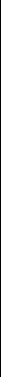Pero no son mis infortunios lo que me propongo relatar en esta carta, sino la curiosa situación en que ahora me hallo y la gente con la que he trabado conocimiento.
Mis averiguaciones me habían llevado, desde el Ponto Euxino al territorio que, partiendo de Trapezunte, se extiende al sur de la Cilicia, a un lugar donde existe una extraña corriente de agua oscura y profunda, que al ser bebida por el ganado vuelve las vacas blancas y las ovejas negras. Después de un día de viaje a caballo llegué sólo al lugar por donde discurren estas aguas, me apeé y me apresuré a beber dos vasos, ya que el primero no parecía surtir ningún efecto. Al cabo de un rato se me enturbia la vista, el corazón me late con fuerza y mi cuerpo aumenta groseramente de tamaño a consecuencia de haberse interceptado los conductos internos. En vista de este resultado, emprendo el camino de regreso con gran dificultad, porque me resulta casi imposible mantenerme sobre el caballo y más aún orientarme por el sol, al que veo desplazarse de un extremo a otro del horizonte de un modo caprichoso.
Llevaba un rato así cuando oí una poderosa detonación procedente de mi propio organismo y salí disparado de mi cabalgadura con tal violencia que fui a caer a unos veinte pasos del animal, el cual, presa de espanto, partió al galope dejándome maltrecho e inconsciente.
No sé cuánto tiempo estuve así, hasta que desperté y me vi rodeado de un numeroso grupo de árabes que me miraban con extrañeza, preguntándose los unos a los otros quién podía ser aquel individuo y cómo podía haber llegado hasta allí por sus propios medios. Con un hilo de voz les dije que era un ciudadano romano, de familia patricia y de nombre Pomponio Flato, y que de resultas de una ligera indisposición me había caído del caballo. Habiendo escuchado atentamente mi relato, deliberaron un rato sobre cómo proceder, hasta que uno dijo:
–Propongo que le robemos lo que todavía lleva encima, que le demos por el culo reiteradamente y que luego le cortemos la cabeza como suele hacer con los viajeros nuestra pérfida raza.
–Pues yo propongo -dice otro- que le demos agua y alimentos, lo subamos a un camello y lo llevemos con nosotros hasta encontrar quien pueda curarle y hacerse cargo de él.
–Bueno -dicen los demás con voluble facundia.
Tras lo cual me levantan del suelo, me atan con sogas a la giba de un camello y reemprenden la marcha. Al ponerse el sol la caravana se detuvo e hizo campamento al pie de una duna, sobre la que se encendió una fogata y fue colocado un vigía para mantener alejados a los leones u otros merodeadores nocturnos.
Cinco días he viajado con estas gentes, de vida trashumante, pues no pertenecen a ningún lugar ni se detienen tampoco en ninguno, salvo el tiempo necesario para comprar y vender las mercaderías que transportan. La caravana está compuesta exclusivamente de hombres, monturas y bestias de carga. Si en sus breves paradas alguno entabla relación con una mujer, al partir la deja donde la ha encontrado, por más que ella insista en acompañarle. Con todo, son monógamos y muy fieles a las mujeres que han conocido, a las que visitan y colman de regalos cuando sus viajes los llevan de nuevo al lugar donde ellas habitan. En estas ocasiones, y también por un periodo muy breve, reanudan sus efímeras relaciones, por más que las mujeres se hayan aparejado de nuevo en el intervalo, cosa que comprenden y aceptan. Si de una unión ha habido hijos, los dejan con sus madres, pero proveen a su manutención. Cuando el niño cumple los siete años, lo recuperan y lo incorporan a la caravana. Como los hijos nacidos de una forma tan aleatoria son pocos, el grupo étnico acabaría por extinguirse. Para evitar que suceda tal cosa, roban niños, a los que crían y tratan como a verdaderos hijos. De esta manera su número no mengua, pero por la misma razón son temidos. Si alguno enferma de gravedad o por causa de su vejez ya no puede seguir llevando la dura vida de estas gentes, lo abandonan en un oasis con un odre de agua y un puñado de dátiles y la esperanza de que pase por allí otra caravana y reponga las parcas vituallas de su camarada. Como esto no sucede casi nunca, en los oasis que jalonan su ruta no es raro encontrar esqueletos rodeados de pepitas de dátil.
Como todos los nabateos, adoran a Hubal, a quien a veces llaman también Alá, y a las tres hijas de éste, que también consideran diosas, aunque de menor rango. Rezan todos juntos al empezar y al acabar el día, postrándose en la dirección en que, según sus cálculos, está Jerusalén.
En su vida diaria son afables, locuaces y amigos de reír y de contar fábulas. Pero nunca recuerdan el pasado ni hacen planes de futuro, y si algo relatan, se cuidan de aclarar que todo lo que sucede en el relato es fruto de su imaginación. Como están obligados a convivir los unos con los otros día y noche, desde la infancia hasta la muerte, tienen por norma estricta evitar una familiaridad que con toda seguridad derivaría en conflicto y degeneraría en enemistad. Por esta causa extreman la formalidad y la discreción y son muy ceremoniosos. Comen y duermen separadamente, y cada vez que se dan por el culo se hacen mil reverencias y se interesan por la salud del otro y por la marcha de sus negocios, como dos amigos que se reencontraran tras una larga ausencia. Para ellos la hospitalidad es sagrada, pero desconfían de los desconocidos, tanto de su raza como de otra. Si se cruzan con otra caravana o con un grupo de viajeros o pastores, deciden en conciliábulo lo que harán. A veces saludan a los extraños y siguen su camino; otras, los aniquilan. No comen cerdo. Si pueden, se lavan. Nunca se afeitan.
Al atardecer del quinto día de viaje avistamos un campamento romano. Los árabes optan por no acercarse, pero ante mis ruegos dejan que me vaya sin pedir rescate, sabiendo que nada tengo y sospechando que nadie daría por mí un sestercio. Les di las gracias y les prometí recompensar su magnanimidad la próxima vez que el hado nos reuniera, a lo que:
–Por al-Llah -respondieron-, que tal cosa es improbable si continúas bebiendo inmundicias.
Tras lo cual prosiguen su camino y yo me dirijo a pie hacia el campamento dando voces en latín para no ser confundido con un enemigo y recibir un dardo. En el campamento hay una cohorte de la XII legión, Fulminata, con veinte jinetes y un pequeño cuerpo auxiliar al mando de Liviano Malio, hombre de edad avanzada, temperamento ecuánime y gran barriga. Le doy cuenta de quién soy y cómo he venido a parar aquí. Él me escucha y, al informarle del objeto de mi viaje, me responde que, aunque lleva en Siria varios años, pues fue trasladado allí con Quinto Didio poco después de la batalla de Accio, en la que luchó al lado de Marco Antonio y Cleopatra, nunca ha oído hablar de unas aguas que tuvieran aquellas propiedades extraordinarias. Sólo en una ocasión, dice, cerca de Alejandría, vio retozar un hipopótamo en las aguas del Nilo. Luego me informa de que él y sus hombres se dirigen a Sabaste, a fin de apoyar a la población, pues ésta, en la rebelión que desde hace tiempo agita el país, se ha mantenido fiel a Roma.
A la mañana siguiente, antes de levantar el campamento y proseguir la marcha, mi anfitrión se dirige a la tropa y pronuncia una breve alocución. Lo hace todos los días, porque así se lo vio hacer a Marco Antonio y sigue pensando, pese al tiempo transcurrido, que es bueno para mantener alta la moral de los soldados y su sentido de la disciplina. No obstante, con el paso de los años, la arenga ha perdido frescura y convicción. Debido a su gordura, Liviano Malio tiene aires patricios con túnica y toga, pero revestido de armadura y bragas, su aspecto resulta algo bufo. Mientras promete la gloria a cambio del valor y del esfuerzo, los soldados no disimulan su hilaridad. Liviano Malio lo advierte y sufre, pero acaba su alocución con el gesto estoico de quien cumple un arduo deber sin esperar recompensa, da los tres gritos de rigor, a los que la tropa responde con desgana, y la expedición se pone en marcha.
Después de cuatro jornadas de viaje y haber vadeado el río Jordán, el propio Liviano Malio me aconseja que abandone su compañía, pues de no hacerlo tiene por cierto que me veré envuelto en hechos de guerra. No hace falta que lo jure por los dioses, como se dispone a hacer, porque desde ayer venimos encontrando aldeas destruidas por el fuego que los propios sublevados les aplican cuando creen que la suerte de las armas les será adversa. Antes que entregarse a los romanos y ver sus templos profanados, los judíos prefieren darse muerte unos a otros y dejar que el último, antes de suicidarse, incendie la población y cuanto ésta contiene. A menudo es tal su precipitación por matarse entre sí que al final no queda nadie para aplicar la antorcha. Esta circunstancia imprevista permite a los legionarios saquear el lugar, pero la rápida descomposición de los cadáveres expuestos al sol provoca epidemias. Por esta causa las autoridades romanas prefieren el holocausto y lo fomentan, aunque suponga una merma para sus ingresos. Como yo tampoco deseo entrar en combate, acepto la proposición, pero si me separo del cuerpo expedicionario y me quedo solo en esta tierra hostil, ¿adonde iré? La región, según he podido saber, está infestada de bandidos y salteadores, así como de personas que, aun no siéndolo de profesión, no desaprovechan la oportunidad, cuando se presenta, de robar y matar a quien encuentran en condiciones de inferioridad. El más renombrado de estos bandidos es uno llamado Teo Balas, famoso por su crueldad y sus costumbres sanguinarias. A los hombres les da muerte a espada; a las mujeres las cuelga de los tobillos cabeza abajo para cortarles los pechos, y tiene predilección por beber la sangre de los niños. A este monstruo lo vienen persiguiendo las autoridades judías y romanas desde hace años aunque en vano, porque nadie conoce su paradero ni su apariencia, pues quienes lo han visto no han vivido para identificarlo.
Acepto agradecido y me despido de Liviano Malio, a quien deseo suerte en su misión y feliz regreso a Siria. Él también me desea suerte e impulsivamente me abraza y me dice al oído que no me fíe de nadie, ni judío ni romano. Luego ordena a los soldados reemprender la marcha y yo me pongo en camino en compañía del tribuno y su reducido séquito.
El tribuno se llama Apio Pulcro y pertenece, como yo, a una ilustre familia de la orden de caballería. Fue acérrimo partidario de Julio César, pero tras su asesinato se pasó al bando de Bruto y Casio. Más tarde, previendo que esta facción no ganaría la guerra, desertó y se unió a las filas del triunvirato compuesto por Marco Antonio, Augusto y Lépido. Terminada la guerra, y enfrentados Augusto y Marco Antonio, luchó al lado de este último. Después de la derrota de Accio, se ganó el favor de Augusto traicionando a Antonio y revelando el posible paradero secreto de Cleopatra, con la que se vanagloria, a mi modo de ver sin autenticidad, de haber tenido un escarceo amoroso. Con este continuo ir y venir había logrado salvar la vida en repetidas ocasiones, pero no medrar, como había sido en todo momento su propósito.
–Todo ha cambiado desde los tiempos de la república -exclamó con amargura al término de su relato-. ¡Qué lejos quedan los tiempos en que Roma pagaba a los traidores! Otros con menos méritos son ahora gobernadores de provincias prósperas, prefectos, magistrados, incluso cónsules. En cambio yo, que tanto he hecho por los unos y por los otros, mírame: oscuro tribuno en esta tierra desprovista de toda amenidad, pobre y, por añadidura, hostil. Pero tú, a la vista de tu situación y de tu aspecto, seguramente habrás sido víctima de una injusticia similar.
Le respondí que no, que me encontraba en aquella situación por mi propia voluntad y por mi afán de investigar y de saber. Siempre me he mantenido al margen de la política y sólo en una ocasión, más por razones familiares que personales, me declaré partidario de Lépido, lo cual me valió la animadversión tanto de Augusto como de Marco Antonio, aunque, visto desde otro ángulo, también me puso a salvo de las represalias, pues si no por amigo suyo, cada cual me tenía por enemigo de su rival. Todo lo cual, en definitiva, poca importancia tiene, habiéndome yo mismo impuesto el exilio en los confines del Imperio.
–La Historia Natural, a cuyo estudio me he consagrado siguiendo los pasos de Aristóteles y Estrabón, de quienes soy devoto discípulo -concluí-, no tiene fronteras ni sabe de facciones.
–Pero esto, por Juno -replicó Apio Pulcro-, no impide que existan las fronteras y dentro de cada frontera, las facciones, de cuyas causas y efectos nadie puede mantenerse al margen, como pronto verás en esta ingrata tierra.
Por lo que he podido ir viendo, Apio Pulcro es hombre taciturno y muy escrupuloso en todo lo que concierne a sus obligaciones, que, según él mismo afirma, se reducen a mandar y mantener la disciplina. Si hay autoridad y disciplina, dice, todo lo demás funciona solo. Si no, nada funciona, aunque se le ponga empeño. Roma es el mejor ejemplo de esta máxima; y la tierra que en estos momentos atravesamos, también, pero en sentido contrario.
Apio Pulcro lleva sus convicciones a la práctica con un rigor que al principio causa espanto. Mantiene sobre sus hombres una vigilancia constante y ni el calor asfixiante ni las dificultades del terreno disminuyen el nivel de su exigencia. Durante el primer día de marcha, condenó a recibir cincuenta latigazos a un soldado que se había rezagado para ajustarse la correa de la sandalia; a otro, que dejó caer el venablo al tropezar con una roca, dispuso que le cortaran un brazo; a un tercero, que protestó porque su ración de comida estaba agusanada, le impuso la pena de muerte por decapitación. Estas sentencias terribles las pronunció del modo más ligero, como si fueran lo más natural. Y yo pensé que lo eran al ver que los soldados, incluso aquellos sobre quienes habían recaído, las aceptaban con una resignación rayana en la apatía.
Aquella noche, una vez establecido el campamento, vi que los castigados acudían a la tienda del tribuno. Cuando la abandonaron para reunirse con sus compañeros, entré y encontré a Apio Pulcro contando unas monedas. Me invita a sentarme y dice:
–Para impedir que se relaje la moral de los soldados hay que hacer gala de severidad. De este modo mantienen el sentido del deber y de la jerarquía. Pero si los culpables reconocen su error y prometen no volverlo a cometer, nada impide que se les extienda la magnanimidad propia de un oficial del ejército romano, ni que ellos muestren su gratitud mediante un donativo.
En días sucesivos se repitieron los implacables castigos y su posterior conmutación, lo cual tranquilizó un poco mi ánimo conturbado.
Por extraño y cicatero que parezca, los judíos creen en un solo dios, al que ellos llaman Yahvé. Antiguamente creían que este dios era superior a los dioses de otros pueblos, por lo que se lanzaban a las empresas militares más disparatadas, convencidos de que la protección de su divinidad les daría siempre la victoria. De este modo sufrieron cautiverio en Egipto y en Babilonia en repetidas ocasiones. Si estuvieran en su sano juicio, comprenderían la inutilidad del empeño y el error en que se funda, pero lejos de ello, han llegado al convencimiento de que su dios no sólo es el mejor, sino el único que existe. Como tal, no ha de imponer a ningún otro dios ni su fuerza ni su razón y, en consecuencia, obra según su capricho o, como dicen los judíos, según su sentido de la justicia, que es implacable con quienes creen en él, le adoran y le sirven, y muy laxo con quienes ignoran o niegan su existencia, le atacan y se burlan de él en sus barbas. Cada vez que la suerte les es contraria, o sea siempre, los judíos aducen que es Yahvé el que les ha castigado, bien por su impiedad, bien por haber infringido las leyes que él les dio. Estas leyes, en su origen, eran pocas y consuetudinarias: no matar, no robar, etcétera. Pero andando el tiempo, a su dios le entró una verdadera manía legislativa y en la actualidad el cuerpo jurídico constituye un galimatías tan inextricable y minucioso que es imposible no incurrir en falta continuamente. Debido a esto, los judíos andan siempre arrepintiéndose por lo que han hecho y por lo que harán, sin que esta actitud los haga menos irreflexivos a la hora de actuar, ni más honrados, ni menos contradictorios que el resto de los mortales. Sí son, comparados con otras gentes, más morigerados en sus costumbres. Rechazan muchos alimentos, reprueban el abuso del vino y las sustancias tóxicas y, por raro que suene, no son proclives a darse por el culo, ni siquiera entre amigos. Hasta hace unos años, las cuatro partes de Palestina estuvieron unidas bajo un solo rey, hombre admirable y decidido partidario de Roma, pero a su muerte estallaron conflictos sucesorios y Augusto, para evitar enfrentamientos, dividió el país entre los tres hijos del difunto. Al que correspondió esta parte de Palestina se llama Antipas, pero al acceder al poder unió a su nombre el de su ilustre padre, por lo cual se hace llamar Herodes Antipas. Es, a juicio de mi informante, un individuo astuto, pero de carácter débil, por lo que se ve precisado a recurrir constantemente a las autoridades romanas para hacerse respetar por su pueblo. De este modo lo mantiene a raya, pero a costa de una impopularidad que va en aumento a medida que pasan los años. Con el pretexto más nimio podría producirse un levantamiento y, de hecho, raro es el mes en que no surge un foco de rebelión, como el que motivó la intervención de Liviano Malio y los legionarios en cuya compañía he viajado hasta ahora. Por fortuna, estos disturbios son aislados, efímeros y fáciles de sofocar, ya que es difícil que los judíos se pongan de acuerdo y unan sus esfuerzos. Los partidarios más acérrimos de la rebelión son los sacerdotes, que se dicen intérpretes de la palabra de Dios, pero su misma condición de sacerdotes los hace de natural holgazanes, acomodaticios y propensos a estar a bien con el poder. Aun así, caldean los ánimos con sus discursos y de cuando en cuando prometen la venida de un enviado de Dios que conducirá al pueblo judío a la victoria definitiva sobre sus enemigos ancestrales. Esta profecía, común a todos los pueblos bárbaros oprimidos, ha calado hondo en esta tierra levantisca, por lo que a menudo aparecen impostores que se arrogan el título de Mesías, como aquí llaman al presunto salvador de la patria. Con éstos Roma actúa de modo expeditivo.
Entretenidos con la conversación, la caza de algún animal silvestre, como tórtolas o conejos, y las pequeñas anécdotas de la vida castrense, llegamos al atardecer del segundo día a nuestro destino: una pequeña ciudad situada en lo alto de una colina, desde la que se divisa un hermoso paisaje. Es conocida por sus manantiales de aguas medicinales, a las que me propongo recurrir para acabar con las manifestaciones de mi indisposición, que todavía me ocasiona dolores intermitentes, por no hablar de turbación y sobresalto, pues une a lo estruendoso lo impredecible.
Como la ciudad carece de presencia romana en tiempo de paz, fuimos atendidos por la máxima autoridad local: un digno y virtuoso sacerdote llamado Anano, el cual, tras pronunciar unas escuetas frases de bienvenida, se ocupó de nuestro alojamiento. Apio Pulcro y los soldados se alojan en las dependencias del Templo destinadas a huéspedes gentiles, es decir, impíos a juicio de quienes practican la religión judía. A mí, y tras breve consulta con las mujeres de la limpieza, me envían a casa de una anciana viuda donde según dicen sobra una alcoba.
La mujer a cuya casa soy conducido es una arpía desdentada, sorda y casi ciega. Nada de esto le impide preguntar en tono desabrido cómo pagaré el hospedaje y la manutención. La mujer de la limpieza entabla una negociación en la que no participo y la cuestión queda resuelta no sé cómo. A solas con la viuda, ésta me muestra un aposento diminuto, ventilado por una tronera, en uno de cuyos rincones hay un montón de paja que hará las veces de lecho. Junto a la alcoba hay una letrina y en el patio, un pozo. Por el patio deambulan dos cabras. La viuda me dice que vendiendo leche y queso vive con modesta holgura. Acostumbrado a cosas peores, y como sólo he de permanecer aquí una noche, el arreglo me parece satisfactorio. Por lo demás, en mi situación, nada puedo exigir. En tierra extraña, impecune y sin amigos, dependo de la benevolencia ajena.
Con todo, acudo de nuevo al Templo con la intención de pedir algo de dinero a Apio Pulcro hasta tanto no pueda recurrir a mis parientes en Roma. Me dicen que en este preciso momento está reunido con el sumo sacerdote Anano y el resto del gobierno local, aquí llamado el Sanedrín, para solventar el asunto que le ha traído a esta ciudad.
Concluida la reunión, le abordo y le expongo mi petición. Responde que nunca presta dinero por parecerle ésta una transacción indigna de un hombre de su alcurnia. Si necesito dinero, puedo acudir a los prestamistas locales, ya que a los judíos no les importa rebajarse a practicar la usura. Le digo que no tengo nada que pignorar.
–En tal caso -responde alegremente-, habrá que esperar tiempos mejores. De momento, como se suele decir, carpe diem. Es hora de cenar y me han recomendado una taberna no lejos de aquí. Buen cordero, sabrosos pescados y un vino excelente. Acompáñame si gustas, Pomponio, y durante la cena te contaré la causa de que estemos en este lugar, si tienes interés en saberlo.
Acepto de buen grado la propuesta, que me complace por partida doble. Desgraciadamente, sólo puedo colmar una de mis dos expectativas, pues sentados a la mesa Apio Pulcro pide comida sólo para él. Mientras la deglute con voracidad, dice:
–Vivía en esta ciudad un hombre principal a quien por sus riquezas y liberalidad todo el mundo llamaba el rico Epulón. Hablo en pretérito imperfecto de indicativo, porque hace dos días fue asesinado por un artesano de la localidad que trabajaba para él y con quien había tenido tiempo atrás una agria disputa en el curso de la cual se le oyó proferir amenazas. El sospechoso fue aprehendido y el Sanedrín lo condenó a muerte.
Interrumpe el relato, da un trago a la jarra de vino, emite un prolongado suspiro de satisfacción, que Hipócrates denomina eructus magnus, y prosigue su relato diciendo:
–Como ya sabes, los judíos gozan de amplia autonomía en todos los terrenos, incluido el judicial. Sus tribunales pueden dictar sentencias de muerte. Pero después de la división del reino y por disposición expresa del divino Augusto, sólo el procurador romano o quien éste delegue pueden hacer que se ejecute la sentencia, o conmutarla, si lo estiman oportuno, por otra de prisión o destierro, e incluso absolver al reo. Se trata de una medida destinada a paliar la extrema severidad de la ley mosaica, que prevé lapidar a todo el mundo por la causa más trivial.
En el caso presente, los hechos están claros, de modo que sólo me restaría supervisar la correcta ejecución del culpable. Por desgracia, pocas veces en este maldito país las acciones se ven libres de connotación política, y ésta no es excepción. Existe una rebelión, unas veces larvada, otras, activa, y no debemos desaprovechar ninguna ocasión de demostrar la firmeza de nuestra autoridad. Por este motivo el procurador ha dispuesto que esta ejecución revista caracteres de ejemplaridad. Esto significa que no podemos recurrir a la decapitación, que es un método limpio, rápido y discreto, siendo preferible la crucifixión. El problema estriba en que la ciudad no dispone de ninguna cruz, por lo que hemos tenido que encargársela al carpintero, y se da la incómoda circunstancia de que el carpintero es precisamente el reo que hemos de ajusticiar.
–Por Júpiter, no debe de estar contento con el encargo ni mostrará celo en cumplirlo -digo.
–Ése es mi temor -dice Apio Pulcro-. Aunque para evitar demoras injustificadas le hemos amenazado con ejecutar también al resto de su familia si no la tiene lista para mañana al atardecer. Si todo sale como está previsto, podemos crucificarlo a la puesta del sol, dejando un pequeño retén de guardia para evitar que alguien lo descuelgue. Y pasado mañana, cumplida nuestra misión, regresar a Cesarea. Hasta entonces, rebus sic stantibus, ocuparemos nuestro tiempo como mejor nos parezca. Yo, por ejemplo, me voy a dormir.
Y con estas palabras nos despedimos y nos fuimos a nuestros respectivos alojamientos.


Apenas me desperté, al primer canto del gallo, fui directamente en busca de mi patrona y le indiqué por señas que me acuciaba el hambre, a lo que ella, mostrando las encías en una mueca horrible, señaló un cubo y un escabel, luego a mi propia persona y por último a las dos cabras que por allí retozaban, dando a entender que yo debía ordeñarlas. Yo rehuso y ella insiste acentuando la horrísona mueca y los aspavientos, de los que deduzco que tal es el acuerdo a que se llegó ayer con mi consentimiento tácito. Como no tengo otra opción y el hambre es mucha, trato de hacer lo que me pide. Por desdicha, todo cuanto sé sobre los animales proviene de muchas y útiles lecturas, por lo que en la práctica me resulta muy difícil manipularlos, sobre todo si ellos no se dejan. Cuando trato de asir a una de las cabras, la otra me embiste por detrás. Caigo del escabel y la primera, encabritándose sobre las manos delanteras, me golpea fuertemente en la cara con las ubres, a la manera de un púgil, tras lo cual huyen ambas balando, mientras el viejo basilisco me pega con la escoba sin dejar de proferir insultos en su incomprensible lengua vernácula. Al final se cansa y se va, dejándome en el suelo, maltrecho y humillado.
Así permanecí un rato, demasiado débil para incorporarme y demasiado confuso para decidir qué hacer, hasta que oí una voz débil que me decía al oído:
–Levántate, Pomponio.
Me senté con esfuerzo y vi a mi lado un niño de corta edad, rubicundo, mofletudo, con ojos claros, pelo rubio ensortijado y orejas de soplillo. Supuse que sería el nieto de la arpía y traté de ahuyentarlo con ademanes coléricos, pero él, haciendo caso omiso de las amenazas, dijo:
–He venido a pedir tu ayuda. Me llamo Jesús, hijo de José. Mi padre es el hombre injustamente condenado a morir en la cruz esta misma tarde.
–¿Y a mí, qué se me da? – repuse-. Tu padre ha cometido un asesinato, el Sanedrín lo ha condenado y un tribuno romano ha refrendado la sentencia. ¿Acaso no es bastante?
–Pero mi padre -porfió el niño- es inocente del crimen que se le imputa.
–¿Y tú cómo lo sabes?
–Él mismo me lo ha dicho, y mi padre nunca miente. Además, él jamás haría una cosa mala.
–Mira, Jesús, todos los niños de tu edad creen que sus padres son distintos al resto de las personas. Pero no es así. Cuando crezcas descubrirás que tu padre no tiene nada de especial. En cuanto a mí, no veo motivo alguno para intervenir en algo que no me concierne.
Jesús rebuscó entre los pliegues de su túnica y sacó una bolsita.
–Aquí hay veinte denarios. No es mucho, pero sí suficiente para pagar el hospedaje y la comida sin necesidad de ordeñar las cabras.
–La oferta es tentadora. Dime qué debo hacer. Pero te advierto, en aras de la probidad, que ni Apio Pulcro ni el sumo sacerdote Anano escucharán una petición de clemencia por venir de mí.
–No has de pedir nada -dijo Jesús-. Sólo demostrar que mi padre no mató a ese hombre.
–Vaya, ¿y cómo lo haré?
–Descubriendo al verdadero culpable.
–Imposible. Lo desconozco todo sobre la ciudad y sus habitantes. No sabría por dónde empezar.
–No hay elección. Ningún nazareno moverá un dedo por mi padre si eso supone enfrentarse al Sanedrín. Tu caso es distinto: eres romano y asimismo un hombre sabio. Algo se te ocurrirá.
–No te engañes. En verdad me he esforzado siempre por alcanzar la sabiduría, pero ni mis atributos naturales, ni mi empeño, ni la suerte me han conducido a nada. Sólo tienes que verme.
–Yo confío en ti -dijo Jesús-. Además, puedo ayudarte en tus investigaciones.
–Buena ayuda vas a ser tú, por Hércules -exclamé alargando la mano hacia la bolsa del dinero.
Antes de que pudiera hacerme con ella, Jesús la volvió a guardar entre los pliegues de su túnica y dijo:
–Cuando hayas hecho tu trabajo recibirás la paga.

–Llévame a tu casa -le dije-. Lo primero que haremos será hablar con tu padre.
De camino le pregunto cómo ha sabido de mi existencia y responde que Nazaret es una ciudad pequeña, donde las noticias y los rumores se difunden a gran velocidad, y que desde la víspera se habla de un romano que ha enfermado buscando unas aguas milagrosas y ahora va por las calles tirándose pedos. Unos dicen que soy un hombre sabio y me llamaban rabí o raboni, que en su lengua significa «maestro». Otros me llaman simplemente imbécil.
–¿Y tú? – le pregunté-, ¿qué piensas?
–Yo -dijo Jesús- pienso que eres un hombre justo.
–En esto te equivocas. Yo no creo en la justicia. La justicia es un concepto platónico. No sé si me entiendes: una idea, nada más. Por otra parte, aunque no oculto mi inclinación por la filosofía, sólo soy un estudioso de las leyes de la Naturaleza, lo que Aristóteles denomina con propiedad un fisiólogo. Y si algo he aprendido es esto: que la Naturaleza no es justa ni la justicia es parte del orden natural. En el orden natural, al que pertenecemos todos, el animal más fuerte se come al más débil. Por ejemplo, un león, si tiene hambre, se come un ciervo o un ave estruz, y nadie se lo reprocha. Luego, al envejecer, el león pierde sus fuerzas y los ciervos o las aves estruces se lo podrían comer si quisieran. De este modo restablecerían la justicia, pero, ¿acaso lo hacen?
–No -dijo Jesús-, porque son herbívoros.
–Pues ahí lo tienes. No hay justicia en el orden natural. Ni en el sobrenatural. También los dioses se comen los unos a los otros. No con frecuencia, bien es verdad. Que yo sepa, sólo Saturno se come o se comió a sus hijos. Pero ya ves que ni siquiera los dioses se libran de la desigualdad. Claro que vosotros no creéis en los dioses. Pero lo del león vale igual para creyentes y no creyentes. ¿Lo has entendido?
–No, raboni.
–No importa. Ya lo entenderás. Y no me llames raboni.
Entretenidos en esta plática llegamos ante una casa sencilla, en todo semejante a las demás, salvo por la presencia de dos guardias del Sanedrín, apostados ante la puerta, y por el ruido de sierra que indicaba ser aquél el taller de un carpintero. Jesús abrió la puerta y me invitó a pasar.
En la fresca penumbra interior distinguí a un hombre de cierta edad, calvo y con barba, que se afanaba en aserrar un tablón, y a su esposa, bastante más joven, que barría hacendosamente las virutas para mantener la pulcritud del hogar. Al verme, el hombre interrumpió su trabajo y exclamó secamente:
–No se admiten encargos.
–No he venido a encargar ningún mueble -respondí-, sino a ayudarte. Tu hijo Jesús ha contratado mis servicios para esclarecer tu inocencia, de modo que, para empezar, me gustaría hacerte unas preguntas. Dime la verdad, José, ¿mataste tú a ese hombre?
–No- repuso dejando la sierra en el suelo y enjugándose la calva con la mana de su humilde túnica-
Dios dijo: no matarás, y yo cumplo fielmente la voluntad de Dios. De natural soy poco dado a la violencia. Una vez dudé de la honestidad de mi esposa y estuve a punto de zurrarla. Por suerte no lo hice y todo se aclaró satisfactoriamente. Desde entonces me comporto con ejemplar mansedumbre.
–Pero, según dicen, el difunto y tú tuvisteis una discusión y tú le amenazaste.
–La gente dice muchas falsedades acerca de mí y de mi familia. Es cierto que en una ocasión reciente tuve con el difunto un breve diálogo, en el transcurso del cual ambos expusimos opiniones divergentes. Al final, sin embargo, nos separamos en paz. No nos dimos ósculos porque además de manso soy casto, pero no había rencor entre nosotros.
–¿De dónde procede, entonces, la calumnia? Esto es lo primero que debemos averiguar.
–No sé cómo.
–Preguntando.
–No servirá de nada. Nadie responderá a tus preguntas, y quien responda no dirá la verdad.
En aquel momento intervino la esposa diciendo:
–No seas tan negativo, José.
El carpintero le dirigió una mirada cargada de estoicismo.
–Mujer, ¿por qué dices esto? Tú bien sabes que debo callar.
–¿Qué debes callar? – pregunté-. ¿Acaso es algo referente a tu discusión con el muerto?
–Es algo -dijo José- que debo callar, y con esto está todo dicho. No insistas, te lo ruego.
–Pues si tú no me ayudas, yo poco puedo hacer -dije con impaciencia.
–Hágase, en tal caso, la voluntad de Dios -dijo el carpintero.
–¿De qué dios estás hablando? – aduje impacientado por su abúlico fatalismo-. Vosotros tenéis un dios. Nosotros, en cambio, tenemos muchos, y si se cumpliera su voluntad nos pasaríamos la vida fornicando. Haz a un lado la desconfianza, José, oye la voz de tu mujer y de tu hijo y no mezcles a ningún dios en este asunto. Es tu vida la que está en juego, no la de Dios. En cuanto a su voluntad, ¿cómo la conoceremos, si él mismo no se digna revelarla? A lo mejor Yahvé quiere que te salves por medio de mi intervención.
Mis ponderados argumentos parecieron hacer mella en su determinación. Abrió la boca como disponiéndose a decir algo importante. Luego se detuvo, miró a su mujer, se encogió de hombros y volvió a sus ocupaciones. La mujer nos acompañó a la puerta. Ya en el exterior se dirigió a mí con estas palabras:
–No te sientas ofendido por mi marido ni atribuyas su actitud al hecho de ser tú romano. Nosotros respetamos a todo el mundo, pagamos religiosamente los tributos a las dos administraciones, guardamos las fiestas y vamos todos los años a Jerusalén por la Pascua. Si se obstina en no romper su silencio, es porque tiene razones poderosas para ello, y no seré yo quien le lleve la contraria.
Y con una modesta inclinación, vuelve a entrar y cierra la puerta dejándonos en la calle a mí y a Jesús.
–Bien -digo-, tú mismo has visto la inutilidad de mis esfuerzos. Si el principal interesado en que resplandezca la verdad es quien con más decisión la oculta, yo nada puedo hacer. Dame el dinero y dejemos las cosas como están.
–De ningún modo -dice Jesús-. Aún no has cumplido tu parte del acuerdo. Yo te contraté para descubrir al verdadero culpable y hasta que no lo descubras el contrato sigue vigente.
Como la calle estaba concurrida, no me atreví a darle dos bofetones y arrebatarle lo que en justicia me había ganado. Reflexioné y dije:
–De acuerdo. Tampoco tengo nada mejor en qué ocupar mi tiempo. Haré alguna averiguación adicional. Lo primero es saber de dónde proceden las falsas acusaciones, si en verdad son falsas, y cuál es la causa última de la difamación. También convendría saber algo más del asesinato propiamente dicho. El tiempo apremia: el sol ya está cerca del mediodía y al crepúsculo se cumplirá la sentencia. Dividamos nuestras fuerzas para doblar su eficacia. Yo trataré de saber el origen de las calumnias. Tú averigua cuanto puedas acerca del muerto: sus actividades, el origen de su fortuna, sus parientes y sus siervos, en especial los libertos. También cuanto se refiere a sus amigos y a sus enemigos. Cuando sepas algo, ven a buscarme. No sé dónde estaré, pero si tanta curiosidad despierto entre el vulgo, no te costará dar conmigo. Ah, y una cosa más antes de separarnos: si nuestros trabajos no llegan a buen fin y tu padre es ejecutado, yo cobro igual.
–Trato hecho, raboni -dijo Jesús.
Al guardia que me salió al paso le dije que quería ver a Apio Pulcro o, en su defecto, al sumo sacerdote Anano. El tribuno había salido, pero el Sumo Sacerdote se avino a recibirme al término de las ceremonias matutinas. El olor a carne asada, de la que en aquel momento debía de estar dando buena cuenta la clase sacerdotal, invadía el recinto.
Al cabo de poco Anano me hace pasar a un cuarto donde se cambia la túnica de lino empapada de la sangre del novillo recién inmolado a Yahvé por ropa limpia de paisano. A mis preguntas responde en términos comedidos, pero sin reserva. Del acusado dice saber poco y aun eso de oídas. Que se llama José, hijo de Simón, y que, según algunos, se atribuye orígenes ilustres.
–Nada menos que descendiente de la casa de David -dice con sorna el Sumo Sacerdote-. Como si un romano se vanagloriase de descender de Eneas, o de la loba capitolina: una locura.
Aparte de esta presunción, nada hay reprochable en la actitud ni en la conducta del carpintero: cumplidor de las leyes, exacto en el pago de ofrendas y tributos, artesano competente, puntual en las entregas, razonable en los precios, discreto, esquivo de trato, seguramente estulto.
–Si bien -agregó el venerable anciano bajando la voz- en su pasado no faltan algunos episodios oscuros.
–¿Puedes ofrecerme, Anano, una muestra de estas irregularidades, si las conoces o. han llegado a tus oídos?
–¡El Señor es mi pastor! – exclama el Sumo Sacerdote elevando al cielo las manos todavía manchadas de sangre-. Él me impedirá hacerme eco de la maledicencia ajena. Por otra parte, yo no frecuento los mercados ni las tabernas ni otros lugares donde circulan las habladurías. Pero, como es lógico, no pude evitar en su día que llegara a mis oídos un persistente rumor según el cual José, viudo y ya de cierta edad, contrajo esponsales con una doncella muy joven, de nombre María, la cual en breve presentó signos inequívocos de estar encinta, y aunque acerca de estos asuntos sólo conocen la verdad los interesados y, por supuesto, Yahvé en su divina omnisciencia, no faltó quien atribuyera el suceso a otros agentes. De haberse confirmado esta suposición, habría constituido un acto grave, castigado según la ley mosaica con la muerte por lapidación, pero ni el propio interesado hizo nada al respecto, ni las circunstancias permitieron que el misterio se dilucidara por sí solo.
–Dime cómo sucedió tal cosa.
–En aquel tiempo -dijo el Sumo Sacerdote- el gobernador Quirino ordenó hacer un censo de la población de Palestina. Con este pretexto José dijo que se iba a empadronar a Belén, de donde procedía, y se llevó consigo a María, pese a estar ya próximo el alumbramiento. Pasaron los días y ni José ni María ni su hijo regresaron a Nazaret. Gente que vino de Belén y a la que se interrogó al respecto dijeron que no los habían visto. Tal vez no encontraron posada y hubieron de hospedarse en otro lugar. Los días se convirtieron en meses y éstos en años, y la familia de José no regresó.
–Probablemente se habían mudado a otra población para huir de las murmuraciones -digo yo.
–Es posible, pero si fue como dices, obraron de un modo improvidente, porque dejaron aquí sus pertenencias, salvo las necesarias para un corto viaje, así como el taller de carpintería con todas las herramientas. Un tal Zacarías, esposo de Isabel, prima de María, tomó a su cargo la conservación de la casa, como si confiara en el regreso de sus parientes o supiera algo al respecto. Sea como fuere, transcurridos tres años de su marcha regresaron, trayendo consigo al niño, al que habían puesto por nombre Jesús.
–¿Y no dieron explicación alguna de tan larga ausencia?
–No que yo sepa. Reabrieron la casa y la carpintería y continuaron haciendo la vida ordinaria, como si nunca se hubieran ausentado. Naturalmente, arreciaron los comentarios y las conjeturas, pero el tiempo fue haciendo su labor y al cabo de los años todo el mundo había olvidado este suceso, raro pero irrelevante.
–Y desde entonces, ¿a ningún otro rumor ha dado pábulo la conducta de José y su familia?
–No, salvo que consideres dar pábulo a rumores asesinar a un probo ciudadano y ser ejecutado por esta causa cuando se ponga el sol.
–¿No hay, por tanto, Anano, duda de su autoría?
–Ninguna -dijo el Sumo Sacerdote-. El Sanedrín examinó los hechos, encontró las pruebas concluyentes y dictó sentencia por unanimidad.
–¿Y puedo acaso conocer yo la naturaleza de tales pruebas?
–Considera únicamente este hecho: en toda la ciudad, sólo José, por ser carpintero y trabajar para Epulón, tenía acceso a la morada y a los aposentos del difunto. Y al ser detenido se halló en su poder una llave de la casa. Y ahora, he de dejarte, pues me requieren otros asuntos apremiantes.
Le agradecí su amable cooperación y abandoné el Templo. En la calle, a pleno sol, me esperaba Jesús, presa de gran agitación. Por un primo suyo había sabido que la familia del muerto permanecía encerrada en casa cumpliendo el duelo, pero que un siervo de origen griego no se sentía obligado por el ceremonial levítico y seguía acudiendo todos los día a esa misma hora a los baños públicos. Era una oportunidad que no podíamos desaprovechar.
En pos de Jesús troté por las calles de Nazaret hasta llegar a unos baños en todo idénticos a los que se encuentran en cualquier localidad del Imperio, aunque más pequeños, porque los judíos, reacios a adoptar costumbres foráneas, no los frecuentan. De camino aproveché para interrogar a mi acompañante acerca de lo que me había contado el Sumo Sacerdote sobre la desaparición de su familia, pero Jesús, que era recién nacido cuando se produjeron los hechos, no guardaba recuerdo alguno del episodio y nunca había oído a sus padres mencionar la razón de su ausencia ni el motivo del regreso, por lo que no pudo despejar la incógnita.
Al llegar frente a las termas nos sale al paso un pillete harapiento, algo mayor que Jesús, de facciones toscas y mirada febril. Jesús me dice que es su primo Juan, hijo del mismo Zacarías que veló por el patrimonio de José durante la ausencia de la familia. Juan, con modales rudos, nos dice que el sujeto que buscamos ha llegado hace poco y que lo reconoceremos sin dificultad, pues en aquel momento nadie más está haciendo uso de las instalaciones.
Digo a Jesús que me aguarde allí, pero él se niega.
–Está bien -digo-, tú tienes la bolsa, tú decides. Pero no digas ni hagas nada y déjame actuar a mí. Yo sé cómo hablar con un griego.
Pagamos la entrada y en el apodyterium dejamos nuestras ropas, nos envolvimos en sendos lienzos y pasamos a la sala contigua por una puerta baja y estrecha.
A través del denso vaho del caldarium distinguimos la silueta de un hombre solo, sentado en un banco. Nos sentamos a su lado sin decir nada. Para entonces mis ojos se habían acostumbrado a la penumbra y advertí que el desconocido era un efebo apenas cubierto por un sucinto trapo que dejaba entrever sus delicados atributos, con un cuerpo de tan atlética complexión y un rostro de tal belleza, que olvidé por completo el motivo de nuestra presencia en aquel lugar. Ni el más mínimo bozo cubría sus tiernas mejillas y llevaba una larga cabellera envuelta en una trenza. Al cabo de un rato, recuperado de mi éxtasis, me dirigí al efebo y le dije:
–¿No eres tú, oh distinguido joven, uno que llaman Aureliano?
–Te confundes, quienquiera que seas -respondió él clavando en mí sus ojos penetrantes-, porque mi nombre es Filipo.
–Ah, entonces, ¿serás acaso el famoso Filipo que habita en casa del otrora rico y ahora difunto Epulón, varón intachable?
–Ése soy -repuso.
–En tal caso, tendrás conocimiento del nefando suceso que llevó a Epulón, a través del río de los Llantos, al lugar del que nadie ha regresado.
–Salvo Orfeo -dice Filipo.
–Bueno, sí.
–Y también Ulises, el hábil varón que en su largo extravío visitó el lugar donde moran los muertos. Y Alcestis, a quien Heracles rescató de la morada de Hades.
–Es verdad -hube de admitir-, a ninguna regla le faltan excepciones. Pero no nos desviemos del objeto de mi curiosidad, y si, como dices, algo sabes acerca de la cuestión, tal vez nos puedas informar respecto de ella y de cuanto guarda relación con la misma.
–Con gusto lo haría -dijo Filipo-, si hubiera entendido la pregunta.
–Que qué pasó -dijo Jesús.
Le di un coscorrón y pedí disculpas a Filipo por la intromisión, a lo cual él, mostrando en una sonrisa seductora su dentadura blanca y regular, replicó:
–Nada hay de malo en una pregunta directa, si no esconde malicia. Mas dime, ¿quién es este niño tan gentil y avispado?
–Es mi hijo adoptivo -me apresuré a decir- y se llama Tito. Mi nombre es Pomponio Flato, y soy ciudadano romano, del orden ecuestre.
–Ah, sí, ya he oído hablar de ti -dijo el efebo con lacerante sonrisa-. Sé que llegaste ayer a Nazaret en compañía del tribuno Apio Pulcro, pero no sabía que te acompañaba un niño. Ambas cosas, de todos modos, a mí no me conciernen. En cuanto a vuestro interés por el asesinato del rico Epulón, estoy en condición de satisfacerlo plenamente, ya que viví tan de cerca el suceso que no lo olvidaría aunque viviera tantos años como el infortunado Titonio, al cual, por el amor de Eos, diosa de la Aurora, Zeus concedió la inmortalidad, mas habiendo ella olvidado pedir también para su amado el don de la eterna juventud, fue envejeciendo hasta acabar convertido en una verdadera ruina. A diferencia de Endimión, de quien se enamoró la Luna y lo mantuvo dormido pero eternamente joven.
–Sí, sí, pero no seas didáctico sino apodíctico y háblanos del tema que nos ocupa, te lo ruego.

Se zarandeó el prepucio con la esponja y prosiguió diciendo:
–La mañana del día de autos fui a reunirme con mi amo a la hora nona. Mi amo era madrugador, y la Aurora temprana de rosados dedos lo encontraba siempre en la biblioteca, enfrascado en el estudio de algún documento atinente a sus negocios.
–¿Puedo preguntarte la naturaleza de estos negocios? – dije yo.
–Más tarde. Ahora prefiero no interrumpir mi relato pues aborrezco las digresiones impertinentes. Como iba diciendo, aquella mañana me encaminaba al aposento de mi amo, el rico Epulón, cuando vi venir en dirección opuesta al sumo sacerdote Anano, el cual, en tono enojado, me dijo haber sido convocado por Epulón a una hora tan temprana y haber acudido a su llamamiento en vano, pues había estado golpeando con insistencia la puerta de la biblioteca sin obtener respuesta.
–¿Mencionó Anano la razón de esta cita extemporánea?
–No lo hizo. Seguramente se trataba de algún asunto relacionado con el Templo, al que Epulón hacía a menudo generosas dádivas. Por este motivo, y también por amistad personal entre ambos, el Sumo Sacerdote frecuentaba la casa, y siendo Anano igualmente madrugador, muchas veces se entrevistaba con mi amo al despuntar el día, antes de ser absorbidos por sus respectivas obligaciones. Lo único insólito en esta ocasión era el comportamiento de Epulón. Extrañado y un punto alarmado, rogué al Sumo Sacerdote que viniera conmigo, repetí con insistencia la llamada y, finalmente, sospechando alguna desgracia, convoqué a dos criados y entre los tres conseguimos abrir la puerta cerrada por dentro. En la biblioteca reinaba la oscuridad, porque los batientes de la ventana también estaban cerrados. Aun así, la luz que se filtraba por el vano de la puerta permitía ver un cuerpo exánime en el suelo del aposento sobre un charco de sangre. Entramos y al aproximarnos al cuerpo pudimos comprobar que se trataba de mi amo, el rico Epulón. Junto al cadáver estaba el arma homicida, a saber, un afilado escoplo de los que se sirven los carpinteros para practicar orificios en la madera. También había virutas esparcidas por todo el aposento.
–Así pues, no hay duda de que su muerte se debió a la intervención de un tercero ni hay que forzar el intelecto para reconstruir lo sucedido. Alguien sorprendió a Epulón a solas en la biblioteca y le dio muerte, tras lo cual se marchó, cuidando de cerrar la ventana y la puerta. Supongo que no se encontró la llave en el interior de la biblioteca, pues, de ser así, nos enfrentaríamos a un caso extraño, aunque no inaudito. Cicerón menciona uno similar, al que llama Occisus in bibliotheca cum porta conclusa. Un enigma en apariencia insoluble.
–Dices bien, Pomponio. Una vez repuestos de la sorpresa, el Sumo Sacerdote y yo recorrimos todos los rincones de la biblioteca en busca de algún indicio que nos condujera al culpable, y por más que buscamos no encontramos la llave. De este hecho dedujimos que el asesino cerró la puerta por fuera y se llevó la llave consigo.
–Es una deducción correcta, pero no aclara la causa de este acto, si en verdad fue deliberado.
–Tal vez clausuró la pieza para evitar que Epulón reviviera y pudiera gritar pidiendo auxilio, o tal vez obró de un modo inconsciente, pues toda acción criminal produce una gran alteración en el ánimo de quien la comete. Por último, pudo hacerlo para ganar tiempo.
–Ésta es una buena razón, pero no cuadra con el presunto culpable, el cual, según me ha sido dicho, fue aprehendido al día siguiente en su taller, entregado a sus quehaceres habituales. Si José es, como afirman, el homicida, no cerró con la intención de ganar tiempo para huir de la ciudad. O lo hizo por otra causa, o fue otra la persona que cometió el crimen. Tampoco hemos de descartar que el asesino cerrara la puerta por dentro y huyera por la ventana.
Filipo se embadurnó con aceites aromáticos la dorada epidermis y objetó:
–La ventana es demasiado angosta para permitir el paso de un hombre adulto. Teofrasto, en su magna obra, menciona la existencia de hombres cuya estatura no rebasa los dos pies, pero yo me inclino a descartar la posibilidad de que a mi amo lo matara un monstruo de esta naturaleza. Además, como ya te he dicho, la ventana estaba cerrada igualmente desde dentro.
–Una nueva incógnita. La medida aún reportaría menor beneficio al culpable que la de cerrar la puerta. Quizá el propio Epulón la cerró antes de ser atacado.
–En verdad, Pomponio, nunca sabremos con certeza lo que sucedió, ni siquiera oyendo el relato del propio culpable. En cuanto a la ventana, Epulón solía dejarla abierta cuando trabajaba, en parte para que el plácido céfiro mitigara el calor del aposento, en parte para contemplar la hora sublime en que la Aurora despliega su rosado manto.
Me volví a Jesús, extrañado por su prolongado silencio, y advertí que a causa del calor y el vaho estaba pálido, arrugado y casi inconsciente. Me disculpé ante Filipo, lo tomé en brazos y lo saqué del caldarium con gran prisa.

–Si tu rústico primo se hubiera quedado de guardia -me quejé-, ahora sabríamos si Filipo ha abandonado verdaderamente las termas, cuándo y cómo, y si su actitud era la de un ciudadano virtuoso o, por el contrario, la de un transgresor.
–¿Tú crees que nos ha estado tomando el pelo? – preguntó Jesús.
–En principio, no tiene motivo alguno para mentir. A ti no te conoce y mi habilidad oratoria no le ha permitido percibir la intencionalidad de las preguntas. Aun así, nada es seguro: los griegos son de natural falaces.
–Entonces, ¿estamos como al principio?
–No. Nadie miente del todo, y aun si lo hace, toda mentira contiene un elemento de verdad. O su contrario.
–No lo entiendo, raboni -dijo Jesús.
–Lo mismo da. ¿Sabrías ir desde aquí a la villa del rico Epulón?
–Está en el extrarradio, pero recuerdo haberla visto y te puedo guiar.
–Pues vamos allá sin perder un instante. Quiero examinar el lugar de los hechos. Y si en el camino encontramos una tienda de comestibles, cómprame algo o la debilidad me impedirá rematar con éxito el trabajo.
–A estas horas está todo cerrado -respondió Jesús-. Más tarde iremos a casa y mi madre te preparará unas frituras. Las hace buenísimas.
Con esta tenue esperanza emprendimos el arduo camino a pleno sol. Las calles estaban desiertas y las casas cerradas a cal y canto, bien para protegerse del calor, bien para preservar de intromisiones la intimidad de los hogares. En este áspero ambiente anduvimos largo rato. Nazaret es una ciudad populosa, de unos diez mil habitantes, si mis cálculos no fallan, y su extensión es considerable, pues todas las casas son de una planta, por lo general de adobe enjalbegado, con estrechas aberturas a modo de ventana. Por otra parte, su trazado es incomprensible, las calles estrechas, sinuosas y dispuestas del modo más arbitrario. En vano el viajero buscará aquí el cardo y el decumano, por no hablar del foro, el anfiteatro u otro punto de referencia. Por fortuna, tampoco existe el perímetro amurallado propio de nuestras urbes, pues la ciudad carece de interés estratégico respecto de los enemigos exteriores y en previsión de una revuelta interna conviene que carezca de protección, a fin de poder tomarla, si conviene, sin necesidad de asedio, y pasar por las armas a sus habitantes, mientras las autoridades locales, la tropa y los ciudadanos leales se refugian en el Templo.
Cuando, tras una extenuante caminata dejamos atrás las últimas casas de la ciudad y nos adentramos por un sendero solitario y polvoriento, que discurría entre olivos y campos de labor, Jesús, que había permanecido silencioso hasta entonces, me preguntó:
–Raboni, ¿por qué le has dicho a Filipo que soy tu hijo adoptivo?
–Porque de este modo te conviertes en ciudadano romano. Y del orden ecuestre, nada menos.
–Yo no quiero ser ciudadano romano -dijo Jesús-. Además, ya tengo un padre. Y otro putativo. No me hace falta un tercero. Y por añadidura, decir mentiras es ofender a Dios.
–Mira, Jesús -le expliqué-, a veces, para realizar un proyecto o cumplir una misión, uno se ve obligado a ocultar su verdadera identidad y a utilizar un nombre y una apariencia ficticias. Los dioses del Olimpo, sin ir más lejos, cuando han de dar consejos o hacer advertencias a los mortales o entablar contacto con ellos por cualquier otra causa, adoptan formas humanas, cuando no de animales u objetos, y de este modo consiguen sus propósitos, no siempre educativos, sin llamar la atención. Sobre estas metamorfosis, como las llamamos, un poeta romano ha publicado hace poco un libro entero. Y si está permitido a los dioses, que no lo necesitan, recurrir a este ardid, también ha de estar permitido a un niño judío indefenso acogerse al poderoso amparo del Imperio.
Jesús se queda un rato pensativo y luego pregunta de nuevo:
–Y ese Orfeo al que se refirió Filipo en las termas, ¿quién era?
–Un hombre que descendió al reino de los muertos para recobrar a la mujer que amaba.
–Oh, ¿y lo consiguió?
–A medias. Primero la recobró y luego la volvió a perder por no cumplir las condiciones… Bah, dejémoslo estar, sólo es una fábula. Un mito. En definitiva, una mentira, pero no como la nuestra, que está justificada por las circunstancias, sino una mentira insustancial, inventada por los poetas para entretener a la plebe. Un filósofo no debe prestarles atención. Ni tú tampoco.
Distraídos con esta plática, llegamos ante un muro de piedra como de cuatro codos, que rodea la finca del rico Epulón e impide vislumbrar lo que hay al otro lado.
–Quienquiera que haya penetrado en la villa -dije-, por fuerza ha de haber empleado una escala.
–O la puerta -dijo Jesús. p -Es verdad. Vamos a buscarla.
Fuimos circundando el muro hasta dar con una cancela de gruesos barrotes de bronce, a través de los cuales se veía un ameno jardín y una casa grande, de mármol blanco, semejante a una villa romana, con columnas de fuste grácil y capitel corintio. Atada a la parte superior de la cancela había una rama de ciprés, con la que se señalaba la condición de casa funesta a consecuencia del duelo. Por ninguna parte se advertía presencia humana ni nada que impidiera entrar, salvo una lápida incrustada en un pilar de la cancela en la que podía leerse: cave canem, en latín, en arameo, en caldeo y en griego.
–Debe de ser un perro de cuidado para merecer un aviso tan pleonástico -dije-. Por si acaso, tratemos de obtener el máximo de información antes de dar a conocer nuestra presencia y arriesgarnos a una recepción adversa. Tratemos de ver desde fuera la ventana de la biblioteca.
–¿Cómo sabremos cuál es sin conocer la distribución de las habitaciones? – preguntó Jesús.
–Filipo dijo que la Aurora temprana siempre sorprendía al rico Epulón trabajando en la biblioteca, ergo, la biblioteca ha de estar orientada al este.
Rodeamos de nuevo el muro hasta llegar al lugar donde debía de estar la ventana, si bien allí la altura del muro tampoco permitía verificar la certeza de mi suposición.
–Súbete a mis hombros -le digo al niño- y dime lo que ves.
Hace Jesús como le indico, pero ni así sobrepasa con los ojos la altura del muro, por cuanto me dice si puedo auparle un poco más y yo, como es liviano, lo agarro de los tobillos y lo voy izando hasta que puede encaramarse a la parte superior del muro. Entonces le pregunto si ve algo y responde:
–Ten paciencia. Las hojas de una higuera me obstaculizan la visión. Si consigo apartar esta rama podré…
De repente oigo un grito, un golpe y una débil voz que masculla:
–¡Maldita sea esta higuera! ¡Que nunca jamás brote fruto de ti!
–¡Por Júpiter! ¿Te has hecho daño?
–Unos rasguños y un desgarrón en la túnica. Pero sácame de aquí antes de que me encuentre el perro, raboni.


El perro no acudió, pero sí una doncella que en talle y belleza igualaba a las diosas, la cual, desde una prudencial distancia, me preguntó con pudor y zozobra quién era y cuál era la causa de mi conducta desaforada.
–Nada temas, hermosa doncella de ruborosas mejillas -le digo-. Mi nombre es Pomponio Flato, ciudadano romano de noble ascendencia. Si ahora me ves así, harapiento y maltrecho, es porque el afán de conocer los secretos de la Naturaleza me ha traído a estas tierras, lejos de mi patria y de mi gente. Por buscar la sabiduría he corrido incontables peligros y he sufrido percances de salud, el último de los cuales podría manifestarse de súbito si continúo vociferando y dando tirones de la reja. Y ahora que ya sabes quién soy, responde a mi pregunta más urgente: ¿Dónde está el perro?
–¿Qué perro? – responde la doncella de ruborosas mejillas.
Sin bajar de los barrotes señalo la inequívoca admonición.
–Se murió hace un año. ¿Por qué te interesa tanto?
–Antes dime tú quién eres.
–Soy Berenice -responde la doncella de delicado porte-, hija del difunto Epulón. Como habrás podido inferir de mi túnica con mangas, soy virgen. Y que estoy de duelo, por las acciones que me dispongo a realizar.
Y diciendo esto, rasgó las mangas de la túnica dejando al descubierto sus cándidos brazos y se echó un puñado de ceniza sobre la cabeza. Algo sorprendido, dije:
–Ignorante de las costumbres de estas tierras, mal podría haber deducido de tu ropa y tu conducta tu identidad y tu condición. Háblame, sin embargo de todo ello, pues es sabido que a las personas golpeadas por la desgracia les sirve de consuelo explayarse con extraños sobre las causas de su congoja.
–Tal vez tengas razón: en verdad mi alma rebosa de pena que difícilmente puedo compartir con quienes se hallan en la misma situación, ya que con ellos sólo conseguiría aumentar mis sufrimientos y asimismo los de ellos. No obstante, me cuesta mostrar mi alma a un zarrapastroso colgado de la puerta.
–No siempre nos permite el destino elegir el confidente -repliqué.
–En mi caso es bien cierto -convino la afligida doncella de esbelta figura-. Celosos de mi virtud, mis progenitores me han tenido encerrada en casa desde antes de que mis ojos se abrieran al mundo, del cual lo ignoraba todo hasta hace dos días, en que el asesinato de mi venerado padre me ha mostrado la realidad en toda su crudeza. Por suerte el asesino ha sido aprehendido y en breve podré asistir a su ejecución. Éste será mi primer acto público, y estoy muy excitada, como es natural -concluyó con modestia.
–¿Cuándo viste a tu amado padre por última vez?
–Cuando estaba siendo embalsamado, pues, como sabes, a pesar del avance de las costumbres romanas, los judíos rechazamos la incineración.
–¿Podrías describir su estado físico? ¿Presentaba heridas o mutilaciones? ¿Advertiste cortes, rasguños, hematomas, mordiscos u otros signos de violencia? ¿Eran flexibles sus articulaciones o habían adquirido ya la rigidez propia de los cadáveres insepultos?

Con gran gozo por mi parte, la gentil doncella, de ruborosa frente, se dirige al interior de la casa y regresa con un sirviente que abre la reja y se retira, dejándonos a solas en el jardín umbrío y perfumado. Todo parecía encaminado a buen fin, cuando vino el destino a cortar de súbito el curso de mis averiguaciones.
–¡Por la burra de Balaam! ¡Acabo de sorprender a este bribón impúber tratando de colarse en la casa por la ventana de la biblioteca! ¡Tiemblen los cielos! ¡Ahora me dispongo a ordenar a la servidumbre que le propine cien latigazos! ¡Maldición! ¡Yo mismo le aplicaría el escarmiento si la aflicción no me hubiera mermado el ánimo! ¡Ay, dolor, con lo que me gusta azotar a los niños y que los niños me azoten a mí!
–Este bizarro y conturbado mozo -dijo Berenice dirigiéndose a mí- es mi hermano Mateo, a quien
el asesinato de nuestro venerado padre tiene muy abatido.
Yo no dije nada, porque dudaba sobre si debía rescatar al imprudente Jesús de las garras del furibundo mozo o si, abandonándolo a su merecida suerte, debía proseguir el diálogo. No tuve tiempo de despejar la disyuntiva, porque en aquel mismo instante, atraído probablemente por los gritos, acudió al jardín el hermoso y escurridizo Filipo, el cual, al ver a Jesús, exclama:
–¡Por Dionisos, si es mi amigo Tito!
–¡Por la burra de Balaam! ¿Acaso conoces, Filipo, a este insolente párvulo?
–Acabamos de bañarnos juntos -dice el untuoso griego. Y señalándome, añade-: Y también con su farragoso e impertinente padre.
Al oír esto montan en cólera por igual el joven Mateo y su hermana Berenice, y se ponen a reclamar a voces sendos látigos para desahogar aquélla con éstos en nosotros. Los contuvo Filipo alegando la improcedencia de atentar contra dos ciudadanos romanos. Ante este argumento se ensombreció el rostro de Mateo, que exclamó con voz sorda:
–¡Maldita sea mil veces la ocupación extranjera y quiera Yahvé enviarnos de una vez al Mesías que habrá de liberarnos!
Apenas había pronunciado este deseo, salió de la casa una mujer de noble porte, cubierta de la cabeza a los pies por un velo que no permitía discernir su edad ni su fisonomía, la cual, dirigiéndose al exaltado joven, le reprendió en estos términos:
–¿No puedes olvidar por un momento, oh Mateo, tu perseverante pensamiento y respetar el recogimiento propio de las circunstancias o, cuando menos, el desconsuelo de una viuda?
–¡Madre, te ruego que me disculpes -dijo el joven
Mateo con voz sorda-, pero estos dos individuos, romanos, para mayor escarnio, pretendían introducirse con engaños en nuestra casa y sonsacar a la inocente Berenice!
–¿Romanos? ¡Mentira! – retumba en aquel preciso momento una voz procedente de la sombra del atrio. Y en pos de estas palabras sale el sumo sacerdote Anano, agitando un puño, mesándose con la otra mano la barba enmarañada y diciendo-: ¡Conozco a este niño insoportable desde que llegó a Nazaret! Durante un tiempo acudió a la sinagoga a recibir instrucción, pero acabé expulsándolo por sus opiniones heréticas y su persistente insubordinación. ¡Ya entonces le auguré una carrera delictiva, y le vaticiné que acabaría sus días en la cárcel o incluso en la cruz, como su padre, que no es otro que José, el convicto asesino!
Al oír esto, el joven Mateo desenvaina una daga para agredirnos, pero la noble dama lo contiene con ademán imperioso.
–No infrinjamos las leyes de la hospitalidad -dice-, y respetemos el tiempo de duelo que fija la ley sin apartarnos de las ceremonias prescritas. Partid de inmediato, forasteros, y que nadie me vuelva a molestar: el Sumo Sacerdote y yo estamos ocupados en los asuntos que mi difunto esposo dejó pendientes.
–¿Acaso -exclama el fogoso Mateo- no soy yo el primogénito de mi padre? ¿No me incumbe a mí ocuparme de su hacienda?
–Antes -replica el Sumo Sacerdote- hemos de poner orden en sus bienes y negocios. Tu padre siempre confió en mí y me hizo prometer que si él llegaba a faltar, yo velaría por sus asuntos patrimoniales. No me propongo sustraer nada. Sólo regularizar la situación.
Refrena tu impaciencia, joven Mateo, y acata la voluntad del difunto. Tiempo tendrás de disfrutar las riquezas que él ganó con su esfuerzo para que vosotros las podáis dilapidar en antojos de chiquillo.
Antes de que el fogoso joven pudiera responder, dijo la noble dama dirigiéndose a Filipo:
–Acompáñanos, Filipo. Como mayordomo de mi marido, tu cooperación nos será de gran utilidad.
Sonrió con sarcasmo el taimado griego y se llenó de rubor el rostro de Mateo. Por un momento pareció que iba a dejarse llevar por la ira, pero seguramente nuestra presencia lo contuvo. Y dando media vuelta desapareció en el interior de la casa. Poco después le siguieron la dama, el sacerdote y el mayordomo, y volvimos a quedarnos a solas con Berenice, de pálida frente.
–Lamento que la travesura de un niño haya causado tanto trastorno -dije.
–No te disculpes -respondió-. Mi hermano está permanentemente irritado. Es su manera de ser. Entre él y mi padre siempre hubo altercados y enfrentamientos. A menudo mi padre amenazaba con desheredarlo.
–¿Llegó a hacerlo?
–Lo ignoro.
–¿A quién iría a parar su hacienda, si tu hermano hubiera sido excluido del testamento?
–También lo ignoro. Hasta tanto no tenga esposo que me conozca y me preñe, sólo me ocupo de orar y bordar tapetes de lino y púrpura auténtica para el Templo.
Y con estas dulces palabras nos conduce al exterior y cierra la verja a nuestras espaldas, dejándonos a Jesús y a mí en el polvo del camino.
–En mala hora se te ha ocurrido meterte por la ventana -reprendí al niño-. Estaba a punto de obtener valiosa información.
–Lo siento -dijo Jesús-. Quise aprovechar el accidente del muro para despejar las dudas que tú mismo expresaste acerca de la ventana. Desde luego, es angosta. Tal vez yo podría penetrar por ella, aunque tengo la cabeza grande. Pero eso tampoco nos serviría de mucho, ¿verdad, raboni?
Antes de poderle responder hubimos de salir del sendero para dejar paso a dos hombres fornidos que corrían llevando una silla gestatoria, dentro de la cual iba el sumo sacerdote Anano en apariencia absorto en sus pensamientos. Seguimos andando y apenas habíamos recorrido veinte pasos, retumbaron a nuestras espaldas los cascos de un caballo y, sin darnos tiempo a salir del sendero, pasó al galope un jinete rozándonos las vestiduras. Pese a que la nube de polvo en que quedamos envueltos nos impidió ver las facciones del jinete, su silueta y su actitud correspondían al joven Mateo, fogoso huérfano. Todo parecía indicar agitación en la villa que acabábamos de abandonar, tal vez provocada por nuestra intromisión, pues nada me permitía colegir aún la naturaleza del conflicto ni había tiempo para ello, porque la tarde declinaba y el sol rojizo se dirigía presuroso a su morada, alargando las sombras. Proseguimos nuestro camino en silencio, embargados por la sensación de fracaso.
Llevábamos andados otros veinte estadios, cuando en una revuelta del sendero apareció, como si hubiera brotado de la tierra, un individuo enteco, contrahecho, harapiento y muy sucio, el cual, levantando un brazo esquelético y apuntando al cielo con dedo sarmentoso, gritó:
–¡Deteneos! ¡Si dais un paso más u ofrecéis resistencia, os tocaré y os contagiaré mis infecciones y dolencias!
Su aspecto era terrible y su amenaza habría paralizado a un héroe de la antigüedad, de modo que obedecimos. El niño Jesús se escondió detrás de mí, y yo, mostrando las palmas de las manos en prueba de mi inerme condición, le pregunté quién era y qué quería.
–Soy yo quien hace las preguntas -responde desabrido. Pero os diré quién soy. Soy el pobre Lázaro, conocido en toda Galilea por mi pobreza y por mis innumerables y execrables llagas. Hasta hace dos días me alimentaba de las migajas que caían de la mesa del rico Epulón. Ahora, muerto éste, no sé si sus herederos mantendrán esta costumbre. Por eso vigilo la casa día y noche, y trato de averiguar las intenciones de los visitantes.
–En este sentido, Lázaro, nada debes temer -digo yo para tranquilizarle. Aunque mi aspecto actual no sugiere opulencia, soy ciudadano romano, del orden ecuestre, fisiólogo de profesión y filósofo por inclinación, y estoy de paso. Este niño es mi hijo adoptivo.
–Para ser filósofo -gruñe el mendigo- mientes mal. Conozco a la criatura que se esconde detrás de ti. En algunas ocasiones, en compañía de su primo Juan y otros rufianes de la misma calaña, me han hecho burla y me han tirado piedras. He pedido a Yahvé que los despedazara un oso, pero ni ese don me ha concedido, alabado sea su Santo Nombre. Si la vista no me falla, es Jesús, hijo de José, el carpintero homicida.
–Es verdad -admití. Y para congraciarme con él añadí: A pesar de tus afecciones, tienes buena vista y buen oído. Nada te pasa por alto, a buen seguro.
–En efecto -responde. Soy indigente, escrofuloso, tullido y endemoniado, pero no tonto. Como me paso el día de puerta en puerta pidiendo caridad y recibiendo ultrajes, estoy al corriente de casi todo.
–En tal caso -digo-, podrás ayudarnos a descubrir quién mató realmente al rico Epulón, pues, si sabes tanto como dices, convendrás con nosotros en la inocencia de José el carpintero.
El pobre Lázaro se rascó reflexivamente unas pústulas y dijo:
–Podríais tener razón, aunque veo casi imposible que podáis demostrarlo. En cuanto a mí, no sé por qué habría de ayudaros.
–Primero, por lealtad a tu difunto benefactor, cuyo espíritu no encontrará descanso en el más allá si el verdadero asesino queda impune de su crimen. En segundo lugar, porque los herederos ciertamente agradecerán tu intervención y te obsequiarán con nuevas y suculentas migajas.
–De lo primero, no estoy convencido, y de lo segundo, tengo mis dudas. Discurre otro estímulo para mi cooperación.
–¡Por Hércules! Los desgraciados siempre pensáis que el mundo se mueve a vuestro alrededor. ¿Tan poco valor das a mis argumentos?
–En mi penosa condición, una moneda vale más que toda la virtud de los patriarcas. Por diez estarcios os cuento algo realmente sustancioso.
–Cuatro.
–Seis.
–Cinco y suelta esa información.
–Primero el numerario. Con dedos trémulos sacó Jesús la bolsa, contó unas monedas y se las tendió al mísero pedigüeño, el cual, cuando hubo comprobado su autenticidad y su valor, las guardó entre los repliegues de sus harapos y murmuró:
–No confiéis en las apariencias. Los hombres son malos. Las mujeres también. No todos ni todas. En distinguir estriba la dificultad. Uno parece bueno y no lo es; el de al lado, lo contrario. Con las mujeres pasa lo mismo, pero nos engañan más, alabado sea Dios, porque nos gustan. A mí como al que más, no os dejéis engañar por mi abyecta figura. Pero volviendo al asunto: el mundo es un nido de serpientes venenosas. Lo mejor es ser pobre y llagado. De este modo no se concita envidia ni se excita la codicia ajena. Claro que las mujeres tampoco me hacen mucho caso. Una cosa va por la otra. Tener riqueza y mujeres no sirve de nada si acabas apuñalado. Los últimos serán los primeros.
–¿No podrías ser más concreto? El tiempo no se detiene. ¿Qué hombre y qué mujer son malos? ¿La viuda de Epulón? ¿El Sumo Sacerdote?
–Malos. Muy malos. Él es un sepulcro blanqueado. Ella, una Betabel.
–¿Tan malos como para mancharse las manos de sangre humana?
–Tanto no puedo afirmar. No hablo mal de nadie. Ni siquiera soy malpensado.
–¿Y el mayordomo?
–Filipo es falso. Malo, no lo sé. Mucha doblez, eso es seguro. ¿Traicionaría a su amo? Lo dudo. Le debe cuanto tiene, pero los griegos son violentos de natural. Razonables a ratos. Luego, de repente, les ciega la pasión y despedazan a sus propios hijos. Borrachos, corruptos y libidinosos. Amantes del dinero. Los varones gustan de mostrar en público sus partes pudendas.
–¿Y el hijo de Epulón? Parece un joven de mal carácter.
–Su padre lo trataba mal o él así lo creía. Alocado, despiadado. Cuando vivía el maldito perro, lo azuzaba contra mí. Una vez me lanzó una flecha. Por suerte no me dio. A veces es una ventaja estar en los huesos.
–Pues yo te los quebraré aunque me infectes si continúas diciendo generalidades. Hemos hecho un trato. Cumple tu parte o devuélvenos el dinero.
Diciendo esto tomo una rama caída del borde del sendero y la agito ante su desabrigado rostro. La bravata surte efecto, pues nadie se muestra más solícito de su integridad que quien carece de ella.
–No me hagas daño -suplica el pedigüeño-. No os he dicho más porque no sé nada más. Pero hay una persona que podría proporcionaros conocimientos útiles. La encontraréis en una casa situada en el camino de Jericó, según se sale por la tienda de Jonás el guitita, un poco apartada de la ciudad. No digáis que yo os he enviado ni reveléis a nadie este dato, pues si bien al rico Epulón nada puede causarle un perjuicio directo, su memoria podría resultar dañada si algunos secretos salieran a la luz. Partid ya, se acerca el ocaso y habréis de apresuraros.
Dejamos al pobre Lázaro entregado a sus imprecaciones y corrimos hacia el lugar donde, según Jesús, se encontraba la casa señalada.
–¿Nos dará tiempo? – preguntó.
–No lo sé, pero nada perdemos con intentarlo.
–Di, raboni, ¿por qué dijo Lázaro que los últimos serán los primeros?
–Porque es un imbécil. Y no me hagas hablar, porque estoy enfermo y sin comer, y a este ritmo, se me corta el resuello.
Buscando el camino de Jericó sufrimos dos breves extravíos, pues a causa de su corta edad el niño Jesús se desorientaba fácilmente y a mí no me pareció prudente recabar la ayuda de ningún viandante. Finalmente avistamos una casa cuya ubicación respondía a la descripción del pobre Lázaro y también a las suposiciones que yo mismo me había hecho acerca del lugar que buscábamos.
La casa estaba situada fuera del perímetro de la ciudad, pero no tan lejos que llegar a ella resultara trabajoso ni presentara en horas nocturnas más riesgo que las piedras del camino. Era una construcción humilde, de una planta, con paredes de adobe encaladas, ventanas pequeñas y una puerta baja. Sobre el dintel había unas pinturas del tercer estilo pompeyano, toscas pero no feas, que representaban pájaros, frutas y flores. En este detalle y otros similares se advertía la intervención de una mujer, cosa inusual, pues aquí, como en el resto del mundo, la mujer tiene a su cargo todas las tareas domésticas, pero nunca se le consulta en lo que concierne a la decoración. En esta ocasión, la casa adonde nos dirigimos, aun cuando obviamente había sido adornada para agradar a los hombres, revelaba unas inclinaciones femeninas que infundían tranquilidad y solaz al visitante.
Pregunto a Jesús si sabe quién vive allí y responde que no. Ha visto la casa en varias ocasiones, cuando sus correrías infantiles le han llevado por aquel rumbo, pero nunca le ha prestado atención ni sabe nada acerca de sus habitantes. Le pregunto si hay más casas como aquélla en Nazaret y responde que no lo sabe. Intrigado
por mis preguntas, quiere saber la razón de mi curiosidad y le explico que, a juzgar por los indicios, aquélla debe de ser una casa de putas, o de una sola puta, dado lo exiguo del inmueble. Jesús me pregunta qué cosa es una puta y se lo cuento de un modo somero, pues nunca he creído conveniente ocultar a los niños unos conocimientos que acabarán obteniendo de boca de los esclavos, los mercaderes, la soldadesca y otras gentes rudas, o por experiencia propia, en cuyo caso es mejor que conozcan las tarifas vigentes.
Miramos hacia el lugar de donde provenía la voz y vimos venir a una niña de muy corta edad, sucia y descalza, de ojos grandes y desconfiados, que corría por el prado anejo a la casa seguida de un corderito. Cuando llega a donde estamos le pregunto si vive allí y responde que sí, y que su madre, a la que sin duda buscamos, ha ido a la ciudad, dejándola a ella a cargo de la casa, pero que ha desobedecido y se ha ausentado para llevar a pastar al corderito. Acto seguido nos invita a entrar y a esperar dentro, mientras ella va a buscar agua al pozo para nuestras abluciones.
–Gracias por tu hospitalidad -dice Jesús-, pero no vale la pena esperar. A estas horas mi padre ya debe de ir camino del suplicio.
Más por piedad que por convencimiento le digo:
–Del mismo modo que los dioses frustran nuestros deseos cuando creemos estar a punto de alcanzarlos, así otras veces nos sacan de apuros in extremis por la vía más inesperada. Haremos esto: tú te quedas aquí, con esta niña tan simpática y su corderito, mientras yo voy en busca de Apio Pulcro y trato de obtener un aplazamiento de la ejecución, siquiera por unas horas.
–¿Crees que atenderá a tus ruegos, raboni? – pregunta Jesús con un destello de esperanza en los ojos.
–Con toda certeza -mentí. Los dos somos equites romanos, si sabes lo que es eso, y no me puede negar nada.
Sin darle tiempo a reflexionar sobre lo dudoso de esta afirmación, eché a correr nuevamente en dirección al Templo, al que llegué sin perderme, debido a su conspicua mole, pero al límite de mis fuerzas. En la puerta pregunté a los guardias si ya había salido la comitiva expiatoria.
–Nosotros no la hemos visto pasar -respondieron con un encogimiento de hombros y un fingido desdén-. Entra y pregunta a tus compatriotas los legionarios, pues sobre ellos, y no sobre nosotros los judíos, recae esta competencia.
En el patio había cuatro legionarios jugándose la modesta túnica de José a los dados. En un rincón, atado con una soga a una columna, estaba el reo, y apoyada en la pared una cruz de madera blanca rematada por un cartel donde se leía: iosephus interfector. En el desbaste y ensamblaje de los tablones y en la caligrafía de la injuria se advertían la pulcritud y profesionalidad del artesano. Me acerco a él, me reconoce y me pregunta por qué no está conmigo su hijo Jesús. Le tranquilizo al respecto, diciéndole que lo he dejado muy bien acompañado en un lupanar.
–Me parece una buena idea -dice José-. Soy tolerante en grado sumo y cualquier cosa me parece preferible a que mi hijo presencie el espectáculo que estoy a punto de dar. A partir de ahora deberá ingeniárselas por su cuenta y cuanto antes aprenda cómo funciona este mundo, mejor le irá en él. Hasta ahora ha estado demasiado protegido y se ha acostumbrado a hacer siempre su voluntad. Y yo, entre el trabajo y otras razones que ahora no vienen a cuento, no me he ocupado de él como debiera desde que vino al mundo. No es que haya sido un mal padre, dadas las circunstancias. En el aspecto material, dejo las cosas bastante arregladas. He hablado con Zacarías e Isabel, parientes de mi mujer, y ellos se ocuparán de María y del niño cuando yo falte. Pueden obtener algún dinero traspasando el taller. Y estoy seguro de que Dios Padre y el Espíritu Santo les echarán una mano si hace falta.
Viéndole apesadumbrado, interrumpo estas lúgubres reflexiones diciendo:
–Todavía queda alguna esperanza de salvación. ¿Por qué no me cuentas la verdad?
–¿Y qué es la verdad? – responde José.
–Unas veces, lo contrario de la mentira; otras veces, lo contrario del silencio. Tú no mataste al rico Epulón, pero prefieres que recaiga sobre ti la condena y sobre tu familia la infamia antes que revelar lo que ocurrió entre vosotros. Estoy convencido de que ahí está la clave de todo el misterio.
–Lo lamento -dice José-, ya te he dicho que no puedo hablar.
–Ergo, reconoces que algo había entre el muerto y tú. Algo tan grave que puede justificar un homicidio, tanto si tú lo llevaste a cabo como si fue otra persona quien lo mató. Asumir las culpas ajenas no es una virtud ni beneficia a nadie, José. Cuando un inocente muere como un cordero sacrificial por la salvación de otro, el mundo no se vuelve mejor, y encima se malacostumbra. Atribuir al dolor propiedades terapéuticas es propio de culturas primitivas. ¿Por qué te has dejado incriminar si realmente eres inocente?
–Perdona que persista en mi silencio. Por otra parte, ¿de qué me serviría declararme inocente? Todo está en mi contra.
–Ahí llevas razón. ¿Cómo fue a parar el buril a la estancia del muerto y la llave de la biblioteca a tu escarcela?
–No lo sé. Epulón me llamó para pedirme que reparara la puerta de la biblioteca. Con este motivo fui a trabajar allí dos jornadas consecutivas. Es posible que dejara olvidado el buril.
–O que alguien se hiciera con él para culpabilizarte del asesinato. ¿Hiciste una copia de la llave?
–Naturalmente. Siempre que instalo una cerradura me ocupo de que haya al menos dos llaves. En este caso recuerdo habérselas entregado a Epulón al concluir el trabajo. O quizá a otra persona, no recuerdo. Tal vez…
La brusca entrada de Apio Pulcro en el patio interrumpió el diálogo. Los soldados abandonaron los dados, se pusieron en pie y empuñaron lanzas y escudos entre voces de mando y clamor de metales.
–Demasiado tarde -murmuró José-. Se ha cumplido la hora.
–No te rindas aún, José. Hablaré con el tribuno y lograré un aplazamiento.
–Ni tú mismo crees tus propias palabras. Para cambiar la decisión haría falta un milagro. ¿Tú crees en los milagros?
–No -respondí-, pero creo en el poder persuasivo de la lógica. Veamos si estoy en lo cierto y un razonamiento exacto puede cambiar el curso de los acontecimientos o si la retórica, por el contrario, es un puro juego del intelecto.
Me interpongo entre Apio Pulcro y el reo y le digo:
–Apio Pulcro, escucha este silogismo.
Él me aparta con mano firme y dice:
–Ahora no puedo perder el tiempo en bobadas. He de proceder a la ejecución. Dura lex, sed lex, como decíamos en Roma antes de la decadencia. ¿Dónde está el reo?
–Yo soy -dice José.
–Ya lo veo -dice Apio Pulcro secamente. Y luego, señalando la cruz, añade enfurecido-; ¡Cómo! ¿Acaso es esto lo que yo te encargué? ¡Vergüenza debería darte! ¡Dos tablones mal clavados! ¡Y el letrero! ¿No ha de ir también en hebreo, que es la lengua propia de esta provincia, para edificación de la población autóctona? Además, si mal no recuerdo, yo te ordené hacer una cruz vertical, no este modelo en aspa, que parece un espantapájaros. Maldito incompetente: esto es una afrenta al derecho romano. ¡Soldados, llevad a este infeliz de vuelta a su casa y no le dejéis salir hasta tener otra cruz digna de ser exhibida en el calvario! ¡La ejecución queda aplazada hasta nueva orden! Y tú, Pomponio, ¿qué me querías decir? Si es otra vez lo del dinero, mi disposición sigue siendo la misma.
Los soldados habían desatado a José y se lo llevaban con la cruz a cuestas, propinándole de vez en cuando algún latigazo.
–¿Realmente la cruz estaba tan mal? – le pregunto al tribuno cuando nos quedamos solos-. A mí me ha parecido un trabajo excelente.
–Por supuesto -replica-, la cruz estaba muy bien hecha y aun cuando no hubiera sido así, me traería sin cuidado. Sólo necesitaba un pretexto para prolongar mi estancia en Nazaret sin levantar sospechas. Ven, a ti te lo puedo mostrar. Al fin y al cabo, los dos pertenecemos al orden ecuestre.
Subimos a la azotea, nos acercamos a la muralla y allí Apio Pulcro, apoyando una mano en una almena y alargando el otro brazo me pregunta:
–¿Qué ves?
–Nada -respondo-, un terreno baldío.
–Exactamente. Un terreno baldío perteneciente al Templo, donde pronto, por decisión expresa del rey Herodes, se construirá un barrio de viviendas y comercios. ¡Al lado mismo del Templo! El proyecto sólo es conocido de unos pocos, entre ellos, el difunto Epulón y, por supuesto, el sumo sacerdote Anano, el cual, muerto el principal inversionista, por deferencia a mi persona y a mis conexiones en la metrópoli, así como por amor a la patria, pensando sólo en el bienestar del pueblo de Israel y en la gloria infinita de Yahvé, me ha propuesto participar en la compra del terreno antes de que la decisión real se haga pública. Esto que ahora ves a tus pies, Pomponio, no vale nada, pero cuando se anuncie su desacralización, valdrá cientos…, no, ¡miles de talentos! ¿No es acaso un milagro, Pomponio? Si no hubiera sido por un estúpido homicidio, yo nunca habría venido a esta población apestosa. ¡Los dioses, Pomponio, los dioses inmortales me han guiado hasta este filón! El problema, como puedes suponer, es de liquidez. ¡Pecunia praesens! Prácticamente no he traído dinero, contando con que las autoridades locales sufragarían todos mis gastos, como es preceptivo y como mandan las leyes sagradas de la cortesía. Y los soldados apenas si llevan consigo unas pocas monedas sin valor, para sus necesidades adicionales o para mostrar su gratitud hacia la benevolencia de sus superiores. La paga entera se les da al regreso, para disuadirles de desertar o de no luchar con el debido arrojo. En resumen: esta misma tarde he despachado un mensajero a Jerusalén. Un árabe: magnífico jinete. Y como no entiende nuestro alfabeto, no podrá descifrar el contenido del mensaje. Va dirigido a unos comerciantes de la capital con los que en anteriores ocasiones he realizado fructíferas transacciones y a quienes he pedido, en términos que no admiten evasiva, un préstamo a bajo interés. Si no hay contratiempo, mañana estará de regreso el mensajero con un pagaré. Nunca se debe confiar dinero en metálico a un soldado, y menos si es árabe.
Acabó de perorar Apio Pulcro y me despedí alegando una cita en el otro confín de la ciudad. No prestó la menor atención a mis palabras y lo dejé absorto en el ilusorio fulgor de sus ganancias.
Al salir del Templo advertí que se había producido un cambio radical. Como es costumbre en lugares de clima cálido, las calles, desiertas durante el día, reviven cuando el sol recoge sus ardientes rayos. Toda la ciudad parecía haberse convertido en un bullicioso mercado, e incluso entre las gruesas columnas que sostienen el suntuoso pórtico del Templo habían instalado sus mesas los cambistas. Lentos carros de bueyes, pollinos abrumados por abultadas alforjas y camellos indolentes se cruzaban con hombres y mujeres de toda edad y condición, que iban o volvían llevando al hombro costales de harina, odres de aceite y vasijas de leche, o una agitada gallina sujeta por las patas o un conejo muerto o un pez plateado al extremo de un sedal, o una cesta de mimbre con ropa recién lavada en el agua clara del arroyo. Al pasar frente a una casa, a la puerta de la cual una hilandera sentada en un poyo devanaba la rueca, vi a través de la ventana abierta una familia entera sentada alrededor de una mesa bien provista de sopa y cocido, aves asadas, vino espumoso de la región y unos sabrosos dulces de almendra y miel. En una taberna unos pastorcillos cantaban al son de dulzainas y zambombas, y, semioculto en un soportal, un hombre en cuclillas hacía sus necesidades corporales.
A causa de la debilidad y la fatiga, las imágenes hogareñas y los estímulos sensoriales que me rodeaban me produjeron una vaga desazón, que traté de combatir refugiándome en el silencio de una solitaria plazoleta. Una suave brisa traía aroma de jazmín de los jardines ocultos tras los muros blancos. Para recobrar el ánimo y las fuerzas, me siento en un banco de piedra y lucho contra la melancolía, hasta que me saca de mi ensimismamiento una voz rasposa que dice:
–Pobre hombre: hambriento y cansado en tierra extraña.
Miro a mis pies, de donde parecen provenir estas
palabras y veo un cuervo con un pedazo de queso en el pico. En aquel momento se le acerca sigilosa una zorra, ladea la cabeza y le dice:
–No te dé pena. Él mismo se ha buscado su infortunio. Es un filósofo.
–A lo mejor -replica el cuervo- no sirve para otra cosa.
–Un parásito -dice la zorra-. Su muerte no hará mal a nadie. Ahora, si tanta compasión te inspira, dale tu queso, amigo cuervo, y veamos si esto le reanima.
–Tú siempre quieres privarme de mi queso -protesta el cuervo.
Los dos animales se quedaron un rato en silencio y finalmente el cuervo preguntó a su compañera:
–¿Y si en vez de darle el queso le doy por el culo?
–¿Cuándo se ha visto a un cuervo hacer tal cosa? – dijo la zorra.
–Todo es empezar -repuso el cuervo.
–Espera -dijo la zorra-, tengo una idea mejor. Vamos a proponerle un acertijo. Di, Pomponio, ¿qué está sobre el hombre y bajo el hombre, antes de la vida y después de la muerte?
–Pasaba por la plaza y te he visto sentado en el banco con la mirada extraviada, la lengua colgando del belfo y una agitación de las extremidades que tanto podía ser signo de vitalidad como de agonía. Mi primer impulso ha sido salir huyendo, por si estabas poseído por Asmodeo u otro demonio malintencionado, pero luego he recordado las normas de nuestro estatuto y he acudido a prestarte socorro.
–Que los dioses -respondo- premien tu piedad y te den todo aquello que ansias, pues tengo por cierto que tu presencia, oh ninfa de hermosos cabellos, ha ahuyentado a los malos espíritus o lamias que me acosaban. Y nada temas: no soy un endemoniado, sino un ciudadano romano del orden ecuestre y un filósofo en un mal trance, de nombre Pomponio Flato. Vencido por el hambre y la fatiga al término de una jornada rica en trabajos y sobresaltos, me había sentado en este banco a recobrar fuerzas, me he quedado dormido inadvertidamente y he tenido un sueño de hermético significado.
Me levanto y al hacer ella lo mismo veo que es alta y delgada, pero no exigua de formas, y que va vestida con elegancia y pintada con discreción. Viéndome titubear quiere brindarme su apoyo, pero la rechazo suavemente diciendo:
–No me toques, venérea desconocida, y no comprometas tu reputación con mi propincuidad, pues a pesar de haber llegado ayer, gozo en Nazaret de una fama tan ruin como infundada. Ya estoy bien y he de proseguir mi camino si no quiero extraviarme, porque no conozco las calles y el cielo se ha oscurecido casi por completo.
–Tal vez -dice ella- yo pueda orientar tus pasos si me dices adónde los diriges.
–Tú no puedes ayudarme, ninfa de hermosos cabellos -respondo-, pues voy a una casa inicua habitada por una hetaira que tiene una hija de muy corta edad y un corderito.
–En tal caso -dice ella animadamente-, no sólo te puedo indicar el camino, sino acompañarte, porque yo soy la mujer que andas buscando y me dirijo a mi casa, ya libre de las ocupaciones que me han tenido ausente largo rato. Y como he aprovechado para comprar vituallas y tú estás famélico, puedo darte de cenar si no te ofende compartir mesa con una pecadora pública. Ya sé que no me puedes pagar, porque te he registrado mientras dormías, pero nadie está excusado del deber de prestar ayuda a un necesitado, y más si es forastero y no puede recurrir sino a los dioses, los cuales, dicho sea entre nosotros, no suelen mostrarse diligentes cuando se les necesita. En cuanto al sueño a que te refieres, tal vez yo te pueda ayudar a desentrañar su significado, pues poseo el don de interpretar los sueños heredado de mi madre, la cual lo heredó de la suya y así sucesivamente hasta llegar a José, el que fue vendido por sus hermanos y llegó a gobernar Egipto tras haber interpretado acertadamente los sueños del Faraón. Mi abuela se jactaba de descender de una hija habida de la unión de José y la mujer de Putifar. Te lo cuento porque eres extranjero, pero no lo repitas. Aunque algunas personas acuden a mí para que interprete sus sueños, no me conviene que se divulgue esta faceta de mi oficio. La otra es más fácil de entender y de aceptar por el vulgo.
Acepto con alacridad y nos ponemos en marcha. Mis desviados pasos no me habían alejado demasiado de nuestro destino y al cabo de poco avistamos la casa. Por el camino, para no corresponder con falsedad a la generosidad de aquella hermosa mujer, le revelo la causa de la anterior visita, así como mi intención de recabar su testimonio acerca del homicidio, la víctima y sus allegados.
–De todo ello hablaremos a su debido tiempo -dice-. Primero comer y luego filosofar. Tú estás a punto de desfallecer y los niños también deben de estar hambrientos.
Los niños habían estado jugando y correteando detrás del corderito y hubo que levantar la voz para obligarles a interrumpir la diversión y el griterío. Sucio, despeinado, con los ojos brillantes y las mejillas encendidas, el niño Jesús parecía haber olvidado el asunto que nos había conducido a aquel lugar y ni siquiera se interesó por el resultado de mi gestión. Cuando le conté lo ocurrido en el Templo y le di noticia de su padre, recobró la seriedad habitual y se mostró muy agradecido por el buen resultado de mi intervención.
–El mérito -dije- no ha sido mío sino de la veleidosa Fortuna. ¿Y tú, has conseguido averiguar algo?
Respondió que no: la niña era demasiado pequeña para saber nada. A decir verdad, se habían puesto a jugar en cuanto se quedaron solos y se les había pasado el tiempo sin sentir. Estaba avergonzado de su negligencia y hube de consolarlo y explicarle que a su edad era natural anteponer el juego al deber.
Mientras tanto, la hermosa mujer, que ha entrado en la casa para guardar las provisiones y empezar a preparar la cena, sale y ordena a los niños encerrar al corderito en un pequeño establo de madera adjunto a la casa y hacer las abluciones antes de sentarse a la mesa. Luego vuelve a entrar y yo la sigo. El interior de la casa consta de una sola pieza, decorada con gusto recargado, pero sin la empalagosa ostentación propia de los orientales. En un extremo hay un lecho amplio, cubierto por una piel curtida, y en el centro, una mesa con cuatro cuencos de barro, cuatro copas de estaño y una hogaza de pan. Suspendido sobre las brasas del hogar humea un caldero. Le reiteré mi hiperbólica gratitud y exclamó:
–Dicen que a cada cual lo ha puesto Yahvé sobre la tierra con algún fin. El mío es satisfacer necesidades ajenas.
Le pregunto si es de Nazaret y responde que no. Pertenece a una familia de cortesanas errantes, como suelen ser esta clase de mujeres, a quienes su oficio a menudo obliga a abandonar precipitadamente el lugar donde viven y a no regresar jamás a él. No está censada en ninguna población, ni paga tributos, ni tiene nombre propio, lo que le permite, llegado el caso, desaparecer sin dejar rastro. Reside en Nazaret desde hace dos años y ha adoptado el pseudónimo de Zara la samaritana. Unos años antes, en Éfeso, cuando ella tenía diecinueve y vivía allí con su madre, conoció a un gladiador y concibió de él a su hija. Luego siguieron caminos distintos y nunca volvió a tener noticia del gladiador. Probablemente ha muerto en algún circo miserable de una remota provincia, porque cuando lo conoció ya había dejado atrás la juventud, y la robustez se iba transformando en una corpulencia que auguraba obesidad. A la niña le ha puesto por nombre Lalita. En Nazaret ha encontrado tolerancia y cierta prosperidad, al menos durante un tiempo. Ahora, sin embargo, a raíz del asesinato del rico Epulón, ya está haciendo planes para cambiar una vez más de residencia.
No relató esta historia con pena, ni siquiera con resignación, lo que incrementó la consideración que sentía por ella, pero no me hizo olvidar el motivo de mi presencia en aquella casa.
–De lo que acabas de decirme -dije-, no me cuesta inferir, oh Zara de hermosos tobillos, tu relación con el difunto.
–En verdad -respondió- en una ciudad de estas dimensiones, donde todo se sabe, y muy en especial las actividades de los ricos, no es un secreto que el rico Epulón me visitó en varias ocasiones. Esto no significa que yo sepa quién lo mató. No sospecho de nadie y, por consiguiente, no excluyo a nadie de mis sospechas, ni siquiera a José el carpintero.
–Y el propio Epulón, con quien tenías frecuente trato, ¿dijo algo digno de mención en los días previos a su muerte?, ¿hizo alusión a algún enemigo?, ¿mencionó alguna inquietud o un cambio repentino en sus planes?, ¿refirió un encuentro o un reencuentro inesperado?
–Son muchas preguntas, Pomponio -rió la samaritana de hermosos tobillos.
–Puedo repetirlas de una en una.
–No es preciso. Epulón solía contarme sus preocupaciones, tanto las relacionadas con los negocios como las relacionadas con las personas, y puedo asegurarte que en los últimos tiempos no hubo variación alguna.
–¿Cuáles eran las preocupaciones habituales? Según tengo entendido, los negocios marchaban a la medida de sus deseos.
–En efecto, sus riquezas aumentaban constantemente y la veleidosa Fortuna nunca se le mostró esquiva.
–Quedan, entonces, las personas.
–Tampoco es un secreto la desavenencia permanente entre Epulón y su hijo, el joven Mateo.
–Todo es un secreto para un extranjero como yo. Dime, oh Zara, en todo semejante a una diosa, la causa de la discordia, si la conoces.
Habían entrado los niños y se habían sentado a la mesa. Zara, junto al fuego, bajó la voz y prosiguió diciendo:
–Mateo gastaba mucho dinero del erario familiar. Como era hijo único, su padre no se lo impedía ni se lo reprochaba. Atribuía la prodigalidad del muchacho a la inconsciencia de la juventud y suponía que derrochaba el dinero en apuestas, ropa, ungüentos, caballos y mujeres.
–Hasta que descubrió que no era así…
__ Sí
–Hace un rato le vi montar con maestría consumada un hermoso caballo. ¿Eran acaso las mujeres lo que no le atraía? ¿Acaso prefería el trato con jovenzuelos de redondas nalgas?
–No, el joven Mateo nunca ha practicado el acto nefando. El dinero que gastaba sin tasa iba destinado a otros fines.
–¿Sabrías decir cuáles eran esos fines, que comparas desfavorablemente con las prácticas a que me he referido antes?
Zara, la de hermosos tobillos, bajó más la voz:
–En Israel no todo el mundo ve con buenos ojos la presencia de Roma. Unos se limitan a manifestar su descontento de palabra. Otros…
–¿El joven Mateo forma parte de una secta subversiva?
–Él lo llama un movimiento de liberación. Epulón se oponía con firmeza a cualquier forma de revuelta. Afirmaba, no sin razón, que este país nunca había gozado de un periodo de paz, libertad y abundancia tan prolongado como el actual y decía que alzarse contra Roma nos conduciría inexorablemente a la ruina.
–¿Y cuál es tu opinión al respecto?
–Ninguna. Las mujeres como yo sólo establecemos vínculos personales y medramos en cualquier coyuntura. Nuestro enemigo es el tiempo, contra el que no cabe insubordinación.
Por primera vez una nube pasajera ensombreció su frente, en todo semejante a la de una diosa. De inmediato, sin embargo, sacudió su hermosa cabellera, también semejante a la de una diosa, emitió una risa chispeante y concluyó diciendo:
–Puedes hacer uso de lo que te he contado, con prudencia y sin revelar la fuente de tus conocimientos. La verdad es que apenas escucho lo que me cuentan los hombres.
–Yo creía que escuchar era parte esencial de tu oficio.
–No lo es -dice-. Los hombres no pagan para que yo les escuche, sino para escucharse a sí mismos en presencia de un testigo paciente. Yo sólo tengo que fingir, y ni siquiera mucho. Esto y lo demás lo hacen ellos solos. El mío es un oficio descansado y no muy distinto del de los sacerdotes. Esto tampoco debes repetirlo. Y ahora, dejemos de lado este infecundo diálogo y hagamos algo realmente útil. La cena está lista.
Los alimentos eran deliciosos, tanto por la maestría con que habían sido cocinados como por la abundancia de especias, y la conversación de nuestra anfitriona, inteligente, alegre y versátil. Contó anécdotas divertidas relacionadas con el ejercicio de su profesión y afirmó que, además de ser una cortesana complaciente, sabía leer y escribir, cantar y bailar, y para demostrarnos esto último, una vez concluido el ágape, sacó del cofre una lira, se puso a tañerla y ejecutó con mucha gracia unos pasos de la danza de los siete velos, que goza de mucha popularidad en esta región, mientras su hija marcaba el ritmo con una pandereta y el niño Jesús aporreaba un tamboril. Cuando iba por el cuarto o quinto velo, Zara la samaritana ordenó a los niños ir a dar forraje al cordero y, apenas hubieron salido, cerró la puerta con llave, me condujo al lecho y en un instante, con gran pericia, alivió mi desasosiego y consoló mis penas. Tras lo cual dijo:
–El sueño que tuviste es fácil de interpretar. La zorra y el cuervo son tu entendimiento y tus pasiones; lo que está arriba y abajo, antes y después de la muerte, soy yo; el queso es el queso. El resto del mensaje, si hay alguno, no está en nuestro poder conocerlo hasta que el tiempo ordene su cumplimiento.
Se levantó, abrió la puerta y dejó entrar a los niños, que regresaban en aquel momento. Por mi gusto nunca me habría ido de allí, pero se había hecho muy tarde y supuse a José y a María inquietos por la prolongada ausencia de su hijo, de modo que deshaciéndome en elogios y expresiones de agradecimiento y prometiendo volver a visitarlas tan pronto como nos fuera posible, abandonamos la casa y emprendimos el camino de regreso.
El niño Jesús estaba rendido de cansancio, pero la excitación le mantenía despierto y locuaz.
–No debería decir esto -me confesó cuando ya habíamos entrado en la ciudad-, pero comparadas con mi madre, Zara y Lalita son mucho más divertidas.
–Si no fuera así -respondí para atemperar su entusiasmo-, pocos clientes tendrían los lupanares. Pero no te dejes engañar por las apariencias ni aconsejar por la vanidad. Los placeres que hemos experimentado son superficiales y pasajeros, y la amabilidad que nos ha sido mostrada, frágil y meretricia. Sólo la sabiduría y la virtud permanecen y su valor se acrecienta con el paso del tiempo. No te olvides nunca de este principio. Dicho lo cual, no niego que lo hemos pasado muy bien, como ocurre siempre cuando todo se pone al servicio de los sentidos: la decoración, los condimentos, la música, el incienso…
Jesús guardó un rato de silencio y luego dijo:
–He estado pensando y he decidido que cuando sea mayor me casaré con Lalita. Ya sé que su madre es
una pecadora, pero como ahora yo soy hijo de un criminal, no creo que haya impedimento. También he pensado cambiar de nombre y llamarme Tomás. ¿Tú qué opinas, raboni?
–No sé si es una buena idea. Durante la cena he observado que la madre corregía discretamente los modales de la niña, de lo que deduzco que la está preparando para que siga sus pasos en cuanto alcance la edad nubil, o antes, si hay alguien dispuesto a costearse el capricho. Yo de ti no me preocuparía demasiado por lo que harás en el futuro. Nadie sabe lo que nos tiene preparado el destino y, además, todavía sois muy crios los dos.
Volvió a guardar silencio y caminamos un rato callados y concentrados en las dificultades del camino, porque no había luna y debíamos avanzar por el laberinto de calles y plazas a la escasa luz de las estrellas. Finalmente avistamos la casa de Jesús, en cuya puerta se recortaba una silueta que resultó ser la de su madre, inquieta por nuestra tardanza.
–¿Lo ves? – le dije en voz baja-. Nadie volverá a sentir por ti tanta preocupación. Corre a tranquilizarla, muéstrate cariñoso con ella y no le cuentes los pormenores de nuestras andanzas.
Me levanté al despuntar la Aurora de espléndido trono con el cuerpo dolorido, el ánimo abatido y la
mente embotada. Procurando evitar un encuentro con la arpía, que sin duda me reclamaría, bien el pago del hospedaje, bien un trabajo compensatorio, salí a la calle y me dirigí directamente al Templo con la intención de suplicar a Apio Pulcro que me proporcionara los medios necesarios para abandonar cuanto antes una ciudad en la que sólo podía ocasionar quebrantos y cosechar desengaños y a la que no me ataba ninguna obligación ni afecto, pues no habiendo percibido de Jesús los honorarios establecidos por mi cooperación, nada podía serme reclamado en nombre de la moral ni del derecho.
En la puerta del Templo acompañaban a la guardia del Sanedrín cuatro legionarios armados como si se dispusieran a entrar en combate. Pregunté la causa y respondieron:
–Por Marte, Pomponio, debes de ser el único que ignora lo sucedido anoche, bien por estar en brazos de Morfeo, bien en otros brazos, reparadores de ansias más profundas.
Recordé los ruidos que en varias ocasiones me habían despertado y dije:
–Refiéreme, pues, lo ocurrido.
Lo ocurrido era lo siguiente: poco después de ponerse el sol, Apio Pulcro había acudido a la taberna donde la noche anterior había cenado en mi hambrienta compañía. Por imprevisión o por exceso de confianza, sólo le había acompañado un soldado, portador del estandarte. De regreso al Templo, entrada ya la noche, al cruzar una plaza se vieron rodeados por un grupo de individuos que, armados de hoces, azadas, rastrillos y otras herramientas, se pusieron a gritar: ¡Muera el César! ¡Viva el Mesías!, mientras propinaban repetidos golpes al tribuno y al portaestandarte. Luego se retiraron por las tortuosas calles adyacentes sin dejar de proferir su consigna. Magulladas pero íntegras, las víctimas de la agresión regresaron al Templo sin más novedad.
Encontré a Apio Pulcro en su aposento, sumamente nervioso y contrariado. Está convencido de que el incidente de la víspera es el preludio de una revuelta general, de que el Sanedrín carece de suficientes efectivos para sofocarla y de que su vida corre un peligro cierto. Por su gusto, regresaría sin dilación a Cesárea, pero no es posible abandonar la ciudad, ya que en campo abierto se puede caer con facilidad en una emboscada, ora de los insurgentes, ora de los bandidos, porque también corre por la ciudad el rumor de que el temible Teo Balas anda rondando las inmediaciones de Nazaret. Por añadidura, no juzga oportuno abandonar Nazaret sin haber cerrado con todas las garantías legales el negocio inmobiliario que se trae entre manos. Todo esto lo tiene muy enojado.
–Si al menos supiéramos, oh Pomponio, quién es el cabecilla de la secta, podríamos aprehenderlo y ejecutarlo de un modo sumario y ejemplar. Así abortaríamos el levantamiento, antes de que se produzca un baño de sangre. Pero aquí nadie sabe nada, o si sabe, prefiere callar por temor a la venganza o por animadversión a los romanos. Ardua coyuntura, por Hércules.
Recordé las palabras de Zara la samaritana acerca del joven Mateo y su presunta adhesión al movimiento independentista, pero me abstuve de repetírselas al tribuno hasta tanto no se aclarase un poco más la situación. De camino al Templo yo no había percibido nada anómalo en el comportamiento ni en el aspecto de los ciudadanos, y después de conocer lo sucedido me sorprendía la moderación de la violencia sufrida por Apio Pulcro, pues no habría costado nada a los atacantes ora secuestrarle, ora darle muerte y, no obstante la impunidad, no lo habían hecho. Tal vez sólo pretendían crear un clima de alarma o provocar una reacción de las fuerzas vivas, aunque, desconociendo el país, su historia y su idiosincrasia, me resultaba imposible barruntar la causa de esta acción.
Meditando estas cosas me dirigí a casa de Jesús con la intención de comunicarle mi determinación de abandonar nuestras investigaciones, sobre todo en vista de los cambios ocurridos durante la noche.
Encontré al niño ayudando a su padre a terminar la nueva cruz. De su rostro emaciado deduje que José, herido en su orgullo profesional por los comentarios peyorativos de Apio Pulcro, había pasado buena parte de la noche enfrascado en su trabajo. Le pregunté si había oído alboroto en la calle y respondió que no. Al referirle lo sucedido, lamentó el daño causado al tribuno y prometió implorar de Yahvé su pronto y total restablecimiento.
–Una extraña actitud hacia quien te ha condenado a muerte -exclamé.
José se encogió de hombros y dijo:
–No hemos de devolver mal por mal, sino al contrario: perdonar a nuestros enemigos y amarlos como Dios nos ama.
–Por Júpiter, no sé quién te ha metido esa idea en la cabeza, pero venga de donde venga, es una insensatez. Si no distinguimos al amigo del enemigo y al bueno del malo, ¿adonde irán a parar la virtud y la justicia?
Como tenía por costumbre, el estólido carpintero regresó a sus quehaceres sin responder a mis argumentos, lo que me produjo una gran irritación, pues aparte de su hijo, yo era la única persona en todo el Imperio que estaba tratando de hacer algo por él. Al percatarse de mi enojo, María vino directamente a nosotros y con una suavidad donde se conjugaban el amor y el sufrimiento dijo:
–Estoy segura, Pomponio, de que no has comido. Yo acabo de cocer un pan y nos sentiremos muy honrados si quieres compartirlo con nosotros.
Como ciertamente tenía hambre, decidí postergar mis quejas y aceptar la oferta. María sonrió y envió a Jesús a buscar una vasija de leche a una tienda próxima. Cuando el niño se hubo ido, me indicó por señas que la acompañase. Salimos a un patio trasero rodeado de un muro. En el centro había un aljibe y contra el muro se apilaban tablones de distintos tamaños, así como una pila de leños destinados al fuego del hogar. Un burro rumiaba con languidez en un pesebre. María se sentó en un banco de piedra, junto a un macizo de lirios y azucenas, me invitó a sentarme a su lado, cruzó las manos sobre el regazo y dijo:
–No te enojes, Pomponio, con mi pobre esposo. No oye bien y lo que oye lo entiende a medias. Esta merma de percepción se debe, en parte, a una vida entera entre martillazos y serruchazos, y en parte, a una existencia larga y llena de vicisitudes, algunas verdaderamente insólitas. Pero es un hombre bueno y justo y valora tus esfuerzos. Debido a su sordera no oyó los ruidos que anoche alteraron la paz. Yo sí los oí, y este asunto me preocupa por varias razones. La estabilidad del país es precaria. Lo es la de todos los países, pero la de éste, más. Siempre ha habido opositores a la presencia romana, como antes los hubo contra Nabucodonosor. Los actuales consideran a Herodes un títere de Augusto, en lo que llevan razón, y sueñan con recobrar una independencia que sólo existe en dudosas crónicas e incluso con recobrar la gloria legendaria del rey Salomón, su Templo y sus minas. Hasta ahora no ha pasado nada irremediable: son pocos y no tienen medios. Pero las cosas están cambiando. Herodes Antipas no es como su padre, Herodes el Grande, por quien no siento ninguna simpatía, pero a quien reconozco cualidades de hombre de Estado. Gobernó con mano firme, no se detuvo ante nada. Su hijo es lo contrario: débil de carácter, depravado y timorato, cree que sus hermanos conspiran para arrebatarle el reino, vive pendiente de las conjuras de palacio, sólo escucha a los aduladores, a los delatores y a los espías y no desdeña recurrir al asesinato. A su sombra, cortesanos venales rigen el país en beneficio propio. Suben los tributos, suben los precios, cada día hay más pobres, los descontentos ya son legión. Tierra fértil para la semilla de la rebelión. Si estalla, no faltará ayuda externa: siempre hay poderes dispuestos a invertir en la violencia ajena. El resultado sólo es uno: la ruina del pueblo judío. Tal vez exagero en mis temores. Sólo soy una mujer ignorante y, para colmo, la esclava del Señor; dejemos los detalles para otro momento. Pero soy una mujer del pueblo, y sé cómo piensa el pueblo. Voy todos los días al mercado, menos el sábado, claro, y también a lavar al río, y allí oigo hablar a la gente. Como no salen de sus aposentos, ni el Tetrarca, ni el procurador de Judea, ni el Sumo Sacerdote saben ni sospechan lo que la gente piensa. Se pasan el día metidos en el baño, untados de aceite, con sus concubinas.
–¿El Sumo Sacerdote también tiene concubinas? – pregunté.
–No lo sé. No sé lo que es una concubina, ni lo que se puede hacer con ella en el baño. Yo creía que era una esponja. Repito lo que he oído. Mis pensamientos son
del todo puros. Sólo ponía este ejemplo para subrayar el divorcio entre gobernantes y gobernados. Perdona si no he sabido explicarme mejor. En mi país las mujeres no hacen política. Lo de Judit y Holofernes fue puro pragmatismo y no cuenta. Además, yo tengo otras cosas en las que pensar. No he hecho esta sinopsis para demostrar mis conocimientos, ni para informar a un romano de las maquinaciones de mis compatriotas. Me preocupa únicamente mi hijo, y si estoy hablando más de lo que he hablado en toda mi vida, con un pagano, y a espaldas de mi marido, es porque he advertido que has cobrado afecto por Jesús y que él también te estima y te respeta.
–En verdad -repuse-, no sería el primer caso de un menor instruido por alguien ajeno a su pueblo, a sus creencias e incluso a su especie, pues es bien sabido que el propio Aquiles aprendió el arte de la caza del centauro Quirón, pero, en mi caso particular, no se me ocurre de qué modo puedo ayudar a tu hijo.
–Siendo paciente, Pomponio. Jesús, aunque pequeño, es muy listo, se da cuenta de todo. Yo me atrevería a llamarlo clarividente para las cosas elevadas. Pero de este mundo sabe poco. Cualquiera puede influenciar sus ideas y sus actos. Jesús tiene un primo llamado Juan. Cuando regresamos a Nazaret, tras una larga ausencia, Juan incluyó a Jesús en un grupo de adolescentes, casi niños, sensibles, piadosos y un poco apasionados. Podrían haberle metido ideas peregrinas en la cabeza.
–Conozco a Juan -atajé-. Es un cavernícola.
–Él no tiene la culpa. Cuando fue engendrado sus padres ya chocheaban. No pudieron encarrilarlo en la buena senda. Siempre anduvo suelto, vestido de cualquier manera…
–Y ahora está metido en el movimiento rebelde.
En vez de corroborar mi aserto, María cortó una azucena y pareció ensimismarse en el aroma intenso de la flor. Luego siguió hablando sin apartar la mirada del blanco cáliz:
–En nosotros Jesús tampoco ha encontrado un hogar como es debido. José es generoso y benévolo. Quizá demasiado. Nadie habría aguantado las cosas que él… A Jesús le conviene salir del círculo cerrado en que vive, conocer a personas distintas de nosotros. Me ha contado dónde estuvisteis ayer; me ha hablado de una niña y un corderito. Nunca lo había visto tan animado, casi feliz. No ignoro… no ignoro la clase de mujer… También en el mercado y en el lavadero se comentan estas cosas. Incluso en el Templo, a la salida de los sacrificios. A las personas les gusta murmurar, con razón o sin ella. Yo misma, hace unos años, fui víctima de las habladurías. A Jesús le conviene tu compañía. Tienes otro modo de pensar, otra cosmogonía, por decirlo de algún modo, no vives aprisionado por una ley tan estricta ni por los mitos atroces de este pueblo encadenado al culto y condenado a la extinción.
Se interrumpió súbitamente, dejó caer la flor, se levantó, se alisó la túnica azul, pisó una sabandija y concluyó diciendo:
–No debería hablar tanto. Mi papel es otro. Cuida de mi hijo y no repitas a nadie este soliloquio.
Volvimos a entrar en el momento en que regresaba Jesús con la jícara. Mientras desayunaba no dejó de preguntarme por los planes del día. Yo no tenía ninguno, pero me faltó valor para comunicarle mi decisión de abandonar el caso.
–Pues tanto tú como yo, valiente soldado, estamos de suerte -le digo-, porque Apio Pulcro te espera para encomendarte la misión de acompañarme a realizar una importante gestión, y, habiéndonos encontrado a mitad de camino, tú te ahorras buena parte del trayecto y yo, el tiempo de espera. Demos gracias a Minerva, que con certeza ha guiado tus pasos así como los míos.
Inclinamos nuestras cabezas en señal de acatamiento a los inapelables designios de la diosa y acto seguido, con la valiosa adición del soldado y el estandarte, seguimos nuestra vía.
El soldado, que se llama Quadrato, es muy alto y corpulento, como corresponde a quien ha de hacer ostensible el símbolo del poder y la grandeza de Roma, y veterano de muchas campañas. Dice haber luchado de joven en el bando de Pompeyo contra Julio César, en la decisiva batalla de Farsalia, que perdieron. Más tarde, a las órdenes del divino Augusto, en Cantabria, donde recibió varias heridas gloriosas. Una de ellas, producida por la maza de un astur, habría resultado fatal de no ser por el casco, que le evitó la muerte, pero no una merma sensible del entendimiento. Por esta causa, así como por su elevada estatura, ha sido designado portaestandarte y destinado a Judea, donde este cargo reviste una importancia capital. De todo ello se siente muy orgulloso Quadrato.
–Cuando lo llevo erecto -nos explica-, el mundo entero tiembla y se humilla. En sentido figurado, claro. Y cuando pronuncio las sagradas letras SPQR, no hay mujer de ninguna edad y raza que se me resista. Con esto está todo dicho.
Fingiendo interés, sorpresa y admiración consigo que al llegar ante la villa del rico Epulón su vanidad haya crecido de tal modo que cree estar encabezando la entrada triunfal de Escipión en Roma cuando sólo va por un camino desierto y polvoriento, acompañado de un niño y un filósofo andrajoso e incontinente. Pero como la ostentación siempre causa efecto a las personas de baja cuna y cortas luces, los criados que acuden a mis voces, en lugar de expulsarnos a salivazos, nos abren la cancela, nos franquean el paso en actitud de temor reverencial y nos conducen directamente a la entrada de la casa. Allí digo al portaestandarte y a Jesús que no me sigan. Jesús hace amagos de protesta, pero cuando le explico que si puedo entrevistarme con la viuda del difunto su presencia no constituirá una ayuda sino un estorbo, lo entiende y promete esperar pacientemente y sin hacer travesuras.
Desembarazado al fin de mis dos acompañantes, penetro a través de un angosto vestíbulo en el atrio o peristilo, en todo idéntico al de una casa romana, con excepción de las estatuas y mosaicos, prohibidos por los rigurosos preceptos de la ley mosaica. El mobiliario, por contraste, es lujoso, sólido, confortable y abigarrado, como corresponde al gusto de un rico provinciano.
Al cabo de muy poco sale de una celda aledaña la viuda de Epulón, acompañada de su hija, la hermosa Berenice, de cándidos brazos, y de una sierva, todas vestidas de luto y con el rostro cubierto de una gasa blanca bajo la cual apenas se distinguen los rasgos pálidos y alterados de las tres mujeres.
–Me han anunciado tu visita, oh Pomponio -dice la viuda de Epulón sin salutación previa-, y no puedo ni quiero ocultar mi asombro ante un hecho semejante, pues ayer manifesté, estando tú presente, mi voluntad de no ser molestada, y no acostumbro a ver incumplidos mis deseos, y menos en mi propia casa.
–Ni yo lo haría, oh ilustre y apenada mujer, en dignidad semejante a una diosa, de no habérmelo impuesto una causa de orden superior. Por la escolta que traigo habrás deducido el carácter oficial de mi embajada. Un carácter que mitigan y transforman la compasión y la estima que siento hacia ti y hacia todos los allegados de tu difunto esposo, cuyo espíritu descansa en compañía de sus antepasados y otros hombres ilustres en el averno o dondequiera que vayan los judíos muertos.
Dijo la viuda:
–¿Y es acaso posible conocer la causa de la intrusión sin tantos prolegómenos?
–Ciertamente -repuse-. Y la expondré de modo sucinto y claro, como es mi estilo, si bien a veces la presencia de oídos ajenos me impone tediosos circunloquios.
Capta ella mi intención, despacha con un ademán a la hermosa Berenice, de pálida frente, y a la doncella, de recios brazos, y me conduce a un extremo del peristilo, donde se sienta en un bello sillón a cuyas plantas hay un escaño. Yo, tomando una silla, me pongo a su lado y digo:
–Te supongo enterada, oh mujer sagaz entre todas las mujeres, de los sucesos violentos de la noche pasada.
–Algo he oído comentar a mis siervos al respecto -responde-, pero mi mente está ocupada en otras cosas.
–Como es natural. Y yo no traería a colación este asunto trivial si no afectara al buen nombre de tu hijo Mateo, por su intrepidez en todo semejante al glorioso y magnánimo Diomedes. Pues has de saber que Apio Pulcro, tribuno romano y víctima de los lamentables sucesos de anoche, me ha encomendado la tarea de establecer, si la hubiere, alguna conexión entre estos actos subversivos y la muerte del piadoso Epulón, varón intachable. Este vínculo, naturalmente, no habría de ser por fuerza Mateo, el bravo en combate, pero no estaría de más eliminar toda sospecha acerca de sus actividades. Esto contribuiría enormemente a descubrir y castigar a los verdaderos inductores de la fechoría. Sin duda Mateo pasó la noche en casa.
Contestó la viuda:
–Lo ignoro. Mateo es un hombre adulto y puede entrar y salir a su antojo, sin dar explicaciones a su madre ni a ninguna otra persona. Pero a tus insinuaciones responderé diciendo que mi hijo Mateo no ha hecho nada reprobable. Mateo es incapaz de infringir la ley. Ni la de Moisés ni la de Roma. Ninguna ley es infringida por un miembro de esta casa. Pero si lo hubiera hecho, sería el Sanedrín el que debería juzgar sus actos, no las autoridades romanas.