De julio de 1828 a diciembre de 1829 Champollion vive los
momentos más excepcionales de su breve existencia: él, a quien
llamaban El Egipcio, por fin consigue ir a ese Egipto con el que
tanto había soñado. La novela de Christian Jacq relata ese viaje
extraordinario por su intensidad, sus dramas y sus descubrimientos.
El autor da la palabra al mismo Champollion, integrando las frases
capitales que pronunció o escribió. La mayor parte de los
acontecimientos narrados corresponden a la realidad de los hechos.
El papel del novelista ha consistido en recrear un viaje que
también fue una peregrinación a las fuentes del espíritu, en
amalgamar ciertos personajes y en colmar las lagunas que dejó
Champollion en sus escritos.
Aunque el propósito de la novela no es ser fiel, al pie de la
letra, a la verdad histórica, sí pretende serlo a Jean-François
Champollion, uno de los mayores genios de todos los
tiempos.
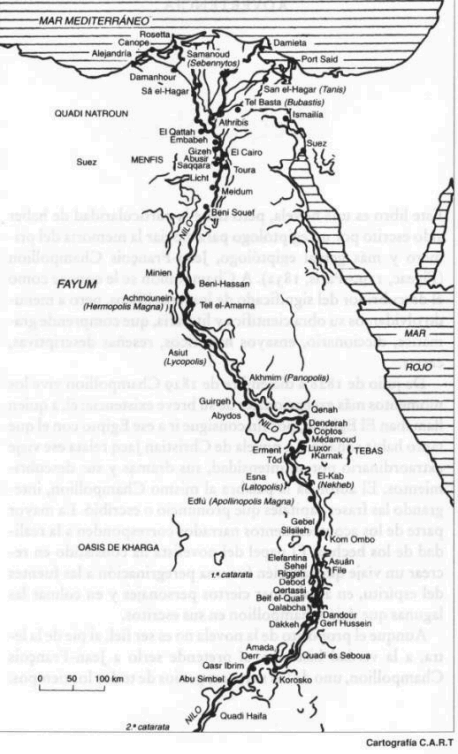
–¿Cuál es su diagnóstico, querido colega?
El doctor Robert se secó la frente con su
pañuelo.
–Ataque de gota originado en el estómago, tisis, indicios de
apoplejía, parálisis de la médula espinal, enfermedad hepática
debida a la absorción de aguas del Nilo… Champollion va a morir.
Esta vez el potro brioso que siempre pedía ración triple ha gastado
demasiada energía.
–Un análisis excelente. El organismo está agotado. Su
fatigoso viaje, el arte funesto de las tumbas de los faraones, el
ardor de su cerebro, las continuas preocupaciones de su espíritu le
han calcinado la sangre y están cavando su tumba. Yo añadiría una
hipertrofia miocárdica. No creo que pase de esta
noche.
Champollion va a morir.
Zoraida, la niña de ocho años, escondida detrás de una
cortina había oído la terrible predicción. Sabía que su padre iba a
abandonarla para siempre. Ya se había marchado lejos muchas veces.
Sobre todo cuando dejó Francia por ese Oriente misterioso que tanto
le gustaba y cuya huella llevaba ella en su
nombre.
Desde su vuelta de Egipto, Champollion estaba doliente. Ya no
podía soportar París. Sólo pudo dar unos pocos cursos en el Collége
de France donde ocupaba la primera cátedra de egiptología creada en
el mundo. Repetidos malestares le habían obligado a interrumpir su
enseñanza, a ahogar la voz clara y apasionada que hacía resurgir la
luz del Antiguo Egipto.
Zoraida no necesitaba la ciencia de los dos médicos que,
desde hacía varias semanas, intentaban inútilmente curar a
Jean-François Champollion. Zoraida era vidente. Sabía que aquella
noche del 4 de marzo de 1832 iba a ser la última.
Desoyendo las órdenes de los doctores, entró en la habitación
del moribundo.
–Papá… ¿estás dormido?
Jean-François Champollion abrió los ojos y
musitó:
–Ven… ¡Rápido!
Zoraida corrió hasta la cama y se abrazó al cuello de su
padre. Lloró un largo rato, con la cara sobre su
pecho.
–Tráeme mi traje egipcio -pidió él con voz muy
débil.
Zoraida obedeció. Abrió el armario donde su padre guardaba
sus recuerdos de Oriente, largos vestidos abigarrados, turbantes,
sandalias. En su apresuramiento, hizo que se derrumbara una pila de
cuadernos de apuntes cuyas páginas estaban cubiertas de una letra
fina y viva.
–Papá, ¡he encontrado esto!
Champollion, con mano temblorosa, cogió el cuaderno que le
tendió su hija. Allí estaban los primeros apuntes que había tomado
en Egipto durante aquel viaje en el que había alcanzado el apogeo
de su vida.
–Papá, ¿por qué nunca me has contado…?
–Contado… ¿quieres decir de allí?
–Sí, de allí, tu verdadero hogar. Quiero que me lo digas
todo. Todo lo que nunca me has dicho.
Champollion se estremeció de dolor. Zoraida le besó las
manos.
–A ti no podría negarte nada… Apoya tu cabeza sobre mi
hombro.
La niña lo hizo. Daba gusto obedecer a aquel padre cuya suave
voz empezaba a contar el más famoso de sus viajes.
–El mismo. Encantado de conocerle, capitán.
Cosmao Dumanoir, un hombre de mediana estatura y sonrisa
amable, era el capitán de la corbeta L'Églé. Con un rostro terso e impecablemente
afeitado, y unos botones de uniforme cuidadosamente lustrados, me
recibió calurosamente a bordo de su embarcación.
Aquel 24 de julio de 1828, en Toulon, cuando los últimos
rayos del sol poniente iluminaban el Mediterráneo, la ruta tan
esperada por fin se abría ante mí. La ruta de
Egipto.
Tal vez hablaría de nuevo. Tal vez volvería a ser transmitida
la sabiduría de los antiguos egipcios. Yo iba camino de sus
misterios, había empezado a descifrar los jeroglíficos, esas
palabras de los dioses cargadas de magia. Pero todavía me faltaba
una clave esencial. Una clave que sólo podría encontrar en Egipto.
Iba a tener que verificar paso a paso mis intuiciones, pedir a la
tierra de los faraones las respuestas que me
faltaban.
Después de meses y meses de engorros administrativos, por fin
había logrado formar una expedición en la que participarían varios
científicos que, bajo mi dirección, llegarían a Alejandría a bordo
de L'Eglé.
–¿Tendría usted la amabilidad de seguirme, señor
Champollion?
Al subir por la pasarela de la corbeta, tuve la sensación de
cruzar un punto sin retorno. Heme aquí obligado a ir hasta el fin
de mí mismo, a arriesgar mi vida en ese Oriente
desconocido.
Hasta ahora mi vida ha sido una batalla continua. Para
obtener la mínima cosa he tenido que luchar, defenderme palmo a
palmo, desbaratar intrigas, afrontar la calumnia. Sin querer,
alrededor de mí provoco la envidia de ineptos e incompetentes que
me acusan de ir demasiado lejos y demasiado deprisa. Nada me ha
protegido nunca de las lenguas virulentas. Soy como una trucha
echada viva en la sartén. ¡Pero me alegro tanto de estar lejos de
París! El aire de esa ciudad me está matando. Allí escupo como un
rabioso y pierdo mi vigor. París es horrible. Por las calles corren
ríos de barro.
Con la elegancia algo rígida propia de los hombres que han
envejecido de uniforme, el capitán Cosmao Dumanoir me condujo a su
camarote donde me ofreció champán.
El gozo fugaz que burbujeaba en aquel líquido no logró
disipar las angustias que me habían estado abrumando durante todo
el viaje de Aix a Toulon.
¿Cómo no pensar en las dos cartas tan dispares que recibí
misteriosamente y que había ocultado entre mis apuntes
científicos?
La primera profería amenazas muy serias: «Olvide sus
proyectos, quédese en casa; de lo contrario, la muerte le estará
esperando en Egipto». La segunda parecía más alentadora, aunque muy
enigmática: «Le esperamos. Si realmente ha descifrado la lengua de
los dioses, sabremos recibirle».
¿Locos? ¿Visionarios? He conocido tantos, desde aquella
mañana de invierno en Figeac, cuando mis ojos de niño se posaron
por primera vez en unos jeroglíficos egipcios, en ese mundo lleno
de símbolos y de signos portadores de una vida eterna. Supe al
instante que allí se encontraba la patria de mi alma, y que algún
día tendría que leer mi propio destino descifrando esos enigmas,
esa palabra perdida desde hace tantos siglos. El antiguo Egipto es
mi sangre, mi corazón. Lo exige todo de mí.
Lo esencial de mis descubrimientos se encuentra en una
maletita negra que me servirá de viático. Por un momento sentí
ganas de huir. Tocar este modesto objeto, palpar los legajos de
papeles donde se ha inscrito lo mejor de mí mismo me ha disuadido
de ello. Egipto ha triunfado. Siempre triunfará.
En cuanto llegue, iré a los locales del Instituto Egipcio.
Hay allí un sabio anciano que se hace llamar «el Profeta» y
conserva documentos esenciales para mis investigaciones. Nunca ha
querido enseñarlos a nadie. Cuando supo que se estaba organizando
mi expedición, me hizo saber que me esperaba y que me
proporcionaría la piedra fáltame de mi edificio.
Una mujer de altiva nobleza, con un cabello rubio veneciano
casi irreal, entró en el camarote del capitán. Llevaba un vestido
gris perla con reflejos que realzaban su tez pálida. Unos grandes
ojos verdes animaban un rostro de una belleza que me atrevería a
calificar de egipcia. Unas manos largas y finas me recordaban
ciertos dibujos de reina que había salvaguardado creando la sección
faraónica del museo del Lo ubre, de la cual habían tenido a bien
nombrarme conservador… sin sueldo. Aquella mujer de unos treinta
años poseía una inusual elegancia innata.
–Le presento a lady Redgrave -dijo el comandante Dumanoir-.
Viajará con nosotros hasta Alejandría.
Siento un rechazo instintivo hacia las cosas
mundanas.
Nadie me ha obligado nunca a participar en ellas. Sin
embargo, movido por un impulso que me sorprendió, me incliné y besé
la mano de aquella aristócrata británica que recibió mi cortesía
con una sonrisa enigmática.
–Me han hablado mucho de usted, señor Champollion -dijo con
una voz suave, cálida, sazonada con un ligero acento-. Mi
compatriota Thomas Young pretende haber descifrado los jeroglíficos
antes que usted, y asegura que su sistema es
erróneo.
Molesto, el capitán Dumanoir miró la mar. Se me subió la
sangre a la cabeza.
Thomas Young… ese hipócrita, además de presuntuoso. Un inglés
tan lego en egipcio antiguo como en malayo o en manchú, del cual es
profesor. Sus descubrimientos anunciados con tanto fasto sólo son
una fanfarronada ridícula. Su clave de los jeroglíficos es
patética. ¡Compadezco a los desafortunados viajeros que, en Egipto,
tengan que traducir las inscripciones con la llave maestra del
doctor Young!
–Aprecio mucho al señor Young, señora. No me gusta criticar a
un colega, sea cual sea su actitud hacia mí. Si le conoce bien,
déle un consejo: que cambie de oficio.
–Le conozco bien -respondió animadamente-. Thomas Young es mi
tío. Bien, nos veremos más tarde.
Sofocado, la miré salir del camarote sin saber qué
contestarle. Es así desde siempre: mi sensibilidad está tan
exacerbada que me tomo demasiado en seno el mínimo suceso que ponga
obstáculos a mi búsqueda.
–Es… es una trampa -pude por fin articular, tomando por
testigo al capitán Cosmao Dumanoir.
–Cálmese -recomendó el buen hombre, tan desconcertado como
yo-. Pronto olvidará este incidente.
–Thomas Young es mi peor enemigo -expliqué, recuperando el
aliento-. Hace años que me acosa, que trafica con comunicaciones
científicas, que intenta por cualquier medio poner fin a mis
trabajos. Esa mujer es una espía de la peor
especie.
El capitán Dumanoir reflexionaba. Intentó
animarme.
–Está sola, señor Champollion, y sólo es una mujer. Usted
está rodeado de varios colaboradores que seguramente le serán muy
leales. Estoy convencido de que no tiene nada que temer. Sólo es
una maniobra de intimidación.
Colaboradores muy leales… Me sentía menos optimista que el
capitán.
–¿Han llegado ya estos señores?
–Aún no -respondió Cosmao Dumanoir-. Espero su llegada esta
noche.
Tenía un nudo en la garganta, me dolía el vientre, mis
piernas temblaban ligeramente. La aparición de esa arpía en el
interior mismo del barco que me llevaba hacia la última meta de mi
existencia, ¿no era un presagio siniestro? ¿No sería más prudente
renunciar al viaje, posponerlo, tomar más
precauciones?
Estaba aterrado. Del entusiasmo que había sentido al llegar a
Toulon, pasé a una especie de desesperación que hizo acudir
lágrimas a mis ojos. Mi empresa parecía condenada antes de
empezar.
–Tengo que llevarle a Egipto y lo haré, cualesquiera sean los
obstáculos -afirmó el capitán Dumanoir-. Puede contar
conmigo.
–¿Qué obstáculos? – pregunté alarmado.
–Nuestra corbeta -respondió- está destinada a proteger los
buques mercantes. No escoltará a nadie durante su viaje. La gente
ya no se atreve a hacerse a la mar, no porque peligren vidas y
bienes, sino porque el comercio con Egipto se encuentra en
decadencia; incluso Egipto ha dejado de enviar algodón. Pero le
repito -afirmó poniendo su mano en mi hombro izquierdo- que puede
usted contar conmigo.
Pocas veces había encontrado semejante expresión de bondad.
Cosmao Dumanoir compartía realmente mi angustia. Pero su ayuda no
me servía de nada. No suprimía la presencia de aquella intrigante,
espía por añadidura.
–Debería descansar -sugirió.
Apenas pronunció esas palabras, llamaron a la puerta del
camarote. Era un marinero.
–Hay un médico que quiere ver al señor Champollion
-anunció.
–¿Un médico? ¿Qué desea? – pregunté
extrañado.
El marinero, con los brazos separados, me indicó que lo
ignoraba. Irritado por aquel nuevo misterio, decidí
seguirle.
Al pie de la pasarela me esperaba un hombre vestido con una
levita negra. Bajo, mal afeitado, de nariz puntiaguda y mirada
malvada, parecía una caricatura de maledicencia o la discordia. Me
desagradó de entrada.
–¿El señor Champollion?
–Yo mismo.
Su voz era agridulce como la de una muchacha nerviosa. Me
miraba de soslayo.
–He de comunicarle una importante noticia. –
Adelante.
Se tomó su tiempo, como para saborear mejor su revelación. –
Señor Champollion, su expedición ha sido anulada.
–¿Qué quiere decir?
–La peste, señor Champollion. La epidemia se está propagando
por todas las ciudades del sur. Hay que declarar la cuarentena en
todas partes. Si se marchara hoy, se vería obligado a permanecer en
la mar. Ningún puerto le recibirá.
Una repentina carcajada sacudió todo mi cuerpo. El hombre de
negro que al principio consideré como un demonio ya sólo me parecía
un diablillo ridículo.
–¡Lee demasiados periódicos, doctor! – exclamé-. Tratan a sus
lectores como si fueran imbéciles. Por supuesto, morimos a
centenares, tanto en Marsella como aquí. Creo que la peste física y
la peste moral que asola nuestro país han embrollado un poco su
mente.
Ya le estaba volviendo la espalda cuando se lanzó hacia mí
como una araña por su tela y me retuvo por el
brazo.
–¡Un momento, Champollion! Usted está esperando a unos sabios
que vienen de Toscana, pero he dispuesto un cordón sanitario
alrededor de Toulon. Han salido regimientos para ocupar todas las
bocas de los Alpes. Las cartas y los periódicos procedentes de
Francia están siendo desinfectados con vinagre. Sus amigos no
pasarán la barrera. Si el capitán de esta corbeta está lo bastante
loco como para hacerse a la mar, usted será su único
pasajero.
–Señor -le dije hecho una furia-, es usted un
mentiroso.
Esta epidemia es una invención de médicos ávidos de fama. Le
ordeno que deje subir a este barco a los miembros italianos de mi
expedición, Rosellini y el profesor Raddi.
Aquel demonio hizo una mueca, sacando un fajo de
papeles.
–¡Estos informes le denuncian como agitador político,
Champollion! No se equivocan. Nadie está por encima de las leyes.
El cordón sanitario no será retirado mientras dure la epidemia.
Unos dos o tres meses, supongo…
Le habría estrangulado si no fuera por el insólito
espectáculo que estaba teniendo lugar en el muelle y captó mi
atención. Un cura vestido con un sotana digna de un vestigio
arqueológico hostigaba, a bastonazo limpio, a una muía cargada de
equipajes. Reconocí al padre Bidant, un religioso barrigón, casi
calvo, enamorado de Oriente. Su apatía natural ocultaba una mente
vivaz y astuta. Su presencia no me hacía mucha gracia. Le enviaban
las autoridades eclesiásticas para asegurarse de que mi expedición
no transpondría los límites de la religión. Esta última,
efectivamente, temía mucho que la cronología bíblica fuera puesta
en duda por descubrimientos molestos en tierra egipcia. Detrás del
padre Bidant, jadeando y resoplando, se perfiló la alta figura de
Néstor l'Hote, un dibujante de talento que se había acostumbrado al
trazado de los jeroglíficos. Ese hombretón tenía carácter fuerte e
impetuoso, pero le necesitaba para copiar las inscripciones con la
destreza precisa.
–¡Ya estamos aquí! – gritó el padre Bidant, apartando al
diablo negro para saludarme-. ¿Sabe que nos han tratado como a
apestados? He ahuyentado a una banda de faquines con mi bastón y
una carta del arzobispo.
–¿Quién es éste? – preguntó Néstor L’Hote con su
impresionante voz de bajo, mirando al diminuto doctor de hito en
hito.
–Un médico que quiere retenernos en el muelle
-contesté.
–¡Lárguese! – rugió L'Hote levantando un
puño.
El diablillo negro no se hizo de rogar. Mascullando algunas
amenazas ininteligibles, retrocedió y acabó por irse con el rabo
entre las piernas.
–Le noto algo triste, Champollion -observó Néstor, plantado
sobre sus piernas con los puños en jarras.
–Tengo motivos. Ese cordón sanitario puede privar a nuestra
expedición de sus miembros toscanos, Rosellini y Raddi. Sin ellos
no podremos cumplir nuestro programa de trabajo.
–Confíe en Dios -susurró el padre Bidant-. Si nuestra causa
es justa, nos ayudará.
El religioso me desafiaba. Seguramente había escuchado
confidencias acerca de la tibieza de mi devoción por el dios de los
cristianos. Mis allegados, algunos sabios y unos cuantos
periodistas habían acabado poniéndome el apodo de El Egipcio,
pensando que mi verdadera patria era la de los faraones, y que
profesaba una fe entusiasta y sincera a los dioses de
Tebas.
Contemplando la mar, más allá de la cual se encontraba el
país de los faraones, tuve que admitir que tenían
razón.
El capitán Cosmao Dumanoir volvió a leer, una vez más, la
carta de Drovetti, cónsul general de Francia en Egipto, que le
había sido entregada dos días antes por un correo procedente de
París. Drovetti se mostraba extremadamente reservado respecto a la
oportunidad de la expedición organizada por Champollion. Incluso
sugería un regreso inmediato a París, viéndose incapaz de
garantizar la seguridad del sabio en territorio egipcio.
Mehmet-Alí, el pacha todopoderoso instalado en El Cairo, estaba
fuertemente influenciado por consejeros que aborrecían a los
europeos. Probablemente vería con malos ojos la llegada del
descifrador de jeroglíficos.
¿Debía o no avisar a Champollion de los peligros que le
acechaban? La lectura de aquella carta transformaría su desaliento
en desesperación. Lo más seguro es que renunciara al viaje para no
arriesgar la vida de los miembros de su
expedición.
Pero a Cosmao Dumanoir le importaba tanto el pacha como los
faraones. Renunciar a esa travesía era superior a sus fuerzas. A
sus últimas fuerzas, pues aquél iba a ser el último viaje del
capitán de corbeta, cuyo organismo estaba consumido por una
enfermedad que ya sólo le concedía unos meses de vida. Su único
deseo era morir a bordo de su barco, en altamar o en algún puerto
oriental, lejos de Europa donde ya nada le retenía. El Oriente,
fuente de luz… Cosmao Dumanoir tenía la esperanza de encontrar allí
un más allá al final de su vida.
El destino decidiría. Ciertamente, el cónsul general Drovetti
anunciaba una carta oficial anulando la expedición por razones de
seguridad y prohibiendo terminantemente embarcar. Por suerte, las
comunicaciones entre París y Toulon eran muy lentas. Seguramente el
ministro del Interior utilizaría el correo reservado al gobierno
para llegar hasta Champollion antes de la partida eventual de la
corbeta L'Églé. El viaje dependía ahora de
la rapidez del correo, de la fuerza de los vientos y de la llegada
de los colaboradores italianos de Champollion.
En su carta, Drovetti señalaba que había graves disturbios en
Alejandría y El Cairo. El pacha se encontraba amenazado por los
miembros virulentos del partido de la oposición. Si hubiera
sublevación y sedición en las grandes ciudades de Egipto, la sangre
de los europeos sería la primera en derramarse. Pero ¿no estaba
exagerando el cónsul general, ocultando la gravedad real de la
situación para impedir que Champollion llegara a Egipto y
descubriera su verdadero papel? Unos marineros habían comunicado a
Dumanoir que Drovetti era un temible traficante de antigüedades,
que no dudaba en abusar de su autoridad para añadir, a las cargas
de los buques mercantes, estatuas, estelas y papiros robados en las
excavaciones. Aquellos tesoros eran llevados a Europa donde el
cónsul general volvería a encontrarlos algún día. Pero Champollion
pasaba por un hombre íntegro, inaccesible a las manipulaciones
financieras y muy deseoso de preservar el patrimonio artístico del
Antiguo Egipto. Si los rumores sobre Drovetti eran ciertos,
Champollion podría resultar molesto.
Ya hace varios días que estoy prisionero en Toulon. Esta
ciudad me está resultando insoportable. La corbeta está amarrada al
muelle como un pájaro enjaulado. Han reforzado el cordón sanitario,
pero no se ha identificado con certeza ni un solo caso de peste. He
caminado durante horas, consultado mis apuntes, jugado al ajedrez
con el padre Bidant, que maneja los alfiles con una habilidad
extraordinaria. Néstor l'Hote ya ha frecuentado todas las tabernas
del puerto, no porque sea dado a la bebida sino porque le gusta
conocer gente. Siente curiosidad por todo. No he vuelto a ver a la
bella espía inglesa que se aísla en su camarote, donde se hace
servir las comidas.
Desde el amanecer del 31 de julio el cielo está nublado. El
viento levanta algunas olas. No puedo escribir. Normalmente
constituye un gozo profundo, un momento de plenitud suspendido
entre el tiempo y la eternidad. Pero la angustia me oprime el
corazón. Si no salgo para Egipto, creo que mi vida ya no tendrá
sentido, y que seré un hombre perdido para mí y para los
demás.
Cosmao Dumanoir ha entrado en el pequeño comedor donde
saboreo un café bien caliente. Tiene el semblante
descompuesto.
–Si no soltamos amarras esta mañana, señor Champollion, me
temo que nuestro viaje se vea definitivamente
comprometido.
El capitán del L'Eglé tenía razón. No
queriendo rendirme a la evidencia, me había negado a creer que el
cordón sanitario pudiera impedir que los toscanos llegasen hasta la
corbeta. Pero sólo eran sabios, desarmados ante las medidas
administrativas.
Un marinero irrumpió.
–Un hombre pregunta por el señor
Champollion.
Me disponía a seguir al marinero hasta la pasarela, pero éste
señaló la mar. Me incliné por encima del empalletado y vi una barca
llena de cajas. En la parte delantera, manejando torpemente los
remos, estaba el profesor Raddi, con el rostro curtido como un
pergamino de herbario viejo, la barba descuidada como un jardín de
otoño, una lupa en el bolsillo de su chaqueta y dos pares de gafas
en la nariz.
–¡Champollion! – gritó cuando me vio-. ¡Estamos
aquí!
–¿Dónde está Rosellini?
–Escondido detrás de mis cajas de minerales. Hemos tenido que
venir por mar para evitar a una banda de locos que nos trataba de
apestados.
Nos llevó dos horas embarcar el material científico que el
profesor Raddi creía indispensable para sus experimentos. Era tan
bajo y gordo como Rosellini alto y delgado. Raddi supervisó
personalmente la instalación de sus preciadas cajas, mientras que
mi discípulo Rosellini, a quien había enseñado los principios del
descifrado, avanzó hacia mí, profundamente
conmovido.
–Maestro… hay que levar anclas ahora mismo.
Mi discípulo italiano no era un hombre que se emocionara
fácilmente. Frío, distante, reflexivo, pronto sería un gran sabio
que honraría a la egiptología naciente. De momento, parecía
trastornado.
–He recibido una carta del cónsul general Drovetti anunciando
que nuestra expedición sería anulada. Tras haber fracasado en su
intento de conquistar Grecia, Turquía está decidida a declarar la
guerra a los rusos y a arrastrar a Egipto en el conflicto. Ya no
podrán responder de nuestra seguridad.
–Pamplinas -decidí con aplomo, como si ejerciera alguna
influencia sobre esa política de dementes que odiaba-. ¿Está
decidido a seguirme, a correr todos los riesgos?
La alegría que iluminó el rostro de Rosellini fue la
respuesta más tranquilizadora que pudo darme. Pero mi discípulo se
ensombreció inmediatamente.
–¿No le ha llegado de París una orden
escrita?
–¡Marchémonos cuanto antes!
Me acaloré tanto que ayudé a los marineros a terminar de
subir a bordo las cajas del mineralogista. Rosellini, perplejo,
acabó imitándome. Néstor l'Hote, encantado de hacer ejercicio
físico, se unió a nosotros.
Los campanarios de Toulon estaban dando las doce del mediodía
cuando la corbeta L'Églé, aprovechando
vientos favorables, largó amarras hacia Oriente. La brisa del
oeste, que refrescaba el aire, nos empujaría hasta altamar en menos
de una hora. Me estaba dejando invadir por las sensaciones de la
brisa que llegaba desde mar adentro cuando avisté un correo a
caballo que llegaba galopando al muelle. La silueta minúscula nos
interpeló, blandiendo un documento.
La carta del ministro Martignac avisaba al prefecto de Toulon
que nuestra expedición no podría llevarse a cabo, dada la situación
internacional.
Me despedí de él agitando la mano.
Lo sentía mucho por el gobierno de Francia, pero El Egipcio
acababa de emprender viaje hacia otro mundo. El de su verdadera
patria.
Habitualmente, reinaba una gran tranquilidad en el barco. Yo
trabajaba en los jeroglíficos con L'Hote y Rosellini, que
progresaban rápidamente. Su dibujo iba adquiriendo una firmeza de
trazo indispensable para el registro de las inscripciones.
Reproducían cabalmente cabezas, vasijas, lechuzas, leones, puertas…
La antigua lengua revivía gracias a ellos. El padre Bidant lograba
muy pocas veces rescatar al profesor Raddi de su universo mineral
para jugar una partida de ajedrez.
A veces me sentía embargado por la emoción cuando me daba
cuenta de que nos acercábamos a Egipto. Me acodaba en la batayola,
para no ver más que el cielo y la mar. Aquel cuadro sólo cambió con
algunas evoluciones de marsopas y la aparición de dos grandes
cachalotes.
Entre nosotros reinaba una verdadera
armonía.
Formábamos un auténtico cuerpo expedicionario, dotado de un
indispensable espíritu de clan necesario para afrontar las pruebas
que nos esperaban. Néstor l'Hote me había apodado El General,
afirmando que él y sus compañeros no recibirían más órdenes que las
mías.
Cuando estábamos dejando atrás la costa sarda, empujados por
un fuerte viento, el profesor Raddi montó en una fuerte
cólera.
–¡Inadmisible! ¡No lo soportaré por más tiempo! ¡Quiero
volver a Florencia inmediatamente!
El esforzado mineralogista parecía estar poseído por el
demonio, hasta tal punto que el padre Bidant, inquieto, trazó en el
aire una señal de la cruz. Rosellini se agazapó en un rincón del
camarote. Néstor l'Hote intentó acercarse a Raddi, que le rechazó
con una violencia insospechada en un hombre como él. Comprendí que
El General debía intervenir para restablecer la paz entre sus
tropas.
–¿Qué ocurre, profesor?
–Ah, Champollion… debo confesar el peor de los
crímenes…
La furia de Raddi se transformó de pronto en desesperación.
Aceptó sentarse. El padre Bidant, L'Hote y Rosellini, comunicándose
mediante gestos y guiños, salieron del camarote. Llegaba la hora de
la confesión.
–Mi pobre despacho, mi pobre Museo -se lamentó, sacando una
llave de su bolsillo-. Mi despacho… cerré la puerta con siete
llaves, ¡pero olvidé cerrar las ventanas! ¿Se da usted cuenta,
señor Champollion? ¡Mi mujer va a penetrar en ese santuario que
siempre le ha estado vedado! Lo profanará, estoy seguro… Sólo sueña
con el plumero y la escoba. Tengo que volver a mi casa para evitar
ese desastre. ¿Y ha pensado en el robo, Champollion? ¡Me despojarán
de mis colecciones!
–¿Y ha pensado usted en Egipto, profesor?
Mi pregunta sorprendió a Raddi.
–Egipto… sí, quiero ver sus desiertos… ¡Allí hay tesoros
inapreciables! Pero no tengo derecho… tengo que volver para cerrar
yo mismo las ventanas.
Tranquilicé al profesor. Un Raddi desesperado y quejumbroso
enseguida habría exasperado a los demás, convirtiendo en un
infierno nuestra vida cotidiana.
–Créame, profesor: los dioses egipcios nos protegen. Su museo
y sus colecciones no corren ningún riesgo.
Un atisbo de esperanza iluminó su mirada.
–Dígame, profesor, además de las cajas que contienen material
científico, ¿ha traído algo de ropa?
–¿Ropa? Claro. La llevo puesta. Este traje de mahón y unos
zapatos bien sólidos para la marcha. Añada un sombrero de paja de
ala ancha y ya conoce mi ajuar. ¿No le parece
perfecto?
Aquel 19 de agosto, al amanecer, me encontraba solo en el
puente de la corbeta, con un catalejo en la mano. A lo lejos podía
distinguir la columna de Pompeyo.
Alejandría, por fin.
Veía el Puerto Viejo, la ciudad volviéndose cada vez más
imponente, un inmenso bosque de edificios entre los cuales asomaban
unas casas blancas.
Ya no pensaba en la violenta tormenta que había sembrado el
pánico entre mis colaboradores. El viento soplaba tan fuerte que ni
siquiera conseguíamos oírnos. No sentí miedo. Morir en la mar me
parecía tan inapropiado como imposible.
Egipto… Egipto, después de tantos años de sueños y
esperanzas. Jacquou el brujo, que había sido mi comadrón un 23 de
diciembre, había augurado a mis padres el más grandioso de los
destinos para su hijo. Sin embargo, mi infancia no había sido muy
feliz: las locuras de la Revolución en Figeac, la violencia, las
armas, la sangre, bandas berreando la carmañola, fugitivos
temblando de miedo y refugiándose en la librería de mi padre, en
aquella cueva de tesoros cuya entrada me estaba
prohibida.
Los libros se convirtieron en amigos, confidentes. Aprendí a
leer solo, letra a letra, palabra a palabra. El mejor recuerdo que
tengo de mi infancia es el calor de la gran chimenea de la cocina.
Me acurrucaba junto al fogón con un libro en la mano y me dejaba
invadir por una maravillosa sensación de bienestar, tan lejos del
frío y del cielo gris. El sol de Egipto estaba oculto en aquel
fuego.
¡Qué frío pasé en el liceo de Grenoble! Por la noche,
mientras mis camaradas dormían, leía las biografías de hombres
ilustres escritas por Plutarco. Quería conocer mejor a los
emperadores, los jefes, los que habían llevado el mundo a cuestas.
Recorté unos medallones de cartón y dibujé sus retratos, añadiendo
la fecha de su nacimiento y de su muerte. Así, tenía junto a mí mi
galería de personajes famosos. Aquella colección era mi mayor
orgullo de colegial.
El de estudiante fue el poder presentar un estudio sobre la
geografía de Egipto a la Sociedad de Artes y Ciencias de Grenoble a
la edad de diecisiete años. Cuando fui nombrado profesor en la
facultad de letras de Grenoble, a los veintiún años, por un momento
creí que el porvenir sería favorable. Pero hubo que ir a París,
chocar con la ciencia en boga, buscar en vano un puesto y volver a
Grenoble para ser profesor de historia, con un sueldo que era la
cuarta parte de lo que cobraban mis colegas. Más tarde, mi hermano
y yo fuimos proscritos y nuestra residencia asignada en Figeac por
haber apoyado a Napoleón. Yo tenía veintiséis años y estaba
perdiendo la esperanza de conocer mi Egipto algún
día.
No obstante seguí luchando, buscando, intentando convencer de
que iba por buen camino, de que tenía que emprender aquel
viaje…
Llegábamos a Alejandría al amanecer tras diecinueve días de
travesía. No había dormido de lo nervioso que estaba pensando que
por fin estábamos arribando a Egipto. Mi buenaventura había vencido
la mala suerte. Como un niño, saludé con la mano la torre de los
Árabes, que marca el emplazamiento de la antigua Taposiris, la
ciudad que había ocupado tantas horas de búsqueda cuando escribía
mi primer libro, Egipto bajo los
faraones.
–¿Satisfecho, señor Champollion?
El capitán Cosmao Dumanoir se había acercado silenciosamente.
Recién afeitado, impecable. Poseía un humor inalterable. Con su
media sonrisa en los labios, aquel hombre parecía inaccesible a los
asaltos del mundo exterior.
–Más allá de toda esperanza, capitán.
–Todavía necesitará un poco de paciencia antes de pisar el
suelo egipcio.
–¿Porqué?
–-Los europeos han impuesto un bloqueo en Alejandría.
Entraremos en el viejo puerto, al oeste. La maniobra no será fácil,
ya que hay muchos buques de guerra franceses e ingleses que
entorpecen el acceso.
Unas profundas arrugas surcaron mi frente. El aire vivo de la
mañana me pareció de pronto glacial.
–¿Qué verdad me está usted ocultando, capitán? ¿Ha recibido
malas noticias?
Cosmao Dumanoir titubeó un momento.
–Las tropas egipcias van a volver pronto de Grecia -explicó-.
Están incluso autorizadas a repatriar material y botines de
guerra.
–Pero ¡eso es maravilloso! ¡Significa que las tropas
francesas y egipcias ya no se enfrentan en el Peloponeso! Es la
paz, capitán… El pacha nos recibirá con los brazos
abiertos.
–Eso espero, señor Champollion. No todo el mundo aprueba esta
situación. El partido de la oposición reprocha al pacha sus
decisiones. El bloqueo asegura el mantenimiento del orden en
Alejandría. Pero no será eterno. En cuanto a El Cairo, ignoro lo
que está sucediendo allí.
–Tengo confianza, capitán.
–Le envidio.
Una expresión de infinita tristeza hizo que de pronto el
rostro de Cosmao Dumanoir envejeciera varios años. Sentí ganas de
suscitar sus confidencias, pero se alejó alegando que su presencia
era indispensable para dirigir la maniobra.
En la entrada del paso, un cañonazo de la corbeta saludó la
subida a bordo de un piloto árabe. Nos guió en medio de los
rompientes y nos puso a salvo en el Puerto Viejo. Allí nos
encontramos rodeados de buques franceses, ingleses, egipcios,
turcos y argelinos, y el último plano de aquel cuadro, auténtica
mezcla de pueblos, estaba ocupado por los cascos de naves
orientales rescatadas del desastre de Navarino. Todo estaba
tranquilo. No echamos anclas hasta las cinco de la
tarde.
Mis compañeros de aventura, acodados en el empañetado,
observaban con curiosidad la ciudad de Alejandro Magno que iba a
recibirnos. Alexandria ad Aegyptum, decían
los antiguos, lo cual significa que la ciudad, de origen griego,
ocupaba el límite de Egipto, su linde, sin formar realmente parte
de él.
Tenía un nudo en la garganta y apenas podía respirar. Para
mí, Alejandría era la frontera del paraíso. Vivía mi segundo
nacimiento. Sentía que por fin estaba volviendo a mi verdadera
patria, después de un largo exilio empleado con provecho para
descifrar lo que me sería ofrecido.
–Una barca se dirige hacia nosotros -advirtió
L'Hote.
Unos momentos después, un hombrecillo vestido de negro subía
a bordo. Creí que se trataba del médico de Toulon que había
intentado retener la corbeta en el muelle.
–Me envía el cónsul general Drovetti -anunció-, para entregar
un sobre al señor Champollion.
El sobre contenía una autorización excepcional para
desembarcar a pesar del bloqueo y de la cuarentena impuesta a causa
de una epidemia de tifus. No creí necesario transmitir estas
informaciones a mis compañeros, pues se habrían alarmado
inútilmente.
–Le seguiremos con mucho gusto -dije con voz poco
firme.
Mis compañeros se dispusieron a bajar conmigo a la barca.
Cosmao Dumanoir se interpuso.
–Creo que el señor Champollion merece ser el primero en
desembarcar, y que desea estar solo.
–Tiene razón, capitán -admitió Rosellini.
–Que El General afronte Egipto como explorador -chanceó
Néstor l'Hote.
–Ciertamente, El Egipcio se merece ese honor -reconoció a su
vez el padre Bidant.
El profesor Raddi se mantenía apartado, examinando una roca
procedente del Vesubio.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me palpitaba el corazón. No
encontraba palabras para expresarme.
–Se lo agradezco… Yo…
–Vamos, general -exigió Néstor l'Hote-. Nosotros también
estamos impacientes por conocer esta tierra.
Cosmao Dumanoir me miraba de un modo extraño. Sentí que
quería comunicarme un último pensamiento antes de que nuestros
caminos se separaran para siempre. Aquel hombre, a quien debía el
haber recorrido sin tropiezo la enorme distancia que separa Toulon
de Alejandría, se había convertido en un amigo. Pero ¿no empezaba a
asomarse la muerte en su rostro consumido?
–Adiós, señor Champollion -me dijo dándome un caluroso
apretón de manos.
De pie en la barca que avanzaba lentamente hacia el muelle,
confieso haber olvidado a Cosmao Dumanoir, a mis compañeros y a la
corbeta L'Eglé. Hacía tantos años que
ansiaba aquel momento.
La barca atracó. Un marinero me ayudó a subir al muelle
cogiéndome del brazo. No pude contenerme y me arrodillé, besé y
bendije aquel suelo donde habían vivido los mayores sabios de la
historia, donde había nacido la civilización que nosotros, los
europeos, hemos heredado.
Las descripciones que se pueden leer de esta ciudad no
sabrían dar una idea completa de ella; para nosotros fue como una
aparición de las antípodas, un mundo nuevo: estrechos pasadizos
bordeados de puestos, llenos de hombres morenos y de perros
dormidos; gritos roncos por todos lados, mezclándose con la voz
chillona de las mujeres, un polvo sofocante, y de cuando en cuando
algunos señores magníficamente vestidos, montando unos caballos
preciosos y espléndidamente enjaezados.
Nos abríamos camino con dificultad en medio de una multitud
bulliciosa, hacia el palacio del cónsul general. Yo caminaba detrás
del guía árabe encargado de hacernos calle en aquel enjambre
poblado de hombres con turbantes, niños medio desnudos pegados a
nosotros, mujeres con velo y largos vestidos negros. Unos camellos
cargados de cuévanos llenos de alimentos empujaban a los paseantes.
Pasamos delante de un quiosco con un enmaderado dentellado donde
tres músicos tocaban una canción pegadiza como los perfumes
empalagosos de rosa y jazmín que se impregnaban en nuestras ropas,
tapando otros olores menos gratos que subían de los conductos
cavados en la tierra. Aquí y allá, a la vuelta de una callejuela,
aparecían minaretes. Avanzábamos bajo unas arquerías que nos
protegían de los rayos del sol. El calor era moderado gracias a la
brisa procedente del Mediterráneo. Néstor l'Hote estaba a mi lado.
Rosellini, el padre Bidant y el profesor Raddi apenas podían seguir
el ritmo impuesto por nuestro guía que parecía estar deseando
librarse de nosotros. Era evidente que no le convenía ser visto en
compañía de extranjeros.
Se oyó un galope. Delante de mí, la muchedumbre se apartó con
una rapidez asombrosa. Vi aparecer un personaje barbudo, con un
turbante que le tapaba casi toda la frente y montando un mulo que
avanzaba hacia mí. Me quedé plantado como un estúpido, viendo
acercarse a toda velocidad el hocico del
cuadrúpedo.
Néstor me agarró por la cintura y me apartó de la trayectoria
del mulo que siguió hendiendo el populacho y desapareció en medio
de un coro de indignación.
–De buena se ha librado, general.
–No exagere -contesté, fingiendo una serenidad que no
sentía-. Le agradezco su intervención. ¿Y nuestros
compañeros?
El religioso francés y los dos sabios italianos habían tenido
mejores reflejos que yo, pegándose a las fachadas de las casas para
evitar ser atropellados por aquel mulo desbocado. El guía árabe se
acercó a mí. Hablaba un francés deficiente.
–¿No herido?
–Sigamos. Estoy impaciente por ver al cónsul
general.
Llevaba encima las dos cartas misteriosas que había recibido
antes de salir hacia Egipto.
¿No era aquel incidente una agresión encubierta? ¿Me hacía
divagar mi imaginación?
El palacio del cónsul general era una construcción fastuosa
edificada en medio de un jardín lleno de palmeras. Su fachada, con
una puerta coronada por un elaborado arco iris, estaba adornada con
una enorme viga que soportaba una loggia con las contraventanas
cerradas. En el umbral, dos jardineros en
cuclillas.
Entré. Un intendente que vestía una galabieh blanca me invitó
a seguirle y rogó a mis compañeros que esperaran en la entrada
provista de banquillos de piedra. Me llevó al espacioso despacho de
Bernardino Drovetti, cónsul general de Francia.
Tenía cincuenta y tres años, era originario de Liorna y
naturalizado francés, y había participado en la expedición de
Bonaparte a Egipto. Abogado, militar de alto rango, diplomático,
pasaba por uno de los personajes más influyentes del país. Tejiendo
su tela en la sombra, reinaba, según decían, sobre un gigantesco
tráfico de antigüedades. Algunos aseguraban que se disponía a
retirarse una vez hecha su fortuna. Yo no tenía por costumbre
formarme una opinión sobre alguien basándome en las habladurías. Yo
mismo he padecido demasiado del rumor público para agobiar con él a
los demás.
Bernardino Drovetti estaba sentado ante su escritorio con las
manos cruzadas, como un juez dispuesto a dictar su sentencia. Aquel
hombre tenía lo necesario para impresionar a sus interlocutores: la
frente alta, una espesa cabellera morena y rizada, las cejas
tupidas, los ojos negros, los pómulos salientes, una nariz recta y
puntiaguda, un bigote acabado en volutas.
–Siéntese, Champollion, y escúcheme bien -ordenó con la voz
seca del hombre acostumbrado a dar órdenes y ser
obedecido.
Me quedé de pie, desafiando con la mirada al cónsul general
de quien podía temerlo todo. Sólo él podía concederme el permiso
necesario para visitar los emplazamientos arqueológicos y comprar
objetos destinados a enriquecer la colección del museo del Louvre.
Drovetti podía limitar mi expedición a un corto
paseo.
–Su llegada no es muy oportuna, Champollion. La situación
política se ha complicado. He pedido a París que expidan una orden
a Toulon para anular su viaje. Supongo que aún no la ha
recibido…
La frase era mordaz, incisiva, contrastando con el aspecto
lujoso y afieltrado de aquella amplia habitación amueblada al
estilo oriental, con alfombras recargadas y asientos
bajos.
–Su suposición es exacta, señor cónsul. Estaba escrito que
este año vería a mi Egipto.
El rostro de Bernardino Drovetti enrojeció de ira, que
reprimió a duras penas.
–Ya que la suerte está echada, no se puede volver atrás,
¿verdad? Si estalla la guerra entre los rusos y los turcos, Egipto
se verá arrastrado en el conflicto y ya no podré garantizar su
seguridad. Usted y los miembros de su expedición estarán expuestos
a los mayores peligros.
Agaché la cabeza. Drovetti creyó en mi
sumisión.
–Veo que es usted razonable, Champollion. Permanecerá en
Alejandría hasta que se levante el bloqueo, y después regresará a
Francia. Puede estar seguro de que me ocuparé personalmente de su
bienestar.
Se levantó, dando por acabada la
conversación.
–Alejandría es sólo una etapa para mí, señor cónsul. La meta
de mi vida es explorar Egipto. Ninguna guerra podrá impedir que se
cumpla mi destino, aunque tenga que pagarlo con mi
vida.
Drovetti no era ningún tonto. Reparó en la fuerza de mi
determinación. Volvió a sentarse en su sillón.
No le faltaban motivos para crearme los peores problemas. Yo
había conseguido exponer en el museo del Louvre parte de la
colección de Salt, cónsul general de Inglaterra y gran enemigo de
Drovetti. Jomard y el conde de Forbin, director general de los
museos, lo habían intentado todo para impedir que yo fuera
conservador. Pero el 15 de diciembre de 1827, sin contar más que
conmigo mismo, había inaugurado la galería egipcia del museo Carlos
X.
–¿Es usted amigo personal de Henry Salt,
Champollion?
–Ni siquiera le conozco.
–Mejor para usted. Ya no será útil a nadie. Está muerto. El
conocimiento riguroso de las antigüedades es un arte difícil. Un
aficionado podría estropear el oficio.
–Precisamente por eso mi expedición sólo comprende
profesionales, señor cónsul.
–¿Qué desea ver en Egipto?
–Los monumentos del Delta…
–Muy bien, Champollion. Haré que le preparen las
autorizaciones necesarias.
–Me harán falta otras para Tebaida y Nubia -añadí
tranquilamente.
Mis nervios estaban en tensión. Estaba jugando fuerte frente
a un adversario tan poderoso. Si hubiera podido leer en mí habría
comprobado hasta qué punto me sentía frágil y alterado. Pero una
fuerza inalterable me empujaba a afrontar el obstáculo. ¿No contaba
con el mejor de los aliados, mi Egipto?
–¿Porqué Tebas?
–Es el corazón de Egipto. Espero dirigir allí el más
importante programa de excavaciones jamás
emprendido.
–¿Con qué dinero?
–Con el que usted me procurará, señor cónsul. Estando en
misión oficial, cuento con la ayuda financiera que tiene el deber
de atribuirme.
–Por supuesto, pero requerirá algún tiempo. Ese dinero le
será enviado a Tebas, cuando esté dispuesto a excavar. ¿Qué más
espera obtener?
–Su confianza. Soy un investigador, y he venido aquí para
verificar mis teorías sobre el terreno y satisfacer un sueño de
niño. Hacer revivir la civilización de los faraones será para mí la
más hermosa de las recompensas.
Esta vez fue Drovetti quien agachó la cabeza. Esperé con
ansiedad el resultado de sus meditaciones.
–Dormirá aquí esta noche, Champollion, en la habitación donde
durmió Kléber, el vencedor de Heliópolis. Mi palacio sirvió de
cuartel general al ejército de Napoleón. Tiene usted mi protección.
Me gustan los idealistas.
–Un último detalle. Me gustaría ir inmediatamente al
Instituto Egipcio para ver allí a un viejo sabio…
–¿El Profeta?
–El mismo.
–Ahórrese ese desplazamiento, Champollion. El despacho donde
trabajaba acaba de arder. Todos los papelotes que apilaba allí han
sido destruidos y él mismo ha muerto en el
incendio.
El cónsul general me dio un salvoconducto redactado en
árabe.
–Tenga cuidado. Egipto es un país peligroso.
Bernardino Drovetti miró salir de su despacho a aquel curioso
señor Champollion cuya determinación le había sorprendido e
inquietado. ¿Un simple sabio? ¿Un iluminado? ¿Un espía enviado por
el gobierno francés para descubrir la naturaleza del negocio al
cual el cónsul general se dedicaba estos últimos años? Era difícil
apreciar la amenaza que representaba aquel Champollion. No procedía
correr el menor riesgo estando tan cerca de la
meta.
Drovetti agitó una campanilla.
El intendente de la galabieh blanca apareció casi de
inmediato.
–Quiero que sigas de cerca al hombre que acabo de recibir.
Hazme saber todos y cada uno de sus movimientos. Que no se te
escape nada. Y le dirás a nuestro amigo que aumente la
vigilancia.
El cónsul general dijo estar demasiado ocupado para llevarme
en persona a presencia del pacha y virrey, Mehmet-Alí. Confió esta
carga a su intendente, un tal Moktar. Aquel domingo 24 de agosto, a
las siete de la mañana, sentado en la antesala del palacio del
pacha, situado en la antigua isla de Faros, esperaba ser
recibido.
Hacía deliciosamente fresco en aquel inmenso edificio. El
techo era tan alto que la mirada se perdía en los artesonados
esculpidos formando un cielo de marquetería del mejor
efecto.
Estaba casi desesperado. El Profeta, con quien contaba para
guiarme, había desaparecido. Me encontraba solo en aquella tierra
desconocida, como un niño abandonado. Tenía que apelar a mis
propios recursos, y sólo a ellos. ¿Serían suficientes para llevarme
al término de mi búsqueda? ¿Se dignaría Egipto responder a las
preguntas que me consumían?
Un hombre de cabello gris se sentó a mi lado. Elegante, con
clase, habló en voz baja, como si temiera que nos sorprendieran.
Moktar, mi mentor, acababa de ausentarse.
–No dispongo de mucho tiempo para hablarle, señor
Champollion. Mi nombre es Anastasy.
–Usted…
Mi sorpresa no era fingida. De origen armenio, el diplomático
Anastasy representaba a Suecia en Egipto. Era un auténtico Creso
que poseía una buena mitad de la flota comercial alejandrina.
Pasaba sobre todo por un gran coleccionista a quien los Países
Bajos habían comprado muchas piezas magníficas.
–Conozco sus proyectos, señor Champollion. Siendo amigo
personal de Mehmet-Alí, que no desdeña recurrir a mis competencias
financieras, he intercedido personalmente por usted. Pero es
imposible saber si el pacha está bien dispuesto hacia
usted.
Anastasy se mostraba muy modesto. En realidad, tenía a varios
ministros en su poder y sacaba regularmente de apuros las arcas del
pacha a cambio de organizar excavaciones en lugares privilegiados
que había sabido localizar con un olfato
infalible.
–Cómo expresarle mi gratitud, excelencia, pero por
qué…
–Compartimos la misma pasión, señor Champollion, pero usted
está más cualificado que yo para descifrar los misterios de Egipto.
No desestime los peligros que le acechan. Sepa que mi mayor enemigo
es el cónsul general Drovetti, y de él depende su suerte
administrativa. Su modo de despojar a este país de sus tesoros me
escandaliza. Desconfíe de él, aunque parezca ceder a sus exigencias
de sabio. Drovetti sólo se interesa por el dinero y el poder. Estoy
convencido de que está a punto de llevar a buen término un enorme
negocio cuya naturaleza exacta desconozco. Su llegada puede
trastornar los planes que ha trazado sabiamente desde hace varios
meses.
Aquel hombre me inspiró una confianza instintiva, inmediata.
Su sola presencia me reconfortaba. Poseía esa maravillosa serenidad
de los seres íntegros cuya memoria no está recargada de
prevaricaciones. Me vino a la boca una pregunta.
–Excelencia… ¿me ha enviado usted una carta antes de que yo
saliera para Egipto?
–¿Yo? No. En absoluto. Drovetti había proclamado que su viaje
estaba anulado y que jamás pisaría el suelo
egipcio.
La larga silueta de Moktar apareció al extremo de un pasillo
que daba a la enorme entrada. Anastasy se levantó.
–Tenga cuidado, Champollion -murmuró.
Se alejó con pasos menudos, dándome la espalda. Un momento
después, mi mentor se inclinó ante mí.
–Mehmet-Alí le espera.
El pacha me recibió en un saloncito repleto de divanes y
cojines. La luz sólo se filtraba por una pequeña ventana enrejada.
En una mesa baja, de mármol con vetas rojas, había una tetera y
tazas de porcelana. De pie, enmarcando al amo del Egipto moderno,
dos impresionantes guardias de corps armados con un
sable.
–Sea bienvenido, señor Champollion -dijo Mehmet-Alí,
recalcando las sílabas.
El pacha era una especie de coloso de aspecto bonachón. Pobre
del que se fiara de esa apariencia. Huérfano, nacido en Macedonia,
Mehmet-Alí había puesto sus miras en Egipto, abandonando a los
turcos por los ingleses. Había barrido la autoridad mediocre de los
pequeños potentados locales para imponer la suya, férrea, sobre un
pueblo acostumbrado a numerosas ocupaciones desde el final del
imperio faraónico. Había echado a los mamelucos y a los vahabitas,
erigiéndose en interlocutor respetado de las potencias europeas. En
París, los diplomáticos le describían como un tirano y un hombre
cruel. Ponderaban su aguda inteligencia y su empeño en conservar su
omnipotencia.
Mehmet-Alí sostenía una pipa adornada con diamantes. Delante
de él, un narguile cubierto con piedras preciosas.
Sus ojos tenían una expresión muy viva y penetrante. Una
magnífica barba blanca le cubría el pecho. Su fisonomía era
sombría, casi taciturna.
–Me calumnian en Europa -prosiguió, como si hubiera leído mis
pensamientos-. Me acusan de ser impaciente, demasiado ansioso, de
explotar al pueblo, de imponerle impuestos excesivos, de colocar un
policía detrás de cada aldeano egipcio. ¿Y cómo voy a mantener el
orden si no? Me veo obligado a ser el único propietario de bienes
raíces, a tener el monopolio del arroz, del trigo, de los dátiles y
del excremento de ganado que sirve de combustible. Así puedo regir
la economía y enderezarla. Hasta las mujeres públicas, los
farsantes y los estafadores me pagan un tributo para la felicidad
de mi pueblo.
Un hipo convulsivo interrumpió el discurso del pacha. Esta
inconveniencia era el resultado de un intento de envenenamiento, al
cual Mehmet-Alí había sobrevivido. Los mejores médicos no habían
logrado quitarle el hipo al amo de Egipto.
–Modernizo el país -continuó-. Comercio, industria,
agricultura, actúa en todos los frentes… ¡Nunca se han edificado
tantas fábricas! ¿No le parece?
–Espero, su beatitud, que los monumentos del Antiguo Egipto
no hayan tenido que sufrir demasiado debido a los indispensables
progresos de los que usted es el instigador.
El pacha sonrió bajo su barba tupida.
–Sus esperanzas no quedarán decepcionadas -respondió
untuosamente-. Aprecio mucho las piedras antiguas.
¿Acaso Mehmet-Alí no había entregado los tesoros de los
faraones a los comerciantes y los diplomáticos, sin importarle nada
un arte que no era el de los musulmanes? ¿Acaso las antigüedades no
le servían para atraer personajes afortunados, susceptibles de
desembolsar un diezmo respetable con tal de que hiciera la vista
gorda sobre su tráfico?
–Me alegro de ello, su beatitud. Cuento con su benevolencia
para facilitar mi trabajo en esta tierra que tanto
aprecio.
–Esperemos que una guerra con Rusia no perturbe la paz de la
que soy garante -replicó el pacha mientras nos servían el
té.
–Todos cuentan con su sabiduría. Usted fue lo bastante
filósofo como para reírse de su derrota de Navarino, en el
Peloponeso, donde la flota egipcio-turca fue aniquilada por los
franceses, los ingleses y los rusos.
Me atreví a herir en lo vivo al virrey. Más valía asegurarse
desde ahora de sus disposiciones de ánimo hacia mí. Al traerle a la
memoria el recuerdo mortificante de la batalla que había puesto
término a sus sueños de expansión, me apartaba del montón de
cortesanos aduladores, mostrándome amante de la verdad. Esta
actitud me había valido muchos desengaños y profundas enemistades,
pero no concebía ninguna otra.
Una sonora y contagiosa carcajada
sacudió el pecho de Mehmet-Alí.
–¡Es usted un punto filipino, Champollion! – exclamó-. Dicen
que conoce el significado de los extraños signos que los egipcios
han grabado en sus monumentos.
–Sólo me queda verificar mis teorías sobre el
terreno.
–Habrá visto al cónsul general Drovetti,
imagino.
Los ojos de Mehmet-Alí se hicieron más
penetrantes.
–Efectivamente, su beatitud. Me ha dado un salvoconducto
precisándome que sólo usted tenía la posibilidad de validar ese
documento.
Percibí la satisfacción del pacha al mismo tiempo que su
debilidad. Aquel hombre rendía un culto desmesurado al poder. Poner
en duda su autoridad le parecía el peor de los crímenes. Exaltarla,
al contrario, le complacía profundamente.
–Francia me gusta mucho -indicó-. Las inteligencias más
brillantes de El Cairo van a estudiar a París. Allí son bien
recibidos. Su cónsul general, Drovetti, es un hombre notable que me
ha ayudado a encarrilar de nuevo al país y a quitar de en medio a
los ambiciosos que intentaban formar facciones contra
mí.
Su voz se hizo más sorda.
–¿Sabe, Champollion, que fue un comerciante francés quien
evitó que me muriera de hambre cuando era niño? Me recogió en una
calle de mi pueblo y me alimentó como si fuera hijo suyo. Ahora
está en el paraíso de Alá. Me he jurado a mí mismo ser útil a los
franceses que me necesiten.
Creí en la sinceridad del pacha.
–Necesito su ayuda. Además de su autorización para ir a los
emplazamientos de Egipto y Nubia, necesitaré barcos y dinero para
pagar a los portadores y sirvientes que acompañarán a los miembros
de mi expedición.
–Imposible.
Me quedé estupefacto. Aquella réplica era de una crueldad
inaudita, inexplicable.
–Imposible… Pero ¿por qué, su beatitud?
–Ya no concedo autorizaciones de excavaciones a los simples
viajeros. El cónsul general Drovetti quiere evitar el
saqueo.
–Pero ¡yo no soy un visitante cualquiera! – me enfurecí, sin
importarme las consecuencias-. ¡Mi misión tiene carácter oficial!
He sido nombrado por el rey Carlos X conservador de los monumentos
egipcios y gozo de las prerrogativas de un comisario del gobierno
francés si la salvaguardia del honor nacional lo exige. ¡Éste es el
caso! Tendré que informar a los ministros del rey. Sé que los
comerciantes de antigüedades y los traficantes han temblado cuando
se anunció mi llegada. Se ha organizado una cabala contra mí para
suprimirme cualquier autorización e impedir que excave. Si es así,
haré saber al rey los motivos que me han prohibido cumplir mi
cometido. ¡Injuriándome, es a él a quien desafían!
Mehmet-Alí permanecía absolutamente
tranquilo.
–¿Qué desearía?
–Tener acceso a la totalidad de los emplazamientos del
Antiguo Egipto.
–Exigencias razonables… Mi mejor chauz, Abdel-Razuk, irá con
usted. Es un policía de primera. Le será útil, en el Alto Egipto,
para hacer respetar mi autoridad. Allí las poblaciones son a veces
hostiles a los turcos. Todavía existen bandas de salteadores que no
dudan en desvalijar a los viajeros. Tenga cuidado,
Champollion.
–Me adaptaré a sus exigencias y a las de la ciencia -declaré
en árabe, en el dialecto de El Cairo.
Mehemet-Alí me miró estupefacto. No se esperaba
eso.
–¿Habla nuestra lengua?
–Es indispensable para conocer bien Egipto.
–Claro -admitió el pacha sin entusiasmo-. ¿Eran felices los
campesinos en tiempos de los faraones?
Aquella pregunta inesperada ocultaba una trampa. No
importaba. Mentir me resultaba insoportable.
–Creo que sí. La naturaleza se mostraba a veces cruel, cuando
la crecida del Nilo era demasiado abundante o, al contrario,
insuficiente. Pero el faraón, que poseía todo Egipto, suplía los
fallos del río. Los antiguos egipcios comían hasta hartarse y
vivían a gusto. ¿No es una aspiración eterna?
El pacha hizo servir de nuevo té con menta.
No tuvimos tiempo de beberlo.
Un grupo de beduinos, flanqueados por soldados, interrumpió
la audiencia. Se precipitaron hacia el pacha, se arrodillaron y
besaron los bajos de sus ropas.
Luego, apartándose, dejaron pasar tres hombres que llevaban
en sus brazos una pantera joven, una gacela y un pequeño avestruz.
Con mucho cuidado, depositaron sus presentes al pie del
trono.
Mehmet-Alí no pronunció ni una palabra de gratitud. Los
soldados, con brutalidad, hicieron salir a los beduinos que
siguieron inclinándose andando hacia atrás.
–¿Puedo hacerle partícipe de mi mayor angustia, su
beatitud?
La mirada de Mehmet-Alí se ensombreció. No me prohibió
continuar.
–Se trata de Tebas, la ciudad del dios Amón, la más bella del
mundo. ¿Se ha salvado de la destrucción? ¿Han cuidado bien de sus
templos? – Aquellas preguntas me obsesionaban desde hacía varios
meses. Circulaban algunos rumores inquietantes sobre el saqueo de
los monumentos antiguos. Mutilar Tebas habría privado al mundo de
luz.
–Tranquilícese, Champollion. Cuido celosamente de
Tebaida.
Es la provincia que más amo. Encontrará su vieja capital
intacta con todos sus esplendores.
–Sean rendidas las gracias a su beatitud -declaré, sin que
mis inquietudes se disiparan del todo.
El feliz desenlace de mi entrevista con el pacha tuvo una
influencia excelente sobre el comportamiento de Drovetti. El cónsul
general invitó a mis compañeros a su mesa y los alojó en su
palacio. La corbeta L'Églé había zarpado
sin que pudiera volver a ver al capitán Cosmao
Dumanoir.
«Los preparativos de su expedición requerirán varias
semanas», me había avisado Drovetti. ¿Mentira diplomática? ¿Intento
de retenerme en Alejandría utilizando pretextos? Me encontraba
sumido en la incertidumbre. Conocía demasiado la administración
para ignorar sus lentitudes, que aumentarían con la indolencia
natural de los orientales. ¿Deseaban realmente Drovetti y el pacha
que mi empresa tuviera éxito? ¿No habían decidido engañarme con
buenas palabras?
Me abismaba en estos sombríos pensamientos contemplando, al
anochecer, la columna de Pompeyo con sus veinticinco metros de
altura en el barrio suroeste de Alejandría. Examinando el pedestal
con atención, me di cuenta de que estaba compuesto de bloques
pertenecientes a monumentos más antiguos. Logré incluso descifrar
el nombre del ilustre faraón Seti I, el padre de Ramsés II. Muy
cerca de allí se encontraba la famosa biblioteca de Alejandría,
incendiada por manos criminales.
La brisa marina me azotó el rostro. Me sentí invadido por una
tristeza infinita. Aquella columna aislada, único rastro de un
mundo desaparecido, se convertía en el símbolo del fracaso. El
Egipto del crepúsculo, desolador y desolado, se hundía en las
tinieblas de una memoria destrozada. Sin duda nunca llegaría a
conocer más que ese miserable vestigio, erigido a la gloria de un
romano sobre las ruinas de la ciudad de
Alejandría.
No me hablaba de eternidad sino de decadencia. Mi Egipto de
los faraones se encontraba lejos, muy lejos de esa Alejandría
moderna de la que habían desertado los dioses egipcios. Me apoyé
contra la columna de Pompeyo con la esperanza de verla derrumbarse
y poner término a mi sueño.
–¿En qué piensa, señor Champollion?
Lady Ophelia Redgrave, con un vestido de muselina amarillo
con adornos plateados, se perfilaba en la luz naranja de los
últimos momentos del día. Apenas podía distinguir su rostro,
aureolado de luces irreales. Me pareció singularmente hermosa,
evocándome la diosa del cielo dispuesta a acoger en su seno al sol
del atardecer para regenerarlo.
–¿No me habrá seguido, señora?
–En absoluto. Estaba paseando, como usted. Esta columna es el
lugar de encuentro de los curiosos decepcionados por Alejandría.
Sólo hay griego y romano en este pasado. Egipto no ha dejado su
huella.
–¿Se está volviendo egiptóloga? – ironicé-. ¿Acaso su papel
de espía requiere tanta ciencia?
Sonrió, divertida.
–Se cree usted acerbo y sólo es apasionado. Usted no es el
único que ama con locura este país. Si le aseguro que no soy su
enemiga, no me creerá. No importa. No intentaré convencerle. Sepa
que desde ahora formo parte de su expedición. Allá donde vaya, iré
yo también.
Estaba estupefacto. Lady Redgrave se alejó hacia el sol
poniente.
El 22 de agosto, a primera hora de la mañana, vagaba en medio
de las dunas, al sur de la ciudad. Alejandría se había convertido
en un lugar de suplicio. Mis compañeros de aventura descubrían con
una curiosidad regocijada los encantos de Oriente, fisgando en los
zocos, descansando en el jardín del palacio de Drovetti,
entreteniéndose con los letrados árabes, los ulemas, que intentaban
convertirlos al islam evocando las buenas acciones pasadas de la
presencia francesa en Egipto.
Sentía la necesidad apremiante de respirar, de llenar mis
ojos con un poco de desierto, de sentirme atraído hacia el sur,
hacia El Cairo. Cogí en mi mano derecha un puñado de arena, que
dejé escurrirse lentamente entre mis dedos.
Un viejo árabe, apoyándose en un bastón, avanzaba en mi
dirección. Miré alrededor, temiendo una agresión. Pero el hombre
estaba solo y caminaba lentamente. Un ciego.
–Buenos días, ciudadano -me saludó-. Dame algo. Hace mucho
que no he comido.
«¿Ciudadano?» ¿Había realmente oído ese calificativo
republicano de lo más inesperado en boca de un
alejandrino?
–Date prisa -insistió-, mi estómago se queja de
hambre.
Hurgué en mis bolsillos y le ofrecí el dinero francés del que
disponía. Palpó las monedas y las tiró en la
arena.
–Esta moneda ya no tiene curso aquí, amigo mío. Busca
mejor.
Aquel viejo insolente me fascinaba. Me sentía obligado a
obedecerle. Conseguí encontrar una piastra. Pareció de su
agrado.
–Está bien -dijo-. Te lo agradezco, ciudadano. Eres digno de
Bonaparte. Añoro el ejército que vino de Francia. Creía que nos
protegería de las rapaces que devoran Egipto. Entre ellos había
hombres que amaban este país. Había incluso sabios. Locos por la
verdad, como tú.
–¿Quién es usted?
–Un ciego. Conserva la carta que has recibido antes de venir.
Un día te la pedirán.
Hubiera querido retenerle, preguntarle quién era, de cuál de
las dos cartas me hablaba. Pero, caminando a una velocidad
sorprendente, desapareció detrás de una duna.
A finales de agosto fui convocado con urgencia al palacio de
Mehmet-Alí. Allí reinaba una gran agitación. Varios ministros
corrían por todos lados, se increpaban, salían, entraban. Me colé
en esa multitud de cortesanos, pronto ahuyentada por los dos
vigilantes armados con sables que habían asistido a mi primera
entrevista con el pacha. Este último me recibió en un salón pomposo
cuyas paredes estaban cubiertas de trofeos. Llevaba un traje con
profusión de colores, mezclando el oro y el rojo. Altivo, casi
despreciativo, el virrey quería aparecer como un jefe de estado.
Aquel decoro no presagiaba nada bueno.
–¡Ah, Champollion! – exclamó al verme-. Tengo muy malas
noticias.
Yo no disimulaba mi ansiedad.
–Las tropas francesas acaban de ocupar la península griega de
Morea -explicó, molesto.
¿Significaba aquello que Egipto iba a tomar parte en un
conflicto con Francia y que, por consiguiente, mi expedición
nacería muerta?
–Sus compatriotas no son razonables -opinó con descontento-.
Creo que hice mal mostrándoles gratitud. Usted me plantea un
problema delicado, Champollion. ¿Debo tratarle como amigo o como
enemigo?
Sostuve la mirada del pacha.
–Puesto que su decisión ya está tomada, su beatitud, sólo
tiene que comunicármela.
Una fiera sonrisa iluminó el rostro de
Mehmet-Alí.
–Se equivoca, Champollion. La estoy tomando ahora mismo. Es
usted insolente y orgulloso, pero persigue la meta que se ha
fijado. Me gustan los hombres como usted. Vaya a ver a Drovetti. No
haré nada contra usted.
Crucé más de diez veces la puerta del cónsul general Drovetti
durante los primeros días de septiembre. Siempre me recibió con la
mayor cortesía, deplorando los retrasos de los que no se le podía
hacer responsable. Debido al clima político revuelto, no conseguía
encontrar una tripulación para acompañarnos hasta Nubia. Era
imposible tomarse en serio semejante explicación. Drovetti
contemporizaba. Para él, nada más fácil que reclutar una tropa de
sirvientes dóciles. Mehmet-Alí me había ofrecido, atado de pies y
manos, a su cómplice que me inmovilizaba en Alejandría proclamando
oficialmente su benevolencia hacia mí.
Conociendo su manejo, decidí actuar a mi manera. Reuní a mis
compañeros en el jardín del palacio consular y les expuse mi plan,
a salvo de oídos indiscretos.
¿Por qué, aquel domingo tórrido, a la una de la tarde, había
tomado Champollion la dirección de la necrópolis occidental de
Alejandría, Kôm el-Chougafa, una serie de colinas que bordeaba el
mar? El calor apenas era atenuado por un débil viento procedente
del Mediterráneo. A Champollion no parecía afectarle, y caminaba
con un paso rápido que sorprendía a los alejandrinos sentados a la
sombra para beber café antes de echar una larga siesta. «Este calor
excelente es una inapreciable fuente de salud -había asegurado
Champollion a sus compañeros-. Nos derretimos como cirios y
perdemos nuestro exceso de grasa.»
Moktar, habituado al frescor del palacio de Drovetti, había
perdido la costumbre de pasear por las callejuelas de la ciudad
durante las horas caniculares. Abdel-Razuk no se sentía mucho
mejor. Pero no habría excusa que valiera si perdían el rastro de
Jean-François Champollion que, a doscientos pasos de las
fortificaciones, dejaba el dominio de los vivos para entrar en el
de los muertos. Efectivamente, el sabio francés se metió en una
escalera que daba acceso a unas catacumbas excavadas en unas rocas
calizas.
Los dos turcos se miraron, inquietos. No les gustaba aquel
sitio. La religión de los difuntos allí enterrados no se conocía
mucho. Sólo se sabía que no eran cristianos ni musulmanes y que
unos dioses poderosos velaban por su eterno
descanso.
Unos ladrones habían despojado a los cadáveres de sus joyas,
pero se comentaba que habían sacado poco provecho, y que aquel
hurto había acortado sus días.
–Hay que seguirle -opinó Moktar.
–Quizá no sea necesario -replicó Abdel-Razuk-. No hay otro
acceso. Basta con esperar a que salga.
Era un argumento de peso. Pero ¿no existía una salida que
ellos desconocían? El intendente de Drovetti, que conocía la
severidad de su amo hacia los sirvientes incompetentes, no quiso
correr riesgos.
–Quédate aquí. Bajo a ver.
Abdel-Razuk, cuyo fervor religioso aumentaba con la edad,
temía más que a ninguna otra cosa los lugares mortuorios donde los
espíritus malignos no soportaban la presencia de intrusos. Así que
aceptó sin protestar la propuesta de Moktar.
Éste se internó a su vez en la escalera cuyos primeros
peldaños estaban cubiertos de arena. Enseguida llegó a una primera
cámara muy estrecha, con el techo en forma de bóveda rebajada.
Excavados en los muros, nichos que contenían urnas. En el suelo,
una abertura. Moktar, no muy tranquilo, se introdujo en ella,
descubriendo una escalera circular que comunicaba con tumbas
dispuestas en varios pisos, hundiéndose cada vez más profundamente
bajo tierra.
Ni rastro de Champollion.
El intendente se atrevió a seguir explorando. Con un nudo en
la garganta, recorrió las salas donde se depositaban los sarcófagos
y aquéllas donde las familias celebraban banquetes en recuerdo de
los difuntos. Retrocedió instintivamente delante de la pintura de
un chacal vestido de legionario romano, pegándose a un nicho. Algo
blando le dio en el cuello. Asustado, se apartó y casi se cayó. Con
palpitaciones en el corazón, convencido de haber sido atacado por
un espíritu molestado durante su sueño, recuperó la calma poco a
poco y se dio cuenta de que el nicho contenía un montón de ropa:
¡la de Champollion! Éste se había desnudado… Moktar vaciló. ¿Debía
seguir bajando o subir a avisar a Abdel-Razuk? ¿Por qué había
actuado así el francés? El aire enrarecido de la necrópolis, las
figuras inquietantes que la poblaban vencieron su resolución.
Volvió a la calle corriendo.
Abdel-Razuk le esperaba con impaciencia.
–¿Y Champollion? – preguntó.
–Desaparecido. ¿Ha salido alguien de aquí?
–No. Sólo he visto a un árabe paseando por la colina,
allí.
Moktar se precipitó hacia el lugar indicado por su amigo.
Allí había la entrada de un pasadizo que conducía al interior de la
necrópolis.
Con un turbante, una galabieh marrón y unas babuchas, la tez
suficientemente tostada, parecía un viejo musulmán. Hice bien en
dejarme crecer la barba desde que llegué a Alejandría. Poco a poco,
el aspecto europeo había desaparecido, siendo reemplazado por un
rostro y un aspecto orientales que habían engañado al hombre del
pacha. Aconsejé a mis compañeros que siguieran mi ejemplo y
adoptaran las costumbres locales. El padre Bidant había protestado
obstinadamente, negándose a abandonar su sotana.
De momento, tras haberme vestido al estilo egipcio en la
necrópolis, y librado de mis seguidores que no conocían bien el
plano de aquellas catacumbas, me dirigía hacia el puerto. Según
decían, Alejandría sólo era una tienda gigantesca. De hecho, tuve
que atravesar barrios enteros de tenderetes, comercios y talleres
sumidos en el torpor de la siesta. Nadie detrás de mí. Unos
almacenes anunciaban los astilleros. Puesto que Drovetti se
mostraba incapaz de fletar las embarcaciones necesarias para la
expedición, yo mismo me encargaría de ello.
La construcción naval era una de las grandes artes
alejandrinas. Estaba seguro de poder encontrar un arrendador. Los
muelles parecían estar desiertos, pero sabía que me observaban
decenas de ojos. Me forzaba a caminar despacio, con cierta
indolencia, para no llamar la atención. Llegué a una dársena donde
descansaban unos barcos pequeños. Un guardia dormitaba, respaldado
contra una bita de amarre.
Me dirigí a él en árabe y le pedí que me indicara una persona
capaz de proporcionarme embarcaciones para ir hacia el sur. El buen
hombre vaciló antes de contestarme. Intentó obtener más
informaciones pero, lleno de estrategia oriental, supe mostrarme
evasivo. Tendiendo la mano, consintió en indicarme un almacén
aparentemente cerrado. Conseguí abrir sin esfuerzo la gran puerta
corredera y me introduje en el interior.
A pesar de la penumbra, podía distinguir fácilmente el rostro
sarcástico de Moktar, el intendente de Drovetti, rodeado de una
decena de hombres armados.
–Le estábamos esperando, señor Champollion.
–¿Qué significa esto, Champollion? ¿Por qué está usted
disfrazado de árabe? ¿Por qué quería alquilar barcos? ¿Acaso no
confía en mí? ¿No sabe que yo me ocupo de todo?
El cónsul general Drovetti ocultaba mal su furor con un
chorro de preguntas. Su intendente me había traído de vuelta a su
palacio con una firme cortesía. Yo no había manifestado ningún
deseo de huir, lo cual, por otra parte, hubiera estado condenado al
fracaso teniendo en cuenta el imponente cortejo que me acompañaba.
Mi desafortunada experiencia me había permitido evaluar el poder
real de Drovetti sobre la población alejandrina. Sus hombres
estaban por todas partes, haciendo reinar un orden comparable al
del pachá.
–Tengo mucha afición a la vida oriental -contesté-. ¿Cómo
conocer Egipto sin adoptar sus costumbres?.
Junto a Moktar estaba Abdel-Razuk, con mis ropas europeas
reunidas en un fardo.
–¿Supongo que desea recuperar sus ropas?
–Como le plazca, excelencia. Este cambio de piel me sienta
bien.
Irritado por mi arrogancia, Drovetti despidió a sus hombres.
Nos quedamos cara a cara.
–Su comportamiento es estúpido -atacó-. Se rebaja usted al
nivel de un esclavo. No tendrá nunca la menor autoridad sobre sus
sirvientes musulmanes.
–Permítame opinar de otro modo -repliqué enardecido-. Usted
reina inspirando temor. Yo lo hago ofreciendo
amistad.
Drovetti me echó una mirada asesina. La última capa mundana
desaparecía. Dejó traslucir su odio.
–Ya no tiene nada que hacer en Egipto, Champollion. Hace dos
o tres años, su expedición habría sido bienvenida. El país estaba
siendo saqueado por ladrones y vendedores de antigüedades que sólo
pensaban en su interés y no en la conservación de los monumentos.
Gracias a Anastasy y a mí mismo, la situación ha cambiado mucho.
Hemos puesto término a esos sórdidos tráficos, ya no queda nada que
reformar o descubrir. Los emplazamientos han sido explorados y
excavados.
Drovetti me dio la espalda, contemplando el jardín del
consulado por una de las ventanas de su despacho. Por lo visto
creía haber pronunciado palabras definitivas. Me instalé en un
sillón.
–¡Me gustaría tanto creerle, excelencia! Pero tengo otra
versión de los hechos, apoyada por testimonios y observaciones
personales. Todos los vendedores de antigüedades del territorio se
han echado a temblar. Usted mismo y el pacha se niegan a concederme
las autorizaciones reales, indispensables para organizar mi
expedición. Olvida el carácter oficial de mi misión. He venido aquí
con el propósito de hacer excavaciones para los museos del rey. Por
lo tanto, he redactado una carta a su intención y a la de sus
ministros para hacerles conocer los motivos que me impiden cumplir
con mis instrucciones. En ella explico que las dificultades
administrativas son probablemente debidas a sórdidas intrigas
mercantiles. Viniendo en nombre del rey, comisionado por él y su
gobierno, negarme los papeles necesarios es injuriarle. Si el pacha
aprecia su reputación de protector de las artes y la ciencia,
debería apresurarse a cerrar este asunto. Si no, los periódicos
europeos y la opinión pública egipcia podrían apoderarse de ella y
causarle grandes perjuicios, así como a usted
mismo.
Bernardino Drovetti se volvió, pálido.
–¿Amenazas, Champollion?
–¿En qué se sentiría usted amenazado? ¿Acaso ha cometido
algún acto reprochable?
–¡Le prohíbo que me hable en ese tono! – gritó-. El pacha
está fuera de causa. Soy el único que puede concederle las
autorizaciones que exige. Pero sería un error fatal para Francia.
No estará en condiciones de asegurar la protección de los
emplazamientos. Anastasy se frotará las manos. Él conservará sus
concesiones tranquilamente.
–Inexacto, excelencia.
–¿Qué quiere decir? – preguntó, tan intrigado como
inquieto.
–Anastasy me ha cedido sus derechos de excavación en los
emplazamientos reservados que controlaba hasta ahora. Usted es el
único que se encuentra en una situación ilegal con respecto a mi
expedición.
El miedo deformó los rasgos de Drovetti, atenuando su
soberbia. Se sentía atrapado en una ratonera de la cual le
resultaría difícil salir sin perder algunos privilegios. Su
reputación y su fortuna estaban en juego.
–Suponiendo que imite a Anastasy, ¿cómo voy a proporcionarle
barcos? Todos están siendo requisados por el
pacha.
–Problema resuelto, excelencia. No soy el único que se pasea
disfrazado de árabe. Mis compañeros me han imitado. Gracias a mi
orden de misión oficial, han logrado convencer a los capitanes del
Isis y del Hathor
que, al parecer, son buenos amigos de Anastasy.
Creo que se produjo un instante de connivencia entre Drovetti
y yo. Reconoció que yo era un adversario digno de él y que había
cometido el error de subestimarme. Pero lo que leí en su mirada
habría asustado al alma más templada. El rencor del cónsul general
era temible.
–Tendrá sus autorizaciones mañana mismo,
Champollion.
La noche del 13 de septiembre, mis compañeros de viaje
estaban reunidos en el salón de honor del consulado de Francia, en
presencia de Drovetti. El cónsul general brindó por el rey, por
Francia, por el pacha. Dio su voto por el éxito de nuestra
expedición. Le di las gracias, con la mayor seriedad, por la ayuda
que nos había brindado. Un arranque de sinceridad atravesó mi breve
discurso, tan exaltado que estaba con la idea de marchar por fin
hacia la civilización faraónica.
–¡No se puede salir de aquí! – anunció Néstor l'Hote-. Hay
decenas de borriqueros obstruyendo la entrada del
consulado.
La noticia de nuestra marcha, que hubiera deseado discreta,
se había propagado en Alejandría. Drovetti no debía ser ajeno a
aquella divulgación. Favorecía su reputación de gran señor liberal
y generoso. Regocijado, me reconfortó.
–¡Vamos, Champollion, no se preocupe por tan poco! Los
guardias del pacha dispersarán a esta gente. Al populacho le gusta
estar de fiesta en la primera ocasión, pero tiene la sangre
demasiado caliente.
Los borriqueros no eran nada amenazadores. Cantaban,
gritaban, querían tocar a los miembros de la expedición, conseguir
algunas monedas. Los policías del virrey, armados con palos,
golpearon aquí y allá con una violencia que me indignó. ¿Qué
necesidad había de ejercer una represión tan
brutal?
Estaba anocheciendo cuando una larga caravana, seguida por
curiosos, llegó al canal Mahmoudieh, donde estaban anclados los dos
barcos que debían llevarnos al sur. Rosellini, L'Hote y yo mismo
subimos a bordo del Isis, una imponente
embarcación que el mismo pacha no había desdeñado utilizar. El
profesor Raddi y el padre Bidant subieron a bordo del Hathor. El personal -criados, cocineros, portadores-
se repartió de acuerdo con las instrucciones de Moktar, el
intendente de Drovetti, y Abdel-Razuk, el policía favorito de
Mehmet-Alí. Estos dos, por supuesto, habían escogido el Isis, no dejándome ni a sol ni a
sombra.
Nos disponíamos a soltar las amarras. Dos marineros estaban
quitando la pasarela cuando un grito de mujer los
inmovilizó.
–¡Esperen! – ordenó lady Redgrave, acompañada por cuatro
borriqueros tirando de unos infelices cuadrúpedos cargados de
pesadas maletas.
Junto a la aristócrata inglesa, Mehmet-Alí en persona,
protegido por un guardia de honor.
El virrey hizo que colocaran de nuevo la
pasarela.
–Le deseo buena suerte, Champollion -dijo con solemnidad-.
Que Alá le proteja. Cuide de mi invitada.
Lady Redgrave pasó delante de mí, aérea,
liviana.
–Ya le avisé, señor Champollion, y sólo tengo una
palabra.
El delicioso ruido del primer surco trazado en el agua del
canal por la roda del Isis me quitó las
ganas de replicar.
El verdadero viaje había empezado.
Desde el primer día de aquel crucero hacia un pasado eterno,
una feliz sorpresa me había confirmado mi presentimiento de que el
nombre de los barcos, el Isis y el
Hathor, era un presagio favorable que ponía
nuestra expedición bajo la protección de dos de las más amables
diosas egipcias. Un árabe de unos treinta años, muy digno, con un
pequeño bigote, me esperaba en mi camarote. Se inclinó
respetuosamente cuando entré.
–Mi nombre es Solimán -dijo en un francés rugoso-. Estoy a su
servicio.
Solimán, el nombre de un príncipe que conocía los poderes de
los genios, un gran mago capaz de manipular las fuerzas superiores…
El hombre que me saludaba me pareció muy diferente de los
sirvientes árabes que había conocido hasta ahora. Su nobleza
natural me impresionó.
Me parecía imposible dar instrucciones a una persona como
él.
–Seamos amigos -propuse-. Ciertamente, voy a necesitarle,
Solimán. Si confía en mí podremos trabajar juntos.
Me había expresado en árabe. Solimán no mostró ninguna
sorpresa, pero su mirada me pareció absolutamente sincera. Se
inclinó de nuevo, no como un sirviente ante su amo, sino como un
huésped honrando a su igual: con la mano tocando la frente, la boca
y el corazón, dando a entender que su pensamiento, su palabra y sus
sentimientos estaban orientados favorablemente hacia
mí.
No tardé mucho en comprobar los efectos benéficos de aquella
alianza. Solimán, que conocía su país como la palma de la mano, me
permitía corregir los mapas de Descripción de
Egipto, redactada por los sabios de Bonaparte, que hasta este
viaje eran la referencia científica. Siguiendo la corriente del
Nilo, al ritmo lento del Isis, me hacía
nombrar hasta las más pequeñas aglomeraciones para rectificar los
errores y llenar los vacíos. Hora tras hora se trazaba un nuevo
mapa de Egipto donde aparecían las correspondencias entre las
localidades antiguas y modernas. Aquel primer resultado, en sí
mismo, era de un valor inapreciable.
Néstor l'Hote, cuyo voraz apetito se satisfacía con una
intendencia al estilo francés, ponía en limpio mis indicaciones en
compañía de Rosellini, cuya pasión científica se alimentaba ya de
elementos selectos. No había perdido el tiempo en Alejandría. Había
comprado un buen número de piezas destinadas a la colección que
debía llevar al gran duque de Toscana, Leopoldo
II.
Lady Redgrave no se dignaba a dirigirme la palabra. Su
calidad de invitada privilegiada del pacha la situaba por encima de
los simples mortales. Se contentaba con tomar el sol y sólo se
relacionaba con los dos sirvientes destinados a su persona. Tendría
que encontrar un medio de abandonarla en El Cairo.
A mediodía, mientras saboreaba un vaso de agua del Nilo, cuyo
sabor me parecía preferible al del champán más suave, distinguí, en
medio de un bosquecillo de acacias, una minúscula aldea de un
encanto particular. La casualidad quiso que el Isis acostara para comprar frutas
frescas.
–Quisiera visitar este lugar -le pedí a Solimán, que me
indicó el nombre de la aldea: Ed-Dahariye.
Cuando fui a cruzar la pasarela, el policía Abdel-Razuk
intervino.
–Quédese a bordo -exigió-. El lugar no es tan
seguro.
–Gracias por su consejo -contesté saltando a
tierra.
Me sentía atraído por aquellas chozas de aldeanos, hechas de
tierra, precedidas de cuadrados dibujados con gran cuidado para
facilitar la irrigación. Aquellas humildes viviendas se
beneficiaban de la sombra de unas palmeras y unas acacias. Había
unas grandes tinajas, donde se conservaba aceite o trigo, junto a
la fachada de la casa más grande. Allí el tiempo se había detenido
definitivamente. No había más acontecimientos que las estaciones,
los nacimientos, las bodas y las muertes. La noción de progreso no
tenía ningún significado. La vida se reducía a sus componentes más
sencillas y esenciales.
Ed-Dahariye parecía desierta. Los habitantes estaban
trabajando en los campos. Acercándome a la casa principal, me di
cuenta, horrorizado, de que una cabeza masculina, con los ojos
cerrados, sobresalía de la tinaja más alta. Me quedé paralizado y
vi a un anciano salir de la casa y, amenazador, dirigirse hacia
mí.
–¿Quién le envía?-preguntó con hostilidad.
–Nadie -contesté con un nudo en la garganta.
–¿Es usted francés?
–Sí…
El anciano escupió a mis pies y alzó la mano derecha para
maldecirme.
–¡Márchese de aquí! ¿No les basta con haber asesinado a mi
hijo? ¿También tienen que perturbar su descanso?
Expliqué al desdichado que sus acusaciones no me
atañían.
Logrando comprender su discurso muy entrecortado, pude
reconstituir los sucesos que habían conducido a la muerte trágica
de un hombre. Éste había robado un bronce antiguo a uno de los
ganchos de Drovetti. Intentando vendérmelo, fue arrestado por los
chauces del sultán. Su cuerpo apareció en un canal. Los policías
habían explicado a la familia que el prisionero se había escapado
durante la noche y se había extraviado en el campo. Su padre
aseguraba que le habían asesinado.
Trastornado por aquel triste asunto que acusaba a Drovetti y
sus esbirros, y me costó concentrarme, de nuevo a bordo, en mi
trabajo de cartógrafo. La ayuda de Rosellini, preciso y meticuloso,
resultó muy valiosa. ¿Cuántas generaciones de sabios serán
necesarias para explorar totalmente la inmensidad del Delta, el
reino de la Corona Roja, que había contado con tantas ciudades
santas durante el reinado de los faraones?
Llegó la noche del 16 de septiembre que todos esperábamos con
impaciencia mal disimulada. Tras haber pasado delante de la aldea
de Es-Ssafeh, los barcos nos permitieron llegar al primer gran
emplazamiento, por fin accesible a otros que no fueran saqueadores
de antigüedades: la misteriosa ciudad de Sais, que los antiguos
convirtieron en el centro de una gran sabiduría detentada por la
diosa Neith. Después de haber creado el universo pronunciando siete
palabras, había tejido la vida cuyos secretos eran transmitidos por
cofradías iniciáticas femeninas, fabricando los tejidos sagrados
para el conjunto de Egipto. Estaba consultando los planos de Sais
establecidos según las descripciones de Herodoto cuando llamaron a
la puerta de mi camarote.
Fui a abrir. Era el padre Bidant, que había subido a toda
prisa a bordo del Isis.
–Tengo que pedirle un favor, Champollion.
–Se lo ruego, padre. Si puedo ayudarle…
El padre Bidant no se decidía a formular su
petición.
–No nos detengamos en Sais. Este lugar está maldito. Sigamos
hasta El Cairo.
Estupefacto, dejé mi pluma. Seguro que había entendido
mal.
–Usted es un gran sabio, Champollion, pero también un gran
ingenuo. Esta tierra está poblada de demonios. No son inofensivos.
Créame: evitemos Sais.
Me levanté, entre irritado y divertido.
–¿Cómo podría esta vieja ciudad alterar la fe cristiana,
padre? Que yo sepa, no queda en ella ningún documento que ponga la
Biblia en tela de juicio.
–Sais era una academia de brujos -precisó-. Los efectos de
sus maleficios no han desaparecido. Podemos contaminarnos y ver
corromperse nuestra expedición.
–¡Le veo muy supersticioso, padre! – me sorprendí-. ¿Acaso el
Dios de los cristianos no nos protege de esas
ilusiones?
El padre Bidant me gratificó con una mirada muy poco
caritativa y desapareció. Le sucedieron Néstor l'Hote y Rosellini,
muy excitados con la idea de descubrir su primer lugar de
excavaciones. Me hicieron saber que el profesor Raddi, fascinado
por el estudio de trozos de caliza cosechados en una cantera de
Alejandría, no se había dado cuenta de que hacíamos escala. Nadie
se atrevía a interrumpir sus investigaciones.
–¡Ya estamos sobre el terreno! – declaró L'Hote, muy
animado-. ¿Cuáles son las instrucciones, mi
general?
–Ante todo, prudencia. ¿Han cogido ya sus cuadernos de
apuntes?
Mis colaboradores se disponían a dibujar y registrar una
cosecha de hallazgos. Nos abrazamos, orgullosos y felices de estar
allí, aquella noche de verano en la que íbamos a hacer revivir el
más maravilloso de los pasados.
Solimán y una decena de ayudantes con antorchas nos guiaron
hasta el emplazamiento de San el Hagar, donde se encontraba antaño
la Ciudad Santa. Aquella luz, junto con la de la luna que brillaba
en medio de un cielo estrellado de una pureza admirable, nos
ofreció la más fantasmal de las exploraciones.
Había creído en la existencia de un gran templo, de una
inmensa morada divina, de altos muros cubiertos de
relieves.
Pasando por una brecha abierta en un gigantesco recinto, sólo
descubrí un campo de ruinas. Sais, ciudad destruida, urbe perdida.
Mi decepción fue tan grande como lo había sido mi curiosidad.
Habríamos necesitado meses enteros para inventariar aquellos
fragmentos de bloques, medir el recinto, recoger los fragmentos de
estatuas. En silencio, invoqué a la diosa Isis cuyo velo había sido
levantado aquí mismo por los iniciados a sus misterios. ¿Quién
había podido mostrarse tan cruel como para destruir este lugar
privilegiado de la espiritualidad, transformar piedras vivas en
restos parecidos a rocas desgarradas por el rayo o temblores de
tierra? Un olor horrible subía procedente de masas de aguas
estancadas. Algunas se habían infiltrado en un cementerio árabe
cercano muy mal cuidado. Pronto distinguí, al noreste del muro del
recinto, una zona seca que sobrevolaban multitud de pequeñas
lechuzas, consideradas por los antiguos como símbolo de la
sabiduría y de la ciencia. Caminé hasta allí rápidamente, seguido
por Rosellini y L'Hote. Pronto estuvimos convencidos de que
habíamos identificado un túmulo funerario donde se encontraban
tumbas. Mis compañeros tomaban notas con una celeridad que me
tranquilizó con respecto al desarrollo de nuestra empresa. L'Hote
se mostraba entusiasmado, Rosellini, más metódico. Si el destino me
era favorable, me juré que volvería a Sais, que haría revivir aquel
cuerpo deteriorado.
Mientras mis compañeros dibujaban un plano preciso de las
ruinas, me rezagué, solo, en el sector suroeste, al pie del
recinto, allí donde había localizado unos fragmentos de estatuas.
Tuve el presentimiento de que aquí se alzaba la famosa Casa de Vida
cuya ciencia había rivalizado con la de Heliópolis, el centro
espiritual del antiguo Egipto. Aquí había sido penetrado el
misterio de la inmortalidad. Pero la transmisión de ese saber se
había perdido en la arena. Tendría que buscar más lejos. Sais se me
escapaba, devastada por la ignorancia y la locura de las
generaciones. Aquel vacío lamentable, que al principio me desanimó,
se convertía en llamada.
–Sais sólo era una etapa, señor Champollion -dijo una
subyugante voz femenina.
Lady Ophelia Reagrave, envuelta de luz lunar, llevaba un
vestido de noche bordado con hilo plateado.
–Parece una diosa -reconocí, fascinado por tanto encanto y
olvidando mis prevenciones contra ella.
Esperaba una sonrisa, sólo conseguí una expresión de
gravedad.
–No hable de ese modo. «Diosa» es una palabra todavía sagrada
a mis ojos. Sólo soy una mujer, lo cual sin duda le parece
despreciable respecto a Neith…
–No lo crea-protesté.
–¿Qué piensa de esto?
Me enseñó el pequeño objeto que había recogido. Una
estatuilla de sirviente del otro mundo, respondiendo a las órdenes
de los glorificados que, en los campos paradisíacos, recurrían a él
para fertilizar la tierra. Bastaba con leer los jeroglíficos que
adornaban su cuerpo de piedra o de madera para devolverle la
vida.
–Una hermosa pieza de una época tardía… No puedo permitir que
se la lleve. Deberá ser inventariada y trasladada al
museo.
–Lo sé. No hace falta que me sermonee. No pertenezco a las
cuadrillas de Drovetti.
Herido, la agarré por las muñecas.
–¿Quién es usted realmente, lady Redgrave?
Se liberó con la soltura de una gata.
–¡Descífreme, señor Champollion!
Fue la primera en dejar Sais para volver al Isis. Permanecí un largo rato en el emplazamiento.
Ya no sabía qué pensar de esa mujer. Normalmente, mi opinión sobre
los seres se forjaba rápidamente. Ahora estaba desorientado, y
hasta tal punto que me olvidaba de los siglos de historia que
dormían bajo mis pies.
L'Hote me sacó de mi meditación.
–Hay que marcharse de aquí, general. Los indígenas amenazan.
Creen que molestamos a los espíritus de los
muertos.
Me dejé llevar hacia el barco, no sin reparar en la presencia
santa de Abdel-Razuk, el policía del pacha, que no me quitaba el
ojo de encima.
No dejé de trabajar, durante horas, para olvidar Sais y a
lady Redgrave. Cualquier arqueólogo se hubiera sentido satisfecho,
pero yo buscaba algo más que las huellas de una gloria extinta.
Estaba de un humor tan sombrío que no quise abrir a nadie la puerta
de mi camarote, con el pretexto de que estaba llevando a cabo una
minuciosa investigación. Mis compañeros, acostumbrados a otras
crisis de soledad parecidas, no se ofuscaron.
Solimán fue el único que se permitió insistir.
Cedí.
–Tengo que darle a conocer un incidente grave. El Hathor está retenido en el muelle por un magistrado
turco.
–¿Por qué motivo?
–Impuestos. Dos marineros han sido detenidos. No han pagado
su diezmo al pacha.
–¿El padre Bidant no ha conseguido resolver este
asunto?
Solimán guardó silencio. Su mutismo, expresaba una
desaprobación. Como «general», sentí que era mi deber intervenir
sin demora. Seguí a Solimán, dejando el Isis para ir hasta el lugar del drama, la villa de
Zaouiyet er-Redsin.
A la sombra de un muro de la mezquita, sentado en unos
cojines mullidos, y rodeado de fieles, el magistrado turco fumaba
una larga pipa. Delante de él, con los puños atados a la espalda,
los dos marineros del Hathor. Cabizbajos,
parecían resignados a lo peor.
El turco, con unos ojos crueles y maliciosos, me miró
acercarme. Se sentía muy satisfecho de haberme atraído hasta su
tribunal al aire libre. Ridiculizar a un europeo sería una prueba
brillante de su poder. La negociación sería
difícil.
Solimán se lanzó en una peroración florida que trataba de las
innumerables cualidades del sultán y de sus sirvientes, de la
sumisión total de sus sujetos y de la justicia divina. El turco
apreció el discurso, permitiéndome decir por qué me presentaba ante
él.
–Quisiera saber qué falta han cometido estos hombres para
estar así maniatados.
El turco contestó malhumoradamente que debían una importante
suma al fisco. Se merecían un apaleamiento y sin duda la
mutilación. El gentío aumentaba. Néstor l'Hote, Rosellini y el
padre Bidant estuvieron pronto a mi lado.
–Poseo documentos oficiales -indiqué-. Llevan el sello del
sultán.
El turco quiso ver mis salvoconductos. Los examinó
cuidadosamente.
–¿Por qué no ha pagado por ellos? – pregunté en voz baja al
padre Bidant-. Habríamos evitado esta farsa.
–Pues hay gastos inútiles… estos dos bandidos serán
fácilmente reemplazados.
Si hubiera estado a solas con el religioso, no sé si habría
podido contener mi furor.
–El padre tiene razón -afirmó Néstor l'Hote-. Es inútil
perder el tiempo por culpa de dos ladrones.
El magistrado turco me devolvió los documentos. No le
convenían.
Ciertamente, me admitían como un personaje importante y digno
de respeto, pero no perdonaban a los acusados, amenazados con
perderlo todo. Me invadió un sentimiento de rebelión contra aquella
injusticia.
–Señores, no me iré de aquí sin estos dos marineros. Que el
respetable funcionario del fisco sea bien consciente de ello. A
través de mí, está insultando a la persona del
virrey.
Estas graves amenazas fueron transmitidas al funcionario, que
las tomó muy en serio y pidió consejo a sus
cortesanos.
–Es usted demasiado sensible, general -observó L'Hote-. Si
desea resolver el destino de todos los indigentes, más vale que
demos media vuelta.
–Estos hombres forman parte de nuestro equipaje, señor
L'Hote. Si les abandonamos, sus colegas ya no confiarán en
nosotros. Y con razón. En cuanto a usted, padre -dije volviéndome
hacia Bidant-, tenga la bondad de desaparecer de mi vista. Su
sotana incomoda a nuestros anfitriones.
El religioso, antes un tanto inamistoso, pasó a ser
francamente hostil. Contaba con un enemigo más. Regresó al
Hathor, indiferente al resultado del
combate.
–No cree que… -intervino Rosellini con
suavidad.
–No cambiaré de opinión.
Sintiéndose inútiles, L'Hote y Rosellini salieron del círculo
de mirones. El turco me hizo saber que mis amenazas no le
impresionaban. Tenía la ley de su lado y el pacha no le
desautorizaría. Una cohorte de infelices se aglomeró a la
asistencia. El suceso cobraba importancia. No se desafiaba a menudo
a un emisario del fisco.
–Que me indiquen la cantidad debida por los inculpados. Yo me
encargo de pagarla a cambio de su liberación.
La proposición pareció escandalosa o vino demasiado
pronto…
Sembró una gran confusión en el tribunal del turco, que
recurrió a la invectiva para restablecer el orden. Me negué a
responder a sus preguntas y permanecí inmóvil, dando a entender así
que se trataba de mi última proposición. Tuve que esperar el
resultado de la deliberación casi una hora bajo el sol ardiente que
no me molestaba.
El turco, lleno de odio, soltó una cifra. El doble de la
cantidad debida. La diferencia era para él y sus cortesanos. No
discutí, arriesgándome a que me tomaran por un lelo. Los dos
marineros del Hathor fueron liberados de
sus ataduras. Me dieron las gracias con una emoción que me dilató
el corazón, tal como hubieran escrito los antiguos
egipcios.
–Mehmet-Alí es un tirano -comentó con calma Solimán en el
camino que nos llevaba al Isis-. Ha hecho
la guerra, ha distribuido sumas importantes a los europeos que
necesita, pero el pueblo está hambriento y los recaudadores son más
despiadados que los chacales. Siguen despojando a los que ya no
tienen nada. El virrey posee tierras, comercio e industria. La
riqueza es para él, la miseria para su pueblo. Las sanguijuelas
turcas y su puñado de secuaces están desangrando a Egipto. Usted
también será su víctima algún día. Manténgase
alerta.
Me abstuve de tomarme la advertencia a la ligera. Rosellini
venía a nuestro encuentro y no pude interrogar a Solimán sobre el
significado exacto de su aviso.
Lady Redgrave nos observaba desde el puente del barco.
Sonreía, como iluminada por un profundo gozo.
Al amanecer del 19 de septiembre vi las pirámides por primera
vez. Nos acercábamos a Menfis, la capital del Antiguo Imperio, cuyo
nombre me fascinaba desde mi adolescencia. La ciudad estaba
protegida por el dios Ptah, el patrón de los capataces, los
artesanos, los orfebres. De pronto, nuestro barco dio con un banco
de arena, y se detuvo. Nuestros marineros se arrojaron al Nilo para
liberarlo recurriendo al nombre de Alá y, mucho más eficazmente, a
sus hombros anchos y robustos. La mayoría de estos marineros son
unos Hércules admirablemente plantados, de una fuerza sorprendente.
Cuando salen del río parecen estatuas de bronce recién
vaciadas.
Llegamos sin dificultad a la punta del Delta donde se separan
los brazos de Rosetta y Damieta. La perspectiva es magnífica. La
anchura del Nilo es inmensa. Hacia Occidente, la masa de las
pirámides destaca en un horizonte de palmeras. Una multitud de
barcos navegan, unos por la derecha en el ramal de Damieta, otros
por la izquierda en el de Rosetta. Otros también se dirigen hacia
El Cairo, poderosa ciudad que destaca por sus minaretes, la colina
del Moqattam y su austera ciudadela montando la guardia sobre el
desierto.
Pedí que nos detuviéramos a la altura de la aldea de
El-Qattah para que L'Hote dibujara aquel paisaje sublime. Los demás
miembros de la expedición se unieron a nosotros.
–Si estas pirámides fueran desmontadas piedra por piedra
-dijo el profesor Raddi, cuyo estado estático iba acentuándose día
a día-, ¡qué gran contribución a la mineralogía!
–Estos monumentos no tienen mucho interés -le contradijo el
padre Bidant-. Han sido edificados por abominables tiranos que han
hecho morir a miles de hombres, condenados a trabajos
agotadores.
¿Cómo no acalorarse oyendo semejantes
necedades?
–Eso son mentiras que habría que dejar de propalar, padre. La
religión egipcia nunca ha producido esclavos. Las pirámides son un
símbolo del conocimiento.
–Pamplinas -gruñó el religioso, que prefirió
alejarse.
–Me pregunto si encontraremos allí alguna inscripción -dijo
Rosellini.
Dejando a cada uno con sus sueños, me dejé llenar por el
espectáculo sobrehumano de las pirámides al amanecer, en la
lejanía.
Una larga y fina mano enguantada de cuero rojizo se posó
sobre la mía. Fui incapaz de reaccionar, cuando habría debido
protestar con fuerza.
–¿Había imaginado alguna vez una luz semejante, señor
Champollion? – preguntó lady Ophelia Redgrave en un murmullo que
sólo yo oí-. ¿Acaso no somos los más afortunados délos
privilegiados?
La hermosa aristócrata había cambiado de vestido una vez más,
adoptando uno de tonos ocre degradados, que la convertía en un sol
a distintas horas del día.
–Creo haber merecido esa suerte. Y aún ignoro qué clase de
privilegio me reserva.
Llevaba las dos cartas encima, sobre mi
corazón.
Allí había unos hombres vestidos de un modo muy extraño:
gorros en forma de cono, abigarrados con colores chillones; barbas
y enormes bigotes de estopa blanca; fajos estrechos, apretando y
dibujando todas las partes de su cuerpo; y cada uno de ellos se
había ajustado unos enormes accesorios de paño blanco muy
retorcido. Aquel atuendo, aquellas insignias y sus posturas
grotescas representaban muy bien los viejos faunos pintados en las
vasijas griegas de estilo antiguo.
Nos detuvimos en el patio de un edificio en mal estado y muy
poco acogedor. Unos lienzos de pared amenazaban con caer en ruinas.
En el umbral, un soldado con un uniforme mugriento dormía a pierna
suelta, con el fusil a su lado. El enviado del pacha nos rogó que
esperáramos, entró en el edificio, permaneció allí unos minutos y
regresó con el rostro cerrado.
–Acceso a El Cairo prohibido -declaró en árabe a
Solimán.
–¿Por qué? – le pregunté en su lengua.
–La aduana -contestó sorprendido-. Faltan papeles. ¿Tiene las
autorizaciones?
Llamé a Rosellini que guardaba los documentos firmados de
Mehmet-Alí y de Drovetti. Nuestro interlocutor se apoderó de ellos
y desapareció de nuevo en el edificio de aduanas.
–Esto debería arreglarse fácilmente -le dije a
Solimán.
–Quizá -respondió, evasivo.
Su reserva me preocupó. ¿Qué temía? Ninguna expedición
disponía de recomendaciones como las nuestras. Para engañar la
angustia que sentía crecer en mí, di algunos pasos en el patio,
mientras mis compañeros lo llevaban con paciencia, saboreando té
verde que les ofrecía un militar andrajoso. Observé a unas mujeres
con velo que sacaban agua con sus tinajas en una gran cuba colocada
sobre unos calces de madera. Su forma me intrigó. Me acerqué y,
para mi asombro, me di cuenta de que se trataba de un magnífico
sarcófago de basalto perteneciente a un sacerdote de la época
saíta. No sin brutalidad, aparté a las amas de casa para descifrar
los jeroglíficos de aquella época tardía, que imitaban a los de los
tiempos de las pirámides. Hablaban de inmortalidad y del destino
estelario del Justificado ante el tribunal del otro mundo. ¡Leía,
leía con facilidad! ¡Los signos me hablaban! Febrilmente, copié las
inscripciones principales y me precipité hacia L'Hote y Rosellini,
cuyo rostro me pareció muy sombrío.
–¡He encontrado una obra maestra para el Louvre, aquí
mismo!-anuncié.
Solimán apareció.
–La aduana se niega a concedernos la entrada a El Cairo
-declaró con fatalismo.
–¿Cómo? ¿Acaso la firma del sultán no es suficiente para sus
funcionarios?
Penetré en el edificio administrativo, tropezando enseguida
con un cancerbero bigotudo y barrigudo que me apostrofó con
vehemencia y me ordenó que me largara. Le contesté con la misma
vehemencia. Resultó imposible dialogar, ya que el buen hombre se
negaba a explicar su decisión. Bajo la amenaza de un arresto, tuve
que volver al patio donde me esperaban, mortificados, mis
compañeros. Intenté encontrar palabras reconfortantes, pero yo
mismo estaba desconcertado.
Lady Redgrave pasó delante de nosotros, altiva. La seguimos
con la mirada y la vimos entrar, estupefactos, en el edificio de
aduanas.
–Van a maltratarla -se inquietó L'Hote.
–No tema -replicó Solimán-. Mis compatriotas no acostumbran
agredir a las mujeres.
–¿Qué ocurre? – preguntó por fin el profesor Raddi-. ¡Estamos
perdiendo el tiempo!
El padre Bidant le explicó la situación. Rosellini se mordía
las uñas. Yo leía sus pensamientos: ¿iba nuestra expedición a
fracasar en las puertas de El Cairo por culpa de un aduanero de
poco entendimiento?
–Hay que avisar al sultán y a Drovetti -propuso el padre
Bidant.
–No será necesario -dijo lady Redgrave, cuyo vestido malva
brillaba al sol-. Aquí están nuestras
autorizaciones.
Me presentó una decena de hojas mugrientas cubiertas de
sellos, y se alejó. La alcancé, muerto de
curiosidad.
–¿Cómo lo ha conseguido?
–Actúa de un modo demasiado europeo, señor Champollion. Sus
papeles no podían en ningún caso impresionar al jefe de esta
oficina de aduanas.
–¿Yeso por qué?
–Porque no sabe leer.
Me quedé boquiabierto. Lady Redgrave se había contentado,
como cada hijo de vecino, con pedir las hojas selladas de antemano,
sin enseñar al aduanero iletrado unos salvoconductos que superaban
su entendimiento. – Pero… ¿entonces habla usted árabe?
–Cada uno tiene sus pequeños secretos, señor Champollion. ¿Y
si entrásemos en El Cairo?
Así pues, fue el 20 de septiembre cuando la expedición en
pleno se presentó, en un estricto orden jerárquico, ante la puerta
de Ornar. A caballo, vestidos al estilo turco, teníamos un porte
altivo. Yo estaba a la cabeza del cortejo, enardecido tanto por el
orgullo del éxito como por la visión del mundo nuevo que se ofrecía
en un hervidero de colores y olores. Una muchedumbre innumerable
llenaba las calles de la ciudad.
Cientos de turbantes blancos y coloreados se colaban entre
carrozas, camellos y burros. Los borriqueros de esta ciudad son sin
duda excelentes políglotas y fisionomistas; a la primera ojeada,
identifican el alemán, el inglés, el francés, el italiano o
cualquier otro extranjero y le dirigen algunas palabras en su
lengua natal. Nada mejor que sus rucios, unos cuadrúpedos pequeños
y robustos, para circular por las estrechas callejuelas. A base de
gritos y de aguijonazos, los borriqueros dirigen sus rucios con una
precisión admirable. Me sorprendió ver a varios con una oreja
cortada y pregunté a Solimán la razón de aquello. Me explicó que
así se castigaba a los burros sorprendidos robando en prado
ajeno.
Cuando digo «burro» no me refiero a nuestro desdichado
cuadrúpedo de Europa, insultado y golpeado, forzado a realizar los
trabajos más duros, recurrido a la más triste condición, que no
inspira ninguna lástima. Tampoco me refiero a un burro rebelde, con
el peor carácter que pueda haber, que tira al suelo a cualquiera
que se atreve a montarlo. No, el que no ha visto al burro de Egipto
no conoce a uno de los animales más admirables de la creación. Es
vivo, coqueto, ligero, mantiene su cabeza bien erguida y manifiesta
su inteligencia a cada paso. Su dueño se complace cuidándolo,
cepillándolo, lustrando su pelo hasta que parece
terciopelo.
«¡Tu derecha!», «¡Tu izquierda!», «¡Tu pie!», gritaban los
borriqueros, evitando con gran dificultad dos cortejos que se
cruzaban, uno de bodas, otro de funeral. Unos jinetes, cuyas
monturas estaban cubiertas de gualdrapas de terciopelo con bordados
dorados, no vacilaban en empujar a cualquiera que obstruyera el
paso, ya fuera mujer o niño. En todas partes, la gente comía y
bebía hasta la saciedad. En las cocinas expuestas al viento, unas
mujeres, rodeadas de una bandada de niños, preparaban habas
calientes. Nabos cocidos, pepinos en vinagre, albóndigas de carne
hacían buenas migas en una apetitosa salsa roja a base de especias.
Un vendedor de té, provisto de aparatos de latón impecables,
ofrecía su excelente brebaje, rivalizando en habilidad con el
aguador y los vendedores de jarabe de frutas, agua de regaliz,
infusión de algarrobo o de dátil, de zumo de pasas. Unos
adolescentes predicaban las virtudes de sus frutas, sandías,
granadas, dátiles, pasas, tomates, higos. La gente cataba tortas
tibias, limones, cebollas. Unos trozos de cordero se estaban
cociendo en grandes ollas de cobre.
El Cairo, para recibirnos, se había transformado en una gran
sala de banquetes.
Llegábamos en buen momento; aquel día y el siguiente eran los
de la fiesta que los musulmanes celebraban por el nacimiento del
Profeta. La gran e importante plaza de Ezbekieh estaba llena de
gente rodeando a los faranduleros, las bailarinas, las cantadoras,
y de hermosas tiendas bajo las cuales se practicaban actos de
devoción. Aquí, unos musulmanes sentados leían a compás unos
capítulos del Corán; allá, trescientos devotos, colocados en filas
paralelas, sentados, moviendo sin cesar la parte superior de su
cuerpo, para adelante y para atrás como muñecas articuladas,
cantaban en coro La Allah-Ell'Allah, «No
hay más Dios que Dios»; más lejos, quinientos energúmenos, de pie,
colocados en círculo y codo a codo, saltaban a compás y lanzaban,
desde el fondo de su pecho agotado, el nombre de Alá, mil veces
repetido, pero con un tono tan sordo, tan cavernoso, que en mi vida
he oído un coro más infernal: aquel espantoso zumbido parecía salir
de las profundidades del Tártaro.
Junto a estas demostraciones religiosas, circulaban los
músicos y las rameras; unos columpios de todo tipo estaban en plena
actividad. Esta mezcla de juegos profanos y de prácticas
religiosas, junto con la rareza de las figuras y a la gran variedad
de trajes, formaba un espectáculo de otro mundo.
Las madres zambullían a sus hijos en el agua fangosa, tanto
para divertirles como para lavarles. Salían de allí negros como
sapos y se reían a carcajada limpia. Todos rendían culto a aquella
agua que a veces subía tanto que formaba un lago donde navegaban
barcas llenas de gente elegante.
–¡Champollion! ¡Mire allí!
El caballo de Rosellini había llegado a la altura del mío.
Dirigí la mirada en la dirección indicada por mi discípulo, pero
sólo pude ver un grupo de bailarines ejerciendo su arte cerca de un
caldero humeante alrededor del cual se agrupaban unos
comensales.
–Estoy totalmente seguro -dijo Rosellini, emocionado-. Era él
a quien vi.
–¿Quién?
–Drovetti, el cónsul general.
–Imposible.
–Le juro que le he visto.
Un movimiento de la multitud nos obligó a separarnos y a
retomar nuestra progresión en fila india. No dudaba de la buena fe
de Rosellini, sin por ello creer en la presencia de Drovetti.
Tendría que haber viajado al mismo tiempo que nosotros en otro
barco. ¿Y con qué intención?
–La rosa era espina -enunció una voz grave-. Con el sudor del
Profeta, ha florecido.
Justo delante de mí caminaba un vendedor de pistachos. No
veía su rostro.
–¿Es usted el que sabe leer la escritura de las piedras
viejas? – preguntó con el mismo timbre profundo.
–Creo poder conseguirlo, efectivamente… ¿pero quién es
usted?
–La advertencia de la carta pronto va a realizarse. Vaya
mañana, a las siete, a la mezquita de Thouloun.
El hombre apuró el paso y se dirigió hacia una callejuela a
la izquierda.
–¡Espere! ¿De qué carta…?
El vendedor de pistachos ya había
desaparecido.
Han hablado muy mal de El Cairo. Yo me encuentro bien allí.
Esas calles de ocho a diez pies de ancho, tan desacreditadas, me
parecen bien concebidas para evitar los grandes colores. Es una
ciudad monumental, una ciudad de las mil y una noches, aunque la
barbarie turca haya destruido o dejado destruir la mayoría de los
deliciosos productos de las artes y la civilización
árabes.
¿Cómo negarlo? Estoy enamorado de este enmarañamiento de
casas, a menudo en tan mal estado, de callejuelas estrechas donde
trabajan curtidores, alfareros, orfebres, por donde pasan buhoneros
y cocineros ambulantes. Todo es feo, a veces sórdido, pero
desprende una magia que convierte a esta ciudad repulsiva, casi
inhumana, en una rompecorazones. En El Cairo se callejea hasta
perder la orientación. Siempre, claro está, que se mantenga uno
fuera del barrio reservado donde se refugian los residentes y
viajantes europeos, al abrigo detrás de las grandes puertas de
madera que se cierran cada noche, aislándoles de la población y
protegiéndoles de los motines y las epidemias. Las casas de El
Cairo están pegadas unas a otras, formando barrios anárquicos cuyos
únicos pulmones, los patios interiores, están casi siempre ocupados
por una multitud de animales. Para respirar un poco, uno se dirige
naturalmente hacia los lugares tranquilos y despejados, la gran
plaza de Ezbekieh, las mezquitas o la ciudadela. Desde lo alto de
esta última, donde me encontraba para saludar la salida del sol, la
fealdad desaparece. A lo lejos, en el desierto, vi formarse una
caravana. Allí había unos treinta camellos, casi todos tumbados.
Junto a ellos, unos enormes fardos de mercancías. Los camelleros,
con ayuda de unos palos, empezaron a reagrupar sus animales. Debajo
de mí, la capital del Egipto moderno desplegaba su inmensidad.
Descubrí miles de terrazas, minaretes, cúpulas. Al este se dibujó
el trazo de fuego del sol naciente, creando el oro del nacimiento
del día. Como rayos de luz petrificados, las pirámides surgieron
del desierto. Allá se extendía el reino de la muerte, la tierra de
los dioses: Saggarah, Dahchour, Abusir, Gizeh, donde los antiguos
egipcios habían ahondado la eternidad hasta descubrir su secreto.
El único secreto que merecía ser descubierto.
¡Dios, qué visión más sublime! Me sentí como en el cielo,
lejos de las pequeñeces humanas, como si experimentara el impulso
que había animado el espíritu y la mano de los constructores. Pero
estaba esa cita dada por el vendedor de pistachos.
Un borriquero me condujo hasta la mezquita de Thouloun, un
edificio del siglo IX. Aunque parcialmente en ruinas, es el más
bello monumento árabe de Egipto. La elegancia de sus líneas, la
sobriedad de su arquitectura imponen respeto. Mientras estaba
observando la puerta, un viejo jeque me propuso entrar en la
mezquita; acepté presuroso y franqueé con presteza la primera
puerta. Me pararon en seco en la segunda: había que descalzarse
para penetrar en el santo lugar. Tenía botas, pero no medias; la
dificultad resultaba apremiante. Me quité las botas, utilicé un
pañuelo para envolver mi pie derecho, otro para el pie izquierdo. Y
heme aquí sobre el mármol del recinto sagrado, desierto a aquella
hora. Esperé un tiempo bastante largo, sin atreverme a deambular en
aquel sitio cuya tranquilidad contrastaba con la agitación de las
calles.
Apareció un turco muy alto con un sable de mameluco en el
costado. Su rostro estaba casi totalmente oculto por una barba
negra. Se detuvo a un metro de mí, serio como un Anubis guardián de
tumba. Temí de pronto haber caído en una emboscada. ¿Hay algo más
fácil que hacer desaparecer un intruso acusándolo de haber violado
el recogimiento de una mezquita? Sin embargo, ahora yo parecía un
árabe de pura cepa. Pero el borriquero me había tomado por uno de
sus compatriotas, olvidando robarme. Si ese cancerbero me agredía,
es que había sido denunciado. Me faltó la respiración, sintiéndome
atrapado en una ratonera. ¿Pelearme? En ningún momento, a lo largo
de mi corta existencia, he recurrido a la violencia. Me repugna.
Incluso para defender mi vida, me sentía incapaz de recurrir a
ella.
Permanecimos inmóviles, como fascinados mutuamente. Sin duda
debí haber intentado huir, pero esa actitud me pareció indigna. Tal
vez el primer golpe provocaría en mí una voluntad nueva. El turco
avanzó, con el sable desenvainado y una lentitud infinita. Me vino
a la boca el gusto de los jeroglíficos. Su llamada irresistible me
sacó de la resignación que me inmovilizaba. Apretando los puños,
decidí defenderme.
–Márchese de aquí -ordenó-. Le esperan en el bazar, en Khan
el-Khalil. El vendedor de libros.
Envainando de nuevo su sable, se alejó de mí como si yo
hubiera dejado de existir.
Khan el-Khalil era la más famosa y la más obstruida de las
entradas del bazar. Una multitud de puestos casi cortaban su
acceso. Vendedores de tortas, mendigos, fumadores de narguiles,
borriqueros se entremezclaban en un continuo tumulto, modulado como
una oleada inagotable. Unos confiteros increpaban a unos atletas
que, al demostrar su aptitud para levantar bloques de piedra,
impedían que la clientela se acercase al puesto. Un fabricante de
chinelas de cuero rojo se divertía con el
incidente.
Ningún librero a la vista. El fabricante se acercó a
mí.
–Se juzgan los actos de los hombres según sus intenciones
-dijo-, y a cada hombre su recompensa según sus
intenciones.
Enunciaba el proverbio inscrito en la puerta de los
barberos.
–¿Cuáles son las suyas? – pregunté.
Apartó las hileras de chinelas, revelando una serie de libros
encuadernados en rojo.
–Coja uno.
Tomé un ejemplar del Corán.
–El de al lado le interesará mucho más.
Obedeciéndole, ¡descubrí un relato de viaje escrito por un
veneciano que había visitado Egipto en el siglo XVII y
redescubierto Tebas! Me sumí en una lectura apasionada, pero el
librero-zapatero me golpeteó el antebrazo. Alcé la vista y divisé
en la multitud de paseantes una silueta familiar:
¡Drovetti!
Vestido al estilo turco, caminaba con su aire marcial y
decidido, sobresaliendo en la indolencia de los
orientales.
Olvidando el libro del veneciano, me lancé en su persecución,
decidido a no perderle de vista y a hacerle rendir cuentas. Así que
Rosellini no se había equivocado. ¿Por qué había ido el cónsul
general a El Cairo al mismo tiempo que nosotros?
Un cortejo nupcial afluyó sobre mí. Inmovilizándose en medio
de la callejuela, unos jóvenes levantaron un quiosco con cuatro
varas de madera y una franja de tela como techo. Unos tamborileros
se desenfrenaron mientras se colgaban unas linternas y se disponían
unos banquillos para que descansaran los invitados. Sirvieron café
a los transeúntes que tomaron parte en la fiesta. Aquel despliegue
de alegría me metió en un apuro, pues Drovetti aprovechó para
desaparecer. Colándome entre hileras apretadas, esforzándome por no
empujar a nadie y por no mostrarme impaciente, conseguí franquear
el obstáculo.
Lady Ophelia Redgrave surgió ante mí.
Su vestido malva formaba una mancha incongruente en medio de
las galabiehs marrones. Inmóvil, en el centro del remolino de los
transeúntes, me estudió con una mirada inquieta.
–¿Qué hace usted aquí?
–Soy yo quien debería preguntárselo. ¿No acaba de divisar al
cónsul general Drovetti?
Confusa, vaciló.
–No, claro que no… Drovetti no está en El Cairo. Se ha
quedado en Alejandría.
La callejuela era demasiado estrecha para que no viera a
Drovetti. Seguramente habían tenido tiempo para intercambiar
algunas palabras. Ahora estaba convencido de que se habían citado
en el bazar, ocultos en el gentío. Mi presencia debió
molestarles.
–¿Me ha mandado usted una carta, en Francia, antes de que
saliera nuestra expedición?
Sus hermosos ojos verde claro se tiñeron de
sorpresa.
–Nunca he tenido el gusto de escribirle -contestó con ligera
ironía.
Lady Redgrave tenía excepcionales dotes de comediante, pero
la situación real se aclaraba. La inglesa y Drovetti habían
concluido un pacto contra mí, comisionados por mis adversarios
europeos, decididos a impedir que verificara mis descubrimientos
sobre el terreno. Drovetti me observaba a distancia, tomando las
disposiciones necesarias para entorpecer cualquier progreso,
mientras que lady Redgrave efectuaba su trabajo de espía junto a
mí. Tendida de aquel modo, la trampa no dejaría escapar su presa.
De Egipto sólo saldría un Champollion destrozado, vencido y
ridiculizado. Estaba condenado a fracasar o a morir en esta tierra
sin haber transmitido al mundo el fruto de mis
trabajos.
–Le veo muy preocupado, señor Champollion. ¿Aceptará servirme
de guía en este dédalo? Sólo usted podría hacerme descubrir las
maravillas que se ocultan bajo los oropeles y las falsas piezas de
orfebrería.
Su sonrisa me desarmó. Unas oleadas humanas nos rodeaban, sin
chocar con nosotros. Formábamos un islote de inmovilidad en el seno
de aquel movimiento inagotable. Aunque mis prevenciones hacia lady
Redgrave permanecieron igual de vivas, no tuve el valor de rechazar
su pedido. Dándome el brazo, me llevó a las profundidades del zoco,
hacia el barrio de los orfebres. Allí se mezclaban miserables
imitaciones y pequeñas obras de arte hechas por artesanos para
quienes el tiempo no contaba. Prescindiendo totalmente de mis
consejos para distinguir lo auténtico de lo falso, lady Redgrave
eligió un brazalete de oro adornado con lapislázuli cuyo color azul
evocaba el cielo nocturno de Egipto donde aparecen las miríadas de
estrellas, refugios de las almas de los faraones
difuntos.
Mientras ella examinaba la joya regateando su precio, según
la regla local, mi corazón se estremeció. ¡El bloque de piedra que
servía de mesa al orfebre comprendía una decena de jeroglíficos,
grabados en el estilo tan puro del Antiguo Imperio! Interrumpiendo
el regateo, supliqué al artesano que me dejara contemplar aquella
piedra más preciosa que ninguna. Intrigado, el buen hombre aceptó,
quitando herramientas, joyas y balanza que atestaban el augusto
vestigio.
Palidecí. Había una tarjeta, ese óvalo acabado en un bucle en
el cual estaban inscritos los nombres de los
faraones.
–Se lo compro -le dije al orfebre.
Éste no aceptó.
–¿De dónde procede esta piedra?
–Pertenece a mi familia desde hace varias generaciones. Es
nuestro talismán. Nos protege y nunca saldrá de nuestro
taller.
Conocía demasiado la fuerza de la superstición para creerme
capaz de vencerla. Aquel bloque extraordinario estaba perdido para
siempre para la ciencia. En cuanto nos fuéramos, el orfebre se
encargaría de esconderlo rápidamente en algún lugar
inaccesible.
–¿Qué le revela esta inscripción? – se inquietó lady Redgrave
mientras yo copiaba los jeroglíficos.