Y LA EVOLUCIÓN DIJO: «CRECED Y MULTIPLICAOS»
A lo largo de los dos capítulos anteriores he venido usando con frecuencia el término evolución para referirme por ejemplo a cómo el ARN primitivo fue aumentando sus capacidades, cómo se fueron sumando las proteínas, cómo las células adoptaron membranas y desarrollaron el ADN, o cómo aparecieron seres pluricelulares. Creo que ustedes han aceptado con naturalidad el hecho de que los seres vivos han ido alcanzado sucesivos niveles de complejidad gracias a poder modificarse lentamente y añadir propiedades nuevas y avanzadas que se insertan en sus códigos genéticos, permitiendo que esas mejoras pasen a sus descendientes. También hemos visto, sin que nadie proteste demasiado, que son las mutaciones azarosas del ADN por causas internas y externas las que favorecen la evolución. Si una mutación ayuda al organismo el cambio se extenderá, pero si lo perjudica el ser mutado terminará desapareciendo. La naturaleza favorece los genes positivos mediante la selección natural, que provoca la muerte de los organismos defectuosos o que quedan en desventaja. La mayoría de las personas, cuando se habla de evolución química, de microbios e incluso de plantas, no tienen mayor problema en aceptar que la vida evoluciona desde formas simples a otras más adaptadas, y que de unas especies se van derivando otras con el tiempo. Pero ¡ay cuándo llegamos a los animales! Al hablar de seres grandes, parecidos a nosotros, la cosa cambia, y lo que se asume como correcto para organismos básicos empieza a suscitar reticencias y rechazos. Pero es de la evolución animal de lo que vamos a hablar a partir de ahora, y espero convencerles de que sus mecanismos son exactamente iguales. El código genético es el mismo para grandes y pequeños y de hecho no entiende si está construyendo una bacteria o un hipopótamo. Funciona con reglas idénticas para todas las formas de vida, que como hemos visto en el fondo sólo es una. Unas páginas más atrás llegamos hasta los primeros seres pluricelulares, como las esponjas o las medusas. De ellos descendemos nosotros y todos los animales. Cómo ocurrió es la historia que voy a contarles a continuación.
Un barco, un viaje, una revolución
Cuando publicó en 1859 la primera edición de El origen de las especies, el libro donde presentaba su teoría de la evolución por selección natural, Charles Darwin no tenía ni idea de la existencia de los genes, el ADN o los cromosomas. Ni siquiera nos consta que conociera la obra de Mendel, pese a que ambos vivieron en la misma época y en el mismo continente. Es uno de esos asuntos en que a cualquiera le gustaría poder viajar atrás en el tiempo, acordar una cita con ambos genios para tomar un café y lograr que se conocieran, porque si ambos llegaron por su cuenta a tan magníficas conclusiones no podemos imaginarnos lo que hubieran conseguido de ser conscientes de que sus trabajos eran absolutamente complementarios. Es posible además que congeniasen bastante bien porque tenían caracteres parecidos. Ambos eran metódicos, amables y abiertos de mente. De todas formas, para no insistir en una ficción imposible, Darwin sí llegó a suponer la existencia de elementos biológicos materiales dentro de los seres vivos que trasladaban la herencia entre antecesores y descendientes, y que tales elementos habían de ser por fuerza dúctiles, es decir, poseer capacidad de cambio, para que la selección natural actuara. Incluso llegó a bautizar como gémulas a estos elementos hereditarios y señaló que su ubicación más probable era en el núcleo de las células reproductoras. Se quedó corto, porque ahora sabemos que el código genético está en casi todas las células, pero en cierta forma acertó. Podemos imaginarnos la emoción de Darwin de haber conocido el funcionamiento del ADN, que tanto apoya su teoría. Y quién sabe si tal conocimiento no hubiera impulsado en su mente privilegiada nuevas ideas que no surgieron hasta décadas después, cuando la ciencia fue consciente del estrechísimo lazo entre genes y evolución.
El hecho de que Charles Darwin llevara a cabo su enorme obra sin conocer los mecanismos concretos de la herencia no hace más que añadir mérito a su trabajo. Nacido en 1809 en Shrewsbury, una ciudad inglesa de 20.000 habitantes, Darwin iba para médico, como su padre y su abuelo, pero desde niño se sintió muy atraído por las ciencias naturales. A los nueve años ya había reunido una importante colección formada por pequeños animales, conchas, huevos, minerales y vegetales. Así que en contra de la opinión de su padre (durante una terrible reprimenda llegó a decirle al joven Charles: «Te convertirás en una vergüenza para ti mismo y para tu familia») decidió olvidarse de la medicina y convertirse en naturalista, que era como se llamaba entonces a los biólogos. Aprendió Historial Natural con el profesor de la Universidad de Edimburgo Robert Jamenson. Estrictamente, Darwin no se diplomó. Estudiaba en la Sociedad Pliniana, una especie de ateneo que Jamenson había fundado para los estudiantes que no asistían a las clases oficiales. Allí fue donde asimiló la doctrina académica en su época, plagada de elementos religiosos. A los estudiantes se les enseñaba que todas las especies vivas aparecieron a la vez en el mundo, en el momento preciso de la creación divina. A principios del siglo XIX, pues, el objeto de la biología no era saber cómo surgió y se diversificó la vida, algo que ya venía perfectamente explicado en la Biblia, sino que su trabajo debía consistir en descubrir cómo funcionaban los organismos y las relaciones que se establecían entre ellos. Pero Darwin, dotado de esa curiosidad propia de las inteligencias elevadas, llegó a conocer algunas ideas de ciertos científicos disidentes que se atrevían a apuntar que los seres habían ido variando notablemente a lo largo de la historia, y por tanto tal vez surgieran algunos tipos nuevos después de la creación bíblica.[25]
Al dar por acabada su época de estudiante Darwin fue convencido por su familia de que, ya que ser naturalista no aseguraba de ninguna manera unos ingresos económicos fijos, al menos se hiciera pastor de la Iglesia Anglicana. Era una buena opción y Charles se matriculó en los cursos de Teología de la Universidad de Cambridge. Su destino parecía trazado, pero en 1831 se le presentó una oportunidad excepcional que cambió su futuro. Le ofrecieron una plaza en una expedición científica organizada por la Corona británica, que fletó un barco, el Beagle, para dar la vuelta al mundo en busca de curiosidades naturales, organismos desconocidos, posibles riquezas minerales que explotar, y estudiar la geografía de tierras lejanas y la meteorología de los mares. El puesto no era una ganga. No sólo carecía de sueldo, sino que Darwin debía pagar de su bolsillo (del de su familia en realidad) la considerable cantidad de 650 libras de la época para costear sus gastos a bordo. Pero Darwin estaba tan ilusionado que volvió a darle un tremendo disgusto a su padre. Decidió que se iría cinco años a navegar por los trópicos como un marinero de novela. Al final varios amigos convencieron al irritado padre y Charles embarcó en el Beagle con sólo 22 años de edad, investido con el título de naturalista de la expedición. El Beagle terminó efectivamente dando la vuelta al mundo y gracias a ese viaje la ciencia biológica nunca volvería a ser la que fue.
La tripulación del Beagle recogió valiosas informaciones y Darwin fue de los que mejor aprovechó el tiempo. Sus compañeros se enfadaban con él a menudo porque solía perderse en las islas o en las costas, penetrando en las selvas o en los páramos desérticos, en busca de especies que registraba después minuciosamente en sus diarios. Recolectó toneladas de muestras de rocas y miles de ejemplares vegetales y animales que proporcionaron años de trabajo a los clasificadores del Museo Británico. La capacidad de observación de Darwin resultó excepcional y logró percibir relaciones entre organismos que no parecían evidentes para las demás personas. Especialmente productivas fueron las seis semanas que pasó en las Islas Galápagos, un pequeño archipiélago perdido en el Pacífico, a más de mil kilómetros de las costas de Ecuador. Allí Darwin encontró especies animales, por ejemplo pinzones, tortugas o iguanas, que no existían en ningún otro lugar del mundo. Como las Galápagos surgieron por la actividad de volcanes submarinos y nunca habían estado unidas a tierra firme, nuestro joven naturalista concluyó que los animales habían llegado desde el continente arrastrados por las corrientes o por las tormentas cuando eran aún especies habituales y que después, al quedar aislados del mundo, mutaron en las islas para dar lugar a esos ejemplares únicos. Darwin se remitía aquí a esos biólogos molestos que defendían, aunque sin precisar demasiado, que los animales podían ir acumulando variaciones hasta dar lugar a tipos nuevos. Por tanto Dios no habría creado de golpe a todos los animales, sino a unos modelos básicos de los que después se fueron derivando todos los demás. Era una idea herética y ofensiva pero Darwin empezó a convencerse de ella, aunque sin difundir sus reflexiones. Hizo lo correcto: aprovechar su viaje para acumular datos y más datos, analizar miles de animales y plantas, plasmar dibujos y esquemas, impresiones y reflexiones, en la decenas de volúmenes que formaban sus cuadernos de trabajo.
Cuando regresó a Inglaterra en 1836 Darwin parecía tener formada una hipótesis bastante exacta de cómo los seres vivos evolucionan. Aunque Darwin jamás usó la palabra evolución. Habló siempre de «descendencia con modificaciones» o como mucho de «transmutación de las especies». Instalado en Londres, empezó a dar conferencias y se convirtió en un respetado miembro de la Royal Society. Se casó, tuvo hijos y ejerció una intensa actividad científica convencional. Pero la idea de la aparición de nuevas especies a partir de otras no dejaba de rondar por su cabeza. Como sabía que el tema era muy delicado decidió hacer experimentos para ir comprobando sus conclusiones. Se mudó a Down, un pueblecito a 25 kilómetros de Londres, y en sus tierras crió animales y cultivó plantas para observar las diferencias que se producían en cada generación. Leyó todo lo que pudo sobre ideas previas similares. Le dio vueltas y más vueltas al tema, se intentó rebatir a sí mismo y, en definitiva, llevó a cabo un exhaustivo programa de investigación que complementaba los datos que se había traído de su viaje. Por fin, en 1842 decidió escribir un esbozo de su teoría. Entregó las 35 páginas del manuscrito a varios amigos para conocer su opinión; unos lo admiraron, otros se sorprendieron y otros le dijeron que mejor olvidara un asunto tan peliagudo y se dedicara a estudiar la cría de palomas, que era una actividad muy valorada en su tiempo. Pero conforme más profundizaba en sus reflexiones más convencido estaba Darwin de que tenía razón. Las especies cambian. Descienden unas de otras. Surgen tipos nuevos por todos lados. Incluso los especímenes más separados tienen un ascendente común. Era así como funcionaba la naturaleza para ofrecernos la deslumbrante variedad de la vida de la Tierra.
Ya sabemos que la hipótesis de que los seres vivos evolucionan no era nueva. Lo realmente revolucionario de la interpretación de Darwin era su enfoque radical: nunca habían existido en la naturaleza prototipos de animales que dieran lugar a familias, ningún ser había sido creado en un único acto divino al mismo tiempo que los demás, sino que todas las especies descendían de otras más antiguas, de manera que todo lo viviente se remontaba a un único organismo original. Pero más novedoso aún resultaba que Darwin ofreciera un mecanismo para explicar tal hazaña, que llamó «selección natural» o «lucha por la supervivencia». Se trataba de una idea absolutamente nueva, y por fin la idea evolucionista se apoyaba en un modelo científico concreto y razonado. Según Darwin, los seres vivos compiten unos con otros por unos recursos escasos y sólo los organismos mejor dotados, o mejor adaptados a su medio ambiente, podrán subsistir a largo plazo. Pero Darwin no entendía la selección natural como una competencia entre especies, sino entre individuos de una misma especie. Esa propuesta ha demostrado ser cierta pero sigue sin estar clara para muchas personas. No es que la gacela desarrolle patas largas para escapar del león: lo hace para que el león se coma primero a otra gacela con las patas más cortas y por tanto menos ágil. En la lucha por la vida las gacelas con las patas más largas y finas escaparán con más frecuencia, vivirán más y dejarán más descendencia que sus congéneres con patas más cortas. Y la descendencia de las gacelas de patas algo más largas heredará de sus padres esa característica beneficiosa, que pasará, aún más depurada gracias al mismo proceso de selección, a las estirpes futuras. ¿Dónde acaba la dinámica natural de favorecer las patas más largas y finas? Pues cuando aparecen ejemplares de gacela con patas extraordinariamente ágiles pero muy quebradizas por su propia longitud y finura. A estas gacelas se les romperán las patas con facilidad, serán comidas por los leones con mayor frecuencia y tendrán por tanto menos tiempo para dejar descendientes. Mediante el mecanismo no dirigido de la selección natural los seres alcanzan el equilibrio funcional que les permite perdurar como especies. Las gacelas con la relación más efectiva entre solidez y longitud de sus patas serán las que subsistan. Mientras, claro, el ambiente no cambie. Si el entorno empieza a variar las gacelas deben variar también y evolucionar hacia una nueva especie mejor adaptada. Aquellas cuyos genes no logren mutaciones beneficiosas serán eliminadas, o quizás logren trasladarse a otros ambientes y terminen dando lugar a una especie completamente distinta, más alejada aún por tanto del tipo de gacelas que se quedaron evolucionando en el sitio original sin emigrar a otra zona.
La propuesta de Darwin de la selección natural como motor evolutivo es una de las más esclarecedoras de la historia de la ciencia. De pronto multitud de fenómenos biológicos quedaban explicados. En cierto sentido Darwin puede ser considerado el prototipo del gran investigador, el modelo a seguir, porque sus métodos fueron tan sumamente precisos y sus conclusiones tan respaldadas por hechos concretos que su teoría de la evolución mediante la selección natural se ha convertido en el paradigma del buen trabajo científico. Así, Darwin realizó primero precisas observaciones de la naturaleza, tanto durante su viaje en el Beagle como después. Empleó mucho tiempo en estudiar todos los escritos sobre el tema que estuvieron a su alcance. Experimentó en la medida de lo posible para intentar comprender lo que observaba. Más tarde relacionó todas las observaciones para encontrar los puntos en común, y a continuación elaboró una teoría global que explicó de la manera más profusa, clara y documentada posible. Todos esos pasos, en ese orden concreto, conforman el modelo ideal de trabajo en cualquier terreno de la ciencia. Como en el caso del Big Bang o de la Relatividad, la teoría de la evolución ha resistido todas las pruebas y verificaciones a que ha sido sometida, y como aquellas está hoy considerada un hecho real por la inmensa mayoría del mundo científico. Nunca se ha encontrado ni una sola prueba en contra de la evolución, sino al contrario, cada vez aparecen más descubrimientos que la sostienen. Si alguien les dice que la evolución es sólo una teoría, respondan que en ciencia las teorías no son hipótesis, sino realidades comprobadas hasta los límites de nuestra humana capacidad.
En la década de 1850 Darwin estaba dando a luz trabajosamente a su libro donde explicaba la evolución y la selección natural. Suponía un trabajo grandioso y él nunca estuvo satisfecho con su habilidad como escritor, así que redactaba una y otra vez cada párrafo para hacerlo lo más claro posible. Sabía que se iba a enfrentar a una enorme tormenta intelectual en su contra, por lo que no quería dejar cabos sueltos. Pero en 1855 una noticia le obligó a acelerar su labor. A través de un amigo tuvo conocimiento de que otro naturalista inglés, Alfred Wallace, había publicado un artículo en una revista en el que proponía la selección natural como mecanismo de la evolución. Esa era la idea central de Darwin, y Wallace, que fue un científico muy brillante, había llegado a idéntica conclusión por sus propios medios. El artículo sólo apuntaba la idea y no profundizaba mucho en ella. Pero los amigos de Darwin le insistieron en que debía publicar su libro cuanto antes. En principio Darwin se negó a esa especie de competencia científica, pero al final accedió, no sin escribirle primero una elegante carta a Wallace donde le explicaba que los dos habían alcanzado las mismas conclusiones. Darwin era una persona de fuertes principios morales y más que competir lo que quería era compartir con Wallace sus hallazgos. Por suerte Wallace era tan buena persona como Darwin, así que reconoció que sus ideas estaban mucho menos elaboradas y cedió el mérito a su supuesto contrincante. Tanto, que en sus conferencias Wallace se refería sin rencor a la evolución como «darwinismo». Ambos llegaron a colaborar, se escribieron muchas cartas afectuosas y se convirtieron en amigos durante el resto de sus vidas. Desde luego, eran otros tiempos. No había que pelearse por las subvenciones para investigar.
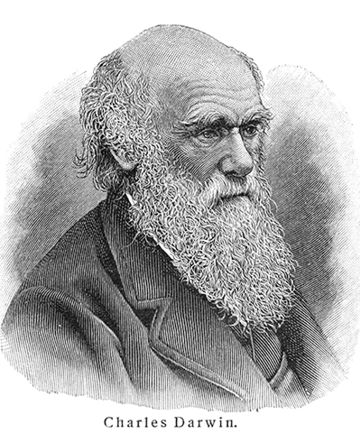
Charles Darwin, en Meyers Lexicon, 1905.
La primera edición de El origen de las especies vio por fin la luz en noviembre de 1859. Estalló como una bomba de inmediato. Los 1.250 ejemplares puestos a la venta se agotaron en cuestión de horas. ¡Eso actualmente solo ocurre con las novelas de Harry Potter! Con gran elegancia, el libro basaba su argumentación en mostrar relaciones entre hechos aparentemente no relacionados. La capacidad analítica de Darwin le permitió expresar en su obra una síntesis modélica entre claridad expositiva y rigor científico. El apabullante arsenal de fenómenos dispersos que quedaban explicados en sus páginas convenció a un buen número de hombres de ciencia honestos, capaces de ver lo escrito sin prejuicios. Darwin, de pronto, se hizo famoso y logró un número altísimo de entusiastas seguidores. Pero también despertó al monstruo dormido de los creacionistas fanáticos, que consideraron la teoría como una blasfemia contra la acción divina. Tanto el libro como su autor fueron satirizados, atacados, insultados y rechazados. Muchos periódicos publicaron caricaturas de Darwin con rasgos simiescos, y un obispo llegó a decir que era el único hombre del mundo que aceptaba llamar monos a sus padres. Desde su casa de Down, Darwin encajó todos estos ataques con una tranquilidad pasmosa. Nunca contestó con insultos ni exabruptos. Sólo publicaba, como respuesta, nuevos razonamientos para defender su teoría. Era un hombre tan respetuoso que siempre empezaba sus frases con expresiones como «en mi opinión» o «desde mi punto de vista», y escuchaba pacientemente incluso a quienes le contradecían con argumentos absurdos. Pero esa serena actitud suya no se reflejó en la comunidad científica en general. Se generaron dos campos enfrentados, evolucionistas contra creacionistas, tan apasionados que muchas sesudas reuniones de respetables profesores terminaban con peleas a golpes y la policía intentando poner orden. Como se pueden imaginar la Iglesia llevó a cabo una labor implacable contra Darwin, logrando por ejemplo que nunca se le otorgara ninguna distinción oficial. Sólo al fallecer en 1882, cuando contaba 73 años, una campaña de presión de sus partidarios logró que el Parlamento británico autorizara su enterramiento en la abadía de Westminster, y eso supone el máximo honor que puede concederse a un inglés después de su muerte. Allí sigue, reposando justo al lado de la tumba de Isaac Newton.
La acción del hombre y los mundos-isla
Visto desde hoy parece increíble tanta resistencia a un hecho tan evidente como que cualquier tipo de organismo puede dar lugar a otros seres distintos. Y digo evidente porque podemos verlo con nuestros ojos cada día. Es más, las propias personas estamos acostumbradas a hacer evolucionar especies según nuestros intereses y nadie se extraña por ello. Fíjense por ejemplo en los perros. La Federación Cinológica Internacional, que agrupa a los criadores de perros de todo el mundo, reconoce oficialmente 337 razas puras de este animal. Van desde el enorme, peludo y bonachón san bernardo al diminuto, pelado y nervioso chichuahua. Puestos uno al lado del otro son tan diferentes como una musaraña al lado de un oso. Pero es sólo apariencia. En realidad el san bernardo y el chihuahua, como todas las demás razas de perros, pertenecen a la misma especie. No cabe duda, lo dicen los análisis genéticos: ambos son hermanos dentro de la subespecie Canis lupus familiaris, y los dos proceden de un antecesor común que no es otro que el lobo gris salvaje. Es posible cruzar a un chichuahua y a un san bernardo y obtener a un perro mestizo y fértil.[26] Siempre, claro, que la hembra sea el san bernardo, porque no me quiero imaginar en caso contrario ni la monta ni el parto. Parece que el perro ancestral, el que dio origen a todos los perros actuales, se separó evolutivamente del lobo hace como mucho 30.000 años. ¿Cómo es posible que en tan corto espacio de tiempo podamos observar una cantidad de individuos tan distintos entre sí? 30.000 años es casi nada en la historia de la vida. La diversificación de la única raza de perro original hasta la variedad actual se debe a la selección artificial dirigida por la mano del hombre, que ha elaborado técnicas de modificación genética muy similares a las que usa la naturaleza.
Los seres humanos apreciaron muy pronto las ventajas de convivir con perros, que les ayudaban en la caza, les protegían frente a intrusos y les hacían compañía. Así que el perro, el mejor amigo del hombre dicen, se vio desde muy pronto sometido a un proceso de mejora para acentuar ésta o aquélla característica interesante. El mecanismo fue tan sencillo como favorecer los cruces entre ejemplares que destacaban en algo. Es decir, que los hombres primitivos, hace ya 25.000 años, si querían perros especialmente buenos en la caza hacían que se reprodujeran entre sí los machos y las hembras que eran algo mejor que los otros perros haciendo eso, cazar. Lo lógico es que la camada heredara las habilidades de los progenitores y fueran a su vez buenos cazadores, que rendirían aún más en las siguientes generaciones al ser sucesivamente cruzados entre ellos. Lo mismo ocurrió cuando lo que se deseaba eran perros guardianes. El secreto residía en favorecer la reproducción entre los ejemplares más fuertes y fieros. O si queremos hacer un juguete para los niños (detesto que se les regale animales a los niños pequeños porque los maltratan y los dañan) sólo hay que ir mezclando a los perros que son de menor tamaño, más sociables o con el hocico más redondo. Es una labor lenta, pero no tanto como parece: en la antigua China o en el Egipto de los primeros faraones, hace cinco mil años, existían ya muchísimas razas de perros y muy diferentes entre sí. El hombre, actuando como un agente natural, ha desencadenado un proceso genético intencionado similar al que la naturaleza realiza espontáneamente y sin voluntad. Si un alienígena llegara a la Tierra y se encontrara con nuestro san bernardo y nuestro chihuahua correteando juntos seguro que no pensaría que se trata de una misma especie animal. Y todo ha ocurrido, les recuerdo, en treinta mil años como mucho. Qué no puede haber pasado durante mil millones de años de evolución continua.
Podrán objetar, quizá, que no es lo mismo mezclar genes que alterarlos. Pero no es cierto. Cuando los criadores de perros cruzan sólo ejemplares determinados, lo que hacen es mantener las alteraciones genéticas que se producen constantemente en la naturaleza, favorecerlas. Es lo mismo que hace la selección natural, aprovecha las mutaciones. Sólo que los hombres buscan ejemplares cuyos genes desarrollen individuos con el hocico más elegante o el pelo más largo, mientras que la naturaleza busca ejemplares más eficaces sean cuales sean sus características. Además, los perros nos ofrecen otro ejemplo de divergencia animal que resulta bastante frecuente en la evolución de la vida; se trata de las mutaciones bruscas que dan lugar a monstruos. Por favor, no lean la palabra desde el punto de vista peyorativo. Entiendan monstruo como un animal con una deformidad funcional provocada por un error puntual de copia genética. Por ejemplo, está demostrado que el perro salchicha o dachshund apareció de golpe, en un solo día, cuando nació una camada que padecía un defecto congénito llamado bassetismo, que provoca un desarrollo insuficiente de las patas durante la gestación. A alguien le hizo gracia ese perro tan alargado y bajito, parecido a un tejón, y decidió cruzar a la camada entre sí para conservar el rasgo deforme. En la vida natural los monstruos de este tipo, si consigue afianzarse el error genético mediante el cruce de los individuos que lo portan, han terminando siendo un factor evolutivo de primer orden, dando lugar con el tiempo a numerosas especies distintas.
Los seres humanos no sólo hemos derivado perros muy diferentes de un único tipo de perro ancestral. La selección genética artificial ha sido una práctica tan extendida en nuestra civilización que todas las plantas y animales que comemos, utilizamos o aprovechamos han experimentado el mismo proceso. Tanto es así que Darwin dedica el primer capítulo de «El origen de las especies» precisamente a la variedad provocada por la domesticación. No me resisto a mencionar el caso de las coles. La col silvestre, repollo salvaje o Brassica oleracea es en estado natural un pobre vegetal de escaso tamaño y poco valor alimenticio. Pero el ser humano lo consume desde hace miles de años porque era muy frecuente, y aprendió a cultivarlo seleccionando para la siembra los mejores ejemplares, lo más grandes o algo más sabrosos. Hoy día disponemos de cientos de tipos de coles diferentes, que van de la coliflor al brócoli, de la berza al repollo, pasando por muchas otras verduras que se pueden encontrar diseminadas por todo el mundo. Son nuevas variedades de coles creadas por nosotros, que no existían antes, evolucionadas para nuestro provecho. Pero, y he aquí una cuestión clave, para que cualquier cruce prospere, sea de un animal o una planta, los agricultores y ganaderos tienen muy claro que hay que mantener a los individuos seleccionados separados del resto. Un criador de perros con pedigrí se horroriza al imaginar a sus magníficos ejemplares mezclándose con chuchos comunes. Sabe que ese hecho, de repetirse, acabaría uniformando de nuevo a la mayoría de las razas de perros. Mantener lo más intacto posible el acervo genético resulta fundamental para el surgimiento y la estabilización de una raza. Y lo mismo ocurre en la naturaleza. Para que surjan nuevas especies es condición determinante que se produzca un alejamiento entre los individuos antecesores y los que están evolucionando en otra dirección. Si ambas poblaciones se mantienen en contacto el río genético mayoritario de la especie original no permitirá que las mutaciones puntuales se afiancen. Impondrá su superioridad numérica hasta que la alteración desaparezca en el conjunto total de individuos de las futuras generaciones.
Por tanto, para que aparezca una nueva especie los ejemplares destinados a divergir entre sí han de estar separados unos de otros. El alejamiento físico resulta una premisa indispensable para que la selección natural actúe. Esto fue explicado por Darwin exponiendo el caso de las Galápagos, que tan bien conocía. En cada una de las islas que componen el archipiélago Darwin encontró especies distintas de un grupo de pájaros llamados en conjunto pinzones. Cada especie se había adaptado a las condiciones ambientales imperantes en la isla donde vivían. Ello resultaba muy evidente estudiando el pico de los distintos pinzones. El pico es un instrumento clave para la alimentación. En las islas donde había más insectos los pinzones habían desarrollado picos amplios y ágiles para atraparlos y nutrirse. En las islas donde había muchos arbustos los pinzones pasaban casi todo el día en el suelo, habían adaptado su organismo a la vida terrestre y sus picos eran más estrechos y duros, ideales para comer semillas. Por último, en las islas ricas en bosques los pinzones preferían las copas de los árboles, tenían alas más potentes, cuerpos más esbeltos y picos más finos y largos con los que perforaban la corteza de los árboles y buscaban a los insectos escondidos debajo. En total Darwin clasificó trece especies distintas de pinzones, cada una adaptada al entorno de islas diferentes, y dedujo que todas descendían de una población de pinzones comunes en Sudamérica que, arrastrada por una tormenta o a bordo de masas vegetales a la deriva, había terminado llegando a las Galápagos. Los descendientes de esos pinzones colonizadores se extendieron por todo el archipiélago, pero las islas están a suficiente distancia unas de otras para que los contactos entre los distintos grupos fueran muy esporádicos. De esta manera, separados en islas y muy lejos de sus ancestros del continente, los pinzones evolucionaron especializándose para aprovechar los recursos alimenticios más abundantes en cada sitio. La falta de contacto preservó las mutaciones genéticas y al cabo de cierto tiempo cada población de pinzones acabó siendo una especie distinta, incapaz ya de reproducirse con las demás.
Entre 1973 y 1989 dos biólogos de la Universidad de Princeton, Peter Griffin y Rosemary Grant, llevaron a cabo una investigación sobre la rapidez con que los pinzones comunes podían producir variaciones genéticas fundamentales. Dividieron a los pájaros en colectivos distintos y situaron a cada grupo ante estímulos específicos. Analizaron más de 19.000 individuos a lo largo de 25 generaciones y demostraron que los cambios se producían muy rápido, tanto en la forma del cuerpo como en la estructura del pico. Cuanto más separadas físicamente estaban las poblaciones más velozmente actuaba la selección natural. Se llegó así a la conclusión de que los pinzones de las Galápagos no necesitaron demasiado tiempo para producir diferentes especies. Pudieron llegar hace poco al archipiélago y gracias al aislamiento dar lugar en un corto periodo a las trece especies distintas. El mismo principio se mantiene para todas los plantas y animales endémicos de las Galápagos, como tortugas, iguanas o árboles, y para los seres vivos de cualquier parte de la Tierra. Cuanto más aislado quede un grupo de individuos concreto más rápido actuará la evolución, porque los genes que vayan mutando tendrán que competir menos directamente con otros genes no mutados. Por contra, a mayor que sea el ámbito compartido más lenta será la labor de la selección natural. Y ocurre algo curioso que favorece la evolución. Consiste en que nuestro planeta está lleno de islas. Y no me refiero a islas en el sentido humano usual. Me refiero a lo que los biólogos denominan mundos-islas.
Para los científicos una isla no es sólo un trozo de tierra rodeado de mar. Es cualquier ecosistema que se ve apartado del entorno por una barrera. Por ejemplo, un trozo de bosque amazónico virgen en medio de una zona talada por el hombre es una isla para los seres que aún se mantienen a salvo allí. Pueden moverse por lo que queda de bosque, pero no pueden traspasar las zonas deforestadas, que suponen su límite vital. Para una nutria, que está adaptada a vivir cerca del agua, el río y sus márgenes son un mundo-isla, porque el territorio que va más allá resulta insalvable para ella. A veces una isla biológica es justo lo contrario de lo que entendemos por una isla normal: un lago entre montañas es una isla para el pez que vive allí, su ámbito posible acaba en las riberas del lago. Para los corales el mar poco profundo que separa dos islas es precisamente su mundo-isla, que se acaba… justo donde empiezan las islas. A veces nosotros ni siquiera percibimos que existe una barrera, pero otras especies sí. Para la flor de nieve, también conocida como edelweiss, sobrevivir por debajo de los 1.400 metros de altitud es imposible. Ha evolucionado para estar muy arriba y sus órganos no funcionan al descender hasta temperaturas cálidas. Por supuesto nosotros, cuando damos un paseo por la montaña y sobrepasamos los 1.400 metros de altura, no somos conscientes de que exista ningún obstáculo. Pero sí lo hay para el eldelweiss, que lo percibe y muy claramente. Su mundo-isla consiste en la cima de una montaña.
Si nos paramos a pensar veremos que hay barreras duras, muy difíciles de traspasar, y otras que son más flexibles. Sigamos con el caso del edelweiss. Cada montaña es un universo para esta flor porque el valle que separa dos montañas supone un obstáculo normalmente infranqueable. Así que los edelweiss que viven en una montaña tienen muy difícil cruzar el valle y contactar con los edelweiss de la montaña de al lado. Pero de vez en cuando, pongamos cada quince años, se da un invierno especialmente frío, que provoca que el valle se llene de nieve. En esta situación algunas semillas de edelweiss pueden llegar a prosperar en el valle, y si el invierno es largo y duro el polen de la generación siguiente tendrá algunas posibilidades de alcanzar la montaña vecina. Veamos otro ejemplo sin salir del frío. En Finlandia existe un pez llamado coto, cabeza de toro o Cottus gobio, que vive en las desembocaduras de los ríos. Es capaz de remontarlos y puede encontrarse bastante al interior de las cuencas. Alguna vez una población de cotos llegó a un grupos de lagos y al bajar el nivel de las aguas se quedó allí aislada hasta evolucionar a una especie diferente, el cabeza de toro alpino o Cottus poecilopus. Y, aquí es donde el ejemplo viene al caso, el cabeza de toro alpino tiene variedades distintas en cada uno de los lagos donde habita, pero no ha llegado a separarse en más especies porque de vez en cuando, en primavera, un deshielo más intenso une los lagos y las poblaciones divergentes vuelven a reunir sus acervos genéticos. Así, cada lago es un mundo-isla para el Cottus poecilopus, pero los lagos en conjunto conforman un archipiélago que a veces permite el tránsito.
Por tanto vemos que las barreras biológicas favorecen la evolución, así como que si son muy laxas la limitan. Aunque si en cambio se convirtieran en obstáculos radicales impedirían el tránsito de especies y por tanto la variación. Las especies tiene que llegar de un sitio a otro al menos una vez para, aisladas en el nuevo entorno, divergir entonces. Para una bacteria humana el cuerpo de cada uno de nosotros es un mundo-isla. Sin embargo, como por desgracia sabemos bien, algunas pocas logran a veces pasar a otra persona mediante un estornudo o un contacto. En realidad las barreras absolutas apenas existen en la naturaleza. Uno de los pocos casos conocidos consiste en un lago de la Antártida que lleva 28.000 años completamente sin relación con el exterior. Está rodeado por una capa de hielo de 27 metros de espesor, sus aguas son seis veces más saladas que el mar y la temperatura media es de menos trece grados. Pese a tan inhóspitas condiciones se ha encontrado un auténtico hervidero biológico en forma de colonias de bacterias, que aún no se sabe si son especies nuevas o siguen siendo iguales a sus antecesoras de hace miles de años a causa de su metabolismo extremadamente lento. Los científicos de la Universidad de Illinois que lo descubrieron, sorprendidos por tanta fuerza vital, bautizaron al lago con el nombre de Vida. Como curiosidad les contaré que algunos biólogos creen recientemente que es posible la especiación, es decir, la aparición de nuevas especies, incluso en condiciones de no aislamiento. Consideran que una alteración genética que se extienda aunque sea por un número limitado de individuos puede dar lugar a una especie distinta pese a seguir en contacto con los ejemplares originales. ¿Cómo salvarían esos nuevos genes la superioridad numérica de los genes no mutados? Tal vez, dicen los defensores de esta propuesta, la alteración logre aumentar el número de descendientes, producir camadas más abundantes. O quizá los individuos que comienzan a evolucionar prefieran unirse, por alguna predisposición de esos nuevos genes, sólo a los que poseen la misma mutación. En cualquier caso y aunque eso ocurra, lo cierto es que el mecanismo de la evolución a gran escala implica fórmulas de aislamiento más o menos pronunciado.
Dejar un mundo-isla y emigrar supone una aventura muy peligrosa, y la mayoría de las veces se produce involuntariamente ante el empuje de fenómenos meteorológicos o geológicos. Pero, como la aparición de nuevas especies demuestra, cambiar de aires en ocasiones puede resultar muy beneficioso. Cuando una especie vive bajo una fuerte presión, abandonar su mundo-isla le ofrece la posibilidad de hallar otro medio ambiente menos agresivo o con recursos intactos. Es lo que hicieron, sin ir más lejos, los emigrantes ingleses que fundaron Estados Unidos. Cada entorno distinto ofrece originalmente una serie de nichos ecológicos sin cubrir, de formas de sobrevivir que tal vez otras especies no hayan explotado todavía. En parte, la historia de la vida puede ser vista como la sucesiva conquista de nichos ecológicos diferentes a la largo de toda la Tierra. En la competencia por los recursos las especies menos eficientes suelen desaparecer, pero algunas consiguen adaptarse para aprovechar fuentes de energía vírgenes, aunque más complejas de utilizar o menos accesibles. Ya vimos como grupos de bacterias primitivas consiguieron modificar su metabolismo para emplear el oxígeno, y lo mucho que lograron con ello. El oxígeno, pues, equivalía a un nicho ecológico nuevo que fue finalmente ocupado pese a todas las dificultades que conllevaba su uso.
Un caso típico y seguro que más claro para ustedes consiste en el camello. Casi nadie sabe que el camello es originario de América; los antepasados de las especies actuales surgieron allí hace unos 45 millones de años y allí siguen sus primos, la alpaca, la vicuña o el guanaco. Los antepasados del camello llegaron hasta el Ártico, más cálido que ahora y entonces cubierto de bosques boreales. Pero hace unos 120.000 años comenzó la última glaciación y a partir de este momento un clima polar se extendió por casi todo el mundo. El frío empujó a un grupo de camellos a emigrar desde el Ártico a Asia, a través del congelado Estrecho de Bering, en busca de unos pastos que cada vez escaseaban más. El camello originario encontró en las estepas asiáticas nuevos nichos ecológicos en forma de plantas no comidas por otros animales, y allí se quedó hasta ir evolucionando hacia una nueva especie, el camello peludo o Camelus ferus (el pelo les viene estupendo para el frío), que hoy subsiste en Mongolia y China. Pero otros grupos de camellos, en vez de detenerse, siguieron hacia el este, hasta llegar al Mar Caspio hace unos 30.000 años. En el sur el clima más templado les permitió conquistar nuevos nichos ecológicos, las praderas que entonces cubrían esas regiones, donde crecían algunas plantas duras y poco alimenticias que no les servían a los animales que vivían allí. Pero los valientes camellos consiguieron modificar su lengua, boca, estómago y metabolismo para aprovechar al máximo esas tristes plantas y gracias a ellas sobrevivieron diversificados más tarde en una nueva especie, Camelus bactrianus, que sigue todavía pastando extendida desde Afganistán hasta el Cáucaso europeo. Aún así, hubo algunos camellos errantes que no pararon de explorar territorios y en medio de todo este proceso evolutivo lograron pasar a África hará alrededor de diez mil años. Lo hicieron atravesando la Península Arábiga, gracias a que sus organismos estaban ya preparados para entornos hostiles y alimentos bajos en nutrientes. En África se encontraron con una terrible competencia vital, pero descubrieron un medio ambiente apenas explotado: el desierto del Sahara. Como su organismo ya contaba con cierta ventaja el camello se atrevió a conquistar ese nicho ecológico inhóspito, lleno de arena y sin apenas agua ni vegetación. La necesaria adaptación dio lugar al camello más popular, el dromedario o camello arábigo, Camelus dromedarius, con una sola joroba para almacenar la grasa en lugar de las dos de sus antepasados y con un organismo extraordinariamente adecuado a su entorno. La historia biológica del camello es un ejemplo estupendo de cómo la sucesiva ocupación de nuevos nichos ecológicos ha ido empujando a la evolución a crear nuevas especies y ha dado lugar a la sorprendente extensión de la vida sobre nuestro planeta.


Camelus dromedarius [superior] y Camelus bactrianus [inferior](Meyers Konversations-Lexik, 1897).
Desde hace miles de años podemos decir que no quedan nichos ecológicos sin explotar. Miren donde sea y verán seres vivos adaptados a aprovechar lo que haya. Y la separación de las especies en mundos-isla no ha sido un impedimento para ello, sino al contrario. Cada vez que una especie ha conquistado un nuevo territorio se han desarrollado a partir de ella diferentes especies para ocupar cada uno de los nichos ecológicos del mundo-isla colonizado. El ejemplo más claro, al que todos los biólogos se remiten, es Australia. Esta gran isla se separó relativamente pronto del resto de las tierras emergidas, hace unos cincuenta millones de años, y los mamíferos placentarios, es decir, los que como nosotros gestan a sus crías en el interior del cuerpo, nunca pudieron llegaron a ella. No había por tanto ni ratas, ni conejos, ni antílopes, ni elefantes, ni leones, ni lobos, ni ninguno de los mamíferos placentarios que conocemos en el resto del mundo. Pero en los amplios territorios australianos sí que estaban disponibles los nichos ecológicos correspondientes a los que nutren a todas esas especies de mamíferos que nos son familiares. Si la teoría de la evolución es correcta cabe esperar que otro tipo de animales conquistaran esos entornos y dieran lugar a especies muy similares a los diferentes mamíferos placentarios. Tendríamos que encontrar en Australia a animales equivalentes e incluso, tal vez, físicamente parecidos a nuestros mamíferos. Y eso, precisamente, es lo que ocurre.
Hasta la llegada del hombre blanco, que introdujo allí sus mamíferos, los nichos ecológicos de Australia estaban ocupados por una enorme variedad de especies de marsupiales, que también son mamíferos pero que no crían a sus fetos dentro de una placenta, sino en una bolsa situada en el exterior de sus cuerpos. El tipo marsupial más famoso es el canguro. El estudio de la fauna australiana supuso una confirmación espectacular de todo lo que llevamos expuesto en este capítulo. A partir de una sola o de unas pocas especies los marsupiales se diferenciaron de forma extraordinaria, casi tanto como los mamíferos del resto del mundo, y conquistaron cada rincón del entorno. En Australia hay pequeños marsupiales, como los bandicuts o Perameles bougainville, que es lo más parecido que podemos imaginar a una rata, come como una rata y vive como una rata. Encontramos también el equivalente a los roedores mayores, como el bilbi o Macrotis leucura, casi igual al conejo pero con una cola larga, y las numerosísimas especies de canguros, desde el pequeño canguro arborícola hasta el gran canguro rojo, que corresponden a un gran variedad de herbívoros, desde la oveja a las gacelas y similares. En Australia está el koala, que vive como los monos de las selvas. No quedaba ningún nicho por ocupar. Los diferentes géneros de diprotodontes, unos marsupiales de hasta tres metros de largo, sustituían a hipopótamos, rinocerontes o elefantes, y los había con el cuello largo como las jirafas o huidizos como los ñus. No faltaban, por supuesto, los grandes depredadores. El tiacino, ya extinto, podría ser confundido por cualquiera con un lobo o un perro, e incluso se le conoce como lobo marsupial. El diablo de Tasmania o Sarcophilus harrisii ocupaba el nicho carroñero de la hiena. Los pequeños felinos tienen su equivalente australiano en los diferentes tipos del quol moteado, una especie de la que apenas quedan unos miles de ejemplares vivos, y la forma de vida de los grandes cazadores como leones o leopardos era la que explotaba el muy agresivo león marsupial o Thylacoleo carnifex, también extinguido. Incluso el hueco de los mamíferos acuáticos, como las nutrias, fue ocupado por el curioso ornitorrinco, el único mamífero que posee pico, pone huevos y dispone de apéndices venenosos. No es por tanto placentario, sino un espécimen intermedio entre los mamíferos primitivos y los reptiles, pero la ausencia de competidores directos en su hábitat permitió que en Australia el ornitorrinco haya prosperado mientras se exterminaba en el resto del mundo. En fin, la lista podría ser muy larga y la conclusión es que, allí donde haya un nicho ecológico libre, la evolución se encargará de ocuparlo mediante el surgimiento de especies adaptadas al mismo. Porque, recordémoslo una vez más, toda la variedad de marsupiales australianos procede de una sola especie original, o como mucho de un grupo pequeño de colonizadores primitivos semejantes entre ellos.
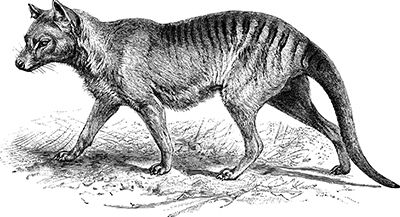
Tilacino, Thylacinus cynocephalus (Meyers Konversations-Lexik, 1897).

Diablo de Tasmania, Diabolus ursinus (Meyers Konversations-Lexik, 1897).
Pensando un poco no debe extrañarnos que animales que viven de forma similar terminen por parecerse entre sí aunque genéticamente estén muy alejados. Si un mamífero decide por ejemplo competir con las aves en su nicho ecológico deberá desarrollar órganos parecidos a los de las aves, sobre todo unas alas. Y ahí tenemos a los murciélagos, que han alargado los huesos de sus manos para construir grandes membranas en ellas y disponer de algo que es en realidad un ala. El murciélago parece un pájaro (de hecho, algunos naturalistas los clasificaron antiguamente como aves), pero su parentesco genético se sitúa mucho más cerca de nosotros los humanos. Eso se llama evolución convergente y nuestro planeta presenta miles de casos: insectos que parecen arañas y arañas que parecen escarabajos, escarabajos que parecen moluscos y moluscos que parecen plantas, mamíferos que parecen peces y peces que parecen anfibios. No se trata de una cuestión de camuflaje, porque el camuflaje explota el recurso de la confusión y supone un proceso distinto. Es que, al tener que moverse en el mismo ambiente, organismos muy alejados terminan dotándose de estructuras similares. No debemos pensar que la función hace el órgano o diseña el cuerpo, sino que son los genes, en un proceso de adaptación constante, los que por diferentes caminos evolutivos obtienen el resultado más eficiente, y el resultado más eficiente, como cuando fabricamos un coche, suele consistir en una forma que permite pocas variaciones. Ya sabemos que un delfín es un mamífero como nosotros, y además bastante cercano genéticamente, que evolucionó desde un antepasado terrestre común hasta llegar al mar. Pero el delfín se parece más a un atún que a un hombre. Normal, porque ambos viven en el agua y deben poseer cuerpos hidrodinámicos, tener aletas para desplazarse y una cola amplia para dirigir sus movimientos. Las escasas variaciones permitidas en este diseño más efectivo revelan, por cierto, la estirpe terrestre de los delfines. Su columna vertebral no oscila de un lado a otro cuando nada, como hacen los peces con su espina, sino que sube y baja como la de un felino en carrera. Tienen pulmones y no branquias, así que deben subir a la superficie para respirar aire. Sus aletas esconden huesos equivalentes a los de nuestras extremidades. Pero, en general, el delfín ha adoptado la fórmula correcta que se llama «cuerpo para vivir en el mar». La evolución convergente no sólo trabaja con seres completos. En muchas ocasiones ocurre a nivel de un solo órgano. Por ejemplo los ojos humanos y los de los calamares son extraordinariamente parecidos, pero los caminos genéticos y moleculares por los que se han formado no tienen nada que ser y se separaron hacen cientos de millones de años. Les desafío a que busquen por ahí casos de evolución convergente. Hay muchos y muy fáciles de ver.
¿Para qué sirve medio ojo?
Seguramente muchos de ustedes pensarán, con cierta desconfianza, que no es lo mismo que un pinzón termine generando otros tipos de pinzones a base de pequeños cambios en el cuerpo o en el pico, que un bicho primitivo similar a una ardilla acabe derivando en un caballo. Pues lamento decirle que los biólogos no están de acuerdo con eso. Es como afirmar que con materiales de construcción podemos levantar una casita, pero nunca podremos edificar un gran rascacielos. La evolución funciona por procesos acumulativos, por lo que la diferencia entre ambos casos es sólo cuantitativa, o sea, depende de la cantidad de mutaciones genéticas que se van produciendo a lo largo del tiempo, igual que para hacer un rascacielos necesitaremos básicamente más materiales de construcción que para hacer una casa. La selección natural tiene tres pilares fundamentales: la lucha por la supervivencia, que es algo evidente que está ahí; la acumulación de mutaciones genéticas azarosas, que sabemos se producen con extraordinaria frecuencia; y el tiempo, sobre todo el tiempo, para permitir que todos esos mínimos procesos biológicos vayan dando frutos. Es justo nuestra errónea concepción del tiempo, limitada por la corta etapa de nuestras vidas, lo que provoca que a muchas personas les cueste aceptar la evolución con todas sus consecuencias. Percibimos el tiempo como demasiado breve, como excesivamente concentrado, medido con la regla de nuestra experiencia vital, y eso nos impide ser conscientes de su verdadera dimensión. Porque la vida en la Tierra ha tenido muchísimo tiempo para diversificarse. Apareció hace unos 3.900 millones de años, y los animales surgieron hace ochocientos, tal vez mil cien millones de años. Se trata de lapsos temporales enormes, difíciles de concebir para nosotros. Al fin y al cabo, nuestra especie, los Homo sapiens, llevamos en este planeta apenas 200.000 años, y nuestras existencias individuales abarcan sólo unas cuantas decenas de años. Les pido pues que multipliquen sus vidas por millones y entenderán mejor que la evolución ha tenido oportunidades de sobra para realizar su tarea.
Incluso a veces la selección natural se encuentra con situaciones que le permiten actuar con increíble velocidad, hasta el punto de que algunos cambios importantes ocurren delante de nuestra vista. Estos procesos de evolución a cámara rápida suceden cuando el entorno presenta oportunidades de desarrollo muy claras, cuando la competición vital es muy intensa, y cuando no hay demasiados genes implicados en el cambio. Si las mutaciones precisas son pocas y la ventaja que otorgan mucha, la selección natural hará que surjan rápidamente organismos con nuevas características. El caso más famoso consiste en un experimento todavía en marcha, pese a que arrancó hace ya 26 años, a cargo de un equipo de la Universidad Estatal de Michigan liderado por el biólogo Richard Lenski. En 1987 se tomaron cientos de ejemplares de Escherichia coli, una bacteria muy común que vive en el intestino de los mamíferos (en el nuestro también), y esa colonia inicial se dividió en doce poblaciones que se mantienen aisladas desde entonces. Todas las poblaciones ha sido alimentadas con el mismo compuesto, en el que las dos sustancias más energéticas son la glucosa y el citrato. Pero ocurre que Escherichia coli no puede absorber el citrato, así que el único nutriente efectivo para las poblaciones del experimento era la glucosa, que se limitaba además para controlar el crecimiento de los grupos. Lenski y su equipo observaron que a lo largo de las generaciones las doce poblaciones aprendían a manejar mejor la escasa glucosa, y unas más que otras todas se adaptaron para aprovechar el nutriente con creciente eficacia. Con todo, alrededor de la generación número 33.000, en el año 2004, se produjo la verdadera sorpresa. Una de las doce poblaciones se disparó, generando muchas más descendientes que las demás. Era como si de pronto ese grupo hubiese encontrado una nueva fuente de alimento que le permitiera multiplicarse a mayor escala. Pero el único recurso no explotado consistía en el citrato, incompatible con el metabolismo biológico de la bacteria. Cuando analizaron el ADN de la población hiperactiva los investigadores descubrieron mutaciones genéticas que permitían la digestión y el aprovechamiento del citrato. Se había producido, ante sus ojos, el nacimiento de un tipo nuevo de bacteria.
Eso no quedó ahí. Como habían ido congelando muestras de todas las divisiones bacterianas, Lenski y los suyos pudieron analizar el código genético de cada generación (el trabajo fue ímprobo, se analizaron millones de ejemplares de bacterias) para buscar cómo habían evolucionado. Se trataba de la primera vez que el ser humano estaba a punto de presenciar un proceso evolutivo paso a paso desde el propio corazón del ADN. Descubrieron miles de alteraciones, la mayoría de ellas como es lógico sin consecuencias. Pero dos de esas miles de mutaciones, sólo dos, cada una en un gen diferente, habían otorgado a la nueva estirpe de bacterias la habilidad de asimilar el citrato. En concreto, todas las Escherichia coli poseen un gen llamado citT que modifica la membrana de la bacteria de manera que, en teoría, el citrato puede penetrar en ella y ser digerido, pero dicho gen se desactiva en presencia de oxígeno. En la población con muchos descendientes una mutación estaba permitiendo la expresión de ese gen incluso cuando, como es habitual, hay oxígeno alrededor, por lo que empezó a producir tranquilamente la proteína encargada de abrir la membrana. El otro gen alterado actuaba como interruptor de activación de la nueva proteína sintetizada. Tal vez les parezca algo poco deslumbrante, pero cuando estos resultados se publicaron en la revista Nature el mundo de la genética se puso patas arriba. Suponían un confirmación directa y espectacular de los mecanismos de la evolución. En marzo de 2013 las doce poblaciones de Escherichia coli originales iban ya por su generación número 57.263, equivalente a un millón de años en animales, y ello ha permitido otro hallazgo importante. Más colonias han mutado uno de los genes implicados en la digestión del citrato, alguna incluso los dos, pero ninguna otra ha logrado alimentarse de él porque las alteraciones deben producirse en un orden determinado. La mutación del gen que produce la proteína debe ser anterior a la del gen de activación. El experimento, como les digo, sigue todavía y es de esperar que nos depare más información de las intimidades genéticas del proceso evolutivo. También es posible que le proporcione a Richard Lenski un Premio Nobel cualquier año de estos.
El experimento expuesto es importante y explica perfectamente por ejemplo por qué las bacterias se vuelven tan pronto resistentes a los antibióticos, pero la evolución rápida no sólo se ha podido observar en seres microscópicos. También en organismos tan grandes como los insectos. Resulta llamativo el caso de la polilla del abedul o Biston betularia. Antes del siglo XIX y la revolución industrial estas mariposas tenían alas de color gris claro, perfectas para camuflarse entre los líquenes que cubren los troncos de los árboles donde viven. El camuflaje es su principal arma de supervivencia ante predadores muy feroces como pájaros, reptiles y arañas. Pero tras la revolución industrial el aire se llenó de polvo de carbón, y desde finales del XIX los líquenes lo fueron absorbiendo y se convirtieron en más oscuros. Las polillas se vieron sometidas a una terrible presión vital, ya que sus alas claras destacaban ahora mucho más en el entorno y eran devoradas más fácilmente. ¿Qué hizo la selección natural en este caso? Pues favorecer, a gran velocidad, a las polillas ligeramente más oscuras, hasta que, en el plazo de sólo treinta años, Biston betularia había aprendido a construir alas negras. La especie entera ha mutado y ya prácticamente no quedan polillas del abedul claras. Casos similares se han estudiado en peces (hay especies que pierden en unas pocas generaciones sus colores brillantes cuando aparecen nuevos depredadores en su entorno), en anfibios (el sapo de caña gigante australiano, Rhinella marina, ha casi duplicado en solo setenta años el tamaño de sus patas para poder aprovechar nuevos nichos ecológicos), y en aves. Espectacular resulta el caso de la curruca capirotada o Sylvia atricapilla, un pequeño pájaro que está mutando rápidamente hacia dos especies distintas, con diferencias sustanciales en la longitud y curvatura de las alas y en la forma del pico. La curruca vive en verano en Europa central y en otoño emigra hacia España o hacia Gran Bretaña. Los grupos que emigran a España se alimentan en invierno de frutos grandes como las olivas, mientras que los que van a Inglaterra comen pequeñas bayas y semillas. Debido a su diferente nutrición estacional las currucas están divergiendo a ritmo acelerado, hasta el punto de que cuando ambas poblaciones se vuelven a reunir en primavera ya no se reproducen entre ellas.
La evolución acelerada nos muestra no sólo que la selección natural está siempre actuando, sino también que cualquier pequeño cambio se conserva si es beneficioso, hasta que ese pequeño cambio, gracias a la pura acumulación de caracteres, se transforma en una ventaja evidente cuando dar lugar a la aparición de un órgano nuevo. La mayoría de las estructuras maravillosas que vemos en los animales actuales, el oído, las alas, los ojos, las garras, el sistema inmunitario, lo que sea, provienen de sumar diminutas mejoras sucesivas. Esto nunca les ha gustado a los escépticos de la evolución, que creen que medio órgano no sirve para nada. Pero no es cierto, medio órgano sí sirve para algo, y vamos a poner dos ejemplos muy claros para explicarlo: las alas y los ojos. Ustedes me dirán, con razón, que media ala no sirve para volar. Pero sirve para planear. Un organismo primitivo que viviera en los árboles y que desarrollara una piel más amplia podría disponer de cierta ventaja para escapar de sus depredadores: lanzarse desde el árbol para huir y usar su exceso de piel como un paracaídas. Es lo que hace hoy día, sin ir más lejos, la ardilla voladora. Ese exceso de piel, pues, se convirtió en un elemento positivo, hizo que los individuos que lo poseían sobrevivieran más y tuvieran más descendientes con más piel todavía. Más piel y más especializada, más ligera para ayudar al planeo, convertida en una especie de membrana. Es un nuevo paso evolutivo, y membranas es lo que utiliza para planear grandes distancias el actual lagarto volador o Chlamidosaurus kingii, que es capaz de desplazarse entre árboles separados por decenas de metros. El último escalón de nuestra media ala lo constituye la evolución del murciélago, en el que estas membranas se hicieron más fuertes apoyándose en un gran desarrollo del esqueleto, concretamente en los dedos de las manos. Los antepasados de los murciélagos no volaban propiamente, pero sus estructuras de planeo le eran muy útiles para sobrevivir (confiesen que les gustaría tener unas) y finalmente le permitieron el vuelo completo.
Las alas que más nos encontramos habitualmente, las de los insectos o las formadas por plumas de las aves, proceden de orígenes distintos (y constituyen más ejemplos de evolución convergente). En el caso de los insectos fueron apareciendo desde el tórax capas muy finas de cutícula que se adhirieron a músculos fuertes. Se trató de un mecanismo lento, y podemos ver hoy día todos los pasos del desarrollo: insectos que no pueden volar realmente porque tienen alas muy primitivas, pero que las usan para ser más ágiles al escapar o al abalanzarse sobre sus presas, otros que vuelan un poco, como las cucarachas, y algunos que vuelan un poco más, como las mariquitas o Coccinella septempunctata, así hasta llegar a las maravillosas alas plenamente funcionales de moscas, avispas o libélulas. Pero pregunten a una cucaracha si prefiere perder sus escasas alas y verá como les dice que ni hablar. Le son útiles en su entorno vital. A los insectos las medias alas les dieron alguna ventaja adicional desde el principio, por eso la selección natural las conservó y las perfeccionó. De hecho los insectos fueron los primeros seres en inventar las alas.
Y lo mismo sirve para los pájaros. Ya dijimos que las aves actuales son en realidad dinosaurios no extintos, y es entre los dinosaurios donde hallamos los primeros ejemplos de plumas. Pero las plumas no tenían nada que ver en principio con el vuelo, sino que componían un sistema de mantenimiento de la temperatura y están formadas por las mismas proteínas que el pelo, sobre todo por queratina. Los dinosaurios eran de sangre caliente como nosotros (no fría como los reptiles actuales, cosa que mucha gente cree erróneamente), así que resultaban sensibles a las bajas temperaturas. Pero nunca desarrollaron pelo para abrigarse; en cambio, la queratina creó plumas en muchas especies de dinosaurios como simple forma de aumentar su aislamiento térmico. Las plumas se fueron concentrando en capas a partir de las extremidades anteriores y conforme iban siendo más abundantes empezaron a utilizarse como mecanismos de control en carrera, como estabilizadores, al estilo del palo largo que usan los funambulistas para equilibrarse cuando caminan por la cuerda floja. A este uso colaboraron también las plumas de la cola, que parece surgieron para atraer a las hembras antes del apareamiento, como en los modernos pavos reales. Todas esas capas de plumas resultaron ser tan efectivas como estabilizadores que crecieron, se unieron a músculos fuertes y dieron lugar a algo parecido a medias alas. Medias alas muy útiles para aumentar la agilidad, permitiendo bruscos cambios de dirección al correr. Hasta tal punto eran buenas que empezaron a permitir giros casi acrobáticos a lo afortunados dinosaurios que las poseían. Poco a poco los giros acrobáticos se hicieron más amplios y llegaron a convertirse, en algunas especies, en largos saltos. Un ejemplo de este tipo de dinosaurio con alas pero aún no volador es el Eosinopteryx brevipenna, que muchos de ustedes seguro que confundirían ya con un ave. Nos falta sólo profundizar en el proceso para llegar a tener verdaderas alas, primero poco efectivas para el vuelo pero sí para el planeo, y por fin alas estupendas que después heredaron las aves.� El Archaeopteryx lithographica es la especie más famosa de dinosaurio volador alado, y muchos paleontólogos lo sitúan directamente en la categoría de las aves. Toda esa secuencia evolutiva duró al parecer unas decenas de millones de años, y el arqueoptérix estaba ya en su completo estado volador hace 150 millones de años. Las alas son un invento bastante antiguo en los animales, pero desde el principio las plumas precursoras del ala y las medio alas eran estructuras valiosas. Media ala sí que sirve para algo. Por cierto que muchas otras especies de reptiles antiguos que no son dinosaurios aunque lo parezcan, como el pterodáctilo, lograron sus alas a partir de piel y membranas, al igual que los murciélagos de hoy.
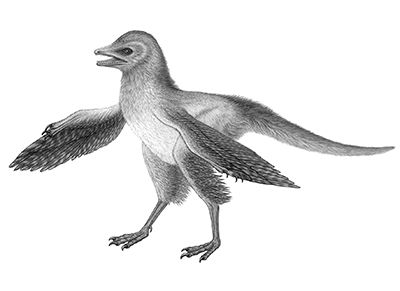
Eosinopteryx brevipenna [IRSNB-KBIN/P. Golinvaux].
Los ojos no han vivido una historia biológica muy diferente de las alas. El error de creer que medio ojo no sirve para nada se basa en pensar en un órgano incompleto, hecho a trozos, sin acabar, y por lo tanto sin ninguna utilidad. Evidentemente si cogemos nuestro ojo humano y le quitamos componentes nos quedaremos ciegos. Las partes que dejemos no serán funcionales. Pero así no actúa la evolución, no es una fábrica de ensamblaje de coches a partir de piezas prefabricadas. Lo que hace la selección natural es favorecer estructuras que ya desde el principio aporten ventajas para la supervivencia, y después puede mejorarlas por un proceso progresivo, acumulativo, de adaptación. Los ojos comenzaron primero como grupos muy básicos de células que reaccionaban ante la luz, eran un poco de ojos, y no permitían por tanto distinguir formas pero sí la claridad o la oscuridad. Algunos animales alcanzaron después más sensibilidad y nuevas conexiones nerviosas que les permitieron la visión de los contornos, dispusieron de medio ojos, y poco a poco se fueron afinando los sistemas biológicos hasta llegar al ojo ultrasensible de una rapaz. Distintas especies han logrado ojos por mecanismos evolutivos paralelos, todos válidos si poder ver equivale a mayores posibilidades de sobrevivir. El propio Darwin puso el ojo como ejemplo de una estructura cuya aparición resultaba difícil de explicar. «Parece absurdo —dijo textualmente—, suponer que el ojo surgió por selección natural». Pero enseguida, en el mismo párrafo, se mostró convencido de que tarde o temprano se encontrarían los pasos que lo formaron y que confirmarían su teoría. Lo hemos hecho ya, y lo más sorprendente es que los medio ojos son aún muy frecuentes en la naturaleza. Por eso vamos a pararnos un poco en la historia de los ojos.

Archaeopteryx lithographica [RALF JUERGEN KRAFT].

Pterodáctilo.
Hemos comprobado que existen células sensibles a la luz, que reaccionan de una forma o de otra en presencia de oscuridad o claridad. Algunos organismos unicelulares como las algas actuales disponen de esa facultad, que les permite situarse cerca de la superficie del mar. Era algo de esperar, ya que estas células viven de la fotosíntesis y necesitan por tanto algún sentido que les oriente hacia donde hay luz para poder así capturarla. En los primeros organismos pluricelulares esta capacidad se mantuvo y las actuales medusas son un buen ejemplo. En la capa más alta de su cuerpo poseen grupos de células fotorreceptoras (es decir, literalmente que reciben fotones) llamadas óculos, que les permiten situar los tentáculos hacia el fondo y la campana o cuerpo arriba. Los óculos no pueden formar imágenes pero sí hacen que las medusas sepan dónde hay luz y dónde oscuridad, y tales células están ligadas a su sistema locomotor, que reacciona en consecuencia. Si esto todavía no les convence como un poco de ojos funcionales, vamos con el paso siguiente. Algunos gusanos, como por ejemplo Stylaria lacustris, de sólo dos centímetros de largo y que vive en el agua, dispone ya de una capa completa de estas células fotosensibles en algunas zonas de su piel, de las que parten fibras nerviosas que permiten que tales células trabajen en conjunto. No podemos preguntarle a Stylaria lacustris que tal ve, pero por los experimentos que se han realizado no sólo reacciona ante la luz o la oscuridad sino que se mueve si se le presenta un objeto que altere la cantidad de luz. Eso sí que son un poco de ojos, ya que sirven como un sentido con el que tomar información del entorno. Muchos anélidos, la simple lombriz de tierra entre ellos, poseen esas mismas capas de células receptoras de luz. La lombriz las usa para saber que está en la superficie y sepultarse rápidamente en caso necesario.
Pero hay otros gusanos con el ojo aún más elaborado. Especialmente interesante es el caso de uno llamado Platynereis dumerilii. En primer lugar porque ha cambiado muy poco en los últimos 600 millones de años, lo que quiere decir que la capacidad de registrar luz es muy antigua en los animales, y en segundo lugar porque tiene en el cerebro estructuras muy similares a los conos y bastoncillos del ojo humano. Las capas de células fotosensibles de este gusano envían la señal de intensidad de luz a los conos y bastoncillos, y allí en su cerebro posiblemente logre definir y mejorar la información. Es algo muy parecido a lo que hacemos los grandes animales. El estudio de Platynereis dumerilii ha permitido averiguar que los conos y bastoncillos humanos se forman durante la gestación por la transformación de células nerviosas descendientes del propio cerebro, que se han recolocado en la retina o parte posterior de nuestros ojos. Toda la parte anterior, compuesta por el iris, el cristalino, la pupila y la córnea, aparece a partir de células de la piel modificadas. Pero aún hay más. En el interior de los conos y bastoncillos de este gusano se encontró la principal molécula fotorreceptora humana, la opsina. Ambos descubrimientos, la existencia de algo parecido a conos y bastoncillos y la presencia de opsina, hacen pensar que el sistema de visión de Platynereis dumerilii es un antecedente de nuestros ojos. Muy lejano, pero antecedente. Actualmente los biólogos creen que el ojo abierto al exterior y que todos identificaríamos como un ojo primario tardó en formase 150 millones de años, y que ya existía hace alrededor de 500 millones de años. Su origen, en consecuencia, se remonta a poco tiempo después de la aparición de los primeros animales.
¿Cómo eran esos ojos primitivos? Casi seguro que semejantes a los que hoy día disfrutan algunos moluscos, como Patella rustica, que no es otra cosa que la lapa que vemos adherida en las rocas de la costa. Las lapas tienen ojos sensibles a la luz que se conocen como «ojos en copa». Se trata de una capa de células fotosensibles que se ha hundido hacia el interior del cuerpo, creando una pequeña concavidad. ¿Recuerdan la gastrulación? Pues lo mismo ha ocurrido en los ojos de las lapas. Al aumentar el número de células fotorreceptoras sin que haya más espacio disponible, las células se han empujado entre ellas hasta situarse en semicírculo en vez de en línea recta. Pero este cambio es muy útil y va más allá. Los ojos en copa permiten obtener la sensación de luz en varias direcciones del espacio, ya que los rayos inciden ahora en ángulos diferentes sobre cada una de las células receptoras. Todas ellas están por supuesto ligadas al sistema nervioso de la lapa mediante un conjunto de fibras nerviosas que componen un nervio óptico primario. Esto sí que son medio ojos, y pueden ir un paso más allá cuando la capa doblada hacia el interior se cierra casi completamente. Es lo que ocurre hoy día con los ojos del nautilus, un cefalópodo que no tiene ni pupila ni córnea y con la abertura del ojo expuesta al agua del mar. Pero si observan la siguiente fotografía de un nautilus verán que ya presenta algo que ustedes dirían que son ojos, sobre todo porque están situados en el sitio correcto, es decir, a los lados de la cabeza. La luz entra por el hueco que dejan las células fotosensibles y es captada por ellas en el interior del agua salada, lo que además parece un antecedente del humor vítreo que nos permite ver a los seres humanos.� Los nautilus deben tener una visión deficiente pero pueden distinguir formas y contornos. Si mueven una mano ante ellos les aseguro que la siguen con el cuerpo y reaccionan ante su posición. Lo sé porque yo lo he probado.
El paso siguiente de la evolución consistió en cubrir esa estructura con una capa de cutícula transparente que, sin impedir el paso de la luz, permitiera aislar las células fotorreceptoras. Y ese es el ojo que presentan muchos animales actuales, entre ellos el caracol común de jardín. Sus ojos situados en lo alto de las antenas son de este tipo, primitivos pero perfectamente funcionales. No me negarán que ya tenemos un ojo que es bastante ojo.

Fotografía de un nautilus (Nautilus pompilius) vivo mostrando sus órganos de visión.
¿Qué nos falta para tener un ojo completo? Pues el sistema de lentes que permiten enfocar la imagen y obtener así una visión definida. La cutícula que cubre el ojo se fue dividiendo en capas de grosores distintos y la selección natural hizo a partir de ahí todo lo necesario. Cada capa se fue perfeccionando hasta que la células cutáneas transparentes crearon primero una córnea y después una lente, el cristalino, que trabajan en conjunto y conectadas a un sistema muscular que dirige los movimientos involuntarios para el enfoque. El desarrollo se acompaña de una red nerviosa cada vez mayor cuyo núcleo central se sitúa en el cerebro. Es el ojo que tienen hoy día los calamares, y con el que pueden ver muy bien. Por último, el ojo de los animales se perfeccionó con nuevas especializaciones de las células cutáneas que supusieron la aparición del iris y de la pupila, que permiten regular el flujo de luz y además nos dan los diferentes colores de ojos dependiendo de la cantidad de pigmento que desarrollen nuestras proteínas. Es muy posible que el iris y la pupila móviles, es decir, que se abren o se cierran para permitir el paso de más o menos luz, hayan sido una evolución de los animales terrestres, mucho más expuestos a la brillantez del sol que los acuáticos. En estos esquemas de los diferentes medio ojos pueden ver el proceso de evolución. Darwin tenía razón, el ojo es una estructura biológica tan estupenda que llevaba a ser incrédulos con la teoría evolucionista. Pero como él predijo ya hemos desentrañado su historia. Se formó como cualquier otro órgano, por acumulación de mejoras que la selección natural fue protegiendo porque resultaban útiles desde el principio.
Pero ¿es cierto que el ojo es algo tan maravilloso? Desde luego que sí, quién lo negaría, pero tiene defectos. No se trata de un error de funcionamiento, sino de diseño. Los ojos de los mamíferos y las aves, de todos los vertebrados, deben pagar un peaje porque no están hechos desde cero, sino que han ido evolucionando, se han construido a partir de elementos anteriores que han debido ser reutilizados. En los vertebrados el ojo presenta dos imperfecciones que revelan su origen evolutivo. En primer lugar, las conexiones nerviosas de las células fotosensibles pasan por delante de las células en lugar de por atrás, lo que dificulta la percepción completa de los rayos lumínicos. Ello no ocurre en los pulpos por ejemplo, cuyo ojos son menos complejos. En nosotros, la progresiva acumulación de células ha provocado que los tejidos se desplacen y se giren hasta tomar una disposición que parece chapucera. ¿A qué ingeniero se le ocurriría poner los cables eléctricos de los faros de un coche por la parte de fuera, cruzando los haces de luz? En segundo lugar, las conexiones de las diferentes fibras que dan lugar al nervio óptico están situadas en la parte externa de la retina, en vez en su parte posterior como sería lógico (y biológicamente más barato, porque habría que producir menos longitud de nervio). Se crea así una barrera a la luz dentro del propio ojo, y esa falta de eficacia provoca lo que conocemos como punto ciego, una zona de la retina que no capta luz. Nuestros cerebros se han debido de esforzar mucho para que no la percibamos, completando la imagen por su cuenta mediante algo parecido a los programas informáticos que usamos nosotros para llenar los huecos de una imagen deficiente. Si a cualquier ingeniero le hubieran dicho que diseñara un ojo desde cero y hubiera hecho eso, le habrían despedido de inmediato. Sólo sería medianamente aceptable si tuviera que trabajar, como la naturaleza, a partir de estructuras ya dispuestas de antemano.
Una de las cosas que me gustan de Cuba es el ingenio de sus habitantes para apañarse en cualquier situación, aunque por desgracia el origen de ese ingenio se encuentre en la pobreza, la dictadura y la escasez. Admiro cómo son capaces de mantener en funcionamiento sin las adecuadas piezas de repuesto toda una legión de objetos que reparan una y otra vez: televisores, lavadoras, bicicletas, muebles, lo que sea. Los coches son el ejemplo perfecto. En Cuba no hay disponibilidad de coches nuevos excepto para los jerarcas del partido comunista, así que hoy siguen rodando miles de vehículos de origen norteamericano con sesenta años o más y cientos de miles de kilómetros a sus espaldas. Es increíble cómo lo consiguen, metiendo piezas de otros coches que no tienen nada que ver, fabricando las que les faltan a partir de cualquier material, remendando y reciclando. Los cubanos dicen de ellos que son los mejores mecánicos del mundo. Es cierto. Y lo mismo hace la naturaleza. Los seres vivos complejos no pueden ser diseñados desde cero. Al contrario, todos los organismos actuales tenemos en nuestras entrañas rastros de la reutilización de estructuras anteriores para nuevos fines. Veamos por ejemplo la columna vertebral de los seres humanos. No está pensada para andar con dos pies, sino para sostener un cuerpo que se mueve sobre cuatro patas. Cuando nuestros antecesores empezaron a levantarse sobre sus miembros traseros forzaron su columna, que no pudo adaptarse a la misma velocidad con que evolucionaba el bipedismo. Es la razón por la que hoy día los problemas de espalda conforman el cuadro de enfermedades crónicas más frecuentes en nosotros a partir de cierta edad. Los dolores de cuello por daños en las vértebras, la ciática, las hernias discales o la lumbalgia son el precio a pagar por liberar nuestras manos y elevar nuestra visión, dos ventajas esenciales que la evolución primó pese a que nuestra columna vertebral no estaba preparada para ello. También los nacimientos humanos son tan dolorosos por el mismo motivo, porque la pelvis no ha tenido tiempo de modificarse lo suficiente y andar sobre dos piernas ha hecho que el canal de parto de las mujeres sea muy estrecho y retorcido. Era una pelvis para cuadrúpedos, no para nosotros los bípedos, que tan acrobáticos les debemos parecer al resto de los animales cuando nos observan.
Algunos biólogos suelen decir que nos deslumbramos ante la perfección aparente y externa de los organismos grandes, pero que en realidad no somos tan perfectos. Podemos coger un ser, por ejemplo un águila imperial, y nos sorprenderá (a mí el primero) su tremenda capacidad de visión, sus alas maravillosas, las armas espléndidas de sus garras, su pico ideal para el corte y la fusión de todos esos órganos en un animal magnífico y hermoso. Pero, como los demás animales, el águila ha tenido que reaprovechar las estructuras presentes en sus antepasados. Por eso no es tan perfecta como debería ser un organismo diseñado desde cero. Sus plumas resultan frágiles para las altas velocidades que puede alcanzar y muchos ejemplares han muerto al perder parte del plumaje. Su cerebro ha tenido que dedicar gran esfuerzo a desarrollar las zonas de la visión (para compensar las limitaciones del ojo evolucionado) y del equilibrio (porque proceden de saurios terrestres) en detrimento de otras, como la localización espacial. Por eso las águilas fallan mucho en sus ataques cuando cazan, tanto que sólo uno de cada veinte intentos logra acabar con la captura de una presa. Y si diseccionamos a cualquier animal, incluidos los seres humanos, veremos que el conjunto de órganos, venas, arterias, músculos, nervios y huesos aparece mezclado en un orden inverosímil, entrecruzando unos sistemas con otros, líneas de venas o de nervios que se alargan, giran y dan vueltas para llegar a un sitio en realidad cercano, conductos que suben o bajan estorbándose unos a otros, todo en una organización que funciona, por eso estamos vivos, pero que deja mucho que desear como diseño ideal. La naturaleza debe reciclar las estructuras anteriores para construirnos, así que la evolución va mezclando, como un mecánico cubano, las piezas disponibles en la forma más efectiva que le permiten los recursos disponibles. Y los recursos disponibles son tan sólo los órganos provenientes de los antepasados, que deben ser modificados muy lentamente y con resultados a veces muy lejos de la perfección que atribuimos a los seres vivos.
Les podré otro ejemplo, que además está relacionado con los ojos. Todos habrán visto, y se habrán comido, a un lenguado. Por tanto quizá se hayan fijado en que tiene los dos ojos en el mismo lado de la cabeza, en vez de uno a izquierda y otro a la derecha como casi todos los demás animales grandes. Ello se debe a que el lenguado se adaptó a vivir tumbado de un costado sobre los fondos arenosos de los mares. En esa posición sólo un ojo podía servirle para ver; el otro, al contrario, siempre en contacto con el suelo, podía traerle problemas como infecciones. El lenguado, pues, sufrió una evolución sorprendente: el ojo izquierdo, el del lado que siempre está hacia la arena, se fue desplazando poco a poco, girando por la cabeza hasta llegar al lado derecho. Si el lenguado no tuviera que haber aprovechado sus órganos disponibles podría haber elegido el diseño mucho más acertado de la manta raya, por ejemplo, que se tumba sobre su vientre y tiene los ojos en la parte alta de la cabeza. Pero el lenguado no tenía opción. Cuando sus ancestros empezaron a especializarse en la caza por acecho, escondidos en el fondo marino, ya presentaban un cuerpo aplanado verticalmente como las sardinas, y no era cosa de hacer equilibrios imposibles sobre la fina línea de la barriga. Así que un ojo quedaba sobre el fango y lo único que la selección natural podía hacer por los lenguados era llevar ese ojo ahora inútil hacia el otro lado de la cabeza. El resultado es una larga evolución de la que disponemos de alguna pieza, como los restos de un pez llamado Heteronectes chaneti que tiene el ojo izquierdo casi en la frente, a medio migrar. En total el cambio de lado del ojo le costó a los antepasados del lenguado unos setenta millones de años. Y quedó un pez bastante feo, casi monstruoso de hecho. La naturaleza no entiende de perfección, que es un concepto abstracto humano; entiende sólo de utilidad. Lo que resulta útil para poder alimentarse, para aprovechar nichos ecológicos, para reproducirse, para, en suma, permitir una replicación efectiva de los genes, es favorecido. La única finalidad de la evolución, que actúa sin planes previos y sin una dirección determinada, consiste en la perduración en el seno de la competencia. La espléndida diversidad de la vida que observamos parte en realidad de la repetición continua de fórmulas basadas en idénticos esquemas, en los mismos órganos y principios. La variabilidad siempre depende de lo que los anteriores organismos dejaron para nuestro uso. Así que podemos considerar que la selección natural es un ingeniero incansable, a veces brillante, pero casi siempre lento, que recurre al plagio con mucha frecuencia, que reutiliza continuamente y que en ocasiones resulta un pelín chapucero.
Animales preñados en el arca de Noé
Tal vez sea el carácter aparentemente perfecto (aunque soterradamente imperfecto, según hemos visto) de los organismos vivos lo que hace más difícil aceptar la evolución de las especies. Hoy día quienes están convencidos de que la teoría de Darwin es correcta se distribuyen de manera muy diferente por el mundo. En Occidente en general es donde menos escépticos se encuentran, con la excepción clave de Estados Unidos, donde alrededor de un 40 por ciento de los ciudadanos defiende literalmente la narración bíblica según la cual Dios originó todas los seres vivos en los días cuarto y quinto de la creación, seres no han cambiado en absoluto hasta la actualidad. El mundo musulmán se sitúa en el polo opuesto a Europa, Canadá o Australia, y en muchos países islámicos defender la evolución se considera incluso un delito de blasfemia que puede conducir a la pena de muerte. África y América Latina andan ahí en medio, con una población dividida al 50 por ciento más o menos. En general la gente tampoco se destroza las neuronas con este asunto, y la adhesión a una postura creacionista o evolucionista se debe más a factores culturales heredados que a un cuidadoso análisis personal de ambas opciones. Si nos fijamos, las zonas del mundo que congregan a más contrarios a la evolución corresponden a las civilizaciones donde las creencias religiosas siguen estando más arraigadas. Pero, en principio, la evolución no debe ser forzosamente incompatible con la religión. Muchos creyentes e incluso muchos líderes religiosos están convencidos de la verdad de la explicación de Darwin y ven en ella una nueva forma de acción divina. Estas personas consideran que el ser supremo correspondiente, Dios, Yavhé, Alá o el que sea, originó los seres vivos gracias a haber diseñado y puesto en marcha el mecanismo evolutivo, que por tanto no sería ciego y sí tendría un Gran Ingeniero que lo ideó. La explicación de los libros sagrados se entiende, como en muchas otras cuestiones, como un empleo masivo de metáforas para hacerla comprensible a una multitud de fieles que antiguamente disponían de escasa formación y por tanto no estaban preparados para entender ideas demasiado elaboradas.
Durante la segunda mitad del siglo XX la propia Iglesia Romana pareció optar por esta postura y anunció que la evolución era «una idea interesante», aunque apostillando que Dios intervino tanto en idear y disparar el proceso (al igual que aseguran hizo con el big bang) como, posteriormente, creando de forma directa la mente humana. Es decir, en un instante determinado de la evolución Dios decidió inyectar propiedades humanas a un «mono» primitivo y nos hizo como somos hoy. La Iglesia salvaba así el origen sagrado del hombre sin tener que enfrentarse a las numerosas evidencias científicas que avalan la evolución. Sin embargo, durante los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI la posición se volvió más conservadora y hoy parece inclinarse de nuevo por aceptar de forma explícita la narración bíblica. El creacionismo gana así adeptos incluso en religiones desarrolladas como el catolicismo, y el perfil ortodoxo del nuevo papa Francisco no parece que vaya a hacer cambiar la tendencia. En ello influye, muy posiblemente, el éxito de las iglesias protestantes que aparecen por doquier en toda América, África e incluso Europa, que defienden una interpretación radicalmente literal de la Biblia y que le están quitando fieles de manera acelerada a la Iglesia tradicional. Todo es más fácil si te lo dan hecho y resulta simple, de manera que en la deriva conservadora de la curia romana quizá tenga mucho que ver esa pugna por la clientela de creyentes que las diferentes ramas del cristianismo mantienen entre sí.
De cualquier manera, si ustedes han comprado este libro y lo están leyendo es porque tienen curiosidad por saber, y por tanto sus mentes se muestran abiertas a nuevos conocimientos. Si lo leen justo con la idea contraria, la de renegar de sus contenidos partiendo de una idea religiosa previa, me temo que están perdiendo el tiempo. Para conservar la fe intacta posiblemente haya que vivir de espaldas a la ciencia. O al menos buscar el camino uno mismo sin que nadie vestido con hábitos nos diga por dónde tenemos que ir. Hoy día una mayoría absolutamente aplastante de científicos no sólo cree que la teoría de la evolución es cierta, sino que consideran también que hemos desentrañado sus mecanismos básicos, todos lo que he ido exponiendo en las páginas anteriores. Continuamente aparecen más datos que confirman y enriquecen nuestros conocimientos sobre la selección natural y la diversidad de la vida. Los biólogos han agrupado las pruebas sobre la evolución en cuatro grandes apartados: evidencias biogeográficas, evidencias anatómicas, evidencias embriológicas y evidencias bioquímicas. Y es bueno que las repasemos, no por convencer a los irreductibles, lo que parece imposible, sino porque enriquecen mucho el panorama evolutivo y lo sitúan en su verdadera medida de fenómeno global, esencial y continuo de la existencia en la Tierra.
El primer apartado, el de las pruebas biogeográficas, se basa en los miles de estudios realizados sobre la distribución de los diferentes seres vivos a lo largo de nuestro planeta. De este modo se ha podido comprobar que las especies más cercanas entre sí se encuentran territorialmente relacionadas. Cuando tenemos en cuenta los cambios en la corteza terrestre y la deriva continental nos encontramos exactamente la imagen que deberíamos tener aplicando la teoría de la evolución. En cada sitio se hallan las especies correctas y es posible incluso retroceder en la historia de la Tierra para ver cómo se disponían los continentes en los diferentes periodos del pasado gracias sólo a la distribución actual de animales y plantas. Se pueden poner tantos ejemplos que la lista sería interminable. Vamos con uno solo. Las grandes aves voladoras de la familia de las avestruces únicamente se distribuyen por el hemisferio sur de nuestro planeta. Su ancestro común fue un dinosaurio que debió de surgir en lo que ahora es el sur de África, cuando hace unos 92 millones de años los grandes bosques fueron desapareciendo y se vieron sustituidos progresivamente por extensas llanuras. Este dinosaurio era sin duda volador, pero adoptó su cuerpo al nuevo hábitat y sustituyó la capacidad de volar por la de aprovechar mejor los recursos de las praderas. Mantuvo su gran tamaño, fortaleció sus patas y su pico, y volvió a emplear las alas ahora atrofiadas como mecanismos de equilibrio a gran velocidad, convirtiéndose en un corredor muy hábil. Antes de que los continentes se separaran ese ancestro común de las grandes aves no voladoras tuvo tiempo de alcanzar casi todo el hemisferio sur. La primera escisión de aquella masa continental ocurrió hace 89 millones de años, cuando África y América del Sur empezaron su larga deriva que las mantiene todavía alejándose una de la otra. Los ejemplares que quedaron en el lado africano del océano naciente evolucionaron hasta las diferentes avestruces actuales, mientras que sus parientes americanos dieron lugar al Rhea pennata o ñandú común. Más tarde, hace unos 85 millones de años, Madagascar se desgajó de África para convertirse en una isla, y allí quedaron atrapadas algunas poblaciones que evolucionaron hasta convertirse en los Aepyomis maximus o pájaros elefante, de casi tres metros de altura y hasta 500 kilogramos de peso. Poco después, hace 82 millones de años, las mismas presiones tectónicas escindieron a Australia y Nueva Zelanda de la placa africana. Las nuevas islas arrastraron con ellas a otros ejemplares del antecesor de las aves grandes no voladoras, donde con los siglos se convertirían en las moas gigantes neozelandesas y en las Dromornis striptoni o emúes australianos. Por lo tanto, la distribución geográfica de estas especies animales estrechamente emparentadas nos ofrecen un retrato de la Tierra pasada, y su situación coincide exactamente con las pruebas geológicas que datan la deriva de los continentes y los cambios en la corteza terrestre. Si los dioses crearon a las grandes aves no voladoras en un mismo día y de golpe, ¿por qué las distribuyeron así y no a lo largo de todo el mundo donde el hábitat fuera adecuado? ¿Para hacernos creer que la evolución existe, como un delincuente sembraría falsas pruebas para despistar a la policía?
No suelo discutir con los negadores de la evolución porque me parece perder el tiempo. Cada uno tiene derecho a creer lo que quiera, pero también a no soportar discusiones absurdas. Pero una vez no tuve más remedio que hacerlo. Viajaba en avión por Centroamérica y a mi lado se sentó una señora mayor, educada y elegante, que amablemente me preguntó a qué me dedicaba. Cuando se lo expliqué torció el gesto. La ciencia es una conspiración masónica para acabar con la fe en Dios, vino a decirme más o menos. La única ciencia necesaria es la que aportan las Sagradas Escrituras. Yo le pregunté si ella creía estrictamente, al pie de la letra, todo lo que decía la Biblia, y me aseguró, casi ofendida, que por supuesto. ¿Eva viene de una costilla de Adán? Claro, quién lo duda. ¿Un Dios bueno mató a los inocentes primogénitos egipcios? Sí, porque a veces el bien debe apoyarse en el dolor. ¿Noé salvó a una pareja de seres vivos de cada especie en su arca? Evidentemente, cómo podía permitirme cuestionar eso. La verdad es que lo de Noé fue demasiado para mí, que hasta entonces estaba más triste que divertido de oír todo eso. Parece cierto que hace unos cinco mil años hubo grandes inundaciones en Oriente Próximo. Lo suponemos porque diferentes culturas de la época nos han hecho llegar relatos de un gran diluvio que sepultó bajo las aguas muchas tierras emergidas. En una época en la que la agricultura primaria era casi la única base del sustento debió tratarse de un auténtico drama cuyo recuerdo pervivió a lo largo de generaciones y pasó a formar parte de los mitos culturales. La narración que hacen del diluvio varios documentos mesopotámicos parece calcada de la que relata la Biblia. Y sabiendo esto no pude evitar preguntarle a mi compañera de viaje por qué entonces las especies de animales que vemos hoy no se distribuyen de forma concéntrica en torno al país de Ararat, en la actual Turquía, lugar donde la historia bíblica dice que se posó el arca de Noé.[27] ¿Por qué no encontramos restos de especies animales, por ejemplo avestruces, entre África y Turquía? Las avestruces del arca debieron tardar mucho en llegar hasta su sitio actual, así es que lo lógico es que quedaran avestruces descendientes de la pareja antediluviana por el camino, al menos muertas. Nunca hemos encontrado ni el más mínimo rastro de ellas. Lo mismo pasa con cualquier otra especie animal. ¿Por dónde pasaron los marsupiales hasta Australia, y por qué estaban empeñados en ir sólo hasta Australia además? Era más fácil para ellos quedarse en tierra firme, casi imposible que cruzaran el mar sin dejar descendencia en puntos intermedios, al menos en el sur de Asia. ¿Cómo llegaron las ranas y los sapos a América, cuando los huevos de esos animales mueren casi de inmediato en contacto con el agua salada? ¿Qué ocurrió con la bacterias terrestres, Noé también recolectó una pareja (¿para qué una pareja?) de cada una de los millones de especies que existen? ¿Tenía Noé microscopios? ¿La paloma se intoxicó con la rama de olivo, que debía estar podrida del todo tras mucho tiempo bajo el agua, o logró dejar descendencia pese a la endogamia evidente de cruzarse sus palomos hijos con los hijos de sus palomos con los hijos de sus palomos? ¿Por qué hay especies de distribución muy lenta repartidas por el mundo, cuando los creacionistas radicales afirman que el diluvio tuvo lugar hace sólo cuatro mil años? No habrían tenido tiempo de llegar tan rápido a todas partes. ¿Cómo soportaron los pingüinos antárticos la travesía del Sahara? ¿Dieron un rodeo por toda Europa y América? Quizá disparé mis preguntas un poco rápido, pero el caso es que la señora perdió su afabilidad inicial, me miró con un gesto casi de repugnancia y no me respondió. Los dos nos refugiamos en nuestros respectivos libros durante el resto del viaje, que por suerte consistía en un vuelo corto.
En realidad el mito de una gran inundación es universal. Encontramos relatos similares en culturas tan distantes como la maya o la hindú, en la tribu de los alacalufes de Tierra de Fuego, en los indígenas innu canadienes o entre los moussaye de Chad. La hipótesis para explicar esa sorprendente coincidencia son muchas. Algunos antropólogos consideran que se trata de una construcción mental humana espontánea y recurrente. Otros piensan que refleja una posible calamidad ocurrida hace setenta mil años, conocida como la Catástrofe de Toba, que supuestamente redujo la población humana total de la Tierra hasta unos diez mil individuos tras un invierno volcánico de seis años de duración, con lluvias torrenciales y una bajada de las temperaturas medias de hasta 15 grados. La transmisión oral de este cataclismo a través del tiempo haría posible que el mito del diluvio universal sea común a diversas culturas repartidas por el mundo. Otra hipótesis defiende que los deshielos tras la última glaciación elevaron hace ocho mil años los niveles del mar en todo el planeta, sepultando bajo el agua gran parte de las aldeas costeras. Pero todo eso, en fin, es otro asunto. Actualmente no existe ningún modelo a excepción de la evolución darwiniana que pueda justificar la distribución geográfica de las especies tal y como las encontramos hoy. E incluso si situamos los tipos de plantas y animales existentes en cada momento de la historia de la Tierra y los relacionamos por grados de proximidad genética, obtenemos resultados perfectamente compatibles entre la evolución postulada por Darwin y la deriva continental, pero que resultarán inconsistentes ante cualquier otra explicación. Lo lamento por Noé.
El segundo apartado de pruebas es quizá el más claro y ya lo hemos visto brevemente. Se trata de las evidencias anatómicas, por el que las especies más cercanas comparten mayor número de estructuras similares entre ellas incluso aunque a primera vista parezcan muy diferentes. Las extremidades anteriores de un delfín y un murciélago no se asemejan, desde luego, pero observadas al detalle presentan un orden similar, con los mismos huesos (aunque transformados) y dispuestos en idéntica sucesión. Delfines y murciélagos tienen un húmero unido a un radio que corre paralelo a un cúbito, y estos dos últimos se articulan con el mismo paquete de huesos de la mano y con los mismos cinco dedos en cada mano. El brazo de un murciélago se parece más al de una ardilla voladora y el de un delfín al de una vaca marina, que también es un mamífero, y los esqueletos de todos estos animales se parecen más entre sí que al compararlos con el esquema básico de los reptiles. Si continuamos indagando veremos que los mamíferos poseemos una disposición corporal común más cercana a un lagarto que a un insecto. Pero en un insecto podemos seguir reconociéndonos, porque presenta una estructura básica compartida con nosotros, con cabeza, cuerpo, un cordón nervioso longitudinal y extremidades visibles. Incluso percibimos a un gusano como lejanamente parecido a nosotros ya que tiene simetría lateral, es decir, es igual visto desde la derecha que desde la izquierda, dispone de cabeza y cuerpo, y de un tubo digestivo a lo largo de su organismo. Conforme vamos descendiendo en la escala de parentesco, es decir, conforme vamos desplazándonos hacia atrás en la historia de la vida, las similitudes se hacen más distantes, hasta el punto de que muchas personas no sabrían decir con seguridad si la anémona es un animal o una planta. Si la apariencia externa de los órganos nos cuenta la historia de la evolución convergente, el estudio de la anatomía interna supone una gran baza a favor de la evolución divergente, que hace surgir distintas especies de una antigua especie original. Observando detenidamente la disposición de los elementos que componen un ser es fácil derivar su grado de parentesco evolutivo con otro organismo cualquiera.
De esta manera vemos que los gusanos y los crustáceos como las gambas son parientes lejanos y en algún momento de la evolución compartieron un antecesor común, hace probablemente unos setecientos millones de años. Ambos grupos de animales presentan simetría lateral, tienen cabeza y cuerpo extendido, y están configurados en base a repeticiones de segmentos. Sin embargo sólo las gambas tienen esqueleto sólido, concretamente un exoesqueleto o caparazón exterior, y eso las hace parientes de los demás animales vertebrados, como los peces, cuyo esqueleto es una espina interna alargada. O sea que crustáceos y peces compartieron a su vez un ancestro común hace por lo menos seiscientos millones de años. Una rama del árbol de la vida se dividió en dos para dar lugar a gusanos y crustáceos primitivos, y una de esas dos ramas se diversificó a su vez hasta evolucionar hacia crustáceos un poco más modernos con esqueleto externo y peces antiguos con esqueletos internos. Los peces se parecen bastante a nosotros, de hecho poseen una estructura corporal básica común con los vertebrados terrestres, así que hubo una nueva ramificación, hará en torno a los cuatrocientos millones de años, que nos llevaría a evolucionar hacia peces modernos y vertebrados terrestres. Entre los vertebrados terrestres las similitudes son tan claras que no vale la pena explicarlas. En definitiva, la anatomía interna muestra que cada especie actual comparte antepasados comunes con las demás, y cuando más cercanas sean entre sí más próxima en el tiempo estará la separación en ramas divergentes.
En este punto el detalle es importante: ninguna especie viva desciende directamente de otra, es decir, una jirafa no proviene de una cebra moderna que evolucionó para comer las hojas altas de los árboles. Lo correcto es decir que jirafas y cebras comparten un ancestro que no era ni cebra ni jirafa, aunque la mayor especialización de la jirafa nos hace pensar que se parecía más a una cebra que a una jirafa. Se trata de una aclaración necesaria porque ningún ser actual, en contra de lo que algunas personas creen, procede de otro que siga presente.[28] El hombre no viene del mono. Monos y hombres tuvieron un antecesor en común que hace unos seis millones de años se separó en dos ramas para dirigirse cada una de ellas a lo que hoy son los monos y lo que somos los humanos. Podemos hablar de evolución paralela, nunca en línea recta. La evolución ha dado tantas vueltas y ha trazado tantos recovecos que lo último que podemos decir es que se trate de una autopista hacia la complejidad de los seres. Si nos atenemos por ejemplo a la historia anatómica de la ballena comparada con otros animales veremos que primero fue un pez mediano que aprendió a vivir en tierra firme, después evolucionó hacia un gran animal que vagaba por las llanuras, a continuación fue algo parecido a una foca enorme y primitiva, y por último volvió de nuevo al mar de forma permanente hasta que un descendiente de ese animal tan cambiante y caprichoso se convirtió en una ballena moderna. Lo hizo conservando rastros en su cuerpo de todos esos pasos, como testigos orgánicos de los giros inesperados que toma la selección natural para cubrir los nuevos nichos ecológicos que van surgiendo a lo largo de la historia natural.
Los órganos vestigiales son otro descubrimiento básico que nos muestra la existencia de la evolución. Cuando analizamos la anatomía de muchos animales encontramos elementos que ya no sirven para nada, pero que continúan en el cuerpo porque provienen de sus antecesores y no han sido totalmente suprimidos pese a convertirse en superfluos. Por ejemplo, y para seguir con el mismo animal de antes, parece increíble pero las ballenas tienen pelvis. Y la pelvis sólo sirve para articular lateralmente las extremidades posteriores, de las que las ballenas carecen porque las han transformado en cola. La cola de las ballenas posee los huesos de nuestras piernas y de las patas traseras de cualquier vertebrado terrestre, y los necesita para su sostén y su movimiento. Pero ¿una pelvis? ¿Y tan parecida a la nuestra? Es algo que sólo se puede explicar mediante los patrones de la evolución, que nos dice que la ballena proviene de un ancestro que caminaba. Todos los seres vivos complejos tenemos estructuras vestigiales, inútiles huellas corporales de nuestro pasado como especies diferentes, y son más numerosos de lo que podemos pensar. En los seres humanos se han detallado hasta 86 órganos vestigiales, desde las muelas del juicio que antes nos servían para triturar alimentos duros hasta el apéndice intestinal recuerdo de nuestro lejano estómago de herbívoros, pasando por el coxis que no es más que una cola atrofiada o por el escaso pelo que nos queda cubriendo nuestros cuerpos. Quizá el órgano vestigial más sorprendente de los seres humanos sea el tercer párpado de nuestros ojos, que nos conecta directamente con las aves primitivas. Es posible que los primeros mamíferos conservaran funcional esa membrana añadida a los dos párpados actuales porque les ofreciera protección adicional a sus ojos en una existencia semisubterránea. Con el tiempo el entorno vital cambió y ya no estábamos tan expuestos a la arena, así que el tercer párpado cayó en desuso y su estructura se fue perdiendo. Pero aún nos queda un pequeño repliegue localizado en la esquina interna de cada ojo. En la actualidad no se le conoce función alguna, pero ahí está, una mínima conexión evolutiva de nuestros cuerpos humanos con los dinosaurios alados que dieron lugar a las aves. Aunque muchos órganos considerados antes vestigiales se han reutilizado para otras funciones, la lista de los que quedan en todos los animales actuales sigue siendo extensa y su existencia supone otro hecho biológico explicable únicamente mediante la evolución por selección natural.
Los órganos vestigiales son muy importantes dentro de la embriología, sobre todo en lo que se refiere al mundo de los vertebrados. Cuando somos muy pequeños dentro del vientre materno, en las primeras semanas de gestación, todos los animales complejos estamos llenos de órganos vestigiales, que serán anulados a lo largo del embarazo pero que existen mientras somos fetos. Ya vimos cómo en su etapa temprana embriones de animales distantes resultan muy similares entre sí. Todos ustedes, durante las primeras etapas de su desarrollo, han tenido agallas como los peces, dedos palmeados como los patos, cola como los monos y ojos a los lados de la cara como los reptiles. Poco a poco vamos perdiendo estas características antes de nacer, pero el hecho de que estén ahí plantea un interrogante. ¿Por qué elementos que se anularán siguen programados en nuestros genes para ser suprimidos posteriormente por otros genes? ¿Qué diseñador o ingeniero haría eso, duplicando el trabajo del código genético? La única explicación aceptada en la actualidad es la evolutiva, que señala que hemos ido sumando genes con el paso del tiempo. Cuando una especie se transmuta en otra, la nueva conserva la memoria genética de la anterior, que posteriormente es depurada por nuevos genes adquiridos. Si no nacemos con pies palmeados como las ocas es porque tenemos unos genes que hacen desaparecer las membranas entre los dedos que otros genes más antiguos están programados para crear. Los ejemplos son muy numerosos y se agrupan en las llamadas evidencias embriológicas de la evolución. Y aún hay más. La evolución arroja importantes luces sobre algo que ya sabíamos, que todos los cambios entre especies se producen en la etapa embrionaria. Los genes actúan durante la gestación de cada individuo. Ahí es donde las alteraciones del ADN se trasladan al organismo en formación, que nacerá ya con los nuevos caracteres mutantes. Los genes nunca modifican evolutivamente individuos adultos.
La evolución explica muchas cuestiones del desarrollo embrionario, y viceversa. Observar cómo se va transformando un embrión y un feto nos ofrece casi una película de la evolución en tiempo real. Si nos fijamos en el caso humano, veremos que resulta por lo menos sorprendente que nuestro futuro hijo empiece siendo tan distinto de nosotros. ¡En realidad parece más un pez o un anfibio que una persona en formación! Hasta casi el tercer mes de embarazo un embrión humano no es reconocible como tal. Antes de ese tiempo la estructura general de su cuerpo y de sus órganos externos e internos ha pasado por etapas de pez, de anfibio y de mamífero sin especificar. La gestación nos muestra la memoria de la naturaleza, que necesita expresar sucesivamente los genes adquiridos según su orden de antigüedad. Y nos enseña cómo los seres vivos pluricelulares parten de una misma base de órganos primarios que han sido modificados progresivamente. Veamos sólo un ejemplo. Las gónadas, los testículos de los hombres, se hallan situadas en los peces en el sector anterior del cuerpo, en concreto cerca del pecho. Y en los embriones humanos ahí aparecen también los grupos de células que darán lugar a los testículos. En ese momento no hay diferencia entre las células que darán lugar a un pez o a un hombre. En los anfibios, las gónadas han descendido hasta un poco por encima de los riñones. Y en el embrión humano ocurre lo mismo, los futuros testículos van bajando poco a poco y en una etapa se sitúan sobre los riñones en formación. O sea que el embrión podría ser en ese momento el origen de una salamandra, por ejemplo. Pero la evolución continuó su curso y en los reptiles actuales las gónadas andan ya justo al lado de los riñones, lo mismo que ocurre cuando el embrión humano está en su segundo mes de gestación. No es hasta el tercer mes cuando los futuros testículos de hombre alcanzan su situación habitual bajo la ingle. Y hasta casi el quinto mes no se diferencian claramente en su posición de los de otros mamíferos terrestres. El resultado son gónadas humanas en su lugar correcto pero a costa de un enorme gasto energético en la construcción de los tubos que transportan el esperma, que giran de manera absurda hasta llegar al pene. Como consecuencia de las vicisitudes evolutivas los conductos deferentes de los hombres trazan una complicada ruta de más de cuarenta centímetros rodeando la vejiga y volviendo por detrás de regreso a la uretra. En su largo trayecto se enredan con los uréteres y hacen que el camino que han de recorrer los espermatozoides se transforme en un angustioso viaje. Se trata de otro ejemplo de diseño poco eficiente debido a la reutilización de estructuras procedentes de nuestros ancestros. En definitiva, incluso en los casos en que el resultado no es tan tortuoso como en los testículos, todos los órganos del cuerpo en formación viven el mismo proceso: parecen recorrer la historia de su evolución y retratar a sus antepasados en etapas sucesivas.
La unión de embriología y evolucionismo nos ha permitido saber más acerca de cómo actúan durante la gestación las mutaciones que provocan el nacimiento de diferentes especies. Lo hacen sobre todo cambiando el ritmo de crecimiento de una zonas en relación con otras. En el caso de la cabeza, por ejemplo, el ritmo de expansión craneal es equivalente al del resto del cuerpo en las primeras etapas embrionarias, y después los genes van alterando la relación según cada especie concreta. En los humanos el cráneo del feto sigue creciendo cuando en el resto de los animales similares a nosotros su expansión se han detenido. Hemos incorporado genes que nos construyen una cabeza grande para alojar nuestro enorme cerebro, y lo que hacen exactamente esos genes es ordenar a las proteínas que sigan añadiendo tejido óseo a nuestros cráneos allí donde los genes de otras especies han parado ya el proceso. Las mutaciones, pues, trabajan cambiando la velocidad y el tiempo de desarrollo de los órganos primarios comunes. En el caso muy socorrido de los murciélagos, sus genes ordenan que las proteínas añadan más tejidos y más rápidamente en las extremidades anteriores, que deben ser muy grandes y alargadas para sostener las membranas de las alas. Toda la embriología funciona igual, alterando el ritmo y las proporciones del crecimiento durante la gestación. En las aves la desproporción ocurre, por ejemplo, en los músculos pectorales, que continúan aumentando para poder sostener alas funcionales. Nuestros pectorales no han crecido tanto porque a partir de un momento nuestros genes paran el proceso. En los animales con morro se ha observado la acción de genes que provocan la continuación del desarrollo de los huesos mandibulares, mucho después de que en los humanos su acción se haya detenido.
Se han realizado experimentos muy curiosos en este sentido creando programas informáticos capaces de aplicar diferentes ritmos de expansión sobre una única estructura embrionaria dada. En una confirmación espectacular de que ahí se encuentra la clave de la expresión genética, los ordenadores mostraron al poco tiempo numerosas formas biológicas perfectamente reconocibles como diversas especies naturales. Sólo cambiando los ritmos y las velocidades relativas de las partes del cuerpo en formación, durante el crecimiento de embriones simulados de crustáceos se obtuvieron perfiles correspondientes a tipos muy diferentes de cangrejos, langostas, gambas, langostinos y hasta percebes. Es absolutamente lógico que las mutaciones actúen durante la fase embrionaria, pues es entonces cuando los genes definen al ser adulto. También se ha conocido recientemente que este mecanismo de ritmo variable y desproporción sectorial continúa durante la infancia de los organismos grandes. Así se explica que las crías de especies cercanas sean más semejantes entre ellas que los individuos adultos. El caso más claro se produce entre nosotros y los chimpancés. El rostro de un chimpancé muy joven se parece mucho al de un niño; su frente no se inclina hacia atrás y no tiene un morro prominente. Los genes del chimpancé prosiguen con el desarrollo desigual después del nacimiento, ordenando que se añadan más tejidos alrededor de la boca y que la parte superior del cráneo se achate. Según vayan creciendo, la cría de chimpancé y el bebé humano irán divergiendo cada vez más en su aspecto externo.
En la época de Darwin los argumentos a favor de la evolución se basaron en los grupos de pruebas que hemos visto. Sólo en base a ellas la teoría de la selección natural se formó y se fue afianzando, desplegando un enorme arsenal de ejemplo concretos, de procesos determinados y de relaciones nuevas que tuvo ocupados a los biólogos evolutivos durante décadas. Pero recientemente, desde el tercer cuarto del siglo XX, la tecnología ha venido a añadir más argumentos científicos a favor de la certeza evolutiva. Ahora podemos mirar en lo más íntimo de los organismos, en sus proteínas e incluso en su ADN. Y como era de esperar todas las investigaciones reafirman la especiación como un hecho incontestable desde la ciencia. Es lo que se conoce como evidencias bioquímicas de la evolución. Y no consisten sólo en que todos los seres vivos compartimos el mismo código genético, algo impensable sin aceptar que tenemos un origen común, sino que las nuevas posibilidades de estudios moleculares comparativos permiten una increíble precisión en fijar las relaciones entre especies diferentes y calcular la proximidad evolutiva entre ellas. El análisis de las proteínas que posee cada organismo, del porcentaje de ADN en común, el conocimiento de la frecuencia en que se activan o desactivan genes determinados, nos va facilitando poco a poco el dibujo de un árbol evolutivo increíblemente detallado, donde toda la vida aparece representada más allá de sus similitudes aparentes o de su estructura básica. A partir de ahora podremos saber cada vez con mayor precisión dónde se separaron dos especies específicas, en que época existió el antepasado común del cocodrilo y el buitre, con qué genes se diferenciaron los ancestros compartidos por la sardina y la hormiga, cómo ocurrió la divergencia que terminaría conduciendo al oso polar por un lado y a las ostras por otro. La datación de moléculas como la hemoglobina de la sangre y su índice de concentración en fluidos corporales ha permitido por el momento el diseño de un reloj molecular que sitúa en el tiempo las diferentes mutaciones y por tanto la aparición sucesiva de nuevos organismos. El biólogo danés David Hillis plasmó en un árbol circular la relación entre tres mil especies diferentes atendiendo a su parentesco molecular. El dibujo resultante recuerda de hecho incluso a un reloj.

Árbol circular de aparición de especies según dataciones mediante el reloj molecular realizado por David Hillis en el año 2010.
La genética molecular ha proporcionado el espaldarazo definitivo a la idea genial de Darwin, pero en realidad no era necesario llegar a la tecnología punta del siglo XXI para confirmar que es la evolución lo que nos ha traído hasta donde estamos. Mediante una sencilla abstracción comprenderemos hasta qué punto resulta evidente todo esto. Podemos imaginarnos, como en un juego, que a un biólogo de otro planeta le presentamos nuestra naturaleza actual y le pedimos que sin ningún tipo de prejuicios intente repetir el mismo sistema vivo a partir de las bases más sencillas posibles. Supongamos también que este biólogo alienígena no ha oído hablar nunca de la teoría de la evolución, pero se trata de un científico serio e inteligente. Nuestro extraterrestre deberá mirar hacia atrás para encontrar el camino más fácil por el que tal diversidad de seres, con sorprendentes coincidencias al mismo tiempo, haya podido producirse. Como es muy listo y tiene todos los datos a su alcance, pero no una conclusión presentada de antemano, habrá de diseñar un mecanismo de multiplicación y derivación. Porque derivar unas formas de otras es más sencillo y eficiente que crear de manera continua formas absolutamente nuevas, es decir, que partan de cero cada una de ellas. Si ustedes siguen una lógica estricta paralela a la que usará el biólogo extraterrestre se darán cuenta de que el único camino para reproducir un sistema vivo como el de la Tierra es inventar la evolución de las especies, que se van transformando unas en otras en procesos sucesivos y sin pausa mediante la selección natural. Sólo así puede recrearse con fidelidad la vida que presenciamos, conjugando al mismo tiempo su diversidad y su semejanza. Nuestro planeta lleva escrito en cada hoja, en cada órgano, en cada ser, el libro de la historia de la evolución que lo hizo posible. Solo hay que mirar sin prejuicios para aprender a leerlo.
La vida grabada en piedra
Qué bonito es ser un fósil. Incluso mejor que ser una momia. Porque si somos una momia duraremos miles de años, pero si somos un fósil persistiremos por millones, tal vez miles de millones de años. Y además daremos menos miedo. Lo que pasa es que resulta muy complicado convertirse en un fósil. Únicamente lo consiguen el 0,01 por ciento de los seres vivos, y se trata de una estimación optimista. Lo normal cuando un organismo muere es que sea inmediatamente devorado por carroñeros, que sólo dejarán sus huesos mondos. Eso si tiene huesos, porque si es blando no quedará nada. Los huesos duran un poco más, pero pasados como mucho cincuenta años terminan deshidratándose, es decir, pierden el agua interna, y se vuelven tan quebradizos que se disuelven en polvo. Y adiós. Hemos acabado. Para mantenerse preservado más tiempo hay que estar sepultado, y un enterramiento accidental resulta algo muy raro en la naturaleza. Pero eso es lo primero que se necesita para llegar a ser un fósil, quedar enterrado. Y en el medio adecuado. Sólo las rocas sedimentarias, las que son relativamente blandas, sirven para hacer fósiles. Si quedamos sepultados entre trozos de mármol de nada nos vale. Así que si un organismo ha muerto, ha quedado enterrado y yace sobre rocas sedimentarias, ya tiene alguna posibilidad de llegar a ser un fósil. Ahora falta lo más difícil: que haya agua cerca para que penetre en las zonas huecas del cuerpo y los minerales disueltos en el agua se infiltren en la estructura del animal o la planta, rellenando los espacios que deja la descomposición. Si todo sale bien tendremos un fósil, que no es otra cosa que una impresión mineral del organismo fallecido. Lo normal es que sólo se conserve la huella de las partes duras, como caparazones o esqueletos, aunque a veces, en circunstancias muy favorables, pueden llegar a quedar evidencias de los órganos blandos del cuerpo. Hoy día el concepto de fósil se ha extendido algo más y no sólo incluye a los restos anatómicos, sino también a los rastros dejados por la actividad viva antigua, tales como túneles excavados por gusanos, pisadas conservadas en una roca que se endureció a partir del barro, excrementos, resina, huevos, e incluso seres completos congelados, como los mamuts hallados en Siberia. Todo eso son fósiles, aunque la mayoría de los que encontramos siguen siendo moldes en piedra del esqueleto del animal original o del tronco de la planta primitiva.
Aunque no hubiera fósiles seguiríamos sabiendo que la evolución existe. Las pruebas que hemos visto hasta el momento dejan claro el proceso. Cuando Darwin desarrolló su teoría apenas se habían encontrado fósiles, y sin embargo llegó a sus conclusiones sin necesitarlos. Pero es como si la naturaleza hubiera puesto los fósiles ahí para convencer a los escépticos. Resultan una ayuda inestimable para poder ver y casi palpar a los organismos desaparecidos hace mucho tiempo. Los fósiles son un milagro geológico que nos permite reconstruir el aspecto de esos seres y no sólo aproximarnos a ellos a través de su ADN o de la diversidad de la vida actual. Por eso la búsqueda de fósiles se ha convertido en una de las actividades claves de la biología evolutiva. Hasta arrancado el siglo XX la escasez de fósiles se debía a que no se sabía dónde encontrarlos, y también a que casi nadie los distinguía. Muchas personas han caminado literalmente sobre fósiles creyendo que eran simples piedras. Ahora podemos identificar las zonas ricas en fósiles estudiando el pasado geológico de la Tierra y los buscamos cerca de antiguos lagos, donde el suelo era más blando y había agua con minerales disueltos, o en zonas que fueron suelos marinos. Y también hemos aprendido a reconocerlos muy bien, hasta el punto de saber con mucha certeza si un diminuto grano de piedra es en realidad el resto de un ser vivo. Desde mediados del siglo XX el registro fósil disponible para su estudio se ha multiplicado por miles de veces y nos está dejando un retrato de la vida pasada cada vez más exacto y completo. A excepción de ciertas lagunas temporales hoy día podemos reconstruir cómo la evolución fue creando los diferentes tipos de organismos, y los tenemos ahí para verlos, medirlos y analizarlos. Los fósiles han hecho todo eso por nosotros. Qué bonito, desde luego, es ser un fósil.
La fecha generalmente aceptada para la aparición de los animales se cifra en hace unos ochocientos millones de años, aunque varios equipos de investigadores de la India y Alemania creen haber encontrado diminutos túneles en rocas datadas en mil cien millones de años que pudieron ser excavados por un ser parecido a un gusano primigenio. Sea cierto o no, estamos seguros de que los primeros animales eran muy básicos, vivían en el mar y debían parecerse un poco a las actuales esponjas y medusas (o a gusanos muy simples si nos convencen de la hipótesis de que esos túneles misteriosos tienen origen biológico). La progresiva aparición de órganos más complejos diversificó lentamente a esos seres, de manera que hace unos seiscientos millones de años ya existían especies muy distintas, algunas ligeramente parecidas a los actuales moluscos, como almejas o mejillones, pero sin concha. El problema pues estribaba en que todos esos animales eran de cuerpo blando y por tanto no esperábamos disponer de muestras de ellos en el registro fósil. No lo esperábamos, pero ocurrió. En 1948 un geólogo llamado Reginald Sprigg estaba realizando un estudio minero en una región desértica del sur de Australia cuando le entró hambre y se sentó sobre unos estratos de roca a dar cuenta de su almuerzo. Entonces se fijó en unas livianas impresiones que parecían cubrir algunas lajas de la piedra y comenzó a remover las rocas. Enseguida cayó en la cuenta de que se trataba de fósiles de animales muy antiguos, pensó que de hace unos 550 millones de años, y lo sorprendente es que estaban muy bien conservados. Eran reconocibles no sólo las estructuras corporales sino incluso detalles de la anatomía interna. El yacimiento se encontraba en una zona conocida como Ediacara Hills, y Ediacara en lengua indígena significa «nacimiento de las aguas». Qué nombre tan bien puesto. Parecía una premonición de la riqueza científica del lugar.
Porque lo mejor de todo es que los fósiles no databan de 550 millones de años atrás, sino que eran anteriores, de hace unos 610 millones de años. Se trataba pues de la primera vez que los biólogos podían ver y estudiar especies tan antiguas. Los seres de Ediacara se habían conservado gracias a un montón de afortunadas coincidencias. Vivían en un mar poco profundo, muy cerca de la costa, y el fondo estaba formado por un barro suave. El vaivén de las olas iba alzando continuamente capas de ese fango, que se depositaba sobre los organismos muertos antes de que otros absorbieran sus nutrientes. El índice de acidez de ese mar no facilitaba la aparición de muchas bacterias, de manera que los animales difuntos se salvaron también de ser digeridos por microorganismos. Finalmente el mar se secó y el barro se endureció, pero lo hizo sin tensiones, así que los restos conservados allí dentro no se partieron en trozos diminutos. Hoy día hemos encontrado algunos otros yacimientos fósiles de ese periodo, uno de ellos en el parque natural gallego de O Courel, en España, y otro muy importante en el norte de Rusia. Los mismos animales, o muy similares, aparecen en todos los sitios, por lo que el conjunto de esos organismos ha recibido el nombre de fauna ediacariense. Algunos han sido datados en una edad tan temprana como hace 645 millones de años. Estamos presenciando una etapa relativamente próxima al surgimiento de la vida compleja. Hemos tenido mucha suerte encontrando tales fósiles, más aún por lo bien conservados que aparecen sus cuerpos en las impresiones.
La mayoría de los fósiles de Ediacara parecen hojas alargadas con una especie de pie, que se supone servía para fijarse al suelo marino. Otros organismos son similares a discos esponjosos o a pequeños paraguas con flecos colgando. Parece que algunos tenían partes ligeramente duras, indicios de una evolución primaria hacia los caparazones. Y eran grandes: algunos llegaron a medir más de un metro de largo o de diámetro. Pero ninguno de estos organismos poseía nada parecido a una cabeza, ni a extremidades, ni a ojos. Ni siquiera presentaban boca o aparato digestivo, y esto es algo grave. Los animales nos diferenciamos de las plantas básicamente en que no podemos generar nuestro alimento mediante fotosíntesis y debemos tomarlo del entorno, así que necesitamos ingerirlo. El hecho de que ninguno de los ejemplares de Ediacara tenga boca o saco de digestión hizo dudar de que se tratara de animales del todo, y llevó a suponer que tal vez fuesen más bien un estadio fallido de la evolución, una tentativa de crear animales que no prosperó. En 1980 el paleontólogo Adolf Seilacher propuso una hipótesis que ha convencido a muchos biólogos. Seilacher cree que estos organismos se alimentaban cultivando algas o bacterias del azufre en el interior de sus tejidos blandos, a las que protegían del entorno y de las que se aprovechaban extrayendo nutrientes. No es algo demasiado sorprendente; hoy día lo hacen algunas especies de almejas y mejillones. Seilacher bautizó a la fauna de Ediacara como vendozoos, que no serían propiamente ni animales ni plantas, sino un tipo distinto antes desconocido. Sin embargo, descubrimientos más recientes de nuevos fósiles de ese periodo hacen creer que los seres de Ediacara sí eran auténticos animales. Se pueden identificar en ellos estructuras anatómicas que les relacionan con grupos como los moluscos, las estrellas de mar, los caracoles, las esponjas, los corales, los gusanos y hasta los artrópodos, que incluyen los insectos, arañas y ciempiés actuales. No es que la fauna ediacariense consista en tipos antiguos de esos animales actuales, sino que presenta características que sugieren que en ella aparecieron diseños biológicos que gracias a su eficacia han perdurado y evolucionado hasta nuestros tiempos.

Dickinsonia costata, uno de los organismos ediacáricos.
Aunque nos parezcan tan extraños, y tanto si los organismos de Ediacara fueron una tentativa fallida como el origen remoto de muchas especies actuales, lo cierto es que los animales prosperaron. Y de manera rápida e intensa, desde luego. En el plazo de cincuenta millones de años se desarrollaron elementos como la boca, el tubo digestivo, el ano o la cabeza. Si somos conservadores y no aceptamos la idea de que había algo parecido a gusanos hace mil cien millones de años (algo que Seilacher en concreto sí cree que ocurrió), el esquema corporal básico de los animales se formó en un periodo de tiempo bastante corto. ¿Cómo pudo pasar? Pues, como siempre, por la selección natural y la lucha por los recursos. Los animales del estilo ediacariense no buscaban su alimento, sino que o lo cultivaban o esperaban que llegase arrastrado por las corrientes, como hoy hacen las esponjas, las anémonas o los corales. Pero perseguir al alimento da mejores resultados. Ayuda a comer más. A cambio hay que desarrollar estructuras complejas, porque moverse y buscar implica nuevas arquitecturas biológicas. Por ejemplo, órganos de locomoción, que en los casos más simples son pelos surgidos de las células de la piel. También hacen falta músculos y un sistema nervioso. De hecho hacen falta sentidos que nos digan hacia dónde vamos y dónde puede hallarse una presa. El mundo ya no es igual de importante en todas las direcciones, como le ocurre a una esponja, a la que el nutriente le puede llegar de cualquier lado. Para un buscador de alimentos el mundo clave es el que se encuentra en la dirección en que se desplaza, es decir, lo que entendemos por adelante. En la parte delantera, pues, es donde deben concentrarse los sentidos principales. Por supuesto hacen falta un tubo digestivo y un ano para expulsar los excrementos, y cuanto más lejos se encuentre el ano de la boca, mejor. Desplazarse hacia adelante y tener un tubo digestivo hace que el diseño más correcto consista en ser alargado, y ser alargado resulta también más hidrodinámico para seres que viven en el agua. Estamos hablando de los comienzos de la simetría bilateral, en los que el cuerpo se divide en dos partes mediante un eje central y longitudinal. Si partimos a lo largo a un ser con simetría bilateral, como nosotros por ejemplo, y colocamos sólo una parte pegada a un espejo, parecerá que tenemos el organismo completo. Somos simétricos de lado a lado.
Lo más destacado de todo esto es que las principales innovaciones de los animales de hace ente 610 y 560 millones de años se centran en la parte anterior del cuerpo, en la que ahora llamamos cabeza. Acabamos de ver que cuando nos movemos de forma activa lo que hay delante es lo que más nos interesa, y por tanto en la zona anterior deben estar situados los órganos sensitivos primordiales. Por ejemplo, los receptores químicos que nos permitan oler el alimento, es decir, el sentido del olfato, o los ojos que nos faciliten saber dónde vamos y qué hay ahí. También es bueno que la boca se sitúe en esa posición, porque lo que capturemos habrá que llevarlo al interior lo más rápido posible, no se vaya a escapar. Igual ocurre con los oídos o con las antenas que sirven para palpar las cosas, mejor lo ponemos todo al frente. Pero los sentidos necesitan un gran número de conexiones nerviosas para ser útiles. Por tanto era de esperar que en la parte anterior del cuerpo se creara una central de procesamiento de los datos recogidos por los órganos receptores, cerca de ellos para que la respuesta a los estímulos sea más rápida. Esa acumulación de conexiones neuronales dio origen al encéfalo y posteriormente al cerebro. Ya tenemos una cabeza con todo lo más o menos necesario. En último término debemos nuestro cerebro, pues, a que algunas especies animales decidieron dejar de esperar la comida y fueron a buscarla por sus propios medios.
Para moverse también resulta útil una estructura flexible pero sólida que sostenga los músculos. Es decir, un esqueleto. Los primeros esqueletos eran líquidos. ¿Cómo que un esqueleto líquido? Pues muy fácil, incorporando agua a nuestro interior y manteniéndola a una presión mayor que la del exterior. La diferencia de presión nos dará solidez y al mismo tiempo la densidad de agua nos hará flexibles. Los esqueletos líquidos son muy frecuentes en la naturaleza incluso hoy día y la mayoría de los gusanos actuales los emplean. La lombriz de tierra es muy hábil excavando gracias a ellos, y sin su esqueleto líquido no podría horadar el suelo como lo hace porque no dispondría de la tensión interna necesaria. Pero los mejores esqueletos son los sólidos, formados por células llenas de calcio, quitina y otras sustancias minerales que concentradas forman compuestos muy duros. Un esqueleto sólido puede ser externo o interno. Lo mismo da para sus fines. Las langostas y los demás crustáceos, los insectos y los otros artrópodos, tienen esqueletos externos y les va muy bien. En ellos, como nosotros, apoyan sus músculos y tendones, y además les sirven de capa protectora frente a agresiones exteriores. En los vertebrados grandes, como anfibios, reptiles o mamíferos, los tendones arrancan desde el esqueleto interno hacia afuera, y en los animales de esqueleto externo la disposición muscular es la contraria, con los tendones creciendo de fuera a adentro. Eso es todo, pues la función resulta la misma.
La aparición de los esqueletos sólidos fue una buena noticia para los seres que los emplearon y un gran logro evolutivo, aunque al principio apenas se trataba de una estructura de apoyo muy liviana. El ser más antiguo descubierto con un esqueleto primitivo procede precisamente de la época de Ediacara. Ya vimos que algunos de esos organismos empezaban a desarrollar partes firmes, y a mediados de 2012 un equipo de la Universidad de California confirmó el hallazgo de una especie, bautizada con el nombre de Coronacollina acula, que poseía ya una arquitectura de sostén completa formada por partes sólidas. Este organismo tenía forma de campana y en su área superior presentaba una corona endurecida (de ahí su nombre) de la que pendía el resto del cuerpo. De esa corona salían cuatro largas espinas, de casi medio metro de largo, que le ayudaban a sostenerse en vertical y fijarse al lecho marino. La capa de sedimentos en que se ha encontrado a Coronacollina acula data de hace 560 millones de años, así que algunos biólogos empiezan a estar más convencidos de que aquella rara fauna ediacariense no se extinguió del todo, sino que el linaje de algunas de esas especies perduró y nos ha dejado inventos biológicos tan importantes como el esqueleto.
Desgraciadamente no hemos tenido aún la suerte de encontrar fósiles de animales en los que una cabeza en formación o un esqueleto en vías de desarrollo aparezcan claramente. Estamos esperando que en alguna parte del planeta un grupo de rocas esconda el insólito conjunto de coincidencias que se produjo en Ediacara Hills y nos rellene ese vacío. Pero sabemos que la evolución fue muy rápida porque algunos fósiles aislados así nos lo indican. Hace 550 millones de años ya encontramos organismos con conchas perfectamente formadas. Los ejemplos más rotundos consisten en un pequeño animal llamado Cloudina carinata, que presenta un caparazón bastante complejo un tanto parecido al de algunos moluscos actuales, como la cañaílla que tanto nos gusta comer. Los mejores fósiles de Cloudina carinata se han encontrado en Extremadura y nos presentan a un ser mucho más evolucionado que los extraños bichos de Ediacara. Y a continuación, con una velocidad vertiginosa en términos geológicos, tuvo lugar la primera gran diversificación de los animales, que se produjo en apenas diez millones de años y de una manera tan brutal que a esa época se le ha llamado la Explosión Cámbrica, ya que se produjo en la etapa de la Tierra conocida como Cámbrico. Aquí el registro fósil se enriquece de nuevo gracias a que las estructuras de los animales son más duras y mineralizan mucho mejor. Hace unos 540 millones de años encontramos ejemplares de animales perfectamente construidos e identificables, que se movían, cazaban, poseían esqueleto y boca y cabeza y todo lo demás, e incluso son reconocibles en relación a muchos tipos actuales de seres vivos.
Se han dado varias explicaciones para tratar de entender por qué, después de un larguísimo periodo de evolución muy lenta, la naturaleza pareció de pronto estallar en un frenesí de creación de criaturas. Por ejemplo, se propone que hubo una intensa proliferación de plantas acuáticas que facilitaron grandes cantidades de alimento a los animales de entonces. También se ha lanzado la hipótesis de que se generalizó entre los organismos la capacidad de sintetizar colágeno en altas cantidades, y el colágeno es la proteína esencial para construir cuerpos. Hay otras ideas, como que el oxígeno disponible en el agua alcanzó un nivel crítico que beneficiaba el metabolismo, o que una serie de mutaciones incrementaron el papel de los genes Hox, por lo que se disparó la variabilidad de los modelos biológicos básicos. El asunto sigue en discusión, pero lo cierto es que la Explosión Cámbrica está ahí y nos permite, por primera vez, contemplar a especies animales con toda la complejidad actual. Uno de los fósiles de esta época más conocido es el trilobites, que seguro han visto alguna vez porque los hay a millones. Aparecen en estratos de hace 540 millones de años y pervivieron hasta hace 250 millones de años. Lo hay de muchos tamaños, desde pocos centímetros hasta más de medio metro, y presentan una forma ovalada y aplanada, con la espalda cubierta por un gran caparazón que seguramente es el responsable de que hayan fosilizado tan bien. Si una persona sin formación en biología se encontrara con un trilobites vivo no se extrañaría lo más mínimo y pensaría que se trata de un cangrejo o una cochinilla. Porque lo trilobites son animales muy parecidos a muchos que hoy continúan conviviendo con nosotros. Tienen una cabeza con boca, encéfalo y, lo mejor de todo, ojos compuestos increíblemente buenos, similares a los de los insectos actuales. En algunas especies los ojos cuelgan de apéndices, al estilo de las gambas o los caracoles. Es posible que unos ojos tan estupendos contribuyeran a su éxito ecológico, pues los trilobites se extendieron por todos los mares del planeta. El tórax está formado por segmentos unidos que le permitían una notable movilidad, de los que sobresalen pares de pequeñas patas. Tienen branquias, órganos internos, sistema digestivo y nervioso, y torrente circulatorio con un corazón dorsal. El final de su cuerpo se llama pidigio, y consiste también en una serie de segmentos pero más fuertemente sellados entre ellos, entre los que aparece el ano. Se cree que se alimentaba de los nutrientes disueltos en el fango que filtraba a través de su boca, pero además podía cazar pequeñas presas. El trilobites es un animal hecho y derecho de hace tanto como 540 millones de años.

Fósil de trilobites de la especie Phacops rana, que vivió hace 405 millones de años.
Y no debió de estar solo. Simplemente, el caparazón y el éxito biológico del trilobites han facilitado que lleguen muchos ejemplares fósiles hasta nosotros. Sabíamos que durante la Explosión Cámbrica surgieron grandes cantidades de especies, pero nos faltaban más restos de las mismas. Y donde más necesaria era, la suerte acompañó de nuevo a los científicos. Cerca de las Montañas Rocosas del norte de Canadá, en una zona conocida como Burgess Shale, existe una amplia extensión de losas de pizarra que se formaron hace 515 millones de años a partir del sedimento de un fondo marino. Con el paso de los siglos la presión tectónica elevó las rocas hasta dos mil metros de altitud. Allí escondían un tesoro: una de las mayores concentraciones de fósiles del Cámbrico jamás conocida. El primero en descubrirlo fue un naturalista aficionado sin formación científica, Charles Walcott, que demostró sin embargo más habilidad manejando restos fosilizados que todos los catedráticos de su época. Walcott llegó en 1909 a Burguess Shale atraído por los rumores de que había cadáveres de extraños animales insertados en la rocas. Cuando lo vio con sus propios ojos no daba crédito. Allí, grabados delicadamente en las losas de pizarra, prácticamente expuestos a la superficie, se encontraban muchos de los animales que poblaron los océanos hace más de 510 millones de años. Hasta la fecha se han recogido casi ochenta mil fósiles de centenares de especies distintas y se han encontrado otros yacimientos del mismo periodo, uno de ellos incluso más espectacular que Burguess Shale situado cerca de la ciudad china de Chengjiang. Hoy día la datación de esta fauna alcanza hasta los 530 años de antigüedad, y en algunos casos del yacimiento chino se eleva hasta los 570 millones de años.
Como en Ediacara Hills, en Burguess Shale la fortuna se alió para preservar casi perfectamente los cuerpos de los animales. Todas esas especies vivían en la zona costera del mar y al parecer desde los acantilados se desprendían de vez en cuando grandes cantidades de arcilla. La arcilla caía a plomo sobre los animales y los enterraba de golpe. Gracias a su composición química y a la ausencia de oxígeno el suelo facilitó la impresión incluso de los tejidos blandos, de manera que estos seres mineralizaron estupendamente. Ver en vivo los fósiles de Burguess Shale es como viajar en el tiempo. Parece que podemos tocar y casi oler a esos animales. Y lo mejor es que muchos de ellos ya se corresponden sin duda con grupos de organismos actuales, como artrópodos, anélidos y moluscos. Además encontramos otros cuya estirpe no ha sobrevivido, pero que revelan caminos evolutivos paralelos que generaron multitud de formas vivas hasta agotarse. El estudio a lo largo de más de un siglo de los fósiles de Burguess Shale y de los otros yacimientos de la misma época nos ha desvelado la diversidad de la vida tras la Explosión Cámbrica, que aclara el origen evolutivo de muchos animales modernos. Cuando esos seres existieron habían pasado desde los primeros organismos remotamente zoomorfos, recordémoslo, apenas 230 millones de años. Cuando localiza ventajas evidentes ya sabemos que la selección natural puede trabajar muy rápido.
¿Cómo eran los animales de Burguess Shale? La mayoría no presenta caparazón aparente, pero sí esqueletos externos parecidos a los de los crustáceos actuales. También tienen cabezas dotadas de bocas muy potentes, por lo que debían ser sobre todo depredadores. Los cuerpos suelen terminar en una cola más o menos pronunciada y disponían de apéndices para atrapar a sus presas, al estilo de la trompa de un elefante o de los tentáculos de un calamar. En muchos ejemplares se han identificado ojos perfectamente formados. Algunas especies, como Opabinia regalis, disfrutaba de hecho de cinco ojos que le proporcionaban una visión circular de 360 grados. Otro, llamado Pikaia gracilens, podría ser el primer ancestro de los vertebrados ya que poseía un cordón cartilaginoso que encerraba una médula espinal. En general todos eran pequeños, de entre cinco y doce centímetros de longitud. Pero el más sorprendente de todos estos animales resultó mucho más grande, llegando al metro de largo. Se trata de Anomalocaris canadensis y debió ser el depredador más terrorífico de su época. Incluso si nos lo encontráramos hoy día saldríamos huyendo sin dudar. Parecido a una gamba enorme (de hecho «anomalocaris» significa textualmente «gamba extraña»), de su cabeza salían dos apéndices en forma de brazos armados con espinas muy afiladas con las que podía ensartar a sus presas, y la boca era una máquina de devorar compuesta por 32 láminas circulares provistas de pequeñas púas aserradas que se cerraban unas sobre otras como el obturador de una máquina fotográfica. Dotado de potentes aletas laterales y de exoesqueleto, está claro que se movía a gran velocidad. Pero lo más efectivo era su vista. Un estudio realizado en 2011 por miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas español sugiere que los dos ojos compuestos de este animal son los más elaborados encontrados hasta ahora en la naturaleza. Medían tres centímetros de diámetro y contenían 30.000 lentes cada uno. La visión de Anomalocaris canadensis debía ser excepcionalmente clara para cazar en aguas turbias, con una resolución que sólo se halla ahora en depredadores muy especializados como las libélulas. Era, en fin, un bicho muy evolucionado y tremendamente peligroso. Les dejo unas reconstrucciones de los tres animales de Burguess Shale que les he mencionado para que no tengan que estrujar su imaginación.
La conclusión más importante del estudio de la fauna cámbrica es que los diseños esenciales de la vida animal actual ya se hallaban presentes hace más de 540 millones de años. La evolución se aceleró en ese periodo y creó muchas formas que han perdurado hasta hoy. Algunas son tan importantes como los vertebrados, o sea, animales con esqueleto interno, que es el grupo al que pertenecemos nosotros. Los vertebrados también surgieron en la Explosión Cámbrica y el ejemplar más antiguo que se conoce fue encontrado en China, cerca de la ciudad de Yunan. Se le bautizó con el nombre impronunciable de Myllokunmingia fengjiaoa, y aunque algunos biólogos discrepan de que sea un vertebrado cien por cien no hay muchas dudas de que posee una espina cartilaginosa y, sobre todo, un cráneo. Es muy antiguo, datado en hace 530 millones de años, lo que no debe extrañarnos demasiado porque si los esqueletos externos están bien documentados en esa época resulta fácil aceptar que paralelamente se desarrollaran esqueletos internos. Con su cabeza, sus aletas, su cola y sus branquias, a este organismo le faltaba poco para ser un pez, y el paso para alzarse con el podio temporal de primer pez lo dio hace 525 millones de años otro animal bastante parecido, el Haikouichthys ercaicunesis. Haikouichthys ercaicunensis medía sólo dos centímetros y medio, pero en ese espacio disponía ya de cráneo separado del resto del cuerpo, branquias, una gran aleta dorsal y, sobre todo, de vértebras. Hay quien tampoco está de acuerdo en considerar a este animal como el primer pez, pero sin duda presenta un estadio muy cercano a la aparición de peces incuestionables como los ostracodermos, encontrados en estratos fósiles de hace 510 millones de años. Por cierto que los ostracodermos se llaman así porque añadían a su esqueleto interno un caparazón externo. Muchos depredadores debía de haber por ahí para necesitar tanta armadura.

Pikaia
gracilens. 
Opabinia regalis.
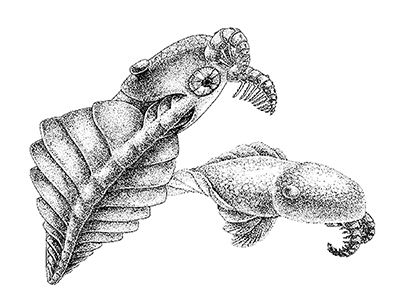
Anomalocaris nathorsti y Anomalocaris canadensis.
Fíjense que en apenas cien millones de años hemos pasado de los curiosos seres blandos de Ediacara a disponer de peces que igual hasta cocinaríamos con gusto. La Explosión Cámbrica dejó una gran riqueza biológica pero a cambio disparó la competencia por los recursos. Al cabo de un tiempo la existencia se hizo mucho más difícil, con Anomalocaris canadensis y otros cazadores al acecho y con una fuerte lucha por conseguir nutrientes. Se daban las condiciones para una actuación intensa de la selección natural, que provocó la extinción de numerosas especies. Nos dejaron sus magníficos fósiles y se fueron. Otras consiguieron evolucionar gracias a dotarse de novedosos elementos útiles. Por ejemplo varios tipo de peces llamados placodermos (sí, exactamente, con armadura externa similar a la de los ostracodermos) descubrieron hace 460 millones de años la mandíbula articulada, un hueso de la boca que se convierte en móvil y que resulta fantástico para comer, cazar y en definitiva para acceder a nuevos nichos alimenticios. Los placodermos han tenido tanto éxito que aún hay por los océanos algunos descendientes suyos. Por su parte, otros peces agrupados bajo la denominación de octeictios (que nombres más feos, desde luego, tienen todos estos peces) se dotaron de pulmones. Ocurrió hace unos 450 millones de años, y en principio parece que se trataba sólo de cavidades que se llenaban o vaciaban de agua para ayudar a la flotación, igual que hacen ahora los submarinos para ascender o descender. Una serie de mutaciones genéticas en los osteictios lograron que esos huecos se aprovecharan también para mejorar la captación de oxígeno, al tiempo que se especializaban como vejiga natatoria. Así, aunque sumaran en principio poco oxígeno al que llegaba por las branquias, los pulmones suponían un órgano útil por partida doble. Fue un triunfo, porque peces pulmonados muy próximos a los osteictios siguen existiendo, y no sólo eso: todos los animales terrestres venimos de ellos. Son nuestros antepasados por línea casi directa. Si recorriéramos el árbol genealógico de los seres humanos retrocediendo en el tiempo llegaría un momento en que nos encontraríamos con la fotografía de un osteictio entre nuestros ancestros. Además, algunos de estos peces empezaron a desarrollar, miren por dónde, aletas carnosas y fuertes dotadas de huesos internos.
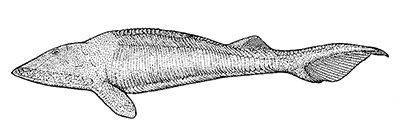
Hemicyclaspis, un pez ostracodermo primitivo muy abundante hace 420 millones de años.
O sea, que estamos seguros de que mares y océanos andaban muy concurridos a partir del Cámbrico. Parece que hace 450 millones de años hubo una drástica disminución del número total de especies, aunque los animales sobrevivientes se multiplicaron con gran eficacia. Y hace unos 420 millones de años ocurrió algo más. En esas aguas atestadas de seres vivos apareció un tipo de depredador terrible, el más voraz y mejor preparado para la caza que había existido hasta entonces. Un Anomalocaris canadensis, de hecho, constituiría un apetitoso bocado para esta nueva bestia. Estamos hablando de los tiburones. Pues sí, los tiburones son uno de los peces más antiguos que sobreviven, y lo seguirán haciendo si somos capaces de dejar de exterminarlos para hacer sopa con sus aletas.[29] En la actualidad se cuentan 368 especies de tiburones distribuidas por todos los mares del mundo, incluso en algunos ríos, y no son muy diferentes de los primeros tiburones que aparecieron. En todo caso los antiguos daban más miedo. Los océanos primitivos se llenaron de tiburones como el helicoprion, que tenía una dentadura en espiral y extensible, el hybodus, que podía comer peces más grandes que él, el edestus, con mandíbulas en forma de tijeras, o el más famoso, el Carcharodon megalodon, un tiburón gigantesco de hasta 18 metros de largo armado con más de un centenar de dientes tan largos como cuchillos de carnicero. Lo peor no eran sus bocas. La naturaleza nunca había producido antes un ser tan ágil, dotado de sentidos tan agudos, tan silencioso en sus movimientos, con una visión excelente, un olfato capaz de detectar rastros químicos a kilómetros de distancia y con la capacidad incluso de percibir las diminutas corrientes eléctricas generadas por otros seres vivos.
No se sabe en realidad la influencia de la aparición de los tiburones en los mares de hace 420 millones de años, pero eran depredadores invencibles y sin duda aumentaron la presión biológica sobre otras especies, bien por devorarlas directamente, bien por privarlas de alimento. El agua empezaba no sólo a ser un lugar incómodo y difícil, con muchos seres compitiendo por los mismo recursos, sino también cada vez más peligroso. Algunos organismos se adaptaron para refugiarse en las profundidades abisales del océano, donde hoy viven al menos seis mil especies diferentes a más de mil metros bajo la superficie. Pero había otra opción. Quizá salir del mar fuese una buena alternativa. Ahí fuera, cruzando el límite hasta ahora infranqueable de las costas, se encontraba la tierra firme. Un lugar extraño, expuesto a las radiaciones del sol y donde los movimientos no se veían facilitados por la flotación marina, donde había que extraer el oxígeno directamente del aire y donde un esqueleto fuerte no era sólo conveniente, sino necesario. Pero al otro lado de la balanza estaba el hecho de que las plantas colonizaron tierra firme hace 450 millones de años, así que en ese entorno extraño había ya muchas cosas que comer y nada que nos amenazara ni nos hiciera la competencia. Por eso, porque el nuevo nicho ecológico ofrecía grandes oportunidades, la selección natural empujó a algunos seres a intentar la aventura. Hace cuatrocientos millones de años más o menos algunos peces se animaron a abandonar el agua salada de los mares y penetrar en los continentes.
En tierra firme. Dinosaurios y mamíferos
Si alguna vez han visitado Singapur sabrán que la ciudad se dispone en torno a una profunda bahía que penetra hasta casi el mismo centro urbano. Hace un par de años allí estaba yo, leyendo tranquilamente junto al agua y descansando después del trabajo, cuando presencié una escena insólita: un pez feo y negro salió del agua, se subió (reptó, podría decir) hasta las gradas del muelle y empezó a mordisquear las algas que estaban adosadas a la piedra. Al cabo de un ratito, cuando le faltó aire supongo, regresó al agua, respiró, y volvió a salir para seguir comiendo; para moverse sobre las gradas usaba más su vientre que sus aletas. No podía creer lo que estaba viendo. A partir de ese día frecuenté el lugar y lo observé otras veces hacer lo mismo. En una de las ocasiones incluso atacó a una paloma que estaba por allí picoteando algas también. ¡El pez defendía su territorio terrestre! Algunas de sus excursiones para comer duraron más cuarenta segundos, según pude cronometrar. Eso ocurrió a principios de 2012 y desde entonces he intentado averiguar el nombre de ese pez, sin éxito. Es muy vulgar, parece una merluza mediana y negruzca. Pero sale del agua. Y se alimenta allí. Su esqueleto puede sostenerlo. Está aprendiendo a aprovechar un nuevo recurso nutritivo, y está claro que cuanto más tiempo logre aguantar la respiración, o más consiga asimilar algo de oxígeno del aire, más ventajas tendrá. Sé que hay muchos peces que se desplazan fuera del agua. El caso más conocido reside en la perca trepadora india o Anabas testudineus (no es en realidad una perca), que ha modificado sus branquias para que puedan almacenar agua y respira de ese depósito, lo que le permite largos desplazamientos terrestres. Tanto que llega a subir a los árboles usando sus espinas y su cola a modo de ganchos, de ahí lo de trepadora. Pero a mí me emocionó ver a mi feo pez negro saliendo del agua a rastras. Era como asistir en directo a un pequeño capítulo de la evolución.
De todas formas los biólogos intuyen que los primeros animales en aventurarse en tierra firme no fueron peces, sino crustáceos del estilo de las actuales cochinillas de humedad, esos bichitos que se enrollan sobre sí mismos formando una bola cuando los descubrimos. Pese a los muchos siglos transcurridos la cochinillas no son del todo animales terrestres, ya que necesitan estar en contacto con algo mojado para poder respirar, lo que hacen todavía mediante unas láminas similares a agallas. De esas cochinillas primitivas y de posteriores migraciones de otras especies parecidas se deriva la enorme cantidad de crustáceos, artrópodos y moluscos terrestres de hoy. Pero el camino a los mamíferos no pasa por ellos. La divergencia evolutiva fue anterior, en el mar. Nosotros provenimos según todos los indicios de los peces pulmonados. Lo que quiere decir que un pez pulmonado consiguió respirar oxígeno del aire, fortalecer su esqueleto para que aguantara su propio peso, adecuar su piel para soportar las radiaciones solares y transformar aletas en patas. Y aunque a los escépticos de la evolución les encanta decir que no hemos encontrado individuos que posean esas propiedades de forma parcial, lo cierto es que sí que los tenemos. Disponemos de fósiles que representan cada uno de esos pasos evolutivos y en algunos casos se trata incluso de animales que viven todavía. Podemos poner el ejemplo de los dipnoi, un grupo de peces que sigue existiendo en África, Sudamérica y Australia, lo que refleja su gran antigüedad y su origen común. Literalmente dipnoi significa «doble respiración», ya que estos peces usan por igual pulmones y branquias para respirar. El tipo australiano, llamado Neoceratodus forsteri, no sólo puede realizar largos desplazamientos por tierra firme, sino que para ello han fortalecido sus aletas con huesos resistentes que las acerca mucho a las patas. Aquí tienen la imagen de un Neoceratodus forsteri. ¿Les parece más anfibio que pez? Pues es un pez, pero un pez modificado, un eslabón evolutivo congelado de la etapa en que salimos del agua.

Neoceratodus forsteri.
La explicación de que sobrevivan especies como ésta, consideradas fósiles vivientes, resulta sencilla. La selección natural no actúa en línea recta. Cuando una especie se ramifica en varias no todas las descendientes cambian en igual medida. Una rama puede evolucionar muy rápido y otra quedarse prácticamente detenida durante siglos y siglos. Depende de muchos factores: la necesidad o no de nuevos nichos ecológicos, que se produzcan las mutaciones adecuadas, que la rama de cambio lento siga siendo viable en su entorno… Para nosotros esta diferencia de ritmos evolutivos es una suerte, pues nos permite contemplar a especies vivas que son como fotos fijas del pasado y nos dan muchas pistas de cómo se produjeron las sucesivas transiciones. Los fósiles vivientes se corresponden de forma sorprendente con los fósiles verdaderos de animales extintos.
En el año 2004 se produjo un gran hallazgo para la paleontología. Un grupo de científicos estadounidenses se trasladó a la isla Ellesmere, en el norte de Canadá, que hace cuatrocientos millones de años era una marisma tropical, convencidos de que allí se daban buenas condiciones para hallar restos de los animales que pasaron del agua a la tierra. Sus análisis se vieron espectacularmente confirmados cuando encontraron fósiles muy bien conservados de un pez que ya no era del todo un pez, sino que se acercaba mucho a lo que conocemos como anfibios o reptiles. Se le bautizó como Tiktaalik roseae, vivió hace 385 millones de años y sus características indican que supone un paso más allá, pero decisivo, en la evolución de los peces pulmonados. Tiktaalik roseae medía entre 75 centímetros y metro y medio. Tenía escamas y branquias como los peces, pero también disponía de pulmones perfectamente utilizables, de articulaciones en las extremidades que incluían hombros, codos y muñecas funcionales, un esqueleto con costillas y, por primera vez en la naturaleza, un cráneo unido al tronco por un cuello, lo que le permitía mover la cabeza sin tener que girarse entero. Incluso disponía de un sistema de audición modificado para percibir mejor los sonidos en el aire y no en el agua. Hoy día todos los biólogos están de acuerdo en señalar a Tiktaalik roseae como la transición definitiva entre un organismo marino y uno terrestre. Tal vez el animal actual que más se le parece sea el cocodrilo, que posiblemente se trate de un descendiente suyo bastante directo. Aquí tienen el fósil de la parte anterior de Tiktaalik roseae y una reconstrucción para que opinen.

Tiktaalik roseae.
Hemos encontrado más especies intermedias entre seres acuáticos y terrestres, pero tampoco es cuestión de hacer de este capítulo un listado de fósiles. Basta con que sepan que, vivos o extinguidos, la cantidad de especímenes intermedios hallados para casi cada paso de la evolución es ya abrumadora. Y eso que era difícil convertirse en fósil. Lo que ocurre es que en realidad todos los individuos, incluidos nosotros, somos ejemplos de especies intermedias entre algo y otra cosa, entre nuestros antepasados y nuestros futuros desarrollos. Ni Tiktaalik roseae ni ningún otro animal puede considerarse en sí mismo intermedio, como si su finalidad consistiera únicamente en avanzar hacia otra especie, porque todos los animales fueron y son formas de vida funcionales con una existencia propia enlazada con el proceso evolutivo. Los humanos calificamos de intermedios a algunos seres cuando presentan nuevas e importantes características debido a nuestra necesidad de ordenar para entender, pero se trata de un concepto que no existe en la naturaleza. Para la selección natural todas las especies son intermedias, igual que el eslabón de una cadena existe por sí mismo y a la vez como parte de la cadena. Es algo que nos demuestra no sólo la observación directa de los organismos, sino también la biología molecular. Las mutaciones genéticas se van sumando y almacenando en el ADN hasta que se expresan, pero antes de expresarse ya están presentes como factores potenciales de cambio en las especies anteriores que nosotros no vemos como intermedias. ¿Quieren un ejemplo? Pues sigamos con las aletas y las patas. En diciembre del 2012 un equipo de científicos andaluces anunció que habían localizado uno de los principales genes implicados en la transformación de aletas en patas. Se trata del gen Hox D13, y cuando se activa produce el crecimiento de huesos en las extremidades. Estos científicos hallaron que el gen Hox D13 está presente, aunque con niveles muy bajos de funcionamiento, en muchos peces actuales, así que cogieron embriones del pez cebra común, Danio rerio, y le insertaron mayores cantidades de ese gen. El resultado fue que los embriones desarrollaron gran cantidad de tejido óseo y aparecieron patas con los huesos precursores de muñecas y dedos. Nadie duda que el pez cebra es un pez puro, y sin embargo en sus entrañas genéticas están inscritos los pasos para llegar a caminar. ¿Eso quiere decir que el pez cebra es una especie intermedia? Ni mucho menos, porque el gen Hox D13 aparece en casi todos los peces. Significa, simplemente, que la evolución trabaja sumando alteraciones que en un momento determinado pueden terminar por expresarse. Por eso todos somos, en gran medida, especies intermedias para la selección natural.

Tiktaalik roseae.
La biología molecular nos está enseñando las alteraciones genéticas correspondientes a la mayoría de los cambios esenciales de los seres vivos. Así que ahora vamos entendiendo no sólo la secuencia de la evolución sino también su raíz química. El estudio de ADN de antiguos anfibios y reptiles nos dice que hace 360 millones de años ya se arrastraban por tierra firme animales semejantes a las serpientes, corrían anfibios parecidos a las salamandras y cazaban lagartos pequeños como iguanas o grandes como caimanes. También había muchas cantidades de crustáceos, moluscos, artrópodos e insectos primitivos andantes y voladores. Todo esto nos lo confirma, por su parte, el registro fósil. El ritmo de la evolución se aceleró de nuevo tras la conquista de tierra firme, dando lugar en relativamente poco tiempo a una enorme diversidad de organismos descendientes de los primeros invasores terrestres. A ello contribuyeron dos factores. Por un lado la gran masa de vegetación disponible para comer, que hizo de sustrato en la pirámide alimenticia. Por otro la riqueza de oxígeno en la atmósfera. Hace 360 millones de años el oxígeno alcanzó su máximo histórico, con un 35 por ciento del total de la composición del aire frente al 21 por ciento actual. Los primeros seres terrestres se abarrotaron de ese oxígeno tan nutritivo y sus metabolismos se dispararon. Comenzó la época de los bichos enormes, como las libélulas Meganeuropsis permiana, con una envergadura alar de casi un metro, o el escorpión pulmonado gigante Pulmonoscorpius kirktonensis, que alcanzó el metro y medio de la punta de las pinzas a la cola. Había moscas de ochenta gramos de peso y ciempiés primitivos que en la báscula superarían los doce kilos. Eran verdaderos seres de pesadilla. Las plantas crecieron igualmente de forma desmesurada. Y, por supuesto, también lo hicieron muchos reptiles primitivos. Algunos de ellos evolucionaron para dar origen a los dinosaurios.
La fascinación del hombre por los dinosaurios posee muchos elementos infantiles. Nos hipnotiza su tamaño y su ferocidad, sus garras y dientes, e incluso su inteligencia. En realidad nos asustan y por eso nos gustan. Pero no todos los dinosaurios daban mucho miedo. Ni tampoco todos eran grandes. A los biólogos los dinosaurios les interesan más por otras cosas. En primer lugar porque su triunfo se debió, en principio, a adoptar una postura bípeda. Aunque muchas especies volvieron posteriormente a andar sobre cuatro patas, todos los dinosaurios primitivos caminaban sobre sus extremidades traseras, que crecieron mucho, se situaron bajo el cuerpo, no a los lados del mismo, y desarrollaron pelvis y caderas ligadas al fémur. Con ello consiguieron ser los animales más veloces que habían existido nunca. Los humanos, a excepción de Usain Bolt, no somos muy veloces porque carecemos de un cuello fuerte y de una cola que nos ayude a equilibrarnos, y porque nuestras piernas no son demasiado robustas. Pero los dinosaurios sí tenían cuellos potentes, largas colas y piernas con músculos enormes. Correr mucho fue uno de los secretos de su éxito. El otro consistió en que se aprovecharon de un fenómeno conocido como Extinción Pérmica. Hace 250 millones de años, durante el periodo geológico llamado Pérmico, desapareció casi de golpe el 95 por ciento de la vida en los mares, y en tierra firme se extinguieron el 72 por ciento de los vertebrados y más de un tercio de los insectos. Ha habido otros procesos de quiebra biológica, pero aquél constituyó un verdadero cataclismo que acercó peligrosamente a la vida al borde de su final. Los sobrevivientes posiblemente fueron grupos aislados de individuos que a duras penas volvieron a reproducirse y poblar nuestro planeta. Tardaron millones de años en alcanzar niveles de población comparables a los anteriores. Nadie sabe con certeza por qué se produjo la Extinción Pérmica. Se han propuesto ideas como la explosión de una supernova cerca de la Tierra, el impacto de un asteroide o la emisión masiva de metano a la atmósfera a causa de un vulcanismo extremo. Seguramente hubo una única causa que nunca sepamos. Quizá en el futuro nuestra propia época se vea como un periodo de extinción biológica, ya que desde hace siglos están desapareciendo especies a gran velocidad y en grandes cantidades. Pero los futuros biólogos sí sabrá la causa de esa extinción. Se llama ser humano.
La catástrofe del Pérmico fue fatal pero le vino bien a los antecesores de los dinosaurios. Primero porque el aislamiento de los individuos supervivientes aceleró la selección natural. Hubo muchos mundos-isla en aquel entonces. Y segundo porque los reptiles en concreto se vieron sin demasiada competencia para prosperar. Hace 232 millones de años un tipo de animal comienza a dominar tierra firme. Se llama Herrerosaurus ichisgualantensis y gracias a alcanzar los seis metros de longitud no tenía muchos rivales que se enfrentaran a él. Era bípedo, veloz, disponía de grandes mandíbulas y de garras delanteras prensiles. Los biólogos creen que esta especie seguía siendo un gran lagarto superviviente de la extinción y por tanto aún no se trataba propiamente de un dinosaurio, pero representa una rama evolutiva cercana. El animal al que casi todos los especialistas otorgan el honor de ser el antepasado común de todos los dinosaurios es Eoraptor lunensis, y se parecía bastante… a un pollo. Apareció hace 228 millones de años y con sus treinta centímetros de altura y diez kilos de peso no podía dar mucho miedo. No se correspondía demasiado por tanto al nombre de dinosaurio, que literalmente significa «largarto terrible». Eoraptor lunensis no era terrible y ni siquiera carnívoro del todo, porque debía completar con vegetales una dieta basada en insectos y animales pequeños. Pero mirándolo al detalle no hay duda de que es un protodinosaurio en miniatura. Aquí lo tienen. Es bípedo, posee grandes dientes y garras capaces de atrapar a otros animales, y además una cola que le sirve de contrapeso al correr. Por cierto que desarrolló notablemente los huesos del tobillo, lo que le permitió una gran velocidad en carrera.
Los expertos en dinosaurios son tan apasionados que les cuesta ponerse de acuerdo en mucha cosas, pero hay casi unanimidad en opinar que Eoraptor lunensis dio lugar a todos los dinosaurios posteriores, desde el gigantesco y feroz Tyrannosaurus rex hasta el diminuto Fruitadens haagarorum, que ni siquiera llegaba al kilo de peso. También los grandes herbívoros como el diplodocus, tan largo como dos autobuses unidos, o el triceratops, con su imponente trío de cuernos y sus doce toneladas de peso, descienden de la rama ancestral del Eoraptor lunensis, así como los dinosaurios voladores y la aves actuales. La estirpe de Eoraptor lunensis es una de las más impresionantes de la historia de la Tierra y no hubiera sido posible sin el impacto de la Extinción Pérmica, que despejó el camino y disparó la variabilidad genética. A lo largo de 160 millones de años aparecieron miles de especies de dinosaurios tremendamente diferentes entre sí que dominaron las tierras firmes de nuestro planeta igual que los tiburones se hicieron dueños de los mares. La creencia general de que los dinosaurios se extendieron también por el agua es falsa. Nunca llegaron a adaptarse a la vida marina, y los famosos plesiosauros e ictiosauros fueron en realidad reptiles que volvieron al océano. Pero en el mundo emergido los dinosaurios reinaron y ocuparon todos los nichos ecológicos que la Extinción Pérmica había dejado libres. Evolucionaron con una enorme rapidez y eficacia para hacerlo.
En cualquier buena librería encontrarán muchos libros dedicados a los dinosaurios, y aquí de lo que estamos tratando es de cómo varió la vida a lo largo de la historia. Por eso lo que nos interesa sobre todo es qué aportaron los dinosaurios a la evolución. Sabemos por ejemplo que inventaron las plumas y posiblemente la sangre caliente, pero también el comportamiento gregario. Antes de ellos no se conocen casos de especies que colaboren para la caza con estrategias de grupo, o que cuiden a sus crías durante largo tiempo situándolas por ejemplo en el centro de la manada en épocas de migración. Los dinosaurios hacían todo eso y más cosas. Los descubrimientos más recientes confirman que algunas especies, como el popular velociraptor, lograron un alto grado de desarrollo cerebral y tal vez una notable inteligencia específica. Algunos especialistas consideran posible que una especie concreta llamada troodon o Stenonychosaurus inequalis llegara a disfrutar de sistemas complejos de comunicación e incluso tuviera conciencia como individuo. El troodon apareció tardíamente, hace unos 75 millones de años, pero existen muchos restos de él bien conservados. Los estudios sobre su grado de encefalización, la especialización de sus lóbulos craneales y la magnitud de sus circunvoluciones cerebrales no descartan del todo que pudiera percibirse a sí mismo. Aunque es muy difícil demostrar eso basándose sólo en el análisis de fósiles.
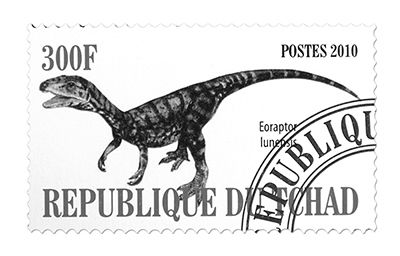
Eoraptor lunensis. Sello postal, Tchad, 2010.
Hay quien cree que si los dinosaurios no se hubieran extinguido seguirían siendo hoy los animales dominantes, y que alguna especie de ellos dotada de una inteligencia similar a la humana ocuparía nuestro lugar en la naturaleza. No es descartable, pero se trata de biología-ficción. Porque el caso es que los dinosaurios desaparecieron de la faz del mundo. Casi todos y de golpe. Sobrevivieron los antecesores emplumados de las aves actuales y quizá, durante algún tiempo, algunos pequeños ejemplares aislados que no lograron reproducirse demasiado. Sobre la causa de la repentina extinción de los dinosaurios hay bastante unanimidad: se considera como hipótesis más posible la caída de un gigantesco asteroide en lo que hoy es el norte de la Península de Yucatán, en México. Una investigación internacional publicada en febrero de 2013 da por definitivamente probada esta propuesta. Hace 66 millones de años (exactamente hace 66.038.000 años, sostiene el estudio), un asteriode de unos diez kilómetros de diámetro se precipitó sobre nuestro planeta. La explosión dejó en toda la corteza terrestre rastros de iridio y tectitas, unas pequeñas esferas cristalinas típicas de los impactos de meteoritos. El golpe fue terrorífico, equivalente a ocho mil millones de veces la potencia de la bomba de Hiroshima, y provocó tsunamis gigantescos, terremotos arrasadores por todas partes y sobre todo una oscura nube de polvo y partículas que ensombreció nuestro planeta durante siglos, disminuyendo drásticamente el número de plantas. Durante meses la Tierra se vio sometida a lluvias ácidas que quemaban la piel y hubo incendios destructores que arrasaron millones de bosques. En un entorno así animales como los grandes dinosaurios no podían sobrevivir. Ser grande tiene ventajas pero también inconvenientes, sobre todo que hay que comer mucho. Por lo tanto la fauna de gran tamaño es muy sensible a la falta de alimento. El registro fósil refleja la catástrofe y nos dice que los dinosaurios herbívoros murieron casi enseguida, y poco después los carnívoros grandes, así hasta la desaparición de los de menor envergadura. El impacto de aquel asteroide, conocido ahora como evento K/T, exterminó no sólo a los dinosaurios, sino también al setenta por ciento de las especies terrestres y el diez por ciento de las acuáticas. Aún ignoramos por qué unas sobrevivieron y otras no, pero posiblemente ser pequeño y vivir bajo el suelo ayudó bastante. Y había unos animales pequeños, huidizos y semisubterráneos llamados mamíferos que lograron aguantar el golpe. Como en una revancha biológica, si un cataclismo despejó el camino de los dinosaurios otro cataclismo los mató y dejó la puerta abierta para la proliferación de los mamíferos.
Así que los únicos dinosaurios vivos que podemos ver hoy día son las aves, y la mayoría de ellas tampoco impresionan demasiado por su ferocidad. Pero quizá no siempre sea así. Un biólogo estadounidense llamado Jack Horner, de la Universidad Estatal de Montana, está empeñado en resucitar a los dinosaurios mediante la ingeniería genética. Hacerlo al estilo de la película «Parque Jurásico», gracias a ADN recuperado, parece un propósito imposible porque todo el ADN de dinosaurio encontrado sufre un alto grado de deterioro. Pero lo que Horner quiere conseguir es reactivar los genes de dinosaurio que perviven, aunque apagados, en las aves actuales. Ha tomado como fuente a la gallina común, de la que hemos descifrado el genoma completo, y ya ha localizado el gen que produce dientes. Ahora está buscando las cadenas responsables de la aparición de garras en vez de alas y de aumentar el tamaño corporal. Horner cree que en 2018 tendremos algo parecido a un «dinopollo» o a un «pollosaurio», como él mismo lo llama. La idea tiene cierto interés científico y mucho interés económico. ¿Cuánta gente pagaría por tener semejante cosa para enseñarla a sus amigos? Seguro que un montón. Por ahora este científico lleva recaudados dos millones de dólares para financiar su extravagante experimento. La mayor parte de los expertos, aunque cuestionan la iniciativa de Horner, creen que no es descabellado que logre producir su engendro biológico.
Mientras esperamos a los dinopollos, sigamos con lo nuestro. ¿Qué pasó tras la extinción de los dinosaurios, en aquella Tierra atormentada por el impacto del asteriode? ¿Los mamíferos, que tomaron el testigo de animales dominantes, evolucionaron rápidamente? Pues sí y no. Al principio las condiciones eran tan duras que quienes más prosperaron fueron los lagartos comunes, sobre todo los carroñeros. Tenían mucho que comer. Hasta hace unos 55 millones de años esos mamíferos primitivos, tímidos y posiblemente de hábitos nocturnos no empezaron a aventurarse a conquistar los nichos ecológicos dejados libres por los dinosaurios. Pero una vez que se atrevieron su triunfo resultó fulminante. En pocos millones de años los mamíferos ancestrales se dividieron en ramas evolutivas que dieron lugar a la fauna actual, desde los leones a los elefantes, de las ballenas a los monos, de la musaraña al antílope. Parece que una característica fundamental en esta rápida diversificación fue, como en el caso de los dinosaurios, poseer sangre caliente y aprender a conservar el calor. Si los dinosaurios inventaron las plumas, los mamíferos inventaron el pelo a partir de los mismos genes. La sangre caliente y el pelo permiten regular la temperatura del cuerpo y eso da muchas ventajas en climas fríos o condiciones inhóspitas como que se vivieron en aquellas épocas traumáticas. Así que podemos decir que dinosaurios y mamíferos, separados en el tiempo, compartieron las mismas estrategias evolutivas. Por eso su historia presenta tantos paralelismos. Hay otro elemento en común: como los dinosaurios, todos los mamíferos descienden también de una única especie ancestral.
¿Cómo era ese primer mamífero, y de dónde venía? Pues se trató de una evolución de los reptiles que empezó hace 250 millones de años y tardó nada menos que 25 millones de años en afianzarse. El desarrollo fue tan lento porque, recuerden, las fechas coinciden con el esplendor de los dinosaurios, que seguramente encontraban muy apetitosos a esos pequeños animales y los mantuvieron a raya, tanto en número como en capacidad de extenderse geográficamente. Los primeros mamíferos se limitaban a esconderse en madrigueras y salir por la noche a intentar comer algo. El paso de reptil a mamífero está bastante bien documentado, tanto en los análisis genéticos como en el registro fósil. Algunas de nuestras características ya estaban de hecho presentes en ciertas clases de reptiles. Por ejemplo, la de dar a luz a crías vivas. Actualmente hay reptiles que lo siguen haciendo, conservan e incuban sus huevos en el interior del cuerpo y paren a sus descendientes ya formados por el mismo canal en el que se deposita el esperma. Hace 250 millones de años algunos reptiles también desarrollaron bigotes sensibles como mejoras para el tacto y el olfato, y empezaron a cubrirse de una pelusilla calefactora. Para los amantes de las especies intermedias podemos citar a los terápsidos, reptiles ya de sangre caliente y probablemente cubiertos de pelo. El Thrinaxodon liorhinus tiene nombre de medicamento pero es en realidad el más abundante de los terápsidos en el registro fósil. Vivió hace justo 248 millones de años y se extinguió pronto, pero puede ser que de él desciendan los siguientes protomamíferos. Entre otras innovaciones importantes este animal se dotó de un diafragma muy parecido al nuestro que mejoraba su capacidad respiratoria.
El siguiente paso evolutivo está espléndidamente representado por un perfecto eslabón perdido (o sea, ya encontrado) entre reptiles y mamíferos, tanto que los paleontólogos no aciertan en situarlo en un grupo o en otro. Se llama Cynognathus crateronotus, medía un metro de largo y se asemejaba a un perro extraño, de gran cabeza, cuerpo robusto, patas cortas y rabo grueso. Detesto poner tantos nombres científicos, pero es que la mayoría de los animales de los que hablamos no tienen otro. Cynognathus crateronotus disponía de elementos muy interesantes. En primer lugar, estaba totalmente cubierto de pelo. Que un reptil tenga pelo nos parece raro porque todos los actuales lo han perdido, o más bien nunca llegaron a desarrollarlo, pero los reptiles peludos fueron frecuentes en la época de los dinosaurios. En segundo lugar, nuestro eslabón perdido/encontrado era de sangre caliente, y su cráneo tiene todas las características de los mamíferos, incluido un magnífico hocico con bigotes y un cerebro de buen tamaño. La excepción reside en la mandíbula inferior, que se formaba a partir de dos huesos y no de uno como en nosotros. Sin embargo sus dientes se han comparado con los de un mastín moderno y su esqueleto era casi tan flexible como el de los actuales mamíferos. No sabemos si daba de mamar a sus crías, pero para muchos biólogos Cynognathus crateronotus supone, si no el antecedente de todos los mamíferos, algo muy parecido. Una especie descendiente de él fue el origen de nuestra fructífera estirpe. Les dejo la ilustración del aspecto de este casi seguro antepasado nuestro.
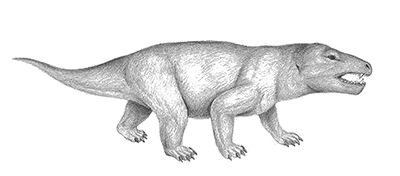
Reconstrucción de Cynognathus crateronotus, el más probable antecesor de los mamíferos [ANNE MUSSER].
En cualquier caso la presencia de mamíferos claros es ya segura hace 210 millones de años. Gracias al análisis genético y anatómico de 4.500 características correspondientes a 86 especies actuales y desaparecidas los científicos han podido fijar que nuestro único ancestro directo, con mamas ya funcionales y todo lo necesario para ser un mamífero, tenía el aspecto de una rata muy grande y peluda con el hocico largo. Lo siento, pero así es. Para colmo vivía en madrigueras subterráneas, se alimentaba de noche y fue derivando lentamente hacia otras especies muy parecidas entre ellas a lo largo de 150 millones de años. Atrapados entre los dinosaurios y los no menos agresivos reptiles, esos animales constituía seres casi insignificantes en su época. Pero su conservadurismo biológico era sólo aparente. De manera silenciosa y casi furtiva estuvieron almacenando en su código genético un gran número de mejoras que permitieron su estallido evolutivo tras la desaparición de los dinosaurios, cuando la falta de depredadores y un entorno hostil los favorecieron. Entre esas mejoras se cuentan una alta especialización de la vista, el oído y el olfato, y un gran desarrollo del sistema nervioso y del cerebro, encargado de gestionar la enorme carga de información externa que le iban proporcionando sus refinados sentidos. Los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio se volvieron mucho más efectivos que los de los reptiles y el esqueleto se aligeró sin perder resistencia. Las mamas resultaron órganos muy útiles porque dispararon la tasa de supervivencia de las crías y en caso de peligro permitían a la madre alimentarlas sin tener que exponerse al exterior. Todos esas mutaciones beneficiosas se acumularon en los mamíferos durante siglos y les permitieron diversificarse con gran profusión cuando llegó su oportunidad.
En la actualidad los descendientes de esa rata asustadiza dominamos la Tierra. Los mamíferos somos los organismos más complejos y evolucionados. Hemos desembocado en casi 5.500 especies diferentes que ocupan todos lo nichos ecológicos del planeta. Entre nosotros se encuentra el animal actual más grande, la ballena azul, con 160 toneladas de peso, y algunos tan pequeños como murciélagos que apenas alcanzan los dos gramos. Hemos colonizado todas las tierras emergidas, las cimas de las montañas, los cielos, el subsuelo y las aguas, tanto las dulces como las oceánicas, en cualquier clima y entorno, lo que nos da idea de nuestro potencial biológico. Con todo, la gran aportación de los mamíferos a la vida es el desarrollo de un sistema nervioso altamente complejo que combina un gran cerebro con una médula espinal de rápida respuesta a los estímulos. El cerebro de los mamíferos es una maravilla sin igual en la naturaleza: especialmente extenso y bien organizado en grupos como los delfines y primates, los mamíferos han dado lugar a un caso único en la historia de la selección natural, el nacimiento de la inteligencia abstracta y de la plena consciencia. Sólo ha ocurrido una vez que sepamos, y ha sido en nuestra especie, el Homo sapiens. Eso es algo que bien merece un capítulo aparte.
25 Uno de esos precursores de la idea de la evolución fue el propio abuelo de Darwin, el médico y botánico Erasmus Darwin, quien en 1794 había publicado un librito apuntando tal posibilidad, aunque de una forma muy vaga.
26 Mucha gente cree que dos especies diferentes no pueden tener descendencia, pero eso es incorrecto. En casos de mucha proximidad evolutiva, el cruce de dos especies distintas da lugar a un ejemplar mixto y sano. Sin embargo, la clave está en que el descendiente del cruce será estéril, no podrá tener hijos, porque los códigos genéticos heredados resultan incompatibles para formar nuevos individuos. El ejemplo más conocido lo constituyen los mulos, producto de aparear una yegua con un asno o burro. El mulo vive sin problemas, pero nunca llegará a procrear.
27 Mucha gente cree que el arca de Noé se posó en el monte Ararat, que también está en Turquía. En realidad la Biblia no especifica el sitio exacto, se refiere a que el arca tocó tierra «en las montañas de Ararat». Y Ararat era entonces el reino asirio de Urartu, Ararat en su nombre hebreo, un país situado en lo que hoy es la Armenia turca.
28 Como ocurre siempre en biología, cada vez que afirmamos algo como norma podemos encontrar alguna excepción. En el caso de las especies derivadas sí puede ocurrir que coexistan la especie madre y la hija si la evolución ha sido muy rápida. Pero por lo general la especie madre muta a su vez y resulta muy infrecuente que persista en su condición original. Por tanto no podríamos hablar en propiedad de especies madre e hija, sino de un ancestro común.
29 Cada año matamos cien millones de tiburones, la mayoría de las veces por deporte (¿?) o para comernos sólo la aleta, muy apreciada en Asia como manjar. La pesca indiscriminada ha puesto a numerosas especies de escualos en serio peligro de extinción, con una disminución contrastada en el censo de ejemplares de hasta el 90 por ciento en los últimos 25 años.