Capítulo 7
CRECIMIENTO O DECRECIMIENTO
¿Cuánto se crece?
¿Alguna vez habéis oído hablar de la «economía de la felicidad»? ¿Y del «decrecimiento feliz»?

Probablemente no.
Y quizá os parezca un poco extraño asociar una palabra tan fría como economía a una tan cálida como felicidad.
O quizá os parezca completamente normal, porque pensáis que tener mucho dinero da la felicidad.
Pues bien, hay economistas que sostienen una cosa muy fácil de comprender y que va un poco a contracorriente: no está comprobado que quien tiene más riqueza sea más feliz que quien tiene menos. En otras palabras, el crecimiento económico no siempre conlleva la felicidad.
Pero, antes de adentrarnos en estas teorías, tratemos de comprender qué significa crecimiento para los economistas.
Vamos a conocer a un experto en la materia. Se trata de un amigo que vive y da clase en Chicago desde hace muchos años, pero estos días está en Londres para pronunciar una conferencia.
Nos encontraremos con él en el pub de Highgate, ¿os acordáis? En el mismo en el que conocimos a Karl, Adam, Joseph y David, los economistas que nos acompañaron en el capítulo 3.

Una vez dentro, de entre los clientes se levanta el anciano Adam Smith, que con sus formales maneras viene a saludarnos y nos acompaña a la barra.
Karl Marx también está aquí esta noche. Está sentado en una mesa con un amigo y conversan animadamente sobre algo. No vemos a David ni tampoco a Joseph. Quizá este último esté en su esquina en penumbra observando la sala.
En cambio, esperándonos en la barra hay un hombre alto de aspecto tímido. Es Robert Lucas, un economista estadounidense.

—Hola, profesor.
—Hi!
—Profesor, ¿se ha hecho daño?
—No, ¿por qué?
—¡Porque ha dicho «ay»!
—No, claro que no. En inglés «hi» quiere decir hola. Y podéis llamarme Robert. En las universidades estadounidenses no somos tan formales. ¿Cómo puedo ayudaros?
—Queremos saber más sobre el crecimiento económico. Sobre todo, nos gustaría saber qué significa que la economía «crece».

—Hay varias maneras de definir el crecimiento. Según la más utilizada, la economía crece cuando aumenta la cantidad de bienes producidos en un cierto periodo de tiempo.
—Entonces, la economía crece cuando lo hace el PIB, mejor dicho, cuando lo hace el PIB per cápita, ¿verdad?
—Yes! De hecho, el principal indicador de crecimiento es precisamente el producto per cápita, que se calcula una vez al año (o cuatro veces al año). ¿Recordáis cómo se obtiene?
—Sí, es el PIB de un país dividido entre su número de habitantes. Lo hemos aprendido en la página 89.
—Exacto. ¿Y qué indica el PIB per cápita?
—Pues indica cuál es la cantidad de riqueza producida por cada habitante.
—Yes! Correcto. Y si aumenta el PIB per cápita, entonces también sube el nivel de vida. Si el PIB per cápita ha aumentado, quiere decir que se ha producido más, y que por tanto se ha incrementado la cantidad de renta generada para cada ciudadano y, como consecuencia, ¡su riqueza!
—Y también debería aumentar su felicidad, ¿no? Cuanto más dinero, más videojuegos, más viajes, ¡más de todo!
—¡No, no, no! No está demostrado que al aumentar el producto per cápita aumenten también el bienestar y la felicidad. Pero sobre este punto volveremos dentro de un rato. Antes tenéis que entender un poco mejor qué significa crecer...
Un poco de historia
Durante gran parte del primer milenio, hasta casi finales del siglo xv, el país con el producto per cápita más alto del mundo era... ¡China!

Luego, durante un par de siglos, la primacía pasó a las ciudades italianas, como Venecia y Génova.
—Robert, perdone, ¿Italia fue el primer país en la clasificación del crecimiento económico?
—No toda Italia, solo algunas ciudades.
—Ah, ya me parecía...
—A partir del siglo XII y hasta finales del XVI, las ciudades de Génova y Venecia en particular vivieron una etapa de riqueza extraordinaria, principalmente debido al desarrollo de actividades comerciales con Oriente.
—¡Claro! Hemos conocido a Bassanio, un comerciante veneciano que hizo fortuna precisamente en Oriente. ¿Y luego qué pasó?
—Posteriormente, el comercio con Oriente fue perdiendo importancia a favor del comercio con América, descubierta por Colón. A partir de finales del siglo XVI, las diferencias en términos del PIB per cápita entre los distintos países del mundo empezaron a ser poco relevantes. Y así continuó la situación hasta el siglo XIX, cuando un grupo de países de Europa occidental, Norteamérica y, posteriormente, de Asia y Sudamérica empezaron a crecer rápidamente.
—¿Y en África?

—Desgraciadamente, este desarrollo no fue igual en los países de África, de Europa oriental y en algunas zonas de Asia y de Sudamérica.
—Entonces, ¿se produjo una especie de división en dos bloques?
—Exactamente. El caso del continente africano es representativo. En África, desde la Antigüedad se desarrollaron algunas de las civilizaciones más ricas de la historia del ser humano, como el Antiguo Egipto, el reino de Nubia, los reinos etíopes o las colonias fenicias.

—¡Por no mencionar el imperio del Gran Zimbabue o del Congo!
—¡Exacto! En la Edad Media, en muchas zonas del continente africano el nivel de vida era superior al europeo y algunos objetos de aquella época demuestran que poseían conocimientos técnicos superiores.
—¿Y luego qué pasó?
—El factor principal del débil crecimiento africano desde la Edad Media en adelante se debe a un menor desarrollo tecnológico. A esto se sumó que los enormes recursos naturales del continente se destinaron al comercio exterior, situación que aprovecharon los mercaderes extranjeros: persas, indios, árabes, chinos, antes de que en el siglo xv llegaran los portugueses y comenzara la trata de esclavos.
—Y luego tuvieron también colonialismo, ¿no es verdad?
—El colonialismo terminó de empeorar la situación, porque las potencias europeas se repartieron el continente africano sobre el papel y administraron los territorios asignados tratando de explotar al máximo las riquezas sin efectuar inversiones.

—Pero ¿no parecía que en los años cincuenta del siglo pasado las cosas habían cambiado?
—Aparentemente sí. La reconstrucción de las economías de los países desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial hizo que aumentara la demanda de materias primas producidas en los países africanos. Pero lo que sucedió fue que se explotaron los recursos naturales de África sin poner las bases para un desarrollo sólido en los años siguientes.

—¿Y los economistas qué opinan de esto?
—A partir de los años setenta del siglo pasado empezaron a preocuparse por tratar de entender por qué la economía de algunos países crece más que la de otros y ver si existe la posibilidad de que los más pobres alcancen a los más ricos (convergencia).
Cómo se consigue crecer
La teoría del crecimiento ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo.
Según los economistas, lo que determina el aumento de la producción (es decir, de la riqueza) son dos elementos principales: el capital y el trabajo.
Cuanto mayor sea la cantidad de capital (dinero) y de trabajo en una economía, mayor será el nivel de producción que esta consiga alcanzar.
—Robert, disculpe: ¿entonces el ser humano, la investigación científica y el conocimiento no desempeñan ningún papel en el crecimiento?
—Según este primer modelo, el modelo de Solow, no.
—Pero ¿no es un poco raro? Cabría esperar que a mayor investigación y mayor conocimiento, es decir, con un capital humano de mejor calidad, se acelerara el crecimiento de un país.
—Yo estoy de acuerdo con vosotros, y os diré algo más: el PIB per cápita de un país no es la única manera de medir la riqueza. En el caso de un país en el que haya una mala distribución de la riqueza (un país con pocas personas que tengan mucho y muchas que tengan poco), el PIB per cápita no representa la situación de los estratos más desfavorecidos de la población.
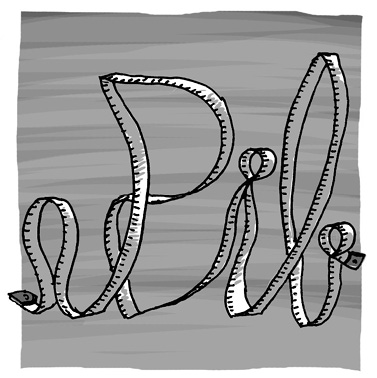
—¿Cómo se hace entonces? ¿Hay otras maneras de medir la riqueza?
—¡Claro!
—¿Por ejemplo?
—La alternativa más simple es el consumo per cápita. Pero existen otros indicadores, aparte del consumo y la producción.
—¿Cuáles son?
—El más famoso es el índice de desarrollo humano.
—¿Y qué tiene en cuenta este índice?

—La riqueza producida, la esperanza de vida al nacer, el nivel de alfabetización. La ONU lo lleva calculando unos cuantos años.
—¡De modo que hay teorías que van más allá de los límites del modelo de Solow!
—Of course! Estas teorías parten de los resultados de Solow, pero también consideran el capital humano, el gasto público y los conocimientos.
—¡Ah, ya vemos! ¿Y cómo se llaman?
—Son las teorías del crecimiento endógeno: según esta manera de ver las cosas, el progreso técnico también puede depender de la acumulación de capital humano, de los intercambios internacionales o de la Administración Pública. La Administración Pública puede incrementar el gasto público e invertir en capital humano, aumentándolo. Un punto importante es que las inversiones en capital humano las realice principalmente el Estado, no las empresas privadas.
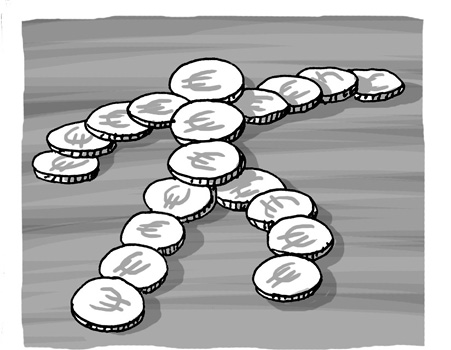
—¿Por qué?
—Porque las inversiones en capital humano son muy altas y dan rendimiento a muy largo plazo.

—Entonces, a ver si lo hemos entendido bien: si el crecimiento también depende del capital humano y las inversiones en capital humano son primordialmente de naturaleza pública, ¿nos está diciendo que el libre mercado por sí solo no es capaz de llevar la economía a un nivel de crecimiento adecuado? Si le oyera Smith...
Y, efectivamente, el viejo Adam está preparado para intervenir en nuestra conversación. Está claro que tiene algo que decir al respecto. Mirad, ahí llega.
—Pero ¿qué decís? Han pasado trescientos años desde que demostré que la mano invisible del mercado lleva a los sistemas económicos a alcanzar el equilibrio.
—¡Lo sentimos, querido Adam! No es culpa nuestra... Es que la teoría del crecimiento endógeno nos explica que la implicación del sector público es imprescindible para dar valor al conocimiento y, por tanto, para determinar el crecimiento de un país. No se enfade...
Indicadores alternativos de la riqueza de un país
Karl Marx está quieto en su mesa, escuchándonos en silencio. No ha seguido todo lo que nos ha contado Robert, sino solo la última parte del discurso, que parece que ha llamado repentinamente su atención.
—¡Muchachos, qué alegría volver a veros! ¿Puedo invitaros a una cerveza?
—Pero, Karl... ¡nosotros no bebemos alcohol!
—Uy, es verdad. ¡Qué metedura de pata! Os he escuchado comentar algunas nuevas teorías económicas. Quizá hayáis oído hablar de la teoría del desarrollo sostenible...
—La verdad es que sí, pero no sabemos exactamente qué es, quizá Robert nos pueda ayudar.
—Probad a preguntarle qué es... Estos economistas modernos no se sientan nunca en nuestra mesa y no nos hacen partícipes de sus discusiones. A mí, sin embargo, esto me interesa mucho... Os prometo que me quedaré quietecito en mi mesa sin crear polémica.
—Júrelo.
—De acuerdo, lo juro.

El desarrollo sostenible

Según los partidarios de esta postura, el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para determinar que en un país haya progreso y bienestar.
En una sociedad hay un desarrollo sostenible solo si, además de preocuparse por crecer económicamente, se compromete a:
1) proteger el medio ambiente;
2) no violar los derechos de las personas en aras del beneficio;
3) evitar que existan países pobres o países en los que no se respete la libertad individual;
4) dejar a las generaciones futuras un mundo mejor.
—Robert, ¿por casualidad los economistas han conseguido encontrar un indicador para medir todas estas cosas?
—¡Por supuesto! Un indicador que tiene en cuenta estos aspectos es el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES), conocido también por sus siglas en inglés, ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare).
—¿Y cómo funciona ese IBES o ISEW?
—Para calcularlo se tienen en cuenta muchas cosas, entre ellas el agotamiento de los recursos naturales y los costes económicos asociados a la degradación ambiental. Además, se toma en consideración el valor económico del tiempo libre y del trabajo doméstico no remunerado.
Tras el rostro de Robert Lucas ¡ha aparecido otro!
No, Robert no se ha multiplicado...
Debe de ser otro economista interesado en este tema, quizá ese señor un poco excéntrico, con barba, que estaba sentado junto a la barra.

—Permitidme que me presente, chicos. Soy Serge Latouche, economista y filósofo francés.
—Encantados de conocerlo, Serge.
—Veréis, el crecimiento económico no lleva necesariamente a una mejora del bienestar de los seres humanos, ni tampoco aumenta las probabilidades de supervivencia de los seres vivos...
—Sí, eso ya lo sabemos.
—Pero quizá no sepáis que los recursos naturales son limitados, por lo que la economía mundial no puede crecer hasta el infinito.
—¿En qué sentido?
—Tomemos un ejemplo sencillísimo: para que el coche funcione, vuestros padres compran gasolina. Cuando se termine, el depósito del coche necesitará más gasolina, que vuestros padres tendrán que comprar.

Esta carga de gasolina también se terminará y de nuevo habrá que comprar carburante. Y así sucesivamente, en un proceso que podría parecer infinito, pero que no lo es. El petróleo del que se extrae la gasolina antes o después se acabará, porque en nuestro planeta hay una cantidad limitada de este recurso natural. ¡Y no existe un modo de fabricarlo de la nada!
—Y entonces nosotros nos quedaremos sin gasolina y, de paso, habremos contaminado muchísimo el medio ambiente...
—Lo habéis entendido muy bien. Entonces, yo digo: ¿qué sentido tiene producir, producir, producir y seguir consumiendo los recursos de nuestro planeta? Ha llegado el momento de considerar la posibilidad de que la disminución de la producción, y no su aumento, sea la única vía sostenible para el sistema económico.

—¿La disminución de la producción? Según la definición de Robert, ¡disminuir la producción implica decrecimiento! Es decir, la reducción de la riqueza producida...
—Así es, ¡yo estoy hablando de decrecimiento! Pero decrecimiento no implica pobreza y retroceso en el tiempo, ¡no os dejéis engañar por las palabras!
—De acuerdo, entonces usted propone disminuir la producción, es decir, decrecer, y según usted esto es una cosa positiva.
—Exacto. El error de fondo de las teorías del crecimiento que os ha contado Robert hasta ahora es que consideran la producción de objetos de una manera genérica. Pero hay que saber distinguir entre un bien y una mercancía.
—¿Bien y mercancía?

—Una mercancía es un objeto (o un servicio) que se puede intercambiar, pero del que no se tiene necesidad. Un bien, en cambio, es un objeto (o un servicio) que satisface una necesidad real.
—Pero, disculpe, hasta ahora hemos tenido en cuenta el crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto), en el que se basa toda la economía mundial. En el PIB se incluyen lo que usted llama mercancías y lo que llama bienes...
—Os diré algo: en el PIB se tienen en cuenta únicamente los objetos que dan lugar a una transacción de dinero. Si esta no se produce, un bien, aunque sea primario, no contribuye al crecimiento del PIB.
—El PIB, entonces, no mide los bienes...
—No, el PIB solo mide las mercancías y aquellos bienes que son mercancías en sí mismos. Pero, como os decía antes, algunos bienes no son mercancías.

—¿Por ejemplo?
—Los objetos que se producen para el autoconsumo, o los servicios que se prestan gratuitamente a un familiar o una persona a la que apreciamos.

—Si hay bienes que no son mercancías, entonces, ¡también existen mercancías que no son bienes!
—¡Eso es! Y la reducción de la producción debería aplicarse precisamente a estas últimas: las mercancías de las que no se tiene una necesidad primordial. De este modo, el decrecimiento no solo no supone una reducción del nivel de calidad de vida, sino que, a largo plazo, comporta mayor felicidad y bienestar.
—¿De qué manera?
—Tomemos el caso de una familia que cultiva un pequeño huerto. Esta familia no comprará fruta ni verdura. De esta manera, disminuye la demanda de esas mercancías y el PIB del país. Al mismo tiempo, sin embargo, la familia no renuncia a nada. Es más, de hecho, ¡se alimenta de una manera más sana!
—¿Y qué nos dice del progreso tecnológico?
—En mi opinión, las nuevas tecnologías nos permitirán crear nuevas formas de producción alimentadas con recursos completamente renovables. Sin embargo, el uso de técnicas más eficaces y ecológicas llevará a la gente a sentirse más libre de utilizar los objetos producidos. Por ello, el efecto positivo se neutraliza completamente por el crecimiento del consumo más allá de lo necesario (de nuevo, mercancías en lugar de bienes).
—¿Y qué piensa del desarrollo sostenible del que hablábamos antes?

—«Desarrollo» y «sostenible» son dos términos que no tiene sentido asociar. El desarrollo lleva al aumento del consumo, que supera las capacidades del planeta de generar recursos. ¿Os acordáis del ejemplo de la gasolina?
—Según usted, por tanto, el crecimiento es insostenible para el planeta...
—¡Claro! El decrecimiento, en cambio, permitiría reducir las desigualdades entre países, haciendo que las condiciones de vida en los países emergentes fueran menos duras.
Microcréditos, finanzas éticas y comercio justo
Si queremos que los países emergentes lleguen a tener condiciones de vida adecuadas, es primordial conseguir que las personas que viven en condiciones de pobreza accedan a los servicios financieros.
En los países pobres, a los que también se los denomina países en vías de desarrollo, hay millones de familias que viven gracias a pequeñas actividades empresariales, generalmente de carácter agrícola.
Esto se denomina economía informal.

Un hombre de rasgos asiáticos, vestido con una preciosa túnica naranja, se sienta en nuestra mesa. Se trata del economista bangladesí Muhammad Yunus.
—Buenos días, señor Yunus. ¿Por qué estas actividades son solo de supervivencia?
—El problema es que estas empresas diminutas, estas microempresas, no pueden obtener préstamos de los bancos precisamente porque son demasiado pequeñas y no consiguen crecer.
—¿No pueden obtener ni siquiera una financiación acorde a su tamaño?
—Por lo general, están destinadas a permanecer estancadas en una situación de pobreza continua y a sucumbir cuando se presente la más mínima dificultad, como una mala cosecha.
—¿Usted qué propone para resolver esta situación?
—Yo he creado programas de financiación con un importe muy pequeño, destinados precisamente a estas microempresas. ¡Se trata del microcrédito!

—¿Y cómo lo ha hecho?
—Empecé con un organismo bancario que yo mismo fundé, el Grameen Bank. Luego la iniciativa se expandió a otros bancos.
—¿Siempre en países en vías de desarrollo?
—En estos últimos años está empezando a aplicarse también en países desarrollados para apoyar a los llamados nuevos pobres.
—¿Nuevos pobres?
—Se trata de aquellas personas que viven en el umbral de la pobreza y que suelen tener grandes dificultades económicas para hacer frente a gastos imprevistos.

—Una iniciativa muy parecida, en esencia, a la del comercio justo.
—En efecto, así es. El comercio justo tiene como objetivo luchar contra la pobreza y la explotación, en lugar de la maximización del beneficio.
—Pero, en la práctica, ¿cómo funciona?
—Es una actividad de comercio internacional cuya finalidad es promover empresas justas (que respeten un código ético por el que no exploten a los trabajadores ni favorezcan el trabajo infantil, que usen materias primas renovables, etc.) en los países en vías de desarrollo. A sus trabajadores se les garantizan unas condiciones económicas más justas.
—Entonces, cuando compramos chocolate en la tienda de comercio justo, ¿podemos estar seguros de que ha sido producido en una fábrica que no ha explotado a sus trabajadores y que respeta el medio ambiente?
—Exactamente.
Un día para hablar de economía
Ante la puerta del pub donde estamos, contemplamos cómo el día londinense se va apagando lentamente. El sol ya se ha puesto y una neblina cada vez más densa se va iluminando aquí y allí con las tenues luces de las farolas.

Entre las sombras nos parece entrever una silueta conocida que pasea tranquilamente con una vaca por las calles de Londres. ¿Adivináis de quién se trata?
—¡Eh, Cedro! ¿Cómo está tu vaca? ¿Y cómo va tu empresa?
—No va mal, pero Carlota (la vaca) está un poco resfriada... De todas maneras, me estoy haciendo de oro con la venta de las patatas. El único problema es que tengo que estar pendiente de la competencia, ¡me están robando un montón de clientes!
—Bueno, no hay de qué quejarse. Un poco de sana competencia nunca viene mal, nosotros ya lo hemos entendido, y tú también deberías saberlo.
—Sí, tenéis razón. Ahora me temo que me debo despedir. Perdonad las prisas, pero tengo que ir a pagar los salarios de mis empleados. Y, además, Carlota necesita descansar.

—Entonces, adiós, ¡nos vemos pronto!
—Hasta pronto. ¡Y comprad patatas de Cedro y Cía.! ¡Son las mejores! ¡Palabra de Cedro!
La historia de Cedro nos ha ayudado a comprender muchas cosas. Hemos descubierto que toda la economía gira en torno al mecanismo de los incentivos.
Si cada uno de nosotros es libre de perseguir sus propios sueños, deseos y ambiciones, entonces el sistema económico se convierte en un lugar lleno de oportunidades. Y cada oportunidad representa un incentivo para mejorar y tener ideas innovadoras.

Hablando de innovación, ¿os acordáis de Ana y de su empresa de videojuegos?
—Chicos, ¡los videojuegos clásicos no fueron más que el principio!
—¿Por qué? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Has cambiado de trabajo?
—¡No, no! ¡Pero ahora me dedico a los videojuegos en 3D!
—¡Eso sí que es el futuro!
—¡Desde luego que sí!
—Parece que no se te dejan de ocurrir cosas nuevas, ¿eh?
—Qué le voy a hacer. Es mi trabajo: soy emprendedora, aunque estemos pasando por un periodo un poco difícil...
¡Ay, la crisis! Qué cosa tan mala.
Incluso las personas más valientes, como Ana, se preocupan y se asustan en periodos de crisis.
Desgraciadamente, como hemos visto, a los Gobiernos no siempre les resulta fácil gestionar una situación en la que la riqueza de un país deja de crecer.
Por no hablar del problema de la deuda pública y del dinero que se necesita para pagar los hospitales, los colegios, los medios de transporte público...
Pero quienes estudian la economía se dedican precisamente a eso, ¿no? Piensan, elaboran teorías, discuten... Porque así funciona la economía: para cada problema hay muchas respuestas distintas, con sus lados positivos y negativos.
Bien lo saben nuestros amigos economistas reunidos en este pub.

A través del cristal de la ventana, Adam Smith nos invita a entrar.
Karl Marx está sentado en su mesa de siempre, sumido en una apasionada discusión con su amigo. Joseph Schumpeter y Robert Lucas están tomándole el pelo amistosamente a Serge Latouche. Muhammad Yunus tiene un vaso en la mano y les está contando a Paul Samuelson y a David Ricardo las actividades de su Grameen Bank.
Será el cansancio tras un día dedicado a viajar por el mundo para hablar de economía, será esta atmósfera tan agradablemente melancólica de la tarde londinense, será la emoción de haber conocido personas e ideas tan estimulantes, pero ha llegado el momento de cerrar este libro, que concluye, y volver a casa.
Y, quién sabe, ¡quizá mañana os entren ganas de retomar una de estas teorías!
Quizá vosotros sepáis encontrar una vía de salida a los problemas de nuestro tiempo: el hambre en el mundo, la explotación de los más pobres, los problemas medioambientales y, por qué no, la crisis financiera.
O, sencillamente, puede que se os ocurra alguna idea innovadora que transforme nuestro modo de vivir y de ver el mundo.
Pensad en Steve Jobs y en sus ideas.
¿No creéis que han cambiado nuestros hábitos y enriquecido nuestro bagaje de conocimientos?

Él tuvo la capacidad de imaginar un mundo distinto de aquel en que vivía. Y consiguió construir un imperio económico gracias a sus intuiciones creativas.
Porque, en definitiva, el sociólogo Émile Durkheim (1858-1917) tenía razón: «En economía política, como en moral, la parte reservada a la investigación científica es restringida; predomina, en cambio, la parte artística».