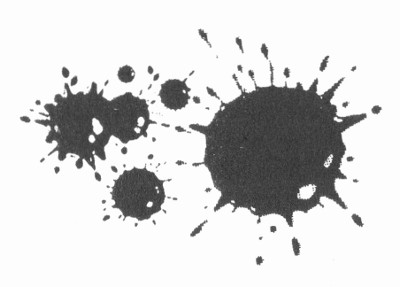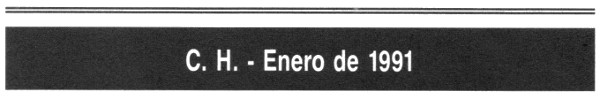
C. H. - Enero de 1991
A mediados de enero, en las llanuras de Illinois, lisas como tablas, al sur de Chicago, uno tiene la impresión de estar en un infierno helado. El cuarteado piso presenta trechos cubiertos por capas de hielo traicionero; el aire, fino y cortante, parece aplicar su filo al rostro de uno; y el cielo triste, desapacible y grisáceo amenaza continuamente con mostrarse todavía más riguroso. Es el escenario perfecto para que en su centro se alce una cárcel.
Estacioné mi automóvil de alquiler en el aparcamiento entrecruzado de polvorientas rodadas que el Dwight destinaba a los visitantes y cubrí a pie los cincuenta metros de camino de helada gravilla que me separaban de la oficina. Ante el mostrador, dije a un sargento del correccional:
—Me llamo Clark Howard. Estoy citado con la abogada de Patricia Columbo, Margaret Byrne, con la que visitaré a su cliente.
El funcionario consultó varias notas que había en una tablilla con sujetapapeles y luego me entregó un formulario.
—Rellene este impreso, por favor.
—Claro. ¿Ha llegado ya la señorita Byrne?
—Aún no —respondió el hombre.
Sólo había una mesa, con media docena de sillas a su alrededor. Me senté allí para cumplimentar el formulario y dejé el doblado impermeable, el sombrero y los guantes en otra silla, a mi lado. El impreso era el acostumbrado cuestionario que todo visitante de una prisión ha de contestar. ¿Tiene antecedentes penales? ¿Se encuentra actualmente en libertad condicional? ¿Utiliza nombres supuestos? Yo había rellenado ya docenas de formularios análogos.
Cuando terminé de cumplimentarlo y volví al mostrador, el sargento estaba al teléfono y del impreso se hizo cargo una funcionaria, que me pidió un documento de identificación. Le entregué mi permiso de conducir californiano y la tarjeta de miembro de la Asociación Correccional Estadounidense, organización nacional de celadores, funcionarios de prisiones y demás colaboradores o interesados en penología. La funcionaria llevaba sobre el uniforme un distintivo con su apellido, que era: ESHELMAN.
—¿Tiene usted alguna relación con Byron Eshelman? —le pregunté.
—No, que yo sepa —respondió—. ¿Quién es?
—Fue el capellán protestante de Alcatraz —dije— y después pasó a San Quintín.
—Es mi apellido de casada —dijo la funcionaria—, pero no creo que sea pariente nuestro. Es la primera vez que oigo hablar de él.
El sargento, que había colgado ya el teléfono, escuchó el intercambio de frases y luego me acompañó a una de las salas de inspección.
—Puede colgar la chaqueta ahí. —Me indicó una percha de la pared—. Saque todo lo que lleve en los bolsillos, por favor, y quítese el cinturón y los zapatos. —Mientras llevaba a cabo lo que me decía, inquirió—: ¿Es usted sacerdote?
Yo llevaba traje oscuro y corbata pero, a pesar de todo, la pregunta me hizo gracia. Respondí:
—No, no soy sacerdote.
Era la primera vez que me confundían con un clérigo.
Tras registrarme a fondo, el funcionario me condujo a una hilera de pequeños casilleros metálicos. Se me entregó la llave de uno de ellos y se me dijo que dejara allí todas mis pertenencias, salvo veinticinco dólares, cantidad de dinero con la que podía entrar, si lo deseaba. Sin embargo, no se me permitía entregar un solo centavo a ningún recluso del centro penitenciario; sólo podía gastar esos dólares en el mostrador de la cantina de la sala de visitas.
Los últimos requisitos para permitirme el paso consistieron en estampar mi mano con tinta ultravioleta y pasar por un detector de metales de las dimensiones de una cabina telefónica. Al otro lado del detector, me senté en un banco, a la espera de que se me franqueara el paso al locutorio, situado más allá de un par de puertas con ventanilla que se abrían y cerraban electrónicamente.
De vuelta al mostrador, el sargento descolgó el teléfono y preguntó:
—¿Está ya ahí Pat Columbo? —Hizo una pausa momentánea, antes de decir—: Vale. —Colgó el teléfono y volvió la cabeza para mirarme por encima del hombro—. Está en la sala de visitas, pero no le recibirá a usted hasta que llegue la abogada.
—Me parece bien, sargento —dije.
Había esperado mucho tiempo; podía aguantar un poco más.
Peggy Byrne llegó al cabo de unos minutos, cargada con una abultada cartera de mano y rebosante de quejas por el mal estado de las heladas carreteras. Firmó el documento correspondiente para visitar a Patricia y a otra presidiarla que figuraba en su agenda de aquel día y luego cubrió con la funcionaria Eshelman la misma rutina que yo. Cuando hubo pasado por el detector de metales, le comenté:
—Ya veo que también registran a los abogados.
—A los abogados en especial —chasqueó Peggy.
Eshelman y el sargento sonrieron.
Peggy Byrne era una mujercita bajita y atractiva, lo bastante rubia como para haber sido sueca o noruega en vez de irlandesa. Tenía unos modales que irradiaban sinceridad y un tono de voz acorde con ellos. La primera vez que nos vimos, en su bufete, tuve la impresión de que seguramente habría sido un marimacho, como cualquiera de las adolescentes de su barrio. Resultaba problemático determinar su edad, podía calculársele entre los treinta y los cuarenta.
Cuando franqueamos las puertas electrónicas, Peggy me condujo a una de las salitas privadas, de cristal esmerilado, donde, según me enteré después, la hermana Burke había mantenido sus sesiones de terapia con Patricia. Nos sentamos cada uno a un lado de la mesa y aguardamos. Sólo transcurrió un momento antes de que la puerta volviera a abrirse y entrase Patricia. Me puse en pie y Peggy nos presentó. Nos estrechamos la mano por encima de la mesa.
—Patricia —dije.
—Hola.
Nos estudiamos mutuamente durante unos segundos.
—Eres más alta de lo que suponía —declaré.
—Puedo agacharme —repuso ella.
Comprendí que no podía permitirme la sonrisa que pugnaba por aflorar en mis labios.
—Está bien, seré yo el que se adapte.
Nos sentamos, cautelosos ambos, aunque estoy seguro de que Patricia más que yo.
Una nenita preciosa con sus lazos y encajes…
—Clark, ¿por qué no le cuentas a Trish lo que me dijiste en mi despacho acerca de tu concepto del caso? —sugirió Peggy—. Desde luego, ya lo he tratado con ella, pero creo que debería oírtelo explicar a ti directamente.
—Claro.
Me eché hacia atrás en la silla mientras decidía por dónde empezar. Una entrevista como aquella no puede ensayarse previamente, ha de ser espontánea. Y mantenerse al mismo nivel, sin tonterías ni grandilocuencias. Cuando uno departe con una persona que lleva encarcelada casi la mitad de su vida, se enfrenta a una mentalidad de convicta…, tanto si esa persona se da cuenta de ello como si no. Los años de confinamiento producen a la larga sutiles pero sustanciales cambios en los procesos mentales de los condenados. El más significativo afecta al índice de desconfianza de la persona. En una escala de uno a diez, el cociente de recelo de alguien que viva en libertad fluctuará entre dos y tres, en tanto que la norma para un reo que lleve largo tiempo en la cárcel será de alrededor de ocho. Y esa suspicacia, consciente o subconsciente, permanece viva de modo constante dentro del condenado durante todas las horas que está despierto y constituye un omnipresente obstáculo para la conversación válida. Además, si la persona tiene una inteligencia superior, como Peggy Byrne me aseguró que tenía Patricia Columbo, la tarea de comunicarse con ella puede transformarse, de reto propio de conversación corriente, en penoso y agotador duelo psicológico.
Cuando Peggy me pidió que expusiera a Patricia mi concepto de su caso, lo que la jurista ignoraba era que tal concepto se había ampliado extraordinariamente en los dos meses transcurridos desde mi visita a su bufete. En ese lapso, había investigado y asimilado una gran cantidad de información relativa a Patricia, información que llegaba, en retroceso, hasta el nombre del médico que asistió al parto de la pequeña Patty Columbo. Era, por otra parte, información virgen: datos acerca de Patricia Columbo que nadie consideró lo suficientemente importantes como para que trascendieran. Ya había comprobado, a través de mi experto de Nueva Jersey en libros sobre crímenes, Patterson Smith, que nadie escribió tampoco ninguna obra sobre el caso.
Lo que tenía intención de preparar respecto a Patricia Columbo era un libro que tratara no sólo de los asesinatos, sino también de Patricia Columbo, de la persona. La preciosa nenita, vestida así, con lazos y encajes, que ahora llevaba pantalones vaqueros y chándal, y que vivía en el filo de una navaja barbera. Deseaba averiguar por qué.
—Muy bien —dije a Patricia y Peggy—. He aquí la idea que tengo en este momento. Veo un triángulo, en cuyo centro estás tú, Patricia. En el vértice superior de ese triángulo está tu padre, Frank Columbo. Se ha informado de que recuerdas que, cuando eras niña, tu padre te molestó sexualmente. —Patricia y Peggy intercambiaron una rápida mirada, detalle que capté y dejé registrado en el cerebro; naturalmente, como me enteré después, ellas sabían ya que no fue el padre de Patricia—. Si es cierta esa historia de los abusos deshonestos —dije— crucificaré a tu padre en este libro. Pero si no es verídica, se lo comunicaré así al mundo.
»Segundo vértice del triángulo: Frank DeLuca. Te doblaba con creces la edad cuando le conociste, muy entrada la primavera de 1972. Un hombre muy parecido a tu padre: casi igual de mayor, ítalo-estadounidense, incluso con el mismo nombre de pila. Si buscabas un padre sustituto, alguien con quien disfrutar de sexo prohibido, ése era el individuo perfecto. La primera vez que apareció en la puerta como flamante administrador del Walgreen’s, lo mismo podía haberse presentado a lomos de un caballo blanco. Te volviste loca por él como una adolescente se chifla por una estrella del rock.
»Te viste prendida entonces entre dos figuras con autoridad, entre los dos Franks: tu padre, que en su momento se enteró de la existencia de DeLuca y se opuso vehementemente a vuestras relaciones; y tu amante, que es un psicópata sexual, como descubrimos después, y que se dedica a enseñarte todo lo que una adolescente necesita saber acerca del sexo… y una barbaridad de lo que no necesita saber.
»Al cabo de cierto tiempo, el Frank número uno, tu padre, se deja llevar por el ardor de su temperamento italiano; una noche agrede en el aparcamiento del Walgreen’s al Frank número dos, tu novio, y le golpea en la cara con la culata de un rifle. Tienes a tu padre encarcelado; él jura que os matará a ti y a tu amante. Seguramente, no crees de veras que sea capaz de hacerte daño: eres su única hija, a lo largo de toda tu vida fuiste siempre su princesita; y posiblemente algo más que eso. De modo que, al parecer, no tienes ningún miedo en lo que te afecta a ti, pero sí temes que tu padre fuese sincero en su amenaza contra tu novio. Y crees que tu padre tiene las conexiones precisas para contratar a un asesino a sueldo que acabe con la vida de tu amante. Trabaja con el sindicato de camioneros y con los estibadores, anda metido en un par de negocios que le proporcionan dinero en efectivo, que guarda en una caja de caudales empotrada en la pared de su casa. Así que lo más probable es que pueda concertar un golpe, si realmente quiere hacerlo.
»Tercer vértice del triángulo. Entran dos bribones llamados Lanny Mitchell y Roman Sobczynski. Otra vez dos hombres mayores. Se las dan de tipos duros, se comportan de acuerdo con sus palabras, llevan pistola… Lanny es un vendedor de automóviles y un embustero de marca mayor. Roman trabajó tiempo atrás de comisario de sheriff, está casado y tiene familia, lo que no es óbice para que le gusten las quinceañeras.
»Lenny se ofrece para matar a tus padres, de forma que te quedarías como tutora de Michael y dispondrías del control de las pertenencias de tu padre, incluso aunque no figurases en su testamento. Esa clase de ayuda, sin embargo, tiene un precio, y dado que no cuentas con dinero, aceptan de momento otra cosa: tu espléndido cuerpo de adolescente. Así que empiezas a darles anticipos carnales a cuenta, el resto en metálico se lo liquidarás cuando recibas la herencia. No le dices nada de ello a DeLuca porque no quieres que sepa que estás sexualmente liada con esos dos tipos; DeLuca cree que estás tratando de arreglar las cosas a través de tu padrino para solucionar de algún modo la cuestión de las desavenencias existentes entre vosotros dos y tu padre.
»Lo que ocurre es que el tiempo va pasando y que Lanny y Roman no cesan de darle largas al asunto, encadenando las excusas: necesitan un plano de la casa, fotografías de sus ocupantes, una relación de sus costumbres diarias, dinero a cuenta, dinero que suponen que DeLuca puede escamotear de los recibos del almacén. Por último, te dicen que una de las cosas que realmente tiene el golpe en punto muerto es tu hermano; resulta muy problemático matar a tus padres sin eliminar también a Michael. De forma que accedes a eso, al objeto de que la operación siga en marcha. Imaginas probablemente que más adelante se te ocurrirá algo para apartar a Michael de allí.
»DeLuca se ha convertido ya en un manojo de nervios. Tiene un convencimiento tan absoluto de que tu padre se anticipará y acabará con él que todos los días vuelve a casa por un itinerario nuevo, se apea del ascensor en pisos distintos al del apartamento que habita e incluso lleva siempre encima una Derringer cargada para protegerse. Está tan destrozado que acabas por persuadir a Roman, que DeLuca cree que es tu padrino, para que le telefonee e intente tranquilizarle. En una de las dos conversaciones telefónicas que mantuvieron, DeLuca le dice a Roman que tire adelante y mate también a tu hermano pequeño, Michael, pero que no te diga a ti que va a hacerlo. Según tu amante, Michael había estado frecuentando el Walgreen’s, donde se quedaba mirando fijamente a DeLuca, el cual tenía la certeza de que el chico formaba parte de la vendetta de tu padre contra él, contra DeLuca.
»Todo este complicado asunto continuó hasta que tu adolescente cerebro comprendió por fin que aquellos dos supuestos matones, Roman y Lanny, no iban a hacer otra cosa que aprovecharse de ti, sacarte lo que pudieran sin darte nada a cambio. En ese punto, de acuerdo con la teoría del fiscal que llevó la acusación en tu juicio, tu amante, Frank DeLuca, y tú decidisteis cometer los asesinatos personalmente.
Volví a echarme hacia atrás en la silla en la pequeña sala de visitas. Los ojos de Patricia Columbo estaban fijos en mí, lo mismo que los de Peggy Byrne. Aquello, naturalmente, sólo era un bosquejo, una apreciación inicial de lo que había sucedido. Quedaba mucho mucho más por descubrir, datos que averiguaría después, que eliminarían las neblinas que bordeaban los hechos conocidos y permitirían que algunas piezas de la compleja historia encajasen a la perfección. Por desgracia, iba a darme cuenta también de que otras no encajarían nunca.
—Al final os arrestaron a Frank y a ti —resumí—, a ti primero y, cosa de mes y medio después, a Frank; se os juzgó por los asesinatos a los dos a la vez. Roman y Lanny declararon contra vosotros a cambio de inmunidad por parte del estado. Te abstuviste de declarar en tu propio nombre, pero DeLuca subió al estrado y llamó embustero a todo el mundo, salvo a Dios…, incluso después de que un testigo explicara al jurado cómo, desde su celda de la prisión del condado, DeLuca intentó provocar el homicidio de dos personas para que no pudiesen testificar contra él. Es innecesario decir que no convenció al jurado; éste sólo tardó dos horas en considerar que ambos erais culpables.
»Ahora —dije con toda suavidad a Patricia— estamos en 1991 y llevas confinada cerca de quince años. No declaraste en tu proceso, te has negado sistemáticamente a hablar a la prensa, rechazaste a los escritores que querían narrar tu historia, ni siquiera te presentas en las audiencias donde se debate la concesión de tu libertad condicional. Hay personas que llaman a eso problema de actitud; otras dicen que eres simplemente estúpida y que tú misma eres tu peor enemiga. Sea cual fuere el motivo, si te mantienes en esa tesitura, envejecerás y encanecerás encerrada en esta penitenciaría.
—¿No se te ha ocurrido pensar —preguntó Patricia en un tono tan uniforme como el mío— que tal vez deba seguir aquí dentro? ¿No se te ha ocurrido que éste es precisamente el lugar que me corresponde?
—Eso —repuse— no te corresponde a ti decidirlo. Nunca te corresponderá.
Levantó los ojos unos segundos y se permitió exhalar un tenue y controlado suspiro.
—Mira —articuló con voz todavía más sosegada, una voz en la que parecía asomar un conato de temblor—. Aquí llevo una vida estupenda. Llevo a cabo una labor satisfactoria. Realmente, ni siquiera pienso que este lugar sea una cárcel; para mí, es un centro de salvamento más que otra cosa. Me rescata de una situación en la que me encontraba totalmente fuera de control: de mi control y del control de todos los demás. A estas alturas, debería estar muerta… y nunca sabrás cuántas veces he deseado estarlo. Pero este lugar me salvó y me enseñó a convertir mi vida en algo útil, contribuyendo a salvar a otras chicas que vienen aquí por primera vez. Aquí dentro hago algo que no podría hacer fuera. Y me encuentro segura; estoy protegida de los Franks DeLuca que pululan por el exterior, de los Lannies Mitchell, de los Romans Sobczynskis. No quiero volver a ser una mujer vulnerable ante esa clase de hombres.
—Tampoco tienes ahora quince, diecisiete o diecinueve años —le recordé—. A juzgar por lo que me ha contado Peggy, compadecería a cualquier hombre que intentase ahora aprovecharse de ti.
—Me las arreglo muy bien aquí, este ambiente lo domino —señaló Patricia—. No estoy segura de tener la misma capacidad en el mundo exterior.
Una palabra reverberó en mi cerebro: institucionalizada. Patricia llevaba tanto tiempo incorporada a aquel sistema estructurado y altamente formalizado que éste se había convertido en parte integrante de su persona. Aquel era el único hogar que tenía, la única vida que conocía; al igual que a un nativo de cualquier tierra aborigen le asustaba el mundo exterior.
—¿Cuál va a ser exactamente el enfoque de tu libro, Clark? —preguntó Peggy.
—Patricia Ann Columbo —respondí—. Desde el día de su nacimiento hasta el instante presente.
—De modo que pretendes hablar de los conocimientos educativos que adquirió en esta cárcel, de su tarea con las muchachas a las que da clase, de su posición como presidiaria distinguida…, de todo eso.
—Absolutamente de todo. Incluiré en el libro cuanto averigüe respecto a Patricia…, bueno y malo.
—¿Crees que la obra la presentará bajo una luz simpática?
Me encogí de hombros.
—Sólo en la proporción en que la simpatía de los hechos ilumine su persona. No creo que el libro sirva para que salga alguien más como ella; lo que sí puede hacer es que algunas personas la comprendan. —Miré a Patricia—. También puede contribuir a que te comprendas tú misma un poco mejor. Eso ya ha ocurrido con otros libros que se escribieron acerca de personas que estaban en la cárcel, incluso en la galería de los condenados a muerte.
Se abatió el silencio sobre el reducido locutorio. Presentí que sería el momento adecuado para retirarme y que Patricia y Peggy dispusieran de unos minutos a solas.
—¿Qué os parece si voy a buscar unos cafés? —propuse.
—Buena idea —aceptó Peggy.
Abandoné la salita y fui a situarme en la pequeña cola formada delante de la ventanilla de la cantina. Desde allí pude contemplar todo el locutorio general. La sección de mujeres del Dwight parecía incluir toda la escala, con edades que iban de la adolescencia a la cercania de los sesenta años; entre los visitantes de algunas mujeres figuraban sus nietos. Estaban representadas allí todas las razas y colores: negro, moreno, cobrizo, amarillo, blanco. La mayoría de las reclusas disfrutaban de absoluta libertad para moverse por allí y jugar con sus hijos; unas cuantas estaban esposadas y permanecían en su silla.
Mientras aguardaba en la cola, una muchachita latina, menuda y extraordinariamente guapa, que aún se andaría por la adolescencia, se levantó del asiento que ocupaba junto a un joven y se acercó a mí.
—Perdone —me abordó, con una sonrisa radiante—, ¿no forma usted parte de la junta de libertad condicional?
—No, no —respondí—. No soy más que un visitante.
—Ah. Lo siento —se excusó, y fue a sentarse de nuevo al lado del muchacho.
No pude evitar preguntarme qué derrotero hubiese tomado la conversación de haber sido yo miembro de la junta de libertad condicional. Pero no era ni sacerdote ni integrante de la junta de libertad condicional, sino sólo un visitante con traje y corbata, de modo que cogí los cafés y regresé a la salita privada.
—¿Qué querrías que te dijese si accediera a ayudarte con ese libro? —inquirió Patricia en cuanto me senté.
—Todo lo que consideres oportuno contarme —repuse.
—Y lo que te cuente, sea lo que sea, ¿lo pondrás en el libro?
—Sí.
—¿Y si no crees que sea verdad lo que te digo?
—A pesar de todo, lo incluiré —dije—. El que personalmente no crea una cosa no significa que esa cosa no sea verdad. Lo pongo todo, todo lo que descubro; luego dejo que los lectores decidan qué es lo que están dispuestos a creer.
—¿Piensas hablar con Frank DeLuca? —preguntó Peggy, seguramente para evitar que Patricia tuviese que hacerlo.
—Mi intención es hablar con toda persona que pueda decirme algo acerca de Patricia —repliqué.
—¿Y todo lo que te digan va a figurar también en el libro?
—Sí. No hay otro modo de hacerlo, a menos que se quiera adoptar una postura contra otra. Y entonces no se escribe una obra objetiva.
—La mayor parte de lo que oigas sobre mí no será muy agradable —advirtió Patricia.
—Por eso resulta tan importante que, por fin, cuentes tu versión del asunto —indiqué—. Exponer la historia tal como la ves tú es algo que aún no has hecho.
—Es algo que nunca hice públicamente —corrigió Patricia—. He contado mi versión a una amiga, una monja. Pero ha fallecido recientemente.
—Lo lamento. Es duro perder a un amigo.
—Especialmente duro cuando todo lo que tiene una cabe en el cuarto de las escobas. Me refiero a amigos del mundo exterior. —Se puso en pie bruscamente—. Tengo que salir de aquí, necesito fumar un cigarrillo. Supongo que dispondré de algún tiempo para pensármelo, ¿no?
—Desde luego. Peggy tiene mi número de teléfono; puedes llamarme en cualquier momento. Dentro de un mes, poco más o menos, volveré a Chicago para investigar y ver a una serie de personas que he localizado y con las que concerté entrevistas. Calculo que tendré que seguir trabajando en esto por lo menos otro año.
—¿Tanto? —Patricia pareció sorprendida.
—No eres un tema fácil.
Conseguí que esbozara una sonrisa apenas perceptible.
Cuando salí del Centro Correccional de Dwight aquel gélido día de enero, no tenía idea de si en algún momento oí algo de Patricia Columbo. Había sido completamente incapaz de interpretarla. Sabía que me era posible escribir el libro sin ella, pero temía que, en tal caso, los lectores sólo se enterarían de lo que Patricia hizo; se quedarían sin conocer a Patricia.
Y la mujer estaba en lo cierto al dar por sentado que la mayor parte de lo que me contasen de ella sería negativo; eso ya lo había descubierto en el curso de varias conversaciones que mantuve con abogados y otras personas en el edificio de los Tribunales de lo Criminal mientras leía la transcripción del proceso. Patricia Columbo no era la hija predilecta de Chicago. Sin la aportación de Patricia, sin conocer qué experimentó y cómo reaccionó en determinadas situaciones de su vida, el libro tendría un enorme peso contrario a la posibilidad de comprender a Patricia Columbo.
Por su bien, y por el mío, confié en que me telefoneara.
A las diez de la noche de un sábado, tres semanas después, sonó el teléfono de mi línea privada y una operadora me comunicó:
—Tengo una llamada para usted procedente de una institución penitenciaria. ¿La acepta a cobro revertido?
Era Patricia.
Hablamos durante cinco horas.
25
De junio a octubre de 1972
Patricia trabajó aquel verano en el Corky’s toda la jornada y, cuando el curso empezó de nuevo, volvió al instituto para continuar sus estudios de bachillerato, reanudó sus horas de educación alternativa después de clase y durante los sábados. Para entonces, Frank Columbo ya se había hecho a la idea y aunque de vez en cuando manifestaba su discrepancia, sobre una base más o menos regular, no adoptó ninguna medida seria para alterar la situación. Sus nulos deseos de hacer algo se debían, según suponían algunos amigos, a que Mary estaba encantada con que Patricia se pasara fuera de casa veintitrés horas más a la semana y a la circunstancia de que la actitud de la muchacha en el hogar había mejorado mucho desde que iba a trabajar. Naturalmente, Michael pensaba que era «super» eso de que su hermana estuviese empleada en el Corky’s. A sus diez años, comía como una lima y no se privaba de entrar y salir abiertamente de la hamburguesería en busca de patatas fritas y soda, que, como Eunice la dio permiso, Patricia le servía gratuitamente. Y no sólo Patricia, también la propia Eunice hacía lo mismo cuando Patricia no se encontraba allí.
—Ahí está Michael —decía Eunice—. Si tuviese un hijo, me gustaría que fuera exactamente igual que Michael. Por Dios te lo juro, en la vida he visto un chaval tan majo como él. ¡Y anda que no devora el mozo!
Si por casualidad el supervisor andaba por allí cuando aparecía Michael, Patricia se limitaba a pagar la cuenta de su bolsillo. Su padre seguía pasándole una asignación semanal y, como ya trabajaba, Patricia tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. Con frecuencia le daba algo a Michael, sin que el chico se lo pidiera.
—Aquí tienes para el cine —le decía, al tiempo que le entregaba unos cuantos dólares.
O bien:
—Aquí tienes para comprarte los cromos de béisbol que quieras.
Eso significaba que Michael obtenía sustancialmente más dinero que el que sus padres consideraban conveniente, pero ni Frank ni Mary criticaron a Patricia por su generosidad, ni le pidieron que suspendiese las dádivas. Tiempo atrás, Patricia había sido la niña mimada y consentida de la casa, ahora le tocaba el turno a Michael…, con la considerable ayuda de su hermana.
En el instituto, tal como había prometido, el consejero de educación alternativa ofreció a Patricia un empleo mucho más agradable y atractivo que el de camarera detrás del mostrador del Corky’s, pero Patricia declinó la oferta.
—El Corky’s me gusta de veras —dijo al profesor—. Me cae muy simpática la señora con la que trabajo y ya me han subido el sueldo dos veces. Es un montón de divertido esperar y atender a la variedad de clientes que acuden al local. Creo que me aburriría mucho en un despacho de recepción o cumpliendo tareas de oficina.
Patricia estaba preparando ensalada de atún la primera vez que entró en el Corky’s aquel hombre de impresionante apostura y espesa cabellera negra peinada con esmero. Tenía ojos oscuros y vivarachos, nariz perfecta y labios ligeramente gruesos pero muy bien formados. Eunice le atendió en la mesa del rincón más distante, junto a la puerta que comunicaba con el Walgreen. El hombre sólo pidió café.
—¿Quién es? —preguntó Patricia a Eunice, tan pronto se le presentó la ocasión.
—Es el nuevo administrador del Walgreen’s —aclaró Eunice—. Trabaja en la farmacia y lleva también el centro comercial, según me ha dicho una de las cajeras.
—¡Dios mío, qué guapo es! —opinó Patricia.
—Sí, no está mal —concedió Eunice—, siempre y cuando a una le gusten los hombres bien parecidos. Yo prefiero los tipos fuertes, de facciones duras y curtidos por la vida al aire libre. Ahí tienes a mi marido, Ed, que…
Patricia daba la impresión de estar escuchándola, pero había abandonado la sintonía de Eunice: toda su atención se clavaba en el nuevo administrador del Walgreen’s. Era, con diferencia, el hombre más atractivo que había visto en su vida. En el preciso instante en que posó sus ojos sobre él notó un cálido ramalazo en los senos, al tiempo que se le endurecían los pezones. El hombre lanzó una mirada hacia ella, serio, y Patricia comprendió que debió de ponerse colorada porque, entonces, el cliente sonrió, aunque de modo ligero, como si le divirtiera. Cogió un periódico abandonado sobre la mesa contigua y se puso a leerlo, sin prestar atención a Patricia. Pero el flechazo la había acertado de lleno.
Avanzada la tarde, cuando entró una empleada del Walgreen, Patricia la interrogó acerca del nuevo administrador.
—Sí, el señor DeLuca —respondió la muchacha—. Lo acaban de trasladar desde el almacén de Schaumburg. Es mono, ¿verdad?
—Ésa no es la palabra adecuada —repuso Patricia con inocencia—. Ese hombre tiene dinamita en la mirada. ¿Sabes si está casado?
—No creo. No lleva anillo. No es que eso signifique ya algo. Ahí está ese novio que…
Aparte de tomar nota mental del hecho de que la chica pensaba que el nuevo administrador no tenía esposa, Patricia prestó escaso interés a la conversación. Le complacía de un modo extraño el hecho de que, con un apellido como DeLuca, aquel hombre era evidentemente italiano, lo mismo que ella. O tal vez más que ella, puesto que sólo era medio italiana. Aquel detalle la encantó y, por algún motivo que desconocía, lanzó otra ráfaga de calor a través de su pecho.
Al día siguiente, DeLuca entró a tomar café en compañía de uno de los ayudantes de dirección que trabajaba a sus órdenes y Patricia los atendió. Al pedir la consumición, DeLuca le dedicó una amable sonrisa, a la que Patricia correspondió con timidez. Sus ojos se encontraron fugazmente, pero la muchacha creyó captar en ellos el punto de regocijo que había observado por la mañana. Se apresuró a ir en busca del café.
Mientras Patricia les servía, DeLuca hablaba de su época universitaria con el otro hombre.
—Jugué en el equipo de fútbol de Perdue —estaba diciendo— el año en que Ohio State fue a la Rose Bowl…
«Perdue —pensó Patricia mientras se retiraba—. Fútbol. ¡Santo Dios, esto va cada vez mejor!».
Con DeLuca aún en el Corky’s, aquel mismo día, Patricia le comentó a Eunice:
—No puedo quitarme de la cabeza lo guapo que es ese tío.
—Sí, pero es un hombre demasiado viejo para ti, tesoro —le hizo notar Eunice.
—¿Cuántos años le calculas? —preguntó Patricia.
Eunice lanzó a DeLuca una rápida mirada clínica.
—Alrededor de los treinta y dos. Te dobla la edad, cariño.
—Escucha —Patricia puso cara seria—, no digas a nadie que sólo tengo quince años, ¿de acuerdo? Suponiendo que alguien te lo preguntara.
—¿Como él, por ejemplo, quieres decir? —articuló Eunice con aire de suficiencia.
—Sí. Di que tengo dieciocho. Me falta poco para cumplir los dieciséis.
Eunice sacudió la cabeza.
—Ah, no. Conmigo no va eso, niña. No voy a mezclarme en esa clase de asunto, y menos teniendo en cuenta que eres menor de edad.
—Limítate, pues, a decir que no sabes los años que tengo —suplicó Patricia—. Venga, Eunice, por favor.
—Diré que no sé la edad que tienes, pero no pasaré de ahí —accedió Eunice—. No quiero que tus padres se me echen encima si acabas liándote con ese hombre.
—No pienso liarme con él —declaró Patricia—. Simplemente es que no quiero que piense que soy una especie de pipióla que no ha salido del cascarón, eso es todo.
—Sí, bueno, será mejor que te andes con cuidado, jovencita —aconsejó Eunice. A Patricia la advertencia le sonó increíblemente parecida a las de Mary Columbo.
Durante los días inmediatos, Patricia fue tomando metódica nota mental de los momentos en que DeLuca entraba en el Corky’s para disfrutar de su pausa del café. Puso especial cuidado en asegurarse de que la mesa que parecía contar con las preferencias del hombre, la situada cerca de la puerta del Walgreen’s, estuviera siempre limpia y a punto, mientras ella, Patricia, permanecía cerca, dispuesta a atenderle. En un par de ocasiones, incluso, ahuyentó de dicha mesa a los que se disponían a ocuparla en el instante inoportuno.
—Perdonen, pero esta mesa está reservada —les informaba—. El administrador de los almacenes se sienta aquí. En este preciso momento ha tenido que ir a atender una llamada telefónica.
Luego colocaba taza y platillo en la mesa y, en cuanto aparecía DeLuca, se apresuraba a servirle el café.
—¿Qué es esto, trato especial? —preguntó el hombre la primera vez que Patricia lo hizo.
—Puede —contestó Patricia, con aire relamido. Le sorprendió darse cuenta de que no se ruborizaba.
Un viernes por la tarde, DeLuca no fue a tomar su acostumbrado café y Patricia salió a buscarlo.
—Vuelvo en seguida, Eunice. Tengo que enviar una tarjeta de cumpleaños antes de que se me olvide.
En la vastedad del centro comercial, Patricia se llegó presurosa a la sección de tarjetas de felicitación, cogió una al azar y luego entró en la farmacia como si pasara por allí. DeLuca estaba ordenando recetas.
—¿No hay pausa para el café esta tarde? —preguntó Patricia con voz recatada.
—Ah, hola —saludó DeLuca—. No, demasiado trabajo.
—Me temo que es posible que se haya cansado de mi café.
—Tu café es estupendo —dijo el hombre. Miró por encima del cristal del tabique de la farmacia y sonrió—. Para compensarlo, mañana almorzaré allí —prometió.
Por entonces, DeLuca sabía ya que Patricia trabajaba en el Corky’s los sábados.
En cuanto tocaron las doce del mediodía, Patricia empezó a bordear la crisis nerviosa. Cada dos minutos consultaba el reloj, dirigía un vistazo a la puerta y miraba luego hacia «la» mesa, todo mientras se esforzaba en llevar a cabo la parte de tarea que le correspondía durante la ajetreada hora del almuerzo. Poco antes de las doce, se había acicalado el pelo y restaurado el maquillaje, pero a medida que transcurrió el tiempo, una hora después, se sintió desaliñada y sudorosa. Corrió a los servicios de empleados y se arregló de nuevo. Cuando volvía a ocupar su puesto detrás del mostrador, DeLuca entraba en el establecimiento.
Patricia le preparó un bocadillo y remoloneó por las proximidades de la mesa mientras el hombre comía.
—¿Querrá contestarme a una pregunta? —inquirió Patricia al cabo de un momento.
—¿Cuál es esa pregunta?
—¿Qué edad tiene usted?
—¿Para qué quieres saberlo?
—Deseo zanjar una discusión entre un par de muchachas que trabajan para usted —mintió Patricia.
—¿Quiénes son? —se interesó DeLuca.
—Vamos —eludió Patricia—. No quiero violentarlas. Ni siquiera saben que se lo pregunto.
—Tengo veintiocho años.
Patricia pensó que Eunice se había pasado en cuatro.
—¿Cuántos años tienes tú? —interrogó DeLuca. Era una pregunta inesperada, pero no tanto como para generar la verdad.
—Dieciocho —mintió Patricia.
—Pero aún estás en el instituto.
Era una pregunta, aunque no formulada directamente.
—Sí, pero en el último curso del bachillerato superior. Empecé con un año de retraso.
Patricia se preguntó cómo diablos sabía que iba aún al instituto. ¿Ha estado preguntando cosas sobre mí, del mismo modo que he hecho respecto a él? Notó un fuerte calor interno.
A la mañana siguiente, cuando le servía el café, DeLuca dijo:
—Puesto que cada uno de nosotros sabe ya la edad que tiene el otro, ¿no crees que deberíamos conocer también los nombres?
Patricia se encogió de hombros.
—Claro. Yo me llamo Patricia.
No quiso decir «Patty»; sonaba tan… inmaduro.
—Mi nombre es Frank —dijo DeLuca.
—¿En serio? —repuso Patricia, sorprendida—. Ése es también el nombre de mi padre. Vaya, Frank DeLuca, italiano, ¿verdad?
—Verdad.
—Yo también. —Patricia se dio una palma en el pecho, como si DeLuca no pudiera comprender a quién se refería ella—. Columbo. Soy italiana también. Al menos por una parte.
Como siempre le miraba a la cara, a los ojos, a la rizada cabellera, Patricia tardó varios días en percatarse de que a DeLuca le faltaba el dedo índice de la mano izquierda. Aquella mano siempre estaba hundida en el bolsillo, oculta bajo la superficie de la mesa o en la parte inferior del doblado periódico. Cuando reparó en ello, los labios de Patricia se entreabrieron ligeramente a causa del desconcierto, pero se mantuvo lo bastante alerta como para medir sus palabras. DeLuca vio su sorprendida mirada.
—Lo perdí mientras practicaba el paracaidismo acrobático —explicó con naturalidad, como si no tuviera importancia—. Solía lanzarme mucho en caída libre. Un día, el paracaídas principal no se abrió. Al tirar de la anilla para abrir el de seguridad, una de las cuerdas se enrolló en él el dedo índice y la presión me lo arrancó.
—¡Dios mío! ¡Qué espantoso! —se compadeció Patricia.
DeLuca le dedicó un desenvuelto encogimiento de hombros.
—Pudo haber sido mucho más espantoso todavía —dijo—. Mereció la pena perder un dedo para salvar el resto de mi persona.
A partir de aquel momento, una vez le contó lo del accidente, Patricia tuvo la sensación de que se conocían desde varios años antes. Empezó a llamarle Frank, pese a que casi todo el mundo se dirigía a él con el tratamiento de «señor DeLuca». A su vez, él empezó a llamarla «Patrish», con gran satisfacción por parte de la muchacha. Y la trataba no sólo como a una igual, sino como si ella fuese una amiga íntima. Aquél, Patricia tenía el convencimiento absoluto, era un hombre extraordinariamente especial.
A Patricia le preocupaba la cuestión de la edad. No le inquietaba la diferencia de años, sino el que DeLuca pudiera enterarse de que ella apenas había cumplido los dieciséis. Le mortificaba la idea de que aquel hombre tan guapo y elegante, educado y de carrera, que tan amablemente se portaba con ella, pudiera tomarla por una de aquellas quinceañeras alborotadoras, desastrosamente vestida, que irrumpían en tropel en el Corky’s para tomar Cokes y patatas fritas y luego dejarlo todo hecho un asco. Patricia no hubiera podido soportar el que Frank la clasificase en la misma categoría.
Estaba enamorada, lo sabía. Tenía que ser amor, auténtico amor, porque nunca se sintió tan consumida, física y emocionalmente. Frank DeLuca era casi lo único en lo que podía pensar. Se despertaba por la mañana imaginándoselo, lo tenía continuamente en la cabeza durante la jornada y, por la noche, se iba a la cama sin dejar de pensar en él. Era hechizo fascinador, encantamiento e inmensa atracción física, todo combinado para crear un campo magnético que la circundaba por completo.
Empezó a cerrar con llave la puerta de su dormitorio por la noche, al sentir de nuevo el antiguo temor de que su padre entrara en el cuarto. Tendida a oscuras en la cama, dejaba que los sueños adolescentes se apoderasen de su imaginación y la cautivaran totalmente. En la fantasía, Frank DeLuca era suyo; se imaginaba a sí misma junto a él en una docena de situaciones: uno al lado del otro en el coche, mientras ella apoyaba la cabeza en el hombro de él y Frank la rodeaba con el brazo; cenando, uno frente al otro en la mesita con velas de un restaurante distinguido, como esos que se ven en la televisión y en el cine; llevándole a casa, presentándoselo a sus sonrientes padres, sentados después los dos en el sofá del salón de los Columbo, con las manos cogidas mientras hacían planes de boda; llevando con ellos a Michael al béisbol. Vuelos infinitos de la fantasía.
A veces, sus sueños se desarrollaban en un plano más erótico. Frank, rebosante de gallarda vitalidad, sin camisa, al aire el rizado y negro pelo del pecho. Frank en la ducha, con ella. Frank en la cama, a su lado…, diáfanamente esculpido su desnudo cuerpo, aquel cuerpo que jugaba al fútbol americano y practicaba el paracaidismo; las manos de Frank, hábiles, afectuosas y seguras, no torpes como las de Jack. Todo lo que Frank hiciese sería perfecto. Tan perfecto como la propia mano de Patricia cuando se deslizaba por debajo del camisón, cuando los dedos acariciaban los suaves pliegues cálidos de su carne, húmedos ya a copia de pensar en Frank, y encontraban el maravilloso núcleo oculto de la femineidad, cuyo contacto, por leve que fuera el roce, provocaría el principio del éxtasis. El solo pensamiento de hacerlo con Frank resultaba casi inaguantable.
Estaba perdidamente enamorada.
En su juvenil ansiedad, Patricia se sorprendió alimentando un sentimiento de pura posesividad respecto a Frank DeLuca. No intentó resistirlo; a veces, incluso disfrutaba experimentándolo. Frank la hacía sentirse como si fuera algo especial en su vida —simplemente el tono íntimo que empleaba al llamarla «Patrish» era prueba de ello— y producía en Patricia el deseo, casi la obligación, de corresponder. Comprendía que su deber era transmitirle el hecho de que, para ella, Frank era también alguien especial. Le tenía la mesa siempre limpia, aguardándole, con el platillo y la taza puestos, a punto para servir el café en cuanto él se sentara. Lo único que Frank tenía que hacer era entrar; inmediatamente, ella dejaba lo que estuviese haciendo e iba a atenderle. Si en ese momento estaba tomando nota de un pedido, simplemente se excusaba y corría en busca de la cafetera. Si estaba preparando la consumición de un cliente, interrumpía automáticamente su labor, sin más. No importaba lo que hiciese; nada merecía la pena, excepto él.
Ya no se discutía quién iba a atender a DeLuca cuando entraba en el Corky’s. Eunice se dio perfecta cuenta de lo que ocurría y tuvo el buen sentido de retirarse; no deseaba participar en una situación que, instantáneamente, percibió como, en el mejor de los casos, inapropiada, y, en el peor, explosiva. Repitió un par de veces a Patricia el consejo polivalente y adulto: «Será mejor que te andes con cuidado, jovencita». Ante el cual, Patricia se limitaba a sonreír, lo rechazaba con un encogimiento de sus juveniles hombros y continuaba alegremente con el juego que se llevaba entre manos. Claro que ya no era diversión ni entretenimiento; era una persuasiva perentoriedad que la impelía a la acción, del mismo modo que los pulmones la impulsaban a respirar.
Con una madurez física que rebasaba sus dieciséis años, Patricia distaba muchas leguas del pleno desarrollo emocional. El complejo palenque de las relaciones adultas lo había experimentado sólo en dos ambientes extremos: el entorno de las personas que la querían y mimaban y la memoria sumergida de la parte posterior de la camioneta de golosinas. La inmensa planicie situada entre ambos escenarios le resultaba un territorio totalmente nuevo, y se metió en él confiadamente, con los ojos abiertos, como si hubiese estado allí muchas veces. Un peregrino, para el que no existían los depredadores.
En cualquier momento, en cualquier coyuntura del día, Patricia buscaba el modo de ver a Frank DeLuca. Si al presentarse en el trabajo, él estaba ya en el centro comercial, la muchacha se acercaba a la farmacia y agitaba la mano para informarle de que había llegado. Si a Frank no le tocaba abrir el almacén y llegaba más tarde, Patricia se mantenía al acecho para saludarle agitando el brazo cuando pasara por delante de la puerta de comunicación. En los descansos de Frank, Patricia le servía el café; en los de ella, la muchacha atravesaba el centro comercial hasta que encontraba a Frank: rellenando recetas, arreglando un expositor, comprobando los recibos de una caja registradora; podía hallarse en cualquier punto del enorme establecimiento, pero Patricia siempre le localizaba. Estuviera donde estuviese, la muchacha se quedaba haraganeando, pegaba la hebra sólo por el placer de estar junto a Frank, de oír el sonido de su voz, que en opinión de Patricia tenía el tono resonante más maravilloso que escuchó jamás; ¿es que en aquel hombre no había nada, se admiraba la joven, que no fuera maravilloso?
Era rarísimo el día en que «Patrish» no tuviera seis, ocho o incluso más encuentros con «su» Frank, como ya había empezado a considerarle. Y cuando no se tropezaba con él para charlar un poco, porque el hombre se encontraba al otro lado de la cristalera de separación de la farmacia o entregado a algún otro quehacer, Patricia merodeaba por el almacén para espiarle. Verlo con otra mujer, aunque fuese momentáneamente, despertaba sus celos. Si conversaba con alguna cliente y Patricia era testigo, de lejos, después procedía al interrogatorio:
—¿Quién era la rubia con la que hablabas tan amistosamente esta mañana?
DeLuca nunca perdía la compostura.
—¿Qué rubia?
—Ya sabes a qué rubia me refiero —recurría al tono regañón—. Una con la que charlabas en el departamento de licores.
—No me acuerdo. —DeLuca evitaba la discusión mediante un imperturbable encogimiento de hombros—. Supongo que sería una cliente.
—Ah, claro. —Patricia le dirigía entonces su mejor mirada de suficiencia, para, a continuación, acusarle en tono tan trivial como le era posible—. Creo que eres un ligón, Frank.
—Yo creo que tú también lo eres, Patrish.
—Sólo contigo —afirmaba Patricia, con toda la razón—. No coqueteo con nadie más.
Era cierto. Si Paul Newman hubiese entrado en el Corky’s, Patricia no se habría molestado en mirarle dos veces. Frank DeLuca era el único hombre del mundo y punto.
Una vez le vio conversar durante un buen rato con una morena la mar de atractiva, a la que Frank acompañó a través del almacén hasta la puerta de la fachada principal, y a la que besó en la mejilla antes de despedirse.
A Patricia le estuvo hirviendo la sangre hasta la hora de la pausa del café de la tarde y entonces planteó a DeLuca lo que había observado.
—Supongo —dijo la muchacha fríamente— que la mujer de la que te despediste en la puerta con un beso también es sólo una cliente, ¿verdad?
—No, es una cliente especial —bromeó DeLuca. Los celos de Patricia eran tan evidentes como su rabia.
—¿Tienes muchas clientes «especiales»? —preguntó la joven.
—No, sólo esa.
—¿Qué es lo que tiene que la hace especial?
Era obvio que Patricia se aproximaba al punto de ebullición.
—Lo que la hace tan especial es que es mi hermana pequeña —declaró DeLuca con una voz que rebosaba indiferencia.
—¡Oh! —Patricia quiso desaparecer. Desvanecerse en el aire, simplemente. Nunca se había sentido tan absolutamente estúpida. Ni por lo más remoto se le pasó por la cabeza que el intercambio de gestos afectuosos entre Frank y la mujer pudiera haber sido tan inocente. Eso no entró en su cabeza. Se había metido en el primer bache de la carretera de las relaciones adultas.
DeLuca sonrió.
—Como es mi hermana, es correcto que la bese, ¿no?
—Más o menos —concedió Patricia a regañadientes. Le devolvió la sonrisa, tímidamente, y le rozó el brazo—. Lo siento, Frank.
DeLuca le guiñó un ojo. Ese gesto le dijo a Patricia muchas cosas: Frank comprendía, se hacía cargo, perdonaba.
Dios, era una hombre maravilloso.
Al cabo de un mes o cosa así de que Patricia reanudara las clases en el instituto y sólo fuera a trabajar otra vez sólo por horas, DeLuca le preguntó durante la pausa del café de por la tarde:
—¿Te gusta trabajar en el Corky’s, Patricia?
—Claro —replicó ella.
—Supongamos que te ofreciese un empleo, ¿me dirías que no?
—Sabes que no haría tal cosa —afirmó Patricia con ardorosa seriedad. Había llegado a un punto en que no le hubiera dicho que no a nada. Quiso saber—: ¿Te burlas de mí?
—No. He estado pensando en pedirte que te traslades al almacén. Tienes ya dieciocho años cumplidos y es tu último curso en el instituto. Si empezases a trabajar en el Walgreen’s a tiempo parcial, cuando te graduaras podrías pasar a desempeñar un empleo de jornada completa, sin más ni más. ¿Qué piensas?
Lo que pensaba era que aún no había cumplido los dieciocho años, el título de graduada no estaba aún a su alcance y no tenía la más remota idea acerca de cuánto tiempo podría mantener en secreto su subterfugio. Pero en aquel instante, eso no importaba. ¡Frank quería que trabajase para él!
—Pienso que es una gran idea —manifestó, encantada. Se preguntó si la destinarían al departamento de disposición y tendría que llevar uno de aquellos asquerosos guardapolvos.
—Me gustaría ponerte en la sección de cosméticos —dijo DeLuca—. Detrás del mostrador, donde podrías lucir bonitos vestidos e ir siempre de punta en blanco. Este trabajo del Corky’s es para niñas. Tú no eres ninguna niña, eres una mujer.
Patricia se le quedó mirando. ¡Cosméticos! ¡Santo Dios! Era la mejor sección de todo el centro comercial. A duras penas podía dar crédito a sus oídos.
—Puedes empezar como aprendiza por horas —dijo DeLuca—. Hay un par de dependientas que trabajan en turnos alternativos y que están al cabo de la calle de todo. Te enseñarán todo cuanto se refiere a la línea que seguimos, el estilo y la forma de vender, cómo se hacen los pedidos y se renuevan las existencias. El año que viene, cuando te gradúes, estarás perfectamente calificada para ocupar el empleo en jornada completa. El siguiente paso es el departamento administrativo.
—¿Hablas en serio?
Parecía demasiado bonito para ser verdad.
—Claro que hablo en serio.
—Bueno, ¿crees que el Walgreen’s me contrataría?
—Patrish —le recordó él—. Soy el jefe. Me encargo de contratar al personal. —Guiñó el ojo en plan conspiratorio—. No creo que tengas muchas dificultades para conseguir el empleo.
Aquel mismo día, un poco más tarde, Patricia se llegó a la farmacia y DeLuca le entregó un impreso de solicitud de empleo. Por la noche, en su dormitorio, lo rellenó cuidadosa y pulcramente, alterando la fecha de nacimiento de junio de 1956 a junio de 1954. Experimentó una ligera aprensión, ya que en la solicitud original que presentó para el empleo del Corky’s había puesto la verdadera. Si, por algún motivo, Frank las comparaba, seguro que le plantearía a ella de inmediato la cuestión de la edad… y entonces, la vida de Patricia estaría arruinada para siempre.
Al día siguiente, entregó el formulario a DeLuca y se pasó toda la mañana esperando que se desencadenara la catástrofe. Cuando DeLuca entró a tomarse su café, Patricia le estudió la expresión, en busca de algún indicio de que la había descubierto. Frank, se temía, era una persona tan honesta que al comprobar que ella le había mentido deliberadamente, y por escrito, lo más probable es que dejara de apreciarla. De todas formas, ¿qué importancia tenía, por el amor de Dios, la cuestión de los años que ella contase? ¡Odiaba, detestaba de un modo absoluto la circunstancia de que sólo tuviese dieciséis años!
Pero hacia el final de la jornada, la luminosidad del sol colmó de nuevo la joven existencia de Patricia cuando DeLuca entró en el local, intercambió unas palabras con Eunice y luego le comunicó a ella:
—Bueno, todo arreglado, Patrish. Le he dicho a Eunice que empiece a buscar una sustituta para ti. En cuanto la encuentre, puedes trasladarte al centro comercial.
—¡Dios bendito, no me lo creo! —exclamó Patricia. Su semblante enrojeció de alegría—. ¡Soy tan feliz!
Deseaba echar los brazos al cuello de Frank DeLuca y cubrir al hombre de besos. Pero no podía hacer una cosa así delante de los clientes del Corky’s, ni delante de Eunice. De modo que se limitó a retorcerse las manos, inundada de alegría. DeLuca sonreía de oreja a oreja ante la felicidad de Patricia, lo que incrementó la dicha de aquel momento. La muchacha se volvió hacia Eunice para compartirla con la mujer, pero Eunice no miraba a Patricia; tenía los ojos clavados en DeLuca, una mirada fría y llana que, por una fracción de segundo, provocó un casi insignificante fruncimiento entre las oscuras cejas de Patricia. Sin embargo, no estaba dispuesta a permitir que la desaprobación de Eunice amargara su júbilo; Eunice tenía por marido a un conductor de camión de cerveza y lo más positivo que Patricia había oído acerca de él fue que podía identificar cualquier especie de árbol y que su meta en la vida era residir en una casa rodante. ¿Cómo iba a entender Eunice el sueño que cultivaba Patricia: casarse con un hombre de carrera, un profesional educado; una casa preciosa, en una zona residencial…? En la imaginación de Patricia era mucho más bonita incluso que el hogar de los Columbo, estaba en la parte suburbana más distante, sobre un terreno de mucha mayor superficie, rodeada por una cerca pintada de blanco; una familia, dos hijos: un chiquillo para Frank, al que llamarían Frank DeLuca, hijo, y una niña para ella, a la que impondrían el nombre de Mary, por la madre de Patricia.
La muchacha acogió ahora la mirada de censura de Eunice del mismo modo que cuando la mujer le dio tiempo atrás su ocasional consejo: la desdeñó con un encogimiento de hombros. Patricia volvió la cabeza para mirar a su caballero-campeón-héroe, su semidiós de los almacenes, el paladín que la había rescatado de la mediocridad, el piloto que la llevaría volando sobre alas de gasa al maravilloso mundo de los Cosméticos, la Adultez y la Felicidad a Partir de Ahora.
—Nunca podré pagarte esto —dijo Patricia, delirante.
—Verte así de feliz es suficiente pago, Patrish —contestó DeLuca.
La vista de Patricia no podía adentrarse lo suficiente en el porvenir como para comprender que aún no había empezado a pagar aquella deuda.
Una tarde, DeLuca salió del trabajo una hora antes de que lo hiciese Patricia, que aún seguía en el Corky’s, y la esperó. El hombre sabía que, al concluir su jornada laboral, la muchacha acostumbraba a ir caminando por la parte del aparcamiento que daba a Arlington Heights Road, cruzaba la calzada cuando el tránsito rodado se lo permitía y entraba en el barrio residencial del otro lado, donde vivía. Sentado en su automóvil, con el cristal de la ventanilla bajado, DeLuca fumaba un cigarrillo, estacionado en el espacio contiguo al paso que solía utilizar Patricia.
—Hola —saludó DeLuca, al acercarse la muchacha.
—Hola.
A Patricia no le sorprendió verlo allí, ya que, desde el día en que se anunció su traslado al centro comercial, esperaba que el hombre realizase un movimiento de aproximación. Incluso estaba preparada para ello, hasta el punto de que había dicho a sus padres, como quien no quiere la cosa, que era posible que tuviese que quedarse alguna noche a cubrir el turno de una chica que iba a casarse y esperaba una fiesta sorpresa de presentación de regalos de boda.
—Puede ocurrir cualquier noche —había advertido Patricia a sus padres—, de modo que si una tarde no vengo a casa a la hora de siempre, ya sabéis dónde estaré.
Fue la primera mentira que dijo en pro de la causa de Frank DeLuca.
—¿Tienes que ir derecha a casa? —le preguntó DeLuca cuando Patricia se detuvo junto al coche.
La muchacha sacudió la cabeza.
—No.
—¿Quieres que vayamos a dar una vuelta?
—Bueno.
Ni un segundo de duda, nada de aprensión. DeLuca hacía lo que Patricia llevaba tiempo esperando que hiciese.
Subió al automóvil y DeLuca enfiló el bulevar. Cuando tomó la curva en U para dirigirse hacia el norte, una sensación de déjà vu pasó como una ráfaga por el entendimiento de Patricia; era exactamente lo mismo que había hecho Jack Formaski la primera vez que la recogió en el Cinema Two, el cual se divisaba desde el punto donde Frank estuvo aparcado. Patricia sospechó que seguramente Frank se dirigía al mismo sitio al que fue Jack: el coto del bosque. No pudo evitar un punto de decepción; no le parecía propio de Frank hacer lo mismo que hizo Jack. Cuando DeLuca entró por último en la carretera que dividía la arboleda en dos, Patricia tuvo que confesarse que probablemente era tonta. Quizás todos los chicos llevaban allí a todas las chicas la primera vez.
—¿Nos paramos aquí un rato? —preguntó DeLuca y, al tiempo que hablaba, reducía la velocidad del coche.
—Bueno.
Patricia empezó a sentirse nerviosa, incluso un poco asustada. Aquel no era el adolescente con el que había estado otras veces; era poco probable que, como había hecho en el caso de Jack, pudiera frenar con un estallido de palabras irritadas la pasión de Frank DeLuca, los tanteos de Frank DeLuca, la intimidación física de Frank DeLuca. Allí no iba a llevar las riendas de la situación, y esa perspectiva, con todo y ser ciertamente lo que deseaba, la hacía no obstante tomar consciencia de su vulnerabilidad.
—Ese camino parece prometedor —dijo DeLuca, y se desvió de la carretera para aventurarse por un corto camino que concluía al pie de una achatada colina cubierta de hierba. Nada más apagar el motor y los faros, DeLuca se revolvió en el asiento y atrajo a Patricia hacia él. La muchacha entreabrió los labios cuando Frank se inclinó sobre ella. Se besaron por primera vez. Fue un beso largo, lento, suave y seco a pesar de tener las bocas abiertas. Frank mantuvo un brazo alrededor de los hombros de Patricia, mientras la otra mano se apoyaba en la parte superior de la cadera derecha de la chica. Nada de manoseo, nada de apretones violentos, nada de desesperado deseo. A Patricia le pareció que el hombre conocía exactamente cómo deseaba hacer las cosas y que las estaba haciendo absolutamente sin la menor precipitación ni agobio. Tal como ella había previsto, no cabía la menor duda de que era él quien llevaba las riendas de la situación.
Se besaron por segunda vez, por tercera y, luego, los besos dejaron de ser individuales para convertirse en largas series de uno acoplado a otro y a otro y a otro. Sólo cuando se prolongó aquella continua y delicada presión de los labios se dio cuenta Patricia por primera vez de que el deseo empezaba a despertarse en Frank… No lo notó a través de sus besos, sino por el modo en que sus manos se tensaron repentinamente sobre el cuerpo de ella, como si precisaran asegurarse de que no podía escapársele.
Por último, se separaron unos centímetros y DeLuca dijo:
—Pasemos al asiento de atrás.
Allí, sin el estorbo del volante, la tendió boca arriba sobre el cojín del asiento, le desabotonó la blusa y, diestra, expertamente, le soltó los tirantes del sostén y le bajó éste hasta la cintura. Empezó a chuparle los pezones y, alternativamente, mientras la boca se afanaba con un pecho, las manos acariciaban el otro. Patricia echó la cabeza hacia atrás, cerrados los ojos, entreabiertos los labios. No dejó escapar ningún gemido, pero las audibles aspiraciones de aire expresaban la sensibilidad de sus pezones; la presencia de Frank, el sonido de su voz los había hecho ponerse rígidos, endurecidos numerosas veces bajo la ropa; ahora, con los labios del hombre en torno a ellos, con la lengua provocándolos, los pechos estaban tan hinchados que Patricia temió que pudieran estallar.
—¿Te gusta? —susurró DeLuca.
—S… sí.
—Conozco muchas formas de darte gusto —prometió él—. Levanta…
Dirigida por las manos de Frank, Patricia separó las nalgas del asiento y notó que DeLuca abría la cremallera de la falda y deslizaba ésta, junto con las bragas, a lo largo de las piernas. Le quitó ambas prendas, las puso en el asiento delantero y después levantó suavemente la pierna derecha de Patricia y se la pasó por encima del hombro. La cabeza de Frank se inclinó y Patricia sintió los besos del hombre sobre el abundante vello púbico. La respiración se le tornó entrecortada cuando el ardor del deseo cobró fuerza dentro de ella. Entonces, los besos se transformaron en lentos y mórbidos lametones que iban desde el fondo hasta la parte superior de la vulva, que humedecían el vello púbico, lo separaban, para llegar a los delicados labios del pubis y deslizarse hacia la minúscula lágrima del clitoris. Cuando la lengua lo encontró, DeLuca sólo dispuso de un segundo antes de que el cuerpo de Patricia se tensara y la muchacha alcanzase la cima, en una explosión de éxtasis sublime.
—¡Oh… Dios… mío!
Patricia empleó ambas manos para apartar de allí la cabeza de Frank. Era tan inmensa la euforia que no podía seguir gozándola, y la ultrasensibilidad de aquello resultaba también insufriblemente abrumadora.
—¿Te ha gustado? —preguntó DeLuca. En la oscuridad y tras el deslumbramiento del clímax, la voz del hombre parecía llegar de muy lejos.
—¡Jesús, sí! —contestó Patricia.
Advirtió que las manos de Frank actuaban en la negrura del coche y se dijo que seguramente se estaría desnudando. No tardó en observar que se arrodillaba entre sus piernas y acto seguido sintió el roce de la cabeza del pene erecto que subía y bajaba por el húmedo camino abierto por la lengua. Luego, las leves caricias del glande se interrumpieron y Patricia notó que el pene se insertaba en la ternura de los labios vaginales. A la muchacha se le escapó un involuntario gemido y el miembro detuvo su acceso.
—¿Te duele?
—Sí.
—Estás muy tensa —dijo DeLuca. No era una queja. Al cabo de unos segundos de quietud y silencio, preguntó—: ¿Eres virgen?
El tono, incluso tratándose de un susurro, rezumaba incredulidad.
—Sí.
—¡Jesucristo! —Lo murmuró para sí. Luego añadió—: Seguramente te va a hacer daño.
—Hazme daño —pidió Patricia.
—Seguramente sangrarás.
—Hazme sangre.
—Una vez me lance, tendré que ir hasta el final —avisó DeLuca. Claro, pensó ella. Llegará al final. Le aferró los hombros, por debajo de la camisa que DeLuca aún llevaba puesta.
—Hazlo —dijo Patricia.
El dolor fue atroz.
26
Junio de 1976
Los investigadores de Ray Rose entrevistaron a cuantos empleados del centro comercial Walgreen’s de Elk Grove Village conocieron a Patricia Columbo. Al principio, las preguntas que formulaban se referían a Patricia…, pero al despertarse en el ánimo de Rose las sospechas respecto al amante, Frank DeLuca, los interrogatorios intercalaron también sutiles interpelaciones acerca del farmacéutico. A DeLuca, que fue puesto en libertad cuando Patricia firmó su declaración, lo habían trasladado a otro establecimiento de la cadena Walgreen’s, por lo que quienes trabajaban en el de Elk Grove podían hablar sin cortapisas. Una de las empleadas, Grace Mason, relató el incidente de una vez en que DeLuca se enfadó mucho con ella a causa de cierta conversación relativa a un arma de fuego. La historia era tan interesante que Rose pidió a Grace Mason que fuera a la comisaría para mantener otra entrevista. La mujer acudió con su esposo, Lloyd.
—No recuerdo bien la fecha del incidente —declaró a Rose la señora Mason—, aunque sí estoy segura de que ocurrió antes del asesinato de la familia de Patty. En el departamento de cosméticos trabajaba con Patty una mujer llamada Joy Heysek. Llevaba varios años en los Walgreen’s y había estado con Frank DeLuca en otros grandes almacenes. Al parecer, habían sido muy buenos amigos. Joy era una rubia de cuerpo voluptuoso, que siempre estaba encandilando a los hombres.
»Según creo, Joy le contó a DeLuca que alguien la estaba molestando —que la llamaban por teléfono, que la seguían o algo por el estilo, no sé con exactitud de qué iba la cosa—, pero la cuestión era que Joy quería una pistola para protegerse y que DeLuca le dijo que se la proporcionaría. Bueno, Joy me lo comentó e, inocentemente, le dije a DeLuca que me parecía estupendo que intentase ayudarla. A lo que me refiero es que no supuse que aquello fuera alto secreto; Joy me lo había contado abiertamente. Bueno, DeLuca se puso como una fiera. Me ordenó en términos inequívocos que no volviese a decir una palabra de aquello… a nadie. Dijo, recuerdo las palabras exactas: “Pronto va a ocurrir algo gordo”… y que no deseaba que la policía le ligase con una pistola. Ésa fue justamente la expresión que empleó: que “le ligase con una pistola”.
—¿Hasta dónde llegó el asunto? —preguntó Ray Rose—. ¿No se volvió a hablar más de la pistola? ¿Y usted no la vio una sola vez?
—Aquella, no —repuso Grace Mason—. Me refiero al arma que, en teoría, DeLuca le iba a conseguir a Joy. Pero una noche, cuando DeLuca, Patty y yo estábamos cenando, Patty abrió su bolso y vi dentro de él una pistolita. Una de esas que le caben a una en la palma de la mano.
Una Derringer, pensó Rose. Ya estaba enterado de algo de eso. Era la existencia de esa otra pistola, posiblemente intercambiada entre DeLuca y aquella tal Joy Heysek, lo que le interesaba…, porque aún no se había encontrado el arma cuyos proyectiles mataron a Frank, Mary y Michael Columbo.
Sin embargo, Grace Mason no pudo decir a Rose nada más, y cuando un detective interrogó posteriormente a Joy Heysek, la mujer negó que DeLuca le hubiese entregado pistola alguna, aunque reconoció que sí se produjeron las conversaciones acerca de tal arma.
—Después de los asesinatos —preguntó Rose a la señora Mason—, ¿sospechó usted en algún momento que Patty pudiese haber estado complicada en el crimen? ¿O DeLuca?
—No —respondió Grace Mason—. Algunas personas del establecimiento sí albergaron sospechas, pero yo no figuré entre ellas. Ni por asomo se me ocurrió pensar que fuese obra de Patty y DeLuca. —Hizo una pausa, miró directamente a Rose a los ojos y añadió—: Después, Bert Green nos dijo a mi esposo y a mí que DeLuca le había confesado ser el autor de los homicidios.
Ray Rose mantuvo inescrutable la expresión, pese a que aquellas palabras fueron como una masiva proyección de adrenalina disparada en el interior de su organismo. «Después, Bert Green nos dijo a mi esposo y a mí que DeLuca le había confesado ser el autor de los homicidios».
Al tiempo que tamborileaba con la punta de los dedos sobre la superficie del escritorio, Rose reflexionó sobre Bert Green. Era un joven subdirector que había trabajado a las órdenes de DeLuca en el centro comercial de Elk Grove, donde aún seguía. Todo el mundo estaba enterado de que eran buenos amigos, que salían juntos a tomar copas y que cosa de un mes antes de los asesinatos, DeLuca había ascendido a Green al cargo de director del ampliado departamento de licores. Green fue uno de los pocos empleados del Walgreen’s que no se mostraron totalmente dispuestos a prestar su colaboración a la policía. Dijo no saber nada de los asesinatos, de DeLuca, de Patricia Columbo, de nada ni de nadie. Su actitud había sido poco menos que francamente hostil. Ahora, a Rose le pareció que Green debía de saber muchas cosas.
Ray Rose se daba perfecta cuenta de que en aquella conversación con Grace Mason había franqueado la valla para meterse en el terreno de los rumores inadmisibles como pruebas ante los tribunales: DeLuca cuenta algo a Bert Green, quien a su vez se lo transmite a Grace Mason, la cual se lo dice a Ray Rose… Sin embargo, cualquier brizna de información tenía importancia en un caso como aquel, un caso sin testigos oculares, sin arma del crimen, un caso en el que rebosaban los embusteros, intrigantes y habituales violadores de la ley. De modo que Ray Rose siguió adelante.
—¿Cuándo tuvo efecto esa conversación? —preguntó a la señora Mason—. ¿Cuándo les contó Bert Green eso a usted y a su marido?
—Poco después de los asesinatos, pero no estoy segura cuánto tiempo después —respondió la mujer—. Bert nos había hecho una visita. En nuestro piso, él, mi marido y yo habíamos estado viendo la televisión. No sé qué fue lo que hizo que el tema saliera a relucir, pero cuando Lloyd y yo quisimos darnos cuenta, Bert nos contaba, al día siguiente de que la policía informase del asesinato de los Columbo, nos contaba, repito, que un par de días antes de que se encontrasen los cadáveres, DeLuca le dijo que él los había matado a todos. Bert aseguró que DeLuca le explicó exactamente cómo lo hizo y todo eso. Fue entonces cuando empecé a creer por primera vez que Patty y DeLuca habían cometido los crímenes. Y lo sigo creyendo. —Los ojos de Grace Mason se tornaron duros—. Espero que les ocurra precisamente lo que les va a ocurrir por lo que hicieron.
Grace Mason, pensó Rose, se acababa de integrar en un club de crecimiento rápido.
Otra persona con la que Ray Rose habló sobre una pistola y que posiblemente estuviera complicada en los homicidios fue Roman Sobczynski, el compinche de Lanny Mitchell. A diferencia de la cortés sesión que Rose mantuvo con Grace Mason, lo de Sobczynski no fue una entrevista, sino un interrogatorio. El individuo era un antiguo policía, un ratero de tres al cuarto, un hombre casado y con hijos que tonteaba con quinceañeras y, si no había sido cómplice directo en la comisión de los asesinatos, desde luego sí contribuyó a alentar la idea del homicidio y, en última instancia, fue parte del estímulo que condujo a ese acto criminal. Rose no malgastó su cortesía con él.
—¿Entregaste una pistola a Patricia Columbo? —le preguntó a bocajarro.
—Sí, se la proporcioné —reconoció Sobczynski.
—¿Cuándo y dónde?
—Se la di en el mes de febrero pasado, unos tres meses antes de que mataran a su familia. Estábamos en el apartamento que tiene una amiga mía en Wheaton.
Rose conocía ya el nombre de la mujer cuyo piso utilizaban Sobczynski y Patty en sus citas sexuales. Era empleada de un amigo de Sobczynski y era generosa a la hora de ceder su piso, pero, aparte de eso, no tenía nada que ver con el caso Columbo.
—¿Qué clase de arma le pasaste a Patty Columbo? —preguntó Rose.
—Una pistola de calibre 32. No recuerdo la marca, pero era de buen tamaño. Un revólver de siete tiros.
A todos los Columbo los habían matado con proyectiles de calibre 32.
—¿Le proporcionaste balas para el arma?
—Sí.
—¿Cuántas?
—Seis. Dejé una cámara vacía, ya sabe, para evitar accidentes.
—Así que le diste un arma y seis proyectiles.
—Sí.
Los ojos de Rose estaban clavados en Sobczynski. Seis balas. Una para Mary, una para Michael, cuatro para Frank. Todo expuesto y justificado.
—¿Por qué no diste un paso al frente al enterarte de los asesinatos? —preguntó Rose.
—No podía afrontar la posibilidad de que el revólver que le di a la chica fuese el arma con que se cometieron los asesinatos.
—¿Crees que ésa fue el arma?
Por toda respuesta, Roman Sobczynski se encogió de hombros.
27
De octubre de 1972 a mayo de 1973
El traslado del Corky’s al Walgreen’s representó para Patricia algo así como si se hubiera mudado de un piso de vecindad a una casa en Lake Shore Drive. El establecimiento era un lugar rutilante, resplandeciente, maravilloso. Había estado en él muchas veces, en plan de cliente o merodeando por los pasillos para espiar a DeLuca, pero sólo ahora, al trabajar allí, pudo disfrutar de una verdadera panorámica de los almacenes. Y el espectáculo que veía la encantaba.
Era un centro comercial enorme, uno de aquellos establecimientos que surgieron en California a finales del decenio de mil novecientos treinta, en los que se vendía de todo. La escasez de productos que azotó el mercado durante la segunda guerra mundial impidió su desarrollo, pero la idea volvió a renacer en los años cincuenta y entonces proliferaron como hongos. Basados en el concepto propio del autoservicio, según el cual las personas compran más cuando pueden tocar y elegir la mercancía, todos aquellos establecimientos compartieron con el Walgreen’s el sentido de emporio comercial. El Walgreen’s tenía dieciocho pasillos que iban de la fachada frontal a la posterior, con un corredor de paso que, en el centro del local, los dividía en dos. Entre aquellos pasillos, se disponían las islas de productos ordenados por categorías y empleos. En cada zona se agrupaban artículos de similar clasificación, que entonces se convertía en «sección», con un gran letrero encima: la Sección Médica, en cuyo mostrador se despachaban específicos, remedios y artículos relacionados con el cuidado de la salud; la Sección de Belleza, constituida por el departamento de cosmética con su aparentemente infinita variedad de productos para la mujer; e incluso estaba la Sección de Prescripciones, que así se llamaba la farmacia.
La Sección de Belleza llegaba hasta el fondo del centro comercial, desde la fachada delantera hasta la posterior, a lo largo de los pasillos A y B, y cubría también todo el muro de la izquierda, que bordeaba el pasillo A. Un país de ensueño, donde todo era cromo, espejos y exhibidores de cristal llenos de productos atractivamente envasados y garantizados para procurar la exquisitez de la belleza y la belleza de lo exquisito. Aprenderse todo lo que era preciso saber respecto a cada uno de los productos en existencia equivaldría a aprenderse de memoria todas las fórmulas algebraicas conocidas por el hombre. Sólo en la gama de lápices labiales había más de cien tonos distintos. Súmese a ellos la miríada de marcas y combinaciones de coloretes, de polvos faciales y corporales, champúes y tintes para el cabello, perfumes, lacas de uñas, sombra de ojos y artículos para las pestañas, cutículas, manos, cuello, lóbulos de las orejas, dedos de los pies…, no se pasaba por alto ninguna parte de la anatomía femenina.
Patricia empezó trabajando a las órdenes de una mujer llamada Constance, una dama alta, esbelta, elegante, que a lo largo de diez años había estado comprando, registrando existencias y vendiendo productos de cosmética. A Patricia le cayó bien Constance automáticamente y a Constance —o Connie, como ella prefería— le encantó Patricia. Había otra mujer, Abigail, que alternaba con Connie el turno de doce horas, pero con quien trabajaba Patricia normalmente las horas que cubría allí al salir del instituto, era con Connie; los sábados, el turno de Patricia se superponía parcialmente con los de ambas. Abigail era tan simpática como Connie, pero Connie parecía desplegar un brío especial en la tarea de enseñar a Patricia los secretos del oficio y del departamento.
—Bueno —dijo Connie a Patricia en su toma de contacto—, el señor DeLuca asegura que quieres entrar en cosméticos, en jornada completa, la primavera próxima, cuando acabes tus estudios en el instituto. Me ha pedido que te enseñe todo lo que pueda.
—Espero poder aprenderlo —respondió Patricia, un poco encogida, a la vez que recorría con la mirada aquel inmenso despliegue de productos de belleza y tocador.
—No es tan duro como parece —la tranquilizó Connie—. Una vez te sabes lo básico, el resto se asimila sin esfuerzo. Y descubrirás que cuando se introduce un nuevo artículo, se te informa de todo desde el principio y en seguida lo conocerás bien, sin esforzarte nada. El quid de la cuestión consiste en no dejarte atemorizar por la cantidad de productos que hay. No me cabe duda de que te las apañarás de maravilla. Y el señor DeLuca parece creer que tienes unas condiciones potenciales impresionantes.
A Patricia le resultaba extraño oír a aquellas dos mujeres adultas —Connie y Abigail tenían treinta y tantos años— referirse al administrador de los almacenes con el tratamiento de «señor DeLuca», cuando tan acostumbrada estaba ella a llamarle Frank. Siguiendo el ejemplo de Connie y Abigail, empezó a emplear aquella fórmula para dirigirse a él y adoptó una actitud más seria y profesional durante las horas laborables, que contrastaba señaladamente con los modales frívolos con que se conducía en el Corky’s. DeLuca observaba muy divertido todo aquello.
Patricia se tomó muy en serio su nueva profesión de dependienta. Se daba cuenta de que, tarde o temprano, llegaría el momento de responder de su engaño acerca de la edad…, pero confiaba en que, para entonces, su conocimiento y competencia en el trabajo serían tales que Frank la exculparía. Frank estaba haciendo de ella una mujer en todos los aspectos. Y Patricia albergaba la solemne determinación de triunfar… en todo.
En sus primeras experiencias, practicaron el sexo en el coto del bosque, pero aquel escenario no tardó en resultarle poco satisfactorio a DeLuca.
—Quiero tenerte en una habitación, encima de una cama —le dijo—. Quiero poder contemplarte desnuda. Quiero hacer cosas contigo delante de un espejo, de forma que nos veamos en plena faena.
Añadió que iba a buscar un motel discreto, tranquilo y un poco apartado.
—¿Por qué no me llevas a tu casa, Frank?
Patricia se moría por saber dónde habitaba su príncipe azul.
—Me temo que mi hermana pondría el grito en el cielo —repuso Frank—. Está más bien chapada a la antigua.
—¡Ah! No sabía que vivieses con tu hermana.
—Sí. Compartimos un piso.
Encontró un pequeño motel en los aledaños suburbiales llamado Br’er Rabbit. Las habitaciones eran vulgares pero limpias, reducidas, y lo bastante amplias para sus propósitos. Y era razonablemente barato. Las primeras ocasiones en que estuvieron allí, tampoco se percataron mucho de tales detalles. Sólo se veían el uno al otro, desnudos y lascivos. Se revolcaron en su mutua lujuria. Prácticamente, DeLuca se volvía loco con el voluptuoso y joven cuerpo de Patricia.
—Dulce Jesús —repetía una y otra vez, mientras se regalaba con cada centímetro de Patricia—. ¡Oh, dulce Jesús!
Oprimía, lamía, chupaba, tanteaba utilizando los labios, la lengua, los dedos y la empalmada verga. No lograba decidir la posición y la duración: ponía a Patricia boca arriba, le daba la vuelta, la arrodillaba, la trasladaba de la cama al suelo y luego al mostradorcito del minúsculo cuarto de baño. Era como un chiquillo al que liberaban de una restricción y al que se le permitía campar a sus anchas. En la intimidad del cuarto, podía hacer lo que quisiera y como le diese la gana…, pero lo quería simultáneamente de todas las formas posibles, lo que nadie puede lograr, y no llegaba a decidirse por una u otra alternativa.
La orgía no era tan extática para Patricia; aún se resentía del daño producido durante la pérdida de la virginidad, y su asaltado himen aún dejaba huellas de sangre en el pene. Sin embargo, Patricia sabía disimular instintivamente el dolor y fingir la misma lúbrica y libidinosa actitud de desenfreno sensual que manifestaba DeLuca. Trataba el cuerpo de Frank con el mismo obsceno abandono con que él trataba el de ella. El diálogo que mantenían durante aquellas sesiones de libertinaje carnal era zafio y grosero.
—Chúpamela… chúpamela, nena…
—Lámelo todo, con toda la lengua…
—Ponte a cuatro patas, te follaré estilo perro…
—Frótamela por la cara…
—Hazte una paja, mientras me la hago yo también…
—Cómetela, paladéalo, trágatelo…
Al cabo de un rato, Patricia dejaba de notar el dolor. Al cabo de un rato, Patricia se mostraba tan apasionada y tan desinhibida como él. Se sentían igualmente arrebatados e inmersos en lo que deseaban y en lo que hacían.
—Dios, somos almas gemelas —se maravillaba DeLuca en la luminosa resaca que sucedía al acto de hacer el amor.
En casa de Patricia, acogieron el ascenso de la muchacha a la Sección de Belleza con encontradas reacciones. Michael, naturalmente, se sintió agraviadísimo; se había terminado la comida gratis. Su hermana podía haberle asestado un golpe a traición, parecía, y Michael no habría protestado tanto. Estuvo quince días sin dirigir la palabra a Patricia.
El padre se sintió orgulloso de ella, aunque dicho orgullo se veía naturalmente atemperado a causa de la inicial disconformidad del hombre con la circunstancia de que Patricia trabajase. Eso al margen, Frank Columbo respetaba el esfuerzo y la teoría del ascenso como recompensa del mismo… y le complacía de veras el que su hija se aplicase en la tarea hasta el punto de que la ascendiesen de categoría y le subieran el sueldo.
Con quien más dificultades tuvo Patricia fue con Mary Columbo. Delante de su esposo o de su hijo, la mujer nunca pronunció una palabra en contra del nuevo empleo de la chica, ni realmente desaprobaba el trabajo en sí. A lo que Mary ponía objeciones era al modo en que Patricia se ataviaba para desempeñarlo: faldas más cortas y ceñidas, blusas escotadas, zapatos de tacón alto. Haciendo acopio de paciencia, Patricia solía explicarle que en la Sección de Belleza esperaban que vistiese como una vendedora madura, no como una alumna de instituto de enseñanza media. A Mary le asombraba que los profesores de Patricia no hubiesen dicho nada acerca del modo en que la muchacha se vestía. A decir verdad, varios profesores la habían contemplado largamente, pero ninguno pasó de las miradas. Con los que sí acostumbraba a tener problemas era con los alumnos masculinos; entre clase y clase, la seguían por los pasillos del instituto como perros en celo. Por su parte, Patricia no se molestaba en mirarlos; se consideraba muy por encima de aquel nivel juvenil.
En términos generales, Patricia no dejaba que la actitud de su madre hacia ella le molestase. Nada podía molestarle.
Tenía a Frank DeLuca.
Tendida desnuda, agotada, en brazos de Frank DeLuca, en el motel, Patricia intentó varias veces reunir el valor suficiente para hablarle del recuerdo de su padre la noche en que tuvo aquel sueño terrible. El asunto de Gus Latini y la camioneta de reparto de golosinas yacían enterrados en las profundidades de su subconsciente y tendrían que transcurrir muchos años y suceder muchas tragedias antes de que una monja psicóloga abriese la cripta y lo sacase a la superficie. Todo lo que había hecho con Jack Formaski no era ya más que un recuerdo desagradable. Excesivamente inmadura aún para entender, aunque fuera sólo vagamente, conceptos tales como heridas psicológicas, lesiones de la personalidad, destrucción del ego, trauma del subconsciente y todos los demás daños que un psiquiatra podía haberle diagnosticado, Patricia sólo sabía que los sentimientos que su amante le inspiraba eran tan fuertes, tan irresistibles que deseaba compartir con aquel hombre todos los momentos importantes que ella había vivido…, los buenos y los malos. El recuerdo de su padre tendido junto a ella, contra su muslo desnudo, era uno de tales momentos y, finalmente, la muchacha logró reunir ánimo suficiente para contárselo a DeLuca.
Frank era la personificación del hombre de mundo comprensivo. Discurseó filosóficamente acerca de impulsos sexuales y el modo de darles salida, de goce sexual, de satisfacción sexual y de la ilimitada variedad de deseos susceptibles de fermentar en una persona sola. El padre de Patricia, teorizó, entró de la manera más inocente del mundo en la habitación de la muchacha y luego se encendió al verla con el camisón levantado. Cabía la posibilidad de que deseara subconscientemente practicar el amor con su hija, pero lo cierto es que no lo llevaba planeado. De no haberse despertado ella, le explicó DeLuca, puede que el padre se hubiera corrido de alguna manera con Patricia, sin llegar al coito, desde luego, y que ella ni siquiera se hubiese enterado.
Patricia se quedó horrorizada. Le era muy difícil creer que semejante cosa hubiera podido ocurrir, pero si Frank lo decía, puede que sí fuera factible. Como Frank le recordaba a menudo, ella era muy joven y muy inexperta. Respecto al sexo, había infinidad de cosas que ignoraba e infinitas y complejas maneras de complacerse el uno al otro. Cada flamante guión que Frank le presentaba era un nuevo deleite para Patricia; le encantaba mostrarse desvergonzada con Frank. Ser indecorosa con Frank. Descender a lo más bajo con Frank. El coito anal era el último número que había aprendido y, con él, le pareció que su educación sexual debía de ser casi completa.
No se le ocurría ninguna otra cosa que pudieran hacer juntas dos personas.
Varios meses después del inicio de la aventura amorosa, Patricia miraba a uno de los mozos que reponían las existencias, un bien parecido joven negro llamado Andre, que restauraba el surtido de lápices labiales detrás del mostrador, cuando Frank salió de la farmacia y le dijo al muchacho:
—Andre, cuando termines, ven a verme, ¿quieres?
—Claro, Frank —sonrió el joven negro.
—Ahora sí que te la has cargado —se le guaseó Patricia, una vez se alejó Frank—. Es el jefazo, ¿sabes?
—Frank y yo somos viejos amigos —afirmó Andre en un tono confiado.
Se volvió para sonreír a Patricia: una sonrisa radiante, de dientes blancos y perfectos detrás de unos labios muy finos, muy sensuales. Andre tenía la piel tirando a clara, su hermoso cabello bien peinado y la manicura había dejado las uñas como el nácar. A los ojos de Patricia, era un muchacho de lo más atractivo.
Andre concluyó su tarea de reposición de existencias, se dirigió a la farmacia y Patricia observó que Frank lo llevaba a la salita lateral que los empleados que no querían ir al Corky’s utilizaban para almorzar y tomar café. Estuvieron allí cosa de quince minutos y, cuando salieron, Patricia vio que Andre abandonaba los almacenes. Entrada la tarde, mientras Connie disfrutaba de su descanso, DeLuca se acercó a la Sección de Belleza.
—¿Qué opinas de Andre? —preguntó.
—Parece simpático —respondió Patricia.
—¿Le consideras atractivo?
—Sí, supongo que sí —procuró no comprometerse. ¿A qué venía aquello?, se preguntó. ¿Es que su hombre era celoso? ¡Dios santo, qué estupendo!
—Me alegro de que te guste —dijo DeLuca—. Esta noche va a ir al motel.
—¿Qué quieres decir? ¿Para qué?
—Celebraremos una fiesta con él —anunció DeLuca con desenvoltura. Su tono fue casi indiferente. Patricia no daba crédito a sus oídos.
—¿Una fiesta con él? ¿Quieres decir tú y yo y…?
—… Él —DeLuca acabó la frase por Patricia—. Te dije que estaba preparando una sorpresa, ¿no? Bueno, pues es ésta. ¿Qué te parece?
—Toda una sorpresa —concedió Patricia.
—Lo pasarás en grande. Confía en mí.
Normalmente, DeLuca llevaba en el coche una botella de Canadian Club y, a lo largo de las semanas que fue con Patricia al motel introdujo a la muchacha en los placeres de la bebida. La noche en que Andre les acompañó en la habitación, había cinco botellas en vez de una, así como vasos de repuesto y reservas de cubitos de hielo. La velada empezó cuando todos se sentaron, con sus copas, dispuestos a beber, a charlar y a sentirse a gusto con la situación. DeLuca no estaba incómodo; a Patricia le pareció que se encontraba a sus anchas, su conversación era agradable, sus modales tranquilos, llenos de confianza…, como de costumbre. Eran Andre y Patricia quienes necesitaban animarse, cosa que, gracias al whisky, consiguieron en menos de una hora. Una vez relajados a modo, DeLuca fue al grano.
—Patrish nunca se ha tirado a un negro, Andre —dijo.
—¿De verdad? —Andre disparó su rutilante sonrisa hacia la muchacha.
—Nunca —confirmó Patricia, denegando con la cabeza. Observó que Andre se había llevado la mano al bulto que acababa de aparecer en la ingle, bajo los ajustados pantalones.
—Cuando veníamos le anuncié a Patrish que la iba a gozar —dijo DeLuca. Se incorporó y empezó a desabotonarse la camisa—. Pongámonos cómodos.
Mientras Patricia se limitaba a mirar, DeLuca y Andre se fueron quitando prendas hasta quedar en calzoncillos. Los erectos penes de ambos exigían que se les liberase de la tela que los retenía.
—Vamos, nena, ¿es que no quieres ponerte cómoda? —preguntó DeLuca. Era un acicate más que una interrogación.
Al mirar su propia imagen en el espejo, Patricia vio que en su cara había una sonrisa perezosa, casi tonta.
—Claro, Frank —articuló—, claro que quiero ponerme cómoda…
Cuando Patricia se quedó en sujetador y panties, Andre se masturbaba sin inhibiciones de ninguna especie y DeLuca echaba hacia atrás las sábanas de la cama. DeLuca tiró de Patricia hasta llevarla al lecho y le quitó los panties.
—Te la voy a poner húmeda y en forma, tío —le comunicó DeLuca a Andre, y aplicó la boca a la entrepierna de Patricia.
Al tiempo que empezaba a experimentar el calor de las sensaciones que se propagaban por sus interioridades, Patricia soltó los corchetes del sostén y lanzó éste a un lado.
—¡Ah, sí! —exclamó Andre, con los ojos en los espléndidos pechos que el sujetador acababa de liberar, en las aréolas en carne de gallina, en los pezones que se endurecían y se tornaban tiesos como aguijones de abejas gigantes.
DeLuca actuó sobre Patricia hasta que notó que el cuerpo de la muchacha se tensaba, la pelvis se arqueaba desesperadamente para oprimirse con más fuerza contra la boca de DeLuca y los estremecimientos anunciaban la llegada del clímax. Patricia cayó hacia atrás, inerte, y vio que DeLuca se separaba de ella y dirigía un guiño cómplice a Andre. El negro, cuya sonrisa había desaparecido, se incorporó, se acercó y cubrió a la joven.
Patricia observó que DeLuca, ante el tocador, abría el cajón superior, sacaba una cámara y aplicaba un flash a la misma.
Aquella noche, cuando DeLuca la dejó, a un par de manzanas de su casa, Patricia aguardó hasta que el coche hubo desaparecido y entonces se sentó en el bordillo de la acera. En absoluto se sentía desalentada por el ménage à trois en el que acababa de participar; lo cierto es que lo había disfrutado en casi todos sus momentos: era una joven intensamente sensual, cuyos registros de comunicación carnal Frank DeLuca conocía y explotaba con extraordinaria eficacia.
Lo que le preocupaba aquella noche no era su propio goce, sino el de DeLuca. Pareció disfrutar enormemente con el número que montaron. Cuando Patricia le miró, mientras Andre se la estaba follando, la expresión de DeLuca era la misma que Patricia veía en su rostro cuando él la montaba, cuando estaba dentro de ella. Cada vez que, de forma alternativa, tomaba una fotografía de ella y Andre, hacía una pausa para meneársela durante unos instantes mientras los contemplaba, tomaba otra foto, hacía otro alto para seguir masturbándose… A la muchacha le parecía, dentro de lo que su cerebro afectado por el alcohol podía discernir, que DeLuca lo estaba pasando en grande con lo que hacían. Que ella disfrutase y que DeLuca también, debía, supuso, tener sentido para ella. Pero no lo tenía. DeLuca la gozaba viéndola copular con otro hombre; si ella viese a DeLuca con otra mujer, se enfurecería. A Patricia ni siquiera le hacía gracia que hablase con otras mujeres. No podía equiparar las sensaciones agradables con el acto celosamente repugnante.
—No entiendo qué placer puedes sacarle a mirar simplemente una escena así —le comentó Patricia cuando la llevaba a casa. Era toda una cuestión.
—Es como ya te dije —explicó DeLuca—. Eres joven y todo esto te resulta nuevo. Yo soy hombre de mundo; he corrido mucho, sé cómo funcionan estas cosas, ¿vale? En cuanto tengas un poquito más de experiencia, comprenderás lo que quiero decir. Disfrutaste, ¿no? Me refiero a que te corriste con Andre, ¿verdad?
—Sí —reconoció Patricia, un poco de mala gana. Desvió la cara para mirar por la ventanilla hacia la noche.
—Pues, muy bien —dijo DeLuca—. Te orgasmaste con Andre, él te soltó un polvo y luego me hiciste una felación que me puso a mí en la gloria. Todos nos corrimos. Y de eso se trataba, ¿no?
—Sí —respondió Patricia. Su voz, tranquila; su tono, dócil.
Cuando DeLuca detuvo el automóvil para que Patricia se apeara, la joven titubeó y luego dijo:
—A pesar de todo, la mayor parte de las veces serán fiestas para nosotros dos, ¿verdad, Frank? Solos tú y yo.
—Claro, tesoro —le aseguró DeLuca—. Pero también nos permitiremos el lujo, de vez en cuando, de alguna variedad que otra. Un poco de especia picante. No te preocupes más. Sé lo que está bien. Rayos, todo el mundo hace cosas como ésta. Que tú sepas, es posible que tus propios padres lo hagan. Quiero decir que, cuando salen por la noche, tú no sabes qué hacen por ahí, ¿me equivoco? En fin, cuando seas un poco mayor y tengas un poco más de experiencia, lo entenderás. Hasta entonces, confía en mí, ¿de acuerdo?
Patricia se dijo que las palabras de Frank debían tranquilizarla, pero la verdad es que no la tranquilizaban. Atribuyó esa falta de confianza en lo que Frank había dicho a su propia inmadurez de adolescente, a la escasa experiencia que tenía…, precisamente lo que DeLuca había señalado. Quizás, razonó, dudaba de las palabras de Frank porque ella era aún demasiado joven para captarlo; tal vez si hubiese cumplido los dieciocho estaría en mejores condiciones para comprenderlo todo. Probablemente, lo mejor que podía hacer era confiar en Frank hasta que ella fuese lo bastante mayor como para profundizar y llegar por sí misma al fondo de todo aquello. «Dios santo —volvió a pensar—, de qué manera tan absoluta y tan total aborrezco ser tan condenadamente joven».
Al tiempo que exhalaba un cansino suspiro, la muchacha de dieciséis años se levantó del bordillo de la acera y echó a andar por la sosegada y desierta calle suburbana, rumbo a su casa.