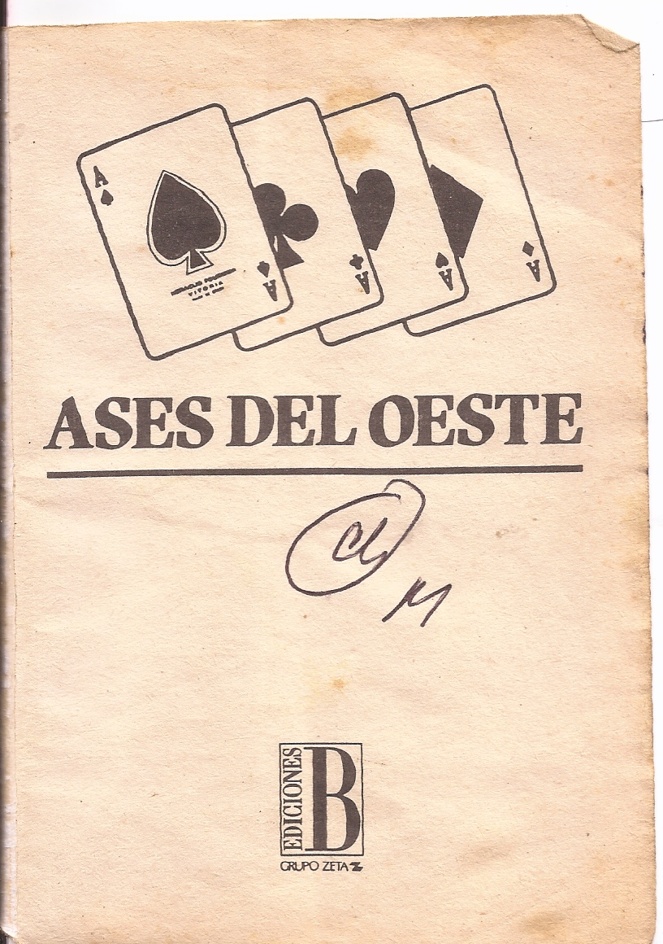 ©
© 
Ediciones B, S.A. Titularidad y derechos reservados a favor de La propia editorial. Prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier forma o medio sin la autorización expresa de los titulares de los derechos. Distribuye: Distribuciones Periódicas Rda. Sant Antoni, 36-38 (3.a planta) 08001 Barcelona (España) Tet. 93 443 09 09 - Fax 93 442 31 37 Distribuidores exclusivos para México y Centroamérica: Ediciones B México, S.A. de C.V. 1.a edición: 2001 .© Keith Luger
Impreso en España - Printed in Spain ISBN: 84-666-0422-7 Imprime: BIGSA Depósito legal: B. 26.138-2001
CAPITULO PRIMERO
—¿Cuánto falta para que empiece el año 1870, Freddie? —preguntó Bill Gum, casi gritando para hacerse oír por encima del terrible alboroto que reinaba en el comedor del Maxim's de Kansas City.
Freddie Kerr, joven desenvuelto y alegre, contestó:
—¿Por qué preocuparse tanto? Ya nos avisarán. Eso también está incluido en la nota. ¡Vamos, muchachos, bebed más champaña! ¡Tenemos que divertirnos en grande!
—Se está acabando, Fred —dijo la rubia que acompañaba a Bill.
—¡Eso se arregla en seguida! ¡Eh, mozo, una botella!
Silvia, la de los cabellos de fuego, apuró el contenido de su copa e hipó. Freddie clavó la mirada en su rostro.
—¿Qué tal te encuentras, preciosa?
—¡Oh, querido, eres un sol! —dijo ella con un mohín de coquetería—. ¿Por qué no te habré encontrado antes?
—No te preocupes —dijo Freddie pasándole el brazo por la espalda y atrayéndola hacia sí—. Comenzaremos el año tratando de recuperar el tiempo perdido.
Paola, la compañera de Bill, clavó su codo en el hígado de éste.
—¿Qué te pasa a ti, grandote? ¿Por qué no eres como Freddie? A él le gusta divertirse y, para que te enteres, a mí me gustan los tipos así.
Bill, de nariz chata, hizo una mueca de pena contestando:
—¿Crees que hay motivo para alegrarse? Esta cena nos va a costar a Freddie y a mí más de treinta dólares. Tu amiga y tú habéis probado todos los platos del menú. Se ve que teníais hambre atrasada.
Freddie interrumpió su romance con la alegre Silvia.
—¿Quieres cerrar el pico de una vez, Bill? Al fin y al cabo, ¿para qué sirve el dinero sino para gastarlo? ¿Qué más quieres? Estamos en compañía de dos chicas guapas y ellas saben cómo hacernos pasar un buen rato.
—¡Pero Freddie! Tú sabes que nosotros no somos millonarios. Hemos ganado trescientos cincuenta dólares vendiendo cerraduras marca Infranqueables por todo el estado de Kansas. ¡Somos modestos obreros!
—Fue todo un récord, sí, señor —dijo Fred, hinchando el pecho y mirando de hito en hito con satisfacción a las jóvenes que no separaban los ojos de él.
—Pero lo malo de ti es que lo que te ha costado ganar en dos semanas, te lo querrás gastar en dos días... —murmuró Bill.
Freddie chasqueó la lengua, moviendo la cabeza en sentido negativo.
—Vamos, hombre, despide el año con alegría. ¿No es buena señal que lo hagamos entre la crema de Kansas City? Aquí no hay más que gente respetable.
—Quizá sea por eso que no me encuentro a gusto. Hubiera preferido la de nuestra clase.
Un mozo llegó en aquellos instantes a la mesa, destapó con un fuerte estampido una nueva botella de champaña y escanció en las copas vacías,
—¡Brindemos por los cuatro! —dijo Freddie, alzando la suya.
Silvia y Paola se unieron con alborozo al brindis y Bill, tras vacilar un poco, se sumó también.
Un hombre comenzó a exigir silencio desde el tablado en que se encontraban los músicos.
—¡Señoras y caballeros! Falta un minuto para las doce. ¡Todos en pie!
Sin cesar de gritar y reír, los clientes del Maxim's se prepararon para la ceremonia. De pronto, la orquesta, a una señal del director de la misma, hizo sonar los instrumentos, y las cuatrocientas personas que llenaban el local acompañaron la música con la letra de la canción.
Freddie se separó de la pelirroja diciendo:
—¡Será una noche inolvidable, tesoro!
La joven lo miró con intención.
—Yo espero que así sea, Fred.
Un hombre se dirigió hacia ellos sorteando las mesas. Freddie lo vio acercarse y exclamó;
—¿Qué tal, amigo Forester? Llegas a tiempo. Anda, siéntate con nosotros y bebamos una copa.
Forester, obeso, bajo, de cabeza casi monda, tosió repetidamente y dijo:
—Lo siento, Freddie, pero no me puedo quedar. Me están esperando en casa mi mujer y mis hijos y no he podido estar con ellos al comienzo del año. Eso significa mala suerte.
—¡Bah! Olvida eso. No son más que supersticiones. Nunca ocurre tal cosa.
—Sin embargo, esta vez sí ha ocurrido. La mala racha ha empezado para todos nosotros.
Freddie frunció el ceño.
—¿Qué es lo que pasa, Forester?
Bill se había ido levantando poco a poco de la silla mientras su rostro se tornaba pálido como si presagiase una inminente catástrofe.
Las dos jóvenes habían cesado de reír. Forester se sacó un pañuelo del bolsillo y secóse los labios mirando fijamente a Freddie.
—El señor Parker ha sido detenido —declaró.
—¿Detenido? —repitió Freddie—. ¿Por qué? ¿A quién ha matado?
-A nadie. Se trata simplemente de que un alguacil del juzgado se ha presentado en su casa y ha embargado todo lo que había en ella.
—¡No!
—Sí, Freddie, así ha sido. Parker no esperaba que sus acreedores obrasen tan rápidamente y no ha tenido tiempo de poner a salvo nada.
—¿Y nuestro dinero? ¡La comisión por las dos mil cerraduras vendidas! —exclamó ansiosamente Freddie.
Forester se humedeció los labios con la lengua y bajó la mirada al suelo.
—¿Quieres decir que no lo traes contigo? —preguntó Freddie compungido.
—Ni un solo centavo —contestó Forester—. Ya os he dicho que no se ha podido salvar nada.
Hubo un gran silencio en aquella parte del local mientras en el resto continuaba la fiesta con mayor entusiasmo que antes.
—Lo siento mucho, amigos —dijo Forester—. Pero he de marcharme.
Fred movió la cabeza en sentido afirmativo.
—Está bien, amigo, gracias. Buenas noches —dijo, y luego añadió, con voz carente de emoción—: Feliz Año Nuevo.
—Feliz —repitió Forester y se marchó.
Bill y Freddie se dejaron caer en sus respectivas sillas. Silvia cogió la botella de champaña y llenó las copas, diciendo:
—Olvidemos cuanto antes las malas noticias.
Freddie apoyó un codo en la mesa y la mejilla en la mano. Entonces Bill gruñó:
—¿Olvidarnos? ¿Crees que nos va a resultar tan fácil? Entre Freddie y yo no tenemos ni dos dólares en el bolsillo.
—¿Eh? —exclamaron a un tiempo Paola y Silvia.
—Es cierto, muchachas —ratificó Freddie—. Os hemos dado este banquete a cuenta del dinero que nos tenía que traer Forester. Era el importe de la venta de las cerraduras.
—¡Santo Cielo! ¡Esta sí que es buena! —exclamó Paola.
—¡Oh, Fred! —dijo la pelirroja—. ¿Te das cuenta de nuestra situación? Si no pagáis, la policía nos echará el guante, y mi amiga y yo sufriremos lo peor porque nos arrojarán de la ciudad.
—Sí, lo comprendo y lo siento. Pero no podía suponer que saliera esto así. Será mejor que os larguéis ahora mismo.
—Es una buena idea —dijo Bill—. ¿Por qué no nos marchamos todos? Con tanto bullicio no se darán cuenta.
—Es lo que tú crees. El mozo que nos ha servido sabe que no somos clientes habituales y no nos quita la vista de encima. Apuesto a que se figura que pretendemos marcharnos sin pagar. No, Bill. Trataremos de arreglar el asunto, pero lo haremos mejor sin las chicas.
Silvia y Paola cogieron sus bolsos y se levantaron. Quedaron en pie unos instantes, mirando a sus compañeros de diversión y, finalmente, Silvia, dijo:
—¡Felicidades, Fred! Hasta la vista, Bill.
Paola cogió a su amiga del brazo y sin decir nada se la llevó hacia la puerta.
Los dos amigos quedaron solos. Bill dijo:
—¿Has visto? ¡Ni siquiera se ha despedido esa Paola! ¡Serpiente de cascabel!
—¡Bah! No se lo tengas en cuenta. Después de todo han tenido mala suerte esta noche. Podían haber elegido un par de clientes mejores que nosotros. Ellas tampoco han empezado.el año con buen pie.
El mozo se acercó tosiendo.
—¿Quieren la nota, señores?
Freddie levantó la mirada.
—Está bien, démela.
Bill cortó el resuello mientras el empleado entregaba la nota a su amigo.
—¿Cuarenta y cinco dólares? —inquirió Fred, y al ver que Bill daba un respingo, apuntó—: ¿Ves qué barato ha resultado, mu- -
chacho? Añadiremos cinco de propina y redondearemos los cincuenta.
El mozo estuvo a punto de quebrarse la columna vertebral al
doblarse ceremoniosamente.
—Muchas gracias, caballero.
—Pero todavía no nos vamos —dijo Fred devolviéndole la adición—. Nos quedaremos un rato. Preséntela luego.
El mozo ya no sonrió con tanto entusiasmo, pero se alejó de la mesa.
Bill soltó un gemido.
—¿Qué vas a hacer, Fred?
Fred se quedó en actitud pensativa durante un rato y luego dijo, haciendo chasquear los dedos:
—Creo que ya tengo la solución. ¿Te acuerdas de John Bal-timbre?
—¿Aquel tipo que encontramos en el hotel de Topeka? ¿El fulano que estaba liado con la rubia que cantaba en el bar?
—El mismo. Es un pez gordo en Kansas City. Antes lo vi con otros dos caballeros y tres señoras enjoyadas. —Fred se levantó—. Será mejor que te quedes aquí. El mozo sigue mirándonos. No se ha creído eso de los cinco dólares de propina.
—Creo que te complicas la vida, Fred. Déjame a mí que solucione esto.
—Conozco tus métodos y no son buenos para esta ocasión.
—¿Quién dice que no? Ese batracio no debe de pesar más de cincuenta y seis kilos. Del primer puñetazo lo mando al tenderete de la orquesta.
—Este es el restaurante más caro de la ciudad y aquí se halla hasta el alcalde esta noche. ¿No notaste al entrar que había varios policías? Antes de que pudiésemos alcanzar la puerta, la gente comenzaría a dar gritos y nos alcanzarían. Entonces sí que no evitaríamos la cárcel. No, muchacho. Fue a mí a quien se le ocurrió meterte aquí y por lo tanto a mí me corresponde sacarte.
Fred no esperó más y comenzó a andar entre las mesas. Una mujer de unos treinta años, de muy buen ver, le echó los brazos al cuello y pretendió besarlo, pero él se desasió y continuó hacia delante. Al fin se detuvo al borde de la pista y al cabo de unos minutos de estar allí descubrió a Baltimore, un hombre de unos cincuenta años, alto, ventrudo, que en aquel momento se partía de risa. Danzaba un vals con una señora mucho más gruesa que él. Fred esperó a que los músicos terminasen su interpretación y cuando Baltimore se dirigía con su pareja hacia la mesa en que se hallaban, lo alcanzó en dos zancadas.
—¡Mi querido Johnny! —dijoi cogiéndolo de un brazo y haciéndolo girar—. ¡Grandísimo bergante! ¡Tú siempre tan divertido!
John Baltimore frunció las espesas cej as y dij o, mirando al j oven:
—Perdone, pero creo que se equivoca usted.
Fred se dobló en dos aplicando un puñetazo en el estómago de su interlocutor.
—Sigues siendo el mismo tipo de siempre, Johnny. Tú eres de los que saben vivir bien.
Fred miró por el rabillo del ojo y vio que la mujer que había bailado con Baltimore también se detenía poniendo cara hosca al oír sus exclamaciones.
—Le aseguro que no sé de qué me habla —balbuceó Baltimore.
Fred cogió por el cuello a Baltimore y le obligó a arquearse. Entonces, acercándole sus labios al oído, murmuró:
—Topeka, hace veinticuatro días, hotel del Cisne.
—¡No he estado en Topeka desde hace dos años, señor mío!
Freddie soltó una carcajada y le guiñó un ojo mientras decía por lo bajo:
—Pues yo conozco una persona que puede testimoniar lo contrario.
Baltimore se quedó lívido y tras mirar de soslayo a su mujer, que se encontraba enhiesta como una vela, empezó a reír y estrelló su puño en el pecho de Freddie.
—¡Claro que sí! Ahora recuerdo —se estremeció riendo es-pasmódicamente y dijo con rapidez en voz baja—: ¡Por favor, y lo que más quiera, no me descubra, es mi mujer!
Freddie compuso un gesto de asombro como si se diese cuenta por primera vez de la existencia de la señora y luego palmoteando
la espalda de Baltimore, dijo de nuevo;
—Bien, amigo, ya nos veremos en el club.
Fred los dejó ir, asegurándose de la mesa en que se encontraban. Lió un cigarrillo y lo encendió, dejando transcurrir unos minutos. Después se puso otra vez en movimiento dirigiéndose ha- ¦ cia el lugar en que se hallaba Baltimore. Llegado a su lado le tocó suavemente la espalda. Baltimore giró hacia atrás y al verlo dio un respingo. Freddie se desternillaba de risa mientras decía:
—¿Qué le parece, señor Baltimore...? Me acabo de dar cuenta de que me he dejado la cartera §n el hotel. He de pagar cincuenta dólares al mozo y me he quedadc? sin dinero.
—Bueno, ¿y a mí qué? —dijo Baltimore, ceñudo.
Freddie siguió sonriendo con hilaridad, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.
—¿Te acuerdas de ella, Johnny? -—Hizo un gesto significativo con la mano, y la mujer de Baltimore, que ya tenía la mosca en la oreja, se volvió para no perderse la conversación.
Baltimore dio un bufido, y al observar que su mujer fruncía los labios, signo inequívoco de que empezaba a contrariarse, lanzó una carcajada y empezó a palmear a Freddie.
—¡Qué bueno es eso! ¡Sí que tiene gracia! Olvidársete la cartera en el hotel —al propio tiempo sacó la suya de la que extrajo unos billetes que alargó a Freddie—. Tómalos. Aquí tienes los cincuenta.
El joven los cogió y guardólos en el bolsillo, siempre riendo. Dio media vuelta y se alejó. Cuando se encontró a tres yardas de Baltimore soltó una maldición. Había papeles que no le gustaba representar, pero ¿qué podía hacer él? Había trabajado honradamente durante aquel mes y ganado trescientos cincuenta dólares. ¿Qué culpa tenía él de que a su patrono lo hubiesen detenido antes de entregarle sus comisiones? Era cierto que se había aprovechado de Baltimore para sacarla aquellos billetes, pero pensaba devolverle hasta el último centavo, una vez se solucionase su problema. En aquella situación no podía acudir a nadie diciéndole la verdad de lo que le pasaba. ¿Quién le hubiera ayudado? Era absurdo pensar siquiera en ello.
Al llegar a la mesa en que estaba Bill, éste se levantó de un salto mientras preguntaba:
—¿Cómo ha ido eso, muchacho?
—Está arreglado —dijo el joven de mala gana—. Larguémonos ya. Lo ocurrido a Parker me ha aguado la fiesta.
Hizo una señal al mozo y éste acudió solícito, sonriendo.
Fred sacó los billetes y fue contando. Al llegar a los cuarenta y cinco dólares entrególos al mozo y luego, haciendo una pausa, añadió uno de propina.
El empleado arrugó el entrecejo y, tras carraspear suavemente, dijo:
—¿Me permite el señor recordarle que habló de redondear hasta los cincuenta?
—Eso fue antes de que supiese lo que me iba a costar hacerme con los cincuenta mogollones.
Dicho esto, los dos amigos se dirigieron hacia la salida. Dejaron otro dólar en guardarropía a cambio de sus abrigos y una vez puestos éstos se lanzaron a la calle. Estaba nevando, y por las aceras apenas se podía dar un paso porque la gente bailaba cantando a gritos.
Saltaron a la calzada y allí pudieron caminar más libremente.
—¿Qué hacemos ahora, Fred? Nos hemos quedado sin trabajo.
—Mañana leeremos los anuncios en los periódicos. Quizás encontremos algo bueno. Tengo el presentimiento de que este año van a cambiar las cosas.
—Lo mismo dijiste el año pasado este mismo día.
—Eso quiere decir que conservamos el estímulo, lo cual es una buena cosa.
—¿Por qué demonios no dejamos ya de correr mundo y sentamos la cabeza, Fred?
—¡Qué plan tan bonito! Lo conseguiríamos en seguida. Hay más de cincuenta oficinas en la ciudad que necesitan empleados, ¿pero sabes cuál es el sueldo? Treinta dólares semanales por ocho horas diarias de trabajo.
—Muchas veces no hemos ganado ni diez dólares en una semana.
—Pero otras has ganado quinientos.
—Eso fue hace cinco años, Fred, cuando empezamos con las Infranqueables. Pero luego resultó que las cerraduras eran iguales que las otras y nos empezó a costar trabajo colocar una sola de ellas.
Dejaron las calles iluminadas y enfilaron por una transversal, casi oscura, en la que no se oía ningún ruido. Poco después se detuvieron delante de una casa de lóbrego aspecto. Un hombretón que se encontraba en una mecedora interrumpió sus movimientos ' al verlos llegar.
—¡Eh, oigan! ¡Ustedes! -
Fred y Bill se detuvieron.
—¿Qué le pasa, amigo Mortimer? —inquirió el primero.
—¿Cuándo me van a pagar los diez dólares?
—Diez dólares, ¿se ha vuelto loco? ¡Si llegamos esta mañana!
—-Los que me dejaron a deber hace tres meses.
—¡Oh, no se preocupe! Dentro de unos días han de liquidarnos las comisiones por nuestro trabajo y recibirá usted lo suyo y un gran cigarro de a dólar. Nosotros somos así de agradecidos, señor Mortimer. No nos dé las gracias.
Mortimer hizo una mueca y cuando sus dos huéspedes se disponían a subir la escalera, advirtió:
—Ha llegado una carta para usted, señor Kerr.
Fred se detuvo haciendo un gesto de perplejidad.
—¿Una carta para mí?
—La mandaron a la alcaldía y ha estado rondando un mes por Kansas City hasta que al final ha venido a parar aquí.
Mortimer se metió en la habitación y poco después regresó con una carta en la mano que Fred tomó entre las suyas.
Rasgó el sobre, extrajo su contenido y empezó a leer.
—¡No...! —exclamó—. ¡No puede ser...!
—¿Qué es lo que no puede ser? —preguntó Bill.
—Es una carta del juez de Navasota, en Texas, y he aquí lo
que dice:
Querido señor Freddie Kerr:
Lamento comunicarle que su tío Timoteo Kerr falleció el pasado día quince de octubre, por lo que le doy mi más sentido pésame.
Abierto el oportuno testamento que su tío había dejado tiempo atrás, en sobre cerrado, depositado en este juzgado, es mi deber informarle que su tío le nombró a usted único heredero y como a tal le pertenece en exclusiva propiedad el rancho W.O antes Doble X. Como albacea testamentario de su tío* ¿e ruego se presente en Navasota en el más breve plazo y si ello no le fuera posible, suplico me lo comunique por carta. Esperando sus gratas noticias, queda de usted,atto.ys.s.,
Juez: Thomas Bryan
—¡Yupi!—exclamó Bill, sin poder contenerse—. ¿Lo ha oído, Mortimer? ¡Dueños de un rancho! ¡Somos ricos!
—¿No te he dicho que tenía el presentimiento de que iban a cambiar las cosas en el próximo año? —dijo Fred, doblando la carta—. Señor Mortimer, tengo el honor de permitirle que me felicite.
Mortimer se miró la palma de la mano y tendióla sonriendo.
—Encantado, Fred. ¿No quieren pasar? Tengo un whisky estupendo.
El dueño del hotelucho, a partir de entonces, se mostró cor-dialmente amable.
Bebieron cada uno dos vasos de whisky sin dejar de hablar sobre ios rebaños de reses que Fred y Bill enviarían a Kansas City, luciendo en sus flancos la marca W. C. antes Doble X.
Después de beber un trago, Freddie tosió muy suavemente diciendo:
—Esta sí que es una contrariedad.
—¿A qué te refieres, Fred? -^preguntó Bill.
—Estamos en un apuro, muchacho. Carecemos de dinero para ir a tomar posesión de nuestro rancho y lo lamentable del caso es que, como siempre hemos sido pobres, no tenemos ningún amigo en la ciudad.
Mortimer, a quien la voz lúgubre de Fred había impresionado, replicó:
—¿Ningún amigo, dice? ¡Yo soy su amigo, señor Kerr!
—¡Oh, no! —dijo Fred sonriendo y dando un manotazo en el aire—. Usted ya ha hecho bastante por nosotros dejándonos entrar en su hotel, a pesar de habernos marchado hace tiempo sin liquidar nuestra deuda.
—Pero ustedes me pagarán ahora en cuanto lleguen a Navaso-ta. Ese tío suyo le debe de haber dejado un montón de dinero, además del rancho.
—Sí, creo que sí. Tendrá una sustanciosa cuenta corriente en el banco. Tío Timoteo fue siempre una persona muy ahorrativa, un hombre a carta cabal, de los de antes de la guerra.
—Pues, entonces, está hecho —exclamó Mortimer, poniéndose en pie—. ¿Cuánto necesitan?
—Creo que con doscientos dólares nos podremos arreglar.
Los dos amigos contuvieron la respiración viendo que Mortimer dejaba de sonreír. Pero al fin, el hotelero meneó la testa de arriba abajo.
—Está bien, esperen un momento.
Se metió en una habitación adyacente y, al poco rato, los dos amigos oyeron que crujía una cama. Mortimer no tardó en regresar junto a ellos llevando en la mano un montón de billetes. Empezó a contar sobre la mesa y cuando llegó a los doscientos, guardó el fajo.
—Ahí los tienen, muchachos.
Fred se apresuró a levantarse y a hacer desaparecer en su bolsillo el dinero antes de que el hotelero se arrepintiera. Luego le dio una palmada.
—Es usted un gran tipo, Mortimer. ¿Y sabe lo que voy a hacer? Le voy a devolver trescientos.
—¡Oh! Sólo me tiene que devolver lo que me debe.
—De ninguna manera, compañero. Esto lo considero como una inversión que usted ha hecho en nuestro negocio.
—Prefiero que me inviten cualquier día a dar una vuelta por su rancho.
—Cuente con ello, Mortimer. En la primavera próxima recibirá la invitación. Armaremos una grande en su honor. —Fred se rascó la nariz—. Será mejor que preparemos el equipaje, Bill. Debemos salir mañana mismo.
Los dos amigos despidiéronse de Mortimer y subieron a sus habitaciones. Cuando se encontraron a solas en el cuarto, Bill soltó una carcajada.
—Eres un tipo único, Fred, pero debías haberle sacado más plata al millonario del Maxim's.
—Se lo pienso devolver y no conviene entramparse demasiado. —Fred respiró con fruición, diciendo—: Bien, muchacho, se acabaron las penas y elpasar hambre. Suena bien, ¿verdad? Bill Gum y Freddie Kerr, rancheros.
Se tendieron cada uno en su respectivo jergón y Fred dijo:
—Tengo ganas de llegar allí. Apuesto a que hay buenas mujeres en Navasota.
—¿Mujeres? —exclamó espantado Bill—. No, muchacho. Te apartarás de ellas. No debes de consentir que se te coman el rancho.
—No seas tonto. No podrán. Administraremos bien la hacienda y habrá dinero para todo.
—Oye, Fred. No me has hablado de tu tío. Ni siquiera sabía que lo tuvieses.
—Bueno, en realidad yo tampoco me acordaba de él. Era un hermano de mi madre que se largó al Oeste. Recuerdo que una vez nos mandó una carta a San Luis, hace lo menos ocho o nueve años. Entonces era buscador de oro y nos contaba que había encontrado un buen filón. Yo le dije a mi madre que quería ir con él, pero ella no me dejó. Entonces yo era muy joven. Le escribimos, pero ya no volvamos a recibir respuesta.
—¡Canastos! Es más de agradecer que se haya acordado de ti.
En aquel momento, golpearon la puerta y los dos amigos se enderezaron sobre la cama.
—¿Están ahí? —preguntó la voz de Mortimer.
—Sí, pase.
Se abrió la puerta y penetró el hotelero esgrimiendo una pistola en cada mano.
Bill dio un grito.
—¡No lo haga, señor Mortimer! ¡No tiene ningún derecho! Le pedimos el dinero prestado. Se lo pensamos devolver, ¿verdad, Fred?
Mortimer, que se había quedado inmóvil, soltó una carcajada.
—Sólo he venido a entregarles esto. De pronto, me acordé de que van al salvaje Oeste.
—¿Salvaje?—repitió Bill.
—Yo, por mi negocio, tengo algún trato con los tipos que vie- \ nen de allá, y me cuentan cosas escalofriantes. En muchas regiones de Texas no se conoce todavía la ley. La razón es impuesta por el revólver. Todos llevan uno o dos y apuesto a que ustedes no tie- i nen ninguno.
—Es cierto, nunca hemos necesitado un arma —dijo Bill.
Mortimer mostró los revólveres. Eran dos Colt con cachas de marfil y estaban en buen estado de conservación. i
—Me los dejó en prenda un huésped que no tenía dinero para , pagarme. Naturalmente no volvió. Se los puedo vender por diez dólares cada uno.
Fred se levantó y acercóse a él cogiendo uno y observándolo.
—Noestá mal, ¿verdad, Bill? Creo que nos conviene.
—¿Pero qué vamos a hacer con ellos? Yo, por lo menos, no sé tirar. Sólo haría ruido con él. ¿Y tú Fred?
—Bueno, en San Luis practiqué un poco. Hace unos cuantos años de eso, pero de todas formas, creo que en la región a que vamos no los necesitaremos. Allí hace mucho tiempo que no hay indios.
—¿Entonces, veinte dólares? —recordó Mortimer.
—De acuerdo. Pero solamente tiene un cinturón.
—Mira, Fred —dijo Bill—. Creo que será mejor que lleves tú las dos pistolas. Yo me defenderé mejor con los puños si nos metemos en algún jaleo.
Mortimer se quitó.el cinturón canana y lo dejó sobre una silla. Luego se dispuso a salir.
—No hay indios, señor Kerr —dijo a punto de cerrar a sus espaldas—. Pero nunca faltan los pistoleros profesionales, que aún es peor.
Cuando los dos amigos quedaron solos, Fred dejó las pistolas sobre una mesilla de noche y se volvió a tender en la cama.
—¿Has oído, Fred? —dijo Bill—. Pistoleros profesionales. ¿Y si está por allí Jesse James?
—Jesse y su banda operan más al norte.
—Pero habrá otros. ¡Demonios! No había pensado en eso.
Fred se pasó las manos bajo la cabeza y fijando la mirada en el
techo, sonrió:
—Sí, señor. Seremos un buen par de rancheros.
Bill hizo una mueca porque ya no estaba tan satisfecho como antes de que apareciese Mortimer con las armas. Tenía la impresión de que se le había atragantado una espina, pero al fin se encogió de hombros y decidió que lo mejor era dormir. Para entonces, Freddie ya roncaba.
CAPITULO II
Bill bebía un vaso de whisky sentado a una mesa del salón Lu-bal, de Waco, cuando vio aparecer a su amigo Fred.
—Al fin has llegado —dijo el primero—. ¡Canastos, Fred! ¿Es que no sabes que la diligencia para Navasota sale dentro de media hora?
Bill dejó medio dólar sobre la mesa y cogió una maleta poniéndosela bajo el brazo como si fuese una pluma.
—Pero ¿dónde estuviste durante todo este rato? —preguntó a Fred, mientras andaba por la acera.
—De negocios, muchacho.
—¿Negocios? —repitió Bill, ceñudo y mirando de soslayo a su compañero—. No me gusta.,
—Ahora somos gente importante.
Poco después llegaban al lugar de donde arrancaba la diligencia en dirección a Navaspta.
Entraron en un vestíbulo. Había al fondo un hombre asomado a una ventanilla y sobre ésta, un cartel en el cual se decía que se expendían billetes hasta Houston. Tres o cuatro personas hacían cola, y Fred se colocó detrás de la última, un tipo fornido que le pasaba un palmo. Bill se apartó y dejó la maleta en el suelo.
Fred oyó un taconeo y giró la cabeza contemplando embelesado a la chica más bonita que había conocido en su vida. Era esbelta, de piernas largas, caderas de ánfora, cintura estrecha, busto de diosa, cuello grácil y rostro en el que destacaban los labios rojo como la grana, las mejillas aterciopeladas y los ojos azulados. El cabello, negro como una noche de rayos, enmarcaba el óvalo maravilloso.
Fred empezó a sonreír y se quitó el sombrero de ala ancha recién adquirido.
La joven pareció ignorarlo y miró hacia otro lado. Entonces él giró porque ya le tocaba el turno.
—¿Qué es lo que quiere? —preguntó un tipo calvo desde dentro.
—Dos billetes hasta Navasota.
El empicado manipuló un rato y luego exhibió los dos billetes.
—Son treinta y siete dólares con cincuenta centavos.
Fred sonrió y sacó la cartera del bolsillo interior de la chaqueta. Empezó a buscar, y segundo a segundo, su rostro fue mostrando un gesto de preocupación.
—¡Demonios! Tenía aquí la pasta. Quiero decir, el dinero.
—¿De veras? —dijo el tipo calvo—. Pues vuelva cuando lo encuentre.
Iba a retirar los billetes cuando Fred, rápidamente le cogió la muñeca.
—Escuche, amigo —aclaró con voz meliflua—. Soy Freddie Kerr. Puede que no me conozca a mí, pero estoy seguro de que sabe quién es mi tío. • —No me diga que el general Grant.
—Más que eso. Era el difunto Timoteo Kerr.
—Todo un personaje.
—Gracias —dijo ulano Fred, dirigiendo una mirada de orgullo a la joven que tenía detrás.
—¡No conozco a ningún Timoteo Kerr! —rugió el expendedor de billetes.
Fred giró rápidamente la cabeza hacia él.
—¡Soy el nuevo dueño del rancho de mi tío!
—¿Y qué? ¡Suelte la pasta o se queda sin billetes!
Bill se acercó a Fred con la cara enrojecida.
—¿Por qué no le pagas, Fred? Tienes el dinero. Te lo vi esta mañana cuando sacaste la cartera.
—¡Claro! ¡Apuesto a que me han robado! ¡Eso es! Este pueblo está lleno de ladrones. —Se volvió hacia la joven—. ¿Lo ve usted, señorita? Un hombre honrado no puede ir solo por la ciudad.
La joven lo miró un instante y casi empezó a sonreír, pero inmediatamente dobló la cabeza.
La frente del empleado empezaba a transpirar sudor.
—Oigan, escuchen ustedes. Si no tienen el dinero, largúense. De lo contrario les va a resultar peor.
Bill cogió a Fred de un brazo y lo apartó cediéndole el turno a la señorita.
—¡Canastos, Fred! Admiro tu valor al tratar de ir hasta Nava-sota gratis, pero ya que te ha fallado el truco, ¿por qué no le abonas los treinta y siete dólares con cincuenta centavos y nos vamos?
—No tengo treinta y siete dólares con cincuenta centavos. Ni veinte, ni diez... Todo mi capital asciende a dos dólares.
Bill se fue poniendo lívido.
—¡No, Fred!
—Lo siento, amigo, pero es así.
—Ahora comprendo tus negocios —exclamó Bill—. Apuesto a que fue la rubia que te vendió el sombrero. Una sacacuartos.
—¿Cuándo vas a mejorar tu vocabulario, Bill?
Bill se sentó en la maleta.
—¿Qué vamos a hacer ahora? —hipó—. Tenemos a nuestro alcance una fortuna y no podemos llegar hasta ella.
—Lo arreglaré de una forma u otra —dijo Fred, viendo que la hermosa joven se disponía a abandonar la ventanilla—. Oiga, señorita.
Ella se detuvo y él acudió a su lado.
—Perdóneme —dijo—. ¿Va usted a Navasota, por casualidad?
—Así es —dijo ella, con cierta ironía—. ¿Quiere algún encargo especial?
—Verá, no sé si lo ha oído usted.
—Sí. Es usted el sobrino de Timoteo Kerr y su heredero.
—Efectivamente, así es. Debo ir a tomar posesión de mi herencia y resulta que ha sobrevenido un contratiempo.
—Lo comprendo, señor Kerr—dijo ella.
—¡Qué buena es usted, señorita;..! ¿Cómo dijo que se llamaba?
—Cleo Doren.
—Un nombre maravilloso.
—Mire, señor Kerr, creo que le puedo proporcionar la oportunidad de que llegue a Navasota.
—¿De veras?
—Siga andando por esta calle y llegará ante el saloon Alegría. Allí, junto al mostrador, verá a un hombre de barba blanca. Se llama David Kelly. El va también a Navasota y creo que los podrá llevar a ustedes.
—Es usted encantadora, señorita Doren. ¿Podré verla en Na-vasota?
—Según el tiempo que piense usted estar allí —dijo ella, con una sonrisa.
E inmediatamente giró hacia la puerta y salió al exterior.
Fred fue a decir algo, pero la joven ya había desaparecido.
Bill legó a su lado, renqueando con la maleta.
—¿Lo arreglaste, Fred?
—Claro que sí, muchacho.
—No vi que te diera ningún dinero.
—Vamos al saloon Alegría. Allí hay un tipo que nos va a llevar a nuestro rancho,
Salieron a la calle y pocos minutos más tarde llegaron al saloon. Entraron y, efectivamente, en el mostrador vieron a un hombre de barba blanca muy larga. Vestía astrosamente y Fred, nada más verlo, frunció el ceño. Se acercaron al viejo y Fred preguntó:
—¿Es usted David Kelly?
El aludido giró la cabeza, mostrando unos ojillos de rata, y soltó un salivazo con la fuerza de una perdigonada, metiéndolo justo en la salivadera que había dos metros más allá, junto a una columna.
—Dio en la diana, compadre —dijo Fred—. Con tres aciertos como ése, se lleva la muñeca y el reloj.
El viejo se quedó un momento en suspenso y lanzó una carcajada volviendo la cabeza hacia el tabernero que había detrás.
—¿Has oído, Romo? Ha sido un chiste.
Fred y Bill también rieron con ganas. Cuando terminó el jolgorio, el primero explicó;
—Nos manda la señorita Doren. Somos viejos amigos suyos.
—¿Amigos de Cleo? Entonces también lo son míos. ¿Qué es lo que quieren? Palabra que los había tomado por recaudadores de impuestos. Eso es lo que quería decir el salivazo.
—Verá, señor Kelly. Yo soy Freddie Kerr y este amigo es Bill Gun. Nos dirigimos a Navasota. Mi tío me dejó un rancho allí.
Kelly se quitó el sombrero y rascóse la sucia pelambrera.
—¡Repámpanos! ¿Quiere decir que es usted sobrino de Timoteo Kerr?
—Así es, señor Kelly.
—¡Estupendo! ¿Se quedaron sin pasta?
—En esta condenada ciudad hay demasiados pillos —dijo Fred.
Kelly soltó una nueva carcajada.
—Es usted un gran tipo, Fred. Palabra que me gusta. Los llevaré a Navasota y va a ser ahora mismo. Precisamente me disponía a emprender el viaje. ¿Qué te debo, Romo?
Kelly dejó sobre el mostrador el dólar que le pidió el tabernero y salió del local, con sus nuevos amigos. i
—¿Dónde tiene el carruaje? —preguntó Fred.
—Lo tuve que sacar hace media hora de la ciudad. Me obligó a |
ello el sheriff. ¿De modo que es usted sobrino de Timoteo? Gran hombre, sí, señor. ¿Sabe que yo me llevaba muy bien con su tío? Sentí su muerte. Fue un hombre de temple.
—Yo, en realidad, no lo conocí. Por ello le estoy doblemente agradecido. Pudo dejar su rancho a algún desconocido.
—¿Cuántos miles de reses tenemos? —preguntó Bill.
Kelly se detuvo un momento mirando a los dos jóvenes.
—¿No les explicó Timoteo nada acerca del rancho Doble X?
—No, señor —contestó Fred—. En realidad sólo he recibido una carta del juez Bryan. Mi tío le nombró albacea testamentario.
Kelly se rascó la cabeza y continuó andando.
Doblaron por una calle y una ola fétida se abatió sobre sus rostros. Bill empezó a toser y Fred se arqueó, pero Kelly continuó andando como si la calle estuviera aromatizada con el mejor perfume de París. Al fin detuviéronse los dos amigos y Fred inquirió:
—¿Qué infiernos hay en esta calle? ¿Un matadero?
Kelly miró las casas de uno y otro lados.
—Aquí sólo hay almacenes de pieles, pero el olor no procede de ellas porque ya están curadas.
—¿De dónde viene, entonces? —preguntó el joven, tapándose la nariz con el pañuelo.
—De mi carro. Llevo un cargamento de tripas.
Los dos amigos agrandaron los ojos.
—¿De su carro? —repitieron a un tiempo.
—Eso es, amigos.
Los dos compañeros tuvieron que sostenerse mutuamente para no caer al suelo.
—¿Quiere decir que es ése el vehículo en que tenemos que viajar hasta Navasota? —preguntó Fred.
Kelly meneó la cabeza en sentido afirmativo.
Fred y Bill se miraron compungidos y finalmente echaron a andar tras Kelly. Llegaron, por fin, a donde se encontraba el carro y todos subieron al pescante.
Inmediatamente Kelly fustigó los caballos y el carruaje emprendió la marcha.
—Ahora tenemos el viento de espaldas y quizá se sientan un poco molestos. Pero si tenemos suerte y se pone de cara, lo pasarán mejor.
Fred dio un suspiro.
—No se preocupe, señor Kelly. Vamos perfectamente bien.
Luego se puso el pañuelo delante de la nariz y lo anudó atrás. Bill apresuróse a imitarle.
Cuando salieron de Waco, Fred preguntó:
—¿Conoce bien a la señorita Doren, Kelly?
—¿Cómo no voy a conocerla? He trabajado veinte años en el rancho de su padre. Yo estuve allí la noche en que la señorita Cleo vino al mundo. Hace de eso dieciocho años.
—¿De modo que también ella tiene un rancho? Estupendo. ¿Queda muy lejos del mío?
—A unas doce millas. Pero le advierto que hace mal usted si pone los ojos en ella.
—¿Por qué? ¿Acaso está prohibido?
—-La señorita Cleo está comprometida y ha venido a Waco a comprarse el ajuar. Su novio es Gary Morris, el tipo con más dinero de la región.
—Nunca me ha inquietado la gente con dinero.
—Pero es que, además de eso, el señor Morris pelea como na-N die y es el mejor tirador de pistola.
—Lo será Hfesta que yo llegue allí—dijo Freddie.
—¿Tan bueno es usted? —preguntó Kelly, admirativamente.
Freddie fue a hablar, pero Bill le dijo:
—Será mejor que no te busques líos antes de llegar, compañero. Dicen que la gente de Texas es muy puntillosa.
—Desde luego que sí—dijo Kelly—. Y les aseguro que Morris ha liquidado a más de un tipo al enterarse de que andaba diciendo por ahí que era mejor que él.
Fred emitió una risita y se sumió en el silencio.
CAPITULO III
Al atardecer del tercer día después de haber salido de Waco, se encontraban a unas quince millas de Navasota. Habían hecho todo el viaje casi sin hablar. Freddie y Bill continuaban con los pañuelos en la cara. Ello fue debido a que el viento no cambió su dirección y los dos amigos no se acostumbraban al aroma del car: gamento.
El carro gemía por un camino polvoriento, cuando de pronto Kelly se levantó y tiró de las bridas del tronco, deteniéndolo.
—¿Qué es lo que pasa, Kelly? —preguntó Freddie.
—Que hemos llegado.
Freddie y Bill lanzaron una exclamación de júbilo y bajaron del carro, se pusieron de rodillas y comenzaron a besar la tierra, * con los pañuelos colgados al cuello.
—Sí, amigos —oyeron que les decía Kelly—. ¡Están ustedes ante su rancho!
Levantaron la mirada hacia el lugar que estaba señalando su guía. Sus ojos se dilataron por la sorpresa. Bill quiso decir algo, pero no pudo porque se le había hecho un nudo en la garganta.
—¡No! —exclamó Freddie—. ¡No puede ser!
—Sí, compañero —dijo Kelly—. ¿Es que no lo ven ahí, grabado a fuego, en el tronco de ese roble? Rancho Doble X.
Tanto Freddie como Bill no querían dar crédito a sus ojos. A unas treinta yardas del camino donde se hallaban arrodillados, se
alzaba una casa de madera que parecía se iba a derrumbar de un momento a otro. El viento soplaba con bastante fuerza en aquellos momentos, y ventanas y puertas batían gimiendo lastimosamente. No se descubría rastro humano o animal por los alrededores.
—¿Qué clase de broma es ésta, Kelly? —preguntó Freddie, levantándose.
El viajo lanzó una carcajada.
—Escuchen, amigos. No lo tomen a mal. La explicación está en que Timoteo Kerr, su tío, fue un gran bromista. Cuando usted me dijo en Waco que era su sobrino, estuve a punto de ahorrarle el viaje, pero eso hubiese sido quebrantar la voluntad de Kerr. Al fin y al cabo, tendría sus razones para obligarle a venir aquí.
—¿Quiere decir que ésta es toda mi herencia?
Kelly se rascó el cogote y dijo, con voz condolida:
—Lo siento, pero es así. Su tío jamás tuvo cincuenta centavos. Llegó a esta región hace unos siete años y compró estos terrenos que no quería nadie. El lo llamaba pomposamente rancho Doble X, pero nunca se dedicó a las labores propias de un ranchero. Detrás de la casa consiguió abrir un pozo y con el agua regaba un pequeño huerto. De él cosechaba lo suficiente para ir mal tirando. Alguna vez, cuando tenía una buena cosecha de hortalizas se iba a la ciudad y la vendía. Con el producto de su venta, se compraba la ropa que necesitaba o le hacía una reparación a sus viejas botas. Era un buen hombre y todos le queríamos.
Bill se levantó de un salto.
—¿Buen hombre, dice? ¿Cree usted que hay derecho a que nos haya hecho venir desde Kansas City? ¿Es que no recuerda que hemos venido en su asqueroso carro, tragándonos el olor de su carga?
—Ya esta bien, Bill —dijo Freddie—. Con protestas no vamos a mejorar nuestra situación.
—¡Y un cuerno! ¿Qué vamos a hacer, si no tenemos dinero ni para regresar?
Freddie se acarició la crecida barba y dijo:
—¿Cuánto cree que darán por este terreno, Kelly?
—Nadie que esté en sus cabales se lo comprará, señor Kerr. Ni siquiera lo aceptarían regalado, se lo aseguro.
—Un magnífico panorama —comentó Freddie—. De todas formas, tendremos que ir a la ciudad para hacer una visita al juez Bryan. Supongo que él también pasará un buen rato con la broma de Timoteo. ¿Nos lleva, Kelly?
—¿No echan un vistazo a la casa ?
—Con verla desde aquí, tengo bastante. ¿Por qué darles un susto a los ratones?
Subieron de nuevo al carro y continuaron el camino hacia Na-vasota, donde entraron una hora más tarde. Kelly detuvo el vehículo frente al saloon O'Ready.
—Bien, amigos —dijo—. Los invito a una copa como compensación al mal rato que han pasado.
—Se le acepta, Kelly —dijo Freddie—. Pero le voy a rogar antes una cosa.
—Lo que quiera.
—Sólo deseo que no divulgue por ahí que hemos hecho el viaje con usted.
—Descuide, no lo haré.
Entraron al saloon y acodáronse en el mostrador.
Kelly pidió tres vasos de whisky y cuando hubieron limpiado las gargantas del polvo del viaje pasó y se despidió afectuosamente de sus amigos.
Freddie lo acompañó hasta la calle.
—Dígame, Kelly. ¿Qué pueden hacer dos hombres como nosotros aquí en la ciudad?
—Si no conocen los secretos del cowboy, creo que les va a ser difícil mantenerse en la comarca. Es en lo único que puede ocuparse aquí una persona falta de trabajo. Hay también unas cuantas oficinas en la ciudad, pero no creo que en ellas haya ningún puesto vacante. Yo les aconsejo que vayan a Houston. Allí tendrán más facilidades para resolver sus problemas.
—Gracias por todo, Kelly.
Freddie estrechó la mano del viejo y volvió junto a su amigo al mostrador.
—Situación difícil, ¿eh, Freddie? —murmuró Bill.
—Otras veces nos hemos encontrado en líos peores.
—Pero siempre ha sido en ciudades de verdadera categoría. ¡Esto es un pueblo indecente!
—Gracias por recordármelo. Si hemos salido airoso en lugares como San Luis, ¿es que nos vamos a dar por vencidos en Navaso-ia? Espera a verme actuar y verás.
—Apuesto a que en menos de veinticuatro horas damos con nuestros huesos en la cárcel.
Freddie hizo una señal al mozo que había servido el whisky y cuando lo tuvo enfrente, al otro lado, le preguntó:
—¿Cuál es el mejor hotel de la ciudad?
—El Álamo, señor. Está en esta misma calle un poco más arriba.
Freddie le dio las gracias y dirigiéndose hacia la puerta, dijo:
—Bill, coge la maleta y sigúeme.
Se dio tanta prisa que Bill no lo cogió sino cuando estaba a unas veinte yardas del lugar que acababan de abandonar.
—¿Qué vas a hacer, Freddie? ¿No es mejor evitar jaleos e ir a dormir a tu rancho?
—¡No quiero oír hablar de eso!
Vieron una casa brillantemente iluminada, sobre cuya puerta había un cartel en el que con letras bien claras se decía que aquél era el hotel del Álamo. Penetraron, y ya en el vestíbulo se dirigieron hacia una columna del centro en donde había un registro semicircular atendido por un joven de brillante cabello aplastado, el cual les saludó con una sonrisa estereotipada.
—¿En qué puedo servirle, señor? —preguntó, tras dirigir una mirada a Bill,,con la que dedujo que se trataba de un criado del caballero que tenía delante.
—Quiero la mejor habitación con dos camas, para mi acompañante y para mí.
El empleado contestó que tenía una con ventanas hacia Levante y que indudablemente sería de su agrado.
Freddie firmó en la hoja de inscripción y a continuación lo hizo Bill. Inmediatamente otro empleado se hizo cargo de la maleta y subieron por una escalera a la habitación que les había sido destinada. Era la número 38. El empleado dejó la maleta en el living y esperó una propina. Freddie sacó un dólar y se lo dejó en la palma de la mano, con lo que el otro se marchó haciéndose jalea. Cuando los dos amigos se quedaron solos, Bill soltó una imprecación.
—¡Le has dado un dólar, Freddie!
—Ya lo he visto bien, pero no hay más remedio que preparar el terreno.
—¿Qué es lo que piensas hacer?
—Ya te enterarás mañana. Ahora nos conviene dormir.
Bill estuvo gruñendo por lo bajo, pero dejó de hacerlo cuando vio que su compañero dormía ya a pierna suelta.
Al día siguiente, los dos amigos desayunaron en el comedor del hotel, con lo que consiguieron no gastar un centavo, pues su importe lo cargaron en cuenta. Luego se dirigieron a una peluquería, donde fueron convenientemente rapados. Aquí Fred no tuvo más remedio que pagar con un dólar los dos servicios. El mismo peluquero les indicó la dirección del juez Bryan.
Era éste un hombre de unos cincuenta años, de rostro alargado y nariz roma, el cual, al saber quién era Freddie, estrechó su mano con verdadero calor. Habían sido introducidos en un despacho por un criado, y el juez les indicó que se podían sentar.
—Es para mí un gran honor conocer al sobrino de mi gran amigo Timoteo Kerr —empezó a decir el juez, sentado tras una mesa.
—¿Por qué no nos dejamos de preámbulos y vamos al grano, señor Bryan? —sugirió Freddie, recordando la herencia.
—¡Oh, sí! Usted querrá tomar posesión del rancho.
—¿Va a continuar usted la broma, juez? Estuvimos allí ayer tarde. Una hermosa hacienda... ¡Sí, señor!
El juez se levantó de su silla, con cara de circunstancias.
—Comprendo, Freddie, que usted no va a guardar un grato recuerdo de su tío, pero él quiso que hiciésemos las cosas así, y ya sabe, yo era el albacea. Debía hacer su voluntad.
—Sí, eso mismo me dijo un tal David Kelly. Por lo visto, mi tío era una persona tan simpática a ustedes que no le ha importado hacernos venir desde Kansas City.
—Lo quería hacer venir no solamente por el rancho, señor Kerr. Hay algo más.
Freddie y Bill estiraron la cabeza.
—¿Qué es lo que hay? —preguntó el primero con interés.
El juez hizo una larga pausa.
—¿Sabe que su tío fue un buscador de oro antes de llegar a la región?
—Tengo alguna idea de eso.
—Pues le contaré algo que quizá le interese.
—Somos todo oídos —dijo Freddie.
El juez volvió a sentarse y empezó a contar:
—Su tío venía pocas veces por el pueblo, pero cuando lo hacía casi siempre se dejaba caer por aquí. Cierta vez, hace un par de años de esto, noté que entraba soliviantado En mi despacho. Le
pregunté qué le ocurría, pero él ni siquiera me contestó. Se asomó a la ventana y estuvo mirando hacia el exterior, hacia la calle. Entonces le oí repetir una y otra vez con el mismo sonsonete: «He venido por mi oro.»
—¿Qué pasó después? —inquirió Freddie, cada vez más interesado.
—Estuvo un rato vigilando por la ventana y luego se volvió diciendo que ya se había ido. Se sentó frente a mí. Le pregunté de nuevo qué le ocurría, pero se mantuvo en su mutismo. Al cabo de un rato y de nuevo como si hablase consigo mismo, dijo: «Debía de traer a Freddie conmigo, así seríamos dos a defenderlo.» Yo traté repetidamente de sonsacarle, diciéndole que si necesitaba ayuda yo se la proporcionaría gustosamente, pero él insistió en que no le pasaba nada. Al fin se despidió de mí y se marchó. Yo me quedé intrigado. Al cabo de unos segundos, oí dos disparos en la calle. Salí corriendo fuera y vi en la acera a su tío con el revólver humeante. A pocas yardas de él se encontraba un hombre tendido en el suelo, muerto. Timoteo lo había matado metiéndole una bala en el corazón.,Los hombres que estaban por allí cerca testimoniaron que el muerto había sacado antes el revólver, y que, por lo tanto; Timoteo había disparado en legítima defensa. El cadáver no fue identificado por nadie y no pudimos saber ni siquiera su nombre porque encima no llevaba ningún documento.
—¿Y qué fue lo que pudo explicar mi tío al respecto? —preguntó Freddie.
—Contó una historia bastante rara refiriéndose a que el difunto en cuestión se llamaba Jim Marlowe y que era un antiguo conocido suyo de los tiempos en que estuvo en California. Allí pelearon por una mujer y desde entonces juraron que en la primera ocasión que se viesen uno de ellos procuraría matar al otro.
—¿Nada más?
—Eso fue todo. Desde luego, su tío ni siquiera fue detenido. Tenía los testigos a su favor y era considerado en toda la comarca como una persona de buenos sentimientos, incapaz de hacer el menor daño a nadie.
—¿Creyó usted aquella historia?
—No, desde luego que no.
—Yo tampoco.
—¡Canastos, Freddie! —intervino entusiasmadoSBill—. ¿Te das cuenta? Ese tipo vino a Navasota por el oro de tu tío. El se refería a eso cuando entró en este despacho. Marlowe lo perseguía para llevarse el tesoro,
Freddie permaneció unos instantes en actitud pensativa y luego preguntó al juez:
—¿Jamás le dijo a usted nada respecto a ese oro? '
—No. Ni una palabra. Desde luego, era muy reservado, pero parecía absurdo que, teniendo dinero, viviese en un lugar como en
el que está enclavado el rancho Doble X.
—Quizá lo hiciese obligado por las circunstancias. Suponga, juez, que Timoteo viniese aquí huyendo de ciertas personas. Es evidente que de haber hecho ostentación de riqueza en la ciudad lo hubiesen cazado más pronto.
—Su argumento es razonable, pero ¿por.qué no le habló a usted del oro, suponiendo que lo tuviese? Al fin y al cabo, él se iba a morir. Estuvo mucho tiempo enfermo de una afección pulmonar. Se dio cuenta de que se le acababa la cuerda, y, sin embargo, continuó guardando silencio. :
—Sí, parece muy raro. —Freddie se levantó dando un suspiro—. En fin, será mejor que lo dejemos estar.
—¿Buscaron ustedes en el rancho?
—¿Piensa que pudo esconder su oro en una casa con las puertas y ventanas desvencijadas?
—Sí, es absurdo.
Freddie tendió la mano al juez, cambiando un apretón con él, y dijo;
—Gracias por todo, señor Bryan.
—Hubiese preferido darle unas mejores noticias, Freddie, se lo aseguro.
—Usted no tiene culpa alguna. Ha cumplido con su obligación. Hasta la vista, señor juez.
Ya se iban hacia la puerta cuando Fred se detuvo y giró la cabeza, preguntando:
—¿Quién es el alcalde de esta ciudad?
—John Taylor. Es, al propio tiempo, presidente del Banco Ganadero.
Freddie dio de nuevo las gracias. Ya en la calle, Bill se lamentó:
—Por un momento he llegado a creer que íbamos a ser ricos en un abrir y cerrar de ojos. Todo consiste en saber en qué lugar ocultó tu tío el oro.
—Será mejor que te olvides de eso.
—¿Por qué preguntaste el nombre del alcalde?
—Porque ahora mismo vamos a hacerle una visita. Debemos presentarle nuestros respetos. Así sabrá que somos unas personas educadas y unos buenos ciudadanos.
Preguntaron a un cowboy por la alcaldía y minutos más tarde los dos amigos entraban en un edificio de piedra. Una especie de conserje les indicó que si deseaban hablar con el alcalde, primero lo tenían que hacer con su secretario, el señor Smith. Este, un hombre de nariz ganchuda y pómulos salientes que trabajaba ante una mesa junto a una gran puerta, preguntó después de haber escuchado la pretensión de Freddie:
—¿Y cuál es el motivo de su visita, señor Kerr?
—Altas finanzas, señor secretario.
Smith levantó la mirada y miró más respetuosamente a su interlocutor.
—De acuerdo, señor Kerr —dijo, incorporándose—. En un momento le comunicaré al señor alcalde su pretensión.
Desapareció por la puerta que tenía a la derecha y al poco rato regresó anunciando que había sido concedida la audiencia. Freddie y Bill penetraron en el despacho del alcalde.
John Taylor era un hombre de mediana estatura, fuerte complexión y piernas arqueadas en paréntesis. Salió al encuentro de sus visitantes estrujándoles las manos.
—¿Qué tal, señores? Ya me ha comunicado mi secretario que vienen a hablar conmigo de negocios. Siempre es una satisfacción para mí dialogar sobre las cosas que redundan en beneficio de la ciudad. ¿Quieren sentarse?
Tomaron asiento, y luego Freddie tosió suavemente.
—Señor alcalde, yo vivo en Kansas City, donde mis múltiples negocios me tienen atado, pero me he dejado caer por Navasota a petición del juez Bryan para tomar posesión de la herencia de mi tío Timoteo Kerr.
—¿Usted es sobrino de Timoteo Kerr?
—Así es, señor alcalde. Naturalmente, yo ignoraba que mi tío sólo poseía una casa destartalada. Pero ahora, después de la sor-presa, sólo me preocupa dejar en buen lugar el nombre de mi familia. He pensado que mi tío, un pobre hombre sin recursos, ha podido haber dejado cuentas pendientes con algún ciudadano.
—¡Es usted todo un caballero, señor Kerr!
—Naturalmente, me dirijo a usted como alcalde para que me informe al respecto.
—Le aseguro que su tío se comportó siempre correctamente y no creo que haya dejado pendiente ninguna deuda.
—Es una satisfacción para mí el oírle decir eso. Ya sabe usted, es el honor de nuestro apellido. Yo estaba dispuesto a pagar lo que fuese. - '
Bill tuvo de súbito un ataque de tos.
—Zanjado eso —prosiguió Freddie—. Esta mañana, desde la ventana del hotel El Álamo, he podido observar que existe una hermosa plaza al frente, en cuyo centro no hay absolutamente nada, ni siquiera una fuente. Yo, señor alcalde, soy un admirador de Sam Houston, el padre de Texas. ¿No ha pensado ninguna vez, señor alcalde, en dedicar un homenaje a esa figura prestigiosa de nuestra patria?
—¡Por cien mil reses de vacunos! Tiene usted razón. La plaza quedaría preciosa.
—Sin lugar a dudas. ¿Se imagina a Sam Houston montado a caballo en un gran pedestal?
—¡Eso es! —dijo Bill, entusiasmado—. ¡Y por la boca del caballo saldrá el agua!
—Bueno —dijo el alcalde—. Yo creo que el agua puede salir por un caño un poco más abajo.
—Ha tenido una gran idea —dijo Freddie, tratando de que el alcalde se sugestionase y creyese que era suyo el proyecto—. Se puede hacer una suscripción y apuesto a que, bien enfocada, constituirá un éxito sensacional. Yo quiero participar en tan magna obra con un donativo de mil dólares.
Bill dio un grito, pero el alcalde no le prestó atención porque se había quedado asombrado.
—¡Señor Kerr, es usted un insigne ciudadano!
—¡Oh, estimado Taylor! —dijo Freddie, haciendo un gesto de modestia—. Navasota me ha sido simpática y quiero beneficiarla en lo que pueda. Hoy mismo mi secretario, aquí presente, escribirá a Kansas City para que ordenen una transferencia de cincuenta mil dólares a una cuenta corriente que se abrirá a mi nombre en el Banco Ganadero. Una vez se hayan cumplido los requisitos, yo vendré personalmente a este despacho a entregarle los mil dólares.
—¡Oh, es usted muy generoso! —El alcalde no cabía en sí de gozo.
Fred se quedó dubitativo un rato y luego dijo:
—Creo que haría mucho bien a la suscripción que el municipio encabezase la lista de donantes.
—Naturalmente. Ha tenido usted una gran idea. ¿Qué le parece quinientos dólares?
—Opino que es una buena cantidad. Si le parece constituiremos una junta. Ya sabe, estará integrada por nosotros y alguna personalidad que usted sugiera. Mi secretario, el señor Gum, aquí presente, nos prestará su valiosa colaboración.
—¡Oh! Yo sugiero que el señor Gum sea el tesorero de la junta. Los ciudadanos preferirán ver este cargo en manos de una persona ajena al municipio, y siendo usted una personalidad tan relevante, nos hará un verdadero favor.
Freddie carraspeó, diciendo:
—Usted manda, mi querido Taylor. —Tras una pausa, hizo una señal a Bill, diciendo—: Hazte cargo de los quinientos dólares importe del donativo del municipio para el monumento a Sam Houston, y no te olvides de inscribirme a mí a continuación con mil dólares.
El alcalde abrió un cajón de su mesa y sacó un arca de acero. Extrajo un fajo de billetes y después de contar, dijo:
—Ahí tiene los quinientos, señor Gum. Creo que vamos a hacer una gran obra.
—Navasota lo merece —sentenció Freddie.
Bill acercó su mano temblorosa al dinero, lo cogió e hízolo desaparecer en el bolsillo.
Fred se levantó sonriendo.
—Ha sido un gran honor para mí conocerlo, amigo.
El alcalde los acompañó hasta la puerta y allí se despidieron.
—¿Cuándo lo volveré a ver, señor Kerr?
—Nos hospedamos en el Álamo. —Freddie guardó un silencio pellizcándose el labio inferior, y de pronto, dijo—: Creo que no sería mala idea que usted organizase una fiesta para estimularlos donativos.
—Eso está bien pensado, amigo Freddie —dijo Taylor—. Ya le avisaré a ese respecto.
Se repartieron apretones y sonrisas y los dos amigos ganaron la calle.
Bill empezó a acelerar el paso, y Freddie lo detuvo. . —¿Pero qué te ocurre, Bill?
—¡Por todos los demonios, Freddie! Es el mejor trabajo que te he visto realizar en tu vida... ¡Pero larguémonos cuanto antes!
—¿Largarnos? Ni hablar. Ahora es cuando me encuentro mejor.
Sus ojos acababan de descubrir a la hermosa Cleo Doren, la cual estaba descendiendo de un carruaje, al otro lado de la calle.
—¡Fred, por lo que más quieras! Tenemos quinientos dólares. Podemos llegar a Kansas City sin pasar privaciones. Volveremos a vender cerraduras Infranqueables y seremos otra vez los de antes. Veo un brillante porvenir ante nosotros.
—No podemos huir —dijo Fred—. ¿Es que no te das cuenta, Bill? Si escapamos nos acusarán de haber limpiado quinientos dólares al alcalde. Nos quedaremos en Navasota y todo irá como una seda. Ese dinero lo he tomado a título de préstamo. Además, no estaría mal el llevar a efecto lo del monumento. Realmente la plaza ganaría mucho con ello.
—¿Conque tienes el presentimiento de que va a llegar una racha buena para nosotros, eh? Desde la Noche Vieja se nos están complicando las cosas y de qué forma.
Fred vio que Cleo se metía en una tienda y sacó unos cuantos billetes del bolsillo, dándoselos a su compañero.
—Anda, ve a divertirte un poco.
—¿Es que me vas a dejar solo, Fred?
—Tengo trabajo, muchacho. Nos veremos en el hotel a la hora de comer.
Bill se alejó rezongando por lo bajo, y Fred lo siguió un rato con la mirada, sonriendo. Luego el joven se tiró del borde de la chaqueta y cruzó la calle entrando en la tienda en que lo había hecho Cleo.
Vio a la joven hablando con una señora que debía ser la dueña del establecimiento.
—Ya sabe usted, señora Smith, que no quiero el vestido muy escotado.
—¿Por qué, señorita Doren? —intervino Freddie—. Apuesto a que no tiene motivo para esconder sus hombros.
La joven giró como un relámpago, y al reconocer al hombre que hablaba, sus mejillas se tiñeron de rojo.
—¿Usted aquí, señor Kerr?
—¿Le extraña?
—Creí que se apearía de aquel carro a dos millas de Waco.
—Mucha gente se equivoca respecto a mí, señorita Doren. Cuando me empeño en una cosa la consigo, y yo tenía que venir a Navasota fuera como fuese.
—Para recoger su herencia —dijo ella, con cierta ironía.
—En absoluto, no era por eso. Era porque no podía vivir sin verla a usted otra vez.
La joven volvió a ruborizarse.
—Es usted muy atrevido, señor Kerr. Debo recordarle que no se encuentra usted en su ciudad y que soy la prometida de otro hombre.
—Para mí es usted tan libre como yo.
—Lo seré por poco tiempo. ¿Es que no ha oído que estaba hablando con la señora Smith de mi vestido de novia?
El se le acercó andando despaciosamente.
—Usted no se puede casar con ese hombre.
La joven entrecerró los ojos.
—¿Que no me puedo casar...? —empezó a decir, estupefacta.
—Eso es.
—¿Por qué?
—Porque usted no está enamorado de él.
—¡Es usted un...!
—Atrevido.
—¡Más que eso! Un presuntuoso. Ya solamente le falta decir que estoy enamorada de usted.
El esbozó una sonrisa.
—Si así fuese, me haría el hombre más feliz, Cleo.
—No le he dado permiso para que me llame por mi nombre.
—Llámeme usted Fred y estamos en paz.
Fred estaba de espaldas a la puerta y no vio que entraban en el establecimiento dos hombres, los cuales quedaron inmóviles contemplando la escena. Cleo sí se dio cuenta e inmediatamente sus ojos adquirieron mayor brillo. Entonces dijo con displicencia:
—Así pues, yo le gusto a usted, ¿verdad, señor Kerr?
—¿Gustarme solo? Es usted la mujer con la que yo siempre he soñado.
—¿Llegaría, pues, a enfrentarse por mí a mi prometido Gary Morris?
—Por usted estoy dispuesto a enfrentarme con el mundo entero si se me pone por delante.
. —¿De veras, señor Kerr? —dijo ella, haciendo un mohín de admiración.
—Puede estar segura.
—¿Qué le parece, entonces, si para abrir boca empieza a enfrentarse con los dos hombres que tiene detrás?
Fred se quedó tieso como un palo mientras ella se iba apartando de él, sin dejar de mirarle. Al fin el joven se volvió lentamente y observó a dos cowboys que se hallaban junto a la puerta, con las manos en la cintura, observándole a él fijamente.
—¿Qué le pasa, señor Kerr? —preguntó Cleo, mordaz—. ¿Es que rehuye la lucha antes de empezar?
—¿De dónde han salido este par de gorilas? —preguntó Fred por la comisura de los labios.
—Es la guardia personal que mi prometido me ha puesto hasta que me case.
Los guardianes echaron el brazo hacia atrás y dispararon sus puños contra la cabeza de Fred. Este se agachó con rapidez e instantáneamente se oyeron dos restallidos terribles. Los cowboys se habían pegado uno a otro en la cara al fallar sus respectivos golpes, y derrumbáronse en el suelo seminconscientes.
Fred dio un salto y preparóse para la segunda acometida.
Cleo abrió muchísimo los ojos, asombrada por lo que acababa de ver.
Sus dos acompañantes se pusieron en pie resoplando y empezaron a dar vueltas alrededor de Fred. Este seguía sus movimientos porque sabía que de ello dependía su integridad física. El más grandote se decidió a atacar y lanzóse sobre Fred, pero éste se detuvo como si fuera a hacerle frente, y, de pronto, se apartó. Los noventa kilos de su agresor le rozaron el estómago y cuando terminó de pasar ayudóle a proseguir su carrera propinándole un terrible patadón en el trasero. El fulano dio un aullido y estrelló la cabeza contra el mostrador, el cual, demasiado débil para tanta potencia, se vino abajo hecho astillas.
El otro cowboy disparó un puñetazo, pero Freddie apartó ligeramente la cabeza y lo único que consiguió aquél fue matar una mosca. El joven replicó con un terrible derechazo al hígado que dejó al otro boqueando, e inmediatamente le cerró los dientes con un gancho en el maxilar inferior. Se oyó otro aullido, y el segundo gigante fue a caer sobre el primero. Allí quedaron los dos, irremisiblemente fuera de combate.
En aquel momento se oyeron unos aplausos procedentes de la puerta. Un montón de curiosos se había agrupado en el umbral, y tras los primeros segundos de estupor, ovacionaban al vencedor lanzando algún que otro grito de entusiasmo.
—¿No le advertí que pelearía por usted contra todo el mundo, Cleo?
—Está usted loco.
—Por usted, preciosidad. . La señora Smith se incorporó diciendo plañideramente:
—¡Oh, mi tienda! ¡La han destrozado! ¡La han hecho añicos! ¡El sherifp. ¡Llamad al sheriff.
Fred señaló el lugar en que se encontraban desvanecidos los cowboys y preguntó:
—¿Cuánto vale ese mostrador, señora Smith?
—Lo menos veinte dólares, pero también se ha destrozado mucha mercancía. Tenía en una de sus vitrinas tres frascos de colonia.
—¿Le parece bien que le dé cincuenta dólares?
La señora Smith dejó de gemir.
—¿Cincuenta dólares? ¡Sí, señor! ¡Es usted todo un caballero!
Fred sacó el gran fajo de billetes y separó los cincuenta dólares, que abonó a la dueña de la tienda por los desperfectos ocasionados durante la pelea.
Cleo se dirigió resueltamente hacia la puerta, pero Fred dio dos zancadas y la alcanzó antes de que pudiera salir, sujetándola por un brazo y haciéndole girar hacia él.
—Señorita Doren...
—¿Qué quiere ahora? —preguntó ella, mirándole retadora-mente.
—Aún no le he dado las gracias por su generosidad al brindarnos a mi amigo y a mí la oportunidad de que llegásemos a Navasota.
Antes de que la joven pudiera replicar, él la estrechó fuertemente por la cintura y la atrajo hacia sí, besándola en la boca. La joven se arqueó, tratando de evitar el beso, pero él la apretó fuertemente hasta que ella, reconociéndose vencida, se mantuvo inmóvil. Cuando se separaron, él se quedó sonriendo, y Cleo, echando fuego por los ojos, dio media vuelta.
Cleo se había subido al pescante de su coche y volvió la cabeza un instante. Seguía furiosa, como lo demostró la mirada que le dirigió al joven. Este hizo una reverencia, diciendo;
—Hasta la vista, señorita Doren.
Cleo fustigó a los caballos y éstos emprendieron una galopada alejándose de aquel lugar de la calle.
Cuando el vehículo hubo desaparecido, Fred se dirigió rápidamente al hotel,
Se encontró a Bill tendido en la cama leyendo una novela del Oeste.
—¡Demonios, Fred! Según cuentan aquí, por estos andurriales hay tipos que desenfundan en una décima de segundo y colocan una bala entre ceja y ceja a una distancia de treinta yardas.
—No son más que exageraciones. Eso solamente existe en las mentes calenturientas de los novelistas. No hay nadie que sea capaz de hacer una cosa así. La realidad es que uno tarda unos cuantos segundos en desenfundar y tomar puntería.
En aquel momento llamaron a la puerta, y Fred abrió.
Un hombre de unos treinta años, con ojos defendidos por gruesas gafas, sonrió preguntando:
—¿El señor Kerr?
—Sí.
—El señor alcalde le envía una carta.
Fred cogió el sobre y rasgólo, leyendo su contenido. Luego entregó un dólar al mensajero, diciendo:
—Presente mis respetos al señor alcalde. Gracias.
El otro se marchó por el corredor y Fred cerró la puerta, volviendo junto a su amigo.
—¿Qué ocurre? —preguntó éste.
—Este alcalde se mueve aprisa. El sábado se celebrará una gran fiesta en la que se comunicará a las mejores familias, reunidas en el club ganadero, el acuerdo de levantar un monumento a Sam Houston. Naturalmente, nosotros seremos los principales invitados.
—¡Oh! —gimió Bill—. Eso sí que no me gusta. Yo también tengo mis presentimientos y creo que esta vez nos estamos metiendo en un verdadero avispero.
—Déjalo de mi cuenta. No nos ha ido tan mal como todo eso hasta ahora.
Volvieron a llamar a la puerta, y Fred abrió una vez más. Ahora el que apareció enmarcado era un hombre de unos cincuenta años de edad, bajito, tan desnutrido que se le podían contar las costillas bajo la sudada camisa que se adhería a su estructura ósea. Tenía el rostro apergaminado y sus ojos miraban de una forma extraña mientras sus labios se distendían en una sonrisa.
—Buenos días, caballero.
—Buenos días —correspondió al saludo Fred—. ¿Qué se le
ofrece?
—Quiero hablar con el señor Kerr.
—Este es su día de suerte, amigo. Lo tiene delante.
—¿Puedo entrar?
—Claro que sí. No faltaba más.
El otro penetró, y Fred cerró la puerta.
—Me llamo Maurice Verney, señor Kerr. Seguramente usted no ha oído nunca hablar de mí.
—Pues, no. Creo que no.
—Soy un viejo amigo de su tío Timoteo.
Fred supuso que aquel hombre se había enterado de su oferta en el despacho del alcalde, y encontrándose necesitado, venía a pegarle un sablazo.
Era indudable que no comía caliente hacía tiempo. Sacó el fajo de billetes y apartó cinco. -
—¿Tendrá bastante con esto, señor Verney?
—Creo que usted se equivoca, señor Kerr. Yo no he venido a pedirle dinero, sino a dárselo.
Fred se quedó confuso, y Bill saltó de la cama diciendo:
—¡Esas son las visitas que a mí me gustan! Suéltelo, amigo, suéltelo. Apuesto a que usted debía algún dinero a tío Timoteo y quiere tranquilizar su conciencia saldando la cuenta con su sobrino.
—No, señor. Tampoco es eso. Solamente vengo a decirles donde está el oro.
—¿El oro? —repitieron a dúo ambos amigos.
—Eso es —ratificó Verney—. Su tío me encargó que solamente debía decirlo a usted, señor Kerr, una vez llegase a Navasota^? No estaba muy seguro de que diesen con usted y no podía arriesgarse a señalar el lugar en un testamento o en una carta. Por eso comisionó primero al juez Bryan para que lo buscase. Ya sabe, por ahí hay muchos desaprensivos que hubiesen tratado de dejarlo limpio.
Bill entrecruzó los dedos de las manos y dirigió una mirada al techo, murmurando:
—Bendito seas, tío Timoteo.
Fred palmeó el brazo de Verney mientras sonreía:
—Son las mejores noticias que he recibido desde que tengo uso de razón-, Maurice. ¿Dónde hay que ir para hacerse cargo de la fortuna?
—Habremos de emprender un viaje, señor Kerr.
—¿Otro viaje? —gimió Bill.
Verney hizo caso omiso de la interrupción, y prosiguió:
—Tío Timoteo escondió el oro en un pueblo abandonado que existe a dos días de marcha de Navasota.
—En ese caso, será mejor que salgamos cuanto antes —dijo Fred, sin perder su entusiasmo—. ¿Se quiere ocupar usted mismo de adquirir un par de caballos para mi amigo y para mí?
—Tendré también que comprar un mulo y provisiones —dijo Verney—. Entre unas cosas y otras, no podremos estar de regreso hasta el sábado.
—Muy bien —convino Fred, y entregó a su informador dos billetes de cincuenta dólares—. Ocúpese de todo y añada a las provisiones un par de botellas de whisky. Las necesitaremos para celebrar el acontecimiento cuando tengamos a la vista ese tesoro.
—Que sean cuatro botellas —dijo Bill.
Fred hizo un movimiento afirmativo con la cabeza a Verney, y éste, tras sonreír, se dirigió a la puerta y salió de la habitación.
Bill se frotó las manos y tendióse de nuevo en la cama.
—Bien, Fred. Seremos unos potentados. ¡Por todos los infiernos! Creo que tenías razón en eso de que este año iban a cambiar las cosas.
Fred sonrió a su amigo, pero luego quedó serio al recordar que Cleo Doren se hallaba todavía muy lejos de su alcance.
CAPITULO IV
Freddie y Bill abandonaron su habitación y, después de bajar la escalera, ganaron la calle, pero una vez allí, se encontraron con la sorpresa de que Maurice Verney todavía no había llegado con los caballos. Dejaron transcurrir quince minutos y, como el tipo escuálido siguiese sin aparecer, comenzaron a impacientarse.
—¿Habrá ido a comprar los caballos al mercado de Abilene? —murmuró Bill.
El empleado de pelo pegajoso apareció en la puerta del hotel y les sonrió diciendo:
—¿Qué tal, señores? ¿Tomando el sol?
—Esperamos a un hombre llamado Verney —contestó Freddie.
El otro frunció el ceño.
—¿Maurice Verney?
—El mismo.
—¡Infiernos! ¿Les ha dicho acaso que los iba a llevar a cierto lugar en que hay escondido oro?
Los dos amigos se miraron temerosos. Al fin, Fred volvió sus ojos a su interlocutor replicando:
—¿Qué pasaría si fuese así?
—Simplemente que habrían sido estafados. Supongo que no le habrán entregado dinero...
—Poco más de cien dólares.
—Pues ya pueden despedirse de él. Verney no volverá a pisar Navasota en unas cuentas semanas.
Fred apretó los dientes fuertemente hasta hacerlos rechinar, y cerró los ojos.
—¡Que esto me ocurra a mí! —murmuró por lo bajo, y luego levantó la voz—. ¿Quiere decir que ese Verney se dedica a vaciar los bolsillos de los incautos?
—Exacto, señor Kerr. No conoce otra profesión.
—¡Infiernos! —exclamó Bill—. Está visto que no nos pued* salir una a derechas. Demos parte al sheriff, Fred. El se encarga. de cazarlo. ¡No hay derecho a que sea sorprendida la buena fe d las personas honradas!
—Bueno, después de todo carece de importancia —repus Fred-—. Total han sido cien dólares.
El empleado agrandó los ojos.
—¡Debe ser usted muy rico, señor Fred!
—Cien dólares no suponen nada para mí y por ello no voy ¿ darle un disgusto a Verney. Con su pan se lo coma. Y a propósito, amigo, ¿a qué hora se almuerza en este hotel?
—Pueden hacerlo ahora mismo, si gustan,
—Vamos, Bill —dijo Fred—. Y olvidemos lo que acaba de ocurrir.
Poco después los dos amigos se encontraban sentados ante una mesa dando cuenta de un extenso menú. A los postres encendieron cigarrillos y tomaron café. En eso, Fred vio dirigirse hacia ellos a un hombre bao, con cara de saltamontes, que vestía una levita y se cubría con un sombrero hongo. Cada tres segundos guiñaba un ojo doblando al propio tiempo la cabeza.
—En el registro me han dicho que es usted el señor Kerr.
—Exacto, amigo, y usted, ¿quién es?
—Edwin Cook, propietario, director y único redactor del Centinela de Navasota. Esta mañana, he hecho la visita de costumbre al alcalde, y el señor Taylor me ha comunicado la llegada de usted a nuestra ciudad y los buenos propósitos que lo impulsan.
—¡Oh, no tiene importancia, amigo Cook!
—Yo creo que sí la tiene. Es verdaderamente estimable que un hombre de su prestigio, de su experiencia ciudadana, se interese por Navasota. Ese gesto de usted propugnando que se erija una estatua a Sam Houston, encabezando usted mismo la lista de donantes, es algo que mi diario no puede silenciar. Por ello me he apresurado a venir aquí para entrevistarlo.
—De acuerdo, señor Cook. ¿Qué es lo que quiere saber?
—¿Cuáles son sus negocios en Kansas City?
—Trabajo en el acero.
—Acero, ¿eh? Qué nombre llevan las fundiciones?
—Infranqueables. Allí lo hacemos todo, desde cerraduras, ">asta horquillas para la mujer. ¿Mucho dinero invertido, señor Kerr?
—Trescientos —contestó, acordándose de las comisiones que nían que recibir de Parker. o? —¿Cómo?
—Trescientos mil, naturalmente.
En aquellos momentos una voz ronca dijo detrás de ellos:
—¡Largúese, escarabajo periodista!
Cook pegó un salto y, al ver al hombre que tema delante, salió disparado como perseguido por el diablo.
Bill y Fred se quedaron mirando al tipo que había provocado i tal reacción.
Frisaba en los veintiocho años de edad y era alto, de recia constitución, cabellos rubios, ojos claros y rostro de facciones duras. Vestía de cowboy y su sombrero estaba echado indolente- mente hacia atrás. A sus espaldas, a unas tres yardas, había otros cinco hombres, todos ellos inmóviles como figuras de un mismo grupo escultórico.
—Así que usted es Freddie Kerr —dijo el rubio—. ¿Sabe quién
soy yo?
—Apuesto a que sí—repuso Fred—. Es Morros.
—Morris.
—De acuerdo, muchacho. ¿Qué es lo que quiere?
—Hace un rato llegaron a mi rancho los dos hombres que usted vapuleó.
—¿De veras? ¿Y qué?
—Me dijeron que trataron de impedir que usted molestase a mi novia, y vengo a oír sus excusas.
—No hay excusa, Morris.
El rubio empezó a ponerse pálido.
—¿Le he oído, señor Kerr?
—Si no es así, es usted sordo como una tapia.
—¿Está en su sano juicio?
—Mis amigos siempre me han tratado como a una persona cuerda.
—En tal caso no me quedará ningún remordimiento.
—¿De qué?
—Usted ha pegado a mis cowboys. Pues bien, lo voy a convertir en pulpa.
—¡Eso habrá que verlo! —Fred ladeó la cabeza y preguntó por la comisura de los labios a su amigo—: ¿Qué dices tú, Bill?
-—Que hace tiempo que no estiro los músculos. El médico me recomendó que hiciese un poco de ejercicio para no engordar demasiado.
Morris hizo una señal a los muchachos que tenía detrás al tiempo que exclamaba:
—¡A ellos, chicos! ¡Cincuenta dólares al que de vosotros rompa más huesos!
El encargado del hotel comenzó a dar gritos.
—¡Deténganse! ¡No pueden hacer eso! ¡Salgan a pelear a la calle!
Fred comenzó a correr y de un salto alcanzó la lámpara que había en el centro del salón. Siguió corriendo y luego, tomando impulso, se colgó. La lámpara crujió y lo devolvió hacia el centro, justo en el momento en que los cowboys llegaban a él. Entonces se dejó caer y chocó contra sus cuerpos rodando todos por el suelo. Morris cogió una silla para arrojarla sobre Fred, pero Bill le estrelló el puño izquierdo en el mentón, haciéndolo volar por encima de una mesa. Fred se incorporó, pero sus enemigos estaban demasiado cerca de él y recibió dos trallazos en el estómago y otro en la frente, quedando en estado semiinconsciente. Sus rivales avanzaron sobre él para rematarlo, pero Bill estaba atento, y cogiendo a dos de ellos por el cuello hizo entrechocar sus cabezas. Se produjo un ruido hueco, luego los soltó y los dos hombres se desplomaron sin conocimiento. Entonces se volvió hacia el maltrecho Gary, que se incorporaba en aquellos instantes, y preguntó:
—¿No tiene más hombres en el rancho, Morris?
Uno de los cowboys que se encontraba detrás de Bill, le estrelló una silla en la cabeza, haciéndola añicos. A Bill sólo le hizo el efecto de que lo habían tocado con una brizna de paja. Se volvió, cogió al individuo por el cuello y por la parte trasera del pantalón, y tras moverlo de delante atrás unas cuantas veces, lo arrojó como un proyectil sobre Gary. Este quiso apartarse, pero no fue lo bastante rápido y recibió la cabeza de su subordinado en el estómago, rodando ambos por el suelo. Fred, recuperado ya, se encargó del último superviviente, a quien después de conectarle una serie de puñetazos en distintas partes del cuerpo, fulminó con un fantástico gancho. Los dos amigos se miraron sonrientes y acercáronse uno al otro, estrechándose las manos.
. El encargado del hotel entró con un hombre que esgrimía ún revólver en cada mano y que mostraba una estrella de latón sobre su chaqueta.
—¿Qué es lo que ha pasado aquí? —rugió el sheriff. El rostro de Freddie reflejó una sublime inocencia al contestar: —Estos muchachos quisieron jugar un rato y nosotros nos limitamos a seguirles la corriente. Palabra que sólo hemos hecho que colaborar.
El del cabello planchado seguía gimiendo mientras se llevaba las manos a la cabeza.
—¡Me han destrozado el comedor! ¡Esto es inaudito, sheriff. ¡Debe obligarles a que me paguen los desperfectos!
El sheriff 'miró escrutadoramente a Fred.
—usted debe ser el sobrino de Timoteo Kerr. Yo soy el sheriff Chipley.
—Tanto gusto, sheriff.
—No puedo yo decir lo mismo. Ya me han contado lo que ha ocurrido esta mañana en la tienda de la señora Smith y ahora, por si faltaba poco, me encuentro "con esto.
—Fue el señor Morris el que vino aquí buscando camorra. Mi amigo y yo, créalo o no, no teníamos ningunas ganas de pelear. Soy un hombre pacífico, sheriff, pero no puedo dejar que me sacudan impunemente. Por lo visto, ese rubio es el coco de la comarca y se cree que puede dictar órdenes a quién él quiera.
En aquellos instantes sonaron dos disparos, y las pistolas del sheriff volaron de sus manos. Volvieron la cabeza hacia el lugar desde el que habían disparado y vieron a Gary Morris con los revólveres humeantes y la boca torcida de rabia.
—¡Ha acertado usted, Fred Kerr! ¡Soy yo quien da las órdenes ;quí, incluso al sheriff:
Kerr miró al sheriff y preguntó:
—¿Es eso cierto?
Chipley se mojó los labios con la punta de la lengua y, bajando la mirada al suelo, contestó:
—Sí, creo que sí.
—¿Lo has oído, Kerr? —dijo Morris con jactancia—. Aclarado ese particular, les voy a dar a usted y a su amigo una orden es-pecialísima.
—Me hormiguean los pies por conocerla.
—Ustedes van a salir de este pueblo antes de las doce de la noche y no van a volver jamás. ¿Queda eso claro?
—Perfectamente.
—Le he hecho una demostración de mi habilidad con el revólver. Usted y su amigo no lo hacen mal con los puños; no seré tan tonto como para plantear otra lucha en su terreno. Ahora van a ser las pistolas las que digan la última palabra.
Los cowboys habían vuelto a la vertical y escuchaban atentamente el diálogo mantenido por los dos hombres que se enfrentaban. Gary Morris avanzó hacia Freddie, y, de pronto, cuándo éste no lo esperaba, le descargó un culatazo en el pómulo.
El joven soltó un aullido de dolor y se desplomó de rodillas en el piso. Bill fue a lanzarse sobre Gary, pero éste giró rápidamente y le apuntó un revólver al estómago.
—Anda, grandullón, muévete una pulgada más y te lleno la barriga de plomo.
Bill se mordió el labio ante su impotencia.
Luego Gary miró a Fred:
—Recuérdalo, lechuguino, si a las doce de la noche estáis todavía en la ciudad, os prometo que mañana se celebrará vuestro entierro en Navasota. ¡Vamos ya, muchachos! No tenemos nada que hacer aquí.
Poco después Gary y sus hombres desaparecieron del local. Bill fue al lado de Fred y lo ayudó a levantarse.
—¡Demonios, Fred! Te ha abierto una brecha en la cara ese cobarde.
Freddie sacó el pañuelo y restañó la sangre que manaba de la
herida.
—Subamos a nuestra habitación —dijo—. Hemos de pensar.
—¿Pensar? Creo que el asunto está claro. Ya oíste a ese maldito Morris. Este clima no es para nosotros, muchacho.
El encargado del hotel se había sentado ante una-mesa y rumiaba algo, por lo bajo. Los dos amigos ascendieron por la escalera y, ya en su cuarto, tendiéronse en sus respectivas camas.
—Todo son complicaciones —murmuró Bill—. Lo único bueno que nos ha ocurrido fue la aparición de ese Verney y luego ha resultado ser un estafador. Creo que este año de 1870 va a estar lleno de desastres para nosotros.
—Puede que mejoren las cosas. Esa puerta puede abrirse de un momento a otro, dando paso a alguien que nos traiga una buena noticia sobre el oro de mi tío Timoteo.
Efectivamente, la puerta se abrió de golpe, y los dos amigos se levantaron a un tiempo quedando sentados sobre el lecho.
Entró en la habitación un hombre de rostro broncíneo y ojos de mirada exaltada. Tras él lo hizo uno grueso con la espalda encorvada como la de un bisonte, otro delgado con un pañuelo negro al cuello y un tercero alto y de aspecto cansado. Fred siguió esperando que entrase más gente y al no producirse esto, preguntó:
—¿Es que se han agotado las localidades abajo?
Dos se colocaron frente a Fred y los otros dos a los pies de la cama en que se encontraba Bill. Entonces simultáneamente, sacaron los revólveres y apuntaron con ellos a los huéspedes de la habitación.
—¡Bravo, muchachos! —dijo Fred—. Es un número estupendo, pero les aseguro que se han equivocado. No soy empresario de circo.
El que primero había entrado enseñó los dientes y dijo*.
—¿Acabó ya de hacer chistes, señor Kerr?
—De acuerdo, hasta la próxima oportunidad. Pero creo que anda un poco despistado, amigo. Su jefe, Gary Morris me concedió un plazo, hasta las doce de la noche, para salir de la ciudad. Aún no hace quince minutos que me despedí de él cariñosamente. De modo que largúese y déjenos en paz.
Fred se tendió de nuevo y quedó mirando el techo. Entonces le negó la voz de su interlocutor.
—No tenemos nada que ver con Morris, señor Kerr.
Fred se incorporó una vez más.
—¿No? ¿Entonces, quién es usted?
—Es posible que no me conozca. Mi nombre es Sandy Onson.y éstos son mis amigos. Búfalo Jones, Jim Murciélago y Dinámico
Barry.
Fred llegó a la conclusión de que los apodos estaban bajo puestos. Búfalo era el encorvado. Murciélago el del pañuelo^ gro y Dinámico el tipo que parecía que iba a deshacerse en pédazos en cuanto moviese una pierna. Podía apostar su vida a qt cualquiera de ellos era capaz de matar a su propia abuela por importe de un vaso de whisky.
—Ya comprendo, amigo Sandy—dijo—. Usted también selí? enterado de que soy un tipo con mucha plata y han venido a ver que me sacan.
Sandy no respondió nada, y ante tal silencio, Fred soltó una carcajada y prosiguió:
—Siento defraudarle, Sandy. A usted y a sus tres pistoleros. Pero el caso es que mi amigo y yo en Kansas City no tenernos ni donde caernos muertos.
—¡Pues aquí sí que van a tener donde caerse! —repuso Sandy—. El municipio regala ataúdes de pino a los que mueren sin tener un centavo en el bolsillo.
—¿Es una amenaza, Sandy?
—Exactamente, una amenaza.
—¿Y se puede saber por qué la hace, compañero?
Hubo una larga pausa y, finalmente, Sandy contestó:
—¡Queremos el oro de su tío!
—¿De qué está hablando, Sandy? —inquirió Fred.
—No se haga de nuevas, muchacho. A estas horas usted debe de saber dónde está el oro.
—Es como si me hablase en chino, se lo aseguro.
—Escuche, señor Kerr. Yo estaba en California por el tiempo en que su tío dio con el gran filón. Desde el día en que me enteré me propuse limpiarlo, pero esperé a que juntase bastante dinero ¿Por qué dar el golpe precipitadamente si él estaba haciende trabajo? Tenía otro compañero que era socio mío en el negocio un tal Jim Marlowe. Establecimos una guardia en las cercanía la cabana de su tío. Unas veces me tocaba a mí y otras a Jim, pero ocurrió lo imprevisto. Jim se llevó una botella de whisky a su punto una noche y se emborrachó y quedó dormido. Lo que ocurrio entonces nos demostró que si tío no era tan tonto como nosotros
Teníamos. Debía de estar sobreaviso y desapareció aprovechando melopea de Marlowe. Al día siguiente, mi socio me lo contó todo. Le pegué hasta despellejarme los nudillos y lo arrojé a patadas de mi lado. Luego me llevé a un perito al filón y me informó
quee el buen Timoteo se había largado de allí después de ordeñar medio millón de dólares. ¿Lo va entendiendo, compañero?
—Ahora, sí, Sandy. Está hablando como un cristiano.
—Magnífico, amigo. Entonces me dediqué a buscar a su tío. He estado viviendo de otras cosas, pero no he dejado de ir de un lado a otro hasta que al cabo de unos años de errar por ahí he llegado, creo yo, oportunamente. Nos enteramos hace un mes, al llegar a Navasota, de que su tío había muerto y nos dirigimos a su cabana, al rancho Doble X. No dejamos rincón por registrar, pero allí no había nada escondido. Indagamos por la comarca y supimos que había un tipo con el que su tío pasaba largas horas sentado en el pórtico de su casa. Un tal Maurice Verney. Daba la casualidad de que la gente lo tomaba por loco. Siempre estaba diciendo que tenía un montón de oro escondido. Yo utilicé mi cabeza y llegué a la conclusión de que su tío se había aprovechado de la locura de ese chiflado. Conseguí que un abogado de este cochino pueblo sonsacase al juez Bryan y salió a flote lo del testamento, nombrándole a usted heredero. Naturalmente, está claro que su tío no le dijo nada respecto al oro con la evidente intención de que Verney se pusiese en contacto con usted.
—Según eso, usted cree que el tal Verney conoce el lugar donde está escondido el oro...
—Es condenadamente listo, señor Kerr. Ya sólo falta que le diga que vimos hace una hora, aproximadamente, a Verney. Entró en el hotel y esperamos que saliese, pero ha sido inútil. ¿Dónde lo tiene?
Fred se quedó con actitud pensativa un rato. Ahora empezaba
comprender el juego de Verney. Indudablemente éste lo pensaba llevar al lugar en que se hallaba su herencia, pero de algún modo se dio cuenta de que era vigilado y se las arregló para desaparecer sin dejar rastro.
—Escuche, Sandy —dijo—. Créalo o no, es cierto eso de que Verney estuvo aquí, pero no me informó respecto al oro que usted busca.
—¿Cree que nos va a burlar?
—Sé que no podría, por eso le hablo con la verdad.
—Me interesará más llegar a un acuerdo con usted cuando Veraey me señale el lugar en donde está escondido el tesoro.
Sandy hizo una mueca sonriendo.
—Creo que empieza a ponerse en razón. Nosotros le vamos a dar a usted un margen de confianza. Ahora nos marchamos, pero le advierto que si pretende saür de este pueblo sin nuestro consentimiento, usted y su amigo quedarán tiesos para toda la vida. Me llevaré sus pistolas para que no caiga en ninguna tentación.
—Entiendo, Sandy.
El forajido se hizo cargo de los Colt de Freddie y se dirigió hacia la puerta.
—Vamos, muchachos, ya está listo el asunto.
Abrió la puerta y salió seguido de sus secuaces.
Cuando los dos amigos quedaron solos, Bill soltó una maldición.
—¿Lo has visto, Fred?
—Ya te lo decía. No pueden habernos traído mejor noticia. ¡Medio millón de dólares!
—Claro que sí, pero están tan lejos de nosotros como la Luna. Por si no lo recuerdas, yo te haré memoria. Gary Morris y su pandilla nos han señalado un plazo que termina a las doce de la noche para salir del pueblo, y ahora este asesino nos dice que si salimos nos liquida. ¡Santo cielo! ¡Hagamos lo que hagamos somos hombres muertos!
Bill se tendió en la cama emitiendo un gemido mientras Freddie se frotaba el mentón en actitud reflexiva.
CAPITULO V
Fred empezó a pasear de un lado a otro de la habitación, mientras Bill no dejaba de lamentarse.
—Está tan claro como el agua —decía el primero—. Verney quería llevarnos al lugar donde está el oro, pero olió que lo estaban espiando y prefirió largarse para no complicar las cosas.
—Sí, pero como esos tipos no dejarán de dar vueltas a nuestro alrededor, ten por seguro que Verney no volverá a pisar esta habitación.
—Naturalmente que no. Por lo tanto somos nosotros quienes debemos hacer algo. No podemos quedarnos aquí esperando que nos saquen las castañas del fuego.
—Somos dos condenados a muerte, ¿no recuerdas?
Llamaron a la puerta y el propio Fred abrió. El empleado del hotel apareció acompañado por otro hombre carirredondo, cuyos ojos estaban inyectados en sangre.
—Son estos caballeros, señor González —presentó el del pelo brillante.
González pegó un taconazo a manera de saludo. Luego levantó la cabeza diciendo:
—Señor Kerr, como huésped del hotel, espero que se hará cargo de los destrozos de mi local.
—Oiga, por lo visto ustedes quieren que yo les haga un pueblo nuevo. Desde que hemos llegado a Navasota no hago más que pagar estropicios. Pero está bien, no se preocupe, amigo. ¿Cuánto es lo que hay que pagar?
—No he hecho todavía la valoración, pero creo que ascenderá a los doscientos dólares.
—¡Y un cuerno! —saltó Bill—. La mesa y las sillas de ese comedor estaban carcomidas. Ni siquiera hacían daño cuando las rompía en la cabeza de alguien.
—No le haga caso, señor González —sentenció Freddie—, póngalo en mi cuenta.
El rostro de González se transfiguró.
—Gracias, señor Kerr. Es usted,..
—Ya lo sé. Todo un caballero. Pero dejemos zanjado eso. Quisiera que me informase respecto a una cosa. Mi amigo y yo tenemos deseo de ver con nuestros propios ojos un pueblo fantasma, ya me entiende, uno de esos pueblos abandonados que se pudren
a la intemperie.
—Oh, sí—dijo González, deseoso de congraciarse—. De vez en cuando viene por aquí algún forastero y manifiesta el mismo deseo que ustedes. Tiene donde elegir. En nuestra región hay varios pueblos de esa índole. Eso tiene su explicación. En la década del cuarenta, muchos colonos agricultores que hacían la ruta de Santa Fe descendieron al sur. Intentaron establecerse en Texas y construyeron sus pueblos. Naturalmente, ésta no era tierra de laboreo, y unos antes y otros después, en el transcurso de los años, se fueron convenciendo de que aquí sólo podía vivir el ganado. El caso es que aquellos pueblos hoy día están deshabitados. El más cercano es Omalla. Un poco más lejos, unas setenta millas al sudoeste, se encuentra Savana, y por último, a unas ochenta u ochenta y cinco millas al noroeste, está Wichita Country.
—Muchas gracias, señor González.
González y el empleado se marcharon, y Fred cerró la puerta. Luego se volvió hacia su amigo frotándose las'manos.
Bill lo miro arrugando los párpados.
—Cualquiera diría que te acaban de dar el oro. ¡Doscientos dólares por los desperfectos!
—Querido Bill, tienes el seso tan sorbido por lo que te puedan sacar de dinero que no te das cuenta de otras cosas más importantes.
—Yo sólo sé que, de seguir así, la cuenta va a ascender a mil
dólares.
—Los pagaremos. . Bill se palmeó la frente.
—¡Demonios! Se me había olvidado la suscripción pro monumento a Sam Houston. Eso es, ¿verdad? Habíale a Sandy Onson y a su pandilla y diles que te den una hora más de tiempo. Apuesto a que en esos sesenta minutos eres capaz de traer al hotel unos cuantos centenares de dólares en calidad de donativos.
Fred lanzó una carcajada. .
—No, compañero. No se trata de eso ahora. Sencillamente es que sé dónde guardó mi tío el oro.
—¿Cómo? ¡Si no has salido de aquí! ¡Eso es imposible!
—Pero el señor González me lo ha dicho.
—¿El señor González? ¿Qué tiene él que ver con tío Timoteo?
—Ha citado tres nombres de pueblos abandonados, y el tercero, el que se encuentra a ochenta y cinco millas al sudoeste, se llama Wichita Country. ¿Es que no te das cuenta? ¡Mi tío dejó como herencia el Rancho W. C, antes Doble X!
—¡Por todos los infiernos! ¡W. C. es Wichita Country! ¡Naturalmente, él quiso señalar el lugar donde estaba el oro, puesto que el Doble X no vale dos dólares! —Bill dirigió la mirada al techo y exclamó—: ¡Timoteo, qué grande eres!
Pero al volver los ojos hacia su amigo, su rostro se oscureció de nuevo.
—¡Maldita sea, Fred! De nada nos sirve saber dónde está el oro. No podemos salir de aquí. ¿No recuerdas nuestra sentencia de muerte? Ya ha pasado media hora.
Fred reanudó sus paseos manteniéndose en actitud pensativa durante un rato. Al fin se detuvo.
—Habremos de arriesgarnos, Bill
—¿Sí? ¿De qué forma?
—Sigúeme y lo sabrás. •
Fred abrió la puerta y Bill saltó de la cama gritando:
—¡Espérame!
Pero Fred le pegó tan fuerte a sus piernas que no le alcanzó hasta llegar al vestíbulo. Allí vieron sentados a Sandy Onson y Dinámico Barry, los cuales se levantaron no más verlos aparecer.
—Amigo Sandy —empezó a decir Fred cuando estuvo al lado del forajido—, he pensado cuidadosamente en el asunto y creo que no tengo otra solución. Se dónde encontraremos a Verney.
Sandy sonrió mostrando unos dientes manchados de nicotina.
—¿De veras? ¿Dónde está?
—Antes de hablar, hemos de llegar a un acuerdo. Mi amigo y yo queremos una parte del botín. Al fin y al cabo, según la voluntad de mi tío, yo soy el heredero.
—¿Cuánto quieren?
—Un tercio del total.
—Muy razonable. Cuente con ello. Ahora desembuche.
Fred sonrió meneando la cabeza en sentido negativo.
—¿Cree que voy a ser tan ingenuo como para decirle dónde se encuentra Verney? Ahora somos socios. Iremos juntos a por Ver-ney y a por el oro.
Hubo un silencio. Finalmente, Sandy soltó un salivazo al suelo y dijo:
—Es usted un tipo listo. Estamos de acuerdo en todo. Andando. No perdamos más tiempo.
Bill había escuchado aquella conversación sin meter baza, ignorando por completo el plan de su amigo, pero estaba intranquilo.
Salieron a la calle y caminaron por la acera. Bill y Fred en medio y los dos forajidos en los extremos, A decir verdad, Fred no sabía a dónde encaminarse y miraba a un lado y otro de la calle buscando una solución a su problema. Al fin, después de recorrer cincuenta yardas, se detuvo y dijo:
—Allí es.
Todos miraron en la dirección señalada. Era una casa de dos pisos sobre cuya fachada había un cartel que decía:
BAÑOS DE SKAY RAINIER
Había dos puertas. La de la derecha era para los hombres y la de la izquierda para las mujeres.
—¿Ahí? —indicó Sandy—. Tenía la impresión de que Verney no sabía lo que era el agua.
—Sin embargo, es donde él me citó —ratificó Fred—. Lo dijo bien claro. «Baños de Skay Rainier.» Sólo falta media hora para que llegue.
—Está bien, entraremos —dijo Sandy.
Pasaron a la otra parte de la calle y se metieron en la casa. Un chino de barba larga y puntiaguda hizo tres rápidas reverencias, como si fuese un muñeco al que hubiesen dado cuerda. —¿Se van a servir los señores?
Fue Sandy quien habló.
—¿Qué te parece, Dinámico? No nos vendría mal quitarnos el polvo de Texas.
—Creo que les hace más falta que a Verney —opinó Fred.
—Sí, pero ustedes también se van a bañar.
—¡Oh, no hace falta! Bill y yo nos bañamos todos los días.
—Es igual. Hoy lo harán dos veces —sentenció Sandy.
El chino les condujo a una larga habitación donde había hasta diez piletas. Alrededor de cada una de ellas descansaba un biombo. Según la costumbre, cuando un hombre se bañaba, se cerraba el biombo estableciendo así una separación con los otros usuarios. Ese trabajo iba a hacer el chino con las cuatro piletas que debían ser ocupadas por los recién llegados, pero Sandy, que vio tal intención, lo detuvo.
—Nada de biombos, amigo. Nosotros no lo necesitamos.
Fred se dijo que iba a resultar más difícil de lo que creía librarse de aquellos dos tipos.
El chino empezó a lamentarse en su idioma y Sandy frunció el ceño. Entonces Fred intervino:
—Barba de Chivo está diciendo que si no pone los biombos y entran otros clientes, nosotros le vamos a desacreditar el negocio.
—¿Es que somos acaso mujeres?
—Yo creo que ninguno de nosotros lleva faldas, pero se trata de un caso de delicadeza. El baño es algo íntimo. Si lo que usted teme es que nos escapemos, debe olvidarlo, puesto que ya le he dicho que Verney acudirá aquí.
Sandy se detuvo dubitativo unos segundos y finalmente accedió.
—Que ponga los biombos, pero usted y su amigo seguirán estando en medio entre Dinámico y yo. Será mejor que no intenten nada.
El chino cambió la expresión de su semblante al sonreír, con lo cual sus ojillos casi se cerraron. Luego dio dos palmadas y un empleado, amarillo como él, apareció por una puerta.
Frente a las piletas había unos bancos y colgadas de la pared unas toallas de baño. Los cuatro clientes se sentaron y empezaron a desvestirse. Sandy y Dinámico se quitaron los cinturones y los pusieron a su lado en el banco. El empleado hacía carreras llenando las piletas de agua caliente. Luego entregó las toallas a los bañistas y cada cual, una vez desvestido, se la anudó a la cintura. Sandy ordenó:
—¡En pie!
Automáticamente los cuatro se pusieron tiesos. Los chinos contemplaban asombrados aquella escena.
—Coge tus pistolas, Dinámico —ordenó Sandy al tiempo que él también lo hacía—. ¡De frente, rápido!
Avanzaron hacia las piletas y cada uno se introdujo en el departamento que le correspondía, quedando separados por los biombos. Se oyó un chapoteo sucesivo, signo inequívoco de que los bañistas habían tomado contacto con el líquido elemento. Fred soltó una imprecación. No porque el agua estuviese demasiado caliente, sino porque no encontraba la forma de escapar de aquella trampa que él mismo se había tendido.
Bill debía de tener mucha confianza en él, porque en aquel momento cantaba:
Tus ojos son negros como la noche. tus labios como la grana...
Fred cogió el jabón y empezó a frotarse rabiosamente la cabeza. Luego pasó a la cara, cerrando los ojos. De pronto creyó haber dado con la solución. Tenía la pastilla de jabón en la mano y la cara cubierta de espuma, sin poder abrir los ojos. Dejó escapar la pastilla. Se oyó un golpe y entonces exclamó Fred:
—¡Maldita sea! Se me ha escapado el jabón.
Se levantó, cogió la toalla y, anundándosela a la cintura, salió de la pista y se puso a gatas.
—¿Qué le pasa a usted? —preguntó Sandy.
—Se me ha resbalado la pastilla y no puedo abrir los ojos porque tengo la cara llena de espuma.
Siguió andando y pasó a la parte en que se hallaba el jefe de los forajidos. Este lanzó una carcajada.
—Hace usted una bonita figura.
Fred disimuló unos segundos más mientras abría los ojos, con lo cual estuvo a punto de lanzar un grito, porque se le metió jabón dentro. Aunando sus energías, cogió el baño por los bordes y lo levantó hacia el otro lado.
Se oyó un terrible estruendo mientras Sandy lanzaba un aullido.
Dinámico Jones se irguió echando mano al revólver, pero en ese momento el biombo que tenía detrás lo envolvió y derrumbóse lanzando uri grito, mientras intentaba liberarse.
Fred corrió hacia donde tenía la ropa pero en ese momento vio que Sandy se incorporaba buscando el revólver. j
—¡Arreando, Bill, no tenemos tiempo que perder!
—¿Y nuestra ropa?
—¡Cógela, y ya nos vestiremos en cualquier sitio! i
Los dos amigos se precipitaron sobre el banco y, después de ha- i cerse cargo de la vestimenta, corrieron como rayos hacia la puerta más cercana, que era la opuesta la vorágine de los fugitivos, quienes al ver una escalera que venía cargado con un cubo de agua fue abatido por la vorágine de los fugitivos, quienes al ver una escalera ante sí treparon por ella sacando a las piernas la mayor velocidad posible.
Una vez arriba descubrieron otro corredor y continuaron por él entre jadeos y resoplidos.
Descubrieron una puerta al fondo y la abrieron. Instantáneamente varias gargantas femeninas empezaron a dar chillidos.
Se habían metido en la casa de baño de mujeres.
Dos de éstas estaban desvistiéndose y se hallaban en pantalones, unos pantalones que les llegaban hasta el tobillo. Una de ellas se levantó dando un grito y se desmayó. La otra se cubrió el escote y acercóse a la pared para dejar paso a los que huían.
Estos cruzaron por la sala y al encontrarse ante otra escalera se arrojaron por ella buscando la salida de aquel laberinto.
Se detuvieron un momento en un descanso y, comprobando que no oían pasos tras ellos, pusiéronse los pantalones y las camisas. Luego reemprendieron la huida y al fin llegaron a la puerta que comunicaba con la calle. Una vez en ésta compusieron la figura y echaron a andar como dos honrados y pacíficos ciudadanos.
Fred clavó un dedo en el riñon de Bill, llamando su atención, y le indicó un poste al que había atados una docena de caballos. Sin dudarlo, eligieron los que estaban más cerca, y en un instante los desataron y subieron a las sillas, saliendo disparados de aquel lugar.
Un hombre que apareció en la puerta del salón en aquel momento se puso a gritar:
—¡Cuatreros! ¡Me roban mi caballo! ¡A ellos!
Pero Fred y Bill no estaban para explicaciones y espolearon más a sus cabalgaduras para alejarse de Navasota.
Seis millas más. allá se detuvieron para tomar un respiro, y Bill apuntó:
—Nunca antes hemos estado en Wichita. ¿Cómo sabremos encontrarlo?
—Está tan claro como el agua. Son ochenta u ochenta y cinco millas al sudoeste.
Durante la hora siguiente de cabalgada no intercambiaron palabra alguna. De pronto, cuando el sol se ponía, descubrieron a un cowboy que, sentado en el tronco de un árbol, con el rifle al lado tocaba la armónica. Al verlos a ellos interrumpió la música y cogió el rifle.
—¿Adonde van, amigos? Este es el rancho de la señorita Doren y no se puede pasar.
—Nos dirigimos al sudoeste.
.—Pues tendrán que dar un rodeo de media milla. Suban esa colina y a la otra parte verán un sendero. Continúen por allí.
Fred dio las gracias e hizo seña a Bill de que lo siguiese. Al cabo de otra media hora llegaron a un riachuelo y se dispusieron a descansar.
—Tengo una idea, Bill.
—¿Otra? Ahora marchan las cosas bien. Sólo tenemos que ir a ese pueblo fantasma y encontrar el oro.
—Lo malo es que no sabemos en qué lugar del pueblo está escondido. Quizá tengamos que permanecer allí un par de días o más buscándolo. Por eso se hace necesario el que llevemos provisiones abundantes y agua. Ya que somos amigos de la señorita Doren, se me ocurrió dejarme caer por su rancho. Dentro de un rato anochecerá y podré ir sin exponerme a ser sorprendido por los esbirros de Morris. Tú me esperarás aquí.
—Está bien. ¿Qué remedio queda? Pero yo, en tu lugar, no me entretendría demasiado con esa señorita. Recuerda que todos nuestros asuntos marcharían mejor si no hubiese siempre por medio una mujer.
Fred se tendió en la fresca hierba y dormitó un rato. Por fin, cuando fue noche cerrada, se despidió de su amigo y encaminóse al rancho de Cleo. Al salir de un bosquecillo de álamos descubrió una casa con las ventanas iluminadas y no tuvo duda de que se trataba de su objetivo. Entonces retrocedió y descendió de la silla, atando las bridas de su caballo a un árbol. Era una noche hermosa y el cielo estaba tachonado de estrellas. Pasó cerca de dos cow-boys que hablaban de sus cosas y ganó la parte trasera de la casa. Anduvo a gatas buscando un lugar por el que introducirse y de pronto oyó un ruido en la parte superior. Al levantar la cabeza quedóse embelesado contemplando a Cleo, que se asomaba a un balcón de estilo español.
La joven permaneció un rato acodada en la barandilla, mirando al cielo, y luego se metió dentro de la casa. Cerca de Fred crecía un tilo, cuyas ramas casi llegaban a tocar el balcón. Pidió al cielo que el árbol resistiese a su peso y trepó hacia arriba. Hubo un momento en que creyó que se iba a venir al suelo, pero la rama en que se apoyaba, después de cimbrearse, lo sostuvo. Siguió avanzando pulgada a pulgada y, cuando empezó a oír un crujido siniestro, dio un salto y agarróse férreamente a los barrotes del balcón. Luego se columpió un par de veces para tomar impulso y saltó a la otra parte con la limpieza de un acróbata.
Dio un paso y luego otro en dirección al interior de la habitación. De pronto vio a Cleo cubierta con un peinador, cepillándose el cabello, sentada frente a un espejo.
—Buenas noches, señorita Doren —dijo.
La joven se volvió, sobresaltada..
El extendió la mano, diciendo:
—Por favor, no grite.
Cleo se levantó, tratando de cubrirse la parte del cuerpo que el peinador dejaba libre.
—¡Es usted el hombre más insolente que he conocido, señor Kerr!
—Le ruego no interprete mal mi presencia.
—¿De veras? ¿Es que tiene más de un significado?
—Solamente existe uno.
—Me lo suponía.
—No es lo que usted se figura. Se trata de que mi amigo y yo estamos en un apuro y he venido en busca de ayuda.
—¿Usted pidiendo ayuda? Permítame que lo dude.
—¿Por qué no había de hacerlo?
—A pesar de que hace poco tiempo que le conozco, le considero un hombre con bastantes recursos.
—Esta vez, sin embargo, no puedo solucionar por mí mismo mi problema. Sólo quiero que me dé algunas provisiones y un par de cantimploras llenas de agua.
Cleo no esperaba tal petición, y su rostro reflejó sorpresa.
—¿Se marcha usted de Navasota?
—¿Lo siente usted, Cleo? —preguntó él.
—Ya veo que se ha dejado impresionar por la amenaza de mi prometido. Estuvo aquí esta tarde y me dijo que le había dado de plazo hasta la noche para abandonar la ciudad. Yo le dije que usted no se marcharía, pero veo que me he equivocado.
—No ha contestado a mi pregunta.
Ella gritó dándole la espalda.
—No tengo más que hablar con usted, señor Kerr. Le ruego que abandone mi habitación.
—¿Es que no me va a dar las provisiones que le he pedido?
Ella vaciló unos instantes y al fin se volvió diciendo:
—Está bien. No quiero que se muera de hambre y sed... en su huida. Me remordería la conciencia.
La joven se acercó a la pared y tiró de un cordón. Poco después se abrió una puerta y apareció una criada negra, la cual desorbitó los ojos al ver un hombre en el dormitorio de su ama.
—Acompaña a este caballero a la cocina y dale cuanto te pida.
Fred hizo una inclinación de cabeza y salió tras la criada. Bajaron por una escalera y llegaron a la cocina. Allí, Fred eligió varias latas de conservas que la criada fue metiendo en una bolsa. Luego llenaron dos cantimploras de agua y abandonaron la cocina. Fred subió nuevamente la escalera. Al encontrarse ante la puerta del dormitorio de la joven llamó suavemente.
—¿Quién es? —preguntó ella.
El abrió la puerta y pasó al otro lado, cerrando a sus espaldas. La joven estaba en pie en el centro de la estancia.
—¿Otra vez usted?
—No quería marcharme sin despedirme y darle las gracias.
—No era necesario.
El se acercó y dejó la bolsa, junto con las cantimploras, en el suelo. Al enderezarse se quedó un rato inmóvil y luego dijo:
—Usted no está enamorada de Gary, Cleo. ¿Por qué se va a casar con él?
Cleo cruzó los brazos y apartó la mirada del rostro de él, replicando:
—No le importa a usted.
—Me importa más de lo que usted supone.
—No lo parece.
—¿Por qué infiernos consiente usted esa boda?
—¿Por qué? Porque me encuentro sola. Hace cinco años perdí a la última persona querida, mi padre, y desde entonces Gary me ha estado acosando constantemente y no ha dejado que se me acercase ningún joven. Al fin y al cabo, ha demostrado ser más hombre que todos esos cobardes.
—De modo que él es el amo de la comarca.
—Empezó su carrera como ladrón de ganado, y como no halló a nadie que le parase los pies, consiguió reunir una fortuna y compró el mejor rancho de Navasota. Ahora tiene a sus órdenes al sheriff, al juez, a todas las personas que representan autoridad. ¿Se da cuenta? Seré una gran señora. No me falta nada. Todas las mujeres me envidiarán.
Fred se fue acercando lentamente a ella.
—Entonces está satisfecha, ¿verdad?
—Sí, mucho.
El llegó a su lado y se detuvo mirándola fijamente a los ojos.
—¡Qué embustera es usted, Cleo!
—¿Cómo se atreve?
El dio su respuesta cogiéndola de un brazo y atrayéndola hacia sí. Sus labios se juntaron y cuando quince segundos más tarde se separaron, la joven dio media vuelta bruscamente diciendo:
—Márchese ya, señor Kerr. Se le está haciendo tarde. Pero espere un momento, veo que no lleva pistolas.
La joven se dirigió a un armario, abrió un cajón y extrajo dos Colt que entregó a Freddie, el cual enfundó.
En aquel momento se oyó el rasguear de una guitarra bajo el balcón. Fred frunció el ceño mientras la joven exclamaba:
—¡Santo Dios! ¡Es Gary!
—¡Oh, Romeo enamorado viene a darle una serenata a su Julieta!
Una voz rompió el silencio de la noche:
Ya estoy aquí, amada mía. con el corazón henchido de amor. Dame una prueba de tu cariño, antes de que me muera de dolor.
Fred se acercó al balcón y, asomándose subrepticiamente, vio a Gary que cantaba emocionado repitiendo el estribillo. Entonces cogió la bolsa de las provisiones y la dejó caer en el vacío.
—... Dame una prueba de tu cariño... —cantaba Gary.
De pronto se oyó un golpe seco y un pequeño gemido. Luego un cuerpo se derrumbó, quedando todo envuelto de nuevo en el silencio. Cleo corrió hacia el balcón.
—¿Qué ha hecho usted?
—Oh, no se preocupe. Sólo le he evitado un posible dolor de cabeza. Adiós, Cleo.
Antes de que la joven pudiese decir nada, la enlazó por la cintura y volvió a besarla en la boca. Luego cogió las cantimploras y descolgóse por el balcón, dejándose caer al suelo. Vio a Gary tendido, privado del conocimiento, cogió la bolsa de las provisiones y se alejó en dirección al lugar en que había dejado el caballo. Poco después cabalgaba rumbo al riachuelo donde le esperaba Bill.
Su amigo se mostró entusiasmado cuando lo vio llegar con las provisiones y el agua.
—Eres único, Fred. ¿Te ha costado mucho trabajo?
—No me puedo quejar. Vamos, sube a tu silla y encárgate de las cantimploras. Hemos de estar muy lejos de aquí cuando amanezca.
Segundos más tarde, los dos compañeros reemprendían el viaje hacia Wichita Country, el pueblo fantasma.
CAPITULO VI
Al cabo de dos días, al atardecer llegaron a Wichíta Country. Del antiguo pueblo sólo quedaban en pie media docena de casas; porque las demás habían sido abatidas por el viento, que en aquel lugar soplaba con bastante fuerza. Probablemente ésta era una de las causas de que su población hubiese emigrado a otros lugares. Sobre una de las fachadas vieron un cartel desteñido, pero en el que todavía podía leerse: Salón Verde. Prohibidos los alborotos. El mejor whisky de Wichita Country.
—Estaría bueno que se hubiesen dejado olvidada alguna botella de ese buen whisky —apuntó Bill.
—No hemos venido aquí a beber whisky —repuso Fred bajando de la silla—. Es el oro lo que nos interesa, y creo que vamos a tener que trabajar fuerte para lograrlo. Echemos un vistazo ahí dentro.
Penetraron en el salón, cuyo piso estaba cubierto por más de dos dedos de polvo. En la sala aún había una mesa a la que faltaba una pata y dos sillas desvencijadas. En los anaqueles que se veían tras del mostrador se conservaban también unas cuantas botellas, pero, naturalmente, estaban vacías.
Bill dio un suspiro.
—Creo que nos tendremos que conformar con seguir bebiendo agua.
—Olvida eso y pensemos con la cabeza, Bill. Está claro que mi tío escondió el oro en este pueblo. Pero debemos suponer que no quería que me rompiese la cabeza buscándolo por estas casas. Lo lógico es que se las arreglase de alguna forma para indicarme el lugar exacto.
—¿Sí? ¿Y de qué forma?
— 65
—Eso es lo que no consigo comprender. Ahora me doy cuenta de que hemos cometido un error.
—¿A qué te refieres?
—Estaba tan decepcionado cuando le hicimos la visita al juez Bryan, que no se me ocurrió pedirle que nos leyera el testamento. Seguramente allí diría algo que nos hubiera servido de pista. Tendremos que suplir la falta de datos con la inteligencia.
En aquel instante se vio un relámpago en el exterior y poco después sobrevino un gran estruendo.
—¡Demonios, Bill! —exclamó Fred—. Creo que tenemos encima una tormenta.
—Será mejor que lleves los caballos a la parte trasera de la casa. Seguramente allí habrá una cuadra. Yo necesito pensar.
Bill obedeció y al cabo de un rato regresó diciendo:
—Los caballos han tenido suerte. En la cuadra tienen paja para comer unas semanas. ¿Por qué no nos ocupamos ahora de nosotros? Yo tengo hambre. Podemos buscar alguna habitación por aquí. Quizás encontremos alguna cama. El viaje me ha dejado hecho polvo y apuesto a que tú también estás por el estilo.
—Sí, creo que nos conviene descansar a los dos. Mañana, con la cabeza despejada, puede que se nos ocurra algo,
Subieron por una escalera y encontráronse ante un corredor a cuya derecha había tres puertas. La primera habitación estaba vacía, pero en la segunda encontraron una cama de matrimonio. Naturalmente, carecía de colcha, sábanas y almohadas. Sólo había un somier medio roto. Fred rezongó:
—No está del todo mal. En cuanto cojamos el sueño nos parecerá un lecho de rosas.
Poco después los dos amigos, sentados en el borde de la cama, despachaban una buena cantidad de tocino con pan. Fuera, la tormenta empezaba a desatarse y algunas gotas repiqueteaban en el techo. Había una ventana abierta por la que entraba el aire con fuerza. Fred descubrió un armario colgado de la pared y se dirigió a él, abriéndolo. Dentro vio una vela y la sacó, dejándola en el suelo junto a la cama, Bill se había tendido ya y él lo hizo a su lado. Al cabo de unos minutos oyó los ronquidos que pegaba Bill. Se volvió de lado, tapándose un oído para no oírlo, y poco después él también dormía.
No supo cuánto tiempo había transcurrido. De pronto Bill lo despertó dando gritos.
—¡Fred, despierta! ¡Despierta!
La habitación estaba envuelta en tinieblas y la tormenta había llegado a su punto álgido. El viento seguía azotando la casa y por el hueco de la ventana entraba ahora bastante agua.
—¿Qué es lo que te pasa, muchacho? —preguntó Fred.
—He oído pasos por la escalera.
—Eso lo has soñado tú. ¿Es que no sabes que aquí no hay nadie más que nosotros?
—No, Fred, estoy seguro. Me despertó un trueno y estaba con los ojos bien abiertos. Fue uno de los escalones que crujió, el tercero, ¿te acuerdas? Está hecho polvo. También crujió cuando nosotros subimos.
Los dos amigos prestaron atención, pero ningún ruido se entremezcló a los de la naturaleza desatada.
—¿Lo ves? —dijo Fred—. Todo está en orden, muchacho. Será mejor que intentes dormir nuevamente.
Bill se tendió, gruñendo. Fred emitió una risita.
—Estaba soñando que habíamos encontrado el oro. Ya alargaba la mano para tocarlo cuando me has despertado.
De pronto se oyó un crujido en el exterior, y los dos amigos se quedaron tiesos con los ojos fijos en el techo, interrumpiendo hasta la respiración.
—¿Lo has oído, Fred? Dime que no estoy loco.
—Sí, muchacho. Tienes razón.
—¡Por todos los infiernos, Fred! ¡No estamos solos en esta casa!
—Vamos, serénate, chico.
—¿Te das cuenta? Por eso le llaman pueblo fantasma. ¡Eso es lo que es! ¡Un pueblo fantasma!
—Déjate de historias.
—Probablemente será el alma de algún ahorcada Una vez me contaron que en estos pueblos siempre hay uno.
—Tonterías de chiquillos.
—A ellos no les gusta que venga gente extraña al pueblo.
—¿Quieres callarte de una vez, Bill? Yo te diré lo que ha pasado. Un coyote o una hiena se ha metido en la casa. Le habrá sorprendido la tormenta en pleno campo y ha buscado refugio.
Hubo una larga pausa y luego Bill dio un suspiro diciendo en tono de alivio:
—¡Caramba, Fred! No había pensado en eso. Tienes razón. Está tan claro como el agua. Se trata de cualquier alimaña.
—Sí, claro que sí. Estará por ahí un rato y luego se irá.
—Estupendo. Así estoy más tranquilo. No me gustaría vérmelas con un fantasma.
—Los fantasmas no existen. Son estupideces de la gente supersticiosa.
De pronto se oyeron tres golpes acompasados, rítmicos, que los dejaron sobrecogidos.
—¿Has oído, Fred? ¡Creo que no hay ningún animal que pueda hacer eso!
Fred echó mano a un revólver.
—¿Qué vas a hacer? —preguntó a su amigo.
—Quiero mantener una conversación con ese fantasma.
—¡Es una locura! ¡No querrá hablar contigo! ¡Sólo desea que nos marchemos!
—¿De veras? Echemos un vistazo.
El joven se puso en pie, y Bill saltó exclamando:
—¡No me dejes aquí solo, Fred!
—Está bien, ven conmigo. Será mejor que tú también cojas un revólver.
Le entregó una pistola y luego se agachó y encendió un fósforo, aplicando la llama a la vela. Al producirse la luz, sus sombras danzaron en la pared. Fred cogió la vela con la mano libre y se encaminó hacia la puerta seguido de Bill, que no dejaba de estremecerse. El primero abrió la puerta de un golpe sin que apareciese nadie al otro lado. Salieron con precaución al corredor. De pronto Bill señaló el suelo diciendo:
—¡Mira, Fred! ¡Unaspisadas y no son las nuestras!
Efectivamente, sobre el polvo se veían unas grandes huellas que excedían en dos o tres pulgadas a las que correspondían a Bill el cual calzaba dos números más que su amigo.
—Está bien. Vamos a seguirlas.
—¡Yo creo que debemos marcharnos! —opinó Bill.
—¿Marcharnos sabiendo que aquí hay medio millón de dólares? No, camarada. Estoy dispuesto a enfrentarme con el fantasma de Wichita Country y con los de todos los pueblos abandonados del Oeste.
Echó a andar y Bill no tuvo más remedio que seguirle, porque prefería correr cualquier riesgo a quedarse solo. Las huellas llegaban hasta la tercera puerta del corredor, la cual estaba entreabierta. Fred la empujó de un patadón y se coló dentro de un salto. La corriente de aire le apagó la vela. Algo se movió a su lado y sintió que le rozaban la manga. Entonces se volvió rápidamente y disparó un trallazo con el puño derecho. Se oyó un aullido y un cuerpo se derrumbó en tierra.
Fred lanzó un grito de triunfo.
—¡Ya he cazado al fantasma de Wichita Country, Bill! ¡Puedes estar tranquilo!
Frotó otro fósforo, y a su luz vio asombrado que el que estaba en el suelo era Bill, el cual se cogía el maxilar inferior con las dos manos.
—¡Canastos, Fred! ¡Por poco me rompes la quijada!
—¡Maldita sea! ¡Se nos ha escapado!
—Pasó entre los dos. ¡Pero lo grande del caso es que no hizo ruido al correr! ¿Te das cuenta, Fred? ¡Es un fantasma! ¡Flota en el aire!
—¿Otra vez con esas tonterías? Si flotaba en el aire, ¿por qué dejó sus huellas marcadas en el polvo igual que nosotros? ¿Quieres olvidarte de eso? ¡Vamos, tenemos que cazarlo!
Fred salió de la habitación y echó a andar por el pasillo. Bill pegó un salto y se puso en pie.
—¡Espérame, Fred!
La lluvia arreciaba de nuevo y los truenos se sucedían como si anunciasen el fin del mundo.
Después de comprobar que la habitación que habían utilizado seguía vacía descendieron por la. escalera al piso bajo. Fred se acercó al mostrador y dejó la vela sobre él.
Bill se colocó cerca, apuntando con el revólver a un lado y otro. Entonces, Fred se puso las manos en forma de altavoz junto a la boca y gritó:
—¡Eh, oiga! ¡Quienquiera que sea! ¡Salga! ¡No le vamos a hacer nada! ¡ Queremos hablar con usted! Sólo le contestó el eco.
De pronto Bill lanzó un aullido infrahumano y dio tan gran salto que pasó al otro lado del mostrador.
—¡En aquella ventana, Fred! ¡Allí está! ¡Y es un fantasma!
Fred miró en la dirección que le indicaba Bill, y sintió que el corazón le daba un vuelco.
En la parte exterior de la casa, asomando por la ventana, se veía una cara infernal, de ojos fosforescentes, boca grande y dientes muy separados. Cubríase la cabeza con una sábana que flotaba en el aire.
—¡Dile que nos iremos, Fred! ¡Díselo! —aulló Bill.
—Le daré una contestación mejor —dijo Fred entre dientes, y disparó sobre la siniestra figura.
Instantáneamente ésta desapareció de la ventana y el joven echó a correr y salió al exterior.
Bill quedó sólo, gimiendo.
—¿Por qué me tiene que ocurrir a mí esto? Prefiero vender cerraduras Infranqueables toda mi vida. AI infierno con el medio millón de dólares. ¿Me oyes, Fred?
Esperó unos segundos, y al no recibir contestación, llamó más fuerte:
—¡Fred! ¿Dónde estás, Fred? —Se levantó, y al no ver a su amigo siguió gritando—: ¡Fred, amigo mío! ¿Qué te ha pasado? ¡Ha sido el fantasma!
De pronto lo vio aparecer por la puerta de la calle y quedó inmóvil sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Observó la cabeza de ojos fosforescentes y la mueca sardónica que dejaba al descubierto los dientes enormes.
Pero de pronto esta cara se corrió a un lado y tras ella apareció la de Fred, que le dijo sonriente:
—¿Qué te parece, muchacho? Aquí tienes a tu fantasma.
Bilí no pudo resistir más y se dejó caer en el suelo, apoyando la espalda en el mostrador.
—¿Por qué me has hecho eso a mí, Fred? —murmuró estremeciéndose todavía.
El joven se le acercó con la cabeza de ojos fosforescentes en la mano.
—¿Es que no te das cuenta, Bill? Se trata de una calabaza en la que han hecho un trabajo bastante bueno. La pusieron en la ventana con una sábana encima. Le acerté en plena frente y destrocé la superchería.
Bill reflejó bienestar en el rostro.
—¿Quieres decir que nos están enbromando?
—Algo mejor. El tipo que puso esto ahí fuera no quiere extraños en el saloon Verde.
—¿Por qué razón? —preguntó Bill, ya más tranquilo—. No acierto a comprender.
—Porque aquí está el oro de mi tío.
Bill se levantó alborozado.
—¡Eso es! Y ese fulano ha preparado una buena cantidad de trucos por si acaso alguien como nosotros se dejaba caer por aquí. —Miró la calabaza que Fred había dejado sobre la mesa y empezó a reír—: Apuesto a que también tiene algún juego más, por ejemplo, un esqueleto que baila suspendido en el aire o un cadáver dentro de un armario. —Echó una mirada a su alrededor y señaló con un dedo—; Mira, allí tienes el armario. Me voy a reír con ganas. Apuesto a que dentro está el cadáver.
Se dirigió riendo hacia el mueble y, pasando a un lado, tiró de la puerta, abriéndola.
—¿Ves? ¿No te lo dije? Mira, Fred.
Efectivamente, dentro se encontraba el cuerpo de un hombre. Era el de Maurice Verney, el cual estaba de pie, recostado al fondo, con los ojos desorbitados.
Bill empezó a borrar la risa de sus labios y de pronto lanzó un chillido.
—¡Fred! ¿Dónde estás, Fred?
CAPITULO VII
Fred acudió corriendo y cogió del brazo a su amigo, que se estremecía.
—¡Canastos! ¡Es Verney!
Pero lo más inaudito ocurrió entonces. Los labios del viejo se movieron diciendo:
—Buenas noches, señores.
Bill dio tal salto que casi llegó a la puerta.
Fred se quedó donde estaba, observando al hombre que les había timado los cien dólares.
—Verney, no me agote la paciencia —dijo.
El viejo salió del armario sonriendo.
—Me quitan un gran peso de encima. Al fin han llegado ustedes.
Bill se acercó de nuevo, diciendo:
—¡Entonces es cierto que está vivo!
—Puede que incluso demasiado vivo —comentó Red, sin dejar de apuntar con el revólver al viejo.
—Vamos, señores. Es preferible que hablemos como personas.
—Denos nuestros cien dólares y es posible que lo hagamos.
—¿Creen de verdad que yo les pedí aquel dinero con ánimo de quedármelo? —inquirió Verney.
—Expliqúese entonces —sugirió Fred.
—Usted lo comprenderá en seguida, señor Kerr. Su tío me confió la custodia del oro, una vez lo guardó aquí. YO he tenido por misión evitar que nadie lo encontrase hasta que usted se hiciera cargo de él. Afortunadamente, Wichita Country queda bastante alejado del paso de los viajeros. Sólo una vez antes de ahora he tenido necesidad de echar mano al truco de la calabaza para arrojar de aquí a dos indios vagabundos que se refugiaron para pasar la noche,
—¿Y qué ocurrió en Navasota para que nos dejase plantados? —quiso saber Fred.
—Se lo diré al momento. Pero antes tengo que hacer un poco de historia. Su tío Timoteo y yo fuimos amigos en California. Ambos éramos buscadores de oro, pero yo tuve peor suerte que él. Timoteo encontró un gran filón y a mí siempre me acompañó la mala suerte. Lo cierto es que su tío se portó muy bien conmigo. Yo tenía mi cabana cerca de la suya y una noche se presentó en ella y me contó que una pandilla de forajidos pretendían limpiarlo. Los había visto merodeando varias veces por los alrededores de su filón y no tenía dudas acerca de lo que pretendían. Estaba claro que esperaban que agotase la mina para entonces caer sobre él. Me dijo que se había enterado de algunos nombres de los forajidos. Uno era Jim Marlowe y otro Sandy Onson. Me lo contó por si acaso le pasaba algo, para que supiese quiénes habían sido sus asesinos. Luego, al cabo de tres meses, su tío desapareció. Yo, al principio, tuve miedo de que los forajidos hubiesen conseguido su propósito, pero luego me convencí de que no era así, puesto que ellos andaban de un lado a otro preguntando por su tío. Resultó bastante consolador para mí saber que había conseguido esquivarlos.
Verney hizo una pausa y luego prosiguió:
—No volví a ver a Timoteo hasta hace dos años, en que me escribió a San Francisco. Había encontrado a un amigo común y éste le había dado mi dirección. Conservo la carta en que me rogaba que viniese aquí prometiéndome veinticinco mil dólares si accedía su deseo. No me iban muy bien los negocios y yo siempre he deseado cambiar de aires, así que me vine. Yo esperaba verlo en una elegante casa con media docena de criados y me sorprendió encontrarlo en esa covacha que él llamaba Doble X. Supe por qué no había disfrutado de su dinero. Esperaba que un día u otro Sandy Onson o Jim Marlowe diesen con él. Yo quise quitarle de la cabeza aquella idea que mantenía fija, pero poco tiempo después de haber llegado allí le di la razón. Tuvo que enfrentarse con Marlowe en Navasota, pero por fortuna su tío todavía era rápido con el revólver.
—Me lo contó el juez Bryan —dijo Fred—. Continúe.
—Su tío se encontraba mal y el médico de Navasota no le dio más de un año de vida. Me contó que tenía un sobrino en el Este, pero que no sabía dónde podía andar porque había escrito cartas a distintos puntos sin obtener nunca contestación. En vista de que él ya no podía disfrutar de su oro quería que fuese para usted. Por eso me había hecho llamar. Acababa de tener una idea. Yo me presentaría en el pueblo como un tipo chiflado. Diría por ahí que tenía escondida cierta cantidad de oro. De esa forma, si usted venía por aquí cuando él muriese, lo lógico es que se dirigiese a mí. Entonces yo le llevaría al lugar en que le esperaba su verdadera herencia.
—Sí, señor—dijo Fred—. Todo muy bien planeado.
—Pero desgraciadamente lo que no ocurre en ocho años ha ocurrido en un día. Está claro que Marlowe se separó de Onson, pero éste, al ver que no recibía noticias de él, ha debido de hacer sus averiguaciones para saber dónde se hallaba. De un modo u otro se ha enterado de que fue muerto en Navasota y ya todo ha sido fácil para él. Se ha dejado caer por el pueblo y ha ido atando cabos hasta llegar a la conclusión de que se encontraba cerca del medio millón de dólares. Cuando yo me separé de ustedes para comprar los caballos, los vi merodeando por el hotel y me apresuré a desaparecer. Yo, señor Kerr, soy hombre de poco aguante y si me hubiesen echado la mano encima habría tenido que traerlos aquí. Me vine derecho a mi escondite, rogando al cielo que su inteligencia le deparase un momento de lucidez y pensase en por qué su tío cambió el nombre del rancho después de muerto.
—Desde luego he tenido ese momento de lucidez, pero le aseguro que ha sido verdadera casualidad, porque yo ignoraba que existía tal pueblo. Fue el encargado del hotel el que me dio la oportunidad de comprender la maniobra de mi tío.
—Estupendo, eso es magnífico —dijo Bill, frotándose las manos—. Creo que éste es el día más feliz de mi vida. ¿Dónde está el oro, señor Verney?
—¿Quieren seguirme ustedes?
Bill se acercó al mostrador y cogió la vela. Luego los tres juntos cruzaron la sala, y Verney abrió una puerta. Cruzaron un corredor y descendieron una escalera.
—Es una pequeña bodega —explicó Verney. 74 —
—¿No quedará alguna botella para calentarnos? —preguntó Bill.
—Siempre tengo una docena de botellas a mano para casos desesperados —rió Verney—. Pero antes quiero que vean el tesoro.
Al fondo de la bodega había un montón de enseres y objetos inservibles.
Sillas y mesas destrozadas, botellas con telarañas y hasta un sofá con el vientre abierto, por el que asomaban los muelles. '
Verney fue apartándolo todo y, al fin, quedó un espacio libre en el suelo. Se agachó. Sacó el pañuelo y quitó la tierra que había encima, dejando al descubierto una plataforma de madera en uno de cuyos extremos había una argolla. Tiró de ésta hacia arriba, quedando al descubierto una caja en donde se apilaban hasta un par de docenas de bolsas.
Verney cogió una de ellas y la abrió, arrojando parte de su contenido en la palma de su mano.
—Vean y digan si no es hermoso.
Fred y Bill contemplaron asombrados varias pepitas de oro.
—¡Repámpanos! —exclamó Bill—. Esto sí que se llama tener suerte.
—Está bien —dijo Fred—. Guárdelo de nuevo y déjelo como estaba.
—¿Qué dices? —preguntó Bill—. Saquémoslo de aquí cuanto antes y preparémonos para largarnos. La tormenta se está alejando y debemos salir cuanto antes.
—Haga lo que le digo, Verney —ordenó Fred con decisión.
Verney hizo un movimiento afirmativo con la cabeza y devolvió el oro a la bolsa, dejándola en su lugar y cerrando la caja.
Fred se alejó unos pasos y Bill fue detrás.
—¿Qué es lo que te ocurre, muchacho? ¿Es que te has vuelto loco?
—Antes de marcharnos tengo que resolver un asunto.
—¿Qué asunto?
—Se trata de esa chica, Cleo Doren. Me voy a casar con ella.
—¿Casarte con ella? Tú no estás bien, Fred. Ella va a casarse con el tipo que nos dio de plazo unas horas para abandonar la ciudad. Ya estamos fuera, ¿no? Pues no volvamos allí otra vez.
—Escucha, viejo cabezota. Esa chica no está enamorada de Gary Morris. Se casa solamente por no quedarse soltera.
—Bueno, ¿y qué? ¡Que se casen y que tengan muchos hijos! Tú no tienes por qué redimirla. Sólo la has visto un par de veces.
—Han sido bastantes, Bill. Ella fue quien me dio las provisiones, el agua y las pistolas para venir aquí.
—Pues le envías, desde el primer pueblo al que lleguemos, mil dólares con un mensajero, y asunto liquidado.
—No, Bill. Esta vez es en serio.
—¿Cuántas veces has dicho eso en tu vida?
—Ella está en un apuro y basta.
Bill se palmeó las mejillas.
—¿Es que te vas a exponer a que te rellenen de plomo siendo así que tienes medio millón de dólares?
Fred sonrió y puso una mano en el hombro de su amigo.
—Escucha, muchacho. Has sido una gran personas y no quiero obligarte a que corras ese riesgo. A ti ni te va ni te viene. Coge la mitad de las bolsas y lárgate.
Hubo un gran silencio. Verney había apilado de nuevo la basura sobre la plataforma y ahora encendía una pipa sin dejar de contemplar a los dos jóvenes. Bill dejó colgar los brazos inertes a lo largo de sus costados y lanzando un suspiro dijo:
—Está bien. Yo también me quedaré.
Fred le palmeó la espalda sonriendo.
—Ya verás como todo sale a pedir de boca, compañero.
—Dios te oiga, pero creo que esto es justo lo que se llama hacer el primo.
Abandonaron la bodega y, ya arriba, Verney se quitó la pipa de los labios y murmuró:
—¿Han pensado que Sandy Onson y los suyos deben de estar buscándolo como locos? Se tendrán que enfrentar también con ellos.
—Quizá se hayan marchado —dijo Fred.
—Sería demasiado hermoso —murmuró Bill, y luego preguntó—: ¿Adonde hemos de ir?
—Si salimos al amanecer de aquí, sin mucha prisa podemos llegar perfectamente el sábado a Navasota. Esa noche se celebra la fiesta para recaudar fondos pro monumento a Sam Houston. Cleo Doren no puede faltar a la fiesta y es allí donde tenemos que solucionarlo todo.
De pronto una voz llegó desde la puerta.
—Es aquí donde vamos a solucionar el asunto, compañeros.
Fred, Bill y Verney se volvieron rápidamente, echando mano el primero al revólver, pero todos quedaron inmóviles, como petrificados, al ver que estaban a merced de los hombres que entraban en el hotel.
No, no había faltado nadie a la reunión. Allí estaban Sandy Onson, Búfalo Jones, Jim Murciélago y Dinámico Barry, esgrimiendo sendos revólveres.
Fred soltó una imprecación, inquiriendo:
—¿Cómo demonios han llegado hasta aquí?
Sandy Onson hizo una mueca enseñando los dientes.
—Después de que nos dejaron clavados en la casa de baños hice una visita al hotel. Cogí por mi cuenta al encargado y sostuve una conversación con él. No tuve que retorcerle el cuello para que cantara. Entonces comprendí lo ocurrido. Pensé lo mismo que usted, señor Kerr. Ya le dije que yo también conocía el contenido del testamento. No he estudiado en ninguna universidad, pero en seguida establecí una relación entre el cambió de nombre del rancho y este pueblo abandonado. ¿Queda así satisfecha su curiosidad?
—Es usted un tipo consecuente, Sandy —convino Fred—. Pero ya nos ve aquí solos y sin el oro. ¿Sabe lo que ha ocurrido?
-¿Qué?
—No está donde lo escondió mi tío. Por lo visto, Verney tuvo algún descuido y alguien limpió el lugar.
—¡No me diga! —murmuró Sandy—. ¡Qué pena! ¿Verdad?
Fred dio un suspiro.
—¿Qué le vamos a hacer? Mi amigo y yo estamos acostumbrados a trabajar. No tendremos más remedio que seguir ocupándonos en lo de antes.
—¡Basta ya! —rugió Sandy, y luego con los ojos brillantes prosiguió—: ¿Crees que estás tratando.con una pandilla de chiquillos, Kerr? Sé perfectamente que el oro está aquí. Y apuesto a que ya le han echado un vistazo. Bien, nosotros también lo queremos ver. Es algo verdaderamente bonito. He recorrido muchos centenares de millas durante estos últimos años pensando en esta oportunidad y ahora no consentiré que usted ni nadie se cruce en mi camino. ¡Le doy tres segundos para decirme dónde está el tesoro!
Transcurrió el plazo sin que nadie hablase, y Sandy, de súbito, apretó el gatillo. Sonó un estampido, y Verney se derrumbó en el suelo lanzando un grito de dolor. La bala le había atravesado una pierna.
—Ahí tiene una prueba de que no bromeo —advirtió Sandy—. Otros tres segundos y caerá su amigo el grandullón.
—Está bien, Sandy —repuso de mala gana Freddie—. No se ha equivocado, el oro está aquí. Pero hagamos un trato.
—¿Sigue queriendo la mitad?
—No. Sé que usted no lo consentiría. Ahora sólo me interesa conservar mi vida y la de mis amigos. Todo el oro para usted.
Sandy sonrió aviesamente.
—Eso se llama ponerse en razón.
—Anda, Bill —dijo Fred—, Acompáñalos a la bodega.
Bill obedeció y se puso en camino. Entonces Sandy ordenó:
—Quédate aquí vigilando a estos dos, Dinámico. Nosotros iremos abajo con el grandullón.
Fred se acercó a Verney y agachóse mirándole la pierna herida.
Dinámico debía de estar muy cansado y se apoyó en la pared de enfrente. Desde allí podía oír el murmullo de la conversación que sostenían Verney y el joven. Supuso que se referían al triste final de sus esfuerzos. Minutos más tarde, Sandy y los demás aparecieron acompañados de Bill. Murciélago y Búfalo traían las bolsas de oro y dejáronlas sobre el polvoriento mostrador. Sandy estaba rebosante de alegría.
—Al fin he conseguido lo que deseaba —declaró, con jactancia—. Nunca dudé de que este día llegaría.
Fred rió jovialmente.
—Sí, señor. Usted se lo merece, Sandy.
El forajido frunció el ceño, preguntando:
—Parece que está muy contento. ¿Es que no le.duele.-perder una cosa que ya consideraba suya?
—¿Por qué? Eso es una insignificancia comparado.., —Fred se interrumpió y mordióse el labio inferior—. Quiero decir que el dinero que se consigue trabajando, también es bueno cuando no se tiene otro.
—¿Qué es lo que iba a decir, Kerr? —preguntó Sandy, poniendo de nuevo cara hosca.
-
Dinámico Barry intervino para decir:
—Han estado hablando por lo bajo cuando vosotros estabais en esa bodega, pero he escuchado algo del oro que tenía Morris.
Los ojos de Sandy se iluminaron con nuevos destellos.
—¿Qué dice de eso, Kerr?
El aludido se encogió de hombros.
—Ni una palabra, Sandy. Su compañero no sabe de qué habla. No he dicho nada de eso a Verney.
—¿No? —dijo el otro. Y apuntó con el revólver la pierna sana del viejo—: ¡Veremos qué tal queda con las dos piernas rotas!
—¡No lo haga! —gritó Fred.
—Está bien. Hable.
—Por lo visto no nos quiere dejar ni un gramo de oro.
—Luego hay más, ¿eh? Ya me lo figuraba.
—La otra mitad la tiene Gary Morris —dijo Vencey.
—¡La otra mitad! —exclamó Sandy.
—¿No lo quería saber? —dijo Fred—. ¡Pues ya se puede dar por satisfecho!
Sandy se quedó pensativo un rato.
—¿Por qué Gary Morris ha de tener la otra mitad?
Verney se humedeció los labios con la punta de la lengua, y tras vacilar unos momentos, explicó:
—Cierto día me emborraché. A Gary le gustaba oírme contar mis aventuras como buscador de oro. Me invitó a una copa y luego a otra y así hasta que yo solté la lengua. Entonces le conté, sin saber cómo, lo de Timoteo Kerr. Sólo me callé lo del lugar donde estaban escondidas las bolsas, pero una vez sereno yo me vine aquí y él me siguió. Lo sorprendí cuando se acercaba al pueblo y vacilé en matarlo. Eso fue lo que me perdió porque entonces sacó sus armas y me dijo que le tenía que dar la mitad de lo que guardaba. El creyó que nunca entregaría el oro al sobrino de Kerr. Pensó que me quedaría yo con todo y por eso me propuso repartirnos el botín. Así pues, viendo mi vida en peligro, no tuve más remedio que acceder..El se llevó veinticuatro bolsas.
Hubo una larga pausa, y de repente, Sandy. con los ojos desorbitados, exclamó:
—¡Ese maldito puerco! ¡Se ha llevado mi oro! ¡Mi oro!
—Así es, señor Onson —ratificó.Verney.
—¿Y tú eres el guardián? Debería meterte una bala en la cabeza, estúpido. Parece que el alcohol es mi peor enemigo. Primero Marlowe y luego tú.
—Ahora ya lo sabe todo —intervino Fred—. No haga más daño a Verney. Ha procurado cumplir con su deber, lo que pasa es que ha tropezado con un hombre más listo que todos nosotros.
—¡No hay nadie más listo que yo! —exclamó Sandy—. ¿Lo entiende, Fred? ¿Cree que voy a consentir que ese Morris disfrute de algo que me pertenece? ¡No me conoce!
Sandy dio unos pasos por la habitación y, de pronto, se detuvo mirando a Fred.
—Antes, cuando nosotros llegamos, estaban hablando de una fiesta...
A continuación, Fred tuvo que contar lo relacionado con el baile que se celebraría el sábado en el club ganadero de Navasota. Luego, cuando quedó todo en silencio, Sandy arrugó los ojos.
—Tenemos el tiempo justo. Si salimos ahora podemos llegar el sábado por la noche y apuesto a que Gary Morris no faltará a esa reunión.
—Allí estará toda la gente que significa algo en Navasota —corroboró Fred.
—De acuerdo —dijo Sandy—. Mis amigos y yo tampoco faltaremos, y entonces Gary Morris sabrá quién soy yo. —Hizo una pausa y luego ordenó—: Coge el oro y guárdalo en mi bolsa, Jim, y tú, Búfalo, asegúrate de que quedan bien atados estos tres palurdos.
—¿Atarnos? —dijo Fred—. ¿Es que no se da cuenta de que así nadie nos podrá prestar ayuda? Moriremos de hambre y de sed.
—¿Y qué quiere que yo le haga? —retrucó Sandy—. Demasiado hago con dej arlos con vida.
—¡Pero es como si nos matase!
—No, Kerr, es mucho peor —sonrió Sandy con los ojos brillantes de odio—. Quiero que mueran poco a poco, para que tengan tiempo de arrepentirse de lo que hicieron en la casa de baños. ¡De Sandy Onson no se burla nadie!
Fred apretó los labios rabiosamente.
—Sanguijuela inmunda, ¿no ve que Verney está herido y necesita un médico?
—Esos son gajes del oficio. Es lo que pasa cuando uno juega a ser héroe.
Murciélago salió fuera y a poco volvió con la cuerda que necesitaba para atar a los prisioneros. Realizó esta operación en pocos minutos, obligando a sentarse en el suelo a los tres amigos. Cuando hubo terminado, Sandy se despidió.
—Os deseo una larga agonía, muchachos.
Bill soltó un salivazo que cayó cerca de la bota del forajido, y éste fue a disparar, pero en el último segundo reprimió sus deseos.
Instantes después, los tres cautivos oyeron el trote de las cabalgaduras. Poco a poco, ese sonido se fue perdiendo en la lejanía, quedando tan sólo el triste mugido del viento.
CAPITULO VIII
—A mí me encantan estas fiestas —decía la esposa del juez Bryan a las señoras que la rodeaban en el Club Ganadero—. Todas transcurren pacíficamente y eso es lo importante. Aquí no ocurre como en Dodge, donde estuve hace seis años con mi esposo. Tenían que haberlo visto. Todos los bailes terminaban a poco de haber empezado. Al menor motivo se pegaban dos hombres y en seguida salían a relucir los revólveres... ¡Oh! Aquello era un infierno... Navasota es una verdadera balsa de aceite. Aquí todo es corrección y compostura.
La esposa delsheriffChiplzy se creyó obligada a intervenir, recordando que estaban cercanas las elecciones.
—Todas debemos reconocer que esta era de paz que gozamos en Navasota se debe, en buena parte, a la gran actuación de mi marido. Henry ha demostrado ser el hombre que necesitábamos. Se ha hecho respetar y ha impuesto el orden.
La señora Smith echó la cabeza hacia delante como si pretendiese ser escuchada solamente por la media docena de mujeres que tenía cerca de ella.
—Pero-no me negarán que desde que ha llegado a la ciudad el señor Kerr, las cosas han variado un poco. Ya saben lo que ocurrió el otro día en mi tienda. Y después de aquello, según cuentan, se reprodujo la escena corregida y aumentada en el hotel. Dicen que hasta se oyeron algunos disparos.
—Creo que no tenemos motivos para inquietarnos —dijo la señora Bryan—. Ese mismo día desapareció de Navasota el señor Kerr y no se ha vuelto a saber nada de él. Lo más probable es que se haya dirigido al lugar de su procedencia, Kansas City.
—Pues yo juraría que el señor Kerr se mostró muy interesado por Cleo Doren —apuntó la señora Smith.
—Pero se ve que el señor Morris le llamó la atención en el hotel, y el señor Kerr ha abandonado el campo.
—¡Oh, mírenla! —dijo la señora Chipley—. Ahí entra Cleo del brazo de Morris.
—¡Qué buena pareja hacen! —murmuró la señora Bryan, sonándose la nariz.
—Sin embargo, ella no parece muy entusiasmada —opinó la señora Smith—. Estoy segura de que a Cleo le llegó a emocionar la intervención del señor Kerr. Fíjense en la seriedad de su rostro. No parece estar muy contenta.
Cleo y Morris se sentaron en dos sillas que había frente al gru- | po de murmuradoras.
—Estoy decidido a ello, Cleo —dijo Gary—. No quiero demorarlo más.
—Yo, sin embargo, opino que deberíamos esperar al otoño.
—¿Por qué, Cleo? Ya tienes hasta el vestido de novia. Es absurdo que aplacemos la boda. Esta noche, en este local, comunicaremos a todos la fecha de nuestro casamiento.
—¿Por qué has de contrariarme? ¿No me arrancaste ya el consentimiento? Deja al menos que sea yo quien señale la fecha.
Gary apretó los dientes con rabia.
—Tenía la esperanza de que algún día llegarías a quererme por mí mismo.
Ella le miró retadoramente a los ojos.
—Te dije que eso jamás podría ocurrir, Gary Morris. Te advertí que no podría perdonar tus engaños y sucios manejos para conseguir la posición de que ahora disfrutas, que te empezaría a querer cuando lo devolvieras todo.
—¿Devolverlo? —sonrió irónicamente Gary—. A veces pienso que no estás en tu sano juicio, Cleo. Lo que soy lo debo a mi esfuerzo solamente.
—¿Qué clase de hombre eres, Gary? Sabes perfectamente que no has hecho más que contravenir la ley. Has recurrido a todos los procedimientos ilícitos para ensanchar tu hacienda. ¡Debiera avergonzarte solamente el recordarlo!
—Nuestros puntos de vista son diferentes.
—Tan distintos que cuando te dirigiste a mí hace dos años ofreciéndome aquel préstamo, fui tan ingenua que creí estabas arrepentido y que querías seguir una nueva senda.
—Aquello es agua pasada.
—Tú sabes bien que sólo presentándote ante mí con una piel de cordero podía aceptar tus dólares. Fue una verdadera jugada para ti, Gary. Cuando llegó el momento de devolverte el dinero y no lo tuve, supe que me habías cogido en tus redes y que o consentía en casarme contigo, o perdería mi rancho.
—¿Hemos venido aquí a discutir o a divertirnos?
—Quería dejar las cosas aclaradas. Te di mi palabra de que sería tu esposa y lo seré, pero no esperes nada más de mí, porque tú lo has hecho imposible.
En aquel momento el alcalde, señor Taylor, se detuvo ante ellos.
—¿Qué tal, Gary? —Los dos hombres se dieron la mano y luego Taylor saludó a la joven—. Sigues siendo la muchacha más bonita de Navasota, Cleo.
—Gracias, señor Taylor.
—A propósito, alcalde —dijo Morris—. ¿Qué hay de esa suscripción?
—¡Oh, sí! No podía faltar su aportación, Gary. Pero no soy yo quien se hace cargo de ellas. El secretario del señor Kerr ha sido nombrado tesorero de la junta y es a él a quien se ha de hacer la entrega de los donativos.
Cleo hizo un gesto de sorpresa.
—¿Se refiere a Freddie Kerr?
—Al mismo, señorita Doren. Ya he oído que trabó conocimiento con él en la tienda de la señora Smith.
Morris se mordió el labio inferior y dijo, con acritud:
—Creo, señor Taylor, que tendrá que buscarse otro tesorero.
—No le comprendo.
—Lo entenderá en seguida. El señor Kerr y ese hombre a quien usted llama su secretario, deben de estar a estas horas a muchas millas de Navasota. El mismo día en que mi prometida conoció a Kerr, yo le emplacé para que se marchase de la ciudad.
Hubo una larga pausa, y al fin el alcalde, dijo:
—¿Es posible que el señor Kerr tomase en consideración su amenaza? Me dio la impresión de que era un hombre valiente.
—Sin embargo, una hora después de haber hablado con él en el hotel, el Álamo, salió de la ciudad y no ha vuelto a saberse nada de él. Creo que está claro, ¿no?
—¡Demonios! —exclamó el alcaide—. Me deja usted asombrado.
—Creo que hay otras personas que también teman confianza en el señor Kerr —dijo Morris, mirando de reojo a Cleo.
El alcalde se excusó y dio media vuelta, alejándose preocupado.
Gary escrutó el rostro de su prometida mientras decía:
—No he tenido oportunidad de preguntarte qué impresión te produjo el señor Kerr, querida.
La joven levantó la mirada.
—¿Importa eso?
—Es simple curiosidad.
—En tal caso te diré que me resultó profundamente simpático.
Hubo un silencio mientras ambos se miraban a los ojos.
—Entonces es una suerte para mí que se haya marchado, ¿no?
—Te he de advertir una cosa, Gary.
—¿Y es?
—Que si el señor Kerr hubiese continuado en Navasota habría terminado por enamorarme de él.
Los músculos faciales de Gary se atirantaron.
—¡Debía haberlo matado en cuanto lo tuve a mi merced en el hotel!
—Eso es. Pudiste haberlo matado cuando lo tenías indefenso. No debió de ser muy agradable para ti que un desconocido te golpease delante de su propios hombres, ¿verdad? Me lo contó uno de tus cowboys.
—¡Cállate!
—Recuerda que has sido tú quien ha empezado esta conversación.
—¡Está bien! ¡Ya la he dado por terminada!
Las parejas danzaban al ritmo de un vals que interpretaban cuatro músicos sobre un tablado de madera que se alzaba en un rincón de la sala.
—Será mejor que bailemos —sugirió Gary—. Creo que nos conviene a los dos.
—No tengo ganas.
El la cogió por la muñeca y se la apretó hasta ver que la joven hacía un gesto de dolor.
—Escúchame bien, Cleo. Yo soy quien manda y tú quien obedece. Apréndelo de una vez para siempre. Y si yo digo que tengo ganas de bailar, tú has de hacerlo aunque se te doblen las piernas de cansancio. ¿Me entiendes?
La joven contuvo sus deseos de llorar y se dejó enlazar por la cintura.
De pronto, se oyeron dos disparos en la sala, y los músicos dejaron de tocar. Tras unos instantes de silencio, la mujer del juez Bryan dio un grito y se desmayó. Todas las cabezas giraron hacia la puerta. En el umbral se encontraban cuatro hombres esgrimiendo sendos revólveres. Uno de ellos, el más alto, de barba crecida y ojos pardos, se adelantó unos pasos y dijo:
—No les ocurrirá nada si se ponen en razón. —Luego hizo una pausa y tras dirigir una mirada circular a los asustados presentes, inquirió—: ¿Quién de ustedes es Gary Morris? . Las miradas de los invitados convergieron en el hombre que se hallaba junto a Cleo Doren. Este frunció el ceño y tras unos instantes de titubeo, exclamó:
—¡Yo soy Gary Morris!
—¡Estupendo, amigo! Venga usted hacia acá, quiero echarle una ojeada.
Morris obedeció caminando lentamente. Al fin, cuando se detuvo a unas dos yardas del otro, inquirió:
—¿Quién es usted? Creo no haberlo visto antes de ahora.
—Soy Sandy Onson, el pistolero.
Nuevo silencio. Morris tragó saliva y dijo:
—Es usted muy famoso, Onson, pero hasta hoy no había tenido oportunidad de conocerlo.
—Pues ya ha llegado..., desgraciadamente para usted.
—No le comprendo, Sandy.
—Le traigo un mensaje de un amiso de usted.
—¿Quién?
—Freddie Kerr.
¿Freddie Kerr? ¿Está usted seguro? I Sandy no dijo nada, y Gary Morris empezó a agrandar los ojos.
—¡Ya sé! Kerr le ha contratado para matarme.
Morris retrocedió dos pasos, preguntando:
—¿Cuánto dinero le ha dado?
Sandy sonrió entrecerrando los ojillos. Aquel Gary Morris se había confundido, pero estaba demostrando que era un cobarde. Decidió, pues, que valía la pena seguir la broma.
—Kerr me ha dado veinticuatro bolsas llenas de oro.
—¿Cómo dice? ¡No es posible!
—Sí, Morris. Ese muchacho lo ha pagado bien. ¿Lo haría usted mejor?
Gary se humedeció los labios con la lengua y miró de un lado a otro como buscando ayuda. Contempló allí detrás a los tres forajidos, amigos de Sandy, decididos a hacer fuego al menor movimiento extraño. Volvió la mirada a Onson y dijo:
—Eso.no puede ser verdad, Sandy. Kerr no puede tener tanto dinero. ¿Cómo iba a poseer él veinticuatro bolsas de oro? Todos sabemos que su tío Timoteo le dejó solamente una casucha medio destrozada.
—Sin embargo, ese Timoteo fue en otro tiempo buscador de oro. ¿No es verdad, señor Morris?
—Yo ignoraba eso.
Hubo otra pausa.
—De modo que es la primera vez que lo oye, ¿eh, Morris?
—Así es. ¿Tiene algo de particular?
Sandy hizo una mueca y avanzó sobre Gary. De pronto, con la mano libre, le soltó un puñetazo en la mandíbula arrojándolo al suelo. Hubo una serie de exclamaciones en la sala, pero en cuanto Sandy levantó la mirada buscando a alguien que no estuviese de acuerdo con su acto, se hizo el silencio. Gary se levantó del suelo estremeciéndose.
—¿Quiere de una vez aclarar las cosas, Sandy? —dijo.
—Ya está bien de cuentos —contestó el pistolero—. Déme sus veinticuatro bolsas.
Morris lo miró perplejo.
—Créalo. ¡No sé de qué me habla!
—¿Quiere recibir más, eh? Pues sepa que a mí me gustan los huesos difíciles de roer, y si es usted uno de ellos, lo voy a convertir en gelatina.
—¿Qué clase de historia le ha traído aquí, Sandy?
—Escuche, Moras. He invertido unos cuantos años de mi vida en correr tras estas bolsas de oro, y no consiento que nadie me arrebate una sola de ellas. Usted ya tiene aquí su negocio y hará bien en dejarme a mí el mío. Sea buen chico y todo irá como una seda.
Morris se llevó la mano a la garganta, angustiado, preso de una febril excitación.
—¡Le repito que no sé una palabra de ese oro! —gritó.
Sandy levantó unas pulgadas el revólver, dispuesto a disparar, cuando de pronto vio que una joven bellísima avanzaba hacia él.
—He oído lo que acababa de decir, señor Onson —dijo ella, deteniéndose cerca.
—¿Y qué? —repuso Sandy, mirándola escrutadoramente.
Cleo Doren sonrió mostrando sus nacarados dientes.
—¿Quiere que le comunique algo al respecto?
—¡Está bien! ¡Hable!
—¿Qué le parece si se lo digo mientras bailamos? De esa forma, las palabras quedarán entre usted y yo.
El pistolero iba a contestar en sentido negativo, pero de pronto se dio cuenta de que la podría abarcar con sus brazos, sentirla muy cerca de él y respirar el mismo aire que ella.
—Está bien. —Volvió la cabeza y gritó—: ¡Eh, Jim!
—¿Qué hay, jefe?
—Vigila a Gary mientras yo bailo con la dama.
—¿No cree que hemos perdido ya demasiado tiempo? Con medio millón de dólares tenemos bastante para los cuatro. No debíamos habernos detenido aquí, jefe.
Onson endureció el gesto.
—¿Quién te ha pedido opinión a ti, Jim? Enrolla la lengua y no la desenvuelvas hasta que yo te lo ordene.
Jim emitió un gruñido y meneó la cabeza en sentido afirmativo.
Cleo levantó un brazo, haciendo una señal a los músicos que se hallaban en el estrado y éstos reanudaron el vals. Onson enfundó el revólver, enlazó a la joven por la cintura e iniciaron la danza. Durante un minuto no hablaron nada porque ella no hizo ningún esfuerzo para ello y él estaba demasiado engreído al sentirse objeto de curiosidad general. Por fin, clavando sus acerados ojos en los de la muchacha, murmuró:
88 —
—Y bien, preciosidad, ¿qué hay del asunto?
—Freddie Kerr ha sido quien le ha dicho que Gary Morris tenía la mitad del oro de su tío, ¿no es así?
—Está usted bien informada.
—¿Mató a Freddie para despojarle de su parte?
—No, pero puede considerarle como difunto.
Cleo tuvo que hacer un esfuerzo para disimular su emoción. Sandy sonrió, preguntando:
—¿Dónde está el oro de Morris?
Cleo comprendió que Freddie Kerr había enviado a Sandy a Navasota para que se entretuviese, interesándolo en la historia del oro de Morris. Ello quería decir que debía tener seguridad en escapar de donde estuviese prisionero y que, por lo tanto, de un momento a otro llegaría a la ciudad. Así las cosas, ella debía colaborar con él obligando a Sandy a que se quedase allí.
—Yo sé dónde guarda su oro Morris, señor Onson.
—¿Dónde?
—En el granero de su rancho.
—¿Es muy lejos eso?
—Sólo está a unas tres millas de la ciudad.
—Estupendo. Podemos ir y venir en menos de media hora.
Sandy hizo una pausa y añadió:
—¡Pero usted va a venir conmigo!
—Creo que ya le he prestado un servicio. Déjeme en paz ahora. Además, el vestido que llevo me impide cabalgar.
Sandy se detuvo de inmediato, e instantáneamente los músicos dejaron de tocar.
—Basta dirigirle una mirada, preciosidad, para saber que es alguien importante en Navasota. No puedo correr el riesgo de que fracase mi negocio. Ahora verá lo que voy a hacer.
El pistolero dirigió una mirada a su alrededor y luego gritó:
'—¡Oiga esto! Nosotros saldremos de este salón, pero ello no quiere decir que nos larguemos de Navasota. Nos vamos a llevar con nosotros a esta joven. Si alguien intenta seguirme o tenderme una emboscada, ella será la primera que caiga. Os lo prometo.
Luego miró a la joven, la cual levantó la barbilla con altivez.
Se le acercó y la cogió del brazo, encaminándose hacia la puerta. Al pasar junto a Morris, Cleo se detuvo y preguntóle:
—¿Tú no tienes nada que decir, Gary?
Morris la miró un instante y luego depositó los ojos en Sandy Onson, el cual le observaba con el gesto irónico.
—¿No te basta, preciosidad? —dijo tuteándola el forajido—. El señor Morris no quiere oír hablar de eso. Parece que le importa más su pellejo que lo que te pueda pasar a ti.
La joven dirigió una mirada despreciativa a Morris y siguió a Sandy, el cual, cuando hubo llegado al umbral, junto a sus pistoleros, se volvió advirtiendo:
—Si cumplen lo que les he dicho y se mantienen quietos en esta sala, les devolveré el rehén antes de treinta minutos. ¡Andando, muchachos!
Los forajidos retrocedieron hacia la puerta y poco después desaparecían. Hombres y mujeres se pusieron a hablar a un tiempo. El alcalde y el sheriff Chipley se dirigieron hacia el lugar en que se hallaba Gary restañando con un pañuelo la sangre que le corría por la comisura de los labios.
—¿Es que va a consentir que atrepellen y maten a Cleo, Gary? —preguntó el alcalde.
—¿Qué puedo hacer yo si es ella la que se ha entrometido?
—¡Pero le ha salvado la vida!
—Y ahora, por lo visto, desean que muramos los dos. Estoy atado de pies y manos lo mismo que ustedes. Ya han oído lo que ha dicho Sandy. Si intentamos salir, no dudarán en matarla.
—¡No tiene usted sangre en las venas, Gary! —gritó el alcalde.
—¡Y usted es un estúpido romántico! ¡Sandy nos devolverá a Cleo!
—¿Cómo lo sabe? ¿Por qué se la ha llevado? ¿Y adonde?
—Yo lo oí—dijo Chipley—. Han ido al rancho de C y por lo que ese pistolero dijo a Morris, deduzco que ella le ha dicho que el oro que buscaba está en aquel lugar.
—¿Qué me dice de ese oro, Morris? —preguntó de nuevo el alcalde.
—¡Les digo que no sé nada!
En aquel momento la puerta del salón se abrió de golpe, y Freddie Kerr entró corriendo por la sala, deteniéndose jadeante ante el grupo integrado por el alcalde; el sheriff y Morris.
—¿Dónde está Cleo? —preguntó a este último.
—Se la ha llevado Sandy a mi rancho. Ella le dijo que yo tenía
allí escondido el oro.
--¡Maldita sea!
—Sí, trate de arreglarlo ahora—dijo Morris, furioso—. Usted es quien ha armado todo este lío.
—¿Quieren explicarme de una vez que ha pasado aquí? ¿Por qué no ha ido usted en vez de ella?
A continuación el alcalde hizo un relato a Kerr de todo lo ocurrido. Cuando lo hubo escuchado todo, el joven miró furibundo a Morris.
—¡Es usted una cucaracha! ¡No un hombre! —le increpó.
Morris disparó su puño, pero Fred se ladeó, dejando pasar el brazo de su rival poj encima del hombro y luego le aplicó un puñetazo en el pómulo.
Mientras Gary se desplomaba, preguntó al sheriff:
—¿Dónde está el rancho de este tipo?
—Yo le acompañaré —dio Chipley, entusiasmado.
—¡Vamos, no perdamos tiempo!
Se dirigieron hacia la puerta. De pronto, el alcalde gritó:
—¡Cuidado, Kerr!
Freddie giró, desenfundando el revólver, cuando Gary se disponía a hacer fuego contra él desde el suelo. Pero el vendedor de las cerraduras Infranqueables disparó primero y la bala se incrustó en el brazo de Gary, impidiéndole hace puntería, con lo que el proyectil que Morris envió paso muy por encima de la cabeza de su rival. Luego éste, sin decir nada más, salió del salón seguido de Chipley. Montaron en sus caballos y salieron disparados hacia el rancho de Gary.
CAPITULO IX
Dinámico Barry se enderezó y con las manos en los ríñones, caminó entre el heno del establo, acercándose a la puerta tras la que se hallaban sus amigotes en compañía de Cleo Doren.
—Nada, jefe. Si aquí ha habido alguna vez oro, yo soy el general Custer.
Jim Murciélago y Búfalo Jones esgrimían sus armas en previsión de que algún empleado de Morris quisiese hacer de las suyas.
Sandy Onson frunció el ceño al oír a Dinámico y miró fijamente a la joven.
—¿Qué dices a eso, preciosidad?
—Quizá no han buscado bien.
Dinámico hizo una mueca y repuso:
—Te ha tomado el pelo, jefe. Yo siempre he dicho que las mujeres no son de fiar y menos en asuntos de éstos.
—¡No te he pedido tu opinión! —repuso Sandy. Y luego volvió el hocico hacia la muchacha—. ¡Te he hecho una pregunta!
—¡Y yo te he dado una respuesta! —contestó Cleo.
—¿Por qué nos has traído aquí si no está el oro? ¿A quién has querido favorecer? ¿A ese cobarde de Morris?
—¡No le importa a usted!
La mano de Sandy cruzó el aire como un relámpago y se abatió sobre la mejilla de Cleo, la cual salió despedida, cayendo sobre el heno tres yardas más allá.
Dinámico Barry lanzó una sonora carcajada, y mirando con ojos agrandados a la joven, murmuró:
—¡Déjeme a mí, jefe! Yo sabré tratarla como se merece.
Jim Murciélago protestó:
—¿Para qué ensuciarse las manos? Peguémosle un tiro y podremos marcharnos.
Cleo se incorporó, quedando sentada en el suelo, pero sus ojos no reflejaron temor alguno.
—Sí, será lo mejor —murmuró Sandy—. Pero ya que he sido yo quien ha sido engañado, a mí me corresponde darle su merecido.
En aquel momento se oyó un estampido, y Sandy se estremeció al sentir que una aguja de plomo le penetraba en un muslo. Luego se oyeron dos disparos más y el quinqué que colgaba del techo se apagó de súbito. El establo quedó sumido en la oscuridad, y los forajidos comenzaron a disparar contra un enemigo invisible. De pronto, sobre el ruido del tiroteo, se oyó una voz enardecida.
—¡Sandy!
—¡Quietos, muchachos! —ordenó Onson.
Todo quedó envuelto en el silencio.
—Han disparado por un agujero que hay frente a nosotros —señaló Búfalo Jones—. Alguien ha subido por el techo.
—¡La chica, jefe! —exclamó Dinámico—. ¡Es nuestro as de triunfo!
Búfalo hizo brotar una llama y levantó el brazo, pero los ojos estupefactos de los forajidos no vieron por ningún lado a la joven.
—¡Maldición! —exclamó el jefe de la pandilla—. ¡Se ha esfumado!
En aquellos instantes les llegó una voz del exterior.
—¿Me oyes, Sandy? ¡Soy Freddie Kerr! ¡Estás cogido y no podrás escapar!
—¡Tenemos a la chica! —se arriesgó a decir Sandy.
—¡No, muchachos! La señorita Doren se encuentra aquí, cerca de donde yo estoy. Cuando apagamos el quinqué ella corrió hacia una puerta trasera, la cual ha quedado completamente cerrada desde fuera. Ya les he dicho que están perdidos. Tenemos rodeado el establo.
Sandy pegó un puñetazo en la pared, rabioso porque una mujer lo hubiese hecho caer en la trampa.
Hizo un esfuerzo para dar con una solución y para ganar tiempo, preguntó:
—¿Cómo se las arregló para salir de Wichita, señor Kerr?
—Ustedes cometieron un error. Nos ataron a los tres con la misma cuerda y no se dieron cuenta de que entre nosotros había m hombre de robusta complexión y otro muy flaco, Verney. Bas-ó que mi amigo Bill relajase los músculos comprimiendo todo su uerpo, para que el escuálido Verney se pudiese desprender de us ataduras.
—¿No había más oro, verdad Kerr?
—Usted se lo llevó todo, pero me imaginé que su ambición le ana desear más. Picó en el anzuelo. Ahora es mejor que me en-regue hasta la última pepita o morirán aquí.
—Eso está por ver. Nos abriremos paso a tiros.
Hubo un largo silencio, y de pronto, dijo Freddie:
—¿Para qué ocasionar más víctimas, Sandy? Peleemos por el ro noblemente.
—¿De qué forma?
—Un duelo a tiros. ¿No es usted un pistolero?
—Eso está bien, Fred. Es usted un tipo como los hombres de-en ser. ¿De forma que quiere que nos enfrentemos?
Mientras esperaba la respuesta, Sandy empezó a llenar su ci-ndro de municiones.
—Usted abra la puerta y me tendrá enfrente —explicó Fred-ie—. Pero recuérdelo, ha de aparecer usted solo.
Sandy miró a sus compañeros y dijo:
—Ya lo sabéis, muchachos. Cuando yo abra, todos a una de-éis vomitar fuego. —Y luego de recibir la conformidad de sus se-aaces, gritó para ser oído desde fuera—: ¡De acuerdo, Freddie! -ísted dirá cuándo he de abrir.
—Lo dejo a su voluntad. Yo estoy preparado.
Sandy observó de nuevo a sus hombres.
—¿Listos, chicos?
Los tres movieron la cabeza de arriba abajo. Entonces él se :ercó a la puerta, corrió el pestillo y abrió de golpe. Mucho antes e que la puerta empezara a abrirse, las pistolas bailaron en sus taños y en las de Búfalo, Jim y Dinámico. Una nube de humo les lipidió ver el exterior, pero al no oír réplica alguna, hicieron en-ludecer sus armas. Mientras la nube se disipaba, Sandy dijo con na sonrisa irónica:
—¡Freddie Kerr! ¡Descansa en paz!
Poco a poco, sus ojos abarcaron más terreno en la distancia y
esperaron que apareciese el cadáver de Freddie, pero esto no ocurrió. De pronto una voz sonó a sus espaldas:
—¿Qué tal, muchachos?
Giraron sorprendidos, listos para apretar el gatillo, pero antes de que consiguiesen hacerlo, Freddie Kerr, que se encontraba frente a ellos, dentro del establo, empezó a hacer fuego con el revólver que empuñaba en su mano derecha, mientras con la izquierda hacía girar el cilindro.
Jim Murciélago recibió un balazo en la frente y se desplomó sin lanzar un grito de dolor.
Búfalo Jones sintió que se le iba el alma por el agujero que tenía en el pecho, y se dobló en dos mientras caía.
A Dinámico Barry se le incrustó el proyectil en las fosas nasales, y la boca se le abrió como si fuera a bostezar, pero lo que hizo fue arrojar un chorro de sangre y luego se arrugó abatiéndose lentamente.
Sandy Onson recibió su parte en el estómago y se encogió haciendo una mueca de dolor, mas aún tuvo energías para levantar el arma y mirar a Freddie. Pero en aquel momento, otra bala se le metió por el cuello y el pistolero sintió cómo le salía por el otro lado. La vista se le nubló. Encontró el camino de la vida muy pesado. Ya era hora de marcharse. Había matado a muchos y ahora le tocaba a él morir. Era el destino. Dejó caer el revólver y se desplomó de bruces sobre el heno.
El establo quedó en silencio.
Freddie caminó hacia los cuatro cuerpos y luego de comprobar que estaban sin vida, cogió la bolsa que Sandy tenía al lado, junto a los pies, se la echó a la espalda y salió fuera.
Vio venir corriendo a Cleo y la estrechó contra sí. besándola en los labios. No hacía falta que se dijesen nada porque ya todo había quedado dicho. Estaban transidos de emoción. Habían corrido un peligro mortal y era como si acabasen de despertar de un mal sueño.
El sheriff Chipley dio una palmada en el hombro de Fred y entró en el establo.
Los cowboys empleados en el rancho se acercaban asustados,
¿rimiendo sus armas.
De pronto, un jinete apareció por el camino que conducía a la ciudad, y poco después descendía de la silla. Era Bill Guia, el cuaL al ver a su amigo abrazando a la joven, dio un suspiro de alivio.
—¡Demonios! En mi vida he pasado mayor susto. Pero si todo ha acabado bien, ha valido la pena.
Cleo se separó de Fred y dijo:
—¡Oh, Freddie! ¿Y qué hacemos ahora? Está por medio Gaiy Morris.
—Creo que ese tipo no volverá a meterse contigo. Ha quedado demostrada su verdadera condición. Ya nadie lo tendrá en cuenta y apuesto a que él mismo comprenderá que aquí no tiene nada que hacer y que le conviene más vender su propiedad y largarse a otras tierras.
—¿Y nosotros, Fred?
El le mostró la bolsa, replicando:
—¿Sabes lo que hay aquí? Medio millón de dólares en oro. Creo que nos podemos pegar una buena vida. Francamente, preciosa, ¿qué te parece si nos casamos mañana en Navasota y hace-mos un buen viaje de bodas?
—Lo que tú quieras, encanto.
Freddie se dirigió a Bill:
—¡Eh, muchacho! Recuerda que tenemos que devolver al alcalde los quinientos dólares del monumento. Le daremos esos quinientos y otros mil. Ahora estoy seguro de que Navasota tendrá su fuente erigida a la memoria de Sam Houston. Y no olvides que cuando llegemos a Kansas City hemos de liquidar la deuda con Mortimer, añadiéndole un buen regalo.
Bill se rascó el cogote.
—Eso de que tú te cases me pone las cosas mal. Voy a aburrirme como una ostra.
—¿Tú crees, muchacho? —rió Freddie—. Te compraré un anillo con un brillante y verás cómo corren las mujeres detrás de ti. Podrás elegir.
Al oír esto, Cleo hizo un mohín y dijo:
—Pero tú no tendrás ningún anillo de esa clase. Freddie Kerr. Sólo el que indique a las demás que eres un hombre casado.
Fred se echó a reír, hizo un guiño a su amigo y luego volvió a
juntar su boca con la de la hermosa Cleo.