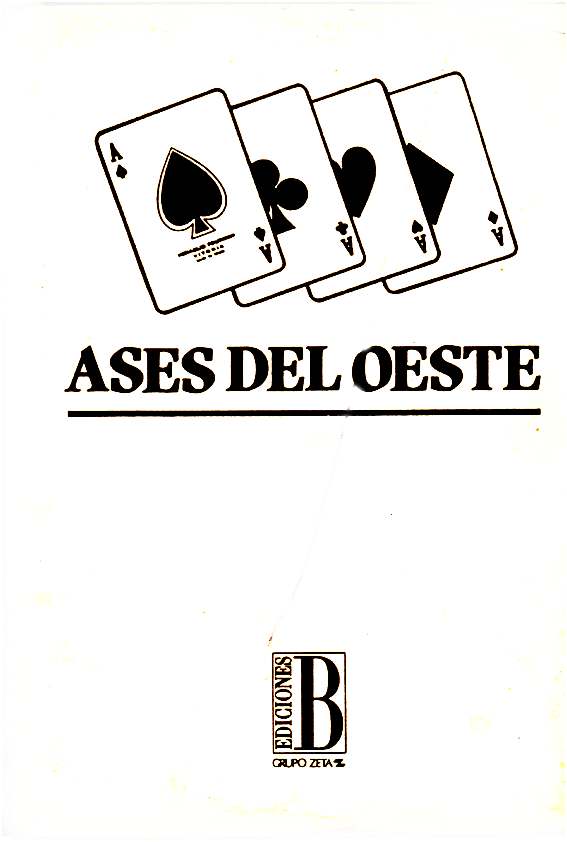

© Ediciones B, S.A.
Titularidad y derechos reservados
a favor de la propia editorial.
Prohibida la reproducción total o parcial
de este libro por cualquier forma
o medio sin la autorización expresa
de los titulares de los derechos.
Distribuye: Distribuciones Periódicas
Rda. Sant Antoni, 36-38 (3.a planta)
08001 Barcelona (España)
Tel. 93 443 09 09 - Fax 93 442 31 37
Distribuidores exclusivos para México y
Centroamérica: Ediciones B México, S.A. de C.V.
1.a edición: 2001
© Keith Luger
Impreso en España - Printed in Spain
ISBN: 84-406-0631-1
Imprime: BIGSA
Depósito legal: B. 26.153-2001
CAPITULO PRIMERO
Henry Wooler, sheriff de Centertown, tomó el periódico La Voz del Condado y comenzó a leer los titulares, pero en aquel instante la puerta de la oficina se abrió. Una voz femenina inquirió desde la entrada:
—¿Quién hay en esta pocilga?
El sherijf Wooler apartó el periódico bruscamente.
—¿Quién ha dicho eso?
—Yo.
Wooler achicó los ojos y observó a la muchacha que acababa de entrar.
Ella tendría unos veintidós o veintitrés años como máximo.
Era morena, de ojos grandes y, negros y poseía gran belleza.
—¿Quién es usted, muchacha? —gruñó Wooler.
—Me llamo Virginia Page.
—Oiga, joven. La veo belicosa. ¿Qué enredo se trae entre manos? La muchacha apretó los labios con fuerza.
—Se ve que en esta ciudad ni hay ley ni hay siquiera quien se ocupe de ella.
—Tenga cuidado con lo que dice.
—¿De veras?
—Podría imponerle una multa por palabras desabridas a la autoridad local y menosprecio a un representante de la ley.
—Pues se quedaría con las ganas, sheriff.
Wooler se puso en pie, evidentemente irritado.
—¿De modo que me reta a que le imponga una multa de cincuenta dólares por los cargos anteriores?
Virginia hizo un gesto de impaciencia.
—No le reto, sheriff. Me parece usted un ingenuo.
—¡Muchacha!
—Y además de un ingenuo, un incompetente.
—Muy bien —dijo furioso—. Veinte dólares por desacato y otros veinte por insultos personales.
—Lo que yo dije —suspiró la muchacha—. Usted es simple.
—¡Otros veinte dólares, Virginia Page!
Virginia se aproximó al escritorio del sheriff y, uña vez allí, puso las manos sobre la mesa y se inclinó hacia la autoridad de Centertown.
—Le llamé ingenuo porque habló de multarme cuando yo no tengo un solo dólar.
—¿Cómo?
—Lo que he dicho, sheriff. Estoy en quiebra.
—Sí, ¿eh? Pues lo pagará en cárcel.
Virginia emitió otro suspiro.
—Calle, hombre; si usted me metiera entre rejas, los viajeros de la caravana no tardarían en llegar aquí a pegarle fuego a esta choza y sacarme por encima de lo que de usted quedara, como si fuera una alfombra.
Wooler torció las facciones.
—Ahora caigo. Usted viene en la caravana.
—Vaya, sheriff... Ya era hora dé que tuviera un primer acierto.
—Esa maldita caravana empieza a complicarme la vida.
Virginia entrecerró los ojos.
—Y se la complicará más como usted insista en leer la prensa aquí en su chamizo, en vez de salir al camino y protegernos contra las impertinencias de ciertos individuos.
—¿Qué quejas tiene?
Virginia respiró hondamente.
—Cuando atravesábamos la parte baja del valle, un grupo de jinetes nos enseñaron las bocas de los rifles y nos amenazaron con despeñarnos si no dábamos un rodeo y trasladábamos el campamento.
—Seguro que atravesaron las tierras de Silver Scott.
—Mire, sheriff. No sé si las tierras eran de Silver Scott o las del emperador Maximiliano. Pero nosotros tenemos un salvoconducto extendido por el gobernador, donde se nos autoriza a pasar por todos los caminos de nuestra ruta y detenernos donde nos haga falta.
—Exceptuando los caminos que están dentro de propiedades particulares.
—¿Sabe leer, sheriff?
—¿Cómo? —masculló Wooler—. ¡Sé leer!
Virginia le puso un papel oficial delante de las narices y Wooler repasó el contenido de una sola ojeada y resolló:
—Muy bien, muchacha. Ordenaré a los hombres del señor Scott que no les pongan trabas en el camino ni en el acampado.
—Esa misma historia se la contó el alelado de su ayudante al jefe de la expedición. Y no hemos sacado nada en claro.
—¿Eh? Infiernos, muchacha. Le aseguro que no voy a consentir...
—Claro que va a consentir, sheriff. O aleja de nuestro camino a esos jinetes barbudos del cacique de esta comarca o le aseguro que tendrá disgustos.
—¡No me amenace, muchacha!
—¡ Y usted no me grite!
—¡Gritaré cuanto quiera!
Fueron interrumpidos por la entrada de un par de hombres.
Wooler se envaró al verlos, especialmente al dirigirse al del aspecto importante.
—Señor Scott...
Virginia se revolvió dando un respingo al oír el apellido.
Se fijó en el sujeto llamado Scott.
Era un hombre de unos cuarenta años, cabeza gruesa, hombros anchos y ojos de fuego muy expresivos.
Virginia inspiró aire con fuerza.
—De modo que usted es el gran Sil ver Scott, el hombre que ha ordenado a sus peones que nos arrojaran de las inmediaciones de sus tierras.
Scott se desposeyó del sombrero y se inclinó en una breve reverencia.
—Encantado de conocerla, señorita Page.
—¿Encantado de qué?
—Uno de mis peones me habló de su belleza poco común y me resulta muy grato comprobar que todavía se quedó corto al describírmela.
—Oiga, magnate —Virginia empezó a torcer las lindas facciones—. No me venga con requiebros.
—Vengo a presentarle mis respetos.
—¿Quiere repetirlo?
—Mis respetos y también mis excusas.
Virginia pestañeó perpleja.
—¿Es alguna broma, señor Scott?
Silver Scott mostró su dentadura bien pareja.
—Nada de eso, Virginia. Realmente lamento lo sucedido.
Virginia apuntó al sujeto que acompañaba a Scott.
El acompañante era un individuo de estatura más bien baja, cara granujienta y ojos saltones.
—i Ese individuo fue el que capitaneaba a los jinetes que nos amenazaron, señor Scott!
Scott se volvió hacia el aludido.
—De modo que fue tal como dice la señorita Page, ¿eh, Ted?
El bajo Ted dio vueltas al sombrero, denotando azoramiento.
—Ya le dije que...
—Nada de excusas, muchacho. No me gustan las excusas.
Virginia entrecerró los ojos, fijos en el tipo llamado Ted.
—Ahora se le ve muy manso. Pero nos enseñó los dientes cuando salió a medio camino acompañado de los jinetes.
—Todo eso tiene un arreglo, señorita Page —dijo Scott.
-¿Sí?
—Me gustaría saber cómo desagraviarla.
—Y a mí me gustaría darle un castañazo a este pájaro —dijo Virginia, apuntando a Ted—. Empezaría por eso.
Scott sonrió.
—Permítame, señorita Page.
Virginia no sabía lo que Silver Scott quería decir.
Pero se apartó.
Entonces, Scott lanzó la diestra con fuerza.
Se escuchó un fuerte chasquido. Fue en el mentón de Ted.
Como resultado, Ted se ausentó de la oficina como un obús.
Gracias a que la puerta estaba todavía abierta, Ted brotó del recinto y no se estrelló en el tablero. Lo habría partido en dos.
En cambio se derrumbó en el polvo de la calzada y se tocó varias veces la quijada para convencerse de que todavía la tenía en su sitio.
Silver Scott hizo otra reverencia a la muchacha. Cerró la puerta.
—¿Estamos en paz, señorita Page?
Virginia esbozó una sonrisa.
—Demonios, señor Scott, ha hecho usted talmente lo que yo deseaba.
—Siempre a sus órdenes, señorita Page.
Virginia frunció el entrecejo.
—¿Qué hay del campamento, señor Scott?
—¿Se refiere al lugar que han de ocupar ustedes, Virginia?
—Sí, los viajeros de la caravana.
—Pueden instalarse en el mismo patio de mi rancho.
—¿Cómo ha dicho?
Scott rió en un tono comedido.
—Ha sido una manera de decir las cosas. Significa que los miembros de su caravana pueden acampar donde deseen.
—Gracias, señor Scott —resolló Virginia auténticamente impresionada.
—No tiene importancia, señorita. Disponen del espacio libre que deseen... Aunque yo les recomendaría la parte del este de mis tierras. Allí tienen terreno libre donde acampar y además podrán usar unos pozos que son de toda la comunidad, de propiedad pública.
—Acamparemos en ese lugar, señor Scott.
—Nadie les molestará —sonrió el ranchero—. Se lo prometo.
Virginia pestañeó.
—He tenido mucho gusto en conocerle, señor Scott. Silver Scott tomó la mano de la muchacha e hizo otra reverencia.
A continuación, Virginia salió de la oficina, no sin antes dirigir una agria mirada al sherijf, quien se había quedado de muestra durante el diálogo.
Scott sacudió la cabeza al ver desaparecer a la muchacha en un carromato que estaba aparcado en la esquina.
—Quién fuera joven —suspiró.
El sheriff Wooler volvió en sí con varios golpes de tos.
—Escuche, señor Scott. Ha dado usted una solución magnífica.
Scott se puso serio al escuchar la desagradable voz de Wooler.
—Podría haber dado usted mismo esa solución, sherijf.
—Bueno... —tosió con más violencia Wooler—. La chica no llegó a explicarse.
—Ahora ya está arreglado. Que ocupen la parte baja del valle. Hay tierra de sobra.
—Y en estos pozos encontrarán algo de agua. Lo malo es que si encuentran gusto en la estancia en el valle, es posible que se queden para siempre, señor Scott. Ese es el peligro.
—Si llegara ese momento, ya estableceríamos negociaciones, sherijf. Pero, de momento, no quiero que se les moleste, ¿entendido? Yo advertiré a mis hombres debidamente para que los de la caravana tengan una estancia agradable en nuestro valle de Centertown.
—Da gusto tener a un hombre como usted en esta comarca —el sacudió la cabeza.
Scott sonrió y extrajo un habano del bolsillo.
—Hala, sherijf. ¿Arderá bien después de la comida?
Wooler abrió mucho los ojos.
—Gracias, señor Scott —husmeó el puro—. ¡ Mmm! ¡ Esto es gloria, señor Scott!
El ranchero emitió una carcajada y palmeó el brazo de la autoridad.
—Hasta la tarde, sheriff. Nos veremos en el Club del Ganadero.
El sheriff corrió y abrió la puerta de par en par y como contagiado de las reverencias que Scott acababa de prodigar, él también se inclinó al paso del importante personaje de Centertown.
Este todavía sonreía al sheriff al llegar a la acera.
De repente su sonrisa se esfumó.
Fue al encontrarse en su camino a un joven rubio.
Luego, siguió camino adelante.
El rubio también echó a andar y se acercó al sheriff, quien había observado el silencioso encuentro de los dos hombres.
Wooler entró en la oficina y se volvió hacia el rubio, que había seguido sus pasos.
—¿Otra vez por aquí, Benton?
El rubio Benton se aproximó a la ventana para seguir desde allí la partida del ranchero.
—Sí, sheriff—dijo sin volverse—. Otra vez aquí.
Wooler lanzó un salivazo.
—Maldita sea, Benton. ¿Qué es lo que se?propone?
El rubio Benton tardó mucho tiempo en contestar.
Luego se apartó de la ventana para volverse hacia el sheriff.
—Sí, sheriffWooler, ahora estoy seguro.
El de la placa no dijo nada.
Benton agregó:
—Estoy seguro de que ese hombre que conocen todos como Sil-ver Scott, es ni más ni menos que George Hillman, el verdugo de An-dersonville.
CAPITULO II
El sheriff Wooler dibujó una mueca de fastidio.
—De modo que insiste...
—Sí, sheriff. Es él.
—Demonios, eso es increíble, Benton.
—Le repito que es George Hillman. Hace una hora le hablé del asunto sin mucha convicciónfPero ahora que he tenido a ese sujeto a pocos metros de mí, puedo jurarle que se trata del verdugo de Andersonville.
—Resulta fantástico, Benton.
—Tiene que creerlo, sheriff. Ha de creerme.
—¿Tiene más testigos, Benton?
El rubio se volvió.
—¿Ha dicho testigos? Demonio, claro que habrán.
—Pero de momento sólo usted asegura que Silver Scott, el gran ranchero de Centertown, es nada menos que el verdugo de ese campo de concentración.
—¿No es suficiente, sheriff
—Me temo que no, Benton.
—Maldición, ese sujeto es un asesino. Yo he presenciado muchos de sus crímenes. Por desgracia, estuve dos años en el campo de concentración de Andersonville y vi la actuación de George Hillman. Vi a esos tipos torturados que nunca se me borrarán de la memoria. Y también pude ver los cadáveres de hombres, mujeres y viejos. Es el tipo más sanguinario que he conocido.
—Cálmese, Benton.
Mike se revolvió, y en sus pupilas parecía haber fuego.
—Mire esto, sheriff.
Wooler entornó los ojos y de pronto se dio cuenta de que Benton le mostraba la mano derecha.
En aquella mano, Benton sólo tenía tres dedos.
Benton esbozó una sonrisa pesarosa.
—Pregúntele a George Hillman, sheriff.
Wooler no dijo nada. Se humedeció los labios mientras contemplaba las mutilaciones del rubio.
Este prosiguió, diciendo entre dientes: > ,
—Me ocurrió un día que se malogró la fuga de seis hombres a través de los alambres de espino del campamento.
—Siga, Benton.
—Los sicarios de Hillman sospecharon que la fuga iba a realizarse y agarraron a tres que parecían enterados de las planes de los fugitivos. A uno lo azotaron con alambres, a otro le quemaron los pies y al tercero le metieron la mano en la puerta y apretaron para que hablara.
—Usted era el tercero, ¿eh?
Benton dio una cabezada.
—Sí, sheriff. Y le aseguro que habría cantado de plano. Pero, desgraciadamente, no sabía nada y los tipos de Hillman siguieron apretando mis dedos en el cierre de la puerta. Bueno, el de los pies quemadas sabía algo de los planes de fuga y se descosió. Habló por los codos. Delató a sus compañeros.
El sheriff no despegó los labios respetando la pausa del rubio.
Benton se aclaró la voz y agregó:
—Por fin, Hillman se convenció de que yo no sabía nada y me libró la mano de la puerta. Pero yo ya me había dejado dos dedos allí.
—Calle, Benton. —Wooler se pasó la lengua por los secos labios—. Me está poniendo enfermo.
—Tendrá que oírme hasta el final, sheriff—dijo Benton—. Las fugitivas fueron cazados y pasados por las armas. Hillman también se cargó a los interrogados. Excepto a mí, que aprovechando el jaleo encontré un hueco en el almacén de víveres, luego una zanja y por fin las alambradas menos vigiladas.
—Y así consiguió escapar, ¿eh?
—Sí, sheriff. De todos modos, me costó bastante porque se descubrió mi fuga y Hillman ordenó mover todos los recursos humanos para darme caza. Tenía que verme huyendo a través de los cañaverales que hay por aquellos lugares. Durante dos días estuve escuchando los ladridos de los perros que me seguían el rastro. Hubo un momento en que uno de los perros me descubrió y tuve que luchar con él a mordisco limpio. ¿Quiere creerlo, sheriff? Pude matarlo y salir con el cuerpo lleno de heridas. Dos días más tarde, unos labriegos encontraron a un tipo que estaba medio muerto, casi loco. Era yo, sheriff. De esa forma escapé del campo de Andersonville.
El de la placa abrió la boca después de la larga pausa. —Es una condenada historia, Benton.
—Que terminó felizmente a pesar de todo. Sigo vivo y eso es lo que importa.
—Sí, Benton. Eso es lo que importa. Y por tanto, usted debía olvidarlo todo.
El rubio alzó la cabeza.
—¿Olvidarlo?
—Eso dije, Benton. Aquello fue una pesadilla.
—Pero el elemento principal de la pesadilla sigue vivo, es rico y, por añadidura, honrado por todos. Se llama ahora Sil ver Scott.
—Qué mal asunto, infiernos.
—Atienda, sheriff.
Wooler desvió los ojos hacia el rubio y vio que tenía una mirada terrible.
—Hable, Benton.
—Haré que George Hillman, alias Silver Scott, reciba su merecido.
—Mire, Benton. Lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse.
Benton sonrió un poco sarcástico.
—Ya estoy calmado. Pero no lo estaré del todo hasta que vea a Hillman colgado de una cuerda. Por lo menos eso.
—Comprendo que a usted le gustaría verle hecho pedazos.
—Me adivinó el pensamiento, sheriff.
—Pero no podemos hacer nada contra el señor Scott.
—Diga «el señor Hillman». Es su verdadero nombre. Y hay que ajustarle las cuentas.
Wooler clavó sus grises pupilas en Benton.
—¿Quiere decirme cómo ajustarle las cuentas, Benton?
—¿Me lo pregunta a mí, sheriff? He identificado a ese sujeto y he venido para que usted ponga en marcha el mecanismo de la ley, sheriff. No crea que no he debido dominarme. Estuve a punto de sacar el Colt y descerrajarle un tiro en el ombligo apenas le vi.
—No tenga esos pensamientos, Benton.
—Muy bien, autoridad. Ahora le toca a usted moverse y que se hagajusticia.
Wooler se masajeó pensativamente el mentón.
—Le repito que es un maldito asunto, muchacho...
—¿Qué quiere decir, autoridad?
—No veo el modo de ajustarle las cuentas a George Hillman... Si es que Silver Scott es realmente Hillman.
—Tenga la seguridad de que lo es, sheriff.
—Scott es ahora conocido como un gran hombre. Es importante dentro y fuera de Centertown. Nadie va a creer esa historia. A todos les resultaría fantástica, urdida por un loco.
—No estoy loco, sheriff.
Wooler sacudió la cabeza.
—Pero quedará como un chiflado cuando se empeñe en acusar al señor Scott. ¿Quién es usted realmente? Un forastero que se ha dejado caer hace unas horas por Centertown. Nadie le conoce ni sabe de dónde viene. En cambio, se pone a acusar a Scott nada menos de verdugo de Andersonville. ¿Se da cuenta, Benton?
Benton apretó los dientes.
—¿De parte de quién está usted, sheriff? ¿De la ley o de Scott?
Wooler enrojeció.
—¡Benton, no le tolero...!
Benton apuntó con el dedo al sheriff.
—Escuche, autoridad. Le he denunciado a Sil ver Scott como el verdugo de Andersonville, George Hillman. Ahora le toca a usted poner en marcha la maquinaria legal.
—Benton...
—En caso contrario, haré las cosas a mi modo.
—i No puede hacerlo, Benton!
El rubio acercó su rostro al del sheriff.
—Juro que ese bastardo no quedará sin su castigo. ¿Lo entiende, sheriff?
—Atienda, Benton...
—Con que usted hace lo necesario para acusarlo legal mente y enjuiciarlo o yo comenzaré a trabajar por mi cuenta.
—¿Está loco, Benton? —masculló Wooler—. Si usted le hace algo al señor Scott, no tendré más remedio que detenerle. ¿Lo entiende?
—Lo único que entiendo es que un verdugo anda suelto, y usted hace poco por echarle mano.
—Infiernos, Benton. No resulta fácil. La guerra terminó hace cinco años. Todos aquellos horrores ya quedan lejos. Cada cual hemos tratado de olvidarlos, de alejarlos de la cabeza. Repito que será difícil que alguien quiera desenterrar ese maldito asunto.
—Yo lo desenterraré, sheriff.
—Benton, por todos los santos, no se meta en líos.
—Está claro, sheriff. Usted se encuentra de la parte de ese asesino.
—¡Maldición, me hace perder la paciencia, Benton!
El rubio tomó el pomo de la puerta.
—Usted también me Impacienta, autoridad.
—¡Le prohibo que haga nada contra el señor Scott!
—Hillman —corrigió el rubio—. Y es posible que antes de arrancarme yo, se arranque el tal Scott.
—Ahora no le entiendo.
Benton apretó las comisuras de los labios.
—Está claro que George Hillman me reconoció ahí afuera.
—No, Benton. No creo que le reconociera.
—Por lo menos, Hillman ha escuchado un campanillazo en su cerebro cuando me echó la vista encima. Recuerde que se detuvo para mirarme. Era como si se preguntara dónde y cuándo había visto mi cara. Por eso estoy seguro que, de un momento a otro, se acordará de mí. Sí, sheriff. Cuando se acuerde, no podrá estar de brazos cruzados. Un asesino como él hará planes para borrar del mapa al testigo que tiene tan cerca. A mí.
Wooler iba a decir algo y empezó a abrir la boca.
Pero el rubio agregó:
—Y cuando intente borrarme del mapa, tendré la oportunidad de cargármelo.
—¡No, Benton! ¡No, condenación! ¡No quiero jaleos!
Benton sonrió de lado.
—Ya verá como Hillman se arranca, sheriff. Ya lo verá.
—Escúcheme, Benton. Se trata de un consejo desinteresado.
—¿Sí, sheriffl
Wooler apretó los maxilares.
—Usted hará muy bien en largarse de Centertown.
—Eso es imposible, sheriff.
—Pero debe escucharme, Benton. Vayase. Busque a más testigos. Deben vivir algunos. Y cuando los tenga, formularemos una acusación que podrá llevarse ante un tribunal.
—Usted me está dando largas, sheriff.
—No, Benton. Sólo quiero las cosas como se deben hacer.
Benton respiró con fuerza.
—Me quedaré en Centertown, sheriff.
—Tal vez se compliquen las cosas, Benton. Tal vez se enrede todo.
—Tengo tomadas mis medidas.
Wooler frunció el entrecejo.
—¿Que quiere decir, Benton?
—No vengo solo a Centertown.
-¿Eh?
—Le repito que Hillman se pondrá nervioso y tratará de matarme. Naturalmente, no lo hará él mismo. Ordenará que lo hagan sus empleados. Por eso he venido preparado.
—¿Qué quiere decir con venir preparado, Benton? —el de la placa arrugó las facciones, intrigado.
—¿Conoce a Johnny Forrest?
Wooler abrió mucho los ojos.
—¿El gun-man de Dallas?
—Sí, sheriff.
—Le conozco.
—Pues Johnny Forrest es mi amigo y está en la ciudad.
Wooler emitió un amargo respingo.
—¡Infiernos, no me puede hacer eso! ¡No me puede ocurrir una cosa así?
Benton sonrió, más satisfecho.
—Ahora ya lo sabe, sheriff.
—Benton... —el sheriff denotó dificultad al respirar—. Le ruego que tanto usted como Johnny Forrest salgan ahora mismo de Cen-tertown.
Benton conservaba la sonrisa en los labios.
Denegó con la cabeza.
—Nos quedaremos en esta ciudad hasta que George Hillman reciba su merecido.
Y antes de que el sheriff 'Wooler pudiera responder de modo adecuado, Mike Benton salió de la oficina, cerrando a sus espaldas.
Wooler se quedó mirando la puerta.
Hizo una mueca y se acercó al escritorio para abrir un cajón y sacar la botella de whisky porque necesitaba un trago.
Pero el frasco estaba vacío y Woole rugió una maldición.
Y lanzó rabiosamente la botella contra el otro extremo de la oficina.
CAPITULO III
Mike Benton atravesó la calle, y después de recorrer un buen trecho de acera, llegó ante el hotel Centertown.
Entró en el vestíbulo y se dirigió al registro.
El empleado del registro era un muchacho de unos dieciocho años, de rostro peco y pelo rojo.
Leía ávidamente un libro titulado El caballo ganador y su acertante, y levantó la vista un momento.
—Hola, señor Benton.
Mike señaló hacia la escalera.
—¿Está despierto ya el señor Forrest?
El chico cerró el libro. Sonrió.
—¿Cómo quiere que esté despierto, señor Benton?
—¿Está enfermo?
—Apostaría a que tiene algo de indigestión.
—¿Sí, eh?
El pelirrojo hizo un guiño.
—Anoche cenó demasiado.
—No me digas.
—¿Quiere que le hable del menú?
—Si no me vas a sacar un dólar por el informe, de acuerdo.
—En primer lugar, pidió unos entremeses y una rubia para abrirse, el apetito.
—No está mal.
—Luego le sirvieron una sopa de menudillos y una morena llamada Guadalupe.
Mike Benton apretó los labios mirando hacia la escalera.
—Este Johnny Forrest...
—Y para segundo plato le sirvieron mucho pollo en salsa, cham-iña y después el postre.
—El postre, ¿eh?
—Pidió que le sirvieran pera en almíbar y una pelirroja muy dulce que se llama Jacqueline.
—No estuvo mal la cena.
El chico volvió a guiñar un ojo.
—Yo diría que fue todo un banquete, señor Benton.
—Sabe cuidarse ese pillastre, infiernos.
El chico rió.
—Es uno de los huéspedes con mejor paladar que hemos tenido en nuestro hotel. A propósito, señor Benton. Se dice por ahí que usted es el pagano.
—¿Cómo?
El pelirrojo emitió una tosecilla.
—El señor Forrest se negó en redondo a satisfacer el importe de la cena, y cuando el señor Carbody, el dueño del hotel y del restaurante, le pasó la factura, firmó abajo y puso en letras bien claras: «A cargo del señor Benton.»
Benton resolló con fuerza.
—Tendré que ver a ese caradura.
—Eh, señor Benton. Yo no lo haría.
Benton se volvió desde el primer peldaño.
—¿Porqué?
—Cuando el señor Carbody llamó a su puerta hace unos minutos para ordenar la limpieza del apartamento, el señor Forrest le tiró un zapato a la cabeza y le mandó al diablo.
—Muy bien, probaré suerte.
—¿Le digo cómo puede sorprenderle por la escalera de incendios, señor Benton? Sólo le costaría un dólar.
—No, muchacho. Gracias.
El chico suspiró, volviendo a la lectura de El caballo ganador y su acertante.
Mike llegó al rellano superior y se dirigió al apartamento de John-ny Forrest.
Golpeó tres veces en la puerta.
Una voz bien timbrada gimió desde dentro:
—¡Muérase y déjeme dormir, Carbody!
Benton carraspeó:
—No soy Carbody, Johnny. Soy Mike Benton.
—Mentira —respondieron desde dentro—. Usted es Carbody y usa sus facultades de ventrílocuo para entrar aquí. Pero hará el mico, porque no pienso pagarle. Que pague Mike Benton.
Benton se impacientó.
—Vamos, Johnny. Abre o derribo la puerta.
Dentro sonaron varios gruñidos.
Benton miró rencorosamente a la puerta y se escupió en las manos, decidido a tirarla abajo.
En aquel instante escuchó la voz aflautada de Carbody, el dueño:
—Por todos los ángeles del cielo, señor Benton, no lo haga.
—¿Se refiere a derribar la puerta?
—Cada cerrojo cuesta tres dólares. Y yo tengo una ganzúa.
—Ande, úsela.
Carbody se enjugó la calva reluciente de sudor.
Extrajo una ganzúa, abrió y retiróse con presteza.
Hizo bien, porque otro zapato surcó el hueco de la puerta y se estrelló en la pared opuesta del corredor.
Carbody dijo en tono quejumbroso:
—¿Lo está viendo, señor Benton? ¡Es un hombre la mar de irascible!
—Sólo con los encargados de hotel —replicó Benton, y entró.
Johnny estaba tumbado en la cama y entreabrió los párpados.
—Por favor, Mike... Estoy muy malo.
Mike abrió las ventanas.
La luz debió de producir un impacto doloroso en los ojos de Johnny Forrest, porque gimió cubriéndose con el embozo.
—¡No, Mike! ¡Te ruego que cierres las ventanas!
—Tenemos trabajo, Johnny.
—Vete al diablo, ¿quieres, muchacho?
—Hala, siéntate en la cama y te lo explicaré.
Pero Johnny Forrest no le escuchaba, porque acababa de dormirse otra vez y respiraba plácidamente.
Mike sacudió la cabeza.
A continuación, fue hacia el lavabo.
Tomó una toalla, la empapó con agua y regresó junto a la cama.
—Eh, Johnny. En pie.
—Vete al diablo, Mike.
Mike apartó el embozo y plantó la toalla mojada en el rostro de Johnny Forrest.
Luego, Mike se las ingenió para incorporar a medias los noventa kilos de Forrest y su metro noventa de alzada.
Johnny gimió sentado en la cama, la toalla sobre la cabeza.
—Gracias, muchacho. Me rueda todo.
—Atiende, Johnny. He identificado a George Hillman.
Johnny hizo una mueca entreabriendo los ojos
—No me hables de la guerra, muchacho.
—Por fin pude dar con él, Johnny.
—Bueno, ya estarás contento.
—Ahora resulta que el sheriffáe esta ciudad se me raja
Johnny Forrest puso una mano en el hombro de su amigo
mSssss^Si ,o has encontrado'ya t,enes ,a ^más --
—¿Qué quieres decir?
—No hace falta que recurras a ningún sheriff.
—Quieres decir que yo mismo le meta mano.
—Cuando Jo tengas cerca.
Mike apretó los maxilares.
—Lo tuve casi tan cerca como te tengo a ti.
Johnny trasladó la toalla mojada al cogote y la retuvo allí.
—No te entiendo. Dices qué lo tuviste cerca y el tipo todavía colea.
—Infiernos, Johnny. Las cosas no tienen que arreglarse siempre a balazo limpio.
—Deberías haberle pegado un susto. Infiernos, no me explico cómo has aguantado.
—No creas que no me costó trabajo, Johnny. —Mike golpeó el hombro de Johnny con el dedo y agregó—: Pero quiero que todo se lleve legalmente a ser posible.
—Acláramelo tú, Mike.
—Intentaré ver colgado a George Hillman. Ese es mi propósito.
—Si antes el tipo no se encarga de ti, Mike. Seguro que a estas horas ya está haciendo planes para servirse tu cabeza en una bandeja.
—En eso sí coincidimos. Ese tipo se arrancará.
Johnny lanzó un quejumbroso gemido al apartarse la toalla.
Se introdujo en el receptáculo que servía de ducha y dejó correr
el agua.
Un momento después, asomó la cabeza chorreando.
—Veo que no tendré más remedio que hacerte sombra día y noche.
—No necesito guardaespaldas, papá.
—Tengo una solución para abreviar el caso, Mike.
—¿De veras?
Johnny no contestó, porque ahora se estaba enjugando el cuerpo con la toalla de baño.
Por fin, unos minutos después salió completamente vestido.
—La solución es que vayamos al rancho de ese bastardo.
—¿Y qué más, Johnny?
—Luego lo agarras por el pescuezo y le das lo que se merece
—Insisto en arreglarlo legalmente.
Johnny chascó la lengua.
—Y yo te repito que pierdes el tiempo, rubio. El sherifftt dará largas, se hará el loco. Y hasta es posible que se ponga de acuerdo con el tal Hillman para sacarte de en medio.
—Me arriesgaré, Johnny. Agotaré todos los recursos.
Johnny suspiró mientras se peinaba.
—Tú verás lo que haces, Mike. Eres el que manda porque eres el que paga. Púlsame ese botón automático de la espalda y yo me pondré en marcha.
—Eh, Johnny, a propósito de los gastos...
—Escupe.
—Te ofrecí mil dólares por ayudarme y tú renunciaste. Sólo estableciste la condición de que yo corriera con los gastos de viaje y alojamiento.
—Ese fue el pacto. ¿Falla algo?
—Creo que me habría resultado más económico pagarte una prima en vez de tus gastos. —Mike emitió una tos forzada—. Me han puesto al corriente de la dieta que te has impuesto. Me refiero al pollo, champaña, mujeres...
—Ya salió algún deslenguado, infiernos.
—Todo eso cuesta mucho dinero en estos poblachos donde ha de importarse el lujo desde fuera.
—No seas tacaño —sonrió Johnny, y palmeó las, anchas espaldas del rubio.
—Está bien, demonios. Pero procura que me quede para los billetes de vuelta o tendremos que regresar a pie.
En aquel momento alguien golpeó en la puerta.
Johnny se volvió.
—¿Es Carbody? En ese caso átese una piedra al cuello y tírese por el despeñadero.
La voz gimiente del dueño del hotel sonó a través de la puerta.
—Soy Carbody, señor Forrest.
—Hala, pues ponga en práctica mi consejo, pelmazo.
—¡Señor Forrest, sólo vengo a anunciarle una visita!
Johnny y Mike se miraron.
Johnny se aclaró la voz.
—Si es morena, rubia o pelirroja dígale que se largue. Las tengo repetidas.
Carbody también tosió nerviosamente.
—Es castaña, señor Forrest.
—¿De veras?
—Lo juro, señor Forrest.
—Abra usted mismo con su maldita ganzúa, Carbody. Pero ocúltese la cara porque me enferma verle.
Carbody obedeció rezongando entre dientes.
Johnny extrajo el Colt como precaución, porque no era la primera vez que sus rivales habían intentado ensartarle con una lluvia de balas valiéndose de un truco tan burdo.
La puerta se abrió.
Johnny se quedó con la boca abierta porque realmente en el huecc de la entrada se enmarcaba una mujer.
Carbody había dicho la verdad, porque la chica tenía el cabelle castaño.
Sin embargo, había omitido muchas cosas importantes.
Por eje.nplo, que la bella tendría unos veintidós años, que tenía la cintura más estrecha que Johnny había visto en su vida y que poseía unas curvas muy bien torneadas.
Además, la joven tenía un lindo rostro, de ojos muy grandes orlados por sedosas pestañas, labios gordezuelos y pómulos ligeramente marcados.
—Me llamo Virginia Page —dijo ella.
CAPITULO IV
Johnny ladeó la cabeza mirando hacia el corredor.
—Eh, Carbody. Esto se avisa, porque uno corre el peligro de su-ár un colapso. Adelante, Venus de Milo.
Virginia Page inspiró aire profundamente.
—Mire, señor Forrest. Le agradezco mucho su requiebro, pero no estoy para perder el tiempo...
—¿Quién habló de perderlo? Eh, Mike. Ve a poner el telegrama de que hablamos antes.
Mike empezó a moverse hacia la puerta.
Virginia dijo sin moverse:
—Un momento, no se marche, señor Benton.
Mike titubeó y, tras una mirada a Johnny, se quedó pisando el mismo ladrillo.
—¿Sabe mi nombre?
Virginia abarcó con la mirada a los dos hombres.
—He oído hablar de usted, señor Benton. Y también del señor Forrest.
—¿De veras, señorita Page? —dijo Mike.
—Sí, señor Benton. Y he oído decir que Johnny Forrest ha sido contratado por usted.
Johnny se movió.
—Eh, preciosa. Se equivoca en eso del contrato.
Virginia le miró fijamente.
—Sé que usted es un gun-man, señor Forrest.
—¿Por qué pierde el tiempo escuchando a las malas lenguas, Virginia? Usted y yo tenemos mejores cosas que hablar.
—En realidad he venido a entrevistarme con el señor Benton.
Mike Benton frunció el entrecejo.
—¿Conmigo, señorita Page?
Ella asintió con la cabeza.
—Como le decía, sé que usted ha venido a esta ciudad acompañado del señor Forrest. Por supuesto, ignoro el porqué de su paso por Centertown. Nadie ha podido explicármelo. Pero varios vecinos de Centertown han reconocido a Johnny Forrest y les oí hablar de él. Dicen que es un as del revólver.
Johnny tosió, e intervino.
—En realidad, mi fuerte es el juego de bolos. Gané tres campeonatos. También de billar. Pero siempre se le conoce a uno por algo distinto a su vocación.
Virginia hizo una mueca.
—¿Me río ya o prefiere avisarme usted?
—No era un chiste, preciosa.
Mike tosió con fuerza.
—¿De qué quería usted hablarme, señorita Page?
Virginia entornó los ojos, fijos en el rubio Benton.
—Sé que usted paga los gastos del señor Forrest y por tanto, deduzco que lo ha contratado por algo que desconozco.
—¿Y bien, señorita Page?
Ella apuntó al gun-man, pero se dirigió al rubio al decir:
—¿Cuánto quiere por el traspaso, señor Benton?
Johnny y Mike respingaron a una.
Mike pestañeó.
—¿Se refiere al traspaso de Johnny Forrest?
—Sí, Benton. Pida precio.
Johnny estaba tan perplejo que no pudo decir palabra.
Mike se puso ceñudo y carraspeó.
—Me temo que eso no va a ser posible, señorita Page.
—Todo es posible en este mundo, Benton.
—Johnny no ha sido contratado por mí...
—Le doy cien dólares por él.
—Señorita Page...
—Cien dólares es más que suficiente por traspasarme a un pistolero.
—¡Eh, escuchen! ¿Se han creído que soy un caballo?
Virginia le dedicó una sonrisa.
—¿Quiere callarse un instante, señor Forrest?
—Oiga, ricura. Además, tengo que advertirle que yo no soy un pistolero.
—Oh, sí. Se dedica a los bolos.
—No se me ponga irónica, encanto.
Virginia apretó los labios.
—Luego pactaré con usted. —Miró al rubio—. ¿Está de acuerdo? Usted recibirá cien dólares.
Mike se aflojó el cuello de la camisa.
—Eh, yo no sé...
—No me da usted la sensación de ser un prestamista, Benton. Conque haga el favor de no aprovecharse de la situación.
—Pero, señorita Page. Johnny es mi amigo.
—Mayor razón para que usted no pretenda especular con el precio. Me puse razonable al ofrecerle desde el principio todo lo que puedo dar por el gun-man.
Johnny intervino divertido.
—Atienda, condesa. Cuando una mujer me ha echado el ojo, suelo darme de regalo, ¿entendido?
Virginia sonrió con sarcasmo.
—¿Siempre es así de chistoso?
—Los jueves me toca estar serio.
—Hoy es jueves, señor Forrest. Y estoy proponiendo un negocio serio.
—Pujando conmigo como si fuera una res, ¿eh?
—Si se empeña en contemplar así el asunto...
Johnny apretó los dientes.
—Muy bien. Antes de que Mike dé su conformidad, tendrá que explicarme de qué se trata el negocio.
—No es nada de bolos ni de billar, señor Forrest.
—Adelante, majestad. Noto ya el olor a pólvora.
Virginia se pellizcó el labio inferior y el gesto la puso la mar de potable. Evidentemente estaba pensando.
—Viajo en una caravana —dijo.
—No trabajo como guía, Virginia —dijo Johnny.
—No es un trabajo de guía, Forrest.
—¿No, eh?
—Mi caravana ha hecho un alto en las inmediaciones de Centeno wn.
—Siga, perla.
—Y como sucede muy a menudo, hay ciertos tipos que se empeñan en no dejarnos tranquilos.
—¿Por ejemplo?
Virginia clavó sus negros ojos en los de Johnny.
—Por ejemplo, la gentuza de un tal Silver Scott.
Johnny y Mike respingaron a coro.
—¿Dijo Silver Scott?
—Sí, Forrest —ella le miró pensativa—. ¿Es que su asunto también se refiere a él?
—Concretemos su problema, muchacha. —Johnny tosió con una mano sobre la boca.
—Nuestro problema es que los hombres de Silver Scott nos arrojaron de la parte este. Para ello se valieron de unos cuantos rifles de fea apariencia.
—Y ustedes entendieron bien la indirecta y se apartaron del ca-/ mino, ¿eh?
Virginia asintió.
—Lo bueno viene ahora.
—Lo bueno es usted. Y ya hace rato que vino.
—Mire, Forrest —suspiró Virginia cansadamente—. Sé que usted es un Romeo. Pero ahórrese los encantos personales y sus lindezas porque usted sólo me interesa como tirador.
—Ah, la tortuosa mente de la mujer—suspiró Johnny.
Virginia apretó los labios, probablemente para contener el impulso de enviarlo al diablo.
—Repito que lo bueno llegó cuando el mismísimo Silver Scott se dejó caer en la oficina del sheriff, justo cuando yo le daba mis quejas a la autoridad local.
—¿Qué hubo con Scott?
—Pues se quedará hecho granito si le digo que Silver Scott me presentó sus excusas, sus respetos, su admiración...
—Usted también lo habría puesto a cuatro patas dando maullidos si se hubiera empeñado.
—Al grano, Forrest. El tipo me aseguró que sus hombres no molestarían a los componentes de la caravana; que seríamos respetados.
—Pero usted no se fía, ¿es eso, princesa?
—Por primera vez ha tenido usted una respuesta acertada, Johnny Forrest.
—De modo que usted cree que los tipos a las órdenes de Silver Scott les darán mala vida.
—El mismo Silver Scott no me gustó ni pizca, señores. Se le ve un tipo untuoso, meloso a causa de esa viscosidad que dan los miles de dólares, un tipo lleno de doblez. ¿Sabe lo que quiero decir, Forrest?
—¿No lo vamos a saber, preciosa? Los que somos pobres calamos a esos tipos hasta el mismo tuétano. Por eso nos odian.
—Bueno, ahí lo tienen. Sé que Scott nos la jugará bien cuando más confiados estemos.
—Ya.
Virginia ladeó la cabeza.
—¿Cuánto quiere usted por protegernos, señor Forrest?
—Yo a usted la protegería totalmente gratis.
—Oiga, no me amargue la vida con sus chistes malos.
—Bueno, princesa. No se enfade. Para usted lo dejaré en dos mil dólares.
Virginia dio una patadita en el suelo.
—Me prometió hablar en serio.
—Nunca hablé tan formalito, nena.
Ella buscó la mirada de Mike, que escuchaba en silencio.
—¿De veras él habla en serio, señor Benton?
El rubio se rascó la oreja.
—Me temo que sí, señorita Page. Es un gun-man muy caro.
Virginia entrecerró los ojos al posarlos nuevamente en Johnny Forrest.
—¿Me lo deja en mil?
—¿Mil dólares? —exclamó Johnny—. Ni lo piense, nena.
—Usted es un aprovechado.
Johnny sacudió la cabeza.
—Lamento contradecirla, pichón.
—No me llame pichón.
—De acuerdo, rica. Lo que quiero que comprenda es que todo está la mar de caro.
—No empiece con ese tópico.
—No, Virginia. Es la pura verdad. Pregúntele a Mike lo que le cuesta mi manutención, mis viajes. Para un trabajo de varios días gastaría un montón de plata.
—Oiga, no empiece a llorar.
—Gastaría hasta el último centavo de mi asignación, Virginia. Lo que le digo. Hoy no se puede hacer un trabajo de esa clase por menos de dos mil machacantes.
—Mil quinientos y no se hable más.
Johnny sacudió la cabeza.
—No, linda. Y créame que lo siento en el alma.
Los ojos de la muchacha relampaguearon.
—Menudo pájaro es usted.
—Eh, Virginia. Si no hemos llegado a un acuerdo en negocios, por lo menos podemos quedar amigos. ¿Tiene algo que hacer después de la puesta del sol?
—Vaya y cáigase muerto, gun-man.
—¿Por qué se enfada, Virginia?
—i Usted es peor que un prestamista, Johnny Forrest! .
—Calma, Virginia, calma...
—¡Ni calma, ni infiernos! ¡Atiendabien, pistolero!
—Si grita así no tendré más remedio que oírla.
—¡Claro que me oirá, negociante! ¡Sólo disponía, de mil dólares que me han entregado mis compañeros de caravana! El resto pensaba ponerlo yo de mi bolsillo...
—No me diga.
—Pero ¿para qué le cuento esto? Usted se ablandaría después que una piedra.
—Siento...
—Vayase al diablo, Johnny Forrest.
—A condición de que venga conmigo, lo haré a gusto.
Virginia abrió la puerta y se detuvo para replicar adecuadamente.
Pero era tal la ira que sentía ante aquel presuntuoso pistolero que decidió cerrar la boca y abandonar la habitación.
Al ir a hacerlo, retrocedió vivamente y gritó:
—¡Ahí están precisamente los dos hombres que me han seguido desde hace rato!
Johnny dio un salto.
—¿Qué hombres? ¿Dónde están?
Virginia se humedeció los labios y apuntó al hueco de la puerta.
—Son dos sujetos de aspecto desagradable...
No pudo continuar.
Justo entonces, dos tipos que correspondían a la somera descripción de Virginia Page irrumpieron en el apartamento.
Llevaban las armas en la mano.
Johnny saltó de lado y arrolló a Virginia.
Fue en el preciso instante en que la habitación se llenaba de los estampidos de revólver.
De repente parecía haber estallado el infierno.
Johnny disparó también en pésimas condiciones, pues la chica había quedado sobre él y tuvo que disparar con la zurda.
Sin embargo, hubo suertecilla.
Los dos sujetos de los disparos salieron más aprisa que entraron.
Era debido a los proyectiles de Johnny Forrest que los empujaban afuera.
Uno de los tipos chocó contra la pared opuesta del corredor.
El compañero se puso a gritar y se le oyó correr pasillo adelante.
Pero algo le debió fallar porque se derrumbó antes de pisar las escaleras y rodó ya muerto por ellas.
El rubio Mike Benton se había lanzado al suelo al irrumpir los dos asesinos
Se incorporó, los ojos muy abiertos y las facciones desencajadas Virginia Page se había abrazado a Johnny Forrest buscando pro-
Johnny suspiró todavía en el suelo, el Colt humeando en su zurda
Se encontraba la mar de bien con Virginia Page tan cerca de él.
Pasó la mano por el cabello de la chica que le pareció auténtica seda.
Ella dio un respingo y se apartó de él.
—¡Dios mío! —exclamó.
—Eh, no se vaya porque aún hay peligro. Acerqúese otra vez.
—¿Qué me voy a acercar? ¡Esos dos sujetos salieron ya escupidos de la habitación merced a las balas! Conque no se aproveche.
Johnny se puso en pie y procuró otro acercamiento hacia Virginia, pero ella se incorporó vivamente.
—No hace falta que me dé ayuda, Forrest.
Mike Benton regresó del pasillo adonde había salido paró saber el resultado del tiroteo.
—¡Los dos están muertos, Johnny!
—Una lástima —chascó Johnny la lengua.
—¿Por qué, muchacho?
Johnny se rascó el mentón, donde un plomo le hizo cosquillas.
—Ahora nos queda la duda de si estos dos sujetos iban por el asunto de Virginia, por nuestro asunto o por alguna vieja rivalidad. También tengo mis enemigos.
—Ya me lo aclararán cuando lo sepan —dijo Virginia, y se dispuso a salir impresionada ante los manchones de sangre en suelo y paredes—. Y si trata de «mi» asunto, ya que ha empezado sin querer, recapacite a ver si me hace una rebaja, señor Forrest.
Y Virginia Page salió de la habitación dando saltitos para esquivar las salpicaduras del suelo.
CAPITULO V
Silver Scott se hallaba tumbado boca abajo; en la mesa del amplio cuarto de baño, mientras un negro le daba masaje en la musculatura de la espalda.
Alguien golpeó en la puerta y Scott autorizó la entrada.
En la puerta del baño se destacó el bajo Ted mostrando en la quijada un moretón, la huella del puñetazo que Scott le había propinado en la oficina del sheriff.
—¿Qué pasa, Ted?
—Jefe, ha sido todo como usted decía.
—¿Sí, eh?
Ted sacudió la cabeza varias veces.
—El rubio se llama Mike Benton y dice que usted no es usted.
Las facciones de Scott se contrajeron.
—¿Quién dice que soy, Ted?
—No sé si lo va a creer, jefe. Pero el pájaro rubio asegura que usted es un bastardo.
—¿Cómo?
Ted tosió muy aprisa mientras rectificaba.
—Quiero decir que el tipo rubio asegura que usted fue un oficial del campamento de concentración de Andersonville, ?se lugar donde tantos dejaron el pellejo.
Scott se movió sobre la mesa.
—Ya basta, Bongo —dijo al negro.
El negrazo gruñó y se retiró para recoger una toalla y ponerla en los lomos de Silver Scott.
Este puso los pies en el suelo y miró a Ted.
—¿Quién es el individuo que va con Mike Benton?
—También lo acertó usted, jefe.
—Johnny Forrest, ¿e
—Sí, jefe.
—Maldita sea... A veces, las cosas se complican sin más ni menos.
—Sí, patrón. Y usted aún no sabe lo mejor.
—Suéltalo, Ted.
—Ordené a esos dos muchachos nuevos que subieran al apartamento que Mike Benton le está pagando al gun-man.
—¿Y qué?
—Pues que no tuvieron más ocurrencia que entrar en el cuarto ya con los dedos en los respectivos gatillos.
—No eran ésas mis órdenes, Ted.
—Trate usted de meterle cosas sutiles a esos tarugos aficionados al Colt. Los dos muchachos irrumpieron en el apartamento y armaron una buena a balazo limpio.
—Infiernos...
—Pero salieron lo mismo que entraron. Johnny Forrest los sacó a punta de revólver. Ya están muertos.
Silver Scott apretó los dientes y permaneció largo rato en silencio.
—Mal se ponen las cosas, Ted.
Ted suspiró encogiendo los hombros.
—Usted respirará y dirá lo que desea que hagamos, jefe.
—Dile a Link que venga, muchacho.
Ted sacudió la cabeza.
—Link está en el establo para ejecutar a esos tres cuatreros que agarramos anoche.
Scott asintió.
—Muy bien. Yo iré, Ted.
Ted salió delante moviendo las piernas con ligereza.
Unos minutos después, Scott salió ya vestido al patio y lo cruzó.
Llegó a los establos, donde había media docena de hombres a sus órdenes.
El más fornido, un tipo de cara angulosa y ojos verdosos, salió al paso de Scott.
—Hola, jefe.
—¿Qué hay, Link?
Link contrajo las verdes pupilas al volverlas hacia un lado del establo.
—íbamos a hacerlo ahora, jefe.
Scott gruñó y también posó la mirada en tres sujetos que se hallaban sobre una trampilla, cada uno con una cuerda al cuello.
Dos de ellos se veían muy asustados al verse con el collar de esparto a punto de cerrarse en torno a sus gargantas.
El tercero parecía tomárselo con filosofía. Se trataba de un tipejo de cara avejentada, grandes orejas y boca torcida en una sonrisa llena de cinismo.
Scott frunció el entrecejo mientras se acercaba a los condenados.
—De modo que ustedes eran los que me limpiaban el ganado.
El primero de la hilera pataleó y gritó con histerismo:
—¡Piedad, señor Scott! ¡No me mate! ¡Fueron estos dos tipos los que me tentaron! ¡Soy honrado! ¡Yo no quería...!
—Eres un puerco cobarde.
El tipo asintió con vehementes cabezadas.
—¡Soy cobarde hasta los huesos, señor Scott! ¡Me aterra verme morir tan joven! ¡Sólo tengo treinta y cinco años! ¡No quiero morir!
—Lo hubieras pensado antes de robarme, muchacho, ¿cómo te llamas?
—Pinky, señor Scott. Y si usted me indulta, le presentaré a mi hermana que está muy bien. Se la traeré esta noche. Es un bombón.
—Me das ganas de vomitar, cerdo.
—¡No quiero morir, señor Scott!
Scott apuntó al tipejo y se dirigió al capataz:
—Oye, Link.
—¿Qué patrón?
—A éste sin trampilla. Izadlo poco a poco para que se ahogue. Tiene que morir más despacio que los otros.
El tipejo llamado Pinky se puso a llorar con fuertes sollozos.
Scott miró al segundo reo.
—Tu cara me es desconocida, hijo. ¿Cómo te llamas?
—Me llamo Jano Bennet. Y el mayor castigo que puedo tener no es morir con la soga al cuello.
—¿No, hijo?
—Es morir a manos de un hijo de perra como usted, Scott.
—¡Te haré tragar el insulto, Jano Bennet!
—Apártese, o le atizaré un salivazo, bastardo.
El rostro de Scott se trasmudó.
—¡También sin trampilla, Link!
En eso, el tercero de los condenados sonrió mirando a Scott.
—Bien hecho, señor Scott.
—Vaya, tú parece que te lo tomas con más filosofía, ¿eh?
—Me llamo Nathan Rains.
—Tienes agallas, Nathan. Tus compañeros están descosidos, sin moral. En cambio, tú apechugas con la situación.
Nathan suspiró.
—Yo merezco la horca desde hace tres años, señor Scott. Y es para mí un honor que un patriarca tan importante como usted sea quien me tire de la soga.
—Miren al pajarín —rió Scott—. Sabe adular bien.
Varios de sus nombres rieron la situación.
Scott pestañeó.
—No me explico cómo te asociaste con estos estúpidos para robarme las reses, Nathan. Les das ciento y raya.
—Porque los necesitaba, señor Scott. Pero cuando hubiéramos tenido la pasta de la venta de las reses, yo me los habría cargado y me habría llevado todo el pozo enjuego.
Scott rió a gusto.
—Me dan ganas de indultarte, condenado granuja.
Nathan se mordisqueó el labio inferior, como azorado.
—¿Quiere que le diga una cosa señor Scott?
—Anda, habla, muchacho. Me lo haces pasar la mar de bien.
—Infiernos, me da un poco de vergüenza, señor Scott.
Ya todos lo pasaban en grande presenciando las gansadas de aquel badulaque a punto de morir.
Scott pestañeó sonriente.
—¿Qué tienes que decirme?
Nathan sacudió la cabeza.
—Pues que no he pensado ni un momento que mi hora esté cerca.
—Infiernos, ¿estás con la soga al cuello y dudas de morir?
—Sí, señor Scott. Ya tres veces estuve así y me libré. La última vez fue en Abilene, por liquidar a una vieja rica. Cuando tenía la soga al cuello y a todos los vecinos reunidos, el sheriff me preguntó cuál era mi última voluntad.
—Ya me gustaría saber la respuesta, Nathan.
—Mi respuesta fue que mi última voluntad era salvar a Abilene de la inundación. Un socio mío estaba en la presa con un manojo de cartuchos y la volaría cuando me ahorcaran. Infiernos, señor Scott, debió ver la cara de mis verdugos. Allí hubo de todo. Por fin, mi socio tiró un petardo de aviso y el sheriff no tuvo más remedio que soltarme.
Scott se había quedado boquiabierto.
—Demonios, eres todo un cerebro, hijo.
—No tengo la culpa de ser listo, señor Scott —dijo Nathan con falsa humildad—. Mi madre ya me echó así al mundo.
Se escucharon varias carcajadas en el establo.
Scott entrecerró los ojos.
—Bueno, muchacho. A ver cómo te libras de ese lazo que tienes en el garguero. Anda, deja de sonrojarte...
—Acerqúese, señor Scott.
Link, el capataz, se movió nerviosamente.
—Eh, jefe, un momento —dijo—. No hace falta que se le acerque demasiado porque puede hacerle una faena.
—Calma —rió Scott divertido, y se aproximó a Nathan—. Hala, di lo que tengas que decir, hijo.
—Quiero soltarlo en su misma orejita, señor Scott.
Link hizo una mueca de impaciencia.
—Oiga, señor Scott. Ese bastardo quiere atizarle un escupitajo en todo el pabellón auditivo. Le veo las intenciones, jefe.
Scott sacudió la cabeza.
—No, Link. El chico sabe que si hiciese eso, yo le cortaría las lindas orejas y la nariz. ¿Eh, Nathan?
—Oh, seguro, señor Scott. Además que soy incapaz de hacer una porquería así.
Scott asintió con un gruñido y acercó la oreja a Nathan.
Este cuchicheó en voz muy baja:
—Míreme los dientes de abajo, señor Scott.
Scott frunció el entrecejo y se fijó en la boca del tipo, mientras se preguntaba qué diablos llevaría en la manga.
—Sólo veo una encía pelada, sin piezas dentarias, Nathan.
—¿Sabe quién me las echó abajo, señor Scott?
Scott se apartó un poco mirando la cínica expresión del sujeto.
—¿Quién?
—Usted, señor Scott. Usted me tiró abajo los dientes. De eso hace cinco años. En Andersonville. ¿Recuerda?
Scott se envaró. Sus ojos quedaron reducidos a un par de rendijas.
—¿Y pretendías salvarte con eso, muchacho? Ahora sí que estás más que listo, Nathan.
—No, señor Scott. No estoy acabado porque usted me quitará con sus propias manos este collar de esparto.
—Estás loco, Nathan. No quiero testigos de Andersonville.
—Pero tiene a uno en esta ciudad, señor Scott.
Silver Scott se volvió un momento hacia sus hombres, retirados unos cuantos metros, y vio eri ellos la misma expresión de perplejidad porque no se explicaban aquel diálogo sotto voce, entre el jefe y el cuatrero.
—¿Te refieres a Mike Benton, muchacho?
—Exacto, señor Scott. A Mike Benton.
—¿Qué diablos sabes tú del asunto?
Nathan carraspeó.
—Ese Mike Benton estaba haciendo indagaciones acerca de usted en la capital. Por alguna razón, el tipo sabe que Silver Scott no es otro que George Hillman. Bueno, pues yo estuve presente en uno de sus interrogatorios y, por lo que vi, el tipo le tiene muchísimas ganas, señor Hillman... Oh, perdón. Quería decir señor Scott.
El ranchero se humedeció los labios con la lengua.
—¿Qué te propones, Nathan?
—Usted me va a soltar.
—¿Sí, eh?
—Y cuando ese bastardo de Mike Benton intente identificarle ante las autoridades, yo me presentaré y negaré que usted sea George Hillman.
—Y te van a creer, ¿eh?
—Claro que me creerán. Tengo una documentación debidamente en regla que atestigua que yo fui cautivo en Andersonville. Es un papelucho oficial. Está aquí en mi bolsillo.
—Ya entiendo...
—Claro que me entiende, señor Scott. Yo declararé que tengo sobrados motivos para conocer a George Hillman. Y que usted no es el verdugo, de Andersonville. ¿Le gusta el plan?
Silver Scott desfrunció el entrecejo.
Dos segundos más tarde, descorrió los labios mostrando los dientes en una sonrisa de satisfacción.
Se volvió hacia el capataz Link.
—Quitadle la soga del cuello, muchachos.
En el establo sonó un respingo de estupefacción general.
Link, el capataz, se acercó boquiabierto.
—¿Dijo que le soltáramos, jefe?
—Entendiste bien, muchacho.
—¡Infiernos! ¿De qué truco se valió el tipo esta vez?
Silver Scott lanzó una risotada.
—Ha sido el mejor golpe de la temporada, muchacho.
—¡Tiene que contarlo, jefe! ¡Los chicos y yo estamos hechos bloques de mármol!
—Afuera con la soga de Nathan, chicos.
En un momento, Nathan se vio libre del collar de esparto.
Cuando le quitaron las ligaduras de las manos, se frotó las muñecas muy contento.
—¡Gracias, señor Scott!
Scott lo palmeó con fuerza.
—Andando, muchacho. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar. —Eh, jefe —dijo Nathan—. Quisiera pedirle algo. —¿Más peticiones, muchacho?
Nathan apuntó a los dos tipos que tenían la soga al cuello. —Quiero cargármelos yo, patrón. —¡Concedido! —Scott lanzó una risotada. Nathan se escupió en las manos y trotó riendo hacia el provisional cadalso.
Agarró los cabos de las cuerdas y comenzó a tirar. Los condenados rugieron, chillaron, maldijeron. Y Nathan Rains, riendo con ganas, les ahorcó.
CAPITULO VI
Johnny Forrest y Mike Benton se encontraban en la cantina, dando cuenta de una buena minuta.
El rubio Mike bebió en su jarra de vino y se limpió los labios con una servilleta de papel de seda.
—Infiernos, no veo la hora de sentarle la mano a ese asesino, a George Hillman.
Johnny hincó el diente al muslo de pavo.
—¿Quieres no arruinarme la comida, Mike?
—Es que no me puedo apartar de la cabeza a ese tipo, Johnny.
—Te estás obsesionando con él.
Mike entrecerró los ojos.
—Hace cinco años que estoy obsesionado, Johnny. Cinco años.
—Mi tío Isaías decía que «a la liebre y al bastardo hay que esperarlos en su madriguera para atraparlos».
—Estoy cansado de esperar.
—Paciencia, rubio.
Mike desechó el ala del pavo, como si de repente le encontrara mal sabor.
—Muchas veces me despierto escuchando la risa de George Hillman, allá en Andersonville. Tenías que haberle visto en su propia salsa.
—Bueno, ya me contaste lo de tus dedos, muchacho. Por ahí me llegaste a interesar en el asunto.
—¿Qué te voy a interesar, infiernos? Lo que pasó es que estabas sin trabajo a la vista y se te abrió el cielo cuando te propuse una jira por el Oeste, gastos pagados.
—Me voy a poner colorado, Mike.
—Vete al infierno.
Johnny rió.
—Lo que yo decía. Ya estás otra vez de mal humor.
En aquel momento el sheriff Wooler serpenteó entre las mesas vacías y se acercó a la de Mike y Johnny.
Este arrojó el hueso de pavo e hizo una mueca.
—Eh, sheriff, me prometió no amargarme la vida con su cara.
El sheriff enrojeció.
—¡Forrest, no le voy a permitir...!
—Por lo menos respete la hora de la comida, hombre.
El de la placa hizo una mueca rabiosa.
—Me gustaría que se le indigestara, Forrest.
—Ya lo está consiguiendo, autoridad.
—Basta de bromas, Forrest.
—Bueno, ¿qué lleva en su ilustre buche?
—Tiene que firmarme esta declaración de defensa propia.
—Eh, sheriff. Ya le serví los dos fiambres en bandeja, ya me interrogó, ya me fastidió... ¿Qué quiere más?
Wooler parecía haberse tragado una botella entera de vinagre.
—Usted tiene la suerte a montones.
—No me diga, sheriff.
—Voy a darle doscientos dólares.
Johnny alzó las cejas.
—No me diga que toma apuestas y que viene a ofrecerme el modo de ganar esos doscientos.
—¡Maldición, ya basta de bromas!
—Hola, no se enfade, Wooler.
El sheriff respiró hondamente.
—Aunque no lo crea, voy, a recompensarle por haber liquidado a esos dos pájaros.
—Usted nunca deja de dar sorpresas, sheriff—sonrió Johnny.
—Estaban reclamados en dos estados. Por Jim Esqueleto tiene ciento cincuenta machacantes. Y por el otro, Rody Agujeros, los otros cincuenta dólares.
—¡Gracias, sheriff. —exclamó Johnny, alborozado.
Agarró un pedazo de ala de pavo con la izquierda y con la derecha el lápiz que le tendía el sheriff.
Firmó al pie del documento oficial y recibió los doscientos dólares.
Wooler respiró fatigosamente.
—Ahora me va a hacer un favor.
—Si se trata de un donativo para la Mutualidad de Sheriffs, concedido.
—Gracias —masculló Wooler—. Pero mi petición es que se largue cuando llegue a los postres.
—¿Quiere decir que me evapore de Centertown, sheriff?
—Recogió la indirecta, Forrest.
—Oiga, no podrá ser tan aprisa.
—Maldición, Forrest. ¡No quiero un gun-man en mi ciudad! ¿Lo oye?
—¿Quién es un gun-man, sheriff) Tengo un carnet del Sindicato de Transportes. Pertenezco a esa rama laboral.
—Ya lo sé. Todos los pistoleros acaban por sacar ese carnet para dedicarse a la protección de mercancías cuando les fallan los grandes negocios, recompensas por forajidos y demás.
—De acuerdo, sheriff—suspiró Johnny—. La verdad es que no me gusta su pueblo lleno de moscas. El señor Benton y yo no tardaremos en largarnos.
—Gracias —Wooler tosió—. Ahora quiero recordarle su oferta para un donativo... Me refiero a nuestra Mutualidad de Sheriffs.
—Ah, sí—Johnny extrajo un dólar del bolsillo y lo puso en la zarpa de Wooler.
Este abrió mucho los ojos y miró la moneda como si fuera un pedazo de carroña.
—Un puerco dólar —gruñó.
Pero se lo echó al bolsillo y se apartó de la mesa.
—Adiós, sheriff—guiñó Johnny un ojo.
—¡Recuerde lo que le dije, Forrest! ¡Largúese cuanto antes!
Mike Benton se puso en pie.
—Un momento, sheriff.
Wooler se volvió con una mueca en el rostro..
—¿Qué le duele, Benton? Realmente es usted el que tiene la culpa de todo lo que me sucede.
—Quería hablarle de mi asunto, sheriff.
Wooler se rascó la patilla.
—Olvídelo, Benton.
Mike apretó las mandíbulas.
—No lo olvidaré hasta que usted ponga en marcha a la ley contra ese George Hillman.
Wooler sonrió sarcástico.
—Tengo malas noticias para usted, muchacho.
—¿Qué quiere decir?
Wooler atrapó una pera y le pegó un mordisco.
—Existe otro testigo, Benton.
—Canastos, eso no es mala noticia.
—Sí, Benton. El testigo que tengo favorece al señor Scott.
Mike miró a Johnny fugazmente y luego otra vez al sheriff.
—¿Cómo ha dicho?
Wooler suspiró.
—Aunque no lo crea, ciertas noticias se filtran a pesar mío. Bueno, el caso es que de pronto se ha presentado en mi oficina cierto tipo que da un cambiazo a su caso, Benton.
—Expliqúese.
—Verá, un cautivo del campo de concentración de Andersonville se ha personado en mi oficina con el propósito de que no se manche el buen nombre de Silver Scott.
—Ya me olía yo esa faena. Seguro que el tipo está pagado por Hillman.
—Ahí se equivoca, muchacho —sonrió el sheriff, satisfecho—. El sujeto posee un documento a prueba de bomba. Es un certificado de los que se expidieron en Andersonville cuando los yanquis libertaron a los apresados. Usted debe tener uno igual.
—Lo tengo, sheriff. Ahora siga, por favor.
—El recién llegado asegura que conoce tan bien a George Hillman como a su propia madre. Tiene dientes de menos que el mismísimo Hillman le tiró abajo con la culata del Colt.
—¿Cómo se llama ese farsante, sheriff?
—No es un farsante, Benton. Se llama Nathan Rains.
El rostro de Mike se demudó.
—¡Nathan Rains!
—Celebro que se acuerde de él.
—Pero..., pero no es posible que Nathan Rains no recuerde a George Hillman.
—Claro que lo recuerda. Dice que quisiera cargárselo con sus propias manos. Pero que nunca se supo de Hillman. Por eso quiere salir al paso de una acusación que puede arruinar a un inocente.
—¿Y dice que Scott no es Hillman?
—Aja, muchacho. Y con esto queda cerrado el caso.
—Y un cuerno, sheriff.
Wooler chascó la lengua.
—Escuche, Benton. No quisiera enfadarme con usted, ¿sabe? Conque olvide ese asunto.
—¡Yo sé que Scott es Hillman!
—¿Quiere bajar la voz, Benton? El señor Scott no es el tipo que usted busca. Y si se empeña en acusarlo se verá en líos, Benton. Se lo advierto.
—Yo lo desenmascaré, sheriff. Se lo juro.
—No haga el tonto, rubio. Si usted acusa al señor Scott, Nathan Rains hablará en favor de él, ¿entiende? Será su palabra contra la de Scott y la del importante testigo Nathan Rains. En suma, algo terminado.
Mike apartó la silla.
—Dígame dónde puedo encontrar a ese granuja, sheriff. Seguro que se ha vendido a Hillman. Seguro que Hillman lo ha buscado para oponerlo a mi acusación. Pero yo agarraré a ese tipo y le haré escupir la verdad a la fuerza.
Wooler entrecerró los ojos.
—Usted no tocará a Nathan Rains. ¿Lo oye, Benton? Si lo hace, acabará de demostrarnos a todos que usted no es más que un loco obsesivo.
Benton agarró al de la placa por el chaleco.
Wooler miró la mano del rubio cerrada en el chaleco.
—Benton —dijo—. Suélteme o se la gana.
Mike apretó los dientes. Sus ojos lanzaron destellos.
Finalmente abrió la mano y dejó libre a Wooler.
Este se tironeó el chaleco y apuntó a los dos comensales con un dedo.
—Ya saben. Ahora, lo que resta es que se larguen por donde han venido. La próxima vez no seré tan paciente. Hasta nunca.
Mike tomó asiento, la mirada perdida en el infinito.
Johnny chascó la lengua y le palmeó en un brazo.
—Tienes que tranquilizarte, muchacho. A mí me ocurrió igual con una rubia de Dallas. Yo creía que era una morena llamada Dolori-tas que se había teñido el pelo y trataba de engatusarme para largarse con mi bolsa. Pero cuando estuvimos solos y le miré bien la raíz del pelo, me convencí de que estaba equivocado. ¡Mmmm! ¡Qué mujer! Todo era de verdad.
Mike pegó un puñetazo en la mesa.
—¡No estoy loco, infiernos!
—Calma, muchacho. Nadie dice eso. Sólo te he repetido un montón de veces que el tipo llamado Hillman te obsesionó y ya le ves hasta en la sopa.
—No me equivoco, Johnny. Te juro que estoy en lo cierto.
—Puede que ese Hillman tenga un doble, y mira por dónde ha resultado ser ese pobre Scott.
—Y de los pistoleros, ¿qué? No vas a negarme que les azuzaron sobre nosotros en cuanto George Hillman me vio a la puerta del sheriff Wooler.
—Te asombrarías si supieras cuántos y cuántos pistoleros me la tienen jurada y me siguen para darme el tomate por cualquier rincón, muchacho. Aquello fue una coincidencia.
—No, Johnny. Estoy bien seguro de que todo está en contra de nosotros.
—¿Por qué no recapacitas con una pelirroja llamada Jacqueline, muchacho? No sabes lo que aclara el pensamiento una mujer así.
—Déjame en paz, infiernos.
Johnny chascó la lengua.
De repente alzó el rostro y sus ojos se iluminaron.
Virginia Page se acercaba por entre las mesas.
—Buen provecho, señores —dijo.
—Hola, preciosa. Cuando hincaba el diente a esta pera en dulce, me acordé de usted.
—Oiga, señor Forrest... —la chica hizo un gesto paciente—. Déjese de monsergas y lleguemos a un acuerdo.
—Mi intención es arreglarme bien arreglado con usted, tesoro.
—¿Quiere dejar las frases con doble sentido, Forrest?
—Está bien, Virginia.
—Necesito que me eche una mano.
—Yo le echaré las dos.
—Me refiero al asunto de la caravana.
—Siguen sus problemas, ¿eh?
Virginia endureció el brillo de sus lindos ojos.
—Tal como pensé, ese Silver Scott no cumplió su palabra.
—Hable, hermosa.
—Cuando regresé al campamento, los hombres de Silver Scott habían arrojado a mis camaradas de los pozos a golpe limpio. Job Laster y Royce O'Hara tienen un chichón cada uno.
—En ese plan, ¿eh?
Virginia asintió apenada.
—Sí, señor Forrest.
—¿Qué han hecho sus compañeros, Virginia?
—¿Qué quería que hicieran? Mis compañeros son hombres pacíficos, dedicados a la tierra, sólo entienden de la azada y el arado. En cambio, debió ver a los jinetes que nos envió Scott. Tenían unas caras de forajidos que no podían sostenerlas.
—Ese pájaro... —suspiró Forrest.
Virginia le puso una mano sobre la de él.
—Oiga, Forrest. ¿No podría contratarle a horas?
Johnny respingó.
—¿A horas?
—Sí, hombre. A tanto la hora. Pongamos a diez dólares. En dos horas usted resolvería la cuestión allá en el valle y así nos saldría más barato.
Johnny apretó los labios.
—De eso nada, monada.
—¿Quién se ha creído usted que es? ¿El conde de Mogollón?
—No empiece a armarla, Virginia.
—¡Se cree un tipo demasiado grande, Johnny Forrest!
—Y lo soy.
Virginia boqueó enfurecida.
Finalmente gritó:
—¡Muérase! ¿ Y dio media vuelta y se alejó con un vivo taconeo por entre las mesas.
Johnny sonrió cuando ella salió por la puerta.
—Es todo un carácter, ¿eh, Mike?
Se interrumpió pegando un fuerte respingo.
Mike había desaparecido.
CAPITULO VII
Johnny entró en la oficina de Wooler.
—¿Puedo hablarle, sherifp.
Wooler cerró los ojos.
—De modo que viene a despedirse de mí, ¿eh? Podía haberse ahorrado esta tierna escena... Me pondré a llorar.
—Deje los chistes, autoridad. Busco a Mike Benton.
El de la estrella pegó un salto en la silla.
—¿Le busca? ¿Quiere decir que le ha perdido de vista?
—Sí, sherijf.
—¡Condenación, ese tipo es capaz de hacer una barbaridad!
Johnny tosió.
—Me temo mucho que sí, sherijf.
—¡Tenemos que encontrarlo inmediatamente!
—Apostaría a que se largó directamente al rancho de George Hi-Uman y trata de apretarle el pescuezo.
—Diga Sil ver Scott, Forrest. Todavía no se ha probado que sea el verdugo, de Andersonville.
—Bueno, llame como quiera al magnate. Benton está con malas pulgas y le dará un buen susto.
—Acompáñeme, Forrest.
Johnny sacudió la cabeza.
—Mejor iré yo, sherijf.
—¿Usted y Benton allí? Ni hablar, Forrest. Pondrían las cosas al revés y no quiero que ocurra eso.
En aquel momento entró Al Creyle, un muchacho con cara de lobo, que servía a Wooler de ayudante.
—Eh, jefe. Va a haber mucho hule.
—¿Sí, pequeño?
—¿Recuerda a ese tipo que quiere las tripas del señor Scott?
El sheriff arrugó los hocicos.
—¿Qué le dije, Forrest?
—Se lo dije yo, recuerde.
Al prosiguió, mientras se mordía una uña:
—El rubio alborotador parece que se quería unir a los de la caravana. Me preguntó en qué parte recalaban los carromatos.
—¡Infiernos! —abrió mucho los ojos Wooler—. ¿Oye eso, Forrest?
Johnny suspiró.
—Este Mike se está metiendo hasta el cuello.
—¿Qué diablos tiene que hacer con los de la caravana?
—Cualquiera sabe, sheriff. Tal vez piensa contarles su historia sentimental con el propósito de que le ayuden a asaltar el rancho de Scott y colgarle cabeza abajo.
—¡Demonios Forrest! ¡Hay que poner remedio a esta situación! ¡Usted y ese condenado rubio...! ¡ Ahg!
—Yo se lo traeré, autoridad. Ño se mueva de aquí.
—¡Tengan cuidado con lo que hacen, Forrest!
—Notaré el olor de los incendios y los ayes de las víctimas —Johnny guiñó un ojo desde la puerta.
Dejó a Wooler gimiendo a sus espaldas y pidiendo urgentemente un vaso de whisky a su ayudante.
Johnny se encaminó al establo público y alquiló un ruano a veinticinco centavos la hora.
Salió al galope en dirección al valle.
Pocos minutos después avistó los carromatos que, contemplados desde lo alto de la colina, se asemejaban a una docena de enormes gusanos adormilados.
Serpenteó por la senda que llevaba a aquel lado del valle, y cuando se encontraba a unos cincuenta metros de los carromatos, notó que había mucha tensión en el ambiente.
Una docena de jinetes se encontraba en formación de herradura frente a los carromatos.
Algunos viajeros escuchaban evidentemente impresionados, al que comandaba a los jinetes. Se trataba de un tipo bajo, de anchas espaldas.
—Se acabó nuestra paciencia, colonos. Les advertimosjque se retiraran al otro lado, al despeñadero. Pero ustedes han demostrado tener una cabeza muy dura y no han seguido nuestras instrucciones. Por tanto, les vamos a dar una lección.
Hizo una pausa, y cuando consideró que los atemorizados viajeros habían empalidecido bastante, agregó:
—Vamos a disparar a sus caballos, amigos. Eso haremos. Y desde
aquí tendrán que acarrear sus malditas galeras al despeñadero, ¿entendido?
Virginia Page se destacó por entre los carromatos.
—Lo único que entiendo es que usted es un bastardo de campeonato, Ted.
Ted se tanteó el moretón que su jefe le había hecho en la oficina del sheriff. Pero sonrió.
—Miren, muchachos. Aquí está la chica de las agallas.
Los jinetes prorrumpieron en carcajadas.
Virginia se adelantó, los brazos enjarras.
—Ustedes se creen los amos del mundo porque se enfrentan con gente pacífica...
Se interrumpió porque un vejete tembloroso tironeó de la falda de ella para que se calmara.
—Por todos los santos, pequeña —gimió el viejo, en voz baja—. ¿Quieres que nos liquiden con los caballos?
—Calla, Sam. Si no digo a estos pájaros lo que pienso de ellos, me parece que reventaría.
Sam reculó pegando saltitos para no llamar la atención.
El bajo Ted reía con ganas.
—Eh, muchacha. Tú y nosotros vamos a ser muy amigos.
—¿Sí, eh?
—Para que se te pase el susto, cuando balemos a los caballos, tú te vendrás con nosotros al otro lado del valle, y ya verás si lo pasamos en grande.
—Primero preferiría contagiarme de tina antes que rozarme con usted, sapo.
Ted arrugó las facciones.
—Eh, preciosa. Desde ahora yo seré el que te enseñe modales. Y tú me enseñarás otras cosas.
—Puerco —espetó Virginia.
Ted hizo un ademán.
—Chicos —dijo—. Tiren contra los caballos.
En eso, la voz de Johnny Forrest se oyó por detrás de ellos:
—Yo no haría eso.
Las cabezas de ambos grupos giraron con violencia hacia donde estaba el solitario jinete.
Ted frunció los ojos, fijos en el gun-man.
—Canastos, a esto le llamo yo una visita de cortesía.
—Oiga, enano —dijo Johnny—. Al siguiente chiste le dejo más chato de lo que es.
Ted respingó alarmado, a pesar de su escolta.
—¿Cómo?
—He dicho que nada de chistes. Y ahora, dense la vuelta, y cuando lleguen al otro lado del valle se tiran al arroyo y procuran quitarse toda la mugre de encima.
Un enorme silencio envolvió tanto al grupo de los jinetes como el de los viajeros.
Muchos sacudían las cabezas como si quisieran volver en sí porque creían que el desplante del jinete solitario era una especie de espejismo.
Por fin, un tipo que estaba al lado del enano Ted se llevó una mano a la boca y tosió:
—Escuche, Forrest. ¿Cuánta gente hay escondida a sus espaldas? * —¿De qué gente habla, hermoso?
—De los que respaldan sus palabras. ¿O va a decirnos que tiene tan poco seso de presentarse solo y escupir por el colmillo?
—Vengo sólito, pichón.
El tipo respingó. Y a partir de entonces ni rechistó.
Ted intervino con otro carraspeo.
—Eh, chicos. Llegó el momento de darle una lección al «matasiete».
Los jinetes gruñeron dando su conformidad.
Virginia tragó saliva y se echó adelante.
—¡Un momento, señores!
Ted la miró aviesamente.
—¿Qué quieres tú, pastel?
—¿No les da vergüenza emprenderla con un hombre solo?
—No, nena. Y tampoco nos dará vergüenza emprenderla contigo sólita.
Algunos jinetes rieron un tanto nerviosos para animar a Ted en el chiste malo.
—¡Nos marcharemos de aquí inmediatamente, Ted! —exclamó Virginia—. ¡No hace falta que nadie salga herido!
Ted chascó la lengua.
—Habrá solo un muerto. Ese figurón de la ciudad.
Johnny miró hacia atrás para ver si se dirigía a otra persona.
—¿Se refiere a mí, burro loco?
Ted respingó y aulló fuera de sí:
—¡Denle su merecido!
Varios jinetes tiraron de las armas.
Johnny se descolgó por un costado del caballo cuando sonaban los primeros estampidos.
Pero durante su caída no estuvo nada ocioso.
Hizo fuego una, dos, tres veces...
Un tipo que era el terror de las mujeres del valle se tragó una bala y su cabeza reventó como un melón.
Otro fulano saltó de la silla con un plomo en el hombro.
Un tercero se ganó un agujero en la mano.
El cuarto y el quinto vieron con espanto que sus armas volaban de entre sus dedos porque la metralla de Johnny Forrest les había llegado con más acierto.
Los demás se aprestaron a levantar las manos en alto para indicar qpe el juego había terminado.
—¡Basta!—gritó el rechoncho Ted, muy espantado.
Johnny se puso en pie y se le aproximó lentamente.
Cuando" léituvo cerca, alargó la mano y, tras agarrarlo de un tobillo, lo tiró de cara al suelo.
Ted se puso a chillar con las narices sangrantes.
Entonces Johnny le amonestó:
—Se lo advertí, sietemesino.
—¡Ahórrese esa bala, Forrest! ¡No me la escupa!
—Me dan ganas de hacerle un agujero para pendiente en el lóbulo de esa oreja arrepollada, Ted.
—¡Oh, no!
Johnny le pegó una feroz patada en las posaderas y le puso a cuatro patas.
—Hala, llévenlo al arroyo para que se refresque, muchachos.
Los jinetes obedecieron de buena gana.
Acarrearon con los muertos, con los heridos y con Ted, y se largaron más que aprisa.
Virginia y los demás viajeros estaban rígidos, como bañados en cemento.
—¡Dios mío! —exclamó la chica.
—Oh, dispense si no tuve tiempo de saludarla.
—¡Sabía que nos ayudaría, señor Forrest!
Johnny frunció el entrecejo.
—¿Qué dice, hijita? Me dejé caer por aquí sólo por desorientación.
—¿Qué es lo que dice?
—Vine a buscar a Mike Benton.
Virginia volvió un instante la mirada hacia sus compañeros, los cuales habían reaccionado y comenzaban a liar los bártulos.
—De modo que sólo vino a por Mike Benton, ¿eh?
—¿Qué creyó, preciosa?
Virginia se enfureció.
—¡Creí que usted tenía una pizca de humanidad...! ¡Casi le creí un héroe!
—De héroe, nada.
Ella apretó los labios.
—Muy bien, señor Forrest. De todos modos le pagaré su actuación. Nos ayudó aunque no fuera ése su propósito.
—Me va a dar diez dólares por esta hora, ¿eh?
—Vuélvase de espaldas.
—¿Para qué, preciosa?
Virginia alzó la barbilla.
—Llevo mis ahorros en la liga.
—Bueno, me cubriré los ojos.
—Miraría entre los dedos.
Johnny suspiró.
—Usted siempre poniéndose difícil, infiernos.
Virginia se acercó a un carromato, y después de volverse de espaldas se levantó la falda.
Cuando se dio vuelta con el dinero en la mano, dio un respingo porque Johnny ya no estaba.
Johnny acababa de entrar en el círculo de carromatos.
Se coló en uno con suficiente cabida para admitir a cien personas.
Dentro estaba Mike Benton.
Apuntaba con el revólver a un tipo asustado.
CAPITULO VIII
El rubio hizo una mueca de amargura.
—Canastos, ¿cómo has dado conmigo, Johnny?
—Te seguí por medio del olfato.
El tipo asustado apuntó con el dedo al cañón del Colt de Benton.
—¡Eh, señor Forrest! ¡Meta un poco de cordura en el seso de este rubio!
Johnny respiró con fuerza.
—¿Quién es usted, abuelo?
Mike respondió por él:
—Es Job Laster, muchacho. Cuando Virginia llegó al restaurante, lo citó al azar como uno de los tipos que habían recibido un chichón de los jinetes. Job Laster. ¿Te grabaste el nombre, Johnny?
—Job es un bonito nombre. Modelo de la paciencia. Mike hizo un gesto de impaciencia.
—Es uno de los que estuvieron conmigo en el maldito campo de concentración de Andersonville.
—Hola.
El viejo Job alargó el pescuezo y gargarizó lleno de terror:
—¡Infiernos, señor Forrest! ¡Yo no quiero saber nada acerca de George Hillman! ¡Demasiado me hizo pasar en el campo de Andersonville!
El rubio sacudió al viejo por la pechera.
—Tú vendrás conmigo y servirás de testigo para desenmascarar a ese asesino, Job.
—¡No, demonios, no!
—George Hillman se ha buscado un tipejo para contrarrestar mi testimonio. Pero cuando te oigan a ti, no tendrán más remedio que hacernos caso.
—¡Yo no sé nada de nada!
Mike apretó un puño.
Johnny intervino:
—Alto, Mike.
—¿Qué canastos? ¿Quieres que George Hillman se salga con la suya? ¡Tengo a este testigo y juro que le haré declarar contra Hillman así tenga que retorcerle el pescuezo!
Johnny sacudió la cabeza.
—Trata de conseguirlo por las buenas, Mike. Ya que no seguiste mi consejo de atrapar al mismísimo Hillman por la nuez, por lo menos sigue adelante con el plan de llevar las cosas legalmente.
—¡Geo Hillman se hará un sacudidor de lujo con nuestros pellejos! —chilló Job.
—Calma, abuelo —recomendó Johnny.
—¿Qué calma ni qué narices? ¿No ha visto a la gentuza que tiene Hillman a sus órdenes? ¡Si se entera de lo que urdimos contra él, nos hará un relleno de plomo a conciencia!
—Usted no puede olvidar lo que Hillman les hizo allá en Ander-sonville, Job.
—Claro que no se me olvida, Forrest. Vi muy de cerca sus atrocidades. Se quedaba con las mejores muchachas y mandaba a los padres a la horca. Rompía a palos los huesos de los prisioneros, cercenaba orejas, narices y echaba dientes abajo. Si algunos han sobrevivido a aquellos días de terror, estoy seguro de que conservarán marcas en el cuerpo para toda la vida. ¿Ve este lóbulo de la oreja que me falta, Forrest?
—Le favorece, Job.
—Pues me lo hizo Hillman de un latigazo por no traerle caliente el agua para los pies. ¡ Menudo tipo el tal Hillman!
—Ya es hora de que terminen con él, Job.
—O de que termine con los que quedamos.
Mike Benton medió en el diálogo sacudiendo la cabeza.
—Es inútil, Johnny. Está acobardado. No conseguirás nada usando palabras suaves.
—Sí, ya lo veo.
—Será mejor que nos marchemos.
El viejo Job tartamudeó:
—Bien sabe el cielo que me gustaría que George Hillman llevase su merecido.
—Oh, sí, claro —dijo el rubio Mike—. Tú quieres que a Hillman le ajusten las cuentas y contemplarlo todo como un espectador, sentado en tu butaca, tranquilamente.
—Soy un anciano que no sirve para nada.
—Todo el mundo sirve para que su verdugo sea enfrentado a la ley y a la justicia. Lo malo es que la cobardía convierte a los hombres en gallinas, y tú eres ahora de esas aves de corral, Job.
El viejo hizo pucheros.
—No es culpa mía. Quiero seguir viviendo. Hillman es ahora un hombre tan poderoso como en Andersonville.
—No sigas llorando, Job. Ya nos vamos —dijo Mike.
Saltó del carro y Johnny lo hizo a continuación.
El rubio pegó un puntapié a un pedrusco.
—Cochino mundo —rezongó.
—Bueno, de todo esto he sacado una conclusión clara.
—¿Cuál? . —La de que no te equivocaste. Silver Scott es George Hillman.
—Eso ya lo sabía yo.
—Sí, pero yo no fui prisionero en Andersonville y he de valerme de referencias. Me pareció que estabas un poco obsesionado y dispuesto a confundir a cualquier persona con George Hillman. Ahora se disiparon mis dudas.
—Sirve para muy poco. Ya oíste al sheriff. Hillman se ha buscado un bastardo para oponerlo a mi testimonio.
Johnny se masajeó el mentón.
—Quizá te equivocaste de camino, Mike.
—¿Por qué lo dices?
—Hay situaciones en la vida en que la ley no puede hacer mucho.
—Ya empezó a hablar el gun-man.
—Era hora de que lo hiciese. ¿No crees?
—No se puede responder a la violencia con la violencia.
—Es una teoría muy hermosa... Para cuando el mundo sea una balsa de aceite, para cuando los hombres posean unos sentimientos generosos... Pero estás en la Tierra, Mike, en un lugar donde, en muchos momentos, el hombre es un lobo para sus semejantes. Quítatelo de la cabeza. Sólo hay un modo de atacar a Hillman, utilizando sus propias armas.
—No creo que sea lo mejor. ¿No viste lo que pasó aquí? Esos fulanos se llegaron al campamento para expulsar a los colonos, amenazaron con matarles los caballos, se rieron pensando en que estos pobres hombres tendrían que hacer de cuadrúpedos para llevarse sus carros...
En aquel momento se les acercó Virginia Page.
—¿Terminaron ya la reunión?
—Sí, dulzura —repuso Johnny—. ¿Sigue pensando lo mismo?
—¿Respecto a qué?
—A contratar mis servicios.
—A un precio tan alto, no.
—Llegó a tiempo al mercado. Ahora hay liquidación.
—¿Qué quiere decir?
—Sólo le cobraré quinientos dólares.
La joven le miró asombrada.
—Yo le ofrecí más.
—Y yo me conformo con menos.
—¿Por qué, señor Forrest?
—Nunca acostumbro explicar mis decisiones.
—Oh, sí, comprendo. Tiene demasiado orgullo para aclarar su forma de proceder.
—Eh, muchacha, no trate de estudiar mi carácter.
—¿No le gusta?
—Ni pizca. A una pelirroja con mucha curva se le ocurrió lo mismo. La chica me había resultado simpática, pero cuando quiso estudiarme por dentro, eché a correr y no paré hasta encontrarme a cien millas de ella.
—Le contrato, señor Forrest.
—Gracias.
—Y no se preocupe, no estudiaré su carácter, aunque le agradeceré una cosa.
—¿El qué, nena?
—Cuando haya terminado su trabajo, celebraré mucho que se retire de mí cien millas, ya sabe, como la pelirroja.
—La señorita será servida —repuso Johnny haciendo una cómica reverencia.
Los ojos de la joven relampaguearon de ira.
—¿Puede dejar de hacer payasadas por unos instantes? Hemos de hablar de su misión.
—Ya conozco mi misión, defenderla de los hombres de Hillman.
—Las cosas se complicaron un poco más desde mi primer intento por contratarle.
—¿En qué sentido han cambiado?
—Nos queremos quedar en las tierras de Silver Scott.
—¿La he oído bien, señorita Page?
—Sí.
—No pueden quedarse en unas tierras que no les pertenecen.
—Creo que no me he expresado bien. Según parece, Silver Scott no es el dueño de todo lo que posee.
—Ya entiendo. ¿Y qué tierras son ésas?
—Las del valle que hay al fondo; desde aquí se ve un trozo —la joven señaló el valle.
Johnny dio un gruñido.
—No está mal.
—Tienen pozos y es una buena tierra para roturar.
Johnny sacudió la cabeza.
—Roturar... Cuando Silver Scott oiga esa palabra, le va a hacer mucha gracia.
—Ya suponemos que le hará rechinar los dientes y para eso le tenemos a usted.
—¿Se da cuenta de la trascendencia de su decisión?
—Desde luego.
—¿Quién la apoya?
—Mis compañeros.
—Oh, sí, sus compañeros, unos tipos aguerridos, valerosos, que en cuanto ven asomar un revólver, se hacen aguas menores.
—No sea grosero, señor Forrest.
—No trataba de herir sus finos oídos, dulzura, pero cuando estoy metido en un negocio donde se va a repartir plomo a discreción, quiero saber con qué elementos cuento. Y siento mucho decirle que en esta ocasión me olfateo que estoy demasiado solo.
—Ya entiendo, se va a volver atrás.
—Yo creí que sólo se trataba de defenderles mientras estuviesen aquí de paso. No dijeron que iban a quedarse.
—Ahora lo decimos y usted abandona porque tiene miedo.
—Pretende que me engalle, ¿eh, nena? Es un buen truco, y lo peor es que le va a dar resultado.
La joven levantó la barbilla.
—No esperaba menos de-usted. Al menos tendrá una oportunidad para probar que, efectivamente, es un buen gun-man.
—Gracias por no decir un buen asesino.
La joven se volvió e hizo una señal con el brazo.
Tres hombres se adelantaron, dos jóvenes y un viejo. Los jóvenes llevaban revólveres y el viejo un arcabuz que debía haber pertenecido a Davie Crocket.
—Señor Forrest, aquí tiene a los hombres con que puede contar sin reservas. Se los presentaré. El rubio es Alfred Miller, el moreno Rodney Cleef y el de la escopeta Pat Market.
Los tres hombres hicieron inclinaciones de cabeza.
El viejo Pat se llevó el rifle a la cara y apuntó a Johnny. Este se agachó rápidamente, poniendo una mano por delante.
—Eh, cuidado, abuelo.
—¿Cree que no sé cómo manejar este chisme? —repuso Pat, y al decir esto sonó un cañonazo.
El viejo se desplomó sobre los cuartos traseros.
—¡Cielos! —exclamó—. ¿Cómo ha podido ocurrir?
Johnny había oído pasar el obús por encima de su cabeza. Volvió la mirada a su espalda y vio que una gruesa rama había sido arrancada de un árbol y había ido a parar a treinta yardas.
CAPITULO IX
George Hillman, alias Silver Scott, lanzó una carcajada.
—Fue un truco bueno, Nathan.
—Ya le dije que resultaría. Siempre he sido un tipo de fiar.
Hillman le miró con un solo ojo, diciéndose a sí mismo que él no le fiaría a Nathan ni una moneda de cincuenta centavos.
—Tenía que haber visto la cara del sheriff,]efe, cuando le dije que yo conocía bien a George Hillman porque era el hijo de perra más grande del mundo y que usted era todo un caballero. Me invitó a un trago.
—Lo imaginé, Nathan. Ese sheriff es un alcornoque. Hasta ahora he podido manejarlo bien porque es uno de esos fulanos que prefieren la paz a toda costa.
Nathan estaba asomado a la ventana, mirando al exterior, y dijo:
—¿También a sus hombres les gusta la paz?
—Este es un lugar tranquilo. No hay nadie que se me resista, Nathan.
—Cualquiera lo diría viendo a los tipos que llegan en estos momentos. Parece que vengan de la guerra.
-¿Qué?
—Traen algunos muertos y otros se ven heridos.
—¿De qué estás hablando, estúpido?
—Acerqúese y los verá con sus propios ojos.
Hillman se precipitó sobre la ventana apartando de un manotazo a Nathan.
No quiso dar crédito a lo que veía. Un grupo de hombres capitaneados por Ted había sido diezmado. El propio Ted tenía las narices hinchadas, un ojo negro y sus ropas estaban hechas unos zorros.
—¿Qué habrá pasado?
—Yo se lo diré, jefe —repuso Nathan—. Seguro que esos hombres se encontraron con una tribu de apaches rebeldes.
—No hay apaches rebeldes aquí.
—Entonces les sorprendió un ciclón... Eso debe de ser... Una vez, en Oklahoma, vi cómo un ciclón destrozaba a cincuenta mujeres que habían organizado una manifestación para protestar contra la subida del pan. Tenía que haber visto cómo las dejó. Parecían el coro de la revista Fuera ropa, chicas, que hace calor.
—Deja ya de decir imbecilidades, Nathan.
La puerta del despacho se abrió, dando paso al maltrecho Ted.
Hillman le miró con los ojos entornados.
—¿Qué pasó, Ted?
—Un ciclón —dijo Ted.
—¿No se lo dije? —sonrió Nathan—. Acerté, esas ventoleras son dañinas como ellas solas.
Ted hizo rechinar los dientes que le quedaban en la boca.
—Estoy hablando de Johnny Forrest.
—¿Es ése el ciclón? —inquirió Hillman.
—Sí, jefe. Es para no creérselo... Nosotros éramos una manada y él estaba solo. Ninguno de los muchachos ha reaccionado todavía... Me pregunto cómo puede un hombre solo manejar un revólver como si fuese una escoba.
Hillman echó a andar hacia Ted.
—He observado mientras hablas que te faltan muchos dientes.
—Cinco, jefe.
Hillman disparó el puño derecho.
Ted lo recibió en la boca.
En la estancia se oyó el repiqueteo de piezas dentarias.
-Ahora te quedan menos —dijo Hillman.
Ted había ido a parar al suelo, aunque no perdió el conocimiento. Se levantó a duras penas.
—Jefe, no está bien que haga esto conmigo.
—Claro que no está bien... Aún me queda mucho por hacer contigo. Por ejemplo convertirte en trozos. Te dije que dejases en paz a los colonos. Sólo están de paso.
—Fuimos allí sólo por divertirnos un rato.
—Jamás consiento que mis órdenes sean desobedecidas, Ted. Eres sólo un muñeco, ¿y crees que un muñeco puede echarme a perder mi negocio?
En aquel momento entró otro hombre.
—Eh, jefe, tiene un visitante.
—No estoy para nadie, Bill.
—Creo que es importante.
—¿Por qué crees que es importante?
—Se trata de uno de esos colonos.
Los ojos de Ted se agrandaron.
—¡Un colono, jefe! Déjemelo. Se lo serviré con un relleno de piñones.
—Calla, berzotas.
—Sí, jefe.
—¿Qué quiere el colono, Bill?
—Parece que hizo una larga carrera. Dice que quiere hablar con usted de un asunto que le interesa mucho.
—Está bien, dile que pase.
Entró el colono, que resultó ser un hombre de unos treinta años, carirredondo, mofletudo, de ojos saltones. Se había despojado de un sucio sombrero al que daba vueltas. Su vestimenta, camisa a cuadros y pantalón oscuro, dejaba mucho que desear porque estaba zurcido por muchas partes.
—¿Cuál es tu nombre? —preguntó Hillman.
—Philip Chamban, para servirle, señor Scott.
—¿Y en qué me quieres servir?
Chamban miró a los otros hombres.
—Señor Scott, preferiría decírselo a solas.
—No te preocupes. Son de confianza. ¡Habla!
—Quería decirle que nos quedamos.
—No te comprendo.
—Los colonos hemos decidido quedarnos en sus tierras.
El silencio que siguió a aquellas palabras hirió los oídos.
De pronto se oyó un rugido.
Había brotado del pecho de George Hillman.
Ted sacó el revólver.
—¡ Voy a matar a esta largatija!
—Quieto, Ted —ordenó Hillman.
El colono Philip Chamban había dado un salto al verse amenazado por el revólver de Ted. Ahora gimió.
—Eh, señor Scott, yo vine aquí para prestarle mi ayuda, para decirle lo que se tramaba contra usted...
—¡Escupe de una vez! ¿A quién se le ocurrió esa idea de quedarse en mis tierras?
—A Virginia Page.
—Esa muchacha, ¿eh? Pero no puedo creer que sea ella sola.
—La señorita Page tenía un as en la manga.
—¿Qué quiere decir?
—Ella ha elegido un sitio que se llama el valle del Edén.
—Conozco bien el valle del Edén. Cuando me case he pensado edificar allí la nueva casa, donde yo viviré.
—La señorita Page dice que esa tierra no le pertenece a usted.
—¿Cómo?
—Ella nos aseguró que esa tierra perteneció a Gary Thompson y que usted se la apropió sin ningún derecho.
—Gary Thompson murió hace dos años. Era mi deudor y yo me quedé con sus tierras para resarcirme.
—No sé nada de eso, señor Scott. Lo único que dijo la señorita Page es que el señor Thompson era un pariente lejano de ella, tío segundo o algo así, y que antes de morir le escribió una carta diciéndole que legaba el valle del Edén a la Asociación de Colonos de Frederickville, Illinois... Somos nosotros, ¿sabe? En Frederickville las cosas nos fueron mal a causa de una gran sequía, las tierras eran malas. Entonces fue cuando Virginia Page nos dijo que había un lugar donde seríamos felices.
—En el valle del Edén.
—Sí, señor. Pero también nos advirtió otra cosa, que debíamos hacer el viaje en secreto y que, cuando llegásemos aquí, debíamos luchar por lo nuestro, ya que el valle del Edén había sido expropiado por un hombre sin conciencia.
—Yo, ¿eh?
—Sí, señor. Al llegar a Centertown la señorita Page simuló que íbamos de paso, pero no hubo tal cosa. La señorita Page quería asegurarse algunas personas para ayudarnos a luchar contra usted y, por fin, lo consiguió, aunque sólo se trata de dos hombres, Johnny Forrest y Mike Benton.
—Oh, sí, ya entiendo, el gun-man y el rubio que lleva como compañero ese bastardo de Mike Benton. ¿Conocen ellos las intenciones de la muchacha?
—A estas horas se lo habrá contado ya.
George Hulmán tuvo dificultad en encontrar la palabra. No podía creer lo que estaba ocurriendo. No, durante los años que llevaba en Centertown todo le había salido bien. En un principio creyó que tendría algunas dificultades en realizar su sueño, convertirse en el más poderoso ranchero de aquella comarca, pero luego las cosas fueron resultando fáciles. Le bastó contratar a una buena pandilla de pistoleros para imponerse. Aunque sus éxitos se debían más a la astucia. Era el vecino siempre dispuesto a hacer un favor, si se trataba de dinero. Su especialidad consistió en hacer préstamos a los rancheros que se encontraban en situación difícil.
Así había logrado sus mejores negocios.
Llegado el vencimiento del préstamo, su cliente no tenía dinero para pagar, porque naturalmente él ya se había ocupado de que no lo tuviese. Y entonces su víctima no tenía otra elección que la de venderle su hacienda a un precio irrisorio.
Hubo algunos recalcitrantes, pero pronto venció también a éstos echando mano a su escogido equipo de pistoleros.
Por ello, la aparición de Virginia Page, casi simultánea a la de Johnny Forrest y Mike Benton, le destrozaba los nervios, le sacaba de sus casillas. Pero aquella estúpida muchacha y aquel par de locos no podían arrancarle el pedazo de tierra que más había deseado: el valle del Edén.
—¿Dónde está Link, maldita sea? —preguntó por su capataz.
—Se fue hace tres horas a los pastos de las tierras bajas —contestó Bill—, pero ya debe estar de vuelta.
—Ve a buscarle, Bill.
—Sí, señor —dijo Bill, y salió.
Phil Chamban sonrió, enseñando sus dientes bien alineados.
—Le he hecho un gran favor, ¿verdad, señor Scott?
Sonreía de una forma untuosa, mientras le seguía dando vueltas al sombrero entre sus dedos de uñas bien recortadas.
Hulmán le miró haciendo una mueca.
—¿Por qué haces esto?
—Pensé que usted se merecía que lo tratasen bien.
—Déjate de cuentos, Phil. Todo traidor busca algo y yo sé lo que es: dinero.
—Sí, señor Scott.
Hillman abrió un cajón del que extrajo una bolsa que arrojó a Phil.
—Ahí tienes veinticinco dólares.
Phil no estuvo atento para atrapar la bolsa y cayó a sus pies.
Se agachó como un ovillo y recogió la bolsa ávidamente. Sin levantarse, dijo mirando a Hillman:
—Ha sido un honor trabajar para usted, señor Scott.
—Seguirás trabajando para mí.
—Déme órdenes, señor Scott... ¿Quiere que le bañe el caballo? ¿O prefiere que sea su criado? Sé como nadie preparar unas tostadas con mantequilla.
—No seas estúpido. Me prestarás mejor servicio fuera del rancho.
—¿Dónde, señor?
—Con tus amigos.
Phil dejó de sonreír.
—No puedo volver por allí.
—¿Por qué no?
—Me matarían.
—Estúpido, ¿quién se va a enterar de que has venido aquí para soplarme los planes de la señorita Page?
—Pero si empiezan a pasar cosas, sabrán que alguien les ha traicionado.
—¿Han de elegirte a ti para ese puesto?
Phil recapacitó unos instantes y forzó una sonrisa.
—Es verdad, señor, ¿por qué he de ser yo? Hay muchos cobardes entre los colonos..., cualquiera de ellos ha podido ser, ¿verdad, señor Scott...?
—Sí, Philip, cualquiera de ellos pudo ser. Además, si eres inteligente podrás cargar el mochuelo a alguien.
Los ojos de Philip se hicieron más grandes y cobraron un intenso brillo.
—Puede confiar en mí, señor Scott. Tengo un buen candidato para que ocupe mi lugar.
—Eso está bien, Chamban.
—Ah, se me olvidaba, señor Scott. Una vez haya terminado con los colonos, espero que se acuerde de mí.
—Claro que me acordaré, Chamban. Te tendré reservado un puesto a mi lado.
—Señor Scott, es usted mi padre.
Hillman pensó que, si él tuviese un hijo como aquel miserable, lo ahorcaría antes de que cumpliese los tres años.
Sin embargo, se acercó a Chamban y le ayudó a levantarse, tirando de su brazo.
—Philip, desde ahora has de tener los ojos bien abiertos.
—Desde luego, señor Scott.
—Anda, vuelve con los tuyos.
—¿Con los míos, señor? Recuerde que ahora trabajo para usted.
—Oh, sí, quise decir con esos colonos imbéciles.
Chamban torció varias veces el espinazo y desapareció de la habitación.
Ted y Nathan se habían quedado sin habla todo el rato.
—Demonios, jefe, ese tipo es un gusano —dijo Ted.
—Mientras haya gusanos en el mundo, los hombres como yo podremos seguir adelante.
—¿De quién es esa frase, jefe?
—Mía, idiota, ¿o es que crees que copio a los demás?
—Lo decía porque le vi en su mesilla de noche una biografía de Julio César, uno de los grandes jefes de los mohicanos.
—De los romanos, cretino.
—¿No es lo mismo, señor Scott?
—No, no es lo mismo, pero ¿por qué discuto contigo? Eres un pedrusco y seguirás siéndolo mientras vivas —convirtió sus ojos en rendijas—. Por eso he decidido que tus días sean cortos.
—¿Qué dice, señor Scott?
Hillman «sacó» con una endiablada rapidez.
Ted retrocedió tartamudeando.
—Eh, jefe, esconda el «quitamanchas»...
—Seguro, Ted. Lo esconderé en cuanto haya terminado con la limpieza.
—¿A qué limpieza se refiere, señor Scott?
—Tienes un lamparón de aceite justo en el pecho y te lo voy a quitar.
—Oh, no, señor Scott, soy un Adán, me ensucio con cualquier cosa... Si limpiase la mancha aparecería otra media docena. No tiene que preocuparse.
—Pero si yo no me preocupo, Ted —dijo Hillman, y apretó el gatillo.
El proyectil se enterró en el pecho de Ted, justo al lado del corazón, porque era donde tenía la mancha de grasa.
Golpeó la espalda contra la pared, pero todavía no había muerto.
—Jefe, me muero...
—¡Muere ya, inútil! —dijo Hillman, y apretó otra vez el gatillo.
La segunda bala dejó a Ted sin posibilidades para masticar. Le destrozó los dos dientes que le quedaban.
Pero aunque le hubiesen puesto una dentadura postiza no le habría servido porque murió a resultas del primer plomo.
Se abrió la puerta y apareció el capataz Link.
—¿Me llamaba, jefe? —preguntó, dirigiendo una mirada de soslayo al muerto.
—Sí, Link.
—Los muchachos me contaron fuera lo que pasó. Ya le dije que Ted no era de fiar. Celebro que haya tomado medidas.
—¿Te han contado también lo de Virginia Page y esos dos idiotas Forrest y Benton con respecto al valle del Edén?
—Sí, jefe, lo supe por Bill.
Bill sonrió.
—Creo que nos vamos a divertir un poco.
Hillman paseó por la estancia y se detuvo junto al cadáver de Ted. Vio una mosca sobre su cara y la espantó con el pie mientras decía:
—Hay una cosa que no tolero a los hombres que trabajan para mí, Link. ¿Sabes cuál es?
—Que fracasen.
—Bien dicho.
Hillman se sacó un cigarro del bolsillo superior y lo despuntó de un mordisco.
—No puedo consentir que nadie me robe mis tierras. Tú sabes el sudor que me costaron.
Link sonrió.
—Un poco de tiempo y no mucho trabajo.
—Sí, Link, pero lo importante en esta vida no es en la forma que uno consigue las cosas, sino que las consiga pronto —miró a Ted otra vez—. ¡Qué lástima! Esa frase le hubiera gustado...
—¿Cuándo va a perder la costumbre de componer esas bonitas sentencias?
—¿Qué te pasa, Link?
—Soy un hombre de acción, jefe, no lo puedo remediar, se lo dije cuando me contrató.
—Ahora tendrás tiempo de demostrar si lo decías de boquilla.
—Póngame a prueba.
—Ya sabes cuál es el objetivo.
—Virginia Page, Johnny Forrest y Mike Benton.
—Sí. Hemos de quitar las ganas a esos colonos de instalarse en el valle del Edén y, por otra parte, haré la doble jugada. Ese Mike Benton es peligroso. Me recuerda el pasado.
—Habrá una sepultura para él y la tendrá aquí, en Centertown.
—Si es así, yo le pondré una corona de flores con un lazo en el que diga: «Murió por su buena memoria.»
Nathan se echó a reír.
—Será un buen golpe, jefe.
—A la faena, Link.
—Descuide... A propósito, se me olvidaba...
—¿Qué pasa?
—Oí decir que la rubia que le gustó durante el último viaje llegó en el tren. Ya sabe, Perla Day, usted la invitó a pasar unos días en su rancho.
—Perla Day —repitió Hillman como en un sueño—. Demonios, con tanto jaleo ya me había olvidado de ella. Perla Day, la chica de las medias negras... ¿Cómo la pude olvidar?
CAPITULO X
Perla Day era bonita, hermosa y seductora.
Había empezado su carrera en Chicago, donde había interpretado, a los dieciséis años, el papel de La huerfanita y el protector, drama en veintitrés cuadros y un epílogo, del laureado Ezequiel Smith, premio Michigan de Teatro 1860.
Aquella interpretación le había valido a Perla Day muchos plácemes y siete protectores. Conoció una época dorada, pero tuvo la mala ocurrencia de enamorarse del alcalde de la ciudad de los mataderos y, para desgracia suya, el alcalde ya estaba casado. Lo peor de todo fue que la alcaldesa no quiso compartir con nadie su primera autoridad municipal, y amenazó a su marido con un divorcio. El alcalde vio en peligro su carrera política y cortó por lo sano.
El resultado de todo ello fue que Perla Day se vio viajando en un tren hacia St. Louis. En esta ciudad se enamoró de un jugador del Mis-sissippi, un caballero muy mono que decidió utilizarla como cebo para atrapar incautos a los que luego desvalijaba con sus naipes.
El jugador murió de un sarampión fuerte a la altura de Baton Rouge, cuando viajaba con Perla Day hacia Nueva Orleans.
Perla Day lloró a su hombre y, por guardarle el debido respeto, se puso un vestido negro.
Cuando apareció como una viuda en el salón comedor del barco, tres horas después de que el ataúd del jugador fuese a parar al fondo del Mississippi, provocó una verdadera hecatombe entre los comensales.
Pudo quedarse con varios, pero eligió sólo a uno, un almacenista de trigo de Phoenix.
Esto probó la mala suerte de Perla Day, porque también el almacenista de trigo resultó casado. Pero esta vez la esposa resultó un poco más dura que la alcaldesa de Chicago. Cuando supo que su marido, el almacenista, traía un recuerdo de su viaje, atrapó un revólver y, ni corta ni perezosa, le pegó dos tiros al esposo; dejándolo muerto en el acto.
Perla Day titubeó entre marcharse a México, donde según le dijeron muchos generales mexicanos apreciaban en exceso a las yanquis de atractivas curvas, o firmar el contrato que le ofreció un empresario teatral de Houston que se disponía a estrenar en el teatro Pacific de aquella ciudad la revista Tú eres el arco iris.
Perla terminó de deshojar la margarita y firmó el contrato.
Esta vez acertó, ya que la obra alcanzó un éxito ruidoso.
Durante cuarenta y tres noches estuvo interpretando el papel de protagonista.
Y fue después de una de aquellas representaciones cuando conoció al potentado Silver Scott, poderoso hacendado de la comarca de Centertown.
Scott había invitado a Perla a ir a su rancho.
La hermosa Perla no pensaba en ninguna forma aceptar, pero de pronto ocurrió lo imprevisto. Una noche se incendió el teatro Pacific. El empresario quedó arruinado y tuvo qué disolver la compañía.
Perla recordó entonces la invitación de Scott y se dijo que, al menos, mientras estuviese en aquel rancho podría comer. Esa era la historia de por qué había llegado a Centertown.
Pero en Houston había sido tocada nuevamente por las flechas de Cupido. Se había enamorado de un joven moreno, alto, simpático. Lo llevaba metido en el corazón a todas horas. De aquí su sorpresa cuando, mientras circulaba por la calle principal de Centertown, viese al muchacho de sus sueños.
—¡Johnny!
Johnny Forrest se volvió al oírse llamar por su nombre.
—¡Perla!
Corrió al lado de la rubia, la tomó por la cintura y la levantó, haciéndola girar.
—¡Johnny, suéltame! ¡Me vas a marear!
—A ti no te marea ni un tiovivo.
Algunos hombres se habían detenido muy cerca para observar a la pareja.
—Eh, Johnny, bájame, esos hombres me están avergonzando.
—Sólo sienten envidia porque te tengo en mis brazos.
Perla le miró melosamente.
—Johnny, creo que continúas siendo el truhán más grande que he conocido. Ahora recuerdo que me dejaste plantada en Houston... ¿Por qué te miro a la cara? ¿Por qué te he llamado? ¿Por qué dejo que me abraces...?
—Existe una respuesta a todas esas preguntas.
—Dímela, entonces.
—Tú estás loca por mí, y yo estoy loco por ti.
—Canalla...
Johnny la dejó en el suelo y la besó en la boca.
Al fin, ella se separó y dijo:
—Eso no es verdad.
—¿Qué no es verdad?
—Que estás loco por mí.
—¿Por qué no he de estarlo?
—Cásate conmigo entonces.
—Nena, ¿por qué me quieres tan mal?
—¿Lo ves?
De pronto se oyó una voz:
—¿Ya han terminado de decirse lindezas?
Los dos giraron. Perla vio ante ella a una joven muy bonita, muy atractiva, a pesar de que fruncía el ceño.
—Perla, te presento a mi patrón, Virginia Page —habló Forrest.
—No le veo el bigote.
Las aletas de la nariz de Virginia palpitaron.
—Me lo acaba de afeitar el barbero. Usted podría hacer lo mismo, señorita Day.
—¿Me conoce?
—Vi un pasquín suyo en una comisaría. Daban cien dólares de recompensa por su captura, viva o muerta.
—Y ahora que tiene la oportunidad, ¿cómo me va a pescar?
—Si de mí dependiese, le quitaría los postizos, le pondría en un secadero y la dejaría hasta que le quedase sólo la piel.
Johnny carraspeó.
—Me gusta estar entre gente educada porque me recuerda un saloon de Boston, en donde está la crema.
Perla Day puso un brazo en jarras y contoneó la cadera como lo había hecho en el número «Hay mucho que hablar de la pechuga», de la revista Tú eres el arco iris.
—Oiga, nena, he tragado aceitunas más grandes que usted, ¿y sabe una cosa? Siempre escupí el hueso.
—Pues óigame esto —repuso Virginia—. Tengo en mi casa un barril de aceitunas para metérselas por la boca una a una.
Perla fue a lanzarse sobre Virginia, pero Johnny la detuvo.
—Déjame, Johnny. Quiero enseñarle algunas cosas a esta deslenguada.
—Usted no tiene que enseñarme a mí nada, rubiales.
—Eso ya lo veremos, pecosa.
—¿Yo pecosa?
Perla saltó sobre Virginia y Johnny se las vio y deseó para que las dos jóvenes no se alcanzaran con los zarpazos.
—¿Quieren estarse quietas de una vez?
El grupo de espectadores que se había formado poco a poco prorrumpió en risotadas y hasta hubo uno de ellos que dijo:
—Eh, amigo, deje que se peguen. Yo apuesto por la rubia.
Virginia se volvió hacia el individuo y le soltó un salivazo.
—¡Condenación! —gritó Johnny—. Recuérdenlo. Este no es el primitivo Oeste.
Sonaron dos disparos para demostrarle que estaba equivocado.
El sheriff avanzó con el revólver humeante.
—¿Qué infiernos pasa aquí, Forrest?
—Nada, autoridad, sólo que estas dos mujeres se pelean por mí.
El sheriffse quedó con la boca abierta viendo a las dos bellezas. Ya conocía a una de ellas, Virginia Page, pero no a la otra.
—No sea fanfarrón, Forrest. No puedo treer que estas dos mujeres se peguen por un tipo como usted.
La llegada de la autoridad calmó un poco a las jóvenes y Johnny las pudo dejar libres.
En aquel momento se acercó un carricoche por la calle.
Se produjo una oleada de respeto, ya que el hombre que iba en el pescante era, ni más ni menos, que el poderoso Silver Scott, el cual tiró de las riendas de su hermoso tronco de caballos.
El vehículo se detuvo a la altura de donde se desarrollaba la escena.
Hillman bajó del carricoche y se acercó a. Perla Day.
—Bien venida, Perla.
—¿Cómo está, señor Scott?
—Mucho mejor desde que me dijeron que usted había llegado a Centertown...
—Es maravilloso encontrarse al fin con un hombre tan bien educado.
—Usted es Forrest, ¿eh? —gruñó Hillman.
Johnny sacudió la cabeza en sentido afirmativo.
—Ya que estoy aquí, quiero contratarlo.
—Lo siento, señor Scott, pero ya tengo trabajo.
—Creo que podrá dejar a su patrón fácilmente, ya que estoy dispuesto a darle el triple de lo que gana.
—Tendrá que esperar un poco a que quede libre.
—¿Mañana, quizá?
—Un poco pronto, señor Scott. Digamos que tiene que esperar noventa y nueve años.
La respuesta de Johnny hizo arrancar nuevas carcajadas de los oyentes, que llegaban a una veintena.
George Hillman se contuvo a duras penas. En su sien se había hinchado una venilla. No obstante, forzó una sonrisa.
—Le gusta hacer chistes, ¿eh, señor Forrest?
—De vez en cuando conviene reírse un poco.
—Sin embargo, yo creo que hay cosas que no conviene tomar a broma.
Lo dijo con una voz tan seca que las últimas sonrisas murieron en los labios de los espectadores.
Luego Hillman se dirigió al sheriff.
—¿Se ha informado usted ya de lo que pasa?
—¿Qué cosa, señor Scott?
—Según me informaron mis hombres, los colonos recién llegados tomaron posesión del valle del Edén. Usted sabe que esas tierras me pertenecen.
El sheriff dio un respingo.
—¿Es eso cierto, señorita Page?
Virginia mostró sus menudos dientes con una sonrisa, los brazos enjarras.
—Sí, sheriff, es cierto. Estamos allí.
—Tendrán que marcharse inmediatamente.
—No nos iremos, sheriff.
—¿Qué dice, señorita Page? ¿Es que se ha vuelto loca? El valle del Edén es del señor Scott.
—No, sheriff. Este tierra es de Gary Thompson.
—Todo el mundo sabe que Gary Thompson murió y que el señor Scott ocupó su lugar.
—Usted lo ha dicho, sheriff. Ocupó su lugar. Pero lo hizo contra todo derecho.
—¿Qué sabe usted de eso? ¿Cómo se atreve a hablar así, señorita Page?
—El señor Thompson recibió un préstamo de dos mil dólares del señor Scott. Cuando llegó la hora de pagar, Thompson no tenía dinejo y entonces el señor Scott lo arrojó de sus tierras, el valle del Edén.
El señor Thompson murió de amargura porque no tuvo a nadie a su lado. Ninguna autoridad le echó una mano.
—Cállese, señorita Page —gruñó el sheriff.
—No me callaré, porque no he terminado.
Hillman intervino:
—Déjela, sheriff. Está contando una bonita fábula.
La joven hinchó los pulmones de aire y prosiguió:
—El señor Thompson, antes de morir, legó sus bienes, es decir, el valle del Edén, a la Asociación de Colonos de Frederickville y tengo documentos para probarlo. Nosotros estamos dispuestos a abonar los dos mil dólares que el señor Thompson debía al señor Scott. A cambio, el señor Scott renunciará a sus posibles derechos.
Hubo un segundo de silencio. El sheriff miraba, boquiabierto a la señorita Page y a George Hillman. Fue éste quien por fin habló:
—No voy a renunciar a nada, señorita Page.
—¿Por qué no?
—Porque ese valle me pertenece.
—Usted sabe que no es cierto. Usted, señor Scott, no tiene ninguna escritura de propiedad para probar eso. En cambio nosotros tenemos la carta que nos envió Thompson.
—Me importa un rábano esa carta. —Hillman, alias Scott, levantó un dedo apuntando, al sheriff—. Usted, autoridad, debe arreglar esto.
—Oh, sí, señor Scott, desde luego.
—Ordene a esos condenados colonos que abandonen mis tierras o correrá la sangre.
—Ya lo ha oído, señorita Page —exclamó el sheriff-—. Tienen que marcharse.
Johnny, que había estado callado, se echó a reír.
—Es la comedia más graciosa que he oído en mi vida.
:—Eh, no se meta en esto —exclamó el sheriff.
—Tengo que meterme, autoridad, porque, casualmente, trabajo para los colonos.
—No debió hacerlo.
—¿Por qué no, sheriff? ¿Quizá porque son los débiles?
El de la placa enrojeció hasta la raíz del cabello.
—Aquí no hay débiles ni fuertes.
—No me diga.
—Si usted, señorita Page, se cree con derecho al valle del Edén, entable una demanda contra el señor Scott.
—No entablaré ninguna demandas-dijo, belicosa, Virginia—. Es el propio señor Scott quien sabe que no tiene derecho a ese valle y el que debe darse por satisfecho con los dos mil dólares que le adeudaba Thompson. Naturalmente, estamos dispuestos a pagarle los intereses vencidos y no cobrados.
—Guárdese su dinero, señorita Page —contestó el ranchero desabridamente—. No lo necesito.
Perla Day ya había subido al pescante y ahora Hillman ocupó su sitio y movió las bridas del tronco.
El carruaje partió dejando tras de sí una nube de polvo.
El sheriff apretó los maxilares con fuerza.
—Forrest, espero que conserve aún un poco de sentido común.
—¿Y cómo se lo he de demostrar, sheriff?
—Diga a esos colonos que se larguen. Hay mucho terreno por el Oeste.
—Oh, sí, hay mucho terreno a trescientas o cuatrocientas millas de aquí, o en las montañas.
—Allí al menos no hay nadie con quien discutir y pueden apoderarse de la tierra que deseen. No puedo consentir que una propiedad particular sea robada.
—No dramatice, sheriff'.
—Cuidado, Forrest, ya me está cansando.
—Usted a mí también, sheriff.
—No podrá nada con el señor Scott. Tiene muchos hombres a su disposición. Sería suicida por parte de los colonos y de usted que pretendiesen hacerle frente.
—¿Sólo se le ocurre decir eso?
—Quiero evitar que aquí haya una masacre. Debo evitarlo a toda costa y la única forma de hacerlo es que los colonos se den cuenta de que ellos no son ciudadanos de Centertown y que vinieron en busca de pelea.
—Sólo vinieron para tomar posesión de lo que les legó Gary Thompson.
El sheriff inspiró aire con fuerza.
—Ya veo que no lo puedo convencer.
—No, sheriff. No podría, aunque estuviese cien años hablando. Además está lo otro. Y usted sabe a qué me refiero. Silver Scott es George Hillman, el verdugo de Andersonville, un asesino que mató a centenares de personas.
—Eso no ha sido probado.
—Oh, sí, sheriff, no ha sido probado a su manera, pero es posible que todavía sea tiempo para ello... Vamos, Virginia, se nos hace tarde y hemos de regresar al valle del Edén.
El sheriff'fue a decir algo más, pero se le atropellaron las palabras en la boca. Finalmente dio una dentellada y se encaminó hacia su oficina.
Virginia y Johnny se habían llegado al pueblo para comprar cal. Iban a distribuir la tierra del valle y había que señalar las parcelas. Habían viajado en una de las galeras de los colonos. Los sacos de cal ya habían sido depositados por Johnny en el interior del vehículo cuando apareció Perla Day.
Ahora Forrest tomó a la joven del brazo y poco después los dos subían al carro.
También se pusieron en camino, en medio de las miradas expectantes de los ciudadanos de Centertown.
Cuando hubieron salido de la ciudad, Virginia rompió la pausa.
—Estoy avergonzada.
—¿Por qué?
—Por el papel que hice delante de su amiga.
—No se preocupe; ella ya lo habrá olvidado.
—No comprendo qué ganó con besarla..
El la miró con la nariz arrugada, sin perder la sonrisa.
—Es usted grande, Virginia. ¿Qué gana un hombre con besar a una mujer hermosa? Una buena pregunta, yo se lo diré. Siempre resulta agradable.
—Pero, ¿usted está enamorado de ella?
—No.
—Entonces, ¿qué le sacó al beso?
—Ya le he dicho que resulta bueno, a pesar de que uno no esté enamorado.
—No lograré comprender ciertas cosas.
—Yo puedo ayudarla a comprenderlo.
—¿Cómo?
—Besándola.
—Ni hablar de eso.
—¿Por qué no? ¿Tiene miedo?
—A mí no me gustaría el beso y por eso no quiero que ponga su boca sobre la mía.
—Está bien, nena, usted decide.
Viajaron otro trecho en silencio y luego ella dijo:
—Debo darle también las gracias, Johnny.
—¿Por qué cosa?
—Por lo bien que nos defendió delante del señor Scott.
—Forma parte de mi trabajo. Ustedes me pagan y yo he de cumplir.
Ella rió.
—Eso no le sirve ahora.
—¿Qué es lo que no me sirve?
—Está deseoso de ayudarnos porque sabe que la razón está de nuestra parte. Pero usted es un ser extraño, Johnny. No quiere que nadie adivine que es usted un hombre de carne y hueso, capaz de tener sentimientos como cualquier otro.
—Oiga, ¿es que va a ocupar ahora el papel de la pelirroja? Recuerde que me alejé de ella lo menos cien millas.
Ella cabeceó.
—Puede marcharse cuando guste.
El emitió un gruñido pero no dijo nada.
—¿Lo ve? —siguió riendo Virginia—. No se marcha. Es por lo que le dije antes. No quiere dejarnos en la estacada... Pare un momento, ¿quiere?
—¿Para qué?
—Quiero beber agua.
El río corría por entre las piedras.
La joven saltó del pescante y corrió a la orilla.
Johnny fue con ella.
Virginia se puso de rodillas y tomó el agua con el hueco de las manos.
Después de beber, echó el resto del agua sobre el cabello y se mojó la cara con las manos.
—Es hermoso este país.
—Sí, lo es —asintió Johnny a su espalda.
Virginia miró el sol que se ocultaba entre las montañas. Soplaba una fuerte brisa que mecía la alta hierba.
Johnny dio dos pasos hacia Virginia, la enlazó por la cintura y la apretó contra sí.
La besó.
Virginia no hizo nada por soltarse.
El la dejó poco a poco, sin hacer ningún esfuerzo violento.
La joven tenía las mejillas rojizas y respiraba como si hubiese corrido mucho, entrecortadamente.
—Ahora ya puede hablar del beso, Virginia.
—Sí, creo que sí.
—¿Y qué opina?
—Que es una birria —dijo la joven—. Vamos de una vez al carro.
Johnny se quedó asombrado. Se pegó un papirotazo al sombrero, echándolo hacia atrás y todavía seguía inmóvil cuando la joven había subido al pescante.
—Eh, pasmado, ¿qué hace ahí? Vamos a llegar tarde.
Johnny dio un suspiro y caminó hacia el carro.
CAPITULO XI
Estaban a dos millas del campamento.
Desde la parada en el río, y tras reanudar el camino, Johnny Fo-rrest se puso a silbar la canción A las mujeres no hay quien las entienda.
Virginia, con aire distraído, tarareaba por lo bajo otra canción, No me importa lo que piense usted, caballero.
Estaban cruzando por un laberinto de rocas. De pronto les llegó una voz.
—Pare el carro, amigo.
Forrest detuvo el vehículo observando al individuo que les apuntaba con un rifle desde lo alto de una piedra.
—No deje las riendas, señor Forrest —habló otra vez el sujeto.
Era feo de cara, un poco jorobado y su nariz había sido doblada a puñetazos.
—¿Qué le pasa, compañero? —preguntó Forrest.
—Aquí acabaron el viaje.
—Ya entiendo, es un ladrón... ¿Están bien cinco dólares?
—Podéis salir, compañeros —dijo el tipo por la comisura de la boca.
Otros dos hombres salieron por entre las rocas.
—De modo que trabajan en pandilla —dijo Forrest.
Los otros dos fulanos no tenían mejor aspecto que el jiboso, y manejaban revólveres.
Forrest movió la mano derecha.
—No haga eso —advirtió el del rifle.
—Sólo me disponía a sacar el dinero.
—Se lo quitaremos nosotros después de que lo hayamos untado con plomo.
Virginia dio un gritito.
—No pueden matarnos.
—Se rifó un premio, nena —dijo el jorobado—. Tú ganaste el boleto bueno. Conservarás la vida, pero él se va al infierno.
—¿Por qué?
—El patrón quiere hablar contigo, pero no con él.
—Sil ver Scott —dijo Forrest.
El del rifle sonrió, enseñando unos dientes amarillos.
—El muchacho aceitó, y por eso se va a llevar un plomo extra.
Entonces Johnny recordó al hombre que hablaba. Había visto su retrato en un pasquín de una comisaría unos meses atrás. Respondía al nombre de Dana Saxon, aunque tenía un alias muy significativo, Piesfritos. No era porque a él se le hubiesen freído los suyos, sino porque, como salteador, en repetidas ocasiones, después de desvalijar a sus víctimas, les untaba los pies con aceite hirviendo para asegurarse la retirada.
—Te creía muy lejos de aquí, Piesfritos.
—¿Me conoces?
—Eres un personaje famoso. Según he oído decir, van a poner tu efigie en la galería de madame Pernaud, en Nueva Orleans.
—Será un honor.
—Por si no lo sabes, madame Pernaud sólo pone en efigie a los asesinos muertos.
Dana Saxon hizo una mueca con los labios.
—Entonces esa madame tendrá que esperar un poco.
—Eh, Dana —intervino uno de los otros dos fulanos—. Con el dinero que nos dé el patrón vamos a hacer una juega por todo lo alto en casa de la única madame que yo conozco.
Virginia se puso en pie de un salto.
—Tengo una solución.
—¿Cuál, nena? —preguntó Dana.
—Yo sé lo que pretende su patrón. Que mis colonos y yo nos marchemos de sus tierras.
—Oí algo de eso.
—Muy bien, nos marcharemos.
—Al patrón le va a gustar su decisión, ricura.
—El señor Forrest también se largará. Dejará de molestar al señor Scott... Vamos, Johnny.
—Alto o disparo —dijo Saxon.
La joven enarcó las cejas.
—¿Es que no me ha oído? El señor Scott recuperará el valle del Edén.
—Pues claro que lo recuperará, nena. Eso no lo duda ninguno de nosotros... Pero Forrest se queda aquí para siempre.
—Habla como un sanguinario.
—Dulzura, nos dieron un dinero y mis amigos y yo hemos de justificar para qué sirvió.
—¿Cuánto recibisteis?
—Veinte dólares por cabeza.
—Yo les daré cien a cada uno.
—Vaya, ¿qué os parece, chicos? La nena parece que tiene los bolsillos rotos y resulta que viaja con una bolsa.
—No tengo el dinero aquí, pero pueden acompañarme hasta el campamento y les daré sus trescientos dólares. Tienen mi palabra. Sólo han de dejar con vida al señor Forrest.
Sobrevino un silencio y luego Dana Saxon movió la cabeza en sentido negativo.
—No hay arreglo, nena. Cuando nosotros nos comprometemos es por algo.
Forrest saltó del pescante.
Lo hizo de una forma muy peligrosa para él, apoyando el costado en el brazo del asiento.
Sonó un estampido y la bala rebotó contra una rueda.
Forrest pensó que allí acababan sus aventuras.
Ya tenía el revólver en la mano.
Metió una bala en el ombligo de Piesfritos, porque no pudo levantar más el Colt.
Los otros dos habían quedado un poco a la derecha.
Mientras Saxon se desplomaba soltando un aullido de dolor, Johnny rodó por tierra.
Por fin encontró la posición buena, de bruces, y tiró por entre los radios de la rueda trasera.
Necesitó cuatro balas. Perdió dos, pero la otra pareja cumplió su objetivo. Una de ellas voló la cabeza de uno de los forajidos y la otra ensartó al tercer fulano por el esternón, lanzándolo contra una roca.
Virginia gritaba en el pescante.
Johnny salió de debajo del carro. Ya no necesitaba disparar. Sólo Dana Saxon estaba vivo. Se acercó a él.
—Piesfritos —dijo—. Tendrás tu efigie en el museo de madame Pernaud.
—Maldito seas, ojalá figures tú también algún día —repuso Dana Saxon, y exhaló su último suspiro.
Johnny volvió al carro. Virginia estaba pálida como una muerta.
—Ya ha pasado todo —le dijo Forrest, mientras recargaba las balas de su revólver.
—Creo que me equivoqué.
—¿En qué se equivocó?
—En aceptar el legado de Gary Thompson.
—Ya entiendo. Empieza a arrepentirse de haber venido.
—No tengo ningún derecho a jugar con la vida de los demás.
—Usted lo hizo guiada por un buen fin... Esos colonos estaban arruinados allá en Frederickville. Quiso darles una nueva oportunidad.
—Soy una soñadora. Me lo dijo mi tía Edith. Y ahora comprendo mejor que nunca que tenía razón.
—Hasta ahora la he admirado por su firme voluntad. No lo eche a perder.
La joven se apretó las sienes con una mano.
—Es horrible lo que he visto aquí dentro mientras usted daba vueltas por el suelo.
—¿Qué es lo que ha visto?
—Nuestro campamento lleno de hombres muertos y a las mujeres llorando a sus maridos y a sus hijos. Ha sido un cuadro espantoso. Han bastado unos segundos. Pero con eso tengo bastante.. No, señor Forrest, no permitiré que ocurra nada de eso.
—Comprendo... Yo sería un irresponsable si le dijese que eso no puede suceder... Existe el peligro de que Silver Scott se salga con la suya, de que sus forajidos maten a sus compañeros. Pero hay que contar con el riesgo cuando se quiere conseguir algo que vale la pena. Tampoco la llamaré cobarde si da orden de retroceder. De usted depende la decisión.
—Ya está tomada. Cuando lleguemos al campamento, reconoceré que me equivoqué.
—¿Y qué hará luego?
—Les diré que hay más tierra al Oeste y proseguiremos el viaje. Señor Forrest, dígame qué es lo mejor.
—No puedo decir eso.
—¿Por qué?
—Tengo mi propio criterio al respecto.
—Pero usjed va a venir con nosotros. Ha de acompañarnos.
—No, Virginia. Yo me quedo en Centertown.
—¿Para qué?
Forrest sonrió, pero esta vez no lo hizo en tono festivo. Había mucha dureza en aquella sonrisa.
—Silver Scott me debe algo.
—Quiere vengarse por lo que quisieron hacer con usted sus pistoleros.
—Hay algo más. Silver Scott es un bicho, una alimaña repugnante que no tiene derecho a vivir. Es un hombre cruel, sádico, que inició su fortuna atormentando a seres humanos. Hombres, mujeres y niños... Si yo me marchase de aquí ahora y Silver Scott siguiese viviendo, me escupiría a la cara cada vez que me viese reflejado en un espejo.
—No hace falta que se juegue la vida. A tipos como Silver Scott les llega el momento de responder por sus actos.
—Eso no me sirve a mí, Virginia. No puedo esperar, cruzado de brazos el día que caiga en mis manos un diario anunciando que Silver Scott ha sido muerto por alguien. Hay trabajos que tiene que hacer uno por sí mismo, sin que pueda delegar en nadie, ni siquiera en el destino.
La joven se mordió fuertemente el labio inferior.
—Yo también le comprendo a usted.
Se miraron con fijeza, sin decir nada. Era la primera conversación grave que habían tenido desde que se conocieron. Ahora no había habido lugar para chistes ni frases ingeniosas.
Forrest devolvió el revólver a la funda y subió al pescante.
Cuando reanudaron el camino, Virginia preguntó:
—¿Por qué existen tipos como Silver Scott?
—Existirán siempre, mientras haya hombres.
De pronto se oyó una serie de estampidos.
—¿Qué es eso? —exclamó Virginia.
—Están atacando el campamento.
Forrest hizo que los caballos apresurasen la carrera.
Salieron del laberinto de rocas y dieron vista al valle.
Un grupo numeroso de forajidos se abalanzaba sobre los carromatos disparando sus armas.
—¡Nos han cortado el camino! —dijo Forrest—. Métase debajo de la lona.
—¿Qué va a hacer, Johnny?
—Pasar.
—Prefiero estar aquí.
—Obedezca, muchacha.
—Ya le he dicho que no.
Forrest se revolvió disparándole el puño a la barbilla.
Virginia cayó hacia atrás, pero Johnny la tomó antes de que se golpease en la cabeza. Ya estaba desvanecida.
—Lo siento, nena, pero no he tenido otro remedio
La besó en los labios y la introdujo por entre la lona
Luego tomó las bridas e hizo chascar la lengua
—Vamos, caballitos. Hemos de echar una mano a esos muchachos antes de que sea demasiado tarde.
El carro emprendió una fulgurante carrera.
Unos cuantos forajidos se dieron cuenta de la presencia del carromato y se dirigieron hacia él con sus caballos.
Forrest vio que salían a su encuentro.
Las balas silbaron a su alrededor.
Sacó el revólver y se puso a apretar el gatillo.
Un jinete agitó los brazos en el aire y cayó de la silla rodando por la pradera.
Dos jinetes que cabalgaban detrás se detuvieron para tomar puntería. Eso resultó bueno para Forrest, porque le dio oportunidad para hacer un nuevo blanco.
El tercer jinete logró disparar. Forrest sintió que la bala le quemaba la piel del cuello.
Escupió una maldición y envió enseguida la respuesta.
No debió gustarle mucho al sujeto, porque se puso a dar alaridos en la silla y finalmente saltó al suelo, cayendo de cabeza. No supo hacerlo en la debida forma y se desnucó.
Forrest continuó su carrera hacia el campamento, justo por donde había un pequeño claro. Pasó como una exhalación por entre dos galeras y tiró de las bridas deteniendo el vehículo.
Entre los colonos reinaba la mayor confusión.
Por todas partes se oían lloros y gritos de mujeres y niños. También vio a varios hombres, que, como avestruces, se apretaban la cabeza con las manos, sin hacer uso de las armas que tenían a su alcance.
Se puso en pie en el pescante.
-—¡Eh, oídme todos...! Esa gentuza no es invencible. Son hombres de carne y hueso como ustedes... Recuerden que están luchando por su familia, por el futuro de sus hijos. Esta tierra les pertenece, y, si llegase lo peor, estoy seguro de que los que les sigan se sentirán orgullosos al saber que sus padres regaron este campo de sangre. ¡Vamos, muchachos! ¡Se acabó el discurso! ¡A ver cómo se portan ahora!
Los colonos, indecisos, se pusieron a replicar al fuego de los esbirros de George Hulmán.
Johnny corrió al lado de Mike Berrton, al que había descubierto junto a la rueda de una galera. —¿Cómo va eso, Mike?
—Acabo de descubrir que debiste seguir la carrera de la política.
—No es el momento para hacerme vomitar.
—Te los metiste a todos en el bolsillo.
—Sólo hay un tipo al que quisiera meterme en el bolsillo, y tú sabes quién es.
—Sí, Johnny, y desde hace rato estoy tratando de descubrirlo entre esos hombres, pero creo que ese bastardo no ha venido.
—Ya iremos a buscarle.
Una bala se llevó el sombrero de la cabeza de Benton. Este lo recuperó y pasó los dedos por los dos agujeros que había hecho el proyectil en la copa.
—Eres muy optimista, Johnny. ¿Crees que viviremos para contarlo?
—Soy un tipo con mucha suerte —dijo Forrest y derribó a un forajido de la montura.
—Te diré un secreto. Fue por lo que te elegí para este trabajo.
—De modo que fue por mi suerte y no por mi revólver.
Una mujer dio un grito en una de las galeras.
Johnny se puso en pie de un salto.
La escena que vio le hizo estremecerse de pies a cabeza.
Uno de los forajidos de Silver Scott había logrado llegar a la galera en cuestión, atrapando a un niño que retenía contra sí y al que apoyaba el revólver en la cabeza.
La mujer, evidentemente, era la madre del niño, tenía los ojos desorbitados.
—No le mate, por favor.
—¿Por qué?
—Es sólo un niño.
—Fue cuestión suya traerlo aquí.
—Máteme a mi si quiere, pero no le haga daño a él.
Johnny se deslizó sigilosamente por un costado de la galera. Podía haber disparado contra el forajido, pero eso quizá no sería bastante para salvar la vida al niño.
El fulano, un tipo barbudo, soltó una carcajada.
De pronto, junto a la mujer, apareció un hombre con un rifle.
—Tire esa arma, imbécil —ordenó el barbudo.
El hombre dejó caer el rifle sin titubear.
—Conque es usted el padre, ¿eh?
—Sí, señor.
—Tiene una mujer muy linda. ¿Sabe lo que voy a hacer? Me la voy a llevar a ella. ¿Le gusta?
El colono no contestó, porque sus labios temblaban mucho.
Forrest estaba ya muy cerca de la galera.
—Muchacho —dijo.
Ocurrió tal como había previsto.
El barbudo apartó el revólver de la cabeza del niño para hacer fuego contra él, Johnny.
Pero Forrest le tomó ventaja.
Apretó el gatillo.
El barbudo se desplomó del pescante haciendo fuego con su arma, pero ya sin puntería, porque había recibido el proyectil entre los ojos'
—Bob —exclamó la madre y se abalanzó sobre el niño y lo apretó contra su pecho.
El colono tuvo que apoyarse en la galera para no caerse.
—Gracias, señor Forrest, no olvidaré esto nunca, ni aunque viviese cien años.
—No vivirá una hora más si no está atento a lo que ocurre a su alrededor. No deje que se le cuele otro hombre en la galera.
—Descuide, señor Forrest, no volverá a ocurrir. Se lo juro —contestó el colono tomando otra vez el rifle.
Johnny le dirigió una sonrisa y regresó junto a Mike Benton.
Vio la cara de éste llena de sudor.
—¿Qué te pasa, Mike?
—¿Y lo preguntas? Lo he visto todo desde aquí.
—Oh, sí. Es un espectáculo digno de verse. Esos forajidos se han acercado demasiado al campamento. Maldita sea, ¿qué estás esperando para usar el revólver?
Los dos amigos se pusieron a vomitar plomo.
Se oyeron lloros y Johnny volvió la cabeza. Una mujer gemía sobre el cuerpo inanimado de uno de los colonos.
Johnny siguió desparramando la mirada sobre el campamento y vio a cuatro hombres heridos y, más lejos, otro cadáver.
Por fortuna, todavía no había sobrevenido la masacre, porque los colonos disparaban refugiados en los carromatos.
De pronto, Mike Benton gritó:
—Eh, Johnny, se retiran.
Forrest comprobó que era cierto. Los forajidos se alejaban hacia
las rocas.
__Hemos matado lo menos una docena —dijo Mike.
__Pero siguen siendo muchos. Yo diría que unos treinta.
—Volverán.
—Seguro —rezongó Mike—. ¿Y qué va a pasar entonces?
—Voy a echar un vistazo por ahí. Avísame si se ponen otra vez en marcha.
—Sí, Johnny, descuida.
Forrest comprobó que habían muerto tres colonos, y media docena estaban heridos, uno de ellos grave.
Un viejo se acercó.
—Señor Forrest, no podemos seguir aquí.
-¿No?
—Nosotros no somos hombres de guerra.
—Sí, ya me lo dijeron.
—He consultado con algunos de mis compañeros y hemos tomado una decisión.
—Abandonar el valle.
—Sí, señor Forrest. Vamos a izar bandera blanca.
Forrest sacudió la cabeza.
—¿Cuál es su nombre, amigo? . —Jeremy Talft.
—Quizás usted no haya pensado en algo.
—¿Qué cosa, señor Forrest?
—No está acostumbrado a tratar con gente como esos forajidos que están en las rocas. Son asesinos, tipos despiadados. Yo no estoy muy seguro de que vayan a respetarlos si ustedes se rinden con una bandera blanca.
—Oh, no, no pueden hacer eso. Matarnos a sangre fría.
—¿Cree de verdad que no, señor Talft?
La nuez de Talft bajó y subió en su arrugado cuello.
—Sin embargo, confiamos en Dios y en que todo saldrá bien. Sólo queremos evitar que haya más víctimas.
—Si ustedes son mayoría, yo no puedo oponerme, señor Talft. Díganselo a la señorita Page.
—¿Dónde está?
—En la galera en que yo vine —repuso Johnny, señalando el carromato.
Jeremy Talft hizo un movimiento afirmativo y caminó hacia la galera.
—Señorita Page —llamó.
Talft subió al carromato y se introdujo por entre las lonas.
En un segundo reapareció.
—Eh, señor Forrest. ¿No dijo que estaba aquí Virginia?
—Sí.
—Pues ya no está. ¿Dónde se ha metido?
Johnny se pasó la lengua por los labios.
—No es posible.
Subió al carro de un salto y miró en el interior. Sí, Talft había mirado bien. Allí sólo estaban los sacos de cal que habían traído del pueblo para señalar las parcelas del valle.
—¡Mike! —gritó Forrest.
—¿Qué pasa, Johnny?
—¿Has visto a Virginia Page?
—No, no la he visto.
—Búscala inmediatamente.
—Está bien, Johnny.
—Muévase usted también, Talft. Hay que encontrar a la muchacha. Tiene que estar en el campamento.
El propio Johnny saltó del carromato y caminó hacia el otro extremo y preguntó a varias personas, pero ninguna supo darle la razón.
De pronto uno de los heridos lo llamó al pasar.
—Eh, Forrest. He oído que están buscando a la señorita Page.
—Sí.
—Yo la vi.
—¿Cuándo?
—Durante la batalla... Uno de nuestros compañeros se la llevó en
un caballo.
—¿Quién?
—Philip Chamban.
—¿Está seguro, muchacho?
__Sí, señor Forrest. No puedo equivocarme. Era ella. Estaba como borracha o desvanecida. Chamban la sujetaba para que no cayese de la silla.
CAPITULO XII
Perla Day estaba muy impresionada por todo lo que había visto en el rancho de Silver Scott.
No había imaginado que aquel tipo fuese tan poderoso.
—Todo esto es una maravilla, Silver.
Se encontraban en la sala de estar, los dos sentados en un diván, con un vaso de whisky en la mano.
—Una pocilga —dijo Hillman recorriendo con la mirada la estancia—. Eso es lo que es.
—Pues ya quisiera tener yo esta pocilga para mí sólita.
—Construiré una nueva casa como no ha visto nunca ningún teja-no y ya elegí el sitio. En el valle del Edén.
—Oh, entiendo... Es el valle donde acamparon los colonos y por eso no quieres consentir que se queden allí.
—Sí, nena. De eso se trata.
—Te has echado un mal enemigo, Silver.
—¿Te refieres a Johnny Forrest?
—Lo conocí en Houston, y te puedo asegurar que no he visto a nadie manejar el revólver como él.
—Sé algo a ese respecto y admito que Forrest es bueno con el revólver. Pero ¿qué puede hacer un hombre solo contra una manada de tipos como los que yo tengo?
—No es la primera vez que Forrest ha tenido que enfrentarse a una de esas manadas, como tú dices, y siempre consiguió llevarse el gato al agua.
—Lo admiras mucho, ¿eh, Perla?
La rubia se dijo que aquel terreno se tornaba resbaladizo. A ningún hombre le gustaba que le encomiasen demasiado a un rival. Ese era un principio elemental de psicología que ella debía tener en cuenta. Se había percatado de que seguía amando a Johnny Forrest. Pero
tampoco debía olvidar que jamás aquel hombre sería para ella ; Y no era hora ya de que pensase en que los años de su juventud estaban pasando
Llegaría un día que su belleza se marchitaría. Y entonces ¿que iba a ser de ella?
Había conocido a toda clase de hombres; cuando se fue uno llegó otro, pero no podía seguir siempre así. Aquel tipo, Silver Scott era rico, ambicioso. ¿Por qué no intentaba cazarlo? No estaría mal eso de ser la señora Scott.
—Johnny Forrest tiene muchos defectos —contestó a las palabras de su anfitrión.
—¿Cuáles, nena?
—Es bastante jactancioso. Ya sabes, uno de esos tipos-que no tuvo abuela.
—Sí, ya lo observé.
—A veces esos hombres resultan simpáticos, sólo de momento, pero para mí Forrest carece de cualquier atractivo duradero. Johnny no es realista, sólo un cabeza loca.. Es uno de esos románticos que ponen su revólver al servicio de las causas justas, según dicen ellos.
Silver Scott se echó a reír.
—Lo has calado bien, nena. A mí me produjo la misma impresión. Te agregaré algo más. Me pareció un completo idiota. Ya oíste cómo le hice una oferta para que trabajase conmigo...
—Y el muy tonto lo rechazó.
—Prefiere seguir con esos desgraciados que mis hombres arrojarán del valle.
—¿Cuándo?
—Quizá lo estén haciendo en estos momentos —sonrió Scott, echando una mirada al reloj de la pared.
Perla sintió un escalofrío por la espalda al pensar que no pudiese ver más a Johnny... .
Bueno, ¿qué le importaba a ella? El amor era algo pasajero. Tema experiencia. ¿Cuántas veces se había enamorado ella? Cuatro... oh, no cinco. Ya había olvidado a aquel tenedor de libros de Chicago. Pero servía para demostrar que estaba en lo cierto. El amor pasaba.
—Dejemos ya de hablar de mí. —¿Y cuál va a ser el otro tema? —Nosotros. Tú y yo.
Hillman dejó el vaso de whisky sobre la mesa. Luego paso el brazo por los hombros de Perla.
—Me gustaste mucho cuando te vi por primera vez en Houston, rubia.
—Tú a mí también —mintió Perla.
No, él no le había gustado. Johnny Forrest le daba ciento y raya. ¿Por qué pensaba otra vez en Johnny Forrest, diablos?
Hillman aproximó su cara a la de ella. La besó.
Aquel hombre era horrible besando. En cambio, Johnny...
Cómo había echado de menos los besos de Forrest...
El gun-man tenía estilo para besar, lo hacía de una forma que le ponía a una la carne de gallina. Sin ir más lejos, aún conservaba el recuerdo de aquel beso que le había dado en la calle de Centertown. Eso era lo más bueno de Johnny. Que lo hacía todo bien.
—Nena, ¿en qué estás pensando? —oyó que decía de pronto Hillman.
—¿Yo? En nada.
—Pues me molesta que una mujer no piense en nada mientras yo la beso.
—Quería decir que me sentía transportada al paraíso.
—¿Es eso lo que has sentido? —Hillman se echó a reír—. Continúa así y tendrás un premio.
—¿Cuál, Scott?
—Es una sorpresa. Podría ser un collar de perlas o un abrigo de mucho precio...
Perla maldijo a Scott para sus adentros. La trataba como a una cualquiera. Aquel hombre resultaba tan soez que hablaba de un precio. En cambio, Johnny siempre la había tratado como a una dama, o algo mejor que eso, como una compañera.
De pronto se oyeron unas voces fuera y una mujer chilló.
—¡Quítenme de encima esas zarpas!
El ranchero se apartó de Perla instintivamente.
—¿Qué es eso?
Abrió la puerta y Virginia Page irrumpió dando trompicones. Detrás de ella aparecieron Bill y aquel colono, Philip Chamban.
Virginia perdió el equilibrio y fue a desplomarse a los pies de Perla y de Hillman.
—Bien venida a mi casa, señorita Page —dijo el ranchero.
Virginia levantó la cara furiosamente. Una guedeja de cabello le caía casi cubriéndole el ojo derecho. Sus brazos se contraían como un animal listo para caer sobre su presa.
—Usted fue quien compró a ese canalla de Philip Chamban, ¿verdad, señor Scott?
El ranchero sonrió mostrando sus dientes.
—Sí, nena, Chamban está a mi servicio.
La joven se levantó mirando a Chamban.
—¿Qué clase de gusano es usted, Philip?
—Usted es una loca, muchacha, y yo nunca me he fiado de la gente que anda mal de la cabeza.
—Es un ser sin alma. No se da cuenta de lo que ha hecho... Va a ser el culpable de que mueran muchos de sus amigos.
—Yo no tengo amigos.
—No, usted no puede tener amigos, porque es un reptil.
El ranchero intervino..
—¿Qué pasó Philip?
—Sus hombres atacaron el campamento y, mientras lo hacían, aproveché la oportunidad y escapé de allí trayendo a Virginia. Resultó fácil, porque ella estaba desvanecida. Pensé que le hacía un gran favor, señor Scott. Mis compañeros del campamento se estaban defendiendo bastante bien. Al principio reinó el mayor desconcierto, pero apareció ese gun-man, Johnny Forrest, y todo fue mucho mejor.
Los ojos de Hillman destellaron intensamente.
—¿Cuál fue el resultado?
—No lo puedo saber, señor Scott, ya le he dicho que salí de allí en plena lucha.
Hillman tomó otra vez el vaso de whisky y bebió un trago.
—Espero que se dé cuenta de cuál es su situación, señorita Page.
—Sólo sé que he sido secuestrada.
—Sí.
—Ahora quiero que me devuelva la libertad.
—Desde luego, señorita Page... Usted será libre... algún día.
—¿Qué quiere decir?
—Que va a ser mi huésped.
—No quiero estar bajo su mismo techo.
—¿Por qué no, señorita Page? Tengo fama de ser un anfitrión muy generoso, doy buena comida y en mi rancho hay unas cuantas diversiones con la que usted podrá pasar el rato.
—Quiero volver con mis amigos.
—Oh, sí, pero, ¿es que no se acuerda, señorita Page? Philip Chamban me acaba de decir que mis hombres estaban atacando su campamento.
—Eso es algo por lo que usted tendrá que responder.
—¿Yo, señorita Page?
—Usted es un asesino al haber enviado a sus forajidos contra un grupo de hombres que sólo están acostumbrados a cultivar la tierra.
—Yo no los traje aquí. Se metieron en mis dominios por su cuenta.
—No son sus dominios, señor Scott. ¿O quizá debo decir señor Hillman?
Las facciones de Hillman se estiraron.
—Ya entiendo, dio crédito a lo que Mike Benton dijo de mí.
—Es posible que, en otras circunstancias, no hubiese creído a Mike Benton, ni a Johnny Forrest, pero ahora ya no tengo ninguna duda. Usted es George Hillman, el verdugo de Ándersonville, el criminal que en aquel campo de concentración mató sin piedad a centenares de seres humanos...
Hillman se puso en pie.
Sus puños se cerraron sobre los muslos.
Proyectó el maxilar inferior hacia adelante.
—Siempre pensé que algún día se descubriría.
—Ningún asesino escapa a sus crímenes.
—Deje ya de decir idioteces, señorita Page. Usted se está refiriendo a unos hechos que ocurrieron durante la guerra. ¿Lo va entendiendo? Yo era un soldado que debía cumplir órdenes.
—No sea cínico. Nadie le dijo que matase sin piedad.
—Tenía que tener mano dura. Los prisioneros de Ándersonville no se conformaron con su suerte, intentaron escapar, hicieron la huelga de hambre varias veces, se negaban a realizar los trabajos que les habían sido confiados...
—No trate de escudarse en esos tópicos, señor Hillman. Usted hizo todo el mal que pudo en Ándersonville, y en cuanto a los prisioneros, para usted sólo eran animales... La mayoría de ellos no recibía la comida indispensable para sostenerse sobre sus pies.
—Los alimentos tenían que ser racionados.
—Lo cual no era obstáculo para que usted especulase con los alimentos destinados a ellos... Usted saqueaba la intendencia en beneficio de su propio bolsillo. Fue así como hizo su dinero, dejando morir de hambre a los prisioneros o dándoles bazofia.
—Ya veo que habló mucho con Mike Benton...
—Mike Benton sólo dijo la verdad. ¿Cuántos crímenes tiene sobre su cabeza, señor Hillman?
—Cállese.
—Dicen que el destino siempre presenta su factura.
—Eso es una estupidez.
—Ahora tiene una oportunidad para rectificar mucho del mal que hizo... Mande a uno de sus hombres al valle del Edén. Ordene a sus forajidos que se retiren y que dejen en paz a los colonos.
—No voy a hacer tal cosa.
La joven inspiró profundamente.
—¿Lo hará si le prometo que nos marcharemos?
—Es demasiado tarde, Virginia.
—Imagino que habrán muerto algunos de mis compañeros, pero quiza todavía se puedan salvar muchas vidas... Recuerde que han venido familias enteras, hombre y mujeres que sólo tienen lo que llevan en sus galeras, unos cuantos enseres y a sus hijos.
—Se lo dije antes, señorita Page. Debieron marcharse a otra parte.
—Tiene un corazón tan duro como la roca. ¿No hay nada que lo pueda enternecer a usted?
Se oyó una cabalgada fuera.
Bill se acercó a la ventana mirando al exterior.
—Es Link, señor Scott —dijo Bill—. Debe de traer noticias del valle del Edén.
Todos quedaron expectantes. Tras unos segundos de espera, el capataz penetró en la estancia. Traía una sonrisa en los labios.
—Señor Scott, el valle del Edén sigue siendo suyo.
—¿Qué pasó, Link?
—Atacamos el campamento, matamos a un par de colonos y herimos a unos cuantos. Luego se rindieron.
—¿Se rindieron? —dijo Hillman, incrédulo.
—Sí, señor Scott. Izaron bandera blanca.
—Ya entiendo, murió Johnny Forrest y no quisieron continuar la lucha.
—No, señor Scott. Johnny Forrest no ha muerto.
—¿También se entregó?
—No estaba allí.
—¿Qué quiere, decir?
—Según me contó un viejo llamado Talft, el señor Forrest no estaba de acuerdo con la rendición. Tampoco lo estaba Benton, pero los dos acataron el deseo de la mayoría y se marcharon.
—¿Adonde?
—Johnny Forrest dijo que él y Benton se largaban a California y que quizás algún día volverían a encontrarse con usted.
Hillman lanzó una fuerte carcajada.
—¿Oyeron esto? El gran gun-man perdió todos los deseos de pelear conmigo... El hombre valiente, el tipo invencible se dio cuenta de que nada tenía que hacer contra Silver Scott, ¿o debo ser ya George Hillman para todos ustedes?
Virginia Page dio unos pasos hacia el ranchero.
—Ha ganado usted, señor Hillman.
—No debió dudarlo nunca.
—Sea comprensivo por una vez en su vida.
—¿Qué es lo que debo comprender?
—No haga más daño. Deje que nos marchemos.
—Quiero dar un escarmiento.
La joven hizo un gesto de asombro.
—Los colonos se rindieron, señor Hillman... Imagino que lo habrán hecho bajo ciertas condiciones.
—Oh, sí, créame, ya se me olvidaba. ¿Cuáles fueron las condiciones, Link?
—Ese viejo, Jeremy Talft, pidió que los dejásemos marchar. También dijo que se llevarían los dos muertos para darles sepultura lejos del valle del Edén. Prometió que no volverían.
—¿Y qué les dijiste tú, Link?
—Yo accedí —repuso el capataz y sonrió—. Naturalmente, para que estuviesen conformes... Entre los colonos hay una veintena de mujeres, jefe, y algunas son muy bonitas. Ya sabe, los muchachos...
—¡No siga, canalla! —exclamó Virginia. Se volvió bruscamente hacia Hillman—. Ya ha oído a su capataz. Mis compañeros se rindieron, pero hubo unas condiciones. El señor Talft prometió que nos marcharíamos. Es lo que haremos. Ya no tendrá que preocuparse más por nosotros.
—Nunca me preocuparon, señorita Page. En cuanto a irse tan pronto, ya no es necesario. Pueden quedarse un par de días.
—No nos quedaremos ni un segundo.
—Esta vez era una invitación, señorita Page. Ya ha oído a Link. Mis hombres quieren confraternizar con ustedes.
—¿Qué clase de tipejo es usted? Sé lo que significa en su boca la palabra confraternizar.
—Celebro que lo sepa, porque yo quiero confraternizar con usted.
—Antes me arrojaría al mar desde lo alto de un acantilado.
—Link, llévatela arriba y enciérrala en mi habitación.
La joven dio media vuelta y echó a correr hacia la puerta.
Philip Chamban trató de atraparla, pero ella le golpeó en la nariz.
El colono traidor lanzó un aullido y se desplomó en el suelo con la nariz partida, arrojando dos chorros de sangre.
Pero Virginia ya no fue más lejos, ya que el capataz la atrapó por el talle.
La joven le pegó un zarpazo en la cara.
Link lanzó un aullido porque las uñas le rasgaron la carne.
Virginia lo golpeó salvajemente; pero ya Link hizo uso de su fuerza y la atenazó.
—¿Es que no vas a poder con esa fierecilla, Link? —dijo Hillman.
Link soltó una bofetada a la joven.
Virginia se desplomó de rodillas en el suelo, gimiendo.
—Sí que podré, jefe, se lo aseguro —dijo el capataz.
La tomó del brazo y la levantó de un tirón.
—Si no quieres ir por las buenas, te juro que te llevaré arriba a golpes.
La joven le soltó un escupitajo a la cara.
Link la atrapó por el cuello.
—¿Quieres que te estrangule?
—No hagas eso, Link —dijo Hillman— Sácala de una vez de aquí. Hay ciertos espectáculos que me revuelven las tripas. Ya te he dicho que sólo quiero que la encierres.
—Vamos, muchacha —dijo Link, y salió con la joven de la habitación.
Philip Chamban trataba de contener la hemorragia de sus narices con el pañuelo.
—Señor Hillman —dijo—. Espero que tenga en cuenta el servicio que le acabo de hacer.
—Sí, Philip. Gracias a ti todo salió bien.
Hillman metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de a dólar, que arrojó a los pies de Chamban.
—Ahí tienes.
Philip miró incrédulo la moneda.
—¿Qué es esto?
—Tu dólar.
—¿Un dólar, señor Scott?
—Para que bebas un par de whiskys a mi salud... a quinientas millas de Centertown.
—No le comprendo, señor Scott.
—No quiero saber nada de ti.
—Pero señor Scott, está hablando con Philip Chamban, el hombre que le ha ayudado.
—Vete con tus amigos.
—¿Cómo puede decir eso, señor Scott? No puedo ir con ellos... Me matarían.
—Muy bien, vete a otro sitio.
—Ellos saben a estas horas que los traicioné. No puedo irme a ningún sitio... Quiero quedarme con usted... Seré un criado... ¿Re-
cuerda? No quiero apartarme de esta casa, ni siquiera ir al pueblo... Trabajaré todo el día en el rancho.
—Eso no puede ser, Philip.
—¿Por qué no, señor Scott?
—Porque cada vez que te viese me entrarían ganas de vomitar. Nunca me han gustado los traidores. ¡ Fuera!
Philip dio unos pasos y se dejó caer de rodillas.
—No haga eso, señor Scott. Deje que me quede aquí...
-—Fuera —dijo Scott y le pegó con la puntera del pie en la cara.
Hillman sacó el revólver e hizo un disparo.
Chamban estaba rodando por el suelo como una pelota y recibió la bala en la espalda.
Lanzó un estertor y se estremeció como un azogado.
Luego quedó inmóvil y una especie de silbido salió por entre sus dientes al escapar por entre ellos el último aire que contenían sus pulmones.
—Bill, saca esa basura de aquí.
Bill atrapó por los brazos el cadáver de Chamban y lo arrastró fuera de la sala.
Perla Day había sido testigo mudo de todo cuanto había pasado ante sus ojos.
Había tratado a muchos hombres sin escrúpulos, pero no conoció a nadie como Scott o Hillman. Era el ser más miserable del planeta. Ahora comprendía por qué no le había gustado, por qué echaba tanto de menos a Johnny Forrest.
No se quedaría allí ni un minuto más.
—Me voy, señor Scott.
—¿Adonde?
—Es usted un hombre muy ocupado y me temo que no podría dedicarme mucho tiempo, especialmente ahora que tiene en su casa a otra mujer, a esa Virginia Page.
—No te preocupes, nena, yo tengo tiempo para todo, para Virginia Page y para ti.
Perla sintió el deseo de aplastar la boca de aquel hombre.
—Preferiría marcharme, señor Scott.
—No puedes, nena. Ahora no, porque sabes demasiado.
—No comprendo.
—Acabas de informarte de que yo soy George Hillman, ese tipo al que llaman el verdugo de Andersonville.
—Oh, no se preocupe por eso —sonrió forzadamente Perla—. No se lo diré a nadie.
—Es sólo tu palabra.
—Yo siempre cumplo mis promesas.
—Y yo nunca me arriesgo innecesariamente.
Perla empezó a intuir lo que Scott le quería decir. La tendría en su rancho mientras a él le gustase y luego la meterla en una fosa.
Otro hombre dudaría antes de cometer un crimen, pero Hillman estaba acostumbrado a eso. Minutos antes, Virginia Page decía que Hillman había matado a centenares de personas en un campo de concentración de Andersonville.
Perla sintió miedo de morir. Al oír que Johnny Forrest se había largado a California se dijo que iría en busca de Johnny Forrest. Ella ahora sólo concebía la vida al lado de Johnny. Estaba cansada de ir de un lado para otro, y quizá Johnny Forrest también sintiese lo mismo que ella, y era posible que un día Johnny Forrest le pidiese que fuese su mujer.
—Por favor, señor Scott, déjeme ir... No tiene que temer nada de mí. Aprendí en la vida que a veces es muy conveniente callar...
De pronto llegó una voz desde la ventana.
—Nena, ¿por qué te humillas ante ese tipejo?
Hillman se revolvió como una centella, moviendo la mano hacia el revólver, pero no sacó al ver que Johnny Forrest tenía la mano cerca de la culata, aunque no hubiese desenfundado todavía.
—¡Johnny! —exclamó Perla.
Forrest cerró la ventana sin mirarla. Se había metido por allí sigilosamente.
—Me dijeron que se había largado, Forrest —graznó Hillman.
—Yo nunca abandono un trabajo. Por eso me busca mucha gente. Saben que soy un tipo de fiar.
Hillman sonrió naciendo una mueca.
—Me ha dado un buen susto, Johnny.
—Todavía está por recibir el mayor de todos.
—¿A qué se refiere?
—Lo voy a matar.
Hillman se pasó la lengua por los labios.
—No quiero pelear con usted, Johnny.
—Tiene que nacerlo, porque va a defender su vida.
—¿Cómo?
—Ya lo ha oído. Perla va a contar hasta tres. Entonces «sacaré».
—¿Qué pasará si yo no lo hago?
—Me importará un rábano. Lo mataré como a un perro. Pude hacerlo antes, disparar por la espalda y le aseguro que no hubiese tenido ningún remordimiento... Pero quise que viese la muerte de cerca.
—Tiene mucha seguridad en que me va a matar, Johnny.
—Se lo juro... Anda, nena, empieza a contar ya. ,
—Uno...Dos...
Hillman tiró del revólver antes de que Perla hubiese terminado la cuenta.
De la mano de Forrest brotó un fogonazo.
Hillman recibió una bala en el pecho antes de que hubiese logrado sacar. Se tambaleó, pero no llegó a caer.
Johnny apretó otra vez el gatillo. . Hillman recibió la segunda bala en las tripas. Tropezó con el diván y cayó de rodillas.
Miró con ojos desorbitados a Johnny, mientras hacía rechinar los dientes.
Por fin logró sacar el revólver.
Forrest le envió la tercera bala.
El proyectil destrozó la cabeza de Hillman, empujándolo contra la alfombra.
La puerta se abrió de golpe y Link apareció con el revólver en la mano.
Pero Johnny envió otras dos balas contra el capataz y éste dio una voltereta en el aire y aplastó la cara contra el suelo.
Hubo un silencio en la casa.
—Johnny, hemos de huir—dijo Perla.
—No es necesario. Mike Benton logró convencer al sheriff. Están fuera con unos cuantos hombres, manteniendo a raya a los tipos de Hillman.
—Oh, Johnny, eres maravilloso.
Perla llegó junto a Forrest, le echó los brazos al cuello y le besó en la boca.
Johnny apartó la cara y dijo:
—¿Dónde está Virginia?
La joven enarcó las cejas.
—Arriba.
—¿Le hicieron algún daño?
—Sólo recibió algunos golpes.
Johnny se apartó de Perla.
Por primera vez desde que conoció a Johnny, la rubia se dio cuenta de que aquel hombre no era para ella.
—¿Te gusta Virginia, Johnny?
—Sí, creo que sí.
—Y le vas a pedir que sea tu esposa.
—Quizá me anime a pedírselo. ¿Qué vas a hacer tú, Perla?
—Oh, yo... ¿no te lo dije...? Un empresario de San Francisco me invitó a que fuese allí... Necesita una primera figura para su teatro. Me ofrece un gran sueldo y hasta un porcentaje en los beneficios.
—Me alegro mucho, Perla.
—Imagino que tú y Virginia os quedaréis aquí.
—Si ella quiere casarse conmigo, ya le he echado el ojo a un trozo del valle del Edén.
Perla sonrió otra vez. Le costaba mucho trabajo hacerlo.
—Quiero que seas muy feliz...
—Gracias, Perla.
Johnny se acercó a la joven y la besó suavemente en los labios.
Luego ella salió de la habitación.
Cuando el eco de los pasos de Perla se hubo perdido a lo lejos, Johnny Forrest fue en busca de Virginia.
Según consta en el Registro del juez Smoller, de Centertown (Texas), John Forrest y Virginia Page celebraron su matrimonio en aquella localidad, y tuvieron cuatro hijos.
Perla Day se convirtió en una famosa figura del music-hall en San Francisco y, cuando ya había cumplido los treinta y siete años, se casó con Mark Albrestein, uno de los más ricos banqueros de la ciudad del Pacífico.
Mike Benton se estableció en Oregón y, dueño de un gran aserradero, se casó con una de sus empleadas, de la que tuvo numerosa descendencia, dieciséis hijos.
FIN