29
Circulaban mil y un rumores. Cada uno de ellos sabía más que
su vecino, conocía parte del plan secreto del arquitecto, describía
el futuro edificio y los misteriosos ritos que se practicaban en el
interior del recinto. No había un solo curioso que no conociera los
designios de Salomón, ni un solo paseante que no fuera amigo de un
discípulo de maestre Hiram que le había revelado las claves de
numerosos enigmas. Olvidaban que la Pascua celebraba la hazaña de
Moisés al arrancar su pueblo de la persecución y sacarlo de Egipto.
Ya no pensaban en la presencia del Ángel exterminador que amenazaba
a los impíos. ¿Acaso el país entero no se identificaba con un
templo invisible todavía, el más bello y grandioso que un rey había
concebido nunca?
Las plegarias ascendieron a Yahvé. Los corderos fueron
degollados, su sangre salpicó las puertas de las casas, hedores de
carne quemada llenaron la capital. «Bendito sea, por su bondad, el
nombre del Señor», cantaron los creyentes durante el banquete, «que
la gloria sea Suya y no nuestra».
La reina Nagsara, débil todavía, sólo asistió al inicio de
las ceremonias. Cuanto más avanzaban, menos alegría
reinaba.
Una horrible noticia había corrido con la rapidez del lebrel
de Egipto: maestre Hiram renunciaba a construir el templo de Dios.
De hecho, Salomón presidía solo la fiesta cuando todos esperaban
ver a su lado al arquitecto. Se buscaba a Hiram por todas partes.
Nadie le había visto, cuando, durante la Pascua, la obra estaba
cerrada. Los obreros confirmaron que no se ocultaba en el taller
del Trazo.
La radiante cara del sumo sacerdote, a quien el rey honró de
acuerdo con la costumbre, confirmó los peores temores. Pueblo bajo
y nobles conocían el odio que Sadoq sentía contra maestre Hiram.
Sin duda había conseguido que se fuera. Sin querer reconocer su
derrota, Salomón la disimulaba con el silencio. Los empleados en el
trabajo forzoso serían despedidos uno tras otro, los artesanos
regresarían a sus provincias, dentro de unos meses desmontarían la
empalizada o dejarían que se pudriera sin tocarla. La roca, en su
desnudez, seguiría burlándose de Jerusalén.
Cuando las copas de libación circularon, pasando de mano en
mano, no cabía ya duda: maestre Hiram había abandonado la obra,
cediendo ante las amenazas de los sacerdotes. Sin duda había
regresado a Tiro.
Los profetas, al predecir que ningún monarca modificaría la
ciudad de David, habían acertado.
El antiguo triunfaba.
Hiram, avanzando por un campo blanqueado por la cosecha,
probó una espiga de cebada ya madura. Cerca de allí, los campesinos
manejaban sus hoces cuyas dentadas hojas segaban los altos tallos.
Los agavilladores ataban los haces, abandonando aquellos que iban a
recoger los pobres cuyo dominio se limitaba a los
sembrados.
Anup trotaba ante Hiram, venteando el luminoso aire de la
primavera. Al extremo del campo, una era pacientemente apisonada
por los bueyes recibía las primeras espigas. Dispuesta sobre un
promontorio expuesto a los vientos, era visible desde lejos.
Algunos campesinos preparaban el trillo provisto de puntas que les
serviría para desgranar, dejando tras su paso una dorada masa de
granos, pacas y paja. Los aventadores aguzaban las puntas de sus
horquillas antes de lanzar la mezcla al aire, confiando a la brisa
la tarea de selección. La paja volaría a lo lejos, en la era se
amontonaría el grano purificado por el espíritu del viento. Los
granjeros lo almacenarían bajo sus techos, al abrigo de lluvias y
ladrones, de bestias o merodeadores.
Precedido por su perro, el maestro de obras dejó atrás la era
donde los días eran siempre iguales. Cruzó el jardín, lleno de
flores silvestres, ante el umbral de la casita donde vivía desde
hacía varios días. En el sótano excavado junto a la vivienda, tomó
un odre de agua fresca y vino. Luego, en un horno al aire libre,
asó unos granos de trigo, preparó pasteles de flor de harina
perfumados con comino y buñuelos de miel. Anup bebió y comió
vorazmente. Hiram se sentó bajo la higuera para saborear su
condumio.
En Jerusalén se le hacían las peores acusaciones. ¿No era un
cobarde y un fugitivo? ¿Acaso no había traicionado a Salomón? No
aguantaba el desprecio de los abandonados obreros, cruelmente
decepcionados por aquel a quien habían considerado un padre? La
veneración que habían sentido por el maestro de obras se
transformaba en asco. Su fama se apagaba para
siempre.
Anup ladró, avisando a Hiram de la llegada de un chamarilero
que tiraba de un asno cargado de alfombras, túnicas y vajillas.
Casi calvo, con los miembros muy delgados y el habla ronca, el
vendedor ambulante iba de aldea en aldea.
–¿Qué os hace falta, señor?
–Sigue tu camino -dijo Hiram.
El chamarilero tenía buen ojo. Si aquel hombre no era un
cliente, necesitaba al menos sus habilidades.
–¡Soy también barbero, el mejor de Israel! Corto los
cabellos, los perfumo y recorto la barba. Por lo que a vos
respecta, señor, he llegado a tiempo. Mañana no pareceríais ya un
ser humano.
Hiram sonrió y se puso en manos del barbero.
–¿Vivís solo aquí?
–El silencio es mi único amigo -repuso
Hiram.
El barbero, para quien la conversación era, sin embargo, la
golosina preferida, contuvo su lengua. Advirtió en aquel hombre
tranquilo una fuerza peligrosa que mejor era no despertar. Se
concentró, pues, en su trabajo.
–Hace mucho tiempo que no voy a Jerusalén -dijo Hiram-. ¿Qué
ocurre en la capital?
–¡Un terrible escándalo! El arquitecto del templo ha
abandonado la obra. Ha regresado a Tiro, su patria de origen, pues
es incapaz de trazar unos planos que se adecuen a los deseos de
Salomón. El rey ha renunciado a sus proyectos. Los sacerdotes están
contentos y son más poderosos que ayer. Salomón es sólo un
prisionero entre sus manos.
–¿Qué piensas tú de Hiram?
–Es un extranjero: el destino de Israel no le importa. Y
además, ¿de qué serviría un nuevo templo?
Cuando el sol se estaba poniendo y un nuevo día nacía con la
aparición de las estrellas, Hiram dirigió una plegaria de Egipto a
la luz que nimbaba la santidad de la noche. Encendió una lámpara de
aceite cuyo fulgor anaranjado respondió a otras claridades, que
nacían de casa en casa y formaban una inmensa cadena, vencedora de
las tinieblas. Sentado en la terraza de su provisional vivienda, el
arquitecto contempló la Polar por la que pasaba el eje del mundo, a
cuyo alrededor giraban los infatigables planetas. De la tierra
caliente ascendía un aroma a tomillo y flores silvestres, poblando
la paz que se vestía con el lapislázuli de un cielo inmenso. ¡Qué
amargura debía de sentir Jerusalén, creyéndose engañada por un
maestro de obras infiel!
Hiram degustaba la sublime quietud de un crepúsculo al que,
sin embargo, faltaba el brillo de las aguas del Nilo, la majestad
de los templos erigidos por los antepasados, el misterio del
desierto donde nacían las purificadas líneas de los futuros
monumentos. La tentación de una verdadera fuga oprimió el alma de
Hiram. Era la serena riqueza de aquellos monumentos lo que deseaba,
y no la encarnizada lucha que se había iniciado en la ciudad de
Salomón. Dejar sus útiles, olvidar el plan de la obra, emprender el
camino que conducía a Egipto, la tierra amada por los
dioses…
Hiram cruzó un brazo de agua en el que se había construido
una pequeña presa. Inspirándose en los métodos inventados por los
faraones, los campesinos hebreos habían implantado una red de
canales de riego eficaces contra la sequía. Allí, en la frontera de
Samaría, al norte de Jerusalén, en la confluencia del Yabboq y el
Jordán, el arquitecto había hallado lo que había venido a buscar.
La misión confiada por Salomón debía realizarse en el más absoluto
secreto. Por lo tanto, el maestro de obras, saliendo a pie durante
la noche, sólo se había llevado su perro.
Los sacerdotes celebraban la huida de Hiram. Aquella ilusoria
victoria calmaba su rabia y debilitaba su vigilancia. Salomón
prefería no chocar frontalmente con Sadoq. El plan de obra de Hiram
había llegado a uno de sus más delicados puntos y el rey le había
pedido que actuara con la mayor discreción para que ningún manejo
de la casta eclesiástica pudiera impedir su
acción.
El caótico terreno que Hiram examinaba ocultaba una mina de
cobre mencionada por viejos textos que habían escrito los
geógrafos. Ofrecía, sobre todo, un lugar perfecto para fundir el
bronce. La arcilla proporcionaría excelentes moldes. Los obreros
dispondrían de toda el agua que quisieran. El viento bastaría para
el tiro de sus pequeños hornos, cuyo uso estaría reservado a
artesanos especializados. El bronce correría por canales de arena,
bajo los cadenciosas golpes de los martillos. ¿Quién sino Hathor,
dama de la turquesa, enseñaba el arte de los
fundidores?
Pero el maestro de obras se enfrentaba a una dificultad: el
terreno pertenecía a un campesino cuya esposa era hija de un
sacerdote de la tribu de Sadoq. Una intervención autoritaria por
parte del rey hubiera producido la ira del gran sacerdote y su
recurso al tribunal, lo que habría retrasado la buena marcha de los
trabajos. Hiram se había comprometido, pues, a concluir el asunto
por medio de una compra con todos los requisitos.
El campesino estaba labrando un pedazo de tierra. El olor de
los terrones, de pesado y tranquilizador perfume, encantaba su
nariz. Cuando vio a Hiram, dejó de trabajar.
El maestro de obras depositó en una piedra plana una bolsa
con varios siclos de plata y un contrato. La suma era muy superior
al valor del terreno.
El campesino, sin precipitarse, se dirigió a su granja y
regresó con una balanza de fiel y unas pesas de basalto. Un objeto
precioso que le permitía efectuar con toda seguridad las
transacciones más arduas. Leyó el contrato, redactado en sencillos
términos, y pesó las monedas de plata, verificando su validez.
Satisfecho, se quitó las sandalias y las tendió al comprador. En
adelante, no seguiría hollando como propietario la tierra que le
ofrecía una inesperada riqueza.
El campesino desapareció. No se había pronunciado ni una sola
palabra. Hiram acababa de adquirir el lugar donde se instalarían
las fundiciones del templo.
El maestro de obras realizaba numerosas idas y venidas entre
las fundiciones a orillas del Jordán y las canteras próximas a
Jerusalén. Los bloques que debían desprenderse eran señalados con
un signo de cantero egipcio, cercano a la cruz ansada. Hiram había
enseñado a los aprendices cómo extraer bloques excavando a su
alrededor dos surcos lo bastante amplios y profundos para hundir en
ellos cuñas de madera dispuestas a intervalos regulares. Lo
esencial era elegir la capa de la que dependería la solidez de la
construcción. Canteros y talladores de piedra, tras haber
maltratado el oficio y estropeado algunos útiles, trabajaban con
mano cada vez más segura. Extraían las piedras capa a capa,
tallando los bloques sin provocar fragmentaciones.
Cuando se irguieron las primeras columnas de cobre y
calcáreo, Hiram supo que sus aprendices habían asimilado los
preceptos elementales del arte de construir. Convocó, pues, a los
mejores en el taller del Trazo, donde les inició en la ciencia de
los compañeros que les permitiría levantar muros y repartir en
ellos, con armonía, los bloques correctamente tallados. Vistiendo
un delantal de cuero blanco, cuidadosamente limpiado al final de
cada jornada de trabajo, los adeptos juraron no revelar nada a los
aprendices ni a los profanos. Convirtiéndose en depositarios de una
antigua sabiduría, la de transformar los planos en volúmenes,
comenzaban a reinar sobre la materia en cuyo corazón se ocultaba el
espíritu. En la sala de las pruebas, siempre sumida en la penumbra,
Hiram trazó un doble cuadrado. Unió dos de sus ángulos por medio de
una diagonal. Así manifestaba el espacio donde se inscribía la
proporción divina, aquel Número surgido del oro que los arquitectos
egipcios consideraban el más inmenso de los tesoros. Ante los
maravillados ojos de los nuevos compañeros, Hiram desplegó los
mundos del cubo, de los poliedros, de la espiral, de la estrella de
los sabios cuyas puntas llameaban y que indicaba el camino al
viajero perdido en las tinieblas. Les enseñó cómo resolver la
cuadratura del círculo, percibir la ley de las proporciones sin
cálculo, manejar el tendel de trece nudos, dándole a veces la forma
de una escuadra y otras la de un compás. Les transmitió el
conocimiento de las eternas formas de la vida, inscritas en el
universo y que ellos integrarían en el cuerpo del templo para
asegurarle un armonioso crecimiento.
Al cabo de cinco días y cinco noches de enseñanza, los
compañeros estaban llenos de un saber que superaba su
entendimiento, pero sentían hacia maestre Hiram un agradecimiento
que no podía expresarse con palabra alguna. La fraternidad que les
unía a él tenía el fulgor de un sol de estío.
El arquitecto avanzaba paso a paso por el camino. Desarrollar
las obras, construir los hombres, preparar el nacimiento del
edificio eran etapas del plan de obra cuyo dominio debía mantener
en cualquier circunstancia. Deseaba no haberse equivocado otorgando
su confianza a los compañeros. Pero ¿quién podía presumir de
conocer el corazón de los hombres tan profundamente como el de las
piedras?
Los jornaleros alistados en el trabajo forzoso recibían su
paga al final de cada semana de trabajo. No sucedía lo mismo con
los compañeros y los aprendices, gratificados con un salario en la
fiesta de la nueva luna, en el interior del recinto, ante la
cerrada puerta del taller del Trazo. Los aprendices formaban una
primera columna silenciosa, los compañeros la segunda. Uno a uno,
se presentaban ante Hiram y murmuraban a su oído la contraseña
correspondiente a su grado. El maestro de obras la cambiaba varias
veces al mes, desalentando así cualquier tentativa de fraude. Los
pagaba con monedas de oro y de plata sacadas de los cofres que la
guardia personal de Salomón depositaba en la obra.
Hiram quería realizar personalmente esta tarea, para que no
se cometieran injusticias ni exacciones. En efecto, cada miembro de
la cofradía recibía una suma distinta, correspondiente a la calidad
y a la intensidad del trabajo realizado durante una luna. Quien se
sintiera perjudicado tenía derecho a protestar ante el
arquitecto.
Cuando esa ceremonia terminaba, Hiram, con una antorcha en la
mano, descendía hasta lo más oscuro de la cantera. Allí estaba
tallando, personalmente, una sala subterránea en el interior de la
roca. Trabajando hasta el agotamiento, no permitía a nadie entrar
en aquel lugar secreto cuyo destino sólo él
conocía.
¿Cuándo podría utilizarla?
Nagsara se puso un vestido de un amarillo pálido, adamado con
un cinturón dorado que ponía de relieve la finura de su talle. Se
había pintado de un suave naranja las uñas de las manos. Calzaba
sandalias de cuero blanco, de elegantes tiras, y con la suela de
corteza de palmera. Del vestido pendían cintas de seda. La soberana
llevaba en las muñecas brazaletes de oro y en los dedos anillos de
plata maciza.
Así ataviada, la reina de Israel salió de palacio a mediodía.
Los servidores se acercaron corriendo ofreciéndole una silla de
manos que Nagsara rechazó. Apartó a los guardias responsables de su
seguridad, exigiendo permanecer sola.
El sol la deslumbró. Avanzaba sin prisas por el pendiente
camino que llegaba a la barrera que impedía el acceso a la amplia
vía que llevaba a la roca, reservada para el transporte de
materiales. En aquel día de sabbat, nadie trabajaba. Un aprendiz de
escultor y un soldado designado por Banaias, sentados junto a un
bloque de calcáreo, impedían que nadie pasara.
–Apartaos -ordenó Nagsara.
El soldado y el obrero se levantaron. El primero había
reconocido a la reina.
–Perdónenos Vuestra Majestad… Es imposible.
–¿Deseáis morir por haber injuriado a vuestra
soberana?
El aprendiz se marchó corriendo. El militar cedió ante la
decisión de Nagsara. ¿Cómo las consignas dadas por Salomón podían
aplicarse a su esposa? Nagsara descubrió la vasta plataforma
enrasada. La roca había aceptado aquella primera domesticación.
Pero no había rastros de cimiento. Sólo la piedra desnuda,
aplastada por la luz. ¿El arquitecto tenía realmente la intención
de construir un templo? ¿No estaría engañando a Salomón,
anunciándole maravillas que era incapaz de realizar? Había colmado
el barranco, ciertamente, pero aquello estaba al alcance de un
hábil capataz. La duda heló el corazón de la joven. ¿No estaría su
marido metiéndose en un callejón sin salida, cegado por una vanidad
a la que creía voluntad divina? No importaba, Salomón actuaría
según sus deseos. Los de Nagsara no se orientaban al santuario de
Yahvé Sólo deseaba la felicidad del rey, que su radiante rostro
iluminara el tranquilo curso de los años que ella pasaría a su
lado
Una mujer de Egipto, instruida por los magos, no permanecía
pasiva ante un destino que la contrariaba Cambiaría su naturaleza
Aceptar la fatalidad hubiera sido estúpido y cobarde Nagsara debía
asfixiar aquel templo antes de que naciera, apartar a Salomón de
aquella obsesión y recuperarlo para si Con el juego de su cuerpo y
el fervor de sus pasiones, sabría retenerle
Avanzando hasta el extremo de la roca, del lado opuesto a la
ciudad de David, Nagsara contempló, a su derecha, el valle del
Cedrón y, en lontananza, las llanuras de Samaría La belleza de la
primavera de Israel le hizo añorar la de Egipto En aquella época,
la joven princesa solía pasear en barca por los canales de Tanis,
flanqueados de tamariscos Ella misma manejaba el remo y se divertía
persiguiendo las familias de patos Por la noche, en los pabellones
erigidos en los islotes, escuchaba los conciertos de flauta y arpa
que daban los músicos de la corte.
Aquí, en esta silvestre soledad, la música de la naturaleza
sonaba con rudeza Israel era un país demasiado joven, carecía de
aquella madurez que confería una sabiduría arrugada por los siglos
Los hebreos poseían el ardor de un pueblo inexperto, ignorando
todavía la serena actitud de los viejos escribas de redondeado
vientre, que desplegaban sobre sus rodillas los papiros donde
vivían inmortales palabras El fracaso de la obra de Hiram le
enseñaría humildad
Un bloque que sobresalía claramente por encima del vacío,
llamó la atención de la reina Llevaba una marca de cantero parecida
al signo de la cruz ansada Un obrero que había estado en Egipto,
sin duda En aquel lugar habría podido esperarse, más bien, el signo
de Salomón, los dos triángulos entrecruzados que aseguraban la
perennidad de una obra Solo las cofradías conocían su propio
lenguaje Pero carecería de fuerza si se oponía a los hechizos de
una reina
Nagsara se quitó brazaletes y anillos Los depositó en
circulo, ante ella Luego desató sus sandalias y se desciñó el
cinturón, formando una segunda circunferencia que englobaba la
primera Arrodillándose, abrió sus brazos y dirigió una invocación a
los vientos de los cuatro puntos del espacio, para que
desintegraran la roca y la condenaran a permanecer estéril Como
ofrenda, lanzó las joyas al vacío Para sellar el hechizo
pronunciado, anudó lazos y cinturones, creando una cuerda que unía
su pensamiento a la diosa Sekhmet
Vana hazaña si Salomón permanecía lejos de ella Nagsara
conocía el precio de su acto Entregaba varios años de existencia a
la terrorífica leona, a Sekhmet, ávida de sangre Pero ¿podía una
anciana atraer el amor de Salomón? ¿No era mejor una vida breve y
ardiente, consumida por el fuego de un amor
enloquecido?
Nagsara se quitó su vestido amarillo. Lo tendió sobre la
cuerda de los sortilegios. Desnuda, abandonada al sol, sólo debía
ya derramar su sangre
Sus dedos acariciaron el puñal con empuñadura de plata
proveniente del tesoro de Tanis Había pensado utilizarlo para
defenderse de los asaltos de un rey horrible al que habría
detestado Y ahora se convertía en instrumento de amor, en trazo de
luz ensangrentada
Nagsara no soportaba ya llevar escrito en sus carnes el
nombre de Hiram Atravesándolo con una hoja, transformando las
letras en lagrimas rojas, se liberaria del maleficio que impedía a
Salomón amarla
Golpeo
El puñal pareció negarse La hoja resbalo sobre la piel,
trazando un ardiente surco Una niebla ocre turbo la visión de la
reina
Escucho su nombre Alguien, al otro extremo de la roca, estaba
llamándola Alguien suplicaba que no se matara
Tenia tiempo todavía de ser la víctima a la que Salomón
amaría tiernamente, pero temblaba La niebla se hacía mas densa Una
mano tomo su muñeca y la forzó a soltar el arma
Hiram recogió el vestido amarillo y cubrió a Nagsara Con el
pie, lanzó la cuerda al abismo
–No -protestó débilmente la reina- No tenéis
derecho
–Nadie impedirá el nacimiento del templo Sólo la voluntad
celeste podría ser mas fuerte que la mía Destruiré los
maleficios
La reina inclino hacia atrás su cuello, absorbiendo de nuevo
una vida que, antaño, huía de ella
–¿Quién sois, maestre Hiram? ¿Por que grabáis un signo
egipcio en las piedras que cimentaran el templo?
–No hubierais tenido que ver esta marca,
Majestad
–¿No debe un arquitecto afrontar la realidad? Y si fuerais un
traidor, si en ganarais a Salomón
–Venid, Majestad, estas pruebas os han
agotado
–¿Os negáis a contestar?
–No me importa lo que piensen de mí
La sangre empapaba la fina tela amarilla La niebla que
oscurecía la vista de la joven se hacía más densa Ya no veía a
Hiram El abismo estaba tan próximo, era tan atractivo Recurriendo a
las ultimas fuerzas de su cuerpo, Nagsara sólo debía dar unos pasos
para olvidar cualquier angustia
–Sois egipcia -recordó el maestro de obras- Os está prohibido
daros muerte Actuando así, destruiríais vuestra alma y perderíais
para siempre el amor de Salomón
–¿Cómo, cómo os atrevéis?
Hiram sostuvo a la reina, ayudándole a
caminar
–Debemos curar vuestra herida, Majestad.
El contacto con aquel hombre de majestuosa fuerza la turbó Su
malestar desapareció El sol volvía a lucir
–Quiero saber, maestro de obras, quiero saber por
qué
–Somos juguetes de lo invisible. Lo demás es sólo
silencio.
Hiram acompañó a Nagsara a palacio. Una extraña paz la había
invadido. El ardor de la herida había cesado. Pero el misterio
permanecía, insoportable. El arquitecto le pareció próximo y lejano
a la vez, tierno e insensible. ¿De qué magia era
hijo?
–Os lo repito, Majestad -insistía Sadoq-. Maestre Hiram se
está convirtiendo en un personaje peligroso. Sin que lo supierais,
se atribuyó el control militar de los obreros.
–¿Los trabajos forzosos no son responsabilidad de
Jeroboam?
El sumo sacerdote se hizo mordaz.
–¡Una ilusión más! Incluso entre los jornaleros, el prestigio
de vuestro arquitecto es inmenso. Obedecen a Jeroboam pero admiran
a Hiram. ¿Ignoráis acaso que ha creado su propia comunidad,
compuesta por aprendices y compañeros que le son tan sumisos como
esclavos? Vos mismo, Majestad, aceptasteis que la obra del templo
estuviera sometida a su propia ley.
–¿Es un reproche, Sadoq?
Elihap dejó de tomar notas de la entrevista. Aprobaba las
advertencias de Sadoq pero temía que sus palabras hubieran sido
demasiado prematuras.
El sumo sacerdote bajó el tono.
–Maestre Hiram extiende su poder día tras día. Mañana
gobernará un ejército más numeroso que el de
Banaias.
El general inclinó la cabeza. Su aspecto desabrido revelaba
su mal humor.
–Un ejercito pacífico -precisó Salomón
–Podemos dudarlo, Majestad Están armados con instrumentos
que, muchos de ellos, han aprendido a manejar con destreza Si su
dueño decidiera fomentar una rebelión Hemos evaluado mal la
influencia del tal Hiram ¿No será hoy el hombre mas poderoso de
Israel7
–¡Injurias al rey, sumo sacerdote!
Sadoq planto cara
–¿Por que no vigilasteis mejor a ese arquitecto extranjero?
¿Por qué le concedisteis tantos privilegios? Hablo por el bien de
Israel y de su soberano ¿No es el prestigio de Hiram una auténtica
injuria9
–El sumo sacerdote tiene razón -mascullo Banaias- Ese tirio
no me gusta
Elihap seguía callando Pero Salomón le conocía bastante como
para saber que su silencio se añadía a las reticencias de los otros
dos miembros del consejo
–Tenéis que actuar -insistió Sadoq- Jeroboam seria un
excelente arquitecto
–Sólo ha construido establos y
fortificaciones
–Es un servidor fiel cuyo nombramiento seria aprobado por el
consejo
Una oscura pasión abrasaba a Sadoq Pero sus argumentos no
carecían de valor Salomón admitía que su entusiasmo le había
ocultado ciertos peligros Tal vez había evaluado mal la ambición de
maestre Hiram, su deseo de sujetar, por su mera función, las
riendas de la economía israelita Tal vez había albergado en su seno
un dragón que se disponía a devorarle
Viendo que el rey reflexionaba, Sadoq sintió una profunda
satisfacción Había llevado a cabo un juego peligroso, pero esperaba
una solución satisfactoria Puesto que seguía influyendo en Salomón,
¿no podría impedir la edificación del templo9
–El consejo de la Corona no gobierna Israel -dijo por fin
Salomón- Su papel es formular propuestas Al rey le toca aceptarlas
o rechazarlas Por lo que se refiere a maestre Hiram, seguirá siendo
arquitecto del templo, y sólo depende de mí
Salomón pasó la noche pensando y sin visitar a Nagsara La
reina, recuperada de su herida, sentía una languidez que sólo podía
curar la presencia del rey Sensible a su frágil belleza, éste
aceptaba el tibio abrigo de sus brazos y el ardor de sus besos Tras
la tormentosa reunión en la que había desautorizado a sus
consejeros, los placeres del amor le parecían insípidos y vanos Se
había retirado, pues, a la alcoba mortuoria de David, donde nadie
había entrado desde su desaparición
Salomón había olvidado el modesto lecho, los toscos muros, el
perfume de la desesperación Los propios rasgos de su padre
desaparecían en la espesa sombra de la muerte Pero ¿no era aquél el
lugar donde se encontraba con el alma del monarca a quien Dios
había impedido llevar a cabo la Obra? ¿No debía pedirle ayuda en el
más allá?
Maestre Hiram no era un hermano ni un amigo No se comportaba
tampoco como un servidor, sino como el organizador de una cofradía
que absorbía las fuerzas vivas de Israel y amenazaba con
utilizarlas en beneficio propio ¿Quien, sino un reyezuelo, habría
aceptado que su trono se agrietara de ese modo9 Sadoq, pese a su
odio, razonaba bien ¿No habría renunciado David a construir el
templo previendo una inevitable toma del poder por una horda de
obreros que, conducidos por hábiles cabecillas, tomarían conciencia
de su poder9 El nacimiento del edificio estaba, sin embargo,
vinculado, a un cambio en Israel, a la existencia de una inmensa
obraren la que cada hebreo se implicara
¿El camino elegido por David no era el de la prudencia? ¿No
debía Salomón limitarse a reinar sobre el presente, desdeñando el
porvenir, preservar la tradición en vez de trastornar lo ya
adquirido? Qué preciosa le hubiera sido la presencia de un padre y
de un consejero Sólo quedaba ya la muerta sombra de una habitación
muda, que albergaba los rastros de la agonía
Salomón se puso en manos de Dios Rogó con la inquietud de un
hijo extraviado en busca de su morada, con la desesperación de un
mendigo ante el que se cierran todas las puertas
Poco antes del alba, cuando las colinas se teñían de naranja
y violeta, Dios hablo a Salomón
Le prometió una señal decisiva El primer ser con el que se
encontrara le daría la esperada respuesta Entonces sabría si debía
o no abandonar la edificación del templo
El rey de Israel salió de la alcoba fúnebre y recorrió los
pasillos desiertos y fríos del antiguo palacio Impaciente por
conocer el mensaje del señor de las nubes, no sufría por la falta
de sol ¿Sería hombre, animal, lluvia o viento, aquel primer ser9
¿Tendría que interrogar una piedra o el polvo del camino, que
dirigirse a un mudo o a un pájaro9 Un irresistible impulso obligó a
Salomón a abandonar aquellos lugares Pasando entre los dos guardias
apostados a uno y otro lado de la escalera que llevaba al atrio,
descubrió una silueta que abandonaba las últimas tinieblas y
caminaba hacia la mansión real
Con los brazos extendidos ante él, el caminante llevaba un
cofre que ocultaba su rostro
Él era el enviado de Yahvé
Salomón corrió a su encuentro
El hombre se detuvo en medio del atrio y dejó el cofre.
Salomón le reconoció, pese a la penumbra que ocultaba sus
rasgos
–Maestre Hiram.
–Solicito audiencia, Majestad.
–¿A estas horas?
–Acabo de terminar el plano de los edificios que cubrirán la
roca. Mostrároslo no admite dilación. El arquitecto abrió el cofre
y sacó un papiro de unos cincuenta metros de largo, desenrollándolo
en el atrio, Actuaba con precaución para que las hojas cosidas unas
a otras se extendieran sin hacer dobleces.
La luz del amanecer crecía con los gestos del maestro de
obras. Iluminó un detallado plano. En el interior de un vasto
recinto rectangular, cuyos largos costados no eran paralelos, se
habían previsto los emplazamientos de un palacio, una sala del
trono, una sala de columnas, un tesoro y un gran templo. Cada línea
tenía cotas que indicaban una proporción. Cada parte del plano
estaba unida a los demás dispositivos arquitectónicos con trazos
que formaban una gigantesca estrella.
Salomón sintió una armonía clara y estable a la vez, la de un
ser humano cuya alma hubiera contemplado antes de que tomara la
forma de un cuerpo. El dibujo no podía compararse a un simple
diseño. Latía en él un corazón geométrico, indiferente a las
vicisitudes humanas.
Dios le había contestado.
Durante más de una hora, hasta que el primer sol dispensó
generosamente sus rayos, Salomón contempló el plano de la obra. Lo
leyó con los ojos de un monarca, convirtió los trazos en piedra,
imaginó el volumen. ¿En verdad la mano que había creado aquel
esplendor era sólo la de un hombre? ¿Maestre Hiram no habría sido
inspirado por el Único, aunque no creyera en Él?
El arquitecto no dio explicación alguna. Salomón no se rebajó
a pedírsela. Le convocó en palacio a comienzos de la primera
vela.
Hiram llegó con retraso. La limpieza de los útiles y la
inspección de la obra habían exigido su presencia. Salomón no tuvo
en cuenta la afrenta. Su huésped rechazó alimento y
bebida.
–Vuestro plan me satisface. Llevadlo adelante. ¿Dónde pensáis
conservar el precioso documento?
–En el taller del Trazo.
–Esa choza no conviene ya a vuestra dignidad. En adelante, os
alojaréis en una de las alas del palacio. El plano de la obra
estará seguro en el tesoro real.
–Me niego.
–¿Por qué?
–Lo que se refiere a la obra debe permanecer en la obra. Las
comodidades de que dispongo me bastan.
Salomón se veía desafiado en su propia morada. El plano de la
obra era prodigioso, pero su autor adquiría una magnitud que no se
adecuaba a su primera función. La actitud de maestre Hiram
corroboraba las suposiciones del sumo sacerdote.
–Como queráis -cedió Salomón.
En una aldea perdida en las montañas de Efraím, los jefes de
las tribus de Manases y Efraím, varios religiosos tradicionalistas
amigos del sumo sacerdote depuesto, Abiatar, y algunos jefes de
milicias campesinas escuchaban el discurso de
Jeroboam.
El gigante pelirrojo a quien Salomón había confiado el
cuidado de organizar los trabajos forzosos, hablaba con pasión a
una concurrencia atenta, oculta en la cima de una colina rocosa
custodiada por vigías. El regalo de Jeroboam había impresionado a
sus huéspedes: dos becerros de oro que recordaban las famosas
fiestas durante las cuales los hebreos, lejos de Yahvé, se habían
entregado a placeres prohibidos.
–¿Deseas abandonar el culto del dios único? – preguntó un
sacerdote.
–Puesto que esa injusta potencia favorece los designios de un
rey loco, ¿por qué seguir adorándola? – repuso Jeroboam-. Yahvé,
antaño, nos guiaba a la guerra. Hoy, nuestro pueblo es cobarde y
débil. El verdadero Yahvé no necesita un templo suntuoso. Le basta
el Arca de la alianza. Es nómada, como vosotros y yo, ¡y está ávido
de victorias! Salomón quiere obtener la unidad religiosa del reino
para convertirse en sacerdote de un dios pacífico del que será el
único confidente. Salomón es un faraón, no un rey de Israel.
Arrebatará el poder a los jefes de las tribus, Eliminará a Sadoq
como expulsó a Abiatar. Aumentará los impuestos, arruinará el país
para alimentar ese maldito templo. No tenemos derecho a dejarle por
más tiempo con las manos libres.
Las palabras de Jeroboam sembraron la turbación en las
conciencias. El jefe de los trabajos forzosos, a quien Salomón
había negado el título de maestro de obras, se tomaba la
revancha.
Un servidor sacó de un tonel una mezcla de jugo de higos y de
algarrobas, vertiéndolo en las copas ofrecidas a los miembros de la
conspiración.
–¿Deseas ocupar el trono de Salomón? – preguntó el jefe de la
tribu de Efraím.
La angulosa barbilla de Jeroboam se levantó. Por fin se
abordaba el verdadero objeto de aquella reunión
secreta.
Israel necesita un monarca fuerte y valeroso, no un poeta y
un cobarde. La paz de Salomón conduce nuestro país a la ruina.
Egipto nos invadirá a la primera ocasión. Conmigo, los soldados
recuperarán la confianza y atacarán el imperio del
mal.
Cuando se inició el debate, Jeroboam estaba seguro de haber
ganado la partida. Quién podía no ver en él a un guerrero capaz de
galvanizar las tropas ávidas de combate. El gigante pelirrojo
respiró a pleno pulmón el aire de las montañas. Aquella provincia,
como todas las demás, sería suya. Poseería esa tierra, le
devolvería el orgullo de su proverbial valor.
Las deliberaciones fueron breves.
El jefe de la tribu de Efraím se dirigió a
Jeroboam.
–Permaneceremos fieles a Salomón -anunció-. Olvidaremos tu
discurso.
Los conspiradores bajaron por los senderos que llevaban a la
llanura. Jeroboam aulló su furor. Derribó el tonel de un puntapié.
Al verter el zumo que enrojeció el suelo, el gigante pelirrojo
lanzó su maldición sobre los cobardes que le habían
traicionado.
Hiram, que estaba desde hacía dos días en Eziongeber, donde
inspeccionaba los altos hornos, fue llamado a Jerusalén. Nadie se
atrevía a comprobar, antes que él, la magnitud de la
catástrofe.
El maestro de obras hizo girar la llave en la cerradura y
entró en los dominios que creía protegidos. Los útiles, los papiros
y los cálamos habían desaparecido. Lívido, Hiram levantó la tapa
del cofre donde estaba el plano de obra. Éste no había sido
robado
Extraño latrocinio, en verdad. ¿Por qué habían respetado lo
esencial? El arquitecto desenrolló el precioso papiro, temiendo que
hubiera sido dañado. Vano temor. Pidió a los compañeros que
construyeran un nuevo techo con una terraza de ladrillos donde se
apostaría un centinela.
Anup, lleno de alegría al ver de nuevo a su dueño, intentó
llevarlo a dar un paseo. Pero Caleb se interpuso y solicitó una
inmediata entrevista, lejos de la obra. Pese a su cojera, caminaba
deprisa, como si le persiguieran los demonios. Al perro le gustaba
aquel ritmo y se hundía en los matorrales, surgía otra vez de la
espesura, presentía el camino que iban a seguir. Ambos hombres
anduvieron largo rato por la campiña, hasta una estrecha garganta
sembrada de pequeñas grutas donde se refugiaban los rebaños durante
las fuertes lluvias. Caleb, agotado, se sentó bajo una higuera
silvestre llena de enormes frutos.
–Soy demasiado viejo para tales caminatas
–Te había encargado que vigilaras la obra -recordó Hiram- Se
ha cometido un robo ¿Qué sabes de eso?
–Lamentablemente, nada La fechoría ha sido perpetrada durante
la noche Dormía Y vuestro perro también, Pero he sido vuestros ojos
y vuestros oídos! ¿Debo contar, realmente, lo que he visto y
oído?
Un pesado calor llenaba la rocosa hondonada Faltaba aire El
cojo no pudo contener sus confidencias
–El rey David se ocultó aquí durante una revolución de
palacio Haríais bien imitándole y olvidando el templo de Salomón
Mirad que hermosos higos Hay muchos por los alrededores Si me
comprarais una granja, los recogería, los secaría al sol y los
vendería en los mercados Nos dividiríamos los beneficios y
llevaríamos una tranquila existencia
El silencio de Hiram convenció a Caleb de que no debía
proseguir en el mismo tono
–Os obstinaréis en construir el templo, claro ¡ Mejor será
que sepáis la verdad! Entre vuestros obreros hay muchos bribones,
perezosos o mentirosos Temo incluso que algunos aprendices se hayan
unido a esa pandilla Los edificios avanzan muy lentamente Nadie ve
el final de la obra Se están cansando Murmuran que estáis
estancado, que vuestros proyectos son demasiado ambiciosos Soportan
mal el trabajo Algunos compañeros creen, incluso, que están mal
pagados y que no reconocéis sus méritos Mañana vais a convertiros
en el chivo expiatorio Sed lúcido Os calumnian y os traicionan Sois
cada vez menos popular La tormenta quebrará el sueño de Salomón. Y
entonces será demasiado tarde para huir El país se sumirá de nuevo
en la guerra de las tribus Nadie podrá evitar el desastre Habrá
muertos, muchos muertos Marchaos, maestre Hiram Marchaos
enseguida
Al caer la noche, Hiram comprobó una a una las tablas de la
empalizada Examinó el terreno que rodeaba el recinto, buscando las
huellas del túnel que los ladrones podían haber excavado para
introducirse en la obra Pensó en la utilización de escalas de
cuerda
No había traza alguna, indicio alguno
–Los hombres, maestre Hiram -murmuró una voz a su espalda- La
solución son los hombres.
El arquitecto se dio la vuelta para enfrentarse con el rey
Salomón Espesas nubes cubrían la luna nueva. La oscuridad de la
noche ocultaba al soberano y el maestro de obras
–Habéis olvidado que yo reino en este país, maestre Hiram. Me
ha bastado con sobornar al guardián del umbral, a algunos
vigilantes y pagar a un muchacho delgado. No le costó perforar el
techo de vuestro taller. ¿Cómo probaros, si no, que el plano de la
obra sólo estará seguro bajo mi protección, en
mi palacio? ¿ Aceptaréis por fin venir a vivir conmigo? «Ha
llegado el momento», pensó Hiram Era el propio Salomón quien le
obligaba a franquear esa nueva etapa que tanto temía El taller del
Trazo estaría abierto a los compañeros, que guardarían allí útiles
y delantales asegurando su custodia noche y día
–No, Majestad En adelante, viviré en la cantera, en contacto
directo con la piedra Ella es la solución Es menos mentirosa que
los hombres. No engaña a quien la respeta
Salomón no intentó retener a Hiram Se había equivocado
intentando quebrar su resistencia con aquella demostración de
fuerza Por un lado, se sentía pesaroso al advertir el fracaso de su
artimaña Por el otro, le tranquilizaba haber dado al templo un
maestro de obras de aquel temple Desconfió, sin embargo, de aquella
admiración que le debilitaba Sólo él gobernaba, sólo él debía
gobernar Éste era el precio de la felicidad de
Israel
El arquitecto trabajó durante varias noches para concluir la
sala subterránea a la que llevaba un estrecho pasillo en descenso,
cuyo acceso estaba prohibido a Caleb y Anup Le había dado las
proporciones de un cubo Al fondo, una hornacina que reproducía la
de la cámara media de la Gran Pirámide, una especie de escalera
hacia el cielo por la que ascendía el adepto, partiendo del corazón
de la tierra y del centro de piedra, pasando por un infinito número
de puertas visibles e invisibles que le acercaban a la luz y a los
orígenes.
Durante la ceremonia del pago, Hiram eligió a nueve
compañeros a los que no les dio salario, pidiéndoles que le
esperaran Tan insólito proceder suscitó temores y envidias entre
sus cofrades ¿Qué ocurría? ¿Aquellos hombres iban a ser ascendidos
o castigados? ¿Por qué aquellos y no otros7
El arquitecto se vio obligado a imponer
silencio
Luego, llevó a los nueve compañeros hasta la gruta, mientras
el perro y el cojo, a retaguardia, comprobaban que nadie les
siguiera.
Tras los pasos de Hiram, cada uno de los elegidos inclinó la
cabeza y descendió, encogido, por el intestino de piedra que
llevaba al santuario secreto, iluminado por una sola antorcha Se
pusieron en círculo alrededor del maestro de obras que, quitando
una piedra corrediza que se había encargado de ajustar
perfectamente, hizo aparecer el codo y el bastón de siete
palmas
–He aquí los instrumentos de los maestros -reveló-. Con ellos
calcularéis las proporciones del templo. Os enseñaré los Números
que crean, en todo instante, la naturaleza y cuyo secreto nos
transmiten las piedras calladas. Pero, antes, tendréis que morir
para este mundo
Algunos refunfuñaron Todos eran jóvenes que no tenían el
menor deseo de desaparecer
–¿Alguno tiene miedo7
Todos se interrogaron. El temor atenazaba los vientres, pero
el deseo de acceder a nuevos misterios prevaleció.
Hiram ofreció a cada compañero una copa de
vino.
–Si sois digno del magisterio, este brebaje os dará fuerzas
para superar las pruebas. Pero si habéis mentido, si habéis
traicionado, si vuestra palabra no era pura, pereceréis
inmediatamente.
Al recibir la copa, las manos temblaron, pero ninguna la
rechazó.
–Bebed, ordeno Hiram.
Los compañeros obedecieron con un nudo en la garganta. Uno de
ellos sintió en el pecho una atroz quemadura. Creyó que la horrenda
muerte se apoderaba de él. Pero el malestar se disipó. Sus colegas
habían permanecido de pie. Se contemplaron unos a otros,
satisfechos de haber superado el obstáculo.
–Tendeos en el suelo, con los ojos hacia la bóveda de
piedra.
Hiram quitó el delantal a los compañeros y cubrió con él sus
rostros.
–No pertenecéis ya al universo de los hombres comunes. En
vosotros se enfrentan la vida y la muerte, para que la muerte muera
y la vida viva. Vuestro pasado no existe ya. Pertenecéis al templo
futuro. Sois los servidores de la obra. Ningún otro maestro podrá
imponeros su ley. Por la regla de la cofradía de la que soy
depositario, os hago nacer al magisterio.
Hiram depositó el bastón sobre el cuerpo de los yacentes. De
la cabeza a los pies, se convertía en su eje a cuyo alrededor, en
adelante, se construiría su existencia. El arquitecto transmitía la
iniciación que había recibido. Él mismo había experimentado el
poder de aquella regla del maestro de obras en la que estaban
inscritas las proporciones que crearían el templo como si fuera un
ser vivo.
Un agradable sopor se apoderó de los compañeros. No era
sueño, sino un sereno éxtasis, iluminado por un sol anaranjado que
brillaba mucho más allá del techo de la gruta. Ésta no era ya una
barrera de piedra, sino un cielo estrellado donde la luz del día
brillaba en plena noche. Los adeptos gozaron de un profundo
bienestar. Tenían la impresión de moverse fuera de ellos mismos,
como liberados del peso de sus cuerpos. Y escuchaban la voz de
Hiram que les desvelaba los secretos y los deberes de los
maestros.
Cuando abandonaron aquellas travesías de espacios coloreados,
los compañeros poseían la vejez de la tradición geométrica de los
antiguos constructores y la juventud de los
conquistadores.
Hiram les levantó, uno tras otro.
–La norma del templo de Salomón será la medida que va de mi
codo a la punta del mayor -indicó-. Obtendréis las proporciones a
partir de ella.
Hiram entregó a los nuevos maestros una caña de medida, de
cincuenta y dos centímetros, que sería la clave para la
construcción del edificio.
–¿Hemos atravesado la muerte? – preguntó uno de los
adeptos.
–La ambición personal se ha apagado en vosotros -dijo el
maestro de obras-. A mi lado y a mis órdenes actuaréis, en
adelante, para transformar la materia en piedra de luz. En vosotros
ha muerto vuestro aspecto perecedero, vuestro egoísmo, vuestra
pequeñez. En adelante cumpliréis la función de capataces y
enseñaréis a los compañeros y los aprendices. Vigilaréis la obra y
reclamaréis el trabajo de los jornaleros forzosos, si su ayuda se
hace necesaria. Yo pasaré aquí la mayor parte del tiempo, para
preparar la mutación del plano en volumen. Vosotros os reuniréis
conmigo en la primera vela, y juntos estudiaremos el desarrollo del
edificio.
Los maestros se comprometieron, por su vida, a guardar el
secreto que compartían.
El corazón de Hiram se llenó de júbilo. Con aquellos seres,
animados por otra visión, podría, pese a su escasez e
inexperiencia, dirigir con eficacia centenares de obreros. Salomón
se había lanzado a la más loca aventura. No había advertido sus
reales dificultades. Sin duda, sólo creía a medias en su sueño. Sin
embargo, Hiram y su cofradía lo harían realidad.
Un ruido la inquietó. Un roce metálico mil veces
repetido.
Enloquecida, abandonó su obra y salió. Un velo cubría el sol
de aquella tarde. Un velo cuya terrorífica naturaleza identificó la
campesina. Lanzó un grito de espanto seguido, muy pronto, por un
concierto de lamentaciones. El trabajo cesaba en todas partes. En
todas partes habían reconocido la plaga que caía sobre
Israel.
Millones de langostas peregrinas oscurecían el astro del día.
Volando en compactos enjambres, formaban un cielo gris, una inmóvil
bóveda de varias toneladas nacida de la suma de insectos que
pesaban unos pocos gramos. Aquellos monstruos de antenas
perpetuamente agitadas se lanzaron sobre los cultivos. Una langosta
comía, cada día, su peso en alimento. Sus enjambres atacaban
incluso los corderos, cuya lana devoraban.
Nada podía escapar. Guiadas por un infalible instinto,
descubrían campos y pastos sin olvidar una sola espiga o una brizna
de hierba. En el primer asalto, un viejo labrador blandió su
horquilla y mató algunas decenas. Pero sus acólitos le mordieron
hasta hacerle sangre, encarnizándose mientras huía. Durante el
reinado de David, dos niños de pecho habían sido devorados por las
langostas.
Hiram, que examinaba las bases de las columnas que estaban
puliendo los compañeros, advirtió el peligro. Los años en que la
diosa leona no había sido correctamente conjurada, nubes de
langostas amenazaban con sumir Egipto en la hambruna. Sólo la magia
de un faraón podía rechazar la invasión. ¿Durante cuántas semanas
sería Israel víctima de aquellos implacables agresores? ¿Durante
cuánto tiempo se interrumpiría la obra, se desorganizarían los
trabajos? Los hombres no habían conseguido poner trabas a la acción
del maestro de obras. Los insectos amenazaban con
lograrlo.
La reina Nagsara, que descansaba en su jardín, se refugió en
sus aposentos. Durante los banquetes celebrados en el palacio de
Tanis, los narradores habían evocado el año de las langostas. No
había más escapatoria que refugiarse en las casas y obstruir
herméticamente las aberturas.
Salomón, desde lo alto del palacio de David dominado por la
roca, enrolló el papiro en el que estaba escribiendo un himno a la
sabiduría. ¿Era la horrible nube de insectos un castigo enviado por
Dios o una maldición del diablo? ¿Condenaba Yahvé el deseo del rey?
¿El poder de las tinieblas intentaba aniquilarle? Salomón disponía
de un medio para saberlo: interrogar a Nagsara.
No le quedaba tiempo. Todo el pueblo comenzaba a enloquecer
de terror. Haría a Salomón responsable del cataclismo. El rey
tendría que responder ante Dios y ante sus súbditos. El sumo
sacerdote le acusaría de haber provocado la cólera de lo alto
mancillando con un edificio impío la eminencia que los precedentes
soberanos habían respetado.
Nagsara se inclinó ante su señor. Con sólo verle se sentía
inmensamente feliz. Los negros ojos de la egipcia brillaron con su
ardiente juventud. Salomón se mostró tierno, pero no ocultó que
necesitaba los talentos de la hechicera.
Nagsara no se negó. Consultó la llama una vez más,
entregándole algunos meses de su existencia. Pero nada era tan
maravilloso como satisfacer a Salomón.
La respuesta de lo invisible fue clara. Salomón estrechó
largo rato a Nagsara entre sus brazos. Con su calidez, devolvió la
energía al agotado cuerpo de su esposa. Cuando concilio el sueño,
el rey utilizó su rubí. La piedra mágica le permitía escuchar la
voz de los elementos. Uno de ellos era, pues, lo bastante poderoso
como para luchar contra los insectos.
Las campiñas de Judea y de Samaria habían sido abandonadas.
En las plazas de las aldeas no había alma viviente. La propia
Jerusalén estaba invadida por racimos de langostas que roían los
escasos jardines. Salomón oraba desde la víspera. ¿Podría su
plegaria llegar al cielo, atravesaría el escudo de insectos que
ocultaba el sol?
Cuando el viento nació, levantando nubes de polvo en la obra,
Hiram esperó y se angustió al mismo tiempo. ¿El remedio del rey de
Israel no sería peor que la enfermedad? Aquel soplo violento,
ardiente, era el temible khamsin.*
La temperatura se hizo pronto insoportable. Pero el khamsin
expulsó hacia el norte las nubes de langostas. La noche siguiente a
su partida fue glacial. Muchos obreros cayeron enfermos. El
agotamiento abrumó a quienes no sufrían de anginas o pleuresía.
Hiram les hizo tomar miel y distribuyó mantas. Al alba regresó la
canícula, sometiendo a los organismos a una dura prueba. Un
aprendiz, cuyo pecho era desgarrado por los accesos de tos, parecía
incluso a las puertas de la muerte. El maestro de obras, pese a su
robusta constitución, comenzaba también a sentir los primeros
asaltos del cansancio. Se obligaba a caminar de tienda en tienda, a
alentar a los obreros. El temor aparecía en sus pensamientos. ¿No
surgía, de aquel tormento, el espectro de una
epidemia?
Mientras Hiram hablaba con un capataz, intentando aligerar el
programa de trabajo para las próximas semanas, unos gritos de
alegría llegaron a sus oídos. ¿Qué incongruente acontecimiento, en
tan tristes momentos, las provocaban? Hiram se dirigió a la entrada
del campamento. Inválidos o sanos, los obreros y jornaleros
aclamaban a Salomón. Con su larga túnica púrpura de flecos dorados,
el soberano imponía respeto.
El maestro de obras apartó a los celadores del rey para
ponerse frente a él.
–El viento nos ha traído la enfermedad, Majestad. Es
imprudente entrar en la obra.
–El khamsin alejó a las langostas. Los campos se han salvado.
Habrá alimento para todos.
–¿Quién tendrá todavía fuerzas para trabajar? ¿El que ha
hecho soplar ese viento destructor es consciente de las
consecuencias de su acto?
–Sólo Dios domina los elementos -recordó Salomón-. ¿Lo dudáis
acaso?
Hiram no respondió a la ironía de Salomón, aunque estuviera
convencido de la intervención mágica del soberano.
–No os expongáis más -recomendó el
arquitecto.
–He venido a curar. ¿Quién conoce, mejor que yo, los demonios
que corroen las sienes, desgarran los cráneos, inflaman los ojos,
torturan los oídos, roen las entrañas, apagan los corazones,
destrozan los riñones o rompen las piernas? Los reyes aprenden a
luchar contra los calambres, los abscesos, los dolores, las fiebres
y las lepras. Que me traigan a los que sufren.
No aguardaron la autorización del maestro de obras para
obedecer las órdenes de Salomón. Pronto se organizó una hilera de
pacientes. Los que peor se encontraban eran llevados en brazos por
sus camaradas. Salomón impuso su sello en la nuca de cada uno de
ellos.
Mientras curaba, de la tierra brotaban gemidos y lamentos,
los demonios expulsados por el rey parecían desaparecer en las
profundidades, abrumados por los sufrimientos que habían provocado.
Salomón trabajó hasta que aparecieron las
estrellas.
Un sueño apaciguador reinaba en las tiendas.
El soberano de Israel y el arquitecto permanecían frente a
frente. Como el faraón de Egipto, Salomón se había mostrado capaz
de aliviar los males y practicar el arte del
taumaturgo.
–Hermosa victoria, Majestad, pero peligrosa
empresa.
–En absoluto, maestre Hiram. ¿Por qué no utilizar lo que
recibí de mis padres? Los que se han beneficiado de la imposición
de mi sello no conocerán el sufrimiento ni la muerte mientras dure
la construcción del santuario de Yahvé. Los peligros han sido
conjurados. Trabajad en paz.
–Habéis disminuido mi autoridad. Yo debía ocuparme de esos
hombres.
* Viento del desierto que, en los peores períodos, produce
tempestades de arena.
–Vos sois constructor, no sanador. Sería vanidad creer que
podéis llevar a cabo, solo, la obra. Vuestro dominio de las
técnicas y el arte del Trazo, es total. Una vez más, olvidáis a los
hombres. No todos son capaces de igualaros, ni siquiera de
secundaros. Vuestro ardor es excesivo. Os odian tanto como os
admiran. Éste es vuestro destino, y no intentáis
modificarlo.
–Sólo los reyes gozan de ese poder.
–Es cierto -reconoció Salomón-. ¿No os he probado ya que
contabais con mi ayuda? Será más eficaz todavía, si lo
deseáis.
Sólo deseaba un rápido regreso a Egipto, a la tierra de sus
antepasados. Si había un ser incapaz de ayudarle, ése era
Salomón.
–Sólo os pido, Majestad, el gobierno de la obra de la que soy
responsable. Lo demás no me concierne.
–No sois un dios. Os acechan la enfermedad y el sufrimiento.
Si os debilitáis, el templo corre peligro. ¿Por qué no aceptáis la
imposición de mi sello y os protegéis así del asalto de las fuerzas
del mal?
Las estrellas brillaban. Cuando los insectos habían partido,
para sembrar a lo lejos la desolación, el cielo había recuperado su
pureza y su anchura. En el silencio de la noche cantaba una tibia
brisa.
–Seguid vuestro camino, Majestad; yo seguiré el
mío.
–¿Y no se reúnen?
–Se cruzan durante los años en que esta obra permanezca.
Luego, se separarán.
–En Egipto, el faraón otorga a sus íntimos la vida, la salud
y la fuerza. Lo mismo ocurre conmigo. ¿Por qué rechazáis esos
dones?
–No soy uno de vuestros súbditos, sino un nómada que cumplirá
su palabra. En cuanto el edificio esté concluido, se habrá cumplido
y partiré. No quiero deberos nada. Gobernad vuestro país. Yo reino
en mi obra.
Salomón no insistió. Había debilitado al arquitecto sin
conseguir someterlo.
–No olvidéis que vuestra obra forma parte de mi
reino.
–No olvidéis a los hombres, Majestad. Aprendices, compañeros
y maestros dependen de una sola autoridad: la mía. Sin esta
jerarquía, el templo no verá la luz.
Cuando los trabajos estuvieron lo bastante adelantados, el
maestro de obras condujo al rey y la reina de Israel al paraje. La
austera roca había cambiado mucho. Un tramo de peldaño conducía a
una explanada. En el ángulo norte se erguían los muros del futuro
tesoro, en el ángulo oriental los de las salas del trono y del
juicio. Era preciso flanquear los muros de esta última para
descubrir el palacio, cuyas numerosas estancias se levantaban en
torno a un patio interior al aire libre. Los soberanos contemplaron
los enormes cimientos y los bloques de cinco metros de altura,
pulidos como mármol. Nagsara pasó la mano por las piedras, las
consideró tan perfectas como el granito trabajado por los
escultores egipcios. Hiram y sus artesanos habían realizado un
auténtico prodigio, uniendo solidez y finura. Los apartamentos del
monarca y de su esposa, casi terminados, estaban ya adornados con
madera. Las vigas de cedro de los techos se elevaban a más de seis
metros, dando una impresión de grandeza. Según la tradición, Hiram
había separado la alcoba del rey de la de la reina, así como sus
anexos, cuartos de baño, retretes, despachos, recibidores,
vestíbulos. La pared norte del palacio le pareció a Salomón mucho
más gruesa que las demás. El maestro de obras le explicó que sería
medianera con el templo. En el centro abriría una puerta que
comunicaría la casa del rey y la de Dios.
Salomón permaneció frío y reservado. No quería manifestar el
inmenso orgullo que le dominaba Jamás un rey de Israel había vivido
en palacio mas espléndido, al que se añadirían salas para banquetes
y conciertos, los aposentos de las concubinas, funcionarios,
servidores y guardias Hiram había concebido un dispositivo tan
armonioso como confortable
–Viviremos aquí a partir del mes que viene -decidió
Salomón
–Los ruidos de las obras -objeto Nagsara
–Serán agradables a nuestros oídos No habrá ya otra morada
para el rey de Israel Que el maestro de obras apresure la
conclusión de las estancias principales
Hiram, sonriente, se inclinó
Los deseos de Salomón se vieron satisfechos Los compañeros
trabajaron sin descanso en el interior del palacio, bajo la atenta
vigilancia de Hiram Los maestros encuadraban a los aprendices,
compañeros y jornaleros, tanto en Eziongeber como en Jerusalén,
tanto en las forjas como en las canteras, para que prosiguiera la
producción de útiles, especialmente cinceles de cobre que se
gastaban muy deprisa y piedras talladas de acuerdo con las
instrucciones del maestro de obras, antes de ser numeradas y
colocadas en los almacenes Jeroboam organizaba el trabajo forzoso
sin rezongar Aunque sus relaciones con los maestros fueran
distantes, atendía sus peticiones
Los carpinteros de Hiram habían fabricado un admirable
mobiliario para la pareja real Lechos, tronos, sillas, mesas,
cofres de cedro, olivo o acacia, la mayoría recubiertos de láminas
de oro Pedestales de bronce aguantaban antorchas de distinto
tamaño, destinadas a dar una luz más o menos intensa según el lugar
que iluminaban La circulación de aire se lograba gracias a una
ingeniosa distribución de las ventanas, fáciles de ocultar durante
los períodos fríos
Pese a la insistencia del mayordomo de palacio, encargado del
protocolo, Salomón no aceptó inauguración oficial alguna antes de
la consagración del templo En tres años, maestre Hiram había
conseguido lo más fácil edificar la residencia real Una etapa
brillante, ciertamente, aunque muy alejada de la
meta
Cuándo la reina ocupó por primera vez el ala que le habían
reservado, el rey aceptó su invitación a cenar La joven, que
entraba en su vigésimo año, se había vestido a la egipcia túnica de
lino transparente con tirantes, que dejaba los pechos al
descubierto, pectoral de oro, cornalina y lapislázuli, brazaletes
de oro en muñecas y tobillos Los cabellos habían sido trenzados y
perfumados, le habían enrojecido los labios y ennegrecido las cejas
¡Qué seductora era aquella extranjera cuya pasión se revelaba en
cada mirada! ¡Cómo se ofrecía en cada uno de sus graciosos gestos,
en su febril aliento!
Salomón desdeñó la cena La desnudó con lentitud y le hizo el
amor con tanto fervor y ternura que la joven vibró con todo su ser,
como una lira bajo los dedos de un músico
inspirado
Cuando Nagsara se durmió, ahíta de goce, Salomón la
contempló. Desnuda, abandonada, era pura armonía pese a la extraña
marca que adornaba su pecho, aquellas letras del más alla que
formaban el nombre de Hiram
Salomón sintió en la boca un gusto a cenizas
No podía mentirse a sí mismo
Ya no amaba a Nagsara
Hiram respondió con reticencia al mensaje de la reina
rogándole que fuera a examinar su sala de recepción Enfrentándose
con dificultades de transporte de los materiales provenientes de
las canteras, al arquitecto no le interesaba escuchar los caprichos
de una soberana En cuanto el arquitecto llegó, ésta se quejó de la
mala calidad de algunas maderas y de una silla de tijera mal
terminada Enojado, Hiram realizó sin embargo un atento
examen
–¿Os estáis burlando de mí, Majestad9 No veo defecto
alguno
–¿Y vos, maestre Hiram, por qué mentís9
Un helado furor encendió la mirada del
acusado
–No permitiré que nadie me injurie de este modo Vuestro rango
no os autoriza a ser injusta
–Si sois tan inocente como pretendéis, explicadme por qué el
plano de este palacio se parece tanto al de Tanis, por qué las
técnicas empleadas son tan parecidas a las de los arquitectos
egipcios, por qué, en estos muros, me siento de regreso a mi
país
Hiram aguantó la mirada de Nagsara, pero permaneció
mudo
–Me habéis salvado dos veces la vida e ignoro quién sois
Afirmáis que nacisteis en Tiro Lo dudo Habéis vivido en Egipto En
vos, todo me recuerda el comportamiento de los arquitectos de mi
padre, aquellos hombres de alta frente, severo aspecto que, a
veces, parecen estar tan lejos de este mundo Confesad, os lo
ordeno
Hiram se cruzó de brazos
–Por fin comprendo por qué vuestro nombre esta grabado en mi
carne Pertenecemos a la misma raza, nacimos en la misma tierra Sois
un exiliado, como yo. Los dioses me ordenan que me acerque a vos,
como si fuerais la clave de mi felicidad Pero amo a Salomón Sólo él
es mi vida Quiero destruir esta inscripción que une nuestros
destinos, maestre Hiram La odio y os detesto Sólo queda una
solución para borrar el maleficio que impide a Salomón sentir por
mí una creciente pasión vuestra marcha Salid de Israel El palacio
está terminado Habéis cumplido vuestro contrato En cuanto estéis
lejos de aquí, vuestro nombre desaparecerá de mi pecho Mi piel se
verá purificada Sois el genio maligno que destruye mi alegría
Marchaos, os lo suplico Marchaos y callaré lo que he
descubierto
–No temo nada de lo que podáis divulgar -declaró el
arquitecto-. Vuestra imaginación está enferma Juré construir un
templo y cumpliré mi palabra Luego, me marcharé
–¿Cuánto tiempo falta todavía.?
–Varios años
–¡Es imposible! ¡E1 maleficio habrá matado el amor de
Salomón!
Nagsara se arrojó a los pies de Hiram
–Os lo suplico, no me hagáis sufrir más Regresad a vuestro
país
Hiram levantó a la reina
–La palabra dada se cumple, Majestad
–No me comprendéis Esta marca, vuestro nombre ¡No puedo
soportarlo ya!
El arquitecto volvió la espalda a Nagsara No la vio enarbolar
un puñal y lanzarse sobre él, pero advirtió el peligro como una
bestia salvaje
Con el antebrazo, detuvo el ataque y desvió la trayectoria
del arma Nagsara soltó el puñal y retrocedió vanos
pasos
–Salid de Jerusalén u os mataré -prometió
Un viento invernal barría la roca desde hacía vanos días y
varias noches Sin embargo, la pareja real permaneció en su nuevo
palacio, decorado ahora con azulejos. Los braseros proporcionaban
una suave calidez
Violentas lluvias sucedieron al viento Provocaron
corrimientos de tierra que sorprendieron a los ganaderos,
acostumbrados a permitir que sus rebaños pacieran en la cima de las
colinas Torrentes y uadis se llenaron de furiosas aguas que corrían
por las pendientes
Una crecida anegó el campamento de tiendas de los obreros que
residían en Jerusalén, otra las fundiciones junto al Jordán Algunos
hombres se ahogaron. Entre los empleados en el trabajo forzoso, se
contó un centenar de víctimas. Jeroboam se declaró incapaz de
luchar contra la catástrofe Hizo a Hiram responsable de ella El
maestro de obras no lo eludió. Organizó los socorros ayudado por
Salomón
Útiles y piedras talladas habían sufrido daños La principal
cantera, inundada, sería inutilizable durante vanas semanas Los
caminos de tierra, inundados por las aguas, impedían circular a los
vehículos Algunas regiones se hacían inaccesibles
Sadoq y los sacerdotes profetizaban el fin de los trabajos El
pueblo comenzaba a murmurar contra maestre Hiram El entusiasmo de
los primeros años se debilitaba El templo se convertía en un
objetivo utópico. La roca era ahora ocupada por el palacio real.
Salomón había afirmado su prestigio ¿Qué más
querían?
Ayudado por los maestros, Hiram encendió unos fuegos de
campamento a cuyo alrededor se reunieron los obreros La
administración real procuró que no les faltara alimento ni ropa El
rey y el maestro de obras unieron sus esfuerzos.
El verbo de Hiram fue un arma eficaz, con su ardor y su
fuerza de convicción, persuadió a su cofradía de que la cantera no
sería abandonada y de que el plan de obra se cumpliría hasta el
final
Salomón hizo las mismas declaraciones ante el consejo de la
Corona El pueblo supo que la voluntad del rey era
inflexible
Cuando reapareció el sol, las aguas retrocedieron Prosiguió
el trabajo Ninguno de los hebreos curados por la imposición del
sello de Salomón había perecido La vuelta del buen tiempo se
atribuyó a Salomón, cuya sabiduría había sido reconocida por
Dios
Hiram se permitía sólo un placer: largos paseos por la
campiña con su perro, algunas horas por semana. Olvidaba las
preocupaciones cotidianas, soñaba en una libertad perdida, pensaba
en los paisajes de Egipto. Comulgaba con el sol y el aire, creía
aislarse de aquella labor en la que se escapaba su vida. Se
permitía la ilusión de ser un viajero que partía hacia su tierra
natal.
Aquella vez, al paseo le faltaba sabor, parecía una comida
sin sal. La ejecución del plan de obra no satisfacía las exigencias
del arquitecto. Los tiempos de descanso eran demasiado prolongados.
Los obreros se relajaban. Pese a los alegres saltos de su perro y
al esplendor de una naturaleza que despertaba a la primavera, Hiram
no dejó de pensar en una nueva organización del trabajo. Mañana
doblaría los equipos utilizando los efectivos del trabajo
forzoso.
Caleb, como cada víspera de sabbat, limpió la sala
subterránea donde se había instalado maestre Hiram. Había llenado
de aceite las lámparas y depositado en una piedra un plato de
habas, galletas e higos. La tradición obligaba, el día del reposo
sagrado, a no cocinar y comer frío.
–¿Otra vez sabbat? – protestó Hiram, que acababa de tomar un
baño.
Al día siguiente, estaría prohibido lavarse.
–Es nuestra tradición más sagrada -indicó el cojo-. La hemos
observado de generación en generación. ¿Acaso el propio Dios no
descansó el séptimo día, tras haber terminado la
creación?
–Yo no he terminado la mía. Estos días perdidos afectan mi
plan de trabajo.
Caleb consideró inadmisible la actitud del maestro de
obras.
–¡Tenemos que recuperar el aliento! ¿Olvidáis que el primer
hombre nació a comienzos del primer sabbat, ignoráis que nuestro
pueblo consiguió salir de Egipto el día del sabbat? No respetarlo
sería una falta muy grave. Príncipe, no estaréis pensando
en…
–Barre, Caleb.
Unos carpinteros, ayudados por algunos jornaleros,
depositaron en tierra un gigantesco tronco de árbol. Comenzó
enseguida el desramado. Hiram dio órdenes secas e imprecisas. Sólo
quedaba algo más de una hora antes de que comenzara el sabbat.
Hiram observaba el cielo. Aguardaba con impaciencia el momento en
que los hombres quedarían liberados del trabajo. Cuando las tres
primeras estrellas aparecieron en el crepúsculo, el sabbat comenzó
a brillar. Sonó por primera vez la trompeta, indicando a los
trabajadores que dejaran su actividad. Los jornaleros se plegaron
enseguida a la costumbre. Cuando resonó el segundo toque, los
comerciantes cerraron sus tiendas. Al tercero, se encendió una
lámpara ante cada morada, símbolo de la presencia divina que se
manifestaba en el reposo de las almas. Cenarían dentro de poco. En
el menú figuraban vino y sustancias aromáticas, todo ello tres
veces bendecido.
Uno de los compañeros carpinteros, de acuerdo con la regla
promulgada con maestre Hiram, recogió las ramas cortadas. Al
finalizar el trabajo, la obra debía estar limpia.
Furioso, Jeroboam tomó una piedra y la arrojó a la cabeza del
compañero. Éste se derrumbó. Su sangre enrojeció la
tierra.
–¡Ha violado el sabbat! – aulló el gigante pelirrojo-.
¡Merecía la muerte!
Los obreros se interpusieron entre su jefe e
Hiram.
En las familias se levantaban las plegarias de
paz.
Salomón, pese a la insistencia de Hiram, no había aceptado
reunir su tribunal. De acuerdo con numerosos testigos, la infeliz
víctima había cometido un pecado tan grave que la cólera divina
había caído enseguida sobre ella. Jeroboam sólo había sido el brazo
de Yahvé. ¿Quién podía atreverse a castigarlo?
Frente al rey, el arquitecto no ocultó su
cólera.
–Fiestas religiosas, descansos sagrados, ritos inflexibles…
¿Justifican para vos el asesinato de un inocente?
–Era culpable -repuso Salomón-. El sabbat es el momento
sagrado en el que Dios prepara, con el reposo, una nueva creación
del mundo. Es anterior a la ley de Israel y la justifica. Quien no
la respeta, sabe a lo que se expone.
–Ese compañero obedecía la regla de la obra.
–No puede ser contraria a la de Israel. Vos sois el
responsable de esta tragedia, Hiram.
El arquitecto caminaba por las avenidas desiertas a orillas
del Jordán. Los ojos estaban fríos, apagados desde hacía una
semana. El trabajo forzoso había sido suspendido. Los obreros,
refugiados en las tiendas, jugaban a los dados. En la roca de
Jerusalén había cesado la actividad de los constructores. El
palacio real presidía, soberbio y huraño.
La acusación hecha por Jeroboam había sido anotada por el
secretario Elihap y desembocaría en un proceso. ¿No había maestre
Hiram, según los fieles creyentes, despreciado el sabbat, pisoteado
los galones más altos de Israel? ¿No era más culpable que el
compañero lapidado?
El sumo sacerdote había apoyado la queja de Jeroboam, de modo
que Salomón se vio obligado a presidir un tribunal de justicia.
¿Cómo dudar del resultado? Hiram había cerrado las obras. Había
anunciado a los maestros que su empresa iba directa al fracaso. Si
el maestro de obras era condenado, ni aprendiz ni compañero alguno
aceptaría otra autoridad. Pero el arquitecto exigía que ninguna
revuelta turbara el orden impuesto por Salomón.
Con la entrada de la alcoba subterránea custodiada por Caleb
y Anup, y la del taller del Trazo por los maestros, Hiram se había
retirado a la soledad de aquellos lugares que había aprendido a
amar, aquellos lugares animados antaño por gritos, cantos y
palabras de aliento. El vacío le sentaba mal.
Sólo la voz de los instrumentos los hacía hermosos. Sin ella,
sólo quedaban las huellas del sufrimiento de los hombres, de sus
esfuerzos hacia la perfección.
Hiram no aceptaba que la suerte le contrariara. Un maestro
salido de la Casa de la Vida se hacía indigno de su cargo si
renunciaba a la Obra. Fueran cuales fuesen las circunstancias y los
obstáculos, sólo se culpaba a sí mismo.
Había sido estúpido, incapaz de desmontar las artimañas de
Salomón que, una vez concluido el palacio, había encontrado el
medio de desembarazarse de un arquitecto molesto.
Cambiar su destino… Sí, un adepto egipcio, iniciado en los
misterios, podía hacerlo. Utilizaba aquella forma inmortal del
espíritu sobre la que ningún acontecimiento tenía poder. Orientaría
de otro modo el espejo de su ser y los rayos del sol lo golpearían
desde otro ángulo. Así se modificaba el curso de una existencia.
Pero Hiram no abandonaría el camino que se había trazado ante él y
a su pesar. Más allá de la orden del faraón y de la voluntad de
Salomón, estaba el desafío que el propio Hiram se había lanzado. Le
habría gustado ver nacer aquel templo para encarnar en él la
sabiduría que le había sido transmitida y dar pruebas de su arte en
el corazón de la enfermedad.
Y ahora el rito del sabbat y la intervención de rencorosos
personajes le reducía a la impotencia, al silencio definitivo
incluso. Al menos, no tendrían la satisfacción de verle
huir.
Hiram se preparaba para comparecer ante el tribunal de
Salomón cuando Caleb, alegre, le entregó un
cordero.
–¡Mirad, príncipe!, todavía está caliente… Acaba de morir.
Dios nos lo ofrece. Tendríamos que marcarlo con tinta roja, en un
lugar poco visible.
–Pero ¿por qué?
–¡Os digo que es un don del cielo! Mareadlo, yo me encargaré
del resto. Limitaos a seguir vivo.
Caleb se negó a explicarse. Cumplido su deseo, corrió hacia
un destino que sólo él conocía, estrechando en sus brazos el
despojo como si se tratara de un inestimable
tesoro.
Salomón celebraba audiencia en el antiguo palacio de David.
Recibir a Hiram en el nuevo pórtico del juicio era imposible. En
realidad, el lugar sólo existiría tras la inauguración del
templo.
El templo… ¿Quién lo construiría tras la condena del
arquitecto? ¿Cómo se comportaría la cofradía que le había dado su
confianza? Pero Hiram había transgredido la ley. Salomón no podía
absolverle sin renegar del orden sagrado que daba vida a Israel.
¿No ocurría lo mismo en el país de la sabiduría, en aquel Egipto
donde la ley divina, Maat, era la base intangible de la
civilización?
El rey estaba obligado a juzgar y castigar a un maestro de
obras excepcional sin el que el santuario de Yahvé nunca pasaría de
ser un proyecto. La regla de vida que debía preservar le obligaba a
destruir la obra que daba sentido a su reinado. Prisionero de su
propio trono, implacable adversario de quien debiera ser su amigo,
Salomón se sentía abandonado por la sabiduría. ¿En qué desierto, en
qué inaccesible barranco se había refugiado? ¿Por qué huía de él?
¿No estaría alejándose, segundo a segundo, de Jerusalén para ir a
la tierra de los faraones?
El sumo sacerdote estaba a punto de vencer al rey. Eliminado
Hiram, Salomón se refugiaría en su palacio de la roca, creyendo
dominar a un pueblo del que se separaría cada vez
más.
Junto al trono, Sadoq. Vestido ritualmente, el sumo sacerdote
mostraba ostensiblemente el rollo de la ley. Recordaba la
importancia del sabbat. En nombre del respeto a la religión,
exigiría la lapidación de Hiram, culpable de sacrilegio y de
subversión. Salomón no podría mostrar clemencia alguna. El
arquitecto pagaría con su vida la muerte de un compañero que había
cometido el error de obedecer sus órdenes.
Sadoq había convocado a los dignatarios civiles y religiosos
que componían una numerosa concurrencia, animado por el deseo de
venganza contra un maestro de obras extranjero que no había cesado
de desdeñarle. Ninguna sabiduría ayudaría a su real
protector.
Hiram se dirigió a la sala del juicio. No pensaba en un
resultado que conocía de antemano, sino en el compañero ejecutado
ante sus ojos.
El maestro de obras llevaba un vestido blanco. En el pecho,
un pectoral de oro. En su mano derecha, el bastón que simbolizaba
su autoridad en la cofradía.
El mayordomo de palacio, con la llave al hombro, introdujo al
acusado en el tribunal.
En cuanto apareció Hiram, unos suspiros de asombro brotaron
de todos los pechos. Sadoq cambió de rostro. Pálido, con los labios
prietos, comprendió que el arquitecto gozaba de una gracia
sobrenatural. Como él, todos los presentes veían materializarse en
la persona de Hiram al constructor de los orígenes anunciado por la
Tradición.*
* Figura mítica conocida en toda la tradición del Próximo
Oriente. De origen egipcio, fue evocada por el profeta
Ezequiel.
Salomón, radiante, supo que la sabiduría no le había
abandonado.
–Mirad bien a ese arquitecto -ordenó-. Nadie puede juzgarle.
Él lleva el bastón con el que el constructor llegado del cielo
midió el futuro templo. Maestre Hiram ejecuta la palabra de Yahvé.
Detenta el instrumento de su creación.
Llenando el umbral con su presencia, el arquitecto blandió el
bastón profético. Todos se inclinaron, salvo
Salomón.
El monarca se sentó en un banco de piedra. Sadoq se sentó a
su derecha.
–¿Conoces los deberes de un sumo sacerdote,
Sadoq?
–Naturalmente, Majestad.
–Por lo tanto, no te has casado con una
viuda.
–¡Claro que no!
–¿Ni con una divorciada?
–Majestad…
–¿Ni con una antigua prostituta?
–Majestad, bien sabéis que soy viudo y que no he vuelto a
tomar mujer.
–Muy bien, Sadoq. Tampoco has recortado las puntas de tu
barba.
–¡Dios me libre! Sería una falta
imperdonable.
–Igual que beber vino antes de los oficios.
Sadoq se sintió inquieto.
–¿Habéis venido a hablarme de las prescripciones rituales
concernientes a mi función?
–De una de ellas en especial. ¿Ignoras que te está prohibido
comer una bestia muerta que no haya sido abatida por el cuchillo
del sacrificador?
–Ésa sería una culpable ignorancia.
–Ayer consumiste un cordero impuro.
–¡Es imposible, Majestad!
–Tengo una prueba y un testigo -afirmó Salomón-. Has sido
imprudente.
El rey no citó a Caleb el cojo, que había tendido una trampa
al sumo sacerdote tras haber informado a Salomón.
Sadoq inclinó la cabeza. El monarca no acusaba a la ligera.
El sumo sacerdote podía ser destituido del modo más infamante. La
reputación de su linaje quedaría mancillada para
siempre.
–Pero acepto ser indulgente -dijo Salomón-. Siempre que te
encierres en esta capilla y no pronuncies ya ni una sola palabra
contra maestre Hiram. Deja de oponerte a la construcción del
templo.
En la roca, maestros y compañeros habían vuelto al trabajo,
guiados por el plano de la obra desenrollado en el suelo de un
nuevo taller construido para albergarlo. Los maestros descifraban
las cotas inscritas por maestre Hiram que, cada mañana, revelaba
las proporciones que permitían pasar del plano al volumen, de la
abstracción a la realidad.
Cuando el arquitecto abandonó definitivamente la sala
subterránea para instalarse en la obra y dormir junto al plano,
Salomón lo convocó a palacio.
Jóvenes sirvientas de esbelto cuerpo ofrecieron copas de vino
fresco y deliciosos dátiles.
El arquitecto se negó a sentarse.
–No es momento para recepciones, Majestad. Voy muy
retrasado.
–Y podéis retrasaros más si os negáis a
escucharme.
–¿Nuevos obstáculos?
–El templo es una obra inmensa. La economía de Israel está a
su servicio. El esfuerzo que el pueblo ha aceptado se adecua a la
empresa y a su esperanza. Sin embargo…
–Sin embargo, los meses pasan deprisa y el tesoro real está
agotándose -dijo Hiram.
Salomón había contado con la perspicacia del arquitecto. De
su decisión dependería el porvenir del santuario.
–Un rey no puede rebajarse a pedir ayuda a un servidor
-prosiguió el maestre-. Sobre todo un rey con reputación de ser un
sabio. Apuntasteis muy alto, Majestad. Israel no era lo bastante
rico como para transformar esa roca en morada de
Dios.
Salomón sintió deseos de matar a Hiram, de acallar su orgullo
y su arrogancia. El soberano no iría más lejos por el camino de la
humillación.
–Sólo me gusta la grandeza -confió Hiram-. Vuestra aventura
se ha hecho mía. Recurriré una vez más al Primer Ministro de la
reina de Saba. Que los campos de Israel produzcan mucho trigo y, de
nuevo, obtendréis oro.
Cuando el oro de Saba llegó al puerto de Eziongeber, marinos,
soldados y descargadores corearon el nombre de
Salomón.
¿Acaso no había obtenido los favores de la reina de
inagotables tesoros? ¿No la había convencido de que tratara a
Israel como un aliado privilegiado? Muchos soberanos habían
fracasado. El éxito de Salomón se debía a la sabiduría, siempre
presente a su lado. ¿No inspiraba su pensamiento, no le dictaba su
conducta?
Maestre Hiram silenciaba su intervención, dejando la gloria a
Salomón.
La nueva deuda contraída por el rey de Israel le ponía de mal
humor. El maestro de obras no cedía ni una pulgada de terreno. Sin
embargo, habría podido obtener más evidente ventaja del prestigio
que se le reconocía. Los sacerdotes habían abandonado sus ataques.
El pueblo le temía. Algunos altos funcionarios deseaban que se le
atribuyera el título de intendente general. Pero Hiram no aparecía
en palacio. Permanecía encerrado en las obras del
templo.
Aquella actitud intrigaba a Salomón. No creía que al
arquitecto le fueran indiferentes los asuntos humanos. A la cabeza
de una severa jerarquía, rodeado de un gobierno de maestros que
proclamaban su absoluta fidelidad, Hiram tenía un lugar cada vez
más relevante en el corazón del Estado hebreo.
¿No sería por voluntad del maestro de obras que la
construcción del templo fuera tan lenta y los trabajos sufrieran
las trabas del retraso? ¿No habría Hiram elegido convertir su saber
de constructor en un creciente poder que pronto le haría aparecer
como el indispensable consejero de Salomón?
La llegada de Nagsara no tranquilizó al rey. Desde hacía más
de un mes no había hablado con ella. Obtenía con sus concubinas,
dóciles y silenciosas, el placer que necesitaba.
La joven reina, de temperamento celoso y exclusivo, no
toleraría más aquella situación. Escuchar sus recriminaciones le
parecería a Salomón inaguantable. ¿Le obligaría a repudiarla?
Nagsara sonreía, floreciente. Se acurrucó a los pies del rey,
abrazando tiernamente sus piernas.
–Mi amor es inmenso como el mar, mi deseo de haceros feliz
inagotable como las olas -afirmó-. Estoy en condiciones de daros la
felicidad que esperáis de mí.
–Queréis decir que…
–¡Mi vientre lleva un hijo vuestro, oh amado
mío!
Salomón levantó a la reina y la tomó en sus brazos. Los hijos
nacidos de las concubinas sólo serían príncipes sin papel
dinástico. El hijo de la reina de Israel sería su sucesor legítimo,
el hijo concebido por el rey de Israel y una hija del faraón.
Gracias a él, la política de paz sería duradera. Salomón
transmitiría a aquel niño su experiencia, su visión y su magia. Le
enseñaría a reinar, le instalaría en un trono sólido, ilustre y
próspero, le trazaría el camino de un imperio
luminoso.
Un imperio en el que dos países hermanos. Israel y Egipto, se
repartirían el mundo. El templo era necesario, más que nunca. Así,
el nombre de Salomón y el de su hijo resplandecerían por los siglos
de los siglos.
Hiram trabajaba con los maestros hasta muy tarde. El edificio
iba tomando cuerpo en las imaginaciones. Sus proporciones vivían ya
en manos de los artesanos. La exaltación dominaba los corazones. El
maestro de obras la calmaba. Excluía la precipitación que llevaría
a una construcción viciada, exigía lentitud y prudencia. Insistía
en el menor detalle, rectificaba proyectos que parecían
perfectos.
Cuando los ojos de los agotados maestros se cerraban, les
despedía. Mientras Caleb limpiaba el taller, el arquitecto se
sentaba en el extremo de la roca. Con el perro acurrucado a su
lado, meditaba en el silencio de la noche.
¿Por qué había ayudado a Salomón? Si la financiación del
templo se hubiera interrumpido, Hiram habría salido de Israel y
regresado a Egipto. Pero se había enamorado de su obra. El
santuario no sería de Yahvé, sino suyo propio.
Imprimiría en él la marca y el genio del antiguo Egipto,
transcribiría en una forma nueva la eterna
sabiduría.
Hiram había caído en sus propias redes. No servía a un hombre
ni a un rey, sino a un ser de piedra al que ofrecía su ciencia y su
vida.
La cofradía se mostraba obediente y eficaz. Pacientemente
constituida a lo largo de los años, habría podido rivalizar con uno
de aquellos poderosos cuerpos de Estado que creaba la Casa de la
Vida para construir las mansiones de los dioses. Casi sin
advertirlo, Hiram se había comportado como un arquitecto de Tanis o
de Karnak a quien el faraón hubiera encargado llevar un programa de
grandes obras. El faraón… ¿Por qué se le parecía tanto
Salomón?
Salomón se había negado a demoler aquel mísero enclave.
Prefería un absceso de fijación a una difusión de las fuerzas del
mal por el conjunto de Jerusalén. Así los controlaba con el mínimo
esfuerzo.
Elihap, su secretario, no estaba tan tranquilo. Con la cabeza
cubierta por un velo marrón, vistiendo una túnica polvorienta,
había conseguido parecerse a los habituales de aquel lugar de mala
fama. Gracias a las precisas informaciones que Jeroboam le había
dado, encontró fácilmente la casa donde le aguardaba el jefe de los
trabajos. Empujó una carcomida puerta y bajó por una escalera de
gastados y enmohecidos peldaños. Llegó así a un sótano débilmente
iluminado donde le recibió el gigante pelirrojo.
–Bienvenido, Elihap, no te equivocas concediéndome tu
confianza.
–¿Por qué me has citado aquí?
–Actúo por orden de quien quiere salvar
Israel.
Tomando una antorcha cuya humareda ennegrecía el húmedo techo
del subterráneo, Jeroboam iluminó la esquina donde se hallaba un
flaco personaje cuya barba no tenía los extremos
recortados.
–Sumo sacerdote…, sois vos…
–No eres un amigo, Elihap -dijo Sadoq-. Aunque seas un
egipcio, te has convertido en uno de los nuestros. Sé que no
apruebas ya las decisiones del rey Salomón. Como nosotros, debes
actuar y velar por la felicidad del pueblo que el rey está poniendo
en peligro.
Elihap tenía miedo. Se encontraba mezclado, a su pesar, en
una conspiración de la que se convertía en miembro forzoso.
Jeroboam no le dejaría salir vivo de aquel sótano si se oponía a
los designios del sumo sacerdote. El secretario se sentía culpable
al traicionar a un rey que le había salvado de la desgracia y,
luego, elevado a una envidiable dignidad. Pese al riesgo corrido,
habría debido defenderle, demostrar a los facciosos que se
equivocaban, convencerles de que permanecieran fieles a Salomón.
Pero Elihap no tenía vocación de guerrero. Sólo tenía una vida. Su
poderoso protector cedería fatalmente ante la adversidad y la
creciente oposición a su política. ¿No debía el secretario preparar
el porvenir, su porvenir? ¿No tenía razón Sadoq al intervenir en
aquel turbulento período, cuando el monarca veía su poder
disminuido por un maestro de obras extranjero? ¿No intentaba Hiram,
también él, derribar el trono para imponer el reinado de su
cofradía? No oponerse habría sido un acto
criminal.
–Os apruebo -declaró Elihap.
El sumo sacerdote abrazó al secretario de Salomón,
concediéndole así la más significativa prueba de
amistad.
–Eres un hombre valeroso -dijo Salomón-. Contigo
reconstruiremos Israel.
–¿Cuál es la propuesta de Banaias?
–El general es un ser simple. Sólo conoce el manejo de la
espada. Nuestra acción debe permanecer secreta, nuestro rostro
indescifrable. Ponerle demasiado pronto al corriente de nuestros
proyectos sería un error. Pero está con nosotros de corazón y nos
obedecerá cuando llegue el momento.
Jeroboam exultaba. Ante él se abría un glorioso camino.
Mañana, sería rey de Israel y jefe de guerra. El viejo Banaias
sería enviado a una residencia de provincia para terminar allí sus
días, Sadoq recluido en la antigua capilla de David, Elihap
condenado por alta traición y Jeroboam dispondría de un poder
absoluto para crear el mayor ejército que Israel hubiera tenido
nunca. Se apoderaría de Tiro y de Biblos, luego atacaría las
fronteras del Delta egipcio, exterminaría a las tropas del faraón y
entraría, victorioso, en la orgullosa ciudad de
Tanis.
Gracias a Elihap, conocería el funcionamiento de la
administración de Salomón como si él mismo dirigiera el Estado.
Espiar al rey en su mismo palacio le impediría que pudieran cogerle
desprevenido. Sólo un obstáculo a superar: Hiram y su
cofradía.
–¿Cómo pensáis actuar? – preguntó Elihap.
–Nos mantendrás informados de las intenciones de Salomón
-repuso Sadoq.
–Vigila sus relaciones con Hiram -añadió Jeroboam-. Queremos
quebrar su nefasto entendimiento.
–Su entendimiento… -repitió el secretario, dubitativo-. ¿Es
ésta la palabra adecuada? A veces tengo la sensación de que están
unidos como hermanos de sangre y que nada romperá su amistad. Sin
duda es sólo una ilusión. Salomón detesta a Hiram. Su fama le hace
sombra. ¿Cómo se librará de él cuando el templo esté edificado?
Pese a los rumores, que él mismo debe originar, todos sabemos que
el maestro de obras no abandonará Jerusalén tras haber realizado su
obra maestra. Su prestigio será entonces igual, al menos, que el de
Salomón y deseará disfrutarlo.
–Por eso impediremos el nacimiento de ese inútil santuario
-afirmó Sadoq-. Salomón nos lo agradecerá.
–Y nos odiará por haber arruinado el proyecto que debía
coronar su reinado -objetó Elihap.
–El rey es un tirano y un loco -afirmó Jeroboam-. Ya no
merece gobernar Israel.
–Impedir la construcción del templo… ¿Quién será capaz de
hacerlo?
–Yo -repuso Jeroboam.
Los dos obreros se acercaron, inclinados, a la entrada de la
obra. Sólo podían penetrar allí los miembros de la cofradía. Los
cimientos del templo estaban terminándose e Hiram no admitía ya a
ningún profano. Quienes participarían en la elevación del plano
habían prestado juramento de fidelidad al maestro de obras y habían
prometido guardar secreto sobre lo que vieran y oyeran. Su
iniciación en los misterios del Trazo les permitiría manejar
piedras con amor y colocarlas con rectitud en el
edificio.
Hiram daba cuentas del regular proceso de la Obra, pero se
negaba a revelar las técnicas utilizadas. Cada vez más sombrío, el
arquitecto espaciaba sus breves entrevistas con el monarca. El
trabajo le retenía permanentemente en la roca donde, tras las altas
empalizadas, el santuario iba creciendo.
Los obreros se inmovilizaron. La puerta de la obra estaba
vigilada por dos guardianes del umbral, uno en el interior y otro
en el exterior. Llegar hasta aquí había sido fácil. Pagados por
Jeroboam, los soldados que impedían tomar el camino que llevaba a
la roca habían dejado pasar a los mensajeros del jefe del trabajo.
El resto de la expedición sería menos fácil. ¿Hacían rondas los
artesanos de Hiram? ¿Había centinelas apostados tras los grandes
bloques amontonados junto a la entrada?
Observaron en el azul del crepúsculo. El guardián del umbral,
sentado con las piernas encogidas y hecho un ovillo, parecía
dormir. Sin detectar nada insólito, los enviados de Jeroboam se
levantaron. Uno de ellos se dirigió al centinela. El otro, más
retrasado, le había entregado una antorcha encendida en las brasas
que contenía un recipiente para fuego.
Sorprendido por el fulgor, el guardián del umbral
despertó.
–¿Quién eres, amigo?
–Un jornalero que pide ser admitido en la obra del
templo.
–Sigue tu camino. Maestre Hiram ya no contrata a
nadie.
–Me dijeron lo contrario.
–Te engañaron.
–He aquí una vanidosa cofradía… Quienes detentan secretos son
cobardes o conspiradores.
–¡Vete o probarás mi bastón!
–¡Recibe pues tu castigo!
Con el extremo de la antorcha, que manejó como una espada, el
jornalero inflamó las ropas del guardián del umbral. Mientras el
infeliz pedía socorro y se revolcaba por el suelo aullando de
dolor, los dos jornaleros huyeron corriendo.
El atentado había hecho mucho ruido. Con quemaduras graves,
el guardián del umbral había sido curado en palacio por el propio
Salomón. El magnetismo del rey, algunos bálsamos procedentes de
Sais, la ciudad de los médicos egipcios, y unos emplastos de higos
le sanaron. Pese a las investigaciones realizadas por el mayordomo
de palacio y el secretario, los dos asesinos no habían podido ser
hallados.
Hiram se había opuesto firmemente al establecimiento de un
cordón de guardias armados alrededor de la obra. Pese a los riesgos
que corrían, los miembros de la cofradía siguieron velando por su
propia seguridad.
El rey promulgó un decreto anunciando la inmediata lapidación
de quien atentara contra un maestro, un compañero o un aprendiz.
Nadie podría llegar a la cima de la roca sin un salvoconducto, una
tablilla de madera marcada con el sello de
Salomón.
El pueblo murmuró. Todos estimaron que la dependencia del
monarca con respecto a Hiram aumentaba de un modo inquietante. ¿No
cedía el rey ante cualquier exigencia de su maestro de obras? ¿No
se estaba convirtiendo en un juguete entre sus manos? De hecho,
Salomón seguía recurriendo a su tesoro para financiar unos trabajos
cada vez mas costosos. Hiram rechazaba las piedras que tenían algún
defecto, por mínimo que fuera, dislocaba las columnas cuyo torneado
no respetara las proporciones justas, derribaba los muros que no
correspondían a lo que él había exigido.
Ante la desesperación del rey, actuaba como si dispusiera de
toda la eternidad.
En una noche sin viento ni nubes, Hiram reunió a toda la
cofradía. En silencio, los constructores observaban al maestro de
obras. Con la ayuda de una varilla de cedro que tenía en un extremo
un punto de mira, apuntó a la Polar. Su tendido brazo se convertía
así en el codo de las estrellas. Los cimientos se impregnaban con
la inalterable luz del norte. Tomando vida, las piedras no
sufrirían los estragos del tiempo.
Aquella noche, el vino corrió a raudales en la obra. Los
artesanos intercambiaron sus seguridades y sus esperanzas. Eran
conscientes de participar en una grandiosa aventura. Sólo la voz de
Hiram, tan cercana por la fraternidad y tan lejana por la ciencia,
les daba una inagotable energía. A la mañana siguiente, olvidando
jaqueca y sueño, todos siguieron disponiendo los bien regulados
bloques de base y utilizando los taladros con broca de sílex para
desbastar las piedras.
Los compañeros las alisaron con mazos de dolerita,
procediendo al acabado con cinceles de cobre que golpeaban con
martillos de madera. Las hojas, que se gastaban muy pronto, eran
aguzadas de nuevo y, luego, los útiles eran
reemplazados.
Una orden de Hiram interrumpió el canto de los cinceles. Los
artesanos se reunieron a su alrededor. El maestro de obras subió a
la más alta hilada del templo, que formaba un peldaño en relación
con el zócalo. Tenía a sus pies varias vigas. Colocó una vertical y
la sujetó con tres jambas de abeto. Luego, levantó una segunda viga
y la fijó perpendicularmente a la primera, de modo que pivotara de
arriba abajo. Levantó finalmente una tercera viga y la fijó. Anudó
unas cuerdas. Dos maestros levantaron un bloque y lo suspendieron
al extremo de la viga más cercana al eje. Los otros siete maestros
tiraron de las cuerdas, formando un contrapeso que permitió al
maestro de obras levantar, sin grandes esfuerzos, el bloque hasta
la hilada superior, imaginaria todavía. Bastaría utilizar un madero
suplementario, algunas palancas y calces para que las más pesadas
piedras se deslizaran con toda seguridad y fueran colocadas en su
lugar con gran precisión. Así, ante los admirados ojos de los
miembros de su cofradía, Hiram acababa de revelarles una de las
técnicas de levantamiento utilizadas por los constructores de las
grandes pirámides de Egipto.
El arquitecto no necesitaba ya plano. Entre las llamas
desaparecían las claves de las proporciones y las medidas que sólo
subsistirían en su memoria. El edificio se había convertido en
carne del maestro de obras, en su sustancia. No cometería error
alguno al guiar a los maestros y compañeros en el desarrollo del
diseño. En adelante, el templo hablaría a través de él. El deseo de
crearlo abrasaba como una pasión insaciable. Para seguir viviendo,
Hiram debía construir.
En la luz anaranjada que se levantaba hacia el cielo
nocturno, el arquitecto distinguió otras llamas. Alguien, a lo
lejos, había encendido otro fuego, insólita respuesta al sacrificio
llevado a cabo por el maestro de obras. Hiram, intrigado, salió de
la obra y siguió a lo largo del muro de palacio. Dominando la
ciudad de David, la fuente de Gihón y el valle del Cedrón,
descubrió el lugar de donde surgía una hoguera que desprendía un
humo negro y nauseabundo. Cruzando la barrera establecida por los
soldados de Salomón, Hiram caminó hasta el lindero de aquel valle
profundo y aislado. Allí, agachados, estaban unos mendigos que no
parecían incomodados por el hedor a carne quemada.
–No vayáis allí, señor -recomendó uno de ellos-. Es la
Gehena, el vertedero de Jerusalén. Ni siquiera los miserables como
nosotros se atreven a penetrar ahí.
–Antaño, se mataba a los inocentes para apaciguar la cólera
de Moloch -añadió otro-. Hoy, tiran la basura y los cadáveres de
animales. Los antiguos demonios siguen merodeando por
ahí…
–Por la noche, los espectros devoran a quien se aventura por
ese vertedero -precisó un tercero.
Los mendigos no bromeaban. Hiram tomó muy en serio su
advertencia. Pero una fuerza irresistible le obligaba a explorar la
Gehena. Pese a los lamentos de aquellos desgraciados, siguió
avanzando.
Era, efectivamente, el infierno. Inmundos desechos y hedores
agredían la vista y el olfato. El arquitecto saltó sobre montones
de huesos. El fuego brillaba al fondo de aquel valle de
desesperación cuyo horror rechazaba la presencia humana. Sin
embargo, al pie de las llamas, con el rostro enrojecido, un hombre
harapiento reía con demente carcajada.
–¡Impuro! – gritó al ver a Hiram-. Eres un impuro, sólo yo
soy puro.
El loco tenía el rostro y las manos cubiertos de tatuajes que
representaban a Moloch y otros demonios de ensangrentadas
fauces.
–¡No sigas adelante! ¡No tienes derecho!
Por unos instantes, el fulgor iluminó una maciza forma
cubierta de inmundicias. El arquitecto se acercó.
–¡Detente! ¡Sólo un ser puro puede tocar esta
piedra!
Perdido en plena Gehena, un enorme bloque de granito rosado
yacía en el suelo. Hiram pensó en las enseñanzas de su maestro. ¿No
se trataba de la piedra caída del cielo, del tesoro ofrecido a los
artesanos por el arquitecto de los hombres para que construyeran en
ella el santuario de Dios?
El poseído se levantó. Bruscamente, su delirio se
apaciguó.
–¡No toques este bloque, maestro de obras! Ninguna fuerza, ni
de lo alto ni de abajo, podrá levantarla.
Hiram no atendió aquella orden. Cuando su mano entró en
contacto con el granito perfectamente pulido, supo que aquella obra
maestra procedía de Egipto. Sólo un adepto de la Casa de la Vida
había podido hacer tan lisa aquella superficie negra y
rosada.
–Olvídalo -le exhortó el poseído-. ¡Márchate, aléjate de
aquí! ¡De lo contrario, tu obra será destruida!
El loco lanzó un aullido que llegó al cielo. De un salto, se
arrojó al fuego. Sus harapos se inflamaron, sus cabellos se
transformaron en una antorcha. Murió entre
carcajadas.
Aterrado, Hiram sintió sin embargo una viva alegría. Acababa
de descubrir la piedra angular del templo.
Después de que un centenar de hombres hubieron trazado un
camino en las basuras de la Gehena y hubieran librado el bloque de
su ganga de podredumbre, Hiram y los maestros intentaron en vano
desplazarlo. Primero sería necesario cavar la tierra a gran
profundidad y, luego, construir unos sólidos
aparejos.
Salomón, acompañado por el general Banaias y su secretario
Elihap, acudió a admirar la maravilla También él la tocó con
respeto
–¿Cómo pensáis emplear este bloque?
–Como cimiento del Santo de los santos -repuso Hiram- Siempre
que pueda manejarlo
Salomón se volvió hacia occidente, cerró su mano derecha
sobre el rubí y levantó la cabeza al cielo
–Dónde los hombres fracasan, los elementos tienen éxito
¿Advertís el poderoso soplo que comienza, maestre
Hiram?
Se levantó un violento viento Más rabioso que el khamsin,
sacudía los cuerpos hasta hacerlos vacilar
–Conozco el espíritu del viento -prosiguió Salomón- Sé dónde
se forma, en la inmensidad del universo, junto a las orillas del
mar de las algas Él, por orden del Eterno, abrió las olas del mar
Rojo para dejar pasar a mi pueblo Hoy, su fuerza será mayor todavía
Levantará la piedra
Desencadenado, el tempestuoso huracán obligó a Elihap y
Banaias a protegerse Salomón permanecía de pie, como insensible Su
mirada se cruzó con la de Hiram cuando el bloque gimió, como si se
arrancara de su base El arquitecto no vaciló Con una señal, ordenó
a los maestros que rodearan la piedra con cuerdas Uno de ellos fue
a buscar a los compañeros Con la ayuda del viento, procedente de la
raíz del cosmos, tras haber derramado leche sobre el camino de
sirga, la cofradía hizo deslizarse la piedra angular del templo
hacia su destino
Mientras Jerusalén festejaba la reunión de la Hasartha,* en
la que el pueblo, consumiendo panes de ofrenda, conmemoraba el don
de la ley divina a Moisés, Hiram acababa de erigir los imponentes
troncos de ciprés de perfumada madera que cubrirían el suelo del
templo Luego, comprobó el perfecto estado de los olivos, elegidos
uno a uno en la campiña Estos árboles empapados de sol, de doce
metros de altura y cuatrocientos años de edad, al me nos,
proporcionarían la materia de las simbólicas esculturas que
adornarían el santuario Las piedras talladas en las canteras,
puestas sobre zócalos de granito, formaban un imponente cortejo
aguardando ser utilizadas en la construcción Se anunciaba la etapa
decisiva Durante varios días, nadie había oído el canto de los
cinceles, los martillos, los raspadores, los pulidores El hierro no
rompió el silencio de la cantera pues maestros y compañeros habían
recibido, por boca del maestro de obras, los secretos necesarios
para transponer en el espacio el arte del Trazo inscrito en el
plano de la obra
Los narradores, ante una apasionada muchedumbre, proponían
cien explicaciones, a cuál más magnífica, para justificar esa
ausencia de ruidos. Primero, gracias a la intervención de Salomón,
los demonios habían dejado de des trozar cada noche el trabajo de
los constructores Luego, por orden del rey, se habían castigado
participando en la construcción Rindiendo homenaje a la sabiduría
de Salomón, aquellas
* Pentecostés 200
fuerzas hostiles habían aceptado ayudar a los artesanos
Brotando de la tierra, de las aguas, de los aires, de las llanuras
y los barrancos, de los bosques y los desiertos, surgiendo de los
metales ocultos en las profundidades, de la savia de los árboles,
de los relámpagos de la tempestad, de las olas del mar o del
perfume de las flores, los demonios se inclinaron ante Salomón, que
los marcó con su sello Así, transportaron bloques y troncos, oro y
bronce, arrastrándolos por el suelo Pero el más inspirado de los
narradores sabía mas todavía un águila de mar, de alas tan vastas
que su cuerpo se extendía del oriente al occidente y del mediodía
al septentrión, había traído a Salomón una piedra mágica extraída
de la montaña del poniente El rey se la había entregado a Hiram,
envolviéndola en una preciosa tela colocada en el interior de una
cofre de oro Al maestro de obras le bastaba con trazar una señal en
la roca de la cantera y colocar el talismán la piedra se hendía por
sí misma Los canteros ya sólo tenían que transportar los bloques
hasta la obra Para ajustar las unas a las otras, no necesitaban
pulidor gracias al regalo del águila, se ensamblaban con tal
exactitud que no era necesaria juntura alguna
–Hemos fracasado -advirtió Sadoq- Salomón e Hiram son más
fuertes que nunca
Reunidos en el sótano de la ciudad baja, lejos de oídos
curiosos, Ehhap y Jeroboam ponían mala cara Según el informe del
secretario, los trabajos del templo, tras cinco años de minuciosa
preparación, avanzaban ahora con sorprendente rapidez Concluidos
los cimientos, colocadas ya las primeras hiladas de piedras,
emplazado el bloque fundacional del Santo de los santos, el
santuario crecía a un nuevo ritmo Por lo que al palacio del rey se
refería, iba embelleciéndose día tras día La sala de audiencias
estaba decorada Mañana se edificaría el Tesoro
El pueblo estaba furioso El esfuerzo pedido por Salomón le
parecía ligero Si la sabiduría inspiraba al rey y habitaba en su
corazón, ¿por qué no concederle una total confianza9 Cumplía lo que
había prometido La orgullosa roca, cuya soberbia había sido
domeñada por la cofradía de Hiram, se había convertido en servidora
del templo de Dios donde brillaría la luz de la
paz
–Esos malditos artesanos no han tenido miedo -se quejó
Jeroboam- Sin embargo, el atentado contra el guardián del umbral
habría debido provocar una desbandada Si volviéramos a
empezar
–Es inútil -objetó Ehhap-. Maestre Hiram les libra de todo
temor Están dispuestos a morir por él y no cederán ante ninguna
amenaza
Furioso, el gigante pelirrojo golpeó con el puño el húmedo
muro
–¡Destruyamos pues al arquitecto!
–Demasiado peligroso -consideró el sumo sacerdote-. Está
protegido por los maestros y los compañeros. Las investigaciones de
Salomón pronto llegarían a nosotros. Si atacáramos a maestre Hiram,
perderíamos la vida.
–¿Tenemos pues que abandonar la lucha, resignarnos al triunfo
de Salomón e Hiram?
–Claro que no, nos queda la astucia. ¿No es verdad, Elihap,
que algunos aprendices se quejan de los modestos
salarios?
–Es cierto -repuso el secretario-. Desean convertirse en
compañeros, pero maestre Hiram no piensa conceder
ascensos.
–Sembremos pues el desorden en la cofradía -propuso
Sadoq.
–Esos hombres han prestado juramento -recordó Egipto-. No
traicionarán a su jefe.
–Todo individuo tiene su precio -dijo Jeroboam-.
Dispongámonos a pagarlo.
El arquitecto no asistió a ninguna festividad. Paseaba por la
campiña, lejos de las aldeas, acompañado por su
perro.
Ante la puerta de la obra se hallaba un Caleb furioso por
haber sido nombrado guardián del umbral exterior. ¡Qué largas le
parecían las horas! ¿Quién se atrevería a pedirle paso cuando más
de cien soldados, de acuerdo con maestre Hiram, vigilarían el lugar
hasta que regresara la cofradía? Al cojo le horrorizaba la soledad,
sobre todo cuando perdía la ocasión de comer hasta hartarse y
embriagarse con vino fresco. Nadie se oponía ya a la construcción
del templo. Todos esperaban con impaciencia poder contemplar su
esplendor. Caleb hubiera sido más útil llenando las copas que
vigilando el vacío, sentado a la magra sombra de la puerta de la
obra. Cuál no fue su sorpresa, pronto teñida de temor, cuando vio
avanzar hacia él a un hombre alto, tocado con una diadema de oro y
vestido con una túnica blanca con orla de oro.
Reconociendo al rey Salomón, Caleb tembló.
–¡Nadie…, nadie puede entrar aquí sin saber la contraseña! –
declaró con voz insegura.
El soberano sonrió.
–Mi sello me da acceso a todos los mundos. Si te opones a mí,
te transformaré en bestia salvaje o en demonio sin
cabeza.
Caleb se arrodilló ante Salomón
–¡Señor, he recibido órdenes'
–¿Eres miembro de la cofradía?
–Un poco, sólo un poco ¡Pero no se nada
importante!
–En ese caso, olvidarás mi venida Contén tu lengua y apártate
de mi camino
¿No pertenecía el templo al rey de Israel? ¿Qué importancia
tenía que lo viera antes o después9 Aun cojo, a Caleb le gustaba la
forma humana que Dios le había dado Enfrentarse con la magia real
hubiera sido una sinrazón Por lo tanto obedeció con
diligencia
Cruzado el umbral, Salomón avanzó con paso lento por los
dominios de Hiram
Ocultos por la empalizada, los muros del templo habían sido
construidos con ladrillos forrados de madera La parte inferior se
componía de tres hiladas de piedras talladas, coronadas por filas
de maderos de cedro que servían de armadura y aseguraban la
cohesión hasta lo más alto Un envigado de madera de cedro sujeto a
los muros por cabestrillos formaba un robusto techo que soportaría
las terrazas El conjunto daba una impresión de gracia y serenidad
El arquitecto había sabido traducir en las líneas del edificio los
más secretos pensamientos de Salomón, su ardiente deseo de una paz
que quería extender a todo el mundo Tablas y bloques de calcáreos
impedían el acceso Frustrado, el rey se introdujo en la parte de la
obra donde se guardaban los útiles y se levantaba el taller de
Hiram. El silencio del lugar, tan animado por lo común, le colmaba
de difusa felicidad Tenía la sensación de colaborar en el trabajo
de los escultores, de percibir la belleza de sus gestos, de
sentarse a su lado en su reposo nocturno En ausencia de los
artesanos, su espíritu seguía transformando la materia, como si la
obra continuara por sí sola, más allá de los
hombres
El taller del Trazo Esta parte de su remo le estaba prohibida
En ese modesto edificio se elaboraba, sin embargo, el santuario de
Yahvé Salomón no resistió el deseo de empujar la
puerta
Se abrió
En el umbral, una puerta de granito en miniatura En el
frontón, una inscripción «Tú que crees ser un sabio, sigue buscando
la sabiduría» En el techo, estrellas de cinco brazos alternándose
con soles alados En el suelo, un tendel de trece nudos que rodeaba
un rectángulo plateado En las esquinas de la estancia, jarras y
recipientes que contenían escuadras, codos y papiros cubiertos de
signos geométricos En el muro del fondo, una segunda inscripción
«No te cargues con bienes de esta tierra; vayas donde vayas, si
eres justo, nada te faltará»
Salomón meditó largo rato en el interior del taller Hiram se
había burlado de él, pretendiendo darle una lección Al nombrar a
Caleb guardián, el maestro de obras sabía que no opondría obstáculo
alguno a la curiosidad que, fatalmente, llevaría al rey a la obra
desierta Palabras y objetos habían sido dispuestos para el
indiscreto visitante
La vanidad de un tirano habría sufrido cruelmente Pero
Salomón vivió la prueba con la sensación de pertenecer, en
adelante, a una cofradía que, en vez de rebajarle, exaltaba en él
el amor a la sabiduría
También a él le habría gustado manejar los útiles, vivir la
calidez de una fraternidad, empeñarse en la perfección de un
trabajo concluido
Pero era el rey Y nadie sino él mismo podía recorrer el
camino que Dios le había trazado
¿No era un hijo la corona de los ancianos, un brote de olivo
que debía crecer bajo un cielo luminoso, la flecha en manos de un
héroe, la recompensa de un sabio? Sí, un hijo se anunciaba como una
bendición
La reina de Israel iba a dar a luz al hijo de Salomón,
ayudada por vanas comadronas que la colocaron en la silla de partos
El rey imaginaba el delicioso instante en el que tendría en sus
brazos aquel cuerpecito que sería bañado, frotado con sal y
envuelto en pañales antes de que Salomón lo mostrara a una numerosa
concurrencia que lanzaría gritos y aclamaciones El monarca soñaba
en la ceremonia de la circuncisión El sacerdote llevaría a cabo con
precisión la ablación del prepucio y colocaría en la herida un
emplasto de aceite, comino y vino El padre tomaría al hijo en sus
rodillas y, calmando el dolor con su magnetismo, le hablaría de su
porvenir de heredero de la corona Le enseñaría que olvidar el uso
del bastón suponía odiar a su hijo Locura y ruina acechaba a aquel
cuyo padre no encaminaba hacia el cielo Los lamentos de Nagsara
inquietaron a Salomón La joven sufría por el castigo divino que
pesaría sobre el nacimiento de los humanos hasta el final de los
siglos
Se produjo el parto Una comadrona presentó al recién nacido a
Salomón
El rey lo rechazó
Nagsara no le había dado un hijo sino una
hija
La madre, considerada impura, debía permanecer aislada
durante veinticuatro días Le estaba prohibido salir de su
alcoba
Nagsara no dejaba de llorar ¿Cómo podría hacerse perdonar?
Dando un hijo a Salomón, habría recuperado el corazón de su esposo
Aquella niña, a la que ni siquiera había querido ver, injuriaba la
grandeza del rey de Israel
Cuando Salomón aceptó visitarla, Nagsara imploro su
clemencia
–¡Olvidemos esa desgracia, dueño mío! ¡Os juro que concebiré
un hijo!
–Tengo otras preocupaciones Descansa, Nagsara. estás
agotada
–No Me siento fuerte Deseo levantarme y
serviros
–No hagas locuras. Ponte en manos de tus
sirvientas.
–Yo necesito las vuestras.
Salomón permanecía distante.
–La administración del país requiere siempre mi
presencia.
La joven sintió un nudo en la garganta. Se negaba a creer en
la decadencia que la acechaba.
–¿Cuándo volveré a veros?
–Lo ignoro.
–¿Queréis decir que… me repudiáis?
–Eres la hija del faraón y mi esposa. Con tu presencia,
Siamon unió el destino de Egipto al de Israel. No romperé esta
unión ni la nuestra. Jamás te repudiaré.
La esperanza abrió el ennegrecido cielo. Nagsara se
inflamó.
–Entonces, vuestro amor no ha muerto… Permitid que permanezca
a vuestra lado. Callaré, seré más impalpable que una sombra, más
transparente que un rayo de sol, más suave que la brisa
otoñal.
Salomón tendió las manos a Nagsara, que las besó con
fervor.
–No tengo derecho a mentirte, Nagsara. Te he amado, pero la
llama se extinguió. La pasión huyó como un caballo embriagado por
los grandes espacios. Como el de mi padre, mi deseo salta de valle
en colina, de promontorio en montaña. Ninguna mujer me
aprisionará.
–¡Venceré a mis rivales! Las desgarraré con las uñas, las
arrojaré a la podredumbre de la Gehena.
–Apacigua esta fiebre, esposa mía. El odio no puede alimentar
el amor.
–Sólo vuestro afecto me importa. Todas mis fuerzas se
consagrarán a conquistarlo.
–Ya tienes mi respeto.
–No me basta y nunca me bastará.
Salomón se apartó. ¡Cómo le hubiera gustado sentir la misma
pasión que la joven egipcia! Pero ¿qué ser humano podía rivalizar
con el templo? Era lo único que llenaba el corazón del rey. Lo
único que, en adelante, tendría su amor. El placer era sólo
exaltación pasajera y distracción del cuerpo. El templo absorbía
todo el ser del soberano de Israel.
Cuando salió de la alcoba, la reina, pese a su debilidad,
decidió consultar la llama. ¿Cuántos años de su existencia le
robaría, esta vez, para concederle la verdad? Al final de su
videncia, Nagsara se desvaneció. Permaneció varias horas
inconsciente.
Cuando despertó, sabía.
En el azul anaranjado de la llama del más allá no había visto
el rostro de una rival sino un inmenso monumento, delirantes
piedras, que dominaba una ciudad regocijada.
El templo de Jerusalén. El templo de
Salomón.
Así, el santuario de Yahvé mataba en Salomón cualquier
ternura hacia la mujer que le ofrecía su vida. ¿Cómo combatir un
ser de piedra que, día tras día, se hacía más poderoso, sino
golpeando a quien lo hacía crecer, el arquitecto
Hiram?
Nagsara recurriría a la diosa Sekhmet, la terrorífica, la
destructora, la propagadora de enfermedades.
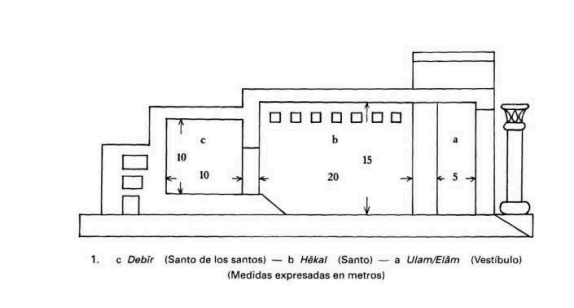
Salomón se levantó, bajó los peldaños del estrado donde
estaba sentado en el trono y se puso frente al
arquitecto.
–Que Dios proteja a sus servidores. Condúceme hacia Su
morada, maestre Hiram.
Uno junto a otro, ambos hombres salieron del palacio, pasaron
por el gran patio inundado de ardiente sol y penetraron en el área
sagrada por el pasaje que unía la mansión del rey a la de
Yahvé.
Se detuvieron ante dos columnas de bronce, de diez metros de
altura, que soportaban unos capiteles también de bronce adornados
con granadas.
–Estas columnas están vacías y sólo sostienen los frutos que
contienen las mil y una riquezas de la creación -indicó
Hiram.
El maestro de obras pensaba en el árbol que había albergado
el cadáver de Osiris. En el ser del dios, la resurrección había
vencido la muerte. Las dos columnas, análogas a los obeliscos que
precedían el pilón* de acceso, anunciarían a quien se dirigiera al
santuario la necesidad de morir al mundo de las apariencias, el
paso a través del fuste vertical para renacer en forma de granada
y, luego, estallar como un fruto maduro en el deslumbramiento de lo
sagrado.
Salomón se aproximó a la columna de la derecha y le impuso su
sello.
–Dios establecerá aquí su trono para siempre -afirmó-. Por
ello te llamo Jakin*
Luego hizo lo mismo con la columna de la
izquierda.
–¡Que Dios se regocije en la fuerza de Dios! Por ello te
llamo Booz**
Para el monarca, las dos columnas se levantaban como árboles
de vida cuya irradiación se abría al universo en el que había
soñado y que veían materializarse ahora. Con su genio, Hiram hacía
posible el regreso al paraíso, al bendito lugar previo a la caída y
al pecado.
Más allá de aquella frontera, una estancia de diez metros de
ancho y cinco metros de largo, vestíbulo vacío de cualquier objeto,
con las paredes decoradas con flores esculpidas, palmas y leones
alados cubiertos de oro fino, brillando la viva luz. Hiram había
traspuesto así la sala del templo egipcio que precedía al santuario
secreto.
* El pilón, símbolo de la región de la luz donde resucita
cotidianamente el sol, es un macizo monumental que señala la
entrada del templo egipcio.
* Juego de palabras ritual con el término «establecer,
erigir». ** Juego de palabras ritual con el término
«fuerza».
*** Durante el saqueo de Jerusalén, los legionarios del
emperador romano Tito consideraron ese candelabro como la pieza más
preciosa del botín. Simbolizaba el misterio del universo y el
conocimiento de sus leyes.
–Este lugar se llamará ulam, «el que está delante» -decidió
Salomón-. Aquí se purificarán los sacerdotes.
Un tabique de madera cerraba aquel nártex. En el centro, una
puerta cuyas pesadas hojas de madera de ciprés abrió el
rey.
Se acostumbró. Vio en las paredes, cubiertas Descubrió una
gran sala de veinte metros de largo, diez de ancho y quince de
alto. Ventanas con barrotes de piedra dispensaban una débil
claridad. Salomón
De madera de cedro, guirnaldas de flores y palmas de oro. En
el dintel, un triángulo. En el suelo, un entablado de
ciprés.
Hiram había colocado cinco candelabros de oro a la izquierda
de la entrada y cinco a la derecha. A uno y otro lado del centro,
un altar de oro y una mesa de bronce. Así había traducido la cámara
del centro y la sala de las ofrendas donde oficiaba el faraón de
Egipto.
Salomón se descalzó.
–Quien penetre en este lugar, el hékal, andará con los pies
desnudos. En el altar se depositarán incienso y perfumes, para que
Dios se alimente cada día con la sutil esencia de las cosas. En la
mesa, los doce panes de la ofrenda. En el corazón del Santo, un
candelabro de siete brazos*** cuya luz simbolizará el misterio de
la vida en espíritu.
Salomón iba de sorpresa en sorpresa. Hiram no sólo había
manifestado el templo perfecto sino que, además, un espíritu
hablaba a través del rey, dictándole las palabras que daban nombre
a las partes del edificio.
Se detuvo cerca de la cortina que separaba el hékal de la
última estancia del templo.
–¿Está sumida en las tinieblas?
–No entra luz alguna -respondió Hiram, que sé había inspirado
en el naos, lugar secreto donde el faraón comulgaba con la
divinidad.
¿No revelaban las Escrituras que Yahvé exigía vivir en la
oscuridad?
Salomón levantó el velo. Hiram impidió que volviera a caer;
el monarca pudo así contemplar el interior de aquella enorme piedra
cúbica de diez metros de arista, desprovista de
ventanas.
–Éste es el debir, la cámara oculta
-murmuró.
Los muros del Santo de los santos estaban cubiertos con el
oro de Saba, siempre invisible para el profano. Aquí sólo entraría
el rey y su delegado, el sumo sacerdote.
El suelo se levantaba por encima del de las demás estancias,
de acuerdo con el simbolismo egipcio que hacía unirse en el
infinito la bóveda celeste, que iba descendiendo poco a poco, y el
enlosado terrestre que se levantaba hacia ella.
Debajo, el gigantesco bloque de granito caído del
cielo.
–Aquí se conservará el Arca de la alianza, el relicario que
mantiene entre su pueblo la presencia de Dios -decidió
Salomón.
El rey se volvió hacia Hiram.
–Dejadme solo.
La cortina cayó.
Sumido en las tinieblas del Santo de los santos, Salomón
saboreó la paz del Señor. En aquel instante de plenitud, en el seno
del aislamiento que exigía la invisible luz de Dios, el monarca
llegó al apogeo de su reinado. Lo que había esperado, no para sí
mismo sino para gloria del Único, se había convertido en realidad.
Al final del camino, había aquel vacío implacable y
sereno.
Aquí, en adelante, Salomón vendría a implorar la
sabiduría.
Cuando salió del templo, el rey se sintió deslumbrado por el
sol. Lo que vio, le asombró hasta el punto de creer en una
alucinación.
En el atrio, no enlosado todavía, se levantaban dos
personajes alados de cabeza humana, de cinco metros de altura.
Hechos con madera de olivo cubierta de oro, se parecían a las
esfinges que custodiaban las avenidas que conducían a los templos
de Egipto. Maestre Hiram les había dado el rostro de
Salomón.
–He aquí la gran obra de los maestros -dijo
Hiram.
Salomón contempló las pasmosas esculturas. Ni un solo defecto
mancillaba su magnificencia. ¿Quién sino el rey de los cielos podía
contemplar aquellos ángeles a quienes las Escrituras llamaban
Querubines?
–Que sean colocados en el Santo de los santos y que
desaparezcan de la vista de los hombres -decidió Salomón-. Sus alas
protegerán el Arca de la alianza. Encarnarán el aliento de Dios. Se
llevarán, en su vuelo, las almas de los justos.
El rey admiró de nuevo las dos columnas, recorriendo con su
espíritu el eje del templo.
–¿Podemos proceder a la inauguración, maestre
Hiram?
–El atrio y los edificios anexos no están
terminados.
–¿Son necesarios?
–¿No los consideráis indispensables? Sin ellos, el templo no
estaría completo.
Salomón calmó su impaciencia. Maestre Hiram tenía
razón.
–Además, quiero dar nacimiento a una obra -añadió el
arquitecto-. Toda la cofradía trabajará, ayudada por los
fundidores.
–¿Durante cuánto tiempo?
–Algunos meses, si me concedéis un total
apoyo.
–¿Cómo podría ser de otro modo, maestre Hiram? Si las
palabras pudieran decir…
El rey se interrumpió. Dar las gracias al arquitecto por
haber cumplido su contrato, sería rebajarse. Un monarca no tenía
derecho a expresar sentimientos de agradecimiento a su servidor,
aunque fuera maestro de obras. A Salomón le habría gustado
testimoniar su amistad a aquel huraño arquitecto, compartir con él
sus inquietudes y sus esperanzas. Pero su función se lo
impedía.
Sentado entre las columnas, Hiram asistía a la puesta de sol.
Agotados, los miembros de la cofradía descansaban antes de
reemprender los trabajos. Serían muy peligrosos. El arquitecto
tomaría todas las precauciones posibles para evitar poner en
peligro la existencia de sus artesanos. Pagaría con su propia
persona, pero necesitaría ayuda. La muerte de uno de sus compañeros
de obra le sería insoportable. Sin embargo, era imposible abandonar
la idea que había germinado en su espíritu. Para coronar el templo
y purificarse del sobrehumano esfuerzo realizado durante aquellos
largos años de exilio, su visión debía tomar
forma.
Hiram lamentaba que su entrevista con Salomón, en el
inconcluso atrio, hubiera sido tan corta. Habría deseado gritarle
la admiración que sentía por un rey embriagado de sacralidad,
decirle la amistad nacida a través de las pruebas. Pero Salomón
reinaba sobre Israel y él sobre su cofradía. El monarca no había
manejado los útiles, derramado sudor, no se había despellejado las
manos. Nunca sería aquel hermano en las penas y en las alegrías. Lo
que el rey y él habían llevado a cabo los superaba sin
unirles.
Con los últimos rayos del ocaso, Hiram vagabundeó por la
obra. Dentro de unos días desmontaría el taller del Trazo. El
trabajo y los sufrimientos de los constructores desaparecerían de
la Historia. El edificio que habían creado se les escapaba para
siempre.
El pie del maestro de obras golpeó un fragmento de calcáreo
que cubría un agujero. Saliendo de su escondrijo, un escorpión
negro huyó en busca de otro refugio.
El escorpión de la diosa Serket. La que oprimía las
gargantas, impedía que el aire pasara y preparaba la llegada de la
muerte… ¿El asesino de oscuro caparazón era portador de algún
presagio?
¿De qué muerte se hacía mensajero?
–¿Por qué tanta severidad? – se asombró
Salomón.
–Porque vuestra esposa es culpable de magia negra. Varios
sacerdotes la han visto rendir homenaje a falsas divinidades, hacer
brillar una lámpara en pleno día y pronunciar hechizos antes de
caer en un éxtasis impío. En nombre de Yahvé y de la ley de Israel,
exijo un proceso ejemplar. Nadie está por encima de la
justicia.
La cólera de Sadoq no era fingida. Además del odio que sentía
por la egipcia estaba su exigente fe de sumo
sacerdote.
–¿Tus testigos están dispuestos a comparecer ante
mí?
–Lo están, Majestad.
–Así pues, la acusación será formulada.
Salomón sabía que el pueblo murmuraba. En las puertas de la
capital, donde se celebraban los mercados y se contrataba a los
jornaleros, los creyentes, escandalizados por el comportamiento de
la reina, reclamaban un castigo. Las conversaciones eran
frecuentes. ¿Cuando Yahvé iba a gozar del más hermoso templo jamás
construido, cómo admitir que una extranjera le desafiara con ritos
paganos?
Si la sabiduría ayudaba a Salomón en sus empresas, ¿no sufría
con la presencia de una diablesa? ¿No era Nagsara responsable de
los males que afligían a los ancianos, de la prematura muerte de
los recién nacidos, del agostador khamsin, de las escasas cosechas,
de los inviernos demasiado duros? ¿No estaba de acuerdo con los
demonios de la noche y las nubes de insectos? La sentencia del
pueblo había sido pronunciada: Nagsara, la egipcia, debía
desaparecer.
Desmontado el taller del Trazo, ocupado el atrio por quienes
colocaban el pavimento, maestre Hiram vivía de nuevo en la sala
subterránea, acompañado por su perro y por Caleb. El cojo, a quien
no le gustaba la atmósfera de la obra, consagrada exclusivamente al
trabajo, tenía de nuevo ocasión para brillar preparando excelentes
platos que el arquitecto apreciaba, casi tanto como
Anup.
Utilizando fragmentos de calcáreo que, luego, rompía con los
dedos, suprimiendo así cualquier huella de su trabajo, dibujaba
plano tras plano, mejorando sin cesar el diseño de la obra que
debía erigirse en el área sagrada y hacer ilustre, por los siglos
de los siglos, el templo de Salomón.
Caleb sirvió a Hiram un cordero asado con romero. Pese a la
desaprobación del cocinero, el perro recibió un buen
pedazo.
–¿Puede ser condenada la reina?
–Salomón no tiene elección -repuso Caleb-. Hay numerosos
testigos. Las lenguas se han soltado. Hace mucho tiempo que la
egipcia practica la magia negra.
–¿Y a qué pena pueden condenarla?
–A la lapidación.
–¿Cómo puede defenderse?
Caleb reflexionó mientras bebía una copa de
vino.
–Habría un modo… Un ritual muy antiguo…
–¿Cuál?
–La prueba del agua amarga. La acusada bebe un horrible
brebaje en el que se han mezclado polvo, excrementos de animales y
desechos de plantas. Si vomita, su culpabilidad queda probada. El
castigo se aplica en el acto. De lo contrario, se la reconoce
inocente.
–Perfecto -dijo Hiram.
El cojo frunció el entrecejo.
–¿Perfecto? ¿Qué significa eso? ¿Os alegráis acaso de la
ejecución de una mujer? Nunca lo habría creído.
El arquitecto permaneció silencioso.
La reina de Israel, informada por el secretario de Salomón de
que debería comparecer ante el tribunal real acusada de magia
negra, permanecía encerrada en sus aposentos del nuevo palacio. No
había conseguido reconquistar a su marido. La diosa Sekhmet no
había tenido tiempo de acudir en su ayuda. Aunque se hubiera
agotado consultando la llama, Nagsara no había obtenido el medio de
quebrar a Hiram y precipitarlo al reino de las tinieblas. Aquel
reino en donde, por sentencia del hombre al que amaba, pronto iba a
penetrar.
Nagsara no quería morir. Tenía suficientes fuerzas para
proseguir la lucha, suficiente poder mágico para vencer todo
Israel. Su imprudencia arruinaba legítimas esperanzas. La
humillación de recibir al que detestaba, al arquitecto del templo,
se añadía a aquel desastre Por medio de Caleb, le había solicitado
audiencia Decidida a negarse primero, luego había reflexionado ¿No
era aquella una ocasión de extirpar el mal desde la raíz? Cuando
maestre Hiram entro, Nagsara estrecho la empuñadura del puñal que
había ocultado en un pliegue de sus vestiduras
–¿Queréis perseguirme mas aun?
–Ayudaros, Majestad Conozco el triste destino que os acecha
En cuanto la acusación sea formulada, exigid la prueba del agua
amarga
Hiram se la describió detalladamente a la
reina
–¿Por que debo obedeceros9
–Para salvar vuestra vida
–Extraña solicitud
–La injusticia me parece insoportable Solo os acusan por
vuestro origen egipcio
–¿Que sabéis vos? – Se acerco al maestro de obras- He
practicado la magia y seguiré practicándola Quiero que Salomón me
ame Si mi conducta os escandaliza, condenadme
también
Blandir el arma, herir, herir de nuevo Unos gestos sencillos,
vivaces, precisos y Nagsara se vería liberada del demonio que le
impedía ser feliz
–Os lo repito, Majestad he venido a ayudaros, no a
juzgaros
–No lo comprendo
–Verted en la copa de amargura esa redoma de aloe púrpura que
os entrego Esa mixtura os impedirá vomitar
Desorientada, Nagsara arrojo el puñal al suelo Hiram no
dirigió una sola mirada al arma que debía matarle
–Que los dioses os protejan Majestad
La reina escuchó sin protestar las acusaciones que Sadoq
formulaba Busco en vano una sonrisa en el rostro de Salomón, un
aliento en su mirada Permanecía frío, lejano, limitándose a
presidir el tribunal de Yahvé
Sadoq llamó a los testigos de cargo La reina no los
contradijo Al terminar su declaración, exigió la prueba del agua
amarga El sumo sacerdote, seguro del resultado, no se opuso Antes
de beber, dando la espalda al tribunal, Nagsara vertió el antídoto
El miedo se apoderó de ella ¿No le habría dado Hiram un veneno que
apresurara su fin y le evitara la lapidación9 ¿No habría
representado una abominable comedia?
Bebió de un trago
Un atroz sabor invadió su boca El fuego abrasó sus
entrañas
Pero no vomito Tras haber saludado a Salomón, pasó ante Sadoq
con la cabeza erguida
Mientras el pueblo aclamaba a Nagsara, absuelta por el juicio
de Dios el sumo sacerdote reunió a sus aliados, Ehhap y Jeroboam
Tras aquel nuevo fracaso, Sadoq sentía deseos de renunciar La lucha
era demasiado desigual También él creía ahora que la sabiduría
inspiraba el pensamiento y los actos de Salomón Quien se levantaba
contra él, sufría una derrota ¿No prescribía la razón que el sumo
sacerdote se limitara a cumplir sus funciones y servir fielmente a
su rey?
–Tengo excelentes noticias -dijo Jeroboam, exaltado- Varios
aprendices están muy descontentos con su suerte Maestre Hiram les
trata como esclavos Impone cada vez mayor trabajo y se niega a
aumentar la paga Su alojamiento es insalubre
–¿No sois responsable de ello? – se extrañó
Ehhap
–Sí -admitió Jeroboam alegre- Pero he convencido a un grupo
de descontentos de que cumplía órdenes de maestre Hiram, que
despreciaba a los aprendices Por la cofradía circula un rumor Al
parecer, el arquitecto tiene la intención de crear una obra
inaudita para coronar el templo Para lograrlo, necesitará la ayuda
de todos, incluso la de los fundidores de Eziongeber Si fomentamos
una revuelta de los aprendices, le llevaremos al fracaso Su caída
producirá la de Salomón
Sadoq pareció trastornado El odio que Jeroboam sentía por el
rey le arrastraba a sacar conclusiones apresuradas Pero debilitar
la cofradía y a maestre Hiram sería, en efecto, un apreciable
resultado
–¿Has pagado a esos hombres?
–Algunos aprendices lo han rechazado, otros lo han aceptado
Con el tiempo, los compraré a todos Maestre Hiram creerá reinar
sobre una cofradía que nos pertenecerá
Sadoq seguía siendo escéptico Compañeros y maestros sabrían
explicar que algunos mediocres no afectan la coherencia del grupo
El prestigio de maestre Hiram era demasiado sólido para que lo
afectaran las picaduras de algunos insectos
malignos
–¿Puedes hacerte con parte del tesoro de Salomón? – preguntó
Jeroboam a Ehhap- Cuanto más generosamente paguemos, más
partidarios tendremos
–Tal vez no sea necesario
El gigante pelirrojo se sulfuró
–¿Te opones a mi plan?
–El destino lo completará encerrando a maestre Hiram en las
redes de una maldición Tengo otra buena noticia en la ciudad baja
acaba de morir un obrero, de disentería
Los médicos no conseguían fabricar bastante cantidad de
colirio a base de antimonio. Aquellos cuyas entrañas eran
torturadas por los demonios, debían beber tisanas de romero, ruda y
jugo extraído de la raíz de las palmeras.
Una veintena de aprendices solicitó ver a maestre Hiram. Anup
gruñó. Caleb repuso que el arquitecto trabajaba en los planos de su
obra maestra y que los llamaría dentro de poco. Ante la insistencia
del cabecilla, Caleb aceptó importunar a Hiram.
Éste abandonó su trabajo y salió al encuentro de sus
aprendices. Su hosco rostro impuso silencio en sus
filas.
–¿Qué significa eso? ¿Habéis olvidado nuestra jerarquía?
¿Ignoráis que debéis dirigir las peticiones al maestro encargado de
vuestra instrucción?
El cabecilla, un joven de unos veinte años y frágiles
hombros, se arrodilló ante el maestro de obras y arrojó al suelo
varias monedas de plata. Sólo vos podéis intervenir. Algunos
hombres del trabajo forzoso intentan sobornarnos, resistiremos.
Pero ¿por qué debemos vivir en tan sórdidas viviendas? ¿Somos acaso
bestias enfermas?
–¿No es Jeroboam quien se ocupa de alojaros?
–Afirma obedecer vuestras órdenes. Preferíamos las tiendas.
Nos ha obligado a cambiar recurriendo a vuestra
autoridad.
–De modo que, en el propio interior de la cofradía, el nombre
de Hiram podía ser utilizado con malos fines. La fraternidad que
había tejido resultaba muy frágil.
–Llevadme a vuestras viviendas. Quiero
verlas.
Hiram se vio dolorosamente sorprendido. Los aprendices habían
sido amontonados en casas bajas, sin aire y sin luz, de leprosas
paredes llenas de rojizas cavidades donde hormigueaban las
cucarachas. Los enfermos yacían en infectas
esteras.
–Salid inmediatamente de estos cuchitriles y regresad a las
tiendas -ordenó Hiram.
Cuando el maestro de obras quiso salir de la capital por la
puerta principal para dirigirse sin tardanza al templo de
Jerusalén, topó con una vociferante muchedumbre compuesta por
hombres destinados al trabajo forzoso. Varios obreros,
desenfrenados, proclamaban la huelga. Se quejaban de insuficiente
salario, de que la paga se retrasaba, de que la comida era
malsana.
Hiram hendió sus hileras y se colocó entre ellos. Les dejó
aullar durante largos minutos. Nadie le puso la mano encima. La
revuelta se apaciguó. Cuando los clamores se acallaron, el
arquitecto tomó la palabra.
–Vuestras reivindicaciones son justas -reconoció-. ¿Dónde
está vuestro jefe?
–Jeroboam viaja por las provincias -respondió un anciano-.
¡Vos sois nuestro jefe! ¡Sois el responsable de nuestras
desgracias!
La tensión subió de nuevo. Brotaron algunas
injurias.
–Quienes calumnian a su jefe se hacen indignos del trabajo
que se les confía -dijo Hiram-. No pertenecéis a mi cofradía sino
al trabajo que Jeroboam debe organizar. No me dirigiré a vosotros,
sino al rey. Como maestro de obras, obtendré lo que debe seros
concedido. Si uno solo de vosotros duda de mi promesa, que me
arroje una piedra al rostro.
El círculo de obreros se abrió. Brotó un grito: «¡Gloria a
maestre Hiram!», seguido de muchos otros.
–He reunido el consejo de la Corona para examinar un
importante documento que acabo de recibir -explicó
Salomón.
Jerusalén sólo hablaba de la destitución de Jeroboam, exigida
y obtenida por maestre Hiram, nombrado ahora jefe del trabajo
forzoso. El poder del arquitecto seguía aumentando. Su popularidad,
tras haber sido satisfechas las exigencias de los obreros,
amenazaba con igualar la de Salomón. Los miembros del consejo
estaban convencidos de que el rey les convocaba para estudiar tan
peligrosa situación.
–Pero no le preocupaba. He aquí la carta que he recibido
-prosiguió el monarca-: «A mi hermano Salomón, poderoso rey de
Israel, de su hermana, la reina de Saba. Los árboles que crecen en
mi país fueron plantados el tercer día, en la pureza de la
creación, antes del nacimiento de la humanidad; los ríos que riegan
mis tierras tienen sus fuentes en el paraíso; la gente de Saba
ignora la guerra y el manejo de la espada. Escribo como mensajera
de paz. Te envié mi oro pues deseabas construir un templo. Hoy,
desearía contemplarlo, saber para qué han servido las riquezas de
Saba. ¿Me invitará mi hermano a su corte?».
Sadoq, Elihap y Banaias quedaron pasmados. Evidentemente,
Salomón gozaba de todas las felicidades. La reina de Saba nunca
había salido de su país. ¡ Y ahora se proponía iluminar con su
presencia la Jerusalén del hijo de David!
–Que esa mujer se prosterne primero ante ti -exigió el
general Banaias, desconfiado-. Olvida que todos los soberanos de la
tierra deben rendir homenaje a tu sabiduría. Si se niega, mi
ejército se lanzará contra ella. Salomón apaciguó al
guerrero.
–Recibamos la paz que nos propone -dijo el rey-. Su viaje
será un homenaje a Yahvé.
–Desconfiad de esa mujer -recomendó Sadoq-. Si esa reina se
purifica en los ríos del paraíso, si se alimenta con los frutos de
los árboles nacidos antes de la caída y el pecado, si su riqueza es
la más abundante, ¿no será su sabiduría mayor que la
vuestra?
–Acepto el riesgo -indicó Salomón-. ¿Tenéis otras objeciones
a la venida de la reina de Saba?
Los tres miembros del consejo callaron.
–Sólo debo consultar ya a una persona. Elihap, mantente listo
para escribir mi respuesta.
Salomón habló con maestre Hiram justo antes de su partida
hacia Eziongeber. Ambos hombres caminaron, uno junto a otro, por la
gran carretera pavimentada que une Jerusalén y
Samaría.
–Yahvé nos gratifica con un milagro: la próxima visita de la
reina de Saba. El consejo de la Corona ha dado su aprobación. ¿Qué
opináis vos, maestre Hiram?
–Sois vos quien gobierna Israel, Majestad.
–¿Deseáis que esté presente la reina en la inauguración del
templo?
–A mi entender, sería un error. Ese momento está reservado al
diálogo entre el rey y su dios. Ningún monarca extranjero debe
turbarlo.
–Sabia precaución -reconoció Salomón-. ¿Cuándo fijaríais vos
la llegada de la reina?
–Cuando el templo haya sido inaugurado, cuando el palacio y
los edificios anexos estén terminados. El rey de Israel hará
admirar una obra concluida.
–¿Cuánto tiempo, maestre Hiram?
–Un año, Majestad.
Jeroboam dejó estallar su cólera. Perdido su puesto de jefe
del trabajo forzoso, era un simple intendente de los establos de
Jerusalén. Los aprendices habían simulado una traición para avisar
a Hiram de lo que se tramaba contra él. La tentativa de revuelta de
los obreros forzosos había fracasado. Hiram había utilizado en su
provecho el acontecimiento.
El arquitecto parecía tan intocable como el rey. La
protección divina se extendía sobre ambos hombres.
–Satisfaceos con vuestra suerte -dijo Elihap-. El propio
Hiram defendió vuestra causa ante Salomón. Aun exigiendo vuestro
despido por incompetencia, imploró clemencia.
–¡He sido ridiculizado ante un rebaño de corderos a los que
ayer mismo mandaba! – rugió el gigante pelirrojo-. Yo, el futuro
rey de este país, me veo reducido a la condición de un criado del
que se burlan.
–Renunciemos a la conspiración -propuso el secretario de
Salomón-. La suerte nos es contraria.
–Nos queda una última oportunidad -estimó Sadoq-. La idea de
Jeroboam era excelente, pero la hemos aplicado mal. Los aprendices
son demasiado fieles a Hiram.
–¿Pretendéis corromper a los maestros? – ironizó el antiguo
jefe de los trabajos-. ¡Se dejarían matar por
Hiram!
–Pienso en los compañeros. Dejemos la corrupción y pensemos
en la ambición. Algunos desean, ardientemente, convertirse en
maestros y descubrir la contraseña que les abra las puertas de los
grandes misterios. Debilitemos, primero, el prestigio de Hiram.
Hagamos fracasar su obra. Luego, convenzamos a dos o tres
compañeros para que obliguen a ese mal arquitecto a revelarles los
secretos del magisterio. Así destruiremos el corazón de la
cofradía. Finalmente, probemos que Salomón es un rey indeciso, que
compromete la seguridad de Israel y traiciona las intenciones de
Yahvé.
Elihap, pese al temor que dificultaba su respiración, no se
atrevió a protestar. Jeroboam, lleno de esperanzas de nuevo, se
pasó la mano por los cabellos. El sumo sacerdote era un espíritu
notable pero peligroso. Cuando Salomón fuera depuesto, sería
indispensable eliminar a Sadoq.
El país de Saba vivía en paz y felicidad. Vastos bosques por
los que saltaban los monos adornaban las cimas de colinas
recorridas por ríos flanqueados de jazmines. Las llanuras se
adornaban con gardenias gigantes donde anidaban centenares de
pájaros, de plumaje rojo, verde y amarillo.
Cuando salió el sol, Balkis, la reina de Saba, apareció en la
terraza superior de su templo, adornada con esfinges y estelas
dedicadas a la diosa egipcia Hathor. Admiró los jardines colgantes
donde se erguían olivos centenarios que, según la leyenda, habían
sido plantados por el propio dios Thot, durante uno de sus viajes a
Saba.
La reina tendió los brazos hacia el sol naciente,
dirigiéndole una larga plegaria en homenaje a los beneficios que
dispensaba a su país y a su pueblo. Hoy como ayer, las montañas
ofrecerían su oro, algunos especialistas cosecharían el incienso,
la canela y el cinamomo; los pescadores amontonarían perlas.
Aquellos esplendores serían llevados a palacio donde la reina
reclamaría para ellos la bendición del sol y de la
luna.
Una plateada moñuda se posó en el pétreo borde de la terraza.
¿No anunciaba la inminente llegada de un mensajero procedente de
Israel? De hecho, el Primer Ministro no tardó en entregar a Balkis
una misiva.
La leyó con alegría.
–Iré -murmuró-. Dentro de un año, Salomón, iré a
Jerusalén.
Se habían levantado muros de ladrillos alrededor de un
gigantesco molde excavado en la arena. Allí se vertería la colada
de bronce procedente de las abiertas fauces de varios altos
hornos.
Hiram se sentía inquieto. La empresa se anunciaba peligrosa.
Múltiples desagües permitirían desviar el río de fuego si algún
incidente se producía. Pero las precauciones tomadas no
tranquilizaban al maestro de obras. Pidió a todos los que
trabajarían en la obra que interrumpieran su trabajo a la primera
señal de peligro. Sintió incluso la tentación de dejar su proyecto
en estado de sueño, pero el entusiasmo de los maestros era tal que
consintió en seguir adelante.
Hiram verificó uno a uno los andamios que se colocaron
alrededor del futuro mar de bronce, examinó profundamente el horno
colocado debajo e hizo que los obreros repitieran diez veces sus
gestos. La exaltación de las grandes horas animaba todos los
corazones.
De acuerdo con la tradición de los fundidores el trabajo se
inició cuando fueron visibles las estrellas. Por la noche, la menor
anomalía sería advertida inmediatamente. La mirada podría seguir
los meandros del río de fuego.
Aquel fue el momento elegido por Jeroboam y dos trabajadores
forzados para actuar. La vigilancia de la obra se había relajado y
la oscuridad favorecía sus designios. Rajaron el molde principal
por varios lugares.
Hiram levantó la mano derecha. De lo alto de las torres de
ladrillo, el metal fluyó por los canales que lo llevarían hacia el
horno. La rojiza colada quebró las tinieblas, iluminando las aguas
del río y la campiña vecina. Los artesanos, estupefactos, tuvieron
la impresión de que un sol reventado brotaba de las profundidades
de la tierra, luz de ultratumba alimentada con las llamas del
infierno. El río incandescente parecía brotar de un mundo
prohibido, regido por leyes desconocidas.
El chorro ígneo fue hinchándose, amenazando con desbordarse.
Pero los fundidores consiguieron regularlo para que permaneciera en
los canales. Hiram y los maestros rompieron personalmente los
tapones de terracota que obturaban los distintos pasos hacia el
horno.
Cuando el conjunto de arroyos estuvo lleno de aquella lava
metálica, su red formó un paisaje de fuego irrigado por cien ríos
que convergían hacia un foco central de insaciable apetito.
Fascinados, los artesanos contemplaron la colada que iba llenando,
lenta y solemne, las cavidades del mar de bronce. Unas sonrisas se
dibujaron en los rostros enrojecidos por el calor. La obra maestra
tomaba forma.
De pronto, el líquido ardiente desbordó uno de los canales,
amenazando con incendiar uno de los andamios de
madera.
–¡Los botes para el fuego! – aulló el maestro de
obras.
Desde lo alto de las torres, varios fundidores utilizaron
grandes varas a cuyo extremo había unos botes que zambulleron en el
torrente de metal reduciendo así su masa y su flujo. La operación
se llevó a cabo rápidamente y la gigantesca alberca no sufrió daño
alguno.
El bronce sobrante se derramó por tierra y murió entre
chisporroteos.
Hiram se aseguró que ningún obrero hubiera resultado herido.
Respiró mejor. La colada iba ocupando el lugar que le estaba
destinado, comenzando a trazar el inmenso círculo del mar de bronce
y dando nacimiento al macizo cuerpo de los doce toros que lo
soportaban.
Un grito de terror le atravesó el corazón.
–¡El molde! ¡El molde está estallando!
El fundidor que acababa de observar la grieta fue rociado por
una furiosa lava que comenzaba a escaparse. Con el rostro y el
pecho calcinados, murió inmediatamente.
En todo su curso, el río de fuego intentó abandonar su lecho.
Unos minutos más, y el mar de bronce habría
nacido.
Un compañero se precipitó hacia Hiram.
–Maestro, debemos detener la colada. Si se desborda, todo
quedará destruido y habrá decenas de muertos.
–Si intervenimos demasiado pronto, será peor
aún.
El molde se agrietó más aún. Pero el bronce se solidificaba.
El compañero, creyendo que el maestro de obras había perdido su
espíritu y que sólo se preocupaba de su obra maestra, olvidando a
los hermanos, subió a lo alto de una de las torres de troncos que
contenían miles de litros de agua. Aterrorizado, liberó el
diluvio.
Mientras la colada seguía haciendo gemir el molde, la
ardiente superficie, en contacto con el agua, se transformó en
géiseres. Una lluvia de fuego cayó sobre los obreros, que huyeron
aullando. Los andamios, contra los que se precipitaron muchos de
ellos, no tardaron en inflamarse.
Salomón admiró la creación de maestre Hiram. El mar de
bronce, humeante todavía, brotaba de la noche de sufrimiento y de
desgracia durante la que había sido engendrado. En cuanto se
anunció la catástrofe, el rey había salido de Jerusalén para
dirigirse a las fundiciones a orillas del Jordán.
Más de cincuenta obreros muertos, un centenar atrozmente
abrasado. Pero el mar de bronce había soportado, victorioso, la
prueba.
Nacida en el espíritu de un genio, la alberca purificadora de
los doce toros formaba parte, ya, de las mayores maravillas
realizadas por mano humana.
La belleza en el seno de la devastación.
–¿Dónde está maestre Hiram? – preguntó el rey al vigilante de
las funciones.
–Nadie lo sabe. Ha organizado los socorros y, luego, ha
desaparecido.
–Que transporten la obra hasta el atrio del templo. Que no le
ocurra nada malo.
Salomón ordenó que una escuadra de soldados pertenecientes a
su guardia personal permaneciera en la obra. Ningún soldado fue
autorizado a acompañarle, él, sólo él debía encontrar al
arquitecto.
Caminó a lo largo del río, llegó a un cañaveral. Estaba
convencido de que maestre Hiram, cruelmente herido por la muerte de
aquellos a quienes gobernaba, había buscado refugio en la más
lejana soledad. Apartando la cortina vegetal, Salomón se introdujo
en un universo hostil donde pequeños carniceros atacaban los nidos
de los pájaros. Algunos tallos rotos probaron al monarca que el
maestro de obras había seguido aquel camino. En su adolescencia, el
rey había cazado en aquellos apartados lugares, donde le gustaba
soñar en la sabiduría.
Cuando llegó a la cima del promontorio de tierra rojiza que
dominaba el lago de los hibiscos, un minúsculo estanque rodeado de
plantas olorosas, Salomón vio a Hiram. Desnudo, se lavaba
frotándose la piel con natrón. El rey hizo crujir unas ramitas.
Hiram levantó la cabeza, divisó al intruso pero no modificó el
ritmo de sus gestos. Concluidas sus abluciones, vistió la túnica
blanca y roja y, luego, se sentó a orillas del lago. Salomón se le
reunió, sentándose a su lado.
–Es una inmensa victoria, maestre Hiram. El mar de bronce es
un prodigio.
–La más horrible de mis derrotas Por mi culpa han muerto
hombres
–Os equivocáis Estoy convencido de que ha habido un sabotaje
Obtendremos la prueba y castigaremos a los
culpables
–Mi obligación era preverlo e impedirlo
–Sólo sois un hombre ¿Por qué cargar sobre vuestros hombros
todas las desgracias?
–Era mi obra El desastre me incumbe
–Sois demasiado vanidoso ¿No se ha hecho realidad vuestra
obra maestra7
–Su precio es excesivo Ninguna creación justifica la pérdida
de vidas humanas Amaba a esos hombres Eran mis hermanos A mi modo
de ver, soy indigno para siempre El mar de bronce me hace impuro
Nada borrará esa mancha
–Para mí, habéis alcanzado el objetivo que os habíais fijado
No tenéis nada que reprocharos, pero no hubierais debido
mentirme
El arquitecto volvió la cabeza unos
instantes
–Estáis circuncidado -prosiguió Salomón- Si fuerais hebreo,
eso sería la marca visible, en vuestra propia carne, de la alianza
con Dios Los tirios no están circuncidados Y vos no sois hebreo, ni
Tirio Salvo la gente de mi pueblo, sólo los egipcios de alto linaje
practican ese rito sagrado Me ocultasteis vuestros orígenes ¿Como
poder admitir que un egipcio ha construido el templo de Yahvé7
Debería mataros con mis propias manos ¿No habréis colocado en los
muros del santuario algún secreto pagano que lo
desnaturalice9
–¿No buscáis la sabiduría, Majestad? ¿Ignoráis cual es la luz
oculta en el corazón de los templos de Egipto? Fui educado, allí,
por los hijos de los constructores de pirámides Ellos formaron mi
espíritu Amón o Yahvé Sólo varían los nombres del principio, Él
permanece La sabiduría es radiación, no doctrina Nada la oscurece
Quien la venera desde la aurora tal vez la encuentre, por la noche,
sentada a su puerta Quiera Dios haberme permitido permanecer fiel a
las enseñanzas de los antiguos y no haberos
traicionado
–Prefiero la sabiduría al cetro y el trono -dijo Salomón- La
prefiero a la riqueza Ningún tesoro puede comparársele Ante ella,
todo el oro de Saba es sólo un grano de arena La prefiero a la
belleza y la salud Ella me dio la ciencia del gobierno, ella me
hizo conocer las leyes de este mundo, la sellada naturaleza de los
elementos, el lenguaje de los astros, los poderes de los espíritus,
las virtudes de las plantas Pero escapa, huye a lo lejos ¿La habéis
encerrado en las piedras del templo, maestre Hiram7 ¿Cómo he podido
permitir que un egipcio dirigiera los obreros de mi
reino?
–¿No he demostrado ser un mal rey7
–No conocía vuestro pueblo ni vuestra tierra He aprendido a
amarlos
–Pero seguís siendo egipcio
–¿Qué nos separa, Majestad7
–El acontecimiento que se celebrará cuando se inaugure el
templo la salida de los hebreos de Egipto, la liberación de mi
pueblo oprimido por el vuestro
–Sabéis tan bien como yo que no se produjo como estáis
diciendo Los hebreos fabricaban ladrillos en Egipto Recibían un
salario por su trabajo Nadie les había reducido a una condición
miserable La esclavitud nunca ha existido en Egipto Es contraria a
las leyes del cosmos, del que el faraón es hijo y garante ante sus
súbditos Moisés ocupaba un alto cargo en su corte Salió de Egipto
para fundar Israel con el acuerdo del faraón a quien
servia
–Maestre Hiram, ni vos ni yo debemos divulgar este secreto
Nadie esta preparado todavía para escucharlo La memoria de mi
pueblo se ha nutrido con el relato contenido en nuestro libro
sagrado Es el fundamento de nuestra historia y es demasiado tarde
para modificarla
–No os creo, Majestad Con el templo erigido en la roca de
Jerusalén, habéis decidido establecer un nuevo pacto entre Dios e
Israel, que será una nueva alianza entre Egipto e Israel Desunidos,
ni el uno ni el otro conocerán la paz
Hiram leía en el alma de Salomón, Salomón en el alma de Hiram
No se lo confesaron, temiendo romper el mágico vinculo que les
unía
Salomón sabia que el maestro de obras no iba a perdonarse
nunca la muerte de sus obreros, y, por su parte, Hiram sabia que el
rey le reprocharía haber ocultado su origen egipcio Pero el secreto
que compartían les hacía hermanos en espíritu
–El templo es la carne de Dios -prosiguió Hiram- El rey lo
hace vivo Vos sois el único mediador entre vuestro pueblo y Yahve
El único, Majestad
El maestro de obras se cruzó con bandadas de damanes, especie
de marmotas que huían al menor peligro Escuchó la risa de las
hienas y el lamento de los chacales. Vio zorros y jabalíes, se
impregnó de un sol ardiente, caminó por la arena ocre, durmió al
abrigo de las rocas olvidadas por la mano de quien moldeó el
desierto ¿Cuál era aquella presencia que ascendía de la inmensidad
como una columna de incienso, si no la del
Creador9
A Hiram le gustaban las palabras minerales, la ausencia
abrumada por el color, la abnegación de una tierra que había
renunciado a la fertilidad para acoger mejor la invisible
percepción del Ser
Nada escapaba al desierto El maestro de obras le ofreció la
muerte de sus compañeros de trabajo Enterró su recuerdo en la
santidad del rojizo ocaso, confió sus almas al espíritu del viento
que se las llevaría a los confines del universo, junto a la fuente
donde no habían nacido todavía las tinieblas
Cuando tomaba de nuevo la pista que llevaba al Jordán, Hiram
vio una tienda roja y blanca erigida en un pedregoso
montículo
Lo comprendió entonces Había llegado la hora La alegría que
hubiera debido sentir, le laceró
Hiram penetró en la tienda Un nómada vestido como un beduino
estaba sentado allí en la postura del escriba. Su corta barba
puntiaguda lo identificaba como un semita De unos cincuenta años,
con los ojos penetrantes, ofreció al recién llegado una copa llena
de agua fresca con un poco de vinagre
–Bienvenido huésped Séame permitido darle asilo hasta que la
sal que coma haya abandonado su vientre
Hiram aceptó la sal de la tierra, ofrecida en un plato de
alabastro
–¿Cómo me habéis encontrado en este
desierto?
Recorro la región desde hace más de un mes Anunciaron vuestra
llegada a las fundiciones Desde las colinas asistí al nacimiento de
vuestra obra maestra y no le quité la vista de encima A lo lejos,
vi que Salomón se os acercaba. Luego, os seguí respetando vuestro
aislamiento Tengo que hablaros antes de que volváis al
mundo.
–Hace más de siete años que salí de Egipto. ¿Os envía el
faraón?
–Naturalmente, maestro Horemheb. Él y yo somos los únicos que
conocemos esta misión ¿No aguardabais una señal del rey de Egipto
cuando vuestra tarea estuviera terminada?
Hiram tomó su cabeza entre las manos, como un viajero agotado
al término de un largo periplo Había soñado durante siete largos
años en aquel momento Lo había imaginado como una liberación, una
felicidad con sabor a miel, un sol de rayos bienhechores. Pero se
había producido el drama del mar de bronce y la entrevista con
Salomón, junto al lago perdido entre altas hierbas El arquitecto
deseaba regresar a Egipto pero no tenía ya derecho a abandonar
Israel Colaborar con Salomón, ayudarle a consolidar su trono y la
paz, terminar el templo que sacralizaría su pueblo eran deberes a
los que no se sustraería
–¿Estáis satisfecho de vuestra obra, maestre
Horemheb9
–¿Qué arquitecto lo sería si no colocara en su jardín el seco
árbol de la vanidad9 El templo hubiera podido ser más vasto y noble
Pero sólo disponía de la superficie de la roca.
–¿Habéis conseguido inscribir en sus muros la sabiduría de
nuestros antepasados9
–Egipto está en el corazón del santuario de Salomón Quien
sepa leer Karnak descifrará Jerusalén Quien lea el templo de Yahvé
conocerá los misterios y la ciencia de la Casa de la
Vida
–Fuisteis el fiel servidor del faraón Por eso merecéis
honores y dignidades Pero la felicidad de Egipto parece exigir otra
cosa
–¿Qué queréis decir9
–El faraón esperaba veros regresar a su lado. Os habría
nombrado jefe de todos los trabajos del rey Lamentablemente, las
ambiciones de Libia han despertado de nuevo Siamon teme una
tentativa de invasión ¿Cómo actuará Israel9 ¿Será Salomón un
aliado9 Sólo vos, por vuestro conocimiento de este país y su
monarca, podríais avisarnos de una eventual traición Por ello el
faraón os pide que prolonguéis vuestro sacrificio
Hiram bebió el agua avinagrada ¿Quién podía discutir una
orden del faraón? Siamon no le dejaba elección posible ¿Cuándo
regresaría a Egipto? ¿Debería sufrir siete años más de
exilio7
Sólo el viento del desierto conocía la
respuesta
La jornada no tendría igual en la historia de los hombres
Para la fiesta de la inauguración del templo, las calles de
Jerusalén se habían llenado de una exuberante muchedumbre Las
aldeas parecían abandonadas Ningún hebreo quería perderse el más
excepcional de los acontecimientos Cuando Salomón anunciara el
nacimiento del santuario de Yahvé, Israel habría sido creado por
segunda vez, accediendo al rango de Estado poderoso, capaz de
clamar hasta los cielos su fe y su esperanza
Circular por las callejas era casi imposible, pues las masas
de curiosos se hacían cada vez más compactas Por todas parte se
veían sacerdotes vestidos con túnicas blancas Los jefes de las
tribus de Israel, precedidos de una cohorte de servidores, se
hallaban al pie de la roca Ni una sola pulgada de la pendiente que
salía de la ciudad de David y se dirigía al templo de Salomón
estaba libre de ocupantes Todos admiraban el muro y las tres
hileras de piedras de talla ¿Cuándo se abrirían las puertas,
custodiadas por los soldados de Salomón, dando libre acceso a la
explanada, objetivo de la peregrinación de miles de
creyentes?
Aquel día se conmemoraría como el más glorioso de la aventura
de Israel, aquel en el que un dios nómada había encontrado por fin
su morada de paz Su santuario sería el lugar de sacrificio que unía
la tierra y el cielo Las demás divinidades y los demás cultos
quedarían suprimidos, aniquilados por el formidable poder del
Único
Salomón revistió a Hiram con un manto de
púrpura
–He aquí la insignia de dignidad que deberéis lucir el día en
que vuestra obra esté terminada
–¿Lo estará alguna vez, Majestad7
–El tiempo se ha detenido en el umbral del templo, maestre
Hiram Supera a su creador
Ambos hombres estaban solos en el atrio A oriente se erguía
un sublime pórtico, con su triple alineamiento de más de doscientas
columnas A través de ellas se dibujaban las formas del valle del
Cedrón y las verdeantes colinas, transidas de sol
–Quiero olvidar todo el pasado -declaró Salomón- Una hora
pasada en este lugar vale por mil días de paraíso
Con el corazón en un puño, el arquitecto contemplaba el
paraje que, pronto, ya no le pertenecería El majestuoso atrio tenía
en el centro un altar, a la izquierda del cual se erguía el mar de
bronce, sostenido por doce toros metálicos, tres en cada punto
cardinal La enorme alberca recordaba el lago sagrado de Tanis
donde, al alba, los sacerdotes se purificaban antes de tomar un
poco de agua que sen iría para sacralizar los alimentos ofrecidos a
los dioses El mar de bronce tenia un borde esculpido en forma de
pétalos Simbolizaba el loto naciente de las aguas primordiales,
sobre el que se había levantado el sol de la primera mañana A su
alrededor, diez piletas de mil litros cada una, instaladas sobre
carros que los sacerdotes desplazarían según los imperativos
rituales Ellas proporcionarían el líquido indispensable para
limpiar los animales del sacrificio
El propio Salomón abrió las puertas del recinto Sadoq y vanos
sacerdotes, portando el Arca de la alianza, las cruzaron lentamente
Las Tablas de la Ley abandonaban para siempre la antigua ciudad de
David En adelante residirían en el Santo de los santos del templo
de Salomón
El sumo sacerdote se inclino ante el rey, quien se acercó al
Arca y la tocó con veneración Recordó aquel bendito día cuando,
pensando en una paz imposible, había realizado el mismo gesto La
ley divina había satisfecho su más ardiente deseo Cerró los ojos,
soñando en un mundo donde los hombres hubieran matado la guerra y
el odio, donde sus miradas se dirigieran sin cesar hacia el templo,
en busca de la sabiduría
–Ayudadme, maestre Hiram
El arquitecto levantó los soportes posteriores del Arca, el
rey los anteriores El peso, que era considerable, les pareció
ligero Pasaron juntos entre las dos columnas, atravesaron el
vestíbulo, luego el hekál donde se hallaban el altar de los
perfumes, la mesa de los panes de ofrenda y los diez candelabros de
oro, y penetraron por fin en el debir donde velaban los Querubines,
uno junto a otro
Éstos llegaban a media altura del Santo de los santos, sus
alas exteriores tocaban los muros laterales, las extremidades de
las alas interiores se tocaban, formando una bóveda bajo la que fue
depositada el Arca de la alianza
El maestro de obras se retiró
Salomón presentó al Arca la primera ofrenda de incienso En la
olorosa nube se reveló la presencia divina El rey se sintió
revestido de cálida luz Los ojos de oro de los Querubines
brillaban
Salomón se mostró a su pueblo Levantando las manos, con las
palmas vueltas al cielo, entregó el templo a Yahvé Miles de fieles
se arrodillaron con los ojos llenos de lágrimas
–¡ Que Dios bendiga Su santuario y a los creyentes! Así
renovarán su alianza con Él Así será misericordioso y nos concederá
Su ayuda contra los poderes de las tinieblas Que el Señor esté con
nosotros como estuvo junto a nuestros antepasados, que no nos
abandone, que incline a Él nuestros corazones para que avancemos
por Su camino Yahvé, dios de Israel, no hay ningún dios parecido a
ti, arriba en los cielos, aquí en la tierra, eres fiel a Tu pacto.
Que Tus ojos se abran día y noche a este templo, a este lugar donde
vive Tu nombre.
Mientras las aclamaciones subían hacia el rey, la angustia le
dominó. ¿Viviría realmente Dios en la tierra con los hombres? Si
los cielos de los cielos resultaban demasiado pequeños para
contenerle, ¿qué decir del templo de Jerusalén?
Dos sonrisas apaciguaron a Salomón. Primero, la de Hiram,
soberbio con su manto de púrpura ante el mar de
bronce.
Luego, la de la reina Nagsara, vestida de gala a la izquierda
del sumo sacerdote y algo más atrás.
Una y otra expresaban alegría y orgullo. Tranquilizado,
Salomón subió los peldaños del gran altar de diez metros de altura
colocado a un extremo del atrio.
El maestro de obras, el sumo sacerdote y la reina compusieron
un triángulo cuyo centro era el rey de Israel. A su alrededor, los
sacerdotes. Los guardias abrieron de par en par la puerta del
recinto, dando libre paso a los peregrinos que invadieron la
explanada.
Se hizo un profundo silencio. Con los ojos clavados en
Salomón que encendían el fuego del holocausto, los espectadores de
aquel rito de «la primera vez», contuvieron su aliento. La llama,
que ya no se extinguiría, pareció llegar al cielo. Con una oveja en
los brazos, un sacerdote llegó junto al rey. Degolló al animal cuya
sangre corrió por los canalillos que llegaban a los cuatro ángulos
del altar. Las cenizas caerían a través de una reja
horizontal.
Tras un signo de Salomón, sonaron las trompetas, entregando
el altar a una multitud de celebrantes que sacrificaban los
animales que serían consumidos en el gigantesco banquete. Más de
veinte mil bueyes y cien mil ovejas serían inmolados a la gloria de
Dios.
Salomón lo había conseguido. El templo había nacido. Un
maestro de obras genial, Hiram, había dado cuerpo al insensato
proyecto de un monarca ebrio de absoluto.
Salomón lloraba de alegría, inmóvil y solitario, en el Santo
de los santos.
Hiram, abrumado por el peso del exilio y la muerte de sus
hermanos, se ocultaba en la caverna en compañía de su
perro.
La reina Nagsara, sola en su magnífica alcoba de palacio,
lloraba por su amor perdido.
Caleb el cojo, borracho de alegría y vino, festejaba en la
mesa de los ricos que cantaban la fama de Salomón el sabio y de
Hiram el maestro de obras.