Capítulo 5
El astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) descubrió un cometa en 1806. Consultó la documentación disponible, indagó las veces que había recorrido nuestro cielo y pensó que podía tratarse del retorno de un cometa que había descubierto Messier en 1772. Más tarde, Bessel consideró que estaba equivocado a consecuencia de un error de cálculo, aunque otros dijeron que no había habido ningún error y que estaba en lo cierto. La polémica hizo que la atención astronómica se centrara en el cometa.
Un militar austríaco, Wilhelm von Biela (1782-1856), que era además astrónomo aficionado, quiso sorprender la reaparición del cometa, que, según las hipótesis de Bessel, tenía que volver en 1826. El 27 de febrero localizó un cometa y lo siguió con el telescopio durante doce semanas. Calculó su órbita —cosa que ya era fácil gracias a Gauss— y descubrió que su revolución duraba 6 años y 9 meses.

Dibujos de un astrónomo en los que se ve el núcleo del cometa Halley y el crecimiento de su cola en diversas etapas de su aproximación al perihelio en 1835-36. Los rasgos de los cometas suelen aparecer de manera más detallada cuando los dibuja un observador que utiliza un telescopio que cuando se fotografían telescópicamente.
Al hacer cálculos en sentido retroactivo, demostró que Bessel había estado en lo cierto desde el principio. El cometa, que había de llamarse cometa Biela, había aparecido en 1772, había ejecutado cuatro revoluciones sin que nadie lo advirtiera, puesto que era un cometa oscuro, y Bessel lo había localizado en 1807. Dio otras dos revoluciones de incógnito hasta que por fin volvió a verlo Biela, que calculó su órbita.
A causa de la polémica, el cometa Biela se hizo muy célebre y hubo un buen puñado de astrónomos que se puso a calcular su órbita con gran escrúpulo, tomando en consideración la atracción gravitacional de varios planetas para que la fecha de su posible regreso pudiera determinarse con exactitud. Los astrónomos no querían perder el tiempo en el caso de que corriera la misma suerte que el cometa Lexell y, merced a las influencias planetarias, se alterase su órbita o fuese expulsado incluso del sistema solar.
Un astrónomo alemán, Heinrich Wilhelm Olbers (1758-1840), calculó que, cuando volviese en 1832, el cometa Biela pasaría muy cerca de la Tierra el 29 de octubre, rumbo a su perihelio. En realidad, la Tierra no estaría en aquella parte de su órbita, sino a ochenta millones de kilómetros; pero el caso es que al principio nadie prestó atención a aquello.

Escrupuloso dibujo de la cabeza del Gran Cometa de 1861 hecho por un astrónomo inglés luego de observar el núcleo y la coma que lo envolvía en julio de aquel año.
Comenzó a extenderse la creencia de que habría una colisión el 29 de octubre de 1832 y se desató el terror cometario. Los astrónomos se apresuraron a explicar que no había ninguna colisión y, sorprendentemente, el terror se desvaneció. El cometa Biela pasó muy cerca de la órbita terrestre en el momento previsto por Olbers, pero, como es lógico, nada le ocurrió a la distante Tierra.
El cometa Halley volvió a reaparecer y alcanzó su perihelio el 16 de noviembre de 1835, pero como hacía poco que se había desatado el pánico de modo infundado, la gente se tomó aquella reaparición con calma, sobre todo porque se trataba de una de las ocasiones en que el cometa no tenía un aspecto muy llamativo.
El 10 de noviembre, cuando el cometa Halley estaba cerca de su perihelio, nació un niño en un pueblo de Missouri llamado Florida. Era Samuel Langhome Clemens y había de convertirse en el (a mi juicio) más grande escritor estadounidense con el seudónimo de Mark Twain.
Cuando el cometa Halley desapareció durante otros tres cuartos de siglo, el cometa Biela volvió a llamar la atención de los astrónomos. Reapareció en julio de 1839 y luego en febrero de 1846. El primero en verlo esta última vez fue un oceanógrafo y astrónomo estadounidense Matthew Fontaine Maury (1806-1873). Este hombre informó que había dos cometas que avanzaban uno al lado del otro, cada uno con su respectiva cola. No había duda: el cometa Biela se había partido en dos.
En 1852, cuando volvió a reaparecer, el primero en verlo fue el astrónomo italiano Pietro Angelo Secchi (1818-1878). Las dos mitades del cometa Biela se habían separado ya bastante y una iba por delante de la otra. No se pudo observar en 1859 porque estuvo en el cielo durante las horas del crepúsculo y era demasiado oscuro para ser visto cuando no era totalmente de noche.
En 1866 habría tenido que reaparecer en circunstancias que lo habrían hecho claramente visible, pero no fue así. No volvió a verse el cometa Biela, aunque no se acercó a ningún planeta lo bastante para que su órbita sufriese una alteración. Se había limitado a deshacerse y, por así decir, había muerto (desde entonces ha habido otros cometas que también se han fragmentado y muerto).
El destino del cometa Biela desató la suposición de que los cometas podían ser objetos ligeros y hasta inmateriales, de ningún modo semejantes a los planetas. Esto contribuyó a mitigar el miedo respecto de la posibilidad de colisiones que provocasen inundaciones y otras catástrofes. En particular, la idea de Buffon de los efectos de un choque cometario con el Sol es errónea. Los cometas chocan ciertamente de vez en cuando con el Sol. El cometa queda destruido, pero la inmensa masa solar no sufre ningún efecto apreciable.
Para dar cuenta del aspecto y fragilidad de su estructura se han sugerido algunas explicaciones. La que hoy aceptan casi todos es la que expuso en 1950 el astrónomo estadounidense Fred Lawrence Whipple (n. 1906). Se alude a ella informalmente como teoría «de la bola de nieve sucia» y recuerdo que, al poco de exponerla públicamente, Whippie me explicó algunos detalles en el curso de una cena.
Whipple sugirió que un cometa es, básicamente, una esfera de materias congeladas (una «bola de nieve») que, sometidas a una temperatura mayor, pueden transformarse en gases. Entre las posibles sustancias congeladas que lo componen están el agua, como es lógico, el amoníaco, el metano, anhídrido carbónico, ácido cianhídrico, etc. Incrustados en las sustancias heladas puede haber partículas de polvo y pequeños fragmentos de materias sólidas y rocosas (estos harían «sucia» a la bola de nieve). El centro tal vez sea un pedazo sólido de roca, aunque también cabe la posibilidad de que todo el cometa sea polvo y fragmentos rocosos incrustados en el hielo. La bola congelada puede tener varios kilómetros de diámetro, con lo que sería un objeto pequeño y apenas apreciable mientras se mantiene en estado de congelación.
Cuando el cometa está en el punto más alejado de su órbita es hielo sólido, y, en cualquier caso, está demasiado lejos de la Tierra para que podamos vedo. Sin embargo, al acercarse al Sol, aumenta su temperatura. Parte del hielo se evapora y el polvo que contiene éste se libera. El centro del cometa, sea roca sólida o hielo puro, puede brillar como un punto, igual que una estrella, y recibe el nombre de «núcleo»; a su alrededor hay una capa neblinosa de polvo que se llama, «coma» (esta palabra significa «cabellera» en latín y en castellano antiguo). La coma se va haciendo más grande a medida que el cometa se acerca al Sol, y ello hasta el extremo de que un cometa particularmente grande puede desarrollar una coma del tamaño de uno de los planetas mayores. Esta coma, sin embargo, está integrada por un polvillo insignificante. La coma se puede extender hasta formar una cola de cientos de millones de kilómetros, aunque toda la materia que contiene, si pudiera concentrarse, cabría en una habitación de tamaño normal e incluso en una maleta.

El cometa Halley desplazándose por el cielo con la cola menguada, mientras se aleja de su perihelio, el 6 de junio de 1910.
Una vez que el cometa rebasa su perihelio e inicia el camino de regreso, empieza a enfriarse. La cola se encoge, la coma se reduce y al final el cometa vuelve a ser nada más que una bola de hielo dura.
Cada vez que el cometa da una vuelta alrededor del Sol, sin embargo, parte de su materia se pierde para siempre. La materia de la cola se disemina en el espacio sin reintegrarse al cometa. Esto es igualmente válido para buena parte de la materia de la coma. Cada vez que vuelve el cometa es por tanto más pequeño y pierde gradualmente su espectacularidad.
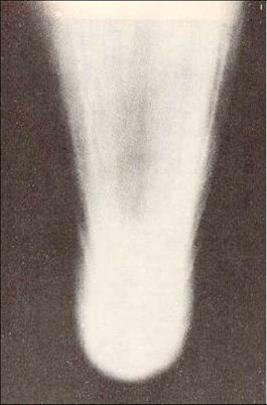
Primer plano de la cabeza del cometa Halley el 9 de mayo de 1910.
Por este motivo son oscuros los cometas de período corto. Han ejecutado muchas revoluciones y han ido reduciéndose. Unas veces se reducen prácticamente a la nada, como le ocurrió al cometa Biela. Otras queda un núcleo rocoso, como parece que le ocurrió al de Encke, que todavía desarrolla una ligera envoltura neblinosa cada vez que se acerca al Sol, si bien no parece cambiar mucho de una revolución a otra.
Como el cometa Halley se acerca al Sol una vez cada 77 años, sólo ha dado 32 revoluciones desde la edad de oro de la antigua Grecia, hace 2500 años. En este mismo lapso el cometa Encke ha ejecutado 750 revoluciones. Además, el perihelio del cometa Encke está más cerca del Sol que el del Halley, por lo que el primero sufre un mayor aumento de temperatura y por tanto se evapora más.

El primero de los varios cometas espectaculares que se vieron en el siglo XIX fue este gigantesco dedo de luz, el Gran Cometa de 1811.
Por esto el cometa Encke está prácticamente muerto, mientras que al Halley le queda aún mucha vida. Pese a ello, el cometa Halley no puede ser ya el objeto espectacular que fuera antaño. Y llegará el día, dentro de varios miles de años, en que probablemente, se reducirá a cuerpo oscuro sólo visible con telescopio, si es que no se fragmenta y muere.