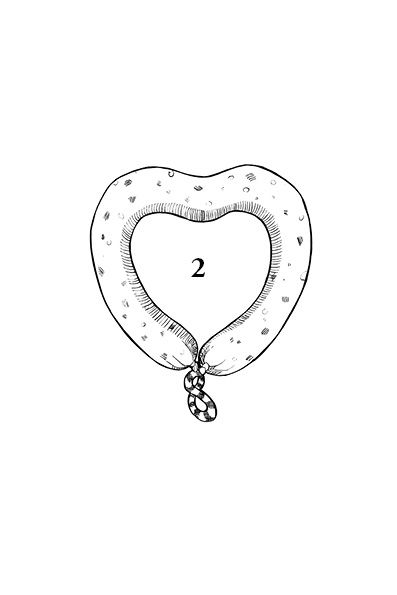
Fulgencia juraría que la última vez que visitó Ciudad no tardó más de media hora en llegar al centro caminando desde la estación de autobuses. Claro, que entonces no vino con un vestido tan estrecho y unos tacones tan incómodos, sino con un chándal y unas zapatillas deportivas.
Por aquel entonces, recuerda nuestra impaciente dama, a la abuela la habían ingresado de urgencias en el Hospital Central de Otropueblo, a causa de sus problemas de corazón, y Fulgencia se pasaba la vida corriendo de aquí para allá. Nada más conseguir que alguien se quedara con la abuela en el hospital, la servicial nieta tenía que coger el autobús a Pueblo, dejar todo organizado en casa y volver cuanto antes a Otropueblo junto a la abuela. Un día tuvo que ir a Ciudad en busca de unos resultados médicos que no acaban de llegar desde el Hospital Genera1 al hospital de Otropueblo. Después de recogerlos, a nuestra servicial doncella aún le quedó el tiempo justo para ir al centro en busca de unos rosquillos de canela para la abuela y el abuelo, y una caja de semillas muy raras para el tío Rogelio. Fulgencia llegó al autobús de vuelta desarreglada, sudorosa y jadeante, ¡cómo para que alguien se fijara en ella!
Por suerte, eso ha quedado atrás, muy lejos. Hoy Fulgencia está impecable, con su vestido elegante, su peinado de peluquería y esos tacones que sin duda han de estilizar sus piernas. Y, por supuesto, no piensa sudar ni una gota. Aunque eso signifique tardar una eternidad en llegar al centro. Al fin y al cabo, ¿qué más da, si tiene todo el día por delante? Aunque cuanto antes encuentre al amor de sus sueños mejor, ¡mucho mejor!
Lo bueno de tener que caminar tanto, estimados lectores, es que se tiene mucho tiempo para pensar. En lo ocurrido en la estación, por ejemplo. Fulgencia cree que lo del chico de la taquilla no puede considerarse un fracaso completo. De hecho, está convencida de que si no hubiera habido cola para comprar los tickets, habría acabado seduciendo al taquillero.
¿Qué él no parecía para nada interesado en ella? ¡Por supuesto! Ese es el típico ardid que emplean los traviesos galanes para acabar llevándose al huerto a la desvalida dama. El chico siempre se hace de rogar mientras la chica se desespera. Y cuanto más se desespera ella, más se enamora él, tal como le han enseñado novelas como Pasa de mí pero me quiere, El amor no es lo que esperabas y Ámame sin miramientos.
Si Fulgencia supiera la hora a la que el chico termina su jornada laboral, dónde va a comer, su lugar de residencia o a qué gimnasio acude para muscularse, podría dejarse caer más tarde por la puerta de empleados de la estación, su restaurante favorito, su calle o su gimnasio para volver a tener una interesante y tensa conversación con él. Pero como, por desgracia, no ha conseguido averiguar nada de eso, nuestra resignada doncella sigue caminando en dirección al centro de Ciudad, lugar en el que de seguro le espera el verdadero hombre de su vida. El hombre que…
–Oh, vaya, una llamada.
El interior del bolso está lleno de todo tipo de trastos y el móvil parece empeñado en esconderse tras ellas. Nuestra dama mira la pantalla en cuanto consigue atraparlo sin poder evitar componer una mueca de desagrado. No es para menos, amigos: ¡acaba de llegar a Ciudad y ya la están llamando desde Pueblo!
–¿Qué pasa, Patricia?
–Tía Fulgencia, esto es un agobio. La abuela no para de cambiar de canal de televisión y el abuelo protesta por todo. Además, la abuela no para de preguntar por ti. ¿Qué quieres que le diga?
–A la abuela ponle el canal veinte. A estas horas suelen poner unos dibujos animados de unos bichos que se están dando de tortas todo el rato. Eso la relaja mucho. Si sigue preguntando por mí, díle que vuelvo en media hora.
–¿Y cuándo vas a volver? –pregunta, la muy cansina.
–A la noche, ya te lo he dicho veinte veces.
–Pues no sé yo si voy a aguantar hasta la noche, ¿eh?
–Tendrás que hacerlo, que bien que has cogido el dinero que te he dado –dice mientras siente la irritación subir desde su estómago hasta su boca.
–Sí, bueno, pero esto es muy cansino –se queja con voz de niña pequeña –. ¿Y a dónde has ido? Mi madre dice que ella tampoco lo sabe.
–¡A un sitio a hacer cosas importantes!
–Seguro que no es tan importante, tía Fulgencia –dice con toda la condescendencia del mundo–. Eso es que has ido al médico a que te miren algo desagradable, por eso no lo quieres contar.
>> Ah, se me olvidaba decirte que el tito Rogelio se ha ido al huerto. Estaba enfadado contigo porque esperaba que fueras con él a recoger pepinos, o yo qué sé. Y entonces…
–Bueno, no te preocupes por el tío Rogelio –la corta tajantemente–. Ahora tengo que dejarte. Tengo cosas muy importantes que hacer. ¡Muy importantes!
Y nadie de su familia va a conseguir impedir que las realice, se dice nuestra decidida dama mientras vuelve a enterrar el teléfono en el bolso.
***
Una hora después de salir de la estación, Fulgencia no puede dar ni un paso más con los malditos tacones. Y tiene sed, mucha sed. Está tan sedienta que de buena gana se bebería un litro del vino malo del tío Rogelio. Pero no, ella no va a beber alcohol antes del mediodía. Nuestra dama tiene que mostrarse fina y delicada como una chica de la urbe. ¿Y qué beben las chicas finas y delicadas cuando tienen sed a estas horas?, se pregunta. Agua. O un té frío. O un refresco sin azúcar. ¡O cualquier pijada por el estilo!
Fulgencia cruza la carretera y entra en un supermercado de barrio. El lugar, oscuro y pequeño, está totalmente abarrotado de mercancía distribuida en un sinfín de estanterías, varios frigoríficos viejos y un par de congeladores, ¡cualquiera diría que en ese cuchitril pudiera caber tanto!
Nuestra sedienta doncella camina con cuidado por los pasillos, revisando todos y cada uno de los departamentos del establecimiento. Tan distraída se encuentra, que no se da cuenta de que está a punto de chocar su generoso pandero con el de un chico alto y de piel oscura como las noches en el campo, delgado y con cara de estar tan absorto en sus pensamientos como ella en la búsqueda de las bebidas no alcohólicas.
–Perdone usted, caballero –dice Fulgencia con coquetería mientras se enrosca un mechón de pelo en un dedo.
–Perdóneme usted a mí, señora –dice el chico en perfecto castellano, pero con el acento propio del país africano del que procede (a saber cuál).
–Soy señorita.
–Señorita. Muy bien. Pues perdone.
El chico se gira y sigue caminando por el pasillo, muy probablemente en dirección a los frigoríficos más ocultos, mientras Fulgencia se queda parada, admirando la anatomía del muchacho. Nuestra soñadora dama se imagina entablando una animada conversación con el negrazo para, acto seguido, tener algo más que unas cuantas palabras en el almacén del establecimiento, entre latas de refresco y sacos de patatas. Tras el encuentro en el unirían para siempre sus vidas, Fulgencia y el chico, al que a ella se le antoja llamar Charlie, saldrían cogidos de la mano para caminar juntos hacia un horizonte de absoluta felicidad.
–Señola, ¿qué hase ahí quieta y con cala de boba? ¿Está enfelma? –dice una desagradable voz chillona tras Fulgencia.
Nuestra doncella se gira ciento ochenta grados para encarar a la desagradable criatura que la ha arrancado de su fabulosa ensoñación: la china de pequeña estatura, coleta grasienta y brazos en jarra que regenta el comercio.
–A mí no me pasa nada. Solo estaba mirando –contesta muy seria.
–Usted muy quieta. Y con cala lala –insiste la ceñuda china–. ¿Quiele algo?
–Una botella de agua pequeña, por favor –contesta Fulgencia apretando mucho los dientes.
–Venga, venga, que tengo que volvel a caja. Coja agua y deje pasillo lible, que gente tiene que pasal.
–¿Qué gente tiene que pasar? ¡Si no hay casi nadie! –dice Fulgencia mientras su cara adquiere un tono rojo injusticia. Pero, ¿qué demonios se cree esta china?–. ¡Qué manera tan antipática de tratar a los clientes!
–Yo no antipática, solo plevisola –se defiende la otra–. Señola demasiado bien vestida pala estal aquí.
–¿Demasiado bien vestida? –pregunta desconcertada.
–Sí, señola palecel lica. Yo veo tele. En tele dicen licos loban cada ves más. ¡Y tienen taljetas neglas! ¡Taljetas pala estafal gente buena!
–¡Yo no soy una estafadora! –dice nuestra dama cruzándose de brazos, la cara ya más roja que los pimientos que recogió el otro día el tío Rogelio de su huerto–. ¿Cómo puede ir acusando a los demás de cosas que no ha hecho simplemente por como va vestida? Sepa que esto en Pueblo no pasa. Allí somos todos amables con los otros, pongan la cara que pongan y vayan como vayan vestidos.
–Delante de señola está agua. Coja, coja –dice señalando con la mano derecha un estante tras Fulgencia.
Nuestra dama se hace con una botella bien grande y camina con decisión hasta la caja, lugar en el que está de nuevo la antipática hija del país del sol naciente.
–¿Sabe qué? En Pueblo tenemos una china también. Se llama Leocadia. Espero que no seáis familia –dice mientras saca el monedero del bolso con gran dignidad.
–Yo no tengo familia Leocadia. Eso no é nomble chino –contesta con desprecio.
–Nuestra china se ha cambiado el nombre para sentirse más integrada en Pueblo, según cuenta.
–Señola é lacista.
–¿Racista? ¡Pero si es usted la que me ha juzgado por cómo voy vestida! –grita Fulgencia. Montones y montones de manos repartidoras de collejas surcan de pronto su mente. Como esto siga así, tendrá que venir alguien para impedir que una de ellas acabe saliendo de su cabeza para darle bien fuerte a la china–. Además, Leocadia es mi amiga, ¡y es una mujer estupenda! ¡Me encantan los chinos! ¡Pero solo los simpáticos, señora!
No ha terminado Fulgencia de soltar sus quejas, cuando un grupo de excursionistas de la tercera edad irrumpe en el pequeño negocio. Algunos de los mayores prestan atención a la discusión que tiene lugar en la caja, mientras los otros, menos chismosos o con el oído menos fino, avanzan hacia los pasillos en busca de provisiones para continuar su ruta por la urbe.
Uno de los ancianos, un señor alto con pelo y barba blanca, coge un paquete de galletas, lo abre y se pone a comérselas. Otra vieja dama, con mejor vista que Fulgencia a la hora de encontrar las botellas de agua, coge un par de ellas que enseguida se le caen al suelo. Un tercero, para colmo, comienza a desordenar un estante mientras no para de reír como un loco.
La dueña del negocio protesta en chino y en español al mismo tiempo que gesticula expresivamente. Nada de lo que hace, sin embargo, parece dar ningún resultado. Es como si los ancianos vivieran en su propio mundo. Un universo en el que la china es invisible. ¡Un lugar desde el que Fulgencia se lo está pasando estupendamente!
–¿Y los viejos? ¿Le gustan los viejos? –pregunta nuestra dama con una sonrisa triunfal en los labios. Si hay alguien en el mundo que sabe a la perfección lo fastidioso que puede resultar una pandilla de ancianos, es precisamente ella, ¡casi peor que una somanta de collejas!
–Pague agua y váyase, señola. Tengo que salih de caja –dice la china sin parar de gesticular en dirección a los pensionistas –.¡Señol, deje eso en sitio! ¡Señola mayol, no lompa cosa! ¡Paguen ya y váyanse! ¡Váyanse de mi tienda!
***
La gente de Ciudad, piensa nuestra doncella mientras se dirige a un pequeño parque en el que se disponen varios bancos alrededor de una fuente, no es muy simpática. Esto ha de deberse, se dice también, al ritmo frenético de la urbe, al tráfico enloquecedor, al humo de los tubos de escape, a todo ese maldito ruido incesante.
En Pueblo todo es mucho más tranquilo y saludable. Aunque allí la gente se aburre mucho. Y cuando todos se aburren, se ponen a chismorrear. Lo cierto es que a Fulgencia no le gustan los chismorreos, ni las falsas sonrisas que componen sus vecinos cuando los pilla infraganti hablando de ella en la frutería, ¡ni todo lo demás!
Además, ¡en Pueblo no hay hombres por los que interesarse! Los pocos especímenes apuestos, hace tiempo que se casaron. O que murieron.
Sí, amigos lectores, lo mejor que ha podido hacer nuestra dama ha sido venir a Ciudad. Aunque aquí la gente no sea muy agradable, seguro que algún buen mozo habrá, ¡esperando por ella, por supuesto!
Una vez acomodada en un banco, nuestra dama abre la botella de agua y se dispone a beber sin que el cuello de plástico toque sus labios, como ha visto que hacen las chicas finas. Como Fulgencia no tiene práctica, el agua acaba resbalando por sus carrillos y su cuello. Una pena, se dice con anhelo, que no haya ningún chico guapo cerca para disfrutar con tan tórrida imagen, acercarse a nuestra querida doncella y secuestrarla, tal y como sucediera en Agua de amor, Tormenta de pasiones en la selva perdida y Mi vida es tuya hasta que yo me canse.
O tal vez sí lo haya.
Nuestra doncella mira a su alrededor y descubre que el morenazo de la tienda de comestibles está a tan solo unos metros. Sin perder más tiempo, Fulgencia se pone en pie, se ahueca el peinado y se alisa la falda para, acto seguido, caminar con premura hacia el muchacho.
En el momento en el que considera que se encuentra a una distancia prudencial, nuestra discreta dama aminora la marcha. Justo entonces, el muchacho se vuelve y la mira. Ella sonríe y finge que contempla un escaparate de un comercio casi tan viejo como los abuelos. El muchacho se gira de nuevo y Fulgencia retoma la marcha tras él. El proceso se repite unas cinco o seis veces más, justo hasta que el africano, cansado del jueguecito, se da la vuelta con brusquedad, pone los brazos en jarra y encara muy serio a su perseguidora.
–Señora, ¿me está siguiendo?
–¿Yo? Uy, claro que no.
Las mejillas de Fulgencia se enrojecen de vergüenza, pero no porque el chico la regañe, sino porque pronto este se va a dar cuenta de que sus ojos apuntan directamente a cierta y demasiado abultada parte de su anatomía.
–Deje de seguirme, por favor.
–Pero si no le sigo a usted –dice Fulgencia, cada vez más roja. Por más que intenta mirarle a la cara, no lo consigue.
–Es usted la señora del supermercado, ¿verdad?
–¿Yo? No, yo no –responde mientras un sudor frío empieza a recorrer su frente.
–Sí, si lo es –insiste, cada vez más serio–. ¿La ha mandado la china a buscarme?
–¿La china? Pero si esa mujer es horrible, ¡horrible! –dice levantando por fin la vista para clavarla en los profundos ojos negros de él. ¡Pero qué hombre tan guapo!
–Oiga, que yo esto no lo hago porque quiera. Es la necesidad – dice relajando el gesto. Diríase que el muchacho siente cierto pesar.
–¿Hacer? ¿El qué? –pregunta desconcertada. ¿Será uno de esos gigolós de los que habla la gente?, se pregunta nuestra dama mientras recuerda las tramas de Pagando por tu amor, Pretty superman y Mi amor tiene un precio muy alto; novelas en las que uno de los dos miembros de la pareja ejercía la prostitución antes de enamorarse locamente del otro y dejarlo todo por él o ella.
–Tengo tres hijos, y estoy en el paro –continúa el muchacho, mirada de súplica incluida–. Antes trabajaba en la obra, pero con lo de la crisis de la construcción, nos despidieron a todos. Hasta el año pasado hacía alguna cosa suelta de vez en cuando, pero ya, ni eso. Hace mucho que busco trabajo y no encuentro. Ya no sé qué hacer. La semana que viene nos van a desahuciar por segunda vez y no sé dónde nos vamos a meter todos. Por favor, déjeme ir.
–¿Tres hijos? – pregunta con un hilillo de voz–. ¿Y tienes mujer también?
–Sí.
¡Pero qué ingenua ha sido nuestra doncella! ¿En qué momento se le ocurrió pensar que un ejemplar tan magnífico, un verdadero dios de ébano, estaría soltero y sin compromiso? Y tiene hijos, nada menos que tres, ¡con lo poco que le gustan los críos a Fulgencia!
–Qué pena. Con ese precioso salchichón…–murmura con la esperanza de que el chico no pueda oírla.
–Señora, baje la voz –la recrimina el muchacho, que por lo visto escucha estupendamente–. Ya le he dicho que lo he tenido que hacer por mi familia.
–¿Hacer? ¿Pero el qué? –pregunta Fulgencia, que a estas alturas de la conversación ha llegado a la certera conclusión de que no se está enterando de nada.
El africano coge a nuestra desconcertada dama del brazo con el fin de obligarla a doblar la esquina más próxima. Una vez en el callejón apartado que hay tras dicha esquina, el chico, ante la mirada incrédula de Fulgencia, mete la mano por la cinturilla del pantalón. Después de pelearse un poco con el interior de su ropa, por fin acaba sacando de dentro algo relativamente grande y cilíndrico, redondeado en los extremos.
–En realidad no es un salchichón, sino un chorizo. Un chorizo como yo. Pero, señora, por favor, no me denuncie.
Fulgencia se queda muy quieta, mirando los suplicantes ojos del chico durante un largo minuto.
–Aprovechaste para escapar cuando la china intentaba echarme de su mugriento supermercado. O mejor: con el lío de los viejos, ¿verdad?
El chico asiente. Su mirada es cada vez más desesperada.
–Así que si la china no hubiera estado tan obsesionada conmigo, pensando que le iba a robar una mísera botella de agua, se habría dado cuenta de que en realidad tú…
–¿Va a delatarme? –la interrumpe angustiado.
–No. Pero me gustaría que no volvieras a robar más.
–Gracias, señora, muchas gracias –contesta el chico a punto de echarse a llorar de alivio–. Le prometo que no volveré a hacerlo, ¡se lo prometo!
–Soy señorita –dice a la par que abre el bolso y saca de su cartera un billete de 20 €–. Mira, no puedo darte más porque igual hoy tengo algunos gastos extra. Espero que sea suficiente para que compres algo de comer para tu familia.
>>Cuando os desahucien, intenta llegar a Pueblo. Estamos en la época de la recogida de la chirimoya y siempre hace falta gente en el campo para eso.
–Gracias, señora, gracias –dice cogiendo el billete con cuidado, como si en vez de uno de 20 € fuera uno de 500.
–He dicho que soy señorita –apunta nuestra dama.
–Gracias, señorita, muchas gracias –dice haciendo un sinfín de reverencias a la par que camina hacia atrás, con la intención de largarse del callejón cuanto antes–. Y, señorita, le está sonando el móvil dentro del bolso.
Fulgencia se queda parada en el sitio, mirando como el chico se va haciendo cada vez más y más pequeño hasta desaparecer por completo de su vista y de su vida.
–Qué pena, con lo mono que era –murmura ensimismada mientras su mano derecha remueve las cosas dentro del bolso.
Cuando por fin encuentra el aparato, nuestra dama vuelve a la realidad y descuelga.
–¿Qué pasa, Juana Mari? –pregunta Fulgencia con temor. Su cuñada nunca la llama por teléfono. ¿Habrá ocurrido una desgracia en Pueblo?
–No, si a mí no me pasa nada; pero que me ha llamado mi hija Patricia, para decirme que en vez de irse esta mañana a la academia de estética se ha quedado cuidando a los abuelos porque tú se lo has pedido, y no sabe si se puede venir a comer o no. ¿Cuándo dices que vas a volver?
–A la noche, a la noche –dice tras un profundo suspiro. ¡Menos mal que no ha pasado nada! De lo contrario, nunca podría perdonárselo a sí misma.
–¿Y a ti te pasa algo?
–No, no, estoy estupendamente –dice, ya recuperada del susto.
–Ah, es que como te has ido de viaje con tanto misterio, y ahora me contestas como con tanto miedo... Por cierto, ¿dónde estás? ¿Has ido al médico?
–Estoy muy bien y no tengo que ir a ningún médico –dice mientras siente cómo empieza a irritarse de nuevo. ¡Pero qué manía tiene esta familia suya con los médicos!
–Ah, es que la niña me ha dicho que te habías ido por algo importante, y lo único importante que haces tú es ir al médico, ¿no?
–Bueno, es otra cosa– dice mientras se imagina así misma dándole una colleja enorme a su cuñada. Pero, ¿quién se cree que es ella como para decir que Fulgencia no hace nunca nada importante?–. Y la niña tiene comida en la nevera, lista para recalentar.
–Pero es que mi niña es muy delicada, y esas comidas tuyas tienen mucha grasa.
–¡Vaya por Dios! –exclama mientras siente como la cara se le enciende más que una hoguera en San Juan–. Pues le llevas tú lo que quieras, yo que sé.
–Entonces, ¿no vas a volver para la hora de comer? –insiste, la muy pesada.
–Mira, Juana Mari –dice muy despacio. La poca paciencia que le queda se le está agotando–, a tu niña le he pagado 50 € para que se quede en la casa de los abuelos, así que ahora no me vengáis con gaitas.
–¿50 €? Pues por ese dinero podía haber ido yo. Oye, ¿y de qué tienes tú tanto dinero, Fulgencia? ¿Es que acaso…?
–Mira, haced lo que queráis con la comida –la corta tajantemente–. Yo no vuelvo hasta la noche. Y buenos días, que voy a colgar.