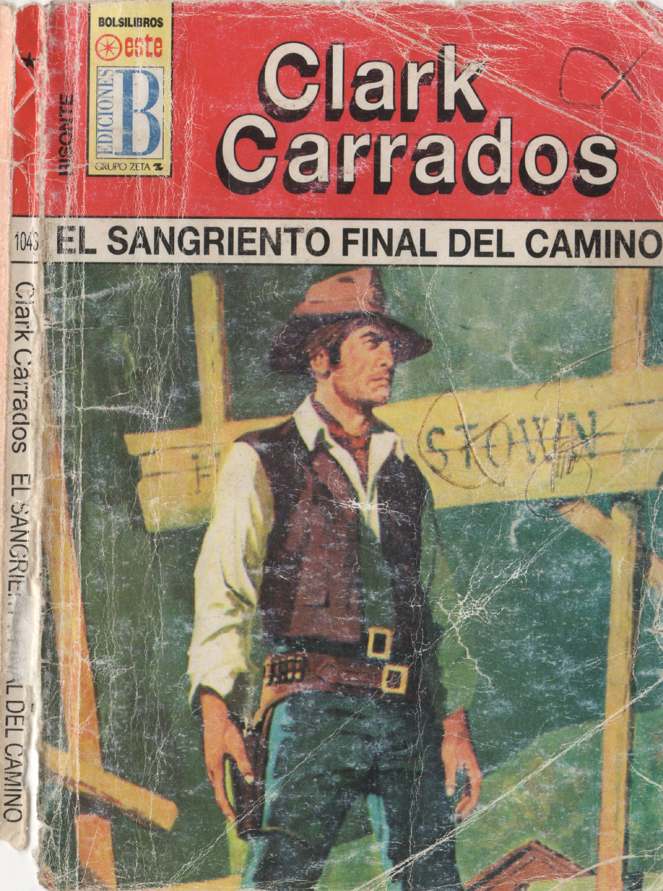

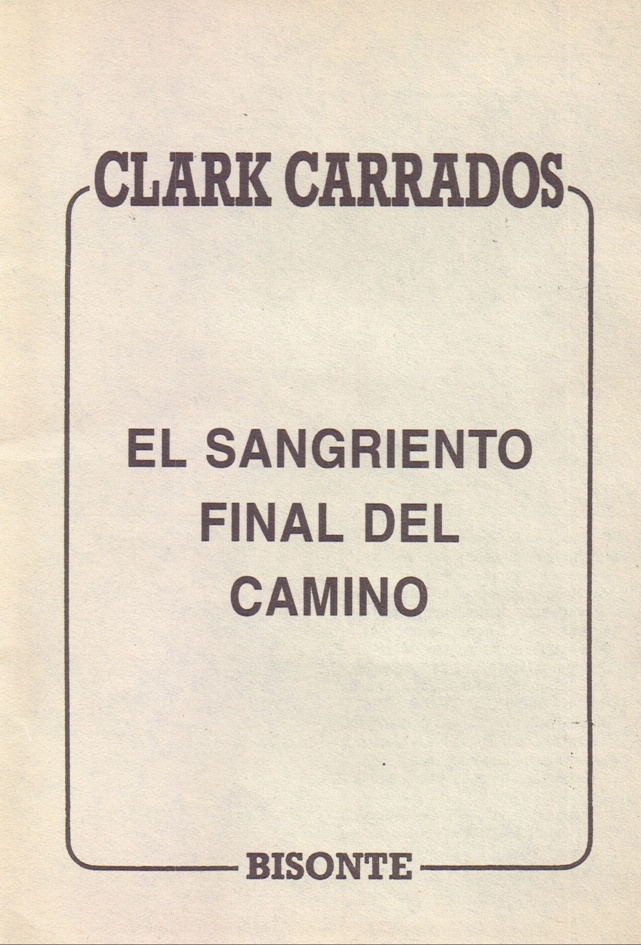
© Ediciones B, S.A.
Titularidad y derechos reservados
a favor de la propia editorial.
Prohibida la reproducción total o parcial
de este libro por cualquier forma
o medio sin la autorización expresa
de los titulares de los derechos.
Distribuye: Distribuciones Periódicas
Rda. Sant Antoni, 36-38 (3.a planta)
08001 Barcelona (España)
Tel. 93 443 09 09 - Fax 93 442 31 37
Distribuidores exclusivos para México y
Centroamerica: Ediciones B México, S.A. de C.V.
1.a edición: 2000
© Clark Carrados
Impreso en España - Printed in Spain
ISBN: 84-7735-512-6
Imprime: BIGSA
Depósito legal: B. 35.922-2000
CAPITULO PRIMERO
La noche era cálida. En ocasiones, la atmósfera resultaba sofo-. cante. En el cielo, parcialmente encapotado, se veían a veces silenciosos fogonazos, que anunciaban la inminencia de una tempestad.
Muchas de las ventanas estaban abiertas a causa del calor. Había bastantes luces encendidas en la calle
Mayor de Runmore y se oían voces y risas que procedían de las varias cantinas abiertas en la población y abundantes en clientela de todas las clases y tipos.
El hombre caminaba a pie, con paso largo y fácil, mirando con todo cuidado a derecha e izquierda, aunque sin mover apenas la cabeza. Era alto, de anchos hombros y tenía el rostro tostado por una larga vida a la intemperie.
Iba, simplemente, en mangas de camisa, aunque llevaba una chalina de color oscuro. En el costado derecho llevaba una pistola calibre 44.
Ella, la mujer, estaba en actitud indolente en la puerta de su casa. Era joven, de formas ampulosas y frondosa cabellera negra. Conocía el valor de sus encantos físicos y por ello el escote de su blusa blanca no tenía nada de moderado. Los dientes, que brillaban a través de unos labios rojos y sonrientes, sostenían una flor de color sangre.
La flor voló por los aires al mismo tiempo que ella lanzaba un pequeño grito de advertencia:
—Atrápala, Kiddan.
El hombre se detuvo en seco. Su mano hizo un gesto fulgurante y la flor quedó en sus dedos. Sonriendo, miró a la mujer.
—¿Por qué me la das? —preguntó.
—Prefiero dártela ahora que no llevarla a tu sepultura, cosa que muy bien pudiera suceder mañana.
Kiddan arqueó las cejas.
—Explícate, mujer —rogó.
—Me llamo Flora —dijo ella—. Tú eres Kiddan. Muchos te llaman Flash, por lo rápido que eres con el revólver. Flash Kiddan, el hombre más rápido al oeste del Pecos.
—Son exageraciones de la gente, Flora. Y no soy pistolero...
—Todo el mundo lo dice así, Kiddan. Incluso Solly Forbes.
La cara de Kiddan se contrajo súbitamente.
I
—¿Por qué mencionas ese nombre? —preguntó.
—Lo buscas. El te espera —contestó Flora escuetamente.
—Es cierto. ¿Qué más sabes?
—Forbes te robó a la mujer. Tú quieres vengarte. ¿Me equivoco?
—No, es verdad.
—Forbes sabe que un día u otro vendrás a buscarlo. Ha dicho muchas veces que no es suya la culpa si la señora Kiddan se encaprichó de él. Dice también que ^cuando una mujer quieje irse con un hombre, nadie tiene derecho a impedírselo.
—En eso, Forbes y yo estamos de acuerdo —respondió Kiddan, impasible—. Pero yo no le reprocho a mi esposa que se fuese con él, sino que abandonase a su hijo. Yo estaba fuera y el niño murió por falta de cuidados maternos.
Flora dejó de sonreír súbitamente.
—No lo sabía, lo siento —se disculpó—. Solly no ha mencionado ese detalle.
—Le desprestigia un poco, claro. Pero tampoco lo busco por ese
motivo.
—¿Hay otra causa, Kiddan?
—Sí. El atraco al Banco de Grayson, dos muertos y dieciocho mil dólares de botín.
—El muy pillo tampoco ha mencionado nada al respecto —decía-ró la mujer—. Pero te está esperando, sé que te aguarda, Kiddan. El hombre hizo un gesto de indiferencia.
—Si no me aguardase a mí, aguardaría a otro como yo —contestó .
—Lo tienes en la cantina de Belle Dobson. Es su hombre de confianza. Pero ten cuidado, es astuto, rastrero y taimado.
—Siempre lo fue. Forbes es de los que nunca dan la cara.
—Es curioso —dijo Flora—. En Runmore no se sospecha que pueda ser ladrón y asesino. Tendrás pruebas, supongo.
—Las tengo —confirmó Kiddan. Olió un momento la flor y se la devolvió a su dueña—. Si no vengo más tarde a que me la entregues por segunda vez, llévala mañana a mi tumba.
Los rojos labios de Flora sonrieron incitantemente.
—Te la entregaré por segunda vez, estoy segura de ello —dijo.
* * *
El hombre entró en la cantina, muy pálido, como si acabase de ver a un fantasma. Miró a derecha e izquierda y, al fin, divisó a la persona a quien buscaba.
Con paso rápido, se acercó al individuo, que estaba sentado a una mesa de juego y cuchicheó algo a su oído. Solly Forbes se sobresaltó un tanto, aunque procuró rehacerse en seguida.
—¿Estás seguro de ello? —preguntó.
—Absolutamente, Solly —contestó el «soplón»—. Acabo de ver-le hablando con Flora García. Viene hacia aquí, lo juraría.
Forbes había recobrado ya la serenidad. Dejó las cartas sobre la mesa, se disculpó cortésmente con los otros jugadores y se puso en pie.
Dos hombres se le acercaron casi en seguida, apenas hizo un ge?-to perceptible con la cabeza. En voz baja, Forbes dijo:
—Kiddan viene hacia aquí. Tenemos que deshacernos de él.
Pete Hill y Clem Cook se sintieron repentinamente preocupados.
—No estaremos tranquilos hasta que lo quitemos de en medio —masculló el primero.
—Es un estorbo muy peligroso —observó Cook—. ¿Qué hacemos, jefe?
—Pete, sube a la veranda del piso superior y ponte en la segunda columna, a partir de la escalera —ordenó Forbes—. Tú, Clem, quédate en el extremo opuesto del mostrador. Cuando veáis que me atuso el bigote con la mano izquierda, podéis empezar la danza.
Hill y Cook asintieron. El mostrador de la cantina era desmesuradamente largo. Forbes se situó en un punto muy próximo a la mitad, frente a la puerta.
Belle Dobson, la dueña de la cantina, observó aquellas maniobras
y se acercó preocupada a Forbes.
—Solly. ¿Qué diablos pasa? —preguntó.
—Kiddan está en Runmore. Viene hacia aquí —respondió el sujeto lacónicamente.
Belle palideció.
—Ese hombre te odia...
—Cree tener motivos para ello, pero la culpa de lo que pasó no es mía —respondió Forbes—. Anda, sal de aquí; no quiero que te pase nada.
La mujer palideció un instante. Luego, de pronto, giró sobre sus talones y se dirigió corriendo a las escaleras que conducían al piso superior.
—No dejaré que te ocurra nada —aseguró, en el momento de separarse de Forbes.
Instantes después, Belle entraba en su cuarto. Cerró la puerta y, al volverse, se dio de bruces con un hombre alto y apuesto, de rostro granítico.
—No haga ruido o la mato, señora —amenazó Kiddan a media
voz.
La cara de Belle se puso blanca. De pronto, sin hacer caso de la intimidación, echó a correr hacia la mesilla de noche, en donde guardaba una pistola.
—Es inútil, Belle —dijo Kiddan—. Su revólver está en mi poder.
Ella giró en redondo. Abrió la boca, pero no emitió el menor sonido. La pistola que Kiddan sostenía en su mano derecha era más que suficiente para hacerla comprender que no hablaba en vano.
Kiddan movió ligeramente la mano armada.
—Tiéndase sobre la cama, boca abajo —ordenó.
Temblando de pavor, Belle obedeció. En cinco minutos, estuvo sólidamente atada y amordazada con tiras de sábana.
Acto seguido, Kiddan se acercó a la puerta y la abrió cautelosamente.
A cuatro pasos, parapetado tras una gruesa columna de madera, había un hombre, cuya mano acariciaba continuamente la culata de su pistola.
* * *
Un hombre entró en la cantina y anunció haber visto a Kiddan minutos antes. No tardó mucho en hacerse un silencio absoluto.
Muchos conocían la historia. Los que no la sabían, se enteraron bien pronto de sus pormenores.
Decenas de pares de ojos fueron morbosamente a la figura de Forbes, situado en pie junto a la barra.
Forbes parecía ajeno a la expectación que reinaba. Con la mano derecha, se atusaba el frondoso bigote, del que tan orgulloso se sentía y que le había proporcionado más de un éxito con las mujeres, Joan Kiddan incluida.
Forbes sabía que había llegado el momento del enfrentamiento final. Habían pasado ya varios años desde que huyó con Joan Kiddan. El sabía que el esposo de Joan había jurado vengarse un día. Bien, ya era hora de dejar definitivamente zanjado aquel asunto. Si Kiddan buscaba gresca, la tendría.
Por supuesto, no iba a permitir que el esposo ofendido saciase a tiros su sed de venganza. «Yo no tengo la culpa de ser tan atractivo para las mujeres», se dijo.
De Joan Kiddan ya no se acordaba siquiera. Había resultado ser una chica quejumbrosa y poco sufrida.
Antes de un mes, la había dejado abandonada en un pueblo de mala muerte, muy arrepentido de la locura momentánea que su belleza le había causado.
«Debí habérsela devuelto a su esposo, la muy estúpida», se dijo, apostrofando mentalmente a la mujer que tenía la culpa de aquel
conflicto en puertas.
Con el rabillo del ojo miró a Cook. Su compinche le hizo un guiño apenas perceptible. «Sí, estoy prevenido», quería decirle en silencio.
Luego volvió un poco la cabeza, hacia arriba. Pete Hill continuaba junto a la columna, completamente inmóvil.
La mano derecha de Hill se movió de pronto, apuntándole con la pistola. Una voz sonó tensa, conminatoria:
—Forbes, le tengo cubierto con mi pistola. Levante los brazos y entregúese. De lo contrario, me veré obligado a disparar.
CAPITULO II
Forbes sufrió un terrible sobresalto al darse cuenta de que no era la mano de su compinche, sino la de Kiddan, completamente oculto tras el cuerpo de Hill. Una segunda ojeada le hizo ver una rara mueca en la cara de su secuaz.
Inmediatamente, comprendió lo ocurrido. Astuto como él solo, Kiddan había entrado por la puerta trasera, subiendo cautelosamente al piso primero, en donde había sorprendido a Hill. El sujeto estaba sin sentido, sostenido a medias por la columna y la mano izquierda de Kiddan.
Forbes hizo un poderoso esfuerzo de voluntad para sobreponerse a la sorpresa recibida.
—No veo por qué he de levantar los brazos —contestó—. ¿Tengo yo la culpa de que su esposa resultase una... casquivana?
—No se trata ahora de mi mujer. Ese es un asunto particular,
Forbes, que no tiene nada que ver con el que me ha traído aquí. Yo le busco por el asalto al banco de Grayson. Hubo dos muertos y los bandidos se llevaron dieciocho mil dólares.
Forbes palideció horriblemente. Pero ¿cómo se había enterado...?
—No sé de qué me está hablando —dijo—. Hace meses enteros que no me muevo de Runmore.
—Aquí sobrarán los testigos que declaren su ausencia en las fechas anteriores y posteriores al atraco —contestó Kiddan, inflexi-ble—. De Runmore a Grayson hay casi una semana de viaje y otro tanto para la vuelta. ¿Le parece que es fácil ocultar una ausencia de dos semanas?
—¿Es que no puede uno moverse de Runmore sin que, inmediatamente, se le relacione con un hecho delictivo?
—Indudablemente, sí, pero, en su caso, además, hay otra prueba. Definitiva e irrefutable.
Algo voló por los aires. Un disco metálico, amarillo, cayó al suelo, casi a los pies de Forbes, cuyos ojos contemplaron asombrados la moneda.
—Hay una inscripción en ese dije —siguió Kiddan, sin modificar
un ápice el tono de su voz—: «De B. D. a S. F.» El ladrón y asesino la perdió, durante el tiroteo, en la misma puerta del banco.
Una especie de bloque de hielo se puso en la espalda de Forbes. Durante mucho tiempo, se había preguntado dónde podía habérsele caído aquel dije, regalo de Belle Dobson.
La respuesta estaba a sus pies. Kiddan tenía razón; era una prueba que podía llevarlo al patíbulo.
Bien, con Hill no había ni que contar. Pero todavía tenía a Cook para ayudarle.
Su mano izquierda subió hasta el bigote. Cook desenfundó en el mismo instante.
Un tonante rayo descendió de las alturas. Cook se agitó bruscamente y disparó al techo, un segundo antes de desplomarse al suelo.
Al mismo tiempo, Forbes daba un salto lateral y retrocedía en busca de la puerta, haciendo fuego incesantemente con su pistola. Kiddan había soltado ya a Hill, quien, privado del conocimiento, yacía en el suelo.
Dos balas arrancaron largas astillas de la columna de madera.
____
Forbes estaba a punto de alcanzar la salvación.
Entonces llegó el mortífero proyectil que puso fin a su vida. For-bes extendió completamente los brazos, osciló adelante y atrás y acabó por caer de espaldas, golpeando con los hombros las puertas de vaivén.
Los batientes giraron alternativamente varias veces, con decrecien-
te ritmo. Lo único que sé veía de Forbes eran sus piernas.
Una estampida humana se produjo hacia el cadáver de Forbes. Ajeno al tumulto, Kiddan entró de nuevo en el dormitorio de Belle y desató sus manos.
Belle había oído los tiros.
—¿Ha muerto? —preguntó, ya sin la mordaza.
-Sí.
—Me vengaré, juro que me vengaré...
Indiferente a las amenazas que barbotaba la mujer, Kiddan terminó de soltarle las manos. Pero, a fin de evitarse molestias y ganar algunos minutos, dejó atados sus pies.
Luego, tranquilamente, abandonó la cantina por la misma vía que había seguido a su llegada.
* * *
Sonaron unos golpes en la madera de la puerta. Flora corrió a abrir.
Una elevada silueta apareció ante sus ojos. Flora dejó escapar con un hondo suspiro el aire largamente contenido en sus pulmones.
—¿Tienes la flor? —preguntó él.
—Sí, entra —dijo Flora.
Kiddan se quitó el sombrero. La casa, pequeña, estaba amueblada con gusto. A Kiddan le agradó el ambiente de .belleza que allí se
respiraba.
—He oído tiros —dijo Flora.
—Sí, se han disparado unos cuantos —contestó él con indiferencia.
—¿Quieres beber?
—Te agradeceré una copa.
—Sí, Kiddan.
La botella tintineó ligeramente contra el borde de la copa.
—Estás nerviosa, Flora —dijo él.
—¿Cómo quieres que esté después de...? Oh, sírvete tú mismo;
yo derramaría todo el licor.
—Lo siento. Me disgusta haberte dado un mal rato, pero no fue ésa mi intención. Aunque, a decir verdad, ¿por qué te has preocupado tanto por mí, Flora?
—Tú no me has mirado bien, Kiddan. O quizá es que no había bastante luz cuando nos vimos antes.
Los párpados de Kiddan se entrecerraron.
—Espera —dijo—. Ahora creo recordar... ¿Cuál es tu apellido,
Flora?
—Ahora, García. Es el de mi difunto esposo. En Keare Valley,
me llamaban Flora Vives. Kiddan meneó la cabeza.
—No soy un buen policía, pese a que digan lo contrario. ¿Cómo he podido olvidarme por completo de tu cara?
Ella sonrió comprensivamente.
—Han pasado casi diez años —dijo—. Tú tenías poco más de veinte y me pasabas cinco. Hemos cambiado un poco, ¿no crees?
—Sobre todo, tú —sonrió él—. Estás guapísima.
—Psé, me mantengo. Pero a ti te veo magníficamente bien.
—Soy el mismo, aunque con diez años más. ¿Qué haces en Run-more, Flora?
—Mi esposo me dejó un pequeño rancho. Tres peones se cuidan de él. Tengo más que suficiente para vivir.
—¿Sola?
Flora se encogió de hombros.
—Por ahora, no quiero más compañía —contestó.
—Entonces, me iré...
La mano de la joven se disparó.
—No me refería a ti, Kiddan —dijo, sonriendo provocativamente.
Hubo un momento de silencio. El pelo de Flora pendía ahora suelto sobre su espalda. Los hombros, redondos y blancos, emergían del ancho escote de la blusa.
—¿Ya estás mejor? —preguntó él.
—Sí. He pasado un rato muy amargo..., pero me alegro de que hayas venido a recoger la flor.
—¿Sólo me vas a dar una flor?
Ella se le acercó, ondulando sinuosamente, y le echó los brazos al cuello.
—Puedes pedir más, mucho más que una simple flor —susurró con cálido acento.
El chichón que Hill tenía en la nuca había sangrado un poco. Estaba sentado en una silla, cabizbajo y abatido, mientras Belle le ponía compresas de agua fría con algo de espíritu de vino en el lugar afectado por el discreto culatazo de Kiddan.
—¿Te encuentras mejor? —preguntó ella al cabo de un rato.
—Sí, ya se me va pasando...
Belle se separó del sujeto. Fue a una consola, destapó una botella y llenó una copa.
—Bebe —dijo, al entregársela.
Hill despachó de un trago el contenido de la copa. Chasqueó la lengua y, aunque un poco torpemente, pudo ponerse en pie.
—Pete, supongo que ya estás enterado de lo sucedido —dijo Belle, momentos después.
—Solly ha muerto. Y Clem también. Yo no pude evitarlo...
—No te lo reprocho; Kiddan actúa con la velocidad y el sigilo de un reptil. Pero no es más que un hombre.
—¿Qué quiere decir usted, señora? —preguntó Hill.
Belle abrió el cajón de la consola. Un pequeño fajo de bille-tes voló por los aires. Hill no dejó que el dinero cayera al suelo.
—Expliqúese, señora —pidió.
Los ojos de Belle despedían llamas de odio.
—Quiero que vengues a tu jefe —dijo.
Hill torció el gesto.
—¿Matar a Kiddan? No será nada fácil, señora.
—No te pido que te enfrentes con él. Kiddan es muy listo, pero no tiene ojos en la nuca. ¿Comprendes?
—Ah, eso ya es otra cosa. ¿Cuándo?
Belle se llenó los pulmones de aire, haciendo resaltar las tentadoras curvas de su pecho opulento. Los ojos de Hill no dejaron de captar el incitante detalle.
—Me gustaría asistir al entierro de tres hombres, mejor que al de dos solamente —contestó ella—. Y... Bien, el puesto de Solly está vacante en el negocio.
Hill recorrió con la vista la curvilínea silueta de la mujer y decidió que era un hombre afortunado.
Mentalmente, bendijo el culatazo que Kiddan le había propinado.
Asistirá al entierro de tres hombres —aseguró.
Se acercó a la consola y se sirvió otra copa. Bebió la mitad, miró
Belle y sonrió.
Y después del entierro vendré a por ese empleo que me ha prometido —dijo.
Tuyo es si matas a Kiddan —contestó Belle.
CAPITULO III
A media mañana, Kiddan comprobó la última hebilla de la cincha de su caballo y se dispuso a montar.
Entonces oyó tras él una voz de mujer:
—Señor Kiddan, por favor.
Kiddan se volvió. Delante de él vio a una hermosa muchacha, de unos veintidós a veinticuatro años, alta y esbelta, vestida con un elegante traje de montar. El sombrero de anchas alas no cubría por completo una frondosa cabellera de tonos leonados. Los ojos eran grises, profundos, de mirada enérgica e inquisitiva.
—Sí, señora —contestó, pasados unos instantes.
—Me llamo Vera Heácock —dijo ella—. Deseo hablar con usted, señor Kiddan.
—¿Es muy urgente? Me marcho de Runmore...
—Lo sé. Por eso he querido alcanzarle antes de que se vaya. Tengo que hacerle una proposición muy interesante, señor Kiddan. . —¿Un empleo? —sospechó él.
—Sí. Interesante y bien pagado. Trescientos mensuales y gastos
aparte.
—¿Busca usted a un pistolero?
Vera pareció sorprenderse de la pregunta tan brusca.
—Creo que es usted el hombre indicado, eso es todo —contestó.
—Trescientos dólares es un buen sueldo, pero...
—Más del doble de lo que gana en la actualidad, señor Kiddan.
—Está muy bien enterada de mis asuntos, señorita:
—En su caso, era necesario. Sé lo que hizo anoche y por qué lo hizo.
Kiddan sonrió casi burlonamente.
—Ha oído comentarios, ¿eh? —dijo.
—Me lo relató alguien que presenció los hechos —explicó Vera.
—Cualquiera diría que ha estado espiándome —rezongó Kiddan.
—En cierto modo, ¿por qué no admitirlo? Me hubiera gustado hablar anoche con usted, pero me resultó imposible.
—¿Por qué, señorita Heacock?
—Después del tiroteo en la cantina de Belle Dobson, usted se fue a casa de la señora García.
—Es una antigua conocida...
—Tanto, como para proporcionarle hospedaje durante toda la noche.
Kiddan frunció el ceño.
—Mi amistad con Flora García está fuera de discusión —dijo
acremente—. ¿Algo más, señorita?
—Sí. ¿Por qué no viene usted a mi campamento? Está a seis-kilómetros al sudoeste de Runmore. He preferido pernoctar fuera de la ciudad. Runmore no me parecía demasiado segura.
—Usted parece viajar acompañada de algo muy valioso. ¿Me equivoco?
—Acierta, señor Kiddan, pero, como comprenderá, un establo no es el más adecuado para sostener una conversación de negocios.
—Muy bien, perder un par de horas no me causará demasiada extorsión. Cuando quiera, señorita Heacock.
Kiddan tomó las riendas de su caballo. Entonces, de pronto, creyó notar un movimiento en la puerta del establo.
El sol daba de frente y penetraba unos metros en el interior del cobertizo. La línea de sombra de una de las jambas del portón no era completamente recta.
* * *
Vera dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero el brazo izquierdo de Kiddan la retuvo con fuerza. Ella giró la cabeza para mirarle con extrañeza.
Kiddan hizo un leve movimiento, ordenándola apartarse a un lado. Vera se sintió repentinamente aprensiva.
La mano del joven se movió de nuevo. Ella retrocedió en silencio, hasta parapetarse tras unas balas de paja.
Vera se tapó la boca con una mano. Sentía unos horribles deseos de gritar, pero comprendía instintivamente que debía permanecer en silencio.
Un peligro acechaba a Kiddan. Vera se dijo que no debía intervenir en absoluto. Sería peor, podría distraerle y...
Kiddan empujó suavemente a su caballo y le palmeó en las an-cas, al mismo tiempo que decía: —
Vamos, «Speedy». El animal echó a andar hacia la puerta. Un hombre saltó de
pronto y disparó un par de tiros hacia el lugar donde suponía debía hallarse un jinete sobre el cuadrúpedo.
Hill advirtió demasiado tarde el error cometido. La voz de Kiddan sonó fría, desapasionada:
—Estoy aquí, tú.
El rufián se volvió. Desesperado, quiso hacer fuego, pero el revólver de Kiddan disparó una vez.
A Hill le pareció que le traspasaban el pecho con un dardo de hierro al rojo vivo. Las imágenes bailaron una danza frenética ante sus ojos, antes de sentirse hundir en una creciente oscuridad.
Kiddan se acercó al caído. «Speedy», habituado al estrépito de los disparos, apenas se había movido.
—¿Le... le conocía usted? —preguntó Vera, con un hilo de voz.
—Sí, era Hill, uno de los compinches de Forbes y, posiblemente también, uno de los atracadores del
Banco de Grayson.
—Le estaba esperando.
—Eso parece. Pero no supo calcular bien.
Kiddan enfundó su revólver. Se oían gritos a lo lejos.
—Vamos a tener que dar muchas explicaciones —dijo.
Vera hizo un gesto de aquiescencia.
—Declararé la verdad de lo que he visto —aseguró.
* * *
—El incidente nos ha hecho perder más de una hora —dijo
Kiddan.
—No tiene importancia —contestó Vera—. Y, después de lo que
he visto, créame, sigo pensando en que usted es el hombre adecuado. —No para dirigir una manada de reses, si es lo que tiene usted en su campamento.
—Está equivocado. Animales hay sólo cuatro, los que tiran de la carreta con mi equipaje. No voy a montar un rancho ganadero.
—¿Entonces...?
Cabalgaban al paso, sin prisas. Vera volvió un poco la cabeza y le dirigió una mirada crítica.
—Se lo diré con toda sinceridad —manifestó—. Usted es hombre de confianza. Puede ser rudo y violento, pero también honesto. De eso estoy absolutamente segura, como lo estoy de los dos hombres que custodian mi carreta.
—Gracias por la buena opinión que tiene de mí. ¿De qué se trata?
—Cien mil dólares, en billetes y monedas, señor Kiddan.
El hombre creyó quedarse sin aliento.
—Ha dicho...
—Lo que ha oído, ni un centavo menos —confirmó Vera, impertérrita.
—Esas cosas le quitan a uno la respiración —dijo Kiddan—. Pero ¿qué piensa hacer usted con tanto dinero?
—¿Ha oído hablar usted alguna vez de Rancho Diablo?
—Tengo una vaga idea... ¿No está cerca de un pueblo llamado Peaceville?
—Así es. Rancho Diablo se encuentra a unos dieciséis kilómetros al norte de Peaceville, una población, ya que viene a cuento, que justifica muy poco su nombre.
—No, no tiene nada de villa pacífica —sonrió Kiddan.
—Así es y, además, está perdiendo rápidamente su importancia.
Se ha quedado fuera de las líneas de comunicación y antes de dos
años, quizá menos, habrá quedado desierta. —Siga, por favor.
—En cambio, Rancho Diablo está en un paraje privilegiado. El año próximo pasará el ferrocarril y ya cruzan por allí cuatro líneas de diligencias. Simplemente, quiero montar el mejor almacén de ramos generales de la futura Heacock City.
—Oh —se asombró Kiddan—, usted va a ser la fundadora de una nueva población.
—Yo no, mi padre, de quien es la idea. El ya está en camino, pero por otra ruta distinta. Nos encontraremos en Rancho Diablo la semana próxima. Su salud anda algo quebrantada y ha elegido un camino mejor, aunque más largo.
—Y le ha confiado el dinero a usted.
—Sí, porque todos creen que lo lleva él. De este modo, si lo asaltasen, los ladrones no encontrarían como botín nada más que algunos cientos de dólares.
—No es mala idea —aprobó Kiddan—. Pero ¿por qué llevar tanto dinero encima?
—Muy sencillo: es una suma demasiado grande para una transferencia bancaria, al menos, para el volumen de negocios de los establecimientos de la región. Por otra parte, Peaceville no tiene banco, ya que lo han suprimido, debido a que no rendía lo suficiente. En cambio, hay uno en Clear Springs, a casi cincuenta kilómetros de Rancho Diablo. Allí depositaré la mayor parte del dinero. Sólo nos quedaremos una pequeña suma para pagos de escasa importancia. Cuando tengamos que pagar una cantidad elevada, lo haremos por
medio de cheques contra el Banco de Clear Springs.
—Está muy bien pensado. Pero ¿creen que el negocio rendirá lo suficiente para invertir tantos miles de dólares?
—Es desde luego, una inversión a largo plazo. Pero yo me fío de los planes de mi padre. El sí entiende de esta clase de asuntos y, naturalmente, no lo ha iniciado sin antes estar bien informado del
futuro de la comarca.
—Perfectamente —dijo Kiddan—. Y ahora, por favor, exlíqueme
qué es lo que quiere de mí.
—En primer lugar, escolta y vigilancia hasta Rancho Diablo. Después, le nombraremos jefe de personal, con amplia libertad de acción, aunque, eso sí, supeditado a las órdenes de mi padre o las que yo pueda darle.
—Por trescientos dólares al mes.
—Y los gastos, no lo olvide.
Kiddan guardó silencio un momento. El viento traía aroma de salvia y artemisa. De pronto, le pareció que traía también el eco de algunos lejanos estampidos. «Speedy» relinchó en aquel momento y el sonido le impidió comprobar su suposición.
Señor Kiddan —dijo ella de pronto—, ¿es muy guapa Flora
García?
¿Por qué lo pregunta? —exclamó él, sorprendido. Bien, usted perdió a su mujer y a su hijo... La cara del hombre se crispó un instante. Cuando una mujer deja a un hombre voluntariamente, es preciso olvidarla —contestó—. Se consigue a poco empeño que se ponga en ello. En cuanto al niño... el ser humano se acostumbra a todo, créame.
Había una nota de tristeza en la voz de Kiddan. Vera compren-
dio que el joven trataba de mostrarse fuerte, aunque en el fondo continuase dolorido por la tragedia que había ensombrecido su vida años atrás.
Comprendo —dijo—. Siento haberle hecho esa pregunta, completamente indiscreta y estúpida.
Perdóneme, señor Kiddan.
No se atormente —sonrió él—. Por cierto, ¿qué idea le dio de darme el empleo?
También fue de mi padre. El sabía que usted andaba por estos parajes y me encomendó contratarle, si tenía la suerte de encontrarlo. Así ha sido, por fortuna para los Heacock —concluyó la muchacha.
CAPITULO IV
Los cuatro hombres estaban en un pequeño altozano, desde el que se divisaba fácilmente la carreta, parada a menos de ciento cincuenta metros de distancia. Bick Radison y Simón Gómez fumaban apaciblemente un cigarrillo, junto a las brasas sobre las que se hallaba la cafetera humeante.
La mano de Alfie Monaghan se movió ligeramente.
—Bentie y Justin, por la derecha —dijo—. Yo y Slim iremos por la izquierda. No hagáis nada hasta que yo haga la señal convenida.
—De acuerdo —contestaron los mencionados.
Bentie Crabb y Justin Jones se deslizaron cautelosamente por entre las altas hierbas, dando un amplio rodeo para situarse al otro lado de la carreta. Monaghan y Slim Arnold, quedaron en el mismo sitio, con las armas a punto.
Pasaron algunos minutos. De pronto, Monaghan se puso en pie.
—Vamos, Slim.
Los dos hombres descendieron la suave pendiente, llevando de las bridas a sus respectivas monturas. Gómez y Radison se incorporaron al verlos.
—¿Qué diablos querrán estos dos tipos? —dijo el primero,
receloso.
—Cuidado —advirtió Radison a media voz—. No te fíes de ellos.
Monaghan y el otro se acercaron al campamento. —Hola, amigos —saludó el primero—. Vamos de paso. ¿Hay un poco de café para dos viajeros cansados?
—Ahí tienen la cafetera y los potes —respondió Gómez. —Gracias —dijo Arnold.
El propio ArnoJd llenó dos potes y entregó uno a su compinche. Monaghan probó la infusión y chasqueó apreciativamerte.
—Está muy bueno —elogió—. ¿De viaje?
—Sí —respondió Radison escuetamente.
—Nosotros también. Vamos a Peaceville...
Por encima del recipiente metálico, los ojos de Monaghan captaron la imagen de los otros dos sujetos, que se acercaban subrepticiamente al campamento. Monaghan siguió bebiendo, a sorbitos, hasta que, de pronto, vació en las brasas los posos del café.
Luego sacó un pañuelo del bolsillo y se lo pasó por el cuello.
—Hace un calor de todos los diablos —comentó.
Y, en el mismo momento, se oyó una voz a espaldas de los dos vigilantes del campamento:
—¡Manos arriba!
Radison no sólo no hizo caso de la orden, sino que tiró de la pistola con velocidad fulgurante y derribó a Arnold de un certero balazo en medio de la frente. A su vez, fue alcanzado en la espalda por un tiro y cayó de bruces.
Gómez retrocedió, disparando encarnizadamente. Tres revólveres
convergieron en él su fuego. Gómez braceó con frenesí unos instan-tes y luego rodó sobre la hierba.
Radison no había muerto. Se incorporó un poco y disparó contra
un sujeto que corría hacia el campamento. Jones lanzó un aullido y
cayó arrodillado, agarrándose el muslo izquierdo con las dos manos.
A cuatro pasos de distancia, Monaghan, fríamente, disparó al cráneo de Radison. Fue el golpe de gracia.
—Rápido, Bentie, vamos a enganchar las muías —ordenó.
Los dos hombres actuaron con rapidez. Momentos más tarde, estaban dispuestos para la partide.
Jones había conseguido atarse un pañuelo en torno al miembro herido. Cojeando penosamente, se acercó al vehículo, en el momento en que Monaghan agitaba las riendas y las muías arrancaban a toda velocidad.
—¡Eh, esperadme! —chilló Jones desesperadamente, comprendiendo las intenciones de los otros dos.
Olvidándose por un instante del dolor de la herida, quiso interponerse en el camino del vehículo. Una de las muías le golpeó con el brazuelo, derribándole por tierra.
Jones chilló agudamente. Un casco le aplastó la nariz. Volvió a chillar, pero su último grito quedó cortado por un espantoso chasquido, cuando una de las ruedas del vehículo pasó justamente sobre
su garganta.
Exultante de alegría, sin sentir el menor remordimiento por sus
dos compinches muertos, Crabb lanzó un grito de alegría: —¡Buen golpe, Alfie! —Magnífico, Bentie
—contestó el otro. Estaba a la derecha de Crabb. Por eso le resultó fácil sacar su
revólver y cruzar el brazo derecho sobre su propio cinturón.
Tardíamente se dio cuenta Crabb de la acción de su compinche.
—¡Eh! —aulló—. ¿Qué haces, maldito hijo de...?
Pero el estampido del arma, ahogó el resto de la frase. Crabb se estremeció convulsivamente. Monaghan hizo fuego por segunda vez y acto seguido, con la mano izquierda, pegó un fuerte errtpujón al otro, lanzándolo fuera del pescante.
Inmediatamente, dejó el revólver a un lado para tomar las riendas y dominar a las muías, asustadas por los estampidos. No le resultó una labor muy difícil.
* * *
Los labios de Vera Heacock temblaban, mientras sus ojos desorbitados recorrían el sangriento espectáculo, inesperadamente hallado en el campamento.
—No... no es posible... —gimió—. Esto no ha sucedido... es sólo una pesadilla... Despertaré en seguida...
Kiddan tenía el ceño fruncido y los ojos entornados. Vera descabalgó y, a trompicones, fue hasta una piedra cercana, en la que se sentó. Ocultó la cara entre las manos y rompió en agudos sollozos.
La aguda mirada de Kiddan y su facilidad deductiva establecieron bien pronto los hechos. Radisson y Gómez habían sido sorprendidos primero, muy posiblemente engañados, y luego atacados en
dos frentes a la vez.
Los empleados de Vera habían conseguido derribar a uno de sus asaltantes. Otro había resultado herido, pero sus compinches lo habían abandonado a su suerte, atropellándolo incluso con la carreta al escapar a toda velocidad de aquel lugar.
Ahora comprendía Kiddan que los disparos que había oído antes dede lejos no eran una ilusión de sus oídos. Las detonaciones habían sonado, estimaba, a cosa de dos o tres kilómetros, pero ellos no habían acelerado siquiera el paso de sus monturas, de modo que los bandidos les llevaban, por lo menos, media hora de tiempo.
De pronto, creyó ver un bulto inmóvil a unos cientos de pasos. Montó de nuevo, picó espuelas y, momentos después, encontraba un nuevo cadáver.
Kiddan saltó del caballo y se arrodilló junto al muerto. Los dos balazos que se advertían en su costado derecho y las ropas chamuscadas por los fogonazos de la pólvora deflagrada le dijeron con sobrada elocuencia lo que había sucedido.
El desarrollo de los acontecimientos se le apareció ahora con meridiana claridad. Exploró el terreno durante unos minutos más y luego regresó junto a la muchacha.
Vera continuaba llorando. Kiddan sacó papel y tabaco y se puso a liar un cigarrillo con toda tranquilidad.
Al cabo de un rato, ella levantó la cabeza.
—¿No me dice nada? —exclamó, rabiosa—. ¿Fumarse un cigarrillo es todo lo que se le ha ocurrido?
Kiddan no se inmutó.
—Mi afición al tabaco no devolverá los muertos a la vida —contestó serenamente—. Simplemente, dejaba que usted se desahogase.
Le convenía llorar.
Vera sacó un pañuelo y se secó los ojos.
—Estoy... No sé siquiera cómo ha podido suceder una cosa semejante —dijo—. Me siento aturdida, con la cabeza hecha un torbellino... No esperaba hallarme un cuadro tan horrible...
—Gómez y Radison fueron sorprendidos por cuatro hombres. Dos se les acercaron por delante...
Kiddan explicó breve y claramente la forma en que se había producido la matanza. Vera le escuchó con toda atención.
—¿Cómo ha sabido que pasó así? —inquirió.
—Hay huellas en abundancia, incluso de las ruedas de la carreta y no sólo en la garganta de uno de los bandidos —contestó él—. Venga aquí, por favor.
Vera le siguió. Kiddan le enseñó un determinado punto del suelo.
—Mire la hierba. Todavía no ha tenido tiempo de adoptar su posición normal, después de que las ruedas de la carreta pasaron por encima. Algunos de los tallos, incluso, han sido cortados por el borde de la llanta y aún rezuman savia. Eso indica que los ladrones no nos llevan demasiada ventaja.
—¿Son muchos? —preguntó ella.
—Sólo queda ya uno solo —respondió Kiddan—. Simplemente,
juzgó conveniente no repartir con nadie su valioso botín.
—De modo que fueron cuatro...
—Sí. Uno pereció en la refriega, en el primer instante. Otro resultó herido y lo atropellaron los otros dos al escapar. El tercero fue asesinado por el cuarto. Y éste es quien tiene ahora su dinero.
—¿Sabe usted quién es?
—Por supuesto. Se llama Alfie Monaghan, un tipo muy peligroso, incluso para sus compinches, como usted misma ha podido advertir.
—¿Acaso lo conoce usted?
—No mucho, aunque sí lo suficiente para darle todos estos datos —respondió Kiddan—. Sé que es Monaghan, porque he reconocido a uno de los muertos y sabía que pertenecía a su banda. Lo q.ue me extraña, sin embargo, es que hayan venido tan pocos.
—¿Por qué dice eso, señor Kiddan?
—Tenía entendido que la banda de Monaghan se componía de siete u ocho tipos..., pero quizá es que licenció a los menos seguros o tal vez los más peligrosos, porque yo diría que, desde el primer momento, decidió quedarse el dinero para él solo.
—En todo caso, no es un detalle demasiado importante, creo —adujo Vera.
Kiddan hizo una mueca.
—Según se mire —replicó—. Espero que Monaghan esté solo con la carreta... a menos que tenga preparado un caballo para el fácil transporte del dinero y nos encontremos la carreta abandonada en cualquier parte.
No lo creo —dijo Vera. Kiddan le formuló una pregunta. Ella, entendiendo el sentido de
su mirada, siguió:
-
El dinero está en una caja de hierro, de sólidas planchas y asegurada con tres cerraduras distintas. La caja está en un doble fondo, situado en el suelo de la carreta. La habrá encontrado, seguro, pero, a menos que la vuele con dianmita, no podrá abrirla, ni siquiera a tiros de pistola.
Se previnieron bien, ¿eh? —murmuró Kiddan.
Mi padre pensó en la posibilidad de un asalto. Las planchas tienen centímetro y medio de grosor.
Tengo que descubrirme ante el señor Heacock —dijo el joven—. Bien, ahora lo que conviene es marchar cuanto antes en seguimiento de ese asesino.
Vera volvió la cabeza.
Pero... esos pobres hombres... —habló, vacilante.
Si Radison y Gómez pudieran hablar, aprobarían nuestra acti-
tud —contestó Kiddan, tajante—. Ellos le dirían a usted que lo primero es alcanzar a Monaghan y vengar sus muertes. Aparte de recobrar el dinero, naturalmente.
CAPITULO V
—¿Cree usted que le alcanzaremos? —gritó Vera minutos más tarde, mientras galopaban a toda velocidad, siguiendo el fácil rastro que había dejado la carreta.
—¿Había mucha carga en el vehículo, además de la caja fuerte? —preguntó Kiddan.
—Nuestros equipajes y las provisiones. Las cuatro muías tiraban sin dificultad del vehículo.
—A pesar de todo, no corren tanto como unos buenos caballos. Le alcanzaremos.
Callaron de nuevo. A los pocos momentos,'Vera dijo:
—Lo que no entiendo es cómo Monaghan pudo enterarse de que el dinero estaba en mi carreta.
—¿Está segura de que Radison y Gómez eran de su absoluta confianza?
—Han muerto, ¿no?
—Esa respuesta no dice nada. Monaghan pudo quitárselos de en medio, para cerrar unas bocas comprometedoras.
—Estoy segura de su fidelidad, señor Kiddan —contestó Vera con voz crispada.
—Entonces, ha sido otro el traidor —aseguró él—. Piense en alguna persona que conociera el transporte del dinero. Esta clase de golpes no se da sin una buena información y, créame, Monaghan la tuvo.
Vera se quedó muy pensativa al oír aquellas palabras. Torturada interiormente, se preguntó cuál de los empleados de su padre había cometido la traición, que había culminado con la muerte de dos hombres buenos y fieles.
Siguieron cabalgando. De cuando en cuando, Kiddan sacaba su reloj y consultaba la hora.
Había tomado los tiempos parciales. Con gran satisfacción, comprobó que, de una forma lenta, pero sin perder el ritmo, ganaban terreno al fugitivo.
* * *
A fin de que las muías no se espantasen demasiado, Monaghan las apartó a cierta distancia, atándolas luego firmemente. Acto seguido, regresó junto a la caja de hierro, que yacía sobre la hierba.
La caja era recia, sólida, reforzada por gruesos flejes del mismo metal. En la parte anterior se veían las tres cerraduras, en hilera, separadas entre sí por una distancia de quince centímetros.
Medía unos setenta centímetros de largo, por cuarenta de ancho y treinta de altüfa. Monaghan sacó su revólver y disparó un tiro contra la primera cerradura. v.
No ocurrió nada. La frente del bandido se arrugó.
Hizo un nuevo disparo. El proyectil aulló durante largos segundos, después de rebotar inofensivamente contra el duro metal, en el que apenas había hecho una ligera raya oblicua.
—Maldita caja —rezongó, a la vez que disparaba un nuevo tiro.
El metal resistió. Monaghan lanzó una nueva imprecación y otro disparo.
—Pero ¿es que no voy a poder abrirla? —chilló, furioso.
El sexto cartucho fue disparado con análogo resultado. Aquella caja de hierro parecía indestructible.
Loco de rabia, Monaghan estuvo a punto de pegarle una patada, pero se contuvo, pensando en que setía su pie el que pagase las consecuencias del gesto. Tratando de dominar sus nervios, recargó la pistola y apuntó de nuevo hacia la cerradura.
Los seis cartuchos fueron consumidos con igual inutilidad. Monaghan ya no sabía ni qué hacer.
Por tercera vez, recargó el arma. ¿Por qué no se había traído consigo unos cuantos cartuchos de dinamita?
—Pero ¿quién diablos se iba a suponer...?
De pronto, le pareció que alguien le miraba.
Levantó la cabeza. Un fuerte estremecimiento sacudió su cuerpo.
Sí, había alguien en la colina situada a trescientos metros. Las siluetas de los jinetes eran claramente visibles.
Monaghan ya no se lo pensó dos veces. Su caballo estaba atado a la zaga de la carreta, ya que había tenido la precaución de llevarlo consigo, después de cometido el asalto.
También se había llevado el de Crabb, pero lo había soltado bas-tante antes. Monaghan desató al animal, montó de un salto y escapó a todo galope, como si le persiguieran cien legiones de diablos enfurecidos.
* * *
—¡Ahí está! —gritó Vera de pronto, a la vez que señalaba hacia la carreta, situada a pocos cientos pasos de distancia.
Precavido, Kiddan sacó el rifle. El vehículo estaba detenido y los animales pacían tranquilamente. A
Kiddan se le antojó de mal agüero aquella calma y el silencio que reinaban en el lugar.
Impaciente, Vera quiso adelantarse, pero él la retuvo con una seca orden:
—Quieta, no se precipite.
Vera tiró de las riendas de su montura. Kiddan hizo un gesto con la mano izquierda y ella se separó unos metros.
Momentos después, divisaron una forma metálica en el suelo, casi cubierta por las altas hierbas que abundaban en aquellos parajes.
—¡La caja! —exclamó Vera, llena de alegría.
—Parece intacta —observó Kiddan a primera vista.
—Ya le dije que era inviolable —contestó ella orgullosamente—. Monaghan ni siquiera pudo abrirla.
Kiddan se apeó y examinó la caja, en cuya parte delantera se observaban numerosas huellas de balazos. Los proyectiles, sin embargo, no habían conseguido romper unas cerraduras de indudable
solidez.
Había en el suelo numerosos cartuchos vacíos. Kiddan contó hasta doce.
—Ha resistido doce tiros —murmuró, admirado.
—Y resistiría fácilmente cincuenta kilos de dinamita —dijo Vera, rebosante de satisfacción.
—Todo depende de cómo se aplique la dinamita. Puede que con un par de cartuchos solamente yo consiguiera abrirla. Pero Monag-han, a lo que parece, sólo llevaba encima su pistola.
—¿Sería usted capaz de abrir la caja con dinamita, señor Kiddan?
|
—preguntó Vera, asombrada. El hombre sonrió.
—No tendré necesidad de hacerle una demostración —contestó. Miró a su alrededor unos instantes.
I
—Aguarde aquí unos momentos —dijo.
Vera quedó junto al cofre de hierro. Kiddan se acercó a la carreta y examinó su interior con toda atención.
—Aquí todo parece en orden —gritó.
—Traiga la carreta, por favor —pidió la muchacha.
Kiddan obedeció. Vera no se sentía menos extrañada que él de la inexplicable ausencia de Monaghan.
—No comprendo como ha podido marcharse sin llevarse el dinero —dijo ella.
—Diríase que vio fantasmas y escapó asustado —opinó Kiddan—. O tal vez se dio cuenta de la inutilidad de sus esfuerzos y temió ser alcanzado.
—Es posible. En todo caso, eso no importa ya mucho, ¿verdad? —No, claro que no. Pero me asalta una duda, señorita Heacock.
—¿De qué se trata?
—Yo soy un hombre fuerte, pero incluso esa caja me parece demasiado para mis músculos. Temo que no podré izarla a bordo yo solo.
—Oh, eso no es inconveniente —sonrió Vera—. Papá pensó en todo, señor Kiddan. Por favor, sitúe la carreta justamente sobre la caja.
Kiddan hizo lo que le decía la muchacha. Ella, acuclillada, le hacía indicaciones con el gesto y la voz, a fin de colocar el vehículo en la posición adecuada.
Ya está —dijo Vera de pronto.
Kiddan seguía sin comprender las intenciones de la joven. Agachándose también, pudo ver en el suelo de la carreta un hueco de dimensiones un poco mayores que las del cofre fuerte.
Vera subió a la carreta y hurgó en su interior durante unos momentos. Después se apeó y, arrastrándose por debajo del vehículo, sujetó a los costados de la caja cuatro ganchos, metiéndolos en sendas anillas situadas en sus costados.
Cada gancho estaba unido a un trozo de cuerda de dos centímetros de grosor. Una vez terminada la operación, Vera salió de deba-jo del vehículo y se dirigió a la parte posterior.
Alargó la mano y extrajo una gran manivela de hierro, que insertó en un punto determinado de la zaga.
Luego se volvió hacia Kiddan y le miró sonriente.
Bien, ya puede empezar —invitó.
Era una especie de cabrestante y funcionó de forma satisfactoria. Los polipastos de que estaba provisto redujeron considerablemente el esfuerzo del hombre.
Pero no comprendo cómo pudo dejar -dijo él, una vez hubo terminado la operación, refiriéndose al bandido. —Simplemente, rompió el fondo a hachazos. La caja cayó así por sí sola —explicó Vera—.
Ahora, el retén del mecanismo sujetará las poleas y podremos viajar hasta que un carpintero nos reponga las tablas destrozadas.
No se gaste dinero en un carpintero —dijo Kiddan—. Yo me encargaré de esa tarea. Pero antes tendremos que hacer otra cosa,
señorita Heacock.
Ella le miró inquisitivamente, Kiddan añadió:
La distancia no es grande y creo que no le importará perder unas horas más, supongo. Antes dejamos a unos hombres sin enterrar.
Sí, tiene razón —convino Vera, súbitamente entristecida.
Ahora ya hemos recobrado el dinero, de modo que no tenemos gran prisa. Aparte de ello, el comisario de Runmore debe enterarse de lo sucedido. Y yo, además, he de enviar un telegrama.
¿A quién? —preguntó Vera, curiosa.
Simplemente, necesito presentar mi dimisión temporal.
Ah, comprendo. Pero ¿sólo temporal? El empleo que le ofrezco es permanente.
Antes de sujetarme a un empleo de forma definitiva, quiero dejar transcurrir un tiempo prudencial —contestó él sensatamente—. Bien, ¿vamos?
Ella asintió. Kiddan ató los animales a la zaga del carro y luego se situó en el pescante junto a la muchacha.
Por cierto, me ha extrañado que no haya querido comprobar si el dinero seguía todavía en la caja —dijo, en el momento de arrancar.
Oh, no es necesario —contestó Vera con acento trivial—. Por
otro lado, mi padre es quien tiene las llaves. Fue una precaución que
adoptó en el momento de separarnos.
Y el cabrestante, supongo, es también idea de él.
Efectivamente, así es —confirmó la muchacha sonriendo.
Kiddan meneó la cabeza.
Cada vez admiro más al señor Heacock y, en vista de lo bien
que ha hecho todo, me pregunto por qué han tenido necesidad de contratarme.
Pero Vera no quiso dar una explicación a las dudas que sentía su acompañante, cosa que extrañó, pero no molestó a Kiddan.
CAPITULO VI
Las dudas de Kiddan tuvieron aclaración cuatro días más tarde, cuando encontraron al padre de Vera en un campamento instalado a la orilla de un riachuelo.
Había cuatro hombres más, junto a Blaytone Heacock. Al detenerse la carreta, Vera saltó del pescante y corrió hacia su padre.
Kiddan se apeó, observando extrañado que Heacock estaba sentado en un sillón de mimbre. Tras una ligera vacilación, avanzó hacia padre e hija.
Ambos habían cambiado ya las primeras efusiones. Vera, sonriente, hizo las presentaciones:
—Papá, éste es el señor Kiddan —dijo—. Señor Kiddan, mi padre.
La mano de Heacock se tendió hacia el joven.
—Es un placer conocerle —manifestó—. Perdone que no me levante para saludarle, pero estoy inválido de la cintura para abajo. En casa uso un sillón de ruedas, pero no resulta útil en el suelo
herboso.
—Oh —dijo Kiddan, sorprendido.
—Ahora ya lo entiende, ¿verdad? —exclamó Vera.
—Sí. Lo siento, señorita..., señor Heacock...
El padre de la joven hizo un gesto con la mano.
—Bah, ya estoy acostumbrado —manifestó—. Llevo años sin poder valerme de las piernas, pero, por fortuna, la bala que me hirió en la columna vertebral no me ha privado de la facultad de pensar.
—Y, a juzgar por lo que yo he visto, posee usted una mente muy aguda —sonrió Kiddan—. Tan aguda, que el ladrón que se llevó la caja, no pudo abrirla siquiera.
Las blancas cejas del inválido se alzaron inquisitivamente. Vera
dijo:
—Hemos tenido tropiezos en el camino, papá. Bick y Simón fueron asesinados.
La cara de Heacock se oscureció.
—¿Cómo ha sido eso? —preguntó.
—Se lo explicaremos más tarde, señor —dijo Kiddan—. Ahora, si no tiene inconveniente, me gustaría comprobar una cosa.
—¿De qué se trata? —preguntó Vera, intrigada por los deseos del joven.
—Usted tiene las llaves de la caja fuerte, señor Heacock —dijo Kiddan.
—Así es —confirmó el inválido. .—Bien me gustaría comprobar si el dinero continúa todavía en la caja.
—¿Por qué no iba a estar? —se asombró Vera—. Mona-ghan no pudo...
—Monaghan es un tipo muy astuto. Quizá abrió la caja y se llevó el dinero, cerrándola luego para que no le persiguiéramos, sa-tisfechos de, supuestamente, haber encontrado lo que buscábamos. Dejó señales de disparos, a fin de acentuar aún más el engaño y... No es más que una suposición, insisto, pero si he de trabajar para ustedes, quiero ver el dinero.
—Son unas cerraduras especiales —dijo Heacock.
—Mejores que ésas las he visto yo forzadas con toda limpieza —insistió el joven.
—Está bien —Heacock metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó tres llaves que entregó a la muchacha—. Abre, hija.
—Sí, papá. ¿Quieren ayudarme, por favor? —se dirigió Vera a los empleados.
Uno de ellos se ocupaba de las muías ya. Los otros tres hicieron descender la caja hasta el suelo y luego apartaron a brazo la carreta.
Vera se arrodilló en la hierba. Sentada sobre sus talones, insertó las llaves, una tras otra, en las correspondientes cerraduras. Luego dijo:
—Ramón, levante la tapa, por favor.
—Sí, señorita —accedió el empleado.
Las bisagras chirriaron ligeramente. Ramón Moral levantó la tapa y la dejó en posición vertical.
Casi en el mismo instante, Vera lanzó un agudo chillido: —¡Está vacía!
Las llamas de la hoguera crepitaban en el absoluto silencio de la noche, a la vez que iluminaban una escena de poca animación. Vera, sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, contemplaba el fuego
con ojos inexpresivos.
Los peones dormían desde hacía rato, a unos treinta pasos de distancia, envueltos en sus mantas.
Heacock fumaba calladamente.
—No, no puedo creer que uno de mis empleados me haya traicionado, señor Kiddan —dijo de pronto, como respuesta a las dudas que el joven había expresado continuamente.
—Debe usted abandonar esa credulidad en sus semejantes, por lo menos, en algunos de ellos —contestó Kiddan—. Resulta duro tener que hablar así, pero no es menos cierto que la caja fue robada porque alguien, que conocía su contenido, proporcionó a los bandidos la información suficiente.
—No acabo de imaginarme quién pudo haber sido —dijo Vera—. ¿Se te ocurre a ti alguna idea, papá?
—En Grotton sólo lo sabían el director y el cajero del banco, que fueron quienes contaron y metieron el dinero en la caja, en presencia de Vera y mía —explicó Heacock—. Y, naturalmente, los seis empleados, de los cuales dos, por desgracia, han sido asesin' dos.
—Demasiada gente —comentó Kiddan—. Aparte de ustede* dos, ocho personas más lo sabían. Alguien informó a Monaghan.
—Eso ya no importa ahora. Monaghan también estaba engañado, creo —opinó la muchacha.
—Entonces, el dinero faltó entre Grotton y el lugar donde encontramos la caja.
—Hija, tienes que hacer memoria —aconsejó Heacock—. Piensa en cada una de las paradas de tu viaje. En una de esas paradas, alguien, uno o varios, robaron el dinero.
—Imposible —exclamó la muchacha—. Cuando yo no estaba,
Radison o Gómez vigilaban la carreta. Siempre había uno junto al vehículo, siempre, a todas horas.
—Pero, en algún momento, usted o Radison o Gómez dejaron la
carreta a solas, durante el tiempo suficiente para que los ladrones pudieran llevarse un rico botín. Eso no tiene vuelta de hoja —aseguró Kiddan enfáticamente.
—Yo no fui, desde luego —protestó Vera—. Cada vez que me alejé de la carreta, Radison o Gómez se quedaban junto a ella, cuando no los dos al mismo tiempo.
—Estamos dando vueltas inútilmente a un asunto que, por ahora, no parece tener solución —terció Heacock—. Hija, lo mejor es que empieces a pensar en todas las etapas de tu viaje. Antes de llegar a Runmore, faltó el dinero.
—¿Y si Monaghan...?
—Por lo que he oído, Monaghan no tuvo tiempo más que para intentar abrir la caja a tiros. Monaghan no pudo ser, en modo alguno —dijo el inválido rotundamente.
—Sí, lo mejor será pensar en las etapas de mi viaje. En alguna ocasión, la caja fue vaciada de su contenido, pero... ¿cómo lo hicieron? —exclamó la muchacha, llena de perplejidad.
Hubo una pausa de silencio. De pronto, antes de que ninguno de los tres pudiera hablar, se oyó una voz que provenía de la oscuridad:
—Será mejor que permanezcan inmóviles, a menos que quieran morir acribillados a balazos.
* * *
El hombre habló en tono suave, a fin de no despertar a los durmientes. Kiddan se estremeció un instante al oírle.
—Diría que se trata de Link Harris —habló calmosamente—. Por lo que sé, es usted socio de Monaghan.
—Así es —confirmó el aludido, surgiendo al círculo de luz de la hoguera—. Me extraña verle aquí, Kiddan —añadió.
—Cosas de la vida —respondió el joven—. ¿Viene solo, Harris?
—Claro que no —rió el forajido—. Me acompañan dos buenos amigos. Están ahí, bien ocultos, apuntándoles con sus rifles. Pero no alcen la voz, por favor; no quiero que se despierten los peones.
—Oh, no nos interesa hacer ruido. Harris, ¿busca usted cien mil dólares?
—¿Cómo lo ha adivinado, Kiddan?
—Tuve un encuentro con Monaghan y tres más. Me extrañó la falta de alguno de los miembros de la banda.
—Un tipo listo, sí, señor. ¿Fracasó mi socio?
—Por completo. Crabb, Jones y Arnold han muerto. El consiguió escapar, aunque sin el dinero, por supuesto.
—Diablos —masculló Harris—. ¿Cómo fue eso, detective? Usted es temible, pero ellos no eran mancos.
—Arnold murió en la refriega. Jones, atropellado por la carreta; había quedado herido y no pudo escapar. En cuanto a Crabb, el propio Monaghan le pegó dos tiros, para quedarse solo con el diñe-ro, sin saber que lo que llevaba en la carreta era nada más que una caja de hierro completamente vacía.
—Es una historia fantástica —rezongó el bandido—. No puedo creerla.
Kiddan se encogió de hombros.
—Lo crea o no, le he dicho la pura verdad —contestó—. Ahí tiene la caja. ¿Por qué no la abre y lo comprueba usted mismo?
Harris dudó un momento. Luego llamó:
—Jim, acércate.
Un sujeto, armado con rifle, surgió de las tinieblas. Harris le señaló la caja situada junto al vehículo.
—Ábrela —ordenó Harris.
Jim Thard obedeció. El fuego proporcionaba el suficiente resplandor para iluminar el interior de la caja.
—Jefe, está vacía —gruñó.
—Han escondido el dinero en alguna parte —dijo Harris malhumoradamente—. Quiero saberlo o empezaré a hacer fuego dentro de diez segundos.
Un momento, Harris —pidió Kiddan
¿Quién les informó del viaje del señor Heacock y de la suma que transportaba su hija?
No esperará que se lo diga, ¿verdad? —contestó el bandido de mal talante—. Vamos, el dinero, pronto; el gatillo empieza ya a quemarme.
Puede matarnos —habló Heacock tranquilamente—. Tire cuando guste, pero no por ello conseguirá un dinero que no tenemos.
Harris pareció desconcertarse unos instantes. El inválido, se dijo, estaba muy tranquilo. ¿Era sincero?, dudó.
Hubo una breve pausa de silencio, roto bruscamente por un gemido de agonía. A diez o doce pasos, un hombre se puso en pie, manoteando frenéticamente, de un modo extraño.
CAPITULO VII
Harris y su acólito volvieron la cabeza instintivamente. El hombre cayó al suelo, y entonces pudieron ver en su espalda el mango de un cuchillo, clavado hasta la empuñadura.
Los bandidos cometieron un error al volverse. Heacock se cubría las piernas con una manta. Debajo ocultaba un revólver que, de pronto, apareció, vomitando truenos y fogonazos.
Thard chilló agudamente al sentirse herido. Una bala le rompió
los dientes y le destrozó el cráneo, arrojándolo exánime por tierra.
Al mismo tiempo, Kiddan se revolvía velozmente. Ai terminar su giro, ya tenía el arma en la mano.
Medio arrodillado, disparó velozmente, ayudándose por la palma de la mano. Cuatro balas se hundieron en el estómago de Harris.
El bandido se curvó lentamente hacia adelante, con las manos en
la cintura. Rodó sobre la hierba y pataleó un poco, antes de quedarse completamente inmóvil.
Una voz sonó entonces en la oscuridad:
—¿Están bien, señores?
—¡Ramón! —exclamó Heacock.
— Aquí estoy, patrón —contestó Moral, saliendo a terreno descubierto.
Vera se había puesto ya en pie.
—¿Vio usted a los bandidos, Ramón? —preguntó.
—Les oí hablar. Tengo el sueño muy fino y me arrastré sin hacer ruido —explicó el peón—. Di un pequeño rodeo y tiré mi cuchillo. A diez pasos, la silueta del otro bandido se destacaba claramente contra la luz de la hoguera. No podía fallar —concluyó Moral llanamente.
—Ha sido una ayuda inesperada, no cabe duda —elogió Kiddan. Se acercó a los cuerpos tendidos en el suelo y los examinó atentamente—. Ya no cometerán más crímenes —afirmó a poco.
Dos de los peones se acercaron.
—Vamos —dijo Moral—, tenemos que quitar estos cuerpos de la
vista.
—Sí, Ramón.
—Por cierto, ¿dónde está Parry? —preguntó Heacock de repente.
Hubo un ligero momento de desconcierto. De pronto, se oyó a lo lejos un furioso galope de caballo.
—Señor Heacock, el traidor ha juzgado más conveniente poner tierra de por medio, vistos los resultados de la refriega.
Vera asintió con lentos movimientos de cabeza.
—Ya no cabe la menor duda, John Parry fue el traidor —dijo dolida.
—Dos hombres decentes murieron por su culpa —murmuró su padre, con voz crispada.
—Algún día pagará ese crimen —vaticinó Kiddan sombríamente.
* * *
Hacía ya bastante rato que había salido el sol. Estaba a punto de terminar de colocar la montura sobre «Speedy», cuando se le acercó Vera.
La muchacha llevaba algo en las manos.
—Aquí tiene una lista completa de las etapas que hicimos hasta
Runmore —dijo—. He procurado que las fechas y los tiempos de
detención sean lo más exactos posible.
—Muy bien, me servirá de mucho en mi investigación —aseguró él.
Vera suspiró.
—Apenas si nos quedan tres mil dólares, que llevábamos entre
mi padre y yo para gastos ineludibles durante el viaje —manifestó—.
Espero que nos lleguen... o, de lo contrario, no sé qué será de
nosotros.
—El negocio promete ser bueno. Ustedes poseen ya unos terrenos que están en una situación inmejorable. ¿No habrá un banco que les otorgue algún crédito?
—Lo dudo mucho, señor Kiddan.
—Su padre tiene una fama intachable. Eso también cuenta algo, me parece.
—Es usted más optimista que nosotros —sonrió ella—. En fin, haga lo que pueda..., pero hágalo por él.
Había puesto una ilusión enorme en montar el establecimiento en Rancho Diablo. Si no lo consigue, se considerará fracasado por el resto de sus días y temo que, en tal caso, se acorten más de lo conveniente.
—No ocurrirá así, se lo aseguro.
—Yo soy joven y tengo toda una vida por delante, pero la situación de mi padre es muy distinta. Bien, no quiero abrumarle más con nuestras penas. Aquí tiene, señor Kiddan.
El joven contempló perplejo los billetes que le ofrecía Vera.
—¿Qué es eso? —preguntó.
—No puede irse sin dinero. Necesitará hacer gastos.
—Tengo algún dinero todavía. Guárdelo usted, señorita: puede hacerles falta. Si recobro la suma robada, ya me pagará todo.
—Pero... ¿y si fracasa?
—Es usted sincera —sonrió él—. Si fracaso, cosa que es muy posible, yo perderé muchísimo menos que ustedes. Pero ahí veo tres-cientos dólares y, dada su situación actual, estimo que les hace bastante más falta que a mí.
—Debo admitir que es así, pero no quería dejarle ir sin entregarle una pequeña provisión de fondos, señor Kiddan.
—Insisto, guarde ese dinero. Ya me reuniré con ustedes en Rancho Diablo.
—Allí le esperaremos... Por cierto, ¿conoce el lugar?
Kiddan sonrió.
—Una vez pasé por allí. Entonces pensé que era un sitio estupendo para establecerse —contestó.
—¿Por qué no se quedó? Los terrenos eran muy baratos... —Entonces tenía una esposa y un hijo, señorita Heacock.
Vera comprendió.
—Oh, lo siento tantísimo —dijo.
Kiddan montó de un salto.
—Espero reunirme pronto con ustedes —manifestó, a la vez que
picaba espuelas.
Ella agitó una mano en señal de despedida. —¡Buena suerte! —gritó.
* * *
Kiddan tardó tres semanas en dar con la primera pista, pero no en balde tenía fama de buen rastreador.
Naturalmente, la lista que le había dado Vera facilitó mucho sus investigaciones.
En Salina encontró la primera pista. Vera, Radison y Gómez habían sido vistos en aquella población.
Interrogó a varias personas que le parecieron capaces de suministrarle información, entre ellos el sheriff.
—Al mexicano lo vi yo —dijo el representante de la ley—. Y no solo, créame.
—¿Quién le acompañaba, por favor?
—Una mujer, bastante bonita por cierto. Los vi juntos tres o cuatro veces en la cantina de Cathy Morris.
—¿Tres o cuatro veces? —se extrañó Kiddan.
—Sí. Una de las muías, por lo visto, tenía una pata en mal estado y debieron permanecer cuatro o cinco días en la población, mientras el animal se reponía. La carreta quedó en el patio trasero del establo público y, ahora que usted lo dice, recuerdo perfectamente que siempre había un hombre junto a ella, cuando no la propia Vera Heacock.
—Gracias, sheriff. De modo que en la cantina de Cathy Morris...
—Sí, ella le dará más detalles, Kiddan.
Era preciso reconstruir tenazmente, con todo detalle, los menores pasos dados por Vera y sus acompañantes. Cathy Morris, la dueña de la cantina, confirmó las palabras del sheriff.
—Sí, el tipo se llamaba Gómez, en efecto, estuvo aquí más de una vez bebiendo con aquella prójima. Y más de dos veces también, pero eso es cuanto puedo decirle.
Kiddan miró fijamente a la mujer, guapa, pero basta y ya con patas de gallo en las comisuras de los ojos.
¿Nada más, Cathy? ¿No me dice el nombre de la rubia?
Joan, es todo lo que sé. Estaba aquí de paso y me extrañó verla en compañía de Gómez, porque había venido con su esposo. Del marido sólo sé que se llamaba Bill, pero nunca declaró el apellido. Una pareja bastante extraña; a mí me dio la sensación de que eran dos timadores, en espera de dar un buen golpe.
Probablemente lo eran —convino Kiddan—. ¿No puede decirme más?
Es todo lo que sé, ¿por qué no va a visitar a la señora Elmstrong?
¿Quién es la señora Elmstrong?
Cathy sonrió maliciosamente. A veces, hace competencia al hotel y alquila habitaciones
dijo.
Entiendo —sonrió Kiddan—. Gracias, Cathy. Y ya se disponía a marcharse, cuando ella le llamó:
Kiddan.
¿Sí, Cathy? Ella sonreía de un modo peculiar.
Venga luego. Hablaremos con más tranquilidad. Le... enseñaré mis habitaciones. Son muy bonitas, se lo aseguro —dijo.
Kiddan contestó con una sonrisa que no le comprometía a nada y salió a la calle.
Tenías que haberme invitado quince años antes —masculló. Le gustaban las mujeres, pero había ciertos límites que nunca traspasaría, se dijo, mientras caminaba hacia la casa de Bess Elmstrong.
La señora Elmstrong era una mujer alta, seca, de ojillos recelosos y nariz ganchuda. Lo primero que hizo fue negar, apenas se enteró de las pretensiones de su visitante.
—Soy una mujer discreta —protestó virtuosamente—. Sí, alquilo habitaciones, pero nunca digo nada acerca de mis huéspedes.
Kiddan no se inmutó. Había ciertas formas de virtud muy fáciles de quebrar.
Usted alquiló la habitación a un mexicano llamado Simón Gómez y a una chica rubia, de nombre Joan.
Lo sé de muy buena fuente, de modo que no trate de negarlo.
Sí, pero no diré más... Kiddan sacó del bolsillo unos billetes. Sin mirarlos, estudió la expresión avariciosa del rostro de Bess Elmstrong.
¿Cuándo estuvieron aquí? —preguntó. La señosa Elmstrong citó una fecha y unas horas:
Desde las diez de la noche, hasta el amanecer..., mejor dicho, él se fue antes de que se hiciera de día —declaró.
¿Y ella?
Oh, se quedó en la habitación hasta más tarde. Era muy perezosa, me pareció. Fui a despertarla, porque me extrañaba su tardan-za, pero ya se estaba levantando. Entonces fue cuando le vi aquella
extraña cicatriz en la espalda, cerca del hombro derecho, en forma de zeta... Creo que es un detalle que puede interesarle, señor Kiddan.
El joven se había puesto repentinamente pálido.
—Sí, señora Elmstrong, me interesa muchísimo —contestó, a la vez que entregaba los billetes prometidos sin palabras—. ¿Puede decirme qué hizo aquella mujer a continuación?
Ah, vino un hombre a buscarla. A mí no me dijeron nada, pero les oí mencionar Nogales, en Arizona, señor Kiddan.
CAPITULO VIII
La mujer acogió con muestras de viva alegría la colección de vestidos que le traían dos empleados del hotel. Ordenó que los dejaran extendidos sobre la cama y los sillones y luego despidió a los hombres con una magnífica propina.
Al quedarse sola, se quitó la bata y quedó sólo con las prendas íntimas, contemplándose ante el espejo, satisfecha de su silueta. Dio dos o tres vueltas, como pasos de vals, tarareando la música entre dientes y, acto seguido, se inclinó hacia uno de los vestidos, con ánimo de ponérselo para ver cómo le sentaba.
Antes de vestirse, puso el traje ante sí y volvió a mirarse ante el espejo. La sonrisa desapareció de repente de sus labios, al ver reflejada en el vidrio azogado la figura de un hombre.
-¡Clem! —chilló. Kiddan cerró la puerta. .
—Estás más hermosa que nunca, Joan —dijo.
Ella se volvió. Las manos le temblaban de tal manera, que el vestido se deslizó al suelo, sin que hiciese el menor ademán por cubrir su semidesnudez.
—¿Có... cómo has sabido que yo...? —Joan Kiddan tartamudea-. ba, incapaz de coordinar sus ideas, debido a la enorme impresión sufrida por la inesperada visita del hombre que siete años atrás se había convertido en su esposo.
—Me lo dijo la señora Elmstrong en Salina —contestó él, impasible—. Ella fue quien me habló de dos huéspedes que tuvo una noche en su casa. El hombre se llamaba Simón Gómez.
Joan estaba terriblemente pálida.
—Yo no hice nada...
—Salvo engatusar a Simón, para que abandonase su turno de vigilancia en la carreta de Vera Heacock.
Mientras tanto, tu cómplice, aprovechó para vaciar cierta caja que contenía nada menos que cien mil dólares. ¿Me equivoco, Joan?
—Escucha, Clem...
Kiddan se inclinó y recogió el lujoso vestido caído en el suelo. —Cuesta caro —dijo sobriamente—.
¿Dónde está tu compinche, Bill, cómo se llame?
—Bill Heverton —contestó ella maquinalmente—. Pero no irás a matarle, Clem.
—Claro que no. A menos, naturalmente, que no se avenga a devolver el dinero que robó. Joan se mordió los labios. —Óyeme, Clem, reconozco que me porté mal contigo...
—Lo que me hiciste a mí, no importa en absoluto. Peor te portaste con el niño, pero eso ha pasado ya.
—Aquel hombre me cegó —murmuró Joan, con la cabeza gacha.
—Quizá es que yo no tuve arte suficiente para retenerte en casa. Es probable que yo también tenga un poco de culpa en lo que ocurrió, pero, de todas formas, no hubiera abandonado a un niño que ape-ñas había cumplido un año. No te diré nada más sobre este asunto, Joan; sólo espero que el recuerdo de Clemmie te persiga toda la vida.
—¡Por favor! —gritó ella crispadamente.
—He dicho que no vamos a hablar más del asunto. Es otro el que me interesa. ¿Dónde está el dinero de los Heacock?
—Lo tiene él, en su mayor parte. Yo sólo tengo aquí varios miles, en ese bolso...
Kiddan se apoderó de los billetes sin el menor escrúpulo.
—¡No he pagado los vestidos! —gimió ella.
—Devuélvelos —respondió Kiddan crudamente—. ¿Dónde está
Heverton?
—Tiene otra habitación. A veces resulta conveniente...
—Sí, claro. Ponte un vestido, el tuyo, claro, no los que vas a
devolver.
Joan obedeció resignadamente. Momentos después, abría la
puerta.
—¿Sheriff? —llamó.
Dos hombres entraron en ej cuarto, ambos con sendas estrellas
en el lado izquierdo del pecho.
—La señora queda a su disposición, sheriff —anunció Kiddan.
—¿Me van a detener? —preguntó Joan, llevándose una mano al
pecho.
—Por el momento, permanecerá en su habitación, vigilada por mi ayudante —declaró el sheriff de Nogales—. Es probable que me muestre benevolente con usted si no chilla ni hace nada para atraer
la atención de su cómplice, señora.
—Tenga cuidado con ella, muchacho; es muy peligrosa —aconsejó Kiddan al ayudante en el momento de salir.
* * *
Silbando alegremente, Bill Heverton abrió la puerta de su habitación y dio dos o tres pasos antes de ver a los dos hombres que le aguardaban en el interior.
—¿Eh, qué hacen ustedes aquí? —exclamó, en son de protesta—. ¿Quién les ha dado permiso para...?
El representante de la ley separó su chaqueta para enseñar la estrella.
—Soy el sheriff Paterson —se presentó—. Mi acompañante es el señor Kiddan, representante legal de Blaytone Heacock y de su hija. Hemos venido a recuperar cien mil dólares que usted robó a la señorita Heacock.
Heverton lanzó una agria risita.
—¿Yo? Vamos, sheriff, no me haga reír —contestó—. ¿Dónde iba a tener yo cien mil...?
Sobre la cama había un bulto tapado con una manta. Kiddan apartó la manta a un lado, dejando a la vista un saquete de lona, de contenido inequívoco.
—Aquí está el dinero, Heverton —dijo—. Podríamos habérnoslo llevado tranquilamente, pero hemos preferido esperar su vuelta.
—Se lo ha dicho ella —exclamó Heverton rabiosamente—. Nunca se puede uno fiar de las mujeres...
—Si se refiere a la señora Elmstrong, así es —habló Kiddan con frialdad—. Joan no nos ha dicho apenas nada que no supiéramos. Pero me interesa conocer algunos detalles que todavía ignoro.
—¿Por ejemplo? —preguntó el ladrón, en vista de que ya no podía ocultar la verdad por más tiempo.
—¿Cómo se enteraron del transporte del dinero?
Heverton sonrió suavemente.
—Por mucho que se quiera ocultar, no se puede conseguir del todo. Eran cien mil dólares los que salían del Banco de Grotton. Claro que sucedió de un modo casual que Joan y yo nos encontrásemos allí, pero solemos informarnos detenidamente de las personas que llevan o traen dinero en abundancia.
—Entiendo —dijo Kiddan—. Continúe, Heverton.
—Bien, empecé a hacer investigaciones y unas cuantas copas y algunos dólares bien empleados en el herrero de Grotton me dieron la pista que necesitaba.
—Y en Salima remataron la faena.
—Joan entretuvo al vigilante durante varias horas, justo el tiempo que yo necesitaba, incluso más del preciso. Parece ser que aquel vigilante resultó ser muy fogoso —dijo Heverton sonriendo con expresión de burla.
El pecho de Kiddan se dilató poderosamente, en un terrible esfuerzo por conseguir dominar la cólera que sentía.
—Continúe —pidió, con voz ronca.
—Ya sólo me hizo falta emplear adecuadamente una buena llave inglesa. —Heverton lanzó una gran carcajada—. Era una lluvia maravillosa de billetes y monedas de oro, una catarata de dinero, como no he visto otra en los días de mi vida.
—Será difícil qué vuelva a contemplar un espectáculo semejante
—aseguró el sheriff—. Voy a llevarlo arrestado, Heverton.
—¿De veras?
Un pequeño revólver apareció de pronto en la mano del ladrón.
Heverton había dejado de sonreír. Su cara ofrecía un aspecto inequívocamente amenazador.
—Son cien mil dólares y no estoy dispuesto a perderlos, después de lo que he sudado por conseguirlos
—dijo—. Apártense a un lado y así no me veré obligado a disparar... ¡porque lo haré, si tratan de impedirme escapar con ese dinero!
El sheriff resopló. Kiddan, calmosamente, se levantó de la cama en la que estaba sentado y se apartó a un lado.
—El dinero es suyo, Heverton —manifestó.
Kiddan y el sheriff se separaron unos pasos de la cama. Heverton, sin perderles de vista, se acercó al saquete y lo agarró con la mano izquierda.
Luego, caminando de costado, se dirigió hacia la puerta.
—No me sigan —dijo—. Pienso escapar y...
—¿Sin Joan? —preguntó Kiddan.
—¡Al diablo con la mujer! —contestó el ladrón brutalmente.
Heverton dio dos pasos más hacia la puerta. De súbito, una silla voló por los aires, impulsada con tremenda violencia por el pie derecho de Kiddan.
El ladrón se tambaleó al recibir el golpe. Dio un par de traspiés y buscó recobrar el equilibrio, a la vez que juraba obscenamente. Cuando lo consiguió, vio brillar delante de sí un rojo fogonazo.
Heverton emitió un hondo gemido. El sheriff continuó encañonándole hasta que lo vio caer redondo al suelo.
—Me fastidian los hombres que amenazan a quienes representan la ley —dijo agriamente, a la vez que enfundaba el arma disparada con tanta puntería.
Luego se arrodilló junto al caído y le dio la vuelta. Heverton le miró con ojos turbios.
—Adonde va no necesitará el dinero —dijo Paterson.
La cabeza de Heverton se dobló de repente a un lado. Los taco-nes de sus botas repiquetearon lúgubremente contra el suelo varias veces.
Paterson se puso en pie.
—Ahí tiene su dinero, Kiddan —dijo.
—Gracias, sheriff, su ayuda ha resultado muy valiosa. Si no le importa, registraré la habitación, por si
Heverton hubiese escondido alguna suma en alguna parte.
—Haga como guste —accedió Paterson.
—Y... por favor, sheriff, ¿qué piensa hacer con la mujer?
Paterson miró a su interlocutor de hito en hito.
¿Piensa presentar alguna acusación contra ella? —quiso saber. Kiddan se encogió de hombros.
¿Qué podríamos alegar en su contra? Era amiga de Heverton y no se la puede encarcelar sólo porque se encerrase con un hombre en una habitación durante unas horas. No podríamos probarle nada, sheriff.
Está bien, la dejaré ir... —Sí, pero cuando yo haya terminado de registrar esta habitación, por favor —pidió Kiddan.
Como guste —respondió Paterson.
CAPITULO IX
El ayudante estaba todavía en el cuarto cuando Kiddan abrió la puerta. Joan se hallaba sentada en el borde de la cama y se puso en pie al verle. . —Puede irse, amigo —dijo Kiddan al ayudante.
—Sí, señor.
La puerta se cerró. Los dos esposos quedaron a solas. —Estoy a tu disposición, Clem —dijo ella con voz átona. —No tengo nada contra ti. Sólo quiero hacerte algunas preguntas. Después quedarás libre.
Ella hizo un gesto de asentimiento.
—Habla, Clem —invitó.
—Bill ha muerto. Lo siento, pero la culpa no fue nuestra. —¿Has disparado tú?
—No. Ha sido el sheriff. El quiso escapar con el dinero, amenazándonos con una pistola. Lo único que hice yo fue distraer su
atención.
Joan cerró los ojos un instante, a la vez que inspiraba con fuerza.
—¿Le amabas? —preguntó Kiddan.
—¿Qué importa ya? —murmuró ella con voz sorda—. ¿Quieres algo más de mí, Clem?
—En recepción me han dicho que figurabas como Joan Hever-ton. ¿Por qué?
—A veces, resultaba conveniente pasar por hermana de Bill —contestó ella—. Según las ocasiones, solía dar buenos resultados, incluso mejor que esposa. —Una turbia sonrisa apareció en los labios de la joven—. Los hombres no siempre se atreven a hacer la corte a una señora casada.
Entiendo. Aunque, por lo visto, para hacerte la corte a ti no
son necesarios grandes dispendios de tiempo. Joan se encogió de hombros. ¿Qué más, Clem? —preguntó, despectiva. Eso es todo, Joan. Dudo mucho de que volvamos a vernos. Sigue tu vida, pero ten cuidado con los hombres como Heverton. —A su modo, me amaba sinceramente. Creo que nunca te lo perdonaré, Clem —dijo ella rabiosamente.
Te amaba tanto, que estaba dispuesto a huir con el dinero, pero sin arriesgar un solo cabello por llevarte con él. Joan acusó el golpe.
¿Es cierto, Clem? —preguntó.
¿Tendría algún sentido engañarte a estas alturas y con respecto a aquel rufián? Es la verdad, Joan, me creas o no. Ella sacó el pecho con gesto desafiante.
Gracias por habérmelo dicho, Clem —contestó—. Eso que acabo de escuchar, me servirá de mucho de ahora en adelante, en mis tratos con los hombres.
Kiddan no contestó, limitándose a encogerse de hombros. Luego, sin pronunciar una palabra, se dirigió hacia la puerta.
Clem! —llamó Joan de pronto
Kiddan la miró por encima del hombro.
He conocido de vista a Vera Heacock. Es muy guapa —dijo la mujer.
Sí —contestó él inexpresivamente.
Te pagará bien tus servicios..., de la mejor manera que una mujer puede pagar a un hombre, sin gastarse un solo centavo.
Vera Heacock tiene una cualidad de la que tú careces, Joan contestó Kiddan—. Es una chica decente y tú desconoces el significado de la palabra decencia desde hace muchos años.
Joan lanzó un grito de rabia. Buscó algo con la vista, pero, cuando encontró el jarrón que quería lanzar contra su esposo, la puerta se había cerrado ya.
* * *
El saco que contenía el dinero quedó depositado a los pies del inválido. Blaytone Heacock y su hija miraron sorprendidos a Kiddan.
—Lo ha conseguido —murmuró Vera, atónita.
—Sabía lo que me hacía cuando te encomendé que lo contratases, hija —manifestó Heacock—. Bien, Kiddan, le debemos no sólo cuanto tenemos, sino lo que podamos ser de ahora en lo sucesivo. ¿Qué es lo que tiene que pedirnos? Dígalo, sin miedo, se lo ruego.
Kiddan sonrió.
—Soy su empleado, señor —contestó—. Luego haré una nota de los gastos.
—Entregúesela a Vera; ella le pagará sin regateos.
—Pero antes quisiera decirles algo. No hay cien mil dólares en ese saco. Los ladrones gastaron algo.
—Lógico —admitió Heacock.
—Conté el dinero antes de abandonar Nogales. Hay noventa y tres mil setecientos cincuenta y dos.
Recuperé tres mil doscientos que tenía la mujer. Había encargado vestidos por valor de ochocientos dólares, pero la modista sólo admitió la devolución con un descuento del diez por ciento, de modo que me entregó nada más que setecientos veinte dólares.
Vera sonrió.
—Continúe, Kiddan, por favor —rogó.
—El hombre tenía otros dos o tres mil dólares encima. Todavía no habían empezado a derrochar su fortuna. Además, me pareció conveniente dar una gratificación al sheriff de Nogales y a su ayudante.
Colaboraron conmigo muy eficazmente. Espero que quinien-tos dólares para el primero y doscientos para el segundo no les parezcan demasiado.
—Hizo muy bien, Kiddan —aprobó Heacock—. ¿Eso es todo?
—Bueno, no sé qué más decirles...
—Sí, Kiddan —exclamó la muchacha—. ¿Cómo sacó el dinero de la caja el ladrón?
—Oh, simplemente, se puso debajo de la carreta, armado con una buena llave inglesa. La tapa inferior de la caja está asegurada por sólidos pernos...
—El herrero de Grotton me aseguró que nadie podría abrir la caja por ese lado —refunfuñó Heacock.
—Ese individuo, además de presuntuoso, es bebedor y charlatán, sobre todo, cuando se le enseñan unos cuantos billetes, que es lo que hizo Heverton. Pero, en fin, ya no vale la pena seguir hablando más de ello. El dinero está aquí y sólo me queda desearles suerte.
Vera palideció.
—Kiddan, ¿acaso lo que acabamos de oír significa que se va a marchar de Rancho Diablo? El joven vaciló un instante. —Sí —respondió al cabo. —¿Por qué? —se asombró Heacock—. Le ofrecemos un buen empleo...
—Le ruego no me haga preguntas, señor. Son motivos muy personales —contestó Kiddan.
Recogió su sombrero y se dirigió "hacia la puerta de la casa levantada durante aquellas semanas.
—De todas formas, no me iré mañana —sonrió, en el momento de abrir la puerta.
Vera corrió tras él y le alcanzó en la veranda.
—Por favor, Kiddan.
El joven se detuvo, ya al pie de la casa.
—Diga, señorita —contestó.
Ella descendió lentamente los escalones.
—Quisiera..., desearía que usted fuese totalmente sincero conmigo —solicitó.
—¿Por qué no? —sonrió él.
—Se trata de la mujer que engañó a Simón.
—Sí, ella y Heverton lo hicieron muy bien. Simón, en medio de todo, fue un incauto..., aunque creo que a cualquiera le hubiera sucedido lo mismo, yo incluido.
—Sí, pero fue a Simón a quien le ocurrió —dijo Vera—. Usted, por lo visto, conocía a la mujer.
El semblante de Kiddan se contrajo.
Sí —dijo sordamente.
——¿Quién era?
Vera observó la violenta agitación que se reflejaba en la cara del joven y creyó adivinar la verdad.
—Era su... su... —pero no se atrevió a completar la frase.
—Mi esposa, dígalo claro de una vez. Después de tantos años, ya no tiene ninguna importancia.
La mano de la muchacha se apoyó en su brazo, a la vez que le
miraba con expresión de simpatía.
—Querría hacer algo por usted, Kiddan —manifestó—. Pero hay penas contra las cuales sólo uno mismo puede luchar.
—Es exactamente lo que yo pienso —concordó él—. De todas formas, gracias por sus palabras, Vera.
—¿Se marchará pronto?
—Probablemente, mañana.
Vera calló. Adivinaba los motivos de la marcha del hombre, aunque, temerosa de equivocarse, no se atrevió a expresarlo con palabras. Comprendía la actitud de Kiddan y la justificaba, pero se sentía incapaz de luchar contra unas circunstancias que estaban en su contra de un modo totalmente inapelable.
* * *
Casi un año más tarde, una pandilla de jinetes se detuvo ante la casa que ostentaba en su frontis un gran rótulo, legible a gran distancia: HEACOCK'S. GENERAL MERCHANDISE. Al lado del es-tablecimiento había una cantina.
Cuatro o cinco de los jinetes se dirigieron a tomar unas copas. Tres más, uno de los cuales era una mujer, entraron en el almacén.
Heacock estaba en su despacho, pasando cuentas. Dos dependientes atendían a la clientela.
Vera se situó tras el mostrador, estudiando críticamente a la mujer, que le pareció algo mayor que ella, aunque muy hermosa. Su rostro, sin embargo, se le antojó reflejaba unos sentimientos de codicia y falta de piedad, que la hicieron sentirse inquieta de inmediato.
—Hola —dijo uno de los jinetes, alto y bien parecido—. Soy Bob Qiiarry. Esta es Joan Cable. El otro es Harry Plummer. —Encantada, señores. ¿Puedo servirles en algo? —dijo Vera. Quarry se apoyó indolentemente en el mostrador.
Hemos oído decir que hay muchos bandidos en la comarca
manifestó.
¿Bandidos? —se extrañó la muchacha—. Oh, en absoluto...
—Sí, hay muchos forajidos —insistió el forastero—. Ustedes
corren serios peligros y nosotros estamos dispuestos a que no les
ocurra nada. Por supuesto, nuestros servicios no son gratuitos, pero
ya discutiremos los honorarios en mejor ocasión.
¡Pero si nosotros no necesitamos...!
Quarry soltó una risita que heló la sangre en las venas de la
muchacha.
Sí necesitan —confirmó cínicamente—. ¿No es cierto, querida?
La mujer demoró su respuesta unos segundos, mientras sus ojos
estaban tenazmente clavados en los ojos de Vera.
Evitaremos que les suceda nada —dijo con voz glacial—. Pero
puede que les ocurra algo muy grave si no quieren aceptar nuestra proposición.
Vera fijó su vista en la mujer. Era peor que los hombres que la flanqueaban. El arma que Joan Cable llevaba- pendiente del costado derecho no era precisamente un elemento de adorno, estimó mentalmente.
CAPITULO X
Rancho Diablo había progresado extraordinariamente en aquellos meses, que casi completaban el año, tanto como Peaceville había decaído. El progreso de Rancho Diablo había impulsado a las autoridades a establecer sendas estafetas de Correos y Telégrafos.
Unas semanas más tarde de la llegada de Quarry y su cuadrilla a Rancho Diablo, Vera, de acuerdo con su padre, decidió que no podían continuar soportando por más tiempo la continua extorsión de que eran objeto por parte de los forajidos que se habían adueñado
del pueblo.
Aquella mañana, Vera se dirigió presurosamente a la oficina de Telégrafos. Pidió un impreso de telegrama y, tras unos segundos de meditación, redactó un mensaje. De fe
Al terminar, entregó el impreso al telegrafista. Abonó el importe y salió a la calle.
Segundos después, un hombre entró en la oficina.
—Esa chica ha puesto un telegrama —dijo Alfie Monaghan.
—Sí, pero, como comprenderá, no voy a decirle su contenido —respondió el operador.
—¿Lo ha cursado?
—Ahora mismo iba a...
Un revólver apareció de pronto en la mano del forajido.
—Venga el telegrama —exigió.
—Oiga, usted no puede...
—Si aprieto el gatillo, me llevaré el mensaje lo mismo que sin apretarlo. Usted tiene la elección en sus manos, amigo.
El telegrafista se resignó. Monaghan sonrió satisfecho.
—Me gustan los buenos cumplidores de su deber —dijo.
Media hora más tarde, Quarry y Joan entraron en el almacén.
Vera se puso pálida al verlos, pero aún palideció más cuando Quarry lanzó un papel sobre el mostrador.
—No lo haga más —prohibió secamente—. He oído decir que unos bandidos piensan incendiar esta casa. No me gustaría que eso sucediera, ¿me ha entendido?
Vera ardía de cólera, pero se dio cuenta de que resultaba impotente para oponerse a los designios de aquella cuadrilla de desalmados. No obstante, quiso hacer un último intento y se dirigió a Joan.
—Usted es mujer como yo. ¿Cómo consiente que a una persona del mismo sexo le hagan una cosa semejante?
Joan la miró enigmáticamente.
—Usted y yo tenemos una cuenta que ajustar —dijo con sobriedad. Agitó la mano y dio media vuelta
—: Vamos, Bob.
La pareja salió a la calle, dejando entregada a la muchacha a
una crisis de amargura y frustración. A los pocos pasos, Quarry se detuvo.
—Joan, yo no me fío demasiado del telegrafista. Nos ha devuelto el mensaje, es cierto, pero ¿y si lo hubiera cursado luego por su cuenta? El nombre de Kiddan es bastante conocido para que un telegrama no acabe por llegarle de un modo u otro.
—Tienes razón —convino ella—. No había pensado en eso, Bob.
—A mí se me ocurre una cosa. Por lo que pueda pasar, creo que
resultaría conveniente suprimir a Kiddan. ¿Tienes alguna objeción que hacer, Joan?
—Ninguna —respondió la mujer con espantosa frialdad—. Ninguna, querido —ratificó.
—Enviaré a Plummer. Es un buen elemento, de los que no fallan jamás —aseguró Quarry.
* * *
El jinete se apeó ante la puerta del hotel y entró en el edificio. Una hora más tarde, convenientemente aseado y afeitado, Kiddan volvía a salir a la calle, cuando ya anochecía.
Cenó en un buen restaurante. Luego encaminó sus pasos hacia un sitio que conocía de anteriores ocasiones.
La cantina era elegante, con abundante clientela. Kiddan oteó el interior desde las puertas de vaivén.
Sus ojos se iluminaron al ver una figura conocida. Terminó de abrir y avanzó hacia la mujer que charlaba con unos amigos junto a la barra.
Helen Brown pareció presentir al recién llegado. Volvió la cabeza
y en el acto se iluminaron sus ojos con un singular destello de alegría.
—Flash —murmuró, a la vez que le tendía ambas manos—. Flash Kiddan. Me parece un sueño...
—Estás despierta, y más hermosa que nunca, Helen —elogió él—. Pero quizá he venido a interrumpirte.
—Nada de eso, cariño —contestó ella, a la vez que se volvía hacia los otros—. Caballeros, les ruego me dispensen, pero he de hablar con este buen amigo mío. ¿Vienes, Flash?
Kiddan accedió sonriendo. Helen se colgó de su brazo y le condujo hasta su despacho privado. Una vez allí, cerró la puerta, le abrazó y lo besó apasionadamente.
—Creí que no iba a verte nunca más —dijo Helen a poco, tras un hondo suspiro.
—Yo también pensaba lo mismo, pero ya ves, he pasado por Bartonville —contestó Kiddan—.
Naturalmente, no iba a dejar de verte.
—No te lo hubiera perdonado, bribón. Pero aún no te he invitado a beber. ¿Qué quieres, Flash?
—Ya conoces mis gustos, hermosa —dijo Kiddan, sentándose en
el borde de la mesa.
Helen llenó dos copas y le ofreció una. Se trataba de una hermosa mujer, de arrogante figura y pelo intensamente negro. Era consciente de sus encantos y sabía hacerlos resaltar con un ajustado traje rojo, de amplio escote, que permitía ver el arranque de un seno de generosos contornos.
—Por la vuelta de un tipo olvidadizo, que no sabe quedarse nunca en un sitio fijo —brindó ella.
—Es el destino de cada cual, Helen —dijo Kiddan sonriendo.
—El que tú has elegido, Flash. ¿Por qué no abandonas ese maldito oficio? ¿No crees que en Bartonville estarías muy bien?
Helen entornaba los ojos al hablar. Kiddan la miró críticamente.
—No lo dudo —contestó—. Pero...
Helen dejó la copa a un lado. Avanzó hacia él y le puso ambas manos sobre sus hombros.
—Una vez tuviste un amargo fracaso. Ya no quieres sujetarte más a otra mujer. ¿Me equivoco, Flash?
El hombre no contestó. Helen se inclinó y le besó suavemente en una mejilla.
—Todo pasa en este mundo y sólo es preciso tener paciencia 60-
—murmuró—. Quizá algún día cambies de modo de pensar con respecto a las mujeres.
—Es posible —admitió él, sonriendo.
Helen se separó de Kiddan y se dirigió a una puertecita situada en un rincón. La abrió y una escalera angosta quedó a la vista.
—Ya sabes adonde conduce —sonrió hechiceramente—. Sube y aguárdame; procuraré tardar lo menos posible.
Kiddan apuró su copa.
—Helen. eres maravillosa —dijo.
—Sólo una mujer chiflada por un imposible —suspiró ella.
* * *
—He seguido tu carrera casi paso a paso en los últimos tiempos —dijo Helen a la mañana siguiente, mientras se peinaba ante el espejo—. Sobre todo, el robo del dinero de los Heacock.
—Los periódicos exageran —sonrió Kiddan. —Sólo con que sea verdad
la cuarta parte de lo que dijeron, habría para admirarte,
Flash. ¿Has vuelto a ver a los Heacock? —No, hace ya más de un año
que no sé de ellos.
—El viejo puede ser un inválido de las piernas, pero tiene una mente extraordinariamente lúcida para los negocios. Incluso he oído decir que quieren cambiarle el nombre y llamarle Heacock City.
—No me extrañaría en absoluto. Es un lugar maravilloso en todos los sentidos. Heacock supo elegir bien los terrenos.
—Sí, y además, el ferrocarril pasará muy pronto por allí. Entonces, Rancho Diablo aumentará notablemente más en todos los sentidos. Por cierto, he oído decir que los Heacock están en dificultades.
Kiddan estaba abotonándose la camisa y detuvo sus manos para mirar a la mujer con cara de sorpresa.
—¿Qué dificultades, Helen? —preguntó.
—No sabría decírtelo bien —respondió ella—. Lo comentó un forastero de paso. Dijo que hay unos bandidos que atemorizan a la población, pero a mí me pareció que exageraba bastante. Eso es todo lo que sé, Flash.
Kiddan frunció el ceño.
—Menos sabía yo —dijo.
Helen se volvió en su asiento y le miró de hito en hito. —¿Irás a Rancho Diablo?
El joven vaciló. Antes de que pudiera dar una respuesta, llamaron a la puerta.
—Yo iré a abrir —se ofreció Helen.
Dejó el cepillo del pelo a un lado, se levantó y cruzó la estancia. Kiddan procuró mantenerse a un lado de la puerta para no ser visto.
Helen abrió a medias. Kiddan oyó un breve cuchicheo y luego
captó la voz de su anfitriona:
—Dámelo, Juana; yo se lo entregaré.
—Sí, señora —contestó una mujer desde el pasillo.
Helen cerró y se volvió hacia el joven.
—Es para ti —dijo, al entregarle un telegrama.
—Me extraña —murmuró Kiddan—. Muy pocos sabían que yo iba a pasar por Bartonville...
Rasgó el sobre y extrajo el mensaje de su interior. Sus facciones
se crisparon casi de inmediato.
—Tenías razón —dijo Kiddan, pasados unos instantes—. Los , Heacock están en un grave aprieto.
Helen sintió que se le paraba la respiración.
—¿Vas a ir a Rancho Diablo? —preguntó.
—Lo creo una obligación moral, Helen —respondió él.
Las manos de la joven cayeron flojamente a sus costados.
—He intentado retenerte por todos los medios, incluso los mejores y más atractivos que una mujer puede emplear, pero todo es inútil —se lamentó.
Kiddan guardó el telegrama en un bolsillo. Se puso la chaqueta y
tomó el sombrero.
—Tómate la vida como viene —aconsejó—. Eres joven, hermosa... Un día encontrarás al hombre de tu vida.
—Ninguno será como Flash Kiddan —se lamentó ella, conociendo su impotencia para retenerlo junto a sí.
Kiddan salió a la calle. Por un momento, se sintió tentado de despachar un telegrama dirigido a Vera para anunciarle su llegada, pero luego, meditando en su situación, pensó que lo mejor era llegar sin avisar. •
Sin perder más tiempo, se encaminó al establo donde había dejado su cabaUo. Había dado una docena de pasos, cuando un hombre
le cortó el camino.
—Usted es Kiddan —dijo Harry Plummer.
—Así me llamo —confirmó el interpelado.
—En tal caso, celebro haberle encontrado. Tengo que decirle algo muy importante, Kiddan. Si ha pensado en ir a Rancho Diablo, abandone esa idea.
CAPITULO XI
Durante unos segundos, Kiddan contempló impasible al sujeto que tenía ante él. Era un hombre de unos cuarenta años, seco, duro, avezado a toda clase de situaciones. Y muy hábil con el revólver,
juzgó mentalmente.
—¿Puedo saber por qué no debo ir a Rancho Diablo? —preguntó.
— No nos interesa que vaya allí, eso es todo —respondió Plummer.
—
—Ah, ha dicho «nos». Eso significa que son más de uno.
—Nueve o diez y todos duros de pelar. ¿Entiende lo que le quiero decir, Kiddan?
—Perfectamente. Sin embargo, me gustaría que me aclarase algunas cosas antes de decidir si debo aceptar acatar su orden o tratar de ir a Rancho Diablo.
—Pregunte, pregunte —dijo Plummer con una risita—. Estoy dispuesto a darle toda la información que desee, Kiddan.
—Por lo visto, los Heacock se encuentran en dificultades. ¿Sabe usted lo que les sucede?
—La comarca está infestada de forajidos. Nosotros nos cuidamos de que no les pase nada, naturalmente, por un módico estipendio.
—Ah, ya entiendo. Pero ¿sólo protegen, por decirlo así a los Heacock, o lo hacen con todos los vecinos de Rancho Diablo?
—Es una ciudad muy próspera. Hay ciudadanos muy prósperos —respondió Plummer cínicamente.
—Lo cual significa que Rancho Diablo es una mina para ustedes.
—Exactamente.
—En tal caso, lamento la pérdida del filón. Ya no estrujarán más a las gentes honradas de Rancho Diablo.
Los ojos de Plummer se achicaron.
—Kiddan, voy a concederle una oportunidad —dijo—. Piénselo bien antes de tomar una decisión que puede resultarle fatal. Ya ve que sólo procuro su bien.
Ahórrese los discursos —cortó el joven fríamente—. Voy a Rancho Diablo, así que quítese de mi camino.
Usted lo ha querido —gruñó Plummer, a la vez que tiraba de
pistola.
Plummer disparó primero, pero su bala pegó en uno de los postes que sostenían la marquesina bajo la cual se hallaban situados. Apenas vio su gesto, Kiddan saltó lateralmente, interponiendo la madera entre él y el revólver de su atacante.
Al mismo tiempo desenfundaba. Plummer, blasfemando de una manera horrible, quiso corregir la puntería, pero la bala de Kiddan le alcanzó de lleno bajo la mandíbula.
El impulso del proyectil lanzó a Plummer rodando por el arroyo. Se agitó un poco y luego se quedó quieto.
Detrás de Kiddan sonó un grito femenino:
¡Flash! ¿Qué te ha ocurrido? —preguntó Helen, a la vez que ría desolada hacia él. Kiddan enfundó el arma. Algunos hombres son tan veloces como los telegramas, pero eso, a veces, resulta fatal —contestó sombríamente.
* * *
El telegrafista de Rancho Diablo se sorprendió de ver entrar a un hombre en su oficina, al filo del anochecer. La cara del hombre quedaba casi tapada por el ala del sombrero, deliberadamente inclinada hacia adelante más de lo usual.
Señor —dijo el telegrafista.
—Soy Kiddan —se presentó el recién llegado—. Usted despachó un telegrama para mí hace diez o doce días.
Es cierto, señor Kiddan. Me lo entregó la señorita Vera, pero, casi en el acto, un hombre entró y me lo quitó a punta de pistola. Sin embargo, tengo buena memoria y pude reproducir su contenido casi íntegro.
Entiendo. No obstante, me extraña que usted supiera que yo estaba en Bartonville.
—No lo sabía —contestó el telegrafista—. Simplemente, lo dirigí a su oficina, en Tucson, con el ruego de que se lo transmitieran urgentemente adonde pudiera hallarse, si no estaba allí.
—Es usted un hombre inteligente, amigo mío —sonrió Kiddan—. Por lo visto, las cosas no marchan bien en Rancho Diablo.
—Muy mal, señor Kiddan, marchan muy mal, desde que esa pandilla de desalmados se adueñó del pueblo. Rancho Diablo estaba destinado a convertirse en una floreciente población, pero, a este paso, la gente emigrará de nuevo. Algunos se han marchado ya y...
—Comprendo. —Kiddan sacó un par de monedas de oro y las puso sobre el mostrador—. Creo que se merece esta pequeña recompensa —añadió.
—Lo hice con mucho gusto, se lo aseguro —dijo el empleado.
—Precisamente por lo mismo. Ah, una cosa, no divulgue la noticia de mi presencia en Rancho Diablo, se lo ruego.
—Descuide, señor Kiddan, seré mudo como una tumba.
El joven se dispuso a abandonar la oficina. De pronto, recordó algo y se volvió hacia el operador.
—A propósito —dijo—. Por casualidad, ¿conoce al tipo que quiso impedirle el envío del telegrama?
—Sí, señor. Se llama Alfie Monaghan.
Kiddan arqueó las cejas.
—Monaghan otra vez —murmuró—. Hay gente incapaz de escarmentar en todos los días de su vida.
Gracias de nuevo.
—Adiós, señor Kiddan.
* * *
La mano izquierda de Vera hizo girar la llave en la cerradura de la puerta. Luego retrocedió tres o cuatro pasos y, empuñando con firmeza el revólver que había tomado a prevención, dijo:
—Está abierto, pero tenga cuidado. Llevo un arma y dispararé si es preciso.
La puerta se abrió. Una voz conocida dijo:
—No creo que necesite usar esa pistola contra mí, Vera.
La muchacha lanzó un grito de alegría. Soltó el arma y corrió a colgarse del cuello de Kiddan.
—Oh, es usted —dijo, con lágrimas en los ojos—. No le esperaba..., creí que no vendría... Mejor dicho, estaba segura de que no iba a venir...
Kiddan la contempló, con la sonrisa en los labios. —¿Por qué no iba a venir? —dijo—. Su telegrama llegó a mis manos y aquí estoy.
—Pero... —Vera se sentía llena de asombro—. Un pistolero se lo arrebató al operador antes de transmitirlo...
—El telegrafista de Rancho Diablo es un hombre digno de toda suerte de bendiciones. Ya le contaré luego lo que hizo para avisarme, pero antes tiene que explicarme usted lo que les sucede.
—Sí, Kiddan... Oh —se ruborizó ella de pronto, dándose cuenta de que todavía estaba abrazada a Kiddan—. Dispénseme, no he podido contenerme...
—No se preocupe, a veces conviene seguir los impulsos —dijo él, sonriendo—. Pero, me parece que aquí no podemos seguir, Vera.
—Tiene razón. Venga conmigo, se lo ruego. Hablaremos en el despacho. Papá está durmiendo y no quisiera despertarlo.
—Déjelo, ya le dará la noticia mañana. A propósito, nadie sino
usted y el telegrafista saben que estoy en Rancho Diablo. Eso le hará
comprender por qué he venido por la puerta trasera.
—Sí, ya entiendo. Entre, por favor —dijo Vera, a la vez que
abría la puerta del despacho.
Kiddan cerró cuidadosamente. Vera destapó una botella y llenó
un vasito.
—Le reconfortará —sonrió—. Yo no bebo, aunque tampoco me
opongo a que los hombres se tomen un trago de cuando en cuando. —Sin abusar, sienta bien una copa.
—Kiddan paladeó el licor y
luego miró a la muchacha—. ¿Y bien, Vera?
—La situación es pésima —declaró ella sin rodeos—. Bob Quarry y su cuadrilla tienen a la ciudad en un puño.
—Y explotan a las gentes decentes, bajo el pretexto de que pagándoles a ellos una buena suma, no vendrán bandidos a robarles.
—Justamente —confirmó la muchacha—. Lo malo es que... que lo han hecho bueno, Kiddan.
—¿Cómo? Expliqúese, por favor.
—Es bien sencillo. Hace dos semanas, llegó al pueblo una pareja de rufianes. Quisieron atracar el banco. Los hombres de Quarry lo
impidieron y los mataron.
—No está mal. Pero eso mismo lo habría hecho un alguacil honesto, sin necesidad de explotar a la gente.
Vera hizo un gesto de resignación.
—No podemos oponernos a sus deseos. Antes mataron a un buen hombre que se negó a pagar lo que ellos llaman cínicamente «Impuesto de protección».
—¿Se sabe quién es el asesino?
—No. Timothy Darryll apareció un día, en medio del campo, con un tiro en la espalda. Nadie vio ni oyó nada, pero todos sabíamos que Darryll se había negado a pagar.
—Entiendo —dijo Kiddan—. No es la primera vez que oigo hablar de métodos semejantes. El procedimiento es siempre el mismo, más o menos, pero la eficacia de quienes lo emplean depende también muchas veces de quienes se ven obligados a soportarlo.
—¿Y qué podemos hacer nosotros? —dijo Vera, desanimada—. La fuerza está en manos de Quarry y su banda.
—¿Les pagan mucho ustedes? —preguntó Kiddan.
—La mitad de cuanto ganamos.
Kiddan respondió.
—¡Demonios! —exclamó, sin poder contenerse—. La mitad de
los ingresos...
. —Sí, y no hay manera de eludir el pago de un solo centavo,
porque ella fiscaliza nuestros libros casi a diario.
—¿Ella? —repitió Kiddan, aún más asombrado—. ¿Es que hay una mujer en la banda?
—Sí, joven y muy bonita. Parece entender bastante del asunto,
aunque bien mirado, nuestros libros no tienen demasiadas complicaciones.
—No me habían dicho nada de una mujer en la cuadrilla de Quarry —murmuró él.
—Sí, e incluso yo diría que, en cierto modo, Joan Cable es la que lo dirige todo, aunque Quarry sea nominalmente el jefe de la banda... Pero, Kiddan —exclamó Vera de repente—, ¿qué es lo que le sucede?
La cara del joven aparecía horriblemente demudada, cosa que alarmó no poco a Vera.
—Ha dicho usted Joan Cable —habló Kiddan con voz ronca. —Sí, eso he dicho —confirmó ella—. ¿Acaso la conoce usted? —Es mi esposa, Vera. Ahora usa su apellido de soltera.
CAPITULO XII
La mujer llegó al pueblo a galope tendido, seguida de Emory Curdee. Llegó ante el almacén de los Heacock y descabalgó ágilmente.
—Aguarde aquí unos momentos, Emery —ordenó Joan.
—Sí, señora —respondió Curdee.
Joan vestía con gran elegancia: chaqueta de flecos, falda de montar y botas vistosamente adornadas.
Pendiente del costado derecho llevaba un pequeño revólver de cinco tiros y calibre 32.
El pelo, brillante y de vivo color dorado, pendía suelto sobre su espalda. A Joan no le gustaba llevar sombrero, si no era absolutamente necesario.
Con paso rápido, subió las escaleras y entró en el almacén, dirigiéndose rectamente al mostrador, tras el cual se hallaba Vera, atendiendo a unos clientes.
—Hola —dijo Joan secamente—. Vengo a revisar los libros.
—Dudo mucho de que pueda hacerlo hoy, señora —contestó la muchacha—. Están en poder de mi nuevo contable y no sé si habrá terminado de repasar las cuentas.
Joan arqueó las cejas.
—¿Un nuevo contable? —repitió—. No veo por qué han de dar un empleo semejante a nadie. Su padre es suficiente...
—El nuevo contable está detrás de usted, señora —cortó Vera fríamente—. El le dará más explicaciones.
Joan se volvió rápidamente. Su rostro adquirió de repente una horrible palidez.
—¡Clem! —exclamó con voz sorda.
Kiddan se hallaba apoyado negligentemente en uno de los extremos del largo mostrador, que tenía forma de U.
—Aquí me tienes, querida —dijo—. El señor Heacock, en efecto,
me ha concedido un empleo en su negocio.
—De contable —exclamó ella despectivamente—. Clem, no puedo imaginarte a ti inclinado sobre unos libros...
—Sólo un libro y no muy grande —sonrió Kiddan, a la vez que sacaba una pequeña libreta de anotaciones—. Aquí iré anotando los nombres de los miembros de vuestra banda que se queden en el cementerio de Rancho Diablo, porque no quieran irse a tiempo y por su propio pie.
—Fanfarroneas...
—¿De veras? Este libro de cuentas ya se ha estrenado en Barton-ville. El primer nombre que figura en la lista es el de un tal Harry Plummer.
Joan se quedó con la boca abierta.
—¿Ha... has dicho Plummer? —balbuceó.
—Exactamente. En Bartonville, Plummer quiso prohibirme el viaje a Rancho Diablo. Apoyó su prohibición en una pistola, pero le salió mal.
Por un momento, Joan se sintió desfallecer. Vera la observaba atentamente, espiando la menor de sus reacciones.
—En Rancho Diablo, tú, Quarry y los demás, no tenéis nada que hacer —añadió Kiddan—. Será mejor que os marchéis, ahora que es
tiempo.
Joan enderezó el torso orgullosamente.
—Eres valiente y buen tirador, pero nosotros somos más en número —declaró.
—No me conoces bien, Joan...
. —Quizá no te he conocido nunca —cortó ella despectivamente—. Pero tú sí me conoces a mí. Imagínate lo que estoy pensando en estos momentos.
—Es muy probable que, de lo que pasó hace años, yo tenga una buena parte de culpa —admitió Kiddan con frialdad—. Sin embargo, mis defectos no eran tantos como para huir en compañía de un rufián que te abandonó a las pocas semanas. ¿Y el niño? ¿También tenía defectos con un año de edad tan sólo?
—No discutamos más, Clem. Sólo una persona se irá de Rancho Diablo y serás tú. Lo digo por tu bien,
¿comprendes?
—Estás siguiendo un camino de perdición, Joan. Pero antes has dicho bien; no sigamos discutiendo este tema. Lo único que debes saber es que el señor Heacock no pagará un solo centavo más por vuestra «protección».
Joan se volvió un instante y miró a la muchacha.
—¿Te has enamorado de ella? —preguntó irónicamente.
Vera se puso colorada como una guinda. Kiddan procuró mantenerse impasible.
—No la mezcles en este asunto —dijo.
Joan seguía sonriendo con expresión de burla.
—También los hombres os dejáis embaucar por unos ojos bonitos y un talle esbelto —contestó—. Pero
¿recuerdas que todavía estamos casados?
—Joan, lo que hay entre ambos sólo son dos firmas en un papel,
nada más. Los papeles valen muy poco, si el corazón no está tras
ellos.
—Entiendo —dijo Joan con voz crispada—. De todas formas, acepto el reto. Nos quedaremos, Clem.
—A vuestro riesgo.
—El tuyo es aún mayor —contestó Joan. Dio un paso como para
salir del local, pero, de repente, se detuvo y miró a su esposo—:
- Clem, ¿cómo supiste que era yo la mujer que había estado con aquel
mexicano?
—La señora Elmstrong alardeaba de discreta, pero era aún más
curiosa. Y le gustaba mucho el dinero. Por diez dólares, me dijo que te había sorprendido a la mañana siguiente, cuando te vestías. Entonces pudo ver la cicatriz que tienes en el hombro derecho, aquel que te rasgaste una vez con una púa de alambre espinoso, al caer del caballo.
—Ya entiendo, Clem. Bien, creo que hemos hablado bastante.
Joan avanzó hacia la puerta. Curdee apareció de pronto en el umbral.
—Me ha parecido entender que ese hombre la molestaba, señora —dijo.
* * *
Joan se detuvo un instante, irresoluta. Kiddan se anticipó a ella en la respuesta.
—Le he prohibido que ponga más los pies aquí, como no sea para comprar y con el dinero en la mano
—dijo.
Curdee enarcó las cejas.
—¿Es eso cierto, señora? —preguntó.
—¿No le basta mi palabra? —exclamó Kiddan—. La prohibición va también con usted, si es amigo de la señora.
Los labios del forajido se torcieron en una mueca indescriptible.
—Nadie me prohibe a mí nada, como no sea ella o el señor Quarry —dijo—. Y si insiste en ello, manténgalo con el revólver, forastero.
Sin mirarla siquiera, Kiddan habló:
—Joan, dile mi nombre a ese tipo.
—Díselo tú —contestó ella desabridamente—. El se llama Curdee.
—Está bien, Curdee. Plummer fue a buscarme y me encontró. Usted sabe por qué fue a buscarme; ahora, imagínese por qué no ha vuelto a Rancho Diablo.
Curdee palideció ligeramente. De pronto, reaccionando, avanzó hacia el joven.
—Eso no me asusta en absoluto —exclamó, fanfarrón—. Se necesita un poco más para que yo empiece a tener miedo.
Kiddan estudió un instante a su adversario. Era un sujeto alto y de notable corpulencia. Con el rabillo del ojo pudo apreciar una sonrisa de burla de Joan.
Había un modo de tratar a cierta clase de sujetos, decidió Kiddan. Curdee había cometido la imprudencia de acercarse demasiado.
La rodilla de Kiddan se alzó de pronto con inenarrable violencia.
Curdee lanzó un gemido de agonía y se dobló sobre sí mismo.
Kiddan repitió el golpe. Curdee retrocedió, trastabillando fuertemente. El joven fue tras él, pero no intentó usar siquiera los puños.
Sus botas eran fuertes, con buena puntera. Golpeó primero un
costado de Curdee y luego su cadera derecha. El último golpe, aplicado en las posaderas, lo arrojó disparado a través de la puerta. Lanzando un aullido de rabia, Curdee rodó por el polvo de la
calle. Hizo un esfuerzo desesperado y, arrodillado, sacó su pistola. Kiddan estaba en la puerta y ya se le había anticipado. Su revólver vomitó tres detonaciones muy juntas.
La cara de Curdee expresó sorpresa primero y después un pánico horrible al sentirse herido de muerte.
Pero casi en el acto, se venció
de bruces y cayó hacia adelante.
Los estampidos atrajeron a mucha gente a las puertas de sus casas. Los curiosos pudieron ver a un hombre que sacaba a una mujer del almacén, manteniéndola agarrada por la cintura, y la izaba a pulso hasta la silla de su caballo.
Kiddan desató el animal y tiró las riendas a la cara de la mujer.
—¡Vete, Joan! —'ordenó—. Márchate de Rancho Diablo; no te lo repetiré más.
La expresión de Kiddan era espantosa. Joan sintió un miedo
horrible.
Pero su furia no era menor. Azotó el caballo y salió a todo galope, prometiendo en su fuero interno desquitarse a toda costa de la
humillación sufrida.
Kiddan se volvió hacia el interior del almacén y se acercó a Vera.
La muchacha temblaba como hoja seca.
—Ha sido... —Vera no acertaba a hablar—. No sé qué decir,
Kiddan.
—No diga nada —murmuró él, todavía con las facciones contraídas por la ira—. Lo único que lamento es haber dado un espectáculo semejante en la puerta de su casa.
—Lo que ha hecho usted es algo enteramente digno de un hombre que se precie de tal —sonó de pronto la voz de Blaytone Heacock.
Kiddan y la muchacha se volvieron al mismo tiempo. Heacock avanzó hacia ellos, impulsando con las manos las ruedas de su sillón
de inválido.
—¿Lo ha visto usted, señor? —preguntó.
—Sí —contestó el anciano—. Gracias, Kiddan.
—Pero se va a crear compromisos por culpa nuestra —gimió Vera.
—Eso no tiene la menor importancia —dijo el joven—. En Rancho Diablo hay una pandilla de forajidos que quieren imponer su ley. Alguien tiene que cortar sus abusos, eso es todo.
—Nunca supuse que su esposa...
—Joan lo es ya sólo de nombre. Entre nosotros no hay absolutamente nada en común. No piense más en ella, porque no vale la pena, créame.
—Su mujer, ¿eh? —murmuró Heacock.
—Sí, señor. En este mundo, todos estamos expuestos al error y al fracaso —dijo Kiddan melancólicamente.
—No se lo reproche, muchacho —dijo Heacock—. Si una ley les unió, otra puede separarlos. Pero no hablemos ahora de eso. ¿Qué piensa hacer ahora, Kiddan?
—Me ha parecido que Joan salía del pueblo —comentó él.
—Sí. Viven en una especie de campamento situado a unos dos kilómetros. No les gusta estar en Rancho
Diablo más que lo imprescindible. Ella y Quarry se hicieron construir una cabana y luego pagaron una miseria al carpintero que hizo el trabajo. Cuando protestó, le dieron una paliza que lo tuvo dos semanas en cama.
—Gente agradecida —dijo Kiddan irónicamente—. Por cierto, tengo entendido que hay con ellos un viejo conocido: Alfie Mo-naghan.
Así es —confirmó la muchacha—. Lo he visto más de una vez, pero es uno más de la banda.
Algunos no saben escarmentar, hasta que se les cae el mundo
encima —murmuró el joven
Bien, las cosas se han puesto hoy
calientes, pero arderán a partir de ahora. Será preciso que estemos prevenidos, a fin de evitarnos sorpresas desagradables.
¿Qué piensa hacer, Kiddan? —preguntó la muchacha.
Por ahora, no he decidido nada. Pero no se preocupe; acabaré por dar con la idea que nos permita echar a esos forajidos para siempre de Rancho Diablo.
CAPITULO XIII
En un estado indescriptible, Joan llegó al campamento y se apeó frente a la cabana. Quarry oyó el ruido de los cascos del animal y salió a la puerta a recibirla.
—Muy pronto vuelves —observó, sorprendido.
—Tengo motivos para ello —respondió Joan, dominando a duras penas la furia que sentía--. Kiddan está en el pueblo.
-¿Qué?
Quarry abrió la boca, atónito. De pronto, exclamó:
—¡Pero... eso significa que Plummer no...!
Joan lo apartó de un manotazo para entrar en la casa.
—Plummer está muerto —informó—. Y Curdee también ha muerto; Kiddan le ha metido tres balazos hace menos de media hora.
Quarry lanzó una horrible imprecación. Sus secuaces, intrigados, habían abandonado las tiendas de campaña bajo las cuales se refugiaban habitualmente, pero él no les hizo caso y cerró de un portazo.
—Cuéntame lo ocurrido, Joan —pidió.
Ella tardó algunos momentos en hablar. No sólo se sentía aún muy agitada, sino que estaba ocupada en vaciar una copa.
Al cabo de un rato, se volvió hacia el hombre.
—No sé cómo lo ha sabido o quizá es que se trata de una casualidad, pero el caso es que Kiddan ha llegado a Rancho Diablo
—manifestó.
Quarry se acarició la mandíbula con gesto pensativo.
—Al telegrafista no le gustó que Monaghan le quitase el telegrama de Vera Heacock —dijo—. Y los telegrafistas, por regla general, son tipos con buena memoria. Tendremos que darle una lección...
—No lo hagas —prohibió Joan—. Podrían enviar un comisario federal a meter aquí sus narices y aún sería peor. Y no por ello echarías a Kiddan de Rancho Diablo.
—Sí, es cierto. Pero ¿qué podemos hacer? ¿No se te ocurre a ti
alguna idea?
Joan se apoyó ligeramente en la mesa.
—La llegada de Kiddan ha venido a cambiar la situación y no de un modo favorable para nosotros —dijo—. O reaccionamos adecuadamente o Rancho Diablo dejará de ser una mina para nosotros. Ese
hombre vale por diez, créeme.
—¡Bah, no digas...! Es un hombre que maneja bien el revólver,
eso es todo.
—Plummer te diría otra cosa si pudiera hablar —contestó ella sarcásticamente—. Y tendrías que haber visto lo que hizo con Cur-dee. Primero le dio una gran paliza, sin emplear siquiera los puños. Luego, cuando Curdee quiso disparar contra él, se encontró con tres balas en el pecho, antes de saber lo que le sucedía.
Quarry se quedó muy impresionado por las palabras de la mujer.
—Demonios —masculló—. Ese Kiddan es...
—Todo lo que quieras y aún te quedarás corto, Bob. —Los ojos de Joan brillaron de pronto—. Pero creo que se me ha ocurrido una buena idea.
—Habla —pidió el hombre ávidamente.
—Vamos a dejar a Kiddan por el momento —propuso ella—. Creo que he encontrado otro método mejor de salvar la situación.
—Un tiro por la espalda lo resolvería todo...
—Suponiendo que él ponga su espalda alguna vez al alcance de un rifle. Pero la misma Vera Heacock le pedirá que se vaya de Rancho Diablo y él no tendrá otro remedio que obedecer.
Quarry entornó los ojos.
—¿Un secuestro? —sugirió.
—Exactamente —confirmó Joan, con la sonrisa en los labios.
—Claro, ¡cómo no se me ha ocurrido antes! Raptamos a la chica y la obligamos a...
—No seas estúpido, Bob. Usa eso que tienes debajo del pelo. A quien hay que raptar es al viejo.
La boca del forajido se abrió en una enorme O de sorpresa.
—¿Secuestrar a... Heacock?
—Sí. Y entonces, la misma Vera, para obtener la libertad de su padre y evitar que sufra daños, pedirá a
Kiddan que se vaya de Rancho Diablo.
—¿Crees que el rapto tendrá dificultades?
—Ninguna —contestó Joan con aire de suficiencia—. Debido a que el viejo ha de estar en su sillón de ruedas la mayor parte del día, su dormitorio está en la planta baja, en la parte posterior del edifició.
Actuando con sigilo, ella, que duerme en el piso superior, no se enterará de que su padre ha sido secuestrado hasta que reciba una carta que le informe de lo ocurrido y le ordene lo que debe hacer.
¿Has comprendido?
Quarry abrazó a la mujer con fuerza.
—La suerte de mi vida fue encontrarte a ti —dijo-—. Además de tener una cabeza hermosa, sabes usarla.
* * *
Los hombres que aquella noche se acercaban cautelosamente a la casa de Heacock eran tres. Al frente del pequeño grupo iba Alfie Monaghan.
El pueblo estaba sumido en el más completo silencio. La luna asomaba de cuando en cuando a través de un claro entre las nubes. No había ninguna otra luz; las lámparas de la única cantina existente se habían apagado hacía bastante rato.
Monaghan y sus secuaces llegaron a la ventana del dormitorio de Heacock. Monaghan probó a levantar el bastidor, pero tenía echado el pestillo por dentro.
—Rompe uno de los cristales —le aconsejó uno de sus acompañantes.
Monaghan hizo un gesto negativo.
—No, haríamos ruido y el viejo es lo suficientemente astuto como para tener un revólver a mano.
Dispararía un tiro o dos y Kid-dan despertaría en el acto.
—Me pregunto dónde puede haberse metido ese tipo...
—No te preocupes ahora de él. Vamos a ver si podemos forzar
la puerta.
—Yo me encargaré de ello con mi cuchillo —dijo el otro bandido.
Sacó el cuchillo y empezó a hurgar en la cerradura. Fue inevitable que produjera algunos sonidos, pero los tres juzgaron que no eran suficientemente fuertes como para despertar a los moradores
del edificio.
La cerradura saltó con un chasquido final. El forajido empujó la
puerta.
—Paso libre, caballeros —dijo burlonamente.
—¿Están seguros de ello? —sonó de pronto una voz en él fondo del corredor.
Monaghan se puso rígido.
—¡Kiddan! —exclamó.
Uno de los acompañantes de Monaghan sacó su pistola. Monaghan vio el gesto y saltó a un lado.
Sonó un disparo. Casi en el mismo instante, se oyó un trueno fragoroso.
Un huracán de postas recorrió el pasillo y alcanzó de lleno a los forajidos, haciéndoles saltar en el aire, antes de caer al suelo, destrozados por la descarga. Monaghan ya no quiso ver ni oír más y escapó enloquecido a la carrera, huyendo de aquel hombre que se le antojaba era el mismísimo demonio.
Arriba, Vera chilló. En su dormitorio, Heacock hizo un esfuerzo
y se sentó en la cama.
Kiddan! —gritó—. ¿Qué ha sucedido?
El joven abrió la puerta orden
No se preocupe, señor Heacock —contestó—. Todo está en
Pero esos disparos...
Unos ladrones que pretendían robar, simplemente
Cubierta con su bata, Vera bajó precipitadamente las escaleras.
Kiddan! ;.Se encuentra usted bien.
El joven sonrió para sí. Antes de preguntar lo ocurrido, Vera se preocupaba especialmente de él.
Sí, estoy bien —contestó—. No me ha sucedido nada. Vera traía una lámpara en la mano. La luz alumbró parcialmente dos cuerpos ensangrentados que yacían ante la puerta del edificio. Se estremeció.
El espectáculo no tenía nada de agradable.
Qué ha sucedido? —preguntó. Kiddan habló en voz baja:
No se lo diga a su padre —aconsejó—. Venían a secuestrarlo. Los ojos de la muchacha se dilataron de horror.
Es... increíble... —balbuceó. —No hablaban tan fuerte que no pudiera oír escucharles, con la oreja pegada a la puerta. Me despertaron ciertos ruiditos sospechosos y me acerqué a investigar —explicó Kiddan.
Vera reparó entonces en la colchoneta que se hallaba al final del pasillo, junto a la puerta que comunicaba con la parte delantera del almacén.
Me pareció conveniente dormir ahí —agregó él—. De este modo, podía vigilar las dos entradas del edificio.
Ya entiendo. Pero ¿cómo se le ocurrió...? Con esa gente, no se puede estar desprevenido, Vera. —Sí, es cierto. —Ella bajó la cabeza—. Kiddan, siento que su propia esposa sea uno de los miembros de la banda.
—Joan eligió su propio camino hace ya años —contestó el joven sombríamente—. Lo que le pueda suceder, será culpa exclusivamente suya. Me refiero a lo que ha hecho en los últimos tiempos; repito que tal vez yo tenga parte de culpa en su marcha de casa, pero no de seguir por la senda de delitos que ha tomado.
¿Es que ella no le amaba ya? —preguntó Vera.
Nos casamos tal vez demasiado jóvenes. Yo tenía veintidós años y Joan diecinueve. Mi empleo me obligaba a pasar muchos días fuera de casa. Ganaba dinero y eso me cegó. Debiera haber buscado un empleo menos remunerativo, pero estable y, sin embargo, no lo hice. No todas las mujeres tienen el mismo carácter y Joan, un día, se
hartó de estar sola.
Pero hubo un hombre que la sedujo...
Ello, muy probablemente, no hubiera ocurrido de estar yo a su lado —dijo Kiddan con acento pesaroso
—. Aunque ya es tarde para hacerse reproches.
De todas formas, usted no tiene la menor responsabilidad sobre lo que ella hace ahora.
Pero empezó por mi culpa...
Por favor, Kiddan, no se recrimine más. ¿Acaso ella, aunque hubiera sido de una manera irregular, no pudo haber vivido con otro hombre una existencia tranquila y apacible?
La voz de Heacock sonó de pronto desde su dormitorio: —¡Muchachos! ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué no entran a explicarme de una vez lo que ha sucedido?
Kiddan abrió la puerta de nuevo y dijo:
No se preocupe, señor Heacock; se trataba solamente de unos vulgares ladrones, que sólo querían desvalijarle la caja registradora del almacén.
CAPITULO XIV
Con cierta frecuencia, Vera iba al banco a ingresar las cantidades recaudadas en el negocio. En los últimos tiempos, aquellos ingresos habían sido muy reducidos, debido a las cada vez mayores exigencias de Quarry y Joan.
Vera entró en el banco y entregó el dinero. El cajero lo contó, le extendió el oportuno recibo y luego, la muchacha, salió a la calle.
Apenas había dado unos pasos, se tropezó con una pareja. Uno de los hombres le resultó conocido.
Usted es John Parry —espetó de pronto al individuo.
Parry torció el gesto.
No puedo evitarlo —contestó con
¿Tampoco puede evitar ser un traidor? La cara del sujeto se puso purpúrea.
Cuidado, chica —amenazó—. Ahora no trabajo para usted...
Sus palabras no me asustan —dijo Vera, resuelta—. ¿Cuánto le pagaron por traicionarnos para que Monaghan y los suyos nos robaran el dinero?
¡Vayase al diablo! —barbotó Parry de mal talante—.
Radison y Gómez tampoco lo tenían y murieron por su culpa Pero, al menos, eran personas decentes.
Sí, claro. Ahora están muertos. Vera sintió un irrefrenable deseo de abofetear al sujeto, pero 1< gró contenerse. El otro se dio cuenta de que un escándalo en calle no podría sino perjudicarles y tiró del brazo de Parry.
Vamos, tú —gruñó. Sí, Alfie, será lo mejor. Los ojos de Vera fueron hacia el otro forajido.
Usted es Monaghan —agrego
Así me llamo —confirmó el aludido—. ¿Tiene eso algo de malo?
Nada, sólo que es usted un asesino. Pero ya le llegará la hora
de pagar sus crímenes. Aquí o en otra parte, se lo aseguro.
La cara de Monaghan se contorsionó de furia. Ustedes y yo tenemos aún una cuenta pendiente —respondió Algún día la ajustaremos, se lo aseguro. ¡Vamonos, John!
Los dos bandidos se alejaron. Vera, tras inspirar profundamente, a fin de tranquilizarse un poco, se dispuso a continuar su camino.
Entonces fue cuando vio a Kiddan hablando con un indio, al otro lado de la calle.
Kiddan parpadeó, sorprendido, al ver al indio que salía del almacén con un saco de provisiones al hombro.
Lobo Jefe —llamó. El piel roja, un navajo, se detuvo y miró al autor de la llamada. Su rostro rojizo, habitualmente impasible, se relajó en una apenas perceptible sonrisa.
Flash Kiddan —dijo, mientras dejaba el saco en el suelo.
El mismo, Lobo Jefe —sonrió Kiddan, tendiendo su mano hacia el navajo—. Me sorprende enormemente verte por aquí.
No tiene nada de extraño. Suelo venir en alguna ocasión, con
pieles y mantas, para cambiar en el almacén por provisiones. Al
principio, el hombre que está sentado en la silla que se mueve por ruedas no quería, pero su hija le convenció para que aceptase mis artículos. Me tratan bien, son buena gente.
Kiddan volvió a sonreír al oír a Lobo Jefe el larguísimo nombre con que designaba al inválido.
El señor Heacock y su hija son dos buenas personas —manifestó—. ¿Vives muy lejos de aquí, Lobo Jefe?
A diez jornadas, hacia el Norte, pero cuando vengo a Rancho Diablo lo hago acompañado de mi
familia. Esta vez, además, vinieron cuatro miembros más de la tribu, si bien les he aconsejado no entrasen en la ciudad para evitar incidentes.
Has hecho bien —aprobó Kiddan—. ¿También ellos han venido a traficar?
Sí. Hemos traído una buena provisión de pieles, sartas de abalorios trabajados por nuestras mujeres y una docena de mantas. Ahí están las tres caballerías que llevarán la carga —señaló el navajo con la mano.
A Kiddan se le ocurrió de pronto una idea.
¿Está muy lejos vuestro campamento? —preguntó.
—Media hora, junto al recodo grande del río —contestó Lobo
Jefe.
—Me gustaría acompañarte, si tuvieras allí una cosa que necesito
y que tú podrías prestarme. O venderme, según prefieras.
—¿Qué es, Flash? —preguntó el navajo.
Kiddan se lo dijo. El indio pareció sorprendido de la petición.
—Mi amigo Caballo Negro tiene uno —informó—. ¿Sabrás manejarlo?
—Para lo que yo lo quiero, no se necesita mucha puntería —rió Kiddan—. De todas formas, haré un poco de práctica y aceptaré tus consejos sobre el particular.
—En tal caso, ensilla tu caballo y sigúeme.
Vera se acercaba en aquel momento, intrigada por el diálogo que sostenían Kiddan y Lobo Jefe.
—¿Se conocen ustedes? —preguntó, después de saludar al navajo.
—Sí. Hace años, una banda de cuatreros estuvo a punto de dejar a la tribu de mi amigo sin su ganado.
Yo corté aquellos robos de raíz —contestó Kiddan.
—Desde entonces, Flash Kiddan puede pedirnos lo que quiera; no se lo negaremos, por mucho que valga —dijo el navajo con acento lleno de sinceridad.
* * *
La sombra apareció de pronto ante los ojos de Kiddan, quien, sobresaltado, tiró de revólver en el acto.
Una voz conocida susurró:
—Cuidado, no dispares contra tu hermano, Flash.
Kiddan emitió un gruñido.
—¿Qué diablos haces aquí, Lobo Jefe? Este es un asunto particular mío...
—Algo me has contado tú y algo he oído en el pueblo. Estás en dificultades. Nosotros las tuvimos una vez. Ahora ha llegado el momento de prestarte ayuda.
—Pero no la necesito...
—¿Me rechazas?
Kiddan captó en la voz del indio una nota de disgusto y decepción. Consideraba a Lobo Jefe como un buen amigo y no quería perder su afecto.
—Está bien, quédate —cedió.
—¿Tienes preparado ya todo? —inquirió el navajo, satisfecho de
la respuesta de su amigo.
—Sólo me falta empapar las torcidas con el petróleo —dijo
Kiddan.
—Yo lo haré, Flash.
Kiddan había llevado consigo una pequeña damajuana llena de combustible. Con manos hábiles, el navajo empapó las torcidas situadas en la punta de seis flechas. Otra más aparecía normal, salvo por el hecho de que tenía un papel enrollado en el mástil y sujeto
con un cordelito.
—Ya está —dijo Lobo Jefe al terminar—. ¿Dónde están los
blancos?
Kiddan le señaló las dos tiendas de campaña situadas a cincuenta o sesenta pasos y que blanqueaban en la oscuridad. Hasta entonces, los dos hombres habían conversado en voz muy baja, audible solamente para ellos.
La cabana era una masa oscura a la derecha de las tiendas. El navajo alistó la primera flecha incendaria.
— Cuando gustes —invitó.
—
Kiddan rascó un fósforo. La llama prendió de inmediato en la torcida de trapos, atada fuertemente a unos centímetros de la punta
de la flecha.
El proyectil partió un segundo más tarde. Describió una roja parábola en el aire y fue a caer sobre la lona de una de las tiendas.
Otra flecha incendiaria voló por los aires segundos después. Se oyó un grito de alarma.
—¡Indios! ¡Nos atacan los indios! —chilló alguien.
Los caballos, atados a una larga cuerda sujeta a dos árboles, relincharon asustados. Sendas flechas se clavaron en los troncos, que al ser de abetos, tenían una gran cantidad de resina.
Las dos últimas flechas fueron lanzadas contra la tienda. Mientras en el campamento reinaba un fenomenal alboroto, Kiddan entregó a su amigo el último proyectil.
—Tírala contra la fachada delantera de la cabana —indicó.
El navajo obedeció. Qiiarry, alarmado por los gritos de sus secuaces, salía en aquel instante y captó el seco impacto de la flecha al hundirse en uno de los troncos.
Sobresaltado, retrocedió de golpe y cerró con un fuerte portazo. Se oían algunos disparos desordenados y el incendio se propagaba con gran rapidez.
Los caballos, asustados, acabaron por romper sus ligaduras y escapar en loca estampida. La confusión y el desconcierto más absolutos reinaban en el campamento.
Kiddan y Lobo Jefe se alejaron sin ser molestados. Desde una distancia prudencial, contemplaron el incendio.
Los dos abetos ardían espectacularmente, disipando las tinieblas en un gran radio. Kiddan sonrió satisfecho.
—¿Conseguirás algo? —preguntó el navajo.
—Es probable^ Por lo menos, creo, les he bajado los humos bastante. No sólo ellos, sino todo el mundo, en el pueblo, podrán darse cuenta desde ahora que no son tan duros como pretendían. Y mucho menos invencibles, como ellos mismos piensan que son.
Quarry y Joan permanecieron aferrados a sus armas el resto de la noche, temiendo en cualquier momento el asalto final de los indios. Al fin se hizo la luz del nuevo día y ambos pudieron contemplar los destrozos causados por el incendio en el campamento.
Estaban solos. Joan sentía un pánico espantoso y hablaba de abandonar el lugar.
—¿Sin caballos? —dijo Quarry agriamente. Joan se calló. No tenía argumentos que oponer a los del bandido. Un hombre se vio a lo lejos. Era Monaghan y regresaba cabizbajo y avergonzado.
Quarry se atrevió a salir de su refugio. Entonces fue cuando vio la flecha clavada junto a la puerta.
También divisó el papel enrollado al astil. Rompió el cordel con dedos trémulos y desplegó el mensaje.
«No había indios. Era sólo un aviso. Si tienen algún aprecio a sus vidas, hagan caso de esta advertencia y vayanse de Rancho Diablo. Aquí han dejado de robar a la gente.»
El mensaje no tenía firma, pero su autor se adivinaba fácilmente. Ciego de cólera, Quarry se puso a jurar hasta que tuvo que callarse, debido a que le faltaba el aliento.
* * *
La mujer que entró aquella mañana en el Heacock's General Mer-chandise era morena, guapa y de cuerpo opulento. Vestía con cierta elegancia, aunque sus ropas indicaban un largo y nada cómodo viaje.
Vera frunció el ceño.
—Creo que la conozco a usted, señora —dijo.
—Es muy probable —sonrió la forastera—. Nos vimos hace algo más de un año en Runmore.
—Ah, ya recuerdo —exclamó Vera—. Usted es Flora García..., muy amiga, por cierto, de Kiddan.
—Espero que esa amistad no se rompa en los días de mi vida —deseó Flora. De pronto, observó algo extraño en la cara de la
muchacha y se echó a reír—. ¿Le molesta que haya venido a Rancho Diablo? —preguntó.
Vera vaciló. Flora continuaba sonriendo.
—No se preocupe por mí —dijo—. Ahora tengo otro apellido. Me llamo Primrose. Hace seis meses que me casé y mi esposo y yo decidimos más tarde establecernos aquí. Hemos oído hablar mucho y muy bien de esta comarca; por ello pensamos que aquí podríamos progresar.
—No lo dudo, señora Primrose —contestó Vera con acento algo más suave.
—¿Está Kiddan en Rancho Diablo, señorita Heacock?
—Sí, aquí está.
Flora le guiñó un ojo.
—Entonces, no lo deje escapar, muchacha —aconsejó—. Kiddan tiene un defecto: el suelo le quema los pies cuando está demasiado tiempo en un sitio. Pero, claro, todo depende de la mujer que logre
ponerle una cuerda en los tobillos.
—No seré yo esa mujer, señora —declaró Vera secamente.
—Entonces, Kiddan se irá. Y otra, tal vez, conseguirá atarlo para toda la vida.
—Muy bien, señora; le agradezco sus consejos. Y ahora, dígame,
¿en qué puedo servirle?
Un hombre entró en aquel momento. Era de buena planta y aspecto agradable. Rondaba ya los cuarenta años, pero aún se le veía en la plenitud de su vigor físico.
—Mi esposo —presentó Flora—. Burt, te presento a la señorita Heacock.
Primo se se quitó el sombrero.
—Es un placer conocerla, señorita —saludó con natural cortesía.
A Vera, sin saber por qué, se le quitó en aquel momento un gran peso de encima.
• * *
La reunión que aquel mediodía tenía lugar en la cabana no estaba presidida precisamente por el espíritu del optimismo.
De todos los hombres que componían la banda de Quarry, sólo quedaban ya tres: Monaghan, Parry y un tal Nick Smith.
Plummer ha muerto —dijo Quarry sombríamente—. Lo mismo que Curdee, Farrar y Tom López. Sam Booth y Jerry Anderson se han largado, después de lo de anoche. Ya sólo quedamos cinco.
Y parecemos cinco gallinas mojadas —comentó Joan
despectivamente.
Señora, lo que pasó anoche no fue cosa precisamente de broma —rezongó Smith.
A usted la quisiera haber visto yo cuando Kiddan disparó su escopeta. Todavía me entra frío sólo de pensar en el silbido de las postas —dijo Monaghan.
Estuve cuando él mató a Curdee, así que no tiene que darme consejos al respecto —respondió Joan, sin abandonar su tono despreciativo—. ¿Qué son ustedes: hombres o perrillos falderos?
Jefe, contenga a esa chica o... Quarry cortó en seco la exasperada protesta de Monaghan.
Calla, Alfie —dijo—. Es evidente que no podemos marcharnos con el rabo entre piernas. Algo tenemos que hacer para que las cosas vuelvan a estar como antes.
Mientras Kiddan siga en el pueblo, no hay nada que hacer aseguró Smith muy desanimado.
Kiddan no es indestructible —dijo Quarry—. Hay una forma
segura de quitarlo de en medio.
¿Cuál, por favor? —preguntó Parry.
Kiddan es bueno sólo contra un único adversario. Que yo sepa, nunca se ha enfrentado contra tres a la vez. Quiero decir, solamente con su pistola; no hablo de la escopeta que utilizó hace noches.
Por qué no se explica un poco mejor? —pidió Monagh
Con deliberada lentitud, Quarry sacó del bolsillo un fajo de
billetes y lo dividió en tres partes iguales, después de contarlos
meticulosamente. Guardó el sobrante y miró a sus tres secuaces.
Cada uno de vosotros puede ganarse mil dólares si... Si, ¿qué? —preguntó Smith. Si muere Kiddan.
Hubo un momento de silencio.
Los tres forajidos contemplaban los billetes codiciosamente. De repente, Parry alargó la mano hacia uno de los montones de dinero.
Hecho —rompió
Quarry se anticipó a su subordinado. Lo tendrás cuando haya muerto Kiddan —dij
—Entonces, vaya usted —contestó Parry brutalmente.
Y se puso en pie. Smith le imitó.
—Opino lo mismo que John —dijo.
Monaghan se unió a los otros dos.
—El pago, por adelantado —exigió.
Quarry consultó silenciosamente con la mirada a Joan. Ella hizo
un leve gesto de asentimiento.
—De acuerdo —accedió. Y retiró sus manos de encima del dinero. Los billetes desaparecieron rápidamente de la vista.
—¿Cuándo? —quiso saber Monaghan.
—Hoy mismo, mejor que mañana —dijo Quarry.
—Pero con una condición —exigió el forajido.
—Hable, Alfie —pidió Joan.
—Sueldo doble después. La paga de ahora es escasa.
—De acuerdo —accedió la mujer.
Monaghan se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia la pareja.
—Kiddan se enfrentará con tres pistolas. Pero a ustedes también puede pasarles lo mismo, si intentan engañarnos después —amenazó.
—No habrá engaños, Alfie —aseguró ella solemnemente.
Los tres pistoleros salieron de la cabana. Tras largos esfuerzos,
habían conseguido reunir los caballos desperdigados por el campo.
Minutos más tarde, salían en dirección a Rancho Diablo. Un kilómetro más adelante, Smith tomó una inesperada decisión. —Adiós, chicos —se despidió bruscamente.
—¿Qué? ¿Adonde vas? —exclamó Monaghan, atónito.
—No quiero ya más jaleos. Kiddan es dinamita pura. Tengo mil dólares, suficientes para vivir una temporada, hasta que encuentre algo mejor.
—Pero, tienes un compromiso...
Smith lanzó una cínica carcajada.
—Sí, con mi pellejo —exclamó, a la vez que picaba espuelas y salía a todo galope en una dirección muy distinta de la que conducía
a Rancho Diablo.
Monaghan y Parry se desconcertaron unos momentos. Luego, el primero consultó:
—¿Qué hacemos, tú?
—Se me ha ocurrido una buena idea —contestó Parry—. Te la explicaré mientras seguimos el camino, Alfie.
—Espero que dé resultado, John —deseó Monaghan.
—No puede fallar —aseguró el otro enfáticamente—. Y si desaparece Kiddan, nosotros podemos ganar mucho dinero en Rancho Diablo. Smith ha sido un loco al marcharse, créeme.
Monaghan no se sentía tan optimista como su compinche, pero, la avaricia por un lado y, por otro, el ansia de tomarse el desquite del fracaso sufrido un año antes, le impulsaban a seguir adelante.
Y, bien mirado, si Kiddan había sido un hombre afortunado toda su vida, un día podía acabársele la buena suerte.
«Hoy mismo», se dijo, esperando que todo ocurriese como deseaban.
* * *
—Quarry me ha enviado un mensaje para usted —mintió Monaghan, al enfrentarse con Kiddan.
—¿Qué le sucede a Quarry? ¿Acaso no puede venir él en persona a comunicarme lo que quiere? —preguntó Kiddan.
—Quarry opina que es suficiente que venga yo solo —declaró Monaghan significativamente.
Kiddan miró a su interlocutor de pies a cabeza. Hallábase en la cantina de Rancho Diablo, adonde había ido a refrescarse con una jarra de cerveza. Estaba de espaldas al mostrador, con la jarra en la mano y los codos en el borde del mismo.
—Monaghan, ni por todo el oro del mundo me creería que usted ha venido solo para hablar conmigo —dijo el joven, pasados algunos segundos.
—Lo crea o no, es la pura verdad y aquí estoy —replicó el forajido hoscamente.
—Hay una cosa que siempre me ha intrigado, Monaghan —manifestó Kiddan—. Usted consiguió llevarse la carreta con la caja fuerte, pero la abandonó sin poder abrirla. ¿Qué le hizo huir tan precipitadamente?
—Indios —dijo Monaghan secamente—. Divisé una partida de pieles rojas en el horizonte y escapé de allí. Pero eso no tiene importancia, creo.
—No, no la tiene. En cambio, el mensaje de su jefe sí debe de ser importante. ¿De qué se trata?
Monaghan inspiró profundamente. Dentro de algunos segundos, haría una señal y Parry, apostado en el exterior, al pie de una de las ventanas, dispararía su revólver. Aunque no acertase con el primer disparo, sería más que suficiente para sacudir a Kiddan e impedirle desenfundar con su proverbial rapidez.
Quarry sólo desea una cosa, Kiddan. Vayase ahora mismo de Rancho Diablo y podrá seguir viviendo mucho tiempo —dijo Monaghan.
El bandido sabía que Kiddan se negaría a acatar la orden. Por
tanto, ya sólo faltaba actuar en el momento preciso, apenas recibiese la negativa de su peligroso interlocutor.
Parry estaba arrodillado al pie de la ventana, con el revólver apoyado en el antepecho. Tenía su atención fija en el hombre a quien encañonaba y por ello no se dio cuenta de que una pareja reparaba en su actitud.
Mira, Burt —dijo Flora a media voz—. Ese hombre... Parece que quiere asesinar a alguien.
Primrose frunció el ceño. Acababa de llegar con su esposa al pueblo y tenía su carreta a poca distancia.
Para un hombre como él, resultó cosa sencilla saltar hacia el vehículo y apoderarse del largo látigo con que fustigaba a las bestias. En el mismo momento, el pulgar de Parry echaba hacia atrás el martillo del percutor.
Primrose levantó la tralla. Estaba a cuatro o cinco metros de distancia, pero ello no representaba dificultad alguna para un hombre capaz de arrebatar un cigarrillo de la boca de un hombre con la punta del látigo.
CAPITULO XV
—Si quiere que me vaya de Rancho Diablo, tendrá que echarme usted, Monaghan —contestó Kiddan, desafiante.
El pistolero empezó a levantar la mano izquierda. Era la señal convenida con Parry.
En el mismo instante, se oyó en el exterior un seco chasquido, semejante a un pistoletazo. Casi en. el acto, sonó un terrible alarido.
Monaghan se sobresaltó. Sin saber a ciencia cierta lo que había ocurrido, echó mano a su pistola.
Kiddan desenfundó antes, mientras en la calle continuaban oyéndose los latigazos. Lleno de terror,
Monaghan se percató de que su plan había fallado.
El miedo duró poco en su ánimo, apenas el brevísimo tiempo empleado por el proyectil en llegar a su corazón. Monaghan se tambaleó hacia atrás y su disparo salió dirigido hacia el techo.
Un segundo más tarde, se derrumbaba como una masa inerte. Afuera seguían oyéndose gritos y chasquidos de látigo.
Kiddan miró un instante al caído. Luego corrió hacia la calle, saltando sobre el cadáver del pistolero.
Al llegar a la puerta, presenció un espectáculo singular.
Había un hombre fornido, con una tralla en la mano, azotando sin piedad a un sujeto que se arrastraba por el polvo del arroyo, a la vez que gemía y suplicaba piedad, con atroces chillidos. Kiddan frunció el ceño, extrañado por lo que sucedía.
De pronto, dio un paso hacia adelante. Una mano le sujetó por
el brazo.
—No, Kiddan —dijo la mujer.
El joven se volvió.
—¡Flora! —exclamó—. Pero, ¿qué diablos...?
—Ese tipo estaba apostado en la ventana, para disparar a traición contra alguien. Deja que mi marido le sacuda un poco el polvo; es lo menos que se merece.
Kiddan escrutó el rostro del apaleado. Casi en el acto comprendió la verdad.
—Iba a disparar contra mí —dijo.
—Entonces, razón de más —sonrió Flora.
Las ropas de Parry estaban cortadas por los latigazos. En muchos puntos se veía la carne, con largos verdugones cárdenos, algunos de los cuales despedían sangre.
Parry quedó al fin inmóvil, encogido sobre sí mismo, gimiendo lastimeramente. Kiddan saltó el arroyo y se acercó al forajido, levantándolo a viva fuerza.
—Monaghan ha muerto —dijo—. Vayase de la ciudad.
Después de lo ocurrido, a Parry no le quedaban ya fuerzas para oponerse al mandato. En medio de todo, la paliza era casi beneficiosa, comparada con lo que le había sucedido a su compinche.
«Nick Smit había obrado acertadamente», se dijo, mientras con grandes dificultades montaba en su caballo. También él se iría de Rancho Diablo. Ya no quería saber nada más de Quarry ni de su fulana, pensó amargamente, mientras hacía heroicos esfuerzos por mantenerse en la silla.
Kiddan se acercó a Primrose y le tendió la mano.
—Ese hombre pretendía asesinarme —declaró—. Gracias, señor
Primrose.
El ranchero sonrió.
—Sé que Flora y usted son amigos de juventud. Me alegro de
haber podido ayudarle —contestó.
* * *
—Estás loca —dijo Quarry, mientras se acercaban al Hea-cock's—. El ansia de vengarte de esa mujer te perderá...
—Vete si quieres, ya me las arreglaré yo sola —cortó Joan sombríamente—. Pero si te marchas, no cuentes con un solo centavo del dinero que pienso obtener. ¿Me has entendido?
—¿Crees que te lo darán? —preguntó Quarry, dubitativo.
—Espera unos minutos y lo sabrás. Quédate en la calle, con los caballos preparados, y no te muevas hasta que salga yo, pase lo que pase. ¿Está claro?
—Me quedaré si me dices tu plan. De otro modo, irás tú sola, Joan.
Ella cedió un poco. A fin de cuentas, pensó, necesitaba la ayuda de Quarry.
Ella habló brevemente. Al terminar, Quarry asintió, aunque no demasiado persuadido. Pero el golpe podía reportarles varias docenas de miles de dólares, todo el dinero que los Heacock guardaban
en el Banco de Rancho Diablo.
Momentos más tarde, se apeaban frente al almacén. Quarry que-dó bajo la marquesina, apoyado en un poste con estudiada negligencia. De reojo miró hacia la cantina.
Monaghan había muerto allí la víspera. En cuanto a Parry, había escapado, lo mismo que Smith.
Ahora estaban solos ellos dos. Quizá, la misma audacia del plan, podría permitirles escapar con un buen botín, calculó, mientras encendía un cigarrillo.
Joan entró resueltamente en el local. Con la primera ojeada, apreció que Vera no estaba tras el mostrador.
—Voy a ver al señor Heacock —anunció a los dependientes—. ¿Dónde está su hija?
—Arriba, en su habitación.
—Avísenla inmediatamente.
Joan entró en el despacho. Heacock levantó la cabeza al oír el ruido de la puerta.
Ella cerró. Un segundo después, sacaba su revólver.
Vera bajó un instante más tarde, alarmada por la noticia. Entró en el despacho y recibió una fortísima impresión al ver a la mujer, situada detrás de su padre y empuñando un revólver. La boca del arma estaba apoyada en la nuca de Heacock.
—No grite —dijo Joan—. Si alza la voz, su padre morirá.
Vera procuró sobreponerse.
—¿Qué es lo que quiere? —preguntó.
—Ahí está el talonario de cheques. Firme uno por todo el importe de su cuenta corriente. Luego vaya al banco y traiga aquí el diñe ro. No diga nada a nadie y menos a Kiddan. Recuerde, su padre me responde de su silencio.
Vera miró al inválido. Heacock hizo un gesto con los ojos.
—Haz lo que te dice, hija —aconsejó.
La muchacha escribió en silencio. Al terminar, presentó el cheque a su padre, quien lo firmó sin la menor vacilación.
—Regresa pronto, Vera —dijo Heacock.
Y no olvide mis recomendaciones —añadió Joan.
La muchacha salió. El tiempo transcurrió lentamente.
En la calle, Quarry, satisfecho, vio que Vera se dirigía al banco, muy pálida, pero con paso resuelto. El plan funcionaba. Joan era más lista de lo que parecía.
Mientras caminaba, Vera se preguntó por qué no estaba Kiddan en la ciudad. Kiddan había salido para examinar unos terrenos que le habían gustado, pero no había señalado hora de regreso.
Sintiendo una íntima irreprimible congoja, entró en el banco.
* * *
Kiddan llegó al pueblo y, desde lejos, vio a Vera que entraba en el almacén. Iba a darle una buena noticia, se dijo, sintiendo una
extraña alegría.
Pero el júbilo se le disipó al ver a Quarry parado ante la puerta del Heacock's. El forajido se sobresaltó al verle desmontar.
No entre ahí, Kiddan —dijo, con voz metálica. Kiddan se quedó inmóvil, a cinco o seis pasos de distancia.
Quarry, no juegue con fuego —contestó—. Márchese. El forajido se despegó del poste. Sí, quizá sea lo mejor —dijo. Descendió los escalones y simuló dirigirse hacia su caballo, pero, repentinamente, giró en redondo, a la vez que sacaba su pistola. Entonces vio a Kiddan frente a él, con su revólver en la mano.
Un horrible chillido se escapó de labios de Quarry, apenas medio segundo antes que el revólver de
Kiddan escupiera un sonoro estampido.
Kiddan saltó hacia la puerta, sin esperar siquiera a que el forajido se desplomara al suelo. Cruzó el umbral y, en el mismo instante, oyó dos disparos al fondo del edificio.
¡Vera! —gritó inconteniblemente.
* * *
El saquete de lona con el dinero quedó sobre la mesa. Joan, sonriendo diabólicamente, se separó de Heacock y caminó en sentido lateral.
—Apártese de ahí, muchacha —ordenó.
Vera obedeció. Joan tenía los ojos fijos en ella. Por dicha razón no pudo captar los lentos movimientos de la mano derecha del inválido, que tiraba muy despacio del cajón central de su mesa.
Los dedos de la mano izquierda de Joan asieron el cuello del saquete. Al tenerlo bien sujeto, levantó el revólver.
—Tú y yo tenemos una cuenta pendiente —dijo—. Se llama Kiddan... ¡y nunca será tuyo! ¿Me oyes?
Los ojos de Joan brillaban demencialmente. Vera se pegó contra la pared de modo instintivo.
—Nunca tendrás a Kiddan...
Joan no pudo terminar la frase. El revólver de Heacock tronó dos veces seguidas.
Se oyó un agudo grito. Joan dio una vuelta entera sobre sí misma y rodó por tierra. En el mismo instante, se abría la puerta del despacho. Kiddan casi tropezó con el cuerpo de la mujer, que aún se movía espasmódicamente.
Los dedos de una mano de Joan se engarfiaron en la boca del saquete, mal atada. Un movimiento convulsivo abrió el saquete y numerosos billetes de banco se desparramaron por el suelo.
Kiddan miró alternativamente a padre e hija. Heacock agitó la mano con la que empuñaba el revólver que había usado unos instantes antes.
—He sido yo —confesó—. Ella iba a matar a Vera.
—No tengo nada que reprocharle, señor —dijo Kiddan.
* * *
—Es hora de que sientes ya la cabeza. No es bueno para un hombre, en cuanto llega a una edad como la tuya, ir de un lado para otro. Debe establecerse en un lugar fijo y fundar un hogar y una familia —dijo Heacock, sentenciosamente, unos días más tarde.
—Sí, pero...
Heacock no dejó continuar al joven.
—Hace más de un año, Vera te ofreció un empleo —prosiguió—. Entonces, no me opuse a tu decisión de marcharte, pero ahora lo lamentaría muchísimo. En todo caso, piénsalo bien, Clem Kiddan. Una época de tu vida se ha cerrado ya.
»Ella, tu esposa, era una mujer mala. Hubiera acabado así un día u otro. Comprendo que te sientas todavía afectado, pero ya se te pasará. Y, además, yo tengo un remedio para que el olvido te llegue pronto.
Kiddan miró intrigado a su interlocutor. La mano de Heacock golpeó el timbre de percusión varias veces.
La puerta se abrió segundos más tarde.
—¿Llamabas, papá? —preguntó Vera.
—Sí, hija —sonrió el inválido—. Entra, quiero darte una noticia.
Vera avanzó unos pasos, contemplando sucesivamente a los dos
hombres. Heacock añadió:
—Kiddan se queda aquí. Además, me ha pedido tu mano y yo, naturalmente y muy gustoso, se la he concedido.
Kiddan respingó.
—¡Pero...! Yo no...
Heacock sacó de nuevo su revólver.
—¿Vas a tratarme de mentiroso? —gritó, simulando indignación.
—Papá siempre dice la verdad —aseguró Vera.
—Eres demasiado crédula —gruñó Kiddan—. Ni siquiera sé si tú...
Vera le agarró de un brazo y tiró de él hacia afuera.
—Vamonos —dijo—. Discutiremos a solas si mi padre ha mentido o no.
—También podéis discutir la fecha de la boda —exclamó el inválido, mientras los dos jóvenes salían del despacho.
Kiddan cerró la puerta y miró sonriente a la muchacha.
—Parece que tendré que hacer lo que me manda el señor Heacock —dijo.
—A mí no me va a costar nada obedecerle —aseguró ella, a la vez que se colgaba de su cuello. -
Kiddan la besó. Al sentir contra los suyos los labios de Vera, pensó que era el momento de emprender una nueva vida. Había dejado atrás un largo camino, finalizado en una tragedia que había
resultado inevitable.
Pero Blaytone Heacock tenía razón; Vera era el mejor remedio para olvidar el pasado. Si un camino había tenido un sangriento final, ahora emprenderían otro de un color muy distinto: color de felicidad.
FIN