
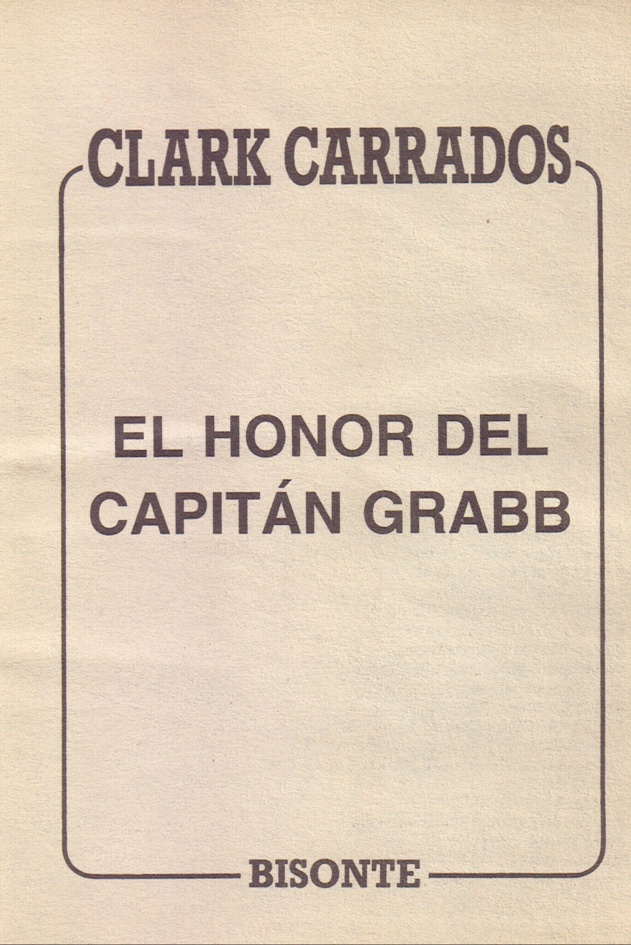
© Ediciones B, S.A.
Titularidad y derechos reservados
a favor de la propia editorial.
Prohibida la reproducción total o parcial
de este libro por cualquier forma
o medio sin la autorización expresa
de los titulares de los derechos.
Distribuye: Distribuciones Periódicas
Rda. Sant Antoni, 36-38 (3.a planta)
08001 Barcelona (España)
Tel. 93 443 09 09 - Fax 93 442 31 37
Distribuidores exclusivos para México y
Centroamérica: Ediciones B México, S.A. de C.V.
1.a edición 2002
© Clark Carrados
Impreso en España - Printed in Spain
ISBN: 84-406-1021-1
Imprime: BIGSA
Depósito legal: B. 10.409-2002
CAPITULO PRIMERO
A sus veinticuatro años, Dude Grabb tenía motivos más que suficientes para sentirse satisfecho de sí mismo y de la vida.
Tenía salud y suerte. En el último viaje, había sido nombrado segundo de la Resolution, una goleta maderera que cubría ordinariamente la ruta entre San Francisco y los puertos del noroeste
de Estados Unidos. Era un hábil y competente marino y las perspectivas que se le ofrecían eran de ser nombrado capitán dentro de no muchos años.
O quizá, si ahorraba y conseguía un crédito, podría comprarse su propio barco y dedicarse al negocio del transporte marítimo por cuenta propia. Sería más rentable..., pero Dude era hombre discreto y paciente, pese a su juventud, y sabía que la precipitación en ciertos asuntos no causaba sino prejuicios.
La Resolution aguardaba en Grays Harbour, tras haber cargado troncos en los muelles de los aserraderos de Hoquiam. Al día siguiente, con la marea, levarían anclas.
Mientras tanto, parte de la tripulación había sido autorizada a desembarcar, para disfrutar de algún desahogo. El de Dude había consistido en una opípara cena en uno de los más acreditados restaurantes de la ciudad.
Después de la cena, entró a tomar una copa en un elegante saloon, donde había chicas y juego. Bromeó con una de las girls, antigua conocida suya, la convidó a un par de copas y, a su vez, rechazó una invitación para jugar.
Podía ganar, desde luego, pero Dude poseía la suficiente experiencia para saber que, a la larga, quien ganaba siempre era la casa. Dude no sentía el menor deseo de que sus ahorros, tan trabajosamente conseguidos, fueran a parar a los bolsillos de fulleros y truhanes.
Después de un rato de distracción, decidió regresar a bordo. Fue entonces cuando ocurrió el incidente.
Dude pasaba por una calleja angosta y casi a oscuras, cuando, de pronto, oyó una voz femenina:
—¡Eh! ¡Señor! ¡Se lo ruego, haga el favor de escucharme!
Sorprendido, Dude levantó la cabeza.
La llamada procedía del piso superior de una de las casas que formaban la calleja. El muchacho se dio cuenta entonces de que aquella casa era nada menos que «La Taberna del Escocés», uno de los más acreditados locales de diversión de Hoquiam.
A pesar de que había oscuridad, Dude pudo distinguir unos cabellos rubios y la blancura del óvalo de una cara. Era una mujer muy joven o, al menos, así se lo pareció a él.
—Me tienen secuestrada —dijo ella—. Por favor, ayúdeme a escapar.
—¿Quién es usted? —preguntó Dude.
—Soy Nancy Eck, pero mi nombre no le dirá nada. Vine aquí engañada, creyendo que sólo tendría que cantar en el escenario, pero el Escocés quiso obligarme a... alternar con los clientes y yo no quiero. Como me negué, me tiene aquí encerrada a pan y agua hasta que acceda a sus deseos.
El juvenil corazón de Dude se inflamó al oír el relato de aquella indignidad. La «Taberna del Escocés» tenía mucha fama, ciertamente, pero no toda la fama ganada era de un modo honesto.
Dude había oído ciertas historias acerca del local, a las cuales no había prestado la menor atención, creyéndolas exageraciones de marinos fantasiosos y leñadores parlanchines. Ahora, sin embargo, estaba comprobando por sí mismo que aquellas historias tenían un notable fondo de realidad.
Lo primero que se le ocurrió fue estirar los brazos.
—Tendré que buscar una escalera, señorita —dijo—. Su ventana está demasiado alta y no llego con las manos.
—Hágalo pronto, se lo ruego —insistió la chica.
Dude echó a correr. Tal vez, en otra ocasión, se lo habría pensado dos veces, o quizás habría ido a hablar con el propio Escocés, pero las dos copas que había tomado tras la cena, le habían inflamado lo suficiente para no hacer caso sino a sus impulsos primarios.
No tardó en encontrar una escalera en el almacén de un aserradero cercano. La escalera era utilizada por los trabajadores para apilar tablones, y con ella en las manos, Dude regreso corriendo al callejón.
Nancy aguardaba en la ventana. Dude apoyó la escalera en el antepecho y trepó en cuatro saltos.
—Vamos —dijo—, no perdamos tiempo.
Dude saltó al interior de la habitación para ayudar a la muchacha a situarse en la escalera. Nancy lanzó al suelo un bolso de viaje y luego pasó las piernas por encima del alféizar.
De pronto, cuando Nancy había puesto apenas los pies en el primer peldaño, Dude oyó un ruido y volvió la cabeza.
La puerta se había abierto y un hombre malencarado entró con una bandeja en las manos. Dude lo vio claramente: Había un vaso de agua y un trozo de pan.
El sujeto se quedó pasmado un instante al ver a un desconocido en la habitación de Nancy. Luego, reaccionando, lanzó la bandeja a un lado y echó mano al revólver que tenía en la funda pendiente de su cinturón.
Dude fue más rápido y reaccionó, arrojándole una silla que lo tiró por tierra. Asomada a la ventana desde el exterior, Nancy contemplaba con ojos muy abiertos la escena.
—i Vamos, corra! —gritó él—. ¡No se entretenga!
Nancy inició el descenso. La bandeja había hecho mucho ruido al caer y ya se oían pasos presurosos por la escalera que venía del piso de abajo.
Otro individuo asomó en la puerta. Dude se lanzó sobre él y le asestó un tremendo golpe en el estómago, lanzándole a un metro de distancia. En aquel momento se sintió arrojado a un lado.
Cayó al suelo. El otro individuo le había atacado por el costado y ahora se disponía a patearle.
El rufián no conocía a Dude, no sabía que tenía que enfrentarse con un hombre cuya musculatura se había desarrollado desde los quince años en las duras maniobras de los veleros. Cuando se dio cuenta, volaba por los aires, sin saber cómo.
Aterrizó sobre una mesa y la hizo astillas. Otro sujeto entró en el dormitorio y el puño derecho de Dude le hizo caer primero, resbalar después, atravesar la puerta y, finalmente, detenerse al chocar contra la base de la barandilla que protegía el corredor superior.
Dude cerró de una patada y corrió hacia la escalera. Nancy estaba ya al pie, con la bolsa en las manos.
—¡Corra, señor! —dijo—. Dése prisa o los rufianes del Escoses saldrán a la calle a buscarnos.
Dude saltó a la escalera y, más que descender, se dejó caer esbalando.
—¡Vamos! —dijo—. En mi goleta estará usted a salvo.
Dieron cuatro pasos, pero se detuvieron en el acto.
Varios individuos les cerraban el paso a la calle que conducía al puerto.
—Por el otro lado —indicó Nancy.
—¡No la dejéis escapar! —sonó atronadoramente la voz del escocés.
Dude y Nancy, cogidos de la mano, dieron media vuelta.
A los pocos pasos, se detuvieron también.
—Parece que el Escocés tiene contratados a todos los rúfianes de Hoquiam —comentó Dude jovialmente.
Cinco robustos sujetos le cerraban el paso por la parte posterior. Dude adivinó que no todos serían empleados del dueño le la taberna, pero el Escocés tenía amigos de sobra entre los tipos de baja estofa de la ciudad para no conseguir cuanta ayuda precisara.
Nancy exhaló un gemido de espanto.
—Ahora me azotará —dijo—. Me prometió que la próxima vez emplearía el látigo conmigo...
La indignación se apoderó de Dude.
—No lo consentiré —dijo.
Era un muchacho de un metro noventa de estatura y ochenta y cho kilos de peso, todo hueso y músculos, sin una sola onza de Graciasasa superflua. Además, era despierto y no carecía de ideas.
La escalera continuaba apoyada en el mismo sitio. Dude la agarró con ambas manos y dijo:
—Sígame, señorita Eck.
Dude colocó horizontal la escalera, agarrándola por dos de sus peldaños, con las manos medianamente extendidas. Todos los rufianes del Escocés iban armados, pero ninguno hizo ademán de sacar una pistola.
Dude rió con fuerza.
—Al Escocés no le conviene el escándalo —dijo.
Y se lanzó hacia delante a todo correr. Sonaron gritos de alarma. Los rufianes trataron de apartarse, pero ya era tarde.
La escalera derribó a cuatro tipos al mismo tiempo, lanzándolos aparatosamente al suelo. Otro se aparto a un lado a tiempo, pero Dude, con un veloz giro, le golpeó en el costado, proyectándolo contra la esquina del edificio. El hombre gritó, rebotó y cayó al suelo, donde quedó inmóvil, pero quejándose desaforadamente.
—i Paso libre! —gritó Dude a voz en cuello, a la vez que agarraba la mano que le tendía la muchacha.
Instantes después, habían desaparecido de aquel lugar.
El capitán Mortensen no se apresuró cuando un marinero le anunció que el sheriff de Hoquiam quería verle. Terminó pausadamente su taza de café y se puso en pie, dirigiéndose al armario ropero, del que sacó su chaqueta azul de uniforme, en cuyas bocamangas se veían los cuatro galones dorados, insignia de su grado.
El capitán Mortensen era un marino de la vieja escuela. Usaba cuello alto, con gran corbata negra de lazo, y sus mejillas estaban adornadas frondosamente por sendas patillas ya entrecanas. Era un hombre cuya sola presencia infundía respeto.
Subió a cubierta. El sheriff de Hoquiam esperaba, acompañado de un individuo de unos cuarenta años, alto, bien vestido y de aire autoritario y orgulloso.
—Perdón, capitán —dijo el sheriff—. Le presento al señor Horth McBinnis. El señor McBinnis ha venido a denunciarme los atropellos cometidos por uno de los oficiales de su barco en la taberna de su propiedad. Concretamente, le acusa del rapto de una de las chicas empleadas en el local.
Mortensen posó los ojos en el Escocés. El dueño de la taberna, ufano, sonreía, seguro de haber vencido en la pugna.
CAPITULO II
—¿Ha dicho usted rapto, sheriff? —preguntó el capitán Mortensen.
Hubo una leve pausa de silencio. Dude, apoyado en el aro de cabillas del palo de mesana, fumaba apaciblemente.
—Así es —habló McBinnis—. Ese oficial suyo, me ha costado averiguarlo, ciertamente, pero ya no me cabe la menor duda
de que está a bordo de la Resolution, no sólo raptó a la chica, sino que atropello y lesionó desconsideradamente a varios de mis empleados. Olvidaré esto, pero exijo que la chica desembarque y vuelva a mi local a cumplir su contrato.
—Será un contrato escrito y traerá usted su copia particular, supongo —dijo Mortensen.
McBinnis se quedó parado.
—Pues...
—¡Vamos, contéstele usted! —le apremió el sheriff.
McBinnis miró de reojo al segundo. Dude sonreía maliciosamente.
—Bueno, ella apalabró conmigo...
—¿Dónde está el contrato? —insistió Mortensen, inflexiblemente.
—¡Exijo a la chica! —gritó el Escocés, empezando a descomponerse.
—¿Es usted se padre, su hermano o su esposo? ¿Dónde está la autoridad que tiene sobre ella?
McBinnis bramaba de ira. Impasible, Mortensen continuó:
—Usted acusa a mi segundo de rapto. ¿Hablamos de los días que ha tenido a esa pobre niña encerrada en su habitación y sometida a un inhumano régimen de pan y agua, para obligarla a que se sometiera a sus abyectos deseos?
El sheriff se volvió hacia el Escocés.
—Eso no me lo había dicho usted, señor McBinnis —manifestó.
—¡Miente! ¡Ese hombre miente...!
—Señor McBinnis —atajó el sheriff duramente—. Conozco al capitán Mortensen desde hace años y sé que es todo un caballero, incapaz de decir nada que no sea la verdad. A usted también le conozco y conozco igualmente el poco recomendable ambiente de su taberna. No ha enseñado ningún contrato legal ni ha demostrado que tenga autoridad sobre la señorita Eck; por tanto, si ella quiere marcharse de Hoquiam, está en su pleno derecho.
El sheriff se volvió hacia Mortensen.
—Disculpe las molestias que le he ocasionado, capitán. Por lo que a mí respecta, no admito la acusación de rapto y el asunto queda zanjado desde este mismo momento.
—Es usted muy amable, sheriff—declaró Mortensen—. ¡Señor Grabb!
—¡ A la orden, señor! —contestó Dude.
—Cuando se hayan marchado estos señores, dé orden de desinfectar el lugar donde el señor McBinnis ha puesto sus pies. No quiero que crezcan ratas con la porquería que ha dejado.
—¡Sí, señor!
El Escocés temblaba de rabia. Volviendo los ojos hacia Dude, exclamó:
—¡Algún día me tomaré el desquite! ¡Sepa que Horth McBinnis no olvida jamás una ofensa!
Giró sobre sus talones y se alejó a grandes zancadas, sin esperar al sheriff. Este habló unos momentos con el capitán y luego se marchó también.
A continuación, Mortensen llamó a su segundo:
—Señor Grabb, es usted un buen oficial, pero no vaya a tomar por costumbre rescatar a las chicas de los tugurios donde se encuentran. Su misión en el barco es otra y ellas deben de saber lo que hacen cuando se contratan con tipos como el Escocés. ¿Ha quedado esto claro?
Grabb se llevó la mano a la gorra.
—Sí, señor; gracias, señor.
Mortensen se llevó la mano al chaleco y sacó el reloj.
—La marea está a punto de subir y tenemos un viento favorable que nos ahorrará los servicios de un remolcador. Vaya a proa y dirija la maniobra de desatraque, señor Grabb.
Dude sonrió anchamente. —A la orden, señor.
Dio cuatro o cinco pasos, pero inmediatamente se detuvo.
Nancy acababa de salir a cubierta. Ahora, a pleno día, Dude la contempló a placer.
Era una muchacha de aventajada estatura, cabellos muy claros y pupilas intensamente azules. El capitán Mortensen tenía razón; era una niña, ya que apenas había cumplido los dieciocho años.
Ella sonrió hechiceramente al musitar:
—Gracias, muchas gracias.
Dude sonrió también, pero no dijo nada. Siguió su camino y pronto se pudo escuchar su fresca y juvenil voz:
—¡Claro a proa! ¡Larguen todas las amarras!
Una hora más tarde, la Resolution navegaba con todas las velas desplegadas, ciñendo el viento por la amura de estribor. Soplaba una fresca brisa del noroeste que henchía el velamen y proporcionaba a la goleta una marcha de casi trece nudos horarios, pese a ir cargada hasta la misma línea de flotación.
Entonces, el capitán Mortensen llamó suavemente a su segundo:
—Señor Grabb —dijo—, le he ayudado porque creí en la justicia de su acción, pero como accionista que soy de esta goleta, tengo también que pensar en el negocio. Usted ha traído a una persona a bordo. Por tanto el importe del pasaje correrá por su cuenta.
Dude sonrió. Aquello era típico de un hombre como Mortensen. Justo en todos los sentidos.
Llevándose la mano derecha a la gorra, contestó:
—Con mucho gusto, capitán.
Tres años más tarde, en la Sierra.
Iba a celebrarse una boda en Gold Camp, un poblado minero, donde el oro abundaba casi tanto como los guijarros en los arroyos que provenían de las montañas.
La novia era Nancy Eck. El futuro esposo era un tal Rock Styles, un minero de unos treinta y cinco años de edad, quien pocos meses antes había dado con un filón que le había proporcionado ya una fabulosa suma, que rebasaba holgadamente el millón de dólares.
Todo estaba preparado para la ceremonia. Styles había hecho traer el traje de novia desde el mismo San Francisco, sin reparar en gastos. La ceremonia se celebraría en la propia mansión de Styles, construida rápidamente, pero con todo lujo y comodidad como nadie había visto en aquellos apartados parajes.
El enamorado Styles se había hecho traer, incluso, un pequeño órgano —con organista incluido, por supuesto—, para la marcha nupcial. El gran salón rebosaba de flores.
Dos de los más fieles empleados de Styles vigilaban a los invitados, no porque temieran algún alboroto, sino para ver de que fueran correctamente vestidos. Muchos de ellos, a su vez, se habían hecho traer ropas nuevas de Sacramento o de San Francisco.
El oro abundaba en Gold Camp. Iba a ser una fiesta sonada. El buffet que esperaba a los invitados para después de la ceremonia estaba provisto de los más delicados manjares, algunos de ellos, incluso, conservados en hielo, lo que constituía, una prueba de refinamiento no vista jamás en Gold Camp. Las botellas de champán eran innumerables.
A la hora señalada, Nancy, vestida de blanco, con un ramo de flores en las manos, avanzó lentamente hacia el altar, donde ya le esperaba su novio. Styles contempló con ojos de enamorado la bella figura de su futura esposa.
El pastor abrió la Biblia y carraspeó:
—Hermanos —declamó—, nos hemos reunido aquí para unir en santo matrimonio a un hombre y a una mujer que se aman y desean unir sus vidas para siempre. Si alguno tiene algún inconveniente o impedimento que declarar, que lo diga antes de que los contrayentes se hayan convertido en marido y mujer, pues de lo contrario, su posterior alegato ya no tendrá validez.
Nadie contestó a las palabras del celebrante, quien, acto seguido, se dirigió al novio:
—Hermano Rock Styles, ¿quieres por esposa a la llamada Nancy Eck? ¿Prometes amarla, honrarla y respetarla durante el resto de tus días, en la suerte y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad y así hasta que la muerte os separe?
—Sí, quiero —contestó Styles con voz firme.
La voz de Nancy fue algo más débil, pero todos los asistentes oyeron un «sí» con toda claridad. Las mejillas de la joven estaban deliciosamente arreboladas.
—Entonces, con la autoridad que me ha conferido el Altísimo, yo os declaro marido y mujer —dijo el pastor.
Styles tomó a su esposa en brazos y la besó. Nancy se sofocó más todavía.
—¡Vivan los novios! —gritó alguien.
Sonaron gritos y aplausos. De repente, se oyó una voz atronadora:
—¡Viva el novio, no! ¡El novio va a morir ahora mismo! Styles se volvió. La gente se apartó presurosamente. Un hombre apareció en el centro del salón, armado con una pistola.
—Te habías olvidado de Sylvia Orton, ¿verdad? Habías olvidado ya lo que hubo entre ambos, ¿no es eso? Bien, puesto que te niegas a cumplir la palabra que le distes, yo, su hermano, he venido aquí para castigar tu felonía.
Sonó un agudísimo chillido. En el mismo momento, el revólver detonó varias veces seguidas.
Styles retrocedió un par de pasos, a la vez que se llevaba ambas manos al pecho. Su cara estaba lívida.
Los estampidos atronaron el salón. Styles acabó por girar sobre sí mismo y caer al suelo, sin moverse ya más.
El asesino retrocedió hacia la puerta, amenazando con su revólver a todos los presentes.
—¡Que nadie se mueva o lo mataré! —intimó—. Styles era un canalla que no merecía vivir.
De pronto, alguien, por detrás, le golpeó con un palo en la cabeza. Orton cayó al suelo sin sentido.
Las mujeres atendían a Nancy, que estaba a punto de desmayarse. El médico del poblado supo bien pronto que no había nada que hacer en favor del infortunado novio.
Mientras, los asistentes habían caído sobre el asesino. Uno de los invitados resumió en pocas palabras el sentir general:
—Probablemente, este tipo tenía razón —dijo—. Pero si se sentía ofendido por Styles, debió de haberle concedido una oportunidad. ¿Qué se hace con un tipo que dispara contra otro que no lleva encima ni un cortaplumas?
Aquellas frases fueron decisivas y, puesto que la fiesta de boda se había estropeado, los invitados decidieron ofrecerse otra clase de fiesta.
Una fiesta de cuerda.
Diez minutos más tarde, el cuerpo de Orton se balanceaba colgado de una soga, en la rama del árbol más próximo a la casa de la que ya era señora Styles, sin haber estado casada realmente.
CAPITULO III
Aprovechando la marea y el viento favorables, la goleta de tres mástiles Indefatigable entró en la bahía de Qrays y se dirigió rectamente al puerto de Hoquiam.
Navegando lentamente, con un solo foque y la cangreja de mesana, el capitán Grabb hizo botar el chinchorro con un par de marineros a bordo y dio una orden al segundo:
—No tenemos tiempo de llevar el barco a un dique seco para limpiar fondos, así que mientras yo contrato la carga y la preparan, llévela al río Chehalis y ancle en el centro. Dentro de pocos días, el agua dulce habrá limpiado de moluscos y carcomas el casco y nos habrá ahorrado un buen puñado de dólares de gastos de carena.
El segundo se llevó la mano a la gorra. —Bien, señor.
Grabb se mantuvo en pie, en la popa del chinchorro, con la caña del timón en la mano, mientras los dos marineros bogaban vigorosamente. A los pocos minutos, llegaban al muelle y el joven saltó a tierra.
Los marineros dieron la vuelta para dar alcance a la goleta. Grabb regresaría algunos días más tarde.
Caminó presurosamente, en busca de la representación de los aserraderos donde le habían asegurado que encontraría carga. Mientras cruzaba las calles de Hoquiam, se asombró del cambio experimentado por la ciudad.
Habían transcurrido ocho años desde la última vez que estuviera en Hoquiam. En aquel plazo había ensanchado sus hombros y su tórax y se había convertido en un hombretón, sin que el paso del tiempo hubiera añadido grasa a su cuerpo esbelto y bien proporcionado.
En las mangas de su chaqueta azul ostentaba las cuatro barras de capitán de la marina mercante. La insignia de la gorra consistía en dos iniciales, rodeadas por un círculo, situado sobre las dos anclas tradicionales: Una D y una G.
Sus iniciales. Otros capitanes ostentaban la insignia de la compañía a la cual pertenecían. Dude, no; llevaba su propia insignia, ya que la Indefatigable era de su propiedad.
Habían sido ocho años de duros esfuerzos y de ahorrar casi sin tasa. Pero al fin había visto convertidos sus sueños en realidad; no sólo era capitán del barco sino, lo que resultaba todavía más halagüeño, era el capitán de su propio navio.
Ahora tenía el propósito de hacer unos cuantos viajes más. Con las ganancias y un crédito, compraría otra goleta y entonces sí fundaría una empresa naviera. Había abundancia de comercio y los fletes sobraban para los hombres audaces y resueltos.
De repente pasó por delante de un saloon. Su nombre llamó su atención de inmediato: «La Taberna del Escocés.»
Un mundo de recuerdos acudió a su mente. ¿Qué habría sido de Nancy Eck?, se preguntó maquinalmente.
El local había sido considerablemente ampliado y mejorado. ¿Estaría aún el Escocés a su frente?
Ya no había vuelto a saber nada de Nancy, desde que la dejara en el puerto de San Francisco. Durante aquellos ocho años, la joven había dejado de existir totalmente para él.
Ciertamente, había estado en otros puertos de la costa noroeste, pero no había vuelto a Hoquiam hasta entonces. Sus mayores actividades se habían centrado en el tramo entre San Francisco y la costa china, Hong-Kong, Macao y frecuentes escalas en Manila.
Un momento estuvo parado frente a «La Taberna del Escocés». Luego, meneando la cabeza, siguió adelante.
Habían pasado ocho años. Aquel incidente era solamente ya un recuerdo entre muchos de los que jalonaban su vida de viajes continuos.
Minutos más tarde, se detenía ante la fachada de un edificio en el que se leía un rótulo: Styles Enterprises, Inc.
Aquél era su objetivo; allí era donde debía contratar la carga de troncos para la Indefatigable.
Con paso resuelto, avanzó hacia el edificio y cruzó la puerta.
Horth McBinnis parpadeó tras los cristales de la ventana de su despacho. ¿Quién diablos era aquel marino que estaba plantado frente al saloon, contemplando el letrero con tanta atencion?
La cara le parecía conocida. McBinnis tenía buena memoria y en cuanto un tipo entraba dos veces seguidas en su local, resultaba difícil que le olvidase ya, máxime cuando se trataba de un hombre en cuyas bocamangas lucían los cuatro galones de capitán de la marina mercante.
«Aquella cara...», se dijo, mientras acariciaba lentamente su arbilla. Eran unas facciones enérgicas, tostadas por el sol y la brisa marina y enmarcadas por unas patillas de moderado tamaño. ¿Dónde diablos había visto antes a aquel condenado capitán e barco?
Un hombre entró de repente en su despacho.
—Señor McBinnis...
El Escocés tendió un brazo, como indicando silencio. Procuro imaginarse aquella cara sin apenas patillas y con algunos años menos... y el uniforme con sólo tres galones en las bocanangas.
De repente se acordó de la cubierta de una goleta, un venérable capitán de barco que se había burlado de él, un sheriff justo y honesto, un barbilampiño segundo de a bordo... y la mujer más hermosa que había pisado jamás las tablas de su local.
Un rugido de rabia se escapó de su garganta.
—¡Es él, es él! —exclamó sin poder contenerse. Y llamó—:
Aprisa, Ly! El recién llegado se acercó corriendo a la ventana.
—¿Señor McBinnis?
—Mira, Ly, ¿ves a ese capitán de barco que está ahí parado?
—Sí, señor, pero no le conozco...
—No importa, yo sí le conozco. Deja esos papeles sobre la mesa, Ly; sal de la taberna ahora mismo y pégate a sus talones. averigua qué hace aquí, cuál es el nombre de su barco. en fin, tosos los detalles, ¿comprendes? No regreses sin traerme un informe completo de su vida y milagros, ¿estamos?
Ly Hannigan, el brazo derecho del Escocés asintió con movimientos de cabeza.
—Sí, señor McBinnis —contestó. Y echó a correr hacia la puerta.
—¡Ly! ¡Si tienes que gastar dinero, hazlo sin miedo! —añadió el Escocés intencionadamente—. Pero sé discreto, sobre todo.
Descuide, patrón. Hannigan abrió la puerta, justo en el momento en que entraba una hermosa mujer, a la cual estuvo casi a punto de atropellar. Ella se apartó a un lado, sorprendida por las prisas que demostraba el individuo.
¿Adonde va Ly tan corriendo, Horth? —preguntó.
—No te preocupes, nena —contestó McBinnis sonriendo—. Un asunto urgente, pero sólo hasta cierto punto. ¿Puedo servirte en algo?
—Venía a hablarte de Molly Reel —contestó la mujer—. ¿Qué piensas hacer con ella?
McBinnis sonrió enigmáticamente.
Acercándose a una mesa, destapó un frasco de cristal tallado y escanció parte de su contenido en dos copas, una de las cuales ofreció a la mujer.
Querida Sylvia —contestó—, la experiencia me ha demostrado que si uno quiere verse libre de compromisos con la Ley, ha de estar siempre dentro de la Ley.
—No entiendo, Horth —dijo ella.
—El contrato de Molly acaba dentro de tres semanas, ¿no?
—En efecto, pero ella no quiere renovarlo. Ese es el problema, Horth; Molly acaba de repetirme que en cuanto caduque su contrato, se marchará de Hoquiam. ¡Está hasta los pelos de esta maldita ciudad!
Son sus palabras, ¿no?
Te he repetido exactamente lo que Molly acaba de decirme hace menos de diez minutos.
McBinnis volvió a sonreír.
—No te preocupes, hermosa —contestó—. ¿Quieres dejar que me encargue personalmente yo?
Sylvia se encogió de hombros.
Por mí... Pero ten cuidado; el sheríff Mustly hace la vista
gorda a muchas de tus trapacerías, y los dos sabemos por qué obra así, pero no estires demasiado la cuerda, Horth.
Descuida, nena, descuida —respondió el Escocés fanfarronamente—. La cuerda se estirará sólo lo que a mí me convenga, pero no se romperá jamás.
Así lo espero —dijo Sylvia secamente—. Bien, dispensa, pero tengo trabajo.
¿El niño? —inquirió McBinnis.
—El niño está bien. Sólo deseo que tenga un par de años más, para enviarlo interno a un buen colegio y que se eduque como Dios manda, lejos de este ambiente.
McBinnis miró su copa al trasluz.
—Y que olvide su origen y el trabajo de su madre cuando ella
era joven, ¿no?
¡Cállate, Horth, no me insultes! —exclamó Sylvia con voz :crispada—. Te aprecio mucho, pero el niño lo es todo para mí, lo entiendes? —Lo siento, no quise ofenderte —se disculpó el Escocés—.
Anda, ve a tu trabajo y, repito, deja que yo me encargue de Molly Reel.
La mujer salió del despacho. Lleno de satisfacción, el Escocés se sirvió otra copa.
A causa de no verlo más, había llegado a olvidar a Dude Crabb. Pero ahora que sabía que el marino estaba en puerto, las ansias de venganza renacieron de nuevo.
No, señor, nadie se burlaba de Horth McBinnis y el capitán Crabb tendría muy pronto ocasión de saberlo a su costa.
Se llama Dude Grabb y es capitán propietario de la goleta de tres mástiles Indefatigable, ahora anclada en el centro del Chehalis —informó Ly Hannigan—. Hoy estuvo en las oficinas de la Styles Enterprises y consiguió carga para San Francisco. Zarpará apenas tenga lista la carga, la mayor parte de la cual no la llegado todavía a los muelles.
McBinnis sonrió.
—Un buen trabajo, Ly —alabó—. Ahora voy a darte otro encargo.
—Sí, patrón.
—La Indefatigable estará todavía una semana o más en Hoquiam. Sus marinos no son de palo y aquí hay chicas muy guapas. Procura hacerte amigo de alguno de los tripulantes de esa goleta. Ya sabes mis preferencias: Un tipo despechado y con ganas de dinero, ¿comprendes?
Sí, patrón. ¿Eso es todo?
—Por ahora, nada más. Cuando hayas encontrado al tipo, avísame. El resto queda de mi cuenta.
Como usted mande, señor McBinnis. |
Hannigan se retiró. Al quedarse solo, el Escocés se acercó a una de las paredes, forrada de paneles de roble, y descorrió uno de ellos en parte, dejando un hueco desde el cual se divisaba completamente la sala.
Arqueó las cejas. El capitán Grabb era, indudablemente, un hombre audaz. ¿Qué hacía bebiendo en su propia taberna? Seguro que no conocía su carácter, se dijo; de lo contrario, no habría osado meterse en la boca del lobo.
Por si fuera poco, Grabb bebía en compañía de la hermosa Sylvia, la cual parecía estar muy complacida de hallarse junto al apuesto capitán de buque.
¿Va a estar mucho tiempo en Hoquiam, capitán? —preguntó ella.
Dude jugueteó con su copa, antes de dar la respuesta. Quería contemplar a placer la hermosa mujer que tenía frente a sí.
Era realmente bella, de pelo intensamente negro y facciones suaves y delicadas, en los que lucían unos ojos grandes y rasgados y una sonrisa constantemente maliciosa.
—Si de mí dependiera solamente, me quedaría en Hoquiam para toda la vida —contestó al cabo.
Sylvia rió suavemente.
No sea exagerado, capitán. Ustedes, los lobos de mar,
languidecen en cuanto llevan más de tres meses pisando tierra firme.
Esos son los que no tienen la suerte de encontrar una mujer tan bella como usted, señora.
Ella agradeció el elogio con ligero pestañeo.
—Muy amable, capitán, pero llámeme Sylvia. Es mi nombre y... por cierto, aún no sé yo el suyo.
—Me llamo Grabb, Dude Grabb —contestó el joven—. Sylvia, quiero reciprocidad en el tratamiento.
—Se la prometo, Dude —aseguró ella con hechicera sonrisa. ¿Otra copa? —invitó él.
—Gracias, pero tengo trabajo. Dude, no deje de venir a visitarme de cuando en cuando. —Será un placer —aseguró él. —Y, espero, vendrá a verme al despedirse.
—Eso será ya más doloroso, Sylvia.
Rieron los dos a la vez. Ella le alargó una mano, tibia, blan-:a y fina. Sus ojos encerraban un mundo de promesas y Dude dejó de captar la silenciosa llamada de aquellas negras pupilas.
CAPITULO IV
El negocio marchaba bien. No había conseguido todo lo que se proponía, aunque sí estimaba había dado un paso importante en sus relaciones con la Styles Enterprises.
En la compañía habría siempre carga para un capitán puntual y cumplidor. De todas formas, el viaje no iba a resultar perdido del todo. Una de las cosas buenas de la Styles era que, así como exigía puntualidad en sus contratos, era de una absoluta seriedad a la hora de pagar. Pocas letras a la vista. Dinero contante y sonante: Billetes o un cheque garantizado, a elección.
Había recibido un sustancioso anticipo, que se apresuró a depositar en el Banco. Al llegar a San Francisco y al entregar la carga, recibiría el resto en el acto.
Cenó opíparamente en un acreditado restaurante chino. Luego encendió un costoso habano para celebrar el éxito de su operación y hasta pidió una copa de buen coñac.
Era ahorrador, pero de cuando en cuando no estorbaba gastar bien unos cuantos dólares. Satisfecho, abonó la cuenta y aún añadió una generosa propina, que motivó grandes reverencias por parte del camarero chino que le había servido la mesa.
Luego salió a la calle. Lucían las estrellas en el cielo.
Era su ultima noche en Hoquiam. Al día siguiente, con el alba, zarparían hacia San Francisco.
Caminó pausadamente, sin prisas. Llegó a «La Taberna del Escocés», pero, en lugar de entrar por la puerta principal, dio un rodeo y se dirigió a la parte trasera.
Alcanzó una puertecita y la abrió sin hacer ruido. Ordinariamente estaba cerrada con llave, pero aquella noche alguien se había olvidado de tal precaución.
Encontró una escalera y subió sin hacer ruido. No tardó en llegar a un corredor discretamente alumbrado.
Dos chicas salieron riendo alegremente de una habitación cercana. Dude dejó que se encaminaran hacia la escalera que conducía al saloon y luego se asomó al corredor.
Estaba desierto. Avanzó de puntillas y tocó suavemente en una puerta.
—Entra —dijo una voz desde el interior.
Dude dejó caer el cigarro al suelo y lo pisoteó con el tacón. Hizo girar el pomo y abrió.
Sylvia le esperaba en el centro de la estancia, vestida con un peinador de sutiles velos de color azul muy claro, la larga cabellera negra suelta sobre los hombros. Una cálida sonrisa se dibujaba en sus labios rojos y jugosos.
—Bien venido a mi humilde morada, Dude —saludó Sylvia, haciendo una versallesca reverencia de cortesía.
Dude cerró la puerta, se quitó la gorra y la dejó a un lado.
Ella le dirigió una centelleante mirada. Dude avanzó lentamente hacia la hermosa mujer.
—Creí que no vendrías —murmuró Sylvia, en son de reproche.
—¿Puede uno hacer caso omiso al mensaje de la más bella de las mujeres? —contestó él.
Y la abrazó con fuerza.
Sylvia echó hacia atrás el busto y le miró a través de los párpados entornados.
—¿De veras me consideras la más bella de todas?
—Voy a demostrártelo —contestó él, buscando ávidamente sus labios.
Los brazos de Sylvia, cálidas serpientes de carne mórbida y perfumada, se enroscaron en torno a su cuello.
—Eres muy fuerte —dijo con voz ensoñadora, a los pocos segundos.
—Sólo con los hombres.
—¿Y con las mujeres?
—Te haré una demostración —contestó Dude.
Sobrevino un silencio. Se apagó la luz.
Dude consultó el reloj a la luz de un farol cercano. Las tres de la madrugada. Amanecería dentro de dos horas. Tenía el tiempo justo para llegar a su barco.
Un hombre cruzó corriendo por delante de él. ¿Un marinero rezagado?
Le pareció que pertenecía a la tripulación de la Indefatigable, pero no estaba seguro y no quiso alborotar, llamándole a grito pelado. Sin prisas, aunque con paso bastante vivo, emprendió la marcha.
Recorrió unas cuantas calles oscuras y sin pavimentar. El olor de las sales marinas se confundía con el de la creosota y el de los troncos recién cortados. A lo lejos se oyó la campana de un barco. En el guardacostas de la Armada cambiaban la guardia.
Recorrió un centenar de metros. De pronto, notó una indefinible sensación.
Unos ojos estaban fijos en su nuca. Dude era lo suficientemente experto para saber que en los puertos había gente capaz de asesinar por un puñado de dólares.
Se volvió. Un hombre se arrojaba sobre él, con el brazo derecho levantado.
Algo brilló en la mano del individuo. Dude alzó su mano izquierda, justo a tiempo para parar el golpe alevoso.
El hombre gruñó. Dude se dio cuenta de que era un chino.
—¿Por qué quieres matarme? —le preguntó en cantones, el dialecto aprendido a costa de frecuentes estancias en Hong-Kong.
La cara del chino expresó sorpresa. Hizo fuerza y el cuchillo bajó medio palmo.
Pero casi al mismo tiempo, Dude, con un seco movimiento de su mano izquierda, hizo girar la muñeca de su adversario y el hombre, que presionaba también con su cuerpo, se clavó por sí mismo el cuchillo.
El chino se estremeció brutalmente. Dude le soltó y le vio caer al suelo.
No era corriente que los chinos se dedicasen al asesinato y al robo, por lo que el ataque extrañó a Dude no poco. Temiendo algo raro, se inclinó sobre el caído y, en su idioma, le preguntó:
—¿Por qué me has atacado?
Los labios del moribundo se movieron levemente.
—Ly... Hannig...
Ya no dijo más. Su cuerpo sufrió una fuerte convulsión, dobló la cabeza a un lado y murió.
Dude irguió el cuerpo. Miró a derecha e izquierda.
La calle estaba desierta y a oscuras. Nadie circulaba ya por las calles de Hoquiam, debido a lo avanzado de la hora.
No se sentía culpable. A fin de cuentas, había defendido su vida. Pero podría tener complicaciones si le encontraban junto al cadáver.
Lo mejor era desaparecer. Quedarse allí no le iba a reportar ningún beneficio.
Echó a correr, buscando los lugares más oscuros. Sus presentimientos se habían confirmado.
Alguien había pagado al oriental por asesinarle. Un tal Ly Hannig..., no había podido entender completamente el apellido. Seguramente, se dijo, se trataba de un pretendiente despechado de Sylvia, al cual había suplantado él en el disfrute de sus favores.
Procuró despreocuparse del suceso. La Indefatigable le esperaba y en su velamen iba a forjarse la fortuna que le esperaba.
La bolsa llena de monedas de oro cayó sobre la mesa con sonoro tintineo. Pete Cromarty contempló un instante la bolsa y luego levantó los ojos hacia su interlocutor.
-Usted quiere que yo... —dijo el hombre, lamiéndose los labios.
Sí —confirmó el Escocés—. Quiero que hundas la Indefatigable.
No es fácil, señor McBinnis.
Lo sé. Por eso te pago bien. Dos mil dólares. Más dinero del que verás reunido en los días de tu vida.
—Pero...
—Pete, hemos llegado a un punto donde ya no hay retroceso. Tienes que hundir la Indefatigable o...
McBinnis se retrepó en su asiento, a la vez que jugaba con un afilado estilete, como hurgándose las uñas con su punta. De repente, el arma centelleó con seco golpe en el respaldo del sillón que ocupaba Cromarty y junto a su garganta.
El marinero respingó. Los ojos de McBinnis eran crueles, despiadados. Cromarty sintió frío, mucho frío.
—Po... podría prometer que hundiría el barco y luego no hacerlo —dijo con acento vacilante.
El Escocés no se inmutó.
—En San Francisco tengo amigos —dijo—. Si la goleta llega allí indemne, antes de tres noches te encontrarás con un puñal entre las costillas.
McBinnis se levantó, dio la vuelta a la mesa, arrancó el estilete y continuó limpiándose las uñas, reclinado en el borde de la mesa.
—Es difícil hundir un barco —insistió Cromarty.
—Hay barrenas en la carpintería de a bordo. La mayor parte del tiempo, la Indefatigable navegará aprovechando los vientos del noroeste, lo que dado su rumbo, hará que vaya siempre un tanto escorada a babor.
»La goleta —continuó el Escocés— no ha conseguido totalmente su carga. En cubierta lleva varios troncos grandes de sequoia, que no han podido ir a parar al entrepuente, porque el capitán no ha querido aserrar la cubierta, ya que las escotillas son demasiado pequeñas para esos troncos.
»Además, en vista de que la carga está incompleta, el capitán Grabb ha cargado piedras como lastre. El lastre está en la cala de pantoque, directamente sobre la quilla.
»Una barrena y varios agujeros en la quilla, por el costado de babor serán más que suficientes. En cuanto hayan entrado unas docenas de metros cúbicos de agua, la goleta se desequilibrará y dará la voltereta, debido al elevado centro de gravedad que le proporcionan los troncos de cubierta. ¿Necesito explicarte algo más, Pete?
Cromarty negó con la cabeza. McBinnis echó la mano izquierda hacia atrás recogió la bolsa y la lanzó al regazo del marinero.
—Recuerda, tengo amigos en San Francisco. Estarán esperándote si llegas a bordo de la Indefatigable. Eso es todo, Pete.
Cromarty se puso en pie. Hizo un gesto de saludo con la cabeza y abandonó el despacho, oprimiendo la bolsa del dinero contra su pecho.
Salió a la calle corriendo como un loco. Pasó por delante de un hombre que caminaba a buen paso y reconoció al capitán Grabb.
Ello le hizo acelerar aún más su carrera. Debía llegar cuanto antes al barco; el capitán no parecía haberle reconocido y no quería que se enterase de su ausencia.
Henry Roberts, segundo de a bordo de la lndefatigable, lanzó una mirada a la bitácora y luego levantó la vista al cielo.
Había algunas nubes y la brisa era más bien moderada. ¿Por qué se había acentuado tanto la escora de la goleta?
Los troncos en cubierta le preocupaban. Era práctica común, sí, pero no se sentiría tranquilo hasta que el barco estuviera amarrado en el muelle de San Francisco.
Crujían los palos y las zonas aleteaban a veces. La goleta se deslizaba con bastante rapidez, a una media de nueve nudos, lo que no estaba nada mal. Lo malo era aquella maldita escora.
Roberts decidió echar un vistazo a la bodega. A veces, cuando menos lo esperaba uno, se producía una vía de agua, y si no se actuaba a tiempo, el hundimiento resultaba inevitable.
El timonel estaba en su puesto, aferrado a las cabillas de la rueda. Roberts se disponía a descolgar un farol para alumbrarse en su recorrrdo por la bodega cuando, de pronto, el timonel lanzó una exclamación:
—¡Señor Roberts! ¿Qué es eso que estoy viendo? Parece una lancha...
El segundo corrió hacia la borda. Las estrellas no daban luz suficiente pero pudo ver la silueta de una barquichuela que se alejaba de la goleta a fuerza de remos.
Roberts caminó una docena de pasos más, junto a la borda y hacia la proa. De pronto, notó algo que le dejó atónito.
Las perchas del chinchorro estaban vacías. Alguien se había llevado la pequeña embarcación. ¿Con qué objeto?
Roberts era un oficial cumplidor y en el acto supo lo que tenía que hacer. Corrió hacia el tambucho de popa y se tiró literalmente escaleras abajo.
Las manos del segundo aporrearon la puerta de la cámara del capitán. Dude se levantó presurosamente.
—¿Qué sucede, señor Roberts? —exclamó.
—Algo muy extraño, señor. Un marinero ha desertado, llevándose el chinchorro.
Dude frunció el ceño.
—Es muy raro —convino—. Está bien, ahora mismo subo a cubierta. Usted investigue y vea qué tripulante es el que falta.
—Sí, señor. —Roberts se disponía a salir de la cámara, cuando, de pronto, se volvió y añadió—: Capitán, estoy preocupado. La goleta tiene una escora superior a lo normal y, a mi entender, no hay causa para ello.
—¿Ha mirado a ver si hay alguna vía de agua?
—Me disponía a hacerlo cuando el timonel me llamó la atención sobre la fuga del marinero, señor.
—Conforme. Vaya y ocúpese de ver quién es el que falta, señor Roberts.
—A la orden, señor.
CAPITULO V
Dude terminó de vestirse apresuradamente y se puso la gorra. Sí, el segundo tenía razón. La escora de la goleta era más acentuada de lo que debiera ser, de acuerdo con la carga y la fuerza del viento en aquellos momentos.
Salió al pasillo y subió en dos saltos a la cubierta. Lo primero que hizo fue mirar hacia arriba.
La inclinación de los mástiles le puso los pelos de punta. Inmediatamente tomó una decisión.
—¡Timonel! —aulló—. ¡Toda la caña a babor, vivo, o nos hundimos !
El timonel empezó a hacer girar la rueda. Dude calculaba que al presentar la popa al viento, en lugar del costado de estribor, la inclinación de la nave se atenuaría bastante y podrían observar con más tranquilidad las causas de aquel extraño fenómeno.
El segundo se asomó en aquel momento por una escotilla.
—¡Señor, el hombre que falta es Pete Cromarty! —informó.
Dude reflexionó un instante. ¿No era Cromarty el tipo que le había pasado corriendo noches atrás, en una oscura calle de Hoquiam? ¿No parecía venir del mismo sitio que venía él, de «La Taberna del Escocés»?
Pero no pudo continuar con sus reflexiones. Súbitamente,
casi en completo silencio, la goleta empezó a inclinarse alarmantemente hacia la izquierda.
Alguien exhaló un grito empavorecedor:
—¡Nos hundimos! ¡El barco va a dar la vuelta!
Dude rodó por el suelo hasta chocar con la borda. La cubierta tenía una inclinación acentuadísima y seguía moviéndose.
Gateó desesperadamente. Sí, el barco iba a voltear. Ya no había remedio para la catástrofe.
Se esforzó por alcanzar la otra borda. Si quedaba debajo de la cubierta, su muerte era segura.
Los cordajes que sujetaban los grandes troncos de sequoia se rompieron con gran estrépito. Se oían continuos gritos y exclamaciones de espanto.
Dude alcanzó la borda de estribor y se puso en pie sobre el costado menos inclinado ya que la cubierta. Con atronador estruendo, los troncos se soltaban y rompían mástiles y botavaras. Los crujidos de la estructura del barco al saltar por numerosos puntos eran horribles.
Dude corrió a grandes zancadas por el casco. El hundimiento del barco era ya inminente.
Saltó al agua y se alejó nadando a grandes brazadas. Su vida no le preocupaba; quedaban flotando los grandes troncos y usaría uno de ellos para sostenerse hasta que le recogiera un barco.
Oyó chillidos de angustia. No todos los tripulantes habían tenido su suerte. Sin dejar de nadar, lloró lágrimas de rabia, menos por su propia ruina que por las vidas que se iban a perder, sin que él pudiera hacer nada por remediarlo.
Más tarde, a horcajadas sobre un tronco de sequoia, se juró a sí mismo no descansar hasta que hubiese encontrado al culpable del naufragio.
Dude Grabb no se fijó en la mujer que, severamente vestida, asistía a la última sesión del Tribunal de Honor de Capitanes de la Marina Mercante. Estaba demasiado preocupado con la sentencia que le iba a ser leída para fijarse en otra cosa que no fuera en el severo rostro del presidente del tribunal.
—Levántese, capitán Grabb —ordenó el presidente.
Dude obedeció. El presidente, un veterano marino con cincuenta años de servicio en toda clase de barcos, carraspeó un poco antes de empezar a leer:
—Capitán Dude Grabb: Este tribunal, atendiendo a las pruebas aportadas por los testigos, así como a las declaraciones del capitán de la fragata Sea Star, que recogió a los supervivientes del naufragio de su goleta Indefaiigable, y demás testimonios presentados, atendiendo, además, que no existen pruebas suficientes para iniciar una acción criminal contra usted, pero estimando asimismo que hubo negligencia e impericia en el manejo de su barco, negligencia e impericia que costaron cinco vidas humanas, ha tomado el acuerdo de expulsarle definitiva e irrevocablemente de la Asamblea de Capitanes de la Marina Mercante, inhabilitándole para siempre en el ejercicio de todo cargo de mando de cualquier buque que enarbole bandera de este país e incluso para que embarque como simple marinero. Los bienes que posea serán destinados para indemnizar a las familias de las víctimas, lo que se recomendará a un tribunal civil regular. He dicho.
Dude notó que le corría un líquido caliente por el mentón. Era sangre. Se había mordido el labio y no había notado el dolor.
Tampoco se dio cuenta de que la mujer salía silenciosa y discretamente. Pasó mucho rato antes de que se diera cuenta de que estaba completamente solo en la sala de audiencias de la Asamblea de Capitanes de la Marina Mercante, de San Francisco de California.
Solo, con la sentencia infamante, que destacaba como una llama blanca sobre la mesa que había ocupado el tribunal.
Al cabo de mucho tiempo, agarró los galones de la bocamanga izquierda con la mano derecha y tiró con fuerza. Luego hizo lo propio con la manga del otro brazo.
Ocho tiras doradas quedaron en el suelo. Eran el símbolo de sus ilusiones perdidas para siempre.
Pero él era inocente, aunque el Tribunal de Honor no hubiese creído en sus protestas. Alguien había conspirado contra él, alguien había pagado a un miserable para que agujereara el casco.
La goleta había tardado bastante en hundirse, pese a todo. Dude la recordaba, con la quilla al sol. Desde el tronco que era su salvación, había nadado y examinado el casco a fondo. Los seis agujeros hechos con una barrena de carpintero eran claramente visibles, en la cala de pantoque, muy cerca de la quilla, por el costado de babor.
Cromarty, ahora estaba seguro. Pero ¿quién le había pagado?
¿El Escocés, para vengarse de un hecho acaecido ocho años antes?
Sería cosa de investigar. Iría a Hoquiam y revolvería la taberna hasta los cimientos, hasta conseguir llegar al fondo del asunto.
Lenta y torpemente volvió al hotel. Un tranvía de caballos estuvo a punto de atropellarle en una ocasión y el conductor le insultó groseramente, pero el joven no oyó siquiera los improperios que se le dirigían.
Cuando llegó al hotel, el conserje le entregó una carta.
—Acaban de traerla, capit..., señor Grabb —dijo.
Dude arrojó una mirada al conserje, que se puso colorado. El
San Francisco Advertiser, con la tinta todavía húmeda, los titulares de su denigrante sentencia en primera página, estaba sobre el mostrador de la recepción.
Se comprendía el cambio de tratamiento. Sin decir nada,
Dude subió a su habitación.
Se arrancó la chaqueta ya sin galones. Arrojó la carta a un rincón y agarró una botella de whisky.
Hasta el día siguiente, bien entrada la mañana, no se acordó de la carta. Entonces, con telarañas en los ojos y la boca reseca, leyó el membrete, dándose cuenta de que procedía de la Styles Enterprises.
Rasgó el sobre y extrajo una cuartilla doblada. Después de desplegarla, leyó:
Con objeto de tratar un asunto de común interés para ambos, estimaré su presencia en mi despacito mañana, día 22, a las diez de la mañana. Sírvase presentar esta carta a mi secretario.
Atentamente,
N. Styles
Dude estuvo a punto de rasgar la carta y enviar al diablo al señor Styles. ¿Qué le iban a pedir? ¿Dinero? Estaba limpio; sólo le quedaba lo justo para pagar la cuenta del hotel y el importe de un pasaje hasta Hoquiam. Después...
Pero Dude nunca había rehuido enfrentarse con sus responsabilidades y resolvió entrevistarse con el autor de la carta.
—Peor de lo que estoy, no estaré después de hablar con él —decidió finalmente.
El secretario abrió la puerta y se echó a un lado para que Dude pudiera pasar. Dude cruzó el umbral y se halló en un lujoso despacho, pese a la severidad del mobiliario.
Frente a la entrada había una gran mesa de despacho. Al otro lado había un gran ventanal. El ocupante del despacho estaba sentado en un sillón de alto respaldo, vuelto de cara hacia un ventanal, de modo que Dude no podía ver nada de él.
—¿Capitán Grabb?
Dude se estremeció de sorpresa. Era una mujer.
—Sí, N. Styles soy yo —dijo ella, sin volverse siquiera—. Estuve ayer en la sesión del Tribunal de Honor que acordó retirarle a usted la patente de capitán de barco.
—No sabía que el director de las Styles Enterprises fuese una mujer —declaró Dude, una vez rehecho de su sorpresa.
—¿Tiene eso algo de extraño, capitán?
—Bien mirado, no demasiado, señora..., pero ya no soy capitán; simplemente, soy el señor Grabb, si es que usted me cree merecedor siquiera de este último tratamiento.
—Lo estimo así, señor Grabb, pero no le he llamado para discutir cuestiones de protocolo —dijo ella.
—Si se trata de dinero, estoy arruinado —confesó Dude.
—Lo sé. Por eso le he llamado. ¿Quiere que le diga una cosa, capitán? Tengo la absoluta seguridad de que es usted completamente inocente de la pérdida de su barco.
Dude arqueó las cejas.
—¿Cómo puede decir una cosa semejante, señora?
Sonó una ligera carcajada.
—Le conozco muy bien, aunque a usted le parezca extraño —respondió la joven—. Usted es honrado; no pudo hacer nada por su barco.
—Se me ha acusado de negligencia e impericia.
—Las apariencias engañan, capitán.
—Muy segura está de mi inocencia, señora.
—Lo estoy —confirmó ella—. Sé que es inocente, porque me acuerdo de algo que usted hizo ocho años atrás, en una taberna de una ciudad llamada Hoquiam. ¿Ya se ha olvidado de aquella chiquilla que se llamaba Nancy Eck?
Grabb contuvo el aliento. Aquella voz... Claro que habían pasado ocho años, pero, aun así, ¿cómo no había sido capaz de reconocerla?
El sillón giró y Nancy Styles quedó frente a él, sonriente, esplendorosamente bella.
—Sí, capitán —dijo—, yo soy aquella chiquilla a la que usted arrancó de las garras de un rufián llamado Horth McBinnis y, al rescatarla, volvió a la vida gracias a su generosa acción.
CAPITULO VI
Era increíble el cambio que se había operado en Nancy, pensó Grabb, mientras la contemplaba gratamente. Ella se había puesto en pie y se hallaba ahora junto a una mesita con servicio de licores.
—Acerqúese, por favor —rogó Nancy.
Grabb no había salido todavía de su asombro. Aquella arrogante mujer, de cabellos cuidadosamente peinados y elegantísima indumentaria, la propietaria y directora de las empresas Styles, ¿era la misma a la que él había conocido ocho años antes en una taberna portuaria?
Ella le entregó la copa y le miró sonriendo. ¿No tiene aún nada que decirme, capitán?
Me siento anonadado. Yo..., bueno, jamás habría esperado una cosa semejante, señora. Pero ¿cómo...?
—Es muy sencillo —contestó Nancy, tras tomar un sorbo de licor—. Me casé, enviudé, heredé una bonita fortuna y, en lugar de dedicarme solamente a disfrutarla, la hice fructificar.
Entonces, la Styles Enterprises de Hoquiam es suya.
—Soy la accionista mayoritaria.
—Bueno, es lo mismo. Así que enviudó —dijo él de pronto—. No sabe cuánto lo lamento. Debió de haber sufrido muchísimo.
La mirada de la joven se hizo soñadora de pronto. Caminó unos pasos y se dirigió al ventanal, junto al cual quedó de pie.
—¿Sufrir? —dijo—. Es difícil decir una cosa semejante, cuando el tiempo de casada de una mujer ha durado escasamente sesenta segundos.
Dude respingó. ¿Cómo dice? Sí, capitán. Yo era cantante de saloon, usted lo sabe bien,una cantante del montón, como hay muchas, no vamos a negar la verdad. Pero me defendía e incluso hacía algunos ahorros. Tres años después de haber salido de Hoquiam, me ofrecieron un contrato para Gold Camp, un poblado minero de la Sierra.
Acepté y estuve allí una temporada. Un hombre se enamoró de mí. Era bueno y honrado, es justo decirlo. Pidió mi mano. Creo que habríamos sido felices, a pesar de que yo no le amaba completamente. Pero empezaba ya a cansarme de aquella vida y aquel hombre me ofrecía seguridad y cariño. Acepté ser su esposa.
»E1 día de la boda, apenas pronunciados los «síes» de rigor, un hombre irrumpió en la casa y le disparó tres tiros al pie del altar. Sólo había tenido el tiempo justo para darme el primer beso de recién casados —concluyó Nancy intencionadamente, a la vez que se giraba hacia el joven.
—¡Es una historia increíble! —exclamó Dude, pasmado.
—Lo parece, ¿verdad? —sonrió Nancy, sentándose con aire negligente en el brazo de su sillón—. Pero ya era la esposa de Rock Styles y todos sus bienes fueron para mí; más de un millón de dólares. Me vine a San Francisco, hice algunos intentos en los negocios, me salieron bien... y aquí me tiene, capitán.
—La felicito, señora. Ha triunfado en la vida.
Ella tomó otro sorbo de su copa.
—No lo crea. ¿Por qué cree que le he llamado a mi despacho? Necesito de usted, capitán.
—¿De mí? ¿De un hombre arruinado y deshonrado?
Los ojos de Nancy brillaron vivamente.
—Necesito del hombre que salvó ocho años atrás a una chiquilla alocada e irreflexiva de la peor de las suertes, sin parar mientes en que ella podía engañarle ni en lo que a él podía sucederle. Por eso está usted aquí, capitán.
—Pero sigo sin entender...
—Se lo diré claramente —prosiguió ella—. Tengo problemas en mis empresas de Hoquiam. Se han producido graves incidentes y temo y sospecho que hay alguien interesado en hacerlas decaer, para comprarlas luego por una cantidad irrisoria. Ya se han producido un par de accidentes mortales y se sospecha que esas muertes no son debidas precisamente a accidentes comunes y corrientes. ¿Va comprendiendo usted, capitán?
Dude asintió.
—Igualmente estimo que las cuentas no están demasiado claras —dijo Nancy—. Por eso quiero trasladarme yo a Hoquiam, para investigar en lo económico sobre el terreno, en tanto que usted realiza pesquisas para descubrir a los autores de todas las perturbaciones que sufren mis negocios. Ahora ya lo entiende, ¿verdad?
—Sí, señora.
—Será mi empleado y usted mismo fijará sus honorarios, capitán. Obvio es decir que no se le pondrán reparos en absoluto a sus cuentas de gastos. ¿Le conviene el trato?
—¿Cree que yo soy el hombre adecuado para esa misión? —preguntó él.
Nancy le dirigió una mirada penetrante.
—Si no lo creyera, no le habría llamado —contestó. -
—Gracias —murmuró Dude.
Ella se puso en pie y le tendió una mano blanca y fina.
—Me gustaría que esta noche me hiciera compañía durante la cena —propuso.
—¿Usted... Querrá cenar con un hombre sin honor?
—El hombre sin honor es el que causó el hundimiento de su barco, capitán —respondió ella—. Vivo en el trescientos veintiocho de la calle Montgomery. Le espero a las siete y media, capitán.
Dude sabía cómo había que comportarse en ocasiones. Inclinándose galantemente, besó la mano que ella le ofrecía y dijo: —Seré puntual, señora Styles.
Era increíble, se dijo, mientras anudaba la corbata frente al espejo. Nancy era una de las mujeres más ricas de San Francisco y, además, estaba convertida en un negociante de altos vuelos.
—Las vueltas que da la vida —murmuró, mientras se ponía el frac.
Se contempló al espejo. Hizo una mueca. Sí, estaba muy elegante con la indumentaria de etiqueta...
Cuando llegó a capitán y, sobre todo, cuando poseyó su goleta propia, pensó que en alguna ocasión tendría que asistir a algún acto de gala. Por dicha razón se había encargado ropas de etiqueta. Había que cuidar el negocio, se dijo entonces. En ocasiones, un capitán de barco tenía que demostrar también que era hombre de mundo cuando convenía.
Lo malo era que ya sólo quedaba el hombre de mundo, suspiró, mientras se encasquetaba el sombrero de copa. Recogió la capa, que echó negligentemente sobre los hombros, y los guantes blancos y el bastón con puño de marfil, éste comprado directamente en Macao, y se dirigió hacia la puerta.
En el vestíbulo del hotel consultó la hora. Faltaban aún bastantes minutos para las siete, aunque ya había anochecido. Decidió andar un rato, a fin de llegar a la casa de Nancy a la hora justa.
Salió a la calle y caminó sin prisas. Quería pensar, aclarar sus ideas. Le habían ocurrido demasiadas cosas en un día.
De pronto se cruzó con un individuo cuya cara le pareció conocida.
Dude frunció el ceño. Aquel tipo...
De súbito giró en redondo y se volvió. Ya no cabían dudas.
¡ Era Pete Cromarty, el marinero que huyó de la Indefatigable después de perforar el casco!
Seguro que había ganado la costa después de pasar Mendocino, se dijo. El chinchorro tenía aparejo para una pequeña vela y Cromarty lo habría aprovechado para llegar atierra sin esfuerzo.
Caminó tras él, olvidado por completo de su cita. Quería averiguar adonde iba, qué hacía, cuál era su ocupación actual... y quién le había pagado por barrenar el casco de la goleta.
De pronto, un tranvía de caballos cruzó tintineante por la calle. Cromarty corrió unos pasos, saltó al estribo y desapareció en el interior del vehículo.
Un coche de alquiler pasó junto a Dude. El joven no se lo pensó dos veces. Abrió la portezuela y ocupó el asiento trasero.
—Siga a ese tranvía —ordenó al cochero—. No lo pierda de vista en ningún momento y se ganará diez dólares.
—Sí, señor. —El cochero rió satisfecho—. Cuente desde ahora con diez dólares menos en su bolsillo, señor.
Dude se reclinó en su asiento y encendió un largo cigarro.
Seguiría a Cromarty dondequiera que fuese preciso. Pero ignoraba que, a su vez, había alguien que seguía puntualmente todos sus pasos.
Pete Cromarty abrió la puerta del tugurio donde se alojaba y encendió un fósforo, con el que prendió la mecha de un quinqué de petróleo. La casa era demasiado pobre para contar todavía con la instalación de gas.
Una vez hubo encendido el mechero, sopló la cerilla y la dejó caer al suelo. Se dirigió a la cocina, abrió una alacena, sacó una botella y un vaso y se sirvió una generosa dosis de licor.
Entonces oyó que llamaban a la puerta.
Frunció el ceño.
¿Quién diablos será?
Bebió un trago, abandonó la cocina y llegó a la sala. Abrió la puerta y se vio ante un hombre vestido de etiqueta.
El bastón del individuo se apoyó en su pecho y le hizo retroceder. Una voz conocida dijo:
Hola, Pete Cromarty. ¿Ya no conoces a tu antiguo capitán? La luz dio de lleno en la cara de Dude al avanzar un par de pasos en el interior de la estancia. Cromarty se puso lívido.
Capi... capitán... —balbució, lívido de terror.
Dude cerró con un ligero taconazo.
—El mismo, Pete —confirmó. Paseó la mirada a su alrededor—. No parece que el precio de tu traición haya servido para hacerte nadar en la opulencia. Claro que tú no sueles nadar, sino tripular botes antes de que se hunda el barco, ¿verdad?
—No... No entiendo, capitán... —dijo Cromarty, lleno de pánico—. Yo... Yo me alegro muchísimo de que se haya salvado.
Más me alegro yo de haberte encontrado —atajó Dude secamente—. Vamos a ver, Pete, ¿quién te pagó por barrenar el casco de mi buque?
—Le juro que no...
Los ojos de Dude emitieron un fulgor de cólera.
—Pete, he perdido mi barco, estoy arruinado y me han quitado mi patente de capitán. Si después de esto crees que voy a tener consideraciones contigo, te equivocas, porque antes de que se hundiera la Indefatigable, yo mismo tuve ocasión de ver seis agujeros en la cala de pantoque, junto a la quilla. ¿Te enteras?
El aspecto del joven era terrible. Cromarty sintió miedo.
—Me obligaron a hacerlo —dijo plañideramente. ¿Quién? jSu nombre! —rugió Dude. Él dijo que si no lo hacía, un amigo suyo me mataría al llegar a San Francisco...
—Pete, no me digas que lo hiciste sólo por miedo. Ese hombre te dio dinero, pero no me importa. Quiero su nombre, ¿entiendes? ¡Su nombre!
—Sí, capitán, se lo diré. Es...
Algo silbó oscuramente en la atmósfera. Se oyó un choque sordo y un gemido de agonía se escapó de los labios de Cromarty.
Dude contempló horrorizado el mango del cuchillo que sobresalía del pecho de su antiguo marinero. Alargó las manos para sostenerlo, pero Cromarty se derrumbó súbitamente, lanzando un horrible ronquido de agonía.
Cromarty estaba sentenciado, pensó Dude con rapidez. Giró sobre sí mismo y se lanzó hacia la puerta. La abrió y apenas había dado un paso fuera del umbral, algo duro le golpeó con fuerza, en la nuca haciéndole caer al suelo sin sentido.
CAPITULO VII
Dude se quitó el sombrero, sobre el que echó los guantes, y la capa, prendas que tomó el criado negro que le había abierto la puerta de la lujosa residencia de Nancy. El sirviente tomó también el bastón y se inclinó profundamente ante el joven.
—La señora le espera impaciente, señor —manifestó—. Por aquella puerta, tenga la bondad, señor.
Dude atravesó el alfombrado vestíbulo y llegó a la puerta, que abrió tras un ligero toque con los nudillos. Nancy estaba sen-
tada en una butaca y se puso en pie de un salto al verle.
¡Por fin! —exclamó—. Llegué a creer que le habría sucedido algo, capitán.
—Ha estado a punto de sucederme, en efecto —concordó Dude—. ¿Resultaría incorrecto pedirle una copa y un pañuelo mojado en agua de colonia?
—Por supuesto que no —accedió ella, extrañada—. ¿Qué le ocurre, capitán?
—Encontré al hombre que barrenó el casco de mi goleta —contestó él, mientras Nancy llenaba una copa con champaña.
—¡Oh! ¿Es cierto eso, capitán? Sí, señora.
Dude paseó la vista por la lujosa estancia. Dos grandes y artísticos candelabros, situados sobre la mesa ya dispuesta, proporcionaban una luz íntima y discreta al ambiente.
En cuanto a Nancy, su atavío hacía juego con la lujosa decoración. Ella vestía un traje azul pálido, muy escotado, que dejaba los hombros al descubierto y permitía ver el arranque de un seno de diosa. Un collar de valiosas perlas, de una sola vuelta, ceñía su cuello de cisne y el pelo estaba sujeto con una cinta de terciopelo cuajada de pedrería.
Era evidente que Nancy había sabido aprovechar bien su fortuna, en todos los sentidos, se dijo. Además, poseía una elegancia innata que la conducía a aprovechar inteligentemente cuanto podía redundar en beneficio de su belleza.
Nancy le entregó el pañuelo empapado en colonia, que él colocó sobre la nuca, donde había recibido el golpe.
—Encontré al traidor—explicó, después de beberse el champán—. Le seguí, le obligué a que confesara su traición y casi estuvo a punto de decirme el nombre de la persona que le pagó por hundir mi barco.
—¿Por qué no se lo dijo? —preguntó Nancy.
—Porque alguien le arrojó un cuchillo y le hizo callar para siempre.
Los ojos de Nancy se dilataron de asombro.
—¡Qué horrible! —exclamó—. Pero ¿cómo pudo...?
—Una cosa está fuera de duda, señora —declaró él—. Dado lo que me ha pasado a mí esta noche, es evidente que vigilan todos sus pasos, por orden del que trata de arruinar sus empresas de Hoquiam. Bien, ese espía me vio entrar hoy en sus oficinas y se dedicó el resto del día a seguirme. O quizás encomendó la vigilancia a un cómplice suyo, muy hábil en el lanzamiento del cuchillo, por supuesto.
—¿Lo cree así, capitán?
—No se lo diría si no estuviera seguro de ello —contestó Dude—. Pero el encuentro con el traidor me ha dado una idea para iniciar mis pesquisas. No se opondrá que lo haga mientras trabajo para usted en Hoquiam, ¿verdad?
—Desde luego —contestó Nancy—. ¿Es que el que pagó al traidor está en Hoquiam?
—Estoy por jurarlo, señora —declaró Dude—. La víspera de mi partida de Hoquiam, para el viaje que iba a ser el último de mi goleta, vi salir al traidor de cierto lugar conocido de ambos, es decir, conocido por usted y por mí. El me vio y apretó el paso, para evitar algún reproche mío, aunque entonces yo no supe dar importancia al incidente. Ha sido después, cuando, minutos antes de hundirnos, notamos su falta en el barco. Naturalmente, el traidor escapó antes del naufragio.
—Resulta lógico —admitió Nancy—. De modo que ya tiene una pista.
—Sí; y empezaré a investigar precisamente por el local donde nos vimos ambos por primera vez, «La Taberna del Escocés».
Nancy miró a su invitado con ojos muy abiertos. —«La Taberna del Escocés» —repitió. —Sí, justamente, señora Styles. Ella se mordió los labios.
—Es curioso —murmuró—. Juraría, aunque no puedo afirmarlo con seguridad, que todos mis perjuicios provienen de aquel antro.
Hizo una corta pausa y agitó una campanilla que había sobre el aparador.
—Hablaremos con más calma durante la cena —añadió—. ¿Se siente mejor ya, capitán?
—Sí, ya me encuentro casi bien del todo —contestó Dude.
La puerta se abrió en aquel momento. Nancy ordenó:
—Puede servir la cena, Aquiles.
El mayordomo negro se inclinó profundamente.
—Como mande la señora —contestó.
Una ancha sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Horth McBinnis al leer los gruesos titulares de la primera página del San Francisco Advertiser.
—¿Qué te parece, Ly? —preguntó a su segundo.
—Tuvo que esperar, pero el capitán Grabb ha aprendido a su costa que nadie puede burlarse de usted impunemente —contestó Hannigan.
—Eso le servirá de escarmiento —dijo el Escocés—. Y en cuanto a esa estúpida de Nancy Styles, pronto seguirá el mismo camino que Grabb.
La puerta del despacho se abrió en aquel momento. Los dos hombres volvieron la cabeza.
—Hola, Sylvia —dijo McBinnis jovialmente—. Pasa, pasa; precisamente estábamos leyendo una noticia muy interesante.
—¿Qué sucede, Horth? —preguntó ella.
McBinnis le tendió el periódico.
—Lee y lo sabrás —contestó.
El diario había llegado en el correo de aquel día. Sylvia paseó rápidamente la vista por los titulares y palideció apenas se hubo enterado de la noticia.
—Pero ¿cómo ha sido posible?
El Escocés hizo un gesto satisfecho.
—Alguien le barrenó el casco y la goleta dio la vuelta de campana y se hundió —explicó someramente.
—¿Cómo lo sabes? Ahí no se habla para nada de un hundimiento deliberado, sino de impericia y negligencia.
McBinnis se retrepó en el sillón y puso los pulgares en las sisas del chaleco.
—Lo hizo un amigo mío —contestó.
—¿Qué? ¿Tú encargaste a alguien que hundiera la Indefatigable
—Así es, preciosa; y a ti te lo puedo decir, porque eres de confianza...
—Pero ¿por qué? ¿Qué te había hecho Grabb? —gritó Sylvia.
—Es cosa que data de antiguo. Tenía una cuentecita pendiente que ajustar con él. Simplemente, quise demostrarle que con Horth McBinnis no se juega, sin perder tarde o temprano.
Los ojos de Sylvia fulguraron de ira. Sin poder contenerse, alzó la mano y la estrelló contra la mejilla de McBinnis.
—¡Miserable hijo de perra! —le apostrofó—. Hacer eso a un buen amigo mío...
McBinnis saltó del sillón, con las facciones deformadas por la ira. Su mano derecha aferró con fuerza la muñeca de la joven.
—Sylvia, no repitas eso de nuevo o te juro que lo sentirás. No me gusta que nadie me pegue, sea hombre o mujer, ¿lo entiendes? No lo repitas o te costará más caro de lo que puedas pensar.
Ella echó el busto hacia atrás.
—De ti podría esperarse cualquier cosa —dijo. —Por eso te digo que no vuelvas a pegarme —gruñó el Escocés. La arrojó lejos de sí de un empellón—. Maldita estúpida, ¿es que te has enamorado del capitán Grabb?
Sylvia dudó un momento. ¿Se había enamorado de aquel apuesto y viril marino?
—No, pero es un hombre decente y me ha irritado mucho que lo hayas lanzado a la ruina y al desprestigio —contestó.
—Eso no te importa a ti en absoluto. Mis relaciones con Grabb son asunto particular mío, ¿entendido? Y ahora, largo de aquí; tú ti enes trabajo en la taberna y yo tengo el mío en este despacho.
Sylvia giró sobre sus talones y abandonó la estancia, cruzándose con un recadero de telégrafos. La cabeza de la joven hervía a causa de mil encontrados sentimientos.
¿Amaba a Dude? Pero, más importante todavía, ¿podía hacer algo por aquel gallardo marino que le había proporcionado unas horas de felicidad como jamás había conocido?
Mientras, en su despacho, McBinnis estaba leyendo el telegrama. A las primeras de cambio, comprendió que estaba redactado en clave.
Sacó una llave del bolsillo y se la entregó a Hannigan.
—Dame el libro de claves —ordenó.
Hannigan se acercó a la pared, hizo girar un cuadro y dejó al descubierto una caja de acero. La abrió y extrajo un libro, que depositó sobre la mesa.
Como todo negociante de cierta importancia, McBinnis poseía sus claves propias. Pronto descifró el telegrama, cuyo contenido era el siguiente:
Grabb encontró a Cromarty casualmente. Quiso hacerle hablar, pero Cromarty sufrió repentino colapso con oportunidad. Privado su patente de capitán de buque, Grabb trabaja ahora para N. Styles. Ambos embarcarán mañana en vapor «Adela Ross» destino Hoquiam. Solicito instrucciones para proceder en consecuencia.
McBinnis dudó unos momentos, mientras sus dedos tabaleaban sobre la mesa. Finalmente, cogió una pluma y escribió:
Doctor Wills debe embarcar en «Adela Ross» para cuidar preciosa salud capitán Grabb, propenso a mareos y vértigos, que podrían hacerle caer por la borda al mar. Saludos afectuosos.
H. McBinnis
El Escocés releyó el mensaje, satisfecho. Su agente en San Francisco actuaría rápidamente.
Una vez hecho el borrador, escribió el mensaje definitivo en la clave conveniente. Se lo entregó a Hannigan y dijo:
Despáchalo con el indicativo de muy urgente. Sí, señor.
Al quedarse solo, el Escocés se repantigó en un sillón, con un grueso cigarro entre los dientes. Entrecerró los ojos y sonrió a medias, sumamente complacido de su buen servicio de información.
El vapor Adela Ross llegaría a puerto con un pasajero menos. Y en cuando a Sylvia, pronto olvidaría su capricho. «Ojos que no ven...», pensó divertidamente.
CAPITULO VIII
El viento silbaba con fuerza, arrancando graves notas musicales al cordaje del barco. Había una mar gruesa y las olas hacían cabecear al vapor pesadamente. Para un avezado marino como Dude Grabb, aquel balanceo, sin embargo, no tenía mayor importancia.
Peores temporales había soportado. Por otra parte, el Adela Ross era un buen barco y, aunque tenía aparejo de fragata, poseía una máquina potente y bien construida, que le hacía avanzar a una velocidad de ocho nudos y medio, pese a las circunstancias adversas.
El viento arrastraba el humo de la chimenea casi horizontal-mente, hacia la amura de estribor, cerca de la popa. Aunque no se había mareado, Nancy estaba recluida en su camarote, examinando numerosos papeles de negocios que para Dude resultaban poco menos que indescifrables.
El joven estaba admirado de la capacidad y la inteligencia demostradas por Nancy, que en cinco años la habían llevado a un puesto privilegiado en el mundo de las finanzas y el comercio sanfranciscanos. Había llegado mucho más alto que él.
Así pensaba, mientras tomaba una copa en el bar del buque, donde ya sólo quedaban un par de clientes, debido a lo avanzado de la hora. Melancólicamente se dijo que Nancy había progresado, mientras él se había hundido en los abismos de la miseria y, lo que era peor, de una manera deshonrosa.
La máquina trepidaba sordamente bajo sus pies. Dude pensó que, de no haber sido por el naufragio de la Indefatigable, a la vuelta de un par de años, habría tenido que prepararse para pasar el examen y adquirir así la patente de capitán de buques de vapor. Ahora, ni siquiera podía ser fogonero en ninguno de los barcos del país.
Sorbió tristemente las últimas gotas de su copa. Sus sueños se habían desvanecido con la desaparición de su goleta. A menos, naturalmente, que lograse desenmascarar al autor del hecho y consiguiera hacerle confesar su culpa.
Sería difícil, muy difícil. Dejó una moneda sobre el mostrador y se dirigió hacia la salida del bar, ya desierto por completo.
Salió a cubierta. El viento le dio en la cara, rociándole de finísimas gotitas de agua de mar. Aspiró el aire salobre con delicia.
Arriba, en lo alto, las estrellas brillaban intermitentemente entre los escasos rasgones de las nubes.
El viento le refrescó notablemente. Caminó unos cuantos pasos y se detuvo junto a la borda, contemplando el golpeteo de las olas contra el casco. El gemido de los cordajes le pareció la mejor música que podía haber escuchado.
De repente, se sintió agarrado por las piernas y levantado en el aire. El instinto le hizo aferrarse a la borda con ambas manos, mientras su atacante forcejeaba para lanzarlo al mar.
Dude comprendió que sus enemigos no habían cejado todavía. Hizo fuerzas, pero el otro era también muy robusto y, lenta e inexorablemente, el joven se vio elevado en el aire.
El mar estaba a doce metros por debajo de él. Una ola ascendió de pronto y sus espumas casi le golpearon en la cara. Al impulso de la ola, el vapor se balanceó fuertemente.
El atacante retrocedió y empezó a caer, soltándole por instinto. Dude apoyó ambos pies en la cubierta y se revolvió.
Había un hombre frente a él, caído en el suelo. El siguiente balanceo le hizo ponerse en pie.
Ya tenía un cuchillo en la mano. Al joven no le cabía ya ninguna duda. Era el mismo tipo que había apuñalado a Cromarty.
El acero partió velozmente. Dude se agachó y el cuchillo pasó por encima de él, yéndose a perder al mar.
Pero el barco, por reacción natural, se inclinaba ahora hacia el costado opuesto. El balanceo arrojó al forajido hacia su presunta víctima.
Dude apoyó la cintura en la borda. Cuando el hombre caía sobre él, le agarró por los brazos y giró al mismo tiempo, haciendo fuerza hacia arriba.
Los pies del asesino se separaron de las tablas de cubierta. Dude tensó todos sus músculos.
Volteó los pies por completo. El asesino empezó a pasar por la borda.
Un grito de angustia se escapó de sus labios al comprender lo irremediable de su suerte. Dude aflojó sus manos y el nombre se precipitó de cabeza al mar.
Una ola acometió de pronto al barco. Inclinado sobre la borda, Dude divisó una silueta que braceaba frenéticamente en la cresta de la ola. De pronto, la potencia del golpe de mar arrojó al individuo contra el casco.
Dude captó un débil choque. Después de aquel encontronazo, era imposible que su adversario pudiera sobrevivir.
Quizá no habría muerto en el acto, pero el golpe le habría privado de conocimiento. Dude no sintió pena en absoluto. Era un fin lógico para quien había hecho negocio con las vidas ajenas.
Cinco hombres se habían perdido en el naufragio de la Inde-fatigable. Pero sus muertes no habían sido vengadas todavía.
El Escocés le aguardaba en Hoquiam.
—Pronto nos veremos las caras —murmuró, hablando con aquel enemigo todavía invisible.
El amago de temporal había cesado al amanecer y el tiempo era bonancible. En el comedor del buque, Dude untó una rebanada con mantequilla y dijo:
—Anoche intentaron asesinarme.
Nancy palideció.
—¿Qué dice, capitán? —exclamó.
—Hable más bajo —recomendó Dude—. El hombre que hizo naufragar mi barco debe de tener muy buenos agentes en San Francisco.
Ella empezaba a recobrarse ya de la sorpresa recibida.
—Cuénteme, por favor —pidió.
—No es muy largo —sonrió él—. Anoche no tenía demasiado sueño y me quedé un buen rato en el bar. Luego salí y tomé un poco el fresco en cubierta. Alguien me atacó por detrás, con intención de lanzarme al mar.
—El tipo calculó mal y perdió.
Hubo una pausa de silencio.
—¿Le vio alguien? —preguntó Nancy.
—No, pero quizás hoy se eche en falta a un pasajero.
—¿Acaso no había vigías que advirtiesen su caída al mar?
—Era de noche, había mar gruesa y soplaba un viento bastante fuerte. Eso hace bastante ruido, créame.
Un oficial entró de pronto en el comedor, con unos papeles en a mano, y empezó a preguntar sus nombres a los pasajeros.
Dude sonrió.
—Ya han notado su falta. Ahora quieren comprobar su identidad —dijo.
—Le interesará conocer el nombre —apuntó Nancy.
—Por supuesto, pero ya me enteraré. Faltan todavía veinticuatro horas para arribar a puerto.
—¿Sospecha del Escocés, capitán?
Por supuesto. Nancy meneó la cabeza.
—No entiendo —dijo—. ¿Por qué esa insistencia en quitarle le en medio?
Dude se llevó la taza de café a los labios.
—Ahora tiene un doble motivo —contestó—. El Escocés es todo menos tonto y se figura que yo sospecho de él, como autor moral del hundimiento de mi barco. A mayor abundamiento, su esbirro me vio seguir a Cromarty. Si me siguió, es porque la vigiaba a usted y, a estas horas, McBinnis sabe ya que ambos nos dirigimos hacia Hoquiam. Conclusión: Eliminando a un solo íombre, elimina un doble peligro al mismo tiempo.
—El peligro de ser descubierto como autor del naufragio y de las perturbaciones de mis empresas —dijo Nancy. —Justamente —corroboró Dude.
Va a resultar difícil desenmascararle —opinó ella. Dude sonrió.
Quizá. Pero también es un hombre con algún que otro punto débil —contestó.
¿Lo conoce usted?
Probablemente.
¿Cuál es ese punto débil, capitán?
Dude terminó el café y se limpió los labios cuidadosamente. .uego de la pausa, dijo:
—Tendrá que permitirme que guarde silencio sobre el particular al menos por el momento, señora Styles.
Ella se mordió los labios.
—¿No confía en mí? —preguntó.
—Por supuesto, pero... —Dude pensaba en la hermosa Sylvia—. Ya se lo diré más adelante. Cuando tenga todos los cabos bien amarrados, para que ese granuja, si es cierto que fue él quien hundió mi barco, no tenga escapatoria alguna.
Al día siguiente, a las nueve de la mañana, descendieron por la plancha del buque al muelle, donde un carruaje esperaba ya a Nancy. El representante general de sus empresas, avisado oportunamente, había acudido a recibirla.
Dude conocía ya el nombre del asesino. En la lista de pasajeros figuraba como Jack Wills. ¿Era su nombre auténtico?
«Un detalle poco importante», resumió sus pensamientos sobre el particular.
Antes de bajar a tierra, se despidieron.
Me alojaré en el Seamaster —dijo Nancy—, aunque pasaré muchas horas en mis oficinas. No deje de venir a verme en cuanto haya conseguido averiguar algo.
—Se lo prometo —contestó Dude gravemente.
Y si el dinero le apura, mi cajero tiene orden de facilitarle las sumas que precise.
—Lo tendré en cuenta, señora —sonrió Dude.
Acodado en la borda, Dude la vio descender por la plancha y saludar a su representante. Luego, los dos, en la carretela alquilada, se dirigieron hacia el hotel.
Dude desembarcó casi el último, con una sencilla bolsa de lona como todo equipaje.
Ya no usaba ropas de marino. Ahora vestía de un modo corriente, con sombrero de alas anchas, con todo el aspecto de un hombre de negocios deseoso de prosperar.
Pero debajo de la chaqueta llevaba un ancho cinturón canana, del que pendía una funda en cuyo interior había un revólver Colt calibre 44. A partir de aquel momento, ya no podría vivir descuidadamente.
Tendría que vigilar continuamente. El menor descuido podía costarle la vida.
CAPITULO IX
Llamó a la puerta. Alguien, desde el otro lado, preguntó: —¿Quién es?
Un telegrama —contestó Dude.
La puerta se abrió. Sylvia le miró con ojos llenos de pasmo. —Dude —murmuró en voz baja.
Y luego, de repente, impulsivamente, se arrojó en sus brazos. —¡Dios mío! —exclamó—. Esto es increíble. Nunca hubiera supuesto que... Pero, Dude, ¿qué haces en Hoquiam?
El joven sonrió.
—Negocios, Sylvia —contestó escuetamente.
Ella le agarró por un brazo y tiró de él.
—Ven, tienes que contarme muchas cosas —dijo—. Ya leí en los periódicos la noticia del naufragio. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué te acusaron de algo que tú no pudiste hacer?
—Tuve mala suerte —dijo Dude.
—¿Lo crees así?
¿A qué otra cosa podría achacar el desastre? Sylvia llenó dos copas y le ofreció una. —¿Qué piensas hacer ahora? —inquirió.
—Ya te lo he dicho. Negocios.
—¿Puedo ayudarte en algo? Tengo dinero ahorrado.
—Gracias, Sylvia, pero no será necesario. No sabes cuánto te agradezco esa prueba de confianza.
Ella dejó la copa a un lado, sin haber tocado su contenido. Se acercó al hombre y puso las manos sobre sus hombros.
—Dude, no sé qué decirte —murmuró—. Quisiera estar segura de mí misma, pero... ¿Qué sientes hacia mí?
—Bueno, yo te aprecio mucho. Eres una mujer joven, muy hermosa.
—Tengo veintiocho años ya, Dude.
—Cualquiera diría que tienes cinco o seis menos.
Ella se separó un paso, inspiró con fuerza y se pasó las manos
por las caderas.
—Me conservo bien, en efecto —dijo orgullosamente—. Pero
lo que quiero saber es si me amas o..., simplemente te gusto.
Dude bebió un trago de whisky.
—Me pides una respuesta que todavía no estoy en condiciones de darte, Sylvia —manifestó.
Los ojos de la joven se oscurecieron.
—Ah, ya, se trata de mi oficio —dijo.
—No es eso, Sylvia. Es que..., no estoy seguro de mí mismo. ¿Cómo podría darte una respuesta que no encierre una absoluta certeza?
Sylvia se acercó al aparador y empezó a trazar círculos con la
yema de los dedos.
—Prefiero que hables así y que seas franco —dijo—. Yo también debo serlo contigo, incluso aunque ello me cueste hacerme perder tus simpatías. ¿Sabías que tengo un hijo?
Dude procuró ocultar la sorpresa que sentía.
—Nunca me dijiste nada al respecto —contestó.
—Pocos lo saben —declaró Sylvia—. Entonces yo tenía veintitrés años, ¿sabes? El padre de mi hijo me engañó. Por supuesto, dijo que le reconocería; incluso me escribió, manifestándolo así. Pero luego se casó con otra.
—¿Vive todavía?
—No. Murió hace cinco años. Le asesinaron.
—Lo siento, Sylvia.
Ella agitó la cabeza.
—¡Bah, olvídalo! Toda persona tiene que cometer un grave error en esta vida. Yo lo cometí hace años, pero ya lo he olvidado. Al niño, no, por supuesto; lo quiero con locura. El no tiene la culpa de lo sucedido.
—Desde luego.
Sylvia sonrió.
—Pero me gusta que estés aquí —dijo—. Y si no te sientes capaz de amarme, al menos sé un buen amigo mío.
—No podría dejar de serlo jamás —contestó él gravemente—. Y lo que te pasó hace años, carece de importancia para mí. Como has dicho antes, todos tenemos que cometer un día u otro, un grave error. Eso nos debe servir de experiencia, ¿no lo crees así?
—Cierto —replicó la joven. Se acercó a él y le abrazó de nuevo—. Pero a veces, y deliberadamente, se comete el mismo error por segunda vez. —Le miró intensamente a los ojos—. A mí no me importaría en absoluto cometerlo contigo.
—Eres muy buena —musitó Dude, mientras encerraba en sus brazos la esbelta cintura de la joven—. Y muy hermosa también.
Sylvia suspiró y cerró los ojos, a la vez que se apretaba con fuerza contra el cuerpo del joven.
—Bésame, Dude, bésame —dijo roncamente—. Y... si me equivoco contigo, no me importa..., no me importará en absoluto.
Dude salió por la puerta trasera y dio la vuelta al edificio, para penetrar en la taberna por la entrada principal.
La casa había sido ampliada notablemente y lo mismo el local, ahora decorado con lujo inusitado. A las diez de la noche, la concurrencia era muy notable.
Cuatro chicas cantaban y bailaban en un pequeño escenario, enseñando alegremente las piernas por las risas y los silbidos admirativos de marineros y leñadores, principales componentes de la clientela. En varias mesas se jugaba fuerte.
Abundaban las saloon-girls. El dinero corría fácilmente.
Dude se abrió paso casi a viva fuerza y alcanzó el mostrador. Pidió una copa y contempló el espectáculo durante unos momentos.
Una chica se le acercó.
—Invítame a una copa, buen mozo —pidió.
Dude sonrió y puso una moneda sobre el mostrador.
—¿Trabajas aquí? —preguntó.
—Cuando no canto y enseño las piernas en el escenario, sí. ¿Cómo te llamas? Yo soy Molly.
—Dude es mi nombre —dijo él.
Molly levantó la copa.
—Salud, Dude. Bien venido a este antro.
Dude hizo un gesto análogo, pero se sorprendió de las palabras de la chica.
Sin embargo, no tuvo tiempo de formularle ninguna pregunta. Alguien dijo de pronto: a que le conozco a usted, caballero. Dude se volvió. Una ligera sonrisa se formó en sus labios.
¿De veras? —preguntó. —Sí, tengo la sensación de que nos hemos visto antes —dijo el Escocés—. Me llamo Horth McBinnis y soy dueño de este local. —Es un placer, señor McBinnis —contestó Dude sin dejar de sonreír.
—Sí, nos hemos conocido antes... Ah, ahora ya recuerdo. —El Escocés chasqueó los dedos como si recobrase de pronto la memoria—. Sí, tengo entendido que era usted marino, oficial o algo así. ¿Llegó a capitán, señor?
—Así es, pero he dejado de navegar. Es un oficio algo aperrado y decidí que me gustaba más la tierra firme. Por cierto, me llamo Dude Grabb, señor McBinnis.
—Sí, desde luego—continúo recordando—. Nos vimos la última vez en la cubierta de una goleta, la Resolution, creo que se llamaba. Ha tardado mucho tiempo en volver por Hoquiam, señor Grabb. ¿O debo llamarle capitán a título honorífico?
—A su gusto —contestó el joven—. Pero en cuanto a los motivos de mi tardanza, le diré que no siempre surgen las ocasiones de ayudar a una chica retenida aquí contra su voluntad.
—¿De veras llegó a creer los embustes que le contó aquella estúpida? —rió McBinnis—. De verdad, si no hubiera sido porque la cosa no tenía ninguna importancia, les hubiera demandado a ambos por difamación. Por fortuna, encontré muy pronto otra cantante para sustituirla.
—Una gran suerte para usted, señor McBinnis. Y, dígame —habló Dude contemplando su copa al trasluz—, ¿ha encontrado ya el sustituto del señor Wills, Jack de nombre?
El Escocés se puso rígido.
No le entiendo, capitán —respondió envaradamente. Viajaba a bordo del Adela Ross y tuvo la mala suerte de caer por la borda en un inesperado balanceo del buque. Había mar gruesa y no se pudo encontrar su cuerpo.
McBinnis estaba lívido.
—No conozco a ese tal Jack Wills —declaró.
—En ese caso, no he dicho nada —sonrió Dude—. De todas
formas, es lamentable un accidente como el descrito, ¿verdad?
—Muy lamentable, en efecto, capitán. ¿Puedo hacerle una pregunta?
—Hágala, señor McBinnis.
—¿Piensa estar mucho tiempo en Hoquiam?
—Depende de mis negocios, pero, ¿por qué le interesa mi estancia en la ciudad?
McBinnis sonrió aviesamente.
—Nada, nada, sólo que el clima de esta ciudad, a veces, resulta perjudicial a quienes residen habitualmente en parajes más cálidos, como, por ejemplo, San Francisco de California.
—He sido marino durante más de quince años y me he aclimatado perfectamente en todas las ciudades. No sienta temores por mi salud, señor McBinnis.
—Era un favor que pretendía hacerle, capitán.
—Y que yo agradezco como se merece —sonrió Dude.
Aquel diálogo era un torneo de frases aceradas, agudas como espadas de duelistas. Cada uno de los dos adversarios entendía perfectamente lo que quería decir el otro y la conversación se desarrollaba en un tono aparentemente rebosante de cortesías para los demás.
Pero los interesados sabían que era, en realidad, el preludio de un duelo a muerte. Se había entablado una lucha, en la que solamente uno de los dos debía sobrevivir.
De repente, un hombre alto, fornido, cejijunto, se acercó a McBinnis y le habló al oído. El Escocés hizo un gesto de asentimiento y luego dijo:
—Está bien, Ly, iré ahora mismo. —Miró al joven y sonrió—. Ha sido un placer, capitán.
—Digo lo mismo. Escocés.
La cara de McBinnis se crispó un instante, pero enseguida recobró su habitual expresión de amable cortesía. Giró en redondo y se alejó, acompañado de su esbirro.
Dude encendió un cigarro. Molly se le acercó temerosamente. La chica no había intervenido en la conversación para nada.
—Señor —preguntó—, ¿es cierto que una vez sacó a una chica de esta taberna?
Dude dirigió una larga mirada a la saloon-girl, en cuyo rostro se divisaba una indefinible expresión de tristeza.
—Sí, así es —contestó—. Ella no quería continuar con el Escocés y yo la llevé en mi barco hasta San Francisco. Pero ya no navego —añadió precavidamente.
—Gracias, señor.
—Antes me decías de tú y usabas mi nombre, Molly. Ella esbozó una sonrisa.
Dispénsame, Dude. Lo que he oído me ha hecho pensar mucho. —Apoyó una mano en su brazo—. Me he alegrado mucho de conocerte.
Gracias, Molly. No te vayas, quiero hacerte una pregunta, por favor.
Sí, Dude, lo que quieras. El joven acababa de recordar una cosa al oír el nombre del individuo que había venido a buscar a McBinnis.
—Ese tipo, el que se llevó al dueño... Por favor, Molly, dime cómo se llama.
Hannigan, Ly Hannigan, Dude ¿Trabaja aquí
Sí. Es el brazo derecho del patrón. —Molly bajó la voz. Se rumorea que ha cometido más de un asesinato, aunque nadie ha podido probárselo.
Dude sonrió.
—Se comprende, nena. —Sacó una moneda y se la puso en la mano, pero ella rechazó la oferta.
—No, gracias. Me basta con la copa. Ha sido un placer, Dude.
—Lo mismo digo —contestó él.
Molly se marchó. Dude estuvo todavía unos momentos contemplando el espectáculo, mientras terminaba el cigarro que había encendido.
De pronto, vio a Sylvia en el otro extremo del saloon. La joven charlaba animadamente con unos clientes, pero tenía los ojos fijos en el.
La expresión de Sylvia era reveladora. Dude se dijo que bien ella podía ser una excelente colaboradora en sus planes de desenmascarar a McBinnis, su ayuda podría desembocar en un conflicto sentimental, que nadie más que él se sentía deseoso de evitar.
Pero por vengar su ruina y la muerte de sus cinco marineros,era capaz de hacer cualquier cosa, aunque luego Sylvia tuviese que llorar amargamente su desengaño.
CAPÍTULO X
Dude llamó a la puerta del hotel donde se alojaba Nancy y esperó unos momentos. Al fin, ella abrió con una mano enguantada. Acto continuo, terminó de ponerse el otro guante.
—Creí que no iba a venir —dijo Nancy enojada.
—No sé qué le ha hecho pensar semejante cosa. Me dieron su recado escasamente hace media hora. He tardado el tiempo justo de vestirme...
—Yo no me refería a eso —le interrumpió la joven—. Llevamos cuatro días en Hoquiam y en este tiempo no se ha dignado siquiera a venir a verme una sola vez. Si no le llamo yo, no sé qué hubiera pasado.
—He estado ocupado, señora.
Nancy le miró a través del espejo, frente al cual terminaba de ponerse un sombrerito de paseo.
—Con una hermosa dama de cascos ligeros, ¿verdad?
—Está usted muy bien informada de mis actividades. Si sabe tantas cosas de mí, ¿por qué me contrató?
—¿Es cierto o no que se pasa la mayor parte del tiempo con esa mujer? —preguntó Nancy, volviéndose hacia él.
—Es una buena amiga. La conocí durante mi última estancia en Hoquiam —se defendió Dude.
Nancy arrancó hacia la puerta.
—Y trabaja con el Escocés —añadió.
—En eso reside precisamente el mérito que ella tiene ante mis ojos —contestó el joven divertidamente.
—¿De veras cree que ella sólo posee ese mérito?
—-Bueno, antes dijo usted que es muy hermosa...
—Creí que sabría portarse como un hombre y no como un marino que llega al puerto después de un año de navegación en alta mar.
—Y, ¿cómo se porta un marino en esas condiciones? Oh, pero, ¡qué preguntas hago! Usted lo sabe muy bien, ¿no es cierto?
Los ojos de Nancy centellearon. Alzó la mano como si fuera a abofetearle, pero de pronto se contuvo, a la vez que se mordía los labios.
—Dispénseme —dijo, haciendo un tremendo esfuerzo para calmarse—. Estoy nerviosa. He recibido una mala noticia.
¿Qué sucede? —preguntó él, alarmado. Me lo han dicho confidencialmente. Ha habido un accidente en uno de los campamentos de leñadores y han muerto tres hombres. Quiero ir allí a ver qué sucede. Por eso le llamé, para que me hiciera compañía durante el viaje. Ya tengo el coche abajo, ¿vamos?
Dude se apartó a un lado y permitió que ella pasara delante.
Momentos después, estaban en la calle. Un empleado del hotel sostenía las riendas del caballo que tiraba el carruaje alquilado por la joven.
—¿Sabrá guiarlo usted? —preguntó Nancy.
No es difícil —contestó Dude sobriamente, mientras ayudaba a subir al vehículo.
Una vez en el asiento, tomó las riendas y agitó el látigo. Nancy dijo:
Siga todo recto. Yo le iré guiando.
¿Conoce el camino?
Me lo han indicado antes de salir. No hay posibilidades de perderse.
Entendido.
El caballo era robusto y estaba descansado. En pocos momentos, estuvieron fuera de la ciudad.
—¿Cómo van sus pesquisas? —preguntó ella, una vez en campo abierto.
No puedo quejarme. Lento, pero progreso.
—¿Le ayuda esa mujer?
—Algo hay de ello —admitió Dude.
—Tengo entendido que está asociada con McBinnis.
—Hasta cierto punto. Ella dirige solamente la parte artística. Pero McBinnis es dueño absoluto del local, por otra parte y hablando honradamente, el mejor no sólo de Hoquiam, sino de muchos cientos de kilómetros a la redonda.
Entonces, debe de ganar gran cantidad de dinero.
Imagínese.
Nancy hizo un gesto de extrañeza.
—No entiendo —murmuró—. ¿Por qué quiere el Escocés apoderarse de mi negocio?
—Es un tipo emprendedor, de altos vuelos —contestó él—.
La Styles Enterprises es un negocio magnífico y lo quiere para él.
-Y con tal de conseguir su objetivo, no duda en originar accidentes que causan víctimas inocentes.
Dude apretó los labios.
—El hundimiento de mi barco es algo lamentable, pero más lamentables resultan las cinco vidas que se perdieron. Esas cinco muertes están cargadas en la cuenta de McBinnis, señora Styles.
—Sí, comprendo —contestó ella.
El carruaje se deslizaba a lo largo de un camino que bordeaba el río Chehalis a una veintena de metros de altura. A la derecha, se elevaban enormes bosques de pinos, abetos y redwoods, el pino gigante de la familia de los sequoias. A la izquierda se veía el río.
Reinaba una actividad constante. Había muchos barcos, anclados en el Chehalis unos, otros cargando madera en los embarcaderos. El ruido de las máquinas que movían los aserraderos era continuo.
Poco a poco, sin embargo, las señales de actividad se fueron espaciando, hasta que quedaron solos en el bosque, en donde, salvo el ruido natural del caballo y del coche, reinaba un silencio absoluto, impresionante.
Una hora y media más tarde después de su partida de Ho-quiam, Dude y Nancy aparecieron en una gran explanada, donde los leñadores trabajaban denodadamente.
Los troncos cortados se deslizaban por un canal inclinado hasta el río, donde quedaban reunidos para formar almadías que luego serían transportadas hasta los aserraderos. El fragor de las hachas y de las sierras manuales era constante.
Un nombre salió al encuentro de los recién llegados. Dude frunció el ceño. Algo anormal ocurría en el campamento.
—Señora —saludó el individuo—, ¿puedo servirla en algo? —Soy la señora Styles —se presentó Nancy—. Este es el capitán Grabb.
—Me llamo Lionel Bruckner y soy el encargado de este campamento, señora Styles. Es un placer muy grande para mí conocerla a usted. ¿Quiere visitar el campamente, señora?
—¿Dónde están los muertos? —preguntó Nancy ávidamente—. Dígame exactamente lo ocurrido, señor Bruckner.
El capataz se quedó atónito.
—¿Muertos? Pero... Si aquí no ha pasado nada. Todo está perfectamente normal —dijo, desconcertado.
—En Hoquiam me dieron un recado, diciéndome que había ocurrido un accidente y que tres leñadores habían muerto.
—Lo siento, señora —dijo Bruckner, muy serio—. Perdone mi lenguaje, pero alguien le ha querido tomar el pelo.
El turno del asombro correspondió ahora a Nancy. Durante unos momentos, se quedó sin saber qué decir.
—Dígame, señor Bruckner —habló Dude, silencioso hasta aquellos momentos—, ¿no han sufrido ustedes disturbios análogos?
—¿Ha habido muertos alguna vez?
—Dos, aunque no estamos muy seguros de que ello fuese debido a un hecho intencionado. Pero no murieron en mi campamento, capitán.
Dude miró a la joven.
—Ha sido una trampa —dijo—. Alguien nos sacó de la ciudad, ignoro con qué objeto. Tenemos que volver allá cuanto antes.
—Desde luego —concordó Nancy—. Gracias por todo, señor
Bruckner.
—No hay de qué, señora. Crea que lamento de veras esta broma pesada. —Bruckner miró a Dude—. Capitán, usted es un tipo fuerte. Si encuentra al bromista, pegúele un buen puñetazo de mi parte.
—Lo haré con mucho gusto —sonrió Dude—. Me alegro
de haberle conocido, señor Bruckner.
El capataz se llevó una mano a su gorra de leñador. Dude agitó las riendas y el caballo arrancó de inmediato en sentido inverso.
A unos dos kilómetros del campamento, Dude detuvo al animal y lo acercó a la orilla del camino, dejándole que pastase de la hierba que crecía en aquel lugar.
—¿Por qué se para? —preguntó ella, extrañada.
—El animal está cansado —contestó Dude—. Además, quiero reflexionar.
El silencio era absoluto. A derecha e izquierda del camino crecían enormes árboles, rectos, erguidos como columnas de una catedral gótica. La luz del sol se filtraba con dificultades a lo largo del ramaje.
—El aviso que le han dado a usted —dijo Dude, al cabo de un buen rato de meditación— es falso, indudablemente. Ahora bien, ¿por qué lo han hecho?
—No tengo la menor idea —declaró Nancy.
—Indudablemente, no la han hecho salir de la ciudad para robar sus oficinas.
—Oh, allí hay poco dinero y, además, no es día de pago de salarios.
—¿Cómo van sus pesquisas en los libros?
—Creo que he encontrado algo, unos asientos que no acaban de convencerme demasiado; pero, en todo caso, sospecho que es un caso independiente de los otros conflictos.
—Bien, quizá sea así. Ahora, dígame, ¿quién le dio el recado de la supuesta muerte de tres leñadores?
—Pues..., uno de mis empleados, supongo. No le conozco; tengo bastante gente empleada en la empresa.
—¿Le dijo su nombre?
—No. Solamente me dijo que venía de parte del gerente general, pero no dijo cómo se llamaba.
—Un tipo enviado por McBinnis, sin duda —murmuró Dude—. ¿Se fijó usted en algún detalle particular del sujeto?
Nancy reflexionó unos momentos.
—Sí, ahora que recuerdo... Tenía un párpado «perezoso», usted me comprende, ¿no? Y, además, un diente de oro en la boca..., en el lado izquierdo, creo —contestó al cabo.
Dude hizo un signo de asentimiento.
—No es mucho —manifestó—, pero menos es nada. Todo será cuestión de buscar por los alrededores de «La Taberna del
Escocés» a un tipo que lleva un ojo casi constantemente cerrado y que, al sonreír, enseña un diente de oro. —¿Cree que le dirá algo, capitán?
—Por las buenas... ¡O por las malas! —contestó Dude en tono que dejaba traslucir claramente sus intenciones.
El caballo había descansado ya y reanudaron la marcha. Habían recorrido unos quinientos metros, cuando, de pronto, a cien pasos por delante de ellos, un árbol se inclinó con tremendo crujido y cayó, cortándoles el camino.
CAPITULO XI
Dude dejó escapar un grito al ver el árbol que caía transversalmente sobre el camino:
—¡La trampa!
Se puso en pie y agarró una mano de la joven.
—¡Salte, Nancy, aprisa!
La joven reaccionó con rapidez y abandonó el carricoche. Dude la condujo fuera del camino, en busca de un árbol de grueso tronco que les sirviera de parapeto.
Todavía corrían, cuando estalló un disparo.
La detonación repercutió fragorosamente bajo la bóveda vegetal. Dude oyó claramente el silbido, a pocos centímetros de su cara e, inmediatamente, extendió ambas manos y propinó un empellón a Nancy, lanzándola al suelo, cubierto por una espesa capa de agujas de pino. El se arrojó también acto continuo, justo cuando estallaban varias detonaciones seguidas. Las balas se hundieron en un redwood cercano en el suelo, haciendo volar por los aires las agujas caídas de las ramas.
Dude desenfundó el revólver. Nancy le miró con aprensión.
—No se mueva de donde está —murmuró.
Se puso en pie y corrió de un salto al árbol más próximo, originando con ello un aluvión de disparos. El ruido de las balas al hundirse en el tronco era estremecedor.
Dude comprendió que tenía que enfrentarse con dos tiradores cuando menos. La situación era sumamente crítica.
—Ve por la izquierda, yo iré por la derecha —oyó una voz a unos cuarenta o cincuenta pasos de distancia.
Dude esperó unos segundos. Luego, de pronto, decidió jugárselo todo por el todo y saltó hacia delante, apareciendo súbitamente en terreno descubierto.
Un hombre se sobresaltó al verle. Estaba armado con un rifle y tendió el arma horizontalmente.
Dude no tenía mucha puntería, pero había seis balas en el tambor de su revólver. Usó tres.
El atacante se tambaleó, a la vez que gritaba horriblemente. Lanzó el rifle a lo alto, se llevó las manos al pecho y cayó de espaldas.
Dude retrocedió de un salto y giró en redondo. Después de los disparos, se hizo el silencio nuevamente.
Sudaba. Un picamaderos hizo ruido de pronto y se sobresaltó. No lejos de donde estaba, oyó una maldición en voz baja.
El otro atacante estaba a pocos pasos de distancia. Dude se quitó el sombrero y lo lanzó a lo alto.
Estalló un disparo. Dude salió de nuevo a terreno descubierto.
A quince pasos, vio a un hombre esforzándose frenéticamente en recargar su rifle. La vista del sombrero por los aires le había hecho disparar de un modo instintivo.
Dude no le permitió que usara de nuevo el arma. Apuntó y disparó los tres últimos cartuchos del revólver, arrojando al sujeto contra un árbol cercano. El emboscado rebotó y cayó de cara sobre la alfombra de agujas de pino.
Volvió el silencio. Por precaución, Dude recargó el arma.
De pronto, oyó a los lejos ruido de cascos de caballo que se alejaban al galope. Intentó correr, pero desistió en el acto; el tronco caído protegía al fugitivo.
Regresó junto a Nancy y la ayudó a ponerse en pie.
—El peligro ha pasado —dijo, llanamente.
Ella estaba muy pálida.
—¿Qué... ha sido de nuestros atacantes? —preguntó, mirándole a los ojos.
—Voy a verlo. Espere aquí.
Dude regresó a los pocos momentos.
—Han muerto —informó.
Nancy lanzó un gemido y se cubrió la cara con las manos.
—No los llore —dijo él—. Cobraron por asesinarnos, por lo menos, por asesinarme a mí. Jugaron su baza y perdieron, eso es todo.
Nancy procuró serenarse.
—Sí... si eso lo ha ordenado McBinnis... —murmuró con voz vacilante.
—Hace días hablé con él y me dijo que el clima de Hoquiam podía no sentarme bien —manifestó Dude—. Esta ha sido la primera prueba de que no me amenazó en vano.
—Pero ¿no habrá alguna manera de atajar sus desafueros?
—Ya lo creo —sonrió Dude. Y añadió, desviando el tema—: Ahora vuelvo al campamento para pedirle a Bruckner una cuadrilla que aparte ese árbol. No toque nada; quiero que el sherijf de Hoquiam encuentre los cadáveres tal como cayeron.
Nancy asintió. Mientras Dude se dirigía hacia el carruaje, su vista se desvió instintivamente hacia aquellos dos pies que sobresalían por encima del suelo alfombrado de agujas de pino.
Más allá, había otro bulto inmóvil. Dos vidas que era preciso cargar en la cuenta de McBinnis, se dijo.
El hombre salió de «La Taberna del Escocés» y caminó rápidamente por la acera de tablones. Había bebido un par de copas de más, pero se mantenía sereno.
Silbaba alegremente. Bingo Dye tenía ante sí una rosada perspectiva.
Trabajaba para McBinnis. El Escocés era duro exigiendo, pero pagaba bien.
Dye se metió por una callejuela. No lejos de aquel lugar, tenía una cabaña alquilada a la viuda de un trampero muerto por unoso en las montañas. Pagaba una miseria, pero el alojamiento no merecía tampoco más.
Pronto se mudaría a un lugar más decente. El Escocés le había dado ya un sustancioso anticipo..., bueno, no había sido McBinnis en persona; él ni siquiera lo había visto, pero esto importaba poco. Conocía a la persona que le había contratado y sabía de sus íntimas relaciones con el Escocés.
No tardó en llegar a la cabana. Abrió la puerta sin más que hacer girar el picaporte y cruzó el umbral. Tenía tan poco equipaje allí, que no merecía siquiera cerrar con llave.
Dye encendió un cabo de vela que era la única iluminación de que disponía en la cabana. Abrió la boca para bostezar, pero el gesto se le congeló apenas iniciado.
Aquel hombre sentado en un rincón con un revólver sobre el regazo...
—¿Quién es usted? —preguntó, aterrado. —Sí—dijo Dude—. Todo corresponde. El párpado «perezoso», el diente de oro... Hola, Bingo Dye —saludó sonriendo.
El rufián empezó a recobrarse.
—Salga de mi casa inmediatamente —ordenó.
—Bingo, ¿-quién le dijo que diera un falso recado a la señora Styles? —preguntó Dude, sin hacer caso de las palabras del sujeto.
—¿Yo? —Dye rió forzosamente—. No sé de qué me está hablando...
El revólver apuntó de repente a su cuerpo. Dye se puso lívido al oír el ruido del gatillo al armarse.
—Conteste, Bingo, o le dejo seco de un tiro.
Dye se lamió los labios, súbitamente resecos.
Aquel hombre hablaba en serio. El tiro se oiría..., pero lo que pasara después, ya no le importaría a él, porque estaría muerto.
—Ly... Ly Hannigan —confesó, lleno de pánico.
—¿Seguro? ¿No fue el Escocés?
—No, señor; yo no he hablado con ese hombre...
Dude sonrió.
—Me lo figuraba —dijo—. Hannigan es el hombre que ejecuta todos los trabajos sucios. Gracias, Bingo. Dé media vuelta, por favor.
El rufián obedeció.
Dude se levantó y, acercándose a él, lo cacheó diestramente con la mano libre. Luego le pegó un empujón hacia la puerta.
—Escucha esto que voy a decirte —habló con tono duro, implacable—. Vas a caminar todo el rato junto a mí. Pórtate con normalidad, no hagas el menor signo de que vienes a la fuerza, porque te pegaré cuatro tiros sin dudarlo en absoluto, ¿está claro?
Dye asintió, tragando saliva. Dude lo agarró por el cuello de la chaqueta y lo sacó fuera de la cabana.
Un cuarto de hora más tarde llegaban a la cubierta de una goleta que se disponía a zarpar dentro de pocos minutos.
Un hombre salió al encuentro de la pareja.
—Aquí está el marinero que necesitaba, capitán Carlson —dijo Dude.
El marino contempló durante unos instantes a Dye.
—Al menos, servirá para pulir los cobres —sonrió—. Y cuando estemos en San Francisco, él se ocupará de limpiar la cala de pantoque.
Pe... pero ¿es que me llevan a San Francisco? —tartamudeó el aterrado individuo.
—No, amiguito. San Francisco es solamente una etapa en mi viaje hasta Manila y Hong-Kong —contestó Carlson—. Claro que cuando lleguemos a Hong-Kong le despediré. ¿Quién querría continuar teniendo en la tripulación a un inútil como tú?
Dye se echó a llorar. Dude estrechó la mano del capitán del barco.
Gracias —dijo simplemente.
Es un placer, colega —repuso Carlson—. Ojalá desenmascare pronto al hombre que hizo naufragar su barco. Tipos así deberían colgar sin más del peñol de una verga.
Dude hizo un gesto de asentimiento. Cuando llegó a la planchada, todavía se oían los lastimeros gemidos de Bingo Dye.
Sylvia abrió la puerta de su cuarto y se encontró a Dude, sentado en una butaca, contemplando con aire interesado el contenido de una copa de vidrio tallado.
Vaya —dijo la mujer, con un resoplido—, creí que te habías olvidado de mí. Dude sonrió.
i Qué cosas dices! ¿Quién podría olvidarte, hermosa?
Tú, a lo que parece. Has estado varios días sin venir a verme. —He tenido trabajo, Sylvia. j Ella pasó detrás de un biombo y empezó a desvestirse.
Tenías trabajo..., con la señora Styles —dijo, despechada.
Lo admito. Soy su empleado. —Es muy hermosa, Dude...
—Todo el mundo lo comenta. —El vestido quedó sobre el borde del biombo—. Pocas mujeres tan elegantes se han visto en
Hoquiam.
—Salvo tú, querida.
No me abochornes —dijo Sylvia cáusticamente—. ¿En
qué consiste tu trabajo, exactamente?
—Tiene problemas en su negocio. Yo estoy tratando de encontrar al autor de esos disturbios. ¿No has oído decir que el otro día murieron dos asesinos en el bosque
—Sí. También sé que fuiste tú.
—Nos atacaron. Me defendí.
Dude bebió parte del contenido de su copa.
Luego añadió:
—Ly Hannigan trabaja para el Escocés, ¿no es así?
—En efecto.
—Envió a un tal Bingo Dye con un falso mensaje para la señora Styles, con objeto de hacerla salir de la ciudad y tendernos una trampa. Hannigan cometió un error: Atacar a nuestro regreso, cuando ya estábamos prevenidos, porque conocíamos la falsedad del mensaje.
—Te juro que no lo sabía —declaró Sylvia, saliendo de detrás del biombo, con las manos en el cinturón de la bata.
—Y yo te creo —dijo Dude. Terminó la copa—. Eres asociada de McBinnis, ¿verdad?
—Hasta cierto punto. El local es suyo por completo, aunque me deja plena libertad para la parte artística.
—¿Sabías que fue McBinnis el que pagó a un traidor para que me hundiera la goleta?
Sylvia se quedó pasmada.
—¡Cielos, no! —exclamó—. ¿Por qué lo hizo?
Dude se puso en pie.
—Hace ocho años, McBinnis tenía a una chica encerrada en su cuarto, alimentada exclusivamente a pan y agua. Yo ayudé a esa chica a escapar y desde entonces me la tiene jurada. ¿Te lo explicas ahora?
Sylvia asintió con un leve movimiento de cabeza.
—Ya lo ves —prosiguió él—. McBinnis, al ordenar hundir mi barco, causó no solamente mi ruina y mi deshonor, sino que fue el culpable de la muerte de cinco tripulantes que perecieron en el naufragio. Aparte de eso, están los motivos que la señora Styles tiene contra él, ya que defiende sus negocios de la acometida de ese bucanero. ¿Lo comprendes bien, Sylvia?
—Sí, Dude.
El joven se dirigió hacia la puerta.
—¿Te marchas? —preguntó ella.
—Sí, es tarde ya.
—Me decepcionas, Dude. —Lo siento, querida. Ella procuró sonreír.
—La señora Styles es muy hermosa. Tiene dinero... y carece de un pasado tormentoso como el mío —dijo.
—Sylvia, puedes estar segura de que entre la señora Styles y yo no hay nada, absolutamente nada —declaró el joven con solemne acento.
Pero ¿decía la verdad?, se preguntó.
Abandonó la habitación. Apenas había salido al corredor, oyó un siseo.
Volvió la cabeza. Alguien le hacía señas con la mano desde una puerta situada a pocos pasos de distancia.
Dude se acercó a la mujer. Con gran asombro, reconoció a Molly.
—¿Qué te pasa? —preguntó.
Entra, por favor —rogó ella.
Dude puso la mano en la culata de su revólver.
—Si se trata de una trampa... —dijo desconfiadamente.
—¿Crees que yo podría engañarte? —se dolió la saloon-giri Dude cruzó el umbral. Molly cerró la puerta. —Escucha, una vez ayudaste a escapar a una chica de las garras de ese criminal —dijo ella.
—Sí, es cierto. McBinnis la tenía prisionera. Ella me lo pidió y yo...
¿Me ayudarías a mí?
Molly, el caso es ahora muy distinto; entonces yo disponía de un barco...
—No es tan distinto como crees, Dude —le interrumpió Molly.
Estaba vestida con una bata. De pronto, se volvió y se bajó la bata hasta la cintura.
Dude lanzó una exclamación de asombro al ver la espalda de la joven marcada con la huella inequívoca de unos latigazos.
—Pero, Molly, ¿qué...?
La chica estaba rígida, inmóvil, con la mitad del cuerpo completamente al descubierto. Por encima de los hombros, dijo:
—Mi contrato con McBinnis finalizaba hace tres días. Yo me negué a renovarlo y así se lo había dicho a Sylvia. La víspera de la renovación, McBinnis y Hannigan me llevaron al sótano, me ataron a un poste y me azotaron hasta que consentí en firmar por otro año.
Dude avanzó unos pasos y cubrió los hombros de la joven. —Molly, ¿puedes esperar todavía unos días más? —preguntó.
Si tú lo dices... —contestó ella, esperanzadamente. —Te lo ruego, ten paciencia.
Molly se volvió y le dirigió una emocionada sonrisa. —Gracias, Dude; sabía que tú no me negarías tu ayuda. Dude tomó entre las suyas las manos de la joven.
Descuida, Molly aseguro
McBinnis y su esbirro pagarán muy cara la canallada que han cometido contigo. Y quedarás libre, créeme.
Molly se puso de puntillas y le besó suavemente.
—No lo olvidaré nunca —dijo con los ojos llenos de lágrimas.
CAPITULO XII
Horth McBinnis salía del Banco, donde había ingresado una importante suma de dinero, cuando, de pronto, vio que se detenía un carruaje conducido por un cochero, del que se apeó una hermosa dama.
La dama se encaminó hacia el Banco. McBinnis se apartó a un lado para dejarla pasar e incluso se descubrió cortésmente. Ella no se dignó siquiera saludarle.
Era una mujer realmente bella. ¿Dónde la había visto él antes?, se preguntó.
Un súbito relámpago iluminó su mente.
jNancy Eck! ¡Era la misma, no podía engañarse, aunque muchísimo más hermosa que ocho años atrás!
Pero ¿qué diablos hacía Nancy en Hoquiam?
Estaba devorado por la curiosidad. Entró en el Banco nuevamente y realizó unas discretas indagaciones, que le condujeron a un resultado asombroso.
Pero ¿quién iba a decírselo? ¿Cómo podía suponer él que Nancy Styles, la dueña de las Styles Enterprises, fuese la misma Nancy Eck, empleada de su saloon ocho años antes?
Era un descubrimiento interesante. Merecía la pena sacarle el jugo.
Pero antes de nada, tenía que continuar sus investigaciones. Amistades no le faltaban y donde le faltaban, estaba su dinero.
Pensativo por una parte, aunque satisfecho por otra, regresó a su oficina. Sí, tenía que averiguar de dónde había sacado Nancy toda su fortuna, aunque algunas cosas las podía averiguar por sí mismo.
Aquella misma noche, vio a Nancy cenando junto al Capitán Grabb.
Era otro dato interesante que se tomaría en cuenta llegado el momento oportuno.
—El Escocés está allí —dijo Nancy a media voz—. Desde que hemos entrado, no nos ha quitado ojo de encima.
—Lo he visto desde el primer momento —contestó Dude No le dé importancia, señora Styles.
¿Ha conseguido averiguar algo más, capitán?
—Todo irá por sus pasos contados —sonrió él—. No quiero que cuando actúe de modo definitivo, se produzcan fallos.
—Debo regresar pronto a San Francisco —dijo Nancy—. No se demore, se lo ruego.
—Lo tendré en cuenta —prometió él.
—Llevo unos días muy nerviosa, capitán. No sé por qué... Bueno, McBinnis lleva tranquilo una temporada. No hay motivos de preocupación.
Nancy le miró fijamente a la cara. ¿Qué le ha dicho Sylvia? —preguntó.
—¿Le interesa? —dijo él, sonriendo.
Nancy pareció molestarse.
Si no quiere, no me conteste —dijo.
—Señora Styles, quiero que comprenda que no hay nada entre Sylvia y yo —declaró Dude—. Somos buenos amigos, simplemente.
—Pero ha estado a solas en su habitación.
Ella es una mujer muy hermosa... y yo un hombre.
—Su reputación es pésima. Me he enterado de que tiene un hijo..., sin estar casada.
—¿Va a arrojar piedras a esa pobre pecadora? ¿Qué stibe usted lo que la impulsó a la caída? El carácter de usted es muy distinto al suyo; ella pudo ceder, donde usted pudo resistir.
Sonrojada, Nancy bajó los ojos.
—Dispénseme, capitán —rogó.
No se lo tomaré en cuenta, pero, repito, no es más que una excelente amiga —insistió.
—Le creo, capitán. Y confío en usted.
Así me gusta —dijo Dude jovialmente—. Y ahora, olvidándonos de que el Escocés nos está contemplando con toda atención, vamos a brindar por su derrota.
—Y por su rehabilitación, Dude.
El joven miró a Nancy fijamente. Ella le había llamado por su nombre.
Nancy se dio cuenta también y volvió a sonrojarse. Pero levantó la copa cuando Dude se la llenó, y le dirigió una cálida sonrisa, llena de afecto y amistad.
Después de la cena, Dude acompañó a la joven hasta el hotel.
En la puerta, se despidió de Nancy.
—¿Irá a «La Taberna del Escocés»? —preguntó ella.
—Tal vez —sonrió Dude.
Nancy suspiró.
—No se lo puedo prohibir. Diviértase, Dude.
—Mil gracias, señora Styles.
Nancy entró en el hotel. Dude giró sobre sus talones y se puso un cigarro en la boca.
Después de encenderlo, caminó pausadamente. Se dio cuenta de que era seguido, pero fingió no advertirlo.
Poco más tarde, se metió por un callejón oscuro. Anduvo una veintena de pasos y, de repente, oyó un leve silbido.
Algo le golpeó la espalda. Lanzó un grito ahogado, agitó los brazos frenéticamente y cayó de bruces al suelo.
Alguien corrió hacia él y se inclinó, examinando con curiosidad al hombre caído en medio de la calle. Segundos más tarde, el individuo dio media vuelta y se volvió por donde había venido, sin que nadie reparase en sus movimientos.
—He averiguado algo muy interesante, jefe —manifestó Hannigan.
—Dime, Ly.
—Se trata de la señora Styles.
—Ya lo sé. Es Nancy Eck —declaró el Escocés.
—Cierto. Es aquella chica que se nos escapó con la ayuda del capitán Grabb, cuando era solamente segundo de la Resolution. Pero es que todavía hay más, patrón —dijo Hannigan.
McBinnis miró a su esbirro con interés.
—Habla de una vez, Ly —pidió.
—Nancy es la viuda de un tal Rock Styles, asesinado un minuto después de su boda. Entre otras cosas, heredó un millón de
dólares de su «cortísimo» marido.
—Eso explica el origen de su fortuna —dijo McBinnis pensativo—. ¿Cómo lo has sabido?
—Me lo ha contado un tipo que estuvo algún tiempo en Gold Camp, el poblado minero donde murió Styles. Es más, era amigo del muerto y asistió a la boda. Naturalmente, también presenció
el suceso.
-¿Y...?
—El tipo que dejó viuda a Nancy gritó que lo hacía por reparar el honor de su hermana a la cual había abandonado Styles, después de tener un hijo con ella. ¿Sabe cómo se llamaba la hermana del tipo que mató a Styles?
—Dímelo tú, anda, Ly.
—Sylvia Orton.
McBinnis calló un instante, mientras sonreía maliciosamente.
—Gracias, Ly —dijo al cabo—. Me has dado una buena noticia, de verdad. Esto hace que olvide algunas de tus oficiosidades, como por ejemplo, la vez que mandaste por tu cuenta a Che-Fu a liquidar al capitán Grabb.
—Eso ocurrió hace muchos años, jefe. Y tal vez hubiera convenido que hubiese muerto en aquella ocasión.
—Pero entonces yo tenía mis planes y no me gusta que nadie los altere. Bien, no te preocupes más y gracias por la noticia, Ly.
De pronto, Hannigan vio que un individuo entraba en el salón. El hombre le miró e hizo una seña afirmativa con la cabeza.
—Espere, jefe —dijo el rufián—. Las noticias no se han acabado todavía esta noche.
—¿Qué pasa, Ly?
—Ya no tiene enemigo en ningún sentido. El capitán Grabb ya no existe.
El Escocés miró un instante a Hannigan y sonrió.
—Ahora sí me convenía quitarlo de en medio —dijo escuetamente; y se encaminó con paso mesurado hacia el piso superior.
Instantes después, llamaba a una puerta.
—¿Quién es? —preguntó Sylvia.
—Yo, Horth. Abre, por favor.
—Un momento, estoy terminando de vestirme.
McBinnis esperó pacientemente. Medio minuto después, se abrió la puerta.
¿Qué quieres? —preguntó Sylvia.
Hablar contigo unos minutos —respondió el hombre, devorándola codiciosamente con la mirada—. Oye, ¿sabes que cada día estás más guapa?
Sylvia hizo un gesto desabrido con los hombros y se volvió al espejo, donde terminó de retocarse el cabello. —Se trata de tu hijo, Sylvia.
—Deja a un lado al niño. Ni lo menciones siquiera, ¿entiendes? Bobby debe quedar enteramente fuera de la cuestión, sea cual fuere, ¿estamos?
Mujer —exclamó McBinnis—, lo hago por su bien. Y tú debes mirar también por él, ya que eres su madre.
Sylvia dirigió una mirada recelosa a McBinnis, a través del espejo.
¿Adonde quieres ir a parar, Horth?
¿Cómo se llamaba el padre de Bobby? —Styles, Rock Styles.
—Te escribió una vez, diciéndote que iba reconocer al niño y que, en cuanto tuviera ocasión, se casaría contigo. —Sí, eso es cierto.
¿Conservas la carta de Styles?
Pues... Creo que sí. Ya lo miraré. Pero ¿qué diablos te propones?
McBinnis fingió aclararse la garganta.
Styles no se casó contigo, porque lo hizo con otra mujer. Esa mujer es Nancy Styles.
Sylvia giró en redondo.
—¿Quién te lo ha dicho? —gritó.
Tengo buenos confidentes —sonrió el Escocés—. Pero si dudas de mí, pregúntaselo a ella. Ella se mordió los labios.
Y yo que creí que era mera coincidencia —musitó. —Si yo estuviera en tu lugar, me iría a ver a la señora Styles y le enseñaría la carta de su difunto esposo. Un tribunal podría decir muchas cosas sabrosas acerca de la fortuna de Rock Styles. Incluso, con un buen abogado, hasta se te podría considerar a ti como la primera viuda de Styles. ¿Sabes lo que significaría eso?
La fortuna de Nancy pasaría a mi poder —dijo ella a media voz.
Exactamente. Ella te quitó una vez a un hombre y..., ¡ejem, ejem! ¿No está ahora a punto de pasar lo mismo?
Los celos estallaron en el pecho de Sylvia. ¿Cuántos días hacía que el capitán Grabb no venía a visitarla? Y, ¿quién tenía la culpa de aquel abandono?
—Está bien —dijo al cabo—. Gracias por la información, Horth.
—Ha sido un placer —contestó el Escocés—. Aunque no lo creas, yo aprecio mucho a Bobby, ¿sabes? Al morir Styles dejó una fortuna que se calculaba en un millón de dólares, por lo menos. Merecería la pena luchar, siquiera fuese por el futuro del niño, ¿verdad?
Ya no hubo más palabras. Sonriendo para sus adentros, satisfecho de lo que acababa de hacer, McBinnis se dirigió hacia la puerta.
O mucho se equivocaba o no pasarían veinticuatro horas antes de que Nancy Styles se llevase una desagradable sorpresa.
En cuanto a Sylvia, también pensaba en Nancy, pero por otros motivos. Un millón de dólares, repitió mentalmente. Una suma fabulosa, inimaginable para ella..., pero ¿sería suficiente para conseguir que el capitán Grabb volviese al grato redil de sus brazos amorosos?
CAPITULO XIII
Ly Hannigan levantó su copa y miró al hombre que tenía frente a sí con expresión complacida. —Por tu buena puntería, Tom —brindó.
—Resultó fácil —contestó—. Estaba sólo a una docena de pasos... y al doble hubiera acertado igual. Cayó instantáneamente, Ly.
Un objeto surcó de repente el espacio y cayó a los pies de los dos rufianes. Hannigan y Hall bajaron la vista instintivamente.
Era una gruesa plancha de corcho, de unos treinta centímetros de anchura por cuarenta y cinco de longitud. En el centro de la misma se veía clavado un cuchillo.
Hall palideció intensamente. Hannigan volvió los ojos y se puso a temblar como un azogado.
—Les devuelvo el cuchillo que me han lanzado esta noche —sonrió Dude—. ¿Cuál de los dos ha sido?
Un gran silencio se hizo repentinamente en torno a los tres hombres. La gente empezó a mirarles con curiosidad.
Dude avanzó dos o tres pasos más.
—Cuando en un juego andan metidos tipos como usted, Hannigan, es preciso ser precavido —continuó—. Usted es muy aficionado a enviar contra mí a tipos hábiles en el manejo del cuchillo. ¿Ya no se acuerda del chino que me atacó hace ocho años?
Hannigan estaba lívido.
—¿Era usted el que huyó el otro día a caballo, cuando vio que el ataque de sus dos compinches contra la señora Styles y contra mí había fracasado? —dijo Dude implacablemente—. Estoy por jurar que sí, pero aquel día se llevó usted un buen chasco.
—Me está acusando de algo que no he hecho jamás —contestó Hannigan, haciendo un esfuerzo para serenarse.
—¿De veras? Lástima, es ya de noche y las tiendas están cerradas. De lo contrario, ese hombre que está a su lado, habría ido a comprar un cuchillo para llenar la funda que se le quedó vacía hace unos minutos.
Hall se sobresaltó terriblemente. Dude sonrió.
—Fue usted, ¿verdad? Hagamos un trato, amigo; yo no le haré nada, pero a cambio habrá de decirme quién le pagó por asesinarme.
—Calla, Tom —gruñó Hannigan roncamente.
—Hable, Tom —pidió Dude—. Le están viendo y oyendo todos. Olvidaré su ataque, pero habrá de decirme quién le ordenó
asesinarme.
—¡No digas nada! —aulló Hannigan.
—¿Tiene miedo de ser acusado? —preguntó el joven burlonamenté.
Los nervios de Hannigan saltaron. De repente, metió la mano dentro de su chaqueta y sacó un revólver con el que apuntó a Dude.
El joven actuó relampagueantemente. Estiró la mano izquierda, agarró a Hall por un brazo y tiró hacia sí, colocándole ante él justo en el momento en que salía el disparo.
Hall chilló estremecedoramente. Dude notó que el rufián se estremecía pero no hizo caso y empujó a Hall con todas sus fuerzas, arrojándolo contra Hannigan.
Los dos hombres cayeron al suelo en confuso montón. Hall se agitaba convulsivamente.
Hannigan hizo un esfuerzo y apartó al otro de encima de su cuerpo. Loco de furia, apuntó a Dude nuevamente.
El pie de Dude golpeó la mano armada, haciendo saltar el revólver por los aires. Luego se inclinó, agarró al rufián por las solapas de la chaqueta y lo levantó en vilo.
—¡Ha matado a un hombre! —dijo con voz tonante—. ¡Lo pagará caro, a menos que se decida a hablar!
Hannigan estaba lívido. El disparo había sido hecho en presencia de numerosos testigos. El sheriffdt Hoquiam era muy amigo de su jefe, pero no podría ayudarle en un caso de homicidio.
McBinnis había oído él disparo desde su despacho y estaba contemplando la escena a través de la mirilla secreta. Inmediatamente se dio cuenta de las complicaciones que podía traerle aquel desdichado asunto.
Hannigan podía hablar a fin de mejorar su suerte. Tenía que impedirlo como fuera.
El sheriff entró de pronto en la taberna. Vio al cadáver en el suelo y empezó a hacer preguntas.
Momentos después, colocaba las esposas en las manos de Hannigan. Con la cabeza gacha, el rufián abandonó la taberna, en medio de una expectación sin precedentes. Sylvia se acercó a Dude. Estaba muy pálida. ¿Cómo estás? —preguntó ansiosamente. —Bien —respondió él con la sonrisa en los labios—. No me ha ocurrido nada.
Fue Hannigan, ¿verdad?
Sí, por dos veces en la misma noche, aunque la primera lo hizo por delegación.
Sylvia se mordió los labios.
—Dude, te juro que yo no tengo la menor parte en este sucio asunto —declaró.
Te creo, hermosa —contestó él—. Pero no te preocupes.
Ella le dirigió una mirada aprensiva.
—¿Por que quieren asesinarte? —preguntó.
Me parece que ya lo sabes —dijo Dude—. Está el rencor que McBinnis siente hacia mí y, además, trabajo para la señora Styles.
—Nancy es muy hermosa —murmuró Sylvia con voz evocadora—. ¿La quieres? —preguntó de repente.
Dude respingó.
—¡Sylvia, por favor! —exclamó.
—Contéstame, Dude, te lo ruego.
No debiste haberme hecho esa pregunta. Solamente soy su empleado.
Sylvia hizo un ligero movimiento con la cabeza.
—Es muy rica, joven y hermosa —musitó—. ¿Qué más podría pedir un hombre? Tú no has querido contestarme, pero yo adivino la respuesta en tus ojos, Dude.
—Sylvia, yo no...
Una detonación sonó repentinamente a lo lejos. La mayor parte de los rostros se volvieron hacia la puerta. Se oyeron dos disparos más.
Luego se hizo el silencio.
De pronto, se oyeron gritos en la calle.
Un hombre entró en la taberna precipitadamente y gritó a voz en cuello:
Hannigan ha muerto! ¡Lo han asesinado cuando ya estaba llegando a la cárcel!
Nancy frunció el ceño cuando uno de sus empleados le anunció la visita. Durante unos momentos, permaneció irresoluta. pero, al fin dijo:
—Está bien, hágala pasar.
Momentos después, Sylvia entraba en el despacho.
—¿Señora Styles?
—Yo misma —contestó Nancy, a la vez que extendía una
mano—. Tenga la bondad de sentarse, señora.
Señorita —corrigió la visitante—. Sylvia Orton. Hubo un momento de silencio. —Ese nombre me suena —dijo Nancy al cabo.
—Tiene usted motivos para recordarlo —aseguró Sylvia—. Mi hermano Fred asesinó a su esposo al minuto justo de la boda.
De modo que la mujer abandonada era usted —murmure
Nancy con voz apenas audible.
—Justamente, señora.
Nancy procuró rehacerse de la sorpresa recibida.
—¿Y bien? ¿En qué puedo servirla, señorita Orton? Su hermano murió linchado, pero yo no tuve participación en el hecho, como tampoco me siento responsable de lo que hiciera mi difunto esposo antes de conocernos.
—Lo sé —replicó Sylvia—. Yo no voy a hacerle reproches sobre la muerte que sufrió mi hermano; incluso le pediré perdón por la muerte que cometió. El asunto que me trae aquí es muy distinto, señora.
—Hable, se lo ruego —pidió Nancy.
—Rock..., su esposo quiero decir, y yo, nos conocimos un año antes que él la conociera a usted —dijo la visitante.
—El no me habló jamás de esas relaciones —declaró Nancy.
—Me lo imagino —sonrió Sylvia—. Pero esas relaciones tuvieron consecuencias. Concretamente, un hijo.
Nancy miró con interés a Sylvia.
—Un hijo —repitió quedamente.
—Sí, señora. Es más, tengo documentos que lo prueban.
Sylvia abrió su bolso y extrajo un papel que entregó a la joven.
—Lea, por favor —invitó.
Los ojos de Nancy recorrieron rápidamente las líneas escritas. Al terminar la lectura, miró a su visitante.
—Esta no es la carta original —alegó.
—Efectivamente. Se trata de una copia hecha por un notario, en cuyo despacho ha quedado el original —manifestó Sylvia—. He puesto el asunto en manos de un competente abogado, quien me ha asegurado, tras de leer la carta, que un tribunal podría considerarme a mí como la primera viuda de Rock, ya que éste manifestaba explícitamente su intención de casarse conmigo para reconocer al niño.
—Entiendo —dijo Nancy—. Y usted, ahora, pretende la herencia de mi difunto esposo.
Exactamente, señora Styles.
Hubo una corta pausa de silencio.
¿Por qué lo hace usted, señorita? —preguntó Nancy al cabo.
Es de derecho —contestó Sylvia, impasible.
¿En quién ha pensado usted al dar este paso?
En mi hijo, naturalmente. Tiene derecho a la herencia de su padre.
Nancy movió la cabeza negativamente.
—No, no me ha entendido usted —manifestó—. Yo quería decirle si pensó en mí al formular su reclamación..., o pensaba en el capitán Grabb.
El rubor afloró violentamente a la cara de Sylvia. —¡Señora!
—Si no tuviera celos de mí, ¿reclamaría algo que sabe positivamente que no ha de conseguir?
Sylvia se puso en pie.
—Creo que ya hemos hablado bastante —dijo.
Espere un momento —pidió Nancy—. Todavía falta algo.
Ha sido el Escocés quien le sugirió la idea, ¿verdad?
La ligera turbación que apareció en la cara de Sylvia hizo ver a Nancy que sus palabras habían sido certeras.
Sonrió.
Escuche esto que le voy a decir—continuó—. Antes que usted, yo he trabajado con ese rufián. Usted no le conoce bien, yo mucho más de lo que usted misma se piensa. Le diré trabajar con McBinnis es buscarse la ruina, si uno no sabe apartarse de él a tiempo.
Sylvia callaba. Nancy, sonriendo tranquilamente, extendió la mano.
—Por lo demás —concluyó—, puede seguir adelante con el pleito. Estoy dispuesta a afrontarlo sin el menor temor y segura, además, de ganarlo.
Eso se verá en su día, señora —contestó Sylvia en tono desafiante.
Giró sobre sus talones y abandonó el despacho sin añadir una sola palabra más.
CAPITULO XIV
Dude se quedó muy pensativo al conocer las últimas noticias.
—De modo que ahora nos buscan las cosquillas por la vía legal —dijo, una vez Nancy hubo terminado el relato de la entrevista sostenida con Sylvia.
—Así es Dude —confirmó la joven.
—¿Puede ganar usted el pleito?
—No se trata ahora de ganarlo o de perderlo —respondió Nancy—. Es posible que el juez dictase sentencia en el sentido de abonar una indemnización a Bobby Orton, considerándolo hijo de mi difunto esposo. Pero lo de menos es el dinero en este caso. Los perjuicios, por otro lado, podrían ser enormes.
—Expliqúese, se lo ruego.
Nancy habló durante algunos momentos. Al terminar, hizo un gesto de asentimiento.
—Comprendo —dijo—. Realmente, es preciso admitir que McBinnis ha tenido una buena idea. En cambio, yo, anoche, me porté como un estúpido.
—¿Por qué dice eso?
—Cuando gritaron que habían asesinado a Hannigan, yo eché a correr hacia la calle. Debí haber esperado a McBinnis en la puerta trasera. Le habría encontrado encima un revólver recién disparado.
—Ahora es tarde ya —dijo Nancy desanimadamente.
—No, no es tarde —contestó Dude, a la vez que se dirigía hacia la puerta.
Antes de salir, se volvió y miró a la joven.
—¿Por qué ha hecho Sylvia una cosa semejante? —preguntó—. Es comprensible que quiera lo mejor para su hijo, pero... ¿No podría haber arreglado el asunto sin publicidad?
Nancy le devolvió la mirada.
—Hágale a ella esa misma pregunta, no a mí —contestó.
Dude se quedó parado un instante. Luego hizo un signo de asentimiento, dando a entender que había comprendido las palabras de la joven.
Minutos más tarde, entraba en «La Taberna del Escocés».
Una mujer se le acercó al verle.
—Dude, aún estoy esperando —se quejó Molly.
El joven sonrió.
—Te pedí paciencia —contestó—. ¿Crees que yo no tengo motivos personales contra ese forajido?
—No lo sabía —manifestó la saloon-girl—. ¿Cuál es la causa?
—Hace algunos meses, el Escocés sobornó a uno de mis tripulantes para que barrenara el casco de mi goleta.
Los ojos de Molly se abrieron desmesuradamente.
—Vaya, eras tú —exclamó.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Dude, extrañado.
—Ahora lo comprendo todo —declaró Molly—. En aquella ocasión, yo vi a McBinnis hablando con un tipo llamado Cro-marty. Escuché algunas frases de su conversación, aunque entonces no comprendí claramente su significado.
Las palabras de Molly despertaron el interés del joven.
—Habla —pidió él—. Dime exactamente lo que escuchaste.
Molly se concentró unos instantes.
—Les oí hablar... Sí, ahora lo recuerdo. Cromarty dijo que era difícil hundir un barco y McBinnis alegó que había barrenas en la carpintería de a bordo. Entonces no le di importancia a la cosa; creí que bromeaban..., o qué sé yo, podía tratarse de un barco viejo... Sencillamente, no se me ocurrió pensar que hablaban en serio.
—Pues no bromeaban, Molly. Cinco de mis hombres murieron ahogados en el naufragio.
—¡Oh! —se espantó la saloon-girl.
—Molly, ¿estarías dispuesta a repetir eso en un tribunal?
—Por supuesto, Dude.
—Gracias. Ahora, vete y déjame solo. Sospecho que McBinnis no va a tardar mucho en venir a invitarme a una copa.
Molly le dirigió una sonrisa de simpatía y abandonó el mostrador. Dude tenía razón.
Minutos más tarde, se le acercó el dueño de la taberna.
¿Me permite invitarle a una copa, capitán?
Acepto encantado —sonrió Dude—. ¿Marcha bien el negocio?
—No puedo quejarme. —McBinnis chasqueó los dedos y el camarero trajo rápidamente dos copas—. Pero todavía aspiro a más.
—Ya. Aspira a conseguir la Styles Enterprises.
McBinnis entornó los párpados.
—¿Quién le ha dicho una cosa semejante? —preguntó.
—Se va a formular una reclamación contra la señora Styles. El caso será ruidoso y la prensa lo aireará. Los accionistas minoritarios de la compañía empezarán a ponerse nerviosos. La Bolsa es muy sensible en casos así y las acciones de la S. E. acusarán el golpe del pleito. Las acciones bajarán cada vez más y usted empezará a comprar por aquí y por allá, pero sin demasiadas prisas, para no elevar su cotización nuevamente. Llegará un momento en que esas acciones estarán por los suelos y usted hará una oferta global. Entonces se habrá convertido en el dueño de la S. E. por una fruslería. ¿No es cierto que es eso lo que pretende, Escocés?
McBinnis estaba lívido.
Dude sonrió, mientras formulaba una pregunta:
—¿Cuánto vale su negocio actualmente, Escocés?
—¡Eh! —respingó el aludido—. No..., no sé, no me he entretenido nunca en valorarlo... Pero ¿qué diablos tiene esto que ver con....?
—Yo diría que su valor es de veinte, veinticinco mil dólares, McBinnis —siguió el joven, impasible—. Está bien, le daré veinticinco mil dólares. Prepare los documentos para dentro de veinticuatro horas. Yo traeré un cheque por esa suma y usted venderá su negocio a la señora Styles.
—Pero ¿quién diablos le ha dicho que yo quiera vender la taberna? —barbotó McBinnis coléricamente.
—¡Yo! —contestó Dude con tono enérgico—. Usted venderá y, en el acto, abandonará Hoquiam. Si se niega, perderá mucho más, créame.
McBinnis estaba loco de ira.
¡Abandone esa estúpida idea, capitán! —exclamó destempladamente—. No venderé el negocio y, además, me quedaré con el de Nancy Styles.
Dude hizo una inclinación de cabeza.
—Mil gracias, señor McBinnis —dijo con irónico acento—. Eso es todo lo que quería saber. Nuestras posiciones han quedado ya claramente delimitadas.
Y sin más, abandonó el mostrador y se encaminó hacia la escalera que conducía al piso superior.
McBinnis quedó en el mismo sitio, mordiendo nerviosamente el cigarrillo que había encendido segundos antes de la entrevista con Dude.
Al cabo de unos momentos, pareció reaccionar. Agitó una mano y un camarero acudió en el acto.
—Busca a Ben Charles inmediatamente —ordenó McBinnis. —Sí, señor, ahora mismo —contestó el camarero.
Dude esperó a que le dieran permiso para abrir la puerta. Al cruzar el umbral, vio a Sylvia sentada ante el tocador, arreglándose el pelo.
—Hola —dijo ella con ironía en la voz—. Creí que te habrías olvidado ya del camino a mi habitación.
—No lo olvidaría nunca —contestó Dude.
—Pues estás demostrando todo lo contrario. —El cepillo se movía nerviosamente arriba y abajo—. ¿Te ha prohibido tu ama que vengas a verme?
—Precisamente ha sido ella quien me ha recomendado que te hiciera una pregunta, Sylvia.
Ella suspendió por unos segundos el movimiento de su mano. Luego dijo:
—Está bien, hazla. ¿De qué se trata?
—La señora Styles y yo hemos estado hablando del pleito que le vas a plantear. Yo le dije que no me extrañaba que tú quisieras lo mejor para tu hijo, pero que me parecía muy raro que lo hicieses con publicidad, porque la cosa se hará pública, inevitablemente.
—Sí. ¿Y qué, Dude?
—Bien, la señora Styles me aconsejó que te lo preguntase a ti.
—Es decir, que quieres saber por qué he ido a decirle que pienso entablar pleito legal, en lugar de buscar un arreglo privado y de una manera callada.
—Justamente, Sylvia.
Ella guardó silencio.
—¿No me dices nada? —insistió Dude.
Sylvia dejó el cepillo sobre el tocador y se volvió hacia él.
—¿Estás enamorado de Nancy? —preguntó.
—Este es un asunto que debe quedar fuera de la cuestión,
Sylvia.
—¿Lo crees así?
De nuevo sobrevino otra pausa.
Dude sonrió.
—Me parece que esto aclara bastante el asunto, Sylvia —dijo al cabo de unos instantes.
—Sí, es cierto, Dude.
—Lo siento —murmuró él, meneando la cabeza—. Te tenía en un mejor concepto. Pensé que todo lo hacías exclusivamente
pensando en Bobby.
—Deja al niño en paz. El no tiene la culpa de lo que sucede. —Los ojos de Sylvia centellearon—. Bobby recibirá la herencia de su padre. Las pruebas al respecto son irrefutables.
—¿Crees que con tu pleito arruinarás a Nancy?
—¡Sí!
La voz de Sylvia rebosaba odio y despecho. Dude lo notó claramente.
—Te diré una cosa, Sylvia —habló él sin perder la serenidad—. Puede que ganes el pleito, no lo dudo, pero no creas que por ello vas a causar su ruina. Perderá bastante, desde luego; sin embargo, debes tener en cuenta una cosa.
»Ella heredó poco más de un millón de dólares de Rock Styles. Si no hubiera hecho más que vivir de sus rentas, le asestarías un golpe gravísimo, suponiendo, claro está, una sentencia favorable. Pero has olvidado que es una mujer inteligente y que supo hacer fructificar la herencia, duplicándola o triplicándola, cuando menos. Conseguirás ese millón, pero nada más; el juez te negará todo lo que rebase de la cifra que suponga la herencia estricta de Styles.
Sylvia se quedó parada.
Dude lo notó y sonrió.
—No lo habías pensado, ¿verdad? Bien, ahora ya sabes cómo está la cuestión. Habrá pleito, en efecto, pero no vayas a creer en una sentencia inmediata ni tampoco estés segura de que sea totalmente favorable a tu demanda. Eso es todo lo que tenía que decirte, Sylvia.
Y al terminar de hablar, se dirigió hacia la puerta.
—¡Espera! —gritó ella.
Dude la miró por encima del hombro. ¿Qué quieres? —preguntó. Yo... Dude, escúchame...
El joven hizo un signo negativo con la cabeza.
—Conocías de sobra a El Escocés y te aliaste con él para arruinar a Nancy. Estoy seguro de que fue él quien te impulsó a presentar tu reclamación. Lo hiciste por despecho, no pensando en Bobby. Tus móviles no han sido honestos, Sylvia; en tal caso, yo te habría ayudado a fondo.
Se volvió hacia ella.
—Y no creas que, de haber estado enamorado de ti, la desgracia que te ocurrió hace años hubiera representado obstáculo para mí —añadió—. Tú ya me entiendes, ¿verdad?
Sylvia asintió en silencio. Las lágrimas cegaban sus ojos.
Dude abandonó la estancia. Ella comprendió que aquel hombre había salido para siempre de su vida.
CAPITULO XV
Dude enseñó a Nancy el mensaje que había recibido poco antes y ella lo leyó atentamente. Al terminar la lectura, le miró y preguntó:
—¿Piensa acudir a la cita?
Por supuesto.
i Pero es una trampa! ¡McBinnis le cita para después del cierre de la taberna! Estarán solos, hay allí un sótano, donde un hombre puede desaparecer para siempre... Dude sonrió.
Va a ser una partida con cartas escondidas en las mangas
—contestó—. Todo depende de quién enseñe las mejores.
Recogió el papel de las yertas manos de Nancy y se encaminó hacia la puerta. De pronto, Nancy, reaccionando, corrió hacia él y le agarró por un brazo.
—Dude, vuelva, se lo ruego —pidió ansiosamente. Puesto que usted lo desea, volveré.
—Recuerdo una chiquilla desvalida y aterrada, a la que usted salvó ocho años atrás de un horrible destino. No lo olvidaré nunca, Dude. Recuérdelo usted también.
—Es algo que jamás podría olvidar —respondió él escuetamente.
Y salió.
Nancy contuvo las ganas que sentía de echarse a llorar. El Escocés era terriblemente astuto y despiadado. ¿Qué haría ella si Dude no volvía jamás?
Era preferible no pensarlo o sus nervios explotarían.
Los clientes desalojaban poco a poco el salón. McBinnis sacó el reloj, consultó la hora y luego miró al individuo que estaba a su lado.
—Ben, ve a tu puesto. Ya sabes lo que tienes que hacer, pero permanece quieto hasta que me veas sacar el pañuelo y ponérmelo ante la boca como si fuera a toser, ¿entendido?
—Sí, señor McBinnis, descuide usted. Un buen golpe bastará para romperle el cráneo como si fuese una cascara de nuevo.
McBinnis sonrió.
El plan estaba bien ideado. Ya tenía, incluso, preparados un pico y una pala en el sótano. El capitán Grabb desaparecería de la circulación para siempre aquella noche.
Media hora más tarde, los camareros abandonaron también el local. El Escocés se quedó solo. A los pocos minutos, entró Dude en el salón.
—Hola, Escocés —saludó.
McBinnis hizo un gesto amistoso con la mano.
—Acerqúese, amigo. Tomaremos una copa juntos.
Dude caminó unos cuantos pasos. McBinnis estaba en un extremo de la barra, a tres pasos de la puerta de un armario donde se guardaban reservas de botellas.
Llenó las dos copas y ofreció una a Dude. El joven alargó la mano y tomó la de McBinnis.
—No se fía de mí, ¿verdad? —dijo el dueño del local.
—No me fío de usted para nada. Escocés —respondió el joven secamente, a la vez que, de espaldas a la puerta, apoyaba el codo izquierdo en el mostrador—. ¿Por qué no hablamos claro de una vez?
McBinnis hizo un gesto de resignación.
—Si usted lo dice...
—Lo digo. ¿Tiene preparados los documentos de venta del negocio? Yo he traído conmigo un cheque al portador por valor de veinticinco mil dólares y un pasaje para el Adela Ross, que sale mañana para San Francisco.
—Es usted muy expeditivo —manifestó McBinnis.
—Suelo serlo con los tipos como usted —dijo Dude sin inmutarse—. Sobre todo, cuando pienso en mi goleta barrenada y hundida, con la pérdida de cinco vidas humanas.
—Yo no tuve nada que ver con aquel desgraciado accidente, capitán.
—Está mintiendo descaradamente, Escocés. Cuento con un testigo que oyó su conversación con Pete Cromarty, el traidor que barrenó el casco de mi buque. Se le acusará del hundimiento, McBinnis, e irá a parar a la cárcel para un montón de años.
El Escocés se puso lívido.
—¡Miente! —aulló—. Yo no tuve nada que ver con aquel suceso...
Dude se enderezó ligeramente.
—jMolly, sal! —llamó.
La puerta que comunicaba con la salida posterior se abrió y la saloon-girl apareció en el local. Caminó unos cuantos pasos y se detuvo ante el aterrado McBinnis.
—El capitán Grabb ha dicho la verdad —declaró Molly serenamente—. Yo oí toda la conversación y escuché con claridad lo que le dijo a Cromarty acerca de hundir la goleta. —Los ojos de Molly centellearon—. Además, le acusaré de daños y ofensas físicas.
McBinnis se ahogaba de rabia. ¡También Molly se volvía contra él!
La chica giró en redondo y enseñó la espalda llena de cicatrices.
—¿Lo había olvidado, Escocés? ¿Había olvidado los latigazos que me dieron entre usted y aquel forajido de Hannigan, para obligarme a firmar el contrato?
De nuevo se enfrentó con el miserable.
—¿Cómo podrá probar que estaba en su local en el momento en que Hannigan moría asesinado? —añadió Molly implacablemente—. Si no fueran bastantes los otros crímenes, la muerte de Hannigan le conduciría a la horca.
McBinnis tenía la cabeza convertida en un torbellino. Pero aún le quedaba una salida.
En lugar de uno, serían dos los cuerpos enterrados en el solano aquella misma noche. Bastaría otro golpe y Molly...
Lentamente, sacó el pañuelo y se lo llevó a los labios con cierta ostentación. Dude oyó un ligero ruidito a sus espaldas y saltó a un lado, en el momento en que un hombre se arrojaba contra él, enarbolando una cachiporra de plomo.
Fallado el golpe, Ben Charles se tambaleó. Recobró el equilibrio, giró hacia su derecha e intentó atacar de nuevo a Dude.
Un revólver tronó ruidosamente dos veces. Charles gimió, vaciló y cayó al suelo.
McBinnis sacó una pequeña pistola de su chaleco. Una voz autoritaria gritó en el mismo instante:
—¡ Alto, Escocés! ¡Suelte el arma o disparo!
Pero McBinnis estaba ya loco y no veía nada que no fuera la satisfacción de su venganza... y el huir al terrible destino que le aguardaba si se entregaba.
Giró velozmente sobre sí mismo y levantó la mano armada. El revólver del sheriffde Hoquiam llameó tres veces seguidas.
McBinnis empezó a arrodillarse muy despacio. Estuvo unos momentos así, con una mano sobre el pecho, apoyado en el suelo con la otra, mientras la sangre empezaba a fluir de su boca.
Luego, de pronto, se derrumbó hacia delante. Su cara chocó sordamente contra las tablas del piso. Se agitó un poco y se quedó quieto definitivamente.
El sheriff avanzó unos cuantos pasos.
—El me obligó a disparar —dijo.
—Usted lo oyó todo —manifestó Dude—. Espero que testimonie a mi favor cuando solicite ser rehabilitado.
—Lo haré —prometió el hombre de la estrella.
Dude enfundó su revólver y avanzó hacia Molly. Puso las manos sobre sus hombros y la miró con la sonrisa en los labios.
—Estás libre —dijo sobriamente.
Ella estaba muy conmovida. Se empinó sobre las puntas de los pies y le besó en una mejilla.
—Gracias, Dude —musitó—. Yo también declararé a tu favor cuando sea necesario.
El joven se dispuso a abandonar el local. Entonces notó la sensación de que alguien le miraba.
Volvió la cabeza. Apoyada con las manos en la barandilla del corredor superior, entre las otras chicas que habían salido de sus cuartos atraídas por los disparos, Sylvia le contemplaba en silencio, terriblemente pálida, con una desesperada expresión de pena en sus facciones.
Dude sintió lástima de la mujer, hacia la cual había sentido cierto afecto tiempo atrás. Pero no podía hacer nada para consolarla.
Sylvia era aún joven. El tiempo pasaría y curaría sus heridas, se dijo melancólicamente, mientras salía de la taberna.
Nancy escuchó en silencio el relato que Dude le hizo de los sucesos ocurridos en la «Taberna del Escocés». Cuando él hubo
terminado, dijo:
Ahora le rehabilitarán, capitán. ¿Volverá a navegar?
¿Qué otra cosa puedo hacer? Es mi profesión.
Así, pues, estima que su relación conmigo ha terminado.
Me contrató para terminar con sus problemas, ¿no?
¿Cree que han terminado ya?
McBinnis ha muerto. Ya nadie volverá a molestarla.
Sí, pero yo no me refería a ese problema, Dude.
—No entiendo —dijo él.
Nancy se le acercó muy despacio.
Dude, si vuelves a navegar, yo embarcaré contigo —dijo—. El capitán de un barco tiene derecho a llevar consigo a su esposa, creo.
¿En? —respingó el joven—. ¿Qué está diciendo? —¿Eres sordo? —sonrió Nancy, a la vez que le echaba los brazos al cuello—. Voy a casarme contigo, Dude. Sólo espero que pidas mi mano para decirte que sí en el acto. —Pero... Nancy, usted es... es...
—Soy rica, ¿verdad? Bien, no diré que todo te lo debo a ti... ¿O sí te lo debo? Dude, dime, ¿qué habría pasado si cuando yo te pedí que me sacases de aquel antro te hubieras encogido de hombros? ¿Habría llegado a la posición de que ahora disfruto sin tu intervención?
Bueno, eso es... Usted exagera, Nancy.
Ella movió la cabeza.
No, no exagero. Dude. —Se reclinó en su pecho—. Siempre deseé pagarte aquella deuda. Déjame que lo haga ahora.
Dude se rindió y cerró los brazos en torno al esbelto talle de la joven.
¿No te arrepentirás, Nancy? ¡Jamás! —contestó ella con vehemencia. Pero harás lo que yo te diga. —Sí, Dude.
—Bobby Orton... El no tiene la culpa de lo que ha pasado. Es una víctima inocente. Y a fin de cuentas, tenía un padre rico.
—Arreglaremos ese asunto. Sylvia no quedará descontenta, te lo aseguro. —Nancy levantó la cabeza de pronto—. Pero me encargaré yo en persona. No quiero que vuelvas a verla más, ¿entiendes?
—¿Tienes celos? —preguntó.
—Tú dijiste en una ocasión que ella era una mujer hermosa y tú un hombre. No me importa lo que hubo entre ambos..., pero yo también soy mujer y quiero prevenirte. ¿Lo comprendes ahora?
—Sí, desde luego; puedes estar segura de que no tendrás motivos, para abrigar celos de Sylvia.
-—Así lo espero. —Nancy suspiró confiadamente—. Ahora me siento feliz.
Callaron un momento. Luego, Nancy dijo:
Esta vez confío en estar casada algo más de un minuto.
Muchos años, muchísimos —aseguró Dude, rotundamente.