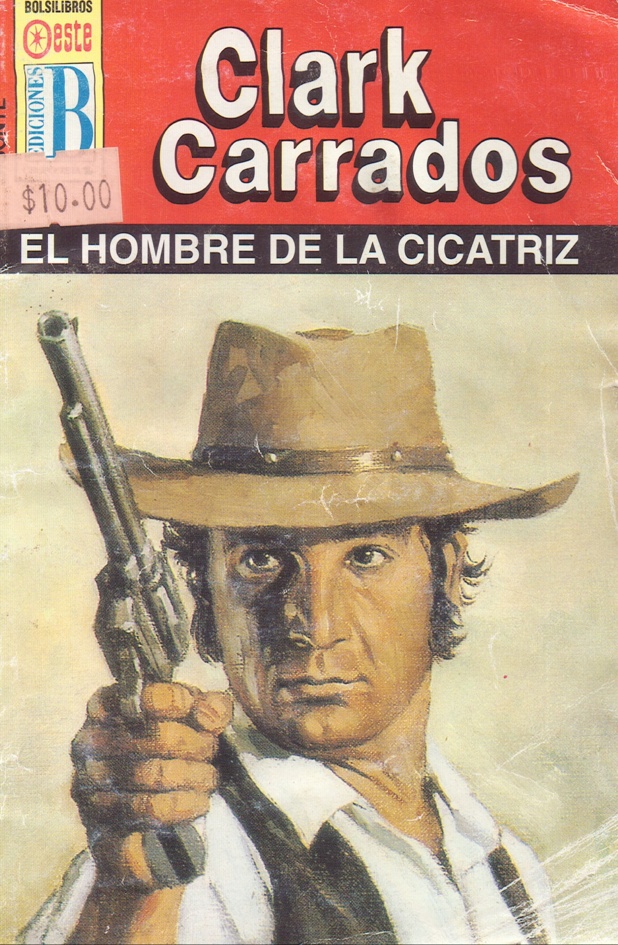 ]
]

CAPITULO PRIMERO
Los seis bandidos entraron en la ciudad por dos direcciones distintas formando grupos de tres, con el fin de pasar inadvertidos.
Algunos ciudadanos les miraron, sin prestarles excesiva atención.
Hombres como ellos venían a diario a la ciudad, procedentes de todos los rincones del país.
Por los atuendos que vestían, hubieran podido pasar por
vaqueros que regresaban después de la conducción de una gran manada, o por tramperos en busca de nuevas provisiones, y no faltaba el que tenía el completo aspecto de un gambusino o buscador de oro.
Un detalle era común a los seis: las armas que portaban, pendientes de sus cinturones, pero tampoco esto extrañó demasiado a los habitantes de Seguin, ya que la inmensa mayoría de los ciudadanos varones iban igualmente armados en aquella turbulenta época de postguerra.
El objetivo de los salteadores era el Banco.
Fueron aproximándose al edificio donde estaba instalado pero sólo tres de ellos quedaron realmente cerca. Los restantes se distribuyeron estratégicamente.
Uno de ellos se apoyó en uno de los postes que sostenían
marquesina del más importante de los saloons de Seguin, Big Texas, y encendiendo un cigarro, empezó a fumar con aire indiferente.
El segundo quedó frente a el, apoyado en la pared de, un edificio, con el sombrero echado sobre los ojos, como si molestara la luz del ardiente sol de mediodía
El tercero se situó al lado opuesta en línea con el de taberna y un poco más arriba del Banco. Como sus otros dos compinches, fumaba con aire aparentemente pacífico.
Los tres restantes se acercaron al Banco. Uno quedó fuera, junto a la acera. Los otros dos subieron a la misma. Cada uno de ellos llevaba su correspondiente cigarro colgando de los labios.
Y los caballos estaban al alcance de la mano.
Todo estaba dispuesto, ya sólo faltaba asestar el golpe.
Pero este asalto no iba a desarrollarse en la forma ordinaria, aunque el fin no fuese otro que el de aligerar de peso a la caja fuerte. Su ejecución estaba planeada de un modo completamente distinto.
Los dos bandidos que estaban encargados de descargar el primer golpe sacaron de debajo de sus chaquetones algo que, en un principio, cualquiera habría podido tomar por un ladrillo.
un ladrillo era, aunque no entero del todo. Pero cada uno de los dos llevaba atado un cilindro de color gris, de unos tres centímetros de grueso por veinte o veinticinco de
largo, con una prolongación en uno de sus extremos de color negro, estrecha y corta: la mecha del cartucho de explosivo. Con perfecta tranquilidad, los dos bandidos acercaron
brasa del cigarrillo a sus mechas respectivas. Comprobaron que estaban bien encendidos y luego, con ademán unánime, lanzaron los ladrillos a un tiempo.
El Banco tenía dos ventanas, una a cada lado de la puerta central y única del establecimiento. Cada uno de los ladrillos atravesó los vidrios de su ventana, rompiéndolos fragorosamente.
La calle estaba casi completamente desierta. En el primer momento, apenas si nadie se dio cuenta de que había pasado otra cosa que la aparatosa rotura de unos cuantos cristales.
Pero diez segundos más tarde, el caliginoso ambiente de
aquel mediodía vibró con el sonoro fragor de dos explosiones que hicieron temblar la tierra. Por las ventanas del Banco salieron dos espesas nubes de humo.
Uno de los bandidos lanzó un grito.
—¡Adentro!
La pareja irrumpió, revólver en mano, en el interior del local.
Ninguno de los dos se cuidó del espantoso espectáculo que se advertía una vez dentro. Ayes, gritos, cuerpos rotos y sangrantes, mesas volcadas y una terrible confusión entre los pocos clientes que no habían resultados alcanzados por el doble estallido, era lo que podía contemplarse en el interior del establecimiento.
Los dos bandidos saltaron por encima de los cuerpos ya poco ni mucho de sus gritos
y alaridos. Pasaron al otro lado de la barrera que separaba la clientela de los empleados y llegaron a la caja
Era el momento de los pagos, por lo cual el cofre fuerte par en par, ofreciendo un tentador espectáculo.
¡Vigila a ésos, tú! —gritó uno de los bandidos. Metió su revólver en la funda y empezó a llenar el saquete de lona que había traído prevenido, con fajos de billetes de Banco. Mientras tanto, en la calle, la gente empezaba a alarmarse como consecuencia de las explosiones. Los concurrentes al saloon corrieron presurosos hacia la puerta.
El forajido que se había apostado allí ya tenía prevenida tal contingencia. Apenas oyó los estallidos de los cartuchos dentro del Banco, sacó otro del seno de su camisa y prendió fuego a la mecha.
Este cartucho no estaba atado a ningún ladrillo. En realidad no hacía falta.
Cuando el forajido hubo prendido la mecha, sopló ligeramente para activar su combustión. Luego, con movimiento negligente, lo arrojó de modo que fuese rodando hasta colarse bajo la puerta de vaivén del saloon.
Dentro del Big Texas sonaron gritos de terror. Eran losmclientes de la taberna que habían visto el cartucho humeante y que retrocedían más que a la carrera para buscar refugio contra el estallido inminente
El forajido retrocedió tres o cuatro pasos y se pegó a la pared, junto al marco de la puerta. Sonrió duramente cuando la pólvora de barreno estalló con devastadores efectos Frente a él, su compañero había prendido también su cartucho. Este tenía un objetivo muy distinto
En la misma acera, en línea con el Banco, se hallaba
oficina del sheriff. El cuarto cartucho cayó frente a la puerta de la misma, levantando una nube de humo y astillas de madera al hacer explosión.
La ciudad resultó fuertemente sacudida por los tremendos estallidos. Los ciudadanos que habían ido en busca de sus armas, retrocedieron presurosos, no sabiendo dónde se iba a producir la próxima explosión.
El último de los bandidos tenía una misión claramente definida. Cerca de él se hallaba un carro cargado de heno hasta los topes, cuyo conductor lo había abandonado unos cuantos momentos antes de que se iniciara el asalto.
Los caballos se habían inquietado al sentir las explosiones. Seguramente se hubieran echado a correr de no hallarse atados por las riendas a un poste. El bandido las soltó, y luego arrojó sobre la paja tres o cuatro cartuchos de explosivo, encendiendo la mecha del último.
Acto seguido golpeó con las manos las ancas del caballo más próximo, gritándole salvajemente. Para acelerar la marcha del tronco, disparó un par de tiros al aire.
El carromato emprendió una veloz carrera. Súbitamente,
una estruendosa traca empezó a estallar con tremendos estampidos.
El ruido era atronador.
Los caballos continuaron corriendo, completamente desbocados a causa del terror, arrastrando solamente la mitad del carretón, ya que el resto había sido destrozado por las explosiones. Trataron de doblar la primera esquina que les salió al paso, pero no consiguieron otra cosa que estrellar los destrozados restos del vehículo, que ya ardían furiosamente, contra el edificio, al que se propagó el fuego inmediatamente.
En el interior del Banco sonaron dos o tres disparos. Casi en el acto, la pareja de bandidos que se hallaba dentro, salió afuera
—¡Vamonos, pronto! —gritó su jefe.
Los caballos ya estaban listos. Los forajidos montaron cada uno en el suyo y espoleándolos salvajemente, salieron a escape de la ciudad, perseguidos por algunos inofensivos disparos de los desconcertados ciudadanos de Seguin, que no sabían todavía con exactitud lo que había ocurrido.
El caballo tropezó y cayó de modo inesperado, derribando por tierra a su jinete, antes de que éste tuviera tiempo de prepararse para saltar con facilidad.
Afortunadamente, la marcha del animal era moderada,por lo que el hombre no sufrió gran daño en la caída. Rodó un par de veces por el suelo y luego se sentó, sacudiendo la cabeza.
-¡Diablos! -masculló-. Si llego a ir a todo galope, me desnuco.
Recobró el sombrero, que se hallaba a un par de metros más allá y se lo puso. Entonces reparó en una cosa. El caballo no se había levantado.
La bestia hacía esfuerzos por incorporarse, pero no podía conseguirlo.
El rostro del jinete se cubrió inmediatamente de una palidez de cera al comprender lo que sucedía.
Acercándose al caballo, se arrodilló a su lado. Miró al suelo, descubriendo la boca de la cueva de conejo, por donde el desdichado animal había metido una de sus patas delanteras. fracturándosela.
El hombre, joven y de agradable aspecto, con el rostro tostado por el sol, se puso en pie lentamente.
—Esto no tiene remedio, «Cherub» —murmuró, desenfundando el revólver.
Como si presintiera su próximo fin, el caballo estiró el cuello, lanzando un prolongado relincho que más parecía un lamento humano.
El relincho quedó cortado bruscamente por la detonación del revólver. El caballo se estremeció convulsivamente durante unos momentos y luego se quedó quieto.
Entonces fue cuando Jube Anslowe se quitó el sombrero, rascándose la cabeza con actitud de honda preocupación.
—Buena la has hecho, Jube —masculló a media voz—. Hete aquí a más de cincuenta millas de todo paraje habitado donde puedas proporcionarte otra montura... y lo que es peor, en un lugar donde merodean los salvajes que no tienen otra forma de divertirse que torturar al pobre rostro pálido que cae en sus manos. ¡Una bonita situación, a fe! —concluyó, rabioso.
Se encasquetó de nuevo el sombrero. Mientras liaba con hábiles dedos un cigarrillo, paseó la vista en torno suyo, contemplando el panorama.
—Un lugar ideal para una emboscada —murmuró.
El paisaje era agreste y selvático, cubierto de una abundante vegetación de montaña media, compuesta por pinos, sabinas, carrascas y otros matorrales. Los montes no eran muy altos ni tampoco de agudas prominencias, pero en conjunto formaban un laberinto de valles, vaguadas y cañones donde era facilísimo perderse, si no se conocía bien el terreno.
—Bien —se dijo el desmontado jinete—; supongo que añora no me queda otro remedio que cargar con la silla y...
Se interrumpió repentinamente. El metálico retiñir de una herradura al golpear contra un fragmento de roca acababa de sonar claramente en el silencioso ambiente de la tarde declinante.
La reacción de Jube fue instantánea. Saltando hacia el
caballo caído, cogió el rifle, yendo a esconderse cerca de unas malezas cercanas.
Con suave movimiento, sin el menor ruido, cargó el arma. Luego atisbo a través de las ramas tras las cuales se había refugiado.
—No creo que sean salvajes —Masculló—. Estos no suelen llevar sus caballos herrados. Sin embargo, no se sabe nunca lo que puede ocurrir...
El ruido de pisadas de animales se acercó.
De pronto, los caballos que se aproximaban detuvieron su paso. Jube creyó ver su silueta al otro lado de unos matorrales cercanos. Pero no pudo asegurarse de lo que hacían sus jinetes.
Volvió el silencio. Jube se mordió los labios.
—¿Qué les habrá sucedido? —musitó para sí.
Arriesgándose a todo, se incorporó para mirar por encima de las matas. Fue en aquel momento cuando una voz sonó a sus espaldas.
—¡Tiré el rifle o le mato!
El joven no titubeó en hacer lo que le decían. Por el tono de la voz de la persona que había hablado sabía que ésta dispararía si hada el menor ademán ofensivo. Y también se sabía en condiciones desventajosas con respecto a su posible antagonista, por lo que no cabía intentar la menor reacción.
En consecuencia, alargó la mano y abrió los dedos, dejando caer el arma.
—El cinturón con los revólveres también. Hágalo tranquilamente, sin precipitaciones. Por si no lo sabe, le advierto que estoy a tres pasos de distancia y el gatillo de mi revólver está levantado.
Sin objetar nada, Jube soltó la hebilla de su cinturón, alzando acto seguido las manos.
—¿Está bien así? —preguntó.
—Sí. Ahora vuélvase. Quiero verle la cara.
Yo también —sonrio Jube—. Estoy ardiendo en deseos de saber cómo es el rostro de una bruja. Y giró sobre sus talones.
Inmediatamente un grito de admiración se escapó de sus labios.
Efectivamente, se trataba de una mujer, que apenas Jube había supuesto, y muy joven, puesto que apenas rebasaba veintena.
La muchacha vestía un largo chaquetón que le llegaba si hasta medio muslo, una camisa a cuadros y pantalones hombrunos. Bajo las ropas, las líneas de su cuerpo se adivinaban estatuarias.
La mano que sostenía el revólver Colt 38 no temblaba en absoluto.
_Quién es usted? —preguntó—. ¿Por qué se había emboscado?
Creo que aquí existe un malentendido, señorita. No me embosqué; simplemente oí el ruido de una herradura al golpear contra una piedra y puesto que esta comarca es un tanto peligrosa a causa de los merodeadores, traté de guardar
allguna precaución. Pero no tengo nada contra usted
Creo que dice la verdad —contestó ella, pero sin bajar u revólver—. ¿Su nombre?
Jube Anslowe.
Que hace aquí?
El caballo se rompió una pata. Tuve que rematarle y estaba pensando la mejor manera de llegar a lugar habitado cuando llegó usted, señorita...
Temple Barton. Puede bajar las manos, Anslowe. Recoja sus armas. Jube sonrió.
Gracias por la confianza que deposita en mí, señorita
Barton. Puede tener la seguridad de que no la defraudaré
Peor para usted —contestó ella fríamente—. Soy rápida con el revólver y a menos que me atacara por la espalda, no le quedarían ganas de volver a repetirlo.
No sea tan suspicaz. ¿Teme algo? La muchacha vaciló. Al fin dijo: Eso es cuenta mía, Anslowe. Dijo que su caballo se había roto una pata, ¿no?
Ciertamente. ¿Puedo preguntarle como supo descubrirme?
—Fue sencillo. Descubrí primero al caballo tendido en el suelo. Detuve el mío y escruté el terreno, viendo una colilla que todavía humeaba. Entonces decidió averiguar qué sucedía.
El joven la miró con admiración.
—Disfruta usted de una vista envidiable, señorita Barton —descargó el rifle—. ¿Hacia dónde se dirige?
—Al Oeste —contestó ella lacónicamente, echando a andar.
Jube la siguió. Salieron al claro, donde estaba el caballo muerto.
A unos metros de distancia vio el de la muchacha, al cual seguía una acémila de carga.
—¿Tendrá inconveniente en que cargue mi silla encima de su mula?
—Ninguno — repuso ella.
—¿Prosigue el viaje ahora?
Temple levantó el rostro hacia el cielo, que empezaba ya a teñirse de rojo.
—Creo —murmuró— que lo más conveniente sería acampar, ¿no le parece, Anslowe?
—Una idea muy acertada, señorita Barton. Si me permite, descargaré sus cosas.
—Yo reuniré leña mientras tanto —dijo la muchacha, y se despojó del chaquetón.
Jube carraspeó. Luego, apoyando el rifle contra el tronco
de un árbol, fue en busca de los animales, trayéndolos a aquel lugar.
Descargó la mula y desensilló el caballo, y luego ayudó a preparar la hoguera.
—No deberíamos hacerlo —masculló—. Estamos en territorio peligroso.
—Yo no he visto la menor señal de indios, Anslowe.
Jube meneó la cabeza.
—Eso es lo malo; que no se les ve hasta que se les tiene encima.
—¿Cree usted que están en plan de guerra?
El joven soltó una sarcástica carcajada.
—No hay apache, por lo general, que no esté en guerra continua contra los blancos. No es una guerra limpia y declarada. sino, más bien, una serie ininterrumpida de actos de bandidaje contra los colonos. Claro que, si se mira desde el otro lado, en muchas ocasiones los apaches tienen razón. Se han violado una y otra vez los tratados, se les ha despojado de las tierras asignadas por el Gobierno... En fin, ¿para qué seguir con la eterna historia?
Temple removió las brasas, a fin de activar su combustión, en tanto que sostenía la sartén con la otra mano.
—Nosotros no tenemos culpa de lo que ha sucedido, Ans-lowe; pero si nos echan mano los indios, nuestras excusas no servirán para nada. Somos blancos y ello les basta.
—Usted no moriría. Se la llevarían a las montañas. Los apaches se pirran por las mujeres blancas... jóvenes y bellas especialmente.
Temple le miró fijamente a la cara.
—¿Cree que harían eso conmigo? —preguntó.
—No me gusta andar con rodeos. Usted parece una mujer capaz de defenderse y, por lo tanto, valiente y animosa. Sería inútil andarse con paliativos en este caso.
—A usted le matarian.
—No. Me moriría... porque después de dos o tres días de tortura continua, uno se muere, generalmente aburrido de tanto padecer. Claro, la entran ganas de variar y...
—¡Oh! —exclamó ella, exasperada—. No sé cómo puede hablar de un modo tan tranquilo.
—No voy a tirarme por el suelo, llorando y gimiendo, ¿verdad? ¡Cuidado, se le va a quemar ese tocino!
Cenaron con buen apetito. Al terminar, Jube encendió un cigarrillo y quedó mirando las brasas, en tanto la muchacha limpiaba los cacharros de la cena con tierra del suelo, tras haberse negado rotundamente a que hiciera él tal labor.
Al cabo de unos momentos, Jube preguntó:
—¿Qué hace usted por estas tierras, señorita Barton?
—Busco a un hombre, Anslowe. Quizá lo haya visto usted.
—Si me lo describe, podré contestarla. ¿Sabe su nombre?
—No. Lo único que sé de él es que tiene una cicatriz.
—¿En la cara?
—En el brazo izquierdo. Le llega desde el codo hasta la muñeca. .
—¡Caramba! Es un dato de difícil identificación. La mayoría de los hombres llevamos las mangas abotonadas y no va a ir usted remangando a la gente por ahí sólo para encontrar a la persona que usted busca. ¿Le hizo algo malo ese individuo?
El seno de la muchacha palpitó con violencia. Mató a mi padre. Le busco para vengarme. Jube asintió.
Mala cosa es la venganza, señorita Barton. Pero, en fin, estimo que ése es un asunto estrictamente suyo.
Lo mismo opino yo, Anslowe.
Había terminado de recoger los cacharros. Preparóse cama y, envolviéndose en una manta, se tumbó en el suelo a dormir.
Jube hiza lo mismo. Durmió profundamente, y al despertar, a la mañana siguiente, lo primero que vio fue el pintarrajeado rostro de un apache que le miraba de muy mala manera desde cinco o seis metros de distancia. El apache no estaba solo.
CAPITULO II
En un segundo calculó Jube las probabilidades que tenía de salir con vida de la peligrosísima situación en que se encontraba.
Sus armas estaban a la derecha, al alcance de la mano. Pero el apache que le miraba ya tenía su rifle apuntándole, en tanto que los tres que le acompañaban también disponían de sus armas, aunque dos de ellas fuesen simples lanzas.
Hubiera querido llamar la atención de la muchacha, pero no se atrevió, temiendo empeorar la situación. Y ésta no podía ser peor, ya que el salvaje pareda totalmente resuelto a utilizar su rifle.
Súbitamente, estalló un disparo.
La cabeza del apache fue arrojada violentamente hacia atrás por la potencia del impacto. Algo rojo y gris saltó por los aires, con trágico revoloteo.
Jube no se entretuvo más. Girando sobre sí mismo, se acercó a sus armas, en el preciso instante en que una lanza india atravesaba e¡ espacio, yendo a clavarse en el lugar que había ocupado una décima de segundo antes.
Sonó un segundo disparo. Otro apache resultó alcanzado, aunque no de muerte. Soltando el rifle que empuñaba, se agarró con la mano sana el hombro herido, tambaleándose de modo precario.
Para entonces, Jube había tomado ya uno de sus revólveres. Otra lanza voló hacia él, pero supo esquivarla con un hábil quiebro de cintura, a pesar de hallarse todavía sentado en el suelo.
Su revólver escupió fuego y ruido, convirtiéndose en una cosa viva en sus manos. Los dos apaches que tenía frente a él se agitaron terriblemente, convulsionándose de modo espantoso. Cayeron cruzados el uno sobre el otro, atravesados por las descargas del revólver de Jube.
Todavía quedaba otro: el herido. Este, vacilando aparatosamente, huyó.
Jube tomó puntería. Le repugnaba matar a un hombre indefenso y herido además, pero en aquel caso tenía buenas razones para ello.
Apretó el gatillo. Sonó el desconsolador «¡click!», que le indico que el arma estaba completamente descargada. El apache se introdujo entre las malezas y consiguió desaparecer de su vista, perseguido por dos o tres disparos más, que no consiguieron alcanzarle.
Se puso en pie de un salto, teniendo ya el rifle en la mano. Entonces advirtió con verdadera sorpresa que la muchacha no estaba allí.
Temple salió unos segundos más tarde de detrás de un árbol cercano. En la mano llevaba su revólver todavía humeante.
Jube la miró con verdadera admiración.
—Nunca estuve tan cerca de la muerte como en estos momentos, señorita —dijo—. Es solamente gracias a usted que estoy vivo.
La muchacha estaba muy seria. Parecía relativamente tranquila, a pesar de su palidez.
—Me había levantado para preparar el desayuno. Estaba buscando algo de leña cuando los vi venir. Ellos no me vieron. Afortunadamente, llevaba encima el revólver. Usted dijo anoche que esta tierra es peligrosa.
—Ya puedo verlo —contestó Jube, señalando los contorsionados cuerpos de los apaches que yacían po el suelo.
Se sentó sobre la manta, para ponerse las botas. Hecho esto, volvió a levantarse. Recargó el revólver y se apoderó de los rifles de los apaches muertos.
—Tome —dijo, entregando uno a la muchacha—. Aguárdeme aquí.
Y al instante se metió en la espesura.
Temple se guedó mirando el sitio donde había ido el joven. Pasaron diez largos minutos.
Súbitamente, tres detonaciones quebrantaron el silencio demla mañana. Un poco más tarde, Temple oyó el galope de un caballo.
Algunos momentos después, Jube aparecía en el claro.
Montaba a pelo un caballo, evidentemente de procedencia india.
—¿Qué han sido esos disparos? —preguntó. Jube frunció el ceño.
—Creí que habría tenido el buen sentido de ir empacando todas sus cosas, señorita Barton.
—¿Por qué?
—¿Es que no se lo supone? Tenemos que irnos inmediatamente de aquí.
—¿Teme que vuelvan los indios?
Jube soltó una amarga risita. Cogió su silla y la colocó encima del caballo recién capturado, forcejeando con el animal que no quería soportar aquel yugo, Pero unos cuantos puñetazos y varias imprecaciones bien dirigidos fueron suficiente para que el animal se aquietara.
—Quedó uno con vida. Ese avisará a los demás. Posiblemente, estos salvajes formaban parte de una banda aislada. Pero en casos así, se ayudan mutuamente y ahora querrán vengar la ofensa que supone haber tenido tres muertos en tan corto espacio de tiempo.
—¿Cree usted que podrán alcanzarnos?
—Con esta gente, uno no puede estar seguro de nada, a menos que se encuentre en San Francisco o Nueva Orleáns, por lo menos —ajustó la cincha y luego metió el rifle en su fundón—. Vamos por el resto.
Cogió la otra silla, y la colocó en la montura de la muchacha. Esta fue a cargar la acémila, pero Jube se lo impidió.
—Olvídese de ella —dijo.
—¿En? ¿Está loco?
—Locos estaríamos, en efecto, si tratásemos de arrear con un animal que no haría otra cosa que retrasar la velocidad de nuestra marcha.
—¡Pero están mis cosas! ¡No puedo dejarlas! ¡Mi ropa...!
Jube se plantó en jarras ante la muchacha.
—Escúchame, señorita Barton. Voy a decirle una cosa. No hay, en todo el Sudoeste, jinetes más rápidos que los apaches. Nosotros cuidamos de los caballos que montamos. Ellos no. No les importan en absoluto. Los montan hasta matarlos de agotamiento y entonces, si no tienen víveres se los comen. Cuando su caballo ha muerto, roban otro, el cual montan hasta reventarlo, y así sucesivamente. ¿Por qué cree que tiré contra los otros tres caballos que habían dejado los apaches que nos sorprendieron? No puedo concederles la menor oportunidad y... —sacó el revólver.
—¿Qué es lo que va a hacer? —gritó ella, alarmadísima. La respuesta fue un disparo seco.
Alcanzada en el centro de la frente, la acémila se desplomó, redonda.
Temple chilló, loca de furia. Levantando las manos en alto, trató de golpear al joven, pero éste supo sujetarla por las muñecas.
La miró con ojos llameantes.
—¡Escúcheme! — ordenó en tal tono, que la muchacha calló de inmediato—. Estamos corriendo un peligro gravísimo. Conozco a estos indios y sé de lo que son capaces. Si yo hubiese estado solo, es probable que no me hubiera entretenido siquiera en ensillar mi caballo. Y usted es una mujer de mi raza y no quiero que corra una suerte horrible, ¿me entiende?
Temple asintió, con pupilas desorbitadas por el espanto.
Jube soltó sus muñecas.
—Tengo algo de dinero en las alforjas —balbució la muchacha.
—Está bien; b recuperaremos. Pero nos vamos inmediatamente. Cada segundo que transcurre es una probabilidad menos de salvarnos.
Buscó en los arreos de la mula hasta encontrar un fajo de billetes cuyo valor estimó en unos diez mil dólares y que entregó a la muchacha. Esta se guardó el dinero en uno de los bolsillos del chaquetón, sin pronunciar palabra.
Lo único que Jube tomó de cuanto allí restaba fue una cantimplora llena de agua, que colgó del arzón de su silla. Hecho esto, ayudó a montar a Temple y luego montó a su vez.
—¡Al galope! —gritó, arreando a su caballo.
Los dos jóvenes salieron a escape, espoleando furiosamente a sus monturas.
En los primeros momentos y a pesar de ir cuesta abajo, su marcha se vio entorpecida por la espesa vegetación, que habían de sortear obligadamente. Pero poco más tarde, al pie de la colina, lograron salir a terreno descubierto y entonces emprendieron un galope furioso.
Mantuvieron la marcha durante cerca de una hora, al cabo de la cual Jube sofrenó a su caballo, haciéndole caminar
al paso, con el fin de concederle un poco de descanso. Temple le imitó.
Media hora más tarde, Jube detuvo su montura. Extendió la mano, señalando un punto situado en el horizonte, sobre la cima de una montaña de buena altura.
—¡Mire! —exclamó.
Temple siguió con la vista la dirección de la mano del joven. Se estremeció.
—¡Señales de humo! —exclamó.
—Y allí, a la izquierda, también —expresó Jube, señalando con la mano hacia otro punto, situado frente al anterior.
Temple volvió la cabeza. Una bola de humo rodaba perezosamente por la clara atmósfera de la mañana, deshilándose lentamente.
—A nuestras espaldas hay otro telegrafista apache —comentó Jube con voz inexpresiva.
Temple giró en la silla. Una exclamación ahogada brotó de sus labios.
—¡Oh! —y luego, levantando la voz, dijo—: ¡Estamos cercados!
—Eso parece —repuso él fríamente—. Sigamos.
—¿Cuánto falta hasta Seguin?
Jube hizo un rápido cálculo mental.
—Más de cincuenta millas. Y es el lugar habitado más cercano. De todas formas, si consiguiéramos recorrer los dos tercios de esa distancia, sin incidente alguno, podríamos considerarnos salvados. Seguin es una ciudad lo suficientemente importante como para que los salvajes no se acerquen a ella, en plan de guerra, a menos de doce o catorce millas —hizo una corta pausa y luego ordenó de nuevo—: ¡Sigamos!
Un tanto descansados los animales, continuaron su camino a galope, el cual fue convertido media hora más tarde en un buen trote. Otros treinta minutos más tarde los dejaron
caminar al paso.
—Seguiremos así media hora —dijo el joven—. Calculo que habremos recorrido diez millas más. Con otro tanto, podríamos...
Se interrumpió de repente.
Temple le miró, angustiada. Luego volvió la vista y al instante se estremeció.
—¡Los indios! —exclamó.
Un nutrido pelotón de apaches, más de veinte, corrían a todo galope. Todavía estaban muy lejos, y apenas si eran visibles como unos puntitos negros en medio de la nube de polvo que levantaban sus monturas al correr, pero no podía i dudarse en modo alguno de su identidad.
Jube inspiró profundamente.
—Señorita Barton, vamos a correr. Y cuando digo vamos a correr, quiero que tome la palabra en su más pura acepción. No le importe reventar a su caballo; piense que si él muere, usted...
—Entiendo —contestó ella gravemente—. ¿Vamos?
Jube levantó la mano y golpeó con ella el flanco de su
montura.
—¡Vamos! ¡Hiaaa...!
Cruelmente espoleados, los dos animales emprendieron un frenético galope, atravesando el espacio como verdaderos
rayos.
El camino que seguían se deslizaba por el fcmdo de un profundo valle, cuyas paredes eran bastante empinadas y estaban cubiertas, como el resto del paisaie, de árboles y malezas. concurriendo sobre aquel valle de modo transversal, caían otras cañadas y barrancos de mayor angostura, pero por las cuales era imposible soñar siquiera en huir, ya que la mayoría eran callejones sin salida y las que hubieran podido tenerla, les habrían alejado del camino de Seguin, que era la única posibilidad de salvación.
Jube se volvió una vez en la silla. Hizo instintivamente un gesto de desaliento.
Los apaches ganaban terreno. Ahora eran ya casi visibles sus rostros, morenos y oscuros bajo la espesa mata de cabellos negros que llevaban mal sujetos con un sucio trapajo de color.
«Nos alcanzarán sin remedio», pensó y un detalle observado de pronto le hizo estremecerse con violencia. Los indios no gritaban.
Más que nada, esto fue lo que asustó al joven. No era la primera vez que se enfrentaba con unos indios en pie de guerra, <pero siempre, al atacar, les había visto vociferar y gesticular. Estos, sin embargo, permanecían callados como mudos.
Miró luego a su caballo y al de la muchacha. Los dos animales estaban cubiertos de sudor y una blanca espuma colgaba de sus labios, en tanto que los ollares estaban desmesuradamente abiertos, como para aspirar mejor un aire que les llegaba de modo insuficiente a sus ya congestionados pulmones.
Temple le miró en silencio. En sus pupilas había una expresión de súplica e interrogación a un tiempo.
—¡Déle más! —gritó, por encima del fragor del galope.
La muchacha clavó sus espuelas en los flancos del animal que montaba. Este contestó con un angustioso relincho, que más parecía la queia de un ser humano.
De pronto el caballo que montaba Jube vaciló.
Sólo la fuerte mano del jinete pudo contener la que por unos instantes pareció inminente caída. Jube tiró con todas sus fuerzas de las bridas, levantando despiadadamente el morro del animal, cuyas fuerzas, claramente se veía, estaban al borde del agotamiento.
El joven comprendió que era lógico que su montura se hubiese fatigado antes que la de Temple. Esta había descansado toda la noche, en tanto que su caballo precedía de un apache, cuyo modo de tratar a los animales conocía de sobra.
En cualquier momento podría caer reventado el caballo. Y esto sólo podía significar una cosa.
Se volvió una vez más. Los apaches estaban ya a menos de cuatrocientos metros de distancia, y la evidencia de su progreso se hacía fácil.
—¡Nos van a alcanzar! —chilló la muchacha, un tanto histéricamente.
De pronto los ojos de Jube contemplaron algo que le hizo concebir una leve esperanza de salvación.
Estaban llegando ya al término del valle. Al final, la salida se ensanchaba en una especie de planicie de gran extensión, que no era rigurosamente tal, ya que tenía algunas ondulaciones desigualmente distribuidas, que alteraban bastante su llanura. Casi en el centro de la misma se divisaba lo que parecía ser una construcción efectuada por la mano del hombre.
—¡Un esfuerzo más —gritó—, y habremos llegado a lugar seguro!
¿Lugar seguro?
A medida que se acercaba a la casa, advertía lo precario de su construcción. Le faltaba más de la mitad del techo y la corraliza adyacente estaba casi arruinada. En una de sus paredes, la más próxima a ella, se veía un enorme boquete y en el lado opuesto había una serie de maderos tirados irregularmente por el suelo y que antiguamente habían sido parte de un encerradero para el ganado.
Pero de momento, a dieciséis millas o más de Seguin, era el lugar más acogedor que podían esperar. Al menos, había algunas paredes tras las cuales podrían parapetarse y, con un poco de suerte, hacer descansar a sus caballos, para tratar de emprender la huida a la noche.
La choza se aproximó rápidamente. Jube advirtió que las fuerzas de su montura fallaban y exigió del pobre animal el último esfuerzo. Estaban ya a menos de cien metros de la casa.
Se volvió. La distancia se había reducido a un cuarto de kilómetro. A no ser por aquella choza, antes de quince minutos habrían sido alcanzados irremisiblemente por los indios.
Súbitamente, una nubécula de humo se desprendió de una de las rotas ventanas de la choza. Brilló un fogonazo y se oyó un estampido.
—¡Quieren matarnos! —gritó Temple.
El joven había agachado la cabeza instintivamente al oír el disparo.
Pero le sorprendió enormemente no percibir el silbido de la bala.
Un segundo más tarde escuchó un nuevo disparo. Entonces advirtió que no tiraban contra ellos.
Miró hacia atrás. Un indio se levantaba del suelo, desmontado de su caballo por un certero balazo que había abatido a la bestia. Fuera de esto, los apaches no parecían haber sufrido otras bajas.
—¡Animo! —gritó—. ¡Ya estamos llegando!
En un santiamén recorrieron los cincuenta metros que les separaba del edificio. El incógnito tirador continuaba disparando pausadamente, pero con un ritmo igual y sostenido.
Saltaron al suelo cuando aún no se habían detenido los caballos.
—¡Coja su rifle! —gritó Jube a la muchacha.
Tomó a los caballos por las riendas y los metió en la corraliza.
Los dejó allí, sin olvidarse de su rifle. Luego, saliendo del arruinado recinto, echó a correr, agachado.
Miró hacia los indios. Estos se dispersaban en amplio abanico, con el fin de ofrecer menor blanco a las balas de sus perseguidos. El hombre que disparaba desde el interior de la choza no parecía ser muy buen tirador, ya que era fácil de apreciar que sólo había conseguido matar uno de los caballos de los indios, cuyo número seguía sin variación.
Se zambulló en el interior de la casa. Entonces, con no poca sorpresa por su parte, vio que había dos hombres.
—¡Hola, amigos! tirador hizo una mueca. exclamó—. Gracias por su ayuda.
No creo que sirva de nada. Ellos son más de veinte y nosotros cuatro. Uno de nosotros es una mujer y.otro está mal herido y no se halla en condiciones de disparar.
CAPITULO III
Por las trazas, Jube dedujo que antaño debió ser aquella choza una edificación destinada a parador de diligencias, aunque en el momento actual era una pura ruina, que sólo se mantenía en pie por milagro.
Miró en torno suyo, descubriendo algunos objetos esparcidos al pie de los muros y que, aparentemente, carecían de significado alguno. Un par de barricas viejas, algunos cajones medio desventrados y, en un rincón, una gran lata cilindrica destinada indudablemente a contener petróleo.
En el centro había una mesa desvencijada y a ambos lados de la misma un par de bancos, cuya madera, estaba semipodrida. También había una chimenea en la cual ardían aún algunas brasas.
El herido estaba tumbado en un rincón, sobre un grupo de mantas. Estaba sumido en un sopor letárgico, y las manchas rojas de sus mejillas indicaban que se hallaba poseído
por la fiebre. Una ancha venda, sucia de sangre, le cruzaba el pecho de lado a lado. Sus labios se movían de vez en cuando, bisbiseando algo inintiligible, fruto sin duda del delirio que le provocaba la fiebre.
El otro hombre era de robusta complexión y aspecto que hubiera podido ser agradable si su rostro hubiese estado afeitado en lugar de hallarse cubierto por una espesa barba en la cual no se veía aún un solo cabello blanco. Tenía dos revólveres en sendas pistoleras, muy bajas y sujetas a los muslos por las correspondientes correas.
Al oir las palabras del individuo, Temple se sofocó. ¡Esa mujer —exclamó irritada—, sabe tirar tan bien como usted o mejor!
para demostrar la veracidad de sus palabras, asomó el rifle por el hueco más cercano, tomó puntería y apretó gatillo se desplomó cien metros de distancia, un apache abrió los brazos y
En el mismo instante, unos dedos invisibles tiraron del sombrero de la muchacha. Como lo tenía sujeto por el barboquejo, la prenda cayó sobre sus espaldas, poniendo al des cubierto una espléndida cabellera rubia.
Mientras los dos hombres reían de buena gana, ella lanzó un grito sofocado. Trató de disparar de nuevo, pero Jube se lo estorbó.
¡Apártese de ahí! —exclamó, en el momento en que una ráfaga de balas penetraba chillando agudamente por hueco de la pared.
Esos apaches tiran a dar —masculló el tipo de la barba Apretó el gatillo y tiró, sin fruto alguno.
Jube lo hizo a su vez. Derribó a un indio fulminado, sin dejarle alcanzar el refugio que buscaba.
Me parece, amigo —dijo tranquilamente mientras palan
queaba para meter una nueva bala en la recámara—, que usted maneja mejor los revólveres que el rifle
Así es —contestó el otro, haciendo una mueca—. Nunca me preocupé mucho de practicar con el «Winchesten>, pero ahora lo lamento.
—Afortunadamente, estamos la señorita y yo. No dispare hasta que pueda utilizar los revólveres. Así podrá ahorrar municiones.
Conforme, amigo. Me llamo Mike Flugg, por si esto
Siede servirle de alguna utilidad. Mi compañero es Skett arvers.
Jube dio su nombre y el de la muchacha, entre dos disparos. Luego, sin dejar de vigilar a los indios, preguntó: é les ha sucedido?
compañero y yo sufrimos un... accidente. Nos vimos obligados a quedarnos aquí. No quise dejarle solo y así nos han atrapado los apaches. ¡Mala suerte!
Jube miró a través de la agrietada ventana. Los indios habían descabalgado y ahora, tendidos en tierra, al abrigo de unas rocas, disparaban continuamente contra la casa.
—Su puntería es pésima, pero no hay que descartar la posibilidad de un rebote o una bala perdida.
—¿Cuántos calcula usted que quedan, Anslowe? —preguntó Flugg.
—Unos dieciocho o veinte —contestó el joven, haciendo una mueca—. Los suficientes para darnos bastante quehacer, a poco que se empeñen.
Vio correr a un indio que, al sesgo, pretendía acercarse a la cate. Le dejó correr, siguiéndole con el rifle. En el momento oportuno apretó el gatillo y el salvaje dio un salto convulsivo, cayendo luego al suelo.
Pero no había muerto. Solamente estaba herido y pretendía, arrastrándose de modo lastimoso, llegar a la roca tras la cual había pretendido buscar refugio en un principio.
—Ahora no puedo fallar —gruñó Flugg, apuntando cuidadosamente.
Disparó y el indio se quedó quieto.
—Uno menos —murmuró el barbudo, recargando el rifle. Por unos momentos, pareció haberse establecido una especie de armisticio entre sitiadores y sitiados. Los disparos
cesaron.
—¿Qué hacen ahora? ¿Por qué no disparan? —preguntó Temple, alarmada.
Jube frunció el ceño.
—Parece ser que están celebrando un consejo de guerra-contestó, observando atentamente el campo enemigo.
—Ya es bien extraño que se hayan dejado caer ustedes por aquí — comentó Flugg en tono intrascendente.
—íbamos camino de Seguin —respondió Jube lacónicamente.
Flugg se echó a reír.
—¡Qué casualidad! De allí veníamos nosotros..., pero la herida de Harvess nos hizo detenernos aquí. ¿Tiene usted tabaco, Anslowe? A mí se me olvidó comprarlo en Seguin y Harvess sólo lo usa de mascar, conque...
Jube asintió, pasándole al barbudo los útiles necesarios para liar un cigarrillo. Cuando Flugg se los devolvió, se hizo otro a su vez.
Aspiro el humo profundamente sintiendo un gran placer en ello,Los apaches continúan quietos.
Le hirió algún indio? -preguntó, refiriéndose a Harvess
Una bala - contestó Flugg de modo extraño.
Jube no quiso hacer preguntas. Era evidente que Flugg deseaba contestarlas
Si dejamos que se nos eche la noche encima —expresó barbudo—, los indios nos arrancarán la cabellera.
No veo cómo evitarlo. Hacer una salida sería suicida... Cuidado!
Había lanzado aquella exclamación al ver un súbito revuelo en el campo apache. Pero casi al instante hubo de detener gestos de defensa de sus dos compañeros.
No tiren todavía; aún no es hora.
Parece que retroceden — comentó Temple.
Hum! —masculló el joven en tono dubitativo
Efectivamente, media docena de indios se habían puesto en pie y, sin soltar sus rifles, corrían frenéticamente, muy inclinados para evitar posibles disparos de sus enemigos, hacia atrás.
No huyen —murmuró Jube—, sino que planean lanzar un ataque. Dijo antes que maneja bien los revólveres, Flugg
No me gusta hacerme el modesto en ciertas ocasiones contestó el aludido con acre acento.
Bien, creo que ahora tendrá ocasión de probar sus asertos—se volvió Hacia Temple—. Usted tampoco lo hace mal señorita Barton.
Tiene pruebas de ello, Anslowe —contestó ella fríamente.
Jube dejó el rifle apoyado en la pared y extrajo, uno por uno, sus dos revólveres, comprobando si lá carga. Volvió a guardarlos con rápido y hábil volteo en sus fundas tiren primero a los caballos —dijo—. Ese ha de ser su principal objetivo.
Qué caballos? —exclamó Temple, intrigada. los que puede usted ver —repuso Jube fríamente.
¡Oh!
La muchacha tenía razón en asombrarse. Galopando furiosamente, los seis apaches salían de detrás del montículo donde, de modo precavido, habían dejado sus monturas, encaminándose a toda velocidad hacia el antiguo parador
¡Los caballos primero! —repitió el joven, al mismo tiempo que saltaba hacia la puerta de entrada a la casa Todavía no —recomendó a continuación—. La distancia es aún excesiva.
Uno de los apaches parapetados debió verle, porque una bala se estrelló con terrible fuerza contra el borde del muro. Jube se escondió un instante, volviendo a asomarse después. Los seis indios, casi escondidos bajo los cuellos de sus respectivas monturas, se acercaban a toda velocidad hacia cabana. El intento de penetrar en ella a viva fuerza era harto evidente.
Procuren no desperdiciar ninguna bala.
Aguardó unos momentos todavía, asomando apenas la cabeza por el borde de la puerta. Los poneys indios crecían rápidamente de tamaño. Sus jinetes, contra lo habitual en no gritaban.
¡Ahora! —gritó Jube de pronto. se plantó de un salto en el centro de la puerta. Los dos revólveres que empuñaba empezaron a vomitar fuego, humo y estampidos. A dos metros de distancia, tres
revólveres más, dos de Flugg y el 38 de Temple, disparaban con igual encarnizamiento.
Alcanzados los caballos por las balas, empezaron a rodar aparatosamente por el suelo. Un par de jinetes quedaron inmóviles, pero el resto se levantó y, ahora aullando como endemoniados, corrieron vertiginosamente hacia el parador, agi tando frenéticamente los rifles que empuñaban.
Se produjo una nueva descarga. Eran sólo cuatro hombres, avanzando a pecho desnudo contra los tres hábiles tiradores. Los efectos tenían que ser, a la fuerza, devastadores Uno tras otro, pero en rapidísima sucesión, los cuatro apaches rodaron por el suelo, fulminados por los certeros dispa ros de los blancos. Hubo uno que incluso llegó a tocar con us manos convulsas el muro de la casa, pero Flugg le partió 4 cráneo de un certero balazo. El salvaje se desplomó para no levantarse más.
Después de aquello hubo un recrudecimiento del fuego por parte de los sitiadores, cuyas bajas alcanzaban ya un elevado número, más de un tercio de sus efectivos. Pero los sitiados. guarecidos tras los gruesos muros de la casa, pudieron soportar impunemente el chaparrón de balas.
El tiroteo enemigo fue decayendo lentamente hasta cesar del todo. Entonces, Jube y los otros pudieron tomarse un descanso relativo.
Tengo un poco de café todavía —dijo Flugg
Es una buena idea, amigo. Se to agradecemos sinceramente Flugg se fue hacia la chimenea, reavivando el fuego, en donde colocó la cafetera. Mientras, la muchacha, movida por su espíritu caritativo, se acercó donde estaba el herido Se arrodilló a su lado, poniéndole la mano sobre la frente Está ardiendo de fiebre.
Ya lo sé —contestó Flugg sin moverse—. La herida se ha infectado... y no sé cómo diablos voy a curarle.
¿No tiene usted un poco de agua por ahí? Flugg hizo una mueca.
Toda la que tengo está en la cafetera. Al lado de la casa hay un pozo, pero cualquiera sale ahora, con esos tipos acechando todos nuestros movimientos.
Venga acá — dijo entonces Jube. La muchacha obedeció. Jube le entregó un rifle. Vigile un momento. ¿Adonde va? — preguntó ella. Jube ya no podía contestarle; había salido de un salto por ventana y corría desesperadamente hacia donde habían dejado los caballos.
En medio de un fuego graneado, recogió la cantimplora que había dejado en la silla de su montura y regresó junto casa, penetrando en ella por el mismo sitio que había salido.
Jadeante y sofocado, entregó la cantimplora a la muchacha, en tanto recobraba su rifle.
Ahora puede cuidar del herido Ella le miró fijamente al fondo de los ojos
Por qué ha hecho tal cosa, Anslowe? Ha arriesgado su vida
De la misma forma que me gustaría que otros hicieran lo mismo por mí. Ande, vaya y no se preocupe
Flugg vino al poco, con ún pote lleno de humeante café
—¡Hum! —sonrió Jube—. Huele muy bien. Lástima que tenga usted esa barba, amigo.
—¿Por qué? —preguntó Flugg, extrañado.
—Porque si no la tuviera, habría dicho que es usted un ángel. Este café, en las actuales circunstancias, es una bendición del cielo.
—Es lo único que tengo —contestó Flugg—. Me quedaba un trozo de tasajo y lo despaché esta mañana.
—La comida me preocupa menos que el agua. Cuando se acabe la de la cantimplora, tendremos que pensar a la fuerza en cómo llegar hasta la cisterna.
Terminó el café y sacudió el pote para escurrir las últimas gotas, devolviéndolo luego a su dueño. Flugg volvió a llenarlo y lo ofreció a la muchacha, quien en aquellos momentos terminaba de curar al herido.
—Gracias —dijo Temple—. La herida de su amigo Harvess está muy mal.
Flugg hizo una mueca.
—No creo que tenga salvación —dijo—. Pero me sabía mal abandonarle y...
—Se ha portado usted como una persona decente, Flugg. Dios se lo tendrá en cuenta algún día.
El barbudo se echó a reír.
—Quizá me haga falta su protección —murmuró, volviendo la espalda a la muchacha.
Esta sorbió su café. Después, viendo que no le era posible hacer ya más por el herido, se puso en pie y, lentamente, caminó hacia donde Jube, apoyado en la pared, vigilaba atentamente al enemigo a través de la brecha.
—Anslowe —murmuró Temple con voz apenas audible.
—¿Sí, señorita Barton?
Temple se volvió con gesto rápido, comprobando que Flugg se hallaba lo suficientemente alejado de ellos como para no oír su conversación. El barbudo estaba acuclillado al lado del fuego, fumando muy pensativamente al parecer, en tanto tomaba café a pequeños sorbitos.
—Flugg y Harvess son dos ladrones —musitó.
¿Cómo lo sabe usted? —preguntó él, sin volver el rostro.
—Harvess tiene apoyada la cabeza sobre unas alforjas. Al acomodarle para que estuviese mejor, las noté demasiado abultadas. Están llenas de dinero, billetes y monedas de oro.
—Eso no tiene ninguna importancia. También usted lleva encima un buen fajo de billetes y, sin embargo, no la considero una ladrona.
La muchacha se sofocó, quedándose cortada y sin habla durante unos instantes.
Pero no tardó en volver a la carga.
—Harvess habló durante su delirio. Dijo algo acerca de Seguin... y un Banco...
—Quizá es el cajero, que tiene aquí el dinero por miedo a los ladrones — repuso Jube irónicamente.
Temple pateó el suelo, muy irritada.
—¡Oh, qué hombre tan desagradable! —exclamó—. Con la pinta que tienen esos dos tipos... Además, Harvess está herido de gravedad, sin duda por alguna de las balas disparadas por sus perseguidores.
—Mientras no tengamos alguna prueba de su latrocinio, no podemos acusarles de haberlo cometido. Además, usted y yo carecemos de autoridad alguna para hacerlo.
—Pero es que... lo que dijo les acusa claramente —insistió ella—. Habló de Seguin, del Banco... También pronunció un nombre. Abel Starkey, creo. Jube se volvió lentamente.
—¿Está segura de que Harvess pronunció ese nombre?
—Casi podría jurarlo —y de pronto, la muchacha advirtió la pronunciada palidez que había invadido el rostro de su interlocutor—. ¿Acaso le conoce usted?
Jube trató de rehacerse.
—No... Es decir, sí... Se trata de... un viejo conocido mío... Bueno, dejémosle estar, ¿quiere?
Las últimas palabras fueron pronunciadas con cierta aspereza, por lo que la muchacha juzgó oportuno no insistir más acerca del particular.
Intuyó que debía haber alguna relación entre Jube y el nombrado Starkey. Sin embargo y conocedora del carácter de los hombres de aquellas regiones, se dijo que no convenía hacerle ninguna pregunta, a menos que él b provocase a proposito. Y por lo que parecía, Jube no tenía muchas ganas de ablar sobre el tema Flugg se les acercó. —¿Qué hacen esos tipos? —Continúan ahí —dijo Jube—. Seguramente están esperando a que se haga de noche para lanzar un asalto definitivo.
Flugg levantó la vista a lo alto.
—Todavía quedan más de dos horas. ¿No podríamos hacer nada para expulsarlos de sus madrigueras?
—Inténtelo —contestó secamente el joven— y verá que le sucede.
Sonó un disparo. La bala pegó en una piedra y se alejó con lamentoso gañido. Luego, los indios soltaron tres o cuatro disparos más, que obligaron a los defensores a parapetarse, por prudencia.
—Eso es que están advirtiéndonos de que todavía continúan ahí —comentó Jube, impasible.
—No se irán hasta que los hayamos echado —masculló Flugg.
—O nos hayan matado a nosotros.
Los dos hombres se miraron fijamente, con una especie de sorda hostilidad nacida de pronto entre ellos. Pero antes de que pudieran intercambiar alguna palabra más, sonó un extraño ruido a sus espaldas.
Todos se volvieron a un tiempo. Temple lanzó un agudo grito.
El herido, presa del delirio originado por la altísima fiebre que le posda, se había puesto en pie y caminaba, dando tumbos espantosos hacia la puerta. En las manos llevaba unas alforjas de cuero, por las cuales asomaban los picos de algunos billetes de Banco.
Flugg lanzó un grito. —¡Harvess! ¡Malditión. quédate quieto! Dos o tres monedas de oro cayeron al suelo, tintineando sonoramente. Harvess, dego, ardiéndole el rostro, continuó
su camino, murmurando palabras ininteligibles.
Levantó la voz de pronto.
—¡Abel Starkey! ¿Dónde estás, maldito? Tú no has recibido ningún balazo, ¿verdad?
Rugiendo de ira, Flugg se lanzó hacia la puerta. Pero era ya tarde para detener al herido, el cual salió a pleno sol, en terreno completamente descubierto.
—¡Abel Starkey, toma tu maldito dinero! ¡No lo quiero! ¿Me oyes? ¡Tómalo...! —y abriendo una de las bolsas, sacó un puñado de billetes, que arrojó al aire con gesto enloquecido.
.
Flugg lanzó un alarido de rabia al ver los billetes que revoloteaban por el aire. Quiso arrojarse sobre su compañero, pero antes de que pudiera hacer nada sonó una descarga cerrada.
Harvess se estremeció horriblemente. Atravesado por ocho o diez proyectiles a la vez, mantúvose en pie todavía durante unos instantes. Luego, con siniestra lentitud se desplomó hacia adelante.
La sangre que brotaba de sus heridas manchó el oro y los billetes de rojo.
Temple se mordió los labios para no gritar. A su lado, Jube contempló durante unos momentos al muerto, y luego volvió el rostro hacia su compañero.
¿Conocían ustedes a ese Abel Starkey, Flugg? —preguntó el joven.
El barbudo le miró con aire desafiante.
Es posible. ¿Por qué lo pregunta?
Hace tiempo que lo ando buscándolo. ¿Dónde está ahora?
CAPITULO IV
Temple intuyó que algo grave estaba a punto de suceder.
Los dos hombres estaban frente a frente, separados por una distancia de un par de metros a lo sumo y se contemplaban con fiieza mutua, procurando no perderse cada uno el menor detalle de la actuación de otro.
—Repito mi pregunta anterior, Flugg. ¿Dónde se halla Starkey en la actualidad?
—¿Por qué lo quiere saber, Anslowe?
—Eso es cuenta mía. Usted dígamelo y no se preocupe de más.
—Podría interesarme callármelo, Anslowe. Jube inspiró profundamente.
—Entonces —dijo con pausado acento—. Tendría que extraerle tal información a la fuerza.
Flugg dio un paso atrás. Sonrió con maligna expresión.
—Con un revólver en la mano no le temo a nadie, y cuando me empeño en callar no hay persona que me obligue a decir lo que no quiero.
—El asunto que tengo que dilucidar con Starkey no le afecta a usted en absoluto. Flueg. Dígamelo y... si ha hecho algo malo, procuraré callármelo. Pero necesito esa información.
—No se la daré. Y ahora, elija.
Temple creyó llegado el momento de intervenir.
—¡Por favor, señores! —exclamó.
Flugg la apartó a un lado, sin mirarla siquiera.
—Aléjese de aquí, señorita Barton. Este no es asunto en el cual tenga usted que intervenir —y después de un corto intervalo, se dirigió de nuevo al joven—: ¿Insiste usted en saber dónde se encuentra mi amigo?
—Sí —Jube sonrió—. De modo que le conoce, ¿eh?
Flugg se dio cuenta del desliz que acababa de cometer. Su rostro se contorsionó de ira, en tanto que de su boca brotaba una espantosa maldición. Bajó la mano con movimiento imposible de seguir con la vista.
Pero no llegó a poner horizontal el cañón de su revólver. De un modo que Temple reputó de prodigioso, Jube había sacado su arma y disparado, todo ello en la cortísima fracción de tiempo de un segundo escaso.
La nube de humo provocada por el disparo tardó un poco en disiparse.
Cuando el ambiente se aclaró, Flugg estaba sentado en suelo. Tenía una mano apoyada en la tierra y con la otra se oprimía el pecho. Un líquido de color rojo brillante se deslizaba entre sus dedos.
Tosió, sonriendo a continuación. Verdaderamente... es usted rápido con el revólver, amigo...
Jube estaba seguro de su puntería. Flugg moriría muy pronto.
Se arrodilló a su lado.
Por favor —suplicó—, díganme dónde se encuentra Starkey.
El herido meneó la cabeza.
Búsquelo... ¡en el infierno! Y se desplomó súbitamente de espaldas.
Pateó unos momentos, arañando el suelo con las espuelas, y luego se quedó inmóvil.
Jube permaneció unos momentos en la misma posición,con la cabeza doblada sobre el pecho. Luego, con lentos movimientos, se incorporó.
Enfundó el revólver, en tanto miraba a la muchacha.
El color afluyó de nuevo a las mejillas de Temple.
Lo siento —murmuró.
No tuvo otra opción. Estaba su propia vida en juego,
Anslowe — contestó ella.
Gracias —dijo el joven—. De todas formas, habría preferido que la cosa se hubiese desarrollado de un modo distinto.
Se apoyó en la pared, mirando a través de la ventana. Los apaches parecían quietos y calmosos.
Tiene usted mucho interés por Starkey? —preguntó
Temple, que se le había aproximado.
—Sí —contestó el joven con un suspiro, pero no quiso entrar .en más detalles.
Transcurrieron algunos momentos en silencio. La tarde iba ya declinando y el cielo empezaba a teñirse levemente de rojo hacia poniente.
Jube arrojó el cigarrillo que había estado fumando durante todo aquel rato y enderezó el cuerpo.
—Pronto llegará la noche. Es luna llena, lo cual, en cierto modo favorece nuestros planes defensivos. Pero ahora nuestro número se ha reducido, en tanto que ellos son todavía más de una docena.
—¿Qué piensa hacer?
—Supongo que nuestros caballos estarán descansando. Debería haberlos desensillado y permitido que se refrescasen, pero me ha sido imposible de todo punto hacerlo. No obstante, confío en que podamos salir huyendo. Si logramos sacarles unos cientos de metros de ventaja y mantenerla durante cuatro o cinco millas, podemos considerarnos como salvados.
El tono de la muchacha era tranquilo, sin apenas inflexiones.
—¿Confía usted en el éxito de ese plan, Anslowe?
—Los apaches sólo son temibles en gran número o en luchas a muy corta distancia. Fíjese que ellos mismos se dan cuenta de que son malos tiradores y por ello ahorran las municiones cuanto pueden. No niego que hay entre ellos tipos con excelente puntería, pero ninguno de ésos se encuentra ahora entre los que nos acosan. Por lo tanto, no es aventurado suponer que, de noche, aunque haya luna, y corriendo a toda velocidad sobre un caballo, su puntería será mucho más deficiente todavía.
—El razonamiento es correcto, Anslowe —contestó la muchacha—. Queda en pie la cuestión de una bala perdida.
—Ese es un riesgo que habremos de correr, señorita Barton.
—¿Cómo lo hará para salir dé aquí? Esta casa no tiene aberturas por la parte posterior, y las laterales y las del frente están completamente bajo el fuego de los indios.
Jube meditó unos instantes, mirando en torno suyo. Al cabo de unos segundos dijo:
—Vigile unos momentos, ¿quiere?
Ella asintió- Tomó el rifle, y situóse en el lugar que el joven acababa de abandonar.
Mientras, Jube tanteaba con ambas manos la pared posterior del parador. Empujó unas cuantas piedras, hasta hallar menos firme que las demás Extrajo el cuchillo de la vaina y lo metió
que había entre aquella piedra y la siguiente, haciendo palanca hasta conseguir removerla en buena parte. Un minuto más tarde, la piedra caía al suelo con sordo ruido
Ensanchar la abertura practicada fue ya cuestión de pocos momentos. Al concluir, Jube sonrió satisfecho.
Acto seguido, se dedicó a preparar todo para la huida.
Por pura curiosidad buscó entre las pertenencias de los muertos descubriendo algo que le dejó sumamente perplejo
tan extrañado quedó, que no pudo evitar una exclamación
Sucede algo? — preguntó la muchacha. Pues..., sí, parece que he encontrado una cosa que puede facilitarnos la huida —y se acercó a ella, enseñándole pareja de cartuchos de explosivo que había hallado en una de las alforjas.
¿Pólvora de barreno? —inquirió Temple. Efectivamente. Pero todavía hay más. Caminó hasta uno de los rincones de la estancia, haciendo rodar hasta cerca de la puerta el bidón de petróleo que ya
descubrió con anterioridad. qué nueva treta se le ha ocurrido ahora, Anslowe? contestó el joven, sujetan
inquirió la muchacha.
No tardará mucho en verlo do los dos cartuchos de explosivo a una de las bases del
bidón, con una cuerda. Al terminar, se incorporó. Voy por los caballos —dijo—. Cuando vea que los in-
dios disparan, usted tirará hacia donde vea los fogonazos
Todavía no es de noche —objetó Temple.
Pero falta muy poco. Además, situando los caballos al otro lado, estarán seguros. Bien, dispóngase a actuar.
Dio media vuelta y atravesó la choza, saliendo por la abertura practicada. Salió al exterior y camino pegado al muro hasta llegar al de la corraliza, que era prácticamente una prolongación del anterior.
con las manos empezó a quitar piedras para facilitar la salida de los caballos, hasta que hubo logrado una abertura de un par de metros de anchura. El muro jtenía tanta vejez que las piedras se derrumbaban apenas tocarlas.
Al concluir pasó a la corraliza. Entonces fue visto por los apaches.
Una bala pasó por encima de él, bastante alta. De un
salto se abalanzó sobre las riendas de los animales, tirando de ellas con todas sus fuerzas.
Oyó la grave voz del rifle de Temple, disparando contra los indios. Caminó agachado, protegiéndose con los cuerpos de los propios animales.
—Esperemos que la falta de cuidados no les perjudique luego en la marcha — masculló.
Pronto estuvo a salvo al otro lado, afortunadamente indemne. Los indios se habían dado cuenta de su treta y disparaban con ciego frenesí, pero sin atreverse por el momento a salir de sus escondrijos.
—¡Señorita Barton
Temple se volvió, dejando de disparar por unos momentos .
—Diga, Anslowe.
—Vamos, deje el parapeto y venga.
La muchacha corrió hacia él, atravesando de un salto el
hueco practicado. Montó a caballo.
—Eche a correr y galope como si la persiguiera una legión
de demonios.
—Pero, ¿y usted? —inquirió ella, asombradísima.
—¡Haga lo que le digo! — ordenó Jube, impaciente—. No tenemos tiempo que perder. En cualquier instante, los indios pueden lanzarse al ataque. ¡Vamos!
Y levantando la mano golpeó fuertemente las ancas del caballo que montaba la muchacha, que arrancó inmediatamente a todo galope.
Acto seguido, Jube volvió al interior del parador, justo en el momento en que los apaches, percatándose de la huida de uno de los sitiados, lanzaban agudos gritos de furia y disparaban frenéticamente sus rifles.
El tiroteo cesó a los pocos momentos. Jube se figuró que los apaches habían dado media vuelta, en busca de sus monturas. Tenía tiempo de sobra y prendió fuego a un cigarrillo, que luego se colgó de los labios.
Aunque el sol se había ocultado por completo y la noche había caído, la luz del satélite permitía ver los objetos a buena distancia. Así pues, además de por el ruido. Jube estuvo en condiciones de adivinar el momento en que los apaches se lanzarían al galope tras el fugitivo.
Entonces prendió fuego a la mecha de uno de los cartuchos. Tiró el cigarrillo y empujó el barril de petróleo hacia fuera, antes de que los desprevenidos apaches pudieran percatarse de su gesto.
Para seguir a la muchacha era preciso pasar a pocos metros del parador, que —Jube ya había estudiado el terreno con anterioridad—, se hallaba a unos cuantos metros de altura sobre el nivel general del terreno, hacia el cual descendía el camino en suave pendiente.
Permaneció unos cuantos segundos en la puerta, viendo rodar el barril hacia el pelotón de apaches que galopaban a toda velocidad, encaminándose, sin saberlo, hacia el desastre. Luego, en el instante preciso, se guareció tras el muro.
Sonó una espantosa detonación cuando el fuego de la mecha prendió en la pólvora. El petróleo se inflamó al instante, esparciéndose como un mortífero volcán de fuego líquido, que borró en el acto las sombras de la noche.
Tres o cuatro caballos fueron alcanzados por el estallido, derribando a sus jinetes en medio del enorme charco de líquido ardiente. Agudísimos alaridos se elevaron en medio del ambiente.
Los restantes indios, aterrorizados por aquel inexplicable fenómeno que se había producido de modo absolutamente insólito para ellos, frenaron en seco sus monturas. Algunos, más decididos, trataron de ayudar a sus compañeros, procurando apartarlos de las llamas.
Jube decidió no esperar más. Corrió hacia la salida opuesta y montó en su caballo de un salto. Aplicó las espuelas a los flancos del animal y salió a todo galope, saludado por la media docena de balazos que no eran otra cosa que la confesión de la impotencia y de la rabia que devoraba a los apaches.
Galopó a toda velocidad, hendiendo el aire como un meteoro. Azuzó a su montura despiadadamente, consciente de que tenía que exigir al caballo el máximo rendimiento. En pocos momentos perdió de vista el fuego.
Un cuarto de hora más tarde, una sombra oscura le salió
al paso.
—¿Anslowe?
—El mismo, señorita Barton —contestó el joven, frenando su caballo.
Pudo percibir claramente el suspiro de alivio brotado de labios de la muchacha. —¿Está bien, verdad?
—Magníficamente —contestó Jube, de excelente humor. —¿Y los apaches?
—No tanto como yo. De momento, parece que han suspendido la persecución, pero convendría no confiar mucho
en ello.
—Tiene razón —concordó la muchacha—. Continuemos.
Era ya pasada la media noche cuando llegaban a Seguin. Lo primero que hicieron fue informarse de las condiciones de hospitalidad que ofrecía la ciudad.
Jube acompaño a la muchacha hasta la puerta del cuarto del hotel que habían elegido como alojamiento.
Al despedirse, Temple dijo:
—Anslowe, es ya bastante tarde y los dos sentimos grandes deseos de descansar. Cuando lo hayamos hecho, me gustaría hablar con usted.
—Estoy a su disposición, señorita Barton. ¿Mañana a mediodía, mientras comemos?
—Excelente idea —sonrió ella—. Pediré un buen vino para tratar de convencerle.
Convencerme, ¿de qué?
Temple abrió la puerta de su habitación.
—Mañana lo sabrá, Anslowe. ¡Buenas noches!
—¡Buenas noches! —repitió él como un eco.
Permaneció unos momentos quieto, mirándose pensativamente la punta de las botas. Luego, dando media vuelta, echó a andar.
Temple se habría sorprendido mucho si le hubiese podido ver, pues el joven, en lugar de dirigirse a su habitación, se encaminó hacia la escalera, saliendo a la calle pocos momentos después.
Se encontraron en el comedor del hotel a la hora señalada. Jube se quedó boquiabierto al ver la transformación que se había operado en la muchacha.
Temple vestía un sencillo, pero elegante vestido que realzaba notablemente su belleza y que se ajustaba exactamente a las finas líneas de su esbelto cuerpo. El aspecto de la muchacha era completamente distinto y, por supuesto, notablemente superior al que ofrecía los días anteriores.
—¿Qué le pasa? —sonrió.
—Nada —contestó él, recobrando el habla—. Usted. ¿Le parece poco?
—Es la galantería más fina e ingeniosa que me han dirigido jamás —contestó ella, sin dejar de sonreír. Su rubio cabello estaba reunido en un apretado moño en la nuca, sujeto con una cinta de brillante color azul, lo cual confería un singular atractivo al de por sí hermoso rostro de Temple.
—Es, simplemente, la manifestación de la verdad —repuso él, desdoblando su servilleta.
Empezaron a comer. Mientras lo hacían, Temple dijo:
—Nuestra situación es ahora completamente distinta de la de ayer, ¿verdad, Anslowe?
El joven vestía también ropas limpias. Se había bañado y afeitado y su presencia había ganado notablemente con el aseo.
—Puede figurárselo por sí misma, señorita Barton. —Deje los tratamientos, Jube. Mi nombre es Temple. —Conforme. La llamaré como dice. El nombre me gusta, ¿sabe?
—Muy agradecida.
Terminaron la sopa. En tanto les servían el siguiente plato, Temple continuó:
—¿Se ha enterado ya de las novedades que suceden en la ciudad, Jube?
—¿A qué se refiere?
—Asaltaron el Banco usando cartuchos de explosivo. Hubo cuatro muertos y un montón de heridos. El botín se calcula en unos sesenta y pico mil dólares.
—Entonces, no cabe la menor duda; Flugg y Harvess pertenecían a la banda que cometió el atraco —contestó Jube.
—Olvidamos el dinero allí —se dolió ella.
—Con las prisas... Pero no se preocupe; a estas horas ya lo habrán recuperado, si no se lo llevaron los apaches, claro está.
—¿Cómo lo sabe usted, Jube? —inquirió ella, grandemente sorprendida.
—Anoche, después de dejarla a usted, fui a ver al sheriff de Seguin. Le conté todo lo sucedido y me prometió enviar esta mañana una patrulla a investigar. —Sacó su reloj del bolsillo del chaleco y consultó la hora—. Posiblemente, ya han emprendido el regreso a la ciudad en estos momentos.
—Es usted muy rápido actuando —dijo ella, mirándole de soslayo.
—En esta ocasión tenía que serlo —repuso Jube—. Pero nos estamos desviando de la cuestión. Anoche manifestó usted que quería hablar conmigo, y que esperaba que el vino de la comida me convencería. No me dijo el resto.
—Ahora se lo diré. Posiblemente, la propuesta que he de hacerle está relacionada con el asalto al Banco.
—Siga, siga —la apremió él—. Esto se pone interesante.
—No cabe la menor duda, sobre todo después de lo que ha dicho usted, que Abel Starkey fue uno de los que participaron en el asalto al Banco.
—Eso ya lo sabía yo en cuanto vi el dinero y escuché a Harvess mencionar su nombre. ¿Nada más?
—Sí. Usted anda buscando a Starkey, según dijo.
—Cierto.
—Tengo la impresión de que desea vengar en él algún
agravio, ¿no es asir
Jube la miró durante unos segundos sin pestañear.
—Posiblemente —contestó, lacónicamente.
—Entonces, puesto que usted busca a Starkey, ¿por qué
no se une a mi?
—¿Es que Starkey es el hombre de la cicatriz que usted
mencionó el día que nos conocimos?
Temple cerró los ojos durante unos segundos. Sus manos se crisparon sobre la mesa.
—Creo... que es el mismo, Jube —murmuró al cabo roncamente.
—¿Por qué? ¿En qué se funda para afirmar tal cosa?
—No... podría asegurarlo. Pero es un presentimiento que me asaltó apenas relacioné una cosa con la otra. Y creo que
mi intuición no me ha de fallar en este caso... Tengo cfiez mil dólares encima... Todos serán para usted si consigue situarme un día frente a Starkey... o frente al hombre de la cicatriz.
—¿Y qué hará entonces?
—¡Matarlo! —respondió la muchacha con salvaje acento.
CAPITULO V
Al cabo de unos instantes de profundo silencio, Jube preguntó:
—¿Piensa matarlo, enfrentándose con él en duelo?
—¿Por qué no? —respondió ella—. Soy casi tan rápida como usted «sacando». Y en cuanto a puntería, no le tengo envidia para nada, Jube.
El joven se acarició la mandíbula con gesto pensativo.
—Un duelo entre un hombre y una mujer. Sería algo digno de verse, en verdad.
—Yo le ofrezco la oportunidad de presenciar el espectáculo desde la primera fila de butacas, Jube. Y además, si ese
encuentro se produce merced a su ayuda, tendrá una gratificación de diez mil dólares.
—Parece ser que odia mucho a ese hombre, Temple.
El labio inferior de la muchacha tembló visiblemente durante unos segundos. Su rostro adquirió en un segundo la blancura del papel.
—Mató a m i padre, y a se lo dij e.
—Pero usted no tiene pruebas de que Starkey sea el hombre de la cicatriz.
—Lo sospecho, solamente.
—¿Quiere contarme lo sucedido? —rogó él—. Me gustaría tener formada una idea de lo que le pasó.
Temple bajó la cabeza. Empezó a hablar.
.—Fue... Vivíamos mi padre y yo en nuestra granja de Jonesboro, en Arkansas. Ocurrió terminada la guerra civil. Un grupo de soldados sudistas, recién desmovilizados pasaron por allí... Nos pidieron alojamiento y comida durante la noche. Se lo concedimos. Demasiado tarde nos dimos cuenta de la catadura de aquellos soldados, que más eran forajidos. Finalmente, acabaron por robarnos. Mi padre quiso impediros
lo..., pero uno de ellos, parecía su jefe, disparó su revólver contra él, marándole...
La muchacha escondió el rostro entre las manos durante unos momentos. Sus hombros se movían espasmódicamente.
Jube respetó el dolor de la joven, dejando que se desahogase.
Al cabo de unos momentos, Temple levantó la cabeza y sonrió a través de las lágrimas.
—Dispénseme. Me he portado como una tonta...
—Al contrario. He sido yo quien ha tenido la culpa de todo. No debí haber provocado sus confidencias.
—De todas formas —expresó la muchacha—, debo continuar. Quiero que lo sepa todo. Ha de saberlo... es la única posibilidad que tengo de convencerle para que se una a mí en la búsqueda del hombre de la cicatriz.
—Está bien. Prosiga.
—Entonces... el hombre aquel se me acercó. Sus ojos brillaban con una luz infernal. Me cogió, estrechándome entre sus brazos a pesar de mi resistencia. Me besó... una y otra vez. No sé como sucedió, logré soltarme un poco. Llevaba un cuchillo en el cinturón. Pude cogerlo y lancé un golpe. El lo vio y levantó el brazo izquierdo para protegerse. De no haberlo hecho, le habría matado., sin duda alguna.
Temple calló durante unos instantes. Su faz estaba encendida y su seno subía y bajaba rápidamente. Tenía las manos crispadas, enlazadas por los dedos y los nudillos se le veían blancos.
—Noté que la hoja del cuchillo penetraba hasta el hueso,
bajando luego a todo lo largo del antebrazo. Blasfemó horrorosamente... y me pegó con terrible violencia. Sentí que la cabeza me estallaba y... me desmayé.
Le miré fijamente.
—No sé más. Cuando recobré el conocimiento, estaba sola en la casa. Es decir, sola no. Quedaba conmigo el cadáver de mi pobre padre. Bien —suspiró Temple—; ya no hay mucho que contar, excepto que en aquel momento me hice el
fiel propósito de vengar aquellas ofensas. Vendí la granja y me lancé en persecución de aquellos bandidos. Han pasado dos años y desde' entonces no he dejado de practicar con el revólver, esperando el momento de enfrentarme con aquel
bandido.
—Usted sabe que ese tipo tiene una cicatriz en el brazo
izquierdo, evidentemente causada por la cuchillada que le asestó —dijo el joven—. Pero encuentro raro que no oyera su nombre. Es lo primero que uno suele hacer al presentarse en una casa pidiendo hospitalidad.
—Eran soldados y habían luchado por la causa del Sur. No les pedimos más.
—¿Y cómo sabe que ese hombre ha de encontrarse en estas tierras?
—Lo oí en tanto cenaban. Hablaban de su vuelta a Texas y, además, su acento era inconfundible. ¿Qué decide usted? —preguntó, anhelante la muchacha.
—Supóngase que el hombre de la cicatriz no es Starkey. Yo busco a éste, no al otro. ¿Qué sucederá cuando le hayamos encontrado?
—Si Starkey no fue el hombre que mató a mi padre y
luego me... —el rostro de la muchacha se encenció súbitamente, en tanto que sus ojos llameaban de odio—. Bien, si no fueran la misma persona, yo le acompañaría luego a usted hasta que encontrase a Starkey.
—Pero... es difícil encontrar a un hombre con sólo el vago indicio de una cicatriz que no puede verse a simple vista
por hallarse oculta bajo la manga de una camisa o una chaqueta.
—Olvida que también le vi el rostro. Aunque... era muy barbudo.
—Eso ya está mejor. Pero un hombre puede pasar inad-ververtido afeitándose la barba.
—Para eso le contrato a usted, Jube. No me diga que no, por el amor de Dios — rogó la muchacha.
—Conforme. La ayudaré. Pero con una condición.
—Aceptada de antemano, Jube.
—Si encontramos al hombre de la cicatriz, seré yo el que se enfrente con él, ¿estamos? Jamás podría tolerar que una mujer se batiese con un hombre, pudiendo hacerlo yo.
Temple vaciló unos segundos, pero acabó por acceder.
—Conforme. A fin de cuentas, lo que busco en vengarme. Si castigo la muerte de mi padre, no me importa quién lo haga, con tal de que muera el hombre de la cicatriz.
Y después de una corta pausa, agregó:
—Necesitará usted dinero. Habremos de hacer algún gasto...
Jube extendió la mano.
—Todavía no se me han acabado los fondos, gracias. Cuando eso suceda, ya la avisaré.
Temple sonrió.
—Tendré que estarle agradecida durante toda mi vida, Ju-be. Por muchos años que transcurran, nunca podré olvidar cuánto ha hecho por mí.
—También quería salvar mi pellejo, Temple —sonrió el joven.
Terminaron de comer. Jube se puso en pie, ayudando a
hacerlo a la muchacha.
—¿Adonde vamos? — inquirió ella.
—Ahora lo verá.
Salieron del hotel, y encamináronse a la oficina del sheriff.
Cuando entraron en la misma, Jube presentó a la muchacha al representante de la Ley.
—La señorita Barton..., el señor Purvis. Desearíamos pedirle un favor, sheriff.
—Usted me lo ha hecho a mí. Anslowe. ¿De qué se trata?
—La señorita Barton anda buscando a un hombre, de quien se sospecha sea un criminal. Convendría que le enseñase los carteles de recompensa, con el fin de que vea si el
hombre que busca se encuentra entre los reclamados.
—No faltaría más —asintió Purvis, extrayendo del cajón de su mesa una gruesa carpeta atada con una cinta verde.
Soltó las ataduras y abrió la carpeta, que estaba llena de carteles de recompensa. Empezó a pasarlos uno a uno, enseñándoselos a la muchacha.
Temple señaló uno de los carteles.
—Este se le parece bastante —dijo.
Purvis lo separó.
—Continuaremos pasando —dijo, uniendo la acción a la
palabra.
Al terminar, habían escogido tres edictos, los cuales contempló la muchacha con aire especulativo.
—Cualquiera de los tres podría ser. De los demás, ninguno se parece al que yo busco.
—Él sheriff Purvis nos prestará esos carteles, ¿no es así?
—sugirió el joven.
—No faltaría más —contestó el aludido—. Llévenselos;
los tengo repetidos.
Jube enrolló los documentos, guardándolos luego en el bolsillo de su chaqueta.
Después preguntó:
—¿Pudo reconocer a alguno de los bandidos que asaltaron el Banco?
—No —contestó el sheriff—. Cuando empezaron a sonar las explosiones, me guarecí, como todos, en el interior de la casa. No me avergüenza confesarlo; puedo enfrentarme, y alguna vez lo he hecho; con tipos que usan solamente armas de fuego. Pero jamás me había ocurrido encontrarme con bandidos que esparcen los cartuchos de explosivo como si fueran petardos de feria. ¡Diablos! La verdad es que nos metieron a todos el resuello en el cuerpo.
Jube sonrió.
—Se comprende, daro. Gracias por todo, señor Purvis. ¡Adiós!
Cuando hubieron salido de la oficina del sheriff, dijo: —Estos carteles pueden servirnos de base para la búsqueda de su hombre, Temple.
—¿Tiene usted alguna idea de dónde pueda encontrarse? El joven hizo una mueca.
—En absoluto. Pero por algún sitio hay que empezar, ¿no cree?
—Desde luego. ¿Qué lugar será ése, Jube? —Abilene —contestó él, sin vacilar.
Estaban descansando en pleno desierto. Pronto caería la noche y entonces se dispondrían a dormir.
Mientras arreglaba los cacharros de la cena, Temple se dio cuenta de que Jube pareda hacer algo como si pintase en un papel.
Se le acercó, curiosa e intrigada.
—¿Qué está haciendo, Jube?
—Trato de ver cuál de estos individuos es el que mató a su padre.
—¿Les está pintando barba? —exclamó ella, asombrada.
—Mírelo.¿Qué le parece esta obra de arte con un tal Jack Fedall, ladrón y asesino, por el cual se ofrecen dos mil dólares de recompensa?
Temple se sentó al lado del joven. Tomó el edicto con
ambas manos y lo alejó de sí cuanto pudo, ladeando ligeramente la cabeza a derecha e izquierda.
—No —denegó al fin—. Este no es.
Jube tomó el papel, dejándolo a un lado. Le enseñó el siguiente.
—Morris Steele. Mil quinientos dólares. Asesino y atracador de Bancos.
—Tampoco —repuso la muchacha, al cabo de unos momentos de atento examen.
—Bien —suspiró Jube—. Ya sólo nos queda uno. Recuerde que eligió los carteles porque las efigies que hay grabadas en ellos le resultaron lo más parecidas posible a la del hombre. .. de la cicatriz.
Temple estudió durante unos momentos el rostro del hombre que tenía frente a sí, impreso sobre el papel, y en el cual Jube había pintado con lápiz barba y bigote.
—Este —murmuró pensativa—, me parece reconocerlo. No tenía tanta barba, y, además, no llevaba bigote.
—Eso se puede arreglar muy pronto —dijo el joven.
Buscó un poco de harina y la amasó con agua, hasta formar una pasta sólida y espesa. Luego, pinchando el resultado en un palito, lo colocó cerca del fuego hasta que estuvo casi seca.
Al terminar, pasó la harina por el labio superior del retratado, recortando la barba. La harina se llevó la mayor parte del lápiz.
—¡ Sí! — exclamó Temple.
—¿El tipo de la cicatriz?
—No. Uno de los que iban con él. Ahora lo reconozco perfectamente.
—¿Está segura?
—Absolutamente, Jube. Pondría mi mano en el fuego por afirmarlo.
—Eso no se lo permitiría yo —sonrió él. Dobló el cartel
de recompensa y lo guardó en uno de los bolsillos del chaquetón que tenía al lado—. Bien, de modo que ya sabemos que Jeff McCoy, por cuyo pescuezo se ofrece la bonita suma de dos mil quinientos dólares, estuvo aquella noche en su casa de Jonesboro. Este es un buen indicio y quizá nos conduzca a encontrar a su hombre.
—Si no se hubiese afeitado la barba, lo reconocería de inmediato.
Lo más seguro es que lo haya hecho. Usted los vio recién regresados del frente, donde era raro el hombre que no se dejaba crecer el pelo de la cara. Hay que tener en cuenta que cometieron un crimen y que lo más seguro es que traten de evadir la acción de la Justicia. Raparse es lo primero que habrán hecho en cuanto dejaron su casa, Temple. Un vivo carmín tiñó las mejillas de la joven. ¡Oh, cómo les odio! ¡Mataría a todos sin vacilar... si los tuviera al alcance de la mano!
Antes habló sólo de uno, Temple. Pero los otros... iban con él. ¿Cuántos dijo que eran?
Cuatro en total.
No sabemos cuál fue la reacción de los restantes, Temple. Posiblemente hubo alguno a quien no le agradó el crimen. Su interés, creo yo, debe estar centrado en el hombre de la cicatriz. Olvide a los otros, déjelos. Sólo fueron meros comparsas, posiblemente a disgusto.
Uno de ellos se ha convertido en criminal.
Pero no nos compete a nosotros convertirnos en sus jueces. Lo único que haremos, si le vemos, será preguntarle por el paradero de su jefe. El resto debe quedar para nosotros.
Conforme. Haré todo cuanto diga, Jube. Ahora..., ¿quiere explicarme por qué vamos a Abilene?
Es una ciudad muy turbulenta y propicia para que estén
en ella tipos como el que andamos buscando. No olvide que lleva uií buen botín, producto del asalto al Banco de Seguin.
En Abilene hay muchas distracciones y querrá pasarlo bien, ¿comprende? También puede hallarse allí McCoy.
Es cierto —murmuró la muchacha, pensativamente.
Permanecieron unos momentos en silencio. Después, ella le dio las buenas noches y se fue a acostar.
Jube continuó despierto todavía unos momentos, fumando pensativamente un cigarrillo. Al terminarlo, se envolvió en una manta y apoyando la cabeza en la silla, se quedó dormido casi instantáneamente.
Reanudaron el camino al amanecer. Cabalgaron tranquilamente, sin grandes prisas, y dos días depués penetraban en Abilene.
Lo primero que hicieron fue buscar alojamiento en un buen hotel. Después de asearse, se reunieron en el comedor.
Temple se había cambiado de ropas, poniéndose unas más en consonancia con su condición de mujer. Pero, no queriendo ir desarmada, había metido el revólver en un bolso que pendía de su brazo izquierdo.
—Bien —dijo ella, una vez terminado el yantar—; ya estamos listos para comenzar nuestra investigación.
Jube se puso en pie. —Vamos, pues.
Mientras caminaban hacia la salida, ella preguntó:
—¿Por dónde piensa empezar, Jube?
—Por la oficina del shenff, naturalmente.
Temple hizo un gesto de extrañeza.
—Creí que quena llevar el asunto con cierto secreto, Jube.
—Nadie más indicado que el sheriff para decirnos si ha visto a McCoy por la ciudad. Además, no va a ir voceándolo a los cuatro vientos, y si preguntamos a otras personas, también acabarán por enterarse, ¿no cree?
Ella se mordió los labios, convencida por las razones del joven. Y así continuaron hasta llegar adonde deseaban.
El sheriff de Abilene estuvo contemplando el retrato de McCoy antes de resolverse a dar una respuesta.
—Esta cara me es conocida —dijo—. Claro que la barba la desfigura bastante. Pero aun así... ¡Un momento!
Temple sintió que el corazón le suspendía los latidos. Contuvo la respiración.
—Ahora recuerdo. Este tipo ha estado aquí. Se hace pasar por Vic Carroll. Sí, estoy seguro por completo —recalcó el sheriff.
—¿Dónde se le puede ver? —preguntó ella ansiosamente. La respuesta del sheriff la dejó completamente desilusionada.
—Lo siento. Hace un par de días que falta de Abilene, señorita Barton. —-¿Sabe si volverá?
—¡Hum! No podría asegurárselo. Pero tal como están las cosas... yo casi me atrevería a afirmarlo.
Tem pie m iró al j oven.
—Podemos esperar unos días, ¿no le parece, Jube?
—A su gusto, Temple. Así podremos hacer investigaciones también acerca de Abef Starkey.
—No he oído nunca ese nombre —dijo el sheriff. —Pues consérvelo en su memoria. Pertenece al hombre que mandaba la banda que asaltó el Banco de Seguin.
CAPITULO VI
Concluido el trabajo, el hombre se bajó las mangas de la camisa, que hasta entonces había tenido subidas para mayor comodidad en la labor que hasta entonces había realizado.
Cinco hombres, encarnados y sudorosos por los esfuerzos ejecutados, se le acercaron. Fueron colocándose las ropas que se habían despojado para trabajar, hecho lo cual se ajustaron a las caderas los cinturones con los revólveres.
—¿Y bien, Starkey? —dijo uno de los bandidos.
El aludido contempló su obra con especulativo interés. Después, sus finos labios se distendieron en una amplia sonrisa.
—Esta vez nos hinchamos, muchachos —dijo—. Va a ser el golpe más grande de nuestra vida.
—¿Cuánto transporta la caja fuerte? —inquirió otro.
—Alrededor de los cien —contestó Abel Starkey, dejando que sus labios se distendieran en una maligna sonrisa.
El forajido silbó largamente.
—¡Vaya una valija!
—La que necesitamos para descansar una temporada.
—Podíamos haberlo hecho después de Seguin —masculló
otro foraj ido.
—No me mires así, Morris Steele —gruñó Starkey—. El plan se ejecutó de acuerdo con lo convenido. Salió bien. Pero no tuve la culpa de que ese maldito Harvess recibiera un balazo en la espalda.
—El caso es que se llevó casi todo el dinero —rezongó otro de los forajidos—. A estas horas se lo habrán repartido entre él y Flugg.
Starkey se echó a reír. Steele le miró airadamente.
—¿De qué te ríes? —refunfuñó.
—De aquella pobre pareja. Murieron a manos de los apaches, ¿no lo sabías?
Steele soltó una maldición.
—No me hubiera importado mucho que se hubiesen gastado ellos el dinero, pero que se lo llevasen unos condenados salvajes que ignoran su valor... Eso me encorajina, vamos.
—No te preocupes. Aquí podrás resarcirte, Steele.
—¿Quién te dijo que Harvess y Flugg han muerto?
—Suelo leer los periódicos de vez en cuando, ¿sabes?
Una torcida sonrisa deformó el rostro de Steele.
¦
—Sí, pero los periódicos no dicen las noticias que yo sé con respecto a ti, Starkey.
—¿De veras? ¿Que ofrecen miles de dólares por mi cabeza, verdad? ¿Es eso b que querías decirme, Bert Steele?
El interpelado sacudió la cabeza.
—No. Lo que yo sé no lo publica ningún diario. Me he enterado... digamos de modo confidencial.
—Vaya —se chanceó Starkey—. Ahora resultará que el amigo Steele tiene su propio servicio de información. Y bien,
¿qué es lo que sabes respecto a mi humilde persona?
—Simplemente, una cosa, Starkey. Hay un hombre que anda buscándote.
El bandido se echó a reír.
—¿Sólo uno? Yo creí que serían mil. Pero, en fin, ¿quién es ese tipo?
Steele hizo una pausa a fin de aumentar el efecto dramático de sus palabras.
—Se llama Jube Anslowe —dijo al fin.
El rostro de Starkey se atirantó de repente. Sus facciones
se endurecieron, en tanto que los ojos le relucían de un modo espantoso.
—¿Estás seguro, Steele?
—El que me b dijo tenía sus razones para afirmarlo.
—¿Quién fue tu informante?
—Eso no importa ahora. Lo verdaderamente interesante es que ese tal Anslowe te anda buscando, y, seguramente, para nada bueno. Creo que es un magnífico tirador...
—¡No hay quien pueda derrotarme con un revólver en la mano y vosotros b sabéis! —bravuconeó el jefe de la cuadrilla.
—Está bien, está bien. De todas formas, ahora ya estás
enterado, Starkey. Tú sabrás lo que tienes que hacer con Ans-lowe. Este es un asunto estrictamente particular tuyo.
—Sí, un asunto mío —repitió Starkey, pensativamente.
Permaneció unos momentos en silencio. Después, saliendo del estatismo en que había caído, llamó a uno de sus
compinches.
Los dos hombres se retiraron a prudente distancia, hablando durante unos momentos en voz baja. Al cabo de un rato, se reintegraron al grupo.
—¡Steele!
—¿Qué hay, Starkey? — preguntó el aludido. —A juzgar por lo que has dicho, ese hombre debe encontrarse en Abilene, ¿no es así? —Ciertamente. —Gracias por el aviso, Steele. Lo tendré en cuenta... a su
debida hora.
—No hay de qué darlas, Starkey. Siempre me ha gustado favorecer a los amigos.
Starkey asintió con la cabeza. Luego miró al hombre con quien había hablado y le hizo una señal de inteligencia, que el otro contestó con una similar.
Casi en el mismo instante se oyó un agudo pitido.
—¡Ya está ahí el tren! —gritó uno de los bandidos.
—¡Bien —exclamó el jefe—, manos a la obra! Todos sabemos lo que tenemos que hacer, de modo que cuanto antes empecemos mejor para todos.
Los bandidos echaron a correr, distribuyéndose estratégicamente en los lugares señalados de antemano. Cada uno de ellos llevaba una caia de fósforos.
Habían trabajado rudamente durante horas. El resultado había sido una larga barrera de malezas y pequeños árboles que habían cortado, y que ahora estaba situada paralelamente a lo largo de la vía, a cuatro o cinco metros de distancia, En una longitud de casi cien metros.
Cada quince o veinte metros había una lata llena de petróleo. Cada bandido tomó la suya, derramando el contenido a lo largo del trozo que le había correspondido.
Acto seguido, prendieron fuego al líquido inflamable, cuyas llamas se comunicaban de inmediato a la barrera vegetal. Casi todas las malezas eran verdes, lo cual originó un espeso humo que apenas permitía la visión.
A continuación, los bandidos se subieron los pañuelos que
llevaban al cuello, dejando tan sólo visibles los ojos. Desenfundaron ios revólveres y aguardaron el momento del asalto.
Starkey había calculado bien. El humo arrastrado por un suave vientecillo, invadía la vía del ferrocarril, uno de cuyos raíles había sido desempalmado, separándolo ligeramente del tramo de unión con el siguiente, a pocos metros antes de la barrera vegetal. El maquinista no podría advertir nada hasta que fuese demasiado tarde.
La máquina pitó estruendosamente. Casi al instante se hizo visible, surgiendo de la cercana curva.
El maquinista advirtió la espesa humareda que rodaba lentamente al sesgo, sobre la vía. Pero no creyó que la cosa tuviese nada de particular, pensando fuese un pequeño incen-dio forestal que no ofrecía peligro alguno para el convoy, al menos en aquellos momentos.
Súbitamente, la máquina vaciló. Se ladeó hacia el terraplén que tenía a su derecha, en tanto que las ruedas hadan crujir las traviesas de madera, partiéndolas como si fuesen simples palillos de dientes.
El convoy se agitó de un modo espantoso. La locomotora rodó todavía unos cuantos metros antes de detenerse, semivolcada contra el muro del terraplén. El furgón de equipajes saltó parcialmente sobre el téndero.
La velocidad del tren era reducida en aquellos momentos, por lo que sólo descarrilaron la máquina y el primer vagón. Los tres siguientes, de pasajeros, quedaron sobre la vía, en tanto que sus ocupantes se alborotaban lógicamente como consecuencia del descarrilamiento.
Pero no podían ver nada, a causa de la espesa humareda que llenaba por completo el ambiente. Y si algún pasajero pudo divisar algo, fue unas siluetas muy borrosas que atravesaban el humo, como si fuesen sencillos espectadores que habían presenciado el accidente y corrían a socorrerles.
Naturalmente, los bandidos, lo que menos deseaban en aquellos momentos era auxiliar a los despavoridos pasajeros. Sabían perfectamente lo que cada uno de ellos debía hacer y
se lanzaron al asalto del furgón.
Los sorprendidos empleados fueron lanzados fuera del carruaje sin ninguna contemplación. El descarrilamiento los había atontado lo suficiente para que ninguno de ellos pudiera oponer la menor resistencia.
Dos bandidos se encargaron de vigilarlos. Otro se encaramó a la inclinada locomotora, inmovilizando al maquinista y fogonero con su revólver. Un cuarto se encargó de vigilar resto de los vagones, en tanto que Starkey y Steele trepaban al furgón, provistos de varios cartuchos de explosivos.
Los colocaron rápidamente sobre la tapa de la caja fuer te, sujetándolos con tiras de tela adhesiva. Después prendie ron fuego a la mecha.
Saltaron fuera, corriendo agachados unos cuantos pasos
Casi al momento resonó la explosión, tremenda y ensordece dora. El techo del furgón voló por los aires convertido en
astillas.
La pareja de bandidos subió de nuevo al furgón. La caja estaba desventrada, ofreciendo indefensa su contenido a codicia de los forajidos. Starkey y su compinche empezaron a llenar rápidamente el saquito con el contenido del cofre fuerte.
Al terminar, Starkey ordenó: Ata el saquete. Steele obedeció. Cogió la cuerda por ambos extremos
dando con fuerza la boca del saco. No advirtió que tenía las dos manos ocupadas hasta que era demasiado tarde
Entonces fue cuando vio el revólver de Starkey a menos de un metro de distancia.
Abrió la boca estúpidamente para gritar. Pero las detonaciones ahogaron su grito de pánico antes de haber brotado de sus labios.
Toma, condenado idiota! —rezongó Starkey, en tanto apretaba el gatillo—. Nunca debiste haber hablado del hombre que me persigue.
Steele se desplomó redondo en el suelo. Acto seguido forajido se inclinó, recogiendo el saco.
saltó
Disparó dos veces más a un imaginario enemigo. Luego saltó al suelo.
No sé de dónde salió —jadeó—. Había un tipo escondido y mató a Steele. Tuve que disparar contra él y... ¡Vamonos, pronto!
Protegidos por el humo, los bandidos echaron a correr, desapareciendo en pocos momentos de la vista de los asombrados pasajeros antes de que éstos pudiesen organizar resistencia alguna.
Jube Anslowe contempló especulativamente las dos cartas que acababan de darle. Una reina y un dos de trébol. Tenía otra reina, un as de pique y un caballo de diamantes.
Empujó cinco fichas de diez dólares al centro de la mesa.
—Cincuenta dólares —anunció tranquilamente.
Sus oponentes parecieron meditar un momento. Dos de
ellos se retiraron. El tercero aceptó la apuesta. El cuarto la dobló.
—Cien —dijo secamente.
—Cincuenta más —subió el joven.
Se retiró otro jugador. Quedaron Jube y el de los cien
dólares, un fornido ganadero accidentalmente de paso en Abilené.
—Son ya ciento cincuenta —dijo el ganadero—. Subámoslo a doscientos. Es una cifra redonda.
—Para mí la cifra verdaderamente redonda son trescientos, amigo —exclamó Jube.
El sheriff entró en aquel momento. Buscó con la vista a Jube y una vez lo hubo localizado, se dirigió a la mesa en la cual se hallaba sentado el joven.
Esperó a que Jube concluyese su jugada. Se llevó seiscientos dólares con una simple pareja de reinas, que no descubrió, naturalmente, puesto que su adversario no había querido aceptar su último envite.
El sheriff le tocó en el hombro. Cuando Jube levantó la cabeza, le hizo una seña discreta.
Jube echó hacia atrás su silla y se puso en pie.
—Dispénsenme un momento, caballeros. Vuelvo en seguida.
Se alejó con el sheriff. Cuando estuvieron a prudente distancia, aquél dijo:
—Tengo noticias de Starkev.
—¿Sí? Comuníquelas, por favor, señor Thomas.
—Hace dos días asaltaron el Texas & Pacific. Se llevaron cien mil dólares de la caja fuerte del furgón de correos. Uno de los bandidos resultó muerto. Fuera de esto, no hubo más víctimas que algunos heridos sin importancia.
El joven se acarició la mandíbula con gesto pensativo. Estaban cerca del mostrador y caminó hacia él, pidiendo dos cervezas.
En el escenario, cuatro muchachas cantaban y bailaban a un tiempo. La puerta de vaivén se abría y cerraba casi de continuo. Por ello, Jube no advirtió la entrada de un individuo cuyo rostro lo era conocido.
—¿Espera que Starkey venga hacia aquí, sheriff?
—No. Los informes que tengo son de que ha marchado
hacia el Oeste.
—Quizá quiera pasar a Arizona.
—Es una posibilidad digna de tenerse en cuenta.
El recién llegado se acercó al mostrador, indiferente, al parecer, a la presencia de Jube y el sheriff. Estos continuaron hablando durante unos momentos y al cabo, el de la estrella, se marchó del local.
Entonces fue cuando el recién llegado tocó, como por descuido, al joven. Jube se volvió.
Tuvo la suficiente presencia de ánimo como para no delatar la sorpresa que le producía hallarse ante Jeff McCoy. El reclamado sonrió urbanamente, en tanto se tocaba el ala del sombrero con la mano derecha. —Dispénseme. Fue sin querer.
—No tuvo importancia —contestó el joven, disponiéndose a abandonar el mostrador.
—¡Un momento!
Jube detuvo su paso, mirando hacia el forajido.
—Permítame que me inmiscuya en lo que no me importa, pero antes les oí hablar de una persona a la cual creo conocer. Starkey dijeron, ¿no?
—Es posible —contestó el joven, con rostro impasible.
—He oído decir que va hacia el Este. Si le busca, en esa
dirección podrá encontrarle.
—Muchas gracias por sus informes, señor McCoy —contestó Jube.
—¿McCoy? Me llamo Carroll, Vic Carroll —sonrió el bandido.
—Es posible. También puede llamarse Smith o Jones o Randall. Eso de los nombres es la cosa más fácil de usar, ¿no cree?
El rostro de McCoy se endureció.
—No le tolero bromas estúpidas, Anslowe —dijo con tono seco—. Cuando digo que me llamo Carroll es que ése es mi nombre, ¿comprende?
—Bien, no lo discuto. Quizá fue un error mío llamarle McCoy. Ahora... dispénseme. Tanto gusto, Carroll.
El joven se encaminó hacia la mesa, recogiendo sus ganancias.
Les suplico se sirvan aceptar mis excusas, señores. Obligaciones ineludibles me hacen levantar la partida, a mi pesar.
" se dirigió hacia la salida, sin conceder una sola mirada a Carroll.
Caminó tranquilamente por la acera. Era ya de noche y las calles apenas si tenían otra luz que la que brotaba de las ventanas abiertas de las casas, saloons y tabernas en su mayoría.
De pronto una voz sonó a sus espaldas. ¡Anslowe!
El joven detuvo el paso, sin volver la cabeza.
¿Es usted, Carroll?
El mismo —contestó el forajido. ¿Qué es lo que quiere de mí?
Figúreselo. ¿Por la espalda?
Le daré la ocasión de sacar su revólver. Dicen que es usted muy rápido, Anslowe. Vuélvase.
Pudiera ser que me negase a ello, Carroll. La inesperada respuesta de Jube dejó sin habla al forajido. Al fin supo reaccionar.
Entonces tendría que llamarle cobarde, Anslowe —dijo en tono insultante.
Hágalo —respondió el joven con toda tranquilidad Sus insultos no podrán hacerme daño nunca.
Hubo una corta pausa de silencio. Después, Jube se echó
a reír.
¿Lo ve? ¿Quién de los dos es el cobarde, Carroll? Está esperando que me vuelva para disparar contra mí. Tiene ya el revólver en la mano, para que no puedan acusarle de haberme matado por la espalda. «Legítima defensa», alegaría usted después, ¿verdad?
Carroll emitió un sonoro juramento.
Jube se preparó para actuar. No confiaba mucho en supuesta decencia de su antagonista, el cual, a última hora, poaía arrepentirse y meterle un balazo en la nuca.
En aquel momento sonó un disparo. Jube saltó velozmente a un costado, al mismo tiempo que desenfundaba ambos revólveres.
Sin embargo, no le hizo falta usarlos. Carroll no había tirado contra él.
Con gran asombro por su parte, Jube comprobó que el forajido se agarraba la mano derecha, que aparecía ensangrentada, con la otra. El revólver yada en el suelo.
Carroll intentó sacar la otra pistola, pero el joven se lo impidió.
—¡Quieto, amigo! —exclamó—. Ahora el que tiene las armas en la mano soy yo.
El forajido soltó una espantosa imprecación. No obstante, era evidente que no pcxfia hacer nada contra su adversario, por lo cual hubo de limitarse a mirarle con expresión de odio infinito.
Entonces una persona salió de la oscuridad.
—¡Temple! —exclamó Jube, estupefacto.
—La misma —contestó la muchacha con frialdad.
—¿Fue usted la que disparó contra ese forajido?
—Exactamente. Iba a buscarle al saloon porque... tenía algo que decirle.
—Me lo dirá dentro de unos momentos, Temple —contestó el joven, acercándose al herido. Recogió el revólver caído y se lo entregó a la muchacha.
Acto seguido asió a Carroll por el hombro y lo empujó hacia adelante. Nadie se había molestado en asomarse al escuchar el disparo.
—Ahora —exclamó—, veremos cuál es tu verdadero nombre, si McCoy o Carroll.
—¿Dónde me lleva, Anslowe? —preguntó el frustado asesino, fi vido de terror.
—A la oficina del sheriff, naturalmente. Allí le interrogaremos adecuadamente y hablará, ya lo creo que hablará —concluyó el joven con tono onimoso.
Echaron a andar, llevando al prisionero entre los dos. McCoy intentó resistirse, pero Jube le propinó un par de toquecitos con el revólver en la unión del cuello con los hombros, golpe doloroso si los hay, y el forajido no tuvo otro remedio que acceder.
Caminaron durante veinticuatro metros, sin ningún incidente. Pero de pronto, al cruzar una calle transversal, que estaba completamente a oscuras, una sombra le salió al paso.
Temple lanzó un aqudo grito.
—¡Cuidado, Jube! ¡Lleva un revólver!
CAPITULO VII
El brillo del arma resaltó particularmente entre las tinieblas que cubrían por completo al desconocido.
Su rostro no era visible, no se sabía si por Devar demasiado baja el ala del sombrero o por estar a cubierto con un pañuelo.
Pero en cambio sus intenciones sí resultaban harto notorias.
—¡Cuidado, Temple! —gritó el joven—. Échese al suelo.
El mismo saltó aun lado, en el preciso momento en que el arma del emboscado empezaba a vomitar fuego y plomo.
Carroll-MoCoy lanzó un agudo gemido, llevándose ambas manos al pecho. Sus rodillas se doblaron y cayó hacia adelante.
El desconocido no esperó a más. Apenas vio que Carroll se desplomaba, dio media vuelta y echo a correr, fundiéndose con las tinieblas antes de que Jube pudiera hacer un disparo tan siquiera.
Rabioso, el joven se incorporó del suelo, limpiándose ma-quinalmente el polvo de las ropas con las manos. Ayudó a Temple a ponerse en pie y luego contempló el convulsionado cuerpo del caído.
La gente empezó a acudir. Uno de los primeros en llegar fue Thomas, el sneriff.
—¡Anslowe! ¿Qué ha sucedido?
El joven se levantó. Se había arrodillado para comprobar si McCarroll había muerto y sus suposiciones se habían visto desagradablemente confirmadas.
—Atrapamos a Carroll entre la señorita Barton y yo, y cuando le conducíamos a su oficina, un emboscado nos salió al paso, disparando contra el individuo. Actuó tan rápidamente que no pudimos hacerle nada, señor Thomas.
El sneriff masculló una imprecación.
—Ha sido una verdadera lástima —rezongó—. Este tipo podía habernos dicho muchas cosas.
—Seguramente el asesino estuvo espiándonos. En mi opinión, no quiso correr ningún riesgo y por ello envió a Carroll con ánimo de que me provocase y luego me matara. Cuando vio que s su plan le había fallado, juzgó lo más oportuno hacerle desaparecer del mundo de los vivos.
Thomas miró al joven con fijeza.
—Eso quiere decir que Starkey anda rondando por Abilene, Anslowe.
En aquel momento se oyó el sonoro batir de los cascos de un caballo.
—Ya no —contestó el joven con acento sombrío—. Escuche usted cómo huye de la ciudad.
—Haré que le persigan...
—Déjelo. No corre tanta prisa. Ya me encargaré yo de echarle mano. Ahora, cuídese del muerto. La señorita Barton y yo tenemos algo que hacer.
Tomó a la muchacha por el brazo y, atravesando el círculo de espectadores que se había formado, caminó con ella hacia el hotel.
—Bien —dijo al cabo de unos momentos—, usted tenía algo que decirme, Temple.
—Sí. He visto al hombre de la cicatriz.
Jube detuvo su paso. Giró un poco y quedó frente a la muchacha, mirándola con fijeza.
—¿Está segura de ello?
—Por completo. Le he visto y he visto, además, su cicatriz.
—Lo cual quiere decir que se halla en la ciudad.
—Exactamente —contestó Temple—. Y, para más señas, ahora se encuentra en el Hoover McLoran, jugando a las cartas.
—Conozco el local —murmuró pensativamente el joven.
—¿Entonces...? —inquirió ella, ansiosamente.
—Vamos para allá —repuso Jube, tomándola nuevamente del brazo.
Pronto llegaron al saloon indicado. Atravesaron la puerta.
—Está allí —dijo ella en voz baja, señalando una mesa en torno a la cual se reunían cinco individuos que jugaban pacíficamente a las cartas—. Es el tipo de la barba.
Jube lo miró. Era un individuo alto, fornido, cuyo rostro
estaba cubierto de una espesa barba negra, de la cual sobresalía la gruesa colilla de un cigarro a medio consumir. El hombre estaba repartiendo las cartas en aquel momento. Lo hacía con la mano izquierda y al estirar el brazo, el puño de la camisa quedó un poco rezagado, dejando así ver el inicio de una raya blanca que se perdía en el interior de la camisa.
Jube lanzó un suspiro de alivio.
—¡Menos mal! —exclamó.
—¿Por qué dice usted esto? —inquirió la muchacha, intrigada.
—Temí que Starkey y el hombre de la cicatriz fueran la misma persona.
—Eso quiere decir que usted aprecia al tal Starkey.
Jube la miró oblicuamente.
—Eso quiere decir solamente que me alegro de que sean dos personas distintas. Y no es aprecio precisamente lo que siento por Starkey.
—Bien, sea lo que sea, el caso es que nuestro hombre está ahí.
—¿Va a desafiarlo ya? —inquirió el joven burlonamente.
—¿No quedamos en que lo haría usted por mí? —respondió ella en el mismo tono.
—Cierto. Pero solamente después de habernos asegurado de que es el hombre que buscamos.
—Si no fuera por la barba, podría jurar que es el mismo, Jube.
—Eso es lo que vanos a comprobar inmediatamente. Venga conmigo.
Se sentaron a una mesa. Cuando acudió el camarero, Jube le entregó una moneda de oro.
—¿Ve aquel tipo de la barba que está jugando al póquer en aquella mesa? —y cuando el camarero asintió, le dijo—: Vaya y dígale que hay unos amigos que desean saludarle e invitarle a tomar unas copas juntos.
—Sí, señor —contestó el camarero.
Este fue hacia el individuo de la barba y le habló al oído. El jugador se extrañó, pero al cabo acabó por asentir.
Tiró las cartas sobre la mesa y se puso en pie, encaminándose hacia la que ocupaba la pareja. Jube se levantó al verle acercarse. —Dispénsenos si le hemos molestado, amigo —dijo—, pero la señorita cree haberle visto en alguna parte. ¿No quiere sentarse a tomar unas copas con nosotros?
El hombre de la barba los miró con suspicacia. Al fin, aceptó la silla que le ofrecía el joven.
Jube dio su nombre y el de la muchacha. El otro dijo llamarse Gil Packles.
Vino el camarero con una botella y tres vasos. Jube escanció el licor y los dos hombres bebieron. Temple se abstuvo de probar el alcohol.
—Tenemos que pedirle un favor, señor Packles —dijo Jube—. Estamos dispuestos, incluso, a indemnizarle por las molestias gue ello pueda causarle.
—Bien, ¿de qué se trata?
—Como digo, la señorita Barton sostiene que le conoce.
Packles sonrió a través de su espesa barba.
—Es la primera vez que veo a la señorita Barton y, desde luego, su rostro no es de los que se olvidan fácilmente. La recordaría si la hubiese visto antes alguna vez.
—¿No ha estado nunca en Jonesboro, Arkansas, señor Packles? —preguntó Temple de repente.
—No, nunca —contestó el interpelado con rotundo acento.
—Está mintiendo, Packles.
El rostro del individuo se tornó rojo como la púrpura.
—Si no fuera usted una mujer, le costarían caras esas palabras, señorita Barton. De toaas formas —se volvió hacia Jube—, quizá el caballero que la acompaña quiera mantener
su aserto.
Jube estaba plácidamente reclinado en el asiento de su silla. No se movió tan siquiera para dar su respuesta.
—La señorita Barton es un tanto impulsiva, amigo Packles. Recientemente le ocurrió una grave desgracia familiar y... sus nervios andan un poco alterados. Le suplico se sirva dispensarla, Packles.
El hombre hizo ademán de levantarse. —-Está bien. Sí sólo me llamaron para eso... —¡Aguarde un memento!
Packles volvió a sentarse. Miró a Jube con cara de pocos amigos.
—Despachen de una vez. Me están esperando para seguir mi partida.
—Terminaremos en seguida, Packles. Veo que en su brazo izquierdo hay una cicatriz.
—Sí. Me la hice clavando postes en una cerca. Una astilla me desgarró parte de la carne y...
Temple inclinó el busto hacia adelante. Sus ojos brillaban
ansiosamente.
—¿Tendría usted inconveniente en subirse la manga, señor Packles?
—¿Para qué?
—Un hombre con una cicatriz en el antebrazo izquierdo mató a mi padre. —La voz de la muchacha se estranguló un momento, en tanto que respiraba afanosamente—. Bien, quiero comprobar si es usted ese hombre.
—¡Tiene gracia! —rió estruendosamente Packles—. Primero me llama mentiroso. Después me acusa de asesino y... algo peor. ¿Por qué no me llama ya ladrón?
—Enseñe el antebrazo, Packles —dijo Jube fríamente.
El barbudo volvió su rostro hacia el joven.
—Puedo negarme a ello perfectamente.
—Su cadáveí no se negaría a que le rasgase la manga para ver lo que ahora no nos quiere enseñar, Packles. Tengo un revólver que le está apuntando bajo la mesa y lo dispararé si se niega a obedecer.
Los dientes del individuo rechinaron de rabia. En su voz se advertían claramente los trémolos que originaba la ira que le poseía.
—Está bien —dijo—. Tomaré esto como un capricho de la señorita. En cuanto a usted, Anslowe, procure que no le eche la mano encima; de lo contrario, tendrá que lamentarlo
toda su vida.
—Trataré de evitarlo, marchándome lo antes posible de Abilene. ¡Vamos, arriba esa manga!
Resollando ruidosamente, Packles hizo b que le ordenaban.
Temple lanzó un grito.
—¡Oh! ¡No es él!
La cicatriz empezaba, efectivamente, en el nacimiento de la muñeca, pero terminaba diez centímetros más arriba. Packles se bajó la manga con gesto brusco.
—Y ahora, ¿qué? —barbotó—. ¿Se convence de que no soy yo el individuo que buscan?
El rostro de Temple estaba lleno de color. No sabía adonde mirar ni qué hacer, terriblemente confundida.
—La señorita le presenta sus excusas, Packles —dijo Jube
con tono cortés—. Y para indemnizarle de sus molestias, le gratificará con cien dólares. Pagúele, Temple.
—Sí, sí... claro —balbució la muchacha, roja como una amapola, buscando el dinero en su bolso. Sacó cinco billetes de veinte dólares y los depositó sobre la mesa.
Jube alargó el dinero hasta situarlo frente a Packles. Este consideró un momento la situación y acabó por rechazar el dinero.
—Gracias —dijo con sequedad—. Pero no ha sido molestia alguna —se puso en pie—. Acepto las excusas de la señorita, comprendiendo que es lógico que ande buscando al hombre que mató a su padre. Le deseo vivamente que lo encuentren y castiguen el crimen cometido.
—Gracias. Packles. Si algún día lo viera usted, no deje de avisarnos. Físicamente, se le parece bastante, aunque no debe llevar barba. Pero la cicatriz le llega hasta el codo;
recuérdelo.
El hombre parecía haberse amansado.
—No tengo su dirección —dijo.
—Bastará con que se lo comunique usted al sheriff Thomas. El se encargara del resto.
—De acuerdo. Adiós, amigo. Señorita Barton...
Cuando se hubieron quedado solos, Jube volvió a sentarse. Trató de dominar la risa, pero no lo hizo tan bien que ella no advirtiera la hilaridad que le poseía.
—Ría, ría si ello le satisface —dijo, enojadísima—. He sido una estúpida, una tonta...
—No se enoje. Cualquiera hubiera obrado igual que usted en las mismas circunstancias. Efectivamente, hasta que no se
sabe con exactitud, Packles parece el hombre a quien busca.
—Le vi la cicatriz y ya no supe mirar otra cosa. El ansia de venganza me cegó, Jube.
—Pues es algo que conviene moderar, Temple; no lo olvide. De to contrario, la cosa podría traerle malas consecuencias.
Ella le miró con expresión agradecida.
—Usted supo llevar muy bien el asunto, Jube.
—Mientras no supiésemos con certeza si Packles era o no el hombre a quien ouscábamos, era conveniente obrar con prudencia.
—¿Y si hubiera sido? ¿Qué hubiera hecho usted, Jube? El Joven guardó silencio durante unos momentos. —Contésteme —fe apremió ella.
—Dispense que me reserve la respuesta hasta el momento oportuno.
—Me defrauda usted —dijo la muchacha.
Jube se puso en pie.
—Será mejor que volvamos al hotel —dijo—. Mañana hemos de madrugar.
—¿Cómo? ¿Nos vamos de Abilene?
—Claro. Su... hombre no está aquí, Temple. Hemos de
seguir buscándolo, ¿no?
—Por supuesto. ¿Qué ruta piensa seguir antes?
—Hacia el Oeste, donde dijo el sherfff.
—Carroll habló de que Starkey se dirigía hacia el Este.
—Si hubiese dicho que se iba a México, yo hubiera tomado la ruta de Colorado.
—¿Piensa que trató de engañarle?
—Exactamente.
—Pero usted sostiene que Starkey no es el hombre que busco yo, Jube.
—No. O quizá no supe expresarme bien. Dije que Starkey
y el hombre de la cicatriz no eran la misma persona. Pero quería referirme a Packles.
—iEmbustero!
El joven no se inmutó.
—vamonos, Temple.
Ella asintió.
—Claro.
Jube dejó una moneda sobre la mesa y siguió a la muchacha, hasta que ambos estuvieron fuera del local. Entonces
encaminaron sus pasos en dirección al hotel.
—A pesar de los días que han transcurrido, no he conseguido saber por qué persigue usted a Starkey.
—¿De veras le interesa saberlo?
—Me gustaría, claro. Pero si usted no quiere decírmelo...
—Hace ya tiempo que le ando buscando. En cierta ocasión... trabajamos juntos en el mismo rancho.
—¿Qué sucedió después? ¿Se pelearon?
—No. Se marchó un buen día sin despedirse. De la mañana a la noche desapareció.
—Bien, entonces... buen viaje, ¿no?
—¡Cómo se conoce que usted no está en el fondo de la cuestión!
—Desde luego, mientras no se explique mejor, seguiré estando a oscuras. ¿Le Hizo algo Starkey antes de marcharse?
Sí. Se llevó la llave de casa. Por eso le busco. Quiero entrar y no puedo. Comprenderá que es una situación muy embarazosa para ni no poder dormir en mi cama y... La muchacha se detuvo. Miró a Jube con ojos que llameaban de idignación.
¡Oh! —exclamó—. Es usted odioso... antipático... —y recogiéndose la falda del traje con ambas manos, echó a correr.
Jube soltó el trapo de la risa, largamente contenido durante tanto tiempo. Rió y rió hasta que los costados le dolieron
y sólo detuvo las carcajadas cuando la gente que circulaba a su lado empezó a mirarle con extrañeza.
Entonces puso el gesto serio y reanudó su marcha hacia el hotel.
Se levantó al día siguiente muy de mañana, y empezó a
empacar todas las cosas. En el establo compró un caballo fuerte y resistente que pudiera cargar sus pertenencias y las de la muchacha.
Cuando estuvo todo listo, subió al cuarto de Temple y llamó a la puerta.
Nadie contestó a sus llamadas, por lo que volvió a repetirlas, al mismo tiempo que pronunciaba el nombre de muchacha en voz alta.
Cuando se hubo convencido de que ella no respondería,
abrió la puerta. Sus ojos se desorbitaron al comprobar que la habitación estaba vacia.
Bajó corriendo a recepción, donde el empleado le informó
que la muchacha había abonado su cuenta, marchándose acto seguido.
-Poco después de la medianoche —concluyó el recepcionista, respondiendo a la última pregunta del joven.
CAPITULO VIII
Terminó de hacer sus abluciones en el arroyo y al enjugarse con la toalla, descubrió al crótalo.
Contra su costumbre, el animal había surgido silenciosamente, sin avisar; y estaba a menos de un metro de la muchacha, que había quedado inmovilizada por el terror, contemplando fijamente al mortífero animal.
La serpiente estaba erguida, balanceando levemente su cabeza de derecha a izquierda, en tanto que su lengua bífida entraba y salía rápidamente de su boca.
Temple comprendió que no tendría tiempo de huir. El animal sería más rápido que ella y mordería una de sus piernas, puestas al descubierto por la ausencia momentánea de las botas, de las cuales se había despojado para refrescarse los pies en el arroyo. Y entonces la muerte sería solamente cuestión de breves momentos.
Permaneció quieta en el sitio, rígida, absolutamente inmóvil, sabiendo que al menor gesto provocaría el ataque fulminante del animal. Este continuaba con su amenazadora actitud.
Cuando sonó el disparo, Temple pensó que había transcurrido un siglo. La cabeza del repugnante reptil voló literalmente deshecha por el certero impacto.
Un hombre, en cuya mano se advertía aún un revólver humeante, corrió hacia ella.
Y Temple, tos nervios rotos por la intolerable tensión a que había estado sometidos durante aquellos momentos inacabables, corrió también hacia él, gimiendo y sollozando de modo aparatoso.
—¡Jube! ¡Jube! —gritó.
Sin darse cuenta, se encontró estrechamente abrazada al joven, con los brazos en torno a su cuello, sin que en la vehemencia del instante ninguno se diera cuenta apenas de lo
que estaban haciendo.
Fue preciso que transcurrieran unos minutos antes de que la pareja recobrara la consciencia de sus actos. Entonces fue
cuando la muchacha, roja de vergüenza, se separó de Jube.
Pero él no la dejó marchar. Tomándola con ambas manos por los hombros, preguntó:
—Temple, contéstame, ¿por qué te fuiste? Ella desvió la vista.
—Me... Me hiciste enfadar... porque te reías de mí. No pude soportarlo y..., ¡Oh, no me hagas hablar más, te lo suplico!
Jube sonrió.
—Estoy seguro de que después de haberte marchado, te arrepentiste de ello. Pero tu orgullo no te dejó rectificar, ¿verdad?
—¿Por qué me lo preguntas... si lo sabes tan bien como yo? —dijo ella, mimosa, apretándose contra su pecho.
Jube acarició suavemente el pelo de la muchacha. Temple, al cabo de unos momentos, dijo:
—Querido, desearía hacerte una proposición.
—¿Matrimonial? Si es así, puedes darla por aceptada, cariño.
—Oh, eso ya lo doy por descontado. Es decir —exclamó, fingiendo alarma—, supongo que después de haberme besado no te negaras a casarte conmigo.
—Claro que no, amor mío. Es la cosa que más ardientemente deseo en este mundo.
—Entonces, escúchame; la proposición que tengo que hacerte es la siguiente. Poseo diez mil dólares, como sabes. Bueno, algunos se han gastado ya en estos días, pero no importa. ¿Por qué no compramos una granja donde establecernos y vivir tranquilos y felices en ella el resto de nuestros días?
Jube la miró escrutadoramente.
—¿Significa ello que abandonarías la persecución del hombre de la cicatriz?
Ella asintió con leve parpadeo.
—Por ti abandonaría cualquier cosa, Jube —musitó—. Haz tú lo mismo por mí, Jube. Olvida a ese Starkey. Vayámonos de estas tierras. Están llenas de indios y nombres malos. Tardaran muchos años en quedar pacificadas. Hacia el Este hay más tranquilidad. Allí los hombres no van continuamente con las armas en la cintura. No existen los tiroteos ni las «muertes en legítima defensa», ni los sheriffs asesinados simplemente porque intentan cumplir con su obligación... ¡Vamonos, Jube, vamonos, y juntos olvidaremos nuestros problemas, concentrándonos solamente en nuestra felicidad!
El joven se inclinó para besarla.
—Querida mía, has hecho una pintura perfecta del panorama que siempre he ansiado poseer como mío. Una granja o un rancho, y una esposa bella y amante. Pero —suspiró melancólicamente—, por ahora no puede ser.
—¿Por qué? —inquirió ella, con el rostro cubierto de nubes.
Jube soltó los brazos. Dio dos o tres pasos y luego volvió nuevamente hacia ella.
—Lo siento —dijo un tanto secamente—. No puedo decírtelo.
—No quieres, que no es lo mismo, Jube.
—¡Temple! Por el amor de Dios. Apenas acabamos de prometernos en matrimonio y ya tenemos la primera discusión. Seamos sensatos, te lo ruego.
—Las promesas pueden romperse fácilmente y más cuando no existe constancia escrita que pueda obligar legalmente.
Jube la miró con fijeza.
—¿De modo que eso es lo que piensas, Temple Barton?
—murmuró.
—Exactamente —contestó ella con gesto altanero y desafiante.
—Temple, te amo más que a mi propia vida y con gusto la daría por que nada pudiera sucederte. Pero eso que me pides es algo absolutamente imposible, al menos por ahora.
—Yo renuncio a mi venganza por amor a ti, Jube, y tengo, con toda seguridad, muchos más motivos que tú para buscar al hombre que tanto daño nos hizo. En cambio, tú persistes en esa terca actitud que...
—Es inútil cuanto hagas o digas, Temple. He de buscar a
Starkey y encontrarlo, al precio que sea.
—Al precio de perder a la mujer que amas —dijo ella con desprecio. —¡Temple! Ella le volvió la espalda.
—Déjame —dijo con hosquedad—. Razón tenía en marcharme sin ti de Abilene. He sido una tonta creyendo en tus
palabras, pero...
Se interrumpió de repente. Rumor de cascos de caballo acababa de oírse muy cerca de allí.
Antes de que pudieran aprestarse a la defensa, dos hombres surgieron de entre la espesura. Los dos iban armados hasta los dientes, pero ninguno de ellos parecía abrigar intenciones hostiles hacia la pareja.
—Hola —saludó uno de ellos.
—¿Qué tal, amigos? —dijo el otro.
Jube levantó la mano.
—Bien, gracias.
Los recién llegados desmontaron. Uno de ellos cogió los caballos y se acercó a la orilla del arroyo, permitiendo que los animales saciasen su sed.
El otro se acercó a la pareja. El rostro le resultó a Jube vagamente conocido.
—¡Vaya! —exclamó el individuo, reparando en el destrozado cadáver del reptil—. Una desagradable sorpresa, ¿eh?
—Sí —contestó secamente el joven.
El individuo empujó con el pie el inerte cuerpo de la serpiente.
—Me llamo Jack Fedell —dijo—. Mi compañero es Turk Warren.
Jube dio su nombre y el de Temple. Esta, después de saludar brevemente a Fedell, se retiró a un lado con el fin de ponerse las botas.
—Si no tiene inconveniente, acamparemos aquí, Anslowe. Siempre hay indios merodeando por estos alrededores y cuatro personas se defienden mejor que dos.
—Por mi parte, no tengo ningún inconveniente que oponer —contestó el joven, disimulando el hecho de que había reconocido en Fedell a uno de los individuos que figuraban en los edictos de recompensa que llevaba encima.
—Gracias. Iré a traer leña. Cenaremos juntos, ¿le parece bien?
—Encantado.
Jube se dirigió a donde había dejado sus caballos, a los cuales despojó de su carga y arreos. Advirtió que la muchacha estaba seria y silenciosa, pero no hizo nada por sacarla
de su m utismo.
«Ya se le pasará», pensó.
Pronto se hizo de noche. Cenaron todos con buen apetito, y luego, al terminar, Fedell hizo una propuesta.
—Convendría que uno de nosotros vigilase por turno, la señorita, naturalmente, queda excluida.
—De acuerdo —dijo el joven—. ¿Sorteamos los turnos?
Le correspondió el primero. Fedell y Warren se tumbaron a dormir, envueltos en sus mantas, a una prudencial distancia de la hoguera. No hacía frío y la noche se presentaba tranquila y apacible.
Jube se retiró también, a unos pasos de la hoguera, de modo que pudiera quedar cubierto del leve resplandor que emitían las brasas. Con el rifle en las manos, quedó sentado bajo un árbol, escrutando atentamente el panorama que tenía ante sí.
De tanto en tanto se levantaba, y daba una vuelta por los alrededores, con el fin de comprobar si todo continuaba en regla. Después volvía a su sitio y se sentaba.
Llevaba ya un par de horas vigilando cuando, de pronto, sintió un leve ruidito. Parecía como si algo o alguien se arrastrase por el suelo.
Miró hacia el lugar de donde procedía el sonido. Vio una
sombra que se deslizaba hasta que Temple estuvo a su lado.
—Jube — musitó ella, con voz apenas audible.
—Sí, Temple.
—Quería hablar contigo...
—Pensé que ya no volverías a hacerlo más —contestó él, en voz baja, pero con tono burlón.
—Oh, dejemos eso ahora. Lo que tengo que decirte es más importante.
—Bien, te escucho. Habla.
—Es... referente a ese par de individuos, Jube. No me gustan.
—Tampoco a mí. Uno de ellos está reclamado.
—¿Fedell, verdad?
—Exactamente.
—¿No intentarán nada contra nosotros?
—Lo creo. En todo caso, no nos cogerán desprevenidos.
—Vigila bien, Jube, te lo suplico.
El joven sonrió.
—¿Has cambiado ya de modo de parecer? —Oh, ¿y cómo podría obrar de otra manera?
En seguida se acercó a él y susurró:
—Ten cuidado, amor mío.
—Duerme tranquila, cariño. Anda, descansa; mañana tendremos una larga jornada por delante.
Warren le relevó cerca de la medianoche. Entonces Jube se envolvió en una manta y se tumbó a dormir, cerca de la muchacha.
No estaba muy seguro de las intenciones de aquella pareja de individuos, por lo que trató de permanecer despierto el mayor tiempo posible. Pero a última hora, las fuerzas le fallaron y se durmió profundamente.
Cuando se despertó, lo primero que vio fue a Temple. La muchacha estaba de espaldas a él y mantenía una postura rígida e inmóvil.
No tardó mucho en comprender las causas de aquella actitud, cuando vio a Warren encañonando a Temple con un revólver.
Entonces sonó una voz a sus espaldas.
—Anslowe, póngase en pie. Tenga en cuenta que está cubierto por un par de revólveres y que no vacilaré en disparar si usted me proporciona la ocasión para hacerlo.
El joven inspiró profundamente, maldiciéndose por haber
caído en la trampa. Pero no le quedaba otro remedio que obedecer, por lo que, con suma lentitud, se calzó las botas, poniéndose en pie acto seguido.
—Camine hacia donde está la chica.
Obedeció. Al emparejarse con ella, la miró de lado.
—Siento lo ocurrido, Temple. Me ha dejado atrapar como un incauto.
Ella le sonrió con simpatía.
—No tiene importancia, Jube. Tú nos sacarás de este apuro.
Warren se echó a reí r ruidosamente.
—¡Sacarles del apuro! ¿Has oído to que dice, Jack?
—Cierra el pico, estúpido —gruñó Fedell, rodeando a la pareja hasta situarse frente a los dos jóvenes—. Personalmente, no tengo nada contra ustedes dos —dijo—. Sin embargo, un buen amigo me ha hecho un encarguito y he de procurar complacerle.
—Ese amigo —repuso fríamente el joven—, se llamará sin duda Abel Starkey* ¿verdad?
—¡Qué listo es usted, Anslowe! —contestó el forajido, con fingida admiración—. Efectivamente, es Starkey.
—¿En qué consiste el encargo? ¿En asesinarnos y luego arrojar nuestros cuerpos por ahí para pasto de coyotes y buharros?
—No. En absoluto. Repito que no tengo nada contra ustedes y que no les dispararía a no ser en legítima defensa. El encargo es muy diferente —hizo una pausa el bandido y luego continuó—: Usted anda buscando a Starkey, Anslowe.
—Es posible.
—Posible, no; seguro. Starkey está enterado de ello. Por eso mismo nos ha enviado a nosotros para facilitarle las cosas. Les ahorraremos trabajo, conduciéndoles al lugar donde Starkey espera.
—Su amigo es muy amable, Fedell.
—Ya tendrán ocasión de decírselo en persona.
—Por supuesto. ¿Está muy lejos de aquí?
—A media jornada a caballo. Al mediodía ya lo tendrá
frente a usted.
—Será para mí un placer —contestó el joven—. Hace ya
mucho tiempo que lo ando buscando.
—Starkey se ha cansado de huirle. No sé qué diablos tiene contra usted ni me importa, pero, puesto que es mi amigo, lo llevaré a su presencia. Luego, allá se las arreglen ustedes.
—Tendré que recordar tan señalado favor, Fedell. ¿Cuándo emprendemos la marcha?
—En cuanto hayamos levantado el campamento. Mi compañero les servirá un poco de alimento y café, y luego preparará las bestias para emprender la marcha. Por favor, siéntese.
Jube sintió fijas sobre sí las miradas de la muchacha. Tomó su mano y le dijo:
—Obedece, Temple.
Los dos jóvenes se sentaron en el suelo. Fedell se retiró unos pasos, y enfundando uno de los revólveres, apoyó la espalda en un árbol, sin dejar de encañonarles con el otro Colt.
Tal como había prometido el bandolero, su compinche les sirvió de comer. Por un instante, Jube sintió la tentación de
arrojar el hirviente café al rostro de Warren, cegándole para así apoderarse de alguna de sus armas, pero pronto comprendió que su esfuerzo sería inútil y que las balas que Fedell disparase correrían mucho más que él.
En vista de ello, comió y bebió con perfecta tranquilidad, lo mismo que la muchacha.
Estaban a punto de terminar, cuando, repentinamente,
Temple dijo:
—Fedell, tengo que hacerle una proposición.
—Hable, señorita Barton. ¿De qué se trata?
Starkey quiere matar al señor Anslowe. Ya lo ha intentado un par. de veces, pero no él, sino delegando en otros, ya que no se ha atrevido a enfrentarse directamente con el señor Anslowe. Es lógico, pues, suponer, que ahora no querrá fallar, ¿no es así?
Fedell se encogió de hombros.
—Los asuntos particulares de Starkey y el señor Anslowe me tienen sin cuidado —dijo negligentemente.
—Entonces, ¿por qué no nos suelta? ¿O es que Starkey le ha pagado por nacerle este favor? —retrucó la muchacha.
Fedell se enderezó.
—Mire, señorita, yo...
Ella se puso en pie, dejando a un lado el plato y el pote con el café.
—No se mueva —la amenazó el bandido—. Lo que tenga que decir, hágalo desde donde está.
—Conforme. Tengo casi diez mtf dólares en mi ropa. Serán para ustedes dos si nos dejan sueltos y en libertad. Díganle a Starkey que no nos han encontrado o... no hace falta que se lo digan; con que se vayan en otra dirección será más que suficiente.
Fedell pareció considerar la proposición. Sus ojos brillaron con codicia.
Pero en aquel momento, su compañero surgió de la espesura.
Los tres se volvieron a mirar a Warren, cuyo andar era vacilante e incierto. Los ojos del individuo aparecían velados de un modo extraño.
Súbitamente, en tanto emitía un ronco gorgoteo, Warren se desplomó de bruces.
Sin poder contenerse. Temple lanzó un agudo grito al ver el emplumado astil de flecha que sobresalía del centro de la espalda del caído.
CAPITULO IX
La flecha que había derribado a Warren era claro indicio de lo que esperaba a los tres supervivientes.
Sin cuidarse del revólver de Fedell, que parecía haberse quedado alelado, Jube cogió a la muchacha por el talle, obligándola a tirarse al suelo y protegiéndola con su cuerpo al mismo tiempo.
El retraso de Fedell en actuar le costó caro. Una segunda flecha silbó, yendo a clavarse en su brazo derecho.
El hombre lanzó un aullido de dolor al sentirse herido. Dejóse caer de rodillas, soltando el revólver, al mismo tiempo que se agarraba con la mano sana el miembro lesionado.
Tres o cuatro flechas más silbaron ominosamente, yendo a clavarse en la tierra o en los troncos de los árboles más cercanos. Después, hubo una pausa de silencio, preñada de siniestros presagios.
Jube acercó su boca a la oreja de la muchacha.
—Quédate aquí y no te muevas —susurró, empezando a reptar por el suelo en dirección al muerto.
Fedell no intentó impedirle la acción. Tenía suficiente con su herida, la cual le hacía contorsionarse de dolor.
Poco a poco, Jube fue acercándose al cadáver de Warren. Alargó la mano y ya tocaba la culata de uno de los revólveres del muerto cuando, de pronto, sonó un agudo grito.
—¡Jube, cuidado!
El joven se arrojó hacia adelante, aferrando con dedos nerviosos la culata del arma. En el mismo momento, saltó hacia atrás, contorsionándose violentamente con el objeto de caer de espaldas.
Al hacerlo, una flecha hendió el aire, clavándose en el inerte cuerpo de Warren, que se estremeció levemente. Pero el indio que la había lanzado quedó al descubierto una fracción de segundo y esto fue suficiente para el joven.
Disparó velozmente el arma. El salvaje lanzó un ronco
grito y se desplomó fulminado.
Otro indio saltó sobre él, blandiendo de modo terrorífico un hacha de guerra. Jube detuvo su carrera, frenándole en seco de un solo balazo en el centro de la frente.
La situación se aquietó de nuevo. A favor de la misma, Jube recogió el otro revólver de Warren, retrocediendo luego hasta situarse al abrigo del tronco de un árbol.
De modo penoso, Fedell le imitó, agrupándose con ellos.
Les miró temerosamente.
—Esos... apaches nos van a matar —balbució, lívido de espanto.
—No, si yo puedo evitarlo —dijo Jube fríamente—. Temple, toma uno de sus revólveres y dispara contra la primera sombra que veas moverse.
—¿Qué es lo que vas a hacer? —preguntó ella, muy inquieta.
Jube se incorporó lentamente, mirando con precaución a todas partes.
—Estos tipos tiran con flecha, porque temen el estruendo de las armas de fuego. A mí no me importa; cuanto más ruido mejor. Pero ahora eso no me interesa tanto como el estado de nuestros caballos.
Terminó de ponerse en pie y echó a correr.
Pronto llegó adonde estaban las bestias. Warren había tenido tiempo de alistarlas antes de recibir el flechazo mortífero.
Con el cuchillo cortó las riendas del caballo de carga, pensando con amarga ironía que era la segunda vez que se veía obligado a hacer lo mismo. Apenas había terminado, algo se clavó con seco chasquido contra uno de los bultos que portaba el animal.
Se volvió., girando en redondo velocísimamente. A veinte metros de distancia, un apache trataba frenéticamente de poner otra flecha en su arco.
Jube no le dejó terminar los movimientos. Levantó el arma y apretó el gatillo un par de veces.
El indio se desplomó lanzando un agudísimo chillido. Otra flecha surcó el aire con siniestro silbido, pero el joven la pudo prevenir, agachándose con presteza.
Unos segundos más tarde oyó el galope de un par de caballos. Lanzó una maldición.
Cogiendo el rifle, procuró salir a terreno más descubierto. Entonces vio dos jinetes que huían a toda velocidad.
Llevóse el arma a la cara y, tomando puntería, apretó el gatillo.
Uno de los apaches se enderezó convulsivamente. Abrió los brazos de modo aparatoso y luego se desplomó al suelo con terrible violencia.
El joven no quiso entretenerse en mirar siquiera la caída del indio, seguro de su puntería. Con fulgurantes movimientos, palanqueó el arma.
Apuntó por segunda vez. Pero una décima de segundo antes de que sonase el disparo, el apache desapareció en el fondo de una cárvava, eludiendo así el certero balazo que el joven le había destinado.
Irritado por el fracaso, lanzó una maldición.
—Este cuervo graznará ahora y atraerá a toda la bandada —refunfuñó, en tanto volvía el rifle a su funda.
Reunió las riendas de los tres caballos y volvió al campamento. Temple le vio aparecer con un suspiro de infinito alivio.
—¡Gracias a Dios! —exclamó la muchacha.
—Cuídate de los caballos un momento, ¿quieres?... —dijo, arrodillándose acto seguido al lado del herido.
Le miró con fijeza.
—Fedell, es usted un reptil asqueroso, que no debería vivir siquiera. Merecería que le pegase un tiro en la cabeza... o que Je dejase aquí a merced de los salvajes. En lugar de ello, voy a hacer un trato con usted.
—Sí... Sí, lo que quiera —tartamudeó el forajido, cuyo rostro estaba verde de miedo—. Le obedeceré ciegamente...
—No quiero más que una cosa: que me indique dónde se encuentra Starkey; mejor dicho, que me lleve hasta él, puesto que lo sabe. Su herida —señaló con el dedo la flecha que aún estaba clavada en el brazo—, no es grave y no le impide montar. ¿Qué resuelve?
—Lo que quiera, Anslowe. Usted... mándeme y yo obedeceré.
—Bien, entonces, muérdase la lengua para no gritar.
Sacó el cuchillo y cortó la madera de la flecha por la parte de la punta. Hecho esto, tomó el astil.
—¡Ahora! —exclamó, y tiró de la flecha fragmentada.
A pesar de todo, el herido no pudo evitar una agónica exclamación de dolor. Jube le despojó de su propio pañuelo, que luego ciñó en torno a la herida, para evitar la pérdida de sangre.
—Y ahora, amiguito, en pie. Vamos a ver si corremos más que los indios, porque de lo contrario, nos convertirán en un acerico.
Recuperó sus revólveres, sintiendo una gran satisfacción
al notar su consolador peso en torno a las caderas. Sostuvo al vacilante Fedell por el brazo sano y le ayudó a montar a caballo.
Después se acercó a la muchacha. Sonrió, en tanto la tomaba por los hombros.
—Es la segunda vez que nos vemos obligados a abandonar nuestras pertenencias para salvar la vida, Temple,
Ella asintió, sonriéndole igualmente.
—Cualquier cosa es buena para mí, con tal de no perderte.
—Son exactamente las palabras que habría deseado escucharte, querida —se inclinó y la besó suavemente.
Luego la tomó en brazos, izándola a pulso hasta la silla.
—A correr! —gritó, golpeando las ancas de la bestia.
Montó el último, cubriendo la retaguardia. Aunque con ciertas dificultades, Fedell consiguió mantenerse en la silla, encaminándose hacia el lugar donde les esperaba Starkey.
Galoparon furiosamente durante largo rato, alternando luego con marcha al trote y al paso, para conceder un alivio a los caballos. De esta forma, pronto dejaron atrás la zona boscosa, enfrentándose con el implacable desierto del Llano Estacado.
El sol reververaba con fuerza contra el suelo, dañando las pupilas. Aquí y allá se elevaban, rectos y erjguidos, desafiando incólumes el paso del. tiempo, cerros testigos, residuos de antiquísimas convulsiones geológicas.
Alrededor de las once, el terreno empezó a formar suaves
Pendientes, lo que facilitó un tanto la marcha de los caballos. ero casi en el mismo momento. Temple lanzó un grito. —¡Señales de humo, a la derecha!
Jube frunció el ceño, en tanto veía rodar lentamente por
el impoluto azul del cielo las algodonosas bolas de humo, que eran las señales indias.
A mucha distancia, en el lado opuesto, otro apache correspondió a aquellas señales con otras similares.
—¿Cuánto falta para llegar adonde está Starkey? —preguntó.
—Una media hora, quizá un poco más. Menos de sesenta minutos, en todo caso.
—Bien —murmuró Jube—. Si nos espabilamos un poco, podremos ganar la delantera a los apaches. ¡Al galope!
Nuevamente se lanzaron a una vertiginosa carrera, espoleando impíamente a los animales, cuyo pelaje aparecía reluciente por el sudor. El terreno se deslizaba velozmente bajo las patas de las pobres bestias, sometidas a un esfuerzo superior al que podían permitirse.
Como treinta minutos más tarde avistaron a lo lejos, en el centro del desierto, una cosa algo más oscura que la tierra que la rodeaba y que en modo alguno podía confundirse con un accidente geológico.
—¡Allí... está! —jadeó Farrell, aferrándose a la silla con su mano sana.
—Bien, vamos a ver si podemos ganar un refugio antes de que los apaches nos echen mano. ¡Aprisa, aprisa!
Fueron dos kilómetros que no parecían ir a tener fin nunca. Al cabo, pudieron advertir ya claramente los detalles de la construcción en la que les aguardaba Starkey.
Era una casa de adobe, plantada en mitad del desierto, cuyo fin no se comprendía si no era porque estaba situada al lado de un pozo, en donde el agua brotaba de modo milagroso.
Jube reconoció ahora el edificio. Estaba destinado, en tiempos, a abastecerse de agua las caravanas de los colonos que viajaban en dirección oeste, siguiendo la misma ruta que
ellos habían llevado. El pozo era la última fuente en varias jornadas, y antiguamente las caravanas se detenían allí para hacer aguada, antes de emprender la definitiva travesía del peligroso desierto.
Súbitamente, cuando ya estaban a menos de doscientos metros de la casa, una horrenda serie de alaridos heló la sangre en sus venas.
Jube miró hacia el lugar de donde procedían los gritos.
Un nutrido pelotón de jinetes indios corría hacia la casa, con ánimo sin duda de cortarles el paso.
—¡Corred! —gritó—. jCorred todo lo que podáis!
Y él mismo espoleó cruelmente a su montura, azuzándola también con la voz y la mano.
Sonaron más gritos. Estos procedían de otro sitio.
Una segunda banda de indios cabalgando en sentido opuesto a los otros, trataba de converger sobre el mismo punto: el camino de acceso a la casa, y galopaba desesperadamente con ánimo de cerrar el paso a los fugitivos.
Jube sacó el rifle, dispuesto a todo. El edificio estaba cada vez más cerca, pero los apaches ganaban terreno de manera harto visible.
Súbitamente, varios disparos brotaron del interior de la casa. Los indios, al ver caer a algunos de sus compañeros, arreciaron en el volumen de sus chillidos.
Pero la decidida acción de los habitantes de la casa refrenó un tanto a los vociferantes apaches, a favor de lo cual, Jube y Temple consiguieron llegar hasta la misma puerta del edificio, tirándose al suelo con rapidez.
—¡El rifle, Temple! —gritó el joven, tomando el suyo. Luego palmeó los caballos, haciéndoles alejarse de allí.
Acto seguido, fue a meterse en la casa, pero entonces reparó en una cosa. ¿Dónde estaba Fedell?
Se volvió, sin embargo, había mermado notablemente las facultades de Fedell. Este intentó ponerse en pie, consiguiéndolo a medias.
En aquel momento, el pelotón de apaches caía sobre él.
Fedell gritó, pero sus voces se perdieron en la vociferante turbamulta de los indios.
Cuando el pelotón de salvajes jinetes hubo pasado, sólo quedó en el suelo un montón de carne rota y sangrante.
En los primeros momentos, Jube, después de cerciorarse de que la muchacha no había sufrido daño físico alguno, sólo se preocupó de la defensa, descargando su rifle con rapidez y puntería.
Fracasada la primera intentona, los indios, después de haber perdido seis u ocho hombres, se retiraron a lo lejos, sin dejar de hostilizar a los blancos con frecuentes disparos.
Entonces fue cuando el joven pudo fijarse en los hombres
que había allí cuando llegaron. Eran tres, y a uno de ellos lo
conocía sobradamente.
Lo miró, con ojos más conmiserativos que acusadores. Temple, al lado del joven, miró también, alternativamente, a uno y a otro.
El jefe de los bandidos era alto, quizá dos o tres centímetros más que Jube, que no era bajo precisamente. Ancho de hombros, fornido, en su rostro se veía brillar de continuo
una deslumbrante dentadura debajo del fino bigotito que sombreaba su labio superior.
—Bien, Jube Anslowe, ya me tienes —dijo Starkey—. Has llegado al final de la búsqueda, ¿ no es eso?
—Cierto —contestó el joven, sin descomponerse ni perder su sangre fría—. Te he encontrado, Abel.
El forajido volvió a reír.
—Me ha encontrado. ¿Lo oyó usted, señorita? ¿Qué le parece el chico?
Temple no contestó. Intuía que en el fondo de aquella en apariencia conversación, latía algo más que un simple odio entre dos hombres.
Los otros dos forajidos se volvieron para escuchar el diálogo. Pero Starkey les rechazó lanzando un par de imprecaciones.
—¡En, vosotros, a vigilar a esos cochinos apaches! ¡A nadie le importa lo que tenemos que hablar mi hermanito y yo!
Temple abrió los ojos desmesuradamente. ¡Jube y Starkey hermanos! Pero ¿cómo podía comprenderse aquello, si llevaban distinto apellido?
—Abel —dijo Jube tranquilamente—, tú y yo no tenemos mucho que hablar. Sabes de sobra las causas por las cuales ando buscándote.
—¡Oh, sí, claro; ya lo había olvidado! Mi precioso hermanito es sargento íe Rurales y quiere agregar a su magnífica colección de bandidos apresados la cabeza del temible Abel Starkey. ¿No es eso lo que pretendes?
—Tú lo has dicho, A Del. Momentáneamente, no puedo hacerte nada. Estamos sitiados y la defensa exige el esfuerzo común de todos. Pero si logramos salir con vida, no lo dudes; te llevaré detenido a Austin para que seas juzgado por todos los crímenes que has cometido.
Uno de los forajidos se acercó, convulso de ira, con el revólver en alto.
—conque un rural, ¿eh? —barbotó—. Pues a mí, eso de la defensa común me importa un pito. No hay gente a quien odie más que a los rurales, y a este que tengo delante le voy
Si...
El bandido no pudo continuar. Starkey le derribó de una soberana bofetada, propinada con el revés de su mano.
—¡Cierra el pico, bastardo! —gritó, colérico—. Este rural es mi hermano, y si alguien lo ha de matar, que no sean los indios, ése seré yo. ¡A tu puesto, Simpson, o te volaré la cabeza de un disparo!
El forajido se incorporó, temblando de rabia. Pero no se atrevió a replicar a las palabras de su jefe y empezó a descargar su rabia, disparando furiosamente contra los apaches.
—¿Cómo está mi madre, Jube? —preguntó Starkey.
—Ha muerto —respondió el joven, inexpresivamente.
Una sombra de dolor cruzo fugazmente por los ojos del
bandido, quien, no obstante, se rehízo muy pronto.
—Entonces, tú te sentiste desligado de tus promesas y has venido a buscarme, ¿no es eso, Jube?
—Así es, Abel. Has sido la causa de su muerte con tus correrías y depradaciones. Esto no puedo perdonártelo... como hombre. Como rural, mi obligación es detenerte y conducirte a la capital del Estado.
—¡Bien, bien! —rió el bandido—. Antes tendrás que pedir un salvoconducto a esos tipos. No parecen muy inclinados a dejarnos pasar, ¿te das cuenta de ello?
Jube miró en torno suyo.
—La casa es sólida y ofrece buenas posibilidades para la defensa. ¿Cómo estamos de agua?
—Hay suficiente, si eso te tranquiliza.
—Lo celebro. Temple, siéntate en un rincón y descansa un rato. Por ahora, no parece que los indios estén dispuestos a lanzar un ataque a fondo.
—Sí, Jube.
—Oye, oye —exclamó Starkey—, ¿sabes que la chica es linda de veras?
—Gracias. Eso es cosa que salta ala vista. —¿Piensas casarte con ella?
—Por supuesto.
Starkey se acarició la mandíbula, mientras miraba pensativamente a la muchacha.
—No sé por qué, pero su cara me resulta conocida. ¿Dónde la he visto yo antes de ahora?
En aquel momento sonó un seco chasquido, de un tono realmente siniestro. Uno de los bandidos cayó de espaldas, con la frente enteramente abierta por un certero balazo disparado por los apaches.
Temple apartó la vista a un lado del repugnante especáculo que ofrecía aquel cráneo destrozado y en el que la sangre se derramaba por el suelo junto con la masa encefálica.
Starkey lanzó un grito.
—¡Tú, aparta esa carroña a un lado! —gritó al otro forajido en cuyos ojos podía verse ahora un resplandor de miedo. volvió hacia el joven, sin perder el buen humor. Una situación realmente apurada, ¿no crees?
Jube miró a través de la ventana que tenía más próxima. Divisó a uno de los indios que corría en busca de un lugar
desde el cual disparar con más comodidad y lo abatió de un certero disparo.
Buena puntería, hermanito. Siempre la tuviste, sin embargo —elogió el bandido—. Lástima que no te unieras a mí; hubiéramos reunido una verdadera fortuna.
Siempre he tenido una opinión acerca de las gentes como tú, Abel. No voy a variar ahora.
claro —rió el forajido. Miró a la muchacha
Señorita, tiene usted suerte; se lleva el hombre mejor de todo Texas. Jube la hará feliz, sin duda alguna.
Se acercó a otra ventana con el fin de disparar, pero apenas lo había hecho, soltó una espantosa blasfemia. —¡Puercos! ¡Me han herido! Dejó el rifle a un lado, mirándose la manga de la camisa,que empezaba a enrojecerse por la parte alta, casi junto hombro.
Jube caminó hacia su hermano.
Deja, yo te curaré.
Sacó el cuchillo y rasgó la manga de arriba abajo, cortando la tela con objeto de procurarse una venda para la herida que había recibido Starkey y que, en realidad, carecía de importancia, ya que era un arañazo que no atravesaba la carne.
Pero apenas había puesto el brazo al descubierto se quedó helado.
En el mismo momento sonó un agudísimo alarido.
Jube y Starkey miraron al unisono hacia la muchacha, que se había puesto en pie y señalaba con mano convulsiva,
hvida, los ojos desorbitados, hacia el forajido, en cuyo antebrazo izquierdo podía verse una línea blanca que iba desde el codo a la muñeca.
CAPITULO X
Starkey miró extrañado a la muchacha, cuyo seno palpitaba con violencia, al mismo tiempp que jadeaba como consecuencia de una agitadísima respiración.
Jube! — gritó ella— ¡Ese es el hombre!
—¿ Que Dice ? — exclamo el bandido—. ¿Es que se ha vuelto loca ?
Jube trató de mostrarse comedido.
Abel, la señorita Barton tiene una cuenta pendiente contigo.
—¿Una cuenta...? Pero si yo...
Súbitamente, de modo inesperado, desenfundó el revólver, encañonando con el arma al bandido.
Starkey, hace dos años que le busco. Sus compinches e informadores le han dicho que su hermano Jube también lo buscaba, pero es que, por lo visto, sabían que era un rural.
En cambio, de mí nadie le habló, ¿no es así?
El forajido parpadeó, absorto. ¡Baje este revólver, señorita! Puede disparársele y...
¿De modo que no me reconoce, Abel Starkey? Dijo ella
Hombre, tanto como eso...
Su cara me resulta conocída,aunque, ya lo dije antes, no consigo recordar dónde la he visto antes de ahora.
Yo le voy a refrescar la memoria, Starkey —exclamó la muchacha con voz tensa—. Después le mataré.
El bandido se volvió hacia el joven. Jube, tú que la conoces mejor que yo, refréscale la sangre, diablos. ¿Tengo yo la culpa de que se haya vuelto loca?
No está loca, Abel, sino muy cuerda. Todo lo que dice es la pura verdad.
El bandido volvió a mirar a la muchacha. Pero...
—Recuerde, Starkey. Usted acababa de ser desmovilizado.
Pasó, con tres amigos, por Jonesboro, Arkansas. Pidió alojamiento en una granja... Luego quisieron robar a su dueño... y como éste se resistiera, usted disparó contra él, matándole. Ese hombre tenía una hija... y lo vio morir ante sus ojos. Yo soy la hija del hombre que usted asesinó —concluyó con voz enfática la muchacha. El rostro del criminal se nubló.
—¡Jonesboro! —repitió.
—Sí, Jonesboro —repitió la muchacha. Levantó el arma—. Y ahora mismo voy a vengar...
La mano izquierda de Starkey se movió con gesto velocísimo, golpeando el revólver que empuñaba Temple y arrojándolo a un lado. La joven trastabilló, en tanto lanzaba un grito.
—Deploro aquel suceso, pero, naturalmente, no voy a consentir que una chiquilla me mate. Eso sería un descrédito para mí —exclamó Starkey, con repentino buen humor.
Pero su sonrisa se borró de repente al verse encañonado por el rifle que sostenía Jube.
—Abel, cuidado con Temple. Puedo tolerar cosas que me afecten a mí, pero no consentiré que a ella le toques el pelo de la ropa, ¿estamos?
—¿Serías capaz de disparar contra tu propio hermano?
—Si no fuera por el cargo que ostento, ya lo habría hecho, recordando solamente lo que has hecho sufrir a nuestra madre. Podría haber vivido aún largos años, pero tú la has matado a disgustos. Esto es algo que no puedo perdonarte, Abel.
Apoyada en la pared, con las pupilas dilatadas por el asombro, Temple escuchaba atentamente el diálogo que se desarrollaba entre los dos hombres.
Los dientes de Starkey rechinaron de rabia.
—¡Maldito! —barbotó—. Tú siempre fuiste su preferido. Te quiso a ti siempre más que a mí. Todos tus caprichos te fueron satisfechos, en tanto que a mí, que llevaba la dirección de la hacienda, se me negó a veces hasta fo más indispensable.
—Nadie te impidió nunca que cogieses lo que te apeteciera, Abel.
—¡Claro! Pero en cuanto pedía algo, todo el mundo torcía el gesto. En cambio, a ti te bastaba con abrir la boca
para que se te diera lo absurdo incluso. ¿Crees que iba a estar tolerando eternamente tal estado de cosas? Un día me harté y me marché de casa; tú lo sabes. Desde entonces ya
no he vuelto.
—Nuestra madre nos quiso siempre a los dos por igual —contestó Jube—. Pero tú eras fuerte y robusto, y yo, hasta que llegué a la edad adulta, estuve siempre enfermo y delicado. ¿A quién iba a atender mejor? ¿Al hombre que podía gozar en todo momento de las satisfacciones que ofrece la vida... o al muchacho que había de pasarse la mayor parte del tiempo tendido en una hamaca en el porche de la casa? Contesta con franqueza, Abel, y verás cómo careces de razón
en absoluto.
—Es igual —barbotó el bandido—. Ahora los tiempos han pasado y no podemos volver atrás.
—Tú lo has dicho, Abel. Los tiempos no pueden volverse atrás..., pero no puede darse lo pasado como simplemente pasado. Llega un momento que nuestros actos se vuelven contra nosotros y es preciso pagar de algún modo lo que hemos
cometido.
-¡¡Qué!! —aulló el bandido—. ¿Serás capaz de entregar a tu propio hermano al verdugo? Tuvimos padre distinto, es cierto; pero nuestra madre fue la misma. Su sangre corre por nuestras venas; recuérdalo, Jube.
—Has matado y asesinado, Abel. Tienes que recibir el castigo correspondiente —contestó el joven con tono firme.
El bandido le miró oblicuamente.
—Primero —dijo con lentitud—, hemos de ver el modo de salir de aquí. ¡Mira!
En el primer momento, Jube receló alguna traición por parte de su hermanastro. Pero no tardó en oír un feroz griterío procedente del campo indio.
Se asomó a una de las ventanas con el rifle prevenido. Starkey se colocó a su lado.
Le miró, sonriente.
—Recuerda que antes de la guerra te enseñé a tirar. Vamos a ver qué provecho has sacado de mis enseñanzas.
Jube no le contestó. Tenía la vista fija en el pelotón de apaches que corría a todo galope hacia la casa.
Dos o tres indios llevaban en las manos antorchas encendidas. Su intención era harto visible.
—Quieren asarnos vivos —masculló el forajido—. Jube,
tira a los de las antorchas con preferencia sobre los demás. ¡Ahora!
Los dos hombres empezaron a utilizar el rifle con certera puntería. Los indios cayeron y algunos de sus caballos también, provocando una espantosa confusión entre los que les seguían.
Sin embargo, uno de los portadores de las antorchas consiguió librarse del mortífero fuego que hacían los sitiados. Agachado sobre su montura, continuó el galope hacia la casa. —¡Al caballo! —gritó Starkey.
Los dos rifles dispararon al unísono. Alcanzando de lleno, el animal se desplomó, arrojando a su jinete por encima de las orejas.
El indio se incorporó agilísimamente. Recogió la antorcha y, a pie, corriendo frenéticamente, trató de acercarse a la casa.
Dos balazos le hicieron voltear sobre sí mismo de modo convulsivo. Con el pecho atravesado pc>r los proyectiles, el salvaje se desplomó completamente inmóvil.
Pero todavía quedaban más indios indemnes. Dos de ellos habían conseguido recoger las antorchas y, sin cuidarse del furioso tiroteo de los blancos, continuaron su alocado galope hacia la casa. Uno de los indios fue arrancado de su silla con terrible violencia. Cayó al suelo fulminado.
El otro consiguió llegar a distancia suficiente para, tras dar un par de vueltas con su brazo, lanzar la antorcha, la cual cayó sobre el tejado de la casa. Inmediatamente volvió grupas, pero una bala le mató, después de atravesarle el cráneo de parte a parte.
El tejado empezó a humear de inmediato.
—¡Maldición! Nos vamos a asar vivos.
—Tendríamos que apagarlo de alguna forma —exclamó Jube, mirando en torno suyo—. Allí veo un cubo. ¿Dónde está el pozo?
Temple corrió hacia él.
—¡No, Jube! —exclamó, cogiéndose a uno de sus brazos—. No salgas. Los indios te matarán.
—No podemos quedarnos quietos. Hemos de hacer algo...
—No se preocupe, señorita —rió Starkey—. Yo voy a arreglar este asunto. ¡Simpson!
El único bandido superviviente se volvió, con el temor reflejado en sus ojos.
Toma ese cubo y sube al tejado. ¡Pronto!
—¡Los indios me matarán, Starkey! —exclamó el individuo, lleno de pánico.
El bandido le apuntó con el rifle.
—Yo lo haré... —dijo con tono decisivo—, si no obedeces antes de diez segundos. Y los salvajes no son tan seguros como mi rifle, ¿sabes?
—¡Abel! ¡No puedo consentir...!
—Tú te callas, Jube. Aquí se hace lo que mando yo, ¿estamos? ¡Simpson, arriba!
El bandido se pasó la lengua por los labios, súbitamente resecos. Dejó el rifle apoyado en la pared y tomó el cubo.
Su salida al exterior fue saludada por un recrudecimiento
del fuego enemigo. Las llamas devoraban ya buena parte del • techo y Jube pensó que era demasiado optimista soñar siquiera con extinguir aquel incendio con un simple cubo de agua. Simpson también debió pensar lo mismo, porque unos segundos más tarde se oyó el rápido golpeteo de los cascos de un caballo, que se alejaba de allí a todo galope.
—¡Maldito! —rugió el forajido—. ¡Se nos escapa, el muy traidor!
—¿Qué querías que hiciera? —contestó Jube, encogiéndose de hombros con frialdad—. Es humano querer salvar la vida, ¿no?
—Todavía no lo ha conseguido —bramó Starkey, furiosísimo por la que consideraba traición de su compinche. Saltó hacia la ventana del lado opuesto y asomó el rifle por ella.
Temple lanzó un grito. Jube trató de impedir el gesto de su hermano, pero no fue necesario.
Los indios también habían visto al figitivo. Los disparos se dirigieron ahora contra éste. Simpson abrió de pronto los brazos v cayó al suelo, sin volver a moverse.
Starkey se volvió, con una amplia sonrisa de satisfacción retratada en su rostro.
—Tengo que darles las gracias a esos tipos. Me han ahorrado un cartucho.
En aquel momento, un trozo de madera ardiendo cayó del techo al suelo. La temperatura se había elevado ya considerablemente.
Temple se acercó al joven, cogiéndose a uno de sus brazos. Le miró a los ojos.
—No temas —murmuró Jube—. Saldremos de ésta.
— ¡Hum! —masculló Starkey—. Lo veo muy difícil, hermanito.
El incendio progresaba ya de modo alarmante. Ahora ya se veían las llamas con toda claridad desde abajo.
—Hemos de salir de aquí —exclamó Jube—. Antes de cinco minutos, el techo se nos habrá hechado encima por completo.
—Vaya una idea que tuve de venir aquí —rezongó el forajido.
—Creíste que podía ser un lugar seguro, ¿eh?
—No se puede acertar siempre en la vida, Jube —respondió calmosamente su hermano—. De tanto en tanto nos equivocamos... aunque haya veces en que los errores se pagan caros.
Hubo un momento de silencio, durante el cual sólo se oyó el crepitar de las llamas que avanzaban sin cesar, consumiendo la techumbre de la casa.
Una viga se desplomó de pronto con sonoro crujido. Temple exhaló un grito temeroso y se agarró con más fuerza al orazo de su prometido.
—Abel —dijo éste—, es preciso salir de aquí. Ya no podemos continuar ni un minuto más.
—Bien —contestó el aludido—. ¿Tienes algún plan?
—Retirarnos, de momento, a la corraliza donde están los caballos. Yo saldré el primero y tú me protegerás con tu fuego. Temple irá a continuación. Entonces dispararemos los dos y tú podrás reunirte con nosotros.
Starkey se echó a reír de repente.
—¡Tiene gracia! —exclamó—. ¿Quién me iba a decir un día que yo tendría que preocuparme de la vida de un rural?
—Ese rural es su hermano, no lo olvide, Starkey —dijo la muchacha.
—Bien, bien; menos conversación y... El forajido se interrumpió de repente. Un sonido extraño, nuevo en aquellas circunstancias, acababa de llegar a sus
oídos.
—¡La Caballería! —exclamó, percibiendo ahora claramente el sonido del clarín.
Se volvió hacia su hermano.
—Ahora, tú y yo... r —¡Miren! — gntó la muchacha—. Los indios huyen.
Los dos hombres volvieron el rostro unánimamente. A cien 90-
metros de distancia, los salvajes montaban en sus caballos y empezaban a huir precipitadamente.
—¡Salgamos! —gritó Jube, arrastrando por el brazo a la muchacha.
Starkey se precipitó sobre un saquete de lona que había en un rincón. Franqueó el umbral de la puerta, justo en el momento en que el techo se desplomaba con sonoro estruendo, elevando a lo alto una enorme turbonada de chispas.
—En medio de todo —rió el forajido—, tendremos que agradecerles a los indios que nos hayan quemado la casa.
Seguramente ha sido el humo lo que atrajo a los soldados. Míralos, Jube.
El joven volvió instintivamente la cabeza un instante. En el mismo instante sintió un fortísimo golpe detrás de la oreja y se desplomó al suelo.
Temple lanzó un grito. Quiso echar mano a su revólver, pero el forajido se lo impidió.
En manos de Starkey, la muchacha era una simple pluma.
El revólver le fue arrebatado de su funda y arrojado luego a veinte metros de distancia.
—Jube es mi hermano —dijo el bandido con voz ronca—. De no ser por ello, le habría matado como a un perro, agradézcame que le deje con vida.
—Le perseguirá hasta colocarle el lazo del verdugo al cuello —dijo la muchacha con voz tensa, mirándole fijamente.
—Eso es algo que está todavía por ver —rió el asesino.
Corrió hacia donde estaban los caballos y, tomando uno, montó de un salto, saliendo luego a todo galope, en dirección opuesta a la que traían los soldados de caballería.
Jube se sentó en el suelo, todavía aturdido, meneando la cabeza como para aclarársela. La muchacha se arrodilló a su lado, estrechándole entre sus brazos.
—Se ha escapado, Jube — exclamó con voz opaca.
El joven asintió con pesadumbre. Ayudado por Temple, se puso en pie.
Los dos, abrazados, contemplaron la huida de Starkey, el cual marchaba en una dirección equidistante de las que seguían los soldados y los salvajes. Su figura se empequeñeció rápidamente.
De pronto, Temple lanzó una exclamación.
—¡Jube, mira!
Media docena de indios surgieron de pronto del fondo de una cárcava, en donde habían estado escondidos hasta entonces. También huían de los soldados, pero el odio hacia blanco pudo, momentáneamente, más que otra consideración.
Los indios ulularon salvajemente al ver la presa tan cercana. Starkey los vio y desvió su caballo, oblicuando para esquivar al enemigo que de modo tan inesperado había surgido
en su camino.
Súbitamente, tres o cuatro nubéculas de humo brotaron del grupo de indios. Las detonaciones llegaron más tarde, cuando ya Starkey empezaba a desplomarse al suelo.
Trató de incorporarse, pero era evidente que sus fuerzas estaban harto mermadas. Quedó sentado en el suelo.
Desde la casa era fácil verle el pecho y la cara cubiertos de sangre. Intentó sacar el revólver.
El último de los indios era portador de una larga lanza.
Levantó el brazo y fo disparó hacia adelante con fuerza.
Temple exhaló un gemido al ver asomar la punta de lanza por la espalda del forajido. La fuerza del choque derribó hacia atrás y ya no se movió.
Jube hizo girar a la muchacha, ocultándole el rostro en su pecho. Le acarició el cabello, tratando de calmarla.
No te preocupes, cariño —dijo suavemente—. Todo ha terminado ya.
Ella le sonrió, feliz y dichosa, a través de las lágrimas que inundaban su rostro.
Sí, amor mío —musitó—; todo ha terminsdo ya. Y, mismo tiempo, una nueva vida empieza para nosotros.
Jube se inclinó para besarla. Pero no pudo hacerlo. Le interrumpió el ruido de los cascos de un caballo.
Se separaron ligeramente, enfrentándose con el comandante del destacamento de caballería que tan oportunamente había acudido en su socorro.
El oficial se llevó la mano derecha al ala del sombrero. —¿Se encuentran bien? —preguntó. Jube y Temple se miraron unos segundos. Después volvieron la vista hacia el militar.
Sí, estamos bien —contestó Jube, estrechando con fuerza el talle de la muchacha.
FIN