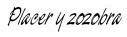
No era en realidad una edificación suntuosa. No había escalones de mármol ni columnas estriadas. Era una casa soberbia, eso sí; pero no había nada malo en ello. Tenía mucho de qué sentirse orgullosa. Con una altura de cuatro plantas, exhibía más ventanas de las que Harvey podía contar. Su porche era ancho, como lo eran los escalones que conducían a la tallada puerta principal. Sus tejados de pizarra eran empinados y coronados con magníficas chimeneas y pararrayos.
El punto más alto, sin embargo, no era ni una chimenea ni un pararrayos, sino una veleta de construcción muy elaborada, que Harvey estaba contemplando cuando oyó que se abría la puerta principal y una voz que decía:
–Eres Harvey Swick, no me cabe duda.
Él bajó la mirada, con la blanca veleta todavía ante sus ojos, y allí, en el porche, había una mujer que hacía a su abuela (la mujer más vieja que conocía) parecer joven. Tenía la cara como un manojo de telarañas, de la que colgaba una abundancia de pelo que también podía ser obra de las arañas. Sus ojos eran pequeños y su boca tensa, sus manos nudosas. Su voz, sin embargo, era melodiosa y sus palabras muy dulces.
–Pensé que tal vez hubieras decidido no venir -dijo, recogiendo un cesto de flores recién cortadas que había dejado en el peldaño-, y habría sido una lástima. ¡Entra! Hay comida en la mesa. Debes de estar hambriento.
–No puedo quedarme mucho tiempo -dijo.
–Puedes hacer lo que gustes -fue la respuesta-. A propósito, soy la señora Griffin.
–Sí, Rictus me ha hablado de usted.
–Espero que no te haya hinchado mucho los oídos con sus charlas. Le gusta escuchar su propia voz. Esto y sus reflejos.
Harvey ya había subido los escalones del porche y se detuvo ante la puerta abierta. Éste era el gran momento de la decisión; lo sabía, aunque no estaba muy seguro del porqué.
–Vamos, entra -dijo la señora Griffin, apartando de su arrugada ceja uno de sus hilos de araña.
Pero Harvey todavía dudaba; pudo volverse sin pisar nunca el interior de la casa, de no haber sido por la voz de un niño al que oyó gritar:
–¡Ya te he pillado! ¡Te he pillado! – seguido de una estridente risa.
–¡Wendell! – exclamó la señora Griffin-, ¿otra vez cazando los gatos?
El sonido de la risa creció aún más y ello daba a la casa un toque tan alegre que Harvey atravesó el umbral, tratando de ver la cara de su dueño.
Sólo vio por un momento una estólida cara con gafas al final del pasillo. Luego, un abigarrado gato escapó entre las piernas del muchacho y éste fue tras él, gritando y riendo de nuevo.
–Es un niño alocado -dijo la señora Griffin-, pero todos los gatos le quieren.
La casa era más hermosa por dentro que por fuera. Sólo en su corto camino hasta la cocina, Harvey vio lo suficiente como para convencerse de que este lugar estaba construido para practicar juegos, cazas y aventuras. Era un laberinto en el cual no había dos puertas iguales; una casa de tesoros donde algún famoso pirata había escondido su botín manchado de sangre. Era un lugar de descanso para alfombras volantes y cajas selladas antes del Diluvio Universal, donde los huevos de los animales que la Tierra había perdido habían sido atrapados en espera del calor del sol para ser incubados.
–Es perfecto -murmuró Harvey para sí mismo.
La señora Griffin recogió sus palabras.
–Nada es perfecto -replicó.
–¿Por qué no?
–Porque el tiempo pasa -y prosiguió, mirando las flores que había recogido-. El escarabajo y el gusano encontrarán el camino para meterse en todas las cosas, tarde o temprano.
Al oír esto, Harvey pensó que alguna causa muy grave la habría vuelto así, tan fúnebre.
–Lo siento -dijo la señora Griffin, cubriendo su melancolía con una tímida sonrisa-. No has venido aquí para escuchar mis endechas. Has venido para divertirte, ¿no es así?
–Supongo que sí -respondió Harvey.
–Pues deja que te tiente con buenos sabores.
Harvey se sentó a la mesa de la cocina y, en seis segundos, la señora Griffin había dispuesto una docena de platos de comida para él: hamburguesas, perritos calientes y pollo frito; montones de patatas untadas con mantequilla; tartas de manzana, cereza y chocolate; helado con nata; uvas, naranjas y un plato de frutas de las que ni conocía su nombre.
Se dispuso a comer con placer y ya estaba devorando su segundo corte de tarta cuando entró una niña pecosa de cabello rubio, largo y rizado, y de grandes ojos de color azul verdoso.
–Tú debes ser Harvey -dijo.
–¿Cómo lo sabes?
–Wendell me lo ha dicho.
–Y ¿cómo lo sabía él?
Ella se encogió de hombros.
–Lo ha oído. A propósito, me llamo Lulu.
–¿Acabas de llegar?
–No. Llevo aquí siglos, más que Wendell. Pero no tanto como la señora Griffin. Nadie lleva aquí tanto tiempo como ella. ¿No es verdad?
–Casi -dijo la señora Griffin con algo de misterio-. ¿Quieres comer algo, cielo?
Lulu movió la cabeza negativamente.
–No, gracias. No tengo mucho apetito en este momento.
Sin embargo, se sentó al lado opuesto de Harvey, pasó su pulgar por la tarta de chocolate y lo limpió con la lengua.
–¿Quién te invitó aquí? – preguntó.
–Un hombre llamado Rictus.
–Ah, sí. ¿El de la sonrisa?
–Sí, es él.
–Tiene una hermana y dos hermanos -prosiguió.
–Luego, ¿los conoces?
–No a todos -admitió Lulu-. Son muy suyos. Pero vas a conocer a uno o dos de ellos tarde o temprano.
–Pues… no creo que esté aquí. Quiero decir que papá y mamá no saben aún que estoy aquí.
–Claro que lo saben -respondió Lulu-. Es que no te lo han dicho. – Esto confundió a Harvey y así lo dijo-. Llama a tus papas -sugirió Lulu-. Pregúntaselo.
–¿Puedo hacerlo? – dijo, todavía confundido.
–Desde luego que puedes -respondió la señora Griffin-. El teléfono está en el pasillo.
Llevándose una cucharada de helado, Harvey fue al teléfono y marcó el número. Al principio hubo un chillido en la línea, como si el viento rozara los cables. Luego desapareció el ruido y oyó la voz de su madre.
–¿Diga?
–Antes de que empieces a reñirme… -empezó.
–Hola querido -dijo la madre con arrullo-. ¿Ya has llegado?
–¿Llegado?
–Supongo que ya estás en la casa de vacaciones.
–Sí, estoy aquí, pero…
–Estupendo. Estaba preocupada por si te hubieras perdido por el camino. ¿Te gusta estar ahí?
–¿Sabías que iba a venir? – dijo Harvey; sorprendió la mirada de Lulu. «Te lo dije», musitó ella.
–Claro que lo sabíamos, hijo -dijo la madre, y siguió-: Nosotros pedimos al señor Rictus que te enseñara el lugar. Estabas tan deprimido, mi pobre corderito, que pensamos que te vendría bien un poco de distracción.
–¿De veras? – dijo Harvey, sorprendido por el nuevo rumbo de los acontecimientos.
–Sólo queremos que lo pases bien -dijo la madre-. O sea, que puedes estar el tiempo que quieras.
–¿Y qué pasa con la escuela? – preguntó.
–Te mereces un tiempo de descanso -respondió ella-. No te preocupes por nada. Sólo de pasarlo bien.
–Lo haré, mamá.
–Adiós, hijo.
–Adiós.
Harvey volvió del teléfono moviendo la cabeza con regocijo.
–Tenías razón -dijo a Lulu-. Ellos lo arreglaron todo.
–Por tanto, ahora ya no debes sentirte culpable de nada -dijo Lulu-. Espero verte luego, ¿eh?
Y con estas palabras se fue.
–Si has terminado ya de comer-dijo la señora Griffin-, te enseñaré tu habitación.
–Sí, vamos.
Condujo a Harvey escaleras arriba. En el rellano intermedio había un gato tomando el sol en el antepecho de la ventana. El color de su pelo era el de un cielo sin nubes.
–Este es el gato Blue -dijo la señora Griffin-. Ya has visto al gato Stew jugando con Wendell. No sé dónde está en este momento el gato Clue, pero ya te encontrará. Le gustan los huéspedes nuevos.
–¿Viene aquí mucha gente?
–Sólo niños. Niños muy especiales como tú, Lulu y Wendell. El señor Hood preferiría no tener a nadie.
–¿Quién es el señor Hood?
–El hombre que construyó esta casa -respondió la señora Griffin.
–¿Voy a conocerle también?
La señora Griffin parecía desconfiada con la pregunta.
–Es posible -dijo, desviando la mirada-, pero es un hombre muy reservado.
Ahora ya se hallaban en el rellano del piso y la señora Griffin condujo a Harvey a una habitación de la parte trasera de la casa, pasando por delante de una hilera de retratos pintados. La habitación daba a un huerto y un cálido aire llevaba a la habitación el olor de las manzanas maduras.
–Pareces cansado, querido -dijo la señora Griffin-. Puede que te apetezca tumbarte un rato.
Harvey generalmente odiaba dormir por la tarde. Le recordaba demasiado la gripe o el sarampión. Pero la almohada parecía fresca y confortable, y cuando la señora Griffin se hubo despedido, decidió acostarse, sólo por unos minutos.
Ya fuera porque estaba más cansado de lo que pensaba, o porque la calma y la comodidad de la casa le habían sosegado hasta dormirse, el caso es que sus ojos se cerraron tan pronto como puso la cabeza en la almohada, y no se abrieron hasta la mañana siguiente.
