
A William de Worde, editor accidental del primer periódico del Mundodisco, siempre le ha preocupado la naturaleza de la verdad. Sabe que se esconde en lugares improbables y cuenta con sirvientes extraños. Pero mientras la busca, no le queda más remedio que lidiar con los tradicionales problemas de la profesión periodística, como que...
... todos creen que quieren noticias, pero lo que realmente ansían es leer las cosas que ya saben...
... en cuanto abre el cuaderno y empuña el lápiz, muchos se le acercan sonríentes y formales, otros enmudecen y algunos preferirían directamente verle muerto...
... y de alguna, de alguna forma las hortalizas con formas graciosas siempre terminan colándose en cada edición.
Competencia feroz. Titulares. Erratas. Cobrar cada semana. Y para colmo, la prensa nunca deja de tener hambre: hay que rellenar espacio a toda costa. Aunque tal vez lo que se ha escrito solo sea cierto hasta la próxima edición.
Porque si la verdad se pone las botas, correr tras las mentiras no es lo único que puede hacer.
La vigésimoquinta novela de la serie del Mundodisco es una exquisita parodia y reflexión sobre el mundo de la prensa y todo lo que la rodea. El poder de la pluma y el papel, la creación de opinión pública, las presiones sobre el periodista, la prensa amarilla, la búsqueda de la imparcialidad y la verdad...Todo en el más puro estilo pratchettiano. O pratchéttico. O pratchettense. Sea como sea, ya es hora de usarlo como adjetivo.
*****
Terry Pratchett
La Verdad
La XXV novela del Mundodisco
Traducción
Javier Calvo
*****
Título original: The Truth
© 2000, Terry y Lyn Pratchett
Edición publicada por acuerdo con Transworld Publishers, una división de Random House Group Ltd. Todos los derechos reservados.
© 2009, Random House Mondadori, S. A.
Travessera de Gracia, 47-49. 08021 Barcelona
© 2009, Javier Calvo Perales, por la traducción
Colaborador editorial: Manu Viciano
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Printed in Spain — Impreso en España
ISBN: 978-84-01-33698-0
Depósito legal: B. 43.229-2008
Compuesto en Lozano Faisano, S. L. (L'Hospitalet)
Impreso en A & M Gráfic, S. L. Riera Can Pahissa, 14-16-18. Nave 7-8.
Molins de Reí (Barcelona)
Encuadernado en Lorac Port
L336980
*****
Nota del autor
En ocasiones un autor de fantasía debe señalar lo extraña que es la realidad. La forma en que Ankh-Morpork lidió con sus problemas de inundaciones (véase la página 279 y siguientes) guarda un curioso parecido con la que adoptó la ciudad de Seattle, Washington, hacia finales del siglo XIX. De verdad. Podéis ir a comprobarlo. Probad la sopa de almejas mientras estéis allí.
*****
El rumor se propagó por la ciudad como un fuego desatado (algo que se propagaba bastante a menudo por Ankh-Morpork desde que sus ciudadanos aprendieron las palabras «seguro contra incendios»).
Los enanos pueden convertir el plomo en oro...
Circuló por entre el aire fétido del barrio de los Alquimistas, donde llevaban siglos intentando hacer precisamente eso sin éxito, aunque estaban seguros de que les saldría mañana, o como muy tarde el próximo martes, o a final de mes para ir sobre seguro.
Fue motivo de controversia entre los magos de la Universidad Invisible, donde sabían que ciertamente se podía convertir un elemento en otro, siempre y cuando no importara que volviese a su estado original al día siguiente, ¿y de qué servía aquello? Además, la mayoría de los elementos ya estaban contentos como estaban.
Se infiltró en las orejas llenas de cicatrices, hinchadas y a veces totalmente ausentes del Gremio de Ladrones, cuyos miembros sacaron filo a sus palancas. ¿A quién le importaba de dónde viniera el oro?
Los enanos pueden convertir el plomo en oro...
Llegó a los fríos pero increíblemente agudos oídos del patricio, y lo hizo bastante deprisa, porque no se podía durar mucho tiempo como gobernante de Ankh-Morpork sin ser el primero en enterarse de todo. El patricio suspiró, tomó nota del asunto y la añadió a un montón de notas que ya tenía.
Los enanos pueden convertir el plomo en oro...
Llegó a las orejas puntiagudas de los enanos.
—¿Podemos?
—Y yo qué demonios sé. Yo no puedo.
—Vale, pero si pudieras, no lo dirías. Yo no lo diría, si pudiera.
—¿Tú puedes?
—¡No!
—¡Aja!
* * *
Llegó a oídos del turno de noche de la Guardia de la Ciudad, que estaba de servicio en las puertas a las diez en punto de una noche gélida. Las guardias en las puertas de Ankh-Morpork no eran muy duras. Consistían principalmente en indicar con la mano que pasara todo lo que quisiera pasar, aunque en la oscuridad y con aquella niebla helada el tráfico era mínimo.
Estaban encogidos al resguardo del arco de la puerta, compartiendo un cigarrillo húmedo.
—No se puede convertir una cosa en otra —dijo el cabo Nobbs—. Los alquimistas llevan años intentándolo.
—Pues suele dárseles bien convertir una casa en un agujero en el suelo —dijo el sargento Colon.
—Eso digo —respondió el cabo Nobbs—. Que es imposible. Es un problema de... elementos. Me lo dijo un alquimista. Todo está hecho de elementos, ¿vale? La tierra, el agua, el aire, el fuego, y... no sé qué más. Lo sabe todo el mundo. Todas las cosas los tienen como mezclados en su justa medida.
Pisoteó el suelo en un intento de calentarse un poco los pies.
—Si fuera posible convertir el plomo en oro, lo haría todo el mundo —dijo.
—Los magos podrían —añadió el sargento.
—Ah, bueno, magia —dijo Nobby en tono despectivo.
Un carromato grande salió con estruendo de la niebla amarilla y se adentró bajo el arco, salpicando a Colon al pasar bamboleándose por uno de los charcos que eran un rasgo tan distintivo de las carreteras de Ankh-Morpork.
—Putos enanos —masculló mientras el carromato continuaba hacia la ciudad. Pero no lo dijo muy alto.
—Había muchos empujando ese carromato —agregó el cabo Nobbs, pensativo. El vehículo dobló un recodo dando tumbos y se perdió de vista.
—Será por todo ese oro —dijo Colon.
—Ja. Sí. Eso va a ser.
* * *
Y el rumor llegó a oídos de William de Worde, y en cierto sentido se detuvo allí, porque él lo escribió aplicadamente.
Era su trabajo. Lady Margolotta de Uberwald le mandaba cinco dólares al mes para que lo hiciera. La duquesa viuda de Quirm también le mandaba cinco dólares. Igual que el rey Verence de Lancre y algunos otros notables de las Montañas del Carnero. Igual que el serif de Al-Khali, aunque en su caso el pago era media carreta de higos dos veces al año.
En general, reflexionó, había encontrado un buen trabajo. Lo único que tenía que hacer era escribir una carta a modo de boletín con mucho cuidado, calcarla del revés en un trozo de madera de boj que le proporcionaba el señor Cripslock, el grabador de la calle de los Artesanos Habilidosos, y luego pagarle al señor Cripslock veinte dólares para que tallara minuciosamente la madera que no eran las letras e hiciera cinco impresiones en hojas de papel.
Por supuesto, se tenía que hacer con meticulosidad, dejando por ejemplo un espacio después de «A Mi Noble Cliente» para rellenarlo él más tarde, pero aun después de deducir gastos le quedaban casi treinta dólares por poco más de un día de trabajo al mes.
Un joven sin demasiadas responsabilidades podía vivir humildemente en Ankh-Morpork con treinta o cuarenta dólares al mes. Y él siempre vendía los higos, porque aunque era posible alimentarse únicamente a base de higos, se tardaba poco en desear no haberlo hecho.
Y siempre se iban cobrando sumas adicionales aquí y allá. El mundo de las cartas era un libro cerr... un misterioso objeto de papel para muchos de los ciudadanos de Ankh-Morpork, pero alguna vez necesitaban poner cosas por escrito, bastantes de ellos subían la escalera chirriante que había detrás del letrero «William de Worde: Se Escriben Cosas».
Los enanos, por ejemplo. Los enanos siempre estaban llegando a la ciudad en busca de trabajo, y lo primero que hacían era mandar una carta a casa para contar lo bien que les iba todo. Se trataba de un acontecimiento tan predecible, aun si el enano en cuestión estaba tan en las últimas que se había visto obligado a comerse su casco, que William había encargado al señor Cripslock que produjera varias docenas de cartas modelo en las que solamente había que rellenar unos cuantos espacios para que resultaran perfectamente aceptables.
Los orgullosos padres enanos de todas las montañas guardaban como un tesoro cartas que se parecían a la siguiente:
Querid[os papá & mamá]:
Bueno, he llegado bien y estoy alojado, en la [calle Cockbill 109 Las Sombras Ankh-Morpork]. Todo va bien. Tengo un güen trabajo a las órdenes de [Sr. Y.V.A.L.R. Escurridizo, Comerciante Emprendedor] y dentro de muy poco boi a estar ganando montones de dinero. Me acuerdo de todos vuestros vuenos consejos y no estoy bebyendo, en los bares ni mesclándome con Trolls. Bueno eso es todo por ahora me tengo que ir, con muchas ganas de bolver a veros a vosotros y a [Emelia], os quiere vuestro hijo,
[Tomas Cejarrota]
... quien por lo general se estaba tambaleando mientras la dictaba. Era una manera fácil de ganarse veinte peniques, y como servicio adicional William adaptaba meticulosamente la ortografía al cliente y le permitía elegir su propia puntuación.
Aquella velada en concreto, mientras el aguanieve gorgoteaba por los bajantes exteriores de su local de alquiler, William estaba sentado en su pequeño despacho situado encima del Gremio de Prestidigitadores y se dedicaba con afán a escribir, escuchando a medias el catecismo inútil pero concienzudo de los ilusionistas en prácticas que hacían su clase vespertina en la habitación de abajo.
—...prestad atención. ¿Listos? Bien. Huevo. Vaso...
—Huevo. Vaso —murmuraba la clase con desgana.
—... Vaso. Huevo...
—Vaso. Huevo...
—... Palabra mágica...
—Palabra mágica...
—Fazammm. Ya está. Jajajajajá...
—Fazammm. Ya está. Ja-ja-ja-ja-ja...
William se hizo con otra hoja de papel, afiló una pluma nueva, se quedó mirando un momento la pared y por fin escribió lo siguiente:
Y por último, en un Tono más Alegre, se comenta que los Enanos Pueden Convertir el Plomo en Oro, aunque nadie sabe de dónde procede el rumor, y a los enanos que se dedican a sus asuntos legítimos en la Ciudad la gente les grita cosas como, p.ej., «¡eh, pequeñajo, a ver cómo haces un cacho de oro!», aunque esto solamente lo hacen los Recién Llegados, porque aquí todo el mundo sabe lo que pasa cuando llamas «pequeñajo» a un enano, a saber, que estás Muerto.
Su Obediente Siervo, William de Worde
Siempre le gustaba terminar sus cartas con un detalle alegre. Cogió una lámina de madera de boj, encendió otra vela y colocó la carta boca abajo sobre la madera. Un rápido frotamiento con el dorso de una cuchara trasladó la tinta, haciendo que treinta dólares y los bastantes higos como para darle una buena indigestión ya estuvieran prácticamente en el banco.
La dejaría aquella misma noche en casa del señor Cripslock, recogería las copias al día siguiente después de un almuerzo relajado y con un poco de suerte las tendría todas mandadas para mediados de semana.
William se puso el abrigo, envolvió con cuidado la plancha de madera en papel encerado y salió a la noche gélida.
* * *
El mundo se compone de cuatro elementos: Tierra, Aire, Fuego y Agua. Esto es algo que hasta el cabo Nobbs sabe muy bien. Y sin embargo, es falso. Hay un quinto elemento, al que por lo general se le llama Sorpresa.
Por ejemplo, los enanos descubrieron cómo convertir plomo en oro haciéndolo de la manera difícil. La diferencia entre esta y la manera fácil es que la difícil funciona.
* * *
Los enanos movían a pulso su carromato sobrecargado y chirriante por la calle, escrutando la niebla de más adelante. El hielo se iba formando sobre su carromato y les colgaba de las barbas.
Lo único que hacía falta era un solo charco helado.
La buena Dama Fortuna. Siempre se podía confiar en ella.
* * *
La niebla descendió, convirtiendo las luces en tenues resplandores y amortiguando todos los sonidos. El sargento Colon y el cabo Nobbs tenían claro que ninguna horda de bárbaros iba a incluir la invasión de Ankh-Morpork en sus planes de viaje para aquella noche. A los guardias no les extrañaba.
Cerraron los portones de la ciudad. Aquella no era la actividad ominosa que podía parecer, ya que hacía mucho tiempo que se habían perdido las llaves, y la gente que llegaba tarde se limitaba a tirar piedrecitas a las ventanas de las casas construidas encima de la muralla hasta que encontraban a un amigo que les desatrancara la puerta. Se daba por sentado que los invasores extranjeros no sabrían a qué ventanas tirar piedrecitas.
Luego los dos guardias se abrieron paso por el lodo y la nieve sucia hasta la Puerta del Agua, a través de la cual el río Ankh tenía la buena fortuna de entrar en la ciudad. El agua resultaba invisible en la oscuridad, pero de vez en cuando la silueta fantasmagórica de un témpano de hielo pasaba flotando por debajo del parapeto.
—Espera —dijo Nobby, mientras ponían las manos en el cabrestante del rastrillo—. Ahí abajo hay alguien.
—¿En el río? —se sorprendió Colon.
Escuchó. Se oyó el crujido de un remo, muy por debajo de ellos.
El sargento Colon hizo bocina con las manos y lanzó el tradicional grito de desafío de los policías:
—¡Eh! ¡Tú!
Por un momento no se oyó nada más que el viento y el gorgoteo del agua. Entonces una voz dijo:
—¿Sí?
—¿Vas a invadir la ciudad o qué?
Hubo otra pausa. Y después:
—¿Qué?
—¿Qué de qué? —dijo Colon, subiendo la apuesta.
—¿Cuáles eran las otras opciones?
—No me andes con líos... ¿Tú, el de ahí abajo en la barca, vas a invadir esta ciudad?
—No.
—Bueno, pues —dijo Colon, que en una noche como aquella estaba contento de aceptar la palabra de cualquiera—. Muévete, anda, que vamos a bajar la compuerta.
Al cabo de un momento se reanudó el chapoteo de los remos y fue desapareciendo río abajo.
—¿A ti te parece que ya basta con preguntarles? —dijo Nobby.
—Bueno, si alguien lo sabe son ellos —respondió Colon.
—Sí, pero...
—Era un botecito de remos, Nobby. Claro que si quieres bajar hasta abajo del todo por esos escalones helados tan bonitos del embarcadero...
—No, sargento.
—Pues volvamos a la Casa de la Guardia, ¿de acuerdo?
* * *
William se subió el cuello del abrigo mientras corría hacía la casa de Cripslock el grabador. Las calles normalmente concurridas ahora estaban desiertas. Solamente estaba fuera de casa la gente que tenía cosas muy urgentes que hacer. Estaba resultando ser un invierno muy, muy malo, un gazpacho de niebla helada, nieve y la omnipresente y siempre agitada nube de polución de Ankh-Morpork.
Una pequeña mancha de luz junto al Gremio de Relojeros le llamó la atención. En el resplandor se perfilaba una figura pequeña y encorvada.
William se acercó.
Una vocecilla dijo sin muchas esperanzas:
—¿Salchichas calientes? ¿En panecillo?
—¿Señor Escurridizo? —dijo William.
Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo, el hombre de negocios más emprendedoramente fracasado de Ankh-Morpork, observó a William por encima de su parrilla de salchichas portátil. Los copos de nieve siseaban al caer sobre la grasa a medio solidificar. William suspiró.
—Trabaja usted hasta tarde, señor Escurridizo —dijo en tono cortés.
—Ah, señor Worde. Es mala época para el negocio de las salchichas calientes —dijo Escurridizo.
—El negocio está fiambre, ¿eh? —comentó William. No se habría mordido la lengua ni por cien dólares y un barco entero cargado de higos.
—Está claro que estamos en un período de depresión del mercado alimentario —dijo Escurridizo, demasiado hundido en la melancolía para captar el chiste—. Últimamente no parece que haya nadie dispuesto a comprar una salchicha en panecillo.
William examinó la parrilla. Si Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo estaba vendiendo salchichas calientes, era señal segura de que uno de sus proyectos más ambiciosos se había vuelto a ir a freír wahoonis. Vender salchichas calientes con la parrilla venía a ser el estado más bajo de la existencia de Escurridizo, del que constantemente intentaba salir y al que constantemente regresaba cuando su última aventura empresarial se iba al carajo. Lo cual era una lástima, porque Escurridizo era un vendedor de salchichas extremadamente bueno. No le quedaba más remedio, dada la naturaleza de sus salchichas.
—Tendría que haber estudiado como usted —prosiguió Escurridizo en tono abatido—. Un buen trabajo de oficina sin tener que levantar pesos. Podría haber encontrado mi bicho, si me hubiera dado por los estudios.
—¿Bicho?
—Uno de los magos me habló del tema —dijo Escurridizo—. Todo el mundo tiene un bicho. Ya sabe. Donde tienen que estar. Para lo que están hechos, vamos.
William asintió. Se le daban bien las palabras.
—¿Nicho? —aventuró.
—Uno de esos, sí. —Escurridizo asintió—. Se me pasó lo de las torres de señales. No lo vi venir. Y antes de darme cuenta todo el mundo tiene una empresa de clacs. Pasta gansa. Demasiado ricos para mi gusto. Me podría haber ido bien con el Fenj Chúi, sin embargo. Ahí sí que tuve una mala suerte de mierda.
—Pues yo me he sentido mejor después de cambiar la silla de posición —dijo William. Había pagado dos dólares por aquel consejo, junto con el aviso de mantener cerrada la tapa del retrete para que el Dragón de la Infelicidad no le entrara volando por el trasero.
—Usted fue mi primer cliente y se lo agradezco —dijo Escurridizo—. Todo estaba montado, yo ya tenía las campanillas Escurridizo y los espejos Escurridizo, todo iba a ser pasta por un... quiero decir que todo estaba posicionado de cara a la máxima armonía, y de pronto... catapum. El mal karma me arrea otra castaña.
—El señor Pasamás estuvo una semana sin poder caminar, no obstante —replicó William. El caso del segundo cliente de Escurridizo le había dado buen material para su boletín, lo cual le había compensado por los dos dólares.
—Yo no podía saber que existe de verdad el Dragón de la Infelicidad —dijo Escurridizo.
—No creo que existiera hasta que usted lo convenció de que sí —dijo William.
Escurridizo se animó un poco.
—Oh, bueno, diga lo que quiera, siempre se me ha dado bien vender ideas. ¿Puedo convencerlo de la idea de que una salchicha en panecillo es lo que usted desea ahora mismo?
—La verdad es que tengo que llevar ahora esto a... —empezó William, y a continuación dijo—: ¿No acaba de oír gritar a alguien?
—También tengo algunos pasteles de cerdo fríos en alguna parte —dijo Escurridizo, hurgando en su parrilla—. Le puedo hacer un precio de saldo bastante convincente por...
—Estoy seguro de haber oído algo —comentó William.
Escurridizo se echó una mano a la oreja.
—¿Como algo que retumba? —preguntó.
—Sí.
Los dos se quedaron mirando la niebla de movimientos pesados que llenaba la Vía Ancha.
Y que de repente se convirtió en un carromato gigantesco cubierto con una lona, que se movía de forma imparable y muy rápida...
Y lo último que William recordaba, antes de que algo saliera volando de la noche y le diera un porrazo entre los ojos, fue que alguien gritaba:
—¡Paren las máquinas!
* * *
El rumor, después de que la pluma de William lo clavara a la página igual que un alfiler sujeta una mariposa al corcho, no llego a oídos de cierta gente, puesto que esa gente tenía otras cosas más oscuras en mente.
Su bote de remos se deslizaba por las aguas susurrantes del río Ankh, que se cerraba poco a poco detrás de él.
Había dos hombres inclinados sobre los remos. El tercero estaba sentado en el extremo puntiagudo del bote. Y de vez en cuando hablaba.
Y decía cosas como:
—Me pica la nariz.
—Vas a tener que esperar a que lleguemos —dijo uno de los que remaban.
—Podríais soltarme otra vez. Pica de verdad.
—Ya te soltamos cuando paramos a cenar.
—Entonces no me picaba.
El otro remero dijo:
—¿Quiere que le dé en toda la 'ida cabeza con el 'ido remo otra vez, señor Alfiler?
—Buena idea, señor Tulipán.
Se oyó un golpe sordo en la oscuridad.
—Au.
—Y ahora no molestes más, colega, o el señor Tulipán va a perder los nervios.
—Es la 'ida verdad. —Luego hubo un ruido que se parecía a una bomba industrial.
—Eh, vaya con cuidado con eso, ¿quiere?
—'er, todavía no me ha matado, señor Alfiler.
El bote se detuvo viscosamente al lado de un embarcadero diminuto y poco usado. La figura alta que hasta hacía poco había sido el centro de la atención del señor Alfiler fue despachada a tierra sin miramientos y llevada a empujones por un callejón.
Un momento más tarde se oyó el ruido de un carruaje que se alejaba rodando en la noche.
Parecía bastante imposible que en una noche con tan mal tiempo alguien hubiera podido presenciar aquella escena.
Pero alguien la había presenciado. El universo requiere que todo sea observado, no vaya a ser que deje de existir.
Una figura salió arrastrando los pies de las sombras del callejón, muy cerca. A su lado había una figura más pequeña que se bamboleaba con incertidumbre.
Los dos contemplaron el carruaje que partía y desaparecía bajo la nieve.
La más pequeña de las dos figuras dijo:
—Vaya, vaya, vaya. Qué cosas. Ese hombre estaba todo atado y con una capucha. Qué interesante, ¿no?
La figura más alta asintió. Llevaba un abrigo viejo y gigantesco que le venía varias tallas grande, y un sombrero de fieltro que el tiempo y el clima habían modelado hasta convertirlo en un cono blando que sobresalía de la cabeza de su portador.
—Quelezumben —dijo este—. Techo y pantalón, la voló el hombre sarnoso. Se lo dije. Se lo dije. Mano de milenio y gamba. Quelejodan.
Después de una pausa se metió la mano en el bolsillo, sacó una salchicha y la partió en dos trozos. Un trozo lo hizo desaparecer bajo el sombrero y el otro se lo echó a la figura más pequeña, que era la que más hablaba, o por lo menos la que hablaba de forma más coherente.
—A mí me parece algo turbio —dijo la figura más pequeña, que tenía cuatro patas.
La salchicha fue consumida en silencio. Entonces la pareja volvió a adentrarse en la noche.
De la misma manera que una paloma no puede caminar sin mecer la cabeza, la figura más alta parecía incapaz de moverse sin una especie de balbuceo arbitrario por lo bajo:
—Se lo dije. Se lo dije. Mano de milenio y gamba. Les dije, les dije, les dije. Oh, no. Pero ellos se fueron corriendo, se lo dije. Que les den por culo. Umbrales. Dije, dije, dije. Dientes. Cómo se llama la edad, les dije que les dije, no es culpa mía, nocabeduda, nocabeduda, es de sentido común...
El rumor le llegaría a los oídos más adelante, pero para entonces él ya formaría parte del mismo.
En cuanto al señor Alfiler y el señor Tulipán, lo único que hace falta saber en este punto es que eran de esa clase de gente que te llama «amigo». Esa gente no es amigable.
* * *
William abrió los ojos. Me he quedado ciego, pensó.
Luego movió la manta.
Y entonces el dolor lo alcanzó.
Era un tipo de dolor agudo e insistente, centrado justo encima de los ojos. Levantó la mano con aprensión. Parecía haber un hematoma y algo que parecía ser una melladura en la carne, o quizá incluso en el hueso.
Se incorporó hasta sentarse. Estaba en una sala con el techo inclinado. Había un poco de nieve sucia incrustada en la parte inferior de un ventanuco. Aparte de la cama, que no era más que un colchón con una manta, la sala no tenía mobiliario.
Un estruendo sacudió el edificio. Cayó una lluvia de polvo del techo. William se levantó, agarrándose la frente, y fue tambaleándose hasta la puerta. Esta daba a una sala mucho más grande o, para ser más precisos, a un taller.
Otro estruendo le hizo rechinar los dientes.
William intentó enfocar la vista.
La sala estaba llena de enanos que trabajaban en un par de bancos muy largos. En el otro extremo de la sala, sin embargo, había varios de ellos apiñados alrededor de algo que parecía una máquina de tejer muy complicada.
Que retumbó otra vez.
William se frotó la cabeza.
—¿Qué está pasando? —preguntó.
El enano que estaba más cerca levantó la vista hacia él y le dio un codazo urgente a un colega suyo. El codazo fue pasando por las filas de enanos y pronto un silencio cauteloso llenó la sala de punta a punta. Una docena de caras solemnes de enanos contemplaban fijamente a William.
Nadie puede mirar más fijamente que un enano. Tal vez es porque hay muy poca cantidad de cara entre el obligado casco redondo de hierro y la barba. Las expresiones de los enanos están más concentradas.
—Hum —dijo él—. ¿Hola?
Uno de los enanos que estaban al frente de la máquina fue el primero en salir de su parálisis.
—Venga, a trabajar, chavales —dijo. Luego se acercó a William y se quedó mirando su entrepierna—. ¿Se encuentra bien, excelencia?
William hizo una mueca de dolor.
—Hum... ¿qué ha pasado? —preguntó—. Me acuerdo, hum, de haber visto un carromato y luego algo me ha...
—Se nos escapó —dijo el enano—. Y para colmo se soltó la carga. Lo siento.
—¿Qué le ha pasado al señor Escurridizo?
El enano inclinó la cabeza a un lado.
—¿El hombre flaco de las salchichas? —preguntó.
—Ese mismo. ¿Ha quedado herido?
—Creo que no —dijo el enano con cautela—. Le vendió al joven Hachatronante una salchicha en panecillo, eso lo sé seguro.
William pensó en aquello. Ankh-Morpork estaba lleno de trampas para el recién llegado incauto.
—Bueno, en ese caso, ¿se encuentra bien el señor Hachatronante? —quiso saber.
—Probablemente. Hace un momento ha gritado desde el otro lado de la puerta que ya se encontraba mucho mejor, pero que por ahora se iba a quedar donde estaba —respondió el enano. Metió la mano debajo de una mesa de trabajo y le entregó con solemnidad a William un rectángulo envuelto en papel mugriento—. Esto es suyo, creo.
William desenvolvió su plancha de madera. Estaba partida justo donde una rueda del carro le había pasado por encima, y la escritura había quedado emborronada. Suspiró.
—Perdone —dijo el enano—. Pero ¿qué se supone que es?
—Es una plancha de madera lista para grabar —dijo William. Se preguntó cómo podía explicarle la idea a un enano que venía de fuera de la ciudad—. ¿Sabe usted? ¿Un grabado? Una... una especie de forma casi, casi mágica de obtener muchas copias de un escrito... Me temo que ahora tendré que ir a hacer otra.
El enano lo miró con expresión extraña y luego le cogió la plancha de las manos y le dio varias vueltas para mirarla por todos los lados.
—Fíjese —dijo William—. El grabador recorta los trozos de...
—¿Todavía conserva usted el original? —preguntó el enano.
—¿Perdone?
—El original —repitió el enano con paciencia.
—Oh, sí. —William se metió la mano dentro de la chaqueta y lo sacó.
—¿Me lo puede prestar un momento?
—Bueno, vale, pero lo voy a necesitar luego para...
El enano examinó un momento el boletín y luego se volvió y le dio al enano más cercano un golpe que arrancó un «boing» metálico de su casco.
—Diez puntos a tres columnas —dijo. El enano golpeado asintió y movió la mano derecha a toda prisa por un estante lleno de cajoncitos, seleccionando cosas.
—Tendría que marcharme para poder... —empezó a decir William.
—Esto no tardará —dijo el jefe de los enanos—. Venga por aquí un momento, ¿quiere? Esto puede interesarle a un hombre de letras como usted.
William lo siguió por el pasillo de enanos atareados hasta la máquina, que había estado retumbando sin parar.
—Ah. Es una prensa de grabador —comentó William sin mucho interés.
—Esta es un poco distinta —dijo el enano—. La hemos... modificado. —Cogió una hoja grande de papel de un montón que había junto a la prensa y se la dio a William, que la leyó:
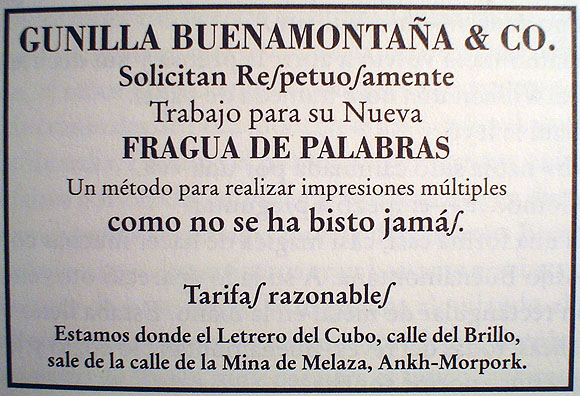
—¿Qué le parece? —preguntó el enano con timidez.
—¿Gunilla Buenamontaña es usted?
—Sí. ¿Qué le parece?
—Bueno... Le han salido las letras bonitas y regulares, eso seguro —respondió William—. Pero no veo qué tiene de nuevo, Y ha escrito usted mal «visto». No se escribe con «b» sino con «v». Va a tener que grabarlo todo otra vez a menos que quiera que la gente se ría de ustedes.
—¿En serio? —dijo Buenamontaña. Le dio un codazo a uno de sus colegas—. Dame una «v» de noventa y seis puntos, caja alta, ¿quieres, Caslong? Gracias. —Buenamontaña se inclinó sobre la prensa, cogió una llave inglesa y manipuló algo en algún lugar de la penumbra de la maquinaria.
—Debe de tener usted un pulso de lo más firme para que le salgan tan limpias las letras —dijo William. Se sentía un poco culpable por haber señalado la equivocación. Probablemente nadie se habría fijado de todas maneras. La gente de Ankh-Morpork consideraba que la ortografía era una especie de bonificación opcional. Creían en ella de la misma manera en que creían en la puntuación: no importaba dónde se pusieran los signos mientras estuviesen allí.
El enano terminó con la oculta actividad arcana en la que había estado enfrascado, mojó algo que había dentro de la prensa con una almohadilla entintada y se bajó.
—Estoy seguro de que —pumba— la falta de ortografía no tiene importancia —dijo William.
Buenamontaña volvió a abrir la prensa y sin decirle nada le entregó a William una hoja húmeda de papel.
William la leyó.
La «b» había sido cambiada por una «v».
—¿Cómo...? —empezó a preguntar.
—Es una forma casi, casi mágica de hacer muchas copias deprisa —dijo Buenamontaña. A su lado apareció otro enano con un cajón rectangular de metal en la mano. Estaba lleno de letritas metálicas, todas del revés. Buenamontaña lo cogió y le dedicó a William una enorme sonrisa.
—Quiere hacer algún cambio antes de que vayamos a prensa? —preguntó—. Solo tiene que decirlo. ¿Le hasta con un par de docenas de impresiones?
—Oh, cielos —dijo William—. Esto es una, ¿verdad...?
* * *
El Cubo era una especie de taberna. Por allí no pasaban transeúntes. La calle, si no era una vía muerta, al menos había quedado gravemente herida por el cambio de fortuna de la zona. Pocos negocios abrían sus puertas en ella. Consistía básicamente en extremos traseros de patios y almacenes. Nadie se acordaba siquiera de por qué se llamaba calle del Brillo. En ella no había nada que reluciera mucho.
Además, llamar a una taberna el Cubo tampoco era precisamente una decisión destinada a figurar entre las Grandes Decisiones Comerciales de la Historia. Su propietario era el señor Queso, un hombre flaco, reseco y que solamente sonreía cuando oía noticias de asesinatos graves. Era una tradición del local que las cantidades servidas fueran cortas, pero para compensar también daba mal el cambio. El lugar, sin embargo, había sido adoptado por la Guardia de la Ciudad como el bar no oficial de policías, puesto que a la policía le gustaba beber en sitios donde no iba nadie más y nadie les recordaba que eran policías.
En cierta manera aquello había sido beneficioso. Ahora ni siquiera los ladrones con licencia intentaban robar en el Cubo. A los policías no les gustaba que los molestaran mientras bebían. Por otro lado, el señor Queso nunca había encontrado una panda más grande de criminales de poca monta que los que llevaban el uniforme de la Guardia. Durante el primer mes vio cruzar su barra más dólares falsos y monedas extranjeras extrañas que en diez años en el negocio. Resultaba verdaderamente deprimente. Pero algunas de las descripciones de asesinatos eran bastante graciosas.
Una parte de su sustento se lo ganaba alquilando el nido de ratas de viejos barracones y sótanos que había detrás del bar. Solía ocuparlo de forma muy pasajera el típico fabricante entusiasta que creía que lo que el mundo necesitaba de verdad, de verdad, hoy en día era un tablero inflable de dardos.
Pero ahora sí había una multitud delante del Cubo, leyendo uno de los carteles ligeramente mal impresos que Buenamontaña había clavado en la puerta. El enano salió detrás de William y clavó en su lugar la versión corregida.
—Siento lo de su cabeza —dijo—. Parece que le hemos causado una impresión. Este trabajo no se lo cobramos.
William regresó a casa a hurtadillas, manteniéndose a la sombra por si acaso se encontraba con el señor Cripslock. Aun así, dobló las hojas impresas, las metió dentro de sus sobres, las llevó a la Puerta del Eje y se las entregó a los mensajeros, cayendo en la cuenta, mientras lo hacía, de que las estaba mandando varios días antes de lo esperado.
Los mensajeros lo miraron con cara muy rara.
Regresó a sus habitaciones y se echó un vistazo a sí mismo en el espejo de encima del lavabo. Una «R» de gran tamaño, impresa en color amoratado, ocupaba gran parte de su frente.
Se la tapó con una venda.
Y le seguían quedando dieciocho copias. Sobre la marcha se le ocurrió, sintiéndose bastante atrevido, buscar entre sus notas las direcciones de dieciocho ciudadanos importantes que probablemente se lo pudieran permitir, le escribió una breve carta adjunta a cada uno ofreciendo aquel servicio por... lo pensó un momento y luego escribió con cautela «5$»... dobló las hojas gratuitas y las metió en dieciocho sobres. Por supuesto, siempre podía haberle pedido al señor Cripslock que hiciera más copias, pero nunca le pareció correcto. Después de que el viejo se pasara el día entero tallando las palabras, pedirle que mancillara su artesanía haciendo docenas de duplicados le parecía poco respetuoso. Pero a los trozos de metal y las máquinas no había que respetarlos. Las máquinas no estaban vivas.
Allí era donde iban a empezar realmente los problemas. E iba a haber problemas. Los enanos habían parecido bastante despreocupados cuando él les había dicho cuántos problemas iba haber.
* * *
El carruaje llegó a una casa de gran tamaño de la ciudad. Se abrió una puerta. Se cerró una puerta. Alguien llamó a otra puerta. Se abrió. Se cerró. El carruaje se alejó.
En la planta baja había una sala con gruesos cortinajes, de la que únicamente se filtraba al exterior el resplandor más mínimo. Tampoco se filtraba al exterior más que el sonido más leve, pero cualquiera que estuviera escuchando habría oído cómo se apagaba el murmullo de una conversación. Luego una silla fue derribada y varias personas gritaron al mismo tiempo.
—¡Pero si es él!
—Es un truco... ¿verdad?
—¡Que me aspen!
—¡Si de verdad es él, nos asparán a todos!
El alboroto se apagó. Y luego, con mucha calma, alguien se puso a hablar.
—Bien. Bien. Llévenselo, caballeros. Pónganlo cómodo en el sótano.
Se oyeron pasos. Una puerta se abrió y se cerró.
Una voz más quejumbrosa dijo:
—Podríamos simplemente reemplazar...
—No, no podríamos. Entiendo que nuestro invitado es, por fortuna, un hombre de inteligencia bastante escasa. —La voz del que había hablado primero tenía algo especial. Hablaba como si estar en desacuerdo con él fuera no solo impensable, sino también imposible. Era una voz acostumbrada a que la escucharan.
—Pero si es clavadito...
—Sí. Asombroso, ¿no? Pero no compliquemos demasiado las cosas. Somos la guardia personal de mentiras, caballeros. Somos lo único que se interpone entre la ciudad y la destrucción, así que aprovechemos esta única oportunidad. Puede que Vetinari esté dispuesto a ver cómo los humanos se convierten en minoría en la más grande de sus ciudades, pero, con franqueza, que muriera asesinado sería... desafortunado. Causaría agitación, y la agitación es difícil de dirigir. Y todos sabemos que hay gente que se toma demasiado interés. No. Hay una tercera vía. Un deslizamiento suave de una situación a otra.
—¿Y qué va a pasar con nuestro nuevo amigo?
—Ah, se sabe que nuestros empleados son nombres llenos de recursos, caballeros. Estoy seguro de que sabrán tratar con un nombre cuya cara ya no encaja, ¿eh?
Hubo risotadas.
* * *
Las cosas estaban un poco tensas en la Universidad Invisible en aquellos momentos. Los magos se dedicaban a ir correteando de un edificio a otro, sin apartar la vista del cielo.
El problema, por supuesto, eran las ranas. No las lluvias de ranas, que ahora eran poco frecuentes en Ankh-Morpork, sino específicamente las ranas arborícolas extranjeras de las selvas húmedas de Klatch. Eran unas criaturas pequeñas, joviales y de colores vivos que segregaban algunas de las toxinas más peligrosas del mundo, razón por la cual el trabajo de vigilar el enorme vivario donde pasaban felizmente sus días le era encomendado a los alumnos de primer año, basándose en que si hacían las cosas mal, no se desperdiciaría demasiada educación.
Muy de vez en cuando, se extraía una rana del vivario y se metía en un frasco bastante pequeño, donde durante un período muy breve se convertía en una rana muy feliz y luego se iba a dormir y se despertaba en la enorme selva del cielo.
Y así era como la universidad conseguía el ingrediente activo que luego transformaba en píldoras para darle al tesorero y mantenerlo cuerdo. O por lo menos cuerdo en apariencia, porque nada era tan sencillo en la vieja UI. De hecho, estaba irremediablemente loco y alucinaba de forma más o menos continua, pero gracias a un arranque notable de pensamiento lateral los demás magos habían razonado que, siendo así, todo el asunto se podría resolver si lograsen encontrar una fórmula que le hiciera alucinar que estaba completamente cuerdo[1].
Había funcionado bien. Hubo unos cuantos inicios en falso. En un momento dado, el tesorero había alucinado durante varias horas que era un estante de libros. Pero ahora estaba alucinando de forma permanente que era un tesorero, y eso casi compensaba el pequeño efecto secundario que también le hacía alucinar que podía volar.
Por supuesto, mucha otra gente en el universo alberga también la creencia errónea de que pueden hacer caso omiso a la gravedad sin mayores consecuencias, sobre todo después de tomar algún equivalente local a las píldoras de extracto de rana, y eso le ha causado mucho trabajo adicional a la física básica y provocado breves atascos de tráfico en la calle de debajo. Pero cuando un mago alucina que puede volar, las cosas son distintas.
—¡Tesoreeero! ¡Baja aquí ahora mismo! —vociferó el archicanciller Mustrum Ridcully por su megáfono—. ¡Ya sabes lo que te dije de subir más arriba de las paredes!
El tesorero descendió flotando suavemente hacia la hierba.
—¿Me buscaba, archicanciller?
Ridcully agitó una hoja de papel en su dirección.
—Me estabas contando el otro día que nos gastábamos un dineral en grabados, ¿verdad? —vociferó.
El tesorero puso su mente en algo que se acercaba a la velocidad correcta.
—¿Ah, sí? —dijo.
—Se está cargando el presupuesto, dijiste. Lo recuerdo con claridad.
Unos cuantos engranajes se ajustaron en la inquieta caja de cambios del cerebro del tesorero.
—Ah, sí. Sí. Muy cierto —dijo. Otro engranaje se colocó de golpe en su sitio—. Una fortuna todos los años, me temo. El Gremio de Grabadores...
—Este tipo dice —el archicanciller le echó un vistazo al papel— que nos puede hacer diez copias de mil palabras cada una por un dólar. ¿Eso es barato?
—Creo, ejem, que debe de haber un error de grabado ahí, archicanciller —dijo el tesorero, logrando por fin que su voz adoptara el tono suave y relajante que había descubierto que era el que funcionaba mejor con Ridcully—. Esa suma no llega ni para la madera.
—Aquí dice —crujido de papel— que tan pequeño como diez puntos de tamaño —dijo Ridcully.
El tesorero perdió el control un momento.
—¡Ridículo!
—¿Qué?
—Lo siento, archicanciller. Quiero decir que no puede ser cierto. Aunque alguien pudiera tallar con precisión a un tamaño tan pequeño, la madera se desharía al cabo de un par de impresiones.
—¿Tú entiendes de estas cosas, entonces?
—Bueno, mi tío abuelo era grabador, archicanciller. Y la factura de las impresiones es una sangría, como usted sabe. Creo que puedo decir con cierta justificación que he sido capaz de mantener al Gremio dentro de unos...
—¿No te suelen invitar a su comilona anual?
—Bueno, dado que somos uno de sus clientes principales, por supuesto que la Universidad está invitada a su cena oficial, y en calidad de directivo encargado, como es natural yo considero que uno de mis deberes es...
—Quince platos, tengo entendido.
—...y por supuesto, está nuestra política de mantener una relación de amistad con los demás Grem...
—Sin contar los frutos secos ni el café.
El tesorero vaciló. El archicanciller tenía tendencia a combinar la estupidez testaruda con una perspicacia inquietante.
—El problema, archicanciller —probó a decir— es que siempre hemos estado muy en contra de usar la impresión de tipos móviles con fines mágicos, porque...
—Sí, sí, todo eso ya me lo sé —lo interrumpió el archicanciller—. Pero también tenemos todo el resto de las cosas, y cada día hay más... impresos y diagramas y los dioses saben qué. Ya sabes que yo siempre he querido una oficina sin papeles...
—Sí, archicanciller, es por eso que los esconde usted todos en los armarios y los tira por la ventana de noche.
—Mesa limpia, mente limpia —dijo el archicanciller. Le puso el folleto en la mano al tesorero—. Pásate por este sitio, hazme el favor, y mira a ver si es todo una patraña. Pero ve andando, por favor.
* * *
William se sintió atraído de vuelta a los barracones de detrás del Cubo al día siguiente. Aunque solamente fuera porque no tenía nada que hacer y no le gustaba sentirse inútil.
Se dice que hay dos tipos de personas en el mundo. Están aquellos que, cuando se les presenta un vaso que está exactamente medio lleno, dicen: este vaso está medio lleno. Y están aquellos que dicen: este vaso está medio vacío.
El mundo pertenece, sin embargo, a aquellos que pueden mirar el vaso y decir: «¿Qué le pasa a este vaso? ¿Perdone? ¡Perdone! ¿Este es mi vaso? Me parece a mí que no. ¡Mi vaso estaba lleno! ¡Y era un vaso más grande!».
Y en el otro extremo de la barra, el mundo está lleno del otro tipo de personas, las que tienen el vaso roto, o un vaso derribado por descuido (habitualmente por una de las personas que piden un vaso más grande), o las que ni siquiera tienen vaso, porque estaban al fondo de la muchedumbre y no han conseguido llamar la atención del barman.
William estaba entre quienes no tenían vaso. Y era raro, porque había nacido en una familia que no solamente tenía un vaso muy, muy grande, sino que se podía permitir tener a gente discretamente desplegada con botellas para ir llenándoselo.
Era una ausencia de vaso autoimpuesta, y había empezado a una edad bastante temprana, cuando lo habían mandando a estudiar.
El hermano de William, Rupert, como era el mayor, había ido a la Escuela de Asesinos de Ankh-Morpork, que se consideraba la mejor escuela del mundo para la clase social del vaso lleno. A William, en tanto que hijo menos importante, lo habían mandado a Piedra Regateada, un internado tan lúgubre y espartano que solamente los propietarios de vasos más refinados estarían dispuestos a enviar allí a sus hijos.
Piedra Regateada era un edificio de granito situado en un páramo empapado de lluvia, y su supuesto propósito era convertir a muchachos en hombres. La política que se empleaba implicaba cierto número de bajas humanas y consistía, al menos por lo que recordaba William, en juegos muy simples y violentos bajo la saludable aguanieve del exterior. Los alumnos bajitos, lentos, gordos o simplemente poco populares eran segados, como dictaba la Naturaleza, pero la selección natural opera de muchas formas, y William descubrió que tenía cierta capacidad para la supervivencia. Una buena forma de sobrevivir en los campos de juego de Piedra Regateada era correr muy deprisa y gritar mucho pero manteniéndose inexplicablemente a mucha distancia de la pelota. Aquello le otorgó, extrañamente, cierta reputación de chico esforzado, y el esfuerzo era algo muy preciado en Piedra Regateada, aunque solo fuera porque los logros en sí eran muy escasos. El profesorado de Piedra Regateada creía que «ser un chico esforzado» podía, en suficientes cantidades, reemplazar atributos inferiores como la inteligencia, la previsión y el adiestramiento.
William había sido verdaderamente un chico esforzado, sin embargo, para todo lo que tuviera que ver con las palabras. En Piedra Regateada aquello no contaba mucho, ya que la mayoría de sus graduados no esperaban hacer jamás mucho más con sus plumas que estampar su firma (una gesta que casi todos podían conseguir al cabo de tres o cuatro años), pero sí le había permitido pasarse largas mañanas leyendo tranquilamente cualquier cosa que le apeteciera mientras los fornidos delanteros de primera fila que un día se convertirían al menos en subterratenientes aprendían a coger una pluma sin aplastarla.
William se marchó de allí con un buen informe, como solía ocurrir a los alumnos cuyos maestros solo recordaban vagamente. Después, su padre había afrontado el problema de qué hacer con él.
Era el hijo menor, y la tradición familiar mandaba a los hijos menores a una iglesia u otra, donde no pudieran hacer mucho daño en el aspecto físico. Pero el exceso de lectura se había cobrado su precio. William descubrió que ahora rezar le parecía una forma sofisticada de suplicarle a las tormentas.
Dedicarse a la administración de tierras resultaba más o menos aceptable, pero a William le parecía que la tierra ya se administraba a sí misma bastante bien, por lo general. Él estaba totalmente a favor del campo, siempre y cuando estuviera al otro lado de una ventana.
Emprender una carrera militar era poco probable. William manifestaba una firme reticencia a matar a gente que no conocía.
Le gustaba leer y escribir. Le encantaban las palabras. Las palabras no gritaban ni armaban jaleo, que a grandes rasgos era la definición del resto de su familia. No requerían llenarse de barro en medio de un frío que pelaba. Tampoco cazaban animales inofensivos. Hacían lo que él les mandaba. Así pues, dijo, él quería escribir.
Su padre se puso furioso. En su mundo personal, un escriba solamente estaba un paso por encima de un maestro. ¡Por los dioses, hombre, pero si ni siquiera montaban a caballo! Así que había habido Palabras Mayores.
En consecuencia, William se había marchado a Ankh-Morpork, el destino habitual de los perdidos y carentes de meta en la vida. Allí se había ganado el pan con las palabras, de forma discreta, y aun así consideraba que lo había tenido fácil comparado con su hermano Rupert, que era fornido y bonachón y estaba hecho a medida de Piedra Regateada de no ser por la casualidad de su nacimiento.
Y luego había llegado la guerra contra Klatch...
Había sido una guerra insignificante, que se había terminado antes de empezar, la clase de guerra que ambos bandos fingían que nunca había tenido lugar, pero una cosa que sí tuvo lugar en los pocos días confusos de desgraciado alboroto fue la muerte de Rupert de Worde. Había muerto defendiendo sus creencias. Y una de las más importantes era la muy piedrana creencia de que la valentía podía reemplazar a la armadura, y de que los klatchianos darían media vuelta y huirían si se les gritaba lo bastante fuerte.
Durante su último encuentro, el padre de William se había estado explayando sobre el orgullo y las nobles tradiciones de los De Worde. Estas habían consistido sobre todo en muertes desagradables, preferiblemente de extranjeros, aunque por alguna razón, tenía entendido William, los De Worde siempre habían considerado que morir ellos mismos era un segundo premio bastante decente. Un De Worde siempre era el primero en ofrecerse cuando la ciudad llamaba. Era su razón de ser. ¿Acaso no era el lema de su familia Le Mot Juste? La Palabra Adecuada en el Sitio Adecuado, solía decir lord De Worde. Simplemente no podía entender por qué William no quería hacer suya aquella noble tradición y afrontaba el problema, al estilo de la familia, por el método de no afrontarlo.
Y así era como había descendido entre los De Worde un gran silencio gélido, que hacía que el frío invernal pareciera una sauna.
En medio de aquel estado de ánimo lúgubre, resultaba positivamente alentador pasear hasta la sala de imprenta y encontrar al tesorero discutiendo la teoría de las palabras con Buenamontaña.
—Espere, espere —estaba diciendo el tesorero—. Sí, ciertamente, en términos figurados una palabra se compone de letras individuales, pero estas solamente tienen... —agitó con elegancia los largos dedos— una existencia teórica, si se me permite explicarlo así. Son, por así decirlo, palabras partis in potentia, y resulta, me temo, extremadamente poco sofisticado imaginar que tienen alguna existencia real unis et separato. Ciertamente, la noción misma de que las letras tienen existencia física propia resulta extremadamente preocupante en términos filosóficos. Ciertamente sería como si las narices y los dedos fueran corriendo solos por el mundo...
Han sido tres «ciertamentes», pensó William, que se fijaba en cosas como aquella. Cuando alguien usaba tres «ciertamentes» en un discurso breve, solía significar que estaba a punto de empezar a manar un manantial interior.
—Tenemos cajas y más cajas de letras —dijo Buenamontaña en tono cansino—. Podemos hacer las palabras que usted quiera.
—Ese es el problema, fíjese —respondió el tesorero—, Supongamos que el metal se acuerda de las palabras que ha impreso... Por lo menos los grabadores funden sus planchas y el efecto limpiador del fuego se encarga...
—Perdóneme, reverencia —dijo Buenamontaña. Uno de los enanos le había dado un golpecito suave en el hombro y le había entregado un papel cuadrado. Ahora él se lo pasó al tesorero—. Al joven Caslong aquí presente se le ha ocurrido que tal vez le gustaría a usted quedarse esto de recuerdo —propuso—. Lo ha ido sacando directamente de la caja y lo ha compuesto sobre la losa. Es así de rápido.
El tesorero intentó mirar al joven enano con expresión severa de arriba abajo, aunque aquella era una táctica intimidatoria que no tenía mucho sentido usar con los enanos, dado que si los mirabas hacia abajo se acababan enseguida.
—¿En serio? —dijo—. Pues qué... —Sus ojos examinaron el papel.
Y a continuación se abrieron como platos.
—Pero esto son... cuando yo he dicho... acabo de decirlo ahora mismo... ¿cómo ha sabido que iba a decir...?... O sea, mis palabras exactas... —tartamudeó.
—Por supuesto, no están justificadas como es debido —dijo Buenamontaña.
—Pero espere un momento... —empezó a decir el tesorero.
William los dejó que se apañaran. Lo de la losa lo entendía, hasta los grabadores usaban una losa grande como mesa de trabajo. Y había visto a enanos llenar páginas de papel con aquellas letras de metal, o sea que aquello también era comprensible. Lo que decía el tesorero era lo que carecía de justificación. Tampoco es que el metal tuviera alma.
Echó un vistazo por encima de la cabeza de un enano que estaba atareado reuniendo letras en una cajita de metal, los dedos nudosos volando de un cajón a otro en la enorme bandeja de tipos que tenía delante. Las mayúsculas todas arriba y las minúsculas todas abajo. Hasta era posible hacerse una idea de qué texto estaba componiendo el enano solamente mirando los movimientos de sus manos por la bandeja.
—«G-a-n-a-$-$-$-e-n-t-u-t-e-i-m-p-o-l-i-v-r... —murmuró.
En su mente se formó una certeza. Echó un vistazo a las hojas de papel mugriento que había junto a la bandeja.
Estaban cubiertas de aquella caligrafía densa y puntiaguda que identificaba a su autor como una personalidad obsesiva con problemas de espalda.
Y.V.A.L.R. Escurridizo no se chupaba el dedo. Sería desperdiciar saliva.
Sin apenas ningún pensamiento consciente, William sacó su cuaderno, lamió su lápiz y escribió con mucho cuidado en su taquigrafía privada:
«Se hn prsnciado asmbrss senas n la ciudd en la aprtura d la imprnta n el letrero dl Cubo x prte d G. Buenamontaña, en., q ha susctdo gran intrs en tds prts, incluy. los lídrs del cmrcio».
Hizo una pausa. La conversación del otro extremo de la sala estaba dando un giro claramente más conciliador.
—¿Cuánto ha dicho que quiere por un millar? —preguntó el tesorero.
—Todavía más barato en cantidades grandes —dijo Buenamontaña—. Y tiradas pequeñas sin problema.
La cara del tesorero tenía ese resplandor cálido de quien suele tratar con números y está viendo un número enorme e inconveniente con perspectivas de menguar en un futuro muy cercano y en esas circunstancias la filosofía no tiene gran cosa que hacer. Y lo que era visible de la cara de Buenamontaña mostraba ese ceño jovialmente fruncido de quienes han averiguado cómo convertir plomo en todavía más oro.
—Bueno, por supuesto, un contrato de esta envergadura lo tendría que ratificar el archicanciller en persona —señaló el tesorero—. Pero yo le puedo asegurar que él escucha con gran atención todo lo que yo digo.
—Estoy seguro de que sí, su señoría —dijo Buenamontaña en tono jovial.
—Ah, por cierto —dijo el tesorero—, ¿ustedes celebran una Cena Anual?
—Oh, sí. Por supuesto —afirmó el enano.
—¿Cuándo es?
—¿Cuándo le gustaría a usted?
William apuntó: «Parcn probbls grndes negcios en Cierto Organismo Educativo d la Ciudd». Y luego, ya que tenía una naturaleza realmente sincera, añadió: «por lo q hemos oído».
Bueno, las cosas estaban yendo bastante bien. Había mandado un boletín aquella misma mañana y ya tenía una nota importante para el siguiente...
... aunque, por supuesto, los clientes no esperaban ningún otro hasta casi al cabo de un mes. A él le daba la sensación de que para entonces aquello ya no le interesaría demasiado a nadie. Por otro lado, si él no se lo contaba, alguien se iba a acabar quejando. El año anterior había habido todo aquel problema con la lluvia de perros en la calle de la Mina de Melaza, y eso que ni siquiera había pasado en realidad.
Pero aunque consiguiera que los enanos le hicieran la letra muy grande, con un solo chisme no iba a llegar muy lejos.
Demonios.
Iba a tener que hurgar un poco y averiguar algo más.
Siguiendo un impulso, se acercó al tesorero, que ya se marchaba.
—Disculpe, señor.
El tesorero, que se encontraba de muy buen humor, levantó una ceja de forma risueña.
—¿Hum? —dijo—. Es el señor De Worde, ¿verdad?
—Sí, señor, yo...
—Me temo que en la universidad todos escribimos nuestros propios textos —dijo el tesorero.
—Me pregunto si podría contarme usted lo que piensa de la nueva máquina de imprimir del señor Buenamontaña, señor —dijo William.
—¿Por qué?
—Esto... Porque me gustaría saberlo. Y me gustaría escribirlo para mi boletín. ¿Sabe usted? La opinión de un miembro prominente de la clase dirigente taumatúrgica de Ankh-Morpork...
—¿Oh? —El tesorero vaciló—. Es la cosita esa que les manda usted a la duquesa de Quim y al duque de Sto Helit y a gente así, ¿no?
—Sí, señor —dijo William. Los magos eran unos esnobs terribles.
—Ejem. Pues bueno... puede decir que he dicho que es un paso en la dirección correcta que será... ejem... bienvenido por toda la gente progresista y que meterá a la ciudad de un empujón en el siglo del Murciélago Frugívoro. —Miró con ojos de lince cómo William apuntaba aquello—. Y yo me llamo doctor A.A. Dinwiddie, Dr. M. (7° grado), Dr. Taum., Lic. Ocult., Grad. M., B.F. Dinwiddie se escribe con «o».
—Sí, doctor Dinwiddie. Esto... El siglo del Murciélago Frugívoro ya casi se ha acabado, señor. ¿Le gustaría que a la ciudad la sacaran de un empujón del siglo del Murciélago Frugívoro?
—Por supuesto.
William apuntó aquello. Era un enigma el por qué siempre la gente daba empujones a las cosas. No parecía que nadie, por ejemplo, quisiera llevarlas amablemente de la mano.
—Y estoy seguro de que me mandará usted una copia cuando salga, por supuesto —dijo el tesorero.
—Sí, doctor Dinwiddie.
—Y si necesita algo de mí en algún otro momento, no dude en pedírmelo.
—Gracias, señor. Pero yo siempre había tenido entendido, señor, que la Universidad Invisible estaba en contra del uso de tipos móviles...
—Oh, creo que es hora de afrontar los excitantes desafíos que nos presenta el siglo del Murciélago Frugívoro —afirmó el tesorero.
—Nosotros... ese es el que estamos a punto de dejar atrás, señor.
—Entonces es el momento ideal para afrontarlos, ¿no le parece?
—Bien pensado, señor.
—Y ahora tengo que irme volando —dijo el tesorero—. Salvo que no debo.
* * *
Lord Vetinari, el patricio de Ankh-Morpork, hurgó en la tinta de su tintero. Dentro había hielo.
—¿Es que no tiene usted ni una chimenea como es debido? —dijo Hughnon Ridcully, sumo sacerdote de Ío el Ciego y portavoz no oficial de la élite religiosa de la ciudad—. ¡A ver, a mí no me gustan las salas con el aire viciado, pero es que aquí uno se congela!
—Es verdad que hace fresco —dijo lord Vetinari—. Es raro, pero el hielo no es tan oscuro como el resto de la tinta. ¿Qué cree usted que causa eso?
—La ciencia, probablemente —opinó Hughnon sin mucho interés. Igual que a su hermano mago, el archicanciller Mustrum, no le gustaba molestarse con preguntas patentemente estúpidas. Tanto los dioses como la magia requerían hombres sensatos y sólidos, y los hermanos Ridcully eran sólidos como rocas. Y en ciertos sentidos, igual de sensatos.
—Ah. En fin... ¿decía usted?
—Debe poner fin a esto, Havelock. Ya conoce usted el... entendimiento.
Vetinari parecía absorto en la tinta.
—¿Debo, reverencia? —dijo tranquilamente, sin levantar la vista.
—¡Ya sabe usted por qué estamos todos en contra de esa chorrada de los tipos móviles!
—Vuelva a recordármelo... mire, sube y baja...
Hughnon suspiró.
—Las palabras son demasiado importantes para dejárselas a las máquinas. No tenemos nada contra el grabado, eso ya lo sabe. No tenemos nada contra que las palabras se plasmen como es debido. Pero que las palabras se puedan desmontar y convertir en otras palabras... bueno, eso es abiertamente peligroso. Y yo creía que usted tampoco estaba a favor de ello...
—Hablando en términos generales, no —dijo el patricio—. Pero muchos años de gobernar esta ciudad, reverencia, me han enseñado que no se puede poner freno a un volcán. A veces es mejor dejar que estas cosas sigan su curso. Por lo general se vuelven a extinguir al cabo de poco tiempo.
—No siempre ha adoptado usted un enfoque tan relajado, Havelock —dijo Hughnon.
El patricio le dedicó una mirada fría que se prolongó un par de segundos más allá de la barrera de la comodidad.
—La flexibilidad y el entendimiento siempre han sido mis consignas —comentó.
—Dios mío, ¿sí?
—Ciertamente. Y lo que me gustaría que usted y su hermano entendieran ahora, reverencia, de forma flexible, es que esa empresa la están dirigiendo enanos. ¿Y sabe usted cuál es la mayor ciudad enana del mundo, reverencia?
—¿Cómo? Oh... veamos... es ese sitio que hay en...
—Sí, todo el mundo empieza diciendo eso. Pero de hecho, es Ankh-Morpork. En la actualidad tenemos aquí más de cincuenta mil enanos.
—Lo dirá en broma...
—Le aseguro que no. En la actualidad tenemos muy buenas relaciones con las comunidades de enanos de Cabeza de Cobre y Uberwald. En los tratos con los enanos, me he encargado de que la mano amistosa de la ciudad siempre esté extendida en una dirección ligeramente descendente. Y con la actual ola de frío estoy seguro de que todos nos alegramos mucho de que sigan llegando todos los días barcazas enteras de carbón y aceite para lámparas procedentes de las minas de los enanos. ¿Entiende lo que trato de decirle?
Hughnon echó un vistazo a la chimenea. En contra de toda probabilidad, había un trozo solitario de carbón encendido.
—Y por supuesto —continuó el patricio—, cada vez cuesta más pasar por alto este nuevo tipo, ja, ja, de impresión, cuando ya existen imprentas enormes en el Imperio Ágata y, seguro que no le digo nada nuevo, también en Omnia. Y de Omnia, seguro que usted ya lo sabe, los omnianos importan cantidades enormes de su sagrado Libro de Om y de esos panfletos que tanto les gustan.
—Memeces evangélicas —dijo Hughnon—. Tendría que haberlos prohibido usted hace mucho tiempo.
Nuevamente la mirada duró bastante más de la cuenta.
—¿Que prohíba una religión, reverencia?
—Bueno, cuando digo prohibir, me refiero a...
—Estoy seguro de que nadie puede llamarme déspota, reverencia —dijo lord Vetinari con severidad en la voz.
Hughnon Ridcully llevó a cabo un intento mal calculado de distender el ambiente.
—Por lo menos una segunda vez, ja, ja, ja...
—¿Cómo dice?
—Digo... que nadie puede llamárselo dos veces, ja, ja, ja...
—Perdone, pero creo que no le sigo.
—Era, ejem, un chiste sin importancia, Hav... milord.
—Oh. Sí. Ja, ja —dijo Vetinari, y las palabras se marchitaron en el aire—. No, me temo que descubrirá usted que los omnianos son libres de distribuir sus buenas nuevas sobre Om. ¡Pero no se desanime! Seguro que usted también tiene alguna buena nueva sobre Ío.
—¿Cómo? Oh. Sí, claro. El mes pasado tuvo un pequeño resfriado, pero ya se encuentra bien otra vez.
—Magnífico. Eso sí que es una noticia. Sin duda, esos impresores estarán encantados de difundir la buena nueva de parte de usted. Y estoy seguro de que cumplirán con rigor todos sus requisitos.
—¿Y estas son las razones de usted, milord?
—¿Cree usted que tengo otras? —preguntó lord Vetinari—. Mis motivos, como siempre, son totalmente transparentes.
Hughnon meditó que «totalmente transparentes» podía significar que se podía ver a través de ellos, o bien que no se podían ver en absoluto.
Lord Vetinari hojeó un expediente.
—Sin embargo, el Gremio de Grabadores ha subido los precios tres veces en el pasado año.
—Ah. Ya veo —dijo Hughnon.
—Una civilización funciona a base de palabras, reverencia. La civilización son palabras. Que, en conjunto, no deberían ser demasiado caras. El mundo gira, reverencia, y nosotros tenemos que girar con él. —Sonrió—. Hubo un tiempo en que las naciones se peleaban como grandes bestias rugiendo en una ciénaga. Ankh-Morpork dominaba gran parte de aquella ciénaga porque tenía mejores garras que nadie. Pero hoy en día el oro ha sustituido al acero y, caramba, el dólar de Ankh-Morpork parece ser la moneda preferida. Mañana... tal vez las armas no serán más que palabras. Las palabras más abundantes, las más rápidas o las últimas. Mire por la ventana. Dígame qué ve.
—Niebla —dijo el sumo sacerdote.
Vetinari suspiró. A veces el clima no tenía ningún sentido de la conveniencia narrativa.
—Si hiciera buen día —dijo en tono cortante—, vería usted la gran torre de señales del otro lado del río. Palabras que vienen y van volando desde todos los confines del continente. No hace mucho a mí me costaba casi un mes entero comunicarme por carta con nuestro embajador en Genua. Ahora puedo tener una respuesta mañana. Ciertas cosas se han vuelto más fáciles, pero en otros sentidos eso las hace más difíciles. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que adaptarnos a los tiempos que corren. ¿Ha oído hablar usted del comercio por clacs?
—Claro. A veces los mercaderes tienen que arrear alguna tunda...
—Quiero decir que ahora se puede mandar un clac hasta Genua para pedir... una pinta de gambas, si se quiere. ¿No le parece algo notable?
—¡Estarían bastante pasadas cuando llegaran aquí, milord!
—Por supuesto. No era más que un ejemplo. ¡Pero ahora piense en una gamba como un simple conjunto de información! —dijo lord Vetinari, con los ojos centelleando.
—¿Está sugiriendo usted que las gambas pueden viajar por señales? —preguntó el sumo sacerdote—. Supongo que se las podría lanzar desde...
—Me estaba esforzando por señalar el hecho de que la información también se compra y se vende —dijo lord Vetinari—. Y también que lo que una vez se consideró imposible ahora se consigue con bastante facilidad. Los reyes y los lores van y vienen y no dejan más que estatuas en medio de un desierto, mientras que un par de jóvenes que hacen trabajillos en un taller cambian el funcionamiento mismo del mundo.
Caminó hasta una mesa sobre la que había extendido un mapa del mundo. Era un mapa de trabajo; en otras palabras, era un mapa usado por alguien que necesitaba hacer muchas referencias al mismo. Estaba cubierto de notas e indicadores.
—Siempre hemos mirado al otro lado de las murallas en busca de invasores —dijo—. Siempre hemos pensado que el cambio vendría de fuera, normalmente en la punta de una espada. Y luego miramos a nuestro alrededor y vemos que proviene del interior de la cabeza de alguien en quien no te fijarías por la calle. Bajo ciertas circunstancias, podría ser conveniente eliminar esa cabeza, pero es que últimamente parece haber muchísimas de ellas.
Hizo un gesto en dirección al mapa atiborrado.
—Hace un millar de años, creíamos que el mundo era un cuenco —dijo—. Hace quinientos años sabíamos que era un globo. Hoy sabemos que es plano y redondo y que viaja por el espacio a lomos de una tortuga. —Se dio la vuelta y le dedicó al sumo sacerdote otra sonrisa—. ¿No se pregunta usted qué forma resultará tener mañana?
Pero un rasgo de familia de todos los Ridcully era no soltar un hilo hasta que habían deshilachado la prenda entera.
—Además, tienen esa especie de pincita, ya sabe, y probablemente se agarrarían como...
—¿Quiénes?
—Las gambas. Se agarrarían a...
—Me está interpretando usted de forma demasiado literal, reverencia —dijo Vetinari en tono seco.
—Oh.
—Yo solamente intentaba indicar que si no agarramos a los acontecimientos por el cuello de la camisa, serán ellos quienes nos agarren por la garganta.
—Esto nos va a acabar dando problemas, milord —dijo Ridcully. Había comprobado que era un buen comentario general en prácticamente cualquier debate. Además, resultaba cierto muy a menudo.
Lord Vetinari suspiró.
—En mi experiencia, prácticamente todo lo hace —dijo—. Es la naturaleza de las cosas. Lo único que podemos hacer es cantar por el camino. —Se puso de pie—. No obstante, les voy a hacer una visita a los enanos en cuestión.
Extendió la mano para alcanzar una campanilla que había sobre su mesa, se detuvo en el último momento y, dedicándole una sonrisa al sacerdote, llevó la mano hasta un tubo de cuero y latón que colgaba de dos ganchos de hojalata. La boquilla tenía forma de dragón.
Silbó dentro del mismo y luego dijo:
—¿Señor Drumknott? Mi carruaje, por favor.
—¿Soy yo —preguntó Ridcully, echando un vistazo nervioso al moderno tubo de comunicación—, o aquí dentro hay un olor terrible?
Lord Vetinari le dedicó una mirada inquisitiva y bajó la vista.
Había una cesta justo debajo de su mesa. Contenía algo que parecía ser, a primera vista y ciertamente a primer olor, un perro muerto. Estaba tumbado con las cuatro patas en alto. Solamente una suave expulsión de aire de vez en cuando sugería que estaba teniendo lugar alguna clase de proceso vital.
—Son sus dientes —dijo con frialdad. El perro Galletas se dio la vuelta y contempló al sacerdote con un solo ojo negro y torvo.
—Está muy bien para la edad que tiene —aseguró Hughnon, en un intento desesperado de subir por una pendiente repentinamente inclinada—. ¿Cuántos años tiene ya?
—Dieciséis —respondió el patricio—. Más de un centenar en años de perro.
Galletas se arrastró hasta sentarse y gruñó, liberando una ráfaga de olores rancios procedentes de las profundidades de su cesta.
—Tiene muy buena salud —dijo Hughnon, mientras intentaba no respirar—. Para su edad, quiero decir. Supongo que uno se acostumbra al olor.
—¿Qué olor? —preguntó lord Vetinari.
—Ah. Claro. Por supuesto —dijo Hughnon.
* * *
Mientras el carruaje de lord Vetinari traqueteaba sobre la nieve sucia en dirección a la calle del Brillo, a su ocupante le podría haber sorprendido enterarse de que, en un sótano bastante cercano, había encadenado a la pared alguien que se le parecía mucho.
Era una cadena bastante larga, que le daba acceso a una mesa, una silla, una cama y un agujero en el suelo.
En aquellos momentos se encontraba sentado a la mesa. Al otro lado se hallaba el señor Alfiler. El señor Tulipán estaba apoyado amenazadoramente en la pared. A cualquier persona con experiencia le resultaría evidente que lo que estaba teniendo lugar allí era la rutina de «poli bueno, poli malo», con el peculiar inconveniente de que allí no había polis. Solamente parecía haber un suministro interminable de señor Tulipán.
—Entonces... Charlie —dijo el señor Alfiler—, ¿qué te parece?
—No será ilegal, ¿verdad? —preguntó el hombre al que se acababan de dirigir como Charlie.
El señor Alfiler extendió las manos.
—¿Qué es la legalidad, Charlie? Nada más que palabras en un papel. Pero tú no vas a estar haciendo nada malo.
Charlie asintió con la cabeza, no muy convencido.
—Pero diez mil dólares no parece la cantidad de dinero que te dan por hacer algo bueno —dijo—. Ni por decir unas cuantas palabras.
—El señor Tulipán aquí presente una vez ganó más dinero que eso por decir unas cuantas palabras, Charlie —dijo el señor Alfiler en tono tranquilizador.
—Sí, dije: «Dame todo el 'ido dinero o la chica se las carga» —dijo el señor Tulipán.
—¿Y eso fue algo bueno? —preguntó Charlie, que al señor Alfiler le parecía que tenía una pulsión de muerte muy desarrollada.
—Absolutamente bueno para la situación, sí —respondió.
—Vale, pero no pasa a menudo que la gente gane dinero así —dijo el suicida Charlie. Su mirada no paraba de desviarse hacia la mole monstruosa del señor Tulipán, que estaba sosteniendo una bolsa de papel con una mano y una cuchara con la otra. Se dedicaba a usar la cuchara para llevarse un polvillo blanco a la nariz, a la boca y en una ocasión, Charlie podría haberlo jurado, a la oreja.
—Bueno, tú eres un hombre especial, Charlie —dijo el señor Alfiler—. Y después vas a tener que pasar escondido mucho tiempo.
—Sí —dijo el señor Tulipán, en el centro de una nube de polvo. Hubo un olor fuerte y repentino a bolas de alcanfor.
—Muy bien, pero entonces, ¿por qué me habéis tenido que raptar? Yo estaba cerrando para irme a casa y de repente, ¡pum! Y ahora me tenéis encadenado.
El señor Alfiler decidió cambiar de táctica. Charlie estaba discutiendo demasiado para ser un hombre que estaba en la misma sala que el señor Tulipán, sobre todo cuando el señor Tulipán ya iba por la mitad de una bolsa de bolas de alcanfor pulverizadas. Le dedicó a Charlie una sonrisa enorme y amistosa.
—No tiene sentido obsesionarse con el pasado, amigo —dijo—. Esto son negocios. Lo único que queremos son unos cuantos días de tu tiempo, y luego tú acabas con una fortuna y además, y esto me parece importante, Charlie, con una vida para gastarla.
Charlie estaba resultando ser muy, pero muy estúpido.
—Pero ¿cómo podéis saber que no se lo voy a contar a nadie? —insistió.
El señor Alfiler suspiró.
—Confiamos en ti, Charlie.
El hombre era propietario de una tienda de ropa en Pseudópolis. Los pequeños tenderos tenían que ser listos, ¿verdad? Normalmente eran astutos como zorros cuando se trataba de devolver exactamente la cantidad adecuada de cambio mal contado. Para que te fíes de la fisionomía, pensó el señor Alfiler. Aquel hombre podía pasar por el patricio incluso con buena luz, pero mientras que por lo que se decía lord Vetinari ya habría anticipado todos los rumbos feos que podía tomar el futuro, Charlie estaba realmente considerando la idea de que iba a salir vivo de aquello y hasta de ser más listo que el señor Alfiler. ¡Estaba intentando ser sagaz! Estaba sentado a pocos metros del señor Tulipán, un hombre que intentaba esnifar repelente de polillas machacado, y estaba probando la astucia. Aquel tipo era casi digno de admiración.
—Voy a tener que estar de vuelta el viernes —dijo Charlie—. Para el viernes ya se habrá acabado todo, ¿verdad?
* * *
En el curso de su destartalada vida, el barracón que ahora tenían alquilado los enanos había sido una fragua, una lavandería y una docena de otras empresas, y lo había usado por última vez como fábrica de caballitos balancines alguien que había pensado que algo iba a ser la bomba cuando en realidad faltaba un día para que le explotara en la cara. Los montones de caballitos balancines sin terminar que el señor Queso no había podido vender para pagar el alquiler atrasado ocupaban todavía una pared entera hasta el tejado de hojalata. Había un estante lleno de latas de pintura oxidadas. Las brochas estaban fosilizadas en sus tarros.
La prensa ocupaba el centro de la sala y había varios enanos trabajando en ella. William había visto prensas. Los grabadores las usaban. Aquella, sin embargo, tenía una cualidad orgánica. Los enanos se pasaban tanto tiempo alterando la prensa como usándola. Aparecían rodillos adicionales, se enhebraban correas interminables en los engranajes. La prensa crecía a cada hora que pasaba.
Buenamontaña estaba trabajando delante de varios de aquellos cajones inclinados, cada uno de las cuales estaba dividido en varias docenas de compartimentos.
William observó cómo la mano del enano se movía a toda velocidad por los cajoncitos de letras de plomo.
—¿Por qué hay un cajón más grande para las es?
—Porque es la letra que más usamos.
—¿Es por eso que está en el centro de la bandeja?
—Sí. Primero la e, luego la a y luego la o.
—Lo digo porque lo normal sería que estuviera la a en el medio.
—Nosotros ponemos la e.
—Pero tienen más enes que us. Y la u es una vocal.
—La gente usa la ene más de lo que usted cree.
Al otro lado de la sala, los dedos regordetes de enano que tenía Caslong bailaban sobre sus propios cajones de letras.
—Casi se puede leer el texto en que está trabajando... —empezó a decir William.
Buenamontaña levantó la vista. Frunció un momento los ojos.
—«... Gane... más... dinero... en su... tiempo... libre...» —dijo—. Parece que el señor Escurridizo ha vuelto.
William volvió a examinar la bandeja de letras. Por supuesto, una pluma de ganso contenía en potencia cualquier cosa que uno escribiera con ella. Eso lo podía entender. Pero lo contenía de una forma claramente teórica, claramente inofensiva. Mientras que aquellos bloques de color gris mate tenían un aspecto amenazador. Él entendía por qué preocupaban a la gente. Ponlos juntos de la forma apropiada, parecían decir, y podemos ser cualquier cosa que quieras. Podríamos ser incluso algo que no quieres. Podemos convertirnos en lo que sea. Ciertamente podemos convertirnos en un problema.
La prohibición de los tipos móviles no era exactamente una ley. Pero él sabía que a los grabadores no les gustaban porque ellos tenían el mundo funcionando exactamente como querían, muchas gracias. Y se decía que a lord Vetinari no le gustaban, porque el exceso de palabras solamente servía para inquietar a la gente. Y a los magos y sacerdotes no les gustaban porque las palabras eran importantes.
Una página grabada era una página grabada, completa y única. Pero si alguien cogía las letras de plomo que se habían usado previamente para componer las palabras de un dios, y luego las usaba para componer un libro de cocina, ¿qué efecto tenía aquello sobre la sabiduría sagrada? Y ya puestos, ¿qué efecto tendría sobre el pastel? En cuanto a imprimir un libro de conjuros y luego usar los mismos tipos para un libro de navegación... bueno, el viaje podía ir a cualquier parte.
Como si le hubieran dado pie, ya que a la historia le gusta la pulcritud, William oyó que se acercaba un carruaje por la calle. Unos momentos más tarde lord Vetinari entró, se quedó apoyado pesadamente en su bastón y examinó la sala con ligero interés.
—Caramba... lord De Worde —dijo, con cara de sorpresa—. No tenía ni idea de que estuviera usted involucrado en esta empresa.
William se ruborizó mientras se acercaba apresuradamente al gobernante supremo de la ciudad.
—Quiere usted decir señor De Worde, milord.
—Ah, sí. Por supuesto. Ciertamente. —La mirada de lord Vetinari atravesó la sala manchada de tinta, se detuvo un momento en los caballitos balancines de sonrisa desquiciada y luego contempló a los enanos atareados—. Sí. Por supuesto. ¿Y usted dirige esto?
—No hay nadie que lo dirija, milord —dijo William—. Pero el señor Buenamontaña, que es ese de ahí, parece ser el que más habla.
—¿Y cuál es exactamente el papel de usted aquí?
—Esto... —William hizo una pausa, que sabía que no era nunca una buena táctica con el patricio—. Francamente, señor, aquí hace calor, en mi oficina hace un frío que pela y... bueno, es fascinante. Mire, sé que no es realmente...
Lord Vetinari asintió con la cabeza y levantó la mano.
—Tenga la amabilidad de pedirle al señor Buenamontaña que venga aquí, ¿quiere?
William intentó susurrarle unas cuantas instrucciones al oído a Gunilla mientras lo apremiaba para que se acercara a la alta figura del patricio.
—Ah, bien —dijo el patricio—. Ahora me gustaría solamente hacer una pregunta o dos, si es posible.
Buenamontaña asintió.
—En primer lugar, ¿está involucrado el señor Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo en esta empresa con algún cargo directivo de importancia?
—¿Cómo? —preguntó William. Aquello no se lo había esperado.
—Un tipo sospechoso, que vende salchichas...
—Ah, él. No. Solamente los enanos.
—Ya veo. ¿Y acaso este edificio está construido sobre una fisura del espacio-tiempo?
—¿Cómo? —preguntó Gunilla.
El patricio suspiró.
—Cuando uno lleva tanto tiempo como yo siendo gobernante de esta ciudad —dijo—, llega a tener la triste certeza de que siempre que un alma bienintencionada acomete una empresa innovadora, siempre, con una especie de previsión asombrosa, la ubica en el punto donde hará el mayor daño posible al tejido de la realidad. Hace unos años hubo el fiasco aquel de las imágenes en acción de Holy Wood, ¿no es cierto? Y poco después, el asunto de la Música con Rocas Dentro, nunca llegamos al fondo de aquello. Y por supuesto, los magos parecen irrumpir tan a menudo en las Dimensiones Mazmorra que ya podrían instalar una puerta giratoria. Y estoy seguro de que no me hace falta recordarle lo que pasó cuando el difunto señor Hong eligió abrir su bar de pescado para llevar Tres Propicia Suerte en la calle Dagón durante el eclipse lunar. ¿Cierto? Ya ven, caballeros, sería agradable pensar que alguien, en algún lugar de esta ciudad, está involucrado en alguna iniciativa simple que no vaya a terminar causando que haya monstruos con tentáculos y apariciones terribles acechando por las calles y comiéndose a la gente. ¿Así pues?
—¿Qué? —dijo Buenamontaña.
—No hemos notado ninguna fisura —dijo William.
—Ah, pero es posible que en este mismísimo lugar un extraño culto llevara a cabo una vez ritos espeluznantes, y que la esencia misma de estos impregnara el vecindario, y que ahora en esencia, je, únicamente esté esperando las circunstancias adecuadas para alzarse de nuevo y caminar por ahí comiéndose a la gente, ¿no puede ser?
—¿Cómo? —dijo Gunilla. Miró con expresión indefensa a William, que solamente pudo añadir:
—Aquí construían caballitos balancines.
—¿De veras? Siempre he pensado que esos caballitos tenían algo un poco siniestro —respondió lord Vetinari, aunque parecía ligeramente decepcionado. Luego se animó. Señaló la gran losa sobre la que estaban colocados los tipos—. Ajá. Inocentemente sacada de las ruinas gigantescas de un círculo de piedras megalítico, esta losa está redoliente por la sangre de millares de personas, no me cabe duda, que emergerán en busca de venganza, de eso pueden estar seguros.
—Me la talló especialmente para mí mi hermano —dijo Gunilla—. Y no tengo por qué aguantar que me hable así, señor. ¿Quién se cree que es, entrando aquí y diciendo esas chifladuras?
William se adelantó un paso a una saludable fracción de la velocidad del terror.
—Me pregunto si podría llevarme a un lado al señor Buenamontaña y explicarle un par de cosas —se apresuró a decir.
La sonrisa jovial e interrogativa del patricio no se inmutó un ápice.
—Qué buena idea —dijo, mientras William se llevaba al enano a la fuerza a un rincón—. Seguro que se lo agradecerá más adelante.
Lord Vetinari esperó apoyado en su bastón y se dedicó a mirar la prensa con aire de interés benévolo, mientras detrás de él William de Worde explicaba las realidades políticas de Ankh-Morpork, sobre todo aquellas que tenían que ver con una muerte repentina. Ayudándose de gestos.
Después de treinta segundos de aquello, Buenamontaña regresó y se plantó firmemente delante del patricio, con los pulgares en el cinturón.
—Yo llamo a las cosas por su nombre —dijo—. Siempre lo he hecho y siempre lo haré...
—¿Al pan, pan y al vino, vino? —preguntó lord Vetinari.
—¿Cómo? Yo no bebo vino —dijo el enano con el ceño fruncido—. Yo bebo cerveza. Pero al pan de los enanos, lo llamo pan
—Sí, ya me lo imaginaba —dijo lord Vetinari.
—El joven William aquí presente dice que es usted un déspota despiadado a quien no le gustan las imprentas. Pero yo digo que es usted un hombre justo que no le va a impedir a un enano honrado que se gane la vida, ¿verdad que no?
Nuevamente, la sonrisa de lord Vetinari no se alteró.
—Señor De Worde, ¿tiene un momento, por favor...?
El patricio le pasó un brazo amigable por los hombros a William y lo acompañó con gentileza a cierta distancia de los vigilantes enanos.
—Yo solamente le he dicho que hay gente que lo llama a usted... —empezó William.
—A ver, señor —dijo el patricio, quitándole importancia al asunto con un gesto de la mano—. Creo que se me puede convencer, en contra de toda experiencia previa, de que aquí tenemos una pequeña empresa que se puede llevar a cabo sin llenar mis calles de molesta basura sobrenatural. Cuesta imaginar algo así en Ankh-Morpork, pero estoy dispuesto a aceptarlo como posibilidad. Y resulta que, a mi parecer, la cuestión de la «impresión», si se trata con cuidado, podría replantearse.
—¿En serio?
—Sí. Así que tengo intención de permitir que los amigos de usted sigan con su locura.
—Ejem, no son exactamente mis... —empezó a decir William.
—Por supuesto, debo añadir que en caso de que haya problemas de naturaleza tentacular, le haré a usted personalmente responsable.
—¿A mí? Pero si yo...
—Ah. ¿Le parece que estoy siendo injusto? ¿Tal vez despiadadamente despótico?
—Bueno, yo, ejem...
—Dejando de lado todo lo demás, los enanos son una comunidad muy trabajadora y valiosa para esta ciudad —afirmó el patricio—. En líneas generales, quiero evitar cualquier percance de poca importancia en este momento, teniendo en cuenta la situación de inestabilidad en Uberwald y toda la cuestión de Muntab.
—¿Dónde está Muntab? —preguntó William.
—Exacto. ¿Cómo está lord De Worde, por cierto? Tendría usted que escribirle más a menudo, ¿sabe?
William no dijo nada.
—Siempre me ha parecido muy triste que las familias se peleen —dijo lord Vetinari—. Hay demasiado rencor atontado en el mundo. —Le dio a William una palmadita de compañerismo—. Estoy seguro de que se encargará usted de que este negocio de impresión permanezca firmemente dentro del reino de lo natural, lo posible y lo escrutable. ¿Me he explicado con claridad?
—Pero yo no tengo ningún control sob...
—¿Hum?
—Sí, lord Vetinari —dijo William.
—Bien. ¡Bien! —El patricio irguió la espalda, se giró y dedicó una gran sonrisa a los enanos—. De maravilla. Caramba. Montones de letras pequeñitas, todas atornilladas juntas. Tal vez le haya llegado el momento a esa idea. Incluso puede que yo tenga algún que otro trabajito para ustedes de vez en cuando.
William le hizo señales frenéticas a Gunilla desde detrás del patricio.
—Tarifa especial para encargos gubernamentales —balbuceó el enano.
—Oh, ni se me ocurriría pagar menos que los demás clientes —dijo el patricio.
—No iba a cobrarle menos que a...
—Bueno, estoy seguro de que a todos nos ha alegrado mucho verlo, su señoría —dijo William en tono jovial, haciendo girar al patricio en dirección a la puerta—. Esperamos con ansia el placer de tenerlo a usted como cliente.
—¿Está del todo seguro de que el señor Escurridizo no esta involucrado en esta empresa?
—Creo que ha encargado imprimir algunas cosas, pero eso es todo —respondió William.
—Asombroso. Asombroso —dijo lord Vetinari, entrando en su carruaje—. Confío en que no esté enfermo.
Dos figuras contemplaron su marcha desde el tejado de enfrente.
Una de ellas dijo, muy, muy flojito:
—¡'er!
Y la otra dijo:
—¿Qué le parece a usted, señor Tulipán?
—¿Y ese es el hombre que gobierna esta ciudad?
—Sí.
—¿Entonces dónde están sus 'idos guardaespaldas? —Si quisiéramos retorcerle el pescuezo aquí y ahora, ¿de qué les iban a servir, digamos, cuatro guardaespaldas?
—Tanto como una 'ida tetera de chocolate, señor Alfiler.
—Ahí iba yo.
—¡Pero sí podría derribarlo desde aquí con un 'ido ladrillo!
—Tengo entendido que hay muchas organizaciones que tienen Opiniones sobre eso, señor Tulipán. La gente me dice que este vertedero es muy próspero. Cuando las cosas van bien, el hombre que está arriba del todo tiene muchos amigos. Se le acabarían a usted pronto los ladrillos.
El señor Tulipán bajó la vista para contemplar el carruaje que se marchaba.
—¡Por lo que tengo entendido, ese 'ido patricio no hace prácticamente nada! —se quejó.
—Sí —respondió el señor Alfiler con voz suave—. Una de las cosas que más cuesta hacer bien en la política.
El señor Alfiler y el señor Tulipán aportaban cosas distintas a su asociación, y en aquel caso lo que estaba aportando el señor Alfiler era sabiduría política. El señor Tulipán respetaba aquello, por mucho que no lo entendiera. Así que se contentó con murmurar:
—Sería más fácil matarlo de una 'ida vez y ya está.
—Bueno, en un 'ido mundo más sencillo, sí —dijo el señor Alfiler—. Mire, deje estar el bocinazo, ¿quiere? Ese rollo es para trolls. Es peor que el tocho. Y lo cortan con cristales molidos.
—Es químico —dijo el señor Tulipán hoscamente.
El señor Alfiler suspiró.
—¿Se lo repito otra vez? —dijo—. Escuche con atención. Droga implica sustancia química, pero sin embargo, y por favor escuche esta parte, caray, sustancia química no implica droga. ¿Se acuerda de todo aquel problema que hubo con el carbonato de calcio? ¿Cuando le pagó cinco dólares a aquel hombre?
—Me hizo sentir bien —murmuró el señor Tulipán.
—¿El carbonato de calcio? —dijo el señor Alfiler—. Ni siquiera usted, o sea... Mire, se mete por la nariz la bastante tiza como para que alguien probablemente pudiera cortarle la cabeza y escribir en una pizarra con su cuello.
Aquel era el principal problema que tenía el señor Tulipán, pensó mientras descendían al nivel del suelo. No era que tuviera una adicción a las drogas. Era que quería tener una adicción a las drogas. Lo que sí tenía era una adicción a la estupidez, que se le manifestaba cada vez que encontraba algo que se vendiera en bolsitas, y esto había resultado en que el señor Tulipán buscara el paraíso en la harina, en la sal, en el bicarbonato y en los bocadillos de ternera encurtida. En una calle donde había gente furtiva vendiendo clang, resbalón, tajo, rino, skunk, triplins, flote, bocinazo, doble bocinazo, gonger y flojuza, el señor Tulipán tenía un talento infalible para encontrar al hombre que vendía curry en polvo a un precio equivalente a mil trescientos dólares el kilo. Era una 'ida vergüenza.
En la actualidad estaba experimentando con toda la gama de sustancias químicas recreativas a disposición de la población de trolls de Ankh-Morpork, ya que por lo menos cuando trataba con trolls el señor Tulipán tenía una ligera posibilidad de ser más listo que alguien. En teoría el tocho y el bocinazo no deberían tener ningún efecto en el cerebro humano, salvo tal vez disolverlo. El señor Tulipán se aferraba a aquello. Había probado la normalidad una vez y no le había gustado.
El señor Alfiler volvió a suspirar.
—Vamos —dijo—. Hay que darle de comer al mamarracho.
En Ankh-Morpork resulta muy difícil observar sin ser observado, y aquellos dos observadores furtivos ciertamente estaban siendo observados con atención.
Quien los observaba era un perro pequeño, de distintos colores pero sobre todo de color gris oxidado. De vez en cuando se rascaba, haciendo un ruido como el de alguien intentando afeitar un cepillo de alambre.
Llevaba un cordel alrededor del cuello. Que estaba atado a otro cordel, o mejor dicho, a una cuerda hecha a base de trozos de cordel atados entre ellos de forma inexperta.
El cordel lo tenía cogido un hombre con la mano. O por lo menos, eso es lo que se podía deducir del hecho de que desaparecía dentro del mismo bolsillo del abrigo roñoso donde también desaparecía una manga, que presumiblemente tenía un brazo dentro, y en teoría por tanto una mano al final.
Era un abrigo extraño. Llegaba desde la acera casi hasta el ala del sombrero que había encima, que tenía más bien forma de pan de azúcar. Allí donde se juntaban ambas cosas se adivinaba un poco de pelo gris. Un brazo hurgó en las sospechosas profundidades de un bolsillo y sacó de allí una salchicha fría.
—Dos hombres espiando al patricio —comentó el perro—. Pero qué interesante.
—Quesejodan —dijo el hombre, y partió la salchicha en dos mitades democráticas.
* * *
William escribió un breve párrafo titulado mentalmente Patricio Visita el Cubo y examinó su cuaderno.
Asombroso, de verdad. Había encontrado nada menos que una docena de artículos para su boletín en un solo día. Era asombroso lo que la gente te contaba si les hacías preguntas.
Alguien había robado uno de los colmillos de oro de la estatua de Offler el Dios Cocodrilo. William le había prometido al sargento Colon una copa a cambio de la información, pero de todos modos ya había pagado parte de ella al añadir a su párrafo la frase: «La Guardia Ha Emprendido Formidable Perecución Del Criminal y Espera Detenerlo En Muy Breve».
No estaba del todo seguro de aquello, aunque el sargento Colon había parecido muy sincero cuando lo decía.
A William siempre le preocupaba la naturaleza de la verdad. Lo habían criado para que la dijera, o, más exactamente, para que «confesara lo que había hecho», y hay costumbres que cuesta abandonar si están inculcadas con la fuerza suficiente. Lord De Worde siempre había sido partidario del viejo proverbio: por donde doblas el brote es por donde crece el árbol. William no había sido un brote especialmente flexible. Lord De Worde no había sido un hombre violento por sí mismo. Se limitaba a pagar a otros que sí lo eran. Lord De Worde, por lo que William recordaba, no sentía un gran entusiasmo por nada que requiriera tocar a la gente.
En todo caso, William siempre había sido consciente de que no se le daba bien inventarse cosas. Cualquier cosa que no fuera la verdad se le acababa desmontando. Hasta las mentirijillas piadosas, del tipo «el dinero lo tendré seguro a finales de semana», siempre acababan dando problemas. Se trataba de «andarse con cuentos», un pecado del compendio De Worde que era peor que mentir: era intentar que las mentiras parecieran interesantes.
Así que William de Worde siempre decía la verdad, a modo de autodefensa cósmica. Las verdades difíciles le parecían menos difíciles que las mentiras fáciles.
Había habido una pelea bastante buena en el Tambor Remendado. William estaba bastante contento con aquello: «A lo cual Brezock el Bárbaro levantó una mesa y le asestó un golpe a Moltin el Ratero, que a su vez se agarró de las Arañas de Luces para balancearse, al grito de: "¡Chúpate esa, pedazo de c#b#ón!!, momento en el cual se inició una escaramuza y cinco o seis personas resultaron heridas.
Lo cogió todo y se lo llevó al Cubo.
Gunilla lo leyó con interés. Los enanos parecieron tardar muy poco en componerlo todo con los tipos.
Y era raro, pero...
... una vez estuvo en tipos, con todas las letras tan pulcras regulares...
... parecía más real.
Boddony, que parecía ser el segundo al mando de la sala de impresión, examinó las columnas de tipos por encima del hombro de Buenamontaña.
—Hum —dijo.
—¿Qué le parece? —preguntó William.
—Se ve un poco... gris —respondió el enano—. Todos los tipos apelotonados. Parece un libro.
—Bueno, eso no es malo, ¿verdad? —dijo William. El que pareciera un libro le daba la impresión de ser algo bueno.
—¿No lo querría tal vez más espaciado? —propuso Gunilla.
William estudió la página impresa. Una idea lo asaltó. Pareció despegarse de la misma página.
—¿Qué le parece —dijo— si le ponemos un titulito a cada artículo?
Cogió un trozo de papel y garabateó: 5/6 Heridos en Pelea Tabernaria.
Boddony lo leyó con solemnidad.
—Sí —dijo al final—. Queda... apropiado.
Le devolvió el papel por encima de la mesa.
—¿Cómo llama usted a este boletín? —preguntó.
—De ninguna manera —respondió William.
—Tiene que ponerle un nombre —dijo Boddony—. ¿Qué pone en la parte de arriba?
—Por lo general algo del tipo: «A mi Señor el...» —empezó a decir William. Boddony negó con la cabeza.
—No puede poner eso —dijo—. Necesita algo un poco más general. Con un poco más de gancho.
—¿Qué tal «Temas de Ankh-Morpork»? —propuso William—. Lo siento, pero no se me dan muy bien los nombres.
Gunilla se sacó el pequeño capazo del delantal y eligió unas cuantas letras de uno de los cajones de la bandeja. Las colocó en posición, las entintó y les pasó por encima una hoja de papel.
William leyó: «Times de Ankh-Morpork».
—Me he equivocado en un par de letras. No estaba prestando atención —murmuró Gunilla, cogiendo los tipos otra vez. William lo detuvo.
—No lo sé —dijo—. Esto... Déjelo como está... pero ponga «Times» al final y quite el «de».
—Ya está, pues —dijo Gunilla—. Hecho. ¿De acuerdo, joven? ¿Cuántas copias quiere?
—Esto... ¿veinte? ¿Treinta?
—¿Y qué tal un par de centenares? —Gunilla hizo una señal con la cabeza a los enanos, que se pusieron a trabajar—. Casi no vale la pena ir a imprenta por menos que eso.
—¡Madre mía! ¡No creo que haya bastante gente en la ciudad dispuesta a pagar cinco dólares!
—Muy bien, pues cóbreles medio dólar. Así serán cincuenta dólares para nosotros y lo mismo para usted.
—Caramba, ¿en serio? —William se quedó mirando al enano sonriente—. Pero todavía tengo que darles salida —continuó—. Tampoco es algo que se venda como churros. No es...
Olisqueó. Le saltaron las lágrimas.
—Oh, cielos —dijo—. Vamos a tener otro visitante. Conozco ese olor.
—¿Qué olor? —preguntó el enano.
La puerta se abrió con un chirrido.
Se podía decir una cosa acerca del Olor de Viejo Apestoso Ron, una fetidez tan intensa que asumía una personalidad propia y justificaba por completo la mayúscula: tras la impresión inicial los órganos del olfato se rendían sin más y desconectaban, como si no pudieran comprender lo que estaba pasando más de lo que una ostra comprende el océano. Al cabo de unos minutos en su presencia, a la gente le empezaba a caer un hilo de cera de las orejas y se les empezaba a decolorar el pelo.
El olor se había desarrollado hasta tal punto que ya llevaba una vida semiindependiente, y a menudo iba solo al teatro, o leía volúmenes cortos de poesía. Ron tenía menos clase que su olor.
Las manos de Viejo Apestoso Ron estaban hundidas en sus bolsillos, pero de uno de ellos asomaba un cordel, o más bien muchos cordeles atados entre ellos. El otro extremo estaba atado a un perrito de raza grisácea. Puede que fuera un terrier. Caminaba cojeando y también de una forma más bien oblicua, como si intentara avanzar insinuadamente por el mundo. Caminaba como un perro que ha aprendido hace mucho tiempo que el mundo contiene más botas tiradas que huesos cubiertos de carne. Caminaba como un perro que estaba preparado para echar a correr en cualquier momento.
Levantó la vista hacia William con ojos legañosos y dijo:
—Guau.
William sintió que tenía que responder en nombre de la humanidad.
—Siento lo del olor —dijo. Luego se quedó mirando al perro.
—¿Qué es ese olor del que no para usted de hablar? —preguntó Gunilla. Los remaches del casco se le estaban empezando a deslustrar.
—Esto, ejem, pertenece al señor... hum... Ron —dijo William, sin dejar de mirar al perro con recelo—. La gente dice que es un problema glandular.
Estaba seguro de haber visto antes a aquel perro. Siempre estaba en la esquina del cuadro, por decirlo de alguna manera: deambulando por las calles, o sentado en un rincón, mirando pasar el mundo.
—¿Y para qué ha venido? —dijo Gunilla—. ¿Querrá que le imprimamos algo?
—No creo —comentó William—. Es una especie de mendigo. Aunque ya no lo aceptan en el Gremio de Mendigos.
—No está diciendo nada.
—Bueno, normalmente se queda plantado hasta que la gente le da algo para que se marche. Esto... ¿ha oído usted hablar de cosas como el comité de bienvenida, cuando varios vecinos y comerciantes saludan con regalos a los recién llegados a una zona?
—Sí.
—Bueno, esto es el lado oscuro.
Viejo Apestoso Ron asintió y extendió una mano.
—Esomismo, señor Empujón. No intente engullirme con su labia, atontado, se lo dije, no pienso trapichear con la nobleza, quesejoda. Mano de milenio y gamba. Puñeta.
—Guau.
William volvió a fruncir el ceño al perro.
—Grrr —dijo el animal.
Gunilla se rascó algún punto de los recovecos de su barba.
—Una cosa en la que me he fijado de esta ciudad —dijo— es que la gente le compra prácticamente cualquier cosa a un hombre que esté en la calle.
Recogió un puñado de boletines informativos, todavía húmedos de la prensa.
—¿Me puede entender, señor? —preguntó.
—Quesejoda.
Gunilla le dio un codazo a William en las costillas.
—¿Eso quiere decir sí o no, qué opina?
—Probablemente sí.
—Vale. Bueno, vamos a ver: si vende usted estas cosas a, hum, veinte peniques cada una, puede quedarse...
—Eh, no se pueden vender tan barato —dijo William.
—¿Por qué no?
—¿Por qué? Pues porque... porque... porque bueno, entonces lo podrá leer todo el mundo, ¡por eso!
—Bien, porque eso quiere decir que todo el mundo podrá pagar veinte peniques —afirmó Gunilla en tono tranquilo—. Hay mucha más gente pobre que rica, y es más fácil sacarles el dinero. —Hizo una mueca en dirección a Viejo Apestoso Ron—. Esta puede parecerle una pregunta extraña —dijo—, pero ¿tiene usted amigos?
—¡Se lo dije! ¡Se lo dije! ¡Quesejodan!
—Probablemente sí —observó William—. Siempre anda por ahí con una pandilla de... esto... desafortunados que viven debajo de uno de los puentes. Bueno, no «anda» exactamente. Más bien «renquea».
—Bueno, pues —dijo Gunilla, blandiendo el ejemplar del Ankh-Morpork Times en dirección a Ron—, dígales a sus amigos que si pueden vender esto a la gente a veinte peniques cada uno ustedes se quedarán un penique bien bonito y reluciente.
—¿Ah, sí? Pues puedes meterte tu bonito penique allí donde el sol no brilla —dijo Ron.
—Ah, con que... —empezó a decir Gunilla. William le puso una mano en el brazo.
—Lo siento, un minuto... ¿Qué es lo que has dicho, Ron? —dijo.
—Quesejoda —dijo Viejo Apestoso Ron.
Había sonado igual que la voz de Ron, y daba la impresión de haber venido de la zona general de la cara de Ron, y sin embargo había hecho gala de una coherencia que Ron no ofrecía a menudo.
—¿Quieres más de un penique? —preguntó William con cautela.
—Eso ha de valer cinco peniques la unidad —calculó Ron—. Más o menos.
Por alguna razón la mirada de William se vio arrastrada de nuevo hacia el perrillo gris. El animal se la devolvió con expresión amistosa y dijo:
—¿Guau?
William volvió a levantar la vista.
—¿Te encuentras bien, Viejo Apestoso Ron? —preguntó.
—Gotella de gurgon, gotella de gurgon —dijo Ron misteriosamente.
—Muy bien... dos peniques —dijo Gunilla.
—Cuatro —pareció decir Ron—. Pero no mareemos la perdiz, ¿vale? ¿Un dólar por treinta?
—Trato hecho —dijo Buenamontaña, que se escupió en la mano y la habría ofrecido al mendigo para sellar el contrato si William no se la hubiera agarrado a toda prisa.
—No lo haga.
—¿Qué problema hay?
William suspiró.
—¿Tiene usted alguna horrible enfermedad desfigurativa?
—¡No!
—¿Y quiere unas cuantas?
—Oh. —Gunilla bajó la mano—. Dile a tus amigos que se vengan para aquí ahora mismo, ¿vale? —Se giró hacia William—. ¿Son de fiar?
—Bueno... más o menos —dijo William—. Probablemente no sea buena idea dejar disolventes por aquí.
Fuera, Viejo Apestoso Ron y su perro se alejaron paseando por la calle. Y lo más raro era que estaba teniendo lugar una conversación, por mucho que técnicamente allí no hubiera más que una persona.
—¿Lo ves? Te lo dije. Me tienes que dejar hablar a mí, ¿vale?
—Quesejoda.
—Ya. Tú haz lo que te digo y no te irán muy mal las cosas.
—Quesejoda.
—¿En serio? Bueno, supongo que tendremos que apañarnos con eso. Guau. Guau.
* * *
Había doce personas viviendo debajo del Puente Ilegítimo y disfrutando de una vida de lujo, aunque no es difícil vivir en pleno lujo cuando se define como tener algo para comer por lo menos una vez al día, y especialmente si tiene una definición tan amplia como la suya de «algo para comer». Técnicamente eran mendigos, aunque casi nunca tenían que mendigar. Es posible que fueran ladrones, pero solo cogían lo que tiraban los demás, normalmente al echar a correr para alejarse de su presencia.
La gente de fuera consideraba que el líder de la tropa era Ataúd Henry, que sería el campeón de expectoración de toda la ciudad si alguien más compitiera por el título. Pero la tropa tenía la verdadera democracia de quienes carecen de voto. Estaba Arnold Ladeado, cuya falta de piernas únicamente servía para darle ventaja en cualquier pelea de bar, donde un hombre con buenos dientes a la altura de la entrepierna siempre tenía las de ganar. Y si no fuera por el pato cuya presencia sobre su cabeza él negaba sistemáticamente, el Hombre del Pato habría sido considerado una persona tan bien hablada, educada y cuerda como cualquier hijo de vecino. Por desgracia, su vecino era Viejo Apestoso Ron.
Las otras ocho personas eran Andrews Todosjuntos.
Andrews Todosjuntos era un hombre con mucho más que una sola mente. En estado de reposo, es decir, cuando no tenía ningún problema en particular que afrontar, no había más señal de esto que una especie de parpadeo y estremecimiento de fondo cada vez que sus rasgos caían aleatoriamente bajo el control de Jossi, lady Hermione, Pequeño Sydney, el señor Viddle, Ricitos, el Juez y el Herrero Ambulante. También estaba Burke, pero la banda solamente había visto a Burke una vez y nadie quería volver a verlo, así que las otras siete personalidades lo mantenían sepultado. Nadie en aquel cuerpo respondía al nombre de Andrews. En opinión del Hombre del Pato, que probablemente fuera el miembro de la banda a quien se le daba mejor el pensamiento rectilíneo, lo más probable es que Andrews hubiera sido una persona inocente y acogedora con cierta tendencia parapsicológica que, simplemente, se había visto abrumada por las almas colonizadoras.
Solamente en el seno de la amable tropa que vivía bajo el puente podía una persona consensual como Andrews encontrar un nicho que lo acomodara. Ellos le —o les— habían acogido con los brazos abiertos en aquella fraternidad, alrededor del fuego humeante. Alguien que nunca era la misma persona durante más de cinco minutos seguidos podía encajar de maravilla.
Otra cosa que unía a la tropa —aunque probablemente nada pudiera unir a Andrews Todosjuntos— era su disposición a creer que un perro fuera capaz de hablar. El grupo que rodeaba el fuego candente creía haber oído hablar a muchas cosas distintas, como por ejemplo a las paredes. Comparado con aquello, un perro era fácil. Además, respetaban el hecho de que Gaspode tuviera la mente más astuta de todos ellos y que nunca bebiera nada que corroyese el envase.
—Probémoslo otra vez, ¿vale? —propuso—. Si vendéis treinta cosas de esas, os dan un dólar. Un dólar entero. ¿Lo pilláis?
—Quesejoda.
—Cuac.
—¡Jaaarghhh... gac!
—¿Cuánto es eso en botas viejas?
Gaspode suspiró.
—No, Arnold. Puedes usar el dinero para comprar todas las botas viej...
Se oyó un retumbar procedente de Andrews Todosjuntos y el resto de la tropa quedó paralizada. Cuando Andrews Todosjuntos se quedaba un rato callado, nunca se sabía quién iba a ser a continuación.
Y siempre existía la posibilidad de que fuera Burke.
—¿Puedo hacer una pregunta? —dijo Andrews Todosjuntos, con un timbre agudo un poco ronco.
La banda se relajó. Parecía lady Hermione. Ella no era ningún problema.
—Sí... ¿su señoría? —dijo Gaspode.
—Esto no sería... trabajar, ¿verdad?
La mención de aquella palabra puso al resto de la banda en una tocata y fuga de tensión y pánico apabullado.
—¡Uaaaruk... gac!
—¡Quesejoda!
—¡Cuac!
—No, no, no —se apresuró a decir Gaspode—. Mucho trabajar no es, ¿no? ¿Repartir cosas y coger dinero? A mí no me parece que sea trabajo.
—¡No pienso trabajar! —gritó Ataúd Henry—. ¡Soy socialmente inadecuado para todo el ámbito de hacer cualquier cosa!
—Nosotros no trabajamos —dijo Arnold Ladeado—. Somos gentilhombres de la curnia.
—Ejem —intervino lady Hermione.
—Gentilhombres y gentilmujeres de la curnia —dijo Arnold, galante.
—Este es un invierno muy duro. No nos iría nada mal algo más de dinero —comentó el Hombre del Pato.
—¿Para qué? —preguntó Arnold.
—Con un dólar al día viviríamos como reyes, Arnold.
—¿Cómo? ¿Quieres decir que alguien nos cortaría la cabeza?
—No, digo...
—¿Que alguien treparía por el retrete con un atizador al rojo vivo y...?
—¡No! Quería decir...
—¿Que alguien nos ahogaría en un tonel de vino?
—No, eso es morir como reyes, Arnold.
—No creo que exista un tonel de vino lo bastante grande como para que tú no te puedas escapar bebiéndotelo todo —murmuró Gaspode—. ¿Qué me decís, pues, jefes? Oh, y jefa, por supuesto. ¿Queréis que le diga... que Ron le diga a ese chaval que nos interesa el asunto?
—Ciertamente.
—Vale.
—¡Gauwuarc... pft!
—¡Quesejoda!
Todos miraron a Andrews Todosjuntos. Sus labios se movieron y su cara experimentó un temblor. Luego levantó cinco dedos democráticos.
—Gana el sí —dijo Gaspode.
* * *
El señor Alfiler encendió un puro. Fumar era su único vicio. O por lo menos, era su único vicio que él consideraba un vicio. Los demás eran simples talentos laborales.
Los vicios del señor Tulipán también eran ilimitados, pero el único que él confesaba era la loción de afeitado barata porque no se puede vivir sin beber alguna cosa. Las drogas no contaban, aunque solamente fuera porque la única vez que las había probado de verdad era cuando los dos habían robado la casa de un veterinario ecuestre y él se había tomado un par de píldoras de gran tamaño que habían hecho que hasta la última vena de su cuerpo se le hinchara como una manguera de color púrpura.
No eran un dúo de matones. O por lo menos, no se veían a sí mismos como matones. Ni tampoco eran ladrones. Por lo menos, nunca pensaban en sí mismos como ladrones. Tampoco pensaban en sí mismos como asesinos. Los asesinos eran pijos y tenían normas. Alfiler y Tulipán —la Nueva Empresa, que era como al señor Alfiler le gustaba referirse a ellos— no tenían normas.
Ellos pensaban en sí mismos como facilitadores. Eran hombres que hacían que sucedieran las cosas, hombres que iban a sitios.
Hay que añadir que cuando uno dice «ellos pensaban», eso significa que «el señor Alfiler pensaba». Era cierto que el señor Tulipán usaba la cabeza todo el tiempo, desde una distancia de unos veinte centímetros, pero no era, salvo en un par de áreas inesperadas, un hombre muy dado a usar el cerebro. A grandes rasgos, dejaba en manos del señor Alfiler toda la elucubración polisilábica.
Al señor Alfiler, por otro lado, no se le daba bien la violencia irracional y continuada, y admiraba el hecho de que el señor Tulipán tuviera un suministro aparentemente inagotable de la misma. Cuando se conocieron, y reconocieron el uno en el otro las cualidades que iban a hacer que su asociación trascendiera la mera suma de sus partes, él había visto que el señor Tulipán no era otro chiflado más, como opinaba el resto del mundo. Hay ciertas cualidades negativas que pueden alcanzar un punto de perfección que cambia su misma naturaleza, y el señor Tulipán había transformado la rabia en un arte.
No era una rabia contra nada concreto. Era simple rabia pura y platónica procedente de algún punto en las profundidades reptilianas de su alma, una fuente de resquemor interminable y al rojo vivo. El señor Tulipán vivía su vida sobre esa fina línea que la mayor parte de la gente ocupa justo antes de lanzarse y golpear a alguien repetidamente con una llave inglesa. Para el señor Tulipán, la rabia era el estado básico de la existencia. Alfiler se había preguntado en Alguna ocasión qué le había pasado a aquel hombre para ponerlo así de furioso, pero para Tulipán el pasado era otro país con las fronteras muy, muy bien protegidas. A veces el señor Alfiler lo oía gritar por las noches.
Resultaba bastante difícil contratar al señor Tulipán y al señor Alfiler. Había que conocer a la gente adecuada. O para ser más precisos, había que conocer a la gente inadecuada, y se lograba conocerlos frecuentando cierta clase de bares y sobreviviendo, lo cual era una especie de primera prueba. Esa gente inadecuada, por supuesto, no conocía al señor Tulipán y al señor Alfiler. Pero conocían a un hombre. Y ese hombre expresaba, en un sentido general, la opinión precavida de que tal vez supiera cómo ponerse en contacto con hombres de naturaleza alfileriana o tulipanística. En aquellos momentos no recordaba con exactitud mucho más que eso, debido a una pérdida de memoria causada por la falta de dinero. Pero una vez curado, te podía indicar de forma muy general otra dirección donde se podía encontrar, en un rincón oscuro, a un hombre que afirmaría enfáticamente que nunca había oído hablar de nadie llamado Tulipán o Alfiler. También te preguntaría dónde ibas a estar, por ejemplo, a las nueve en punto.
Y entonces conocías al señor Tulipán y al señor Alfiler. Ellos sabían que tenías dinero, sabían que tenías algo en mente y, si habías sido tonto de remate, ya sabían tu dirección.
Y es por ello que a la Nueva Empresa le había sorprendido que su último cliente acudiera directamente a ellos. Eso era preocupante. Por lo general la Nueva Empresa no tenía problemas con los cadáveres, pero no les gustaba que hablaran.
El señor Slant tosió. El señor Alfiler se fijó en que aquello creaba una nubecilla de polvo. Porque el señor Slant era un zombi.
—Tengo que reiterar —dijo el señor Slant— que en este asunto yo no soy más que un simple facilitador...
—Igual que nosotros —dijo el señor Tulipán.
El señor Slant indicó con una mirada que ni en un millar de años él iba a ser igual que el señor Tulipán, pero lo que dijo fue:
—Por supuesto. Mis clientes me han encargado que encontrara a unos... expertos. Los he encontrado a ustedes. Les he dado unas instrucciones selladas. Ustedes han aceptado el contrato. Y entiendo que como resultado de eso han llevado ustedes a cabo ciertas... gestiones. No sé de qué gestiones se trata. Y voy a seguir sin saber de qué gestiones se trata. Mi relación con ustedes se establece, como suele decirse, a larga distancia. ¿Me entienden?
—¿De qué 'ida distancia está hablando? —preguntó el señor Tulipán. Se estaba poniendo nervioso en presencia del abogado muerto.
—Solamente nos vemos cuando sea necesario y nos decimos tan poco como podamos.
—Odio a los 'idos zombis —dijo el señor Tulipán. Aquella mañana había probado algo que había encontrado en una caja debajo del fregadero. Si limpiaba desagües, había razonado, es que era una sustancia química. Ahora estaba recibiendo extraños mensajes de su intestino grueso.
—Estoy seguro de que el sentimiento es mutuo —dijo el señor Slant.
—Entiendo lo que usted dice —dijo el señor Alfiler—. Está diciendo que si esto sale mal usted no nos ha visto nunca en la vida...
—Ejem... —El señor Slant carraspeó.
—En la posvida —se corrigió el señor Alfiler—. Muy bien. ¿Qué pasa con el dinero?
—Tal como solicitaron, a la suma ya acordada se añadirán treinta mil dólares para gastos especiales.
—En piedras preciosas. Nada de dinero en metálico.
—Por supuesto. Y mis clientes tampoco les van a escribir ningún cheque. El importe les será entregado esta noche. Y tal vez debería mencionar otro asunto. —Sus dedos resecos hojearon los papeles resecos dentro de su maletín reseco y a continuación le alcanzaron una carpeta al señor Alfiler.
El señor Alfiler leyó. Pasó unas cuantas páginas con rapidez.
—Puede usted enseñárselo a su mono —dijo el señor Slant.
El señor Alfiler consiguió Agarrar del brazo al señor Tulipán antes de que este alcanzara la cabeza del zombi. El señor Slant ni siquiera se inmutó.
—¡Tiene la historia entera de nuestras vidas, señor Tulipán!
—¿Y qué? ¡Aun así le puedo arrancar esa 'ida cabeza que lleva cosida!
—No, no puede —dijo el señor Slant—. Su colega le explicará por qué.
—Porque nuestro amigo el abogado aquí presente habrá hecho un montón de copias, ¿verdad, señor Slant? Y probablemente las haya situado en toda clase de lugares en caso de que mue... en caso...
—...de accidente —dijo el señor Slant con gentileza—. Bien dicho. Han tenido ustedes una carrera interesante hasta el momento, caballeros. Son bastante jóvenes. Sus talentos los han llevado bastante lejos en muy poco tiempo y les han conferido toda una reputación en la profesión que han elegido. Aunque por supuesto no tengo ni idea de qué tarea están emprendiendo, ni la más remota idea, tengo que recalcar, no me cabe ninguna duda de que nos van a impresionar a todos.
—¿Sabe lo del contrato en Quirm? —preguntó el señor Tulipán.
—Sí —respondió el señor Alfiler.
—¿Aquel asunto de la malla de alambre y los cangrejos y aquel 'ido banquero?
—Sí.
—¿Y lo de los cachorrillos y aquel niño?
—Ahora lo sabe —dijo el señor Alfiler—. Lo sabe casi todo. Qué listo. ¿Cree usted que sabe dónde están enterrados los cadáveres, señor Slant?
—He hablado con un par de ellos —respondió el señor Slant—. Pero parece que nunca han cometido ustedes un crimen dentro de Ankh-Morpork; de otra manera, por supuesto, yo no podría estar hablando con ustedes.
—¿Quién dice que nunca hemos cometido un 'ido crimen en Ankh-Morpork? —exigió saber el señor Tulipán, ofendido.
—Por lo que tengo entendido, es la primera vez que vienen a esta ciudad.
—¿Y? Llevamos aquí todo el 'ido día.
—¿Y los han pillado? —dijo el señor Slant.
—¡No!
—Entonces no han cometido ningún crimen. ¿Puedo manifestar la esperanza de que sus negocios aquí no requieran ninguna clase de actividad criminal?
—Los dioses nos libren —dijo el señor Alfiler.
—La Guardia de esta ciudad es bastante obstinada en ciertos aspectos. Y los diversos gremios protegen con celo sus territorios profesionales.
—Tenemos a la policía en alta estima —dijo el señor Alfiler—. Sentimos un gran respeto por el trabajo que hacen.
—Amamos a la 'ida policía —añadió el señor Tulipán.
—Si hubiera una gala de la policía, seríamos de los primeros en sacar la entrada —apuntó el señor Alfiler.
—Sobre todo si las puertas estuvieran cinceladas, o se entrara bajo un dosel o algo así —dijo el señor Tulipán—. Porque nos gustan las cosas bonitas.
—Solamente quería asegurarme de que nos entendemos —dijo el señor Slant, cerrando su maletín con un ruido metálico. Se puso de pie, los saludó con la cabeza y salió con aire altivo de la sala.
—Menudo... —empezó a decir el señor Tulipán, pero el señor Alfiler se llevó un dedo a los labios. Cruzó la sala sin hacer ruido hasta la puerta y la abrió. El abogado se había marchado.
—Pero ese 'ido zombi sí que sabe a qué hemos venido —susurró el señor Tulipán, acalorado—. ¿Para qué finge, 'er?
—Porque es abogado —dijo el señor Alfiler—. Bonito sitio, este —añadió, en una voz un poco más alta de lo normal.
El señor Tulipán miró a su alrededor.
—Ná —dijo en tono despectivo—. Me lo pareció al principio, pero no es más que una copia de finales del siglo XVIII del 'ido estilo barroco. La han cagado del todo con las dimensiones. ¿Y ha visto las columnas de la entrada? ¿Las ha visto? ¡Son de 'ido estilo efebio del siglo VI con los 'idos capiteles del Segundo Imperio djelibeibiano! Casi no me he podido aguantar la risa.
—Sí —dijo el señor Alfiler—. Como he comentado en otras ocasiones, señor Tulipán, en muchos sentidos es usted un hombre muy sorprendente.
El señor Tulipán caminó hasta una pintura velada y apartó a un lado la tela con los dedos.
—Hay que 'erse, es un 'ido Da Quirm —dijo—. Lo había visto en grabado. Mujer con hurón en la mano. Lo hizo justo después de venir de Genua y se ve la influencia del 'ido Caravati. Mire esos 'idos trazos, por favor. ¿Ve la forma en que la línea de la mano atrae la 'ida mirada hacia la imagen? ¿Ve la cualidad de la luz sobre el paisaje que se divisa por esa 'ida ventana de ahí? ¿Ve la forma en que el hocico del hurón lo sigue a uno por la sala? Eso es 'ida genialidad, eso es lo que es. No me importa decirle que si estuviera aquí yo solo, estaría llorando como un 'ido crío.
—Es muy bonito.
—¿Bonito? —dijo el señor Tulipán, desesperándose con el gusto de su colega. Caminó hasta una estatua que había junto a la puerta y la observó fijamente; luego pasó los dedos con suavidad por el mármol.
—¡Ya me lo parecía! ¡Esta es un 'ido Scolpini! Me apuesto lo que sea. Pero nunca la he visto en ningún catálogo. ¡Y la han dejado en una 'ida casa vacía, donde cualquiera puede entrar y mangarla!
—Este sitio está bajo una poderosa protección. Ya ha visto usted los sellos de la puerta.
—¿Los gremios? Una panda de 'idos aficionados. Podríamos arrasar este sitio igual que un cuchillo al rojo corta el 'ido hielo fino, y usted lo sabe. Aficionados y rocas y adornos de jardín y 'idos muertos que se pasean... Podríamos poner esta 'ida ciudad patas arriba.
El señor Alfiler no dijo nada. A él se le había ocurrido una idea parecida, pero a diferencia de su colega, él no pasaba a la acción inmediatamente después de tener lo que pasaba por una idea.
Era cierto que la Empresa no había operado nunca en Ankh-Morpork. El señor Alfiler siempre se había mantenido a distancia porque, bueno, había otras muchas ciudades, y el instinto de supervivencia le había dicho que la Gran Wahooni[2] tendría que esperar una temporada. Tenía un Plan, desde el día que conoció al señor Tulipán y descubrió que su propio ingenio combinado con la furia incesante de Tulipán prometían una carrera llena de éxitos. Había desarrollado su negocio en Genua, Pseudópolis, Quirm... ciudades más pequeñas que Ankh-Morpork y donde era más fácil moverse, aunque últimamente cada vez se le parecían más.
La razón de que les hubiera ido bien, por lo que él había podido ver, era que tarde o temprano la gente se ablandaba. Un buen ejemplo era la Breccia de los trolls. Después de que quedara establecida la ruta del bocinazo y el tocho hasta Uberwald, y los clanes rivales fueran eliminados, los trolls se habían ablandado. Los cuarzos de la Breccia actuaban como lores de la alta sociedad. Y lo mismo pasaba en todas partes: las viejas grandes bandas y familias alcanzaban alguna clase de equilibrio con la sociedad y se acomodaban para convertirse en hombres de negocios especializados. Reducían el número de mercenarios y en su lugar contrataban a mayordomos. Y luego, cuando aparecía alguna pequeña dificultad, necesitaban músculo que pudiera pensar... y allí estaba la Nueva Empresa, preparada y dispuesta.
Y esperando.
Un día le llegaría la hora a una nueva generación, pensó Alfiler. Que tuviera una forma nueva de hacer las cosas, que no se viera refrenada por los grilletes de la tradición. Gente relevante. El señor Tulipán, por ejemplo, era un relieve geológico en sí mismo.
—Eh, ¿quiere echar un 'ido vistazo a esto? —dijo el relevante Tulipán, que acababa de desvelar otro cuadro—. Lo firma Gogli, pero es una 'ida falsificación. Mire la forma en que la luz cae aquí, por favor. ¿Y las hojas de este árbol? Si esto lo pintó el 'ido Gogli, lo hizo con el 'ido pie. Probablemente es de algún 'ido alumno...
Mientras se dedicaban a hacer tiempo en la ciudad, el señor Alfiler había seguido al señor Tulipán, dejando un rastro de limpiador en polvo y tabletas para las lombrices caninas, por todas y cada una de las galerías de arte de la ciudad. Tulipán no había dejado de insistir. Había sido una experiencia educativa, sobre todo para los galeristas.
El señor Tulipán tenía para el arte el instinto afilado que no tenía para la química. Estornudando azúcar glasé y babeando polvo desodorante de pies, lo habían dejado entrar a todas las galerías privadas, donde él había recorrido con la mirada inyectada de sangre las bandejas de miniaturas de marfil que le traían nerviosamente.
El señor Alfiler había contemplado lleno de admiración silenciosa cómo su colega explicaba pintorescamente y con todo detalle las diferencias entre el marfil falsificado a la antigua usanza, usando huesos, y el marfil falso a la 'ida nueva manera que habían inventado los 'idos enanos, usando 'ido aceite refinado, tiza y 'ido licor de nacle.
Se había acercado dando bandazos a los tapices, había emprendido un largo discurso sobre el alto y el bajo lizo, se había echado a llorar delante de una escena de vegetación campestre, y a continuación había demostrado que el preciado tapiz de Sto Lat del siglo XIII que había en la galería no podía tener más de doscientos años de antigüedad, porque «¿veis esa 'ida parte de color púrpura de ahí? Por aquella época no tenían ese 'ido pigmento ni de coña. Y... ¿qué es eso? ¿Una vasija de embalsamar agatea de la dinastía P'gi Su? Alguien le ha tomado el 'ido pelo, señor mío. Ese vidriado es una basura».
Era asombroso, y el señor Alfiler se había quedado tan cautivado que casi se había olvidado de meterse en el bolsillo unos cuantos objetos de valor. Pero la verdad era que ya estaba familiarizado con el señor Tulipán y el arte. Si en alguna ocasión tenían que pegar fuego a algún recinto, el señor Tulipán siempre se aseguraba de sacar primero cualquier pieza que fuese verdaderamente insustituible, aunque eso comportara tomarse más tiempo para atar a los habitantes de la casa a sus camas. En algún lugar por debajo de todas las cicatrices autoinfligidas, en el corazón de toda aquella rabia escabrosa, habitaba el alma de un verdadero amante del arte con un instinto infalible para la belleza. Resultaba extraño encontrarla en el cuerpo de un hombre dispuesto a chutarse sales de baño.
Las puertas enormes que había en el otro extremo de la sala se abrieron, revelando el espacio a oscuras que había al otro lado.
—¿Señor Tulipán? —llamó el señor Alfiler.
Tulipán se apartó del examen meticuloso de una posible mesa Tapasi, con sus magníficas incrustaciones que incluían docenas de 'idos enchapados excepcionales.
—¿Eh?
—Hora de volver a reunirnos con los jefes —dijo el señor Alfiler.
* * *
William se disponía a marcharse de su despacho para siempre cuando alguien llamó a su puerta.
Él la abrió con cautela, pero alguien la empujó y la abrió del todo.
—¡Menudo, menudo... ingrato!
No era agradable recibir tal apelativo, sobre todo de labios de una joven dama. Y aquella dama era capaz de usar una palabra tan simple como «ingrato» de una forma que en boca del señor Tulipán habría requerido un apóstrofo y un «ido».
William había visto antes a Sacharissa Cripslock, por lo general ayudando a su abuelo en su diminuto taller. Nunca le había prestado mucha atención. No era particularmente atractiva, aunque tampoco era particularmente desagradable a la vista. Era una chica con delantal sin más, que hacía cosas vagamente elegantes en segundo plano, como quitar un poco el polvo y arreglar las flores. Si alguna opinión se había formado de ella, era que la chica sufría de amabilidad desencaminada y que albergaba la creencia errónea de que la etiqueta era sinónimo de buena crianza. Confundía el amaneramiento con las buenas maneras.
Ahora él la podía ver con mucha mayor claridad, principalmente porque ella estaba cruzando la sala en dirección a él, y de ese modo atolondrado típico de la gente que cree que está a punto de morir se dio cuenta de que era bastante guapa si la consideraba a lo largo de varios siglos. Las nociones de belleza cambiaban con el paso del tiempo, y hacía doscientos años los ojos de Sacharissa habrían hecho que el gran pintor Caravati partiera su pincel por la mitad de un mordisco. Hacía trescientos años el escultor Mauvaise habría echado un solo vistazo a su barbilla y se le habría caído el cincel sobre un pie. Hacía un millar de años los poetas efebios se habrían mostrado de acuerdo en que solamente su nariz ya era capaz de hacer zarpar al menos a cuarenta naves. Y tenía unas buenas orejas medievales.
Su mano era bastante moderna, sin embargo, y le atizó a William un buen bofetón en toda la cara.
—¡Esos veinte dólares al mes eran prácticamente todo lo que teníamos!
—¿Perdón? ¿Cómo?
—¡De acuerdo, mi abuelo no es muy rápido, pero en su época fue uno de los mejores grabadores del ramo!
—Oh... ejem. Sí... —William tuvo un acceso repentino de culpa por el señor Cripslock.
—¡Y tú te has llevado el dinero a otra parte, así sin más!
—¡No era mi intención! Es que los enanos... ¡las cosas han ocurrido así!
—¿Estás trabajando para ellos?
—Más o menos... con ellos... —dijo William.
—Mientras nosotros nos morimos de hambre, supongo.
Sacharissa se quedó allí, jadeando. Tenía una provisión bien diseñada de otras características que nunca jamás pasan de moda y que se acomodan de maravilla a cualquier siglo. Estaba obviamente convencida de que los vestidos severos y pasados de moda atemperaban aquellas características. No era cierto.
—Esto, no puedo quitarles la vista de encima —dijo William, intentando no mirar fijamente—. Quiero decir, no puedo quitarles la vista de encima a los enanos. Lord Vetinari ha sido muy... muy claro al respecto. Y de pronto todo se ha vuelto muy complicado...
—El Gremio de Grabadores se va a poner furioso con este asunto, lo sabes, ¿no? —preguntó ella en tono imperioso.
—Esto... sí. —Una idea desesperada golpeó a William con bastante más fuerza que la mano de ella—. Eso está claro. Supongo que no te gustaría, esto, decírmelo de forma oficial, ¿verdad? Ya sabes: «Estamos furiosos, dice un... una portavoz del Gremio de Grabadores».
—¿Por qué? —preguntó ella con recelo.
—Voy desesperado en busca de cosas que poner en mi próxima edición —respondió William a la desesperada—. Oye, ¿me puedes ayudar? Te puedo dar... hum, veinte peniques por artículo, y necesitaría al menos cinco al día.
Ella abrió la boca para soltar una réplica cortante, pero los cálculos la interrumpieron.
—¿Un dólar al día? —dijo.
—Más, si son buenos y largos —dijo William, acalorado.
—¿Para el boletín ese que haces?
—Sí.
—¿Un dólar?
—Sí.
Ella lo miró con desconfianza.
—Pero tú no tienes tanto dinero, ¿verdad? Yo pensaba que solamente te sacabas treinta dólares para ti. Se lo dijiste a mi abuelo.
—Las cosas han progresado un poco. Yo mismo no me he hecho aún a la idea, para serte sincero.
Ella seguía mirándolo con aire dubitativo, pero el interés natural de la gente de Ankh-Morpork ante la perspectiva remota de ganar un dólar se estaba imponiendo.
—Bueno, yo me entero de cosas —empezó a decir—. Y... bueno, escribir esas cosas... Supongo que es un trabajo adecuado para una dama, ¿verdad? Es prácticamente cultural.
—Eh... parecido, supongo.
—No me gustaría hacer algo que no fuera... decente.
—Oh, estoy seguro de que es decente.
—Y el gremio no puede poner ninguna objeción a eso, ¿verdad? Al fin y al cabo, tú llevas años haciéndolo...
—Mira, yo soy solamente yo —dijo William—. Si el gremio tiene algún problema, lo tendrán que resolver con el patricio.
—Bueno... de acuerdo... si estás seguro de que es un trabajo aceptable para una dama...
—Pues ven a la imprenta mañana —dijo William—. Creo que vamos a poder hacer otro boletín periódico dentro de unos días.
* * *
Estaban en un salón de baile, todavía engalanado de rojo y dorado, pero mohoso en la penumbra y fantasmal con sus lámparas de araña envueltas en tela. La luz de las velas que ardían en el centro se reflejaba débilmente en los espejos de las paredes. Era probable que en el pasado hubieran iluminado considerablemente el lugar, pero con el paso de los años una especie de curiosa falta de lustre se había ido adueñando de ellos, de manera que ahora los reflejos de las velas parecían tenues resplandores subacuáticos vistos a través de un bosque de algas.
El señor Alfiler ya había cruzado media sala cuando se dio cuenta de que los únicos pasos que escuchaba eran los suyos. El señor Tulipán se había desviado en la penumbra y estaba quitando la tela que cubría algo que alguna vez había estado arrumbado contra la pared.
—Vaya. Que me... —empezó a decir el hombre—. ¡Pero si esto es un 'ido tesoro! ¡Ya me lo parecía! Un 'ido Intaglio Ernesto auténtico. ¿Ve el trabajo en nácar?
—Este no es el momento oportuno, señor Tulipán...
—Solamente construyó seis. ¡Oh, no, ni siquiera lo han mantenido afinado, 'er!
—Por los dioses, se supone que somos profesionales...
—¿Tal vez, a su... colega le gustaría quedárselo de regalo? —dijo una voz procedente del centro de la sala.
Alrededor del círculo iluminado por las velas había media docena de sillones. Eran de estilo antiguo, y los respaldos se curvaban hacia fuera y hacia arriba formando un arco profundo de cuero que posiblemente hubiera sido diseñado para proteger de las corrientes de aire, pero que ahora proporcionaba una caverna de sombras a cada ocupante.
El señor Alfiler había estado allí antes. Había admirado la preparación del escenario. Quien estuviera dentro del círculo de velas no podía ver quien había en la profundidad de los sillones, y sin embargo resultaba completamente visible al mismo tiempo.
Ahora se le ocurrió que la disposición también comportaba que cada uno de los ocupantes de los sillones no podía ver quién había en los demás.
El señor Alfiler era una rata. No le molestaba nada que lo describieran así. Las ratas tenían muchas cosas recomendables. Y aquella disposición había sido concebida por alguien que pensaba como él.
Uno de los sillones dijo:
—¿A su amigo Narciso...?
—Tulipán —dijo el señor Alfiler.
—¿A su amigo el señor Tulipán tal vez le gustaría que el clavicordio fuera parte del pago de ustedes? —dijo el sillón.
—No es un 'ido clavicordio, es un 'ido virginal —gruñó el señor Tulipán—. ¡Una 'ida cuerda por nota en vez de dos! ¡Llamado así por ser un instrumento para, 'er, jóvenes damas!
—Caramba, ¿eso era? —dijo uno de los sillones—. ¡Yo creía que era una especie de antepasado del piano!
—Pensado para que lo tocaran jóvenes damas —dijo el señor Alfiler con presteza—. Y el señor Tulipán no colecciona arte, se limita a... apreciarlo. Nuestro pago será en piedras preciosas, tal como se acordó.
—Como desee. Por favor, entren en el círculo.
—Un 'ido clavicordio... —murmuró el señor Tulipán.
Mientras ocupaban sus puestos, los dos integrantes de la Nueva Empresa quedaron bajo la mirada invisible de los sillones.
Lo que los sillones vieron fue lo siguiente:
El señor Alfiler era pequeño y flaco y, como su nombre sugería, tenía una cabeza ligeramente más grande de lo que debía ser. Si había una palabra que lo describiera además de «rata», era «atildado». Bebía poco, vigilaba lo que comía y consideraba que su cuerpo, pese a sus ligeras malformaciones, era un templo. También usaba demasiado aceite en el pelo y se hacía la raya en el medio de una manera que estaba veinte años pasada de moda. Su traje negro era tirando a grasiento y sus ojillos se movían constantemente, observándolo todo.
Al señor Tulipán costaba verle los ojos por culpa de cierta hinchazón probablemente causada por el exceso de entusiasmo por las cosas que venían en bolsas[3]. Era probable que las bolsas le hubieran causado también las manchas generalizadas en la piel y las gruesas venas que le abultaban en la frente, aunque en cualquier caso el señor Tulipán era el típico hombre fornido a punto de reventar su ropa, y pese a sus inclinaciones artísticas, proyectaba una imagen de aspirante a practicar la lucha libre que había suspendido el test de inteligencia. Si su cuerpo era un templo, era una de esas construcciones raras donde la gente hacía cosas extrañas a animales en el sótano, y si vigilaba lo que comía, era solamente para verlo retorcerse.
Algunos de los sillones se preguntaron no si estaban haciendo lo correcto, ya que aquello era indiscutible, sino si lo estaban haciendo con la gente correcta. El señor Tulipán, al fin y al cabo, no era un hombre al que uno quisiera ver demasiado cerca de una llama desnuda.
—¿Cuándo van a estar listos? —preguntó un sillón—. ¿Cómo está hoy su... protegido?
—Creemos que el martes por la mañana sería buen momento —respondió el señor Alfiler—. Para entonces ya lo hará todo lo bien que puede hacerlo.
—Y no se producirá muerte alguna —dijo un sillón—. Eso es importante.
—El señor Tulipán será suave como un corderito —aseguró el señor Alfiler.
Las miradas invisibles evitaron contemplar al señor Tulipán, que había elegido aquel momento para sorber por la nariz una gran cantidad de tocho.
—Ejem, sí —dijo un sillón—. A su señoría no se le hará más daño del que sea estrictamente necesario. Vetinari muerto sería más peligroso que Vetinari vivo.
—Y hay que evitar a toda costa que haya problemas con la Guardia.
—Sí, ya sabemos lo de la Guardia —replicó el señor Alfiler—. Nos lo ha dicho el señor Slant.
—El comandante Vimes dirige una Guardia muy... eficaz.
—No hay problema —dijo el señor Alfiler.
—Y tiene a un hombre lobo en plantilla.
El polvo blanco salió despedido por el aire emulando el chorro de una fuente. El señor Alfiler le tuvo que dar a su colega una palmada en la espalda.
—¿Un 'ido hombre lobo? ¿Están mal de la 'ida cabeza?
—Esto... ¿Por qué su socio dice «ido» todo el tiempo, señor Alfiler? —preguntó un sillón.
—¡Tienen que estar como una 'ida cabra! —gruñó Tulipán.
—Es un defecto del habla —dijo Alfiler—. ¿Un hombre lobo? Gracias por decírnoslo. Muchas gracias. ¡Son peores que los vampiros cuando siguen un rastro! Lo saben ustedes, ¿verdad?
—Ustedes dos nos fueron recomendados en calidad de hombres con recursos.
—Hombres caros con recursos —dijo el señor Alfiler.
Uno de los sillones suspiró.
—Pocas veces los hay de otra clase. Muy bien, muy bien. El señor Slant discutirá eso con ustedes.
—Sí, pero es que tienen un sentido del olfato que no se lo creerían —continuó el señor Tulipán—. El 'ido dinero no vale de nada a un muerto.
—¿Hay alguna otra sorpresa? —dijo el señor Alfiler—. Tienen ustedes policías listos y uno de ellos es un hombre lobo ¿Algo más? ¿Tienen trolls también?
—Oh, sí. Bastantes. Y enanos. Y zombis.
—¿En la Guardia? ¿Qué clase de ciudad dirigen ustedes aquí?
—Nosotros no dirigimos la ciudad —dijo un sillón.
—Pero nos preocupa el rumbo que está tomando —terció otro.
—Ah —dijo el señor Alfiler—. Sí. Ya me acuerdo. Son ustedes ciudadanos preocupados.
Él conocía a los «ciudadanos preocupados». Estuvieran donde estuviesen, todos hablaban el mismo idioma privado, donde los «valores tradicionales» siempre significaban «colgar a alguien». No es que él tuviese ningún problema con aquello, hablando en términos generales, pero nunca iba mal entender a quien te paga.
—Podrían haber contratado a otros —dijo—. Aquí tienen un Gremio de Asesinos.
Uno de los sillones hizo un ruido de succión entre dientes.
—El problema de la ciudad en estos momentos —dijo— es que hay una serie de personas por lo demás inteligentes que considera el statu quo.... conveniente, por mucho que no haya duda de que va a arruinar a la ciudad.
—Ah —replicó el señor Alfiler—. Son ciudadanos no preocupados.
—Eso mismo, caballeros.
—¿Y son muchos?
El sillón no hizo caso de aquello.
—Ya tenemos ganas de volver a verlos a ustedes, caballeros. Mañana por la noche. Y confío en que entonces nos anuncien que están listos. Que tengan unas buenas noches.
El círculo de sillones permaneció en silencio un rato después de que la Nueva Empresa se marchara. Luego una figura vestida de negro entró sin hacer ruido por las puertas enormes, se acercó a la luz, asintió con la cabeza y se marchó a toda prisa.
—Ya están bien lejos del edificio —dijo un sillón.
—Qué gente tan espantosa.
—Tendríamos que haber usado al Gremio de Asesinos.
—¡Ja! Al Gremio le ha ido bastante, bastante bien con Vetinari. En cualquier caso, no lo queremos muerto. Y sin embargo, se me ocurre que podemos tener un contrato para el Gremio más adelante.
—Muy cierto. Cuando nuestros amigos se hayan marchado sin problemas de la ciudad... las carreteras pueden ser peligrosísimas en esta época del año.
—No, caballeros. Vamos a ceñirnos a nuestro plan. El individuo llamado Charlie permanecerá aquí hasta que todo esté completamente resuelto, en caso de que nos pueda ser útil en algún otro momento. Después nuestros dos caballeros se lo llevarán muy, muy lejos para, ejem, entregarle su paga. Tal vez después de eso llamemos a los Asesinos, no vaya a ser que al señor Alfiler se le ocurra hacerse el listo.
—Bien pensado. Aunque parece un desperdicio. Con la de cosas que podríamos hacer con Charlie...
—Ya se lo dije, no funcionaría. Ese hombre es un payaso.
—Supongo que lleva usted razón. Mejor que sea algo definitivo, entonces.
—Estoy seguro de que nos entendemos entre nosotros. Y ahora... esta reunión del Comité para la Deselección del Patricio queda cerrada. Y nunca ha tenido lugar.
* * *
Lord Vetinari tenía la costumbre de levantarse tan temprano que la hora de irse a la cama no era más que una excusa para cambiarse de ropa.
Le gustaba la hora previa al amanecer en invierno. Por lo general había niebla, lo cual dificultaba que se viera la ciudad, y durante unas horas no se oían más ruidos que algún alarido breve de vez en cuando.
Pero aquella mañana la tranquilidad se vio trastornada por un grito justo delante de las cancelas de Palacio.
—¡Hoinarylup!
Fue a la ventana.
—¡Calamarípedo-oyt!
El patricio regresó a su mesa, tocó la campanilla para hacer venir a su secretario Drumknott y lo mandó a las murallas a investigar.
—Es el mendigo conocido como Viejo Apestoso Ron, señor —informó Drumknott cinco minutos más tarde—. Que vende un... papel lleno de cosas.
Drumknott lo sostenía entre dos dedos como si esperase que fuera a explotar. Lord Vetinari lo cogió y se lo leyó entero. A continuación lo volvió a leer entero.
—Bueno, bueno —dijo—. Ankh-Morpork Times. ¿Había alguien más comprando esto?
—Varias personas, milord. Gente que salía del turno de noche, gente del mercado y otros por el estilo.
—No veo ninguna mención a Hoinarylup ni tampoco a Calamarípedo-oyt.
—No, milord.
—Qué raro. —Lord Vetinari leyó un momento y dijo—: Hum... Anule mis citas de esta mañana, ¿quiere? Veré al Gremio de Pregoneros a las nueve en punto y al Gremio de Grabadores a y diez.
—No sabía que tuvieran cita, señor.
—La tendrán —dijo lord Vetinari—. Cuando vean esto, la tendrán. Bueno, bueno... veo que ha habido cincuenta y seis heridos en una pelea tabernaria.
—Muchos me parecen, milord.
—Debe de ser verdad, Drumknott —dijo el patricio—. Viene en el papel. Ah, y mándele un mensaje a ese simpático señor De Worde, también. Lo veré a las nueve y media.
Volvió a ojear el texto impreso de color gris.
—Y por favor, haga correr la voz de que no deseo que le pase nada malo al señor De Worde, ¿quiere?
Drumknott, que habitualmente era muy hábil a la hora de entender las peticiones de su amo, vaciló un momento,
—Milord, ¿quiere decir que usted no desea que le pase nada malo al señor De Worde, o que usted no desea que le pase nada malo al señor De Worde?
—¿Me acaba de guiñar el ojo, Drumknott?
—¡No, señor!
—Drumknott, tengo entendido que todo ciudadano de Ankh-Morpork tiene derecho a caminar por la calle sin que nadie lo moleste.
—¡Por los dioses, señor! ¿Es eso verdad?
—Ciertamente.
—Pero yo creía que usted estaba muy en contra de los tipos móviles, señor. Dijo que haría que fuera demasiado barato imprimir y que la gente iba a...
—¡Ellaorejana-pulp! —gritó el vendedor de periódicos, junto a las puertas.
—¿Está usted preparado para el excitante nuevo milenio que tenemos ante nosotros, Drumknott? ¿Está listo para agarrar el futuro con mano firme?
—No lo sé, milord. ¿Hace falta ropa especial?
* * *
Los demás inquilinos ya estaban sentados a la mesa del desayuno cuando William bajó a toda prisa. Se estaba apresurando porque la señora Arcanum tenía Opiniones sobre la gente que llegaba tarde a las comidas.
La señora Arcanum, propietaria de la Casa de Alojamiento Señora Eucrasia Arcanum Para Trabajadores Respetables, era aquello que Sacharissa estaba entrenándose de forma inconsciente para ser algún día. No era meramente respetable, era Respetable; se trataba de un estilo de vida, una religión y un hobby combinados. Le gustaba la gente respetable que era Limpia y Decente. Usaba la expresión como si resultara imposible ser una cosa sin ser la otra. Tenía camas respetables y preparaba comidas baratas pero respetables para sus respetables inquilinos, que, salvo William, eran casi todos hombres de mediana edad, solteros y extremadamente sobrios. La mayoría eran pequeños artesanos, casi todos fornidos, pulcros, propietarios de botas muy robustas y con unos modales torpemente educados a la mesa de la cena.
Por extraño que pareciera —o al menos, por extraño que le pareciera a la expectativa de William sobre gente como la señora Arcanum—, ella no tenía nada contra los enanos y los trolls. Por lo menos, contra los que eran Limpios y Decentes. La señora Arcanum valoraba la Decencia por encima de la especie.
—Aquí dice que ha habido cincuenta y seis heridos en una pelea —dijo el señor Mackleduff, que actuaba en las comidas como una especie de presidente por ser el inquilino que más tiempo había sobrevivido. Había comprado un ejemplar del Times de camino a casa al salir de la panadería, donde era capataz del turno de noche.
—Imagínese —dijo la señora Arcanum.
—Creo que deben de haber sido cinco o seis —dijo William.
—Aquí dice cincuenta y seis —afirmó con severidad el señor Mackleduff—. Blanco sobre negro.
—Debe de ser verdad —apuntó la señora Arcanum, provocando la aceptación general—. Si no, no les dejarían ponerlo.
—Me pregunto quién lo estará haciendo —dijo el señor Propenso, viajante al por mayor de botas y zapatos.
—Bueno, seguro que hay gente especial que lo hace —opino el señor Mackleduff.
—¿Ah, sí? —dijo William.
—Oh, sí —dijo el señor Mackleduff, uno de esos hombres corpulentos que eran instantáneamente expertos en cualquier cosa—. No iban a dejar que cualquiera escribiese lo que le diera la gana. Es de sentido común.
Así que fue un William bastante pensativo el que llegó al barracón de detrás del Cubo.
Buenamontaña levantó la vista de la losa donde estaba colocando con cuidado los tipos para un cartel.
—Ahí hay un montón de dinero para usted —dijo, señalando una mesa de trabajo con la cabeza.
Estaba casi todo en monedas pequeñas. Había casi treinta dólares.
William se los quedó mirando.
—Pero no puede ser —susurró.
—El señor Ron y sus amigos no han parado de venir a por más —dijo Buenamontaña.
—Pero... pero si solamente había las cosas de siempre —dijo William—. Ni siquiera había nada muy importante. Solamente... cosas que han pasado.
—Ah, bueno, a la gente le gusta saber qué cosas han pasado —dijo el enano—. Y yo creo que podemos vender el triple mañana si bajamos el precio a la mitad.
—¿El precio a la mitad?
—A la gente le gusta estar enterada. Es una sugerencia, ya está. —El enano volvió a sonreír—. Hay una joven dama en el cuarto de atrás.
En la época en que aquel lugar había sido una lavandería, antes de la Edad de los Caballitos Balancines, se había delimitado una zona con unos paneles baratos que llegaban a la altura de la cintura, a fin de separar a los empleados y a la persona cuyo trabajo consistía en explicar a los clientes adonde habían ido sus calcetines. Sacharissa estaba sentada recatadamente en un taburete, agarrando el bolso contra el cuerpo y con los codos pegados a los costados a fin de exponerse lo menos posible a tanta suciedad.
Lo saludó con la cabeza.
A ver, ¿por qué le había pedido él que viniera? Ah, sí... porque era sensata, más o menos, y le hacía la contabilidad a su abuelo y, francamente, William no conocía a mucha gente letrada. Conocía a la clase de gente para quien una pluma era una máquina de gran complejidad. Si ella sabía lo que era un apóstrofo, él podría soportar que actuara como si estuviese viviendo en un siglo pasado.
—¿Ahora esto es tu despacho? —susurró ella.
—Supongo.
—!No me dijiste nada de los enanos!
—¿Te importa?
—Oh, no. Los enanos son gente muy respetable y cumplidora de la ley, en mi experiencia.
Ahora William se dio cuenta de que estaba hablando con una chica que nunca había estado en ciertas calles cuando cerraban los bares.
—Ya tengo dos buenos artículos para ti —continuó Sacharissa, como si estuviera impartiendo secretos de estado.
—Esto... ¿sí?
—Mi abuelo dice que este es el invierno más largo y frío que recuerda.
—¿Sí?
—Bueno, tiene ochenta años. Eso es mucho tiempo.
—Oh.
—Y la Competición Anual del Círculo de Repostería y Flores de Hermanas Dolly se tuvo que cancelar anoche porque alguien volcó la mesa de los pasteles. Me he enterado de todo por la secretaria y lo he puesto por escrito con buena letra.
—¿Eh? Ejem. ¿Y de verdad te parece interesante eso?
Ella le dio una página arrancada de un libro barato de ejercicios.
Él leyó:
—«La Competición Anual del Círculo de Repostería y Flores "Hermanas Dolly" se celebró en la Sala de Lectura de la calle Grupo de Presión, en Hermanas Dolly. La presidenta era la señora H. Rivers. Ella dio la bienvenida a todos los miembros e hizo comentarios sobre las Suntuosas Ofrendas. Se repartieron los siguientes premios...»
William ojeó la meticulosa lista de nombres y premios.
—¿«Muestra enfrascada»? —preguntó.
—Eso era la competición de dalias —dijo Sacharissa.
William insertó con cuidado las palabras «de dalia» detrás de la palabra «muestra» y continuó leyendo.
—¿«Una bonita exhibición de nardos enhiestos»?
—Sí. ¿Qué?
—Oh... nada. William cambió aquello meticulosamente por «nardos en pie», lo cual no lo mejoraba mucho, y continuó leyendo con aire de explorador de la selva expuesto a que cualquier bestia exótica salte de entre la maleza pacifica. El artículo concluía así:
«Sin embargo, a todo el mundo se le Aguó el Animo cuando un hombre desnudo, trepidantemente perseguido por Miembros de la Guardia, entró atravesando la ventana y corrió por toda la sala, causando enorme Desarreglo de los Pasteles antes de ser prendido junto a los Profiteroles.
»La reunión se cerró a las nueve de la noche. La señora Rivers dio las gracias a todas las miembros».
—¿Qué te parece? —preguntó Sacharissa, con solamente un asomo de nerviosismo.
—¿Sabes qué? —dijo William, con voz algo distante—. Me parece bastante probable que resulte imposible mejorar este artículo de ninguna manera. Ejem... ¿qué dirías tú que fue lo más importante que pasó en la reunión?
Ella se llevó las manos a la boca, consternada.
—¡Ah, sí! ¡Me he olvidado de ponerlo! ¡La señora Llaneza ganó el primer premio con su bizcocho! Y llevaba seis años quedando finalista.
William miró la pared un tiempo.
—Buen trabajo —dijo—. Yo añadiría eso, si fuera tú. Pero podrías pasarte por la Casa de la Guardia de Hermanas Dolly y preguntar por el hombre desnudo...
—¡No pienso hacer eso! ¡Las mujeres respetables no tienen tratos con la Guardia!
—Digo para preguntarles por qué lo estaban persiguiendo, claro.
—Pero ¿por qué iba a hacer eso?
William intentó poner una vaga idea en forma de palabras.
—La gente lo querrá saber —dijo.
—Pero ¿a la Guardia no le importará que se lo pregunte?
—Bueno, son nuestra Guardia. No veo por qué les iba a importar. Y tal vez puedas encontrar a gente todavía más mayor y preguntarles por el tiempo. ¿Quién es el habitante más anciano de la ciudad?
—No lo sé. Alguno de los magos, imagino.
—¿Puedes ir a la universidad y encontrarlo y preguntarle si recuerda alguna vez que hiciera más frío que ahora?
—¿Es aquí donde ponen las cosas en el papel ese? —dijo una voz desde la puerta.
La voz pertenecía a un hombrecillo con la cara roja y sonriente, una de esas personas bendecidas con la expresión permanente de alguien que acaba de oír un chiste más bien picante.
—Es que he cultivado esta zanahoria —continuó—, y me parece que ha crecido con una forma muy interesante. ¿Eh? ¿Qué le parece, eh? Menuda coña tiene, ¿eh? ¡La he llevado al bar y todo el mundo se meaba de la risa! ¡Han dicho que tenía que sacarla en el papel este que hacen!
La sostuvo en alto. Tenía una forma muy interesante. Y William se puso de un color muy interesante.
—Es una zanahoria muy extraña —comentó Sacharissa, examinándola con ojo crítico—. ¿Qué opina, señor De Worde?
—Ejem... ejem... tú acércate a la universidad, ¿de acuerdo? Yo me encargaré de este... caballero —dijo William, cuando le pareció que podía hablar otra vez.
—¡Mi mujer no podía parar de reírse!
—Es usted un hombre muy afortunado, señor —dijo William en tono solemne.
—Qué pena que no pueda usted poner iconografías, ¿eh?
—Sí, pero creo que ya tengo bastantes problemas —alegó William, abriendo su cuaderno.
Cuando hubo resuelto lo del hombre y su hilarante hortaliza, William salió a la imprenta. Los enanos estaban hablando congregados alrededor de una trampilla que había en el suelo.
—La bomba se ha vuelto a congelar —le dijo Buenamontaña—. Ya no podemos mezclar más tinta. El viejo Queso dice que por aquí antes había un pozo...
Se oyó un grito procedente de más abajo. Un par de enanos bajaron por la escalera de mano.
—Señor Buenamontaña, ¿se le ocurre alguna razón para que yo ponga esto en el boletín? —preguntó William, dándole el informe forme de Sacharissa sobre la reunión de Repostería y Flores—. Es un poco... aburrido...
El enano leyó el texto.
—Hay setenta y tres razones —dijo—. Porque hay setenta y tres nombres. Creo yo que a la gente le gusta ver sus nombres en papel.
—Pero ¿qué pasa con el hombre desnudo?
—Sí... lástima que la chica no averiguara cómo se llamaba.
Se oyó otro grito procedente de abajo.
—¿Echamos un vistazo? —dijo Buenamontaña.
Para la absoluta falta de sorpresa de William, el pequeño sótano que había debajo del barracón estaba mucho mejor construido que el barracón mismo. Pero en realidad, prácticamente todas las casas de Ankh-Morpork tenían sótanos que habían sido alguna vez la primera o hasta la segunda planta de edificios anteriores, construidos en la época de alguno de los imperios de la ciudad, cuando los hombres pensaban que el futuro iba a durar para siempre. Y luego el río se había desbordado y había llevado el barro consigo, y las paredes se habían levantado más arriba, y ahora aquello sobre lo que estaba construida Ankh-Morpork era básicamente Ankh-Morpork. Se decía que cualquiera que tuviera buen sentido de la orientación y una piqueta podía cruzar la ciudad bajo tierra simplemente abriendo agujeros en las paredes.
Contra una pared había apiladas latas oxidadas y unos maderos tan podridos que tenían la consistencia de pañuelos de papel. Y en mitad de la pared había una puerta cegada con ladrillos, los más recientes de los cuales ya se veían desgastados y estropeados en comparación con la piedra vetusta que los rodeaba.
—¿Qué hay al otro lado? —preguntó Boddony.
—La antigua calle, probablemente —respondió William.
—¿La calle tiene sótano? ¿Y qué guarda en él?
—Bueno, cuando hay partes de la ciudad que no paran de sufrir inundaciones graves, la gente se dedica a construir hacia arriba —dijo William—. Probablemente antaño esto fue una habitación de una planta baja, ¿sabe? La gente se limitó a cegar con ladrillos las puertas y ventanas y construyó otro piso encima. En algunas partes de la ciudad, dicen que hay seis o siete niveles bajo tierra. La mayoría llenos de barro. Y fíjese en que estoy eligiendo las palabras con cuidado...
—Estoy buscando al señor William de Worde —tronó una voz por encima de ellos.
Un troll enorme estaba bloqueando la luz de la trampilla del sótano.
—Soy yo —dijo William.
—El patricio te verá ahora —anunció el troll.
—¡Pero si no tenía ninguna cita con lord Vetinari!
—Ah, bueno —dijo el troll—. Te asombraría cuánta gente tiene citas con el patricio y no se entera. Así que mejor que te des prisa. Yo que tú me daría prisa.
* * *
No se oía más ruido que el tictac del reloj. William observó con aprensión cómo, olvidándose al parecer de su presencia, lord Vetinari volvía a leerse el Times.
—Qué documento tan... interesante —dijo el patricio, dejándolo a un lado de pronto—. Pero me veo forzado a preguntar... ¿por qué?
—No es más que mi boletín de noticias —respondió William—. Pero más grande. Esto... a la gente le gusta enterarse de las cosas.
—¿A qué gente?
—Bueno... en realidad, a todo el mundo.
—¿Ah, sí? ¿Y eso se lo han dicho ellos?
William tragó saliva.
—Bueno... no. Pero ya sabe usted que llevo un tiempo escribiendo mi boletín...
—Para varios notables extranjeros y gente similar. —Lord Vetinari asintió con la cabeza—. Gente que necesita saber cosas. Saber cosas forma parte de su profesión. Pero usted le está vendiendo esto a cualquiera que vaya por la calle, ¿es eso correcto?
—Supongo, señor.
—Interesante. Entonces no compartiría usted, supongo, la idea de que un estado viene a ser, por poner un ejemplo, como una de esas galeras de la antigüedad, ¿cierto? Esas que tenían hileras de remeros en la parte de abajo y un timonel y gente así en la de arriba. Ciertamente a todos les interesa que la nave no se vaya a pique, pero también le planteo lo siguiente: tal vez no beneficie a los remeros conocer cada bajío que evitan, cada colisión que esquivan. Solamente serviría para preocuparlos y hacerles perder el ritmo. Lo que los remeros necesitan saber es cómo remar, ¿no?
—Y saber si el timonel es bueno —dijo William. No pudo refrenar aquella frase. La frase se dijo a sí misma. Y ahí se quedó, flotando en el aire.
Lord Vetinari le dirigió una mirada fija que duró varios segundos más allá del tiempo necesario. Luego su cara se transformó instantáneamente en una ancha sonrisa.
—Por supuesto. Y deben saberlo, deben saberlo. Estamos en la era de las palabras, al fin y al cabo. Cincuenta y seis heridos en una pelea tabernaria, ¿eh? Asombroso. ¿Qué otras noticias tiene usted para nosotros, señor?
—Bueno, esto... ha hecho mucho frío...
—¿Ah, sí? ¿Es eso cierto? ¡Caramba! —Sobre su mesa, el diminuto iceberg golpeó el costado del tintero de lord Vetinari.
—Sí, y anoche hubo un pequeño... altercado... en una convención de cocina...
—Un altercado, ¿eh?
—Bueno, probablemente fuera más bien una trifulca[4]. Y alguien ha cultivado una hortaliza con forma graciosa.
—Eso es bueno. ¿Qué forma?
—Una... una forma divertida, señor.
—¿Puedo darle un pequeño consejo, señor De Worde?
—Por favor, señor.
—Tenga cuidado. A la gente le gusta que les digan lo que ya saben. Recuerde eso. Se ponen incómodos cuando uno les cuenta cosas nuevas. Las cosas nuevas... bueno, las cosas nuevas no son lo que se esperan. Les gusta saber, por ejemplo, que un perro ha mordido a un hombre. Es lo normal en los perros. No quieren saber que un hombre ha mordido a un perro, porque se supone que el mundo no funciona así. En breve, lo que la gente cree que quiere son noticias, pero lo que realmente ansia son cosas ya sabidas. Y veo que usted ya le ha cogido el tranquillo.
—Sí, señor —dijo William, nada convencido de haber entendido aquello del todo, pero convencido de que no le gustaba la parte que sí entendía.
—Tengo entendido que el Gremio de Grabadores tiene algunas cosas que le gustaría discutir con el señor Buenamontaña, William, pero yo siempre he pensado que tenemos que avanzar hacia el futuro.
—Sí, señor. Es bastante difícil avanzar hacia otro sitio.
De nuevo se produjo aquella mirada demasiado larga seguida del repentino deshielo de la cara.
—Por supuesto. Que tenga un buen día, señor De Worde. Ah... y vaya usted con cuidado. Estoy seguro de que no querrá convertirse en noticia... ¿verdad?
* * *
William se puso a darle vueltas a las palabras del patricio mientras regresaba caminando a la calle del Brillo, y cuando se camina por las calles de Ankh-Morpork no es sabio ensimismarse con el pensamiento.
Pasó por delante de Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo y lo saludó apenas con un gesto de la cabeza, pero en cualquier caso el señor Escurridizo estaba ocupado en otras cosas. Tenía dos clientes. Casi nunca tenía dos a la vez, a menos que uno estuviera desafiando al otro. Pero aquellos dos lo tenían preocupado. Estaban inspeccionando los productos.
Y.V.A.L.R. Escurridizo vendía sus panecillos y pasteles por toda la ciudad, incluso delante del Gremio de Asesinos. Se le daba bien juzgar a la gente, sobre todo cuando se trataba de juzgar cuándo doblar una esquina con expresión inocente y luego echar a correr como alma que lleva el diablo, y ahora acababa de llegar a la conclusión de que tenía muy mala suerte de estar plantado allí y también de que ya era demasiado tarde.
No solía conocer a matadores a menudo. A homicidas sí, pero los homicidas solían tener extrañas razones para serlo y en cualquier caso por lo general mataban a amigos y parientes. Y había conocido a muchos asesinos, pero el asesinato tenía cierto estilo y hasta ciertas reglas.
Aquellos hombres eran matadores. El grande que tenía los manchones de polvo en la chaqueta y olía a bolas de alcanfor no era más que un matón salvaje, ahí no había problema, pero al bajito del pelo lacio lo rodeaba un olor a muerte violenta y despectiva. No era una experiencia habitual mirar a los ojos de alguien capaz de matar simplemente porque le parecía buena idea en un momento dado.
Moviendo las manos con cuidado, Escurridizo abrió la sección especial de su bandeja, la de las grandes ocasiones donde se encontraban las salchichas cuyos contenidos eran 1) carne, 2) de una criatura cuadrúpeda conocida y 3) probablemente terrestre.
—¿Les puedo recomendar estas, caballeros? —dijo, y como las viejas costumbres cuestan de quitar no se pudo refrenar de añadir—: Cerdo del mejor.
—¿Ah, son buenas?
—Nunca querrá comer otra, señor.
—¿Qué pasa con las otras? —preguntó el otro hombre.
—¿Perdone?
—Pezuñas y morro de cerdo y ratas que se cayeron en la 'ida picadora.
—A lo que el señor Tulipán se refiere —dijo el señor Alfiler — es a una salchicha más orgánica.
—Sí —dijo el señor Tulipán—. Para estas cosas soy un 'ido pedazo de ecologista.
—¿Está seguro? ¡No, no, vale! —Escurridizo levantó una mano. La actitud de los dos hombres había cambiado. Era obvio que estaban muy seguros de todo—. Bueeeno, o sea que quieren una salchicha mal... menos buena, entonces, ¿no?
—Que tenga 'idas uñas dentro —dijo el señor Tulipán.
—Bueno, esto... yo tengo... podría... —Escurridizo se rindió. Era un vendedor. Uno vendía lo que vendía—. Déjenme que les hable de estas salchichas —continuó, poniendo suavemente su motor interno en marcha atrás—. Cuando alguien se cortó el pulgar en el matadero, ni siquiera pararon la trituradora. Probablemente no encuentren ninguna rata en ellas porque por allí no se acercan las ratas. Allí hay animales que... bueno, ¿saben eso que dicen de que la vida empezó en una especie de gran caldo? Lo mismo pasa con estas salchichas. Si quieren una salchicha mala, no encontrarán ninguna mejor que estas.
—Las guardas para los clientes especiales, ¿verdad? —preguntó el señor Alfiler.
—Para mí, señor, todos los clientes son especiales.
—¿Y tienes mostaza?
—La gente lo llama mostaza —empezó a decir Escurridizo, dejándose llevar por el entusiasmo— pero yo lo llamo...
—Me gusta la 'ida mostaza —dijo el señor Tulipán.
—... mostaza de la mejor. —Escurridizo acabó la frase, sin detenerse ni un instante.
—Nos llevamos dos —dijo el señor Alfiler. No se sacó la cartera.
—¡Invita la casa! —exclamó Escurridizo. Dejó sin sentido a dos salchichas, las metió en sendos panecillos y las empujó hacia delante. El señor Tulipán cogió las dos y también el tarro de la mostaza.
—¿Sabe usted cómo llaman a una salchicha en panecillo en Quirm? —dijo el señor Alfiler mientras los dos se alejaban caminando.
—No —dijo el señor Tulipán.
—Lo llaman salchiche-en-le-panecill.
—¿Cómo, en un 'ido idioma extranjero? ¡Me está tomando el 'ido pelo!
—Yo nunca le tomo el 'ido pelo a nadie, señor Tulipán.
—O sea, es que tendrían que llamarlo... esto... salchiche dans le derrière —dijo el señor Tulipán. Le dio un bocado a su delicia de Escurridizo—. Eh, justamente a eso sabe esta 'ida cosa —añadió, con la boca llena.
—Panecillo, no pandero, señor Tulipán.
—Yo ya sé qué he querido decir. Mire que es mala esta 'ida salchicha.
Escurridizo miró cómo se marchaban. No pasaba a menudo que uno oyera aquella clase de lenguaje en Ankh-Morpork. La mayoría de la gente hablaba sin dejar espacios en blanco en sus frases, y él se preguntó qué significaría la palabra «ido».
* * *
Se estaba congregando una muchedumbre delante de un edificio de Jabón Bienvenido, y el tráfico de carros ya estaba embotellado hasta llegar a la Vía Ancha. Y William pensó que siempre que se reúne una gran muchedumbre, alguien tendría que escribir por qué.
En aquel caso la razón estaba clara. Había un hombre de pie en el parapeto de la ventana del cuarto piso, con la espalda contra la pared, mirando hacia abajo con expresión paralizada.
Mucho más abajo, la multitud estaba intentando ayudar. No formaba parte de la robusta naturaleza de Ankh-Morpork disuadir a nadie que se encontrara en aquella posición. Al fin y al cabo, era una ciudad libre. Y también lo eran los consejos.
—¡Es mucho mejor probar en el Gremio de Ladrones! —gritó un hombre—. ¡Seis pisos y te das contra adoquines sólidos! ¡Te rompes el cráneo a la primera!
—Alrededor de Palacio está todo bien enlosado —aconsejó el hombre que había al lado del primero.
—Bueno, claro —dijo su vecino inmediato—. Pero el patricio lo mata si intenta saltar desde ahí, ¿no cree?
—¿Y?
—Bueno, es una cuestión de estilo, ¿no?
—La Torre del Arte está bien —dijo una mujer con firmeza—. Trescientos metros, casi. Y las vistas son buenas.
—Seguro, seguro. Pero también tiene uno mucho tiempo para pensar. Durante la caída, quiero decir. No es buen momento para ponerse introspectivo, en mi opinión.
—Mirad, llevo un cargamento de gambas en el carromato, y si tengo que esperar más se van a ir caminando a casa —gimió un carretero—. ¿Por qué no salta y ya está?
—Se lo está pensando. Al fin y al cabo, es un gran paso.
El hombre de la cornisa giró la cabeza cuando oyó un sonido rasposo. William se estaba arrastrando por la cornisa, haciendo un gran esfuerzo para no mirar hacia abajo.
—Buenos días. Has venido para intentar convencerme de que no lo haga, ¿verdad?
—Yo... yo... —William hizo un esfuerzo verdaderamente grande para no mirar hacia abajo. Desde abajo la cornisa había parecido mucho más ancha. Ya se estaba arrepintiendo de todo aquello—. Ni me ha pasado por la cabeza...
—Siempre estoy abierto a que me convenzan de no hacerlo.
—Sí, sí... esto... ¿le importaría decirme su nombre y dirección? —pidió William. Allí arriba soplaba una brisa bastante fuerte e insospechada hasta el momento, que racheaba traicioneramente entre los tejados. Y que agitó las páginas de su cuaderno.
—¿Por qué?
—Esto... porque cuando alguien cae al suelo firme desde esta altura suele costar obtener esa información después —dijo William, intentando no respirar demasiado—. Y si voy a poner esto en el boletín, quedaría mucho mejor si dijera quién era usted.
—¿Qué boletín?
William se sacó del bolsillo un ejemplar del Times. El boletín periódico crepitó al viento mientras se lo daba al hombre sin decir nada.
El hombre se sentó y lo leyó, moviendo los labios, con las piernas colgando en el vacío.
—O sea que esto es como... ¿cosas que pasan? —dijo—. ¿Como un pregonero pero por escrito?
—Eso mismo. Entonces, ¿cómo se llamaba usted?
—¿Cómo que me llamaba?
—Bueno, ya sabe... obviamente... —dijo William en tono compungido. Hizo un gesto con la mano hacia el vacío y a punto estuvo de perder el equilibrio—. Si usted...
—Arthur Crank.
—¿Y dónde vivía usted, Arthur?
—En el callejón de la Cháchara.
—¿Y de qué trabajaba?
—Ya está otra vez con el pasado. La Guardia me suele dar una taza de té, ¿sabes?
Una campanilla de advertencia tintineó en la cabeza de William.
—Usted... ¿salta a menudo, entonces?
—Solamente hago la parte difícil.
—¿Que es...?
—La parte de subir. No me dedico al salto en sí, obviamente. Eso no es un trabajo cualificado. Yo me dedico más al aspecto «pedir ayuda a gritos».
William intentó agarrarse a la pared desnuda.
—¿Y la ayuda que usted quiere es...?
—¿Podrían ser veinte dólares?
—¿Y si no, salta?
—Ah, bueno, no salto exactamente, como es obvio. No doy el salto en sí. Propiamente dicho. Pero continuaré amenazando con saltar, ya me entiende usted.
Ahora a William el edificio le parecía mucho más alto que cuando subió la escalera. La gente de abajo era mucho más pequeña. Pudo distinguir algunas caras que miraban hacia arriba. Viejo Apestoso Ron estaba allí, junto con su perro costroso y el resto de la tropa, ya que esta experimentaba una increíble atracción gravitacional hacia el teatro callejero improvisado. Incluso pudo distinguir el letrero de «Amenazo por comida» de Ataúd Henry. Y pudo ver las colas de carretas, que a aquellas alturas ya paralizaban media ciudad. Notó que le fallaban las rodillas...
Arthur lo agarró.
—Eh, eh, esta es mi zona —dijo—. Búscate otro sitio.
—Ha dicho usted que saltar no era un trabajo cualificado —dijo William, intentando concentrarse en sus notas mientras el mundo giraba suavemente alrededor de él—. ¿Cuál era su trabajo, señor Crank?
—Obrero de andamio.
—¡Arthur Crank, baja de ahí ahora mismo!
Arthur miró hacia abajo.
—Oh, dioses, han traído a mi mujer —dijo.
—¡El agente Fiddyment aquí presente dice que estás... —la cara lejana y rosada de la señora Crank hizo una pausa para volver a escuchar al policía que estaba de pie junto a ella—... interfiriendo con el bienestar mer... can... til de la ciudad, viejo chiflado!
—No se puede discutir con la mujer de uno —dijo Arthur, dedicando a William una mirada dócil.
—¡Te voy a esconder los pantalones otra vez, viejo atontado! ¡Baja ahora mismo o te doy una buena tunda!
—Tres años felizmente casados —dijo Arthur con alegría, saludando con la mano a la figura lejana—. Los otros treinta y dos tampoco han estado tan mal. Pero no sabe cocinar un repollo ni que la maten.
—¿En serio? —dijo William, y cayó hacia delante con expresión soñadora.
Se despertó tumbado en el suelo, cosa que había esperado, pero todavía con forma tridimensional, cosa que no. Se dio cuenta de que no estaba muerto. Una razón de aquello era la cara del cabo Nobbs de la Guardia, que lo miraba desde arriba. William consideraba que había vivido una vida relativamente intachable y, si moría, no esperaba encontrarse nada con la cara del cabo Nobbs, lo peor que jamás había caído en un uniforme, sin contar a las gaviotas.
—Ah, se encuentra bien —dijo Nobbs, con aspecto ligeramente decepcionado.
—Me siento... débil —murmuró William.
—Le puedo hacer la respiración artificial si quiere —dijo Nobbs.
Sin mediar orden alguna de William, varios de sus músculos experimentaron un espasmo y lo pusieron vertical con una sacudida tan rápida que sus pies abandonaron momentáneamente el suelo.
—¡Ya estoy mucho mejor! —gritó.
—Es que lo aprendimos en la Casa de la Guardia y todavía no he tenido ocasión de practicarlo...
—¡Fresco como una rosa! —aulló William.
—... lo he estado practicando con mi mano y todo...
—¡Nunca me sentí mejor!
—El viejo Arthur Crank siempre está haciendo lo mismo —dijo el guardia—. Solo busca dinero para tabaco. Aun así, todo el mundo ha aplaudido cuando lo ha bajado a usted. Es asombroso que todavía pueda trepar así por las tuberías.
—¿De verdad ha...? —William se sintió extrañamente vacío.
—Ha sido genial cuando usted ha vomitado. O sea, desde un cuarto piso, ha quedado precioso. Alguien tendría que haber sacado una iconografía...
—¡Me tengo que ir! —vociferó William.
Debo de estar volviéndome loco, pensó mientras se alejaba corriendo hacia la calle del Brillo. ¿Por qué demonios lo he hecho? Ni siquiera era asunto mío.
Aunque, pensándolo bien, ahora sí lo era.
* * *
El señor Tulipán eructó.
—¿Y ahora qué vamos a hacer? —dijo.
El señor Alfiler había adquirido un mapa de la ciudad y lo estaba examinando con atención.
—Nosotros no somos unos matones a la vieja usanza, señor Tulipán. Somos hombres pensantes. Aprendemos. Y aprendemos deprisa.
—¿Y ahora qué vamos a hacer? —repitió el señor Tulipán. Tarde o temprano lograría entenderlo.
—Vamos a comprarnos un pequeño seguro, eso es lo que vamos a hacer. No me gusta que ningún abogado tenga toda esa basura sobre nosotros. Ah... ya hemos llegado. Es al otro lado de la universidad.
—¿Vamos a comprar magia? —preguntó el señor Tulipán.
—No magia exactamente.
—Yo creía que usted decía que esta ciudad era 'ido pan comido.
—Tiene sus cosas buenas, señor Tulipán.
El señor Tulipán sonrió.
—Ya lo creo —dijo—. ¡Yo quiero volver al 'ido Museo de Antigüedades!
—Venga, venga, señor Tulipán. El trabajo primero y el placer después —dijo el señor Alfiler.
—¡Quiero verlas todas, 'er!
—Más tarde. Más tarde. ¿No puede usted esperar veinte minutos sin explotar?
El mapa los había llevado al Parque Taumatúrgico, un poco más al eje de la Universidad Invisible. Todavía estaba tan nuevo que los edificios modernos de tejados planos, ganadores de varios premios del Gremio de Arquitectos, ni siquiera habían empezado a tener goteras ni a perder cristales bajo el empuje del viento.
Se había hecho un intento de embellecer el entorno inmediato con hierba y árboles, pero como parte del complejo se había construido sobre los viejos terrenos conocidos como los «Solares Irreales», la cosa no había salido según lo esperado. La zona había sido el vertedero de la Universidad Invisible durante miles de años. Debajo de aquel césped había mucho más que viejos huesos de carnero y filtraciones mágicas. En cualquier mapa de polución táumica, los solares irreales serían el centro de una preocupante serie de círculos concéntricos.
La hierba ya era multicolor y algunos de los árboles se habían ido andando.
Aun así, había allí algunos negocios que estaban floreciendo, producto de lo que el archicanciller, o por lo menos la persona que le escribía los discursos, había denominado «un matrimonio entre la magia y los negocios modernos; al fin y al cabo, el mundo moderno no necesita muchos anillos ni espadas mágicos, pero sí necesita alguna forma de organizar sus compromisos y citas. Un montón de chorradas, en realidad, pero supongo que así se queda contento todo el mundo. ¿Ya es hora de comer?».
Uno de los resultados de aquella feliz unión se encontraba ahora en el mostrador que tenía delante el señor Alfiler.
—Es el Modelo II —dijo el mago, que se alegraba de que hubiera un mostrador entre él y el señor Tulipán—. Esto... el último grito.
—Eso es bueno —dijo el señor Tulipán—. Nos encantan los 'idos últimos gritos.
—¿Cómo funciona? —preguntó el señor Alfiler.
—Tiene ayuda contextualizada —dijo el mago—. Lo único que tiene que hacer usted es, ejem, abrir la tapa.
Para horror del mago, un cuchillo muy fino apareció por arte de magia en la mano del cliente y fue usado para abrir el cierre.
La tapa se abrió de golpe. Un diablillo verde salió de un salto.
—¡Bíngueli-bíngueli-bi...!
Se quedó helado. Hasta una criatura hecha de partículas biotáumicas vacila cuando le ponen un cuchillo en la garganta.
—¿Qué demonios es esto? —dijo el señor Alfiler—. ¡He dicho que quiero algo que escuche!
—¡Y escucha, escucha! —se apresuró a confirmar el mago—. ¡Pero también puede decir cosas!
—¿Como qué? ¿Bíngueli-bíngueli?
El diablillo soltó una tos nerviosa.
—¡Bien por usted! —dijo—. ¡Ha tenido usted la sabiduría de adquirir el Des-organizador Modelo II, lo último en diseño biotaumatúrgico, provisto de gran cantidad de características útiles y sin ningún parecido en absoluto con el Modelo I, que tal vez haya destruido usted sin darse cuenta pisoteándolo con furia! —dijo, y añadió—:
El diablillo respiró hondo.
—¿Me permite que le presente el resto de mi amplia gama de sonidos interesantes y divertidos, Inserte Nombre Aquí?
El señor Alfiler miró al señor Tulipán.
—Vale.
—Por ejemplo, puedo decir «¡tachan!».
—No.
—¿Un divertido toque de corneta?
—No.
—¿«¡Ding!»?
—No.
—O bien se me puede dar instrucciones para hacer comentarios graciosos y que desvíen la atención mientras llevo a cabo acciones diversas.
—¿Por qué?
—Esto... hay personas a quienes les gusta que digamos cosas como «volveré cuando abras la caja otra vez», o cosas parecidas...
—¿Por qué haces ruidos? —preguntó el señor Alfiler.
—A la gente le gustan los ruidos.
—A nosotros no —dijo el señor Alfiler.
—Odiamos los 'idos ruidos —aportó el señor Tulipán.
—¡Bien por ustedes! Puedo hacer un montón de silencio —sugirió el diablillo. Pero la programación suicida lo obligó a continuar—. ¿Y les gustaría un patrón de colores distinto?
—¿Cómo?
—¿De qué color les gustaría que fuera yo? —Mientras hablaba, una de las orejas alargadas del diablillo se volvió de color púrpura y su nariz se puso de un tono azul más bien inquietante.
—No queremos ningún color —respondió el señor Alfiler—. No queremos ningún ruido. No queremos alegría. Solamente queremos que hagas lo que te mandamos.
—¿Tal vez les gustaría tomarse un momento para rellenar su tarjeta de registro? —dijo el diablillo a la desesperada, sosteniéndola en alto.
Un cuchillo arrojado a velocidad de serpiente le arrancó la tarjeta de la mano y la dejó clavada en el mostrador.
—¿O quizá lo quieren dejar para más tarde...?
—Este amigo tuyo... —empezó a decir el señor Alfiler—. ¿Adónde ha ido?
El señor Tulipán metió la mano al otro lado del mostrador y levantó al mago.
—Este amigo tuyo dice que eres uno de esos diablillos que pueden repetir todo lo que oyen —dijo Alfiler.
—Sí, Inserte Nombre Aquí, señor —dijo el diablillo.
—¿Y no te inventas las cosas?
—No pueden —jadeó el mago—. No tienen ninguna imaginación.
—O sea que si alguien le oyera repetir algo, sabría que es verdad, ¿no?
—Sí, por supuesto.
—Parece lo que estamos buscando —dijo el señor Alfiler.
—¿Y cómo van a pagar? —preguntó el mago.
El señor Alfiler chasqueó los dedos. El señor Tulipán se irguió hacia arriba y hacia fuera, cuadró los hombros e hizo crujir unos nudillos que eran como dos bolsas de nueces rosadas.
—Antes de que hablemos de pagar ninguna 'ida cosa —dijo el señor Tulipán—, queremos hablar con el colega que ha escrito esa 'ida garantía.
* * *
Lo que ahora William tenía que considerar era que su oficina había cambiado bastante. El antiguo mobiliario de la lavandería, los caballitos balancines desmembrados y demás trastos habían desaparecido como por arte de magia, y en su lugar había dos mesas de trabajo puestas la una contra la otra en medio de la sala.
Eran vetustas y estaban maltrechas y para no bambolearse necesitaban, contra lo que dictaba el sentido común, trozos de cartón doblado debajo de las cuatro patas.
—Las he conseguido en la tienda de segunda mano que hay calle arriba —dijo Sacharissa, en tono nervioso—. No eran demasiado caras.
—Sí, eso ya lo veo. Esto... Sacharissa... he estado pensando... tu abuelo puede grabar una imagen, ¿verdad?
—Sí, claro. ¿Por qué vas todo lleno de barro?
—Y si tuviéramos un iconógrafo y aprendiéramos a usarlo para hacer imágenes —continuó William, sin hacer caso de aquello—, ¿él podría grabar la imagen que pinte el diablillo?
—Supongo que sí.
—¿Y conoces algún iconografista bueno en la ciudad?
—Puedo preguntar. ¿Qué te ha pasado?
—Bueno, ha habido una amenaza de suicidio en Jabón Bienvenido.
—¿Algo bueno? —Pareció que Sacharissa se sobresaltaba por el sonido de su propia voz—. O sea, obviamente no le deseo la muerte a nadie pero es que, ejem, tenemos bastante espacio libre...
—Puede que sea capaz de sacar algo del caso. El tipo, ejem, ha salvado la vida del hombre que ha subido para intentar disuadirlo.
—Qué valiente. ¿Conseguiste el nombre del hombre que ha subido a ayudarlo?
—Esto, no. Era un Hombre Misterioso —dijo William.
—Oh, bueno, eso es algo. Hay gente esperando para verte fuera —dijo Sacharissa. Echó un vistazo a sus notas—. Hay un hombre que ha perdido el reloj, un zombi que... bueno, no entiendo qué es lo que quiere, hay un troll que quiere trabajo y alguien con una queja sobre la historia de la pelea en el Tambón Remendado y quiere decapitarte.
—Oh, cielos. Muy bien, uno por uno...
El que había perdido el reloj fue fácil.
—Era uno de esos nuevos que llevan mecanismo, regalo de mi padre —dijo el hombre—. ¡Llevo toda la semana buscándolo!
—No es exactamente...
—Si puede poner usted en el periódico que lo he perdido, tal vez la persona que lo haya encontrado lo quiera devolver... —dijo el hombre, lleno de esperanza injustificada—. Y le daré a usted seis peniques por las molestias.
Seis peniques eran seis peniques. William tomó unas cuantas notas.
El zombi fue más difícil. Para empezar era gris, con sombras de verde en algunos sitios, y emitía un olor muy fuerte a loción para el afeitado de jacintos artificiales, ya que algunos de los zombis más recientes se habían dado cuenta de que sus posibilidades de hacer amigos en su nueva vida eran mucho mayores si olían a flores que si olían a secas.
—A la gente le gusta saber cosas de la gente que ha muerto —dijo. Se llamaba señor Blandengue, y lo pronunciaba de una forma que dejaba claro que «señor» formaba parte del nombre en gran medida.
—¿Ah, sí?
—Sí —afirmó el señor Blandengue en tono enfático—. La gente muerta puede ser muy interesante. Yo imagino que a la gente le va a interesar mucho leer sobre gente muerta.
—¿Quiere decir necrológicas?
—Bueno... sí, supongo que sí. Podría escribirlas de forma interesante.
—Muy bien. A veinte peniques la pieza, pues.
El señor Blandengue asintió. Estaba claro que las habría hecho a cambio de nada. Le dio a William un fajo de papel amarillento y crujiente.
—Aquí hay una interesante para ir empezando —dijo.
—¿Ah, sí? ¿De quién es?
—La mía. Es muy interesante. Sobre todo la parte en que me muero.
El siguiente en entrar era en efecto un troll. Y cosa inusual para los trolls, que no solían vestir nada más que lo justo para satisfacer las misteriosas demandas de decencia de la humanidad, aquel llevaba traje. O por lo menos llevaba enormes tubos de tela que le cubrían el cuerpo, y «traje» venía a ser la única palabra que lo describía.
—Me llamo Rocky —balbuceó, mirando hacia abajo—. Hago el trabajo que sea, jefe.
—¿Cuál fue tu último trabajo? —dijo William.
—Boxeador, jefe. Pero no me tenía nada contento. Me tumbaban veces y más veces.
—¿Sabes escribir o sacar iconografías? —preguntó William, haciendo un gesto de dolor.
—No, jefe. Sé levantar pesos pesados. Y también sé silbar canciones, jefe.
—Ese es... un buen talento, pero creo que a nosotros no... —La puerta se abrió de un golpe y un hombre de espaldas anchas y vestido con ropa de cuero entró en tromba, blandiendo un hacha.
—¡No tienes derecho a escribir eso de mí en el papel! —dijo, esgrimiendo el filo del hacha bajo la nariz de William.
—¿Quién es usted?
—Soy Brezock el Bárbaro, y...
El cerebro funciona deprisa cuando cree que están a punto de cortarlo por la mitad.
—Oh, si es una queja lo que trae, tiene que presentarla al Redactor Jefe de Quejas, Decapitaciones y Latigazos —dijo William—. El señor Rocky, aquí presente.
—Ese soy yo —intervino Rocky con un vozarrón retumbante y jovial, y le puso una mano en el hombro al bárbaro. Solamente había sitio para tres de sus dedos. Brezock se combó.
—Yo... solamente... quería decir —dijo Brezock, lentamente— que ha puesto usted que le di a alguien con una mesa. Yo nunca he hecho eso. ¿Qué va a pensar la gente de mí si escuchan que voy por ahí pegando con mesas? ¿Qué pasará con mí reputación?
—Ya veo.
—Al tipo ese lo apuñalé. Una mesa es un arma para nenas.
—Le aseguro que imprimiremos una corrección —dijo William, cogiendo su lápiz.
—¿No podría usted añadir que le arranqué la oreja a Tajador Gadley con los dientes, verdad? Eso dejaría a la gente de una pieza. Las orejas no son nada fáciles.
Después de que se marcharan todos, y con Rocky sentado en una silla frente a la puerta de entrada, William y Sacharissa se quedaron mirándose.
—Ha sido una mañana extrañísima —dijo él.
—Me he informado de lo del invierno —dijo Sacharissa—. Y ha habido un robo sin licencia en una joyería de la calle de los Artesanos. Se han llevado un buen montón de plata.
—¿Cómo te has enterado de eso?
—Me lo ha contado uno de los viajantes de joyas. —Sacharissa soltó una tosecita—. Él, ejem, siempre se acerca a charlar un momento conmigo cuando me ve por la calle.
—¿En serio? ¡Buen trabajo!
—Y mientras te esperaba, he tenido una idea. He hecho que Gunilla ponga esto en tipos. —Le pasó un papel con timidez por encima de la mesa.

—Queda más impresionante en la cabecera de la página —dijo ella en tono nervioso—. ¿Qué te parece?
—¿Qué son todas estas ensaladas de frutas y hojas y cosas? —preguntó William.
—Lo he hecho yo. Un pequeño grabado no oficial. Me ha parecido que le daría un toque... ya sabes, elegante e impresionante. Esto... ¿te gusta?
—Está muy bien —dijo William a toda prisa—. Muy bonitas... ejem, las cerezas...
—Uvas.
—Sí, claro, quería decir uvas. ¿De dónde es la cita? Es muy significativa sin, esto, sin significar gran cosa en particular.
—Creo que es una cita, sin más —dijo Sacharissa.
* * *
El señor Alfiler encendió un cigarrillo y soltó una bocanada de humo en el aire húmedo y quieto de la bodega.
—A ver, me parece a mí que lo que tenemos aquí es un fallo de comunicación —dijo—. En fin, tampoco te estamos pidiendo que memorices un libro ni nada de eso. Solamente tienes que mirar al señor Tulipán aquí presente. ¿Tan difícil es? Mucha gente lo hace sin ninguna clase de entrenamiento especial.
—Es como que... p-p-pierdo los nervios —dijo Charlie. Sus pies hicieron tintinear varias botellas vacías.
—El señor Tulipán no es un hombre que dé miedo —dijo el señor Alfiler. Aquello se daba de bruces con la evidencia inmediata, tuvo que admitirlo. Su socio había comprado un cucurucho de algo que el traficante le había dicho que era polvo de diablo, pero que el señor Alfiler habría jurado que era sulfato de cobre en polvo, y aquello parecía haber reaccionado con los ingredientes químicos del tocho que había tomado el señor Tulipán para merendar y había convertido uno de sus senos nasales en una bolsita de electricidad. El ojo derecho le estaba girando lentamente y le salían chispitas de los pelillos de la nariz.
—A ver, ¿acaso da miedo? —continuó el señor Alfiler—. Recuerda, tú eres lord Vetinari. ¿Lo entiendes? No tienes por qué aguantar ninguna tontería de un simple guardia. Sí él te replica, tú simplemente lo miras.
—Así —dijo el señor Tulipán, con media cara chispeando.
Charlie dio un salto hacia atrás.
—Tal vez no exactamente así —replicó el señor Alfiler—. Pero se le acerca.
—¡Ya no quiero seguir haciendo esto! —gimió Charlie.
—Diez mil dólares, Charlie —dijo el señor Alfiler—, Es mucho dinero.
—He oído hablar del Vetinari ese —comentó Charlie—. ¡Sí esto sale mal, me tirará al foso de los escorpiones!
El señor Alfiler abrió las manos con gesto expansivo.
—Bueno, el foso de los escorpiones no está tan mal como la gente dice, ¿sabes?
—Es una 'ida merienda campestre comparado conmigo —atronó el señor Tulipán mientras se le iluminaba la nariz.
La mirada de Charlie buscó una salida. Por desgracia, una salida posible era ser listo. El señor Alfiler odiaba ver a Charlie intentando ser listo. Era como mirar a un perro que intentaba tocar el trombón.
—No pienso hacerlo por diez mil dólares —dijo—. O sea... vosotros me necesitáis a mí...
Dejó sus palabras colgando en el aire, que era en gran medida lo que el señor Alfiler se estaba planteando hacer con el propio Charlie.
—Tenemos un trato, Charlie —declaró en tono tranquilo.
—Sí, bueno, creo que ahora hay más dinero de por medio —dijo Charlie.
—¿Qué le parece a usted, señor Tulipán?
Tulipán abrió la boca para contestar pero lo que hizo fue estornudar. Un fino relámpago tomó tierra en la cadena de Charlie.
—Tal vez podamos subir a quince mil —dijo el señor Alfiler—. Y la diferencia sale de nuestra parte, Charlie.
—Sí, bueno... —dijo Charlie. Ahora estaba todo lo lejos que podía del señor Tulipán, porque el hombre tenía todo el pelo reseco de punta.
—Pero queremos ver cómo te esfuerzas más, ¿de acuerdo? —recalcó el señor Alfiler—. Empezando ahora mismo. Lo único que has de hacer es decir... ¿qué tienes que decir?
—Queda usted relevado de su puesto, hombre. Márchese —dijo Charlie.
—Lo que pasa es que no se dice así, ¿verdad, Charlie? —dijo el señor Alfiler—. Es una orden. Tú eres su jefe. Y tienes que mirarlo con expresión altiva... Mira, ¿cómo te lo explico? Tú eres tendero. Imagina que él te ha pedido que le fíes.
* * *
Eran las seis de la mañana. La niebla helada tenía a la ciudad en sus manos asfixiantes.
Llegaron a través de la niebla, y cruzaron dando bandazos la sala de prensas situada detrás del Cubo, y volvieron a salir a la niebla, apoyándose en una variedad de piernas, muletas y ruedas.
—¡Señorpikeerah-tis!
Lord Vetinari oyó el grito y volvió a mandar al secretario de noche a las puertas.
Se fijó en la cabecera. Sonrió al ver el lema.
Leyó el texto:
ES EL VERANO MÁS FRÍO
QUE SE RECUERDA.
Y AHORA YA ES OFICIAL.
El doctor Fettle Dodgast (132 a.) de la Universidad Invisible le ha dicho al Times: «Yo norecuerdo tanto frío. Y eso que hoy en día ya no hay los inveirnos que había cuando yo era + joven».
Se han visto carambámbanos tan largos como un brazo por los canalones de toda la ciudad y muchos surtidores se han helado.
El doctor Dodgast (132 a.) dice que este invierno es peor que el de 1902, cuando los lobos invadieron la «ciudad, Y ha añadido: «y nos alegramos de que vinieran, porque llevábamos dos semanas sin ver carne fresca».
· · ·
El señor Josia Wintler (45 a.) del 12b de la calle Martlebury dispone de %una Hortaliza Humerística que exhibe a todos los visitantes a cambio del pago de una cantidad módica. Es sumamente graciosa.
· · ·
El señor Clarence Harry (39 a.) solicita informar al público de que ha perdido un reloj de valor, probablemente en la zona de Hermanas Dolly. Se recompensará a quien lo encuentre. Por favor, acudir a la oficina del Times.
· · ·
Esta publicación busca iconogarfista provisto de equipo porpio. Presentarse en la oficina del Times, junto al letrero del Cubo.
· · ·
Un bellaco robó ayer porla tarde plata por valor de doscientos dólares a H. Hogland e Hijo, Joyeros de la calle Noxiste. El señor Hogland (32 a.), que fue amenzado a punta de cuchillo, le ha dicho al Times: «Si vuelvo a ver al tipo lo reconoceré, porque no hay mucha gente que lleve una media en la cabeza».
Y lord Vetinari sonrió.
Y alguien llamó suavemente a la puerta.
Y le echó un vistazo al reloj.
—Entre —dijo.
No pasó nada. Al cabo de unos segundos se volvieron a oír los mismos golpes suaves.
—Entre.
Y volvió a haber el mismo silencio incómodo.
Y lord Vetinari tocó una parte en apariencia ordinaria de su escritorio.
Y un cajón alargado surgió de lo que hasta ese momento había parecido ser la superficie sólida de nogal del escritorio, deslizándose como si estuviera engrasado. Contenía una serie de objetos finos sobre un paño de terciopelo negro, y una descripción de cualquiera de ellos incluiría con toda seguridad la palabra «afilado».
Y eligió uno, lo sostuvo despreocupadamente junto al costado, cruzó la sala sin hacer ruido hasta la puerta y giró el picaporte, retrocediendo rápidamente por si alguien se abalanzaba al interior.
Nadie la empujó.
Y la puerta, cediendo a una desigualdad de las bisagras, se balanceó hacia dentro.
* * *
El señor Mackleduff alisó el boletín periódico. Ya era un hecho aceptado por todos los ocupantes de la mesa del desayuno que, en calidad de hombre que compraba el periódico, no era simplemente su propietario, sino, por así decirlo, su sacerdote, el que presentaba su contenido a las masas agradecidas.
—Aquí dice que un hombre de la calle Martlebury ha cultivado una hortaliza con una forma graciosa —dijo.
—Pues me encantaría verla —dijo la señora Arcanum. Se oyó a alguien que se atragantaba en la otra punta de la mesa—. ¿Se encuentra bien, señor De Worde? —añadió, mientras el señor Propenso le daba unos golpes en la espalda.
—Sí, sí, de verdad —resolló William—. L... lo siento. Se me ha ido el té por el otro lado.
—Por ese barrio tienen tierra buena —opinó el señor Cartwright, que era viajante de semillas.
William se concentró desesperadamente en su tostada, mientras por encima de su cabeza todos los artículos se presentaban con el mismo cuidado y veneración que si fueran reliquias benditas.
—Alguien ha atracado a un tendero a punta de cuchillo —continuó el señor Mackleduff.
—Pronto no estaremos seguros ni en nuestras camas —comentó la señora Arcanum.
—Pero no me parece que este sea el invierno más frío que ha habido en más de cien años —dijo el señor Cartwright—. Estoy seguro de que el que tuvimos hace diez años fue peor. A mí me hizo polvo las ventas.
—Lo dice el periódico —apuntó el señor Mackleduff, con ese tono suave de quien deja un as sobre la mesa.
—Y esa necrológica que ha leído usted era muy rara —dijo la señora Arcanum. William asintió en silencio mirando su huevo hervido—. Estoy segura de que no es habitual hablar sobre las cosas que ha hecho alguien después de morirse.
El señor Pozolargo, que era un enano y se dedicaba a algo relacionado con la joyería, se sirvió otra tostada.
—Supongo que hay gente para todo —dijo con calma.
—Es verdad que la ciudad se está llenando demasiado, sin embargo —opinó el señor Windling, que tenía algún trabajo de oficina poco definido—. Aun así, por lo menos los zombis son humanos. Sin ánimo de ofender, por supuesto.
El señor Pozolargo sonrió vagamente mientras se untaba la tostada de mantequilla, y William se preguntó por qué siempre le había caído mal la gente que decía «sin ánimo de ofender». Tal vez era porque les resultaba más fácil decir «sin ánimo de ofender» que evitar la ofensa en sí.
—Bueno, supongo que tenemos que modernizarnos —comentó la señora Arcanum—. Y confío en que ese otro pobre hombre encuentre su reloj.
De hecho, el señor Harry estaba esperando delante de la oficina cuando llegó William. Le agarró la mano y se la estrechó.
—¡Asombroso, señor, asombroso! —dijo—. ¿Cómo lo ha hecho? ¡Debe de ser magia! ¡Puso usted ese aviso en su boletín periódico y en cuanto llegué a casa, que me aspen si el reloj no estaba en mi otra chaqueta! ¡Que los dioses bendigan su periódico, digo yo!
Dentro, Buenamontaña le dio a William la noticia. El Times llevaba vendidos ochocientos ejemplares en lo que iba de día. A cinco peniques cada uno, la parte de William ascendía a dieciséis dólares. En peniques, ascendía un montón bastante grande encima de la mesa.
—Esto es una locura —dijo William—. ¡Lo único que hemos hecho es poner cosas por escrito!
—Hay un pequeño problema, chico —dijo Buenamontaña—. ¿Va a querer hacer otro para mañana?
—¡Por los dioses, espero que no!
—Bueno, tengo una historia para usted —agregó el enano en tono lúgubre—. He oído que el Gremio de Grabadores ya está montando su propia imprenta. Y tienen un montón de dinero respaldándolos. Nos pueden dejar sin trabajo en lo que respecta a la impresión general.
—¿Pueden hacer eso?
—Por supuesto. Ya usan prensas. Los tipos no cuestan nada de hacer, sobre todo cuando tienes montones de grabadores. Pueden hacer un muy buen trabajo. Para ser sinceros, no contábamos con que pillaran tan pronto el asunto.
—¡Estoy asombrado!
—Bueno, los miembros más jóvenes del Gremio han visto el trabajo que viene de Omnia y del Imperio Ágata. Y resulta que estaban esperando una oportunidad como esta. Me he enterado de que hubo una reunión especial anoche. Unos cuantos cambios en la directiva.
—Eso tiene que haber sido digno de verse.
—Así que si pudiera seguir con su boletín... —dijo el enano.
—¡Yo no quiero todo ese dinero! —gimió William—. ¡El dinero trae problemas!
—Podríamos vender el Times más barato —propuso Sacharissa, mirándolo con expresión rara.
—Solamente conseguiríamos ganar más dinero —dijo William en tono lúgubre.
—Podríamos... podríamos pagarles más a los vendedores callejeros —dijo Sacharissa.
—Complicado —terció Buenamontaña—. Hay un límite de aguarrás que puede soportar el cuerpo.
—Entonces podemos asegurarnos por lo menos de que desayunen bien —dijo Sacharissa—. Un buen estofado con carne que tenga nombre, quizá.
—Pero ni siquiera estoy seguro de que haya bastantes noticias para llenar un... —empezó a decir William, y se detuvo. No era así como funcionaba, ¿verdad? Si estaba en el periódico, es que era una noticia. Si era noticia salía en el periódico, y si salía en el periódico era una noticia. Y esa era la verdad.
Fue entonces cuando se acordó de la mesa del desayuno. «Ellos» no dejarían que «la gente» lo pusiera en el papel si no fuese verdad, ¿no?
William no era una persona demasiado politizada. Pero ahora que pensaba en «ellos» se encontró ejercitando unos músculos mentales poco utilizados de su cerebro. Algunos de ellos tenían que ver con la memoria.
—Podríamos contratar a más gente para ayudarnos a encontrar las noticias —dijo Sacharissa—. ¿Y qué pasa con las noticias procedentes de otros lugares? ¿De Pseudópolis y de Quirm? Solo tendríamos que hablar con los pasajeros que se bajan de los carruajes...
—A los enanos les gustaría saber qué ha estado pasando en Uberwald y en Cabeza de Cobre —dijo Buenamontaña, acariciándose la barba.
—¡Se tarda casi una semana en carruaje para llegar allí desde aquí! —exclamó William.
—¿Y qué? Sigue siendo una noticia.
—Supongo que no podríamos usar los clacs, ¿verdad? —sugirió Sacharissa.
—¿Las torres de señales? ¿Estás loca? —dijo William—. ¡Son tremendamente caras!
—¿Y qué? ¡Eras tú quien te preocupabas porque teníamos demasiado dinero!
Hubo un destello de luz. William se dio la vuelta.
Una... cosa ocupaba el umbral. Había un trípode. Había un par de piernas flacas y enfundadas en negro tras el mismo y una gran caja negra encima. De detrás de la caja sobresalía un brazo enfundado en negro que sostenía una especie de pequeño cesto humeante.
—Ha quedado bien —dijo una voz desde detrás de la caja—. La luz tenía un reflejo tan bonito en el casco del enano que no me he podido resistir. ¿Querrían ustedes un iconogrrafista? Me llamo Otto Alarrido.
—Oh. ¿Sí? —dijo Sacharissa—. ¿Y es usted bueno?
—Soy un mago en el cuarrto oscurro. Estoy todo el tiempo experrimentando —contestó Otto Alarido—. ¡Y tengo equipo prropio y también una actitud entusiasta y positiva!
—¡Sacharissa! —apremió William entre dientes.
—Probablemente podríamos empezar pagando un dólar por día...
—¡Sacharissa!
—¿Sí? ¿Qué?
—¡Que es un vampiro!
—Prrotesto con toda rotundidad —dijo Otto, todavía oculto—. Es la suposición más sencilla, crreer que todo el mundo con acento de Uberrwald es un vampirro, ¿verrdad? ¡Hay muchos millarres de perrsonas de Uberrwald que no son vampirros!
William hizo un gesto sin ton ni son con la mano, intentando sacudirse de encima la vergüenza.
—Muy bien, lo siento, pero...
—Se da el caso de que sí soy un vampirro —continuó Otto—. Perro si hubierra dicho «hola coleguitas trroncos, ¿cómo chuta la cosa porr este garrito?», ¿qué habrríais dicho entonces, eh?
—Nos habrías engañado del todo —dijo William.
—En cualquierr caso, el anuncio decía «Esta publicación busca», así que he pensado que serría, ya sabes, discrriminación positiva —dijo Otto—. Además, tengo esto... —Una mano flaca y llena de venas azules se elevó, sosteniendo un lacito de cinta negra reluciente.
—Ah... ¿has firmado el compromiso? —preguntó Sacharissa.
—En las Salas de Reuniones del callejón de los Mataderros —dijo Otto en tono triunfal—, donde todas las semanas asisto a nuestra grran sesión de canciones y té con pastas y de sana conversación sobre asuntos positivos y constrructivos que nunca se relacionan con todo el tema de los fluidos corrporales. ¡Ya no soy ningún estúpido mamón!
—¿Qué piensa usted, señor Buenamontaña? —preguntó William.
Buenamontaña se rascó la nariz.
—Es cosa de ustedes —respondió—. Si intenta cualquier cosa con mis chavales, se va a tener que buscar las piernas. ¿Qué es el compromiso?
—Es el Movimiento Uberwaldiano por la Templanza —dijo Sacharissa—. Un vampiro lo firma y renuncia a toda sangre humana...
Otto se estremeció.
—Nosotrros preferrimos llamarrlo la «ese» —dijo.
—La ese —se corrigió a sí misma Sacharissa—. El movimiento se está volviendo muy popular. Saben que es la única posibilidad que tienen.
—Bueno... vale —dijo William. A él también le ponían nervioso los vampiros, pero rechazar al recién llegado después de todo aquello sería como darle una patada a un cachorrillo—. ¿Te importa dejar tus cosas en el sótano?
—¿Un sótano? —se sorprendió Otto—. ¡Vaya lujo!
Primero habían venido los enanos, pensó William mientras regresaba a su mesa. Les habían insultado por su diligencia y por su estatura, pero ellos habían mantenido las cabezas bajas[5] y habían prosperado. Luego habían llegado los trolls, y les había ido un poco mejor, porque la gente no tira tantas piedras a unas criaturas de dos metros y medio que pueden responder lanzando rocas. Luego los zombis habían salido del ataúd. Un par de hombres lobo se habían colado bajo la puerta. Los gnomos se habían integrado deprisa, a pesar de un mal comienzo, porque eran duros y porque resultaba todavía más peligroso cabrearlos que a los trolls. Por lo menos los trolls no podían subirte corriendo por la pernera del pantalón. Y ya no quedaban tantas especies más.
Los vampiros nunca lo habían conseguido. No eran sociables, ni siquiera entre ellos. No pensaban como especie. Eran desagradablemente extraños. Y estaba más claro que el agua que no tenían sus propias tiendas de comida.
Así que ahora algunos de los más listos se estaban dando cuenta de que la única forma de que la gente aceptara a los vampiros era que dejaran de ser vampiros. Era un precio alto a pagar por la aceptabilidad social, pero tal vez no tan alto como el que implicaba que te cortaran la cabeza y dispersaran tus cenizas por el río. Una vida de steak tartare no estaba tan mal comparada con una muerte de estaca au naturelle[6].
—Esto... creo que nos gustaría ver a quién estamos contratando, sin embargo —dijo William en voz alta.
Otto emergió, muy despacio y con nerviosismo, de detrás de la lente. Era delgado, pálido y llevaba unas gafitas de sol ovaladas. Seguía teniendo agarrado el lazo de cinta negra como si fuera un talismán, que es lo que era a grandes rasgos.
—Tranquilo, no te vamos a morder —dijo Sacharissa.
—Y allá donde fueres haz lo que vieres, ¿eh? —dijo Buenamontaña.
—Eso ha sido de mal gusto, señor Buenamontaña —comentó Sacharissa.
—Así soy yo —dijo el enano, volviéndose de nuevo hacia la losa—. Mientras la gente sepa a qué atenerse conmigo, lo demás me da igual.
—No os arrepentirréis —dijo Otto—. Estoy completamente reformado, os lo aseguro. ¿De qué querréis que haga imágenes, porr favorr?
—De noticias —dijo William.
—Porr favorr, ¿qué son noticias?
—Noticias son... —empezó a decir William—. Noticias son... lo que ponemos en el periódico...
—¿Qué les parece esto, eh? —dijo una voz jovial.
William se dio la vuelta. Había una cara horriblemente familiar mirándolo por encima de una caja de cartón.
—Hola, señor Wintler —dijo—. Ejem, Sacharissa, me pregunto si podrías marcharte a...
No fue lo bastante rápido. El señor Wintler, un hombre de los que creen que un cojín chillón de broma es lo último en réplicas ingeniosas, no iba a dejar que un simple recibimiento gélido se interpusiera en su camino.
—Esta mañana estaba cavando en mi huerto y me he encontrado este nabo, y he pensado: ese joven del boletín se va a mear cuando lo vea, porque mi parienta no ha podido aguantarse la risa, y...
Para horror de William, ya estaba metiendo la mano en la caja.
—Señor Wintler, de verdad que no creo que...
Pero la mano ya se estaba elevando, y se oyó el ruido de algo que arañaba el costado de la caja.
—Apuesto a que a esta joven señorita le gustará echarse una risa también, ¿eh?
William cerró con fuerza los ojos.
Oyó que Sacharissa inhalaba. Y que luego decía:
—¡Caray, qué realismo tan asombroso!
William abrió los ojos.
—Oh, es una nariz —dijo—. ¡Un nabo con una especie de cara nudosa y una nariz enorme!
—¿Querréis que le haga una iconogrrafía? —preguntó Otto.
—¡Sí! —respondió William, embriagado de alivio—. ¡Saca una imagen enorme del señor Wintler y su maravilloso nabo nasal, Otto! ¡Tu primer trabajo! ¡Ya lo creo!
El señor Wintler sonrió de oreja a oreja.
—¿Quieren que vuelva corriendo a casa y traiga mi zanahoria? —dijo.
—¡No! —dispararon la palabra William y Buenamontaña al unísono.
—¿Querréis la imagen ahorra mismo? —preguntó Otto,
—¡Por supuesto! —dijo William—. Cuanto antes lo podamos mandar a su casa, antes podrá el señor Wintler encontrar otra maravillosa hortaliza, ¿eh, señor Wintler? ¿Qué será la próxima? ¿Una judía con orejas? ¿Una remolacha con forma de patata? ¿Un repollo con una enorme lengua peluda?
—¿Querréis que haga la iconogrrafía en este mismo lugarr y momento? —dijo Otto, con todas y cada una de las sílabas rezumando ansiedad.
—¡Ahora mismo, sí!
—Pues mire, en realidad me está brotando un colinabo en el que tengo puestas muchas esperanzas... —empezó a decir el señor Wintler.
—En fin... si quierre usted mirarr hacia aquí, señorr Wintler —dijo Otto. Se puso detrás del iconógrafo y destapó la lente. William pudo divisar al diablillo asomado, con el pincel en pose. Con la mano libre Otto levantó lentamente un palo sobre el que había una jaula que contenía una salamandra gorda y adormilada, y colocó el dedo en el gatillo que hacía descender un pequeño martillo sobre su cabeza con la fuerza justa para molestarla—. ¡Sonría, por favor!
—Un momento —dijo Sacharissa—. ¿Seguro que un vampiro puede...?
Clic.
La salamandra soltó un destello, perfilando la sala entera de luz blanca abrasadora y oscuras sombras.
Otto soltó un grito. Cayó al suelo, agarrándose la garganta. Se puso de pie de un salto, con los ojos como platos y jadeando, y fue dando tumbos, patizambo y tembloroso, hasta un lado de la sala y luego al otro. Por fin se desplomó detrás de una mesa, tirando un montón de papeles de un manotazo incontrolado.
—¡Aarghaarghaaargh...!
Y luego hubo un silencio sorprendido.
Otto se puso de pie, se ajustó el fular y se sacudió el polvo de encima. Solamente entonces levantó la vista hacia la hilera de caras asombradas.
—¿Y bien? —dijo con seriedad—. ¿Qué estáis mirrando? No es más que una reacción norrmal, simplemente. Estoy trrabajando en ella. La luz en todas sus forrmas es mi pasión. La luz es mi lienzo, las sombrras son mi pincel.
—¡Pero la luz fuerte te hace daño! —dijo Sacharissa—. ¡Hace daño a los vampiros!
—Sí. Es un poco putada, perro es lo que hay.
—Y, ejem, ¿te pasa cada vez que sacas una imagen, entonces? —dijo William.
—No, a veces es mucho peorr.
—¿Peor que esto?
—A veces me deshago en polvo. Perro lo que no mata, te hace más fuerrte.
—¿Fuerrte?
—¡Ya lo crreo!
La mirada de William encontró la de Sacharissa. La de ella lo decía todo: Lo hemos contratado. ¿Acaso tenemos agallas ahora para despedirlo? Y no te burles de su acento a menos que tu uberwaldiano sea bueno de verdad, ¿de acuerdo?
Otto ajustó el iconógrafo e introdujo una página nueva.
—Y ahorra, ¿prrobamos una vez más? —dijo, risueño—. Y esta vez... ¡a sonreír todo el mundo!
* * *
Estaba llegando correo. William estaba acostumbrado a recibir cierta cantidad de él, sobre todo protestas de clientes de su boletín porque él no les había dicho nada de los gigantes de dos cabezas, plagas y lluvias de animales domésticos que, les había llegado, estaban teniendo lugar en Ankh-Morpork. A su padre había que reconocerle que tenía razón en una cosa por lo menos, cuando decía que las mentiras pueden dar la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse las botas. Y era asombroso cómo la gente quería creérselas.
Estas cartas eran... bueno, era como si él hubiera agitado un árbol y cayeran todos los frutos. Varias cartas se quejaban de que había habido inviernos mucho más fríos que el presente, aunque no había dos de ellas que coincidieran al señalarlos. Una decía que en estos tiempos las hortalizas ya no eran tan graciosas como antes, sobre todo los puerros. Otra preguntaba qué estaba haciendo el Gremio de Ladrones sobre el crimen sin licencia en la ciudad. Había una que decía que todos aquellos atracos eran culpa de los enanos, a quienes no habría que permitirles que vinieran a la ciudad a robarles el trabajo de la boca a los honrados humanos.
—Ponles un encabezamiento tipo «Cartas» e inclúyelas —dijo William—. Salvo la que habla de los enanos. Me recuerda al señor Windling. También me recuerda a mi padre, aunque por lo menos mi padre sabe escribir «indeseables» sin faltas de ortografía y no usa lápiz de colorear.
—¿Y por qué no esa carta?
—Porque es ofensiva.
—Pero hay gente que cree que es verdad —dijo Sacharissa—. Ha habido muchos problemas.
—Sí, pero no deberíamos imprimirla.
William llamó a Buenamontaña para que se acercara y le mostró la carta. El enano la leyó.
—Pongámosla —sugirió—. Llenará unos centímetros.
—Pero la gente protestará —dijo William.
—Bien. Pondremos también las cartas de protesta.
Sacharissa suspiró.
—Lo más probable es que las necesitemos —dijo—. William, mi abuelo dice que nadie del Gremio nos va a grabar las iconografías.
—¿Por qué no? Podemos pagar sus tarifas.
—No somos miembros del Gremio. Se está poniendo todo un poco feo. ¿Se lo quieres decir tú a Otto?
William suspiró y fue hasta la escalera de mano.
Los enanos usaban el sótano como dormitorio, ya que les hacía naturalmente felices tener un suelo encima de las cabezas. A Otto se le había permitido usar un rincón húmedo, del que se había apropiado colgando una vieja sábana de una cuerda.
—Ah, hola, señorr William —saludó, vertiendo algo tóxico de un frasco a otro.
—Me temo que parece que no conseguiremos que nadie grabe tus imágenes —dijo William.
El vampiro no pareció alterarse por aquello.
—Sí, ya me imaginaba que podrría pasarr.
—Así que siento decirte que...
—No hay prroblema, William. Siemprre hay una manerra.
—¿Cómo? Tú no sabes grabar, ¿verdad?
—No, perro... todo lo que estamos imprrimiendo es blanco y negrro, ¿sí? Y el papel es blanco, así que lo único que imprrimimos realmente es negrro, ¿de acuerdo? Me he fijado en cómo hacen los enanos las letrras, y tienen un montón de trrocitos de metal tirrados porr ahí, y... ¿sabes que los grrabadores pueden grrabar con ácido?
—Sí.
—Entonces, lo único que yo tengo que hacerr es enseñarr a los diablillos a pintarr con ácido. Fin del prroblema. He tenido que pensarr mucho para poderr sacarr el gris, pero crreo que ya lo...
—¿Quieres decir que puedes conseguir que los diablillos graben la imagen directamente sobre una placa?
—Sí. Es una de esas ideas que resultan obvias cuando te parras a pensarrlo. —Otto pareció melancólico—. Y yo pienso sobrre la luz todo el tiempo. Todo el... tiempo.
William recordó vagamente algo que había dicho alguien una vez: solamente hay una cosa más peligrosa que un vampiro enloquecido por la sangre, y es un vampiro enloquecido por cualquier otra cosa. Toda la determinación meticulosa que el vampiro normalmente aplicaría a encontrar mujeres jóvenes durmiendo con la ventana del dormitorio abierta se canalizaba hacia algún otro interés, con una eficacia implacable y concienzuda.
—Esto... ¿y por qué necesitas trabajar en un cuarto oscuro? —preguntó—. A los diablillos no les hace falta, ¿verdad?
—Ah, es parra mi experrimento —dijo Otto con orgullo. ¿Sabías que otrro térrmino para referrirse a un iconogrrafista serría «fotógrrafo»? De la palabrra antigua «photus» en latatíano, que quierre decir...
—«Andar por ahí pavoneándose como un idiota y dando órdenes a todo el mundo como si uno fuera el dueño de todo» —dijo William.
—¡Carramba, la conoces!
William asintió con la cabeza. Siempre le había picado la curiosidad aquella palabra.
—Bueno, pues estoy trrabajando en un oscurrógrrafo.
A William se le arrugó la frente. Estaba resultando ser un día duro.
—¿Hacer imágenes con la oscuridad? —aventuró.
—Con oscurridad verrdadera, parra serr exactos —dijo Otto, con la emoción infiltrándose en su voz—. No la simple ausencia de luz. La luz que hay al otrro lado de la oscurridad. Se podrría llamar... la oscurridad viva. No la podemos verr, perro los diablillos sí. ¿Sabías que la anguila terrestre de las Caverrnas Prrofundas de Uberrwald emite un destello de luz oscurra cuando se asusta?
William observó un frasco grande de cristal que había sobre la mesa de trabajo. En el fondo había enroscadas un par de cosas horribles.
—¿Y eso funcionará?
—Crreo que sí. Esperra un minuto.
—De verdad que tendría que irme...
—Esto no tardarrá ni un segundo...
Otto sacó con cuidado una de las anguilas de su frasco y la metió en el cesto que normalmente ocupaba una salamandra. Apuntó con cuidado uno de sus iconógrafos a William y asintió con la cabeza.
—Uno... dos... trres... ¡BUU!
Y hubo...
... hubo una implosión suave y silenciosa, una sensación muy breve de que el mundo se enroscaba hasta hacerse pequeño, se congelaba y se deshacía en muchas agujitas diminutas, que se metían a golpes hasta en la última célula del cuerpo de William[7]. Luego la penumbra del sótano fluyó de vuelta.
—Ha sido... muy extraño —dijo William, parpadeando—. Ha sido como si me atravesara algo muy frío...
—Se puede aprrender mucho de la luz oscurra ahorra que hemos dejado atrrás nuestro repugnante pasado y hemos emerrgido al futurro luminoso donde ya no nos pasamos todo el día pensando en la «ese» en absoluto —dijo Otto, manipulando el iconógrafo. Miró con atención la imagen que había pintado el diablillo y luego echó un vistazo a William—. En fin, de vuelta a la mesa de dibujo —dijo.
—¿Puedo verla?
—Me averrgonzarría —dijo Otto, dejando la cartulina cuadrada sobre su mesa de trabajo improvisada—. Siemprre estoy haciendo mal las cosas.
—Oh, pero me gus...
—¡Señor De Worde, algo está pasando!
El grito venía de Rocky, cuya cabeza eclipsaba la trampilla.
—¿Qué pasa?
—Algo en Palacio. ¡Han matado a alguien!
William subió disparado por la escalera de mano. Sacharissa estaba sentada a su mesa, pálida.
—¿Han asesinado a Vetinari? —preguntó William.
—Esto, no —respondió Sacharissa—. No... exactamente.
En el sótano, Otto Alarido cogió la iconografía de luz oscura y volvió a mirarla. Luego la rascó con un dedo largo y pálido, como si intentara eliminar algo.
—Qué extrraño... —dijo.
El diablillo no lo había imaginado, eso era seguro. Los diablillos no tenían imaginación ninguna. No sabían mentir.
Examinó el sótano vacío con cara de recelo.
—¿Hay alguien ahí? —preguntó—. ¿Hay alguien jodiendo la marrana porr aquí?
Por fortuna, no hubo respuesta.
La luz oscura. Oh, cielos. Había muchas teorías acerca de la luz oscura...
—¡Otto!
Levantó la mirada, metiéndose la imagen en el bolsillo.
—¿Sí, señorr William?
—¡Coge tus cosas y ven conmigo! ¡ Lord Vetinari ha asesinado a alguien! Ejem, presuntamente —añadió William—. Y es imposible que sea verdad.
* * *
A veces a William le daba la impresión de que la población entera de Ankh-Morpork no era más que una turba esperando a congregarse. La mayor parte del tiempo estaba bien esparcida, como una especie de gran ameba, por toda la ciudad. Pero cuando sucedía algo en alguna parte, se contraía alrededor de ese punto, como una célula alrededor de un trozo de comida, y las calles se llenaban de gente.
Ahora estaba creciendo alrededor de las puertas principales de Palacio. En apariencia se acumulaba de forma aleatoria. Un puñado de personas atraía a más gente y se convertía en un puñado mayor y más complejo. Los carruajes y palanquines se detenían para averiguar qué estaba pasando. La bestia invisible se hacía más grande.
En las puertas había agentes de la Guardia de la Ciudad, en lugar de guardias de Palacio. Aquello era un problema. «Déjenme entrar, soy un metomentodo» no era una petición que tuviera probabilidades de surtir efecto. Le faltaba cierta autoridad.
—¿Porr qué nos hemos parrado? —preguntó Otto.
—Ese que está en las puertas es el sargento Detritus —dijo William.
—Ah. Un trroll. Son muy estúpidos —opinó Otto.
—Pero difíciles de engañar. Me temo que tendré que probar con la verdad.
—¿Y porr qué iba a funcionarr eso?
—Porque es policía. La verdad suele confundirlos. No la oyen muy a menudo.
El enorme sargento troll contempló con cara impasible cómo William se acercaba. Era una genuina mirada de policía. No desvelaba nada. Decía: ya te veo, ahora estoy esperando a ver qué cosa mala vas a hacer.
—Buenos días, sargento —dijo William.
Un asentimiento con la cabeza por parte del troll indicó que estaba dispuesto a aceptar, dadas las pruebas disponibles, que era de día y que, bajo ciertas circunstancias, cierta gente podría considerarlo bueno.
—Necesito ver con urgencia al comandante Vimes.
—¿Ah, sí?
—Sí. Ciertamente.
—¿Y él necesita verlo a usted con urgencia? —El troll se inclinó para estar más cerca—. Es el señor De Worde, ¿verdad?
—Sí. Trabajo para el Times.
—Yo no lo leo —dijo el troll.
—¿Ah, no? Sacaremos una edición con letra grande —dijo William.
—Menuda broma tan graciosa —dijo Detritus—. El caso es que, por muy tonto que yo sea, sigo siendo el que dice que se tienen que quedar fuera, así que... ¿qué hace ese vampiro?
FUUUUUM.
—¡... Mierrdamierrdamierrda!
Detritus miró cómo Otto rodaba por los adoquines, gritando.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó por fin.
—Acaba de hacer una imagen de usted no dejándome entrar en Palacio —respondió William.
Aunque era un troll nacido por encima de la línea de nieve de alguna montaña lejana y no había visto un solo humano hasta los cinco años de edad, Detritus era policía hasta la médula sólida y rocosa, y reaccionó en consonancia.
—No puede hacer eso —dijo.
William sacó su cuaderno y puso el lápiz listo.
—¿Podría explicarles a mis lectores exactamente por qué no? —preguntó.
Detritus miró a su alrededor, un poco preocupado.
—¿Dónde están?
—No, quiero decir que voy a apuntar lo que usted diga.
Los fundamentos del trabajo policial corrieron una vez más en ayuda de Detritus.
—No puede hacer eso —dijo.
—Entonces, ¿puedo apuntar por qué no puedo apuntar nada? —dijo William, con una sonrisa jovial.
Detritus levantó la mano y movió una palanquita que había en el costado de su casco. Un zumbido apenas audible subió infinitesimalmente de volumen. El troll llevaba un casco con ventilador mecánico, para airear su cerebro de silicio cuando el sobrecalentamiento amenazaba con reducir su eficacia operativa. Ahora mismo era obvio que necesitaba una cabeza más fresca.
—Ah. Esto es una especie de cosa política, ¿verdad? —dijo.
—Ejem, tal vez. Lo siento.
Otto se había puesto de pie a duras penas y volvía a manipular el iconógrafo.
Detritus tomó una decisión. Le hizo una señal con la cabeza a un agente.
—Fiddyment, lleva a estos... dos con el señor Vimes. No tienen que caerse de camino por ninguna escalera ni nada así.
El señor Vimes, pensó William, mientras seguían a toda prisa al agente. Todos los miembros de la Guardia lo llamaban así. Al hombre lo habían nombrado caballero y ahora era duque y comandante, pero lo seguían llamando «señor». Y era «señor», así, con todas las letras, no el «Sr.» de cada día, que pasa desapercibido. Era el «señor» que se usaba cuando uno quería decir cosas como «suelte esa ballesta y gírese muy despacio, señor». William se preguntó por qué.
A William no lo habían educado para respetar a la Guardia. No eran de nuestra clase. Se admitía que resultaban útiles, igual que los perros pastores, porque sin duda alguien tenía que mantener a raya a la gente, los dioses lo sabían. Pero había que ser tonto para dejar que un perro pastor durmiera en el salón. La Guardia, en otras palabras, era un subconjunto lamentablemente necesario de las clases criminales, un sector de la población que lord De Worde definía sin mucho rigor como cualquiera que ganara menos de mil dólares al año.
La familia de William y todos sus conocidos tenían también un mapa mental de la ciudad que estaba dividido entre las partes donde se encontraban los ciudadanos íntegros y las partes donde se encontraban los criminales. Les había creado una gran impresión... No, se corrigió, les había creado una gran afrenta enterarse de que Vimes se movía en un mapa distinto. Al parecer había dado instrucciones a sus hombres para que usaran la puerta principal cuando visitaban cualquier casa, incluso a plena luz del día, cuando el puro sentido común dictaba que usaran la de atrás, como cualquier otro sirviente[8]. Aquel hombre no tenía ni idea de nada.
El que Vetinari lo hubiera hecho duque únicamente era un ejemplo más de la falta de entendimiento del patricio.
Era por todo esto que William se sentía predispuesto a que le cayera bien Vimes, aunque solamente fuera por la clase de enemigos que se había ganado, pero por lo que él podía ver, en aquel hombre a todo se le podía anteponer la palabra «mal»; por ejemplo, mal hablado, mal educado y ¡maldición, necesito una copa!
Fiddyment se detuvo en el gran salón de Palacio.
—No vayan a ninguna parte ni hagan nada —dijo—. Voy a por...
Pero Vimes ya estaba bajando la escalinata, seguido por un hombre gigante a quien William reconoció como el capitán Zanahoria.
A la lista de Vimes se podía añadir «mal vestido». No es que llevara ropa de mala calidad. Simplemente parecía generar un campo interior de desaliño. Era capaz de tener arrugas hasta en el casco.
Fiddyment se reunió con ellos a medio camino. Mantuvieron una conversación en voz baja, de la que se elevaron las palabras inconfundibles «¿Hace qué?», en voz de Vimes. Echó un vistazo sombrío a William. La expresión estaba clara. Decía: el día era malo y encima llegas tú.
Vimes descendió el resto de la escalera y miró a William de arriba abajo.
—¿Qué es lo que quieres? —exigió saber.
—Quiero saber qué ha pasado aquí, por favor —dijo William.
—¿Por qué?
—Porque la gente lo va a querer saber.
—¡Ja! ¡Se van a enterar bien pronto!
—Pero ¿por quién, señor?
Vimes caminó alrededor de William como si estuviera examinando algún extraño nuevo artefacto.
—Eres el chico de lord De Worde, ¿verdad?
—Sí, excelencia.
—Con comandante basta —dijo Vimes secamente—. Y eres el que escribe esa cosita de los chismes, ¿verdad?
—Más o menos, señor.
—¿Qué le has hecho al sargento Detritus?
—Solamente he apuntado lo que decía, señor.
—Ajá, con que has blandido una pluma ante él, ¿eh?
—¿Señor?
—¿Conque apuntando cosas a la gente? Tch, tch... esas cosas solamente traen problemas.
Vimes dejó de caminar alrededor de William, pero tenerlo mirando fijamente desde unos centímetros de distancia no era ninguna mejora.
—Hoy no ha sido un buen día —dijo—. Y va a empeorar mucho. ¿Por qué debería perder el tiempo hablando contigo?
—Le puedo dar una buena razón —respondió William.
—Adelante, pues.
—Tiene que hablar usted conmigo para que yo lo pueda apuntar, señor. Todo claro y correcto. Las palabras literales que use usted, plasmadas sobre el papel. Y usted sabe quién soy yo, y si las apunto mal sabe dónde encontrarme.
—¿Y? ¿Me estás diciendo que si hago lo que tú quieres, tú harás lo que quieras?
—Estoy diciendo, señor, que una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse las botas.
—¡Ja! ¿Esa te la acabas de inventar?
—No, señor. Pero ya sabe usted que es verdad.
Vimes dio una chupada a su puro.
—¿Y me dejarás ver lo que has escrito?
—Por supuesto. Me aseguraré de que tenga usted uno de los primeros periódicos que salgan de máquinas, señor.
—Quiero decir antes de que salga publicado, y ya lo sabes.
—Para serle sincero, no, no creo que deba hacer eso, señor.
—Soy el comandante de la Guardia, chaval.
—Sí, señor. Y yo no. Creo que a eso iba, en realidad, aunque trabajaré un poco más en ello.
Vimes se lo quedó mirando durante un momento un poco demasiado largo. Luego, con un tono de voz un poco distinto, dijo:
—A lord Vetinari lo han visto tres doncellas de la limpieza del personal de Palacio, todas señoras respetables, después de que las alertaran los ladridos del perro de su señoría sobre las siete en punto de esta mañana. Y el patricio ha dicho —y aquí Vimes consultó su propio cuaderno—: «Lo he matado, lo he matado. Lo siento». Ellas han visto algo que tenía mucho aspecto de ser un cuerpo en el suelo. Lord Vetinari tenía un cuchillo en la mano. Ellas han bajado corriendo a buscar a alguien. De regreso, se han encontrado con que su señoría había desaparecido. El cuerpo pertenecía a Rufus Drumknott, el secretario personal del patricio. Ha sido apuñalado y se encuentra gravemente herido. Un registro del edificio ha localizado a lord Vetinari en los establos. Estaba inconsciente en el suelo. Había un caballo ensillado. Las alforjas contenían... setenta mil dólares... Capitán, esto es una maldita estupidez.
—Lo sé, señor —dijo Zanahoria—. Son los hechos, señor.
—¡Pero no son los hechos correctos! ¡Son unos hechos estúpidos!
—Lo sé, señor. No me puedo imaginar a su señoría intentando matar a nadie.
—¿Estás loco? —dijo Vimes—. ¡Yo no me lo puedo imaginar diciendo «lo siento»!
Vimes se giró y miró con el ceño fruncido a William, como si le sorprendiera encontrarlo todavía allí.
—¿Sí? —preguntó en tono imperioso.
—¿Por qué estaba su señoría inconsciente, señor?
Vimes se encogió de hombros.
—Parece como si hubiera intentado montar al caballo. Es cojo. Tal vez se haya resbalado... no me puedo creer que esté diciendo esto. En fin, ahí lo tienes, ¿entendido?
—Me gustaría tener una iconografía de usted, por favor —insistió William.
—¿Por qué?
William pensó a toda prisa.
—Eso tranquilizaría a los ciudadanos mostrándoles que está usted al cargo de este caso y ocupándose del mismo en persona, comandante. Mi iconografista está aquí abajo mismo. ¡Otto!
—¡Por los dioses, un puto vamp...! —empezó a decir Vimes.
—Lleva la cinta negra, señor —susurró Zanahoria. Vimes puso los ojos en blanco.
—Buenos días —dijo Otto—. No se muevan, porr favorr, hacen ustedes una buena composición de luces y sombrras.
Abrió las patas de trípode de una patada, echó un vistazo al interior del iconógrafo y levantó una salamandra enjaulada.
—Mirren hacia aquí, porr favorr...
Clic.
FUUUUUM.
—¡Mierrda...!
Un montón de polvo cayó flotando al suelo. En medio del mismo, un lazo de cinta negra descendió en espiral.
Hubo un momento de silencio asombrado. Luego Vimes dijo:
—¿Qué demonios acaba de pasar?
—Demasiado fogonazo, creo —dijo William. Extendió un brazo tembloroso hacia el suelo y recogió una tarjetita cuadrada que sobresalía del pequeño cono gris en que se había convertido el difunto Otto Alarido.
—«NO SE ALARRMEN —leyó—. El antiguo prropietarrio de esta tarrjeta ha sufrrido un pequeño accidente. Serrá necesarria una gota de sangrre de cualquierr especie, un recogedorr y una escoba.»
—Bueno, las cocinas están por ahí —dijo Vimes—. Recógelo. No quiero que mis hombres lo vayan pisoteando de un maldito lado para otro.
—Una cosa más, señor. ¿Querría usted que pusiera que si alguien ha visto algo sospechoso se lo diga a usted, señor? —dijo William.
—¿En esta ciudad? Necesitaríamos hasta al último agente de la Guardia solamente para controlar la cola. Tú ten cuidado con lo que escribes y ya está.
Los dos oficiales de la Guardia se alejaron con paso firme, y Zanahoria le dedicó una débil sonrisa a William al pasar.
William se puso a recoger con cuidado a Otto utilizando dos páginas de su cuaderno y a depositar el polvo en la bolsa que el vampiro usaba para llevar su equipo.
Luego cayó en la cuenta de que estaba solo —probablemente Otto no contara como compañía en aquel momento— en Palacio y con permiso del comandante Vimes para estar allí, si es que «las cocinas están por ahí» se podía ir convirtiendo en una sucesión de frases que acabara en «permiso». Y a William se le daban bien las palabras. La verdad era lo que él decía. A veces la sinceridad no era lo mismo.
Recogió la bolsa y echó a andar hasta encontrar la escalera de atrás y la cocina, de donde venía un alboroto.
El personal se dedicaba a ir y venir con el aire perplejo de la gente sin nada que hacer pero que, aun así, seguía cobrando por hacerlo. William se acercó con sigilo a una doncella que estaba sollozando sobre un pañuelo mugriento.
—Perdone, señorita, pero ¿me daría usted una gota de sangre...? Sí, tal vez no haya sido el mejor momento —añadió nerviosamente mientras ella huía chillando.
—Eh, ¿qué le has dicho a nuestra René? —dijo un hombre fornido, dejando una bandeja de panes calientes.
—¿Es usted el panadero? —preguntó William.
El hombre le lanzó una mirada.
—¿A ti qué te parece?
—Ya veo qué es lo que parece —dijo William. Hubo otra mirada, pero esta cargaba con un matiz de respeto—. Mantengo la pregunta —continuó.
—Pues resulta que soy el carnicero —respondió el hombre—. Bien pensado. El panadero está enfermo. ¿Y quién eres tú, que haces tantas preguntas?
—Me ha mandado aquí el comandante Vimes —dijo William. Le horrorizó la facilidad con que la verdad se convertía en algo que era casi mentira, por el mero hecho de colocarla correctamente. Abrió su cuaderno—. Soy del Times. ¿Usted ha...?
—¿Cómo, del boletín periódico? —preguntó el carnicero.
—Eso mismo. ¿Usted ha...?
—¡Ja! La jodisteis del todo con lo del invierno, ¿sabes? Tendríais que haber dicho que fue el Año de la Hormiga, ese fue el peor. Tendríais que haberme preguntado a mí. Yo os habría sacado de vuestro error.
—¿Y usted es...?
—Sydney Clancy e Hijo, treinta nueve años de edad, calle Salchicha Larga número once, Suministradores de las Mejores Carnes para Perros y Gatos a la Nobleza... ¿Por qué no lo estas apuntando?
—¿Lord Vetinari come comida de animales?
—Por lo que tengo entendido no come apenas nada. No, yo se la traigo para su perro. De la mejor. Calidad máxima. Vendemos solamente lo mejor en el once de la calle Salchicha Larga, abrimos todos los días de las seis de la mañana hasta...
—Ah, su perro. Ya —dijo William—. Esto...
Miró la multitud que había allí. Alguna de aquella gente podía contarle cosas, y él estaba hablando con un vendedor de carne para perros. Aun así...
—¿Me podría dar usted un trocito de carne? —preguntó.
—¿La vas a poner en el periódico?
—Sí. Más o menos. En cierto sentido.
* * *
William encontró un cuartito apartado del revuelo general y allí vertió con cautela una gotita de sangre del trozo de carne sobre el montoncito gris.
El polvo se elevó en forma de nube, después se convirtió en una masa de partículas de colores y por fin en Otto Alarido.
—¿Cómo ha salido? —preguntó—. Oh...
—Creo que te salió bien —respondió William—. Ejem, tu chaqueta...
Parte de la manga de la chaqueta del vampiro tenía ahora el color y la textura de la alfombra de la escalinata del gran salón, un dibujo más bien insulso de color rojo y azul.
—Se ha mezclado polvo de la alfombrra, me imagino —dijo Otto—. No te alarrmes. Pasa continuamente. —Se olisqueó la manga—. ¿Bistec del bueno? ¡Grracias!
—Era comida de perro —dijo William el Mensajero de la Verdad.
—¿Comida de perro?
—Sí. Coge tus cosas y sígueme...
—¿Comida de perro?
—Has dicho que era bistec del bueno. Lord Vetinari trata bien a su perro. Mira, no te me quejes a mí. ¡Lo que tendrías que hacer si esto te pasa muy a menudo es llevar un frasquito de sangre de emergencia! ¡De otra manera la gente va a hacer lo que pueda!
—Bueno, ya, en fin, grracias de todos modos —murmuró el vampiro, siguiéndolo—. Comida de perro, comida de perro, pobrre de mí... ¿y adónde vamos ahorra?
—Al Despacho Oblongo, a ver dónde ha tenido lugar el ataque —dijo William—. Confío en que no hayan puesto de guardia a nadie listo.
—Vamos a meterrnos en muchos prroblemas.
—¿Por qué? —dijo William. Él había estado pensando lo mismo, pero ¿por qué? El Palacio pertenecía a la ciudad, más o menos. Es probable que a la Guardia no le gustara que él estuviera allí dentro, pero William sentía en lo más hondo que no se podía dirigir una ciudad basándose en lo que le gustara a la Guardia. Probablemente a la Guardia le gustaría que todo el mundo se pasara el día en casa, con las manos encima de la mesa donde quedaran bien a la vista.
La puerta del Despacho Oblongo estaba abierta. Montando guardia en ella, si es que se podía decir que alguien estaba montando guardia cuando tenía la espalda contra la pared y miraba fijamente la pared de delante, estaba el cabo Nobbs. Se estaba fumando un cigarrillo subrepticio.
—¡Ah, justo el hombre que yo estaba buscando! —dijo William. Y era verdad. Nobby era más de lo que había esperado.
El cigarrillo desapareció por arte de magia.
—¿Quién, yo? —dijo Nobbs con un resuello y con volutas de humo saliéndole de las orejas.
—Sí, he estado hablando con el comandante Vimes y ahora me gustaría ver la sala donde se ha cometido el crimen. —William tenía grandes esperanzas depositadas en aquella frase. Parecía contener las palabras «y él me ha dado permiso», sin que realmente estuvieran allí.
El cabo Nobbs pareció vacilar, pero luego vio el cuaderno. Y a Otto. El cigarrillo volvió a aparecer entre sus labios.
—Eh, ¿sois del nosequé periódico ese?
—Eso mismo —dijo William—. He pensado que a la gente le interesaría ver cómo nuestra valiente Guardia entra en acción en un momento como este.
El pecho flaco del cabo Nobbs se infló visiblemente.
—Cabo Nobby Nobbs, señor, probablemente treinta y cuatro años, llevo con uniforme probablemente desde que tenía probablemente diez, desde chavalito, vamos.
A William le dio la sensación de que tenía que fingir que apuntaba aquello.
—¿Probablemente treinta y cuatro?
—A mi madre nunca se le dieron bien los números, señor. Siempre fue un poco imprecisa con los detallitos, mi madre.
—Y... —William le echó un vistazo más de cerca al cabo. Había que suponer que era un ser humano porque tenía más o menos la misma forma, hablaba y no estaba cubierto de pelo—. ¿Desde chavalito hasta...? —se oyó a sí mismo decir.
—Desde chavalito a secas, señor —dijo el cabo Nobbs en tono de reproche—. Desde chavalito a secas.
—¿Y fue usted el primero en visitar la escena del crimen, cabo?
—El último en visitarla, señor.
—¿Y su importante trabajo es...?
—Impedir que entre nadie por esta puerta, señor —dijo el cabo Nobbs, intentando leer las notas de William del revés—, «Nobbs» se escribe sin «K», señor. Es asombroso cuántas veces se confunde la gente. ¿Qué hace ese con esa caja?
—Tiene que sacar una imagen de los mejores agentes de Ankh-Morpork —dijo William, acercándose sutilmente a la puerta. Por supuesto, aquello sí era mentira, pero como era una mentira tan obvia, consideró que no contaba. Era como decir que el cielo era verde.
A esas alturas el cabo Nobbs casi se estaba despegando del suelo gracias al poder elevador del orgullo.
—¿Me pueden hacer una copia para mi madre? —dijo.
—Sonría, porr favorr... —dijo Otto.
—Pero si ya estoy sonriendo.
—Deje de sonreírr, porr favorr.
Clic. FUUUUUM.
—Aaarghaaarghaaargh...
Un vampiro que grita se convierte siempre en el centro de atención. William se coló en el Despacho Oblongo.
Nada más entrar había un contorno de tiza en el suelo. De tiza de colores. Lo debía de haber trazado el cabo Nobbs, porque era la única persona que le pondría una pipa y añadiría unas flores y nubes.
El sitio apestaba a menta.
Había una silla derribada.
Había una cesta volcada de una patada en un rincón de la sala.
Había una flecha metálica corta y de aspecto maligno clavada en el suelo en ángulo oblicuo. Le habían atado una etiqueta de la Guardia de la Ciudad.
Había un enano. Él... —no, se corrigió William al ver la gruesa falda de cuero y los tacones ligeramente altos de las botas de hierro— ella estaba tumbada boca abajo, recogiendo algo que había en el suelo con unas pinzas. Parecía una jarra rota.
La enana levantó la mirada.
—¿Eres nuevo? ¿Dónde está tu uniforme? —dijo.
—Bueno, yo, ejem...
Ella frunció los ojos.
—No eres de la Guardia, ¿verdad? ¿Sabe el señor Vimes que estás aquí?
El camino de aquel que dice la verdad por naturaleza es como una carrera ciclista con pantalones cortos de lija, pero William se aferró a un dato indisputable.
—Acabo de hablar con él ahora mismo —dijo.
Pero la enana no era el sargento Detritus, y ciertamente no era el cabo Nobbs.
—¿Y él ha dicho que podías venir aquí? —inquirió.
—No lo ha dicho exactamente...
La enana fue hasta la puerta y la abrió con brusquedad.
—Pues ya puedes...
—¡Ah, qué encuadrre tan marravilloso! —dijo Otto, que estaba al otro lado de la puerta.
¡Clic!
William cerró los ojos con fuerza.
FUUUUUM.
—Ayjodeeeeeerrr...
Esta vez William atrapó el papelito antes de que llegara al suelo.
La enana se quedó boquiabierta. Luego cerró la boca. Y por fin la volvió a abrir para decir:
—¿Qué demonios acaba de pasar?
—Supongo que se puede considerar una especie de lesión laboral —dijo William—. Espere, creo que me queda un trozo de comida de perro en algún sitio. Sinceramente, tiene que haber una forma mejor de hacer esto...
Sacó la carne del papel sucio de periódico donde la llevaba envuelta y la dejó con cuidado sobre el montón.
La ceniza se elevó y Otto se levantó, parpadeando.
—¿Cómo ha quedado? ¿Hacemos otrra? ¿Esta vez con el oscurrógrrafo? —dijo. Ya estaba cogiendo su bolsa.
—¡Fuera de aquí ahora mismo! —ordenó la enana.
—Oh, por favor... —William echó un vistazo a los galones de la enana—. Cabo, déjele hacer su trabajo. Dele una oportunidad, ¿eh? Al fin y al cabo, lleva la cinta negra... —Detrás de la agente, Otto sacó de su frasco una criatura fea y parecida a un tritón.
—¿Queréis que os detenga a los dos? ¡Estáis interfiriendo con la escena de un crimen!
—¿Qué crimen, en su opinión? —dijo William, abriendo su cuaderno.
—Fuera, los dos...
—Buu —dijo Otto en voz baja.
La anguila de tierra ya debía de haber estado muy tensa. En respuesta a miles de años de evolución en un entorno repleto de magia, descargó toda una noche de oscuridad comprimida en un solo instante. Durante un momento la sala quedó llena de un negro total y sólido, surcado de nerviaciones de color azul y violeta. De nuevo a William le pareció sentir por un momento que la oscuridad lo inundaba. Después la luz regresó, como el agua helada después de tirar un guijarro al lago.
El cabo echó un vistazo a Otto.
—Eso era luz negra, ¿no?
—Ah, usted también es de Uberrwald... —empezó a decir Otto con alegría.
—¡Sí, y no esperaba ver eso aquí! ¡Fuera!
Pasaron a toda prisa junto al asombrado cabo Nobbs, bajaron la escalinata y salieron al aire helado del patio.
—¿No te has olvidado de contarme nada, Otto? —dijo William—. Parecía extremadamente furiosa cuando has sacado la segunda imagen.
—Bueno, es un poco difícil de explicarr... —dijo el vampiro, incómodo.
—No provoca daños, ¿verdad?
—Oh, no, no hay efectos físicos de ninguna clase...
—¿Ni efectos mentales? —preguntó William, que había dado la vuelta a las palabras demasiado a menudo como para no fijarse en una declaración tan meticulosamente equívoca.
—Tal vez ahorra no sea el momento...
—Es verdad. Ya me lo contarás después. Antes de volver a probarlo, ¿de acuerdo?
A William le zumbaba la cabeza mientras corría por la calle Filigrana. Apenas hacía una hora se había estado angustiando por qué estúpidas cartas poner en el periódico y el mundo había parecido más o menos normal. Ahora todo estaba patas arriba. Se suponía que lord Vetinari había intentando matar a alguien, y eso no tenía sentido, aunque solamente fuera porque la persona a la que había intentado matar parecía seguir viva. También había intentado largarse con un montón de dinero, lo cual tampoco tenía ningún sentido. De acuerdo, no era difícil imaginarse a alguien haciendo un desfalco y atacando a alguien para ello, pero si uno introducía mentalmente en la escena a alguien como el patricio, la imagen se desmoronaba. ¿Y qué pasaba con la menta? La sala entera apestaba a menta.
Había muchos más interrogantes. La expresión de la cara de la cabo mientras los echaba a patadas del despacho le sugería firmemente a William que no era probable que fuera a obtener más respuestas de la Guardia.
Y acechando en su mente estaba la silueta lúgubre de la prensa. Tenía que apañárselas para componer alguna clase de historia coherente con todo aquello, y tenía que hacerlo ya mismo...
La figura feliz del señor Wintler lo recibió al entrar en la sala de prensas.
—¿Qué le parece esta calabaza graciosa, eh, señor De Worde?
—Le sugiero que se pudra, señor Wintler —dijo William, apartándolo para pasar de largo.
—Lo que usted diga, señor, pero mi señora esposa me ha dicho que debería disecarla.
—Lo siento, pero ha insistido en esperarte —susurró Sacharissa mientras William se sentaba—. ¿Qué está pasando?
—No estoy seguro... —dijo William, mirando fijamente sus apuntes.
—¿A quién han matado?
—Esto... a nadie, creo...
—Pues qué alivio. —Sacharissa examinó los papeles que cubrían su escritorio—. Me temo que han venido otras cinco personas con hortalizas humorísticas —dijo.
—Vaya.
—Sí. No eran tan graciosas, para ser sincera.
—Vaya.
—No, sobre todo parecían... ejem, ya sabes.
—Vaya... ¿qué?
—Ya sabes —dijo ella, empezando a ruborizarse—. Una... eso que tienen los hombres, ya sabes.
—Vaya.
—Y ni siquiera se parecían demasiado, ejem. O sea, había que querer ver una... ejem, ya sabes... en ellas, ya me entiendes.
William confió en que nadie estuviera tomando notas de aquella conversación.
—Vaya —dijo.
—Pero he apuntado sus nombres y direcciones, por si acaso —dijo Sacharissa—. Me ha parecido que podía valer la pena si andábamos cortos de material.
—Nunca vamos a ir tan cortos —se apresuró a decir William.
—¿Eso crees?
—Estoy convencido.
—Puede que tengas razón —dijo ella, mirando el jaleo de papeles que tenía sobre el escritorio—. Ha habido un montón de ajetreo mientras estabas fuera. Hemos tenido gente haciendo cola con toda clase de noticias. Cosas que van a pasar, perros perdidos, cosas que quieren vender...
—Eso son anuncios —dijo William, intentando concentrarse en sus notas—. Si lo quieren en el periódico, tienen que pagar.
—No me parece que seamos nosotros quienes decidamos...
William dio un fuerte golpe en la mesa, para su propio asombro y para escándalo de Sacharissa.
—Está pasando algo serio, ¿lo entiendes? ¡Está pasando algo real de verdad! ¡Y no tiene forma graciosa! ¡Es grave de verdad! ¡Y yo tengo que escribirlo lo antes posible! ¿Puedes dejarme que lo haga?
Se dio cuenta de que Sacharissa no lo estaba mirando a él sino a su puño. Él siguió su mirada.
—Oh, no... ¿qué demonios es esto?
Un clavo largo y afilado se proyectaba hacia arriba desde el escritorio, a dos centímetros de su mano. Debía de tener por lo menos quince centímetros de largo. En él había empaladas varias hojas de papel. Cuando lo cogió, vio que se mantenía vertical porque estaba clavado atravesando un bloque de madera.
—Es un pinchapapeles —dijo Sacharissa en voz baja—. Yo, yo... esto, lo he traído para tener nuestros papeles organizados. M... mi abuelo siempre usa uno. Todos... todos los grabadores los usan. Es... es una especie de cruce entre un archivador y una papelera. Me ha parecido que sería útil. Ejem, te ahorra usar el suelo.
—Hum... sí, claro, buena idea —dijo William, mirando la cara ruborizada de ella—. Ejem...
No podía pensar con claridad.
—¿Señor Buenamontaña? —gritó.
El enano levantó la vista de un cartel que estaba componiendo.
—¿Puede componer en tipos un texto que yo le dicte?
—Sí.
—Sacharissa, por favor, ve y encuentra a Ron y a sus... amigos. Quiero sacar un boletín pequeño lo antes posible. No mañana por la mañana. Ahora mismo. Por favor...
Ella estaba a punto de protestar cuando vio la mirada en los ojos de él.
—¿Estás seguro de que tienes permiso para hacer esto? —preguntó.
—¡No, no lo estoy! ¡Y no lo sabré hasta que lo haya hecho! ¡Por eso debo hacerlo! ¡Entonces lo sabré! ¡Y siento estar gritando!
Apartó su silla de un empujón y se acercó a Buenamontaña, que estaba esperando con paciencia junto a una bandeja de tipos.
—Muy bien... necesitamos una línea encima de todo... —William cerró con fuerza los ojos y se pellizcó el puente de la nariz mientras pensaba—. Ejem... «Escenas Asombrosas en Ankh-Morpork»... ¿lo tiene? En letras muy grandes. Y luego en letras más pequeñas, debajo... «Patricio Ataca a Secretario con Cuchillo»... ejem... —No sonaba bien, lo sabía. Era gramaticalmente inexacto—. Era el patricio quien tenía el cuchillo, no el secretario. Podemos arreglarlo después... ejem... En letra todavía más pequeña... «Sucesos misteriosos en los establos»... Reduzca otra vez el cuerpo de letra... «La Guardia está perpleja». ¿De acuerdo? Y ahora empezamos la historia...
—¿Empezamos? —dijo Buenamontaña, con la mano bailando sobre los cajones de tipos—. ¿No estamos casi terminando ya?
William hojeó una y otra vez sus notas. Cómo empezar, cómo empezar... Algo interesante... No, algo asombroso... Cosas asombrosas... no... no... La historia era seguramente lo extraño que era todo...
—«Sospechosas circunstancias rodean el ataque»... mejor «el presunto ataque»...
—Creí que habías dicho que Vetinari lo había admitido —dijo Sacharissa, secándose los ojos con un pañuelo.
—Lo sé, lo sé, simplemente me parece que si lord Vetinari quisiera matar a alguien, ese alguien estaría muerto... búscalo en Nobleza de Twurp, ¿quieres?, estoy seguro de que estudió en el Gremio de Asesinos...
—¿Presunto o no? —dijo Buenamontaña, con la mano detenida encima del cajón de la «p»—. Solo tienes que decirlo.
—Que sea «el aparente ataque» —dijo William— «por parte de lord Vetinari a Rufus Drumknott, su secretario, hoy en Palacio». Esto... esto... «El personal de Palacio ha oído»...
—¿Quieres que trabaje en esto o quieres que encuentre a mendigos? —pregunto Sacharissa en tono imperioso—. No puedo hacer las dos cosas.
William la miró sin expresión en el rostro. A continuación asintió con la cabeza.
—¿Rocky?
El troll de la puerta se despertó con un ronquido.
—¿Síseñor?
—Ve a buscar a Viejo Apestoso Ron y los demás y tráelos lo antes posible. Diles que habrá una bonificación. A ver, ¿dónde estaba?
—«El personal de Palacio ha oído» —le apuntó Buenamontaña.
—«... ha oído a su señoría...»
—«... que se graduó con máximos honores del Gremio de Asesinos en 1968» —gritó Sacharissa.
—Ponga eso —lo apremió William—. Y continúe con «decir: "Lo he matado, lo he matado. Lo siento"». Por los dioses, Vimes tiene razón, esto es una locura, tendría que estar como una regadera para hablar así...
—El señor De Worde, ¿verdad? —dijo una voz.
—Oh, pero ¿qué demonios pasa ahora...?
William se dio la vuelta. Vio primero a los trolls, porque aunque estuvieran de pie al fondo, un grupo de cuatro trolls enormes se encuentra metafóricamente en primer plano de cualquier imagen. Los dos humanos que había delante de ellos eran un mero detalle, y en cualquier caso uno de ellos solamente era humano por tradición. Tenía esa palidez grisácea de los zombis y la expresión de alguien que, aunque no buscaba ser desagradable por sí mismo, era causa de cosas muy desagradables en los demás.
—¿Señor De Worde? Creo que me conoce usted. Soy el señor Slant del Gremio de Abogados —dijo el señor Slant, haciendo un reverencia rígida—. Este —señaló al joven delgado que tenía al lado— es el señor Ronald Carney, el nuevo presidente del Gremio de Grabadores e Impresores. Los cuatro caballeros que tengo detrás no pertenecen a ningún gremio, que yo sepa...
—¿Grabadores e Impresores? —dijo Buenamontaña.
—Sí —dijo Carney—. Hemos ampliado nuestros estatutos. La cuota del Gremio es de doscientos dólares al año...
—No pienso... —empezó a decir William, pero Buenamontaña le puso una mano en el hombro.
—Ya llegó el chantaje, pero no es tan grave como me esperaba —susurró el enano—. No tenemos tiempo para discutir y al ritmo que vamos recuperaremos el dinero en unos días. ¡Fin del problema!
—Sin embargo —dijo el señor Slant, con su voz especial de abogado, que absorbía dinero por todos los poros—, en este caso, en vista de las circunstancias especiales, también habrá un pago único de, digamos, dos mil dólares.
Los enanos guardaron silencio. Luego hubo un coro metálico. Todos los enanos habían dejado sus tipos, habían metido las manos debajo de las losas y habían sacado sus hachas de batalla.
—Trato hecho, entonces, ¿no? —dijo el señor Slant, apartándose a un lado. Los trolls se estaban irguiendo. A los trolls y a los enanos no les hacía falta ninguna excusa importante para pelearse. A veces bastaba con estar en el mismo mundo.
Esta vez fue William quien refrenó a Buenamontaña.
—Espere, espere, tiene que haber una ley que prohíba matar a abogados.
—¿Está seguro de eso?
—Todavía quedan algunos por ahí, ¿no? Además, es un zombi. Si lo corta por la mitad, los dos trozos lo demandarán. —William levantó la voz—. No podemos pagar, señor Slant.
—En ese caso, la ley y la práctica aceptadas me permiten...
—¡Quiero ver sus estatutos! —intervino Sacharissa a viva voz—. Te conozco desde que éramos niños, Ronnie Carney, y siempre estás tramando algo.
—Buenas tardes, señorita Cripslock —dijo el señor Slant—. De hecho, habíamos pensado que alguien podía solicitarlo, así que he traído con nosotros los nuevos estatutos... Confío en que aquí todos seamos gente que respeta la ley.
Sacharissa le quitó de la mano el pergamino de aspecto imponente, con su enorme sello colgante, y lo escrutó con cara de odio como si estuviera intentando arrancar a fuego las palabras del pergamino mediante la mera fricción de la lectura.
—Oh —dijo ella—. Parece... que está en orden.
—Ya lo creo.
—Salvo por la firma del patricio —añadió Sacharissa, devolviéndole el pergamino.
—Eso es un simple formalismo, querida.
—No soy tu querida y no está en el documento, sea una formalidad o no. Así que esto no es legal, ¿verdad? —Los rasgos del señor Slant se contorsionaron.
—Es evidente que no podemos conseguir la firma de un hombre que está en la cárcel y sobre el que pesa una acusación muy grave —dijo.
Ajá, esa sí que es una expresión decorativa, pensó William. Cuando la gente dice que algo «es evidente», quiere decir que en su argumento hay una grieta enorme y que saben que las cosas no son evidentes en absoluto.
—¿Entonces quién gobierna la ciudad? —preguntó.
—No lo sé —respondió el señor Slant—. Eso no es asunto mío. Yo...
—¿Señor Buenamontaña? —dijo William—. En tipos grandes, por favor.
—Marchando —dijo el enano. Su mano se posó sobre un cajón nuevo.
—En mayúsculas, encajado al ancho: «¿QUIÉN GOBIERNA ANKH-MORPORK?» —dijo William—. Ahora en tipo de cuerpo de texto, cajas alta y baja, ocupando dos columnas: «¿Quien está gobernando la ciudad mientras lord Vetinari está en prisión? Cuando se le ha pedido hoy su opinión, una importante figura legal ha afirmado que no lo sabía y que no era asunto suyo. El señor Slant del Gremio de Abogados continuó diciendo...».
—¡No puede poner eso en su periódico! —ladró Slant.
—Componga eso directamente, por favor, señor Buenamontaña.
—Ya lo estoy componiendo —respondió el enano, mientras las fichas de plomo se encajaban en su lugar con un tableteo. Con el rabillo del ojo William vio que Otto emergía del sótano y buscaba perplejo de dónde venía el ruido.
—«El señor Slant continuó diciendo...» —dijo William, mirando al abogado con cara hostil.
—¡Le va a resultar muy difícil imprimir eso —dijo el señor Carney, sin hacer caso de las frenéticas señales que le hacía con la mano el abogado— sin una maldita imprenta!
—«... fue la opinión del señor Carney del Gremio de Grabadores», escrito con e antes de la y —dijo William—, «que previamente había intentado cerrar el Times por medio de un documento ilegal». —William se dio cuenta de que, aunque notaba la boca llena de ácido, estaba disfrutando enormemente de aquello—. «Cuando se le preguntó por su opinión sobre esta violación flagrante de las leyes de la ciudad, el señor Slant dijo...»
—¡DEJE DE APUNTAR TODO LO QUE DECIMOS! —gritó Slant.
—Mayúsculas para la frase entera, por favor, señor Buenamontaña.
Los trolls y los enanos estaban mirando fijamente a William y al abogado. Entendían que estaba teniendo lugar una pelea, pero no podían ver la sangre por ninguna parte.
—Y cuando estés listo, Otto... —dijo William, dándose la vuelta.
—Si los enanos se pudierran juntarr un poco más —dijo Otto, mirando por el iconógrafo con los ojos guiñados—. Eso está bien, a verr cómo la luz se refleja en esas hachas enorrmes... trrolls, porr favorr, agiten los puños, eso mismo... todo el mundo, una sonrisa bien grrande...
Resulta asombroso cómo la gente obedece a un hombre que los está apuntando con una lente. Recobran la conciencia al cabo de una fracción de segundo, pero él no necesita más tiempo que ese.
Clic.
FUUUUUM.
—Aaaaarghaaaarghaaaarghaaargh...
William atrapó la iconografía al vuelo, adelantándose por los pelos al señor Slant, que podía moverse muy deprisa para ser un hombre sin rodillas aparentes.
—Es nuestra —dijo, sosteniéndola con firmeza, mientras el polvo de Otto Alarido caía alrededor de ellos.
—¿Qué pretende hacer con esa iconografía?
—No tengo por qué decírselo. Este es nuestro taller. No les hemos pedido que vengan.
—¡Pero he venido por un asunto legal!
—Entonces no hay nada malo en hacer una imagen de ustedes, ¿verdad? —dijo William—. ¡Pero si no está usted de acuerdo, entonces por supuesto estaré encantado de citarlo!
Slant lo fulminó con la mirada y luego regresó dando zancadas con el grupo que había en la entrada. William le oyó decir
—Mi opinión legal ponderada es que nos marchemos en este preciso instante.
—Pero usted dijo que podía... —empezó a decir Carney, mirando con odio a William.
—Mi opinión legal muy ponderada —volvió a decir el señor Slant— es que nos marchemos ahora mismo, en silencio.
—Pero usted dijo...
—¡En silencio, sugiero!
Se marcharon.
Hubo un suspiro colectivo de alivio por parte de los enanos y una devolución de las hachas a sus sitios.
—¿Quieres que componga esto como es debido? —dijo Buenamontaña.
—Nos va a causar problemas —dijo Sacharissa.
—Sí, pero ¿cuántos problemas tenemos ya? —preguntó William—. ¿En una escala del uno al diez?
—De momento... sobre el ocho —respondió Sacharissa—. Pero cuando la próxima edición esté en las calles —cerró los ojos con fuerza un momento y movió los labios mientras calculaba—, más o menos dos mil trescientos diecisiete.
—Entonces lo pondremos —dijo William.
Buenamontaña se giró hacia sus trabajadores.
—Dejad las hachas a la vista, muchachos —dijo.
—Mire, no quiero que nadie más se meta en líos —manifestó William—. Yo mismo compondré el resto de los tipos, y puedo sacar unas cuantas copias de la prensa.
—Hacen falta tres personas para operarla, y no conseguirás mucha velocidad —dijo Buenamontaña. Vio la expresión de William, sonrió y le dio una palmada en la parte más alta de la espalda que un enano podía alcanzar—. No te preocupes, chaval. Queremos proteger nuestra inversión.
—Y yo no me marcho —dijo Sacharissa—. ¡Me hace falta ese dólar!
—Dos dólares —dijo William en tono distraído—. Es el momento de subirte el sueldo. ¿Qué me dices tú, Ott...? Oh, ¿puede alguien barrer a Otto, por favor?
Unos minutos más tarde, el vampiro recompuesto se irguió junto a su trípode y levantó una placa de cobre con los dedos temblorosos.
—¿Y qué pasa a continuación, porr favorr?
—¿Te quedas con nosotros? Podría ser peligroso —dijo William, consciente de que le estaba diciendo aquello a un vampiro iconografista que no-moría cada vez que tomaba una imagen.
—¿Qué clase de peligrro? —preguntó Otto, inclinando la placa a un lado y al otro a fin de examinarla mejor.
—Bueno, legal, para empezar.
—¿Alguien ha mencionado el ajo porr el momento?
—No.
—¿Puedo disponerr de ciento ochenta dólarres para el iconógrrafo Akina TR-10 de diablillo doble con asiento telescópico y palanca grrande y reluciente?
—Esto... todavía no.
—Vale —dijo Otto en tono resignado—. Entonces necesitarré cinco dólarres para reparraciones y mejorras. Ya estoy viendo que este es un trrabajo distinto.
—Muy bien. Muy bien, pues. —William contempló la sala de imprenta. Todo el mundo estaba en silencio y todo el mundo lo miraba a él.
Hacía unos cuantos días había esperado que el día de hoy fuera... bueno, aburrido. Normalmente lo era, justo después de mandar su boletín. Por lo general mataba el tiempo paseando sin rumbo por la ciudad, o bien leyendo en su diminuto despacho mientras esperaba al próximo cliente que necesitara que le escribiesen una carta, o a veces que se la leyeran en voz alta.
A menudo ambas cosas resultaban difíciles. Cualquier persona dispuesta a confiar en un sistema postal que dependía en gran medida de entregarle un sobre a alguien que pareciera de confianza y que se dirigiera en la dirección correcta por lo general tenía cosas importantes que decir. Pero aun así, las dificultades no eran de él. No era él quien hacía una súplica de último minuto al patricio, ni quien oía la terrible noticia del hundimiento del Pozo 3, aunque por supuesto siempre hacía lo posible para facilitar las cosas a sus clientes. Le había funcionado a las mil maravillas. Si el estrés fuera comida, William habría logrado convertir su vida en gachas.
La prensa esperaba. Ahora tenía aspecto de bestia enorme. Pronto él le lanzaría montones de palabras dentro. Y al cabo de unas horas volvería a mostrarse hambrienta, como si aquellas palabras no hubieran existido nunca. Se la podía alimentar, pero nunca se la podía llenar.
William se estremeció. ¿En qué los había metido a todos?
Pero se sentía inflamado. Había una verdad en alguna parte, y él aún no la había encontrado. Iba a hacerlo, porque sabía, sabía, que en cuanto aquella edición llegara a las calles...
—¡Quesejoda!
—Jrrraaakkk... ¡pfut!
—¡Cuac!
Echó un vistazo al grupo de gente que entraba. Por supuesto, la verdad se escondía en lugares improbables y contaba con siervos extraños.
—Vamos a imprenta —dijo.
* * *
Era una hora más tarde. Los vendedores ya estaban volviendo a por más. El retumbar de la imprenta hacía temblar el tejado de hojalata. Los montones de calderilla que crecían delante de Buenamontaña daban un brinco con cada golpeteo.
William examino su reflejo en una pieza de hojalata bruñida. De alguna manera se había embadurnado todo de tinta. Se limpió como pudo con su pañuelo.
Había mandado a Andrews Todosjuntos a vender los periódicos cerca de Pseudópolis Yard, suponiendo que era el miembro más consistentemente cuerdo de la fraternidad. Como mínimo cinco de sus personalidades eran capaces de mantener una conversación coherente.
A estas alturas, a la Guardia ya le habría dado tiempo de leer la historia, aunque hubieran tenido que pedir ayuda para entender las palabras más largas.
Fue consciente de que alguien lo estaba mirando. Se dio la vuelta y vio que Sacharissa tenía la cabeza nuevamente agachada sobre su trabajo.
Alguien soltó una risita detrás de él.
Pero no vio a nadie que le estuviera prestando ninguna atención. Lo que vio fue una discusión a tres bandas por una cuestión de seis peniques entre Buenamontaña, Viejo Apestoso Ron y Viejo Apestoso Ron, ya que Ron era capaz de mantener una riña bastante bien por sí solo. Los enanos estaban muy atareados alrededor de la prensa. Otto se había retirado a su cuarto oscuro, donde también volvía a estar atareado con sus trabajos misteriosos.
El único que estaba mirando a William era el perro de Ron. Le dio la impresión de que, para ser un perro, tenía una mirada muy ofensiva y astuta.
Hacía un par de meses alguien había intentado colarle a William la vieja historia de que en la ciudad había un perro que podía hablar. Era la tercera vez en lo que iba de año. William le había explicado que era un mito urbano. Siempre era el amigo de un amigo el que lo había oído hablar, y nunca aparecía nadie que hubiera visto al perro en persona. El perro que William tenía delante no tenía pinta de poder hablar, aunque sí de poder soltar palabrotas.
Parecía que aquella clase de historias no tenían fin. La gente juraba que existía un heredero, largo tiempo perdido, al trono de Ankh que vivía de incógnito en la ciudad. A William no le costaba darse cuenta de que la gente disfrutaba haciéndose ilusiones. También estaba la otra vieja comidilla sobre el hombre lobo que trabajaba en la Guardia. Hasta hacía poco no le había dado ningún crédito a aquella, pero últimamente empezaba a tener sus dudas. Al fin y al cabo, en el Times trabajaba un vampiro...
Fijó la mirada en la pared, dándose golpecitos con el lápiz en los dientes.
—Voy a ver al comandante Vimes —dijo por fin—. Es mejor que esconderse.
—Nos están invitando a toda clase de cosas —dijo Sacharissa, levantando la vista de sus papeles—. Bueno, digo invitando pero... Lady Selachii nos ha ordenado que asistamos a su baile el jueves de la semana que viene y que escribamos por lo menos quinientas palabras al respecto, que por supuesto le dejaremos ver antes de publicarlas.
—Buena idea —gritó Buenamontaña por encima del hombro—. En los bailes hay muchos nombres, y los...
—... nombres venden periódicos —concluyó William—. Sí. Ya lo sé. ¿Quieres ir?
—¿Yo? ¡No tengo nada que ponerme! —dijo Sacharissa—. La clase de vestido que se lleva a esos sitios cuesta cuarenta dólares. Y no podemos permitirnos tanto dinero.
William vaciló. Luego dijo:
—Levántate y date la vuelta, ¿quieres?
Ella se ruborizó.
—¿Para qué?
—Quiero ver qué talla tienes... ya sabes, por todas partes.
Ella se puso de pie y giró nerviosamente. Hubo un coro de silbidos procedentes de los empleados y una serie de comentarios intraducibles en enano.
—Eres casi igual —dijo William—. Si yo te consiguiera un muy buen vestido, ¿podrías encontrar a alguien que te lo ajuste bien? Puede que hubiera que ampliarlo un poquito de, de, ya sabes... de arriba.
—¿Qué clase de vestido? —preguntó ella, con recelo.
—Mi hermana tiene cientos de vestidos de noche y pasa todo el tiempo en la residencia de campo —dijo William—. Mi familia ya no vuelve nunca a la ciudad. Te daré la llave de la casa de la ciudad esta noche y así puedes ir y elegir el que quieras.
—¿Y a ella no le importará?
—Lo más probable es que nunca se dé cuenta. Además, creo que le horrorizaría enterarse de que alguien puede gastarse solamente cuarenta dólares en un vestido. Tú no te preocupes.
—¿Casa de la ciudad? ¿Residencia en el campo? —dijo Sacharissa, dando muestras del inconveniente rasgo periodístico de hacer hincapié en las palabras que uno quiere que pasen desapercibidas.
—Mi familia es rica —dijo William—. Yo no.
Echó un vistazo al tejado de delante al salir a la calle porque había algo distinto en su contorno, y vio una cabeza pinchuda perfilada sobre el fondo del cielo vespertino.
Era una gárgola. William se había acostumbrado a verlas por toda la ciudad. A veces una se quedaba en el mismo sitio durante meses enteros. Casi nunca se las veía moverse de un tejado al siguiente. Pero casi nunca se las veía tampoco en distritos como aquel. A las gárgolas les gustaban los edificios altos de piedra con muchos canalones y arquitectura enrevesada, que atraían a las palomas. Hasta las gárgolas tienen que comer.
También estaba pasando algo calle abajo. Delante de uno de los viejos almacenes había varias carretas de gran tamaño y gente metiendo cajones de embalaje en el interior.
Vio varias gárgolas más de camino a Pseudópolis Yard, cruzando el puente. Todas y cada una de ellas giraron la cabeza para observarlo a él.
* * *
El sargento Detritus estaba de guardia en el mostrador. Miró a William con cara de sorpresa.
—Por todas las maldiciones, qué rápido. ¿Ha venido corriendo? —dijo.
—¿De qué está hablando?
—Solamente hace dos minutos que el señor Vimes ha mandado a buscarlo —dijo Detritus—. Ya puede subir. No se preocupe, ha parado ya de gritar. —Le dedicó a William una mirada de «mejor tú que yo»—. Pero tampoco está para hacer ruido haciendo chocar las manos, como suele decirse.
—¿Alguna vez ha sido un buen palmero?
—No mucho —dijo Detritus, con una sonrisa malévola.
William subió la escalera y llamó a la puerta, que se abrió hacia adentro por los golpecitos.
El comandante Vimes levantó la vista de su mesa. Sus ojos se fruncieron.
—Vaya, vaya, pero qué rapidez —dijo—. Has venido corriendo, ¿no?
—No, señor, ya estaba viniendo a ver si le podía hacer unas preguntas.
—Qué amabilidad —dijo Vimes.
En el aire flotaba una sensación nítida de que aunque ahora mismo el pueblecito estaba en calma —las mujeres colgando la ropa limpia, los gatos durmiendo al sol—, pronto iba a explotar el volcán y cientos de personas iban a quedar sepultadas bajo las cenizas.
—Entonces... —empezó a decir William.
—¿Por qué has hecho esto? —dijo Vimes. William podía ver el Times sobre la mesa delante del comandante. Leyó los titulares desde donde estaba:

—¿O sea que estoy perplejo? —dijo Vimes.
—Si me está usted diciendo que no lo está, comandante, me encantará tomar buena nota del hec...
—¡Deja ese cuaderno en paz!
William pareció sorprendido. El cuaderno era de los baratos, hecho de un papel reciclado tantas veces que se podía usar como toalla, pero una vez más alguien lo estaba mirando como si fuera un arma.
—No voy a tolerar que me hagas lo mismo que le has hecho a Slant —dijo Vimes.
—Hasta la última palabra de ese artículo es cierta, señor.
—Apuesto a que sí. Parece su estilo.
—Mire, comandante, si hay algo que está mal en mi historia, dígame qué es.
Vimes se reclinó en su silla y se miró las manos.
—¿Vas a imprimir todo lo que oigas? —preguntó Vimes—. ¿Tienes intención de correr por mi ciudad como una... como un pivote de ballesta perdido? Ahí estás sentado, aferrando tu preciosa integridad como si fuera un osito de peluche, y no tienes ni la menor idea, ¿verdad?, ni la más remota idea de lo mucho que me puedes dificultar el trabajo.
—No va contra la ley el...
—¿Ah, no? ¿Conque no? ¿En Ankh-Morpork? ¿Algo como esto? ¡A mí me huele a Comportamiento Susceptible de Causar una Ruptura de la Paz!
—Puede que moleste a cierta gente, pero esto es importante...
—¿Y qué es lo siguiente que vas a escribir, me pregunto?
—No he publicado que tiene usted a un hombre lobo trabajando en la Guardia —dijo William. Se arrepintió al instante, pero es que Vimes lo estaba irritando.
—¿Dónde ha oído eso? —preguntó una voz baja detrás de él. William se giró en su silla. Había una mujer joven y rubia con uniforme de la Guardia apoyada en la pared. Debía de llevar todo el tiempo allí.
—Esta es la sargento Angua —dijo Vimes—. Puedes hablar con libertad delante de ella.
—He... oído rumores —manifestó William. Había visto a la sargento en las calles. Tenía la costumbre de clavar miradas demasiado afiladas en la gente, en opinión de él.
—¿Y?
—Miren, ya me doy cuenta de que esto les preocupa —dijo William—. Permítanme asegurarles que el secreto del cabo Nobbs está a salvo conmigo.
Nadie habló. William se felicitó. Había sido un disparo a ciegas, pero se daba cuenta por la cara de la sargento Angua de que había dado en el blanco. Los rasgos de la sargento se habían bloqueado por completo, eliminando toda expresión.
—No solemos comentar la especie del cabo Nobbs entre nosotros —dijo Vimes al cabo de un momento—. Lo consideraría un pequeño favor si tuvieras la misma actitud al respecto.
—Sí, señor. ¿Puedo preguntarle entonces por qué me ha hecho vigilar?
—¿Eso he hecho?
—Las gárgolas. Todo el mundo sabe que hoy en día muchas de ellas trabajan para la Guardia.
—No lo estamos vigilando a usted. Vigilamos para ver qué le pasa a usted —dijo la sargento Angua.
—Por culpa de esto —dijo Vimes, dándole una palmada al periódico.
—Pero si no estoy haciendo nada malo —protestó William.
—No; es posible que no estés haciendo nada ilegal —dijo Vimes—. Aunque te estás acercando muchísimo, maldita sea. Hay gente, sin embargo, que puede que no tenga mi tendencia a la amabilidad y la comprensión. Lo único que te pido es que intentes no sangrar por toda la calle.
—Lo intentaré.
—Y no apuntes eso.
—Vale.
—Y no apuntes que he dicho que no lo apuntes.
—Muy bien. ¿Puedo apuntar que ha dicho usted que no apunte que ha dicho que...? —William se detuvo. La montaña estaba retumbando—. Es broma.
—Jajá. Y nada de sonsacar información a mis agentes.
—Y nada de darle galletas para perro al cabo Nobbs —dijo la sargento Angua. Caminó hasta ponerse detrás de Vimes y echó un vistazo por encima del hombro de él—. «¿La verdad os hará liebres?»
—Errata de imprenta —dijo William, escueto—. ¿Hay algo más que no deba hacer, comandante?
—Limítate a no estorbar.
—Tomaré buena n... lo recordaré —dijo William—. Pero, si no le importa que se lo pregunte, ¿qué gano yo con esto?
—Soy el Comandante de la Guardia y te lo estoy pidiendo con educación.
—¿Y ya está?
—Se lo podría pedir sin educación, señor De Worde. —Vimes suspiró—. Mira, ¿podrías ver las cosas desde mi lado? Se ha cometido un crimen. Los gremios están en pie de guerra. ¿Has oído hablar de cuando hay demasiados jefes? Pues bueno, ahora mismo hay un centenar de jefes. Tengo al capitán Zanahoria y a un montón de hombres de los que en realidad no puedo prescindir protegiendo el Despacho Oblongo y al resto de los secretarios, lo cual quiere decir que me falta personal en el resto de los sitios. Tengo que tratar con todo eso y... además intentar activamente alcanzar un estado de no perplejidad. Tengo a Vetinari en las celdas. Y también a Drumknott...
—Pero ¿el no es la víctima, señor?
—Lo está atendiendo uno de mis hombres.
—¿No uno de los médicos de la ciudad?
Vimes clavó la mirada en el cuaderno.
—Los médicos de esta ciudad son un colectivo muy respetable —dijo sin ninguna entonación— y nadie podría escribir nada contra ellos. Sucede simplemente que uno de mis subordinados tiene... talentos especiales.
—¿Se refiere a que puede distinguir un culo de un codo?
Vimes aprendía deprisa. Permaneció sentado con las manos juntas y una expresión completamente impasible.
—¿Puedo hacerle otra pregunta? —dijo William.
—Nada te va a detener, ¿no es cierto?
—¿Han encontrado el perro de lord Vetinari?
De nuevo una ausencia completa de expresión. Pero esta vez William tuvo la impresión de que detrás de la misma habían empezado a girar varias docenas de engranajes.
—¿Perro? —preguntó Vimes.
—Galletas, creo que se llama —dijo William.
Vimes permaneció sentado, mirándolo impávido.
—Un terrier, según tengo entendido —añadió William.
Vimes no movió ni un músculo.
—¿Por qué había un pivote de ballesta clavado en el suelo? —preguntó William—. No le veo ningún sentido, a menos que hubiera alguien más en la sala. Y estaba muy clavada. No llego ahí de rebote. Alguien estaba disparando a algo que estaba en el suelo. ¿Algo de tamaño perro, tal vez?
Ni un solo rasgo se estremeció en la cara del comandante.
—Y luego está lo de la menta —continuó William—. He ahí un enigma. ¿Por qué menta? Y luego pensé: ¿será que alguien no quería que le siguieran el rastro por el olor? ¿Quizá ellos también habían oído hablar del hombre lobo de ustedes? Romper en el suelo unos cuantos frascos de aceite de menta podría sembrar un poco de confusión...
Y entonces llegó: una levísima contracción mientras Vimes echaba un breve vistazo a unos papeles que tenía delante. ¡Lotería!, pensó William[9].
Por fin, como un oráculo que habla una sola vez al año, Vimes dijo:
—No confío en usted, señor De Worde. Y acabo de darme cuenta de por qué. No es solamente que vayas a traer problemas. Lidiar con los problemas es mi trabajo, para eso me pagan, por eso me dan un sobresueldo para armaduras. Pero ¿ante quién respondes tú? Yo tengo que dar explicaciones por lo que hago, aunque ahora mismo no tengo ni idea de a quién, maldita sea. Pero ¿tú? Me da la impresión de que tú puedes hacer lo que te venga en gana.
—Supongo que respondo ante la verdad, señor.
—¿Ah, sí? ¿Y exactamente cómo?
—¿Perdone?
—Si dices mentiras, ¿viene la verdad y te da un bofetón? Estoy impresionado. La gente normal y corriente como yo somos responsables ante otra gente. Hasta Vetinari siempre tenía... tiene un ojo puesto en los gremios. Pero tú... tú respondes ante la verdad. Asombroso. ¿Dónde vive la verdad? ¿Es lector de tu... periódico?
—Lectora, señor —intervino la sargento Angua—. Hay una diosa de la verdad, creo.
—Pues no puede tener muchos seguidores —dijo Vimes—. Salvo nuestro amigo aquí presente. —Se volvió a quedar mirando a William por encima de sus dedos y una vez más los engranajes se pusieron a girar.
—Suponiendo... solamente suponiendo... que cayera en tu poder un dibujo de un perro —dijo—, ¿podrías imprimirlo en tu periódico?
—Estamos hablando de Galletas, ¿verdad? —preguntó William.
—¿Podrías?
—Estoy seguro de que sí.
—Nos interesaría saber por qué se puso a ladrar justo antes del... suceso —dijo Vimes.
—Y si pudiera encontrarlo usted, el cabo Nobbs podría hablar con él en el idioma de los perros, ¿no? —dijo William.
Una vez más, Vimes hizo su imitación de una estatua.
—Podríamos conseguirle un dibujo del perro dentro de una hora —declaró.
—Gracias. ¿Quién gobierna la ciudad en estos momentos, comandante?
—Yo solo soy un poli —dijo Vimes—. A mí no me cuentan esas cosas. Pero me imagino que se elegirá un nuevo patricio. Está todo especificado en los estatutos de la ciudad.
—¿Quién puede decirme más sobre ellos? —preguntó William, añadiendo mentalmente: ¡«Solo un poli», y un huevo!
—El señor Slant es el más indicado —dijo Vimes, y esta vez sí sonrió—. Un hombre muy solícito, por lo que tengo entendido. Buenas tardes, señor De Worde. Sargento, acompañe al señor De Worde fuera, ¿quiere?
—Quiero ver a lord Vetinari —dijo William.
—¿Qué?
—Es una petición razonable, señor.
—No. En primer lugar, sigue inconsciente. En segundo lugar, es mi prisionero.
—¿Ni siquiera va a dejar que lo vea un abogado?
—Creo que su señoría ya tiene bastantes problemas, muchacho.
—¿Y qué pasa don Drumknott? Él no está preso, ¿verdad?
Vimes miró a la sargento Angua, que se encogió de hombros.
—Muy bien. No hay ninguna ley que lo prohíba, y no podemos permitir que la gente diga que ha muerto —dijo.
Descolgó un tubo de intercomunicación de una construcción de hojalata y cuero que había sobre su escritorio y vaciló.
—¿Han resuelto ya ese problema, sargento? —preguntó, sin hacer caso de William.
—Sí, señor. El sistema neumático de mensajes y los tubos de intercomunicación ya están separados por completo.
—¿Estás segura? ¿Sabes que al agente Ladoagudo le saltaron todos los dientes ayer?
—Dicen que no puede volver a pasar, señor.
—Bueno, es obvio que no. Ya no le quedan dientes. En fin...
—Vimes cogió el tubo, lo sostuvo a cierta distancia durante un momento y luego habló por él—. Pásame con las celdas, ¿quieres?
—¿Bisbis? ¿Bisbisbis?
—¿Cómo dices?
—¿Ñimiñimi escarfuncio?
—¡Al habla Vimes!
—¿Chichirri?
Vimes volvió a dejar el tubo en su soporte y se quedó mirando a la sargento Angua.
—Todavía están trabajando en ello, señor —afirmó ella—. Dicen que las ratas han estado mordisqueando los tubos.
—¿Las ratas?
—Eso me temo, señor.
Vimes gimió y se volvió hacia William.
—La sargento Angua te llevará a las celdas —dijo.
Y así es como William pasó al otro lado de la puerta.
—Vamos —dijo la sargento.
—¿Qué tal lo he hecho?
—Los he visto peores.
—Siento haber mencionado al cabo Nobbs, pero...
—Oh, no te preocupes por eso —dijo la sargento Angua—. Tus poderes de observación van a ser la comidilla de la comisaría. Mira, Vimes está siendo amable contigo porque todavía no está seguro de lo que eres, ¿de acuerdo? Tú sencillamente ten cuidado y ya está.
—Y tú sí que estás segura de lo que soy, ¿verdad? —preguntó William.
—Digamos solo que no me fío de las primeras impresiones. Cuidado con el escalón.
Ella lo guió por el descenso a las celdas. William se fijó, sin tener la torpeza de apuntarlo, en que había dos agentes de guardia al pie de la escalera.
—¿Normalmente hay guardias aquí abajo? Lo digo porque las celdas ya tienen cerraduras, ¿no?
—He oído que tienes a un vampiro trabajando para ti —dijo la sargento Angua.
—¿Otto? Sí, sí. Bueno, no tenemos prejuicios con esa clase de cosas...
La sargento no contestó. Lo que hizo fue abrir una puerta que daba al pasillo principal de las celdas y gritó:
—Visita para los pacientes, Igor.
—Enseguida eztoy con usted, zargento.
La habitación que había al otro lado de la puerta estaba potentemente iluminada por una luz azul, imposible y parpadeante. Una pared estaba cubierta de estantes con frascos. Algunos de ellos tenían cosas extrañas moviéndose dentro, cosas muy extrañas. Otras cosas se limitaban a flotar. En un rincón había una máquina compleja, toda bolas de cobre y varas de cristal, de la que saltaban chispas azules. Pero lo que llamó sobre todo la atención de William fue el ojo inmenso.
Antes de que tuviera tiempo de gritar, una mano se elevó y lo que él había pensado que era un enorme globo ocular resultó ser la lupa más grande que había visto nunca, balanceándose de un soporte de metal que había sujeto a la frente de su propietario. Pero la cara que reveló al apartarse la lente apenas era una mejora, en términos de un horror que deja la boca seca.
Tenía los ojos a alturas distintas. Una oreja era más grande que otra. La cara era una red de cicatrices. Pero aquello no era nada comparado con la deformidad del peinado: el pelo negro y grasiento de Igor estaba cepillado hacia delante formando un tupé que sobresalía, al estilo de algunos de los músicos jóvenes más ruidosos de la ciudad, pero de una longitud tal que podía sacarle el ojo a cualquier peatón inocente. Aunque a juzgar por la... naturaleza orgánica que tenía la zona de trabajo de Igor, después él podría ayudar a devolverlo a su sitio.
Sobre una mesa de trabajo había una pecera burbujeando. En su interior, unas cuantas patatas nadaban ociosamente de un lado a otro.
—El joven Igor forma parte de nuestro departamento forense —dijo la sargento Angua—. Igor, este es el señor De Worde. Quiere ver a los pacientes.
William vio la rápida mirada que Igor dirigió a la sargento, quien añadió:
—El señor Vimes dice que está bien.
—Pues entonces, zíganme —dijo Igor, que pasó dando bandazos junto a William y se adentró en el pasillo—. Ziempre es agradable recibir visitaz aquí, señor De Worde. Verá usted que intentamoz mantener un ambiente muy relajado aquí abajo. Déjenme ir a buzcar laz llaves.
—¿Por qué solamente cecea con algunas eses? —quiso saber William, mientras Igor se iba cojeando hacia un armario.
—Está intentando ser moderno. ¿Nunca habías conocido a un Igor?
—¡A uno como este, no! ¡Tiene dos pulgares en la mano derecha!
—Es de Uberwald —confirmó la sargento—. A los Igor les va mucho la superación personal. Pero son buenos cirujanos. Eso sí, no les des la mano durante una tormenta eléctrica...
—Ya estamos, puez —dijo Igor, mientras regresaba tambaleándose—. ¿Quién va primero?
—¿Lord Vetinari? —dijo William.
—Zigue dormido —dijo Igor.
—¿Cómo, después de tanto tiempo?
—No ez de extrañar. Le han dado un golpe muy fuerte...
La sargento Angua carraspeó ruidosamente.
—Yo creía que se había caído de un caballo —dijo William.
—Bueno, sí... y ze dio un buen golpe contra el suelo, no me cabe duda —apuntó Igor, mirando un instante a Angua.
Giró la llave.
Lord Vetinari estaba tumbado en un estrecho camastro. Tenía la cara pálida, pero parecía estar durmiendo tranquilo.
—¿No se ha despertado para nada? —preguntó William.
—No. Entro a echarle un viztazo cada quince minutos máz o menoz. Puede pasar. A veces el cuerpo simplemente dice: duerme.
—Tengo entendido que el casi nunca duerme —comentó William.
—Tal vez está aprovechando la oportunidad —dijo Igor, cerrando suavemente la puerta.
Abrió la cerradura de la celda contigua.
Drumknott se encontraba sentado en su cama, con la cabeza vendada. Estaba tomando un poco de sopa. Pareció asustarse al verlos y estuvo a punto de derramarla.
—¿Y cómo estamos? —dijo Igor, con toda la jovialidad que podía mostrar una cara llena de puntos de sutura.
—Esto... Yo me encuentro mucho mejor... —El joven hizo vagar su mirada de una cara a otra, vacilante.
—Este es el señor De Worde y querría hablar con usted —dijo la sargento Angua—. Yo voy a ayudar a Igor a ordenar sus ojos. O algo así.
William se quedó en medio de un silencio incómodo. Drumknott era una de esas personas que carecían de carácter discernible.
—Es usted el hijo de lord De Worde, ¿verdad? —dijo Drumknott—. Usted escribe ese boletín de noticias.
—Sí —dijo William. Al parecer nunca dejaría de ser el hijo de su padre—. Ejem. Dicen que lord Vetinari lo ha apuñalado a usted.
—Eso dicen —respondió el secretario.
—Pero usted estaba allí.
—Llamé a la puerta para llevarle su ejemplar del periódico, tal como él había pedido, su señoría me abrió, yo entré en el despacho... y lo siguiente que recuerdo es despertar aquí con el señor Igor mirándome.
—Tiene que haber sido una buena conmoción —dijo William, sintiendo un destello momentáneo de orgullo porque el Times hubiera tenido un pequeño papel en todo aquello.
—Dicen que habría perdido el uso del brazo si Igor no fuera tan bueno con la aguja —dijo Drumknott, muy serio.
—Pero también tiene la cabeza vendada —dijo William.
—Creo que me debo de haber caído cuando... cuando sucedió lo que sea que ha pasado —dijo Drumknott.
Por los dioses, pensó William, está Avergonzado.
—Estoy plenamente convencido de que ha habido un error —continuó Drumknott.
—¿Ha visto usted a su señoría preocupado últimamente?
—Su señoría siempre está preocupado. Es su trabajo —dijo el secretario.
—¿Sabe que tres personas lo han oído decir que lo había matado a usted?
—Para eso no tengo explicación. Se deben de haber confundido.
Las palabras eran secas y cortantes. En cualquier momento, pensó William...
—¿Por qué cree usted...? —empezó a decir, y resultó estar en lo cierto.
—Lo que creo es que no tengo por qué hablar con usted —replicó Drumknott—. ¿Verdad que no?
—No, pero...
—¡Sargento! —gritó Drumknott.
Se oyeron unos pasos ligeros y se abrió la puerta de la celda.
—¿Sí? —dijo la sargento Angua.
—Ya he terminado de hablar con este caballero —dijo Drumknott—. Y estoy cansado.
William suspiró y guardó su cuaderno.
—Gracias —dijo—. Ha sido usted... de gran ayuda.
Mientras caminaba por el pasillo dijo:
—Se niega a creer que su señoría pueda haberlo atacado.
—¿En serio? —comentó la sargento.
—Parece que ha recibido un buen golpe en la cabeza —continuó William.
—¿Ah, sí?
—Mire, hasta yo puedo ver que esto huele raro.
—¿Ah, sí?
—Ya veo —dijo William—. Ha estudiado usted en la Escuela de Comunicación Vimes, ¿verdad?
—¿Ah, sí? —dijo la sargento Angua.
—La lealtad es algo maravilloso.
—¿Lo es? La salida es por aquí...
* * *
Después de acompañar a William hasta la calle, la sargento Angua regresó al piso de arriba, entró en el despacho de Vimes y cerró la puerta tras ella sin hacer ruido.
—¿Entonces solamente ha visto a las gárgolas?— dijo Vimes, que estaba mirando cómo William se alejaba por la calle.
—Eso parece. Pero yo no lo subestimaría, señor. Se fija en las cosas. Ha acertado de lleno con lo de la bomba de menta. ¿Y cuántos agentes se habrían fijado en lo profunda que estaba clavada esa flecha en el suelo?
—Eso es verdad, por desgracia.
—Y ha señalado el segundo pulgar de Igor, y casi nadie más ha reparado en las patatas que bucean.
—¿Igor todavía no se ha librado de ellas?
—No, señor. Está convencido de que ya solamente falta una generación para el pescado con patatas instantáneo.
Vimes suspiró.
—Muy bien, sargento. Olvídate de las patatas. ¿Cómo están las apuestas?
—¿Señor?
—Sé lo que pasa en la sala de guardias. No serían agentes de la Guardia si alguien no estuviera corriendo apuestas.
—¿Sobre el señor De Worde?
—Sí.
—Bueno... con seis se ganan diez a que estará muerto para el lunes que viene, señor.
—Estaría bien que hicieras correr la voz de que no me gustan esas cosas, ¿quieres?
—Sí, señor.
—Averigua quién está corriendo las apuestas y cuando descubras que es Nobby, quítale el cuaderno.
—Muy bien, señor. ¿Y el señor De Worde?
Vimes miró hacia el techo.
—¿A cuántos agentes tenemos vigilándolo? —dijo.
—A dos.
—Nobby suele ser bueno calculando las apuestas, ¿Crees que con dos bastará?
—No.
—Yo tampoco. Pero vamos escasos. Va a tener que aprender por las malas. Y el problema de aprender por las malas es que solamente se recibe una lección.
* * *
El señor Tulipán emergió del callejón donde acababa de negociar la adquisición de un paquete muy pequeño de lo que más tarde resultaría ser veneno para ratas cortado con detergente en polvo.
Encontró al señor Alfiler leyendo una hoja grande de papel.
—¿Qué es eso? —preguntó.
—Problemas, me temo —dijo el señor Alfiler, doblándola y metiéndosela en el bolsillo—. Ya lo creo.
—Esta ciudad me está poniendo de los 'idos nervios —dijo el señor Tulipán mientras continuaban bajando por la calle—. Me duele la 'ida cabeza. Y la pierna.
—¿Y qué? A mí también me ha mordido. Ha cometido usted una grave equivocación con ese perro.
—¿Me está diciendo que no tendría que haberle disparado?
—No, estoy diciendo que no tendría que haber fallado. Se ha escapado.
—No es más que un perro —gruñó el señor Tulipán—. ¿A qué viene tanto problema por un perro? No es precisamente un 'ido testigo de fiar. Nadie nos avisó de que habría ningún 'ido perro. —Su tobillo estaba empezando a experimentar esa sensación calurosa y oscura que sugería que alguien no se había cepillado los dientes últimamente—. ¡Pruebe usted a cargar con un tío a cuestas mientras un 'ido perro le tira bocados a las piernas! ¿Y cómo es que el 'ido zombi no nos contó que el tipo era tan rápido, 'er? ¡Si no se hubiera quedado mirando al 'ido mamarracho, se me habría cargado!
El señor Alfiler se encogió de hombros. Pero ya había tomado nota de aquello. Había un buen montón de cosas que el señor Slant no le había contado a la Nueva Empresa, y una de ellas era que Vetinari se movía como una serpiente.
Aquello le iba a costar mucho dinero al abogado. El señor Alfiler casi había recibido una cuchillada.
Pero estaba orgulloso de haber apuñalado al secretario y haber empujado a Charlie para que saliera al rellano a farfullar para los estúpidos sirvientes. Aquello no había estado en el guión. Esa era la clase de servicio que suministraba la Nueva Empresa. Chasqueó los dedos mientras caminaba. ¡Sí! Eran capaces de reaccionar, de improvisar, de ser creativos...
—Perdonen, caballeros...
Una figura acababa de salir del callejón que tenían delante, blandiendo un cuchillo en cada mano.
—Gremio de Ladrones —dijo—. Disculpen. Esto es un atraco oficial.
Para sorpresa del ladrón, el señor Alfiler y el señor Tulipán no parecieron impresionados, ni tampoco asustados, pese al tamaño de los cuchillos. Lo que parecían era un par de lepidopteistas que acababan de descubrir un tipo completamente nuevo de mariposa, que para colmo estaba intentando cazarlos a ellos con una red diminuta.
—¿Atraco oficial? —dijo el señor Tulipán, lentamente.
—Ah, son ustedes visitantes de nuestra bella ciudad —dijo el ladrón—. Entonces hoy es su día de suerte, señor, y... señor. Un robo de veinticinco dólares les da derecho a inmunidad contra posteriores atracos callejeros por un período completo de seis meses, y además, solamente esta semana y como oferta especial, conseguirán esta bonita caja de copas de vino de cristal o bien un utilísimo juego de utensilios para la barbacoa que serán la envidia de sus amigos.
—¿Quieres decir que... eres legal? —intentó hacerse a la idea el señor Alfiler.
—¿Qué 'idos amigos? —dijo el señor Tulipán.
—Sí, señor. Lord Vetinari piensa que como siempre va a haber algo de crimen en la ciudad, es mejor que esté organizado
El señor Tulipán y el señor Alfiler se miraron.
—Bueno, «Legal» es mi segundo nombre —dijo el señor Alfiler, encogiéndose de hombros—. Todo suyo, señor Tulipán.
—Y como son recién llegados, les puedo ofrecer un robo introductorio de cien dólares que les proporcionará la subsiguiente inmunidad por un período de veintiséis meses completos además de este librito de cupones para restaurantes, aparcamientos en establos, ropa y entretenimiento diverso por un valor de nada menos que veintiséis dólares al precio actual. Sus vecinos admirarán...
El brazo del señor Tulipán se movió tan deprisa que solamente se vio una mancha borrosa. Una mano parecida a un racimo de plátanos agarró al ladrón del cuello y le estampó la cabeza contra la pared.
—Por desgracia, el segundo nombre del señor Tulipán es «Hijoputa» —dijo el señor Alfiler, encendiendo un cigarrillo. Los ruidos carnosos de la furia permanente de su colega continuaron tras su espalda mientras él cogía las copas de vino y las examinaba con ojo crítico—. Tch... una imitación barata, esto no es cristal del bueno. ¿En quién se puede confiar hoy en día? Es para desesperarse.
El cuerpo del ladrón se desplomó al suelo.
—Creo que me quedo con el 'ido juego para barbacoa —dijo el señor Tulipán, pasándole por encima—. Aquí veo que contiene una gran cantidad de utilísimos pinchos y espátulas que añadirán una 'ida nueva dimensión de placer a esas comidas al fresco en el jardín.
Abrió la caja rasgándola y sacó a la fuerza un delantal de color blanco y azul, que examinó con ojo crítico.
—«¡¡¡Matad al cocinero!!!» —dijo, poniéndoselo por la cabeza—. Eh, esto sí que tiene clase. Voy a tener que conseguir algunos 'idos amigos para que puedan envidiarme cuando esté comiendo con el 'ido Al Fresco. ¿Y qué me dice de los 'idos cupones?
—Esos cupones nunca valen para nada —dijo el señor Alfiler—. Son solo una manera de colocar las cosas que nadie puede vender. Mire esto... «25% de descuento sobre los precios de Hora Feliz en el Castillo del Repollo de Furby»... —Tiró el librito a un lado.
—Pero no ha estado mal del todo —dijo el señor Tulipán—. Y solamente llevaba veinte dólares encima, o sea que es una 'ida ganga.
—Me alegraré cuando nos marchemos de este sitio —dijo el señor Alfiler—. Es demasiado extraño. Vámonos a asustar al fiambre y luego nos largamos de aquí.
* * *
—¡Veoooooo... BUDEJO!
El grito del frenético vendedor de periódicos resonó por el crepúsculo de la plaza mientras William caminaba de regreso a la calle del Brillo. Por lo visto, seguían vendiendo bien.
Fue por puro accidente, mientras un ciudadano pasaba a su lado a toda prisa, que vio el titular:
MUJER DA A LUZ A UNA COBRA
No podía ser que Sacharissa hubiera sacado otra edición ella sola, ¿verdad? Corrió de vuelta al vendedor.
No era el Times. El título, en unas letras grandes y negritas bastante mejores que lo que hacían los enanos, era:

—¿Qué es todo esto? —le dijo al vendedor, que estaba varias capas de mugre por encima de la tropa de Ron en la escala social.
—¿Cómo todo esto?
—¡Pues todo esto esto! —La estúpida entrevista con Drumknott había dejado muy enfadado a William.
—A mí no me pregunte, jefe. Yo me llevo un penique por cada uno que vendo, no sé nada más.
—¿«Lluvia de Sopa en Genua»? ¿«Gallina Pone el Mismo Huevo Tres Veces en Medio de Huracán»? ¿De dónde han sacado todo esto?
—Mire, jefe, si yo fuera hombre de letras, no estaría vendiendo periódicos por la calle, ¿vale?
—¡Alguien más ha montado un periódico! —dijo William. Bajó la mirada hasta la letra pequeña que había al pie de la única página, y en aquel periódico, ni siquiera la letra pequeña era muy pequeña—. ¿En la calle del Brillo?
Recordó a los trabajadores ajetreados delante del viejo almacén. ¿Cómo era posible...? Pero el Gremio de Grabadores podía, ¿verdad? Ya tenían las prensas, y estaba claro que no les faltaba el dinero. Dos peniques era un precio ridículo, sin embargo, incluso por aquella única página de... de basura. Si el vendedor sacaba un penique, ¿cómo demonios podía ganar algún dinero el impresor?
Entonces se dio cuenta: no se trataba de eso, ¿verdad? Se trataba de dejar en la quiebra al Times.
En la acera de delante del Cubo ya estaba instalado el letrero enorme, rojo y blanco, del Inquirer. Y delante del mismo, más carros haciendo cola.
Uno de los enanos de Buenamontaña contemplaba la escena, asomándose por detrás del muro.
—Ya hay tres imprentas ahí dentro —dijo—. ¿Ha visto lo que han hecho? ¡Lo han sacado en media hora!
—Sí, pero es una sola página. Y todo es inventado.
—¿Ah, sí? ¿Lo de la serpiente también?
—Me apuesto mil dólares. —William se acordó de que la letra pequeña decía que aquello había pasado en Lancre. Corrigió su estimación—. Me apuesto por lo menos cien dólares.
—Y eso no es lo peor —dijo el enano—. Será mejor que entre.
En el interior la imprenta estaba chirriando, pero la mayoría de los enanos estaban ociosos.
—¿Quieres que te dé los titulares? —le preguntó Sacharissa cuando entró.
—Mejor será —respondió William, sentándose a su mesa abarrotada.
—«Grabadores Ofrecen a Enanos Mil Dólares por su Prensa.»
—Oh, no...
—«Iconografista Vampiro y Escritora Trabajadora Tentados con Salarios de Quinientos Dólares» —continuó Sacharissa.
—Oh, venga ya.
—«Enanos Andan Jodidos de Papel.»
—¿Qué?
—Es una cita directa del señor Buenamontaña —dijo Sacharissa—. No pretendo saber qué quiere decir exactamente, pero tengo entendido que solo les queda para una edición más.
—Y si queremos más, va a cinco veces el precio antiguo —dijo Buenamontaña, acercándose—. Los grabadores están comprando todas las existencias. Oferta y demanda, dice el Rey.
—¿El Rey? —A William se le arrugó el ceño—. ¿Se refiere al señor Rey?
—Sí, al Rey del Río de Oro —dijo el enano—. Y sí, podríamos pagar ese precio, más o menos, pero si esos tipos de la acera de delante están vendiendo su papelucho de nada por dos peniques, entonces estaremos trabajando por prácticamente cero.
—Otto le ha dicho al hombre del Gremio que si lo vuelve a ver por aquí va a romper su promesa —anunció Sacharissa—. Se ha puesto furioso porque el tipo estaba tirando la caña a ver si averiguaba cómo estaba sacando iconografías imprimibles.
—¿Y tú qué?
—Yo me quedo. No me fío de ellos, y menos si son tan rastreros. Parecían una gente muy... baja —dijo Sacharissa—. Pero ¿qué vamos a hacer?
William se mordió la uña del pulgar y se quedó mirando su mesa. Cuando movió los pies, una de sus botas dio con el cofre del dinero e hizo un tranquilizador ruido sordo.
—Podríamos recortar un poco, diría yo —propuso Buenamontaña.
—Sí, pero entonces la gente no comprará el periódico —dijo Sacharissa—. Y tendrían que comprar nuestro periódico, porque trae noticias de verdad.
—Las noticias del Inquirer parecen más interesantes, tengo que admitirlo —dijo Buenamontaña.
—¡Eso es porque no necesitan decir nada verídico! —exclamó ella en tono cortante—. A ver, a mí no me importa volver a un dólar al día, y Otto dice que está dispuesto a trabajar por medio dólar si puede seguir viviendo en el sótano.
William continuaba mirando a la nada.
—Aparte de la verdad —dijo con voz distante—, ¿qué tenemos nosotros que no tenga el gremio? ¿Podemos imprimir más deprisa?
—¿Una prensa contra tres? No —dijo Buenamontaña—. Pero apuesto a que podemos componer tipos más deprisa.
—¿Y eso quiere decir...?
—Que probablemente podamos sacar los primeros periódicos a la calle antes que ellos.
—Vale. Eso puede ayudar. Sacharissa, ¿conoces a alguien que quiera trabajo?
—¿Si conozco a alguien? ¿No has estado mirando las cartas?
—La verdad es que no...
—¡Mucha gente quiere trabajo! ¡Esto es Ankh-Morpork!
—Muy bien, encuentra las tres cartas que tengan menos faltas de ortografía y manda a Rocky a contratar a quienes las han escrito.
—Uno de ellos era el señor Blandengue —le avisó Sacharissa—. Quiere más trabajo. No está muriendo mucha gente interesante. ¿Sabías que asiste a los servicios por pura diversión y que apunta escrupulosamente todo lo que se dice?
—¿Y lo apunta al pie de la letra?
—Estoy segura de que sí. Es exactamente esa clase de persona. Pero no creo que nos llegue el espacio...
—Mañana por la mañana pasamos a cuatro páginas. No me mires así. Tengo más información sobre Vetinari, y nos quedan, a ver, doce horas para conseguir papel.
—Ya te lo he dicho, el Rey no nos quiere vender más papel a un precio decente —dijo Buenamontaña.
—Pues eso es una historia para contar —dijo William.
—Quiero decir...
—Sí, ya sé. Tengo unas cosas que escribir, y luego usted y yo vamos a ir a verlo. Ah, y mande alguien a la torre de señales, por favor. Quiero mandarle un clac al rey de Lancre. Creo que lo conocí una vez.
—Los clacs cuestan dinero. Mucho dinero.
—Hágalo de todas maneras. Ya sacaremos el dinero de algún sitio. —William se inclinó hacia la escalera de mano del sótano—. ¿Otto?
El vampiro ascendió hasta la altura de su cintura. Llevaba un iconógrafo a medio desmontar en la mano.
—¿Qué puedo hacerr por vosotrros?
—¿Se te ocurre alguna otra cosa que podamos hacer para vender más periódicos?
—¿Qué más quierres ahorra? ¿Imágenes que te salten de la página? ¿Imágenes que hablen? ¿Imágenes donde los ojos te sigan porr la habitación?
—No hace falta ofenderse —dijo William—. Tampoco es que te haya pedido que sean a color ni nada...
—¿Colorr? —dijo el vampiro—. ¿Eso es todo? El colorr está chupado. ¿Parra cuándo lo quierres?
—Imposible —dijo Buenamontaña con firmeza.
—¿Ah, eso dice usted? ¿Hay alguien aquí que fabrrique vidrrieras de colorres?
—Sí, yo conozco al enano que dirige la fábrica de vitral de colores del Camino de Fedre —afirmó Buenamontaña—. Hacen cientos de tonos distintos, pero...
—Quierro ver muestrras ahorra mismo. Y también de tintas. ¿Puede conseguirr también tintas de colorres?
—Eso es fácil —dijo el enano—. Pero harían falta cientos de colores distintos, ¿verdad?
—No, no es así. Le harré una lista de lo que necesito. No puedo prrometer una exactitud como la de Burrleigh & Fuerrteenelbrrazo a la prrimerra, porr supuesto. Quierro decirr que no me pidáis el sutil juego de luces en las hojas otoñales ni nada parrecido. Perro algo en tonos fuentes tendrría que salirr bien. ¿Con eso basta?
—Sería asombroso.
—Grracias.
William se puso de pie.
—Y ahora —dijo—, vamos a ver al Rey del Río de Oro.
—Nunca he entendido por qué la gente lo llama así —dijo Sacharissa—. O sea, por aquí no hay ningún río de oro, ¿verdad?
* * *
—Caballeros.
El señor Slant estaba esperando en el vestíbulo de la casa vacía. Se puso de pie cuando entró la Nueva Empresa y agarró su maletín. Tenía aspecto de estar de un humor desacostumbradamente malo.
—¿Dónde han estado?
—Consiguiendo un bocado, señor Slant. No ha aparecido usted esta mañana, y al señor Tulipán le entra el hambre.
—Les dije que evitaran dejarse ver.
—Al señor Tulipán no se le da muy bien evitar dejarse ver. Además, todo ha salido bien. Seguro que se ha enterado. Ah, casi nos mataron porque usted no nos contó un montón de cosas, y eso le va a costar dinero, pero eh, ¿a quién le importamos nosotros? ¿Dónde está el problema?
El señor Slant los fulminó con la mirada.
—Mi tiempo es valioso, señor Alfiler. Así que no voy a alargar esto. ¿Qué han hecho con el perro?
—Nadie nos dijo nada de ese perro —dijo el señor Tulipán, y el señor Alfiler supo que se había equivocado de tono.
—Ah, así que se encontraron con el perro —dijo el señor Slant— ¿Dónde está?
—Se fue. Corriendo. Nos mordió en la 'ida pierna y se fue corriendo.
El señor Slant suspiró. Fue como el viento de una tumba de la Antigüedad.
—Ya les dije que la Guardia tiene a un hombre lobo en plantilla —dijo.
—¿Y qué? ¿Qué pasa? —dijo el señor Alfiler.
—Que un hombre lobo no tendría problemas para hablar con un perro.
—¿Cómo? ¿Nos está diciendo que la gente estaría dispuesta a escuchar a un perro? —dijo el señor Alfiler.
—Por desgracia, sí —dijo el señor Slant—. Los perros tienen personalidad. La personalidad cuenta para mucho. Y los precedentes legales son claros. En la historia de esta ciudad, caballeros, hemos llevado a juicio a siete cerdos, una tribu de ratas, cuatro caballos, una pulga y un enjambre de abejas en distintas ocasiones. El año pasado se aceptó a un loro como testigo de la acusación en un caso grave de asesinato, y yo tuve que organizar un plan de protección de testigos para él. Tengo entendido que hoy en día finge ser un periquito muy grande en un lugar muy lejano. —El señor Slant negó con la cabeza—. Los animales, desafortunadamente, tienen su lugar en los tribunales. Se podrían plantear toda clase de objeciones, pero la cuestión es, señor Alfiler, que el comandante Vimes usaría al perro para construir un caso. Empezaría a interrogar a... gente. De momento ya sabe que algo no encaja, pero está obligado a trabajar dentro de los límites de las pruebas válidas, y no tiene ninguna. Si encuentra al perro, creo que todo se saldrá de madre.
—Pásele unos cuantos miles de dólares —dijo el señor Alfiler—. Eso siempre funciona con la Guardia.
—Creo que la última persona que intentó sobornar a Vimes todavía no ha recuperado el pleno uso de uno de sus dedos —dijo el señor Slant.
—¡Hemos hecho todo lo que usted nos dijo, 'er! —gritó el señor Tulipán, señalando con un dedo grueso como una salchicha.
El señor Slant lo miró de arriba abajo, como si lo estuviera viendo por primera vez.
—«¡¡¡Matad al cocinero!!!» —dijo—. Qué divertido. Sin embargo, yo tenía entendido que habíamos contratado a profesionales.
El señor Alfiler ya se estaba esperando aquello y una vez más detuvo el puño del señor Tulipán en pleno aire, acción que lo levantó momentáneamente del suelo.
—Los sobres, señor Tulipán —canturreó—. Este hombre sabe cosas...
—Es difícil saber ninguna 'ida cosa cuando estás muerto —gruñó con desprecio el señor Tulipán.
—En realidad, la mente se vuelve clara como el cristal —dijo el señor Slant. Se puso de pie y el señor Alfiler se fijó en cómo se levanta un zombi, usando las parejas de músculos una a una, no tanto incorporándose como desplegándose hacia arriba.
—¿Su... otro ayudante sigue a salvo? —dijo Slant.
—Abajo en la bodega, borracho como una cuba —dijo el señor Alfiler—. No entiendo por qué no nos lo cargamos ya y punto. Cuando vio a Vetinari estuvo a punto de dar media vuelta y echar a correr. Si el patricio no se hubiera quedado tan sorprendido habríamos tenido problemas serios. ¿Quién se va a fijar en un cadáver más en una ciudad como esta?
—La Guardia, señor Alfiler. ¿Cuántas veces tengo que decirle esto? Tienen un talento asombroso para fijarse en las cosas.
—El señor Tulipán no les dejará mucho en que fijarse... —El señor Alfiler se detuvo—. ¿Tanto le asusta a usted la Guardia?
—Esto es Ankh-Morpork —dijo el abogado en tono cortante—. Somos una ciudad muy cosmopolita. A veces estar muerto en Ankh-Morpork no es más que un inconveniente, ¿lo entiende? Tenemos magos, tenemos médiums de todas las tallas. Y los cuerpos tienen la costumbre de reaparecer. No queremos nada que le pueda dar una pista a la Guardia, ¿me entiende?
—¿Escucharían a un 'ido muerto? —se sorprendió el señor Tulipán.
—No veo por qué no. Usted lo está haciendo —respondió el zombi. Se relajó un poco—. Además, siempre es posible que se pueda usar más adelante al... colega de ustedes. Alguna pequeña aparición posterior para convencer a quienes no están convencidos. Es un recurso demasiado valioso para... retirarlo ya.
—Sí, vale. Lo guardaremos en un frasco. Pero queremos un extra por el perro —dijo el señor Alfiler.
—No es más que un perro, señor Alfiler —dijo Slant, enarcando las cejas—. Hasta el señor Tulipán puede ser más listo que un perro, supongo.
—Primero hay que encontrar al perro —dijo el señor Alfiler dando un elegante paso para situarse delante de su colega—. En esta ciudad hay muchos perros.
El zombi volvió a suspirar.
—Puedo añadir otros cinco mil dólares en joyas a sus honorarios —dijo. Levantó una mano—. Y por favor, no nos insulte a los dos diciendo «diez» automáticamente. La tarea no es difícil. En esta ciudad los perros perdidos o bien terminan corriendo con una de las manadas de asilvestrados o bien empiezan una vida nueva como par de guantes.
—Quiero saber quién me está impartiendo estas órdenes —dijo el señor Alfiler. Notaba el peso del Des-organizador dentro de su chaqueta.
El señor Slant pareció sorprendido.
—Yo, señor Alfiler.
—Me refería a sus clientes.
—Caramba, ¿sí?
—Esto se va a poner político —insistió el señor Alfiler—. Contra la política no se puede luchar. Voy a necesitar saber cómo de lejos tenemos que correr cuando la gente descubra lo que ha pasado. Y quién nos va a proteger si nos pillan.
—En esta ciudad, caballeros —dijo el señor Slant—, los hechos nunca son lo que parecen. Ustedes háganse cargo del perro y... otra gente ya se cuidará de ustedes. Hay planes en marcha. ¿Quién puede decir qué es lo que ha pasado en realidad? La gente se confunde con facilidad, y aquí les hablo como alguien que se ha pasado siglos en salas de tribunales. Al parecer, dicen, una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse las botas. Menuda frasecita detestable, ¿no les parece? Así que... no monten en pánico, y todo irá bien. Y tampoco sean tontos. Mis... clientes tienen memorias largas y bolsillos profundos. Se puede contratar a otros asesinos. ¿Me entienden? —Cerró con un chasquido las hebillas de su maletín—. Que tengan un buen día.
La puerta giró hasta cerrarse detrás de él.
Se oyó un traqueteo detrás del señor Alfiler mientras el señor Tulipán sacaba su juego de elegantes utensilios de barbacoa profesionales.
—¿Qué está haciendo?
—Ese 'ido zombi va a terminar ensartado en un par de manejables y versátiles 'idas brochetas para kebab —dijo el señor Tulipán—. Y luego voy a sacarle filo a esta 'ida espátula. Y luego... luego practicaré el Medievo con su culo.
Había problemas más urgentes, pero aquel en concreto intrigó al señor Alfiler.
—¿Cómo, exactamente? —preguntó.
—He pensado que tal vez coloque un poste de mayo —dijo el señor Tulipán en tono reflexivo—. Y luego un despliegue de bailes campestres, arar las tierras con el sistema del barbecho, varias plagas y, si no tengo la 'ida mano demasiado cansada, la invención de la 'ida collera para caballos.
—Suena bien —dijo el señor Alfiler—. Ahora encontremos a ese maldito perro.
—¿Y cómo lo vamos a hacer?
—Con inteligencia —respondió el señor Alfiler.
—Odio ese 'ido sistema.
* * *
Lo llamaban el Rey del Río de Oro. El nombre era un reconocimiento de su riqueza, de sus logros y de la fuente de su éxito, que no era exactamente el clásico río de oro. Y suponía un avance considerable respecto a su antiguo apodo, que era Meados Harry.
Harry Rey había amasado su fortuna mediante la cuidadosa aplicación del viejo adagio: mugre que vuela, a la cazuela. Había dinero a ganar en las cosas que la gente tiraba. Sobre todo en las cosas muy humanas que la gente tiraba.
Los verdaderos cimientos de su fortuna se asentaron cuando empezó a dejar cubos vacíos en varios mesones del centro de la ciudad, especialmente en aquellos que estaban a más de un canalón de distancia del río. Cuando los cubos se llenaban él cobraba una tarifa muy humilde por llevárselos. Esto se convirtió en parte de la vida de todos los propietarios de tabernas. Los mesoneros oían un clanc en medio de la noche y se daban la vuelta en la cama satisfechos de saber que uno de los hombres de Meados Harry estaba aportando su granito de arena para que el mundo oliera mejor.
Nunca se preguntaban qué pasaba con los cubos llenos, pero Harry Rey había descubierto algo que podía ser la clave para amasar una gran fortuna: hay muy pocas cosas, por asquerosas que sean, que no se usen en alguna industria. Hay gente que de verdad quiere grandes cantidades de amoníaco y salitre. Si no lo compraban los alquimistas, entonces tal vez lo quisieran los granjeros. Si ni siquiera lo querían los granjeros, entonces no había nada, nada, por repulsivo que fuese, que no se pudiera vender a los curtidores.
Harry se sentía como el único ocupante de un campamento minero que sabía qué aspecto tenía el oro.
Empezó a ocuparse de una calle detrás de otra, y también a ramificarse. En las zonas bienestantes los vecinos le pagaban, le pagaban, para que se llevara el contenido de las letrinas, los cubos, ya bien establecidos por entonces, el estiércol de caballo, la basura y hasta las heces de perro. ¿Heces de perro? ¿Es que no tenían ni idea de cuánto pagaban los curtidores por la mejor hez blanca de perro? Era como cobrar por llevarse diamantes viscosos.
Harry no lo podía evitar. El mundo se desvivía por darle dinero. Alguien, en alguna parte, le pagaba por un caballo muerto o por dos toneladas de gambas tan pasadas que su fecha de caducidad ya no se veía ni con telescopio, y lo más maravilloso de todo era que alguien ya le había pagado por llevárselas. Si algo no encontraba ningún comprador en absoluto, ni siquiera los fabricantes de comida de gato, ni siquiera los curtidores, ni siquiera el mismísimo señor Escurridizo, entonces estaban las tremendas composteras que había río abajo, fuera de la ciudad, donde el calor volcánico de la descomposición fabricaba tierra fértil («Diez peniques la bolsa, traiga usted la bolsa»...) a partir de todo lo que quedaba, incluyendo, según los rumores, varios hombres de negocios turbios que habían quedado segundos en alguna batalla territorial («... y le crecerán unas dalias preciosas»).
El negocio de la pulpa de madera y los trapos lo había mantenido más cerca de casa, sin embargo, junto con las enormes cubas que contenían los cimientos dorados de su fortuna, porque era la única parte de su negocio del que su esposa, Effie, se prestaba a hablar. Se rumoreaba que ella también había estado detrás de la eliminación del admirado letrero de encima de la entrada que decía: «H. Rey. Meándonos desde 1961». Ahora podía leerse «H. Rey. Reciclamos los Tesoros de la Naturaleza».
Un troll abrió una puertecita que había en los inmensos portones. Harry era muy progresista cuando se trataba de contratar a razas no humanas, y había sido uno de los primeros patrones de la ciudad en dar trabajo a un troll. Por lo que respectaba a las sustancias orgánicas, no tenían sentido del olfato.
—¿Sip?
—Me gustaría hablar con el señor Rey, por favor.
—¿De lo qué?
—Quiero comprarle una cantidad considerable de papel. Dígale que soy el señor De Worde.
—Vale.
La puerta se cerró de golpe. Esperaron. Al cabo de unos minutos la puerta se volvió a abrir.
—El Rey os verá ahora —anunció el troll.
Y así es como William y Buenamontaña fueron acompañados al patio de un hombre que, se decía, estaba almacenando pañuelos de papel usados en previsión del día en que alguien encontrara la manera de extraer plata del moco.
A un costado y otro del portón varios rottweilers negros y enormes se lanzaron contra los barrotes de sus jaulas de día. Todo el mundo sabía que de noche Harry los dejaba sueltos por el patio. Ya se preocupaba él de que lo supiera todo el mundo. Y a cualquier malhechor nocturno se le tendrían que dar muy, muy bien los perros si no quería terminar convertido en unos cuantos kilos de Tinta para Curtido Clase 1 (Blanco).
El Rey del Río de Oro tenía su despacho en un barracón de dos plantas que dominaba el patio, y desde allí podía contemplar los montones humeantes y las cisternas de su imperio.
Incluso medio oculto tras un escritorio de gran tamaño, Harry Rey era un hombre enorme, rosado y de cara reluciente, con unos pocos mechones de pelo que le cruzaban la calva de lado a lado. Costaba imaginarlo de otra manera que no fuera en mangas de camisa y tirantes, aun cuando no iba así, ni tampoco sin fumar un puro gigantesco, cosa sin la que no se le había visto jamás. Tal vez fuera alguna clase de defensa contra los olores que constituían, en cierta forma, su mercancía.
—Buenas tardes, chavales —dijo en tono amigable—. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Como si no lo supiera.
—¿Se acuerda de mí, señor Rey? —preguntó William.
—Eres el hijo de lord De Worde, ¿verdad? Pusiste una nota en ese boletín tuyo cuando se casó nuestra Daphne, ¿verdad? Mi Effie se quedó muy impresionada con que todos esos pijos fueran a leerse lo de nuestra Daphne.
—Ahora es un boletín mucho más grande, señor Harry.
—Sí, ya me he enterado —dijo el hombre gordo—. Ya están apareciendo algunos en nuestras recogidas. Son buen asunto, estoy haciendo que los chavales los almacenen aparte.
Su puro se trasladó de un lado de su boca al otro. Harry no sabía leer ni escribir, un hecho que nunca le impedía vencer a quienes sí sabían. Tenía cientos de empleados para cribar la basura; no le costaba nada emplear unos pocos más que pudieran cribar las palabras.
—Señor Rey... —empezó a decir William.
—No soy tonto, chavales —dijo Harry—. Sé a qué habéis venido. Pero el negocio es el negocio. Ya sabéis cómo son las cosas.
—¡Sin papel nosotros nos vamos a quedar sin negocio! —estalló Buenamontaña.
El puro volvió a trasladarse.
—¿Y tú eres...?
—Este es el señor Buenamontaña —dijo William—. Mi impresor.
—Enano, ¿eh? —dijo Harry, mirando a Buenamontaña de arriba abajo—. No tengo nada contra los enanos, yo, pero no se les da bien cribar. Los gnolls cobran poco pero esos cabroncetes guarros se comen la mitad de la basura. Los trolls están bien. Se quedan conmigo porque les pago bien. Los gólems son lo mejor: rebuscan todo el día y toda la noche. Valen su peso en oro, que viene a ser la paga que piden últimamente, carajo. —El puro emprendió otro viaje de un lado a otro de su boca—. Lo siento, chavales. Un trato es un trato. Ojalá os pudiera ayudar. He vendido todo el papel. No puedo hacer más.
—¿Nos está usted echando al arroyo, así sin más? —preguntó Buenamontaña.
Harry lo miró con los ojos fruncidos a través del humo.
—¿A mí me hablas de echar al arroyo? Vosotros no sabéis lo que es un escarachelle, ¿verdad? —dijo. El enano se encogió de hombros.
—Yo sí que lo sé —dijo William—. Hay varios significados, pero creo que se está refiriendo usted a una bola grande y endurecida de barro y monedas, que se pueden encontrar en alguna hendidura de un viejo desagüe donde el agua forme remolinos. Pueden ser bastante valiosos.
—¿Cómo? Pero si tienes manos de chica —dijo Harry, tan sorprendido que por un momento el puro se encorvó hacia abajo—. ¿Cómo es posible que lo sepas?
—Me gustan las palabras, señor Rey.
—Empecé de hurgador de basura a los tres años —dijo Harry, echando su silla hacia atrás—. Encontré mi primer escarachelle el primer día. Uno de los chavales mayores me lo mangó en el acto, desde luego. ¡Y me habláis de echar al arroyo! Pero por entonces yo ya tenía olfato para el negocio. Y a continuación...
Permanecieron sentados escuchando, William con más paciencia que Buenamontaña. Resultaba fascinante, a fin de cuentas, si uno tenía el tipo adecuado de mente, aunque él ya conocía gran parte de la historia. Harry Rey la contaba a cada oportunidad.
El joven Harry Rey había sido un visionario de rebuscar en el barro, y había peinado las orillas del río y hasta la superficie del turbio Ankh en busca de monedas perdidas, trozos de metal, fragmentos útiles de carbón, cualquier cosa que tuviera algún valor en alguna parte. A los ocho años ya tenía a otros niños trabajando para él. Tramos enteros del río le pertenecían. Las demás bandas se mantenían a distancia o bien eran conquistadas, Harry no peleaba mal, y se podía permitir emplear a aquellos que peleaban mejor.
Y así continuó sucediendo, la ascensión del Rey desde el estiércol de caballo vendido a cubos (con garantía de estar bien apisonado) hasta los trapos y los huesos y el metal de desguace y el polvo casero y los famosos cubos, donde el futuro era realmente dorado. Era una especie de historia de la civilización, pero vista desde el fondo y mirando hacia arriba.
—¿Usted no es miembro de ningún gremio, señor Rey? —preguntó William aprovechando una pausa de Harry para respirar.
El puro viajó de un lado al otro y de vuelta bastante deprisa, señal segura de que William había tocado un nervio.
—Malditos gremios —dijo su propietario—. ¡Me dijeron que me tenía que hacer del de Mendigos! ¡Yo! ¡Nunca he mendigado nada, nunca en la vida! ¡Tendrán morro! Pero los eché a patadas. No pienso tratar con ningún gremio. Yo pago bien a mis muchachos y ellos se quedan conmigo.
—Son los gremios quienes están intentando hundirnos, señor Rey. Usted lo sabe. Sé que usted se entera prácticamente de todo. Si no puede vendernos papel, estamos perdidos.
—¿Qué sería yo si rompiera un trato? —preguntó Harry Rey.
—Este es mi escarachelle, señor Rey —dijo William—. Y los niños que me lo quieren quitar son muy grandes.
Harry guardó silencio un momento, a continuación se puso de pie con pesadez y cruzó la sala hasta el ventanal.
—Venid a mirar, chavales —dijo.
En un extremo del patio había una rueda de andar de gran tamaño, operada por un par de gólems. La rueda alimentaba una cinta transportadora chirriante que cruzaba la mayor parte del patio. En el otro extremo, varios trolls con palas anchas llenaban la cinta con paladas de un montón de basura que a su vez era abastecido continuamente por los carros que llegaban.
Alrededor de la cinta trasportadora había gólems y trolls y hasta algún que otro humano. Bajo la luz parpadeante de las antorchas, observaban con atención la basura en movimiento. De vez en cuando una mano salía disparada, cogía algo y lo tiraba en un cubo que el trabajador tenía detrás.
—Cabezas de pescado, huesos, trapos, papel... De momento tengo veintisiete cubos distintos, incluyendo uno que es para oro y plata, porque os asombraría la de cosas que se tiran por error. «Se me cayó el anillo dentro del agua, ¡ay! ¡ay!, dentro del agua»... Eso les cantaba yo a mis niñas. Las cosas como vuestro periódico van en el Cubo Seis, Residuo de Papel de Baja Calidad. La mayoría se lo vendo a Bob Holtely allá arriba en el Paseo Cinco y Siete.
—¿Y él qué hace con ello? —preguntó William, dejando que calara lo de «baja calidad».
—Pulpa para papel higiénico —respondió el señor Rey—. A mi mujer la chifla. Yo personalmente me salto al intermediario. —Suspiró, inconsciente en apariencia del repentino bajón de autoestima que estaba experimentando William—. ¿Sabes? A veces me paso aquí la tarde entera mientras la cinta retumba y el sol poniente se refleja en los tanques de asentamiento, y no me importa admitirlo, me vienen lágrimas a los ojos.
—Para serle sincero, a mí también me vienen, señor —dijo William.
—A ver, chaval... cuando aquel crío me robó mi primer escarachelle no me puse a quejarme, ¿verdad? Yo sabía que la cosa se me daba bien, ¿entiendes? Seguí trabajando y encontré muchos más. Y el día que cumplí ocho años pagué a un par de trolls para que buscaran al tipo que me había robado el primero y le dieran siete clases distintas de soplamocos. ¿Eso lo sabías?
—No, señor Rey.
Harry Rey escudriñó a William a través del humo. William sintió que el otro le estaba dando la vuelta y examinándolo, como si fuera algo encontrado en la basura.
—Mi hija pequeña, Hermione... se me casa a finales de la semana que viene —dijo Harry—. Un montaje enorme En el templo de Offler. Coros y toda la pesca. He invitado a los pijos de más alto copete. Effie ha insistido. No van a venir, por supuesto. No con Meados Harry.
—El Times habría estado allí, sin embargo —dijo William—. Con iconografías a color. Lo que pasa es que mañana cerramos negocio.
—¿A color, eh? ¿Tenéis a alguien que las pinta o qué?
—No. Tenemos... un sistema especial —dijo William, confiando contra toda esperanza en que Otto fuera en serio. En aquella cuestión William no solamente pendía de un hilo, también se le estaban durmiendo peligrosamente los dedos.
—Eso sería digno de verse —dijo Harry. Se sacó el puro, miró la punta con cara pensativa y se lo volvió a meter en la boca. A través del humo, miró con cautela a William.
William sintió la incomodidad característica de un hombre bien cultivado cuando tiene que afrontar el hecho de que el analfabeto que lo está contemplando probablemente puede pensar tres veces mejor y más deprisa que él.
—Señor Rey, necesitamos ese papel de verdad —dijo para romper el silencio pensativo.
—Tienes un algo, señor De Worde —dijo el Rey—. Yo compro y vendo oficinistas cuando me hace falta, y tú a mí no me hueles a oficinista. Tienes aire de ser un hombre que hurgaría en una tonelada de mierda para encontrar un cuarto de penique, y me pregunto por qué es eso.
—Mire, señor Rey, ¿puede vendernos por favor algo de papel al precio de antes? —preguntó William.
—Eso no lo puedo hacer. Ya te lo he dicho. Un trato es un trato. Los Grabadores me han pagado —dijo Harry, sin extenderse.
William abrió la boca, pero Buenamontaña le puso una mano sobre el brazo. Estaba claro que el Rey estaba progresando hacia el final de una línea de pensamiento.
Harry volvió a ir al ventanal y observó, pensativo, el patio con sus montones humeantes. Y entonces...
—Pero bueno, mirad eso —dijo Harry, apartándose de la ventana con cara de asombro tremendo—. ¿Veis ese carro que hay en el otro portón de ahí?
Ellos vieron el carro.
—Debo de habérselo dicho a los chavales cien veces, no dejéis un carro todo cargado y listo para salir junto a un portón abierto como ese. Alguien lo va a mangar, les he dicho.
William se preguntó quién iba a robarle algo al Rey del Río de Oro, un hombre que contaba con tantos montones de estiércol al rojo vivo.
—Ese es el último cuarto del pedido del Gremio de Grabadores —informó Harry al mundo en general—. Si me lo mangaran de mi propio patio tendría que devolverles el dinero. Voy a tener que decírselo a mi capataz. Se está volviendo descuidado últimamente.
—Tendríamos que marcharnos, William —dijo Buenamontaña, agarrando otra vez del brazo a William.
—¿Por qué? Pero si no hemos...
—¿Cómo podemos devolverle el favor, señor Rey? —preguntó el enano, arrastrando a William hacia la puerta.
—Las damas de honor van a llevar oh-de-nil, que a saber qué es —dijo el Rey del Río de Oro—. Ah, y si no recibo de vosotros ochenta dólares para fin de mes, vais a tener un... —el puro recorrió dos veces todo el largo de la boca— marrón enorme, chavales. A cascarla.
Dos minutos más tarde el carro salía del patio entre crujidos, bajo los ojos curiosamente desinteresados del troll capataz.
—No, no es robar —dijo Buenamontaña con énfasis, sacudiendo las riendas—. El Rey les devuelve a esos cabrones su dinero y nosotros pagamos el precio de antes. Así que todo el mundo contento salvo el Inquirer, ¿y a quién le importan esos?
—No me ha gustado cuando ha dicho lo de «tener un, pausa, marrón» —dijo William—. Ni lo de «A cascarla».
—Yo soy más cabezón, o sea que salgo perdiendo más —dijo el enano.
Después de contemplar cómo desaparecía el carro, el Rey llamó a gritos a uno de sus oficinistas que estaba en el piso de abajo y le dijo que le subiera un ejemplar del Times del Cubo Seis. Luego permaneció sentado, impasible salvo por la oscilación del puro, mientras le leían el periódico manchado y arrugado.
Al cabo de un rato su sonrisa se ensanchó y le pidió al oficinista que le volviera a leer algunos extractos.
—Ah —dijo, después de que el hombre terminara—. Ya me lo parecía. El chico es un hurgador de basura nato. Lástima que haya nacido tan lejos de la basura honrada.
—¿Quiere que haga una nota de crédito para los Grabadores señor Rey?
—Sí.
—¿Cree que va a recuperar su dinero, señor Rey?
Harry Rey no solía tolerarles aquellas cosas a los oficinistas. Estaban allí para hacer las sumas, no para discutir la política de empresa. Por otro lado, Harry había amasado una fortuna viendo el destello en el fango, y a veces uno tenía que reconocer la pericia cuando la veía.
—¿Qué color es el oh-de-nil? —preguntó.
—Ah, uno de esos colores difíciles, señor Rey. Una especie de azul claro con un toque de verde.
—¿Puedes conseguir tinta de ese color?
—Podría averiguarlo. Saldría cara.
El puro hizo su travesía de un lado de Harry Rey al otro. Se sabía que adoraba a sus hijas, que él pensaba que habían sufrido bastante por tener a un padre que necesitaba dos baños para estar solamente sucio.
—Vamos a tener que echarle un ojo a nuestro escritorcito —dijo—. Avisa a los chavales, ¿quieres? No me gustaría ver a nuestra Effie decepcionada.
* * *
Los enanos volvían a estar trabajando en la imprenta, por lo que vio Sacharissa. La máquina casi nunca conservaba la misma forma más de un par de horas. Los enanos la iban diseñando sobre la marcha.
A Sacharissa le daba la impresión de que las únicas herramientas que necesitaba un enano eran su hacha y algún medio para encender un fuego. Con ellas acabaría disponiendo de una fragua, y eso le permitiría fabricar herramientas sencillas, con las cuales podría hacer herramientas complejas, y con herramientas complejas un enano podía hacer más o menos cualquier cosa.
Había un par de ellos hurgando en las piezas de desecho industriales que había amontonadas contra las paredes. Ya habían fundido un par de rodillos metálicos por el hierro que tenían, y estaban usando los caballitos balancines para fundir plomo. Un par de los enanos habían salido también del barracón para llevar a cabo misteriosos encargos y habían regresado trayendo sacos pequeños y expresiones furtivas. A los enanos también se les daba muy bien usar cosas que hubiera tirado otra gente, aun cuando todavía no las habían tirado.
Sacharissa estaba prestando atención a un informe de la reunión anual de los Amigos Risueños de la Colina de la Siesta cuando un estrépito y una serie de palabrotas en uberwaldiano, que es buen idioma para maldecir, la hicieron ir corriendo a la entrada del sótano.
—¿Te encuentras bien, Otto? ¿Quieres que traiga la escoba y el recogedor?
—¡Bodrozvachski zhaltiet!... ¡Oh, lo lamento, señorrita Sacharrissa! Ha habido un pequeño bache en la carreterra del prrogreso...
Sacharissa bajó por la escalera de mano.
Otto estaba en su mesa de trabajo improvisada. De la pared colgaban varias cajas de demonios. Algunas salamandras dormitaban en sus jaulas. Dentro de un frasco grande y oscuro se deslizaban las anguilas de tierra. Pero al lado del mismo había otro frasco roto.
—He sido torrpe y lo he volcado —dijo Otto, con aspecto avergonzado—. Y ahorra la estúpida anguila se ha escondido detrrás de la mesa.
—¿Muerde?
—No, no, son unas infelices muy perrezosas...
—¿En qué has estado trabajando exactamente, Otto? —dijo Sacharissa, volviéndose para mirar más de cerca algo grande que había sobre la mesa.
Él intentó ponerse a toda prisa delante de ella.
—Oh, es todo muy experrimental...
—¿Es el sistema para hacer placas a color?
—Sí, perro es un apaño muy tosco...
Sacharissa acertó a ver un movimiento con el rabillo del ojo. La anguila de tierra fugada, después de aburrirse detrás de la mesa, estaba llevando a cabo un torpe avance en busca de nuevos horizontes donde una anguila pudiera serpentear orgullosa y horizontal.
—Porr favorr, no... —empezó a decir Otto.
—No, no pasa nada, no me dan asco estas...
La mano de Sacharissa se cerró sobre la anguila.
Recobró el conocimiento mientras Otto le agitaba desesperadamente su pañuelo negro en la cara.
—Oh, madre mía... —dijo ella, intentando incorporarse hasta sentarse.
La cara de Otto era una imagen de terror tal que Sacharissa se olvidó por un momento de su dolor de cabeza atroz.
—¿Qué te ha pasado a ti? —dijo—. Tienes un aspecto terrible.
Otto se echó hacia atrás de una sacudida, intentando mantenerse de pie, y se desplomó a medias contra la mesa, agarrándose el pecho.
—¡Queso! —gimió— ¡Porr favorr, que alguien me trraiga queso! ¡O una manzana grrande! ¡Algo que morderr! ¡Porr favooorr!
—Aquí abajo no hay nada de eso...
—¡No te me acerrques! ¡Y no respirres así! —aulló Otto.
—¿Así, cómo?
—¡Los bustos entrrando y saliendo y subiendo y bajando de esa manerra! ¡Soy un vampirro! Una joven dama que se desmaya, porr favorr, entiéndelo, el jadeo, el movimiento de los bustos... despierrta algo terrible que yace dentrro de mí... —A duras penas se puso de pie y agarró el lazo de cinta negra que tenía en la solapa—. ¡Perro serré fuerrte! —chilló—. ¡No defrraudaré a todo el mundo!
Se puso firme rígidamente, aunque un poco borroso por culpa de la vibración que lo hacía temblar de cabeza a pies, y con voz temblorosa cantó:
—¡Oh, ven a cumplirr tu misión, ven con nosotrros, ven, ven, habrrá una buena taza de té con pastas, con pastaas...!
De pronto la escalera de mano se llenó de enanos bajando afanosos.
—¿Se encuentra bien, señorita? —dijo Boddony, corriendo con su hacha—. ¿Ha intentado algo?
—¡No, no! Está...
—¡La bebida de la vena viviente no es bebida parra mííí...! —A Otto le chorreaba el sudor por la cara. Estaba de pie con una mano pegada al corazón.
—¡Eso es, Otto! —gritó Sacharissa—. ¡Lucha! ¡Lucha! —Se volvió hacia los enanos—. ¿Alguno de vosotros tiene carne cruda?
—¡... A una vida nueva de templanza, y al agua frresca y purra que la sed aplacaaa....! —En la cabeza pálida de Otto latían las venas.
—Tengo algunos filetes frescos de rata arriba —murmuró uno de los enanos—. Me han costado dos peniques...
—Tráelos ahora mismo, Gowdie —levantó la voz Boddony—. ¡Esto tiene mala pinta!
—¡... Oh, podemos beberr ginebrra, y coñac si es de la tierra, y hasta whisky con la cena, perro lo que nos da vomiterra, y no olemos ni siquierra, es...!
—¡Dos peniques son dos peniques, es lo único que digo!
—¡Mirad, está empezando a tener convulsiones! —exclamó Sacharissa.
—Y tampoco sabe cantar —dijo Gowdie—. Muy bien, muy bien, ya voy, ya voy...
Sacharissa le dio una palmadita en la mano sudorosa a Otto.
—¡Puedes derrotarlo! —lo apremió ella—. ¡Estamos todos contigo! ¿Lo estamos todos, verdad? ¿Verdad? —Bajo la mirada funesta de Sacharissa, los enanos respondieron con un coro de síes desganados, aunque la expresión de Boddony sugería que no tenía muy claro que Otto debiera estar con ellos.
Gowdie regresó con un paquete pequeño. Ella se lo arrebató de la mano y se lo dio a Otto, que retrocedió espantado.
—¡No, no es más que rata! —dijo Sacharissa—. ¡Perfectamente válido! Tienes permitido comer rata, ¿verdad?
Otto se quedó un momento paralizado y luego le quitó de la mano el paquete.
Y lo mordió.
En el silencio repentino que siguió, a Sacharissa le pareció oír un ruido muy débil, como de una cañita sorbiendo el fondo de un batido.
Al cabo de unos segundos Otto abrió los ojos y a continuación miró de soslayo a los enanos. Dejó caer el paquete.
—¡Oh, qué verrgüenza! ¿Dónde puedo esconderr la cara? Oh, qué deben de pensarr ustedes de mí...
Sacharissa aplaudió con entusiasmo desesperado.
—¡No, no! ¡Estamos todos muy impresionados! ¿Verdad que lo estamos, todos? —A espaldas de Otto, dirigió un gesto muy enfático con la mano a los enanos. Hubo otro coro desigual de asentimiento.
—Es que ya llevo más de trres meses aguantando el «murrciélago» —murmuró Otto—. Qué lamentable es derrumbarrse ahorra y...
—Pero si la carne cruda no es nada —dijo Sacharissa—. Está permitida, ¿verdad?
—Sí, perro porr un momento casi...
—Vale, pero no lo has hecho —dijo Sacharissa—. Eso es lo importante. Querías hacerlo y no lo has hecho. —Se volvió a los enanos—. Podéis volver todos a lo que estabais haciendo —dijo—. Otto ya se encuentra perfectamente bien.
—¿Está segura...? —empezó a decir Boddony, y luego asintió. En aquellos momentos prefería discutir con un vampiro salvaje que con Sacharissa—. Como usted diga, señorita.
Otto se sentó, secándose la frente, mientras los enanos se retiraban. Sacharissa le dio unos golpecitos en la mano.
—¿Quieres beber algo...? —le preguntó.
—¡Oh!
—¿... de agua, Otto? —dijo Sacharissa.
—No, no, todo va bien, crreo... Uh. Oh, dioses. Madrre mía. Lo siento muchísimo. Uno crree que lo tiene bajo contrrol y de prronto vuelve todo a por ti. Menudo día...
—¿Otto?
—¿Sí, señorrita?
—¿Qué ha pasado en realidad cuando he agarrado la anguila, Otto?
Él hizo un gesto de dolor.
—Crreo que tal vez no sea el mejorr momento...
—Otto, he visto cosas. Había... llamas. Y gente. Y ruido. Solo durante un momento. ¡Ha sido como ver pasar un día entero en un solo segundo! ¿Qué ha pasado?
—Bueno —dijo Otto a regañadientes—. Ya sabes que las salamandrras absorrben la luz, ¿no?
—Sí, claro.
—Bueno, pues las anguilas absorrben la luz oscurra. No la oscurridad exactamente, sino la luz que hay dentrro de la oscurridad. La luz oscurra... mirra, la luz oscurra... bueno, no se ha estudiado como es debido. Es más pesada que la luz norrmal, ¿sabes?, así que está casi toda debajo del marr o en las caverrnas muy prrofundas de Uberrwald, perro siemprre hay un poco hasta en la oscurridad norrmal. De verrdad que es muy fascinante...
—Es una especie de luz mágica. Vale. ¿Podemos acercarnos un poco más al fondo del asunto?
—He oído decirr que la luz oscurra es la luz orriginal de la que prrovienen todos los demás tipos de luz...
—¡Otto!
Él levantó una mano pálida.
—¡Tengo que contarrte todo esto! ¿Has oído la teorría de que el prresente no existe? Porrque si es divisible entonces no puede ser prresente, y si no es divisible entonces no puede tenerr un prrincipio que lo conecte con el pasado ni un final que lo conecte con el futurro... El filósofo Heidehollen nos dice que el univerrso no es más que una sopa frría de tiempo, con todo el tiempo mezclado, y lo que nosotrros llamamos el paso del tiempo son merras fluctuaciones cuánticas del tejido del espacio-tiempo.
—En Uberwald tenéis tardes muy largas de invierno, ¿verdad?
—Verrás, se considerra que la luz oscurra es la prrueba de eso —continuó Otto, sin prestarle atención—. Es una luz sin tiempo. Lo que ilumina esta luz, bueno... no es necesarriamente el ahorra.
Hizo una pausa, como si esperara algo.
—¿Me estás diciendo que saca imágenes del pasado? —preguntó Sacharissa.
—O del futurro. O de otrra parte. Porr supuesto, en realidad no hay diferrencia.
—¿Y tú apuntas a la cabeza de la gente con todo esto?
Otto pareció preocupado.
—Sí que estoy descubriendo extrraños efectos secundarios. Oh, los enanos dicen que la luz oscurra tiene extrrañas... consecuencias, perro son gente muy superrsticiosa, así que no me lo he tomado muy en serrio. Sin embarrgo...
Hurgó entre los desechos de su mesa y cogió una iconografía.
—Oh, cielos. Esto es muy complicado —dijo Otto—. Mirra, el filósofo Kling dice que la mente tiene un lado oscurro y un lado luminoso, ¿sabes?, y que en la luz oscurra... se ve los ojos oscurros de la mente...
Hizo otra pausa.
—¿Sí? —preguntó Sacharissa por cortesía.
—Estaba esperrando a que sonarra el trrueno —dijo el vampiro—. Perro por desgrracia, esto no es Uberrwald.
—Ahí no te sigo —dijo Sacharissa...
—Bueno, verrás, si se me ocurriera decir algo porrtentoso como «los ojos oscurros de la mente» en Uberrwald, de donde vengo, se escucharría un trrueno repentino —dijo Otto—. Y si se me ocurriera señalarr un castillo situado sobrre un peñasco altísimo y dijerra: «He ahí... ¡el castillo!», entonces un lobo tendrría que aullarr lúgubrremente. —Suspiró—. En nuestrro país, el escenario es psicotrrópico y sabe lo que se esperra de él. Aquí, porr desgrracia, la gente te mirra raro y punto.
—Muy bien, muy bien, es una luz mágica que hace imágenes asombrosas —dijo Sacharissa.
—Esa es una forrma muy... perriodística de exprresarlo —dijo Otto con educación. Le mostró la iconografía—. Mirra esta otrra. Yo intentaba hacerr una imagen de una enana que estaba trrabajando en el estudio del patrricio y lo que obtuve fue esto.
La imagen era una capa de manchas y remolinos, y había el vago contorno de una enana, tumbada en el suelo y examinando algo. Pero superpuesta a aquella había una imagen muy clara de lord Vetinari. Dos imágenes de lord Vetinari, y ambas figuras se estaban mirando.
—Bueno, es su despacho y él siempre está ahí —dijo Sacharissa—. ¿Y es esa... luz mágica la que capta eso?
—Tal vez —dijo Otto—. Sabemos que lo que está en un sitio físicamente no siemprre está ahí en realidad. Mirra esta.
Le dio otra imagen.
—Ah, es una buena iconografía de William —dijo Sacharissa—. En el sótano. Y... el que está de pie justo detrás de él es lord De Worde, ¿no?
—¿Lo es? —preguntó el vampiro—. Yo no conozco a ese hombrre. Sé que no estaba en el sótano cuando saqué la imagen. Perro... solamente hay que hablarr un rato con William parra darrse cuenta de que, en cierrta manerra, siemprre tiene a su padre mirrándole porr encima del hombrro...
—Qué espeluznante.
Sacharissa examinó el sótano. Las paredes de piedra eran viejas y estaban manchadas, pero ciertamente no se encontraban ennegrecidas.
—He visto a... gente. Hombres peleando. Llamas. Y... lluvia plateada. ¿Cómo puede llover bajo tierra?
—No lo sé. Es porr eso que estudio la luz oscurra.
Por los ruidos procedentes de arriba supieron que William y Buenamontaña habían regresado.
—Yo no le mencionaría esto a nadie más —dijo Sacharissa, dirigiéndose a la escalera—. Ya tenemos bastantes preocupaciones. Qué espeluznante.
* * *
El bar no tenía letrero con su nombre por fuera, porque a aquellos que sabían lo que era no les hacía falta. Y quienes no sabían lo que era no deberían entrar. Los no-muertos de Ankh-Morpork eran, por lo general, una gente respetuosa con la ley, aunque solamente fuera porque sabían que la ley les prestaba cierta cantidad especial de atención, pero si en una noche oscura alguien entraba en el lugar conocido como El Otro Barrio y no tenía nada que hacer allí, ¿quién lo iba a saber nunca?
Para los vampiros[10] era un lugar donde estar colgados. Para los hombres lobo, era un sitio donde soltarse el pelo. Para los hombres del saco, era un lugar para salir del armario. Para los gules, hacían una empanada de carne con patatas que no estaba mal.
Todos los ojos, y esto no equivalía al número de cabezas multiplicados por dos, se giraron hacia la puerta cuando esta se abrió con un chirrido. Los recién llegados fueron examinados desde los rincones oscuros. Iban de negro, pero aquello no quería decir nada. De negro podía ir cualquiera.
Se acercaron a la barra y el señor Alfiler dio unos golpes en la madera manchada.
El barman asintió con la cabeza. Lo más importante, según había descubierto, era asegurarse de que la gente normal pagara sus copas cuando las pedía. No era buena idea apuntárselas.
Apuntarles las copas demostraba cierto optimismo injustificado hacia el futuro.
—¿Qué puedo...? —empezó a decir, antes de que la mano del señor Tulipán lo agarrara por el pescuezo y le estampara la cabeza con todas sus fuerzas sobre la barra.
—No estoy teniendo un buen día —dijo el señor Alfiler, volviéndose hacia el mundo en general—, y el señor Tulipán, que es este de aquí, sufre conflictos de personalidad sin resolver. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Una mano de origen impreciso se levantó en la penumbra.
—¿Qué cocinero? —dijo una voz.
El señor Alfiler abrió la boca para responder y luego se giró hacia su colega, que estaba examinando el extraño surtido de bebidas del bar. Todos los cócteles son pegajosos, pero los de El Otro Barrio solían serlo todavía más.
—Ahí pone: «¡¡¡Matad al cocinero!!!» —anunció la voz.
El señor Tulipán clavó con violencia dos brochetas para kebabs en la barra, donde se quedaron vibrando.
—¿Qué cocineros tenéis? —preguntó.
—Es un buen delantal —dijo la voz de la penumbra.
—Es la 'ida envidia de todos mis amigos —gruñó el señor Tulipán.
En el silencio que siguió el señor Alfiler oyó a los bebedores invisibles calcular el número probable de amigos que tenía el señor Tulipán. No era un cálculo que fuera a hacer salir humo de la cabeza ni a un pensador simple.
—Ah. Ya —dijo alguien.
—A ver, no queremos ningún problema con vosotros —manifestó el señor Alfiler—. No necesariamente. Solo queremos conocer a un hombre lobo.
Otra voz desde la penumbra dijo:
—¿Parra qué?
—Tenemos un trabajo para él.
Se oyeron risitas amortiguadas en la oscuridad y una figura se adelantó arrastrando los pies. Era más o menos del tamaño del señor Alfiler. Tenía las orejas puntiagudas. Llevaba un peinado que sin duda continuaba hasta los tobillos por debajo de la ropa raída.
De los agujeros de la camisa le salían mechones de pelo, que también enmoquetaban el dorso de sus manos.
—Yo soy parte hombre lobo —dijo.
—¿Qué parte?
—Qué chiste tan gracioso.
—¿Puedes hablar con los perros?
El hombre que acababa de definirse como parte hombre lobo se volvió hacia su público invisible y, por primera vez, el señor Alfiler sintió una punzada de intranquilidad. La visión del ojo del señor Tulipán girando lentamente y de los latidos de su frente no estaban teniendo el efecto acostumbrado. Se oyeron roces de tela en la oscuridad. Estaba seguro de haber oído una risita.
—Pues sí —dijo el hombre lobo.
Al infierno con esto, pensó el señor Alfiler. Sacó su ballesta de pistola con un solo movimiento experimentado y la sostuvo a dos centímetros de la cara del hombre lobo.
—Esto tiene la punta de plata —dijo.
Le asombró la rapidez de los movimientos. De pronto tenía una mano contra el cuello y cinco puntas afiladas le presionaban la piel.
—Estas no —dijo el hombre lobo—. Vamos a ver quien aprieta primero, ¿eh?
—Ya, claro —dijo el señor Tulipán, que también tenía algo en la mano.
—Eso es solo un tenedor de barbacoa —dijo el hombre lobo, tras echarle un solo vistazo.
—¿Quieres ver la 'ida velocidad con que lo lanzo? —amenazó el señor Tulipán.
El señor Alfiler intentó tragar saliva, pero se quedó a la mitad. La gente muerta, lo sabía, no apretaba muy fuerte, pero estaban a diez pasos como mínimo de la puerta y el espacio parecía estar ensanchándose por momentos.
—Eh —dijo—. Esto no es necesario, ¿de acuerdo? ¿Por qué no nos relajamos todos? Y eh, me sería más fácil hablar contigo si tuvieras tu forma normal...
—No hay problema, amigo.
El hombre lobo se estremeció e hizo muecas, pero sin soltar en ningún momento el cuello del señor Alfiler. La cara se le contorsionó tanto, con los rasgos fluyendo hasta juntarse, que incluso el señor Alfiler, quien bajo otras circunstancias disfrutaba bastante de aquellas cosas, tuvo que apartar la mirada.
Aquello le permitió ver la sombra de la pared. Contrariamente a lo que había esperado, estaba creciendo. Igual que las orejas del ser.
—¿Alguna prregunta? —dijo el hombre lobo. Ahora los dientes le interferían gravemente el habla. Y el aliento le olía peor que el traje del señor Tulipán.
—Ah... —dijo el señor Alfiler, de puntillas—. Creo que nos hemos equivocado de lugar.
—Yo también lo crreo.
En la barra, el señor Tulipán arrancó el gollete de una botella con un mordisco enfático.
Una vez más la sala se llenó del silencio feroz de los cálculos y las matemáticas personales del beneficio y la pérdida.
El señor Tulipán se rompió una botella en la frente. Llegado aquel punto, no parecía estar prestando mucha atención a lo que pasaba en la sala. Simplemente se había dado el caso de que tenía en la mano una botella que ya no necesitaba. Dejarla sobre la barra habría requerido una inversión innecesaria de coordinación psicomotriz.
La gente volvió a calcular.
—¿Es humano? —preguntó el hombre lobo.
—Bueno, por supuesto «humano» no es más que una palabra —respondió el señor Alfiler.
Sintió que el peso del cuerpo se le acumulaba lentamente en las puntas de los pies mientras el otro lo volvía a bajar hasta el suelo.
—Creo que lo mejor será que nos vayamos yendo —dijo con cautela.
—Eso es —dijo el hombre lobo. El señor Tulipán había abierto de un golpe un frasco enorme de pepinillos, o por lo menos de unas cosas alargadas, gruesas y verdes, y se estaba intentando introducir una por la nariz.
—Si quisiéramos quedarnos, nos quedaríamos —dijo el señor Alfiler.
—Ya. Pero es que queréis iros. También tu... amigo —dijo el hombre lobo.
El señor Alfiler retrocedió hacia la puerta.
—Señor Tulipán, tenemos cosas que hacer en otra parte —dijo—. ¡Carajo, sáquese el maldito pepinillo de la nariz, por favor! ¡Se supone que somos profesionales!
—Eso no es un pepinillo —dijo una voz en la oscuridad.
El señor Alfiler se sintió inusualmente agradecido cuando la puerta se cerró de golpe tras ellos. Para su sorpresa, también oyó pasar los cerrojos.
—Bueno, nos podría haber ido mejor —dijo, sacudiéndose pelo y polvo del abrigo.
—¿Y ahora qué? —preguntó el señor Tulipán.
—Es hora de idear un plan B —respondió el señor Alfiler.
—¿Por qué no le arreamos una 'ida paliza a todo el mundo hasta que alguien nos diga dónde está el perro? —sugirió el señor Tulipán.
—Es tentador —dijo el señor Alfiler—. Pero eso lo dejaremos para el plan C...
—Quesejoda.
Los dos se giraron.
—Bordes doblados de melaza, se lo dije —espetó Viejo Apestoso Ron mientras cruzaba renqueando la calle, con un montón de ejemplares del Times debajo de un brazo y con la correa de su insulso chucho en la otra mano. Divisó a la Nueva Empresa—. ¿Harglegarlyup? —dijo—. ¡LayairrBnip! ¿Los caballeros desean un periódico?
Al señor Alfiler le dio la sensación de que aquella última frase, aunque dicha con una voz que venía a ser la misma, tenía algo intrusivo, algo que no acababa de encajar con el resto. Para empezar, tenía sentido.
—¿Tiene usted suelto? —le dijo al señor Tulipán, palmeándose los bolsillos.
—¿Va a comprárselo? —dijo su socio.
—Hay un lugar y un momento para todo, señor Tulipán, para todo. Aquí tiene, señor.
—Mano de milenio y gamba, quesejoda —dijo Ron, y añadió—: Muy agradecido, caballeros.
El señor Alfiler abrió el Times.
—Pero si aquí pone... —Se detuvo y miró más de cerca—. «¿Ha visto a este perro?» —leyó—. Carajo... —Se quedó mirando a Ron—. ¿Vende usted muchos ejemplares?
—Convence al chapoteo, se lo dije. Sí, centenares.
Ahí estaba otra vez, la ligera sensación de que había dos voces.
—Centenares —repitió el señor Alfiler. Examinó al perro del vendedor de periódicos. Tenía un aspecto similar al del periódico, pero todos los terriers se parecían. En todo caso, este tenía una correa—. Centenares —repitió, y volvió a leer el breve artículo.
Mantuvo fija la mirada.
—Creo que ya tenemos un plan B.
Desde el suelo, el perro del vendedor de periódicos se los quedó mirando con cautela mientras se alejaban.
—Nos ha ido de un pelo —dijo, cuando doblaron el recodo.
Viejo Apestoso Ron dejó sus periódicos en un charco y se sacó una salchicha fría de las profundidades de su abrigo abultado.
La rompió en tres pedazos iguales.
* * *

A William le había costado decidirse sobre aquello, pero la Guardia le había proporcionado un dibujo bastante decente y a él le pareció buena idea hacer un pequeño gesto de amistad hacia ellos. Si se encontraba metido en problemas graves, iba a necesitar a alguien que lo sacara. O si no, a cascarla.
También había reescrito la historia del patricio, añadiendo todo aquello de lo que estaba seguro, que no era mucho. Para ser francos, estaba atascado.
Sacharissa había escrito un artículo sobre la salida del Inquirer. William tampoco había visto aquello muy claro, pero al fin y al cabo era una noticia. No podían dejarla pasar sin más, y también llenaba algo de espacio.
Además, le gustaba la primera frase, que decía: «Un aspirante a rival del periódico establecido de Ankh-Morpork, el Times, acaba de abrir sus oficinas en la calle del Brillo...».
—Estás mejorando —dijo él, mirando al otro lado de su mesa.
—Sí —dijo ella—. Ahora sé que si veo un hombre desnudo está claro que tengo que averiguar su nombre y su dirección, porque...
William se unió al estribillo:
—... los nombres venden periódicos.
Se recostó en su asiento y se bebió el espantoso té que hacían los enanos. Durante un breve instante tuvo una sensación poco habitual de felicidad. Qué palabra tan curiosa, feliz, pensó. Es una de esas palabras que describen algo que no hace ruido pero que, si lo hiciera, sonaría exactamente como la palabra: «felizzz». Es como el ruido de un merengue suave al derretirse poco a poco sobre el plato.
En aquel preciso momento, era libre. Al periódico lo ponían a dormir, lo arropaban y le decían sus oraciones. Estaba terminado. Los vendedores ya estaban llegando a por más ejemplares, maldiciendo y escupiendo. Se habían apropiado de toda clase de viejas carretillas y cochecitos de bebé para transportar sus ejemplares a la calle. Por supuesto, al cabo de una hora aproximadamente la boca de la imprenta volvería a tener hambre y él se pondría a empujar de nuevo la enorme roca ladera arriba, igual que aquel personaje de la mitología... ¿cómo se llamaba?
—¿Quién era aquel héroe que fue condenado a subir empujando una roca por la colina y cada vez que llegaba a la cima la roca volvía a bajar rodando? —preguntó.
Sacharissa no levantó la vista.
—¿Alguien que necesitaba una carretilla? —dijo ella, empalando un papel con ímpetu en el clavo.
William reconoció el tono de voz de alguien a quien todavía le queda un trabajo irritante por hacer.
—¿En qué estás trabajando? —preguntó él.
—En un informe de la Asociación de Acordeonistas en Recuperación de Ankh-Morpork —respondió ella, escribiendo deprisa.
—¿Y hay algún problema con ese informe?
—Sí. La puntuación. No hay ninguna. Creo que tendríamos que encargar un cajón más de comas.
—¿Entonces por qué te molestas en ponerlo?
—Porque se mencionan los nombres de veintiséis personas.
—¿En calidad de acordeonistas?
—Sí.
—¿Y no se quejarán?
—Nadie les obligaba a tocar el acordeón. Ah, y ha habido un choque enorme en la Vía Ancha. Un carro ha volcado y han caído varias toneladas de harina por la calle, haciendo que una pareja de caballos se encabritara y volcara su cargamento de huevos frescos, y eso ha provocado que otro carro volcara treinta lecheras llenas... así pues, ¿qué te parece esto como titular?
Ella sostuvo en alto un papel en el que había escrito:
¡¡SE MONTA
UN PASTEL
EN LA CIUDAD!!
William lo miró. Sí. Aquel título se las ingeniaba para tenerlo todo. El triste intento de hacer un chiste quedaba perfecto. Era exactamente la clase de cosa que causaría un enorme regocijo a la mesa de la señora Arcanum.
—Quita el segundo signo de exclamación —dijo—. Por lo demás es perfecto. ¿Cómo te has enterado?
—Bueno, el agente Fiddyment ha pasado por aquí y me lo ha contado —explicó Sacharissa. Bajó la vista y removió varios papeles innecesariamente—. Creo que le gusto un poco, para serte sincera.
Una parte diminuta y hasta entonces desapercibida del ego de William se quedó congelada instantáneamente. Había una gran multitud de hombres jóvenes que parecían encantados de contarle cosas a Sacharissa. Se oyó a sí mismo decir:
—Vimes no quiere que ninguno de sus agentes hable con nosotros.
—Sí, bueno, pero no creo que hablarme de un montón de huevos rotos cuente, ¿verdad?
—Sí, pero...
—De todas formas, no puedo evitar que los hombres jóvenes me quieran contar cosas, ¿verdad?
—Supongo que no, pero...
—Además, ya he acabado por esta noche. —Sacharissa bostezó—. Me voy a casa.
William se levantó tan deprisa que se despellejó las rodillas con la mesa.
—Te acompaño —dijo.
—Por los dioses, son casi las ocho menos cuarto —señalo Sacharissa, poniéndose el abrigo—. ¿Por qué estamos trabajando todavía?
—Porque la prensa no se va a dormir.
Mientras salían a la calle en silencio se pregunto si lord Vetinari había tenido razón en lo de la prensa. Había algo... atractivo en ella. Era como un perro que te miraba fijamente hasta que le dabas de comer. Un perro ligeramente peligroso. Perro muerde a hombre, pensó. Pero eso no es noticia. Es una cosa ya sabida.
Sacharissa le dejó acompañarla hasta el final de la calle y allí le hizo detenerse.
—Si te ven conmigo será una vergüenza para mi abuelo —dijo ella—. Sé que es una tontería, pero... los vecinos, ya sabes. Y con todo esto de los gremios...
—Ya lo sé. Ejem.
El aire flotó con pesadez durante un momento mientras los dos se miraban.
—Esto... no sé cómo explicar esto —dijo William, sabiendo que tarde o temprano tendría que soltarlo—. Pero tengo que decirte que, aunque eres una chica muy atractiva, no eres mi tipo.
Ella le dedicó la mirada más antigua que él había visto nunca y después dijo:
—Eso no ha sido fácil de decir, y te lo agradezco.
—Es que he pensado que como estamos trabajando juntos todo el tiempo...
—No, me alegro de que uno de nosotros lo haya dicho —dijo ella—. Y con esa delicadeza que tienes al hablar, apuesto a que tienes montones de chicas haciendo cola, ¿verdad? Te veo mañana.
Él miró cómo ella bajaba la calle hasta su casa. Al cabo de unos segundos se encendió una lámpara en una ventana alta.
Corriendo muy deprisa consiguió llegar a su casa de huéspedes justo lo bastante tarde para que la señora Arcanum le dedicara una Mirada, pero no tan tarde como para que se le negara un puesto a la mesa por mala educación. Los que llegaban muy tarde tenían que cenar en la mesa de la cocina.
Aquella noche tocaba curry. Una de las cosas más extrañas de comer en casa de la señora Arcanum era que se tomaban más sobras que comidas originales. Es decir, había muchas más comidas compuestas de lo que tradicionalmente se consideraba restos prudentemente utilizables de comidas anteriores —estofados, repollo con patatas, curry— que comidas en las que pudieran haberse originado aquellos restos.
El curry resultaba particularmente extraño, ya que la señora Arcanum consideraba las partes extranjeras del mundo solo un poco menos innombrables que las partes íntimas del individuo, de manera que añadía los curiosos polvos amarillos de curry con una cucharilla muy pequeña, no fuera a ser que todo el mundo se arrancase la ropa de repente y empezara a hacer cosas extranjeras. Los ingredientes principales parecían ser nabo y unas pasas sultanas llenas de tierra y con sabor a lluvia, así como unos restos fríos de cordero, aunque William no se acordaba de cuándo habían tomado el cordero original, a la temperatura que fuera.
Nada de esto era problema para el resto de los inquilinos. La señora Arcanum servía raciones grandes, y aquellos hombres medían la excelencia culinaria por la cantidad que se ponía en el plato. Puede que no tuviera un sabor asombroso, pero uno se iba a la cama lleno y aquello era lo que contaba.
En aquellos momentos se estaban comentando las noticias del día. El señor Mackleduff había comprado tanto el Inquirer como ambas ediciones del Times, en su papel de guardián del fuego de la comunicación.
Por lo general todos se mostraban de acuerdo en que las noticias del Inquirer eran más interesantes, aunque la señora Arcanum había decretado que el tema de las serpientes no era apropiado para la mesa de la cena y que no debería permitirse que los periódicos trastornaran a la gente de aquella manera. Las lluvias de insectos y demás, sin embargo, confirmaban plenamente la opinión que todos tenían sobre los países lejanos.
Cosas ya sabidas, pensó William, diseccionando una pasa sultana al estilo forense. Su señoría tenía razón. No noticias sino cosas ya sabidas, que confirman a la gente que lo que ya creen saber es cierto...
Todo el mundo estaba de acuerdo en que el patricio era un tipo sospechoso. Los congregados coincidían en que aquella gente era toda igual. El señor Windling dijo que la ciudad era un caos y que tenían que cambiar muchas cosas. El señor Pozolargo dijo que él no podía hablar en nombre de la ciudad, pero por lo que había oído el negocio de las piedras preciosas últimamente andaba muy revuelto. El señor Windling dijo que había gente a quien todo aquello ya le iba bien. El señor Propenso defendió la opinión de que la Guardia era incapaz de encontrar su propio trasero con ambas manos, una expresión que a punto estuvo de ganarle un asiento a la mesa de la cocina para terminarse la cena. Hubo consenso acerca del hecho de que Vetinari era culpable y había que encerrarlo. La sesión del plato principal se levantó a las 8.45 pm y fue seguida de ciruelas a medio desintegrar dentro de natillas aguadas; al señor Propenso le tocaron menos ciruelas a modo de silenciosa reprimenda.
William subió temprano a su habitación. Se había adaptado a la comida de la señora Arcanum, pero solamente la cirugía radical podría hacer que le gustara su café.
Se echó en el estrecho camastro a oscuras (la señora Arcanum les suministraba una sola vela por semana, y entre una cosa y otra él se había olvidado de comprar más) y trató de pensar.
* * *
El señor Slant cruzó el salón de baile vacío, levantando ecos de la madera con sus pasos.
Ocupó su puesto dentro del círculo de velas sintiendo que le rechinaban un poco los nervios. Como zombi que era, siempre le ponía un poco nervioso el fuego.
Carraspeó.
—¿Y bien? —dijo uno de los sillones.
—No se cargaron al perro —comentó el señor Slant—. En todos los demás sentidos, tengo que decir que han hecho un trabajo magistral.
—¿Cómo de malo puede ser eso si lo encuentra la Guardia?
—Por lo que tengo entendido, el perro en cuestión es bastante viejo —dijo el señor Slant hacia la luz de las velas—. He dado instrucciones al señor Alfiler para que lo busque, pero no creo que le resulte fácil tener acceso al submundo canino de la ciudad.
—Aquí hay otros hombres lobo, ¿verdad?
—Sí —dijo el señor Slant con tranquilidad—. Pero no querrán ayudar. Hay muy pocos, y la sargento Angua de la Guardia es muy, muy importante en la comunidad de hombres lobo. No van a ayudar a unos desconocidos, porque seguro que ella se enteraría.
—¿Y haría caer sobre ellos el peso de la Guardia?
—Creo que no se molestaría en avisar a la Guardia —replicó Slant.
—Lo más probable es que el perro ya esté en la olla de algún enano —dijo uno de los sillones. Hubo una risa generalizada.
—Si las cosas salen... mal —dijo otro sillón—, ¿qué es lo que saben esos hombres?
—Me conocen a mí —respondió el señor Slant—. Yo no me preocuparía sin necesidad. Vimes sigue las reglas del juego.
—Siempre he tenido entendido que era un hombre violento y salvaje —dijo un sillón.
—Correcto. Y precisamente porque es consciente de ser así, siempre sigue las reglas. En cualquier caso, los gremios se reunirán mañana.
—¿Quién será el nuevo patricio? —preguntó un sillón.
—Esa cuestión se ha de someter a una discusión cuidadosa y a la consideración de toda clase de opiniones —respondió el señor Slant. Su voz podría engrasar relojes.
—¿Señor Slant? —dijo un sillón.
—¿Sí?
—No intente eso con nosotros. Va a ser Scrope, ¿verdad?
—El señor Scrope es ciertamente un hombre muy bien considerado por muchas de las figuras punteras de la ciudad —dijo el abogado.
—Bien.
Y el aire rancio se llenó de una conversación silenciosa.
A nadie en absoluto le hizo falta decir: Muchos de los hombres más poderosos de la ciudad le deben sus puestos a lord Vetinari.
Y nadie respondió: Por supuesto. Pero para la clase de hombres que buscan el poder, la gratitud tiene muy pocas cualidades duraderas. La clase de hombres que buscan el poder tienden a tratar con las cosas tal como son. Nunca intentarían deponer a Vetinari, pero si él dejara de estar, entonces serían pragmáticos.
Nadie dijo: ¿Va a hablar alguien a favor de Vetinari?
El silencio respondió: Oh, todo el mundo. Dirán cosas del estilo «pobre hombre... ha sido la tensión del mando, ya saben». Y dirán: «Siempre son los más silenciosos los que se vienen abajo». Y dirán: «Ya lo creo... tendríamos que ponerlo en algún sitio donde no pueda hacerse daño a sí mismo ni a los demás. ¿No creen?». Y dirán: «Y tal vez también sería de recibo una pequeña estatua, ¿no?». Y dirán: «Lo menos que podemos hacer es ordenar a la Guardia que deje de investigar el caso, eso se lo debemos». Y dirán: «Tenemos que mirar al futuro». Y así, en silencio, es como las cosas cambian. Sin jaleo y sin apenas manchar nada.
Nadie dijo: Asesinato del personaje. Qué idea tan maravillosa. El asesinato normal y corriente solamente funciona una vez, pero este funciona todos los días.
Un sillón sí dijo:
—Me pregunto si lord Downey o incluso el señor Boggis...
Otro sillón dijo:
—¡Oh, venga ya! ¿Por qué iban a hacerlo? Están mucho mejor así.
—Cierto, cierto, el señor Scrope es un hombre lleno de cualidades.
—Un amante de la familia, tengo entendido.
—Escucha al pueblo llano.
—Espero que no solamente al pueblo llano.
—No, no. Está muy abierto a consejos. De... grupos de interés bien informados.
—Va a necesitar muchos de esos.
Nadie dijo: Es un pobre tonto útil.
—Pese a todo... va a haber que meter en vereda a la Guardia.
—Vimes hará lo que le digan. Tiene que hacerlo. Scrope va a ser por lo menos una opción tan legítima como lo era Vetinari. Vimes es de esos hombres que necesitan tener un jefe, porque eso es lo que le da legitimidad.
Slant carraspeó.
—¿Eso es todo, caballeros? —dijo.
—¿Qué pasa con el Ankh-Morpork Times? —preguntó un sillón—. ¿Puede que sea el inicio de un problema?
—A la gente le parece entretenido —respondió el señor Slant—. Y nadie se lo toma en serio. El Inquirer ya vende el doble de ejemplares, después del primer día nada más. Y al Times le falta financiación. Y tiene, ejem, problemas de suministros.
—Buen artículo el de la mujer esa y la serpiente en el Inquirer —dijo un sillón.
—¿Ah, sí? —dijo el señor Slant.
El sillón que había mencionado en primer lugar el Times tenía algo en mente.
—Yo me sentiría más feliz si unos cuantos muchachos destruyeran convenientemente la imprenta —dijo.
—Eso llamaría la atención —dijo un sillón—. Y el Times quiere atención. El... escritor ansía que se fijen en él.
—Oh, bueno, si insiste usted...
—Ni se me ha pasado por la cabeza insistir. Pero el Times se hundirá —dijo el sillón, y aquel era el sillón al que los demás sillones escuchaban—. Ese joven también es un idealista. Todavía no ha descubierto que lo que es de interés público no es lo que le interesa al público.
—¿Cómo dice?
—Quiero decir, caballeros, que probablemente la gente piense que ese joven está haciendo un buen trabajo, pero lo que compran es el Inquirer. Las noticias que trae son más interesantes. ¿Alguna vez le he contado, señor Slant, que una mentira es capaz de dar la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse las botas?
—Muchas veces, señor —dijo Slant, con menor diplomacia esmerada que la que habitualmente empleaba. Luego se dio cuenta de esto y añadió—: Una idea muy valiosa, sin duda alguna.
—Bien. —El sillón más importante se sorbió la nariz—. No pierda de vista a nuestros... trabajadores, señor Slant.
* * *
Era medianoche en el Templo de Om de la calle de los Dioses Menores y en la sacristía había una luz encendida. Venía de una vela puesta en un candelabro muy voluminoso y ornamentado, y en cierta manera estaba mandando una oración al cielo. La oración, procedente del Evangelio según los Bellacos, era la siguiente: que nadie nos encuentre mangando estas cosas.
El señor Alfiler estaba hurgando en un armario.
—No puedo encontrar nada de la talla de usted —dijo—. Parece como si... Oh, no... Carajo, el incienso es para quemarlo.
Tulipán estornudó, rociando la pared de delante con un estucado de sándalo.
—Me lo podría haber dicho antes, 'er —murmuró—. Tengo unos papeles de liar.
—¿Ha estado buscando otra vez paraísos artificiales en los polvos limpiahornos? —acusó el señor Alfiler—. Lo quiero lúcido, ¿me entiende? A ver, la única cosa que encuentro por aquí que le puede caber...
La puerta se abrió con un chirrido y un sacerdote bajito y anciano entró deambulando en la sala. El señor Alfiler agarró instintivamente el enorme candelabro.
—¿Hola? ¿Han venido ustedes para el, hum, servicio de medianoche? —dijo el anciano, parpadeando bajo la luz.
Esta vez fue el señor Tulipán el que agarró el brazo con que el señor Alfiler estaba levantando el candelabro.
—¿Está usted loco? ¿Qué clase de persona es usted? —gruñó.
—¿Cómo? No podemos dejar que...
El señor Tulipán le arrebató el candelabro de plata de la mano a su socio.
—A ver, mire este 'ido chisme, por favor —dijo, sin hacer caso del perplejo sacerdote—. ¡Es un Sellini auténtico! ¡Quinientos años de antigüedad! Mire el cincelado de este apagavelas, por favor. Carajo, para usted no es más que tres 'idos kilos de plata, ¿verdad?
—En realidad, hum, es un Culiero —aportó el anciano sacerdote, que todavía no había alcanzado la velocidad mental necesaria.
—¿Cómo, el discípulo? —dijo el señor Tulipán, y la sorpresa hizo que dejaran de girarle los ojos. Le dio la vuelta al candelabro y miró la base—. ¡Eh, es verdad! Tiene la marca de Sellini pero también hay estampada una «c» pequeñita. Es la primera vez que veo su 'ida obra de juventud. Y era mejor orfebre de plata que su 'ido maestro, lástima que tuviera un nombre tan 'idamente estúpido. ¿Sabe por cuánto dinero se lo podría vender, reverendo?
—Nosotros habíamos pensado en unos setenta dólares —dijo el sacerdote, con cara esperanzada—. Venía en un lote de muebles que una ancianita le dejó a la iglesia. La verdad es que nos lo quedamos por su valor sentimental...
—¿Todavía tiene usted la caja en que venía? —preguntó el señor Tulipán, dándole vueltas y más vueltas al candelabro en sus manos—. Fabricaba unas 'idas cajas de presentación maravillosas. De madera de cerezo.
—Esto... no. Creo que no...
—Una 'ida lástima.
—Esto... ¿Aun así vale algo? Creo que tenemos otro en alguna parte.
—Para el coleccionista adecuado, tal vez cuatro mil 'idos dólares —dijo el señor Tulipán—. Pero supongo que se podría llegar a los doce mil si tiene usted una 'ida pareja. Ahora Culiero es muy coleccionable.
—¡Doce mil! —farfulló el viejo. En sus ojos brilló un pecado mortal.
—Tal vez más —asintió el señor Tulipán—. Es una 'ida delicia de pieza. Me siento bastante privilegiado de haberla visto. —Miró con cara de reproche al señor Alfiler—. Y usted iba a usarla como 'ido objeto contundente.
Puso el candelabro con reverencia sobre la mesa de la sacristía y le sacó brillo con cuidado usando la manga. Luego se dio la vuelta de golpe y descargó toda la fuerza de su puño sobre la cabeza del sacerdote, que se encogió con un suspiro.
—Y lo tenían guardado en un 'ido armario —dijo—. ¡De verdad, me entran ganas de escupir, 'er!
—¿Quiere que nos lo llevemos? —dijo el señor Alfiler, metiendo ropa dentro de una bolsa.
—Na, lo más probable es que los peristas de por aquí lo fundieran para quedarse con la plata —dijo el señor Tulipán—. No podría tener algo así sobre mi 'ida conciencia. Encontremos a ese 'ido perro y salgamos de este vertedero, por favor. Me deja 'idamente descorazonado.
* * *
William se dio la vuelta en la cama, despertó y fijó la vista en el techo con los ojos abiertos como platos.
Dos minutos más tarde la señora Arcanum bajó la escalera y entró en la cocina armada con una lámpara, un atizador y, lo que era más importante, rulos en el pelo. La combinación resultaba invencible para cualquier intruso que no tuviera un estómago a prueba de bomba.
—¡Señor De Worde! ¿Qué está usted haciendo? ¡Es medianoche!
William le echó un vistazo breve y luego devolvió su atención a los armarios que estaba abriendo.
—Siento haber tirado las sartenes, señora Arcanum. Pagaré todos los desperfectos. Dígame, ¿dónde está la balanza?
—¿La balanza?
—¡La balanza! ¡La balanza de la cocina! ¿Dónde está?
—Señor De Worde, le...
—¿Dónde está la maldita balanza, señora Arcanum? —dijo William a la desesperada.
—¡Señor De Worde! ¡Qué vergüenza!
—¡El futuro de la ciudad pende de un hilo, señora Arcanum!
La perplejidad ocupó lentamente el lugar de la terrible afrenta.
—¿Cómo, de mi balanza?
—¡Sí! ¡Sí! ¡Es muy posible!
—Bueno, esto... está en la despensa, al lado del saco de harina. ¿La ciudad entera, dice?
—¡Podría ser perfectamente! —William sintió que se le hundía la chaqueta mientras se iba metiendo las pesas enormes de latón en los bolsillos.
—Use el viejo saco de patatas, ande —dijo la señora Arcanum, ya plenamente aturullada por los acontecimientos.
William agarró el saco, lo metió todo dentro y echó a correr hacia la puerta.
—¿La universidad y el río y todo? —preguntó la casera, nerviosa.
—¡Sí! ¡Por supuesto!
La señora Arcanum apretó la mandíbula.
—¡Después me va a hacer el favor de lavarlo todo bien! —le dijo a su espalda mientras él se alejaba.
William aminoró la marcha hacia el final de la calle. Una enorme balanza de cocina de hierro y un juego completo de pesas no pueden tomarse a la ligera.
Pero esa era la clave, ¿no? ¡Peso! Corrió y caminó y lo arrastró todo a través de la noche helada y neblinosa hasta llegar a la calle del Brillo.
El edificio del Inquirer todavía tenía las luces encendidas. ¿Hasta qué hora había que quedarse levantado cuando uno podía inventarse las noticias sobre la marcha?, pensó William. Pero esto sí era real. Y hasta pesado.
Se puso a dar porrazos en la puerta del Times hasta que un enano le abrió la puerta. El enano se quedó pasmado al ver que un frenético William de Worde pasaba a su lado y dejaba la balanza y las pesas sobre una mesa.
—Por favor, levante de la cama al señor Buenamontaña. ¡Tenemos que sacar otra edición! ¿Y me puede prestar diez dólares, por favor?
Tuvo que ser Buenamontaña quien pusiera orden cuando salió del sótano, en camisa de dormir pero aun así con el casco bien puesto.
—No, no, diez dólares —estaba explicando William a los enanos perplejos—. Diez monedas de un dólar. No dinero por valor de diez dólares.
—¿Por qué?
—¡Para ver cuánto pesan setenta mil dólares!
—¡No tenemos.setenta mil dólares!
—Mire, hasta una sola moneda de un dólar me valdría —dijo William con paciencia—. Con diez dólares sería más preciso, eso es todo. A partir de ahí lo puedo calcular yo.
Por fin le trajeron un surtido de diez monedas de la caja del cambio de los enanos y las pesaron tal como el pedía. Luego William pasó una página nueva de su cuaderno y dobló el cuello para realizar una serie de cálculos furiosos. Los enanos lo miraron con solemnidad, como si estuviera llevando a cabo un experimento de alquimia. Por fin levantó la vista de sus cifras, con los ojos iluminados por la revelación.
—¡Es casi un tercio de tonelada! —dijo—. Eso es lo que pesan setenta mil monedas de un dólar juntas. Supongo que un caballo de primera podría transportar eso y además a un jinete, pero... Vetinari camina con bastón, ya lo vieron ustedes. Tardaría una eternidad en cargar el caballo y aunque lo consiguiera no podría viajar deprisa. Vimes debe de haberse dado cuenta... ¡Dijo que los hechos eran una estupidez!
Buenamontaña se había estacionado delante de las hileras de tipos.
—Listo cuando quiera, jefe —dijo.
—Muy bien... —William vaciló. Conocía los datos, pero ¿qué sugerían los datos?—. Esto... ponga de titular: «¿Quién entrampó a Vetinari?». Y luego la historia empieza así... ejem... —William miró cómo la mano se lanzaba entre los cajoncitos y agarraba los tipos—. Ah... esto: «La Guardia de la ciudad de Ankh-Morpork cree ahora que ha habido por lo menos otra persona involucrada en el... en...».
—¿Altercado? —sugirió Buenamontaña.
—No.
—¿Trifulca?
—«... en el ataque al Palacio del martes por la mañana». —William esperó a que el enano lo alcanzara. Cada vez se volvía más fácil ir leyendo las palabras que se formaban en las manos de Buenamontaña mientras sus dedos saltaban de cajón en cajón... p-a-r-t-e-s...—. Ha puesto usted una «p» en vez de una «m» —señaló.
—Ah, sí. Perdón. Continúa.
—Esto... «Las pruebas sugieren que, lejos de atacar a su criado como se cree, es posible que lord Vetinari descubriera un crimen cometiéndose».
La mano volaba sobre los tipos. C-r-i-m-e-n-espacio-c-o...
Y se detuvo.
—¿Estás seguro de esto? —dijo Buenamontaña.
—No, pero es una teoría tan buena como cualquier otra —dijo William—. Ese caballo no había sido cargado para escapar, había sido cargado para que lo descubrieran. Alguien tenía un plan y le salió mal. De eso al menos estoy seguro. Bien... párrafo nuevo. «Un caballo de los establos fue cargado con un tercio de tonelada de monedas, pero en su estado actual de salud el patricio...»
Uno de los enanos había encendido el fuego. Otro estaba desmontando las planchas que contenían la edición anterior. La sala estaba cobrando vida de nuevo.
—Eso son unos veinte centímetros más el titular —dijo Buenamontaña después de que William terminara—. Debería poner nerviosa a la gente. ¿Quieres añadir algo más? La señorita Sacharissa ha escrito algo sobre el baile de lady Selachii, y hay unos cuantos artículos pequeños.
William bostezó. No parecía que últimamente durmiera mucho.
—Póngalo todo —dijo.
—Y tenemos este clac que ha llegado desde Lancre después de que te fueras a casa —dijo el enano—. Que nos costará otros cincuenta peniques por el mensajero. ¿Te acuerdas de que por la tarde mandaste un clac? ¿Sobre serpientes? —añadió, al ver la cara inexpresiva de William.
William leyó la finísima hoja de papel. El mensaje estaba transcrito cuidadosamente con la pulcra caligrafía de la operadora de la torre de señales. Probablemente era el mensaje más extraño que se había mandado nunca usando la nueva tecnología.
El rey Verence de Lancre también dominaba la idea de que los clacs se pagaban por palabra.
MUJERES DE LANCRE NO RPT NO TIENEN COSTUMBRE
ALUMBRAR SERPIENTES STOP NIÑOS NACIDOS ESTE MES
WILLIAM TEJEDOR CONSTANCIA TECHADOR CATÁSTROFE
CARRETERO TODOS CON BRAZOS PIERNAS SIN COLMILLOS
ESCAMAS
—¡Ja! ¡Los hemos pillado! —dijo William—. Deme cinco minutos y montaré un artículo con esto. Pronto veremos si la espada de la verdad no puede derrotar al dragón de las mentiras.
Boddony le dedicó una mirada afable.
—¿No decía usted que una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse las botas? —dijo.
—Pero esta es la verdad.
—¿Y? ¿Dónde tiene las botas?
Buenamontaña les hizo un gesto con la cabeza a los demás enanos, que estaban bostezando.
—Volved a la cama, chavales. Yo lo compondré todo.
Miró cómo iban desapareciendo por la escalera de mano que bajaba al sótano. Luego se sentó, sacó una cajita de plata y la abrió.
—¿Rapé? —dijo, ofreciéndole la cajita a William—. Lo mejor que han inventado nunca los humanos. Rojo Tostado de Watson. Aclara un montón la mente. ¿No?
William negó con la cabeza.
—¿Para qué está haciendo todo esto, señor De Worde? —dijo Buenamontaña, metiéndose una succión enorme de rapé en cada orificio de la nariz.
—¿Qué quiere decir?
—No estoy diciendo que no lo apreciemos, ojo —dijo Buenamontaña—. Está haciendo que entre dinero. Los encargos puntuales son cada día más escasos. Parece que hasta el último taller de grabado estaba listo para pasarse a la imprenta. Lo único que hemos hecho ha sido darles pie a los muy chorizos, Pero al final nos cogerán. Tienen dinero detrás. No me importa decirte que algunos muchachos están hablando de vender y regresar a las minas de plomo.
—¡No pueden hacer eso!
—Ah, bueno —dijo Buenamontaña—. Quieres decir que tú no quieres que lo hagamos. Eso lo entiendo. Pero hemos estado ahorrando. Tendría que irnos bien. Yo diría que le podemos colocar la prensa a alguien. Puede que nos quede un pellizco de dinero que llevar a casa. De eso se trataba desde el principio, de dinero. ¿Por qué lo estás haciendo tú?
—¿Yo? Porque... —William se detuvo.
La verdad era que él nunca había decidido hacer nada. Ni una sola vez en su vida había tomado aquella clase de decisión. Una cosa había llevado a la otra casi sin que él se diera cuenta, y de pronto se había encontrado con una imprenta que alimentar. En aquel mismo momento la tenía allí esperando. Trabajabas duro, la alimentabas y una hora más tarde volvía a estar igual de hambrienta, mientras que ahí fuera en el mundo todo tu trabajo se dirigía al Cubo Seis de Meados Harry, que no era más que el principio de sus problemas. De pronto William se veía con un trabajo de verdad, con horario, y sin embargo todo lo que hacía no era más real que un castillo de arena en una playa a la que llegaba la marea una y otra vez.
—No lo sé —admitió—. Supongo que es porque no hay nada más que se me dé bien. Ahora ya no me puedo imaginar haciendo ninguna otra cosa.
—Pero yo he oído que tu familia está forrada de dinero.
—Mire, señor Buenamontaña, soy un inútil. Me educaron para que fuera un inútil. Lo que siempre se ha esperado de nuestra familia es que perdamos el tiempo hasta que haya una guerra y que entonces hagamos alguna auténtica estupidez valerosa y alguien nos mate. Lo que hemos hecho principalmente es aferramos a cosas. Sobre todo a ideas.
—O sea que no te llevas bien con ellos.
—Mire, no necesito tener una charla íntima sobre esto, ¿lo entiende? Mi padre no es un buen hombre. ¿Tengo que hacerle un dibujo? Yo no le caigo demasiado bien y el no me cae bien a mí. Si hay que ser sinceros, a él no le cae muy bien nadie. En particular los enanos y los trolls.
—No hay ninguna ley que diga que te tienen que gustar los enanos y los trolls —dijo Buenamontaña.
—No, pero tendría que haber una ley prohibiendo que te disgustaran de la forma en que le disgustan a él.
—Ah. Ahora sí que me has hecho un dibujo.
—¿Tal vez has oído el término «razas inferiores»?
—Y ahora lo has coloreado.
—Ni siquiera quiere vivir ya en Ankh-Morpork. Dice que la ciudad está contaminada.
—Ahí tiene buen ojo.
—No, quiero decir...
—Oh, ya sé lo que quieres decir —aseguró Buenamontaña—. He conocido a humanos como él.
—Has dicho que se trataba de hacer dinero y ya está —dijo William—. ¿Es verdad?
El enano señaló con la cabeza los lingotes de plomo pulcramente apilados junto a la prensa.
—Queríamos convertir el plomo en oro —explicó—. Teníamos un montón de plomo. Pero necesitamos oro.
William suspiró.
—Mi padre solía decir que los enanos solamente piensan en el oro.
—Es bastante cierto. —El enano cogió otro pellizco de rapé—. Pero en lo que la gente se equivoca es... Mira, si un humano solamente piensa en oro, es que es un avaro. Si un enano piensa en oro, simplemente está siendo un enano. Es diferente. ¿Cómo llamas tú a esos humanos negros que viven en Howondalandia?
—Sé cómo los llama mi padre —dijo William—. Pero yo los llamo «la gente que vive en Howondalandia».
—¿En serio? Bueno, he oído que hay una tribu en la que, antes de poder casarse, los hombres tienen que matar un leopardo y darle la piel a la mujer. Pues es lo mismo. Los enanos necesitan oro para casarse.
—¿Qué...? ¿Como una dote? Pero yo creía que los enanos no distinguían entre...
—No, no, cada uno de los dos enanos que se casan compra al otro de sus padres.
—¿Compra? —dijo William—. ¿Cómo se puede comprar a la gente?
—¿Lo ves? Malentendidos culturales nuevamente, chaval. Cuesta mucho dinero criar a un joven enano hasta que entra en edad de casarse. Comida, ropa, cota de malla... el gasto se acumula con el paso de los años. Y es un dinero que hay que devolver. Al fin y al cabo, el otro enano está adquiriendo una mercancía de valor. Y se tiene que abonar en oro. Es la tradición. O bien en piedras preciosas. También valen. Tienes que haber oído nuestro dicho de «valer su peso en oro», ¿no? Por supuesto, si un enano ha estado trabajando para sus padres, eso también se apunta en la otra columna del libro de contabilidad. Vamos, que a un enano que posterga el matrimonio hasta una edad avanzada se le debe probablemente una suma bastante respetable en salarios... Me sigues mirando con una cara rara...
—Es solamente que nosotros no lo hacemos así... —murmuró William.
Buenamontaña lo miró con cara perspicaz.
—¿Ah, no? —dijo—. ¿En serio? ¿Y cómo lo hacéis entonces?
—Ejem, con gratitud, supongo —dijo William. Quería que aquella conversación se acabara ya mismo. Se estaba adentrando en un terreno muy pantanoso.
—¿Y cómo se calcula eso?
—Bueno... no se calcula, exactamente...
—¿Y eso no causa problemas?
—A veces.
—Ah. Bueno, también conocemos la gratitud. Pero nuestra costumbre significa que la pareja empieza sus nuevas vidas en un estado de... g'daraka... esto, enanos nuevos, libres y sin cargas. Después posiblemente sus padres les hagan un enorme regalo de bodas, mucho más grande que la dote. Pero eso ya es algo entre enano y enano, que se hace por amor y respeto, no entre deudor y acreedor... aunque tengo que decir que en realidad esas palabras humanas no son la mejor manera de describirlo. A nosotros nos funciona. Hace mil años que nos funciona.
—Supongo que para un humano suena un poco... frío —dijo William.
Buenamontaña volvió a mirarlo con expresión calculadora.
—¿Quieres decir por comparación con las formas cálidas y maravillosas en que los humanos llevan sus asuntos? —dijo—. No hace falta que contestes. En fin, yo y Boddony queremos abrir una mina juntos, y somos enanos caros. Sabemos trabajar el plomo, así que se nos ocurrió que un año o dos de esto no nos iría mal.
—¿Os vais a casar?
—Es nuestra intención —dijo Buenamontaña.
—Ah... bueno, felicidades —dijo William. Sabía lo bastante como para no hacer ningún comentario sobre el hecho de que ambos enanos parecían pequeños guerreros bárbaros de barbas largas. Todos los enanos tradicionales tenían aquel aspecto[11].
Buenamontaña sonrió.
—No te preocupes demasiado por lo de tu padre, chaval. La gente cambia. Mi abuela solía pensar que los humanos eran una especie de osos sin pelo. Y ya no lo piensa.
—¿Qué le hizo dejar de pensarlo?
—Supongo que fue el morirse.
Buenamontaña se puso de pie y le dio unas palmadas en el hombro a William.
—Venga, vamos a terminar el periódico. Empezaremos la tirada cuando se despierten los muchachos.
* * *
El desayuno ya estaba a medio hacer cuando William regresó, y la señora Arcanum lo estaba esperando. Su boca componía esa línea firme de alguien que anda en trepidante persecución de la conducta poco respetable.
—Voy a necesitar una explicación de lo sucedido anoche —dijo, abordándolo en el recibidor—. Y una semana de preaviso, si es tan amable.
William estaba demasiado agotado para mentir.
—Quería saber cuánto pesaban setenta mil dólares —dijo.
A la casera se le movieron los músculos de varias zonas de la cara. Conocía el origen social de William, ya que era de esa clase de mujeres que se enteran muy deprisa de esas cosas, y los tics eran signo de alguna pugna interior basada en el hecho irrefutable de que setenta mil dólares eran una suma de dinero respetable.
—Puede que tal vez me haya apresurado un poco —se aventuró a decir—. ¿Ha descubierto usted cuánto pesaba el dinero?
—Sí, gracias.
—¿Le gustaría quedarse con la balanza unos días en caso de que tenga que pesar más dinero?
—Creo que ya he terminado de pesar, señora Arcanum, pero gracias de todos modos.
—El desayuno ya ha empezado, señor De Worde, pero... bueno, tal vez por una vez puedo ser indulgente.
Y además le dio un segundo huevo hervido. Que era una señal muy poco habitual de favoritismo.
Las últimas noticias ya estaban siendo sometidas a acalorado debate.
—Estoy francamente asombrado —dijo el señor Cartwright—. No entiendo cómo se enteran de esas cosas.
—Ciertamente le hace a uno preguntarse qué cosas están pasando que no nos cuenta nadie —dijo el señor Windling.
William se pasó un rato escuchando hasta que ya no pudo esperar más.
—¿Viene algo interesante en el periódico? —preguntó con aire inocente.
—Una mujer de la calle Patadatumba dice que a su marido lo han secuestrado los elfos —comentó el señor Mackleduff, sosteniendo en alto el Inquirer. El titular lo decía con mucha claridad:
¡¡LOS ELFOS ME HAN ROBADO
AL MARIDO!
—¡Eso es inventado! —exclamó William.
—Imposible —dijo Mackleduff—. Sale el nombre de la señora y su dirección, aquí. No lo pondrían en el periódico si no fuera verdad, ¿a que no?
William miró el nombre y la dirección.
—A esta señora la conozco —dijo.
—¡Ahí lo tiene!
—Es la misma que el mes pasado dijo que a su marido se lo había llevado un cuenco enorme y plateado que bajó del cielo —dijo William, que tenía buena memoria para aquella clase de cosas. A punto había estado de ponerlo en su boletín bajo el epígrafe «En un tono más alegre», pero luego se lo había pensado mejor—. Y usted, señor Propenso, dijo que todo el mundo sabía que su marido se había llevado a sí mismo junto a una señora llamada Flo que antes trabajaba de camarera en la Casa de las Costillas de Harga.
La señora Arcanum le dedicó a William una mirada afilada, que transmitía que el tema del robo nocturno de utensilios de cocina se podía reabrir en cualquier momento, con o sin huevo de más.
—No soy partidaria de que se traten esos temas en la mesa —dijo en tono frío.
—Pues entonces es obvio —dijo el señor Cartwright—. Debe de haber vuelto.
—¿Del cuenco plateado o de Flo? —preguntó William.
—¡Señor De Worde!
—Solamente preguntaba —dijo William—. Ah, veo que desvelan el nombre del tipo que robó la joyería el otro día. Lástima que sea Fui yo Duncan, pobre infeliz.
—Un famoso criminal, a juzgar por su nombre —dijo el señor Windling—. Es un escándalo que la Guardia no lo quiera detener.
—Sobre todo porque los visita a diario —añadió William.
—¿Para qué?
—Para conseguir una comida caliente y una cama donde pasar la noche —dijo William—. Fui yo Duncan lo confiesa absolutamente todo, ¿sabe? El pecado original, asesinato, hurtos... todo. Cuando está desesperado, intenta entregarse a sí mismo para cobrar la recompensa.
—Entonces tendrían que hacer algo con él —dijo la señora Arcanum.
—Creo que por lo general le dan una taza de té —dijo William. Hizo una pausa y luego se aventuró a preguntar—: ¿Y el otro periódico trae algo?
—Oh, siguen intentando decir que Vetinari no lo hizo —dijo el señor Mackleduff—. Y el rey de Lancre dice que las mujeres de Lancre no dan a luz a serpientes.
—Bueno, es lo que le toca decir, ¿no? —señaló la señora Arcanum.
—Vetinari debe de haber hecho algo —dijo el señor Windling—. Si no, ¿por qué iba a estar ayudando a la Guardia en sus pesquisas? Eso no es algo que haga un hombre inocente, en mi humilde opinión[12].
—Yo creo que hay muchas pruebas que ponen en duda su culpabilidad —dijo William.
—¿En serio? —dijo el señor Windling, haciendo que aquellas dos palabras sugirieran que la opinión de William era considerablemente más humilde que la suya—. En todo caso, tengo entendido que los líderes de los gremios se reúnen hoy. —Se sorbió la nariz—. Ha llegado la hora de hacer cambios. Francamente, nos iría bien un gobernante que hiciera un poco más de caso a las opiniones de la gente corriente.
William echó un vistazo al señor Pozolargo, el enano, que estaba cortando pacíficamente una tostada en picatostes. Tal vez no se había dado cuenta. Tal vez no había nada de que darse cuenta y William estaba siendo demasiado sensible. Pero años y años de escuchar las opiniones de lord De Worde le habían dado cierto oído. Y eso le decía cuándo expresiones como «las opiniones de la gente corriente», que en sí mismas eran inocentes y positivas, estaban usándose para indicar que había que azotar a alguien.
—¿Qué quiere decir? —preguntó.
—La... ciudad se está volviendo demasiado grande —respondió el señor Windling—. En los viejos tiempos las puertas de las murallas se mantenían cerradas, no abiertas para que entrara todo el mundo de cualquier manera. Y la gente no tenía que cerrar sus casas con llave.
—No teníamos nada que valiera la pena robar —dijo el señor
Cartwright.
—Es verdad. Ahora hay más dinero —dijo el señor Propenso.
—Pero no todo se queda aquí —dijo el señor Windling.
Por lo menos aquello era cierto. «Mandar dinero a casa» era la principal modalidad de exportación de la ciudad, y los enanos iban en cabeza. William también sabía que la mayoría de aquel dinero acababa regresando, puesto que los enanos les compraban a los mejores artesanos enanos, y hoy en día la mayoría de los mejores artesanos enanos trabajaban en Ankh-Morpork. Y a su vez estos también mandaban dinero a casa. Una marea de monedas de oro subía y bajaba, y casi nunca tenía oportunidad de enfriarse. Pero molestaba a los Windling de la ciudad.
El señor Pozolargo cogió en silencio su huevo hervido y lo introdujo en una huevera.
—Hay demasiada gente en la ciudad y punto —repitió el señor Windling—. No tengo nada contra los... forasteros, los dioses lo saben, pero Vetinari ha dejado que todo vaya demasiado lejos. Todo el mundo sabe que necesitamos a alguien dispuesto a ser un poco más firme.
Se oyó un ruido metálico. El señor Pozolargo, sin dejar de mirar fijamente su huevo, había estirado un brazo y había sacado de su bolsa un hacha pequeña pero aun así impresionantemente hachística. Mirando al huevo con cautela, como si este estuviera a punto de echar a correr, se inclinó un poco hacia atrás, permaneció un momento así y por fin trazó un arco plateado con el filo de su arma.
La parte superior del huevo salió volando sin apenas hacer ruido, dio la vuelta en el aire a un par de metros por encima del plato y aterrizó al lado de la huevera.
El señor Pozolargo asintió para sí mismo y luego levantó la vista hacia las expresiones paralizadas de los demás.
—¿Perdonen? —dijo—. No estaba escuchando.
Llegado aquel punto, y tal como lo habría explicado Sacharissa, la reunión se disolvió.
William adquirió una copia del Inquirer de camino a la calle del Brillo y se preguntó, no por primera vez, quién se dedicaba a escribir aquellas cosas. Se les daba mejor de lo que se le daría a él, eso seguro. En cierta ocasión se había planteado inventarse unos cuántos párrafos inocentes, cuando no estaba pasando gran cosa en la ciudad, y había descubierto que era mucho más difícil de lo que parecía. Por mucho que él se resistiera, no podía evitar que lo vencieran el sentido común y la inteligencia. Además, contar mentiras estaba Mal.
Se fijó apesadumbrado en que habían usado la historia del perro que hablaba. Ah, y otra que él no había oído nunca: una extraña figura había sido vista volando de noche por los tejados de la Universidad Invisible. ¿MITAD HOMBRE, MITAD POLILLA? Más bien mitad cuento, mitad invención.
Lo curioso era que si había que guiarse por el jurado de la mesa del desayuno, refutar historias como aquella únicamente venía a demostrar que eran ciertas. Al fin y al cabo, nadie se molestaría en refutar algo que no existiera, ¿verdad?
Tomó un atajo por los establos del callejón del Apuro. Igual que la calle del Brillo, el callejón del Apuro existía para delimitar la parte trasera de otros lugares. Aquella parte de la ciudad no tenía más existencia real que como sitio por el que se pasaba de camino a otros lugares más interesantes. El insulso callejón estaba compuesto por almacenes de ventanas altas y barracones ruinosos y, lo más importante de todo, la Caballeriza de Hobson.
Era una construcción enorme, sobre todo desde que Hobson se había dado cuenta de que podía añadir varias plantas.
Willie Hobson era otro hombre de negocios en la vena de Rey del Río de Oro. Había encontrado un nicho de mercado, lo había ocupado y lo había abierto tanto que le caían dentro montones de dinero. En la ciudad había mucha gente que necesitaba un caballo de vez en cuando, pero casi nadie disponía de sitio para aparcarlo. Hacía falta un establo, hacía falta un mozo de cuadra, hacía falta un pajar... Pero para alquilarle un caballo a Willie solamente hacían falta unos cuantos dólares.
Y también había mucha gente que guardaba allí sus caballos. No paraba de entrar y salir gente todo el tiempo. Los hombrecillos patizambos y con pinta de trasgo a cargo del lugar nunca se molestaban en cerrarle el paso a nadie a menos que pareciera llevar un caballo escondido debajo de la ropa.
—Disculpa, amigo —dijo una voz procedente de la penumbra de los boxes para caballos sueltos, haciendo que William mirara a su alrededor. Escrutó las sombras. Unos cuantos caballos lo estaban mirando. A lo lejos, a su alrededor, otros caballos estaban siendo trasladados, la gente gritaba y se oía el ajetreo normal de unos establos. Pero la voz había salido de un pequeño remanso de silencio ominoso.
—Todavía me quedan dos meses de plazo de mi último pago —le dijo a la oscuridad—. Y permítame decirle que el juego gratuito de cubiertos parecía estar hecho de una aleación de plomo y estiércol de caballo.
—No soy un ladrón, amigo —dijeron las sombras.
—¿Quién hay ahí?
—¿Sabes lo que te conviene?
—Esto... sí. Ejercicio saludable, comidas regulares y dormir bien por las noches. —William escrutó las largas hileras de compartimentos—. Pero creo que lo que quería decir usted es: ¿sé lo que no me conviene en el contexto general de los objetos contundentes y las armas afiladas? ¿No es así?
—Más o menos. No, no te muevas, amigo. Quédate donde yo te pueda ver y no te pasará nada malo.
William analizó aquello.
—Sí, pero si me pongo donde no me pueda ver, no veo cómo me iba a pasar nada malo tampoco.
Se oyó un suspiro.
—Escucha, tú quédate a medio camino entre... ¡No! ¡No te muevas!
—Pero si acaba de decir...
—Quédate quieto y callado y escucha, ¿quieres?
—Muy bien.
—He oído decir que hay cierto perro al que la gente anda buscando —dijo la voz misteriosa.
—Ah. Sí. La Guardia lo quiere, sí. ¿Y...? —A William le pareció que podía distinguir una silueta ligeramente más oscura. Y lo más importante, olía cierto Olor, incluso por encima del olor de fondo general de los caballos—. ¿Ron?
—¿Es que hablo como Ron? —dijo la voz.
—No... exactamente. Entonces, ¿con quién hablo?
—Puedes llamarme... Hueso Profundo.
—¿Hueso Profundo?
—¿Qué pasa, algún problema?
—Supongo que no. ¿Qué puedo hacer por usted, don Hueso?
—Supongamos que alguien supiera dónde estaba ese perrillo pero no quisiera tener tratos con la Guardia —dijo la voz de Hueso Profundo.
—¿Por qué no?
—Digamos simplemente que la Guardia puede traerle problemas a cierta clase de personas, ¿vale? Esa es una razón.
—Muy bien.
—Y digamos que hay gente por ahí que está muy interesada en que el perrillo no cuente lo que sabe, ¿vale? Puede que la Guardia no fuera a tener el cuidado suficiente. A la Guardia no le preocupan mucho los perros.
—¿Ah, no?
—Oh, no. La Guardia cree que los perros no tienen ningún derecho humano. Esa es otra razón.
—¿Hay una tercera razón?
—Sí. He leído en el periódico que hay una recompensa.
—Ah. ¿Sí?
—Pero ha salido mal impreso, porque decía veinticinco dólares en vez de cien dólares, ¿sabes?
—Ah. Ya veo. Pero cien dólares son mucho dinero por un perro, señor Profundo.
—No por este perro, y ya sabes por dónde voy —dijeron las sombras—. Este perro tiene una historia que contar.
—¿Ah, sí? Es el famoso perro parlante de Ankh-Morpork, ¿verdad?
Hueso Profundo gruñó.
—Los perros no pueden hablar, lo sabe todo el mundo —dijo—. Pero los hay que pueden entender el idioma de los perros, ¿lo captas?
—¿Se refiere a los hombres lobo?
—Podría referirme a gente de ese estilo, sí.
—Pero el único hombre lobo al que conozco está en la Guardia —dijo William—. ¿O sea que me está diciendo que le pague cien dólares a usted para poder entregar a Galletas a la Guardia?
—Eso te haría ganar puntos con el viejo Vimes, ¿no crees? —dijo Hueso Profundo.
—Pero acaba de decir ahora mismo que no confía en la Guardia, señor Profundo. Yo escucho lo que dice la gente, ¿sabe?
Hueso Profundo se quedó callado un momento. Luego dijo:
—Muy bien, el perro y un intérprete por ciento cincuenta dólares.
—¿Y la historia que puede contar ese perro tiene que ver con lo sucedido hace unas mañanas en Palacio?
—Posible, posible. Es más que posible. Puede que sea eso exactamente a lo que me refiero.
—Quiero ver con quién estoy hablando.
—No puede ser.
—Ah, bien —dijo William—. Me da mucha confianza. Pues entonces iré a buscar ciento cincuenta dólares, ¿de acuerdo?, y los traigo a este sitio y se los doy a usted sin más, ¿no?
—Buena idea.
—Ni hablar.
—Ah, o sea que no confías en mí, ¿verdad? —dijo Hueso Profundo.
—Eso mismo.
—Esto... supongamos que te contara un poquito de información gratis, noticias a cambio de nada. Un lametón al caramelo. Una degustación, más o menos.
—Continúe...
—No fue Vetinari el que apuñaló al otro tipo. Fue un tercer hombre.
William apuntó aquello y se quedó mirando su escritura.
—¿Y exactamente cómo me ayuda esto? —preguntó.
—Pues porque es una buena información. No lo sabe casi nadie.
—¡No hay mucho que saber! ¿Tiene una descripción?
—Lleva una mordedura de perro en el tobillo —dijo Hueso profundo.
—Eso hará que sea fácil encontrarlo por la calle, ¿verdad? ¿Qué espera usted que yo haga, que me dedique una temporada al levantamiento disimulado de perneras?
Hueso Profundo habló en tono herido:
—Es una información fetén. Cierta gente se preocuparía si la pusieras en tu periódico.
—¡Sí, se preocuparían por si me he vuelto loco! ¡Tiene usted que decirme algo mejor que eso! ¿Puede darme una descripción?
Hueso Profundo se quedó un momento largo en silencio y cuando volvió a hablar no sonaba muy convencido.
—¿Te refieres a qué aspecto tenía? —preguntó.
—¡Hombre, claro!
—Ah... bueno, es que con los perros no funciona así, ¿sabes? Lo que nos... lo que el perro típico hace, básicamente, es mirar hacia arriba. La gente suele ser una pared con un par de orificios nasales arriba del todo, a eso voy.
—Pues no sirve de mucho, entonces —dijo William—. Siento que no podamos hacer neg...
—Pero su olor, bueno, eso es otra cosa —se apresuró a decir la voz de Hueso Profundo.
—Muy bien, pues dígame entonces a qué huele.
—¿Es que veo un montón de dinero delante de mí? Yo diría que no.
—Bueno, don Hueso. Ni siquiera me voy a plantear juntar todo ese dinero hasta que tenga alguna prueba clara de que realmente sabe usted algo.
—Muy bien —dijo la voz procedente de las sombras al cabo de un momento—. ¿Sabías que existe un Comité para la Deselección del Patricio? Eso sí que es noticia.
—¿Qué tiene eso de noticia? La gente lleva años y años tramando para librarse de él.
Hubo otra pausa.
—¿Sabes qué? —dijo Hueso Profundo—. Sería todo coser y cantar si me dieras de una vez el dinero y yo te lo contara todo.
—De momento no me ha contado usted nada. Cuéntemelo todo y entonces le pagaré, si es que me ha dicho la verdad.
—¡Sí, claro, tócame los hocicos!
—Entonces parece que no podemos hacer negocios —dijo William, guardando su cuaderno.
—Espera, espera... esto te servirá. Pregúntale a Vimes qué hizo Vetinari justo antes del ataque.
—¿Por qué, qué hizo?
—A ver si puedes averiguarlo.
—No es mucha pista que digamos.
No hubo respuesta. A William le pareció oír el susurro de algo que se movía.
—¿Hola?
Esperó un momento y luego dio un paso adelante con mucha cautela.
En la penumbra unos cuantos caballos se giraron para mirarlo. No había ni rastro de ningún confidente invisible.
Muchos pensamientos intentaron ganar espacio a empujones en su mente mientras William salía a la luz del día, pero al final, extrañamente, fue uno pequeño y trivial en principio el que siguió rezumando sin pausa hasta alcanzar el centro del escenario. ¿Qué clase de expresión era «tócame los hocicos»? Lo normal era «tócame las narices». Provenía de la época de la historia de Ankh-Morpork en que un dirigente más cruel de lo normal practicaba extrañas torturas rituales a cualquier bailarín Morris que capturase. Pero «tócame los hocicos»... ¿qué sentido tenía aquello?
Entonces cayó en la cuenta.
Hueso Profundo debía de ser extranjero. Tenía lógica. Era como Otto, que hablaba un morporkiano perfecto pero no le pillaba el truco a las frases hechas.
Tomó nota de aquello.
Olió el humo al mismo tiempo que oyó el claqueteo de porcelana de los pies de los gólems. Cuatro de aquellas personas de arcilla pasaron a su lado con estrépito, llevando una larga escalera de mano. Sin pensarlo, se puso a seguirlos, pasando de forma automática a una página nueva de su cuaderno.
El fuego siempre era el terror de aquellas partes de la ciudad donde predominaban la madera y los techos de paja. Era por eso que todo el mundo se había mostrado tan frontalmente en contra de cualquier forma de cuerpo de bomberos, razonando —con impecable lógica de Ankh-Morpork— que un grupo de hombres que cobraran por apagar fuegos se encargarían, naturalmente, de que hubiera un suministro abundante de fuegos que apagar.
Los gólems eran distintos. Eran pacientes, trabajaban duro, seguían una lógica férrea, resultaban virtualmente indestructibles y se presentaban voluntarios. Todo el mundo sabía que los gólems no podían hacer daño a la gente.
Había cierto misterio acerca de cómo se había formado el cuerpo de gólems bomberos. Algunos decían que la idea había venido de la Guardia, pero la teoría más extendida era que los gólems no estaban dispuestos a permitir la destrucción de personas o propiedades. Provistos de una disciplina inquietante y sin comunicarse en apariencia, se congregaban en los incendios procedentes de todas partes, rescataban a cualquiera que estuviera atrapado, ponían a salvo y apilaban todos los bienes portátiles, formaban una cadena por la que los cubos iban y venían tan deprisa que zumbaban, pisoteaban hasta la última brasa... y luego volvían a toda prisa a los trabajos que habían abandonado.
Aquellos cuatro iban corriendo hacia un resplandor en la calle de la Mina de Melaza. De las habitaciones del primer piso salían lenguas curvadas de fuego.
—¿Es usted del periódico? —preguntó un hombre en el público.
—Sí —respondió William.
—Bueno, supongo que este es otro caso de combustión espontánea misteriosa, tal como informaron ustedes ayer. —Y estiró el cuello para ver si William estaba apuntando aquello.
William gimió. Era cierto que Sacharissa había informado de un incendio en la calle Grupo de Presión, en el que había muerto un pobre desgraciado, y lo había dejado ahí. Pero el Inquirer lo había llamado un Incendio Misterioso.
—No estoy seguro de que el de ayer fuera muy misterioso —dijo—. El viejo señor Hardy decidió encender un puro y se olvidó de que se estaba remojando los pies en aguarrás. —Al parecer, alguien le había dicho que aquella era una cura para el pie de atleta, y en cierta manera no le habían mentido.
—Eso es lo que dicen —dijo el hombre, dándose unos golpecitos en la nariz—. Pero hay muchas cosas que no nos cuentan.
—Es verdad —admitió William—. El otro día me enteré de que todas las semanas hay rocas gigantes de cientos de kilómetros que se estrellan en el campo, pero el patricio lo mantiene oculto.
—A eso iba yo —dijo el hombre—. Es asombroso cómo nos tratan, como si fuéramos tontos.
—Sí, para mí también es un enigma —dijo William.
—¡Abrran paso, abrran paso, porr favorr!
Otto se abrió paso a empujones por entre los espectadores, cargando con esfuerzo un aparato que tenía el tamaño y la forma general de un acordeón. Avanzó dando codazos hasta la primera fila de curiosos, apoyó el aparato en su trípode y lo dirigió hacia un gólem que estaba saliendo de una ventana humeante con un niño pequeño en brazos.
—¡Muy bien, muchachos, esta va a serr la bomba! —dijo, y levantó la jaula de la salamandra—. Uno, dos, trres... ¡aaarghaargharghaarghaaargh...!
El vampiro se convirtió en una nube de polvo que cayó flotando al suelo. Por un momento algo se mantuvo en el aire. Parecía un frasquito sujeto a un collar hecho de cordel.
Y entonces cayó y se rompió sobre los adoquines.
El polvo se elevó en forma de nube, adoptó una forma... y Otto estaba allí de pie y pasándose las manos por el cuerpo para asegurarse de que estaba entero. Acertó a ver a William y le dedicó la clase de sonrisa grande y ancha que solamente un vampiro puede poner.
—¡Señorr William! ¡Tu idea ha funcionado!
—Ejem... ¿cuál? —dijo William. De debajo de la tapa del enorme iconógrafo salía una pequeña voluta de humo amarillo.
—Me dijiste que llevarra una gotita de «ese» de emerrgencia —dijo Otto—. O sea que pensé: si la llevo en un frrasquito atado al cuello, entonces si me convierrto en polvo, ¡tachán! ¡Se romperá en pedazos y aquí me tienes!
Levantó la tapa del iconógrafo y agitó la mano para disipar el humo. Del interior salió el ruido de una tosecita diminuta.
—¡Y si no me equivoco, aquí tenemos una imagen grrabada con éxito! Lo cual sirrve parra demostrrar todo lo que podemos conseguirr cuando no tenemos el cerebrro nublado por pensamientos de ventanas abierrtas y cuellos desnudos, que a mí ya nunca me pasan porr la cabeza porrque soy completamente s-abstemio.
Otto había introducido cambios en su indumentaria. Lejos del tradicional esmoquin negro que solía llevar su especie, Otto vestía ahora un chaleco sin brazos que contenía más bolsillos de los que William había visto nunca en una sola prenda. Muchos de ellos estaban atiborrados de paquetes de comida para diablillos, pintura extra, herramientas misteriosas y otros artículos básicos del arte iconográfico.
En deferencia a la tradición, sin embargo, Otto lo había hecho en negro, con forro de seda roja, y le había añadido cola.
Tras hacer una serie de amables preguntas a una familia que estaba contemplando desconsolada cómo el humo del fuego se convertía en vapor, William averiguó que el incendio había sido misteriosamente causado por una misteriosa combustión espontanea que había tenido lugar en una misteriosa sartén rebosante de grasa hirviendo.
William los dejó hurgando entre las ruinas ennegrecidas de su hogar.
—Y no es más que una historia —dijo, guardando el cuaderno—. Me hace sentirme un poco vampiro... Oh, lo siento.
—No pasa nada —dijo Otto—. Lo entiendo. Y quierro darrte las grracias por ofrecerrme este trrabajo. Significa mucho parra mí, sobre todo porrque puedo verr lo nerrvioso que estás. Y es comprrensible, porr supuesto.
—¡No estoy nervioso! ¡Me siento perfectamente cómodo en compañía de otras especies! —dijo William en tono acalorado.
La expresión de Otto era amigable, pero también tan penetrante como solo puede serlo la sonrisa de un vampiro.
—Sí, ya veo todo el cuidado que pones en serr amable con los enanos y también conmigo. Es un grran esfuerrzo que resulta muy digno de alabanza...
William abrió la boca para protestar pero acabó por rendirse.
—Muy bien, mira, es la forma en que me criaron, ¿de acuerdo? Mi padre estaba claramente muy... a favor de la humanidad, bueno, ja, no humanidad en el sentido de... O sea, más bien estaba en contra de...
—Sí, sí, lo entiendo.
—Y eso es todo, ¿de acuerdo? ¡Todos podemos decidir quiénes vamos a ser!
—Sí, sí, clarro. Y si quierres cualquierr consejo sobre mujerres, solamente tienes que decirrlo.
—¿Por qué iba a yo a necesitar consejo sobre mujerr... mujeres?
—Oh, porr nada. Porr nada de nada —respondió Otto con inocencia.
—Y en todo caso, eres un vampiro. ¿Qué consejo podría darme un vampiro sobre mujeres?
—¡Oh, madrre mía, despierrta y huele el ajo de una vez! Oh, cuántas historrias podrría contarte... —Otto hizo una pausa—. Perro no lo harré porrque ya no hago esas cosas, ahorra que he visto la luz del día. —Le dio un codazo amistoso a William, que se había ruborizado de vergüenza—. Dejémoslo en que no siemprre chillan.
—Eso es un poco de mal gusto, ¿no?
—Oh, eso erra en los viejos malos tiempos —se apresuró a decir Otto—. Ahorra no hay nada que me guste más que un tazón de cacao y unas cuantas canciones alrededor del arrmonio, te lo asegurro. Oh, sí. Carramba.
Entrar en la oficina para escribir el artículo resultó ser un problema. De hecho, también lo fue entrar en la calle del Brillo.
Otto alcanzó a William mientras este estaba plantado mirando.
—Bueno, supongo que nos lo hemos buscado —gritó—. Veinticinco dólarres son mucho dinerro.
—¿Cómo? —gritó William.
—¡HE DICHO QUE VEINTICINCO DÓLARRES SON MUCHO DINERRO, WILLIAM!
—¿CÓMO?
Varias personas pasaron a empujones por su lado. Llevaban perros en brazos. Todo el mundo en la calle del Brillo estaba cargando un perro, o llevándolo con correa, o siendo arrastrado por un perro, o siendo atacado ferozmente, pese a los mejores esfuerzos del propietario, por un perro que pertenecía a otra persona. Los ladridos ya habían rebasado el umbral de mero sonido para convertirse en una especie de fuerza perceptible, que golpeaba los tímpanos como un huracán hecho de hierro de desguace.
William tiró del vampiro hasta un portal, donde el estruendo solamente era insoportable.
—¿No puedes hacer nada? —gritó—. ¡Si no, no pasaremos nunca!
—¿Como qué?
—Bueno, ya sabes... ¿toda esa historia de las criaturas de la noche?
—Ah, eso —dijo Otto. Puso cara lúgubre—. Todo eso es muy esterreotípico, ya sabes. ¿Porr qué no me pides que me convierrta en murciélago, ya que estamos? ¡Te lo dije, yo ya no hago esas cosas!
—¿Se te ocurre una idea mejor?
A unos metros de donde estaban, un rottweiler estaba haciendo lo posible para comerse a un spaniel.
—Oh, muy bien.
Otto hizo un gesto vago con las manos. Los ladridos cesaron al instante. Y a continuación todos los perros se sentaron sobre sus cuartos traseros y aullaron.
—No es una mejora enorme pero por lo menos ya no se pelean —dijo William, avanzando a toda prisa.
—Bueno, lo siento. Clávame una estaca si quierres —dijo Otto—. Voy a pasarr cinco minutos de enorrme verrgüenza cuando explique esto en la prróxima reunión, ¿entiendes? Sé que no es lo mismo que... chuparr, perro hay que cuidarr un poco la imagen que se da...
Treparon por encima de una cerca podrida y entraron en el barracón por la puerta de atrás.
Por la otra puerta no paraba de entrar gente con perros a trompicones. Lo único que los mantenía a raya era una barricada de escritorios y también Sacharissa, que se veía muy agobiada mientras plantaba cara a una marabunta de caras y hocicos. William apenas podía distinguir su voz por encima del estruendo.
—No, eso es un caniche. No se parece en nada al perro que buscamos...
»No, ese no es. ¿Que cómo lo sé? Porque es un gato. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se está limpiando? No, lo siento, los perros no lo hacen...
»No, señora, eso es un bulldog...
»No, este no es. No, señor, sé muy bien que no lo es. Porque es un loro, por eso. Le ha enseñado usted a ladrar y le ha escrito «pERo» en el costado, pero sigue siendo un loro...
Sacharissa se apartó el pelo de los ojos y divisó a William.
—Vaya, vaya, ¿quién ha sido un chico listo? —le dijo.
—¿ Quín sí'o Ch'co L'sto? —dijo el pERo.
—¿Cuántos más hay fuera?
—Cientos, me temo —dijo William.
—Bueno, pues yo acabo de tener la media hora más desagradable de mi... ¡Eso es una gallina! ¡Es una gallina, mujer estúpida, acaba de poner un huevo!... De mi vida, y me gustaría agradecértelo de todo corazón. Nunca adivinarías lo que ha pasado. ¡No, eso es un schnauswitzer! ¿Sabes qué, William?
—¿Qué? —dijo William.
—¡Algún memo de remate ha ofrecido una recompensa! ¡En Ankh-Morpork! ¿Te lo puedes creer? ¡Ya hacían fila de tres cuando yo he llegado! O sea, ¿a qué clase de idiota se le ocurre hacer algo así? ¡Pero si un hombre ha traído una vaca! ¡Una vaca! ¡He tenido una discusión tremenda sobre fisiología animal con él antes de que Rocky le golpeara en la cabeza! ¡El pobre troll ha salido a intentar poner orden! ¡Ahí fuera hay hurones!
—Mira, de verdad que lo siento...
—Me pregunto, ejem, si podemos ofrecerles alguna ayuda...
Se giraron.
El que había hablado era un sacerdote, vestido con el hábito negro, feo y sin adornos de los omnianos. Llevaba un sombrero plano y de ala ancha, con la tortuga que era el símbolo de Omnia colgada del cuello y una expresión de benevolencia casi terminal.
—Hum, soy el hermano Sobre-El-Cual-Bailan-Los-Ángeles Alfiler —dijo el sacerdote, apartándose a un lado para dejarles ver a una montaña vestida de negro—. Y esta es la hermana Jennifer, que ha hecho voto de silencio.
Levantaron la vista para contemplar la aparición de la hermana Jennifer, mientras el hermano Alfiler continuaba:
—Eso quiere decir que ella no, hum, habla. Nunca. Bajo ninguna circunstancia.
—Oh, cielos —exclamó Sacharissa en tono débil. Uno de los ojos de la hermana Jennifer estaba girando, en medio de una cara que era como una pared de ladrillos.
—Sí, hum, y resulta que estábamos en Ankh-Morpork formando parte del Ministerio a los Animales del Obispo Cuerno y nos hemos enterado de que andaban buscando ustedes a un perrito que está en apuros —dijo el hermano Alfiler—. Ya veo que se encuentran ustedes, hum, un poco agobiados, y tal vez les podamos ayudar... Sería nuestro deber.
—Buscamos a un terrier pequeño —dijo Sacharissa—, pero no se creería usted lo que está trayendo la gente...
—Cielos —dijo el hermano Alfiler—. Pero a la hermana Jennifer se le dan muy bien estas cosas...
La hermana Jennifer fue dando zancadas al mostrador de recepción. Un hombre sostenía con expresión esperanzada algo que era claramente un tejón.
—Ha estado un poco enfermo...
La hermana Jennifer dejó caer el puño sobre la cabeza del hombre.
William hizo un gesto de dolor.
—La orden de la hermana Jennifer cree en el amor por las duras —dijo el hermano Alfiler—. Un pequeño correctivo en el momento apropiado puede evitar que un alma perdida tome el camino equivocado.
—¿Y cuál es esa orrden a la que perrtenece, porr favorr? —dijo Otto, mientras el pobre diablo que llevaba el tejón salía dando tumbos, con las piernas intentando tomar varios caminos a la vez.
El hermano Alfiler le dedicó una sonrisa fría.
—Las Florecillas del Incordio Perpetuo —dijo.
—¿En serrio? Es la prrimera noticia que tengo de ellas. Una misión muy... conveniente. Bueno, tengo que ir a verr si los diablillos han hecho su trrabajo como es debido...
Ciertamente la multitud se estaba reduciendo muy deprisa ante la imagen imponente del avance de la hermana Jennifer, sobre todo aquel segmento de multitud que había traído perros que ronroneaban o comían semillas de girasol. Muchos de los que sí habían traído un perro vivo de verdad también parecían nerviosos.
A William lo acometió cierta sensación de intranquilidad. Sabía que había sectores de la Iglesia Omniana que todavía creían que la forma de mandar un alma al cielo era hacerle pasar un infierno a su cuerpo. Y a la hermana Jennifer no se la podía culpar de su aspecto, ni siquiera del tamaño de sus manos. Y aunque el dorso de dichas manos era bastante peludo, bueno, aquellas cosas eran frecuentes en los distritos rurales.
—¿Qué está haciendo exactamente? —preguntó. Se oyeron gañidos y gritos procedentes de la cola mientras los perros eran agarrados, observados y lanzados hacia atrás con más fuerza de la necesaria.
—Tal como he dicho, estamos intentando encontrar al perrito —dijo el hermano Alfiler—. Puede necesitar que le administremos nuestros cuidados.
—Pero... ese fox terrier de pelo duro se parece mucho al dibujo —comentó Sacharissa—. Y ella no le ha prestado ninguna atención.
—La hermana Jennifer es muy sensible para estos asuntos —dijo el hermano Alfiler.
—En fin, esto no va a llenar la siguiente edición —dijo Sacharissa, regresando a su escritorio.
—Supongo que nos ayudaría el poder imprimir en color —dijo William, cuando se quedó a solas con el hermano Alfiler.
—Probablemente —dijo el reverendo hermano—. Era de una especie de color marrón grisáceo.
William supo en aquel momento que era hombre muerto. Únicamente era cuestión de tiempo.
—O sea que sabe qué color anda buscando —dijo en voz baja.
—Limítate a seguir poniendo en orden las palabras, escritorcillo —dijo el hermano Alfiler, para oídos de William solamente. Abrió la chaqueta de su levita lo justo para que William viera el juego de cuchillos que contenía y la volvió a cerrar—. Esto no tiene nada que ver contigo, ¿vale? Tú grita y alguien muere. Intenta ser un héroe y alguien muere. Haz cualquier clase de movimiento brusco y alguien muere. De hecho, puede que matemos a alguien de todas maneras y así ahorramos tiempo, ¿eh? ¿Has oído eso que dicen de que la pluma es más poderosa que la espada?
—Sí —afirmó William con voz ronca.
—¿Lo quieres probar?
—No.
William divisó a Buenamontaña, que estaba mirándolo fijamente.
—¿Qué está haciendo el enano?
—Está componiendo tipos, señor —dijo William. Siempre era sabio ser educado con las armas afiladas.
—Dile que continúe haciéndolo —ordenó Alfiler.
—Esto... continúe con eso si es tan amable, señor Buenamontaña —dijo William, levantando la voz por encima de los gruñidos y los gañidos—. Todo va bien.
Buenamontaña asintió y se dio la vuelta. Alzó una mano con gesto teatral y acto seguido empezó a componer tipos.
William lo observó. Era mejor que las torres de señales, la manera en que la mano iba de un cajón a otro.
¿Es[espacio]un[espacio]importor?
En el cajón la «r» estaba al lado de la «s».
—Ya lo creo —dijo William.
Alfiler se lo quedó mirando.
—¿Ya lo crees qué?
—Yo, ejem, son los nervios —dijo William—. Siempre me pongo nervioso en presencia de espadas.
Alfiler echó un vistazo a los enanos. Todos les estaban dando la espalda.
La mano de Buenamontaña se movió de nuevo, sacando una letra tras otra de sus nichos.
¿Armado?[espacio]tose[espacio]si[espacio]sí
—¿Te pasa algo en la garganta? —dijo Alfiler, después de que William tosiera.
—Nervios otra vez... señor.
Ok[espacio]voy[espacio]por[espacio]Otto
—Oh, no —murmuró William.
—¿Adónde va ese enano? —dijo Alfiler, metiéndose la mano por debajo de la levita.
—Al sótano nada más, señor. A buscar... tinta.
—¿Por qué? Parece que aquí arriba ya tenéis montones de tinta.
—Ejem, tinta blanca, señor. Para los espacios. Y para el centro de las «oes». —William se inclinó hacia el señor Alfiler y se estremeció cuando la mano de este volvió a buscar dentro de la chaqueta—. Mire, todos los enanos también van armados. Con hachas. Y se ponen nerviosos con mucha facilidad. Yo soy la única persona que tiene usted cerca que no va armada. Por favor... Todavía no quiero morir. Haga lo que ha venido a hacer y márchese.
Era una interpretación bastante buena de un cobarde abyecto, pensó, porque el actor estaba bien elegido.
Alfiler miró hacia otro lado.
—¿Cómo va la cosa, hermana Jennifer? —preguntó.
La hermana Jennifer tenía un saco que se sacudía.
—Tengo todos los 'idos terriers —dijo.
El hermano Alfiler negó bruscamente con la cabeza.
—¡Tengo todos los 'idos terriers! —trinó la hermana Jennifer en tono mucho más agudo—. ¡Y la 'ida Guardia está al final de la calle!
Con el rabillo del ojo, William vio que Sacharissa se incorporaba de golpe en su silla. Ya estaba claro que la muerte había entrado en el orden del día.
Otto estaba subiendo distraído por la escalera del sótano, con una de sus cámaras iconográficas colgada del hombro.
Saludó con la cabeza a William. Detrás de él, Sacharissa estaba echando su silla hacia atrás. De vuelta en su cajón de tipos, Buenamontaña estaba componiendo a ritmo febril las palabras: Esconde[espacio]los[espacio]ojos
El señor Alfiler se volvió hacia William:
—¿Qué quieres decir con tinta blanca para los espacios?
Sacharissa tenía un aspecto furioso y decidido, igual que la señora Arcanum después de un comentario fuera de tono.
El vampiro levantó su cámara.
William vio el cesto encima de la misma, lleno de anguilas de tierra uberwaldianas.
El señor Alfiler se echó hacia atrás la levita.
William saltó hacia la chica que se acercaba, elevándose por el aire como una rana a través de melaza.
Los enanos empezaron a saltar por encima de la mampara baja que daba a la sala de imprenta, blandiendo sus hachas. Y...
—Buu —dijo Otto.
El tiempo se detuvo. William sintió que el universo se desplegaba, que el pequeño globo de paredes y techos se iba desgajando como la piel de una naranja, dejando una oscuridad gélida, atropellada y llena de agujas de hielo. Oyó voces entrecortadas, sílabas de sonido al azar y notó la misma sensación que había tenido la vez anterior, de que su cuerpo era tan fino e insustancial como una sombra.
Luego aterrizó encima de Sacharissa, la rodeó con los brazos y los llevó a ambos rodando hasta detrás de la benéfica barrera de escritorios.
Los perros aullaron. La gente maldijo. Los enanos vociferaron. Los muebles saltaron en pedazos. William se quedó quieto hasta que el trueno se apagó.
Y fue reemplazado por gemidos y palabrotas.
Las palabrotas eran una señal positiva. Eran palabrotas en idioma enano, y significaban que el que las decía no solamente estaba vivo sino también enfadado.
Levantó la cabeza con cautela.
La puerta más alejada se encontraba abierta. Ya no había cola de gente ni tampoco perros. Lo que había era el sonido de pies corriendo y los ladridos furiosos en la calle.
La puerta de atrás se mecía por las bisagras.
William fue consciente de la calidez neumática de Sacharissa en sus brazos. Se trataba de un tipo de experiencia que, durante una vida dedicada a colocar palabras en un orden agradable, no había soñado nunca —bueno, obviamente soñado sí, le corrigió su editor interno, mejor cambiarlo por esperado— que le fuera a pasar a él.
—Lo lamento muchísimo —dijo. Aquello era técnicamente una mentira piadosa, dijo el editor. Igual que darle las gracias a tu tía por los pañuelos tan bonitos. No pasa nada. No pasa nada.
Se apartó de ella con cuidado y se levantó con las piernas temblorosas. Los enanos también se estaban poniendo de pie, tambaleantes. Un par de ellos estaban vomitando ruidosamente.
El cuerpo de Otto Alarido estaba encogido en el suelo. Mientras se batía en retirada, el hermano Alfiler le había asestado un tajo experto, a la altura del cuello, antes de marcharse.
—Oh, por los dioses —exclamó William—. Qué cosa tan terrible ha pasado...
—¿Qué, que te corten la cabeza? —dijo Boddony, a quien nunca le había caído bien el vampiro—. Sí, supongo que se puede decir que sí.
—Tendríamos... que hacer algo por él...
—¿Ah, sí?
—¡Sí! ¡Yo estaría muerto sin duda si él no hubiera usado esas águilas!
—¿Disculpen? ¿Disculpen, si no es molestia?
La voz cantarina venía de debajo del banco de los impresores. Buenamontaña se arrodilló.
—Oh, no... —dijo.
—¿Qué pasa? —dijo William.
—Es... ejem... Bueno, es Otto.
—¿Disculpen, porr favorr? ¿Puede alguien sacarrme de aquí? —Buenamontaña, con cara de asco, metió la mano en la oscuridad, mientras la voz continuaba—: Oh, carramba, aquí debajo hay una rata muerrta, a alguien se le debe de haberr caído el almuerrzo, qué sórrdido... De la orreja no, porr favorr, de la orreja no... Del pelo, si es tan amable...
La mano volvió a salir, agarrando la cabeza de Otto por el pelo, tal como su dueño había pedido. Los ojos se movieron a un lado y al otro.
—¿Todo el mundo está bien? —preguntó el vampiro—. Nos ha ido porr los pelos, ¿no?
—¿Te encuentras... bien, Otto? —dijo William, consciente de que la frase que acababa de decir entraba como favorita en el concurso de Preguntas Rematadamente Idiotas.
—¿Cómo? Oh, sí. Crreo que sí. No me puedo quejarr. Bastante bien, en realidad. Lo único es que parrece que me han corrtado la cabeza, que es algo que se podrría considerrar un inconveniente...
—Ese no es Otto —dijo Sacharissa, entre temblores.
—Claro que lo es —respondió William—. O sea, ¿quién más podría...?
—Otto es más alto —dijo Sacharissa, y se echó a reír a carcajadas. Los enanos también se echaron a reír, porque en aquel momento se reirían de cualquier cosa. Otto no se unió a ellos con mucho entusiasmo.
—Oh sí. Jo jo jo —dijo—. El famoso sentido del humorr de Ankh-Morporrk. Qué chiste tan grracioso. Menuda risa. No os prreocupéis porr mi.
Sacharissa estaba intentando recobrar el aliento. William la agarró con tanto cuidado como pudo, porque aquella era la clase de risa de la que uno se moría. Y ahora estaba llorando, con unos sollozos enormes y convulsivos que burbujeaban entre la risa.
—¡Me gustaría estar muerta! —sollozó.
—Tendrrías que prrobarlo alguna vez —dijo Otto—. Señorr Buenamontaña, ¿me puede llevarr hasta mi cuerrpo? Esta porr aquí en alguna parrte.
—¿Tienes... tenemos... tienes que coser...? —probó Buenamontaña.
—No. Nos curramos enseguida —dijo Otto—. Ah, aquí está. ¿Pueden dejarrme a mi lado, porr favorr? ¿Y girrarse? Esto es un poco, ya saben, embarrazoso. Es como hacerr las aguas pequeñas... —Todavía haciendo muecas bajo los efectos de la exposición a la luz oscura, los enanos obedecieron.
Al cabo de un momento oyeron:
—Muy bien, ya pueden mirrar.
Otto, todo de una pieza, se estaba incorporando hasta sentarse y limpiándose el cuello con un pañuelo negro.
—También es necesarria una estaca en el corrazón —dijo, mientras los demás miraban—. Entonces... ¿qué es lo que pasaba, porr favorr? El enano me ha dicho que crreara una distracción...
—¡No sabíamos que usabas luz oscura! —le gritó Buenamontaña.
—¿Cómo dice? ¡Lo único que tenía listo erran las anguilas de tierra, y usted dijo que parrecía urrgente! ¿Qué esperraba usted que hicierra? ¡Estoy reforrmado!
—¡Esa cosa trae mala suerte! —dijo un enano al que William había llegado a conocer como Dormilón.
—¿Ah, sí? ¿Eso crree? ¡Bueno, pues soy yo quien va a tenerr que mandarr el cuello de la camisa a la lavanderría! —levantó Otto la voz.
William hizo lo que pudo para reconfortar a Sacharissa, que seguía temblando.
—¿Quiénes eran esos? —dijo ella.
—No estoy... seguro, pero está claro que querían al perro de lord Vetinari...
—¡Y estoy segura de que ella no era una virgen de verdad!
—Es verdad que la hermana Jennifer tenía un aspecto muy raro —fue lo más que William estuvo dispuesto a conceder.
Sacharissa soltó un soplido de burla.
—No, no, yo estudié con algunas peores que ella en la escuela —dijo—. La hermana Credenza era capaz de atravesar una puerta a mordiscos... ¡No, me refiero a su lenguaje! Estoy segura de que «ido» es una palabrota. Ciertamente ella la usaba como palabrota. O sea, se notaba que lo era. ¡Y ese sacerdote llevaba un cuchillo!
Detrás de ellos, Otto estaba en apuros.
—¿Las usas para hacer imágenes? —preguntó Buenamontaña.
—Pues clarro.
Varios de los enanos se dieron palmadas en los muslos, se giraron a medias y llevaron a cabo la habitual pantomima que hace la gente para indicar que no se pueden creer que otra persona pueda ser tan condenadamente estúpida.
—¡Sabes que es peligroso! —dijo Buenamontaña.
—¡Purra superrstición! —dijo Otto—. Lo único qui puede pasarr es que la signaturra mórrfica de un sujeto alinee los resones, o parrtículas-cosa, en el espacio de fase según la Teorría de la Relevancia Temporral, crreando un efecto de múltiples ventanas adirreccionales que se entrecrruzan con la ilusión del prresente y crreen imágenes metafóricas de acuerrdo con los dictados de la extrapolación cuasi-histórrica. ¿Lo ve? ¡No tiene nada de misterrioso!
—Pues a esa gente la ha asustado —dijo William.
—Los han asustado las hachas —añadió Buenamontaña con firmeza.
—No, ha sido la sensación de que te levanten la tapa de la sesera y te metan carámbanos a martillazos en el cerebro —dijo William.
Buenamontaña parpadeó.
—Bueno, vale, eso también —dijo, secándose la frente—. Se te dan bien las palabras, está claro...
Apareció una sombra en el umbral. Buenamontaña agarró su hacha.
William gimió. Era Vimes. Y lo que era peor, estaba sonriendo con expresión depredadora y carente de humor.
—Ah, señor De Worde —dijo, entrando—. En estos momentos hay varios millares de perros en plena estampida por la ciudad. Un hecho interesante, ¿no?
Se apoyó en la pared y sacó un puro.
—Bueno, digo perros —continuó, encendiendo una cerilla en el casco de Buenamontaña—. Pero tal vez debería decir sobre todo perros. Algunos gatos. Ahora más gatos, de hecho, porque, ja, no hay nada como un maremoto de perros peleándose, mordiendo y aullando para, ¿cómo explicarlo?, para darle a la ciudad cierto... trajín. Sobre todo a la altura del suelo, porque, ¿lo he mencionado?, se trata de perros muy nerviosos. Ah, y ¿he mencionado el ganado? —el tono de charla afable no cambió—. Ya sabes cómo va esto, día de mercado y tal, la gente está conduciendo tranquilamente a sus vacas y, por los dioses, de repente dobla la esquina una muralla de perros aullando... Ah, y me he olvidado de las ovejas. Y de los pollos, aunque me imagino que a estas alturas no debe de quedar gran cosa de los pollos...
Se quedó mirando a William.
—¿Hay algo que te parezca que me quieres contar? —preguntó.
—Hum... hemos tenido un pequeño problema...
—¡Qué me dices! ¿En serio? ¡Cuéntame!
—Los perros se han asustado cuando el señor Alarido les ha sacado una imagen —dijo William. Aquello era absolutamente cierto. La luz oscura daba bastante miedo incluso sabiendo lo que estaba pasando.
Vimes fulminó con la mirada a Otto, que se estaba mirando los pies con expresión abatida.
—Vaya, vaya —dijo Vimes—. ¿Queréis que os cuente una cosa? Hoy van a elegir a un patricio nuevo...
—¿A quién? —preguntó William.
—Yo no lo sé —respondió Vimes.
Sacharissa se sonó la nariz y dijo:
—Va a ser el señor Scrope, del Gremio de Zapateros y Curadores.
Vimes miró a William con cara de sospecha.
—¿Cómo sabéis eso? —preguntó.
—Lo sabe todo el mundo —respondió Sacharissa—. Es lo que me ha dicho esta mañana el joven de la panadería.
—Oh, ¿dónde estaríamos sin rumores? —dijo Vimes—. Así que hoy no es el mejor día, señor De Worde, para que... las cosas salgan mal. Mis hombres están hablando con alguna gente que ha traído perros. No con muchos de ellos, tengo que admitirlo. La mayoría no quieren hablar con la Guardia. No se me ocurre por qué, se nos da muy bien escuchar. A ver, ¿hay algo que me queráis contar? —Vimes examinó la sala y devolvió su atención a William—. Veo que todo el mundo te mira a ti.
—El Times no necesita ninguna ayuda de la Guardia —dijo William.
—Ayudar no es lo que tenía en mente.
—No hemos hecho nada malo.
—Eso lo decidiré yo.
—¿En serio? Qué punto de vista tan interesante.
Vimes bajó la vista. William se había sacado el cuaderno del bolsillo.
—Oh —dijo—. Ya veo.
Se llevó la mano a su propio cinturón y sacó un cilindro contundente de madera oscura.
—¿Sabes qué es esto? —preguntó.
—Es una porra —respondió William—. Un palo grande.
—Siempre el último recurso, ¿eh? —dijo Vimes con calma—. Palisandro y plata de Nellofselek, un modelo maravilloso. En esta plaquita dice que se supone que tengo que mantener la paz, y ahora mismo, señor De Worde, no parece que usted esté contribuyendo a eso.
Se aguantaron las miradas.
—¿Qué fue la cosa extraña que hizo lord Vetinari justo antes del... accidente? —dijo William, en voz tan baja que lo más probable es que el único en oírle fuera Vimes.
Vimes ni siquiera parpadeó. Pero al cabo de un momento dejó la cachiporra sobre el escritorio, con un clic que hizo un ruido antinaturalmente fuerte en medio del silencio.
—Deja ese cuaderno, chaval —sugirió en voz baja—. Así seremos solamente tú y yo. No habrá... choque de símbolos.
Esta vez William vio dónde estaba el camino de la sabiduría. Dejó el cuaderno en la mesa.
—Bien —dijo Vimes—. Y ahora tú y yo vamos a ir hasta esa esquina mientras tus amigos limpian esto. Es asombroso cuántos muebles se pueden romper solamente sacando una imagen, ¿no?
Fue y se sentó en una bañera puesta del revés. William se las apañó con un caballito balancín.
—Muy bien, señor De Worde, vamos a hacer esto a su manera —decidió.
—No sabía que yo tuviera una manera.
—No vas a contarme lo que sabes, ¿verdad?
—No estoy seguro de lo que sé —dijo William—. Pero... creo... que lord Vetinari hizo algo fuera de lo común antes del crimen.
Vimes sacó también su cuaderno y se puso a hojearlo.
—Entró en Palacio por los establos un poco antes de las siete en punto y despidió al guardia —dijo.
—¿Llevaba fuera toda la noche?
Vimes se encogió de hombros.
—Su señoría va y viene. Los guardias no le preguntan adónde ni por qué. ¿Han estado hablando contigo?
William estaba listo para aquella pregunta. Lo que ocurría era que no tenía respuesta. La Guardia de Palacio, por lo que había visto de ellos, no eran hombres elegidos por su imaginación ni su capacidad de improvisar, sino por una especie de lealtad obstructora. No daban la impresión de ser Huesos Profundos en potencia.
—Creo que no —dijo.
—Vaya, ¿crees que no?
Un momento, un momento... Hueso Profundo aseguraba conocer al perro Galletas, y un perro tendría que saber si su amo estaba actuando de forma extraña, ya que a los perros les gustaba la rutina.
—Creo que es muy inusual que su señoría estuviera fuera de palacio a esa hora —dijo William con cuidado—. No es parte de la... rutina.
—Tampoco lo es apuñalar a tu secretario y tratar de escaparte con un saco muy pesado de monedas —dijo Vimes—. Sí, nosotros también nos hemos dado cuenta. No somos tontos. Solamente parecemos tontos. Ah, y el guardia dice que a su señoría le olía el aliento a licor.
—¿Es que bebe?
—Nada que se le note.
—Tiene un mueble con bebida en su despacho.
Vimes sonrió.
—¿Te has fijado en eso? Le gusta que beban los demás.
—Pero lo único que eso puede significar es que estaba reuniendo coraje para... —empezó a decir William, pero se detuvo—. No, Vetinari no es así. No es de esos.
—No. No lo es —dijo Vimes. Se reclinó en su asiento—. Tal vez deberías... pensar otra vez, señor De Worde. Tal vez... tal vez... puedas encontrar a alguien que te ayude a pensar mejor.
Algo en su actitud sugirió que la parte informal de aquella conversación ya estaba completamente liquidada.
—¿Sabe usted mucho sobre el señor Scrope? —preguntó William.
—¿Tuttle Scrope? Hijo del viejo Tuskin Scrope. Presidente del Gremio de Zapateros y Curtidores durante los últimos siete años —dijo Vimes—. Amante de la familia. Tiene una vieja tienda con clientela fija en el callejón Wixon.
—¿Eso es todo?
—Señor De Worde, eso es todo lo que la Guardia sabe del señor Scrope. ¿Está claro? No te interesa preguntar sobre alguna gente sobre la que sabemos muchísimo.
—Ah. —A William se le arrugó el ceño—. Pero en el callejón Wixon no hay ninguna zapatería.
—Yo no he mencionado los zapatos para nada.
—De hecho, la única tienda que está, ejem, remotamente conectada con el cuero es...
—Esa misma —dijo Vimes.
—Pero esa vende...
—Entra bajo el epígrafe de artesanía del cuero —dijo Vimes, recogiendo su cachiporra.
—Bueno, sí... y goma moldeada, y... plumas... y látigos... y... cositas con cascabeles —dijo William, ruborizándose—. Pero...
—Yo personalmente nunca he estado ahí, aunque creo que el cabo Nobbs recibe su catálogo —dijo Vimes—. No creo que exista un Gremio de Fabricantes de Cositas con Cascabeles, aunque es una idea interesante. En todo caso, el señor Scrope es perfectamente legal, señor De Worde. Un trato agradable y familiar, por lo que tengo entendido. Consigue que comprar... esto y aquello, y cositas con cascabeles... resulte tan grato como comprar medio kilo de caramelos de menta, no lo pongo en duda. Y lo que los rumores me cuentan a mí es que la primera cosa que va a hacer el amable señor Scrope es indultar a lord Vetinari.
—¿Cómo? ¿Sin juicio?
—Qué amable, ¿verdad? —dijo Vimes, con jovialidad espantosa—. Qué buen comienzo para su mandato, ¿eh? Pizarra limpia, empezar de cero, qué sentido tiene heredar cosas desagradables. Pobre diablo. Demasiado trabajo. Tenía que derrumbarse algún día. No tomaba bastante aire fresco. Y todo eso. Así lo podremos esconder en algún lugar silencioso y agradable y podremos dejar de preocuparnos por todo este asunto tan desgraciado. Menudo alivio, ¿no?
—Pero usted sabe que él no...
—¿Lo sé? —dijo Vimes—. Esta es la porra oficial de mi cargo, señor De Worde. Si fuera un garrote con un clavo, estaríamos en una ciudad distinta. Ahora me voy. Por lo que dices, has estado pensando. Tal vez tendrías que pensar un poco más.
William miró cómo se marchaba.
Sacharissa había recobrado la compostura, tal vez porque ya no había nadie intentando reconfortarla.
—¿Qué? vamos a hacer ahora? —dijo.
—No lo sé. Sacar una edición del periódico, me imagino. Es nuestro trabajo.
—Pero ¿qué pasa si vuelven esos hombres?
—No creo que vuelvan. Ahora este lugar está bajo vigilancia.
Sacharissa empezó a recoger papeles del suelo.
—Supongo que me sentiré mejor si hago algo...
—Así me gusta.
—Si me puedes dar unos cuantos párrafos sobre ese incendio...
—Otto sacó una imagen bastante buena —dijo William—. ¿Verdad, Otto?
—Oh, sí. No está mal. Perro...
El vampiro estaba contemplando su iconógrafo. Estaba destrozado.
—Oh, lo siento —dijo William.
—Tengo otrros. —Otto suspiró—. ¿Sabéis? Crreí que todo serría fácil en la grran ciudad —dijo—. Pensé que serría un sitio civilizado. Me dijerron que en la grran ciudad no te perrsiguen multitudes furriosas con horrcas como pasaba en Schüschien. Y yo lo intento. Los dioses saben que lo intento. Trres meses, cuatrro días y siete horras de abstinencia. ¡Lo he dejado todo! Hasta esas damas pálidas que llevan los corrpiños de terrciopelo porr fuerra y seductorres vestidos de encaje y esas botitas diminutas, ya sabes, de tacón alto, y eso ha sido muy dolorroso, no me imporrta decirrlo... —Negó con la cabeza apesadumbrado y miró su camisa echada a perder—. Y todo acaba roto y ahorra tengo mi mejorr camisa cubierrta de... sangrre... cubierrta de sangrre, muuuuy roja... sangrre rica y oscurra... la sangrre, cubierrta con sangrre... la sangrre...
—¡Rápido! —dijo Sacharissa, apartando a William—. ¡Señor Buenamontaña, usted agárrele de los brazos! —Hizo una señal a los enanos—. ¡Ya me esperaba esto! ¡Dos de vosotros, agarradle las piernas! ¡Dormilón, hay una morcilla enorme en el cajón de mi escritorio!
—¡Caminarré bajo el sol, con mi sed bajo contrrol...! —canturreó Otto.
—¡Por los dioses, tiene un brillo rojo en los ojos! —exclamó William—. ¿Qué hacemos?
—Podemos intentar cortarle otra vez la cabeza, ¿no? —dijo Boddony.
—Ese ha sido un chiste de muy mal gusto, Boddony —le espetó Sacharissa.
—¿Chiste? ¿Estaba yo sonriendo?
Otto se puso de pie, con los enanos colgando entre palabrotas de su cuerpo flaco.
—En noches de frragor y de batallaaa, no tirraremos la toallaaaa...
—¡Es fuerte como un toro! —exclamó Buenamontaña.
—¡Espera, tal vez sería de ayuda si nos sumáramos! —dijo Sacharissa. Hurgó en su bolso y sacó un libreto azul y delgado—. Lo he cogido esta mañana de la misión del callejón de los Mataderos. ¡Es su cancionero! Y —empezó a sorberse la nariz de nuevo— es tan triste. Se llama Caminando al sol, y es tan...
—¿Quieres que cantemos todos juntos? —dijo Buenamontaña, mientras Otto lo levantaba del suelo con sus forcejeos.
—¡Solamente para darle apoyo moral! —Sacharissa se secó los ojos con un pañuelo—. ¡Ya podéis ver que está intentando resistirse! ¡Y realmente ha sacrificado su cabeza por nosotros!
—¡Sí, pero luego la ha vuelto a recoger!
William se agachó y cogió algo de entre los despojos del iconógrafo roto de Otto. El diablillo se había escapado, pero la imagen que había pintado era apenas visible. Tal vez les mostraría...
No era una buena imagen del hombre que se hacía llamar hermano Alfiler. Su cara no era más que una mancha blanca bajo el resplandor de la luz que los humanos no podían ver. Pero las sombras de detrás...
Miró más de cerca.
—Por los dioses...
Las sombras de detrás estaban vivas.
* * *
Caía aguanieve. El hermano Alfiler y la hermana Tulipán patinaban y se deslizaban a través de las gotas congeladas. Detrás de ellos sonaban silbatos en la oscuridad.
—¡Vamos! —gritó Alfiler.
—¡Estos 'idos sacos pesan mucho!
Ahora también sonaban silbatos a un lado. El señor Alfiler no estaba acostumbrado a aquello. Los agentes de la Guardia no deberían ser entusiastas, ni tampoco gente organizada. A él lo habían perseguido guardias en otras ocasiones, cuando los planes no habían salido del todo bien. Su trabajo era rendirse al doblar la segunda esquina, desfondados. Esto de ahora le estaba poniendo bastante furioso. La guardia de aquí estaba haciéndolo mal.
Fue consciente de un espacio abierto a un lado, lleno de copos húmedos que se arremolinaban. Más abajo se oía un ruido perezoso de succión, como el de una digestión muy pesada.
—¡Estamos en un puente! ¡Tírelos al río! —ordenó.
—Yo creía que queríamos encontrar...
—¡No importa! ¡Líbrese de todos! ¡Ahora mismo! ¡Fin del problema!
La hermana Tulipán gruñó una respuesta y se detuvo con un patinazo frente al parapeto. Los dos sacos gimoteantes continuaron por encima del mismo entre ladridos agudos.
—¿Le ha parecido a usted que eso era un 'ido chapuzón? —dijo la hermana Tulipán, intentando ver a través del aguanieve.
—¿A quién le importa? ¡Corra!
El señor Alfiler se estremeció mientras seguía acelerando. No sabía qué era lo que le habían hecho en aquel lugar, pero se sentía como si hubiera caminado por encima de su propia tumba.
Tenía la sensación de que la Guardia no eran los únicos que le iban detrás. Aceleró más todavía.
* * *
En armonía reticente pero maravillosa, porque nadie podía cantar como un grupo de enanos aunque la canción fuera Dame Agua Pura Que la Chupe[13], parecía que los enanos estaban calmando a Otto.
Además, había salido a la luz la horrible morcilla negra de emergencia. Para un vampiro aquello era como darle un cigarrillo de cartón a un adicto terminal a la nicotina, pero por lo menos era algo a lo que hincarle el colmillo. Cuando William por fin arrancó la mirada del horror de las sombras, Sacharissa estaba secándole la frente a Otto.
—Oh, una vez más me muerro de verrgüenza, no sé dónde esconderrme, es tan...
William sostuvo la imagen en alto.
—Otto, ¿qué es esto?
En las sombras había bocas que gritaban. En las sombras había ojos muy abiertos. No se movían mientras las estabas mirando, pero si mirabas la imagen por segunda vez, daba la sensación de que no estaban exactamente en el mismo sitio.
Otto se estremeció.
—Bueno, he usado todas las anguilas que tenía —dijo.
—¿Y...?
—Oh, son espantosas —dijo Sacharissa en un susurro, apartando la mirada de las sombras torturadas.
—Me siento tan desgrraciado —dijo Otto—. Es obvio que ha sido demasiado fuerrte...
—¡Dínoslo, Otto!
—Bueno... el iconógrrafo no miente, eso lo sabíais, ¿no?
—Claro.
—¿Sí? Bueno, pues... bajo una luz negrra fuerrte, la imagen realmente no miente. La luz oscurra les revela la verrdad a los ojos oscurros de la mente... —Hizo una pausa y suspiró—. Ah, de nuevo ningún trrueno ominoso, qué desperrdicio. Perro por lo menos podrríais mirrar las sombrras con aprrensión.
Todas las cabezas se volvieron hacia las sombras del rincón de la sala y de debajo del tejado. Eran sombras sin más, poseídas por nada más que el polvo y las arañas.
—Pero no hay más que polvo y... —empezó a decir Sacharissa.
Otto levantó una mano.
—Querida señorrita... ya te lo he dicho. En térrminos filosóficos la verrdad puede serr lo que metafórricamente está ahí...
William se quedó mirando otra vez la imagen.
—Había confiado en poderr usarr filtrros y cosas parrecidas para eliminarr los, ejem, efectos no deseados —dijo Otto tras su espalda—. Perro porr desgrracia...
—Esto está empeorando más y más —observó Sacharissa—. Me pone las hortalizas graciosas de punta.
Buenamontaña negó con la cabeza.
—Esto son cosas impías —dijo—. Se acabó el meterse en ellas, ¿entendido?
—No sabía que los enanos fueran religiosos —dijo William.
—No lo somos —respondió Buenamontaña—. Pero reconocemos lo impío en cuanto lo vemos, y ahora mismo lo tengo delante, te lo aseguro. No quiero ver ninguna más de estas, estas... ¡impresiones de la oscuridad!
William hizo una mueca. Muestra la verdad, pensó. Pero ¿cómo conocer la verdad cuando la vemos? Los filósofos efebios creen que una liebre nunca puede correr más que una tortuga, y hasta pueden demostrarlo. ¿Es esa la verdad? Una vez oí decir a Un mago que todo está hecho de numeritos, y que los numeritos pasan zumbando tan deprisa que se convierten en materia... ¿Es eso cierto? Yo, creo que muchas cosas que han estado pasando en los últimos días no son lo que parecen, y no sé por qué lo pienso, pero creo que no es verdad...
—Sí, basta de estas cosas, Otto —dijo.
—Demonios, sí —dijo Buenamontaña.
—Intentemos volver a la normalidad y sacar una edición del periódico, por favor.
—¿Te refieres a la normalidad donde los sacerdotes locos empiezan una colección de perros, o la normalidad donde los vampiros trastean con sombras malignas? —dijo Gowdie.
—Me refiero a la normalidad de antes de eso —dijo William.
—Ah, ya veo. Quieres decir como en los viejos tiempos —dijo Gowdie.
Al poco, sin embargo, se asentó el silencio en la sala de prensa, aunque se oía algún que otro ruido de inspiración nasal desde el escritorio de delante.
William escribió un artículo sobre el incendio. Aquello era fácil. Luego intentó escribir una narración coherente de los últimos acontecimientos, pero descubrió que no podía pasar de la primera palabra. Había escrito «La». Era una palabra fiable, el artículo definido. El problema era que todas las cosas sobre las que William se definía eran malas.
Él había esperado conseguir... ¿qué? ¿Informar a la gente? Sí. ¿Molestar a la gente? Bueno, por lo menos a cierta gente. Lo que no había esperado es que no pasara nada. El periódico había salido y no había tenido importancia.
Parecía que la gente se limitaba a aceptar las cosas sin más. ¿Qué sentido tenía escribir otro artículo sobre el asunto de Vetinari? Bueno, claro, salían muchos perros en él, y las historias de animales siempre se consideraban de gran interés humano.
—¿Qué te esperabas? —preguntó Sacharissa, como si le estuviera leyendo el pensamiento—. ¿Creías que la gente se iba a echar a la calle? Vetinari no es un hombre muy amable, por lo que he oído. La gente dice que probablemente se merece estar entre rejas.
—¿Estás diciendo que a la gente no le interesa la verdad?
—Escucha, lo que es verdad para un montón de gente es que necesitan el dinero del alquiler a finales de semana. Mira al señor Ron y a sus amigos. ¿Qué significa para ellos la verdad? ¡Viven debajo de un puente!
Sostuvo en alto un trozo de papel pautado, lleno a rebosar de esa caligrafía meticulosa y llena de filigranas que usa la gente para la cual sostener una pluma no es una actividad familiar.
—Esto es un informe de la reunión anual de la Asociación de Pájaros Enjaulados de Ankh-Morpork —prosiguió Sacharissa—. Son gente normal y corriente, les gusta criar canarios y cosas parecidas. Su presidente es mi vecino de al lado, y por eso me lo ha dado. ¡Esto es importante para él! Pero vaya si es aburrido. Trata sobre Aves de Concurso y algunos cambios en las normas sobre loros acerca de las que se pasaron dos horas discutiendo. Pero la gente que discutía era gente que se pasa casi todo el día picando carne o serrando madera, y básicamente viviendo pequeñas vidas que están controladas por otra gente, ¿entiendes? No tienen voz ni voto en decidir quién gobierna la ciudad, pero maldita sea si pueden encargarse bien de que las cacatúas no se mezclen con los loros. No es culpa de ellos. Así es como están las cosas. ¿Por qué estás ahí sentado con la boca abierta?
William cerró la boca.
—Muy bien, lo entiendo...
—No, no creo que lo entiendas —lo interrumpió ella—. Te he buscado en el Nobleza de Twurp. Tu familia nunca ha tenido que preocuparse por las cosas pequeñas, ¿verdad? Han sido de esa gente que controla las cosas. Para ti este... periódico es una especie de entretenimiento, ¿verdad? Oh, crees en él, estoy segura, pero si todo se va a freír wahoonis, seguirás teniendo dinero. Yo no. O sea que si la manera de mantenerlo vivo es llenarlo de cosas de las que te mofas diciendo que son cosas ya sabidas, entonces eso es lo que haré.
—¡Yo no tengo dinero! ¡Trabajo para vivir!
—¡Sí, pero pudiste elegir! Y en todo caso, a los aristócratas no les gusta ver morirse de hambre a otros pijos. Les encuentran trabajitos tontos donde puedan cobrar sueldos enormes...
Se detuvo, jadeando, y se apartó el pelo de los ojos. Luego se lo quedó mirando como alguien que ha encendido la mecha y ahora se está preguntando si el tonel que hay al final no será más grande de lo que había pensado.
William abrió la boca, se dispuso a articular una palabra y se detuvo. Lo volvió a hacer. Por fin, con voz un poco ronca, dijo:
—Tienes razón más o menos...
—La siguiente palabra va a ser «pero», lo sé —dijo Sacharissa.
William fue consciente de que todos los impresores estaban mirando.
—Sí, lo es...
—¡Ajá!
—Pero es un pero importante. ¿Me permites? ¡Es importante! Alguien tiene que preocuparse por la... la gran verdad. Lo que Vetinari no hace principalmente es mucho daño. Hemos tenido gobernantes que estaban completamente locos y eran muy, muy crueles. Y tampoco fue hace tanto. Puede que Vetinari no sea «un hombre muy amable», pero hoy he desayunado con alguien que sería mucho peor si fuera él quien mandase, y como él hay muchos más. Y lo que está pasando ahora no está bien. Y en cuanto a tus malditos amigos de los loros, si no les importa mucho nada aparte de los bichos enjaulados que chillan, entonces un día habrá alguien gobernando este lugar que les hará tragarse sus propios periquitos. ¿Quieres que pase eso? Si nosotros no hacemos un esfuerzo, lo único que tendrá la gente son... cuentos sobre perros que hablan y Los Elfos Se Comieron Mi Hámster, así que no me vengas con sermones sobre lo que es importante y lo que no, ¿entiendes?
Se miraron el uno al otro con furia.
—No me hables en ese tono.
—No me hables tú a mí en ese tono.
—No tenemos suficientes anuncios. El Inquirer consigue anuncios enormes de los grandes gremios —dijo Sacharissa—. Eso es lo que nos va a mantener vivos, no los artículos sobre cuánto pesa el oro.
—¿Qué quieres que haga yo al respecto?
—¡Encuentra una forma de conseguir más anuncios!
—¡Eso no es trabajo mío! —gritó William.
—¡Forma parte de conservar tu trabajo! ¡Solamente estamos consiguiendo anuncios de a penique la línea, de gente que quiere vender aparatos ortopédicos y curas para el dolor de espalda!
—¿Y qué? ¡Los peniques también suman!
—¿O sea que quieres que nos llamen El Periódico Donde Puedes Poner Tu Braguero?
—Esto... perdonad, pero ¿estamos produciendo una edición? —dijo Buenamontaña—. No es que no estemos disfrutando de esto, pero el color nos va a retrasar más que menos.
William y Sacharissa miraron a su alrededor. Eran el centro de la atención.
—Escucha, sé que esto significa mucho para ti —dijo Sacharissa, bajando la voz—, pero todo este rollo... político es trabajo de la Guardia, no nuestro. Eso es lo único que digo.
—Están encallados. Eso es lo que me estaba diciendo Vimes.
Sacharissa observó su expresión paralizada. Luego se inclinó hacia delante y, para asombro de él, le dio unas palmaditas en la mano.
—Pues entonces tal vez sí estés teniendo algún efecto.
—¡Ja!
—Bueno, si ellos van a indultar a Vetinari, a lo mejor es porque les preocupas tú.
—¡Ja! Y en todo caso, ¿quiénes son «ellos»?
—Bueno... ya sabes... ellos. La gente que controla las cosas. Ellos se enteran de todo. Probablemente lean el periódico.
William esbozó una débil sonrisa.
—Mañana encontraremos a alguien que nos consiga más anuncios —dijo—. Y está claro que también vamos a necesitar personal extra. Esto... me voy a dar un pequeño paseo —añadió—. Y te traeré esa llave.
—¿Llave?
—¿No querías un vestido para el baile?
—Ah. Sí. Gracias.
—Y no creo que esos hombres vayan a volver —manifestó William—. Me da la sensación de que ahora mismo no hay en toda la ciudad ni un solo barracón que esté tan bien protegido como este.
Es porque Vimes está esperando a ver quién es el próximo que intenta cargársenos, pensó. Pero decidió no decirlo.
—¿Qué vas a hacer exactamente? —dijo Sacharissa.
—Primero voy a ir al boticario más cercano —dijo William—, y luego voy a pasar por mi habitación a buscar esa llave, y por fin... voy a ver a un hombre para hablar de un perro.
* * *
Los integrantes de la Nueva Empresa entraron a toda prisa por la puerta de la mansión vacía y pasaron el cerrojo tras de sí.
El señor Tulipán se arrancó el disfraz de novia de la inocencia y lo arrojó al suelo.
—¡Ya le dije que los 'idos planes inteligentes no funcionan nunca! —dijo.
—Un vampiro —dijo el señor Alfiler—. Esta es una ciudad enferma, señor Tulipán.
—¿Qué fue lo que nos hizo ese 'ido vampiro?
—Nos sacó alguna clase de imagen —dijo el señor Alfiler. Cerró un momento los ojos. Le dolía la cabeza.
—Bueno, yo iba disfrazado —dijo el señor Tulipán.
El señor Alfiler se encogió de hombros. Hasta con la cabeza dentro de un cubo de metal, que probablemente se empezaría a corroer al cabo de unos minutos, el señor Tulipán resultaría bastante reconocible.
—No creo que eso vaya a servir de nada —dijo.
—Odio las 'idas imágenes —gruñó el señor Tulipán con desprecio—. ¿Se acuerda de aquella vez en Moldeavia? ¿Todos los carteles que hicieron? Es malo para la salud de un hombre, el ver su 'ida cara en todas las paredes con «Vivo o muerto» escrito debajo. Es como si no pudieran decidirse, los 'idos cabrones.
El señor Tulipán sacó una bolsita de algo que le habían asegurado que era manchote de primera pero resultaría ser azúcar con guano de paloma en polvo.
—En todo caso, seguro que el 'ido perro era uno de esos —dijo.
—No podemos estar seguros —replicó el señor Alfiler. Hizo otra mueca. El dolor de cabeza estaba empeorando.
—Mire, nosotros hemos hecho el 'ido trabajo —dijo el señor Tulipán—. No recuerdo que nadie nos dijera nada de todos esos 'idos hombres lobos ni vampiros. ¡Eso es problema de ellos, 'er! Yo digo que le retorzamos el pescuezo al mamarracho, que cojamos el 'ido dinero y nos larguemos a Pseudópolis o adonde sea.
—¿Quiere decir que abandonemos el contrato?
—¡Sí, cuando tiene cosas escritas en una 'ida letra tan pequeña que ni se ve!
—Pero alguien reconocerá a Charlie. Parece que a los muertos de por aquí les cuesta seguir muertos.
—Creo que yo podría ayudar en ese 'ido sentido —dijo el señor Tulipán.
El señor Alfiler se mordió el labio. Sabía mejor que el señor Tulipán que los hombres que trabajaban en su ramo necesitaban cierta... reputación. Nadie apuntaba nada. Pero el rumor corría. A veces la Nueva Empresa trataba con peces muy gordos, y estos eran gente que prestaba mucha atención a los rumores...
Pero Tulipán tenía razón en algo. Aquel sitio estaba afectando al señor Alfiler. Le desentonaba la sensibilidad. Vampiros y hombres lobo... poner aquella clase de cosas a husmear un cuerpo, eso iba en contra de las normas. Era tomarse libertades. Sí...
Había más de una manera de conservar la reputación.
—Creo que tendríamos que ir y explicarle unas cuantas cosas a nuestro amigo abogado —dijo lentamente.
—¡Eso! —dijo el señor Tulipán—. Y luego yo le arranco la cabeza.
—Eso no mata a los zombis.
—Bien, porque entonces tendrá la 'ida oportunidad de ver dónde se la pienso meter.
—Y luego... Haremos otra visita a ese periódico. Cuando esté oscuro.
Para coger aquella imagen, pensó. Aquella era una buena razón. Era una razón que le podías contar al mundo. Pero había otra razón. Aquel... estallido de oscuridad había asustado al señor Alfiler hasta lo más hondo de su alma marchita. Le habían venido en tromba muchos recuerdos, todos a la vez.
El señor Alfiler se había ganado muchos enemigos, pero eso no le había preocupado hasta ahora porque todos sus enemigos estaban muertos. Sin embargo, la luz oscura había activado ciertas partes de su mente y le había producido la impresión de que aquellos enemigos no habían desaparecido del universo, sino que simplemente se habían ido muy lejos, a un lugar desde donde lo observaban. Y solamente estaban muy lejos desde su propio punto de vista: desde el punto de vista de ellos, podían extender el brazo y tocarlo.
Lo que Alfiler no quería decir, ni siquiera al señor Tulipán, era lo siguiente: iban a necesitar todo el dinero de aquel trabajo porque, en un destello de oscuridad, había visto que era hora de jubilarse.
La teología no era un campo sobre el que el señor Alfiler supiera mucho, pese a haber acompañado al señor Tulipán a una larga serie de templos y capillas de gran calidad artística, en cierta ocasión para cargarse a un sumo sacerdote que había intentado jugársela a Frank «Chiflado» Nabbs. Sin embargo, lo poco que había absorbido de aquellas visitas le estaba sugiriendo que tal vez fuera el momento exacto de empezar a tomarse un poco de interés. Podía mandarles algo de dinero, tal vez, o por lo menos devolver algunas de las cosas que se había llevado. Demonios, tal vez podía empezar a no comer ternera los jueves o lo que fuera que no se debía hacer. Tal vez eso detendría aquella sensación que le había venido de que le habían desatornillado la parte de atrás de la cabeza.
Sabía que tendría que ser más tarde, sin embargo. Ahora mismo, el código les permitía hacer una de dos cosas: podían seguir las instrucciones de Slant al pie de la letra, con lo cual podrían conservar su reputación de eficacia, o bien podían liquidar a Slant y tal vez a un par de transeúntes y largarse, quizá incendiando unas cuantas cosas de camino. Aquellas noticias también corrían deprisa. La gente entendería cómo de enfadados estaban.
—Pero primero vamos a... —El señor Alfiler se detuvo, y con voz estrangulada dijo—: ¿Hay alguien de pie detrás de mí?
—No —dijo el señor Tulipán.
—Me ha parecido oír... pasos.
—Aquí no hay nadie más que nosotros.
—Ya. Ya. —El señor Alfiler se estremeció, se recolocó la levita y luego miró al señor Tulipán de arriba abajo.
—Límpiese un poco, ¿quiere? ¡Carajo, le está cayendo el polvo!
—Lo puedo controlar —dijo el señor Tulipán—. Me mantiene despierto. Me mantiene alerta.
Alfiler suspiró. El señor Tulipán tenía una fe increíble en el contenido de la próxima bolsa, fuera lo que fuese. Y normalmente era polvo antipulgas para gatos cortado con caspa.
—La fuerza no va a funcionar con Slant —dijo.
El señor Tulipán hizo crujir los nudillos.
—Funciona con todo el mundo —afirmó.
—No. Un hombre como él tendrá un buen montón de músculo disponible —dijo Alfiler. Se dio unas palmadas en la levita—. Es hora de que el señor Slant le diga hola a mi amiguito.
* * *
Un tablón cayó con un porrazo sobre la superficie costrosa del río Ankh. Desplazando su peso con cautela, y agarrando la soga fuertemente con los dientes, Arnold Ladeado se balanceó hasta colocarse en el tablón. Este se hundió un poco en el lodo, pero permaneció —a falta de una palabra mejor— a flote.
A un par de metros, la hondonada que había dejado el primer saco al aterrizar en el río ya se estaba llenando de —a falta de una palabra mejor— agua.
Llegó al final del tablón, recobró el equilibrio y se las apañó para echarle el lazo al último saco. Se estaba moviendo.
—Ya lo tiene —gritó el Hombre del Pato, que estaba mirando desde debajo del puente—. ¡A tirar todo el mundo!
El saco salió del lodo con un ruido de succión, y Arnold forcejeó para abordarlo mientras era arrastrado hacia la orilla.
—Oh, muy bien hecho, Arnold —dijo el Hombre del Pato, ayudándolo a bajarse del saco empapado y regresar a su carrito—. ¡De verdad que no tenía nada claro que la superficie te aguantara en esta fase de la marea!
—¡Tuve suerte, eh, cuando el carro aquel me pasó por encima de las piernas hace tantos años! — dijo Arnold Ladeado—. ¡Si no, me habría ahogado!
Ataúd Henry rajó el saco con su cuchillo y lo volcó para que el segundo grupo de terriers cayeran al suelo, donde se quedaron tosiendo y estornudando.
—Un par de estos cabroncetes parecen fiambres —dijo—. Les voy a dar la respiración boca a boca, ¿vale?
—Por supuesto que no, Henry —dijo el Hombre del Pato—. ¿Es que no sabes nada de higiene?
—¿Higinio qué?
—¡No puedes besar a los perros! —exclamó el Hombre del Pato—. Podrían pillar algo espantoso.
La tropa miró a los perros que se estaban apiñando alrededor de su fogata. Cómo los perros habían aterrizado en el río era algo que no se molestaban en preguntarse. En el río aterrizaban toda clase de cosas. Era algo que pasaba todo el tiempo. La tropa siempre se interesaba mucho por las cosas que flotaban. Pero era poco habitual ver tantas a la vez.
—¿Tal vez han estado lloviendo perros? —dijo Andrews Todosjuntos, que en aquellos momentos estaba siendo gobernado por la mente conocida como Ricitos. A la tropa le gustaba Ricitos. Era fácil llevarse bien con él—. El otro día oí que últimamente pasa bastante.
—¿Sabes qué? —dijo Arnold Ladeado—. Lo que tendríamos que hacer, fijaos, es conseguir cosas como... madera y cosas de esas, y construir un bote. Si tuviéramos un bote podríamos recoger muchas más cosas.
—Ah, sí —dijo el Hombre del Pato—. Cuando yo era chico me gustaba surcar la manga donde vivía.
—Pues podríamos mangar un surco donde vivir —dijo Arnold—. Es lo mismo.
—No... exactamente —replicó el Hombre del Pato. Contempló el círculo de perros humeantes y llenos de arcadas—. Ojala estuviera aquí Gaspode —dijo—. Él sabe cómo pensar en esta clase de cosas.
* * *
—Un frasco —dijo el boticario, con cautela.
—Sellado con cera —repitió William.
—Y quiere una onza de...
—De aceite de anís, otra de aceite de campánula y otra de aceite de escalatina —dijo William.
—Puedo darle los dos primeros —dijo el boticario, mirando la pequeña lista que había recibido—, pero es que no existe una onza entera de aceite de escalatina en toda la ciudad, ¿se da cuenta? Una pizca que cabría en la cabeza de un alfiler ya vale quince dólares. Nosotros tenemos lo bastante para llenar una cucharilla de mostaza y aun así lo hemos de tener guardado en una caja de plomo soldado sumergida en agua.
—Entonces me llevo lo bastante para una cabeza de alfiler.
—Nunca se lo podrá quitar de las manos, ¿sabe? No es realmente para...
—En un frasco —comentó William con paciencia—. Sellado con cera.
—¡Ni siquiera olerá los otros aceites! ¿Para qué quiere una onza de cada?
—Como seguro —dijo William—. Ah, y después de sellarlo, lave el frasco con éter, y luego enjuáguelo para quitarle el éter.
—¿Esto lo va a usar con algún propósito ilegal? —preguntó el boticario. Captó la expresión de William—. Solo preguntaba —añadió a toda prisa.
Mientras le estaba preparando el encargo, William visitó otras dos tiendas y compró un par de guantes gruesos.
Cuando regresó, el boticario justo estaba llevando los aceites al mostrador. Sostuvo un frasquito de cristal lleno de líquido. En el interior flotaba una ampolla mucho más pequeña.
—El líquido de fuera es agua —dijo, sacándose unos tapones de la nariz—. Cójalo con cuidado, si no le importa. Como se le caiga, ya podemos despedirnos de nuestros senos nasales.
—¿A qué huele? —preguntó William.
—Bueno, si le dijera a col —respondió el boticario—, ni siquiera me estaría acercando.
A continuación William fue a su habitación. A la señora Arcanum no le gustaba que los inquilinos volvieran a sus alojamientos durante el día, pero en aquellos momentos William parecía estar fuera del marco de referencia de ella, que se limitó a saludarlo con la cabeza mientras él subía la escalera.
Las llaves estaban en el viejo baúl que había al pie de su cama. Era el mismo que se había llevado a Piedra Regateada; lo conservaba desde entonces para poder darle alguna patada de vez en cuando.
Su talonario también estaba allí. También lo cogió.
Su espada tintineó al rozarla con la mano.
En Piedra Regateada le había gustado la esgrima. Se hacía a cubierto, se te permitía llevar ropa protectora y nadie intentaba estamparte la cara en el barro. La verdad es que él había sido el campeón de la escuela. Aunque esto no se debía a que lo hiciera muy bien. Sucedía simplemente que casi todo el resto de los chicos eran pésimos. Abordaban aquel deporte igual que abordaban todos los demás, con una gran carga entusiasta y vociferante, usando la espada como si fuera un garrote. Aquello significaba que si William conseguía esquivar la primera embestida salvaje, entonces iba a ganar.
Dejó la espada en el baúl.
Después de pensarlo un momento, sacó uno de sus viejos calcetines y metió dentro el frasco del boticario. Tampoco formaba parte del plan hacer daño a la gente con cristales rotos.
¡Menta! No estaba mal pensado, pero ellos no habían sabido qué otras opciones había disponibles, ¿verdad que no?
La señora Arcanum tenía una gran fe en las cortinas de rejilla, que le permitían ver el exterior sin que la gente de fuera pudiera ver el interior. William acechó detrás de la cortina de su habitación hasta estar seguro de que una silueta poco clara que había en los tejados de delante era una gárgola.
Aquel no era territorio natural de gárgolas, igual que no lo era la calle del Brillo.
La ventaja que tenían las gárgolas, reflexionó mientras retrocedía y bajaba la escalera, era que no se aburrían. No les importaba estar quietas y mirar cualquier cosa durante días enteros. Pero, aunque se movían más deprisa de lo que la gente pensaba, no se movían más deprisa que la gente.
Atravesó la cocina tan deprisa que solamente tuvo tiempo de oír ahogar un grito a la señora Arcanum, salió por la puerta de atrás y saltó por encima de la tapia que daba a un callejón.
Había alguien barriéndolo. Por un momento William se preguntó si sería un agente de la Guardia disfrazado, o hasta la hermana Jennifer disfrazada, pero probablemente no había nadie en el mundo que estuviera dispuesto a disfrazarse de gnoll. Habría que atarse un saco de estiércol a la espalda, para empezar. Los gnolls se lo comían casi todo. Y lo que no se comían, lo recogían obsesivamente. Nadie los había estudiado nunca para averiguar por qué. Tal vez en la sociedad de los gnolls una colección meticulosamente organizada de tallos podridos de col era un signo de gran estatus.
—T'rd's, sñ'r w'rd —graznó la criatura, apoyándose en su pala.
—Esto... hola... esto...
—Sn'g'k.
—¿Ah? Sí. Gracias. Adiós.
Se alejó corriendo por otro callejón, cruzó la calle y encontró otro callejón más. No estaba seguro de cuántas gárgolas había vigilándolo, pero tardaban un poco en cruzar las calles...
¿Cómo era posible que aquel gnoll supiera su nombre? No se podía decir que se hubieran conocido en una fiesta ni nada parecido. Además, todos los gnolls trabajaban para... Harry Rey...
Bueno, ciertamente se decía que el Rey del Río de Oro nunca olvidaba a un deudor...
William cruzó varias manzanas agachado y haciendo eses, usando siempre en la medida de lo posible los callejones y pasajes y los patios llenos de ruido. Estaba seguro de que una persona normal sería incapaz de seguirlo. Pero es que le llenaría de asombro que lo estuviera siguiendo una persona normal. Al señor Vimes le gustaba referirse a sí mismo como un simple poli, igual que Harry Rey pensaba en sí mismo como en un diamante en bruto. William sospechaba que los restos de la gente que se había tomado literalmente las palabras de aquellos dos se encontraban dispersos por todo el mundo.
Aminoró la marcha y subió una escalera exterior. Y entonces esperó.
Eres tonto, le dijo su editor interno. Te han intentado matar. Estás ocultándole información a la Guardia. Te estás mezclando con gente extraña. Estás a punto de hacer algo que va a hinchar tanto las narices al señor Vimes que le explotarán. ¿Y por qué?
Porque hace que me cosquillee la sangre, pensó. Y porque no voy a permitir que me usen. Nadie.
Se oyó un ruido débil al final del callejón, un ruido que tal vez le habría pasado por alto a cualquiera que no lo estuviera esperando. Era el ruido de algo que olisqueaba.
William bajó la vista y vio en medio de la penumbra una silueta de cuatro patas que echaba a trotar sin despegar el hocico del suelo.
William midió la distancia con cautela. Afirmar tu independencia era una cosa. Asaltar a un miembro de la Guardia era otra muy distinta.
Lanzó por lo alto el frágil frasco de manera que aterrizara unos seis metros por delante del hombre lobo, se dejó caer desde la escalera hasta lo alto de una tapia y desde allí saltó al tejado de una letrina mientras el cristal se rompía haciendo «¡pof!» dentro del calcetín.
Se oyó un gañido y un ruido de garras que arañaban el suelo.
William saltó desde el tejado hasta otra tapia, avanzó centímetro a centímetro por ella y se descolgó en otro callejón. Entonces echó a correr.
Tardó cinco minutos, haciendo eses para ponerse a cubierto cuando podía y tomando atajos por dentro de los edificios, en llegar a las caballerizas. En medio del revuelo general nadie se fijó en él. No era más que otro hombre que venía a buscar su caballo.
Ahora el recinto donde podía estar o no estar Hueso Profundo lo estaba ocupando un caballo. El animal lo miró desde el otro extremo de su hocico.
—No se dé la vuelta, señor periodista —dijo una voz detrás de él.
William intentó recordar qué había detrás de él. Ah, sí... el pajar. Y unos sacos enormes de heno. Con mucho sitio para que alguien se escondiera.
—Muy bien —dijo.
—¡Ah de la villa, ya ladra la cuadrilla! —exclamó Hueso Profundo—. Debes de estar chiflado.
—Pero sigo la pista correcta —dijo William—. Creo que he...
—Eh, ¿estás seguro de que no te ha seguido nadie?
—Me estaba siguiendo la pista el cabo Nobbs —continuó William—. Pero me lo he quitado de encima.
—¡Ja! ¡Con doblar una esquina ya basta para quitarse de encima a Nobby Nobbs!
—No, no, me tenía bien controlado. Ya sabía yo que Vimes iba a hacer que me siguieran el rastro —dijo William con orgullo.
—¿Quién, Nobbs?
—Sí. Obviamente... en su forma de hombre lobo... —Ya está. Ya lo había dicho. Pero aquel era un día de sombras y secretos.
—En forma de hombre lobo —dijo Hueso Profundo en tono inexpresivo.
—Sí. Le agradecería que no se lo contara a nadie.
—El cabo Nobbs —dijo Hueso Profundo, con la misma voz monótona.
—Sí. Escuche, Vimes me dijo que no...
—¿Vimes te dijo que Nobby Nobbs es un hombre lobo?
—Bueno... no, no exactamente. Lo descubrí yo solo, y Vimes me pidió que no se lo contara a nadie...
—Lo de que el cabo Nobbs es un hombre lobo...
—Sí.
—El cabo Nobbs no es un hombre lobo, caballero. De ninguna manera y bajo ninguna forma. Que sea humano o no ya es otra cuestión, pero no es ningún licrá... licón... Iicántro,,... Ningún puto hombre lobo, ¡eso está claro!
—¿Entonces a quien le he tirado una bomba de olor delante mismo del hocico? —dijo William en tono triunfal.
Se hizo el silencio. Y luego se oyó el ruido de un hilillo de agua.
—¿Señor Profundo? —dijo William.
—¿Qué clase de bomba de olor? —preguntó la voz. Sonaba bastante tensa.
—Creo que probablemente el ingrediente más activo fuera el aceite de escalatina.
—¿Delante del hocico de un hombre lobo?
—Más o menos, sí.
—El señor Vimes se va a subir por las paredes —dijo la voz de Hueso Profundo—. Se va a poner más bestia que el Bibliotecario. Va a inventar formas nuevas de estar furioso solamente para poder probarlas contigo...
—Entonces será mejor me haga con el perro de lord Vetinari lo antes posible —dijo William—. Le puedo dar un cheque por cincuenta dólares, y eso es lo más que me puedo permitir.
—¿Y eso qué es?
—Es como un pagaré legal.
—Ah, genial —dijo Hueso Profundo—. Aunque no me va a servir de mucho cuando te encierren.
—Ahora mismo, señor Profundo, hay un par de hombres muy peligrosos cazando a todos los terriers de la ciudad, por lo que parece...
—¿Terriers? —lo interrumpió Hueso Profundo—. ¿A todos los terriers?
—Sí, y aunque no espero que usted...
—Pero... ¿a los terriers con pedigrí, o a cualquier tipo que tenga por casualidad un poco de pinta de terrier?
—No parecía que estuvieran revisando ninguna documentación. En todo caso, ¿qué quiere decir con eso de «cualquier tipo con pinta de terrier»?
Hueso Profundo volvió a guardar silencio.
—Cincuenta dólares, señor Profundo —dijo William.
Al cabo de un momento largo los sacos de paja dijeron:
—Muy bien. Esta noche. En el Puente Ilegítimo. Solamente tú. Ejem... yo no estaré ahí pero sí que habrá... un mensajero.
—¿A nombre de quién hago el cheque? —dijo William.
No hubo respuesta. Esperó un momento y luego adoptó una postura desde la que pudiera echar un vistazo al otro lado de los sacos. De ellos salió un susurro. Probablemente ratas, pensó, porque estaba claro que en ninguno de ellos cabía un hombre.
Hueso Profundo era un informador muy astuto.
* * *
Poco después de que William se marchara, mirando con disimulo hacia las sombras, uno de los mozos de cuadra apareció con una carretilla y empezó a cargar los sacos.
Uno de ellos dijo:
—Déjame en el suelo, amigo.
El hombre dejó caer el saco y lo abrió con cautela.
Un perrito pequeño con pinta de terrier salió de dentro, sacudiéndose de encima las briznas que tenía pegadas.
El señor Hobson no promovía el pensamiento independiente ni las mentes curiosas y, pagando cincuenta peniques al día más toda la avena que uno pudiera robar, tampoco era lo que se encontraba. El mozo de cuadra miró al perro con los ojos como platos.
—¿Eso lo acabas de decir tú? —dijo.
—Claro que no —dijo el perro—. Los perros no hablan. ¿Eres tonto o qué te pasa? Alguien te está haciendo un truco. Gotella de gurgon, gotella de gurgon, qué cosas dice el querrito.
—¿Quieres decir, como sacar la voz por otro sitio? Vi a un hombre que lo hacía allá en el teatrillo.
—Por ahí va. Tú quédate con esa idea.
El mozo de cuadra miró a su alrededor.
—¿Eres tú el que me hace trucos, Tom? —dijo.
—Eso mismo, soy yo, Tom —dijo el perro—. El truco lo he sacado de un libro. Hago ventriloquia con ese perrito inofensivo que no sabe hablar en absoluto.
—¿Cómo? ¡No me habías dicho que estuvieras aprendiendo a leer!
—Había dibujos —se apresuró a decir el perro—. Lenguas y dientes y cosas de esas. Tirado de entender. Vaya, ahora el perrito se marcha...
El perro se alejó lentamente hasta la puerta.
—Hay que ver —pareció que decía—. Les das un par de pulgares y ya son los amos de la puta creación...
Luego echó a correr como alma que lleva el diablo.
* * *
—¿Cómo va a funcionar esto? —dijo Sacharissa, intentando parecer inteligente. Era mucho mejor concentrarse en algo como aquello que pensar en hombres extraños que se preparaban para asaltarlos de nuevo.
—Despacio —murmuró Buenamontaña, manipulando la prensa—. ¿Te das cuenta de que esto quiere decir que tardaremos mucho más en imprimir cada periódico?
—Querría usted colorr y yo se lo he conseguido —dijo Otto, malhumorado—. No dijo nada de rapidez.
Sacharissa miró el iconógrafo experimental. Últimamente la mayoría de las imágenes se pintaban en color. Solamente los diablillos más baratos pintaban en blanco y negro, aunque Otto insistía en que el monocromo era «una forrma arrtística en sí misma». Pero la impresión en color...
Sentados al borde de la cámara había cuatro diablillos, pasándose un cigarrillo muy pequeño de mano en mano y contemplando con interés el trabajo de la imprenta. Tres de ellos llevaban gafas con los cristales tintados: rojas, azules y amarillas.
—Pero no verdes... —dijo ella—. Así pues... si algo es verde, a ver si lo he entendido, Guthrie ve el... azul que hay en el verde y lo pinta en azul sobre la placa... —Uno de los diablillos la saludó con la mano—. Y Antón ve el amarillo y pinta eso, y cuando lo pasas por la imprenta...
—... Muy, muy despacio —murmuró Buenamontaña—. Sería más rápido hacer una ronda por las casas y contarle las noticias a todo el mundo.
Sacharissa miró las páginas de prueba que se habían hecho sobre el incendio reciente. Se veía claro que era un incendio, con llamas rojas, amarillas y anaranjadas, y había un trozo, sí, de cielo azul, y los gólems eran de un castaño rojizo bastante logrado, pero el tono de la carne... Bueno, «color carne» era un concepto un poco complicado en Ankh-Morpork, donde si elegías a una persona al azar podía ser de cualquier color salvo quizá azul claro, pero aun así las caras de muchos de los transeúntes sugerían que había pasado por la ciudad una plaga particularmente virulenta. Posiblemente la Peste Multicolor, decidió.
—Esto es solo el prrincipio —dijo Otto—. Lo harremos mejorr.
—Mejor tal vez, pero estamos yendo todo lo deprisa que vamos a ir —dijo Buenamontaña—. Podemos tirar tal vez doscientos por hora. Quizá doscientos cincuenta, pero antes de que se acabe el día alguien se estará buscando los dedos. Lo siento, pero estamos haciendo todo lo que podemos. Si tuviéramos un día para rediseñar y reconstruir la prensa como es debido...
—Pues entonces imprime unos pocos centenares y el resto lo Haremos en blanco y negro —ordenó Sacharissa, y suspiró—. Por lo menos llamará la atención de la gente.
—En cuanto lo vean, el Inquirrer deducirrá cómo lo hemos hecho —dijo Otto.
—Entonces por lo menos nos hundiremos con los colores ondeando —dijo Sacharissa. Agitó la cabeza mientras caía una nubecilla de polvo desde el techo.
—Escuchad eso —advirtió Boddony—. ¿Notáis cómo tiembla el suelo? Eso son sus imprentas enormes otra vez.
—Nos están socavando por todas partes —dijo Sacharissa—. Con lo duro que hemos trabajado todos. Es tan injusto.
—Me sorprende que el suelo aguante —dijo Buenamontaña —. Por aquí las cosas no se apoyan precisamente sobre terreno firme.
—Socavándonos, ¿eh? —dijo Boddony.
Un par de enanos levantaron la vista cuando dijo aquello. Boddony dijo algo en idioma enano. Buenamontaña dijo algo cortante a modo de respuesta. Un par de enanos más se unieron a la conversación.
—¿Perdonad? —dijo Sacharissa con aspereza.
—Los muchachos se estaban... planteando pasar por allí a echar un vistazo —comentó Buenamontaña.
—Yo intenté ir el otro día —dijo Sacharissa—. Pero el troll de la puerta fue de lo más maleducado.
—Los enanos... nos planteamos las cosas de otra manera —dijo Buenamontaña.
Sacharissa vio un movimiento. Boddony acababa de sacar su hacha de debajo de la mesa de trabajo. Era un hacha tradicional de enano. Por un lado era una piqueta, para extraer minerales interesantes, y por el otro era un hacha de guerra, porque la gente que posee la tierra donde hay minerales valiosos a veces puede ser muy poco razonable.
—No iréis a atacar a nadie, ¿verdad? —se asombró ella.
—Bueno, dicen que si quieres una buena historia hay que cavar bien hondo —dijo Boddony—. Así que nos vamos a dar un paseo.
—¿Por el sótano? —preguntó Sacharissa, ya que ellos se dirigían a la escalera.
—Sí, un paseo a oscuras —respondió Boddony.
Buenamontaña suspiró.
—Los demás continuaremos con el periódico, ¿de acuerdo? —dijo.
Al cabo de un par de minutos se oyeron unos cuantos hachazos por debajo de ellos y luego alguien soltó una palabrota muy alta en idioma enano.
—Voy a ver qué están haciendo —dijo Sacharissa, incapaz de resistirlo más, y se alejó a toda prisa.
Cuando llegó, los ladrillos que antes cegaban la vieja puerta de entrada ya estaban por el suelo. Como las piedras de Ankh-Morpork se reciclaban a lo largo de las generaciones, nadie le había encontrado nunca el sentido a preparar mortero del fuerte, y menos aún para cegar una vieja puerta. Les parecía que ya bastaba con arena, tierra, agua y flema. Al fin y al cabo, hasta entonces siempre habían bastado.
Los enanos estaban asomados a la oscuridad del otro lado. Todos se habían fijado velas a los cascos.
—Yo creía que su hombre había dicho que rellenaron la vieja calle —dijo Boddony.
—No es mi hombre —negó Sacharissa sin alterar la voz—. ¿Qué hay ahí?
Uno de los enanos había cruzado al otro lado con un fanal.
—Hay como... túneles —dijo.
—Las viejas aceras —dijo Sacharissa—. Creo que es igual por toda esta zona. Después de las grandes inundaciones, levantaron tapias de madera a ambos lados de la calzada y la rellenaron para elevarla, pero dejaron las aceras de los lados tal como estaban porque protestó la gente que aún no había construido más pisos a sus casas.
—¿Cómo? —dijo Boddony—. ¿Quiere decir que la calzada quedó más alta que las aceras?
—Oh, sí —dijo Sacharissa, siguiéndolo a través de la obertura.
—¿Y qué pasaba si un caballo me... si hacía aguas en la calle?
—Le aseguro que no lo sé —desdeñó Sacharissa la pregunta.
—¿Y cómo cruzaba la calle la gente?
—Con escaleras de mano.
—¡Oh, venga ya, señorita!
—Que sí, usaban escaleras de mano. Y algún que otro túnel. Fue un arreglo provisional. Y luego resultó más fácil limitarse a colocar losas bien grandes por encima de las viejas aceras. Así que ahora hay estos... bueno, estos espacios olvidados.
—Por aquí hay ratas —dijo Dormilón, que estaba deambulando a lo lejos.
—¡Maldición! —exclamó Boddony—. ¿Alguien ha traído los cubiertos? Era broma, señorita. Eh, pero ¿qué tenemos aquí...?
Dio un par de hachazos a unos tablones, que se desplomaron bajo los golpes.
—Alguien no quería usar una escalera de mano —dijo, asomándose a otro agujero.
—¿Pasa por debajo de la calle? —dijo Sacharissa.
—Eso parece. Debió de ser alguien alérgico a los caballos.
—Y... esto... ¿sabe usted orientarse?
—Soy un enano. Estamos bajo tierra. Enano. Bajo tierra. ¿Puede repetir la pregunta?
—No estaréis proponiendo abrirnos paso a hachazos hasta los sótanos del Inquirer, ¿verdad? —dijo, Sacharissa.
—¿Quiénes, nosotros?
—Es eso, ¿verdad?
—Nunca haríamos nada parecido.
—Sí, pero lo estáis haciendo, ¿verdad?
—Eso equivaldría a violar una propiedad privada, ¿no?
—Sí, y eso es lo que estáis planeando hacer, ¿verdad?
Boddony sonrió.
—Bueno... un poquito. Solamente para echar un vistazo. Ya sabe.
—Vale.
—¿Cómo? ¿No le importa?
—No iréis a matar a nadie, ¿verdad?
—¡Señorita, nosotros no hacemos esas cosas!
Sacharissa pareció un poco decepcionada. Hasta entonces había sido una joven respetable. En el caso de cierta gente, eso quiere decir que hay mucha irrespetabilidad tras un dique, esperando el momento propicio para rebosar.
—Bueno... tal vez podáis hacer solamente que se arrepientan un poco, ¿no?
—Sí, eso probablemente lo podamos hacer.
Los enanos ya estaban avanzando con sigilo por el túnel que llevaba al otro lado de la calle sepultada. A la luz de sus antorchas vio fachadas antiguas, puertas cegadas con ladrillos y ventanas llenas de escombros.
—Tendría que ser aquí mismo —dijo Boddony, señalando un rectángulo impreciso y rellenado con más ladrillos de mala calidad.
—¿Vais a entrar sin más? —dijo Sacharissa.
—Diremos que nos hemos perdido —dijo Boddony.
—¿Que os habéis perdido bajo tierra? ¿Unos enanos?
—Muy bien, diremos que estamos borrachos. Eso sí se lo creerán. Muy bien, muchachos...
Los ladrillos maltrechos se desplomaron. De la obertura salió un chorro de luz. En el sótano que había al otro lado, un hombre levantó la vista de su escritorio, boquiabierto.
Sacharissa miró con los ojos fruncidos a través del polvo.
—¿Tú? —dijo.
—Oh, es usted, señorita —dijo Y-Voy-A-La-Ruina Escurridizo—. Hola, chicos. Me alegro de veros.
* * *
La tropa ya se estaba marchando cuando Gaspode llegó al galope. Echó un vistazo a los otros perros que estaban acurrucados en torno al fuego, después se sumergió bajo los faldones del espantoso abrigo de Viejo Apestoso Ron y gimió.
Al conjunto de la tropa le costó un tiempo entender lo que estaba pasando. Se trataba, al fin y al cabo, de una gente capaz de discutir y expectorar y tener malentendidos creativos a lo largo de tres horas de discusión como resultado de que alguien dijera: «Buenos días».
Fue el Hombre del Pato quien finalmente captó el mensaje.
—¿Esos hombres están cazando terriers? —preguntó.
—¡Exacto! ¡Ha sido el puto periódico! ¡No se puede confiar en esos bastardos que escriben en los periódicos!
—¿Y han tirado a estos perritos al río?
—¡Exacto! —dijo Gaspode—. ¡Se ha ido todo a freír frutas!
—Bueno, podemos protegerte a ti también.
—¡Sí, pero yo tengo que dejarme ver! ¡Soy una figura pública de esta ciudad! ¡No puedo esconderme! Escuchad, podríamos sacar cincuenta dólares de esto, ¿de acuerdo? ¡Pero me necesitáis para conseguirlos!
La tropa se quedó impresionada con aquello. En su economía sin efectivo, cincuenta dólares eran una fortuna.
—Alcarajo —dijo Viejo Apestoso Ron.
—Un perro es un perro —dijo Arnold Ladeado—. Como resultado de que lo llamen perro.
—¡Gaaarc! —graznó Ataúd Henry.
—Eso es verdad —dijo el Hombre del Pato—. Una barba falsa no va a funcionar.
—Bueno, pues será mejor que a vuestros cerebros enormes se les ocurra algo, porque hasta entonces no pienso moverme —dijo Gaspode—. He visto a esos hombres. No son buena gente.
Se oyó un ronroneo procedente de Andrews Todosjuntos. Su cara se convulsionó mientras las diversas personalidades se recolocaban, y por fin se asentaron en ella los rasgos abultados y amarillentos de lady Hermione.
—Sería posible disfrazarlo —dijo esta.
—¿De qué se puede disfrazar a un perro? —preguntó el Hombre del Pato—. ¿De gato?
—Un perro no es solamente un perro —dijo lady Hermione—. Creo que tengo una idea...
* * *
Los enanos estaban formando un corro cuando regresó William. Cualquier radio del corro, o corradio, llevaba al epicentro ocupado por el señor Escurridizo, con el mismo aspecto que tendría cualquiera a quien hubieran arengado. William no había visto nunca a nadie a quien se le pudiera aplicar de forma tan justificada la palabra «arengado». Quería decir alguien a quien Sacharissa llevara veinte minutos hablando.
—¿Hay algún problema? —dijo—. Hola, señor Escurridizo...
—Dime, William —dijo Sacharissa, mientras caminaba lentamente alrededor de la silla de Escurridizo—. Si las historias fueran alimento, ¿qué clase de alimento sería «Pececito Se Come A Gato»?
—¿Cómo? —William se quedó mirando a Escurridizo. Y por fin entendió—. Creo que sería un tipo de comida alargada y no muy gruesa —dijo.
—¿Rellena de porquería de origen sospechoso?
—Eh, no hace ninguna falta usar ese tono... —empezó a decir Escurridizo, pero se apagó bajo la mirada furiosa de Sacharissa.
—Sí, pero una porquería que en cierta manera resulta atractiva. Uno la sigue comiendo por mucho que desearía no hacerlo —dijo William—. ¿Qué está pasando aquí?
—Mirad, yo no quería hacerlo —protestó Escurridizo.
—¿Hacer qué? —dijo William.
—El señor Escurridizo ha estado escribiendo esos artículos para el Inquirer —informó Sacharissa.
—A ver, pero nadie se cree lo que lee en el periódico, ¿verdad? —dijo Escurridizo.
William acercó una silla y se sentó en ella a horcajadas, apoyando los brazos sobre el respaldo.
—Entonces, señor Escurridizo... ¿cuándo empezó usted a mearse en la fuente de la Verdad?
—¡William! —le recriminó Sacharissa.
—Escuchad, las cosas no han ido muy bien últimamente, ¿vale? —dijo Escurridizo—. Y yo pensé, el asunto este de las noticias... bueno, a la gente le gusta oír historias sobre lugares lejanos, ya sabéis, como en el Almanaque...
—¿«Plaga de Comadrejas Gigantes en Hershebia»? —dijo William.
—Ese es el estilo. Y bueno, pensé... tampoco es que importe mucho que fueran, ya sabe, realmente verdaderas... o sea... —La sonrisa gélida de William estaba empezando a poner incómodo a Escurridizo—. O sea... son casi verdad, ¿no? Todo el mundo sabe que esa clase de cosas pasan...
—No acudió usted a mí —dijo William.
—Pues claro que no. Todo el mundo sabe que a usted... le falta un poco de imaginación para esas cosas.
—¿Quiere decir que me gusta saber que las cosas han pasado de verdad?
—Eso mismo, sí. El señor Carney dice que a fin de cuentas la gente no verá la diferencia. No le cae usted muy bien, señor De Worde.
—Tiene las manos largas —dijo Sacharissa—. No se puede confiar en un hombre así.
William se acercó un ejemplar del último Inquirer y eligió un artículo al azar.
—«Hombre Raptado por Demonios» —leyó—. ¿Acaso esto se refiere al señor Ronnie «Confía en mí» Begholder, que se sabe que debe a Chrysoprase el troll más de dos mil dólares y al que se vio por última vez comprando un caballo muy veloz?
—¿Y?
—¿Qué tienen que ver los demonios?
—Bueno, lo podrían haber raptado los demonios —dijo Escurridizo—. Es algo que le podría pasar a cualquiera.
—¿Lo que quiere usted decir entonces es que no hay pruebas de que no lo hayan raptado los demonios?
—De esa manera la gente puede decidir por sí misma —dijo Escurridizo—. Eso es lo que dice el señor Carney. Que a la gente hay que dejarla que decida, dice.
—¿Decidir lo que es verdad?
—Y además no se cepilla bien los dientes —apuntó Sacharissa—. O sea, yo no soy de las que piensan que la limpieza va junto a la santidad, pero hay unos límites[14].
Escurridizo negó tristemente con la cabeza.
—Estoy perdiendo mano —dijo—. ¿Os imagináis? ¿Yo, trabajando para alguien? Debo de haberme vuelto loco. Es el frío que me está afectando, eso es lo que es. Incluso el... salario —pronunció la palabra con un estremecimiento— me resultaba atractivo. ¿Os creéis —añadió en tono horrorizado— que él me decía lo que tenía que hacer? La próxima vez me voy a tumbar a descansar hasta que se me pasen las ganas.
—Es usted un oportunista inmoral, señor Escurridizo —dijo William.
—Hasta ahora me ha funcionado.
—¿Podrías vender unos cuantos anuncios para nosotros? —preguntó Sacharissa.
—No pienso volver a trabajar para nad...
—A comisión —lo interrumpió Sacharissa bruscamente.
—¿Cómo? ¿Le quieres dar trabajo? —dijo William.
—¿Por qué no? Se pueden contar tantas mentiras como uno quiera si son publicidad. Eso está permitido —dijo Sacharissa—. ¿Por favor? ¡Necesitamos el dinero!
—A comisión, ¿eh? —dijo Escurridizo, frotándose la barbilla sin afeitar—. ¿Por ejemplo... el cincuenta por ciento para ustedes dos y el cincuenta por ciento también para mí?
—Eso lo discutiremos usted y yo, ¿de acuerdo? —dijo Buenamontaña, dándole un golpecito en el hombro. Escurridizo hizo una mueca de dolor. Cuando se trataba de negociar duro, los enanos tenían una punta de diamante.
—¿Tengo elección? —balbuceó.
Buenamontaña se inclinó hacia delante. Tenía la barba erizada. En aquel momento no llevaba ningún arma en las manos, y sin embargo Escurridizo pudo ver, por decirlo de alguna manera, el hacha enorme que no estaba allí.
—Por supuesto —dijo.
—Oh —dijo Escurridizo—. Entonces... ¿qué es lo que yo vendería exactamente?
—Espacio —dijo Sacharissa.
Escurridizo volvió a sonreír de oreja a oreja.
—¿Solamente espacio? ¿Nada? Vaya, eso sí que lo sé hacer. ¡Puedo vender nada mejor que cualquier cosa! —Negó tristemente con la cabeza—. Es solamente cuando intento vender algo que todo se tuerce.
—¿Cómo es que está usted aquí, señor Escurridizo? —preguntó William.
No le gustó la respuesta.
—Esa clase de cosas pueden ser armas de doble filo —dijo—. ¡No podéis meteros cavando en la propiedad de los demás! — fulminó a los enanos con la mirada—. Señor Boddony, quiero ese agujero tapado ahora mismo, ¿me entiende?
—Solamente hemos...
—Sí, sí, lo han hecho por una buena causa. Y ahora lo quiero bien tapiado. Quiero que parezca que el agujero nunca ha estado ahí, gracias. No quiero que suba nadie por la escalera del sótano que no haya bajado antes por ella. ¡Ahora mismo, por favor!
»Creo que tengo una historia grande —dijo William, mientras los enanos contrariados salían en fila—. Creo que voy a ver a Galletas. Tengo...
Mientras se sacaba el cuaderno, algo se le cayó al suelo con un tintineo.
—Ah, sí... y tengo la llave de nuestra casa en la ciudad —dijo—. Querías un vestido...
—Es un poco tarde —dijo Sacharissa—. Ya me había olvidado de todo el asunto, para serte sincera.
—¿Por qué no vas y echas un vistazo mientras todo el mundo está atareado? Puedes llevarte contigo a Rocky. Ya sabes... para estar más tranquila. Mi padre se aloja en el club cuando tiene que venir a la ciudad. Venga. La vida tiene que ser algo más que corregir pruebas.
Sacharissa miró la llave que tenía en la mano con indecisión.
—Mi hermana tiene un buen montón de vestidos —dijo William—. Quieres ir a ese baile, ¿verdad?
—Supongo que la señora Camacaliente me lo podría arreglar si se lo llevo por la mañana —dijo Sacharissa, expresando cierta leve reticencia irritada mientras su lenguaje corporal anhelaba que la convencieran.
—Perfecto —dijo William—. Y seguro que podrás encontrar a alguien que te arregle bien el pelo.
Sacharissa frunció los ojos.
—¿Sabes que es verdad que tienes una forma increíble de usar las palabras? —dijo—. Y tú, ¿qué vas a hacer?
—Yo —respondió William— voy a ver a un perro para hablar de un hombre.
* * *
La sargento Angua bizqueó buscando a Vimes a través del vapor del cuenco que tenía delante.
—Siento lo sucedido, señor —dijo ella.
—Se le va a caer el pelo a ese tipo —amenazó Vimes.
—No puede detenerlo, señor —dijo el capitán Zanahoria, cambiando la toalla que le cubría la cabeza a Angua.
—¿Ah, no? ¿No puedo detenerlo por atacar a un agente o qué?
—Bueno, ahí es donde se complica la cosa, ¿no cree, señor? —dijo Angua.
—¡Tú eres de la Guardia, sargento, sea cual sea la forma que tengas en ese momento!
—Sí, pero... siempre ha sido un poco conveniente dejar que el asunto del hombre lobo siga siendo un rumor, señor —dijo Zanahoria—. ¿No le parece? El señor De Worde escribe cosas. A Angua y a mí no nos hace demasiada ilusión. La gente que necesita saberlo ya lo sabe.
—¡Entonces le prohibiré que lo escriba!
—¿Cómo, señor?
Vimes pareció un poco desinflado.
—No me irás a decir que el comandante de la policía no puede impedir que un capu... que un idiota escriba cualquier cosa que le venga en gana, ¿verdad?
—Oh, no, señor. Por supuesto que puede. Pero no creo que pueda impedirle que escriba que ha impedido usted que escriba cosas —dijo Zanahoria.
—Estoy asombrado. ¡Asombrado! Ella es tu... tu...
—Amiga —dijo Angua, volviendo a aspirar profundamente el vaho—. Pero Zanahoria tiene razón, señor Vimes. No quiero que esto vaya más allá. Ha sido culpa mía por infravalorarlo. Me metí de lleno en la trampa. Dentro de una o dos horas ya me habré recuperado.
—He visto cómo estabas cuando has llegado —dijo Vimes—. Estabas hecha polvo.
—Ha sido una conmoción. El olfato se apaga, sin más. Ha sido como doblar una esquina y toparse con Viejo Apestoso Ron.
—¡Por los dioses! ¿Así de malo?
—Tal vez no tan malo como eso. Déjelo correr, señor. Por favor.
—Aprende deprisa, nuestro señor De Worde —dijo Vimes, sentándose a su mesa—. Tiene una pluma y una imprenta y de repente todo el mundo actúa como si fuera un jugador importante. Pues bueno, va a tener que aprender un poco más, ¿No quiere que lo vigilemos? Pues dejaremos de hacerlo. Se acabó. Que se pase una temporada recogiendo lo que él mismo siembra. No nos faltan otras cosas que hacer, desde luego.
—Pero técnicamente él es...
—¿Ve este letrero que hay en mi mesa, capitán? ¿Lo ve usted, sargento? Dice: «Comandante Vimes». Eso quiere decir que la pelota sale de aquí. Y lo que acabáis de recibir es una orden. A ver, ¿qué más novedades hay?
Zanahoria asintió con la cabeza.
—Nada bueno, señor. Nadie ha encontrado al perro. Los gremios están todos apuntalándose. El señor Scrope ha estado recibiendo muchas visitas. Ah, y el sumo sacerdote Ridcully se dedica a decirle a todo el mundo que cree que lord Vetinari se ha vuelto loco, porque el día antes le estuvo contando un plan que tenía para hacer que las langostas volaran por el aire.
—Langostas volando por el aire —dijo Vimes en tono monocorde.
—Y algo de fletar barcos por las torres de señales, señor.
—Oh, cielos, ¿Y a todo esto qué dice el señor Scrope?
—Al parecer dice que tiene ganas de entrar en una nueva era de nuestra Historia, y que va a devolver a Ankh-Morpork al camino de la ciudadanía responsable, señor.
—¿Eso es lo mismo que lo de las langostas?
—Es política, señor. Al parecer quiere un regreso a los valores y tradiciones que hicieron esta ciudad grande, señor.
—¿Y él sabe cuáles eran esos valores y tradiciones? —dijo Vimes, horrorizado.
—Doy por sentado que sí, señor —dijo Zanahoria, sin expresión en las facciones.
—Oh, dioses. Prefiero jugármela con las langostas.
* * *
Volvía a caer aguanieve de un cielo cada vez más oscuro. El Puente Ilegítimo estaba más o menos vacío. William acechaba en las sombras, con el sombrero calado sobre los ojos.
Al cabo de un rato una voz que venía de ninguna parte dijo:
—Entonces... ¿has traído tu papelito?
—¿Hueso Profundo? —dijo William, saliendo de su ensoñación con un sobresalto.
—Voy a mandar a un... un guía para que lo sigas —dijo el informador oculto—. Se llama... se llama... Florecilla. Tú síguelo y todo irá bien. ¿Listo?
—Sí.
Hueso Profundo me está observando, pensó William. Debe de estar muy cerca.
Florecilla salió trotando de las sombras.
Era un caniche. Más o menos.
El personal de Le Poil du Chien, el mejor salón de belleza para perritos, había hecho lo que había podido, y cualquier artesano lo dará todo si con ello logra que Viejo Apestoso Ron salga más pronto de su tienda. Habían cortado, secado, rizado, ondulado, acicalado, teñido, trenzado, lavado con champú y la manicurista se había encerrado en los baños y se había negado a salir.
El resultado era... rosa. El color rosa solamente era un aspecto del conjunto, pero era tan, tan rosa que dominaba todo lo demás, hasta la cola con efecto escultura de seto y una bolita mullida en la punta. La parte delantera del perro daba la impresión de haber sido disparada a través de una enorme bola de color rosa y haberse quedado a medio camino. Luego estaba el asunto del enorme collar centelleante. Centelleaba demasiado, de hecho: a veces el cristal centellea más que los diamantes porque tiene más que demostrar.
En conjunto, la impresión que daba no era la de un caniche, sino de una canichosidad deforme. En otras palabras, todas sus características sugerían «caniche» salvo la suma de ellas, que sugería marcharse.
—Yip —dijo, y aquello tampoco acababa de encajar. William era consciente de que los perros de aquel tipo tenían ladridos muy agudos, pero estaba seguro de que este había dicho «yip».
—Pero qué... —empezó a decir, y terminó— perrito tan bueno.
—Yip yipyip coño yip —dijo el perro, y se alejó.
A William le sorprendió el «coño», pero decidió que el perro debía de haber tosido.
El animal se alejó trotando por la nieve sucia y desapareció por un callejón.
Un momento después apareció su hocico por la esquina.
—¿Yip? ¿Gimoteo?
—Ah, sí, lo siento —dijo William.
Florecilla le hizo bajar unos escalones poblados de hierbajos hasta el viejo sendero que discurría junto al río. Estaba atestado de basura, y cualquier cosa que permanece tirada en Ankh-Morpork es basura de verdad. El sol casi nunca llegaba hasta allí, ni siquiera cuando hacía buen día. Las sombras se las apañaban para estar congeladas y surcadas de regueros de agua al mismo tiempo.
Sin embargo, entre las vigas oscuras de debajo del puente ardía un fuego. William se dio cuenta, mientras se le bloqueaban las fosas nasales, de que estaba visitando a la Tropa Pordiosera.
El viejo camino de sirga ya había estado desierto al llegar ellos, pero Viejo Apestoso Ron y el resto eran la razón de que lo siguiera estando. No tenían nada que robar. Ni siquiera tenían apenas nada que conservar. De vez en cuando el Gremio de Mendigos estudiaba la posibilidad de echarlos de la ciudad, pero sin demasiado entusiasmo. Incluso los mendigos necesitan a alguien que les haga sentirse superiores, y la tropa estaba tan por debajo de todo los demás que bajo cierta luz parecía que en ocasiones estaban por encima. Además, el Gremio reconocía el buen trabajo cuando lo veía: nadie era capaz de escupir y sacar flema como Ataúd Henry, nadie podía tener menos piernas que Arnold Ladeado y no había nada que oliera tan mal como Viejo Apestoso Ron en el mundo entero. Podría haber usado aceite de escalatina como desodorante.
Y cuando aquel pensamiento tropezó un instante al pasar por su cerebro, William supo dónde estaba Galletas.
La cola ridículamente rosada de Florecilla desapareció dentro de la masa de viejos embalajes y cartones que la tropa conocía alternativamente como «¿Qué?», «¡Quesejoda!», «¡Zuf!» y Hogar.
A William ya se le estaban anegando los ojos. Allí abajo no corría mucho el aire. Avanzó hacia la luz de la fogata.
—Oh... buenas tardes, caballeros —consiguió decir, saludando con la cabeza a las figuras congregadas alrededor de las llamas de rebordes verdosos.
—Veamos el color del papel ese que tienes —ordenó la voz de Hueso Profundo, desde las sombras.
—Es, hum, blanquecino —dijo William, desdoblando el cheque. Lo cogió el Hombre del Pato, que lo examinó con atención y lo dejó notablemente menos blanquecino que antes.
—Parece estar en orden. Cincuenta dólares, firmado —dijo—. Les he explicado el concepto a mis socios, señor De Worde. Tengo que decirle que no ha sido fácil.
—¡Sí, y si no cumples iremos a tu casa! —amenazó Ataúd Henry.
—Esto... ¿y harán qué? —dijo William.
—¡Quedarnos delante para siempre jamás de los jamases! —dijo Arnold Ladeado.
—Mirar a la gente de forma rara —dijo el Hombre del Pato.
—¡Escupirles flema en las botas! —dijo Ataúd Henry.
William intentó no pensar en la señora Arcanum.
—¿Ahora puedo ver al perro? —preguntó.
—Enséñaselo, Ron —ordenó la voz de Hueso Profundo.
El pesado abrigo de Ron se abrió, dejando ver a un Galletas que parpadeó por la luz de la fogata.
—¿Erais vosotros quienes lo tenían? —dijo William—. ¿Ese era todo el misterio?
—¡Quesejoda!
—¿Quién va a registrar a Viejo Apestoso Ron? —dijo Hueso Profundo.
—Bien pensado —replicó William—. Muy bien pensado. Ni a fijarse en su olor.
—A ver, tienes que tener en cuenta que es viejo —dijo Hueso Profundo—. Y ya de entrada no era exactamente el señor Cerebrín. Me refiero a que estás hablando con un perro. Estarás hablando, quiero decir —rectificó a toda prisa la voz—, cuando yo empiece a traducir. Así que no esperes un tratado filosófico, eso digo.
Galletas se puso a gemir geriátricamente cuando vio que William lo miraba.
—¿Cómo ha llegado a estar con ustedes? —dijo William, mientras Galletas le olisqueaba la mano.
—Salió corriendo de Palacio y se metió directamente debajo del abrigo de Ron —explicó Hueso Profundo.
—Que es, como ha señalado usted, el último sitio donde uno buscaría —dijo William.
—No lo pongas en duda.
—Y ni siquiera un hombre lobo lo encontraría ahí. —William sacó su cuaderno, pasó a una página nueva y escribió: «Galletas»—. ¿Qué edad tiene? —preguntó.
Galletas ladró.
—Dieciséis años —respondió Hueso Profundo—. ¿Eso es importante?
—Es una cosa periodística —dijo William. Y escribió: «Galletas (16 a.), antiguo residente de Palacio, Ankh-Morpork».
Estoy entrevistando a un perro, pensó. Hombre Entrevista a Perro. Es casi una noticia en sí.
—Así pues... ejem, Galletas, ¿qué pasó antes de que salieras corriendo de Palacio? —dijo.
Desde su escondrijo, Hueso Profundo gimoteó y gruñó. Galletas inclinó una oreja y luego gruñó en respuesta.
—Se despertó y experimentó un momento de horrible incertidumbre filosófica —dijo Hueso Profundo.
—Pensaba que habías dicho...
—Estoy traduciendo, ¿vale? Y eso fue porque había dos Dioses en la habitación. Quiere decir dos lord Vetinari, porque Galletas es un perro a la antigua usanza. Pero sabía que uno de ellos era falso porque su olor no era el bueno. Y había dos hombres más en la sala. Y entonces...
William escribió a toda prisa.
Veinte segundos más tarde, Galletas le dio un fuerte mordisco en el tobillo.
* * *
El secretario de la antesala del señor Slant bajó la vista desde su escritorio alto para mirar a los dos visitantes, bufó y continuó con su laboriosa caligrafía. No tenía mucho tiempo para la idea de atención al cliente. A la Ley no se le podían meter prisas...
Un momento más tarde su cabeza estaba estampada contra el escritorio y sostenida allí por un peso enorme.
La cara del señor Alfiler apareció en su limitado campo de visión.
—Te repito —dijo el señor Alfiler— que el señor Slant quiere vernos.
—Nrvm —dijo el secretario. El señor Alfiler asintió con la cabeza y la presión se alivió un poco.
—¿Perdón? ¿Qué decías? —dijo el señor Alfiler, mirando cómo la mano del hombre se arrastraba por el borde de la mesa.
—No... recibe... visitas... en este momento... —Las palabras terminaron con un aullido ahogado.
El señor Alfiler se inclinó.
—Lamento lo de los dedos —dijo—. Pero no podemos permitir que esos deditos traviesos se arrastren hasta esa palanquita de ahí, ¿verdad? Vete a saber lo que podría pasar si tiraras de la palanquita. Muy bien, ¿cuál de esos es el despacho del señor Slant?
—Segunda... puerta... a la... izquierda... —gimió el hombre.
—¿Lo ves? Todo es mucho más fácil cuando somos educados. Y dentro de una semana, dos como mucho, podrás volver a coger una pluma. —El señor Alfiler le hizo un gesto con la cabeza al señor Tulipán, que soltó al hombre. Este se deslizó hasta el suelo.
—¿Quiere que le retuerza el 'ido pescuezo?
—Déjelo —dijo el señor Alfiler—. Creo que hoy voy a ser amable con la gente.
Tuvo que reconocérselo al señor Slant. Cuando la Nueva Empresa entró en su despacho el abogado levantó la vista y su expresión apenas se alteró.
—¿Caballeros? —dijo.
—No muevas ni un 'ido dedo para apretar nada —dijo el señor Tulipán.
—Hay algo que tiene usted que saber —anunció el señor Alfiler, sacando una caja de su chaqueta.
—¿Y qué es? —preguntó el señor Slant.
El señor Alfiler pulsó un pestillo que había en el costado de la caja.
—Oigamos algo de ayer —dijo.
El diablillo parpadeó.
—... ñip... ñapñip... ñapdit... ñip... —dijo.
—Ahora está yendo hacia atrás —informó el señor Alfiler.
—¿Qué es esto? —preguntó el abogado.
—... ñapñip... sipñap... nip... es valioso, señor Alfiler. Así que no voy a alargar esto. ¿Qué han hecho con el perro? —El dedo del señor Alfiler tocó otra palanquita—... uiñiuiñi uiii... Mis... clientes tienen memorias largas y bolsillos profundos. Se puede contratar a otros asesinos. ¿Me entienden?
Se oyó un «¡au!» diminuto cuando la palanquita de Apagado golpeó al diablillo en la cabeza.
El señor Slant se puso de pie y caminó hasta un armario vetusto.
—¿Le apetece una copa, señor Alfiler? Me temo que todo lo que tengo levanta a un muerto.
—Todavía no, señor Slant.
—Y creo que probablemente tenga un plátano en alguna parte.
El señor Slant se giró con una sonrisa beatífica al oír el ruido de la palmada que le daba el señor Alfiler al brazo del señor Tulipán.
—Le he dicho que voy a matar a este 'ido...
—Llega usted tarde, por desgracia —dijo el abogado, sentándose otra vez—. Muy bien, señor Alfiler. Esto va a tratar de dinero, ¿verdad?
—Todo lo que se nos debe y cincuenta mil más.
—Pero no han encontrado ustedes al perro.
—Ni tampoco la Guardia. Y eso que ellos tienen un hombre lobo. Todo el mundo está buscando a ese perro. El perro ha desaparecido. Pero eso no importa. Lo que importa es esta cajita.
—No es gran cosa como prueba...
—¿En serio? ¿Usted preguntándonos por el perro? ¿Hablando de asesinos? Me parece a mí que a ese tal Vimes esto le va a interesar bastante. No me da la impresión de ser de los que dejan correr las cosas. —El señor Alfiler sonrió con frialdad—. Y usted tiene material que nos incrimina pero, bueno, entre usted y yo —se acercó un poco más—, algunas de las cosas que hemos hecho se podrían considerar, bueno, sí, crímenes.
—Todos esos 'idos asesinatos, para empezar —asintió el señor Tulipán.
—Que, dado que somos criminales, se podrían calificar de conducta típica. Mientras que usted —continuó Alfiler— es un ciudadano respetable. No queda bien que los ciudadanos respetables se involucren en esta clase de cosas. La gente habla.
—Para ahorrarnos... malentendidos —dijo el señor Slant—, les haré un cheque por valor de...
—Joyas —dijo el señor Alfiler.
—Nos gustan las joyas —dijo el señor Tulipán.
—¿Ha hecho usted copias de esa... cosa? —preguntó Slant.
—No pienso decir nada —dijo el señor Alfiler, que no había hecho ninguna y ni siquiera sabía cómo hacerlas. Pero apostó a que el señor Slant no tenía más remedio que andarse con cautela y daba la impresión de que el señor Slant también pensaba lo mismo.
—Me pregunto si puedo confiar en ustedes —dijo el señor Slant, como si hablara para sus adentros.
—Bueno, verá usted, la cosa es como sigue —dijo el señor Alfiler, con toda la paciencia que pudo. Su dolor de cabeza estaba empeorando—. Si corriera la noticia de que se la hemos jugado a un cliente, eso sería malo. La gente diría que no se puede confiar en los de nuestra calaña. Que no sabemos comportarnos. Pero si la gente con la que nosotros tratamos oyera que nos hemos cargado a un cliente porque el cliente no había jugado limpio, entonces se dirían a sí mismos: esta gente son hombres de negocios. Van al negocio. Hacen negocios...
Se detuvo y miró las sombras del rincón de la sala.
—Y... y... al demonio con esto —dijo el señor Alfiler, parpadeando y negando con la cabeza—. Denos las joyas, señor Slant, o se lo pedirá el señor Tulipán, ¿entiende? Nos largamos de este sitio, con sus malditos enanos y vampiros y trolls y sus muertos que andan. ¡Esta ciudad me pone los pelos de punta! ¡Así que deme los diamantes! ¡Ahora mismo!
—Muy bien —dijo Slant—. ¿Y el diablillo?
—Se viene con nosotros. Si nos pillan, lo pillan a él. Si morimos de forma misteriosa, entonces... hay gente que se enterará de cosas. Cuando estemos lejos y a salvo... No estás en posición de discutir, Slant. —El señor Alfiler se estremeció—. ¡No estoy teniendo un buen día!
El señor Slant abrió un cajón de su mesa y tiró tres bolsitas de terciopelo sobre el tablero de cuero del escritorio. El señor Alfiler se secó la frente con un pañuelo.
—Écheles un vistazo, señor Tulipán.
Hubo una pausa mientras ambos hombres observaban cómo el señor Tulipán se echaba las piedras preciosas en la palma enorme de la mano. Lamió con cuidado un par de ellas.
Luego eligió cuatro del montón y se las arrojó al abogado.
—¿Cree usted que soy alguna clase de 'ido idiota? —dijo.
—Ni se te ocurra discutir, zombi —dijo el señor Alfiler.
—Tal vez los joyeros se hayan equivocado —replicó el señor Slant.
—¿Ah, sí? —dijo el señor Alfiler. Se volvió a meter la mano debajo de la chaqueta, pero esta vez salió sosteniendo un arma.
El señor Slant vio el interior del cañón de un debólver a resorte. Era técnica y legalmente una ballesta, ya que el muelle lo comprimía la fuerza humana, pero la tecnología aplicada pacientemente había reducido la ballesta hasta el punto en que venía a ser más o menos un tubo con mango y gatillo. Cualquiera a quien el Gremio de Asesinos encontrara con un arma como aquella, según se decía, vería su capacidad de ocultación en el cuerpo humano llevada al extremo. Cualquier agente de la Guardia contra el que se usara una se encargaría de que el delincuente viera las estrellitas, con toda seguridad desde un lugar elevado donde la brisa lo meciera a un lado y a otro.
En aquel escritorio también debía de haber algún botón. Una puerta se abrió de golpe y entraron dos hombres, uno armado con dos cuchillos largos y el otro con una ballesta.
Lo que les hizo el señor Tulipán fue bastante horrible.
En cierta forma, lo suyo era una especie de talento. Cuando un hombre armado entra corriendo en una sala sabiendo que hay problemas en ella, necesita una fracción de segundo para valorar, para decidir, para calcular, para pensar. El señor Tulipán no necesitaba esa fracción de segundo. El no pensaba. Sus manos se movían solas.
Hasta para la mirada calculadora del señor Slant, aquello requería una repetición mental. Y aun en la cámara lenta del horror, no resultó fácil ver cómo el señor Tulipán agarraba la silla más cercana y la lanzaba. Al final del revuelo borroso los dos hombres yacían inconscientes; uno de ellos tenía un brazo torcido en un ángulo desconcertante, y había un cuchillo clavado en el techo y temblando.
El señor Alfiler no se había girado. Mantuvo el debólver apuntado hacia el zombi. Pero a continuación sacó del bolsillo un pequeño encendedor de cigarrillos en forma de dragón, y entonces el señor Slant... el señor Slant, que crujía al andar, y olía a polvo... el señor Slant vio la bola de algodón envuelta alrededor del pivote maligno que apenas sobresalía del tubo.
Sin apartar la vista del abogado, el señor Alfiler aplicó la llama. La tela se inflamó. El señor Slant se quedó realmente seco.
—Esto que voy a hacer está mal —dijo el señor Alfiler, como si estuviera hipnotizado—. Pero he hecho tantas cosas malas en la vida que una más apenas cuenta. Es como que... matar una vez es algo grande, pero matar otra vez ya es la mitad de grande. ¿Sabe? Así que cuando has matado veinte veces viene a ser como que ya ni se dan cuenta, por término medio. Pero... hoy es un bonito día, los pájaros cantan, hay cosas como... gatitos y cosas, y el sol se refleja en la nieve, trayendo la promesa de la primavera que se acerca, con sus flores, con su hierba fresca, y más gatitos y días cálidos de verano y la suave caricia de la lluvia y cosas limpias y maravillosas... ¡que usted no va a ver nunca si no nos da lo que hay en el cajón porque lo voy a quemar como si fuera una antorcha, hijo de la gran puta reseco, traicionero, embustero y tramposo!
El señor Slant hurgó en el cajón y les tiró otra bolsa de terciopelo. Mirando nerviosamente a su socio, que jamás había mencionado siquiera a los gatitos salvo quizá en la misma frase que «barril lleno de agua», el señor Tulipán la cogió y examinó su contenido.
—Son 'idos rubíes —dijo—. De los buenos.
—Ahora márchense de aquí —dijo el señor Slant con aspereza—. Ahora mismo. Y no vuelvan nunca. Nunca he oído hablar de ustedes. Nunca los he visto.
Se quedó mirando la llama chisporroteante.
El señor Slant había afrontado muchas cosas malas en los últimos siglos, pero ahora mismo nada le parecía tan amenazante como el señor Alfiler. Ni tampoco más erráticamente desquiciado. El hombre se estaba bamboleando, y su mirada se desviaba una y otra vez a los rincones en sombras de la sala.
El señor Tulipán zarandeó el hombro de su socio.
—¿Le retorcemos el 'ido pescuezo y nos vamos? —sugirió.
Alfiler parpadeó.
—Ya —dijo, y pareció que regresaba a su cabeza—. Ya. —Echó un vistazo al zombi—. Creo que por hoy le dejaré vivir —dijo, apagando la llama—. Mañana... ¿quién sabe?
No era una mala amenaza, pero de alguna forma le faltaba convicción.
Luego la Nueva Empresa se marchó.
El señor Slant se sentó y miró un tiempo la puerta cerrada. Le pareció claro, y un hombre muerto tiene experiencia con esas cosas, que ya no se podía hacer nada por sus dos secretarios armados, veteranos de muchas batallas legales. El señor Tulipán era un experto.
Sacó una hoja de papel de carta de un cajón, escribió unas cuantas palabras en mayúsculas, metió la hoja dentro de un sobre sellado y mandó llamar a otro secretario.
—Haga los arreglos necesarios —dijo, cuando el hombre se quedó mirando a sus colegas inertes—. Y luego lleve esto a De Worde.
—¿A cuál, señor?
Por un momento el señor Slant se había olvidado de aquel detalle.
—A lord De Worde —dijo—. Ciertamente no al otro.
* * *
William de Worde pasó una página de su cuaderno y continuó garabateando. Los miembros de la tropa lo miraban como si fuera un espectáculo público.
—Es un don grandioso ese que tiene, señor —dijo Arnold Ladeado—. Alegra el corazón ver cómo el lápiz se menea de esa forma. Ojalá yo supiera cómo hacerlo, pero nunca se me ha dado bien la mecánica.
—¿Le apetece una taza de té? —ofreció el Hombre del Pato.
—¿Beben ustedes té aquí abajo?
—Claro. ¿Por qué no? ¿Qué clase de gente cree que somos? —El Hombre del Pato sostuvo en alto una tetera ennegrecida y un tazón oxidado con una sonrisa de ánimo.
Probablemente era un buen momento para ser cortés, pensó William. Además, el agua estaría hervida, ¿no?
—Pero sin leche —se apresuró a decir. Se podía imaginar cómo estaría la leche.
—Ah, ya decía yo que era usted un caballero —dijo el Hombre del Pato, sirviendo dentro del tazón un líquido marrón y parecido al alquitrán—. La leche en el té es una abominación. —Cogió con gesto delicado un platillo y unas pinzas—. ¿Rodajita de limón? —añadió.
—¿Limón? ¿Tienen limón?
—Oh, hasta el señor Ron preferiría lavarse las axilas antes que tomar nada que no fuera limón en el té —dijo el Hombre del Pato, echando una rodaja en el tazón de William.
—Y cuatro azucarillos —agregó Arnold Ladeado.
William dio un sorbo largo del té. Era espeso y estaba recocido, pero también era dulce y caliente. Y con un leve toque de limón. En conjunto consideró que la cosa podría haber sido mucho peor.
—Sí, tenemos mucha suerte en materia de rodajas de limón —dijo el Hombre del Pato, manipulando ajetreadamente las cosas del té—. Vaya, muy malo es el día en que no podemos encontrar dos o tres rodajas flotando río abajo.
William se quedó mirando fijamente el muro de contención del río.
Escupir o tragar, pensó, el eterno dilema.
—¿Se encuentra usted bien, señor De Worde?
—Mmf.
—¿Demasiado azúcar?
—Mmf.
—¿No estará demasiado caliente?
William escupió agradecidamente una rociada de té en dirección al río.
—¡Ah! —dijo—. ¡Sí! ¡Demasiado caliente! ¡Eso es lo que era! ¡Demasiado caliente! Un té maravilloso, pero... ¡demasiado caliente! Voy a dejar el resto aquí junto a mi pie para que se enfríe, ¿de acuerdo?
Cogió su lápiz y su cuaderno.
—Así pues... ejem, Galletas, ¿a cuál de los hombres mordiste en la pierna?
Galletas ladró.
—Los mordió a todos —dijo la voz de Hueso Profundo—. Cuando ya estás mordiendo, ¿para qué parar?
—¿Los reconocerías si volvieras a morderlos?
—Dice que sí. Dice que el más grande sabía a... ya sabes... —Hueso Profundo hizo una pausa—. Como un... comosellame... un cuenco muy, muy grande lleno de agua caliente y jabón.
—¿A baño?
Galletas gruñó.
—Esa sería... la palabra —dijo Hueso Profundo—. Y que el otro olía a aceite capilar barato. Y que el que se parecía a Di... a lord Vetinari, olía a vino.
—¿A vino?
—Sí. Galletas también dice que quiere disculparse por haberte mordido hace un momento, pero es que se ha dejado llevar por el recuerdo. Nos... quiero decir, los perros tienen unos recuerdos muy físicos, no sé si me entiendes.
William asintió y se frotó la pierna. La descripción de la invasión del Despacho Oblongo se había llevado a cabo en forma de una sucesión de gañidos, ladridos y gruñidos, mientras Galletas correteaba en círculos y se intentaba morder la cola hasta chocar con el tobillo de William.
—¿Y desde entonces Ron lo ha estado llevando dentro de su abrigo?
—A Viejo Apestoso Ron no lo molesta nadie —dijo Hueso Profundo
—Me lo creo —dijo William. Señaló con la cabeza a Galletas—. Quiero sacarle una iconografía. Esto es... un material magnífico. Pero necesitamos una imagen para demostrar que realmente he hablado con Galletas. Bueno... por medio de un intérprete, obviamente. No quiero que la gente crea que este es uno de esos estúpidos artículos del Inquirer sobre perros que hablan...
Hubo murmullos en el seno de la tropa. La petición no estaba teniendo una acogida favorable.
—Este es un vecindario selecto, ¿sabe? —dijo el Hombre del Pato—. Aquí no dejamos que venga cualquiera.
—¡Pero si hay un sendero que pasa por debajo del puente! —exclamó William—. ¡Por aquí puede pasar cualquiera!
—Bueno, sííí —dijo Ataúd Henry—. Podrían. —Tosió y escupió con gran pericia hacia el fuego—. Pero ya no lo hacen.
—Quesejoda —explicó Viejo Apestoso Ron—. ¿Atragantar a un chatarrero? ¡Malaje! ¡Se lo dije! ¡Mano de milenio y gamba!
—Entonces será mejor que vuelva usted conmigo a la oficina —dijo William—. Al fin y al cabo, lo ha estado llevando usted todo el tiempo mientras vendía los periódicos, ¿verdad?
—Ahora es demasiado peligroso —dijo Hueso Profundo.
—¿Sería menos peligroso por otros cincuenta dólares? —preguntó William.
—¿Otros cincuenta dólares? —repitió Arnold Ladeado—. ¡Con eso ya serían quince dólares!
—Cien dólares —dijo William en tono fatigado—. ¿Se dan cuenta, verdad, de que esto es un asunto de interés público?
Los miembros de la tropa estiraron el cuello.
—Yo no veo a nadie mirando —dijo Ataúd Henry.
William dio un paso delante y derramó su té de forma bastante accidental.
—Pues entonces vamos —dijo.
* * *
Ahora el señor Tulipán se estaba empezando a preocupar. Lo cual era poco habitual. En materia de preocupación, él solía ser la causa y no el receptor. Pero el señor Alfiler no estaba actuando de forma normal, y como el señor Alfiler era quien se encargaba de pensar, todo aquello le provocaba cierta inquietud. Al señor Tulipán se le daba bien pensar en fracciones de segundo, y cuando se trataba de valorar obras de arte podía pensar con facilidad en siglos, pero las distancias intermedias lo incomodaban. Para eso necesitaba al señor Alfiler.
Pero el señor Alfiler estaba hablando solo, y no paraba de mirar las sombras.
—¿Nos marchamos ya? —dijo el señor Tulipán, con la esperanza de encaminar el asunto—. Ya tenemos el 'ido pago y encima con una 'ida bonificación enorme, ¿que 'ido sentido tiene quedarse por aquí?
También le preocupaba la manera en que el señor Alfiler se había comportado con el 'ido abogado. No era propio de él apuntar a alguien con un arma y después no usarla. La Nueva Empresa no se dedicaba a ir amenazando a la gente. La amenaza eran ellos. Todo aquel 'ido asunto de «dejarlo vivir por ahora»... aquello era de aficionados.
—He dicho si nos marchamos...
—¿Qué cree que le pasa a la gente después de morir, Tulipán?
El señor Tulipán se quedó perplejo.
—¿Qué clase de 'ida pregunta es esa? ¡Ya sabe usted lo que pasa!
—¿Lo sé?
—Pues claro. ¿Se acuerda de cuando tuvimos que dejar a aquel tipo en aquella 'ida cabaña y pasó una semana antes de que pudiéramos enterrarlo como es debido? ¿Se acuerda de cómo su...?
—¡No me refiero a los cuerpos!
—Ah. O sea, ¿un rollo religioso?
—¡Sí!
—Yo nunca me preocupo por esas 'idas cosas.
—¿Nunca?
—Nunca pierdo ni un 'ido minuto con eso. Tengo mi patata.
De pronto el señor Tulipán se dio cuenta de que llevaba caminando unos metros solo, porque el señor Alfiler se había quedado parado como si fuera de piedra.
—¿Patata?
—Oh, sí. La llevo colgando del cuello con un cordel. —El señor Tulipán se dio unos golpecitos en el pecho enorme.
—¿Y eso es religioso?
—Bueno, sí. Cuando te mueres, si tienes tu patata, no pasa nada malo.
—¿Qué religión es esa?
—No lo sé. Nunca me la he encontrado fuera de mi pueblo. Yo era niño. O sea, es como los dioses, ¿no? Cuando eres niño, te dicen: «Dios es eso y ya está». Después creces y descubres que hay millones de 'idos dioses. Pasa lo mismo con la religión.
—¿Y si llevas encima una patata cuando mueres ya no te pasa nada malo?
—Eso mismo. Se te permite volver y tener otra vida.
—¿Hasta si...? —El señor Alfiler tragó saliva, porque estaba en un territorio que no había existido jamás en su atlas interior—. ¿Hasta si has hecho cosas que la gente puede pensar que son malas?
—¿Como cortar en 'idos pedazos a la gente y luego tirarlos por un acantilado?
—Sí, esa clase de cosas...
El señor Tulipán se sorbió la nariz, arrancando un destello de la misma en el proceso.
—Bueeeno, no pasa nada siempre y cuando estés 'idamente arrepentido de verdad.
El señor Alfiler se quedó asombrado, y también un poco receloso. Pero sentía que las cosas... acortaban distancias. Había caras en la oscuridad y voces en la cúspide del campo auditivo. Ya no se atrevía a volver la cabeza por si acaso veía algo detrás de sí.
Por un dólar se podía comprar un saco entero de patatas.
—¿Y funciona? —preguntó.
—Claro. En mi pueblo la gente lleva cientos de 'idos años haciéndolo. Si no funcionara, no lo harían todo el 'ido tiempo, ¿verdad?
—¿Y eso dónde era?
El señor Tulipán intentó concentrarse en aquella pregunta, pero tenía demasiadas costras en la memoria.
—Había... bosques —dijo—. Y... velas luminosas —murmuró—. Y... secretos —añadió, mirando la nada.
—¿Y patatas?
El señor Tulipán regresó al momento y lugar actuales.
—Sí, también —dijo—. Todo lleno de 'idas patatas. Si tienes tu patata, no te puede pasar nada.
—Pero yo pensaba que había que rezar en los desiertos, ir cada día al templo y cantar canciones, dar cosas a los pobres...
—Bueno, también se puede hacer todo eso, claro —dijo el señor Tulipán—. Siempre que lleves tu 'ida patata.
—¿Y regresas vivo? —preguntó el señor Alfiler, que todavía intentaba encontrar la letra pequeña.
—Claro. No tiene sentido regresar muerto. ¿Quién iba a notar la 'ida diferencia entonces?
El señor Alfiler abrió la boca para replicar, y el señor Tulipán vio cómo le cambiaba la expresión.
—¡Alguien me ha puesto la mano en el hombro! —dijo entre dientes.
—¿Se encuentra bien, señor Alfiler?
—¿No puede ver usted a nadie?
—No.
Con los puños apretados, el señor Alfiler se dio la vuelta. Había mucha gente por la calle, pero nadie le estaba prestando atención.
Intentó reorganizar el rompecabezas en que su mente se estaba convirtiendo a toda prisa.
—Muy bien, muy bien —dijo— Lo que vamos a hacer... es volver a la casa, ¿vale? Y luego... agarraremos el resto de los diamantes, y nos cargaremos a Charlie, y, y... encontraremos una verdulería... ¿tiene que ser alguna clase especial de patata?
—No.
—Vale... pero primero... —El señor Alfiler se detuvo y con el oído de la mente escuchó unos pasos que se detenían tras él un momento más tarde. El maldito vampiro le había hecho algo, lo sabía. Aquella oscuridad había sido como un túnel, y en ella había cosas...
El señor Alfiler creía en las amenazas, y en la violencia, y en momentos como aquel creía también en la venganza. Una voz interior que en la actualidad pasaba por cordura estaba elevando un clamor, pero fue dominada por una reacción más profunda y automática.
—Esto es obra de ese maldito vampiro —dijo—. Y matar a un vampiro... un momento, eso es prácticamente una buena obra, ¿verdad? —Se alegró. La salvación lo llamaba a través de las Obras Sagradas—. Todo el mundo sabe que tienen malignos poderes sobrenaturales. Hasta podría contar a favor de uno, ¿eh?
—Sí. Pero... ¿a quién le importa?
—A mí.
—Vale. —Ni siquiera el señor Tulipán discutía con aquel tono de voz. El señor Alfiler podía ser desagradable de formas muy inventivas. Además, formaba parte del código no dejar ningún insulto sin vengar. Eso lo sabía todo el mundo.
Sucedía simplemente que el nerviosismo ya estaba empezando a infiltrarse también en los senderos destruidos por las sales de baño y el veneno para lombrices de su cerebro. Siempre había admirado que al señor Alfiler no le aterraran las cosas difíciles, como las frases largas.
—¿Y qué vamos a usar? —preguntó—. ¿Una estaca?
—No —respondió el señor Alfiler—. Con este, me quiero asegurar.
Encendió un cigarrillo con una mano que solamente le tembló un poco, y luego dejó que la cerilla llameara.
—Ah. Ya —dijo el señor Tulipán.
—Hagámoslo —dijo el señor Alfiler.
* * *
A Rocky se le arrugó el ceño mientras miraba los sellos clavados alrededor de las puertas de la casa en la ciudad de los De Worde.
—¿Qué son esas cosas? —preguntó.
—Son para decir que los gremios se tomarán un interés personal en cualquiera que asalte el lugar —informó Sacharissa, buscando a tientas la llave—. Es una especie de maldición. Solo que funciona.
—¿Ese es de los Asesinos? —dijo el troll, indicando un escudo tosco con la capa y el puñal y la doble cruz.
—Sí. Quiere decir que se establece automáticamente un contrato sobre cualquiera que entre a la fuerza.
—No me gustaría que se interesaran por mí. Menos mal que tienes llave...
La cerradura hizo clic. La puerta se abrió al empujarla.
Sacharissa había estado en algunas de las grandes casas de Ankh-Morpork, cuando sus propietarios habían abierto partes de ellas al público en beneficio de algunas de las organizaciones de caridad más respetables. No se había dado cuenta de cómo podía cambiar un edificio cuando la gente ya no quería vivir en él. Daba una impresión amenazadora y desproporcionada. Las puertas eran demasiado grandes, los techos demasiado altos. La atmósfera mohosa y vacía descendió sobre ella como un dolor de cabeza.
Detrás de su espalda, Rocky encendió un par de fanales. Pero incluso aquella luz la dejó rodeada de sombras.
Por lo menos la escalinata principal no era difícil de encontrar, y las indicaciones apresuradas de William la llevaron a un grupo de habitaciones que era más grande que la casa de ella. El guardarropa, cuando lo encontró, era simplemente una sala llena de rieles y perchas.
Había cosas centelleando en la penumbra. Los vestidos también despedían un fuerte olor a bolas de alcanfor.
—Qué interesante —dijo Rocky, detrás de ella.
—Oh, es solamente para que no se acerquen las polillas —dijo Sacharissa.
—Estoy mirando todas esas pisadas —dijo el troll—. También estaban en el vestíbulo.
Ella despegó su mirada de las hileras de vestidos con esfuerzo y bajó la vista. El polvo estaba ciertamente revuelto.
—Esto... ¿la mujer de la limpieza? —sugirió ella—. Alguien debe de venir para revisar cómo está todo, ¿no?
—¿Y qué hace, matar el polvo a patadas?
—Supongo que debe de haber... conserjes y cosas de esas... —dijo Sacharissa en tono de incertidumbre. Un vestido azul le estaba diciendo: Llévame, soy exactamente tu tipo. Mira cómo titilo.
Rocky le dio un golpecito a una caja de bolas de alcanfor que se habían desparramado sobre un tocador y habían caído rodando sobre el polvo del suelo.
—Parece que a las polillas les chiflan las cosas estas —dijo.
—No te parece que un vestido como este me haga parecer un poco... echada para adelante, ¿verdad? —dijo Sacharissa, sosteniéndose el vestido sobre el cuerpo.
Rocky pareció preocupado. No le habían contratado por su gusto con el vestuario, y ciertamente tampoco por su comprensión del habla coloquial de la clase media.
—Ya se te ve con bastante delantera —opinó.
—¡Quiero decir que si me haría parecer descarada!
—Ah, eso —dijo Rocky, entendiendo por fin—. No, está claro que no.
—¿En serio?
—Claro. Ese vestido deja ver la cara entera.
Sacharissa se rindió.
—Supongo que la señora Camacaliente podría hacerlo un poco más holgado —dijo en tono pensativo. Resultaba tentador quedarse, porque algunos de los colgadores estaban bastante llenos, pero allí se sentía una intrusa, y además una parte de ella estaba segura de que era más probable que notara la ausencia de un vestido una mujer que tenía cientos de ellos que una que tenía una docena. En cualquier caso, aquella oscuridad vacía le estaba crispando los nervios. Estaba llena de fantasmas de otra gente—. Volvámonos.
Cuando ya estaban en mitad del vestíbulo, alguien empezó a cantar. La letra era incoherente, y la melodía estaba siendo modulada por el alcohol, pero era más o menos una canción y sonaba por debajo de ellos.
Rocky se encogió de hombros cuando ella lo miró.
—¿Lo mismo todas esas polillas se están echando un baile? —dijo.
—Tiene que haber un conserje, ¿verdad? Tal vez tendríamos, ya sabes, que mencionarle que hemos estado aquí... —Sacharissa se angustió—. No parece muy educado, esto de coger las cosas e irse corriendo...
Se dirigió a una puerta verde semioculta junto a la escalera y la empujó para abrirla. La voz que cantaba se oyó con más fuerza durante un momento, pero se detuvo en cuanto ella dijo «¿Disculpe?» en dirección a la oscuridad.
Al cabo de unos momentos de silencio la voz dijo:
—¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Yo estoy bien!
—Esto, soy yo. ¿William me dijo que podía venir? —Presentó aquella afirmación como una pregunta, con el tono de alguien disculpándose ante un ladrón de casas por haberlo sorprendido.
—¿Señor Nariz de Alcanfor? ¡Uuuups! —dijo la voz que hablaba desde las sombras al pie de la escalera.
—Esto... ¿se encuentra usted bien?
—No me puedo... es una... jajajá... todo son cadenas... jajajá...
—¿Está... enfermo?
—No, estoy bien, no estoy enfermo para nada, solamente me he tomado demasiadas...
—¿Demasiadas qué? —dijo Sacharissa, como persona criada entre algodones que era.
—... ¿cómo era?... ¿esa cosa que se mete en... toneles?
—¿Está usted borracho?
—¡Eso es! ¡No me salía la palabra! Borracho como una... cosa... cosademadera... ajajajajá...
Se oyó un tintineo de cristal.
El débil resplandor del fanal mostró algo que parecía una bodega de vinos, pero sobre una mesa apoyada en una pared había desplomado un hombre, y del tobillo le salía una cadena que iba hasta una anilla remachada al suelo.
—¿Está usted... prisionero? —dijo Sacharissa.
—Ajajajá...
—¿Cuánto tiempo lleva aquí abajo? —Ella bajó lentamente.
—Años...
—¿Años?
—Tengo muchos años... —El hombre cogió una botella y la miró—. A ver... Año del Camello Enmendador... un año cojonudo... y este... Año de la Rata Traducida... otro año cojonudo... qué años más cojonudos, todos. Aunque me iría bien una galleta.
El conocimiento de las cosechas que tenía Sacharissa se limitaba al hecho de saber que el Château Maison era un vino muy popular. Pero no hacía falta encadenar a la gente para que bebiera vino, ni siquiera aquel mejunje de Efebia que hacía que la copa se pegara a la mesa.
Ella se acercó un poco más y la luz reveló la cara del hombre. Estaba atascada en la sonrisa de la borrachera grave, pero resultaba perfectamente reconocible. Ella la veía todos los días, en las monedas.
—Esto... Rocky —dijo—. Hum... ¿puedes bajar un minuto?
La puerta se abrió de golpe y el troll bajó a toda velocidad la escaleras. Por desgracia, se debía a que lo hizo rodando.
El señor Tulipán apareció en lo alto de la escalera, frotándose el puño.
—¡Es el señor Estornudos! —exclamó Charlie, levantando una botella—. ¡Ya está aquí toda la pandilla! ¡Yupi!
Rocky se levantó, tambaleándose un poco. El señor Tulipán bajó la escalera con tranquilidad, arrancando de un tirón la jamba de la puerta al pasar. El troll levantó los puños en la postura clásica del boxeador, pero el señor Tulipán no se andaba con lindezas de aquella clase y le atizó un golpe fuerte con el poste de madera vetusta. Rocky se vino abajo como un árbol.
Solamente entonces aquel hombre enorme de ojos giratorios intentó concentrar la vista en Sacharissa.
—¿Quién 'idos demonios eres tú?
—¡No se atreva a decir palabrotas delante de mí! —espetó ella—. ¡Pero cómo se atreve a decir palabrotas en presencia de una dama?
Aquello pareció desconcertarlo.
—¡Yo no digo 'idas palabrotas!
—Eh, yo le he visto antes, usted es esa... ¡ya sabía yo que no era una virgen de verdad! —dijo Sacharissa en tono triunfal.
Se oyó el clic de una ballesta. Algunos ruiditos débiles se transmiten bien y tienen un poder paralizante considerable.
—Hay pensamientos que son demasiado terribles para tenerlos —dijo el hombre flaco que la estaba mirando desde lo alto de la escalera y desde detrás del cañón de una ballesta de pistola—. ¿Qué está usted haciendo aquí, señora?
—¡Y usted era el hermano Alfiler! ¡No tienen ningún derecho a estar aquí! ¡Yo tengo llave! —Algunas zonas de la mente de Sacharissa que se ocupaban de cosas como la muerte y el terror empezaron a levantar la mano para hablar en aquel momento pero, como formaban parte de Sacharissa, intentaron hacerlo con la educación de una dama, de manera que ella no les hizo el menor caso.
—¿Llave? —dijo el hermano Alfiler, descendiendo por la escalera. La ballesta seguía apuntándola a ella. Incluso en su actual estado de ánimo, el señor Alfiler sabía apuntar—. ¿Quién le iba a dar a usted una llave?
—¡No se me acerque! ¡No se atreva a acercarse! ¡Si se me acerca, lo... lo escribiré todo!
—¿Ah, sí? Bueno, si algo sé es que las palabras no hacen daño —dijo el señor Alfiler—. Yo he oído mucha...
Se detuvo, hizo una mueca y por un momento pareció que iba a caer de rodillas. Enseguida se rehízo y volvió a centrarse en ella.
—Usted se viene con nosotros —dijo—. Y no diga que va a gritar porque estamos aquí solos y ya he... oído... montones... de... gritos...
Una vez más pareció que iba a desplomarse y de nuevo se recobró. Sacharissa miró horrorizada aquella ballesta que iba de un lado a otro. Aquellas partes de ella que promovían el silencio como estrategia de supervivencia se habían hecho oír por fin.
—¿Qué pasa con estos dos? —dijo el señor Tulipán—. ¿Les retorcemos el pescuezo ya?
—Encadénelos y déjelos aquí.
—Pero nosotros siempre...
—¡Déjelos!
—¿Está seguro de que se encuentra bien? —preguntó el señor Tulipán.
—¡Pues no! ¡Para nada! Limítese a dejarlos aquí, ¿de acuerdo? ¡No tenemos tiempo!
—Tenemos mucho...
—¡Yo no! —El señor Alfiler se acercó a Sacharissa—. ¿Quién le ha dado la llave?
—No pienso...
—¿Quiere usted que el señor Tulipán les diga adiós a nuestros amigos borrachos? —En su cabeza zumbante, y con su frágil comprensión de cómo se suponía que funcionaban las cosas en un universo moral, el señor Alfiler supuso que de aquella forma no pasaría nada. Al fin y al cabo, sus sombras seguirían al señor Tulipán, no a él...
—¡Esta casa pertenece a lord De Worde y la llave me la ha dado su hijo! —dijo Sacharissa en tono triunfal—. ¡Ahí lo tiene! ¡Es el hombre que conoció en el periódico! Ahora ya sabe en qué lío se ha metido, ¿eh?
El señor Alfiler se la quedó mirando.
Y luego dijo:
—Voy a enterarme. No corra. Y de verdad le digo que no grite. Camine con normalidad y no... —Hizo una pausa—. Iba a decirle que no le pasará nada —dijo—. Pero sería una tontería, ¿verdad...?
* * *
No era un proceso rápido caminar por las calles con la tropa. Para ellos el mundo era una mezcla permanente de teatro, espectáculos de variedades, restaurante y escupidera, y en cualquier caso a ningún miembro de la tropa se le ocurriría ir a ninguna parte en línea recta.
El caniche Florecilla los acompañaba, manteniéndose tan cerca como podía del centro del grupo. De Hueso Profundo no había ni rastro. William se había ofrecido para cargar con Galletas, porque en cierta manera sentía que era suyo. O por lo menos, lo era una parte de él valorada en cien dólares. Cien dólares que no tenía pero que seguramente podría pagar con la edición del día siguiente. Y era poco probable que cualquiera que estuviera buscando ahora al perro fuera a intentar nada a plena luz del día, más que nada porque ya era apenas escasa la luz del día.
* * *
Las nubes llenaban el cielo como edredones viejos, la niebla descendente se reunía con la calima que subía del río, y todo se estaba vaciando de luz.
Intentó pensar en el titular. Todavía no le venía a la cabeza. Había demasiadas cosas que decir, y a él no se le daba bien encerrar las enormes complejidades del mundo en menos de media docena de palabras. A Sacharissa se le daba mejor, porque ella trataba las palabras como bloques de letras que se podían martillear juntas de cualquier manera. El mejor titular de ella había sido para su análisis de una tediosa rencilla interna en un gremio, que decía, en una sola columna:
CATAMOS
PASMOSA
TRIFULCA
DE MIEMBROS
William simplemente no estaba acostumbrado a la idea de valorar las palabras puramente en términos de su longitud, mientras que ella le había pillado el tranquillo en dos días. Ya había tenido que decirle que dejara de llamar a lord Vetinari EL JEFAZO. Resultaba técnicamente correcto que si pasabas el suficiente tiempo con un diccionario de sinónimos era posible llegar a esa descripción, y era cierto que cabía en una sola columna, pero la visión de aquellas dos palabras había hecho que William se sintiera bastante vulnerable.
Fue esta clase de reflexiones lo que le permitió llegar andando hasta el barracón de la imprenta, con la tropa siguiendo sus pasos, sin darse cuenta de nada fuera de lo normal hasta que vio la expresión de las caras de los enanos.
—Ah, nuestro escritorcillo —dijo el señor Alfiler, adelantándose un paso—. Cierre la puerta, señor Tulipán.
El señor Tulipán cerró de un portazo con una sola mano. Con la otra estaba tapando la boca de Sacharissa. Ella miró a William y puso los ojos en blanco.
—Y hasta me ha traído al perrito —dijo el señor Alfiler.
Galletas se puso a gruñir al verlo acercarse. William retrocedió.
—La Guardia está a punto de llegar —dijo William.
Galletas siguió gruñendo, en tono cada vez más fuerte.
—Ya no me preocupa —dijo el señor Alfiler—. No con lo que sé. Y no con la gente a quien conozco. ¿Dónde está el maldito vampiro?
—¡No lo sé! ¡No está siempre con nosotros! —levantó la voz William.
—¿En serio? ¡En ese caso permítame replicar! —dijo el señor Alfiler, con la ballesta de pistola a pocos centímetros de la cara de William—. Si no llega dentro de dos minutos, voy a...
Galletas saltó de los brazos de William. Sus ladridos eran ese «orrorrorr» frenético de los perritos pequeños enloquecidos de furia. Alfiler se echó atrás, con un brazo levantado para protegerse la cara. La ballesta se disparó. La flecha dio en una de las lámparas que había encima de la prensa. La lámpara explotó.
Una nube de aceite en llamas dejó caer su lluvia. Las gotas rociaron los tipos de metal y los viejos caballitos balancines y a los enanos.
El señor Tulipán soltó a Sacharissa para ayudar a su colega, y en la lenta danza de la actividad febril Sacharissa giró y le plantó la rodilla con fuerza y firmeza en el lugar que hace los nabos tan, tan graciosos.
William la agarró al pasar y tiró de ella para sacarla al aire helado del exterior. Cuando volvió a entrar, abriéndose paso a empujones por entre la estampida de la tropa, que tenía la misma reacción instintiva al fuego que al jabón y al agua, se encontró con una sala llena de escombros en llamas. Los enanos luchaban contra los fuegos que ardían en la basura. Luchaban contra los fuegos que les ardían en las barbas. Varios de ellos se estaban acercando al señor Tulipán, que estaba a cuatro patas y vomitando. Y el señor Alfiler daba vueltas sobre sí mismo intentando sacudirse de encima a un Galletas furioso, que se las apañaba para gruñir y al mismo tiempo hundirle los dientes al señor Alfiler en el brazo hasta el mismo hueso.
William puso las manos a modo de bocina.
—¡Salid ahora mismo! —gritó—. ¡Las latas!
Un par de enanos lo oyeron, y miraron a su alrededor hasta reparar en las estanterías llenas de viejas latas de pintura, justo mientras la primera lanzaba su tapa por los aires.
Las latas eran vetustas, ya simple óxido sostenido de una pieza por un lodo químico. El fuego ya había prendido en varias más.
El señor Alfiler bailaba por el suelo, intentando sacudirse del brazo al perro enfurecido.
—¡Sáqueme esta maldita cosa de encima! —vociferó.
—¡Olvídese del 'ido perro, tengo el 'ido traje en llamas! —gritó el señor Tulipán, dándose manotazos en la manga.
Una lata de lo que había sido alguna vez pintura al esmalte se elevó del caos llameante, girando por el aire con un zipzip, y explotó sobre la prensa.
William agarró a Buenamontaña del hombro.
—¡He dicho vámonos!
—¡Mi prensa! ¡Está ardiendo!
—¡Mejor ella que nosotros! ¡Vamos!
* * *
Se decía de los enanos que les importaban más las cosas como el hierro y el oro que la gente, puesto que en el mundo solamente había una cantidad limitada de hierro y oro mientras que allí donde uno mirara cada vez parecía haber más gente. Esto lo decía sobre todo la gente como el señor Windling.
Pero era verdad que las cosas les importaban muchísimo. Sin cosas, las personas no eran más que animales listos.
Los impresores estaban apiñados delante de la puerta, con las hachas listas. Del interior salía un humo marrón y asfixiante. Por entre los aleros del tejado asomaban llamaradas. Varias partes del techo de hojalata se combaron y acabaron por hundirse.
Mientras lo hacían, una bola chamuscada salió disparada como un cohete por la puerta y los tres enanos que intentaron descargarle hachazos a punto estuvieron de darse entre ellos.
Era Galletas. Todavía tenía partes del pelaje en llamas, pero los ojos le relucían y seguía gimiendo y gruñendo.
Dejó que William lo cogiera en brazos. Tenía un aire triunfal, y se giró para mirar la puerta en llamas con las orejas enhiestas.
—Parece que todo ha terminado —dijo Sacharissa.
—Puede que hayan salido por la puerta de atrás —dijo Buenamontaña—. Boddony, id unos cuantos a mirar, ¿queréis?
—Qué perrito tan valiente —dijo William.
—«Perro» sería mejor —dijo Sacharissa en tono distante—. Solamente tiene cinco letras. Quedaría mejor en un despiece de una sola columna. No, espera... «Perrito» quedaría bien, porque entonces tendríamos:
VALIENTE
PERRITO
HINCA DIENTE
A VILLANOS
... aunque la línea de «perrito» queda un poco corta.
—Ojalá yo pudiera pensar en titulares —dijo William, estremeciéndose.
* * *
Abajo en el sótano se estaba fresco y había humedad. El señor Alfiler se arrastró hasta un rincón y se apagó a palmadas las quemaduras del traje.
—Estamos 'idamente atrapados —gimió Tulipán.
—¿Ah, sí? Esto es piedra —dijo Alfiler—. ¡Suelo de piedra, paredes de piedra y techo de piedra! La piedra no arde, ¿de acuerdo? Así que nos quedamos bien tranquilitos aquí abajo y esperamos a que termine.
El señor Tulipán escuchó el ruido del fuego por encima de ellos. La luz roja y amarilla bailaba en el suelo de debajo de la trampilla del sótano.
—No me gusta ni un 'ido pelo —dijo.
—Hemos visto cosas peores.
—¡No me gusta ni un 'ido pelo!
—Mantenga la calma. Vamos a salir de esta. ¡No nací para freírme!
* * *
Las llamas rugían alrededor de la prensa. Unas pocas latas de pintura rezagadas trazaron remolinos por el aire a través del calor, salpicándolo todo de gotitas inflamadas.
El fuego era de color blanco amarillento en el centro, y ahora estaba crepitando alrededor de las formas de metal que albergaban los tipos.
Sobre las fichas de plomo entintado aparecieron goterones plateados. Las letras se movieron, se asentaron, se fundieron entre ellas. Por un momento las palabras mismas permanecieron flotando sobre el metal derretido, palabras inocentes como «la» y «verdad» y «ahora libra», y luego se perdieron. De la prensa al rojo vivo, y de los cajones de madera, y de entre las bandejas y más bandejas de tipos, y hasta de los montones de metal cuidadosamente almacenado, empezaron a fluir arroyuelos. Que confluyeron y se fundieron y se ensancharon. Pronto el suelo entero fue un espejo movedizo y ondulante, en el que las llamas amarillas y anaranjadas bailaban del revés.
* * *
En la mesa de trabajo de Otto, las salamandras detectaron el calor. El calor les gustaba. Sus antepasados habían evolucionado dentro de volcanes. Se despertaron y empezaron a ronronear.
El señor Tulipán, que estaba caminando de un lado a otro del sótano como un animal atrapado, cogió una de las jaulas y miró con furia a las criaturas.
—¿Qué son estas 'idas cosas? —dijo, y la volvió a dejar sobre la mesa. Luego se fijó en el frasco oscuro que había al lado—. ¿Y por qué en este 'ido frasco dice: «¡¡¡Manipularr con precaución!!!»?
Las anguilas ya estaban nerviosas. Ellas también podían detectar el calor, y eran criaturas de las cavernas profundas y de arroyos gélidos y subterráneos.
Emitieron un destello de oscuridad como protesta.
La mayor parte de él fue directo al cerebro del señor Tulipán. Pero lo poco que quedaba de aquel órgano maltrecho había sobrevivido a todos los intentos de revolverlo, y en cualquier caso el señor Tulipán no lo usaba mucho, por lo mucho que le dolía hacerlo.
Pero hubo un breve recuerdo de nieve, y de bosques de abetos, y de edificios en llamas, y de la iglesia. Se habían refugiado allí. Él era pequeño. Recordaba pinturas grandes y luminosas, con más colores de los que había visto en su vida...
Parpadeó y dejó caer el frasco.
Se hizo añicos en el suelo. Hubo otro estallido de oscuridad procedente de las anguilas. Estas salieron serpenteando a la desesperada de entre los cristales rotos y se deslizaron por el borde de la pared, colándose en las grietas que quedaban entre las piedras.
El señor Tulipán se giró al oír un ruido tras su espalda. Su colega se había desplomado sobre las rodillas y se estaba agarrando la cabeza.
—¿Se encuentra bien?
—¡Los tengo justo detrás! —susurró Alfiler.
—Na, aquí no hay nadie más que usted y yo, viejo amigo.
El señor Tulipán le dio una palmadita a Alfiler en el hombro. Las venas de la frente se le hincharon por el esfuerzo de pensar en qué hacer a continuación. El recuerdo había desaparecido. El joven Tulipán había aprendido a borrar recuerdos. Lo que el señor Alfiler necesitaba, decidió, era recordar los buenos tiempos.
—Eh, ¿se acuerda de cuando Gerhardt la Bota y sus muchachos nos tenían acorralados en aquel 'ido sótano de Quirm? —dijo—. ¿Se acuerda de qué le hicimos después?
—Sí —dijo el señor Alfiler, mirando fijamente la pared vacía—. Me acuerdo.
—¿Y de aquella vez con aquel 'ido viejo que estaba en aquella casa de Genua y nosotros no lo sabíamos? Así que clavamos la puerta al marco y después...
—¡Cállese! ¡Cállese!
—Solamente estaba intentando ver el 'ido lado positivo.
—No tendríamos que haber matado a toda esa gente... —susurró Alfiler casi para sí mismo.
—¿Por qué no? —dijo el señor Tulipán, pero el nerviosismo de Alfiler le había vuelto a afectar. Tiró del cordel de cuero que tenía alrededor del cuello y palpó el bulto tranquilizador que había al final. En los tiempos difíciles una patata puede ser de gran ayuda.
Un repiqueteo a su espalda le hizo girarse, y su expresión se iluminó.
—En fin, estamos salvados —dijo—. Parece que ha llegado la 'ida lluvia.
A través de la trampilla del sótano estaban cayendo goterones plateados.
—¡Eso no es agua! —gritó Alfiler, poniéndose de pie.
Las gotas se juntaron y formaron una corriente. Salpicaba de forma desigual y se amontonaba justo debajo de la trampilla, pero sobre el montón siguió cayendo más líquido que empezó a extenderse por el suelo.
Alfiler y Tulipán retrocedieron hasta la pared más alejada.
—Es plomo caliente —dijo Alfiler—. ¡Es lo que usan para imprimir el papel!
—¿Cuánto más va a caer?
—¿Aquí abajo? No puede terminar siendo más que un par de pulgadas, ¿no?
Al otro lado del sótano, la mesa de trabajo de Otto empezó a chamuscarse al alcanzarle el líquido.
—Necesitamos subirnos a algo —dijo Alfiler—. ¡Por lo menos hasta que se enfríe! ¡No tardará mucho con el frío que hace!
—¡Sí, pero aquí no hay nada más que nosotros! ¡Estamos 'idamente atrapados!
El señor Alfiler se tapó los ojos con la mano un momento e inspiró una bocanada profunda de aire que ya se estaba calentando mucho bajo la lluvia suave y plateada.
Volvió a abrir los ojos. El señor Tulipán lo estaba observando obedientemente. El señor Alfiler era el pensador.
—Tengo... un plan —dijo.
—Sí, bien. De acuerdo.
—Mis planes son bastante buenos, ¿verdad?
—Sí, se le ocurren a usted algunas 'idas maravillas, lo he dicho siempre. Como cuando dijo usted que teníamos que retorcerle la...
—Y siempre pienso en el bien de la Empresa, ¿verdad?
—Sí, claro. Verdad.
—Así pues... este plan... no es, o sea, un plan perfecto, pero... oh, al infierno. Deme su patata.
—¿Cómo?
De pronto el señor Alfiler tenía el brazo extendido y la ballesta a dos centímetros del cuello del señor Tulipán.
—¡No hay tiempo para discutir! ¡Deme esa maldita patata ahora mismo! ¡Este no es momento para que se ponga a pensar!
Vacilante, pero confiando igual que siempre en la capacidad del señor Alfiler para sobrevivir en las situaciones límite, el señor Tulipán se sacó por la cabeza el cordel de la patata y se lo entregó.
—Bien —dijo el señor Alfiler, mientras empezaba a tener convulsiones en un lado de la cara—. Tal como yo lo veo...
—¡Dese prisa! —apremió el señor Tulipán—. ¡Ya solamente está a cinco centímetros de nosotros!
—... tal como yo lo veo, yo soy un hombre pequeño, señor Tulipán. Usted no podría subirse encima de mí. No funcionaría. Usted es un hombre grande, señor Tulipán. No querría verlo sufrir.
Y apretó el gatillo. Fue un buen disparo.
—Lo siento —susurró, mientras el plomo chapoteaba—. Lo siento. Lo siento de verdad. Pero no nací para freírme.
* * *
El señor Tulipán abrió los ojos.
Estaba rodeado de oscuridad, pero se entreveían algunas estrellas en lo alto, por detrás de los nubarrones que cubrían el cielo. El aire estaba inmóvil, pero se oía un murmullo lejano, como de viento entre árboles muertos.
Esperó un poco a ver si pasaba algo, y luego dijo:
—¿Hay alguien ahí, 'er?
SOLAMENTE YO, SEÑOR TULIPÁN.
Una parte de la oscuridad abrió los ojos, y dos llamitas azules miraron al señor Tulipán desde arriba.
—Ese 'ido cabrón me ha robado la patata. ¿Eres la 'ida Muerte?
CON MUERTE A SECAS BASTA, CREO. ¿A QUIÉN ESTABA USTED ESPERANDO?
—¿Eh? ¿Para qué?
PARA QUE SE LO LLEVARA CON LOS SUYOS.
—Pues ni 'ida idea. Nunca he pensado en...
¿NUNCA HA ESPECULADO USTED?
—Lo único que sé es que has de tener tu patata y entonces no te pasará nada. —El señor Tulipán repitió como un loro la frase sin pensar, pero ahora todos los recuerdos estaban acudiendo a él con esa memoria total de los muertos, desde un punto de vista a sesenta centímetros del suelo y tres años de edad. Ancianos balbuceando. Ancianas sollozando. Haces de luz a través de ventanas sagradas. El ruido del viento bajo las puertas, y todos los oídos intentando distinguir a los soldados. Los nuestros o los de ellos, ya no importaba cuáles, cuando llevaban tanto tiempo en guerra...
La Muerte clavó una mirada larga y fría en la sombra del señor Tulipán.
¿Y ESO ES TODO?
—Sí.
¿NO LE DA LA IMPRESIÓN DE QUE HAY COSAS QUE LE PUEDEN HABER PASADO POR ALTO?
... El ruido del viento bajo las puertas, el olor de las lámparas de aceite, el olor ácido y fresco de la nieve, que entraba por el...
—Y... si me arrepiento de todo... —balbuceó. Estaba perdido en un mundo de oscuridad, sin ninguna patata a su nombre.
... Candelabros... estaban hechos de oro, hacía cientos de años... lo único que había para comer eran patatas, escarbadas de debajo de la nieve, pero los candelabros eran de oro... y una anciana dijo: «No te pasará nada mientras tengas una patata»...
¿EN ALGÚN MOMENTO LE MENCIONARON ALGÚN DIOS DE ALGUNA CLASE?
—No...
suspiró la Muerte.
El señor Tulipán permaneció con la cabeza gacha. Ahora le llegaba un hilillo de nuevos recuerdos, como sangre que se cuela por debajo de una puerta. Y alguien estaba forcejeando con el pomo, y la cerradura había fallado.
La Muerte asintió con la cabeza.
POR LO MENOS VEO QUE TODAVÍA TIENE USTED SU PATATA.
La mano del señor Tulipán salió disparada a su cuello. Allí había algo arrugado y duro, sujeto con un cordel. Tenía un resplandor fantasmagórico.
—¡Pensaba que me la había quitado! —dijo, con la cara iluminada por la esperanza.
AH, BUENO. NUNCA SE SABE CUÁNDO PUEDE APARECER UNA PATATA.
—¿O sea que no me va a pasar nada?
¿A USTED QUÉ LE PARECE?
El señor Tulipán tragó saliva. Allí fuera las mentiras no sobrevivían mucho tiempo. Y los recuerdos más recientes se estaban estrujando para pasar por debajo de la puerta, sanguinarios y vengativos.
—Creo que no va a bastar con una patata —dijo.
¿SE ARREPIENTE USTED DE TODO?
Más partes en desuso del cerebro del señor Tulipán, que se habían desactivado hacía mucho tiempo o bien nunca habían estado activadas, entraron en juego.
—¿Cómo lo puedo saber? —dijo.
La Muerte agitó una mano en el aire. A lo largo del arco descrito por los dedos huesudos apareció una hilera de relojes de arena.
La Muerte eligió uno de los relojes de arena y lo sostuvo en alto. Alrededor del mismo apareció una serie de imágenes, luminosas pero insustanciales como sombras.
—¿Qué son? —dijo Tulipán.
La Muerte cogió un reloj de arena, mientras el señor Tulipán intentaba retroceder.
La Muerte eligió otro reloj de arena.
AH. NUGGA VELSKI. USTED NO LO RECORDARÁ, POR SUPUESTO. FUE SOLO UN HOMBRE QUE VOLVIÓ A SU HUMILDE CABAÑA EN EL MOMENTO EQUIVOCADO, Y USTED ES UN HOMBRE ATAREADO Y NO SE LE PUEDE PEDIR QUE RECUERDE A TODO EL MUNDO. FÍJESE EN LA MENTE, UNA MENTE BRILLANTE QUE BAJO OTRAS CIRCUNSTANCIAS PODRÍA HABER CAMBIADO EL MUNDO, CONDENADA A NACER EN UN MOMENTO Y UN LUGAR DONDE LA VIDA NO ERA NADA MÁS QUE UNA FÚTIL LUCHA DIARIA. PESE A TODO, EN SU ALDEA DIMINUTA, HASTA EL MISMO DÍA EN QUE LO SORPRENDIÓ A USTED ROBÁNDOLE EL ABRIGO, HIZO TODO LO QUE ESTUVO EN SU MANO PARA...
El señor Tulipán levantó una mano temblorosa.
—¿Ahora viene la parte en que me pasa toda mi vida por delante de los ojos? —preguntó.
NO, ESA ES LA PARTE QUE ACABA DE TERMINAR.
—¿Qué parte?
dijo la Muerte,
* * *
Para cuando llegaron los gólems, todo se había acabado. El incendio había sido feroz pero muy breve. Se había detenido porque ya no quedaba nada que quemar. La multitud que siempre aparece para contemplar un incendio ya se había dispersado hasta el siguiente, en la opinión de que aquel no había obtenido una puntuación muy alta, dado que no había muerto nadie.
Las paredes seguían de pie. La mitad del tejado de hojalata se había hundido. También había empezado a caer aguanieve, y ahora susurraba sobre la piedra caliente mientras William avanzaba con mucho cuidado entre los detritos.
La imprenta era visible a la luz de las pocas brasas que seguían encendidas. William la oía chisporrotear bajo el aguanieve.
—¿Reparable? —preguntó a Buenamontaña, que lo estaba siguiendo.
—Ni hablar. El armazón, tal vez. Rescataremos lo que podamos.
—Mira, lo siento mucho...
—No es culpa tuya —dijo el enano, dando patadas a una lata humeante—. Y mira el lado bueno... todavía le debemos un montón de dinero a Harry Rey.
—No me lo recuerdes...
—No hace falta. Ya te lo recordará él. O nos lo recordará, mejor dicho.
William se enrolló la chaqueta alrededor del brazo y apartó varios trozos del tejado.
—¡Los escritorios siguen aquí!
—El fuego hace esas cosas raras —dijo Buenamontaña en tono sombrío—. Y lo más probable es que el tejado les haya hecho de pantalla.
—¡Mira, están medio chamuscados pero siguen siendo utilizables!
—Bueno, pues entonces aquí no ha pasado nada —dijo el enano, derivando ya a un tono lúgubre—. ¿Para cuándo quieres la siguiente edición?
—Mira, hasta el pinchapapeles... ¡hay trozos de papel que apenas están chamuscados!
—La vida está llena de tesoros inesperados —comentó Buenamontaña—. ¡Creo que no debería entrar aquí, señorita!
Esto se lo dijo a Sacharissa, que estaba avanzando en zigzag por entre las ruinas ardientes.
—Es mi lugar de trabajo —dijo ella—. ¿Se puede reparar la prensa?
—¡No! ¡Está... destruida! ¡Es chatarra! ¡No tenemos ni imprenta ni tipos ni metal! ¿Es que no me oís?
—Muy bien, entonces tenemos que conseguir otra prensa —dijo Sacharissa con calma.
—¡Hasta una vieja prensa para desguace nos costaría mil dólares! —exclamó Buenamontaña—. Mirad, se acabó. ¡No queda nada!
—Tengo algunos ahorros —dijo Sacharissa, limpiando su mesa de escombros—. Tal vez podamos conseguir una de esas pequeñas imprentas manuales para ir tirando.
—Yo estoy endeudado —dijo William—. Pero probablemente me pueda endeudar unos pocos cientos de dólares más.
—¿Podríamos continuar trabajando si ponemos una lona sobre el tejado, o nos tendríamos que mudar a otro lugar? —dijo Sacharissa.
—Yo no me quiero mudar. Con unos pocos días de trabajo ya bastará para arreglar este lugar —dijo William.
Buenamontaña hizo bocina con las manos.
—¡Holaaa! ¡Llamada a la cordura! No tenemos dinero.
—Aunque no hay mucho espacio para ampliar el negocio —dijo Sacharissa.
—¿Ampliarlo, cómo?
—Revistas —dijo Sacharissa, con aguanieve posándosele en el pelo. Alrededor de ella los demás enanos se desplegaron en una operación desesperanzada de rescate de sus bienes—. Sí, ya sé que el periódico es importante, pero hay mucho tiempo muerto en la imprenta, y, bueno, estoy segura de que habría mercado para algo como, bueno, una revista para señoras...
—¿Tiempo muerto en la imprenta? —dijo Buenamontaña—. ¡La imprenta está muerta!.
—¿Sobre qué? —dijo William, sin hacer ningún caso al enano.
—Sobre... moda. Imágenes de mujeres vestidas con ropa nueva. Costura. Esa clase de cosas. Y no empieces a decirme que es demasiado aburrido. La gente la comprará.
—¿Ropa? ¿Costura?
—A la gente le interesan esas cosas.
—No me gusta mucho la idea —dijo William—. Viene a ser como decir que tendríamos que tener una revista solamente para hombres.
—¿Por qué no? ¿Qué pondrías en ella?
—Oh, no lo sé. Artículos sobre bebida. Imágenes de mujeres no vestidas... en fin, necesitaríamos más gente que escribiera para ellas.
—¿Perdona? —dijo Buenamontaña.
—Hay mucha gente que puede escribir lo bastante bien sobre esa clase de cosas —manifestó Sacharissa—. Si fuera algo tan complicado, nosotros no podríamos hacerlo.
—Eso es verdad.
—Y hay otra revista que también se vendería —dijo Sacharissa. Detrás de ella, una parte de la prensa se desplomó.
—¿Hola? ¿Hola? Sé que mi boca se está abriendo y cerrando —dijo Buenamontaña—. ¿Está saliendo algún sonido?
—Gatos —dijo Sacharissa—. Los gatos le gustan a mucha gente. Imágenes de gatos. Historias de gatos. He estado pensando en ello. Se podría llamar... Gato Total.
—¿A juego con Mujer Total y Hombre Total? ¿Costura Total? ¿Tarta Total?
—Se me había ocurrido llamarla algo así como La guía del hogar para señoras —dijo Sacharissa—. Pero tu título tiene cierto gancho, lo admito. Gancho... sí. Eso también hay que pensarlo. En la ciudad hay muchos enanos. Podríamos producir una revista para ellos. O sea... ¿qué llevan esta temporada los enanos modernos?
—Cota de malla y cuero —dijo Buenamontaña, repentinamente perplejo—. ¿De qué estás hablando? ¡Siempre se lleva cota de malla y cuero!
Sacharissa no le hizo caso. Los dos estaban en su propio mundo, se dio cuenta Buenamontaña. Ya no tenía nada que ver con el real.
—Pero parece un poco un desperdicio —comentó William—. Quiero decir un desperdicio de palabras.
—¿Por qué? Siempre hay más. —Sacharissa le dio unos golpecitos suaves en la mejilla—. ¿Te crees que estás escribiendo palabras que van a durar para siempre? No funciona así. Este asunto del periódico... son palabras que duran un día. Tal vez una semana.
—Y luego la gente las tira —dijo William.
—Tal vez unas pocas permanecen. En la cabeza de la gente.
—No es ahí donde termina el periódico —dijo William—. Más bien en el sitio contrario.
—¿Y qué esperabas? No son libros, son... palabras que van y vienen. Alégrate, anda.
—Hay un problema —advirtió William.
—¿Sí?
—No nos llega el dinero para una imprenta nueva. Nuestro barracón se ha quemado. Nos hemos quedado sin negocio. Todo se acabó. ¿Lo entiendes?
Sacharissa bajó la mirada.
—Sí —dijo ella dócilmente—. Solamente confiaba en que tú no.
—Y estábamos tan cerca. Tan cerca. —William sacó su cuaderno—. Podríamos haber publicado esto. Tengo casi toda la historia. Ahora lo único que puedo hacer es dárselo a Vimes...
—¿Dónde está el plomo?
William miró al otro lado de los escombros. Boddony estaba en cuclillas junto a la prensa humeante, intentando mirar por debajo.
—¡No hay ni rastro del plomo! —exclamó.
—Tiene que estar en alguna parte —dijo Buenamontaña—. En mi experiencia, veinte toneladas de plomo no se levantan y se marchan caminando, sin más.
—Se debe de haber fundido —dijo Boddony—. Hay unos cuantos goterones en el suelo...
—El sótano —dijo Buenamontaña—. Échame una mano, ¿quieres? —Agarró una viga ennegrecida.
—Déjame que te ayude —dijo William, rodeando el escritorio dañado—. Tampoco es que tenga nada mejor que hacer...
Agarró un embrollo de madera chamuscada y tiró...
El señor Alfiler se elevó del foso como un rey de los demonios. Todo él humeaba y estaba emitiendo un alarido largo e incoherente. Se elevó y se elevó y derribó a Buenamontaña con un movimiento circular del brazo y después sus manos agarraron el cuello de William y todavía entonces su salto continuó impulsándolo hacia arriba.
William cayó hacia atrás. Aterrizó sobre el escritorio y sintió una punzada de dolor cuando un escombro le atravesó la carne del brazo. Pero no había tiempo para pensar en el dolor que ya había pasado. Era el dolor inminente el que ocupaba todo su futuro. La cara de la criatura estaba a pocos centímetros de la suya, con los ojos muy abiertos y mirando a través de él en dirección a algo horrible, pero sus manos no dejaban de aferrar con fuerza el cuello de William.
A William nunca se le habría ocurrido usar un tópico tan manido como «dedos como tenazas», pero, mientras la consciencia se le convertía en un túnel de paredes rojas, el editor que tenía dentro dijo: Sí, es exactamente así como son, con la misma fuerza mecánica que...
Los ojos bizquearon. El alarido cesó. El hombre se tambaleó de lado, medio en cuclillas.
Mientras William levantaba la cabeza vio que Sacharissa daba un paso atrás.
El editor parloteaba dentro de su cabeza, mirando cómo él la miraba a ella. Ella le acababa de dar una patada al hombre en los... ejem, ¡ya sabes! Tenía que ser la influencia de todas aquellas hortalizas graciosas. Tenía que serlo.
Y él tenía que conseguir su Artículo.
William se puso de pie y les hizo señales frenéticas a los enanos, que se estaban acercando con las hachas listas.
—¡Esperad! ¡Esperad! Mire... usted... esto... hermano Alfiler... —El dolor que sentía en el brazo le arrancó una mueca, después bajó la vista y vio, con horror, el maligno pinchapapeles sobresaliéndole de la tela de la chaqueta.
El señor Alfiler intentó concentrarse en el chico que forcejeaba con su brazo, pero las sombras no le dejaban. Ahora ya no estaba seguro de estar vivo. ¡Sí! ¡Eso era! ¡Debía de estar muerto! Todo este humo, la gente gritando, todas las voces susurrándole al oído, esto era alguna clase de infierno pero, ajá, él tenía billete de vuelta...
Se las apañó para enderezar la espalda. Se sacó de la camisa la patata del difunto señor Tulipán. La sostuvo en alto.
—Dengo da badada —dijo con orgullo—. ¿Do be basadá dada?
William estudió la cara sucia de hollín y de ojos rojos, con su horrible expresión de triunfo, y luego la hortaliza marchita que le colgaba de un cordel. Su contacto con la realidad era en aquellos momentos casi tan endeble como el del señor Alfiler, y que alguien le mostrara una patata solamente parecía poder significar una cosa.
—Esto... No es muy graciosa, ¿no cree? —dijo, haciendo una mueca de dolor mientras tiraba del pinchapapeles.
El último tren de pensamiento del señor Alfiler descarriló. Soltó la patata y con un movimiento que no debía nada al pensamiento y todo al instinto, sacó una larga daga de dentro de su chaqueta. La figura que tenía delante se estaba convirtiendo en una sombra más entre otras muchas, y se abalanzó salvajemente sobre ella.
William liberó por fin el metal de su brazo y su mano salió disparada por delante de él...
Y eso, de momento, fue lo último que el señor Alfiler llegó a saber.
El aguanieve siseó sobre unas pocas brasas que quedaban.
William se quedó mirando la cara perpleja mientras se apagaba la luz de los ojos y el atacante se desplomaba lentamente al suelo, aferrando ferozmente la patata con una mano.
—Oh —dijo Sacharissa en tono distante—. Lo has empalado...
A William le caía sangre de la manga.
—Yo... esto... creo que me iría bien un vendaje —dijo. El hielo no tendría que estar caliente, lo sabía, pero la conmoción le estaba llenando las venas de un frío ardiente. Estaba sudando hielo.
Sacharissa corrió hacia delante, rasgándose la manga de la blusa.
—No creo que sea grave —dijo William, intentando apartarse—. Creo que es solo una de esas heridas... entusiastas.
—Perro ¿qué ha pasado aquí?
William miró la sangre de su mano y después a Otto, que estaba de pie sobre un montón de escombros con una mirada asombrada en la cara y un par de paquetes en las manos.
—Me marrcho solamente cinco minutos parra comprrar unos cuantos ácidos y de prronto el sitio enterro... oh, cielos... oh, cielos...
Buenamontaña se sacó del bolsillo un diapasón y lo hizo tañer contra su casco.
—¡Deprisa, muchachos! —Agitó el diapasón en el aire—. ¡Oh, vamos todos a la misión...!
Otto hizo un gesto suave con la mano mientras los enanos empezaban a cantar.
—No, ya lo tengo muy superrado, perro grracias —dijo—. Sabemos de qué va todo esto, ¿verrdad? Ha sido una multitud enarrdecida, ¿verrdad? Siemprre hay una multitud enarrdecida, tarrde o temprrano. Cogierron a mi amigo Borris. Él les enseñó la cinta negrra, perro ellos se rieron y...
—Creo que iban a por todos nosotros —dijo William—. Aunque me habría gustado poder hacerle unas cuantas preguntas...
—Preguntas del tipo: «¿Es esta la primera vez que estrangula usted a alguien?», ¿no? —dijo Boddony—. O bien, «¿qué edad tiene, señor Asesino?».
Algo empezó a toser.
Parecía venir del bolsillo de la chaqueta del hombre.
William contempló a los enanos aturdidos para ver si alguno de ellos tenía alguna idea de lo que él debía hacer a continuación. Después palpó reticentemente el traje grasiento con extremo cuidado y por fin sacó una caja alargada y bruñida.
La abrió. Un diablillo pequeño y verde se asomó por la ranura.
—¿Mmm? —dijo.
—¿Cómo? ¿Un Des-organizador Personal? —dijo William—. ¿Un matón tenía un Des-organizador Personal?
—Pues la sección Cosas Para Hacer Hoy va a ser interesante —dijo Boddony.
El diablillo pestañeó.
—¿Quiere que responda o no? —preguntó—. Inserte Nombre Aquí solicitó silencio, pese a mi gama de sonidos adecuados para cualquier ocasión o estado de ánimo.
—Hum... tu anterior propietario está... anterior —dijo William, bajando la vista hacia el cuerpo del señor Alfiler, que se iba enfriando.
—¿Es usted un nuevo propietario? —preguntó el diablillo.
—Bueno... posiblemente.
—¡Felicidades! —exclamó el diablillo—. ¿Quiere que borre el contenido de mi memoria? —Sacó un bastoncillo de algodón y se dispuso a introducírselo por una oreja muy grande—. ¿Borrar memoria?, S/N.
—¿Tu... memoria...?
—Sí. ¿Borrar memoria?, S/N.
—¡N! —dijo William—. Y ahora dime exactamente qué es lo que estás recordando —añadió.
—Tiene que pulsar el botón de Recordar —dijo el diablillo en tono impaciente.
—¿Y eso qué hará?
—Que un martillito me golpee en la cabeza y yo mire a ver qué botón ha pulsado usted.
—¿Y por qué no recuerdas y ya está?
—Mire, yo no hago las normas. Tiene que pulsar el botón. Lo pone en el manual.
William apartó a un lado la caja con cuidado.
En el bolsillo del muerto había varias bolsitas de terciopelo. También las puso sobre el escritorio.
Algunos de los enanos habían bajado un trecho de la escalerilla de hierro que llevaba al sótano. Boddony volvió a subir, con cara pensativa.
—Ahí abajo hay un hombre —dijo—. Tendido en medio del... plomo.
—¿Muerto? —preguntó William, mirando las bolsitas con cautela.
—Espero que sí. De verdad que lo espero. Se puede decir que es una buena impresión. Está un poco... cocinado. Y tiene una flecha que le atraviesa la cabeza.
—William, ¿te das cuenta de que estás robando a un cadáver? —dijo Sacharissa.
—Bien —dijo William, distraído—. Es el mejor momento. —Volcó una de las bolsitas y un montón de joyas cayó sobre la madera chamuscada.
Salió un ruido estrangulado de Buenamontaña. Después del oro, las joyas eran las mejores amigas de un enano.
William vació las otras bolsas.
—¿Cuánto crees que vale todo esto? —preguntó, cuando las piedras preciosas dejaron de rodar y tintinear.
Buenamontaña ya había sacado con pericia un monóculo de un bolsillo interior y estaba examinando unas cuantas de las piedras más grandes.
—¿Cómo? ¿Eh? Decenas de miles de dólares. Tal vez cien mil. Podría ser mucho más. Esta de aquí sola ya vale mil quinientos, en mi opinión, y no es la mejor de todas.
—¡Tiene que haberlas robado! —dijo Sacharissa.
—No —dijo William con calma—. Nos habríamos enterado de un robo así de grande. Nosotros nos enteramos de las cosas. Está claro que algún joven te lo habría dicho. Mira a ver si lleva cartera, por favor.
—¡Menuda idea! ¿Y qué...?
—Búscale una maldita cartera, ¿quieres? —dijo William—. Aquí hay una historia. Yo voy a comprobarle las piernas y tampoco es que me haga mucha ilusión. Pero aquí hay una historia. Ya nos pondremos histéricos más tarde. Hazlo. Por favor.
En la pierna del hombre muerto había una mordedura a medio curar. William se subió la pernera de su pantalón para compararlas mientras Sacharissa, mirando para otro lado, sacaba una cartera de cuero marrón de la chaqueta.
—¿Alguna pista de quién es? —dijo William, midiendo meticulosamente con su lápiz las marcas de dientes. Notaba la mente extrañamente tranquila. Se preguntó si estaba realmente pensando. Todo le parecía un sueño, que estaba sucediendo en otro mundo.
—Esto... hay algo repujado a fuego en el cuero —dijo Sacharissa.
—¿Qué pone?
—«Ni Un Pelo De Persona Amable» —leyó ella—. Me pregunto qué clase de persona se pondría eso en la cartera.
—Alguien que no tenía ni un pelo de amable —dijo William—. ¿Hay algo más dentro?
—Hay un papel con una dirección —dijo Sacharissa—. Esto... no tuve tiempo de decirte esto, ejem, William. Hum...
—¿Qué dice?
—Es la calle Noexiste, número 50. Ejem. Que es donde esos hombres me capturaron. Tenían llave y todo. Hum... es la casa de tu familia, ¿verdad?
—¿Qué queréis que haga con estas joyas? —preguntó Buenamontaña.
—O sea, tú me diste la llave y todo —dijo Sacharissa en tono nervioso—. Pero en el sótano había un hombre, muy embriagado, y era idéntico a lord Vetinari, y entonces aparecieron estos hombres, y dejaron inconsciente a Rocky, y después...
—No estoy sugiriendo nada —dijo Buenamontaña—, pero si no son robadas, entonces conozco montones de sitios donde nos darían una fortuna, incluso a esta hora de la noche...
—... y por supuesto, fueron muy maleducados, pero yo no pude hacer nada...
—... nos iría bien un poco de dinero metálico ahora mismo, es lo único que intento decir...
La chica y el enano se dieron cuenta de que William ya no estaba escuchando. Parecía ensimismado, inexpresivo, metido dentro de una pequeña burbuja de silencio. Lentamente atrajo hacía sí el Des-organizador y pulsó el botón de Recordar. Se oyó un «au» apagado.
—... ñipñap mapñap ñiiiuideliuideliuííí...
—¿Qué es ese ruido? —dijo Sacharissa.
—Es la forma en que recuerdan los diablillos —dijo William en tono distante—. Es como... que pasa su vida del revés. Yo tenía una versión anterior de este —añadió.
El ruido se detuvo. El diablillo dijo con gran aprensión:
—¿Y qué le pasó?
—Que lo devolví a la tienda porque no funcionaba bien —dijo William.
—Es un alivio —dijo el diablillo—. Le sorprenderían algunas de las cosas terribles que la gente le hizo al Modelo 1. ¿Qué problema tenía?
—Que fue lanzado por la ventana de un tercer piso —dijo William—. Por no resultar útil.
Aquel diablillo era un poco más listo que la mayoría de su especie. Hizo un saludo militar.
—... uideliuideliuideli ñap-ñarc... Probando, probando...
—¡Es el hermano Alfiler! —dijo Sacharissa.
—... Diga algo, señor Tulipán —y la voz se convirtió en el gruñido húmedo de la hermana Jennifer—. ¿Qué voy a decir? No es natural, hablar con una 'ida caja. Esta caja, señor Tulipán, puede ser el pasaporte hacia tiempos mejores. Yo pensaba que nos íbamos a llevar el 'ido dinero. Sí, y esto nos va a ayudar a conservarlo... ñípñíp...
—Ve un poco más adelante —le ordenó William.
—... uííí... ñip perros tienen personalidad. La personalidad cuenta para mucho. Y los precedentes legales...
—¡Es Slant! —dijo Boddony—. ¡El abogado ese!
—Pero ¿qué queréis que haga yo con las joyas? —dijo Buenamontaña.
—... ñipñip... puedo añadir otros cinco mil en joyas a sus honorarios... ñip... Quiero saber quién me está impartiendo estas órdenes... ñip... Y tampoco sean tontos. Mis... clientes tienen memorias largas y bolsillos profundos...
Llevado por el terror, el diablillo saltaba adelante y atrás. William pulsó el botón de pausa.
—El dinero se lo dio Slant —dijo—. Slant es quien le estaba pagando. ¿Le habéis oído mencionar a clientes? ¿Lo entendéis? ¡Este es uno de los hombres que atacaron a Vetinari! ¿Y tenían una llave de nuestra casa?
—¡Pero no podemos quedarnos el dinero sin más! —dijo Sacharissa.
William volvió a pulsar el botón.
—... ñip... al parecer, dicen, una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse las botas.
—Obviamente, nosotros... —empezó a decir Sacharissa.
Él pulsó el botón.
—Uideliuideliuidelí mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse las botas.
Volvió a pulsar el botón.
—Uideliuideliuidelí la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga tiempo de ponerse las botas.
»Uideliuidelí la verdad tenga tiempo de ponerse las botas.
—¿Te encuentras bien, William? —dijo Sacharissa, mientras permanecía inmóvil.
—Conmoción retardada —susurró Buenamontaña—. A veces puede afectar de esa manera.
—Señor Buenamontaña —dijo William con filo en la voz, todavía dándoles la espalda—. ¿Ha dicho que me podía conseguir otra prensa?
—He dicho que cuestan un...
—¿... puñado de rubíes, quizá?
Buenamontaña abrió la mano.
—¿Entonces estas joyas son nuestras?
—¡Sí!
—Bueno, por la mañana podría comprar una docena de prensas, pero no es como comprar golosinas...
—Quiero ir a máquinas dentro de media hora —dijo William—. Otto, quiero imágenes de la pierna del hermano Alfiler. Quiero citas de todo el mundo, hasta de Viejo Apestoso Ron. Y una iconografía de Galletas, Otto. ¡Y quiero una prensa!
—Ya te lo he dicho, ¿dónde vamos a encontrar una prensa a esta hora de la no...?
El suelo retumbó. Los montones de escombros se movieron.
Todas las miradas se volvieron hacia las ventanas altas e iluminadas del Inquirer.
Sacharissa, que había estado mirando a William con los ojos como platos, respiraba de forma tan profunda que Otto gimió y apartó la mirada y se puso a tararear frenéticamente.
—¡Ahí tenéis vuestra imprenta! —gritó—. ¡Lo único que tenéis que hacer es cogerla!
—Sí, pero robar una... —empezó a decir el enano.
—Coger prestada —dijo William—. Y la mitad de las joyas son para vosotros.
A Buenamontaña se le dilataron los orificios nasales.
—Hag... —empezó a gritar, pero se interrumpió para decir—. Has dicho la mitad, ¿verdad?
—¡Sí!
—¡Hagámoslo, muchachos!
* * *
Uno de los supervisores del Inquirer llamó educadamente a la puerta del señor Carney.
—¿Sí, Causley? ¿Ha aparecido ya Escurridizo? —preguntó el propietario del Inquirer.
—No, señor, pero hay una señorita que quiere verlo a usted. Es la señorita Cripslock esa —respondió el supervisor, secándose las manos con un paño.
Carney se animó.
—¿En serio?
—Sí, señor. Está un poco nerviosa. Y ese tal De Worde está con ella.
La sonrisa de Carney se desvaneció un poco. Había contemplado el incendio desde su ventana con enorme regocijo, pero había sido lo bastante listo como para no salir a la calle. Aquellos enanos eran bastante salvajes, por lo que había oído, y les daría por echarle la culpa a él. De hecho, no tenía ni la menor idea de por qué se había incendiado el lugar, pero tampoco era exactamente inesperado, ¿verdad?
—Así pues... es hora de la cura de humildad, ¿no? —dijo, medio para sí mismo.
—¿Lo es, señor?
—Haz que suban, por favor.
Se reclinó en su asiento y miró el periódico que tenía desplegado sobre su mesa. ¡Maldito Escurridizo! Lo raro era, sin embargo, que aquellas cosas que escribía eran como las horribles salchichas que vendía: estaba claro lo que eran y, sin embargo, uno seguía hasta el final y después volvía a por más. E inventárselas tampoco era tan fácil como parecía. Escurridizo tenía un don. Se inventaba alguna historia sobre un monstruo enorme que había sido visto en el estanque del Parque del Abandono y aparecían cinco lectores jurando que ellos también lo habían visto. Gente normal y corriente, como el panadero del barrio. ¿Cómo lo hacía? El escritorio de Carney estaba cubierto de sus propios intentos fallidos. Hacía falta un tipo de imaginación espec...
—Vaya, Sacharissa —dijo, poniéndose de pie mientras ella entraba poco a poco en la sala—. Coge una silla. Me temo que no tengo ninguna para tu... amigo. —Saludó con la cabeza a William—. Déjame decirte lo triste que me ha puesto enterarme del incendio.
—Es su despacho —dijo William en tono frío—. Puede decir usted todo lo que le apetezca. —Al otro lado de la ventana pudo ver las antorchas de la Guardia, que llegaba a las ruinas del viejo barracón. Retrocedió un paso.
—No seas así, William —dijo Sacharissa—. Es por eso que acudimos a ti, ¿sabes, Ronnie?
—¿En serio? —Carney sonrió—. Has estado siendo un poco tontita, ¿verdad?
—Sí, esto... bueno, todo nuestro dinero estaba... —Sacharissa se sorbió la nariz—. La verdad es... bueno, nos hemos quedado sin nada. Hemos... trabajado tanto, tanto, y nos hemos quedado sin nada... —Empezó a sollozar.
Ronnie Carney se inclinó sobre el escritorio y le dio unas palmaditas en la mano.
—¿Hay algo que yo pueda hacer? —dijo.
—Bueno, yo confiaba... me preguntaba si... o sea, ¿crees que te sería posible... dejarnos usar una de tus prensas esta noche?
Carney se echó hacia atrás.
—¿Cómo? ¿Te has vuelto loca?
Sacharissa se sonó la nariz.
—Sí, ya me parecía que dirías eso —dijo con tristeza.
Carney, ligeramente aplacado, se inclinó hacia delante y le volvió a dar palmaditas en la mano.
—Ya sé que jugábamos juntos cuando éramos niños... —empezó a decir.
—Yo no creo que en realidad jugáramos —dijo Sacharissa, rebuscando en su bolso—. Tú me perseguías y yo te pegaba en la cabeza con una vaca de madera. Ah, aquí está...
Dejó caer la bolsa, se puso de pie y apuntó con una de las ballestas de pistola del difunto señor Alfiler directamente al editor.
—¡Déjanos usar tus «idas» imprentas o te pego un «ido» tiro en la «ida» cabeza! —gritó—. Creo que es así como se tiene que decir, ¿no?
—¡No te atreverás a apretar el gatillo! —exclamó Carney, intentando agacharse en su silla.
—Era una vaca muy bonita, y un día te pegué tan fuerte con ella que se le rompió una pata —dijo Sacharissa en tono soñador.
Carney dirigió una mirada suplicante a William.
—¿No puedes intentar que recobre la cordura? —dijo.
—Solamente necesitamos utilizar una de sus prensas durante una hora más o menos, señor Carney —dijo William, mientras Sacharissa mantenía el cañón de la ballesta apuntado a la nariz del hombre con lo que él juzgó que era una sonrisa muy extraña en la cara—. Y después nos marchamos.
—¿Qué vais a hacer? —preguntó Carney con la voz quebrada.
—Bueno, primero le voy a atar —respondió William.
—¡No! ¡Voy a llamar a los supervisores!
—Creo que ahora mismo están... ocupados —dijo Sacharissa.
Carney escuchó. Todo parecía extrañamente silencioso en la planta baja.
Se hundió en la silla.
* * *
El personal de impresión del Inquirer estaba formando un corro alrededor de Buenamontaña.
—A ver, chavales —dijo el enano—. Esto funciona así. Todo el mundo que esta noche se vaya temprano a casa porque le duela la cabeza se lleva cien dólares, ¿de acuerdo? Es una vieja costumbre klatchiana.
—¿Y qué pasa si no nos vamos? —dijo el capataz, cogiendo un mazo.
—Bueno —dijo una voz junto a su oído—. Entonces es cuando te darrá un dolorr de cabeza.
Hubo un relámpago y se oyó un trueno. Otto dio un puñetazo triunfal al aire.
—¡Sí! —gritó, mientras los impresores corrían como locos hacia las puertas—. ¡Cuando lo necesitas de verrdad, de verrdad, llega! Intentémoslo otrra vez... ¡castillo! —Se oyó otro trueno. El vampiro se puso a dar saltos emocionados, con los faldones del chaleco volando—. ¡Uau! ¡Ahorra sí que vamos bien! ¡Una vez más, con fuerrzal ¡Que enorrme... castillo! —Esta vez el trueno fue más potente todavía.
Otto hizo un bailecito, fuera de sí de gozo, con las lágrimas cayéndole por la cara gris.
—¡Música Con Rocas Dentrro! —gritó.
* * *
En el silencio que siguió al trueno, William se sacó una bolsita de terciopelo del bolsillo y la volcó sobre el secante del escritorio.
Carney se quedó mirando las joyas con los ojos como platos.
—Por valor de dos mil dólares —dijo William—. Como mínimo. Nuestra cuota de admisión al Gremio. Las voy a dejar aquí, ¿de acuerdo? No me hace falta recibo. Confiamos en usted. —Carney no dijo nada, por culpa de la mordaza. Lo habían atado a su silla.
Llegado aquel punto, Sacharissa apretó el gatillo. No pasó nada.
—Me debo de haber olvidado de meter el trocito afilado de flecha —dijo, mientras Carney se desmayaba—. Pero ¡qué tontita soy! «Ido.» Me siento mucho mejor cuando digo eso, ¿sabes? «Ido.» «Idoidoidoidoido.» Me pregunto qué quiere decir.
* * *
Gunilla Buenamontaña miró con cara expectante a William, que se mecía mientras intentaba pensar.
—Muy bien —dijo, cerrando los ojos y pellizcándose el puente de la nariz—. Titular a tres líneas, tan ancho como se pueda. Primera línea: «¡Conspiración revelada!». ¿Lo tienes? Siguiente línea: «¡Lord Vetinari es inocente!». —Con esa vaciló un poco, pero la dejó así. La gente podía discutir más adelante sobre su aplicación general. Aquello no era lo importante en aquellos momentos.
—¿Sí? —dijo Buenamontaña—. ¿Y la línea siguiente?
—La he apuntado —dijo William, pasándole una página arrancada del cuaderno—. Mayúsculas, por favor. Mayúsculas grandes. Lo más grandes que puedas. De esas que usaba el Inquirer para los elfos y la gente que explota.
—¿Esto? —dijo el enano, cogiendo un cajón de letras negras y enormes—. ¿Y esto otro es noticia?
—Ahora sí —dijo William. Pasó varias páginas de su cuaderno hacia atrás.
—¿Vas a escribir primero la historia? —preguntó el enano.
—No hay tiempo. ¿Listo? «Una conjura para asumir ¡legalmente el control de Ankh-Morpork fue desvelada anoche tras días de paciente trabajo detectivesco de la Guardia.» Punto y aparte. «El Times tiene constancia de que dos asesinos, ya muertos ambos, fueron contratados fuera de la ciudad para manchar la imagen de lord Vetinari y destituirlo como patricio.» Punto y aparte. «Usaron a un hombre inocente con un notable parecido con lord Vetinari a fin de penetrar en Palacio. Una vez dentro...»
—Un momento, un momento —interrumpió Buenamontaña—. La Guardia no ha llegado al fondo de todo esto, ¿verdad? ¡Has sido tú!
—Yo solamente digo que llevan días trabajando —dijo William—. Eso es verdad. No tengo por qué decir que no estaban llegando a ninguna parte. —Vio la mirada en la cara del enano—. Mira, muy pronto voy a tener muchos más enemigos y mucho más desagradables de los que nadie necesita. Me gustaría más que Vimes estuviera enfadado conmigo por dejarle bien que por dejarle mal. ¿De acuerdo?
—Aun así...
—¡No discutas conmigo!
Buenamontaña no se atrevió. En la cara de William había una mirada. El joven se había congelado mientras escuchaba la cajita y al descongelarse se había convertido en... alguien distinto.
Alguien mucho más susceptible y mucho menos paciente. Tenía aspecto de tener fiebre.
—A ver... ¿dónde estaba?
—«Una vez dentro...» —dijo el enano.
—Muy bien... «Una vez dentro»... no. Mejor: «Al Times le consta que lord Vetinari se quedó...». Sacharissa, ¿has dicho que el hombre del sótano era idéntico a Vetinari?
—Sí. Hasta en el peinado.
—Vale. «Al Times le consta que lord Vetinari se quedó aturdido en el momento del shock de verse a sí mismo entrando en su despacho...»
—¿Nos consta eso? —dijo Sacharissa.
—Sí. Tiene lógica. ¿Quién lo va a discutir? ¿Por dónde iba...? «Su plan fue frustrado por el perro de lord Vetinari, Galletas (16 a.) que atacó a ambos hombres.» Punto y aparte. «El ruido que hizo esto llamó la atención del secretario de lord Vetinari, Rufus Drumknott...» Mierda, me olvidé de preguntarle qué edad tenía... «al que dejaron inconsciente de un golpe.» Punto y aparte. «Los atacantes intentaron sacar provecho de la interrupción para su...» ¿Cuál sería una buena palabra? Oh, sí... «abyecto plan y apuñalaron a Drumknott con una de las dagas de lord Vetinari a fin de que pareciera que el patricio era un loco asesino.» Punto y aparte. «Actuando con gran malicia...»
—Esto se te está empezando a dar de maravilla —dijo Sacharissa.
—No lo interrumpa —dijo Boddony entre dientes—. ¡Quiero enterarme de qué hicieron a continuación los muy abyectos!
—... «con gran malicia, forzaron al lord Vetinari facticio...»
—Buena palabra, buena palabra —dijo Buenamontaña, componiendo frenéticamente.
—¿Estás seguro de lo de «forzaron»? —preguntó Sacharissa.
—No son... no eran la clase de hombres que piden las cosas por favor —dijo William con brusquedad—. Esto, «forzaron al lord Vetinari facticio... a hacer una confesión falsa ante algunos sirvientes a los que atrajo el ruido. Luego los tres, cargando con el lord Vetinari inconsciente y acosados por el perro Galletas (16 a.) tomaron la escalera hacia los establos». Punto y aparte. «Ahí habían orquestado una escena para dar a entender que lord Vetinari había estado intentando robar a la ciudad, tal como ya narró el...»
—«En exclusiva el» —dijo Sacharissa.
—Eso. «En exclusiva el Times.» Punto y aparte. «Sin embargo, el perro Galletas escapó a la carrera y provocó que tanto la Guardia como los criminales iniciaran su búsqueda por toda la ciudad. Fue hallado por un grupo de ciudadanos con espíritu cívico, que...»
A Buenamontaña se le cayó un tipo de los dedos.
—¿Te refieres a Viejo Apestoso Ron y su pandilla?
—«Ciudadanos con espíritu cívico —repitió William, asintiendo furiosamente—, que lo mantuvieron escondido mientras...»
* * *
Las tormentas frías de invierno tenían todas las llanuras Sto para ir ganando velocidad. Cuando llegaban a Ankh-Morpork ya eran veloces y pesadas y cargadas de malicia.
Aquella vez adoptaron la forma de granizo. Bolas de hielo como puños chocaban contra las tejas. Bloqueaban los canalones y llenaban las calles de metralla.
El granizo batía contra el techo del almacén de la calle del Brillo. Un par de ventanas se hicieron añicos.
William caminaba de un lado a otro, gritando sus palabras por encima de la fuerza de la tormenta, pasando adelante y atrás las páginas de su cuaderno en ocasiones. Otto salió y les dio a los enanos un par de placas de iconografías. La tropa entró cojeando y avanzando furtivamente, listos para la edición.
William se detuvo. Las últimas letras se colocaron en su sitio con un claqueteo.
—A ver qué aspecto tiene por ahora —dijo William.
Buenamontaña entintó los tipos, puso un papel por encima del artículo y le pasó el rodillo de mano por encima. Sin decir una palabra, se lo dio a Sacharissa.
—¿Estás seguro de todo esto, William? —dijo ella.
—Sí.
—Es que hay partes que... ¿estás seguro de que todo es verdad?
—Estoy seguro de que todo es periodismo.
—¿Y eso qué se supone que quiere decir?
—Quiere decir que es lo bastante cierto por ahora.
—Pero ¿conoces los nombres de esta gente?
William vaciló. Luego dijo:
—Señor Buenamontaña, se puede introducir un párrafo adicional en cualquier punto de la historia, ¿verdad?
—No es problema.
—Bien. Entonces pongamos esto: «El Times puede revelar que los asesinos estaban contratados por un grupo de ciudadanos prominentes liderados por»... «El Times puede revelar que»... —Respiró hondo—. Empezamos otra vez. «Los conspiradores, según puede revelar el Times, estaban encabezados por»... —William negó con la cabeza—. «Las pruebas apuntan a que...» eh... «Las pruebas, según puede revelar el Times...» «Todas las pruebas, según puede revelar el Times..., puede revelar...» —Su voz se apagó.
—¿Va a ser un párrafo largo? —dijo Buenamontaña.
William miró con expresión afligida la húmeda prueba de impresión.
—No —dijo, compungido—. Creo que eso es todo. Dejémoslo como está. Añade una línea diciendo que el Times va a ayudar a la Guardia con sus pesquisas.
—¿Por qué? No somos culpables de nada, ¿verdad? —dijo Buenamontaña.
—Tú hazlo, por favor. —William arrugó la prueba hasta hacer una bola de papel, la tiró sobre una mesa y anduvo con paso errático hacia la prensa.
Sacharissa lo encontró al cabo de unos minutos. Una sala de imprenta ofrece una gran cantidad de agujeros y rincones, sobre todo usados por gente cuyas obligaciones requieren escabullirse de vez en cuando para fumar un cigarrillo tranquilos. William estaba sentado sobre un montón de papel, mirando la nada.
—¿Hay algo de lo que quieras hablar? —dijo ella.
—No.
—¿Sabes quiénes son los conspiradores?
—No.
—Entonces, ¿sería correcto decir que sospechas que sabes quiénes son los conspiradores?
Él la miró con cara irritada.
—¿Estás intentando el periodismo conmigo?
—¿Qué pasa, que se supone que tengo que intentarlo solamente con los demás, entonces? ¿Contigo no? —dijo ella, sentándose a su lado.
William pulsó con gesto ausente un botón del Des-organizador.
—Uideliuidelí... la verdad tenga tiempo de ponerse las botas...
—No te llevas muy bien con tu padre, ¿verd...?
—¿Qué debería hacer? —dijo William—. Ese es su dicho favorito. Dice que demuestra lo crédula que es la gente. Esos hombres tenían libre acceso a nuestra casa. ¡Está metido en esto hasta el cuello!
—Sí, pero tal vez lo haya hecho solamente como favor a otro...
—Si mi padre está involucrado en algo, es que es el líder —dijo William en tono abatido—. Si no sabes eso, es que no conoces a los De Worde. No nos unimos a ningún equipo si no podemos ser capitanes.
—Pero sería un poco tonto, ¿no te parece?, dejarles usar tu propia casa.
—No, solo muy, muy arrogante —dijo William—. Siempre hemos sido privilegiados, ¿sabes? Privilegio únicamente significa decir «ley privada». Eso es exactamente lo que significa. Él no cree que las leyes ordinarias se le apliquen. De verdad se cree que la ley no puede tocarlo, y si lo hace se pondrá a gritar hasta que se vayan. Esa es la tradición de los De Worde, y se nos da bien. Grítale a la gente, salte con la tuya y no hagas caso de las reglas. Es el estilo De Worde. Hasta mí, obviamente.
Sacharissa tuvo cuidado de no dejar que su expresión cambiara.
—Y yo no me esperaba esto —terminó William, dándole vueltas y más vueltas a la caja que tenía en las manos.
—Dijiste que querías llegar a la verdad, ¿no?
—¡Sí, pero no a esta! Debo... debo de haber malinterpretado algo. Eso tiene que ser. Eso tiene que ser. Ni siquiera mi padre podría ser tan... tan estúpido. Tengo que descubrir qué es lo que ha estado pasando realmente.
—No vas a ir a verlo, ¿verdad? —dijo Sacharissa.
—Sí. A estas alturas ya sabrá que se ha terminado.
—¡Entonces tienes que llevarte a alguien contigo!
—¡No! —le espetó William—. Mira, tú no sabes cómo son los amigos de mi padre. Los han criado para dar órdenes, saben que están en el lado correcto porque si ellos están en él, entonces debe ser el lado correcto, por definición, y cuando se sienten amenazados luchan a brazo partido, aunque ellos nunca se quitan los guantes. Son bellacos. Bellacos y matones, matones, y de la peor especie, porque no son cobardes y si les plantas cara lo que hacen es pegarte más fuerte. Crecieron en un mundo donde, si alguien les causaba los suficientes problemas, podían... hacerlo desaparecer. ¿Tú crees que sitios como las Sombras son malos? ¡Entonces no sabes lo que pasa en el Camino del Parque! Y mi padre es uno de los peores. Pero yo soy de su familia. Nos... preocupamos por la familia. Así que no me va a pasar nada. Tú quédate aquí y ayúdales a sacar el periódico, por favor. Media verdad es mejor que nada —añadió con amargura.
—¿De qué estabais hablando? —dijo Otto, acercándose mientras William salía dando zancadas de la sala.
—Oh, se... se va a ver a su padre —dijo Sacharissa, todavía desconcertada—. Que no parece que sea un hombre muy agradable. Está muy... acalorado con el tema. Muy trastornado.
—Disculpad —dijo una voz. La joven se giró pero detrás de ella no había nadie.
El hablante invisible suspiró.
—No, aquí abajo —indicó.
Ella bajó la vista y vio al caniche deforme de color rosa.
—No nos andemos con tonterías, ¿vale? —dijo el caniche—. Ya, ya, los perros no hablan. Has acertado a la primera, muy bien. Así que tal vez tienes algún extraño poder mental. Eso ya está resuelto, pues. No he podido evitar oíros, porque estaba escuchando. Ese chaval va a meterse en problemas, ¿verdad? Yo huelo los problemas.
—¿Erres una especie de hombrre lobo? —preguntó Otto,
—Sí, eso, me pongo muy peludo cada vez que hay luna llena —dijo el perro con desprecio—. Imagina cuánto interfiere eso con mi vida social. Pero a ver...
—Pero es que los perros no hablan... —empezó a decir Sacharissa.
—Oh cielos oh cielos oh cielos —dijo Gaspode—. ¿He dicho yo que estuviera hablando?
—Bueno, no lo has dicho con esas palabras...
—Eso. Una cosa maravillosa, la fenomenología. Y ahora al grano, acabo de ver cómo cien dólares salían andando por la puerta y quiero ver cómo vuelven, ¿de acuerdo? Lord De Worde es el tipejo más chungo que se puede encontrar en esta ciudad.
—¿Tú conoces a la nobleza? —dijo Sacharissa.
—Un gato puede mirar a un rey, ¿no? Eso es legal.
—Supongo...
—Pues lo mismo con los perros. Tiene que valer para los perros si vale para esos mininos zamparratas. Conozco a todo el mundo, yo. Lord De Worde solía hacer que su mayordomo dejara carne envenenada para los perros callejeros.
—Pero no le haría daño a William, ¿verdad?
—No soy dado a las apuestas —dijo Gaspode—. Pero si se lo hace, aun así nos llevaremos los cien dólares, ¿no?
—No podemos quedarrnos crruzados de brrazos y dejarrle que lo haga —dijo Otto—. Me cae bien William. No lo educarron bien perro él intenta serr buena perrsona, y no tiene cacao y canciones que lo ayuden. Es muy difícil irr en contrra de tu prropia naturraleza. Tenemos que ayudarrle.
* * *
La Muerte devolvió el último reloj de arena al aire, donde se desvaneció.
dijo.
La figura permanecía sentada sobre la arena fría, mirando a la nada.
repitió la Muerte. El viento le agitaba la túnica, de manera que dejaba atrás una larga estela de oscuridad.
—¿Tengo que... arrepentirme de verdad?
OH, SÍ. ES UNA PALABRA MUY SIMPLE. PERO AQUÍ... TIENE SIGNIFICADO. TIENE... SUSTANCIA.
—Sí, ya lo sé. —El señor Tulipán levantó la vista con los ojos irritados y la cara hinchada—. Imagino que... para estar tan arrepentido, hay que intentarlo con todas tus 'idas fuerzas.
SÍ.
—Entonces, ¿cuánto tiempo tengo?
La Muerte levantó la vista hacia las extrañas estrellas.
TODO EL TIEMPO DEL MUNDO.
—Sí... bueno, supongo que con eso bastará, 'er. Tal vez para entonces ya no haya ningún mundo al que volver.
CREO QUE NO FUNCIONA ASÍ. TENGO ENTENDIDO QUE LA REENCARNACIÓN PUEDE TENER LUGAR EN CUALQUIER MOMENTO. ¿QUIÉN DICE QUE LAS VIDAS SON SUCESIVAS?
—¿Estás diciendo... que podría estar vivo antes de haber nacido?
SÍ.
—Tal vez pueda encontrarme y matarme a mí mismo —dijo el señor Tulipán, mirando fijamente la arena.
NO, PORQUE NO LO SABRÁ NUNCA. Y PUEDE QUE ESTÉ LLEVANDO USTED UNA VIDA MUY DISTINTA.
—Bien...
La Muerte le dio unas palmaditas en el hombro al señor Tulipán, que hizo una mueca sobresaltada al notar el contacto.
AHORA TENGO QUE DEJARLO...
—Tienes una buena guadaña —dijo el señor Tulipán, de forma lenta y laboriosa—. Ese trabajo con la plata es orfebrería de la buena.
dijo la Muerte. añadió,
Se alejó con paso firme. La figura encorvada se desvaneció en la oscuridad, pero apareció una nueva, corriendo como loca por la arena que no era exactamente arena.
Estaba agitando una patata sujeta con un cordel. Se detuvo al ver a la Muerte y luego, para asombro de la Muerte, se giró para mirar detrás de sí. Aquello no había pasado nunca antes. La mayoría de la gente, al verse cara a cara con la Muerte, dejaban de preocuparse por nada que tuvieran detrás.
—¿Me está siguiendo alguien? ¿Puedes ver a alguien?
ESTO... NO. ¿ESPERABA USTED A ALGUIEN?
—Oh, ya. Nadie, ¿eh? ¡Vale! —dijo el señor Alfiler, poniendo la espalda recta—. ¡Sí! ¡Ja! ¡Eh, mira, tengo mi patata!
La Muerte parpadeó y se sacó otro reloj de arena de la túnica.
¿SEÑOR ALFILER? AH. EL OTRO. LE ESTABA ESPERANDO.
—¡El mismo! ¡Y tengo mi patata, mira, y me arrepiento mucho de todo! —Ahora el señor Alfiler se sentía bastante tranquilo. Las montañas de la locura estaban llenas de pequeñas mesetas de cordura.
La Muerte observó la sonrisa descabellada de su cara.
¿SE ARREPIENTE MUCHO?
—¡Oh sí!
¿DE TODO?
—¡Sip!
¿EN ESTE MOMENTO? ¿EN ESTE LUGAR? ¿SE DECLARA USTED ARREPENTIDO?
—Eso mismo. Lo has pillado. Muy listo. Así que si puedes enseñarme cómo volver a...
¿No le gustaría pensarlo otra vez?
—Nada de discusiones, quiero lo que me corresponde —dijo el señor Alfiler—. Tengo mi patata. Mira.
La Muerte metió la mano en su túnica y sacó algo que a primera vista le pareció al señor Alfiler un modelo en miniatura de sí mismo. Pero por debajo de la capucha diminuta asomaba una calavera de rata.
La Muerte sonrió.
dijo.
La Muerte de las Ratas extendió el brazo y agarró el cordel.
—Eh...
dijo la Muerte. chasqueó los dedos.
Hubo un destello de luz azul alrededor del asombrado Alfiler y al momento desapareció.
La Muerte suspiró y negó con la cabeza.
dijo. Dejó escapar un profundo suspiro.
La Muerte de las Ratas levantó la vista de su festín de patata.
dijo.
La Muerte hizo un gesto despectivo con la mano.
dijo.
* * *
William, corriendo medio agachado de umbral en umbral, se dio cuenta de que estaba dando un rodeo. Otto habría dicho que era porque no quería llegar.
La tormenta había remitido ligeramente, aunque el granizo punzante todavía le rebotaba en el sombrero. Las bolas mucho más grandes de la arremetida inicial llenaban las alcantarillas y cubrían las calzadas. Los carros habían patinado y los transeúntes se agarraban a las paredes.
Pese al fuego que ardía en su cabeza, sacó su cuaderno y apuntó: «¿Bls d granz + grndes q pltas d glf?», y tomó nota para sí mismo de comparar una con una pelota de golf, por si acaso. Una parte de él estaba empezando a entender que tal vez sus lectores tuvieran una actitud muy despreocupada sobre la culpa de los políticos, pero eran absolutamente temperamentales sobre cosas como el tamaño de la meteorología.
Se detuvo sobre el Puente de Latón y se resguardó al abrigo de uno de los hipopótamos gigantes. El granizo aderezaba la superficie del río con un millar de diminutos ruidos de succión.
La furia ya se estaba enfriando.
Durante la mayor parte de la vida de William, lord De Worde había sido una figura distante asomada a la ventana de su estudio, en una sala con las paredes cubiertas de libros que no leía nadie, mientras William permanecía dócilmente de pie entre acres de alfombra de buena calidad pero raída y escuchaba... bueno, sobre todo atrocidades, ahora que lo pensaba, las opiniones del señor Windling vestidas con palabras más caras.
Lo peor de todo, lo peor de todo, era que lord De Worde nunca estaba equivocado. No era una posición que relacionara jamás con su geografía personal. Quienes adoptaban una opinión contraria estaban locos, o eran peligrosos, o tal vez ni siquiera fueran personas. No se podía tener una discusión con lord De Worde. No una discusión de verdad. Una discusión, de discutere, quería decir debatir y argumentar y convencer por medio de la razón. Lo que se podía tener con el padre de William era una bronca incendiaria.
De una estatua cayó un chorro de agua helada que se le escurrió por el cuello a William.
Lord De Worde usaba las palabras con un tono y un volumen que las asemejaba a puños, pero nunca había empleado la violencia real.
Tenía a gente para ocuparse de ello.
Otro goterón de granizo derretido recorrió el espinazo de William.
Seguro que ni su padre podía ser tan estúpido, ¿verdad?
Se preguntó si debería entregar ahora mismo todo lo que sabía a la Guardia. Pero dijeran lo que dijesen de Vimes, al fin y al cabo tenía a un puñado de hombres pero un montón de enemigos influyentes con familias que se remontaban mil años atrás y mostraban el mismo honor que se halla en una pelea de perros.
No. Él era un De Worde. La Guardia estaba para otra gente, que no disponía de su propia manera de resolver los problemas. ¿Y qué era lo peor que podía pasar?
Tantísimas cosas, pensó mientras se volvía a poner en marcha, que sería difícil decidir cuál de ellas era la peor.
* * *
En el centro de la sala había una galaxia de velas encendidas. En los espejos corroídos de las paredes parecían las luces de un banco de peces abisales.
William pasó por entre los sillones volcados. Había uno que permanecía erguido, sin embargo, tras las velas.
Se detuvo.
—Ah, William —dijo el sillón. Luego lord De Worde desplegó lentamente su larguirucha figura del cuero que la enfundaba y se puso de pie bajo la luz.
—Padre —dijo William.
—Ya me parecía que vendrías aquí. A tu madre también le gustó siempre este sitio. Por supuesto, en aquellos tiempos era... distinto.
William no dijo nada. Sí que había sido distinto.
—Creo que esta tontería tiene que terminarse ya, ¿no te parece? —dijo lord De Worde.
—Creo que ya está terminando, padre.
—Pero no creo que tú te refieras a lo mismo que yo —manifestó lord De Worde.
—No sé a qué crees que te refieres —dijo William—. Solamente quiero oír la verdad de tus labios.
Lord De Worde suspiró.
—¿La verdad? Yo tenía en el corazón los mejores intereses de la ciudad, ¿sabes? Algún día lo entenderás. Vetinari está echando a perder este lugar.
—Ya, bueno... ahí es donde todo se complica, ¿no? —dijo William, asombrado de que la voz ni siquiera hubiera empezado a temblarle—. En fin, todo el mundo dice esa clase de cosas, ¿no? «Lo hice con las mejores intenciones», «El fin justifica los medios»... las mismas palabras, cada vez.
—¿Y no te parece, entonces, que es hora de que tengamos a un gobernante que escuche a la gente?
—Tal vez. ¿A qué gente tenías en mente?
La expresión afable de lord De Worde cambió. A William le sorprendía que hubiera durado tanto.
—Vas a poner esto en tu birria de periódico, ¿verdad?
William no dijo nada.
—No puedes demostrar nada. Ya lo sabes.
William se adentró en la luz y lord De Worde vio el cuaderno.
—Puedo demostrar lo bastante —dijo William—. Eso es lo que importa, en realidad. El resto ya será una cuestión de... pesquisas. ¿Sabías que a Vimes lo llaman «el terrier de Vetinari»? Los terriers escarban y escarban y no lo dejan nunca.
Lord De Worde apoyó la mano en la empuñadura de su espada.
Y William se oyó a sí mismo pensar: Gracias. Gracias. Hasta este mismo momento no lo podía creer.
—No tienes honor, ¿verdad? —dijo su padre, todavía con la voz de la calma exasperante—. Bueno, publícalo y al infierno contigo y con la Guardia. Nosotros no dimos ninguna orden de...
—Me imagino que no —dijo William—. Me imagino que dijisteis: «Que pase esto» y dejaste los detalles a gente como Alfiler y Tulipán. Manos ensangrentadas a una buena distancia de vuestro brazo.
—Como padre tuyo que soy, te ordeno que ceses esta... esta...
—Antes solías ordenarme que dijera la verdad —dijo William.
Lord De Worde irguió la espalda.
—¡Oh, William, William! No seas tan ingenuo.
William cerró el cuaderno. Ahora las palabras le venían con fluidez. Había saltado del edificio y había descubierto que podía volar.
—¿Y cuál es esta? —dijo—. ¿La verdad que es tan valiosa que hay que rodearla de una guardia personal de mentiras? ¿La verdad que es más extraña que la ficción? ¿O la verdad que todavía se está poniendo las botas mientras la mentira da la vuelta al mundo? —continuó, dando un paso adelante—. Esa es tu frasecita, ¿verdad? Ya no importa. Creo que el señor Alfiler iba a intentar haceros chantaje, y ¿sabes qué?, eso mismo haré yo por muy ingenuo que sea. Te vas a marchar de la ciudad, ahora mismo. Eso no debería suponerte demasiado problema. Y mejor será para ti que no me pase nada, ni a mí ni a nadie con quien trabajo ni a nadie a quien conozca.
—¿En serio?
—¡Ahora mismo! —gritó William, tan fuerte que lord De Worde se echó para atrás—. ¿Ahora eres sordo además de demente? ¡Ya mismo, y no vuelvas, porque si lo haces publicaré hasta la última maldita palabra que acabas de decir! —William se sacó el Des-organizador del bolsillo—. ¡Hasta la última maldita palabra! ¿Me oyes? ¡Y ni siquiera el señor Slant va a poder sacarte de esa con sus tretas! ¡Hasta has tenido la arrogancia, la estúpida arrogancia de usar nuestra casa! ¡Cómo te atreves! ¡Largo de esta ciudad! ¡Y o desenvainas esa espada o... le quitas... la mano... de encima!
Se detuvo, ruborizado y jadeando.
—La verdad tiene las botas puestas —dijo—. Y va a empezar a repartir patadas. —Frunció los ojos—. ¡Te he dicho que quites la mano de esa espada!
—Qué tonto, qué tonto. Y yo que creí que eras mi hijo...
—Ah, sí. Casi me olvido de eso —dijo William, ahora galopando a lomos de la rabia—. ¿Conoces una de las costumbres de los enanos? No, claro que no, porque no son gente de verdad, ¿eh? Pero yo conozco un par de ellas, ¿sabes? Y así pues... —Se sacó del bolsillo una bolsa de terciopelo y la tiró delante de su padre.
—¿Y esto es...? —dijo lord De Worde.
—Ahí dentro hay más de veinte mil dólares, por lo que han podido estimar un par de expertos —dijo William—. No he tenido mucho tiempo para calcularlo y no he querido que pensaras que estaba siendo injusto, así que me he pasado de generoso. Eso debe cubrir todo lo que te he costado, a lo largo de los años. Las cuotas de estudios, la ropa, todo. Tengo que confesarte que no lo has hecho demasiado bien, viendo que el resultado final soy yo. Estoy comprando mi libertad de ti, ya ves.
—Sí, ya veo. El gesto dramático. ¿De verdad crees que la familia es cuestión de dinero? —dijo lord De Worde.
—Bueno, sí, eso dice la historia. Dinero, tierra y títulos —dijo William—. Es asombroso cuán a menudo hemos evitado casarnos con cualquiera que no tuviera por lo menos dos de tres.
—Una pulla barata. Ya sabes a qué me refiero.
—No estoy seguro de saberlo —dijo William—. Pero sí sé que le he cogido ese dinero hace unas horas a un hombre que ha intentado matarme.
—¿Ha intentado matarte? —Por primera vez, hubo una nota de incertidumbre.
—Pues claro. ¿Te sorprende? —preguntó William—. Si tiras algo al aire, ¿acaso no tienes que preocuparte de dónde rebota?
—Por supuesto que sí —respondió lord De Worde.
Suspiró e hizo un pequeño gesto con la mano, y William vio una serie de sombras que se separaban de sombras más profundas. Y recordó que no se puede dirigir las propiedades de los De Worde sin contratar a muchos hombres, en todos los aspectos de la vida. Hombres duros con gorritos redondos que sabían desahuciar y embargar y tender trampas...
—Se nota que has estado trabajando demasiado —dijo su padre mientras los hombres avanzaban—. Creo que te hace falta... sí, una travesía larga por mar. A las Islas de la Niebla, tal vez, o quizá a Cuatroequis. O a Bhangbhangduc. Son buenos sitios, tengo entendido, para que hagan fortuna los jóvenes dispuestos a ensuciarse las manos. Ciertamente aquí no hay nada para ti... nada bueno.
Ahora William distinguió a cuatro figuras. Las había visto antes por la propiedad. Solían tener nombres de una sola palabra, como Jenks o Cepo, y ningún pasado a la vista.
Uno de ellos dijo:
—A ver, si puede tener usted un poco de sentido común, señor William, podemos hacer esto sin alborotos...
—Te serán mandadas pequeñas sumas de dinero de forma periódica —dijo lord De Worde—. Podrás vivir con una comodidad que...
Unas volutas de polvo cayeron en espiral del techo en sombras, haciendo remolinos como si fueran hojas de sicomoro.
Aterrizaron junto a la bolsa de terciopelo.
En lo alto, una lámpara de araña envuelta en una sábana tintineó suavemente. William levantó la vista.
—Oh, no. ¡Por favor... no mates a nadie! —suplicó.
—¿Cómo? —dijo lord De Worde.
Otto Alarido se dejó caer al suelo, con las manos en alto como garras.
—¡Buenas tarrdes! —le dijo a un asombrado alguacil. Se miró la mano—. Ah, ¿dónde tengo la cabeza? —Cerró los puños y se puso a bailar sobre un pie y sobre el otro—. ¡Levanta los puños según el pugilismo trradicional de Ankh-Morporrk!
—¿Que los levante? —dijo el hombre, blandiendo una porra—. ¡Al demonio con eso!
Un golpe corto de Otto le levantó los pies del suelo. Aterrizó de espaldas, girando sobre sí mismo, y se deslizó por el suelo de madera bruñida. Otto se giró tan deprisa que se difuminó, y llegó el sonido de un mamporro mientras otro hombre caía.
—Perro ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estoy usando vuestrros puñetazos civilizados y no querréis pelear? —dijo, dando brincos adelante y atrás como un boxeador aficionado—. Ah, usted, señorr, usted prresenta pelea... —Los puños se difuminaron hasta la invisibilidad y aporrearon a un hombre como si fuera un saco de arena. Otto puso recta la espalda mientras el hombre caía y dio un puñetazo distraído a un lado para acertarle en la barbilla al cuarto hombre que cargaba contra él. El hombre dio literalmente una voltereta en el aire.
Todo ocurrió en cuestión de segundos. Y luego William recobró lo bastante la compostura como para gritar una advertencia. Llegó demasiado tarde.
Otto miró la hoja de la espada que tenía hundida casi del todo en el pecho.
—Oh, perro mirra qué desastrre —dijo—. ¿Sabes? En este trrabajo no consigo que ninguna camisa me durre ni dos días.
Se giró hacia lord De Worde, que estaba retrocediendo, e hizo crujir los nudillos.
—¡Haz que esa cosa no se me acerque! —ladró el noble.
William negó con la cabeza.
—¿Ah, sí? —dijo Otto, sin dejar de avanzar—. ¿Crrees que soy una cosa? Entonces actuarré como una cosa.
Agarró a lord De Worde de la chaqueta y lo levantó en volandas, con una sola mano y el brazo extendido.
—Tenemos a gente como tú en mi país —explicó—. Son los que le dicen a la multitud enarrdecida qué tienen que hacerr. Yo vengo aquí a Ankh-Morporrk y me dicen que las cosas son distintas, perro la verrdad es que siemprre es lo mismo. ¡Siemprre hay malditos tipejos como tú! Y ahorra, ¿qué harré contigo?
Se dio un tirón de su chaqueta y lanzó a un lado la cinta negra.
—A fin de cuentas, nunca me gustó el cacao —dijo.
—¡Otto!
El vampiro se giró.
—¿Sí, William? ¿Qué es lo que quierres?
—Eso es ir demasiado lejos. —Lord De Worde se había puesto pálido. William nunca antes lo había visto tan obviamente asustado.
—¿Ah? ¿Eso crees? ¿Y si le muerrdo? ¿Quierre que le muerrda, señor noble? Bueno, tal vez no, porrque William crree que soy una buena perrsona. —Acercó a lord De Worde hacia sí hasta que sus caras estuvieron a pocos centímetros—. A lo mejorr me tengo que prreguntar cómo de bueno soy. O tal vez tengo que prreguntarme... ¿soy mejorr que tú? —Vaciló un segundo o dos y luego con un movimiento repentino se llevó al hombre a la boca.
Con gran delicadeza, plantó un beso en la frente de lord De Worde. Luego volvió a dejar al hombre tembloroso en el suelo y le dio unas palmaditas en la cabeza.
—La verrdad es que tal vez el cacao no esté tan mal, y la joven que toca el arrmonio a veces me guiña un ojo —dijo, haciéndose a un lado.
Lord De Worde abrió los ojos y miró a William.
—¿Cómo te atreves...?
—Cállate —dijo William—. Ahora te diré lo que va a pasar. No voy a mencionar nombres. Esa es mi decisión. No quiero que mi madre estuviera casada con un traidor. Y además está Rupert. Y mis hermanas. Y también yo. Voy a proteger el apellido. Probablemente esté cometiendo un grave error, pero voy a hacerlo de todas maneras. De hecho, voy a desobedecerte una vez más. No voy a decir la verdad. No toda la verdad. Además, estoy seguro de que quienes quieran conocerla la van a descubrir muy pronto. Y me atrevo a decir que tratarán con ella discretamente. Ya sabes... igual que tú.
—¿Traidor? —susurró lord De Worde.
—Así es como lo llamaría la gente.
Lord De Worde asintió, como un hombre atrapado en medio de un sueño desagradable.
—No puedo aceptar ese dinero en absoluto —dijo—. Te deseo que lo disfrutes, hijo mío. Porque... no cabe duda de que eres un De Worde. Que tengas un buen día. —Dio media vuelta y se alejó. Al cabo de unos minutos la puerta se abrió a lo lejos con un chirrido y se cerró en silencio.
William se tambaleó hasta agarrarse a una columna. Estaba temblando. Repasó mentalmente la reunión. En todo lo que había durado, su cerebro no había tocado el suelo.
—¿Te encuentrras bien, William? —dijo Otto.
—Estoy mareado. Pero... sí, estoy bien. De todos los cabezones, testarudos, obcecados y arrogantes...
—Perro lo compensas con otrras cosas —dijo Otto.
—Me refería a mi padre.
—Ah.
—Está tan convencido de tener la razón todo el tiempo...
—Perrdona, ¿seguimos hablando de tu padrre?
—¿Me estás diciendo que soy como él?
—Oh, no. Muy distinto. Totalmente distinto. No hay ningún parrecido en absoluto.
—¡No hacía falta que llegaras tan lejos! —Se detuvo—, ¿Te he dado las gracias?
—Pues no.
—Oh, cielos.
—No, perro te has dado cuenta de que no me las has dado, así que no pasa nada —dijo Otto—. Día trras día, en todos los aspectos, nos va mejorr y mejorr. Por cierrto, ¿te imporrta sacarrme esta espada de aquí? ¿A qué clase de idiota se le ocurre clavárrsela a un vampiro? Lo único que se consigue es estrropear la ropa.
—Déjame que te ayude... —William retiró con cuidado la hoja de la espada.
—¿Puedo apuntarrme la camisa como gastos?
—Sí, creo que sí.
—Bien. Y ahorra todo se ha acabado y ha llegado el momento de las recompensas y las medallas —dijo el vampiro en tono jovial, ajustándose la chaqueta—. ¿Y dónde están ahorra tus prroblemas?
—Acaban de empezar —dijo William—. Creo que voy a ver cómo es la Casa de la Guardia por dentro en menos de una hora.
* * *
De hecho, solamente pasaron cuarenta y tres minutos antes de que William de Worde estuviera ayudando a la Guardia, como suele decirse, con Sus Pesquisas.
Al otro lado de la mesa el comandante Vimes estaba releyendo con atención el Times. William sabía que estaba tardando más de lo necesario para ponerle nervioso.
—Puedo ayudarle con cualquier palabra larga que usted no conozca —se ofreció.
—Está muy bien —dijo Vimes, sin hacerle caso—. Pero necesito saber más. Necesito saber los nombres. Creo que usted conoce los nombres. ¿Dónde se reunían? Esa clase de cosas. Necesito saberlas.
—Hay cosas que son un misterio para mí —dijo William—. Tiene usted pruebas más que suficientes para poner en libertad a lord Vetinari.
—Quiero saber más.
—No de mí.
—Venga ya, señor De Worde. ¡Estamos los dos en el mismo bando!
—No. Simplemente somos dos bandos distintos que resultan estar uno junto al otro ahora mismo.
—Señor De Worde, hoy mismo ha atacado usted a uno de mis agentes. ¿Sabe el tremendo lío en que ya está metido?
—Me esperaba algo más de usted, señor Vimes —dijo William—. ¿Me está diciendo que he atacado a un oficial uniformado? ¿A un oficial que se ha identificado ante mí?
—Vaya con cuidado, señor De Worde.
—Me estaba siguiendo un hombre lobo, comandante. He tomado medidas para... obstaculizarlo y así poder alejarme. ¿Le gustaría discutir este asunto en público?
Estoy siendo un cabrón arrogante, mentiroso y altanero, pensó William. Y qué bien se me da.
—Entonces no me deja usted otra opción que detenerlo por ocultar...
—Exijo un abogado —lo interrumpió William.
—¿Ah, sí? ¿Y a quién tiene usted en mente a esta hora de la noche?
—Al señor Slant.
—¿A Slant? ¿Y cree que va a venir por usted?
—No. Sé que va a venir. Créame.
—Oh. ¿Vendrá, entonces?
—Confíe en mí.
—Vamos, hombre —dijo Vimes, sonriendo—. ¿Necesitamos esto? Todos los ciudadanos tienen el deber de ayudar a la Guardia, ¿no?
—No lo sé. Sé que la Guardia cree que sí. Yo nunca lo he visto por escrito —dijo William—. Y sin embargo, yo no tenía ni idea de que la Guardia tuviera derecho a espiar a gente inocente.
Vio que la sonrisa se congelaba.
—Era por su propio bien —gruñó Vimes.
—No sabía que fuera trabajo suyo decidir qué es bueno para mí.
Esta vez Vimes se llevó un pequeño premio.
—Yo tampoco voy a dejar que la conversación la controle usted —dijo—. Pero tengo razones para creer que está ocultando información sobre un crimen importante, y eso sí es delito. Va contra la ley.
—Al señor Slant se le ocurrirá algo. Seguro que existen precedentes. Buscará cientos de años atrás. Los patricios siempre han dado gran importancia a los precedentes. El señor Slant escarbará y escarbará. Durante años si hace falta. Así es como ha llegado a donde está hoy, escarbando.
Vimes se inclinó hacia delante.
—Entre tú y yo, y sin tu cuaderno —murmuró—. El señor Slant es un hijo de puta muerto y retorcido capaz de darle la vuelta a esto que llamamos nuestras leyes como si fueran un calcetín.
—Sí —dijo William—. Y es mi abogado. Se lo garantizo.
—¿Por qué iba el señor Slant a interceder por usted? —preguntó Vimes, mirando fijamente a William.
William le devolvió la mirada con la misma intensidad. Es verdad, pensó. Soy hijo de mi padre. Lo único que me hace falta es usarlo.
—¿Porque es un hombre muy justo? —dijo—. Y ahora, ¿va a mandar a un recadero a buscarlo? Porque si no lo hace, me va a tener que dejar ir.
Sin apartar la mirada de William, Vimes extendió el brazo y descolgó un tubo de comunicación del costado de su escritorio. Silbó por el mismo y luego se lo llevó al oído. Se oyó un ruido parecido al de un ratón que suplicara clemencia desde el otro extremo de una tubería.
—¿Yata uipsie poitl swup?
Vimes se llevó el tubo a la boca.
—Sargento, mande a alguien arriba para llevarse al señor De Worde a las celdas, por favor.
—¿Suídel yumyumpuipuipuip?
Vimes suspiró y volvió a colgar el tubo. Se levantó y abrió la puerta.
—Fred, manda a alguien que se lleve al señor De Worde a las celdas, por favor —vociferó—. Por ahora lo dejaremos en custodia por razones de protección —añadió, dirigiéndose a William.
—¿Para protegerme de quién?
—Bueno, yo mismo me estoy muriendo de ganas de darle un buen guantazo en toda la oreja —dijo Vimes—. Pero sospecho que hay otra gente ahí fuera que no tiene mi autocontrol.
De hecho, en las celdas había bastante paz. El camastro era cómodo. Las paredes estaban cubiertas de pintadas y William pasó el rato corrigiéndoles la ortografía.
La puerta se volvió a abrir. Un agente de expresión pétrea escoltó a William de vuelta al despacho de Vimes.
Allí estaba el señor Slant. Saludó con la cabeza a William, impasible. El comandante Vimes estaba sentado delante de un montón pequeño pero significativo de papeles y tenía aspecto de hombre derrotado.
—Creo que el señor De Worde puede salir libre —dijo el señor Slant.
Vimes se encogió de hombros.
—Solamente me asombra que no me esté pidiendo que le dé una medalla de oro y un pergamino iluminado de agradecimiento. Pero establezco una fianza de mil...
—¿Eh? —dijo el señor Slant, levantando un dedo gris. Vimes lo fulminó con la mirada.
—De cien...
—¿Eh?
Vimes gruñó y se metió la mano en el bolsillo. Le tiró un dólar a William.
—Tenga —dijo, con abundante sarcasmo—. Y si no está usted delante del patricio mañana a las diez en punto lo va a tener que devolver. ¿Satisfecho? —le dijo a Slant.
—¿De qué patricio? —preguntó William.
—Gracias por esa respuesta ingeniosa —dijo Vimes—. Limítese a estar ahí.
El señor Slant no dijo nada mientras salía al aire de la noche en compañía de su nuevo cliente, pero al cabo de un momento dijo:
—He presentado un mandato de Exeo carco cum nihil pretii sobre una base de Olfacere violarum y Sini plenis piscis. Mañana alegaré que es usted Ab hamo, y en caso de que no funcione lo...
—¿«Oler a violetas» —dijo William, que había estado traduciendo mentalmente— y «Los bolsillos llenos de peces»?
—Basándome en un caso de hace unos seiscientos años en que el acusado alegó con éxito que, aunque era cierto que había empujado a la víctima a un lago, el hombre tenía al sacarlo los bolsillos llenos de peces, cosa que redundó en un beneficio neto para él —dijo el señor Slant resueltamente—. En todo caso, voy a argumentar que si ocultarle información a la Guardia es un delito, entonces la población entera de la ciudad es culpable.
—Señor Slant, no me gustaría tener que revelar cómo y dónde conseguí la información —dijo William—. Pero si no me queda más remedio, tendré que contarlo todo.
La luz de la lámpara sobre la puerta de la Casa de la Guardia, ya lejana tras su cristal azul, iluminó la cara del abogado. Parecía enfermo.
—¿De verdad cree usted que esos dos hombres tenían... cómplices? —preguntó.
—Estoy seguro —respondió William—. Yo diría que es algo que está... registrado.
Llegado a aquel punto casi sintió lástima por el abogado. Pero solamente casi.
—Puede que eso no beneficie al interés público —dijo el señor Slant lentamente—. Este debería ser un tiempo de... reconciliación.
—Totalmente de acuerdo. Así que estoy seguro de que se encargará usted de que yo no tenga que liberar todas esas palabras en los oídos del comandante Vimes.
—Por extraño que parezca, hubo un precedente en 1497 en que un gato consiguió...
—Bien. Y va a tener usted una de sus charlas discretas especiales con el Gremio de Grabadores. A usted se le dan bien las charlas discretas.
—Bueno, por supuesto, haré lo que pueda. La minuta, sin embargo.
—... no existirá —terminó la frase William.
Solo entonces los rasgos de pergamino del señor Slant se arrugaron realmente de dolor.
—¿Pro bono publico? —graznó.
—Oh, sí. Ciertamente estará usted trabajando por el bien público —dijo William—. Y lo que es bueno para el público, claro está, es bueno para usted. Qué bien, ¿verdad?
—Por otro lado —dijo el señor Slant—, tal vez vaya en interés de todo el mundo dejar atrás este desafortunado episodio, y yo estaré, ejem, encantado de donar mis servicios.
—Gracias. ¿El señor Scrope es ahora lor...? ¿Es ahora el patricio?
—Sí.
—Por votación de los gremios.
—Sí. Claro.
—¿Votación unánime?
—No tengo que decirle...
William levantó un dedo.
—¿Eh? —dijo.
—Los Mendigos y las Costureras votaron posponerlo —detalló Slant—. Igual que las Lavanderas y el Gremio de Bailarinas Exóticas.
—A ver... eso quiere decir la Reina Molly, la señora Palma, la señora Pesebre y la señorita Dixie Voom —dijo William—. Menuda vida tan interesante debe de haber tenido lord Vetinari.
—Sin comentarios.
—¿Y diría usted que el señor Scrope se muere de ganas de ponerse manos a la obra con los múltiples problemas que plantea gobernar la ciudad?
El señor Slant se lo pensó un momento.
—Creo que es posible que sí —admitió.
—¿De entre los cuales el menor no es precisamente el hecho de que lord Vetinari es completamente inocente? ¿Y el de que por tanto hay un interrogante enorme suspendido sobre el nombramiento? ¿Le aconsejaría usted que asumiera sus deberes con varios pares de calzoncillos de reserva? Esa última no tiene que contestarla si no quiere.
—No me compete a mí instruir a la asamblea de gremios para que revoquen una decisión legítima, por mucho que resulte haber estado basada en... información errónea. Ni tampoco es competencia mía aconsejar al señor Scrope en su elección de ropa interior.
—Le veré mañana, señor Slant —dijo William.
* * *
William apenas tuvo tiempo para desvestirse y acostarse antes de que llegara la hora de levantarse otra vez. Se lavó lo mejor que pudo, se cambió de camisa y bajó a desayunar con cautela. De hecho, fue el primero en llegar a la mesa.
Hubo el habitual silencio estólido mientras los demás inquilinos se reunían. La mayoría de los huéspedes de la señora Arcanum no se molestaban en hablar a menos que tuvieran algo que decir. Pero cuando el señor Mackleduff se sentó, lo primero que hizo fue sacarse del bolsillo un ejemplar del Times.
—No he podido encontrar el periódico —dijo el señor Mackleduff, sacudiéndolo para abrirlo—. Así que he comprado el otro.
William carraspeó.
—¿Trae algo bueno? —preguntó. Desde donde estaba, podía ver el titular, en mayúsculas enormes y negritas:
¡PERRO MUERDE A HOMBRE!
Él lo había convertido en noticia.
—Bueno... lord Vetinari se ha salido con la suya —dijo el señor Mackleduff.
—Pues claro, era de esperar —observó el señor Propenso—. Es un hombre muy listo, digan lo que digan.
—Y su perro se encuentra bien —dijo el señor Mackleduff. A William le vinieron ganas de zarandear al hombre por leer tan despacio.
—Eso es bueno —dijo la señora Arcanum, sirviendo el té.
—¿Y eso es todo? —preguntó William.
—Oh, hay un montón de cosas de política —respondió el señor Mackleduff—. Está todo un poco traído por los pelos.
—¿Alguna hortaliza divertida hoy? —preguntó el señor Cartwright.
El señor Mackleduff examinó con cuidado las demás páginas.
—No —dijo.
—Mi empresa se está planteando hablar con el tipo para ver si querría que distribuyamos sus semillas —dijo el señor Cartwright—. Es justo lo que le gusta a la gente. —Vio que la señora Arcanum lo estaba mirando—. Solamente aquellas hortalizas adecuadas para un entorno familiar, por supuesto —se apresuró a añadir.
—Sí, siempre hace bien echarse una risa —afirmó el señor Mackleduff, solemne.
A William se le pasó por la cabeza preguntarse si el señor Wintler sería capaz de cultivar un guisante obsceno. Por supuesto que sí.
—Pues a mí me parece que es bastante importante —dijo—, que lord Vetinari no sea culpable.
—Bueno, sí, me imagino, para quienes les incumban esas cosas —dijo el señor Mackleduff—. Pero no veo muy claro qué tenemos nosotros que ver con todo eso.
—Pero está claro que... —empezó a decir William.
La señora Arcanum se atusó el pelo.
—Siempre me ha parecido que lord Vetinari es un hombre muy guapo —dijo, y luego pareció inquietarse al ver que todos la estaban mirando—. O sea, me sorprende un poco que no haya una Lady Vetinari. Por así decirlo. Ejem.
—Oh, bueno, ya sabe lo que dicen por ahí —dijo el señor Windling.
Un par de brazos salieron disparados por encima de la mesa, agarraron al hombre sorprendido de las solapas y tiraron de él hacia arriba hasta que su cara quedó a pocos centímetros de la de William.
—¡Yo no sé qué dicen, señor Windling! —gritó—. ¡Pero usted sí que sabe lo que dicen, señor Windling! ¿Por qué no nos cuenta lo que dicen, señor Windling? ¿Por qué no nos cuenta quién se lo dijo a usted, señor Windling?
—¡Señor De Worde! ¡Por favor! —dijo la señora Arcanum. El señor Propenso apartó la tostada de en medio.
—Lo siento mucho, señora Arcanum —dijo William, sin dejar de agarrar al hombre entre forcejeos—, pero quiero saber qué es lo que sabe todo el mundo y quiero saber cómo lo saben. ¿Señor Windling?
—Dicen que tiene una especie de amiga que es muy importante en Uberwald —dijo el señor Windling—. ¡Y le agradecería que me soltara!
—¿Y eso es todo? ¿Qué tiene eso de siniestro? ¡Es un país amigo!
—Sí, pero, sí, pero dicen...
William lo soltó. Windling se desplomó en su silla, pero William permaneció de pie, casi jadeando.
—¡Bueno, pues soy yo quien ha escrito ese artículo del Times! —dijo en tono áspero—. ¡Y lo que pone ahí es lo que digo yo! ¡Yo! ¡Porque yo descubrí los hechos, los comprobé, y alguien que decía «ido» mucho intentó matarme! ¡Yo no soy el tipo que es hermano de un tipo al que conoció en el bar! ¡No soy un estúpido rumor puesto a circular para causar problemas! ¡Así que recuerde eso antes de intentar ninguna tontería de «lo sabe todo el mundo»! ¡Y dentro de una hora me tengo que ir a Palacio y ver al comandante Vimes y a quien sea el patricio ahora mismo y a mucha gente más, para intentar arreglar este jaleo! ¡Y no va a ser muy agradable, pero voy a tener que hacerlo, porque quería que vosotros supierais cosas que son importantes! Siento lo de la tetera, señora Arcanum, estoy seguro de que se puede arreglar.
En el silencio que siguió, el señor Propenso cogió el periódico y dijo:
—¿Usted escribe esto?
—¡Sí!
—Yo... esto... creía que ellos tenían a gente especial...
Todas las cabezas se volvieron hacia William.
—No hay ningún «ellos». Somos solamente yo y una señorita. ¡Nosotros lo escribimos todo!
—Pero... ¿quién les dice qué hay que poner?
Las cabezas se volvieron de nuevo hacia William.
—Simplemente... decidimos.
—Esto... ¿es verdad lo de los discos plateados gigantes que secuestran a la gente?
—¡No!
Para sorpresa de William, el señor Cartwright incluso levantó la mano.
—¿Sí, señor Cartwright?
—Tengo una pregunta importante, señor De Worde. Como usted sabe todas esas cosas...
—¿Sí?
—¿Tiene la dirección del hombre de las hortalizas graciosas?
* * *
William llegó a Palacio a las diez menos cinco, en compañía de Otto. Junto a las puertas había una pequeña multitud.
El comandante Vimes estaba de pie en el patio, hablando con Slant y con algunos de los líderes gremiales. Al ver a William esbozó una sonrisa sin humor alguno.
—Llega usted un poco tarde, señor De Worde —dijo.
—¡Llego temprano!
—Quiero decir que han estado pasando cosas.
El señor Slant carraspeó.
—El señor Scrope ha mandado una nota —dijo—. Parece ser que está enfermo.
William sacó su cuaderno.
Los líderes de la ciudad se lo quedaron mirando. El vaciló. Y al momento la incertidumbre se evaporó. ¡Soy un De Worde, pensó, no os atreváis a mirarme por encima del hombro! Tenéis que adaptaros a los tiempos que corren. Al Times. En fin... allá vamos.
—¿Estaba firmada por su madre? —dijo.
—No entiendo que quiere decir —dijo el abogado, pero varios líderes de los gremios miraron a otra parte.
—Y entonces, ¿qué está pasando ahora? —pregunto William—. ¿No tenemos gobernante?
—Por fortuna —dijo el señor Slant, que tenía aspecto de estar inmerso en su infierno particular—, lord Vetinari se encuentra mucho mejor y confía en reanudar sus tareas mañana.
—Perdonen, ¿tiene permiso él para apuntar eso? —dijo lord Downey, jefe del Gremio de Asesinos, mientras William tomaba nota.
—¿Permiso de cuál? —preguntó Vimes.
—De quién —dijo William entre dientes.
—Bueno, pero no puede ir por ahí apuntando cualquier cosa, ¿verdad? —dijo lord Downey—. ¿Y si apunta algo que nosotros no queremos que apunte?
Vimes miró a William fijamente a los ojos.
—No hay ninguna ley que lo prohíba —respondió.
—Entonces, ¿lord Vetinari no va a ir a juicio, lord Downey? —dijo William, sosteniendo la mirada de Vimes durante un segundo.
Downey, perplejo, se volvió hacia Slant.
—¿Puede preguntarme eso? —dijo—. ¿Venirme con una pregunta, así por las buenas?
—Sí, milord.
—¿Y yo tengo que contestarle?
—Es una pregunta razonable dadas las circunstancias, milord, pero no está obligado a hacerlo.
—¿Tiene usted un mensaje para la gente de Ankh-Morpork? —dijo William en tono dulce.
—¿Lo tenemos, señor Slant? —dijo lord Downey.
El señor Slant suspiró.
—Puede ser aconsejable, milord, sí.
—Bueno, pues... no, no va a haber juicio. Obviamente.
—¿Y no se le va a indultar? —preguntó William.
Lord Downey se volvió hacia el señor Slant, que dejó escapar un pequeño suspiro.
—Nuevamente, milord, es...
—Muy bien, muy bien... no, no se le va a indultar porque está bastante claro que no es culpable —dijo lord Downey con irritación.
—¿Diría usted que el asunto se ha aclarado gracias al excelente trabajo del comandante Vimes y su esforzada banda de agentes, ayudados en pequeña medida por el Times? —dijo William.
Lord Downey miró con cara inexpresiva.
—¿Diría yo eso? —preguntó.
—Me parece posible que lo dijera, sí, milord —respondió Slant, hundiéndose más en el desánimo.
—Ah. Pues entonces lo diría —dijo Downey—. Sí. —Estiró el cuello para ver qué era lo que apuntaba William. Con el rabillo del ojo William vio la expresión de Vimes. Era una extraña mezcla de diversión y furia.
—¿Y diría usted, como portavoz del Concilio de Gremios, que el comandante Vimes merece todos sus elogios? —preguntó William.
—Eh, un momento... —empezó a decir Vimes.
—Supongo que lo diríamos, sí.
—Me imagino que habrá una Medalla de la Guardia o algún tipo de condecoración en perspectiva...
—Eh, eh... —dijo Vimes.
—Sí, muy probable. Muy probable —dijo lord Downey, completamente zarandeado por los vientos del cambio.
William también apuntó aquello meticulosamente y cerró su cuaderno. Aquello causó un aire general de alivio entre los demás.
—Muchas gracias, milord, y damas y caballeros —dijo en tono jovial—. Oh, señor Vimes, ¿tenemos usted y yo algo que discutir?
—No en este mismo momento —gruñó Vimes,
—Oh, eso es bueno. En fin, tengo que irme y redactar esto, así que gracias de nue...
—Por supuesto, nos va a enseñar usted ese... artículo antes de ponerlo en el periódico —dijo lord Downey, reponiéndose un poco.
William llevaba puesta la altivez igual que un abrigo.
—Hum, no, creo que no lo haré, milord. El periódico es mío, ya lo sabe.
—¿Puede...?
—Sí, milord, sí que puede —dijo el señor Slant—. Me temo que sí. El derecho a la libre expresión es una antigua y bella tradición de Ankh-Morpork.
—Por los dioses, ¿lo es?
—Sí, milord.
—¿Y cómo ha sobrevivido?
—No sabría decirle, milord —dijo Slant—. Pero estoy convencido de que el señor De Worde —añadió, mirando a William— es un joven que no emprenderá acción alguna que trastorne el correcto funcionamiento de la ciudad.
William le sonrió educadamente, saludó con la cabeza al resto de los presentes y cruzó caminando de vuelta el patio hasta salir a la calle. Esperó hasta estar a cierta distancia antes de romper en carcajadas.
* * *
Pasó una semana. Ese período de tiempo fue notable por las cosas que no ocurrieron. No hubo protestas por parte del señor Carney del Gremio de Grabadores. William se preguntó si lo habían trasladado discretamente al archivo de la «gente a dejar en paz». Al fin y al cabo, podía pensarse que Vetinari le debía un favor al Times, y nadie querría ser ese favor, ¿verdad? Tampoco hubo ninguna visita de la Guardia. Sí había habido bastantes más limpiadores de calles de lo normal, pero después de que William le mandara cien dólares a Harry Rey, además de un ramo de flores para la señora Rey, la calle del Brillo dejó de brillar.
Se habían mudado a otro barracón mientras les reconstruían el antiguo. No había sido difícil tratar con el señor Queso. Solamente quería dinero. Con la gente sencilla como él uno siempre sabía qué hacer, por mucho que fuera llevarse la mano a la cartera.
Habían traído una prensa, y nuevamente el dinero había hecho que el esfuerzo apenas encontrara fricciones. Los enanos ya la habían rediseñado de forma sustancial.
Aquel barracón era más pequeño, pero Sacharissa había logrado separar un diminuto espacio para redactores. Había colocado allí una planta en una maceta y un perchero, y hablaba con emoción del espacio que tendrían cuando estuviera terminado el nuevo edificio, pero a William le parecía que por grande que fuera nunca estaría limpio. Los periodistas pensaban que el suelo era un archivador enorme y plano.
También tenía un escritorio nuevo. De hecho, era mejor que un escritorio nuevo. Era una antigüedad auténtica, hecha de madera de nogal auténtica, con repujados en cuero. Y con dos tinteros, un montón de cajones y carcoma auténtica. Con un escritorio como aquel sí que se podía escribir.
No se habían traído el pinchapapeles.
William estaba reflexionando sobre una carta de la Liga de la Decencia de Ankh-Morpork cuando la sensación de que había alguien de pie a su lado le hizo levantar la vista.
Sacharissa había hecho entrar a un grupo de desconocidos, aunque al cabo de un par de segundos reconoció a uno de ellos como el difunto señor Blandengue, que no era tan desconocido como simplemente extraño.
—¿Recuerdas que dijiste que necesitábamos más redactores? —dijo ella—. Ya conoces al señor Blandengue, y esta es la señora Tilly —una mujer bajita de pelo blanco le hizo una reverencia a William—, a quien le gustan los gatos y los asesinatos realmente espantosos, y el señor O'Galleta —un joven larguirucho—, que viene de Cuatroequis y está buscando trabajo antes de irse a casa.
—¿En serio? ¿Y a qué se dedicaba en Cuatroequis, señor O'Galleta?
—Estaba en la Universidad de Bugarup, compañero.
—¿Es usted mago?
—No, compañero. Me echaron por las cosas que escribía en la revista de estudiantes.
—¿Y qué escribía?
—Todo, en realidad.
—Oh. Y... señora Tilly, creo que escribió usted una carta con una gramática y una ortografía maravillosas sugiriendo que a todo el mundo que tuviera menos de dieciocho años habría que darle de latigazos una vez por semana para que no hiciera tanto ruido, ¿puede ser?
—Una vez al día, señor De Worde —dijo la señora Tilly—. ¡Así aprenderán a ir por ahí siendo jóvenes!
William vaciló. Pero la prensa necesitaba ser alimentada, y él y Sacharissa necesitaban tomarse un respiro. Rocky estaba aportando algunas noticias deportivas, y aunque a William le resultaban ilegibles, aun así las incluía basándose en que probablemente los aficionados a los deportes no sabían leer. Tenía que aumentar la plantilla. Valía la pena intentarlo.
—Muy bien, pues —dijo—. Estáis todos a prueba, empezáis ahora m... oh.
Se puso de pie. Todo el mundo se giró para ver por qué.
—Por favor, no se molesten —dijo lord Vetinari desde la puerta—. Esta pretende ser una visita informal. Veo que está cogiendo más plantilla.
El patricio cruzó la sala, seguido de Drumknott.
—Esto, sí —dijo William—. ¿Se encuentra bien, señor?
—Oh, sí. Ocupado, por supuesto. Mucha lectura atrasada. Pero he pensado tomarme un momento para venir a ver esta «prensa libre» de la que el comandante Vimes me ha estado hablando largo y tendido. —Dio un golpecito a una de las columnas de hierro de la prensa con su bastón—. Sin embargo, parece estar muy bien sujeta al suelo.
—Hum, no, señor. Quiero decir «libre» en el sentido de lo que la gente puede leer, señor —dijo William.
—Pero me imagino que cobra por cada ejemplar que vende.
—Sí, pero...
—Ah, ya entiendo. Quiere decir que usted tiene que ser libre para imprimir lo que quiera.
No había escapatoria.
—Bueno, a grandes rasgos sí, señor.
—Porque es una cuestión de... ¿cuál era la otra expresión interesante? Ah, sí... de interés público. —Lord Vetinari cogió un tipo de metal y lo examinó con cuidado.
—Eso creo, señor.
—¿Esas historias sobre pececitos que se comen a la gente y maridos que desaparecen a bordo de enormes discos plateados?
—No, señor. Eso es lo que interesa al público. Nosotros nos dedicamos a la otra clase, señor.
—¿Hortalizas con formas graciosas?
—Bueno, un poco de eso, señor. Sacharissa las llama historias de interés humano.
—¿Sobre hortalizas y animales?
—Sí, señor. Pero por lo menos son hortalizas y animales de verdad.
—Así pues... tenemos las cosas que interesan a la gente y las historias de interés humano, que es lo que interesa a los humanos, y luego el interés público, que no interesa a nadie.
—Salvo al público, señor —dijo William, intentando seguirle el hilo.
—¿Que no es lo mismo que la gente y los humanos?
—Creo que es más complicado que eso, señor.
—Obviamente. ¿Quiere decir que el público es algo distinto a la gente que se ve andando por la calle? ¿Que el público tiene pensamientos importantes y sensatos mientras que la gente se dedica a hacer tonterías?
—Creo que sí. Admito que todavía me falta elaborar un poco esa idea.
—Hum. Interesante. Yo ciertamente me he fijado en que hay grupos de gente lista e inteligente que son capaces de ideas realmente estúpidas —dijo lord Vetinari. Le dedicó a William una mirada que decía: «Puedo leer tu mente, hasta la letra pequeña» y luego volvió a examinar la sala de prensa—. Bueno, veo que tiene usted por delante un futuro bien animado, y no se lo quiero poner más difícil de lo que ya está claro que va a ser. Veo que están ocupados en...
—Estamos poniendo un poste de señales —dijo Sacharissa con orgullo—. Vamos a poder recibir clacs directamente de la torre principal. ¡Y estamos abriendo oficinas en Sto Lat y Pseudópolis!
Lord Vetinari enarcó las cejas.
—Caramba —dijo—. Tendremos a nuestra disposición muchas más hortalizas deformes. Espero con interés saber de ellas.
William decidió no replicar a aquello.
—Me asombra que las noticias que tienen encajen tan bien con el espacio disponible —continuó Vetinari, contemplando la página en la que Boddony estaba trabajando—. No hay huecos por ningún sitio. Y cada día sucede algo que es lo bastante importante como para encabezar la portada. Qué extraño... oh, «recibir» no se escribe con «v»...
Boddony levantó la vista. El bastón de lord Vetinari se desplazó con un siseo y quedó suspendido en el centro de una columna atiborrada. El enano miró más de cerca, asintió con la cabeza y sacó una pequeña herramienta.
Lo está viendo del revés, y además girado, pensó William. Y la palabra está en medio del texto. Y él ha pescado la errata.
—Las cosas que están del revés a menudo son más fáciles de entender si también están giradas —dijo lord Vetinari, dándose unos golpecitos distraídos en la barbilla con el puño de plata del bastón—. En la vida y también en la política.
—¿Qué ha hecho usted con Charlie? —preguntó William.
Lord Vetinari le dedicó una mirada que solo contenía sorpresa inocente.
—¿Yo? Nada. ¿Es que tendría que haber hecho algo?
—¿Lo ha encerrado usted? —dijo Sacharissa con recelo—. ¿En una celda escondida, y lo obliga a llevar máscara todo el tiempo, y hace que todas sus comidas se las lleve un carcelero sordomudo y retrasado?
—Hum... no, creo que no —dijo lord Vetinari, dedicándole una sonrisa—. Aunque sería muy buena historia, no lo dudo. No, tengo entendido que se ha alistado en el Gremio de Actores, aunque por supuesto soy consciente de que hay quienes considerarían una mazmorra escondida una alternativa mejor. Le predigo una carrera feliz, pese a todo. Fiestas infantiles y esas cosas.
—¿Cómo... haciendo de usted?
—Por supuesto. Muy risible.
—Y tal vez cuando usted tenga que llevar a cabo alguna obligación aburrida, o tenga que posar para un retrato al óleo, tendrá un poco de trabajo que darle, ¿no? —observó William.
—¿Hum? —dijo Vetinari. William había pensado que Vimes tenía una cara inexpresiva, pero lo que tenía era una sonrisa de oreja a oreja comparado con su señoría cuando lord Vetinari quería poner cara de palo—. ¿Tiene usted alguna pregunta más, señor De Worde?
—Tendré muchas más —dijo William, recobrando la compostura—. El Times se va a tomar un gran interés por los asuntos de la ciudad.
—Qué elogiable —dijo el patricio—. Si se pone en contacto usted con Drumknott, estoy seguro de que encontraré tiempo para concederle una entrevista.
La Palabra Adecuada en el Sitio Adecuado, pensó William. Por desagradable que fuera la idea, sus antepasados siempre se habían contado entre los primeros en ponerse al tanto de cualquier conflicto. En todo asedio, toda emboscada, todo asalto desesperado contra plazas fortificadas, algún De Worde había galopado hacia la muerte o hacia la gloria o a veces hacia ambas cosas. No había enemigo demasiado fuerte, ni herida demasiado espantosa, y no había espada demasiado pesada para un De Worde. Ni tampoco había tumba demasiado profunda. Mientras sus instintos luchaban contra su lengua, notaba a sus antepasados detrás de él, empujándolo a la refriega. Vetinari estaba jugando con él de forma demasiado obvia. En fin, por lo menos muramos por algo decente... ¡adelante hacia la muerte o la gloria o ambas cosas!
—Estoy seguro, milord, de que cuando desee usted una entrevista, el Times estará preparado para concederle una —dijo—. Si el espacio lo permite.
No había sido consciente de cuánto ruido de fondo había hasta que se detuvo. Drumknott había cerrado los ojos. Sacharissa estaba envarada, mirando al frente. Los enanos, paralizados como estatuas.
Por fin, lord Vetinari rompió el silencio.
—¿El Times? Ah, se refiere a usted y a esta señorita, ¿no? —dijo, enarcando las cejas—. Comprendo. Es como lo del Público. Bueno, si puedo serle de alguna ayuda al Times...
—Tampoco nos dejaremos sobornar —dijo William. Era consciente de estar galopando entre estacas afiladas, pero maldito fuera si iba a dejar que lo trataran con condescendencia.
—¿Sobornar? —dijo Vetinari—. Querido señor, viendo de lo que es usted capaz a cambio de nada, no me atrevería a tratar de ponerle ni un penique en la mano. No, no tengo que ofrecerle más que las gracias, que por supuesto son famosas por su tendencia evaporativa. Ah, se me ocurre una pequeña idea. Voy a celebrar una pequeña cena el sábado. Los líderes de algunos gremios, unos cuantos embajadores... todo bastante aburrido, pero tal vez a usted y su aguerrida señorita... disculpe, quería decir al Times, por supuesto... ¿le gustaría asistir?
—Yo no... —empezó a decir William y se paró en seco. Puede pasar cuando un zapato te raspa toda la espinilla.
—Al Times le encantaría —dijo Sacharissa, con una enorme sonrisa.
—Magnífico. En ese caso...
—Sí que hay un favor que querría pedirle, para serle sincero —dijo William.
Vetinari sonrió.
—Por supuesto. Si puedo hacer lo que sea por el Ti...
—¿Pensaba acudir usted el sábado a la boda de la hija de Harry Rey?
Para su secreto placer, la cara con que lo miró Vetinari parecía estar vacía porque el hombre no tenía nada con que llenarla. Pero Drumknott se inclinó hacia él y le susurró unas cuantas palabras.
—Ah... —dijo el patricio—. Harry Rey. Ah, sí. La auténtica encarnación del espíritu que ha hecho de nuestra ciudad lo que es hoy. ¿Acaso no lo he dicho siempre, Drumknott?
—Ciertamente, señor.
—Por supuesto que asistiré —respondió lord Vetinari—. ¿Debo suponer que acudirán otros muchos líderes cívicos de la ciudad?
La pregunta quedó girando delicadamente en el aire.
—Tantos como sea posible —respondió William.
—¿Elegantes carruajes, diademas, galas majestuosas? —le dijo lord Vetinari al puño de su bastón.
—En abundancia.
—Sí, estoy seguro de que habrá muchos líderes cívicos —dijo lord Vetinari, y William supo que Harry Rey pasearía a su hija por delante de más pijos de alto copete de los que podría contar, y aunque el mundo del señor Rey no tenía mucho espacio para las letras, claramente podía contar con gran precisión. La señora Rey iba a tener un feliz ataque de histeria provocado por el puro esnobismo pasivo.
—A cambio, sin embargo —dijo el patricio—, tengo que pedirle que no enfade usted al comandante Vimes. —Carraspeó por lo bajo—. Más de lo necesario.
—Estoy seguro de que podemos trabajar en la misma dirección, señor.
Lord Vetinari enarcó las cejas.
—Oh, confío en que no, de verdad confío en que no. Una sola dirección es la meta del despotismo y la tiranía. Los hombres libres trabajan hacia toda clase de direcciones. —Sonrió—. Es la única forma de progresar. Eso y, por supuesto, adaptarse a los tiempos que corren. Que tengan un buen día.
Los saludó con la cabeza y salió del edificio.
—¿Por qué sigue aquí todo el mundo? —exigió saber William cuando se rompió el hechizo.
—Ejem... todavía no sabemos qué tenemos que hacer —dijo la señora Tilly, perdida.
—Salgan a buscar cosas que la gente quiere que se publiquen en el periódico —dijo Sacharissa.
—Y cosas que la gente no quiera que se publiquen en el periódico —añadió William.
—Y cosas interesantes —dijo Sacharissa.
—¿Como esa lluvia de perros que hubo hace unos meses? —preguntó O'Galleta.
—¡Hace dos meses no hubo ninguna lluvia de perros! —se sulfuró William.
—Pero...
—Un cachorrillo no es una lluvia. Se cayó por una ventana. Miren, no nos interesan las precipitaciones mascotiles, la combustión espontánea ni la gente secuestrada por cosas extrañas que vienen del cielo...
—A no ser que suceda —dijo Sacharissa.
—Bueno, obviamente nos interesan si suceden de verdad —dijo William—. Pero cuando no suceden, no. ¿De acuerdo? Las noticias son cosas poco habituales que pasan...
—Y cosas habituales que pasan —dijo Sacharissa, arrugando un informe de la Asociación de Hortalizas Graciosas de Ankh-Morpork.
—Y cosas habituales, sí —dijo William—. Pero las noticias son principalmente todo aquello que alguien en alguna parte no quiere que pongas en el periódico...
—Aunque a veces no es así —dijo otra vez Sacharissa.
—Las noticias son... —empezó William, y se detuvo. Los demás miraron educadamente cómo se quedaba plantado con la boca abierta y un dedo en alto—. Las noticias —dijo—. Todo depende. Pero las reconocerán cuando las vean. ¿Está claro? Vale. Ahora salgan a encontrarlas.
—Eso ha sido un poco abrupto —observó Sacharissa, después de que hubieran salido en fila.
—Bueno, yo estaba pensando... —dijo William—. O sea, ha sido una... una temporada bastante extraña, entre una cosa y otra...
—... gente intentando matarnos, tú en el calabozo, una plaga de perros, el barracón en llamas, tú siendo descarado con lord Vetinari...
—Sí, bueno... Así pues, ¿importaría mucho si tú y yo, ya sabes... tú y yo... nos tomáramos la tarde libre? Quiero decir —añadió a la desesperada—, no pone en ninguna parte que tengamos que publicar todos los días, ¿verdad?
—Solamente en la cabecera del periódico —respondió Sacharissa.
—Sí, pero no te puedes creer todo lo que leas en los periódicos.
—Bueno... de acuerdo. Déjame solamente terminar este informe...
—Mensajes para usted, señor William —dijo uno de los enanos, dejando un montón de papeles sobre su escritorio. William gruñó y les echó un vistazo. Había unos cuantos clacs de prueba procedentes de Lancre y de Sto Lat, y ya pudo ver que bastante pronto tendría que salir de la ciudad para formar a unos cuantos, sí, reporteros de noticias como era debido, porque no veía un gran futuro en aquellas misivas solemnes mandadas por tenderos de pueblo y propietarios de tabernas que cobraban un penique por línea. También había un par de escritos traídos por palomas mensajeras, mandados por aquellos que no se aclaraban con la nueva tecnología.
—Por los dioses —dijo en voz baja—. Al alcalde de Quirm se le ha echado encima un meteorito... otra vez.
—¿Eso puede pasar? —preguntó Sacharissa.
—Parece que sí. Este viene del señor Chisti, que trabaja en las oficinas del ayuntamiento de allí. Un tipo sensato, sin mucha imaginación. Dice que esta vez estaba esperando al alcalde en un callejón.
—¿En serio? La mujer que nos vende las sábanas tiene un hijo que es conferenciante de Astronomía Vengativa en la universidad.
—¿Y nos dejaría citarlo?
—Me sonríe cada vez que me ve en la tienda —dijo Sacharissa con firmeza—. O sea que sí.
—Muy bien. Si puedes...
—¡A las buenas tardes, muchachos!
El señor Wintler estaba de pie frente al mostrador. En la mano llevaba una caja de cartón.
—Oh, cielos... —murmuró William.
—Tenéis que echarle un vistazo a esta que traigo —dijo el señor Wintler, un hombre que no cazaba una indirecta ni aunque se la ataran a una tubería de plomo.
—Creo que ya hemos tenido bastantes hortalizas grac... —empezó a decir William.
Y se detuvo.
Era una patata grande la que el hombre rubicundo estaba sacando de su caja. Y muy nudosa. William había visto antes patatas nudosas. Podían parecerse a caras, si uno quería entretenerse de aquella manera. Pero en el caso de esta, no hacía falta imaginar una cara. Porque tenía cara. Estaba hecha de muescas y nudos y ojos de patata, pero era casi idéntica a una cara que lo había estado mirando con ojos de loco y tratando de matarlo hacía muy poco. El la recordaba perfectamente, porque todavía se despertaba de vez en cuando hacia las tres de la mañana con ella delante.
—No... es... exactamente... graciosa —dijo Sacharissa, mirando de reojo a William.
—Asombrosa, ¿verdad? —dijo el señor Wintler—. No la habría traído, pero como a ustedes siempre les interesan tanto...
—Un día sin un nabo bífido —dijo Sacharissa en tono dulce— es como un día sin sol, señor Wintler. ¿William?
—¿Eh? —dijo William, obligándose a apartar la vista de la cabeza de patata—. ¿Soy yo, o parece... sorprendida?
—Lo parece, sí —dijo Sacharissa.
—¿Acaba usted de desenterrarla? —preguntó William.
—Qué va. Lleva meses en uno de mis sacos —respondió Wintler.
... Lo cual interrumpió un tren de pensamiento sobrenatural que había empezado a traquetear por la mente de William. Pero... el universo era un sitio raro. Causa y efecto, efecto y causa... Aunque se arrancaría el brazo derecho antes que escribir aquello.
—¿Qué va a hacer con ella? —preguntó—. ¿Hervirla?
—Cielos, no. Esta variedad es demasiado harinosa. No, esta va a ser patatas fritas.
—Patatas fritas, ¿eh? —dijo William. Y extrañamente, parecía justo lo más adecuado—. Sí. Sí, es buena idea. Que se fría bien, señor Wintler. Que se fría bien.
El reloj siguió su curso.
Uno de los reporteros llegó para avisar de que acababa de explotar el Gremio de Alquimistas y para preguntar si aquello era noticia. Invocaron a Otto para que saliera de su cripta y lo mandaron a sacar una imagen. William terminó su artículo sobre los acontecimientos del día anterior y se lo pasó a los enanos. Alguien entró y avisó de que había una multitud en la plaza Sator porque el tesorero de la UI (71 a.) estaba sentado en el tejado de un séptimo piso, con aire desconcertado. Sacharissa, blandiendo el lápiz con meticulosidad, tachó todos los adjetivos de un informe de la Asociación de Arreglos Florales de Ankh-Morpork, reduciendo su extensión a la mitad.
William salió a averiguar más sobre lo del tesorero (71 a.) y a continuación escribió unos cuantos párrafos breves. Que los magos hicieran cosas raras no era noticia. Que los magos hicieran cosas raras era ser magos.
Tiró el artículo en la bandeja de Salida y miró la prensa.
Era negra y grande e intrincada. No tenía ojos ni cara ni vida... y sin embargo lo estaba mirando.
Y pensó: No hacen falta los antiguos altares de sacrificios. Lord Vetinari se equivocaba sobre eso. Se tocó la frente. El moretón ya hacía tiempo que se había ido.
Tú me dejaste tu marca. Bueno, pues yo me conozco tus trucos.
—Vámonos —dijo. Sacharissa levantó la vista, todavía absorta.
—¿Cómo?
—Vámonos. Fuera. Ya. A pasear, a tomar un té, o de compras —dijo William—. No estemos aquí. No discutas, por favor. Ponte el abrigo. Ya. Antes de que se dé cuenta. Antes de que encuentre una manera de detenernos.
—¿De qué estás hablando?
El descolgó el abrigo de ella de la percha y la cogió del brazo.
—¡No hay tiempo para explicarlo!
Sacharissa se dejó arrastrar hasta la calle, donde William respiró hondo y se relajó.
—Ahora, ¿te importaría explicarme qué era todo eso? —dijo Sacharissa—. Tengo un montón de trabajo ahí dentro, ¿sabes?
—Lo sé. Vamos. Lo más probable es que todavía no estemos lo bastante lejos. Hay un restaurante de fideos que acaba de abrir en la calle Olmo. Todo el mundo dice que es bastante bueno. ¿Qué te parece?
—¡Pero hay mucho trabajo que hacer!
—¿Y qué? Seguirá estando ahí mañana, ¿verdad?
Sacharissa vaciló.
—Bueno, por una hora o dos no pasa nada, supongo —admitió ella.
—Bien. Vamos.
Acababan de llegar al cruce de la calle de la Mina de Melaza con la calle Olmo cuando los alcanzó.
Había gente gritando un poco más adelante. William giró la cabeza, vio el carromato bajo de cerveza tirado por cuatro caballos desbocados y fuera de control. Vio a la gente echarse al suelo y apartarse corriendo. Vio los cascos como platos soperos levantando barro y hielo. Vio el latón de los arneses, el brillo, el vapor...
Su cabeza se giró al otro lado. Vio a la anciana provista de dos bastones, cruzando la calle, sin ver ni oír la muerte que se acercaba a la carrera. Vio el chal, el pelo blanco...
Algo pasó a toda velocidad a su lado. El hombre giró en el aire, aterrizó sobre el hombro en el centro de la calle, rodó hasta incorporarse, agarró a la mujer y dio un salto...
El carromato desbocado pasó en medio de una ráfaga de vapor y nieve sucia. El tiro de caballos intentó doblar la esquina. El carro bajo que llevaban detrás no. Una mêlée de cascos y caballos y ruedas y aguanieve y gritos avanzó en un remolino y dejó varias tiendas sin escaparates antes de que el carro se enclastara contra un pilar de piedra y se detuviera por fin.
Obedeciendo las leyes de la física y la narrativa de esa clase de cosas, su carga no se detuvo. Los toneles rompieron sus ataduras, se estrellaron sobre la calzada y echaron a rodar. Unos cuantos se rompieron y el canalón de la calle se desbordó de espuma de cerveza. Los demás toneles, dando tumbos y chocando entre ellos, se convirtieron en centro de atención de todo ciudadano honrado capaz de reconocer cuatrocientos litros de cerveza juntos que de pronto ya no pertenecían a nadie y se encaminaban a la libertad.
William y Sacharissa se miraron.
—¡Vale! ¡Yo escribo la historia, tú ve a buscar a Otto!
Lo dijeron los dos al mismo tiempo y luego se quedaron mirándose con expresión desafiante.
—Muy bien, muy bien —dijo William—. Encuentra a algún chaval, sobórnalo para que vaya a buscar a Otto; yo hablaré con ese Guardia Valeroso que se Lanzó al Rescate de la anciana; tú cubres el Enorme Choque, ¿de acuerdo?
—Yo voy a por el chaval —dijo Sacharissa, sacando también su cuaderno—, pero tú cubres el accidente y la Bicoca de Barriles de Birra y yo hablo con la Abuelita de Pelo Blanco. Interés humano, ¿de acuerdo?
—¡De acuerdo! —aceptó William—. Ha sido el capitán Zanahoria el que ha hecho el rescate. ¡Asegúrate de que Otto consigue una imagen y averigua su edad!
—¡Por supuesto!
William se dirigió a la multitud que rodeaba el carromato estrellado. Mucha gente se estaba alejando en persecución de los toneles, y algún grito de vez en cuando sugería que la gente con sed casi nunca se da cuenta de lo difícil que es detener cuatrocientos litros de cerveza dentro de un tonel enorme de roble que quiere seguir rodando.
Apuntó con diligencia el nombre escrito en el costado del carromato. Había un par de hombres ayudando a levantarse a los caballos, pero no parecía que tuvieran gran cosa que ver con el reparto de cerveza. Parecían ser hombres con la espontánea voluntad de ayudar a los caballos perdidos, llevárselos a casa y cuidarlos hasta que se recuperaran. Si debía ser a costa de teñir zonas de su pelaje y jurar hasta la muerte que hacía dos años que eran sus propietarios, pues que así fuera.
Se acercó a un espectador que no estaba obviamente entregado a ninguna actividad delictiva.
—Perd... —empezó a decir. Pero la mirada del ciudadano ya había detectado el cuaderno.
—Lo he visto todo —dijo.
—¿Ah, sí?
—Ha sido una escena te-rri-ble —dijo el hombre, a velocidad de dictado—. Pero el a-gen-te ha hecho un salto mor-tal para res-ca-tar a la anciana y se me-re-ce una me-da-lla.
—¿En serio? —dijo William, garabateando a toda prisa—. ¿Y usted es...?
—Sa-muel Arblaster (43 a.), picapedrero, 11-B, Los Frotes —respondió el hombre.
—Yo también lo he visto —llamó su atención una mujer que había a su lado con vehemencia—. Señora Florie Perry, rubia y madre de tres criaturas, con domicilio en Hermanas Dolly. Ha sido una escena bru-tal.
William se arriesgó a echar un vistazo a su lápiz. Sí que era una especie de varita mágica.
—¿Dónde está el iconografista? —preguntó la señora Perry, mirando con esperanza a su alrededor.
—Esto... todavía no ha llegado —dijo William.
—Oh —ella pareció decepcionada—. Qué lástima lo de la pobre mujer y la serpiente, ¿no? Supongo que se habrá ido a sacar imágenes de ella.
—Ejem... espero que no —dijo William.
Fue una tarde complicada. Un tonel rodó hasta una barbería y explotó. Aparecieron varios hombres de la fábrica de cerveza y protagonizaron una pelea con algunos de los nuevos propietarios de los toneles, que reivindicaban el derecho del rescate. Un hombre emprendedor le puso un grifo a un barril en la acera de la calle y montó un bar temporal. Llegó Otto. Sacó imágenes de los rescatadores de toneles. Sacó una imagen de la pelea. Sacó imágenes de la Guardia cuando llegó a detener a todo el mundo que seguía de pie. Sacó imágenes de la anciana de pelo blanco y del orgulloso capitán Zanahoria y, por culpa de la emoción, de su propio pulgar.
Era una buena historia de todas todas. Y William ya había escrito la mitad de la parte que le correspondía de vuelta en las oficinas del Times cuando se acordó.
Había visto cómo pasaba. Y había echado mano a su cuaderno. Era una idea preocupante, le dijo a Sacharissa.
—¿Y? —respondió ella, desde su lado del escritorio—. ¿Qué te parece «galante»?
—Bien —dijo William—. Me refiero a que no he intentado hacer nada. He pensado: Aquí hay una historia y tengo que contarla.
—Pues sí —dijo Sacharissa, todavía inclinada sobre su escritura—. Somos esclavos de la prensa.
—Pero no es...
—Míralo así —dijo Sacharissa, empezando una página nueva—. Algunas personas son héroes. Y algunas personas toman notas.
—Sí, pero eso no es muy...
Sacharissa levantó la vista y le dedicó una breve sonrisa.
—A veces son la misma persona —dijo ella.
Esta vez fue William el que bajó la mirada modestamente.
—¿Crees que eso es cierto? —preguntó.
Ella se encogió de hombros.
—¿Si es cierto? ¿Quién sabe? Esto es un periódico, ¿no? Solo tiene que ser cierto hasta mañana.
William sintió que subía la temperatura. La sonrisa de ella había sido realmente atractiva.
—¿Estás... segura?
—Ya lo creo. Con que sea verdad hasta mañana a mí me basta.
Y detrás de ella el enorme vampiro negro de una prensa de imprenta esperaba ser alimentado, y cobrar vida en la oscuridad de la noche para la luz de la mañana. Trituraba las complejidades del mundo en forma de pequeñas historias, y siempre tenía hambre.
Y necesitaba un artículo a doble columna para la página dos, recordó William.
Y unos centímetros por debajo de su mano una carcoma avanzaba masticando satisfecha por dentro de la madera vetusta. A la reencarnación le gustan tanto los chistes como a cualquier otra hipótesis filosófica. Y mientras masticaba, la carcoma pensó: «¡Esta 'ida madera está buenísima!».
Porque nada tiene que ser cierto para siempre. Solo el tiempo suficiente, esa es la verdad.
NOTAS