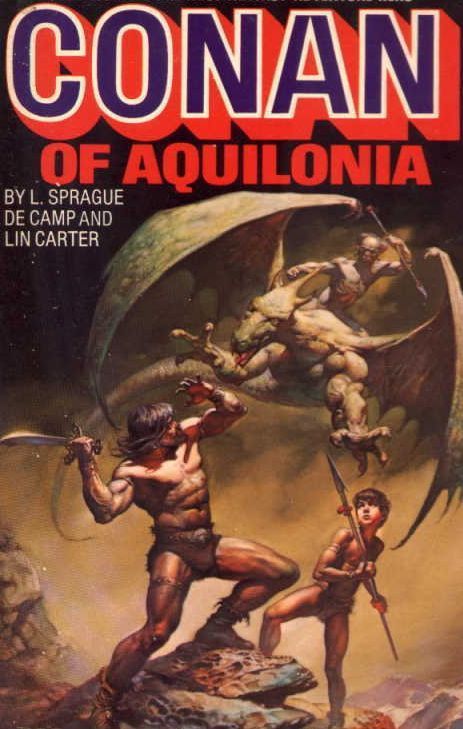
Robert E. Howard
Conan de Aquilonia
INTRODUCCIÓN
De todos los héroes de la fantasía heroica, el más poderoso, viril y musculoso es sin duda Conan de Cimmeria. Conan fue creado por Robert E. Howard (1906-1936), que nació en Peaster, Texas, pero pasó la mayor parte de su corta vida en Cross Plains, una ciudad del centro de la misma Texas. Durante la última década de su vida, Howard escribió y publicó una gran cantidad de relatos de ficción menores (lo que los norteamericanos llaman pulp fíction) de diversos géneros: deportivos, de detectives, del Oeste, histórico, de ciencia ficción, relatos fantásticos, y cuentos de misterio y de fantasmas. A los treinta años de edad puso fin a una prometedora carrera literaria suicidándose. Howard es uno de los ocho autores de relatos fantásticos cuyas ventas han superado el millón de ejemplares, pero, por desgracia, el éxito le llegó después de su muerte.
Howard era un narrador nato, cuyos relatos no han sido superados en cuanto a realismo, interés y dinamismo de la acción. Sus héroes —el rey Kull, Conan, Solomon Kane— tienen carácter mítico: se trata de hombres de músculos poderosos, pasiones ardientes y voluntad indomable, que imponen su personalidad en las historias que protagonizan. Representan el polo opuesto del antihéroe que se ha vuelto tan popular recientemente.
Howard escribió varias series de relatos de fantasía heroica (también llamados de «espada y brujería»), publicados en su mayor parte en Weird Tales. Esta revista apareció entre 1923 y 1953, y en tiempos de Howard era la única publicación que daba salida a la literatura fantástica. De las diversas series de relatos de fantasía heroica que publicó, la más larga y popular fue la protagonizada por Conan. Dieciocho relatos de Conan, desde un cuento corto de 3.000 palabras hasta una novela de 66.000, aparecieron en vida de Howard.
A partir del año 1950 se encontraron entre sus papeles otras ocho historias, desde manuscritos completos hasta simples fragmentos y esbozos. Por ser uno de los descubridores, he publicado algunas historias inéditas de Conan y he reescrito cuatro relatos de aventuras de Howard, también inéditos, convirtiéndolos en historias protagonizadas igualmente por Conan. Mi colega Lin Carter y yo, juntos o por separado, hemos completado las historias inacabadas. Además, y para llenar algunas lagunas existentes en la legendaria saga del cimmerio, Björn Nyberg, Un Carter y yo hemos escrito algunas historias originales, tal como creemos que las hubiera escrito Howard en caso de haber vivido.
A los lectores que deseen saber más acerca de Conan, de Howard y de la fantasía heroica en general, les recomendamos que lean los demás libros de esta colección dedicados al cimmerio, especialmente mi introducción al primero de estos volúmenes titulado Conan. De las obras allí enumeradas, tanto de Howard como de otros autores de fantasía heroica, algunas se consiguen sin dificultad, mientras que otras sólo se podrán encontrar buscándolas especialmente.
También existe una publicación periódica en Estados Unidos que se ocupa de estos temas; se trata de la revista Amra, editada por George H. Scithers, Box 8243, Filadelfia, Pa., 19101. Amra es el órgano de la Legión Hiboria, un grupo de admiradores de la fantasía heroica en general y de las historias de Conan en particular. Amra otorga el título de Legionario Hiborio a sus suscriptores. Jack L. Chalker, 5111 Liberty Heights Av., Baltimore, Md., 21207, ha publicado tres libros de artículos, poemas y ensayos aparecidos en Amra: The Conan Reader (El lector de Conan), The Conan Swordbook (El libro de la espada de Conan) y The Conan Grimoire (El grimorio de Conan).
Según Howard y sus colaboradores póstumos, Conan vivió, amó y luchó hace unos doce mil años, ocho mil después del hundimiento de Atlantis y siete mil antes de los comienzos de la historia escrita generalmente aceptada. En esa época, de acuerdo con las suposiciones de Howard, la parte occidental del continente principal estaba ocupada por los reinos hiborios. Éstos formaban una constelación de estados creados unos tres mil años antes por invasores venidos del norte —los hiborios— sobre las ruinas del imperio maligno de Aquerón. Al sur de los reinos hiborios se hallaban las ciudades-estado de Shem. Más allá de Shem dormitaba el antiguo y siniestro reino de Estigia, rival y aliado de Aquerón en los días del sangriento apogeo de este último. Más al sur todavía, allende los desiertos y las sabanas, se hallaban los salvajes reinos negros.
Al norte de los hiborios se encontraban las tierras bárbaras de Cimmeria, Hiperbórea, Vanaheim y Asgard. Al oeste, a orillas del océano, moraban los fieros pictos. Hacia el este resplandecían los reinos de Hirkania, de los cuales el más poderoso era Turan.
Conan fue un gigantesco aventurero bárbaro que se abrió camino luchando, viviendo y amando por gran parte de este mundo prehistórico. Hijo de un herrero de la parte más desolada y atrasada del norte de Cimmeria, atravesó ríos de sangre y venció a enemigos tanto naturales como sobrenaturales para ascender finalmente, a la edad de cuarenta y un años, al trono de Aquilonia, el reino más poderoso de Hiboria.
Habiendo madurado y sentado cabeza bajo el peso de las responsabilidades, Conan desbarató intrigas internas y rechazó invasiones del exterior. Había sido un mujeriego, pero se casó y vivió felizmente con una mujer a la que convirtió en reina. Ésta le dio una numerosa descendencia. El mayor de sus hijos me un varón llamado también Conan, pero más conocido por el apodo de «Conn».
En este libro se relatan las aventuras de Conan y de Conn que se desarrollan entre Conan el Vengador, donde el guerrero recupera a su reina de las garras del mago Yah Chieng, y Conan de las Islas, donde el monarca, algo envejecido, abdica del trono para lanzarse a su última gran aventura en el desconocido Oeste. En el momento en que sucede esta historia, Conan tiene casi sesenta años. De no ser por las cicatrices de muchas peleas y batallas que marcan su poderoso cuerpo, representaría mucho menos edad de la que tiene. Su melena de negros cabellos, gruesos y lacios, así como el fiero bigote, que lleva como deferencia a las costumbres de Aquilonia, están ya teñidos de gris, y su piel se ha apergaminado. Pero aun cuando se muestra algo más rígido y lento que en su juventud, la fuerza de sus poderosos músculos es mayor que la de dos hombres corrientes.
LA BRUJA DE LAS BRUMAS
1. La cosa que huía
Oculto por una espesa cerrazón, el sol se acercaba a la línea del poniente. En los claros del bosque, el cielo nuboso parecía colgar como una arrugada manta de lana sucia. Densas volutas de vapor se difuminaban como fantasmas errantes entre los húmedos y negros troncos de los árboles. Las gotas de agua de las recientes lluvias caían acompasadamente sobre los montones de hojas otoñales que yacían sobre el suelo, y cuyos colores escarlata, dorado y bronce se iban desvaneciendo con el atardecer.
Precedido por un apagado ruido de cascos y crujir de cueros, así como por el rechinar de pertrechos, apareció en un claro de la espesura ya casi sombría un fornido corcel. Con el movimiento de sus patas agitaba la niebla y la dispersaba, y aparecía a la vista un gigante de anchas espaldas montado sobre la grupa, que atenazaba con sus poderosas piernas los flancos del animal. El hombre ya no era joven, pues el tiempo había teñido de gris su negra cabellera, así como los poblados bigotes que sobresalían a ambos lados de una boca de apretados labios. Los años habían trazado profundas arrugas en sus mejillas. Tanto el rostro de enérgicas facciones y cuadrada mandíbula, como los antebrazos, cuyos fuertes músculos sobresalían cual cordajes, dejaban ver cicatrices que eran reliquias de numerosas peleas y batallas; pero la firmeza con que se sentaba sobre la montura, el talante presto y sus rápidos reflejos engañaban acerca de su edad.
Por unos momentos, el corpulento jinete permaneció inmóvil sobre su caballo, que jadeaba con la boca llena de espuma. Por debajo de las alas de un sombrero de guardabosque, cuyo fieltro estaba manchado de sudor, escudriñó con mirada penetrante el claro cubierto de neblina, mascullando sordas imprecaciones.
Si alguien lo hubiera observado, podría haber confundido al fornido gigante con algún bandolero, en tanto que no reparara en que la ancha y pesada espada que colgaba de su cinto ostentaba en su empuñadura una joya de inmenso valor, y que el cuerpo de caza que llevaba en bandolera era de marfil, con filigranas de oro y plata. En efecto, se trataba del rey de Aquilonia, soberano del reino más rico y poderoso del Oeste. Su nombre era Conan.
De nuevo estudió con su feroz mirada el claro que la niebla envolvía. La pálida luz no le permitía ni siquiera a él interpretar las huellas de las recientes pisadas de caballos sobre la húmeda maraña de hierba, aun cuando se veían ramas rotas y hojas caídas en desorden.
Conan echó mano al cuerpo y se lo llevó a los labios para dar el toque de llamada a los perros, pero en ese momento sus oídos percibieron el galope de un caballo. Poco después, una jaca gris cruzaba la maleta que rodeaba el claro. Un hombre de edad madura, pero más joven que Conan, cuyos ojos oscuros brillaban en su rostro moreno, encuadrado por un lustroso cabello negro, salió de la espesura y saludó al rey con cierta familiaridad.
Al primer ruido de ramas, la mano de Conan, instintivamente, aferró el puño de la espada. Si bien no había razón para que se sintiera amenazado en aquel sombrío bosque que se encontraba al norte de Tanasul, los hábitos de toda una vida no se pierden fácilmente. Luego, al observar que el recién llegado era uno de sus antiguos camaradas y fervientes partidarios, se relajó su porte. El hombre más joven dijo:
—No se ve ninguna señal del príncipe a lo largo del sendero, Majestad. ¿Habrá galopado el muchacho por delante de nosotros, siguiendo las huellas del ciervo blanco?
—Es más que probable, Próspero —gruñó Conan—. El muy tonto ha heredado la testarudez de su progenitor. Le vendrá bien tener que pernoctar en la selva, especialmente si vuelven a caer estas condenadas lluvias.
Próspero, general poitanio de los ejércitos de Conan, disimuló cortésmente una sonrisa maliciosa. El fornido aventurero cimmerio había subido, por fortuna, por el destino o por algún fiero capricho de su dios del norte, al trono del reino más civilizado y brillante del Oeste. Aún conservaba el temperamento explosivo de su primitivo pueblo, así como su carácter indómito, y su hijo, el príncipe Conn, al que ahora buscaban, se convertía, a medida que iba creciendo, en la viva imagen de su padre. El muchacho tenía cara hosca, de pocos amigos, el mismo cabello negro y fuerte, abultados músculos, y el mismo desprecio por el peligro. —¿Debo llamar al resto de la comitiva, señor? —preguntó Próspero—. No sería bueno dejar perdido en el bosque durante la noche al heredero del trono. Podemos separamos haciendo sonar nuestros cuernos...
Conan se quedó pensativo, retorciéndose el bigote. A su alrededor se extendía la densa selva del Gunderland oriental. Pocos conocían los senderos de aquellos bosques salvajes. El aspecto de las nubes pronosticaba que las lluvias nocturnas de un otoño temprano pronto les caerían encima, empapando la espesura con chaparrones fríos e interminables. El rey lanzó una breve carcajada. —¡Déjalo, hombre! Esto será parte de la educación del muchacho. Si tiene madera de rey, mojarse un poco y pasar una noche al raso no le hará ningún daño; por el contrario, le servirá de experiencia.
Cuando yo tenía la edad de ese cachorro pasé muchas noches a la luz de las estrellas en los páramos desiertos y en los barrancos de las sierras de Cimmeria. Volvamos al campamento. Hemos perdido al ciervo, pero tenemos el jabalí, y las botas del buen vino tinto de Poitain acompañan bien el cerdo asado. ¡Estoy muerto de hambre!
Horas más tarde, con el vientre lleno y el espíritu liviano tras múltiples libaciones de vino, Conan se acomodó junto a una reconfortante hoguera encendida en el campamento. Envuelto en un montón de pieles, tal vez algo afectado por el vino, el corpulento Guilaime, barón de Imirus, roncaba alegremente.
Unos cuantos cazadores y cortesanos, cansados por la larga cacería, también dormían acostados en sus toscos lechos. Otros se agrupaban junto al fuego.
El cielo se había despejado, y una luna casi llena y glacial brillaba con luz pálida entre la niebla que se disipaba. No había vuelto a llover, y al despejarse el cielo se desencadenó un viento frío y penetrante que arrancaba las hojas otoñales de sus ramas.
El vino había desatado la lengua del Rey, de tal modo que siguió perorando con la cara algo congestionada por los reflejos del mego. Iba contando, uno tras otro, chistes obscenos y anécdotas de su larga vida pródiga en aventuras, pero Próspero notó que de vez en cuando callaba, silenciando a los demás con la mano en alto para escuchar si se oía algún distante galope de caballo o para escrutar la oscuridad de la selva con la atenta mirada de sus fogosos ojos azules. Conan estaba mucho más preocupado por la ausencia del príncipe Conn de lo que sus palabras dejaban traslucir. Una cosa era encogerse de hombros afirmando que la experiencia sería saludable para el adolescente, y otra muy distinta pretender indiferencia cuando el chico, que sólo tenía doce años, podía estar tendido bajo un húmedo matorral, con una pierna rota, en la oscura noche.
Próspero pensó que tal vez Conan se sintiera culpable, cosa rara en el salvaje, pendenciero y semicivilizado rey-guerrero cimmerio, ya que la cacería en Gunderland había sido idea del propio bárbaro. Su reina, Zenobia, había enfermado tras un parto prolongado, y había dado a luz a su tercer vástago, una niña. Durante los meses de su lenta recuperación, Conan permaneció con ella todo el tiempo que sus obligaciones reales le permitieron. Al sentirse desatendido, el chico se volvió hosco y esquivo. Cuando Zenobia hubo recuperado gran parte de sus fuerzas, y pareció que la muerte apartaba sus negras alas de palacio, Conan sugirió pasar algunas semanas junto a Conn acampando y cazando, con la esperanza de acercarse nuevamente a su hijo.
Y el testarudo mozalbete, excitado por su primera cacería de adolescente, se había alejado solo a caballo, se había internado en el bosque, que desconocía, y sobre el que se cernía la oscuridad de la noche, en una loca persecución del escurridizo ciervo blanco que ellos habían intentado cazar durante horas sin el menor éxito.
Al despejarse el cielo, aparecieron las titilantes estrellas; el viento que empezaba a soplar gemía entre las ramas, mientras las hojas secas crujían como pisadas por pies furtivos. Conan se interrumpió en el curso de un emocionante relato de piratería y de magia, y oteó la oscuridad con ojos de lince. La gran selva de Gunderland no era el lugar más seguro, ni siquiera en aquella turbulenta época. Bisontes y búfalos, el jabalí salvaje, el oso pardo y el lobo gris acechaban en los senderos del bosque. Y allí también espiaba otro enemigo potencial, el más astuto y traidor de todos: el hombre. Porque los bribones, bandidos y renegados se refugiaban en los bosques cuando la vida en las ciudades se tomaba demasiado peligrosa para ellos.
Lanzando un juramento, el Rey se puso en pie, se quitó su manto negro y lo arrojó sobre una pila de pertrechos.
—Podéis acusarme de tener corazón de mujer, si es que osáis, bastardos —gruñó—, pero yo no me quedo sentado aquí por más tiempo. Con esta luna que ilumina como si fuese de día, si no soy capaz de seguir un rastro, merezco convertirme en un vulgar estigio. ¡Fulk! Ensillad al rojo Ymir; mi caballo está exhausto. Vosotros, pasad la bota de vino por última vez y montad a caballo. ¡Valens! Encontrarás las antorchas en el tercer carro. Distribúyelas y partamos. No dormiré tranquilo antes de asegurarme que mi hijo está a salvo.
Montando de un salto sobre su enorme corcel, Conan musitó: —¡Ese muchacho! ¡Mira que salir corriendo como un tonto detrás de un venado dos veces más rápido que un pony como el suyo! ¡Cuando lo encuentre, le enseñaré lo que significa para mí tener que abandonar un confortable fuego para dirigirme al frío y húmedo bosque!
Un búho blanco como la nieve revoloteaba en el aire, destacándose contra el contorno de la luna.
Conan se estremeció súbitamente, y usaron sus imprecaciones. Negros presentimientos invadieron su alma de bárbaro. Sus antepasados contaban en voz baja extrañas historias acerca de una cosa que huía en la noche... algo parecido a un venado, blanco como un fantasma, y veloz como el viento invernal.
Rogó a Crom que aquélla fuera una bestia de carne y hueso, y no una cosa misteriosa surgida de abismos ignotos más allá del tiempo y del espacio...
2. Los hombres sin rostro
El joven Conn tenía frío, y estaba mojado y preocupado. La parte interior de los muslos le dolía, irritada por horas de dura cabalgata, y las ampollas le molestaban. También sentía un vacío cada vez mayor en el estómago. Pero lo peor era que estaba perdido. El ciervo blanco había flotado delante de él como un pájaro fantasma que brillara en la oscuridad. En una docena de ocasiones la escurridiza bestia estuvo al alcance de su jabalina. Cada vez que una fría prudencia se sobreponía a la excitación de Conn, el magnífico ciervo, vacilante, inclinaba su orgullosa cornamenta, y una y otra vez la posibilidad de llevarle a su padre tan magnífico premio había incitado al muchacho a alejarse más y más.
Conn frenó su caballo y se detuvo en medio de una espesa maleza, observando la oscuridad a su alrededor. Agitadas por el viento, las ramas crujían y las hojas susurraban, mientras que el follaje ocultaba las estrellas y la luna. No tenía la menor idea de dónde se encontraba, ni siquiera intuía en qué dirección lo había arrastrado el venado, pero sabía que se hallaba mucho más allá de los límites que su padre le marcara. A pesar de su chaqueta de cuero, el muchacho temblaba. Conocía el carácter de su padre; a su regreso, éste le azotaría con un pesado cinturón. Sólo mitigaría el enojo de Conan si volvía triunfante, arrojando el enorme ciervo a los pies de su progenitor.
Conn trató de olvidar el hambre y la fatiga y apretó los dientes con infantil determinación. En aquel momento mostraba un sorprendente parecido con su vigoroso padre: el mismo rostro moreno y ceñudo enmarcado por una negra cabellera, los mismos fogosos ojos azules, el amplio pecho y los hombros de Conan. A sus doce años prometía sobrepasar, al llegar a la madurez, la elevada estatura del autor de sus días, pues ya era más alto que muchos aquilonios adultos. —¡Arriba, Marduk! —dijo, hundiendo los talones en los ijares de su negro potro.
Avanzaron por la mojada espesura hasta alcanzar un claro cubierto de césped. Al llegar al descampado, el joven Conn distinguió un destello blanco en las tinieblas. El ciervo blanco salió de la oscuridad, como flotando, y con un ágil salto penetró en el claro, justo delante de él. El corazón del muchacho palpitó de gozo, y la excitación de la caza hizo hervir su sangre. Los cascos guarnecidos con herraduras de hierro del pony de Conn machacaron la hierba. Delante de ellos, como un blanco fantasma que se destacara en la húmeda oscuridad, el ciervo saltaba sobre los troncos de los árboles caídos con gráciles brincos, dirigiéndose al extremo del claro, mientras que el príncipe lo seguía muy de cerca.
Conn se inclinó sobre el cuello de su potro, cogiendo con una mano la liviana jabalina. Frente a él, el ciervo resplandecía como un fuego fatuo. Pero al fondo se alzaba un espeso muro de árboles. Conn sabía que el animal tendría que reducir su impulso, o estrellarse contra la barrera.
Sin embargo, en el preciso instante en que tomaba impulso con el brazo para arrojar la jabalina, ocurrió lo imprevisto. El ciervo se disolvió en la bruma, pero ésta, a su vez, se convirtió en una figura humana alta, demacrada, con blancas vestiduras. A juzgar por la nube de ondulante cabello gris que se arremolinaba en torno a su cara huesuda, y tranquila como una máscara inexpresiva, se trataba de una mujer.
El terror se apoderó de Conn. El potro, erguido sobre dos patas, miró con ojos asustados y lanzó un relincho. Luego se calmó y quedó inmóvil, tembloroso. Conn clavó su mirada en los ojos, fríos y verdes como los de un gato, de la cosa-mujer que tenía delante.
Entre ambos reinó un tenso silencio. En ese breve lapso de tiempo, Conn se dio cuenta de que las manos le temblaban y el corazón le latía aceleradamente, y que sentía un sabor ácido en la boca. ¿De modo que así era el miedo? Pero ¿cómo se atrevía aquella mujer-fantasma a enseñarle lo que es miedo al hijo de Conan el Conquistador?
Con un terrible esfuerzo de voluntad, el muchacho aferró la jabalina con dedos temblorosos. ¡Se tratara de un fantasma, bruja o remedo de mujer, el hijo de Conan no demostraría temor!
Los ojos verdes centellearon, y la mujer esbozó una sonrisa burlona ante la imitación que hacía el chico de los gestos de su padre. Luego hizo una lenta señal con su delgada mano. Las hojas crujieron y las ramas cimbrearon.
Conn volvió la cabeza para mirar en derredor, y su firme expresión se demudó al ver las fantásticas formas que surgían por todas partes en el claro.
Eran hombres enjutos como momias, de estatura sobrenatural, más altos que el poderoso Conan; algunos sobrepasaban los seis pies. Iban vestidos con negros ropajes desde el cuello hasta los pies, y llevaban esta vestimenta ajustada al cuerpo como un guante. Se cubrían la cabeza con negros y estrechos capuchones. Sus manos eran huesudas, delgadas y de dedos alargados. Todos ellos llevaban armas sorprendentes, que consistían en varas o bastones de unos dos pies de largo, de madera negra, pulida y resplandeciente. Cada bastón tenía en la punta una bola esférica de un metal plateado y opaco.
Dichas bolas eran algo más pequeñas que un huevo de gallina.
Pero fueron sus caras las que llenaron el corazón de Conn de un miedo supersticioso. ¡Porque no tenían rostro! Debajo de los estrechos y negros capuchones, sus semblantes eran óvalos blancos, lisos y vacíos.
Nadie hubiera censurado al muchacho por haber huido con temor. Pero no huyó. Pese a no tener más que doce años, descendía de un linaje de intrépidos guerreros y mujeres valientes, y pocos de sus antepasados habían vacilado ante el peligro o la muerte. Sus abuelos se habían enfrentado antaño al terrible oso gigante, a los temibles dragones de nieve de los montes Eiglofia y al extraño tigre dientesde-sable del país de las cavernas. Habían luchado contra aquellas criaturas metidos hasta las rodillas en la nieve invernal, mientras la trémula cortina de luces norteñas titilaba sobre sus cabezas. En aquel instante de peligro, la fuerza de los antepasados bárbaros se adueñó del chico.
La mujer levantó la cabeza y pronunció una corta frase con fuerte acento hiperbóreo: —¡Ríndete, muchacho! —¡Jamás! —gritó Conn.
Profiriendo el grito de guerra cimmerio que había aprendido de su fiero progenitor, enristró su jabalina a modo de lanza y, apuntando al más cercano de los hombres sin rostro, de negra vestimenta, picó con las espuelas una vez más a su cansada cabalgadura.
Ningún signo de emoción turbó la vieja cara de la mujer vestida de blanco. Antes de que el potro pudiera dar un brinco, Conn sintió un dolor terrible en el brazo. Jadeando, se dobló sobre la montura.
La jabalina cayó de sus dedos entumecidos y golpeó sordamente la húmeda hierba.
Con mágica rapidez, uno de los hombres vestidos de negro se acercó a él y cogió las bridas del caballo con una de sus manos huesudas. Con la otra le dio un certero golpe al muchacho, utilizando el bastón de madera. La bola de la punta le dio a Conn en el hueco del codo. El impacto, dirigido con certera puntería, alcanzó el haz de nervios, debajo de la articulación, y el dolor que sintió Conn le hizo ver las estrellas.
El hombre de negro levantó nuevamente el bastón para asestarle otro golpe, pero la mujer gritó en una lengua desconocida. Hablaba con voz profunda, ácida, metálica y asexuada. Obedeciendo, el hombre sin rostro refrenó el golpe.
Pero Conn no se rindió. Lanzando un grito inarticulado, cogió con la mano izquierda el puño de la cimitarra que colgaba de su talabarte y la empuñó con mano torpe. Los hombres vestidos de negro lo rodeaban ya por todos lados, intentando cogerlo con sus delgadas manos, que asomaban de las negras mangas que cubrían sus brazos.
Conn lanzó una estocada al más cercano. La hoja alcanzó el largo cuello del hombre, y le seccionó la garganta. Con un gemido ahogado, el gigante dobló las rodillas y cayó de bruces al mojado suelo.
Conn clavó las espuelas en las costillas del potro y le dio una orden. El animal lanzó un relincho y retrocedió, al tiempo que los hombres sin rostro aparecían por todos lados. Entonces, el caballo comenzó a arrearles coces con sus herrados cascos. Como fantasmas, los hombres las eludían. Uno de ellos empuñó su bastón. La bola de éste golpeó la muñeca de Conn con diabólica habilidad, y la cimitarra voló de sus fláccidos dedos. Otra de las bolas de metal tocó suavemente la nuca del muchacho. Éste se cayó del caballo, convertido en un montón de huesos privados de fuerza. Un hombre lo cogió en brazos y lo depositó en el suelo, mientras otros dominaban al potro.
La mujer de ojos verdes se inclinó sobre el chico inconsciente.
—Conn, príncipe heredero de Aquilonia, heredero legal del trono de Conan —dijo con voz áspera, y rió con risa seca y apagada. »Thoth-Amon va a estar contento.
3. Los sanguinarios signos rúnicos
Conan, sentado sobre la montura, y con la espalda encorvada, masticaba ávidamente un trozo de jabalí asado. Se le acercó Eurico, el jefe de los monteros.
El rey se incorporó preocupado, escupió un trozo de cartílago y se limpió la boca con el dorso de la mano. —¿Se sabe algo? —gruñó.
El viejo montero asintió con la cabeza y le extendió un objeto extraño.
—Esto —respondió.
Conan lo examinó cuidadosamente. Era una máscara de marfil delicadamente esculpida para que encajase con exactitud en una cara humana de mandíbulas alargadas, pómulos salientes y mentón estrecho. Lo extraño era que estaba modelada sin facciones, mostrando —salvo en lo relativo a las órbitas— un óvalo liso de marfil pulido hasta los ojos. A Conan no le gustó nada su aspecto.
—Trabajo hiperbóreo —dictaminó—. ¿Hay algo más?
El viejo montero asintió con la cabeza.
—Sangre en la hierba aplastada, pisadas de potrillo y... esto.
La fiera mirada de Conan se apagó, y su cara quedó demudada. Era la cimitarra que le había regalado a Conn al cumplir éste los doce años. En la guarnición de plata estaba grabada la corona de príncipe aquilonio. —¿Nada más?
—Los perros están siguiendo una pista —dijo Eurico.
Conan hizo un gesto de preocupación.
—Cuando hayan descubierto las huellas, haz sonar tu cuerno y reúne a los hombres —ordenó.
El sol se hallaba alto en el firmamento; la hierba olía a mojado; el aire estaba húmedo. Pero nuevamente el rey de Aquilonia se estremeció como si una invisible corriente de aire glacial le soplara en el corazón.
Transcurrió más de una hora antes de que encontraran el cadáver. Había sido enterrado cuidadosamente al pie de una hondonada, debajo de un montón de hojas muertas y de tierra húmeda.
Pero los bravos perros, con su singular olfato, lo descubrieron y lanzaron sus clásicos ladridos para llamar a los cazadores.
Conan galopó hasta la parte baja de la hondonada para examinar el cadáver. El cuerpo estaba desnudo. El hombre medía más de seis pies y era sumamente delgado. Su piel blanca parecía de pergamino. Su pelo, también blanco, era muy sedoso. Le habían cortado la garganta.
Eurico se agachó sobre el cadáver cubierto de lodo, olió la sangre e introdujo los dedos en la herida, frotando luego pensativamente las ensangrentadas yemas. Conan esperaba en malhumorado silencio, Finalmente, el viejo se enderezó, limpiándose las manos.
—Todo ha sucedido durante la noche pasada, señor —dijo.
Conan observó el cadáver de arriba abajo, deteniendo la mirada en las alargadas mandíbulas, los pómulos salientes y el estrecho mentón. El hombre era un hiperbóreo: su elevada estatura, su extraña palidez y el descolorido cabello sedoso así lo indicaban. Los ojos muertos, de color verde, miraban fijamente hada arriba desde la tierra húmeda en la que yacía.
—Suelta a los perros de nuevo, Eurico. ¡Próspero! Di a los hombres que estén atentos. Nos están llevando hacia algo —dijo Conan.
Continuaron cabalgando juntos. Tras unos momentos, el general poitanio carraspeó.
—Señor, ¿creéis que dejaron aposta la máscara y la cimitarra?
—Lo sé perfectamente —dijo Conan con voz ronca—. Lo siento en mis huesos, del mismo modo que un viejo soldado con una pata de palo sabe cuándo va a llover. Allí, a lo lejos, hay una legión de demonios blancos. Tienen a mi hijo en su poder. ¡Y malditos sean, nos están arrastrando hacia ellos! —¿Hacia una emboscada? —preguntó Próspero.
Conan sopesó la idea en silencio, pero luego negó con la cabeza.
—Lo dudo. Durante esta última hora hemos cabalgado sin inconvenientes, y hemos pasado por tres lugares idóneos para una trampa de esa naturaleza. No, tienen algún otro propósito en la cabeza. Un mensaje, tal vez, que nos espera en el sitio adonde nos conduce la pista.
Próspero se quedó pensando en ello.
—Podría ser que retuvieran al príncipe para exigir un rescate.
—O para emplearlo como anzuelo —dijo Conan, cuyos ojos brillaban como los de una fiera—. Fui una vez cautivo de los hiperbóreos, y lo que sufrí a sus manos no me dio ningún motivo para sentir aprecio por esos esqueléticos demonios. ¡Y lo que yo les hice como recompensa por su hospitalidad no creo que les haya inspirado ningún cariño hacia mí! —¿Qué significa esa máscara de marfil?
Conan escupió y apuró un trago de vino tibio.
—Es un tenebroso país de demonios. Tierra muerta y estéril, siempre envuelta en una pegajosa niebla y gobernada por el terror puro y maléfico. El culto sobrenatural de los hiperbóreos es practicado por brujos asesinos, vestidos con negros hábitos, que ejercen el poder mediante el terror inspirado por sus misteriosas artes. Matan sin dejar huella y luchan armados únicamente con bastones de madera que llevan en la punta una bola de un metal pesado, gris y raro llamado platino, que abunda en su país. Su reina-sacerdotisa es una vieja mujer; creen que es la reencarnación de su diosa muerta. Los que sirven en sus sórdidas legiones de tenebrosos asesinos someten su mente, cuerpo y voluntad a extrañas disciplinas. Las máscaras son un ejemplo de su fanatismo. Son los guerreros más peligrosos del mundo. Su ciega fe en dioses satánicos los hace inmunes al miedo y al dolor.
Continuaron galopando sin decir más. En la mente de ambos anidaba una terrible imagen: la de un muchacho indefenso, cautivo en un país de fanáticos adoradores de la muerte, cuya reina-bruja alimentaba desde hacía años un odio implacable contra Conan.
Hacia el comienzo de la tarde, los árboles se hicieron más escasos, y la parte oriental de la selva de Gunderland dio paso a páramos cretáceos cubiertos aquí y allá por matorrales de helechos. Se acercaban a los límites de los dominios de Conan. No lejos de aquella zona, se encontraban las fronteras de Aquilonia, Cimmeria, el Reino Fronterizo y Nemedia.
El cielo estaba encapotado, y el aire no presagiaba nada bueno. El viento sacudía los helechos con repentinas y frías ráfagas, y el sol parecía un disco gris, débil y sin calor. Allá lejos, en los páramos, se oían los roncos graznidos de los pájaros. Era una tierra inhóspita y desolada.
Conan marchaba al frente. De pronto, frenó a su asustado caballo y levantó un brazo para que la comitiva se detuviera. Al instante se agachó sobre la montura, observando torvamente el objeto que bloqueaba su camino. Sus hombres fueron desmontando uno a uno y se acercaron para ver qué era lo que Conan había visto.
Se trataba de una jabalina liviana de madera de sauce, del tipo de las que un muchacho podría elegir para cazar un venado. La punta se hallaba profundamente enterrada en los helechos y de su mango sobresalía, enrollado, un rollo de pergamino blanco.
Eurico desató el pergamino con mano ágil y se lo tendió al rey, que seguía montado en su corcel con cara preocupada. Crujió sonoramente cuando éste lo desenrolló.
El mensaje estaba toscamente garabateado en lengua aquilonia. Conan lo examinó en silencio con rostro adusto y se lo pasó luego a Próspero, que lo me leyendo lentamente para que lo oyeran los hombres.
El rey debe seguir sólo hasta Pohiola. Si obedece estas indicaciones no se le hará ningún daño al hijo que lleva su misma sangre. Si no cumple con nuestras indicaciones, el niño morirá de una manera imposible de describir. El rey debe seguir el sendero señalado con una mano blanca.
Próspero estudió los torpes garabatos, escritos con caracteres rúnicos, y profirió una exclamación de disgusto. El mensaje estaba escrito con sangre.
4. La mano blanca
De manera que Conan se internó solo en la ciénaga que empezaba en las fronteras de Aquilonia. Lo normal hubiera sido retornar a Tanasul, reunir su ejército y avanzar hacia la brumosa Hiperbórea con todas sus fuerzas. Pero, si seguían aquel proceder, el muchacho moriría a manos de los asesinos. Conan no tenía más remedio que seguir las órdenes anotadas en el rollo de pergamino.
Antes de partir, le entregó a Próspero el anillo con el sello real de oro macizo que llevaba en el pulgar derecho. La posesión del anillo convertía al poitanio en regente del reino hasta el regreso de Conan. Si éste no retomaba, su segundo hijo sería rey de Aquilonia por derecho propio, bajo la doble regencia de la reina Zenobia y de Próspero.
Mientras impartía estas instrucciones, mirando fijamente a los ojos al poitanio, vio con claridad que el fiel militar las seguiría al pie de la letra. Conan dio una orden más. Próspero debía hacer una leva general en Tanasul e ir en su busca invadiendo Hiperbórea y atacando cuanto antes la ciudadela de Pohiola.
Esta orden tenía por objeto darle a Próspero una responsabilidad. Pero Conan sabía que un hombre solo y bien montado podía llegar más lejos y en menos tiempo que toda una tropa a caballo. Él estaría dentro de los severos muros de Pohiola mucho antes de que la fuerza de Próspero se hiciera presente para prestarle ayuda.
Aquella tierra se denominaba Reino Fronterizo. Era una lúgubre planicie de desolados y desérticos páramos que se extendían hasta el opaco horizonte. Aquí y allá crecían árboles nudosos y achaparrados. De las ciénagas brumosas salían aves acuáticas, batiendo las alas. Un viento frió y desagradable soplaba por los grandes cañaverales, haciendo oír su lúgubre sonido.
Conan saltó hacia adelante, con cuidado, pero también con la mayor rapidez posible. Su caballo rojizo Ymir estaba exhausto después de la larga cabalgata nocturna por el bosque, de modo que Conan había cogido el fornido tordo del barón Guilaime de Imirus. El obeso noble era la persona que más pesaba después de Conan, por lo que su caballo de anchos lomos era el único capaz de soportar la mole del gigantesco cimmerio. Conan se había quitado su atuendo de caza y vestía un sencillo jubón de cuero; llevaba una cota de malla a modo de camisa. Se había colocado el ancho alfanje sobre los hombros para tener las manos libres. Del arzón de la montura colgó su gran arco hirkanio, unas cuantas yardas de flexible cuerda y un carcaj de flechas con plumas negras. Luego se alejó al galope sin mirar una sola vez hacia atrás.
Al principio siguió un rastro claro, porque los caballos de los hiperbóreos habían dejado sus huellas en el suelo embarrado. Hacía avanzar enérgicamente su caballo, pues deseaba ganar el mayor tiempo posible. Existía la remota posibilidad de que con suerte y la ayuda de Crom pudiese alcanzar a los raptores de piel blanca antes de que llegaran a sus cuarteles de Pohiola.
Muy pronto, el rastro de los caballos hiperbóreos desapareció en un suelo pedregoso. Sin embargo, no había peligro de perder la pista porque una y otra vez pasaba junto a una señal que los secuestradores de Conn habían ido dejando para guiarlo: la marca de una mano blanca en las rocas o en el suelo. A veces estaba dibujada en la hierba seca de los matorrales de una colina, como una señal de escarcha dejada por una ráfaga de viento sobrenatural. —¡Hechicería! —murmuró Conan para sus adentros, sintiendo un escozor en la nuca.
Su tierra natal, Cimmeria, se hallaba al noroeste. Sus primitivos pobladores conocían la Mano Blanca, el misterioso símbolo de los brujos de Hiperbórea. Se estremeció ante la idea de que su hijo estuviera en tales manos.
Pero siguió cabalgando, cruzó las monótonas llanuras llena de grandes charcas de agua sucia y fría, y matorrales de helechos atravesados por arroyuelos que corrían haciendo meandros.
Siguió cabalgando sin cesar mientras caía la noche. Una a una iban apareciendo las estrellas, aun cuando su fulgor era débil y escaso, pues su bruma cubría el cielo. Cuando al fin salió la luna, su pálida faz desapareció tras un velo de encajes de vapor.
Hacia el amanecer ya no pudo galopar más. Entumecido y dolorido, desmontó y le dio de comer al caballo una bolsa de pienso que le colgó del bozal. Encendió una pequeña hoguera con hojas secas de helecho, y, apoyando la cabeza sobre la montura como si fuera una almohada, cayó en un profundo sueño.
Durante tres días fue internándose cada vez más en aquel lóbrego desierto, siguiendo los bordes fangosos del Gran Pantano de Sal. El ancho estero bien podía ser lo que quedara de un vasto mar interior que hubiera cubierto la comarca miles de años atrás, antes del comienzo de la civilización. El suelo se iba volviendo traicionero, y cuanto más penetraba en el Reino Fronterizo tanto más difícil se hacía el avance del caballo. El tordo avanzaba por la ciénaga con la cabeza gacha, probando con la pata la solidez de cada irregularidad del terreno. Las charcas de agua fangosa y fría se hacían cada vez más numerosas, y de pronto Conan se halló cabalgando por una marisma sin árboles.
Llegó el crepúsculo, y la tierra cenagosa se volvió invisible en la oscuridad. El caballo, nervioso, daba respingos cada vez que sus cascos se alzaban del lodo con un chasquido semejante al de una ventosa. Los murciélagos revoloteaban y chillaban en medio de la penumbra. Una víbora de color arcilloso, del grosor de un brazo humano, se deslizó silenciosamente sobre un tronco cubierto de moho.
Aun cuando la oscuridad fuera más intensa, Conan apretó los dientes y obligó a su caballo a seguir adelante. Se proponía andar toda la noche y, de ser necesario, descansaría a mediodía.
Algo más adelante, el sendero se bifurcaba. Conan se agachó y examinó los helechos. Una piedra lisa sobresalía, debido a la acción de pulido de las incesantes lluvias. Sobre ella vio de nuevo el misterioso blasón blanco en forma de mano abierta. Hizo girar al caballo y se internó en la senda marcada por la Mano Blanca.
Repentinamente, los fangosos matorrales cobraron vida, poblándose de hombres. Éstos estaban demacrados, sucios y desnudos, salvo por unos trapos grasientos que llevaban enroscados en las ingles.
Enmarcaba su rostro amenazador una melena larga y enmarañada.
Conan los retó con su grito de guerra, e hizo que el caballo se irguiera sobre dos patas al tiempo que sacaba el alfanje de su vaina.
Los hombres-bestia lo cercaron, dando manotones a sus botas y espuelas, tirando del faldón de su cota de malla y colgándose de las crines del caballo para hacerlo caer. Pero el corcel comenzó a dar coces. Los cascos le dieron en la cara al hombre más próximo, y le rompieron el cráneo. Los sesos se desparramaron entre salpicaduras de sangre. Otra coz le dio a un hombre de pecho amplio, golpeándolo en el hombro y destrozándole el brazo.
La hoja de Conan silbaba, iba cortando cabezas, y sus golpes enviaron por el aire a varios hombresbestia. Mató a cinco; a un sexto le partió el cráneo hasta la mandíbula. Pero el acero se hundió demasiado en el duro hueso. Cuando el cuerpo cayó hacia atrás, la espada se le escapó a Conan de las manos. Dio un salto para ir a recogerla, y entonces la horda de hombres-bestia lo atacó entre alaridos.
Sus ojos feroces brillaban y los dedos, como garras, rastrillaban sus brazos. Lo tiraron al suelo y lo inmovilizaron bajo su peso. Uno de ellos atizó a Conan un golpe en la sien con un mazo de madera nudosa. El bárbaro sintió que el mundo explotaba a su alrededor, y cayó inconsciente al suelo.
5. Un fantasma del pasado
Emergiendo entre las brumosas y turbulentas neblinas, el redondeado pico de una colina descollaba frente a ellos en el camino de piedra. Aturdido y rendido por los días y noches de viaje, Conn la miró con ojos extraviados.
Coronaba la cima de la loma un poderoso torreón, un sólido castillo construido con ciclópeos bloques de piedra, sin argamasa. A la débil luz de las estrellas tenía un aspecto fantasmagórico, que se distinguía borrosamente en la atmósfera cargada de niebla, semejante a una aparición. En cada extremo del macizo edificio se levantaban anchas torres envueltas en espirales de bruma. Galoparon hacia el portalón de la espectral mansión. Al acercarse, Conn vio que la enorme reja se levantaba lentamente.
El muchacho, medio muerto de hambre, reprimió un estremecimiento. El movimiento de la reja, erizada de clavos de hierro herrumbroso, recordaba el lento bostezo de un gigantesco monstruo.
Atravesaron a caballo el amplio portal, que daba a un enorme salón, sombríamente iluminado por la vacilante luz de las antorchas. La reja se cerró tras ellos, y resonó contra el pavimento de piedra como si hubieran tocado a muerto.
Frías manos blancas arrancaron al muchacho de la montura y lo arrojaron a un rincón. Éste se acurrucó contra la pared de piedra, mirando a su alrededor. Poco a poco, las formas del vasto salón cargado de ecos se fueron dibujando en la penumbra. El torreón entero era un inmenso salón. El techo, cuyas vigas se perdían en la oscuridad, se encontraba muy por encima de sus cabezas. Los únicos muebles visibles eran uno o dos toscos bancos de madera, un par de sillas y una larga mesa montada sobre caballetes. Encima de la mesa había un plato de madera que contenía lonchas de carne grasienta y fría, y un mendrugo de pan negro ordinario y mojado. El chico echó una mirada hambrienta a aquella inmundicia. Como adivinando sus pensamientos, la vieja mujer masculló una orden. Uno de los hombres cogió el plato de la mesa y lo depositó junto a Conn.
Éste tenía entumecidas las manos, por cuanto le habían atado las muñecas al cuerpo de la montura durante los días y noches que estuvieron cabalgando. El hombre cortó la correa que lo inmovilizaba, le puso una cadena al cuello y echó un candado al otro extremo, fijado a un anillo de hierro herrumbroso incrustado en la pared. Conn se arrojó sobre los restos de comida mientras el hombre lo observaba en silencio.
El brujo se había quitado su máscara de marfil, de manera que Conn pudo verle la cara. Era pálida y huesuda, y había en su expresión una serenidad inhumana. A Conn le disgustaron los finos y descoloridos labios, así como los fríos destellos de sus verdes ojos, pero como estaba hambriento, y helado, y se sentía desdichado, no le importó el aspecto de sus raptores. Otro hombre se acercó con algunas piezas de sucia arpillera que llevaba colgando del brazo. Las echó junto al muchacho encadenado, y luego ambos se alejaron, dejándolo solo. Después de haber comido todo lo que había, Conn juntó la mugrienta paja desparramada por el enorme salón donde resonaba el eco. Cubrió la paja con las arpilleras, se acostó sobre el improvisado lecho y, haciéndose un ovillo, no tardó en dormirse.
El apagado sonido de un gong lo despertó. En aquel lóbrego montón de piedras nunca entraba la luz del día, de modo que Conn había perdido toda noción del tiempo.
Miró hacia arriba, frotándose los ojos. En el centro del salón se encontraba un tablado circular de piedra, de poca altura, sobre el que estaba sentada la bruja. Un gran brasero de cobre con carbones encendidos reflejaba en su rostro una oscilante luz de color sangre.
Conn la estudió detenidamente. Era vieja. Mil arrugas surcaban su cara decrépita, y su cabello gris flotaba libremente junto a la inexpresiva máscara que era su rostro. Pero, en los llameantes ojos verdes esmeralda, la vida latía intensamente, y su misteriosa mirada se perdía en el vacío.
Junto al pie de la tarima, uno de los hombres de negras vestiduras se agachó, y golpeó con un mallo almohadillado un pequeño gong con forma de calavera humana, y el sordo tañido se propagó con ecos sobrenaturales.
Los hechiceros entraron en la habitación en fila india. Se habían despojado de sus máscaras de marfil y de los negros capuchones que cubrían su sedoso cabello. Uno de ellos empujaba a un hombre desnudo que tenía la cabeza cubierta por una melena hirsuta. Comí lo recordaba porque, al cruzar el día anterior las interminables marismas, los adoradores de la muerte lo habían capturado y le habían atado un lazo alrededor del cuello, con lo que se veía obligado a trotar detrás de sus caballos, o bien a caer y ser arrastrado. El hombre estaba desfigurado, atontado y sucio. Tenía la boca entreabierta, y los ojos le brillaban de terror.
Comenzó entonces un extraño rito. Dos hechiceros se arrodillaron y ataron los pies del prisionero con una cuerda que pendía de una viga. Luego lo fueron levantando lentamente hasta que quedó colgando, desnudo y cabeza abajo, sobre el brasero lleno de carbones chispeantes. El hombre se retorció de dolor, y profirió inútiles alaridos.
Entonces, le cortaron la garganta de oreja a oreja.
La víctima se retorció en el aire, y poco después quedó inerte. Conn observaba la escena con los ojos dilatados por el horror. La sangre cayó a borbotones sobre los carbones, y se produjo una explosión que esparció una nube de humo; un olor nauseabundo inundó la estancia.
Mientras todo esto sucedía, la bruja miraba hacia adelante, con la mirada perdida. Conn comprobó que se bamboleaba de un lado a otro, canturreando una melopea cacofónica. Los hombres ataviados de negro seguían de pie, inmóviles, cerca de la tarima, en tanto que los carbones crepitaban y estallaban.
El cuerpo del sacrificado siguió chorreando sangre mientras se oyó el tenue y misterioso lamento que entonaba la bruja, pero acompañado por el monótono ritmo del gong. Conn miraba fijamente, con irresistible fascinación.
Por encima de la tarima, arremolinándose y enroscándose como movido por manos invisibles, el pestilente humo colgaba cual grasiento velo. De pronto, el chico, con cara lívida, reprimió un sobresalto. —¡Crom! —murmuró.
La turbia nube de humo iba tomando forma de hombre, de un hombre alto, poderoso, de anchas espaldas, envuelto en una especie de túnica oriental, cuya capucha, echada hacia atrás, dejaba al descubierto una cabeza rasurada y un torvo rostro de halcón.
La ilusión era pavorosa. La bruja seguía canturreando. Su ronca melopea fue creciendo, y cayó como un viento helado que silbara por entre los maderos de un patíbulo.
Aquel hombre con forma de fantasma me adquiriendo color, los pliegues de su túnica se oscurecieron adoptando una tonalidad verde, y su lívida faz se tomó morena, de un marrón rojizo, como la cara de un shemita o de un estigio. El chico, helado de horror, examinó al transparente fantasma con ojos desorbitados. La ilusión le mostraba un rostro que le parecía haber visto o haber oído describir... esas huidizas facciones aquilinas, esa boca torva carente de labios. Allí donde debían estar los ojos, había dos centellas verde esmeralda.
Los labios se movieron, y el eco distante de una voz resonó por el sombrío salón. —¡Salud, oh Louhi! —dijo el fantasma.
Y la bruja contestó: —¡Bienvenido, Thoth-Amon!
Entonces, las escalofriantes garras del miedo atenazaron realmente el corazón de Conn, pues éste se dio cuenta de que no se hallaba en manos de un vulgar secuestrador. Estaba en poder del más mortal y tenaz enemigo de su raza, del más poderoso mago del mundo negro, del brujo estigio que desde tiempos inmemoriales había jurado por sus dioses malignos someter a Conan de Cimmeria a una muerte horrible, y aplastar Aquilonia hundiéndola en el fango.
6. Más allá de la reja de la calavera
Hacia el amanecer, Conan, todavía atontado, luchaba por recobrar el conocimiento. La cabeza le dolía atrozmente, y tenía costras de sangre seca en la cara, provenientes de una herida en el cuero cabelludo. Pero afortunadamente seguía con vida.
En cuanto a los peludos hombres-bestia del país de las marismas, parecían haber huido al amparo de la noche llevándose sus muertos y el botín. Se sentó, gruñendo, y meciendo con las manos la cabeza, en la que sentía fuertes palpitos. Estaba desnudo, si bien conservaba sus botas y un trozo de lienzo harapiento. Lo habían despojado del caballo, la cota de malla, las provisiones y las armas. ¿Acaso los hombres-bestia lo daban por muerto? Probablemente sí, y sólo gracias a la dureza de su cráneo pudo el cimmerio salvarse de un siniestro fin.
Las leyendas contaban que los hombres-bestia eran descendientes degenerados de muchas generaciones de criminales y de esclavos que habían logrado acudir a aquella tierra en busca de asilo.
Los siglos de consanguinidad los degradaron de tal forma que quedaron reducidos a un nivel escasamente superior al de los animales. Como los hombres que retroceden a una condición primaria desarrollan con frecuencia un gran gusto por comer carne humana, era extraño que no le hubieran devorado. Hasta que se puso en pie, Conan no descubrió la causa por la que los hombres-bestia habían huido en desbandada. Grabada en los enlodados pastos y muy cerca de donde lo derribaron, estaba la marca de la Mano Blanca.
No tenía más remedio que seguir andando. Fabricándose un macizo garrote con la rama de un árbol doblado, el corpulento cimmerio se dirigió hacia el noroeste, siguiendo las huellas marcadas para él por la Mano Blanca.
En su país natal, cuando era un muchacho salvaje, había aprendido a vivir aprovechando los frutos de la naturaleza. Como rey de la opulenta Aquilonia, le quedaban muy lejos ya aquellas lejanas épocas en que tuvo que cazar y matar para lograr el sustento. Se alegraba al comprobar que aún conservaba su antigua destreza. Improvisó una honda con una tira de paño que se arrancó del taparrabo, y cazó aves acuáticas con piedras. Puesto que carecía de medios para encender un fuego, desplumó las aves y las devoró crudas. Cuando los perros salvajes lo atacaban, los alejaba a garrotazos con la fuerza hercúlea de sus poderosos músculos. Con unas ramas cortadas, se procuró ranas y cangrejos en las fangosas charcas. Y mientras tanto, seguía avanzando por un tortuoso camino.
Tras un tiempo que le pareció interminable, llegó al límite del Reino Fronterizo. La entrada de Hiperbórea estaba marcada por un curioso monumento, concebido para infundir miedo en el corazón de los hombres. Las colinas se elevaban formando una tosca muralla. El sendero serpenteaba a través de un estrecho paso entre dos lomas redondeadas. Empotrado en el flanco más cercano de una de las lomas, se veía un extraño mojón blanco grisáceo que brillaba en la oscuridad y la humedad de Hiperbórea. Cuando se hubo acercado lo suficiente como para observar de qué se trataba, se detuvo bruscamente, cruzando sus fuertes brazos.
Era una calavera con forma humana, pero mucho más grande que la de un simple mortal. Su aspecto hizo que se le erizara el cabello de horror, y recordó sombríos mitos de ogros y gigantes. Pero al analizar más detenidamente la amplia superficie de hueso, en sus labios se dibujó una tensa sonrisa.
Había viajado y visto mucho durante sus años de aventuras, lo que le percutió descubrir que la espeluznante reliquia no era sino el cráneo de un mamut. Los cráneos de los elefantes tienen un parecido superficial con los de los seres humanos, salvo, desde luego, en lo que respecta a los colmillos curvos. En aquel caso, por supuesto, los colmillos habían desaparecido. Conan sonrió, y escupió despectivamente. Sus esperanzas renacieron, pues pensó que quienes emplean trucos para inspirar temor supersticioso no debían de ser invulnerables.
En la frente de la calavera del mamut había pintados enormes signos de la escritura rúnica hiperbórea.
En sus múltiples viajes, Conan había logrado aprender rudimentos de muchas lenguas. Con alguna dificultad, pudo descifrar la advertencia contenida en aquellos toscos caracteres, que decían:
«La Puerta de Hiperbórea es la Puerta de la Muerte para aquellos que osen atravesarla sin autorización»
Conan gruñó despreciativamente y traspuso la entrada; se encontró de pronto en medio de una tierra de brujería.
Más allá de la Reja de la Calavera, la campiña se convirtió en una llanura desierta, interrumpida por colinas desprovistas de vegetación. Bajo el cielo encapotado se veía una tierra pedregosa y desnuda.
Conan, con todos los sentidos en estado de alerta, siguió avanzando a través de la pegajosa neblina. A primera vista no se advertía ningún signo de vida; nada se movía en aquel sombrío país lleno de peligros invisibles.
Poca gente vivía en ese desolado feudo del temor donde el sol invernal brillaba a escasos intervalos.
Quienes allí gobernaban, tenían su trono en fortalezas con altas torres de piedras ciclópeas. En cuanto a los pobladores comunes, siervos miserables apiñados en desmantelados cobertizos, ganaban duramente su diario sustento trabajando la tierra estéril.
Sabía que los famélicos lobos grises del norte vagaban por los desolados páramos, en bandadas salvajes, buscando alimento, y que el feroz oso de las cavernas hacía su guarida en cuevas de piedra bajo cielos siempre tormentosos. Pero poca cosa más habría podido morar en aquellas inhóspitas inmensidades, salvo raras manadas de renos, bueyes o mamuts.
Conan llegó por fin al primer torreón de piedra; sabía que la ciudad se llamaba Sigtona. En Asgard había oído sórdidas historias acerca de su sádica reina; se rumoreaba que vivía de sangre humana.
Siguió su camino bordeando Sigtona, en busca de la siguiente ciudadela montañosa.
Después de un lapso de tiempo interminable, divisó la tétrica mole de Pohiola, cuyas anchas torres apuntaban hacia las estrellas. Desnudo, famélico, sudo y desarmado, el indómito cimmerio echó una mirada furiosa a la fortaleza de los hechiceros. En algún lugar de aquella fortaleza de negras piedras estaba encarcelado su hijo mayor. El algún lugar de aquel oscuro y laberíntico edificio, tal vez lo acechaba su propio fin. Pero su espada se había enfrentado a la muerte muchas veces ya, y de una tan desesperada confrontación siempre supo salir vencedor.
En la oscuridad, y con la cabeza bien alta, llegó a las puertas de Pohiola.
7. La mujer bruja
Las puntas de hierro de la reja colgaban sobre el camino de piedra que llevaba al gran portal. Éste era de sólida madera negra, adornada con clavos de hierro. Con los clavos, alguien había escrito una misteriosa frase protectora en una lengua que ni siquiera el fornido cimmerio conocía. El portal estaba abierto.
Al entrar, Conan observó que las paredes tenían un grosor de veinte pies. Pasó al salón central del gran torreón. No había nadie, salvo una mujer vieja de cabellos grises, que estaba sentada sobre una tarima circular de piedra, mirando fijamente las relucientes llamas de un brasero lleno de carbones encendidos. Conan la reconoció; era Louhi, la reina-sacerdotisa de los hechiceros, que la consideraban como la encarnación viviente de su diosa de la Muerte. Haciendo resonar sus botas sobre el suelo de piedra, el gigante semidesnudo atravesó el imponente salón y se plantó atrevidamente ante la tarima, con los brazos cruzados sobre el pecho.
Pasados unos segundos, la anciana clavó sus ojos verdes en el rostro de Conan, que acusó el impacto de la mirada. La mujer era vieja, delgada y macilenta, pero detrás de la máscara arrugada de su rostro podía adivinarse una extraordinaria personalidad.
—Thoth-Amon ha dictaminado que debo matarte en el acto, o al menos atarte con las cadenas que se emplearían para diez hombres —dijo con voz profunda y metálica.
El rostro de Conan no dejó traslucir la menor emoción.
—Déjame ver a mi hijo —gruñó.
—Thoth-Amon dice que eres el hombre más peligroso del mundo —siguió diciendo Louhi con calma, como si Conan no hubiera hablado—. Pero siempre he creído que el mismo Thoth-Amon es más peligroso que cualquier otro hombre. Qué raro. ¿Eres realmente tan peligroso?
—Quiero ver a mi hijo —repitió Conan.
—A mí no me pareces tan peligroso —afirmó serenamente Louhi—. Eres fuerte, ciertamente, y posees una enorme resistencia. No dudo de tu valentía, en el sentido que los mortales dan a esa expresión. Pero eres sólo un hombre. No entiendo qué ve Thoth-Amon en ti para temerte de tal manera —murmuró.
—Me teme porque sabe que lo mataré —dijo Conan—. Como te mataré a ti si no me llevas a donde está mi hijo.
La cara arrugada de la mujer pareció helarse, y sus ojos verdes y centelleantes se clavaron, impasibles, en Conan, que le devolvió la mirada feroz de sus ojos de color azul volcánico. La bruja siguió mirándolo fijamente, pero los ojos de Conan no se movieron; por fin fueron los ojos verdes de la hechicera los que cedieron, y Louhi miró hacia otro lado.
Como obedeciendo una orden que no había sido dada, apareció al lado de Conan un hombre de sobrenatural estatura, delgadísimo, pálido y de cabello muy rubio, vestido con una túnica negra, que llevaba ajustada al cuerpo como un guante. La hechicera no levantó los ojos y, cuando habló, su voz había perdido algo de su anterior serenidad.
—Llévalo a donde está su hijo —dijo.
El hijo de Conan estaba prisionero en su foso de paredes de piedra, en el subsuelo. Aquel sitio le parecía un pozo de agua seco, construido con la misma piedra sin argamasa con que había sido edificado todo el torreón, y resultaba una celda muy apropiada para encerrar prisioneros. Bajaron a Conan mediante una cuerda, que retiraron cuando sus pies hubieron llegado al suelo.
El muchacho se hallaba arrinconado contra una pared de la torre, sobre una pila de sacos húmedos.
Se puso en pie de un salto y se arrojó a los brazos de su padre tan pronto como reconoció al gigante semi-desnudo. Conan lo oprimió con fuerza contra su cuerpo en un abrazo feroz, al tiempo que profería tremendas maldiciones para disimular la ternura que lo embarcaba. Luego cogió al muchacho por los hombros y lo sacudió, amenazándolo con una tremenda paliza que jamás olvidaría, si se le ocurría volver a actuar tan estúpidamente. Las palabras eran amenazadoras y el tono muy brusco, pero las lágrimas surcaban su rostro marcado por cicatrices.
Luego alejó de sí a su hijo para poder observarle cuidadosamente. La vestimenta del muchacho estaba rota y sucia, su cara pálida y hundida, pero el rey pudo cerciorarse de que estaba ileso. Había pasado por una experiencia que hubiera dejado histérico a cualquier otro chico de su edad. Conan sonrió y le dio un afectuoso abrazo.
—Padre, Thoth-Amon es el autor de esto —susurró Comí, muy excitado.
—Ya lo sé —gruñó Conan.
—Anoche, la vieja hechicera lo conjuró —siguió diciendo Conn ansiosamente—. ¡Colgaron a un salvaje por los pies encima del fuego, le cortaron la garganta y dejaron que su sangre cayera sobre los carbones encendidos! ¡Luego hizo que, mediante un sortilegio, el espíritu de Thoth-Amon apareciera en medio del humo! —¿De qué hablaron? —¡Cuando Thoth-Amon oyó que tú cruzabas solo el Reino Fronterizo, le ordenó que te matara con sus artes mágicas! Ella le preguntó por qué había de hacerlo, y él contestó que eras demasiado peligroso y que no debías seguir viviendo. Discutieron mucho sobre este punto.
Con mano maciza, Conan se frotó la barbilla, en la que le habían crecido pelos duros como cerdas. —¿Tienes idea de por qué la hechicera se negaba a matarme?
—Me parece que desea mantenemos a ti y a mí vivos a fin de utilizarnos para controlar a ThothAmon —le dijo el muchacho en tono confidencial—. También me parece que existe una especie de confabulación con otros hechiceros del mundo entero. Thoth-Amon es mucho más fuerte y poderoso que la vieja bruja, pero, mientras ella te tenga en sus manos, él no se atreverá a darle demasiadas órdenes.
—Es muy posible que tengas razón, hijo —murmuró Conan—. ¿Has oído algo más acerca de la confabulación? ¿Contra quién se dirige?
—Contra los reinos del Oeste —dijo Conn—. Thoth-Amon es el jefe de todos los malvados hechiceros del Sur: de Shem, Estigia, Kush, Zembabwei y los pueblos de la selva. Existe una especie de hermandad de hechiceros o algo similar que se llama Anillo Negro...
Conan se estremeció, y resopló involuntariamente. —¿Qué dices del Anillo Negro? —preguntó.
La voz del muchacho se hizo más aguda a causa de la emoción. —¡Thoth-Amon es el gran jefe del Anillo Negro, e intenta aliarse con la Mano Blanca de aquí, del Norte, y con alguna hermandad del Lejano Este llamada Círculo Escarlata!
Conan gruñó. Ya sabía de la existencia del Anillo Negro, esa vieja hermandad del mal. Estaba enterado de las practicas perversas que ponían en obra los seguidores del Anillo en las criptas sombrías de la maldita Estigia. Años atrás, Thoth-Amon había sido un poderoso príncipe de esa orden, pero perdió su predicamento y su lugar me ocupado por un tal Thuthotmes. Luego Thuthotmes había muerto, y todo parecía indicar que Thoth-Amon recuperaría por fin el poder supremo en la antigua hermandad de hechiceros de la magia negra. Esto significaba un gran peligro para las jóvenes naciones del Oeste.
Hablaron y hablaron hasta que Conn le hubo contado a su padre todo lo que sabía. Y luego, vencido por tantas emociones y aventuras, el muchacho se durmió, apoyado en el poderoso pecho de Conan.
Pero éste no dormía. Rodeando cariñosamente con el brazo los hombros de su hijo, miraba sombríamente hacia la oscuridad, preguntándose qué les depararía el futuro.
8. Los adeptos del Anillo Negro
Tres hombres y una mujer se hallaban sentados en sillas de madera negra en forma de trono, colocadas sobre la gran tarima de piedra que se alzaba en medio del amplio salón de Pohiola. Las sillas estaban dispuestas en semicírculo alrededor de un gran brasero de cobre lleno de carbones ardientes.
Una furiosa tempestad rugía estrepitosamente fuera del lóbrego fuerte. Los relámpagos centelleaban como dardos de fuego a través de espesos nubarrones, mientras la lluvia azotaba el sombrío túmulo pedregoso y la tierra temblaba con el estampido de los truenos que resonaban entre densas nubes borrascosas.
Sin embargo, en el interior del salón, el ruido ensordecedor de la tormenta quedaba reducido a un murmullo, pero el aire era húmedo y frío. Los cuatro estaban sentados en silencio, y entre ellos reinaba una ominosa tensión. Se observaban mutuamente de reojo.
De uno de los oscuros extremos del salón salieron en doble fila unos servidores vestidos con en negro atuendo de la Mano Blanca, que se aproximaron a ellos. En medio de los servidores destacaba la majestuosa figura de Conan, cuyo rostro moreno se mostraba impasible. Su amplio pecho desnudo brillaba a la luz del mego. A su lado iba su hijo, con la cabeza erguida. Los hechiceros los condujeron al pie de la tarima.
Conan levantó su fiera mirada para clavarla directamente en los fríos ojos de un hombre de poderosa constitución que iba envuelto en una túnica de color verde oscuro. Llevaba la cabeza rasurada, y su piel tenía tonos cobrizos.
—Volvemos a encontramos, perro cimmerio —dijo Thoth-Amon con acento estigio.
Conan gruñó y lanzó un escupitajo. Padre e hijo habían dormido, les habían despertado, recibieron alimentos y luego volvieron a dormirse. Conan se negó a responder, y volvió la mirada hacia los que ocupaban los otros tronos. Conocía ya a la bruja hiperbórea, pero los personajes que estaban con ella le eran desconocidos. El primero era un hombrecillo diminuto, afeminado, que lucía ropas cargadas de fantásticas joyas. Tenía el cutis del color de ámbar, y llevaba los brazos carnosos cubiertos de relucientes pulseras. Su mirada, de ojos fríos y brillantes, parecía tan desalmada como la de una serpiente.
—Éste es el divino Pra-Eun, Señor del Círculo Escarlata, el sagrado rey-dios de Angkhor, aquella ciudad rodeada de selvas del lejano oriente —dijo Thoth-Amon.
Conan no respondió, pero el pequeño y regordete kambujano esbozó una suave sonrisa.
—El gran rey de Aquilonia y yo somos viejos amigos, si bien él no me conoce —dijo ceceando y con voz aguda.
—Me temo que no conozco esa historia —confesó Thoth-Amon.
Para-Eun sonrió radiante. —¡Pero yo sí! Hace algunos años dio muerte al formidable Yah-Chieng, tal vez él lo recuerde. Ese personaje era un mago muy poderoso de Khitai. Era mi rival y mi superior como jefe del Círculo Escarlata. ¡Estoy en deuda con el bravo monarca de Aquilonia, porque, de no haber matado al miserable Yah-Chieng, yo no sería hoy supremo señor de mi orden!
De nuevo, Pra-Eun sonrió satisfecho, pero Conan notó que su sonrisa se correspondía con su mirada, que brillaba, dura y fría, como los ojos de una víbora.
Más allá del pequeño rey-dios estaba sentada Louhi, ataviada con sus blancas vestiduras, y detrás de ella había un salvaje gigante negro. Era un magnífico ejemplar de hombre, con brazos aceitados en los que destacaban vigorosos músculos, y una rizada cabellera, adornada con plumas que se mecían suavemente. Sobre el fornido torso llevaba una capa de piel de leopardo. Adornaba sus muñecas y sus brazos con anillos de oro puro. Sus rígidas facciones se mostraban impasibles, pero iba moviendo los ojos llenos de vida, en los que ardían rojas llamaradas de crueldad.
—Y éste es el gran boccor o chamán, Nenaunir, profeta y sumo sacerdote de Damballah, como su pueblo llama al Padre Set en la lejana Zembabwei —continuó Thoth-Amon—. Con una sola palabra de Nenaunir y al amparo de Kush, tres millones de negros desnudos se levantaran para aniquilar el mundo en llamas y sangre.
Conan no dijo nada. El espléndido negro gruñó.
—A mí éste no me parece mayormente peligroso, estigio —dijo con tono profundo—. ¿Por qué le temes tanto?
El rostro de Thoth-Amon se oscureció. Sus labios se entreabrieron, pero antes de que pudiera hablar la anciana rió con estridente carcajada. —¡Concuerdo con el señor de Zembabwei! —dijo ásperamente Louhi—. Y he preparado una pequeña diversión para entretener a mis huéspedes. ¡Kamoinen! —llamó dando una palmada.
El círculo de hechiceros se abrió para permitir que uno de ellos se adelantara. Tenía la cara larga, de color blanco lechoso, y ojos de color azul pálido. En los delgados dedos de su mano blanca y huesuda esgrimía una vara negra de unas veinticinco pulgadas de largo, que llevaba en cada extremo una bola de un metal opaco, cuyo tamaño era algo inferior al de un huevo de gallina.
Saludó a su reina.
—Ordena, ¡oh Avatar! —dijo con voz apagada.
Los ojos verdes de la mujer relampaguearon tras su arrugada máscara, y se posaron sobre Conan con maligno fulgor.
—Obliga al cimmerio a que se arrodille ante nosotros, para que mis colegas comprueben que tienen poco que temer de este hombre llamado Conan —ordenó.
El espigado servidor hizo una profunda reverenda. Irguiéndose, arremetió contra Conan, haciendo zumbar en el aire la vara con las dos bolas en los extremos. Pero el cauteloso cimmerio retrocedió con un gran salto para eludir al extraño bastón cuya finalidad no comprendía. Pasó silbando junto a su cara y rozó su melena gris.
Ambos, semiagachados, comenzaron entonces a dar vueltas en círculo. Conan abría y cerraba sus pesados puños. Su instinto salvaje lo impulsaba a arrojarse sobre el demacrado hiperbóreo y a derribarlo de un solo golpe con la fuerza de un martillazo. Pero algo lo indujo a precaverse de aquel fino bastón de aspecto inofensivo, tan hábilmente manejado por los largos dedos blancos.
De pie, tras los hechiceros, el joven Conn se mordía los nudillos. Repentinamente, retiró las manos de la cara y le gritó a su padre una rápida advertencia en cimmerio. Ésta era una lengua áspera y extraña, llena de vocales abiertas y consonantes quebradas y guturales. Salvo su progenitor, ninguno de los que estaban en el salón la conocía.
Conan entrecerró los ojos. El muchacho le había advertido que los hechiceros golpeaban con sus bastones allí donde afloran los haces nerviosos sensibles. De pronto, Conan embistió con un salto de tigre, levantando el puño en un intento de tumbar a su oponente con un fuerte puñetazo. El hiperbóreo trató de arrearle un bastonazo en el codo.
Mientras el bastón volaba hacia la articulación del brazo derecho, que tenía el puño alzado, el cimmerio se dio la vuelta repentinamente y de un manotazo desvió el bastón con la izquierda.
El golpe le rozó el antebrazo, pero le produjo un dolor lacerante desde la muñeca hasta el hombro.
Conan no se inmutó por ello. Apretó los dientes, y con el puño derecho derribó al hombre, dándole un tremendo golpe.
Con el mismo furioso impulso, Conan se agachó y, atrapando al hechicero antes de que su cuerpo golpeara el suelo, giró sobre sus talones y arrojó a su antagonista por el aire.
La negra figura salió volando y cayó pesadamente sobre el gran brasero de cobre que había encima de la tarima. El brasero estaba lleno hasta el borde de carbones encendidos. Éstos saltaron con un sonoro chisporroteo, desparramando sobre los azorados adeptos una ducha de fuego.
Louhi se echó a gritar desesperadamente cuando el fuego prendió en sus blancas vestiduras, ThothAmon bramaba, ocultando la cara con las manos mientras los carbones llovían sobre él. En su desordenada prisa por evitar que le regara el fuego, el pequeño kambujano tumbó su trono, se le enredaron las piernas en las patas de la silla y cayó en el brasero en llamas.
El salón se convirtió entonces en un caos. Los guardianes formados en círculo abandonaron precipitadamente su inmovilidad, pero ya era demasiado tarde, pues, en un segundo, Conan se lanzó sobre ellos y los derribó como si hubieran sido bolos. Golpeaba con sus gruesos puños a diestro y siniestro, y cada impacto significaba un cráneo rajado, una mandíbula rota o unos cuantos dientes arrancados.
El joven Conn también entró en acción. No en vano Conan había enseñado al muchacho el arte de la refriega. No bien su padre se enzarzó con el primer oponente, Conn dio media vuelta y le soltó un puntapié en la rodilla al hechicero que tenía más cerca. El hombre se tambaleó y cayó. Entonces, Conn le pateó la cabeza, y asiendo una silla de madera golpeó en el cráneo a otro de los servidores. En los primeros diez segundos abatió a cuatro hombres con su arma.
En la tarima, el rey-dios de Angkhor berreaba y se debatía, con la cara chamuscada y negra, crispada por el dolor. Rugiendo su grito de guerra, Nenaunir, el gigante negro, cogió una de las sillas que hacían las veces de trono y la arrojó sobre Conan.
El cimmerio se agachó, y la pesada silla se estrelló en el círculo formado por sus enemigos, tumbándolos y dejándolos tendidos y despatarrados. En un santiamén, el gigantesco cimmerio, saltando por encima de la maraña de hombres, subió a la tarima y alargó las manos en busca de la garganta de Thoth-Amon.
Pero la vieja bruja se interpuso en su camino. Sus blancas vestiduras se habían convertido en una masa de llamas, y profería alaridos que se oían por encima del clamor general. Conan consiguió hacerse a un lado, al tiempo que ella se precipitaba por las gradas desde la tarima envuelta en fuego. En ese momento, Thoth-Amon decidió entrar en acción.
El repentino destello de una llama verde iluminó el salón, envolviéndolo en una brillante nube de color verde esmeralda. La radiación fantasmagórica se arremolinó alrededor del estigio en el mismo momento en que Conan se disponía a coger el trono de Louhi para utilizarlo como arma.
Pero hasta la extraordinaria velocidad de Conan resultó inútil. Mientras el bárbaro lanzaba la silla, Thoth-Amon, envuelto en una verde luminiscencia, desapareció de la vista.
Conan se volvió para mirar a su alrededor. La enorme habitación era un caos. Los carbones diseminados habían incendiado la paja desparramada por el suelo. Aquí y allá yacían en el cavernoso salón hombres mutilados y quebrantados. A lo lejos, pudo ver a su hijo, que blandía valientemente la silla. El chico ya había herido a media docena de hechiceros, pero otros se le acercaban empuñando sus bastones mortales. Un numeroso grupo empezó a subir por las gradas de la tarima con los terribles bastones en alto, listos para atacar a Conan.
9. Noche de sangre y llamas
Conan no dudó en valerse del brasero, a pesar de que el calor que aún conservaba le estaba quemando los dedos, y lo lanzó violentamente sobre la primera fila de hombres que atacaban. Cayeron hacia atrás, y no se vio de ellos más que una masa de brazos y piernas. Conan se detuvo a tiempo para observar que el coloso negro se volvía invisible con una segunda llamarada de fuego verde y silencioso. Evidentemente, aquella hechicería era capaz de cubrir en un instante la vasta distancia que había entre la helada Hiperbórea y la lejana Zembabwei, la rodeada de selvas. Era obvio que los adeptos habían utilizado ese mismo procedimiento para llegar hasta aquel lugar. —¡Cimmerio!
Algo en el tono de la ceceosa voz dejó helado a Conan. El cimmerio se volvió.
El kambujano tenía un aspecto lamentable. Sus vestiduras, llenas de fabulosas joyas, estaban cubiertas de hollín y hechas jirones. La corona, adornada con hileras de joyas incrustadas, había caído de su cabeza, y había quedado al descubierto su cráneo rasurado; su cara, espantosamente ennegrecida, estaba cubierta de ampollas. Pero a través del chamuscado rostro, sus ojos se clavaron en los de Conan, destilando un poder mortal.
Tenía extendida una de las manos, quemada y ampollada, en la que brillaban sus magníficos anillos.
La misteriosa fuerza que manaba de los tensos y temblorosos dedos invadió al formidable cimmerio.
Conan masculló un sonido entrecortado. Su carne comenzó a entumecerse, como si bruscamente lo hubiesen sumergido en las profundidades de un río helado, mientras que, poco a poco, sus miembros se fueron paralizando.
Apretando los dientes, luchó con tanta energía contra el encantamiento que su cara se puso violeta a causa del esfuerzo, y los ojos parecían ir a saltársele de las órbitas. De pronto, las fuerzas lo abandonaron y quedó totalmente inmóvil, sin que su gigantesco vigor pudiera romper el hechizo.
Acurrucado entre los carbones, el pequeño kambujano sonreía, si bien su cara quemada se estremecía de dolor con cada movimiento de los tumefactos labios. En sus fríos ojos de ofidio resplandecía una satánica alegría.
Extendió lentamente un brazo, mascullando extrañas palabras de mágico poder.
Un terrible dolor oprimió el potente corazón de Conan, que sintió que todo se oscurecía a su alrededor, y cayó fulminado.
Entonces, ocurrió algo que no esperaban. Con un ruido sordo, se vio aparecer el extremo metálico de un dardo de ballesta, que atravesó el rasurado cráneo de Pra-Eun. El resto del misil había quedado enterrado en la masa cerebral del kambujano, cuyos negros ojos perdieron brillo y se apagaron.
Un estremecimiento sacudió a la abatida figura. El cuerpo muerto se tambaleó y cayó hacia adelante.
El encantamiento se rompió, y Conan, al instante, quedó libre.
El cimmerio trastabilló al ponerse en pie, pero se repuso, y se quedó jadeando mientras la fuerza y la vitalidad fluían de nuevo por sus entumecidas carnes.
Levantó la vista y examinó el cadáver de Pra-Eun. En el extremo más alejado del salón, Eurico, el cazador, bajó su ballesta. Había lanzado el tiro más arriesgado de su carrera, y había logrado hacer blanco en el cuerpo del mago a pesar de la oscuridad que reinaba en el salón.
Detrás de él, agolpándose en la amplia estancia, entraron una docena de caballeros con sus cotas de malla y cien forzudos guardianes con el uniforme de Tanasul. Por fin había llegado Próspero.
El alba despuntaba, tiñendo de rojo las comarcas del Este. Conan echó un grueso abrigo de lana sobre los hombros de Conn y, a pesar de llevar las manos vendadas debido a las quemaduras que le había producido el brasero de cobre, pudo levantar al chico y le montó sobre uno de los caballos de los guardias. La larga y terrible noche de sangre y fuego había concluido y, por fortuna, su final fue feliz.
Los caballeros de Próspero recorrieron el fuerte de un extremo al otro, exterminando a los últimos miembros del séquito de la bruja. La destrucción del culto de los adoradores de la muerte, que había dominado el norte con la dura mano del terror, me un buen trabajo nocturno.
Conan echó una mirada atrás. Las llamas escapaban por las troneras de la fortaleza de Pohiola. Poco antes, la techumbre del torreón se había derrumbado. Enterrados entre los escombros, y bajo toneladas de piedras destrozadas, yacían los cuerpos sin vida de Pra-Eun y de Louhi. ¿Acaso Conan no le advirtió a | Louhi que él había de ser su perdición?
Con increíble rapidez, Próspero había conseguido llegar a Tanasul. En cuestión de horas reclutó una fuerza de combate, y siguiendo el largo camino que ya conocía a través de Gunderland y del Reino Fronterizo retomó como si mil demonios lo estuvieran persiguiendo.
De día y de noche, él y sus bravos voluntarios habían galopado sin dar respiro a sus monturas, acuciados por el temor de llegar demasiado tarde. Pero el destino quiso que irrumpieran en el momento oportuno. Cuando se encontraban a un tiro de flecha del macizo torreón, no vieron a nadie que pudiera advertir su presencia en las almenas ni en los miradores. La razón era que Conan estaba manteniendo a raya a medio centenar de hechiceros y a los cuatro magos más peligrosos del mundo.
La reja estaba levantada, y la enorme puerta de clavos de hierro se abrió al primer empujón. Los servidores de la Mano Blanca despreciaban profundamente a los hombres que consideraban inferiores, y, confiando ciegamente en los poderes de su reina de ojos gatunos, no se habían preocupado por echar el cerrojo de la puerta.
Los truenos hacían temblar la tierra, y las llamas se elevaban hasta el cielo. A sus espaldas, el enorme torreón se derrumbó, convertido en ruinas. Pohiola ya no existía, pero su maldad había de perpetuarse durante miles de años a través del mito y la leyenda.
Serio y desaliñado por el agotador viaje, pero con los ojos brillantes de alegría, Próspero se encaminó hacia donde estaba Conan, apoyado contra el caballo que llevaba al adormecido muchacho. —¡Hasta te has acordado de traerme a mi oscuro Wodan! —dijo, sonriendo, y palmeando los flancos del fornido corcel, que respondió con afectuosos cabezazos. —¿Ahora podremos volver a casa, señor? —preguntó Próspero. —¡Ah, sí! ¡A casa, a Tarantia! Estoy harto de cacerías. ¡Y de ser cazado! ¡El diablo se lleve a estas brumas hiperbóreas! ¡Guardo su sabor ácido en la garganta! —Conan soltó un gruñido y se quedó mirando, pensativamente, en derredor. —¿Qué pasa, señor?
—Me estaba preguntando... ¿No tendrás acaso un poco de ese buen vino tinto de los viñedos poitanios? Si mal no recuerdo, al terminar la cacería aún quedaba algo...
Conan se interrumpió, ruborizándose, porque Próspero comenzó a reír y reír hasta que se le saltaron lágrimas, que iban trazando surcos por su cara cubierta de polvo.
LA ESFINGE NEGRA DE NEBTHU
1. El Lugar de las Calaveras
La noche se extendía como un manto de ébano sobre la tierra hollada y empapada en sangre de Zíngara. A través de las tenues volutas de neblina, que semejaban una rasgada mortaja, el blanco y frío rostro de la luna era testigo de una escena de horror. Porque la ondulada y estéril llanura que se prolongaba cuesta abajo hasta el Alimane estaba sembrada de cadáveres, que yacían, cubiertos de sangre seca, junto a sus cabalgaduras. En dramático silencio, centenares de caballeros y guardias reales se hallaban tendidos, algunos cabeza abajo en charcos de sangre coagulada, mientras que otros, de espaldas, clavaban sus miradas inmóviles en los carrillos sonrientes y burlones de la luna. La odiosa alegría de las hienas se hacía oír como algo irreal en medio del aire tranquilo, y las aves de rapiña se lanzaban sobre la carroña dando graznidos guturales.
En este rincón melancólico del noroeste de Zíngara quedaban pocos moradores, y su escaso número fue disminuyendo aún más debido a cientos de años de guerras e incursiones enviadas por el reino de Poitain a través del Alimane. Las tierras fueron abandonadas y quedaron en poder del lobo vagabundo y del sigiloso leopardo. Se murmuraba que los vampiros semihumanos, que según la leyenda rondaban por ciertas colinas de la Zíngara central, también habían sido vistos recientemente por aquellos parajes.
Aquella noche era un escenario perfecto para un macabro festín en el que se deleitarían tanto los vampiros como las hienas.
Los zingarios llamaban a esta siniestra región Lugar de las Calaveras. Nunca como hasta aquel momento había hecho tanta justicia a su nombre. Jamás las resecas arenas habían absorbido tanta sangre caliente. En ninguna otra ocasión tantos hombres, lacerados o atravesados por flechas, se habían precipitado, gimiendo, por la roja avenida del Infierno, para llenar con sus huesos el solitario lugar.
Y precisamente allí, los sueños imperiales de Pantho, duque de Guarralid, quedaron sepultados en la oscuridad, y ahogados en sangre los fuegos de su desmedida ambición. El trono de Zíngara estaba vacante. Para obtenerlo, Pantho lo había arriesgado todo. Condujo a su banda de aventureros a Argos y se adueñó de sus provincias occidentales. El anciano rey Milo de Argos y su hijo habían muerto luchando contra él.
Inesperadamente el duque Pantho logró adentrarse mucho en Poitain tras cruzar el Alimane. La gente supuso que había realizado la acción para proteger sus espaldas antes de caer sobre la capital zingaria, Kordava. Pero eran meras conjeturas, por cuanto nadie sabía lo que pretendía hacer, y la lengua de Pantho fue silenciada para siempre por una espada aquilonia.
En las tabernas del sur, a la luz de los candiles, algunos susurraban por lo bajo que un demonio había poseído al gran duque, o que, merced a un encantamiento, un mago lo había hecho víctima de un ataque de locura, induciéndolo a intentar aquella aventura, que era insensata, pues todo el mundo sabía que los leopardos de Poitain se inclinaban ante las zarpas del poderoso león de Aquilonia y gozaban de su protección. El rey Conan, señor del reino más poderoso del Oeste, lanzó instantáneamente a sus legiones contra Pantho en represalia por la violación de fronteras.
El primer choque de los ejércitos se produjo en las verdes planicies de Poitain. La furiosa carga de los zingarios se había estrellado violentamente contra los sólidos lanceros de Gunderland, mientras los arqueros bosonios derribaban a los caballeros del sur clavándoles el casco a la cabeza y el muslo a la montura. Al retirarse Pantho para reagrupar a su caballería y lanzar una segunda carga, Conan hizo entrar en acción a sus propios jinetes; a la cabeza iba su guardia personal de Dragones Negros. El propio Conan, el guerrero heroico del que hablaban miles de leyendas, cubriendo su renombrada estampa con una aureola de gloria, galopaba a la vanguardia.
Los zingarios vacilaron y se detuvieron para luego retroceder hacia su país en plena confusión, a través de las marismas de Poitain. Pero Conan estaba furioso, y su ira era tan tremenda que hacía tambalear tronos y palidecer a los príncipes. Dejando que la infantería prosiguiera la acción lo mejor que pudiese, Conan, fustigando a su caballo, inició la persecución cruzando por el Alimane. En el desolado Lugar de las Calaveras, algunas leguas al sur del Alimane, Conan alcanzó a las destrozadas huestes zingarias y las hizo pedazos. Muchos zingarios murieron, algunos se rindieron y pocos escaparon. El mirífico sueño de Pantho se hundió en un mar teñido de sangre.
En la cima de una colina que dominaba la vista del campo de batalla, desolado y sembrado de cadáveres, había una tienda de campaña. Enarbolaba, ondeando al viento, una bandera negra con la imagen de un león de oro, insignia del rey Conan. Al pie de dicho montículo estaban las tiendas de los nobles de menor rango, entre las que se hallaba una que lucía el banderín de Poitain. En ella, el viejo conde Trocero bebía vino y maldecía a los cirujanos que le estaban curando las heridas.
El ejército había acampado por los alrededores, en la llanura. Los cansados guerreros roncaban envueltos en sus mantas, o estaban en cuclillas junto a las hogueras que se iban consumiendo. Jugaban a los dados, y las apuestas consistían en escudos que llevaban incrustaciones de oro, cascos con plumas y espadas que tenían como adorno joyas engarzadas en las empuñaduras. Al amanecer, se adentrarían aún más en las tierras zingarias y procederían a sentar en el trono de Ferdrugo a un títere, para dar fin a las riñas dinásticas que durante años habían turbado la paz del belicoso país.
Delante de la tienda del rey, y con las espadas desenvainadas, montaban guardia los Dragones Negros, vigilando el reposo de su señor. Pero aquella noche Conan no podía dormir. En el interior de la tienda, las luces de las linternas ardían y titilaban. Los cansados comandantes, heridos en la batalla, se hallaban en grupos, sentados o de pie. Sobre una mesa plegadiza con incrustaciones de precioso marfil de Vendhia, el rey, inclinado sobre mapas de crujiente pergamino, ultimaba los planes para la marcha del día siguiente.
Por más de medio siglo, Conan había participado en cruentas batallas y presenciado terribles derramamientos de sangre. Lógicamente, los años fueron dejando su marca hasta en un rey tan poderoso como él. El enmarañado cabello de su cuadrada melena, así como los poblados bigotes que sobresalían a ambos lados de su labio superior, se hallaban entreverados de hilos de plata. Soles de extrañas latitudes habían tostado su piel, y los largos años de preocupaciones y responsabilidades habían abierto surcos entre las múltiples cicatrices de guerras y conquistas. Pero sus macizos músculos conservaban todavía su potencia, y la vitalidad de su herencia bárbara refulgía aún en los profundos ojos de color azul volcánico que brillaban bajo las ceñudas cejas negras.
Con la mirada fija en los mapas, Conan ordenó que le trajeran vino. El escozor de unas cuantas heridas pequeñas le molestaba menos que la picadura de un mosquito, si bien un hombre menos curtido, y criado en la ciudad, habría estado tendido en la cama, gimiendo por haber vertido el caudal de sangre que el cimmerio había perdido aquel día. Mientras Conan deliberaba, y consultaba a sus oficiales, los escuderos se afanaban a su alrededor desatando las muchas correas de su ames, retirando cuidadosamente la armadura, mientras el cirujano lavaba y vendaba minuciosamente sus heridas y le aplicaba ungüentos.
—Señor, esta herida debe ser suturada —dijo el cirujano. —¡Oh! —gruñó Conan—. Procede, hombre, y no hagas caso de mis quejidos. Palántides, ¿cuál era antaño el camino más rápido para llegar a Estigia?
—Ese, señor —dijo el general, trazando una línea con el dedo sobre el pergamino. —¡Ay! Yo lo seguí hasta aquí cuando tuve que huir de la magia de Xaltotun...
La voz de Conan se apagó. Apoyando el mentón en el puño, quedó con la mirada vaga, fuera del tiempo y del espacio. La sombra de una sospecha le cruzó por la mente, evocada sin duda por el recuerdo de su enfrentamiento con el formidable brujo aqueronio llamado Xaltotun, hacía ya más de quince años.
Había algo en la loca invasión del duque Pantho que no encajaba con lo que había oído acerca de aquel astuto aventurero. Únicamente un infeliz o un loco hubiera lanzado sus tropas contra una de las provincias más leales y aguerridas de Conan. El aquilonio, que se había enfrentado en combate singular con Pantho, y había partido el cráneo del duque de un terrible golpe, no creía que el hombre mera tonto ni loco.
Sospechaba la existencia de una mano invisible detrás de aquella expedición sin pies ni cabeza, una figura sombría que acechaba a espaldas de Pantho. Olía a confabulación. Y por cierto que su olfato le hablaba de magia.
2. El destino vestido de blanco
Aquella noche, el capitán de la guardia del rey era un tal Amric, un aventurero oriundo de Koth, atraído a la dorada Tarantia unos años antes por la magia del nombre de Conan y la leyenda de sus hazañas. Sus compañeros de batallón de Dragones Negros lo llamaban «Amric el Toro», tanto por sus proezas amatorias como por sus temerarias embestidas en el campo de batalla. Tenía una voz profunda, que salía de un amplio pecho. Como muchos kothios, tenía la tez aceitunada, y posiblemente, a juzgar por su rizada barba negra, conservaba vestigios de sangre shemita. De pronto, un tranquilo hombrecillo ataviado con blancas vestiduras se deslizó por las tinieblas, preguntando por la tienda del rey. Amric era el único que sabía exactamente quién era. —¡Por los fuegos de Moloch! —se oyó jurar a Amric—. ¡O es un druida venido de las tierras pictas, o yo soy un eunuco!
Agarró la espada con la siniestra, para poder hacer con la diestra un signo protector en medio de la oscuridad de la noche.
El hombrecillo rió y se tambaleó; Amric sospechó que estaba ebrio. —¡Tus pecados te han descubierto, Amric de Khorshemish! —exclamó.
Amric comenzó a proferir sonoros juramentos, que invocaban los órganos inferiores de los más ignominiosos dioses-demonio del Este. Palideció, y su frente se empapó de sudor. Sus compañeros de guardia lo observaron con asombro, pues jamás, ni en las más feroces batallas, le habían visto asustado, y también miraron al hombrecillo con extrañeza y desconfianza.
Éste parecía una persona inofensiva y bastante mayor. Salvo por unos pocos mechones dispersos de fino cabello blanco, era calvo como un melón. Tenía ojos azules lacrimosos, y un rostro con barba rala.
Sus piernas, tal cual podía verlas uno bajo sus vestiduras, eran delgadas como las de una gallina. En realidad, era una persona que resultaba disparatada en un campo de batalla.
—Te conoce, Toro —dijo con voz tenante un rubio soldado vanir—. ¿En nombre de quién viene? ¿De tu hija que trae un bebé negro nacido inoportunamente, o de un mesonero cuya cuenta impagada es tan enorme como las arcas de un duque?
Los otros rieron estrepitosamente, pero Amric frunció el ceño.
—Tragaos la lengua, paganos del norte —bramó.
Volviéndose hacia el hombrecillo, que sonreía como un querubín, apoyado en su báculo, hizo una reverencia y se quitó el casco. —¿Qué puedo hacer por ti, santo padre? —pregunto, con más educación que la acostumbrada.
Amric había aprendido la importancia de la cortesía años antes, al servir en las fronteras de Bosonia.
Allí pudo comprobar el terrible poder detentado por esos hombres aparentemente modestos que deambulaban vestidos de blanco con báculos de roble, y hoces doradas en el cinto como emblema de su rango. Se trataba de los druidas, sacerdotes de los ligurios, Los ligurios eran una raza de piel clara, que vivía en pequeños clanes en las tierras pictas, entremezclados con los pictos, más bajos, más morenos y más salvajes. Aquellos sanguinarios bárbaros, que no temían a los dioses, a los hombres, a las bestias ni a los demonios, se acobardaban ante los druidas.
—Estoy dispuesto a ver a tu rey antes de tomarme algún descanso —dijo el hombrecillo. Y agregó como de paso—: Soy Diviátix, druida jefe de las tierras pictas. Te ruego que le digas a tu rey Conan que he venido del Gran Pinar con un mensaje. Los Señores de la Luz me han dado una orden para Conan, servidor suyo, y tengo su destino en mis manos.
Amric el Toro se estremeció, se persignó con el signo de Mitra y cumplió dócilmente lo solicitado por el Druida Blanco.
Conan despachó a sus comandantes, ordenó que le trajeran vino caliente con especias y tomó asiento, ignorando el punzante dolor de sus heridas vendadas, a fin de escuchar al pequeño mensajero, delgado y zancudo, de las tierras pictas.
Al rey de Aquilonia le tenían sin cuidado los sacerdotes de cualquier dios. Su personal y sombrío dios cimmerio, Crom, era indiferente al dolor o al bienestar del género humano, como correspondía a uno de los Viejos Dioses que un día jugaron por casualidad a modelar la tierra con un trozo de barro, y la colocaron, girando en medio de las estrellas, a modo de despreocupada diversión, prestándole después poca atención, y olvidando posiblemente que habían sido ellos sus creadores. Pero Conan, igual que Amric, había luchado contra las ululantes huestes pictas y respetaba sinceramente sus proezas. Ni siquiera los poderosos guerreros del helado Norte, en su fanática locura, podían resistir por mucho tiempo la inhumana ferocidad de los pictos, cuyos vecinos y aliados, los ligurios, eran solamente una pizca menos feroces.
La larga y sangrienta vida de Conan lo había puesto en contacto con más de la mitad de los cultos y credos del mundo. Pero consideraba que, de todos ellos, ninguno estaba más cerca de la deslumbrante llama de la verdad última que el de los tranquilos y sonrientes hombres vestidos de blanco que llevaban sobre la frente una corona de hojas de roble.
Fueron necesarias varias copas del vino con especias para sonsacarle a Diviátix el mensaje completo.
La fama del sacerdote había llegado a oídos de Conan, pues era el druida más importante de los druidas del mundo. En más de una ocasión, los dioses habían hablado a los hombres de su tiempo por boca de aquel insignificante viejo de aspecto somnoliento, cuya afición al zumo de la vid era notoria. Hasta el sanguinario jefe de los guerreros de la Confederación Picta, Dekanawatha —Hacha Sangrienta—, que no doblaba la rodilla ante ningún hombre ni demonio, se revolvía en la mugre cuando Diviátix deambulaba frente a su choza-palacio, cuyos ladrillos de barro estaban teñidos de rojo por la sangre de sus innumerables enemigos.
El druida jefe venía del Gran Pinar de Nuadwyddon, obedeciendo al Señor del Gran Abismo, Nuadens Argatlam, de la Mano de Plata. Diviátix traía un mensaje de los Señores de la Creación para el sombrío gigante a quien habían sacado de la invernal Cimmeria, muchos años antes, a fin de aplastar el mal en el Oeste. El talismán que el Druida Blanco debía entregar a Conan era una pequeña tablilla hecha de una piedra sin nombre, tersa y pesada como el jade, pero de color púrpura como las torres de Valusia. Conan conocía la existencia de la piedra, pese a que ni siquiera el Libro de Skelos osaba mencionarla.
Durante una hora, según los candiles que marcaban el transcurso del tiempo, Conan escuchó el soporífero discurso, animado por el vino, del Druida Blanco. La luna se ocultó, y el amanecer tino de rojo el horizonte. La heredera del trono de Zíngara, la hija del difunto rey Ferdrugo, había vuelto del exilio con su marido para rogarle al rey de Aquilonia que la ayudara a reconquistar la corona. Pero Conan hizo esperar en la ladera de la montaña a la princesa Chabela y a su consorte Olivero, así como a sus seguidores de alcurnia, pues primero debía interrogar al somnoliento hombrecillo vestido con ropas andrajosas que antes habían sido blancas.
Al amanecer sonaron las trompetas, se desmontaron las carpas, y los caballeros de Aquilonia montaron en sus cabalgaduras.
Conan solucionó el problema de la sucesión real de Zíngara en diez minutos. Había conocido a Chabela veinte años antes, cuando ella era una moza atractiva y jovial, y él, capitán de un navío corsario de Zíngara. Conan había salvado, por aquel entonces, el trono y el destino del viejo rey Ferdrugo de los malvados planes del hechicero-jefe de Estigia, Thoth-Amon.
Con los años, Chabela había ganado peso. Seguía siendo una mujer guapa, pero con aspecto de matrona rolliza. El encanecido rey la besó afectuosamente, le preguntó por sus once hijos, pero no prestó atención a los datos que le dio Chabela acerca de sus estaturas o enfermedades. Rogó a su dominado consorte que se arrodillara, golpeó en ambos hombros a Olivero con la hoja de su mellada y ancha espada, y le tomó juramento de lealtad y sumisión. Conan extendió un breve documento proclamando a la pareja, medio aturdida por la velocidad de los acontecimientos, legítimos rey y reina de Zíngara bajo la jefatura suprema de Aquilonia. Luego los despachó a toda prisa a Kordava, acompañados por una tropa de caballeros aquilonios, a fin de asegurar que quedaran instalados en el trono con la mayor seguridad.
Enseguida, ahogando un prodigioso bostezo, Conan montó en su negro corcel, y el estandarte del león se dirigió al sureste seguido por seis mil caballeros y hombres de a pie. Hacia el sureste, camino de la frontera de Argos, y luego, más allá, en dirección a Estigia.
3. La marcha hacia el río Styx
Marcharon en dirección sureste, por etapas de diez horas de duración. En su constante avance, los vigorosos soldados aquilonios iban devorando leguas, de modo que el ejército cruzó la frontera de Argos antes de que los argoseos se enteraran de que el duque Pantho, cuyas incursiones habían turbado la paz de que gozaban, ya no existía. Conan envió un mensaje al segundo hijo de Milo, el joven Ariostro, que estaba intentando reagrupar las dispersas fuerzas argoseas en el sur. El joven príncipe me informado de que la amenaza zingaria había sido eliminada, de manera que nada le impedía proclamarse a sí mismo rey de Argos. Igualmente, se le hizo saber que el rey Conan consideraría un acto de cortesía por parte de Ariostro que otorgara un gentil permiso para que las tropas de Aquilonia atravesaran sus dominios en su marcha hacia Estigia.
A continuación, Conan despachó heraldos ataviados con ropajes negros y dorados a sus reyes vasallos, Ludovico de Ofir y Balardo de Koth, solicitándoles cortésmente que cada uno de ellos reuniera una fuerza de dos mil hombres de caballería y de infantería. Estas fuerzas debían establecer contacto con los aquilonios en el vado de Bubastes, a orillas del río Styx, entre las verdes praderas de Shem y las rojizas arenas de Estigia.
Legua tras legua, Conan se fue adentrando cada vez más en el sureste, sometiendo a sus hombres a un duro esfuerzo. Con ellos venía el pequeño druida en una carreta tirada por muías. Conan no dijo a nadie por qué había enviado de vuelta a Tarantia a su heraldo mayor, el rey de armas de los Dragones Negros, protegido por una tropa de caballería ligera. Ni siquiera Próspero o Trocero se atrevieron a preguntarle cuáles eran sus intenciones. Sus viejos camaradas sabían que era mejor no preguntarle nada cuando se hallaba en uno de esos estados de ánimo hoscos, retraídos y taciturnos.
Conan descendió hasta Shem en un torbellino de acero, y en quince días y a marchas forzadas llevó a su ejército a través de las praderas. De vez en cuando pasaban por alguna de las ciudades shemitas, que, alarmadas, levantaban los puentes levadizos y cerraban las puertas y apostaban arqueros para defender los muros.
Conan despachó a Trocero con heraldos para tranquilizar a cada uno de los agitados reyezuelos shemitas. El viejo conde, maestro en elocuencia diplomática, calmó los malos humores, excitados por la inesperada intrusión. Le explicó al gobernante de cada ciudad-estado que el ejército aquilonio cruzaba por sus dominios en son de paz, esperando poder contar con el permiso del reyezuelo shemita.
Como prueba de amistad se pagó un tributo simbólico en plata aquilonia; las pesadas monedas llevaban grabado el ceñudo perfil de Conan, con sus robustas quijadas. Una vez tranquilizados, y calmado su orgullo herido por la oratoria de Trocero, los reyezuelos se inclinaron graciosamente y despidieron a sus huéspedes con bendiciones.
Por supuesto, el ejército hubiera pasado de todos modos. Pero Conan había aprendido que, de ser posible, era mucho más conveniente hacerlo con el beneplácito oficial. Es más, Conan procuró que las tropas respetaran las leyes contra saqueos y violaciones. Los pocos soldados suyos que se apartaron para perseguir a una muchacha shemita de ojos negros y llevársela a los matorrales, o para engordar su ración de campaña con el rechoncho cerdo de algún labriego, fueron rápidamente ahorcados a la vista de sus compañeros. Privar de la vida a aquellos pobres infelices iba contra los principios de Conan, pues éste no había olvidado que, siendo un joven mercenario, él también había cometido desmanes semejantes.
Pero la ley es la ley. Conan no deseaba de ningún modo que al llegar a la frontera de la siniestra y hostil Estigia con sus modestas fuerzas, quedase a sus espaldas una comarca sublevada, erizada de ultrajados y encolerizados reyezuelos, con enjambres de soldadesca vengativa. Habitualmente los shemitas no molestaban a las naciones vecinas, dado que las pendencias internas entre sus gobernantes y las disputas teológicas los mantenían ocupados. Sin embargo, un solo hecho podía unirlos, y ése era el paso de un ejército extranjero integrado por merodeadores y asesinos. Conan había luchado en otras ocasiones a favor o en contra de los shemitas. Sabía por experiencia que los asshuri de nariz aguileña y negra barba, cubiertos con cotas de malla, eran tan fuertes y feroces en la pelea cuerpo a cuerpo corno cualquier otro soldado del mundo.
En una pesada tarde, cubiertos de polvo blanquecino, alcanzaron las orillas del río Styx y acamparon detrás de un bosquecillo de sauces. A una hora de marcha se hallaba el vado de Bubastes. Allí se quedaron un día y medio, afilando y aceitando sus armas. En el ínterin, llegaron las tropas de Koth y de Ofir para reunirse con ellos.
A la mañana siguiente, el príncipe Conn, primogénito de los dos hijos legítimos de Conan, se presentó al galope en el campamento, a la cabeza de una tropa de hombres a caballo. Con sus trece años, el príncipe heredero de Aquilonia era la viva imagen de su hercúleo progenitor. Casi tan alto como los caballeros aquilonios de mayor estatura, tenía las espaldas anchas y el poderoso pecho de Conan, así como la misma melena cuadrada en enmarañados cabellos, y su rostro de mandíbulas prominentes.
El muchacho había cruzado Shem galopando durante seis días, pero parecía volver de un paseo vespertino. Sus fieros ojos azules brillaban de entusiasmo, y sus mejillas relucían con frescos colores.
Hizo su entrada en el campamento montando un brioso potrillo, y agradeciendo las entusiastas voces de bienvenida de las tropas con una sonrisa y un gesto. El chico era muy popular entre los hombres, y los Dragones Negros hubieran galopado hasta las fauces del Infierno por él, de la misma manera que lo hubieran hecho por su padre.
El príncipe detuvo su caballo frente a la tienda real y, apeándose de la montura, se arrodilló sonriente ante el rey. Conan mantuvo el rostro grave, aun cuando en su mero interno rebosara de orgullo y cariño. Devolvió el saludo del príncipe, pero, no bien entraron en la carpa cogió al chico entre sus brazos con n fuerte abrazo que hubiera roto las costillas de una criatura más endeble. —¿Cómo está tu señora madre? —preguntó.
—Está bien —replicó Conn. Y luego, con una sonrisa maliciosa, agregó—: Pero gimió y se lamentó como un búfalo herido cuando supo que me hacías venir al campamento. ¡Sus últimas palabras fueron para recomendarme que estuviera bien abrigado de noche y que no me mojara los pies! —¡Típico de una mujer! —gruñó Conan—. Recuerdo a mi anciana madre, hace tanto tiempo... en Cimmeria... ¡Pero hijo, no deberías comparar a tu señora madre con un búfalo! ¡Eso es una impertinencia!
—Está bien, señor —dijo arrepentido el muchacho. Y luego, con ojos llameantes, agregó—; Pero ¿es verdad que vamos a adentramos en Estigia, padre? ¿Realmente deseas que esté contigo en la batalla? —¡Por Crom, muchacho! ¿Cómo puedes aprender el arte de la guerra sin un poco de lucha? Cuando asciendas al trono, deberás mantenerlo contra guerras y revoluciones. El campo de entrenamiento es bueno, pero el de batalla es el lugar de aprendizaje ideal para futuros reyes. Deberás mantener tu posición de acuerdo con el rango que te asigne; ¡nada de galopar solo contra el enemigo tratando de vencerlo por tu cuenta! Dime, ¿cómo están tu hermano y tu hermana?
Conn le dio detalles de su hermano Taurus, de siete años de edad, y de su hermanita Radegund.
—Bien —dijo Conan—. ¿Han venido los sacerdotes contigo según lo ordené?
—Sí, y traen una pequeña caja de latón cubierta de extraños jeroglíficos. No quisieron decirme cuál era su contenido. ¿Lo sabes tú, padre?
Conan asintió con la cabeza.
—Es lo que puede llamarse nuestra «arma secreta». Ahora tómate una buena cena y duerme bien esta noche. ¡Antes del amanecer entraremos en Estigia!
4. Más allá del Río de la Muerte
Las oscuras aguas del río Styx marcaban la frontera entre Shem y Estigia. Algunos lo llamaban Río de la Muerte, afirmando que los viscosos vapores que se desprenden de las ciénagas son maléficos; otros dicen que las fangosas aguas son enemigas de cualquier forma de vida, por lo que ni los peces ni otras criaturas pueden nadar en ellas. Este último aserto no es cierto, por cuanto que de noche se pueden oír en las orillas los ásperos gruñidos de los cocodrilos y el potente resoplar de los fornidos hipopótamos. Pero ciertamente sus aguas son incompatibles con la vida humana, y todo aquel que se bañe en ellas, se verá afectado por una enfermedad incurable.
Nadie sabe dónde nace el Styx. Tiene su origen en algún lugar lejano, más al sur de las oscuras arenas de Estigia, en las tierras selváticas que se encuentran más allá de Keshán y Punt. Hay quienes susurran que nace en el mismo Infierno, y se desliza por los países habitados por seres humanos como una sigilosa serpiente negra.
Antes de que el amanecer tiñera de rojo el horizonte oriental, Conan ya estaba en marcha. El rey, montado en su negro corcel, iba al frente, indicando el camino por el vado de Bubastes hasta la orilla baja y cubierta de juncos del otro lado. En la ribera opuesta se alzaba un fortín casi en ruinas, construido con ladrillos de barro. Antaño había servido para proteger el cruce, pero los disturbios internos que se habían producido en el siniestro reino de Estigia hicieron que se descuidara su mantenimiento, y nunca fue reparado. Para mantener a raya a los extraños, los estigios dependían de patrullas a caballo que se desplazaban rápidamente, pero por el momento no se divisaba ninguna de ellas.
A derecha e izquierda del fortín se extendían campos de trigo invernal agitados por la brisa del amanecer. A poca distancia, escasamente visibles contra el coloreado fondo oscuro, se alineaban a orillas del río, hacia la derecha, las chozas de ladrillos de barro de un pequeño villorrio. Al frente, donde el suelo descendía progresivamente desde el Styx, las palmeras, los arbustos y los cultivos que bordeaban el río daban lugar, gradualmente, a diseminadas espinas de camello y otras plantas del desierto.
Conan, flanqueado por Trocero y por Palántides, comandante de los Dragones Negros y segundo jefe después del rey, espoleó a su caballo hacia la ladera de una colina. Observó preocupado cómo las huestes aquilonias, compañía tras compañía, atravesaban el vado en una larga doble columna. En cuanto una unidad de infantería salía del río, su capitán la conducía a un lugar abierto, a lo largo de la orilla. Allí los hombres debían sentarse, quitarse las botas y secarse los pies y el calzado. El rey lo había ordenado así. Los hombres refunfuñaban contra tan extraño procedimiento. Pero Conan, que había estado antes en aquellos parajes, lo consideraba una precaución contra la enfermedad que acechaba en las negras aguas del Río de la Muerte.
Mientras tanto, algunos destacamentos de caballería ligera vigilaban a lo largo del río, y también iban tierra adentro explorando el terreno ante posibles escaramuzas. Montado a caballo, al lado de Conan, Trocero se mordía el bigote. Después de un largo rato, dijo:
—Señor, ¿no ha llegado el momento de que compartas tus pensamientos con nosotros?
Conan gruñó malhumoradamente y asintió con la cabeza.
—Efectivamente, amigo mío, os he mantenido demasiado tiempo en la ignorancia.
—Entonces, ¿por qué, en nombre de Mitra, estamos en esta maldita Estigia? —preguntó Palántides.
Conn, acercándose en su portillo y aguzando el oído, exclamó: —¿Por Thoth-Amon, el que hizo que la vieja bruja de Pohiola me secuestrara el año pasado para que cayeras en sus garras?
—Sólo hay un Thoth-Amon —dijo gravemente Conan—. Y Crom sabe que la tierra estará más limpia sin él. El Druida Blanco ha venido a ponerme en guardia contra sus planes. —¿Te refieres a Diviátix, ese viejo delgaducho y zancudo que rebosa de vino?
—Ese delgaducho y zancudo viejo que rebosa de vino es el mago blanco más grande de nuestro tiempo —dijo Conan.
Trocero tragó saliva, y se estremeció recordando las veces que había apostrofado al vacilante viejo borracho, gritándole que se apartara del paso. Conan siguió diciendo, sombríamente:
—El oráculo del Gran Pinar de las tierras pictas reveló que el hechicero estigio estaba tras la loca aventura de Pantho. El brujo sobornó a Pantho, o bien se apoderó de su mente mediante sus artes mágicas.
—Pero ¿con qué propósito? —preguntó Trocero.
Palántides, entretanto, se alejó con su caballo, bajando de la colina para hacer formar al ejército, preparándose para la próxima marcha. Conan prosiguió:
—Meramente para alejarme de Tarantia. El estigio sabía que yo cabalgaría para unirme a ti para luchar contra los zingarios. Tenía la esperanza de que Pantho y yo jugaríamos al escondite por las sierras durante tres o cuatro semanas, y que, así ocupado, no tendría tiempo para preocuparme por Tarantia. —¡Tarantia! ¿Acaso la reina...?
—Descuida, Zenobia y mis reales herederos están a salvo. Pero hay algo en Tarantia que ThothAmon desea más que nada en la tierra, aún más que mi vida. Esperaba obtenerla en mi ausencia.
Contrató a los ladrones más astutos, la Soberana Hermandad de Arenjun, para que robasen dicha cosa. »Pero los cálculos de Thoth-Amon fallaron. No esperaba que yo aplastara tan rápidamente a Pantho, ni que el oráculo de Nuadwydon me enviara al Druida Blanco para informarme de la confabulación.
Tampoco se enteró de que las lluvias primaverales bloquearían los desfiladeros de las montañas que permiten salir de Zamora, demorando a los expertos ladrones y echando por tierra las fechas previstas por él. »Cree que aún estoy en el norte persiguiendo a Pantho por las colinas de Poitain. Como supone que no conozco sus planes, no tiene motivo para sospechar otra cosa. El Druida Blanco ha ocultado nuestra entrada en Estigia, la ha vuelto invisible hasta para la mágica visión que posee el estigio, o al menos, lo más invisible que ha podido. Con suerte, estaremos ante sus puertas antes de que se entere de que nos hallamos a cien leguas de este lugar. —¿Qué es esa cosa que desea tan desesperadamente? —preguntó Trocero. —¡Yo lo sé, conde! —dijo el muchacho—. Es...
Palántides se acercó en aquel instante y, después de saludar, dijo:
—Los hombres están listos para emprender la marcha.
Conan asintió.
—Puedes dar la señal. Iremos hacia el este a lo largo del río hasta llegar a un pequeño afluente, el Bakhr. Luego, hacia el sur, remontando media legua de corriente.
Conan volvió la mirada hacia las dilatadas planicies, rojizas en el amanecer de la sombría y fantasmal Estigia.
—Dos veces en dos años —murmuró—, una confabulación originada en este maldito país de tumbas ruinosas y de arenas movedizas ha sacudido mi trono. Esta vez, llevaré la batalla hasta el mismísimo umbral del enemigo. Tal vez su magia consiga aniquilarnos, aunque no lo creo. Los dioses de la Luz luchan a nuestro lado. Y ya sea que esto me depare la muerte o la victoria, voy a retar a Thoth-Amon en su guarida y comprobar si con su magia puede evitar que una yarda de buen acero aquilonio le atraviese las tripas.
Al oír las trompetas, el grupo bajó al galope por la ladera para reunirse con las tropas.
5. La ciudad de las tumbas
Una maldición parecía pesar sobre Estigia. Cuanto más se adentraban los guerreros aquilonios en el país, tanto más seguros estaban de ello. Los síntomas se manifestaban en forma sutil. Susurros burlones en un viento misterioso, un murmullo de voces que hablaban demasiado bajo para ser entendidas. Los soldados tenían la molesta impresión de que unos ojos invisibles se les clavaban en la espalda. El sol relucía sin piedad detrás de una delgada cortina de blancos cirros, y el aire seco daba a los infantes una constante sensación de sed.
Pasaron por otro caserío, un conjunto de chozas de barro color castaño, cuyos habitantes huyeron chillando hacia el despoblado al ver llegar las huestes con sus corazas. El Bakhr resultó ser una pequeña corriente estancada y fangosa, desde cuyas orillas algunos monstruosos cocodrilos se deslizaron pesadamente al agua cuando se acercó el ejército.
Éste se dirigió tierra adentro, hacia el sur, y siguió el afluente aguas arriba bordeando los juncos y matorrales que lo flanqueaban. Los hombres refunfuñaban intranquilos, frotando amuletos o murmurando letanías e invocaciones en voz baja. Pero las tropas prosiguieron con su marcha, y se internaron cada vez más en la sombría y embrujada Estigia.
El príncipe Conn echó una mirada al sol y se adelantó al encuentro de su progenitor.
—Padre, ¿no estamos cabalgando hacia el sur?
Conan asintió con un gruñido.
—Pero —insistió el muchacho— ¡siempre he oído que este Thoth-Amon vive en un oasis llamado Khajar, muy al oeste de aquí!
Conan se encogió de hombros.
—Menos mal, mozalbete, que tus maestros te han enseñado a interpretar los mapas. Pero ThothAmon ya no mora en ese rojo pozo de iniquidades. Ahora ha establecido su guarida en Nebthu. —¿Nebthu?
—Una ciudad en ruinas, hacia el sur; pronto estaremos allí. Hace años, muchacho, Thoth-Amon alcanzó el poder en esta tierra y se convirtió en príncipe del Anillo Negro, una hermandad de hechiceros de la magia negra, poderosa en todo el mundo, cuyo cuartel general está en Nebthu. Para poder mantener bajo su férula a esta impía hermandad, abandonó su guarida en el oeste y se trasladó a Nebthu. En cierta ocasión perdió el anillo mágico que le daba poder, y entonces un grupo de hechiceros enemigos suyos lo echaron. Cayó en manos de traficantes de esclavos, que lo llevaron muy lejos de su casa, hasta Aquilonia. —¿Fue él quien envió a ese demonio que te hubiera matado de no haber sido por el signo del fénix que llevaba tu espada?
—Exactamente. Por puro azar, Thoth-Amon recuperó su anillo y regresó a Khajar. Mientras tanto, surgió un hechicero rival, Thuthotmes, que se impuso como Jefe del Anillo Negro y estableció su cuartel general en Khemi. El poder de Thuthotmes procedía de un poderoso talismán llamado Cordón de Ahrimán. »Durante algún tiempo, el Anillo Negro estuvo dividido en dos facciones: la de Thuthotmes y la de Thoth-Amon. Pero antes de que la batalla entre ambos se decidiera, Thuthotmes pereció en combate junto con una banda de magos khitanios que me seguían a mí con el fin de matarme. Los khitanios también murieron, y yo volví a llevar el Corazón a Tarantia. »Sin embarco, ahora Thoth-Amon detenta nuevamente el control del Anillo Negro, y se propone atraer a todos los magos negros del mundo al círculo de sus confederados. El oráculo me dice que está en Nebthu.
Conan calló, pensativo. El conde Trocero, que había escuchado con atención, preguntó: —¿Esa ciudad está bien defendida?
Conan se encogió de hombros.
—Sólo Mitra lo sabe. Según el último rumor que me ha llegado, ha sido abandonada hace tiempo y está en minas. Tal vez los hechiceros la han reconstruido y han conseguido reparar sus muros. Pero, aun cuando lo hayan hecho, estoy seguro de que podremos tomarla por asalto con las diez mil espadas afiladas que nos respaldan.
—Con toda probabilidad, eso es lo que haremos —dijo la aguda voz del druida, que apareció detrás de ellos en su carreta lirada por muías.
Trocero se volvió sobre su montura para observar al hombrecillo, que, como de costumbre, parecía estar borracho. El conde esbozó una sonrisa cortés y masculló:
—No me complace para nada este vacuo y maldito país.
Conan no contestó, y siguieron cabalgando en silencio.
El sol se ponía ya cuando unos exploradores se acercaron a la columna para informar. Nebthu parecía una ciudad muerta.
Muy pronto, el ejercito tuvo ante su vista las minas. El enorme muro que antaño protegiera la ciudad se había desmoronado, y quedaban en pie únicamente los grandes pilares que habían flanqueado la puerta de entrada. Dichos pilares, cincelados con siniestras gárgolas que representaban máscaras de monstruos espantosos, todavía se alzaban en medio de las dunas.
Salvo algunos pájaros que salieron volando de las ruinas no había ningún signo de vida. No se veían espirales de humo de ninguna cocina, ni ruegos de algún cuartel. Los techos se habían desplomado, y los edificios eran tan sólo montones de ladrillos destrozados.
El caballo de Conan dio un respingo al ver una piedra blanca en el camino. Cuando los cascos del corcel la pisotearon, la cosa salió rodando y luego se detuvo. Dos negros orificios aparecieron en su parte superior. Era una calavera, el emblema de Nebthu, la ciudad de tumbas inmemoriales. Nada se movía allí salvo un furtivo escorpión o una víbora de las arenas, o tal vez el errabundo fantasma de algún rey estigio enterrado largo tiempo atrás. —¿Y ahora qué hacemos? —murmuró el conde de Poitain.
—Acampar y sacar agua del Bakhr —replicó el rey—. Después, ya veremos.
La calavera los contemplaba con un aire de silenciosa burla.
6. La cosa agazapada
Acamparon fuera de las derruidas murallas de la ciudad en ruinas. Conan sabia que sus guerreros no dormirían fácilmente en las calles llenas de arena, ni en las plazas erizadas de cascotes de la metrópoli estigia. En cualquier ruina antigua persistían habitualmente influencias mágicas, y esto era tanto mas cierto en Estigia, maldita desde remotos tiempos, que en cualquier otro país más saludable.
Mientras un destacamento de soldados cortaba gran cantidad de Juncos, que crecían en los márgenes del Bakhr, para dar forraje a los caballos, un grupo de exploradores recorría el desierto que rodeaba los muros de Nebthu. Pronto regresaron para informar que no habían visto nada con vida en las dunas. Sin embargo, habían encontrado en el llano algo que podía ser un gigantesco ídolo, o bien un monumento.
Al atardecer, Conan, mientras se encendían las hogueras para cocinar, decidió investigar de qué se trataba, y se puso al frente de un grupo de hombres. Al acercarse al monstruo de piedra, su negro corcel se espantó, y miró con ojos aterrorizados, enderezando las orejas. —¡Por Crom, Mitra y Varuna! —exclamó Conan mientras posaba la mirada en el titán de piedra que se alzaba amenazante frente a ellos, recortado contra el cielo del ocaso. Trocero profirió un juramento; el Druida Blanco invocó a Nuadens, Danu y Epona y tomó un trago de su hola de vino para reconfortarse.
La estatua se alzaba sobre la llanura como si se tratara de algún primitivo monstruo. Estaba hecha de piedra negra, lustrosa y lisa, como el azabache o el basalto. Tenía forma de esfinge, pero su cabeza no era de león ni de hombre, sino de un animal de presa con el cráneo alargado, orejas redondas y mandíbulas macizas. Agazapado a la manera de un perro, parecía un demacrado chacal.
—Yo creía que los magos negros de este endemoniado país veneraban a Set, la Antigua Serpiente —dijo Trocero—. ¿Qué cosa satánica es ésa?
Diviátix se frotó los ojos. —¡Por los cuernos de Cernunnos, es la hiena-vampiro del Caos! —dijo—. Nunca pensé que vería una imagen suya forjada por manos humanas.
Al mirarla con más detenimiento a la mortecina luz del ocaso, Conan comprobó que el escultor de la esfinge-hiena había conseguido reproducir con extraordinaria fidelidad los rasgos de un animal vivo.
Las fauces de la bestia estaban ligeramente retraídas para mostrar sus fieros colmillos, dispuestos a triturar huesos, y a abalanzarse súbitamente, babeando y mordiendo. A Conan se le erizó el cabello, y sintió que se le helaba la sangre en las venas.
—Vámonos —gruñó el rey—, o ese aborto infernal poblará de fantasmas nuestros sueños de esta noche.
Los rojizos colores del crepúsculo comenzaron a disiparse; la oscuridad envolvió las dunas de Estigia. La luna nueva siguió a la desaparición del astro rey, haciendo que la bóveda del cielo se cubriera de millones de estrellas que titilaban con luces rojas, verdes y blancas en extrañas constelaciones.
Una aldea de tiendas surgió en el desierto, cerca de Nebthu. Las hogueras destinadas a cocinar arrojaban fulgores anaranjados sobre las oscuras arenas. Las huestes, rendidas de cansancio, comían sus raciones y se acostaban, envueltas en mantas, en busca de un inquieto sueño. Los centinelas, cuyo número había sido doblado, vigilaban los alrededores del campamento. La noche del desierto era solitaria, oscura y silenciosa, pero estaba viva... y aguardaba.
Aun cuando los muchos días de marchas forzadas lo fatigaran, Conan tenía demasiadas preocupaciones como para poder dormir. Después de medianoche se levantó y llamó a un escudero para pedirle que encendiera una lámpara de aceite. Se sirvió una pequeña cantidad de vino y se sentó en su silla de campana con los sentidos tensos y alertados, como si sus instintos bárbaros le hubieran advertido de la presencia de un enemigo invisible.
Mascullando un juramento, se puso unos pantalones y una camisa acolchada.
—Mi armadura —le ordenó al escudero—. No, no, la coraza no; la cota de malla. Esta noche nos moveremos a pie.
Dejaba de lado su panoplia de caballero, pues al escudero le hubiera llevado demasiado tiempo anudar las numerosas correas, y asimismo porque su gran peso le hubiera hecho andar muy despacio.
Después de calzarse las botas, se puso un casco de acero y un tahalí y se quedó de pie durante un rato, cavilando, Luego abrió su cofre y sacó la pequeña caja de latón que le habían traído de Tarantia los sacerdotes de Mitra.
Después entró en la tienda más cercana, y sacudió a Trocero y a Conn para que despertaran.
Enseguida fue a despabilar al Druida Blanco. Halló al hombrecillo completamente despierto, envuelto en una manía y arrimado a un brasero, tiritando. Diviátix parecía narcotizado como los khitanios que Conan había visto aturdidos por los vapores de las adormideras. —¡Despierta, druida! —dijo—. Presiento un peligro.
Las fláccidas mejillas del sacerdote ligurio estaban pálidas, y tenía la mirada vaga, como si estuviera viendo fantasmas. Miró fijamente a la oscuridad, pero parecía mirar sin ver.
—Ojos —susurró—. Sombras con ojos. Esta noche hay peligro...
Conan sacudió las espaldas del hombre. —¡Arriba, sacerdote! ¿Estás borracho otra vez?
Diviátix pestañeó, y rió débilmente. —¿Borracho yo? ¡Por los pechos de la Madre Danu, oh rey! ¡He ingerido suficiente vino como para tumbar a la mitad de estas huestes, pero estoy sobrio como un pez en el agua!
Conan se estremeció y se volvió para escudriñar la oscuridad. Pero no había nada... nada salvo sombras.
7. Sombras con ojos
Conan se marchó, y se adentró en las sombras de la noche sembrada de estrellas. El aturdido druida iba trotando detrás de él con su bastón de roble. Trocero, armado y alerta, estaba esperando a Conan junto al príncipe, que daba grandes bostezos. Palántides se acercó precipitadamente. —¿Que ocurre, señor? —preguntó el general.
—No lo sé, pero algo pasa —murmuró Conan—. ¡Por Crom, maldito sea, no puedo explicarlo, pero algo anda mal...! —¿Pongo en pie a la tropa?
—Aún no. Deja que tos hombres aprovechen para dormir mientras puedan— Pero dobla el número de centinelas. Vamos a hacer nuestra propia inspección; tal vez los guardias hayan visto algo, Palántides, préstame dos hombres fuertes, armados, que no teman a los dioses, ni a los hombres ni al demonio.
Con ruido metálico de sus cotas de malla, un par de hombres de Gunderland se acercó bostezando.
Eran fornidos, de pecho amplio, rostro impasible y mirada dura. Conan los observó atentamente y quedó satisfecho. Haciendo un gesto con la cabeza, el rey dijo:
—Venid.
Echaron a andar por el sendero lleno de arena, y entre hileras de tiendas de campaña, hacia la periferia del campamento. Pero los centinelas declararon no haber visto nada, si bien habían recorrido y explorado los alrededores con minuciosidad. Amric, que estaba al mando del pelotón de guardia, dijo:
—Nada de nada, señor, salvo el lejano aullido de los chacales. Pero algunos se quejan de... bueno, ¡de sombras! —¿Qué clase de sombras? —preguntó Conan.
El robusto kothio se rascó la barba.
—Bueno, señor, los hombres dicen... tonterías, ya lo sé... que ven sombras allí donde no debe haberlas, sombras que no se manifiestan en forma visible. ¡Los estúpidos dicen que las sombras los observan! —¡Sombras con ojos! ¡Mi visión me real entonces! —gimió Diviátix.
Conan se mordió el bigote.
—Conque sombras, ¿eh? Después comenzarán con los ratones. Estos señores y yo vamos a recorrer esos lugares, para ver si logramos encontrar esas sombras que merodean.
Conan desenvainó su espada y condujo a Trocero, a Conn, al druida y a los dos soldados por el perímetro del campamento. Sus botas crujían sobre la arena reseca. Las antorchas dejaban una estela de luz en el aire, y arrojaban sombras delante y detrás de ellos mientras marchaban pesadamente.
El joven Conn se detuvo bruscamente, y cogió del brazo a su padre, señalando. Conan miró en la dirección indicada por el dedo índice de su hijo y gruñó. — ¡Huellas de pies! ¡Parece que después de todo tenemos un espía! Porque jamás había oído decir que las sombras dejen impresas huellas de pies en la arena blanda.
Trocero llevó la mano a la empuñadura.
—Señor, ¿debo hacer sonar el cuerno para alertar a la guardia? —¿Por un solo espía al acecho? ¡Ni hablar, hombre! Nosotros mismos vamos a perseguir al bribón hasta su madriguera. Tendremos tiempo de alertar a la guardia si tropezamos con algún nido de esos adoradores de Set que comanda Thoth-Amon —Conan apuntó con su espada—. ¡Tú! —le dijo a uno de los hombres de Gunderland—. Regresa y dile a Palántides adonde hemos ido. Dile también que envíe un escuadrón de robustos bribones tras nuestras huellas, pero que no se reúnan con nosotros a menos que estemos en aprietos. Espero coger al intruso desprevenido, y el alboroto pondría a éste sobre aviso a más de una legua.
Sin decir una sola palabra más, el rey se alejó en la dirección indicada por las huellas. La larga marcha en la que no habían hallado oposición había hecho que el rey estuviera impaciente y temerario.
Los demás caminaban apelotonados detrás de él. Muy pronto, la pista lo condujo a través de las dunas que había más allá del campamento. —¡Mirad, señor! —susurró Trocero, señalando hacia adelante.
Conan soltó un gruñido. ¿Era una ilusión de sus ojos cansados, una artimaña de las sombras, o había vislumbrado realmente una forma encapuchada y vestida de negro que se deslizaba delante de ellos hacia la Esfinge Negra? —¡Seguidme! —musitó Conan mientras perseguía a la sombra.
8. Lo que huía en la noche
Mientras las estrellas titilantes giraban lentamente por encima de sus cabezas, Conan y sus compañeros avanzaron por las arenas, siguiendo la pista de la torna que huía. Ésta se hallaba siempre más allá del alance de su vista, en fuga veloz, como un fantasma leí desierto.
Frente al pequeño grupo se alzó de pronto el monstruo de piedra que dominaba las desoladas llanuras, ocultando la luz de las estrellas contra las que se recortaba la silueta de su cabeza de hiena. La forma vestida de negro se desligó rápidamente entre las extendidas zarpas del gigantesco monstruo.
Por un instante la divisaron vagamente contra el pecho de la enorme esfinge. Luego, se confundió con la piedra y desapareció. —¡Por Crom! —dijo Conan con un suspiro, al tiempo que se le erizaban los pelos de la nuca, movido por un terror bárbaro ante lo sobrenatural.
Sin embargo, el misterio quedo pronto aclarado. Al acercarse al pecho de piedra pudieron observar una resquebrajadura en la piedra lisa, apenas visible a la luz de las estrellas. Era un amplio portal tres veces más grande que un hombre, astutamente hecho de manera que al cerrarlo, se confundía con la sólida piedra del monstruo. A medida que se acercaban, la puerta se cerraba, girando sobre goznes invisibles, y pronto la negra grieta se convirtió en una línea muy fina, del grosor de un cabello.
Conan se abalanzó hacia adelante, y, velozmente, introdujo la guarnición de su espada en la hendidura. La puerta se detuvo. Enseguida, el rey metió las manos en la grieta y comenzó a tirar con fuerza. La frente se le perló de sudor; los macizos músculos de sui brazos, espaldas y hombros sobresalían tensos bajo la cota de malla.
El portal se abrió con un chirrido. Conan cogió la espada que se le había caído y, blandiendo el desnudo acero, saltó sin vacilar dentro de la negra boca que se abría. Los otros lo siguieron, si bien el druida titubeó un poco antes de entrar.
Entonces Conan se dirigió al hombre de Gunderland:
—Dame tu antorcha. ¿Cómo te llamas? Thorus, ¿no es así? Bien, planta tu pica de manera que la puerta quede abierta y corre de vuelta al campamento— Dile a Palántides que envíe una compañía entera. ¡Ve rápido! Y el resto de vosotros, ¡seguidme!
Una vez dentro de la esfinge, caminaron por un corredor alto y ancho de sólida piedra. La antorcha goteaba, dibujando negras y deformes sombras en las paredes de áspera piedra. Alerta ante trampas y peligros, Conan y sus compañeros rastreaban el corredor, y bajaron por una ancha escalinata de piedra a un subterráneo, debajo de las arenas del desierto. —¡Por Mitra! Con razón no encontramos a nadie en la ciudad —dijo Trocero con un susurro—, ¡Estos magos negros están todos escondidos en esta madriguera!
Y en verdad, era una madriguera. A intervalos nacían corredores que se iban multiplicando hasta formar un laberinto. En cada cambio de dirección, Conan pintaba en la pared una marca con la brea de la antorcha para poder desandar el camino y volver a la superficie. Pero todas las habitaciones que exploraron estaban vacías. ¿Dónde se habían metido los magos del Anillo Negro? —¡Crom! —exclamó Conan en voz alta—. ¿Habrá pisos aún más profundos que éste? ¡Si es verdad la teoría de cierto filósofo de que la tierra es redonda, deduzco que pronto saldremos por el otro lado!
Mientras bajaban por otra escalera, Trocero presunto:
—Señor, ¿no deberíamos regresar en busca de ayuda?
—Tal vez; pero tengo la intención de revisar primero a fondo este lugar —murmuró Conan—. Los muchachos pronto habrán de alcanzarnos, y hasta ahora no hemos encontrado nada que nos haya de preocupar. ¡Sigamos adelante!
Al descender por el último tramo de las escaleras le piedra, penetraron en una gigantesca habitación del tamaño de un ruedo, rodeada de hileras de bancos también de piedra. Levantando la antorcha, Conan examinó los bancos más cercanos con vacilante luz, que sólo iluminaba una pequeña parte de la vasta superficie. El lugar le recordaba al gran hipódromo de Tarantia, con la diferencia de que este último estaba construido al aire libre, es decir, no enterrado profundamente en aquella fétida oscuridad, debajo de la corteza terrestre. —¿Para qué crees tú que utilizan este lugar? —preguntó entre dientes.
Trocero ya abría la boca para replicar cuando una voz lo interrumpió. Era profunda, fuerte y tranquila, y hablaba en tono triunfal. —¡Lo empleamos para eliminar a nuestros enemigos, Conan de Aquilonia!
El cimmerio se puso tenso. Antes de que pudiera moverse, se encendió una luz misteriosa, sin aparentes fuentes de energía, que inundó la vasta arena con una claridad casi tan intensa como la luz del día, A su amparo, el cimmerio pudo ver que los bancos de piedra que lo rodeaban estaban ocupados por cientos de figuras humanas vestidas de negro. A la derecha se destacaba un amplio portal abierto, un verdadero pozo de oscuridad, tan ancho como el pecho de la esfinge.
Directamente delante de ellos, entronizado en un gran sillón de piedra negra que había sido colocado por encima de las primeras filas de magos, había una figura alta y fuerte vestida con un manto verde, liso y sin adorno alguno. Este hombre tenía la cabeza rasurada, la piel morena, negros ojos rasgados y las facciones de halcón de un estigio de pura sangre.
—Bienvenidos a mi imperio —dijo Thoth-Amon, riendo.
Thorus, el hombre de Gunderland que Conan despachara en busca de refuerzos al campamento, yacía silenciosamente bajo las estrellas, a unos escasos cien pasos de la Esfinge de Nebthu, con la garganta atravesada por una flecha estigia.
9. Las espadas rojas de Estigia
Palántides vociferaba órdenes a los hombres. Las trompetas resonaban, y se oían los cascos de los caballos golpeando la crujiente arena.
Las cosas habían empezado a andar mal Justo en el momento en que Conan y sus compañeros penetraron en la esfinge negra. Primero se produjo la deserción de las tropas enviadas por Koth y Ofir.
Estas habían acampado en la parte más alejada del lugar, y los centinelas regresaron a toda prisa para informar de que toda aquella fuerza había huido, amparada por la oscuridad, ya mera por pánico generalizado o por un plan convenido de antemano.
Palántides mascullaba furiosos Juramentos. Ordenó que un escuadrón de caballería saliera detrás de los huidos, pero resultó que los aquilonios ya no disponían de caballos. Los pocos animales que aún tenían habían sido robados por los desertores.
En ese momento llegó el primero de los dos soldados que habían acompañado a Conan, el cual transmitió la orden del rey de enviar un escuadrón de hombres en su seguimiento. Palántides estaba escogiendo la gente e instruyéndola acerca de las noticias que debían dar al rey, cuando otro centinela entró gritando: —¡A las armas, señor! ¡Estamos cercados! ¡Las hordas de Estigia nos atacan!
En torno al campamento, y de entre las sombrías dunas, comenzaron a surgir hombres, la mayoría de ellos arqueros a caballo o a lomo de camello. La oscuridad hacía imposible establecer su número.
Galopaban alrededor del campamento, rodeándolo y tensando los arcos. A pesar de que las tinieblas impedían a los arqueros tirar con precisión, los aquilonios recibieron una lluvia de flechas disparadas al azar. Aquí y allá, algún hombre bramaba al ser alcanzado por un dardo.
En lo alto de las dunas, otros soldados estigios aparecieron arrojando flechas incendiarias al campamento. Sus proyectiles parecían cometas que atravesaran la oscuridad. Una tienda de campaña comenzó a arder, y luego otra.
La mayoría de los soldados aquilonios habían despertado al producirse la conmoción causada por la deserción de los auxiliares. Alertados por el sonar de las trompetas y los gritos de guerra de los estigios, los soldados salían a trompicones de las tiendas con la cara congestionada y tosiendo debido al humo mientras se ponían el casco y se ajustaban los tahalíes y las carrilleras. —¡Apagad las hogueras! —gritaba Palántides—. ¡Recoged las tiendas! ¡Cenwulfo! ¿Dónde diablos te has metido?
—Aquí —contestó el capitán de los arqueros bosonios, acercándose al general—. ¿Dónde está el rey?
—Sólo Mitra lo sabe; se internó en el desierto persiguiendo a un espía. Distribuye a tus hombres alrededor del perímetro y elimina a algunos de estos malditos enemigos negros. ¡Destaca un escuadrón para aniquilar a esos bastardos sobre las dunas con sus flechas incendiarias! ¡Amric!
—Presente, mi general.
—Disemina a los hombres formando un círculo detrás de los bosonios, y que se apresten con las picas para detener una carga. Apila los bagajes delante de ellos y cúbrelos de arena para formar un parapeto...
Thoth-Amon sonrió siniestramente desde su sitial de poder, en el ruedo subterráneo.
—Cimmerio, te has interpuesto en mi camino durante demasiado tiempo —dijo el más grande de los hechiceros negros del mundo—. Vi como te aventurabas en estas tierras del sur desde tu helado norte, hace unos cuarenta años. Debí haberte aplastado entonces, cuando eras pequeño y débil. De haber sabido cómo iba a crecer tu poder, te hubiera derribado con una ráfaga de magia la primera vez que te entrometiste en mis asuntos, en la casa de Kallian Publico; o cuando arruinaste mis planes para arrebatar el reino de Zíngara de las débiles manos del rey Ferdrugo; o cuando te vi por primera vez en la fortaleza del conde Valenso, en el Océano Occidental; o durante los primeros años de tu reinado en Aquilonia, cuando yo era esclavo de Ascalante, en Tarantia. Sin embargo, esos errores serán corregidos ahora.
Conan le tendió la antorcha a Trocero y cruzó sus poderosos brazos sobre el pecho. Con rostro impasible, dirigió una mirada leonina a Thoth-Amon.
—Prosigue tu discurso, estigio —dijo con voz tronante—. Has hecho un esfuerzo enorme, y has agotado tus artilugios, para atraerme a esta trampa. Puedes decir todo lo que se te ocurra.
Un murmullo semejante al silbido de un nido de rabiosas serpientes recorrió la multitud de negras vestiduras. Thoth-Amon rió sardónicamente. —¡Bien dicho, perro salvaje del norte! ¡Admiro tu frialdad, tanto como mis compañeros magos deploran tu desfachatez! Pero ahora nadie te ayudará a escapar de este castigo tan largamente demorado. Te has cruzado en mi camino demasiadas veces, y hemos llegado al último acto de nuestro pequeño drama. He atrapado a las huestes aquilonias, así como a su rey. Mientras hacemos intercambio de cortesías, mis guerreros asedian tu campamento. Los grandes caballeros aquilonios están cayendo bajo nuestras espadas como el trigo maduro bajo la guadaña. Esta noche se acaba algo más que una dinastía; también perece el poder armado de un reino.
Conan se encogió de hombros.
—Es posible, pero no temo a tus rampantes serpientes, y mis fornidos caballeros les arrancarán sus curvos colmillos con facilidad. No dudo que a estas horas mis guerreros están recolectando una roja cosecha...
—Yo no sólo lucho con espadas...
Thoth-Amon sonrió, al tiempo que hacía un gesto con los dedos de una mano. Un rayo de color esmeralda brotó de las yemas de sus dedos. Cruzó vertiginosamente el ruedo y golpeó la desnuda espada que Trocero tenía en la mano. El acero, bañado por el rayo verde, brilló con rojo fulgor.
Profiriendo un juramento, Trocero dejó caer la espada humeante y se llevó los dedos ampollados a la boca. —... sino también con brujería —concluyó Thoth-Amon.
Conan sostuvo la mirada centelleante de Thoth-Amon con sus propios, penetrantes ojos.
—La única forma de combatir a la brujería —murmuró— es mediante brujería.
La delgada figura encapuchada que estaba al lado de Conan se adelantó, se quitó la oscura túnica y dejó ver un manto blanco y un rosario de hojas de roble. Los magos negros retrocedieron entre exclamaciones. —¡Es un Druida Blanco de las tierras pictas! —se oyó decir a una voz por encima de los murmullos.
—No hay duda de que lo es —dijo Thoth-Amon con aspereza—. Y a menos que mis sentidos me engañen, es Diviátix. — ¡Diviátix! —el grito surgió de cientos de gargantas.
A una señal del príncipe de los hechiceros, todos quedaron en silencio. La presión de centenares de ojos cayó sobre Conan y sus compañeros. El silencioso y concentrado poder de aquellos centelleantes ojos habría enervado a cualquiera.
Conan sintió un hormigueo en la piel. Una sensación de frío, semejante a la de uno de sus gélidos infiernos del norte, le invadió el corazón. Un entumecimiento empezó a invadir su cuerpo. La vista se le nubló y comenzó a fallarle el corazón. Detrás de él, el joven Conn jadeaba y se tambaleaba. —¡B... brujería! —dijo Conan con un suspiro.
Un poder maligno que brotaba de aquellos ojos intensos y refulgentes se abatía sobre él. Su cabeza bullía. «Dentro de un momento —pensó—, todo mi férreo poder abandonará mis músculos y caeré al suelo.»
10. El Druida Blanco y la magia negra
Entonces, el druida rompió el encantamiento. Extendió los brazos y empuñó su bastón de roble.
Conan quedó mudo de sorpresa al ver que de la madera muerta del bastón brotaban frescas hojas nuevas. Diviátix estaba de pie en el centro de un halo de luz dorada. De su bastón se desprendía el sano olor de la tierra y de las plantas en crecimiento. La cálida luz y excelente aroma anulaban la mágica luz artificial y el húmedo olor a moho de los laberintos subterráneos de piedra antigua.
Los brujos del Anillo Negro retrocedieron. El sudor humedecía la frente de algunos. Diviátix contemplaba la escena, tambaleándose, riendo, como si todo el vino que había ingerido aquella noche por fin le hiciera efecto. Era pequeño y poco atractivo, pero no cabía la menor duda de que era él quien dominaba la escena.
Thoth-Amon ya no reía; se hallaba intensamente concentrado, con el ceño fruncido. De pronto, se irguió con toda su real estatura y lanzó al Druida Blanco un segundo haz de verdes llamaradas. Diviátix las desvió, y se convirtieron en una lluvia de centellas chisporroteantes...
Thoth-Amon iba disparando un haz tras otro. Siguiendo el ejemplo de su jefe, los magos principales del Anillo Negro volvieron a ponerse de pie, agregando sus propios rayos de fuerza verde a la lluvia de dardos mortales que se abatía sobre Conan y sus seguidores. Por algunos momentos, la vibrante aureola los protegió como un escudo dorado. Pero entonces, Diviátix comenzó a desfallecer. Aun cuando todavía mantenía intacta la dorada incandescencia, varios dardos de frío fuego verde se filtraron a través de ella, dibujando surcos humeantes en la arena, cerca de donde se encontraban Conan y sus compañeros. —¡La magia blanca fracasa cuando se enfrenta con la fuerza, cimmerio! —dijo Thoth-Amon provocativamente.
—Bueno, en ese caso tal vez haya llegado el momento de reforzarla.
Conan extrajo de su cinturón la pequeña caja de latón reluciente. De ella sacó una gran joya roja de múltiples facetas, de la que emanaba un fulgor deslumbrante, cuyas vibraciones de luz pulsátil parecían dejar caer copos de fuego dorado sobre la arena. Conan tendió a Diviátix la chispeante joya, y éste la cogió con la misma desesperación con que un hombre que se ahoga se agarra a la mano salvadora.
Cuando el druida cogió la joya, el escudo protector de luz dorada que los envolvía se fortaleció; una llama dorada como la del mismo sol resplandeció e hirió a los magos negros. Éstos cayeron hacia atrás chillando; algunos se frotaban los ojos, mientras que otros se desplomaban, inconscientes o muertos.
La luz dorada palpitaba en el druida vestido de blanco, que parecía sobrehumanamente grande y dominante. Un grito como un lamento se elevó desde los bancos. Algunas de las formas vestidas de negro luchaban entre ellas locamente, mientras que otras trataban de huir por los portales más pequeños que había en uno de los extremos del ruedo. —¡El Corazón! —exclamó jadeando Thoth-Amon, y cayó sobre su negro trono, con la cara lívida, ojeroso y desencajado. Repentinamente, el gran hechicero pareció un hombre viejo, muy viejo. —¡El Corazón de Ahrimán! —gritó roncamente.
Conan reía a carcajadas. —¿Creías que iba a aventurarme en tu madriguera sin el talismán más poderoso del mundo? ¡Todavía debes de considerarme como aquel joven inexperto, temerario y loco que vino del Norte hace cuarenta años! »Durante todos estos años, el Corazón ha dormitado en las criptas del Mitraeum. Cuando el druida me informó acerca de la confabulación que habías urdido contra mí, despaché heraldos para buscarlo junto con mi hijo. Con este amuleto, el viejo Diviátix tiene el poder de más de mil de tus brujos. »Ésa es la razón por la cual ansiabas tanto poseer la joya; no para aumentar tu propio poder mágico, sino para evitar que algún otro la utilizara contra ti. Por ese motivo, los Dioses del Oeste sacaron a este druida de su pinar, y lo llevaron a través del ancho mundo hasta las arenosas llanuras de la sombría y fantasmagórica Estigia. ¡Ningún otro mago blanco hubiera sido capaz de resistir la tentación de poseer el inmenso poder que concede a quien lo tiene en sus manos, el poder de convertirse en un dios, nadie salvo este hombrecillo aturdido por el vino, este venerable y santo vasallo de la voluntad de los dioses!
Con el rostro hundido y pálido, que a la luz del fuego dorado que emanaba de la figura del druida semejaba una calavera, Thoth-Amon se consumía. Algunos de los magos de menor jerarquía del Anillo Negro yacían muertos, otros estaban sin sentido; algunos hablaban confusamente o se debatían en un delirio de locura, y otros se agolpaban en las puertas de salida, arañándose en su frenesí por escapar.
Diviátix sostenía en alto el poderosísimo talismán, que irradiaba fuerzas extraordinarias como si fuera una lente. Un rayo de luz tras otro refulgían en el ruedo y, con cada impacto, moría un brujo.
Ya sólo quedaba con vida Thoth-Amon, que estaba en plena posesión de sus facultades. A Conan se le erizó el cabello al ver que se formaba una sombra alrededor del estigio, una mancha de oscuridad que lo iba envolviendo como los anillos de una gigantesca serpiente. ¿Acaso el mismo Padre Set había venido en busca de su máximo devoto? Thoth-Amon dijo, anhelante: —¡Tú me fuerzas, perro cimmerio, a hacer, contra mi voluntad y prudencia, mi jugada maestra!
Las sombrías espirales de su entorno se fueron oscureciendo hasta que quedó como embozado en absoluta tiniebla. A través de aquella tenebrosa sombra, los ojos de Thoth-Amon relucían como estrellas titilantes de negro fuego. Conan sintió un estremecimiento cuando oyó al estigio dar una enigmática orden en una lengua gutural y desconocida. Ninguna garganta humana ha estado nunca configurada para poder emitir los sonidos de aquel misterioso discurso bestial. Las extrañas palabras rebotaban como un eco a través de la sombría inmensidad del ruedo.
Todos los ojos se fijaron en el enorme portal abierto que había en su extremo más alejado. Entonces, algo pesado, monstruoso e impensable se agitó con vida en el abismo mismo de oscuridad. Y ThothAmon rió.
11. Desde la negra reja
Avanzó lentamente desde el abismo de tinieblas. Al principio, Conan no pudo definirlo, porque parecía una prolongación de las mismas tinieblas. Pero no se trataba de una sombra insustancial, porque la tierra temblaba bajo sus pies. —¡Por Crom! —balbuceó Conan entre dientes.
Sus compañeros retrocedieron aterrados tras lanzar una mirada horrorizada a aquel bulto que se movía. —¡Que los dioses nos ayuden! —bramó Diviátix—. ¡Es el prototipo redivivo de la Esfinge Negra de arriba! La tierra jamás estuvo preparada para sobrellevar el peso de este abominable engendro del infierno. ¡Recordad los miles de años que esta maldita cosa ha pasado morando en las entrañas del mundo! ¡Que los Señores de la Luz se dignen a ayudarnos, porque ni siquiera el Corazón de Ahrimán puede darme poder sobre la Bestia Negra, el hijo del mismísimo Caos!
Conan recorrió con la mirada los bancos sembrados de cadáveres. Allí no había nadie con vida; incluso Thoth-Amon había escapado al ver la llegada de la bestia a la que sus invocaciones habían expulsado de siglos de satánico sueño. —¡Retiraos a las escaleras que hay detrás de nosotros! —bramó Conan—. ¡Dame esa antorcha, Trocero! ¡Moveos rápidamente, pues tenemos a la bestia encima!
Retrocedieron en la misma dirección por la que habían venido, subiendo por la ancha escalera y a lo largo del alto corredor que habían atravesado antes. Mientras corrían, Conan trataba de hallar pasajes estrechos por los que la bestia no pudiera perseguirlos, pero no consiguió descubrir ninguno. Aquel vasto espacio no detendría a la bestia en lo más mínimo; quizá hubiera sido excavado en la roca para conveniencia exclusiva del monstruo.
Su única esperanza de poder escapar estaba en el extremo más alejado, donde quizás encontraran una salida más estrecha. Espada en mano, y con grandes zancadas, el rey de Aquilonia corrió a través del inmenso salón, murmurando un rezo a los fríos e indiferentes dioses de su patria del Norte.
El campamento había sido toscamente fortificado con los bagajes y la arena; habían levantado un parapeto detrás del cual estaban agazapados los lanceros de Gunderland, los caballeros de Aquilonia y Poitain y los arqueros bosonios. Cada vez que las hordas estigias se acercaban demasiado, los arqueros, a una señal dada, se ponían en pie y descargaban una andanada de flechas a través de la arena cubierta de cadáveres. Las ballestas de los bosonios tenían mayor alcance que las armas, más cortas, empleadas por los arqueros estigios a caballo. Cuando los pesados dardos aquilonios daban en el blanco, atravesaban cota de malla, ropa y carne hasta alcanzar los órganos vitales.
Sin embargo, Palántides no se engañaba acerca de la desesperada situación en la que se hallaba su ejército. Hacia el este, el leve fulgor de una engañosa aurora hacía palidecer las estrellas. Ésta, naturalmente, se desvanecería, y entonces comparecería el verdadero amanecer. Sin caballos, los aquilonios no podrían derrotar a los estigios, a los que sus cabalgaduras daban gran movilidad, y que además eran enormemente superiores en número. Por otra parte, si hubieran pretendido perseguir a sus enemigos a pie por la arena los estigios los habrían exterminado demasiado rápidamente.
Los aquilonios podían mantener su posición mientras les durasen las provisiones, porque los estigios no disponían de hombres con armas pesadas capaces de abrir brechas en su perímetro. Pero al amanecer, los estigios iban a contar con un poderoso aliado: el sol del desierto. Pese al severo racionamiento, las existencias de agua muy pronto se consumirían, y era imposible enviar hombres a orillas de Bakhr frente al enemigo.
Tampoco se podía esperar que las flechas de los bosonios durasen indefinidamente. Con el ritmo que mantenían, los carcaj habrían de vaciarse en una hora o dos. A los estigios les bastaba solamente con tener rodeado al ejército enemigo, lanzando sus livianos pero mortíferos dardos, para que al final del día las fuerzas aquilonias quedasen reducidas a la impotencia.
Pero, aparentemente, los estigios tenían otros planes. Unidad por unidad, los arqueros montados se fueron retirando hacia la Esfinge Negra, se convirtieron en puntos oscuros contra el cielo que palidecía y desaparecieron tras las dunas.
Cuando no quedó ninguno alrededor del campamento, Palántides envió a un soldado famoso por la velocidad con que corría a que hiciera una inspección. El hombre, tras quitarse las botas, trepó a la duna más alta que había entre el campamento y el monumento y volvió corriendo a informar:
—No, general, no se están retirando. Están todos reunidos alrededor de esa fea estatua negra, y su general, de pie sobre el anca del monstruo, los está arengando. Me parece que se preparan para una gran carga; he visto una compañía de jinetes, armados con esa negra cota de malla que llevan.
Palántides se volvió para dirigirse a sus hombres, que estaban tomando a toda prisa su frío desayuno, y descansaban por primera vez después de largas horas de lucha.
—Podemos detener a algunos con flechas y a otros con las picas —les dijo a Cenwulfo y a Amric—, pero habrá muchos más que ocuparán el lugar de los caídos. Situaremos a nuestros caballeros en la primera fila a fin de que utilicen sus lanzas como picas, puesto que su armadura es la mejor...
Pero mientras hablaba, se dio cuenta de la futilidad de sus propias palabras, siendo tan escasas las probabilidades que tenían de vencer.
Pero ¿dónde estaba Conan?
12. La bestia negra mata
La piedra rechinó, y el grueso portal ubicado en el pecho de la Esfinge Negra se abrió. En el umbral se destacaba la poderosa figura de Conan de Cimmeria; la luz de su antorcha centelleaba sobre la cota de malla y se reflejaba como sobre un espejo en la superficie de su desnuda espada. Tras él se agolpaban el príncipe Conn, el conde Trocero y el druida Diviátix, que todavía empuñaba el Corazón de Ahrimán.
Afuera, las estrellas se iban haciendo cada vez más débiles en el este, y el cielo había aclarado visiblemente. Las colosales extremidades delanteras del monstruo de piedra, semejantes a las patas de un perro, se separaban del cuerpo en ángulos ligeramente divergentes. Cada zarpa era dos veces más grande que un hombre. Más allá de éstas se extendían las dunas, y se veían aquí y allá espinas de camello y matas de pasto seco.
Nada se movía en el ángulo formado por las patas delanteras de la estatua, ni en el desierto que se veía a lo lejos. Sin embargo, desde otra dirección llegaba el estrépito propio de una gran fuerza armada: el crujido de las monturas, el ruido metálico de las armas, los relinchos y pataleos de los caballos, los gruñidos de los camellos, el murmullo de los hombres. Por encima de todos estos ruidos resonaba la voz del general estigio, que impartía órdenes a sus unidades y las exhortaba a ser valientes y a aniquilar a los inmundos extranjeros adoradores de dioses perversos. Su áspera voz gutural resonaba en la oscuridad.
Conan apoyó el oído en el portal.
—Nos están persiguiendo —dijo con un suspiro, mientras el suelo trepidaba bajo la mole del monstruo con cabeza de hiena—. Thoth-Amon debe de haber congregado a todo el maldito ejército estigio. Si corremos hacia el campamento y nos ven, será lo último...
Las vibraciones se fueron intensificando. Detrás de la Esfinge Negra se oía la llamada de las trompetas y el sonido de los timbales de las tropas que allí se ocultaban. Los estigios estaban preparados para el combate.
—Seguidme —murmuró Conan, arrojando la antorcha sobre la arena para apagar la pequeña y humeante llama que aún le quedaba.
El rey condujo a sus camaradas a lo largo de la senda que había entre las separadas patas delanteras de la estatua. Detrás de ellos, y en la abertura del pecho de la esfinge, apareció una forma que se movía en la oscuridad. En la boca misma del gran túnel que conducía a las criptas inmemoriales apareció la masa de un ser vivo y horripilante, que miraba de reojo, babeando. Era enorme; su tamaño igualaba al de medio centenar de leones. El monstruo escudriñaba la negrura y husmeaba en el aire del amanecer.
Tras echar un vistazo a sus espaldas, Conan y sus seguidores huyeron precipitadamente. —¡Hacia esa zanja! —ordenó Conan en voz baja, señalando con un gesto—. Puede ser que no nos vea.
Se lanzaron a toda velocidad a la zanja que el cimmerio les había mostrado, y se acurrucaron sin atreverse casi a respirar. El monstruo se tambaleaba, siguiéndoles la pista, justo en el momento en que las tropas se ponían en marcha con redoble de tambores y sonido de fanfarrias. Las primeras unidades rodearon la zarpa izquierda de la estatua para luego encontrarse galopando paralelamente al monstruo, y separadas de él por unas escasas yardas.
Se oyó la exclamación horrorizada de un estigio; luego las de otros, y bien pronto alaridos de terror y de sorpresa llenaron la noche. Las cuerdas de los arcos se tensaron, y una lluvia de flechas y de jabalinas cayó sobre el monstruo. Los proyectiles no eran sino alfilerazos para tan enorme bestia, pero se le clavaban en el pellejo y despertaban su furia.
Se volvió pesadamente contra el ejército, y por un instante se irguió por encima de él como si hubiera sido un cachorro con vida, hijo de la estatua a la que tanto se parecía. ¡Y de pronto estuvo en medio de los estigios! Sus grandes zarpas barrían a derecha e izquierda, destrozaban hombres y cabalgaduras en un baño de sangre. La Bestia Negra se movía con dificultad en medio de la matanza, pero con cada zancada bajaba la cabeza, atrapando a un estigio y triturándolo hasta convertirlo en papilla de un solo mordisco. ¡El aire estaba cargado de horror! Los caballos mutilados lanzaban terribles relinchos de dolor y los hombres destrozados aullaban en su pavorosa agonía.
A los estigios no les faltaba coraje. Pese a que estaban espantados, el general ordenó una carga desesperada. La bestia derribaba a los hombres al suelo con sus lacerantes zarpas, y sus mandíbulas trituradoras terminaban con ellos tan pronto como los tenía a su alcance. Finalmente, los estigios, enloquecidos de terror, huyeron en desbandada, arañándose y atropellándose entre sí en su afán. La mayoría de jinetes tuvo que desmontar a causa de los frenéticos saltos y sacudidas de los aterrados caballos y camellos, que sólo podían caminar pesadamente por la arena. Y la Bestia Negra los perseguía, pisoteándolos y triturándolos. Y seguía matando... y matando... y matando.
Al elevarse el dorado disco del sol por encima del desierto, más allá del Bakhr, el monstruo regresó de su carnicería. Se movía con rapidez, tiritando al sentir los hostiles rayos de sol sobre su cuerpo.
Finalmente, su enorme bulto se escurrió por el gran portal del pecho de la esfinge, y desapareció. La ancha puerta de piedra se cerró ruidosamente tras él.
Desde cierta distancia, Conan y sus compañeros observaron al monstruo que se perdía de vista.
Luego retomaron trabajosamente al campamento. Formados ya en filas de arqueros y de lanceros, los aquilonios habían decidido vender muy cara la vida, y les costó creer en su liberación.
El incendio de las tiendas hizo que se perdiera una parte de los bagajes. Algunos hombres murieron atravesados por las flechas estigias, pero muchos de ellos estaban sólo malheridos, pues el objeto de aquellos livianos dardos era más bien provocar invalidez que matar. Por todos lados se veía a los cirujanos, que limpiaban y vendaban heridas.
En muy poco tiempo, Conan y Palántides reorganizaron a sus huestes. Capturaron varios caballos y camellos que rondaban desconsoladamente sin jinete alrededor del campamento y luego los utilizaron para reunir un gran número de cabalgaduras que andaban sueltas. En el curso de esta labor, los aquilonios hallaron el equipaje abandonado por los estigios, y pudieron reponer sus propias pérdidas de material.
Con sus poderes incrementados por el Corazón de Ahrimán, el Druida Blanco exploraba el plano espiritual mediante sus sentidos astrales. Despertó de su trance para indicar que Thoth-Amon había escapado de la destrucción del Anillo Negro y se hallaba camino del misterioso reino negro de Zembabwei, en dirección sureste.
Las tropas estaban ya preparadas y aguardaban órdenes. Había habido varios cambios. La mayoría de los caballos eran ahora potros estigios. Los jinetes se despojaron de sus armaduras metálicas, que eran 1 demasiado pesadas para montar caballos tan pequeños; en su lugar, llevaban ligeras cotas de malla.
Se formó un nuevo cuerpo de camelleros, cuyos integrantes parecían incómodos sobre las angulosas e irascibles monturas.
Conan estaba cómodamente sentado sobre su camello con las piernas cruzadas delante de la joroba y, ante una pregunta de Trocero, sonrió. —¡Naturalmente que sé montar a camello! —dijo con una risita ahogada—. ¿Acaso no fui en cierta ocasión jefe de los nómadas zuagires de los desiertos orientales? Si tratas bien a un camello y conoces sus limitaciones, no resulta más difícil de manejar que cualquier otro animal.
Frunciendo el ceño, clavó la mirada de sus fieros ojos azules en el lejano horizonte teñido de rojo. A su lado, Diviátix le sonrió desde su carreta tirada por muías. Había estado bebiendo de nuevo, pero hablaba con voz bastante firme. —¡Los Señores de la Luz siguen estando contigo, oh rey! —dijo. Y volviéndose hacia donde se encontraba el príncipe Conn, montado en su pony, le ordenó—: ¡Dame tu sable, oh príncipe!
Conn le tendió la espada. Con la punta del dedo, esbozó una serie de caracteres rúnicos sobre la hoja.
Los trazos se destacaron en negro sobre el ancho acero. —¿Qué es eso? —preguntó Conn, volviendo a tomar la espada y mirándola con curiosidad.
Diviátix sonrío con picardía.
—No hagas preguntas, muchacho. Basta con que sepas que, en una visión que tuve la noche pasada, uno de los poderes ocultos me indicó que escribiera ahí esas palabras. Se me informó que habían de ser de gran utilidad para ti. Y ahora, ¡adiós y buen viaje!
Palántides apareció, montado en un brioso tordillo estigio.
—Estamos listos para emprender la marcha, señor.
—Entonces, da la orden —gruñó Conan. —¿Hacia dónde? —preguntó Trocero.
Conan sonrió, y sus blancos dientes brillaron en su bronceado e impasible rostro. —¡Al sureste, a Zembabwei y a las tierras de la selva... hasta el fin del mundo, si es necesario!
Y las trompetas resonaron.
LA LUNA ROJA DE ZEMBABWEI
1. El infierno verde
El conde Trocero de Poitain se asió del arzón al tiempo que su caballo, un corcel estigio pequeño pero fornido, resbalaba en el lodo de tal manera que casi le hizo perder los estribos. Dio un tirón a las riendas, haciendo que el caballo alzara la cabeza mientras intentaba espantar una nube de feroces mosquitos que zumbaban delante de su rostro. Masculló una imprecación. Detrás de él, Palántides, comandante de las huestes de Aquilonia, profirió un juramento cuando su caballo resbaló en el mismo lodazal.
Trocero echó una mirada de reojo al cielo, encapotado de nubes muy bajas. Parecían rozar la punta de las hierbas, gruesas como cañas, que rodeaban a los jinetes y alcanzaban con su altura la cabeza de éstos. Las patas de los caballos chapoteaban en el agua poco profunda que cubría todo el campo. La estación lluviosa había llegado a las llanuras de Zembabwei, y había convertido la región en una ciénaga brumosa y maloliente.
Las lluvias cesarían quince días más tarde, y las aguas que se filtraban perezosamente en la tierra desaparecerían. El suelo se convertiría en una especie de arcilla reseca. La verde hierba se tomaría amarilla, se secaría y al final la barrería el fuego. Pero todo ello era cosa del futuro.
—Parece que va a llover —gruñó Trocero, dirigiéndose a Palántides.
El general miró torvamente hacia arriba. —¡Por las babosas escamas de Set —rezongó—, cuéntame alguna novedad, conde! Ha llovido diariamente durante los últimos diez días, y ya he renunciado a tratar de quitar la herrumbre de nuestros arneses. ¿Durante cuánto tiempo más nos mantendrá el rey a este paso?
Trocero se encogió de hombros e hizo una mueca. —¡Ya conoces a Conan! Seguiremos hasta que todo esté tan oscuro que ni siquiera un búho pueda ver su camino. —¡Cuidado con la serpiente! —exclamó, al tiempo que su caballo daba un respingo.
Palántides tiró de las bridas mientras una moteada víbora gris de las marismas, gruesa como el muslo de un hombre, se deslizaba por entre los tallos de las hierbas, y desaparecía.
—Ya estoy harto de estos malditos pantanos —bufó el general—. ¡Que me destripen en los altares de Derketo, desearía que ese druida viejo y borracho estuviera todavía con nosotros! Tal vez podría llevamos mágicamente por los aires hasta la Antigua Zembabwei. Cualquier cosa sería mejor que luchar a pie por este cenagal. La mitad de nuestros caballos y camellos están muertos o enfermos, y muchos de los soldados caen víctimas de la fiebre de las marismas... Cómo demonios pretende que lleguemos a la Ciudad Prohibida en forma para pelear, es algo que no puedo entender...
Trocero se encogió de hombros. Durante más de un mes, el rey Conan había llevado a las huestes aquilonias adelante sin cesar, siguiendo el curso del río Styx hacia sus desconocidas fuentes. Habían marchado pesadamente a lo largo de las fronteras de Estigia oriental, donde la estrecha franja de vegetación que se veía a lo largo del río estaba flanqueada por las doradas arenas de los desiertos orientales. Luego, el río torcía hacia el sur. Habían atravesado una árida tierra de nadie, donde había escasas señales de vida humana, salvo los clanes nómadas de los shemitas del este, los zuagires, con sus camellos y ovejas.
El ejército de Aquilonia había cruzado las fronteras de Estigia, y se había abierto camino entre los reinos de Keshán y Punt. El desierto desaparecía para dar paso a praderas ondulantes cubiertas de hierba, donde había zonas de gran vegetación en los valles y a lo largo de las corrientes de agua.
Durante varios días habían bordeado la región meridional de Punt, donde el Styx se ensanchaba para formar marismas anchas y tranquilas. Se acercaban ya a las fronteras de la misteriosa Zembabwei.
En muchas ocasiones, Trocero deseó que Diviátix, | el Druida Blanco, hubiera seguido cabalgando con sus huestes. El conde de Poitain, que era una persona muy civilizada, tenía poca fe en la magia.
Pero allí, en la guarida de demonios que eran los inmensos arenales de Estigia, el viejo druida borracho había demostrado su valía en la batalla contra los mágicos guerreros de Thoth-Amon. Él solo los había salvado de ser cogidos en una trampa por los brujos del Anillo Negro. Y como el Anillo había sido aplastado ya, y el propio Thoth-Amon había huido muy lejos hacia el sureste, donde la selva circundaba Zembabwei, el conde había tenido la esperanza de que Conan volviera a Tarantia, la ciudad de las torres. ¡Pero no! Conan estaba resuelto a terminar con el viejo brujo estigio y a eliminar de una vez por todas la fuerza sobrenatural que amenazaba a su trono. Con la ayuda del milenario talismán llamado Corazón de Ahrimán, el Druida Blanco los había ayudado en Nebthu. Pero Trocero sabía por qué Conan había permitido a Diviátix retomar al Oeste.
Dekanawatha, el gran rey y señor de la guerra de los salvajes pictos, había muerto en una batalla. Su sucesor, Sagoyaga, parecía lleno de sanguinarias ambiciones. Planeaba formar una liga con todas las tribus pictas, así como con sus vecinos, los ligures, a fin de invadir las provincias aquilonias más occidentales. Sólo el Druida Blanco tenía suficiente influencia sobre el jefe picto para disuadirlo de lanzar su ataque mientras el rey de Aquilonia se hallaba ocupado en otro lugar.
Por ello, Diviátix se había separado de las huestes aquilonias cuando éstas se detuvieron, a fin de reagruparse a lo largo de las fronteras septentrionales de Estigia. Allí debían prepararse para atacar de forma fulminante, con Conan al frente, las praderas y selvas del lejano sur. El Corazón de Ahrimán había partido con él, dado que tenía que ser devuelto, para su custodia, al gran Mitraeum, en Tarantia.
Antes de dejar el ejército aquilonio, el druida había utilizado sus poderes sobrenaturales de adivinación para detectar el refugio hacia el que había huido Thoth-Amon. Los aliados septentrionales de los estigios, la Mano Blanca de Hiperbórea, habían sido aplastados por los aquilonios en Pohiola el año anterior. Sus confederados en el lejano oriente, el Círculo Escarlata, quedaron desorganizados tras la muerte de su señor, Pra-Eun, el rey-dios del legendario Angkhor.
Por lo tanto, a Thoth-Amon no le quedaba ningún otro refugio salvo la ciudad prohibida de Zembabwei. En ella, su último aliado, Nenaunir, sumo sacerdote brujo de Damballah, gobernaba desde su trono de calaveras a tres millones de negros bárbaros. En consecuencia, después del desastre en las ruinas de Nebthu, Thoth-Amon había huido hacia Zembabwei. Hacia allí se encaminaba Conan, ferozmente decidido a perseguirle.
2. El alado terror negro
Cumpliendo la predicción de Trocero, el rey de Aquilonia siguió avanzando hasta que la oscuridad hizo imposible seguir adelante. La rápida caída de la noche tropical los sorprendió abriéndose camino a través de las monstruosas hierbas que cubrían la inacabable llanura. Afortunadamente, una colina cercana les había permitido acampar lejos de las extensas y poco profundas capas de agua, y por esa razón el ejército ya estaba instalado en dicha loma.
A través de la oscuridad, brillaban las hogueras en las que se estaban guisando los alimentos. Los cansados soldados aquilonios maldecían y gruñían, mientras mataban insectos, atendían a sus cabalgaduras llenas de suciedad e intentaban secarse las botas, que ya comenzaban a pudrirse. Los centinelas hacían la ronda a lo largo de las márgenes de la marisma, intercambiando breves contraseñas. Tendidos en el suelo, los soldados limpiaban cansadamente sus armas y arneses, para impedir que hiciera mella en ellos la herrumbre.
En lo alto de una loma se alzaba la negra tienda del rey, y frente a ésta, en medio del aire inmóvil y húmedo, colgaba el estandarte real.
En el interior de la tienda se encontraba Conan, desnudo hasta la cintura, frotándose el poderoso torso a fin de quitarse el lodo y el sudor con agua caliente que iba tomando de una escudilla de bronce. Una leve capa de humedad brillaba sobre sus poderosos músculos.
Si bien el soberano de Aquilonia se hallaba más cerca de los sesenta que de los cincuenta, su edad y la civilizada vida de la corte y del castillo apenas habían menguado su fornido cuerpo. Con el correr de los años, su espesa melena de gruesos cabellos negros y los poblados bigotes que sobresalían del labio superior como cuernos de toro se habían entreverado de hilos de plata. Sus marcadas facciones, así como el cuello, se habían afinado, y la piel, llena de cicatrices que recordaban múltiples peleas y batallas, estaba curtida y mostraba ocasionalmente alguna arruga. Pero los poderosos músculos de los brazos, los hombros y el tronco se mantenían firmes, y en su musculoso vientre no se veía ni un gramo de grasa. Se secó con las toallas mientras sus pajes preparaban, sobre una mesa plegable, una cena para él y para su hijo, compuesta de carne asada y pan basto.
La provisión de agua y de cerveza del ejército se había agotado, de manera que las tropas —también el rey— se veían obligadas a apagar la sed con agua de las marismas. Conan insistió en hacer hervir el agua que iba a ser bebida. El anciano filósofo Alcemides le había enseñado que el agua hervida acarrea menos enfermedades. Conan, después de ensayar el sistema, lo había aprobado, y había ordenado que mera adoptado por el ejército aun cuando provocara las burlas de sus caballeros, cuyo expresivo gesto de golpearse suavemente la sien con un dedo indicaba que consideraban aquello como cosa de locos.
Conan se echó una holgada capa sobre los hombros, despachó a los pajes y se dispuso a devorar su sencilla comida. Los días agotadores que había pasado surcando las selvas y chapoteando a través de las interminables e inundadas praderas llenas de juncos forzosamente le afectaban, aun cuando su fatiga era inferior a la de cualquiera de los hombres que tenía bajo su mando. Pero pese a estar físicamente cansado, la urgencia de terminar de una vez con su viejo adversario generaba en él un impulso incontenible.
Por otra parte, las décadas durante las cuales había errado a través de numerosos reinos, fanfarroneando y sosteniendo pendencias como vagabundo, ladrón, pirata y soldado mercenario, habían dejado en aquel bárbaro del norte una sed de aventuras y batallas que la paz de los últimos años no había conseguido atenuar. Por ello, aun cuando la sombra del cansancio cayera sobre él, seguía gozando de aquella incursión por comarcas que jamás había visto; tanto más cuanto que la jornada parecía bastante próxima a terminar mediante la confrontación final con su enemigo de toda la vida.
La cortina de la tienda se abrió para dar entrada a un muchacho.
Conan gruñó, y con un gesto indicó al joven que se sentara frente a él. —¿Las cabalgaduras? —preguntó secamente.
—He estado cuidándolas, padre, pero tu camello trató de morderme.
—Debes aprender a manejar a las bestias.
El príncipe Conn suspiró.
—Echo de menos a tu negro Ymir.
—Lo mismo me ocurre a mí. Cuando regresemos a casa haré que los kothios y los ofireos me lo devuelvan, aunque tenga que poner sus reinos patas arriba.
Los corceles aquilonios se habían perdido en Nebthu cuando los contingentes kothios y ofireos desertaron, llevándose las cabalgaduras aquilonias. Los hombres de Conan se habían visto obligados a utilizar los caballos y los camellos capturados a los estigios después de la derrota que infligió a éstos la Esfinge Negra de Nebthu, a los que sumaron algunos jumentos adicionales comprados a los zuagires.
Conan sonrió satisfecho al ver que el muchacho hincaba en la carne sus fuertes y blancos dientes.
Padre e hijo mostraban claramente que eran del mismo linaje. El muchacho tenía la espesa melena de lacios cabellos negros, las cejas ceñudas, los fieros ojos de color azul volcánico y las fuertes mandíbulas de su robusto progenitor. Con sólo doce o trece años, Conn era ya mucho más alto que la mayoría de los aquilonios de su misma edad. Sin embargo, aún no había alcanzado la estatura de su padre.
Cuando, en su primera campaña, Conan salió de sus dominios con el ejército aquilonio, en dirección al interior de Zíngara, y de allí llegó a Shem, dejó a su hijo en Tarantia, junto con su familia. Dado que la guerra comprendía una lucha contra los brujos del Anillo Negro, Conan necesitó con urgencia la ayuda del Corazón de Ahrimán, que se conservaba bajo custodia en una cripta que había debajo del templo de Mitra. En consecuencia, se despacharon veloces mensajeros a Tarantia a fin de que trajesen el gran talismán, y con él al heredero de Conan, el príncipe Conn.
Desde entonces, Conan retuvo al muchacho junto a él, a pesar de las advertencias de sus más sabios consejeros, quienes argumentaban que la continuidad de la dinastía no debía correr peligro. Conan opinaba que nada se ganaría mimando y protegiendo al futuro rey de Aquilonia, con el peligro adicional de convertirlo en un alfeñique.
Creía firmemente que era necesario mentalizar al futuro rey para que se sintiera atraído por las batallas antes de que las pesadas responsabilidades de la corona le hurtaran el despreocupado placer de matar hombres. Para el futuro rey de Aquilonia, era mejor aprender el arte de la guerra en el propio campo de batalla, y no en polvorientos libros o a través de las enseñanzas de los eruditos historiadores.
Terminada la cena, ambos cimmerios se dispusieron a descansar, no sin que antes Conan diese una vuelta por el campamento, pues dormiría mejor si antes se aseguraba que todo estuviera en orden. No se preocupó por vestirse; simplemente se quitó la capa, y se cubrió el torso semidesnudo con una cota de malla recientemente aceitada. Se ciñó un tahalí de cuero y se calzó las botas que habían sido limpiadas y lustradas poco antes por sus pajes. Al tiempo que alzaba la cortina de la tienda y, seguido por Conn, salía hacia el campamento en la semioscuridad, se produjo un repentino tumulto.
Se oyó el sonido de trompetas, relinchos de caballos y ruido sordo de pies que corrían. Pero, por encima de todo, se percibía un extraño retumbo que Conan no podía identificar, pero que le recordaba el estampido de las velas de un barco al ser hinchadas por un viento borrascoso, sonido que le era familiar desde sus días de pirata con los filibusteros barachanos y los bucaneros zingarios.
Justo por encima del horizonte semioscurecido por una densa niebla, se dibujaba la forma pálida de una luna en cuarto creciente, semejante a una hoz. Las primeras estrellas hacían su aparición en el cielo, pero debajo de los astros y girando en círculos para caer raudamente y herir a los hombres que corrían, se veía un enjambre de horrorosos seres con alas negras, que en la naciente oscuridad parecía una horda de monstruosos murciélagos con ojos llameantes.
3. Desde el amanecer de los tiempos
Cerca de Conan, que se quedó mudo de asombro durante unos segundos, se hallaba apostada una fila de arqueros con los dardos listos. Hacia ellos se abalanzaba un monstruo negro con el cuerpo del tamaño de un león, cuello curvo y largo y cabeza de serpiente. Sus amplias fauces se abrían, mostrando hileras de colmillos afilados, y sus ojos brillaban cual carbones infernales.
Las alas de murciélago de aquel demonio volador ocultaron el cielo. El monstruo se precipitó, extendiendo sus garras de ave de rapiña dispuestas a asir a su presa. Como un solo hombre, los arqueros bosonios tensaron los arcos y dispararon. Las flechas silbaron en la noche, y chocaron contra el blanco. Algunas se hundieron en el ancho y escamoso pecho de éste, en el que abultaban sus poderosos músculos.
El monstruo lanzó un chillido ronco y se volvió hacia un lado. Con el movimiento, resbaló de su lomo una figura humana que se precipitó a tierra, casi a los pies de Conan. Se trataba de un negro alto y musculoso, tocado con un adorno de plumas, que llevaba un collar hecho de garras, un taparrabo de piel de mono y una capa de cuero de leopardo echada sobre los hombros. Las puntas emplumadas de dos flechas bosonias, clavadas en su tórax, mostraban a las claras la forma en que había muerto. —¡Por la sangre de Crom, estos seres son mansos! —bramó Conan—. ¡Disparad a los jinetes!
Otros seres con forma de dragón se abatieron sobre ellos con las garras extendidas, llevando sobre el lomo jinetes negros y emplumados; algunos de ellos arrojaban jabalinas contra los aquilonios. Un caballo, destripado por el zarpazo de un monstruo, gemía con los estertores de la muerte, mientras que un dragón cubierto de saetas se alejaba del campo aleteando pesadamente y perdiendo altura.
Palántides iba dando órdenes; los arqueros se alinearon en formación, en tanto que otros hombres corrían para calmar a los aterrados caballos y camellos.
Conan miró al cielo. Había oído hablar en sus viajes de aquellos monstruosos reptiles alados. Desde el comienzo de los tiempos se habían contado oscuras leyendas acerca de la era de los reptiles que había precedido en mucho al momento en que el hombre, dotado de espíritu, se elevó entre las bestias.
Mitos más antiguos y tablillas de ciudades que habían muerto en tiempos ya remotos, se referían a tales monstruosidades, sobrevivientes de épocas sumidas en el olvido: los llamaban dragones alados.
Otro dragón de negras alas se precipitó sobre ellos con sus mortales garras ampliamente abiertas.
Conan profirió su terrible grito de guerra cimmerio. Cogió a Conn por los hombros y, con un repentino empujón, lo tendió sobre el suelo. Luego, aferrando con ambas manos la empuñadura de su larga espada, la blandió de tal forma que la hoja se hundió en el cuello del monstruo y casi lo seccionó. A la luz de la luna, la sangre que brotó parecía negra. Un rancio hedor a reptil saturó el aire.
El dragón agitó sus grandes alas, y con uno de sus aletazos arrojó a Conan al suelo. El reptil volador, tambaleándose, vacilante por el campo, cayó finalmente sobre una de las hogueras, de la que saltó una lluvia de carbones encendidos. El jinete que cabalgaba en su lomo saltó en el momento del impacto, pero murió bajo los golpes de cientos de armas esgrimidas por los vengativos aquilonios.
Poniéndose en pie de un salto, Conan observó la caída del dragón alado y la muerte de su jinete.
Entrecerró los ojos. ¡De manera que aquél era el origen de la leyenda de los hombres voladores de Zembabwei! Algunos viajeros aterrados habían hablado de horrores monstruosos, provenientes de antiguas brujerías. Hablaban de torres sin techos, puertas ni ventanas. De allí había nacido la creencia de que los hombres de la ciudad prohibida tenían alas como los pájaros.
No obstante, la verdad era igualmente horrorosa. Los hombres de Zembabwei criaban y entrenaban a estos supervivientes de tiempos olvidados empleándolos como monturas. Conan ignoraba por medio de qué arte los guerreros negros llevaban a cabo tal maravilla, pero sí sabía que ello los hacía prácticamente invencibles. ¿Cómo habría podido un ejército de tierra, normal, combatir contra monstruos alados que asaltaban desde el cielo?
De lo alto de la bóveda nocturna, los monstruos alados se abatían sobre hombres o bestias para descuartizarlos y volaban hacia arriba antes de que otros pudiesen acudir en auxilio de los primeros. La oscuridad conspiraba contra la habilidad de los arqueros bosonios. Al ponerse la luna, ya no pudieron ver lo suficiente como para dar en el blanco, en tanto que los dragones no apareciesen repentinamente cerca de la rojiza luz de las fogatas.
Mascullando un juramento contra su primitivo dios cimmerio, el rey de Aquilonia reagrupó a sus hombres para luchar contra aquellas fuerzas de la oscuridad.
Mientras impartía órdenes, un aleteo a sus espaldas y una ráfaga de aire lo pusieron en guardia contra otro ataque. Pero antes de que pudiera volverse, recibió un tremendo golpe en la espalda: las garras extendidas del dragón alado se cerraron sobre él y lo elevaron por el aire, alejándolo del suelo.
Cuando Conan volvió en sí, sintió que el viento lo golpeaba y se dio cuenta, lanzando una maldición, de que la fuerza del impacto había hecho caer la espada de sus manos. Buscó desesperadamente el largo puñal que siempre llevaba en la cintura, pero no encontró nada. Por desgracia, en su premura por controlar la seguridad del campamento antes de acostarse, había olvidado ceñirse el ancho cinturón de cuero de donde colgaba la daga... que en aquel momento debía de reposar sobre una silla plegable de su tienda.
Luego, mientras el suelo oscuro se alejaba bajo sus pies, se percató que ni siquiera el puñal le hubiera servido de nada. Aunque hubiera sido capaz de herir mortalmente a la bestia —pese a estar atenazado por sus garras—, ésta volaba por los aires a más de veinte yardas de la tierra. Si abatía al dragón, la caída desde semejante altura le hubiera causado la muerte. Agradeció a Crom que por lo menos llevara puesta la cota de malla, pues ésta le protegía el pellejo de las enormes garras del animal.
Percibió la ronca voz de mando de Amric, que se elevó desde el campamento. —¡Arqueros, no arrojéis más flechas!
Al oír un grito a sus espaldas, Conan estiró el cuello para ver qué sucedía. Lo que vio le hizo proferir un nuevo juramento. Un segundo dragón volaba tras el primero. De sus garras colgaba algo parecido a un muñeco: se trataba del cuerpo del príncipe Conn. —¡El rey! —gimieron desesperadamente en tierra muchas gargantas.
Mientras el suelo se iba alejando y se perdía en la 11 bruma y en la oscuridad, el segundo dragón se puso a la par de su compañero, y así pudo Conan ver más claramente a su hijo. Llevaba en la grupa a un guerrero emplumado y cubierto de pieles, quien con una mano empuñaba las riendas mientras blandía una jabalina con la otra.
Cuando la mirada de Conan se clavó en su hijo, el joven Conn le hizo gestos desesperados. La oscuridad era demasiado grande como para que su padre pudiera verlos, y el estruendo de la corriente de aire, así como el batir ruidoso de las alas, hubieran ahogado las palabras. Pero el ademán reconfortante que le hizo Conan llevaba en sí un mudo mensaje.
Volaron sin parar. Agobiado por el enorme peso del cimmerio, el dragón alado que llevaba a Conan parecía hallarse en grandes dificultades para mantener la altura. Varias veces intentó dejarse caer sobre la llanura, pero una enérgica orden del jinete, acompañada de un golpe de lanza, lo hacían elevarse trabajosamente de nuevo.
Agotado por tantos esfuerzos, Conan consiguió dormitar algún tiempo. Ello no requería un valor sobrehumano; la presión de las garras del reptil, aun cuando le causara incomodidades, no le producía un dolor agudo. En circunstancias en las que un hombre con menos temple hubiera quedado paralizado por el terror, Conan, por el contrario, se sostenía con una ruda filosofía fatalista, adquirida durante los años en que había vagado por el mundo. De acuerdo con sus creencias, cuando una situación parecía desesperada era necesario no malgastar fuerzas en vanas preocupaciones. Por el contrario, se debía confiar el destino a los dioses y conservar la capacidad física para momentos más adecuados.
4. Las torres sin techos
El temprano amanecer tropical que brilló sobre sus pesados párpados, junto con una alteración en el aleteo del dragón alado, despertaron a Conan. Éste echó una mirada hacia tierra.
Cientos de yardas más abajo, la llanura herbácea había dado paso a una selva tropical aún velada por la oscuridad purpúrea de la noche. Sobre el brumoso horizonte, la aurora iluminaba el cielo cual el esplendor de una hoguera. Un riachuelo serpenteaba por los espesos matorrales. En el borde interior de una de las cerradas curvas del torrente, la vegetación había sido roturada para dar lugar a campos cultivados. Y en medio de estos espacios dedicados a la agricultura se alzaba una fantástica ciudad.
Estaba construida íntegramente de piedra, y rodeada de murallas megalíticas. Dentro de sus muros, recortándose contra el rojizo brillo de la aurora, se alzaba una serie de extrañas torres cuyas paredes redondeadas semejaban enormes chimeneas. Al dirigir su penetrante mirada a las enigmáticas estructuras, Conan comprobó la veracidad de la leyenda de las torres sin puertas ni ventanas. Además, las torres no estaban techadas y en el lugar donde debían estarlo se abría un negro vacío.
Conan se estremeció con terror a lo sobrenatural. De haber tenido una espada en la mano, se habría enfrentado sin temor a cualquier peligro. Pero lo sobrenatural y lo mágico hacían que el pecho del gigante cimmerio se agitara con miedo supersticioso y primitivo. La herencia de sus salvajes antepasados despertaba en él ante las heladas ráfagas de lo misterioso y lo desconocido.
Su largo peregrinar lo había llevado a lo largo y a lo ancho del mundo conocido. Desde la nevada Asgard hasta los negros reinos que había más allá de Kush, en el sur; desde las salvajes playas de la tierra de los pictos, en Occidente, hasta el legendario Khitai en el misterioso Oriente; había tenido peleas, había batallado y pirateado, había dejado una estela de sangre. En una ocasión, veinte años antes, había penetrado por un breve lapso en el reino de Zembabwei. Permaneció en la capital norteña de los reyes gemelos sirviendo como guardián de una caravana que se dirigía al norte. Pero nunca vio la ciudad prohibida, la Antigua Zembabwei, pues a los extranjeros les estaba totalmente prohibido entrar en ella.
Conan había oído muchos comentarios y rumores respecto a la Ciudad Prohibida, que estaba ubicada en la selva intransitable del sur. Se decía que allí, bajo |j el nombre de Damballah, los hombres veneraban a Set, la Antigua Serpiente. Los negros altares de Damballah estaban teñidos de rojo por la sangre de los sacrificios humanos. Se susurraba que, en la noche de los sacrificios, la luna misma enrojecía con la sangre de aquellos cuyas almas eran ofrendadas a la Antigua Serpiente en medio de dolores y tormentos.
Tras describir una lenta espiral, el dragón volador descendió sobre Zembabwei. Ningún hombre del Oeste podía asegurar la fecha de fundación de aquella antigua ciudad, pero con toda certeza su origen era muy remoto, y quizás ya existiera antes de que los hombres poblaran el planeta. Las leyendas aseguraban que la primera piedra, empapada de sangre, de la Antigua Zembabwei, había sido puesta por los misteriosos hombres-serpiente de Valusia, los hijos de Set y de Yig, y del negro Han y la barbuda serpiente Byatis, que dominaron las marismas movedizas y las selvas pobladas de espesos helechos del mundo anterior al hombre. Kull, el gran rey-héroe, tenido por fundador de la raza de Conan, aplastó a los últimos hombres-serpiente que habían sobrevivido a su época y subsistían todavía en la era de Atlantis y de Valusia. Pero habían pasado muchos siglos.
A Conan no le interesaban las leyendas en aquel momento difícil. Sabía que la misteriosa ciudad era un reducto de terrores primitivos, y un hediondo pozo de la más negra brujería. Era una guarida adecuada para Thoth-Amon, el satánico sacerdote de Estigia, idónea para que éste se arrastrara allí a lamerse las heridas. «Ésta ha de ser nuestra última batalla», pensó Conan.
5. El Trono de Calaveras
En lo alto de la Antigua Zembabwei se alzaba la ciudadela, el corazón de la ciudad, rodeado por aquellas torres mochas de extrañas formas. En la cima de la colina, el Palacio Real y el Templo de Damballah se erguían, frente a frente, en una plaza pavimentada de piedra.
Cuando los dragones que cargaban a Conan y a Conn descendieron con atronador aleteo para depositar a sus cautivos en el suelo, la plaza estaba rodeada por una hueste de musculosos negros, armados con lanzas de hierro y escudos de piel de rinoceronte. En sus rasuradas cabezas ostentaban vistosas plumas de avestruz, ibis, flamenco y otros pájaros. El viento producido por las alas de los dragones agitaba las plumas como un vendaval, y los negros parpadeaban ante la polvareda que habían levantado.
Los reptiles voladores dejaron caer su carga sobre |d suelo de piedra para luego, obedeciendo las órdenes de sus conductores, elevarse una vez más por los aires. Se posaron en los bordes de dos de las torres sin puertas, donde otros negros cogieron las riendas y los hicieron desaparecer. Mientras Conan se ponía de pie y ayudaba a Conn a levantarse, vio que las misteriosas torres no eran sino los establos de los escamosos corceles voladores que montaban los hombres de Zembabwei.
Conan y el muchacho observaron las filas inmóviles de guerreros negros, cuyos rostros impasibles parecían máscaras de ébano.
—Volvemos a encontramos, perro de Cimmeria —dijo una voz tranquila y profunda.
Conan se volvió para enfrentarse con los negros y llameantes ojos de su viejo enemigo.
—Por última vez, chacal de Estigia —contestó rudamente.
Thoth-Amon se hallaba de pie junto a un gran trono de calaveras humanas, pegadas entre sí mediante una sustancia negra parecida al alquitrán. El brujo estigio aún se mantenía alto y vigoroso y conservaba su prestancia, pero la mirada penetrante de Conan creyó descubrir signos de envejecimiento en las oscuras facciones de halcón de su mayor enemigo. Aquel rostro estaba surcado por numerosas y delgadas arrugas, y denotaba una expresión de cansancio —casi se diría de agotamiento— debido a su labio caído y débil, antes firme. El brillo febril de sus ojos negros era diferente al que antes mostrara, y distaba mucho de su habitual mirada felina y reconcentrada. Su cuerpo poderoso, cubierto con una túnica de color verde esmeralda, parecía algo disminuido, encorvado y barrigón.
Conan se preguntó si los formidables poderes de Thoth-Amon no habrían llegado a su decadencia. La sobrehumana vitalidad que durante generaciones había animado al príncipe de los magos negros parecía apagarse. Tal vez las oscuras divinidades que él veneraba le habían retirado su apoyo después del desastre de Nebthu, cuando el Druida Blanco, con ayuda del Corazón de Ahrimán, rompió el Anillo Negro. O tal vez los poderes mágicos que durante tanto tiempo permitieron a Thoth-Amon, así como a otros grandes magos, mantener a raya los estragos de la edad, se habían agotado finalmente y el término de la vida terrena del brujo llegaba a su fin. En cualquier caso, Thoth-Amon empezaba a parecer viejo. —¿Por última vez, dijiste? —clamó la voz sonora de Thoth-Amon, hablando en lengua aquilonia casi sin acento extranjero—. ¡Que así sea! A partir de este encuentro, sólo uno quedará con vida, y ése seré yo. No lucharemos con palabras. Te mataré en el lugar mismo donde estás, tanto a ti como al cachorro que tienes a tu lado. Tu desmoralizado ejército será dispersado y destrozado por las hordas de negros que puedo reunir. Occidente ha de caer, y Set extenderá nuevamente su benéfico mandato sobre la Tierra cuando yo ocupe el trono de Tarantia como emperador. ¡Prepárate para la muerte!
Una voz interrumpió las palabras de Thoth-Amon.
—Por los poderes de Damballah, estigio, ¿no recuerdas quién reina aquí?
Conan levantó los ojos hacia el Trono de Calaveras, a cuyo ocupante sólo había podido dedicar una breve mirada. Era Nenaunir, el rey-brujo de Zembabwei, el último de los aliados de Thoth-Amon.
Nenaunir era un negro altísimo, cuyo musculoso pecho brillaba como ébano pulido al reflejarse en él los rojizos rayos de la aurora. Sus fríos ojos se posaron sobre ellos como hielo salido de algún gélido infierno.
El estigio calló, y a Conan le pareció que su oscuro rostro palidecía visiblemente. Titubeó buscando palabras, y Conan percibió cierta tensión entre los dos poderosos príncipes de la magia negra. Con motivo de la destrucción de la alianza mundial de brujos forjados por los ardides de Thoth-Amon, que Conan había roto con su fuerza, debía de haber surgido una rivalidad por la supremacía en el mando.
El estigio se acobardó.
—Yo... sí, por cierto, hermano, tú eres aquí el soberano. Pero... nuestras mentes comparten la misma idea imperial. Tú gobernarás en el sur; yo en el oeste. Dividiremos el mundo, que en adelante se arrastrará ante el Padre Set... —¡Ante mi señor Damballah, cuyo profeta y vicario en estas llanuras soy yo! —gritó el majestuoso negro—. Recuerda cuál es tu lugar, estigio. El Dios Reptante te ha abandonado al fin. Tus días han terminado, y no veo razón para compartir el imperio del mundo con alguien como tú. Puede ser que te designe regente o gobernador de alguna de las provincias que mis ejércitos van a dominar... si sabes comportarte. ¡Pero anda con cuidado! Sólo yo he de decretar la muerte de este demonio blanco.
La ronca voz de Nenaunir, que hablaba en un dialecto shemita que hacía las veces de idioma comercial entre las naciones negras del norte, dejó de oírse. Un millar de negros rompieron su mutismo dando golpes con su jabalina sobre la piedra.
En el silencio que siguió, el rey-brujo de Zembabwei, dejando de lado la abatida figura de ThothAmon, dirigió su mirada glacial hacia Conan, Éste seguía tranquilo de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su joven hijo se mantenía a su lado en actitud valerosa.
—En cuanto a ti, perro blanco —dijo el rey negro—, has cometido una evidente equivocación al penetrar en mis dominios. Nos encontramos en el castillo de Louhi en Hiperbórea. Salvaste el pellejo porque Louhi vaciló en hacerte matar, con la esperanza de utilizarte como arma contra este estigio y apoderarse así del mando supremo en el mundo de la magia. Mientras ella tejía su red de engaños, tú te liberaste y la aniquilaste. También terminaste con el poder dé Thoth-Amon en Estigia. Pero yo no voy a repetir sus errores, porque nada tengo que temer del estigio y muy poco que ganar con su amistad. Yo soy aquí el rey, y sólo yo he de pronunciar tu sentencia. No cuentes con escapar otra vez.
Conan no dijo nada, pero sus ojos llameantes desafiaron el fulgor glacial de los de Nenaunir.
—Estaremos frente a frente por última vez —siguió diciendo el rey con rudeza— en la noche de la Luna Roja. Cuando la luna adopte ese color, tu sangre se derramará sobre los altares del Dios Cambiante, y tu alma irá a calmar el hambre de Damballah. —¿Cuándo tendrá lugar todo esto? —preguntó Conan con calma.
Nenaunir se volvió. —¡Rimush! —llamó con voz enérgica. —¿Qué deseas, Majestad?
De entre las filas salió un anciano, encorvado y pequeño shemita, cuyo atavío multicolor de astrólogo estaba adornado con los símbolos de su arte. El astrólogo se inclinó profundamente ante el rey. —¿Cuándo llega la noche de la Luna Roja?
—De acuerdo con mis cálculos, ocurrirá, siempre que no interfiera alguna divinidad, dentro de doce noches a partir de la que acaba de transcurrir, señor.
—Ahí tienes tu respuesta, perro blanco. ¡Y ahora, llevadlos a los calabozos!
6. Las mazmorras de Zembabwei
Las mazmorras de Zembabwei eran calabozos excavados en los fundamentos rocosos de la ciudad antigua. Un grupo de guerreros negros escoltó a Conan y al muchacho hasta ellos por estrechos y tortuosos corredores, alumbrados solamente por las llamas de antorchas embebidas en aceite. Al observar los curiosos ángulos y proporciones de los pasadizos, Conan reconoció que los viejos mitos eran verdad y que, evidentemente, los misteriosos hombres-serpiente anteriores a la aparición del hombre habían sido los constructores de la Antigua Zembabwei, o al menos los que pusieron los cimientos sobre los cuales la ciudad había sido levantada. Durante su larga carrera, y en dos ocasiones anteriores, había visto aquella albañilería de extraños ángulos: una vez en un castillo en ruinas en las verdes llanuras de Kush, y años después en la Isla Sin Nombre, en el inexplorado Océano Occidental, situada hacia el sur y a gran distancia de las habituales rutas seguidas por los buques mercantes, las flotas de guerra y los piratas.
La celda que Conan y su hijo iban a compartir era estrecha y húmeda. La humedad se filtraba por las paredes de piedra negra cubiertas de moho. El suelo estaba cubierto de paja sucia y enmohecida.
Una enorme rata huyó por la puerta dando chillidos, y pasó entre las piernas de los hombres que entraban en la celda. El aire estaba cargado de olor a podrido.
Después de arrojarlos dentro de la celda, cerraron tras ellos una reja de gruesos barrotes de bronce. El jefe del pelotón de guerreros negros cerró la puerta con una gran llave, y la escolta se alejo con las suaves pisadas de pies desnudos.
En cuanto se hubieron marchado los guerreros, Conan inspeccionó la Jaula donde se hallaban encerrados, palpando las piedras con los dedos y probando la resistencia de las barras de bronce que el verdín de los años había cubierto; ejerció sobre éstas, sin éxito, la fuerza de sus poderosos músculos.
No había ventanas, y la única luz provenía del débil resplandor de una antorcha colocada sobre un soporte, en la pared que correspondía a la última curva del corredor.
El joven Conn se desplomó en el rincón más seco, tratando de no mostrar su cansancio y su desesperación. También lo atormentaban el hambre y la sed; pero, imitando a su padre, puso una cara impasible y adoptó una mascara de fiera determinación. El hijo de Conan, con sus trece años de edad, hubiera permitido que lo quemarán vivo antes que demostrar temor delante de su padre.
Habiendo examinado la celda sin encontrar nada que le permitiese escapar. Conan hizo una pila con la paja más seca que halló y, dando un bostezo, se tendió junto a su hijo, rodeándolo con el brazo para darle calor y apoyo.
Tras un momento de silencio, Conn preguntó: —¿Qué van a hacer con nosotros, padre?
Conan se encogió de hombros.
—Sé lo que ellos piensan que van a hacer con nosotros; pero lo que ocurra puede ser totalmente diferente. Recuerda que, en este preciso instante, la mitad del ejército aquilonio viene hacia aquí. No tengo la menor duda de que Palántides está conduciendo a sus hombres a través de la selva a un ritmo que agoraría a otros blancos menos vigorosos. Faltan todavía unos quince días para que llegue la Noche de la Luna Roja, y antes de esa fecha podrían ocurrir mullías cosas.
Conn susurró:
—Nos van a sacrificar a Set, ¿no es así?
—Eso es lo que ellos creen —gruñó Conan—. Pero el futuro no depende de ellos, ¡malditos sean!, sino de los dioses, como dirían piadosamente los sacerdotes... o del impenetrable Destino que, al decir de algunos filósofos, gobierna tanto a los dioses como a as mortales. En cuanto a mí... —¿Sí, padre?
—He dormitado muy poco en tas garras de ese dragón monstruoso, y me vendría bien algún descanso.
Conan bostezó y estiró sus largas piernas.
Conn suspiró, y sonrió en la oscuridad. Ni el miedo ni el abatimiento duraban mucho tiempo en presencia de su padre, no porque su poderoso progenitor fuera un optimista, sino porque no se detenía demasiado a pensar en los peligros que lo acechaban. Por 1 contrario, se adaptaba a las circunstancias a medida que se iban presentando y sacaba de éstas el mejor partido posible, confiando siempre en que el futuro raería aparejado algún cambio de fortuna. De todas laneras, Conan ya roncaba sonoramente.
Conn apoyó la cabeza en el macizo hombro de su padre, e instantes después dormía tan profundamente como él.
Un profundo y sepulcral gemido despertó al gigantesco cimmerio de su sopor. Instantáneamente se puso en guardia, tal como lo hace un animal en la selva ante la proximidad de una bestia de una especie hostil.
Retirando el brazo con el que estrechaba a su hijo contra sí, Conan se levantó y se deslizó a través de la celda para escuchar atentamente junto a los barrotes. Nuevamente oyó el desesperado gemido, seguido de una dificultosa respiración. La repetición del sonido también despertó a Conn, que se quedó inmóvil, y trató de escrutar en la penumbra con sus penetrantes ojos jóvenes. El muchacho tenía demasiada presencia de ánimo como para levantar la voz.
Por un ángulo de la pesada puerta, Conan podía ver algo del corredor y de la celda más próxima, situada al otro lado. Escudriñando las sombras con su mirada, vio a un gigantesco negro atado a la pared. Estaba desnudo, y en su cuerpo se veían las marcas de recientes azotes. El infeliz colgaba, encadenado de la pared, como sí estuviera crucificado.
Al tiempo que Conan percibía estos detalles, el cuerpo cubierto de sudor negro se sacudió convulsivamente. Volvió a gemir, echando la cabeza hacia atrás. La débil luz de la antorcha del corredor dio en el blanco de sus ojos. Basándose en su larga experiencia con hombres muertos o agonizantes, Conan dedujo que las fuerzas del negro estaban por agotarse. —¿Por qué te han amarrado de esa forma? —preguntó Conan con voz baja pero penetrante, hablando primero en lengua shemita comercial, y repitiendo luego la pregunta en idioma kushita. —¿Quién es el que habla? —inquirió el hombre amarrado, con voz lenta y cansada.
—Un compañero de prisión. Soy Conan, rey de Aquilonia, una nación del norte —replicó Conan, no viendo motivo para disimular.
—Yo soy Mbega, rey de Zembabwei —repuso el hombre crucificado.
7. Historia de dos reyes
El negro estaba muy débil a causa del suplicio sufrido, pero, con cierta dificultad, Conan pudo finalmente reconstruir su larga historia plagada de traiciones y cultos demoníacos.
Según dijo, los guerreros de Zembabwei pertenecían al clan de Kchaka, una nación negra del interior a la que otra tribu más fuerte había echado de sus tierras. La rama zembabwei de Kchaka huyó hacia el este hasta llegar a las ruinas de una ciudad desconocida, donde se establecieron. Las tribus vecinas consideraban que esas tierras estaban malditas, y evitaban entrar en el valle del río donde se encontraban las ruinas. Por tanto, los recién llegados pudieron asentarse tranquilamente y construir una nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua. La llamaron Zembabwei, por el nombre de su tribu.
Durante muchos años, sus únicos enemigos fueron los dragones alados que volaban sobre la selva y tenían sus madrigueras en unas cuevas que se hallaban en una cadena de montanas, más hacia el este.
Un jefe de la tribu consiguió huevos de estas criaturas y descubrió que, al nacer en cautiverio, los dragones alados podían ser domesticados y entrenados para servir como alados corceles. Esta arma poderosa permitió a los zembabweis extender su dominio sobre las tribus vecinas y construir el reino de Zembabwei.
El héroe, llamado Lubemba, tenía un hermoso gemelo al cual estaba muy unido. Cuando anunció que los dioses le habían revelado que en adelante los zembabweis debían ser gobernados por un par de gemelos, su prestigio aumentó de tal manera que nadie osó protestar. Por consiguiente, el hermano de Lubemba fue coronado a su lado.
A partir de entonces, el país me gobernado por dos reyes gemelos. A fin de evitar conflictos respecto a la sucesión, existía la costumbre de que, cuando uno de los gemelos moría, el superviviente era ejecutado o expulsado del país, Al finalizar el reinado de una pareja de gemelos, los sacerdotes elegían ante el pueblo, por adivinación, otro par de robustos muchachos gemelos a los que proclamaban monarcas para el reinado siguiente.
Todo marchó bien en la joven nación hasta el advenimiento del reinado dual de Nenaunir y Mbega, Nenaunir se hizo adepto de un culto de adoradores del demonio, una antigua hermandad que se remontaba a los tiempos de Aquerón, el reino de las tinieblas, tres mil años antes. El dios-demonio Set, o Damballah, como lo llamaban los negros, prometió conceder enorme grandeza a Nenaunir y a Zembabwei si abandonaban a sus dioses tribales y lo veneraban a él, el Dios Cambiante.
La conversión del joven rey había dividido a la nación en dos facciones: una, fiel a Mbega y a sus antiguos dioses, y la otra, compuesta por adoradores de la Antigua Serpiente, que tenían por jefe a Nenaunir, Dado que la mayoría de los jefes y guerreros jóvenes se había plegado al nuevo culto, se presentaba la posibilidad de una sangrienta guerra civil entre ambos bandos. Por no ver el reino descuartizado y ahogado en sangre, Mbega renunció a sus poderes reales en favor de su hermano Nenaunir. Hubiera podido vivir pacíficamente como cualquier otro súbdito de no haber adoptado Nenaunir la política de apresar y matar a los integrantes de la facción de Mbega que más se habían destacado al oponerse tanto a Nenaunir como a su nuevo dios.
Por tanto, Mbega y sus seguidores se rebelaron. Pero esta revolución fracasó por haber contado con poca gente y porque se organizó demasiado urde. Las fuerzas del antiguo rey fueron aplastadas en una emboscada, y su sagrada persona acabó en el calabozo.
Sin embargo, su captura significó un problema para Nenaunir. Este último podría haber matado fácilmente a Mbega de no haber sido por la ley que dictaminaba que, cuando uno de los gemelos moría, el otro debía ser ejecutado o echado del país. A Nenaunir le constaba que su hermano aún tenía miles de partidarios. Llegado el caso, éstos se sublevarían a fin de exigir que la antigua ley fuese acatada, tanto más porque el apetito insaciable de Damballah por sacrificios humanos había destruido gran parte de la inicial popularidad de Nenaunir.
La solución de Nenaunir fue la de ordenar la prisión perpetua de Mbega, exhibiéndolo ante el pueblo en ocasión de ceremonias oficiales. Esta actitud desarmó a la facción de Mbega, cuyo jefe era mantenido como rehén por su opositor.
Sin embargo, Nenaunir ejerció una ocasional venganza sobre su hermano. Es una ocasión en que Mbega fue sacado para ser exhibido ante el pueblo, Nenaunir intimó a su hermano a pronunciar una arenga. En ella debía proclamar su total sumisión a Nenaunir y exigir que sus seguidores procedieran de igual manera, en lugar de ello, Mbega había desafiado a su hermano escupiéndole en la cara. Fue azotado.
Conan dedujo que por el momento Mbega estaba a salvo, pues Nenaunir no se sentía lo suficientemente fuerte en su Trono de Calaveras como para correr el riesgo de quebrantar la antigua ley del reinado doble. Pero no podía arriesgarse a dejar ciego o mutilar a Mbega, pues hubiera sido imposible ocultar el hecho al pueblo cuando el cautivo fuese expuesto de nuevo.
A medida que el negro crucificado iba relatando su funesta historia, parecía hacerse más fuerte, y oleadas de furia hacían revivir su mermada vitalidad. Conan vio que el hombre era un espécimen espléndido de salvaje hombría, con musculatura de gladiador.
Aquella constitución de hierro podía sufrir terribles castigos y sobrevivir, mientras que cualquier hombre criado en una ciudad más civilizada hubiera muerto ya. —¿Tienes todavía muchos seguidores fuertes y unidos? —preguntó el cimmerio.
El rey negro asintió.
—Muchos son los que aun están a mi servicio bajo juramento, y hay numerosos hombres de Nenaunir que se han vuelto contra él. Sus crueldades, su desprecio por las antiguas leyes y las matanzas que hace entre sus propios camaradas en los sacrificios les hicieron despertar. Si yo lograra escapar aunque sólo fuera por una hora, podría reunir un ejército, asaltar la ciudadela y echar al rey brujo de su trono. Pero ¿de qué sirve hablar de ello? Nuestra posición aquí no tiene esperanza.
—El tiempo lo dirá —dijo Conan con enigmática sonrisa.
8. A través de la reja negra
Palántides fue arrastrándose hasta la orilla del río a través de la espesa hierba, con la nariz llena del hedor de la podrida vegetación. Deslizándose como una serpiente, el general aquilonio se abrió camino hasta donde estaba echado el conde Trocero, espiando entre dos troncos de árbol. El poitanio miró a su compañero por detrás, con el aristocrático rostro y la puntiaguda barba cubiertos de lodo aceitoso. El sudor que chorreaba de su ligero casco corría por su cara dejando surcos.
—Centinelas en los muros —susurró Trocero—. Puestos de guardia en las torres. Éste va a ser un hueso duro de roer.
Mordiéndose pensativamente el bigote, Palántides estudió la situación. Los inmensos muros de Zembabwei parecían edificaciones sólidas, y su ojo práctico lo convenció de que tardarían meses en poder forzar la entrada. Necesitaban talar árboles para construir catapultas u otras máquinas de guerra para el asalto...
Una sombra negra se extendió por encima de ellos. El general se hundió aún más en los helechos y esperó, cubierto de sudor. Uno de los horrores con alas de murciélago que los habían atacado diez días antes se cernía por encima de los muros. Podían ver al guerrero emplumado entre las alas. Sintieron un estremecimiento de repulsión. —¡Por la sangre de Dagón! —refunfuñó— Si Nenaunir puede domar a estos horrores alados, no es ningún milagro que tenga a su gente en un puño. ¡Mira hacia allá!
El reptil se posó en una de las torres sin puertas y desapareció de la vista hundiéndose en ella. —¡De manera que éste es el secreto de las torres! —murmuró Trocero—. ¡Allí es donde los dragones alados van a descansar, como murciélagos en una cueva! —¡A las llamas de Moloch con estos demonios! —exclamó Palántides—; tenemos que rescatar a un rey y a un príncipe. —¿Cómo puedes estar tan seguro de que están dentro de esos muros? —¡Por los colmillos! ¡Eso está tan claro como un lunar en el trasero de una bailarina! —replicó Palántides—. El único aliado de Thoth-Amon es este Nenaunir que reina allí abajo, y cuyos embrujados demonios alados nos birlaron a nuestro rey y a nuestro príncipe— ¿Adonde los iban a llevar sino a la capital? —¿Vivos?
—Eso lo sabremos una vez que estemos dentro de esos muros.
Trocero suspiró.
—Tú tienes más experiencia que yo en materia de asedios; pero a mí esas paredes me parecen inexpugnables.
—Para un ejercitó, sí; pero no para un hombre solo. Trocero clavó la mirada en el general. —¿Tienes algún plan?
El general se pasó la mano embarrada por su mejilla llena de rastrojos. —¿Recuerdas por casualidad a aquel noble zingario llamado Murzio? —¿Ese pequeño y taimado tránsfuga? ¿Qué pasa con él?
—Es astuto como una comadreja, pero eficaz a la hora de dar puñaladas, y leal caballero aquilonio, aun cuando pongo en duda su tan cacareada nobleza. Creo que proviene de las cloacas de Kordava, pero no importa. Conan lo protege porque su padre le hizo un favor durante sus anos de filibustero.
Recordaras que, hace tres anos, el rey invitó a la corte a su viejo amigo Ninus... —¿El sacerdote de Mitra? ¡Claro! ¡Vaya! Nuestro rey tiene ciertamente algunos camaradas de los viejos tiempos que son unos bribones, ¡pero ninguno como ese viejo borracho!
Palántides rió entre dientes. —¡Sin duda, es cierto! Viste como Ninus se paseaba piadosamente de día por la Corte y de noche se revolcaba en las tabernas bebiendo y llenándose las tripas. Bueno, él y Murzio se hicieron íntimos amigos. Como Conan deseaba confiar a Murzio una misión de espionaje, persuadió a Ninus para que le enseñara todas sus artimañas de ladrón. Murzio demostró ser un alumno aventajado. Entonces Conan le envió a Shem, donde descubrió una conspiración en ciernes entre el rey de Ofír y algunos reyezuelos shemitas. Es más, trajo documentos y otras pruebas que permitieron a Conan aplastar el complot antes de que estallara. »Por esta acción, Conan lo armó caballero. Estos zingarios son un hatajo de traidores, pero tienen un gran corazón. Gánate a uno de ellos y te será fiel hasta derramar la última gota de sangre; y así ha de ser, espero, con este Murzio.
—Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la posibilidad de introducirse en Zembabwei?
Palántides guiñó un ojo.
—En toda gran ciudad hay una reja que carece de guardias: la de las cloacas. —¿Cloacas? ¡La selva ha alterado tu juicio, hombre! Un lugar bárbaro como éste no las tendrá. —¡Ah, sí! Pero las tiene; es probable que daten de la era anterior al hombre— ¿Ves ese chorro delgado de cieno que emerge de la grilla, a lo largo de la pared suroeste? —dijo Palántides señalando con el dedo.
—Si, lo veo.
—A juzgar por el hedor que la brisa arrastra hasta aquí, ése es el desagüe de las cloacas de Zembabwei. A fin de que sus retretes se vacíen allí, los negros deben de haber construido túneles subterráneos, o tal vez hayan utilizado un sistema que ya existía en ese lugar, pues sospecho que la ciudad está construida sobre las minas de otra más antigua. Ahora bien, si hay un hombre en nuestro ejército capaz de introducirse como un gusano por esa reja, nadie como Murzio, ya que es delgado como una anguila y tres veces as escurridizo.
Trocero se rascó la perilla, generalmente muy bien cuidada, pero velluda y llena de barro en aquel momento, y dijo:
—Comprendo tu plan, amigo mío. En la oscuridad de la noche se abrirá camino arrastrándose hasta el interior, acuchillara o dejara sin sentido a los guardias nos abrirá la puerta quitando la barra.
—Ya te he expuesto todo mi plan, noble conde. Lo tienes a tu disposición, y la mejor parte del mismo son las cloacas. Me llena de placer el pensar que ese fastidioso zingario tendrá que sumirse en las heces hasta las narices. Nunca tuve mucho aprecio por estos zingarios desde que sorprendí a un trovador de esa raza en la cama con mi mujer. Aclaro, con mi difunta mujer.
Trocero hizo una mueca.
—Volvamos al campamento para informar al noble Murzio de que el destino lo ha elegido salvador de su rey —dijo con una risita ahogada. —¡Ah, no! ¡De ninguna manera! —replicó Palántides— ¡Soy yo el que ansío decírselo!
Horas más tárele, mientras una rojiza oscuridad se extendía sobre los muros y las torres de Zembabwei, una delgada y grácil figura vestida de negro se deslizó desde el borde de la selva y atravesó el río, nadan do silenciosamente. Al llegar a la otra orilla, buscó el maloliente riachuelo que fluía desde la reja por debajo de las toscas paredes. Unas cuantas brazadas más lo condujeron hasta el obstáculo. Por un momento, se detuvo en busca de un acceso. Luego se escurrió adentro y desapareció de la vista.
Quizá Murzio poseyera la sangre noble que pretendía tener, o quizá no, pero, cuando juraba lealtad a un rey, le servía hasta el fin.
9. La luna roja
La luz fantasmagórica de la luna brillaba oblicuamente sobre las calles de la Antigua Zembabwei.
Nadie dormía en la dudad, pues aquélla era la noche de la Luna Roja. Cuando el ominoso cambio se produjese en la órbita celeste, el rey Nenaunir invocaría a su siniestro dios, cuyo altar se teñiría de púrpura con la sangre de los sacrificios humanos, al tiempo que la tuna reflejaría el mismo sangriento matiz. Por las estrechas y tortuosas calles de la antigua ciudad pasaban procesiones con antorchas. Los tambores resonaban en la noche oscura y caliente, y se oía en el aire la melodía de cánticos misteriosos.
En las mazmorras de Zembabwei, Conan se paseaba por la celda como un felino al acecho. El príncipe Conn lo observaba. El también había contado los días y las noches, basándose en el número de veces que les habían traído alimentos. La noche en que aniquilaron a las huestes de Estigia frente a las garras extendidas de la Esfinge Negra de Nebthu había luna llena en el cielo. Alrededor de un mes y medio —cuarenta y un días para ser más exactos— había transcurrido desde entonces. Los maestros de Conn se habían preocupado especialmente de que éste conociera bien las fases de la luna, pues algún día iba a reinar sobre un poderoso país de labradores. Por lo tanto, sabía que aquel día habría luna llena, y su padre le había enseñado que nunca se producía un eclipse a menos que la luna estuviera en dicha fase.
De manera que aquella noche, a menos que interviniera alguna fuerza desconocida, él y su padre sufrirían una muerte atroz en los negros altares de Damballah.
Hasta la profundidad en la que se encontraban llegaba el espantoso redoble de los tambores de la selva, con su ritmo lento y enloquecedor. Miles de salvajes seguidores de Nenaunir iban añadiendo frenesí a su sed de sangre para celebrar con dignidad los ritos que acompañarían la llegada de la Luna Roja.
En más de una ocasión, Conan había probado sus fuerzas contra los barrotes de la celda hasta pelarse las palmas de las manos. Pero, una y otra vez, se vio obligado a aflojar la presión. Los oídos le zumbaban y tenía la cara congestionada por el esfuerzo. Los barrotes eran demasiado gruesos aun para su fuerza sobrehumana. Los constructores de la celda habían calculado bien; por más viejos y corroídos que estuvieran, aquellos barrotes de más de una pulgada de grosor no cederían jamás ante la fuerza de un hombre.
Entonces, la penetrante mirada de Conan distinguió una sombra que avanzaba. No más que un bulto negro, algo más compacto que una sombra, que se deslizaba silenciosamente. Conan se estremeció, y miró hacia el tenebroso corredor. Una cara enjuta y lívida se destacaba en medio de las tinieblas... era un rostro familiar.
—Murzio, ¿eres tú o estoy soñando? —susurró Conan.
—En efecto, soy yo, tu súbdito —replicó con voz suave y apagada. —¿Cómo, en nombre de Crom, has llegado hasta aquí? ¿Qué hay de mis huestes? ¿Están acampadas en las cercanías? ¿Y cómo has conseguido colarte por la cloaca?
El zingario sonrió preocupado, con el rostro tenso a causa de la excitación, y relató rápidamente en voz baja su aventura.
—Pero —añadió en tono desesperado— las cloacas que llegaban a las calles más elevadas eran demasiado estrechas para que pudiera introducirme por ellas, Descubrí el sistema de pasajes y lo seguí hasta aquí, pero las salidas están fuertemente custodiadas. Te he encontrado, Majestad, pero he fracasado en mi misión, Me es imposible llegar hasta las puertas de entrada para abrírselas al ejército.
Conan iba digiriendo estas noticias.
—Puede ser que no todo esté perdido —dijo gruñendo— ¿Tienes una ganzúa? Una vez fuera de esta jaula tendríamos al menos una oportunidad para luchar.
Murzio extrajo un alambre doblado y comenzó a trabajar con la cerradura. La pálida luz de las antorchas hacía brillar las gotas de sudor que cubrían la frente del noble zingario. Durante unos momentos no se oyó ningún ruido, salvo el de su respiración, y el ligero sonido seco del metal sobre el metal. Por fin, Murzio levantó los ojos, y con el rostro lleno de desesperación dijo: —¡Ni el propio padre Ninus hubiera podido hacer saltar esta cerradura, señor! Creo que está maldita.
Conan gruñó.
—Quizá lo esté. ¡Ese chacal de Estigia es capaz de haber lanzado un encantamiento a la cerradura de mi celda! El taimado demonio sabe que he escapado de más de una prisión. ¿Qué sucede con la cerradura de la celda que hay a mi izquierda? El prisionero que está en ella es un amigo.
La figura vestida de oscuro se puso a trabajar en la cerradura de la celda de Mbega. El encadenado negro miraba en silencio, impasible. De pronto, con un ruido metálico, la cerradura cedió. Conan, dando rienda suelta a su contenido aliento, lanzó un suspiro de alivio.
Murzio penetró en la celda y liberó rápidamente de sus cadenas al destronado rey de Zembabwei. El zingario ayudó al majestuoso negro a salir cojeando al corredor, aunque su delgado cuerpo se doblaba bajo el gran peso de Mbega. Conan observó en silencio como el imponente negro masajeaba sus propias extremidades para que revivieran.
De nuevo Murzio trató en vano de abrir la cerradura de la celda de Conan, y, una vez más, éste, con la ayuda de los otros tres, trató de doblar los barrotes del calabozo, pero sin el menor éxito.
—Vosotros, los zembabweis, habéis construido una sólida puerta de calabozo —dijo jadeando—. No importa; lo que no puede curarse debe sufrirse.
—Pero tú te enfrentas a la muerte —dijo Mbega gravemente.
Conan se encogió de hombros con expresión feroz.
—No es ésta la primera vez, amigo mío. —¿Qué puedo hacer? —preguntó Murzio.
—Ante todo, dame el puñal que llevas al cinto. Estos negros me han dejado casi desnudo, pero al menos no me han quitado las botas.
Conan deslizó la larga hoja en su bota derecha.
—Ahora, ayuda a Mbega a salir de aquí. Quizás conozca un camino para escapar por este laberinto hacia la superficie. Ayúdalo a encontrar asilo entre aquellos de sus defensores que estén aún vivos.
Mbega, ésta es tu ultima oportunidad. Si tus amigos pueden alzarse antes de la hora del sacrificio y abrir la reja del sur a mi ejercito, sobreviviremos. »Murzio, tengamos éxito o fracasemos, te doy las gracias. Eres un hombre valiente y leal. Si logramos superar los peligros de esta noche, puedes pedirme la baronía de Castria. Ahora, ¡adiós y suerte! Marchaos rápidamente y que Crom y Mitra os acompañen.
Las dos oscuras siluetas desaparecieron en las densas sombras que había más allá de la parte iluminada. Conan le dio una palmada en el hombro a Conn.
—Alégrate, hijo —dijo con un gruñido—. Un amigo dentro de los muros vale más que mil fuera de ellos.
Volvió a quedar en silencio al oír las suaves pisadas de pies descalzos que se acercaban por el corredor. Tuvo plena conciencia de que aquella era su hora, la hora que podía significar el cumplimiento de la venganza de Thoth-Amon o la caída de un imperio.
10. El escurridizo
Un destacamento de guerreros negros entró en la prisión, ato a Conan y a su hijo con tuertes conreas de cuero y los escoltó fuera del calabozo. Salieron a la gran plaza que se hallaba entre el palacio y el templo. En lo alto del cielo, el disco plateado de la luna llena se destacaba, y hacía palidecer a las estrellas.
La plaza estaba circundada de piedras verticales, aneciadas toscamente con extraños Jeroglíficos de una simbología desconocida. Conan no hubiese podido decir si aquello era obra de los brujos zembabweis o de sus antepasados prehumanos.
A un lado, frente al templo de Damballah, un siniestro ídolo se elevaba hacia el cielo. Estaba tallado en basalto negro, y era tres veces más alto que un hombre. Era tan alto como el siniestro anillo de monolitos. Al acercarse al eidolón, Conan se dio cuenta que había sido construido de manera que semejara una enorme serpiente enroscada en forma de cono. La cabeza cuneiforme del ofidio miraba fijamente hacia abajo desde el vértice. Por un instante, la cosa pareció cobrar vida, pues sus ojos de color escarlata brillaron con fría malignidad. Pero, poco después, Conan comprobó que las pupilas del dios-serpiente eran gigantescos rubíes y que su aparente vida se debía a la vacilante luz de las antorchas.
El cimmerio reprimió un escalofrío. El ídolo de Set, o de Damballah, como lo llamaban tos zembabweis, representaba desde tiempos inmemoriales la fuerza de las tinieblas y del mal en la tierra.
Balbució una plegaria a Crom. Aquel lejano dios cimmerio rara vez se entrometía en las cosas terrenales, y poco le importaba ser venerado por seres humanos. Pero cuando el demonio del Profundo Abismo lanza miradas desde lo alto con sus llameantes ojos escarlata, cualquier dios es mejor que ninguno.
El altar de Damballah era como una gran concavidad de mármol ubicada en el pavimento, delante del ídolo. En el mármol habían sido incrustados anillos de bronce. Conan y Conn fueron atados con cadenas en el fondo de la concavidad, y quedaron totalmente imposibilitados paro adoptar otra postura que no fuera la erguida. Allí les quitaron las ataduras de cuero.
Conan estudió la situación. Sus cadenas y los anillos que le aprisionaban las muñecas eran de bronce recién forjado y, por tanto, quizás irrompibles. Pero los anillos incrustados en el mármol parecían tener cientos de años y estar carcomidos.
Una vez que estuvieron amarrados los cautivos, los sacerdotes negros de Set se retiraron. Se hizo un gran silencio. El viento nocturno de la selva silbaba a través del círculo de piedras verticales, y hacía flamear las antorchas. Los ojos rojos de la estatua ardían en la oscuridad como un misterioso simulacro de vida.
Al otro lado de la plaza, la figura encorvada y disminuida de Thoth-Amon estaba de pie al lado del rey Nenaunir, El monarca negro lucía todas sus insignias reales y estaba ataviado con un manto púrpura que le llegaba hasta los pies. Tenía la cara cubierta con una máscara de serpiente. Con la mano derecha, en la que brillaban sortijas a modo de talismanes, cogió la vara de cabeza de serpiente con la que conjuraba hechizos.
El silencio se prolongaba. De pronto, miles de cabezas miraron hacía arriba y un prolongado «¡ah-hh!» escapó de las gargantas de los zembabweis que allí se apiñaban. Conan también levantó la vista.
Una sombra roja, con el borde delantero curvo, comenzó a extenderse por la faz de la luna.
Los tambores, que se habían mantenido en silencio, comenzaron a sonar nuevamente, marcando un ritmo febril. Su redoble parecía el pálpito de un corazón de gigante. Las brumas de la selva que se rizaban sobre las cabezas parecían retorcerse y enrollarse al compás de cada golpe. Los ojos enjoyados del dios-serpiente parecían pestañear y centellear siguiendo el ritmo. La sombra roja se extendió aún más. Había llegado el momento de actuar.
Cogiendo con las manos la cadena que apresaba su muñeca derecha, Conan dio una fuerte sacudida con todo su peso. Diez mil negros lo observaban con ojos fríos e indiferentes. Los músculos de los hombros, la espalda y los brazos del cimmerio abultaban a causa del esfuerzo. La cadena resistió, pero el antiguo anillo incrustado en el mármol cedió, y saltó con un chasquido.
Con una mano libre, Conan dio media vuelta y arrojó todo su peso contra la otra cadena. Su rostro se congestionó a causa del esfuerzo. Sus ojos parecían salirse de las órbitas, y sus labios se entreabrieron con un gruñido bestial. El segundo anillo cedió con un sonoro crujido.
Conan tuvo la sensación de que, en cualquier momento, podría sentir el sordo impacto de una flecha o de una jabalina en su espalda. Pero nada de eso ocurrió. Con absoluta indiferencia, los negros observaban cómo se iba liberando.
Con las sienes latiendo furiosamente, Conan se volvió hacia Conn. La sombra roja seguía avanzando, los tambores cambiaron de ritmo y un cántico atronador surgió de la muchedumbre allí congregada.
Intentando emular a su padre, el joven Comí se esforzaba por deshacerse de sus grilletes, pero en vano. Con un profundo escalofrío. Conan se lanzó en ayuda de su hijo. Sintió en la nuca una repentina corriente de aire helado. Era tan fría que las gotas de sudor que tenia en la espalda se congelaron de inmediato y se convirtieron en diminuto granizo.
Conan tenía plena consciencia de la misteriosa corriente helada que lo cubría, y al mismo tiempo vio una cosa extraña. La sombra escarlata había cubierto casi todo el disco de la luna. Pero, por encima de plaza, los vapores se arremolinaban y se congelaban debido a la corriente de frió sideral que soplaba desde el cielo, donde la Luna Roja resplandecía como un ojo ciclópeo. Los vapores se condensaron tomando forma y cuerpo, el cuerpo y la consistencia de una enorme serpiente.
El temor se adueño de Conan. Éste comprendía ya el significado del cóncavo altar y la razón por la que habían sido encadenados en posición vertical. Mientras la primera espiral de vapor semisólido se posaba sobre él, visualizó todo el horror de la muerte que Nenaunir había planeado para ellos.
Porque el propio Damballah se estaba materializando en la planicie, y muy pronto los remolinos de vapor del Padre del Mal se condensarían en el aire vacío para reducirlos a pulpa a ambos y alimentarse después con sus almas temblorosas.
11. La luna de sangre
Ignorando el frío que lo invadía, Conan arrojó toda la fuerza de su cuerpo sobre la última cadena que ataba a su hijo al altar. El anillo de bronce se rompió con un crujido.
Los anillos sobrenaturales le pesaban a Conan. Conseguían doblar con su peso los musculosos miembros, y el frío sideral que de ellos emanaba hacía mella en el centro de su cálida vitalidad. Se inclinó con esfuerzo y extrajo de su bota el puñal que le había proporcionado Murzio. Hundió el arma hasta la empuñadura en los anillos que se iban engrosando y que casi dominaban su cuerpo. —¡Padre! —gritó Conn, al ver el dispositivo demoníaco que Nenaunir había conjurado de los infiernos transgalácticos. —¡Corre, muchacho! —dijo Conan Jadeando—. ¡Las puertas! ¡Sálvate tú, e intenta que entre el ejército!
Una y otra vez, Conan dio fuertes estocadas con su laga en los macizos anillos. Aun cuando los cortes eran profundos, no parecían lastimar a la aparición que se iba solidificando lentamente sobre él.
Las escamas, que tenían forma de platillo, iban raspando su pellejo. Trastabilló bajo el peso de la monstruosa serpiente. En lo alto, la cabeza cuneiforme de Damballah se mecía sobre la luna ardiente, mientras que sus ojos llameantes de color escarlata relucían en las órbitas.
Una cruel, astuta y maligna inteligencia se escondía tras aquellos ojos de reptil, y también un gran cansancio, una desesperación tremenda y un hambre insaciable. El alma de Conan se amilanó cuando el bárbaro clavó la mirada en los ojos de aquel demonio, que durante un millón de años se había esforzado por arrojar a la raza de los hombres al fango de donde había surgido lenta y penosamente.
El frío le invadía los huesos. El peso de las espirales movedizas era aplastante. Lentamente, el primer anillo le fue atenazando el pecho, estrujándole el corazón y los pulmones como un torno. La mano que sostenía el puñal se entumeció, y la daga cayó sobre el mármol.
Conan siguió luchando, pero ya no se trataba de un combate de la carne contra la carne. Era un forcejeo entre voluntades indomables, reducido a una lucha del espíritu en algún plano de consciencia ajeno a Conan. Al cimmerio le pareció que su mente, su voluntad y su alma eran una extensión de su cuerpo. Opuso todo el vigor de su inquebrantable voluntad contra la negatividad espiritual de la serpiente demoníaca, como si se hubiera tratado de arrojar una Jabalina contra un enemigo de carne y hueso.
Ya no tenía consciencia de su cuerpo, que estaba entumecido de los pies a la cabeza. En forma confusa, le constaba que seguía erguido y envuelto en las asfixiantes espirales de la Gran Serpiente.
Los latidos de su corazón se hicieron más lentos, y los músculos iban adquiriendo el rigor de la muerte; su misma sangre se le congelaba en las venas. Pero en lo más profundo de su ser todavía se manifestaba un fondo de voluntad al que se aferró. En esa sombría batalla de capacidades mentales puso todo su valor, su hombría y su gran ansia de vivir. Contra esto último, el demonio no poseía armas, pues era una criatura de muerte y decadencia; su único deseo era el de destruir toda manifestación de vida.
Pero la fuerza de la serpiente era demasiado colosal, semejante a la potencia que mantiene erguidas las montañas y sostiene el planeta en movimiento. Infundía a su adversario temor, cobardía y dudas acerca de sí mismo. Éstas eran las armas del abismo. Con ellas, Damballah minaba la hombría de los héroes, envenenaba a los patriotas con el veneno de la traición y se nutría de las almas de naciones e imperios.
La fría inteligencia de aquel ser del otro mundo sabía que, a su tiempo, podría destruir el universo y extinguiría los fuegos del mismísimo sol. Y proyectaba esa invencible fuerza de vampiro contra un solo hombre. Por más valiente que mera, ningún ser vivo podía resistirse a aquel poder de succión que conseguía drenar la fuerza de los soles.
La mente de Conan se nubló, su consciencia se desvaneció, pero su poderoso instinto de supervivencia le hizo seguir luchando con todo el poder que conservaba su alma. Continuó debatiéndose contra la oscuridad que lo empujaba al abismo de la nada, mientras la luna roja descendía y el rey Nenaunir reía a carcajadas.
12. Muerte en la noche
Repentinamente, el frío mortal que inmovilizaba el cuerpo de Conan comenzó a ceder. La aplastante presión ejercida sobre él se hizo más ligera, y la postración que nublaba su mente desapareció ante un brote de renovado vigor.
Volvió lentamente en sí. Estaba tendido de espaldas en el fondo de la concavidad de mármol, contemplando las titilantes estrellas. La luna, convertida de nuevo en un disco de plata reluciente, arrojaba sobre él sus pálidos rayos.
Un intenso alboroto le hizo ponerse en pie, pero sólo para volver a caer, mareado, de rodillas. No había recuperado todas sus fuerzas. Cuando logró incorporarse de nuevo, contempló un extraordinario espectáculo.
A algunos pasos de la concavidad de mármol yacía Nenaunir, derribado en su hora de triunfo. Cerca de él, brillando a la luz de la luna, se veía el puñal que Murzio le había entregado a Conan y que éste había dejado caer en su lid contra el dios-demonio. Más atrás, debatiéndose entre los negros dominados por el terror, se hallaba el asesino.
Era el príncipe Conn, desgreñado y jadeante. Con su melena desordenada, el muchacho parecía un animal de presa. Libre de cadenas gracias a los últimos esfuerzos de Conan, el chico no había huido tal como se lo ordenara éste. Había cogido el puñal caído en el suelo, y con éste se arrojó a través de la plaza donde se hallaba Nenaunir, con los ojos relucientes por la sed de sangre y por su triunfo. Todos los presentes estaban pendientes de la lucha cósmica que tenía lugar en la negra concavidad de mármol, y nadie, salvo Thoth-Amon, había visto que el hijo de Conan atacaba de forma suicida al extasiado rey-brujo de Zembabwei.
Durante un segundo de vacilación, Thoth-Amon detuvo su mano, debatiéndose entre le envidia y la prudencia. Ese minuto fue suficiente para que el puñal se hundiera en el corazón de Nenaunir, y el vicario de Damballah quedara tendido en un charco de sangre. El sortilegio que amparaba a Damballah en el plano terrenal quedó roto a tiempo para evitar que el alma debilitada de Conan se extinguiera. Por encima de la concavidad destinada al sacrificio, aquella aparición semejante a una serpiente se disolvió de nuevo en vapor informe, y Conan logró sobrevivir.
Antes de que unos negros que habían prendido al cimmerio se decidieran a matarlo, una horda ululante de oscuros guerreros irrumpió dando aullidos en la plaza desde todas las calles vecinas, y cayó sobre los adoradores de Damballah, atacándolos por todos los ángulos. Las apretadas y ordenadas filas de los hombres de Nenaunir cayeron presa del caos mientras los no combatientes huían desesperadamente para salvarse. Sin su jefe, los partidarios de Nenaunir, fácilmente identificables por sus cabezas adornadas con plumas, fueron muertos a centenares.
En la plaza sonaron las notas metálicas de una trompeta, y se oyó el taconeo de botas. Conan se estremeció de placer... sus aquilonios habían llegado. Se abrió camino entre el fragor del combate, dando órdenes a sus hombres. Vio a Mbega, seguido por un centenar de partidarios que se dejaban caer desde lo alto del techo de uno de los edificios bajos que había junto a la plaza, y se lanzaban a la refriega con jabalinas, hachas y mazas.
Muy pronto se oyó el sonido metálico de las armas que caían sobre el pavimento, arrojadas por cientos de hombres de Nenaunir que se arrastraban por el suelo pidiendo clemencia. Mbega iba de grupo en grupo para impedir una carnicería general.
Conan se mantenía en pie con las piernas medio entumecidas, y se tambaleó cuando Conn cruzó la plaza corriendo y cayó en sus brazos. El cimmerio lo estrujó contra su pecho, y le dijo bruscamente unas palabras de consuelo, al tiempo que buscaba a Thoth-Amon con la mirada.
No se veía al hechicero estigio por ninguna parte. En ese momento, un dragón alado extendió sus alas de murciélago y remontó el vuelo desde lo alto de una de las torres. Un hombre moreno ataviado con una túnica verde iba a horcajadas sobre el alado reptil. El monstruo describió un círculo sobre la ciudad maldita, y luego se alejó volando en dirección al sur. Salvo Conan, nadie lo había visto huir. Mientras lo observaba, el bárbaro frunció pensativamente el ceño. En el sur no había nada salvo innumerables leguas de selva hasta el fin del continente mismo, donde una playa sin nombre se enfrentaba con un mar desconocido. Sólo sabía a ciencia cierta que en el extremo sur de la comarca se hallaba el límite del mundo conocido. Thoth-Amon había perdido su último aliado; se hallaba solo, y hasta el despiadado dios que adoraba le negaría su protección. No podía huir más lejos, y Conan sabía que ya no le quedaba ningún lugar adonde ir.
El bárbaro había juzgado que la última batalla se libraría allí, entre las torres sin techo de Zembabwei. Fue un error. El postrer combate tendría lugar en una playa sin nombre, en los confines del Mundo.
Atrayendo a Conn hacia sí y enjugando sus histéricas lágrimas, Conan se precipitó fuera del altar y se detuvo, preocupado pero sonriente, a la espera de que se acercaran Palántides y Trocero. Antes del rosado amanecer, un rey volvería a ocupar su trono, y los últimos seguidores del profeta y vicario de Damballah perecerían. Conan coronaría a Mbega con sus propias manos; luego, el ejército tendría que descansar en Zembabwei por un tiempo para curarse sus heridas y hasta que recuperara todo su poder de combate, después de la larga marcha a través de las marismas y de la selva.
Luego iniciarían una nueva marcha hacia el sur en dirección a los confines del Mundo, para librar la batalla final contra Thoth-Amon.
Conan sonrió y, dilatando su ancho tórax, aspiró el aire fresco de la noche, y sintió que la sangre bullía por su poderoso organismo y que volvía a estar en posesión de todo su vigor. ¡Por Crom! ¡Qué bueno era sentirse vivo!
SOMBRAS EN LA CALAVERA
1. Visiones en el humo
Una ráfaga de humo verde ascendió desde el lecho de carbones encendidos sobre el que Rimush, el adivino real de Zembabwei, había arrojado el corazón palpitante de un ibis, la sangre de un mono macho y la lengua bífida de una serpiente.
Las brasas esparcían un fulgor rojizo. La tenue luz transformaba las ceñudas y marcadas facciones de Conan en una pensativa máscara de cobre, mientras que la vacilante y rojiza luminosidad metamorfoseaba los rasgos del negro rostro de su acompañante, Mbega, el recientemente coronado rey de la ciudad de la selva, y lo convertían en la imagen de un primitivo ídolo de ébano.
No se percibía ruido alguno en la húmeda habitación de piedra, salvo el chirrido y el crujido de los carbones, y los balbuceos del demacrado y viejo hechicero shemita. Rimush se arrebujó en su hábito de astrólogo, lleno de colores y recamado con los símbolos místicos de su poder, y se acercó al brasero. El resplandor del fuego hacía que su anciana cabeza pareciera una calavera adornada con una barba blanca, en la cual solamente los ojos, hundidos en las órbitas, estaban vivos y se movían.
Conan daba muestras de impaciencia. Le disgustaba mezclarse con artes mágicas o brujería. Desde hacía tiempo, había volcado su sencilla fe en el sombrío dios bárbaro de su lejano y nórdico país, Crom, que exigía muy poco de sus seguidores, pero les infundía la fuerza necesaria para aplastar a sus enemigos. —¡Terminemos con esta ceremonia! —gruñó, dirigiéndose a Mbega—. ¡Dame una legión de tus guerreros y rastrillaré personalmente la selva en busca de Thoth-Amon sin necesidad de brujerías!
El gigante negro tocó en el hombro a Conan a modo de advertencia, y le indicó con la cabeza que observara al anciano astrólogo. El adivino se enderezó convulsivamente, apretando los dientes. La espiral de humo verde se elevó, arremolinándose, y se formó un arabesco de color verde jade, mientras aparecían burbujas de espuma en las comisuras de los labios de Rimush.
—La revelación comenzara en cualquier momento —murmuró Mbega.
El viejo shemita emitió un susurro en que las palabras se fueron haciendo gradualmente audibles:
—Al sur... al sur... batir de alas en la noche de la selva... hacia la Gran Catarata... luego al este, a la Tierra Sin Retomo... hacia las altas montañas... a la Gran Calavera de Piedra...
El susurro se interrumpió bruscamente; el adivino se puso rígido como si le hubieran herido.
—Lo encontrarás en el fin del mundo, allí donde los hombres-serpiente gobernaron mucho tiempo antes de la llegada del hombre —dijo el shemita con voz clara.
Luego se desplomó, y cayó sin vida a los pies del humeante brasero. —¡Crom! —exclamó Conan, sintiendo un hormigueo en los tensos antebrazos.
Mbega, de rodillas en el suelo, palpó el pecho del anciano. Poco después, se incorporó con el ceño fruncido. —¿Ocurre algo malo? —preguntó Conan, advirtiendo un relámpago de sombrío temor en el monarca al que había ayudado a coronarse como único rey después que Zembabwei fuese gobernada durante siglos por pares de gemelos.
—Muerto —dijo Mbega lentamente—. Como si le hubiera fulminado un rayo... o mordido una serpiente mortífera.
Palántides estaba por contradecir abiertamente a su señor, como nunca había osado hacerlo en los muchos años en que había servido al rey de Aquilonia. El viejo soldado iba profiriendo violentos juramentos mientras luchaba por levantarse del lecho cubierto de sedas, donde yacía con la pierna izquierda vendada. —¡Por la cabeza de Nergal! ¡Majestad! ¡No voy a permitir que te internes solo en la selva sin que una tropa de fuertes aquilonios te respalde! ¡Por las tripas de Dagón! ¿Cómo puedes confiar en que esos negros no desfallezcan y salgan corriendo al primer resplandor del acero? ¿O que no te vayan a asar y a comer en cuanto comiencen a faltar los víveres? Si bien no puedo andar con esta maldita pierna, al menos soy capaz de montar a caballo.
Conan cogió al jefe de sus tropas por los hombros y lo tumbó en el lecho. —¡Por la sangre de Crom, viejo amigo! Personalmente, nada me gustaría más. ¡Pero lo que es, es; y lo que debe ser, será! Mis aquilonios están exhaustos tras haberse abierto camino a través de muchas leguas de esta maloliente selva. La mitad están fuera de combate a causa de las heridas recibidas al tomar la ciudad, y la otra mitad también, debido a la fiebre y la disentería. No puedo esperar más. El rey Mbega me ofrece la flor y nata de sus tropas. Si permanezco aquí, en Zembabwei, a la espera de que mis propios muchachos estén nuevamente en pie, Thoth-Amon podría arrastrarse a su guarida estigia, o tal vez huir a Vendhia, a Khitai o a los confines del mundo ¡que todo cabe suponer! ¡De modo que no puedo esperar más!
—Pero Majestad, estos negros salvajes... —¡Son guerreros poderosos, Palántides, y que nadie ose decir lo contrario! —interrumpió Conan, irritado—. He vivido entre ellos, he luchado con ellos y combatido contra ellos hasta que llegaron a llamarme «el rey negro de piel blanca». Nadie los supera en cuanto a hombría; mi viejo camarada Juma podría enfrentarse con tres de tus caballeros aquilonios a mano limpia y salir bien parado y sonriente. Pero, por otra parte, están las amazonas.
Palántides refunfuñó; tenía demasiada experiencia como para seguir discutiendo. Dos semanas antes, una compañía de guerreras negras se había presentado en la Gran Zembabwei para la coronación de Mbega, en representación de la reina Nzinga. Estaban a las órdenes de la hija de Nzinga, una hermosa muchacha de unos veinte años de edad, de pechos firmes, elástica como una leona, que superaba por media cabeza al más alto de los aquilonios.
Palántides sabía que más de veinte años antes, en su época de bucanero zingario, Conan había visitado el país de las Amazonas. Allí conoció a la reina Nzinga... en el más amplio sentido de la palabra. Palántides sabía también que Conan sospechaba que la princesa amazona (que llevaba el nombre de Nzinga, como todas las reinas y herederas de su misma estirpe) era su propia hija. De modo que el general, ducho en el proceder de los reyes y conocedor del temperamento de Conan, optó por callarse.
Enterada de que Conan planeaba hacer una expedición a las remotas regiones del desconocido sur, donde la tierra tiene su fin, la joven Nzinga arrojó su lanza a los pies del cimmerio, ofreciéndose a sí misma y a sus guerreras como aliadas. Conan aceptó al instante.
Palántides expuso nuevos argumentos:
—Antes de llegar a esa tierra sin retomo de la que habló el astrólogo, tendréis que recorrer miles de leguas. Ni siquiera Mbega tiene mapas de esa región; unos súbditos que mandó hasta allí no volvieron para contar lo que habían visto.
Conan esbozó una torva sonrisa.
—Tienes razón, pero no sólo vamos a marchar, pues tanto yo, como Comí y los militares más selectos de la guardia real de Mbega montaremos dragones alados. Cuando Thoth-Amon escapó en una de esas bestias, no todas quedaron sueltas; un buen número de esos demonios alados quedó dentro de las torres sin techo, en cantidad suficiente como para llevar a muchos de nosotros. Vamos a volar a la vanguardia, cabalgando en los dragones, mientras Nzinga, al frente de sus amazonas, y Trocero, al mando de una compañía de lanceros, seguirán a pie. Nos adelantaremos en busca de los mejores caminos. Cuando avistemos la Gran Calavera de Piedra de la que nos habló el brujo shemita, retrocederemos hasta unimos con nuestras fuerzas de tierra, a fin de lanzamos al combate desde el cielo y desde la selva.
Palántides se mordisqueó la barba.
—Tú no sabes montar esos demonios alados —dijo con un gruñido.
Conan sonrió.
—Puedo probar. He montado caballos, camellos y, una vez, hasta un elefante. ¡De modo que un simple dragón no debería acobardarme!
2. Un vuelo de dragones
Bien pronto, Conan tuvo que reconocer que había mucho de verdad en lo que había dicho Palántides.
Los gigantescos dragones, criados y adiestrados por los guerreros de Zembabwei, no eran los corceles más tratables que cupiera imaginar. Tenían mal temperamento, eran agresivos y estúpidos y manifestaban una desagradable tendencia a olvidarse de sus jinetes, descendiendo entonces de golpe y en picado sobre las praderas y los ríos en busca de presas. Además hedían espantosamente.
Conan había protestado con indignación cuando los cuidadores de las bestias lo ataron firmemente a la sólida montura, un artefacto de cuero muy resistente estirado sobre un bastidor de bambú. Pero, en el primer vuelo, su terrible cabalgadura se zambulló bruscamente en pos de una gacela fugitiva, y el bárbaro se convenció de lo necesarias que eran las correas que lo ataban a la silla.
Los zembabweis llevaban pesados garrotes de madera de teca atados a una hebilla de la montura, con los cuales azotaban a los dragones para hacerlos obedecer cuando sus instintos deprédatenos se sobreponían a las enseñanzas recibidas. Conan zurró a su dragón para que retomara su vacilante vuelo, y pensó que hubiera preferido probar suerte en la selva con los guerreros de Nzinga y Mbega.
Con todo, no se podía negar que los dragones alados se movían con una velocidad que dejaba muy atrás al ejército de tierra. Mientras los soldados negros se abrían camino por la densa espesura, Conan y su fuerza exploradora se movían muy por delante de ellos, investigando los mejores caminos. En una ocasión, avistaron un ejército de negros dispuestos a tender una emboscada a las fuerzas de tierra. El simultáneo embate de los dragones los puso en rápida y ruidosa fuga.
Después de unas jornadas, la selva se hizo menos densa y más transitable, se transformó en campiña, y el ejército de tierra avanzó más deprisa. Pero marchaban todavía a paso de tortuga en comparación con el escuadrón de dragones, que podía superar ampliamente la velocidad de un jinete. Y en aquellas latitudes no había caballos, pues según le explicaron a Conan, estaban atravesando una zona en la cual una devastadora enfermedad mataba a todos los caballos. De vez en cuando, una pequeña mancha negra en la llanura delataba a un rebaño de antílopes, búfalos y otros rumiantes.
Día tras día, el cimmerio se remontaba muy a la vanguardia de su ejército. Luego retrocedía para juntarse con sus fuerzas de tierra: las amazonas de Nzinga, los guerreros de Mbega bajo el mando del conde Trocero, y una caravana de mujeres que llevaban alimento y provisiones sobre la cabeza. Vistos desde la altura, parecían una columna de hormigas negras. En razón de su edad, Trocero no podía mantener el tren de marcha de los guerreros, por lo que la mayor parte del tiempo le llevaban en una litera, a hombros de cuatro de los fornidos negros.
Conan ardía de impaciencia cada vez que comprobaba cuan escasa distancia había cubierto su pequeña fuerza desde el amanecer, aun cuando aquella gente avanzaba a un ritmo que sus rudos aquilonios hubieran tenido dificultad en mantener.
La noche en que Conan y su hijo habían destronado a Nenaunir, rey cogobernante y usurpador del trono en el que pretendió sentarse en solitario echando en prisión a su hermano gemelo, había luna llena. La luna se había convertido en un fino menguante plateado cuando Conan y su pequeño ejército se lanzaron en persecución de Thoth-Amon.
Durante el viaje, el satélite se convirtió dos veces en luna llena para volver luego a delgado menguante de plata. Se acercaba nuevamente a la fase de luna llena. A la derecha de Conan, hada el oeste, el brumoso y enrojecido sol se ponía sobre los dentados picos que se divisaban en el horizonte.
A su izquierda, al este, la pálida luna, en su cuarto creciente, lucía muy alta en el cielo.
A unas ciento cincuenta yardas por debajo de Conan, que iba montado en su dragón, el campo se veía ondulado y áspero, cortado por numerosas hondonadas y barrancos. Estaba cubierto de hierba dorada y seca, con zonas de maleza, hierbas espinosas y árboles, la mayor parte de los cuales no tenían hojas y parecían estar muertos, pues en el país reinaba la estación seca. Más adelante, las lomas daban paso a una cadena de colinas. De acuerdo con la información balbucida por el viejo Rimush antes de su misteriosa muerte, y con lo dicho por los nativos interrogados a lo largo del camino, debían de estar acercándose a la gran catarata de la que el viejo astrólogo había hablado.
Algún tiempo después, el corazón de Conan empezó a latir con fiera alegría cuando avistó una especie de bruma que se elevaba frente a sus ojos desde una hendidura que se encontraba entre los montes. Unos cuantos aletazos más y gracias a las potentes alas del reptil tuvo a la vista el blanco resplandor de la catarata. Allí surgió un pequeño río entre las colinas, que se precipitaba sobre un montículo desde una altura equivalente a la mitad de la altitud a la que volaba Conan.
El cimmerio se preguntó si debía regresar al encuentro de su ejército, que había quedado muy rezagado. No, recorrería una distancia de unas cuantas leguas hada el este, según le indicara el astrólogo shemita y luego viraría nuevamente rumbo al norte. Así creía que podría reunirse con sus tropas antes del anochecer.
Por tanto, Conan tiró de las riendas e hizo girar al monstruo volador hacia la izquierda. Tras él el príncipe Conn y los guardias de Mbega siguieron la misma dirección.
Conan se volvió, y el viento hizo que los cabellos de su melena gris le cubrieran el rostro, por lo que miró con ojos húmedos hacia donde cabalgaba su hijo. El joven Conn sonreía. Su cara de cuadrada mandíbula se mostraba ansiosa, y sus fieros ojos azules brillaban llenos de vida. Conan suavizando la dura expresión de su faz, masculló una imprecación, en medio de un suspiro.
Indudablemente, el muchacho se lo estaba pasando muy bien. Desde que se había unido a la expedición en Nebthu cabe el río Styx, había tomado parte en la lucha del desierto, había atravesado la selva y había intervenido en el sitio de Zembabwei. Ya debía de haber aprendido unas cuantas cosas acerca de lo que significaba ser un rey guerrero. Ni sus tutores ni sus libros hubieran podido enseñarle todo lo que había aprendido a lo largo de aquella aventurada marcha hacia el Lejano Sur. De suerte que Conan decidió que había hecho bien en ignorar los consejos y objeciones de sus asesores e incorporar a su hijo a la expedición.
Al caer la tarde, las escarpadas colinas crecieron hasta convertirse en frías mesetas y ásperas montañas. Aquello debía de ser la Tierra Sin Retomo de la que había hablado el viejo Rimush. Conan pensaba sobrevolar brevemente la parte más cercana de las montañas a fin de explorar los desfiladeros, para luego girar hacia el norte y reunirse con Nzinga, el conde Trocero y sus hombres. Azuzó a su dragón para que acelerara el vuelo, pues no deseaba ser sorprendido por la oscuridad, y quizás faltar por ello a la cita con sus fuerzas de tierra.
Un atronador aleteo se hizo oír a su izquierda. Aguzó la mirada y vio a Comí que, con la cara encendida por la excitación, volaba a su lado. Al llevar menos peso, el dragón del muchacho estaba menos fatigado que el de su padre. Conn señaló hacia adelante, a la derecha.
Siguiendo las indicaciones de su hijo, Conan escudriñó la niebla y vio algo curioso. Era una montaña de piedra blanca en que la parte inferior de la ladera había sido tallada toscamente para darle la forma de una inmensa calavera con una sonriente mueca.
Sus terrores supersticiosos despertaron, y los labios se le fijaron en un rictus de espanto mientras sentía el escozor de la premonición en la piel. ¡Era la Gran Calavera de Piedra anunciada por Rimush!
Los penetrantes ojos azules del bárbaro sondearon las tinieblas. Más adelante, una franja de tierra yerma se extendía hasta el pie del acantilado. Allí se abría el negro arco de un portal. Su dintel estaba tallado como la mandíbula superior y dentada de una calavera. Más arriba había dos cavidades semejantes a las órbitas de los ojos. Era algo terrible de ver. ¡Entonces se desencadenó el terror!
Un estremecimiento agitó al corpulento cimmerio, y lo dejó jadeante y tembloroso, algo extraño en él. Sus sentidos quedaron embotados; su corazón latía trabajosamente, como si hubiera estado volando en medio de una invisible nube de vapor venenoso.
La misma fuerza extraña afectó al reptil que montaba. El dragón se tambaleó, se fue a un lado y luego se precipitó hacia la estéril llanura, donde la blanca calavera se cernía sobre una tierra siniestra y habitada por fantasmas.
3. Tierra de ilusiones
Conan sujetó las riendas, dando un tirón tan fuerte que hubiera roto la quijada de un caballo. El dragón respondió perezosamente, sus ojos rojos se nublaron y su cola de serpiente quedó colgando, fláccida. Pero reaccionó abriendo sus alas articuladas para aprovechar el viento, y se esforzó por no caer en picado.
El atontado reptil llegó al suelo con un estruendoso batir de alas. Conan desató rápidamente las correas que lo sujetaban a la montura y saltó sobre un terreno cubierto de hierba, sacudiendo la cabeza para aclarar su embotada mente. ¿Habría atravesado durante su vuelo alguna corriente de vapor nocivo?
Miró hacia arriba: Los demás componentes de su grupo de exploración habían tropezado con la misma barrera aérea. Una a una, sus aturdidas cabalgaduras iban cayendo del cielo, dando tumbos. El primero fue el príncipe Conn. Se bamboleaba, sujeto por las correas de la montura, con la cara pálida y aparentemente sin conocimiento.
A Conan se le contrajeron los músculos del estómago. El sabor del miedo, untuoso y ácido, se asemejaba en su boca al de un vil metal, y la frente se le cubrió de sudor al observar como su hijo se precipitaba a tierra con la cabalgadura. El envejecido rey ahogó un grito, al tiempo que abría y cerraba los puños infructuosamente en el vacío.
Pero luego la corriente de aire limpio pareció reanimar al semidesmayado muchacho, que, con ojos vagos, empezó a distinguir borrosamente la tierra que parecía precipitarse hada él; entonces, su mirada chocó con las llamaradas que ardían en la de su poderoso progenitor, y se restableció así el habitual brillo de sus ojos. Conn se dio cuenta al instante del peligro en el que se hallaba y, poniendo en juego todo el vigor contenido en sus juveniles músculos, tiró de las riendas hacia atrás como había hecho Conan unos momentos antes, y logró con ello que el alado reptil respondiese, aunque algo pesadamente.
El rey de Aquilonia sintió un inmenso alivio al ver que su hijo lograba hacer bajar a tierra al dragón, dando bandazos como de borracho. Corrió hacia la montura sobre la que se desplomaba Conn, tembloroso pero sano y salvo. Conan aflojó las correas, ayudó a Conn a bajar y estrujó al chico con un cálido y silencioso abrazo.
No todos los de la expedición aérea fueron tan afortunados. Dos de los guardias de Mbega no lograron recuperarse de los efectos de la embrujada barrera que habían encontrado en el cielo. Se estrellaron contra el suelo con un terrible crujido de huesos. Sin embargo, el resto consiguió que sus aturdidos reptiles aterrizaran a trompicones y, en algunos casos, con impactos que les sacudían las entrañas.
Los sentidos de Conan se aguzaron a medida que el efecto anestésico de la mágica barrera fue desapareciendo. Se dio cuenta de que algo no marchaba. Conn tuvo la misma sensación, y le indicó algo a su padre, mudo de asombro.
Desde arriba habían visto una llanura cubierta de tierra estéril o arenosa, que se extendía hasta alcanzar la ladera de la montaña blanca, grotescamente tallada a modo de sonriente calavera. Ahora estaban metidos hasta la rodilla en la abundante hierba de una aterciopelada pradera, sembrada de pequeñas flores blancas, azules y escarlata. A poca distancia, un rebaño de reses con largos cuernos pastaba en la hierba. La pradera llegaba hasta el acantilado que ya habían visto.
Pero ese mismo acantilado presentaba un aspecto totalmente diferente. Los fogosos ojos de Conan se contrajeron, y un pavor sobrenatural le produjo una sensación de hormigueo en la nuca. Porque el acantilado que desde el aire parecía tallado en forma de calavera se había convertido en un espléndido y ornamentado palacio, frente al cual se erguía con gracia una hilera de pilastras. Éstas sostenían un ancho arquitrabe cincelado en relieve con ninfas, sátiros y dioses multicéfalos. En el centro del conjunto arquitectónico se levantaba un pórtico, y, detrás de éste, un alto portal conducía al interior del acantilado.
El rostro de Conan reflejaba incredulidad. El fornido bárbaro solía confiar en sus sentidos, pero en aquel momento se preguntaba cuál era la ilusión y cuál la realidad: la forma de calavera vista desde el cielo, o el exótico y ornado esplendor que en aquel momento tenía delante. Se preguntó si la barrera a través de la cual había volado no estaría constituida por algún gas melifico que embotaba la vista y provocaba alucinaciones en la mente.
Tras él, los negros de Mbega, ya repuestos de los vapores aspirados en la barrera aérea, desmontaban de los reptiles que les servían de cabalgadura.
Lleno de dudas, el cimmerio se agachó para palpar los pastos ondulantes, y sus macizas manos acariciaron con delicadeza las pequeñas flores. Levantó la cabeza para permitir que el aire puro penetrara profundamente en sus pulmones. El intenso aroma de las flores llenaba sus fosas nasales.
Miró hacia el acantilado. A la rojiza luz del sol del atardecer, resplandecían las vetas de cuarzo; la fachada, con su decoración de mármol blanco, aparecía claramente ante sus ojos. Todos los detalles eran precisos sin ambigüedades.
Se encogió de hombros. Indudablemente pudo haber una zona de vapor venenoso que le despertara visiones fantásticas, o... Pero no ganaba nada quedándose donde estaba, reflexionando. Su carácter lo inclinaba a resolver tales acertijos, no discutiendo teorías consigo mismo, sino investigando sin más dilación el origen del enigma.
Conan ya se había echado a andar cuando un agudo grito de «¡Angalia!» hizo que se volviera. Era Mkwawa, el oficial al mando de la guardia, que le llamaba la atención haciendo señales. Enseguida surgieron puntas de lanza cuyas hojas despedían fulgores rojizos, y los guerreros se pusieron inmediatamente en guardia.
Por entre los pilares del frente divisaron unas figuras que salían del palacio y se dirigían a su encuentro por la pradera cuya hierba agitaba el viento. Eran mujeres morenas, sinuosas, con la sonrisa en sus labios rojos y ojos negros como el azabache. Llevaban prendidas en los rizos de su cabellera pequeñas campanas de cristal, de manera que cada una de las gráciles figuras se movía acompañada por una suave música cadenciosa. Eran jóvenes, bien formadas, e iban cubiertas con un velo transparente.
Mkwawa dirigió una mirada interrogativa a Conan. El rey frunció el ceño y se encogió de hombros.
—Las bestias están todavía atontadas a causa del aire viciado que atravesamos —dijo—. Démosles un descanso antes de volver a levantar el vuelo. Mientras tanto, tal vez podamos averiguar algo acerca de estas mujeres, que no parecen peligrosas. Di a la mitad de tus hombres que me acompañen como escolta, mientras la otra mitad se ocupa de los dragones. Destaca a un hombre y ordénale que vaya volando al encuentro del ejército para indicarle nuestro paradero.
El oficial negro transmitió enérgicamente las órdenes. Por su parte, Conan, Conn y una docena de guardias iniciaron la marcha hacia el enigmático palacio. El cimmerio se retorcía pensativamente el poblado bigote. Su rostro adquirió el aspecto impasible de una máscara de bronce, pero en su mero interno estaba preocupado. ¿Era aquello una trampa preparada de antemano? No en vano había vivido casi sesenta años, y su larga experiencia lo había dotado de un sólido instinto de desconfianza.
Ciertamente había algo que parecía falso en un lugar que cambiaba enteramente de apariencia en un abrir y cerrar de ojos.
4. Vino dorado
Caía la tarde del tercer día después de la llegada de Conan al palacio enclavado en las rocas; en realidad, se trataba de una pequeña ciudad edificada en el interior de una cueva. Su nombre, según averiguó, era Yanyoga. La reina Lilit había prometido obsequiar a sus visitantes con una espléndida fiesta en cuanto pudiera, y el momento de la celebración había llegado.
Sobre el suelo de mármol del gran salón, en compañía de los parientes y de los ministros de la reina, Conan se hallaba tendido sobre cojines de seda, y se deleitaba con un cuerno lleno de vino dulce y acariciador. El bárbaro se sentía curiosamente perezoso y relajado. Se había atiborrado de comidas sutilmente condimentadas. El dorado vino era fino y suave, y sentía correr por las venas su embriagadora canción. A un lado del salón, los guardias también celebraban su festín.
Más allá, el joven Conn, luciendo su coraza meticulosamente pulida, se echó sobre los cojines.
Miraba con disimulo a un grupo de bailarinas cuyos cuerpos sinuosos se movían con gracia, adoptando posturas sugestivas. Por toda vestimenta llevaban sartas de perlas en la cintura y en las ingles. Conan sonrió indulgentemente ante la mirada absorta de su hijo, pero no dijo nada. Dentro de muy poco, el muchacho habría de desflorar a su primera doncella. Él mismo había tenido aproximadamente la misma edad al inicio de sus correrías, con las cuales había transgredido el severo puritanismo de una aldea cimmeria.
La reina Lilit, soberana del palacio-caverna, se hallaba apartada de sus huéspedes, sentada sobre un estrado de ónice. A pesar de que Conan la había interrogado largamente, insistió en que no sabía nada de Thoth-Amon ni del acantilado que, visto desde el aire, semejaba una calavera. Explicó que por aquellas tierras había muchos géiseres y fumarolas, por lo que existían vapores nocivos y alucinógenos que se esparcían por el aire, proveniente de cavidades subterráneas.
Conan consideró que era mejor aceptar por el momento dicha explicación, pero sus sospechas no se disiparon. Por otra parte, la reina Lilit, hablando el idioma comercial shemita corriente entre las naciones negras, había contado una historia plausible de cómo ella y sus súbditos habían llegado hasta aquellas tierras.
—Hace algunos siglos —dijo—, un poderoso rey de Vendhia envió una flota a Iranistán en misión comercial. Un tifón apartó considerablemente dicha flota de su ruta a través del Océano del Sur, y los magullados sobrevivientes pisaron tierra no lejos de donde ahora nos hallamos. Encontraron una raza de aborígenes pequeños y de tez amarilla, a los que esclavizaron; todavía los empleamos como siervos.
Los hombres de la expedición se casaron con las muchachas esclavas que fueron enviadas desde Vendhia como parte del cargamento. Estos sujetos y sus descendientes construyeron Yanyoga, excavando las rocas blandas y cretáceas de esta cara del acantilado.
El palacio era demasiado ostentoso y exótico para el gusto de Conan, pues él prefería un estilo de vida más austero. El palacio real de Tarantia, construido con gran magnificencia por su predecesor Numedides, también era demasiado lujoso para su gusto. Desde hacía largo tiempo había desechado de sus aposentos privados de palacio los tapices de seda, alfombras y esculturas adornadas con joyas, pues prefería las paredes de piedra desnuda y los suelos que podían lavarse rápidamente, como los que había conocido de muchacho en su ruda tierra natal de Cimmeria.
Aquel lugar tenía el lujo de los palacios que conociera en sus años mozos: el del rey Yildiz de Turan, a quien había servido como mercenario en Aghrapur; el de Shamballah, la capital del misterioso valle de Meru, más allá de las desoladas estepas de Hirkania; el del rey Shu de Kusán, en el lejano Khitai.
Allí también se veían paredes profusamente ornamentadas y fantásticamente talladas, así como dinteles esculpidos. Recordando su breve período de esclavitud en Shamballah, la Ciudad de las Calaveras, Conan se perdió en un ensueño de viejos tiempos, camaradas desaparecidos y guerras casi olvidadas. ¿O acaso aquel vino con dulce sabor a miel le estaba embotando los sentidos?
Cayó en un breve sopor. Por eso no se percató de que Conn, después de echar un rápido vistazo a su progenitor, se escabullía de su sitio y salía silenciosamente del salón.
Tampoco vio al hombre moreno de rostro torvo y demacrado, que con ojos complacidos lo observaba todo, oculto tras una columna. El hombre cubría su estragado cuerpo con una túnica descolorida de color verde esmeralda. Si bien para cualquier observador aquella persona hubiera parecido notablemente vieja, Conan habría reconocido de inmediato su antiguo enemigo: Thoth-Amon.
Conn era joven y robusto, y tenía la sangre caliente. Una de las bailarinas lo había cautivado. Tenía algunos años más que él, pechos turgentes como frutas doradas y labios rojos que invitaban al beso. Su cálida mirada buscó los ojos de Conn mientras movía su cuerpo felino y ardiente con gracia animal.
Cuando la danza hubo terminado, el muchacho vio que la joven se demoraba y lo miraba desde detrás de una columna algo alejada. Viendo que él también la observaba a través del salón, la muchacha se humedeció los labios y se acarició el vientre y los muslos de manera lasciva.
Temblando por dentro, Conn se deslizó entre los comensales en pos de la bailarina. «Ahora o nunca», pensó.
No era del todo ignorante en cuanto al trato con mujeres. Allá en Aquilonia, más de una ayudante de cocina, o una criada de pechos turgentes, había tratado de llamar la atención del hijo del rey. Sin embargo, salvo algunas caricias inexpertas o unos besos robados, ninguna de esas relaciones había culminado en lo que Conn y la mayoría de los muchachos consideraban la verdadera prueba de su masculinidad. ¡Por fin, ésta era la oportunidad para demostrar su hombría!
La joven seguía de pie, oculta por la columna. Conn le pasó su brazo joven y fuerte por la cintura y la atrajo hacia sí para darle un beso, pero ella se rió, eludiendo su intento. —¡Aquí no! —dijo en un suspiro—. La reina... —¿Dónde, entonces?
—Ven...
Escapando de su abrazo, pero cogiéndolo de la mano, la bailarina condujo a Conn a la oscura soledad de corredores y habitaciones interiores. Sin pensar en una posible trampa, pues su mente hervía con imágenes totalmente distintas, el muchacho la siguió.
Uno a uno, los agasajados se levantaban para irse, y dejaban a Conan dormitando solo sobre los cojines.
El dulce vino dejó un charco en el suelo de mármol, donde el gran cuerno de búfalo se le había caído de la mano.
En el salón casi vacío aparecieron morenos y esbeltos servidores, que con pasos silenciosos se movían entre los cojines abandonados por los comensales. Los guardias negros habían dejado sus lanzas, hachas de guerra y pesadas mazas, suponiendo que no las necesitarían en los lances amorosos que esperaban tener. Los servidores se apoderaron de las armas, llevándolas fuera del salón. Dos de ellos se dirigieron hacia donde Conan roncaba tendido sobre los cojines, y unas manos hábiles lo despojaron de su pesado alfanje aquilonio y de su puñal.
Los servidores interrogaron con los ojos a la reina Lilit, que desde lo alto de su trono observaba todas estas maniobras con una sonrisa enigmática. Utilizando un lenguaje susurrante, muy distinto al que empleaba en la conversación con sus huéspedes, la reina y sus sirvientes hablaron en voz baja. Ellos y Conan eran los únicos que permanecían en el salón.
Lilit se puso en pie y descendió grácilmente los escalones que la separaban del lugar donde Conan, embriagado, roncaba sonoramente. Se adelantó hacia el sirviente que sostenía las armas del cimmerio, y entre ellas eligió el largo puñal. Tras sacar el arma de su vaina, sonrió, mirando al indefenso monarca.
Luego, con un movimiento rápido como el de una serpiente cuando desenrosca su lengua venenosa, dirigió el puñal hacia su corazón.
5. Los hijos de la serpiente
En la penumbra del solitario aposento, alumbrado por un par de velas de llama vacilante, Conn cogió a la esclava en brazos y la cubrió de ardientes besos en el cuello y en los hombros mientras la forzaba a tenderse sobre un diván cubierto con ricas sedas.
Echado sobre la reclinada bailarina, el príncipe se quitó el cinturón y trató impacientemente de soltar las ataduras de su coraza. La armadura era de pulido acero y le cubría el pecho y la espalda. Le quedaba un tanto ajustada, pues Conn había crecido en los doce meses transcurridos desde que el armero real la forjara a su medida. Era la primera pieza blindada que había pertenecido a Conn. Su orgullo por la posesión de aquella coraza hacía que, mientras el resto de las tropas aquilonias descansaban de una ardua jornada, él se pasara horas puliéndola para que no le quedara ni sombra de herrumbre.
Mientras la muchacha desnuda se contoneaba lánguidamente sobre el diván, ronroneando, Conn logró al fin desatar las trabas y quitarse la coraza. Demasiado encariñado con la armadura como para dejarla caer descuidadamente y dañar su plateada superficie, aun en aquel instante de pasión, la puso en el suelo con sumo cuidado.
Entonces, a la débil luz de las velas, la imagen de la muchacha se reflejó en la superficie pulida del pectoral, y en ese espejo pudo ver Conn cómo era realmente.
El cuerpo de la joven seguía siendo humano, aunque menos que cuando lo miraba directamente. Pero en su extremo superior, allí donde tenía que haber una cara sonriente, había una horrorosa máscara que le hizo sentir un escalofrío. Porque la cabeza de la muchacha era la de una serpiente escamosa, en forma de cuña, con ojos sin párpados, pupilas hundidas, mandíbulas dentadas y lengua bífida.
Conn actuó sin pensarlo siquiera. Millones de años de primitivo instinto yacían adormecidos en las capas más profundas de su mente, y una sola mirada a aquellos ojos desalmados bastó para que su cerebro recibiera una inyección vital de miles de eones de instintos primordiales.
El muchacho se apartó del lecho de un salto y buscó su cinto. El acero raspó el cuero cuando desenvainó su espada, y se adelantó nuevamente hacia el diván. La luz se reflejó en el reluciente acero cuando Conn, con la cara pálida de horror, hundió la hoja entre los suaves y redondos pechos de la mujer-serpiente.
Sacó la espada, que chorreaba sangre, y la volvió a hundir una y otra vez.
La muchacha murió, pero no con facilidad. Quedó exangüe tras prolongados y violentos espasmos.
Al escapársele la vida, su cuerpo iba perdiendo el aspecto humano. Escamas opacas y grises aparecieron en lugar de la cálida piel morena. Conn apartó la mirada, asqueado, ante la revelación final. Bajó la espada, dando un golpe seco, y se tambaleó hacia un rincón, súbitamente indispuesto, presa de un incontrolable espasmo de repugnancia.
Después que hubo vomitado, se sintió débil pero limpio. Su mente se aclaró. Entendía ya el significado de todo lo acontecido. La cosa-muchacha lo había atraído afuera, como sin duda lo habían hecho otras de su misma especie con los negros de Mbega, y quizás también con su padre. Los habían embaucado con un abrazo amoroso a fin de abrir sus fauces de serpiente e hincar los venenosos dientes en la carne de quienes soñaban en convertirse en sus amantes.
Tal vez él fuera el único que había escapado a los enredos de la misteriosa trampa, y todo porque la mágica ilusión no se podía reproducir ni reflejar en una superficie pulida. Esta ilusión era como un espejismo minuciosamente detallado y superpuesto a la realidad.
Conn se devanaba los sesos, esforzándose por comprender tales revelaciones. Conocía los antiguos mitos de los hombres-serpiente. El dios de los aquilonios era Mitra, el Dador de Luz, que en las leyendas del Occidente había dado muerte a la Antigua Serpiente, Set. Pero la realidad en que se basaba la leyenda era más antigua y siniestra.
No fue la espada de un dios inmortal la que abatió a la Víbora de la Antigua Noche, sino hombres ordinarios, que combatieron a los hijos de Set en una guerra que duró un millón de años. Los primeros hombres, descendientes de los simios, vivieron en un principio envilecidos bajo el látigo de sus amos serpientes. Contra este estado de esclavitud se sublevaron los héroes del amanecer de los tiempos, rompieron sus cadenas y condujeron a su pueblo a la victoria obtenida tras cruentas y feroces batallas.
Los hombres-serpiente, según rezaban los antiguos mitos, habían recibido de su padre Set el poder de obnubilar la mente de los hombres, de manera que a ojos humanos aparecían como hombres corrientes.
Kull, el rey-héroe de la antigua Valusia, había triunfado por escaso margen sobre los sublevados hombres-serpiente tras descubrir que la grey de reptiles vivía libre de sospechas en las mismas ciudades que habitaban los hombres.
Al parecer, los últimos sobrevivientes de aquella guerra, que duró milenios, habían huido por el mundo hasta su más lejano límite, y allí, en las desconocidas montañas que se alzaban entre la selva y el mar, habían pasado sus días sin ser molestados.
Los ojos del muchacho brillaron al darse cuenta de que sólo él, entre todos los hombres vivientes, había descubierto el secreto.
6. El hombre con cara de calavera
—¡Detente! —gritó una voz atronadora.
La mano de Lilit quedó inmóvil en mitad de su trayectoria, al conjuro de la orden cuyo eco se propagó por el salón cargado de incienso. La punta del puñal no alcanzó el pecho de Conan por cuestión de pulgadas.
La reina Lilit se volvió para enfrentarse con la demacrada y encorvada figura de quien, envuelto en una túnica verde esmeralda, descolorida y manchada, había impedido que matase al inconsciente cimmerio. Sus labios se entreabrieron para mostrar afilados dientes blancos; los ojos, como negras pedrerías, echaban miradas cargadas de furia, mientras su afilada lengua de punta roja se agitaba nerviosamente entre los dientes. —¿Quién manda aquí, estigio, tu o yo?
Thoth-Amon la miró sin pestañear. El poderoso mago había envejecido desde el momento en que, meses atrás, Conan lograra destruir el Anillo Negro en la batalla de Nebthu. Con la pérdida de sus poderes básicos, el brujo más poderoso de la tierra se vio arrojado por las férreas legiones aquilonias hacia el sur, a Zembabwei, donde su último aliado reinaba sobre un trono de sangre.
Pero el sanguinario reino del rey-mago Nenaunir había sido destruido. Thoth-Amon huyó de nuevo, escapando de la venganza del cimmerio. Conan lo persiguió hasta el limite del mundo.
Con cada derrota, sus cientos de años le pesaban cada vez más. Estaba viejo, encogido y débil, y su cara era una calavera recubierta de piel reseca, arrugada y apergaminada. Pero su ardiente mirada todavía conservaba un terrible poder, y su voz, respaldada por la férrea voluntad de una mente disciplinada, era una insidiosa arma de persuasión.
Finalmente había huido para refugiarse junto a sus postreros aliados, los hombres-serpiente anteriores a la aparición del hombre. Durante algunos siglos, los había mantenido confinados en aquellos dominios del sur. Los retenía gracias a disensiones internas, al soborno y a encantamientos mágicos; porque, aunque tanto ellos como él veneraban a Set, no tenía la menor intención de permitir que volvieran a gobernar a la raza humana. El imperio del mal que soñaba implantar en el Oeste había de ser regentado sólo por él mismo.
Pero había perdido a todos sus aliados humanos. Presa de desesperación, salió en busca de la patria de los hombres-serpiente, y se ofreció como aliado en lugar de mostrarse como adversario. Lo habían aceptado, y él lo sabía, no por amistad o compasión, pues tales sentimientos eran ajenos a aquella especie, sino para utilizarlo en la reconstrucción de su imperio, desapareciendo siglos atrás.
Ciertamente había perdido predicamento entre los servidores de Set; pero no estaba dispuesto a que Conan de Aquilonia se le escapara.
—La venganza es mía, Lilit —dijo, con mirada inescrutable y sombría—. En todo lo demás, me inclino ante ti; pero en esto soy inflexible. El cimmerio es mi prisionero.
La mujer-serpiente lo miró de reojo.
—Conozco tu astuto corazón, chacal de Estigia —dijo con un silbido—. Tú piensas sacrificarlo al Padre Set y, de esa manera, al ofrecerle al más grande adalid de Mitra, volver a gozar de sus favores, que tus errores del pasado te hicieron perder. Pero yo también tengo mis planes para el cimmerio.
Nunca se llegaría a saber cuáles eran esos planes, pues, en el preciso momento en que abría la boca para expresarlos, se tambaleó bruscamente debido a un golpe que acababa de recibir por la espalda.
Con ojos vidriosos contempló la punta de una lanza que sobresalía... roja, y chorreando sangre... por entre sus pechos.
Su espalda se arqueó; sus gélidas facciones se alteraron y se convirtieron en una cabeza de serpiente.
Cayó de bruces sobre las gradas, retorciéndose con los lentos espasmos de la muerte. Thoth-Amon se volvió rápidamente para enfrentarse con el grupo de gigantescas mujeres negras que irrumpieron de improvisto en el oscuro salón. —¡Por la maza guerrera de Mamajambo! —exclamó la princesa Nzinga, retirando la lanza que había arrojado—. ¡Hemos llegado justo a tiempo!
Trocero, con su fina barba gris, seguido por un destacamento de guerreros de Mbega, irrumpió en el salón y vio a Nzinga inclinada sobre el cuerpo de la reina-serpiente, que se retorcía lentamente en su agonía. —¿Qué monstruosa brujería es ésta? —preguntó Nzinga con rudeza—. De lejos, vimos un acantilado parecido a una enorme calavera, pero cuando nos acercamos se transforma en un maravilloso palacio, y la árida tierra se convierte en una fértil pradera. Y aquí encontramos al rey Conan roncando como un atontado borracho, y a esta mujer inclinada sobre él con un cuchillo, y a un viejo vestido de verde... —¡Por todos los dioses... es Thoth-Amon! —exclamó el conde. —¿Ah, sí? —murmuró distraídamente la muchacha negra al tiempo que volvía la mirada hacia la figura que yacía en las gradas—. ¿Y qué clase de engendro del demonio es éste?
Las finas facciones de Trocero se contrajeron horrorizadas. Su voz se apagó y sólo se oyó un suave susurro. —¡La... serpiente... que... habla! —murmuró.
La joven lo miró con ojos fieros, poniendo la mano en la empuñadura de su pesada espada. —¡Noble anciano, hablas de aquello que ningún hombre debe nombrar en voz alta! No obstante, ¿podría ser quizás que los antiguos mitos negros fueran... verdad?
—La prueba de ello se retuerce a tus pies —dijo serenamente el noble aquilonio—. ¡Mira! Mientras hacemos comentarios... eso... va cambiando...
La joven amazona observó mientras pudo aguantar. Pero luego se apartó, cerrando los ojos, como para borrar hasta el recuerdo de su memoria. En las gradas, ante ellos, la impensable monstruosidad que antes mera majestuosa, radiante y voluptuosa mujer se estaba muriendo.
Entonces, las hordas sibilantes salieron súbitamente de detrás de las columnatas donde se ocultaban y cayeron sobre ellos. Trocero y Nzinga no pudieron hablar más demasiado ocupados en acometer con la lanza, la daga y la espada.
Debido a la rápida sucesión de acontecimientos inexplicables, ni el noble aquilonio ni la guerrera amazona se percataron de que ocurría algo aún más extraño e inexplicable.
Porque Conan y Thoth-Amon habían desaparecido.
Ambos, el inconsciente cimmerio y su mágico y poderoso enemigo, se habían esfumado, como evaporados en el aire.
7. En los Confines del Mundo
Conan despertó bruscamente de su drogado letargo. Volvió en sí repentinamente, como un gato cuyos delicados sentidos se ponen alerta ante la presencia de un enemigo. El cimmerio había adquirido esta salvaje cualidad durante los años de su adolescencia en las llanuras del Norte. Las décadas de su reinado sobre un sofisticado imperio sólo habían impreso una fina capa de civilización en su alma primitiva.
Se quedó tendido y quieto mientras sus agudos sentidos analizaban lo que le rodeaba. A sus oídos llegó el sordo bramido de las olas que batían en una playa rocosa. Su nariz detectaba el olor salobre del mar abierto.
Entreabriendo los ojos, vio que estaba acostado sobre arena húmeda, en medio de grandes rocas. Por encima de él, las sombras purpúreas de la noche se veían iluminadas por brillantes estrellas; junto a éstas, la luna casi llena fulguraba como un escudo plateado, cuya luz imprimía un halo de plata a las grandes olas de un mar desconocido.
Lanzando una rápida mirada al estrellado cielo, Conan se dio cuenta que el mar se extendía hacia el sur. Pero, por más que su ardiente mirada escudriñase las tinieblas de la noche, no podía ver tierra. Le parecía que estaba en el mismísimo extremo del mundo, y que los infinitos mares de la eternidad bañaban la playa a su alrededor. ¿Cómo había llegado hasta allí?
Se puso en pie y miró en derredor. Entonces, su mirada se clavó en una figura que estaba instalada en un sólido peñasco, por encima de él.
El hombre, otrora grande e imponente, se veía reducido, encorvado, encogido. El rostro de halcón, rasurado y huesudo, había sido severo y de aspecto majestuoso; ahora, sus carnes caían fláccidas, y su expresión demacrada y torva parecía la de una calavera. La descolorida y manchada túnica verde cobraba tonalidades grises a la luz de la luna.
Con una mano semejante a un enjuto garfio, la silenciosa figura oprimía contra el pecho un talismán en forma de gema tallada. En su dedo medio se enroscaba un macizo anillo de cobre, en forma de serpiente que se muerde la cola. El centro de la gema arrojaba destellos que alumbraban sus demacradas facciones. Desde sus órbitas hundidas, los negros ojos de Thoth-Amon lanzaban dardos de fuego contra Conan, que ya en otra ocasión había sentido la fuerza de sus misteriosos y agudos destellos. —¡Nos volvemos a encontrar, perro cimmerio! —dijo Thoth-Amon con voz tenue. —¡Por última vez, chacal de Estigia! —bramó Conan.
El cimmerio estaba desarmado, pero la fuerza que aún conservaba en sus férreos brazos y hombros era suficiente para despedazar el desgarbado y encorvado cuerpo de su antiguo enemigo. Sin embargo, Conan no hizo ningún movimiento. Conocía los poderes que Thoth-Amon podía desatar con una sola palabra, un gesto o un esfuerzo de su voluntad, y respetaba dichos poderes.
Sentía curiosidad por saber por qué Thoth-Amon lo había traído a aquella playa situada en los límites del mundo conocido. Mientras estaba aletargado bajo los efectos del alcohol, el gran hechicero podría haberlo matado fácilmente. Pero había permitido que viviera, y lo había llevado a aquel ignoto lugar con ayuda de los invisibles demonios que aún le servían. ¿Por qué?
Como respuesta a la silenciosa pregunta de Conan, Thoth-Amon empezó a hablar lentamente, con voz indiferente y cansada, como si la llama de la vida fuera a apagarse en aquel cuerpo gastado. Sin embargo, a medida que hablaba, su voz comenzó a hacerse más potente, hasta recuperar el tono resonante y dominador del Thoth-Amon de antaño. Conan escuchaba tranquilo, con los brazos cruzados sobre su poderoso pecho y el rostro impasible.
—Tú me has perseguido a lo largo del mundo, perro bárbaro —dijo Thoth-Amon—. Me has ido separando uno por uno de mis más poderosos aliados. En Nebthu rompiste el Anillo Negro y dispersaste a los brujos del sur, precisamente después de quebrantar la Mano Blanca en la húmeda y glacial Hiperbórea. Gracias a la suerte o al destino, derribaste el trono de Nenaunir. No hay ningún lugar al que pueda huir para buscar refugio.
Conan no dijo nada. Thoth-Amon suspiró, se encogió de hombros, y prosiguió:
—Aquí, en los confines del mundo, habitan los últimos sobrevivientes de la raza de hombresserpiente que gobernó la Tierra antes de la llegada del hombre. Los primeros reinos humanos lucharon contra ellos y quebrantaron su poder. Cuando, mediante artimañas mágicas, pensaban prolongar su existencia disfrazados entre los hombres, tu propio ancestro, Kull el Conquistador, descubrió su secreto y los aplastó una vez más. »Tiempo ha que yo sabía que los últimos de entre los gobernantes primitivos del mundo vivían aquí, en secreto, sin abandonar jamás la esperanza de reconquistar lo que consideraban su justo lugar en el cosmos. De ellos aprendí los conocimientos que me permitieron llegar a ser el vicario de Set en el Oeste, encargado de la alta misión de destruir los abominables cultos de Mitra, de Ishtar y de Asura. Al mismo tiempo, tenía en jaque a los hombres-serpiente, pues conocía su insaciable ambición y no tenía el menor deseo de compartir mi propio dominio con ellos. »Sólo tú has conseguido desbaratar mis admirables planes. Cómo lo lograste, yo mismo no lo sé. Tú no eres sacerdote, ni profeta, ni brujo. No eres sino un aventurero rudo, ignorante, rústico y embrollón, engrandecido por los avalares del destino. Puede ser que tus degenerados y afeminados dioses del Oeste te hayan ayudado de manera sutil. En cualquier caso, has frustrado todas mis esperanzas y me has arrojado del trono del que gozaba en una sociedad mundial de hechiceros; has transformado al que iba a ser el conquistador de Occidente en un perseguido fugitivo. »¡Pero todavía no está todo perdido! Porque he de ofrecer en sacrificio tu alma inmortal al mismo Set. El Escurridizo Dios va a celebrar un buen festín con el alma viva de Conan el Cimmerio. Y al gozar nuevamente de sus favores, he de desatar los misteriosos poderes de los hombres-serpiente en una última y gran cruzada.
Entonces, Conan decidió atacar. Con las ceñudas facciones contraídas en indómito visaje, se lanzó a la carrera y, dando un gran salto hacia arriba, cogió la descamada garganta de Thoth-Amon entre sus férreas manos. El impacto de la carga arrojó a ambos fuera de la roca, y cayeron enzarzados en lucha sobre la arena húmeda.
Era extraña la batalla entre el adalid de la luz y el adalid de las tinieblas, que combatían en los confines del mundo, bajo la luz brillante de las estrellas.
8. Réquiem por un brujo
El embate felino de Conan tomó por sorpresa al escuálido estigio. En el marchito cuerpo de ThothAmon quedaban escasas fuerzas, y Conan debería haber podido partirle el pescuezo como una rama seca. Sin embargo, los poderes mágicos del estigio le concedían recursos sobrehumanos. A pesar de que los dedos de Conan seguían estrujando el frágil cuello de Thoth-Amon, una garra descamada golpeó al cimmerio en la frente con la refulgente gema que el brujo oprimía contra su pecho.
El suave golpe iluminó la frente de Conan, pero su contacto era como el de un fuego helado.
El cimmerio jadeó, mientras sus sentidos flaqueaban, insensibilizados por una entorpecedora parálisis que se propagaba por todos sus nervios. Frías ondas de oscuridad embotaron su conciencia. Al bárbaro le parecía que se hundía en negras aguas cuyo contacto entumecía su carne, hasta que sólo quedó erguido su espíritu, que resistía, apoyado por fuerzas desconocidas que emergían de las oscuras arenas.
Y Conan aún aferraba a Thoth-Amon con sus fuertes manos. Era como si el brujo también hubiera perdido su descamado tegumento. Dos espíritus intangibles eran transportados, en medio de la vorágine de la lucha, hacia una sombría región que estuviera más allá del mundo. Alrededor de ellos, una bruma se arremolinaba y se agrandaba; sobre sus cabezas brillaban las pálidas estrellas de un cielo natural; su luz era tan fría como el soplo de los vientos árticos.
A Conan le pareció que el enjuto cuerpo del estigio se convertía en una retorcida espiral de vapor. A su propio cuerpo le había ocurrido prácticamente lo mismo: se había convertido en el ondulado y espeso rizo de alguna neblina ardiente. Carentes ambos de extremidades, colgaban, se diría, unidos en un combate sin cuerpos, revolcándose bajo el resplandor de las apagadas estrellas.
Conan luchó como nunca lo había hecho antes, no con el férreo poder de sus potentes músculos, sino con una fuerza intangible que encontraba dentro de su propio espíritu. Tal vez era la esencia misma de su vigor, de su coraje y de su hombría lo que le inflamaba el corazón.
En forma de espíritu, Thoth-Amon también poseía una fortaleza muy superior a la de su carne marchita. Cada uno de sus golpes semejaba un estallido de gélidos fuegos de odio. Bajo su efecto, Conan jadeaba, las fuerzas lo abandonaban y su consciencia se iba oscureciendo.
Enzarzados en combate, ambos se retorcían bajo las negras estrellas, si bien, mientras el poder de Thoth-Amon crecía, el de Conan se iba desvaneciendo. Pero el cimmerio todavía tenía cogido a su enemigo con implacable fuerza. Seguía luchando salvajemente, aun cuando llegara ya al límite de la consciencia y su embotada mente se viera envuelta en una oscura nube.
En ese momento, la espiral de ondulante vapor que era el espíritu de Thoth-Amon se puso rígida, y luego se retorció en el intangible abrazo de Conan. Lanzó un aullido que no resonó... un terrible y cavernoso grito de agonía y desesperación. La cosa incorpórea se fundió en las manos de Conan, se desintegró y se desvaneció en la fría neblina de la nada.
Por unos instantes, Conan frotó en el vacío, jadeando, mientras las fuerzas renacían en su exhausto espíritu. De alguna manera, supo que la fuerza vital de Thoth-Amon había dejado de existir.
Al cabo de un tiempo, Conan volvió en sí, tendido sobre la playa arenosa y junto al mar sin nombre.
Un muchacho deshecho en lágrimas se aferraba a él, pidiéndole que viviera. Miró a la cosa muerta que yacía debajo de su cuerpo, a la que todavía estrujaba mecánicamente con sus manos doloridas. Después observó lo que el muchacho había utilizado, y luego arrojado sobre la arena.
La espada estaba empapada en negra sangre hasta la empuñadura. Era la espada que le había arrojado a Conn en su último cumpleaños. La espada en cuya hoja, en un momento de ocio, Diviátix, el Druida Blanco, había escrito el Signo de Protección... la combada cruz de Mitra, Señor de la luz... ¡la Cruz de la Vida!
Y así fue como terminó la Última Batalla. Durante cuarenta años, Conan y Thoth-Amon de Estigia se habían enfrentado en el gran tablero que era el mundo occidental. Y, en los confines del Universo, el largo duelo había tocado a su fin. —¡Padre, te estaba matando! No sabía qué hacer, de modo que lo atravesé con la espada... y luego pensé que habías muerto, ¡pues te quedaste tan inmóvil! —tartamudeó el muchacho entre gruesas lágrimas.
Conan abrazó a su vástago.
—Todo va bien, querido hijo. Sigo con vida, aunque Crom sabe cuan cerca estuve de las Negras Puertas de la Muerte. Pero éstas se abrieron para llevarse otra alma y no la mía. ¡Mira!
Observaron al hombre que yacía sobre la arena. Mientras aún lo miraban, vieron como por fin los años se vengaban en los restos del más poderoso mago de la sombría Estigia, la plagada de fantasmas.
La carne de Thoth-Amon se secó, se consumió y se me reduciendo a polvo impalpable, hasta que su descamada calavera les sonrió. Luego, la propia calavera se resquebrajó y se deshizo, al tiempo que los huesos cubiertos por la vacía túnica verde se convertían en polvo.
Conan se puso en pie, dando la espalda a aquellos despojos. Recogió la reluciente gema con la que Thoth-Amon lo había golpeado y la arrojó al mar lo más lejos que pudo. —¡Que de una vez por todas termine esta mágica farsa! —exclamó—. ¡Que permanezca en el fondo del mar por más de cien mil años!
9. Espadas contra sombras
—La muchacha se transformó en un monstruo con cabeza de serpiente, y me hubiera mordido con sus dientes envenenados hasta matarme —explicaba Conn—, pero le clavé mi espada y murió. Y cuando regresé al salón para advertirte, allí estaba Thoth-Amon, y también la reina, que se inclinaba sobre ti, y tú estabas dormido. Entonces, entraron las amazonas y la princesa atravesó a la reina con su lanza, y ésta se convirtió en un reptil. Pero Thoth-Amon y un sirviente, no pude verlo bien pero tenia cuernos y era fuerte como un toro, te sacaron del salón, y nadie parecía capaz de verlo excepto yo, como si un encantamiento no les hubiera permitido ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos. »Te sacaron por un panel secreto escondido detrás de un tapiz, y luego se internaron en un largo y oscuro túnel excavado en la montaña. Después, otros hombres-serpiente entraron atropelladamente en el salón. Los seguí en cuanto me fue posible, pero, cuando conseguí salir y me encontré bajo el cielo estrellado, no supe dónde estabas, pues había grandes rocas alrededor y tuve que buscar y buscar... hasta que te encontré luchando con Thoth-Amon, y parecía como si estuvieras dormido, como si estuvieras luchando en sueños...
Conan asentía sombríamente, dejando que el muchacho contara todo cuanto sabía mientras desandaban el sendero por el que Conn había venido. Hallaron la entrada del túnel secreto que conducía a través de la montaña y llevaba al palacio en forma de calavera, donde los poderes sobrenaturales de los hombres-serpiente les habían poblado los sentidos con sombras y alucinaciones.
Un clamor distante resonó como un débil eco a lo largo del lóbrego túnel; una furiosa batalla se estaba librando en el salón de fiestas.
Los fieros labios de Conan se distendieron en una sonrisa, y su corazón saltó de gozo en el fornido pecho. Después de las misteriosas batallas mágicas bajo el brillo de las estrellas negras, enfrentarse a un enemigo de carne y hueso, con un limpio acero en las manos, era para Conan como el placer de comer y beber.
Bien sabía que allí dentro Nzinga y sus amazonas, junto con Trocero y los guerreros de Zembabwei, luchaban con los últimos hombres-serpiente. Entre todos eran pocos, Conan lo sabía; pero tanto la joven amazona como él estaban deseando darse el lujo de un buen combate. Y los hombres-serpiente no habían luchado contra huestes mortales desde tiempos inmemoriales, seguros y confiados como estaban de hallarse muy apartados de la tierra en la que moraban los hombres.
Con su reina muerta y Thoth-Amon hundido en los helados infiernos de la muerte, eran pocos y menos fuertes de lo que de otro modo habrían podido ser. Sin duda, la lucha sería prolongada y dura, y Conan se estremeció de placer ante la idea de combatir junto a las negras amazonas en la última batalla contra enemigos tan viejos como el mundo. Echó una breve mirada al lugar donde Thoth-Amon había caído, y pensó: «Fue el más grande de todos los enemigos a quienes vencí. En cierto modo, voy a echar de menos al viejo bribón». —¿Tienes todavía tu espada? —gruñó Conan.
—No, padre, la dejé en la playa.
—Entonces, dame tu puñal y vuélvete atrás para buscarla; te esperaré aquí.
Mientras el muchacho se marchaba precipitadamente, Conan comenzó a hurgar por los alrededores en busca de un buen guijarro. Encontró una piedra de forma oval, dura como un pedernal, grande como un cráneo humano. La levantó, con una mirada de aprobación en los ojos. Ansiaba aplastar con ella la cabeza de unos cuantos hombres-serpiente.
Las serpientes tardan en morir; lo sabía. Pero al final también mueren.
Conn regresó aferrando la reluciente espada con su joven y fuerte puño. Ambos, padre e hijo, penetraron en el oscuro túnel para unirse a sus amigos en la última batalla contra los enemigos más ancestrales del hombre.