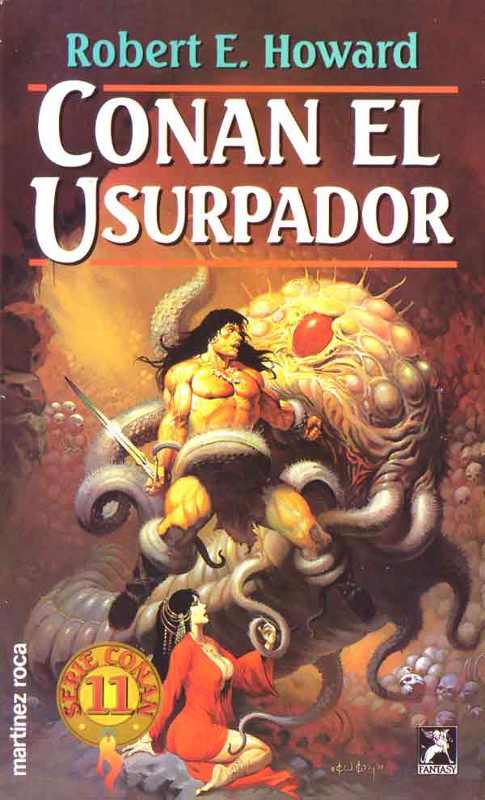
Se acerca el que con justicia podemos llamar gran momento de la vida de Conan. Después de los hechos que se narraban en Conan el guerrero, el bárbaro cimmerio ha alcanzado un alto rango dentro del ejército de Aquilonia, el mayor de los imperios hiborios. Pero las envidias, así como la amenaza de una muerte cierta, le obligarán a huir a las tierras de los salvajes pictos, donde vivirá una extraña historia y hallará un tesoro. Con éste podrá financiar una sublevación de los descontentos de Aquilonia y coronarse rey de este gran reino. Sin embargo sus enemigos aún le acechan.
Conan el bárbaro vio la luz por primera vez en las páginas de la revista Weird Tales a principios de los años treinta. El personaje, el más popular surgido de la pluma de Robert E. Howard (1906-1936), ha venido ganando popularidad creciente desde entonces. su figura ha sido llevada a todos los tipos de medios visuales y se ha convertido en un arquetipo del género y uno de los hitos de la cultura popular moderna.
El ciclo de Conan fue sistematizado por L.Sprague de Camp a finales de los años sesenta en una serie de doce libros. Paralelamente a la reedición de esta colección, también se publican aquí los Conan inéditos, aquellos títulos que, posteriormente, se incorporaron a la cronología del personaje y que aún permanecían inéditos en lengua castellana.
Robert E Howard
Conan el usurpador
INTRODUCCIÓN
Robert Ervin Howard (1906-1936), de Cross Plains, Texas, fue un extraordinario narrador. Además de ser un escritor versátil y prolífico —escribió, por ejemplo, una serie de historias humorísticas del Oeste—, su magia narrativa alcanzó su cima en los relatos de aventuras y de acción. A través de estas historias de espadachines y hechiceros, de demonios y de muerte, asoman sus inolvidables héroes míticos: el rey Kull de Valusia, Bran Mak Morn, Solomon Kane y, el más poderoso y apasionante de todos, Conan de Cimmeria, el protagonista de más de una docena de historias estimulantes y conmovedoras.
Se supone que Conan vivió hace unos doce mil años, en una Edad Hybórea inventada por Howard, después del hundimiento de Atlantis y antes del comienzo de la historia escrita conocida por todos.
Conan, un gigantesco aventurero bárbaro de las sombrías tierras de Cimmeria, atravesaba ríos de sangre y vencía a enemigos, tanto naturales como sobrenaturales, hasta convertirse finalmente en soberano del reino hiborio de Aquilonia.
Dieciocho relatos de Conan fueron publicados en vida de Howard, y varios más han aparecido en forma de manuscrito —algunos completos y otros inacabados— en las dos últimas décadas. Yo he tenido el privilegio de preparar estas historias para su publicación póstuma y de completar la mayoría de los relatos inacabados.
De los cuatro relatos que aparecen en este volumen, los dos primeros tienen una historia complicada.
En el año 1951 descubrí, entre un montón de manuscritos sin publicar de Howard, en la casa del finado Osear J. Friend, que era en ese momento el agente literario de las novelas de Howard, un relato titulado The Black Stranger (El extranjero negro). Al preparar ese manuscrito para su publicación, yo lo reescribí, condensándolo en un cincuenta por ciento y añadiendo una serie de interpolaciones para enlazar la historia con la del rey Numedides, la de Toth-Amon y con la revolución que tuvo lugar posteriormente en Aquilonia, a fin de integrar la historia en el legendario relato.
El editor de Fantasy Magazine, que fue el primero en publicar la historia, agregó algunas cosas y eliminó otras. Esta versión fue publicada nuevamente en el año 1953 en el volumen titulado The King Conan. El editor de la revista conservó el título original, pero cuando reapareció en The King Conan, yo le cambié el título y lo llamé The Treasure of Tranicos (El tesoro de Tranicos) porque el nombre de «El extranjero negro» era similar al título de otras historias de Howard y daba lugar a confusiones; al menos una docena de sus relatos tienen la palabra «negro» en su título.
Para publicarlo ahora en este volumen, he acudido al manuscrito original de Howard y lo he editado de una manera mucho más ligera, sin tratar de condensarlo y cambiando sólo aquello que era estrictamente necesario. He omitido los cambios del editor de la revista, pero sí he conservado las interpolaciones que introduje la primera vez para enlazar la historia con el resto de la saga, como por ejemplo el relato de la huida de Conan de Aquilonia. Lo que ustedes van a leer está, por lo tanto, bastante más cerca del original de Howard que la versión publicada anteriormente.
Además, Glenn Lord, el actual agente literario de las obras de Howard, encontró entre los papeles de Howard, en el año 1965, el relato titulado Wolves Beyond the Border (Lobos más allá de la frontera).
La historia parecía ser la versión final, pero se interrumpía por la mitad (en la pelea de la cabaña) y presentaba sólo una breve síntesis, de una página más o menos, del resto. Ya sea que Howard se hubiera cansado de la historia y la dejara de lado, con la intención de acabarla más tarde, o que tuviera otras intenciones en mente, probablemente nunca lo sabremos. Yo me he encargado de completar la historia imitando el estilo de Howard, y siguiendo el texto.
Las otras dos historias — The Phoenix on the Sword (El fénix en la espada) y The Scarlet Citadel (La ciudadela escarlata)— aparecen, con excepción de algunas correcciones, en la forma en que Howard las escribió antes de publicarlas en Weird Tales en los años treinta.
La saga de Conan es la siguiente: Conan, el hijo de un herrero cimmerio, nació en un campo de batalla de esa tierra del norte cubierta de nubes. De adolescente participó en el saqueo de la avanzada fronteriza aquilonia de Venarium. Más tarde realizó una incursión a Hiperbórea con una banda de aesires y fue capturado por los hiperbóreos. Después huyó de la mazmorra de esclavos de Hiperbórea, y se dirigió a Zamora y a otros países del sur, viviendo en forma precaria como ladrón. Ajeno a la civilización e indómito por naturaleza, compensó su falta de sutileza y de refinamiento con una astucia natural y con un físico hercúleo, que heredó de su padre.
Luego se alistó como soldado mercenario en el ejército del rey Yildiz de Turan, viajó extensamente por las tierras hirkanias y se convirtió en un diestro arquero y jinete. Más tarde se convirtió en bandido en las tierras Hybóreas, dirigió a una banda de corsarios negros en las costas de Kush y sirvió como mercenario en Shem y en otros países vecinos. Después volvió a su vida de proscrito con los kozakos en las estepas orientales, y con los piratas del mar de Vilayet. Sirvió como mercenario en el reino de Khaurán, y fue durante dos años jefe de los zuagires, los shemitas nómadas del Este. Luego corrió salvajes aventuras en las tierras orientales de Iranistán y de Vendhia, durante las cuales Conan se enfrentó con los Adivinos Negros de Yimsha en los montes Himelios.
Al regresar a Occidente, Conan hace de bucanero una vez más con los piratas barachanos y zingarios.
Luego se alista de nuevo como mercenario en Estigia y en los reinos negros. Encamina sus pasos hacia el norte en dirección a Aquilonia y, con cuarenta años, trabaja como explorador en la frontera picta.
Cuando los pictos, con la ayuda del hechicero Zogar Sag, atacan los poblados aquilonios, Conan intenta impedir la destrucción del fuerte Tuscelan sin conseguirlo, pero logra salvar las vidas de algunos colonos que vivían entre el río Trueno y el río Negro. Aquí comienza este libro.
L. Sprague de Camp
EL TESORO DE TRANICOS
Después de los acontecimientos narrados en el relato «Más allá del río Negro» de Conan el guerrero, Conan se pone al servicio de los aquilonios. Llega a general, derrota a los pictos en la batalla de Velítrium y destroza su retaguardia. Entonces es llamado a la capital —Tarantia— para celebrar su triunfo. Pero, habiendo despertado las sospechas y los celos del loco y depravado rey Numedides, lo drogan con vino y lo encadenan en la Torre del Hierro bajo sentencia de muerte. Sin embargo, el bárbaro tiene tantos amigos como enemigos en Aquilonia, y pronto es rescatado de su prisión y puesto en libertad; sus libertadores le proporcionan un caballo y una espada. Cabalgando hacia la frontera, se encuentra con sus tropas bosonios dispersas, y con que han puesto precio a su cabeza. Cruza el río Trueno, llega a los húmedos bosques de la tierra de los pictos y se dirige hacia el lejano mar.
1. Los hombres pintados
Hace un momento el claro del bosque estaba vacío, pero ahora un hombre se acerca sigilosamente a los arbustos. No hace un solo ruido, ni siquiera para prevenir a las grises ardillas de su llegada. Pero los pájaros de colores revolotean en el soleado espacio abierto como una nube ruidosa. El hombre frunce el ceño y lanza una rápida mirada al camino por el que ha venido, como si sintiera miedo de que sus hombres lo hubieran traicionado, delatando su posición. Entonces comienza a caminar cuidadosamente por el claro.
A pesar de su enorme musculatura, el hombre se mueve con la agilidad de un leopardo. Está desnudo, salvo por un taparrabo que lleva atado a la cintura; sus extremidades están llenas de arañazos causados por las zarzas, y cubiertas de lodo seco. Lleva una venda en el brazo izquierdo. Por debajo de la negra melena enmarañada aparece su rostro lánguido y demacrado; sus ojos queman como los de un lobo herido. Avanza cojeando por el desdibujado camino que lo lleva a través del espacio abierto.
A medio camino del claro se detiene un instante y se vuelve con gesto felino a observar el camino por el que ha venido. Al salir del bosque oye un grito. Cualquier otro hombre hubiera pensado que se trataba del aullido de un lobo. Pero él sabía que no. Un cimmerio distingue los sonidos de la selva con la misma facilidad con que un hombre de la ciudad reconoce las voces de sus amigos.
Sus ojos se inyectan en sangre al tiempo que se vuelve y corre a lo largo del sendero. Este sendero, al alejarse del claro, discurre paralelo a una densa fila de árboles y arbustos. También hay un enorme tronco clavado en la tierra húmeda, entre los matorrales y el sendero. Cuando el cimmerio ve el enorme tronco, se detiene y mira hacia atrás a través del claro para cerciorarse de que no ha dejado señal alguna de su paso por allí; pero la evidencia era clara para sus ojos penetrantes y por lo tanto igualmente visible para los aguzados ojos de quienes lo perseguían. Gruñó en voz baja como una bestia acorralada.
Avanzó despreocupadamente por la senda, aplastando la hierba a su paso. Cuando alcanzó el extremo del tronco, saltó por encima, se volvió y corrió a lo largo de éste. Pero no dejó ninguna huella que pudiera revelar a sus astutos perseguidores que había cambiado de sendero. Cuando alcanzó la parte más densa de los matorrales, se adentró en ellos como una sombra, agitando las hojas a su paso.
El tiempo pasaba lentamente. Las grises ardillas chillaban una vez más, luego se apretaron contra las ramas y de repente enmudecieron. El claro estaba invadido. Igual de silenciosos que el primero, surgieron otros tres hombres por el borde del claro; bajos, de piel oscura y complexión fuerte. Iban vestidos con una especie de taparrabo y una pluma en la cabeza. Sus cuerpos estaban pintados con extraños dibujos e iban armados hasta los dientes con lanzas y martillos de cobre.
Se habían arrastrado sigilosamente por el claro antes de dejarse ver en el espacio abierto; se movían por entre los arbustos sin ninguna dificultad, en fila india, con la agilidad de un leopardo y vigilando el sendero. Siguieron la huella del cimmerio, tarea difícil incluso para aquella raza sanguinaria. Se movían lentamente a través del claro; entonces uno de ellos se irguió y gruñó apuntando con su lanza hacia la hierba aplastada allá donde el sendero penetraba en el bosque. En ese momento todos se detuvieron súbitamente. Sus pequeños y redondos ojos negros se dirigieron al entramado de la selva.
Pero su presa estaba bien escondida. Al no encontrar nada que despertara sus sospechas, se movían ahora más deprisa, siguiendo las borrosas huellas que indicaban que su víctima había sido descuidada, ya fuera por debilidad o por desesperación.
Acababan de pasar por el lugar en el que los espesos matorrales se apiñaban en el antiguo sendero, cuando el cimmerio saltó al camino detrás de ellos, sacando las armas que tenía escondidas en el taparrabo: un largo cuchillo de cobre en la mano izquierda y un hacha del mismo material en la derecha. El ataque fue tan rápido e inesperado que el último de los pictos no tuvo ninguna posibilidad de ponerse a salvo, ya que el cimmerio lo apuñaló por la espalda. La hoja atravesó el corazón del picto antes de que éste fuera consciente del peligro.
Los otros dos se volvieron para atacarlo, pero tan pronto como el cimmerio extrajo el cuchillo del cuerpo de su primera víctima dio un tremendo golpe con el hacha que tenía en la mano derecha. El segundo picto estaba a punto de volverse cuando el hacha le partió el cráneo en dos.
El picto que quedaba, el jefe del grupo a juzgar por la pluma de águila que llevaba, se abalanzó sobre el cimmerio, y estaba a punto de clavarle el puñal en el pecho cuando éste extrajo el hacha de la cabeza del hombre muerto. El cimmerio tenía la ventaja de poseer una gran inteligencia y un arma en cada mano. Comprobó su hacha y clavó el cuchillo que llevaba en la mano izquierda en el estómago pintado de su enemigo.
Un terrible aullido surgió de la boca del picto, que quedó destripado. El grito desconcertado, de una furia bestial, halló como respuesta un salvaje coro de gritos a cierta distancia del claro. El cimmerio se agazapó como una bestia acorralada, secándose el sudor de la frente. La sangre le chorreaba por debajo del vendaje.
Se volvió, profiriendo un grito incoherente, y huyó en dirección oeste. Corrió con toda la velocidad que le permitían sus largas piernas, poniendo en juego todos los recursos que la naturaleza les brinda a los bárbaros. El bosque estaba en silencio. Entonces se oyó un aullido demoníaco, y se dio cuenta de que sus perseguidores habían encontrado los cuerpos de sus víctimas. Estaba sin aliento y la sangre de sus heridas ensuciaba el suelo, dejando una huella que hasta un niño hubiera podido seguir. Pensó que tal vez los tres pictos fueran los únicos de todo el grupo que aún lo perseguían. Pero debería haber sabido que aquellos lobos humanos nunca perdían una huella de sangre.
El bosque estaba en silencio otra vez; eso quería decir que estaban corriendo tras él, encontrando el camino a través de la sangre que no podía borrar. Una salada y húmeda ráfaga de viento del oeste, que le era familiar, sopló en su rostro. Se asombró; si estaba tan cerca del mar, eso significaba que la persecución había sido más larga de lo que él pensaba.
Pero ahora casi todo había terminado; incluso su feroz vitalidad había menguado después de la terrible tensión. Hizo un esfuerzo para respirar y sintió un gran dolor en el costado herido; le temblaban las piernas, y el dolor de su pierna coja era tan intenso como si le hubieran cortado los tendones con un cuchillo. Había seguido los instintos de su naturaleza salvaje, aguzando todos sus sentidos para sobrevivir. En aquel momento límite, estaba obedeciendo a otro instinto: encontrar un lugar donde guarecerse y vender su vida a un precio sangriento.
No abandonó el camino, a pesar de la densa maraña que lo rodeaba por todas partes. Sabía que era inútil pensar en evadirse de sus perseguidores. Siguió corriendo, mientras la sangre le caía sobre las orejas cada vez que respiraba. Detrás de él sonó un aullido que le daba a entender que ellos le estaban pisando los talones, esperando el momento oportuno para cazar a su presa, como una manada de lobos espera el minuto fatal.
Salió bruscamente de la espesura y vio un acantilado sin fin; miró a derecha e izquierda y divisó una roca solitaria que se alzaba como una torre desde el bosque. De pequeño, el cimmerio había escalado escarpadas montañas en su tierra natal. Pero a pesar de que estaba entrenado para ello, se dio cuenta de que en aquellas condiciones tenía pocas posibilidades. Para cuando él hubiera conseguido subir seis o siete metros, los pictos habrían alcanzado un lugar idóneo desde el cual podrían lanzar sus flechas contra él.
Tal vez la otra cara del despeñadero sería menos difícil. El camino bordeaba el risco hacia la derecha; al seguirlo, vio que en la parte oeste había un saliente que lo llevaría cerca de la cima.
Aquel saliente era un lugar tan bueno para morir como cualquier otro. El mundo daba vueltas a su alrededor como una vertiginosa niebla roja. Avanzó cojeando por el sendero, puso las manos y las rodillas en los lugares más empinados y sujetó el cuchillo con los dientes.
No había alcanzado la punta más alta del saliente cuando cuarenta salvajes pintados lo rodearon por la otra cara del risco, aullando como lobos. A la vista de su presa comenzaron a gritar corno diablos y a correr hacia el pie del risco arrojando flechas a medida que se acercaban. Una de ellas alcanzó una de las pantorrillas del cimmerio; sin detenerse, éste arrancó la flecha y la arrojó a un lado, sin preocuparse por las que chocaban contra las rocas que había a su alrededor. Se arrastró por el borde del saliente, cogió su hacha y empuñó el cuchillo; luego se tendió mirando a sus perseguidores por encima del saliente; sólo asomaban su melena y sus ojos. Sentía náuseas, por lo que respiró hondo y apretó los dientes, luchando contra sus terribles ganas de vomitar.
Unas pocas flechas más silbaron a su alrededor. La horda de salvajes sabía que la presa estaba acorralada. Los guerreros proferían aullidos mientras se subían a las rocas que había al pie del risco. El primero en alcanzar la parte más escarpada fue un bravo luchador que llevaba una pluma de águila de color escarlata, lo que indicaba que era un jefe. Se detuvo brevemente, con un pie sobre la roca, y se dio media vuelta lanzando gritos exultantes. Pero no llegó a lanzar la flecha. Se quedó inmóvil de repente, como si la codicia de sangre de sus negros ojos diera paso al asombro. Retrocedió con un grito, y miró a sus hombres con los brazos abiertos para comprobar el empuje de sus valientes guerreros. Aunque el hombre que estaba en el saliente encima de ellos comprendía la lengua de los pictos, estaba demasiado lejos para entender el significado de las frases entrecortadas que el jefe decía a sus hombres.
Éstos dejaron de gritar y siguieron subiendo en silencio. No parecía que miraran al hombre que estaba en el saliente, sino al risco. Entonces, sin vacilar, bajaron los arcos y se volvieron por el mismo camino por el que habían venido, desapareciendo por la curva del acantilado sin mirar hacia atrás siquiera.
El cimmerio estaba asombrado. Conocía perfectamente el carácter de los pictos y no entendía esta reacción inesperada. Sabía que no volverían, sino que regresaban a sus pueblos, que se encontraban a cientos de leguas de distancia.
Pero no podía entenderlo. ¿Qué habría allí que hizo que los guerreros pictos abandonaran la caza y no lo siguieran como lobos hambrientos? Sabía que había lugares considerados sagrados por algunas tribus, y que cuando un fugitivo se refugiaba en uno de esos santuarios estaba a salvo de sus perseguidores. Pero cada tribu tenía su santuario, y las demás tribus no lo respetaban; por otro lado, los hombres que lo perseguían no tenían ningún lugar sagrado en aquella región. Éstos eran los hombres del Águila, cuyas aldeas estaban muy lejos al este, cerca del país de los Pictos Lobos.
Eran los Lobos quienes habían capturado al cimmerio cuando él huyó de Aquilonia, y fueron ellos los que lo entregaron a los Águilas a cambio del jefe Lobo. Los Águilas tenían una cuenta pendiente con el gigantesco cimmerio, y el hecho de que él se hubiera escapado le había costado la vida a uno de sus jefes. Por esa razón lo habían seguido implacablemente, atravesando ríos y montañas, y luchando contra tribus hostiles. Y ahora los sobrevivientes de la larga cacería se habían dado la vuelta en el preciso instante en que tenían al enemigo en sus manos. El cimmerio movía la cabeza sin entender lo que ocurría.
Se levantó, dolorido por la larga espera; no podía creer que todo hubiera terminado. Sus extremidades estaban rígidas y le dolían las heridas. Masculló un juramento y se restregó los ojos.
Luego parpadeó y miró a su alrededor. Por debajo se extendía la verde selva como una masa sólida, y por encima, en la parte oeste del risco, él sabía que estaba el inmenso océano. El viento agitaba su negra melena y la brisa salina de la atmósfera lo reanimaba. Distendió el pecho y respiró hondo.
Luego se dio media vuelta y gruñó a causa del dolor que le provocaba la pantorrilla herida. Detrás del saliente había un camino escarpado que llegaba hasta la cima del risco, que estaba a unos diez metros de distancia. Había una especie de escalera estrecha excavada en la roca, del tamaño suficiente para que pasara un hombre.
Subió cojeando y gruñendo. El sol, que brillaba por encima de la selva, arrojaba sus rayos sobre el sendero, revelando la existencia de un túnel o caverna que acababa en un arco. ¡En el arco iluminado por el rayo de luz había una pesada puerta de roble!
Era asombroso. Aquélla era una zona desierta. El cimmerio sabía que la costa oeste estaba deshabitada, a excepción de unas pocas aldeas de tribus feroces, que eran menos civilizadas aún que las que vivían en la selva.
Los sitios civilizados más cercanos estaban en la frontera, a lo largo del río Trueno, a cientos de leguas al este. El cimmerio sabía también que era el único hombre blanco que jamás había cruzado la selva que había entre el río y la costa. Aquella puerta no podía ser obra de los pictos.
Era inexplicable, y por lo tanto sospechoso, y el recelo le hizo empuñar el hacha y el cuchillo.
Entonces, mientras sus ojos se habituaban a la semipenumbra, notó algo más. El túnel llegaba hasta la puerta, y a lo largo de las paredes había una hilera de cofres. En un momento de lucidez, comprendió lo que sucedía. Se acercó a uno de ellos, pero no pudo abrirlo. Levantó el hacha para destrozar la tapa, pero cambió de idea y se acercó cojeando a la puerta en forma de arco. Ahora se sentía más confiado, y había dejado sus armas a un lado. Empujó la puerta tallada y ésta se abrió sin ofrecer resistencia.
Entonces algo le hizo cambiar de actitud; volvió a coger el cuchillo y el hacha y se puso a la defensiva. Se quedó allí como una estatua amenazadora, dispuesto a atravesar la puerta.
Estaba mirando en dirección a la cueva, más oscura aún que el túnel, aunque ligeramente iluminada por el resplandor que llegaba de una enorme joya que había encima de un pequeño pedestal de marfil, sobre una mesa de ébano, alrededor de la cual había unas figuras sentadas en silencio.
Éstas no se movieron; ni siquiera volvieron la cabeza hacia él, pero la suave niebla que invadía la habitación parecía moverse como una cosa viva.
—Bien —dijo rudamente—, ¿estáis borrachos?
No hubo respuesta. Él no era un hombre que se rindiera fácilmente, y sin embargo ahora estaba desconcertado.
—Me podríais ofrecer un vaso de ese vino que estáis bebiendo —dijo con su natural beligerancia, estimulada por la extraña situación en la que se hallaba—. Por Crom, no sois muy corteses con un hombre que perteneció a vuestra hermandad. Vais a...
Su voz cayó en el silencio; luego se levantó y observó las extrañas figuras que seguían sentadas alrededor de la mesa de ébano.
—No están borrachos —murmuró—. Ni siquiera están bebiendo. ¿Qué juego diabólico es éste?
Entonces cruzó el umbral. Inmediatamente, la niebla azul se movió. Luego se solidificó, y el cimmerio se encontró a sí mismo luchando contra unas inmensas manos negras que intentaban aferrarle la garganta.
2. Los hombres del mar
Belesa jugaba distraídamente con una concha de mar, comparando su delicado color rosáceo con el de la bruma del amanecer en la playa. La hora del alba ya había pasado, pero el temprano sol todavía no había dispersado las nubes nacaradas que eran arrastradas hacia el oeste.
Levantó su espléndida cabeza y contempló una escena extraña y repelente, y al mismo tiempo aterradoramente familiar en cada uno de sus detalles. Sus pequeños pies se hundían en la arena con la llegada de las olas, que se perdían en el pálido azul del horizonte. Se encontraba en la curva de una gran bahía; hacia el sur, la arena formaba un amplio círculo en forma de cuerno. Desde la loma podía uno perder la vista en el infinito.
Mirando el paisaje, vio la fortaleza que había sido su hogar durante el último año y medio. Contra el cielo de la mañana se recortaba la bandera de color dorado y escarlata de su linaje. Pero el halcón rojo sobre fondo dorado no despertaba ningún entusiasmo en su pecho joven, a pesar de que había ondeado en muchos campos ensangrentados en el lejano sur.
Pensaba en los hombres que trabajaban duramente en los jardines y campos que había cerca del fuerte, rodeados de bosques. Temía el bosque, y ese miedo era compartido por todos los que vivían allí.
La muerte se agazapaba en aquellas profundidades —una muerte rápida y terrible, una muerte lenta y espantosa— ocultas, agotadoras, implacables.
Suspiró y se acercó a la orilla sin ningún propósito en mente. Los días eran incoloros, y el mundo de la ciudad, de la corte y de la alegría parecía pertenecer a otra época. Buscó en vano la razón que había llevado a un conde de Zíngara a huir con sus compañeros a aquella costa salvaje, a cientos de leguas de la tierra que lo viera nacer, cambiando el castillo de sus antepasados por una cabaña de madera.
Los ojos de Belesa distinguieron unas pequeñas huellas de pies en la arena. Una niña llegó corriendo desde las dunas, desnuda y con el cabello mojado. Sus tristes ojos estaban desorbitados por la emoción. —¡Señora Belesa! —exclamó, pronunciando la lengua zingaria con acento ofíreo—. ¡Oh, Belesa!
La niña balbució y gesticuló con las manos, conteniendo la respiración. Belesa sonrió y le puso un brazo encima sin preocuparse de que su vestido de seda se le mojara. A pesar de su vida solitaria, Belesa había conservado la ternura, que había volcado en aquella niña abandonada, a la que había arrebatado de un amo brutal en ese largo viaje desde las costas del sur. —¿Qué estás tratando de decirme, Tina? Respira, mi niña. —¡Un barco! —dijo la niña señalando hacia el sur—. ¡Me estaba bañando en la charca que forma la marea en la arena al otro lado de la loma, y lo he visto! ¡Es un barco que viene del sur!
Tomó tímidamente la mano de Belesa, temblando. Ésta sintió que el corazón le latía aceleradamente ante la sola idea de un visitante desconocido. No habían visto a nadie desde que llegaron allí.
Tina corrió hacia las amarillas dunas de arena, jugando en las pequeñas charcas que la marea baja había dejado en la playa. Luego subieron a lo alto de la ondulada loma. La delgada figura de Tina se recortó contra el límpido cielo; sus húmedos cabellos ondeaban al viento, y estiraba los brazos. —¡Mira, mi señora!
Belesa ya la había visto; se trataba de una vela alargada de color blanco, hinchada por el viento fresco del sur, que ondeaba a lo largo de la costa a pocas leguas de donde ella se encontraba. Su corazón latió intensamente; un pequeño acontecimiento puede significar mucho en una vida solitaria, pero Belesa sintió la premonición de extraños y violentos sucesos. Sintió que no era por casualidad por lo que el barco fondeaba en aquella costa alejada. No había ningún puerto hacia el norte, y el más cercano en dirección sur estaba a unas mil leguas. ¿Qué habría traído a aquellos extranjeros a la solitaria bahía de Korvela, como su tío había dado en llamar a ese lugar cuando llegó?
Tina se acercó a su señora, aferrándose a sus finas vestiduras. —¿Quién puede ser, mi señora? —preguntó, mientras el viento coloreaba sus pálidas mejillas—. ¿Es el hombre al que teme el conde?
Belesa la miró con expresión sombría. —¿Por qué dices eso, niña? ¿Cómo sabes que mi tío teme a alguien?
—Debe de ser así —dijo Tina ingenuamente—, o de lo contrario nunca hubiera venido a esconderse en un lugar tan solitario. Mira, señora, qué rápido viene.
—Debemos ir a informar a mi tío —dijo Belesa—. Los barcos de pesca aún no han salido, lo que significa que los hombres todavía no lo han visto. ¡Coge tus ropas, Tina, deprisa!
La niña salió corriendo hacia la charca en la que se había estado bañando cuando divisó la nave, y recogió sus sandalias, su túnica y un cinto que había dejado en la arena. Volvió a la loma y se vistió en un abrir y cerrar de ojos.
Belesa la cogió de la mano, observando ansiosamente como se acercaba el barco; luego se fueron rápidamente hacia el fuerte. Poco después de que ambas hubieran atravesado la empalizada de madera que rodeaba el edificio, el estridente sonido de una trompeta avisó a los hombres que estaban trabajando en las huertas y a los que estaban abriendo las puertas de los cobertizos para que ayudaran a empujar los barcos de pesca y los acercaran a la orilla.
Todos los hombres que estaban fuera del fuerte arrojaron las herramientas, abandonaron sus tareas y corrieron sin perder tiempo para enterarse de cuál era la causa de la alarma general. Cuando todos se hubieron reunido en la puerta de la fortaleza, unos y otros señalaban hacia la oscura línea del bosque situado al este, pero a ninguno de ellos se le ocurrió mirar hacia el mar.
La multitud se agolpó en la puerta, haciendo preguntas a los centinelas que vigilaban la entrada de la empalizada. —¿Qué sucede? ¿Por qué nos han llamado? ¿Es que vienen los pictos?
Por toda respuesta vieron a un hombre taciturno vestido con ropas de cuero y empuñando un rústico puñal de acero, señalando hacia el sur. Desde el lugar donde estaba este hombre, todos aquellos que habían subido a la empalizada y se encontraban de cara al mar vieron el barco.
Desde una pequeña torre que había en el tejado de la casa principal, construida con la misma madera que los demás edificios del interior de la fortaleza, el conde Valenso de Korzetta observaba detenidamente el barco que se acercaba a la zona sur de la bahía. El conde era un hombre fuerte, enjuto, de mediana edad y rostro sombrío. Su atuendo se componía de un pantalón y una camisa de seda negra y una capa de color escarlata echada descuidadamente sobre sus hombros. Movía nerviosamente el fino bigote negro y miraba preocupado a su ayudante, un hombre vestido con un atuendo de cuero y satén.
—¿Qué es eso, Galbro?
—Una barcaza —respondió el senescal—. Es una barcaza pintada y arreglada como una nave de piratas barachanos. ¡Mira allí!
Un coro de gritos por debajo de ellos se hizo eco de su exclamación; el barco estaba entrando en la bahía. Todos vieron la bandera ondeando en el mástil principal; se trataba de una bandera negra con una mano de color escarlata. La gente quedó trastornada al ver ondear aquel emblema aterrador.
Entonces todos los ojos se volvieron hacia arriba, donde el jefe de la fortaleza aparecía apesadumbrado, con la capa ondeando al viento.
—Es barachana, sí —gruñó Galbro—. Y a menos que esté loco, se trata de la Mano Roja de Strombanni. ¿Qué estará haciendo en estas costas desérticas?
—Seguramente no nos traen nada bueno —dijo el conde.
Miró hacia abajo y vio que las puertas estaban cerradas y que el capitán planeaba una estrategia, enviando a los hombres a sus puestos: algunos a las cornisas y otros a las troneras, disponiendo al grueso de los hombres a lo largo de la pared oeste, donde estaba la puerta principal.
Un centenar de hombres —soldados, vasallos y siervos— y sus ayudantes habían seguido a Valenso al exilio. De éstos, unos cuarenta eran guerreros con cascos y cotas de malla, armados con espadas, hachas y ballestas. El resto eran trabajadores que, a pesar de ser expertos en el arte de la caza, poseían armas muy rudimentarias. Se colocaron cada uno en su puesto a la espera de sus enemigos ancestrales.
Durante más de un siglo, los piratas de las islas Barachas, un pequeño archipiélago que había frente a la costa suroeste de Zíngara, habían amenazado a sus habitantes.
Los hombres que estaban en sus puestos esperaban la llegada de la barcaza; las armas resplandecían bajo los rayos del sol. Desde allí podían ver las figuras amenazadoras en cubierta y oír los gritos de los marineros.
El conde se había ido de la torre en busca de su sobrina y su protegida. Se puso un casco y una coraza y se acercó a la empalizada para dirigir personalmente la defensa. Sus súbditos lo observaban con fatalismo. Tenían intención de vender la vida tan cara como les fuera posible, pero no tenían ninguna esperanza de vencer, a pesar de su posición. Les angustiaba la convicción de que estaban condenados al fracaso. Habían pasado más de un año en aquellas costas desiertas bajo la amenaza de aquel bosque endemoniado, e iban a perderlo todo. Sus mujeres permanecían en silencio en las puertas de las cabañas, acallando los gritos de sus hijos.
Belesa y Tina observaban ansiosamente desde la ventana superior de la casa principal, y Belesa sintió la tensión de la niña y el temblor de su cuerpo que pedía protección.
—Van a echar el ancla cerca de los cobertizos —murmuró Belesa—. ¡Sí! Ahí va el ancla, a cien metros de la costa. ¡No tiembles, mi niña! ¡No podrán tomar el fuerte! Tal vez sólo deseen agua fresca y comida; quizás una tormenta los haya desviado hacia aquí. —¡Vienen hacia la costa en una barca de remos! —exclamó la niña—. ¡Oh, mi señora, tengo miedo! ¡Son muy grandes y llevan armaduras! ¡Mira cómo se refleja el sol en sus lanzas y cascos! ¿Nos comerán?
Belesa se rió a pesar del miedo que sentía. —¡Por supuesto que no! ¿Quién ha puesto esa idea en tu cabeza?
—Zingelito me dijo que los barachanos se comen a las mujeres.
—Estaba bromeando. Los barachanos son crueles, pero no son peores que los renegados zingarios que se llaman a sí mismos bucaneros. Zingelito también fue bucanero en el pasado.
—Era cruel —murmuró la niña—. Me alegro de que los pictos le hayan cortado la cabeza. —¡Calla, Tina, no debes hablar de esa manera! —dijo Belesa—. Mira, los piratas han llegado a la costa. Se están alineando en la playa, y uno de ellos viene hacia el fuerte. Debe de ser Strombanni. —¡En, los del fuerte! —dijo una voz borrascosa como el viento—. ¡Vengo en son de paz!
La cabeza del conde se asomó por la empalizada, desde donde miró sombríamente al pirata.
Strombanni se detuvo muy cerca de él; era un hombre grande, llevaba la cabeza descubierta y tenía el pelo de color castaño como el de algunos hombres de Argos. De todos los barachanos, él era el más conocido por sus actos diabólicos. —¡Habla! —ordenó Valenso—. ¡No tengo demasiados deseos de conversar con uno de tu calaña!
Strombanni se rió, pero sus ojos estaban serios. —¡Después de que tu galeón huyera por el estrecho de Trallibes el año pasado, no pensé que nos fuéramos a encontrar otra vez en la costa de los pictos, Valenso! —dijo—. Pero me preguntaba dónde estarías. ¡Por Mitra que si lo hubiera sabido, te habría seguido entonces! Me llevé la sorpresa de mi vida hace un rato, cuando vi tu halcón escarlata ondeando al viento; no pensaba hallar más que una playa desierta aquí. ¿Lo has encontrado? —¿Encontrado qué? —preguntó el conde, impaciente. —¡No trates de disimular conmigo! —dijo el impetuoso pirata, también impaciente—. Sé por qué has venido aquí, y yo he venido por la misma razón. Y no me voy a echar atrás. ¿Dónde está tu barco?
—Y a ti qué te importa.
—Tú no tienes ningún barco —afirmó el pirata, seguro de sí mismo—. Veo los restos del mástil en la empalizada. Seguro que encallaste al desembarcar aquí. Si tuvieras un barco, te hubieras ido hace tiempo con el botín. —¿Qué estás diciendo, condenado? —gritó el conde—. Yo no me dedico a saquear. No soy un barachano que roba e incendia. Y si lo fuera, ¿qué me iba a llevar de esta costa desierta?
—Aquello que viniste a buscar —le respondió el pirata fríamente—. Lo mismo que yo estoy buscando y pienso obtener. Pero es fácil tratar conmigo. Dame el botín y te dejaré en paz. —¡Debes de estar loco! —le dijo Valenso—. Yo vine aquí para encontrar soledad y tranquilidad, y he sido feliz hasta que te vi salir del mar, perro. ¡Vete! No quiero continuar esta conversación sin sentido, de modo que reúne a tus bribones y sigue tu camino. —¡Cuando me vaya, lo dejaré todo hecho cenizas! —bramó el pirata en tono amenazador—. Por última vez: si me das el botín, salvarás tu vida y la de tus hombres. Te tengo cogido, y hay ciento cincuenta hombres dispuestos a cortaros el cuello en cuanto yo dé la orden.
Por toda respuesta, el conde hizo un rápido ademán con la mano, señalando un punto de la empalizada. Casi inmediatamente se asomaron unos hombres por las troneras y destrozaron a flechazos la armadura de Strombanni. El pirata gritó con furia, dio media vuelta y corrió hacia la playa con cientos de saetas silbándole alrededor. Sus hombres rugieron y avanzaron como una ola, con espadas en la mano. —¡Maldito seas, perro! —exclamó el conde, dándole un puñetazo al arquero—. ¿Por qué no le has cortado el cuello? ¡Preparad vuestros arcos, ahí vienen!
Strombanni comprobó el firme avance de sus hombres. Los piratas se separaron en largas filas a ambos extremos de la pared oeste; avanzaban cautelosamente, al tiempo que lanzaban flechas. A pesar de que sus arqueros eran mejores que los zingarios, tenían que pararse para arrojar sus dardos, mientras que los zingarios, protegidos por la empalizada, arrojaban sus flechas apuntando con cuidado.
Los largos dardos de los barachanos se clavaban en la empalizada y caían al suelo. Uno de ellos atravesó el postigo de la ventana desde la cual Belesa observaba la batalla. Tina lanzó un grito y se echó atrás, mirando nerviosa la flecha.
Los zingarios no paraban de arrojar flechas. Las mujeres estaban en las cabañas con los niños, aceptando estoicamente lo que el destino y los dioses les habían deparado.
Los barachanos tenían fama por su manera de luchar, pero eran tan cautelosos como feroces, y no estaban dispuestos a desperdiciar fuerzas cargando directamente contra las murallas. Se adelantaron a rastras en la misma formación, aprovechando cada depresión natural del terreno y ocultándose entre la vegetación, que no era mucha, ya que había sido segada alrededor del fuerte para prevenir un ataque de los pictos.
A medida que los barachanos se acercaban, los arqueros del fuerte eran cada vez más efectivos. Aquí y allá yacían cuerpos inmóviles con una flecha clavada en el pecho o en el cuello. Los heridos se movían con dificultad y gemían.
Los piratas eran rápidos como felinos; cambiaban sin cesar de posición protegidos por su ligera armadura. Los arqueros de la vanguardia continuaban amenazando a los hombres que se encontraban en la empalizada. Pero era evidente que mientras la batalla dependiera de los arqueros, los zingarios, que estaban protegidos, llevaban las de ganar.
Pero abajo, en los cobertizos de la playa, los hombres luchaban con hachas. El conde maldijo furioso cuando advirtió los destrozos que estaban causando en sus barcas, que habían sido construidas laboriosamente con sólidos troncos de madera. —¡Están haciendo un mantelete, malditos sean! —exclamó furioso—. ¡A ellos, antes de que las destrocen del todo!
Galbro movió la cabeza, lanzando una mirada a los trabajadores que no llevaban armadura, sólo sus extrañas picas.
—Sus flechas nos alcanzarán y no tenemos ninguna posibilidad de ganar en una lucha cuerpo a cuerpo. Debemos resguardarnos detrás de las murallas y confiar en nuestros arqueros.
—Está bien —gruñó Valenso—, siempre que podamos mantenerlos fuera de las murallas.
El tiempo pasaba mientras continuaba la lucha de los arqueros. Entonces un grupo de treinta hombres avanzaron empujando un enorme escudo hecho de tablas de madera que habían cogido en los cobertizos. Habían construido un mantelete sobre ruedas, que los protegía de los hombres que defendían el fuerte, con excepción de los pies.
Avanzaron hacia la puerta, mientras la línea de arqueros disparaba continuamente. —¡Disparad! —gritaba Valenso, lívido—. ¡Tenemos que detenerlos antes de que lleguen a la puerta!
Una lluvia de flechas silbó a través de la empalizada, pero éstas se clavaban en la madera sin hacer ningún daño. Los hombres del fuerte profirieron gritos de burla. Los piratas se iban acercando a la fortaleza; un soldado cayó desde la cornisa. Le habían clavado una flecha en la garganta. —¡Disparad a los pies! —gritaba Valenso—. ¡Y que cuarenta hombres vayan a la puerta con lanzas y con hachas! ¡El resto que se quede en la muralla!
Las ruedas del mantelete se hundían en la arena. Un grito sangriento anunció que una flecha había dado en el blanco. Uno de los hombres se tambaleó, maldiciendo mientras intentaba quitarse el dardo que le había atravesado el pie. En un segundo lo atravesaron una docena de flechas.
Pero los piratas seguían avanzando con el mantelete, que ahora empujaban contra la puerta. En un agujero que había en el centro del enorme escudo habían colocado un gran palo con la punta de hierro, que hizo que se tambaleara. Los hombres que estaban en la empalizada seguían lanzando flechas.
Algunas daban en el blanco, pero los hombres del mar seguían peleando con un ímpetu terrible.
El conde, maldiciendo como un loco, saltó a la cornisa y corrió hacia la puerta, empuñando su espada. Un grupo de hombres desesperados lo rodearon con lanzas en la mano. En un momento la puerta cedería, y ellos tenían que protegerla con sus cuerpos.
Entonces se oyó una trompeta desde el barco. En la cruceta había un hombre que agitaba las manos y gesticulaba con desesperación.
Se dejó de oír el ruido atronador del mantelete sobre la puerta, y Strombanni dijo, gritando: —¡Esperad! ¡Esperad, malditos seáis! ¡Escuchad!
Después de esto se volvió a oír la trompeta y una voz que gritaba algo ininteligible. Pero Strombanni entendió, porque levantó la voz y dio una orden. El mantelete empezó a retroceder con la misma rapidez con la que había avanzado. Los piratas comenzaron a recoger a sus compañeros heridos, ayudándolos a volver a la playa. —¡Mira! —exclamó Tina desde la ventana, saltando de contento—. ¡Están huyendo! ¡Se van corriendo todos hacia la playa! ¡Mira! ¡Han dejado el escudo! ¡Están en los botes y reman hacia el barco! Oh, señora, ¿hemos vencido?
—Me parece que no —repuso Belesa mirando en dirección al mar—. ¡Mira!
Abrió las cortinas y se asomó a la ventana. Su voz clara se alzó por encima de los gritos de los defensores del fuerte, que volvieron la cabeza en la dirección que ella señalaba. Los hombres gritaron al ver que otro barco se acercaba majestuosamente por el sur de la bahía. Mientras miraban, vieron que se izaba la bandera real de Zíngara.
Los piratas de Strombanni subieron por ambos lados a la barcaza y levaron el ancla. Antes de que el barco extranjero entrara del todo en la bahía, el Mano Roja ya había desaparecido por el extremo sur.
3. El extranjero negro
El humo azul se condensó en una figura monstruosa, negra y borrosa, que llenó un extremo de la cueva, impidiendo ver a las figuras que había detrás, sentadas en silencio. En el ambiente flotaba algo velludo, de orejas puntiagudas y cuernos.
En el momento en que los enormes brazos se tendieron como tentáculos hacia su garganta, el cimmerio, con la velocidad de un rayo, les lanzó un fuerte hachazo con su arma picta. Fue como intentar cortar el tronco de un árbol de ébano. La fuerza del golpe rompió el mango del hacha y lanzó por el aire su cabeza de cobre, que cayó ruidosamente contra una pared del túnel; pero el cimmerio sabía que la hoja no había conseguido penetrar en la carne de su enemigo. Una hoja normal no es suficiente para cortar la piel de un demonio. Y entonces los enormes dedos se cerraron sobre su garganta, para partirle el cuello como si fuera un junco. Conan no había sentido garras semejantes desde su lucha mano a mano con Baal-Pteor en el templo de Hanumán, en Zambula.
Cuando los dedos peludos tocaron su piel, el bárbaro tensó los fuertes músculos de su macizo cuello, escondiendo la cabeza entre los hombros para que su extraño adversario tuviera menos posibilidades de cogerle. Dejó caer el cuchillo y el mango roto del hacha, apretó entre sus manos las enormes muñecas negras, balanceó las piernas hacia adelante y hacia atrás y empujó con todas sus fuerzas los talones desnudos contra el pecho de la cosa, estirando al máximo su fuerte cuerpo.
El tremendo impulso de la espalda y de las poderosas piernas del cimmerio liberó su cuello de las garras mortales y lo arrojó como una flecha por el túnel a través del cual había llegado. Cayó de espaldas sobre el suelo de piedra y con un movimiento felino se puso en pie, ignorando sus heridas, preparado para huir o luchar según se presentaran las cosas.
Pero mientras esperaba, mostrando los dientes con una mueca, fija la mirada en la entrada de la cueva interior, no vio venir a la monstruosa figura negra que se acercaba. Casi en el mismo momento en que Conan conseguía liberarse de sus enemigos, la forma empezó a disolverse en el humo azul del que anteriormente se había materializado. Y luego desapareció.
El hombre se mantuvo alerta, dispuesto a volverse y a correr por el túnel. La mente del bárbaro estaba agitada por temores supersticiosos. Si bien era valiente hasta la temeridad cuando se trataba de seres humanos o de animales, lo sobrenatural le producía un pánico tremendo. ¡De modo que ésa era la razón por la que los pictos se habían ido! Debió haber sospechado un peligro de aquella naturaleza. Recordó todo lo que había aprendido acerca de demonología en su juventud, en la brumosa Cimmeria, y más tarde en sus viajes por el mundo civilizado. Se decía que el fuego y la plata eran mortales para los demonios, pero por el momento no tenía a mano ninguno de esos elementos. Sin embargo, si los espíritus malignos adoptaban una grosera forma material, quedaban en cierta medida sujetos a las limitaciones de la materia. Aquel voluminoso monstruo, por ejemplo, no podría correr más rápido que cualquier bestia que tuviera su misma forma y tamaño, y el cimmerio pensó que sería perfectamente capaz de escapar de él en caso necesario.
Sacando fuerzas de su vacilante coraje, el hombre gritó en tono fanfarrón: —¡Eh, tú, monstruo repelente! ¿No piensas salir?
No hubo respuesta. El humo azul se arremolinó en la habitación, pero se mantuvo difuso. Mientras se masajeaba el dolorido cuello, el cimmerio recordó una historia que le habían contado los pictos, acerca de un demonio enviado por un hechicero para que matase a unos extraños hombres del mar, confinado sin embargo en aquella cueva por el mismo hechicero, pues si había salido de los abismos tenebrosos y adquirido forma mediante un sortilegio, podía volverse contra aquellos que lo sacaron del infierno y aniquilarlos.
El cimmerio volvió a concentrar su atención en las hileras de cajones que había a lo largo del túnel...
Allá, en el fuerte, el conde ordenó: —¡Salid rápido! —Y, sacudiendo los barrotes del portón, agregó—: ¡Arrastrad ese mantelete hacia dentro, antes de que los extranjeros puedan desembarcar!
—Pero Strombanni ha huido —protestó Galbro—, y el barco que se ve allí es zingario. —¡Haz lo que te ordeno! —rugió Valenso—. ¡Mis enemigos no son todos extranjeros! ¡Fuera, perros, salid treinta de vosotros a buscar el mantelete y traedlo a la empalizada!
Antes de que el barco zingario anclara cerca de donde había estado atracado el navío pirata, los treinta hombres de Valenso llevaron el aparato de rodillos hacia la enorme puerta y lo metieron a la fuerza por la entrada.
Asomada a una de las ventanas de la mansión, Tina preguntó: —¿Por qué el conde no abre el portón y sale a su encuentro? ¿Piensa que el hombre que teme pueda encontrarse en ese barco? —¿Qué quieres decir, Tina? —preguntó nerviosamente Belesa.
Si bien el conde no era persona que huyera de un enemigo, nunca se había dignado explicar las razones de su exilio voluntario. Aquella intuición de Tina resultaba inquietante, casi misteriosa. Pero la niña no parecía haber oído su pregunta.
—Los hombres han vuelto a la empalizada —dijo—. El portón está nuevamente cerrado y se han puesto los barrotes. Los hombres mantienen sus puestos a lo largo de la pared. Si ese barco iba siguiendo a Strombanni, ¿por qué no lo persiguieron? No es una galera de guerra, sino una barcaza, como la otra. Mira, se acerca un bote a la costa. Veo a un hombre en proa, envuelto en una capa negra.
Cuando el bote atracó, el hombre salió y echó a andar pausadamente por la arena, seguido de otros tres. Era alto y enjuto, vestía de negro y llevaba un arma de brillante acero. —¡Alto! —bramó el conde—. ¡Parlamentaré únicamente con vuestro jefe!
El esbelto extranjero se quitó el casco e hizo una profunda reverencia. Sus compañeros se detuvieron, envolviéndose en sus amplias túnicas. Detrás de ellos, los marineros, apoyados en los remos, miraban fijamente hacia la bandera que ondeaba sobre la empalizada.
Cuando el jefe llegó cerca de la puerta, dijo: —¡Supongo que no habrá sospechas entre caballeros en estos desolados mares!
Valenso lo miró con desconfianza. El extranjero tenía la tez oscura y rostro de ave de presa adornado por un fino bigote negro. Tanto alrededor del cuello como de las muñecas, llevaba lujosos encajes.
—Te conozco —dijo pausadamente Valenso—. Eres Zarono el Negro, el bucanero.
El extranjero se inclinó con una elegancia palaciega. —¡Y nadie podría desconocer al halcón rojo de los korzettas! —dijo.
—Parecería que esta costa se ha convertido en el punto de reunión de todos los bribones del mar —gruñó Valenso—. ¿Qué deseas? —¡Vamos, señor! —se quejó Zarono—. Ésta es una forma un tanto grosera de recibir a alguien que acaba de prestarte un servicio. ¿Acaso no era Strombanni, ese perro de Argos, el que estaba hace un rato molestando a tu puerta? ¿Y no salió corriendo en cuanto me vio llegar?
—Es verdad —asintió el conde de mala gana—, si bien hay poco que elegir entre un pirata y un renegado.
Zarono rió sin resentimiento y se acarició el bigote.
—Tienes una forma de hablar un tanto brusca, señor. Pero sólo deseo echar el ancla en tu bahía, para que mis hombres busquen comida y agua en tus bosques. En cuanto a mí mismo, me gustaría beber un vaso de vino en tu mesa.
—No veo cómo podré impedirlo —gruñó Valenso—. Pero escucha bien esto, Zarono: ninguno de tus hombres entrara dentro de esta empalizada. Si alguno de ellos se acercase a más de treinta pasos, será atravesado por una flecha. Y procura no estropear mis jardines ni el ganado que está en los establos.
Puedes disponer de un buey para tener carne fresca, pero nada más. Y en caso de que opines de otra forma, ya sabes que desde este fuerte podemos defendernos fácilmente de tus rufianes.
—No te estabas defendiendo demasiado bien contra Strombanni —observó el bucanero, sonriendo burlonamente.
—Esta vez no encontraras madera para hacer manteletes, a menos que derribes árboles o la tomes de tu propio barco —le aseguró sombríamente el conde—. Y tus hombres no son arqueros barachanos, ni mejores que los míos. Además, lo poco que encontrarías para saquear en este castillo no compensaría el esfuerzo. —¿Quién habla aquí de pillaje y de combates? —protestó Zarono—. No, mis hombres sólo desean estirar las piernas y están cansados de comer cerdo salado. ¿Les permites desembarcar? Te garantizo que se portaran bien.
Valenso dio su consentimiento de mala gana. Zarono hizo una reverencia algo burlona y se retiró con un paso tan pausado y mesurado como si anduviera sobre el suelo de cristal pulido de la corte real de Kordava, donde, por otra parte, se rumoreaba que había sido una figura conocida.
—Que ningún hombre abandone la empalizada —le ordenó Valenso a Galbro—. No confío en ese perro renegado. El hecho de que haya barrido a Strombanni de nuestras puertas no garantiza que no sea capaz de cortarnos el pescuezo.
Galbro asintió con la cabeza. Estaba perfectamente enterado de la enemistad que existía entre los piratas y los bucaneros zingarios. Los piratas eran principalmente marinos proscritos de Argos, y a la antigua enemistad entre la misma Argos y Zíngara se añadía, en el caso de los filibusteros, la rivalidad de intereses en pugna. Los representantes de ambas razas asolaban las ciudades costeras, y con la misma rapacidad se robaban entre sí.
Por lo tanto, nadie se movió de la empalizada mientras los bucaneros bajaban a tierra. Éstos eran hombres de tez oscura, vestidos con sedas de brillantes colores; llevaban armas de acero bruñido, un pañuelo atado alrededor de la cabeza, y se adornaban las orejas con aros dorados. Alrededor de ciento setenta de ellos acamparon en la playa, y Valenso observó que Zarono apostaba vigías en ambos extremos. No entraron en los jardines, y el buey ofrecido por Valenso fue arrastrado fuera de la empalizada y debidamente degollado. Organizaron fogatas y bebieron cerveza que bajaron del barco en un barril.
Llenaron otros barriles con agua fresca cogida de una fuente situada a poca distancia del fuerte, y algunos hombres con ballestas se internaron en el bosque. Al ver esto, Valenso se creyó obligado a gritar a Zarono, que caminaba de un lado a otro por el campamento: —¡No permitas que tus hombres vayan a los bosques! ¡Coge otro buey de los establos si la carne no es suficiente, pero si esos hombres se internan en el bosque, pueden ser atacados por los pictos! Allí viven tribus enteras de demonios pintados. Poco después de haber bajado a tierra, tuvimos que rechazar su ataque y desde entonces seis de mis hombres han sido asesinados en el bosque. Por ahora estamos en paz con ellos, pero es una paz muy frágil. ¡No os arriesguéis a excitar su ira!
Zarono miró sorprendido el bosque cercano, como si hubiera esperado ver a una horda de salvajes agazapados allí. Luego hizo una reverencia y dijo:
—Te agradezco la advertencia, señor.
Y con una voz muy gruesa, que contrastaba extrañamente con el acento cortesano que empleaba para hablar con el conde, ordenó a sus hombres que volvieran.
Si los ojos de Zarono hubieran podido traspasar la cortina de hojas, su aprensión hubiera ido en aumento, pues habría visto la figura siniestra que observaba a los extranjeros con inescrutable expresión en sus negros ojos. Era un guerrero espantosamente pintado que, salvo un taparrabo de cuero, iba completamente desnudo, y llevaba una gran pluma de pájaro sobre la oreja izquierda.
A medida que caía la tarde, una tenue capa gris iba surgiendo del borde del mar hasta cubrir el cielo.
El sol se puso como una bola de fuego, salpicando con sus rayos rojos la cresta de las negras olas. La bruma del mar llegaba hasta el borde del bosque y se enroscaba alrededor de la empalizada en forma de débiles hilachas de humo. A través de la niebla, las hogueras encendidas sobre la arena parecían focos rojizos, y los cantos de los bucaneros llegaban en sordina y como de muy lejos. Habían bajado de la barcaza viejas telas y con ellas hicieron tiendas para pasar la noche, mientras que la carne seguía en los asadores y la cerveza que su capitán les había dado corría con generosidad.
La gran puerta ya estaba cerrada con barrotes, y por los bordes de la empalizada montaban guardia soldados con la pica al hombro, mientras hilillos de sudor corrían por debajo de sus cascos de acero.
Miraban intranquilos las fogatas que había en la playa y con mayor intensidad aún observaban el bosque, que a esa hora sólo parecía una línea oscura y vaga en medio de la niebla. El recinto estaba ahora sin vida; era un espacio desnudo y oscuro. Por los resquicios de las cabañas se veía el débil resplandor de las velas, mientras que ríos de luz escapaban por las ventanas de la mansión. Todo estaba en silencio, salvo por el ruido de los pasos de los centinelas, el chorrear del agua en las cuevas y el canto distante de los bucaneros.
El leve eco de sus cantos llegó al gran salón en el que Valenso se hallaba, tomando una copa de vino con su indeseado visitante.
—Tus hombres se divierten, señor —murmuró el conde.
—Están contentos de sentir nuevamente la arena bajo los pies —contestó Zarono—. Éste ha sido un viaje muy cansado, sí, una larga y dura cacería.
Levantó con elegancia la copa en honor de la muchacha que se hallaba sentada a la derecha de su anfitrión y bebió ceremoniosamente. La muchacha permaneció imperturbable.
A lo largo de las paredes se alineaban, impasibles, los servidores: soldados con picas y cascos y sirvientes con chaquetas de seda. La casa de Valenso, en medio de aquella tierra salvaje, era un remedo de la corte que había tenido en Kordava.
La mansión, como insistía en llamarla, era una verdadera maravilla para aquel rincón perdido. Cien hombres habían trabajado noche y día en su construcción. Mientras que las paredes exteriores cubiertas de madera carecían de todo adorno, por dentro la casa era la copia más perfecta posible del Castillo de Korzetta. Los maderos que cubrían las paredes del salón estaban ocultos por pesados tapices de seda bordada en oro. En el elevado techo se veían las vigas manchadas y lustradas de los barcos, y lujosas alfombras cubrían el suelo, así como los escalones de una imponente escalera que iba al piso superior, cuya balaustrada había sido la barandilla de un galeón.
El fuego que ardía en la chimenea disipaba la humedad de la noche, y unos inmensos candelabros de plata, colocados sobre una mesa de caoba, iluminaban el salón, proyectando grandes sombras sobre la escalera.
El conde Valenso se hallaba en la cabecera de la mesa, presidiendo la reunión compuesta por su sobrina, su huésped pirata, Galbro y el capitán de la guardia. Tan pocos comensales hacían resaltar la inmensidad de la mesa, a la que hubieran podido sentarse cómodamente cincuenta personas. —¿Seguías a Strombanni? —preguntó Valenso—. ¿Lo has obligado a desviarse hasta este lugar tan remoto?
—Sí, seguía a Strombanni —replicó riendo Zarono—, pero él no huía de mí. Strombanni es un hombre que no huye de nadie. No, llegó aquí en busca de algo... algo que también yo deseo tener. —¿Qué podría tentar a un pirata o a un bucanero en esta tierra desolada? —murmuró Valenso, mirando fijamente el brillante contenido de su copa de vino.
—¿Qué es lo que podría tentar a un conde de Zíngara? —replicó Zarono, al par que un relámpago de avidez iluminaba su mirada.
—La corrupción de una corte real puede llegar a enfermar a un hombre de honor —observó Valenso.
—Muchos korzettas honorables han aguantado tranquilamente esa corrupción durante varias generaciones —dijo Zarono con brusquedad—. Señor, perdona mi curiosidad, pero ¿por qué vendiste tus tierras, cargaste el galeón con todo el mobiliario de tu castillo y desapareciste hacia horizontes desconocidos sin dar parte al regente ni a los nobles de Zíngara? ¿Y por qué te instalaste aquí, cuando con tu espada y con tu nombre podrías ocupar un lugar destacado en cualquier país de la civilización?
Valenso jugueteó por un minuto con una cadena de oro que llevaba al cuello, y en la que podía verse su sello.
—La razón por la que abandoné Zíngara —dijo— es una cuestión puramente personal. Pero el destino quiso que me instalara aquí. Acababa de desembarcar con toda mi gente y gran parte del mobiliario que has mencionado, con la intención de edificar un refugio temporal. Pero mi barco, anclado en la bahía, fue arrastrado contra los acantilados de la punta norte y naufragó en medio de una terrible e inesperada tormenta proveniente del oeste. Estas tormentas son bastante comunes en ciertos períodos del año. Después de eso, sólo podía permanecer aquí y aceptar la situación lo mejor posible.
—Entonces, si pudieras ¿volverías a la civilización?
—No volvería a Kordava. Pero quizás a un lugar más remoto, a Vendhia o incluso a Khitai... —¿No te aburres aquí, señora? —preguntó Zarono, dirigiéndose directamente por primera vez a Belesa.
El deseo irreprimible de ver una cara nueva, de oír una voz distinta, había llevado a la muchacha a ir aquella noche al gran salón, pero en aquel preciso momento hubiera preferido haberse quedado en su habitación, junto con Tina. Era imposible no entender el significado de la mirada de Zarono. Su forma de hablar era educada y formal, y su expresión, discreta y respetuosa, pero todo ello no era más que una máscara tras la que se ocultaba el espíritu violento y siniestro del hombre. No lograba impedir que un loco deseo apareciera en sus ojos cada vez que miraba a la aristocrática y joven belleza, que llevaba un vestido de seda muy escotado, adornado con una ancha faja cubierta de alhajas.
—No hay mucha diversión en este lugar —respondió con voz queda. —¿Si tuvieras un barco, abandonarías este lugar? —preguntó bruscamente Zarono a su huésped.
—Quizás —admitió el conde.
—Yo tengo un barco —dijo Zarono—. Si pudiéramos llegar a un acuerdo... —¿Qué clase de acuerdo? —preguntó Valenso, mirando con recelo a su invitado.
—Propongo compartirlo a partes iguales —replicó Zarono, apoyando la mano sobre la mesa con los dedos abiertos como si hubieran sido las patas de una gigantesca araña; los dedos le temblaban a causa de la tensión nerviosa, y en sus ojos brilló una nueva luz. —¿Compartir qué? —preguntó Valenso, mirándolo con evidente sorpresa—. El oro que traía en mi barco se hundió con él y desgraciadamente no volvió a la orilla, como los maderos rotos. —¡No se trata de eso! —dijo Zarono con un gesto de impaciencia—. Seamos francos, señor, ¿Cómo puedes pretender que el destino te llevó a instalarte justo en este lugar, cuando tenías millas de costa para elegir otro mejor?
—No he de pretender absolutamente nada —contestó Valenso fríamente—. El capitán de mi barco era Zingelito, que antes había sido bucanero. Conocía esta costa y me convenció de que debía instalarme aquí, diciéndome que tenía razones que más tarde me explicaría. Pero nunca llegué a conocerlas, pues al día siguiente de haber desembarcado desapareció en el bosque y hallamos su cabeza más tarde durante una cacería. Evidentemente, lo habían asesinado los pictos.
Durante unos segundos, Zarono se quedó mirando fijamente a Valenso. —¡Que me aspen! —exclamó al fin—. Te creo, señor. Un korzetta no sabe mentir, aunque tenga muchas otras cualidades. Te haré una propuesta. En primer término, admito que al anclar en esta bahía, traía otros planes en mi cabeza. Suponía que aún tenías el tesoro, y me proponía tomar el fuerte mediante una cuidada estrategia y rebanaros a todos el pescuezo. Pero las circunstancias me han hecho cambiar de idea...
Echó una mirada a Belesa que la hizo enrojecer y alzar altivamente la cabeza. El bucanero continuó:
—Tengo un barco que puede sacarte de este exilio, con tu mobiliario y con los servidores que quieras llevarte. El resto tendrán que valerse por sí mismos.
Los servidores alineados a lo largo de la pared se miraron con inquietud. Zarono siguió hablando, y su cinismo brutal no ocultaba ya sus intenciones:
—Pero primero debes ayudarme a encontrar el tesoro por el que he navegado miles de millas. —¡Por Mitra! ¿Qué tesoro? —preguntó irritado el conde—. Ahora has cambiado, hablas igual que ese perro de Strombanni. —¿Has oído hablar de Tranicos el Sangriento, el más poderoso pirata barachano? —¿Quién no ha oído hablar de él? Tranicos fue quien arrasó aquel castillo que un príncipe exiliado, Tothmekri de Estigia, poseía en una isla, pasó a cuchillo a sus habitantes y huyó con el tesoro que el príncipe se había llevado con él al huir de Khemi. —¡Así es! Y la historia de ese tesoro atrajo a los hombres de la Hermandad Roja como buitres sobre la carroña; piratas, bucaneros e incluso los salvajes corsarios negros del Sur. Temiendo que su capitán lo traicionara, Tranicos escapó con un barco hacia el norte, y desapareció del mundo conocido. Esto sucedió hace casi un siglo. »Pero cuenta la leyenda que un hombre sobrevivió a ese último viaje y volvió a las Barachas, y lo capturó una galera de guerra zingaria. Antes de ser ahorcado, contó esta historia y con su propia sangre dibujó un mapa sobre un pergamino que consiguió escamotear de las manos de sus carceleros. Ésta es la historia tal como él la relató: »Tranicos había navegado mucho más allá de las rutas de navegación conocidas, hasta que llegó a una bahía en una costa solitaria, donde echó el ancla. Bajó a tierra llevando su tesoro, acompañado de once leales capitanes que habían viajado con él. Obedeciendo sus órdenes, el barco salió a la mar, pero volvió después de una semana para buscar al almirante y sus capitanes. Mientras tanto, Tranicos intentó esconder el tesoro en algún punto vecino a la bahía. El barco volvió en la fecha convenida, pero no halló rastro de Tranicos ni de sus once capitanes, salvo la primitiva vivienda que habían construido sobre la playa. »La cabaña estaba destruida y quedaban rastros de pisadas a su alrededor, si bien no había señales de que hubiera habido una lucha. Tampoco vieron vestigios del tesoro ni señales de dónde podría estar escondido. Los piratas se internaron en el bosque en busca de su jefe. Dado que los acompañaba un bosonio experto en seguir pistas y un gran conocedor del bosque, siguieron el rastro de los hombres desaparecidos a lo largo de antiguos senderos, abiertos a algunas leguas al este de la costa. Puesto que estaban cansados y no lograban dar con el almirante, le ordenaron a uno de ellos que subiera a la copa de un árbol para observar, y éste informó que no muy lejos se veía un escarpado risco que se elevaba como una torre en medio del bosque. Siguieron andando, pero fueron atacados por una banda de pictos y se vieron obligados a volver al barco. Desesperados, levaron anclas y se hicieron a la mar. Pero antes de llegar a las islas Barachas, una terrible tormenta los hizo naufragar y sólo sobrevivió el que narró esta historia. Esto es lo que se sabe del tesoro de Tranicos, que los hombres han buscado inútilmente durante casi un siglo. Es indudable que el mapa existe, pero nadie sabe dónde puede estar. »Yo vi el mapa una vez. Strombanni, Zingelito y un nemedio que navegó con los barachanos estaban conmigo. Conseguimos verlo en Messantia, donde nos ocultábamos, disfrazados. Alguien hizo caer la lámpara, y se oyó un grito en la oscuridad. Cuando volvimos a encenderla, el viejo avaro que había sido dueño del mapa yacía muerto con un puñal clavado en el corazón. El mapa había desaparecido.
De repente se oyó el ruido de las armas de los centinelas nocturnos que se acercaban para averiguar a qué se debía el alboroto. Nos separamos, y cada uno siguió su camino.
Durante años, Strombanni y yo recelamos el uno del otro, suponiendo que uno de los dos había robado el mapa. El caso es que ninguno lo había robado, pero hace poco oí decir que Strombanni viajaba hacia el norte, y por eso lo seguí. Has visto en qué terminó la persecución. »Sólo pude ver el mapa un segundo, mientras estaba sobre la mesa del viejo avaro, y no recuerdo nada de él, pero evidentemente el comportamiento de Strombanni demuestra que sabe que ésta es la bahía en la que Tranicos desembarcó. Creo que escondieron el tesoro en ese gran risco del que habló el vigía, o cerca de él, y que al volver fueron atacados y asesinados por los pictos. Ellos no robaron el tesoro, pues muchos de los que han comerciado a lo largo de estas costas aseguran que nunca han visto ornamentos de oro o joyas valiosas en manos de las tribus costeras. »Mi propuesta es ésta: combinemos nuestras fuerzas. Strombanni se halla en las cercanías. Huyó porque temió verse entre dos fuegos, pero volverá. Si nos aliamos, dejará de constituir un peligro.
Podemos partir del fuerte y dejar suficientes hombres en él para defenderlo en caso de que lo ataque.
Creo que el tesoro está escondido cerca de aquí, pues doce hombres no pueden haberlo arrastrado mucho más lejos. Lo encontraremos, lo cargaremos en mi barco y viajaremos hacia algún puerto lejano donde pueda ocultar mi pasado con oro. Estoy harto de esta vida. Deseo volver a la civilización y vivir como un noble, con riquezas, esclavos y un castillo... y casarme con una mujer de sangre noble. —¿Y bien...? —preguntó el conde con ojos recelosos.
—Dame a tu sobrina por esposa —dijo bruscamente el bucanero.
Belesa no pudo contener un grito; se puso de pie. También lo hizo Valenso, lívido, aferrando con la mano la copa de vino como si hubiera querido tirarla a la cabeza del invitado. Zarono no se movió; quedó impávido, con un brazo sobre la mesa y los dedos extendidos como garras. Sus ojos ardían de pasión y de amenazas latentes. —¿Cómo te atreves? —exclamó Valenso.
—Pareces olvidar, conde Valenso, que has descendido de tu pedestal —gruñó Zarono—. No estamos en la corte de Kordava, señor. En esta desolada costa, la nobleza se mide por el poder de los hombres y de sus armas, y en eso, soy superior a ti. Los extranjeros hollan con sus pies el castillo, y la fortuna de Korzetta yace en el fondo del mar. Morirás aquí, como un exiliado, a menos que te conceda el uso de mi barco. »No te arrepentirás de la unión de nuestras familias. Con otro nombre y una flamante fortuna, verás como Zarono el Negro es capaz de ocupar su puesto en la aristocracia y de convertirse en un yerno del que ni siquiera un korzetta podría avergonzarse. —¡Estás loco! —exclamó el conde violentamente—. Tú... ¿Qué es eso?
El ruido sordo de pies calzados con ligeras sandalias le distrajo. Tina entró deprisa en el salón, vaciló al ver los ojos del conde fijos en ella, hizo una profunda reverencia y dio la vuelta a la mesa para ponerse al lado de su señora y tomar la mano de ésta en la suya. Jadeaba un poco, sus sandalias estaban húmedas y tenia los rubios cabellos empapados de agua. —¡Tina! —exclamó Belesa con ansiedad—. ¿Dónde has estado? Creía que estarías en tu habitación desde hace rato.
—Estaba —contestó la niña casi sin aliento—, pero me robaron el collar de coral que me regalaste... —dijo enseñándolo con cariño, pues a pesar de ser muy sencillo lo apreciaba más que todo lo que tenía en el mundo, ya que había sido el primer regalo que Belesa le había hecho—. Temí que no me permitieras ir si lo hubieras sabido. La mujer de un soldado me ayudó a salir y entrar de la empalizada y te ruego, señora, que no me hagas decir quién fue, pues he prometido no decirlo. Encontré mi collar cerca de la charca en la que me bañé esta mañana. Castígame si he hecho algo malo. —¡Tina! —murmuró Belesa abrazando a la niña—. No te castigaré, pero no debiste salir fuera de la empalizada, pues los bucaneros están acampados en la playa y siempre se corre el riesgo de que algún picto ande por las cercanías. Te llevaré a tu habitación y te pondré ropas secas...
—Sí, señora, pero primero permíteme que te cuente lo del hombre negro...
—¿Qué?
La brusca interrupción había salido de los labios de Valenso. Su copa cayó al suelo hecha añicos, pues tuvo que apoyar ambas manos sobre la mesa. El señor del castillo parecía mucho más alterado que si un rayo hubiera caído sobre él. Tenía el rostro lívido y los ojos se le salían de las órbitas. —¿Qué has dicho? —dijo anhelante, mirando a la niña, que, sorprendida, se amparó en Belesa—. ¿Qué has dicho, muchacha?
—Un hombre negro, señor —tartamudeó, mientras Belesa, Zarono y los servidores la miraban con asombro—. Cuando fui a la charca en busca de mi collar, lo vi. El viento silbaba en forma extraña y el mar estaba agitado como si temiera algo malo, y entonces apareció el hombre. Vino por el mar, en un bote negro muy raro, rodeado de un fuego azul, aunque no tenía ninguna antorcha. Llevó el bote más allá del extremo sur de la bahía y se internó en el bosque. En medio de la niebla, parecía un gigante... un hombre muy alto y negro como un kushita...
Valenso se tambaleó como si hubiera recibido un golpe mortal. Se aferró la garganta con tal fuerza que hizo saltar la cadena de oro. Con cara de loco y pasos inseguros, arrancó a la aterrada niña de los brazos de Belesa. —¡Pequeña zorra! —jadeó—. ¡Mientes! ¡Me has oído hablar en sueños y ahora dices esas mentiras para atormentarme! ¡Reconoce que mientes antes de que te arranque la piel de la espalda! —¡Tío! —gritó Belesa sorprendida y ofendida, intentando quitarle a Tina de las manos—. ¿Estás loco? ¿Qué significa esto?
Con un gruñido apartó la mano de Belesa y arrojó a ésta en brazos de Galbro, que la recibió con una mueca que ni siquiera intentó disimular. —¡Piedad, señor! —sollozó Tina—. ¡No he mentido! —¡He dicho que mientes! —rugió Valenso—. ¡Gebellez!
El robusto sirviente cogió a la niña temblorosa y de un golpe brutal le arrancó el vestido.
Volviéndose en redondo, le puso los débiles brazos sobre sus hombros, levantándola en vilo del suelo. —¡Tío! —gritó Belesa, intentando vanamente liberarse de Galbro, que la tenía cogida—. ¿Estás loco? No puedes... ¡Oh! ¡No puedes...!
La voz se ahogó en su garganta cuando Valenso cogió un látigo de mango enjoyado y lo hizo caer sobre el frágil cuerpo de la niña, con una fuerza tan brutal que una herida sangrante apareció en su espalda desnuda.
Belesa gimió angustiada al oír los gritos de Tina. Repentinamente el mundo se había vuelto loco.
Como en un sueño, vio las caras inhumanas de los soldados y de los servidores, que no reflejaban piedad ni simpatía. El rostro de Zarono, casi sonriente, formaba parte de la pesadilla. Nada en aquel horrible espectáculo era real, salvo el pequeño cuerpo de Tina, cubierto de las rojas huellas que iban dejando los latigazos desde los hombros hasta las rodillas; ningún sonido parecía real salvo los agudos gritos de dolor de la niña y la respiración anhelante de Valenso, que seguía dando latigazos, mientras gritaba con los ojos desorbitados: —¡Mientes! ¡Mientes! ¡Maldita seas, mientes! ¡Confiesa tu culpa o te desollaré viva! ¡Él no puede haberme seguido hasta aquí...! —¡Oh! ¡Piedad, señor! —gritó la niña, retorciéndose entre los musculosos brazos del sirviente, demasiado enloquecida de miedo y dolor como para salvarse diciendo una mentira. La sangre corría por sus temblorosas piernas—. ¡Le vi! ¡No miento! ¡Piedad! ¡Te ruego! ¡Piedad! ¡Aaaah...! —¡Insensato! ¡Insensato! —clamó Belesa—. ¡No ves que dice la verdad! ¡Oh, bestia! ¡¡¡Bestia!!!
Algún destello de cordura pareció volver al cerebro del conde Valenso de Korzetta. Dejó caer el látigo y volvió tambaleante a la mesa, y se aferró ciegamente al borde. Temblaba como si tuviera fiebre. El pelo le caía sobre la frente, y gotas de sudor corrían sobre su rostro lívido, que parecía la imagen esculpida del Miedo. Tina, libre ya de Gebellez, cayó al suelo como una masa inerte y llorosa.
Belesa logró que Galbro la soltara, corrió hacia ella, llorando, y cayó de rodillas. Levantó a la pobre criatura en brazos, echó una mirada terrible a su tío expresando toda su rabia, pero éste ni la vio.
Parecía haberla olvidado, así como a su víctima. En una nube de incredulidad, Belesa oyó que le decía al bucanero:
—Acepto tu ofrecimiento, Zarono. ¡En nombre de Mitra! ¡Encontremos ese endemoniado tesoro y vámonos de esta maldita costa!
Al oírlo, la furia de Belesa se desvaneció en cenizas. En un alucinado silencio, cogió en brazos a la llorosa niña y la llevó a su habitación. Al mirar hacia abajo, vio a Valenso encogido sobre la mesa, tomando grandes sorbos de vino de una enorme copa que apretaba entre sus dos manos, mientras Zarono estaba de pie a su lado como una sombría ave de presa, sorprendido ante los acontecimientos, pero rápido en sacar partido del increíble cambio operado en el conde. Hablaba en voz baja y decidida y Valenso movía la cabeza asintiendo en silencio, como quien apenas presta atención a lo que se le está diciendo. Galbro, apretándose la barbilla con el índice y el pulgar, se mantenía a la sombra, mientras los servidores, aún de pie contra la pared, se miraban furtivamente, confusos por el derrumbamiento de su amo.
Arriba, en su habitación, Belesa tendió sobre la cama a la niña, que estaba casi inconsciente, y se dedicó a lavarla y a aplicar ungüentos calmantes sobre las llagas y los cortes que tenía en la tierna piel.
Tina se entregó totalmente en manos de su ama, gimiendo suavemente. Belesa tenía la impresión de que el mundo que la rodeaba se había caído sobre su cabeza. Se sentía agotada y aturdida, y con los nervios deshechos a causa de la conmoción producida por la escena que había tenido que presenciar. El alma se le estremeció de temor y odio hacia su tío. Nunca lo había querido; era duro, codicioso y aparentemente incapaz de sentir afecto. Pero lo había considerado siempre justo y valiente. Le produjo verdadero asco recordar sus ojos desorbitados y su rostro lívido. Algún pánico profundo había despertado su terrible frenesí, y a causa de aquel miedo, Valenso había tratado con brutalidad al único ser que ella amaba y cuidaba. Y era ese pánico el que lo inducía a venderla a ella, su sobrina, a un infame fuera de la ley. ¿Qué había tras la aparente locura? ¿Quién era el hombre negro al que Tina decía haber visto?
En su semidelirio, la niña murmuró: —¡No mentí, mi señora! ¡No mentí! ¡Era un hombre negro en un bote negro que ardía como con un fuego azul sobre el agua! ¡Un hombre alto, casi tan negro como un kushita, envuelto en una capa oscura! Tuve miedo de él cuando lo vi y se me heló la sangre en las venas. Dejó su bote sobre la arena y entró en el bosque. ¿Por qué me azotó el conde por decir que lo había visto?
—Chist... chist... Tina —dijo Belesa tranquilizándola—. Cálmate. Enseguida se te pasará el dolor.
De repente se abrió la puerta. Belesa, cogiendo precipitadamente una daga, se volvió hacia ella. El conde estaba allí, y al verlo se le erizó el cabello. Parecía envejecido; tenía el rostro gris y cansado y su mirada era aterradora. Nunca lo había sentido muy cercano, y en aquel momento le pareció que un mundo los separaba. El que estaba allí no era un tío suyo, sino un extraño que la amenazaba.
Belesa levantó la daga.
—Si la vuelves a tocar —dijo con voz sibilante—, juro por Mitra que hundiré esta daga en tu pecho.
Valenso no prestó atención a sus palabras y dijo:
—He rodeado la mansión con una fuerte guardia. Zarono traerá mañana a sus hombres a la empalizada. No zarpará hasta que haya encontrado el tesoro. Y cuando lo haya hecho, nos dirigiremos inmediatamente hacia algún puerto que decidiremos más adelante. —¿Y me entregarás a él? —murmuró Belesa—. En nombre de Mitra...
Valenso la miró con ojos sombríos, que no reflejaban más que preocupación por su propia persona.
Al ver su expresión, la muchacha se encogió de temor, pues vio claramente que un misterioso pánico provocaba en él tan enigmática e inexplicable crueldad.
—Harás lo que te ordene —dijo con voz fría como el acero, y tan inhumana como éste.
Y volviéndose, abandonó la habitación. Ciega de horror, Belesa cayó desmayada al lado de la cama en la que yacía Tina.
4. El redoble del tambor negro
Belesa no supo durante cuánto tiempo había estado inconsciente. Lo primero que sintió fue que Tina la abrazaba y lloraba cerca de su oído. Se incorporó mecánicamente y cogió a la criatura en brazos, y así se quedó durante un rato, mirando sin ver la luz vacilante del candil. El castillo estaba en silencio.
Los cantos de los bucaneros habían cesado en la playa. Con calma, y casi impersonalmente, analizó su problema.
Valenso había enloquecido al oír la historia del misterioso hombre negro. Por escapar de él, deseaba abandonar el lugar y huir con Zarono. Esta parte del problema estaba clara. Igualmente claro era el hecho de que estaba dispuesto a sacrificarla a cambio de la oportunidad de escapar. En aquel momento de oscuridad para su espíritu, Belesa no vio ni un rayo de luz. Los servidores eran seres obtusos o bestias sin alma; sus mujeres, tontas y apáticas. No se atreverían ni tendrían interés en ayudarla. Se sentía completamente desvalida.
Tina levantó el rostro surcado de lágrimas como si hubiera estado oyendo la llamada de una voz interior. La forma en que la niña adivinaba los pensamientos de Belesa era casi misteriosa; igual de sorprendente era la forma en que percibía la fuerza inexorable del destino y la única alternativa que les quedaba a los débiles. —¡Debemos irnos, mi señora! —susurró—. Zarono no debe poseerte. Huyamos al bosque; andaremos hasta que no podamos más, y luego nos tenderemos sobre la hierba y moriremos juntas.
Esa fuerza trágica que es el último refugio de los indefensos penetró en el alma de Belesa. Era la única forma de escapar de las sombras que se cernían sobre ella desde el día en que huyeron de Zíngara.
—Nos iremos, Tina.
Se puso en pie y estaba buscando su capa cuando una exclamación de Tina la hizo volverse. La niña tenía un dedo sobre los labios, y miraba con los ojos desorbitados y brillantes de espanto. —¿Qué ocurre, Tina?
La expresión de horror de la pequeña indujo a Belesa a bajar el tono de voz a un suspiro, y de pronto la inundó una ola de aprensión.
—Hay alguien fuera, en el salón —murmuró Tina, cogiéndola convulsivamente por el brazo—.
Primero se detuvo ante nuestra puerta, y luego se dirigió hacia la habitación del conde, al otro extremo del corredor.
—Tu oído es más fino que el mío —murmuró Belesa—. Pero eso que dices no tiene nada de raro.
Quizás era el conde, o tal vez Galbro.
Se dirigió a la puerta para abrirla, pero Tina le rodeó el cuello con los brazos y Belesa percibió los agitados latidos de su corazón. —¡No, no, mi señora! ¡No abras la puerta! ¡Tengo miedo! ¡No sé por qué, pero siento que algún mal nos acecha!
Belesa, impresionada, la acarició tranquilizadora, y extendió la mano para alcanzar el disco de metal que ocultaba la mirilla de la puerta. —¡Vuelve! —exclamó Tina temblorosa—. ¡Lo oigo!
Belesa también oyó algo... unas pisadas amortiguadas. Con horror, se dio cuenta de que no eran los pasos de nadie conocido. Tampoco era el modo de andar de Zarono, ni de ningún otro hombre que llevara botas. ¿Acaso era el bucanero, que se deslizaba por el corredor con los pies desnudos para asesinar a su anfitrión mientras dormía? Recordó que la guardia estaba en el piso de abajo. Si el bucanero hubiese pasado la noche en la mansión, le hubieran puesto un guardia armado en la puerta de la habitación. Pero ¿quién andaba a hurtadillas por el corredor? En el piso superior no dormían más que ella, Tina, el conde y Galbro.
Con un movimiento rápido apagó la vela, de manera que no se viera ningún brillo a través de la mirilla, y cerró ésta con el disco de cobre. Todas las velas del salón, que habitualmente se mantenían encendidas, estaban apagadas. Alguien se movía en la oscuridad del corredor. Más que verlo, sintió que un bulto borroso pasaba por delante de su puerta, pero no pudo reconocer la forma, aunque parecía ser la de un hombre. Una ola de terror la invadió; se agachó, muda, incapaz de dejar escapar el grito que se le helaba en los labios. No era la clase de horror que ahora le inspiraba su tío, ni el miedo que sentía de Zarono, ni siquiera el espanto que le producía el sombrío bosque. Era un pánico ciego, irracional, que le oprimía el corazón con manos de hielo y le paralizaba la lengua contra el paladar.
La figura pasó por el descansillo de la escalera, donde la pudo ver proyectada momentáneamente contra el débil resplandor que venía de abajo. Era un hombre, pero no un hombre como los que había conocido Belesa. Tuvo la impresión de que tenía la cabeza pelada, facciones aquilinas y una piel brillante y más oscura que la de sus propios compatriotas, de por sí bastante morenos. La cabeza se erguía sobre unos hombros anchos y macizos, cubiertos por una capa negra. De repente el extranjero desapareció.
Allí quedó Belesa, acurrucada en la oscuridad, esperando los gritos de los soldados al descubrir al intruso. Pero el castillo permaneció en silencio. A lo lejos soplaba el viento. Y eso fue todo.
Cuando intentó volver a encender el candil, las manos de Belesa estaban húmedas de transpiración.
Aún temblaba de horror, si bien no acertaba a definir qué era lo que había despertado una repulsa tan profunda en su alma al ver a la figura negra recortada contra el reflejo rojizo. Sólo sabía que la sombría visión le había quitado por completo la fuerza que poco antes le había inspirado su desesperada resolución. Estaba desmoralizada, incapacitada para actuar.
La vela se encendió, iluminando con su fulgor amarillento la cara pálida de Tina. —¡Era el hombre negro! —susurró Tina—. ¡Lo sé! Se me heló la sangre igual que cuando lo vi en la playa. Los soldados están abajo, ¿por qué no lo vieron? ¿Debemos ir a contárselo al conde?
Belesa negó con la cabeza. Nunca repetiría la escena que se había desencadenado la primera vez que Tina mencionó al hombre negro. Y además, de ningún modo se aventuraría a salir al oscuro corredor. —¡No podemos huir al bosque! —dijo Tina temblando—. Él estará allí.
Belesa no le preguntó cómo sabía que el hombre negro estaría en el bosque, pues era el escondite lógico de cualquier cosa maligna, fuese hombre o demonio. Y comprendía que Tina tenía razón; no podían atreverse a huir del fuerte en aquel momento. Su resolución, que no había flaqueado ante la posibilidad de una muerte segura, cedía ante la idea de atravesar el oscuro bosque, sabiendo que la siniestra criatura se encontraba allí. Entonces se sentó y hundió el rostro entre las manos, absolutamente desesperada.
Tina dormía. Las lágrimas brillaban sobre sus largas pestañas y su cuerpo maltrecho se movía inquieto. Belesa quedó despierta, velando.
Hacia el amanecer, Belesa percibió un desasosiego en la atmósfera y oyó algo parecido a un trueno que venía del mar. Apagó la vela, que estaba ya casi extinguida, y se acercó a la ventana desde la que podía ver tanto el océano como el comienzo del bosque detrás del fuerte. La niebla había desaparecido, y hacia el este, a lo largo del horizonte, podía verse una luz mortecina que anunciaba la llegada de la aurora. En ese mismo lugar brilló de pronto un rayo y sonaron truenos lejanos. Desde el negro bosque, sonó en respuesta un ruido sordo.
Sorprendida, Belesa miró fijamente hacia el bosque, que era una franja oscura y poco acogedora. De repente llegó a sus oídos un sonido rítmico, una reverberación que no se parecía al redoble de los tambores pictos. —¡Un tambor! —sollozó Tina en medio del sueño, abriendo y cerrando las manos espasmódicamente—. ¡El hombre negro... toca el tambor negro... en el negro bosque! ¡Oh, Mitra, ampáranos!
Belesa se estremeció. La nube negra que había aparecido sobre el horizonte se retorcía y se expandía, creciendo cada vez más. La miró asombrada, pues durante el verano anterior no había habido tormentas en la costa, y era la primera vez que veía una nube parecida.
Avanzaba sobre la línea del horizonte en grandes masas oscuras con estrías de fuego azul. Se revolvía y se agrandaba con el viento que llevaba en el interior. Su continuo tronar hacía vibrar el aire.
Pero otro sonido se mezclaba aterradoramente con las reverberaciones del trueno... Era la voz del viento, que soplaba con violencia antes de que el trueno estallara. El negro horizonte estaba convulso por el destello de los relámpagos. A lo lejos, en el mar, vio la blanca cresta de las olas agitadas por el viento y oyó su rugido, que iba en aumento a medida que se acercaban a la costa.
Sin embargo, en tierra no soplaba el viento, si bien el aire era caliente y sofocante. El contraste daba una sensación de irrealidad: allá, a lo lejos, el viento, los truenos y el caos arrasaban la isla; aquí, una calma asfixiante. En medio del tenso silencio, se oyó golpear una ventana en el piso de abajo, así como la voz aguda y alarmada de una mujer. Pero la mayor parte de la gente del fuerte parecía dormir, ignorando el huracán que se avecinaba.
Belesa volvió a oír el misterioso redoble. Miró en dirección al bosque y se le erizó el cabello. No pudo distinguir nada, pero una oscura intuición le hizo ver a una figura negra y odiosa, agazapada bajo el oscuro follaje, formulando algún extraño encantamiento con la ayuda de un tambor exótico.
Rechazó desesperadamente la idea y miró en dirección al mar, pues en aquel momento el resplandor de un rayo partía el cielo en dos. Perfilados contra su luz, vio los mástiles del barco de Zarono, las tiendas de los bucaneros en la playa, los montículos arenosos del extremo sur de la bahía y los riscos del norte con la misma claridad que si hubiera sido mediodía. El rugido del viento crecía más y más, la gente de la mansión había despertado. Se oyeron pasos por la escalera y la voz de Zarono que gritaba con horror. Varias puertas se cerraron con violencia y Valenso contestó vociferando para hacerse oír por encima del rugido de los elementos. —¿Por qué no me has avisado que venía una tormenta por el oeste? —aulló el bucanero—. Si se sueltan las amarras... —¡Jamás ha venido una tormenta por el oeste en esta época del año! —contestó gritando Valenso, que salía corriendo de su habitación en camisón, lívido el rostro, erizado el cabello—. ¡Esto es obra de...!
Sus palabras se perdieron a medida que corría escaleras arriba hacia la torre de vigilancia, seguido por el bucanero, que no hacía más que maldecir.
Belesa se escondió detrás de la ventana, aterrada y vencida. El rugido del viento creció hasta acallar todo otro sonido, salvo el redoble enloquecido del tambor, que se hizo más intenso y parecía un canto inhumano de triunfo. El huracán soplaba sobre la costa, llevando delante de él una blanca cresta de espuma de más de una legua de largo. Entonces, el infierno y la destrucción se abatieron sobre la costa.
Descargó una lluvia torrencial que barría la playa con loco frenesí; el viento golpeó como un trueno haciendo temblar la estructura de madera del fuerte. El oleaje invadió la playa, apagando los rescoldos de las hogueras encendidas por los marinos.
A la luz de los relámpagos, Belesa vio a través de la intensa lluvia que las tiendas de los bucaneros volaban por el aire hechas jirones y que los hombres se tambaleaban intentando llegar al fuerte, azotados por la arena y la furia del huracán. Contra un reflejo azul, vio el barco de Zarono, rotas las amarras, arrastrado contra las afiladas rocas que parecían alargarse para recibirlo.
5. El hombre de la selva
Finalmente amainó la tormenta y la aurora trajo un cielo límpido y azul. Pájaros de brillantes colores cantaban en coro desde los árboles, en cuyas hojas brillaban como diamantes las gotas de agua que la suave brisa matinal hacía temblar.
En una pequeña corriente que se deslizaba por la arena hacia el mar, escondido más allá de la franja de árboles y matorrales, había un hombre que se lavaba las manos y el rostro. Hacía sus abluciones como las hace la gente de su raza, gruñendo y saltando alegremente como un búfalo. Pero en medio de estos juegos, levantó súbitamente la cabeza. El agua chorreaba de su espesa cabellera y le caía sobre los musculosos hombros. Por un segundo se agazapó precavido; luego, con rápido movimiento, se puso en pie y miró hacia tierra, espada en mano. Entonces se quedó paralizado y boquiabierto.
Un hombre aún más corpulento que él se acercaba por la playa sin disimular sus intenciones. Los ojos del pirata se dilataron cuando vio los ajustados pantalones de seda, las botas de caña alta, la chaqueta larga y amplia y el tocado para la cabeza que se había usado cien años atrás. El extranjero llevaba un alfanje en la mano y era evidente el propósito que lo animaba.
El pirata palideció al reconocer al personaje. —¡Tú! —exclamó incrédulo—. ¡Por Mitra! ¡Tú!
Levantó el alfanje, profiriendo maldiciones. El entrechocar de los aceros interrumpió el canto de los pájaros, que huyeron de los árboles. Con cada golpe saltaban chispas azules y la arena rechinaba bajo las botas. De repente los golpes se interrumpieron con un ruido seco y uno de los hombres cayó de rodillas, jadeando. El arma se deslizó de su mano sin vida, y el cuerpo inerte tino la arena de rojo con su sangre. En un último esfuerzo, buscó algo en su cinto e intentó llevárselo a la boca, pero se puso rígido y, después de una terrible convulsión, quedó inmóvil.
El vencedor se inclinó sobre el muerto sin el menor escrúpulo, y arrancó de sus dedos el objeto que aprisionaba desesperadamente.
Zarono y Valenso estaban en la playa, mirando los maderos que la tormenta había arrojado. Sus hombres recogían palos, pedazos de mástiles y vigas rotas. La tempestad había golpeado de tal forma el barco de Zarono contra las rocas que la mayor parte del material salvado era madera inservible. A corta distancia de los hombres se hallaba Belesa oyendo su conversación, con un brazo sobre los hombros de Tina. Belesa estaba pálida y nerviosa, indiferente ante lo que el destino le pudiera deparar.
Oía lo que decían los hombres, pero sin el menor interés. La idea de que no era más que un juguete en sus manos la desmoralizaba, pues sabía que tenía que jugárselo todo a una carta, ya fuera el resultado llevar una vida desgraciada en aquella desolada costa o regresar de alguna manera a un país civilizado.
Zarono maldecía sin cesar, y Valenso parecía perplejo.
—Ésta no es la época del año en que vienen tormentas del oeste —murmuraba el conde, mirando con ojos azorados a los hombres que recogían los restos del naufragio—. No fue el azar el que desencadenó esa tempestad para convertir en astillas el barco en el que pensaba escapar. ¿Escapar? Estoy cogido como una rata en una trampa, tal como estaba decidido. No, todos somos ratas cogidas en una trampa...
—No sé de qué hablas —refunfuñó Zarono, dando un violento tirón a su bigote—. Desde que esa maldita niña te descompuso con sus historias acerca de un hombre negro que llegaba del mar, no te he oído decir una sola palabra sensata. Pero no pienso pasarme la vida en esta asquerosa costa. Diez de mis hombres fueron al infierno con el barco, pero todavía me quedan ciento sesenta. Tienes cien hombres, herramientas y suficientes árboles en el bosque como para construir un barco. Enviaré a los míos a cortar madera en cuanto salven estos materiales de las olas.
—Eso llevaría meses —murmuró Valenso.
—Bueno, ¿y en qué cosa mejor podemos ocupar nuestro tiempo? Aquí estamos, y a menos que construyamos un barco jamás lograremos salir. Tendremos que inventar algo parecido a un aserradero.
Pero no tiene importancia; nada ha logrado impedir por mucho tiempo lo que me propongo. ¡Espero que el temporal haya hecho trizas a ese perro de Strombanni! Mientras construyen el barco, buscaremos el tesoro de Tranicos.
—Jamás terminaremos el barco —auguró sombríamente Valenso.
Zarono se volvió furioso hacia él. —¿No puedes hablar con cordura? ¿Quién es ese maldito hombre negro? —¡Maldito en verdad! —dijo Valenso mirando hacia el mar—. Es una sombra de mi propio pasado teñido en sangre, que ha salido del infierno para llevarme a él. A causa de ese demonio huí de Zíngara, esperando que el vasto océano borrara mi rastro. Pero debí suponer que al fin me encontraría.
—Si ese hombre ha desembarcado, debe de estar oculto en el bosque —gruñó Zarono—. Peinaremos el lugar y le daremos caza.
Valenso rió amargamente.
—Será como dar caza a una sombra, que se desvanece ante una nube que oculta la luna; o intentar cazar una avispa en la oscuridad; o perseguir la bruma que surge por la noche de los pantanos.
Zarono le miró con indecisión, obviamente dudando de su salud mental. —¿Quién es ese hombre? Basta de ambigüedades.
—La sombra de mi propia ambición y loca crueldad; un horror venido de una época remota; no se trata de un hombre de carne y hueso, sino de un... —¡Barco a la vista! —gritó el vigía del extremo norte de la bahía. Zarono se volvió y su voz cortó el viento. —¿Lo conoces? —¡Sí! —fue la débil respuesta—. ¡Es el Mano Roja!
Zarono profirió una imprecación digna de un salvaje. —¡Strombanni! ¡Los demonios cuidan de sus semejantes! ¿Cómo es posible que haya podido aguantar ese golpe? —dijo el bucanero con una voz que se fue alzando hasta convertirse en un alarido que se propagaba por toda la playa—. ¡Volved al fuerte, perros!
Antes de que el Mano Roja, de aspecto algo deteriorado, se asomara por la punta de la bahía, la playa quedó desierta y el acantilado lleno de cascos y de cabezas tocadas con pañuelos. Los bucaneros aceptaban la alianza con la adaptabilidad propia de los aventureros, y los hombres del conde con la apatía de los siervos.
Zarono hizo rechinar los dientes cuando vio que una lancha se acercaba lentamente a la playa, y pudo divisar la morena cabeza de su rival en la proa. El bote llegó a tierra y Strombanni bajó de él solo, y caminó hacia el fuerte.
Cuando llegó a cierta distancia, se detuvo y lanzó un fuerte bramido que resonó claramente en la tranquila mañana: —¡Hola, los del fuerte! ¡Desearía parlamentar!
—Bueno, ¿y por qué demonios no lo haces? —gruñó Zarono. —¡La última vez que vine con una bandera blanca en son de paz, una flecha se quebró en mi armadura! —bramó el pirata.
—Tú te lo buscaste —dijo Valenso—. Te advertí claramente que no te acercaras a nosotros. —¡Bueno, exijo la promesa de que no volverá a ocurrir! —¡Te lo prometo! —exclamó Zarono con una sonrisa sardónica. —¡Maldita sea tu promesa, perro zingario! ¡Quiero la palabra de Valenso!
Al conde le quedaba todavía algún resto de dignidad. Con un deje de autoridad, respondió:
—Acércate, pero que tus hombres se queden atrás. No dispararemos.
—Con eso me basta —respondió Strombanni al instante—. Cualesquiera que sean los pecados de un korzetta, se puede confiar en su palabra.
De nuevo emprendió la marcha y se detuvo delante del portal, riéndose de la cara de odio con que lo miraba Zarono.
—Bueno, Zarono —dijo con sorna—, ¡tienes un barco menos que cuando te vi por última vez! Lo cierto es que vosotros, los zingarios, nunca habéis sido buenos navegantes. —¿Cómo lograste salvar tu barco, basura de Messantia? —vociferó el bucanero.
—Al norte hay una cala protegida por una lengua de tierra que contuvo la fuerza del temporal —contestó Strombanni—. Estuve anclado detrás de ella. Mis anclas se arrastraban por el fondo, pero me mantuvieron alejado de la playa.
Zarono frunció el ceño, malhumorado; Valenso no dijo nada. El conde no tenía noticia de la existencia de dicha cala, pues apenas había explorado sus dominios. El temor a los pictos, la falta de curiosidad y la necesidad de mantener a su gente trabajando habían hecho que él y sus hombres se mantuvieran siempre cerca del fuerte.
—He venido a hacer un trato —dijo Strombanni con desenfado.
—No tenemos nada que tratar contigo, salvo para asestarte unos sablazos —gruñó Zarono.
—Yo no pienso lo mismo —replicó Strombanni apretando los labios—. Mostraste tus intenciones cuando asesinaste a Galacus, mi ayudante, y le robaste. Hasta esta mañana supuse que Valenso tenía el tesoro de Tranicos. Pero si cualquiera de vosotros dos lo tuviera, no se hubiera tomado el trabajo de seguirme y de matar a mi ayudante para apoderarse del mapa. —¿El mapa? —espetó Zarono asombrado. —¡Oh! ¡No disimules conmigo! —dijo Strombanni riendo, pero con rabia en los ojos—. Sé que lo tienes. ¡Los pictos no calzan botas!
—Bueno... —comenzó a decir el conde, perplejo, pero calló cuando Zarono le hizo una seña.
—Y si tenemos el mapa —repuso Zarono—, ¿qué trato puedes ofrecernos que pudiera interesarnos?
—Déjame entrar en el fuerte —sugirió Strombanni—. Allí podremos hablar.
No miró a los hombres que lo observaban a lo largo del muro, pero sus oyentes comprendieron.
Strombanni tenía un barco. Este hecho era una baza importante en cualquier negociación o combate. Y quienquiera que lo tuviese a su mando, podría llevarse gente consigo. Unos se marcharían y otros se quedarían. Tensos pensamientos agitaron en silencio el ánimo de los piratas de la empalizada.
—Tus hombres se quedarán donde están —advirtió Zarono, señalando el bote varado en la playa y el barco anclado fuera, en la bahía. —¡Está bien! ¡Pero no intentes prenderme y retenerme como rehén! —dijo, riendo salvajemente—.
Quiero la palabra de Valenso de que, lleguemos o no a un acuerdo, me dejaréis abandonar el fuerte con vida, sano y salvo, dentro del plazo de una hora.
—Tienes mi palabra —contestó el conde.
—Muy bien; entonces, abre el portal y hablemos con franqueza.
La puerta se abrió y se cerró. Los jefes desaparecieron, mientras los subordinados de ambas facciones continuaban vigilándose mutuamente en silencio: los hombres de la empalizada, los hombres agazapados junto al bote y, más allá de una franja de agua azul, los hombres de la barcaza, cuyos cascos de acero brillaban a lo largo de la cubierta.
En la ancha escalinata, por encima del gran salón, se hallaban acurrucadas Belesa y Tina, ignoradas por los hombres que estaban abajo, sentados alrededor de una ancha mesa: Valenso, Galbro, Zarono y Strombanni. Salvo ellos, no había nadie más en el salón.
Strombanni se bebió el vino de un sorbo, dejando luego la copa sobre la mesa. La franqueza que traslucía su semblante quedaba mitigada por los destellos de crueldad y de traición que brillaban en sus grandes ojos. Pero hablaba con bastante desenvoltura.
—Todos queremos el tesoro de Tranicos, escondido en algún lugar de esta bahía —dijo bruscamente—. Cada uno tiene algo que el otro necesita. Valenso dispone de trabajadores, de provisiones y de una empalizada que nos protege contra los pictos. Tú, Zarono, tienes mi mapa. Yo tengo el barco.
—Lo que me complacería saber —comentó Zarono— es esto: si tú tenías en tu poder el mapa todos estos años, ¿por qué no viniste antes en busca del botín?
—Es que no lo tenía. Estaba en manos de Zingelito, ese perro que acuchilló al anciano avaro y robó el mapa. Pero no tenía barco ni tripulación, y le llevó más de un año conseguirlos. Cuando finalmente vino en busca del tesoro, los pictos le impidieron el desembarco, y sus hombres se amotinaron obligándolo a navegar de regreso a Zíngara. Uno de ellos le robó el mapa y me lo vendió.
—Por eso es que Zingelito reconoció la bahía —murmuró Valenso.
—¿Ese perro te condujo hasta aquí, conde? —preguntó Strombanni—. Debí haberlo adivinado. ¿Dónde está?
—Seguramente en el infierno, dado que fue un bucanero. Evidentemente, los pictos lo mataron mientras recoma los bosques en busca del tesoro. —¡Bien! —aprobó Strombanni calurosamente—. No me explico cómo vosotros sabíais que mi ayudante tenía el mapa. Yo confiaba en él, y los hombres tenían más confianza en él que en mí, de manera que le permití que lo guardara. Pero esta mañana se internó tierra adentro con algunos de los otros, y desgraciadamente se separó de ellos. Lo encontramos muerto a sablazos, y el mapa había desaparecido. Los hombres me acusaron de haberlo matado, pero yo les mostré a esos locos las huellas dejadas por su asesino y les probé que no cuadraban con mis pisadas. Me constaba que no era ninguno de mi tripulación, porque ninguno de ellos lleva botas como las que dejan ese tipo de huellas. Y los pictos no usan botas. De manera que hubo de ser un zingario. »Bien, tú tienes el mapa, pero no tienes el tesoro. Si lo tuvieras, no me habrías dejado entrar aquí. Yo te tengo acorralado en este fuerte. No puedes salir en busca del botín, y aun si lo lograras, no tendrías un barco para irte de este lugar. »Ahora bien, ésta es mi propuesta: tú, Zarono, me das el mapa. Y tú, Valenso, me proporcionas carne fresca y otras provisiones. Mis hombres habrían podido contraer escorbuto en este larguísimo viaje. A cambio, prometo llevaros a vosotros tres, a Belesa y a la niña en mi barco, y desembarcaros cerca de algún puerto zingario, o desembarcar a Zarono, si lo prefiere, cerca de algún punto de reunión de bucaneros, pues sin duda en Zíngara le espera la horca. Y para sellar el pacto, me comprometo a dar a cada uno de vosotros una parte del tesoro.
El bucanero se retorció pensativamente el bigote. Sabía que, de llegar a un acuerdo, Strombanni jamás cumpliría lo pactado. Y Zarono ni siquiera pensaba aceptar la propuesta. Sin embargo, rechazar de plano el acuerdo significaría un encuentro armado. Hizo trabajar su ágil mente en busca de un plan para poder burlar al pirata. Codiciaba el barco de Strombanni con la misma avidez con que codiciaba el tesoro perdido. —¿Qué nos impide mantenerte cautivo y obligar a tus hombres a entregarnos el barco a cambio de tu persona? —preguntó.
Strombanni rió. —¿Crees que soy tonto? Mis hombres tienen orden de levar anclas si no regreso al cabo de una hora, o si sospechan alguna traición. No te lo darían aun cuando me desollaras vivo en la playa. Por otra parte, tengo la palabra del conde.
—Y mi palabra no es paja que se lleve el viento —dijo Valenso sombríamente—. Olvida las amenazas, Zarono.
Zarono no respondió. Su mente estaba concentrada en buscar una manera de tomar posesión del barco de Strombanni y continuar el diálogo sin que se trasluciera que no tenía el mapa. Se preguntaba quién, en nombre de Mitra, lo tenía en realidad.
—Permíteme que mis hombres embarquen conmigo —dijo—. No puedo abandonar a mis fieles seguidores...
Strombanni hizo una mueca de sarcasmo. —¿Por qué no me pides mi cuchillo para cortarme el cuello con él? ¿Dejar a tus fieles? ¡Bah!
Abandonarías a tu propio hermano en manos del demonio si con ello ganaras algo. ¡No! No traerás hombres suficientes a bordo como para poder organizar un motín y tomar mi barco.
—Danos un día para pensarlo —insistió Zarono a fin de ganar tiempo.
La pesada mano de Strombanni dio un puñetazo sobre la mesa, haciendo que el vino se agitara en las copas. —¡No, por Mitra! ¡Dadme la respuesta ahora!
Zarono se incorporó de un salto y la furia hizo desaparecer toda su astucia.
—¡Perro barachano! Yo te daré mi respuesta... ¡en las tripas!
Abrió rápidamente su capa e hizo ademán de coger la espada. Strombanni se levantó furioso tumbando la silla, Valenso saltó de su asiento y levantó los brazos para separar a los bucaneros, que estaban frente a frente, con las caras casi juntas, las espadas a medio desenvainar y los rostros congestionados. —¡Caballeros, basta ya! Zarono, le he dado mi palabra. —¡Que los espíritus malignos se traguen tu palabra! —rugió Zarono. —¡Apártate de nosotros, señor! —clamó el pirata con la voz cargada de ansias de matar—. Me diste tu palabra de que no sería traicionado. No consideraré una violación de tu promesa el hecho de que este perro y yo crucemos nuestras espadas en una pelea limpia. —¡Bien dicho, Strom! —dijo detrás de ellos una voz profunda y potente, cargada de burla.
Todos se volvieron con la boca abierta. En lo alto de la escalera, Belesa se levantó, con una exclamación involuntaria.
Un hombre salió de entre los cortinajes que ocultaban la puerta de la estancia y avanzó hacia la mesa sin prisa ni vacilación.
Enseguida dominó al grupo, y todos vieron que la situación había cambiado sutilmente y estaba cargada de una atmósfera dinámica.
El extranjero era más alto y corpulento que cualquiera de los bucaneros, pero pese a su tamaño se movía como un felino con sus altas y vistosas botas. Vestía ajustados pantalones de seda blanca.
Llevaba una amplia casaca de color azul celeste que dejaba ver una camisa de seda blanca con el cuello abierto, y un fajín de color escarlata en torno a la cintura. La capa estaba adornada con botones plateados en forma de bellota, y los puños y solapas llevaban adornos de oro. El cuello era de raso. Un sombrero brillante completaba la anticuada vestimenta que se había llevado cien años atrás. De su cinto colgaba un pesado alfanje. —¡Conan! —exclamaron al unísono los dos bucaneros; Valenso y Galbro contuvieron la respiración al oír el nombre. —¿Quién si no?
El gigante se acercó a la mesa, riendo burlonamente ante su asombro. —¿Qué... qué haces aquí? —tartamudeó el senescal—. ¿Cómo llegaste aquí sin ser invitado ni anunciado?
—Trepé por la empalizada del lado este, mientras vosotros, imbéciles, discutíais en el portal —respondió Conan hablando en zingario con fuerte acento de bárbaro—. Todos los hombres del fuerte estiraban el cuello en dirección oeste mientras dejabais cruzar la verja a Strombanni. Entré en la mansión en ese momento y desde entonces he estado en este salón fisgoneando.
—Pensé que habías muerto —dijo Zarono lentamente—. Hace unos tres años, el destruido casco de tu barco fue avistado en una costa llena de arrecifes y desde entonces no se volvió a oír hablar de ti en el Main.
—No, no me ahogué con mi tripulación —replicó Conan—. Para que yo me ahogue es necesario un océano más grande. Nadé hasta la playa, y durante un tiempo me dediqué a trabajar como mercenario en los reinos negros; luego, he servido a las órdenes del rey de Aquilonia como soldado. Puede decirse que me he convertido en alguien respetable —sonrió maliciosamente—, o al menos que lo fui hasta tener recientemente un desacuerdo con ese asno de Numedides. Y ahora al grano, compadres ladrones.
Arriba, en la escalera, Tina estrujaba a Belesa, al tiempo que lanzaba penetrantes miradas a través de la balaustrada. —¡Conan, mi señora! ¡Es Conan! ¡Mira, mira!
Belesa miraba como si estuviera viendo a un personaje legendario de carne y hueso. ¿Quién, entre la gente de mar, no había oído salvajes y crueles historias acerca de Conan, el fiero corsario que fuera capitán de los piratas barachanos y uno de los más temidos azotes del mar? Una serie de baladas celebraban sus audaces y feroces hazañas. El hombre no podía ser ignorado; había irrumpido, irresistiblemente, en escena para convertirse en un elemento dominante en la enmarañada intriga. Y en medio de su atemorizada fascinación, el instinto femenino de Belesa especuló acerca de la actitud que tendría Conan para con ella. ¿Sería como la brutal indiferencia de Strombanni, o como el violento deseo de Zarono?
Valenso se estaba recuperando de la impresión que le había producido hallar a un extraño en su mismísimo salón. Sabía que Conan era un cimmerio, nacido y criado en las inmensidades del lejano Norte, y que por lo tanto era imposible imponerle las limitaciones físicas que controlan a los hombres civilizados. No era en absoluto extraño que hubiera podido entrar en el fuerte sin ser detectado, pero Valenso se acobardaba ante la idea de que otros bárbaros pudieran repetir el hecho... los silenciosos y morenos pictos, por ejemplo. —¿Para qué has venido? —preguntó—. ¿Has llegado del mar?
—He venido por el bosque.
El cimmerio se volvió hacia el este. —¿Has estado viviendo con los pictos? —preguntó fríamente Valenso.
Una rabia momentánea asomó a los ojos del gigante.
—Hasta un zingario debería saber que jamás ha habido paz entre los pictos y los cimmerios, y que nunca la habrá —repuso lanzando un juramento—. Nuestra enemistad es más antigua que el mundo. Si le hubieras dicho eso a uno de mis hermanos más salvajes, te habría partido la cabeza. Pero yo he vivido entre vosotros, hombres civilizados, lo suficiente como para comprender vuestra ignorancia y falta de cortesía habituales... la grosería que hace que le preguntéis a un hombre que aparece en vuestra puerta después de caminar mil leguas por tierras salvajes cuáles son sus actividades. Dejemos eso de lado —dijo, mirando a los dos bucaneros, que lo contemplaban fijamente—. Por lo que he podido escuchar, deduzco que hay una discusión acerca de un mapa.
—Eso no es asunto tuyo —gruñó Strombanni. —¿Se trata de esto? ¿Esto es lo que buscáis?
Conan sonrió maliciosamente mientras sacaba de su bolsillo un objeto arrugado, un pergamino doblado, marcado con líneas rojas.
Strombanni se agitó violentamente y palideció. —¡Mi mapa! —gritó—. ¿Cómo lo conseguiste?
—Se lo quité a tu compañero Galacus, cuando lo maté —respondió Conan con una sonrisa. —¡Ah! ¡Perro! —gritó Strombanni fuera de sí, volviéndose hacia Zarono—. ¡Nunca has tenido el mapa! Mentiste...
—En ningún momento he dicho que lo tuviera —bramó Zarono—. Te engañaste a ti mismo. No seas tonto. Conan está solo, de haber tenido una tripulación, ya nos habría rebanado el pescuezo. Le arrancaremos el mapa. —¡No lo tocaréis! —dijo Conan, riendo fieramente.
Ambos hombres se abalanzaron sobre él profiriendo juramentos; Conan dio unos pasos hacia atrás, arrugó el pergamino y lo arrojó a la chimenea. Con un rugido incoherente, Strombanni arremetió contra él, para recibir una bofetada que lo dejó tendido y semiinconsciente en el suelo. Zarono desenvainó la espada, pero antes de que pudiera utilizarla, Conan la hizo caer de sus manos con un golpe.
Zarono avanzó hacia la mesa con ojos cargados de odio. Stfombanni se puso en pie con gran dificultad. Tenía la mirada perdida, y de su oreja manaba sangre. Conan se inclinó ligeramente sobre la mesa con el alfanje extendido, rozando apenas el pecho del conde Valenso.
—No llames a tus soldados, conde —dijo suavemente el cimmerio—. No te atrevas a abrir la boca. ¡Tú tampoco, cara de perro! —le ordenó a Galbro, que no tenía la menor intención de despertar la ira del bárbaro—. El mapa está reducido a cenizas y de nada valdrá derramar sangre inútilmente. Sentaos.
Strombanni vaciló, hizo un vano ademán hacia la empuñadura de su espada, luego se encogió de hombros y se desplomó sobre una silla. Los otros siguieron su ejemplo. Conan permaneció de pie, dominando la mesa, mientras sus enemigos lo observaban con los ojos llenos de odio.
—Estabais negociando —dijo—. Y eso es todo lo que pretendo hacer. —¿Y qué es lo que nos ofreces para hacer un trato? —musitó Zarono.
—Pues sólo... el tesoro de Tranicos. —¿Qué?
Los cuatro hombres se pusieron inmediatamente de pie inclinándose hacia él. —¡Sentaos todos! —ordenó Conan, dando golpes en la mesa con la ancha hoja de su alfanje.
Los cuatro se hundieron en las sillas, tensos y pálidos a causa de la emoción. Conan se retorcía de placer al comprobar el efecto que habían causado sus palabras, y continuó: —¡Pues sí! Encontré el tesoro antes de conseguir el mapa. Por eso precisamente lo he quemado. Ya no lo necesito, y nadie encontrará jamás el tesoro a menos que yo le enseñe dónde está.
Los demás hombres lo miraron con una expresión asesina en el rostro.
—Estás mintiendo —dijo Zarono sin convicción—. Ya nos has dicho una mentira. Dijiste que venías del bosque, pero afirmas que no has vivido con los pictos. Todo el mundo sabe que ésta es una tierra desolada, habitada únicamente por salvajes. Los focos de civilización más cercanos son los poblados aquilonios cabe el río Trueno, a cientos de leguas hacia el este.
—De allí vengo —respondió Conan, imperturbable—. Creo que soy el primer hombre blanco que ha cruzado el desierto picto. Cuando huí de Aquilonia a la tierra de los pictos, hallé a un grupo de éstos y maté a uno, pero una piedra lanzada por una honda me dejó sin sentido en medio de la confusión y los perros me cogieron vivo. Eran Lobos, y me entregaron al clan de los Águilas a cambio de uno de sus jefes a quien los Águilas habían hecho prisionero. Los Águilas me llevaron unas cien leguas al oeste para quemarme en su aldea principal, pero una noche maté a su jefe y a tres o cuatro más, y escapé. »No podía volverme, ya que los tenía detrás, y me vi obligado a ir hacia el oeste. Hace pocos días me los quité de encima, y ¡por Crom, el sitio donde me escondí resultó ser la cueva del tesoro del viejo Tranicos! Encontré de todo: arcones con armas y arreos, de allí saqué estas ropas y la espada, montones de monedas, gemas y adornos de oro, y, en medio de todo, las joyas de Tothmekri refulgiendo como gélidas estrellas, ¡Y el viejo Tranicos y sus once capitanes sentados alrededor de una mesa de ébano mirando el tesoro, como han estado haciendo durante cien años! —¿Qué?
—Sí —rió—. ¡Tranicos murió rodeado de su tesoro, y todos los demás murieron con él! Sus cuerpos no se pudrieron ni se arrugaron. Permanecían allí, sentados con sus altas botas y sus largos mantos y con los cascos puestos, con vasos de vino en sus rígidas manos, ¡exactamente tal como habían estado durante un siglo! —¡Eso no tiene ningún mérito! —murmuró Strombanni inquieto, mientras Zarono escupía. —¿Qué importa eso? Ése es el tesoro que buscamos: Sigue, Conan.
Conan se sentó a la mesa, llenó una copa y la apuró antes de contestar.
—Es el primer vino que bebo desde que salí de Aquilonia, ¡por Crom! Aquellos malditos Águilas me acorralaron de tal manera en el bosque que apenas si tenía tiempo de masticar las nueces y raíces que encontraba. A veces pillaba ranas y me las comía crudas por miedo a encender una hoguera.
Sus impacientados oyentes le hicieron saber que no les interesaban sus aventuras culinarias, sino encontrar el tesoro.
Sonrió altanero y continuó:
—Después de tropezar con la cueva descansé algunos días, hice trampas para cazar conejos y dejé cicatrizar mis heridas. Vi humo al oeste, pero pensé que debía de haber un poblado picto en la playa.
Yo me hallaba cerca, pero casualmente el botín estaba escondido en una zona que los pictos evitan. Si alguno me espió, yo no lo vi.
»Anoche me dirigí al oeste, con intención de llegar a la playa que hay varias leguas al norte del punto donde había visto el humo. No estaba lejos de la costa cuando estalló la tormenta. Me refugié bajo unas rocas y esperé hasta que pasó. Entonces trepé a un árbol para buscar pictos, y desde allí vi el barco de Strom anclado y a sus hombres desembarcando en la playa. Iba camino de su campamento cuando me encontré con Galacus. Lo atravesé con mi espada, porque había una vieja cuenta pendiente entre nosotros. —¿Qué te había hecho? —preguntó Strombanni.
—Oh, me quitó a una mujer hace años. No me habría enterado de que tenía un mapa si no hubiera intentado comérselo antes de morir. »Me di cuenta de lo que era, naturalmente, y estaba pensando cómo podría utilizarlo cuando llegaron el resto de tus perros y encontraron el cuerpo. Yo estaba escondido en un matorral a menos de nueve yardas de ti mientras discutías el asunto con tus hombres. Decidí que no era el momento de aparecer todavía —se rió de la rabia e impotencia que aparecieron en el rostro de Strombanni—. Bueno, mientras yacía allí escuchándoos, me puse al comente de la situación y me enteré, por cosas que dejasteis caer, de que Zarono y Valenso estaban en la playa a pocas leguas al sur. Entonces te oí decir que Zarono debía de ser el causante de la muerte y que habría cogido el mapa, y que te proponías ir a parlamentar con él, en espera de una oportunidad para asesinarlo y recuperar el plano. —¡Perro! —gruñó Zarono.
Aunque estaba furioso, Strombanni se rió alegremente. —¿Crees que yo voy a jugar limpio con un perro traidor como tú? Sigue, Conan.
El cimmerio sonrió. Era evidente su intención de avivar el fuego del odio entre los dos hombres.
—No hay mucho más. Vine directamente cruzando el bosque mientras tú bordeabas la costa, y llegué al fuerte antes que tú. Tu suposición de que la tormenta había destrozado el barco de Zarono era correcta... conocías la configuración de esta bahía. »Bien, ésta es la historia. Yo tengo el tesoro, Strom tiene un barco, Valenso tiene provisiones. ¡Por Crom! Zarono, no veo dónde encajas tú, pero para evitar problemas te incluiré. Mi proposición es bastante simple. »Dividiremos el tesoro en cuatro partes. Strom y yo navegaremos con nuestra parte a bordo del Mano Roja. Tú y Valenso cogéis las vuestras y os quedáis como señores del desierto, o construís un barco con troncos de árboles; como queráis.
Valenso se agitó y Zarono maldijo, mientras Strombanni reía ladinamente. —¿Eres tan necio como para embarcarte en el Mano Roja sólo con Strombanni? —gruñó Zarono—. ¡Te rebanará el gaznate antes de que pierdas la tierra de vista!
Conan rió con verdadero regocijo.
—Esto es como el cuento del lobo, la oveja y la col —dijo—. ¡Cómo pasarlos a la otra orilla sin que se devoren unos a otros! —¡Y eso te hace gracia! —protestó Zarono. —¡Yo no me quedaré aquí! —gritó Valenso, con un brillo salvaje en sus ojos oscuros—. ¡Con tesoro o sin tesoro, tengo que irme!
Conan le dirigió una aguda mirada.
—Bueno —dijo—, ¿qué te parece este plan? Repartimos el botín, como dije. Entonces, Strombanni se hace a la mar con Zarono, Valenso y todos los hombres que el conde pueda llevar, dejándome a mí al mando del fuerte, con el resto de los hombres de Valenso y todos los de Zarono. Yo construiré mi propio barco.
Zarono palideció. —¿Tengo que elegir entre quedarme aquí en el exilio o dejar a mi tripulación e irme solo en el Mano Roja para que me corten el pescuezo?
La risa de Conan resonó en el salón, y le palmeó jovialmente la espalda a Zarono, pasando por alto la mirada asesina del bucanero. —¡Así es, Zarono! —dijo—. Quédate aquí mientras Strom y yo navegamos, o embárcate con Strombanni, dejando a tus hombres conmigo.
—Prefiero a Zarono —dijo Strombanni con franqueza—. Tú volverías a mis propios hombres contra mí, Conan, y me habrías degollado antes de avistar las islas Barachas.
El sudor chorreaba por la cara de Zarono.
—Ni yo, ni el conde, ni su sobrina llegaremos vivos a tierra si nos embarcamos con ese demonio —dijo—. Aquí estáis ambos en mi poder. Mis hombres rodean este salón. ¿Qué me impide liquidaros?
—Nada —admitió Conan alegremente—, salvo el hecho de que, si lo haces, los hombres de Strombanni partirán y te abandonarán en esta costa, donde en poco tiempo los pictos os cortarán el cuello; el hecho de que, si yo muero, nunca encontrarás el tesoro, y el hecho de que te hundiré el cráneo hasta la barbilla si intentas llamar a tus nombres.
Conan reía mientras hablaba, como si hubiera estado diciendo algo divertido, pero hasta Belesa se dio cuenta de que hablaba en serio. Tenía el alfanje sobre las rodillas, y la espada de Zarono estaba debajo de la mesa, fuera del alcance del bucanero. Galbro no era un luchador, y Valenso parecía incapaz de actuar. —¡Sí! —dijo Strombanni al tiempo que profería un juramento—. Verás que ninguno de los dos somos presa fácil. Yo estoy de acuerdo con la proposición de Conan. ¿Tú qué dices, Valenso? —¡Yo tengo que irme de esta costa! —susurró Valenso, con la mirada perdida—. ¡Debo apresurarme... debo irme... lejos... y pronto!
Strombanni frunció el ceño, confundido por la extraña conducta del conde, y se volvió hacia Zarono sonriendo malévolamente. —¿Y tú, Zarono? —¿Qué puedo decir? —gruñó Zarono—. Déjame llevar a mis tres oficiales y a cuarenta hombres a bordo del Mano Roja, y el trato está hecho. —¡Los oficiales y treinta hombres!
—De acuerdo. —¡Trato hecho, pues!
No hubo ceremonia de brindis ni apretones de manos para cerrar el trato. Los dos capitanes se miraron como lobos hambrientos. El conde se acarició el bigote con mano temblorosa, perdido en sus propios y sombríos pensamientos. Conan se estiró como un gato, bebió vino y sonrió a la asamblea, pero era la sonrisa siniestra de un tigre al acecho.
Belesa percibió los propósitos asesinos que reinaban allí, las intenciones traicioneras que anidaban en la mente de todos los hombres. Ninguno tenía la más mínima intención de respetar su parte del pacto, con la posible excepción de Valenso. Cada uno de los corsarios quería quedarse con el barco y con todo el tesoro. Ninguno se conformaría con menos.
Pero ¿cómo? ¿Qué pensaba cada una de las astutas mentes? Belesa se sintió agobiada y sofocada por el ambiente de odio y traición. El cimmerio, a pesar de su salvaje franqueza, era más sutil que los demás... e incluso más feroz. Aunque sus gigantescos hombros y sus macizos miembros parecían enormes incluso en el gran salón, su dominio de la situación no era sólo físico. Desprendía una vitalidad de hierro que eclipsaba incluso la gran fortaleza de los demás corsarios. —¡Llévanos hasta el tesoro! —pidió Zarono.
—Espera un momento —respondió Conan—. Debemos equilibrar nuestras fuerzas, de modo que ninguno pueda tener ventaja sobre los demás. Lo haremos así: los hombres de Strom vendrán a tierra, todos menos media docena o así, y acamparán en la playa. Los hombres de Zarono saldrán del fuerte y también acamparán en la orilla, al alcance de la vista de aquéllos. Así, una tripulación puede vigilar a la otra a fin de cerciorarse de que nadie persiga a los que vayamos en busca del tesoro para tendernos una emboscada. Los que queden a bordo del Mano Roja lo llevarán al centro de la bahía, fuera del alcance de cualquiera de los bandos. Los hombres de Valenso se quedarán en el fuerte, pero dejarán el portón abierto. —¿Vendrás con nosotros, conde? —¿Entrar en ese bosque? —Valenso se estremeció y se echó la capa sobre los hombros—. ¡Ni por todo el oro de Tranicos!
—De acuerdo. Harán falta cerca de treinta hombres para transportar el botín. Cogeremos quince de cada tripulación y empezaremos tan pronto como podamos.
Belesa, atenta a todos los aspectos del drama que tenía lugar allí, vio como Zarono y Strombanni se lanzaban miradas furtivas, y luego bajaban los ojos a medida que iban alzando los vasos para esconder las oscuras intenciones que se reflejaban en ellos. Ella vio un punto débil en el plan de Conan y se preguntó cómo había podido pasarlo por alto. Tal vez confiaba demasiado en su valor personal. Pero ella sabía que jamás saldría vivo de aquel bosque. Una vez que el tesoro estuviera en sus manos, los otros llegarían a un acuerdo de bribones para librarse del hombre al que todos odiaban. Se estremeció, mirando con curiosidad malsana al hombre que ella sabía condenado. Parecía extraño ver a aquel poderoso luchador sentado allí, riendo y bebiendo vino, en la plenitud de sus fuerzas, y saber que estaba condenado a una muerte sangrienta.
Toda la situación estaba impregnada de oscuros y sangrientos presagios. Zarono haría alguna trampa y mataría a Strombanni si podía, y Belesa sabía que Strombanni ya había decidido la muerte de Zarono e, indudablemente, la de su tío y también la suya propia. Si Zarono ganaba la cruel batalla de ingenios, sus vidas estarían a salvo, pero, cuando veía al bucanero allí sentado, mordiéndose el bigote, con un aire maligno reflejado en el oscuro rostro, no sabía qué sería más aborrecible, si la muerte o él. —¿A qué distancia está? —preguntó Strombanni.
—Si salimos antes de una hora, podemos estar de vuelta antes de medianoche —contestó Conan al tiempo que apuraba la copa. Luego se levantó, se ajustó el cinturón y miró al conde—. Valenso, ¿estás loco? ¿Cómo has podido matar a un picto pintado para la caza? —¿Qué quieres decir? —espetó Valenso. —¿Pretendes insinuar que no sabes que tus hombres mataron a un cazador picto en el bosque anoche?
El conde sacudió la cabeza.
—Ninguno de mis hombres estuvo en el bosque anoche.
—Bueno, alguien estuvo allí —gruñó el cimmerio, hurgando en un bolsillo—. Vi su cabeza clavada en un árbol cerca del límite del bosque. No llevaba pinturas de guerra. No vi huellas de botas, de lo que deduje que había sido clavado allí antes de la tormenta. Pero había muchas otras señales y huellas de mocasines en el suelo húmedo. Los pictos estuvieron allí y vieron la cabeza. Eran hombres de otro clan, porque, de no ser así, la habrían bajado. Si estuvieran en paz con el clan al que pertenecía el muerto, habrían dejado rastros en dirección al poblado para avisar a su tribu.
—Quizá lo asesinaron ellos —sugirió Valenso.
—No, no fueron ellos. Pero saben quién lo hizo, por la misma razón que lo sé yo. Esta cadena estaba alrededor del cuello cercenado. Debías de estar completamente loco para dejar una prueba como ésta.
—Sacó algo y lo arrojó sobre la mesa delante del conde, que se levantó tambaleándose y llevándose la mano a la garganta, sofocado. Era la cadena de oro que siempre llevaba al cuello—. Reconocí el sello korzetta —dijo Conan—. La sola presencia de esta cadena revelaría a cualquier picto que era obra de un extraño.
Valenso no contestó. Se quedó sentado, mirando fijamente la cadena como si se hubiera tratado de una serpiente venenosa. Conan lo miró con el ceño fruncido, y a continuación paseó la mirada inquisitivamente sobre los demás hombres. Zarono hizo un rápido gesto para indicar que el conde no estaba del todo en sus cabales. Conan envainó el alfanje y se ajustó el casco.
—Muy bien, vámonos —dijo.
Los capitanes apuraron sus vasos y se levantaron, ajustándose los cintos de sus espadas. Zarono puso una mano en el brazo de Valenso y lo sacudió ligeramente. El conde se movió, miró a su alrededor y luego siguió a los demás como aturdido, con la cadena balanceándose en la mano. Pero no todos abandonaron el salón.
Olvidadas en la escalera, Belesa y Tina, atisbando por la balaustrada, vieron que Galbro seguía a los otros hasta ver como la pesada puerta se cerraba tras ellos. Entonces corrió a la chimenea y buscó cuidadosamente entre los rescoldos. Cayó de rodillas y observó algo atentamente durante largo rato.
Luego se irguió y salió con aire furtivo del salón por la otra puerta.
Tina susurró: —¿Qué habrá encontrado Galbro en el fuego?
Belesa agitó la cabeza y luego, siguiendo los impulsos de su curiosidad, se levantó y bajó al salón vacío. Un instante después estaba arrodillada donde lo había estado el cortesano, y vio lo que él había visto.
Eran los restos chamuscados del mapa que Conan había arrojado al fuego. Estaba a punto de deshacerse en cuanto lo tocaran, pero todavía era posible distinguir algunas líneas y fragmentos de escritura. No podía leer el texto, pero sí pudo apreciar el contorno de lo que parecía ser el dibujo de una colina o despeñadero, rodeado de marcas que evidentemente representaban frondosos árboles. Eso no significaba nada para ella, pero por la actitud de Galbro pensó que él había reconocido algún paisaje o localización topográfica que le era familiar. Sabía que d cortesano se había aventurado tierra adentro más que ningún otro en el campamento.
6. El botín de los muertos
La fortaleza estaba sumida en una extraña calma bajo el calor del mediodía, que había seguido a la tormenta matinal. Dentro de la empalizada se oían voces lejanas y amortiguadas. La misma calma somnolienta reinaba en la playa, donde las tripulaciones rivales yacían en suspicaz alerta, separadas por algunas yardas de arena. Más allá, en la bahía, el Mano Roja estaba fondeado con un puñado de hombres a bordo, listos para ponerlo fuera del alcance a la más mínima señal de traición. La galera era la carta de triunfo de Strombanni, su mejor garantía contra las tretas de sus socios.
Belesa bajó las escaleras y se detuvo al ver al conde Valenso sentado a la mesa, jugueteando con la cadena rota en la mano. Lo miró sin amor y con un poco de miedo. El cambio que había sufrido era asombroso; parecía encerrado en un mundo sombrío exclusivamente suyo, con un miedo que había borrado de él todo rasgo humano.
Conan había actuado astutamente para evitar la posibilidad de una encerrona en el bosque por parte de cualquiera de los dos bandos. Pero, por lo que veía Belesa, no se había protegido de la traición de sus propios compañeros. Había desaparecido en el bosque guiando a los dos capitanes y a los treinta hombres, y la muchacha zingaria estaba segura de que jamás volvería a verlo vivo.
Entonces habló, y su voz le pareció a ella misma tensa y chillona.
—El bárbaro ha llevado a los capitanes al bosque. Cuando estos tengan el oro en su poder, lo matarán. Pero ¿qué pasará cuando vuelvan con el tesoro? ¿Nos iremos en el barco? ¿Podemos confiar en Strombanni?
Valenso movió la cabeza, ausente.
—Strombanni nos asesinaría a todos para conseguir nuestra parte del botín, pero Zarono me contó en secreto sus intenciones. Zarono se encargará de que la noche sorprenda a la expedición en el bosque, de modo que se vean forzados a acampar allí. Encontrará el modo de matar a Strombanni y a sus hombres mientras duermen. Entonces, los bucaneros vendrán furtivamente a la playa. Antes del amanecer, enviaré secretamente a algunos de mis pescadores del fuerte, para que alcancen el barco a nado y se apoderen de él. Ni Strombanni ni Conan habían pensado algo así. Zarono y sus hombres saldrán del bosque y, junto con los bucaneros acampados en la playa, caerán sobre los piratas aprovechando la oscuridad, mientras yo llevo a mis soldados del fuerte para completar la derrota. Sin su capitán, estarán desmoralizados y serán presa fácil para Zarono y para mí. Entonces nos iremos en el barco de Strombanni con todo el tesoro.
—Pero ¿qué será de mí? —preguntó ella con la boca seca.
—Te he prometido a Zarono —contestó ásperamente—. Gracias a mi promesa no nos dejará abandonados.
—Nunca me casaré con él —dijo ella descorazonada.
—Lo harás —respondió él siniestramente, sin el menor asomo de compasión, levantando la cadena, que reflejó los rayos de sol que entraban por una ventana—. Debe de haberse caído en la arena —murmuró—. Él ha estado tan cerca... en la playa...
—No se te cayó en la orilla —dijo Belesa, con voz tan impasible como la del hombre; su alma parecía haberse vuelto de piedra—. Te la arrancaste del cuello accidentalmente anoche en este salón, cuando azotaste a Tina. Yo la vi brillar en el suelo antes de salir. —Él la miró con la cara gris de terror; y ella rió amargamente, sintiendo la muda pregunta en sus ojos desorbitados—. ¡Sí! ¡El hombre negro! ¡Estuvo aquí! ¡En este salón! Él debió de encontrar la cadena en el suelo. Los guardias no lo vieron, pero estuvo delante de tu puerta anoche. Lo vi deslizándose por el corredor de arriba.
Por un momento, ella pensó que caería muerto de puro terror. Valenso se hundió en su silla, la cadena resbaló de sus dedos paralizados y resonó sobre la mesa. —¡En la casa! —musitó—. Pensé que las puertas, las rejas y los guardias armados lo mantendrían fuera. ¡Tonto de mí! No puedo protegerme ni escapar de él. ¡En mi puerta! ¡En mi puerta! —La sola idea lo inundó de horror—. ¿Por qué no entró? —chilló, rasgando el encaje de su cuello como si lo hubiera estado estrangulando—. ¿Por qué no acabó conmigo? Soñé que despertaba en mi oscura habitación y lo veía atacándome, con el fuego azul del infierno sobre su cabeza. ¿Por qué...?
El paroxismo pasó, dejándolo débil y tembloroso. —¡Entiendo! —jadeó—. Está jugando conmigo como un gato con un ratón. Matarme anoche en mi cuarto era demasiado fácil, demasiado piadoso. De modo que destruyó el barco en el que podía haber escapado de él, mató al miserable picto y dejó allí mi cadena de manera que los salvajes creyeran que yo lo había asesinado. Han visto esa cadena en mi cuello muchas veces. Pero ¿por qué? ¿Qué sutil maldad tiene en mente, qué perverso propósito que la mente humana no puede alcanzar a comprender? —¿Quién es ese hombre negro? —preguntó Belesa, con un escalofrío de terror. —¡Un demonio liberado por mi codicia y lujuria para atormentarme durante toda la eternidad! —susurró.
Extendió sus largos y delgados dedos sobre la mesa y la miró con una extraña mirada hueca que la atravesó y se dirigió a un lugar desconocido.
—Cuando era joven tenía un enemigo en la corte —dijo como si hablara más consigo mismo que con ella—. Era un hombre poderoso que se interponía entre mi ambición y yo. En mi ansia de riqueza y poder busqué la ayuda de gente con poderes ocultos..., un brujo que, a petición mía, hizo aparecer un demonio de otros mundos. »Éste mató a mi enemigo. Yo me hice rico y poderoso, y nada podía interponerse en mi camino. Pero quise engañar al mago al pagar el precio que todo mortal que usa la magia negra debe pagar. »Era Toth-Amon del Anillo, desterrado de su Estigia natal. Había huido durante el reinado del rey Mentuphera, y cuando este murió y Ctesphon subió al trono de Luxor, Toth-Amon, aunque podría haber vuelto a su tierra, se entretuvo en Kordava para exigirme el pago de la deuda que tenía con él.
Pero en lugar de darle la mitad de mis ganancias, como había prometido, lo denuncié ante mi monarca, de modo que Toth-Amon, lo quisiera o no, tuviera que volver a Estigia apresurada y sigilosamente.
Allí tuvo suerte y consiguió riquezas y poderes mágicos, hasta que se convirtió en el virtual monarca del país. »Hace dos años, en Kordava, me llegó la noticia de que Toth-Amon había desaparecido de sus guaridas habituales en Estigia. Y entonces, una noche, vi su morena cara de demonio en el salón de mi castillo, mirándome maliciosamente. »No era su cuerpo físico, sino su espíritu, enviado para atormentarme. Esta vez no tenía rey que me protegiera, porque desde la muerte de Ferdrugo y el establecimiento de la regencia, el país, como sabes, había caído en un período de luchas entre facciones. Antes de que Toth-Amon pudiera llegar en carne y hueso a Kordava, navegué para interponer los anchos mares entre él y yo. Él tiene sus limitaciones; para seguirme a través de los mares debe mantener su forma humana, su cuerpo físico.
Pero ahora ha seguido mi pista con sus misteriosos poderes hasta este vasto desierto. »Es demasiado hábil para ser atrapado o asesinado como un hombre corriente. Cuando se esconde, ningún ser humano puede encontrarlo. Se desliza como una sombra nocturna, haciendo inútiles las verjas y cerrojos. Cierra los ojos de los vigías. Puede dar órdenes a los espíritus etéreos, a las serpientes de las profundidades y a los demonios de la noche; puede provocar tormentas para hundir barcos y derribar castillos. Yo confiaba en que no quedara rastro de mí en las azules olas... pero me siguió para reclamar su pago siniestro...
Los misteriosos ojos de Valenso se iluminaron tenuemente cuando miró más allá de las tapizadas paredes, hacia lejanos horizontes invisibles.
—Aún lo engañaré —susurró—. Basta con que no ataque esta noche; al alba tendré un barco, y pondré otra vez un océano de distancia entre nosotros. —¡Por el fuego del infierno!
Conan se quedó clavado en el suelo, mirando hacia arriba, detrás de él, los marineros se detuvieron; eran dos grupos compactos, con un arco en la mano y suspicacia en la mirada. Iban por un sendero abierto por los cazadores pictos, que llevaba directamente al este. Aunque sólo habían avanzado unas quince yardas, la playa ya no se veía. —¿Qué ocurre? —preguntó Strombanni con desconfianza—. ¿Por qué os detenéis? —¿Estás ciego? ¡Mira allí!
Desde la gruesa rama de un árbol que colgaba sobre el camino, una cabeza les hacía muecas: era una cara pintada, oscura, enmarcada por espesos cabellos negros, de cuya oreja izquierda pendía una pluma de pájaro.
—Bajaré esa cabeza y la esconderé entre los arbustos —dijo Conan, escudriñando a su alrededor—. ¿Qué idiota la habrá vuelto a clavar allí arriba? Se diría que alguien intenta a toda costa atraer a los pictos hacia el campamento.
Los hombres se lanzaron torvas miradas unos a otros; un nuevo elemento de sospecha se añadió a la ya caldeada situación. Conan trepó al árbol, cogió la cabeza y la llevó hacia los arbustos, donde la lanzó a un arroyo y esperó a que se hundiera.
—Los pictos a los que pertenecen las huellas que hay alrededor de este árbol no son de la tribu de los Pájaros —gruñó, volviendo a través de la espesura—. He navegado por estas costas lo suficiente como para saber algo acerca de las tribus ribereñas. Si interpreto correctamente las huellas de sus mocasines, son Cuervos. Confío en que estén en lucha con los Pájaros. Si están en paz, irán directamente a la aldea de los Pájaros y habrá problemas. No sé a qué distancia estará esa aldea... pero tan pronto como se enteren de esta muerte, vendrán a través del bosque como lobos hambrientos. Es el peor insulto posible para un picto... matar a un hombre que no lleva pintura de guerra y clavar su cabeza en lo alto de un árbol para que la devoren los buitres. Malditas costumbres de estas costas. Pero esto ocurre siempre que los civilizados entran en las regiones salvajes; están tan locos como el diablo. ¡Sigamos!
Los hombres dejaron las espadas en la vaina y las flechas en el carcaj y se adentraron en las profundidades del bosque. Eran hombres de mar, acostumbrados a agitadas extensiones de aguas grises, y se sentían incómodos ante los misteriosos muros frondosos de árboles y enredaderas que se cernían sobre ellos. El camino fue dando vueltas hasta que la mayoría de ellos perdieron el sentido de la orientación y ni siquiera sabían en qué dirección estaba la playa.
Conan estaba inquieto por otra razón. Escudriñó el sendero, y finalmente gruñó:
—Alguien ha pasado por aquí recientemente... hace menos de una hora. Alguien con botas, sin experiencia en los bosques. ¿Será el estúpido que encontró la cabeza del picto y volvió a clavarla en aquel árbol? No, no pudo haber sido él. No vi sus huellas bajo el árbol. Pero entonces ¿quién lo hizo?
No encontré huellas allí, salvo las de los pictos que ya había visto. ¿Y quién será ese tipo que va delante de nosotros? ¿Acaso alguno de vosotros, bastardos, envió a un hombre por delante por alguna razón?
Ambos, Strombanni y Zarono, negaron en voz alta haber realizado tal cosa, mirándose mutuamente con desconfianza. Ninguno podía ver las señales que Conan indicaba; las ligeras marcas que él había visto en el pelado y desgastado camino eran invisibles para sus inexpertos ojos.
Conan apretó el paso, y ellos corrieron tras él, con nuevos motivos de sospecha que hacían que creciera la desconfianza ya latente. El sendero viraba hacia el norte, y Conan lo abandonó abriéndose camino entre los árboles en dirección sureste. Pronto cayó la tarde, mientras los sudorosos hombres se abrían paso entre los arbustos y trepaban sobre los troncos. Strombanni, que se quedó un momento con Zarono, murmuró: —¿Crees que nos conduce hacia una emboscada?
—Podría ser —replicó el bucanero—. En cualquier caso, no encontraremos el camino de regreso al mar si él no nos guía.
Zarono dirigió una mirada significativa a Strombanni.
—Ya veo lo que piensas —dijo este último—. Eso puede obligarnos a cambiar nuestros planes.
Sus sospechas aumentaban a medida que iban avanzando, y se trocaron en pánico cuando, al salir del frondoso bosque, vieron un angosto despeñadero que sobresalía de la espesura. Hacia el este del bosque se veía un sendero estrecho que corría a lo largo de un grupo de peñascos y llegaba hasta el risco, formando una especie de escalera de piedra que terminaba en plataforma cerca de la cima.
Conan se detuvo; sus ropas de pirata le conferían una exótica elegancia.
—Ésa es la senda que seguí cuando huía de los pictos Águilas —dijo—. Conduce a una caverna que está detrás de esa plataforma. En esa caverna se hallan los cuerpos de Tranicos y sus capitanes, y el tesoro que el mismo Tranicos robó a Tothmekri. Pero antes de ir en su busca, oíd mis palabras: si me matáis aquí, jamás encontraréis el sendero que hemos seguido viniendo de la playa. Conozco a los hombres del mar; en el bosque os sentís completamente desamparados. Por supuesto, la playa está en dirección oeste, pero si tenéis que abriros camino entre la maraña sobrecargados con el peso del botín, la marcha no os llevará horas, sino días. Y no creo que estos bosques sean muy seguros para hombres blancos cuando la tribu de los Pájaros se entere de quiénes son los cazadores.
Rió al advertir la lúgubre sonrisa con que lo obsequiaban al ver que había adivinado los planes que se traían respecto a él. Y también captó lo que pasaba por la mente de cada uno de ellos: Dejemos que el bárbaro nos consiga el botín y nos conduzca de vuelta al sendero de la playa, y luego lo matamos.
—Quedaos todos aquí, salvo Strombanni y Zarono —dijo Conan—. Para traer el tesoro desde la caverna, basta con nosotros tres.
Strombanni hizo una mueca sombría. —¿Ir allí arriba solo contigo y Zarono? ¿Me tomas por un necio? ¡Por lo menos uno de mis hombres vendrá conmigo!
Y designó a su contramaestre, un gigante moreno de rostro duro, desnudo hasta la cintura; llevaba aretes de oro en las orejas y un pañuelo rojo en la cabeza. —¡Y mi verdugo también viene conmigo! —gruñó Zarono, señalando a un enjuto ladrón de mar, cuyo semblante parecía una calavera cubierta por un pergamino y que exhibía una enorme cimitarra sobre el huesudo hombro.
Conan se encogió de hombros.
—Muy bien. Seguidme.
Fueron tras él sin despegarse de sus talones, mientras recorría a zancadas el tortuoso sendero que subía hasta la plataforma. Se arrimaron muy cerca de Conan cuando pasó por la hendidura que se abría en la pared más allá de la plataforma, relamiéndose de gusto cuando les mostró los cofres asegurados con bandas de hierro, colocados a ambos lados de la caverna que se asemejaba a un túnel.
—He aquí un rico cargamento —dijo despreocupadamente—. Sedas, encajes, trajes, ornamentos, armas... el botín de los mares del sur. Pero el verdadero tesoro se halla detrás de esa puerta.
Las macizas jambas estaban entreabiertas. Conan frunció el ceño. Recordó que las había cerrado antes de abandonar la caverna. Pero no dijo nada a sus ávidos acompañantes cuando se hizo a un lado para dejarlos pasar.
Pudieron ver una amplia caverna alumbrada por un extraño resplandor azul que se vislumbraba a través de la bruma. En el centro de esta había una larga mesa de ébano, y en una silla tallada de respaldo alto, que antaño podía haber pertenecido al castillo de algún barón zingario, se sentaba una figura gigantesca y fantástica. Allí estaba el sanguinario Tranicos, con la enorme cabeza hundida en el pecho y sosteniendo una copa en la mano... Tranicos, con su brillante sombrero, un manto bordado en oro que tenía joyas por botones, sus botas vistosas y su tahalí dorado, y que llevaba en la otra mano una espada cuya empuñadura, llena de piedras preciosas, sobresalía de una vaina dorada.
Alrededor de la mesa, y con la barbilla descansando sobre el pecho cubierto de encajes, estaban sentados los once capitanes. El fuego azulado se reflejaba de extraña manera sobre ellos y sobre su gigantesco almirante. Surgía de la enorme joya —colocada sobre un pequeño pedestal— y se reflejaba sobre el montón de gemas fantásticamente talladas, que arrojaban destellos de fuego delante del asiento de Tranicos. ¡Eran el producto del saqueo de Khemi, las joyas de Tothmekri! ¡Aquellas piedras tenían un valor superior al de todas las joyas del mundo juntas!
El fulgor azul hacía que los rostros de Zarono y de Strombanni parecieran lívidos. Por encima de sus hombros, los subordinados observaban estúpidamente.
—Entrad y apoderaos de ellas —invitó Conan, poniéndose a un lado.
Zarono y Strombanni corrieron ávidamente, empujándose el uno al otro con las prisas. Sus acompañantes los seguían de cerca. Zarono abrió la puerta de par en par... y se detuvo con un pie en el umbral al ver un cuerpo en el suelo, que antes no había visto por estar la puerta semicerrada. Se trataba de un hombre que yacía pálido, con la cabeza echada hacia atrás, mostrando en su rostro un rictus de agonía. —¡Galbro! —exclamó Zarono—. ¡Muerto! ¿Qué...?
Con una repentina sospecha, pasó la cabeza por el umbral. Luego retrocedió y gritó: —¡La muerte está en la caverna!
Mientras lanzaba ese alarido, la bruma azul se arremolinó y se condensó. Al mismo tiempo, Conan se abalanzó sobre los cuatro hombres apiñados en el portal y los hizo trastabillar, pero no consiguió meterlos de cabeza en el interior de la oscura caverna. Sospechando una celada, se apartaban del hombre muerto y del demonio que se materializaba. A pesar del violento empujón que les hizo perder el equilibrio, Conan no obtuvo el resultado deseado. Strombanni y Zarono cayeron al suelo en el umbral, el contramaestre tropezó con las piernas de éste y el verdugo hizo una carambola y chocó contra la pared.
Antes de que Conan pudiese llevar a cabo su despiadado plan de hacer entrar a puntapiés en la caverna a los hombres caídos, cerrando después la puerta y permitiendo que el monstruo sobrenatural que estaba en ella terminase su mortífero trabajo, se vio obligado a defenderse de la violenta embestida del verdugo, que fue el primero en recuperar el equilibrio y el sentido.
El cimmerio se agachó, y el bucanero erró el tremendo golpe que le daba con el alfanje. La ancha hoja, al chocar contra la pared, hizo saltar chispas azuladas. En menos de un segundo, la siniestra cabeza del verdugo rodaba por el suelo de la caverna, cercenada por el alfanje más certero de Conan.
En los escasos segundos que duró todo esto, el contramaestre volvió a ponerse en pie y atacó al cimmerio con el alfanje, asestándole golpes que hubieran terminado con la vida de un hombre menos fuerte. Los alfanjes chocaban estruendosamente en la estrecha caverna.
Mientras tanto, los dos capitanes, aterrados ante el desconocido peligro que amenazaba en su interior, se alejaron del portal a tal velocidad que el demonio no llegó a materializarse íntegramente antes de que consiguieran escapar del perímetro mágico, poniéndose fuera de su alcance. Cuando finalmente pudieron incorporarse y desenvainar sus espadas, el monstruo había vuelto a difuminarse, y se había convertido en un vaho azul.
Conan, que luchaba violentamente contra el contramaestre, redobló sus esfuerzos para liquidar al adversario antes de que acudieran en su auxilio. Ante las feroces embestidas del cimmerio, el hombre se cubría de sangre a medida que iba retrocediendo y clamaba por sus compañeros. Antes de que Conan pudiera asestarle el golpe final, los dos jefes se le echaron encima con la espada en la mano, llamando a gritos al resto de sus hombres.
Conan retrocedió de un salto, y se dirigió a la plataforma. Aun cuando se sentía perfectamente capaz de enfrentarse a los tres hombres juntos —todos ellos afamados espadachines—, no deseaba ser atrapado por la tropa que cargaría sendero arriba al oír el ruido del combate.
Sin embargo, los otros no llegaban con la celeridad que había esperado. Estaban desconcertados por los ruidos y los gritos apagados que provenían de la caverna situada encima de ellos, y ninguno se atrevía a subir por el sendero por temor a recibir una estocada en la espalda. Cada bando observaba a su contrario, en tensión, y empuñando las armas, pero sin saber qué decisión tomar. Siguieron vacilando cuando vieron a Conan acosado en la plataforma. Aprovechando que no tendían sus arcos, Conan trepó rápidamente por las piedras del risco, y al llegar a la cima se arrojó al suelo, escondiéndose de la vista de todos.
Los capitanes, frenéticos, corrieron por la plataforma blandiendo sus espadas. Los hombres, viendo que sus jefes no intercambiaban estocadas, dejaron de amenazarse, y quedaron boquiabiertos y aturdidos. —¡Perro! —exclamó Zarono—. ¡Planeaste atraparnos y asesinarnos! ¡Traidor!
Conan se mofó de ellos desde arriba.
—Bueno, ¿qué esperabais, necios? Ambos os proponíais cortarme el cuello en cuanto hubiera obtenido el botín para vosotros. De no haber sido por ese infeliz de Galbro, os habría cogido a los cuatro. Luego hubiera explicado a vuestros hombres que os precipitasteis neciamente en brazos de la muerte. —¡Y una vez muertos los dos, te hubieras apoderado de mi barco y del tesoro también! —bramó Strombanni. —¡Sí! ¡Y me hubiera llevado a la flor y nata de la tropa! ¡He estado pensando en regresar a Main durante meses, y ésta era una buena oportunidad de hacerlo! »Lo que vi en el sendero eran las huellas de Galbro, si bien ignoro cómo ese tonto se enteró de la existencia de esta caverna, ni cómo esperaba llevarse él solo el botín.
—Pero de no haber sido por el hallazgo de su cuerpo, nos hubiéramos precipitado en la trampa mortal —tartamudeó Zarono, cuyo rostro moreno estaba todavía pálido. —¿Y qué era eso? —preguntó Strombanni—. ¿Algún vapor venenoso?
—No, se movía como un ser vivo, y estaba tomando forma de modo diabólico antes de que saliéramos. Es algún diablo al que un encantamiento mantiene encerrado en la caverna.
—Bueno, ¿qué pensáis hacer? —les gritó Conan, atormentándolos sarcásticamente. —¿Qué debemos hacer? —le preguntó Zarono a Strombanni—. No se puede entrar en la caverna del tesoro.
—No podréis conseguirlo —les aseguró Conan desde su refugio—. El demonio os estrangulará. Por poco me coge a mí cuando entré allí. Oíd, voy a referiros una anécdota que los pictos cuentan en sus chozas, cuando las hogueras se han convertido en rescoldos.
»Cierta vez, hace mucho tiempo, doce hombres extraños salieron del mar. Atacaron una aldea picta y pasaron a cuchillo a todos sus habitantes, excepto a unos pocos que lograron escapar a tiempo. Luego encontraron una caverna y la llenaron de oro y joyas. Pero un chamán de los pictos asesinados, uno de los que huyeron, hizo unos pases mágicos con los que evocó a un demonio de los infiernos más profundos. Mediante sus sortilegios obligó a ese demonio a penetrar en la caverna y estrangular a los hombres mientras bebían una copa de vino. Y para que no anduviera vagando por la zona molestando a los pictos, el brujo, con sus poderes mágicos, lo confinó en el interior de la caverna. El rumor corrió de tribu en tribu y todos los clanes abandonaron el lugar embrujado. »Cuando me arrastré por la caverna para escapar de los pictos Águilas, comprobé que la antigua leyenda era verdad y que se refería a Tranicos y a sus hombres. ¡La muerte es el guardián del tesoro del viejo Tranicos! —¡Haz subir a los hombres! —dijo Strombanni, echando espumarajos por la boca—. ¡Treparemos y lo mataremos! —¡No seas necio! —gruñó Zarono—. ¿Crees acaso que algún hombre en la tierra podría subir por esos peldaños? Mantendremos a los hombres apostados aquí durante el tiempo que sea necesario para acribillarlo a flechazos si se atreve a aparecer. Pero vamos a conseguir esas joyas. Él tiene algún plan para hacerse con el botín; de lo contrario, no hubiera traído a treinta hombres para llevárselo. Si Conan es capaz de cogerlo, también nosotros lo podemos hacer. Vamos a doblar la hoja del alfanje formando un gancho, lo tiraremos para que rodee la pata de la mesa y así la traeremos hasta la puerta. —¡Bien pensado, Zarono! —dijo Conan desde arriba con voz burlona—. Eso era exactamente lo que yo tenía pensado. Pero ¿cómo vais a encontrar el sendero para regresar a la playa? La noche caerá antes de que lleguéis allí, si es que pensáis abriros camino por el bosque, y entonces yo os seguiré y os mataré uno por uno en la oscuridad.
—No es una fanfarronada —masculló Strombanni—. Puede moverse y golpear en la oscuridad tan silenciosamente como un fantasma. Si nos da caza mientras regresamos por el bosque, seremos pocos los que consigamos volver con vida a la playa.
—Entonces lo mataremos aquí —bramó Zarono—. Algunos de nosotros le lanzaremos flechas mientras el resto trepamos por el risco. Si los dardos no dan en el blanco, llegaremos hasta él con las espadas. ¡Escuchad! ¿Por qué se ríe?
—Porque me hace gracia oír a hombres muertos tramando traiciones —dijo Conan con humor negro.
—Ten cuidado, no lo irrites— aconsejó Zarono.
Levantando la voz, gritó a los hombres para que se unieran a él y a Strombanni en la plataforma.
Los marinos comenzaron a escalar por el sinuoso sendero y, cuando uno de ellos intentó hacer una pregunta a gritos, simultáneamente se oyó un zumbido parecido al de una abeja enfurecida, que acabó en ruido sordo. El bucanero jadeó, y la sangre comenzó a brotar de su boca abierta. Cayó de rodillas con una flecha negra clavada en la espalda. Sus compañeros gritaron para dar la alarma. —¿Qué ocurre? —gritó Strombanni. —¡Pictos! —bramó uno de los piratas al tiempo que levantaba su arco y disparaba a ciegas.
A su lado, un hombre lanzó un gemido y cayó con la garganta atravesada por una flecha. —¡Poneos a cubierto, necios! —vociferó Zarono.
Desde su ventajosa posición vislumbró a unas figuras pintadas que se movían en la espesura. Uno de los marinos que estaba en el tortuoso sendero cayó hacia atrás, moribundo. El resto se precipitaron rápidamente hacia abajo, por entre las rocas que había al pie del despeñadero. Se pusieron a cubierto atropelladamente, poco acostumbrados a aquella clase de lucha. Las flechas llovían desde los arbustos, quebrándose contra los peñascos. Los hombres que estaban en el saliente yacían boca abajo. —¡Estamos atrapados! —dijo Strombanni, pálido.
Valiente cuando pisaba la cubierta de un barco, este silencioso y bravo guerrero sentía que se le estaban agitando sus imperturbables nervios.
—Conan dijo que temían este despeñadero —dijo Zarono—. Cuando caiga la noche, los hombres deben subir aquí. Defenderemos esta posición y los pictos no nos atacarán. —¡Sí! —se burló Conan por encima de ellos—. No escalarán el despeñadero para cogernos, eso es cierto. Simplemente lo rodearán y os mantendrán aquí hasta que todos hayáis muerto de hambre y de sed.
—Es verdad —dijo Zarono con desesperación—. ¿Qué podemos hacer?
—Haz una tregua con él —murmuró Strombanni—. Si alguien puede sacarnos de este atolladero, es él. Ya habrá tiempo para rebanarle el pescuezo. —Y levantando la voz, dijo—: Conan, olvidemos nuestra lucha por el momento. Estás metido en este lío tanto como nosotros. Baja y ayúdanos a salir de esto. —¿Qué te has creído? —repuso el cimmerio—. Sólo tengo que esperar a que oscurezca, bajar al otro lado del despeñadero y desaparecer en el bosque. Puedo atravesar a rastras las líneas de los pictos que rodean este monte, volver al fuerte y comunicar vuestra muerte a manos de los salvajes, lo que pronto será cierto.
Zarono y Strombanni se miraron en pálido silencio. —¡Pero no lo haré! —rugió Conan—. No porque sienta ningún amor por vosotros, perros, sino porque no abandono a hombres blancos, aunque sean mis enemigos, para que sean masacrados por los pictos.
La enmarañada cabellera negra del cimmerio apareció sobre la cima del despeñadero.
—Ahora, escuchad atentamente. Hay tan sólo una pequeña banda ahí abajo. Los vi reptar por los arbustos hace un rato. En cualquier caso, si hubiera muchos, todos los hombres al pie del despeñadero estarían muertos ya. Creo que es sólo un pequeño grupo de jóvenes enviados delante del grupo principal para impedir que lleguemos a la playa. Estoy seguro de que un grupo más grande de guerreros avanza por algún sitio hacia nosotros. »Han acordonado el lado oeste del despeñadero, pero no creo que haya ninguno en el este. Voy a bajar por ese lado y me voy la meter en el bosque para sorprenderlos por detrás. Mientras, bajad sigilosamente por el camino para reuniros con vuestros hombres en las rocas. Decidles que destensen los arcos y tiren las espadas. Cuando me oigáis gritar, corred hacia los árboles que están en el lado oeste del claro. —¿Y qué hay del tesoro? —¡Que se vaya al infierno! Tendremos suerte si salimos de ésta con la cabeza sobre los hombros.
La negra testa desapareció. Esperaron oír algún sonido que indicara que Conan se había arrastrado hasta la pared casi vertical y bajaba, pero no oyeron nada. No había ningún otro sonido en el aire. Ya no se partían más flechas contra las rocas en las que estaban escondidos los marinos. Pero todos sabían que aquellos fieros ojos negros acechaban con paciencia asesina.
Cautelosamente, Strombanni, Zarono y el contramaestre comenzaron a bajar por el tortuoso sendero.
Estaban a medio camino cuando las flechas empezaron a silbar a su alrededor. El contramaestre gimió, y cayó pesadamente en la cuneta, con el corazón atravesado. Las flechas rebotaban contra los yelmos y corazas de los jefes mientras corrían frenéticamente camino abajo. Alcanzaron la ladera de la montaña y se tumbaron jadeantes entre los peñascos, maldiciendo. —¿Será otro truco de Conan? —se preguntó Zarono desconfiado.
—En esta ocasión podemos confiar en él —aseguró Strombanni—. Estos bárbaros viven según su propio código del honor, y Conan nunca abandonaría a hombres de su raza para que fueran masacrados por gentes de otra. Nos ayudará contra los pictos, aunque piense matarnos él mismo... ¡Escucha!
Un grito que helaba la sangre rasgó el silencio. Venía del bosque, del oeste, y simultáneamente un objeto salió lanzado de entre los árboles, golpeó el suelo y rodó dando botes hacia las rocas... una cabeza humana cortada, una cara horriblemente pintada con la gélida mueca de la muerte. —¡La señal de Conan! —rugió Strombanni, y los desesperados corsarios se levantaron como una tromba de las rocas y corrieron hacia el bosque.
Las flechas volaban desde la espesura, pero su vuelo era errático; sólo tres hombres cayeron.
Entonces, los fieros marinos se zambulleron en el follaje y cayeron sobre las pintadas figuras desnudas que surgían de la oscuridad. Hubo un instante mortal de encuentro cuerpo a cuerpo, jadeante y feroz.
Alfanjes golpeando hachas de guerra, pies calzados con botas aplastando cuerpos desnudos, y luego pies descalzos haciendo ruido entre la hojarasca, en un vuelo febril de los sobrevivientes de la pequeña avanzadilla que había abandonado la lucha, dejando tras de sí a siete pintadas figuras inmóviles sobre las hojas manchadas de sangre que cubrían la tierra. Más allá, entre los matorrales, se oyó un crujido, luego cesó y apareció Conan, sin su casco, con el manto hecho jirones y el alfanje chorreando sangre. —¿Ahora qué? —jadeó Zarono.
Sabía que el ataque había sido un éxito sólo porque el inesperado ataque de Conan por la retaguardia había desmoralizado a los pictos e impedido que respondieran. Pero estalló en maldiciones cuando el cimmerio atravesó con su arma a un bucanero que se retorcía en el suelo con una cadera rota.
—No podemos llevarlo con nosotros —gruñó Conan—. Y no sería correcto dejarlo para que los pictos le cojan vivo. ¡Vamos!
Se agolparon detrás de él mientras andaba entre los árboles. Solos, habrían vagado entre los matorrales durante horas antes de encontrar el camino de la playa... de haberlo encontrado alguna vez.
El cimmerio los guió tan certeramente como si hubiera seguido un camino iluminado, y los aventureros gritaron con histérico desahogo al irrumpir repentinamente en el camino del oeste. —¡Loco! —Conan palmeó el hombro de un pirata que empezaba a correr, y lo hizo volver con sus compañeros—. Te reventarás el corazón y caerás dentro de cien metros. Estamos a leguas de distancia de la playa. Caminad con paso tranquilo. Quizá tengamos que correr durante la última legua; guardad vuestras fuerzas para entonces. ¡Ahora, vamos!
Empezó a andar con un paso firme y constante. Los marinos lo siguieron, ajustando su paso al de él.
El sol acariciaba las olas del océano occidental. Tina estaba de pie ante la ventana desde la que Belesa había observado la tormenta.
—El sol poniente convierte el océano en sangre —dijo—. Las velas son manchas blancas en las aguas de color carmesí. Los bosques están cubiertos de sombras oscuras. —¿Qué hacen los marinos en la playa? —preguntó Belesa lánguidamente.
Estaba reclinada en un diván, con las manos cruzadas bajo la cabeza y los ojos cerrados.
—En ambos campamentos se están preparando para la cena —dijo Tina—. Recogen maderas y hacen fuegos. Puedo oírlos gritándose unos a otros... ¿Qué es eso?
La repentina tensión con que hablaba la muchacha hizo que Belesa se irguiera en el diván. Tina se aferraba al marco de la ventana, con el rostro pálido. —¡Escucha! Oigo aullidos a lo lejos, ¡como si se tratara de una manada de lobos! —¿Lobos? —preguntó Belesa al tiempo que se levantaba. El miedo le atenazaba el corazón—. Los lobos no cazan en manadas en esta época del año... —¡Oh, mira! —dijo la niña, señalando a lo lejos—. ¡Son hombres que salen corriendo del bosque!
Belesa corrió a su lado, mirando con los ojos muy abiertos a las pequeñas figuras que surgían de la espesura, a lo lejos.
—Los marinos —dijo jadeando—. ¡Con las manos vacías! Veo a Zarono... a Strombanni... —¿Dónde está Conan? —preguntó la chiquilla. Belesa movió la cabeza. —¡Escucha, oh, escucha! —gimoteó Tina, abrazándose a ella—. ¡Los pictos!
Todos en el fuerte podían oírlo ahora... un fuerte ulular de loco alborozo y de sed de sangre surgía de las profundidades del oscuro bosque. El sonido espoleaba a los agotados hombres que se dirigían hacia la empalizada. —¡Rápido! —jadeó Strombanni, a quien el esfuerzo dibujaba en el rostro una máscara de agotamiento—. ¡Nos están pisando los talones! Mi barco...
—Está demasiado lejos para alcanzarlo —resopló Zarono—. Vamos al fuerte. ¡Mira, los hombres acampados en la playa nos han visto!
Agitó sus brazos en una pantomima sin aliento, pero los hombres de la orilla entendieron el significado del aullido salvaje que se alzaba en triunfal crescendo. Los marinos abandonaron sus hogueras y perolas, y volaron a la puerta del fuerte. Pasaban ya a través de ella cuando los fugitivos del bosque rodearon el ángulo sur y entraron también; era una multitud frenética, medio muerta de cansancio. El portón fue cerrado con aterrada prisa, y los marinos empezaron a subir a lo alto de la muralla para unirse a los soldados que ya estaban allí.
Belesa, que había corrido desde el palacio, le preguntó a Zarono: —¿Dónde está Conan?
El bucanero extendió un pulgar hacia el tenebroso bosque. Estaba jadeando; el sudor le caía por la cara.
—Sus exploradores nos pisaban los talones antes de que consiguiéramos llegar a la playa. Él se detuvo para matar a unos pocos, a fin de darnos tiempo para escapar.
Se alejó tambaleante para ocupar su sitio en la pasarela, a la que ya se había subido Strombanni.
Valenso estaba allí, sombrío y envuelto en su capa, extrañamente silencioso y lejano. Parecía un hombre embrujado. —¡Mira! —aulló un pirata, dominando con su voz el griterío ensordecedor de la horda todavía invisible.
Un hombre salió del bosque, corriendo velozmente por el espacio abierto. —¡Conan! —masculló Zarono con sonrisa de lobo—. Estamos a salvo en la empalizada y sabemos dónde está el tesoro. Ya no veo ninguna razón para que no lo atravesemos con nuestras flechas. —¡No! —dijo Strombanni cogiéndolo del brazo—. Vamos a necesitar su espada. ¡Mira!
Detrás del veloz cimmerio, apareció una horda salvaje corriendo y aullando; eran cientos y cientos de pictos desnudos. Sus flechas llovían alrededor del cimmerio. Con unas cuantas zancadas, Conan alcanzó la pared este de la empalizada, dio un brinco hacia arriba, se aferró a la punta de los troncos y saltó por encima hacia el interior, con el cuchillo entre los dientes. Las flechas se clavaron certeramente en los troncos, justo donde había estado su cuerpo. La resplandeciente casaca de Conan había desaparecido, su camisa blanca estaba rota y manchada de sangre. —¡Detenedlos! —rugió, cuando sus pies tocaron el suelo dentro de la empalizada—. ¡Si alcanzan el muro, estamos perdidos!
Los piratas, los bucaneros y los soldados respondieron al instante, y un enjambre de flechas y dardos cayó sobre la horda que avanzaba amenazadoramente. Cuando Conan vio a Belesa que llevaba a Tina de la mano, sus primeras palabras fueron muy expresivas. —¡Entrad en la casa! —ordenó—. ¡Las saetas pasarán por encima de la muralla!... ¿Qué os había dicho?
Vibrando como una cabeza de serpiente, una negra flecha se clavó en la tierra, a los pies de Belesa.
Conan cogió un arco y saltó sobre la pasarela. —¡Algunos de vosotros! ¡Preparad antorchas! —rugió por encima del clamor del combate—. ¡No podemos verlos en la oscuridad!
El sol se había puesto sobre un río de sangre. Afuera, en la bahía, los hombres que estaban a bordo de la barcaza habían cortado la cadena del ancla, y el Mano Roja se alejaba rápidamente por el horizonte escarlata.
7. Los hombres del bosque
Había caído la noche, pero las antorchas llameaban, dejando una estela de luz a través de la playa y convirtiendo la loca escena en un espeluznante Apocalipsis. Hombres desnudos y pintarrajeados pululaban por la arena; llegaban en oleadas hasta la empalizada, mostrando los dientes, y unos ojos que brillaban bajo el resplandor de las antorchas arrojadas por encima del muro. Plumas de calaos se agitaban sobre las negras melenas, así como otras de cormoranes y de halcones del mar. Algunos guerreros, los más salvajes y bárbaros, llevaban dientes de tiburón entrelazados en sus enmarañados cabellos. Las tribus del litoral marino habían venido de toda la zona costera para liberar a su tierra de los invasores de piel blanca.
Se lanzaban contra la empalizada, arrojando una lluvia de flechas por delante y luchando contra las púas de las saetas y dardos que laceraban sus cuerpos. Algunas veces llegaban tan cerca del muro que podían golpearlo con sus hachas de guerra e introducir sus dardos por los miradores. Sin embargo, la ola de invasores se veía obligada a retroceder sin poder pasar por encima de la empalizada, dejando sus muertos en el borde. En este tipo de lucha, los bucaneros se hallaban en su elemento. Las flechas y dardos que arrojaban hacían estragos entre las turbas que pretendían atacar, sus cuchillos segaban el cuerpo de los salvajes que pugnaban por escalar la empalizada.
Sin embargo, una y otra vez los hombres de la selva volvían al matadero con la terca ferocidad que anidaba en sus fieros corazones. —¡Son como perros locos! —dijo anhelante Zarono, asestando cuchilladas a las manos negras que se asían de las puntas de la empalizada o a las caras oscuras que lo miraban con ferocidad.
—Si podemos defender el fuerte hasta el amanecer, acabarán perdiendo ímpetu —gruñó Conan, cercenando al mismo tiempo un cráneo emplumado con precisión profesional—. No van a mantener un sitio prolongado. Mirad, están retrocediendo.
La masa de salvajes que cargaba se volvió hacia atrás. Los hombres que defendían el muro se secaron el sudor de la cara, contaron sus muertos y volvieron a blandir las espadas cuya empuñadura manchada de sangre se había vuelto resbaladiza. Como lobos sedientos de sangre a los que se ha privado de su presa, los pictos retrocedieron más allá de la luz de las antorchas. Sólo los cuerpos de los hombres masacrados yacían delante de la empalizada. —¿Se han marchado? —preguntó Strombanni, sacudiendo hacia atrás sus mojados cabellos. El cuchillo que empuñaba estaba mellado y rojo, y su musculoso brazo salpicado de sangre.
—Siguen ahí fuera.
Conan hizo una señal con la cabeza, señalando la oscuridad exterior que rodeaba al círculo de antorchas, cuya luz se hacía más intensa. El bárbaro vio movimientos entre las sombras, unos ojos que brillaban y el rojo resplandor de armas de cobre.
—Parece que se han retirado por un momento —dijo—. Apostad centinelas en el muro, y que el resto de los hombres coma y beba. Es más de medianoche y hemos estado luchando durante horas sin respiro. ¡Ah! Valenso, ¿cómo te va en la batalla?
El conde, con su casco y su coraza abollados y salpicados de sangre, se dirigió sombríamente hacia donde estaban Conan y los capitanes. Como respuesta tartamudeó algo inaudible, en un suspiro.
Entonces se oyó una voz que salía de la oscuridad, una voz potente y clara que resonó por todo el fuerte. —¡Conde Valenso! ¡Conde Valenso de Korzetta! ¿Me oyes? —dijo alguien con acento estigio.
Conan oyó que el conde jadeaba como si hubiera recibido una herida mortal. Valenso se tambaleó, aferrándose a los extremos de los troncos de la empalizada, y a la luz de las antorchas se pudo ver su cara lívida.
La voz continuó: —¡Soy Toth-Amon del Anillo! ¿Creías que podrías huir de mí una vez más? ¡Ya es demasiado tarde para ello! De nada te valdrán tus planes, pues esta noche te enviaré un mensajero. Es el demonio que custodiaba el tesoro de Tranicos, al que he liberado de su cueva y adscrito a mi servicio. Él te hará cumplir la condena que te has ganado, ¡perro! Una muerte lenta, dura y vergonzosa. ¡Ya veremos cómo te las arreglas esta vez para escapar!
La frase terminó con una estrepitosa carcajada musical. Valenso gritó de horror, luego saltó de la pasarela y corrió tambaleándose por la ladera hacia la mansión.
Cuando después de la lucha sobrevino la calma, Tina se acercó, agazapada, a la ventana, de la cual habían apartado a las dos muchachas por temor a las flechas. Observaba silenciosamente a los hombres reunidos alrededor del fuego. Belesa estaba leyendo una carta que le había sido entregada por una criada. Decía así:
«El conde Valenso de Korzetta saluda a su sobrina Belesa: »Sobrina, al fin ha llegado mi condena. Ahora que estoy resignado, si no reconciliado con ella, desearía que supieras que no soy insensible al hecho de haberte utilizado de forma incompatible con el honor de los korzettas. Así lo hice porque las circunstancias no me permitían otra opción. Aun cuando ya es tarde para pedirte disculpas, te ruego que no pienses muy mal de mí, y si consigues hacerlo y por ventura logras sobrevivir a esta noche de terror, reza a Mitra por el alma corrompida del hermano de tu padre. Mientras tanto, te aconsejo que permanezcas alejada del gran salón, a fin de que el mismo destino que me espera no te afecte a ti.
Adiós».
Le temblaban las manos a Belesa mientras leía. A pesar de que nunca había amado a su tío, éste era sin duda el acto más humano que le había visto hacer.
Asomada a la ventana, Tina dijo:
—Debería haber más hombres protegiendo el muro. ¿Qué sucedería si volviera el hombre negro?
Belesa, que se dirigió a la ventana para mirar hacia amera, se estremeció ante la idea.
—Tengo miedo —dijo Tina—. Espero que maten a Strombanni y a Zarono. —¿Y a Conan, no? —preguntó Belesa con curiosidad.
—Conan no nos haría ningún daño —dijo la niña confiadamente—. Él vive de acuerdo con su código del honor, pero hay hombres que han perdido todo su honor.
—Eres muy lista para tu edad, Tina —dijo Belesa, con la vaga inquietud que la precocidad de la criatura siempre despertaba en ella. —¡Mira! —dijo Tina, que se puso tensa—. ¡El centinela del muro sur se ha ido! Hace un momento lo vi en su puesto; y ahora ha desaparecido.
Desde su ventana, las puntas de la empalizada asomaban por encima de los inclinados techos de una hilera de chozas paralela a la pared. Una especie de corredor abierto, sin techo, de unos tres o cuatro metros de ancho, resultaba de la unión de la empalizada y la parte de atrás de las cabañas. Éstas estaban ocupadas por los siervos. —¿Dónde puede haber ido el centinela? —susurró Tina, inquieta.
Belesa estaba observando un extremo de la hilera de chozas, que no quedaba muy lejos de una puerta lateral de la mansión. Habría podido jurar que había visto salir solapadamente a una figura borrosa por detrás de las chozas y desaparecer por la puerta. ¿Sería quizás el centinela desaparecido? ¿Por qué había abandonado el muro, y qué razón tenía para colarse con tanto disimulo en la mansión? Pero no le pareció que lo que había visto fuera un centinela, y un terror desconocido le heló la sangre en las venas. —¿Dónde está el conde, Tina? —preguntó.
—En el gran salón, mi señora. Está sentado frente a la mesa, solo, envuelto en su capa y bebiendo vino con una cara mortalmente gris.
—Ve a decirle lo que hemos visto. Estaré vigilando desde esta ventana por si los pictos aprovechan para entrar por el muro desguarnecido.
Tina obedeció. De pronto, Belesa recordó la recomendación que le había hecho el conde en su carta de no acercarse al salón principal, y se aprestó a ir tras Tina, cuyos pasos quedos se oían por el corredor en dirección a las escaleras.
Súbitamente se oyó un grito terrible, cargado de un pánico tan tremendo que a Belesa se le encogió el corazón. En un segundo voló por el corredor y bajó por las escaleras... pero se detuvo en seco, paralizada.
No gritó como lo había hecho Tina. Se sentía incapaz de emitir sonidos o de moverse. Vio a Tina, y sintió que las manilas de la niña la apretaban frenéticamente. Pero era lo único que tenía visos de realidad y de normalidad en medio de una escena de pesadilla, locura y muerte, dominada por la monstruosa figura antropomórfica, que extendía sus terribles brazos, proyectada contra el resplandor de un fuego infernal.
Afuera, en la empalizada, Strombanni respondió negativamente a la pregunta de Conan.
—No, no he oído nada. —¡Pero yo sí! —dijo Conan, tenso y con los ojos ardientes—. ¡Salió del muro sur, detrás de esas chozas!
Desenvainó el alfanje y se dirigió hacia la empalizada. Desde el recinto no podía ver ni el muro del sur ni el centinela apostado allí, pues quedaban ocultos por las chozas. Impresionado por la reacción del cimmerio, Strombanni lo siguió.
En el espacio abierto que había entre las cabañas y el muro, Conan se detuvo cautelosamente. El lugar estaba apenas iluminado por antorchas encendidas en cada rincón de la empalizada. En medio del corredor yacía una figura tendida en el suelo. —¡Bracus! —rugió Strombanni, corriendo hacia él y agachándose a su lado—. ¡Por Mitra! ¡Le han cortado el cuello de oreja a oreja!
Conan echó una rápida mirada en derredor y vio que, salvo él mismo, Strombanni y el muerto, no había absolutamente nadie. No se veía ni la sombra de un hombre dentro del haz de luz de las antorchas del fuerte. —¿Quién será el autor de esto? —se preguntaba. —¡Zarono! —dijo Strombanni poniéndose en pie de un salto, con el pelo erizado como el de un gato salvaje y el rostro convulsionado, y bramó—: ¡Ha ordenado a sus ladrones que maten a mis hombres por la espalda! ¡Planea eliminarme a traición! ¡Maldito sea, estoy siendo atacado por dentro y por fuera! —¡Espera! —dijo Conan, cogiéndolo por el brazo—. No creo que Zarono...
Pero el enloquecido pirata se soltó, y se abalanzó sobre la última hilera de chozas, lanzando juramentos. Conan fue tras él, maldiciendo. Strombanni se dirigió directamente hacia la hoguera cerca de la cual podía verse la enjuta figura de Zarono. El jefe bucanero bebía una jarra de cerveza. ¡Cuál no sería su asombro cuando vio que le arrancaban la jarra de la mano, salpicando su coraza de espuma, y cómo lo zarandeaba el capitán pirata, con el rostro desfigurado por el odio! —¡Perro asesino! —bramó Strombanni—. ¿Eres capaz de matar a mis hombres a mis espaldas, cuando pelean tanto por tu asquerosa piel como por la mía?
Conan se acercó presurosamente a ellos, mientras los hombres que estaban comiendo y bebiendo lo abandonaban todo para mirar estupefactos la escena. —¿Qué quieres decir? —balbució Zarono. —¡Has ordenado a tus hombres que asesinen a los míos cuando estén en sus puestos de guardia! —chilló el enloquecido barachano. —¡Mientes!
El odio latente saltó como una llamarada. Con un aullido informe, Strombanni desenvainó su cuchillo y trató de clavarlo en la cabeza del bucanero. Zarono lo frenó con su brazo cubierto por la armadura, las chispas saltaron y el pirata retrocedió, desenvainando su espada.
Al cabo de un segundo, los capitanes luchaban como trastornados, entrechocando el acero de las armas que brillaban y centelleaban a la luz del fuego. Sus hombres reaccionaron instantáneamente y sin reflexionar. Se oyó un inmenso alarido cuando los piratas y los bucaneros se abalanzaron unos sobre otros. Los que estaban apostados a lo largo del muro abandonaron sus puestos y saltaron por encima de la empalizada, blandiendo sus cuchillos. Todo el recinto se convirtió en pocos minutos en un campo de batalla, en el que los hombres luchaban cuerpo a cuerpo y mataban con enloquecido furor. Algunos de los soldados y siervos fueron arrastrados a la pelea, y los soldados que estaban de guardia frente al portal se volvieron, atónitos, olvidando al enemigo agazapado en el exterior de la empalizada.
Todo sucedió con tal velocidad —dado que las pasiones largamente contenidas explotan con fiereza— que los hombres se enzarzaron en una batalla por todo el recinto antes de que Conan pudiera llegar hasta donde estaban sus enfurecidos jefes. Ignorando el peligro juego de sus espadas, Conan los separó con tal violencia que se tambalearon al retroceder. Zarono trastabilló y cayó cuan largo era. —¡Imbéciles! ¡Vais a poner en peligro las vidas de todos!
Strombanni estaba furioso, y Zarono pedía auxilio a gritos. Un bucanero se abalanzó sobre Conan por la espalda e intentó darle una cuchillada en la cabeza. El cimmerio se dio media vuelta y le cogió el brazo, frenando el golpe en el aire. —¡Mira, necio! —rugió, señalando con su espada.
Algo en el tono de su voz llamó la atención de la tropa enloquecida por la batalla, y los hombres quedaron congelados en sus puestos, con los ojos fijos en Conan. Éste apuntaba hacia un soldado que estaba en la pasarela. El hombre trataba de asir algo en el aire y se ahogaba. Cayó de cabeza al suelo, y todos pudieron ver la flecha negra que sobresalía entre sus hombros.
Brotó un grito de alarma, al que siguieron alaridos que helaban la sangre y el impacto ensordecedor de hachas sobre el portal. Las flechas encendidas volaban sobre el muro, e iban a incrustarse en los troncos de madera de la empalizada, mientras las columnas de humo se elevaban hacia el cielo. Y entonces, por la parte trasera de las chozas adosadas al muro sur, aparecieron unos hombres que se lanzaron a la carrera hacia el recinto. —¡Los pictos están aquí! —rugió Conan.
Su grito desencadenó el pandemonium. Los bucaneros dejaron de lado sus viejos antagonismos.
Algunos se disponían a luchar contra los salvajes, mientras que otros saltaban por encima del muro para huir. Oleadas de salvajes aparecían por detrás de las chozas e inundaban el recinto, y sus hachas chocaban contra los cuchillos de los marinos.
Zarono aún luchaba por ponerse de pie, cuando un salvaje pintado lo atacó por la espalda y le partió los sesos con su hacha de combate.
Conan, seguido de un pelotón de marinos, luchaba contra los pictos dentro de la empalizada;
Strombanni, con la mayor parte de sus hombres, trepaba por ésta largando estocadas contra los negros cuerpos que pugnaban por subir por el muro. Los pictos, que habían rodeado el recinto, sigilosamente y sin ser avistados mientras sus defensores peleaban entre sí, atacaban ahora por todos lados. Los soldados de Valenso, agrupados ante la puerta, pugnaban por defenderlo contra la multitud de demonios enloquecidos que golpeaban contra ésta desde fuera con un enorme tronco de árbol.
Más y más salvajes aparecían por detrás de las chozas, escalando el muro sur, que había quedado indefenso. Los pictos desbordaron a Strombanni y sus hombres, y en pocos segundos el recinto rebosaba de guerreros desnudos. Mataban a sus enemigos como lobos; la batalla se convirtió en una danza salvaje de cuerpos pintados, que como un oleaje embravecido caían sobre pequeños grupos de desesperados hombres blancos. El suelo quedó cubierto de pictos, marinos y soldados, pisoteados por pies que ya no obedecían.
Hombres cubiertos de sangre entraban aullando a las cabañas, y al instante se oían los alaridos de las mujeres y niños que morían bajo sus hachas. Al oír esos gritos, los soldados abandonaron el portal, y entonces los pictos entraron en tromba, inundando la empalizada. Las chozas comenzaron a arder. —¡Vamos a la mansión! —bramó Conan, y una docena de hombres surgieron tras él mientras el bárbaro se abría paso inexorablemente con su espada a través de los salvajes que ululaban.
Strombanni se puso a su lado, agitando su alfanje.
—No podremos defender el castillo —gruñó el pirata. —¿Por qué no? —dijo Conan, que estaba demasiado ocupado en su sangriento trabajo para desviar la mirada.
—Porque... ¡Uh! —se interrumpió, pues un cuchillo manejado por una mano oscura se le había clavado en la espalda—. ¡Que el demonio te lleve, bastardo! —rugió Strombanni, y, volviéndose sobre el salvaje, le partió el cráneo en dos; pero el pirata se tambaleó y cayó de rodillas, mientras de su boca manaba un hilillo de sangre. —¡La mansión está ardiendo! —dijo con voz ronca, y cayó como un montón de carne sobre la tierra.
Conan paseó rápidamente la mirada en derredor. Los hombres que lo habían seguido yacían en medio de charcos de su propia sangre. El picto que agonizaba a los pies del cimmerio era el último del grupo que había intentado impedirle el paso. La batalla proseguía por todos lados, pero por el momento él había quedado absolutamente solo.
No estaba lejos del muro sur. Con unas pocas zancadas podía saltar por encima y perderse en la noche. Pero recordó a las indefensas muchachas que quedaban en la mansión... de la que ahora surgía el fuego en densas oleadas. Corrió hacia la casa.
Un jefe emplumado salió por la puerta con el hacha de combate en alto, y a espaldas de Conan convergían hordas de salvajes. No se detuvo ni un segundo. Con un rápido movimiento de cuchillo desvió el hacha del guerrero, y acto seguido le partió el cráneo. Un instante más tarde, Conan había entrado y cerrado con barrotes la puerta, contra la que golpeaban sin cesar las hachas de los pictos.
El gran salón estaba lleno de humo, pero lo atravesó corriendo casi sin ver. En algún lugar, una mujer lloriqueaba con gemidos histéricos y aterrados. Conan emergió de la nube de humo y se detuvo en seco, mirando fijamente hacia el fondo del salón. Éste estaba oscurecido por el humo, y el gran candelabro de plata yacía en el suelo con las velas apagadas; la única iluminación provenía de un resplandor fantasmagórico producido en la gran chimenea y en la pared en la que ésta estaba situada, donde las llamas lamían el suelo encendido y las vigas humeantes del techo. Y proyectado contra aquel infernal resplandor, Conan vio un gusano humano que se balanceaba lentamente al cabo de una cuerda.
Con el movimiento oscilante del cuerpo, la cara del muerto, distorsionada hasta el punto de ser irreconocible, se volvió hacia él. Pero Conan ya sabía que el que colgaba de sus propias vigas era el conde Valenso.
Sin embargo, en el salón había algo más: una figura monstruosa y negra, perfilada contra el brillo del fuego satánico. Era una figura vagamente humana, si bien la sombra que se reflejaba sobre la pared ardiente no tenía nada de ser humano. —¡Crom! —musitó Conan, horrorizado al darse cuenta de que se hallaba frente a un ser contra el que su espada no le serviría de nada. Vio a Belesa y a Tina, que se abrazaban acurrucadas al pie de la escalera.
El monstruo negro se incorporó y extendió dos enormes brazos. Al perfilarse contra el fuego, su volumen se hizo gigantesco. Entre el humo que flotaba en el ambiente, asomaba borrosamente una cara perversa, semihumana, demoníaca, terrible. Conan pudo ver los cuernos que sobresalían de su cabeza, la boca entreabierta y las orejas puntiagudas. Iba tambaleándose hacia él a través de la humareda, y de pronto, en medio de su desesperación, la memoria trajo a Conan un antiguo recuerdo.
Cerca del cimmerio se hallaba el candelabro caído que había sido el orgullo del castillo de Korzetta; veinte kilos de plata maciza, con figuras de dioses y de héroes. Conan lo cogió y lo levantó sobre su cabeza. —¡Plata y fuego! —bramó con una voz que parecía un huracán, y arrojó el candelabro contra el monstruo con toda la fuerza de sus férreos músculos.
Las sesenta libras de plata, arrojadas con una fuerza tremenda, golpearon violentamente el enorme pecho negro. Ni siquiera un ser infernal podía resistir la fuerza de semejante misil. El demonio perdió el equilibrio, trastabilló y cayó en la chimenea en medio de un fuego que parecía un volcán en erupción. El salón se estremeció con un grito terrible, el alarido de un ser que no es de este mundo, a quien repentinamente la muerte terrenal coge en sus garras. La repisa de la chimenea crujió y se deshizo en grandes piedras, que al caer casi ocultaron los miembros negros que se retorcían, lamidos por llamaradas de primitiva furia. Las vigas encendidas se soltaron del techo y se estrellaron sobre el suelo de piedra, y alrededor de todos aquellos elementos amontonados se produjo con ruido atronador un inmenso estallido de fuego.
Las llamas se acercaban ya a la escalera cuando Conan consiguió llegar a ésta. Levantó con un brazo a la niña, casi desmayada, y con el otro obligó a Belesa a ponerse de pie. En medio del fuego que rugía podían oírse los golpes de las hachas que hacían astillas la puerta de entrada.
Miró a su alrededor, vio una puerta frente al descansillo de la escalera y corrió hacia allí, llevando a Tina y arrastrando a Belesa, que parecía completamente aturdida. Cuando llegaron a la habitación que estaba al otro lado, se oyó un estrépito que significaba que el techo del salón había caído. A través de una cortina de humo, Conan divisó a un lado una puerta abierta que daba al exterior. Un segundo después de haber conseguido que sus protegidas pasaran por ella, vio que los goznes se rompían, el cerrojo saltaba y la puerta caía hecha astillas como si una fuerza terrible la hubiera destruido. —¡El demonio pasó por esta puerta! —sollozó histéricamente Belesa—. ¡Yo lo vi... pero no sabía...!
Fueron a dar al recinto iluminado por el fuego, a unas pocas yardas de las chozas alineadas sobre la pared sur. Un picto, cuyos ojos brillaban enrojecidos a la luz del fuego, se hallaba agazapado cerca de la puerta, con el hacha en alto. Conan desenvainó el alfanje y lo clavó en el pecho del salvaje. Luego, levantó en vilo a ambas muchachas y corrió hacia el muro sur.
El recinto estaba lleno de nubes de humo que ocultaban casi por completo la sangrienta lucha que tenía lugar allí, pero a pesar de ello los fugitivos fueron detectados. Los pictos, cuyos cuerpos desnudos parecían negros contra el pálido resplandor, se abalanzaron sobre Conan y las muchachas, blandiendo sus relucientes hachas. Se hallaban unas yardas detrás de Conan cuando éste se escondió en el espacio que había entre las chozas y la pared. Al otro extremo del corredor vio otros salvajes que corrían aullando para interceptarle el paso.
Se paró en seco, arrojó materialmente sobre la pasarela primero el cuerpo de Belesa y después el de Tina, y luego saltó tras ellas. Cogió a Belesa y la lanzó por encima de la empalizada, dejándola caer sobre la arena, y después hizo lo mismo con Tina. Un hacha arrojada con fuerza se incrustó en un tronco que había cerca de su hombro, en el momento en que había conseguido saltar el muro y recoger a las aturdidas y desvalidas muchachas. Cuando los pictos llegaron al muro, el espacio que había delante de la empalizada estaba vacío, salvo por los cadáveres que allí yacían.
8. Las espadas de Aquilonia
La aurora teñía de rosa viejo las aguas oscuras. A lo lejos, un manchón blanco fue creciendo en medio de la bruma... era una que parecía colgar del pálido cielo. Sobre un promontorio cubierto de espesos matorrales, Conan de Cimmeria agitaba una capa andrajosa por encima de una hoguera. Al balancearse la tela, subían pequeñas nubes de humo que se reflejaban débilmente contra la luz de la aurora y luego desaparecían.
Belesa estaba acurrucada cerca de él, rodeando a Tina con un brazo. La muchacha preguntó: —¿Crees que lo verán y comprenderán?
—Sí que lo verán —dijo tranquilizadoramente Conan—. Han estado vigilando esta costa toda la noche, esperando ver algún sobreviviente. Están aterrados; son sólo media docena de hombres, y ninguno de ellos sería capaz de navegar desde aquí hasta las islas Barachas. Entenderán mis señales, pues pertenecen al código de la piratería. Estarán muy contentos de navegar bajo mis órdenes, puesto que soy el único capitán que queda.
—Pero... ¿y si los pictos ven el humo? —dijo Belesa, estremeciéndose y mirando la playa brumosa donde, a muchas leguas al norte, se elevaba una columna de humo en el aire inmóvil.
—No creo que lo vean. Después de dejaros en el bosque, volví sigilosamente y los vi sacando barriles de vino y de cerveza de las bodegas. Muchos de ellos se tambaleaban. Deben de estar demasiado borrachos ya para moverse. Si tuviera cien hombres, sería capaz de eliminar a la horda íntegra... ¡Crom y Mitra! —gritó súbitamente—. ¡Ése no es el Mano Roja, sino una galera de guerra! ¿Qué nación civilizada enviaría a una unidad de su flota aquí? A menos que alguien lo hubiera convenido con tu tío, en cuyo caso necesitarán los servicios de un brujo para hacer aparecer su fantasma.
Aguzó su mirada sobre el mar, intentando ver detalles del navío a través de la bruma. Pudo divisar la proa del barco que se acercaba, a la que adornaba con una figura dorada, una pequeña vela hinchada por la débil brisa que soplaba hacia la costa, y la hilera de remos a cada lado, alzándose y hendiendo el agua rítmicamente.
—Bueno —dijo Conan—, por lo menos vienen a rescatarnos. Ir andando hasta Zíngara hubiera resultado una caminata demasiado larga. Hasta que sepamos quiénes son y estemos seguros de que vienen como amigos, no digáis quién soy yo. Ya inventaré un cuento apropiado para cuando hayan llegado aquí.
Conan apagó el fuego, le dio la capa a Belesa y se estiró como un felino. Belesa lo miró con admiración. Su aire imperturbable no era fingido; la noche de fuego, sangre y muerte, y la fuga a través del bosque en tinieblas no habían alterado sus nervios. Estaba tan tranquilo como si hubiera pasado la noche divirtiéndose. Unos vendajes que habían hecho con el orillo del vestido de Belesa cubrían las pequeñas heridas que había recibido por luchar sin armadura.
Belesa no le temía; con él se sentía segura como no se había sentido con nadie desde que desembarcara en aquella costa salvaje. No era como los filibusteros, hombres civilizados que habían repudiado todos los códigos del honor y vivían sin respetar ninguna ley. Conan, en cambio, se atenía al código de su pueblo, que, si bien era bárbaro y sanguinario, al menos se preciaba de tener un código del honor propio. —¿Crees que ha muerto? —preguntó.
Conan no necesitaba que le aclarase a quién se refería.
—Creo que sí —replicó—. La plata y el fuego son elementos mortales para los demonios, y ambos cayeron en gran cantidad sobre aquél. —¿Qué pasó con su amo? —¿Toth-Amon? Me imagino que habrá vuelto a alguna tumba estigia. Esos hechiceros son gente muy rara.
Ninguno de los dos volvió a mencionar el tema. La mente de Belesa se negaba a recordar el momento en que la figura negra había entrado acechante en el gran salón y para consumar una horrible venganza largamente demorada.
El barco se fue agrandando para la vista, pero pasó bastante tiempo hasta que atracó en la costa.
Belesa preguntó:
—Cuando llegaste por primera vez al castillo, dijiste que habías sido general en Aquilonia, pero que habías tenido que huir. ¿Qué sucedió?
Conan sonrió maliciosamente.
—Puedes atribuirlo a mi propia locura, por haber confiado en esa cara de membrillo de Numedides.
Me nombraron general debido a algunos pequeños éxitos obtenidos contra los pictos; y después, cuando conseguí matar cinco veces más salvajes que hombres tenía en mi tropa, se me ordenó ir a Tarantia para celebrar oficialmente el triunfo. Todo ello fue muy satisfactorio para mi vanidad; galopé al lado del rey al tiempo que bellas muchachas nos arrojaban pétalos de rosas; pero cuando llegó la hora del banquete, el muy bastardo puso una droga en mi vino. Desperté encadenado en la Torre de Hierro, esperando que llegara el momento de mi ejecución.
—Pero ¿porqué?
Conan se encogió de hombros. —¿Cómo puedo saber de qué manera trabaja eso que el idiota llama su cerebro? Tal vez algunos de los generales aquilonios, celosos del rápido ascenso de un extranjero bárbaro dentro de sus sagradas filas, alimentaron las sospechas del rey. O quizá se ofendió por mis francas observaciones acerca de su política que gastarse el tesoro real para adornar Tarantia con estatuas de oro de su propia persona, en lugar de utilizarlo para defender sus fronteras. »El filósofo Alcemides me dijo confidencialmente, justo antes de que yo tragara la bebida drogada, que esperaba escribir un libro sobre la ingratitud como principio de gobierno, y que tomaría al rey como modelo. ¡Oh! ¡Yo estaba demasiado ebrio como para entender que trataba de advertirme del peligro! »Sin embargo, algunos amigos me ayudaron a escapar de la Torre de Hierro, me dieron un caballo y una espada, y pude huir. Galopé de vuelta a Bosonia con la esperanza de organizar una revuelta, contando con mis propias tropas. Pero cuando llegué allí, me encontré con que mis rudos bosonios habían sido enviados a otra provincia, y en lugar de ellos había una brigada de patanes de ojos vacunos provenientes de Turan, muchos de los cuales ni siquiera habían oído hablar de mí. Insistieron en arrestarme, de modo que me vi obligado a partir varios cráneos a fin de abrirme paso. Nadé a través del río Trueno mientras las flechas silbaban muy cerca de mis oídos... y aquí estoy.
Miró con el ceño fruncido el barco que se acercaba. —¡Por Crom! Juraría que la insignia que llevan es el leopardo de Poitain, si no supiera que tal cosa es totalmente imposible. Venid.
Cuando llegó con las muchachas a la playa, ya se podía oír la voz del timonel dando órdenes. Con un impulso de remos, la tripulación acercó la proa del barco a la arena.
Al reconocer a varios de los hombres que saltaban por la proa, Conan gritó: —¡Próspero! ¡Trocero! ¡En nombre de los dioses, ¿qué hacéis...?! —¡Conan! —aullaron, y se abalanzaron sobre él golpeándolo en la espalda y estrechando sus manos.
Todos hablaban al mismo tiempo, pero Belesa no entendía lo que decían, pues se expresaban en lengua aquilonia. Aquél al que había llamado «Trocero» debía de ser el conde de Poitain, un hombre ancho de hombros y de cintura estrecha, que se movía con la gracia de una pantera a pesar de los hilos de plata que se entreveraban en su cabellera renegrida. —¿Qué hacéis aquí? —repitió Conan.
—Venimos a buscarte —dijo Próspero, el esbelto caballero, elegantemente ataviado. —¿Cómo sabíais dónde estaba?
Un hombre gordo y calvo, que respondía al nombre de «Publius», mostró con un ademán a otro que llevaba el hábito negro de sacerdote de Mitra.
—Dexitheus te encontró gracias a sus conocimientos en ciencias ocultas. Juró que aún vivías y que nos guiaría hacia donde estabas.
El hombre del hábito negro se inclinó solemnemente.
—Tu sino está ligado al de Aquilonia, Conan de Cimmeria —dijo—. Yo no soy más que un pequeño eslabón en la cadena de tu destino.
—Bueno, pero ¿qué quiere decir todo esto? —exclamó Conan—. Crom sabe lo contento que estoy de que me rescatéis de este olvidado banco de arena, pero ¿por qué habéis venido a buscarme?
Trocero habló:
—Hemos roto relaciones con Numedides, pues no podemos aguantar más sus locuras e injusticias, y buscamos un general capaz de encabezar las fuerzas revolucionarias. ¡Tú eres nuestro nombre!
Conan rió abiertamente e introdujo ambos pulgares en su cinturón. —¡Qué bueno es encontrar a alguien que reconoce los méritos del prójimo! ¡Llevadme a la refriega, amigos!
Miró a su alrededor y vio a Belesa, que se hallaba tímidamente de pie, alejada del grupo. Con ruda galantería, le hizo un gesto para que se acercara.
—Caballeros, os presento a Belesa de Korzetta —dijo, y luego le habló a la muchacha en su propia lengua—. Te podemos llevar de vuelta a Zíngara, pero ¿qué harás entonces?
Belesa movió la cabeza, con aire desamparado.
—No lo sé. No tengo dinero ni amigos, y no me han enseñado a ganarme la vida. Quizás hubiese sido mejor que una de esas terribles flechas me atravesara el corazón. —¡No digas eso, señora! —le rogó Tina—. Yo trabajaré para las dos.
Conan sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinto.
—No pude quedarme con las joyas de Tothmekri —murmuró—, pero aquí están estas chucherías que encontré en el cofre de donde saqué la ropa que llevo —agregó, enseñando un puñado de rojos rubíes—. Valen una fortuna.
Los volvió a meter en la bolsita y se la entregó a Belesa.
—Pero no puedo aceptar estos... —comenzó a decir. —¡Naturalmente que los aceptaras! Más valdría haberte dejado en manos de los pictos que permitirte volver a Zíngara para í morir allí de hambre —dijo—. Sé lo que es ser pobre en una nación Hybórea.
En mi tierra, a veces, se padece hambre, pero la gente sólo la sufre cuando ya no queda en el país ni un solo alimento. Sin embargo, en los pueblos civilizados en los que he estado, he visto a gente enferma de tanto comer mientras otros se morían de hambre. Sí, he visto a hombres hambrientos caer y exhalar el último suspiro contra las paredes de tiendas y almacenes repletos de alimentos. »También yo he padecido hambre, pero en esos casos conseguía lo que necesitaba a punta de espada.
Pero tú no puedes hacer eso. En cambio, puedes vender los rubíes y comprarte un castillo, esclavos y lujosos ropajes, y con todo ello no te será difícil conseguir un marido, pues todos los hombres civilizados desean tener mujeres que posean tales bienes.
—Pero ¿qué será de ti?
Conan sonrió y señaló al grupo de aquilonios.
—Ellos son mi fortuna. Con estos amigos verdaderos tendré todos los bienes de Aquilonia a mis pies.
El gordo Publius habló entonces:
—Tu generosidad te honra, Conan, pero hubiera deseado que consultaras primero conmigo, pues las revoluciones no se alimentan únicamente de odios, sino también de oro, y los hombres de Numedides han empobrecido de tal manera a Aquilonia que nos será difícil hallar dinero para alquilar mercenarios. —¡Ja, ja! —rió Conan—. ¡Os conseguiré todo el oro necesario para que no quede una sola espada inactiva en Aquilonia!
Les contó, en pocas palabras, la historia del tesoro de Tranicos y la destrucción del fuerte de Valenso.
—Ahora el demonio se ha ido de la caverna, y los pictos retornarán, dispersos, a sus aldeas. Con una patrulla de hombres bien armados, podremos marchar rápidamente hacia la caverna y volver antes de que se enteren de que están en tierra de pictos. ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Aclamaron tanto a Conan, que Belesa temió que el griterío atrajera la atención de los salvajes. Conan le dirigió una rápida sonrisa y murmuró en idioma zingario, aprovechando el estrépito de las voces: —¿Qué te parece lo de «rey Conan»? No suena nada mal, ¿verdad?
LOBOS MÁS ALLÁ DE LA FRONTERA
La insurrección se propaga con la velocidad de un huracán. Mientras en las planicies de Aquilonia se sigue combatiendo encarnizadamente, la guerra civil entre los partidarios de Conan y los de Numedides se extiende por la frontera picta. Los pictos creen que ha llegado su oportunidad.
He aquí el relato de algunos de los hechos que acaecieron en estas tierras, durante uno de los períodos mas turbulentos de la Edad Hybórea, tal como fueron contados por uno de los sobrevivientes de la contienda.
1
El lejano redoble de un tambor me despertó. Permanecí inmóvil entre los arbustos en los que me había refugiado, intentando localizar el lugar del que provenía. En la espesura del bosque no se oía el menor ruido. Sobre mí, las ramas entrelazadas de las parras y de los zarzales formaban una densa bóveda por encima de la cual asomaban, como fantasmas, las ramas de los árboles. Ni una sola estrella titilaba en el cielo cubierto por negros nubarrones, que pasaban rozando las copas de los árboles. No había luna. La noche era oscura como el manto de un brujo.
La oscuridad me favorecía. Si yo no podía ver a mis enemigos, tampoco ellos podrían descubrirme a mí. Sin embargo, el eco de aquel tambor seguía resonando en la noche como una siniestra amenaza.
Sólo había en el mundo un tambor capaz de producir un sonido tan lúgubre y aterrador: el tambor de guerra picto tocado por las manos de esos salvajes pintados que cazan en la espesura al otro lado de la Marca Occidental.
Y yo me encontraba allí solo, escondido entre unos matorrales, en medio del inmenso bosque dominado por esos demonios desnudos desde los albores de los tiempos.
Por fin localicé el sonido. Provenía de algún punto situado al oeste del lugar en el que me encontraba, y calculé que a poca distancia. Me apreté el cinturón, envainé mi hacha y mi puñal, tensé mi poderoso arco y me aseguré que mi carcaj estuviese en su lugar en mi cadera izquierda, tanteando con los dedos en la oscuridad. Después salí a rastras del matorral y avancé cautelosamente hacia el punto del que provenía el sonido.
Era poco probable que el redoble del tambor tuviera algo que ver conmigo. Si me hubieran descubierto, no habría estado oyendo un tambor; habría sentido el filo de un puñal en la garganta.
Ningún intruso podía desconocer el significado de ese sonido: era una advertencia, una amenaza, un presagio de horror para aquellos que osaran profanar la soledad inmemorial del bosque. Significaba fuego, tortura, una flecha atravesando la oscuridad como una centella, y las hachas de guerra tiñéndose con la sangre de hombres, mujeres y niños.
Avancé a través de la oscuridad del bosque, abriéndome camino entre troncos caídos y ramas desgajadas. De vez en cuando, el corazón se me subía a la garganta al sentir el frío roce de la piel de algún reptil. En ese bosque hay gigantescas serpientes que se cuelgan de las ramas para capturar a sus presas. Pero los seres con los que yo temía encontrarme eran más terribles que la más temible serpiente, y cuanto más me aproximaba a ellos, más cauteloso se hacía mi paso. Súbitamente, brilló un destello rojizo entre los árboles, y pude oír un bárbaro murmullo de voces que se confundían con el redoble del tambor.
Fuera cual fuese la ceremonia que estuviesen celebrando en la oscuridad del bosque, era más que probable que hubiera centinelas vigilando el lugar. Yo conocía bien el modo de actuar de los pictos.
Permanecían inmóviles, escondidos en la penumbra, y sólo cuando su víctima estaba a su alcance surgían de las sombras con la agilidad de una felino para asestar el golpe mortal. Me estremecí ante la idea de ser sorprendido así. Saqué el puñal y, extendiendo el brazo hacia las invisibles amenazas, seguí avanzando con la esperanza de que en medio de semejante oscuridad ni siquiera la aguzada vista de un picto pudiera descubrirme.
El resplandor resultó ser una hoguera, ante la cual danzaban unas figuras, como si hubieran sido negros demonios ante el fuego del infierno. Me arrimé aún más contra los matorrales y observé con detenimiento lo que ocurría.
Eran unos cuarenta o cincuenta pictos, con el rostro pintado y el cuerpo cubierto tan sólo con un taparrabo. Se encontraban de espaldas a mí, formando un gran semicírculo en torno a la hoguera. Por las plumas que llevaban en sus largas e hirsutas cabelleras, deduje que pertenecían a la tribu de los Halcones u Onayaga. En el centro del claro había una especie de altar, construido toscamente con piedras apiladas. Al descubrirlo, todas las fibras de mi ser se estremecieron. Había visto estos altares pictos en otras ocasiones, y siempre habían estado cubiertos de cenizas y de rastros de sangre. Nunca había presenciado ninguna de sus ceremonias, pero había oído lo que contaban los que habían tenido la desgracia de caer prisioneros de los pictos o los que, como yo ahora, los habían espiado mientras realizaban sus ritos.
Un chamán ataviado con largas plumas bailaba, entre el fuego y el altar, una danza lenta y grotesca, que hacía que las plumas de su cabeza se agitaran. Tenía el rostro oculto tras una máscara demoníaca de color escarlata.
En el centro del semicírculo había un guerrero con un enorme tambor entre las rodillas. Al golpearlo con el puño producía un sonido apagado, parecido al del trueno en una tormenta lejana.
Entre los guerreros y el chamán había un hombre que no era picto. Era más alto que los demás, y su piel parecía mucho más dará bajo los rojizos reflejos de la noguera. Vestía un taparrabo de piel de gamo, calzaba mocasines y su cuerpo estaba tatuado con pinturas de guerra. En la cabeza llevaba una pluma de halcón, por lo que deduje que debía tratarse de un ligur, uno de esos salvajes de tez pálida que habitan en el gran bosque. Generalmente están en guerra con los pictos, pero a veces entierran el hacha de guerra y se alían con ellos. Tienen la piel tan clara como los aquilonios. En cierto modo, los pictos también son una raza blanca: no son negros ni amarillos, aunque tienen los ojos y el cabello color azabache, y la piel oscura. Pero las gentes de la Marca Occidental no los consideran blancos ni a ellos ni a los ligures. Sólo son considerados como tales los hombres por cuyas venas corre sangre Hybórea.
Vi como tres guerreros conducían a un hombre hacia la hoguera. Era otro picto, desnudo y cubierto de manchas de sangre, que todavía llevaba en su melena enmarañada una pluma como las que llevan los miembros de la tribu del Cuervo, con los que los Halcones están siempre en guerra. Sus guardianes lo colocaron sobre el altar, con los pies y las manos atadas a la espalda. Sus músculos se tensaban al intentar librarse de sus ataduras, sin conseguirlo.
Entonces el chamán volvió a empezar su danza realizando extraños movimientos en torno al altar. El que tocaba el tambor empezó a hacerlo con un ritmo frenético. Parecía como si de pronto un demonio se hubiera apoderado de su cuerpo y de su alma. De repente, desde una de las ramas, se descolgó una de esas gigantescas serpientes de las que he hablado antes. El fuego se reflejó en sus escamas mientras se arrastraba hacia el altar, pasando muy cerca de los pies de algunos de los guerreros. Para mi sorpresa, ninguno mostró la menor inquietud, aunque es de sobra conocido que esas serpientes son las únicas criaturas a los que los pictos temen.
La cabeza del enorme reptil asomó por detrás del altar, erguida sobre el cuello, y clavó su mirada en los ojos del chamán, por encima del cuerpo del cautivo. El chamán, sin dejar de mirar a la serpiente, hacía contorsiones con el cuerpo y los brazos, casi sin mover los pies. Todos sus movimientos eran imitados por el reptil como si estuviese bajo un efecto hipnótico. En ese momento el chamán emitió un aullido lúgubre parecido al que produce el viento en los juncos de los pantanos.
El enorme reptil se irguió aún más y empezó a enroscarse sobre el cuerpo del infeliz, dejando libre sólo su cabeza, cerca de la cual se balanceaba la del terrible ofidio, anunciando la muerte.
El aullido del chamán se convirtió en un alarido triunfal, al tiempo que arrojaba algo al fuego. Una gran nube de humo verdoso se elevó sobre el altar, formando espirales, ocultando casi a la serpiente y a su víctima. Pero en medio de la nube pude ver como se operaba un extraño cambio, las siluetas de ambos se desdibujaron y se fundieron, y por un momento no pude distinguir cuál era la del hombre y cuál la del reptil. Los pictos allí reunidos lanzaron un suspiro.
El humo desapareció, y vi que la serpiente yacía inmóvil sobre el altar. Pensé que ambos estaban muertos. Pero el chamán cogió a la serpiente por el cuello y la dejó en el suelo. Después empujó el cuerpo del hombre, haciéndolo caer desde el altar junto al monstruo, y le cortó las ataduras que lo inmovilizaban.
Luego inició una danza ondulante al tiempo que entonaba un extraño cántico. De pronto el hombre se movió, pero no se levantó. Movía la cabeza de un lado a otro y sacaba la lengua intermitentemente. ¡Por Mitra! Se alejaba del fuego reptando sobre el vientre como si hubiera sido una serpiente.
Al mismo tiempo, el cuerpo del enorme reptil empezó a convulsionarse, el cuello se irguió casi por completo y cayó hacia atrás. Volvió a intentarlo una y otra vez, como si se tratara de un cuerpo al que le hubieran cortado las piernas e intentara ponerse en pie.
El aullido salvaje de los pictos rasgó el silencio de la noche, y yo, sintiéndome mareado y con náuseas, me escondí entre los matorrales, haciendo un esfuerzo para no vomitar. Por fin había comprendido el significado de la terrible ceremonia. Por medio de la ancestral magia negra que emanaba de la atmósfera del bosque, el chamán había transferido el alma de un enemigo cautivo al cuerpo de una serpiente. Era la venganza de los salvajes pictos, cuyos aullidos resonaban en la noche como los lamentos de todos los infiernos.
La serpiente y el hombre agonizaban una al lado del otro. Hasta que el chamán levantó su espada y las dos cabezas rodaron juntas. ¡Y, por todos los dioses, el tronco de la serpiente se estremeció unos instantes y después quedó inmóvil, mientras que el del hombre se retorcía y se enroscaba como si en verdad hubiera sido el cuerpo decapitado de un reptil! Una sensación de horror y repulsión se apoderó de mí. Los salvajes aullaban y saltaban frenéticamente, en señal de triunfo, sobre el cuerpo del enemigo. No parecían seres humanos. Tuve la clara sensación de estar ante la presencia de espíritus malignos que sólo merecían la muerte.
El chamán se situó de un salto frente al semicírculo de guerreros, y arrancándose la máscara que le cubría el rostro echó la cabeza hacia atrás y aulló como un lobo. En ese momento, al resplandor rojizo de la hoguera, lo reconocí. Todo el horror y la repulsión que me invadían se transformaron en ira. Mi instinto de conservación y la conciencia de que estaba allí para cumplir una misión quedaron anulados en ese instante ante la intensidad del sentimiento de odio que sentí al reconocer a ese maldito. El chamán era el viejo Teyanoga, de los Halcones del sur, el mismo que había quemado vivo al hijo de mi amigo Jon Galter.
Presa de la ira, actué dejándome llevar por mis instintos; coloqué una flecha en mi arco, lo tensé y disparé. Fue un instante. La luz que proyectaba la hoguera no era muy intensa. Pero la distancia al blanco no era mucha, y nosotros, los guerreros dela Marca Occidental, somos diestros con el arco. El viejo Teyanoga chilló como un gato y retrocedió tambaleándose mientras sus guerreros descubrían atónitos que una flecha le había atravesado el pecho. El guerrero alto y de piel clara volvió la cabeza en la dirección de la que venía la flecha, y por primera vez pude ver su rostro. ¡Por Mitra, era un hiborio!
La sorpresa fue tan grande que me quedé paralizado por unos segundos, que casi significaron mi perdición, porque un instante después los pictos reaccionaron y se lanzaron hacia el bosque como panteras, a la busca del que había dado muerte a su hechicero. Cuando alcanzaron la primera franja de arbustos pude reaccionar y me adentré en la oscuridad, sorteando árboles y rocas a tientas. Sabía que los pictos no podrían encontrar mi rastro, pero que aun así no abandonarían mi persecución. Poco después, en mi carrera hacia el norte, escuché detrás de mí un alarido de triunfo, tan terrible que hubiese bastado para helar la sangre de cualquier mortal. Pensé que habrían extraído la flecha del corazón del chamán y comprobado que se trataba de una flecha Hybórea. Eso les haría perseguirme con más odio que antes.
Seguí corriendo. Mi corazón latía furiosamente por el miedo, la ansiedad y el horror de la pesadilla que acababa de contemplar. Por otra parte, no podía evitar darle vueltas al significado de la presencia de un hiborio en la espantosa ceremonia. Evidentemente estaba allí como invitado, puesto que iba armado. Sin embargo, nunca antes ningún hiborio había asistido a los secretos rituales pictos a no ser como prisionero o como espía. ¿A qué oscuros motivos podía deberse su presencia allí?
Mi temor y las dudas que me atormentaban me hicieron avanzar con menos precauciones que de costumbre. Sacrificaba la necesaria cautela en aras de alejarme de allí lo más rápidamente posible, y tropecé con un tronco que podría haber esquivado de haber caminado con mayores precauciones. Sin duda alguna eso fue lo que me delató. De otro modo, el picto no podría haberme descubierto en la oscuridad.
Aunque ya no escuchaba los aullidos de los pictos, estaba seguro de que seguían rastreando el bosque como lobos, avanzando desplegados en semicírculo, registrando palmo a palmo el bosque. Su silencio significaba que habían encontrado mi rastro.
El picto que me había descubierto, alertado por el ruido de mi carrera, probablemente no formaba parte del grupo que había asistido a la ceremonia, porque estaba demasiado adelantado respecto a aquéllos. Debía de tratarse de uno de los centinelas que patrullaban el bosque, en su flanco norte, para evitar que sus compañeros fueran atacados por sorpresa. Seguramente oyó como me aproximaba a él y se preparó para el ataque como un demonio de la noches. Noté su presencia por el sonido amortiguado de sus pies desnudos, y aunque supe que me seguía, no pude ver su silueta en la impenetrable negrura del bosque.
Los pictos ven como gatos en la oscuridad. Y aunque yo sólo era una sombra difusa, sabía que en cualquier momento podría descubrirme. De repente, el hacha que yo blandía ciegamente frenó por milagro el puñal del picto que se disponía a abalanzarse sobre mí. Su grito de muerte, al clavarse su propio cuchillo, rasgó el silencio del bosque como el aullido de un chacal. Como si hubiera sido el eco de su grito, a poca distancia de mí, escuché el clamor de las voces de mis perseguidores, que parecían lobos presintiendo la muerte de su presa.
Abandonando definitivamente toda precaución, emprendí la huida. Corrí a toda la velocidad de la que era capaz, aun a riesgo de estrellarme contra algún árbol.
De pronto, el bosque empezó a aclararse. Los arbustos desaparecieron, y a través de las ramas empezó a filtrarse algo de luz.
Seguí mi alocada carrera como un condenado perseguido por todos los demonios, oyendo detrás de mí los aullidos de mis perseguidores, que se iban transformando en alaridos de rabia a medida que me alejaba de ellos. Ningún picto puede competir con la veloz carrera de un corredor del bosque. Mi único peligro era que hubiera más centinelas o patrullas delante de mí que advirtieran mi presencia, y me cortaran el paso. Era un riesgo que tenía que correr. Pero tuve suerte. Ninguna sombra pintada detuvo mi huida, y poco después, a través de la maleza que rodeaba una ensenada, descubrí un resplandor.
Supe que era la luz del fuerte de Kwanyara, el último puesto fronterizo al sur de Schohira.
2
Antes de seguir con el relato de aquellos años sangrientos, quizás convenga contar algo acerca de mí mismo y explicar por qué atravesé la frontera picta adentrándome en su territorio, de noche y solo.
Soy el hijo de Gault Hagar. Nací en la provincia de Conajohara. Dos años antes de esta historia los pictos cruzaron el río Negro, asaltaron el fuerte Tuscelan, pasaron a cuchillo a todos los hombres, menos uno, y obligaron a todos los habitantes de la provincia a marchar al este del río Trueno.
Conajohara dejó de ser una tierra civilizada para convertirse en territorio de barbarie, habitado sólo por hombres y bestias salvajes. Las gentes de Conajohara se dispersaron por la Marca Occidental. Algunos se establecieron en Schohira, otros en Conawaga o en Oriskonie, pero la mayor parte —mi familia entre ellos— marcharon hacia el sur y se asentaron cerca de la fortaleza de Thandara, cerca del río del Caballo. Más tarde se unieron a ellos otros provenientes de las provincias más antiguas y más densamente pobladas, y fundaron la provincia libre de Thandara que, a diferencia de otras, no estaba sometida a los grandes señores. Thandara no pagaba tributos a ningún noble. El gobernador era elegido por nosotros mismos entre los hombres de nuestro pueblo y sólo él era responsable ante el rey.
Construimos nuestros propios fuertes y nos mantuvimos independientes tanto en los períodos de guerra como en las épocas de paz. Pero siempre tuvimos un enemigo: las tribus pictas de la Pantera, el Lagarto y la Nutria, nuestros salvajes vecinos del otro lado de la frontera.
Fuimos prosperando sin preocuparnos de lo que ocurría al este de nuestras fronteras, en el reino del que provenían nuestros antepasados. Sin embargo, al poco tiempo, los acontecimientos que se estaban produciendo en Aquilonia nos afectaron de forma muy directa. Nos llegaron noticias de una guerra civil y de un hombre que se había levantado en armas para derrocar a la antigua dinastía. Las llamas del levantamiento prendieron en nuestras fronteras, enfrentando a vecinos contra vecinos y a hermanos contra hermanos. Mientras los caballeros luchaban y morían en las planicies de Aquilonia, yo me adentraba en la frontera que separa Thandara de Schohira, portando noticias que pudieron cambiar el destino de toda la Marca Occidental.
El fuerte de Kwanyara era pequeño. Consistía en una construcción de madera rodeada de una empalizada, a orillas de una ensenada. Vi la bandera recortada contra el rosa pálido del cielo de la mañana, y descubrí que algo faltaba: el estandarte real que habría tenido que ondear junto a ella, con la serpiente de oro bordada en su tela, no estaba allí. Eso podía querer decir mucho o nada. Nosotros, las gentes de la frontera, no prestamos demasiada importancia a los símbolos y a los protocolos, tan importantes para los caballeros de otros reinos.
Atravesé la ensenada del Puñal al amanecer, vadeándola, y al llegar a la otra orilla me encontré con un guardián de la frontera, un hombre alto, vestido con un jubón de cuero. Cuando supo que venía de Thandara exclamó: —¡Por Mitra, debe de ser algo muy urgente lo que te trae hasta aquí! De otro modo, habrías venido por el camino principal, sin necesidad de atravesar la tierra salvaje.
Una estrecha franja conocida con el nombre de «Tierra Salvaje», separaba Thandara de las Marcas Bosonias. Había otro camino que rodeaba estas tierras y que comunicaba a Thandara con las demás provincias atravesando las marcas. Pero era un camino largo. Demasiado largo.
Me pidió que le contara lo que estaba ocurriendo en Thandara, pero le contesté que no tenía noticias recientes, porque acababa de regresar de una larga patrulla por las tierras de los Nutria. Era mentira, pero desconocía el giro de los acontecimientos políticos en Schohira y temía que mis respuestas pudieran comprometerme. Le pregunté si estaba en la fortaleza de Kwanyara el hijo de Hakon Strom.
Me respondió que no estaba allí, sino en la ciudad de Schondara, situada unas pocas leguas al este del fuerte.
—Espero que Thandara se incline a favor de Conan —dijo, profiriendo un juramento—. Eso es lo que nosotros deseamos. Si no fuera por mi maldita suerte, no estaría aquí vigilando esta frontera. Daría todo lo que tengo por estar con nuestro ejército, que espera en Thenitea, en la ensenada de Ogaha, el ataque de Brocas de Torh y sus malditos renegados.
No podía creerlo. El barón de Torh era el señor de Conawaga, y no de Schohira, que estaba bajo el mando de Thasperas de Kormon. —¿Dónde está Thasperas? —pregunté.
—En Aquilonia, luchando junto a Conan —respondió el guardián al tiempo que me observaba, receloso de que fuera un espía.
—He visto a uno de los vuestros mezclados entre los pictos; lleva pinturas de guerra, va desnudo como ellos y asiste a sus sangrientas ceremonias —dejé caer como sin darle importancia.
El rostro del schohirano se congestionó de ira.
—Maldito seas —exclamó—. ¿Has venido hasta aquí para insultarnos?
Acusar a un hombre de traidor era el más grave insulto en toda la Marca Occidental, aunque yo no le había contado aquello con intención de ofenderlo, sino por si sabía algo del hiborio que había visto en el bosque. Comprendí que no era así y, como no quería decirle nada más, intenté excusarme alegando que no había entendido bien el significado de mis palabras.
—Lo he entendido perfectamente —dijo él, furioso—. Por el color de tu piel y por tu acento del sur bien podrías ser un maldito espía de Conawaga. Lo seas o no, nadie puede insultar a un hombre de Schohira como lo has hecho tú. Si no fuera porque tengo otras obligaciones que cumplir, conocerías el sabor de los puños de un schohirano.
—No quiero pelear —dije—, pero, si quieres buscarme, podrás encontrarme en Schondara. Soy el hijo de Gault Hagar.
—Iré allí pronto —repuso—. Soy el hijo de Otho Gorm y me conocen en toda la región.
Mientras me alejaba de él, se quedó acariciando el filo de su cuchillo, como si hubiera querido apaciguar el deseo que sentía de clavármelo en el corazón. Intenté alejarme lo más rápidamente posible del fuerte para evitar otros encuentros con centinelas. En épocas de paz nadie hubiera osado detenerme o interrogarme, pero en los turbulentos tiempos que corrían era perfectamente posible que me tomaran por espía. En realidad, en la confusión de aquellos días, cualquier cosa era posible; como que el señor de Conawaga invadiera los territorios vecinos.
El bosque había sido talado en torno al fuerte y formaba una sólida pared de varios cientos de metros.
Intenté no salir de sus límites mientras bordeaba el claro. No me encontré con nadie, ni siquiera cuando tuve que atravesar varios caminos que partían del fuerte. Me dirigí hacia el este, evitando los claros y las casas de campo. Y cuando el sol aún no estaba alto en el firmamento, divisé los tejados de Schondara.
La ciudad se alzaba en las proximidades del bosque. Era bastante grande para tratarse de un poblado fronterizo. Sus casas estaban hechas de troncos. Algunas habían sido pintadas, y de vez en cuando se erigían algunos edificios más sólidos construidos en piedra, de los que no se encuentran en Thandara.
No vi nada parecido a un foso o a una empalizada en torno al poblado, cosa que me pareció muy extraña. En Thandara construimos nuestras casas de manera que nos protejan al mismo tiempo ante posibles ataques de enemigos, y aunque todavía no había ninguna ciudad en nuestra provincia —nuestras tierras estaban recién colonizadas—, cada cabaña, cada casa era una pequeña fortaleza.
A la derecha del poblado, en el centro de una pradera, había una pequeña fortificación protegida por una empalizada y un foso sobre la que asomaba una gran ballesta, montada sobre una elevada plataforma. Aunque el conjunto era un poco más grande que el fuerte de Kwanyara, sólo unos pocos hombres la protegían. En el mástil sólo ondeaba el estandarte del halcón con las alas desplegadas de Schohira. Me pregunté cómo, si la ciudad estaba a favor de Conan, no ondeaba su pabellón: un león dorado sobre fondo negro, el mismo que adornaba el pendón del regimiento que él había mandado como general mercenario de Aquilonia.
Hacia la izquierda, cerca del bosque, había una casa grande de piedra que se levantaba en medio de jardines y huertas. Pertenecía a Valerio, el terrateniente más rico de toda la zona occidental de Schohira. Aunque yo jamás lo había visto, sabía que era muy poderoso. Pero ahora, la Hacienda —así se llamaba su propiedad— parecía abandonada y desierta.
La misma sensación me produjo la ciudad. Apenas había hombres, aunque las calles estaban llenas de mujeres y niños. Pensé que los hombres habían agrupado a sus familias allí para que estuvieran mejor protegidas. Mientras recorría una de sus calles, sentí como las miradas se clavaban en mí. Sin embargo, nadie me dirigió la palabra excepto para responder secamente a mis preguntas.
En la taberna sólo había unos cuantos viejos sentados en torno a las mesas, bebiendo cerveza y hablando en voz baja. Cuando crucé el umbral de la puerta, vestido con mi jubón de cuero, todos dejaron de hablar, al tiempo que dirigían sus miradas hacia mí.
El silencio se hizo aún más significativo cuando pregunté por Hakon Strom. El mesonero me respondió que se había ido a caballo a Thenitea después de la salida del sol, pero que volvería pronto.
Puesto que estaba hambriento y cansado, pedí que me sirviera comida, e ignorando las miradas de todos me tumbé sobre una piel de oso que el mesonero dispuso para mí en un rincón de la taberna, y me dormí. Cuando Hakon regresó al atardecer, yo estaba en el mejor de los sueños.
Era un hombre alto y musculoso, ancho de hombros, como la mayoría de los hombres del Oeste, y vestía una casaca de piel de gamo, polainas y mocasines como yo. Lo acompañaban seis exploradores, que se sentaron a una mesa cercana a la puerta y no dejaron de observarnos mientras bebían cerveza.
Cuando le dije mi nombre y que tenía un mensaje para él, me observó con detenimiento y me hizo sentar a una mesa de la esquina a la que el mesonero trajo una espumeante cerveza.
—¿Qué sabes acerca de la situación en Thandara? —le pregunté.
—Sólo rumores.
—Te traigo un mensaje de Brant Drago, el gobernador de Thandara, y de su consejo de capitanes.
Por este signo sabrás que puedes fiarte de mí.
Al decir esto mojé el dedo en la cerveza y dibujé un signo sobre la mesa, que borré de inmediato.
Asintió, y sus ojos brillaron con expectación.
—Esto es lo que tengo que decirte —añadí—. Thandara se ha declarado a favor de Conan y está dispuesta a ayudar a sus amigos y a enfrentarse a sus enemigos.
Al oír esto sonrió con satisfacción y me estrechó la mano. —¡Bien! —exclamó—. No esperaba menos. —¿Quién podría olvidar a Conan? —dije—. Cuando yo era sólo un muchacho, en Conajohara, vi por primera vez a ese bárbaro, que por aquel entonces hacía de centinela en los bosques. Cuando su mensajero llegó a Thandara y nos dijo que Poitain se había levantado, y que Conan, que luchaba por el trono, solicitaba nuestro apoyo (no pedía hombres para su ejército, sino contar con nuestra lealtad), le respondimos con una sola frase: «No hemos olvidado Conajohara». Después, Attelius atravesó los pantanos con intención de atacarnos, pero nosotros le tendimos una emboscada en Tierra Salvaje y dispersamos su ejército. No tememos, por ahora, que Thandara sea atacada de nuevo.
—Me gustaría poder decir lo mismo de Schohira —exclamó con amargura—. Thasperas nos hizo saber que podíamos actuar según nuestra voluntad. Él se había unido al ejército rebelde de Conan, pero no reclutó voluntarios de nuestras tierras. Tanto él como Conan saben que la Marca Occidental necesita de todos sus soldados para defender sus fronteras. »Lo que sí hizo fue llevarse a sus tropas de los fuertes, y ahora los tenemos que defender con nuestras propias guarniciones. Ha habido algunas escaramuzas, sobre todo en ciudades como Coyaga, en las que habitan los terratenientes, porque algunos de ellos apoyan a Numedides. De éstos, algunos han huido a Conawaga con sus partidarios y otros se han rendido y han jurado permanecer neutrales en sus castillos, como Valerio, el señor de Schondara. Los que huyeron han prometido que volverán para acabar con todos nosotros. Ahora mismo, Brocas está atravesando la frontera. »En Conawaga, los terratenientes y Brocas están a favor de Numedides y cuentan que éste está pasando por las armas a todos los partidarios de Conan que encuentra a su paso.
No me sorprendía nada de lo que estaba escuchando. Conawaga era la provincia más grande y más rica de toda la Marca Occidental, y en ella había florecido una poderosa clase influyente, formada por nobles terratenientes, que se habían repartido sus dominios. Afortunadamente, en Thandara no había ocurrido lo mismo.
—Es una invasión en toda regla —dijo Hakon—. Brocas quiere que juremos lealtad a Numedides... ¡maldito perro! Lo que en realidad ambiciona es sojuzgar a toda la Marca Occidental, y gobernarla como virrey de Numedides. Está en Coyaga, a diez leguas de la ensenada de Ogaha, con un ejército de soldados aquilonios, arqueros bosonios lealistas de Conawaga y renegados de Schohira. Thenitea está llena de refugiados de las regiones orientales, por las que él ha pasado sembrando devastación. »No le tememos, aunque somos muy inferiores en número a él. Para atacarnos tiene que atravesar la ensenada de Ogaha, y hemos fortificado la orilla occidental y bloqueado el camino para impedir el paso de su caballería.
—Eso tiene que ver con la misión que me ha traído hasta aquí —dije—. Vengo a ofrecerte los servicios de ciento cincuenta exploradores thandarios. En Thandara no tenemos guerras internas, y aunque seguimos enfrentados a los pictos de la tribu Pantera también podremos arreglárnoslas sin esos hombres.
—El comandante del fuerte de Kwanyara se alegrará de oírlo.
—Pero ¿no eres tú el comandante? —pregunté.
—No —repuso—. Es mi hermano, Dirk Strom.
—De haberlo sabido, le hubiera dado el mensaje a él. Brant Drago pensaba que tú eras el comandante de Kwanyara. Pero no importa.
—Beberemos otra jarra de cerveza —dijo Hakon—. Luego te llevaré ante mi hermano para que oiga de tu boca las buenas noticias que le traes. No me gustaría estar en su lugar. Yo prefiero estar al frente de unos pocos hombres.
En efecto, Hakon no era el hombre adecuado para mandar una guarnición numerosa. Aunque se trataba de un hombre valiente, era demasiado imprudente y temerario para tanta responsabilidad.
—He visto que tenéis muy pocos hombres vigilando vuestras fronteras. ¿No teméis un ataque de los pictos? —le pregunté.
—Mantienen la paz que firmamos —me respondió—. Salvo algunas escaramuzas aisladas, desde hace algún tiempo estamos tranquilos.
—La Hacienda de Valerio me pareció abandonada.
—Valerio vive en ella, pero sólo se ha quedado con unos cuantos sirvientes. No sabemos dónde están sus hombres. Si no hubiera prometido permanecer neutral lo vigilaríamos, porque es uno de los pocos hiborios a los que los pictos respetan y obedecen. Si hubiese querido lanzarlos sobre nuestras fronteras nos habría costado mucho defenderlas, con Brocas a un lado y ellos a otro. »Los Halcones, los Gatos Salvajes y los Tortugas callan cuando Valerio habla. Es el único que ha estado en la aldea de los pictos Lobos y ha regresado con vida.
Si lo que estaba oyendo era cierto, resultaba verdaderamente extraño. Era legendaria la ferocidad de la gran confederación de clanes conocida como Tribu del Lobo que habitaba al oeste, más allá de los territorios de caza de las tres tribus pictas que él había nombrado. En general se mantenían alejados de la frontera, pero no por ello dejaban de constituir una amenaza constante para Schohira.
Hakon observó a un hombre alto, que acababa de entrar en la taberna, vestido con calzas, botas y una capa de color escarlata.
—Ahí está Valerio —dijo Hakon.
Me volví, lo miré y me levanté de inmediato. —¡Es él! —exclamé—. Vi a ese hombre anoche, al otro lado de la frontera, en un campamento de Halcones, asistiendo a la ceremonia de la Serpiente.
Valerio escuchó mis palabras y giró en redondo, pálido. Sus ojos brillaban como los de una pantera.
Hakon también se levantó. —¿Qué estás diciendo? —gritó—. Valerio dio su palabra... —¡Y eso qué importa! —lo interrumpí, al tiempo que daba un paso adelante hasta encararme con el noble—. Lo vi estando yo escondido entre los arbustos. No tengo ninguna duda. Su cara de halcón es inconfundible. Te digo que estaba allí, desnudo y pintarrajeado como un maldito picto. —¡Mientes, perro! —gritó Valerio, abriendo su capa para sacar el puñal.
Pero antes de que pudiera desenvainarlo, me abalancé sobre él y rodamos juntos por el suelo. Me aferraba la garganta con las manos mientras blasfemaba como un poseso. Varios hombres corrieron a separarnos. Él, que no cesaba en sus forcejeos con los que lo sujetaban, tenía el rostro congestionado por la ira. En la pelea se había quedado con el pañuelo que yo llevaba anudado al cuello. —¡Soltadme, perros! —exclamó—. Quitad vuestras sucias manos de mí. Este embustero pagará por su calumnia.
—No he mentido —repliqué con un tono de voz más sosegado—. Anoche, yo estaba escondido entre los arbustos y vi como el viejo Teyanoga transfería el alma de un jefe de la tribu de los Cuervos al cuerpo de una enorme serpiente. Fue mi flecha la que abatió al chamán. Tú estabas ahí. Tú, un hiborio, desnudo y pintarrajeado, asististe a la ceremonia como uno más de la tribu.
—Si eso es cierto... —empezó a decir Hakon.
—Lo es. ¡Ahí tenéis la prueba! —exclamé, señalando su pecho.
En la refriega, su camisa se había rasgado, y en el pecho desnudo se podía ver la calavera blanca que los pictos se pintan cuando declaran la guerra a los hiborios. Aunque era evidente que Valerio había tratado de borrársela, no lo había conseguido. —¡Desarmadlo! —ordenó Hakon.
—Llevémosle al fuerte —dije—, y que quede bajo la custodia del comandante. Su presencia en la ceremonia de la serpiente no puede significar nada bueno. Esos pictos llevaban pinturas de guerra, y la calavera que Valerio lleva en el pecho significa que tenía la intención de participar en el ataque que preparan los pictos. —¡Pero, por Mitra, todo esto es increíble! —exclamó Hakon—. ¡Un hiborio traicionando a sus amigos y a su gente con esos diablos pintados!
El noble permaneció en silencio. Estaba de pie entre los hombres que lo sujetaban. En sus labios crispados había una mueca de odio y desprecio. En sus ojos, que brillaban febrilmente, me pareció advertir un atisbo de locura.
Hakon estaba indeciso. Por un lado tenía miedo de la reacción del pueblo si encarcelaba al noble y, por otro, no estaba dispuesto a dejarlo libre.
—Preguntaran por qué lo hemos hecho prisionero, y cuando se enteren de que los pictos se disponen a atacarnos puede cundir el pánico. Encerrémoslo en una celda hasta que podamos traer aquí a Dirk para que lo interrogue.
—La situación es delicada —le dije—, pero tú debes decidir. Tú eres el que mandas aquí.
Sacamos al noble por la puerta de atrás de la taberna. Puesto que estaba anocheciendo, llegamos hasta las celdas sin que nadie nos viese. A esa hora casi todo el mundo había ido a su casa. La prisión era un pequeño edificio construido con troncos de madera, y estaba algo alejada de la ciudad. De las cuatro celdas que tenía, sólo una estaba ocupada, por un bribón que había bebido demasiado y había organizado una pelea en la calle. Cuando llegamos, se asomó a las rejas para ver al nuevo preso.
Valerio no dijo una sola palabra mientras Hakon cerraba la puerta de la celda y ordenaba a uno de sus hombres que permaneciera junto a ella. En sus ojos oscuros había un brillo demoníaco, como si tras la máscara pálida de su rostro se hubiera estado riendo de nosotros. —¿Dejas sólo un centinela? —le pregunté a Hakon. —¿Para qué quieres más? —me contestó—. Valerio no podrá escapar, y nadie intentará rescatarlo.
Me pareció que Hakon no estaba dispuesto a ceder, y como, después de todo, no era asunto mío, no dije nada más.
Después, Hakon y yo fuimos al fuerte y hablamos con Dirk Strom, el comandante que mandaba en la ciudad en ausencia de Jon Marko, que era el gobernador que había designado Thasperas. Jon Marko estaba en aquel momento al mando del ejército que se encontraba en Thenitea.
Cuando Dirk oyó lo que había ocurrido, su rostro se ensombreció, y dijo que iría a interrogar a Valerio tan pronto como sus obligaciones se lo permitieran, aunque estaba seguro de que el aristócrata se negaría a hablar, porque pertenecía a una raza demasiado altiva para responder a las preguntas de un plebeyo. Se alegró cuando supo que yo había ido a ofrecerle refuerzos de Thandara, y me dijo que podía mandar a un mensajero de vuelta allí —para que comunicara que nuestra propuesta era aceptada— en el caso de que quisiera quedarme unos días en Schohira, cosa que hice.
Después, Hakon y yo regresamos a la taberna. Teníamos la intención de pernoctar allí y salir hacia Thenitea al amanecer. Los schohiranos tenían centinelas vigilando los movimientos de Brocas, y Hakon, que había estado en su campamento ese mismo día, dijo que no parecía haber signos de movimiento en las filas enemigas, lo que me hizo pensar que estaba esperando a que Valerio cruzara la frontera al frente de los pictos. Pero Hakon, a pesar de lo que yo le había contado, todavía dudaba de la complicidad de Valerio. Se decía que tal vez su presencia en el bosque obedeciera simplemente a una visita de las que acostumbraba hacer a los pictos. Ningún hiborio, por muy amigo que fuese de ellos, podía asistir a ceremonias como la de la serpiente. Para hacerlo tendría que haber firmado un pacto de sangre con el clan. Así se lo dije a Hakon.
3
Me desperté súbitamente y me incorporé en el lecho. Había dejado la ventana abierta para que entrara el fresco de la noche. La habitación estaba situada a bastante altura sobre el suelo, y no había en las proximidades ningún árbol por el que pudiera trepar un ladrón. Pero algo me había sobresaltado, y, al mirar hacia la ventana, se recortó contra el cielo negro cuajado de estrellas la silueta de una criatura corpulenta y deforme. Preguntándome qué podía ser eso mientras buscaba a tientas el hacha, y antes de que pudiera levantarme, se abalanzó con una rapidez vertiginosa. Sentí que algo me rodeaba el cuello e intentaba estrangularme. Muy cerca de mi cara vislumbré un rostro borroso y aterrador, del que sólo pude distinguir en la oscuridad un par de ojos inyectados en sangre y una cabeza puntiaguda. Me llegó el hedor de una bestia.
Aferré una de las muñecas de la cosa y me di cuenta de que era peluda y musculosa como la de un simio. En ese momento encontré mi hacha y de un solo golpe hendí el cráneo de aquel ser de pesadilla, que se desplomó sobre mí. Cuando conseguí incorporarme, me temblaba todo el cuerpo. Encontré pedernal, acero y yesca y encendí una vela. La monstruosa criatura yacía en el suelo en medio de un charco de sangre.
Su cuerpo era parecido al de un hombre corpulento, retorcido y deforme, y estaba recubierto de una gruesa capa de pelo. Sus uñas eran largas y negras como las garras de una bestia. Y su cabeza, sin barbilla y con muy poca frente, era muy similar a la de un simio. Se trataba de un chacán, una de esas criaturas semihumanas que habitan en lo más profundo de los bosques.
Poco después, alguien dio con los nudillos en mi puerta y oí la voz de Hakon preguntándome qué ocurría. Entró con el hacha en la mano, listo para atacar. Sus ojos se llenaron de asombro al ver a la criatura repugnante que yacía en el suelo. —¡Un chacán! —susurró—. Los había visto antes siguiendo a lo lejos el rastro de nuestras pisadas. ¡Malditos sabuesos! ¿Qué tiene entre las garras?
Un escalofrío de terror recorrió mi espina dorsal al descubrir que lo que la criatura aferraba con sus manos era mi pañuelo, con el que había intentado estrangularme.
—He oído decir que los chamanes pictos capturan a estos seres y los amaestran para seguir el rastro de sus enemigos —dijo lentamente—. Pero ¿cómo habrá podido ordenarle Valerio que nos siguiera?
—No lo sé —respondí—. Alguien le dio mi pañuelo a la bestia para que, guiándose por su olfato, me encontrara y acabara conmigo. ¡Vamos a la prisión! ¡Rápido!
Hakon despertó a sus seis exploradores y todos corrimos hacia allí. El centinela yacía en el suelo con el cuello cortado, delante de la puerta de la celda de Valerio, que estaba abierta. Vi que Hakon se quedaba petrificado, y entonces escuchamos un hilo de voz que salía del cuerpo aterrado del borracho que ocupaba la celda contigua.
—Ha escapado —dijo—. Valerio ha escapado. Hace una hora estaba yo tumbado en mi camastro cuando me despertó un ruido que provenía del exterior. Abrí los ojos y vi a una extraña mujer de piel oscura que surgía de las sombras y se acercaba al centinela. Él le dio la voz de alto y tensó el arco, pero ella se rió, lo miró fijamente a los ojos y él entró inmediatamente en trance. Se quedó inmóvil, mirándola fijamente como un estúpido y ella tomó el cuchillo del centinela y le cortó el cuello. Le quitó las llaves y abrió la puerta de la celda de Valerio, que, riéndose a carcajadas, besó a la mujer. Ella no estaba sola. Había algo deambulando en la oscuridad detrás de ella. Un ser borroso, indefinido, que evitaba la luz del farol de la puerta. »Oí que le decía a Valerio que era mejor acabar conmigo. Sentí tanto miedo que durante un rato no supe si estaba vivo o muerto. Pero Valerio le dijo que yo estaba totalmente borracho y que no merecía la pena. Mientras se alejaban, él dijo que "aquello" tenía que cumplir una misión y que después irían a la cabaña de la ensenada del Lince, donde se encontraría con sus partidarios, que lo aguardaban escondidos en el bosque. Dijo también que Teyanoga se uniría allí con ellos, que cruzarían la frontera juntos y que volverían al frente de los pictos para acabar con todos nosotros.
A la tenue luz del farol, vi que Hakon palidecía. —¿Quién es esa mujer? —pregunté con curiosidad.
—Su amante. Una mujer por la que corre sangre picta —contestó Hakon—. Mitad Halcón y mitad ligur. La llaman la Bruja de Skandaga. Yo nunca la he visto, y hasta ahora nunca me había creído las historias que contaban acerca de ella y de Valerio. Veo que me equivoqué.
—Pensé que había dado muerte al viejo Teyanoga —murmuré entre dientes—. El muy perro debe de tener siete vidas. Vi como mi flecha se le clavaba en el pecho. ¿Y ahora qué hacemos?
—Debemos ir a la cabaña de la ensenada del Lince y matarlos a todos —dijo Hakon—. Si los pictos logran atravesar la frontera, lo pagaremos caro. No podemos llevar más hombres. Nosotros seremos suficientes. No sé cuántos serán ellos, pero no me importa. Atacaremos por sorpresa.
Dejó libre al borracho para que fuera a la fortaleza a contar lo que había visto y oído, y nosotros partimos inmediatamente a la luz de las estrellas. Los campos estaban en silencio y la débil lumbre de alguna que otra hacienda titilaba en la oscuridad. Hacia el oeste se extendía la mancha oscura del bosque, una mancha negra, silenciosa, ancestral, que se alzaba como una amenaza para el que osara entrar en él.
Marchábamos en fila india, con los arcos preparados en la mano izquierda y las hachas en la derecha.
Nuestros mocasines no hacían el menor ruido sobre la hierba húmeda de rocío. A medida que nos íbamos adentrando en el bosque, entre los robles y las hayas, nos separamos un poco. Hakon iba a la cabeza y los demás guardábamos una distancia de unas cuatro yardas. Llegamos a una hondonada recubierta de hierba y vimos una luz que brillaba débilmente, filtrándose por las rendijas de las contraventanas de una cabaña.
Hakon ordenó que nos detuviéramos. Hizo una seña a sus hombres para que esperasen allí y nosotros dos nos acercamos sigilosamente a la cabaña. El centinela que la vigilaba, un renegado schohirano, no percibió nuestra presencia. El aliento le apestaba a alcohol. Nunca olvidaré el fiero susurro de satisfacción que Hakon dejó escapar entre dientes mientras hundía el puñal en el corazón del traidor.
Escondimos el cuerpo del pobre diablo entre la maleza y trepamos por el muro de la cabaña para espiar en su interior por una rendija.
Allí estaba Valerio junto a una mujer de piel oscura y belleza salvaje, vestida con una corta falda de ante y mocasines recamados de piedras preciosas. Su espesa y brillante cabellera negra estaba recogida por detrás por una cinta de oro bordada con misteriosos dibujos. En la habitación había, además, media docena de schohiranos renegados: bribones taciturnos vestidos con calzas de lana y chalecos de granjeros, con alfanjes en los cinturones. Tres corredores del bosque, de aspecto fiero, con ropa de ante, y seis soldados de Gunderland, hombres musculosos, cuyas rubias cabelleras sobresalían bajo los cascos de acero, con cotas de malla, espinilleras también de acero y armas afiladas. Eran hombres de piel blanca, ojos acerados y una forma de hablar muy distinta de la de las gentes de la Marca Occidental. Eran rudos luchadores, infatigables y bien disciplinados, muy apreciados como guardianes entre los terratenientes de la frontera.
Los oíamos hablar y reír. Valerio fanfarroneaba mientras relataba su huida. Los taciturnos renegados maldecían a sus antiguos amigos. Los corredores del bosque permanecían silenciosos y atentos. Los hombres de Gunderland tenían como un aire despreocupado y jovial, que no ocultaba su naturaleza cruel y despiadada. La muchacha mestiza, a la que llamaban Kwarada, se reía y bromeaba con Valerio, que parecía pasárselo muy bien. Hakon tembló de furia al escuchar una de las bravatas de Valerio:
—Escapar fue tan sencillo como romper un huevo. Envié a un visitante para que ese maldito traidor thandario recibiera su merecido. Cuando me ponga al frente de los pictos y les haga cruzar la frontera para acabar con los rebeldes del oeste, mientras Brocas ataca desde Goyaga, todos los de su ralea recibirán el mismo trato.
Después oímos el sonido sordo de unas pisadas y nos pegamos aún más a la pared. La puerta se abrió y entraron siete pictos pintarrajeados y adornados con plumas, al frente de los cuales venía el viejo.
Teyanoga, que llevaba el pecho vendado. Comprendí que mi flecha había dado en el blanco, pero sin penetrar lo suficiente en su carne como para matarlo... ¿O acaso aquel viejo demonio era en realidad un hombre-lobo al que las armas de los mortales nunca podrían matar?
Hakon y yo seguíamos escuchando y observando lo que ocurría en el interior de la cabaña, conteniendo el aliento, pegados uno junto a otro. Oímos que Teyanoga decía en mal aquilonio.
—Tú querer que Halcones, Gatos Salvajes y Tortugas crucen la frontera. Pero si marchamos ahora, Lobos saquear nuestras tierras mientras nosotros luchamos en Schohira. Lobos muy fuertes, muchos.
Halcones, Gatos Salvajes y Tortugas tener que estrechar manos de guerreros Lobos.
—Y bien, ¿cuándo haréis ese pacto con los Lobos? —preguntó Valerio.
—Jefes de las cuatro tribus encontrarse esta noche a orillas del Pantano de los Fantasmas.
Parlamentaremos con el Hechicero del Pantano. Todos haremos lo que el Hechicero diga.
—Todavía no es medianoche —dijo Valerio—. Si marchamos a buen paso llegaremos al Pantano de los Fantasmas dentro de dos horas. Partiremos inmediatamente para intentar persuadir al Hechicero de que obligue a los Lobos a unirse a las otras tribus.
Hakon susurró a mi oído:
—Ve a buscar a los demás. ¡Rápido! Diles que rodeen la cabaña y que prendan fuego alrededor.
Estaba decidido a atacar, aunque éramos muy inferiores en número. Pero yo estaba tan furioso y sediento de sangre como él después de escuchar la infame conjura que se estaba tramando. Me arrastré hacia el lugar en el que esperaban los hombres de Hakon y regresamos todos a la cabaña. Frente a cada ventana nos situamos dos hombres. Uno con el arco tensado y el otro con el hacha dispuesta para destrozar los postigos de las ventanas. Uno de los hombres encendió un fuego para quemar la cabaña.
Mientras me unía a Hakon en la puerta principal, oí que Valerio gritaba desde dentro:
—Deprisa, guerreros. Debemos ponernos en camino inmediatamente.
Escuchamos el ruido de los hombres ajustándose las armas y disponiéndose a partir. Hakon, lleno de furia, no podía estarse quieto mientras el encargado de encender el fuego frotaba el pedernal contra el acero para que prendiese en la yesca y en las ramas secas amontonadas. Cuando por fin lo consiguió, los demás hombres acercaron a la hoguera ramas grandes para que sirvieran de antorchas.
Entonces Hakon corrió hacia la puerta principal, y golpeó con su hacha, que no era un arma ligera como la de los pictos, sino una auténtica arma de guerra como las que utilizan los caballeros para quebrar las armaduras de sus enemigos. Al mismo tiempo, otros destrozábamos los postigos y arrojábamos flechas hacia el interior de la cabaña, abatiendo a algunos. Otros de los nuestros arrojaron las antorchas al techo para prenderle fuego. Pero el tejado estaba hecho de capas superpuestas de corteza de árbol que se habían humedecido con las últimas lluvias, y que no ardían con la rapidez que nosotros hubiéramos deseado. Los de dentro, presos de una gran confusión, no intentaron defender la cabaña. Aunque las velas se habían apagado al caer al suelo en nuestro ataque sorpresa, el débil resplandor del incipiente fuego permitía que nuestros hombres siguieran disparando sus flechas hacia blancos visibles. Valerio y su gente corrieron hacia la puerta y se encontraron frente a frente con Hakon y unos cuantos de sus hombres, entre los que me encontraba yo. Conseguimos abatir a varios de ellos en el primer envite. Pero poco después quedamos enzarzados en una lucha cuerpo a cuerpo, tanto en el interior como en el exterior de la cabaña. Sin saber cómo, me encontré abrazado a un fornido gunderio al que protegía una cota de malla. Sin duda alguna se había quitado el casco al entrar en la cabaña, y había olvidado ponérselo en la confusión de los primeros momentos. En su mano derecha blandía un puñal corto y yo, en la mía, un hacha de guerra. Cada uno asió la muñeca de su enemigo con la izquierda. Forcejeamos, sudando y gruñendo como animales, intentando cercenar el brazo armado del contrario de un certero golpe. Finalmente conseguí echarle la zancadilla y lo hice caer hacia atrás al tiempo que yo me abalanzaba sobre él. En la caída conseguí librarme de la tenaza, de su mano, pero él tuvo tiempo de coger mi hacha por el mango y arrebatármela. Su primer hachazo, desviado por el pie de otro de los combatientes, me rozó en el hombro. Mi mano libre había dado por casualidad con una piedra semienterrada en el suelo, del tamaño aproximado de una manzana. Conseguí arrancarla de la tierra y golpeé a mi enemigo en la frente con toda la fuerza de la que fui capaz, casi al mismo tiempo que él amagaba su segundo golpe con mi hacha. Al sentir que sus músculos se aflojaban, cogí la piedra con ambas manos y le aplasté con ella su cráneo. Oí como crujía el hueso y, tras un espeluznante grito de agonía, quedó inmóvil para siempre.
Conseguí incorporarme para seguir luchando, pero todo había terminado. Aquí y allá yacían los cuerpos sin vida de amigos y enemigos. Y los hombres de Gunderland, renegados y pictos supervivientes huían hacia la espesura del bosque. Uno de los nuestros todavía tuvo tiempo de disparar una flecha contra los que huían. Dudo que, con la escasa luz que había, la flecha diera en el blanco.
Nuestros enemigos, que todavía nos doblaban en número, podían haber acabado con nosotros. Pero lo impidieron el factor sorpresa y su falta de organización. Si Hakon hubiera sido un estratega más experimentado, habría preparado el ataque de otra forma. Debió haber impedido que los hombres de Valerio escaparan por la puerta, atracándola por fuera y colocando frente a ella a unos cuantos hombres mientras el fuego, y las flechas que los otros disparaban, terminaban con el trabajo. Pero ésa era su forma de enfrentarse al enemigo. Sin pararse a pensar en una estrategia más eficaz, que entrañara una menor pérdida de hombres y que obtuviera resultados mucho más brillantes.
Los hombres que aún quedaban con vida se recuperaban de la lucha, ensangrentados y jadeantes. De pronto, uno de ellos gritó: —¡La cabaña! ¡Valerio está dentro!
Me di la vuelta y pude ver, recortándose en el umbral de la puerta, las siluetas de Valerio y de su amante. Al tiempo que echábamos mano de nuestras armas, Kwarada soltó una carcajada escalofriante y arrojó algo al suelo que ardió con una llama tan brillante que por un momento nos cegó. La llamarada se transformó en un humo espeso que ocultó la puerta de la cabaña y que nos hizo retroceder, tosiendo y escupiendo. Cuando recuperamos la vista y la respiración, los dos se habían esfumado.
Hakon hizo un recuento de sus hombres: dos estaban muertos y otros dos heridos, uno en el brazo y otro en una pierna. Nosotros habíamos dejado fuera de combate a siete de nuestros enemigos. La mayoría fueron alcanzados por las flechas arrojadas a través de las ventanas. Dos o tres todavía agonizaban. Entre los que habían conseguido huir, había unos cuantos heridos, a juzgar por los rastros de sangre que habían dejado. Obligaron al hombre de Hakon que había sido herido en la pierna a quedarse allí con la herida vendada hasta que pudiera ser trasladado a la aldea.
Después de vendarle el brazo al otro herido, Hakon le dijo:
—Vuelve a Schondara lo más rápido que puedas y avisa a Dirk de que se está preparando una invasión. Dile que reúna a la gente con todo lo que se puedan llevar consigo del fuerte y que mande a un grupo aquí para que recojan a Karlus. Nosotros nos vamos hacia el Pantano de los Fantasmas, a ver lo que podemos hacer. Si no regresamos a Schondara, estad preparados para lo peor.
El hombre hizo un gesto de que había comprendido todo y se alejó a la carrera. Hakon, los dos hombres que no estaban heridos y yo, nos preparamos para seguir a Valerio y a su gente hasta el Pantano de los Fantasmas. Yo hubiera aguardado a que nos llegasen refuerzos, pero Hakon, acuciado por el sentimiento de que había permitido con su imprudencia que Valerio escapara de la prisión, no estaba dispuesto a esperar. Cada uno de nosotros se armó lo mejor que pudo. Yo cogí la espada del hombre de Gunderland al que había matado, y reemplacé el arco que había perdido cuando huía de los pictos por otro de uno de los hombres de Hakon.
Por fortuna, Hakon y uno de sus hombres conocían el camino, porque en alguna ocasión se habían aventurado hasta el siniestro pantano. La luz de las estrellas iluminaba lo suficiente para impedir que nos perdiéramos o que cayéramos en alguna sima. Muy pronto, la maleza se cerró sobre nosotros.
Cruzamos la ensenada del Lince y nos adentramos en la espesura del bosque salvaje.
4
Avanzábamos en fila india, procurando hacer el menor ruido posible. El silencio sólo era interrumpido por el chasquido de alguna rama o por el roce de un arbusto. El rastro nos conducía hacia el suroeste, y a medida que avanzábamos se hacía más difícil seguirlo.
Caminábamos absortos cada uno en sus propios pensamientos. El nuestro no era un viaje de placer.
Las tierras pictas eran unos parajes aterradores, plagados de hombres salvajes que podían atacar en cualquier momento, e infestados de alimañas y fieras como lobos, y panteras, y las serpientes gigantes de las que ya he hablado. Se dice que en estas tierras habitan también otras terribles criaturas que ya han desaparecido de otras partes del mundo, como el gran tigre de dientes de sable y un animal parecido al elefante. Yo nunca he visto ningún elefante, pero mi hermano visitó Tarantia en una ocasión y vio a una de esas fieras en la colección del rey Numedides, el día en que el rey permite que las gentes entren en sus jardines. De vez en cuando, los pictos venden a los mercaderes de la Marca Occidental el enorme colmillo de marfil de una de esas criaturas.
Otros habitantes de estas tierras, aún más terribles, son los demonios de los pantanos o diablos del bosque, como algunos les llaman. Viven en grandes grupos en lugares como el Pantano de los Fantasmas. Durante el día se desvanecen —nadie sabe adonde van—, pero vuelven cuando cae la noche, enormes como murciélagos, aullando como las almas condenadas del infierno. No solamente aúllan. Más de uno que ha osado adentrarse en estas tierras ha aparecido degollado de oreja a oreja por las garras de estas diabólicas criaturas. Es muy peligroso acercarse a los lugares donde habitan. El hecho de que el Hechicero del Pantano tenga su morada en el corazón de uno de los lugares favoritos de caza de estos demonios es una de las pruebas más evidentes de su inconmensurable poder maléfico.
Al cabo de un rato llegamos a la ensenada de Tullia, así llamada en memoria de un habitante schohirano que perdió la vida en un enfrentamiento con los pictos. La ensenada de Tullia marca la frontera entre Schohira y las tierras pictas. O al menos eso dice el último tratado firmado entre los salvajes y el gobernador de Schohira.
Atravesamos la ensenada de Tullía saltando entre las rocas. Al llegar a la otra orilla, Hakon se detuvo para deliberar entre susurros con el hombre que conocía el camino. Después de escrutar los alrededores y de apartar las ramas de la maleza, encontraron que el rastro se dividía en una encrucijada, y nosotros tomamos el camino de la izquierda, internándonos en el bosque hacia el sur, en dirección al Pantano de los Fantasmas. Hakon nos pidió que apuráramos el paso y que hiciéramos el menor ruido posible.
—Debemos llegar al campamento picto antes del amanecer— susurró.
La rapidez en el avance y el silencio son cualidades incompatibles hasta para el más experimentado explorador. A mayor rapidez, menos posibilidades de avanzar en silencio. Siempre ha sido así. De cualquier forma, proseguimos nuestra marcha siguiendo el rastro a buen ritmo, esquivando ramas y sorteando obstáculos lo mejor que pudimos.
Y caminamos por el sendero durante dos horas, tal vez. En los lugares en los que el bosque se hacía menos espeso, miraba ansiosamente hacia la izquierda para ver si el cielo —del que alcanzaba a ver pequeños retazos por entre las hojas— había empezado a aclarar por el este. Sin embargo, sólo aparecían las estrellas describiendo su lento movimiento circular, y, como había luna nueva, no la vimos aquella noche. Además de la respiración de los hombres y del roce ocasional de una hoja o el crujido de una ramita, los únicos sonidos que se oían era el zumbido y los chasquidos que producían los insectos nocturnos y, de vez en cuando, el susurro provocado por alguna pequeña bestia salvaje al huir por entre la maleza.
En una ocasión nos paramos y nos quedamos helados al oír un sonido lejano parecido a una tos. Al cabo de un rato, uno de los hombres del bosque dijo: —¡Una pantera!
Seguimos avanzando, como si las panteras no hubieran tenido nada que ver con nosotros. Y la verdad es que no lo tenían, ya que la pantera caza sola, y nunca atacaría a cuatro hombres adultos. Los pictos son otra cosa.
Luego, Hakon hizo una señal para que nos detuviéramos. Y mientras permanecimos inmóviles, escuchando, llegaron hasta nuestros oídos unos sonidos débiles, que sin duda no eran producidos por animales salvajes. Era un ligero rumor o murmullo, apenas audible, parecido a los primeros sonidos que produce una tormenta que se avecina, un sonido que se siente tanto en los huesos como en los oídos. Y forzando la vista que, debido a nuestra larga inmersión en la oscuridad, teníamos en aquel instante más aguzada, pudimos ver unos débiles resplandores rojizos por entre los troncos de los árboles.
Dejamos entonces el sendero y caminamos al acecho por entre la espesura, a la izquierda del camino, desplazándonos con más sigilo que velocidad. Avanzamos encorvados, deslizándonos desde la cobertura que nos proporcionaba un arbusto hasta la sombra de un árbol, y vuelta a empezar.
Pronto oímos las voces guturales de los pictos, y Hakon volvió a levantar la mano en señal de precaución. Y entonces los vimos. Había tres, de pie o sentados, en medio del sendero. Se habían quedado allí como centinelas, pero no se tomaban demasiado en serio su misión. Estaban echando una partida de un juego en el que utilizaban unas astillas, que arrojaban al aire para ver cuáles caían con la parte de la corteza hacia arriba. Los pictos murmuraban, reían, y de vez en cuando se lanzaban unos a otros alegres fanfarronadas y amenazas, como haría cualquiera para combatir el aburrimiento.
Me arrastré hasta donde yacía Hakon y musité: —¿Atacamos?
—No —me contestó—. Gritarías, y tendríamos a todo el campamento encima de nosotros. Voy a escuchar lo que dicen, a ver si puedo obtener algún dato, y luego seguiremos avanzando.
Se quedó donde estaba, con la cabeza ladeada, de manera que tenía una oreja orientada hacia los pictos. Yo también me dediqué a escuchar, pero mis conocimientos de la lengua picta son muy elementales. Aunque entendía alguna palabra aislada, no cogía las suficientes como para enhebrar una frase que tuviera sentido. Sin embargo, creí entender el nombre «Valerian», o al menos me pareció que se trataba del nombre de nuestro renegado señor, destrozado por la pronunciación picta.
Hakon estuvo escuchando un rato más, y luego movió la cabeza con satisfacción y nos hizo una señal para que lo siguiéramos. Y ya habíamos empezado a caminar hacia el resplandor de las hogueras del campamento cuando un espantoso sonido nos volvió a sobresaltar. Procedía de nuestra izquierda y era un rugido ronco y potente, como si un gigante hubiera hecho sonar una trompeta atascada de saliva.
Entonces se produjo un gran estrépito, a la vez que la fuente del sonido emprendía la huida. Y lo vi fugazmente: era una de esas bestias de la familia de los elefantes, de las que ya he hablado, del tamaño de dos hombres altos, uno puesto encima del otro. Sus dos largos colmillos, más bien curvos, casi llegaban al suelo, y me dio la impresión de que estaba recubierto de pelos cortos, pero eso era imposible de asegurar a la luz de las estrellas y viéndolo tan fugazmente. Me han contado que duermen de pie, como hacen a menudo los caballos, y sin duda éste había visto interrumpido su profundo sueño de medianoche por el ruido que producíamos y por nuestro olor. No sabía de nadie que hubiera visto a una de aquellas bestias tan al este, junto a las fronteras de la Marca Occidental; de modo que Hakon y yo somos los únicos hombres de la Marca que decimos haber visto un elefante picto con vida.
Sin embargo, las consecuencias de este encuentro fueron desastrosas para nosotros. Hakon retrocedió sorprendido y tropezó con el habitante del bosque que caminaba detrás de él, que a su vez saltó hacia atrás y golpeó al que lo seguía con tanta fuerza que este último cayó al suelo. Yo conseguí no caer gracias a un ágil salto. Toda esa algarabía de saltos, golpes y caídas alertó a los pictos, y lo primero que advertí luego fue la vibración de la cuerda del arco de Hakon al disparar contra el primero de ellos.
Me di media vuelta y vi que los tres se abalanzaban sobre nosotros, saltando como ciervos por los arbustos, blandiendo sus armas y ladrando órdenes y exhortaciones. La flecha de Hakon alcanzó a uno en plena garganta, pero inmediatamente tuvimos encima a los otros dos. Uno de ellos arrojó una jabalina corta y aferró su hacha.
Yo cogí mi carcaj, pero, antes de que pudiera tomar una flecha, uno de los pictos ya estaba demasiado cerca. De modo que aferré el arco con las dos manos. Y le di al picto un golpe en la cabeza.
Mientras el salvaje se tambaleaba por los efectos del golpe, dejé caer el arco y me precipité hacia la espada del hombre de Gunderland. Y nada más empezar la batalla con el picto, paré con el brazo izquierdo un golpe de su hacha y a la vez le hundí la corta hoja en las entrañas, con una estocada larga y baja. Pero el individuo siguió luchando. Al ver que la segunda estocada no lo derribaba, le asesté un sablazo en el cuello, y se lo corté a medias. Y por fin cayó.
Miré a mi alrededor, jadeando, y vi que sólo Hakon y yo quedábamos en pie. Hakon estaba arrancando su pesada hacha del cráneo del picto. De los habitantes del bosque que venían con nosotros, uno yacía muerto con el cráneo partido en dos por el hacha del picto, mientras que el otro estaba sentado, con la espalda apoyada en un árbol, aferrando el asta de la jabalina, cuya punta tenía clavada en el vientre.
Hakon maldijo en voz baja. La pelea había durado apenas lo que tarda el corazón en latir una docena de veces, y sin embargo tres pictos y dos habitantes del bosque estaban ya muertos o mortalmente heridos. Dentro de todo, tuvimos la suerte de que los pictos habían atacado tan repentinamente que ninguno había proferido el grito de guerra. Habían gritado algunas exclamaciones guturales, pero sin duda alguna los pictos del campamento habrían oído el alarido del elefante, y habrían atribuido los demás ruidos provocados por la pelea a la estrepitosa huida de la bestia. En cualquier caso, no vino nadie a investigar.
Hakon murmuró:
—Sólo quedamos dos, y cada uno de nosotros tiene que hacer todo lo que pueda aunque le cueste la vida. Tenemos que matar a Valerio y al Brujo. Los pictos dijeron que Valerio se había ido al Pantano de los Fantasmas para consultar con el Brujo del Pantano y con los jefes de las distintas tribus. Ha dejado a la mayoría de sus hombres en el campamento, con los pictos. Rodeemos el campamento y tomemos el camino que va de allí al pantano. Tú esperarás junto al camino, y si Valerio viene por él mátalo. Yo me introduciré en el pantano e intentaré acabar con el Brujo, y también con Valerio, si lo cojo.
—Amigo Hakon —protesté—, tú cargas con el peligro mayor. Como oficial, tu vida es más valiosa para nuestro pueblo que la mía. No soy más cobarde que la mayoría de los hombres; deja que me introduzca en el pantano mientras tú vigilas el camino.
Entrar en el pantano era obviamente la más peligrosa de las dos tareas, ya que el que lo hiciera tendría que enfrentarse no sólo al peligro representado por los pictos, sino también a los seres malignos que allí habitan —los caimanes—, y exponerse a quedar atrapado en alguna ciénaga poco visible.
—No —dijo Hakon—. Ya he estado en ese pantano, y tú no.
Y cuando quise replicar, me hizo callar, recordándome que él era el jefe.
Entonces, con voz débil y sofocada, intervino el hombre herido: —¡No permitas que caiga en manos de los pictos! Cuando encuentren estos cuerpos, se enfurecerán y buscarán venganza.
—No podemos llevarte... —empezó a decir Hakon. Pero el hombre dijo:
—No, no quería decir eso. Con esta lanza en las tripas, soy hombre muerto. ¡Otórgame una muerte rápida antes de marcharte!
Y entonces Hakon sacó su cuchillo y le cortó la garganta a su camarada, mientras yo apartaba la vista. A veces es difícil soportar las crudas necesidades de la guerra; pero no hubiera sido tampoco piadoso dejar al hombre allí para que lo torturaran los salvajes.
5
Pronto quedó claro que los pictos habían planeado acudir directamente desde el consejo celebrado en el Pantano de los Fantasmas a atacar Schondara. En el campamento había cientos de guerreros roncando sobre ásperos lechos de ramas, o bajo chozas y hamacas construidas a toda velocidad, mientras las moribundas hogueras desprendían perezosas espirales de humo azul. No había mujeres ni niños a la vista, lo que demostraba que se trataba de un grupo de guerreros y no de una simple asamblea tribal.
En realidad había tres campamentos distintos, uno para cada una de las tribus —Halcón, Gato Montes y Tortuga—, y uno mayor para los Lobos. Dichos campamentos estaban ordenados de manera irregular, de tal modo que al intentar sortear uno casi nos metimos en el interior de otro. Pero finalmente logramos pasar por entre todos ellos y tomamos el camino del pantano. Al igual que antes, recorrimos el terreno paralelo a la senda en vez de ir por ella. Resultó que los campamentos estaban más lejos del Pantano de los Fantasmas de lo que habíamos esperado. Sin duda, los guerreros pictos, aunque eran temerarios, no se habían atrevido a dormir demasiado cerca de la guarida de los demonios del pantano.
Pero finalmente encontramos un sitio en el que crecía un grupo de pinos jóvenes junto al camino, y alrededor de la base de sus troncos había gran cantidad de helechos. Decidimos que éste sería el lugar adecuado para la emboscada. Por lo tanto, me tumbé sobre el vientre, con el arco preparado y una flecha a punto, en el suelo, mientras que Hakon descendió por la ligera pendiente en dirección al Pantano de los Fantasmas. Al mirar en esa dirección, pude ver retazos de algo brillante por entre los árboles, lo que indicaba la presencia de agua.
La noche estaba ya muy avanzada, y temí que el amanecer nos sorprendiera antes que hubiéramos cumplido con nuestras respectivas misiones. Si ocurría eso, tenía planeado retroceder a rastras alejándome del camino hasta encontrar una mayor espesura que me pusiera a cubierto, permanecer tumbado allí durante el día, y a continuación volver a intentarlo, si es que los pictos seguían acampados en el mismo lugar. La sed constituiría un problema, pero me enfrentaría a él cuando llegara el caso.
El tiempo pasaba lentamente. Agucé la vista y el oído, esperando que Valerio y su escolta surgieran de las tinieblas siguiendo el sendero, pero todo estaba en silencio, con excepción del zumbido de los mosquitos y el gruñido de un caimán macho procedente del pantano. Ni siquiera los demonios de la marisma aullaron aquella noche.
Sin embargo, un hombre no puede mantener fija la atención por toda una eternidad. Había estado de pie casi toda la noche, había caminado diez o quince leguas, y había luchado en dos escaramuzas, matando a un hombre en cada una de ellas. A pesar de mis buenos propósitos, la naturaleza se cobró su deuda. Me pareció que mis párpados se cerraban sólo un instante, cuando una figura pesada y musculosa aterrizó sobre mí y el bosque retumbó en un coro de terribles aullidos a mi alrededor.
Me desperté con un sobresalto, demasiado perplejo debido al sueño como para luchar con eficacia.
Varios pictos se habían abalanzado sobre mí, aferrando entre cuatro cada uno de mis miembros, mientras que otro se agazapaba sobre mi espalda. Y antes de que pudiera hacer otra cosa que no fuera maldecirlos por Mitra a Ishtar, me habían quitado las armas y atado las muñecas y tobillos, a la vez que me daban bofetadas y puntapiés por añadidura. Advertí que el cielo estaba mucho más claro que cuando había caído en el sueño, confirmando así que ya había pasado algún tiempo desde entonces.
Se oía ruido de golpes sobre la madera, y finalmente apareció un picto, llevando una estaca que acababa de hacer con un pequeño árbol. Luego la empujaron violentamente por entre mis brazos y piernas. Dos fornidos pictos alzaron los extremos del palo hasta ponérselos sobre los hombros, y emprendieron enérgicamente la marcha en dirección al pantano, con el hijo de Gault Hagar colgando como la presa de un cazador. Detrás venía el resto, hablando con voz ronca y gruñendo. Algunos incluso reían, algo que los pictos hacen pocas veces, ya que consideran que la risa abierta es algo indigno y la reservan para cosas que merezcan la pena, como por ejemplo cuando torturan a un cautivo.
Al principio me sentí demasiado abatido por la vergüenza de haberme dejado sorprender, y por mi preocupación acerca del destino que me aguardaba, como para prestar atención a otra cosa que no fuera mi propia desgracia. Pero luego recordé que aún no había muerto y que en ocasiones la fortuna da un vuelco en el último momento. Por lo tanto, empecé a mirar a mi alrededor para advertir cualquier cosa o circunstancia que pudiera ayudarme a huir.
Clareaba ya cuando alcanzamos las orillas del Pantano de los Fantasmas. Estirando el cuello vi la inmensa extensión de aguas estancadas del pantano, salpicada de juncos y de otras plantas acuáticas.
Jirones de neblina se alzaban fantasmagóricamente de las aguas tranquilas, que reflejaban el azul salpicado de nubes del cielo del amanecer. Aquí y allá se veían troncos de árboles secos que se erguían como brujas petrificadas.
Avanzamos despacio por una lengua de tierra que se introducía en el agua. Al llegar a su extremo, los que me llevaban entraron en ésta chapoteando. Seguían un camino de piedras puestas a intervalos de tal manera que la parte superior de éstas quedaba justo bajo la superficie del agua. Cruzamos otro trecho de tierra pantanosa y luego seguimos adelante, avanzando sobre otras piedras como las anteriores, de manera que finalmente llegamos al lugar en el que moraba el Brujo del Pantano.
El hechicero vivía en una isla que se elevaba sobre las aguas. Sobre la pequeña elevación, entre los árboles que la coronaban, había un círculo de chozas, parecidas a las que construían los pictos en sus poblados. Al acercarnos al montículo, uno de los pictos se adelantó corriendo, y cuando yo llegué todos se volvieron para darse la bienvenida. El suelo estaba plagado de recipientes hechos de calabazas vaciadas; sin duda los jefes habían pasado la noche bebiendo la floja cerveza picta mientras hablaban.
Estaba en la isla el propio brujo, Valerio y unos cuantos secuaces suyos: Kwarada, Teyanoga y una veintena de pictos. Las plumas y la pintura que llevaban identificaban a los pictos como jefes de los Tortugas, Halcones, Gatos Monteses y Lobos, y todos bostezaban y tenían los ojos legañosos debido a la larga sesión de la noche anterior. Valerio sonrió con una mueca parecida a la de un ídolo picto cuando me vio. —¡El rebelde de Thandara! —gritaba—. Por Mitra que eres un diablo tozudo; ¡ojalá todos los que están de parte de Su legítima Majestad tuvieran una moral tan firme como la que tienes tú en tu maldad! Espera un poco, amigo; vamos a organizar un juego poco habitual contigo y con tu compañero de traiciones. Vais a aprender el precio de la traición a vuestros señores naturales.
Los pictos que me transportaban dejaron caer la estaca y caí pesadamente sobre el suelo húmedo. Al girar advertí que había un poste en el espacio que quedaba en el centro del círculo formado por las chozas. Y el hijo de Hakon Strom estaba atado a él. Valerio, que seguía mirándome, hizo un movimiento con la cabeza en dirección a Hakon.
—Creyó que podría atravesar furtivamente la guardia de los demonios del pantano —dijo.
Hakon y yo nos miramos, pero pensamos que no nos habría servido de nada hablar en ese momento.
El brujo dio algunas órdenes en lengua picta, y algunos de ellos volvieron por el camino de piedras sumergidas. Otros comenzaron a cavar un agujero en tierra junto al poste al que estaba atado Hakon.
El brujo tenía un aspecto extravagante: anciano, encorvado y escuálido; de piel oscura, casi como la de un kushita; una mata de pelo blanco, y una barba también blanca, larga y sedosa. Sus rasgos no se parecían a los de ningún hombre que hubiera visto con anterioridad. Tenía la nariz ancha y aplastada, la frente y la barbilla curvadas hacia atrás, y los ojos ocultos bajo unas cejas tan prominentes que parecía que miraban desde el fondo de dos cavernas negras. Podría haberse tratado de un híbrido de hombre y chacán. Comprendí los relatos que se repetían en la Marca Occidental que decían que el brujo no era ni picto ni ligur, sino el último sobreviviente de una raza que habitaba en aquella tierra antes de que los pictos la invadieran. Lo cierto es que las tierras salvajes habitadas por los pictos albergan numerosos sobrevivientes extraños de tiempos remotos.
Al igual que los pictos, el brujo iba desnudo, excepto por un trozo de piel de ciervo. En vez de los dibujos pintados que llevaban los pictos, en el pecho y en la espalda tenía un trazado de pequeñas cicatrices que conformaban líneas y círculos. Dijo algo a los pictos, que se llevaron la estaca en la que me habían traído, y de un tirón se pusieron en pie. Se me acercó y se quedó contemplando fijamente mi rostro, con los ojillos negros centelleando desde las profundidades de sus cavernosas cuencas. Luego se dio la vuelta y siguió hablando con los pictos.
En ese momento volvieron los pictos con un trozo de tronco de árbol, que cortaron con sus hachas hasta que quedó de la longitud adecuada. Mientras tanto, los demás pictos habían cavado un agujero un poco más profundo que la altura de sus rodillas. Metieron en él un extremo del tronco y volvieron a rellenarlo de tierra, manteniendo el poste erguido. Pisotearon la tierra y la golpearon con sus mazas y con los mangos de las palas para que quedase firme, y pronto tuvieron una estaca igual a la de Hakon.
Obedeciendo una orden del brujo, me arrastraron hasta el poste. Mientras un par de forzudos salvajes me sujetaban los brazos, otro me cortó las ligaduras con su cuchillo. Luego me desnudaron completamente, dejándome el taparrabo, me arrojaron contra el poste y empezaron a atarme con largas tiras de cuero sin curtir.
No intenté resistirme, pero mientras me ataban me puse rígido y tensé los músculos. Los pictos no lo advirtieron; tal vez creyeron que lo que hacía era mostrar el orgullo del hombre blanco. Enseguida terminaron de atarme al poste, con los brazos a los costados y rígido como una momia estigia.
Los jefes, Valerio y la mujer de éste estaban reunidos en torno al brujo, conversando. Un jefecillo Tortuga, sin embargo, se me acercó con maligna sonrisa. De repente sacó el hacha de su cinturón y la arrojó dando vueltas, directamente, hacia mi cara.
Me di por muerto, pero la hoja de cobre golpeó la madera justo por encima de mi cabeza, de tal manera que el mango me tocaba la frente.
El jefe Tortuga y algunos otros pictos prorrumpieron en gritos de triunfo, jactándose del placer que les había producido mi espanto. Una de las primeras etapas de la tortura picta consiste en arrojar flechas y lanzar hachas y cuchillos al prisionero, sin alcanzarlo, pero dándole lo más cerca posible. Si se estremece, eso vale un punto a los que lo atormentan; sí se enfrenta a los proyectiles sin inmutarse, es un punto para el prisionero. Es un juego estúpido, pero, de haber sabido las intenciones de aquel individuo hubiera resistido la tentación de estremecerme antes que proporcionarles una satisfacción.
Pero esto inició una gran discusión entre los pictos. Dos o tres se pusieron de parte del jefe que había lanzado el hacha, mientras que el resto se opuso. El que había tirado el arma y sus amigos repetían una y otra vez la palabra picta que significa «ahora», mientras que el resto decía «luego». Un picto se dedicaba afanosamente a cortar pequeños pinchos de madera o astillas afiladas largas como una mano, con el evidente propósito de clavarlas en el pellejo de los cautivos y prenderles fuego.
Finalmente, el brujo se puso de parte de los que decían «luego». Volví la cabeza en dirección al poste de Hakon y le pregunté: —¿Por qué discuten? ¿Es acerca del momento de empezar el tormento?
—Sí —dijo Hakon—. El pequeño Tortuga y sus amigos quieren practicar ahora su arte con nosotros, mientras que el resto prefiere reservarnos hasta que hayan saqueado Schondara. El brujo dice que somos suyos, que hará lo que le plazca, y que ya les dirá cuándo pueden dedicarse a nosotros.
—Si piensa en algo peor que las torturas pictas... —dije con un escalofrío, al recordar la Danza de la Serpiente Cambiante.
Entonces, el brujo y todos los jefes desaparecieron en el interior de las chozas; Valerio y Kwarada entraron en una. Dejaron a dos pictos de guardia junto a nosotros, mientras que el resto se dirigieron sin prisas hacia el campamento.
—Van a echarse un sueño antes de lanzarse al ataque —dijo Hakon—. Por lo que he oído, pretenden partir a mediodía y llegar a Schondara justo después de que oscurezca.
—Es natural que prefieran no atacar mientras haya luz diurna, pues las flechas de ballesta les silbarían en las orejas —dije.
—Por los retazos de conversación que he escuchado —dijo Hakon—, tienen en mente otra arma, algo que el brujo les ha preparado.
Luego volvió la cabeza en dirección a uno de los centinelas. —¡En, tú! —dijo, hablando todavía en aquilonio—. ¿Por qué no tomamos esa cerveza que bebieron tus jefes anoche?
Los dos pictos lo miraron sin comprender, y luego se miraron uno al otro. Cuando Hakon repitió la pregunta en lengua picta se pudo ver en sus ojos el brillo de la comprensión, pero ningún sentimiento amistoso. Uno de ellos gruñó un hosco «no», mientras que el otro escupió en el suelo.
—Al menos, parece que no nos entienden —dijo Hakon, volviendo a hablar en nuestra lengua—. ¿Se te ocurre algo que nos permita salir de aquí?
—Todavía no, pero creo que se me está ocurriendo una idea —dije—. Habrá que esperar hasta que los jefes se marchen. Y no hablemos demasiado, no vaya a ser que esos canallas sospechen algo.
La mañana se nos hizo muy pesada, atados a aquellas malditas estacas y atormentados a causa de la sed, las moscas y la presión constante de nuestras ligaduras. Hakon sufrió bastante debido a las quemaduras que le producía el sol, aunque yo era moreno por naturaleza y por lo tanto me vi menos afectado. Ambos estábamos llenos de dolorosas magulladuras, resultado de las peleas en las que nos habíamos enzarzado.
Los jefes roncaban en sus chozas. Del campamento llegaba el murmullo de las voces de los guerreros a medida que se iban despertando.
Finalmente, cuando el sol ya estaba en lo alto, el brujo salió de su choza y sopló un silbato que parecía hecho con un hueso humano. Pronto aparecieron Valerio y los pictos, bostezando y estirándose.
Había mucho bullicio. Mientras algunos comían algo, otros manoseaban sus armas y las afilaban.
Al final, el brujo los reunió a todos. Sacó a rastras de su choza un enorme saco de cuero cuya abertura estaba bien atada y cerrada, de la que salían varios cordones de cuero que también se arrastraban por el suelo. Y había algo que mantenía hinchado el saco, pero no sabíamos de qué se trataba. No podía pesar mucho, ya que el viejo brujo arrastraba el saco solo, sin ayuda de nadie. El saco parecía una vejiga hinchada con aire que hubiera sido atada para evitar que éste escapara, pero a una escala muchísimo mayor.
El brujo daba instrucciones mientras los pictos manipulaban el saco. Ataron sus cordones al extremo de un poste en forma de horquilla de unas tres o cuatro yardas de largo.
Finalmente todos se pusieron en marcha, llevando la estaca con la misteriosa bolsa sobre los hombros. Los dos pictos que nos habían estado vigilando durante la mañana quedaron encargados de vigilarnos durante algún tiempo más. Sus rostros ceñudos y las maldiciones que murmuraban demostraban lo poco que les gustaba perderse el asalto a Schondara y la matanza, la rapiña y el saqueo que con tanto deleite habían previsto.
Cuando el último grupo desapareció entre los árboles que rodeaban el Pantano de los Fantasmas, el brujo caminó, arrastrando los pies, hasta acercarse a Hakon, le escudriñó el rostro y comprobó sus ligaduras. Hizo lo mismo conmigo. Le devolvimos la mirada, y se alejó y se sentó entre dos chozas con las piernas cruzadas. Y se puso a realizar algún tipo de tarea adivinatoria con unos trozos de hueso.
Lanzaba un puñado de éstos al aire y estudiaba el dibujo que formaban al caer, luego los recogía y volvía a arrojarlos. Empezó a canturrear una especie de cántico con voz enronquecida en un idioma que no reconocí, pero que desde luego no era el picto.
Uno de los dos que nos vigilaban se sentó, apoyando la espalda contra su choza, y se quedó dormido.
El otro paseaba de arriba abajo con impaciencia, practicando de vez en cuando estocadas con el cuchillo y golpes al aire con su maza de guerra. Cuando se cansó, se sentó junto a su camarada e intentó trabar conversación, pero el otro picto se limitaba a gruñir.
Luego, el más activo le dio un codazo en las costillas al otro, y le dijo en voz baja: —¡Mira allá!
Señalaba al brujo, que seguía sentado con las piernas cruzadas delante de los trozos de hueso. Pero ahora no los lanzaba al aire; estaba sentado, inmóvil, contemplando el pantano.
Ambos pictos se levantaron con agilidad y se acercaron silenciosamente al brujo. Le miraron a la cara, y uno de ellos silbó e hizo chasquear los dedos. El brujo no hizo el menor movimiento. Había caído en trance, enviando su alma hacia oscuros abismos para alcanzar un conocimiento arcano.
Los pictos hablaban con seriedad en voz baja, mirando primero al brujo y después a nosotros. De las pocas palabras que pude entender, concluí que decían que, puesto que el brujo estaba en ese momento inconsciente, podrían abandonar su puesto, correr tras sus compañeros de tribu y llegar a Schondara a tiempo para la masacre.
En ese momento el más alto —el activo— avanzó resueltamente hacia donde estábamos Hakon y yo, haciendo girar la maza. Evidentemente se disponía a partirnos la cabeza antes de partir, no mera a ocurrir que nos escapáramos durante su ausencia. Al descubrir su mirada brillante, me llené los pulmones de aire y abrí la boca para avisar al brujo que, si bien no albergaba tiernos sentimientos hacia nosotros, al menos no tenía por el momento intenciones de matarnos. No sabía si mi grito lo despertaría de su trance, pero era la única esperanza.
Al oírme, el picto más bajo llamó a su compañero, y éste se detuvo. Tras discutir un rato, ambos volvieron la espalda a la isla del brujo y chapotearon por la corriente.
—Por fin nos hemos librado de ellos —musitó Hakon—, pero ¿cómo diablos vamos a deshacernos de estas ligaduras? Los hombres que nos ataron no eran novatos en esto.
—Mira —murmuré.
Había relajado todos los músculos, de manera que las vueltas que daba la cuerda de cuero me sujetaban con menos fuerza. Luego comencé a mover los brazos y las manos de arriba abajo por debajo de las ligaduras, haciendo esfuerzos para hacer bajar la cuerda hacia las caderas.
El sol descendía hacia el oeste, las moscas zumbaban, el brujo seguía sentado, inmóvil como una estatua, y yo seguía luchando con la cuerda, con la cara empapada de sudor y la boca llena de polvo del desierto. Finalmente, una de las vueltas de la cuerda se deslizó hasta donde yo podía sujetarla con la uña de mi pulgar derecho. No era mucho, pero al cabo de un rato conseguí poner sobre la cuerda las uñas del dedo índice y anular, y luego, por fin, la del corazón.
Al no rodear ya mi mano derecha, la cuerda se aflojó una milésima y pronto pude sacar también la mano izquierda.
Caía la tarde; una bandada de patos se elevó hacia el cielo por encima del pantano, pero yo seguía debatiéndome. Finalmente liberé un antebrazo, y luego el otro. Con las manos libres, hice pasar los lazos que me sujetaban los brazos por encima de los hombros... ¡Y por fin pude soltarme!
Me quedé inmóvil un instante, frotándome las extremidades y haciendo muecas de dolor por los pinchazos que sentía. Miré en dirección al brujo, pero éste no hacía ningún movimiento.
Con pasos vacilantes me acerqué a Hakon. Sus ataduras le sujetaban con más fuerza aún que las mías. Puesto que me habían despojado de todo, no tenía cuchillo para cortarle las ligaduras. Mientras forcejeaba con las cuerdas, musitó:
—Si seguimos a este ritmo nos vamos a pasar aquí toda la noche, Gault. Mira a ver si puedes encontrar alguna cosa con filo.
Le roí las cuerdas con los dientes, pero los progresos conseguidos de esta forma parecían tan lentos como cuando intentaba quitárselas de la otra manera. Entonces seguí su consejo y busqué en las chozas, una tras otra. Pero los invitados del brujo se habían llevado consigo todos sus pertrechos. En la choza del mismo brujo encontré unos simples utensilios de cocina y un montón de parafernalia mágica, pero nada con filo. La única arma que había era un arco de extraño diseño y un carcaj lleno de flechas.
Al examinar las flechas advertí que no servían. Sus puntas de piedra estaban cinceladas, y evidentemente estaban hechas para cazar aves, no para abatir presas mayores, como por ejemplo hombres.
Recordé que el brujo llevaba un cuchillo en el cinto. Al parecer ésa era la única arma de verdad que quedaba en su isla. No había más remedio que intentar quitárselo.
Cuando me acerqué a él, seguía en trance. Moviéndome con precaución, le cogí un mechón de su cabello blanco, le sacudí la cabeza y le di un tremendo puñetazo en la mandíbula con la mano que me quedaba libre.
El golpe tumbó al anciano. Por un instante, su cuerpo se retorció y se sacudió como el de una serpiente decapitada, pero luego empezó a moverse con decisión. Para entonces ya le había aferrado la garganta con las manos, y se la apreté con todas mis fuerzas. Pero el brujo se debatía con más fuerza de la que cabía esperar de su escuálida figura. Golpeaba con los puños, arañaba y pataleaba; parecía hecho de cables de acero y de correas de cuero crudo. Adelantó a tientas su sucio pulgar buscando mis ojos, y yo hundí los dientes en él.
Por un instante sus profundos ojos se encontraron con los míos, y de repente sentí que mi alma se alejaba de mi cuerpo. Algo en mi interior me decía que estaba equivocado. Me decía que lo soltara y que hiciera lo que me pidiera el brujo, ya que él era mí verdadero amo. Pero cerré los ojos y seguí haciendo presión.
Rodamos una y otra vez, quedando primero yo encima, luego abajo, y vuelta a empezar. Tanteó con las manos en busca del cuchillo y lo extrajo, pero para entonces estaba ya débil y sólo consiguió hacerme un arañazo a lo largo de las costillas. Luego conseguí poner la rodilla sobre la mano con la que sostenía el cuchillo y la aplasté contra el lodo. Mientras, seguía apretándole la tráquea, por miedo a que pronunciara alguna terrible maldición y condenará mi alma a los infiernos para siempre.
Poco a poco su resistencia fue mermando. Aunque su cuerpo yacía en el lodo, seguí apretándole la garganta con los pulgares, para que no reviviera de repente al soltarlo.
Cuando dejé de sentir los latidos de su corazón u otro signo de vida, cogí su cuchillo y le corté la garganta. Luego me apresuré a liberar a Hakon. Se quedó en pie durante un momento, frotándose los miembros y maldiciendo. —¿Qué había en esa bolsa? —le pregunté.
—El brujo ha introducido en ella a todos los demonios del pantano —repuso—. Cuando los pictos asalten el fuerte, arrojarán esa estaca por encima de la empalizada. Luego, uno de ellos tirará de una de las correas que sobresalen, y la bolsa se abrirá. Los demonios del pantano saldrán como un enjambre y acabarán con todos los seres humanos que queden en pie. —¿Por qué no matarán a Valerio y a sus salvajes?
—El brujo ha conjurado a los demonios para que ataquen solamente a los que estén de pie. Por tanto, en cuanto se abra la bolsa, los pictos se tumbarán en el suelo hasta que termine la masacre y los demonios hayan vuelto al pantano.
—Tenemos que intentar detenerlos —dije—. Pero, ¡Mitra los maldiga!, no hay ni un arma aquí, excepto el cuchillo del viejo. Sin contar un arco con flechas para cazar pájaros que hay en la choza del brujo.
—Es mejor que nada —dijo—. Incluso una flecha para cazar aves puede infligir una buena herida si se lanza con fuerza desde cerca. Pero vas a tener que llevar el arco tú. Los pictos me torcieron el brazo al capturarme y no podría tirar con precisión.
Y así fue como Hakon y yo, con nuestros taparrabos y mocasines como única vestimenta, cruzamos el pantano por encima de las piedras, persiguiendo al salvaje ejército de Valerio. Yo llevaba el arco del brujo, y Hakon su cuchillo.
6
Al cruzar la ensenada de Tullía anduvimos con cuidado, no fuera que los pictos hubieran dejado un centinela en la retaguardia. Cuando cruzamos la ensenada del Lynx anduvimos con más cuidado aún, pero no tropezamos con ningún picto. No había señal alguna de Karlus en la choza; evidentemente, había sido rescatado. Vimos señales del paso de los pictos —una pluma caída de un penacho, un mocasín roto— pero nada indicaba que los salvajes estuvieran cerca.
No los encontramos hasta que el sol se puso, cuando llegamos a los campos que hay en torno a Schondara. Los pictos estaban formando un semicírculo junto a los claros. Tumbados detrás de unas matas de helechos, sin atreverse a respirar, vimos a Valerio, a su mujer y a otros jefes, junto con la bolsa y la estaca. Estaban todos tumbados o agachados, a cubierto entre los árboles que rodeaban la pradera.
En Schondara, a lo lejos, no se veía ninguna luz; parecía que se hubiera advertido a la población de que había enemigos al acecho. En el fuerte tampoco se veían luces, pero sí se oían ruidos: el sonido de las voces de la gente y los gemidos de los animales. Al menos, dentro del fuerte los habitantes del poblado podrían presentar batalla, pero aun así los pictos los doblaban en número y podrían tomar el fuerte, aun cuando los hechizos del brujo no funcionasen.
Detrás de nosotros, apenas visible a través de los árboles, la luna en cuarto creciente se ponía por el horizonte, y el sol, que ya había desaparecido, había dejado tras de sí unas franjas de color naranja, amarillo y verde manzana. Las estrellas empezaban a brillar en el cielo.
Hakon susurró:
—Si esperas para atacar hasta que esté un poco más oscuro, ¿crees que podrías acercarte a un tiro de flecha de esa bolsa? —¿Por qué? —pregunté—. ¿De qué serviría?
—Hazlo y lo verás.
Entonces comprendí el plan de Hakon, y estaba asombrado por su osadía. Al momento avanzamos, arrastrándonos como serpientes, hasta que estuvimos detrás de un enorme roble viejo. Me levanté lentamente, conteniendo el aliento por miedo a atraer la atención de los pictos que estaban más cerca, que se hallaban a sólo veinte pasos de mí, tumbados a cubierto como habíamos estado nosotros.
Saqué una de las flechas de cazar aves y la coloqué en el arco. Mientras la oscuridad se iba haciendo más profunda, lenta e imperceptiblemente empezó a sonar un tambor en las proximidades. Y del fuerte llegó el gong de alarma. Se me figuró que oía incluso el sonido de las ballestas.
Los pictos se pusieron en pie y se reunieron en grupos detrás de sus jefes. Un murmullo de voces guturales recorrió el semicírculo, a pesar de las bruscas órdenes de silencio que daban los jefes.
Luego el tambor cambió de ritmo, acelerándose y sonando una vez y luego dos, sucesivamente. Dos pictos alzaron el palo con la bolsa, hasta que ésta quedó en alto, balanceándose por encima de sus cabezas. —¡Ahora! —susurró Hakon.
Apunté a la bolsa y murmuré una plegaria a Mitra. Nunca había disparado con aquel arco; había poca luz; la bolsa se mecía de un lado a otro.
El ritmo del tambor volvió a cambiar. Sonaron silbatos y cascabeles; severas órdenes recorrieron las filas. Profiriendo aterradores gritos de guerra, cientos de pictos salieron del bosque en tromba en dirección al poblado y al fuerte, aullando como condenados.
Disparé. En cuanto solté la flecha supe que había disparado mal y aferré el carcaj. Pero la bolsa, al balancearse en el palo, se interpuso casualmente en el rumbo del dardo. Éste dio en el blanco, produciendo un sonido parecido al de un tambor que revienta.
Los pictos que sostenían el palo se acercaron al resto y luego se detuvieron, mirando temerosos hacia arriba. De la bolsa salía un ruido desgarrador y una especie de masa humeante. —¡Abajo! —me gritó Hakon al oído, tirándome del brazo al tiempo que se tiraba al suelo. No hizo falta que lo dijera dos veces; me tumbé boca abajo sobre el suelo del bosque.
La bolsa se quedó fláccida y como marchita. La nube que había surgido de ella se esparció por encima del grupo de pictos, que ahora corría a toda velocidad por el campo pisoteando los sembrados, en dirección a Schondara. Y al extenderse, adquirió un aspecto grumoso, como si se hubiera estado solidificando en una masa tangible. Las masas oscuras se condensaron hasta convertirse en criaturas vivientes: unos seres altos y delgados, con patas en la parte inferior del cuerpo, que se parecía a la de un ave, y la cabeza y el torso semihumanos. Sus brazos eran largos y escuálidos, terminados en una mano provista de las descomunales garras curvas. Cada demonio tenía estatura de un hombre, y estaba rodeado de un aura sobrenatural y trémula, como si hubiera estado bañado en las frías llamas del fuego del pantano.
No tengo ni idea de cuántos eran. Escondí el rostro para que mi vista no tropezara con la de algún demonio y éste se abalanzara sobre mí. Puede que fueran cien o quinientos.
Gritando y aullando, los demonios corrieron de un lado a otro, derribando a cada paso a un picto con sus garras. Aullando aún más fuerte que los demonios del pantano, los pictos coman en todas direcciones intentando salvar la vida; pero los demonios eran más veloces. Un picto, cuya cabeza había quedado separada del tronco por un zarpazo de las garras demoníacas, dio dos pasos antes de caer sobre la maleza.
Unos cuantos pictos recordaron que tenían que tumbarse. Pero la inmensa mayoría, cogidos por sorpresa y sin haber recibido la orden que esperaban, fueron presa del pánico y huyeron. Eso fue fatal; detrás de ellos se precipitaban los furiosos demonios saltando con sus largas patas de ave, más rápidos de lo que pudiera correr cualquier hombre.
Una a una se fueron desvaneciendo las auras brillantes que rodeaban a los demonios del pantano, mientras éstos desaparecían perdiéndose en el bosque. Finalmente, no quedó a la vista ningún ser vivo.
Hakon y yo nos levantamos, estiramos nuestros agarrotados músculos y emprendimos el camino a Schondara. Un picto apareció inesperadamente ante nosotros, como un conejo asustado. En lugar de precipitarse a nuestro encuentro con un aullido, y blandiendo el hacha de guerra, volvió la cabeza, haciendo como si no nos viera, y se perdió de vista por el bosque. No lo culpo. Lo que vio bastaba para acabar con el valor de un pueblo tan fiero y guerrero como el de los pictos.
Primero encontramos la cabeza y el brazo izquierdo de Valerio, y luego el resto, junto a la estaca que había sostenido la bolsa de cuero. Llevamos con nosotros su cabeza como prueba de nuestro relato. No vimos a Kwarada.
Encontramos a uno de los hombres del bosque junto a Schondara; el hijo de Dirk Strom, asombrado por la dispersión de las huestes pictas, había enviado a ese hombre para que explorara el terreno.
Cuando oyó nuestro relato, corrió de regreso al fuerte, contando a gritos las buenas nuevas. Fuimos llevados a hombros por una muchedumbre vociferante y entusiasmada hasta el interior del fuerte, y nos pasearon alrededor del patio, que estaba abarrotado de gente.
Pero la imagen que más recuerdo es la del rostro del hijo de Otho Gorm, de pie y con la espalda apoyada contra la parte exterior de la empalizada, a la luz de las antorchas. Después de todo, él había venido a Schondara para continuar su lucha conmigo. ¡Y ahora se leía en su estúpida cara un desconcierto total, mientras tenía que vernos a Hakon y a mí vitoreados como los salvadores de la provincia! Yo me hubiera burlado de él, pero se escabulló subrepticiamente y regresó al fuerte Kwanyara esa misma noche, para no tener que tragarse sus imprudentes palabras.
Y entonces llegó la noticia de que el miserable Numedides había muerto y que Conan era rey. Desde entonces la frontera ha estado más tranquila que nunca; todos saben, a ambos lados, que el rey Conan se propone hacer lo que dice, y que no permitirá que se incumplan los tratados, ya sea por parte de los salvajes como por la nuestra. Thandara tiene ahora ciudades y pueblos prósperos.
Pero he de admitir que la vida era más divertida en los viejos tiempos, cuando no había otra ley salvo la que decía que cada pueblo de la frontera podía hacer lo que le viniera en gana.
EL FÉNIX EN LA ESPADA
Después de tomar por asalto la capital y asesinar al rey Numedides a los pies del trono —del que se adueñó a continuación—, Conan, que tiene y a más de cuarenta años, es el rey de la nación más grande de Hybórea.
Su vida de rey, sin embargo, no es un lecho de rosas. Aún no ha pasado un año y el juglar Rinaldo entona ya insolentes baladas alabando al «mártir» Numedides. El conde de Thune, Ascalante, ha reunido a un grupo de conspiradores para derrocar al bárbaro. Conan comprueba que la gente tiene mala memoria, y que él también sufre el desasosiego que conlleva la corona.
1
Por encima de los sombríos chapiteles y de las relucientes torres se extendía la oscuridad y el silencio previo al amanecer. En una oscura callejuela, en un complicado laberinto de tortuosos caminos, cuatro figuras enmascaradas salieron apresuradamente por una puerta que ha abierto furtivamente una mano morena. Salieron a toda prisa a la noche cubiertos con sus capas y desapareciendo con sigilo como si hubieran sido fantasmas. Detrás de ellos, un rostro de expresión burlona se dejaba ver en la puerta entreabierta, y unos ojos diabólicos brillaban con malevolencia en la oscuridad.
—Entrad en la noche, criaturas de la noche —dijo una voz burlona—. Oh, estúpidos, la muerte os persigue como un perro ciego, y ni siquiera lo sospecháis.
El que había pronunciado aquellas palabras cerró la puerta con cerrojo, y luego se dirigió hacia el pasillo, llevando una vela en la mano. Era un gigante sombrío; su piel oscura revelaba su origen estigio. Entró en una habitación interior, donde un hombre alto y enjuto, vestido con un traje de terciopelo, se arrellanaba como un gato enorme y holgazán en un sofá de seda, y bebía vino de una enorme copa de oro.
—Bien, Ascalante —dijo el estigio, al tiempo que dejaba en su sitio la vela—, tus rufianes han salido sigilosamente a la calle como ratas de sus ratoneras. Te vales de extrañas herramientas. —¿Herramientas? —repuso Ascalante—. ¿Cómo? Eso es lo que ellos me consideran a mí. Durante meses, desde que los cuatro conspiradores me hicieron venir del desierto del sur, he vivido entre mis enemigos, ocultándome durante el día en esta oscura casa y acechando en siniestros pasadizos cada noche. Y he conseguido lo que los nobles rebeldes no pudieron lograr. A través de ellos y de otros agentes que jamás me han visto, he llenado el imperio de malestar y de sedición. En suma, trabajando en la sombra he preparado el terreno para la caída del rey que reina en la luz. Por Mitra, fui estadista antes de ser un proscrito. —¿Y esos embaucadores que se creen tus maestros?
—Seguirán creyendo que les obedezco hasta que logremos nuestro objetivo. ¿Quiénes son ellos para igualar el talento de Ascalante? Volmana, el conde enano de Karaban. Gromel, el caudillo gigante de la Legión Negra. Dion, el obeso barón de Attlus. Rinaldo, el atolondrado juglar. Yo soy la fuerza que ha amalgamado el acero de cada uno de ellos, y los aplastaré cuando llegue el momento. Pero eso forma parte del futuro, y el rey, en cambio, morirá esta misma noche.
—Hace algunos días vi salir de la ciudad a los escuadrones imperiales —dijo el estigio.
—Cabalgaban hacia la frontera invadida por los pictos, que se han vuelto locos con el fuerte licor que les he dado. La enorme riqueza de Dion lo hizo posible. Y Volmana hizo posible que dispusiéramos del resto de las tropas imperiales que quedan en la ciudad. Por medio de sus nobles parientes de Nemedia, fue fácil convencer al rey Numa para que requiera la presencia del conde Trocero de Poitain, mariscal de Aquilonia. Y, debido a su rango, además de su propio ejército lo acompañará una escolta imperial, y, Próspero, el hombre de confianza del rey Conan. Sólo queda la guardia personal del rey en la ciudad... además de la Legión Negra. A través de Gromel he corrompido a un oficial derrochador de esa guardia y lo he sobornado para que aleje a sus hombres de la puerta del rey a medianoche. »Entonces, con dieciséis granujas sanguinarios a mis órdenes, nos introduciremos en el palacio por un túnel secreto. Cuando hayamos conseguido nuestro objetivo, aunque el pueblo no se alce para aclamarnos, la Legión Negra de Gromel será suficiente para controlar la ciudad y la corona. —¿Y Dion cree que le vais a dar la corona a él?
—Sí. El muy estúpido la reclama por unas gotas de sangre real que corren por sus venas. Conan comete un grave error al dejar vivos a hombres que presumen de descender de la antigua dinastía a la que él arrebató la corona de Aquilonia. »Volmana desea volver a gozar de la protección de la corona como en el antiguo régimen, para poder devolver a su arruinada hacienda su antiguo esplendor. Gromel odia a Palántides, el capitán de los Dragones Negros, y ansia el mando de todo el ejército con la tenacidad de un bosonio. De todos ellos, el único que no tiene ambiciones personales es Rinaldo. Considera a Conan un bárbaro asesino y tosco que vino del norte para saquear una tierra civilizada. Idealiza al rey que Conan asesinó para conseguir la corona, recordando únicamente que aquél protegía de vez en cuando las artes, y olvidando las vilezas de su reinado, y haciendo que la gente olvide. Ya entonan públicamente el Lamento por el rey en el que Rinaldo alaba al infame difunto y describe a Conan como "un salvaje de negro corazón procedente del abismo". Conan no hace caso, pero la gente lo maldice. —¿Por qué odia a Conan?
—Los poetas siempre odian a los que ostentan el poder. Para ellos la perfección está siempre del otro lado de la última revuelta, o más allá de la siguiente. Huyen del presente con sueños acerca del pasado y del futuro. Rinaldo es una llama de idealismo que él cree que se eleva para destruir al tirano y liberar al pueblo. En cuanto a mí... bueno, hace unos meses no tenía más ambición que asaltar caravanas durante el resto de mi vida. Ahora, en cambio, los viejos sueños reviven. Conan morirá. Dion subirá al trono. Después, también él morirá. Uno a uno, todos los que se oponen a mí morirán por el fuego o el acero, o por medio de esos mortíferos vinos que tú preparas tan bien. ¡Ascalante, rey de Aquilonia! ¿No te parece que suena muy bien?
El estigio se encogió de hombros.
—Hubo un tiempo —dijo con amargura— en que también yo tenía mis ambiciones, a cuyo lado las vuestras parecen ridículas e infantiles. ¡Qué bajo he caído! Mis viejos amigos y rivales quedarían horrorizados si pudieran ver a Toth-Amon el del Anillo sirviendo de esclavo a un proscrito, y proscribiéndose él mismo. ¡Envuelto en las mezquinas ambiciones de nobles y reyes!
—Tú confías en tu magia y en tus ridículas ceremonias —repuso Ascalante—. Yo confío en mi ingenio y en mi espada.
—El ingenio y la espada no sirven de nada contra los poderes de la Oscuridad —gruñó el estigio, de cuyos negros ojos se desprendían destellos amenazadores—. Si yo no hubiera perdido el Anillo, nuestra situación sería muy diferente.
—Sin embargo —contestó impaciente el proscrito—, llevas las marcas de mis latigazos en la espalda, y probablemente seguirás llevándolas. —¡No estés tan seguro! —El diabólico rencor del estigio brilló por un instante en sus ojos iracundos—. Algún día, de algún modo, encontraré el Anillo otra vez, y entonces, por los colmillos de la serpiente Set que me las pagarás...
El aquilonio se levantó enojado y le golpeó brutalmente en la boca. Toth retrocedió; la sangre le mojaba los labios.
—Eres demasiado osado, perro —gruñó el proscrito—. Ten cuidado, aún soy tu amo y conozco tu terrible secreto. Delátame si te atreves. Grita por ahí que Ascalante está en la ciudad conspirando contra el rey.
—No lo haré —murmuró el estigio, limpiándose la sangre de los labios.
—No, no te atreverás —dijo Ascalante con siniestra sonrisa—. Porque si muero por tus malas artes o por traición, un sacerdote ermitaño que vive en el desierto del sur se enterará y romperá el sello del manuscrito que le entregué. Y cuando lo haya leído, mandará un mensaje a Estigia, y un viento se levantará desde el sur, a medianoche. ¿Y dónde te esconderás entonces Thoth-Amon?
El esclavo se estremeció, y su oscuro rostro palideció. —¡Basta! —Ascalante cambió el tono repentinamente—. Tengo trabajo para ti. No me fío de Dion.
Le ordené que se fuera a su hacienda en el campo y que permaneciera allí hasta que el trabajo de esta noche estuviera terminado. El gordo estúpido jamás pudo disimular su nerviosismo ante el rey.
Síguelo, y si no lo alcanzas en el camino ve hasta su hacienda y quédate con él hasta que mandemos llamarlo. No lo pierdas de vista. Está ofuscado por el miedo, y podría acabar desertando... puede incluso revelarle a Conan lo que se trama contra él, con la esperanza de salvar así el pellejo. ¡Vete!
El esclavo hizo una reverencia, ocultando el odio que sentía, y obedeció. Ascalante volvió a su vino.
Sobre las brillantes torres se reflejaba un amanecer rojo como la sangre.
2
Cuando era guerrero, hacían sonar los tambores a mi paso.
El pueblo arrojaba polvo dorado delante de las patas de mi caballo.
Pero ahora que soy un gran rey, la gente me persigue
para envenenarme el vino y clavarme un puñal en la espalda.
La habitación era amplia y vistosa, con ricos tapices sobre las paredes, mullidas alfombras sobre el suelo de marfil y un alto techo adornado con tallas de plata. Detrás de un escritorio de marfil incrustado en oro había un hombre de hombros anchos y piel bronceada, que no parecía estar en consonancia con aquel lujoso aposento. Pertenecía más bien al sol y a los vientos de la montaña. Hasta el más mínimo movimiento revelaba unos músculos de acero y una mente aguda, así como la coordinación propia del hombre nacido para el combate. No había nada pausado ni moderado en sus acciones. O estaba completamente quieto —inmóvil como una estatua de bronce— o en continuo movimiento, pero no con las sacudidas espasmódicas de unos nervios en tensión, sino con la rapidez de un felino que nublaba la vista de quien intentara seguir sus movimientos.
Sus ropas eran de telas caras pero sencillas. No llevaba anillos ni adornos, y se sujetaba la negra cabellera únicamente con una cinta de tela plateada.
Dejó la pluma dorada con la que había estado garabateando algo sobre unas tablas cubiertas de cera, apoyó la barbilla en la mano y clavó sus ojos azules en el hombre que estaba de pie frente a él. Éste estaba ocupado en sus propios asuntos, arreglando los cordones de su armadura engastada en oro y silbando distraído. Un comportamiento bastante extraño si tenemos en cuenta que se hallaba delante de un rey.
—Próspero —dijo el hombre de la mesa—, estos asuntos de estado me agotan más que todas las batallas juntas.
—Es parte del juego, Conan —respondió el poitanio de ojos oscuros—. Eres rey y debes interpretar tu papel.
—Ojalá pudiera ir contigo a Nemedia —dijo Conan con envidia—. Parece que hace siglos que no monto a caballo... pero Publius dice que hay asuntos en la ciudad que requieren mi presencia. ¡Maldito sea! »Cuando destroné a la antigua dinastía —siguió diciendo con la confianza que existía entre el poitanio y él—, todo fue muy fácil, aunque parecía muy duro entonces. Recordando ahora la época violenta que vino después, aquellos días de fatigas, intrigas, matanzas y tribulaciones no parecen más que un sueño. »Y soñé hasta el final, Próspero. Cuando el rey Numedides yacía muerto a mis pies y arranqué la corona de su ensangrentada cabeza para ponerla sobre la mía, sentí que había logrado todos mis sueños. Me había preparado para conseguir la corona, no para mantenerla. En aquellos días lejanos lo único que quería era una espada afilada y un camino directo hacia mis enemigos. Ahora, ningún camino es recto y mi espada es inútil. »Cuando derroqué a Numedides, entonces yo era el libertador... y ahora escupen a mis espaldas. Han erigido una estatua de ese canalla en el templo de Mitra y la gente se lamenta ante ella, aclamándola como a la efigie sagrada de un monarca sagrado al que un bárbaro sanguinario asesinó. Cuando, siendo mercenario, guiaba a sus ejércitos a la victoria, a Aquilonia no le preocupaba que fuera extranjero, pero ahora no me lo perdona. »Ahora van al templo de Mitra para quemar incienso a la memoria de Numedides hombres que fueron mutilados y torturados por sus verdugos, hombres cuyos hijos murieron en sus mazmorras, y cuyas esposas e hijas fueron arrastradas a su harén. ¡Los muy olvidadizos y estúpidos!
—Rinaldo tiene la culpa —repuso Próspero, haciendo otra muesca en el cinturón del que pendía la vaina de su espada—. Canta canciones que vuelven locas a las gentes. Cuélgalo con su traje de bufón de la torre más alta de la ciudad. Déjalo que componga rimas para los buitres.
Conan negó con su cabeza de felino.
—No, Próspero. No está en mis manos. Un gran poeta es más grande que cualquier rey. Sus canciones son más poderosas que mi cetro; casi se me salía el corazón del pecho cuando cantaba para mí. Yo moriré y seré olvidado, pero las canciones de Rinaldo vivirán por siempre. »No, Próspero —siguió diciendo el rey, mientras una sombra de duda oscurecía sus ojos—, hay algo oculto, alguna conspiración de la que no estamos enterados. Lo presiento, tal como en mi juventud presentía al tigre oculto entre la hierba. Un malestar latente recorre todo el reino. Soy como un cazador que se protege cabe su pequeña hoguera en la selva y oye pasos sigilosos en la oscuridad y casi puede ver el brillo de unos ojos ardientes. ¡Si tan sólo pudiera enfrentarme con algo tangible, algo en lo que pudiera clavar la espada! Te lo he dicho, no es casualidad que los pictos hayan atacado las fronteras tan violentamente en estos últimos días, de modo que los bosonios se han visto obligados a pedir ayuda para rechazar su ataque. Debí haber ido allí con mis tropas.
—Publius temía una confabulación para atraparte y asesinarte al otro lado de la frontera —replicó Próspero, al tiempo que arreglaba la sedosa cubierta de la cota de malla y admiraba su esbelta figura en un espejo plateado—. Por eso te recomendó permanecer en la ciudad. Estos temores nacen de tus instintos bárbaros. ¡Deja que la gente critique! Los mercenarios están con nosotros, y los Dragones Negros y todos los rufianes de Poitain confían ciegamente en ti. El único peligro es que te asesinen, y eso es imposible con los hombres de la guardia imperial protegiéndote día y noche. ¿Qué estás haciendo?
—Un mapa —respondió Conan, ufano—. Los mapas de la corte señalan claramente los territorios del sur, del este y del oeste, pero en el norte son confusos e incompletos. Yo mismo estoy añadiendo las tierras del norte. Aquí está Cimmeria, donde yo nací. Y...
—Asgard y Vanaheim —Próspero echó un vistazo al mapa—. Por Mitra, casi había creído que esos países eran una fantasía.
Conan rió a carcajadas, tocando sin querer las cicatrices de su rostro moreno. —¡Pensarías de otro modo si hubieras pasado tu juventud en las fronteras del norte de Cimmeria!
Asgard está situada al norte, y Vanaheim al noroeste de Cimmeria, y siempre hay guerras a lo largo de las fronteras. —¿Cómo son esos hombres del norte? —preguntó Próspero.
—Altos y rubios, de ojos azules. Adoran al dios Ymir, el gigante de hielo, y cada tribu tiene su propio rey. Son rebeldes y salvajes. Combaten durante el día y beben cerveza y entonan canciones soeces por la noche.
—Entonces tú eres como ellos —se burló Próspero—. Te ríes a carcajadas, bebes bastante y cantas bellas canciones; aunque no conozco ningún otro cimmerio que beba nada que no sea agua o que ría o entone otra cosa que no sean cantos tristes.
—Puede que sea a causa de la tierra en la que viven —contestó el rey—. No existe una tierra más triste... de montañas, de bosques sombríos, cubierta por cielos casi siempre grises y fuertes vientos recorren sus lóbregos valles.
—No es de extrañar que sus hombres sean tristes —dijo Próspero encogiéndose de hombros, al tiempo que pensaba en las alegres y soleadas llanuras y en los azules y tranquilos ríos de Poitain, la provincia más meridional de Aquilonia.
—No tienen esperanza en esta vida ni en la otra —repuso Conan—. Sus dioses son Crom y su oscura estirpe, que reinan sobre un lugar tenebroso de tinieblas eternas que es el mundo de los muertos.
¡Mitra! Prefiero a los aesires.
—Bueno —sonrió Próspero—, los sombríos montes de Cimmeria están muy lejos de aquí. Y ahora debo irme. Beberé a tu salud una copa de vino blanco nemedio en la corte de Numa.
—Muy bien —gruñó el rey—, ¡pero besa a las bailarinas de Numa sólo en tu propio nombre, no vayas a crear complicaciones diplomáticas!
Su sonora carcajada se oyó fuera de la habitación.
3
Bajo las cavernosas pirámides duerme enroscado el gran Set;
entre las sombras de las tumbas se arrastran sigilosos sus oscuros moradores.
Hablo el lenguaje de los profundos abismos que nunca vieron el sol...
Envíame un siervo para mi odio, ¡oh radiante diosa cubierta de escamas!
El sol se ponía, y se fundía el verde brumoso de la floresta con un fugaz tono dorado. Sus débiles rayos se reflejaban en la gruesa cadena de oro que Dion de Attalus hacía girar sin cesar entre sus gruesos dedos, sentado en medio del vistoso conjunto de flores y árboles de su jardín. Movió su pesado cuerpo en el asiento de mármol y miró furtivamente en derredor, como buscando un enemigo al acecho. Estaba sentado dentro de un círculo de árboles de delgado tronco, cuyas ramas entrecruzadas proyectaban una espesa sombra sobre él. Muy cerca se oía una fuente, y otras, ocultas en varias partes del jardín, susurraban una melodía eterna.
Sólo acompañaba a Dion una oscura figura instalada en un banco de mármol, que observaba al barón con ojos sombríos. Dion prestaba poca atención a Toth-Amon. Sabía que era un esclavo en el que Ascalante confiaba, pero, al igual que muchos hombres ricos, ignoraba a los de menor rango social.
—No tienes por qué estar tan nervioso —dijo Toth—. El plan no puede fracasar.
—Ascalante puede cometer errores igual que cualquiera —contestó bruscamente Dion, estremeciéndose ante la sola idea del fracaso.
—Él no —repuso el estigio, riendo a carcajadas—, de otro modo yo no sería su esclavo, sino su amo. —¿De qué hablas? —preguntó Dion malhumorado, poco atento a la conversación.
Toth-Amon se mordió los labios. A pesar del dominio que tenía de sí mismo, su odio, rabia y vergüenza reprimidas estaban a punto de estallar a la primera oportunidad. No había contado con que Dion no lo viera como a un ser humano con cerebro e inteligencia, sino como a un simple esclavo, y, como tal, una criatura despreciable.
—Escúchame —dijo Thoth—. Tú serás rey. Pero no conoces a Ascalante. No debes fiarte de él después de que Conan sea asesinado. Yo puedo ayudarte. Si me proteges cuando llegues al poder, te ayudaré. »Escucha, señor. Fui un gran hechicero en el sur. Los hombres consideraban a Toth-Amon igual a Rammon. El rey Ctesphon de Estigia me hizo un gran honor rebajando a los otros brujos para elevarme a mí por encima de ellos. Me odiaban, pero me temían, pues yo controlaba a los seres de otro mundo, que acudían a mi llamada y obedecían mis órdenes. ¡Por Set, mis enemigos sabían que podían despertar a medianoche y sentir las garras de un horror insondable en la garganta! Practiqué magia negra y terrible con el Anillo de Set, que encontré en una oscura tumba bajo tierra, olvidada ya antes de que el primer hombre saliera arrastrándose del mar. »Pero un ladrón me robó el Anillo, y mis poderes desaparecieron. Los brujos quisieron matarme, mas logré huir. Yo viajaba con una caravana por las tierras de Koth, disfrazado de pastor de camellos, cuando los salteadores de Ascalante nos atacaron. Asesinaron a todos los miembros de la caravana, excepto a mí mismo; me salvé al revelarle mi identidad a Ascalante, jurando servirle. ¡Ha sido una amarga esclavitud! »Para tenerme en sus manos, escribió mi historia en un manuscrito sellado y se lo entregó a un eremita que vive en la frontera meridional de Koth. No puedo asesinarlo mientras duerme, ni entregarlo a sus enemigos, pues entonces el ermitaño abriría el manuscrito y lo leería... eso es lo que Ascalante le ordenó. Y luego haría correr el rumor en Estigia...
Toth se estremeció, y una palidez cenicienta tino su piel oscura.
—Los hombres de Aquilonia no me conocen —dijo—. Pero si mis enemigos de Estigia supieran mi paradero, medio mundo sería insuficiente para librarme de una muerte que haría estremecerse a una estatua de bronce. Solamente un rey con castillos y ejércitos de hombres armados podría protegerme. Y algún día encontraré el Anillo... —¿Anillo? ¿Anillo?
Toth había subestimado el enorme egoísmo de aquel hombre. Dion ni siquiera había escuchado las palabras del esclavo, tan ensimismado como estaba en sus propios pensamientos, pero la última palabra le sacó de su distracción. —¿Anillo? —repitió—. Eso me recuerda... mi anillo de la buena suerte. Se lo compré a un ladrón shemita que juró habérselo robado a un brujo del sur, y aseguró que me traería suerte. Le pagué lo suficiente, bien lo sabe Mitra. Por los dioses, ahora necesito suerte, pues con Volmana y Ascalante mezclándome en sus malditas intrigas... buscaré el anillo.
Toth dio un salto, la sangre le subió a la cabeza, mientras arrojaba llamas por los ojos con la furia pasmosa de un hombre que de pronto comprende la completa estupidez de un imbécil. Dion no le prestó atención. Levantando una tapa secreta en el asiento de mármol, rebuscó entre un montón de adornos de todas clases —amuletos bárbaros, trozos de hueso, bisuterías—, amuletos de la buena suerte que su naturaleza supersticiosa le había incitado a coleccionar. —¡Ah, aquí está! —dijo triunfante mientras sacaba un extraño anillo.
Era de un metal parecido al cobre, y tenía la forma de una serpiente enroscada con la cola en la boca.
Sus ojos eran unas piedras amarillas que brillaban siniestramente. Toth-Amon gritó como si lo hubiera golpeado, y Dion se volvió y miró boquiabierto su pálido rostro. Los ojos del esclavo ardían, tenía la boca completamente abierta, y las enormes y oscuras manos extendidas como garras. —¡El Anulo! ¡Por Set! ¡El Anulo! —gritó—. Mi Anillo... el que me robaron...
El acero brilló en la mano del estigio, y con un movimiento de sus anchos y oscuros hombros clavó una daga en el grueso cuerpo del barón. El agudo quejido de Dion devino en gorgoteo, y su fofo cuerpo se desplomó como mantequilla disuelta. Estúpido hasta el final, murió aterrado, sin comprender por qué. Apartando el cadáver que yacía en el suelo, Toth aferró el anillo con las dos manos: de sus oscuros ojos se desprendía una aterradora avidez. —¡Mi Anillo! —murmuró regocijado—. ¡Mi poder!
Ni siquiera el propio estigio supo cuánto tiempo había permanecido inclinado sobre el funesto objeto, inmóvil como una estatua, absorbiendo su aura maligna. Cuando despertó de su ensueño y alejó su mente de los negros abismos en los que había estado, la luna brillaba, proyectando largas sombras sobre el banco del jardín a cuyos pies se extendía la oscura forma del que había sido señor de Attalus. —¡Ya se terminó, Ascalante, se acabó! —murmuró el estigio, y sus ojos enrojecieron como los de un vampiro en la oscuridad.
Cogió un puñado de sangre coagulada del charco en el que yacía su víctima y lo frotó contra los ojos de la serpiente de cobre, hasta que los destellos amarillos quedaron cubiertos por una máscara de color carmesí.
—Cierra los ojos, serpiente mística —pronunció con espeluznante susurro—. ¡Cierra los ojos a la luz de la luna y ábrelos a los abismos más oscuros! ¿Qué ves, oh serpiente de Set? ¿A quién llamas en los abismos de la Noche? ¿De quién es la sombra que cae sobre la pálida luz? ¡Tráemelo, oh serpiente de Set!
Mientras acariciaba las escamas rítmicamente con la mano, trazando sobre el anillo un círculo que siempre volvía al punto de partida, su voz se atenuó aún más, y susurraba oscuros nombres y horripilantes conjuros olvidados en la faz de la tierra, pero no en los siniestros territorios de la oscura Estigia, donde formas monstruosas se agitan en la oscuridad de las tumbas.
Una corriente de aire sopló a su alrededor, como el remolino que se produce en el agua cuando se sumerge una criatura. Un viento insondable y gélido —como si se hubiera abierto una puerta— le sopló en la cara. Toth sintió una presencia a sus espaldas, pero no se volvió para mirar. Mantuvo los ojos fijos en el mármol iluminado por la luna, sobre el que flotaba inmóvil una tenue sombra. Mientras continuaba susurrando sus conjuros, la sombra creció hasta convertirse en una forma clara y horripilante.
Parecía un mandril gigante, pero no un mandril de los que habitan en la tierra, ni siquiera en Estigia.
Sin mirar, pero sacando de su cinto una sandalia de su amo —que siempre llevaba consigo con la débil esperanza de poder utilizarla cuando llegara el momento—, Toth la arrojó. —¡Has de conocerlo, esclavo del Anillo! —exclamó—. ¡Busca al que lo usó, y destrúyelo! ¡Míralo a los ojos e incéndiale el alma antes de cortarle el cuello! ¡Mátalo! Sí —agregó en una ciega explosión de ira—, a él y a todos los demás!
Recortada su figura contra el muro que iluminaba la luna, Toth vio que el monstruo inclinaba su deforme cabeza y lo olía como si hubiera sido un abominable sabueso. Entonces la siniestra cabeza se echó hacia atrás, la cosa se dio media vuelta y se fue como un viento entre los árboles. El estigio extendió los brazos con loco frenesí, y sus ojos y dientes brillaron a la luz de la luna.
Un soldado que estaba de guardia fuera de las murallas gritó de horror al ver la enorme sombra negra con ojos ardientes que se alejaba de la muralla y pasaba a su lado como un huracán. Pero se alejó tan rápidamente que el atónito guerrero se quedó pensando si se habría tratado de un sueño o alucinación.
4
Cuando el mundo era joven, los hombres era débiles y los demonios de la noche caminaban libremente,
yo luchaba con Set mediante el fuego y el acero y el jugo de los árboles upas.
Ahora que duermo en el negro corazón de la montaña, y los años se han cobrado su precio,
¿olvidáis a aquel que ha luchado contra la Serpiente para salvar el alma de los hombres?
El rey Conan se encontraba solo en sus aposentos de cúpula dorada, durmiendo y soñando. A través de la bruma gris oyó una extraña llamada, débil y remota, y, aunque no la entendió, atravesó la bruma como un hombre que camina a través de las nubes. La voz se fue haciendo más nítida a medida que se acercaba, hasta que entendió lo que decía. Lo estaba llamando a él a través de los abismos del Espacio o del Tiempo.
Entonces la bruma se hizo menos densa, y vio que se encontraba en un enorme corredor oscuro que parecía hecho de sólida piedra negra. Estaba en penumbras, pero por alguna extraña razón, tal vez mágica, podía ver con claridad. El suelo, el techo y las paredes estaban pulidos y brillaban tenuemente, y en ellas habían sido talladas las figuras de héroes antiguos y de dioses semiolvidados. Se estremeció al ver el contorno en sombras de los Ancianos Innominados, e intuyó que ningún pie mortal había pisado aquel corredor en siglos.
Llegó hasta una amplia escalera tallada en la sólida roca, cuyos lados estaban adornados con símbolos esotéricos tan antiguos y terribles que al rey Conan se le erizó el cabello. Los peldaños estaban adornados con la figura tallada de Set, la Antigua Serpiente, de modo que a cada paso que daba apoyaba su pie en la cabeza de éste, tal como había ocurrido desde la antigüedad. El cimmerio se sentía desasosegado.
Pero la voz siguió llamándolo, y finalmente, en una oscuridad impenetrable para sus ojos humanos, llegó hasta una extraña cripta y vio una figura de barba blanca sentada sobre una tumba. Conan se estremeció y aferró su espada, pero la figura le habló con voz sepulcral.
—Oh, humano, ¿me conoces? —¡Por Crom que no! —juró el rey.
—Hombre —dijo el anciano—, soy Epemitreus. —¡Pero Epemitreus el Sabio murió hace quince siglos! —balbució Conan. —¡Escucha! —ordenó el otro—. Así como una piedra que se arroja a un lago envía ondas a la costa, los acontecimientos del Mundo Invisible han irrumpido como olas en mi sueño. Te he marcado, Conan de Cimmeria, y el sello de hechos fundamentales y trascendentes ha sido estampado sobre ti. Pero los demonios andan sueltos en la tierra, y tu espada no puede nada contra ellos.
—Hablas de forma enigmática —dijo Conan, inquieto—. Déjame ver a mi enemigo y le destrozaré el cráneo.
—Dirige tu furia bárbara contra tus enemigos de carne y hueso —repuso el anciano—. No es contra los hombres que he de protegerte. Hay mundos oscuros que el hombre desconoce, por los que andan monstruos informes; se trata de demonios que pueden ser atraídos desde los Vacíos Exteriores para que adopten una forma material y destrocen y devoren bajo las órdenes de magos malignos. Hay una serpiente en tu casa, oh rey, hay un reptil en tu reino, que ha venido de Estigia con la oscura sabiduría de las sombras en su alma lóbrega. Al igual que un hombre que sueña con una serpiente que se arrastra hacia él, he sentido la presencia maligna del neófito de Set. Está borracho de poder, y, cuando ataca a su enemigo, es capaz de destruir un reino. Te he llamado a fin de entregarte un arma para que luches contra él y contra su banda infernal.
—Pero ¿por qué? —preguntó Conan desconcertado—. Se dice que tú descansas en el negro corazón del Golamira, desde donde has enviado a tu fantasma de alas invisibles para ayudar a Aquilonia en épocas de necesidad, pero yo... soy un extranjero y un bárbaro. —¡Paz! —repuso el otro, y su fantasmagórica voz resonó en la enorme caverna llena de sombras—.
Tu destino y el de Aquilonia están unidos. Tremendos acontecimientos se están tejiendo en las entrañas del Destino, y un hechicero sediento de sangre no ha de interponerse ante el destino imperial. Hace siglos, Set rodeó el mundo como una serpiente pitón abraza a su presa. Toda mi vida, que duró lo que la vida de tres hombres corrientes, he luchado contra él. Lo arrastré hasta las sombras del misterioso sur, pero en la oscura Estigia los hombres todavía veneran a quien nosotros consideramos el archidemonio. De la misma manera que he luchado contra Set, ahora peleo contra sus adoradores y acólitos. Dame tu espada.
Conan, asombrado, se la dio, y el anciano trazó en la hoja un extraño símbolo que brillaba como el fuego entre las sombras. Y al instante la cripta, la tumba y el anciano desaparecieron, y Conan, desconcertado, se levantó de un salto del lecho que se encontraba en la enorme habitación de cúpula dorada. Y cuando se levantó, todavía aturdido por el extraño sueño, se dio cuenta de que estaba sosteniendo la espada en la mano. Y se le erizó el cabello al notar que en la hoja había un símbolo grabado; se trataba de la silueta de un fénix. Recordó que en la tumba vista en sueños le había parecido ver una figura similar, tallada en la piedra. Ahora se preguntaba si se trataría de una figura de piedra, y se estremeció al pensar lo extraño que era todo aquello.
Entonces un sonido furtivo que oyó en el pasillo lo hizo volver en sí, y sin detenerse a averiguar de qué se trataba comenzó a ponerse la armadura. Volvía a ser el bárbaro receloso y alerta como un lobo acorralado.
5
¿Qué sé yo acerca de la civilización, el oropel, el artificio y la mentira?
Yo, que nací en una tierra pelada y me crié al aire libre.
Las palabras sutiles y los sofismas no sirven de nada cuando canta la espada;
venid y morid, perros... yo he sido un hombre antes de ser rey.
En el silencio que reinaba en el corredor del palacio del rey, acechaban veinte siluetas furtivas. Sus sigilosos pies, descalzos o cubiertos con sandalias de suave cuero, no hacían ningún ruido sobre la gruesa alfombra que cubría el suelo de mármol. Las antorchas que había en la pared arrojaban destellos rojizos sobre las dagas, espadas y hachas de combate. —¡Silencio! —susurró Ascalante—. ¡No respiréis tan pesadamente, quienquiera que sea el que lo esté haciendo! El oficial de la guardia nocturna ha dejado muy pocos centinelas en el palacio, y los ha emborrachado, pero de todos modos debemos andarnos con cautela. ¡Atrás! ¡Aquí vienen los guardias!
Se apiñaron detrás de unas columnas talladas, e inmediatamente diez gigantes con armadura negra pasaron a su lado. Miraron extrañados al oficial que se los llevaba de sus puestos. Éste estaba pálido en el momento en que los guardias pasaron junto al escondite de los conspiradores, y se secaba el sudor de la frente con mano temblorosa. Era joven, y no le resultaba fácil traicionar a un rey. Maldijo mentalmente sus extravagancias, que lo habían endeudado con los prestamistas, convirtiéndolo en juguete de políticos intrigantes.
Los guardias siguieron de largo y desaparecieron en el corredor. —¡Muy bien! —dijo Ascalante sonriendo—. Conan está durmiendo sin protección. ¡Deprisa! Si nos cogen mientras lo matamos, estamos perdidos... pero nadie abrazará la causa de un rey muerto. —¡Sí, daos prisa! —ordenó Rinaldo cuyos ojos azules centelleaban bajo el brillo de la espada—. ¡Mi sable está sediento de sangre! ¡Escucho el ruido de los buitres! ¡Adelante!
Avanzaron rápidamente por el corredor y se detuvieron ante una puerta dorada, que tenía grabado el símbolo del dragón real de Aquilonia. —¡Gromel! —gritó Ascalante—. ¡Tira abajo esta puerta!
El gigante respiró hondo y se abalanzó sobre la puerta, que chirrió y se combó ante el impacto. El hombre dio un paso atrás y volvió a la carga. La puerta se hizo pedazos con ruido de goznes salidos y de madera destrozada, y cayó hacia adelante. —¡Entrad! —bramó Ascalante, inflamado de odio. —¡Adelante! —gritó Rinaldo—. ¡Muerte al tirano!
Al entrar, se detuvieron en seco. Conan estaba frente a ellos, despierto y al acecho, con la armadura puesta y su enorme espada en la mano, y no desnudo y dormido como ellos esperaban.
Durante un instante, la escena se congeló —los cuatro nobles rebeldes al lado de la puerta destrozada, y la horda de salvajes que los seguía— y todos se quedaron paralizados al ver al gigante de ojos fogosos de pie, con la espada en la mano, en el centro de la habitación iluminada por las velas. En aquel momento Ascalante vio sobre una pequeña mesa que había en el lecho real el cetro de plata y la pequeña corona dorada de Aquilonia, y sintió que enloquecía de deseo. —¡Adelante, bribones! —gritó el proscrito—. ¡Somos veinte contra uno, y él no lleva casco!
Era cierto; no había tenido tiempo de ponerse el pesado casco ni las placas laterales de la coraza, ni de coger el enorme escudo de la pared. Pero aun así, Conan estaba mejor protegido que cualquiera de sus enemigos, salvo Volmana y Gromel, que llevaban armadura completa.
El rey los miró, sin saber quiénes eran. No conocía a Ascalante, y Rinaldo llevaba la cara cubierta con la armadura. Pero no había tiempo para conjeturas. Dando gritos que se elevaban hasta el techo, los asesinos entraron en la habitación, con Gromel a la cabeza. Éste entró embistiendo como un toro, espada en mano para dar la primera estocada. Conan se acercó a él de un salto, blandiendo la espada con todas sus fuerzas. El enorme sable trazó un arco en el aire y golpeó el casco del bosonio. La hoja y el casco vibraron, y Gromel cayó al suelo, muerto. Conan dio un paso atrás, aferrando la empuñadura rota. —¡Gromel! —exclamó al tiempo que escupía, con los ojos centelleando de asombro, cuando el casco hendido dejó ver la cabeza destrozada.
En ese momento, el resto del grupo se abalanzó sobre él. La punta de una daga le rozó las costillas a través de la armadura. El filo de una espada brilló delante de sus ojos. Apartó al hombre que empuñaba la daga con la mano izquierda, y le golpeó la sien con la empuñadura rota. Los sesos del hombre le salpicaron la cara. —¡Cinco de vosotros, vigilad la puerta! —gritó Ascalante, que se debatía en medio de un remolino de acero, pues temía que Conan huyera.
Los bribones se quedaron inmóviles, mientras su jefe cogía a algunos de ellos y los empujaba hacia la puerta. En aquel preciso instante, Conan saltó en dirección a la pared y cogió una espada que colgaba allí.
Con la espalda contra la pared, se enfrentó a los hombres y saltó en medio del círculo formado por éstos. El cimmerio nunca peleaba a la defensiva; aun en la situación más desventajosa y desesperada, no permitía que el enemigo tomara la iniciativa. Cualquier otro hombre hubiera muerto en aquellas circunstancias y, a decir verdad, Conan no tenía muchas esperanzas de sobrevivir, pero deseaba con todas sus fuerzas infligir el mayor daño posible antes de que lo mataran. Su espíritu de bárbaro estaba lleno del ardor de la batalla, y los cantos de guerra de los antiguos héroes resonaban en sus oídos.
Cuando saltó desde la pared, su hacha derribó, hizo que un enemigo cayera con el brazo cercenado, y de un terrible revés aplastó el cráneo de otros. Las espadas gemían vengativas a su alrededor, pero la muerte sólo le rozaba a una distancia de milímetros. El cimmerio se movía con cegadora velocidad.
Parecía un tigre rodeado de simios, y al saltar, esquivar y atacar ofrecía un blanco en perpetuo movimiento al tiempo que su hacha tejía un manto de muerte a su alrededor.
Durante unos instantes, los asesinos lo rodearon con fiereza, atacando, pero su mismo número era una desventaja, porque chocaban unos contra otros; luego retrocedieron. Los dos cadáveres que había en el suelo daban fe de la furia del rey, si bien Conan sangraba por varias heridas que tenía en el brazo, el cuello y las piernas. —¡Bellacos! —gritó Rinaldo, quitándose el casco emplumado—. ¿Estáis acobardados? ¿Es que el déspota ha de seguir viviendo? ¡Acabad con él!
Y se lanzó hacia adelante, dando estocadas como un loco, pero Conan, al reconocerlo, le quitó la espada de un hachazo, y lo arrojó al suelo con un fuerte empujón. El rey recibió una estocada de Ascalante en el brazo izquierdo, pero éste a duras penas logró salvar la vida, amenazada por el hacha del cimmerio. Uno de los bribones se arrojó a los pies de Conan; después de luchar por un momento con lo que parecía una sólida torre de hierro, levantó la mirada y vio el hacha, pero fue tarde para eludirla. En el ínterin, uno de sus compañeros levantó la espada con ambas manos y atravesó la placa que cubría el hombro izquierdo del rey, hiriéndolo. En un segundo, la coraza de Conan quedó cubierta de sangre.
Volmana, incitando a los atacantes con su salvaje impaciencia, avanzó con una expresión asesina en el rostro e intentó hundir su arma en la cabeza, descubierta de Conan. El rey se agachó rápidamente y el sable le cortó un mechón de pelo negro. El cimmerio giró sobre sus talones y atacó. El hacha se clavó a través de la coraza de acero, y Volmana cayó al suelo con una herida en el costado. —¡Volmana! —dijo Conan sin aliento—. Vete a conspirar al infierno...
Inmediatamente se aprestó a enfrentarse a Rinaldo, que atacaba con salvaje furia, armado tan sólo con una daga. Conan saltó hacia atrás, levantando el hacha. —¡Rinaldo! —dijo con desesperación—. ¡Atrás! No quiero matarte... —¡Muere, tirano! —gritó el enloquecido juglar, abalanzándose sobre el rey.
Conan demoró el golpe que estaba a punto de descargar hasta que ya fue tarde. Pero cuando sintió el acero en el costado, atacó con ciega desesperación.
Rinaldo cayó al suelo con el cráneo destrozado, y Conan retrocedió hasta la pared, cubierto con la sangre que manaba de sus heridas. —¡Ataca ahora, y mátalo! —gritó Ascalante.
Conan apoyó la espada contra la pared y levantó el hacha. Estaba de pie, como la imagen del primitivo indomable —las piernas separadas, la cabeza echada hacia adelante, una mano apoyada en la pared, la otra aferrando el hacha, con los enormes músculos en tensión, como cuerdas de hierro, y el rostro congelado en una furiosa mueca—, y los ojos le centelleaban a través de la nube de sangre que estaba velándolos. Los hombres titubearon... aunque fueran salvajes, criminales y disolutos, pertenecían a la llamada civilización, y frente a ellos estaba el bárbaro... el hombre que tenía el hábito de matar. Se acobardaron al verlo... el tigre moribundo aún podía darles muerte.
Conan percibió su incertidumbre y sonrió con una mueca feroz. —¿Quién ha de morir primero? —musitó con la boca herida y los labios cubiertos de sangre.
Ascalante saltó como un lobo con increíble rapidez y se agachó para eludir la muerte que se le acercaba siseando. Giró frenéticamente sobre sus talones para esquivarla y rodó por el suelo, mientras Conan se recuperaba del golpe fallido y atacaba de nuevo. Esta vez el hacha se hundió varias pulgadas en el suelo, cerca de las piernas de Ascalante.
Otro forajido eligió aquel momento para atacar, seguido por sus compañeros. Trató de matar a Conan antes de que el cimmerio pudiera arrancar el hacha del suelo, pero calculó mal. El bárbaro cogió el hacha manchada de sangre y le asestó un golpe a su enemigo. Una caricatura de hombre de color carmesí fue arrojada hacia atrás entre las piernas de los atacantes.
Entonces, un grito terrible surgió de labios de los bribones que estaban en la puerta, pues habían visto una negra sombra deforme sobre la pared. Ascalante se dio media vuelta al oír el grito, y aullando y blasfemando como perros, salieron corriendo por el pasillo.
Ascalante no miró en dirección a la puerta; sólo tenía ojos para el rey herido. Suponía que el ruido de la batalla habría despertado a la gente del palacio, y que los guardias leales estarían a punto de prenderlo, aunque le resultaba extraño que sus bribones gritaran de aquella manera al huir. Conan no miró hacia la puerta, porque estaba contemplando al proscrito que tenía los ojos ardientes del lobo moribundo. Ni siquiera en aquel momento abandonó a Ascalante su cínica filosofía.
—Todo parece estar perdido, especialmente el honor —murmuró—. Sin embargo, el rey se está muriendo de pie... y...
No se sabe qué otros pensamientos le pasaron por la cabeza, porque en mitad de la frase se acercó a Conan, en el preciso instante en que el cimmerio se limpiaba con una mano la sangre que le cubría la cara.
Pero en el momento en que atacó, hubo un extraño movimiento en el aire, y sintió una cosa terriblemente pesada entre los hombros. Cayó al suelo, y unos enormes colmillos se hundieron dolorosamente en su carne. Retorciéndose con desesperación, volvió la cabeza y vio el rostro de la Pesadilla y de la locura. Encima de él había una enorme cosa negra, que él sabía que no había nacido en un mundo humano. Tenía los negros colmillos de la cosa cerca de su garganta, y la mirada de sus ojos amarillos le quemó las extremidades como un viento mortífero quema la mies en el campo.
Su rostro abominable trascendía la mera animalidad. Podía tratarse del rostro de una momia antigua y maligna, animada con demoníaca vida. En aquellos rasgos repelentes, los ojos desorbitados del proscrito creían ver una especie de sombra en medio de la locura que lo rodeaba, una cierta similitud terrible con el esclavo Toth-Amon. Entonces, la filosofía cínica y autosuficiente de Ascalante lo abandonó, y murió con un grito aterrador antes de que los babeantes colmillos lo tocaran.
Conan, limpiándose la sangre que le cubría la cara, miraba atónito. Al principio pensó que lo que había sobre el cuerpo retorcido de Ascalante era un enorme sabueso negro, pero luego se dio cuenta de que no se trataba de un perro sino de un mono.
Con un aullido que parecía el eco del grito de agonía de Ascalante, se alejó de la pared y se enfrentó a la cosa con un golpe de hacha en el que se había concentrado toda la fuerza desesperada de sus electrizados nervios. El arma que había arrojado brilló desde el cráneo que habría tenido que destrozar, y el rey fue arrojado a través de la habitación por el impacto del gigantesco cuerpo.
Las mandíbulas babeantes se cerraron sobre el brazo con el que Conan se protegía la garganta, pero el monstruo no hizo ningún esfuerzo por matarlo. Lanzó una mirada demoníaca por encima de su brazo destrozado y la clavó en los ojos de Conan, en los que comenzaban a reflejarse el horror que se expresaba en los ojos muertos de Ascalante. Conan sintió que el alma le ardía y comenzaba a salirse de su cuerpo para hundirse en los abismos amarillos del horror cósmico que brillaban con fantasmagórico resplandor en el caos informe que crecía a su alrededor. Aquellos ojos crecían y crecían, y Conan vislumbró en ellos la realidad de todos los horrores abismales y blasfemos que acechan en la oscuridad exterior del vacío informe, y de los negros abismos siderales. Abrió su boca manchada de sangre para gritar su odio y su repugnancia, mas de los labios sólo le surgió un chasquido.
Pero el horror que había paralizado y destruido a Ascalante inflamó al cimmerio con una terrible furia similar a la locura. Con un impulso volcánico de todo su cuerpo, saltó hacia atrás, indiferente al dolor que sentía en el brazo destrozado, arrastrando al monstruo. Y su mano fue a dar con algo que su aturdido cerebro reconoció como la empuñadura de su espada rota. La aferró instintivamente y la empuñó con todas sus fuerzas, como si se hubiera tratado de una daga. La hoja rota se hundió profundamente, y el brazo de Conan quedó libre cuando la repelente boca se abrió en un último suspiro de agonía. El rey fue arrojado a un lado, y, apoyándose en una mano, vio las terribles convulsiones del monstruo, de cuyas heridas brotaba sangre espesa. Y mientras todavía le observaba, sus movimientos cesaron y se quedó tendido en el suelo, sacudiéndose con espasmos, al tiempo que miraba hacia arriba con sus ojos muertos. Conan parpadeó y se limpió la sangre de la cara. Le parecía que la cosa se derretía y se desintegraba, convirtiéndose en una masa viscosa e informe.
Entonces llegó a sus oídos una confusión de voces, y la habitación se llenó de gente del palacio —caballeros, nobles, damas, hombres de armas, consejeros— que balbucían, gritaban y chocaban unos con otros. Allí estaban los Dragones Negros, enloquecidos de ira, maldiciendo, con las manos en las empuñaduras y juramentos en los labios. No se veía al joven oficial de la guardia por ningún lado, a pesar de que lo buscaron afanosamente. —¡Gromel! ¡Volmana! ¡Rinaldo! —exclamaba Publius, el consejero jefe, metiendo sus manos regordetas entre los cadáveres—. ¡Negra traición! ¡Alguien ha de pagar por esto! Llamad a los guardias. —¡La guardia está aquí, viejo estúpido! —dijo imperiosamente Palántides, el comandante de los Dragones Negros, olvidando el rango de Publius en aquel tenso momento—. Será mejor que dejes de chillar y nos ayudes a vendar las heridas del rey. Da la impresión de que va a morir desangrado. —¡Sí, sí! —gritó Publius, que era un hombre de ideas más que de acción—. Debemos vendarle las heridas. ¡Manda a buscar a todos los médicos de la corte! ¡Oh, mi señor, qué vergüenza para la ciudad! ¿Estás completamente muerto? —¡Cerdo! —dijo el rey desde el lecho en el que lo habían colocado.
Le acercaron una copa a los labios manchados de sangre y bebió como un hombre medio muerto de sed. —¡Bien! —dijo con un gruñido—. Matar reseca la garganta.
Los hombres consiguieron detener la hemorragia, y la vitalidad innata del bárbaro se puso de manifiesto una vez más.
—Curad primero las heridas del costado —dijo a los médicos de la corte—. Rinaldo me escribió una canción de muerte allí, y la pluma estaba muy afilada.
—Deberíamos haberlo ahorcado hace tiempo —farfulló Publius—. No se puede esperar nada bueno de los poetas... ¿quién es éste?
Tocó con nerviosismo el cadáver de Ascalante con el pie. —¡Por Mitra! —exclamó el comandante—. ¡Es Ascalante, el conde de Thune! ¿Qué diablos lo trajo aquí desde el desierto?
—Pero ¿por qué tiene esa expresión en el rostro? —preguntó Publius con un susurro, alejándose, con los ojos desorbitados y erizado el cabello.
Los demás permanecieron en silencio mientras contemplaban al proscrito muerto.
—Si hubieras visto lo que él y yo vimos —gruñó el rey, incorporándose a pesar de las protestas de los médicos—, no te sorprenderías. Lo verás con tus propios ojos si miras...
Se interrumpió en mitad de la frase, boquiabierto, señalando con un dedo el vacío. En el lugar en el que había estado el monstruo muerto, no se veía más que el suelo de mármol. —¡Por Crom! —juró—. ¡La cosa se ha hundido con la materia hedionda de la que surgió!
—El rey está delirando —susurró un noble.
Conan lo oyó y profirió un juramento bárbaro. —¡Por Badb, por Morrigan, por Macha y por Nemain! —dijo furioso—. ¡Estoy cuerdo! Era como una mezcla de momia estigia y mandril. Entró por la puerta, y los bribones de Ascalante huyeron al verlo. Mató a Ascalante, que estaba a punto de atravesarme con la espada. Entonces vino hacia mí y lo maté... no sé cómo, porque mi hacha rebotó como si se hubiera tratado de una roca. Pero creo que el Sabio Epemitreus tuvo algo que ver con esto... —¡Escucha cómo pronuncia el nombre de Epemitreus, muerto hace mil quinientos años! —se decían unos a otros en voz baja. —¡Por Ymir! —exclamó el rey con voz tronante—. ¡Esta noche hablé con Epemitreus! Me llamó en sueños, y yo avancé por un corredor de piedra negra en el que había tallas de antiguos dioses, en dirección a una escalera también de piedra, en cuyos peldaños había figuras de Set, hasta que llegué a una cripta en la que había una tumba con un fénix tallado... —¡En nombre de Mitra, mi señor! ¡Calla! —dijo el sumo sacerdote de Mitra, con el rostro ceniciento.
Conan sacudió la cabeza como un león agita la melena, y habló como un gruñido de bestia salvaje. —¿Acaso soy un esclavo, para callarme porque tú me lo ordenes? —¡No, no, mi señor! —repuso el sumo sacerdote temblando, pero no de miedo, ante la cólera del rey—. No tenía intenciones de ofenderte.
Luego se acercó a Conan y le dijo algo al oído.
—Mi señor, esta cuestión está más allá de la comprensión humana. Sólo un pequeño grupo de sacerdotes conoce el secreto del corredor de piedra negra que manos desconocidas esculpieron en el negro corazón del monte Golamira, o acerca de la tumba protegida por el fénix en la que fue enterrado Epemitreus hace mil quinientos años. Y desde entonces ningún ser humano ha entrado allí, porque los elegidos, después de colocar al Sabio en la cripta, cerraron la entrada del corredor de modo que nadie pudiera encontrarla, y hoy en día ni siquiera los sumos sacerdotes saben dónde está. El pequeño grupo de acólitos de Mitra conoce sólo de oídas, por boca de los sumos sacerdotes, el lugar del reposo eterno de Epemitreus en el negro corazón de Golamira, y guardan celosamente el secreto. Éste es uno de los Misterios en los que se basa el culto de Mitra.
—No sé por medio de qué artes mágicas Epemitreus me llevó hasta él —repuso Conan—. Pero yo he hablado con él, y me hizo una marca en la espada. No sé por qué esa señal resultó mortífera para los demonios, ni qué magia había en ella, pero aunque la espada se rompió al golpear el casco de Gromel, el fragmento que quedó fue lo bastante largo como para matar al monstruo.
—Déjame ver tu espada —susurró el sumo sacerdote con la garganta seca.
Conan le enseñó la espada rota, y el sumo sacerdote lanzó un grito y se puso de rodillas. —¡Mitra nos proteja contra el poder de las tinieblas! —dijo jadeando—. ¡En la espada está grabado el emblema del fénix inmortal que se cierne eternamente sobre su tumba! ¡Es el signo secreto que sólo él puede hacer! ¡Rápido, una vela! ¡Mirad otra vez en el lugar donde el rey dice que murió el demonio!
Éste había yacido a la sombra de un biombo roto. Arrojaron el biombo a un lado y alumbraron el suelo con la luz de la vela. En la habitación reinaba un silencio estremecedor mientras buscaban la señal. Poco después algunos caían de rodillas al suelo invocando a Mitra, y otros huían gritando de la habitación.
Allí en el suelo, en el lugar donde había muerto el monstruo, yacía una sombra tangible, una enorme mancha oscura que no se podía borrar; la cosa había dejado su contorno claramente marcado con su sangre, y aquel contorno no se parecía al de ningún ser conocido en el mundo. Estaba allí, terrible y siniestro, como la sombra de uno de los dioses-mono que se agazapan en los sombríos altares de los oscuros templos de Estigia.
LA CIUDADELA ESCARLATA
Muy poco tiempo después de acallarse los rumores acerca de una guerra civil, Conan recibe una petición urgente de ayuda del aliado de Aquilonia, el rey Amalrus de Ofir. El rey Strabonus de Koth tiene intenciones de atacar las fronteras de Ofir, y Conan acude a la llamada en compañía de cinco mil valientes caballeros de Aquilonia, pero cuando llega descubre que ambos reyes se han aliado contra él en la planicie de Shamu.
1
Atraparon al León en la planicie de Shamu,
le ataron los miembros con cadenas de hierro,
gritaron en voz alta al son de las trompetas:
«¡El León está enjaulado al fin!».
¡Ay de las ciudades a orillas del río y de la planicie
si el León vuelve a acechar alguna vez!
Se apagaba el clamor de la batalla; los gritos de victoria se mezclaban con los lamentos de los muertos. Los caídos cubrían la planicie como las hojas después de una tormenta de otoño; el sol poniente arrojaba sus destellos sobre los brillantes cascos, sobre las cotas de malla, las armaduras, las espadas rotas y los pliegues de los estandartes de seda, arrojados en medio de los charcos de color carmesí. Los caballos yacían en montones silenciosos, y sus jinetes vestidos de acero tenían los cabellos manchados de sangre. A su alrededor estaban los cuerpos destrozados de los arqueros y lanceros.
Los hombres hacían sonar una fanfarria de triunfo en la planicie, y los cascos de los caballos de los vencedores pisoteaban los cuerpos de los vencidos, mientras las líneas de batalla convergían como los rayos de una brillante rueda hacia el lugar en el que el último sobreviviente seguía desarrollando una lucha desigual con la muerte.
En aquel día, Conan, rey de Aquilonia, había visto lo mejor de su caballería destrozado. Había cruzado la frontera sudeste de Aquilonia con cinco mil caballeros hasta llegar a Ofir, donde halló a su antiguo aliado, el rey Amalrus de Ofir, enfrentado a él junto con las huestes de Strabonus, el rey de Koth. Se dio cuenta de la trampa demasiado tarde. Hizo todo lo que podía hacer un hombre con cinco mil jinetes contra los treinta mil caballeros, arqueros y lanceros que servían a los conspiradores.
Se lanzó con sus jinetes armados, sin arqueros ni soldados de infantería, contra las huestes atacantes, vio a los caballeros de las fuerzas enemigas en sus brillantes cotas de malla cayendo ante las lanzas, destrozó a una parte de sus enemigos, hasta que finalmente los atacantes lo rodearon. Los arqueros shemitas de Strabonus causaron estragos entre sus hombres, abatiéndolos, junto con sus caballos, mientras los lanceros kothios los remataban en el suelo. Finalmente, las fuerzas de Conan fueron vencidas porque sus enemigos los aventajaban en número.
Los aquilonios no huyeron; murieron en el campo de batalla, y, de los cinco mil caballeros que acompañaron a Conan hacia el sur, ni uno solo abandonó vivo la planicie de Shamu. Y ahora el rey estaba al acecho entre los cuerpos destrozados de sus hombres, y apoyaba la espalda contra un montón de hombres y de caballos muertos. Los caballeros ofireos, guarnecidos con cotas de malla doradas, hacían saltar a sus caballos por encima de los cadáveres para atravesar de una estocada a la solitaria figura, y varios shemitas de barba negra, así como algunos caballeros kothios de piel oscura, se encontraban a su alrededor. Se oía el sonido metálico del acero, que crecía en intensidad. La figura del rey sobresalía por encima de la de sus enemigos, mientras atacaba con la ferocidad de un animal salvaje. Enseguida se vieron caballos sin jinete, y a sus pies había un montón de cuerpos destrozados.
Sus atacantes retrocedieron jadeando, y con los rostros cenicientos.
Ahora se veía a los jefes conquistadores cabalgando en medio de las filas de sus hombres. Allí estaba Strabonus, de cara ancha y oscura, y ojos astutos; Amalrus, esbelto, traidor, y peligroso como una cobra, y Tsotha-lanti, delgado como un buitre, vestido con ropas de seda, de ojos negros y brillantes.
Se contaban oscuras leyendas acerca de este hechicero kothio; las mujeres de las aldeas del norte y del oeste asustaban a sus niños mencionando su nombre, y los esclavos rebeldes eran sometidos más rápidamente que con el látigo si se les amenazaba con venderlos a Tsotha-lanti. La gente decía que tenía una biblioteca llena de libros de magia negra encuadernados con la piel de sus víctimas humanas, y que traficaba con los poderes de las tinieblas en los oscuros sótanos de su palacio, entregando a jóvenes esclavas a cambio de secretos infernales. Él era el verdadero soberano de Koth.
Contemplaba, con una siniestra sonrisa en el rostro, cómo los reyes frenaban sus caballos a una distancia segura de la taciturna figura que se alzaba por encima de los muertos. Hasta el hombre más valiente retrocedía al ver el brillo asesino que brotaba de los fogosos ojos azules que asomaban por debajo del casco. El rostro oscuro y lleno de cicatrices de Conan ardía de odio; su armadura negra estaba hecha pedazos y manchada de sangre; su enorme espada estaba roja hasta la empuñadura. En aquel momento había desaparecido todo rastro de civilización; allí había un bárbaro enfrentado a sus vencedores. Conan era un nativo de Cimmeria, un montañés fiero y taciturno originario de una tierra oscura y nubosa del norte. Su vida y sus aventuras, que lo habían llevado hasta el trono de Aquilonia, se habían convertido en leyenda.
Los reyes mantenían la distancia, y Strabonus llamó a sus arqueros shemitas para que arrojaran flechas sobre el enemigo; sus capitanes habían caído como granos maduros ante la espada del cimmerio, y Strabonus, avaro de caballeros así como de riquezas, estaba hecho una furia. Pero Tsotha meneaba la cabeza.
—Cogedlo vivo. —¡Eso es fácil de decir! —gruñó Strabonus, inquieto por la posibilidad de que el gigante de malla negra se abriera camino hacia ellos—. ¿Quién puede atrapar vivo a un tigre devorador de carne? ¡Por Ishtar que es muy superior a mis mejores espadachines! Me llevó siete años y montañas de oro adiestrarlos, y allí están todos muertos. ¡He dicho arqueros! —¡No! —repuso Tsotha, bajándose del caballo y lanzando una gélida risa—. ¿Todavía no te has dado cuenta de que mi cerebro es más poderoso que cualquier espada?
Pasó a través de las filas de lanceros, y éstos retrocedieron atemorizados por temor a tocarle la túnica.
También los emplumados caballeros se abrieron paso. Luego saltó por encima de los cadáveres y se acercó al rey. Los hombres miraban en silencio, conteniendo la respiración. La figura de malla negra se alzaba amenazante por encima del hombre delgado de túnica de seda, blandiendo la espada manchada de sangre.
—Te ofrezco la vida, Conan —dijo Tsotha, con una sonrisa cruel en los labios.
—Y yo te ofrezco la muerte, hechicero —gruñó el rey, empuñando la espada con todas sus fuerzas.
El fiero golpe pudo haber partido el pecho de Tsotha en dos. Pero el hechicero se acercó a Conan con la rapidez del rayo, y apoyó la mano abierta en el antebrazo izquierdo del bárbaro. El arma del gigante se torció y éste cayó pesadamente al suelo, inmóvil. Tsotha se rió en silencio.
—Levantadlo, y no temáis; las fauces del león están cerradas.
Los reyes se acercaron y observaron atónitos al león caído. Conan yacía inerte, como un hombre muerto, pero los miraba con los ojos desorbitados, centelleantes de furia y de desesperación. —¿Qué le has hecho? —preguntó Amalrus, nervioso.
Tsotha enseñó un enorme anillo de aspecto extraño que llevaba en el dedo. Apretó los dedos de la mano, y vieron asombrados un colmillo de acero que asomaba de la cara interior del anillo como la lengua de una serpiente.
—El anillo ha sido introducido en el jugo del loto púrpura, que crece en los pantanos asolados por fantasmas del sur de Estigia —repuso el mago—. Le produce una parálisis provisional a cualquier persona que lo toque. Cargadlo de cadenas y ponedlo en un carro. El sol se está poniendo, y ya es hora de que nos pongamos en camino hacia Khorshemish.
Strabonus se volvió hacia su general, Arbanus.
—Regresamos a Khorshemish con los heridos. Sólo nos acompañara una tropa de la caballería real.
Tú debes dirigirte al amanecer a la frontera aquilonia para sitiar la ciudad de Shamar. Los ofireos te darán víveres para el camino. Nosotros nos reuniremos contigo lo antes posible, con refuerzos.
Las huestes emprendieron la marcha en dirección a las praderas que había cerca del campo de batalla, con los caballeros cubiertos de acero, los lanceros, los arqueros y los ayudantes de campo. Y los dos reyes y el hechicero se encaminaron a la capital de Strabonus bajo la noche estrellada, rodeados de las tropas del palacio y acompañados por una larga fila de carros cargados con los heridos. En uno de esos carros iba Conan, rey de Aquilonia, encadenado, con el amargo sabor de la derrota en la boca y la furia ciega de un tigre atrapado en el alma.
El veneno que había paralizado su poderoso cuerpo no tenía los mismos efectos en su cerebro. A medida que el carro en el que viajaba atravesaba las praderas, su mente pensaba obsesivamente en la derrota. Amalrus había enviado un emisario implorándole ayuda en contra de Strabonus, porque según decía, estaba asolando sus tierras occidentales, que eran como una cuña entre la frontera de Aquilonia y el vasto reino de Koth. Había solicitado tan sólo mil jinetes y la presencia de Conan, a fin de animar a sus desmoralizados soldados. Conan lo maldecía mentalmente. En un gesto generoso había traído cinco mil hombres, en lugar de los mil que el traidor le había pedido. Cabalgó de buena fe hacia Ofir, y allí fue atacado por los supuestos rivales, que se habían aliado en contra de él. Era significativo que hubieran traído todo un ejército para atraparlo a él y a sus cinco mil hombres.
Una nube roja le cubría los ojos; sus venas estallaban de furia, y las sienes latían aceleradamente. En su vida había sentido rabia y desesperación tan grandes. Con su ojo mental vio distintas escenas de su vida en las que aparecía él en diversas situaciones: como bárbaro desnudo; como mercenario, con espada, casco y cota de malla; como corsario en una galera con proa en forma de dragón que había abierto un camino de sangre en los mares del sur; como capitán de ejércitos revestidos de armaduras de acero; como rey sentado en un trono dorado, con el estandarte del león ondeando al viento, y multitudes de cortesanos de rodillas. Pero una y otra vez el traqueteo del carro le devolvía el pensamiento a su situación actual, y se ponía furioso por la traición de Amalrus y la magia de Tsotha.
Las venas de sus sienes estaban a punto de estallar, y los gritos de los heridos lo llenaban de una feroz satisfacción.
Cruzaron la frontera de Ofir antes de medianoche, y al amanecer vislumbraron las brillantes torres de Khorshemish recortadas contra el horizonte teñido de rojo. Por encima de éstas se alzaba la sombría ciudadela, que parecía una mancha de sangre en el cielo. Era el castillo de Tsotha. Una estrecha calle de mármol, protegida por enormes puertas de hierro, conducía hasta la colina en la que estaba emplazado, dominando la ciudad. Las laderas de la colina eran demasiado escarpadas para que un hombre pudiera llegar al castillo por otro camino que no fuera el de mármol. Desde las murallas de la ciudadela se podían ver las pequeñas callejuelas de la ciudad, las mezquitas y los minaretes, las tiendas, los templos, las mansiones y los mercados. También se podía ver el palacio del rey, en el centro de un enorme jardín lleno de árboles frutales y de flores, adornado con lagos artificiales y fuentes plateadas.
Por encima del palacio se alzaba la ciudadela, como un cóndor que acecha a su presa.
Las enormes puertas de la ciudad se abrieron con metálico ruido y el rey entró en su capital rodeado de sus lanceros, al son de cincuenta trompetas. Pero no había mucha gente en las calles, ni le arrojaban flores al conquistador. Strabonus había llegado antes que las noticias acerca de la batalla, y la gente, dedicada a sus ocupaciones del día, se quedó boquiabierta al ver al rey de regreso con un pequeño contingente, y no sabían si volvía como vencedor o como vencido.
Conan, a quien se le estaban pasando los efectos de la parálisis, levantó la cabeza del suelo del carro para admirar la belleza de la ciudad, a la que la gente llamaba la Reina del Sur. Había pensado en visitarla algún día, a la cabeza de un escuadrón, con el estandarte del león ondeando al viento. Pero en lugar de ello entraba encadenado, sin armadura y tirado en el suelo de un carro como un esclavo. Se rió en voz alta ante la ironía de la situación, olvidándose por un momento de su furia, pero a los nerviosos soldados que conducían el carro su risa les sonó como el gruñido de un león que despierta.
2
Brillante cáscara de una gastada mentira; fábula del derecho divino...
Recibiste en herencia tus coronas, pero la sangre fue mi precio.
¡Por Crom que no venderé el trono que conseguí con sangre y sudor,
por valles llenos de oro, ni la amenaza del Infierno!
En una habitación de la ciudadela de techos abovedados, de frisos y puertas llenas de extrañas joyas oscuras, tenía lugar un extraño cónclave. Conan de Aquilonia, con el cuerpo cubierto de sangre seca, estaba delante de sus captores. A ambos lados de él había una docena de negros gigantes que blandían hachas. Frente a él estaba Tsotha, y sobre los divanes se encontraban Strabonus y Amainas, vestidos de seda y oro, cubiertos de joyas y rodeados de jóvenes esclavos que les escanciaban vino en copas de zafiro. En duro contraste con esta escena estaba Conan, serio, manchado de sangre, casi desnudo, con grilletes en las extremidades y los ojos azules centelleantes debajo de la negra melena. Dominaba la escena, convirtiendo en oropel la pompa de los conquistadores, a causa de la vitalidad de su personalidad elemental, y los reyes, a pesar de su orgullo y del esplendor, eran conscientes de ello y se sentían incómodos. Tan sólo Tsotha permanecía imperturbable.
—Vamos a hablar abiertamente de nuestros planes, rey de Aquilonia —dijo Tsotha—. Queremos extender nuestro imperio.
—De modo que queréis mi reino, cerdos —gruñó Conan. —¿Y qué eres tú sino un aventurero que se ha apoderado de una corona que no le pertenecía, bárbaro vagabundo? —repuso Amainas—. Estamos dispuestos a ofrecerte una compensación adecuada... —¿Compensación? —preguntó Conan riendo abiertamente—. ¡El precio de la infamia y de la traición! ¿Creéis que porque soy bárbaro voy a vender mi reino y su gente a cambio de mi vida y de vuestro sucio oro? ¡Ja! ¿Cómo os habéis apoderado vosotros de vuestras coronas, tú y el cerdo moreno que está a tu lado? Vuestros padres lucharon y sufrieron, y os sirvieron la corona en bandejas de oro.
Yo peleé por aquello que vosotros recibisteis en herencia sin mover un solo dedo... salvo para envenenar a algún hermano vuestro. »Estáis sentados sobre divanes de seda, bebéis el vino que la gente hace con el sudor de su frente y habláis acerca del derecho divino de la soberanía... ¡bah! Yo llegué al trono desde el abismo de la barbarie, y en ese ascenso derramé mi propia sangre con la misma generosidad con que he derramado la de los demás. ¡Si alguno de nosotros tiene el derecho de gobernar a los hombres, por Crom que éste soy yo! ¿De qué manera habéis demostrado que sois superiores a mí? »Yo hallé Aquilonia en manos de un cerdo como vosotros... un hombre que podía remontarse en su árbol genealógico miles de años atrás. El país estaba dividido a causa de las guerras de los barones, y la gente clamaba por la supresión de los impuestos. En la actualidad ningún noble aquilonio osa maltratar al más humilde de mis súbditos, y los impuestos son más bajos que en cualquier otro lugar del mundo. »¿Y vosotros? Tu hermano, Amalrus, domina la parte oriental de tu reino y te amenaza. Y tus soldados, Strabonus, ahora mismo están sitiando los castillos de una docena o más de barones rebeldes.
Los habitantes de vuestros reinos se sienten aplastados por tiránicos impuestos. Y queréis saquear el mío... ¡ja! ¡Si osarais liberarme cubriría el suelo con vuestros sesos!
Tsotha esbozó una siniestra sonrisa al notar la cólera de los reyes.
—Todo esto, aunque sea verdad, no tiene nada que ver con el asunto que nos ocupa. Nuestros planes no son asunto tuyo. Tu responsabilidad termina cuando firmes el pergamino, en el que figura la abdicación a favor del príncipe Arpello de Pellia. Te daremos armas y un caballo, y cinco mil monedas de oro, además de una escolta que te acompañara hasta la frontera oriental. —¡Dejarme abandonado donde estaba antes de ir a Aquilonia para servir en sus ejércitos, sólo que con la carga de haberme ganado el nombre de traidor! —dijo Conan con una risa que parecía el profundo aullido de un lobo—. Arpello, ¿eh? Ya sospechaba de ese carnicero de Pellia. ¿Ni siquiera sabéis robar y cometer pillaje franca y honestamente, sino que necesitáis una excusa, por estúpida que sea? ¡Arpello dice tener algunas gotas de sangre azul, por lo que lo utilizáis como excusa para el robo, y como sátrapa a través del cual podréis gobernar! Antes os veré en el infierno. —¡Eres un necio! —exclamó Amalrus—. ¡Estás en nuestras manos y podemos quitarte la corona y la vida cuando lo deseemos!
La respuesta de Conan no fue muy majestuosa, sino típica del hombre cuya naturaleza bárbara no había sido anulada por su cultura adoptiva. Le escupió a Amalrus en el rostro. El rey de Ofir se levantó de un salto y lanzó un grito furioso, al tiempo que buscaba su espada. Luego empuñó su sable y corrió en dirección al cimmerio, pero en ese momento intervino Tsotha.
—Espera, Majestad; este hombre es mi prisionero. —¡A un lado, hechicero! —gritó Amalrus, furioso al ver el brillo arrogante en los ojos del cimmerio. —¡Atrás, he dicho! —bramó Tsotha, lleno de ira.
Luego sacó la mano de su manga y echó una lluvia de polvo al rostro crispado del ofíreo. Amalrus lanzó un grito y retrocedió, cubriéndose los ojos con las manos. Su espada cayó al suelo y él se derrumbó sobre el diván, mientras los guardias kothios contemplaban impasibles la escena, y el rey Strabonus se bebía de un trago el contenido de su copa de vino con manos temblorosas. Amalrus bajó las manos y sacudió la cabeza violentamente.
—Me he quedado ciego —gruñó—. ¿Qué me has hecho, maldito brujo?
—Fue tan sólo un gesto para que te dieras cuenta de quién manda aquí —repuso Tsotha, al que se le había caído la máscara de dignidad, revelando su verdadera personalidad maligna—. Strabonus ha aprendido la lección... ahora tú has de aprender la tuya. Lo que te arrojé a los ojos no era más que un polvo que encontré en una tumba estigia... y si lo vuelvo a hacer, te quedarás ciego por el resto de tu vida.
Amalrus se encogió de hombros, esbozó una sonrisa y tomó de nuevo la copa de vino para disipar su miedo y su ira. Como buen diplomático que era, recobró rápidamente la compostura. Tsotha se volvió hacia Conan, que se había mantenido imperturbable durante toda la escena. Ante un gesto del hechicero, los negros cogieron al prisionero y lo pusieron detrás de Tsotha, que iba a la cabeza del grupo, que salió de la habitación y entró en un sinuoso pasillo con mosaicos en el suelo y paredes adornadas con telas doradas y plateadas, de cuyo techo abovedado colgaban incensarios que llenaban el corredor de nubes perfumadas. Luego entraron en un pasillo más estrecho, con paredes de jade y azabache, de aspecto siniestro y sombrío, que terminaba en una puerta de cobre que adornaba una calavera humana. En la puerta había un hombre gordo y repelente con un manojo de llaves colgado del cinto; se trataba del eunuco principal de Tsotha, llamado Shukeli, de quien se contaban historias terribles. Aquel hombre había sustituido las pasiones humanas normales por una pasión bestial por la tortura.
La puerta de cobre conducía a una estrecha escalera, que parecía hundirse en las mismas entrañas de la montaña sobre la que se había construido la ciudadela. El grupo bajó por las escaleras y se detuvo frente a una imponente puerta de hierro. Evidentemente ésta no daba al aire libre, aunque había sido construida para soportar el peso de un ariete. Shukeli la abrió, y, cuando lo hizo, Conan notó el desasosiego de los gigantes negros que la guardaban; también Shukeli parecía un tanto nervioso al observar la oscuridad que había al otro lado. Más allá dela enorme puerta había otra barrera hecha de grandes barrotes de acero. Ésta estaba cerrada por medio de un ingenioso cerrojo que sólo podía ser accionado desde fuera. Al ponerlo en funcionamiento, la reja se introducía en la pared. Los hombres entraron en un amplio corredor, cuyo suelo, paredes y techo abovedado parecían tallados en la sólida roca. Conan se dio cuenta de que estaban muy por debajo del nivel del suelo. La oscuridad se apretaba contra las antorchas de los guardias, como si de una cosa viva y sensible se hubiera tratado.
Sujetaron al rey a una argolla que había en el muro de piedra. Luego pusieron una antorcha en un nicho que tenía encima de la cabeza, de modo que se vio rodeado de un tenue semicírculo de luz. Los negros estaban deseando irse; murmuraban entre ellos y miraban atemorizados la oscuridad. Tsotha les dijo que salieran, y ellos se apresuraron a cumplir la orden, como si temieran que la oscuridad pudiera adoptar una forma tangible y atacarlos por la espalda. Tsotha se volvió hacia Conan, y el rey se apercibió con cierto desasosiego de que los ojos del hechicero brillaban en la semioscuridad, y que sus dientes parecían los colmillos de un lobo que resplandecían con blanco fulgor en medio de las sombras.
—Adiós, bárbaro —dijo el hechicero en tono burlón—. Debo irme a Shamar para presenciar el sitio.
Dentro de diez días estaré en tu palacio de Tarantia con mis guerreros. ¿Quieres que les diga algo a tus mujeres antes de arrancarles la delicada piel, con la que haré pergaminos en los que registraré los triunfos de Tsotha-lanti?
Conan respondió con un insulto cimmerio que habría hecho estallar los oídos de un hombre comente, pero Tsotha esbozó una sonrisa y salió. Conan vio su figura de buitre a través de los gruesos barrotes mientras él ponía la reja en su sitio, y luego oyó el ruido de la puerta exterior al cerrarse. Después reinó el silencio.
3
El León se paseaba por las salas del infierno;
en su camino se cruzaban las lúgubres sombras
de muchas formas ignotas...
de Monstruos con las fauces abiertas.
La oscuridad se sacudió con gritos y alaridos
cuando el León se paseó por las salas del infierno.
El rey Conan comprobó la argolla y la cadena que lo sujetaban. Tenía las extremidades libres, pero sabía que no podría romper los grilletes. Los eslabones de la cadena eran del grosor de un dedo, y estaban unidos a una banda de acero que le habían colocado alrededor de la cintura. El peso de los grilletes habría matado a un hombre más débil que él. Los eslabones que sostenían la banda y la cadena eran tan gruesos que ni siquiera un martillo pesado los habría podido abollar. La argolla atravesaba la pared y estaba sujeta por el otro lado.
Conan maldijo, y sintió pánico al contemplar la oscuridad que había alrededor del semicírculo de luz.
Los miedos supersticiosos propios de los bárbaros que albergaba en el alma no habían sido erradicados por la lógica de la civilización. Su primitiva imaginación llenaba la oscuridad subterránea de figuras siniestras. Además, la razón le decía que no lo habían llevado allí simplemente para tenerlo preso. Sus captores no tenían razón alguna para perdonarle la vida. Lo habían llevado a aquel agujero para que muriera allí. Se maldijo a sí mismo por haber rechazado su oferta, aun cuando su obstinada hombría sentía repugnancia ante la idea, y él sabía que si lo hubiera vuelto a poner en la misma situación y le hubiera dado otra oportunidad, su respuesta habría sido la misma. No vendería a sus súbditos a un carnicero. Y sin embargo, sólo había pensado en sí mismo al conquistar el reino. Es así como funciona a veces el instinto de responsabilidad de un soberano, aun cuando se trate de un saqueador con las manos manchadas de sangre.
Conan recordó la última y abominable amenaza de Tsotha, y gruñó con furia, porque sabía que no se trataba sólo de una fanfarronada. Para el hechicero, los seres humanos tenían el mismo valor que un insecto para un naturalista. Pensó en las suaves manos blancas que lo habían acariciado, en los rojos labios que habían besado los suyos, en los blancos y delicados pechos que habían temblado entre sus brazos, y cuya piel blanca como el marfil y rosada como un pétalo fresco había de ser arrancada... De los labios de Conan brotó un alarido furioso, tan aterrador e inhumano que, si alguien lo hubiera escuchado, se habría asombrado con horror de que proviniera de una garganta humana.
Sus propios ecos le produjeron un estremecimiento y le hicieron pensar una vez más en su situación.
El rey contempló con temor la oscuridad que lo rodeaba y pensó en las historias que había oído acerca de la crueldad nigromántica de Tsotha. Sintió que un río helado le recorría la espina dorsal, y se dio cuenta de que aquélla debía de ser la Sala de los Horrores de laque hablaba la leyenda. Aquéllos eran los calabozos y los túneles en los que Tsotha llevaba a cabo sus horribles experimentos con seres humanos, experimentos bestiales y demoníacos en los que ponía en juego como un blasfemo los elementos básicos de la vida misma al desnudo. Los rumores decían que el poeta loco Rinaldo había visitado aquellos fosos y que el hechicero le había enseñado los horrores que realizaba, y que las monstruosidades que se mencionaban en su terrible poema La canción del foso no eran simples fantasías de una mente enferma. La cabeza del poeta se había convertido en polvo bajo el hacha de Conan la noche en la que el rey peleara por salvar su vida de los asesinos que el vate loco había conducido al palacio, pero las palabras de la siniestra balada todavía resonaban en los oídos del rey mientras se encontraba allí encadenado.
La sola idea de los horrores a los que aludía la balada le helaba la sangre. Le pareció oír un ruido, y todo el cuerpo se le puso en tensión, en actitud alerta. Una mano helada le tocó la espina dorsal. Se trataba del sonido inconfundible de escamas deslizándose suavemente sobre la piedra. Un sudor frío le empapó el rostro cuando vislumbró, más allá del semicírculo de luz, una forma vaga, enorme y espantosa, que no veía nítidamente. Se acercaba a él balanceándose, y unos ojos amarillos se clavaron en los suyos. Lentamente, la cosa enorme y asquerosa con cabeza en forma de cuña tomó forma ante sus ojos desorbitados; de la oscuridad asomaron unos anillos cubiertos de escamas, y luego divisó el reptil más espantoso que había visto en su vida.
Era una serpiente enorme, de veinte yardas de largo, cuya cabeza era más grande que la de un caballo. Sus escamas brillaban con helado fulgor en la penumbra. Seguramente se trataba de un reptil nacido en la oscuridad, pero sus ojos eran malignos, y veían claramente. Meneó sus gigantescos anillos delante del prisionero, y la enorme cabeza se agitó a unas pulgadas de su cara. Su lengua dentada casi le tocó los labios, y el fétido olor le provocaba náuseas. Los enormes ojos amarillos lanzaban destellos ardientes, y Conan los miró con la expresión de un lobo acorralado. Luchó desesperadamente contra el loco impulso de cogerle el cuello con las manos y destrozarlo. Dado que era mucho más fuerte que un hombre civilizado, le había roto el cuello a una serpiente pitón en una lucha demoníaca en la costa estigia, en su época de corsario. Pero este reptil era venenoso, y tenía enormes colmillos de diez pulgadas de largo, curvos como cimitarras. De éstos chorreaba un líquido incoloro que supo instintivamente que suponía la muerte. Podría romperle el cráneo con los puños, pero sabía que, en cuanto hiciera el menor movimiento, el monstruo lo atacaría con la rapidez del rayo.
No fue por un proceso de razonamiento lógico que Conan se quedó inmóvil, porque la razón podría haberle dicho —dado que estaba condenado de todos modos— que incitara a la serpiente a que lo atacara para acabar de una vez. Fue el ciego y oscuro instinto de preservación el que le hizo permanecer rígido como una estatua de hierro. El enorme reptil se elevaba y la cabeza se hallaba muy por encima de la suya, mientras el monstruo observaba la antorcha. Una gota de veneno le cayó sobre la pierna desnuda, y sintió como si una daga al rojo vivo se le hubiera clavado en la carne. Rojos relámpagos de dolor sacudieron el cerebro de Conan, pero éste siguió inmóvil; no se le movió un solo músculo, ni pestañeó, a pesar del dolor que le causaba la herida, que le dejó una cicatriz por el resto de sus días.
La serpiente se le acercó, como si hubiera tratado de asegurarse de que la figura que había allí, inmóvil como un muerto, estaba viva. Entonces, súbita e inesperadamente, la puerta exterior sonó con un ruido metálico. La serpiente, como todas las de su especie, se alejó con increíble rapidez a pesar de su tamaño, y desapareció por el corredor.
La puerta se abrió y la reja estaba corrida; se vio una enorme figura oscura recortada contra el resplandor de las antorchas. La figura entró, y, cuando se acercó, Conan vio que se trataba de un negro gigantesco, desnudo, que llevaba una enorme espada en una mano y un manojo de llaves en la otra. El negro hablaba en el dialecto de la costa, y Conan respondió en la misma lengua; la había aprendido en su época de corsario en las costas de Kush.
—Hace mucho que quería encontrarte, Amra —le dijo el negro, llamándolo por el nombre con el que lo conocían los kushitas de su época de pirata... Amra el León.
El esclavo esbozó una sonrisa casi animal, enseñando sus blancos colmillos. Los ojos le brillaban con fulgor rojizo a la luz de las antorchas.
—He arriesgado mucho para venir a verte. ¡Mira! ¡Las llaves de tus grilletes! Se las robé a Shukeli. ¿Qué me darás por ellas? —preguntó, agitando las llaves delante de los ojos de Conan.
—Diez mil monedas de oro —contestó el rey rápidamente, con una esperanza en el corazón. —¡No es suficiente! —repuso el negro gritando, con feroz alegría en su rostro de ébano—. No es suficiente teniendo en cuenta el riesgo que corro. Tsotha es capaz de enviar a sus monstruos para que me devoren, y si Shukeli se da cuenta de que le robé las llaves, me colgará del... bueno, ¿qué me das?
—Quince mil monedas y un palacio en Poitain —ofreció el rey.
El negro lanzó un alarido y se puso a dar saltos de alegría. —¡Más! —pidió a gritos—. ¡Ofrece más! ¿Qué me darás? —¡Perro negro! —dijo Conan, con un rojo velo de furia en los ojos—. ¡Si estuviera libre, te rompería el cuello! ¿Acaso Shukeli te envió aquí para que te burlaras de mí?
—Shukeli no sabe nada de esto, hombre blanco —repuso el negro, estirando su grueso cuello para mirar fijamente a Conan a los ojos—. Te conozco desde hace mucho tiempo, cuando yo era el jefe de un pueblo libre, antes de que los estigios me vendieran a esas gentes del norte. ¿No recuerdas el saqueo de Abombi, cuando tus lobos de mar nos atacaron? Tú mataste a un jefe delante del palacio del rey Ajaga, y el otro jefe huyó. Mi hermano fue el que murió, y yo huí. ¡Exijo que pagues con sangre, Amra!
—Si me liberas, te daré tu peso en oro —dijo Conan con un gruñido.
Los ojos centellearon, y los blancos dientes brillaron como los de un lobo a la luz de las antorchas.
—Sí, perro blanco, eres como todos los de tu raza, pero, para un negro, el oro jamás puede sustituir a la sangre. ¡El precio que exijo es... tu cabeza!
El eco de estas últimas palabras, pronunciadas a gritos, resonaron en el calabozo. Conan se puso en tensión, apretando inconscientemente los grilletes con una sensación de repugnancia ante la idea de morir como una oveja. En aquel preciso instante vio una vaga sombra espantosa moviéndose en la oscuridad. —¡Tsotha jamás lo sabrá! —dijo el negro, riendo como un demonio, demasiado ebrio de triunfo para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, demasiado ciego de odio para notar que la Muerte se balanceaba a sus espaldas—. No entrará en este foso hasta que los demonios te hayan destrozado los huesos. ¡Tendré tu cabeza, Amra!
El negro separó las piernas, que parecían columnas de ébano, y empuñó su enorme espada con las dos manos. En aquel momento, la gigantesca sombra que había a sus espaldas dio un salto, y la cabeza en forma de cuña golpeó con una fuerza tal que el impacto resonó en los túneles. De la boca del negro no surgió ni un solo sonido a pesar de que los labios se distendieron de dolor. Conan vio que la vida se escapaba por los grandes ojos negros con la misma rapidez con que se apaga una vela. El enorme cuerpo del negro cayó al suelo, y la cosa lo rodeó con sus brillantes anillos. Poco después, Conan oyó el ruido de huesos rotos. Entonces, algo hizo que su corazón latiera aceleradamente. La espada y las llaves cayeron de las manos del negro y fueron a dar casi a los pies del cimmerio.
Conan trató de agacharse para recogerlas, pero la cadena era demasiado corta. Casi ahogado por los latidos de su corazón, estiró un pie y asió las llaves con los dedos; después levantó el pie y las cogió con la mano, ahogando con dificultad un grito de alegría feroz que asomaba instintivamente a sus labios.
Después de manosear un rato los cerrojos, quedó libre. Recogió la espada del suelo y miró a su alrededor, donde no había más que oscuridad. Conan se dirigió hacia la puerta abierta. Dio unos pasos y se encontró en el umbral. Una risa chillona resonaba en el foso, y la reja volvió a su lugar de un golpe. A través de ésta vio un rostro demoníaco... Shukeli, el eunuco, había seguido el rastro de las llaves que le habían robado. Seguramente no vio la espada que tenía el prisionero en la mano. Conan profirió un juramento y atacó con la rapidez de la cobra; la enorme espada pasó entre los barrotes, y la risa de Shukeli se convirtió en un grito de agonía. El obeso eunuco se inclinó hacia adelante, como haciendo una reverencia a su asesino, y cayó al suelo con las manos regordetas apretando las entrañas que escapaban de su abdomen.
Conan gruñó con salvaje satisfacción, pero seguía prisionero. Las llaves no servirían para abrir el cerrojo, que sólo podía ser accionado desde fuera. Tocó los barrotes y vio que eran duros como la espada; si intentaba cortarlos, sólo conseguiría destrozar su única arma. Pero notó unas marcas dentadas en los barrotes de hierro, como de unos colmillos increíbles, y se preguntó con un estremecimiento qué monstruos terribles habrían intentado forzar aquellos barrotes. Sólo podía hacer una cosa: buscar otra salida. Cogió una antorcha y avanzó por el corredor espada en mano. No vio ningún rastro de la serpiente ni de su víctima, salvo una enorme mancha de sangre en el suelo de piedra.
El cimmerio avanzó sin hacer ruido en la oscuridad, mitigada tan sólo ésta por la luz vacilante de su antorcha. Caminó con cautela, observando cuidadosamente el suelo, para evitar caer en algún pozo. De repente oyó el llanto desgarrador de una mujer. Supuso que se trataría de otra de las víctimas de Tsotha. Maldijo al hechicero una vez más y se volvió hacia un túnel más pequeño y húmedo, siguiendo el sonido que llegaba a sus oídos.
Éste se hizo cada vez más nítido a medida que avanzaba. Levantó la antorcha y vio una silueta en las sombras. Se acercó más y se detuvo de repente, horrorizado, al ver una masa antropomórfica. Parecía un pulpo, pero sus deformes tentáculos eran demasiado cortos, y su cuerpo como una gelatina repugnante. Por encima de la masa gelatinosa asomaba una cabeza similar a la de un sapo, y se quedó petrificado de asco y de horror cuando se dio cuenta de que el llanto provenía de aquellos labios repugnantes. El ruido se convirtió en una risa abominable cuando los enormes ojos del monstruo se posaron en él, y se le acercó moviendo el cuerpo tembloroso.
Conan retrocedió y huyó por el túnel, no confiando en su espada. La cosa podía estar hecha de materia terrenal, pero se estremecía al verla, y dudaba que un arma humana pudiera hacerle daño.
Durante un breve lapso de tiempo oyó que la cosa se agitaba a sus espaldas, y se reía con una risa terrible. La nota inconfundiblemente humana de su risa lo volvía loco. Era la misma risa que había oído de los gruesos labios de las lascivas mujeres de Shadizar la Maldita, cuando se desnudaba a las muchachas cautivas en la subasta pública. ¿Por medio de qué artes infernales había dado vida Tsotha a aquel ser antinatural? Conan tenía la extraña sensación de estar viendo una blasfemia contra las leyes eternas de la naturaleza.
Corrió en dirección al pasillo principal, pero, antes de llegar a él, cruzó una especie de pequeña habitación cuadrada, en el cruce de dos túneles. Cuando llegó a la habitación, vio que había un pequeño bulto en el suelo; entonces, antes de que pudiera huir, su pie tocó algo blando, y se cayó de bruces al suelo. La antorcha se le escapó de la mano, y se extinguió al tocar el suelo de piedra. Conan se levantó, medio aturdido, y tanteó en la oscuridad. Su sentido de la orientación estaba confuso, y se sentía incapaz de decidir en qué dirección estaba el pasillo principal. No buscó la antorcha, puesto que no había forma de volverla a encender. Sus manos dieron con la boca de varios túneles, y eligió uno el azar. Nunca supo durante cuánto tiempo había caminado por el túnel, pero súbitamente sus bárbaros sentidos le advirtieron del peligro, y se detuvo en seco.
Lo invadió una sensación parecida a la que había experimentado, alguna vez, frente a un profundo precipicio en la más absoluta oscuridad. Se acercó a gatas al borde del abismo y rozó con la mano extendida el contorno de un pozo, en cuyo interior el suelo del túnel parecía sumergirse abruptamente.
Las paredes eran viscosas y húmedas al tacto y parecían descender en picado hacia las profundidades.
Alargando un brazo en las tinieblas, apenas si logró tocar con la punta de su espada el borde opuesto.
Podía cruzarlo de un salto, pero no tenía sentido hacerlo. Se había equivocado de túnel, y la galería principal estaba a sus espaldas.
Mientras estos razonamientos ocupaban su mente, una ligera corriente de aire, un viento indefinido procedente del interior del pozo, le agitó la melena. Trató de convencerse de que aquel pozo conectaba de algún modo con el mundo exterior, pero su instinto le decía que algo antinatural estaba ocurriendo.
No se hallaba simplemente en el seno de una montaña; estaba más abajo aún, muy por debajo de las calles de la ciudad. ¿Cómo era posible, pues, que un viento del exterior se sumergiera en las entrañas de la tierra y soplara después hacia arriba? Una tenue vibración acompañaba a la misteriosa corriente, como el batir de lejanos tambores a lo lejos. El rey de Aquilonia sintió un escalofrío.
Se echó hacia atrás, incorporándose, y, al hacerlo, algo emergió de entre las aguas del pozo. Pero Conan ignoraba qué era. No conseguía ver nada en la oscuridad, pero una presencia extraña se hacía sentir con indudable fuerza... una inteligencia invisible e intangible que flotaba malignamente en el ambiente. Dio media vuelta y retrocedió por el mismo camino que había recorrido al venir. A lo lejos se veía un tenue resplandor rojizo, y se dirigió hacia él. Cuando todavía lo creía lejano, chocó de cabeza contra un sólido muro, y allí, a sus pies, halló el origen del resplandor: su propia antorcha, con la llama extinguida y un rescoldo rojizo en el extremo. Levantándola con cuidado del suelo, sopló, y la llama brotó de nuevo. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Se hallaba otra vez en la estancia en la que los túneles se cruzaban, y volvía a orientarse. Después de localizar el túnel por el que se había dirigido al pasadizo principal, se encaminó hacia allí y, al hacerlo, la llama osciló violentamente, como si unos labios invisibles hubieran soplado sobre ella. Sintió de nuevo una presencia y levantó la antorcha para iluminar toda la estancia. No vio nada, y sin embargo percibió que algo invisible e incorpóreo flotaba en el aire, deslizándose como una babosa y murmurando atrocidades que, aunque inaudibles, él percibía de forma instintiva. Agitó la espada con furia y sintió como si hubiera estado rasgando telarañas. Un gélido horror invadió sus sentidos y huyó del túnel, mientras sentía un aliento fétido y caliente en su espalda desnuda. Al adentrarse en el pasadizo principal ya no percibió presencia alguna fuera visible o invisible. Esperaba verse atacado en cualquier momento por seres diabólicos que emergieran de la oscuridad, con poderosas garras y afilados colmillos. En los túneles no reinaba el silencio. De las entrañas de la tierra partían en todas las direcciones sonidos que parecían provenir de un mundo de locos. Se oían risitas maliciosas, chillidos de demoníaco regocijo, aullidos escalofriantes y, en una ocasión, la inconfundible carcajada de una hiena que degeneraba en una sarta de palabrotas y blasfemias. Oyó pasos furtivos y, en las entradas de los túneles, percibió fugazmente el ir y venir de siluetas indefinidas, monstruosas e informes.
Era como si hubiera descendido al infierno... a un infierno producto de la mente de Tsotha-lanti. Pero aquellos seres indefinidos no entraron en el pasadizo principal, aunque Conan percibiera con toda claridad el ávido succionar de unos labios babeantes y el fulgor de unos ojos hambrientos. Y enseguida supo a quién pertenecían. El sonido de algo que se deslizaba a sus espaldas lo dejó petrificado, y se adentró de un salto en las tinieblas de un túnel lateral, apagando al mismo tiempo la antorcha. Más allá, en la galería, oyó a la gran serpiente, que se arrastraba con pesadez a causa de su reciente y horripilante festín. Muy cerca de él escuchó el lloriqueo de algo que huía atemorizado entre las sombras. Era evidente que la galería principal constituía el dominio de caza de la enorme serpiente, y que los demás monstruos respetaban su terreno.
Para Conan, la serpiente era un horror menor comparado con el resto de los horrores que lo acechaban; casi sintió un asomo de simpatía al recordar a la cosa chorreante y viscosa que había emergido del pozo. Al menos era algo terrenal; era la muerte reptante, pero sólo amenazaba con la extinción física, y no psíquica y espiritual, como los otros horrores.
Una vez que el monstruo hubo atravesado la galería, el cimmerio prosiguió su camino a lo que consideraba una distancia segura, soplando a la antorcha para que la llama se reavivara. Apenas hubo recorrido un trecho, escuchó un gemido casi inaudible que parecía emanar de la negra boca de un túnel cercano. Aunque los instintos le indicaban precaución, su curiosidad hizo que se dirigiera hacia el túnel, manteniendo en alto la antorcha, que ya no era más que un pequeño tocón. Estaba preparado para enfrentarse a cualquier cosa, pero la escena que apareció ante sus ojos le dejó boquiabierto.
Ante él se extendía una amplia estancia, uno de cuyos extremos se había convertido en jaula mediante una serie de barrotes que, a escasa distancia entre sí y sujetos entre el suelo y el techo, se hallaban firmemente afianzados en el suelo de piedra. En su interior yacía una figura y Conan pudo ver, a medida que se iba acercando, que se trataba de un hombre —o de la exacta réplica de un hombre— atado con los zarcillos de una densa parra que parecía brotar de la sólida piedra del suelo.
Sus ramas estaban recubiertas de hojas extrañamente puntiagudas, y de una profusión de capullos de color carmesí... no el resplandeciente rojo de los pétalos naturales, sino un color carmesí lívido y antinatural, una especie de perversión del mundo vegetal. Sus retorcidas ramas se enroscaban en torno al cuerpo desnudo y los miembros del hombre, como abrazando y cubriendo de ávidos besos su entumecida carne. Un gran capullo le cubría la boca. De sus labios entreabiertos surgió un gemido natural y animal; la cabeza se agitaba como presa de un dolor insoportable, y los ojos miraban fijamente a Conan. Pero no había señales de inteligencia en ellos; su mirada era vidriosa y vacía como la de un idiota.
Repentinamente, el capullo carmesí se abrió y sus pétalos se aplastaron contra los doloridos labios del hombre. Las extremidades del infeliz se retorcieron de angustia; los zarcillos de la planta temblaban como en éxtasis, vibrando en toda su extensión. Ondas de cambiantes matices hacían que su color se tornara más oscuro, más maligno.
Conan no comprendía el espectáculo que se ofrecía ante sus ojos, pero sabía que contemplaba un horror de alguna clase. Hombre o demonio, el sufrimiento del cautivo conmovió a su impulsivo corazón. Buscó la forma de entrar y encontró una puertecilla entre los barrotes, cerrada con un pesado candado. La abrió con una de las llaves que llevaba y entró en la jaula. En aquel momento los pétalos de los lívidos capullos se extendieron cual cabeza de cobra, los zarcillos se contrajeron amenazadoramente y la planta entera se agitó y trepó hacia él. No se trataba del ciego crecimiento de la vegetación natural. Conan percibió una inteligencia perversa y misteriosa; la planta podía verlo y su odio se sentía como si hubiera emanado en ondas casi tangibles. Aproximándose con cautela, apuntó hacia las raíces de la planta: un tallo repulsivamente flexible y más grueso que su propio muslo.
Mientras los largos zarcillos se arqueaban hacia él con un murmullo de hojas, Conan blandió la espada y de un solo tajo cortó el tallo.
Al instante, el infeliz se vio violentamente lanzado hacia un lado, mientras la gran parra se agitaba y enmarañaba como una serpiente a la que se hubiera cortado la cabeza, rodando hasta convertirse en una bola informe. Los zarcillos se debatían y retorcían con violencia, las hojas vibraban y repiqueteaban como castañuelas, y los pétalos se abrían y cerraban convulsivamente; finalmente, las ramas se extendieron fláccidas y los vividos colores empalidecieron y se tornaron opacos, mientras un líquido blanco y maloliente rezumaba del tallo cercenado.
Conan contemplaba fascinado el espectáculo, cuando de pronto un ruido a sus espaldas lo hizo volverse en redondo con la espada en alto. El hombre recién liberado se hallaba en pie, observándolo.
Conan lo miró estupefacto. Sus ojos no parecían ya meras cuencas vacías y sin expresión en un rostro agotado. Oscuros y meditabundos, resplandecían de vida e inteligencia, y la expresión de imbecilidad había desaparecido de su cara como si de una máscara se tratara. Tenía la cabeza estrecha y bien formada, y la frente alta y majestuosa. El porte del hombre era aristocrático, lo que se hacía evidente tanto en su figura espigada y esbelta como en sus manos y pies de reducido tamaño. Las primeras palabras que dijo fueron raras y sorprendentes. —¿En qué año estamos? —preguntó, hablando en kothio.
—Hoy es el décimo día del mes Yuluk, del año de la Gacela —respondió Conan. —¡Yagkoolan Ishtar! —musitó el extranjero—. ¡Diez años! —Se pasó la mano por la frente y sacudió la cabeza, como para librar su cerebro de telarañas—. Todavía lo veo todo confuso. Tras un vacío de diez años, no se puede esperar que la mente comience a funcionar de inmediato con claridad. ¿Quién eres?
—Conan, en un tiempo de Cimmeria y hoy rey de Aquilonia. Los ojos del otro denotaron sorpresa. —¿Hablas en serio? ¿Y Numedides?
—Lo estrangulé en su propio trono la noche en que tomé la ciudad real —replicó Conan.
Una cierta ingenuidad en la respuesta del rey hizo que los labios del extraño se crisparan.
—Perdón, Majestad. Tendría que haberte agradecido el servicio que me has prestado. Soy como un hombre que despierta de pronto de un sueño más profundo que la muerte, y lleno de pesadillas más terribles que el mismo Infierno; pero sé que me liberaste. Dime, ¿por qué cortaste el tallo de la planta Yothga en lugar de arrancarla de raíz?
—Porque aprendí hace tiempo a evitar el contacto de mi carne con aquello que mis sentidos no comprendieran —contestó el cimmerio.
—Has hecho bien —añadió el extranjero—. Si hubieras conseguido arrancarla, habrías encontrado aferradas a sus raíces cosas que ni siquiera tu espada hubiera logrado vencer. Las raíces de Yothga brotan del mismísimo Infierno.
—Pero ¿quién eres tú? —preguntó Conan.
—La gente me llamaba Pelias. —¡Cómo! —gritó el rey—. ¿Pelias el brujo, el rival de Tsotha-lanti, que desapareció de la tierra hace diez años?
—No exactamente de la tierra —replicó Pelias con irónica sonrisa—. Tsotha prefirió mantenerme vivo, con grilletes más seguros que el hierro herrumbroso. Me encerró aquí junto con esta planta diabólica, cuyas semillas viajaron por el negro cosmos de Yag el Maldito para no encontrar más terreno fértil que la corrupción infestada de gusanos de los suelos del Infierno. »No lograba recordar mi magia ni las palabras y símbolos de mi poder, pues esa maldita cosa me abrazaba y sorbía mi espíritu con sus repugnantes caricias. Succionaba el contenido de mi mente día y noche, dejando mi cerebro tan vacío como una jarra de vino rota. ¡Diez años! ¡Que Ishtar nos ampare!
Conan no supo qué responder y siguió aferrando el tocón de la antorcha, con la espada baja. Era evidente que el hombre estaba loco, y sin embargo no había rastros de locura en los extraños ojos oscuros que se posaban tan sosegadamente sobre él.
—Dime, ¿está el brujo negro en Khorshemish? Pero no, no necesitas responder. Mis poderes comienzan a despertar de su letargo y percibo en tu mente una gran batalla y un rey atrapado a traición.
Y veo a Tsotha-lanti cabalgando sin descanso hacia el Tibor con Strabonus y el rey de Ofir. Mejor. Mis artes están recién despiertas, demasiado frágiles todavía para enfrentarse tan pronto a Tsotha. Necesito tiempo para recobrar fuerzas y volver a emplear mis poderes. Salgamos de este infierno.
Conan hizo sonar su manojo de llaves con desaliento.
—La reja de la puerta exterior está cerrada con un cerrojo que sólo puede ser accionado desde fuera. ¿Sabes si hay alguna otra salida en estos túneles?
—Sólo una que ninguno de los dos osaríamos usar, al ver que conduce hacia abajo y no hacia arriba —dijo Pelias, riendo—. Pero no importa. Vayamos a ver esa reja.
Se dirigió hacia la galería con los pasos inseguros de quien no ha utilizado las piernas durante mucho tiempo, pero poco apoco sus extremidades fueron recobrando firmeza. Caminando tras él, Conan dijo inquieto:
—Hay una maldita y gigantesca serpiente arrastrándose por este túnel. Andémonos con cuidado, no sea que nos metamos en su mismísima boca.
—La recuerdo muy bien —respondió Pelias con tristeza—, sobre todo teniendo en cuenta que fui obligado a contemplar cómo engullía a diez de mis acólitos, que le fueron servidos como festín. Es Satha, la Vieja, el animal favorito de Tsotha. —¿Excavó estos abismos Tsotha sin otro fin que el de albergar a sus malditos monstruos? —preguntó Conan.
—No los excavó él. Cuando la ciudad fue fundada, hace tres mil años, ya existían en esta montaña y en su entorno las ruinas de una ciudad antigua. El rey Khossus V, su fundador, edificó su palacio en la montaña, y al construir las bodegas y los sótanos llegó hasta una puerta tapiada. Después de derribarla, descubrió estos pasadizos, que eran tal y como los vemos ahora. Pero su gran visir halló un final tan terrible en ellos que Khossus, presa de temor, mandó cerrar la entrada de nuevo. Dijo que el visir había caído en un pozo, pero hizo rellenar las bodegas, y más tarde él mismo abandonó el palacio. Construyó otro en las afueras de la ciudad, que también abandonó aterrado al descubrir una mañana un moho negro esparcido por el suelo de mármol de sus aposentos. »Después partió con toda su corte a la parte oriental del reino y ordenó levantar una nueva ciudad. El palacio de la montaña dejó de ser utilizado y pronto quedó convertido en ruinas. Cuando Akkuto I restableció las glorias perdidas de Khorshemish, edificó una fortaleza aquí. A Tsotha-lanti le fue encomendada la tarea de construir la ciudadela escarlata y abrir otra vez el camino hacia esos pasadizos. Cualquiera que fuese el destino del gran visir de Khossus, Tsotha lo evitó para sí. No cayó a ningún pozo, aunque sí descendió a uno, del que salió con una extraña expresión en los ojos que nunca lo abandonó. »Yo he visto ese pozo, pero nunca he tratado de buscar la sabiduría que alberga. Soy brujo, y más viejo de lo que los hombres pudieran pensar, pero también soy humano. En lo que respecta a Tsotha, se dice que una bailarina de Shadizar durmió demasiado cerca de las ruinas prehumanas de la montaña de Dagoth y que despertó entre los brazos de un demonio negro; de aquella unión impía nació un maldito híbrido al que los hombres llaman Tsotha-lanti.
De repente, Conan gritó y se echó hacia atrás, tirando de su compañero. Ante ellos se alzaba la silueta blanca y resplandeciente de Satha, y sus ojos refulgían con un odio eterno. Conan tensó todo el cuerpo para intentar un ataque desesperado... arrojar el ardiente leño contra aquel rostro diabólico y asestarle un certero mandoble con la espada. Pero la serpiente no lo miraba. Por encima de su hombro parecía contemplar al hombre llamado Pelias, que permanecía con los brazos cruzados, sonriendo. Y en los enormes ojos de la bestia, fríos y amarillos, el odio fue dejando paso paulatinamente a un intenso pavor... fue la única vez en su vida que Conan vio aquella expresión en los ojos de un reptil. Dejando tras de sí un remolino como el producido por un fuerte vendaval, la gran serpiente desapareció.
—¿Qué vio para asustarse tanto? —preguntó Conan, mirando a su compañero con desasosiego.
—Los seres con escamas ven cosas que escapan a los ojos de los mortales —respondió Pelias enigmáticamente—. Tú ves mi disfraz carnal, pero ella vio mi alma desnuda.
Un escalofrío recorrió la espalda de Conan y se preguntó si, después de todo, Pelias sería un hombre o simplemente otro demonio de los abismos con máscara humana. Se planteó la conveniencia de traspasar con la espada el cuerpo de su compañero sin mayor vacilación. Pero mientras lo pensaba, llegaron a la reja de hierro, que destacaba contra el resplandor de las antorchas que había al otro lado.
El cuerpo de Shukeli permanecía todavía desplomado contra los barrotes y cubierto de sangre de color carmesí.
Pelias rió y Conan escuchó su risotada con desagrado. —¡Por las caderas marfileñas de Ishtar! ¿Quién es nuestro portero? ¡Ni más ni menos que el mismísimo Shukeli, el noble Shukeli, que colgó a mis hombres por los pies y les arrancó la piel a tiras mientras soltaba grandes carcajadas! ¿Estás dormido, Shukeli? ¿Por qué estás tan tieso? ¿Y por qué tu grasienta barriga está abierta en canal como la de un cerdo adobado?
—Está muerto —musitó Conan, inquieto al escuchar tan crueles palabras.
—Vivo o muerto —rió Pelias—, nos abrirá la puerta. —Y dando una vigorosa palmada con las manos, gritó—: ¡Levántate, Shukeli! ¡Sal del infierno y levántate del suelo sanguinolento! ¡Abre la puerta a tus amos! ¡Levántate, te digo!
Un espantoso gemido resonó en los túneles. Conan sintió que el cuerpo se le cubría de frío sudor y los cabellos se le erizaban de pánico. El cuerpo de Shukeli comenzó a moverse lentamente, extendiendo sus gruesas manos en un gesto infantil. La despiadada risa de Pelias cortaba el aire como un hacha de sílex, mientras el cuerpo del eunuco trataba de enderezarse aferrándose a los barrotes de la reja. Conan observó como su sangre se volvía hielo, y la médula de sus huesos, agua; los ojos desorbitados de Shukeli estaban vidriosos y vacíos, y del gran boquete de su panza las entrañas le colgaban fláccidas hasta el suelo. Los pies del eunuco se enredaban en sus propias tripas mientras hurgaba en el candado, moviéndose como un autómata. Cuando el cadáver comenzaba a moverse, Conan había pensado que, debido a algún azar imprevisto, el hombre estaba vivo. Pero no era así.
Estaba muerto... y lo había estado durante muchas horas.
Pelias atravesó tranquilamente la puerta abierta, y el cimmerio se lanzó precipitadamente tras él, sudando a mares y huyendo de aquella horrible figura que se apoyaba tambaleante contra la verja que mantenía abierta. El brujo pasó sin volver la vista y Conan lo siguió, presa de horror y de náusea. No habría andado ni una docena de pasos cuando un golpe sordo lo hizo volverse en redondo. El cadáver de Shukeli yacía inmóvil a los pies de la reja.
—Ya ha cumplido su cometido y el Infierno se lo lleva de nuevo —señaló Pelias satisfecho, simulando no notar el estremecimiento que sacudía el poderoso cuerpo de Conan.
Lo condujo escaleras arriba, a través de la puerta de bronce adornada con la calavera que coronaba la escalinata. Conan aferraba la espada, esperando la aparición de un tropel de esclavos, pero el silencio reinaba en la ciudadela. Atravesaron el negro corredor y llegaron a la galería que los incensarios perfumaban con su perenne incienso. Seguían sin ver a nadie.
—Los esclavos y los soldados se alojan en la otra parte de la ciudadela —dijo Pelias—. Esta noche, con su señor ausente, se habrán emborrachado con vino o con zumo de loto.
Conan miró por una ventana en forma de arco y antepecho dorado que se abría sobre una enorme terraza, y gritó un juramento de sorpresa al ver el oscuro azul del cielo salpicado de estrellas. Acababa de salir el sol cuando fue arrojado a las entrañas de la tierra, y se encontraba en aquel momento con que había pasado la medianoche. No se había percatado del tiempo que había permanecido bajo tierra. De pronto, sintió sed y un hambre feroz. Pelias lo condujo a una habitación de cúpula dorada y suelo de plata, cuyas paredes de lapislázuli estaban llenas de puertas.
Con un suspiro de satisfacción, el brujo se desplomó sobre un diván de seda.
—Sedas y oro de nuevo —dijo con un suspiro—. Tsotha pretende estar más allá de los placeres de la carne, pero es medio diablo. Yo soy humano, a pesar de mis negras artes. Me gusta la comodidad y el buen vino... y de ello se valió Tsotha para atraparme. Me sorprendió indefenso a causa de la bebida. El vino es una maldición... ¡Por el pecho de marfil de Ishtar! ¡Mientras yo hablo de él, resulta que el traidor está aquí! Amigo, sírveme un trago... ¡espera! Olvidaba que eres un rey. Yo lo serviré. —¡Al diablo! —gruñó Conan, llenando una copa de cristal y alargándosela a Pelias; después, levantando la jarra en alto, se echó un buen trago a la boca, remedando el suspiro de satisfacción del otro.
—El perro sabe lo que es un buen vino —dijo Conan, limpiándose la boca con el reverso de la mano—. Pero, ¡por Crom, Pelias! ¿Es que nos vamos a quedar aquí sentados hasta que los soldados despierten y nos corten el pescuezo?
—No temas —respondió Pelias—. ¿Quieres saber qué ha sido de Strabonus?
Un destello azul ardió en los ojos de Conan, y el cimmerio apretó la empuñadura de su espada con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. —¡Qué ganas tengo de vérmelas con él! —musitó.
Sobre una mesa de ébano había un globo de cristal, grande y resplandeciente. Pelias lo cogió.
—El cristal de Tsotha. Un juguete para niños, pero útil cuando no hay tiempo para ciencias mayores.
Mira en él, Majestad.
Lo depositó sobre la mesa, ante los ojos de Conan. El rey vio abismos envueltos en nubes que se hacían cada vez más profundos y extensos. Lentamente, las nubes y la bruma se fueron disipando para dejar paso a un paisaje familiar. Se veían grandes llanuras que acababan en un río ancho y tortuoso, tras el cual el llano se transformaba en una cordillera de montañas de poca altura. En la orilla septentrional del río se alzaba una ciudad amurallada, protegida por un foso que desembocaba en ambos extremos del río. —¡Por Crom! —exclamó el cimmerio—. ¡Es Shamar! ¡Esos perros la han sitiado!
Los invasores habían cruzado el río y su campamento se distinguía en la angosta llanura que separaba las montañas de la ciudad. Sus guerreros pululaban en torno a las murallas, y la luna arrancaba pálidos destellos a sus cotas de malla. De las torres llovían flechas y piedras; los soldados retrocedían una y otra vez, y luego volvían a avanzar.
Conan profirió un juramento, y en ese preciso instante la escena cambió. Entre la niebla aparecían los altos minaretes y las doradas cúpulas de la ciudad de Tarantia, donde reinaba la confusión. Vio a los caballeros de Poitain vestidos con armaduras, sus más leales partidarios, a quienes había dejado a cargo de la ciudad. Estaban atravesando la puerta en sus monturas, abucheados e insultados por la multitud que se agolpaba en las calles. Vio saqueos y peleas, hombres de armas con la insignia de Pellia en el escudo que dominaban las torres y se paseaban por los mercados. Y por encima de todo, como un cuadro fantasmagórico, contempló el rostro oscuro y triunfante del príncipe Arpello de Pellia. Luego las imágenes se desvanecieron. —¡Maldita sea! —exclamó Conan—. ¡Mi pueblo se vuelve contra mí en cuanto me doy la vuelta...!
—No exactamente —replicó Pelias—. Han oído que has muerto. Creen que nadie los puede proteger de los enemigos de fuera ni de la guerra civil. Naturalmente, recurren al noble más poderoso para evitar los horrores de la anarquía. No se fían de los hombres de Poitain, pues se acuerdan de otras guerras. Y Arpello está a mano, además de ser el príncipe más poderoso del reino central.
—Cuando yo regrese a Aquilonia no será más que un cadáver decapitado, que se pudrirá en el Campo del Traidor —dijo Conan, haciendo rechinar los dientes.
—Pero antes de que logres llegar a la capital —recordó Pelias—, tal vez lo haya hecho ya Strabonus.
O al menos sus jinetes habrán devastado tu reino. —¡Cierto! —Conan recorría la estancia a grandes pasos, como un león enjaulado—. Aun con el caballo más rápido, no podría llegar a Shamar antes del mediodía. Y, una vez allí, no podría hacer más que morir junto a mi pueblo cuando la ciudad caiga, lo que ocurrirá en un par de días como mucho. De Shamar a Tarantia hay cinco jornadas a caballo, aunque se mate a los corceles de agotamiento por el camino. Antes de que pudiera llegar a la capital y reunir un ejército, Strabonus estaría derribando sus puertas. Formar un ejército va a ser un auténtico infierno... al oír el rumor de mi muerte, mis malditos nobles se habrán ido a sus condenados feudos. Y puesto que la gente ha expulsado a Trocero de Poitain, no hay nadie que pueda contener las ansias de Arpello de apoderarse de la corona... y del tesoro de la corona. Dejará el reino en manos de Strabonus a cambio de un trono de títere, y en cuanto Strabonus se dé la vuelta, tramará una conspiración. Pero los nobles no lo apoyarán, y Strabonus tendrá una excusa para anexionarse el reino sin más explicaciones. ¡Por Crom, Ymir y Set! ¡Si tuviera alas para volar como un relámpago a Tarantia...!
Pelias, que permanecía sentado, tamborileando con los dedos, la mesa de jade, se quedó de pronto en suspenso y se levantó como guiado por un propósito determinado, al tiempo que instaba a Conan a seguirlo. El rey obedeció, sumido en melancólicos pensamientos, y el brujo lo llevó fuera de la estancia por unas escaleras de mármol y oro que conducían al pináculo de la ciudadela, a su torre más elevada.
Era de noche, y un fuerte viento soplaba por el cielo cubierto de estrellas, agitando los negros cabellos del cimmerio. A lo lejos brillaban las luces de Khorshemish, aparentemente más remotas que las mismas estrellas. Pelias se mostraba ensimismado y reservado, en comunión con la grandeza fría e inhumana de los astros.
—Hay criaturas —dijo Pelias— no sólo en la tierra y en los mares, sino también en el aire y en los confines de cielo, seres que habitan apartados de la tierra e ignorados por los hombres. Sin embargo, para aquel que se atiene a las palabras del Señor y a los Signos y al Conocimiento que subyacen en ellas, no son malignos ni inaccesibles. Observa y no temas.
Alzó las manos hacia el cielo y profirió una larga y misteriosa llamada, que pareció reverberar inacabablemente en el espacio, y luego disminuyó de intensidad y se desvaneció, pero sin llegar a morir del todo, como si hubiera ido a alojarse cada vez más lejos en algún punto inimaginable del cosmos. En el silencio que siguió, Conan escuchó un repentino batir de alas sobre su cabeza, y retrocedió asustado cuando una criatura parecida a un murciélago se posó junto a él. Pudo ver como sus grandes y tranquilos ojos lo contemplaban a la luz de las estrellas. Las descomunales alas debían de medir unas diez yardas. Pero vio que no era un pájaro ni un murciélago.
—Monta, y parte —dijo Pelias—. Al amanecer estarás en Tarantia. —¡Por Crom! —exclamó Conan—. ¿Será todo esto una pesadilla de la que despertaré en mi palacio de Tarantia? ¿Y qué será de ti? No puedo abandonarte a tu suerte entre tantos enemigos.
—No te preocupes por mí —respondió Pelias—. Cuando llegue el alba, las gentes de Khorshemish sabrán que tienen un nuevo señor. No vaciles en aprovechar lo que los dioses te han enviado.
Volveremos a vernos en la llanura de Shamar.
Lleno de dudas, Conan trepó al rugoso lomo del animal y se aferró a su arqueado cuello, todavía convencido de estar inmerso en una pesadilla fantástica. Con gran estrépito de sus titánicas alas, la criatura se elevó por los aires y el rey sintió vértigo al contemplar a sus pies las luces de la ciudad.
4
«La misma espada que acaba con el rey
corta las ataduras del imperio.»
Las calles de Tarantia bullían con la muchedumbre que aullaba, y agitaba airada los puños y las picas oxidadas. Faltaba poco para que amaneciera en el segundo día después de la batalla de Shamar, y los acontecimientos se habían producido con tanta precipitación que confundían el entendimiento. Por medios que sólo Tsotha-lanti conocía, la noticia de la muerte del rey había llegado a Tarantia seis horas después de la batalla. El resultado fue el caos. Los barones abandonaron la capital del reino a todo galope para reforzar la defensa de sus castillos contra los atacantes. El fuerte reino que había creado Conan parecía tambalearse al borde de la disolución, y los plebeyos y comerciantes temblaban ante la inminencia del regreso del régimen feudal. El pueblo pedía a gritos un rey que los protegiera tanto de su propia aristocracia como de los enemigos externos. El conde Trocero, a quien Conan había dejado al mando de la ciudad, trataba de infundirles confianza, pero su miedo irracional les hacía recordar las antiguas guerras civiles y cómo aquel mismo conde había sitiado Tarantia quince años antes. Por las calles se gritaba que Trocero había traicionado al rey y que planeaba saquear la ciudad. Los mercenarios comenzaron a despojar las viviendas, llevándose por delante a mercaderes gritones y mujeres aterradas.
Trocero eliminó a los saqueadores, esparció sus cadáveres por las calles, los hizo regresar a su cuartel y arrestó a sus jefes. Aun así, la gente seguía juzgando con precipitación, y gritaba insensatamente que el conde había provocado los disturbios en beneficio propio.
El príncipe Arpello compareció ante el confundido consejo y anunció que estaba dispuesto a hacerse cargo del gobierno de la ciudad hasta que se decidiera quién iba a ser el nuevo rey. Conan no tenía ningún hijo. Mientras debatían, sus agentes influyeron con sutileza en el pueblo, que se aferraba a cualquier jirón de realeza. El consejo escuchó la tormenta que había fuera del palacio, donde la multitud rugía, aclamando a Arpello el Salvador. Y se rindió.
Al principio Trocero se negó a acatar la orden de entregar el mando, pero el pueblo se le echó encima, silbando y aullando, y lanzando piedras e inmundicias a sus caballeros. Viendo la inutilidad de una batalla campal con los defensores de Arpello en aquellas condiciones, Trocero le arrojó el cetro a la cara a su rival, colgó a los jefes de los mercenarios en la plaza como último acto oficial y salió a caballo de la ciudad por la puerta sur, al frente de sus mil quinientos caballeros armados. Al cerrarse estrepitosamente las puertas a sus espaldas, la suave máscara de Arpello cayó, revelando el siniestro semblante de un lobo hambriento.
Al estar los mercenarios descuartizados o escondidos en sus barracones, los suyos eran los únicos soldados de Tarantia. Montado sobre su caballo de batalla en medio de la gran plaza, Arpello se proclamó a sí mismo rey de Aquilonia entre el clamor de la engañada multitud.
El canciller Publius, que se había opuesto al cambio, fue arrojado a la prisión. Los comerciantes, que habían saludado con alivio la proclamación de un rey, se quedaron consternados al ver que la primera acción del monarca era exigirles un tributo abusivo. Seis comerciantes, enviados en delegación de protesta, fueron apresados y decapitados sin ceremonias. A esta ejecución siguió un perplejo silencio.
Los comerciantes, como suele ser su costumbre al enfrentarse a un poder al que no pueden controlar con dinero, cayeron postrados sobre sus gordas barrigas y le lamieron las botas al opresor.
El pueblo llano se desentendió del destino de los comerciantes, pero empezaron a murmurar cuando descubrieron que la soldadesca peliana, bajo la excusa de mantener el orden, era tan perversa como los bandidos turanios. Llovieron las quejas por extorsión, asesinato y pillaje sobre Arpello, que había instalado su residencia en el palacio de Publius, porque los desesperados consejeros, condenados por orden suya, defendían el palacio real contra los soldados. Había tomado posesión del palacio del placer, y las chicas de Conan fueron arrastradas hasta su morada. La gente murmuró al ver a las bellezas reales retorciéndose en las brutales manos de sus secuestradores con armaduras de hierro: las damiselas de ojos oscuros de Poitain, las esbeltas muchachas de negros cabellos de Zamora, de Zíngara y de Hirkania, las brithunias de sus cabellos rubios, todas lloraban de espanto y de vergüenza, porque no estaban habituadas a la brutalidad.
La noche cayó sobre la ciudad perpleja y turbulenta, y antes de que llegara la medianoche se extendió misteriosamente por las calles la noticia de que los kothios habían vencido y estaban golpeando los muros de Shamar. Alguien del misterioso servicio secreto de Tsotha se había ido de la lengua. El miedo sacudió a la gente como un terremoto, y ni siquiera se pararon a pensar en la brujería que había hecho posible que las noticias se hubieran transmitido tan velozmente. Se precipitaron ante las puertas de Arpello, exigiéndole que marchara hacia el sur e hiciera retroceder al enemigo hasta el otro lado del Tibor. Él podría haber señalado sutilmente que no tenía fuerzas suficientes, y que no podría formar un ejército hasta que los barones reconocieran como justa su coronación. Pero estaba ebrio de poder y se les rió a la cara.
Un joven estudiante llamado Athemides se subió a un pedestal en la plaza, y acusó a Arpello de ser un instrumento de Strabonus, pintando un vivido retrato de cómo sería la vida bajo el mandato kothio con Arpello como sátrapa. Antes de que concluyera, la muchedumbre aullaba ya de temor y gruñía de rabia. Arpello envió a sus soldados para que arrestaran al joven, pero la gente le avisó y huyeron con él, rechazando a sus perseguidores con piedras y con gatos muertos. Un aluvión de flechas acabó con el tumulto, y una carga de jinetes sembró la plaza de cadáveres, pero Athemides salió subrepticiamente de la ciudad para rogar a Trocero que volviera a tomar Tarantia y viniera en ayuda de Shamar.
Athemides encontró a Trocero cuando éste levantaba el campamento fuera de los muros de la ciudad, listo para marchar hacia Poitain, en el lejano extremo suroeste del reino. A los insistentes ruegos del joven respondió que no tenía la fuerza necesaria para tomar Tarantia por asalto, ni siquiera contando con la ayuda de la muchedumbre que había en su interior, ni la suficiente para enfrentarse a Strabonus.
Además, los avariciosos nobles saquearían Poitain a sus espaldas mientras peleaba contra los kothios.
Muerto el rey, cada hombre debía proteger lo suyo. Cabalgaba hacia Poitain para defenderse lo mejor posible de Arpello y de sus aliados extranjeros.
Mientras Athemides negociaba con Trocero, la muchedumbre recorría la ciudad con furia desesperanzada. El pueblo se arremolinaba bajo la gran torre que había junto al palacio real, voceando su odio hacia Arpello, que permanecía en las almenas y se reía de ellos mientras sus arqueros se colocaban tras los parapetos, las ballestas a punto.
El príncipe de Pellia era un hombre fornido de estatura mediana, y el rostro severo y sombrío. Era una intrigante, pero también un luchador. Bajo su jubón de seda y sus faldones con adornos metálicos, y las mangas con encajes, brillaba el acero bruñido. Su largo cabello negro era rizado; lo llevaba perfumado y sujeto por la parte de atrás con una tira de tela de hilos de plata, pero de su cadera colgaba una enorme espada, cuya empuñadura de pedrería estaba desgastada ya a causa de las batallas y campañas. —¡Idiotas! ¡Aullad cuanto queráis! ¡Conan está muerto y Arpello es el rey! ¿Qué más daba si toda Aquilonia se unía en contra de él? Tenía suficientes hombres para defender los poderosos muros hasta que llegara Strabonus. Pero Aquilonia estaba dividida en contra de sí misma. Los barones peleaban uno contra otro para apoderarse de los tesoros de sus vecinos. Arpello sólo tenía que vérselas con la desvalida muchedumbre. Strabonus se abriría camino entre las débiles posiciones de los barones en guerra como el espolón de una galera entre la espuma, y, hasta su llegada, lo único que tenía que defender y conservar en su poder era la capital del reino. —¡Idiotas! ¡Arpello es el rey!
El sol se elevaba por encima de las torres del este. En el cielo de color carmesí apareció una minúscula mancha voladora que creció hasta adquirir el tamaño de un murciélago, y luego el de un águila. A continuación todos los que lo vieron profirieron gritos se asombro, ya que por encima de las murallas de Tarantia descendió precipitadamente una figura que los hombres sólo conocían a través de leyendas semiolvidadas, y de sus alas titánicas saltó una figura humana, mientras el animal graznaba al pasar por encima de la gran torre. Luego, con un batir atronador de alas se marchó, y la gente parpadeaba, pensando que estaban soñando. Pero en las almenas se veía un hombre de aspecto bárbaro, semidesnudo y manchado de sangre, que blandía una gran espada. Y de la multitud se elevó un rugido que hizo tambalearse a las mismísimas torres: —¡El rey! ¡Es el rey! Arpello estaba totalmente pasmado; luego, con un grito, desenvainó la espada y saltó hacia Conan.
Con un rugido leonino, el cimmerio paró el golpe de la sibilante hoja y, dejando caer su propia espada, aferró al príncipe y lo alzó por encima de su cabeza, sosteniéndolo por el cuello y las piernas. —¡Llévate tus conspiraciones al infierno! —rugió, y lanzó lejos al príncipe de Pellia, como si hubiera sido un saco de sal, dejándolo caer desde una distancia de cuarenta yardas.
La gente retrocedió mientras el cuerpo se precipitaba en el vacío y se estrellaba en el pavimento de mármol, salpicando sangre y sesos, y quedaba allí aplastado con la armadura hecha añicos, como un escarabajo pisoteado.
Los arqueros de la torre se acobardaron y perdieron la sangre fría. Huyeron, y los consejeros sitiados salieron del palacio y los despedazaron con alegre desenfreno. Los caballeros y los hombres de armas pellios intentaron ponerse a salvo en las calles, y la multitud los descuartizó. La lucha invadía la ciudad, los cascos emplumados y las viseras de acero se sacudían violentamente entre las desordenadas cabezas y luego desaparecían; las espadas se debatían frenéticamente en un ondulante bosque de picas, y por encima de todo ello se elevaba el rugido de la muchedumbre, y se mezclaban los gritos de aclamación con los aullidos que manifestaban su sed de sangre y con los gemidos de agonía. Y muy por encima de todo aquello, la desnuda figura del rey se sacudía y oscilaba sobre las vertiginosas almenas, estremecido por una risa gargantuesca que se burlaba de todos: de la muchedumbre y de los príncipes, e incluso de sí mismo.
5
¡Dadme un arco largo y fuerte, y oscurezcamos el cielo!
¡La flecha en su muesca, la cuerda estirada, y el rey de Koth como blanco!
Canción de los arqueros bosonios
El sol del atardecer se reflejaba sobre las plácidas aguas del Tibor, que bañaban los bastiones del sur de Shamar. Los ojerosos defensores sabían que muy pocos de ellos volverían a ver salir el sol. Los pabellones de los sitiadores abarrotaban la llanura, como si de miles de manchas se hubiera tratado.
Los habitantes de Shamar no habían conseguido evitar que cruzaran el río, ya que los doblaban en número. Las barcazas encadenadas unas a otras formaban un puente por el que el invasor vertía sin cesar sus hordas. Strabonus no se había atrevido a seguir su marcha hacia el interior de Aquilonia, dejando Shamar a sus espaldas sin haberla conquistado. Había enviado tierra adentro a sus veloces jinetes, los spahis, para que asolaran la región, y había erigido en la llanura sus máquinas de asedio.
Tenía andadas en medio del río una flotilla de barcas proporcionadas por Amalrus, que llegaban hasta la muralla que lindaba con la corriente de agua. Algunos de aquellos botes habían sido hundidos por piedras arrojadas desde la ciudad, que atravesaron las cubiertas y rompieron violentamente sus tablas, pero el resto permanecía en su sitio, y desde las proas y los topes de los mástiles, protegidos por parapetos, los arqueros estaban asaeteando las torretas que daban al río. Eran shemitas, nacidos con el arco en la mano, a los que no podía equipararse ningún arquero aquilonio.
Por la parte que daba a tierra, las catapultas lanzaban una lluvia de cantos rodados y troncos de árbol, que caía entre los defensores atravesando tejados y aplastando a seres humanos como a escarabajos.
Los arietes golpeaban incesantemente las puertas; los zapadores horadaban la tierra como topos, y sus minas avanzaban bajo las torres. La parte superior del foso había sido rodeada con una presa y, una vez vaciado del agua que contenía, había sido rellenado con cantos rodados, tierra, y también con caballos y hombres muertos. Al pie de las murallas se apiñaban figuras vestidas con cota de malla, que golpeaban las puertas, colocaban escaleras y empujaban torres de asalto abarrotadas de lanceros contra las torretas de la muralla.
En la ciudad ya se había abandonado toda esperanza; había apenas quinientos hombres resistiendo el ataque de cuarenta mil guerreros. No habían llegado noticias del reino, cuyo puesto más avanzado era la ciudad. Conan estaba muerto, según gritaban los exultantes invasores. Sólo las fuertes murallas y el valor desesperado de los defensores los había mantenido a raya durante tanto tiempo, y aquella situación no se mantendría siempre. El muro occidental era un montón de desperdicios sobre el que los defensores tropezaban, peleando cuerpo a cuerpo con los invasores. Los demás muros empezaban a desplomarse ya debido a las minas cavadas bajo ellos, y las torres se inclinaban como borrachas.
Los atacantes se aglomeraban ya para arremeter. Sonaron los olifantes, los soldados vestidos de acero se ordenaron para el combate en la llanura. Las torres de asalto, recubiertas de pieles de toro, empezaron a rodar con estrépito. La población de Shamar vio los estandartes de Koth y de Ofir, ondeando uno junto al otro, en el centro, y distinguió la figura delgada y siniestra de Amalrus, con su cota de malla dorada, y la silueta rechoncha de Strabonus, cubierta por una armadura negra, entre sus relucientes caballeros. Y entre ambos se veía una persona que hizo que los más valientes palidecieran de terror: una figura de buitre con una túnica transparente. Los lanceros se adelantaron, derramándose sobre el terreno como las olas centelleantes de un río de acero líquido; los caballeros galoparon hacia el frente, con las lanzas levantadas y los estandartes al viento. Los guerreros que estaban sobre los muros respiraron hondo, encomendaron el alma a Mitra y aferraron sus armas melladas y manchadas de sangre.
Luego, sin señal de aviso alguna, un toque de corneta interrumpió el estrépito. Un tamborileo de pezuñas se sobrepuso al estruendo de las huestes lanzadas al ataque. Al norte de la llanura que cruzaba el ejército se alzaba una serie de pequeñas colinas que se hacían más altas hacia el norte y hacia el oeste, cual escaleras gigantes. Entonces, descendiendo por aquellas colinas como la agitación en el mar que anuncia una tempestad, irrumpieron los spahis que habían estado devastando la región agachados sobre su montura, espoleándola con fiereza, y detrás de ellos se veía el sol reflejado sobre un ejército de acero en movimiento. Avanzaron hasta quedar totalmente visibles, saliendo de los desfiladeros: jinetes con cota de malla y, flotando sobre ellos, el gran león que es el estandarte de Aquilonia.
Un enorme griterío hendió el cielo, procedente de los hombres que observaban la escena, electrizados desde las torres. En su éxtasis, los guerreros hicieron chocar sus melladas espadas contra los abollados escudos, y los habitantes de la ciudad, pordioseros harapientos y ricos comerciantes, rameras con capas coloradas y damas envueltas en sedas y satenes, cayeron de rodillas y aclamaron jubilosamente a Mitra, vertiendo lágrimas de gratitud que les empapaban el rostro.
Strabonus, que daba órdenes frenéticamente junto con Arbanus, destinadas a rodear las líneas del ejército para enfrentarse a la inesperada amenaza, gruñó:
—Todavía los doblamos en número, a menos que tengan escondidas reservas en las colinas. Los hombres de las torres de asalto pueden proteger a los de la ciudad. Ésos son poitanios. Deberíamos haber supuesto que Trocero intentaría alguna loca bravata como ésta.
Amalrus exclamó sin creérselo:
—Veo a Trocero y a su capitán Próspero... pero ¿quién cabalga entre ellos? —¡Ishtar nos proteja! —dijo con un grito Strabonus, palideciendo—. ¡Es el rey Conan! —¡Estás loco! —berreó Tsotha, agitándose convulsivamente—. ¡Conan lleva días en el vientre de Satha!
Se detuvo en seco, mirando como un loco la tropa que se dispersaba en filas por la llanura. No era posible confundir aquella gigantesca figura con armadura negra y adornos dorados que montaban un gran corcel negro, que galopaba bajo los pliegues sedosos del gran estandarte que ondulaba al viento.
De los labios de Tsotha brotó un grito de furia felina, que le salpicó la rizada barba. Por primera vez en su vida, Strabonus vio al brujo totalmente trastornado, y el verlo lo aterrorizó. —¡Aquí hay brujería! —aulló Tsotha, mesándose locamente la barba—. ¿Cómo puede ser que haya escapado y llegado a tiempo para volver tan rápidamente con un ejército? ¡Esto es obra de Pelias, maldito sea! ¡Noto su mano en esto! ¡Maldito sea yo por no haberlo matado cuando pude!
Los reyes se quedaron boquiabiertos ante la mención de un hombre al que creían muerto desde hacía diez años, y el pánico que emanaba de los jefes sacudió a las tropas. Todos reconocieron al jinete del corcel negro. Tsotha advirtió el terror supersticioso de sus hombres, y la furia le dio un aspecto infernal a su rostro. —¡Al ataque! —aulló, agitando locamente los delgados brazos—. ¡Todavía somos los más fuertes! ¡Carguemos y aplastemos a esos perros! ¡Aún podemos festejar la victoria en las ruinas de Shamar esta misma noche! ¡Oh, Set! —levantó las manos e invocó al dios-serpiente para horror incluso de Strabonus—. ¡Asegúranos la victoria y juro que te ofreceré quinientas vírgenes de Shamar retorciéndose en su propia sangre!
Mientras tanto, el ejército enemigo se había dispersado por la llanura. Junto a los caballeros venía lo que parecía un segundo ejército irregular montado sobre veloces caballos. Desmontaron y formaron a pie: eran los impasibles arqueros bosonios y los hábiles lanceros de Gunderland, a quienes les asomaba la leonada melena bajo los cascos de acero.
El ejército que había reunido Conan en las enloquecidas horas que siguieron a su regreso a la capital era un ejército multicolor. Había conseguido con grandes esfuerzos apartar a la enfurecida muchedumbre de los soldados pellios que se defendían en los muros exteriores de Tarantia y los había enrolado a su servicio. Envió un correo urgente a Trocero para que regresara. Siendo el sur el núcleo del ejército, se precipitó en esa dirección, barriendo toda la región para buscar reclutas y jinetes. Los nobles de Tarantia y de la comarca que la rodeaba engrosaron sus filas, y había enrolado gente en todos los pueblos y castillos que había en el camino. Pero sólo había conseguido reunir una fuerza insignificante comparada con la de las huestes invasoras, a pesar de la superior calidad de su acero.
Lo siguieron mil novecientos jinetes con armadura, cuyo grueso estaba compuesto por caballeros poitanios. La infantería estaba compuesta por los restos de mercenarios y soldados profesionales que trabajaban para los nobles leales: cinco mil arqueros y cuatro mil lanceros. Este ejército avanzaba en orden, yendo en primer lugar los arqueros, luego los lanceros y tras ellos los caballeros, y avanzaban todos al tiempo.
Arbanus ordenó sus filas para enfrentarse a ellos, y el ejército aliado se desplazó hacia adelante como un centelleante océano de acero. Los que observaban desde los muros de la ciudad se estremecieron al ver la inmensa hueste, que superaba enormemente en potencia a los salvadores. En primer lugar marchaban los arqueros shemitas, luego los lanceros kothios, a continuación los caballeros de Strabonus y Amalrus con sus cotas de malla. Lo que Arbanus intentaba era obvio: emplear a sus hombres de a pie para barrer la infantería de Conan y abrir así una brecha para lanzar una poderosa carga de su fuerte caballería.
Los shemitas empezaron a tirar a cuatrocientas yardas, y las flechas cayeron como una lluvia después de recorrer el espacio que separaba a los dos ejércitos, y oscurecieron el sol. Los arqueros del oeste, entrenados durante miles de años de guerra sin cuartel contra los salvajes pictos, siguieron avanzando impávidos, cerrando filas a medida que iban cayendo sus camaradas. Los doblaban varias veces en número, y el arco shemita tenía mayor alcance, pero en cuanto a precisión los bosonios no eran inferiores a sus enemigos, y equilibraban la pura destreza en lo que se refiere al manejo del arco con su moral más elevada y su excelente armadura. Cuando estuvieron a la distancia correcta, arrojaron las flechas, y los shemitas cayeron a montones. Los guerreros de barbas negras, con sus ligeras cotas de malla, no podían soportar el castigo como los bosonios, cuya armadura era más resistente. Se disolvieron tirando los arcos al suelo, y su huida provocó el desorden entre las filas de lanceros kothios que los seguían.
Al faltarles el apoyo de los arqueros, estos hombres armados cayeron a cientos ante los dardos de los bosonios y, al cargar desordenadamente en busca del cuerpo a cuerpo, fueron recibidos por las jabalinas de los lanceros. No había infantería capaz de perturbar a los salvajes hombres de Gunderland, cuya tierra natal, la provincia más al norte de Aquilonia, estaba a sólo un día de caballo de las fronteras de Cimmeria a través de la frontera bosonia. Criados para la lucha, eran el pueblo de raza más pura entre todos los hiborios. Los lanceros kothios, aturdidos por las bajas producidas por los dardos, fueron destrozados y retrocedieron en desbandada.
Strabonus rugía de furia al ver rechazada a su infantería, y ordenó a gritos que se hiciera una carga general. Arbanus ponía objeciones, señalando que los bosonios se estaban reorganizando al frente de los caballeros aquilonios, quienes habían permanecido inmóviles sin bajar de sus corceles durante el enfrentamiento. El general aconsejó una retirada temporal, para hacer que los caballeros salieran de la cobertura que les proporcionaban los arqueros, pero Strabonus estaba loco de furia. Miró las extensas filas relucientes de sus caballeros, contempló el puñado de figuras cubiertas de cota de malla que se le oponía, y ordenó a Arbanus que diera la señal de ataque.
El general encomendó su alma a Ishtar e hizo sonar el olifante dorado. Con un rugido atronador, el bosque de lanzas se puso en ristre, y la inmensa hueste arremetió, cruzando la llanura, cobrando cada vez mayor impulso. Todo el llano bajo la estruendosa avalancha de pezuñas, y el brillo del oro y del acero deslumbró a los que observaban desde las torres de Shamar.
Los escuadrones surcaron las desmadejadas filas de lanceros, atropellando igualmente a amigos y enemigos, y se precipitaron bajo las ráfagas de dardos que arrojaban los bosonios. Cruzaron el llano con ruido atronador, resistiendo encarnizadamente la tormenta que sembraba su camino de relucientes caballeros como si hubieran sido hojas caídas en otoño. Luego irrumpiría con sus monturas por entre los bosonios, segándolos como trigo; pero la carne no podía soportar durante mucho tiempo la lluvia de muerte que los destrozaba y rugía violentamente entre sus filas. Los arqueros seguían en pie, inmóviles, hombro con hombro, las piernas firmes, arrojando flecha tras flecha como un solo hombre, profiriendo breves gritos a pleno pulmón.
Toda la primera fila de caballeros desapareció y, tropezando con los blandos cuerpos de caballos y jinetes, sus camaradas se tambalearon y cayeron hacia adelante. Arbanus había muerto, tenía una flecha en la garganta, y su cráneo había sido aplastado por los cascos de su caballo moribundo. La confusión recorrió las desordenadas huestes. Strabonus gritaba una orden, Amalrus otra, y todos sentían el terror supersticioso que les había despertado el ver a Conan.
Y mientras las huestes centelleantes se arremolinaban, confusas, sonaron las trompetas de Conan, y a través de las filas abiertas de los arqueros se lanzó al ataque la terrible carga de los caballeros aquilonios.
Los ejércitos fueron sacudidos por lo que parecía un terremoto, que hizo que se estremecieran las oscilantes torres de Shamar. Los desorganizados escuadrones de los invasores no podían detener el empuje de la cuña de sólido acero erizada de lanzas que se precipitó contra ellos como un rayo. Las largas lanzas de los atacantes machacó sus filas, y los caballeros de Poitain se introdujeron hasta el corazón de las huestes enemigas manejando sus terribles espadas con ambas manos.
El fragor y el estrépito del acero era como el de un millón de mazos golpeando un número igual de yunques. Los que miraban desde las murallas estaban aturdidos y ensordecidos por el estruendo; se aferraban a las almenas y observaban el hirviente remolino de acero, en el que se sacudían violentamente los penachos que lograban elevarse por entre las brillantes espadas; los estandartes se tambaleaban y caían.
Amalrus cayó y murió bajo los cascos de los caballos, con el hombro partido en dos por la espada de Próspero. Las tropas de los invasores habían rodeado a los mil novecientos caballeros de Conan, pero en torno a esta compacta cuña, que cada vez se introducía más y más en la formación menos compacta de sus enemigos, todos los caballeros de Koth y de Ofir se arremolinaban y la atacaban en vano. No podían romperla.
Los arqueros y lanceros, tras haberse librado de la infantería kothia, que había quedado deshecha y huía desordenadamente por el llano, se acercaron a los extremos del campo de batalla, arrojando flechas desde cerca y precipitándose a acuchillar y rasgar con sus cuchillos las cinchas y los vientres de los caballos, y ensartando con sus largas lanzas a los jinetes.
Conan, en la punta de la cuña de acero, lanzaba su bárbaro grito de guerra y blandía su enorme espada describiendo brillantes arcos de muerte, que hacían caso omiso de las borgoñotas de acero y de las cotas de malla. Montado en su caballo, se introdujo por entre el derroche de atronador acero de sus enemigos, y los caballeros de Koth cerraron filas tras él, dejándolo aislado de sus guerreros. Conan golpeaba como el rayo, se introducía violentamente entre las filas con fuerza y velocidad, y llegó hasta Strabonus, que estaba lívido entre sus tropas palaciegas. En ese momento la batalla quedó equilibrada, ya que, siendo más sus tropas, Strabonus todavía tenía oportunidad de arrancar la victoria de las rodillas de los dioses.
Pero cuando vio a su archienemigo separado finalmente de él por la distancia de un brazo, dio un grito y lo embistió ferozmente con el hacha. Ésta dio estrepitosamente sobre el yelmo de Conan, haciendo saltar chispas, y el cimmerio retrocedió y devolvió el golpe. La hoja de su espada, de una yarda de largo, aplastó el casco y el cráneo de Strabonus, y el corcel del rey retrocedió relinchando, y arrojó de la silla un cuerpo fláccido y desgarbado. Un inmenso clamor surgió de las huestes, que vacilaron y retrocedieron. Trocero y sus tropas, dando estocadas furiosas, se abrieron paso en dirección a Conan, y el gran estandarte de Koth se vino abajo. Y entonces, por detrás de los aturdidos y destrozados invasores, se elevó un inmenso clamor y la llamarada de una conflagración descomunal.
Los defensores de Shamar habían hecho una salida a la desesperada, despedazando a los hombres que obstruían las puertas, y deambulaban con furia entre las tiendas de los sitiadores, destrozando a los miembros del campamento, incendiando los pabellones y derribando las máquinas de asedio. Ésta fue la gota que colmó el vaso. El reluciente ejército puso pies en polvorosa, y los furiosos conquistadores los aplastaban en su huida.
Los fugitivos se precipitaron hacia el río, pero los hombres que componían la flotilla, acosados con fiereza por las piedras y los dardos que arrojaban los reanimados ciudadanos, soltaron amarras y remaron hacia la orilla sur, abandonando a sus camaradas a su destino. Muchos de ellos ganaron la orilla precipitándose por las barcazas que servían de puente, hasta que los hombres de Shamar cortaron las amarras y las apartaron de la orilla. Entonces la lucha devino en carnicería. Los invasores, empujados hasta el interior del río, en el que se ahogaban dentro de sus armaduras, o derribados a mandobles a lo largo de la orilla, perecían a millares. Habían prometido no dar cuartel; tampoco lo recibieron.
Desde el pie de las colina hasta las orillas del Tibor, la llanura estaba plagada de cadáveres, y el río, teñido de rojo, discurría atiborrado de muertos. De los mil novecientos caballeros que habían cabalgado hacia el sur con Conan, apenas quedaron con vida quinientos que pudieran vanagloriarse de sus cicatrices, y la matanza de arqueros y lanceros fue espantosa. Pero la numerosa y brillante hueste de Strabonus y Amalrus fue exterminada, y los que huyeron fueron menos que los que murieron.
Mientras se prolongaba la matanza a lo largo del río, tenía lugar el último acto de un encarnizado drama en la vega del otro lado. Entre los que habían cruzado el puente de barcazas antes de que fuera destruido se hallaba Tsotha, que galopaba como el viento sobre un corcel escuálido, de aspecto extraño, cuya velocidad no habría podido igualar un caballo terrenal. Huyendo implacablemente, dejando atrás amigos y enemigos, llegó a la orilla sur y entonces, al volver la vista, descubrió una adusta silueta sobre un alazán negro que lo perseguía furiosamente. Ya habían cortado amarras, y las barcazas empezaban a separarse entre sí, yendo a la deriva, pero Conan avanzó con temeridad, haciendo saltar a su corcel de un bote a otro como un hombre que saltara de un témpano de hielo flotante a otro. Tsotha gritó una maldición, pero el enorme caballo dio un último salto, relinchando por el esfuerzo, y ganó la orilla sur. El brujo inició la huida hacia la pradera y tras él el rey, cabalgando furiosamente, en silencio, y blandiendo la enorme espada que iba dejando un rastro de gotas de color carmesí. Y así siguieron la presa y el cazador, si bien el corcel negro no conseguía acercarse, aunque estirara a fondo cada uno de sus músculos y nervios. Galoparon por una tierra sobre la que se ponía el sol, y una luz difusa proyectaba sombras engañosas, hasta que la vista y el sonido de la matanza se desvanecieron tras ellos. En aquel momento, apareció en el cielo un punto negro que al acercarse se convirtió en una enorme águila. Planeó vertiginosamente sobre la cabeza del caballo de Tsotha; éste relinchó terriblemente y se encabritó, arrojando de la silla a su caballero.
El viejo Tsotha se puso en pie, enfrentándose con su perseguidor. Tenía los ojos de una serpiente enloquecida, y su rostro parecía una máscara de furia animal. Llevaba en cada mano algo que brillaba, algo que Conan sabía que contenía la muerte.
El rey desmontó y se adelantó hacia su enemigo, blandiendo su enorme espada, mientras que a cada paso que daba resonaba el ruido metálico de su armadura. —¡Nos volveremos a encontrar, hechicero! —dijo, sonriendo salvajemente. —¡Apártate de mí! —chilló Tsotha como un chacal enardecido por la sangre—. ¡Te arrancaré la piel de los huesos! ¡No podrás vencerme, y aunque me cortaras en trozos, los pedazos de carne y los huesos volverían a juntarse y te perseguirían hasta la muerte! ¡Reconozco la mano de Pelias en todo esto, pero os desafío a ambos! Soy Tsotha, hijo de...
Conan se abalanzó con los ojos entrecerrados y la espada en la mano.
La diestra de Tsotha avanzó, y el rey esquivó rápidamente algo que pasó sobre su cabeza protegida por el casco, y chamuscó la arena con un resplandor de fuego diabólico. Antes de que Tsotha pudiera arrojar el otro globo con la mano izquierda, la espada de Conan le cercenó el delgado cuello. La cabeza del hechicero saltó de los hombros dejando escapar un chorro de sangre, y la figura vestida con túnica vaciló y finalmente se derrumbó como ebria. Sin embargo sus ojos enloquecidos miraron fijamente a Conan con una luz salvaje, la boca se le torció en una mueca siniestra y sus manos se agitaron como buscando la cabeza cortada. Y entonces, con un raudo movimiento de alas, algo se precipitó desde el cielo... era el águila que había atacado el caballo de Tsotha. Con sus poderosas garras cogió la cabeza sanguinolenta y se lanzó hacia el espacio. Conan enmudeció de espanto, pues de la garganta del águila brotó una carcajada humana que recordaba la voz de Pelias, el hechicero.
Algo horrendo sucedió entonces, pues el cuerpo descabezado se puso de pie sobre la arena, y, tambaleándose sobre sus piernas, luchó de forma aterradora para dirigirse con las manos extendidas hacia el punto negro que se alejaba velozmente en el oscuro cielo. Conan se quedó petrificado, hasta que la figura vacilante desapareció en la bruma que teñía de rojo la pradera. —¡Crom! —sus poderosos hombros se estremecieron—. ¡Al demonio con las peleas entre hechiceros! Pelias se ha portado bien conmigo, pero preferiría no verlo más. Que me traigan una espada limpia y un enemigo igualmente limpio para poderla clavar en él. ¡Maldición! ¡Qué no daría por una jarra de vino!