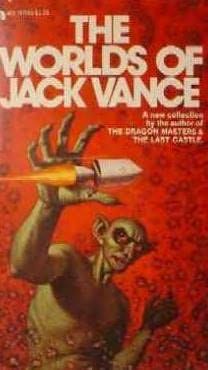
Jack Vance
Los Mundos de Jack Vance
Título Original: The Worlds of Jack Vance,
publicado por Ace Books, Nueva York.
© 1973 by Jack Vance.
© 1982 por Ediciones Martínez Roca, S. A.
Traducción de Carlos Peralta.
Edición Digital de Arácnido.
Revisión 2.
El Mundo Intermedio
1
A bordo del crucero de exploración Blauelm se desarrollaba una fea variedad de dolencias neuropsíquicas. No valía la pena prolongar la expedición, que llevaba tres meses de más en el espacio, y el explorador Bernisty ordenó el retorno a Estrella Azul.
Eso no produjo una mejoría del ánimo ni una elevación de la moral; el daño ya estaba hecho. Los técnicos se recuperaron de la excitabilidad causada por la hipertensión, cayeron en una hosca apatía y permanecían con la mirada perdida como andromorfos. Comían poco y hablaban menos. Bernisty probó varios recursos: los juegos de competencia, la música sutil, las comidas condimentadas. Pero nada servía, y fue más lejos.
Por orden suya, las mujeres-placer se encerraron en sus habitaciones y transmitieron canciones eróticas por el sistema de intercomunicación de la nave. Al no dar resultado, Bernisty se encontró con un dilema. Lo que se hallaba en juego era la identidad de su equipo, tan diestramente combinado, donde cada meteorólogo estaba elegido para trabajar con un determinado químico y cada botánico con un determinado analista de virus. Si regresaban así, desmoralizados, a Estrella Azul... Bernisty sacudió la hirsuta cabeza. No habría nuevas aventuras para el Blauelm.
—Quedémonos más tiempo fuera —sugirió Berel, su propia favorita entre las mujeres-placer.
Bernisty movió la cabeza, pensando que Berel había perdido su habitual lucidez.
—Sería peor aún.
—Entonces, ¿qué harás?
Bernisty admitió que no tenía idea, y siguió meditando. Más tarde adoptó una medida de incalculables consecuencias. Se apartó de su ruta para inspeccionar el Sistema K. Si algo podía levantar el ánimo de sus hombres, era eso.
La modificación del rumbo era peligrosa, pero no en exceso. Y el interés de la aventura procedía de la fascinación de lo extraño, la rareza de las ciudades de K, su tabú de las formas regulares, el singular sistema social de K.
La estrella ardía y giraba, y Bernisty vio que su plan tenía éxito; de nuevo había animación, charlas y discusiones en los grises pasillos de acero.
El Blauelm pasó por encima de la eclíptica de K. Varios mundos fueron quedando a popa; estaban tan cerca que se veían claramente en las pantallas los menores movimientos, la palpitación de las ciudades, el pulso dinámico de los talleres. Kith y Kelmet, cubiertos de domos; Kamfray, Koblenz, Kavanaf, y el sol central, K; luego Kool, demasiado caliente para la vida, Konbald y Kinsle, dos gigantes de amoníaco helados y muertos, y el Sistema K quedó atrás.
Bernisty aguardaba, impaciente. ¿Habría una recaída en la abulia o el impulso intelectual sería suficiente para el resto del viaje? Estrella Azul estaba al frente, a una semana de trayecto. A mitad de camino había una estrella amarilla sin particular importancia... Cuando pasaron junto a ella se manifestaron las consecuencias de la treta de Bernisty.
—¡Planeta! —exclamó el cartógrafo.
No era algo que pudiera despertar excitación; el anuncio se había oído muchas veces en el Blauelm durante los últimos ocho meses. En todos los casos, el planeta había sido tan caliente como para fundir el hierro, o tan frío como para congelar un gas, o tan venenoso que podía corroer la piel, o tan vacío de aire que podía aspirar los pulmones de un hombre. El aviso ya no constituía un estímulo.
—¡Atmósfera! —dijo el cartógrafo. El meteorólogo alzó la mirada, interesado—. ¡Temperatura media, veinticuatro grados!
Bernisty se acercó a mirar, y midió él mismo la gravedad.
—Uno y un décimo... —Le hizo un gesto al navegante, que no necesitó más para empezar a calcular el aterrizaje.
Bernisty se quedó mirando el disco del planeta en la pantalla.
—Debe haber algún error... Los K o nosotros mismos lo habríamos registrado cien veces... Está justamente en medio.
—No hay registros del planeta, Bernisty —informó el bibliotecario, afanándose entre sus cintas magnéticas y sus aparatos—. No hay registros de exploraciones ni de nada.
—¿Al menos se conoce la existencia de la estrella? —dijo Bernisty, con algo de sarcasmo.
—Por supuesto... La llamamos Maraplexa, y los K, Melliflo. Pero no se menciona ninguna exploración o desarrollo de un sistema.
—Atmósfera —anunció el meteorólogo—: metano, anhídrido carbónico, amoníaco, vapor de agua. Irrespirable, pero del tipo 6-D, es decir de posible modificación.
—No hay clorofila, ni hemafila, ni blúscula, ni absorción de petradina —murmuró el botánico, con la vista fija en el espectrógrafo—. En una palabra, no hay vegetación nativa.
—A ver si lo entiendo —dijo Bernisty—. ¿La temperatura, la gravedad y la presión son correctas?
—Correctas.
—¿No hay gases corrosivos?
—No.
—¿Vida nativa?
—Ningún indicio.
—¿Y no hay constancia de exploración, reivindicación o desarrollo?
—No.
—Entonces, vamos allá —dijo Bernisty en tono triunfal. Y agregó, dirigiéndose al operador de radio—: Transmita la noticia a la Estación Archivo, y a todas partes. ¡Desde este momento, Maraplexa es un establecimiento de Estrella Azul!
El Blauelm disminuyó su velocidad y se inclinó para aterrizar. Bernisty miraba junto a Berel, la chica-placer.
—¿Por qué, por qué, por qué? —le decía Blandwick, el navegante, al cartógrafo—. ¿Por qué los K no se han establecido aquí?
—Evidentemente, por la misma razón que nosotros; buscamos demasiado lejos.
—Escudriñamos los límites de la galaxia —dijo Berel, mirando con socarronería a Bernisty—. Pasamos por el tamiz los racimos globulares.
—Y aquí —se lamentó éste— hay un mundo vecino al nuestro, un mundo que apenas necesita una modificación de atmósfera y que podemos convertir en un jardín.
—¿Los K lo permitirán? —dijo Blandwick.
—¿Qué pueden hacer?
—No les va a gustar.
—Tanto peor para ellos.
—Pueden reivindicar derechos previos.
—No hay registros que lo demuestren.
—Sin embargo...
Bernisty le interrumpió.
—Blandwick, cuéntales tus quejas a las chicas-placer. Ahora que los hombres tienen trabajo, deben estar aburridas; te escucharán.
—Conozco a los K —insistió Blandwick—. Nunca aceptarán lo que sin duda considerarán una humillación, que Estrella Azul dé un paso adelante.
—Tendrán que resignarse, no pueden hacer otra cosa —afirmó Berel, con la burlona osadía que en un principio había atraído la atención de Bernisty.
—Te equivocas —respondió Blandwick, excitado, y Bernisty alzó la mano pidiendo paz.
—Ya veremos —dijo.
El operador de radio acababa de recibir tres mensajes. El primero, de la Central de Estrella Azul, de felicitación. El segundo, de la Estación Archivo, confirmaba el descubrimiento. El tercero, de Kerrykirk, era obviamente una apresurada improvisación. Declaraba que el Sistema K había considerado siempre a Maraplexa como zona neutral, una tierra de nadie entre los dos sistemas, y que el establecimiento de Estrella Azul sería desfavorablemente considerado.
Bernisty festejó los tres mensajes, pero sobre todo el tercero.
—A sus exploradores les deben zumbar los oídos. Necesitan tierras aún más desesperadamente que nosotros, con su fecundidad...
—De marranos, más que de auténticos hombres —dijo Berel.
—Si la leyenda es cierta, son auténticos hombres. Se dice que procedemos del mismo planeta, del mismo mundo abandonado.
—Es una bonita leyenda, pero, ¿dónde está ese mundo, esa vieja Tierra de la fábula?
Bernisty se encogió de hombros.
—Yo no defiendo el mito. Y ahora..., aquí está nuestro mundo.
—¿Cómo se llamará?
Bernisty reflexionó.
—Ya encontraremos un nombre... Quizá «Nueva Tierra», en homenaje a nuestro hogar original.
Una mirada poco sofisticada habría encontrado yermo, rudo y salvaje el planeta Nueva Tierra. La huracanada atmósfera rugía sobre llanuras y montañas; el sol era enceguecedor, sobre los desiertos y los blancos mares alcalinos. Pero Bernisty veía ese mundo como un diamante en bruto, el ejemplo clásico de un mundo apto para ser modificado. La radiación era correcta, y también la gravedad; la atmósfera no contenía halógenos ni elementos corrosivos; el suelo estaba libre de vida y proteínas misteriosas, capaces de envenenar con mayor eficacia que los halógenos.
Mientras vagaba por la ventosa superficie, hablaba de todo eso con Berel.
—Con este suelo se pueden crear huertos —decía, señalando la llanura de loes que se iniciaba donde estaba situada la nave—. Y en colinas como éstas nacen los ríos.
—Cuando en la atmósfera hay agua que pueda convertirse en lluvia —observó Berel.
—Un detalle, un detalle, ¿cómo podríamos llamarnos ecologistas si tan poca cosa nos afectara?
—Soy una muchacha-placer, no una ecologista...
—Aunque sí en el más amplio sentido.
—Y no puedo considerar un detalle mil billones de toneladas de agua.
Bernisty rió.
—Procedemos etapa por etapa. Lo primero es aspirar y reducir el anhídrido carbónico; por eso hemos ya sembrado arvejas básicas 6-D estándar sobre el loes.
—¿Pero cómo pueden crecer? ¿No necesitan oxígeno las plantas?
—Mira.
Una nube de humo castaño verdoso brotaba del Blauelm y se elevaba como un oleoso penacho arrastrado por el viento.
—Esporas de líquenes simbióticos. El tipo Z forma vainas de oxígeno en las arvejas. El tipo RS es no fotosintético; combina metano y oxígeno para producir agua que las arvejas utilizan. Las tres plantas constituyen la unidad primaria estándar para mundos como éste.
Berel contemplaba el horizonte polvoriento.
—Supongo que todo se cumplirá como predices, y yo no dejaré de maravillarme.
—Dentro de tres semanas, la llanura será verde. En seis semanas la producción de esporas y simientes habrá alcanzado su punto culminante. En seis meses todo el planeta estará cubierto por una capa de vegetación de doce metros de altura, y en un año empezaremos a determinar la ecología definitiva del planeta.
—Si los K no se oponen.
—No pueden hacerlo; el planeta es nuestro.
Berel miró los macizos hombros y el duro perfil de Bernisty.
—Hablas con la seguridad de los hombres; todo depende de las tradiciones de la Estación Archivo. Yo no tengo certezas de ese tipo. Mi universo es más ambiguo.
—Eres intuitiva, yo soy racional.
—La razón te dice que los K obedecerán las leyes de Archivo —prosiguió Berel—. Mi intuición me dice que no será así.
—¿Qué harán entonces? ¿Nos atacarán? ¿Nos expulsarán?
—¿Quién sabe?
Bernisty resopló.
—No se atreverán.
—¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí?
—El necesario para verificar la germinación de las arvejas. Luego volveremos a Estrella Azul.
—¿Y después?
—Vendremos a desarrollar la ecología en gran escala.
2
El decimotercer día, Bartenbrock, el botánico, regresó fatigado tras una jornada en la ventosa llanura y anunció los primeros brotes. Se los mostró a Bernisty; vástagos claros con pequeñas hojas brillantes.
Bernisty examinó críticamente la planta. Se veían cápsulas de dos colores —blanco y verde claro— adheridas como diminutas vesículas. Se las indicó a Berel.
—Las verdes acumulan oxígeno, las blancas agua.
—De modo que Nueva Tierra ya empieza a cambiar de atmósfera.
—Antes que tu vida se acabe, podrás ver las ciudades de Estrella Azul en esta llanura.
—No sé por qué, querido Bernisty, pero no lo creo.
En ese momento, dijo la radio.
—X. Bernisty, habla el operador de radio Bufco. Tres naves orbitan el planeta. No responden a las señales.
Bernisty arrojó el brote al suelo.
—Son los K.
Berel se le acercó.
—¿Dónde están ahora las ciudades de Estrella Azul?
Bernisty se alejó rápidamente sin responder. Berel le siguió hasta la sala de control del Blauelm, donde el hombre activó la pantalla.
—¿Dónde están? —preguntó ella.
—Giran en torno al planeta, inspeccionando.
—¿Qué clase de naves son?
—De patrulla y combate. El diseño es de K. Aquí vienen.
Tres sombras oscuras aparecieron en la pantalla. Bernisty le dijo a Bufco con apremio:
—Envía el código universal de saludo.
—Sí, Bernisty.
Mientras Bufco hablaba en el lenguaje universal arcaico, Bernisty miraba.
Las naves frenaron, cambiaron de rumbo, se detuvieron.
—Parece que están aterrizando —dijo suavemente Berel.
—Así es.
—Están armados. Pueden destruirnos.
—Pueden, pero no se atreverán.
—No creo que conozcas bien la psicología K.
—¿Tú la conoces?
—Estudié antes de llegar a la juventud —asintió Berel—. Ahora que ésta se acerca a su fin, pienso continuar.
—Eres más productiva como muchacha. Mientras estudias y ocupas tu bonita cabeza, yo tendré que buscar una nueva compañera para mis exploraciones.
Ella señaló los negros navíos.
—Si es que hay nuevas exploraciones para nosotros.
Bufco se inclinó sobre los instrumentos, mientras se escuchaba una voz. Bernisty oía las sílabas sin comprender, aunque el tono perentorio era bastante elocuente.
—¿Qué dice?
—Exige que abandonemos el planeta. Afirma que los K lo reivindican.
—Dile que lo abandone él, que está loco. O mejor..., que comunique con la Estación Archivo.
Bufco habló en la lengua arcaica, y en seguida surgió la respuesta.
—Está aterrizando. Se muestra muy seguro.
—Que aterrice y que se muestre seguro. ¡Nuestro establecimiento está respaldado por la Estación Archivo!
Sin embargo, Bernisty se puso el casco y salió a mirar cómo las naves K se posaban sobre el loes, fastidiado porque la energía chamuscaba los tiernos brotes de arvejas que él había sembrado.
Sintió un movimiento a su espalda. Era Berel.
—¿Qué haces aquí? —preguntó con brusquedad—. Éste no es lugar para una chica-placer.
—En este momento soy una estudiante.
Bernisty rió. Que Berel pudiera ser una trabajadora seria le parecía en cierto modo ridículo.
—¿Te ríes? —dijo Berel—. Pues bien, llévame a hablar con los K.
—¿A ti?
—Puedo hablar tanto K como universal.
Bernisty se enfureció y luego se encogió de hombros.
—Entonces serás la intérprete.
Se abrieron las puertas de la nave negra y emergieron ocho hombres K. Era la primera vez que Bernisty veía cara a cara a miembros de ese sistema, y a primera vista le parecieron tan curiosos como se imaginaba. Eran en general altos y delgados, vestían flotantes mantos negros y tenían el pelo rapado y el cráneo decorado con gruesas capas de esmalte negro y rojo.
—Sin duda ellos también nos encuentran extraordinarios —susurró Berel.
Bernisty no respondió; jamás se había considerado extraordinario.
Los ocho hombres se detuvieron a seis metros de distancia, y contemplaron a Bernisty con ojos curiosos, fríos y hostiles. Bernisty advirtió que todos iban armados.
Berel habló. Los ojos oscuros se volvieron, intrigados, hacia ella. El que más se había adelantado respondió.
—¿Qué ha dicho? —preguntó Bernisty.
Berel sonrió.
—Quieren saber si yo, una mujer, estoy al frente de la expedición.
Bernisty se estremeció y enrojeció.
—Diles que yo, el explorador Bernisty, estoy al mando.
Berel habló, más extensamente de lo que parecía necesario para transmitir ese mensaje. El K respondió.
—¿Y bien?
—Dice que debemos marcharnos, que trae de Kerrykirk autorización para desocupar el planeta, por la fuerza si es preciso.
Bernisty midió al hombre.
—Pregúntale su nombre —respondió, para ganar unos segundos.
Berel habló y recibió una fría réplica.
—Es una especie de comodoro —explicó a Bernisty—. No lo entiendo muy bien. Su nombre es Kallish.
—Pues bien, pregúntale a Kallish si se propone iniciar una guerra. Y pregúntale a qué norma de la Estación Archivo se acoge.
Berel tradujo. Kallish respondió largamente.
—Sostiene que estamos en territorio K —dijo Berel—, y que los colonizadores K exploraron este planeta aunque nunca registraron la exploración. Afirma que si hay guerra, será responsabilidad nuestra.
—Es una fanfarronada —murmuró Bernisty entre dientes—. Si ése es el juego, podemos jugar dos.
Extrajo su rayo aguja y trazó una línea humeante en el polvo, dos pasos delante de Kallish.
Kallish reaccionó vivamente, llevando la mano a su arma. Todos hicieron lo mismo.
Bernisty dijo por lo bajo:
—Diles que se marchen..., que vuelvan a Kerrykirk, si no quieren recibir el rayo en las piernas.
Berel tradujo, tratando de no mostrar nerviosismo en la voz. Por toda respuesta, Kallish disparó su propio rayo y trazó una ardiente marca naranja en el suelo, delante de Bernisty. Luego habló. Berel, temblorosa, interpretó sus palabras.
—Dice que nos marchemos nosotros.
Lentamente, Bernisty trazó otra línea en el polvo, más cerca de los pies calzados de negro.
—Se lo está buscando —dijo.
Berel dijo con voz angustiada:
—Bernisty, subestimas a los K. Son obstinados, duros como rocas.
—Y ellos subestiman a Bernisty.
Hubo una rápida e incisiva conversación entre los K, y luego Kallish, moviéndose con la rapidez del rayo, abrió otra zanja casi junto a los pies de Bernisty.
Bernisty vaciló apenas, apretó los dientes y se inclinó hacia delante.
—Es un juego peligroso —exclamó Berel.
Bernisty apuntó, y cubrió de polvo ardiente las sandalias de Kallish, quien dio un paso atrás. Los demás K rugieron. Kallish, con el rostro convertido en una silenciosa máscara, empezó a marcar una línea que pasaría por los tobillos de Bernisty. Bernisty podía retroceder, o Kallish podía modificar la línea...
Berel suspiró. El rayo avanzaba, Bernisty permanecía inmóvil como una roca. El rayo pasó por los pies de Bernisty y siguió adelante.
Bernisty continuaba sonriendo. Alzó su rayo-aguja. Kallish giró sobre sus talones y se alejó, con su negra capa aleteando en el viento de amoníaco.
Bernisty miraba, tenso, inmóvil, entre el triunfo, el dolor y la furia. Berel aguardaba sin atreverse a hablar. Pasó un minuto. Las naves de K se elevaron del suelo polvoriento de Nueva Tierra, y la energía abrasó nuevos vástagos de arvejas...
Berel se volvió hacia Bernisty, que trastabillaba. Tenía la cara rígida y cadavérica. Berel lo sostuvo por las axilas; del Blauelm acudieron Blandwick y un médico. Pusieron a Bernisty en una camilla y lo llevaron al hospital.
Mientras el médico limpiaba los huesos carbonizados de tela y cuero, Bernisty le dijo a Berel con voz ronca:
—Hoy he vencido. Ellos no están derrotados todavía, pero hoy he vencido.
—Te ha costado los pies.
—Tendré nuevos pies. —Bernisty suspiró, sudoroso, mientras el médico tocaba un nervio vivo—. Pero no podrían darme un nuevo planeta.
Contrariando las expectativas de Bernisty, los K no volvieron a desembarcar en Nueva Tierra. Los días pasaban con engañosa calma. El sol se levantaba, brillaba sobre el paisaje gris, ocre y amarillento y se ponía por occidente entre una masa de verdes y rojos. Los vientos se moderaron. Una peculiar bonanza cayó sobre la llanura de loes. El médico, por medio de injertos, trasplantes de calcio y hormonas, logró que los pies de Bernisty volvieran a crecer. De momento se movía torpemente con un calzado especial.
Seis días después de la visita de los K, llegó el Beaudry, procedente de Estrella Azul. Traía un laboratorio ecológico completo, con viveros de simientes, esporas, huevos, esperma, bulbos germinados, injertos; larvas y copépodos congelados; células, embriones, y crisálidas experimentales; amebas, bacterias y virus; cultivos y soluciones nutritivas. Había también instrumental para manipular o alterar especies establecidas, e incluso una reserva de nucleína pura, un tejido sin estructura, puro protoplasma con el cual se podían diseñar y construir formas simples de vida.
Bernisty tenía la opción de regresar a Estrella Azul con el Blauelm o quedarse a dirigir el desarrollo de Nueva Tierra. Sin pensarlo conscientemente tomó una decisión. Se quedaría. Casi dos terceras partes de su personal técnico le imitaron. Y el día siguiente a la llegada del Beaudry, el Blauelm partió hacia Estrella Azul.
Fue un día notable por varios motivos. Marcaba un cambio completo en la vida de Bernisty, que pasaba de ser un simple explorador al grado de ecologista mayor, lo que suponía un aumento de prestigio. Y ese día Nueva Tierra empezó a parecer un mundo habitable, y no una masa desierta de rocas y gases que era preciso modelar. Las arvejas de la llanura de loes se habían convertido en un mar marrón y verde, cubierto de vainas de líquenes, y empezaban a florecer. Los líquenes ya habían producido esporas tres o cuatro veces. Aún no había cambiado la atmósfera, siempre formada por anhídrido carbónico, metano, amoníaco y vestigios de vapor de agua y gases inertes, pero el efecto de las arvejas iba en progresión geométrica y la cantidad total de la vegetación era aún una fracción de la que llegaría a ser.
El tercer acontecimiento importante fue la aparición de Kathryn.
Llegó en una pequeña nave espacial que aterrizó con cierta violencia, lo que demostraba falta de habilidad o de fuerza física. Bernisty contempló la llegada desde la galería dorsal del Beaudry, acompañado de Berel.
—Una nave K —dijo ésta.
Bernisty la miró con brusca sorpresa.
—¿Por qué dices eso? Podría ser una barca de Alvan o Canopus, o del Sistema Graemer, o una nave danesa de Copenhague.
—No. Es K.
—¿Cómo lo sabes?
La forma de una muchacha emergió con dificultad. Aún a distancia se veía que era hermosa. Había algo especial en su fácil gracia y sus movimientos confiados. Llevaba un casco y poco más, Bernisty sintió que Berel se ponía rígida. ¿Celos? No los sentía si él pasaba un rato con otras chicas-placer. ¿Percibía quizás una amenaza más grave?
Berel dijo con voz ronca:
—Es una espía. Una espía K. ¡Haz que regrese!
Bernisty se puso su propio casco, y un momento más tarde caminaba por la llanura al encuentro de la mujer, que caminaba lentamente entre el viento.
Bernisty se detuvo y la miró. Era delgada, más que las mujeres de Estrella Azul. Tenía denso pelo negro, piel clara, con la luminosidad de los viejos pergaminos, y ojos rasgados y oscuros. Bernisty sintió una peculiar opresión en la garganta, un sentimiento de admiración y deseo de protección que no había experimentado jamás por Berel o por ninguna otra mujer. Berel estaba a su lado y era una rival; tanto Bernisty como la extraña lo sentían. Berel insistió:
—Evidentemente es una espía. ¡Desaste de ella!
Bernisty respondió:
—Pregúntale qué quiere.
—Hablo tu lenguaje Estrella Azul, Bernisty —dijo la mujer—; puedes preguntármelo tú mismo.
—Está bien. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?
—Mi nombre es Kathryn...
—¡Es una K! —exclamó Berel.
—Soy una criminal, y he huido hasta aquí para escapar al castigo.
—Ven —dijo Bernisty—. Te examinaremos más detenidamente.
En el salón del Beaudry, atestado de observadores curiosos, ella relató su historia. Dijo ser la hija de un bandolero kirkasiano.
—¿Cómo es eso? —preguntó Berel con voz escéptica.
Kathryn respondió humildemente:
—Algunos kirkasianos conservan todavía sus fortalezas en las Montañas Keviot. Es una tribu que desciende de antiguos bandidos.
—¿De modo que eres la hija de un bandido?
—Más que eso. Yo misma soy una delincuente —dijo con modestia Kathryn.
Bernisty no pudo contener más su curiosidad.
—Pero, ¿qué has hecho, muchacha, qué has hecho?
—Cometí la acción de —aquí empleó una palabra K que Bernisty no pudo comprender, y Berel tampoco, a juzgar por su ceño fruncido—. Y luego derramé un brasero de incienso sobre la cabeza de un sacerdote. Si hubiera sentido remordimientos, habría permanecido esperando el castigo; pero como no fue así, escapé en la nave espacial.
—Eso es increíble —observó Berel, disgustada.
Bernisty contemplaba la escena divertido.
—Aparentemente, muchacha, te consideran una espía K. ¿Qué dices a eso?
—Lo negaría tanto si lo fuera como si no.
—Entonces, ¿lo niegas?
Kathryn estalló en jubilosa risa.
—No —dijo—. Lo admito. Soy una espía K.
—Ya lo sabía, ya lo sabía...
—Cállate —dijo Bernisty, y se volvió a la extraña—. ¿Admites que eres una espía?
—¿Me crees?
—Por los toros de Bashan, no sé lo que creo.
—Es una embustera inteligente y astuta —estalló Berel—. Te está enredando en su telaraña.
—¡Silencio! —rugió Bernisty—. Concédeme al menos dotes normales de percepción. —Se volvió a Kathryn—. Sólo una loca reconocería ser una espía.
—Quizás esté loca —dijo ella, con sencilla gravedad.
Bernisty alzó las manos.
—Y bien, ¿cuál es la diferencia? En primer lugar, aquí no hay secretos. Si quieres espiarnos, hazlo, tan abierta o furtivamente como te agrade, a tu gusto. Y si sólo buscas refugio, también lo hallarás, porque estás en territorio de Estrella Azul.
—Gracias, Bernisty.
3
Bernisty, con Broderick, el cartógrafo, se dedicaba a fotografiar, explorar, trazar mapas y a inspeccionar en todo sentido Nueva Tierra. El paisaje no variaba mucho de un lugar a otro: una superficie cenicienta como el interior chamuscado de un horno. Las llanuras de loes, cubiertas de polvo arrastrado por el viento, alternaban con abruptos riscos.
Broderick señaló algo.
—Mira.
Bernisty siguió el gesto, y vio en el desierto que tenían a sus pies tres cuadrados, vagamente marcados pero inconfundibles. Desiertos como ése eran vastas zonas de piedras amontonadas, cubiertas de arena impulsada por el viento.
—O bien son ésos los cristales más gigantescos que el universo conoce —dijo Bernisty—, o no somos la primera raza inteligente que pone el pie en este planeta.
—¿Aterrizamos?
Bernisty observó los cuadrados por el telescopio.
—No es mucho lo que se puede ver... Dejemos el problema al arqueólogo; llamaré a alguien de Estrella Azul.
Mientras regresaban al Beaudry, Bernisty ordenó de pronto:
—¡Alto!
Descendieron con la nave de exploración. Bernisty saltó a tierra y con inmensa satisfacción examinó una zona cubierta de vegetación verde y marrón. Arvejas básicas 6-D, cubiertas de cápsulas de los líquenes simbióticos que las alimentaban con oxígeno y agua.
—Dentro de seis semanas más —dijo Bernisty— este mundo quedará cubierto.
Broderick examinaba una hoja desde muy cerca.
—¿Qué es esta mancha roja?
—¿Una mancha roja? —Bernisty se acercó y frunció el ceño—. Parece moho, un hongo...
—¿Y eso es bueno?
—No, por supuesto que no. Todo lo contrario... No lo comprendo. Cuando llegamos este planeta era estéril.
—Del espacio caen esporas —sugirió Broderick.
Bernisty asintió.
—Y también naves espaciales. Volvamos al Beaudry. ¿Tienes la posición del lugar?
—Al centímetro.
—No importa. Destruiré este cultivo.
Bernisty procedió a quemar el terreno del que tan orgulloso se había sentido. Regresaron al Beaudry en silencio, volando sobre la llanura cubierta ahora de vegetación moteada. Bernisty no se dirigió al Beaudry al aterrizar; corrió hacia el arbusto más próximo y examinó las hojas.
—Aquí no hay...; aquí tampoco...
—¡Bernisty!
Se volvió. Baron, el botánico, se acercaba con una expresión dura en el rostro. Bernisty sintió que se le encogía el corazón.
—¿Sí?
—Se ha cometido alguna negligencia imperdonable.
—¿Moho?
—Moho. Está destruyendo las arvejas.
Bernisty giró sobre los talones.
—¿Tiene muestras?
—Ya estamos buscando remedio en el laboratorio.
—Muy bien.
Pero el moho era resistente. Encontrar un agente que pudiera destruirlo, sin atacar las arvejas ni los líquenes, resultó ser una difícil tarea. Un ensayo tras otro con virus, gérmenes, levaduras y hongos fracasó, y los agentes fueron destruidos en el horno. Mientras tanto, el color de las arvejas se tornaba verde rojizo, del color del yodo, y las plantas languidecían y se pudrían.
Bernisty se movía incesantemente, casi sin dormir, exhortando y maldiciendo a sus técnicos.
—¿Ustedes se llaman ecologistas, y no pueden hacer algo tan sencillo como limpiar de moho las arvejas?
Y Bernisty tomaba un cultivo de manos de Baron, también irritado y con los ojos enrojecidos.
Finalmente se halló al agente buscado en un cultivo de mohos del fango. Pasaron aún dos días hasta que se aisló la especie depurada y se empezó a cultivar. Las arvejas se habían podrido, y los líquenes se hallaban caídos y dispersos como hojas en otoño.
A bordo del Beaudry se desarrollaba una febril actividad. El laboratorio y los pasillos estaban cubiertos por los recipientes de los cultivos; las bandejas de esporas se secaban en el salón, la sala de máquinas, la biblioteca.
Bernisty volvió a tomar conciencia de Kathryn cuando la encontró ordenando esporas secas en cajas. Se detuvo a mirarla, y sintió cómo la atención de la muchacha pasaba de su tarea a él, pero estaba demasiado fatigado para hablar. Se limitó a saludarla con un movimiento de cabeza. Se volvió y regresó al laboratorio.
El moho del fango fue sembrado, pero ya era demasiado tarde.
—Muy bien —dijo Bernisty—. Volveremos a sembrar arvejas básicas 6-D. Esta vez conocemos el peligro y tenemos medios para defendernos.
Las nuevas arvejas crecieron, y gran parte de las antiguas revivieron. El moho del fango murió cuando desapareció el moho enemigo, aunque sobrevivieron una o dos variedades mutantes que atacaban a los líquenes. Por un momento, pareció que aquellas esporas podían ser tan peligrosas como el moho; pero en el catálogo del Beaudry había un virus que atacaba selectivamente al moho del fango y, cuando fue sembrado, éste desapareció.
Bernisty no estaba todavía satisfecho. En una reunión de todo el personal dijo:
—En lugar de tres agentes, las arvejas y los dos tipos de liquen, tenemos ahora seis, contando el moho adverso, el moho del fango y el virus. Cuanta más vida hay, más difícil es controlarla. Insisto en la necesidad de tomar precauciones y de la asepsia más absoluta.
A pesar de la recomendación, volvió a aparecer el moho. Esta vez se trataba de una variedad negra. Pero Bernisty estaba preparado; en menos de dos días se sembró un contraagente. La plaga desapareció y las arvejas florecieron. Ahora todo el planeta aparecía cubierto por una alfombra verde y marrón. En algunos puntos el tumulto de hojas sobre hojas y tallos que pugnaban entre sí y trepaban alcanzaba los doce metros. La alfombra ascendía a los riscos de granito y colgaba en forma de guirnalda sobre los precipicios. Cada día, innumerables toneladas de anhídrido carbónico se transformaban en oxígeno, mientras el metano se desdoblaba en agua y más anhídrido carbónico.
Bernisty examinaba continuamente los análisis de la atmósfera. Un día el porcentaje de oxígeno ascendió desde «imperceptible» a «vestigios», y ordenó la celebración de una fiesta y una comida. Era costumbre formal en Estrella Azul que hombres y mujeres comieran separados, porque la vista de las bocas abiertas se consideraba tan ofensiva como el acto de la eliminación. Pero la ocasión reclamaba la máxima camaradería y Bernisty, que no era ni tímido ni aprensivo, dispuso que la tradición se ignorara, de modo que la comida se inició en un clima de alegre abandono.
A medida que pasaba el tiempo, los licores y alcoholes hacían su efecto y la hilaridad y el abandono se tornaban más acusados. Berel estaba sentada junto a Bernisty. Aunque había compartido su lecho durante las febriles semanas precedentes, la muchacha había sentido que las atenciones del hombre eran por completo impersonales, y que sólo era para él una chica-placer. Cuando vio los ojos de Bernisty fijos en el rostro de Kathryn arrebatado por el vino, sintió emociones que casi hicieron aflorar sus lágrimas.
«Dentro de unos meses ya no seré una chica-placer sino una estudiante —se dijo—, y tendré el derecho a aparearme con quien quiera. Desde luego no elegiré a ese bruto, egoísta y mujeriego de Bernisty.»
También la mente de Bernisty se hallaba turbada de un modo extraño. «Berel es tierna y agradable —pensaba—. ¡Pero Kathryn! ¡Su perspicacia! ¡Su espíritu!» Y al sentir que ella le miraba con insistencia se emocionaba como un muchacho.
En ese momento, Broderick, el cartógrafo, mareado y desgreñado, tomó a Kathryn por los hombros y la echó hacia atrás para besarla. Ella se apartó y miró significativamente a Bernisty. Fue suficiente; él se acercó, la alzó en sus brazos y la llevó a su propio lugar, trastabillando todavía sobre sus pies quemados. El perfume de la mujer le embriagaba tanto como el vino, y apenas advirtió la furiosa expresión de Berel.
«No puede ocurrir», pensó Berel, desesperada. Y entonces tuvo una inspiración.
—¡Bernisty! ¡Bernisty! —exclamó, tomándole del brazo.
Bernisty volvió la cabeza.
—¿Sí?
—El moho... Ya sé cómo llegó.
—Las esporas cayeron del espacio.
—Vinieron en la nave espacial de Kathryn. No es una espía... ¡Es una saboteadora!
Incluso a través de la ira, Berel admiraba la límpida inocencia presente en el rostro de Kathryn.
—Es una agente K, una enemiga —añadió.
—Bah —dijo Bernisty, suavemente—. Comadreo de mujeres.
—¿Comadreo de mujeres? —exclamó Berel—. ¿Y qué crees que está ocurriendo ahora, mientras bebes y acaricias... —señaló a Kathryn con un dedo en el que temblaba una flor de metal laminado—, a esa..., ¡a esa bruja!
—Creo que no te entiendo —repuso Bernisty, mientras miraba, intrigado, a ambas mujeres.
—¡Mientras presides tu fiesta, los K difunden la ruina y la plaga!
—¿Qué dices?
Bernisty seguía mirando alternativamente a Berel y a Kathryn; de pronto se sentía torpe y necio. Kathryn se movió sobre su regazo; habló con calma, pero ahora su cuerpo estaba tenso.
—Si lo crees, controla tus pantallas y radares.
Bernisty se relajó.
—Disparates —dijo.
—¡No, no, no! —exclamó Berel—. Trata de seducir tu razón.
Bernisty gruñó una orden a Bufco.
—Ve a mirar el radar. —Se puso de pie y agregó—: Iré contigo.
—Supongo que no creerás... —dijo Kathryn.
—No creeré en nada mientras no vea los registros de radar.
Bufco movió interruptores y enfocó la pantalla. Apareció un pequeño punto luminoso.
—¡Una nave!
—¿Viene o se va?
—En este mismo momento empieza a alejarse.
—¿Dónde están los registros?
Bufco dispuso las bobinas. Bernisty se inclinó sobre ellas, enarcando las cejas.
—Hum.
Bufco le miró sorprendido.
—Esto es muy extraño —dijo.
—¿Por qué?
—La nave acababa de llegar. Y casi inmediatamente dio la vuelta y se alejó de Nueva Tierra.
Bufco estudió los registros.
—Eso ocurrió hace cuatro minutos y treinta segundos.
—Precisamente cuando salimos del salón.
—¿Crees...?
—No sé qué pensar.
—Parece como si la nave hubiese recibido un mensaje..., una advertencia...
—¿Pero cómo? ¿Desde aquí? —Bernisty vaciló—. La persona que aparece como sospechosa es Kathryn.
Bufco le miró con un destello de curiosidad en sus ojos.
—¿Qué harás con ella?
—No he dicho que sea culpable; sólo observo que las sospechas recaen sobre ella. —Puso las bobinas debajo de la pantalla—. Veamos lo que ha ocurrido, qué nuevo problema...
Pero no podía verse nada. El cielo, amarillo verdoso, estaba despejado. Las arvejas crecían con normalidad.
Bernisty regresó al Beaudry y dio ciertas instrucciones a Blandwick, quien salió en la nave de exploración y regresó una hora más tarde sujetando con cuidado un pequeño bolso de seda.
—No sé qué es —dijo.
—Necesariamente debe ser malo.
Bernisty llevó el saco al laboratorio y se quedó allí mientras los dos botánicos, los dos micólogos y cuatro entomólogos estudiaban su contenido. Los entomólogos pudieron identificar el material.
—Son huevos de un insecto pequeño... A juzgar por el recuento genético y el espectro de difracción, algún tipo de ácaro.
Bernisty asintió, y miró con amargura a los hombres.
—No necesito decir qué hay que hacer, ¿verdad?
—No.
Bernisty regresó a su despacho e hizo llamar a Berel. Le preguntó sin preliminares:
—¿Cómo sabías que había en el cielo una nave K?
Berel le miró desafiadora.
—No lo sabía. Se me ocurrió.
Bernisty la examinó un momento.
—Sí. Ya me has hablado de tu capacidad intuitiva.
—No fue intuición —respondió con desdén Berel—. Sólo sentido común. Está bien claro. Aparece una espía K; la ecología se deteriora de inmediato; aparecen el moho rojo y el negro. Contraatacas y vences, haces una fiesta, sientes alivio; ¿qué mejor momento para iniciar una nueva plaga?
Bernisty asintió lentamente.
—Es verdad, ¿qué mejor momento?
—¿De qué se trata esta vez?
—De insectos que se alimentan de plantas...Creo que podremos destruirlos desde su origen.
—Y después, ¿qué?
—Parece como si los K, al no poder asustarnos, hubieran decidido fatigarnos hasta la muerte.
—Eso parece. ¿Lo lograrán?
—No veo cómo podemos evitar que lo intenten. Es fácil desencadenar una epidemia y difícil atajarla.
Banta, el entomólogo jefe, entró con un tubo de ensayo.
—Aquí tengo algunos desarrollados.
—¿Ya?
—Apresuramos un poquito el crecimiento.
—¿Pueden vivir en esta atmósfera? Muy poco oxígeno, mucho amoníaco...
—Pues eso es lo que están respirando ahora.
Bernisty miró el tubo, afligido.
—Y además, lo que comen son nuestras arvejas.
Berel se inclinó sobre el hombro de Bernisty.
—¿Qué podemos hacer contra ellos?
Banta se mostró dubitativo.
—Los enemigos naturales son ciertos parásitos, algunos virus, las libélulas, y una especie de jején diminuto y acorazado que se multiplica con gran rapidez... Creo que conviene concentrarse en este último, y de hecho ya hemos iniciado la cría selectiva en gran escala, buscando una variedad capaz de vivir en esta atmósfera.
—Buen trabajo, Banta —dijo Bernisty, poniéndose de pie.
—¿Adónde vas? —inquirió Berel.
—A examinar las arvejas.
—Te acompaño.
En la llanura, Bernisty parecía menos atento a las arvejas que al cielo.
—¿Qué miras?
Bernisty señaló.
—¿Ves eso?
—¿Una nube?
—Apenas un poquito de escarcha, un puñado de cristales de hielo..., ¡pero es el principio! La primera lluvia será un acontecimiento.
—Siempre que el metano y el oxígeno no exploten y nos manden a todos al reino de los cielos...
—Sí, sí —murmuró Bernisty—, debemos desarrollar algunas nuevas metanófilas.
—¿Y cómo suprimirás el amoníaco?
—Hay una planta de las ciénagas de Salsiberry que, en las condiciones adecuadas, efectúa la reacción:
12 NH 3 + 9 O 2 = 18 H 2 O + 6 N 2
—Me parece una pérdida de tiempo —observó Berel—. ¿Qué se gana con eso?
—Una pequeña anomalía. ¿Y qué se gana con la risa? La risa también es una pequeña anomalía.
—Algo inútil pero agradable.
Bernisty examinaba las arvejas.
—Mira. Aquí, debajo de esta hoja.
Señaló los insectos, una especie de pulgones amarillos y lentos.
—¿Cuándo tendrás listos los jejenes?
—Banta va a dejar la mitad en libertad. Quizá se multipliquen más de prisa que en el laboratorio.
—¿Kathryn sabe algo de los jejenes?
—No bajas la guardia, ¿verdad?
—Pienso que es una espía.
Al cabo de un momento, Bernisty dijo suavemente:
—No puedo imaginar cómo una de ustedes dos pudo comunicarse con la nave K.
—¡Una de nosotras dos!
—Alguien advirtió a la nave. Kathryn es la principal sospechosa; pero tú sabías que la nave se encontraba allí.
Berel giró sobre sus talones y se dirigió al Beaudry.
4
Aparentemente, los jejenes estaban contrarrestando a los pulgones. Al principio aumentó la población de ambos. Luego se redujo, y las arvejas se hicieron más altas y fuertes. Ahora había oxígeno en la atmósfera, y los botánicos diseminaron una docena de especies nuevas. Plantas de anchas hojas productoras de oxígeno; fijadoras de nitrógeno que absorbían amoníaco; metanófilas oriundas de mundos jóvenes y ricos en metano, que combinaban oxígeno con metano y crecían en forma de magníficas torres blancas, como de marfil tallado.
Ahora Bernisty tenía sus nuevos pies totalmente desarrollados. Eran una medida más grandes, de modo que tuvo que deshacerse de sus cómodas botas usadas y ponerse unas nuevas de dura piel azul.
Kathryn, con aire juguetón, le ayudaba a meter los pies en el duro calzado nuevo. Bernisty, casualmente, le preguntó:
—Hay algo que me inquieta, Kathryn. Dime cómo te comunicaste con los K.
Ella alzó la cabeza, le miró con los ojos muy abiertos, como un conejo asustado e implorante, y luego se echó a reír.
—Igual que ahora. Con la boca.
—¿Y cuándo lo haces?
—Oh, todos los días..., aproximadamente a esta hora.
—Me gustaría verlo.
—Está bien.
Kathryn se acercó a la ventana y habló en la tintineante lengua Kay.
—¿Qué les has dicho? —preguntó cortésmente Bernisty.
—Que los pulgones han sido un fracaso; que a bordo del Beaudry la moral es excelente; que tú eres un gran líder y un hombre maravilloso.
—Pero no recomiendas nuevos pasos.
Ella sonrió con modestia.
—No soy ecologista, ni constructiva ni destructiva.
—Muy bien —dijo Bernisty, irguiéndose sobre sus botas—. Veremos lo que ocurre.
Al día siguiente, los radares anunciaron la presencia de dos naves que hicieron una fugaz visita, «suficiente para lanzar a tierra su maligno cargamento», como le dijo Bufco a Bernisty.
Esta vez eran huevos de una feroz avispa azul que atacaba a los jejenes. Los jejenes murieron, los pulgones prosperaron, y las arvejas empezaron a marchitarse, horadadas por innumerables tubos aspiradores. Para contener a la avispa, Bernisty difundió nubes de cintas voladoras, plumosas y de color azul. Las avispas hacían sus nidos en un pequeño hongo esférico, color castaño, cuyas esporas se habían sembrado junto con las larvas de las avispas. Las cintas voladoras se alimentaban de ese extraño hongo. Al no poder poner sus huevos en éste, las avispas perecieron. Los jejenes se multiplicaron y comieron pulgones hasta que se les reventaba el tórax.
Entonces los K atacaron en mayor escala. Tres grandes naves pasaron una noche y descargaron un verdadero caldero de brujas de reptiles, insectos, arácnidos, cangrejos, una docena de especies sin clasificación formal. Los recursos humanos del Beaudry eran inadecuados para semejante desafío. Los hombres enfermaban debido a las picaduras de los insectos, y un botánico fue víctima de una grave gangrena azul blancuzca provocada por una planta tóxica y espinosa.
Nueva Tierra no era ya una amable extensión de arvejas, líquenes y polvaredas arrastradas por el viento; Nueva Tierra era una jungla descabellada. Los insectos se perseguían entre la hojarasca; había especializaciones locales y adaptaciones improbables. Había arañas, y lagartos del tamaño de gatos; escorpiones que resonaban como campanillas al andar; langostas de largas patas; mariposas venenosas; una especie de alevilla[1] gigante que encontró favorable el entorno y se volvió aún más gigantesca.
En el Beaudry cundía una sensación de derrota. Bernisty cojeaba por la galería, más por un reflejo inconsciente que por exigencia física. El problema, pensaba, era demasiado complejo para un solo cerebro, o incluso para un conjunto de cerebros humanos. Las diversas formas de vida del planeta —cada una de las cuales evolucionaba, se alteraba y se expandía a los espacios vacantes, seleccionando su eventual destino— constituían una trama demasiado compleja para un ordenador electrónico o un conjunto de ordenadores.
Blandwick, el meteorólogo, llegó a la galería con su informe atmosférico diario. Bernisty sintió un melancólico placer al hallar que, si bien no había gran aumento de oxígeno y vapor de agua, tampoco se registraba una disminución.
—La verdad es que hay una enorme cantidad de agua encapsulada en todos esos bichos y parásitos —observó Blandwick.
Bernisty movió la cabeza.
—Pero no una cantidad apreciable... Y devoran las arvejas antes que podamos exterminarlos. Aparecen nuevas variedades antes que podamos encontrarlas.
Blandwick frunció el ceño.
—Los K no siguen un plan preciso.
—No. Se limitan a arrojarnos todo lo que consideran que es destructivo.
—¿Y por qué no usamos la misma táctica? En lugar de una respuesta selectiva, podríamos liberar todo nuestro programa biológico... La táctica de la munición de caza.
Bernisty cojeó unos pasos.
—Después de todo, ¿por qué no? El efecto conjunto podría ser benéfico... Y ciertamente menos destructivo que lo que ocurre ahora. —Se detuvo—. Aunque se trata de operar con elementos no predecibles y eso se opone a mi lógica básica.
Blandwick resolló.
—Hasta ahora, todas nuestras victorias han sido de las no predecibles.
Después de un segundo de irritación, Bernisty sonrió. La observación de Blandwick no era exacta. Si hubiese dicho una verdad, entonces sí habría habido motivo de irritación.
—Está bien, Blandwick —respondió—. Nos jugamos el todo por el todo. Si resulta, nuestro primer asentamiento pasará a llamarse Blandwick.
—Hum —respondió el pesimista Blandwick, mientras Bernisty procedía a impartir las órdenes necesarias.
A partir de ese momento, todos los tubos, cubetas, tanques de cultivo, incubadoras, bandejas y estanterías del laboratorio estuvieron repletos. Apenas el contenido alcanzaba cierta medida de aclimatación a la atmósfera nitrogenada, era inmediatamente diseminado: plantas, hongos, vainas, bacterias, cosas reptantes, insectos, anélidos, crustáceos, ganoideos de tierra e incluso algunos mamíferos elementales. Formas de vida procedentes de unas tres docenas de mundos distintos. Nueva Tierra había sido un campo de batalla; ahora era un manicomio.
Una variedad de palmeras logró un éxito instantáneo. A los dos meses dominaban sobre todo el paisaje. Entre ellas colgaban como un velo ciertas peculiares redes que flotaban en el aire y se alimentaban de seres voladores. Bajo las ramas y el follaje había mucha comida, mucha matanza, mucha cría. Los seres crecían, luchaban, revoloteaban y morían. En el Beaudry, Bernisty estaba una vez más jovial y satisfecho.
Palmeó a Blandwick en la espalda.
—No sólo llamaremos a la ciudad con tu nombre, sino que así denominaremos también a todo un sistema filosófico: el método Blandwick.
Blandwick no se inmutó ante el elogio.
—Pese al éxito del «método Blandwick», como le llamas, los K todavía podrían responder.
—¿Qué pueden hacer? No pueden enviar criaturas más extrañas ni voraces que las que nosotros mismos hemos sembrado. Todo lo que los K lancen ahora sobre Nueva Tierra tendrá el carácter de un anticlímax.
Blandwick sonrió con amargura.
—¿Crees que se darán por vencidos con tanta facilidad?
Bernisty se sintió inquieto y fue a ver a Berel.
—Y bien, chica-placer, ¿qué te dice ahora tu intuición?
—Me dice que cuando te sientes más optimista es cuando los K preparan sus ataques más devastadores —respondió ella en tono incisivo.
Bernisty puso cara jocosa.
—¿Y cuándo serán esos ataques?
—Pregúntaselo a tu espía, que comunica libremente secretos a quien los quiera oír.
—Muy bien —dijo Bernisty—. Búscala, por favor, y envíala aquí.
Kathryn se presentó.
—Sí, Bernisty.
—Tengo curiosidad por saber qué has comunicado a los K.
Kathryn respondió:
—Les he dicho que Bernisty los está derrotando, y que ha contrarrestado sus peores amenazas.
—¿Y qué te responden?
—No me han dicho nada.
—Y tú, ¿qué recomiendas?
—Que triunfen con un solo golpe decisivo, o que desistan.
—¿Cómo les has dicho eso?
Kathryn sonrió, mostrando sus bonitos dientes blancos.
—Les hablo como te hablo a ti ahora.
—¿Cuándo piensas que golpearán?
—No lo sé... Parece que ya lo han retrasado bastante. ¿No crees?
—Sí —admitió Bernisty.
Se volvió, y vio acercarse a Bufco, el operador de radio.
—Naves K —dijo éste—. Una docena. Inmensas. Describieron una órbita y partieron de regreso.
—Pues bien —dijo Bernisty—. Aquí viene.
Examinó a Kathryn con una mirada fríamente especulativa, y ella le devolvió esa expresión de sonriente gravedad que ambos habían llegado a encontrar familiar.
5
Tres días más tarde, todo lo que vivía en Nueva Tierra estaba muerto. Y no simplemente muerto, sino disuelto en una especie de viscosa jalea gris que se hundía en la llanura, se escurría como saliva entre los riscos, se evaporaba al viento. El efecto fue milagroso. Allí donde la jungla inundara la llanura, sólo quedaba la llanura misma. Y el viento volvía a levantar torbellinos de polvo.
Sólo había una excepción. Por alguna razón desconocida, o por su estructura química, las monstruosas alevillas habían logrado sobrevivir. Se elevaban entre el viento, como leves formas revoloteantes; buscaban su alimento habitual, y sólo encontraban el desierto.
En el Beaudry se pasó del asombro al abatimiento, y luego a una furia sombría. Por fin Bernisty se durmió.
Despertó con una sensación de vaga inquietud, de peligro. ¿El colapso de la ecología de Nueva Tierra? No. Algo más profundo y más inminente. Saltó de la cama, se vistió y fue al salón. Estaba atestado, y del lugar trascendía una sensación de torva malignidad.
Kathryn, tensa y pálida, se hallaba sentada en una silla. Detrás de ella se encontraba Banta, con un nudo corredizo en la mano. Evidentemente se preparaba para ahorcarla, con la colaboración de los demás tripulantes.
Bernisty atravesó la habitación y quebró a la vez sus nudillos y la mandíbula de Banta. Kathryn le miraba en silencio.
—Miserables renegados —empezó Bernisty; pero al recorrer el salón con la mirada no vio mansedumbre sino desafío y creciente ira, y rugió—: ¿Qué ocurre aquí?
—Es una traidora —respondió Berel—. Vamos a ejecutarla.
—¿Cómo puede ser una traidora? Nunca nos prometió lealtad.
—¡Es una espía!
Bernisty rió.
—No nos ha ocultado nunca que se comunica con los K. ¿Cómo puede ser una espía entonces?
Nadie contestó. La gente, incómoda, intercambiaba miradas.
Bernisty golpeó con el pie a Banta, que se erguía.
—Fuera de aquí... No quiero asesinos ni linchadores en mi tripulación.
Berel gritó:
—¡Nos ha traicionado!
—¿Pero cómo puede habernos traicionado? Nunca nos pidió que confiáramos en ella. Al contrario, se presentó francamente como una K, y me ha dicho con claridad que informa a los K.
—¿Y cómo lo hace? —dijo Berel, en tono burlón—. Te dice que les habla para hacerte creer que bromea.
Bernisty miró a Kathryn reflexivamente.
—Si puedo comprender su carácter, Kathryn no dice mentiras. Es su única defensa. Si dice que habla con los K, así debe ser... —Se volvió hacia el médico—. Examínenla con el infrascopio.
El aparato reveló extrañas sombras negras dentro del cuerpo de Kathryn. Un botón debajo de la laringe; dos cajetillas chatas contra el diafragma; hilos que corrían por sus piernas debajo de la piel.
—¿Qué es eso? —dijo el médico, asombrado.
—Radio interna —respondió Bufco—. El botón recoge su voz, la antena son los hilos de las piernas. ¿Qué mejor equipo para una espía?
—Repito que no es una espía —aulló Bernisty—. Ella no tiene la culpa, la tengo yo; me lo dijo. Y si yo le hubiese preguntado cómo llegaba su voz a los K, también me lo hubiese dicho sincera y cándidamente. Nunca se lo pregunté. Preferí verlo todo como un juego. Si tienen que ahorcar a alguien, ahórquenme a mí. Yo soy el traidor.
Berel se volvió y salió del salón. Otros más la siguieron. Bernisty se dirigió a Kathryn.
—¿Qué harás ahora? Tu empresa ha sido un éxito.
—Sí —repuso Kathryn—.Un éxito.
También ella salió, seguida por Bernisty. Se dirigió a la salida, se puso su casco, abrió la doble compuerta y avanzó por la llanura vacía.
Bernisty la miraba desde una ventana. ¿Adónde iba? A ninguna parte... Caminaba hacia la muerte, como alguien que avanza por la playa para nadar directamente mar adentro. Las alevillas gigantes revoloteaban arriba, en el viento. Kathryn alzó la vista, y Bernisty vio que se estremecía. Un insecto se acercó e intentó agarrarla. Ella lo evitó arrojándose al suelo; el viento se apoderó de las finas alas y ahuyentó al animal.
Bernisty se mordió los labios, luego rió.
—Que el diablo se lo lleve todo, a los K y a todo lo demás...
Tomó su casco y se lo puso. Bufco lo tomó del brazo.
—¿Adónde vas?
—Es firme y valiente, ¿por qué debe morir?
—Es nuestra enemiga.
—Prefiero enemigos valientes a amigos cobardes.
Corrió sobre el suave loes cubierto ahora de fango seco.
Las alevillas aletearon y atacaron. Una aferró los hombros de Kathryn con sus espinosas patas. Ella luchó y golpeó con sus manos, fútilmente, la gran forma suave.
Una sombra cayó sobre Bernisty; pudo ver el reflejo rojizo de los grandes ojos, la cara impersonal. Lanzó el puño y sintió como el caparazón quitinoso se quebraba. El dolor le recordó que había golpeado antes la mandíbula de Banta. El insecto quedó aleteando en el suelo, y él corrió viento abajo. Kathryn yacía boca arriba; una forma alada la sondeaba con un tubo poco apto para penetrar la tela y el plástico.
Bernisty hizo acopio de todo su valor. Otra sombra le atacó desde atrás y le derribó. Rodó, pataleando, se puso de pie, aferró al insecto que atacaba a Kathryn, le arrancó las alas, le separó de un golpe la cabeza.
Se volvió para pelear con los demás, pero ahora Bufco y otros venían desde la nave y con rayos-aguja pinchaban a los insectos.
Bernisty llevó a Kathryn a la nave, al quirófano, y la depositó en una camilla.
—Quítenle esa radio —le dijo al médico—. Y si cuando sea normal aún puede dar información a los K, la habrán merecido.
Encontró a Berel en su habitación, vestida con una indumentaria translúcida y seductora. La miró con indiferencia.
Venciendo su turbación, ella le preguntó.
—¿Y ahora qué, Bernisty?
—Empezaremos de nuevo.
—¿Otra vez? ¿Aunque los K puedan destruir con tal facilidad la vida de este mundo?
—Ahora haremos otra cosa.
—¿Cuál?
—¿Conoces bien la ecología de Kerrykirk, el principal mundo de K?
—No.
—Pues dentro de seis meses Nueva Tierra será el duplicado más fiel que sea posible.
—¡Pero eso es absurdo! ¿Qué plagas pueden conocer los K mejor que las de su propio planeta?
—Ésa es mi decisión.
Luego Bernisty fue al hospital. El médico le tendió la radio interna. Bernisty miró atentamente.
—¿Qué son estas dos pequeñas ampollas?
—Un sistema de persuasión. Pueden ponerse al rojo...
—¿Está despierta? —dijo bruscamente Bernisty.
—Sí.
Bernisty contempló la cara pálida.
—Ya no tienes tu radio.
—Lo sé.
—¿Seguirás espiando?
—No. Te doy mi lealtad y mi amor.
Bernisty asintió, le tocó la cara, se volvió, salió de la habitación y fue a impartir las órdenes necesarias.
Pidió colecciones a Estrella Azul, exclusivamente flora y fauna de Kerrykirk. Las implantó según las condiciones adecuadas. Pasaron tres meses sin novedad. Las plantas de Kerrykirk se desarrollaron, el aire se enriqueció, cayeron en Nueva Tierra las primeras lluvias.
Los árboles y las cicadáceas de Kerrykirk florecían y crecían hasta gran altura, impulsados por hormonas; en las llanuras las hierbas de Kerrykirk llegaban hasta la rodilla.
Entonces reaparecieron las naves K. Era como si jugaran astutamente a un juego, conscientes de su poder. Las primeras plagas fueron sólo tolerables molestias.
Bernisty sonrió, y colocó anfibios de Kerrikirk en las flamantes ciénagas. Las naves K llegaban a intervalos casi regulares, y cada una traía una plaga más virulenta y más voraz que la anterior. Los técnicos del Beaudry trabajaban sin descanso para contrarrestar las sucesivas invasiones.
Hubo protestas. Bernisty envió a Estrella Azul a quienes deseaban regresar. Berel se marchó; había llegado al fin de su tiempo como chica-placer. Bernisty se sintió un poco culpable cuando le dijo ceremoniosamente adiós; pero volvió a su habitación, halló en ella a Kathryn y la sensación de culpa desapareció.
Las naves K regresaron, y una nueva horda de criaturas hambrientas devastó la tierra.
Algunos miembros de su tripulación se daban por vencidos:
—¿Cuándo terminará esto? Abandonemos esta tarea inútil.
Otros hablaban de guerra:
—¿Acaso Nueva Tierra no es ya un campo de batalla?
Bernisty alzaba descuidadamente una mano.
—Paciencia, paciencia. Denme un mes más.
—¿Por qué un mes?
—¿No lo comprenden? Los ecologistas K están llegando al límite de la capacidad de sus laboratorios para crear estas plagas.
—¡Ah!
Al mes siguiente hubo una nueva visita, y un nuevo diluvio de vida violenta y ansiosa por destruir la vida de Nueva Tierra.
—¡Ahora! —ordenó Bernisty.
Los técnicos del Beaudry recogieron los últimos especímenes, así como los más eficientes de las cargas anteriores. Los criaron, y las simientes, huevos y esporas fueron cuidadosamente preparados, guardados y empaquetados.
Un día una nave partió de Nueva Tierra a Kerrykirk llevando en sus bodegas los más violentos enemigos de la ecología de Kerrykirk que los sabios de Kerrykirk habían logrado desarrollar. La nave regresó a Nueva Tierra después de lanzar su carga. Sólo seis meses más tarde empezaron a atravesar la censura K las noticias de la mayor plaga de su historia.
No hubo en ese tiempo visitas K a Nueva Tierra.
—Y si son prudentes —le decía Bernisty al hombre grave que había acudido de Estrella Azul a reemplazarle— nunca más volverán, mientras mantengamos una ecología de Kerrykirk. Son demasiado vulnerables a sus propias plagas.
—Esto podría considerarse una coloración protectora —observó el nuevo gobernador de Nueva Tierra, con una sonrisa en sus labios finos.
—Sí, se podría decir que lo es.
—¿Y qué hará usted, Bernisty?
Bernisty escuchaba. Ambos oyeron un zumbido lejano.
—Es el Blauelm —dijo Bernisty—, que llega de Estrella Azul. Me lo dan para un nuevo viaje, una nueva exploración.
—¿Busca otra Nueva Tierra?
La sonrisa se hizo más amplia, con la inconsciente superioridad que siente el hombre establecido sobre el vagabundo.
—Quizás encuentre incluso la Vieja Tierra... Hum... —Pisó un fragmento de vidrio rojo con unas letras impresas en las que se leía: «STOP»—. Qué curioso —dijo.
La Polilla Lunar
La casa flotante fue construida de acuerdo con las normas más exigentes de la artesanía de Sirene; es decir, tan cerca de la perfección como el ojo humano podía distinguir. En la cubierta de madera oscura encerada no se veían junturas; las tablas estaban aseguradas con clavos de platino embutidos. La embarcación era maciza, amplia de manga, estable como la costa misma, y sus líneas no revelaban pesadez ni lentitud. La proa se ensanchaba como el pecho de un cisne; la alta tajamar se curvaba hacia delante para sostener un fanal de hierro. Las puertas estaban cortadas en una sola pieza de madera veteada verdinegra; las ventanas llevaban múltiples paneles de mica teñida de rosa, azul violeta y verde claro. La proa estaba destinada a finalidades prácticas y a los camarotes de los esclavos; en el centro de la embarcación había dos dormitorios, un comedor y un salón que se abría sobre la cubierta de observación situada a popa.
Se trataba de la casa flotante de Edwer Thissell, pero a su propietario no le daba placer ni orgullo. Se encontraba en un estado deplorable: las alfombras raídas, los mamparos descantillados, el fanal de proa herrumbrado. Setenta años antes el primer propietario, al recibir la embarcación, había sido honrado, y honrado su constructor, pues la transacción (un proceso que representaba mucho más que un simple dar y tomar) aumentaba el prestigio de ambos. Eso era historia antigua; ahora no se derivaba el menor prestigio de la casa flotante. Edwer Thissell, que sólo llevaba tres meses en Sirene, reconocía esa carencia, pero nada podía hacer al respecto. La embarcación fue la mejor que pudo conseguir. Se hallaba sentado en la cubierta practicando con el ganga, un instrumento del tipo de la cítara, apenas mayor que su mano. A cien metros, las olas delimitaban una franja de playa blanca; más allá se iniciaba la jungla, y en el horizonte se destacaba la silueta de unas negras sierras escarpadas. Mireille, en el cielo blanco, se veía brumoso, como a través de una tela de araña; la superficie del océano se ahuecaba y reagrupaba destellos de nácar. La escena se había hecho tan familiar —aunque menos aburrida— como el ganga en el que había practicado, durante dos horas, escalas sirenesas, arpegios, y progresiones simples. Dejó el ganga y tomó el zachinko: una pequeña caja de resonancia, con teclas que se tocaban con la mano derecha. La presión hacía pasar el aire por lengüetas situadas en las teclas mismas, produciendo un sonido similar al de la concertina. Thissell ejecutó una docena de rápidas escalas, con muy pocos errores. De los seis instrumentos que se propuso estudiar, el zachinko le resultaba el menos difícil (a excepción, naturalmente, del hymerkin, artificio de piedra y madera que repica y castañetea y se usa exclusivamente con los esclavos).
Thissell practicó diez minutos más, y luego dejó el zachinko. Estiró los brazos y entrelazó sus dedos doloridos. Desde su llegada, había dedicado íntegramente su tiempo, cuando no dormía, al hymerkin, el ganga, el kiv[2], el strapan y el gomapard. Había practicado escalas en cuatro modos y diecinueve claves, innumerables acordes, intervalos jamás imaginados en los Planetas Centrales. Trinos, arpegios, ligaduras, nasalizaciones; armónicos aumentados y en sordina; vibratos y disonancia de acordes; concavidades y convexidades. Se ejercitaba con una tenacidad inquebrantable; había perdido mucho antes su idea original de la música como una fuente de placer. Thissell miró los instrumentos y refrenó la tentación de arrojar los seis al Titánico.
Se levantó, atravesó el salón y el comedor, rodeó la cocina por un pasillo y alcanzó la cubierta de proa. Se inclinó sobre la baranda y escudriñó las jaulas subacuáticas; Toby y Rex, los esclavos, enjaezaban los peces de tiro para el viaje semanal a Fan; a catorce kilómetros al norte. El pez más joven, inquieto o juguetón, brincaba y se zambullía. Su hocico negro emergió a la superficie, chorreando, y Thissell lo miró con peculiar repugnancia: ¡el pez no llevaba máscara!
Rió, incómodo, mientras tocaba su propia máscara, la Polilla Lunar. Sin duda alguna, se estaba acostumbrando a Sirene. Había llegado a una nueva etapa si la cara descubierta de un pez le disgustaba.
Finalmente, el pez quedó sujeto. Toby y Rex treparon a bordo, con los rojos cuerpos mojados y sus rostros cubiertos por máscaras de tela negra. Ignorando a Thissell, estibaron las jaulas y levaron ancla. Los peces de arrastre se esforzaron, los arneses se estiraron y la casa flotante avanzó hacia el norte.
Thissell regresó a la cubierta posterior y tomó el strapan, una caja circular de veinte centímetros de diámetro. Cuarenta y seis cuerdas metálicas irradiaban desde un eje central hacia la periferia, donde estaban unidas a una campanilla o bien a una barra metálica. Si se punteaban las cuerdas, repiqueteaban las campanillas y vibraban las barras; si se rasgueaban se obtenía un son profundo y tintineante. Bien tocado, el strapan producía disonancias agradablemente ácidas de expresivo efecto; en manos profanas, el resultado era menos feliz y podía aproximarse al ruido aleatorio. Era el instrumento que Thissell menos dominaba, y se concentró en su práctica durante todo el viaje al norte.
A su debido tiempo, la embarcación llegó a la ciudad flotante. Se refrenó a los peces de arrastre y se amarró la casa al muelle. Una hilera de ociosos pesaba y medía cada aspecto de la casa flotante, de los esclavos y del mismo Thissell, conforme a la costumbre sirenesa. Thissell, que aún no se habituaba a esa minuciosa inspección, la encontró turbadora, sobre todo a causa de la inmovilidad de las máscaras. Preocupado por su apariencia, ajustó su propia Polilla Lunar y trepó por la escalerilla.
Un esclavo en cuclillas se irguió, se tocó la frente enmascarada por un trapo negro con los nudillos y canturreó una frase interrogante en tres tonos:
—¿Acaso la Polilla Lunar que contemplo, expresa la identidad de Ser Edwer Thissell?
Thissell golpeteó el hymerkin que llevaba pendiente del cinturón y cantó:
—Soy Ser Thissell.
—He sido honrado con una misión —cantó el esclavo—. Aguardé en el muelle tres días del alba al poniente; del poniente al alba me tendí en una balsa bajo el embarcadero oyendo los pasos de los Hombres de la Noche. Por fin he visto la máscara de Ser Thissell.
Thissell arrancó al hymerkin un sonsonete impaciente.
—¿Cuál es la naturaleza de tu misión?
—Traigo un mensaje, Ser Thissell.
El nombrado extendió su mano izquierda, mientras tocaba el hymerkin con la derecha.
—Dame el mensaje.
—Inmediatamente, Ser Thissell.
En el sobre podía leerse lo siguiente:
¡COMUNICADO DE EMERGENCIA! ¡URGENTE!
Thissell rasgó el sobre, abriéndolo. El mensaje estaba firmado por Castel Cromartin, director ejecutivo de la Junta Intermundial de Policía, y, después del ceremonioso saludo, decía:
«Las siguientes órdenes deben ejecutarse con la máxima diligencia. El notorio asesino Haxo Angmark viaja a bordo del Carina Cruzeiro rumbo a Fan. Fecha de llegada, 10 de enero T.U. Con las fuerzas adecuadas, arreste y encarcele a ese hombre al desembarcar. Esta orden debe ser realizada con éxito; todo fracaso se considerará inaceptable.
»¡ATENCIÓN! Haxo Angmark es peligroso en grado sumo. Debe matarle ante la menor muestra de resistencia.»
Thissell estudió el mensaje, consternado. No esperaba nada similar al venir como representante consular a Fan; no tenía competencia ni vocación para la captura de asesinos peligrosos. Meditativamente, se rascó la velluda mejilla gris de la máscara. La situación no era totalmente desesperada; sin duda Esteban Rolver, director del espaciopuerto, cooperaría; y quizá le suministrara un pelotón de esclavos.
Thissell releyó el texto, con más esperanzas. Día 10 de enero, Tiempo Universal... Consultó un calendario de conversión. Hoy era 40 de la Estación del Néctar Amargo... Thissell recorrió la columna con el dedo y se detuvo. 10 de enero. Precisamente el día de hoy.
Un murmullo lejano atrajo su atención. Una sombra oscura emergía de la niebla: el transporte de desembarco regresaba del Carina Cruzeiro.
Thissell leyó una vez más la nota, alzó la cabeza y miró la barca aérea. En ella debía venir Haxo Angmark. En cinco minutos éste pisaría el suelo de Sirene. Las formalidades de desembarco lo retendrían quizá veinte minutos. El campo de aterrizaje se encontraba a dos kilómetros de Fan, por un camino que serpenteaba entre las colinas.
Thissell se volvió al esclavo:
—¿Cuándo llegó este mensaje?
El hombre se inclinó hacia delante, sin comprender. Thissell reiteró la pregunta cantando, al ritmo del hymerkin:
—El mensaje. ¿Cuánto tiempo has gozado del honor de custodiarlo?
El esclavo cantó:
—He aguardado largos días en el muelle, retirándome a la balsa sólo al caer la noche. Mi espera ha sido recompensada; he visto a Ser Thissell.
Thissell se volvió y caminó furioso por el muelle. ¡Torpes e ineficaces sireneses! ¿Por qué no le habían llevado el mensaje a la casa flotante? Sólo quedaban veinticinco minutos..., veintidós para ser exactos.
Thissell se detuvo en la explanada, mirando a derecha e izquierda, esperando un milagro; algún tipo de transporte aéreo que lo llevara al espaciopuerto, donde, con la ayuda de Rolver, aún sería posible detener a Haxo Angmark. O mejor aún, un segundo mensaje que cancelara el primero. Algo, cualquier cosa... Pero no había taxis aéreos en Sirene, y no llegó un segundo mensaje.
Al otro lado de la explanada se alzaba una hilera de construcciones permanentes de hierro y piedra, y por tanto inmunes al ataque de los Hombres de la Noche. Una de ellas era una caballeriza; y mientras Thissell miraba, vio salir a un hombre con una espléndida máscara de perlas y plata jineteando una de las criaturas similares a lagartos de Sirene.
Thissell saltó hacia delante. Aún había tiempo, y con suerte podría interceptar a Haxo Angmark. Corrió por la explanada.
Ante los establos, el caballerizo examinaba solícito a sus animales; de vez en cuando pulía una escama o ahuyentaba un insecto. Había cinco bestias en excelentes condiciones, casi tan altas como un hombre, con sólidas patas, gruesos cuerpos y pesadas cabezas triangulares. De las patas delanteras, artificialmente alargadas y curvadas hasta convertirse casi en círculos, pendían anillos de oro. Sus escamas habían sido pintadas con arabescos: verde y púrpura, naranja y negro, azul y rojo, rosa y castaño, amarillo y plata.
Thissell se detuvo, sin aliento, ante el caballerizo. Buscó su kiv, pero vaciló. ¿Podía considerarse que éste era un encuentro personal casual? ¿Sería más conveniente el zachinko? Sin embargo, la explicación de sus necesidades no parecía exigir un planteamiento formal. Mejor era el kiv. Tocó un acorde, y descubrió que, por error, había tomado su ganga. Thissell sonrió pidiendo excusas debajo de la máscara. Su relación con el caballerizo no era de ningún modo íntima. Esperaba que el hombre tuviera un temperamento dinámico, y de cualquier modo la urgencia de la situación no le dejaba tiempo para elegir el instrumento apropiado. Tocó un segundo acorde, con tanta precisión como se lo permitían su desasosiego y su falta de aliento y habilidad y entonó:
—Ser Caballerizo, necesito una cabalgadura rápida. Permítame elegir una.
El caballerizo usaba una máscara de considerable complejidad que Thissell no pudo identificar. Estaba hecha de tela marrón brillante y piel gris tableada, y llevaba en la frente dos enormes globos de color rojo y verde, multifacetados, como ojos de insecto. Estudió largamente a Thissell y después de elegir con toda deliberación su stimic[3], ejecutó una brillante progresión de trinos y rondas cuyo sentido Thissell no pudo interpretar. El caballerizo cantó:
—Ser Polilla Lunar, temo que mis animales sean inadecuados para una persona tan distinguida.
—Thissell rasgueó su ganga con sinceridad:
—De ningún modo; todos me parecen adecuados. Tengo mucha prisa y gustosamente aceptaré cualquiera.
El caballerizo tocó un ágil e impetuoso crescendo.
—Ser Polilla Lunar, las cabalgaduras están sucias y enfermas. Me halaga que las considere dignas; pero no puedo aceptar el honor que me ofrece —cambió de instrumento y arrancó una fría vibración de su krodatch[4]— y por alguna razón no he logrado reconocer al buen compañero y hermano artesano que me aborda tan familiarmente con su ganga.
La implicación era obvia: Thissell no recibiría una cabalgadura. Se volvió y echó a correr hacia el campo de aterrizaje. A sus espaldas repiqueteó el hymerkin del caballerizo, dirigiéndose a sus esclavos o quizás al mismo Thissell. Éste no se detuvo para averiguarlo.
El anterior representante consular de los Planetas Centrales en Sirene había sido asesinado en Zundar. Enmascarado como un Bravo de Taberna, abordó a una muchacha con las cintas de las Actitudes Equinocciales; ese despropósito hizo que fuera decapitado al instante por un Demiurgo Rojo, un Hada del Sol y una Avispa Mágica. Edwer Thissell, recientemente graduado, fue designado su sucesor. Se le concedieron tres días para prepararse. Como poseía un carácter contemplativo y hasta cauteloso, Thissell consideró que el nombramiento era un desafío. Aprendió el lenguaje sirenés con técnicas subcerebrales y no lo encontró complicado. Posteriormente en el Diario de Antropología Universal, leyó lo siguiente:
«La población del litoral Titánico es muy individualista, quizás a causa del generoso entorno que no recompensa especialmente las actividades en grupo. El lenguaje refleja esa característica, y expresa el estado de ánimo del individuo y su actitud emocional con respecto a una situación dada. La información real es considerada como secundaria. Además, dicho lenguaje es cantado, normalmente con el acompañamiento de pequeños instrumentos. La consecuencia es que resulta muy difícil la determinación de los hechos en el caso de los nativos de Fan o de la ciudad prohibida de Zundar, quienes nos obsequiarán en cambio con elegantes arias o con demostraciones de sorprendente virtuosismo en uno u otro de sus numerosos instrumentos. El visitante de este fascinante mundo —si no desea ser tratado con el más tremendo desdén— debe aprender por lo tanto a expresarse según las formas locales establecidas.»
Thissell hizo una anotación en su agenda: «Buscar pequeños instrumentos musicales, así como instrucciones para utilizarlos». Luego continuó leyendo:
«En todas las regiones y en cualquier época del año los alimentos son abundantes, por no decir superfluos, y el clima benigno. La población, que posee gran reserva de energía racial y tiempo libre, se ocupa sobre todo de la sofisticación. Sofisticación en todas las cosas: artesanía sofisticada, como la que se ve en los paneles labrados que adornan las casas flotantes; símbolos sofisticados, como las máscaras que todos usan; el intrincado lenguaje semimusical que expresa admirablemente sutiles emociones y estados de ánimo, y sobre todo la fantástica sofisticación de las relaciones interpersonales. Prestigio, apariencia, mana, gloria, fama: todo eso se resume en la palabra sirenesa strakh. Todo hombre posee su strakh particular, el cual determina si, cuando necesite una casa flotante, sería inducido a procurarse un palacio adornado con piedras preciosas, linternas de alabastro, preciosas mayólicas y maderas labradas, o si por el contrario se le permitirá de mala gana alojarse en una choza sobre una balsa. No hay en Sirene medios de intercambio: la única moneda corriente es el strakh...»
Thissell se frotó el mentón y siguió leyendo:
«Las máscaras se usan en todo momento, en consonancia con la filosofía según la cual uno no debe ser obligado a mostrar una imagen que le es impuesta por factores que escapan a su control, sino que debe gozar de libertad para elegir el aspecto exterior más acorde con su propio strakh. En el área civilizada de Sirene —lo que equivale a decir en el litoral Titánico— nadie muestra su rostro bajo ninguna circunstancia; eso constituye el secreto básico de cada cual.
»Por el mismo motivo, no se conoce el juego en Sirene; para la dignidad de un sirenés, sería catastrófico aventajar a otros valiéndose de otros recursos que no fuesen el ejercicio de su strakh. La palabra “suerte”, no tiene equivalente en lengua sirenesa.»
Thissell hizo otra anotación: «Conseguir máscara. ¿Museo? ¿Asociación teatral?»
Concluyó la lectura, se apresuró a completar sus preparativos y al día siguiente embarcó en el Robert Astroguard para la primera etapa del viaje a Sirene.
El transbordador se posó sobre el espaciopuerto sirenés, un disco topacio aislado entre las sierras negras, verdes y purpúreas. Edwer Thissell descendió y fue recibido por Esteban Rolver, el agente local de Spaceways, quien de inmediato alzó las manos y retrocedió un paso.
—Su máscara —exclamó con voz ronca—. ¿Dónde está su máscara?
Thissell la alzó, con cierta preocupación.
—No estaba seguro... —comenzó.
—¡Póngasela! —dijo Rolver, mientras se apartaba.
Él llevaba una de madera lacada de color azul, con escamas verde oscuro, unas plumas negras que brotaban de las mejillas y un pompón cuadriculado, blanco y negro, debajo del mentón. El efecto general era el de una personalidad flexible y sardónica.
Thissell ajustó su máscara, indeciso entre hacer una broma acerca de la situación o mantener la reserva apropiada a la dignidad de su cargo.
—¿Ya está enmascarado? —preguntó Rolver.
Thissell respondió afirmativamente y Rolver se volvió hacia él. La máscara ocultaba su expresión, pero su mano se deslizó de modo inconsciente hacia un instrumento con teclas que llevaba atado al muslo, del que brotó un trino de asombro y de cortés consternación.
—No puede usar esa máscara —cantó—. ¿Dónde la consiguió?
—Es una copia de otra que se encuentra en el museo de Polípolis —declaró Thissell secamente—. Estoy seguro que es auténtica.
Rolver asintió. Su máscara parecía más sardónica que nunca.
—Ya lo creo que sí. Es una variante del tipo conocido como Conquistador del Dragón Marino, y la usan en ocasiones ceremoniales personas de inmenso prestigio: príncipes, héroes, maestros artesanos y grandes músicos.
—Lo ignoraba...
Rolver hizo un lánguido gesto de comprensión.
—Aprenderá esas cosas a su tiempo. Observe mi máscara. Hoy utilizo una de Pájaro del Lago. Las personas de escaso prestigio, como usted, como yo, o como cualquier otro forastero, usan este tipo de máscara.
—Es curioso —dijo Thissell, mientras comenzaba a caminar hacia un edificio bajo de cemento—. Yo creía que cada persona usaba la máscara que le agradaba.
—Puede llevar la máscara que le agrade, si se atiene usted a las consecuencias. Por ejemplo, la mía indica que yo no presumo de nada, que no destaco por mi sabiduría, ferocidad, versatilidad, genio musical, truculencia, ni por ninguna otra docena de virtudes sirenesas.
—Por pura curiosidad, ¿qué ocurriría si yo anduviera con esta máscara por las calles de Zundar?
Rolver se echó a reír, aunque su risa sonaba amortiguada.
—Si anduviese usted por los muelles de Zundar, ya que no hay calles, con ésa o con cualquier otra, lo matarían antes de una hora. Eso fue lo que le ocurrió a Benko, su predecesor. No sabía cómo actuar. Ninguno de nosotros, los forasteros, sabe cómo actuar en este lugar. En Fan somos tolerados siempre que nos mantengamos en nuestro lugar. Pero con esa máscara ni siquiera podría pasearse por Fan. Alguien que llevara la Serpiente de Fuego o un Duende del Trueno, me refiero a las máscaras, desde luego, le cortaría el paso. Tocaría luego el krodatch; y si usted no desafiaba su osadía con una frase de skaranyi[5], un instrumento verdaderamente diabólico, continuaría con el hymerkin, que se usa para hablar con los esclavos. Ésa es la expresión insultante por excelencia. O también podría tañer su gong de duelos y atacarle de inmediato.
—No tenía idea que los sireneses fueran tan irascibles —repuso Thissell en voz baja.
Rolver se encogió de hombros y abrió la maciza puerta de acero de su despacho.
—También pueden cometerse acciones dudosas, sin provocar críticas, en la junta de Polípolis.
—Sí, es verdad —reconoció Thissell, mientras examinaba el despacho—. ¿Por qué tanta seguridad: cemento, acero...?
—Protección contra los salvajes. De noche bajan de las montañas, roban lo que encuentran y matan a cualquiera que vean al descubierto. —Se acercó a un armario y sacó de él una máscara—. Use esta Polilla Lunar. No le meterá en líos.
Thissell la miró sin entusiasmo. Estaba hecha de piel grisácea; tenía un mechón de pelo a cada lado de la boca y dos antenas como plumas en la frente. Unos volantes de encaje blanco sobre las sienes y una serie de pliegues rojizos debajo de los ojos le daban un efecto a la vez cómico y lúgubre.
Thissell preguntó:
—¿Esta máscara supone algún grado de prestigio?
—Pues..., no mucho.
—Después de todo, soy el representante consular de los Planetas Centrales y de cien mil millones de personas...
—Si los Planetas Centrales desean que su representante use una máscara de Conquistador del Dragón Marino, deberían enviar a un hombre adecuado como Conquistador del Dragón Marino.
—Comprendo —dijo Thissell, sumiso—. Bien, si es indispensable...
Rolver desvió la mirada mientras Thissell se quitaba la máscara de Conquistador del Dragón Marino y se ponía la menos llamativa de Polilla Lunar.
—Supongo que podré encontrar algo más apropiado en alguna tienda. Si he comprendido bien, basta entrar y elegir lo que uno necesita, ¿no?
Rolver contempló de modo crítico a Thissell.
—Esa máscara, al menos por el momento, es perfectamente apropiada. Y es de suma importancia no tomar nada en la tienda cuando no se conoce el valor de su strakh. El propietario pierde prestigio si una persona de bajo strakh se lleva su mejor trabajo.
Thissell movió la cabeza, exasperado.
—No me explicaron nada de eso. Estaba enterado de lo de las máscaras, desde luego, y de la concienzuda integridad de los artesanos, pero esa insistencia en el prestigio y el strakh...
—No tiene importancia. Dentro de uno o dos años empezará a saber comportarse. ¿Habla el idioma?
—Sí, por supuesto.
—¿Y qué instrumentos toca?
—Bueno... Me indicaron que cualquier instrumento pequeño era suficiente, o que podía limitarme a cantar.
—Nada de eso. Sólo los esclavos cantan sin acompañamiento. Le sugiero que aprenda a ejecutar lo antes posible los siguientes instrumentos: el hymerkin, para los esclavos; el ganga, para una conversación con personas que se conocen íntimamente o que son algo inferiores en strakh. El kiv para un casual intercambio cortés. El zachinko para una relación de mayor formalidad. El strapan o el krodatch, si se dirige a alguien socialmente inferior o, en su caso particular, si desea insultar a alguien. El gomapard[6] o el kamanthil doble[7] para las ceremonias. —Meditó un instante y continuó—. El crebarin, el slobo y el laúd de agua también son muy útiles..., pero quizá sea más conveniente que aprenda los otros antes. Al menos dispondrá de un medio rudimentario de comunicación.
—¿No exagera usted? —insinuó Thissell—. ¿O está bromeando?
Rolver dejó escapar su risa melancólica.
—De ninguna manera. De todos modos, lo primero que necesita es una casa flotante. Y luego, esclavos.
Rolver condujo a Thissell desde el campo de aterrizaje hasta los muelles de Fan. Un agradable paseo de hora y media por un sendero bordeado de enormes árboles cargados de fruta, vainas de cereal y cápsulas de savia azucarada.
—En este momento —dijo Rolver— sólo hay cuatro forasteros en Fan, contándole a usted. Lo llevaré a ver a Welibus, nuestro agente comercial... Creo que tiene una casa flotante vieja y quizás le permita usarla.
Cornely Welibus vivía desde hace unos quince años en Fan, adquiriendo suficiente strakh para llevar con todo derecho su máscara de Viento del Sur. Ésta consistía en un disco azul incrustado de lapizlázuli y rodeado por una aureola de brillante piel de víbora. Más directo y cordial que Rolver, no sólo le dio a Thissell su casa flotante, sino también un par de esclavos y una veintena de instrumentos musicales diferentes.
Turbado por su generosidad, Thissell balbuceó algo acerca de pagar, pero Welibus le interrumpió con un gesto amplio:
—Querido amigo, aquí estas minucias no valen nada.
—Pero una casa flotante...
Welibus ejecutó en su kiv un refinado floreo.
—Debo ser sincero, Ser Thissell. La embarcación es antigua y está algo deteriorada; yo no puedo permitirme usarla. Mi prestigio se resentiría. —Una graciosa melodía acompañaba sus palabras—. Usted aún no necesita preocuparse por su prestigio; lo que le hace falta es una casa, comodidad, y estar a salvo de los Hombres de la Noche.
—¿Los Hombres de la Noche?
—Los caníbales que vagan por la costa después de oscurecer.
—Ah, sí. Ser Rolver me habló de ellos.
—Cosas horribles. No los mencionemos ahora.
Un breve y estremecedor trémolo brotó de su kiv.
—En cuanto a los esclavos —golpeó con el dedo índice el disco azul de su máscara—. Rex y Toby le servirán bien. —Alzó la voz y se acompañó de un rápido golpeteo en su hymerkin—. ¡Avan esx trobu!
Apareció una esclava vestida con una docena de ajustadas cintas de tela rosada y una elegante máscara negra adornada con placas circulares de nácar.
—Fascu etz Rex ae Toby.
Aparecieron luego los nombrados, con ligeras máscaras de tela negra y chalecos de piel. Welibus se dirigió a ellos con un sonoro repique, informándoles que debían servir a un nuevo amo, so pena de retornar a sus islas nativas. Ambos, postrados, entonaron su promesa de servir a Ser Thissell con suaves voces graves. Thissell, nervioso, intentó una frase en sirenés.
—Vayan a la casa flotante, límpienla bien, lleven comida.
Toby y Rex miraron inmóviles a través de los agujeros de sus máscaras. Welibus repitió las órdenes con acompañamiento de hymerkin. Los esclavos se inclinaron y salieron.
Thissell contemplaba con angustia los instrumentos.
—No sé cómo aprender a usar esas cosas.
Welibus se volvió a Rolver.
—¿Y Kershaul? ¿No podríamos pedirle que diera alguna instrucción básica a Ser Thissell?
Rolver asintió con prudencia.
—Quizá lo hiciera.
Thissell preguntó:
—¿Quién es Kershaul?
—El tercer miembro de nuestro pequeño grupo de expatriados —respondió Welibus—. Un antropólogo. ¿No ha leído usted Zundar la maravillosa? ¿Rituales de Sirene? ¿El pueblo sin rostro? ¿No? Es una pena. Todas son obras excelentes. Kershaul posee un gran prestigio, y según creo visita Zundar de vez en cuando. Usa un Búho de las Cavernas, y en ocasiones un Vagabundo Estelar y hasta un Árbitro Sabio.
—Ahora lleva la Serpiente Ecuatorial —agregó Rolver—. El modelo de colmillos dorados.
—¿De veras? —respondió Welibus, con asombro—. Pues bien, se lo merece. Es una persona espléndida, y un buen amigo.
Y luego desgranó un pensativo acorde en su zachinko.
Pasaron tres meses, Thissell, instruido por Matthew Kershaul, practicaba el uso del hymerkin, el ganga, el strapan, el kiv, el gomapard y el zachinko. Según Kershaul, el kamanthil doble, el krodatch, el slobo, el laúd de agua y muchos otros podían esperar hasta que Thissell dominara los seis instrumentos básicos. Le prestó registros de famosas conversaciones sirenesas en varias modalidades y acompañamientos, para que Thissell pudiera aprender las convenciones melódicas en boga y perfeccionarse en las sutilezas de la entonación y los diversos ritmos, cruzados, compuestos, implícitos y omitidos. Kershaul sostenía que la música sirenesa constituía un tema fascinante, y Thissell se vio obligado a reconocer que por lo menos era inagotable. Los instrumentos, afinados en cuartos de tono, admitían el uso de veinticuatro tonos; éstos, multiplicados por los cinco modos de empleo general, proporcionaban ciento veinte escalas diferentes. Sin embargo, Kershaul le aconsejó que se concentrase primero en aprender la tonalidad fundamental de cada instrumento en sólo dos modos.
Como no tenía nada urgente que hacer en Fan excepto visitar una vez por semana a Mathew Kershaul, Thissell llevó su casa flotante catorce kilómetros al sur, a sotavento de un promontorio rocoso. Thissell, aparte de sus incesantes estudios, llevaba una vida idílica. El mar era sereno y cristalino; la playa, enmarcada por el follaje verde, gris y rojizo de la selva, se hallaba cerca cuando deseaba estirar las piernas.
Toby y Rex ocupaban dos cubículos de proa; él usaba las cabinas de la parte posterior. De vez en cuando jugaba con la idea de un esclavo más, quizás una muchacha joven, para agregar un elemento alegre y encantador a la familia; pero Kershaul se había mostrado dubitativo, temiendo que de algún modo eso disminuyera la intensidad de su concentración. Thissell estuvo de acuerdo y se consagró al estudio de los seis instrumentos.
Los días se sucedían con rapidez. Thissell no se cansaba nunca del amanecer y del ocaso, de las nubes blancas y el mar azul del mediodía, del cielo nocturno en que fulguraban las veintinueve estrellas del Racimo Globular SI 1-715. El viaje semanal a Fan rompía la rutina. Toby y Rex recolectaban alimentos; Thissell se procuraba instrucción y consejos en la fastuosa casa flotante de Mathew Kershaul.
Pero tres meses después de su llegada, un mensaje desorganizaba por completo su existencia. Haxo Angmark, agente provocador, hábil y despiadado asesino, había llegado a Sirene. «¡Arreste y encarcele a ese hombre», decían las órdenes. «Haxo Angmark es peligroso en grado sumo. Debe matarle sin vacilar ante la menor muestra de resistencia.»
Thissell no estaba por cierto en su mejor forma. Trotó cincuenta metros, empezó a jadear y continuó andando a través de las sierras bajas coronadas de negros helechos y cañas color claro, de las praderas donde amarilleaba la falsa nuez, de los huertos y los viñedos. Pasaron veinte minutos, y veinticinco, y Thissell, con una sensación de peso en el estómago, supo que era demasiado tarde. Haxo Angmark ya debía haber desembarcado, y quizá recorría en sentido inverso ese mismo camino. Pero Thissell sólo encontró cuatro personas: un muchacho con una máscara burlescamente agresiva de Isleño de Alk; dos chicas con el Ave Roja y el Ave Verde; un hombre con el Duende del Bosque. Al acercarse a ese hombre, Thissell se detuvo en seco. ¿Se trataba acaso de Angmark?
Ensayó una estratagema. Le hizo frente, contempló su repugnante máscara y dijo en el idioma de los Planetas Centrales:
—¡Angmark! ¡Queda arrestado!
El Duende del Bosque le miró sin comprender, y siguió caminando por el sendero.
Thissell se interpuso en su camino. Buscó su ganga, recordó la reacción previa del caballerizo, y arrancó un acorde del zachinko.
—Usted viene del espaciopuerto —cantó—. ¿Qué ha visto allí?
El Duende del Bosque tomó su clarín de mano —un instrumento utilizado para escarnecer al adversario en el campo de batalla, para reunir los rebaños y, eventualmente, para demostrar una instantánea ferocidad— y repuso:
—De dónde vengo y qué he visto, son cosas que sólo a mí me conciernen. Apártese o le pisaré la cara.
Avanzó, y si Thissell no se hubiese apartado, el Duende del Bosque hubiera sido muy capaz de cumplir su amenaza.
Thissell se quedó mirando la espalda que se alejaba. ¿Angmark? No era probable que tocara con tal perfección el clarín de mano. El representante consular vaciló, se volvió y continuó su camino.
Al llegar al espaciopuerto, fue directamente al despacho. La pesada puerta estaba abierta de par en par. Cuando Thissell se acercó, apareció un hombre, con una máscara de escamas verde oscuro, placas de mica, madera pintada de azul y plumas negras: el Pájaro del Lago.
—Ser Rolver —dijo ansioso Thissell—, ¿quién llegó en el Carina Cruzeiro?
Rolver miró con detenimiento a Thissell.
—¿Por qué me lo pregunta?
—¿Por qué? Usted debe haber visto el espaciograma de Castel Cromartin que he recibido.
—Ah, sí..., desde luego.
—Me lo entregaron hace apenas media hora —dijo con amargura Thissell—. He venido lo más aprisa que he podido. ¿Dónde está Angmark?
—Supongo que en Fan.
Thissell maldijo en voz baja.
—¿Por qué no le ha detenido o le ha entretenido de algún modo?
Rolver se encogió de hombros.
—Porque no tenía autoridad, deseo ni capacidad para hacerlo.
Thissell luchó contra su fastidio. Con voz deliberadamente serena agregó:
—Me encontré en el camino con un hombre que llevaba una máscara horrenda: ojos como platos, y barbas rojas.
—Un Duende del Bosque. Angmark llevaba consigo una máscara así.
—Pero si tocaba el clarín de mano —protestó Thissell—. ¿Cómo podía ser Angmark?
—Conoce bien Sirene; ha vivido cinco años aquí, en Fan.
—Cromartin no dice nada de eso —gruñó Thissell, molesto.
—Todo el mundo lo sabe. Era representante comercial antes de Welibus.
—¿Welibus y él se conocen?
Rolver se rió.
—Naturalmente. Pero no vaya a imaginar que el pobre Welibus es culpable de otra cosa que no sea falsear sus libros; le aseguro que no es cómplice de ningún asesino.
—Hablando de asesinos, ¿podría prestarme un arma?
Rolver le miró, incrédulo.
—¿Ha venido a capturar a Angmark con las manos desnudas?
—No tenía otra opción. Cuando Cromartin da una orden espera resultados. Y de todos modos, aquí estaba usted con sus esclavos.
—No cuente conmigo para nada —repuso con impertinencia Rolver—. Llevo el Pájaro del Lago y no pretendo tener valor. Pero puedo prestarle una pistola de energía. Hace tiempo que no la uso, y no puedo garantizar su carga.
—Es mejor que nada.
Rolver entró en su despacho y regresó con el arma.
—Y ahora, ¿qué piensa hacer?
Thissell movió la cabeza con fastidio.
—Trataré de encontrar a Angmark en Fan. ¿O puede que se dirija a Zundar?
Rolver reflexionó.
—Angmark podría sobrevivir en Zundar. Pero antes deberá poner a punto sus dotes musicales. Me figuro que se quedará unos días en Fan.
—¿Y cómo puedo encontrarle? ¿Dónde debo buscar?
—Eso no se lo puedo decir. Quizá sea más seguro que no le encuentre. Angmark es un hombre peligroso.
Thissell regresó a Fan por el mismo camino que había llegado.
Allí donde el sendero salía de las colinas a la llanura, se elevaba un edificio de gruesas paredes de adobe, pisé de terre. La puerta era una sólida plancha de madera negra de una sola pieza; las ventanas estaban protegidas por una reja de hierro. Era el despacho de Cornely Welibus, agente comercial, importador y exportador. Thissell halló a Welibus cómodamente instalado en la galería embaldosada, con una modesta adaptación de la máscara Waldemar. Parecía sumido en sus pensamientos, o quizá no reconoció la Polilla Lunar de Thissell. Fuera como fuese, no dio ninguna señal de bienvenida.
Thissell se aproximó.
—Buenos días, Ser Welibus.
Welibus, abstraído, movió la cabeza y dijo con voz monocorde, pulsando su krodatch.
—Buenos días.
Thissell se quedó perplejo. No era ése el instrumento apropiado para saludar a un amigo, aunque llevase la Polilla Lunar. Fríamente, dijo:
—¿Puedo preguntarle cuánto tiempo hace que está sentado aquí?
Welibus reflexionó medio minuto, y cuando habló se acompañó con el crebarin, más cordial. Pero el recuerdo del acorde de krodatch continuaba resonando en la mente de Thissell.
—Unos quince o veinte minutos. ¿Por qué me lo pregunta?
—¿No habrá visto pasar a un Duende del Bosque?
Welibus asintió.
—Bajó a la explanada y creo que entró en la primera tienda de máscaras.
Thissell silbó entre dientes. Ése debía ser, naturalmente, el primer movimiento de Angmark.
—Si cambia de máscara, no lo encontraré jamás —murmuró.
—¿Quién es ese Duende del Bosque? —preguntó Welibus, sin mayor interés.
Thissell no vio razón para ocultar el nombre.
—Un conocido criminal: Haxo Angmark.
—¡Haxo Angmark! ¿Está seguro que se encuentra aquí?
—Razonablemente seguro.
Welibus se frotó las manos temblorosas.
—Es una mala noticia... ¡Muy mala noticia! Es un canalla sin escrúpulos.
—¿Le conocía usted bien?
—Muy bien. —Welibus se acompañaba ahora con el kiv—. Tenía el cargo que ahora ocupo yo. Llegué aquí como inspector, y descubrí que se embolsaba cuatro mil UMIs mensuales... Estoy seguro que no siente la menor gratitud hacia mí. —Welibus miró nerviosamente hacia la explanada—. Espero que lo atrape.
—Haré lo posible. ¿Dice usted que entró en la tienda de máscaras?
—Así es.
Thissell se alejó, y oyó que la puerta negra se cerraba con violencia a sus espaldas.
Caminó por la explanada hasta la tienda del fabricante de máscaras, y se detuvo en el exterior como admirando lo que se exhibía en el escaparate: un centenar de máscaras en miniatura hechas de madera y minerales raros, y adornadas con escamas de esmeralda, con sedas finísimas, alas de avispa, escamas de pez petrificadas y otros materiales por el estilo. No había nadie en la tienda aparte del artesano, un hombre nudoso y encorvado, vestido de amarillo, que llevaba una máscara engañosamente simple de Experto Universal, hecha con más de dos mil elementos de madera articulados.
Thissell pensó lo que diría y cómo se acompañaría, y entró. El creador de máscaras advirtió su timidez y su Polilla Lunar y continuó con su tarea.
Thissell optó por el más sencillo de sus instrumentos, y pulsó su strapan, aunque no era la elección más feliz porque suponía cierto grado de condescendencia. Thissell intentó corregir ese matiz cantando en tono cálido y casi efusivo, y sacudiendo alegremente el strapan cuando tocaba una nota falsa:
—Es interesante conversar con un extranjero; sus costumbres no son familiares, y excita la curiosidad. Hace menos de veinte minutos un extranjero penetró en esta fascinante tienda para cambiar su pardusca máscara de Duende del Bosque por una de las maravillosas e imaginativas creaciones aquí reunidas.
El artesano miró de lado a Thissell y, sin hablar, ejecutó una progresión de acordes en un instrumento que Thissell no había visto antes; se trataba de un pequeño saco flexible apretado contra la palma de la mano, del que salían, entre los dedos, tres cortos tubos. Cuando los tubos eran apretados hasta quedar casi obstruidos, y se forzaba el aire por la hendidura, brotaba un sonido similar al del oboe. A Thissell, cuyo oído estaba en formación, el instrumento le parecía difícil, el fabricante de máscaras, experto, y la música, penetrada por un profundo sentimiento de desinterés.
Thissell hizo un nuevo intento, manipulando laboriosamente su strapan. Cantó:
—Para el extranjero en un planeta lejano, la voz de un hombre de su tierra es como el agua para una planta marchita. Una persona capaz de unir a estos dos seres podría hallar satisfacción en un acto tan generoso.
El creador de máscaras tocó su propio strapan, del que arrancó sin esfuerzo una serie de escalas crecientes. Sus dedos se movían con tal rapidez que los ojos no podían seguirlos. Cantó en el estilo formal:
—Un artista valora sus momentos de concentración. No puede perder tiempo en intercambiar frases banales con personas cuyo prestigio es, en el mejor de los casos, mediocre.
Thissell intentó responder, pero el artesano inició una nueva serie de acordes cuya portentosa complejidad escapaba a la comprensión de Thissell, y continuó:
—Ha entrado en la tienda una persona que con toda evidencia sostiene por vez primera un instrumento tan complicado, porque la ejecución de su música admite críticas. Canta la nostalgia y el ansia de ver a otros seres como él. Disimula su inmenso strakh tras una Polilla Lunar, puesto que utiliza el strapan con un maestro artesano, y su voz es burlona y desdeñosa. El artista refinado y creativo ignora esa provocación; toca cortésmente su instrumento, se mantiene distante y confía en que el extranjero se cansará de ese juego y se marchará.
Thissell tomó su kiv:
—El noble hacedor de máscaras no me ha comprendido...
Fue interrumpido por un rápido staccato.
—Ahora el extranjero se mofa de la comprensión del artista.
Thissell rasgueó furioso su strapan.
—Huyendo del calor, me he refugiado en una tienda pequeña y modesta. El artesano, aunque novato en el oficio, aprenderá muy pronto. Trabaja con ardor para perfeccionar su arte, tanto, que se niega a conversar con extraños, por grande que sea su necesidad.
El creador de máscaras depositó con cuidado su herramienta, y se puso de pie. Desapareció detrás de una cortina, y en seguida apareció con una máscara de hierro y oro. Llamas figuradas lamían su cráneo. Tenía en una mano un skaranyi y en la otra una cimitarra. Tocó una brillante serie de notas impetuosas y cantó:
—Aun el artista de mayor éxito puede aumentar su strakh matando monstruos marinos, Hombres de la Noche u ociosos insolentes. En este momento se presenta una ocasión. El artista contiene su ataque exactamente diez segundos, dado que el ofensor usa una Polilla Lunar.
Luego blandió y revolvió su cimitarra al aire.
Thissell pulsó desesperado su strapan:
—¿Ha entrado en la tienda un Duende del Bosque? ¿Salió de aquí con una nueva máscara?
—Han pasado cinco segundos —cantó el artesano, con un ritmo sostenido y ominoso.
Thissell, furioso y frustrado, se marchó. Cruzó la plaza y recorrió la explanada de parte a parte. Cientos de hombres y mujeres recorrían los muelles o permanecían en las cubiertas de sus casas flotantes; todos usaban máscaras elegidas para expresar su estado de ánimo, su prestigio o sus atributos especiales, y en todas partes se oía el tañido de sus instrumentos musicales.
Thissell no sabía qué hacer. El Duende del Bosque había desaparecido. Haxo Angmark vagaba libremente por Fan, y Thissell había fracasado en su empeño de cumplir las urgentes órdenes de Castel Cromartin.
Sonaron a sus espaldas unas notas casuales de kiv.
—Ser Polilla Lunar Thissell, se halla usted sumido en sus pensamientos.
El nombrado se volvió y encontró a su lado a un Búho de las Cavernas, con un sombrío manto gris y negro. Thissell reconoció la máscara, que simbolizaba la erudición y la exploración paciente de las ideas abstractas. Matthew Kershaul la había utilizado durante su encuentro, la semana anterior.
—Buenos días, Ser Kershaul —murmuró Thissell.
—¿Cómo van sus estudios? ¿Ha logrado obtener la escala de do sostenido mayor en el gomapard? Me pareció que encontraba desconcertantes esos intervalos inversos.
—He practicado algo —respondió Thissell, melancólico—. Pero como es muy probable que me envíen de vuelta a Polípolis, quizá sea todo tiempo perdido.
—¿Eh? ¿Cómo es eso?
Thissell le explicó la situación y le habló de Haxo Angmark. Kershaul asintió con gravedad.
—Recuerdo a Angmark. No posee un carácter benévolo, pero es un excelente músico, de ágiles dedos y verdadero talento para los nuevos instrumentos. —Pensativo, retorció la perilla de su máscara de Búho de las Cavernas—. ¿Cuáles son sus planes?
—No los tengo —repuso Thissell, arrancando a su kiv una frase doliente—. Ignoro qué máscara usa. Si no sé qué aspecto tiene, ¿cómo podré encontrarlo?
Kershaul daba tirones a su máscara.
—Antes prefería el Ciclo Exo Cambiano, y recuerdo que usó una serie completa de Ciudadanos del Mundo Inferior. Pero naturalmente sus gustos pueden haber cambiado.
—Así es —se quejó Thissell—. Podría estar a unos metros, y yo no lo sabría. —Miró con amargura la explanada, en dirección a la tienda de máscaras—. Nadie quiere decirme nada; no parece preocuparles que un asesino vague por sus muelles.
—Es natural. Las costumbres sirenesas son distintas de las nuestras.
—No tienen sentido de la responsabilidad. Me pregunto si le arrojarían una cuerda a un hombre que se estuviera ahogando.
—Es cierto que no les agrada entrometerse, pero es porque para ellos lo más valioso es la responsabilidad individual y la autosuficiencia.
—Muy interesante. Pero aún estoy a ciegas a propósito de Angmark.
Kershaul le miró gravemente.
—Y si logra encontrarlo, ¿qué hará?
—Cumplir las órdenes de mi superior —respondió Thissell, resuelto.
—Angmark es un hombre peligroso. Y tiene varias ventajas sobre usted.
—A pesar de ello, mi obligación es enviarlo a Polípolis. Lo más probable es que esté perfectamente, porque no tengo ni la más remota idea de su paradero.
Kershaul reflexionaba.
—Un extranjero no puede esconderse detrás de una máscara, al menos de los sireneses. Y aquí somos cuatro: Rolver, Welibus, usted y yo. Si otro extranjero se establece en Fan, muy pronto correrá la noticia.
—¿Y si se dirige a Zundar?
Kershaul alzó los hombros.
—No creo que se atreva. Y por otra parte...
Kershaul se interrumpió, y al percibir que Thissell se distraía, siguió su mirada. Un hombre con la máscara de Duende del Bosque se acercaba por la explanada. Kershaul intentó contener a Thissell, pero éste cortó el paso al Duende, echando mano a su arma.
—Haxo Angmark —exclamó—. No se mueva o le mataré. Está arrestado.
—¿Está seguro que es Angmark? —preguntó, preocupado, Kershaul.
—Lo averiguaré. Angmark, levante las manos.
El Duende del Bosque estaba paralizado por la sorpresa. Buscó su zachinko, tocó un arpegio interrogante y cantó:
—¿Por qué me molesta, Polilla Lunar?
Kershaul se adelantó y ejecutó una frase apaciguadora con su slobo.
—Temo que hubo una confusión, Ser Duende del Bosque, Ser Polilla Lunar busca a un extranjero con una máscara de Duende del Bosque.
La música del Duende del Bosque se tornó irritada. Bruscamente cambió su instrumento por el stimic.
—¿Esta Polilla Lunar afirma que soy un extranjero? Pues deberá probarlo, o tomaré represalias.
Kershaul miró preocupado a la multitud que se había reunido y de nuevo produjo una melodía tranquilizante.
—Estoy seguro que Ser Polilla Lunar no quería...
El Duende del Bosque lo interrumpió con una fanfarria de su skaranyi.
—Que demuestre lo que dice, o se prepare al derramamiento de sangre.
Thissell respondió:
—Muy bien. Demostraré lo que he dicho. —Se adelantó y aferró la máscara del Duende del Bosque—. Veamos su rostro para conocer su identidad.
El Duende del Bosque retrocedió, asombradísimo. Los curiosos estaban boquiabiertos, pero en seguida reaccionaron con un ominoso tamborileo de diversos instrumentos.
El Duende del Bosque llevó la mano a su cuello, tiró el cordón de su gong de duelos y aferró su cimitarra.
Kershaul se adelantó, tocando agitado su slobo. Thissell, avergonzado, se hizo a un lado, consciente de los ruidos amenazadores de la muchedumbre.
Kershaul entonaba excusas y explicaciones. Mientras el Duende respondía, le dijo a Thissell por encima del hombro:
—Corra o le matará. ¡De prisa!
Thissell vacilaba. El Duende del Bosque extendió la mano para apartar a Kershaul.
—¡Corra! —gritó éste—. ¡Vaya al despacho de Welibus y enciérrese!
Thissell echó a correr. El Duende del Bosque lo persiguió unos metros, luego pisó el suelo con furia y le dirigió una serie de resoplidos de escarnio con el clarín de mano, mientras de la multitud surgía un burlón contrapunto de hymerkines.
Y así concluyó la persecución. En lugar de refugiarse en el despacho de importación y exportación, Thissell se dirigió, después de un cauteloso reconocimiento, hasta el muelle donde se encontraba su casa flotante.
Cuando llegó era casi el ocaso. Rex y Toby estaban en cuclillas en la cubierta de proa, rodeados por las provisiones que habían traído: cestos de paja llenos de fruta y cereales, ánforas de vidrio azul que contenían vino, aceite y savia picante, tres lechoncitos en una jaula de mimbre. Partían nueces con los dientes, y arrojaban las cáscaras por encima de la borda. Miraron a Thissell, a quien le pareció que se ponían de pie con singular negligencia. Toby murmuró algo, y Rex contuvo la risa.
Thissell golpeteó furioso el hymerkin y cantó:
—Alejen la casa flotante de la costa. Esta noche nos quedamos en Fan.
En la intimidad de su cabina, se quitó la Polilla Lunar y contempló sus casi olvidadas facciones. Tomó la máscara y examinó las características que odiaba: la piel velluda y gris, las antenas azules, los ridículos volantes de encaje. Poco se ajustaba su aspecto a la digna presencia del representante consular de los Planetas Centrales. Eso, si cuando Cromartin se enteraba de la libertad de Angmark conservaba su puesto.
Se dejó caer en un sillón y contempló meditativo el espacio. Había sufrido varios reveses, pero de ningún modo estaba derrotado. Al día siguiente visitaría a Matthew Kershaul, y ambos estudiarían juntos la mejor manera de localizar a Angmark. Como Kershaul señalara, no era posible disimular la llegada de un nuevo forastero. Pronto sería evidente la identidad de Haxo Angmark. Aparte de eso, debía procurarse una nueva máscara. Nada exagerada ni vanidosa, pero que expresara al menos un mínimo de dignidad y autoestima.
En ese momento uno de los esclavos llamó a la puerta, y Thissell se colocó apresuradamente la Polilla Lunar.
A la mañana siguiente, antes que la luz del alba abandonara el cielo, los esclavos, remando, llevaron la casa flotante hasta el sector del muelle destinado a los extranjeros. Ni Rolver ni Welibus ni Kershaul habían llegado aún. Thissell esperaba con impaciencia. Una hora más tarde, la embarcación de Welibus llegó al muelle; como Thissell no deseaba hablar con él, permaneció en su cabina.
Momentos después apareció la casa flotante de Rolver. Thissell le vio por la ventana mientras descendía al muelle con su habitual Pájaro del Lago. Lo recibió allí un hombre que llevaba una máscara de Tigre de Arena, con melena rubia, el cual acompañaba formalmente con su gomapard el desconocido mensaje que le daba a Rolver.
Éste parecía sorprendido y turbado. Al cabo de un instante, tomó también su gomapard y, mientras cantaba, indicó la casa flotante de Thissell. Luego se inclinó y siguió su camino.
El hombre de la máscara de Tigre de Arena ascendió por la escalerilla con grave dignidad y golpeó en las amuras.
Thissell se presentó. La etiqueta de Sirene no exigía que invitara a bordo a visitantes casuales, de modo que se limitó a ejecutar una interrogación en su zachinko.
El Tigre de Arena tocó su gomapard y cantó:
—El amanecer suele ser espléndido en la bahía de Fan. El cielo es blanco, con zonas verdes y amarillas; cuando Mireille se eleva, la niebla arde y se retuerce como una llamarada. El que canta deriva mayor goce de esta hora cuando no aparece el cadáver flotante de un extranjero para estropear la serenidad del panorama.
Casi por su propia cuenta, el zachinko de Thissell emitió una asombrada pregunta. El Tigre de Arena se inclinó con dignidad.
—El cantante no reconoce par en materia de firmeza de genio; sin embargo, no desea ser atormentado por las extravagancias de un fantasma insatisfecho. Por lo tanto, ha ordenado a sus esclavos que aten una correa al tobillo del cadáver; y ahora, mientras conversamos, han atado el otro extremo a la popa de su casa flotante. Sin duda, querrá usted proceder a los ritos que se usen en el mundo exterior, sean cuales fueren. Quien canta le desea un buen día y parte de inmediato.
Thissell corrió a popa. Vio el cadáver casi desnudo y sin máscara de un hombre maduro, sostenido por el aire que llenaba sus pantalones.
Thissell estudió su rostro. Le parecía insulso y sin carácter, seguramente por el hábito de usar máscara. Tenía una estatura y peso medianos, y Thissell estimó la edad entre cuarenta y cinco y cincuenta años. El pelo era castaño y los rasgos estaban borrados por el agua del mar. Nada indicaba cómo había muerto.
Debía ser Haxo Angmark, pensó Thissell. ¿Quién más podía ser? ¿Matthew Kershaul, quizá? ¿Por qué no? Thissell se interrogaba inquieto. Rolver y Welibus ya habían desembarcado, rumbo a sus ocupaciones. Miró hacia la bahía y vio llegar la casa flotante de Kershaul; éste bajó a tierra con su máscara de Búho de las Cavernas.
Parecía abstraído, porque pasó junto a la embarcación de Thissell sin alzar una mirada. Éste se volvió hacia el cadáver. Entonces era Angmark, sin duda. ¿Acaso no habían salido de sus embarcaciones Rolver, Welibus y Kershaul, con sus máscaras características? Por lo tanto, el cadáver de Angmark... La solución más obvia no quería asentarse en la mente de Thissell. Kershaul había observado que otro extranjero sería identificado de inmediato. ¿Cómo podía Angmark, por lo tanto, mantenerse a cubierto si no...? Thissell hizo a un lado la idea. El cadáver era evidentemente el de Angmark.
Y sin embargo...
Thissell llamó a sus esclavos y ordenó que trajesen una caja adecuada, colocasen dentro el cadáver, y lo llevasen a un lugar destinado al reposo. Como los esclavos no se mostraran entusiastas, debió repiquetear vigorosa, ya que no diestramente, su hymerkin para apoyar sus instrucciones.
Luego recorrió el muelle, subió por la explanada hasta el despacho de Cornely Welibus y siguió el agradable sendero que llevaba al campo de aterrizaje.
Rolver no había llegado aún. Un esclavo de mayor categoría acreditada por una roseta amarilla sobre la máscara de tela negra, le preguntó en qué podía servirle. Thissell manifestó que deseaba enviar un mensaje a Polípolis. El esclavo replicó que no había inconveniente; si Thissell lo escribía en letra imprenta legible, sería despachado en el acto.
Thissell escribió:
«Extraño del Mundo Exterior encontrado muerto; posiblemente Angmark. Edad 48, físico medio, pelo castaño. Faltan otros medios de identificación. Espero respuesta y/o instrucciones.»
Puso como destinatario a Castel Cromartin, de Polípolis, y se lo entregó al esclavo jefe; un momento después, oyó el chisporroteo característico de las descargas transespaciales.
Pasó una hora. Rolver no apareció. Thissell paseaba nervioso de un lado a otro ante el despacho; no podía saber cuánto tiempo debía esperar la respuesta. Las transmisiones transespaciales variaban de forma impredecible. Unas veces el mensaje llegaba en microsegundos, otra vagaba durante horas por regiones imposibles de conocer, y había varios casos registrados de mensajes recibidos antes de ser transmitidos.
Media hora después llegó Rolver, con su acostumbrada máscara de Pájaro del Lago. En ese mismo momento, Thissell escuchó el silbido del mensaje que llegaba.
—¿Qué le trae por aquí tan temprano? —dijo Rolver, mostrándose sorprendido.
Thissell explicó:
—Es por el cadáver que envió usted esta mañana. He comunicado la novedad a mis superiores.
Rolver alzó la cabeza y prestó atención.
—Parece que tiene respuesta. Me ocuparé de ello.
—¿Para qué molestarse? Su esclavo parece competente.
—Es mi trabajo. Soy responsable de la transmisión y recepción de todos los espaciogramas.
—Le acompañaré. Siempre he querido ver cómo funciona el equipo.
—Temo que no sea lo correcto —replicó Rolver, mientras se dirigía a la puerta del despacho interior—. Le traeré su mensaje de inmediato.
Thissell protestó, pero Rolver le ignoró y pasó al interior. Cinco minutos después reapareció con un pequeño sobre amarillo.
—No son buenas noticias —anunció, con simpatía poco convincente.
Thissell abrió el sobre. El mensaje decía:
«El cuerpo no es de Angmark. Angmark tiene el pelo negro. ¿Por qué no lo detuvo al desembarcar? Grave infracción, muy disgustado. Regrese a Polípolis en la primera oportunidad.
»Castel Cromartin»
Thissell se guardó el mensaje en el bolsillo.
—A propósito, puedo preguntarle... ¿Cuál es el color de su pelo?
Rolver ejecutó un breve trino de sorpresa en su kiv.
—Soy rubio. ¿Por qué me lo pregunta?
—Simple curiosidad.
Rolver siguió tocando su kiv.
—Ahora le comprendo, amigo mío, ¡cuán suspicaz es! Mire.
Se volvió y apartó los pliegues de su máscara sobre la nuca.
—¿Está convencido?
—Por supuesto. Ah, otra cosa, ¿no podría prestarme otra máscara? Estoy harto de la Polilla Lunar.
—Lo lamento, pero no puedo. Le basta con acudir a una tienda de máscaras y elegir la que le agrade.
—Sí, claro —respondió Thissell.
Se despidió de Rolver y regresó a Fan. Al llegar al despacho de Welibus vaciló y luego entró. Welibus usaba una fantástica máscara con prismas de cristal verde y cuentas de plata. Thissell jamás había visto una igual.
Welibus le saludó con cautela, acompañándose con el kiv.
—Buenos días, Ser Polilla Lunar.
—No le entretendré mucho tiempo. Deseo hacerle una pregunta bastante personal. ¿Cuál es el color de su pelo?
Welibus titubeó una fracción de segundo, luego se dio vuelta y alzó la parte inferior de su máscara, descubriendo unos densos rizos negros.
—¿Contesta esto a su pregunta?
—Definitivamente —respondió Thissell.
Cruzó la explanada, y fue por el muelle hasta la casa flotante de Kershaul. Éste lo saludó sin entusiasmo y le invitó a bordo con un gesto resignado con la mano.
—Querría saber una cosa —dijo Thissell—. ¿Qué color de pelo tiene?
Kershaul rió con nostalgia.
—Lo poco que me queda es negro. ¿Por qué?
—Por curiosidad.
—Vamos, vamos —dijo Kershaul, con inusitada rudeza—. Será por algo más.
Thissell, que necesitaba consejo, lo admitió.
—La situación es ésta: esta mañana ha aparecido en el puerto un extranjero muerto, de pelo castaño. No estoy del todo seguro, pero la probabilidad que Angmark tenga el pelo negro es... de dos sobre tres.
Kershaul dio tirones a la perilla de su máscara de Búho de las Cavernas.
—¿Cómo establece usted esa probabilidad?
—He recibido la información de mis superiores de manos de Rolver. Y tanto Welibus como usted admiten tener el pelo negro.
—Hum. A ver si le he entendido. A usted le parece que Haxo Angmark ha matado a Rolver, a Welibus o a mí, y que ha asumido la identidad del muerto. ¿Es así?
Thissell lo miró sorprendido.
—Usted mismo me dijo que Angmark no podía buscar una casa sin ponerse en evidencia. ¿No lo recuerda?
—Sí, por supuesto. Sigamos. Rolver le entregó un mensaje que dice que Angmark tiene el pelo negro, y él manifestó ser rubio.
—Así es. ¿Puede usted confirmarlo? Quiero decir, el antiguo Rolver...
—No —repuso tristemente Kershaul—. Nunca he visto sin máscara a Welibus ni a Rolver.
—Si Rolver no es Angmark y si es cierto que Angmark tiene el pelo negro, los sospechosos son usted y Welibus.
—Correcto —dijo Kershaul, y se quedó mirando a Thissell—. Pero entonces, usted mismo podría ser Angmark. ¿Cuál es el color de su pelo?
—Castaño —respondió Thissell, mientras levantaba la piel gris de la Polilla Lunar sobre su nuca.
—Usted podría haber mentido en cuanto al texto del mensaje.
—Pero no lo he hecho. Si lo desea, puede consultar con Rolver.
Kershaul meneó la cabeza.
—No es necesario. Le creo. Pero, ¿y las voces? Usted nos ha oído hablar antes y después de la llegada de Angmark. ¿No encuentra diferencias?
—No. Estoy tan alerta a cualquier sospecha de cambio que todos ustedes parecen distintos. Además, las máscaras disimulan la voz.
Kershaul tiró de la perilla del Búho de las Cavernas.
—No veo ninguna solución. De todos modos, ¿tiene que haber una solución? Antes de la llegada de Angmark, estábamos Rolver, Welibus, Kershaul y Thissell. Y ahora, para todas las finalidades prácticas, seguimos estando Rolver, Welibus, Kershaul y Thissell. ¿Quién puede afirmar que el nuevo miembro no será mejor que el antiguo?
—Es una idea interesante, pero ocurre que yo tengo particular interés en identificar a Angmark. Mi carrera está en juego.
—Comprendo. Entonces se trata de un problema entre Angmark y usted.
—¿No va a ayudarme?
—De un modo activo, no. Pesa sobre mí el individualismo sirenés. Y pienso que Rolver y Welibus dirán lo mismo. —Suspiró—. Hemos estado aquí demasiado tiempo.
Thissell permaneció sumido en sus reflexiones. Kershaul aguardó pacientemente, y luego dijo:
—¿Desea preguntarme algo más?
—No. Sólo quería pedirle un favor.
—Si puedo, lo haré —dijo cortésmente Kershaul.
—Présteme uno de sus esclavos durante una o dos semanas.
Kershaul tocó una exclamación jocosa en su ganga.
—No me gusta separarme de mis esclavos. Me conocen demasiado bien.
—Apenas capture a Angmark se lo devolveré.
—Está bien —repuso Kershaul. Llamó con el hymerkin y apareció un esclavo—. Anthony —cantó—, acompañarás a Ser Thissell y le servirás durante un período breve.
El esclavo se inclinó sin alegría.
Thissell fue con Anthony a su casa flotante, le interrogó durante un rato y anotó algunas de sus respuestas en una tabla. Luego le pidió que no hablara de su conversación, y lo dejó al cuidado de Rex y Toby. Ordenó también que alejaran la casa flotante del muelle y que no permitieran a nadie subir a bordo hasta su regreso.
Volvió a recorrer el camino hasta el campo de aterrizaje y encontró a Rolver a punto de comer pescado con hierbas, corteza desmenuzada del árbol de la ensalada y un bol de grosellas locales. Rolver golpeó su hymerkin y un esclavo trajo rápidamente un cubierto.
—¿Cómo marcha su investigación?
—No podría proclamar sus progresos —respondió Thissell—. Pero supongo que puedo contar con su ayuda.
Rolver emitió una risa rápida.
—Puede contar con mis mejores deseos.
—Más concretamente —insistió Thissell—, quiero que me preste unos días a uno de sus esclavos.
Rolver interrumpió su comida.
—¿Para qué?
—Preferiría no dar explicaciones. Pero le aseguro que tengo buenos motivos.
Desganadamente, Rolver llamó a un esclavo y le indicó que se pusiera al servicio de Thissell.
De regreso a su casa flotante, éste se detuvo en el despacho de Welibus. Al entrar, Welibus alzó la vista.
—Buenas tardes, Ser Thissell.
Thissell fue directamente al grano.
—Ser Welibus, ¿me prestaría un esclavo unos pocos días?
El comerciante titubeó y luego se encogió de hombros.
—¿Por qué no? —Golpeó su hymerkin y apareció un esclavo—. ¿Le gusta éste? ¿O preferiría una jovencita? —agregó, con una risa que a Thissell se le antojó intencionada.
—Está bien. Se lo devolveré muy pronto.
—No hay prisa.
Welibus hizo un gesto vago y volvió a su tarea.
Una vez en su casa flotante, Thissell interrogó por separado a cada uno de los dos nuevos esclavos he hizo anotaciones en su tabla.
El ocaso cayó poco a poco sobre el océano Titánico. Rex y Toby volvieron a remar para alejar la casa flotante del muelle sobre las sedosas aguas, mientras Thissell, en cubierta, escuchaba el canto de las suaves voces y el sonido de los instrumentos. Las luces de las demás casas flotantes eran amarillas, y pasaban al rojo cuando se apagaban. La costa estaba oscura; a esa hora, los Hombres de la Noche se deslizaban a hurgar entre las basuras y miraban envidiosos el mar.
Al cabo de nueve días llegaría a Sirene, en viaje regular, el Buenaventura. A Thissell se le había ordenado regresar a Polípolis. ¿Tendría tiempo, en nueve días, de localizar a Haxo Angmark?
Eran pocos días, pensó. Y también suficientes.
Pasaron dos días, tres, cuatro, cinco. Thissell bajaba a tierra y visitaba a Rolver, a Welibus y a Kershaul.
Todos reaccionaban de modo diferente. Rolver se mostraba irritable y sardónico; Welibus, formal y aparentemente amable; Kershaul, indulgente, pero a todas luces impersonal y distante.
Thissell se mostraba ecuánime ante las ácidas burlas de Rolver, la jovialidad de Welibus y la lejanía de Kershaul. Y al regresar a su casa flotante, agregaba anotaciones a su tabla.
Pasaron el sexto, el séptimo y el octavo día. Rolver, con su brutal franqueza, le preguntó si deseaba un pasaje a bordo del Buenaventura. Thissell meditó y dijo:
—Sí. Convendría reservar un pasaje.
—De vuelta al mundo de los rostros —dijo Rolver, estremeciéndose—. Rostros pálidos y de ojos de pescado en todas partes. Bocas pastosas, narices ganchudas y picadas, caras chatas y fláccidas... No sé si podría soportarlo después de vivir aquí. Es una suerte que no se haya convertido en un verdadero sirenés.
—Yo no volveré.
—Creí que me pedía una reserva.
—Así es. Para Haxo Angmark, que volverá a Polípolis en la prisión de la nave.
—Muy bien. Así que lo ha encontrado.
—Naturalmente. ¿Usted no?
Rolver se encogió de hombros.
—Por lo que a mí respecta, o es Welibus, o es Kershaul. Mientras lleve su máscara y se llame Welibus o Kershaul, no me importa.
—A mí me importa, y mucho. ¿A qué hora sale el transbordador?
—Exactamente a las once y veintidós. Si Haxo Angmark va a viajar, dígale que llegue a la hora.
—Aquí estará —respondió Thissell.
Hizo su visita habitual a Welibus y a Kershaul y, al regresar a su casa flotante, agregó tres marcas a su tabla. Allí estaba la prueba, clara y convincente. No era incontrovertible, pero bastaba para dar un paso decisivo. Examinó su arma. Al día siguiente se resolvería todo. No podía permitirse ningún error.
El día amaneció blanco y brillante. El cielo era como el interior de la concha de una ostra, y Mireille se elevaba a través de una niebla nacarada. Toby y Rex, remando, llevaron la casa flotante al muelle. Las otras embarcaciones de extranjeros flotaban soñolientas sobre las olas perezosas.
Thissell miraba en particular una de ellas, cuyo propietario fue asesinado y arrojado al agua por Haxo Angmark, y que ahora se acercaba a la costa. El asesino estaba en la cubierta de proa, con una máscara, que Thissell jamás había visto, de vidrio negro, plumas rojas y erizado pelo verde.
Thissell no podía menos que admirar su frescura. Un plan inteligente, bien concebido y realizado, pero frustrado por una dificultad insuperable.
Angmark volvió al interior. La casa flotante llegó al muelle, los esclavos lanzaron las amarras y colocaron la planchada. Thissell, con el arma lista en el bolsillo de la túnica, avanzó por el muelle, subió a bordo y empujó la puerta del salón. El hombre que estaba ante la mesa alzó su máscara negra, roja y verde, sorprendido.
—Por favor, Angmark —dijo Thissell— no intente nad...
Golpeado desde atrás con un objeto contundente, cayó al suelo. Diestramente le quitaron el arma. Sonó el hymerkin y una voz cantó:
—Aten las manos a este necio.
El hombre de la mesa se levantó y se quitó la máscara roja, negra y verde. Llevaba debajo el trapo oscuro de los esclavos. Thissell volvió la cabeza. Detrás de él se encontraba Haxo Angmark, con la máscara conocida como Domador de Dragones. Era de metal negro, con párpados retráctiles, una hoja de cuchillo a modo de nariz y una triple cresta en el cráneo. Era imposible leer la expresión de la máscara, pero la voz de Angmark sonaba triunfal.
—Ha sido muy fácil atraparle.
—Así parece —dijo Thissell.
El esclavo terminó de atar sus muñecas. El repique del hymerkin hizo que se marchara.
—Póngase de pie —ordenó Angmark—, y siéntese en esa silla.
—¿Qué estamos esperando?
—Dos de nuestros amigos están todavía en el mar. No los necesitaré para lo que he pensado.
—¿Qué es ello?
—Lo sabrá a su debido tiempo. Nos quedan una o dos horas.
Thissell puso a prueba las ligaduras. Eran sólidas, sin duda alguna.
Angmark se sentó.
—¿Cómo supo que era yo? Admito que siento curiosidad... Vamos, vamos —reprendió, al advertir el aire reservado de Thissell—, reconozca que lo he vencido. No haga las cosas más difíciles para usted.
Thissell se encogió de hombros.
—Trabajé según un principio básico. Un hombre puede enmascarar su rostro, pero no su personalidad.
—¡Vaya! Muy interesante —exclamó Angmark—. Continúe.
—Les pedí un esclavo a usted y a los otros dos extranjeros, y los interrogué a fondo. Les pregunté qué máscaras habían usado sus dueños durante el mes anterior. Preparé una tabla y anoté sus respuestas. Rolver usó el Pájaro del Lago aproximadamente el ochenta por ciento del tiempo, dividiendo el veinte por ciento restante entre la Abstracción Sofista y el Embrollo Negro. Welibus mostraba cierta preferencia por los héroes del Ciclo de Kan-Dachan: usó el Chalekún, el Príncipe Intrépido y el Marván seis días de cada ocho. Los otros días llevaba el Viento del Sur y el Alegre Compañero. Kershaul, más conservador, había optado por el Búho de las Cavernas y el Vagabundo Estelar, usando muy de tarde en tarde otras dos o tres máscaras.
»Como le he explicado, obtuve esa información por la fuente que juzgué más segura, es decir los esclavos. El siguiente paso fue vigilarles a los tres. A diario anoté las máscaras que usaban. Rolver se puso seis veces el Pájaro de Lago, y el Embrollo Negro, dos. Kershaul salió con el Búho de las Cavernas cinco veces, y una con el Vagabundo Estelar, el Quincunx y el Ideal de Perfección. Welibus utilizó dos veces el Monte de Esmeralda, tres el Triple Fénix, una el Príncipe Intrépido y dos el Dios Tiburón.
Angmark asintió, pensativo.
—Ahora comprendo mi error —dijo—. Elegí las máscaras entre las de Welibus, pero de acuerdo con mis propios gustos. Y éstos delataron mi identidad, aunque sólo para usted. —Se puso de pie y fue hasta la ventana—. Aquí llegan Kershaul y Rolver; pronto se dirigirán a sus ocupaciones... Aunque no creo que intervinieran, de todos modos. Ambos se han convertido en buenos sireneses.
Thissell esperaba en silencio. Pasaron diez minutos. Luego, Angmark tomó un cuchillo de un estante, y miró a su víctima.
—De pie —ordenó.
Thissell obedeció, despacio. Angmark se le acercó de lado y le quitó la Polilla Lunar. Thissell intentó en vano retenerla, pero ya era tarde, tenía el rostro descubierto, desnudo.
Angmark se apartó, se quitó su propia máscara y se colocó la Polilla Lunar. Luego llamó con el hymerkin. Acudieron dos esclavos que quedaron paralizados ante la vista de Thissell.
Angmark tamborileó rápidamente y cantó:
—Lleven a este hombre al muelle.
—Angmark —imploró Thissell—. ¡No tengo máscara!
Los esclavos le sacaron fuera, pese a sus desesperados esfuerzos, y Angmark le echó una soga al cuello.
—Ahora —dijo—, usted es Haxo Angmark y yo, Edwer Thissell. Welibus está muerto, y también usted morirá pronto. No tendré la menor dificultad en reemplazarle en su trabajo; tocaré los instrumentos como los Hombres de la Noche, y cantaré como un cuervo. Usaré la Polilla Lunar hasta que se pudra y después me procuraré otra. Se sabrá en Polípolis que Haxo Angmark ha muerto y todo quedará en paz.
Thissell casi no lo escuchaba.
—No puede hacerme esto —gemía—. Mi máscara, mi rostro...
Una mujer robusta, con una máscara de flores rosadas y celestes, caminaba por el muelle. Vio a Thissell, emitió un agudo chillido y cayó de bruces sobre el pavimento.
—Vamos —dijo alegremente Angmark, tirando de la soga.
Un hombre con la máscara Capitán Pirata bajó de su casa flotante y se quedó rígido de asombro.
Angmark tocaba el zachinko y cantaba:
—He aquí al famoso criminal Haxo Angmark. Su nombre es aborrecido en todos los mundos exteriores. Ahora ha sido capturado y se le conduce a la muerte, expuesto a la vergüenza pública. ¡Miren a Haxo Angmark!
Entraron en la explanada. Un chico gritó de miedo y un hombre de asco. Thissell trastabilló. A través de sus lágrimas sólo podía ver formas y colores borrosos. La poderosa voz de Angmark cantaba:
—¡Contemplen todos al criminal extranjero Haxo Angmark! ¡Vengan a ver su ejecución!
Thissell exclamó con voz débil:
—No soy Angmark; soy Edwer Thissell; él es Angmark.
Nadie lo escuchaba; todos proferían exclamaciones de consternación, disgusto o repugnancia ante la vista de su rostro. Suplicó a Angmark:
—Deme mi máscara, al menos un trapo de esclavo...
Angmark cantaba jubiloso:
—Ha vivido en el oprobio y ahora, desenmascarado, morirá también en el oprobio.
Un Duende del Bosque se detuvo ante Angmark.
—Polilla Lunar, volvemos a encontrarnos.
Angmark cantó:
—Apártate amigo Duende; debo ejecutar a este criminal, que ha vivido en la vergüenza y ha de morir en ella.
Se había reunido una muchedumbre en torno a ellos. Las máscaras miraban a Thissell con morbosa curiosidad.
El Duende del Bosque arrebató la soga de manos de Angmark y la arrojó al suelo. La muchedumbre rugió. Voces aisladas dijeron:
—Que no haya duelo, que no haya duelo, ¡ejecuten al monstruo!
Alguien cubrió la cabeza de Thissell con una tela. Y cuando él esperaba la herida del cuchillo, le cortaron en cambio las ligaduras. No perdió un instante; se acomodó la tela, ocultando bien el rostro y mirando a través de los pliegues.
Cuatro hombres sostenían a Haxo Angmark. El Duende del Bosque, frente a él, tocaba un skaranyi.
—Hace una semana trató de arrancarme la máscara. ¡Ahora ha conseguido su perversa finalidad!
—Pero es un criminal —exclamó Angmark—. Un infame y notorio criminal.
—¿Cuáles son sus crímenes? —cantó el Duende del Bosque.
—Ha asesinado y traicionado; ha hundido barcos; ha torturado, chantajeado, robado y vendido niños como esclavos; ha...
El Duende del Bosque lo interrumpió.
—Las diferencias de opinión religiosa no tienen importancia. Pero todos somos testigos del crimen que usted acaba de cometer.
El caballerizo se adelantó y cantó airado:
—¡Esta insolente Polilla Lunar intentó privarme de mi mejor cabalgadura hace nueve días!
Otro hombre se abrió paso. Llevaba una máscara de Experto Universal, y cantó:
—Soy un maestro creador de máscaras. Reconozco al extranjero Polilla Lunar. Hace pocos días entró en mi tienda y puso en duda mi capacidad. ¡Merece la muerte!
—¡Muera el monstruo extranjero! —gritó la muchedumbre.
Una ola de hombres avanzó. Hojas de acero subieron y bajaron y se cumplió la exigencia.
Thissell miraba, inmóvil. El Duende del Bosque se le aproximó y, tocando el stimic, cantó con severidad:
—Nos inspira usted piedad, pero también furor. Un hombre de verdad jamás habría sufrido esa indignidad.
Thissell respiró profundamente. Tomó su zachinko y respondió:
—Amigo mío, me calumnia usted. ¿Acaso no reconoce el verdadero valor? ¿Qué preferiría, morir en el combate o caminar por la explanada sin su máscara?
El Duende del Bosque cantó:
—Sólo hay una respuesta posible. Elegiría morir en el combate. No podría soportar tal ignominia.
Thissell cantó a su vez:
—Pues yo afronté esa misma opción. Podía luchar con mis manos atadas, y morir. O también sufrir el oprobio y derrotar a mi enemigo. Quizás le falta strakh para un acto semejante. He demostrado heroica osadía, y les pregunto a todos: ¿quién de ustedes habría tenido el valor de hacer lo que yo he hecho?
—¿Valor? —preguntó el Duende del Bosque—. No le temo a nada, ni siquiera a la muerte a manos de los Hombres de la Noche.
—Conteste entonces.
El Duende del Bosque dio un paso atrás y pulsó su kamanthil doble:
—Si ése era el motivo, ha sido un verdadero acto de bravura.
El caballerizo produjo en su gomapard una serie de acordes en sordina y cantó:
—Ninguno de nosotros osaría hacer lo que ha hecho este hombre desenmascarado.
La muchedumbre manifestó su aprobación.
El fabricante de máscaras se acercó a Thissell, y tocó obsequioso su kamanthil doble:
—¿Querrá el Señor Héroe visitar mi tienda y cambiar este trapo vil por una máscara digna de él?
Otro fabricante de máscaras agregó:
—Antes de elegir, Señor Héroe, examine mis magníficas creaciones.
Un hombre con la máscara de Pájaro del Cielo Brillante se acercó a Thissell respetuosamente:
—Acabo de terminar una suntuosa casa flotante. En su construcción he invertido diecisiete años. Concédame el honor de aceptar y utilizar esa espléndida embarcación. A bordo le aguardan para servirle esclavos diligentes y muchachas encantadoras. Hay abundante vino en las bodegas y alfombras de seda en las cubiertas.
—Gracias —respondió Thissell, tocando con vigor y confianza su zachinko—. Acepto complacido. Pero lo primero de todo es una máscara.
El creador de máscaras tocó un trémolo interrogativo en su gomapard.
—¿Consideraría el Señor Héroe que un Conquistador del Dragón Marino es inferior a su dignidad?
—De ningún modo —respondió Thissell—. Me parece una máscara adecuada y satisfactoria. Iremos a verla ahora mismo.
1 Kiv: Cinco hileras de tiras de metal resistente, catorce por cada hilera, que se tocaban al tacto, retorciéndolas o tañéndolas.
2 Stimic: Tres tubos, similares a una flauta, equipados con émbolos. El pulgar y el índice apretaban una bolsa para obligar al aire a pasar por las piezas que se llevaban a la boca, mientras que el segundo, tercer y cuarto dedos manipulaban la vara. El stimic es un instrumento bien adaptado para expresar sentimientos de frío rechazo, e incluso de desaprobación.
3 Krodatch: Pequeña caja cuadrada de resonancia dotada de cuerdas de tripa con resina. El músico rasga las cuerdas con su uña, o las golpea con las yemas de los dedos. Produce así una variedad de tranquilos sonidos formales. El Krodatch también es utilizado como instrumento de insulto.
4 Skaranyi: Una pipa de bolsa en miniatura; el saco se aprieta entre el pulgar y la palma de la mano, mientras los cuatro dedos controlan los registros existentes a lo largo de los cuatro tubos.
5 Gomapard: Uno de los pocos instrumentos eléctricos utilizados en Sirene. Un oscilador produce un tono similar al de un oboe que es modulado, elevado, vibrado y descendido en su agudeza por medio de cuatro llaves.
6 Kamanthil doble: Un instrumento similar al ganga, excepto por el hecho que los tonos son producidos retorciendo e inclinando un disco de cuero resinoso, contra una o más de las cuarenta y seis cuerdas.
El Cerebro de la Galaxia
Había música, luces de fiesta, risas, conversaciones sofocadas, perfumes, pies que se deslizaban sobre la madera encerada.
Arthur Caversham, en el Boston del siglo XIX, sintió el aire en su piel y descubrió que se hallaba totalmente desnudo. Era la fiesta de presentación en sociedad de Janice Paget, y había trescientos invitados vestidos de gala.
Durante un momento, no sintió otra emoción que un vago asombro. Su presencia allí parecía derivar de razones lógicas, pero su memoria, nublada, no podía anclar en una certeza definida.
Se encontraba algo apartado del grupo de hombres, junto al palco rojo y dorado de la orquesta. Los carritos del ponche, del buffet y del champaña, atendidos por payasos, estaban a su derecha; y a la izquierda, más allá de la entrada abierta de la tienda del circo, estaba el jardín iluminado por guirnaldas de luces de color verde, rojo, azul y amarillo; incluso pudo vislumbrar un carrusel.
¿Por qué estaba allí? No había recuerdos, ni la idea de una finalidad concreta... La noche era tibia y no sentía la menor incomodidad. Pensó que los demás jóvenes, completamente vestidos, debían sentirse sudorosos. Una idea importunaba en un rincón de su mente. Había en esa situación un aspecto significativo al que no prestaba la debida atención. La idea se negaba a emerger a la superficie, y permanecía, irritante, justo por debajo del nivel de su mente consciente.
Advirtió que el grupo de jóvenes se había desplazado, alejándose de él. Oyó roncas risas divertidas y exclamaciones de sorpresa. Una chica que bailaba le vio por encima del brazo de su compañero; lanzó una exclamación de asombro y apartó la vista, mientras reía y se ruborizaba.
Algo andaba mal. Su piel desnuda sobresaltaba a aquellos hombres y mujeres jóvenes hasta confundirles. La mordedura sumergida y apremiante se acercó más a la superficie; debía hacer algo. Comprendía que no era posible violar sin consecuencias desagradables tabúes que provocaban tal respuesta. Carecía de ropas; era preciso obtenerlas.
Miró en torno, examinando a los jóvenes que le miraban con desvergonzada diversión, disgusto o curiosidad, y se dirigió a uno que mostraba esta última actitud.
—¿Dónde puedo conseguir ropas?
El joven se encogió de hombros.
—¿Y dónde ha puesto las suyas?
Dos hombres corpulentos, con uniformes azul oscuro, entraron en la tienda. Arthur Caversham los vio con el rabillo del ojo, y su mente funcionó con desesperada celeridad.
El joven parecía un ejemplar típico del lugar. ¿Qué clase de apelación tendría sentido para él? Sin duda era posible inducirle a la acción, como a cualquier otro ser humano, si se acertaba con la nota justa. ¿Qué método convenía? ¿La simpatía? ¿La amenaza? ¿La perspectiva de una ventaja o una ganancia?
Caversham rechazó los tres. Al violar el tabú había perdido el derecho a la simpatía; una amenaza provocaría burlas, y no tenía ventajas ni ganancias que ofrecer. El estímulo debía ser más sutil... Pensó que los jóvenes suelen agruparse en sociedades secretas. Eso era un hecho casi universal en las mil culturas que había estudiado... Culto a las drogas, casas secretas, tenazas, instrumentos de iniciación sexual... Cualquiera que fuese el nombre, el aspecto exterior era casi idéntico: iniciación penosa, santo y seña, signos secretos, uniformidad en la conducta del grupo, obligación de servir. Si este joven era miembro de una asociación de tal carácter, quizá reaccionara ante una apelación a su espíritu de grupo.
Arthur Caversham dijo:
—La hermandad me ha puesto en esta situación tabú; en nombre de la hermandad, ayúdeme a conseguir ropas.
El joven le miró, sorprendido.
—¿Hermandad? ¿Quiere decir la fraternidad? —La comprensión iluminó su cara—. ¿Es una especie de broma de iniciados? —Se echó a reír—. Si es así, no hay duda que hacen las cosas a fondo.
—Desde luego —dijo Arthur Caversham.
El joven le apremió.
—Por aquí. De prisa, que aquí viene la ley. Nos escaparemos por debajo de la lona. Le prestaré mi abrigo para que pueda regresar a su casa.
Los dos hombres uniformados, avanzando lentamente por entre las parejas que bailaban, estaban casi sobre ellos. El joven alzó la lona, Arthur Caversham se metió debajo, y su amigo le siguió. Corrieron juntos a través de las sombras de colores hasta una barraca pintada de alegres franjas rojas y blancas, cerca de la entrada de la tienda.
—Escóndase detrás —dijo el joven—. Iré a buscar mi abrigo.
—Espléndido.
El joven titubeó.
—¿De dónde es? ¿De qué universidad?
Arthur Caversham buscó una respuesta en su mente; sólo un hecho llegó a la superficie.
—Soy de Boston.
—¿De la Universidad de Boston? ¿Del M. I. T.? ¿De Harvard?
—De Harvard.
—Ah, muy bien. Yo soy de Washington; estudio en Lee. ¿Y su casa?
—No debo decirlo.
—Comprendo —dijo el joven, sorprendido pero satisfecho—. Vuelvo en seguida...
Bearwald el Halforn se detuvo, entorpecido por la angustia y la fatiga. Los restos de su pelotón se hallaban pegados al suelo, a su alrededor; miraban hacia atrás, hacia donde el borde de la noche ardía y fluctuaba. Muchas aldeas, muchas granjas de techo de madera habían sido incendiadas, y los brand del Monte Medallion se entregaban a una orgía de sangre humana.
El ritmo de un tambor lejano tocó la piel de Bearwald. Era un grave trum..., trum..., trum, casi inaudible. Oyó, mucho más cerca, un ronco quejido humano de terror, y luego triunfales gritos de ataque, no humanos. Los brand eran altos, oscuros, y su forma era humana, pero no eran hombres. Tenían ojos como lámparas de vidrio rojo, blancos dientes brillantes, y esa noche parecían decididos a lograr la masacre de todos los hombres del mundo.
—Abajo —silbó Kanaw, que custodiaba su derecha, y Bearwald se agazapó.
Contra el cielo encendido marchaba vivamente, sin miedo, una columna de altos guerreros brand.
Bearwald dijo de pronto:
—Escuchen: somos trece; nada podemos hacer luchando contra estos monstruos. Todas sus fuerzas han descendido hoy de la montaña; la colmena debe estar casi abandonada. ¿Qué podemos perder si intentamos incendiar la colmena de los brand? Sólo nuestras vidas; y éstas, ¿qué valen ahora?
Kanaw dijo:
—Nuestras vidas no son nada. Partamos inmediatamente.
—Ojalá nuestra venganza sea tremenda —dijo Broctan, que guardaba la izquierda de Bearwald—. Ojalá la colmena natal de los brand sea mañana un montón de blancas cenizas...
El Monte Medallion se alzaba a gran altura sobre sus cabezas; la colmena oval se encontraba en el valle de Pangborn. En la entrada del valle, Bearwald dividió al pelotón en dos grupos, y puso a Kanaw al frente del segundo.
—Avanzaremos en silencio a veinte metros de distancia. Si uno de los dos grupos encuentra un brand, el otro podrá atacarle desde atrás y matar al monstruo antes que cunda la alarma en el valle. ¿Comprendido?
—Comprendido.
—Entonces adelante. A la colmena.
El aire hedía a cuero agrio. De la colmena llegaban ruidos metálicos sofocados. El suelo era blando y estaba cubierto de musgo. Los pies no hacían ruido. Muy agachado, Bearwald veía la silueta de sus hombres contra el cielo índigo con bordes violeta. Hacia el sur, cuesta abajo, se veía el furioso resplandor de Echavasa, incendiada.
Un ruido. Bearwald silbó y las dos columnas quedaron inmóviles. Esperaban. Se oyeron pasos, tud, tud, tud, tud; luego, un áspero grito de furia y alarma.
—¡Maten a la bestia! —gritó Bearwald.
El brand movió el garrote como una guadaña. Agarró a un hombre, lo alzó en vilo y lo arrastró con el impulso del golpe. Bearwald saltó y hundió la hoja cortando hacia abajo; sintió cómo se abrían los tendones y olió la sangre caliente del brand.
Los ruidos de la colmena habían cesado, y las órdenes de Bearwald resonaban en la noche.
—¡Adelante! —jadeó—. ¡Preparen las mechas, préndanle fuego a la colmena! ¡Quemen, quemen, quemen!
Abandonando el paso sigiloso, corrió hacia delante, donde se elevaba la oscura cúpula. Aparecieron berreando y chillando muchos brand jóvenes, acompañados por las genetrices; veinticuatro monstruos que avanzaban sobre pies y manos, gruñendo e intentando morder.
—¡Maten! —gritó Bearwald el Halforn—. ¡Maten! ¡Fuego, fuego!
Se lanzó a la colmena, agazapado, encendió la mecha con chispas y sopló. La mecha, impregnada de salitre, ardió; Bearwald la alimentó con paja y la arrojó contra la colmena; el mimbre y la pulpa de caña empezaron a crepitar.
Saltó atrás cuando fue atacado por una horda de jóvenes brand. Su espada subía y bajaba destrozándolos por grande que fuera su frenesí. Tras ellos llegaron tres de las grandes genetrices brand, con el abdomen hinchado, exhalando un repugnante hedor.
—Apaguen el fuego —chilló la primera—. La Gran Madre ha quedado en el interior, es demasiado fecunda para moverse... Fuego, horror, destrucción... —Y gemía—: ¿Dónde están los poderosos? ¿Dónde están nuestros guerreros?
Trum, trum, trum, sonaban los tambores de piel. Subía por el valle el eco de rudas voces brand.
Bearwald, de espaldas al fuego, se lanzó adelante, cortó la cabeza de una genetriz y retrocedió. ¿Dónde estaban sus hombres?
—¡Kanaw! —llamó—. ¡Laida! ¡Theyat! ¡Gyorg! ¡Broctan!
Volvió la cabeza y vio el resplandor del fuego.
—¡Hombres! ¡Maten a las madres que se arrastran!
Y una vez más se lanzó al ataque, hiriendo y golpeando, y otra genetriz suspiró y gimió y rodó y quedó inmóvil.
Los gritos de los brand eran ahora de alarma. El tambor triunfal calló; los pasos sonaban con fuerza.
Detrás de Bearwald la colmena ardía con agradable calor. De su interior surgía una aguda queja, un clamor de intenso dolor. Entre las llamas saltarinas vio a los guerreros brand que corrían a la carga. Sus ojos brillaban como brasas, sus dientes como blancas chispas. Se adelantaron enarbolando sus garrotes y Bearwald aferró su espada, demasiado orgulloso para huir.
Después de llevar a tierra su trineo aéreo, Ceistan examinó durante unos minutos la ciudad muerta de Therlatch: una muralla de ladrillo de treinta metros de altura, un portal polvoriento. Encima de los edificios, unos pocos techos desvencijados. Más allá de la ciudad, el desierto se extendía a corta, mediana y larga distancia, hasta las vagas formas de las Montañas Altiluna, en el horizonte rosado por la luz de los soles gemelos Mig y Pag.
Durante su exploración desde lo alto, no había visto signos de vida, ni esperaba que los hubiera después de mil años. Quizás unos pocos reptiles de arena se revolcaran al calor en el antiguo bazar, quizás algunos leobares residieran entre los ruinosos edificios. Pero, aparte de ellos, su presencia sería una gran sorpresa para esas calles.
Ceistan saltó a tierra y avanzó hacia el portal. Pasó por él mirando a izquierda y derecha con interés. En el aire reseco los edificios de ladrillo eran casi eternos. El viento había suavizado y redondeado todos los ángulos; el calor del día y el frío nocturno habían quebrado los cristales; montones de arena taponaban los callejones. En el portal se abrían tres calles; Ceistan no vio motivos para elegir una. Las tres eran estrechas, polvorientas y formaban recodo, quedando fuera de la vista cien metros más adelante.
Ceistan se frotó el mentón, pensativo. En alguna parte de la ciudad había un cofre de bronce que contenía el Pergamino del Escudo y la Corona. Éste, según la tradición, establecía la inmunidad del propietario del feudo con respecto al impuesto sobre la energía. Glay, el señor feudal de Ceistan, había citado el pergamino para justificar su evasión, y se le intimó a que demostrara su validez. Ahora se hallaba en prisión, acusado de rebeldía, y por la mañana sería clavado al suelo de un trineo aéreo y enviado hacia el oeste, a la deriva, a menos que Ceistan regresase con el pergamino.
Después de mil años no había razón para ser optimista, pensaba Ceistan. Sin embargo, Lord Glay era un hombre justo, y él no dejaría piedra sobre piedra... Si el cofre existía, presumiblemente estaría guardado en un lugar de importancia: en el Legálico, en la Mezquita, en la Casa de las Reliquias, o quizá en el Suntuario. Allí lo buscaría, dedicando dos horas a cada edificio. Las ocho horas así empleadas agotarían la rosada luz diurna.
Al azar, avanzó por la calle central y muy pronto llegó a una plaza en cuyo lado opuesto se alzaba el Legálico, la Casa de los Registros y las Decisiones. Ceistan se detuvo ante la fachada, porque el interior estaba oscuro y sombrío. Del polvoriento espacio no llegaba otro sonido que el suspiro y el susurro del viento seco. Entró.
El salón central estaba vacío. En los muros había frescos rojos y azules, tan brillantes como si hubiesen sido pintados el día anterior. Eran seis por muro; la parte superior de cada uno representaba una acción criminal, y la inferior la pena.
Ceistan pasó del salón a las estancias interiores, y no encontró más que polvo y olor a polvo. Se aventuró hasta las criptas, iluminadas por tragaluces. Había abundantes escombros, pero ningún cofre de bronce.
Salió al aire limpio, y avanzó por la plaza hasta la Mezquita. Pasó al interior por debajo del vasto arquitrabe. El Confirmatorio del Nuncio se encontraba desnudo y limpio, porque el viento penetraba y barría el suelo de mosaicos de mármol. El cielo raso, muy bajo, tenía mil aberturas, cada una de las cuales comunicaba con una celda situada en el piso superior. Esa disposición permitía que el devoto pidiera consejo al Nuncio, cuando éste pasaba por debajo, sin modificar su actitud suplicante. En el centro del recinto había un espacio circular a nivel más bajo, techado por un disco de cristal. En el espacio inferior había un cofre con herrajes de bronce. Ceistan, lleno de esperanza, descendió por la escalera.
El cofre sólo contenía joyas: la tiara de la Reina Madre, las insignias del Cuerpo de Gonwand y la gran bola, mitad de esmeralda y mitad de rubí, que antiguamente se hacía rodar por la plaza para conmemorar el paso de un año.
Ceistan volvió a colocar esos objetos en el cofre. Las reliquias históricas no tenían valor en ese planeta de ciudades muertas, y las joyas sintéticas eran incomparablemente superiores en transparencia y luminosidad.
Al salir de la Mezquita estimó la altura de los soles. Ya habían pasado del cenit, y ahora las dos esferas de fuego rosado se encaminaban hacia el oeste. Vaciló con el ceño fruncido, parpadeando ante la ardiente muralla de ladrillo, mientras pensaba que quizás el cofre y el pergamino eran sólo una infundada leyenda, como tantas otras que se contaban de la extinta Therlatch.
El aire giraba en la plaza. Ceistan aclaró su garganta reseca. Escupió y sintió en la lengua un sabor acre. En la muralla había una antigua fuente; la examinó, pero el agua no era ni siquiera un recuerdo entre las calles muertas. Volvió a aclarar su garganta, escupió y se dirigió a la Casa de las Reliquias.
Entró en la gran nave entre los pilares cuadrados de ladrillo. Desde el techo destrozado caían rosados haces de luz. Él era como una mosca en ese vasto espacio. En todas partes había nichos cubiertos por cristales; en cada uno se conservaba un objeto antes venerado: la Armadura con que Plange el Prevenido condujo a sus Banderas Azules; la corona de la Primera Serpiente; un conjunto de antiguos cráneos de Padang; el vestido nupcial de la Princesa Thermosteraliam, hecho de paladio tejido, y tan impecable como el día en que lo había llevado; las Tabletas de Legalidad originales; el gran trono de nácar de una dinastía anterior, y una docena más de objetos.
El cofre no se hallaba entre ellos. Ceistan buscó la entrada de una posible cripta, pero no había en el suelo de pórfido otra señal que el desgaste causado por las corrientes de aire polvoriento.
Salió de nuevo a las calles muertas; los soles habían pasado más allá de los techos hundidos, y sombras color magenta cubrían la ciudad.
Con los pies fatigados, la garganta ardiente y un sentimiento de derrota, Ceistan se dirigió hacia el Suntuario de la ciudadela. Ascendió los anchos escalones del pórtico cubierto de cardenillo y llegó a una sala con vívidos frescos que representaban muchachas de la antigua Therlatch en el trabajo y el juego, la alegría y la pena. Eran delicadas criaturas de pelo negro corto y luminosa piel de marfil, graciosas como plantas acuáticas, dulces y mórbidas como ciruelas de Charmoya. Ceistan atravesó la gran sala mirándolas, y pensando con tristeza que esas antiguas criaturas deleitosas eran ahora el polvo que pisaban sus pies.
Recorrió un corredor que circundaba el edificio, y desde el cual se podía entrar en las diversas cámaras del Suntuario. Restos de una maravillosa alfombra crujieron bajo sus pies; los enmohecidos harapos de los muros habían sido exquisitos tapices. En la entrada de cada cámara el fresco de una muchacha del Suntuario, y el signo al que servía. Ceistan se detenía en cada una, y procedía a un rápido examen antes de pasar a la siguiente. Los haces de luz que se filtraban por los techos derrumbados le servían para medir el tiempo; cada vez eran más horizontales.
Una cámara, y otra, y otra. En algunas había arcenes, en otras altares o trípticos o fuentes. Pero no el cofre que buscaba. Sólo quedaban tres por registrar antes de regresar al salón de entrada. Y después se acabaría la luz.
Entró en la primera y halló una cortina nueva. La hizo a un lado y vio un espacio exterior inundado por la larga luz de los soles gemelos. El agua de una fuente descendía por una cascada de escalones de jade verde manzana hasta un jardín tan tierno, fresco y en flor como los del norte. De un diván se alzó alarmada una muchacha tan vívida y deliciosa como las de los frescos. Tenía corto pelo negro, y un rostro puro y delicado como la grande y blanca flor de almendro que lo adornaba.
Por un instante Ceistan y la muchacha se miraron; luego la alarma de ella se disipó y le sonrió con picardía.
—¿Quién eres? —preguntó Ceistan, asombrado—. ¿Vives aquí, en medio del polvo, o eres un fantasma?
—Soy real —respondió ella—. Mi hogar está en el sur, en el Oasis de Palram; estoy cumpliendo el período de aislamiento al que deben someterse todas las muchachas de mi raza cuando aspiran a la Instrucción Superior... Así que puedes acercarte sin temor, y descansar, y beber vino de frutas, y ser mi compañero durante la noche, porque ésta es mi última semana en el desierto y estoy hastiada de mi soledad.
Ceistan avanzó un paso, y luego vaciló.
—Debo cumplir una misión. Busco el cofre de bronce que contiene el Pergamino del Escudo y la Corona. ¿Sabes dónde está?
Ella meneó la cabeza.
—Sé que no está en el Suntuario. —Se puso de pie y estiró sus brazos de marfil como un gato que se despereza—. Abandona tu búsqueda y ven a mi lado para que te reconforte.
Ceistan la miró, y miró también la luz que se desvanecía, y el corredor con las otras dos puertas.
—Antes completaré mi búsqueda. Debo hacerlo por mi señor, Glay, que será clavado a un trineo aéreo y enviado hacia el oeste si no puedo ayudarle.
Ella hizo un mohín de desagrado.
—Ve entonces a tu cámara polvorienta, con la garganta seca. Nada encontrarás; y si te obstinas, cuando vuelvas me habré ido.
—Entonces que así sea —respondió Ceistan.
Se volvió y continuó por el corredor. La primera cámara estaba desnuda y seca como un hueso; en la segunda, a la última luz rosada de los soles gemelos, vio el esqueleto de un hombre en un rincón. No estaban el cofre de bronce ni el pergamino, y Glay debía morir. A Ceistan le pesaba el corazón.
Volvió al jardín donde había visto a la muchacha, pero ella había desaparecido. La fuente no manaba, y sólo quedaba un poco de humedad sobre las piedras.
—¿Dónde estás? —llamó—. Vuelve; mi misión ha terminado.
No hubo respuesta. Ceistan alzó los hombros, salió al exterior y, a través de las desiertas calles del anochecer, se abrió paso hasta el portal de entrada y hasta su trineo aéreo.
Dobnor Daksat se dio cuenta que el hombre corpulento con el manto negro bordado le estaba hablando.
Mientras examinaba el ambiente, que era al mismo tiempo extraño y familiar, advirtió también que la voz del hombre era arrogante y condescendiente.
—Va usted a competir por una elevada clasificación —decía—. Me asombra su... confianza.
Miró a Daksat con ojos vivaces y especulativos.
Daksat bajó la mirada y frunció el ceño al ver cómo iba vestido. Llevaba un largo manto de terciopelo granate, que se abría como una campana en la parte inferior. Sus pantalones de pana roja, muy ceñidos a la cintura, los muslos y las piernas, tenían un holgado bullón de tela verde en los tobillos. Evidentemente, se trataba de sus propias ropas; parecían convenientes e inconvenientes al mismo tiempo, como el puño metálico de oro labrado con que se protegía los nudillos.
El hombre corpulento de manto oscuro hablaba dirigiéndose a un punto situado encima de la cabeza de Daksat, como si éste no existiera.
—Clauktaba ha conquistado año tras año honores como imaginista; Bel Washab fue el vencedor de Korsi el mes pasado; Tol Morabait es un reconocido maestro de la técnica; Ghisel Ghang, de West Ind, no tiene par en la creación de estrellas de fuego, y Pulakt Havjorska es el campeón del Reino de la Isla. Inspira escepticismo, por lo tanto, que usted, nuevo e inexperto, pueda hacer otra cosa que avergonzarnos con su pobreza mental.
Daksat aún se hallaba perplejo. No sentía resentimiento ante el evidente desdén del hombre corpulento. Dijo:
—¿Cómo es eso? No estoy seguro de comprender bien mi posición.
El hombre del manto negro le miró burlón.
—¿De modo que ahora empieza a sentirse atemorizado? Pues no carece de justificación. —Suspiró y agitó las manos—. Está bien, está bien. Los jóvenes siempre serán impetuosos, y quizás ha creado usted imágenes que considera meritorias. De cualquier modo, la mirada del público le ignorará, y preferirá ver la gloria de las geometrías de Clauktaba y las explosiones estelares de Ghisel Ghang. Le aconsejo que mantenga sus imágenes pequeñas, oscuras y reducidas... Ya es hora que se instale en su imagicón. Por aquí. Recuerde: grises, pardos, lavandas, quizás algún toque de ocre o color herrumbre. Así los espectadores comprenderán que sólo compite para adquirir experiencia, y que no desafía a los maestros. Por aquí...
Abrió una puerta, subieron una escalera y salieron a la noche. Se encontraban en un estadio, frente a seis grandes pantallas de quince metros de altura. Tras ellos, miles y miles de espectadores estaban sentados en las gradas. El ruido de la muchedumbre era como un suave estrépito. Daksat se volvió para mirarlos; sus rostros y sus individualidades se fundían en la entidad del conjunto.
—Éste es su aparato —dijo el hombre corpulento—. Siéntese, y yo ajustaré el ceretempo.
Daksat permitió que lo acomodara en el pesado sillón, tan suave y profundo que le parecía flotar, y que hiciera ciertos ajustes en la cabeza, el cuello y el puente de la nariz. Sintió un agudo pinchazo, una presión, una palpitación y luego una tranquilizadora calidez. En la distancia, una voz decía a la muchedumbre:
—¡Dos minutos para la niebla gris! ¡Dos minutos para la niebla gris! Atención, imaginistas: ¡dos minutos para la niebla gris!
El hombre corpulento se inclinó sobre él.
—¿Puede ver bien?
Daksat se incorporó un poco.
—Sí... Todo está claro.
—Muy bien. A la «niebla gris», ese filamento se encenderá. Cuando se apague, su pantalla quedará activada. Imagine lo mejor que pueda.
La voz distante dijo:
—¡Un minuto para la niebla gris! El orden es el siguiente: Pulakt Havjorska, Tol Morabait, Ghisel Ghang, Dobnor Daksat, Clauktaba y Bel Washab. No hay impedimentos. Todos los colores y formas están permitidos. Relajación... Preparen vuestros lóbulos cerebrales; y ahora..., ¡niebla gris!
Brilló la luz en el panel de Daksat; vio cinco de las seis pantallas iluminadas por un agradable gris perla que oscilaba un poco, como agitado o excitado. Sólo su propia pantalla seguía oscura. El hombre corpulento se inclinó y le pinchó con el dedo.
—Niebla gris, Daksat. ¿Está sordo o ciego?
Daksat pensó niebla gris e instantáneamente su pantalla se animó. Apareció una nube de gris plateado, limpio y claro.
—Hum —gruñó el hombre corpulento—. Un poco oscuro y aburrido, pero supongo que no está mal... Mire cómo Clauktaba ya da muestras de pasión, cómo tiembla de emoción.
Daksat miró la pantalla que tenía a su derecha y vio que era verdad. El gris, sin combinarse en realidad con otro color, fluía y se adelgazaba como si cubriera una vasta inundación de luz.
A la extrema izquierda, en la pantalla de Pulakt Havjorska, los colores ardían. Era una imagen inicial, modesta y reducida: una joya verde. Manaba de ella una lluvia de gotas azul y plata que desaparecían en pequeñas explosiones naranja al chocar contra un suelo negro.
Luego se encendió la pantalla de Tol Morabait. Un tablero de damas blanco y negro. Algunos de sus cuadrados se tornaban de pronto verdes, rojos, azules y amarillos; colores cálidos y plenos, puros como astillas del arco iris. La imagen desapareció en un arrebato de rosa y azul.
Ghisel Ghang produjo un tembloroso círculo amarillo, luego un halo verde que se hinchó y originó una ancha franja brillante blanca y negra y, en el centro, un complejo dibujo caleidoscópico. La pantalla se desvaneció en un relámpago luminoso, y apareció por un instante la misma imagen pero en colores totalmente distintos. El clamor de los espectadores saludó ese tour de force.
Se apagó la luz en el panel de Daksat. Sintió el dedo del hombre corpulento, que le decía:
—Ahora.
Daksat miró la pantalla con la mente en blanco. Apretó los dientes. Algo, algo. Una imagen... Pensó en las praderas junto al río Melramy.
—Hum —dijo el hombre corpulento—. Agradable. Una bonita fantasía, y bastante original.
Sorprendido, Daksat examinó la imagen de la pantalla. Según podía distinguir, era una reproducción poco inspirada de una escena que conocía bien. ¿Fantasía? ¿Era eso lo que esperaban? Muy bien, produciría fantasía. Imaginó la pradera ardiendo, fundida, al rojo blanco. La vegetación y los viejos demarcadores se transformaban en un viscoso hervor. La superficie se alisó y se convirtió en un espejo que reflejaba los Riscos de Cobre.
Detrás de él, el hombre gruñó.
—Un poco recargada la última. Destruyó el efecto encantador de esos colores y formas sobrenaturales.
Daksat se hundió en el sillón, con el ceño fruncido, deseoso que volviera su turno.
Mientras tanto, Clauktaba creó una límpida flor blanca, de tallo verde y estambres morados. Los pétalos caían, y de los estambres brotaba una nube giratoria de polen amarillo.
Bel Washab, en el extremo de la línea, pintó su pantalla de un luminoso verde submarino que onduló, se rompió y produjo un manchón irregular sobre la superficie. De su centro surgió una fuente de oro cálido que rápidamente cubrió el manchón de ramificaciones.
Así concluyó la primera serie. Hubo una pausa de varios segundos.
—Ahora empieza la competición —susurró la voz detrás de Daksat.
En la pantalla de Pulakt Havjorska apareció un iracundo mar de color con olas rojas, verdes y azules, que se cubrieron de horribles manchas. Abajo a la derecha, apareció una forma amarilla que derrotó el caos y se difundió por la pantalla. El centro se tornó verde muy claro. Surgió una forma negra y se dividió en dos partes, que ondularon suavemente hacia ambos lados. Luego retornaron y vagaron por el fondo girando e inclinándose con graciosa flexibilidad. A lo lejos, en la perspectiva, se unieron y avanzaron como una lanza, la cual se transformó en una serie de lanzas organizadas como un diseño oblicuo de finas franjas negras.
—Soberbio —dijo el hombre corpulento—. ¡Qué ritmo tan preciso y exacto!
Tol Morabait replicó con un plano castaño cubierto de líneas y manchas carmesí. Surgió un sombreado verde a la izquierda, que se desplazó hacia la derecha. El plano de color castaño se acercó hacia el frente, se hinchó entre las barras verdes, empujó y se quebró en añicos que volaron en todas direcciones huyendo de la pantalla. En el fondo negro detrás de las líneas verdes, que desaparecieron, había ahora un cerebro humano rosado y pulsante. De él nacieron seis patas de insecto y se alejó como un cangrejo.
Ghisel Ghang creó uno de sus fuegos de artificio: una pequeña esfera azul explotó en todas direcciones. Las puntas se abrieron, temblorosas, en un maravilloso diseño en cinco colores: azul, morado, violeta, blanco y verde claro.
Dobnor Daksat estaba rígido, con los puños y los dientes apretados. Ahora. ¿Acaso su cerebro no era tan capaz como el de aquellos extraños? ¡Ahora!
En la pantalla apareció un árbol verde y azul. Cada hoja era una lengua de fuego; el humo ascendió y formó una nube que giraba y se movía. De ella brotó un cono de lluvia que extinguió las llamas y las reemplazó por flores blancas. Un rayo brotó de la nube y el árbol se hizo añicos de cristal; otro relámpago hirió el montón de añicos y la pantalla explotó en una gran inundación blanca, anaranjada y negra.
La voz del hombre corpulento dijo pensativa:
—No está mal en conjunto, pero recuerde mi advertencia y produzca imágenes más modestas, porque...
—¡Silencio! —dijo con rudeza Dobnor Daksat.
El certamen continuó con una vuelta y otra de espectáculos, algunos dulces como la miel, otros tan violentos como las tormentas que circundan los polos. Los colores se sumaban a los colores, los diseños evolucionaban y cambiaban, unas veces con glorioso ritmo y otras con la amarga disonancia necesaria para dar fuerza a la imagen.
Daksat construyó un sueño tras otro. Su tensión había desaparecido; olvidado de todo, sólo atendía a las veloces imágenes de su mente. Y sus imágenes eran ahora tan sutiles y complejas como las de los maestros.
—Una vuelta más —anunció el hombre corpulento.
Ahora los imaginistas se lanzaron a sus sueños maestros. Pulakt Havjorska, el crecimiento y la decadencia de una hermosa ciudad; Tol Morabait, una serena composición blanca y verde interrumpida por un ejército de insectos que dejaban una sucia estela. Luego eran atacados por hombres con armaduras de piel pintada y altos sombreros, armados de espadas cortas y mayales. Los insectos eran destruidos y expulsados de la pantalla; los cadáveres se convertían en huesos y luego en un polvo azul que titilaba. Ghisel Chang creó simultáneamente tres fuegos de artificio, distintos y maravillosos.
Daksat imaginó un canto rodado que aumentó de tamaño hasta convertirse en un bloque de mármol, en el que esculpió la cabeza de una muchacha hermosa. Por un momento su mirada se animaba con variadas emociones: alegría ante su brusca existencia, meditación, luego temor. Sus ojos se volvían azul opaco, el rostro adoptaba una máscara sardónica, con las mejillas negras y la boca sonriente. La boca escupía al aire, la cabeza se inclinaba y ampliaba hasta ser un fondo negro donde las gotas de saliva brillaban como el fuego, se volvían estrellas y constelaciones y una se expandía, y nacía un planeta con configuraciones que el corazón de Daksat añoraba. El planeta se hundía en la oscuridad, las constelaciones se desvanecían. Dobnor Daksat se relajó. Su última imagen. Suspiró, exhausto.
El hombre del manto negro le quitó los aparatos en silencio. Luego preguntó:
—El planeta de la última visión, ¿era una creación o un recuerdo? No pertenece a ninguno de los sistemas vecinos, pero tenía la precisión de la realidad.
Dobnor Daksat le miró con sorpresa, y las palabras se ahogaron en su garganta:
—Es el hogar, este mundo... ¿Acaso no lo es?
El hombre corpulento le miró de modo extraño, se encogió de hombros, se apartó.
—Dentro de un instante se sabrá quién ha ganado el certamen y se otorgará el galardón enjoyado.
El día era ventoso y nublado, y la galera tripulada por los remeros de Belaclaw era baja y negra. Ergan estaba a popa, mirando a través de dos millas de adusto mar la costa de Racland. Sabía que los racs, de rostro agudo, vigilaban desde las elevaciones.
A unos cientos de metros a sotavento se elevó una columna de agua. Ergan se dirigió al timonel.
—Sus cañones tienen mejor puntería de lo que pensábamos. Continúe una milla más y después intentaremos remontar la corriente.
Mientras hablaba se oyó un vasto silbido. Alcanzó a vislumbrar un negro proyectil que se aproximaba. Dio contra el flanco de la galera y explotó; cuerpos, maderas y metales volaron en todas direcciones. La embarcación apoyó su espalda rota en el agua, se retorció y se hundió.
Ergan saltó y se quitó la espada, el casco y las grebas casi en el momento de llegar al agua gris y helada. Estremecido por el golpe, nadó en círculos hasta que encontró un madero y se aferró a él.
Una lancha se acercaba desde la costa de Racland. La proa batía la espuma mientras subía y bajaba entre las olas. Ergan abandonó el madero y se alejó tan rápido como pudo. Era mejor ahogarse que ser capturado; encontraría más compasión en los hambrientos peces del mar que en los despiadados racs.
Continuó nadando, pero la corriente le arrastró hacia la costa y al fin, mientras luchaba débilmente, fue arrojado a una playa pedregosa. Allí fue descubierto por una pandilla de jóvenes racs, y conducido a un vecino puesto de mando. Le ataron, le arrojaron a un carro, y así fue trasladado a la ciudad de Korsapan.
En una habitación gris se enfrentó con un oficial de información de la policía secreta rac, un hombre con la piel gris de un sapo, la boca gris y húmeda y ojos ansiosos e inquisitivos.
—Usted es Ergan —dijo el oficial—. Emisario del Barconte de Salomdek. ¿Cuál es su misión?
Ergan sostuvo su mirada, esperando que aflorara a sus labios una respuesta feliz y convincente; pero no fue así. La verdad provocaría la inmediata invasión de Belaclaw y Salomdek por los altos soldados racs, de rostro fino, uniformes y botas negros.
Ergan no dijo nada. El oficial se inclinó hacia él.
—Se lo preguntaré una vez más; luego será enviado al cuarto de abajo.
Dijo «cuarto de abajo» con peculiar deleite.
Ergan, cubierto de sudor frío, porque conocía la fama de los torturadores racs, dijo:
—No soy Ergan. Mi nombre es Ervard, y soy un honrado comerciante en perlas.
—No es verdad. Su ayudante fue capturado y, sometido a la bomba de compresión, escupió su nombre junto con sus pulmones.
—Soy Ervard —repitió Ergan, con las vísceras encogidas de espanto.
El rac hizo una señal.
—Llévenlo al cuarto de abajo.
El cuerpo humano, que ha desarrollado sus nervios como avanzadas contra los peligros, parece especialmente diseñado para el dolor, y colabora a la perfección con el arte del torturador. Esas características del cuerpo habían sido estudiadas por los especialistas racs, quienes habían descubierto por accidente otras posibilidades del sistema nervioso humano. Así, se había demostrado que ciertos programas de presión, calor, fricción, desgaste, torsión, tirón, choques visuales y sonoros, insectos, hedor y suciedad determinaban efectos acumulativos; en tanto que un sólo método, usado en exceso, se torna ineficaz.
Toda esa sabiduría fue generosamente aplicada a los nervios de Ergan, a quien se infligió toda la gama del dolor: las agudas punzadas, los largos y duraderos dolores de las articulaciones, que continuaban por la noche, las luces violentas, los asaltos de inmunda obscenidad y algunos momentos de ocasional ternura en que se le permitía vislumbrar el mundo que había abandonado.
Y luego, de nuevo al cuarto de abajo.
Él repetía:
—Soy Ervard el comerciante.
Y trataba de empujar a su mente a la muerte por encima de la barrera de los tejidos; pero su mente siempre vacilaba en el último instante, y Ergan vivía.
Los racs torturaban siguiendo una rutina, de modo que la expectativa de la hora era un nuevo tormento. Los pasos lentos y pesados, el débil intento de fuga, las duras risas que le acorralaban, las risas con que le arrojaban tres horas más tarde, gimiendo y sollozando, sobre el montón de paja que constituía su lecho.
—Soy Ervard —repetía, y adiestraba a su mente a creer que era verdad, para que nunca pudieran sorprenderle con la guardia baja—. Soy Ervard, Ervard, comerciante en perlas.
Trató de estrangularse con paja trenzada, pero un esclavo vigilaba constantemente y eso no estaba permitido. Intentó asfixiarse, y hubiese estado satisfecho de lograrlo; pero cuando se hundía en la bendita inconsciencia, su mente se relajaba y sus nervios motores emprendían nuevamente la insensata tarea de volver a respirar. No comía, pero eso no significaba nada para los racs, que le inyectaban tónicos, estimulantes y drogas nutritivas, de modo que siempre estaba en el punto más alto de su lucidez.
—Soy Ervard —decía, y los racs apretaban los dientes con furia.
Su caso era ya un desafío a su ingenio, y se ocuparon larga y cuidadosamente de sutilezas y refinamientos. Nuevos tipos de sogas, instrumentos metálicos de nuevas formas, presiones y torsiones de nuevo carácter. Incluso cuando estalló la guerra y ya no importaba que fuera Ervard o Ergan, siguieron considerándole un problema, un caso ideal. Le atormentaban con mayor cuidado que el habitual; los torturadores perfeccionaban sus técnicas, haciendo un cambio aquí, una mejora allá.
Un día arribaron las galeras de Belaclaw, y los soldados con cimera de plumas sobrepasaron las murallas de Korsapan.
Los racs miraron a Ergan apenados.
—Debemos marcharnos, y no te has sometido.
Se oyó muy cerca un gran estrépito.
—Nos vamos —dijeron los racs—. Los tuyos ocupan la ciudad. Si nos dices la verdad, vivirás. Si mientes te mataremos. Así que elige: tu vida por la verdad.
—¿La verdad? —murmuró Ergan—. Es una treta. —Oyó el himno de victoria de los soldados de Belaclaw—. ¿La verdad? ¿Por qué no?... Está bien: soy Ervard.
Ahora creía que ésa era la verdad.
El Principal Galáctico era un hombre delgado, de pelo castaño rojizo que raleaba sobre su cráneo amplio y abovedado. Su cara, poco notoria por otros rasgos, recibía su poder de los grandes ojos negros que traicionaban una velada luz, como el fuego detrás del humo. Físicamente, había dejado atrás la juventud. Sus brazos y piernas eran delicados y se movía de modo desmañado; tenía la cabeza algo inclinada, como si le pesara la intrincada maquinaria de su cerebro.
Se levantó del diván, sonriendo, y miró a través de la arcada a los once Ancianos. Estaban sentados ante una mesa de madera pulida, de espaldas a una pared cubierta de hiedra. Eran hombres adustos, de movimientos lentos, y en sus rostros se pintaban la sabiduría y la perspicacia. Por el sistema establecido, el Principal era el poder ejecutivo del universo, y los Ancianos, un cuerpo deliberativo dotado de ciertos derechos restrictivos.
—¿Y bien?
El Anciano Jefe alzó su mirada del computador.
—Es usted el primero que se reincorpora.
El Principal miró en torno. Los otros yacían en diversas posturas: unos rígidos, con los brazos tensos, otros acurrucados en posición fetal. Uno casi se había caído del diván al suelo; sus ojos se hallaban abiertos contemplando algo remoto.
El Principal se volvió hacia el Anciano Jefe, que le miró con distante curiosidad.
—¿Se ha establecido la puntuación máxima posible?
El Anciano Jefe consultó los computadores.
—Veintiséis treinta y siete es la puntuación óptima.
El Principal esperó, pero el Anciano no dijo nada. Avanzó entonces hacia el antepecho de alabastro que se encontraba detrás de los divanes. Se inclinó y contempló el panorama: una infinita extensión soleada que iluminaba su ralo pelo rojizo. Respiró profundamente, flexionando los dedos porque el recuerdo de los torturadores racs pesaba todavía sobre su mente. Un momento después se volvió y se apoyó de espaldas contra la balaustrada, apoyándose en los codos. Miró la hilera de divanes. Los demás candidatos no habían despertado.
—Veintiséis treinta y siete —murmuró—. Me atrevería a estimar mi propia puntuación en veinticinco noventa. En el último episodio recuerdo que la retención de personalidad fue incompleta.
—Veinticinco setenta y cuatro —dijo el Anciano—. El computador estima que el desafío final de Bearwald el Halforn a los guerreros brand carecía de utilidad.
El Principal reflexionó.
—Es justo. La obstinación de nada sirve si no se dirige a un fin predeterminado. Es un fallo que debo tratar de superar. —Miró a los Ancianos—. Ustedes no dicen nada, estan curiosamente silenciosos.
Esperó. El Anciano Jefe callaba.
—¿Puedo preguntar cuál ha sido la puntuación más alta?
—Veinticinco setenta y cuatro.
El Principal Galáctico asintió.
—La mía.
—Ha sido la más alta —agregó el Anciano Jefe.
La sonrisa del Principal se borró. En su frente apareció una arruga de preocupación.
—Pero a pesar de eso, no están dispuestos a confirmar mi segundo término de autoridad. Les quedan dudas.
—Dudas y temores.
Aunque todavía tenía las cejas alzadas, en señal de cortés interrogación, las comisuras de sus labios se endurecieron.
—Vuestra actitud me desconcierta —dijo—. Mi hoja de servicios demuestra mi entrega total. Mi inteligencia es extraordinaria, y en este test final, diseñado para disipar vuestras últimas dudas, he logrado la puntuación más alta. He demostrado ya mi intuición social, mi flexibilidad, autoridad, devoción, imaginación y carácter decidido. En todos los aspectos mensurables cumplo de modo óptimo las condiciones que el cargo requiere.
El Anciano Jefe recorrió la hilera de sus compañeros; ninguno deseaba hablar. Se echó atrás en su silla y dijo:
—Nuestra actitud es difícil de explicar. Todo es como dices. Tu inteligencia es indiscutible, tu carácter, ejemplar; has servido con honor y dedicación. Has merecido nuestro respeto, admiración y gratitud. Y comprendemos que te postulas para un segundo término por un motivo digno de elogio: te consideras el hombre más capaz para coordinar los complejos asuntos de la galaxia.
El Principal asintió con gravedad.
—Pero ustedes no lo creen así.
—Nuestra posición es quizá más dubitativa.
—¿Cuál es, concretamente, esa posición? —El Principal señaló los divanes—. Miren a esos hombres, elegidos entre los mejores de la galaxia. Uno está muerto. El que se agita en el tercer diván ha perdido la razón. Los otros han recibido una grave sacudida. Y no olviden que este test está específicamente concebido para medir las cualidades esenciales en un Principal Galáctico.
—El test ha tenido gran interés para nosotros —afirmó con suavidad el Anciano Jefe—. Ha afectado de modo considerable nuestro pensamiento.
El Principal vaciló, estudiando las derivaciones implícitas en esas palabras. Se adelantó y se sentó frente a los Ancianos. Entornando los ojos, miró a cada uno de los once hombres, golpeteó una, dos, tres veces con los dedos la madera pulida y se acomodó en su silla.
—Como he señalado, el test ha puesto a prueba a los candidatos en lo referente a las cualidades requeridas para este cargo. La Tierra del siglo XIX es un planeta de complejas costumbres. Allí el candidato, como Arthur Caversham, debe emplear a fondo su intuición social, una condición muy importante en esta galaxia de dos millones de soles. En Belotsi, Bearwald el Halforn es examinado en cuanto al valor y a la capacidad de dirigir una acción concreta. En la ciudad muerta de Therlatch, en Praesepis Tres, se mide al candidato, como Ceistan, por su fidelidad a la tarea. Y en el imagicón de Staff se comparan sus concepciones creativas con las de las mentes más fértiles que existen. Finalmente, en el rol de Ergan, en Chanzokar, su voluntad, su persistencia y su carácter son explorados hasta sus límites extremos. Cada candidato es colocado en un conjunto idéntico de circunstancias por un método de interconexión temporal, dimensional y cerebroneural que no es necesario analizar aquí. Lo cierto es que cada candidato es objetivamente medido por sus acciones, y que los resultados son mensurables.
Se interrumpió y miró los graves rostros.
—Debo destacar que, si bien yo mismo he diseñado la prueba, no por ello jugaba con ventaja. Las sinapsis mnemónicas quedan totalmente desconectadas de un incidente al otro, y sólo funciona la personalidad básica del candidato. Todos hemos sido examinados en las mismas condiciones. En mi opinión, la puntuación registrada por el computador da un índice digno de confianza acerca de las capacidades de los candidatos para el delicado cargo de Ejecutivo Galáctico.
—La puntuación es significativa —reconoció el Anciano Jefe.
—Entonces, ¿aprueban mi candidatura?
El Anciano sonrió.
—No tan de prisa. No existe duda acerca de tu inteligencia, ni acerca de lo mucho que has logrado durante tu primer término como Principal Galáctico. Pero aún queda mucho por hacer.
—¿Sugieren que otro hombre podría haber logrado más?
El Anciano Jefe se encogió de hombros.
—No hay modo de saberlo. Has logrado muchos éxitos: la civilización de Glenart, la Alborada de Masilis, el reino del rey Karal en Aevir, la sofocación de la rebelión de Arkid. Los ejemplos abundan. Pero también hay errores: las guerras de la Tierra, la brutalidad, claramente destacada en tu test, de Belotsi y Chanzokar, la decadencia de los planetas del racimo mil ciento nueve, la toma del poder por los reyes-sacerdote en Fiir..., y muchas otras cosas.
El Principal apretó los labios; el fuego detrás de sus ojos ardió con mayor violencia.
El Anciano continuó:
—Uno de los fenómenos más notables en la galaxia es la tendencia humana a absorber y reproducir la personalidad del Principal Galáctico. Parece haber una tremenda resonancia que parte del cerebro del Principal y vibra en las mentes de los hombres, desde el Centro hasta las regiones de los confines. Dicho fenómeno debe ser estudiado, analizado y controlado. El efecto consiste en que cada pensamiento del Principal es multiplicado por un billón, cada estado de ánimo determina el tono de mil civilizaciones y cada faceta de su personalidad se refleja en la ética de mil culturas.
El Principal dijo en tono neutro:
—He observado ese fenómeno, y reflexionado al respecto. Las órdenes del Principal son promulgadas de modo que puedan ejercer una influencia más bien sutil que abierta. Quizás ése sea lo esencial de la cuestión. De cualquier modo, la realidad de esa influencia es una razón más para elegir a un hombre de probada virtud.
—Bien planteado —respondió el Anciano Jefe—. Tu carácter está fuera de todo reproche. Pero los Ancianos estamos preocupados por la creciente marea de autoritarismo que tiene lugar en la galaxia, y sospechamos que el principio de la resonancia está en funcionamiento. Eres un hombre de voluntad indomable; y sentimos que tu influencia ha provocado, sin proponértelo, la irrupción de la actitud paternalista.
El Principal guardó silencio un instante, y miró los lechos donde se recuperaban los demás candidatos. Pertenecían a diversas razas: un pálido norteño de Palast; un macizo Hawolo de piel roja; un isleño de ojos y pelo gris del planeta Mar; cada uno era sobresaliente en su planeta natal. Los que habían vuelto a la conciencia trataban de recobrar el ánimo, o reposaban en sus divanes intentando liberar sus mentes de la prueba. Algunos lo habían pagado caro: uno estaba muerto; otro, privado de la razón, gemía postrado junto al lecho.
El Anciano Jefe continuó:
—Los aspectos negativos de tu carácter han quedado ejemplificados por el test mismo.
El Principal abrió la boca; el Anciano alzó la mano.
—Déjame hablar. Trataré de ser justo. Cuando haya terminado, podrás responder. Como decía, tu carácter básico queda expuesto en los detalles del test que has diseñado. Las cualidades que mides son las que consideras de mayor importancia, es decir los ideales por los que guías tu propia vida. Estoy seguro que esto es algo totalmente inconsciente, y por eso mismo, muy revelador. Piensas que las características esenciales de un Principal Galáctico son la intuición social, la agresividad, la lealtad, la imaginación y una feroz tenacidad. Como persona de gran carácter, tratas de ejemplificar dichos ideales con tu propia conducta y, por lo tanto, no es en modo alguno extraño que obtengas la puntuación máxima en una prueba preparada por ti, con un sistema de puntuación creado por ti. Permíteme aclararlo con una analogía. Si el águila organizara una prueba para elegir al rey de los animales, probaría la capacidad de volar de todos los candidatos, y necesariamente ganaría. Pero el topo consideraría importante la capacidad de excavar, y en su sistema él sería el mejor candidato.
El Principal se echó a reír y pasó la mano por su pelo castaño rojizo.
—No soy el águila ni el topo.
El Anciano movió la cabeza.
—No. Eres responsable, celoso, imaginativo, infatigable, como has demostrado tanto al determinar una prueba de estas características como al lograr una alta puntuación en la misma. Pero, a la inversa, por la ausencia de otras pruebas demuestras tus propias carencias.
—¿Cuáles son?
—Simpatía. Compasión. Amabilidad. —El Anciano Jefe volvió a echarse atrás en su silla—. Es curioso. El predecesor de tu predecesor era rico en esas cualidades. Durante su término, los grandes sistemas humanitarios fundados en su idea de la fraternidad se expandieron por el universo. Otro ejemplo de resonancia. Pero me aparto del tema.
El Principal dijo con una mueca sardónica:
—¿Puedo preguntar si se ha elegido ya al próximo Principal Galáctico?
El Anciano Jefe asintió.
—Se ha hecho ya una elección.
—¿Cuál es su puntuación?
—Según tu sistema, diecisiete ochenta. No estuvo bien como Arthur Caversham; intentó explicar a los policías las ventajas de la desnudez. Carece de la habilidad de inventar un subterfugio al instante, no tiene tus rápidas reacciones. Se vio desnudo y, como es directo y sincero, trató de exponer las motivaciones positivas de su estado sin tratar de desarrollar medios para evadir las penalidades.
—Querría saber más sobre él —dijo el Principal.
—Como Bearwald el Halforn, llevó a sus hombres hasta la colmena de los brand en el Monte Medallion, pero en lugar de incendiarla, llamó a la reina, y le pidió que concluyera con la inútil matanza. Ella se acercó, se apoderó de él, lo arrastró al interior y le dio muerte. Fracasó; pero el computador concedió una alta puntuación a su enfoque directo de la situación.
»En Therlatch su conducta fue tan irreprochable como la tuya, y en el imagicón tuvo una actividad adecuada. El tuyo se aproximó al de los Maestros Imaginistas, lo que es verdaderamente extraordinario.
»Las torturas de los racs constituyen el elemento más terrible de la prueba. Sabías bien que puedes resistir un ilimitado dolor y, por lo tanto, exigiste que los demás candidatos poseyeran el mismo atributo. El nuevo Principal Galáctico tiene aquí una lamentable deficiencia; es sensible, y la idea de un hombre que inflige dolor a otro de modo intencionado le da náuseas. Podría añadir que ninguno de los otros dos candidatos que igualaron tu puntuación alcanzó la cota más alta en el último episodio.
El Principal se mostró interesado.
—¿Quiénes son?
El Anciano Jefe los señaló: un hombre alto, de músculos poderosos, con una cara que parecía labrada en piedra y que miraba pensativo a lo lejos sobre la balaustrada, y un hombre de mediana edad sentado sobre sus piernas, que miraba con imperturbable placidez un punto situado a un metro de distancia de sus ojos.
—Uno es duro y obstinado —prosiguió el Anciano—, y se negó a decir una sola palabra. El otro asume una misteriosa objetividad cuando sufre algo desagradable. No todos lo pasaron bien, y casi en todos los casos será preciso un reajuste mental.
Sus ojos se dirigieron a la criatura sin razón, de ojos vacíos, que recorría el lugar hablando a solas en voz baja.
—La prueba no ha sido en absoluto inútil —continuó—. Aprendimos mucho. Según tu sistema de puntuación, obtuviste el primer puesto. Según otros sistemas de cómputo, que nosotros postulamos, tu calificación ha sido inferior.
Con la boca endurecida, el Principal preguntó:
—¿Cuál es ese ejemplo de altruismo, amabilidad, generosidad y simpatía?
El lunático se acercó, se puso a cuatro patas, intentó trepar a la pared, gimiendo, apretó su rostro contra la piedra fría, miró inexpresivo al Principal. Tenía la boca abierta, húmeda, y sus ojos giraban independientemente uno de otro.
El Anciano Jefe tocó la cabeza del hombre.
—Éste es el hombre que hemos elegido.
El antiguo Principal Galáctico miraba en silencio, apretando los labios, con sus ojos ardiendo como lejanos volcanes.
A sus pies, el nuevo Principal Galáctico, señor de dos mil millones de soles, encontró una hoja muerta, se la puso en la boca y empezó a masticarla.
El Diablo en Salvation Bluff
Pocos minutos antes del mediodía, el sol dio un bandazo hacia el sur y se puso.
La hermana Mary se quitó el casco solar de su rubia cabeza y lo arrojó sobre el canapé, cosa que sorprendió y turbó a su marido, el hermano Raymond.
—Vamos, querida, calma —le dijo, tomándola por los hombros temblorosos—. Un estallido no nos servirá de nada.
Las lágrimas corrían por las mejillas de la hermana Mary.
—Apenas salimos de casa, el sol desaparece... ¡Siempre ocurre lo mismo!
—Está bien..., pero debemos tener paciencia. Pronto aparecerá otro.
—¡Puede ser dentro de una hora! ¡O de diez horas! Y tenemos que trabajar.
El hermano Raymond se acercó a la ventana y apartó la almidonada cortina de encaje.
—Podríamos salir ahora y subir a la colina antes de la noche —dijo.
—¿La noche? ¿Y cómo le llamas a esto?
El hermano Raymond dijo con severidad:
—Quiero decir la noche según el reloj. La noche de verdad.
—El reloj... —La hermana Mary suspiró y se hundió en un sillón—. Si no fuera por el reloj, todos estaríamos locos.
El hermano Raymond miró hacia Salvation Bluff, donde se hallaba el gran reloj, ahora invisible. Mary se le acercó y ambos contemplaron la oscuridad. Ella susurró:
—Lo siento querido. Es que me trastorna.
Raymond le palmeó la espalda.
—No es nada fácil vivir en Glory.
Mary sacudió la cabeza con decisión.
—Debo controlarme y pensar en la colonia. Los pioneros no pueden tener debilidades.
Estaban muy juntos, confortándose mutuamente.
—¡Mira! —dijo Raymond—. ¡Un incendio, allá arriba, en Old Fleetville!
Contemplaron el lejano punto rojo, asombrados.
—Se suponía que debían descender todos a New Town —murmuró Mary—. A menos que se trate de alguna ceremonia... La sal que les dimos...
Raymond, sonriendo con amargura, expresó uno de los postulados fundamentales de la vida en Glory.
—No se puede saber qué harán los flits; son capaces de todo.
Mary respondió con una verdad aún más fundamental:
—Cualquier cosa puede hacer lo que se le antoje.
—Y los flits aún más... Ahora incluso se mueren sin nuestro consuelo.
—Hemos hecho todo lo posible. La culpa no es nuestra —dijo la hermana Mary, como si temiera que lo fuese.
—Nadie podría reprocharnos nada.
—Salvo el inspector... Los flits florecían cuando llegó la colonia.
—No les hemos molestado ni atacado, no hemos interferido con ellos en nada. La verdad es que nos hemos desvivido por ayudarles. ¿Y cómo nos lo agradecen? Derriban nuestras cercas, destruyen el canal, arrojan barro a la pintura fresca.
La hermana Mary dijo en voz baja:
—A veces odio a los flits... Odio a Glory..., a toda la colonia.
El hermano Raymond la atrajo hacia sí y le acarició el cabello rubio que llevaba recogido en un pulcro rodete.
—Te sentirás mejor cuando salga uno de los soles. ¿Vamos?
—Está muy oscuro. Glory ya es bastante peligroso de día.
Raymond apretó los labios y dirigió la vista al reloj.
—Es de día. El reloj dice que es de día. Ésa es la realidad, y a ella debemos atenernos. Es nuestro vínculo con la verdad y la cordura.
—Está bien. Vamos.
Raymond la besó en la mejilla.
—Eres valiente; un motivo de orgullo para la colonia.
Mary meneó la cabeza.
—No, querido. No soy mejor ni más valiente que los demás. Vinimos aquí a fundar hogares y a vivir en la verdad, y ya sabíamos que sería duro. Es mucho lo que depende de todos; no hay lugar para la debilidad.
Raymond volvió a besarla, aunque ella, riendo, protestó y apartó el rostro.
—Sigo creyendo que eres valiente..., y muy dulce.
—Trae una luz —dijo ella—. O varias. No se puede saber cuándo se acabará esta oscuridad inaguantable.
Salieron al camino, a pie, porque en la colonia los vehículos particulares a motor eran considerados un mal social. Al frente, oculta en la oscuridad, se alzaba la Grande Montagne, la reserva de los flits. Podían sentir la presencia de sus ásperos precipicios, así como los ordenados campos, cercos y caminos de la colonia. Cruzaron el canal que conducía las aguas del ondulante río a una red de acequias de riego. Raymond arrojó un haz de luz al lecho de cemento; ambos miraron, en un silencio más elocuente que una maldición.
—¡Está seco! Han vuelto a romper los muros...
—¿Por qué? —dijo Mary—. ¿Por qué? ¡Si no usan el agua del río!
Raymond se encogió de hombros.
—Supongo que, sencillamente, los canales no les gustan. Bueno —suspiró—. Sólo podemos hacer lo que sabemos.
El camino ascendía en zigzag. Pasaron al lado del casco, cubierto de líquenes, de una nave espacial que había chocado contra el suelo de Glory quinientos años antes.
—Parece imposible —dijo Mary—. Los flits eran antes hombres y mujeres como nosotros...
—No como nosotros, querida —corrigió con dulzura Raymond.
La hermana Mary se estremeció.
—Los flits y sus cabras... A veces es difícil distinguirlos.
Un instante después, Raymond caía en un pozo de barro, lo bastante profundo para ser peligroso. Debatiéndose y jadeando, y gracias a la ayuda desesperada de Mary, logró regresar a tierra firme. Furioso, mojado, helado, se quedó temblando.
—¡Esto no estaba aquí ayer! —Limpió de lodo su cara y sus ropas—. Son estas miserias las que hacen la vida tan dura.
—Saldremos adelante, querido —dijo Mary con fiereza—. Lucharemos y venceremos. ¡De un modo u otro, pondremos orden en Glory!
Mientras estudiaban si continuar o no, Robundus apareció sobre el horizonte, al noroeste, y pudieron apreciar la situación. Las polainas caqui del hermano Raymond, y por supuesto su camisa blanca, se hallaban inmundas. La ropa de Mary no estaba mucho más limpia.
Raymond dijo, abatido:
—Tendré que ir a cambiarme al bungalow.
—Raymond..., ¿tenemos tiempo?
—No puedo presentarme así ante los flits.
—Ni se darán cuenta.
—¿Cómo pueden no darse cuenta?
—No hay tiempo —dijo Mary con decisión—. El inspector vendrá en cualquier momento, y los flits están muriendo como moscas. Dirán que es por culpa nuestra y eso puede ser el fin de la Colonia del Evangelio. —Hizo una pausa y agregó—: Y no porque no estemos decididos a ayudar a los flits como sea.
—Sin embargo, pienso que les causaría mejor impresión con la ropa limpia —insistió, dubitativo, Raymond.
—Bah, para lo que les importa la ropa limpia, con la forma ridícula en que corretean siempre...
—Supongo que tienes razón.
Un pequeño sol amarillo verdoso apareció por el sudoeste.
—Aquí llega Urban... Cuando no es noche cerrada tenemos tres o cuatro soles a la vez.
—El sol hace crecer las cosechas —le recordó dulcemente Mary.
Ascendieron durante media hora, se detuvieron para recobrar el aliento y miraron en dirección al valle, a la colonia que tanto amaban. Setenta y dos mil almas en una ajedrezada llanura verde con hileras de casas blancas, pintadas y limpias, con cortinas níveas detrás de los cristales, césped, jardines de tulipanes y huertos de coles, berzas y calabazas.
Raymond miró al cielo.
—Va a llover.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Mary.
—¿No recuerdas el diluvio de aquel día en que Urban y Robundus se hallaban al oeste?
Mary movió la cabeza.
—Eso no significa nada.
—Algo debe tener significado; ésa es la ley de nuestro universo, y la base de todo nuestro pensamiento.
Una ráfaga de viento aulló entre los riscos, arrastrando grandes nubes de polvo, que giraron con complejas formas y colores entre las luces opuestas del rojo Robundus y el amarillento Urban.
—Aquí está tu lluvia —gritó Mary por encima del rugido del viento.
Raymond continuó caminando, y de pronto el viento se calmó.
—En Glory —agregó Mary—, yo sólo creo en la lluvia o en cualquier otra cosa cuando la veo.
—No tenemos datos suficientes —insistió Raymond—. No hay ninguna magia en la imposibilidad de predecir un acontecimiento.
—Simplemente es... algo impredecible. —Mary miró hacia atrás—. Gracias a Dios que tenemos el reloj; algo en lo que es posible confiar...
El sendero trepaba entre matorrales grises, zarzas coriáceas y matas de espino morado. A veces se interrumpía sobre el barranco o contra un paredón y continuaba a un nivel situado unos metros por encima o por debajo; se trataba de pequeñas dificultades que superaban como algo sobrentendido. Sólo mostraron ansiedad cuando Robundus flotó hacia el sur y Urban hacia el norte.
—Sería inconcebible que un sol se pusiera a las siete de la tarde —comentó Mary—. Demasiado normal y cotidiano.
A las siete y cuarto ambos soles desaparecieron. Habría un maravilloso ocaso de diez minutos, otros quince de claridad y luego una noche de duración desconocida.
No pudieron ver el crepúsculo a causa de un terremoto. Una avalancha de rocas cayó sobre el camino; se refugiaron bajo un saliente de granito, mientras grandes piedras repiqueteaban sobre el sendero y rodaban por la ladera.
La lluvia de piedras cesó, excepto algunas que se dejaban caer como si lo hubieran pensado mejor.
—¿Ya ha acabado? —preguntó Mary.
—Parece que sí.
—Tengo sed.
Raymond le alcanzó la cantimplora y ella bebió.
—¿Cuánto falta hasta Fleetville?
—¿Old Fleetville o New Town?
—Tanto da —respondió Mary, fatigada—. Cualquiera.
Raymond titubeó.
—La verdad es que no sé qué distancia hay hasta ninguna de las dos.
—Pero no podemos quedarnos aquí toda la noche...
—Ya es de día —afirmó Raymond, mientras Maude, una enana blanca, empezaba a platear el cielo hacia el nordeste.
—Es de noche —declaró Mary, con sosegada desesperación—. El reloj asegura que es de noche; no me importa que brillen todas las estrellas de la galaxia, incluso nuestro sol. Si el reloj dice que es de noche, es de noche.
—Al menos podemos ver el camino. New Town está justo sobre ese acantilado. Reconozco esas plantas; estaban ahí la última vez que vine.
De los dos, Raymond fue el más asombrado cuando encontró New Town precisamente donde había vaticinado. Entraron en el pueblo.
—Todo está muy silencioso.
Había tres docenas de cabañas construidas con cemento y cristal, todas con agua filtrada, ducha, bañera y sanitarios. Para no contradecir los prejuicios de los flits, estaban techadas con espino, y no había tabiques interiores.
Todas se hallaban desiertas. Mary se acercó a la entrada de una.
—Uf, es horrible —dijo con un mohín—. ¡Qué olor!
Las ventanas de la segunda carecían por completo de cristales. Raymond mostraba un rostro duro y enojado.
—Yo mismo traje esos cristales sobre mi espalda llagada... Mira cómo lo agradecen.
—No me importa que nos lo agradezcan o no. Me preocupa el inspector. Nos hará responsables de esta inmundicia. Y después de todo, tenemos esa responsabilidad.
Hirviendo de indignación, Raymond examinó el pueblo. Recordaba el día en que se había terminado New Town; era un pueblo modelo, con treinta y seis cabañas impecables, apenas inferiores a los bungalows de la colonia. El Arcediano Burnette las bendijo mientras los trabajadores voluntarios se arrodillaban a orar en el espacio central. Cincuenta o sesenta flits bajaron a curiosear de la montaña. Eran un grupo andrajoso, de ojos muy abiertos; todos los hombres llevaban barba y greñas desordenadas, y las mujeres parecían descaradas y dispuestas a la promiscuidad; al menos así lo creían los colonos.
Después de la invocación, el Arcediano Burnette entregó al jefe de la tribu una gran llave de madera dorada.
—Quedan bajo su custodia el futuro y el bienestar de su pueblo —dijo—. Cuídelos; vele por ellos.
El jefe tenía casi dos metros diez de altura. Era flaco como un palo, y su perfil era agudo y duro como el de una tortuga. Vestía unos grasientos andrajos negros y llevaba una vara larga, cubierta de piel de cabra. Sólo él, entre toda la tribu, podía hablar el lenguaje de los colonos; y con tan buen acento que resultaba desconcertante.
—No es asunto mío —respondió con voz ronca—. Ellos hacen lo que quieren. Es lo mejor.
El Arcediano Burnette ya se había encontrado con actitudes semejantes. Era un hombre de amplio criterio, y no se molestó, sino que intentó discutir lo que consideraba una actitud irracional.
—¿Acaso no quieren ser civilizados? ¿No quieren adorar a Dios y vivir vidas limpias y sanas?
—No.
El Arcediano sonrió.
—Pues les ayudaremos de todos modos tanto como sea posible. Podemos enseñarles a leer y a contar; podemos curar vuestras enfermedades. Y por supuesto deben mantenerse limpios y adoptar hábitos regulares, porque eso es ser civilizados.
El jefe gruñó:
—Ni siquiera saben cuidar un rebaño de cabras.
—No somos misioneros —continuó el Arcediano—; pero cuando aprendan la verdad, estaremos preparados para ayudarles.
—Hum... ¿Qué ganan con esto?
El Arcediano sonrió.
—Nada. Ustedes son humanos como nosotros; nuestra obligación es ayudar.
El jefe se volvió, llamó a su gente y todos huyeron peñas arriba, empujándose unos a otros, trepando como desesperados, con las cabelleras al viento y las pieles de cabra restallando.
—¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? —gritó el Arcediano—. Vuelve aquí —le dijo al jefe, que seguía a la tribu.
Desde un acantilado el jefe se volvió.
—Están todos locos —dijo.
—No, no —exclamó el Arcediano.
Era una escena magnífica, tan perfecta como en el cine. El Arcediano, con su pelo blanco, llamaba al jefe salvaje de la tribu salvaje que se agazapaba detrás de él; el santo daba órdenes a los sátiros bajo la luz cambiante de tres soles.
Sin embargo, logró persuadir al jefe para que volviera a New Town. Old Fleetville estaba medio kilómetro más arriba, en una hondonada que encauzaba todos los vientos y nubes de la Grande Montagne, y hasta las cabras encontraban difícil mantenerse aferradas a las rocas. Era un lugar frío, húmedo y melancólico. El Arcediano se llevó uno por uno a sus habitantes a New Town, aunque el jefe insistía en su preferencia por Old Fleetville.
El motivo fueron veinte kilos de sal, con las que el Arcediano comprometió sus principios acerca del soborno. Unos sesenta miembros de la tribu se trasladaron a las nuevas cabañas con un aire de divertido desinterés, como si el Arcediano les hubiese pedido que participaran en un juego pueril.
El Arcediano volvió a bendecir el pueblo, y los colonos a arrodillarse, mientras los flits miraban con curiosidad desde las puertas y ventanas de sus nuevos hogares. Otros veinte o treinta descendieron saltando por las rocas con un rebaño de cabras que descuartizaron en la minúscula capilla. La sonrisa del Arcediano Burnette se tornó rígida y dolorosa, pero es justo reconocer que no hizo nada para impedirlo.
Algo más tarde, los colonos descendieron al valle. Habían hecho todo lo posible, pero no estaban seguros de qué era lo que habían hecho exactamente.
Dos meses después, New Town estaba desierta. El hermano Raymond y la hermana Mary Dunton recorrieron el pueblo entre las ventanas oscuras y las puertas entreabiertas.
—¿Adónde se han ido? —dijo Mary en voz baja.
—Están todos locos —respondió Raymond—. Locos de remate.
Fue hasta la capilla y metió la cabeza por la puerta. De pronto, aferró el marco; sus nudillos estaban blancos.
—¿Qué ocurre? —preguntó Mary, con ansiedad.
Raymond la apartó.
—Cadáveres... Hay diez, doce, quizá quince cuerpos.
—¡Raymond! —Se miraron—. ¿Por qué? ¿Cómo?
Raymond meneó la cabeza. Pensando lo mismo, ambos miraron hacia arriba, hacia Old Fleetville.
—Creo que deberíamos averiguarlo.
—¡Pero si este lugar es tan bonito! —estalló Mary—. Son... ¡Son unas bestias! ¡Deberían estar encantados!
Se apartó, mirando hacia el valle, para que Raymond no pudiera ver sus lágrimas. New Town había significado mucho para ella. Con sus propias manos había dado una mano de cal a las piedras y había arreglado cada cerca en torno a las cabañas. Pero esas piedras habían sido dispersadas a puntapiés, y se sentía herida.
—Que vivan como quieran —le dijo a Raymond—. Son sucios, perezosos, irresponsables... ¡Completamente irresponsables!
Raymond asintió.
—Vamos, Mary. Debemos cumplir con nuestro deber.
Mary se secó los ojos.
—Me imagino que son criaturas de Dios, pero no puedo comprender el porqué. —Miró a Raymond—. Y no me digas que Dios procede de modo misterioso.
—Está bien —repuso Raymond.
Empezaron a subir hacia Old Fleetville. El valle se hacía más y más pequeño. Maude llegó al cenit y allí se quedó, aparentemente inmóvil.
Se detuvieron a respirar. Mary se secó la frente con un pañuelo.
—¿Estoy loca, o Maude está aumentando de tamaño?
Raymond miró.
—Quizás ha crecido un poquito.
—O se trata de una nova o estamos cayendo hacia él.
—Supongo que en este sistema podría ocurrir cualquier aberración —suspiró Raymond—. Si en la órbita de Glory hay alguna regularidad, ésta no resiste el análisis.
—Con toda facilidad podríamos caer sobre cualquiera de los soles —dijo Mary, cavilosa.
Raymond se encogió de hombros.
—Hace unos cuantos millones de años que el sistema funciona. Ésa es nuestra mejor garantía.
—La única. —Mary apretó los puños—. Si hubiese siquiera una certeza en alguna parte, algo que uno pudiese mirar y decirse: «Esto es inmutable, esto no cambia, en esto se puede confiar»... ¡Pero no hay nada! ¡Es para volverse locos!
—No lo hagas, querida —replicó Raymond, con una sonrisa glacial—. Ya hay bastantes problemas en la colonia.
Mary se recobró al instante.
—Lo siento. Lo siento, Raymond, de veras.
—Estoy muy preocupado. Ayer hablé con Birch, el director del sanatorio.
—¿Cuántos hay ahora?
—Casi tres mil. Y todos los días hay casos nuevos. —Suspiró—. En Glory hay algo que afecta a los nervios, de eso no hay duda.
Mary respiró hondo y apretó la mano de Raymond.
—Lucharemos contra lo que sea, Raymond, y triunfaremos. Todo acabará por normalizarse, ya lo verás.
—Con la ayuda de Dios —replicó él, inclinando la cabeza.
—Se va Maude. Conviene que nos demos prisa para llegar a Old Fleetville con luz.
Pocos minutos después se encontraron con una docena de cabras, atendidas por igual cantidad de chiquillos escuálidos. Algunos vestían andrajos, o pieles de cabra, y otros andaban desnudos al viento, con las costillas descarnadas como tablas de lavar.
Más adelante vieron otro rebaño de cabras —quizás un centenar— al cuidado de otro chico.
—Típico de los flits —dijo Raymond—. Doce muchachos para cuidar doce cabras, y uno solo para cien.
—Tal vez sufran algún tipo de enajenación... ¿La locura es hereditaria?
—Es un punto discutible... Ya puedo oler Old Fleetville.
Maude abandonó el horizonte con una inclinación que prometía un largo crepúsculo. Con las piernas doloridas, Raymond y Mary entraron en el poblado, seguidos de niños y cabras mezclados sin discriminación.
Mary dijo, disgustada:
—Y dejan New Town, tan limpia y bonita, para vivir en esta inmundicia.
—¡No pises ese animal!
Raymond la apartó de la carroña mordisqueada de una cabra que había en medio del camino. Mary se mordió los labios.
Encontraron al jefe sentado en una roca y mirando al aire. Les saludó sin sorpresa ni placer. Un grupo de chicos construía una pira de hojarasca y ramas secas.
—¿De qué se trata? —preguntó Raymond, con forzada alegría—. ¿De una fiesta? ¿De un baile?
—Cuatro hombres, dos mujeres. Enloquecieron, se murieron. Los quemamos.
Mary miró la pira.
—No sabía que incineraban a los muertos.
—Hoy lo hacemos. —Estiró un brazo, tocó el brillante pelo rubio de Mary—. Sé mi esposa por algún tiempo.
Mary retrocedió y dijo con voz estremecida:
—No, gracias. Estoy casada con Raymond.
—¿Todo el tiempo?
—Todo el tiempo.
El jefe movió la cabeza.
—Están locos. Pronto morirán.
Raymond dijo con severidad:
—¿Por qué han roto el canal? Diez veces lo arreglamos; diez veces los flits bajaron en la oscuridad y derribaron los muros.
El jefe reflexionó.
—El canal está loco.
—No está loco. Ayuda a regar, ayuda a los campesinos.
—Va siempre lo mismo.
—¿Quieres decir que es recto?
—¿Recto? ¿Qué palabra es ésa?
—En una sola línea. En una sola dirección.
El jefe se mecía.
—Mire —dijo—. Montaña, ¿recta?
—No, por supuesto que no.
—El sol, ¿recto?
—No, pero...
—Mi pierna —y el jefe extendió su pierna izquierda, nudosa y velluda—, ¿recta?
—No —suspiró Raymond—. Su pierna no es recta.
—Entonces, ¿por qué el canal es recto? Está loco. —Se echó atrás. El asunto quedaba resuelto—. ¿Por qué ha venido?
—Porque mueren demasiados flits —dijo Raymond—. Queremos ayudar.
—Todo va bien. No nos hemos muerto ni usted ni yo.
—No queremos que mueran. ¿Por qué no viven en New Town?
—Los flits se vuelven locos y saltan de las rocas. —Se puso de pie—. Vamos, hay comida.
Dominando su repugnancia, Raymond y Mary probaron fragmentos de carne de cabra asada. Sin ceremonia, cuatro cadáveres de flits fueron lanzados a las llamas. Algunos flits empezaron a bailar.
Mary tocó a Raymond con el codo.
—Uno puede comprender una cultura por las danzas que ejecutan sus miembros. Mira.
—No se atienen a ninguna forma —replicó Raymond—. Algunos dan un par de saltos y se sientan; otros corren en círculo; otros se limitan a levantar y bajar los brazos.
Mary murmuró:
—Es que están locos, completamente locos.
—Así es —respondió Raymond.
Empezó a llover. El rojo Robundus encendió el cielo oriental, pero no se molestó en aparecer. La lluvia se convirtió en granizo. Mary y Raymond se metieron en una cabaña, seguidos por varios hombres y mujeres que, a falta de algo mejor, empezaron a hacer ruidosamente el amor.
Mary, en el paroxismo de la angustia, dijo en voz baja:
—¡Delante de nosotros! ¡No tienen vergüenza!
Raymond dijo, ceñudo:
—No pienso salir con esta lluvia. Que hagan lo que quieran.
Mary le dio un golpe con el puño a uno de los hombres, que trataba de quitarle la blusa. El flit dio un salto atrás.
—Como perros —musitó.
—No tienen represiones —dijo, apático, Raymond—. La represión acarrea psicosis.
—Entonces soy una psicótica —respondió con furia Mary—. ¡Tengo represiones!
—Yo también las tengo.
Se acabó el granizo, el viento dispersó las nubes, el cielo estaba claro. Raymond y Mary, aliviados, salieron de la cabaña.
La pira, empapada, se había apagado. Entre las cenizas había cuatro cuerpos carbonizados. Nadie se ocupaba de ellos.
Raymond dijo, pensativo:
—Tengo en la punta de la lengua..., de la mente...
—¿Qué?
—La solución a todo este problema con los flits...
—¿Y cuál es?
—Algo así: los flits están locos, son irracionales, irresponsables...
—De acuerdo.
—El inspector está a punto de llegar. Debemos demostrar que la colonia no es una amenaza para los aborígenes; en ese caso, los flits...
—¡Pero no podemos obligar a los flits a mejorar su forma de vida!
—No. Pero si pudiéramos curarlos, si pudiéramos evitar su psicosis masiva...
—Parece una tarea infinita —dijo, descorazonada, Mary.
Raymond meneó la cabeza.
—Usa el pensamiento riguroso, querida. Es un problema real. Un grupo de aborígenes es demasiado psicótico para vivir; pero es preciso que vivan... La solución es eliminar la psicosis.
—Así expuesto, tiene sentido; pero, en nombre del cielo, ¿cómo empezamos?
El jefe llegó saltando con sus largas piernas sobre las rocas, mientras masticaba un trozo de tripa de cabra.
—Hay que empezar por él —anunció Raymond.
—Es como ponerle el cascabel al gato.
—Sal. Desollaría a su abuela por un poco de sal.
Raymond se le acercó; el jefe parecía sorprendido de encontrarle aún en el pueblo. Mary miraba desde cierta distancia.
Raymond discutía. El jefe mostró al principio una expresión sorprendida, luego sombría. Raymond continuaba explicando. El punto principal era la sal, tanta como el jefe pudiera subir a la montaña. El jefe miró a Raymond desde sus dos metros diez de estatura, alzó los brazos al cielo, se alejó, y por fin se sentó en una roca, siempre masticando la tripa.
Raymond se reunió con Mary.
—Vendrá —dijo.
Birch, el director, se comportó tan cordialmente como pudo.
—¡Es un honor! —le dijo al jefe—. Rara vez tenemos visitantes tan distinguidos. Le atenderemos de inmediato.
El jefe dibujaba curvas con su vara en el suelo. Le preguntó mansamente a Raymond:
—¿Cuándo me dan la sal?
—En seguida. Primero tiene que hablar con el director Birch.
—Vamos —dijo éste—. Daremos un bonito paseo.
El jefe se volvió y se dirigió a la Grande Montagne.
—No, no —exclamó Raymond—. ¡Vuelva aquí!
El jefe alargó el paso.
Raymond corrió y lo asió por las huesudas rodillas, y el jefe cayó como un saco. El director Birch le aplicó una inyección sedante y muy pronto estuvo seguro dentro de una ambulancia, con la mirada perdida.
El hermano Raymond y la hermana Mary miraron la ambulancia mientras se marchaba. Una densa polvareda se alzó y quedó en el aire a la luz verde del sol. Las sombras parecían teñidas de violeta azulado.
Mary dijo con voz temblorosa:
—Espero que hayamos obrado bien. El pobre tenía un aspecto tan patético... Como sus propias cabras cuando las atan para matarlas.
—Sólo estamos haciendo lo que nos parece mejor, querida.
—¿Pero es realmente lo mejor?
La ambulancia había desaparecido, y el polvo se había posado. Sobre la Grande Montagne refulgían los relámpagos en un nubarrón verde oscuro. Faro brillaba como un ojo de gato en el cenit. El reloj, el fiel, cuerdo y sólido reloj, daba las doce del día.
—Lo mejor —repetía Mary, pensativa—. Es tan relativo...
—Si podemos curar la psicosis de los flits —apuntó Raymond—, si podemos enseñarles a vivir vidas limpias y ordenadas, eso será sin duda lo mejor. —Y tras una pausa, agregó—: Y desde luego será lo mejor para la colonia.
Mary suspiró.
—Supongo que tienes razón. Pero el jefe parecía tan agobiado...
—Mañana iremos a verle —respondió Raymond—. Pero ahora, duerme.
Cuando despertaron, un fulgor rojizo se filtraba por las cortinas corridas. Robundus, y quizá también Maude.
—Mira el reloj —pidió Mary, en mitad de un bostezo—. ¿Es de día o de noche?
Raymond se incorporó sobre un codo. El reloj se hallaba incrustado en la pared; era una réplica del reloj de Salvation Bluff y era accionado por impulsos radiales emitidos por éste.
—Son las seis de la tarde. Seis y diez.
Se levantaron y vistieron sus camisas blancas y sus polainas. Comieron en la pulcra cocina, y luego Raymond telefoneó al sanatorio.
La voz del director Birch resonó vigorosa:
—Dios le guarde, hermano Raymond.
—Dios le guarde, director. ¿Cómo está el jefe?
El director vaciló.
—Hemos tenido que mantenerlo sedado. Tiene problemas bastante profundos.
—¿Es posible hacer algo? Es muy importante.
—Sólo podemos intentarlo. Esta noche lo ensayaremos.
—Quizá convendría que estuviéramos allí —apuntó Mary.
—Si quieres... ¿A las ocho?
—A las ocho.
El sanatorio era un edificio largo y bajo, situado en las afueras de Ciudad Glory. Se le habían agregado posteriormente otras dos alas, y se podían ver en la parte de atrás unos barracones provisionales.
El director Birch les recibió con expresión de fatiga.
—No tenemos tiempo ni espacio suficientes... ¿Es tan importante ese flit?
Raymond le aseguró que la cordura del jefe era un asunto de grave importancia para todos.
El director alzó las manos.
—Hay colonos que requieren atención urgente —dijo—. Supongo que tendrán que esperar.
—¿El problema continúa? —preguntó Mary.
—El sanatorio tenía originariamente quinientas camas —respondió el director—. En este momento hay tres mil seiscientos pacientes internados, por no hablar de los mil ochocientos que evacuamos de regreso a la Tierra.
—¿Pero no está mejorando la situación? —inquirió Raymond—. La colonia ha superado el momento de mayor esfuerzo. No debería haber tanta ansiedad.
—No parece que el problema sea la ansiedad.
—¿Cuál es?
—El nuevo ambiente, me figuro. Somos gente de la Tierra; esto nos resulta extraño.
—Pero no lo es —objetó Mary—. Hemos construido aquí una réplica exacta de una comunidad terrestre. Y de las más bonitas. Hay casas, flores y árboles terrestres.
—¿Dónde está el jefe? —preguntó el hermano Raymond.
—Pues en este momento en la sala de máxima seguridad.
—¿Se muestra violento?
—No contra las personas. Lo que quiere es irse. ¡Pero es destructivo! Nunca he visto nada igual.
—¿Tiene usted algún diagnóstico, aunque sólo sea provisional?
El director negó con la cabeza.
—Todavía estamos tratando de clasificarlo. Mire. —Tendió un informe a Raymond—. Éste es el primer análisis.
—¿Inteligencia cero? —Raymond alzó la vista—. Me consta que no es tan estúpido.
—La verdad es que no lo parece. Esto es sólo una vaga aproximación; no podemos usar los tests habituales, como el de percepción temática y demás. Están hechos para nuestras circunstancias culturales. En cambio, éstos —y al hablar golpeteó el informe con los dedos— son básicos, y los utilizamos incluso con animales. Aquí se trata de meter clavijas en agujeros, de reunir colores, de detectar diseños que no coinciden, de abrirse paso a través de laberintos...
—¿Y cómo respondió el jefe?
El director movió tristemente la cabeza.
—Si fuera posible obtener una puntuación negativa, la tendría.
—¿Cómo es eso?
—Bueno..., por ejemplo, en lugar de meter una clavija redonda en un agujero redondo, rompió la clavija en forma de estrella, la metió de lado a la fuerza y luego rompió el tablero.
—¿Pero por qué?
Mary dijo:
—Vamos a verle.
—No hay peligro, ¿verdad? —preguntó Raymond.
—Ninguno.
El jefe se hallaba confinado en una agradable habitación de tres metros de lado, con una cama blanca, sábanas y colcha grises, el suelo gris claro, y el cielo raso de un plácido verde.
—¡Santo Dios! —dijo con viveza Mary—. ¡Pues sí que ha estado ocupado!
—Sí —agregó el doctor Birch, apretando los dientes—. Muy ocupado.
La ropa de cama estaba hecha tiras, el somier, puesto de lado en medio de la habitación, las paredes sucias, y el jefe, sentado sobre el colchón plegado.
El director Birch dijo con severidad:
—¿Por qué ha hecho este desastre? No es un acto inteligente.
—Usted me mete aquí. Yo lo arreglo a mi gusto. Usted ordena su casa como le gusta. —Miró a Mary y a Raymond—. ¿Cuánto tiempo falta?
—Un rato más —respondió Mary—. Tratamos de ayudarle.
—Conversación loca, todos locos. —El jefe perdía su excelente acento, y deformaba sus palabras sonidos fricativos y guturales—. ¿Por qué me han traído aquí?
—Un día o dos —dijo Mary para calmarle—. Y luego tendrá su sal. Muchísima.
—Un día. Día es cuando hay sol.
—No —respondió el hermano Raymond—. ¿Ve esto? —Señaló el reloj de la pared—. Un día es cuando esa manecilla da la vuelta dos veces.
El jefe sonrió con cinismo.
—Nosotros ordenamos nuestras vidas con esto —explicó Raymond—. Nos ayuda.
—Como el gran reloj de Salvation Bluff —agregó Mary.
—Gran Diablo —dijo el jefe—. Ustedes personas buenas, todos locos. Vengan a Fleetville; les ayudaré. Buenas cabras. Tiraremos piedras contra el Gran Diablo.
—No —repuso con serenidad Mary—. Eso no serviría. Ahora, haga lo mejor posible cuanto le diga el doctor. Por ejemplo, este desorden no está bien.
El jefe hundió la cabeza en sus manos.
—Déjenme ir. Se quedan con la sal; yo me voy a casa.
—Vamos —dijo amablemente el director Birch—. No le haremos daño. —Miró el reloj—. Ya es hora de su primera sesión de terapia.
Se necesitaron dos enfermeros para llevar al jefe al consultorio. Fue colocado en una silla acolchada, con las manos y los pies sujetos para que no pudiera lastimarse. Lanzó un terrible grito:
—¡El diablo, el Gran Diablo viene a mirar mi vida!
El director Birch le dijo a un enfermero.
—Cubra el reloj. Angustia al paciente.
—Relájese —dijo Mary—. Estamos tratando de cuidarle y de cuidar a su tribu.
El enfermero le aplicó una inyección de D-beta hypnidina. El jefe se relajó y quedó con los ojos abiertos y vacíos. Su flaco pecho subía y bajaba.
El director Birch les dijo en voz baja a Raymond y Mary:
—En este momento es absolutamente sugestionable. No hagan el menor ruido.
Ambos fueron a sentarse en un ángulo de la habitación.
—Hola, jefe —dijo el director.
—Hola.
—¿Está cómodo?
—Mucho brillo, mucho blanco.
El enfermero amortiguó las luces.
—¿Ahora está mejor?
—Mejor.
—¿Le preocupa algo?
—Las cabras se lastiman las patas, se quedan arriba, en la montaña. Hay gente loca en el valle; no se quieren ir.
—¿Qué quiere decir «loca»?
El jefe guardó silencio. El director Birch les dijo, susurrando, a Mary y a Raymond:
—Analizando su idea de cordura quizá encontremos la clave de su trastorno. —Y dirigiéndose al jefe—: ¿Por qué no nos habla de su vida?
El jefe respondió de inmediato:
—Ah, es muy buena. Soy el jefe. Comprendo lo que todos hablan. Nadie más sabe las cosas.
—Una buena vida, ¿eh?
—Todo es bueno. —Hablaba de modo deshilvanado, y a veces una palabra era ininteligible, pero se comprendía el cuadro que trazaba de su vida—. Todo en calma, sin problemas, todo bien. Cuando llueve, el fuego es bueno. Cuando el sol quema, sopla el viento y es bueno. Muchas cabras, todo el mundo tiene comida.
—¿Pero no tiene dificultades, inconvenientes?
—Sí que los tengo. La gente loca del valle hace una ciudad. New Town. Está mal. Recta, recta, todo recto. Mal. Loca. Eso es malo. Tenemos mucha sal, pero nos vamos de New Town y volvemos al lugar de siempre.
—¿No le gusta la gente del valle?
—Son buena gente, pero están todos locos. El Gran Diablo los trajo al valle. El Gran Diablo mira todo el tiempo. Pronto todos harán tic tic tic como el Gran Diablo.
El director Birch se volvió hacia Raymond y Mary, con el ceño fruncido.
—No servirá de nada. Está demasiado seguro.
—¿No podrá curarle? —dijo Raymond, preocupado.
—Antes de poder curar una psicosis, debo localizarla. Y estoy muy lejos de ello.
—Pero no es natural lo que les ocurre a los flits —susurró Mary—. Se mueren como moscas.
El doctor se dirigió al jefe:
—¿Por qué se muere su gente, jefe? ¿Por qué se mueren en New Town?
El jefe respondió con voz áspera.
—Miran hacia abajo. La vista no es bonita. Loca. No hay río; agua recta. Hace daño a los ojos. Rompemos el canal, vuelve el río bueno... Las casas todas iguales. Uno enloquece mirándolas. La gente se vuelve loca. Los matamos.
El director Birch dictaminó:
—Creo que no conviene seguir hasta que estudiemos mejor el caso.
—Sí —dijo el hermano Raymond en tono de preocupación—. Debemos reflexionar.
Salieron del sanatorio por el gran salón de entrada; los bancos se hallaban repletos de gente que solicitaba ser internada, así como de pacientes y los enfermeros que los cuidaban. En el exterior el cielo estaba cubierto. La luz amarillenta indicaba que Urban estaba en alguna parte. Grandes gotas densas caían sobre el polvo.
El hermano Raymond y la hermana Mary esperaban el autobús en la glorieta de tráfico.
—Algo marcha mal —dijo Raymond con voz destemplada—. Algo marcha muy mal.
—No estoy muy segura que sea algo que haya en nosotros —agregó Mary mirando el paisaje, los huertos nuevos, la avenida Sarah Gulvin, que llegaba hasta el centro de Ciudad Glory.
—Un planeta extraño siempre es una batalla. Debemos tener fe y confianza en Dios..., ¡y luchar!
Mary le apretó el brazo. Él se volvió.
—¿Qué ocurre?
—Me ha parecido ver a alguien que corría entre los árboles.
Raymond estiró el cuello.
—No veo nada.
—Pensé que era el jefe...
—La imaginación, querida.
Subieron al autobús, y pronto llegaron a la seguridad de su hogar de paredes blancas y jardín florido.
Sonó el intercomunicador. Era el director Birch, inquieto.
—No quiero alarmarles, pero el jefe se ha escapado. No está en el sanatorio, ni sabemos adónde ha ido.
Mary murmuró:
—Estaba segura, estaba segura.
—¿Cree que hay algún peligro? —preguntó Raymond.
—No. No hay síntomas de violencia. Pero yo atrancaría la puerta.
—Gracias por llamar, director.
—De nada, hermano Raymond.
Hubo un instante de silencio.
—Y ahora, ¿qué? —preguntó Mary.
—Cerraré las puertas, y luego trataremos de dormir bien.
En medio de la noche, Mary se despertó sobresaltada. Raymond se volvió hacia ella.
—¿Qué te ocurre?
—No sé —dijo Mary—. ¿Qué hora es?
Raymond miró el reloj.
—La una menos cinco.
La hermana Mary no se movió.
—¿Has oído algo? —inquirió Raymond.
—No. Tuve... un presentimiento. ¡Algo está mal, Raymond!
Raymond la abrazó, y apretó contra su pecho la cabeza rubia.
—Sólo podemos hacer lo que nos parece mejor, querida, y rezar para que sea la voluntad de Dios.
Cayeron en un sueño entrecortado, agitado. Raymond se levantó para ir al lavabo. Era de noche y el cielo estaba oscuro, aunque había un fulgor rojizo en el norte. El rojo Robundus se hallaba en algún lugar debajo del horizonte.
Soñoliento, Raymond volvió a la cama.
—¿Qué hora es, querido? —preguntó Mary.
Raymond miró el reloj.
—La una menos cinco.
Se metió en la cama. Mary tenía el cuerpo rígido.
—¿Has dicho la una menos cinco?
—Sí —respondió Raymond. Un segundo después saltaba de la cama y se dirigía a la cocina—. Aquí también es la una menos cinco. Llamaré al reloj.
Fue hasta el intercomunicador y oprimió el teclado. No hubo respuesta.
—No contestan.
Mary estaba a su lado.
—Prueba otra vez.
Raymond marcó el número.
—Es muy raro.
—Llama a informaciones.
Raymond lo hizo. Antes que pudiera preguntar nada, una voz aguda le dijo:
—El gran reloj está momentáneamente averiado. Por favor, paciencia, el reloj está averiado.
Raymond creyó reconocer la voz. Oprimió la tecla de imagen. La voz dijo:
—Dios le guarde, hermano Raymond.
—Dios le guarde, hermano Ramsdell. ¿Qué ha ocurrido?
—Fue uno de sus protegidos, Raymond... Uno de los flits, enfurecido. Arrojó rocas montaña abajo contra el reloj.
—¿Pero...?
—Provocó una avalancha. Ya no tenemos reloj.
Nadie recibió al inspector Coble cuando llegó al espaciopuerto de Ciudad Glory. Contempló la pista; ni un alma. Muy lejos, el viento arrastraba un papel. Nada más se movía.
Qué extraño, pensó el inspector Coble. Siempre le esperaba una comisión con un programa halagador, pero bastante fatigoso. Un banquete en el bungalow del Arcediano, discursos eufóricos, informes de los últimos progresos, servicios en la capilla, y por fin una caminata hasta el pie de la Grande Montagne.
Personas excelentes, a juicio del inspector, pero demasiado serias y fanáticas para resultar interesantes.
Dio instrucciones a los dos hombres que tripulaban la nave oficial, y se dirigió a pie hacia Ciudad Glory. El rojo Robundus estaba alto, pero se dirigía hacia el este. Miró hacia Salvation Bluff para controlar la hora local, pero un velo de humo le impedía ver.
El inspector caminaba vivamente por la carretera, y de pronto se detuvo. Alzó la cabeza como para olfatear el aire, miró en derredor girando sobre sí mismo. Frunció el ceño y continuó la marcha.
Los colonos habían hecho cambios, pensó. No podía determinar cuáles exactamente. Un sector de la cerca faltaba. Había malezas en la cuneta, junto al camino. Examinó la cuneta y notó cierto movimiento en el pastizal que había más atrás, y voces juveniles. Excitada su curiosidad, Coble saltó la zanja y abrió la cerca.
Una pareja de unos dieciséis años chapoteaba en la charca; ella llevaba tres flores en la mano, él la besaba. Le miraron sorprendidos, y el inspector se retiró.
De nuevo en la carretera se preguntó dónde se encontraban todos. Los campos estaban abandonados, nadie trabajaba. El inspector Coble se encogió de hombros y continuó su camino.
Pasó por el sanatorio y lo miró extrañado. Parecía considerablemente mayor. Tenía otras dos alas, y varios barracones agregados; los senderos de grava no estaban tan bien cuidados como antes. La ambulancia, estacionada a un lado, se hallaba cubierta de polvo. El lugar parecía abandonado. Por segunda vez, el inspector se quedó inmóvil. ¿Música? ¿En el sanatorio?
Se acercó, y la música se hizo más audible. Coble abrió la puerta con lentitud. En el salón de recepción había ocho o diez personas vestidas de manera extraña: con plumas, faldas de hierba seca, fantásticos collares de metal y vidrio. Una música frenética y bailable atronaba desde el auditorio.
—¡Inspector! —le dijo una rubia encantadora—. ¡Ha llegado, inspector Coble!
El inspector Coble la miró fijamente. Tenía puesta una especie de chaqueta hecha de cuadraditos de telas diversas y adornada con campanillas de hierro.
—Hermana... Es la hermana Mary Dunton, ¿verdad?
—Por supuesto... ¡Ha llegado usted en el mejor momento! ¡Tenemos baile de carnaval, con trajes y todo!
El hermano Raymond le palmeó alegremente la espalda.
—Encantado de verle, viejo. Beba un poco de sidra. ¡Es la primera!
El inspector Coble retrocedió.
—No, no, gracias. —Aclaró su garganta—. Debo continuar mi inspección. Tal vez más tarde...
El inspector Coble se dirigió a la Grande Montagne. Observó que varios bungalows habían sido pintados con vivos verdes, azules y amarillos; muchas cercas habían desaparecido, algunos jardines parecían selvas...
Ascendió hasta Old Fleetville, donde vio al jefe. Aparentemente, los flits no eran explotados, engañados, esclavizados, irritados de modo sistemático ni obligados a ser prosélitos de nadie. El jefe parecía hallarse de buen humor.
—Maté al Gran Diablo —le dijo—. Ahora todo va mejor.
El inspector Coble pensaba deslizarse en silencio hasta el espaciopuerto y partir, pero el hermano Raymond Dunton le llamó cuando pasaba por delante de su bungalow.
—¿Ha desayunado ya, inspector?
—¡La cena, querido! —dijo desde dentro la voz de la hermana Mary—. Urban acaba de ponerse.
—Pero Maude ha aparecido...
—¡Huevos con tocino, inspector!
El inspector estaba fatigado, y sentía el olor a café.
—Gracias —respondió—. Espero que no les importe si acepto.
Después de los huevos con tocino, y durante su segunda taza de café, el inspector dijo tentativamente:
—Parece que los dos se encuentran bien.
La hermana Mary estaba guapísima con el pelo rubio suelto.
—Nunca me he sentido mejor —respondió el hermano Raymond—. Es cuestión de ritmo, inspector.
Éste parpadeó.
—Ritmo, ¿eh?
—Más exactamente —agregó Mary—, se trata de perder el ritmo.
—Todo empezó cuando rompieron el reloj —dijo Raymond.
El inspector Coble fue reconstruyendo poco a poco la historia que tres semanas después le narró en Ciudad Surge al inspector Keefer:
—Invertían un enorme esfuerzo en aferrarse a una falsa realidad. Les asustaba el nuevo planeta. Pretendían que fuera la Tierra; trataban de castigarlo o hipnotizarlo para que fuera la Tierra. Por supuesto, estaban derrotados antes de empezar. Glory es un mundo donde prácticamente todo es aleatorio, y los pobres querían imponer el ritmo y la rutina de la Tierra a ese magnífico desorden, a ese caos monumental.
—No es extraño que se volvieran locos.
El inspector Coble asintió.
—Al principio, cuando el reloj se detuvo, pensaron que eso significaba la muerte. Encomendaron sus almas a Dios y se entregaron a su suerte. Pasaron unos días y para su sorpresa, descubrieron que seguían vivos, e incluso que gozaban de la vida. Dormían cuando oscurecía y trabajaban cuando brillaban los soles...
—Parece un buen lugar para el retiro —respondió el inspector Keefer—. ¿Qué tal es la pesca en Glory?
—No muy buena. Pero la cría de cabras es una maravilla.
Los Hombres Regresan
El remanente descendió furtivo la escarpada cuesta. Era una criatura flaca y vacilante, de ojos torturados. Se movía en una serie de rápidos desplazamientos, ocultándose tras paneles de aire negro. Corría cada vez que una sombra pasaba, y a veces se arrastraba a cuatro patas con la cabeza junto al suelo. Al llegar a las últimas rocas, contempló la llanura.
Se elevaban a lo lejos unas sierras bajas que se confundían con el cielo, pálido y lechoso como vidrio opalino. La llanura se desplegaba como pana raída, arrugada y verdinegra, salpicada de ocre y herrumbre. Un surtidor de roca líquida se elevaba a gran altura, abriéndose arriba en ramificaciones de coral negro. A cierta distancia, una familia de objetos grises evolucionaba con la ilusión de una finalidad prevista; las esferas se fundían en pirámides, se convertían en domos, en manojos de espirales blancas, en agujas que pinchaban el cielo y, como tour de force final, en complejos mosaicos.
Al remanente nada de eso le importaba. Necesitaba alimento y en la llanura había plantas. A falta de algo mejor, eso sería suficiente. Crecían en el suelo, o a veces en los bloques de agua suspendidos o en el corazón del duro gas negro. Había macizos de indómitos espinos, bulbos verde pálido, plantas de hojas pegajosas y oscuras, tallos con flores retorcidas. No había especies definidas, y el remanente no tenía forma de saber si las hojas y vástagos que había comido el día anterior no serían hoy venenosos.
Probó con el pie el suelo de la llanura. La superficie cristalina, aunque asimismo parecía hecha de pirámides rojas y gris verdoso, sostuvo su peso, y luego de pronto absorbió su pie. Luchó frenéticamente por liberarse, saltó hacia atrás y permaneció agazapado en la roca, sólida por el momento.
El hambre le irritaba el estómago. Debía comer. Contempló la llanura; no muy lejos, un par de organismos jugueteaban. Se deslizaban, se zambullían, danzaban, adoptaban asombrosas poses extravagantes. Si se acercaban trataría de matar a uno. Se parecían a los hombres; debían constituir por lo tanto un buen alimento.
Esperó. ¿Largo tiempo? ¿Poco tiempo? La duración no tenía realidad cuantitativa ni cualitativa. El sol había desaparecido; no había un ciclo recurrente regular. «Tiempo» era una palabra vacía de sentido.
Las cosas no habían sido siempre así. El remanente conservaba algunos jirones de memoria de los antiguos tiempos, antes que la lógica y la sistematización se hicieran obsoletas. El hombre había dominado la Tierra en virtud de un supuesto esencial: que un efecto se debía a una causa, la cual era a su vez efecto de una causa anterior.
La manipulación de esa ley básica había dado abundantes resultados, y no parecía necesaria ninguna otra herramienta o instrumento. El hombre se felicitaba por su estructura de amplias posibilidades. Podía vivir en desiertos, llanuras o entre el hielo, en bosques o ciudades; la naturaleza no lo había conformado para un ambiente determinado. No tenía conciencia de cuán vulnerable era. La lógica era ese ambiente determinado; el cerebro, su herramienta específica.
Y entonces llegó la hora terrible en que la Tierra entró en un período de no-causalidad, y todas las ordenadas relaciones de causa y efecto se disolvieron. El instrumento específico resultaba ahora inútil; no podía asir la realidad. De los miles de millones de hombres, sólo unos pocos sobrevivieron: los dementes. Eran ahora los organismos, los señores de la época. Sus incoherencias eran tan exactamente equivalentes a los caprichos del mundo que constituían una peculiar sabiduría salvaje. O quizá la desorganizada materia del mundo, liberada de las viejas exigencias, se había vuelto sensible a la psicoquinesis.
Otro puñado de seres —los remanentes— habían logrado subsistir, aunque sólo gracias a un crítico conjunto de circunstancias. Eran los mejor dotados del viejo dinamismo causal, y habían conservado el suficiente para controlar el metabolismo de sus cuerpos, y sólo eso. Se extinguían con rapidez, porque la cordura no ofrecía la menor posibilidad de manipular el entorno. A veces sus propias mentes farfullaban y erraban, y se lanzaban en pleno delirio a correr por la llanura.
Los organismos observaban sin sorpresa ni curiosidad. ¿Qué sentido tenía la sorpresa? Los locos remanentes podían situarse junto a un organismo y tratar de duplicar la existencia de la criatura. El organismo comía un trozo de planta; lo mismo hacía el remanente. El organismo se frotaba el pie con agua triturada, y el remanente le imitaba. Luego el remanente moría envenenado, o con las entrañas deshechas o de lesiones en la piel, mientras el organismo se tendía a descansar en la hierba negra y húmeda. O bien el organismo podía intentar devorar al remanente, y éste corría aterrorizado, incapaz de hallar un refugio en parte alguna, saltando y empujando con el pecho el denso aire hasta caer al fin en un lago de hierro, o en una bolsa de vacío, donde se debatía como una mosca en una botella.
En la actualidad, los remanentes eran muy pocos. Finn, el que contemplaba la llanura agazapado en la roca, vivía con otros cuatro. Dos eran hombres ancianos y pronto morirían. Y Finn también moriría si no encontraba alimento.
En la llanura, Alfa, uno de los organismos, se sentó, recogió un puñado de aire, una bola de líquido azul, una roca, los amasó, estiró la mezcla como una melcocha y le dio un vigoroso impulso con una mano; se extendió como una cuerda. El remanente se agachó más. No había forma de saber qué diabólica idea se le había ocurrido a la criatura; era impredecible, él y todos los suyos. A Finn le agradaba comer su carne, pero también ellos podían devorarle, si tenían una buena oportunidad. Y él se hallaba en gran desventaja. Sus actos azarosos le desconcertaban. Trató de escapar, corrió, y empezó el pánico. La dirección que se proponía seguir era rara vez la que le permitía la variable resistencia ofrecida por el suelo. El organismo se encontraba detrás, tan versátil y desinteresado como el ambiente. Las dos series de caprichos unas veces se anulaban entre sí, otras se sumaban. En el primer caso, Alfa podía apoderarse de él. Era algo inexplicable. Pero, ¿qué no lo era? La palabra «explicación» carecía de sentido.
Se movían hacía él. ¿Le habrían visto? Se aplastó contra la adusta roca amarilla. Los organismos se detuvieron no muy lejos. Podía oír los sonidos que emitían. Se quedó pegado al suelo, aquejado por sus dos ansiedades en conflicto: el miedo y el hambre.
Alfa se arrodilló y a continuación se tendió sobre la espalda, con los brazos y las piernas abiertos. Dirigió al cielo una serie de gritos musicales sibilantes y de gemidos guturales. Se trataba de un lenguaje personal que acababa de improvisar, pero Beta lo comprendía.
—Una visión —exclamó Alfa—. Veo más allá del cielo, círculos que giran, nudos. Se aprietan con fuerza, nunca será posible deshacerlos.
Beta se encaramó sobre una pirámide y miró por encima de su hombro el cielo manchado.
—Una intuición —canturreó Alfa—, un cuadro de otro tiempo. Es duro, despiadado, inflexible.
Beta se irguió sobre la pirámide, planeó por la superficie cristalina, nadó por debajo de Alfa, emergió y se tendió a su lado.
—Observa al remanente al pie de la colina —dijo Alfa—. En su sangre se conserva toda la vieja raza: los hombres de mentes estrechas como hendiduras. Él ha exudado la intuición. Ese torpe ser desatina.
—Todos ellos han muerto —respondió Beta—, aunque tres o cuatro subsistan.
(Cuando pasado, presente y futuro son sólo ideas de otro tiempo, como botes en un lago seco, no es posible definir el término de un proceso.)
Alfa dijo:
—Ésta es la visión: veo a los remanentes invadiendo la Tierra. Luego nos expulsan hacia ninguna parte, nos dispersan como mosquitos en el viento. Eso es lo que nos aguarda.
Ambos permanecieron quietos, considerando la visión. Una roca, o quizás un meteoro, cayó del cielo y golpeó contra la superficie de la laguna. Dejó un agujero redondo, que lentamente se cerró. De otro punto de la laguna saltó al aire una gota de fluido, que se alejó flotando.
Alfa habló:
—Otra vez. La intuición es más clara. Habrá luces en el cielo.
La fiebre murió en él. Enganchó un dedo en el aire y se izó hasta ponerse en pie.
Beta no se movía. Caracoles, hormigas, moscas, escarabajos trepaban sobre él, molestaban y se reproducían. Alfa sabía que Beta podía levantarse, alejar a los insectos, marcharse. Pero Beta prefería, aparentemente, la pasividad. Eso estaba bien. Podía producir, si lo deseaba, otro Beta, o incluso una docena. A veces el mundo quedaba atestado de organismos de todas clases y colores, altos como campanarios, bajos y rechonchos como floreros. A veces se ocultaban tranquilamente en profundas cavernas, y en ocasiones la variable sustancia de la tierra se desplazaba y uno, o treinta, quedaban encerrados en un capullo subterráneo. Todos se quedaban sentados con gravedad, aguardando hasta que el suelo se abría y volvían a ver la luz, haciendo guiños, pálidos.
—Siento una carencia —dijo Alfa—. Me comeré al remanente.
Se movió y la pura casualidad le llevó junto a la roca amarilla. Finn se puso en pie, aterrado.
Alfa intentó comunicarse para que Finn se quedara quieto mientras él comía; pero Finn no podía captar las diversas tonalidades de la voz de Alfa. Recogió una piedra y se la arrojó. La piedra se pulverizó y regresó hacia la cara del remanente.
Alfa se acercó y extendió sus largos brazos. El remanente intentó darle un puntapié, pero perdió el equilibrio y se deslizó por la llanura. Alfa, complaciente, le siguió. Finn se arrastró, tratando de alejarse. Alfa se movió hacia la derecha; una dirección era tan buena como cualquier otra. Chocó con Beta y empezó a devorar a Beta y no a Finn. Éste vaciló, luego se acercó y empezó a meterse en la boca trozos de carne rosada.
Alfa le dijo al remanente:
—Estaba a punto de comunicarle una intuición al que nos estamos comiendo. Me comunicaré contigo.
Finn no podía comprender el lenguaje personal de Alfa. Comían tan de prisa como les era posible. Alfa continuó:
—Habrá luces en el cielo. Grandes luces.
Finn se puso de pie, y mirando cauteloso a Alfa, recogió las piernas de Beta y empezó a arrastrarlo hacia la colina. Alfa le miraba con desinterés.
Era una dura tarea para el escuálido Finn. A veces Beta flotaba en el aire, a veces se adhería al terreno, y por fin se sumergió en una veta de granito que se congeló alrededor del cuerpo. Finn trató de liberar a Beta, y de extraerlo haciendo palanca con un palo, pero sin éxito.
Corría de un lado a otro en una agonía de indecisión. Beta empezó a marchitarse, a desvanecerse como una medusa en la arena caliente. El remanente lo abandonó. ¡Demasiado tarde, demasiado tarde! Comida que se perdía. ¡El mundo era un lugar terriblemente frustrante!
Por el momento, tenía el estómago lleno. Volvió a lo alto del risco, al campamento donde los otros cuatro remanentes aguardaban, dos ancianos y dos hembras. Éstas, Gisa y Reak, habían salido a buscar alimentos, como Finn. Gisa había traído una losa de liquen; Reak un trozo de carroña indefinible.
Los viejos, Boad y Tagart, estaban tranquilamente sentados, esperando la comida o la muerte. Las mujeres recibieron a Finn con hosquedad.
—¿Dónde está la comida que fuiste a buscar?
—Tenía un cuerpo entero. No lo he podido traer.
Boad había arrebatado con astucia la losa de liquen y se la había llevado a la boca. Pero de pronto el liquen volvió a la vida; se estremecía y exudaba un licor rojo. Era venenoso, y el anciano murió.
—Ahora tenemos comida —dijo Finn—. Comamos.
Pero el tóxico produjo putrefacción, el cadáver se cubrió de espuma azul y se alejó flotando. Las mujeres se volvieron hacia el otro anciano, que dijo con voz temblorosa:
—Pueden comerme si es preciso, pero, ¿por qué no eligen a Reak, que es más joven?
Reak, la más joven de las mujeres, mordisqueaba su trozo de carroña y no respondió. Finn dijo con voz hueca:
—¿Para qué nos preocupamos? La comida es cada vez más difícil de encontrar, y somos los últimos hombres.
—No, no —repuso Reak—. Hemos visto a otros junto al promontorio verde.
—Eso fue hace mucho —dijo Gisa—. Seguramente ya se habrán muerto.
—Quizás hayan encontrado alimento —sugirió Reak.
Finn se puso de pie y miró hacia la llanura.
—¿Quién sabe? Tal vez haya mejores tierras más allá del horizonte.
—No hay nada en ninguna parte sino desolación y criaturas malignas —repuso Gisa.
—¿Qué puede ser peor que esto? —rebatió Finn.
Nadie encontró motivos para disentir.
—Esto es lo que yo propongo —comenzó Finn—. ¿Ven esa cumbre alta? Miren las capas de aire duro; golpean contra la montaña, rebotan, flotan y desaparecen al otro lado. Subamos, y cuando pase un gran bloque de aire, saltaremos sobre él para que nos lleve a las hermosas regiones que quizá se encuentran donde no alcanza la vista.
Hubo una discusión. El viejo Tagart alegó su debilidad; las mujeres se burlaron de las hermosas regiones que Finn imaginaba. Pero por fin, protestando, iniciaron el ascenso.
Les llevó largo tiempo. La obsidiana era blanda como jalea, y Tagart dijo repetidas veces que estaba en el límite de su resistencia. Pero continuaron y finalmente llegaron a la cúspide, donde apenas había lugar para todos. Miraron en todas direcciones: la mirada se perdía en el acuoso gris.
Las mujeres reñían y señalaban en distintas direcciones; pero había escasos vestigios de mejores territorios. En una dirección había sierras de color verde azulado que se estremecían como vejigas llenas de aceite. En otra se veía una corriente negra: una hondonada, o un lago de arcilla. En otra aparecieron unas sierras de color verde azulado. Eran las mismas que habían visto al principio, sólo que había habido un desplazamiento. Debajo se hallaba la llanura, brillando como un coleóptero iridiscente, salpicada de puntos oscuros y aterciopelados que indicaban una dudosa vegetación.
Vieron organismos. Una docena de formas haraganeando entre las lagunas, masticando vainas vegetales, piedras pequeñas o insectos. Apareció Alfa. Se movía con lentitud, todavía asombrado por su visión, e ignoraba a los demás organismos, que continuaron con sus entretenimientos hasta que quedaron inmóviles, compartiendo su opresión.
En la cumbre de obsidiana, Finn se apoderó de un filamento de aire que pasaba, y lo sostuvo.
—Vamos —dijo—. Navegaremos hacia la tierra de la abundancia.
—No —protestó Gisa—. No hay sitio suficiente, y, ¿quién sabe si nos llevará en la dirección correcta?
—¿Cuál es la dirección correcta? —preguntó Finn—. ¿Alguien lo sabe?
Nadie lo sabía, pero las mujeres se negaban a subir al filamento. Finn se volvió hacia Tagart.
—Enséñales cómo se hace, anciano. Sube.
—No, no —repuso éste—. Me da miedo el aire, esto no es para mí.
—Sube, anciano, y te seguiremos.
Jadeante y temeroso, Tagart se aferró en la masa esponjosa hundiendo profundamente las manos, y se sentó con las flacas piernas colgando sobre la nada.
—¿Quién le sigue? —dijo Finn.
Las mujeres todavía se negaban.
—Ve tú mismo —exclamó Gisa.
—¿Y dejar aquí mi última garantía contra el hambre? ¡Arriba!
—No, el aire es demasiado pequeño. Deja que se vaya el anciano y le seguiremos en otro más grande.
—Está bien.
Finn soltó el filamento, que flotó sobre la llanura. Tagart, a horcajadas, se sostenía con firmeza, luchando por su vida.
Le miraron con curiosidad.
—Miren —observó Finn—, qué fácil y rápidamente se mueve el aire, sobre los organismos, el lodo y la incertidumbre.
Pero el aire mismo era incierto. La balsa del anciano se disolvió. Aferrando los mechones que se deshilachaban, Tagart intentó retener en parte su almohadón. Pero éste se desintegró y el hombre cayó.
Desde la cumbre los otros tres miraban la delgada forma que aleteaba y se retorcía en su caída hacia el lejano suelo.
—Ahora ni siquiera nos queda carne —dijo Reak, furiosa.
—No —reconoció Gisa—. Excepto la de Finn el visionario.
Le examinaron. Entre ambas podían dominarle con facilidad.
—Tengan cuidado —exclamó Finn—. Soy el último hombre. Ustedes son mis mujeres y deben cumplir mis órdenes.
Ellas lo ignoraron, hablando en voz baja, mirándole de lado.
—¡No! —dijo Finn—. ¡Las despeñaré!
—Eso es lo que planeamos hacer contigo —repuso Gisa.
Ambas avanzaron con cautela.
—¡Basta! ¡Soy el último hombre!
—Estaremos mejor solas.
—¡Un momento! ¡Miren a los organismos!
Las mujeres miraron; los organismos se hallaban muy juntos, mirando al cielo.
—¡Miren el cielo!
Así lo hicieron; el cristal helado se resquebrajaba, se partía, caía en jirones a los lados.
—¡El azul! ¡El cielo azul de los viejos tiempos! Una luz terriblemente brillante hirió sus ojos. Los rayos calentaron sus desnudas espaldas.
—El sol —dijeron con voz atemorizada—. El sol ha vuelto a la Tierra.
El cielo lechoso había desaparecido. El sol flotaba orgulloso y brillante en un océano azul. El suelo se movía, se rompía, bullía, se solidificaba. Sintieron cómo la obsidiana se endurecía bajo sus pies; su color pasó al negro brillante. La Tierra, el Sol, la galaxia, abandonaban la región de la libertad. Retornaba el tiempo anterior, con su lógica y sus restricciones.
—Ésta es la vieja Tierra —gritó Finn—. Somos los hombres de la vieja Tierra. ¡De nuevo el mundo es nuestro!
—¿Y qué será de los organismos?
—Si ésta es la antigua Tierra, será mejor que se cuiden...
Los organismos se hallaban en una pequeña elevación, junto a un arroyo que con gran rapidez se convertía en un río en medio de la llanura.
Alfa exclamó:
—¡Aquí está mi intuición! Es exactamente lo que vi. Se ha ido la libertad, vuelven la dureza y las exigencias.
—¿Cómo lucharemos contra ellas? —preguntó otro organismo.
—No es difícil —respondió un tercero—. Cada uno debe llevar a cabo una parte de la batalla. Yo me propongo lanzarme hacia el Sol y borrarlo de la existencia.
Se agachó y saltó; pero cayó de espaldas y se rompió el cuello.
—La culpa es del aire —dijo Alfa—, porque el aire rodea todas las cosas.
Seis organismos corrieron en busca del aire, cayeron al río y se ahogaron.
—De cualquier modo —continuó Alfa—, tengo hambre.
Buscó un alimento apropiado, y atrapó un insecto que le clavó su aguijón.
—Mi hambre no se ha aplacado —añadió.
Vio que Finn y las dos mujeres descendían de los riscos.
—Me comeré a uno de los remanentes —dijo—. Vengan, y comamos todos.
Tres de ellos avanzaron, como de costumbre, al azar. Por casualidad, Alfa se encontró frente a frente con Finn. Se preparó para comer, pero Finn alzó una piedra que siguió siendo una piedra, dura, aguda, pesada, y la dejó caer, complaciéndose con la acción de la inercia. Alfa murió con el cráneo roto. Otro de los organismos intentó saltar una profunda brecha de seis metros y desapareció en el abismo; los otros se sentaron y comieron piedras para saciar su hambre y empezaron a sufrir convulsiones.
Finn señaló distintos puntos de la nueva y fresca tierra.
—Allí estará la ciudad; será como las de las leyendas. Allí los campos y el ganado.
—No tenemos nada —protestó Gisa.
—No —respondió Finn—. Ahora no. Pero el sol sale y se pone otra vez; otra vez las piedras pesan y el aire es ligero; otra vez cae la lluvia y el agua fluye hacia el mar.
Pisó los organismos caídos.
—Hagamos planes.
El Rey de los Ladrones
Ningún código ético aislado tiene aplicación universal en todos los multicolores mundos del universo. Un respetado ciudadano de Almanatz sería ejecutado en Judith IV. La conducta normalmente aprobada en Medellin excita la mayor repugnancia en la Tierra, y en Moritaba un ladrón hábil merece el máximo respeto. Estoy persuadido respecto a que la virtud es tan sólo un reflejo de los buenos deseos.
Magnus Ridolph
—Aquí, en Moritaba, las riquezas abundan —dijo con nostalgia el sobrecargo—. Hay pieles maravillosas, extrañas maderas duras...; y, ¿ha visto usted el coral? Es rojo púrpura y brilla como el fuego de los condenados. Pero —indicó el ojo de buey con la cabeza— es demasiado difícil... Nadie se preocupa por nada que no sea el télex, y eso es lo que jamás encuentran. El viejo Kanditter, el rey de los ladrones, es demasiado inteligente para ellos.
Magnus Ridolph leía informaciones sobre Moritaba en la Guía de los Planetas:
El clima es húmedo e insalubre, y suele describirse el terreno como una yuxtaposición de la cuenca del Amazonas con los Alpes Lunares...
Echó un vistazo a la lista de las enfermedades locales, y pasó la página.
Antiguamente Moritaba fue base y puerto del filibustero Louie Joe. Cuando al fin las naves policiales realizaron el asalto final contra Louie Joe, los sobrevivientes huyeron a la jungla y se mezclaron con las nativas, creando así una nueva raza, la de los men-men, aunque los biólogos ortodoxos estimaban que dicha unión era imposible.
En el curso de los años, los men-men se han convertido en una poderosa tribu que ocupa la parte de Moritaba conocida como Arcadia Mayor y donde, según el rumor, existe una fabulosa veta de cristales de télex...
Magnus Ridolph bostezó, se guardó el libro en el bolsillo, se puso de pie, avanzó hasta el ojo de buey y contempló el panorama de Moritaba.
Gollabolla, la principal ciudad del planeta, se hallaba comprimida entre la montaña y una ciénaga. Había allí una estación de control de la Commonwealth, una misión de uni-cultura, una tienda, una escuela y numerosas casas construidas con pilares de madera y metal ondulado, y enlazadas por vacilantes pasarelas.
Magnus Ridolph halló la vista pintoresca en abstracto, pero en concreto opresiva.
Una voz dijo a su lado:
—Se ha levantado la cuarentena, señor. Puede bajar a tierra.
—Gracias —dijo Magnus, y se dirigió a la puerta.
Encontró a su paso un hombre bajo de amplio pecho y aspecto combativo, que le miró con aire suspicaz y dio un paso más hacia la puerta. La sólida mandíbula, los ojos pequeños, negros y ardientes, y el collar de pelo negro que rodeaba su cuello le daban apariencia simiesca.
—Si yo fuera usted, señor Mellish —dijo con afabilidad Magnus—, no llevaría el equipaje a tierra antes de encontrar un alojamiento a prueba de ladrones.
Ellis B. Mellish dio una rápida sacudida a su cartera.
—Ningún ladrón me quitará nada, se lo aseguro.
Magnus estiró pensativo los labios.
—Sin duda, su familiaridad con este tipo de cosas constituye una ventaja.
Mellish le dio la espalda. Había entre ambos cierta frialdad, proveniente de un hecho anterior. Magnus Ridolph le había vendido a Mellish la mitad de una veta de télex en el planeta Ophir, y Mellish había explotado no sólo su propiedad, sino también la de Ridolph.
Luego se había desarrollado una desagradable escena de amenazas y recriminaciones en el despacho de Mellish, agravada por el mutuo conocimiento del hecho que la veta estaba agotada. Y por casualidad ambos se habían encontrado en la primera nave con destino a Moritaba, el único otro mundo productor de cristales de télex.
Se abrieron las puertas, y el penetrante olor de Moritaba llegó hasta ellos; un olor a suelo mojado, vegetación exuberante y podredumbre orgánica. Descendieron la escalera, parpadeando ante la cálida luz amarilla de Pi Aquarii.
Había cuatro nativos en cuclillas, unas criaturas delgadas de color castaño violáceo, parecidas a seres humanos. Eran los men-men, la raza híbrida gobernada por Kanditter, el rey de los ladrones. El sobrecargo de la nave, que aguardaba al pie de la planchada, les dirigió una rápida mirada.
—Cuidado con esos muchachos —les dijo a Ridolph y a Mellish—. Si abren la boca les robarán los dientes.
Los cuatro se pusieron de pie y se acercaron con largos pasos deslizantes.
—Si pudiera proceder a mi manera —dijo el sobrecargo—, los sacaría de aquí con un palo. Pero las órdenes dicen «trátelos bien». —Observó la cámara que llevaba Mellish—. Yo no llevaría esa cámara, señor. Es absolutamente seguro que se la quitarán.
Mellish sacó el mentón.
—Si me la quitan, la habrán merecido.
—Se la quitarán.
Mellish volvió la cabeza y miró de modo desafiador al sobrecargo.
—Si alguien o algo aparta de mí esta cámara, le regalaré a usted otra exactamente igual.
El sobrecargo se encogió de hombros. Se oyó un zumbido en el cielo.
—Miren —dijo—. El helicóptero de Challa.
Era el artefacto más curioso que Magnus Ridolph había visto. Un enorme hemisferio de malla metálica cubría todo el vehículo, y la hélice giraba por debajo de ese paraguas.
—Un índice de lo rápidos que son estos tipos —dijo el sobrecargo—. Apenas el helicóptero se posa, la red se carga. Corriente de alto voltaje. Si no fuera por eso, en una hora no quedaría un solo trozo.
Mellish soltó una risita.
—Interesante lugar. Me gustaría gobernar aquí un par de meses. —Miró hacia Magnus Ridolph, que examinaba el helicóptero—. ¿Qué le parece, Ridolph? ¿Cree que saldrá de aquí con su camisa?
—Habitualmente trato de adaptarme a las circunstancias —repuso Magnus Ridolph, observando a Mellish con distante curiosidad—. Espero que su cámara no fuera muy costosa.
—¿Qué quiere decir?
Mellish manoteó el estuche; la tapa colgaba suelta, y no había nada en su interior. Miró al sobrecargo, que se había dado la vuelta diplomáticamente, y luego a su alrededor. Los cuatro nativos estaban en línea a unos diez metros, mirando a los tres forasteros con sus despiertos ojos color ámbar.
—¿Quién la tiene? —preguntó Mellish, inundado ahora por un vasto rubor.
—Despacio, señor Mellish —aconsejó el sobrecargo—, si quiere hacer negocios con el rey.
Mellish se enfrentó con Magnus Ridolph.
—¿Lo vio usted? ¿Cuál de ellos fue?
Ridolph sonrió levemente, dio un paso adelante y le tendió la cámara a Mellish.
—Sólo estaba poniendo a prueba su atención, señor Mellish. Me temo que no está preparado para las condiciones locales.
Mellish le miró con furia un segundo, y luego sonrió como un lobo.
—¿Es usted jugador, Ridolph?
Magnus Ridolph meneó la cabeza.
—A veces acepto riesgos calculados, pero jugar, nunca.
—Quiero hacerle una propuesta —dijo lentamente Mellish—. ¿Piensa ir a Challa?
—Como usted sabe, tengo asuntos que tratar con el rey.
Mellish sonrió, mostrando sus grandes dientes amarillos.
—Tomemos cada uno cierta cantidad de objetos pequeños: un reloj, una cámara, un micromac, una pantalla de bolsillo, un excitador, una afeitadora, una cigarrera, un limpiorador, una microbiblioteca... Y luego veamos cuál de los dos es el más despierto.
Alzó sus pobladas cejas.
—¿Y qué apostamos? —preguntó con frialdad Ridolph.
—Oh. —Mellish hizo un gesto de impaciencia.
—Me debe usted cien mil munits de télex que sacó de mi propiedad. Aceptaré el doble o nada.
Mellish parpadeó.
—En ese caso —replicó—, estaría apostando doscientos mil munits contra nada, puesto que no considero posible cobrar esa cuenta. Pero apostaré cincuenta mil munits a la vista, si tiene usted esa cantidad.
En realidad, Magnus Ridolph no se burló; pero el ángulo de sus finas cejas blancas y la inclinación de su distinguida nariz daban una impresión de burla.
—Creo que puedo disponer de la cifra que menciona —repuso.
—Prepare un talón por esa cantidad. Yo haré otro, y el sobrecargo los guardará.
—Como desee.
El helicóptero llevó a Mellish y a Magnus Ridolph a Challa, la ciudad de Kanditter, el rey de los ladrones. Primero atravesaron un brazo de un antiguo mar desecado, una inimaginable maraña de follaje naranja, verde y morado, moteado de lagunas estancadas y ocasionales ciénagas cubiertas de plantas acuáticas.
Luego volaron sobre un ejército de picachos blancos, y una lisa llanura en la que rebaños de criaturas semejantes a los búfalos, aunque de seis patas muy abiertas, se alimentaban de unos arbustos color mostaza. Descendieron a un oscuro valle selvático y se dirigieron hacia un macizo de altísimos árboles que se elevaban por encima del aparato como plumosas nubes de humo. Apareció abajo un claro y el helicóptero se posó. Estaban en Challa.
Magnus Ridolph y Mellish descendieron y miraron a través de la red metálica electrizada. Un grupo de nativos de piel oscura y grandes ojos permanecía a respetuosa distancia. Calzaban sandalias de piel, muy holgadas y puntiagudas.
En todas direcciones se veían casas sobre pilotes. Eran de una madera azul con vetas blancas, y estaban techadas con losas de fibras grises. Al final de una avenida blanca había un edificio mayor y más alto, con aleros que se extendían bajo los árboles.
Tres terrícolas esperaban, curiosos, al helicóptero. Uno de ellos, un hombre pálido y delgado con una nariz en forma de largo pico y ojos castaños y protuberantes, se quedó de pronto paralizado por el asombro. Luego avanzó rápidamente hacia ellos.
—¡Señor Mellish! ¡Me alegro de verle!
—Lo sé, Tomko, lo sé. ¿Cómo marcha todo?
Tomko miró a Magnus Ridolph, y luego a Mellish.
—Pues..., todavía no hay nada definido, señor. El viejo Kanditter..., el rey, no quiere hacer ninguna concesión.
—Ya veremos —respondió Mellish. Se volvió y se dirigió al piloto, elevando la voz—. Déjenos salir de esta jaula.
El piloto respondió:
—Cuando le avise podrá abrir esa puerta, señor. Ésa. —Dio unos pasos en torno al helicóptero—. Ahora.
Mellish y Ridolph salieron al exterior, llevando cada uno un par de maletas de magnesio.
—¿Puede decirme dónde se puede encontrar alojamiento? —preguntó Ridolph.
Tomko dijo, dubitativo.
—Por lo general hay algunas casas desocupadas. Nosotros vivimos en una de las alas del palacio real. Si se presenta usted, es probable que el rey le invite a instalarse allí.
—Gracias. Iré inmediatamente a saludarle.
Oyó un silbido. Se volvió y advirtió que el piloto le invitaba a acercarse desde el otro lado de la malla metálica. Se acercó todo lo que se atrevió al metal electrizado.
—Sólo quería ponerle sobre aviso —le dijo—. Cuidado con el rey. Es el peor de todos; por eso es rey. ¡Ni una palabra sobre robos!
Sacudiendo la cabeza, retornó a su aparato.
—Gracias —respondió Magnus. Sintió una vibración en la muñeca. Se volvió y dijo al nativo que tenía al lado—: Su cuchillo ni siquiera deja huellas en la aleación de la maleta, amigo mío. Sería mejor un rayo aguja.
El nativo se alejó tranquilamente. Magnus se dirigió hacia el palacio del rey. El paisaje era agradable, pensó; recordaba la antigua Polinesia. El pueblo parecía limpio y ordenado. De vez en cuando se veían pequeñas tiendas en la avenida; eran puestos de frutas amarillas, brillantes tubos verdes, hileras de insectos semejantes a gambas, jarras de un polvo color herrumbre. Sus dueños no estaban sentados en el interior, sino delante de cada tienda.
Una marquesina se extendía frente al palacio, y allí, sentado con aire soñoliento en una mecedora baja y profunda, Magnus Ridolph encontró a Kanditter, el rey de los ladrones. Sólo se distinguía de los demás nativos por su tocado: una especie de corona de un metal dorado rojizo entretejido y cubierta de cristales de télex engastados.
Ignorante de las formalidades exigidas, Ridolph se limitó a acercarse al rey e inclinar la cabeza.
—Salud —dijo el rey, con voz apagada—. ¿Su nombre y profesión?
—Soy Magnus Ridolph, de Tran, en el Lago Sahara, Tierra. He venido a...
—¿A buscar télex?
—Sería un necio si lo negara.
—Hum. —El monarca se mecía despacio, ocultando sus oscuras facciones tras una sonrisa similar a la de un pez—. No suerte. Los cristales de télex quedan Moritaba.
Magnus asintió. Esperaba una negativa.
—¿Puedo, mientras tanto, gozar de la hospitalidad real?
La sonrisa del rey se desvaneció lentamente.
—¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dice?
—¿Dónde sugiere que me aloje?
El rey señaló con un amplio ademán los extremos de su palacio.
—Aquí mucho sitio. Pase.
—Gracias —respondió Magnus.
En la parte posterior, encontró un lugar apropiado. Una habitación de una serie que daba al sendero de acceso; el parecido con las divisiones de un establo se veía confirmado por la forma de la puerta.
El lugar era agradable. Los árboles se movían a gran altura, y había al frente una alfombra de hojas color oro rojizo. El interior era espartano, pero cómodo. Magnus encontró una cama, un jarro de cerámica lleno de agua fresca, un arcón labrado empotrado en la pared, una mesa.
Canturreando para sí mismo, Magnus abrió el arcón y examinó el interior. Una suave sonrisa desbarató su barba cuando miró el panel posterior. Parecía sólido, era sólido al tacto, pero estaba seguro que éste se podía abrir desde el exterior.
Las paredes parecían sólidas. Eran de postes de madera azul, recubiertos de una resina semejante a la masilla, y no había ventanas.
Magnus abrió sus maletas y colocó sus pertenencias sobre la cama. Oyó voces en el exterior. Miró, y vio a Mellish en mitad del camino de acceso, con su mandíbula de bulldog saliente, los puños apretados, y los codos separados del cuerpo. Tomko le seguía más atrás, llevando el equipaje.
Magnus saludó cortés y volvió a meter la cabeza en su habitación. Vio cómo Mellish sonreía a Tomko, y oyó su comentario:
—Así que han traído al viejo chivo al establo... La verdad es que no desentona, con la barba colgando sobre la puerta baja...
Tomko rió, como correspondía. Ridolph frunció el ceño. ¿Viejo chivo? Se volvió hacia su cama, a tiempo para sorprender un destello oscuro y metálico. Apretó los labios. El micromac y el excitador habían desaparecido. Al mirar debajo de la cama, advirtió una zona de fibras un poco más oscuras en la alfombra. Se enderezó justo a tiempo para ver su pantalla de bolsillo volando por el aire hacia un agujero situado a gran altura en la pared.
Estaba a punto de echar a correr hacia la habitación vecina, pero lo pensó mejor. Si salía un instante, no habría forma de saber cuántos nativos saquearían su habitación. Volvió a meterlo todo en las maletas, las cerró, las puso en el centro, se sentó en la cama y encendió un cigarrillo.
Pasó quince minutos meditando. Un mugido disimulado le hizo alzar la vista.
—Miserables ladronzuelos —gritaba Mellish.
Ridolph sonrió sin alegría, se puso de pie, recogió sus maletas y salió.
Encontró al piloto leyendo un periódico dentro de su jaula a prueba de ladrones. Ridolph miró a través de la malla.
—¿Puedo entrar?
El piloto se puso de pie y oprimió un botón. Ridolph entró y depositó en el suelo sus maletas.
—Estaba leyendo algo acerca de usted —dijo el piloto.
—¿De veras?
—Sí. Uno de esos viejos periódicos. Mire —indicó el artículo con un dedo grasiento. Decía:
LADRÓN FANTASMA CAPTURADO
astropuerto elogia criminólogo terrestre
Un millón de munits robados del Banco de Astropuerto fueron recuperados por Magnus Ridolph, notable criminólogo que esta mañana entregó al ladrón, Arnold McGurk, de 35 años, navegante espacial en paro, a la policía de Astropuerto.
Después de tener en jaque dos semanas a las autoridades de Astropuerto, Arnold McGurk se negó a divulgar la forma en que había logrado saquear el banco, supuestamente a prueba de ladrones. Insistió, en cambio, en que había contado con la ayuda de «fantasmas». Magnus Ridolph se mostró asimismo discreto, y la policía admitió su ignorancia acerca del modus operandi del delincuente...
—Nunca hubiera pensado que era usted un detective —dijo el piloto, mirando respetuosamente a Ridolph—. No da el tipo.
—Gracias. Me alegra que me lo diga.
El piloto le miró, inquisitivo.
—Parece más bien un profesor o un dentista.
Ridolph dio un respingo.
—¿Y qué eran esos fantasmas de los que habla el artículo, señor Ridolph?
—Absolutamente nada. Una simple ilusión óptica.
—Oh —dijo el piloto.
—Me gustaría que hiciera algo por mí.
—Por supuesto. Me encantaría ayudarle.
Ridolph escribió algo en una hoja de su bloc.
—Llévelo a la nave antes de su partida, y entrégueselo al operador de radio para que lo envíe por ulrad especial.
—¿Eso es todo? —dijo el piloto, guardándose el mensaje.
—No. Hay una nave que sale de Astropuerto para Moritaba dentro de..., déjeme ver..., cuatro días. Más seis de viaje, son diez. Necesito que esa nave me traiga un paquete. Quiero que usted espere a esa nave, traiga el paquete en el helicóptero y me lo entregue en el acto. Cuando lo reciba, le pagaré doscientos munits. ¿Le parece bien?
—Sí. Ahora debo marcharme.
—Y además —insistió Ridolph—, debe ser en secreto.
—No dirá que me ha oído hablar mucho hasta ahora, ¿verdad? —El piloto alzó los brazos—. Le veré dentro de diez días.
—¿No tendría un poco de cable y una célula de energía? Creo que necesito alguna defensa.
Magnus Ridolph regresó a su habitación con las maletas y el equipo eléctrico que el piloto le había dado. Media hora más tarde, se puso a descansar. Ahora, pensó, la próxima jugada le correspondía a los men-men.
En la puerta apareció un rostro estrecho, castaño violáceo, de grandes ojos, nariz larga y delgada, boca fina, mentón agudo.
—Rey quiere usted venir a cenar.
El rostro miró cauteloso a su alrededor, rozó los cables instalados por Magnus. Se oyó una crepitación. El nativo chilló y saltó atrás.
—¿Qué ocurre? —dijo Magnus.
El nativo profirió varias sílabas furiosas, gesticulando y mostrando sus blancos y puntiagudos dientes. Por fin, exclamó:
—¿Por qué me ha quemado? ¿Eh?
—Para enseñarle a no robarme.
El nativo silbó desdeñoso.
—Le robaré todo lo que tiene. Yo gran ladrón. Le robo al rey. Un día le robaré todo lo que tiene. Entonces seré el rey. Soy el mejor ladrón de Challa. Pronto le robaré al rey la corona.
Magnus cerró y volvió a abrir sus ojos celestes.
—¿Y después?
—Entonces...
—Sí... ¿Qué? —dijo una tercera voz, áspera e iracunda.
El rey Kanditter saltó sobre el nativo y le golpeó furioso con un palo. El hombre aulló y escapó entre los arbustos. Magnus se apresuró a desconectar el sistema para evitar que el rey sufriera una descarga y le aplicara a él el mismo castigo.
Kanditter arrojó el palo al suelo y señaló el camino.
—Venga, comeremos.
—En seguida —replicó Magnus Ridolph. Se puso bajo el brazo la unidad de energía y recogió sus maletas—. Su invitación es una agradable sorpresa, majestad. Llevar mis posesiones a todas partes me abre el apetito.
—Se cuida, ¿eh? —dijo Kanditter, con una amplia sonrisa de sus labios finos.
Magnus asintió solemnemente.
—Un hombre descuidado se encontraría en la indigencia en pocos minutos. —Miró al rey de lado—. ¿Cómo guarda sus propiedades? Debe tener gran cantidad de objetos, micromacs, unidades de energía y demás...
—Mujer, ella vigila. Muy alerta. Si se descuida, ¡ug! —Con el brazo imitó el movimiento de un machete.
—Las mujeres son muy útiles —reconoció Magnus.
Anduvieron unos pasos en silencio.
—¿Para qué quiere el télex? —preguntó el rey.
—El cristal de télex vibra muy de prisa. Muy, muy, muy de prisa. Lo usamos para enviar voces a otras estrellas. Las voces van muy lejos y muy velozmente cuando se les da una sacudida con el télex.
—Demasiado ruido.
—¿Dónde están sus minas? —preguntó Magnus, con aire inocente—. He oído hablar mucho de ellas.
Kanditter se limitó a mirarle sonriente.
Pasaban los días. Magnus permanecía en su habitación tranquilamente, estudiando los recientes avances en matemáticas y desarrollando su propio trabajo en el nuevo campo de los programas opuestos-contiguos.
Veía poco a Mellish, quien pasaba todo el tiempo posible con el rey. Discutía, pedía y adulaba, mientras Tomko cuidaba el equipaje.
La barricada de Magnus mostró ser eficaz. Sus propiedades se hallaban seguras mientras él se encontraba en la habitación. Y cuando las circunstancias le obligaban a salir, lo metía todo en las maletas y las llevaba consigo. Eso no le hacía destacar demasiado; por todas partes se veía a los nativos con sus cosas guardadas en sacos hechos con los tórax de los grandes insectos que moraban en los árboles.
Mellish había provisto a Tomko de un bolso, que éste llevaba atado al pecho, en el que se hallaban los objetos citados en la apuesta, o mejor dicho, los que le quedaban.
Preocupado, Magnus advirtió la creciente familiaridad entre Mellish y el rey Kanditter. Hablaban horas enteras. Mellish le regalaba cigarros al rey, que éste retribuía con vino. Al observar esa camaradería, Magnus rezongaba para sí mismo. Si Kanditter le otorgaba una concesión a Mellish antes que él pudiera emplear sus recursos de persuasión..., ¡qué fracaso!
Sus temores se concretaron cuando Kanditter se le acercó, en un momento en que se encontraba a la sombra delante de su habitación.
—Buenos días, majestad —dijo con cortesía Magnus.
Kanditter agitó su larga mano oscura.
—Venga esta noche. Gran comida, gran bebida, todos vienen.
—¿Un banquete? —preguntó Magnus, analizando interiormente de qué modo convendría evitar la participación.
—Hoy decimos a todos la gran noticia para men-men. Mellish buen hombre. Necesita télex, sin hacer daño aquí. Sin ruido, buen hombre, montón de dinero.
Magnus enarcó las cejas.
—¿Entonces ha decidido darle la concesión a Mellish?
—Mellish buen hombre —dijo el rey, mirando con interés a Magnus.
—¿Y qué saca usted del acuerdo?
—¿Cómo dice?
—¿Qué recibe usted?
—Ah..., Mellish darme máquina que da vueltas y vueltas. Uno se sienta, sale ruido, música. Bueno para rey. Se llama carrusel. Mellish pone tienda todo a cinco centavos aquí en Challa. Mellish buen hombre. Bueno para men-men, bueno para rey.
—Ya veo.
—Venga esta noche —insistió Kanditter, y antes que Magnus pudiera excusarse, se marchó.
El banquete empezó poco después de la puesta del sol en el pabellón situado delante del palacio. Las antorchas, suspendidas a gran altura de los árboles, proyectaban una centelleante luz roja que brillaba sobre la piel castaño violácea de los nativos y se reflejaba en la corona del rey Kanditter y en las maletas de Magnus Ridolph, firmemente apretadas entre sus rodillas.
La comida se servía sin mucha ceremonia. Las mujeres recorrían el círculo de hombres con bandejas llenas de fruta, aves y los insectos parecidos a gambas. Ridolph comió un poco de fruta, probó las aves y evitó los insectos.
Aparecieron copas de vino nativo. Ridolph lo probó, mientras miraba cómo Mellish hablaba y gesticulaba alegremente al lado del rey. Éste se levantó y desapareció en la oscuridad, y Mellish bebió.
Una gran llamarada, como un meteoro, surgió de la oscuridad, pasó junto a la cabeza de Ridolph y se deshizo a sus pies en un estallido de chispas.
Ridolph recobró la calma. Sólo había caído una antorcha. Aunque, tan cerca de su cabeza... Una negligencia, una maldita negligencia. Pero... —buscó sus maletas—, ¿había sido una negligencia? Las maletas habían desaparecido. Quizás el azar se hallaba ausente del episodio.
Ridolph se echó atrás en su asiento. No sólo habían desaparecido los objetos de la apuesta; también su ropa, sus papeles y su minucioso trabajo sobre los programas opuestos-contiguos.
De pronto el rey Kanditter surgió a la luz y emitió un breve grito agudo. Los invitados callaron.
Kanditter señaló a Mellish.
—Este hombre, amigo. Da cosas buenas a Kanditter, a todos los men-men. Carrusel, tienda de cinco centavos, hace agua grande que salta en el aire, aquí, en Challa. Mellish es bueno. Mañana, Kanditter, rey de los men-men, da télex a Mellish.
Kanditter se sentó, y se reanudó el bullicio. Mellish, con sus piernas cortas, se acercó de lado a Ridolph, que se mantuvo rígido y formal.
—Ya ve usted, amigo mío —le dijo—, cómo hago yo las cosas. Siempre consigo lo que quiero.
—Es notable.
—A propósito —Mellish simuló buscar algo entre los pies de Ridolph—, ¿dónde están sus maletas? No me dirá que no las tiene... ¿Robadas? ¡Qué pena! Pero por otra parte, son sólo cincuenta mil munits... ¿Qué supone eso, eh, Ridolph?
Ridolph dirigió a Mellish una mirada falsamente humilde.
—Adopta usted una actitud muy displicente acerca del dinero.
—El dinero no significa nada para mí, Ridolph. Con la concesión del télex, o incluso sin ella, puedo hacer que las cosas sean como yo quiero.
—Esperemos que los hechos sigan adaptándose con igual facilidad a sus deseos. Perdón, creo que oigo llegar al helicóptero.
Se dirigió al claro. El piloto salía de la cabina y saludó a Ridolph.
—¡Le traigo su paquete!
—Espléndido. —Buscó en sus bolsillos—. ¡Vaya, los bribones incluso me han vaciado los bolsillos! —Miró afligido al piloto—. Le daré un talón por la mañana... ¿Querría ayudarme a llevar el paquete a mi habitación?
—Desde luego.
El piloto alzó un extremo del largo paquete, Ridolph el otro, y ambos avanzaron por la avenida.
A mitad de camino se encontraron con el rey Kanditter, que miró el envoltorio con interés.
—¿Qué es?
—Ah —replicó Ridolph—, es una máquina nueva. Muy buena.
—Vaya, vaya —dijo el rey.
En su habitación, Ridolph reflexionó un instante.
—Y por último —dijo—, ¿no podría prestarme su linterna hasta mañana?
El piloto se la dio.
—No deje que esos pequeños demonios se la roben.
Ridolph respondió vagamente y le dio las buenas noches. A solas, aflojó las cintas, abrió el envoltorio de tela, extrajo un frasco y luego una gran caja de aluminio con una ventana transparente.
Ridolph miró por ella sonriendo. La caja parecía estar llena de formas en rápido desplazamiento, cosas casi transparentes y apenas visibles. En un ángulo de la caja había una rústica bola negra ahuecada de unos siete centímetros de diámetro.
Abrió el frasco que había sacado del paquete, derramó unas gotas del líquido que contenía sobre la linterna, encendió su lámpara de cabecera y salió llevándose la caja. Aguardó cinco o diez minutos fuera de su habitación.
Miró hacia el interior e hizo un gesto con la cabeza, satisfecho. La linterna había desaparecido. Regresó frotándose la barba. Lo mejor, pensó, era asegurarse. Ahora miró hacia fuera; vio al piloto frente a la habitación de Mellish, hablando con Tomko, y le llamó.
—¿Tendría la amabilidad de cuidar mi caja hasta que vuelva? Es sólo un momento.
—Tómese todo el tiempo que necesite. No hay prisa.
—No tardaré —dijo Ridolph, mientras derramaba un poco del aceite del frasco en su pañuelo ante la mirada curiosa del piloto. Luego salió y se dirigió hacia las habitaciones del rey.
Encontró a Kanditter en el pabellón, bebiéndose el resto del vino. Ridolph le saludó de modo ceremonioso.
—¿Cómo marcha su máquina? —preguntó el rey.
—Muy bien. Ya ha producido una tela que hace brillar como el sol a todos los metales. Se la regalo en señal de amistad.
Kanditter tomó con cautela el pañuelo.
—¿Dice que hace brillar?
—Como el oro. Como los cristales de télex.
—Ah —dijo Kanditter, y se alejó.
—Buenas noches.
Inmediatamente, Ridolph regresó a su habitación. El piloto se marchó y Ridolph, con un vivo movimiento, abrió la caja de aluminio, buscó en el interior, extrajo la bola negra y la depositó sobre su cama. De la caja surgieron, o fluyeron, dos, cuatro, seis, hasta una docena de criaturas etéreas, que caminaban y se deslizaban sobre unas piernas como de telaraña. Se mezclaban con las sombras, a veces se las podía entrever, pero pasaban inadvertidas la mayor parte del tiempo.
—Salgan, salgan —dijo Ridolph—. Afuera, pequeños amigos, tienen mucho que hacer.
Veinte minutos más tarde, una forma fluctuante y fantasmal entró por la puerta, subió a la cama y depositó con gran cuidado una unidad energética junto a la bola negra.
—Muy bien —dijo Ridolph—. Y ahora, a salir de nuevo. ¡Vamos!
Al día siguiente, Ellis B. Mellish se despertó a causa de un inusitado alboroto en el pabellón. Alzó la cabeza de la almohada y abrió los hinchados y enrojecidos ojos.
—Acaba con ese barullo —gruñó.
Tomko, que dormía con los brazos y las piernas abiertos sobre el equipaje, se incorporó vivamente y trastabilló hasta la puerta.
—Hay una muchedumbre en el pabellón. Gritan algo, no sé qué.
Una delgada cara castaño violácea apareció en la puerta.
—Dice el rey venir ahora.
Se quedó esperando.
Mellish emitió un ruido gutural y se dio vuelta en la cama.
—Está bien. Voy en seguida. —El nativo se retiró—. Bárbaros serviciales... —murmuró.
Se levantó, se vistió, se lavó la cara con agua fría.
—Me alegraré mucho de marcharme —le dijo a Tomko—. Es como vivir en la Edad Media.
Tomko expresó su aprobación y le dio a Mellish una toalla limpia.
Finalmente, Mellish salió y se dirigió al palacio. La muchedumbre del pabellón no se había dispersado. Parecía incluso mayor. Hilera tras hilera de men-men en cuclillas, meciéndose, charlando.
Mellish se detuvo y miró por encima de las delgadas espaldas de color castaño violáceo. Abrió la boca como si le hubiesen colgado una pesa del mentón.
—Buenos días, Mellish —dijo Magnus Ridolph.
—¿Qué hace ahí? —ladró Mellish—. ¿Dónde está el rey?
Magnus aspiró el humo del cigarrillo, dejó caer la ceniza, cruzó las piernas.
—Ahora soy yo el rey. El rey de los ladrones.
—¿Está loco?
—De ningún modo. Tengo puesta la corona, por lo tanto soy el rey, —Rozó con la punta del pie a un nativo que estaba en cuclillas a su lado—. Dígaselo, Kanditter.
El ex monarca volvió la cabeza.
—Ahora, Magnus rey. Robó corona, es rey. Así manda ley de men-men. Magnus gran ladrón.
—¡Ridículo! —exclamó Mellish, avanzando tres pasos—. Kanditter, ¿y nuestro acuerdo?
—Tendrá que entenderse conmigo —dijo la suave voz de Magnus Ridolph—. Kanditter ya no tiene nada que ver.
—No pienso hacerlo —declaró Mellish, con los ojillos negros brillantes—. Yo hice un trato con Kanditter.
—No tiene valor —repuso Magnus—. El nuevo rey lo ha anulado. Además, antes de continuar, y en lo que se refiere a nuestra apuesta de cincuenta mil munits, como puede comprobar, tengo todas mis cosas, aparte de mi reloj, y buena parte de las suyas. Honestamente robadas, ¿comprende? No confiscadas por decreto real.
Mellish se mordió el labio, y alzó de pronto la mirada.
—¿Sabe dónde está la mina de télex?
—Con exactitud.
—Bueno —dijo Mellish, adelantándose—. Yo soy un hombre razonable.
Magnus Ridolph bajó la cabeza; parecía interesado por la pistola de calor que acababa de extraer del bolsillo.
—Otro de los tesoros de Kanditter. ¿Qué me decía?
—Que soy un hombre razonable —tartamudeó Mellish, deteniéndose.
—Entonces, estará de acuerdo en que quinientos mil munits no es un precio excesivo para la concesión del télex. Quiero además un pequeño porcentaje. El uno por ciento del rendimiento en bruto no es exorbitante. ¿Está de acuerdo?
Mellish se estremeció y se pasó las manos por la cara.
—Además —continuó Magnus—, me debe usted cien mil munits por el saqueo de mi propiedad de Ophir y cincuenta mil de la apuesta.
—¡No permitiré que se salga con la suya!
—Tiene dos minutos para decidirse. Después de ese plazo enviaré un mensaje para registrar la concesión a mi nombre y para pedir el equipo necesario.
Mellish se desinfló.
—Rey de los ladrones... Rey de los chupasangres o de los extorsionistas sería más adecuado. Está bien. Acepto sus términos.
—Hágame un cheque. Y también un contrato con los términos del acuerdo. No bien el cheque esté depositado y haya una entrada satisfactoria en mi cuenta le daré la información que necesita.
Mellish empezó a protestar por la inesperada dureza de Magnus pero, al mirar sus mansos ojos celestes, se interrumpió de inmediato. Miró por encima del hombro.
—¡Tomko! ¿Dónde estás, Tomko?
—Aquí, señor.
—Mi talonario.
Tomko vaciló.
—¿Qué ocurre?
—Lo han robado, señor.
Magnus alzó una mano.
—Calma, por favor, señor Mellish. No regañe a su subalterno. Si no me equivoco, ese talonario se encuentra entre mis efectos personales.
En Challa había caído la noche. El pueblo estaba tranquilo, y aún ardían unas pocas fogatas, lanzando destellos rojizos a la red de pilotes que sostenían las casas.
Un par de sombras se movían sobre el sendero alfombrado de hojas. La más corpulenta dio un paso hacia un lado y abrió silenciosamente una puerta.
Se oyó una crepitación.
—¡Aaaay! —bramó Mellish.
Con sus desordenados movimientos rompió el circuito. La corriente se extinguió y Mellish se detuvo, quejándose.
—¿Sí? —dijo una suave voz—. ¿Qué ocurre?
Mellish avanzó y enfocó al parpadeante Magnus Ridolph con su linterna.
—Por favor, dirija esa luz a otra parte —protestó éste—. Después de todo, soy el rey de los ladrones y merezco alguna cortesía.
—Por supuesto —respondió Mellish, con sardónico énfasis—. Por supuesto, majestad. Tomko, arregla la luz.
Tomko depositó la linterna en la mesa y modificó el foco para que la luz inundara la habitación.
—Es tarde para visitas —observó Ridolph, buscando algo debajo de la almohada.
—¡No se mueva! —gritó Mellish, con una pistola nuclear en la mano—. Si lo hace lo mato.
Ridolph se encogió de hombros.
—¿Qué desea?
Mellish se instaló cómodamente en un sillón.
—Primero, el cheque y el contrato. Segundo, quiero saber la situación de la mina. Tercero, esa corona. Parece que aquí la única forma de obtener lo que uno quiere es ser rey, así que seré el rey. —Movió la cabeza—. ¡Tomko!
—Sí, señor.
—Toma el arma. Dispara si se mueve.
Tomko se apresuró a obedecer.
Mellish se echó atrás y encendió un cigarro.
—¿Cómo se las arregló para ser rey, Ridolph? ¿Qué es esa historia de fantasmas?
—Preferiría reservarme esa información.
—¡Hable! —dijo Mellish, amenazador—. Me da igual matarlo que no matarlo.
Ridolph miró a Tomko, que sostenía la pistola con ambas manos.
—Como quiera. ¿Ha oído hablar del planeta Archaemandrix?
—Alguna vez. Está en la región de Argo.
—Yo no he estado allí personalmente. Pero dice un amigo mío que es peculiar por muchas razones. Es un mundo de metales, con cordilleras de silicio metálico...
—Basta de rodeos —interrumpió Mellish—. Al grano.
Ridolph suspiró en señal de reproche.
—Entre las formas de vida nativa se encuentran las criaturas gaseosas que reciben el nombre de fantasmas. Viven en colonias, cada una centrada en torno a un núcleo, que sirve como fuente de energía para la colonia. Los fantasmas lo alimentan con combustible, y el núcleo transmite energía en una longitud de onda determinada. El combustible es uranio; y cualquier compuesto de uranio es rápidamente atraído por el núcleo.
»Mi amigo creyó encontrar posibilidades comerciales en esas criaturas. Por ejemplo, las utilizó para robar el Banco de Astropuerto. Para ello llevó una colonia a Nueva Aquitania, donde humedeció con un compuesto aromático de uranio unos pocos billetes de cien munits y los depositó en el banco. Luego dejó a los fantasmas en libertad y se limitó a esperar, hasta que regresaron con millones en billetes perfumados con ese compuesto de uranio.
»Yo me encontraba allí por casualidad cuando fue arrestado. —Ridolph alisó la parte delantera de su camisa de dormir azul y blanca—. En realidad, tuve incluso una pequeña participación en el asunto. Sin embargo, cuando las autoridades empezaron a investigar la forma en que se había cometido el robo, la colonia había desaparecido.
Mellish movió la cabeza apreciativamente.
—Ya comprendo. Hizo usted que el rey untara todo lo que tenía con uranio y luego dejó sueltas a esas cosas.
—Correcto.
Mellish dejó escapar una larga nubecilla de humo.
—Ahora quiero las instrucciones para encontrar la mina.
—Recibirá esa información sólo cuando haya depositado su cheque —respondió Ridolph, moviendo la cabeza.
Mellish sonrió como un lobo.
—Me lo dirá vivo ahora, o lo sabré mañana por Kanditter cuando haya muerto. Tiene diez segundos para decidirse.
Ridolph alzó las cejas.
—¿Un asesinato?
Miró a Tomko, que sostenía la pistola nuclear y tenía la frente perlada de sudor.
—Llámelo como prefiera —respondió Mellish—. Ocho, nueve..., ¡y diez! ¿Va a hablar?
—No comprendo cómo...
—Dispara —le dijo Mellish a Tomko.
A Tomko le castañeteaban los dientes y le temblaban las manos como ramitas al viento.
—¡Dispara de una vez! —gritó Mellish.
Tomko cerró los ojos y apretó el disparador.
Clic.
—Quizá debía haberle dicho antes —dijo Ridolph— que entre los primeros objetos que me trajeron mis fantasmas estaba la carga de su pistola. Es uranio, como usted sabe. —Extrajo su propia pistola de calor—. Y ahora, buenas noches, señores. Es tarde, y será mejor aguardar hasta mañana para cobrar la multa de cincuenta mil munits que corresponde por este delito.
—¿Qué delito? —exclamó Mellish—. No puede probar nada.
—Turbar el descanso del rey de los ladrones es un grave delito —le aseguró Ridolph—. Pero si desean escapar, pueden hacerlo por el camino a Gollabolla, que se inicia donde termina la calle. No habrá persecución.
—Está loco. Moriríamos en la jungla...
—Como prefieran —fue la ecuánime respuesta de Magnus Ridolph—. De cualquier modo, buenas noches.
Golpe de Gracia
1
El Centro, un racimo de burbujas unidas por una red metálica, colgaba en el espacio vacío en la región que en la Tierra se conoce como Próximo Sagitario. El propietario era Pan Pascoglu, un hombre bajo, oscuro y enérgico, casi calvo, con un hirsuto bigote y unos inquietos ojos castaños. El ambicioso Pascoglu se proponía desarrollar el Centro y convertirlo en un centro turístico de moda, una isla encantada entre las estrellas. Algo más que una simple estación de enlace y un depósito. Con tal fin había agregado dos docenas de brillantes burbujas nuevas —cottages, como él las llamaba— en los límites del Centro, que se asemejaba ahora al modelo de una molécula extremadamente compleja.
Los cottages eran cómodos y alegres; el comedor ofrecía una excelente cocina, y la gente que se reunía en los salones se caracterizaba por su notable diversidad.
Magnus Ridolph encontraba el Centro a la vez reposado y estimulante. Sentado en la penumbra del comedor, donde las estrellas desnudas servían de candelabros, contemplaba a los demás huéspedes. En una mesa a su izquierda, semiocultas tras un macetón de dendrones, había cuatro figuras. Magnus frunció el ceño; comían en absoluto silencio, y por lo menos tres de ellos se inclinaban de un modo grosero sobre los platos.
—Bárbaros —murmuró, y les volvió la espalda.
No se sentía particularmente molesto por esa exhibición de toscos modales; en el Centro era natural encontrarse con muchos tipos de seres. Esa noche parecía hallarse representado todo el espectro de la evolución, desde los patanes que tenía a su izquierda, pasando por una veintena de civilizaciones más o menos refinadas, hasta —acarició con la servilleta su cuidada barba blanca— él mismo.
Con el rabillo del ojo observó que una de las cuatro personas se levantaba y se acercaba a su mesa.
—Perdóneme que me entrometa, pero, ¿no es usted Magnus Ridolph?
Magnus reconoció su identidad, y el otro personaje, sin esperar invitación, se sentó pesadamente. Magnus vacilaba entre la dureza y la urbanidad. A la luz de las estrellas había descubierto que su visitante era Lester Bonfils, un antropólogo del que en alguna oportunidad le habían hablado. Magnus, satisfecho de su propia perspicacia, optó por la cortesía. Las otras tres figuras de la mesa de Bonfils debían ser, sin duda, salvajes paleolíticos de S-Cha-6, el actual campo de actividad de Bonfils. Sus rostros eran duros, hoscos, temerosos, y parecían decepcionados por la civilización que ya habían experimentado. Usaban pulseras y cinturones metálicos bastante pesados; grilletes magnéticos. Si era necesario, Bonfils podía inmovilizar en el acto los brazos de esas personas a su cargo.
Bonfils mismo era un hombre muy alto, de abundante pelo rubio, corpulento y quizás un poco blando. Su cara podría haber sido vistosa; era más bien pálida. Debía expresar cordialidad y seguridad, pero era apocada y distante. Su boca tenía las comisuras caídas, la nariz resultaba desdibujada, no había en sus movimientos energía, sino un febril nerviosismo. Se inclinó hacía delante y dijo:
—Estoy seguro que a usted le aburren los problemas ajenos, pero necesito ayuda.
—Por el momento no me interesa aceptar una ocupación.
Bonfils se echó atrás y apartó la vista. Ni siquiera tenía fuerzas para protestar. Las estrellas se reflejaban en el blanco de sus ojos, y su piel tenía el color del queso.
—No esperaba otra cosa —murmuró.
Su expresión demostraba tanta amargura y desesperación que Magnus sintió un impulso de simpatía.
—Por pura curiosidad, y sin comprometerme en lo más mínimo, ¿de qué naturaleza son sus dificultades?
Bonfils dejó escapar una risa corta, un sonido vacío y quejumbroso.
—Básicamente..., se trata de mi destino.
—En ese caso, de poco le valdría mi ayuda.
Bonfils volvió a reír, de modo tan hueco como antes.
—Utilizo el término «destino» en su sentido amplio, de modo que incluya... —hizo un gesto vago— no sé bien qué. Parece que tengo una predisposición para el fracaso. Me considero un hombre de buena voluntad, y sin embargo nadie tiene más enemigos. Los atraigo como si fuese la criatura más viciosa que existe.
Magnus le miró con cierto interés.
—Y esos enemigos, ¿se han unido contra usted?
—No. Al menos, no lo creo... Me persigue una mujer, decidida a matarme a cualquier precio.
—Podría ofrecerle un consejo bastante elemental. Que corte su relación con esa mujer.
Bonfils miró por encima del hombro a los seres paleolíticos y lanzó un desesperado torrente de palabras:
—En primer lugar, no tuve ninguna vinculación con ella. Ésa es la dificultad. De acuerdo, soy un necio; un antropólogo debería cuidarse de esas cosas, pero yo estaba absorto en mi tarea. Todo ocurrió en el extremo sur de Kharesm, en Fin del Viaje. ¿Conoce usted el lugar?
—Jamás he visitado Fin del Viaje.
—Algunas personas me detenían en la calle y me decían: «Hemos sabido que mantiene usted relaciones íntimas con nuestra parienta». Y yo protestaba y lo negaba, porque, naturalmente, como antropólogo debo evitar esas situaciones como la peste.
Magnus alzó las cejas, asombrado.
—Su profesión parece exigir algo más que un retiro monástico.
Bonfils repitió su vago gesto habitual; su mente estaba en otra parte. Se volvió para examinar a sus tres ejemplares. En la mesa sólo quedaba uno. Bonfils gimió desde el fondo del alma, se puso en pie de un salto, casi derribó la mesa de Magnus y se lanzó a la persecución.
Magnus suspiró y, un momento más tarde, salió del comedor. Recorrió el salón principal, pero Bonfils no estaba en ninguna parte. Se sentó y pidió un coñac.
El salón de recepción se hallaba atestado, y Magnus observó a los demás ocupantes. ¿De dónde venían esos diversos hombres y mujeres, esos casi hombres y casi mujeres? ¿Cuáles eran sus objetivos, qué les había traído al Centro? Por ejemplo, ese rotundo bonzo de cara de luna con una almidonada túnica roja. Era un nativo del planeta Padme, del otro lado de la galaxia. ¿Por qué se había alejado tanto de su hogar? Y el hombre anguloso cuyo cráneo estrecho y afeitado llevaba una serie de fantásticos adornos de tantalio, evidentemente un Señor de los Dacca... ¿Era un exiliado? ¿Se había lanzado a alguna loca cruzada? ¿Perseguía a un enemigo? Y el ántrope del planeta Hécate, sentado a solas... Constituía un argumento andante a favor de la teoría de la evolución paralela. Su aspecto exterior caricaturizaba el de un ser humano, pero sus órganos internos eran tan distintos como los de un gasterópodo. Su cabeza era de huesos claros y sombras oscuras; su boca, una hendidura sin labios. Era un Meth de Maetho, y Magnus sabía que su raza era tímida y amable, aunque su escaso contacto mental con los seres humanos le diera un aire ambiguo y misterioso... Magnus reparó en una mujer, y quedó sobrecogido por su milagrosa belleza. Era delgada y morena, con una piel del color de la misma arena del desierto, y se movía con tal conciencia de sí misma que resultaba inmensamente provocativa...
Un hombre bajo y casi calvo, de gran bigote negro, se sentó en la silla inmediata a la de Magnus. Era Pan Pascoglu, el propietario del Centro.
—Buenas noches, señor Ridolph. ¿Cómo lo está pasando?
—Muy bien, gracias. Esa mujer..., ¿quién es?
Pascoglu siguió la mirada de Magnus.
—Ah. Una princesa de cuento de hadas. De Fin del Viaje. Se llama... —Pascoglu chasqueó la lengua—. No recuerdo; un nombre extraño.
—Me figuro que no viaja sola.
Pascoglu se encogió de hombros.
—Dice que está casada con Bonfils, el individuo que viaja con los tres hombres de las cavernas. Pero se alojan en distintos cottages, y jamás se les ve juntos.
—Sorprendente —murmuró Magnus.
—Eso es decir poco. Los cavernícolas deben tener encantos ocultos.
A la mañana siguiente, el Centro era recorrido por charlas excitadas, porque se había encontrado muerto en su cottage a Lester Bonfils. Los tres hombres paleolíticos se movían nerviosos en sus jaulas. Los huéspedes se miraban unos a otros con inquietud. Uno de ellos era un asesino.
2
Pan Pascoglu, muy conmovido, se acercó a Magnus Ridolph.
—Sé que está usted aquí de vacaciones, señor Ridolph, pero necesito su ayuda. Alguien ha matado al pobre Bonfils, pero, ¿quién ha sido? —Separó las manos—. Naturalmente, no puedo dejar pasar una cosa así.
Ridolph dio tirones a su breve barba blanca.
—Pero sin duda se llevará a cabo alguna investigación oficial...
—Por eso quiero hablar con usted. —Pascoglu se dejó caer en un sillón—. El Centro está fuera de toda jurisdicción. Yo hago mi propia ley, dentro de ciertos límites, por supuesto. Es decir, si yo protegiera a los criminales, o favoreciera algún tipo de vicio, alguien se opondría. Y eso no ocurre aquí. Una borrachera, una pelea, alguna estafa... Esas cosas las resolvemos discretamente. Pero nunca ha habido un crimen. ¡Es necesario aclararlo!
Ridolph reflexionó un momento.
—¿No tiene usted equipo criminológico?
—¿Quiere decir detectores de mentiras, detectores de aliento, comparadores de células? Ninguna de esas cosas. Ni siquiera un equipo para tomar huellas digitales.
—Me lo imaginaba —suspiró Ridolph—. Está bien, no puedo negarme a su petición. ¿Puedo preguntarle qué se propone hacer con el asesino o asesina cuando lo capturemos?
Pascoglu se puso vivamente en pie. Era obvio que no lo había pensado.
—¿Qué debería hacer? No puedo organizar un tribunal de justicia. Tampoco me gustaría matar a nadie.
Ridolph dijo con voz grave.
—El asunto puede resolverse por sí mismo. Después de todo, la justicia no tiene valores absolutos.
—Muy bien —afirmó con vehemencia Pascoglu—. Busquemos al autor. Luego decidiremos el paso siguiente.
—¿Dónde está el cuerpo?
—En el cottage, donde lo encontró el servicio.
—¿Nadie lo ha tocado?
—El médico lo ha examinado. Y yo vine a buscarle inmediatamente.
—Está bien. Vamos al cottage de Bonfils.
El cottage de Bonfils era uno de los globos más alejados, quizás a unos quinientos metros del salón principal por el tubo.
El cuerpo yacía en el suelo, junto a un diván blanco, en un montón grotesco, patético. En el centro de la frente había una quemadura. No se veía ninguna otra señal. Los tres seres paleolíticos se hallaban encerrados en una ingeniosa jaula de elementos flexibles, evidentemente desarmable. Debía tener una carga eléctrica, porque la jaula por sí sola no podría resistir a los musculosos salvajes.
Junto a la jaula había un joven delgado, que inspeccionaba o molestaba a sus ocupantes. Se volvió de inmediato cuando Pascoglu y Ridolph entraron en el cottage.
Pascoglu hizo la presentación:
—Magnus Ridolph, el doctor Scanton.
Ridolph inclinó la cabeza.
—Supongo, doctor, que habrá hecho por lo menos un examen superficial.
—Suficiente para certificar la muerte.
—¿Podría establecer el momento?
—Aproximadamente a medianoche.
Magnus atravesó con viveza la habitación y miró el cuerpo. Se volvió y se reunió con el doctor y Pascoglu, que esperaban junto a la puerta.
—¿Y bien? —preguntó ansioso Pascoglu.
—Aún no he identificado al criminal —declaró Ridolph—. Pero casi le estoy agradecido al pobre Bonfils; nos ha dado lo que parece un caso de pureza clásica.
Pascoglu masticaba su bigote.
—Debo ser algo obtuso...
—Una serie de evidentes perogrulladas nos servirá quizá para ordenar nuestros pensamientos —continuó Ridolph—. En primer lugar, el autor de este hecho se encuentra en el Centro.
—Naturalmente —dijo Pascoglu—. No ha llegado ni partido ninguna nave.
—Los motivos se encuentran en un pasado más o menos inmediato.
Pascoglu hizo un movimiento de impaciencia. Ridolph alzó la mano, y Pascoglu, con irritación, siguió mordiéndose el bigote.
—Con toda probabilidad, el criminal tenía cierta relación con Bonfils.
Pascoglu propuso:
—¿No cree que deberíamos volver a la recepción? Tal vez alguien confiese, o...
—Cada cosa a su tiempo —repuso Ridolph—. En resumen, se puede pensar que la primera línea de sospechosos son los compañeros de viaje de Bonfils al Centro.
—El vino en el Maulerer Princeps. Puedo conseguir de inmediato la lista del pasaje —dijo Pascoglu, y salió del cottage.
Ridolph permaneció en el vano de la puerta estudiando la habitación, y luego se volvió hacia el doctor Scanton.
—El procedimiento oficial exigiría una serie de fotografías detalladas. Me pregunto si podría usted ocuparse de ello.
—Por supuesto. Las haré yo mismo.
—Muy bien. Hecho esto, no parece haber motivos para no trasladar el cuerpo.
3
Magnus Ridolph regresó por el tubo al salón principal. Pascoglu estaba ante su escritorio.
—Esto es lo que usted pedía —dijo, alcanzándole un papel.
Magnus Ridolph leyó con interés. Enumeraba la identidad de trece personas:
1. Lester Bonfils, acompañado por
a) Abu
b) Toko
e) Homup
2. Viamestris Diasporus
3. Thorn 199
4. Fodor Impliega
5. Fodor Banzoso
6. Scriagl
7. Hércules Starguard
8. Fiammella de las Mil Velas
9. Clan Kestrel, sección catorce, sexta familia, tercer hijo.
10. (Sin nombre)
—Ah —dijo Ridolph—. Excelente. Pero falta una cosa; me interesa especialmente el planeta de origen de cada una de estas personas.
—¿El planeta de origen? —se quejó Pascoglu—. ¿Y qué utilidad tiene eso?
Ridolph inspeccionó a Pascoglu con sus mansos ojos celestes.
—¿Desea que yo investigue este crimen?
—Sí, por supuesto, pero...
—Entonces debe cooperar conmigo en todo lo posible, sin nuevas protestas ni expresiones de impaciencia.
Ridolph acompañó sus palabras con una mirada tan clara y fría que Pascoglu cedió y alzó las manos.
—Como quiera. Pero sigo sin comprender...
—Ya he dicho que Bonfils había tenido la bondad de dejarnos un caso de absoluta claridad.
—No resulta claro para mí —gruñó Pascoglu. Miró la lista—. ¿Cree que el asesino es uno de ellos?
—Es posible, pero no seguro. También podríamos ser usted o yo; ambos hemos tenido contacto reciente con Bonfils.
Pascoglu sonrió.
—Si ha sido usted, por favor confiese ahora, por lo menos así me ahorro sus honorarios.
—Me temo que no sea tan simple. Sin embargo, hay formas de atacar el problema. Los sospechosos, tanto las personas de esta lista como cualquier otra que haya estado en relación reciente con Bonfils, pertenecen a diferentes mundos. Cada uno de ellos está moldeado según las tradiciones de su propia cultura. La rutina policial podría resolver el caso mediante el empleo de analizadores y de máquinas de detección; yo espero lograr lo mismo mediante el análisis cultural.
La expresión de Pascoglu era la de un naufrago que ve, desde una isla desierta, cómo un yate desaparece en el horizonte.
—Mientras el caso quede resuelto —dijo con voz hueca—, y no adquiera demasiada notoriedad...
—Entonces, en marcha —respondió alegremente Ridolph—. Los mundos de origen.
Se hizo el añadido solicitado. Ridolph volvió a estudiar la lista. Apretó los labios, dio tirones a su barba blanca y declaró:
—Necesito dos horas para efectuar una investigación. Después interrogaremos a los sospechosos.
4
Dos horas más tarde, Pan Pascoglu no podía esperar más. Entró furioso en la biblioteca y encontró a Magnus Ridolph golpeteando la mesa con un lápiz con la mirada perdida. Abrió la boca para hablar, pero Magnus volvió la cabeza y la mansa mirada celeste provocó una especie de dilación en la mente de Pascoglu, quien se dominó y preguntó con relativa calma cuál era el estado de las investigaciones de Ridolph.
—Van bastante bien —repuso—. Y usted, ¿ha averiguado algo?
—Me parece que puede tachar de la lista a Scriagl y al tipo del clan Kestrel; estaban jugando en la sala de juego, y tienen coartadas absolutamente comprobadas.
Magnus dijo, pensativo:
—Por supuesto, también existe la posibilidad que Bonfils encontrara por casualidad a un antiguo enemigo en el Centro.
Pascoglu se aclaró la garganta.
—Mientras usted estudiaba, hice unas cuantas preguntas. Mi personal es bastante observador, y pocas cosas se les escapan. Dicen que Bonfils habló, es decir un tiempo considerable, sólo con tres personas. Usted, yo mismo y ese bonzo de cara de luna y ropa roja.
Magnus asintió.
—Es cierto que yo hablé con Bonfils. Parecía hallarse en graves dificultades. Insistió en que una mujer, que sin duda es Fiammella de las Mil Velas, le estaba matando.
—¿Cómo? ¿Y usted sabía eso desde el principio?
—Calma, mi querido amigo. Bonfils dijo que ella estaba decidida a matarlo. Eso se encuentra a infinita distancia del acto decisivo cuyos efectos hemos visto. Le ruego que modere sus exclamaciones; me perturban. Como decía, hablé con Bonfils, pero pienso que puedo eliminarme. Usted ha pedido mi ayuda y conoce mi reputación; por lo tanto, con igual seguridad le elimino a usted.
Pascoglu produjo un sonido gutural y empezó a caminar por la habitación.
—El bonzo —continuó Magnus—. Sé algo de su religión; creen en la reencarnación, y valoran de modo absoluto la virtud, la caridad y la amabilidad. Un bonzo de Padme no se atrevería a matar; pensaría que, en ese caso, en alguna de sus próximas reencarnaciones sería un erizo de mar o un chacal.
La puerta se abrió y entró el bonzo en la biblioteca, como si lo hubiera atraído un impulso telepático. Al advertir la actitud de Magnus y de Pascoglu, que le examinaban serenamente, titubeó.
—¿Interrumpo una conversación privada?
—Nuestra conversación es privada —informó Magnus—; pero si tenemos en cuenta que el tema es usted, saldremos ganando con su compañía.
—Estoy a su disposición —respondió el bonzo, acercándose—. ¿Hasta qué punto había llegado la conversación?
—Tal vez usted sepa que Lester Bonfils, el antropólogo, fue asesinado anoche.
—Lo he oído decir.
—Creemos que Bonfils conversó anoche con usted.
—Así es. —El bonzo respiró profundamente—. Se encontraba en graves dificultades. Jamás he visto a un hombre tan desalentado. Los bonzos de Padme, y en especial nosotros, los de la Orden de Isavest, nos consagramos al altruismo. Aportamos servicios constructivos a toda cosa viviente y, en ciertas circunstancias, incluso a objetos inorgánicos. Creemos que el principio de la vida trasciende el protoplasma, y nace de los movimientos simples, que a veces no son tan simples. Una molécula que pasa junto a otra, ¿no es un aspecto de la vida? ¿Por qué no debemos conjeturar la existencia de algo de conciencia en cada molécula individual? Un fermento de pensamiento nos rodea, y no es difícil imaginar el resentimiento que quizá se produce cuando pisamos un terrón del suelo... Por esa razón, los bonzos nos movemos tan suavemente como podemos, y tratamos de ver dónde ponemos el pie.
—De acuerdo —dijo Pascoglu—. ¿Y qué quería Bonfils?
El bonzo reflexionó.
—No es fácil explicarlo. Era víctima de diversas angustias. Creo que trataba de vivir una vida honorable, y que sus preceptos eran contradictorios. Como resultado, se veía acosado por las pasiones de la suspicacia, la vergüenza, el erotismo, el asombro, el miedo, la ira, el resentimiento, la decepción y la confusión. Y, en segundo lugar, creo que empezaba a temer por su reputación profesional...
Pascoglu le interrumpió:
—¿Qué le pidió, concretamente?
—Concretamente, nada. Quizá seguridad y aliento.
—¿Se lo dio usted?
El bonzo sonrió con dulzura.
—Amigo mío, me dedico a un serio programa de meditación. Hemos sido adiestrados para separar los dos lóbulos de nuestros cerebros, el derecho y el izquierdo; de ese modo, podemos pensar con dos mentes separadas.
Pascoglu estaba a punto de proferir una pregunta impaciente cuando Magnus intercedió.
—El bonzo le ha dicho que sólo un tonto podría resolver con una palabra los problemas de Lester Bonfils.
—Eso expresa en parte mi pensamiento —dijo el bonzo.
Pascoglu pasó la mirada de uno a otro, desconcertado. Luego, con disgusto, alzó las dos manos.
—Yo sólo quiero encontrar a la persona que abrió un agujero en la frente de Bonfils. ¿Puede ayudarme, sí o no?
—Amigo mío —respondió el bonzo—, me pregunto si ha tomado usted en consideración la fuente de sus impulsos... ¿No está motivado por una arbitrariedad arcaica?
Magnus tradujo:
—El bonzo se refiere a la Ley de Moisés, y le pone sobre aviso acerca de la doctrina de arrancar ojo por ojo y diente por diente.
—Una vez más —declaró el bonzo—, ha captado usted la esencia de mi pensamiento.
Pascoglu levantó las manos y caminó pisando con fuerza de un extremo al otro de la habitación.
—¡Basta de payasadas! —rugió—. bonzo, ¡fuera de aquí!
Magnus reasumió su tarea de intérprete:
—Pan Pascoglu se muestra profundamente agradecido, y le ruega que le excuse hasta que haya encontrado tiempo para estudiar con mayor detenimiento sus puntos de vista.
El bonzo se inclinó y se retiró. Pascoglu dijo con rencor:
—Cuando esto acabe, usted y el bonzo podrán hablar de filosofía hasta ponerse morados. Yo estoy harto de charla y quiero ver un poco de acción. —Oprimió un botón—. Dígale a la mujer de Fin del Viaje..., la señorita Mil Velas, o como se llame..., que venga a la biblioteca.
Magnus enarcó las cejas.
—¿Qué se propone?
Pascoglu se negó a mirar a los ojos de Magnus.
—Voy a hablar con ellos y a averiguar qué saben.
—Me parece que pierde el tiempo.
—Sea como fuere —respondió con obstinación Pascoglu—, tengo que empezar por alguna parte. Nadie aprendió nunca nada quedándose quieto en una biblioteca.
—Entiendo que ya no necesita mis servicios...
Pascoglu se mordió el bigote.
—Con toda sinceridad, señor Ridolph, usted se mueve con demasiada lentitud para mí. Éste es un asunto serio, y necesito acción rápida.
Magnus se inclinó, aceptando.
—¿Le importa que asista a los interrogatorios?
—De ninguna manera.
Pasó un momento, se abrió la puerta y apareció Fiammella de las Mil Velas.
Pan Pascoglu y Magnus Ridolph la miraron en silencio. Fiammella llevaba un sencillo vestido color beige y sandalias de piel suave. Tenía los brazos y las piernas desnudos, su piel era apenas más clara que el vestido y llevaba en el pelo una flor anaranjada.
Pascoglu le indicó con gravedad que se acercara; Ridolph se apartó y se sentó en una silla alejada.
—¿De qué se trata? —preguntó Fiammella, con voz suave y dulce.
—Sin duda se ha enterado usted de la muerte del señor Bonfils —dijo Pascoglu.
—¡Oh, sí!
—¿Y no está usted alterada?
—Sí, por supuesto. Me siento muy feliz.
—¿De veras? —Pascoglu tosió—. He visto que adopta usted el nombre de señora Bonfils...
Fiammella asintió.
—Sí, según la costumbre de ustedes. En Fin del Viaje se diría que él es el señor Fiammella. Yo lo elegí, y él se escapó, lo que constituye una gran vergüenza. De modo que vine tras él, y le aseguré que le mataría si no regresaba a Fin del Viaje.
Pascoglu saltó como un perrito, y pinchó el aire con su dedo regordete.
—¡Ah! Entonces, ¿admite usted que le mató?
—¡No, no! —exclamó ella, en el colmo de la indignación—. ¿Con un arma de fuego? ¿Por qué me insulta? Es usted tan perverso como Bonfils... Cuídese para que no le mate.
Pascoglu retrocedió un paso, asombrado, y miró a Ridolph.
—¿Ha oído lo que ha dicho?
—Desde luego.
Fiammella asintió con fiereza, y agregó:
—Si usted se burla de la belleza de una mujer, ¿qué otra cosa puede hacer ella? Pues matarle. Y se acabaron las burlas.
—¿Cómo matas tú, Fiammella? —preguntó Ridolph con cortesía.
—Yo mato de amor, por supuesto —dijo Fiammella—. Me acerco así... —Dio un paso adelante, se detuvo y se mantuvo erguida delante de Pascoglu, mirándolo intensamente a los ojos—. Levanto las manos. —Alzó los brazos despacio y acercó las palmas a la cara de Pascoglu—. Me doy la vuelta y me alejo. —Así lo hizo, mientras le miraba por encima del hombro—. Luego, vuelvo. —Regresó corriendo—. Y en muy poco tiempo me dirás: «Fiammella, déjame tocarte, déjame sentir tu piel». Y yo diré «no», y daré vueltas a tu alrededor, y respiraré junto a tu cuello...
—¡Basta! —dijo Pascoglu, incomodísimo.
—Y pronto palidecerás, y te temblarán las manos, y gritarás: «Fiammella, Fiammella de las Mil Velas, te quiero, me muero de amor por ti». Y más tarde, cuando sea de noche, volveré, vestida apenas con unas flores, y tú murmurarás «¡Fiammella!», y luego yo...
—Me parece que todo está aclarado —interrumpió con voz suave Ridolph—. Cuando el señor Pascoglu recupere la respiración, seguramente pedirá excusas por su involuntario insulto. En lo que a mí se refiere, no puedo imaginar una forma más grata de morir, y casi experimento la tentación de...
Fiammella le dio un travieso tirón de la barba.
—Tú eres muy viejo.
Ridolph asintió con tristeza.
—Me temo que tienes razón. Por un momento me engañé... Puedes irte, Fiammella de las Mil Velas. Regresa a Fin del Viaje. Tu marido extranjero está muerto; nadie más se atreverá a ofenderte.
Fiammella sonrió, con una especie de compungida gratitud, y se dirigió con suaves y ágiles pasos a la puerta. Una vez allí, se detuvo y se volvió.
—¿Quieren saber quién mató al pobre Lester?
—Por supuesto —respondió vivamente Pascoglu.
—¿Conocen a los sacerdotes de Cambyses?
—¿Fodor Impliega y Fodor Banzoso?
Fiammella asintió.
—Odiaban a Lester. Le dijeron: «Queremos uno de sus esclavos salvajes; hace demasiado tiempo que no enviamos un alma a nuestro dios». Lester se negó, y se enojaron mucho y hablaban de Lester entre ellos.
—Muy bien —repuso, pensativo, Pascoglu—. Por supuesto, interrogaré a esos sacerdotes. Gracias por la información.
Fiammella se marchó. Pascoglu se dirigió a un intercomunicador de la pared.
—Envíeme a Fodor Impliega y a Fodor Banzoso, por favor.
Hubo una pausa; luego, la voz del empleado respondió:
—Están ocupados, señor Pascoglu. Una especie de rito o algo así. Dijeron que sólo sería un momento.
—Hum... Bien, envíeme a Viamestris Diasporus.
—Sí, señor.
—Para su información —dijo Ridolph—, debo decirle que Viamestris Diasporus procede de un mundo donde los juegos de gladiadores son sumamente populares, y donde los gladiadores de éxito son los príncipes de la sociedad; en especial los gladiadores aficionados, que en muchas ocasiones son nobles de alto rango y luchan únicamente por conquistar prestigio y las aclamaciones del público.
Pascoglu se volvió.
—Si Diasporus es un gladiador aficionado, sin duda será un hombre endurecido, a quien no le importaría matar a alguien.
—Yo me limito a presentar los hechos que he descubierto esta mañana con mis estudios. Usted podrá sacar sus propias conclusiones.
Pascoglu gruñó.
Apareció en la puerta Viamestris Diasporus, el hombre alto de feroz nariz aquilina a quien Ridolph había visto en el salón. El hombre examinó atentamente el interior de la biblioteca.
—Adelante, por favor —invitó Pascoglu—. Estoy haciendo una investigación acerca de la muerte de Lester Bonfils. Quizás usted pueda ayudarnos.
El fino rostro de Diasporus se alargó, lleno de sorpresa.
—¿El matador no ha proclamado su acción?
—Por desgracia, no.
Diasporus inclinó rápidamente la cabeza, como si todo estuviera clarísimo.
—Bonfils debía ser de menor categoría, y el asesino no está orgulloso sino avergonzado.
Pascoglu se rascó la cabeza.
—Querría hacerle una pregunta hipotética, señor Diasporus; si usted hubiese matado a Bonfils.
—Ridículo —interrumpió Diasporus—. Esa mínima victoria echaría a perder mis antecedentes.
—Pero si hubiese tenido usted alguna razón para matarle...
—¿Qué razón podía tener? Él no pertenecía a una gens conocida; no había formulado desafíos; no era hombre capaz de pisar la arena del circo.
Pascoglu insistió:
—¿Y si le hubiese injuriado?
Ridolph intervino:
—Por pura curiosidad, supongamos que el señor Bonfils hubiese arrojado pintura blanca a las puertas de su casa.
—¿Cómo dice? —inquirió Diasporus, que en dos grandes zancadas se había colocado frente a Ridolph, a quien miraba fijamente con su cara leonina—. ¿Qué ha hecho?
—No ha hecho nada; está muerto. Se lo preguntaba sólo para que ilustre al señor Pascoglu.
—Ah, comprendo. En ese caso, habría envenenado a ese perro. Pero Bonfils no hizo nada repudiable. Creo que ha muerto como debe ser, herido por un arma de prestigio.
Pascoglu miró al cielo raso y dijo:
—Señor Diasporus, muchas gracias por su ayuda.
El gladiador partió, y Pascoglu se acercó al intercomunicador.
—Por favor, que venga Thorn 199 a la biblioteca.
Esperaron en silencio. Thorn 199 era un hombrecillo delgado con una cabeza redonda bastante grande, y evidentemente pertenecía a una raza de notables mutaciones. Su piel era amarillenta y como de cera; vestía alegres ropas de color azul y naranja, y llevaba un collar rojo y babuchas rojas estilo rococó.
Pascoglu había recuperado su energía.
—Gracias por venir, señor Thorn. Tratamos de saber...
—Perdón —dijo Ridolph—. ¿Puedo hacer una sugerencia?
—¿Cuál es? —preguntó Pascoglu.
—Pienso que el señor Thorn no está vestido como él desearía para una investigación de este carácter; sin duda preferiría venir con ropas blancas y negras y, por supuesto, sombrero negro.
Thorn 199 miró con gran irritación a Ridolph.
Pascoglu, sorprendido, pasó su mirada de uno a otro.
—Esta indumentaria es correcta —dijo Thorn 199—. Después de todo, no vamos a hablar de nada importante.
—Sí. Estamos investigando la muerte de Lester Bonfils.
—No sé nada de eso.
—Entonces no se opondrá usted a cambiarse.
Thorn 199 giró sobre sus talones y salió de la biblioteca.
—¿Qué es eso de la ropa blanca y negra? —preguntó Pascoglu.
Ridolph señaló la bobina que había estado mirando en la pantalla.
—Esta mañana he tenido la oportunidad de recordar las tradiciones de la Península Kolar, en Duax. La simbología de la indumentaria es particularmente fascinante. Por ejemplo, la ropa azul y naranja que llevaba Thorn 199 supone una actitud frívola, un amable desdén por lo que nosotros los terrestres llamamos «hechos». El blanco y el negro son los colores apropiados para la responsabilidad y la sobriedad. Y cuando un sombrero negro complementa ese atuendo, los kolarianos están obligados a decir la verdad.
Pascoglu, vencido, asintió.
—Está bien. Hablaré entre tanto con los dos sacerdotes de Cambyses. —Y agregó, mirando con aire de excusa a Ridolph—: He oído decir que en Cambyses se practican sacrificios humanos. ¿Es verdad?
—Así es —dijo Ridolph.
Aparecieron en ese momento los dos sacerdotes, Fodor Impliega y Fodor Banzoso, ambos corpulentos y de aspecto desagradable; tenían rostros enrojecidos, anchos labios y ojos semihundidos entre hinchadas arrugas.
Pascoglu asumió su tono oficial:
—Estamos investigando la muerte de Lester Bonfils. Ustedes venían con él a bordo del Maulerer Princeps; quizás han advertido algo que pudiera arrojar luz sobre el crimen.
Los sacerdotes parpadearon, se mostraron incómodos, sacudieron sus cabezas.
—No nos interesan los hombres como Bonfils.
—¿No tuvieron ninguna relación con él?
Los sacerdotes miraron a Pascoglu. Sus ojos parecían cuatro bolitas de piedra.
—He oído decir que deseaban sacrificar a uno de los salvajes de Bonfils. ¿Es verdad?
—Usted no conoce nuestra religión —dijo Fodor Impliega, con voz estridente y sin matices—. El gran dios Camb existe en cada uno de nosotros. Todos somos partes del todo, y el total de las partes.
Fodor Banzoso amplió la explicación:
—Ha usado usted la palabra «sacrificio», que es incorrecta. Debió decir «reunirse con Camb». Es como acercarse al fuego en busca de calor; el fuego es más caliente cuantas más almas se unen a él.
—Ya comprendo —respondió Pascoglu—. Bonfils se negó a darles un salvaje para el sacrificio...
—«Sacrificio», no.
—... se indignaron, ¡y anoche le sacrificaron a él!
—¿Puedo interrumpir? —preguntó Ridolph—. Creo que puedo evitar pérdidas de tiempo. Como sabe, señor Pascoglu, dediqué parte de la mañana al estudio. Encontré una descripción del ritual de sacrificio cambiano. Para que el rito sea válido, la víctima debe estar arrodillada y con la cabeza inclinada hacia delante. Se clavan en sus oídos dos estiletes, y la víctima queda arrodillada, con la cabeza baja, en una postura de decoro ritual. Bonfils estaba caído de cualquier manera, sin la menor preocupación por la elegancia. Sugiero que Fodor Impliega y Fodor Banzoso son inocentes, por lo menos de este crimen.
—Es verdad, es verdad —respondió Fodor Impliega—. Jamás hubiéramos dejado un cadáver tan desordenado.
Pascoglu hinchó de aire sus mejillas.
—Eso es todo, por el momento.
En ese momento regresó Thorn 199. Llevaba unos pantalones negros y ceñidos, blusa blanca, chaqueta negra, y un tricornio negro. Se deslizó de costado por la puerta mientras los sacerdotes se marchaban.
—Sólo necesita hacerle una pregunta —dijo Ridolph—. ¿Qué ropa llevaba ayer, a medianoche?
—¿Bien?-dijo Pascoglu—. ¿Qué ropa llevaba?
—Azul y morado.
—¿Mató usted a Lester Bonfils?
—No.
—Es indudable que dice la verdad —concluyó Ridolph—. Los kolarianos sólo realizan actos de violencia cuando usan pantalones grises, o bien una combinación de chaqueta verde y sombrero rojo. Creo que se puede eliminar al señor Thorn 199.
—Muy bien —respondió Pascoglu—. Eso es todo, señor Thorn.
El kolariano se marchó, y Pascoglu examinó su lista con aire abatido. Luego se dirigió al intercomunicador.
—Que venga Hércules Starguard.
Se trataba de un joven de gran belleza física. El pelo era una densa masa de rizos rubios, los ojos, azules como el zafiro. Usaba pantalones color mostaza, una chaqueta negra brillante y ostentosos botines negros. Pascoglu se levantó del sillón en que se había hundido.
—Señor Starguard, tratamos de averiguar algo acerca de la trágica muerte del señor Bonfils.
—Inocente —dijo Hércules Starguard—. Yo no maté a ese cerdo.
Pascoglu alzó las cejas.
—¿Le disgustaba por algún motivo concreto?
—En efecto, no me gustaba el señor Bonfils.
—¿Y cuál era la causa?
Starguard miró desdeñoso a Pascoglu.
—Verdaderamente, señor Pascoglu, no veo que relación podrían tener mis sentimientos con su investigación.
—La tendrían si usted hubiese matado al señor Bonfils.
—Pero no lo hice.
—¿Puede probarlo?
—Supongo que no.
Ridolph se inclinó hacia delante.
—Quizá pueda ofrecer ayuda al señor Starguard.
Pascoglu le miró con furia.
—Por favor, señor Ridolph; no me parece que el señor Starguard necesite ayuda.
—Sólo deseaba aclarar la situación.
—Ha aclarado ya la de todos mis sospechosos. Muy bien, ¿de qué se trata ahora?
—El señor Starguard es terrestre, y está sujeto a la influencia de la cultura básica de la Tierra. Le han inculcado la idea respecto a que la vida humana es valiosa y que quien mata será castigado, cosa que no ocurre en el caso de muchos seres de otros mundos.
—Eso jamás ha detenido a los asesinos —gruñó Pascoglu.
—Pero impediría a un terrestre matar en presencia de testigos.
—¿Testigos? ¿Los salvajes? ¿De qué sirven como testigos?
—Probablemente de nada, en sentido legal. Pero constituyen un indicador importante, puesto que la presencia de espectadores humanos impediría a un hombre de la Tierra cometer un homicidio. Por eso creo que podemos eliminar al señor Starguard, por ahora, de nuestra lista de sospechosos.
Pascoglu abrió la boca.
—Pero, ¿queda alguien más? —Miró la lista—. El hecateano. —Fue hasta el intercomunicador—. Llame al señor... —frunció el ceño—, al hecateano.
Se trataba del único no humano del grupo, aunque exteriormente demostraba gran similitud. Era alto, de piernas finas, con grandes ojos cavilosos y un rostro duro, blanco, recubierto de quitina. Sus manos eran unas aletas elásticas, sin dedos; ésa era su diferencia más visible con respecto a un ser humano.
—Pase, señor... —Pascoglu se detuvo, irritado—. No conocemos su nombre; se ha negado a proporcionarlo, y no puedo dirigirme correctamente a usted. Sin embargo, si quiere acercarse...
El hecateano se adelantó.
—Los hombres son animales divertidos —dijo—. Cada uno tiene su nombre. Yo sé quién soy; ¿para qué necesito un rótulo? Extraña nota de idiosincrasia racial, la necesidad de aplicar un sonido a cada realidad.
—Nos gusta saber de qué hablamos —dijo Pascoglu—. Ordenamos los objetos en nuestras mentes por medio de nombres.
—Y así pierden las grandes intuiciones —respondió el hecateano, con voz solemne—. Pero me han llamado aquí para interrogarme acerca del hombre rotulado Bonfils, que está muerto.
—Exactamente —dijo Pascoglu—. ¿Sabe quién le mató?
—Por supuesto —repuso el hecateano—. ¿Acaso no lo saben todos?
—No —dijo Pascoglu—. ¿Quién fue?
El hecateano recorrió la habitación con la mirada. Cuando ésta volvió a Pascoglu, sus ojos eran impenetrables como agujeros en una cripta.
—Es evidente que he cometido un error. Si la persona involucrada desea pasar inadvertida, ¿por qué debería de descubrirla? Si lo sabía, ya no lo sé.
Pascoglu empezó a farfullar, pero Ridolph dijo con voz grave:
—Es una actitud razonable.
La furia de Pascoglu estalló.
—A mí me parece monstruosa. Se ha cometido un crimen, y este ser, que sabe quién es el asesino, no quiere hablar... No me parecería mal confinarlo en sus habitaciones hasta que pase la nave patrulla.
—Si lo hace —repuso el hecateano—, lanzaré al aire el contenido de mi saco de esporas. Inmediatamente hallará usted cien mil animálculos habitando el Centro; y si mata a uno solo de ellos, será culpable del mismo crimen que ahora investiga.
Pascoglu avanzó hasta la puerta y la abrió.
—¡Lárguese! ¡Salga de aquí! ¡Tome la próxima nave! ¡Jamás le permitiré que vuelva aquí!
El hecateano se marchó sin comentarios. Ridolph se puso de pie, dispuesto a salir, pero Pascoglu alzó la mano.
—Un momento, señor Ridolph. Necesito ayuda. He perdido la cabeza, me he apresurado.
Ridolph reflexionó.
—Exactamente, ¿qué es lo que quiere de mí?
—¡Encuentre al asesino! ¡Sáqueme de este lío!
—Esas dos peticiones podrían resultar contradictorias.
Pascoglu se dejó caer en una silla y se pasó la mano por delante de los ojos.
—No me confunda más, señor Ridolph.
—En realidad, señor Pascoglu, no necesita usted de mis servicios. Ha entrevistado a los sospechosos, y ha podido vislumbrar, al menos, las civilizaciones que los han modelado.
—Sí, sí —murmuró Pascoglu. Tomó la lista, la miró y miró oblicuamente a Ridolph—. ¿Quién ha sido? ¿Diasporus?
Ridolph hizo un gesto de duda.
—Es un caballero de los Dacca, y un gladiador aficionado. Sin duda goza de cierta reputación. Un crimen de este tipo destruiría su confianza y su autoestima. Yo diría que la probabilidad es del uno por ciento.
—Hum. ¿Y Fiammella de las Mil Velas? Ella ha admitido que deseaba matarle.
Ridolph frunció el ceño.
—Lo dudo. Por supuesto, la muerte por medio del amor no es imposible; pero, ¿no son ambiguos los posibles motivos de Fiammella? Según entiendo, su reputación se había visto menoscabada por la frialdad de Bonfils, y ella estaba decidida a reparar el daño. Si hubiera llevado a la muerte al pobre Bonfils atormentándole con su encanto y su seducción, habría ganado mérito. Pero sólo podía perderlo si lo mataba de cualquier otra manera. Probabilidad: uno por ciento.
Pascoglu lo anotó al margen de la lista.
—¿Thorn 199?
Ridolph abrió las manos.
—No estaba vestido con sus ropas de matar. Es tan sencillo como eso. Probabilidad: uno por ciento.
—Está bien. ¿Y los sacerdotes, Banzoso e Impliega? Ellos necesitaban un sacrificio para su dios.
Ridolph meneó la cabeza.
—El trabajo era una chapuza...; un sacrificio tan mal realizado les hubiese acarreado diez mil años de perdición.
Pascoglu formuló una sugerencia.
—¿Y si su creencia no fuera realmente ésa?
—Entonces, ¿para qué iban a matar a nadie? Probabilidad: uno por ciento.
—Ahora, Starguard. Pero usted insiste en que no habría cometido un crimen ante testigos...
—Parece muy poco probable. Por supuesto, podríamos suponer que Bonfils era un charlatán, que los salvajes eran impostores, que Starguard estaba involucrado de algún modo en la impostura...
—Eso es —dijo, ansioso, Pascoglu—. Yo pensé algo parecido.
—El único inconveniente es que no puede ser. Bonfils era un antropólogo de vasta reputación. Yo observé a los salvajes, y me parecieron auténticos seres primitivos. Se mostraban tímidos y confusos. Cuando el hombre civilizado intenta representar la barbarie, inconscientemente exagera la brutalidad del tema. El bárbaro que se adapta a la civilización se comporta según el modelo propuesto por su preceptor, en este caso Bonfils. Al observarlos durante la cena, me entretuve mirando cómo imitaban con cuidado lo que hacía Bonfils. Y mientras examinábamos el cadáver, se mostraban asombrados y asustados. No pude encontrar en ellos el menor indicio del astuto cálculo con que un hombre civilizado intentaría librarse de una situación difícil. Podemos suponer entonces que Bonfils y sus salvajes eran exactamente lo que parecían.
Pascoglu se puso de pie, y echó a andar de un lado a otro.
—Entonces, los salvajes no pueden haber matado a Bonfils.
—La probabilidad es mínima. Y si son auténticos, debemos abandonar la idea respecto a que Starguard fuera su cómplice. Por lo tanto, según la exigencia cultural antes mencionada, queda eliminado.
—¿Y el hecateano?
—Es un asesino todavía menos probable que los otros. Hay tres razones. Primera, no es humano, ni tiene experiencia de la ira y la venganza. Segunda, no tiene la menor vinculación con Bonfils. Un leopardo no ataca a un árbol; son seres de distintos órdenes, y lo mismo le ocurre al hecateano. Y tercera, le hubiera sido imposible, no sólo psíquica sino también físicamente, matar a Bonfils. Sus manos no tienen dedos, son simples aletas. No podrían manipular el disparador de un arma. Creo que puede excluir al hecateano.
—¿Pero, quién queda entonces? —exclamó desesperado Pascoglu.
—Pues estoy yo, está usted, y también...
La puerta se abrió, y el bonzo de túnica roja miró hacia el interior.
5
—Pase, pase —invitó cordialmente Magnus Ridolph—. Ya hemos terminado con nuestra tarea. Hemos establecido que, de todas las personas que había ayer en el Centro, sólo usted podía haber matado a Bonfils. De modo que no tenemos nada que hacer en la biblioteca.
—¿Cómo? —exclamó Pascoglu, mirando al bonzo.
—Yo había esperado —dijo el bonzo— que mi participación en el hecho pasara inadvertida.
—Es usted demasiado modesto —repuso Magnus—. Lo justo es que se conozca a una persona por sus buenas obras.
El bonzo se inclinó.
—Yo no busco elogios. Me limito a cumplir mi tarea. Y si han terminado ustedes con esto, debo continuar mis estudios.
—Desde luego. Vamos, señor Pascoglu; es desconsiderado molestar a un benemérito bonzo durante sus meditaciones.
Magnus se llevó al corredor al atónito Pan Pascoglu.
—Él..., él..., ¿es el asesino? —preguntó éste.
—Mató a Lester Bonfils. Eso es evidente.
—¿Por qué?
—Porque su corazón es bondadoso. Bonfils habló un momento conmigo, y era obvio que sufría un grave problema psíquico.
—¡Pero eso se hubiese podido curar! —exclamó, indignado, Pascoglu—. ¡No era necesario matarle para calmar sus sentimientos!
—Según nuestro punto de vista, no. Pero no olvide usted que el bonzo es fiel creyente en la reencarnación. Por lo tanto, considera que ha liberado de sus tormentos al pobre Bonfils, que acudió a él para pedirle ayuda. Le mató por su bien.
Entraron en el despacho de Pascoglu; éste miró por la ventana.
—Y ahora, ¿qué debo hacer? —preguntó.
—En eso no puedo aconsejarle.
—No me parece bien castigar el pobre bonzo. Es absurdo..., ¿cómo podría hacer eso?
—Ése es el dilema.
Hubo una pausa. Pascoglu, lentamente, se tiraba del bigote. Luego, Magnus declaró:
—Usted desea, esencialmente, proteger a sus clientes de un posible nuevo caso de filantropía exagerada.
—¡Eso es lo principal! Yo podría dejar pasar la muerte de Bonfils, explicar que ha sido un accidente. Y enviar a los salvajes a su planeta.
—Sin embargo, yo recomendaría separar al bonzo de las personas que demuestran incluso la más mínima melancolía. Es un hombre enérgico y entregado a su tarea, y bien podría preocuparse por extender el alcance de su beneficencia...
Pascoglu, de pronto, hundió su rostro entre las manos. Luego miró con ojos muy abiertos a Magnus.
—Esta mañana, me sentía muy deprimido. Hablé con el bonzo... Le conté todos mis pesares. Me quejé incluso de los gastos que...
La puerta se abrió silenciosamente. El bonzo miró la escena. En su cara bondadosa vagaba una semisonrisa.
—¿Molesto? —preguntó, mirando de soslayo a Magnus—. Esperaba encontrarle solo, señor Pascoglu.
—Ya me iba —repuso con amabilidad Magnus—. Si me perdonan...
—¡No, no! —exclamó Pascoglu—. ¡No se vaya, señor Ridolph!
—Puedo regresar en otro momento —dijo el bonzo, con voz suave.
Salió y la puerta se cerró.
—Ahora me siento peor que nunca —gimió Pan Pascoglu.
—Más vale que el bonzo no se entere —dijo Magnus Ridolph.
Cerebros de la Tierra
1
Ixax era, en sus mejores momentos, un planeta melancólico. Los vientos rugían entre las escabrosas montañas negras, proyectando turbonadas de lluvia y nevisca que, en lugar de dulcificar el paisaje, tendían a barrer hacia el océano el poco suelo fértil existente. La vegetación era rala: unos pocos bosques cenicientos de quebradizos dendrones; plantas tubulares y pastizales de un césped semejante a la cera que emergían de las grietas; oscuras manchas de líquenes rojos, morados, verdes y azules. Sin embargo, el océano alimentaba inmensas reservas de algas que, junto con un abundante catálogo de animálculos marinos, realizaban la mayor parte de los procesos fotosintéticos del planeta.
A pesar de ese desafío del ambiente, o a causa de él, el animal anfibio original —una especie de batracio ganoideo— había evolucionado hasta convertirse en un andromorfo inteligente. Ayudados por su conciencia intuitiva de la precisión y la armonía matemáticas, dotados de un aparato visual que suponía más un mundo táctil tridimensional que un conjunto policromo de superficies de dos dimensiones, los xaxanos estaban casi predestinados a erigir una civilización técnica. Cuatrocientos años después de llegar al espacio, y aparentemente por puro azar, descubrieron al nopal; y así comenzó la guerra más terrible de su historia.
Esa guerra, que duró más de un siglo, devastó el planeta, ya de por sí estéril. Una costra de escoria cubría los océanos; los escasos y dispersos retazos de buen suelo estaban emponzoñados por el polvo blanco amarillento que caía del cielo. Ixax nunca había sido un mundo populoso. Las ciudades —un puñado— eran ahora escombros; montones de piedra negra y ladrillos pardo rojizos, blanquísimas cáscaras de talco fundido, conglomerados de materia orgánica en descomposición. Un caos que ofendía a la tendencia xaxana a la exactitud matemática y a la belleza. Los sobrevivientes, tanto los chitumih como los tauptu (por transcribir de alguna manera los clics y los sonsonetes del sistema de comunicación xaxano) moraban en fortalezas subterráneas. Diferenciándose en que los tauptu tenían conciencia del nopal, en tanto que los chitumih lo negaban, abrigaban recíprocamente una emoción similar al odio terrestre, si bien doce veces más intensa.
Tras los primeros cien años de guerra, la suerte de la batalla favoreció a los tauptu. Los chitumih fueron rechazados hasta su base bajo las Montañas del Norte. Los batallones tauptu avanzaron centímetro a centímetro, volando una por una las casamatas defensivas de la superficie y enviando topos atómicos contra la ciudadela situada a un kilómetro y medio de profundidad.
Los chitumih, aunque se sabían derrotados, resistieron con un fervor equivalente a su gran odio hacia los tauptu. El rumor de los topos se oía cada vez más claramente; las trampas para topos cayeron, así como el cinturón interior de túneles de diversión. Ascendiendo por una galería iniciada a quince kilómetros de profundidad, un inmenso topo irrumpió en la cámara de la dínamo, destruyendo el núcleo mismo de la resistencia. Los corredores quedaron en tinieblas; los chitumih se movían a ciegas, listos para luchar con manos y piedras. Los topos mordían la roca; el rechinar reverberaba en los túneles. Se abrió una brecha, y en ella apareció un rugiente hocico metálico. Los muros se desplomaron; hubo una explosión de gas anestésico, y la guerra terminó.
Los tauptu descendieron por las rocas llevando lámparas en la cabeza. Los chitumih ilesos fueron engrillados y trasladados a la superficie; los heridos y mutilados, eliminados en donde estaban.
El Maestre de la Guerra Khb Tachx regresó a Mia, el antiguo capitolio, volando bajo a través de una sibilante granizada, sobre el mar empañado, por encima de un litoral salpicado de grandes cráteres color tierra, de una cordillera de montañas negras, hasta que al fin aparecieron los calcinados escombros de Mia.
Sólo se veía un edificio, una caja larga y baja de piedra gris fundida, recientemente construida.
Khb Tachx llevó a tierra su coche aéreo e, ignorando la lluvia, caminó hacia la entrada. Cincuenta o sesenta chitumih apretujados en una jaula volvieron con lentitud sus cabezas, examinándolo con los perceptores que cumplían la función de ojos. Khb Tachx recibió el impacto de su odio sin dedicarle mayor atención que a la lluvia. Mientras se acercaba a la puerta surgió del interior un frenético clamor de tormento; pero Khb Tachx tampoco se inmutó. Los chitumih resultaron más afectados. Se encogieron como si fueran ellos quienes sufrían, y con sombrías vibraciones injuriaron a Khb Tachx, desafiándole a hacer lo peor que pudiera.
Khb Tachx entró, descendió a un nivel situado ochocientos metros por debajo de la superficie y se dirigió a la cámara reservada para él. Allí se quitó el yelmo y el manto de piel, y secó la lluvia que mojaba su cara gris. Se quitó luego el resto de sus ropas y se frotó con un cepillo de duras cerdas, eliminando los tejidos muertos y las diminutas escamas superficiales de su piel.
Un ordenanza tamborileó al otro lado de la puerta con las puntas de los dedos.
—Le esperan.
—Acudiré de inmediato.
Con desapasionada economía de movimientos vistió ropas nuevas, un delantal, botas y una larga capa lisa como el caparazón de un insecto. Todas las prendas eran negras, aunque eso era indiferente para los xaxanos, que diferenciaban las superficies por la textura y no por el color. Thb Tachx recogió su yelmo, un casco de metal estriado, coronado por un medallón que simbolizaba la palabra tauptu, «purificado». Seis agudas puntas se alzaban en la parte superior; tres correspondían a los tres nódulos óseos de su cresta craneal, de dos centímetros y medio de altura, y las tres restantes expresaban su rango. Khb Tachx reflexionó un instante, luego desprendió el medallón y se puso el yelmo sobre el cráneo gris desnudo.
Salió de su cámara, caminó con decisión por los corredores hacia una puerta de cuarzo fundido, que se deslizó silenciosamente ante su avance. Entró en una habitación circular de paredes vítreas y un alto domo parabólico. Los xaxanos encontraban placentera la contemplación de objetos inanimados, y gozaban de la serena sencillez de esas conformaciones particulares. En torno a una mesa redonda de basalto pulido había cuatro hombres. Todos llevaban un yelmo de seis puntas. Advirtieron al instante la ausencia del medallón en el yelmo de Khb Tachx, y dedujeron el mensaje que daba a entender: con la caída de la Gran Fortaleza del Norte ya no era necesaria la distinción entre tauptu y chitumih.
Los cinco gobernaban a los tauptu como un comité sin una clara división de responsabilidades excepto en dos sentidos: el Maestre de la Guerra Khb Tachx dirigía la estrategia militar, y Pttdu Apiptix mandaba las pocas naves que quedaban de su flota espacial.
Khb Tachx se sentó y describió la caída de la fortaleza chitumih. Los demás atendieron impasibles, sin demostrar alegría ni excitación, puesto que no las sentían.
Pttdu Apiptix resumió sombríamente las nuevas circunstancias.
—Los nopales están como antes. Sólo hemos ganado una victoria local.
—Con todo, es una victoria —observó Khb Tachx.
Un tercer xaxano se opuso a lo que consideraba un exceso de pesimismo:
—Hemos destruido a los chitumih; ellos no nos han destruido a nosotros. Empezamos con nada y ellos con todo; y hemos vencido.
—Es irrelevante —respondió Pttdu Apiptix—. No hemos podido prepararnos para lo que necesariamente vendrá. Nuestras armas contra los nopales son ilusorias; pueden acosarnos casi a su placer.
—Se ha dado el paso pequeño; ahora daremos el grande —declaró Khb Tachx—. Debemos llevar la guerra a Nopalgarth.
Los cinco reflexionaron. Todos habían tenido muchas veces la misma idea, y muchas veces habían retrocedido ante sus derivaciones.
Un cuarto xaxano dijo bruscamente:
—Estamos exangües; no podemos proseguir la guerra.
—Ahora sangrarán otros —respondió Khb Tachx—. Infectaremos Nopalgarth como los nopales infectaron Ixax, sin hacer otra cosa que dirigir la lucha.
El cuarto xaxano meditaba.
—¿Es ésa una estrategia práctica? Un xaxano arriesga su vida sólo con mostrarse en Nopalgarth.
—Nuestros agentes se moverán por nosotros. Debemos utilizar a alguien que no sea reconocido en seguida como enemigo... Un ser de otro planeta.
—Respecto a eso —observó Pttdu Apiptix—, la primera elección es obvia...
2
Una voz que temblaba de temor o excitación —la chica a cargo de la central telefónica del ARPA en Washington no podía distinguirlo— pidió hablar con «una persona autorizada». La chica preguntó de qué se trataba, explicando que el ARPA constaba de muchos departamentos y divisiones.
—Es un asunto secreto —dijo la voz—. Tengo que hablar con alguien importante vinculado con los principales proyectos científicos.
Un loco, decidió la chica, dispuesta a pasar la comunicación a la oficina de relaciones públicas. En ese momento entraba Paul Burke, director adjunto de investigaciones. Burke, alto, de miembros sueltos, de aspecto reconfortantemente inclasificable, tenía treinta y siete años y se había casado y divorciado una vez. La mayoría de las mujeres encontraban atractivo a Burke, y la telefonista, que no era una excepción, aprovechó la oportunidad para llamar su atención. Dijo con voz musical:
—Señor Burke, ¿quiere atender a este señor?
—¿Qué señor?
—No lo sé. Parece muy excitado. Quiere hablar con alguien autorizado.
—¿Puedo preguntarle cuál es su cargo, señor Burke?
La voz evocó al instante una imagen en la mente de Burke: un hombre de mediana edad, honesto, importante para sí mismo, apoyándose alternativamente en uno y otro pie, presa de excitación.
—Soy director adjunto de investigaciones.
—¿Significa eso que es usted un científico? —dijo la voz, con cautela—. Éste es un asunto que no puedo tratar con un subalterno.
—Más o menos. ¿De qué se trata?
—No me creería si se lo dijera por teléfono —dijo la voz, trémula—. Yo mismo no puedo creerlo.
Burke sintió un principio de interés. La voz del hombre comunicaba su excitación, causaba cierto escozor en la nuca. Sin embargo, un instinto, un presentimiento, una intuición le aconsejaban eludir toda relación con él.
—Debo verle, señor Burke, a usted o a otro científico, a uno de los más importantes.
La voz del hombre perdió y luego ganó volumen, como si hubiese alejado la boca del teléfono mientras hablaba.
—Si pudiera explicarme de qué se trata —dijo Burke, con prudencia—, quizá podría ayudarle.
—No. Me diría que estoy loco. Debe venir aquí. Le prometo que verá algo que no ha imaginado ni en sus sueños más atrevidos.
—Eso es ir bastante lejos. ¿No puede darme una idea de lo que es?
—Pensaría que estoy loco. Y tal vez lo esté...
El hombre rió con innecesaria energía.
—Casi preferiría creerlo —continuó.
—¿Cuál es su nombre?
—¿Vendrá a verme?
—Enviaré a alguien.
—Eso no. Me enviará a la policía, y entonces..., habrá dificultades —susurró.
Burke se dirigió a la telefonista, cubriendo el aparato.
—Intente descubrir la procedencia de esta llamada. Y a su interlocutor:
—¿Tiene usted algún problema? ¿Algo le amenaza?
—No, no señor Burke. No es eso. Pero dígame la verdad: ¿puede venir a verme de inmediato? Es preciso que lo sepa.
—No, a menos que pueda darme una razón de más peso.
El hombre respiró profundamente.
—Está bien. Escuche entonces. Y no diga que no se lo advertí. Yo... —La línea quedó en silencio.
Burke miró a la telefonista, con una mezcla de fastidio y alivio.
—¿Ha podido hacer algo?
—No he tenido tiempo, señor Burke. Colgó en seguida.
Burke se encogió de hombros.
—Debía tratarse de un loco... Sin embargo...
Todavía intranquilo se dirigió a su despacho, donde se reunió con el doctor Ralph Tarbert, físico y matemático que dividía su tiempo entre Brookhaven y el ARPA. Tarbert, en plena cincuentena, era un hombre bien parecido, ágil y musculoso, de rostro delgado, que se enorgullecía de su impresionante cabello blanco. En contraste con la chaqueta de tweed y los pantalones de franela arrugados que vestía Burke, Tarbert usaba siempre elegantes y conservadores ternos azules o gris oscuro. No sólo admitía su esnobismo intelectual, sino que se jactaba de él; y manifestaba una actitud cínica que Burke encontraba lo bastante frívola para ser irritante.
La llamada telefónica interrumpida ocupaba todavía la mente de Burke. Le contó la conversación a Tarbert, quien, como Burke esperaba, descartó el incidente con un ligero gesto de la mano.
—El hombre estaba asustado —dijo Burke—. De eso no hay duda.
—Quizá le miraba el diablo desde el fondo de su copa.
—Parecía totalmente sobrio. Sabe, Ralph, tengo un presentimiento acerca del asunto. Hubiese querido ver a ese hombre.
—Tome un tranquilizante. Y ahora, hablemos del eyector electrónico.
Poco después de mediodía, un mensajero llevó un pequeño paquete al despacho de Burke. Éste firmó el recibo y examinó el envoltorio. Su nombre y dirección estaban escritos con bolígrafo. Y otra inscripción decía: abrir en privado.
Burke abrió el paquete. En su interior encontró una caja de cartón que contenía un disco de metal del tamaño de una moneda de un dólar. El disco parecía al mismo tiempo ligero y pesado, sólido e ingrávido. Con una exclamación contenida, Burke abrió la mano, el disco metálico flotó en el aire. Lentamente, empezó a ascender.
Burke lo miró y extendió la mano.
—¿Qué diablos? —murmuró—. ¿Y la gravedad?
Sonó el teléfono. La voz preguntó con ansiedad:
—¿Ha recibido mi envío?
—En este instante.
—¿Vendrá a verme ahora?
Burke respiró hondo.
—¿Cómo se llama usted?
—¿Vendrá solo?
—Sí —dijo Burke.
3
Sam Gibbons era un viudo retirado dos años atrás de un próspero negocio de coches usados en Buellton, Virginia, a cien kilómetros de Washington. Sus dos hijos estaban en la universidad, y vivía solo en una gran casa de ladrillo a tres kilómetros de la ciudad, en lo alto de una colina.
Recibió a Burke en el portón. Era un hombre ceremonioso, de sesenta años, con un cuerpo en forma de pera y una cara sonrosada y amistosa, pero en ese momento arrugada y temblorosa. Comprobó que Burke se hallaba solo, y al mismo tiempo que era un científico especializado «en ese asunto del espacio y los rayos cósmicos» y que ocupaba una posición jerárquica elevada.
—No me interprete mal —dijo, nervioso—. Tiene que ser así; dentro de unos minutos verá por qué. Gracias a Dios, yo he terminado.
Infló las carnosas mejillas y miró hacia la casa.
—¿Qué ocurre? —preguntó Burke—. ¿Qué es esto?
—Lo sabrá en seguida —respondió Gibbons, con voz ronca.
Burke advirtió que vacilaba, fatigado, y que tenía los ojos enrojecidos.
—Debo llevarle hasta la casa. Ése es todo mi papel. A partir de ese momento, le toca a usted.
Burke alzó la vista del sendero a la casa.
—¿Qué es lo que me toca a mí?
Gibbons le palmeó, nervioso, el hombro.
—Todo va bien. Usted sólo será...
—No me moveré mientras no sepa quién está ahí.
Gibbons miró furtivamente por encima de su hombro.
—Es un hombre de otro planeta —dijo, con los labios húmedos—. Tal vez sea de Marte, no estoy seguro. Me ha hecho telefonear a alguien con quien pudiera entenderse, y yo logré dar con usted.
Burke contempló la fachada de la casa. En una ventana, a través de la cortina, vislumbró una forma alta y de hombros altos. No le pasó por la cabeza la idea de dudar de Gibbons. Se rió, lleno de incertidumbre, y le dijo:
—Pues es un buen golpe.
—¡Me lo va a decir a mí!
Burke sentía las piernas débiles y envaradas. Experimentaba un enorme rechazo ante la idea de avanzar. Con voz hueca, preguntó:
—¿Cómo sabe usted que ha venido de otro planeta?
—Me lo dijo y le creí. Espere hasta que lo vea.
Burke inspiró con avidez.
—¿Habla inglés?
Gibbons sonrió, lánguidamente divertido.
—Por medio de una caja. Tiene en el estómago una caja que habla.
Se acercaron. Gibbons abrió la puerta y le indicó a Burke que entrara. Burke dio un paso y se detuvo en seco.
El ser que esperaba en el interior era un hombre; pero había llegado a serlo por un camino muy distinto del seguido por los antecesores de Burke. Era diez centímetros más alto; tenía una piel gris y áspera como la de un elefante. Su cabeza era estrecha y larga, los ojos vacíos, ciegos, semejantes a trozos de cuarzo color topacio. En su cráneo había una cresta ósea, con tres protuberancias, que descendía sobre la frente y se convertía en una nariz tan afilada como una cimitarra. El pecho era angosto y profundo, las piernas y brazos mostraban nervaduras o tendones apretados como cuerdas.
Las facultades de Burke, entumecidas por el dramatismo de la situación, volvían a él poco a poco. Estudió al hombre, sintió su áspera y poderosa inteligencia, y tomó conciencia de su propio disgusto y su propia desconfianza, sentimientos que se esforzó en vencer. Era inevitable, pensó, que criaturas de distintos planetas se encontraran mutuamente extrañas y desagradables. Tratando de compensarlo, habló con una cordialidad que a él mismo le sonó falsa.
—Mi nombre es Paul Burke. Creo que habla usted nuestro lenguaje.
—Hemos estudiado su planeta durante muchos años.
La voz profería palabras claras y distintas desde un aparato que colgaba sobre el pecho del extranjero. Una voz nada natural, acompañada de silbidos, zumbidos y repiqueteos producidos por placas vibratorias dentro del tórax de la criatura. Una máquina de traducir, pensó Burke, capaz también de convertir las palabras inglesas en los clics y repiqueteos de la lengua extraña.
—Deseábamos visitarles antes, pero es arriesgado para nosotros.
—¿Arriesgado? —se asombró Burke—. No comprendo por qué. No somos bárbaros. ¿Cuál es su planeta natal?
—Se encuentra lejos de su sistema solar. No conozco su astronomía, de modo que ignoro el nombre que le dan. Nosotros lo llamamos Ixax. Mi nombre es Pttdu Apiptix. —La caja parecía encontrar dificultad en la pronunciación de la «l» y la «r», que sonaban distorsionadas y rasposas—. ¿Es usted un científico de este mundo?
—Soy físico y matemático —respondió Burke—, aunque ahora desempeño un cargo administrativo.
—Está bien.
Pttdu Apiptix alzó la mano, dirigiendo la palma hacia Sam Gibbons, que se mantenía, nervioso, al fondo de la habitación. El pequeño instrumento que sostenía rechinó, astillando el aire como lo hace un martillo al golpear el hielo. Gibbons gimió y cayó al suelo hecho un extraño amasijo redondeado, como si todos sus huesos se hubieran desvanecido.
Burke, horrorizado, contuvo la respiración.
—Qué es esto —balbuceó—. ¿Qué hace?
—Ese hombre no debe hablar con nadie. Mi misión es importante.
—¡Maldita sea su misión! ¡Ha violado nuestras leyes! Esto...
Pttdu Apiptix le interrumpió.
—Matar es a veces necesario. Debe usted modificar su forma de pensar, porque me propongo utilizar su ayuda. Si se niega, le mataré y buscaré a otro.
La voz de Burke no lograba hacerse oír. Finalmente consiguió articular:
—¿Qué es lo que quiere que haga?
—Vamos a Ixax. Allí lo sabrá.
Burke respondió con suavidad, como si se dirigiera a un demente:
—No puedo ir a su planeta. Debo ocuparme de mis tareas. Le sugiero que me acompañe a Washington...
Se interrumpió, confundido por la actitud del otro.
—Nada me importan su conveniencia ni sus tareas.
Al borde de la furia y de la histeria, Burke tembló y se inclinó hacia delante. Pttdu Apiptix mostró su arma.
—No se deje influir por sus impulsos emocionales. —Su rostro se torció en una mueca; el primer cambio de expresión que Burke percibía—. Venga conmigo si desea vivir.
Y se dirigió hacia la parte posterior de la casa. Burke le siguió con las piernas rígidas. Salieron por la puerta trasera a un jardín posterior, donde Gibbons había construido una piscina y un patio embaldosado con una barbacoa.
—Esperaremos aquí —dijo Apiptix.
Permaneció inmóvil, mirando a Burke con la vacía estolidez de un insecto. Pasaron cinco minutos. Burke, debilitado por la ira y la aprensión, no podía hablar. Una docena de veces se agazapó, a punto de lanzarse contra el xaxano y correr su suerte; doce veces vio el instrumento en la ruda mano gris y desistió.
Del cielo cayó un cilindro de metal, romo, del tamaño de un gran automóvil. Una sección se abrió.
—Entre —dijo Apiptix.
Por última vez, Burke calculó sus posibilidades. No existían. Entró trastabillando, seguido por Apiptix. La sección abierta volvió a cerrarse. Hubo una sensación instantánea de veloz desplazamiento.
Burke habló, manteniendo la voz firme con gran esfuerzo:
—¿Adónde me lleva?
—A Ixax.
—¿Para qué?
—Para que sepa lo que se espera de usted. Comprendo su ira. Comprendo que no esté contento. De cualquier modo, debe aceptar la idea respecto a que su vida ha cambiado. —Apiptix apartó su arma—. Y es inútil que...
Burke no pudo controlarse. Se lanzó contra el xaxano, que le apartó con un brazo rígido. De alguna parte llegó un estallido enloquecedor de luz morada, y Burke perdió el conocimiento.
4
Burke despertó en un entorno nada familiar: una cámara oscura que olía a rocas húmedas. No podía ver nada. Tenía debajo lo que parecía un material elástico; al explorar con sus dedos encontró un duro suelo frío unos centímetros más abajo.
Se alzó sobre el codo. No se oía un solo sonido. Silencio absoluto.
Burke se tocó la cara, examinó la longitud de su barba. Por lo menos medio centímetro. Había pasado una semana.
Alguien se aproximaba. ¿Cómo lo sabía? No se había producido el menor ruido. Sólo una opresiva sensación de maldad, casi tan palpable como un hedor.
Las paredes se cubrieron de brusca luminosidad, revelando una estancia larga y estrecha, con un cielo raso graciosamente abovedado. Burke se incorporó sobre el cojín y se sentó. Le temblaban los brazos; sus piernas y rodillas estaban flojas.
Pttdu Apiptix, o alguien que se le parecía mucho, apareció en la puerta. Burke, con el pecho oprimido por la tensión, y mareado de hambre, se puso en pie.
—¿Dónde estoy? —Su voz era ronca y áspera.
—Estamos en Ixax —dijo la caja en el pecho de Apiptix.
A Burke no se le ocurría qué decir. De todos modos su garganta estaba cerrada.
—Venga —dijo el xaxano.
—No —respondió Burke.
Sus rodillas no le sostenían, y volvió a caer sobre el cojín.
Pttdu Apiptix desapareció en el corredor. Luego volvió con otros dos xaxanos que arrastraban un recipiente metálico. Se apoderaron de Burke, le metieron un tubo en la garganta y bombearon a su estómago un líquido caliente. Luego, sin ceremonias, retiraron el tubo y se marcharon.
Apiptix estaba inmóvil, en silencio. Pasaron varios minutos. Burke se hallaba tendido boca arriba, y miraba a través de sus párpados entornados. Pttdu Apiptix era una criatura de sobrenatural magnificencia, aunque fuera un diabólico asesino. De su espalda colgaba una capa negra brillante como el caparazón de un insecto; en la cabeza llevaba un yelmo metálico estriado con seis siniestras puntas en la parte superior. Burke tembló y cerró los ojos; se sentía desagradablemente débil ante la presencia de tal fuerza maligna.
Pasaron cinco minutos y la vitalidad empezó a retornar a su cuerpo. Se movió, abrió los ojos y dijo con mal humor:
—Supongo que ahora me dirá para qué me ha traído aquí.
—Cuando esté preparado, iremos a la superficie y sabrá qué se desea de usted.
—Lo que se requiere y lo que obtendrán son dos cosas diferentes —gruñó Burke.
Fingiendo fatiga, se reclinó sobre el cojín.
Pttdu Apiptix se volvió, se marchó y Burke se maldijo por su propia torpeza. ¿Qué ganaba quedándose acostado en la oscuridad? Sólo fastidio e incertidumbre.
Una hora más tarde, Pttdu Apiptix regresó.
—¿Está listo ahora?
En silencio, Burke se puso de pie y siguió a la figura vestida de negro a lo largo del pasillo, hasta un ascensor. Se hallaban muy cerca, y Burke se preguntó por qué se contraía su cuerpo. El xaxano era un representante del tipo universal humano. ¿Por qué ese rechazo? ¿Por la crueldad del xaxano? Era una razón suficiente, y sin embargo...
El xaxano habló, interrumpiendo sus pensamientos.
—Quizá se esté preguntando por qué vivimos debajo de la superficie.
—Me pregunto muchas cosas.
—Una guerra nos ha traído al subsuelo. Una guerra como su planeta jamás ha conocido.
—¿Todavía continúa?
—En Ixax la guerra ha terminado. Hemos purificado a los chitumih. Podemos volver a caminar por la superficie.
¿Emoción? Burke reflexionaba. ¿Era concebible la inteligencia sin emoción? Las emociones de un xaxano, por supuesto, no eran comparables con las propias; sin embargo, debían compartir ciertos puntos de vista, ciertos aspectos de la existencia inteligente, como el instinto de supervivencia, la satisfacción por el éxito, la curiosidad, el asombro...
El ascensor se detuvo. El xaxano salió y echó a andar por el corredor. Burke le seguía de mala gana, seleccionando entre una docena de locas y poco prácticas estratagemas. Sin embargo, debía reafirmarse ante sí mismo de algún modo. Pttdu Apiptix no planeaba nada bueno para él. La acción, de cualquier carácter, era mejor que esa mansa conformidad. Debía buscar un arma, luchar, correr, escapar, esconderse..., algo, cualquier cosa.
Apiptix giró en redondo, hizo un gesto brusco.
—Venga —dijo la voz de la caja.
Burke avanzó despacio. ¿Acción? Se rió sardónicamente, y se relajó. ¿Cómo actuar? Hasta el momento no le habían hecho daño, pero... Un ruido le sobrecogió. Un terrible ruido entrecortado. Burke no necesitó ayuda para comprender; el lenguaje del dolor era universal.
Sus rodillas flaquearon, y apoyó una mano en la pared. El ritmo sonoro se rompió, vibró y zumbó amortiguado, más lejos.
El xaxano le miró desapasionadamente.
—Venga —dijo la voz.
—¿Qué era eso? —susurró Burke.
—Ya lo sabrá.
—No seguiré adelante.
—Venga, o será transportado.
Burke vaciló. El xaxano se movió hacia él. Burke continuó avanzando, lleno de ira.
Una puerta metálica giró. Un viento áspero y helado cantó por la abertura. Emergieron al paisaje más desolado que Burke había visto jamás. Unas montañas como dientes de cocodrilo mordían el horizonte; el cielo se hallaba cubierto de nubes grises y negras, de las que colgaban fúnebres guirnaldas de lluvia. La llanura estaba cubierta de ruinas. Vigas corroídas pinchaban el cielo como patas de insectos disecadas; las paredes derrumbadas eran montones de bloques negros y ladrillos pardos; las partes que aún se mantenían en pie estaban cubiertas de hongos de colores sombríos. En todo ese triste escenario no había nada fresco, nada vivo, ninguna sensación de cambio o de cosas mejores por venir; sólo decadencia y futilidad. Burke no pudo reprimir un reflejo de compasión por los xaxanos, fueran sus crímenes los que fuesen... Se volvió hacia el único edificio existente, de donde él y Pttdu Apiptix habían salido, y miró hacia las formas oscuras que ocupaban las jaulas... ¿Hombres? ¿Xaxanos?
La caja, en el pecho de Pttdu Apiptix, respondió a su no formulada pregunta.
—Son los restos de los chitumih. No hay más. Sólo quedan los tauptu.
Burke se acercó lentamente hacia el patético grupo, esforzándose contra las ásperas ráfagas de viento. Llegó hasta la malla metálica y miró. Los chitumih lo inspeccionaron a su vez; parecían sentirle con los ojos en lugar de mirarle. Eran un grupo miserable y andrajoso, con su estructura ósea revestida por una piel áspera y tensa. El tipo racial parecía idéntico al de los tauptu, pero ahí concluía la similitud. Incluso en el oprobio y la miseria de la jaula su espíritu ardía como una llama clara. La vieja historia, pensó Burke; la barbarie que triunfa sobre la civilización. Miró iracundo a Apiptix, a quien vio como una criatura vil, privada de decencia. Una furia súbita se apoderó de Burke. Su cabeza se aligeró, se lanzó hacia delante con los puños en alto. Los chitumih zumbaron su apoyo, pero inútilmente. Dos tauptu se adelantaron y se apoderaron de Burke, que fue apartado de la jaula y sostenido contra el muro del edificio hasta que dejó de debatirse y cayó, blando y jadeante.
Apiptix habló por su caja, como si el fútil ataque de Burke no hubiera ocurrido:
—Ésos son los chitumih; son pocos y pronto desaparecerán.
A través de las paredes de roca fundida llegó una nueva y terrible vibración.
—¿Torturan a los chitumih para que los sobrevivientes los oigan?
—Nada se hace sin razón. Venga y verá.
—He visto demasiado.
Burke miró, desesperado, al horizonte. No vio dónde ampararse, adónde echar a correr; sólo ruinas húmedas, montañas oscuras, lluvia, corrosión, ruina... Apiptix hizo una señal. Los dos tauptu llevaron a Burke de vuelta hacia el edificio, a pesar de su resistencia. Pateaba, se dejaba caer, movía su cuerpo en todas direcciones, pero era inútil. Los tauptu le llevaron sin esfuerzo por un breve y ancho corredor hasta una cámara inundada por una luz blanco-verdosa. Burke se quedó jadeando; los dos tauptu se encontraban a su lado. Nuevamente trató de liberarse, pero sus dedos eran como tenazas.
—Si es usted capaz de controlar sus impulsos agresivos —dijo la impasible voz de la caja—, quedará en libertad.
Burke sofocó una amarga irrupción de palabras. Esa lucha era inútil e indigna. Se enderezó e inclinó la cabeza. Los tauptu retrocedieron.
Burke miró a su alrededor. Semioculto tras una maraña de lo que parecían circuitos eléctricos, había un marco horizontal de brillantes barras de metal. Contra el muro había cuatro xaxanos engrillados. Burke reconoció que eran chitumih por alguna cualidad que no podía definir. Una voz interior le aseguraba que los chitumih eran amables y valientes, y sus aliados naturales contra los tauptu... Apiptix se acercó, llevando algo parecido a unas gafas sin cristales.
—En este momento, hay muchas cosas que usted no comprende —dijo—. Las condiciones de aquí son muy diferentes de las terrestres.
Gracias a Dios, pensó Burke.
—Aquí, en Ixax, hay dos clases de seres —continuó Apiptix—. Los tauptu y los chitumih. Se distinguen por el nopal.
—¿Nopal? ¿Qué es el nopal?
—Pronto lo sabrá. Primero deseo hacer un experimento para comprobar lo que podríamos denominar su sensibilidad psiónica. —Le mostró las gafas sin cristales—. Este instrumento está hecho de un material extraño, una sustancia que usted desconoce. Quizá le gustaría mirar por él.
Un impulso de aversión por todo lo tauptu le hizo retroceder.
—No.
Apiptix le tendió las gafas. Parecía dotado de humor, aunque nada se había movido en su tenso rostro gris.
—Debo insistir —dijo.
Con un esfuerzo, Burke controló su furor, tomó las gafas y se las colocó.
No parecía haber ningún cambio visual, ningún efecto de refracción.
—Mire a los chitumih —dijo Apiptix—. Este instrumento dará..., digamos, una nueva dimensión a su visión.
Burke examinó a los chitumih. Miró y movió la cabeza hacia delante. Por un instante logró ver..., ¿qué? ¿Qué había visto? No podía recordar. Miró de nuevo, y las gafas empañaron su visión. Los chitumih ondeaban... Había una mancha negra peluda, similar a una gran oruga, sobre la parte superior de sus cuerpos. ¡Qué extraño! Miró a Pttdu Apiptix y parpadeó con sorpresa. Allí estaba también la mancha negra; ¿o era otra cosa? ¿Qué era? Incomprensible. Pero era como el fondo de la cabeza de Apiptix, algo complejo e indefinible, algo infinitamente amenazador. Oyó un extraño sonido, un gruñido gutural... Gher, gher. ¿De dónde había venido? Se quitó las gafas, miró de modo frenético en todas direcciones. El sonido cesó.
Apiptix zumbó; su caja preguntó:
—¿Qué ha visto?
Burke trató de recordar con exactitud lo que había visto.
—Nada que pueda identificar —dijo al fin.
Pero su mente estaba en blanco... Era muy extraño... Y se preguntó con agitación: «pero, ¿qué pasa en el mundo?» Y luego recordó; no se hallaba en su mundo.
Preguntó en voz alta:
—¿Qué se supone que debía ver?
La respuesta del xaxano se perdió entre un entrecortado quejido de dolor. Burke se tomó la cabeza con las manos y, presa de un misterioso vértigo, vaciló y trastabilló. También los chitumih sufrieron el efecto, se tambalearon, y dos quedaron de rodillas.
—¿Qué hace usted? —gritó con aspereza Burke—. ¿Por qué me ha traído aquí?
No pudo obligarse a mirar la maquinaria que había en el extremo de la cámara.
—Por una razón muy importante. Venga. Lo verá.
—¡No! —Burke se lanzó hacia la puerta. Le retuvieron—. ¡No quiero ver más!
—Es preciso.
Los xaxanos arrastraron a Burke, que se debatía, a través de la habitación. Quisiera o no, le obligaron a mirar la escena. Había un hombre boca abajo sobre el enrejado de barras metálicas. Tenía los brazos y las piernas abiertas. Dos piezas de compleja construcción rodeaban su cabeza; apretadas bandas metálicas sostenían los brazos, las piernas, el torso. Una tela delicada como la niebla, transparente como el celofán, flotaba casi sobre su cabeza y sobre los hombros. Para sorpresa de Burke, la víctima no era un chitumih. Llevaba la indumentaria de los tauptu, y en una mesa próxima descansaba un yelmo de cuatro puntas, similar al de Apiptix. ¡Una fantástica paradoja! Burke miró asombrado, mientras el proceso —de castigo, de tortura, de exhibición, de lo que fuera— continuaba.
Dos tauptu se aproximaron a la parrilla, con las manos enfundadas en guantes blancos, y modelaron la tela que rodeaba la cabeza del paciente. Los brazos y las piernas se movieron. De las piezas situadas junto a la cabeza brotó una silenciosa vibración de luz azul; la descarga de alguna especie de energía. La víctima emitió el terrible ruido, y Burke se debatió, frenético, entre los xaxanos. Una vez más se repitió la descarga azul, seguida por el mismo reflejo, semejante al de una pata de rana ante la acción de la electricidad. Los chitumih engrillados al muro aullaron miserablemente; los tauptu se mantenían firmes e inexorables.
Los torturadores modelaban la tela, trabajaban, se afanaban. Una nueva explosión de luz azul, otro angustiado sonido. El tauptu de la parrilla estaba inerte. El torturador alzó la tela transparente y se la llevó. Otros dos tauptu liberaron al hombre inconsciente y lo dejaron sin ceremonia sobre el suelo. Luego trajeron a un chitumih y lo lanzaron a la parrilla. Sus brazos y piernas fueron atados. Echaba espuma por la boca y estaba rígido de terror. Trajeron la tela sutil que flotó en el aire, y luego fue modelada sobre la cabeza y los hombros del chitumih.
Comenzó la tortura... Diez minutos después, el chitumih, con la cabeza caída, fue transportado a un lado de la habitación.
Apiptix tendió las gafas al estremecido Burke.
—Observe al chitumih purificado... ¿Qué ve?
Burke miró.
—Nada. No hay nada.
—¡Mire aquí! ¡Rápido!
Burke volvió la cabeza y miró a un espejo; algo rígido pomposo se elevaba por encima de su cabeza. Unos grandes ojos bulbosos le miraban junto a su cuello. Apenas un vislumbre, y después nada. El espejo se empañó. Burke se quitó las gafas. El espejo estaba limpio, y sólo mostraba su rostro ceniciento. ¿Qué había sido eso?
—¿Qué fue eso? —murmuró—. He visto algo...
—Eso era el nopal —respondió Apiptix—. Usted lo ha sorprendido.
Recogió las gafas. Dos hombres se apoderaron de Burke y lo llevaron luchando y pataleando hasta la parrilla. Las ligaduras metálicas se cerraron sobre sus brazos y piernas, y quedó inmóvil. Le colocaron la tela sobre la cabeza. Alcanzó a ver una imagen final del rostro maligno, infinitamente odioso, de Pttdu Apiptix; luego, un terrible espasmo de dolor golpeó contra los nervios de su espina dorsal.
Burke se mordió los labios, se esforzó por mover la cabeza. Otro estallido de luz azul, otro espasmo de dolor, como si los torturadores machacaran sus nervios desnudos con martillos. Los músculos de su cuello se distendieron. No podía oír nada, no tenía conciencia de sus propios gritos.
La luz se desvaneció. Sólo subsistían esas manos enguantadas que modelaban, y una sensación ardiente como la de una costra que se arranca de una cicatriz. Burke trató de golpear su cabeza contra las barras metálicas, gimió al pensar en su agonía en ese mundo negro y maligno... Una terrible descarga de energía azul, un tirón, un desprendimiento, como si le hubiesen arrancado del cuerpo la columna vertebral, una profunda furia demente, y luego, la inconsciencia.
5
Burke sentía la cabeza ligera, como si hubiese tomado alguna droga euforizante. Estaba acostado sobre un colchón bajo y elástico, en una cámara similar a la que había ocupado antes.
Evocó los últimos momentos de conciencia, y la tortura, y se sentó, lleno de frenéticos recuerdos. La puerta estaba abierta y no había guardias. Burke miró, con la imagen de la fuga en la mente. Empezó a levantarse, pero oyó pasos; había perdido la oportunidad. Volvió a su posición anterior.
Pttdu Apiptix apareció en la puerta, impasible y macizo como una estatua de hierro. Se quedó mirando a Burke. Después de un instante, Burke se puso de pie, despacio, preparado casi para cualquier cosa.
Pttdu Apiptix se adelantó. Burke le miraba con prudente hostilidad. Pero, ¿era realmente Pttdu Apiptix? Parecía el mismo hombre; usaba el yelmo de seis puntas y tenía la caja colgada sobre el pecho. Era Pttdu Apiptix, y no lo era; porque su rostro se había alterado. Ya no parecía maligno.
La caja dijo:
—Venga conmigo. Comerá algo, y le explicaré ciertas cosas.
Burke no pudo encontrar palabras. Parecía que la personalidad de su captor hubiera cambiado por completo.
—¿Se siente confuso? —preguntó Apiptix—. No le falta motivo. Venga.
Burke le siguió, perplejo, hasta una gran habitación amueblada como un comedor. Apiptix le indicó un asiento; se dirigió luego a una máquina abastecedora y volvió con pocillos de caldo y unas tortas oscuras, como de pasas comprimidas. El día anterior, ese hombre le había torturado, pensaba Burke; hoy desempeñaba el papel de anfitrión. Burke examinó el caldo. No tenía muchos prejuicios al respecto, pero los alimentos de otro mundo, preparados con sustancias desconocidas, no le abrían precisamente el apetito.
—Nuestros alimentos son sintéticos —explicó Apiptix—. No podemos permitirnos el lujo de utilizar productos naturales. Pero no se envenenará; nuestros procesos metabólicos son similares.
Burke ignoró sus recelos y probó el caldo. Suave, ni agradable ni desagradable. Comió en silencio, mirando a Apiptix con el rabillo del ojo. El cambio de carácter, ilusorio quizá, no podía compensar los hechos concretos: el crimen, el secuestro, la tortura.
Apiptix concluyó rápidamente, comiendo sin gracia ni elegancia, y luego contempló a Burke, como si estuviera hundido en profunda reflexión. Burke, sombrío, le devolvió la mirada, mientras pensaba en la foto ampliada de la cabeza de una avispa que había visto en cierta ocasión. Los ojos, unos grandes bulbos facetados, fibrosos, impasibles, eran similares a los del xaxano.
—Naturalmente —dijo Apiptix—, se encuentra usted desconcertado y resentido. No comprende lo que ocurre. Se pregunta por qué hoy le parezco distinto. ¿No es verdad?
Burke lo admitió.
—La diferencia no está en mí sino en usted. Mire. —Señaló al aire—. Aquí.
Burke dirigió la mirada al cielo raso. Unas manchas flotaban en el aire. Trató de disiparlas parpadeando. No vio nada, y esperó la explicación de Apiptix.
—¿Qué ha visto?
—Nada.
—Mire de nuevo. Allí.
Burke trató de atravesar las manchas y franjas que se movían ante sus ojos. Hoy eran más persistentes que otros días.
—No puedo ver... —Se detuvo. Le pareció haber visto unos ojos como de búho. Cuando fijó en ellos la vista, se alejaron y se fundieron con una de las manchas.
—Siga mirando —pidió Apiptix—. Su mente no está entrenada. Pronto se aclararán esas cosas.
—¿Qué cosas? —preguntó Burke, perplejo.
—El nopal.
—No hay nada...
—¿No ve unos fantasmas, unas formas impalpables? Es fácil de ver; mucho más fácil para un terrestre que para un xaxano.
—Veo manchas delante de los ojos. Eso es todo.
—Mire atentamente las manchas... Por ejemplo, ésa.
Preguntándose cómo podía Pttdu Apiptix ver las manchas que había ante los ojos de otra persona, Burke estudió el aire. La mancha pareció quedar concentrada y enfocada. Unos ojos amenazadores le miraban, y sintió que los colores fluctuaban. Exclamó:
—¿Qué es esto? ¿Hipnotismo?
—Es el nopal. A pesar de nuestros esfuerzos, han infestado Ixax. ¿Ya ha terminado de comer? Venga. Le mostraré de nuevo los chitumih antes de la purificación.
Salieron a la negra lluvia que parecía caer casi continuamente. Entre las ruinas brillaban charcas claras como el mercurio. No era posible ver las montañas.
Pttdu Apiptix, ignorando la lluvia, se acercó a la jaula de los chitumih. Sólo quedaban dos docenas de prisioneros, que miraron con odio a través de la malla metálica goteante. Ahora el odio se extendía también a Burke.
—Los últimos chitumih —dijo Apiptix—. Mírelos con atención.
Burke se acercó a la malla. El aire parecía turbulento sobre los chitumih. Había... Lanzó una exclamación ahogada. La turbulencia se resolvió. Cada chitumih llevaba un extraño y terrible jinete, asido de su cuello y de su cráneo por medio de una aleta gelatinosa. Un enhiesto penacho de púas se alzaba detrás de la cabeza del chitumih; surgía de una masa de pelambre oscura del tamaño de un balón de fútbol. A ambos lados del cuello de cada chitumih, entre el hombro y la oreja, había un globo que aparentemente cumplía la función de un ojo. Si lo eran, miraron a Burke con el mismo odio y desafío que los chitumih.
—¿Qué es eso? —preguntó Burke, con voz ronca—. ¿El nopal?
—Sí. Un parásito, una abominación. —Señaló al cielo—. Verá muchos más. Nos rodean, hambrientos, deseosos de establecerse. Y nosotros estamos decididos a librar de estas cosas a nuestro planeta.
Burke miró al cielo. Los nopales suspendidos, si los había, eran poco visibles en la lluvia. Allí... Creyó ver uno, flotando como una medusa en el agua. Era pequeño y poco desarrollado. Las cerdas eran ralas, los bulbos que quizá fuesen ojos no eran mayores que limones. Burke parpadeó, se frotó la frente. El nopal desapareció, y el cielo quedó vacío de todo lo que no fuera nubes desgarradas y ásperos vientos.
—¿Son seres materiales?
—Existen, por lo tanto deben ser materiales. ¿No es ésa una verdad universal? Pero si me pregunta de qué clase de materia, no puedo responder. La guerra nos ha absorbido durante cien años. No hemos tenido oportunidad de aprender.
Burke volvió a mirar a los chitumih presos. Le habían parecido seres nobles y desafiadores; ahora le parecían brutales. Era extraño. Y los tauptu, que provocaban su repugnancia... Examinó a Pttdu Apiptix, que había destrozado su vida al secuestrarle, que había asesinado a Sam Gibbons. No era, por supuesto, una persona agradable; pero el rechazo de Burke había disminuido, y ahora una reticente admiración se combinaba con el disgusto. Los tauptu eran duros y violentos; pero eran hombres de inflexible resolución.
Burke tuvo una idea súbita. Miró con suspicacia a Apiptix. ¿No habría sido víctima de un sutil y maravilloso lavado de cerebro que convertía el odio en respeto y promovía la ilusión de unos parásitos inmateriales? No era una idea convincente, pero, ¿qué podía ser más extraño que el nopal mismo?
Se volvió hacia los chitumih, y el nopal miró con furia, como antes. A Burke le resultaba difícil pensar con claridad. Sin embargo, algunos puntos parecían precisarse.
—¿Los nopales no se concentran solamente en los xaxanos?
—De ningún modo.
—¿Uno de ellos se había apoderado de mí?
—Sí.
—¿Y esa terrible parrilla era para eliminar al nopal?
—Sí.
Burke asimiló la información, mientras la fría lluvia goteaba por su espalda. La voz monocorde de la caja continuó:
—Advertirá que sus odios irracionales y sus bruscas intuiciones son menos frecuentes ahora. Antes que pudiéramos tratar con usted, era preciso purificarle.
Burke se abstuvo de preguntar el carácter de esos tratos. Alzó la vista y vio al pequeño nopal cerca; le miraba. ¿A dos metros? ¿Tres metros? ¿Quince metros? No pudo determinar la distancia; parecía vaga y casi subjetiva. Inquirió:
—¿Por qué el nopal no vuelve a apoderarse de mí?
Apiptix repitió su extraña mueca rígida.
—A su tiempo lo hará, y de nuevo tendrá que ser purificado. Durante más o menos un mes se mantienen a distancia. Quizá se asustan, quizás el cerebro puede alejarlos ese tiempo. Es un misterio. Pero más pronto o más tarde vuelven; y entonces somos chitumih y debemos purificarnos.
El nopal ejercía una morbosa fascinación sobre Burke; apenas podía apartar de él sus ojos. Una de esas cosas había estado sobre su cabeza. Tembló, y sintió irracional gratitud a los tauptu por purificarle, a pesar del involuntario viaje a Ixax.
—Acompáñeme —dijo Apiptix—. Ahora sabrá lo que deseamos de usted.
Mojado, helado, con los zapatos llenos de agua, Burke siguió a Apiptix hacia el comedor. Se sentía profundamente desamparado. Apiptix no parecía preocuparse por la lluvia; le invitó a sentarse.
—Le contaré algo de nuestra historia. Hace ciento veinte años, Ixax era un mundo muy distinto. Nuestra civilización era comparable a la suya, aunque más adelantada en algunos aspectos. Hace largo tiempo que viajamos por el espacio, y muchos siglos que conocemos su planeta. Hace cien años, un grupo de científicos... —Se interrumpió, miró intrigado a Burke y dijo—: ¿La humedad le hace daño? ¿Siente frío?
Sin esperar respuesta, se dirigió con clics y zumbidos a un asistente, que llevó una pesada jarra de cristal azul con un líquido caliente.
Burke bebió. El brebaje, amargo y caliente, era sin duda un estimulante. Se sentía ahora más animado y alegre, incluso con la cabeza ligera, mientras el agua goteaba de sus ropas y formaba una minúscula charca en el suelo.
La caja hablaba de modo mesurado y monótono, destacando con cuidadosos trinos la «l» y la «r».
—Hace cien años, algunos de nuestros hombres de ciencia descubrieron al nopal mientras investigaban lo que ustedes denominan actividad psiónica. Maub Kiamkagx —ése fue el nombre que brotó de la caja—, un hombre de elevada capacidad teletáctil, quedó atrapado en una máquina defectuosa de modulación de energía. Durante varias horas recibió corrientes energéticas por dentro y por fuera. Fue rescatado, y los científicos le sometieron a pruebas ansiosos de saber si la experiencia había afectado su capacidad.
»Maub Kiamkagx se convirtió así en el primer tauptu. Cuando los científicos se le acercaron, los miró aterrorizado; y ellos sintieron similar antagonismo. Desconcertados, trataron de localizar el origen de esas sensaciones. En vano. Y mientras tanto, Maub Kiamkagx luchaba contra ellas. Pudo ver en los demás al nopal, atribuyéndolo inicialmente a la teletactilidad, o incluso a una alucinación. En realidad, era un tauptu, un purificado. Describió el nopal a los científicos, que se mostraron incrédulos. “¿Cómo no ha advertido antes esas cosas?”, preguntaban. Maub Kiamkagx desarrolló la hipótesis que nos ha llevado a la victoria sobre los chitumih y el nopal: “La energía del generador ha matado a la criatura”, arriesgó.
»Se hizo entonces un experimento. Se trató del mismo modo a un criminal, y Maub Kiamkagx declaró que había quedado libre del nopal. Los científicos sentían un odio irracional contra ambos hombres, pero su buen juicio —esa expresión indicaba la peculiar capacidad xaxana para sentir las equivalencias lógicas y matemáticas, que Burke no comprendía bien— les impulsó a desconfiar de ese odio, suponiendo que tenía sentido si las afirmaciones de Maub Kiamkagx eran acertadas.
»Dos de los científicos fueron purificados. Maub Kiamkagx certificó que eran tauptu. Los demás científicos del grupo sufrieron idéntico tratamiento, y ése fue el núcleo original de los tauptu.
»Muy pronto empezó la guerra, que fue amarga y cruel. Los tauptu eran al principio una mísera banda de refugiados, que vivían en cavernas de hielo y se atormentaban una vez al mes con energía, purificando también a los chitumih que lograban capturar. Finalmente, los tauptu empezaron a ganar la guerra, y hace apenas un mes ésta terminó.
»Esta es la historia. Hemos vencido en Ixax. Hemos eliminado la resistencia chitumih; pero el nopal subsiste, y una vez al mes debemos someternos a la tortura en la parrilla de energía. No abandonaremos la guerra hasta que el nopal sea destruido. Y por eso la guerra no ha terminado, sino que apenas hemos entrado en una nueva fase. El nopal es relativamente escaso en Ixax, pero éste no es su hogar. La ciudadela es Nopalgarth; de allí viene la plaga. En ese mundo pululan en número increíble. Y desde Nopalgarth vienen a Ixax a la velocidad del pensamiento, para apoderarse de nuestras cabezas. Ese es por lo tanto nuestro próximo objetivo en la lucha contra el nopal, al que algún día debemos vencer.
Burke guardó silencio un instante.
—¿Y por qué no pueden los xaxanos ir a Nopalgarth?
—En Nopalgarth los xaxanos resultan demasiado visibles. Mucho antes de poder conseguir nuestros fines seríamos perseguidos, exterminados o expulsados.
—¿Pero por qué he sido elegido yo? ¿De qué puedo servir, suponiendo que acepte ayudarles?
—Porque usted no resultará allí demasiado visible.
Burke, dubitativo, asintió.
—Los habitantes de Nopalgarth, ¿son hombres como yo?
—Sí. Pertenecen a una especie idéntica a la suya; lo que no es sorprendente, puesto que Nopalgarth es el nombre que nosotros damos a la Tierra.
Burke sonrió con escepticismo.
—Debe tratarse de un error. No hay nopales en la Tierra.
El xaxano exhibió su torcida mueca.
—No tenía usted conciencia de ellos.
Un temor nauseabundo se apoderó de Burke.
—No comprendo cómo puede ser eso cierto...
—Lo es.
—¿Quiere decir que yo tenía al nopal en la Tierra, antes de venir aquí?
—Lo ha tenido toda su vida.
6
Burke contemplaba el torbellino de sus propios pensamientos mientras la voz monocorde continuaba.
—La Tierra es Nopalgarth. Los nopales inundan el aire sobre los hospitales de la Tierra y abandonan a los muertos, lanzándose sobre los recién nacidos. Desde que los terrestres nacen hasta que mueren llevan el nopal.
—Pero lo sabríamos —murmuró Burke—. Lo habríamos descubierto, como se descubrió aquí...
—Nuestra historia es miles de años más antigua. Y sólo por accidente lo encontramos... Basta con eso para que nos preguntemos qué otras cosas ocurren más allá de nuestro conocimiento...
Burke permaneció sombrío y pensativo, sintiendo que una avalancha de trágicos acontecimientos se precipitaba sin que él pudiera evitarlo. Varios xaxanos más —quizá ocho o diez— entraron en el comedor y permanecieron en línea delante de él. Burke miró sus narices afiladas; los ojos de aspecto ciego, color de lodo, le miraban y, según él sentía, formulaban su juicio.
—¿Por qué me cuenta usted esto? —preguntó—. ¿Por qué me ha traído aquí?
Pttdu Apiptix se enderezó. Sus macizos hombros estaban muy altos; su rostro, duro, inmóvil.
—Hemos limpiado nuestro mundo a muy elevado costo —respondió—. El nopal no encuentra aquí un hogar. Durante un mes somos libres; luego, el nopal de Nopalgarth vuelve a caer sobre nosotros y debemos sufrir la tortura para purificarnos.
Burke reflexionó.
—Y desean que nosotros limpiemos de nopales la Tierra...
—Ésa es su tarea.
Pttdu Apiptix no volvió a hablar. Los xaxanos contemplaban y medían a Burke.
—Parece una inmensa tarea —contestó con dificultad Burke—. Demasiado grande para un solo hombre, o para la duración de una sola vida.
Pttdu Apiptix sacudió la cabeza.
—¿Cómo podría ser fácil? Hemos purificado Ixax; pero en el proceso, Ixax ha quedado destruida.
Burke, mirando hoscamente al frente, no dijo nada.
Pttdu Apiptix le miró un instante.
—Se pregunta si no será peor el remedio que la enfermedad —dijo.
—Ese pensamiento ha cruzado mi mente.
—Dentro de un mes, el nopal volverá a apoderarse de usted. ¿Lo permitirá?
Burke recordó el proceso de purificación. Desde luego, no había sido una experiencia agradable. ¿Y si no se purificaba? Una vez establecido sobre su cuello, el nopal sería invisible; pero Burke sabría que estaba allí, el penacho de púas erguido como la cola de un pavo real, los ojos mirando por encima de sus hombros. Y unas finas fibras penetrarían en su cerebro modificando sus emociones y alimentándose de sabe el cielo qué íntimas fuentes...
Burke respiró hondo.
—No, no permitiré que vuelva a establecerse.
—Ni nosotros tampoco.
—Pero eliminar al nopal de la Tierra... —Burke vaciló ante la magnitud del problema y movió la cabeza, frustrado—. No veo cómo podría hacerse... En la Tierra viven muchas clases de personas, diferentes nacionalidades, religiones, razas..., miles de millones de individuos que no saben nada del nopal, que quizá no quieran saber, y que no me escucharían si yo les dijese...
—Lo comprendo perfectamente —replicó Pttdu Apiptix—. Hace cien años, ésa era también la situación en Ixax. Hoy sólo sobrevive un millón de nosotros; pero volveríamos a hacer esa guerra o cualquier otra. Si los habitantes de la Tierra no purifican su propia corrupción, debemos hacerlo nosotros.
Hubo un ominoso silencio. Cuando Burke habló, su voz sonó apagada, como una campana debajo del agua.
—Nos amenazan con la guerra.
—Una guerra contra el nopal.
—Si el nopal es expulsado de la Tierra, se limitará a trasladarse a otro mundo.
—Entonces lo perseguiremos hasta que por fin desaparezca.
Burke se movió, incómodo. En cierto modo, por algún motivo que no lograba identificar, la actitud del xaxano le parecía irracional y fanática. Sin embargo, había una enorme cantidad de aspectos que no lograba comprender. ¿Los xaxanos le decían todo lo que sabían? Repuso casi con desesperación:
—No puedo asumir un compromiso tan enorme. Debo tener más información.
Pttdu Apiptix preguntó.
—¿Qué es lo que desea saber?
—Bastante más de lo que me han dicho. ¿Qué es el nopal? ¿De qué materia está hecho?
—Eso no tiene relación con el problema, pero de todos modos trataré de responder. El nopal es una forma de vida relacionada con la conceptualización.
—¿La conceptualización? —Burke estaba intrigado—. ¿Con el pensamiento?
El xaxano vaciló, como si también él tuviera dificultades con la exactitud semántica.
—«Pensamiento» significa algo distinto para nosotros. Pero intentaré utilizar la palabra en el sentido que usted le atribuye. El nopal viaja por el espacio más de prisa que la luz, y tanto como el pensamiento. Como no conocemos la naturaleza del pensamiento, ignoramos la naturaleza del nopal.
Los demás xaxanos observaban a Burke impasibles, como una hilera de antiguas estatuas de piedra.
—¿Razona el nopal? ¿Es inteligente?
—¿Inteligente? —Apiptix produjo un breve sonido que la caja no logró traducir—. Usted usa la palabra para referirse al modelo de pensamiento que practican los terrestres. «Inteligencia» es un concepto de los humanos de la Tierra. El nopal no piensa como usted. Si aplicara usted al nopal uno de sus tests de inteligencia, alcanzaría muy baja calificación, y se burlaría usted de él. Sin embargo, el nopal puede manipular los cerebros de la Tierra más fácilmente que los nuestros. El estilo del pensamiento terrestre, y la naturaleza de su proceso visual, más veloz y flexible, es más fácil presa de la sugestión del nopal. El nopal halla en los cerebros de la Tierra un campo más fértil. En cuanto a la inteligencia del nopal, sirve para aumentar el éxito de su existencia. Comprende que usted puede horrorizarse, y se oculta. Sabe que los tauptu son sus enemigos, y alienta el odio de los chitumih. Está lleno de recursos y lucha por su vida. En el sentido más general del término, el nopal es inteligente.
Fastidiado por lo que le sonaba a condescendencia, Burke respondió:
—Sus ideas sobre la inteligencia pueden ser lógicas, o pueden no serlo; su imagen del nopal me parece confusa; y sus métodos para eliminarlo, absolutamente primitivos. ¿Es indispensable el uso de la tortura?
—No conocemos otro método. Hemos dedicado a la guerra todas nuestras energías. No hemos tenido tiempo para la investigación.
—Pues bien, ese sistema no funcionará en la Tierra.
—Debe usted hacer que funcione.
Burke emitió una risa hueca.
—Apenas lo intentara me meterían en la cárcel.
—Entonces deberá crear una organización destinada a evitarlo, o encontrar alguna forma de ocultamiento.
Burke movió lentamente la cabeza.
—Tal como lo dice, parece sencillo. Pero soy un solo hombre. No sabría por dónde empezar.
Apiptix se encogió de hombros, con un gesto casi terrestre.
—Si es un hombre, deberá lograr que haya dos. Esos dos se convertirán en cuatro, y los cuatro en ocho, hasta que toda la Tierra esté purificada. Ése ha sido el proceso desarrollado en Ixax. Ha eliminado a los chitumih, por lo tanto ha tenido éxito. Nuestra población volverá a crecer; reconstruiremos nuestras ciudades. La guerra habrá sido apenas un momento en la historia de nuestro planeta, y lo mismo ocurrirá en la Tierra.
Burke no estaba convencido.
—Si la Tierra está invadida por el nopal, debe ser purificada. Sobre eso no queda duda. Pero no querría desatar el pánico o un disturbio general, por no hablar de una guerra.
—Tampoco lo deseaba Maub Kiamkagx. La guerra empezó sólo cuando los chitumih descubrieron a los tauptu. El nopal hizo que los odiaran, y ellos lucharon para aniquilarlos. Los tauptu resistieron, y cuando capturaban a los chitumih, los purificaban. Así se llegó a una guerra total. Y lo mismo puede ocurrir en la Tierra.
—Espero que no —dijo secamente Burke.
—Mientras el nopal de Nopalgarth sea destruido, y pronto, no criticaremos sus métodos.
Hubo otro silencio. Los xaxanos permanecían inmóviles. Burke tenía la cabeza apoyada en las manos. Maldito fuera el nopal, los xaxanos y todo el problema... Pero estaba metido en él, y no había forma de salir. Y aunque no podía encontrar agradables a los xaxanos, se veía obligado a reconocer la justicia de su exigencia. De modo que no tenía opción.
—Haré lo que pueda —dijo.
Apiptix no demostró satisfacción ni sorpresa. Se puso de pie.
—Le enseñaré lo que sabemos sobre el nopal. Vamos.
Regresaron por un pasillo húmedo a la sala que Burke bautizó como «cámara de desnopalización». La maquinaria estaba en marcha. Con el estómago contraído, Burke vio cómo una mujer chitumih se debatía mientras la ataban a la parrilla. Los ojos de Burke —¿o se trataba de otro sentido?— veían con claridad al nopal. Se retorcía bajo la luz azulada, con las púas erizadas, los globos oculares latiendo, el velludo cuerpo agitándose agónicamente.
Burke se volvió hacia Apiptix, lleno de repugnancia.
—¿No es posible usar algún tipo de anestesia? ¿Es necesaria tanta brutalidad?
—No comprende usted el proceso —replicó el xaxano. La caja transmitía de algún modo una sensación de sombrío desdén—. No es la energía lo que expulsa al nopal, sino el desorden del cerebro, la certidumbre del dolor del chitumih. Tenemos a los chitumih junto a la cámara de purificación, donde pueden escuchar los gritos de sus compañeros; es terrible, pero debilita al nopal. Quizá logre usted descubrir en la Tierra una técnica más eficaz.
—Así lo espero —murmuró Burke—. No podré soportar este tormento.
—Quizá se vea usted obligado a soportarlo.
Burke trataba de olvidar la parrilla de desnopalización, pero de vez en cuando miraba fascinado. El repiqueteo de la voz y la palpitación del torso de la mujer eran frenéticos; el nopal intentaba aferrarse desesperadamente a su cráneo, hasta que por fin se desprendió y fue guardado en el saco semitransparente.
—¿Y ahora qué ocurre? —preguntó Burke.
—El nopal sirve al fin para algo útil. Quizá se haya preguntado cómo puede guardarse en ese saco el nopal, que es impalpable...
Burke lo reconoció.
—El saco está hecho de nopal muerto. Es lo único que sabemos al respecto, porque no tenemos medios para estudiarlo. El calor, la electricidad, las materias químicas, nada de nuestro mundo físico lo afecta. No parece poseer masa ni inercia, y sólo se adhiere a sí mismo. Y sin embargo, el nopal no puede atravesar esa delgada tela de nopal muerto. Cuando arrancamos el nopal a un chitumih, lo capturamos dentro del saco y lo aplastamos. Es muy sencillo; el nopal se desmorona apenas se toca, siempre que el golpe sea transmitido por la tela de nopal.
Apiptix miró hacia la máquina de desnopalización y un fragmento de tela de nopal flotó hacia él.
—¿Cómo lo ha hecho? —preguntó Burke.
—Por telequinesis.
Burke no sintió mayor sorpresa. En el contexto de lo que había visto, le parecía normal. Examinó con cuidado la tela de nopal. Era algo fibrosa, como tejida con tela de araña. Había ciertas implicaciones en el hecho que ese material respondiera con tanta facilidad a la telequinesis... La voz de Apiptix interrumpió el curso de sus pensamientos:
—La tela de nopal es el material del que estaban hechas las gafas que le entregué ayer. No sabemos por qué, pero a veces los chitumih pueden percibir al nopal a través de ese material. Nos lo preguntamos. Las leyes que gobiernan el nopal no son las de nuestro espacio. Quizá pueda atacar al nopal de Nopalgarth mediante el descubrimiento y la sistematización de una nueva ciencia. En la Tierra hay medios, y miles de mentes entrenadas. Aquí en Ixax sólo quedan soldados cansados.
Burke pensó con nostalgia en su antigua vida, el seguro refugio al que nunca volvería. Recordó a sus amigos, al doctor Ralph Tarbert, a Margaret, la alegre y vivaz Margaret Haven. Vio sus rostros, e imaginó al nopal encaramado sobre ellos como un gordo fantasma. La imagen era grotesca y trágica. Podía comprender perfectamente la fanática firmeza de los tauptu; en idénticas circunstancias, pensaba, él podía también ser así. ¿En idénticas circunstancias? ¿Acaso no eran idénticas?
La voz de la caja traductora interrumpió sus pensamientos:
—Mire.
Burke vio a un chitumih luchando ferozmente mientras los tauptu lo llevaban a la parrilla desnopalizadora. El nopal se alzaba sobre su cabeza y su cuello como un fantástico casco guerrero.
—Es usted espectador de un gran acontecimiento —dijo Apiptix—. Éste es el último chitumih. Ixax está purificado.
Burke dejó escapar un profundo suspiro; con él aceptó la responsabilidad que los xaxanos le imponían.
—A su tiempo también la Tierra lo estará —dijo—. A su tiempo.
Los tauptu sujetaron a la parrilla al último chitumih. La llama azul restalló, y el chitumih lanzó un repiqueteo comparable al de una gran trilladora. Burke se apartó, sintiendo malestar en el estómago y en el corazón.
—¡No podemos hacer eso! —dijo con aspereza—. Tiene que haber alguna forma menos terrible. ¡No podemos torturar, no podemos provocar una guerra!
—No hay ninguna forma fácil —declaró la voz de la caja—. No debe haber dilaciones. Estamos decididos.
Burke miró a Apiptix con furia y asombro. Un momento antes, él mismo le había sugerido la posibilidad de un programa de investigación en la Tierra; ahora rugía ante la posibilidad de una dilación. Una curiosa contradicción.
—Vamos —dijo bruscamente Apiptix—. Le mostraré lo que ocurre con el nopal.
Penetraron en una gran sala más bien oscura, llena de mesas y bancos. Un centenar de xaxanos trabajaban sin cesar, montando mecanismos que Burke no podía identificar. Tampoco era posible determinar si sentían curiosidad por él.
Apiptix le dijo a Burke:
—Tome usted el saco.
Burke obedeció vivamente. Era leve y frágil; el nopal parecía romperse entre sus manos.
—Parece quebradizo —dijo—, como una cáscara de huevo vieja y seca.
—Es curioso, pero..., ¿no se engaña usted? ¿Cómo puede percibir algo impalpable?
Burke miró con sorpresa a Apiptix, y luego al saco. ¿Cómo era posible, en verdad? Ahora no sentía la tela, que parecía deslizarse entre sus dedos como una voluta de humo.
—No lo siento —observó, con voz sofocada por el asombro.
—Por supuesto que puede sentirlo. Está ahí, y ya lo ha percibido.
Burke volvió a apretar. Al principio el saco parecía menos tangible que antes, pero sin duda estaba allí. A medida que lo confirmaba, la sensación táctil aumentaba.
—¿Lo estoy imaginando? ¿O es real?
—Es algo que siente con su mente, no con sus manos.
Burke continuó presionando.
—Lo muevo con las manos. Lo aprieto. Puedo sentir al nopal quebrándose entre mis dedos.
Apiptix le miró con curiosidad.
—Una sensación, ¿no es acaso la reacción de su cerebro al recibir corrientes nerviosas? Así operan, según entiendo, los cerebros de la Tierra.
—Puedo distinguir una sensación en mi mano de otra en mi cerebro —repuso secamente Burke.
—¿Lo cree así?
Burke empezó a contestar, y luego se interrumpió.
Apiptix continuó:
—Es un error. Usted recibe el saco con su mente, y no con sus manos, aunque la sensación acompañe al gesto. Si toma algo con la mano, recibe la impresión táctil; si no lo hace, no la recibe porque, normalmente, no espera una sensación si el acto de tocar no se produce.
—En ese caso, podría sentir la tela de nopal sin valerme de las manos.
—Debería usted sentirlo todo sin valerse de sus manos.
Teletacto, pensó Burke. Tocar sin emplear las terminaciones nerviosas. La clarividencia, ¿no consistía acaso en ver sin usar los ojos? Miró el saco. El nopal encerrado le miró con furia. Se imaginó oprimiendo el saco, estrujándolo. Un temblor de sensación llegó a su mente, una simple huella, leve y frágil.
—Trate de mover el saco de un lugar a otro.
Burke puso su mente a prueba; el saco se desplazó inmediatamente.
—Es fantástico —murmuró—. ¿Entonces, tengo facultades telequinéticas?
—Es fácil con este material. El nopal es pensamiento, el saco es pensamiento; ¿qué puede ser manipulado por la mente con más facilidad que los pensamientos?
Burke consideró que se trataba de una pregunta retórica, y no respondió. Miró como los operadores tomaban el saco, lo colocaban sobre una mesa y lo aplastaban con sus manos. El nopal, convertido en polvo, se confundió con la tela del saco.
—Aquí ya no hay más que ver —dijo Apiptix—. Venga conmigo.
Regresaron al comedor. Burke se dejó caer en un asiento, en un estado de ánimo sombrío, muy distinto de su anterior decisión.
—Parece sentir dudas —dijo Apiptix—. ¿Alguna pregunta?
Burke reflexionó.
—Hace un momento se refirió al funcionamiento del cerebro terrestre. ¿El de los xaxanos funciona de otro modo?
—Sí. Su cerebro es más sencillo, y sus partes más versátiles. Nuestro cerebro trabaja de modo mucho más complicado. Eso unas veces constituye una ventaja, otras, no. Carecemos de la capacidad de formar imágenes, lo que usted denomina «imaginación». Carecemos de la posibilidad de combinar cantidades irracionales e inconmensurables para llegar a una nueva verdad. En gran parte, sus matemáticas y sus pensamientos son incomprensibles para nosotros. Confusos, aterradores, dementes. Pero tenemos mecanismos de compensación; computadores naturales que realizan instantáneamente los cálculos que para ustedes son laboriosos. En lugar de imaginar un objeto, de crear su imagen, construimos un modelo del mismo en una determinada zona del cráneo. Algunos de nosotros pueden construir modelos de gran complejidad. Ese don es más lento y engorroso que su imaginación, pero igualmente útil. Pensamos, observamos y concebimos el universo en términos de esos modelos que nuestro cerebro conforma y que podemos sentir con nuestros dedos internos.
Burke meditó un momento.
—Cuando asimila usted el nopal al pensamiento, ¿se refiere al pensamiento terrestre o al xaxano?
Pttdu Apiptix vaciló.
—La definición de pensamiento es demasiado general, y la he usado en un sentido más amplio. ¿Qué es el pensamiento? No lo sabemos. El nopal es invisible e impalpable, y cuando se impide su libertad de movimientos, es fácil de manipularlo por medio de la telequinesis. Se alimenta de energía mental. ¿Está realmente hecho de la tela de los pensamientos? No lo sabemos.
—¿Por qué no se limitan a extraer el nopal del cerebro? ¿Por qué es indispensable la tortura?
—Lo hemos intentado. El dolor nos desagrada tanto como a usted. El nopal, en un último esfuerzo maligno, mata al chitumih. En la parrilla, el nopal sufre tanto dolor que retira sus raíces del cerebro, y así es posible desprenderlo. ¿Está claro? ¿Qué más quiere usted saber?
—Querría saber cómo desnopalizar la Tierra sin remover un avispero.
—No hay ningún camino fácil. Le daré planos y diagramas de la máquina de desnopalizar. Debe construir una o más, y comenzar a purificar a los suyos. ¿Por qué duda?
—Es un proyecto interminable. Siento que debe haber otra manera. —Burke vaciló, y agregó—: El nopal es un inmundo parásito, de eso no hay duda. Pero, ¿causa algún mal concreto?
Pttdu Apiptix estaba rígido como un hombre de hierro, con los ojos clavados en su interlocutor. Como ahora Burke sabía, formaba en su mente un modelo de su rostro.
—Puede impedir el desarrollo de nuestra capacidad psiónica, por ejemplo —continuó Burke—, aunque nada sé de ella, pero...
—Olvide sus recelos —dijo la caja del xaxano, con amenazadora deliberación—. Hay un hecho principal: somos tauptu, no volveremos a ser chitumih. No deseamos someternos a la tortura una vez al mes. Deseamos su colaboración en nuestra guerra contra el nopal; pero no la necesitamos. Podemos destruir al nopal de Nopalgarth, y lo destruiremos, si no lo consiguen los mismos terrestres.
De nuevo Burke pensó que sería difícil sentir amistad hacia un xaxano.
—¿Desea usted formular otras preguntas?
Burke reflexionó.
—Tal vez no pueda interpretar los planos de la máquina desnopalizadora.
—Han sido adaptados a su sistema de unidades, y los elementos necesarios son corrientes.
—Necesitaré dinero.
—Tendrá suficiente. Le daremos oro, tanto como necesite, y sólo deberá hacer los arreglos necesarios para venderlo. ¿Qué otra cosa desea saber?
—Hay una cosa que me intriga..., quizá se trate de algo sin importancia...
—¿Qué es?
—Pues... Para desalojar al nopal se utiliza una tela hecha de nopal muerto. ¿De dónde vino la primera tela de nopal?
Apiptix le miraba fijamente con sus ojos color de lodo. La voz de la caja murmuró algo incomprensible. Apiptix se puso de pie.
—Ahora volverá usted a Nopalgarth.
—Pero no ha respondido a mi pregunta...
—Ignoro la respuesta.
A Burke le sorprendió el tono peculiar de la voz presuntamente inexpresiva de la caja traductora.
7
Regresaron a la Tierra en un cilindro negro y desprovisto de comodidades, castigado por ciento cincuenta años de servicios. Pttdu Apiptix se negó a comentar el mecanismo de propulsión, pero reconoció vagamente que se relacionaba con la antigravedad. Burke recordó el disco de metal desgravitado que, ¡tanto tiempo atrás!, le había conducido hasta la casa de Sam Gibbons en Buellton, Virginia. Intentó sin éxito llevar a Pttdu Apiptix a una conversación general sobre la antigravedad. Pero el xaxano se mostró tan lacónico que Burke se preguntó si el asunto no era igual de misterioso para ambos. Propuso otros temas, con la esperanza de averiguar la extensión de los conocimientos xaxanos pero Pttdu Apiptix se mostró poco inclinado a satisfacer su curiosidad. Una raza taciturna, reservada, carente de humor, pensó Burke. Luego recordó que Ixax estaba en ruinas después de cien años de guerra feroz, y que esa situación no tenía por qué producir un estado de ánimo alegre y bondadoso. Con tristeza, se preguntó lo que le esperaba a la Tierra.
Pasaban los días, y se aproximaban al Sistema Solar. El espectáculo era invisible para Burke, pues sólo había ventanillas en la cabina de control, donde no se le permitía el acceso. En un momento dado, mientras se interrogaba sobre el plan de desnopalización, apareció Apiptix. Con un brusco movimiento dio a entender a Burke que debía prepararse para desembarcar. Le llevó hacia la parte posterior, hacia un módulo tan vetusto y deteriorado como el resto de la nave. Burke se sorprendió al ver su coche en él.
—Hemos estudiado las transmisiones de televisión —dijo Apiptix—. Sabemos que su coche, abandonado, habría llamado la atención. Y eso se oponía a nuestros planes.
—¿Y Sam Gibbons, el hombre que mató? ¿No cree que eso también puede haber llamado la atención?
—Eliminamos el cuerpo. A nadie le consta que haya muerto.
Burke protestó.
—Desapareció al mismo tiempo que yo. El personal de mi despacho sabe que me llamó por teléfono. Si alguien suma dos y dos, tendré que inventar alguna explicación.
—Utilice su ingenio. De todos modos le recomiendo que evite lo más posible la compañía de los demás. Usted es ahora un tauptu entre los chitumih; no le tratarán con benevolencia.
Burke no creyó que la caja traductora pudiera interpretar el tono sarcástico del comentario que afloraba a sus labios, de modo que calló.
El módulo se posó en un silencioso camino de tierra, en el campo. Burke pisó el suelo y estiró los brazos. El aire parecía maravillosamente dulce. ¡El aire de la Tierra!
La luz no había desaparecido por completo del cielo nocturno. Podían ser, quizá, las nueve. Un perro ladraba en una granja vecina; cantaban los grillos en los macizos de zarzamoras que bordeaban el camino.
Apiptix dio las últimas instrucciones a Burke. La voz monocorde parecía ahogada y conspiradora al aire libre, privada de los ecos que creaban los corredores metálicos de la nave.
—En su coche hay cien kilos de oro que deberá convertir en moneda legal. —Golpeó la cartera que Burke llevaba—. Debe construir el desnopalizador lo antes posible. Recuerde que muy pronto, dentro de unas dos semanas, el nopal volverá a su cerebro; debe estar preparado para purificarse. Este aparato —entregó a Burke una pequeña caja negra— emite señales que me mantendrán informado de sus movimientos. Si necesita ayuda, o más oro, rompa el sello, apriete este botón, y podrá comunicarse conmigo.
Sin más palabras, regresó al módulo, que se elevó y desapareció.
Burke se hallaba solo. ¡La Tierra, tan familiar y querida! Nunca había tenido conciencia de su profundo amor por su mundo natal. ¿Y si hubiese tenido que pasar en Ixax el resto de su vida? Su corazón se heló al pensarlo. Sin embargo —Burke apretó la mandíbula—, ahora y por su mano, debía correr sangre en la Tierra... A menos que pudiese dar con una forma mejor de matar al nopal...
Por un camino que aparentemente llevaba hasta una casa de campo se bamboleaba la luz fluctuante de una linterna. El granjero, alertado por su perro, había salido a investigar. Burke subió a su coche, pero la luz de la linterna le iluminó.
—¿Qué le ocurre? —dijo una voz áspera. Burke sintió casi sin verlo que el hombre llevaba una escopeta—. ¿Qué hace aquí?
La voz era hostil. El nopal abrazaba la cabeza del granjero. Era vagamente luminoso y estaba hinchado y tenso de furia.
Burke explicó que se había detenido por una necesidad corporal; ninguna otra justificación parecía apropiada para las circunstancias.
El granjero no hizo ningún comentario. La linterna recorrió los alrededores y retornó a Burke.
—Le aconsejo que se marche. Algo me dice que no busca nada bueno, y en lugar de mirar podría también emplear mi calibre doce.
Burke no vio motivos para discutir. Puso el motor en marcha y se alejó, antes que el nopal indujera al granjero a poner en práctica su amenaza. Por el espejo retrovisor vio disminuir el funesto ojo blanco de la linterna.
«Ésta es la bienvenida que me ofrecen los chitumih... —pensó sombrío—. Podría haber sido peor...»
El camino de tierra se convirtió en una carretera. En la primera población, cinco kilómetros más lejos, Burke entró en una gasolinera. Un joven atlético, de cara bronceada y pelo rubio blanqueado por el sol, salió del túnel de engrase. Las púas de su nopal brillaban como una retícula de difracción a la luz de la marquesina, mientras los globos oculares miraban a Burke. Éste vio que las púas se erizaban con rapidez; el empleado se detuvo y abandonó su sonrisa profesional.
—¿Sí, señor? —dijo secamente.
—Llene el depósito, por favor —dijo Burke.
El joven murmuró por lo bajo y se dirigió al surtidor. Cuando terminó, recibió el dinero sin mirar a Burke, y sin moverse para comprobar el nivel de aceite o limpiar el parabrisas. Le dio el cambio por la ventanilla y dijo:
—Gracias, señor.
Burke preguntó cuál era el mejor camino para ir a Washington; el joven se lo indicó con el pulgar.
—Siga la carretera —dijo, y se alejó inmediatamente.
Burke sonrió para sí mientras volvía a la carretera. Un tauptu en Nopalgarth y una bola de nieve en el infierno tenían muchas cosas en común, pensó.
Un gran camión diesel con remolque pasó rugiendo en sentido contrario. Con súbita alarma, Burke imaginó al conductor —y al nopal del conductor— mirando al frente la ruta iluminada por los faros. ¿Qué influencia real podía ejercer el nopal? Un movimiento de la mano, una sacudida del volante... Burke se agazapó detrás del volante, transpirando cada vez que aparecían luces al frente.
Sin incidente alguno llegó hasta las afueras de Arlington, donde vivía en un apartamento sin pretensiones. Sintió un vacío en el estómago y recordó que no había comido nada en ocho horas, y lo último había sido tan sólo un tazón de caldo xaxano. Se detuvo ante una cafetería brillantemente iluminada y miró por las ventanas, sin decidirse.
Había un grupo de jóvenes en torno a una mesa de nudosa madera de pino; en los bancos de la barra se hallaban sentados dos trabajadores con vaqueros, devorando sus hamburguesas. Todo el mundo parecía entregado a sus propios asuntos, aunque todos los nopales del lugar se estremecieron y miraron a Burke a través de los cristales. Burke vaciló, pero impulsado por la obstinación, estacionó, entró y se sentó en un extremo de la barra.
El propietario se acercó mientras secaba sus manos en el delantal. Era un hombre alto, con una cara como una vieja pelota de tenis. Sobre su gorro blanco se elevaba un magnífico penacho de plumas, grueso y brillante, de más de un metro de alto. Los ojos eran grandes como pomelos. Era el mejor ejemplar de nopal, y el más grande que Burke había visto.
Burke pidió un par de hamburguesas con una voz tan neutra y serena como pudo hallar. El hombre se alejó, luego se dio la vuelta e inspeccionó a Burke.
—¿Qué le pasa, amigo? ¿Ha estado bebiendo? Tiene una forma rara de moverse.
—No —dijo Burke, cortésmente—. Hace semanas que no bebo.
—¿Hierba, quizá?
—Tampoco —repuso Burke, con una sonrisa de compromiso—. Sólo tengo hambre.
El hombre se alejó despacio.
—No me gustan los bromistas... Ya tengo de sobra.
Burke calló. El dueño arrojó con petulancia las hamburguesas sobre la plancha, mirando furtivamente a Burke. También su nopal miraba furtivamente a Burke.
Éste miró a su alrededor, y vio que en las mesas había también ojos de nopal. Alzó la mirada y halló tres o cuatro nopales a la deriva a la altura de sus ojos, etéreos como gasas. Había nopales por todas partes. Grandes y pequeños, rosados y verde claro, agrupados como cardúmenes, nopal tras nopal mucho más allá de las paredes del establecimiento... La puerta exterior se abrió, y cuatro jóvenes fornidos entraron y se sentaron al lado de Burke. De sus palabras se deducía que habían recorrido el pueblo en busca de chicas, sin encontrarlas. Burke permaneció inmóvil, consciente de un nopal que describía repulsivas órbitas muy cerca de su cabeza. Se apartó un poco y, como si eso hubiera sido una señal, el joven que estaba a su lado le miró con frialdad.
—¿Le pasa algo, amigo?
—Nada en absoluto —repuso Burke.
—¿Sarcástico, eh?
El dueño se acercó.
—¿Qué ocurre?
—Este tipo se ríe de nosotros —dijo el joven, interrumpiendo las protestas de Burke.
A unos centímetros de su cara, se movían los ojos del nopal. Los demás ojos de la habitación miraban fijamente. Burke se sintió solo y abandonado.
—Lo siento —respondió—. Ha sido sin querer.
—¿No quiere que lo arreglemos fuera? Me encantaría.
—No, gracias.
—Ah, es un gallina.
—Sí.
El joven, con una risita burlona, le dio la espalda.
Burke comió las hamburguesas que el dueño le puso delante sin contemplaciones, pagó y salió. Los cuatro jóvenes salieron detrás. El primero le dijo:
—Mire, no es por insultar, pero no me gusta su cara.
—A mí tampoco —repuso Burke—, pero no me queda más remedio que vivir con ella.
—Es rápido, ¿eh? Debería estar en la televisión, con tanto ingenio.
Burke, sin responder, intentó alejarse. El otro le cortó el paso.
—A propósito de su cara, ya que no nos gusta ni a usted ni a mí, ¿no me dejaría cambiársela un poco?
Disparó el puño. Burke lo esquivó. Otro del grupo le empujó; trastabilló y recibió un impacto directo. Cayó en el sendero de grava; los cuatro empezaron a darle puntapiés.
—Duro con el hijo de perra —decían—. ¡A destrozarle!
El propietario salió.
—¡Basta! ¿Me oyen? ¡Basta ya! ¡No me importa lo que hagan, siempre que no sea aquí! —Y luego, dirigiéndose a Burke—: Vamos, márchese y no vuelva más, si sabe lo que le conviene.
Burke cojeó hasta su coche y entró. Los cinco le miraban. Puso el coche en marcha y condujo lentamente hasta su casa, con el cuerpo palpitante por los nuevos dolores y magulladuras. Una maravillosa bienvenida, pensó con amarga e irónica autocompasión.
Estacionó en la calle, subió las escaleras, abrió la puerta y entró arrastrando los pies, fatigado.
Se quedó inmóvil en el centro de su habitación, mirando los muebles gastados, los libros, los recuerdos, las cosas. Cuán queridas y familiares eran; y a qué distancia se encontraban... Era como si hubiese entrado en la habitación de su infancia...
Se oyeron pasos en el rellano. Se detuvieron delante de su puerta. Alguien llamó suavemente. Burke hizo una mueca. Debía ser la dueña de la casa, la señora McReady, siempre tan amable, pero a veces algo charlatana. Cansado, golpeado, despeinado, desalentado, Burke no se sentía con ánimo para la cortesía superficial.
Pero llamaron de nuevo y con mayor insistencia. Burke no podía negar su presencia, y ella sabía que él había regresado. Fue con dificultad hasta la puerta y abrió.
En el rellano se hallaba la señora McReady. Vivía en uno de los pisos de la primera planta. Era una mujer frágil, nerviosa, enérgica, de sesenta años. Tenía un cuidado pelo blanco, cara delicada y una piel tersa que, según su propia afirmación, no conocía otro producto que el jabón de Castilla. Caminaba muy erguida, hablaba de modo claro y preciso, y Burke la había considerado siempre una encantadora sobreviviente de la época eduardiana. El nopal que cabalgaba sobre sus hombros era grotescamente grande. Su espinoso penacho se elevaba arrogante a una altura que equivalía a la de la mujer. El cuerpo era una gran masa velluda y negra, y la ventosa de succión casi envolvía la cabeza de la señora McReady. Burke sintió sorpresa y repugnancia; ¿cómo podía una mujer tan refinada soportar un nopal tan monstruoso?
A la señora McReady también le sorprendió el estado de Burke.
—¡Señor Burke! ¿Qué le ha ocurrido? ¿Ha tenido algún accidente? —dijo, bajando la voz y pronunciando las últimas palabras muy separadas una de otra.
Burke trató de tranquilizarla con una sonrisa.
—Nada grave. Me atacó una pandilla de tunantes.
La señora McReady se le quedó mirando. Las grandes órbitas del nopal, justo debajo de las orejas de la mujer, también le miraban. Ella adoptó una rígida expresión.
—¿Ha estado bebiendo, señor Burke?
Burke protestó con una risa incómoda.
—No, señora McReady. No he bebido ni he perturbado el orden público.
La señora McReady frunció el ceño.
—No puedo entender por qué no avisó de su ausencia, señor Burke. Le han llamado varias veces de su despacho, y unos hombres, de la policía, creo, han preguntado por usted.
Burke explicó que asuntos de fuerza mayor habían impedido que actuase de forma normal, pero ella no le escuchaba; estaba muy disgustada por el descuido y la falta de consideración de Burke; nunca había pensado que pudiera comportarse tan desconsideradamente.
—También ha telefoneado la señorita Haven. Casi todos los días. Ha estado muy preocupada por su desaparición. Le prometí llamarla apenas llegara usted.
Burke gruñó entre dientes. No era posible que Margaret se viese afectada por la situación... Se alisó el pelo despeinado con las manos, mientras la señora McReady le miraba con suspicacia y desaprobación.
—¿Se siente mal, señor Burke? —preguntó, no por simpatía sino por su creencia en la caridad dinámica, lo que la había convertido muchas veces en el terror de cualquier persona que maltratara a un animal.
—No, señora McReady, estoy bien. Pero por favor, no llame todavía a la señorita Haven.
La señora McReady se negó a comprometerse.
—Buenas noches, señor Burke —dijo, y se marchó.
Descendió muy digna la escalera, contrariada por la conducta del señor Burke. ¡Y pensar que siempre le había parecido una persona tan agradable y merecedora de confianza! Fue directamente hasta el teléfono y, como había prometido, llamó a Margaret Haven.
Burke se sirvió un whisky, lo bebió sin placer, se afeitó y se dio una ducha caliente. Luego, demasiado fatigado y dolorido para afrontar sus problemas, se metió en la cama y se durmió.
Despertó poco antes del amanecer. Escuchó los ruidos de la mañana. Un lejano despertador bruscamente interrumpido, el canto de los gorriones, un coche puesto en marcha. Todo era tan normal que su misión parecía absurda y fantástica. Y sin embargo, el nopal existía. Podía verlos flotando en el fresco aire matinal como enormes mosquitos de grandes ojos. Podían ser fantásticos, sí, pero de ningún modo absurdos. Según Pttdu Apiptix sólo le quedaban dos semanas. Luego el nopal superaría las resistencias que ahora existían, y de nuevo él volvería a ser un chitumih... Burke se estremeció y se sentó en el borde de la cama. Sería tan duro y frío como los xaxanos; haría cualquier cosa antes que soportarlo. No perdonaría a nadie, ni siquiera a...
Sonó el timbre. Burke se acercó a la puerta y la abrió, temiendo ver el rostro que estaba seguro de encontrar.
Era Margaret Haven. Burke no podía soportar la visión del nopal que se alzaba sobre su cabeza.
—Paul —dijo con voz ronca—. ¿Qué te ocurre? ¿Dónde has estado?
Burke le tomó la mano y la atrajo hacia el interior. Dolorido, sintió que los dedos de la muchacha estaban rígidos.
—Haz un poco de café —dijo con voz fatigada— Voy a vestirme.
La voz de Margaret le siguió a su dormitorio.
—Tienes el aspecto de haber estado borracho un mes entero.
—Pues no ha sido así —respondió—. Digamos que he tenido algunas aventuras extraordinarias.
Volvió a su lado cinco minutos después. Margaret era una chica alta, de piernas largas, con una atractiva brusquedad de movimientos, propia de un muchacho. Burke pensó que nunca había conocido a nadie que le gustara más. Tenía el pelo negro y lacio, una ancha boca en cuyas comisuras solía verse un céltico mohín, la nariz torcida por un accidente de coche sobrevenido en la infancia. En una muchedumbre, habría pasado inadvertida. Pero sus facciones formaban, en conjunto, un rostro de singular viveza y expresividad, en el que cada emoción aparecía con tanta claridad como la luz del sol. Tenía veinticuatro años, y trabajaba en una oscura división del Ministerio del Interior. Burke sabía que era tan inocente de toda malignidad como un gatito.
Margaret le miraba con el ceño fruncido, y Burke comprendió que esperaba alguna explicación por su ausencia. Por más que lo pensaba, no se le ocurría ninguna historia convincente. Y Margaret podía ser cándida, pero percibía al instante la falsedad ajena. De modo que Burke bebió su café sin mirarla.
Finalmente dijo, intentando resolver la situación:
—He estado fuera un mes, pero no puedo decirte dónde.
—¿No puedes o no quieres?
—Las dos cosas. Es algo que no debo revelar.
—¿Un asunto del gobierno?
—No.
—¿Estás..., en dificultades?
—No del tipo que piensas.
—No pensaba en ningún tipo en particular.
Burke se dejó caer en un sillón.
—Ni me escapé con una mujer ni he estado traficando con drogas.
Ella se encogió de hombros y se sentó frente a él, examinándole con ojos claros e imparciales.
—Has cambiado. No entiendo bien cómo ni por qué, pero has cambiado.
—Sí. He cambiado.
Apuraron el café en silencio.
—¿Qué piensas hacer? —preguntó Margaret.
—No volveré a mi trabajo. Presentaré hoy mi dimisión, si es que no me han despedido... Lo que me recuerda...
Se interrumpió bruscamente; iba a decir que tenía cien kilos de oro en el coche, es decir unos cien mil dólares, y que esperaba que no se los hubiesen robado.
—Querría saber qué es lo que marcha mal —dijo Margaret.
Su voz era serena, pero le temblaban las manos y Burke sabía que estaba al borde de las lágrimas. Su nopal contemplaba la escena con placidez, sin otra expresión que una leve vibración de las púas.
—Las cosas no son como antes, y no sé por qué —agregó—. Estoy confundida.
Burke respiró hondo. Se apoyó en los brazos del sillón, se puso de pie y se acercó a la muchacha.
—¿Quieres saber por qué no puedo decirte dónde estuve?
—Sí.
—Porque no me creerías. Pensarías que me he vuelto loco. Y no quiero perder el tiempo encerrado en un sanatorio.
Margaret no contestó. Apartó la vista, y Burke pudo leer en su rostro que consideraba la posibilidad que él estuviera loco. Paradójicamente, eso le daba esperanzas. Paul Burke loco no era ese Paul Burke taciturno, misterioso, odioso. Le miró con renovado interés.
—¿No te sientes bien? —preguntó con timidez.
Burke le tomó la mano.
—Estoy bien, y cuerdo. Tengo un nuevo trabajo enormemente importante. Y no podemos volver a vernos.
Ella retiró la mano. Su mirada de furia reflejaba el odio de los globos oculares del nopal.
—Está bien —repuso—. Me alegra que pienses así, porque yo también lo pienso.
Se levantó y se marchó.
Burke, pensativo, se dirigió al teléfono. Con la primera llamada averiguó que el doctor Ralph Tarbert ya había salido para su despacho de Washington.
Burke se sirvió una segunda taza de café, y media hora más tarde llamó al despacho de Tarbert.
La secretaria preguntó su nombre, y diez segundos después la voz tranquila de Tarbert brotaba del receptor.
—¿Dónde diablos ha estado?
—Es una historia larga y penosa. ¿Está ocupado?
—No demasiado. ¿Por qué?
¿Había cambiado la voz de Tarbert? ¿Su nopal podía oler un tauptu a veinte kilómetros de distancia? Burke no estaba seguro. Se sentía hipersensible, y ya no confiaba en su propio juicio.
—Tengo que hablar con usted. Le aseguro que le interesará.
—Está bien. ¿Viene al despacho?
—Por varias excelentes razones, preferiría verle aquí.
«Sobre todo —pensó—, porque no me atrevo a salir de mi piso.»
—Hum —dijo alegremente Tarbert—. Eso suena misterioso, y casi siniestro.
—Lo es.
No hubo respuesta. Luego Tarbert observó con voz cautelosa:
—Supongo que ha estado enfermo..., o herido...
—¿Por qué lo supone?
—No lo sé, su voz tiene un tono extraño.
—Incluso por teléfono, ¿eh? Yo soy el extraño. Sin comparación posible, en realidad. Se lo explicaré cuando le vea.
—Iré inmediatamente.
Burke sentía una mezcla de alivio y aprensión. Tarbert, como cualquier otro habitante de Nopalgarth, podía odiarle lo suficiente para negarle su ayuda. Era una situación delicada, que exigía el manejo más delicado. ¿Cuánto podía decirle a Tarbert? ¿Cuánto podría aceptar la credulidad de Tarbert? Burke ya había pensado en ese problema, pero aún no había tomado una decisión.
Se quedó mirando por la ventana. Hombres y mujeres caminaban por las aceras. Chitumih, ignorantes de sus complacientes parásitos... Le parecía que todos los nopales le miraban, aunque podía ser fruto de su imaginación. No sabía realmente si esos globos funcionaban como ojos. Miró al cielo; las formas translúcidas estaban en todas partes, flotando sobre los grupos de personas, envidiosas de sus congéneres más afortunadas. Enfocando su mirada mental, Burke veía cada vez un mayor número. Muchos le rodeaban y le miraban codiciosos. Recorrió su habitación con la mirada: dos, tres..., no, ¡cuatro! Se levantó, fue hasta la mesa en que había depositado su cartera, la abrió y recogió un trozo de tela de nopal. La dispuso en forma de bolsa, aguardó una oportunidad y se lanzó al ataque; el nopal se apartó. Lo intentó de nuevo y otra vez el nopal escapó. Eran demasiados rápidos para él. Se movían como bolitas de mercurio. Y aun si atrapaba uno y lo aplastaba, ¿qué habría ganado? Un nopal menos entre los miles de millones que pululaban en el planeta... Era tan fútil como matar hormigas.
Sonó el timbre de la puerta. Burke atravesó la habitación y abrió. Allí estaba Ralph Tarbert, muy elegante con un terno gris, una camisa blanca y una corbata de lunares. Un observador casual no habría podido imaginar su ocupación; crítico de teatro, habría pensado, o playboy, o arquitecto de vanguardia, o ginecólogo de moda; pero nunca un científico de gran categoría. El nopal que tenía sobre la cabeza no era notable, sino muy inferior al de la señora McReady. Evidentemente, la calidad mental de las personas no se reflejaba en su nopal. Pero los globos oculares le miraban con el odio de siempre.
—Hola, Ralph —dijo Burke, con cuidadosa cordialidad—. Adelante.
Tarbert entró. El nopal movió sus púas y se estremeció, furioso.
—¿Café? —preguntó Burke.
—No, gracias. —Tarbert miró la habitación con curiosidad—. Pensándolo mejor, sí. Estoy seguro que recuerda cómo: solo.
Burke sirvió una taza para Tarbert y otra para él.
—Tome asiento. Esto llevará bastante tiempo.
Tarbert se sentó en un sillón, y Burke en un diván.
—Para empezar —dijo Burke—, usted ha llegado a la conclusión que yo he sufrido alguna terrible experiencia que ha modificado mi personalidad por completo.
—Observo un cambio —admitió Tarbert.
—Para peor, ¿no es verdad?
—Ya que insiste, sí. Pero no puedo identificar el carácter exacto de ese cambio.
—Sin embargo, acaba de decidir que no le agrado. Y se pregunta por qué se ha mostrado amistoso anteriormente.
Tarbert sonrió, pensativo.
—¿Cómo puede estar tan seguro de eso?
—Porque forma parte de una situación general, y se trata de una parte muy importante. La menciono para que pueda tenerla en cuenta por anticipado y, quizás, ignorarla.
—Ya veo. Continúe.
—Creo que lograré explicarle todo a su entera satisfacción; pero mientras lo hago, debe poner en juego su objetividad profesional y hacer a un lado ese peculiar y nuevo desagrado que le inspiro. Podemos estar seguros que éste existe; pero le doy mi palabra que tiene un origen artificial, y que nada tiene que ver con ninguno de nosotros.
—Está bien. No me dejaré llevar por mis emociones. Le escucho con interés.
Burke vaciló, mientras elegía con cuidado las palabras.
—En sus aspectos más generales, la historia es la siguiente: he topado con un campo del conocimiento absolutamente nuevo, y necesito su ayuda para explorarlo. Estoy en desventaja por el aura de odio que me rodea. Anoche fui atacado por unos desconocidos en la calle; no me atrevo a aparecer en público.
—Ese campo de conocimiento al que se refiere —preguntó con prudencia Tarbert—, ¿es de carácter psíquico?
—Hasta cierto punto. Aunque preferiría no emplear esa expresión, que supone demasiadas connotaciones metafísicas. Y no tengo idea de qué terminología emplear. Sería mejor «psiónico». —Burke observó la expresión reflexiva de Tarbert y agregó—: No le he pedido que viniera para hablar de abstracciones; se trata de algo tan psíquico como la electricidad; no podemos verla, pero observamos sus efectos. Y el desagrado que usted siente es uno de esos efectos.
—Ya no lo siento. Desapareció apenas intenté aislarlo... Pero advierto una sensación física, como un leve dolor de cabeza o un comienzo de náusea...
—No lo ignore, porque sigue ahí. Debe estar en guardia.
—Muy bien. Lo intentaré.
—La fuente es una... —Burke buscó la palabra—, una fuerza a la que de momento he escapado, y que ahora me considera una amenaza. Esa fuerza opera sobre su mente, intentando persuadirle para que no me ayude. No sé qué tipo de presión emplea, porque no conozco su nivel de inteligencia. Pero tiene suficiente conciencia para saber que yo soy una amenaza.
Tarbert asintió.
—Sí, puedo sentir algo así. Experimento el impulso, sumamente curioso, de matarle. —Sonrió—. Me alegro de constatar que es un impulso emocional, no racional. Pero estoy intrigado... Nunca pensé que pudiera existir algo así.
Burke emitió una risa hueca.
—Espere a escuchar toda la historia. Estará más que intrigado.
—La fuente de esa presión, ¿es humana?
—No.
Tarbert se levantó de su sillón y se acomodó en el diván, al lado de Burke. Su nopal aleteó y se retorció. Tarbert miró a Burke, alzando sus finas cejas blancas.
—Se ha apartado usted... ¿Siente acaso idéntico disgusto hacia mí?
—No, no, de ningún modo. Haga el favor de mirar esa tela plegada que hay sobre la mesa.
—¿Dónde?
—Aquí.
Tarbert aguzó la vista.
—Creo ver algo..., pero no estoy seguro. Es algo impreciso, vago. Me da escalofríos, como deslizar las uñas por una pizarra.
—Espléndido. Si siente el mismo tipo de emoción por mí y por un trapo, comprenderá que esa emoción no tiene base racional.
—Lo comprendo muy bien. Y ahora, conscientemente, puedo controlarla. —Su mundana urbanidad había desaparecido en parte, descubriendo la personalidad franca y honesta que tanto le gustaba disimular—. Y ahora observo en mi mente un sonido peculiar, como un gruñido: «grr, grr, grr». Como engranajes que rechinan, o alguien que se aclara la garganta... Es curioso... Gher se parece más. Un gher glotal. ¿Se trata de telepatía, por casualidad? ¿Qué significa gher?
Burke movió la cabeza.
—No tengo ni idea. Pero también lo he oído.
Tarbert alzó la mirada y luego cerró los ojos.
—Veo unas formas peculiares que se deslizan. Extrañas, más bien repulsivas... No las puedo distinguir... —Abrió los ojos y se frotó la frente—. Es curioso... ¿Percibe usted esas... visiones?
—No. Yo veo la cosa real.
—Ah —dijo Tarbert, mirándole fijamente—. Me asombra usted. Dígame más.
—Quiero construir un equipo de cierto volumen y necesito un lugar tranquilo y alejado de los intrusos. Hace un mes podría haber elegido entre una docena de laboratorios, pero ahora me es muy difícil conseguir cooperación. En primer lugar, no seguiré en ARPA; en segundo lugar, todo el mundo en la Tierra me odia.
—Todo el mundo en la Tierra... —repitió Tarbert—. ¿Supone eso que hay alguien fuera de la Tierra que no le odia?
—En cierta medida. Dentro de una o dos semanas, sabrá usted tanto como yo. Y entonces tendrá la opción, como la he tenido yo, de seguir adelante o no.
—Está bien. Puedo conseguir un lugar de trabajo para usted. Se me ocurre inmediatamente uno: Electrodyne Engineering ha cerrado, y la planta está desierta. Sin duda conoce a Clyde Jeffrey...
—Sí, muy bien.
—Hablaré con él. Estoy seguro que le permitirá utilizar el lugar todo el tiempo que usted desee.
—Magnífico. ¿Podrá llamarle hoy?
—Ahora mismo.
—Ahí está el teléfono.
Tarbert llamó, y obtuvo de inmediato una autorización informal para que Burke utilizara el local y el equipo de la Electrodyne Engineering Company todo el tiempo que quisiera.
Burke le tendió un talón a Tarbert.
—¿Para qué? —preguntó éste.
—Es mi saldo en el banco. Necesitaré materiales.
—Con dos mil doscientos dólares no comprará gran cosa.
—El dinero es lo que menos me preocupa. Hay cien kilos de oro en mi coche.
—¡Por Dios! ¿Y qué quiere construir en Electrodyne? ¿Una máquina para fabricar más oro?
—No. Un desnopalizador.
Mientras hablaba, Burke miraba al nopal de Tarbert. ¿Podía comprender sus palabras? No estaba seguro. Las púas se movían y resplandecían, lo que podía significar algo o nada.
—¿Qué es un desnopalizador?
—Pronto lo sabrá.
—De acuerdo. Esperaré, si es preciso.
8
Dos días más tarde, la señora McReady llamó a la puerta del piso de Burke con unos golpecitos delicados, pero firmes. Burke se puso en pie y abrió la puerta.
—Buenos días, señor Burke —dijo la señora, McReady, con fría urbanidad. Su nopal, inmenso, grotesco, se encrespó al verle como un pavo—. Siento traerle una noticia desagradable. Necesitaré su piso; le ruego que busque otro lugar lo antes posible.
Burke asintió tristemente. La petición no le sorprendía. De hecho, ya había procedido a instalar en un rincón de Electrodyne Engineering una cama y una pequeña cocina.
—Está bien, señora McReady. Me marcharé dentro de uno o dos días.
Era obvio que la señora McReady tenía problemas con su conciencia. Si tan sólo él hubiese hecho una escena, o hubiese dicho algo poco delicado... Abrió la boca para hablar, pero se sintió confusa y sólo dijo:
—Muchas gracias, señor Burke.
Burke volvió lentamente a la sala.
El episodio seguía un modelo que ya se estaba acostumbrando a esperar. La formalidad de la señora McReady representaba un antagonismo tan intenso como el ataque físico de los cuatro tipos de la cafetería. Ralph Tarbert, inclinado a la objetividad por su profesión y su temperamento, admitía que debía luchar continuamente contra sus emociones. Margaret Haven le había telefoneado muy turbada y ansiosa. ¿Qué era lo que ocurría? No le pasaba desapercibido que el odio súbito que él le inspiraba era poco natural. ¿Estaba enfermo Burke? ¿O ella se había vuelto paranoica?
A Burke se le hizo difícil responder, y luchó consigo mismo durante unos segundos. De uno u otro modo —eso era seguro—, sólo podía causarle dolor. Lo único decente era una ruptura. Tartamudeando, trató de proponer esa política, pero Margaret se negó a escuchar. No, declaró ella; algo extraño debía ser la causa del problema; juntos lo vencerían.
Burke, agobiado por su responsabilidad y por su terrible soledad, no pudo oponerse. Era el día siguiente a su conversación con la señora McReady. Le dijo que si iba a la planta de Electrodyne Engineering le explicaría la situación.
Margaret, a pesar de sus dudas, respondió que iría de inmediato.
Media hora más tarde llamó a la puerta del despacho exterior. Burke salió del taller y descorrió el cerrojo. Ella entró despacio, insegura, como si entrase en una piscina helada. Burke sintió que estaba asustada. Incluso su nopal parecía agitado; las púas brillaban con una iridiscencia verde y roja. Margaret se quedó en mitad de la habitación. Sus emociones se perseguían unas a otras en su cara maravillosamente expresiva.
Burke ensayó una sonrisa. A juzgar por la expresión de ella, no logró que fuera reconfortante.
—Ven —le dijo con voz metálica—. Te enseñaré algo.
En el taller, ella vio su cama, su mesa, la cocinita de camping.
—¿Y eso? —preguntó—. ¿Estás viviendo aquí?
—Sí. La señora McReady padece el mismo desagrado que tú sientes hacia mí.
Margaret le miró en silencio y se apartó. De pronto, pareció endurecerse:
—¿Qué es eso? —preguntó, con voz ronca.
—Un desnopalizador.
Ella le dirigió una mirada de temor por encima del hombro, mientras su nopal resplandecía y se retorcía.
—¿Y qué hace?
—Desnopaliza.
—Me da miedo. Parece un potro, una máquina de tortura.
—No temas. Aunque lo parezca, no es un instrumento para el mal.
—Entonces, ¿qué es?
Obviamente, ése era el momento de confiar en ella. Pero Burke no podía decidirse a hablar. ¿Por qué tenía que agobiar la mente de Margaret con sus propias preocupaciones, aun suponiendo que ella le creyera? Y de hecho, ¿cómo podía creerle? La historia era demasiado fantástica. Él había sido transportado a un planeta lejano; sus habitantes le habían convencido respecto a que toda la población de la Tierra era víctima de una vil bestia mental. Sólo él podía ver a esa bestia; incluso en ese momento, la criatura que se erguía sobre los hombros de Margaret le miraba con furia. Él, Burke, había recibido la misión de exterminar a esos parásitos; si fracasaba, los habitantes de ese mundo remoto invadirían y destruirían la Tierra. Naturalmente, ella pensaría que era un caso flagrante de megalomanía y se sentiría obligada a pedir una ambulancia.
—¿No me lo vas a decir? —preguntó Margaret.
Burke seguía mirando al desnopalizador.
—Desearía poder encontrar una mentira convincente, pero no puedo. Y si te digo la verdad, no me creerás.
—Ponme a prueba.
Burke sacudió la cabeza.
—Hay algo que debes saber: el odio que sientes hacia mí no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Es algo sugerido por una cosa exterior, una cosa que desea que me odies.
—¿Pero cómo puede ser, Paul? —exclamó ella, desesperada—. Has cambiado. Yo sé que has cambiado. Eres tan diferente de lo que eras...
—Sí, he cambiado. Pero no necesariamente para peor, aunque lo pienses. —Miró sombrío al desnopalizador—. Y si no termino pronto, volveré a ser como era.
Margaret, impulsiva, le tomó el brazo.
—¡Eso quisiera yo! —Luego retiró su mano, retrocedió un paso y le miró—. No te entiendo, no me entiendo.
Se volvió y salió del taller al despacho.
Burke suspiró, pero no se movió. Examinó los planos dibujados por Pttdu Apiptix, con su defectuosa versión de los signos ingleses, y se puso a trabajar. El tiempo se acortaba. Dos, tres y hasta cuatro nopales se cernían sobre él todo el tiempo, esperando la misteriosa señal que necesitaban para establecerse en su cuello.
De pronto, Margaret apareció en la puerta. Un instante después atravesó el taller, tomó la cafetera de Burke, la miró y arrugó la nariz. La llevó a un fregadero, la limpió, la llenó de agua y preparó café.
En ese momento apareció Ralph Tarbert. Los tres tomaron juntos el café. La presencia de Tarbert inspiró seguridad a la chica, que intentó sonsacarle información.
—Ralph, ¿qué es un desnopalizador? Paul no quiere decírmelo.
Tarbert sonrió, incómodo.
—¿Un desnopalizador? Pues una máquina de desnopalizar, sea eso lo que fuere.
—Entonces, usted tampoco lo sabe.
—No. Paul es muy reservado.
—No por mucho tiempo —respondió éste—. Dentro de dos días, todo estará claro. Y entonces empezará la diversión.
Tarbert inspeccionó la parrilla, los estantes posteriores que contenían los circuitos, las entradas de electricidad.
—A primera vista, parece un sistema de comunicación. Pero no sé si para transmitir o para recibir.
—Me asusta —dijo Margaret—. Cada vez que le miro, algo se retuerce dentro de mí. Oigo ruidos y veo sombras extrañas... Cosas como frascos llenos de gusanos.
—Yo tengo sensaciones análogas —dijo Tarbert—. Es extraño que una máquina produzca ese efecto.
—No tan extraño —intervino Burke.
Margaret le miró de lado, mordiéndose el labio. La furia estaba a punto de superar el dominio de sí misma.
—Lo que dices resulta siniestro.
Burke se encogió de hombros, de un modo que a Margaret le pareció insensible y brutal.
—No era ésa mi intención —respondió.
Miraba al nopal que flotaba por encima de él, con una forma que le recordaba la de una enorme medusa, y que le rondaba día y noche, con las púas erizadas y moviéndose sin cesar, hambrientas...
—Tengo que ponerme a trabajar. No queda mucho tiempo —añadió.
Tarbert puso en la mesa su taza vacía. Al mirar su expresión, Margaret comprendió que también él empezaba a encontrar intolerable a Burke. ¿Qué había sido del viejo Paul Burke, el hombre agradable, amable, cordial? Margaret recordó que a veces los tumores cerebrales determinaban bruscos cambios de personalidad. Y sintió que la vergüenza la inundaba. Paul Burke era como siempre había sido; merecía piedad y comprensión.
Tarbert dijo:
—No vendré mañana. Estaré ocupado todo el día.
Burke asintió.
—Conforme. Pero el martes estaré listo, y le necesitaré. ¿Puedo contar con usted?
Una vez más, Margaret encontró difícil controlar su rechazo. Burke parecía tan salvaje, tan demente... Desde luego, haría lo necesario para que fuera examinado y tratado...
—Sí —respondió Tarbert—. Vendré. ¿Y Margaret?
Ella abrió la boca para responder, pero Burke meneó la cabeza.
—Mejor será que estemos solos. Por lo menos, en la primera prueba.
—¿Por qué? —preguntó, curioso, Tarbert—. ¿Puede haber peligro?
—No. Ninguno. Pero una tercera persona complicaría las cosas.
—Está bien —dijo Margaret, con voz neutra.
En otras circunstancias se hubiera sentido herida; no en este caso. La máquina no debía ser otra cosa que una aberración, una insensata acumulación de partes... Pero en ese caso, ¿el doctor Tarbert se tomaría tan en serio a Burke? Sin duda era capaz de advertir cualquier irregularidad científica, y no daba muestras de hacerlo en este caso. Quizá no fuera, después de todo, una locura. Pero entonces, ¿para qué servía? ¿Por qué deseaba Burke que ella no estuviera presente durante la prueba?
Se apartó de los dos hombres y se deslizó en el almacén. En un ángulo había una vieja puerta con una sencilla cerradura de resorte. Movió la traba para que fuese posible abrirla desde el exterior y regresó al taller. Tarbert se estaba despidiendo; Margaret se marchó con él.
Durmió mal esa noche y trabajó duramente al día siguiente. Por la noche, telefoneó a Ralph Tarbert, en busca de aliento. Pero no estaba, y Margaret pasó otra mala noche. Algo, ¿el instinto?, le decía que ese martes sería un día importante. Finalmente logró dormirse, y cuando despertó su mente estaba llena de congoja.
Sin duda tenía razón. Burke tenía que estar loco. Telefoneó a su trabajo para avisar que estaba enferma.
A mediodía trató de encontrar al doctor Tarbert, pero ninguno de sus colaboradores sabía dónde se encontraba.
Víctima de una indefinible inquietud, Margaret sacó su coche del garaje y tomó por la Leghorn Road hacia el sur, hasta que vio a cuatrocientos metros de distancia los grises edificios de Electrodyne Engineering. Sintió una alarma nada racional, se desvió por un camino secundario, aceleró y condujo a gran velocidad durante muchos kilómetros. Después estacionó a un lado del camino y trató de recobrar el ánimo. Se estaba comportando de un modo absurdo. ¿Por qué sentía esos extraños impulsos? ¿Y qué eran esos ruidos misteriosos en su mente, y esas alucinaciones?
Giró en redondo y regresó a la Leghorn Road. En el cruce vaciló, luego apretó los dientes y se dirigió a Electrodyne Engineering.
En el estacionamiento estaba el viejo Plymouth descapotable, color negro, de Burke y el Ferrari del doctor Tarbert. Margaret frenó y permaneció un momento en el coche.
No se oía ningún sonido, ni voces. Descendió ágilmente y se enfrentó con una nueva lucha interior. ¿Qué debía hacer? ¿Entrar por la puerta principal y meterse sin más en el despacho? ¿O utilizar la puerta del almacén?
Optó por esto último, y dio la vuelta al edificio.
La puerta estaba como la había dejado. La abrió y penetró en el poco alumbrado almacén.
Aunque se movía con sigilo, le parecía que sus pasos sobre el suelo de cemento provocaban ecos.
A mitad de camino se detuvo, débil, como un nadador que en medio de un lago duda en alcanzar la costa.
Del taller surgía ahora un ruido de voces. Luego oyó un áspero grito de furia: la voz de Tarbert. Corrió y miró.
Tenía razón; Burke estaba loco. Había atado al doctor Tarbert a las barras de su diabólica máquina, aplicando a su cabeza pesados electrodos. Y ahora le hablaba, con una sonrisa de diabólica crueldad en el rostro. Margaret apenas logró comprender algunas palabras, con tal violencia latía su corazón...
—... En un entorno bastante menos agradable..., un planeta llamado Ixax..., el nopal, como pronto verá..., calma ahora, y despertará tauptu.
—¡Sáqueme de aquí! —rugía Tarbert—. ¡Sea lo que sea, no quiero!
Burke, pálido, no le hacía caso. Accionó un interruptor. Un fulgor azul violeta llenó de fluctuantes luces y sombras el espacio. Tarbert lanzó un inhumano grito de dolor y tiró de sus ligaduras.
Margaret miraba con horrorizada fascinación. Burke tomó lo que parecía un plástico transparente y lo dispuso en torno a la cabeza y los hombros de Tarbert. Algo rígido parecía llenarlo y alejarlo de los aparatos situados detrás de la cabeza de Tarbert. Entre los intermitentes estallidos de luz azul y los feroces gritos de Tarbert, Burke amasaba y modelaba la película transparente.
Margaret volvió en sí. Gher, gher, gher. Miró en torno buscando un arma, una barra de hierro, una llave inglesa, lo que fuera. No había nada a la vista. Casi se dispuso a atacar a Burke con las manos desnudas; lo pensó mejor y en cambio pasó por detrás de él hasta el despacho, donde había un teléfono, afortunadamente conectado. Llamó a la operadora.
—Policía, policía —gritó—. Póngame con la policía.
Se oyó una gruesa voz; Margaret balbuceó la dirección.
—Aquí hay un demente; ¡está matando al doctor Tarbert!
—Enviaremos un patrullero. Electrodyne Engineering, en la Leghorn Road, ¿no es eso?
—Sí, de prisa, de prisa...
Se le ahogó la voz en la garganta. Sintió una presencia a sus espaldas, y tuvo un momento de pánico glacial. Lentamente, con el cuello envarado, como si las vértebras giraran con gran dificultad, se volvió.
Burke estaba en el vano de la puerta. Movió la cabeza apenado, regresó junto al cuerpo de Tarbert, que se sacudía cada vez que resplandecía la extraña luz, y continuó su tarea de modelar y tirar de la película transparente sobre la cabeza del hombre.
A Margaret se le aflojaron las piernas, y se apoyó contra la jamba de la puerta. Se preguntó estúpidamente por qué Burke no la había tocado. Era un demente, sin duda debía haber oído que llamaba a la policía... A lo lejos oyó una sirena cada vez más audible.
Burke se irguió. Jadeaba y tenía el rostro fatigado. Margaret nunca había visto una expresión tan maligna. Si hubiese tenido un arma en las manos, habría disparado; si sus piernas la hubiesen sostenido, le habría atacado con las uñas... Burke sostenía la película en forma de saco con algo dentro. Margaret no podía ver lo que era, pero el saco parecía moverse y debatirse. Su mente experimentó un sobresalto; el saco parecía de pronto cubierto por una mancha negra... Vio entonces que Burke lo pisoteaba. Y ése, pensó, era el más grave de sus actos. Una profanación.
Entró la policía. Burke apagó la máquina. Mientras Margaret miraba, paralizada, avanzaron hacia Burke prudentemente. Burke esperaba, cansado y derrotado.
Vieron entonces a Margaret.
—¿Se encuentra bien, señorita?
Ella asintió, pero no podía hablar. Se arrojó al suelo y se echó a llorar. Dos policías la llevaron hasta una silla e intentaron tranquilizarla. Pronto llegó una ambulancia y dos hombres de blanco se llevaron el cuerpo inconsciente del doctor Tarbert. Metieron a Burke en uno de los dos coches patrulla; ella iba en el otro, y más atrás iba su propio coche, conducido por un policía.
9
Burke fue internado para su observación en el hospital estatal para dementes criminales, en una pequeña celda blanca con el techo celeste. Las ventanas eran de cristal esmerilado, y se hallaban protegidas exteriormente por unas rejas. La cama estaba empotrada en el suelo para que no pudiera meterse debajo. No había la menor posibilidad que pudiera ahorcarse; ni cables, ni brazos de lámpara, ni estantes; y hasta las bisagras de la puerta tenían un diseño especial para que una cuerda improvisada se deslizara sin encontrar apoyo.
Un pequeño grupo de psiquiatras examinó largamente a Burke. A él le parecieron personas inteligentes, pero también embusteros, pedantes o inseguros, como si se movieran a tientas entre una niebla de ofuscación debida a la dificultad del caso o a la falsedad de sus premisas básicas. A su vez, los psiquiatras encontraron a Burke coherente y amable, aunque advertían su aire triste y burlón durante la realización de los diversos tests, dibujos, tablas y juegos con que esperaban medir el grado preciso de su anormalidad.
Finalmente, fracasaron. La presunta locura de Burke no se revelaba de ninguna forma objetiva. Con todo, los psiquiatras coincidieron en un diagnóstico intuitivo: paranoia extrema. Le describían como una persona «engañosamente racional, que vela con astucia sus obsesiones». Con tanta astucia velaba esas anormalidades —señalaban— que sólo psicopatólogos de gran experiencia, como ellos mismos, podían detectarlas. Informaron que Burke se mantenía retraído y no mostraba interés más que por una cosa: el estado de su víctima, el doctor Ralph Tarbert, a quien pidió ver en forma reiterada. Esa petición fue, por supuesto, denegada. Los psiquiatras solicitaron un período más extenso para un nuevo examen, antes de formular una recomendación precisa a la corte.
Los días pasaban y la paranoia de Burke parecía agudizarse. Los psiquiatras observaron síntomas de persecución. Burke paseaba nervioso la vista por la habitación, como si persiguiera formas flotantes. Se negaba a comer y adelgazaba. Tenía miedo de la oscuridad, hasta el punto que se le permitió conservar por la noche una luz encendida. En dos ocasiones se le vio golpear con las manos el aire vacío.
Burke sufría mental y físicamente. Sentía en su cerebro un constante tirón; una sensación similar a la desnopalización original aunque, por fortuna, menos intensa. Los xaxanos no le habían hablado de ese particular tormento. Si debían también sufrirlo además de la agonía de la desnopalización, Burke no podía objetar nada a su determinación de extirpar el nopal del universo.
El malestar aumentaba, y empezó a sentirse medio enloquecido. Los psiquiatras le hacían preguntas solemnes y le observaban con aires de sabiduría, mientras el nopal que entraba y salía de la habitación le miraba con un grado casi igual de sabiduría. Finalmente, el jefe del equipo ordenó tranquilizantes. Burke se resistió, por miedo a dormirse. El nopal estaba ahora cada vez más cerca. Le miraba a los ojos, con sus púas erizadas y revueltas, como las plumas de una gallina que se revuelve en el polvo. Dos enfermeros se apoderaron de Burke, le aplicaron la inyección y, a pesar de su decisión de permanecer despierto, se durmió.
Despertó dieciséis horas más tarde. Miró al cielo raso. El dolor de cabeza había desaparecido. Se sentía atontado, como alguien que sufre un catarro. Los recuerdos llegaban poco a poco, desganados, fragmentados. Alzó la vista y examinó el aire sobre su lecho. Para alivio suyo, no había ningún nopal. Suspiró, y volvió a apoyarse sobre la almohada.
La puerta se abrió y le presentaron una bandeja de comida.
Burke se incorporó y miró al enfermero. No tenía nopal. Sobre la cabeza del hombre, el espacio estaba limpio. No había un par de globos encima de los hombros cubiertos por una bata blanca.
Burke tuvo un pensamiento. Se inclinó, alzó la mano, la llevó a la nuca. Sólo su propia piel, y su pelo...
El enfermero le observaba. Burke parecía más tranquilo y casi normal. El psiquiatra, durante su ronda, recibió la misma impresión. Conversó brevemente con Burke, y sintió la convicción que éste había vuelto a la normalidad; por lo tanto, mantuvo una promesa que había hecho unos días atrás. Llamó por teléfono a Margaret Haven y le dijo que podía ver a Burke durante el horario normal de visitas.
Esa misma tarde, avisaron a Burke de la visita de Margaret, y acompañado por un enfermero fue hasta un alegre salón engañosamente parecido al de un hotel rural.
Margaret corrió a su encuentro y le tomó las manos. Miró su rostro y su expresión se iluminó de felicidad.
—¡Paul! ¡Has vuelto a la normalidad! ¡Lo sé!
—Sí —dijo Burke—, he vuelto a ser como antes. —Ambos se sentaron—. ¿Dónde está Ralph Tarbert? —preguntó.
La mirada de Margaret vaciló.
—No lo sé. Se perdió de vista apenas salió del hospital. —Apretó la mano de Burke—. No conviene que hablemos de esas cosas; el doctor no quiere que te excites.
—Muy amable por su parte. ¿Cuánto tiempo se propone retenerme aquí?
—No lo sé. Hasta que estén seguros, supongo.
—Hum. No pueden tenerme aquí demasiado tiempo sin una orden especial de algún tipo...
Margaret apartó la mirada.
—La policía se ha desentendido del caso. El doctor Tarbert no ha presentado ningún cargo contra ti; sostiene que tú y él estaban realizando un experimento. La policía opina que él está tan...
Burke se rió.
—¿Tan loco como yo, eh? Bueno, pues no lo está; ha dicho la verdad.
Margaret se inclinó hacia delante, llena de duda y ansiedad.
—¿Qué es lo que ocurre, Paul? Estás metido en algo muy raro..., y estoy segura que no es un trabajo para el gobierno. Sea lo que sea, me preocupa.
Burke suspiró.
—No lo sé... Las cosas han cambiado. Quizás he estado loco. Quizás he vivido durante un mes en el delirio más extraño... No estoy seguro.
Margaret apartó la vista y dijo en voz baja.
—No sé si actué correctamente cuando llamé a la policía. Yo pensé que le estabas haciendo daño al doctor Tarbert... Ahora, ya no lo sé.
Burke no contestó.
—¿No me lo vas a contar?
Burke sonrió con desmayo, y meneó la cabeza.
—Pensarías que estoy loco de veras.
—¿No estás enfadado conmigo?
—Por supuesto que no.
Sonó la campanilla que marcaba el final de la hora de visitas. Margaret se puso de pie. Burke la besó, y advirtió que la chica tenía los ojos húmedos. Le acarició el hombro y le dijo:
—Algún día te contaré toda la historia. Quizás en cuanto salga de aquí.
—¿Me lo prometes?
—Te lo prometo.
A la mañana siguiente, el doctor Kornberg, el jefe de psiquiatría del hospital, vio a Burke durante su ronda semanal de rutina.
—Y bien, señor Burke —dijo—, ¿cómo se encuentra?
—Muy bien. En realidad, me estoy preguntando cuándo me dejarán en libertad.
El psiquiatra asumió la expresión distante y reservada con que solía afrontar ese tipo de preguntas.
—Cuando sepamos qué es lo que marcha mal en usted, en el caso que así sea. Con franqueza, señor Burke, es usted una persona extraña.
—¿No le consta que soy una persona normal?
—No podemos adoptar decisiones basándonos en nuestras impresiones. Algunos de nuestros pacientes más enfermos parecen perfectamente normales. No me refiero a usted, desde luego; aunque presenta aún algunos síntomas desconcertantes.
—¿Como por ejemplo?
El psiquiatra rió.
—No puedo violar el secreto profesional. Quizá «síntomas» sea una palabra demasiado fuerte. —Reflexionó—. Bueno, se lo diré de hombre a hombre. ¿Por qué se mira al espejo hasta cinco minutos seguidos?
—Narcisismo, supongo —dijo Burke, sonriendo.
El psiquiatra movió la cabeza.
—No lo creo. ¿Y por qué intenta aferrar el aire por encima de su cabeza? ¿Qué es lo que espera encontrar?
Burke se frotó el mentón y respondió:
—Sencillamente, me ha sorprendido haciendo ejercicios de yoga.
—De acuerdo. —El psiquiatra se puso de pie—. Muy bien...
—Un momento, doctor. Usted no me cree. Piensa que bromeo, o que me comporto de un modo evasivo. Y en ambos casos, que aún muestro una conducta paranoide. Permítame que le haga una pregunta: ¿se considera usted un materialista?
—No comparto ninguna religión metafísica, lo que las incluye, o las excluye, a todas. ¿Responde eso a su pregunta?
—No por completo. Lo que me interesa es saber si admite la posibilidad de hechos y experiencias que se alejen de lo ordinario.
—Sí, hasta cierto punto.
—¿No cree que una persona a quien le ha ocurrido una experiencia extraordinaria, al referirla puede ser calificada de insana?
—Desde luego. Pero si usted me informara que acaba de ver una jirafa azul con patines de ruedas y tocando la armónica, no le creería.
—No, porque eso sería un simple absurdo, una burla de la normalidad. —Burke vaciló—. No seguiré, puesto que deseo salir de aquí lo antes posible. Pero esas acciones que usted ha observado, mirarse al espejo, tocar el aire..., surgen de circunstancias que considero especiales.
Kornberg rió.
—Es usted muy prudente.
—Naturalmente. Estoy hablando con un psiquiatra en un sanatorio.
Kornberg se puso en pie con decisión.
—Debo continuar la ronda.
Burke tuvo buen cuidado de no examinar el aire a su alrededor y de no mirarse demasiado al espejo; una semana más tarde salió del hospital. No había la menor acusación contra él; era un hombre libre.
El doctor Kornberg le tendió la mano.
—Me gustaría saber cuáles son esas «circunstancias especiales» que ha mencionado.
—También a mí. Pienso investigarlas. Quizá me tenga de regreso aquí en breve plazo.
Kornberg movió la cabeza, con una muda advertencia. Margaret tomó del brazo a Burke y lo llevó hasta su coche. Allí le abrazó y besó con euforia.
—¡Estás libre, estás cuerdo, estás...!
—Sin trabajo —dijo Burke—. Pero quiero ver de inmediato a Tarbert.
La cara de Margaret, un espejo de agua clara para sus emociones, demostró su desaprobación. Dijo con una ligereza demasiado transparente:
—No te preocupes por el doctor Tarbert... Está muy ocupado con sus propios asuntos.
—Debo ver a Ralph Tarbert.
Margaret balbuceó:
—¿Y no crees... que podríamos hacer otra cosa?
Burke sonrió. Era obvio que Margaret había decidido —o que le habían aconsejado— apartarle de Tarbert.
—Margaret —dijo con ternura—, se trata de algo que tú no comprendes. Es preciso que vea a Tarbert.
Margaret exclamó, angustiada:
—¡No quiero que tengas más problemas! Imagínate que vuelvas a..., a excitarte.
—Me excitaré mucho más si no veo a Tarbert. Por favor, Margaret. Hoy mismo te lo explicaré todo.
—No es sólo por ti. También es por el doctor Tarbert... Ha cambiado. Era tan amable..., y ahora es duro y amargo. De veras, Paul, me da miedo. Me parece un ser maligno.
—Yo sé que no lo es. Vamos.
—Me has prometido contarme cómo llegaste a esa terrible situación.
—Así es —repuso Burke, con un profundo suspiro—. Hubiese querido mantenerte al margen todo lo posible. Pero te lo he prometido... ¿Dónde está Ralph?
—En Electrodyne Engineering. Se instaló allí apenas te fuiste. Está muy raro.
—No me asombra. Si todo esto es verdad, si no estoy verdaderamente loco...
—¿No lo sabes?
—No. Lo sabré en cuanto vea a Tarbert. Quisiera estar loco de veras. Me sentiría muy feliz y aliviado si pudiera creer que lo estoy.
La cara de Margaret mostró su turbación y su asombro, pero no respondió.
En la Leghorn Road la resistencia de Margaret se hizo más notoria. Incluso el mismo Burke empezaba a pensar que no era buena idea visitar a Tarbert. En su cerebro estallaban relámpagos de clara luminosidad, y en sus centros auditivos surgía una sensación sibilante, casi la de un golpe. Un golpe, un gruñido. Gher, gher, gher. El mismo sonido que había escuchado antes, en Ixax. ¿O acaso era Ixax una ilusión, y él estaba loco? Burke sacudió con tuerza la cabeza. Todo era una locura. Obligado por una absurda ilusión, había atado al pobre Tarbert a su máquina casera de tortura, y casi le había matado. Tarbert era a veces una persona de carácter difícil, hasta desagradable... Decididamente, no quería verle. A medida que se acercaban a Electrodyne Engineering, mayor era el rechazo, más claro el sonido discordante en su mente. Gher, gher, gher. La luz también aumentaba de intensidad, fluctuaba antes sus ojos y creaba visiones: colores oscuros, un objeto terriblemente parecido a una mujer ahogada en el fondo de un océano verdinegro, con su largo pelo claro en libertad... Unas algas como de cera con estrellas en las puntas, como una malva loca en flor... Un cubo de spaghetti que giraban, hechos de un tembloroso cristal azul verdoso... Burke inspiró entre los labios entreabiertos, y se frotó los ojos con el dorso de la mano.
Margaret observaba con esperanza cada uno de sus gestos de incomodidad. Pero Burke apretó las mandíbulas con obstinación. Cuando viera a Tarbert sabría la verdad.
Margaret estacionó. Allí estaba el coche de Ralph. Con pies de plomo, Burke avanzó hasta la puerta. El gruñido de su mente era ahora claramente amenazador. Dentro del edificio había una presencia maligna. Era como si Burke fuese un hombre prehistórico ante una oscura caverna que hedía a sangre y a carroña...
Intentó abrir. La puerta estaba cerrada, y llamó.
Algo se agitó en su interior. «¡Huye mientras puedas! ¡Todavía hay tiempo! ¡No esperes! ¡No esperes! ¡Vete!»
Tarbert apareció. Un Tarbert monstruoso, un vil y malévolo Tarbert...
—Hola, Paul —dijo, sonriente y burlón—. ¿Le dejaron salir, por fin?
—Sí —dijo Burke, sin poder evitar que le temblara la voz—. Ralph..., ¿estoy loco o no? ¿Puede verlo?
Tarbert le miró con la astucia de un tiburón hambriento. Sólo deseaba atraparle, llevarle al infortunio y la tragedia.
—Sí, ahí está —dijo Tarbert.
Burke suspiró con fuerza. Oyó la voz asustada de Margaret:
—¿A qué se refiere? Dime, Paul, ¿qué es?
—El nopal. Está sobre mi cabeza, y se alimenta de mi cerebro.
—¡No! —gritó Margaret, tomándole el brazo—. ¡No le creas! ¡Miente! ¡No hay nada! ¡Te estoy mirando, y no tienes nada!
—De modo que no estoy loco —dijo Burke—. Tú no puedes verlo porque también tienes tu nopal. Es él quien no te deja ver. Y trata de hacernos creer que Ralph es un ser maligno, así como te hizo pensar que yo lo era.
En la cara de Margaret aparecieron el asombro y la incredulidad.
—Yo quería mantenerte alejada de esto. Pero no es posible, y más vale que sepas lo que ocurre.
—¿Qué es el nopal? —susurró Margaret.
—Sí —dijo Tarbert—. ¿Qué es? Tampoco yo lo sé.
Burke tomó por el brazo a Margaret y la condujo al despacho.
—Siéntate. —Margaret lo hizo, y Tarbert se apoyó contra un mueble del despacho—. Sea lo que sea, el nopal no es nada agradable. Un espíritu maligno, un parásito de la mente... Pero eso no son más que palabras, que no describen las cosas. En este momento, Margaret, el nopal nos induce a odiar a Tarbert. Nunca comprendí su poder hasta que llegamos a la Leghorn Road.
Margaret se puso las manos sobre la cabeza.
—¿Está..., ahora..., sobre mí?
Tarbert asintió.
—Puedo verlo. No es un bonito espectáculo.
Margaret se hundió en el sillón, con las manos unidas. Miró a Burke con una sonrisa incierta.
—¿Es una broma, verdad? Sólo para asustarme...
Burke le acarició la mano.
—Quisiera que lo fuese. Pero no es una broma.
—¿Pero cómo es que nadie más lo ve? —preguntó Margaret, todavía incrédula—. ¿Cómo no saben nada los hombres de ciencia?
—Te contaré toda la historia.
—Ya es hora —dijo secamente Tarbert—. Me encantará oírla; hasta ahora no sé nada en absoluto, aparte del hecho que todo el mundo lleva un monstruo encaramado en la cabeza.
—Lo siento, Ralph —dijo Burke, sonriendo—. Supongo que habrá sido un duro golpe.
—No puede imaginárselo —confirmó Tarbert, ceñudo.
—Pues bien, la cosa empezó así...
10
Era ya de noche. Los tres estaban sentados en el taller, dentro del círculo de luz que rodeaba al desnopalizador. En un banco de carpintero burbujeaba una cafetera eléctrica.
—Es una situación tremenda —decía Burke—. No sólo para nosotros; para todos. Necesitaba ayuda, Ralph. Tuve que hacerlo.
Tarbert miraba el desnopalizador. Hubo un silencio, tan sólo interrumpido por el canturreo en la mente de Burke. Tarbert parecía todavía la personificación de todos los males y peligros, pero Burke, cerrando su mente a esa idea, insistía en que Ralph era su único amigo y aliado, aunque no pudiera mirar su rostro malévolo.
—Todavía puede elegir —le dijo Burke—. Después de todo, no es responsabilidad suya. Ni tampoco mía, desde luego. Pero ahora que sabe lo que ocurre, puede también descartarlo, sin guardarme rencor.
Tarbert sonrió con tristeza.
—No me quejo. Más pronto o más tarde, esto me hubiese afectado. Quizá sea mejor que haya ocurrido desde el principio.
—Lo mismo pienso yo. ¿Cuánto tiempo he estado en el sanatorio?
—Unas dos semanas.
—Dentro de dos semanas más, el nopal volverá a caer sobre usted. Se dormirá y al despertar pensará que todo ha sido una terrible pesadilla. Así me sentía yo. Y no tendrá dificultad para olvidar, porque el nopal le ayudará.
Los ojos de Tarbert se enfocaron en un punto situado sobre el hombro de Burke, y se estremeció.
—¿Con esa cosa mirándome? —Movió la cabeza—. No comprendo cómo puede usted soportarlo, sabiendo cómo es.
Burke hizo una mueca.
—Está tratando de aplacar la repugnancia... Sofocan las ideas que les molestan; logran cierto grado de control. Pueden alentar la hostilidad latente de cualquier persona. Es peligroso ser un tauptu en el mundo de los chitumih.
Margaret cambió de posición.
—No comprendo cómo pueden tener esperanzas.
—No se trata de tener o no esperanzas; es algo que debemos hacer. Los xaxanos nos han dado un ultimátum. O limpiamos nuestro planeta, o lo limpiarán ellos. Son capaces, y lo bastante despiadados para hacerlo.
—Puedo comprender su determinación —repuso, pensativo, Tarbert—. Han sufrido mucho, al parecer.
—Pero nos infligen, o tratan de infligirnos, el mismo sufrimiento —protestó Burke—. A mí me parecen duros, violentos, dominantes.
—Los ha visto usted a la luz menos favorable. Sin embargo, me imagino que le han tratado con todas las contemplaciones que podían. Yo propondría postergar el juicio sobre los xaxanos hasta que los conozcamos mejor.
—Yo los conozco bastante bien —gruñó Burke—. No olvide que he sido testigo de...
Se interrumpió. Quizás el nopal le impulsaba a atacar a los xaxanos; probablemente la defensa de Tarbert era la actitud más racional... Y, sin embargo, por otra parte...
Tarbert interrumpió sus especulaciones.
—Hay muchas cosas que no comprendo —dijo—. Por ejemplo, ellos llaman Nopalgarth a la Tierra. Quieren que nos libremos del nopal, evidentemente para eliminar un foco de la plaga. Pero el universo es grande; puede haber otros mundos afectados por el nopal. No pueden purificar todo el universo, como no se puede suprimir a todos los mosquitos del mundo poniendo insecticida en una charca.
—Según me dijeron, ésa es precisamente su finalidad. Están montando una cruzada anti-nopal, y somos los primeros conversos. Por eso debemos ocuparnos de la Tierra. Es una tremenda responsabilidad, y no veo cómo podemos deshacernos de ella.
—Pero si esas cosas existen —insinuó Margaret—, y se le explica a la gente...
—¿Quién nos creería? No podemos desnopalizar a cada persona que pasa. No duraríamos ni cuatro horas. Y si nos fuéramos a alguna isla remota, si estableciéramos una colonia de tauptu y por fortuna lográramos escapar a la persecución y al exterminio, terminaríamos por iniciar una guerra del tipo xaxano.
—Entonces... —dijo Margaret.
Burke la interrumpió:
—Si no hacemos nada, los xaxanos nos destruirán. Han matado en Ixax a millones de chitumih. ¿Por qué vacilarían en hacer aquí lo mismo?
—Deberíamos tranquilizarnos y reflexionar con calma —dijo Tarbert—. Se me ocurren una docena de preguntas que me gustaría explorar. ¿No hay ningún modo de eliminar al detestable nopal aparte de esta máquina de tortura? ¿No existe la posibilidad que el nopal sea una parte del organismo humano, como eso que se suele denominar el «alma»? ¿O una especie de imagen refleja de los procesos mentales, o de la mente inconsciente?
—Si es una parte de nosotros mismos —musitó Burke—, ¿por qué tiene ese aspecto tan espantoso?
Tarbert rió.
—Si yo sacudiera sus intestinos delante de su cara, tampoco le gustarían.
—Es verdad —respondió Burke. Luego pensó un momento—. En respuesta a su primera pregunta..., los xaxanos no saben cómo atacar al nopal, si no es con el desnopalizador. Lo que no significa, desde luego, que no pueda haber otros medios. En cuanto a que el nopal sea parte del organismo humano..., la verdad es que no obra como si lo fuese. Flotan en el aire, pasan de unos planetas a otros, actúan como criaturas independientes. Si existe alguna especie de simbiosis hombre-nopal, parecería operar en exclusivo beneficio del nopal. Por lo que yo sé, no proporciona ninguna ventaja a su huésped; aunque tampoco parece que cause un daño activo.
—Entonces, ¿por qué están los xaxanos tan ansiosos por deshacerse del nopal y por eliminarlo del universo entero?
—Porque es horrible, supongo —repuso Burke—. Para ellos, parece ser razón suficiente.
Margaret se estremeció.
—A mí me ocurre algo extraño —dijo—. Si esa cosa existe, como ustedes dos sostienen, yo debería sentir mayor repugnancia; pero no es así. La verdad es que no me importa.
—Tu nopal oprime el nervio adecuado en el momento preciso —respondió Burke.
—Eso supondría que posee una inteligencia considerable —observó Tarbert—, y plantearía una nueva serie de preguntas: ¿comprende el nopal las palabras, o sólo siente las emociones desnudas? Aparentemente, vive en un solo huésped hasta que ese huésped muere. En ese caso, tendría la oportunidad de aprender la lengua. Aunque por otra parte, podría no poseer una memoria de tanta capacidad. O no tener memoria alguna.
Margaret dijo:
—Si se queda en un sola persona hasta que ésta muere, al nopal le conviene mantenerla viva.
—Así parece.
—Y eso podría explicar las premoniciones de peligro, los presentimientos y demás.
—Es muy posible —reconoció Tarbert.
Llamaron perentoriamente a la puerta. Tarbert se puso de pie; Margaret, sorprendida, se volvió con la mano ante la boca.
Tarbert empezó a avanzar hacia la puerta; Burke le detuvo.
—Es mejor que abra yo. Soy chitumih, como todo el mundo.
Atravesó el taller en penumbra, hacia el despacho y la puerta exterior. A mitad de camino se detuvo. Miró hacia atrás; Margaret y Tarbert, en la pequeña isla de luz amarilla, esperaban inmóviles.
De nuevo sonaron tres golpes. Un ruido mesurado y amenazador.
Burke obligó a sus piernas a moverse, recorrió el oscuro despacho y miró por el panel de cristal. De un alto ciprés colgaba una pálida media luna; entre las sombras había una gran figura oscura.
Burke abrió lentamente la puerta y la figura se adelantó. Los haces de luz de los coches que pasaban por la Leghorn Road revelaron una piel gris, una nariz prominente como un arco inclinado, unos ojos opacos. Era Pttdu Apiptix, el xaxano. Y tras él, en las sombras, pudo sentir más que ver otras cuatro formas xaxanas, con mantos negros que los semejaban a coleópteros, y yelmos de metal con una cimera de espinas.
Apiptix miró inexpresivo a Burke, quien volvió a sentir el odio y el temor que originariamente le inspiraban los tauptu. Se resistió; pensó en su nopal mirando a los xaxanos por encima de sus hombros, pero no fue suficiente.
Pttdu Apiptix avanzó con lentitud; y en ese instante, en la carretera, a treinta metros, frenó un coche. Una luz roja parpadeaba; una linterna buscó la planta de Electrodyne.
Burke salió hacia delante.
—Rápido, detrás de los árboles. ¡La patrulla de carreteras!
Los xaxanos se ocultaron entre las sombras, como una hilera de bárbaras estatuas. Se oyó la radio del patrullero; luego se abrió la puerta y dos figuras descendieron.
Con el corazón en la garganta, Burke se acercó. La linterna le enfocó.
—¿Qué ocurre? —preguntó.
No hubo respuesta. Los policías lo estudiaban con expresión suspicaz.
—No ocurre nada —dijo una voz fría—. Estamos efectuando un control. ¿Hay alguien dentro?
—Amigos.
—¿Tiene autorización para estar aquí?
—Naturalmente.
—¿Le importa que echemos un vistazo?
Se adelantaron, sin preocuparse del hecho que a Burke le importara o no. Las linternas se movieron de un lugar a otro, sin alejarse demasiado de Burke.
—¿Están buscando algo? —preguntó éste.
—Nada en particular. Pero éste es un lugar sospechoso. Ya ha habido problemas antes.
Lleno de ansiedad, Burke observaba sus movimientos. En dos oportunidades estuvo a punto de lanzar una advertencia; las tos contuvo su voz. ¿Qué podía decirles? Sin duda presentían la proximidad de los xaxanos; mostraban cierto nerviosismo. Burke vio las formas ocultas detrás de los árboles... Las luces derivaron hacia ellos... Margaret y Tarbert aparecieron en la puerta.
—¿Quién es? —preguntó Tarbert.
—Policía, ¿quién es usted?
Tarbert respondió, y un momento después los hombres volvieron hacia la carretera. Una de las linternas iluminó los cipreses... La luz vaciló y se afirmó. Los policías lanzaron una exclamación ahogada y sacaron sus armas.
—¡Quienquiera que sea, salga de ahí!
La única respuesta fueron dos breves llamas rosadas, dos líneas rosadas parpadeantes. Los policías parecieron iluminarse, y cayeron como sacos vacíos.
Burke gritó, dio un traspiés, se detuvo. Pttdu Apiptix le miró un instante, luego se volvió hacia la puerta.
—Vamos adentro —dijo la caja parlante.
—¡Pero esos hombres...! —exclamó Burke—. ¡Es un crimen!
—Calma. Los cuerpos serán eliminados. El coche también.
Burke miró al coche patrulla y oyó la voz metálica de la radio.
—No comprenden lo que ha ocurrido... Nos pueden arrestar y ejecutar...
Se interrumpió cuando comprendió lo absurdo de sus palabras. Apiptix, sin ocuparse de él, se dirigió al edificio con dos compañeros; los otros dos se movieron hacia los cadáveres. Burke tenía la piel de gallina. Tarbert y Margaret retrocedieron ante las altas formas grises.
Los xaxanos se detuvieron al borde del círculo de luz.
—Si tenían alguna duda... —les dijo amargamente Burke a Margaret y a Tarbert.
—Las he descartado por completo —repuso éste.
Apiptix se aproximó al desnopalizador y lo examinó sin comentarios. Luego se volvió a Burke.
—Este hombre —dijo, señalando a Tarbert— es el único tauptu de la Tierra. En el tiempo transcurrido, podría haber organizado usted un escuadrón entero.
—Me encerraron —dijo Burke, taciturno. El desagrado que le inspiraba Pttdu Apiptix, ¿procedía enteramente del nopal?—. Y por otra parte, no estoy seguro que desnopalizar grandes cantidades de personas sea lo mejor por el momento.
—¿Y qué propone entonces?
Tarbert hizo una apelación a la concordia.
—Pensamos que debemos saber más acerca del nopal. Quizás existen formas más simples de desnopalizar. —Miró con interés a los xaxanos—. ¿No han intentado otros medios?
Los ojos color de lodo de Apiptix se fijaron impasibles en los de Tarbert.
—No somos sabios; somos guerreros. El nopal llegó hasta Ixax desde Nopalgarth. Una vez al mes debemos eliminarlo de nuestras mentes. Se trata de una plaga de ustedes; es preciso que actúen de inmediato.
Tarbert asintió, con una aquiescencia que Burke juzgó, resentido, demasiado fácil.
—Comprendemos que su impaciencia está justificada.
—¡Necesitamos tiempo! —exclamó Burke—. Sin duda pueden concedernos uno o dos meses.
—¿Para qué necesitan tiempo? El desnopalizador está listo. No hay más que utilizarlo.
—Es mucho lo que debemos aprender —repuso Burke—. ¿Qué es el nopal? Parece repulsivo, pero..., ¿quién sabe? Incluso podría ejercer un efecto benéfico.
—Una divertida especulación. —Apiptix no parecía precisamente divertido—. Les aseguro que el nopal es perjudicial. Ha perjudicado a Ixax al determinar una guerra de cien años.
—¿Es inteligente el nopal? —continuó Burke—. ¿Se puede comunicar con los hombres? Queremos saberlo.
Apiptix le miró con lo que parecía sorpresa.
—¿De dónde proceden esas ideas?
—A veces siento que el nopal trata de decirme algo.
—¿Con qué fin?
—No lo sé. Cuando me acerco a un tauptu, en mi mente escucho una extraña palabra. Suena como, gher, gher, gher.
Apiptix volvió lentamente la cabeza, como si no pudiera soportar la visión de Burke.
Tarbert observó:
—Es verdad que sabemos demasiado poco. Nuestra tradición nos impulsa a pensar primero y obrar después.
—¿Qué es la tela de nopal? —preguntó Burke—. ¿Se puede hacer con una materia diferente? Y otra cosa, ¿de dónde vino el primer trozo de tela de nopal? Si un solo hombre logró desnopalizarse accidentalmente, es difícil saber cómo pudo fabricar la tela.
—Eso es irrelevante —dijo la caja parlante del xaxano.
—Tal vez sí, tal vez no —repuso Burke—. Pero indica una zona de ignorancia...; ¿también para ustedes? ¿Saben cómo apareció la primera tela de nopal?
El xaxano le miró un momento, con sus impasibles ojos color cerveza. Burke no podía leer sus emociones. Por fin, Apiptix dijo:
—Ese conocimiento, si existe, no puede ayudarle a destruir al nopal. Proceda de acuerdo con sus instrucciones.
Aunque era monótona y mecánica, la voz lograba transmitir una siniestra sugestión, pero Burke, reuniendo todo su valor, agregó:
—No podemos actuar a ciegas. Es demasiado lo que ignoramos. Esta máquina destruye al nopal, pero no puede ser el mejor método, ni el mejor medio de enfocar el problema. Piensen en su planeta, que está en ruinas; en su población, casi extinguida. ¿Quieren provocar idéntico desastre en la Tierra? Dennos algún tiempo para aprender, para experimentar, para comprender el asunto.
El xaxano guardó silencio por un instante.
—Ustedes, los terrestres, están llenos de sutileza —dijo la caja—. Para los xaxanos, la destrucción del nopal es el único problema. Recuerden que no necesitamos su ayuda; podríamos destruir al nopal de Nopalgarth en cualquier momento, esta noche o mañana. ¿Saben cómo lo haremos, si es preciso? —sin esperar respuesta se dirigió a la mesa y recogió la tela de nopal—. Ya conocen las peculiares cualidades de este material. Saben que no posee masa ni inercia, que responde a la telequinesis, que es casi infinitamente extensible, y que es impenetrable para el nopal.
—Lo sabemos.
—Estamos preparados para envolver la Tierra en tela de nopal. Podemos hacerlo. El nopal quedará atrapado; el movimiento del planeta lo arrancará de los cerebros huéspedes; pero esos cerebros quedarán destruidos y la población de la Tierra perecerá.
Nadie habló. Apiptix continuó:
—Es un recurso drástico, pero no sufriremos más tormentos. He explicado lo que deben hacer. Exterminen ustedes mismos al nopal, o lo haremos nosotros.
Se volvió, y salió del taller con sus dos congéneres.
Burke le siguió, ardiendo de indignación. Trató de moderar su voz cuando dijo, dirigiéndose a las dos altas espaldas cubiertas con capas:
—No pueden esperar que hagamos milagros. ¡Necesitamos tiempo!
Apiptix no se detuvo.
—Tienen una semana.
Los tres xaxanos entraron en la noche, seguidos por Burke y Tarbert. A la sombra de los cipreses aparecieron los otros dos, pero no se veían los cadáveres ni el coche de la policía. Burke trató de hablar, pero la voz quedó sofocada en su garganta. Mientras él y Tarbert miraban, los xaxanos se quedaron inmóviles y erguidos; luego se elevaron en el aire, con creciente velocidad, y desaparecieron en el espacio entre las estrellas.
—¿Cómo pueden hacer eso? —preguntó Tarbert, maravillado.
—No lo sé —repuso Burke, mientras se sentaba en un escalón, agotado y con náuseas.
—¡Es magnífico! Un pueblo dinámico... A su lado, somos como moluscos.
Burke le miró, suspicaz.
—Dinámico y asesino —observó con acritud—. Nos han metido en un nuevo problema. Este lugar se llenará de policías en cualquier momento.
—No lo creo. El coche y los cuerpos han desaparecido. Es un lamentable asunto.
—Especialmente para los policías.
—Es el nopal... —observó Tarbert, y Burke se obligó a pensar que debía de tener razón.
Se puso en pie y ambos volvieron al interior.
Margaret estaba en el despacho.
—¿Se han ido?
Burke asintió.
—En mi vida he pasado tanto miedo —dijo Margaret, estremecida—. Es como estar nadando y encontrarse con un tiburón.
—Tu nopal modifica las sensaciones —dijo Burke—, y yo tampoco puedo pensar con claridad. —Miró al desnopalizador—. Supongo que debería aplicarme el tratamiento. —De pronto sintió un violento dolor de cabeza—. El nopal no está de acuerdo.
Se sentó, cerró los ojos, y el dolor se calmó progresivamente.
—No estoy seguro que sea una buena idea —dijo Tarbert—. Más vale que conserve el nopal por un tiempo. Uno de nosotros tiene que conseguir reclutas para el escuadrón, como dice el xaxano.
—¿Y después qué? —preguntó Burke, con voz sorda—. ¿Ametralladoras? ¿Cócteles Molotov? ¿Bombas? ¿Contra quién peleamos primero?
—¡Es tan brutal y tan insensato! —protestó Margaret.
Burke pensaba lo mismo.
—Es una situación brutal... Pero no podemos hacer gran cosa. No tenemos libertad de acción.
—Han pasado un siglo combatiendo contra el nopal —dijo Tarbert—. Probablemente ya saben todo lo que se puede saber sobre él.
—¡Pero si tampoco ellos saben nada, lo han admitido! —replicó Burke—. Nos están presionando, tratan que perdamos el equilibrio. ¿Por qué? ¿Qué más da unos días más o menos? Ocurre algo muy raro.
—Palabras del nopal. Los xaxanos son duros, pero parecen honestos. Es evidente que no son tan brutales como el nopal le induce a creer; si lo fueran, desnopalizarían la Tierra sin darnos ninguna oportunidad.
Burke trató de poner en orden sus pensamientos.
—Es posible —respondió—. Y también pueden tener alguna razón para querer que la Tierra esté desnopalizada, pero poblada.
—¿Y qué razón pueden tener? —preguntó Margaret.
Tarbert movió la cabeza con escepticismo.
—Nos estamos poniendo sutiles, como dirían los xaxanos.
—No nos dan tiempo para investigar —se quejó Burke—. Por lo que a mí se refiere, no deseo embarcarme en semejante proyecto sin estudiarlo. Es razonable que nos concedan algunos meses.
—Tenemos una semana —dijo Tarbert.
—¡Una semana! —exclamó Burke, con sorna. Le dio un puntapié al desnopalizador—. Si por lo menos pudiésemos inventar algo diferente, más fácil e indoloro, todo sería mejor. —Se sirvió una taza de café, lo probó y escupió con disgusto—. Ha hervido.
—Haré otro —se apresuró a decir Margaret.
—Tenemos una semana —repitió Tarbert, paseando con las manos en la espalda—. Una semana para concebir, explorar y desarrollar una nueva ciencia.
—No es tanto —dijo Burke—. Sólo falta establecer un método de enfoque, descubrir instrumentos y técnicas de investigación y crear la nomenclatura. Apenas si debemos concentrarnos en una aplicación específica: la rápida desnopalización de Nopalgarth. Y después de seleccionar y poner a prueba nuestras ideas, podemos tomarnos el resto de la semana libre.
—A trabajar —dijo Tarbert—. Nuestro punto de partida es el hecho que el nopal existe. Estoy viendo el suyo, y observo que no le agrado.
Burke se movió inquieto, consciente de la entidad establecida sobre su cuello.
—No nos lo recuerde —pidió Margaret, que acababa de limpiar el filtro de la cafetera—. Ya es bastante malo saberlo.
—Lo siento. De modo que empezamos con el nopal, una criatura ajena por completo a nuestra vieja imagen de las cosas. El simple hecho de su existencia es, sin embargo, significativo. ¿Qué es el nopal? ¿Un fantasma, un espíritu, un demonio?
—¿Qué más da? —refunfuñó Burke—. Clasificarlo no lo explica.
Tarbert no le prestó atención.
—Sea como fuere, está hecho de un material desconocido. Un nuevo tipo de materia, semiinvisible, impalpable, sin masa ni inercia. Aparentemente, el nopal se nutre de nuestra mente, o de nuestros procesos de pensamiento; y sus cuerpos muertos responden a la telequinesis, lo que es muy sugerente.
—Lo que sugiere es que el pensamiento es un proceso bastante más material de lo que creíamos —dijo Burke—. O quizá sería más exacto decir que parece haber ciertos procesos materiales relacionados con el pensamiento, y que aún no podemos definir.
—Por supuesto, la telepatía, la clarividencia, y los demás fenómenos llamados psiónicos indican los mismo —sugirió Tarbert—. Es posible que el nopal sea precisamente esa materia. Cuando algo, un pensamiento, o una vívida impresión, pasa de una mente a otra, ambas mentes se ligan materialmente de algún modo. No es posible una acción a distancia. Para conocer al nopal, deberíamos ocuparnos del pensamiento.
Burke movió la cabeza.
—No sabemos más del pensamiento que del nopal. Incluso sabemos menos. El encefalógrafo registra un subproducto del pensamiento. Los médicos afirman que ciertas partes del cerebro se hallan vinculadas a ciertos tipos de pensamiento. Suponemos que la telepatía es instantánea, cuando no más rápida aún.
—¿Cómo puede algo ser más rápido que lo instantáneo? —preguntó Margaret.
—Puede llegar antes de partir, en cuyo caso se llama premonición.
—Oh.
—De cualquier modo —dijo Burke—, se podría pensar que el pensamiento es algo distinto de la materia común, que obedece a leyes diferentes y que actúa en un conjunto de dimensiones diferentes, es decir es un espacio distinto, lo que supone un universo distinto.
Tarbert frunció el ceño.
—Va usted muy de prisa, y utiliza el término «pensamiento» con cierta imprecisión. Después de todo, ¿qué es el pensamiento? Según sabemos, la expresión describe un conjunto de procesos químicos y eléctricos de nuestro cerebro, más elaborados, sí, pero no más misteriosos en sí que las operaciones de un computador. Con toda la buena voluntad del mundo, no puedo ver cómo el «pensamiento» puede producir milagros metafísicos.
—Entonces, ¿qué sugiere?
—Para empezar, mencionaré algunas especulaciones recientes en el campo de la física nuclear. Ya sabe cómo se descubrió el neutrino: en cierta reacción, entraba más energía de la que salía, y eso sugirió la acción de una partícula desconocida. Se han revelado discrepancias más delicadas todavía. Las paridades no siempre son equivalentes, y parece como si operase una nueva e insospechada fuerza «débil».
—¿Adónde quiere ir a parar? —refunfuñó Burke. Luego se obligó a borrar su ceño fruncido y a reemplazarlo con una desmayada sonrisa—. Lo siento —agregó.
Tarbert, con un gesto, indicó que la excusa no era necesaria.
—Estoy viendo su nopal —dijo—. ¿Que adónde quiero ir a parar? Conocemos dos fuerzas poderosas: la energía que une los núcleos, y los campos electromagnéticos; y, si ignoramos la fuerza de decadencia beta, una fuerza débil: la gravedad. La cuarta fuerza es mucho más débil que la gravedad, y menos perceptible que el neutrino. Y lo que sugiere, o podría sugerir, es que el universo tiene un complemento en sombras, completamente congruente, basado en esa cuarta fuerza. Sigue siendo un único universo, y no hay nuevas dimensiones; sólo que el universo material tiene otro aspecto constituido por una sustancia, o un campo, o una estructura, como usted quiera llamarle, invisible para nuestros sentidos y para nuestros mecanismos sensorios.
—He leído algo así. Lo cierto es que no le dediqué mucha atención... Pero estoy seguro que es el buen camino. Ese universo de la fuerza débil, ese para-cosmos, puede ser el ambiente del nopal, así como el dominio de los fenómenos psiónicos.
—Pero si ese para-cosmos de la cuarta fuerza es indetectable... —observó Margaret—, si la telepatía no se puede detectar, ¿cómo sabemos que existe?
Tarbert rió.
—Mucha gente afirma que no existe. No han visto al nopal, desde luego. —Miró al espacio situado sobre la cabezas de Burke y de Margaret—. El hecho es que el para-cosmos no es tan imposible de detectar. Si lo fuese las discrepancias que permitieron el descubrimiento de la cuarta fuerza jamás se hubiesen advertido.
—Suponiendo que así fuese —dijo Burke—, y lo cierto es que necesitamos suponer algo como punto de partida, entonces la cuarta fuerza, suficientemente concentrada, podría influir sobre la materia. O mejor dicho, la cuarta fuerza influye sobre la materia; pero sólo lo advertimos cuando la fuerza se concentra.
—Entonces, ¿la telepatía es una proyección, o un rayo de esa cuarta fuerza? —dijo Margaret, desconcertada.
—No —respondió Tarbert—, yo no lo diría así. Nuestros cerebros no pueden generar la cuarta fuerza. No me parece que debamos alejarnos demasiado de la física convencional para explicar los fenómenos psiónicos, si aceptamos la existencia de un universo análogo, congruente con el nuestro.
—Todavía no lo comprendo —repuso Margaret—. ¿No se supone que la telepatía es instantánea? Si el mundo análogo es exactamente congruente con el nuestro, ¿por qué no deberían ocurrir los acontecimientos a la misma velocidad en ambos?
—Bien —Tarbert reflexionó unos instantes—. Otra hipótesis, o quizá sería mejor considerarla una inducción. Lo que sabemos de la telepatía y del nopal sugiere que las partículas análogas gozan de mayor libertad que las nuestras. Como globos comparados con ladrillos. Están construidas con campos débiles; y lo que es más importante, no están constreñidas de modo rígido a los campos fuertes. En otras palabras, el mundo análogo es topológicamente congruente con el nuestro, pero no a nivel dimensional. En realidad, las dimensiones no tienen verdadero significado.
—Entonces, «velocidad» o «tiempo» serían también palabras sin significado real —acotó Burke—. Eso puede darnos una idea sobre la teoría de las naves espaciales xaxanas. ¿Le parece posible que penetren en el universo análogo de algún modo? —Alzó la mano cuando Tarbert empezó a hablar—. Lo sé; ya se encuentran en el universo análogo. No debemos confundirnos con los conceptos de las cuatro dimensiones.
—Eso es —asintió Tarbert—. Pero volvamos a la unión entre los universos. Me gusta la imagen de globos y ladrillos. Cada globo está atado a un ladrillo. Los ladrillos pueden perturbar a los globos, pero no resulta tan sencillo a la inversa. Consideremos lo que ocurre en el caso de la telepatía. Las corrientes de mi mente generan una fuerza similar en el para-cosmos análogo de mi mente, mi mente-sombra, por así decirlo. En ese caso, los ladrillos mueven a los globos. Por algún mecanismo desconocido, quizá porque mi yo análogo crea vibraciones análogas que son interpretadas por otra personalidad análoga, los globos pueden mover a los ladrillos. Y las corrientes nerviosas son transferidas de vuelta al cerebro receptor, si las condiciones son adecuadas.
—Esas condiciones adecuadas —agregó Burke, pensativo—, bien pueden ser el nopal.
—Así es. Aparentemente, el nopal es una criatura del para-cosmos, construida con la tela de los globos y, por alguna razón, viable en ambos universos.
El café estaba a punto. Margaret lo sirvió.
—Me pregunto —dijo— si no es posible que el nopal no tenga existencia alguna en este universo.
Tarbert alzó las cejas apenado, demostración de protesta que Burke encontró exagerada.
—¡Pero si lo estoy viendo!
—Quizá sólo cree que es así —agregó Margaret—. Imagínese que el nopal exista solamente en el otro cosmos, y que se alimenta de los análogos... Lo ve usted por clarividencia o, mejor aún, quien lo ve es su análogo. Y esa visión es tan clara y vívida que cree usted que el nopal es un objeto material real.
—Pero querida Margaret...
Burke le interrumpió.
—Sin embargo, tiene sentido. Yo también he visto al nopal, y sé que parece real. Pero no refleja ni irradia luz. Si lo hiciera, aparecería en las fotografías. No creo que tenga realidad en nuestro mundo.
Tarbert se encogió de hombros.
—Si pueden impedir que reconozcamos su forma real, lo mismo podrían hacer con las fotografías.
—En muchos casos se interpretan las fotos por medios mecánicos. Las irregularidades se advertirían.
—En ese caso, ¿cómo no lo saben los xaxanos? —intervino Tarbert.
—Admiten no saber nada acerca del nopal.
—No podrían ignorar algo tan elemental. Los xaxanos no son precisamente ingenuos.
—No estoy tan seguro. Esta noche Pttdu Apiptix ha actuado de forma poco racional. A menos que...
—¿Qué? —preguntó Tarbert; Burke pensó que con excesiva vivacidad.
—Que los xaxanos tengan algún otro motivo. Eso es lo que quería decir. Aunque sé que es ridículo; he visto su planeta y sé lo que han sufrido.
—Desde luego —admitió Tarbert—, hay muchas cosas que no comprendemos.
—Yo respiraría bastante más tranquila si el nopal no estuviera en mi cuello —dijo Margaret—, sino en el de mi yo análogo.
Tarbert se inclinó hacia delante.
—Es que su yo análogo es parte de usted misma, no lo olvide. Tampoco puede ver su hígado, pero está vivo. Y lo mismo ocurre con su análogo.
—¿No cree que Margaret puede tener razón? —preguntó Burke—. ¿Qué quizás el nopal está confinado en el para-cosmos?
—Pues..., es una suposición tan válida como cualquier otra —reconoció Tarbert—. Pero se me ocurren dos argumentos en contra: el primero es que puedo mover con mis manos la tela del nopal; el segundo es el control que ejerce el nopal sobre nuestras emociones y percepciones.
Burke se puso en pie y empezó a caminar de un lado a otro.
—El nopal podría ejercer su acción por medio del análogo, de modo que si pienso que toco la tela de nopal, sólo estoy aferrando el aire; es el análogo el que trabaja. De hecho, es una implicación de la teoría inicial.
—En tal caso —dijo Tarbert—, ¿por qué no podría también visualizar que golpeo al nopal con un hacha imaginaria?
Burke sintió un alarmado sobresalto.
—No se me ocurre una razón que lo impida.
Tarbert miró la tela de nopal.
—No tiene masa, no tiene inercia, por lo menos en este universo. Si mis poderes telequinéticos son suficientes, puedo manipular esta materia...
La leve tela se elevó en el aire. Burke la miraba con repugnancia; le hacía pensar en cadáveres, muerte, corrupción...
Tarbert volvió vivamente la cabeza.
—¿Está usted oponiéndose?
La arrogancia de Tarbert, que nunca había sido su mejor cualidad, pensó Burke, empezaba a hacerse intolerable. Iba a decir eso mismo, pero cuando advirtió la maliciosa diversión que había en los ojos de Tarbert, se calló. Miró a Margaret, en cuyos ojos leyó el mismo odio que él sentía. Quizá los dos juntos podrían...
Burke se refrenó, espantado por la dirección de sus pensamientos. El nopal le dominaba, eso era evidente. Pero por otra parte, ¿por qué no podía tener su propia idea? Tarbert se había vuelto sinuoso y malévolo; eso era un juicio desapasionado. Era él, y no Burke, el instrumento de las criaturas extrañas. Tarbert y los xaxanos eran los enemigos de la Tierra; si Burke no se oponía, todo el mundo sería destruido... Burke observaba a Tarbert, concentrado en la tela de nopal. La tenue materia se movía y cambiaba lentamente de forma, como de mala gana.
Tarbert rió nervioso.
—Es un duro trabajo. Sin duda, esta materia debe ser bastante rígida en el para-cosmos... ¿Quiere probar?
—No —repuso Burke.
—¿Por el nopal?
Burke se preguntó por qué Tarbert se permitía una broma tan ofensiva.
—Su nopal está excitado —dijo Tarbert—. El penacho aletea y fluctúa.
—¿Qué importa el nopal? Ocurren otras cosas.
Tarbert le miró de lado.
—Es curioso que diga eso.
Burke detuvo la marcha y se frotó la cara.
—Es verdad. Ahora que lo dice...
—¿Es el nopal quien ha puesto esas palabras en su boca?
—No... —Burke no estaba seguro del todo—. He tenido una intuición, o algo parecido. Probablemente procede del nopal. Como una vislumbre de..., de algo.
—¿De algo? ¿Como qué?
—No lo sé. No lo recuerdo.
—Hum —repuso Tarbert, de nuevo concentrado en la tela de nopal, que ahora se alzaba, caía, giraba y se retorcía. De pronto, la envió como una flecha a varios metros de distancia, y soltó una horrible risa—. Acabo de darle un buen golpe a un nopal.
Miró especulativo a Burke, o mejor dicho a lo que tenía encima de su cabeza.
Burke avanzaba hacia Tarbert. En su cerebro resonaban las ya familiares sílabas: gher, gher, gher.
Tarbert retrocedió.
—No deje que se apodere de usted, Paul. El nopal está desesperado y asustado.
Burke se detuvo.
—Si no pueden dominarlo, habremos perdido la partida antes de empezar. —Tarbert miró a Burke y luego a Margaret—. Ninguno de ustedes me odia; es el nopal, amedrentado.
Burke miró a Margaret; tenía el rostro tenso y le devolvió la mirada.
—Sin duda, tiene razón —dijo Burke, inspirando con avidez. Volvió a su silla—. Y es preciso que me controle. Su juego con la tela de nopal me afecta; no puede saber cuánto...
—No olvide que también yo he sido antes chitumih —repuso Tarbert—. Y que tuve que aguantarle a usted.
—No lo dice con demasiada delicadeza.
Tarbert sonrió, y dedicó de nuevo su atención a la tela de nopal.
—Es interesante. Si me esfuerzo, puedo utilizarlo como un arma... Supongo que, con tiempo suficiente, podría erradicar buena parte de los nopal.
Burke miraba con fijeza a Tarbert sin moverse de su silla. Luego aflojó los músculos, y al hacerlo descubrió que estaba sumamente fatigado.
—Ahora intentaré otra cosa —dijo Tarbert, pensativo—. Si tomo dos fragmentos de tela de nopal, atrapo un nopal entre ellos y aprieto..., hay una resistencia y la cosa se destruye, como cuando se casca una nuez.
Burke parpadeó. Tarbert le miró con interés.
—¿Lo ha entendido usted?
—No de manera directa.
Tarbert dijo:
—No tiene nada que ver con su propio nopal.
—No. Es como una punzada..., miedo inducido. —No tenía interés en continuar. Ni energía—. ¿Qué hora es?
—Casi las tres —respondió Margaret, mirando la puerta con ansiedad. Como Burke, estaba exhausta. Qué hermoso sería estar en casa, en la cama, sin pensar en el nopal, en todo ese extraño problema...
Tarbert, absorto en su cacería, parecía fresco como el sol de la mañana. Un asunto repugnante, pensaba Burke. Tarbert era como un chico sucio matando moscas... Tarbert le miró, con el ceño fruncido, y Burke se enderezó en su silla, consciente de una nueva tensión. De su anterior desaprobación indiferente había pasado a un interés más activo por ese juego, y ahora se resistía a las manipulaciones de Tarbert con toda su voluntad. Se había comprometido, y la hostilidad entre ambos era ahora manifiesta. En la frente de Burke brotaron gotas de sudor; los ojos se le salían de las órbitas. Tarbert estaba inmóvil, con el rostro contraído, y pálido como una calavera. La tela de nopal se agitaba, trozos arrancados se alejaban y volvían a unirse.
En la mente de Burke surgió una idea que se convirtió en certidumbre: no era una batalla ociosa, era mucho más. La felicidad, la paz, la supervivencia, todo dependía del resultado. No era suficiente mantener rígida la tela de nopal; debía blandirla, golpear a Tarbert y cortar ese ombligo vital... La tela de nopal, impulsada por el fervor de Burke, flameó y se lanzó hacia Tarbert. Y entonces ocurrió algo nuevo, imprevisto y aterrador. Tarbert, rebosante de energía mental, arrancó la tela de nopal retenida por la mente de Burke y la envió lejos de su control.
La partida había terminado, el conflicto de voluntades había concluido. Burke y Tarbert se miraron.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó Burke.
—No lo sé —repuso Tarbert, frotándose la frente—. Algo se apoderó de mí... Me sentí irresistible, como un gigante... —Rió débilmente—. Una sensación extraordinaria.
Hubo un momento de silencio. Luego Burke dijo con voz temblorosa:
—Ralph, ya no puedo confiar en mí. Debo librarme del nopal. Antes que me obligue a hacer algo malo.
Tarbert reflexionó un momento.
—Quizá tenga razón —dijo por fin—. Si seguimos enfrentándonos no conseguiremos nada. —Se puso lentamente en pie—. Muy bien. Le desnopalizaré, si Margaret puede soportar a dos demonios encarnados en lugar de uno solo.
—Sí que puedo, si es necesario —dijo ella, y luego murmuró—: Supongo que lo es. Espero que lo sea. Sé que debe ser así.
—Vamos.
Burke se levantó y se obligó a acercarse al desnopalizador. La furia y la repugnancia del nopal tiraban de él, y minaban la fuerza de sus músculos.
Tarbert miró con tristeza a Margaret.
—Es mejor que se marche.
Ella meneó la cabeza.
—Por favor, deje que me quede.
Tarbert se encogió de hombros; Burke estaba demasiado fatigado para insistir. Un paso hacia el desnopalizador, otro más, un tercero...; era como marchar por una ciénaga profunda. Los esfuerzos del nopal eran frenéticos. Burke veía luces y colores, y el sonido gutural era claramente audible: gher, gher, gher.
Burke se detuvo a descansar. Los colores que giraban delante de sus ojos adoptaban extrañas formas. Si pudiera ver...
Tarbert frunció el ceño.
—¿Qué ocurre?
—El nopal trata de mostrarme algo, de dejarme ver algo... No estoy viendo de forma adecuada...
Cerró los ojos, intentando ordenar las manchas negras, los torbellinos dorados, las madejas de fibras azules y verdes...
La voz de Tarbert, quejumbrosa, irritada, llegó a través de la oscuridad.
—Vamos, Paul... Terminemos con esto.
—Espere. Ahora empiezo a ver cómo es. La cuestión es mirar con los ojos de la mente, los del análogo. Y entonces se ve...
Su voz se convirtió en un suspiro, mientras las imágenes vacilantes se organizaban... Por un instante compusieron una visión. Era un panorama salvaje, compuesto de paisajes superpuestos, negro y oro; como una escena vista a través de un visor estereoscópico, resultaba a la vez clara y deformada, familiar y fantástica. Estrellas, el espacio, negras montañas, llamaradas verdes y azules, cometas, suelos oceánicos, moléculas en movimiento, redes nerviosas. Si movía su mano análoga podía alcanzar cada punto de esa región multifásica, aunque se extendía por un espacio mayor y más complicado que el ocupado por el universo familiar.
Vio al nopal, mucho más materializado que en las visiones anteriores de algo velado y espumoso. Pero allí, en ese cosmos análogo, el nopal era menos importante que una forma colosal agazapada en una región indefinible, una forma oscura y enorme, en la que flotaba apenas visible un núcleo dorado como la luna entre las nubes. De esa forma oscura surgían miles de millones de flagelos, blancos como tiernas barbas de maíz, que giraban, ondulaban y alcanzaban hasta los puntos más remotos de ese complicado espacio. En el extremo de algunos flagelos, Burke percibía formas que bailoteaban, como marionetas, como frutas maduras, como hombres ahorcados. Las fibrillas llegaban cerca y lejos; una de ellas se hallaba ahora en Electrodyne Engineering, fijada a la cabeza de Tarbert. Era como una antena sensitiva, rematada por una especie de ventosa. Junto a esa fibrilla el nopal se concentraba, aparentemente raspando y mordisqueando. Burke comprendía que si el nopal tenía éxito, la fibrilla se retiraría frustrada, dejando un cráneo desnudo, sin protección. Encima de su cabeza había otra fibrilla, terminada en una ventosa vacía. Burke pudo seguir toda su longitud a una distancia que era a la vez remota como el fin del universo y próxima como la pared. Y pudo mirar el foco central del gher. El núcleo cristalino y amarillento le estudió con una malignidad tan ávida, deliberada e inteligente que Burke murmuró y balbuceó.
—¿Qué te ocurre, Paul? —dijo la ansiosa voz de Margaret.
También a ella podía verla; era clara y reconociblemente Margaret, aunque su imagen fluctuaba como a través de una columna de aire caliente. Y podía ver a muchas personas y, si lo deseaba, hablar con cualquiera de ellas. Estaban a un tiempo tan lejos como la China y tan cerca como la punta de su nariz.
—¿Estás bien? —dijo la visión de Margaret, con palabras sin palabras y sonido sin sonido.
Burke abrió los ojos.
—Sí —dijo—. Estoy bien.
La visión había durado un segundo, dos segundos. Burke miró a Tarbert, ambos se miraron fijamente. El gher controlaba a Tarbert, a los xaxanos; había controlado a Burke hasta que el nopal logró carcomer la fibrilla. Los nopal..., unos limitados, activísimos parásitos que luchaban por la supervivencia, habían traicionado a su gigantesco enemigo...
—Empecemos —dijo Tarbert.
Burke dijo despacio:
—Antes quiero pensar un poco.
Tarbert le dirigió una mirada suave y ciega. Frías corrientes parásitas se movían en los nervios de Burke. El gher instruía a su agente.
—¿Me ha oído? —preguntó Burke.
—Sí —repuso Tarbert, con melosa voz—. Le he oído.
En la mente de Burke, los ojos de Tarbert relucían con un fulgor de oro viejo.
11
Burke echó a andar lentamente, paso a paso. Se detuvo a un metro de Tarbert mirando el rostro de su amigo, tratando de lograr la máxima objetividad. No lo consiguió. Sintió odio y horror. ¿En qué medida eso procedía del nopal?
—Ralph —dijo, con la voz más firme que pudo articular—, tenemos que hacer un esfuerzo. Sé lo que es el gher. Le domina, como me domina a mí el nopal.
Tarbert movió la cabeza, sonriendo como un zorro gris.
—Palabras del nopal.
—El gher habla por medio de usted.
—No lo creo. —También Tarbert luchaba por la objetividad—. Paul, usted sabe lo que es el nopal. No subestime su astucia.
Burke rió con tristeza.
—Es como una discusión entre un cristiano y un musulmán. Ambos piensan que el otro es un pagano equivocado. Ninguno de los dos puede convencer al otro. ¿Qué haremos?
—Me parece importante su desnopalización.
—¿Para beneficio del gher? No.
—¿Entonces...?
—No lo sé. Cada vez es más complicado. Por el momento, no podemos confiar en pensar con precisión, por no hablar de confiar el uno en el otro. Debemos aclarar las cosas.
—Estoy completamente de acuerdo.
Tarbert parecía relajado y pensativo. Casi sin darse cuenta, jugueteaba con el flotante espesor de la tela de nopal. La amasó con vasta autoridad, hasta formar una almohada de visible densidad.
«Cuidado.»
—Veamos si podemos encontrar un denominador común para un acuerdo —propuso Tarbert—. Siento que la desnopalización de la Tierra es prioritaria.
Burke meneó la cabeza.
—Nuestra obligación principal es...
—Ésta.
Tarbert actuó. La tela de nopal saltó y giró en el aire, y cayó sobre la cabeza de Burke. Las púas del nopal lograron sostener momentáneamente la sustancia, pero luego se aflojaron. Burke sentía una presión palpable, algo como la asfixia. Trató de asir la tela con los dedos, y de ahuyentarla con la mente, pero Tarbert tenía la ventaja de la sorpresa. De pronto, el nopal tembló y se quebró como una cáscara de huevo. Burke experimentó una violenta sacudida, como si hubiese recibido un martillazo en el cerebro expuesto, y pasaron por sus ojos ardientes relámpagos azules, explosiones de cálido amarillo.
La presión cesó y las luces se apagaron. A pesar de su furia por el traicionero ataque de Tarbert, a pesar del asombro y el dolor, conoció un nuevo estado de bienestar. Era como si, al asfixiarse, sus pulmones se hubiesen abierto al aire fresco.
Pero no había tiempo para la introspección. El nopal había sido destruido. Muy bien. ¿Y el gher? Enfocó su mirada mental. En todas direcciones flotaban los nopal, revoloteando con los penachos erizados, como arpías. Y encima de ellos se hallaba suspendido el brazo del gher. ¿Por qué vacilaba? ¿Por qué sus movimientos eran tan vacilantes? Se acercó; Burke se agachó, buscó los fragmentos del nopal destruido, la tela de nopal, y cubrió con ella su cabeza. La fibrilla bajó, palpando y explorando. Burke volvió a eludirla, mientras disponía con cuidado la tela protectora. Tarbert y Margaret miraban con asombro. Los nopal temblaban de excitación. Y a lo lejos se erguía el gher..., ¿a medio universo de distancia?, inmenso como una montaña en el cielo nocturno.
Burke estaba furioso. Estaba libre. ¿Por qué se debía someter al gher? Tomó un fragmento de tela de nopal en su mano, en la mano del análogo, y golpeó la fibrilla, que se retrajo como el labio inferior de un perro enfurecido, y se alejó.
Burke rió como un loco.
—¿No te gusta, eh? Y no he hecho más que empezar.
—Paul —exclamó Margaret—. ¡Paul!
—Un momento —dijo Burke.
Golpeó una y otra vez la fibrilla, pero algo le contuvo. Burke miró en torno. A su lado estaba Ralph Tarbert; aferraba la tela de nopal, se oponía a sus esfuerzos. Burke se debatió en vano... ¿Era realmente Tarbert? Se le parecía, pero distorsionado de un modo curioso... Burke parpadeó. Se equivocaba. Tarbert estaba en su silla, con los ojos entornados... ¿Dos Tarbert? No, uno debía ser el análogo, actuando bajo la influencia de la mente de Tarbert. ¿Pero cómo podía separarse el análogo? ¿Era una entidad en sí mismo? ¿O la separación era sólo una apariencia, el resultado de la distorsión del para-cosmos? Burke miró el rostro de Tarbert.
—Ralph —dijo—. ¿Me escucha?
Tarbert se movió, y se enderezó en su silla.
—Sí, le oigo.
—¿Recuerda lo que le dije sobre el gher?
Un instante de vacilación. Luego Tarbert dejó escapar un gran suspiro apenado.
—Sí. Y le creo. Había algo, no sé qué, y me controlaba.
Burke le miró fijamente.
—Puedo luchar contra el gher, si usted no se opone.
—Y después, ¿qué? ¿El nopal de nuevo? ¿Cuál es peor?
—El gher.
Tarbert cerró los ojos.
—No puedo asegurarle nada. Haré lo posible.
Burke volvió a mirar hacia el para-cosmos. Lejos —¿o era muy cerca?—, el gher estaba alarmado. Burke tomó un trozo de tela de nopal y trató de darle forma; pero en manos de su análogo era un material duro y resistente. Con enorme esfuerzo, Burke lo hizo él mismo, y al final obtuvo una gruesa barra. Se enfrentó entonces a la lejana forma amenazadora, sintiéndose trivial, como un David infinitesimal ante un imponente Goliat. Para atacar, debería cubrir con el golpe de su barra un espacio inmenso... Burke parpadeó. ¿Era tanta la distancia? ¿Era el gher tan enorme, después de todo? Las perspectivas se desplazaban, como los ángulos de una ilusión óptica, y de pronto el gher parecía estar a veinte metros, o quizá sólo a dos... Burke retrocedió. Alzó la barra y la descargó de lado. Dio en la masa negra, que cedió como espuma. El gher, a cien kilómetros, o a mil, ignoró a Burke. Su indiferencia era más insultante que la hostilidad.
Burke se lanzó hacia el ser monstruoso. El globo interior se hinchó, las miríadas de capilares brillaban, lustrosos como la seda. Miró en otra dirección; buscó la fibrilla que llegaba a la cabeza de Tarbert. La atrapó y trató de arrancarla. Hubo resistencia, pero luego se partió, y el extremo se desprendió, parpadeando y retorciéndose. ¡La criatura no era invulnerable! Los nopal se lanzaron de inmediato hacia el cráneo desprotegido de Tarbert. Burke podía ver las emanaciones mentales de éste como una gran flor luminosa. Un enorme nopal llegó antes que los demás al festín, pero Burke interpuso un fragmento de tela de nopal rodeando la cabeza de Tarbert, y el nopal se alejó, frustrado, con sus globos oculares llenos de solemnidad y reprobación. El gher perdió su placidez. El núcleo dorado giraba y se revolcaba furioso.
Burke se volvió hacia Margaret. El nopal se irritó, consciente del peligro. Tarbert alzó la mano para evitar una acción apresurada.
—Espere..., aún podemos necesitar que alguien actúe por nosotros. Ella es todavía una chitumih...
Margaret suspiró. El nopal se calmó. Burke miró de nuevo al gher, ahora muy lejos, al final del universo, entre un frío oleaje negro.
Burke se sirvió una taza de café, y se dejó caer en una silla con un suspiro de fatiga. Miró a Tarbert, que contemplaba algo en el aire con expresión arrobada.
—¿Lo ve?
—Sí. De modo que ése es el gher.
Margaret se estremeció.
—¿Qué es?
Burke describió el gher y al extraño ambiente en que vivía.
—El nopal es su enemigo; tiene algo de inteligencia. El gher tiene lo que yo llamaría una sabiduría maligna. El nopal es más activo; después de mordisquear durante un mes, logra romper la fibrilla del gher, y apartar su ventosa de succión. He tratado de herir al gher sin éxito. Es el más resistente, seguramente a causa de la energía que dispone.
Margaret, entre uno y otro sorbo de caté, miró a Burke.
—Pensaba que no era posible la desnopalización sin esa máquina, pero ahora...
—Ahora que no tengo mi nopal, me odias de nuevo.
—Menos. Puedo controlarlo. Pero..., ¿cómo...?
—Los xaxanos fueron muy explícitos. Me dijeron que no era posible apartar al nopal del cerebro. Pero jamás intentaron aplastarlo allí mismo; el gher no lo hubiese permitido. Tarbert fue más rápido que el gher.
—Sólo por casualidad —dijo con modestia Tarbert.
—¿Y por qué los xaxanos no saben nada del gher? —preguntó Margaret—. ¿Por qué el nopal no les hizo ver al gher, como a ti?
Burke meneó la cabeza.
—No lo sé. Quizá porque los xaxanos no son susceptibles al estímulo visual. No ven como nosotros. Construyen modelos tridimensionales en su cerebro, y los interpretan con terminaciones nerviosas táctiles. Y el nopal, recuerda, es una criatura tenue, materia del para-cosmos, un globo en comparación con los ladrillos de los que estamos hechos nosotros. Pueden excitar corrientes nerviosas comparativamente débiles en nuestros cerebros, suficientes para el estímulo visual; pero tal vez no puedan manipular los pesados procesos mentales de los xaxanos. El gher cometió un error cuando envió a los xaxanos a operar en la Tierra. Ignoraba nuestra capacidad de percibir visiones y alucinaciones. De modo que hemos tenido suerte. Por el momento. En el primer round, no han vencido el gher ni el nopal. Pero debemos cuidarnos.
—Se acerca el segundo round —dijo Tarbert—. Y no será difícil matar a tres personas.
Burke se puso en pie.
—Si fuéramos más... —Frunció el ceño ante el desnopalizador—. Al menos, ahora podemos ignorar esa máquina brutal.
Margaret miró ansiosa a la puerta.
—Deberíamos marcharnos, ir a alguna parte donde los xaxanos no nos puedan encontrar.
—Me gustaría que nos escondiésemos —dijo Burke—, pero, ¿dónde? No podemos engañar al gher.
Tarbert miró hacia el espacio.
—Es una cosa siniestra —dijo.
—¿Qué puede hacer?
—No puede atacarnos desde el para-cosmos —repuso Burke—. Es fuerte, pero no más que el pensamiento.
—Es inmenso —observó Tarbert—. ¿Un kilómetro cúbico? ¿Un año luz cúbico?
—O quizá un metro, o un centímetro cúbico. Las medidas físicas no significan nada. Lo que importa es la energía que logre concentrar contra nosotros. Si por ejemplo...
Margaret se sobresaltó, y alzó la mano.
—Silencio...
Burke y Tarbert la miraron sorprendidos. Prestaron atención, pero no pudieron oír nada.
—¿Qué has oído?
—Nada. Pero me siento helada... Me parece que los xaxanos regresan.
Ni Burke ni Tarbert dudaron de la exactitud de sus sensaciones.
—Salgamos por la puerta posterior —dijo Burke—. No pueden venir con buen propósito.
—De hecho —dijo Tarbert—, vienen a matarnos.
Cruzaron el taller, y se acercaron a las puertas corredizas que lo separaban del oscuro depósito; pasaron, y Burke cerró las puertas, dejando una rendija de un centímetro.
Tarbert murmuró:
—Miraré fuera... Podrían vigilar la puerta posterior...
Desapareció en la oscuridad. Burke y Margaret oyeron el eco de sus pasos en el suelo de cemento.
Burke miró por la abertura entre las puertas corredizas. Vio cómo se abría la puerta del despacho, advirtió un rápido movimiento, y luego algo explotó con un silencioso fulgor púrpura.
Burke trastabilló, alejándose. Una luminosidad morada, densa como el humo, se filtró entre las puertas.
Margaret le tomó el brazo y le sostuvo.
—Paul..., ¿estás bien?
—Sí —dijo Burke, frotándose los ojos—; pero no puedo ver.
Trató de mirar con la visión de su análogo, que podía haber quedado afectado o no. Pero la escena empezó a precisarse en la oscuridad: el edificio, los cipreses, las sombras amenazadoras de cuatro xaxanos, dos en el despacho, uno patrullando el frente y otro que se desplazaba hacia la entrada del depósito. Cada uno de ellos estaba unido al gher por una fibrilla. Tarbert se hallaba junto a la puerta trasera; si la abría, se encontraría con el xaxano.
—¡Ralph! —llamó Burke en voz baja.
—Ya lo he visto —respondió Tarbert—. He echado el cerrojo.
—Quizá se marchen —susurró Margaret.
—No es probable —repuso Burke.
—Pero ellos...
—Nos matarán, si no se lo impedimos.
Margaret, ansiosa, guardó silencio un instante.
—¿Cómo podemos detenerlos?
—Podríamos cortar su conexión con el gher; o por lo menos intentarlo. Eso quizá daría resultado.
La puerta crujió.
—Saben que estamos aquí —dijo Burke.
Miró hacia la nada, tratando de ver por los ojos de su análogo.
Dos xaxanos entraron en el taller. Uno de los dos —Pttdu Apiptix— avanzó hacia la puerta corrediza. Dio un paso, y otro, y otro. Con la mirada en el para-cosmos, Burke localizó la fibrilla que llevaba al gher. Extendió la mano del análogo, asió la fibrilla y tiró. Esta vez la lucha fue intensa; de algún modo, el gher logró endurecer la fibra y hacerla vibrar; y Burke sintió un vago dolor mientras se esforzaba. Apiptix rechinaba con furia, con las manos en la cabeza. Finalmente la fibrilla se rompió, y la ventosa se alejó. Un nopal se dejó caer sobre la cresta ósea, con sus plumas ondulando de satisfacción. Apiptix gimió.
La puerta posterior chirrió. Burke se volvió, y pudo ver cómo Tarbert tiraba de otra fibrilla. Ésta se quebró, y otro xaxano perdió su vínculo con el gher.
Burke miró por la rendija. Apiptix estaba inmóvil, como atontado. Los dos xaxanos restantes entraron y le miraron. Burke extendió las manos de su análogo y rompió una de las fibrillas, mientras Tarbert se ocupaba de la otra. Ambos xaxanos quedaron inmediatamente inmóviles, mientras el nopal se instalaba en seguida en sus cabezas.
Burke, con la vista clavada en ellos, se sentía en un torbellino de indecisión. Si los xaxanos habían actuado impulsados por el gher, todo podía resolverse bien. Pero por otra parte, ellos eran ahora chitumih y él tauptu, lo que también podía incitarles al crimen.
Margaret oprimió el brazo de Burke.
—Déjame salir.
—No —susurró Burke—. No podemos confiar en ellos.
—El nopal ha vuelto a sus cabezas, ¿no?
—Sí.
—Yo puedo sentir la diferencia. No me harán daño.
Sin esperar la respuesta de Burke, abrió la puerta y pasó al taller.
Los xaxanos no se movieron. Margaret se acercó.
—¿Por qué han tratado de matarnos?
Las placas pectorales de Pttdu Apiptix repicaron, y la caja parlante respondió:
—No han obedecido nuestras órdenes.
—Eso es mentira —dijo Margaret, meneando la cabeza—. Nos dieron una semana para cumplir la tarea. Sólo han pasado unas horas.
Pttdu Apiptix parecía dubitativo y desconcertado. Se volvió hacia la puerta del despacho.
—Nos iremos.
—¿Todavía piensan hacernos daño?
Pttdu Apiptix no contestó. Dijo solamente:
—Me he convertido en un chitumih. Todos somos ahora chitumih. Debemos purificarnos.
Burke pasó del depósito al taller. El nopal que acababa de posarse sobre la cabeza de Apiptix agitó con furia el penacho. Apiptix alzó la mano, pero Burke se movió con mayor celeridad. Tomó la tela de nopal y la proyectó contra el xaxano. El nopal quedó aplastado sobre la cabeza gris. Pttdu Apiptix vaciló bajo el choque doloroso, y miró como ebrio a Burke.
—Ahora no es usted chitumih, ni tampoco una criatura del gher —dijo Burke.
—¿El gher? —inquirió la caja, con su ridícula monotonía—. No sé nada del gher.
—Mire hacia el otro mundo, el mundo del pensamiento. Verá al gher.
Pttdu Apiptix lo miró sin expresión. Burke amplió sus instrucciones. El xaxano cerró los ojos. Unas membranas grises se replegaron sobre los ojos sombríos.
—Veo formas extrañas. No son sólidas..., pero siento una presión.
Hubo un momento de silencio, y Tarbert entró en el taller.
Las placas pectorales del xaxano resonaron como una granizada. La caja parlante balbuceó y tartamudeó, superada en apariencia por conceptos que su memoria no poseía. Dijo:
—Veo al gher. Veo al nopal. Residen en un ambiente que mi cerebro no puede conformar. ¿Qué son esas cosas?
Burke se dejó caer en un sillón. Se sirvió el café que quedaba. Margaret, automáticamente, se dispuso a preparar más. Burke respiró hondo, y luego explicó lo poco que sabía del para-cosmos, así como las teorías que Tarbert y él habían desarrollado.
—El gher es para los tauptu lo que el nopal para los chitumih —concluyó—. Hace ciento veinte años, el gher logró desalojar al nopal de un xaxano.
—El primer tauptu.
—El primer tauptu de Ixax. El gher le proporcionó el primer trozo de tela de nopal. ¿De dónde, si no, habría venido? Los tauptu pasaron a ser los guerreros del gher. Debían realizar una cruzada de un planeta a otro. El gher les ha traído a la Tierra, para eliminar al nopal y desnudar los cerebros de la Tierra. Antes o después, el nopal habría sido derrotado, y el gher reinaría en el para-cosmos. Al menos, eso es lo que esperaba el gher.
—Y lo que todavía espera —observó Tarbert—. Y muy poco podemos hacer por evitarlo.
—Debo regresar a Ixax —dijo Pttdu Apiptix.
Incluso a través de la voz mecánica de la caja se podía percibir la desolación que sentía.
Burke sonrió.
—Sería detenido y encarcelado al llegar.
Las placas pectorales del xaxano resonaron incisivas y airadas.
—Llevo el yelmo de seis puntas; soy el Señor del Espacio.
—Eso no le importará al gher.
—¿Debemos entonces iniciar otra guerra? ¿Debe haber una nueva lucha entre tauptu y chitumih?
Burke se encogió de hombros.
—Lo más probable es que el nopal o el gher nos destruyan antes que podamos iniciar esa guerra.
—Salvo si nosotros les atacamos primero.
Burke dejó escapar una corta risa.
—Me gustaría saber cómo.
Tarbert empezó a hablar, y se interrumpió. Con los ojos entornados, tenía su atención fija en el mundo del pensamiento.
—¿Qué mira, Ralph?
—Veo al gher. Parece agitado.
Burke canalizó su mirada hacia el para-cosmos. El gher estaba suspendido en el análogo del cielo nocturno, entre grandes esferas estelares borrosas. Temblaba y se estremecía; el núcleo central giraba como una calabaza en un lago oscuro. Burke miraba fascinado, y le parecía ver un increíble paisaje lejano en el fondo.
—Todo lo que hay en el para-cosmos tiene su equivalente en el universo básico —murmuró Tarbert—. ¿Qué objeto o criatura de nuestro universo es el equivalente del gher?
Burke apartó la vista del gher y miró a Tarbert.
—Si pudiéramos localizar al equivalente del gher...
—Eso es.
Olvidando su fatiga, Burke se irguió en la silla.
—Lo que es cierto para el gher, debe serlo asimismo para el nopal.
—Así lo creo —dijo Tarbert.
Apiptix se adelantó.
—Desnopalice a mis hombres; quiero observar su técnica.
Aunque ni el nopal ni el gher deformaran la mente de los xaxanos, jamás habría camaradería entre ellos y los terrestres, pensó Burke. En su mejor estado de ánimo, no demostraban más simpatía ni calor que un lagarto. Sin comentarios, tomó la tela de nopal y en rápida sucesión destruyó a los tres nopales, protegiendo con sus restos los cráneos puntiagudos. Y luego, sin previo aviso, hizo lo mismo con el nopal de Margaret, quien lanzó un «Ah» y se desplomó en su silla.
Apiptix no la miró.
—Los hombres, ¿son ahora invulnerables a esas fuerzas nocivas?
—Aparentemente, sí. Ni el nopal ni el gher pueden atravesar la tela.
Pttdu Apiptix guardó silencio. Era evidente que atisbaba el para-cosmos. Al cabo de un momento, sus placas pectorales produjeron un rumor de frustración.
—Mis órganos visuales no perciben bien al gher. ¿Lo ve usted con claridad?
—Sí —repuso Burke—. Cuando me concentro.
—¿Puede definir la dirección en que se encuentra?
Burke señaló en un ángulo determinado, hacia arriba y hacia un lado, oblicuamente.
Pttdu Apiptix se dirigió luego a Tarbert.
—¿Está usted de acuerdo?
Tarbert asintió.
Las córneas placas se agitaron, frustradas.
—Su sistema visual es diferente. Yo veo al gher —la caja repiqueteaba cuando encontraba una idea intraducible— como si estuviera en todas direcciones. —Hizo una pausa y luego agregó—: El gher ha causado un terrible sufrimiento a mi pueblo.
Era lo menos que se podía decir, pensó Burke, mientras se aproximaba a la ventana. En el cielo oriental apuntaba el amanecer.
Apiptix se volvió hacia Tarbert.
—No he comprendido bien sus observaciones sobre el gher. ¿Querría usted repetirlas?
—Con mucho gusto. El para-cosmos es, aparentemente, subsidiario del universo normal. Por lo tanto, el gher debería ser el análogo de una criatura material. Y lo mismo se aplica al nopal.
Apiptix calló, mientras analizaba las derivaciones de esa afirmación. Su caja parlante dijo:
—Veo la verdad de esas palabras. Es una gran verdad. Debemos buscar a la bestia y destruirla, y hacer luego lo mismo con el nopal. Encontraremos su entorno original y lo destruiremos, y así desaparecerá.
Burke se apartó de la ventana.
—No estoy seguro que eso último sea una bendición. Podría hacer daño a la gente de la Tierra.
—¿Por qué?
—Imagínese las consecuencias si todos los habitantes de la Tierra se hicieran clarividentes y telépatas...
—El caos —comentó Tarbert—. Habría muchísimos divorcios...
—No importa —dijo Apiptix—. Eso es lo que debemos hacer. Vamos.
—¿Vamos? —preguntó Burke, sorprendido—. ¿Adónde?
—A nuestra nave espacial. —Hizo un gesto—. De prisa. Ya casi es de día.
—No queremos ir a su nave espacial —repuso Tarbert, en el tono de alguien que razona con un niño díscolo—. ¿Por qué deberíamos hacerlo?
—Porque sus cerebros perciben el mundo del pensamiento. Nos conducirán hasta el gher.
Burke protestó, Tarbert alegó razones, Margaret permaneció apática. Apiptix hizo un gesto perentorio.
—Pronto, o morirán.
El tono monocorde de la caja dio a la amenaza un significado inmediato y tremendo. Burke, Tarbert y Margaret salieron con rapidez del edificio.
12
La nave espacial xaxana era un cilindro largo y achatado, con una hilera de torrecillas en la parte superior. El interior era austero e incómodo y olía a los materiales xaxanos y al tufo acre de los propios xaxanos. En lo alto, unas pasarelas comunicaban las torres. En la parte delantera había controles, paneles de instrumentos, diales. A popa se hallaban los motores, bajo sus cubiertas de metal rosado, semejantes a vainas. No se asignó un compartimiento especial a los terrestres, ni parecía haberlos para los miembros de la tripulación. Cuando no se ocupaban de una tarea concreta, los xaxanos permanecían sentados en bancos, inmóviles, intercambiando de vez en cuando un repiqueteo emitido por sus placas.
Sólo en una ocasión Apiptix se dirigió a los terrestres. Fue para preguntar:
—¿En qué dirección está el gher?
Tarbert, Burke y Margaret coincidieron en que era la dirección de la constelación de Perseo.
—¿Saben a qué distancia?
Ninguno de los tres podía aventurar una respuesta.
—Entonces proseguiremos hasta que observemos una desviación perceptible.
El xaxano se alejó.
Tarbert suspiró.
—¿Volveremos a ver la Tierra?
—Me gustaría saberlo —respondió Burke.
Margaret gimió:
—No tengo cepillo de dientes. ¡Y ni siquiera una muda de ropa interior!
—Quizá podrías pedirles algo de eso a los xaxanos —sugirió Burke—. Apiptix sin duda le prestará su máquina de afeitar a Tarbert.
Margaret sonrió.
—Tu sentido del humor resulta ligeramente inoportuno.
—Me gustaría saber cómo funciona esto —declaró Tarbert, mientras examinaba las máquinas—. El sistema de propulsión no se parece a nada. —Hizo un gesto a Apiptix, quien después de dirigirle una mirada impersonal y poco curiosa, se aproximó—. Querría que nos explicara el funcionamiento del motor —le dijo.
—No sé nada de eso —repuso la caja parlante—. Es una nave muy antigua; fue construida antes de las grandes guerras.
—Me gustaría saber cómo es la propulsión. Nosotros no conocemos velocidades superiores a la de la luz.
—Pueden mirar cuanto quieran, porque no hay nada que ver. En cuanto a la posibilidad que compartamos con ustedes nuestra tecnología, me parece poco probable. Son una raza versátil y caprichosa, y no nos conviene que dominen la galaxia.
Luego se marchó.
—Qué lamentable montón de bárbaros —gruñó Tarbert.
—Verdaderamente, no son encantadores —observó Burke—. Pero por otro lado, no parecen inclinados a ninguno de los vicios de la humanidad.
—Seres nobles. ¿Le gustaría que su hermana se casara con uno?
La conversación se extinguió. Burke se entregó a la contemplación del para-cosmos. Logró una imagen oscura de la nave, que más bien le pareció una función de la facultad formadora de imágenes de su mente que clarividencia. Más allá sólo había tinieblas.
Agotados, los tres se durmieron. Al despertar les dieron alimentos, pero en cualquier otro aspecto fueron ignorados. Recorrieron la nave entera sin que nadie se opusiera; vieron mecanismos de finalidad incomprensibles, fabricados con extraños métodos y procedimientos.
El viaje continuaba. Sólo el movimiento de las agujas del reloj permitía estimar la duración. En dos oportunidades, los xaxanos llevaron la nave al espacio interestelar normal, para que los terrestres pudieran indicar la dirección del gher. Luego corregían el rumbo y la nave volvía a partir. En ambas ocasiones, observaron que el gher había abandonado su estado contemplativo. El núcleo amarillo flotaba en la parte superior, como una yema de huevo en un tazón de tinta. La distancia era aún indefinible. En el para-cosmos, la distancia era un factor impreciso. Burke y Tarbert previeron, preocupados, la posibilidad que el gher habitara una galaxia remota. Pero en la tercera detención, el gher no se hallaba al frente sino a popa, en la dirección exacta de una oscura estrella roja. El gher era ahora inmenso, y mientras observaban la masa negra, el núcleo amarillo se acercó rodando a la superficie frontal. Daba la sensación que se trataba de un órgano de percepción.
Los xaxanos modificaron el rumbo y, cuando salieron del hiperespacio, la estrella roja se encontraba debajo, escoltada por un único planeta helado. Enfocando su percepción, Burke vio los bordes del gher, superpuestos al disco del planeta.
Ésa era la morada del gher. El paisaje del planeta constituía el fondo. Una tierra oscura, con ciénagas levemente iridiscentes y extensiones de lo que parecía lodo seco y cuarteado. El gher ocupaba el centro del paisaje. Sus filamentos se extendían en todas direcciones. El globo giraba y vibraba.
La nave entró en órbita. La superficie, amplificada por los telescopios, era llana, casi sin accidentes, punteada por ocasionales ciénagas grasientas. La atmósfera era pobre, fría y nauseabunda. En los polos había agrupaciones de una sustancia negra semejante al papel carbonizado. Nada indicaba la presencia de vida. No había ruinas, objetos, ni iluminación. El único rasgo notable era un profundo surco en una latitud elevada, similar a un corte en un viejo balón.
Burke, Tarbert, Pttdu Apiptix y otros seres xaxanos vistieron trajes espaciales y penetraron en el módulo de desembarco, que se separó de la nave y descendió despacio. Burke y Tarbert examinaron el panorama y coincidieron en cuanto a la situación precisa que ocupaba el gher; se trataba de un pequeño lago en el centro de una gran depresión, iluminado oblicuamente por el sol rojo.
El módulo atravesó la atmósfera superior, y se posó en una baja elevación a un kilómetro del lago.
El grupo descendió bajo la pálida luz roja y pisó una superficie de pizarra y grava. A pocos metros había algo que parecía un liquen: negro, alto hasta la rodilla, rizado como hojas de col. El cielo era morado y se volvía castaño en el horizonte; la depresión del terreno en que se encontraban se teñía de castaño con la luz del sol. En el centro, el suelo se hacía húmedo y oscuro. Primero era un lodo brillante, y más allá, líquido. De la superficie sobresalía un correoso saco oscuro. Tarbert lo señaló.
—Ése es el gher.
—Insignificante, comparado con su análogo.
Apiptix parpadeó y clavó la mirada en el para-cosmos.
—Sabe que estamos aquí.
—En efecto —dijo Burke—, así es. Está muy agitado.
Apiptix extrajo un arma y empezó a bajar la cuesta. Burke y Tarbert le siguieron, y de pronto se detuvieron, asombrados. En el para-cosmos el gher se convulsionaba, y luego empezaba a exudar un vapor que conformaba una alta sombra semi humana que se elevaba... ¿Hasta qué altura? ¿Un kilómetro? ¿Un millón de kilómetros? El gher parecía relajarse mientras la sombra se condensaba y absorbía sustancia del gher. Se hizo dura y sólida. Burke y Tarbert avisaron a Apiptix.
—¿Qué ocurre? —dijo éste, volviéndose.
Burke señaló al cielo.
—El gher está construyendo algo. Un arma.
—¿En el para-cosmos? ¿Qué mal nos puede hacer?
—No lo sé. Si concentra suficiente energía débil..., miles de millones de ergios...
—Eso es lo que está haciendo —exclamó Tarbert—. ¡Aquí viene!
A unos treinta metros apareció un denso cuerpo bípedo, algo semejante a un gorila sin cabeza, de unos tres metros de altura. Tenía grandes brazos equipados con pinzas, y garras en los pies. Saltó con siniestra intención.
Apiptix y los xaxanos dispararon sus armas. Un fulgor púrpura rodeó al ser creado por el gher, quien no pareció sentir su efecto y se lanzó contra el xaxano más próximo. Por disciplina, horror o valor fanático, el xaxano sostuvo el embate a pie firme, combatiendo mano a mano. La lucha fue breve y espantosa; el cuerpo del xaxano fue desgarrado y sus vísceras dispersadas por el lodo gris apelmazado del suelo. Su arma cayó a los pies de Tarbert, quien la recogió y gritó a Burke:
—¡El gher!
Tarbert corrió torpemente hacia el lago, y Burke, con las rodillas temblorosas, se obligó a seguirle.
El monstruo se mecía sobre sus patas negras; su torso resplandecía bajo los rayos púrpura de las armas xaxanas. Luego se volvió y persiguió a Tarbert y Burke, que corrían por la encharcada superficie, como en la más irreal y aterradora pesadilla.
La criatura, echando humo, alcanzó a Burke y le dio un golpe que le hizo rodar por el suelo. Luego siguió en pos de Tarbert, que chapoteaba con esfuerzo en el limo brillante. El monstruo, más denso y pesado, ganaba terreno. Burke se incorporó, buscando algo a su alrededor, mientras Tarbert, ya al alcance del gher, intentaba usar el arma. La oscura criatura avanzó. Tarbert la miró por encima del hombro, tratando de comprender cómo funcionaba el arma extraña, y se hizo a un lado, pero sus pies resbalaron y cayó.
El monstruo cayó sobre Tarbert, esgrimiendo sus pinzas. Burke, a trompicones, se adelantó y asió por atrás a la criatura. Era dura y pesada como si fuese una piedra, pero Burke pudo desequilibrarla, y la hizo caer sobre el lodo. Tarbert recogió el arma caída y trató frenéticamente de encontrar el disparador. El monstruo se incorporó y cargó contra Burke, con las pinzas preparadas. Un chorro de fuego púrpura pasó junto a la oreja de Burke y dio contra el gher, que explotó. La criatura negra y sin cabeza pareció hacerse porosa, y luego se derrumbó, disgregándose en jirones y brumas. El para-cosmos se fracturó en un gran estallido de silenciosa energía, verde, azul y blanca. Cuando Burke volvió a mirar, el gher había desaparecido.
Se acercó a Tarbert, le ayudó a incorporarse y ambos marcharon con dificultad hasta el terreno sólido. El lago había quedado solitario y abandonado.
—Una criatura extraordinaria —comentó Tarbert, con voz todavía tensa y sofocada—. Muy poco amable.
Ambos contemplaron el lago. El frío viento creaba olas perezosas en la superficie. Parecía ahora vacío, desprovisto de la significación que le daba la presencia del gher.
—Debía tener un millón de años —dijo Burke.
—Quizá más.
Burke y Tarbert alzaron la vista hacia el oscuro sol rojo, mientras se preguntaban cuál habría sido la historia del planeta. Los xaxanos estaban reunidos, y miraban el lago del gher.
Burke dijo:
—Supongo que cuando no pudo conseguir más alimento del mundo físico se volvió al para-cosmos y se convirtió en un parásito.
—Extraña forma de evolución —observó Tarbert—. Quizá los nopal han evolucionado de modo similar, y en similares condiciones físicas.
—Los nopales... Me parecen unas criaturas tan poco peligrosas...
Burke dirigió su mirada al para-cosmos, tratando de descubrir al nopal. Vio como antes los sucesivos paisajes, el intrincado follaje, las conexiones, las luces vibrantes. Un nopal lejano le vigilaba con desconfianza. ¿Dónde estaba? ¿Sobre un xaxano? ¿Sobre un terrestre? En otras partes había otros, con ojos prominentes y vibrantes penachos. Estos últimos parecían pequeños y desarrollados a medias, y venían de un punto aparentemente próximo. Ese dato podía ser erróneo, puesto que toda apreciación de la distancia era engañosa. Mientras estudiaba a los nopal, y se preguntaba por su naturaleza y procedencia, Burke oyó la voz de Tarbert:
—¿No ha tenido la visión de una gruta?
Burke fijó la mirada en el para-cosmos.
—Veo riscos, o muros irregulares... Un profundo tajo... ¿No será el surco que vimos al descender?
Apiptix les llamó.
—Debemos volver a la nave —dijo con lentitud—. El gher ha sido destruido. Ya no hay tauptu. Sólo chitumih. Los chitumih han vencido. Eso hay que cambiarlo.
Burke le dijo a Tarbert:
—Ahora o nunca. Tenemos que hacer algo.
—¿Qué quiere decir?
Burke señaló a los xaxanos.
—Quieren destruir al nopal. Debemos impedirlo.
Tarbert vaciló.
—¿Podemos?
—Por supuesto. Los xaxanos no podían encontrar al gher sin nuestra ayuda. Tampoco podrán encontrar al nopal. Dependen de nosotros.
—Si fuera posible... Existe la posibilidad que, desaparecido el gher, se tranquilicen y atiendan a razones.
—Podemos intentarlo. Pero si la razón no alcanza, habrá que probar otra cosa.
—¿Qué?
—Me gustaría saberlo.
Siguieron a los xaxanos por la cuesta hasta el módulo. Burke se detuvo.
—Tengo una idea.
Se la explicó a Tarbert. Éste dudaba.
—¿Y si los efectos teatrales fracasan?
—No deben fracasar. Yo me ocuparé de la argumentación; usted de la persuasión.
—No sé si soy tan persuasivo —contestó Tarbert, con una risa preocupada.
Pttdu Apiptix, de pie junto al módulo, hizo un gesto brusco.
—Vamos. Falta la gran tarea final: la destrucción del nopal.
—No es tan sencillo —dijo, cauteloso, Burke.
El xaxano abrió sus grises brazos, con los puños cerrados. Cada nudillo era un sobresaliente hueso blanco. Era un ademán de alegría y triunfo. La voz de la caja, sin embargo, sonó con tanta monotonía como siempre.
—Como el gher, debe tener su cubil en el universo común. Han localizado sin dificultad al gher; podrán hacer lo mismo con el nopal.
Burke meneó la cabeza.
—No sería conveniente —dijo—. Hay otras cosas en que pensar.
Apiptix dejó caer los brazos y miró a Burke con sus ojos de topacio.
—No comprendo. Debemos ganar la guerra.
—Hay dos mundos involucrados. Debemos considerar lo mejor para los dos. En la Tierra, la destrucción instantánea del nopal sería un desastre. Nuestra sociedad se funda en el individualismo y el carácter privado del pensamiento y la intención. Si todo el mundo adquiriese una capacidad psiónica, nuestra civilización se convertiría en un caos. Y naturalmente, no deseamos que eso ocurra en nuestro planeta.
—Sus deseos no son relevantes. Nosotros somos los que más hemos sufrido, y deben obedecer nuestras instrucciones.
—No si son irracionales e irresponsables.
El xaxano le miró un momento.
—Es usted osado. Debe saber que puedo obligarle a obedecer.
—Es posible —dijo Burke, encogiéndose de hombros.
—¿Toleraría la Tierra esos parásitos?
—No de modo permanente. Con el tiempo, o los destruiremos, o lograremos que adquieran una utilidad social. Y antes que eso ocurra, habremos tenido tiempo de adecuarnos a la realidad psiónica. Y otra consideración; en la Tierra tenemos nuestra propia guerra, la «guerra fría», contra una horrenda forma de esclavitud. Con nuestras facultades psiónicas, podemos ganar esa guerra con el mínimo derramamiento de sangre. De modo que no tenemos nada que ganar, y mucho que perder, si destruimos al nopal en este preciso momento.
El tono monocorde de la caja parlante del xaxano parecía casi sardónico.
—Como han dicho, se hallan involucrados los intereses de dos mundos.
—Así es. Destruir al nopal afectaría a su mundo tanto como a la Tierra.
Apiptix echó la cabeza hacia atrás, sorprendido.
—¡Eso es absurdo! ¿Cómo pretenden que después de ciento veinte años nos detengamos a tan corta distancia de la meta?
—Están obsesionados con el nopal —afirmó Burke—. Olvida al gher, que les impulsó a la guerra.
Apiptix miró el lago solitario.
—El gher está muerto. El nopal subsiste.
—Afortunadamente, porque puede ser aplastado y utilizado como protección, contra el mismo nopal y contra todos los demás parásitos del para-cosmos.
—El gher ha muerto. Destruiremos al nopal. Y luego ya no necesitaremos protección.
Burke rió.
—¡Qué absurdo! —Señaló al cielo—. Hay millones de mundos como éste. ¿Cree que sólo existen el gher y el nopal, que son acaso las únicas criaturas que habitan el para-cosmos?
Apiptix echó atrás la cabeza como una tortuga asustada.
—¿Hay otras?
—Mire por sí mismo.
Apiptix, rígido, se esforzó por percibir el para-cosmos.
—Veo formas que no puedo comprender. Una en particular... Un ser maligno... —Se volvió hacia Tarbert, que miraba fijamente al cielo, y luego le dijo a Burke—: ¿Lo ve usted?
Burke miró al cielo.
—Veo algo similar al gher... Con un cuerpo hinchado, dos grandes ojos, una nariz ganchuda, largos tentáculos...
—Sí. Es lo que he visto. —Apiptix guardó silencio—. Tiene usted razón. Necesitamos al nopal para protegernos. Al menos por ahora. Vengan. Regresaremos.
Se alejó cuesta arriba.
Burke y Tarbert le seguían.
—Ha proyectado un excelente pulpo —dijo Burke—. Casi me dio miedo.
—Primero pensé en un dragón chino, pero el pulpo me pareció más apropiado.
Burke se detuvo y examinó el para-cosmos.
—En realidad, no ha sido del todo un engaño. Sin duda hay otros seres como el nopal y el gher. Me parece ver algo muy, muy lejos... Una especie de maraña de gusanos angulares...
—Basta por hoy —dijo Tarbert, jubiloso de pronto—. Vamos de vuelta a casa. Les daremos un buen susto a los comunistas.
—Noble reflexión. Además, tenemos cien kilos de oro en el maletero del coche.
—¿Y quién tiene necesidad de oro? Lo único que nos hace falta es la clarividencia y las mesas de juego de Las Vegas. Es un método que no puede fallar.
El módulo se elevó del viejo planeta, atravesando el profundo surco que hendía la superficie hasta una desconocida profundidad. Al mirar hacia abajo, Burke advirtió formas plumosas que derivaban y cruzaban el espacio hacia un lugar del para-cosmos donde un globo familiar —aunque distorsionado—, emitía una radiante luminosidad amarillo verdosa.
—Vieja y querida Nopalgarth —dijo—. ¡Allá vamos!