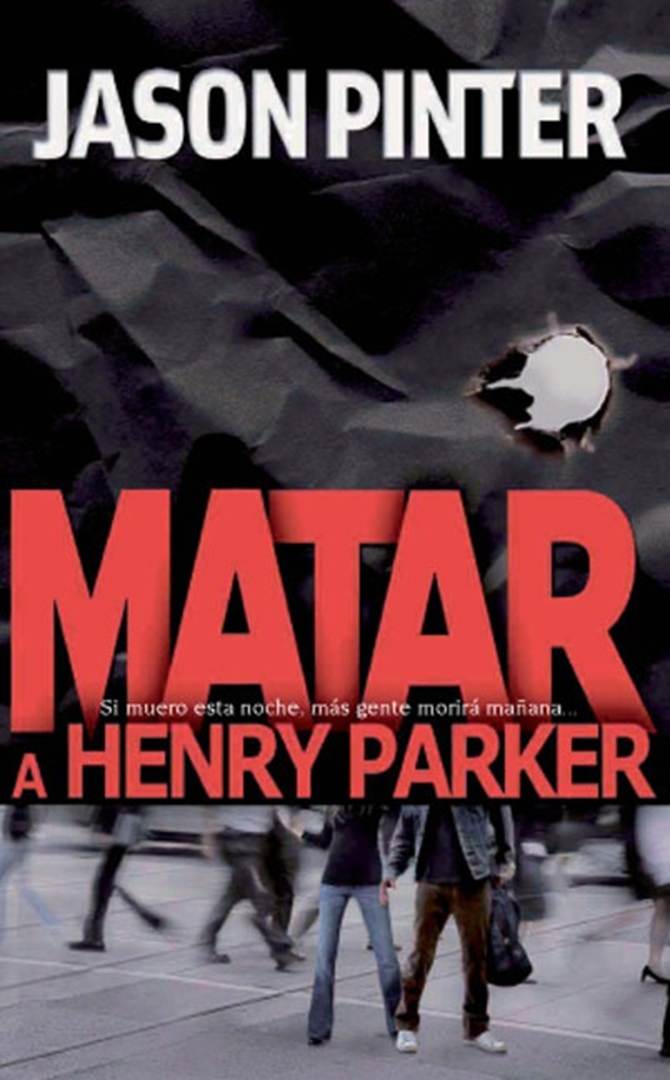
Me mudé a Nueva York hace un mes para convertirme en el mejor periodista de todos los tiempos. Para encontrar las mayores historias jamás contadas. Y ahora aquí estoy: Henry Parker, veinticuatro años, exhausto y aturdido, a punto de que una bala acabe con mi vida. No puedo huir. Huir es lo único que Amanda y yo hemos hecho las últimas setenta y dos horas. Y estoy cansado. Cansado de saber la verdad y de no poder contarla.
Hace cinco minutos creía haberlo resuelto todo. Sabía que aquellos dos hombres (el agente del FBI y el asesino a sueldo) querían matarme, pero por motivos muy distintos. Si muero esta noche, más gente morirá mañana…

Jason Pinter
Matar A Henry Parker
© 2007 Jason Pinter.
Título original: The Mark
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma.
Henry Parker, 1
Para Susan.
Sólo espero que mis palabras llenen estas páginas
como tú llenas mi corazón
AGRADECIMIENTOS
Quiero dar las gracias a:
– Joe Veltre, que apoyó este libro desde el principio, me ofreció consejos valiosísimos y encontró el lugar perfecto para él. Un agente al que puedo considerar verdaderamente un amigo y un consigliere.
– Linda McFall, la editora con la que todo autor sueña: animosa, infatigable e infinitamente paciente. Gracias a ti The Mark es mejor libro y yo soy mejor escritor (eso por no hablar de que ahora soy un cliente predilecto de 1-800Flowers).
– Donna Hayes, Dianne Moggy, Margaret O’Neill Marbury, Craig Swinwood, Loriana Sacilotto, Stacy Widdrington, Maureen Stead, Katherine Orr, Marleah Stout, Cris Jaw, Ana Movileanu, Rebecca Soukis y todo el personal de Mira Books que apoyó este libro y lo publicó con una pasión y una inteligencia insuperables.
– Los autores que dedicaron un tiempo precioso a leer los primeros ejemplares de The Mark y le brindaron cumplidos verdaderamente abrumadores.
– Los lectores y libreros cuya pasión sostiene la industria editorial y que tuvieron el valor de invitar a un escritor novel a contarles una historia o dos.
– Rick Wolf, Rick Horgan, Jamie Raab, Carrie Thornton, Steve Ross, Kristin Kiser y todos mis compañeros de Hachette Book Group y Crown Publishers, que me concedieron el privilegio de trabajar a ambos lados de la mesa.
– M.J. Rose y Sarah Weinman. Si hay dos personas que sean más generosas, a las que les gusten más los libros y que hagan más por la industria editorial, me gustaría conocerlas.
– Brett Battles, J.T. Ellison, Sandra Ruttan y el resto del equipo de Killer Year. Grandes amigos y cómplices del delito. Confío en que 2007 esté tan lleno de asesinatos, misterio y caos como esperamos.
– Clark Blaise. Sigue en la carretera.
– Mamá, papá y Ali. Gracias por vuestro amor y vuestro apoyo infinitos. No soy tan buen escritor como para expresar debidamente mi gratitud. Cada día veo más claros el amor y el apoyo incondicionales que me habéis dedicado toda la vida.
– Susan. Mi vida. Mi amor. Mi inspiración. No puedo imaginar dónde estaría sin ti (aunque seguramente iría por ahí tropezándome con las paredes y vestido con ropa desconjuntada). Soy el hombre más afortunado del mundo y voy a pasar el resto de mi vida intentando que seas tan feliz y te sientas tan orgullosa como me siento yo de ti.
Prólogo
Justo cuando iba a morir, me di cuenta de que ninguno de los mitos sobre la muerte era cierto. No había ninguna luz blanca al final de un túnel. Mi vida no pasó como un fogonazo ante mis ojos. No había ángeles cantando, ni miles de vírgenes, ni mi alma revoloteó ni contempló mi cuerpo desde lo alto. Sólo era consciente de una cosa, y era de lo mucho que deseaba vivir.
Veía la escopeta; la luz de la luna se reflejaba en su cañón aceitoso y negro. El hedor de la muerte era denso. El aire olía a pólvora, densa y fuerte; la sangre y la podredumbre saturaban la habitación mientras todo iba oscureciéndose a mi alrededor. Mis ojos desorbitados volaron hacia el cuerpo que tenía a mis pies, y vi los casquillos gastados en medio de un charco creciente de sangre roja y espesa.
Sangre mía.
Había otros dos hombres vivos en la habitación. A ambos los había visto una sola vez en mi vida.
Cinco minutos antes, creía haber resuelto la historia. Sabía que esos dos hombres me querían muerto, sabía que sus motivos para desear mi muerte eran muy distintos.
En la cara de uno de ellos, ardía un odio tan íntimo que con sólo mirarlo sentí que la muerte en persona había ido en mi busca. El otro tenía una mirada fría, vacua, profesional, como si matarme fuera para él como fichar. Y no pude evitar pensar que…
Las emociones humanas habían sido siempre una obsesión mía.
La culpa.
La pasión.
El amor.
El valor.
La lujuria.
Y el miedo.
En mis veinticuatro años de vida, las había experimentado una y otra vez.
Todas, excepto el miedo. Y durante los tres últimos días, había devuelto a espuertas el miedo que debía a la banca.
Atravesar el blanco y el negro de la emoción humana era mi pasión; encontrar el gris intermedio, mi vocación. Buscar los límites y las limitaciones del ser humano y hacerlos llegar a las masas era mi insulina. Me mudé a Nueva York porque se me dio la oportunidad de experimentar esas emociones a mayor escala de lo que nunca imaginé. Allí tenía la ocasión de destapar las más grandes historias jamás contadas.
La bala de mi pecho lanzaba chispas heladas que recorrían mi columna vertebral. Tenía entumecido el lado derecho del cuerpo, y cada vez que respiraba tenía la impresión de estar sorbiendo barro por una pajita aplastada. Cuando la bala penetró en mi carne, desgarrándola y haciendo volar mi cuerpo como una muñeca de trapo rota, esperé sentir un dolor cegador. Un calor blanco y abrasador. Oleadas de dolor que se estrellaran contra mi cuerpo como una marejada vengativa. Pero el dolor no llegó.
Tuve, en cambio, la aterradora sensación de que no sentía nada en absoluto.
Mientras agonizaba, intenté imaginar los momentos preciosos que podía perderme si aquel negro cañón disparaba de nuevo y su llama anaranjada iluminaba la oscuridad. La muerte viajaba tan deprisa que mi mundo acabaría antes de que me diera cuenta.
¿Estaba destinado a tener familia? ¿Un apartamento más grande que el piso de mierda que tenía, caro y con la puerta precintada ahora por cinta policial? ¿Estaba destinado a tener hijos? ¿Un niño o una niña? ¿Quizá las dos cosas? ¿Se criarían en la ciudad a la que yo había llegado con tantas ganas apenas unos meses antes?
Tal vez me hiciera mayor, enfermara y muriera de muerte natural. Tal vez me bajaría de la acera delante del Radio City Music Hall y me atropellaría un autobús de dos pisos lleno de turistas, y las cámaras digitales fotografiarían mi cuerpo hecho papilla mientras una policía en bicicleta dirigía el tráfico alrededor de mi silueta pintada con tiza.
Pero no. Allí estaba yo, Henry Parker, veinticuatro años de edad, agotado hasta lo indecible, con una bala a punto de destrozar una vida que apenas parecía haber empezado.
Y si la verdad muere conmigo esta noche, sé que morirán muchos más también, vidas que podrían haberse salvado si…
No puedo huir. Huir es lo único que he hecho estas últimas setenta y dos horas. Y todo acaba esta noche.
Mi cuerpo tiembla, estremeciéndose involuntariamente. El hombre de negro, la cara labrada en granito, agarra la escopeta y dice dos palabras. Y yo sé que estoy a punto de morir.
– Por Anne.
Yo no conozco a Anne. Pero estoy a punto de morir por ella. Y por primera vez desde que todo esto empezó hace tres días, no tengo dónde escapar.
Quiero recuperar mi vida. Quiero encontrar a Amanda. Por favor, que esto acabe. Estoy cansado de huir. Cansado de saber la verdad y no poder contarla. Dadme sólo la oportunidad de contar la historia.
Prometo que valdrá la pena.
Capítulo 1
Un mes antes
Veía mi reflejo en las puertas mientras el ascensor subía al piso doce. Mi traje estaba limpio y bien planchado. Mi corbata, mis zapatos y mi cinturón hacían juego perfectamente. Miré con nerviosismo a Wallace Langston, el hombre mayor que yo que se hallaba a mi lado. Yo llevaba el pelo castaño peinado con esmero y mantenía mi metro ochenta y cuatro de estatura derecho como una vara. Me había comprado un libro sobre cómo prepararse para el primer día en un trabajo nuevo. En la portada aparecía un atractivo veinteañero cuya ortodoncia costaba posiblemente más que mi matrícula de la universidad.
Abajo, los de seguridad me habían dado una identificación temporal. No era aún un miembro de la fraternidad: era sólo una promesa que no había demostrado su valía.
– No olvide hacerse la fotografía antes de que acabe la semana -me había dicho el guardia de seguridad, una mujer hosca, con enormes gafas de montura roja y un lunar en la mejilla que realzaba su personalidad-. Si no, tendré que meterle en el sistema todos los días, y tengo cosas mejores que hacer. ¿Entendido?
Asentí con la cabeza y le aseguré que me haría la foto en cuanto llegara arriba. Y lo decía en serio. Quería ver mi cara en el carné de la Gazette en cuanto el laboratorio la hubiera revelado. La llevaría yo mismo a una tienda de fotografía, si tenían mucho trabajo.
Cuando las puertas se abrieron, Wallace me condujo a través de un vestíbulo con moqueta beis, pasando por delante de la mesa de una secretaria. En la pared se leía en grandes letras doradas New York Gazette. Le enseñé mi identificación a la secretaria y ella sonrió con la boca abierta y siguió mascando chicle.
Wallace colocó su tarjeta de acceso sobre un lector y abrió las puertas de cristal. En cuanto se rompió el silencio, pensé en lo extraño que era que todos mis sueños y mis esperanzas estuvieran envueltos en aquel hermoso ruido.
Para alguien de fuera, el ruido podía parecer incesante, cacofónico, pero para mí era tan sereno y natural como una risa sincera. El sonido de cientos de dedos tecleando, el golpeteo de las teclas al saltar, el susurro de los bolígrafos hacían aflorar una sonrisa a mis labios. Docenas de ojos miraban fijamente pantallas iluminadas cubiertas de letras del tamaño de microorganismos, leían faxes y correos electrónicos enviados desde todas partes del mundo; y las caras se contraían como si el teléfono fuese un ser humano al que pudieran conmover. Algunas personas gritaban; otras susurraban suavemente. Si no hubiera apretado los dientes intentando parecer seguro de mí mismo, me habría caído al suelo como si hubiera entrado de repente en un episodio de Bugs Bunny.
– Ésta es la sala de redacción -dijo Wallace-. Tu mesa está allí -señaló la única silla metálica giratoria vacía entre aquel mar de tapicerías raídas por el que día a día tendría que chapotear camino de la grandeza. Pronto estaría sentado a aquella mesa, con el ordenador encendido, el teléfono en la mano y los dedos volando sobre el teclado como un Beethoven atiborrado de Red Bull.
Estaba en casa.
Si trabajas en la prensa o en el mundo del entretenimiento, Nueva York es tu meca. Los atletas cuentan los días que faltan para su debut en el Madison Square Garden. Para los pianistas clásicos, el Carnegie Hall es suelo sagrado. Para las estríperes profesionales (perdón, para las bailarinas exóticas), Nueva York era también su Jerusalén.
No era casualidad, por tanto, que aquélla fuera mi Tierra Santa. La redacción de la New York Gazette. Rockefeller Plaza, Nueva York. Había recorrido un largo camino para llegar allí.
Me pregunté fugazmente qué demonios hacía allí un chico de veinticuatro años con poco más en su currículum que el Bend Bulletin, pero por aquello era por lo que había luchado. Para lo que estaba destinado. Wallace sabía de lo que era capaz. Desde mi primer artículo de primera página en el Bulletin, el que apareció en más de cincuenta periódicos de todo el mundo, Wallace me había seguido la pista. Al enterarse de que me habían aceptado en la prestigiosa facultad de periodismo de Cornell, hizo el viaje de tres horas y media en coche para invitarme a comer. Y durante mi último año en la universidad, antes de que empezara siquiera a buscar trabajo, Wallace me ofreció entrar en la Gazette a jornada completa.
– La redacción necesita sangre nueva -había dicho-. Chicos jóvenes y ambiciosos como tú, que demuestren a los escépticos que la nueva generación tiene la cabeza bien puesta. Hay otros periódicos en la ciudad, pero si quieres perseguir noticias de verdad y no a famosos de vacaciones, sabrás elegir. Deja tu impronta, Henry. Y hazlo con nosotros. Además, el primer año pagamos cinco de los grandes más que los otros.
Esa noche me bebí tres botellas de champán y me quedé dormido en la ducha de John Derringer con el bigote y las patillas pintadas con un bolígrafo Bic.
Noté la mano de Wallace sobre la chaqueta de mi traje. Esperaba que no apretara demasiado: seguramente el tejido costaba menos que su corte de pelo. Pero aunque Wallace era mi benefactor profesional, el pedestal más alto de mi culto periodístico estaba ya ocupado por otro. Ese otro se sentaba a unos pasos de mí. Sin embargo, en lo tocante a estar en deuda con alguien, Wallace ocupaba el segundo puesto por haberme contratado, después de mi madre por darme a luz.
Pasamos entre las sillas torcidas y los vasos de café frío, junto a periodistas tan ocupados que no tenían tiempo ni de acercar la silla a la mesa. Así era como trabajaban. Y a mí me encantaba. Sabía que no había que interrumpir a un reportero que tuviera que cumplir un plazo de entrega inmediato, y no esperaba que se movieran. Estaba allí para purificar la sangre de la sala de redacción, no para interrumpir su flujo.
Reconocí a algunos redactores. Había leído su trabajo, sabía dónde buscar sus firmas. Daba miedo pensar que eran mis nuevos compañeros. Eso por no hablar de lo raramente que parecían afeitarse o ducharse.
Quería que me respetaran, necesitaba que me respetaran. Pero de momento sólo era un novato. Un principiante. El tipo al que todos mirarían para ver si producía.
Y entonces lo vi. Jack O’Donnell. Un momento después, Wallace me empujó suavemente hacia delante y me acordé de respirar.
Al pasar por su lado, dejé que mi mano rozara la camisa azul de O’Donnell. Un roce sigiloso con la grandeza. No podría haber sido menos sutil si hubiera sacado su último libro, le hubiera pedido un autógrafo y le hubiera cruzado luego la cara con él. «Intenta hablar con él luego», me dije. «Síguelo al baño. A comer. Ofrécete a limpiarle las botas, a educar a sus hijos, lo que sea».
Dios. Jack O’Donnell.
Cinco años antes, si alguien me hubiera dicho que iba a trabajar a cuatro metros de Jack, le habría dado una patada en el culo por reírse de mí. Hacía un par de años, el New Yorker había publicado una semblanza de O’Donnell. Yo tenía una copia del artículo en casa. Había pegado una hoja sobre mi mesa, con una frase subrayada, la frase que hilvanaba cada artículo que escribía: Las noticias son el ADN de nuestra sociedad. Dan forma a lo que pensamos, a cómo actuamos, a lo que sentimos. Todos somos beneficiarios (y subproductos) de la información.
Mucha gente, incluido yo, atribuía la primera inyección de aquella hebra de ADN a William Randolph Hearst. Hearst se hizo cargo del San Francisco Examiner en 1887, a la tierna edad de veintitrés años. El único hombre que hacía que me sintiera un vago.
Hearst fue el primero en convertir la prensa escrita en un medio sensacionalista, salpicando sus periódicos con grandes letras de molde y vistosas ilustraciones. Quienes se dedicaban a difundir rumores sobre conspiraciones culpaban a Hearst de haber incitado la guerra de Cuba con sus constantes editoriales acerca de las violaciones de derechos humanos que cometía el gobierno español. Como, según se cuenta, le dijo Hearst al ilustrador Frederic Remington: «Tú pon los dibujos, que la guerra la pongo yo».
Desde entonces, casi parecía que el periodismo había dado un paso atrás. El escándalo del New York Times lo demostraba. Alguna gente se lo tomaba a broma, como un incidente aislado. Otros, que sabían que sus artículos no resistirían una mirada atenta, pusieron discretamente al día sus currículums. Y yo seguí todo el asunto meneando la cabeza y temblando de furia, deseoso de zarandear al sistema.
Y si la cita de Jack era exacta (y yo creía que lo era), cuando ese ADN se contaminaba, podía extender la enfermedad por todos los vasos sanguíneos de la sociedad. De pronto aparecían, como ratas en el metro, mentirosos, estafadores y egos del tamaño del de Donald Trump; hombres y mujeres que se suponía que tenían que difundir noticias, no ser noticia.
La semana anterior, un joven reportero del Washington Post llegó a trabajar atiborrado de anfetaminas, con el contenido de dos cafeteras encima y un plazo de entrega de seis horas para un artículo de mil palabras, del que no había escrito una sola frase. Improvisó el artículo y luego volvió a casa, le dio una paliza a su novia y se tiró por la ventana desde el quinto piso. Más leña al fuego.
Yo quería ser el antídoto, recoger el testigo de Jack O’Donnell, sacarle brillo y llevarlo con orgullo. Quería extraer el veneno que había emponzoñado el periodismo, devolver credibilidad a la sala de redacción después de tantas mentiras. Gracias a Jack O’Donnell, tenía una fe inquebrantable en lo que podía conseguir un buen periodista. Y ahora allí estaba, al lado de la leyenda. Era hora de estar a la altura o de callarse la boca, Henry.
Tras pasar entre chaquetas colgadas de respaldos de sillas y bolígrafos que rodaban por el suelo como pelusas de plástico, llegamos a mi mesa. Yo llevaba una sonrisa en la cara, como si fuera el primer día de la temporada en el estadio de los Yankis. Mi mesa estaba justo al lado de la ventana, que daba a la terraza que en verano se convertía en la pista de patinaje de Woolman Rink. Propiedad inmobiliaria de primera, nena. Desde allí se veía a los turistas fotografiando las bellas esculturas doradas y las banderas de diversos países, a la gente mirando embobada la hermosa ciudad como si no supiera que aquella arquitectura y aquel despliegue de brillantez pudieran existir. La luz del sol caía sobre mi puesto de trabajo, reflejándose en las paredes recién limpias, y no pude evitar sentirme bendecido.
– Bienvenido a tu nueva casa -dijo Wallace-. Viene equipada con… bueno, con todo lo que ves aquí.
– ¿Y no necesita ningún complemento? -pregunté.
Wallace se inclinó hacia mí y susurró:
– Algunos veteranos, y supongo que puedes contarme entre ellos, guardan una petaca en la mesa -no supe qué decir. ¿Hablaba en serio? Wallace se rió y me dio una palmada en la espalda-. Vas a encajar muy bien aquí.
Volvió a inclinarse y tocó en el hombro a la mujer cuyo puesto de trabajo estaba contiguo al mío. Ella se volvió bruscamente (su silla giratoria estaba bien engrasada y no chirrió) y me miró con enfado. Era delgada, rubia y bastante atractiva. Tenía treinta y tantos años o cuarenta y pocos, y su expresión parecía decir «¿qué coño quieres?» de manera tan convincente que no pude menos que pensar que la ensayaba delante del espejo. Iba vestida con camiseta rosa de tirantes y pantalones pesqueros negros, y se había recogido el pelo en una coleta. No llevaba anillo de casada. Y, al parecer, tampoco sujetador. Si Mya me preguntaba cómo eran mis compañeras, tendría que mentir.
– Paulina -dijo Wallace haciéndose a un lado para que ella me viera del todo-, éste es Henry Parker. Es su primer día.
Paulina arrugó la nariz.
– Va a ocupar la mesa de Phil.
Wallace se tosió en la mano, ligeramente azorado.
– Sí, va a ocupar la mesa de Phil.
Paulina me recorrió con la mirada como si estuviera leyendo una hoja impresa por ordenador. Por fin me tendió la mano. Se la estreché. La suya me pareció floja y apática.
– Bienvenido al manicomio, novato -dijo.
– Gracias. Estoy muy emocionado por…
– Es mala suerte que te haya tocado la mesa de Phil. ¿Le has contado lo que le pasó, Wally?
Wallace suspiró.
– No, todavía no he tenido ocasión.
Paulina se encogió de hombros.
– Mal karma, Henry -me miró inquisitivamente-. Henry. Qué nombre tan raro para un chico tan joven. ¿Cómo es que te lo encasquetaron?
– ¿Encasquetármelo? Bueno, yo…
– ¿Qué pasa? ¿Es que no les caías bien a tus padres? -mis ojos se endurecieron. Paulina notó que se había pasado y su cara se iluminó-. Sólo era una broma, Henry. Tu nombre está muy bien. Me gustan las cosas distintas -miró a Wallace, aparentemente satisfecha con mis respuestas-. Éste es el chico de Oregón, ¿no? -volvió a mirarme-. Wallace me ha dicho que eres, y cito, «un hallazgo mayúsculo». ¿Qué te parece?
Intenté aliviar la tensión.
– Sí, los reporteros novatos estaban de oferta en el Kmart. Le he salido con un veinticinco por ciento de descuento -Paulina levantó una ceja y sacudió la cabeza. Wallace volvió la cara, avergonzado. Yo me abofeteé mentalmente.
Paulina dijo:
– Eso no tiene gracia, Henry. No llevas aquí tiempo suficiente para que se te perdone hacer chistes malos.
– Perdón. A partir de ahora, sólo chistes buenos.
– O nada de chistes -replicó ella.
– O nada de chistes.
Sonrió con mucha más calidez.
– Bien -Levantó un lápiz con la punta completamente mordisqueada. Me fijé en que había varios pares de zapatos bajo su mesa. Zapatos de color rojo brillante, deportivas desgastadas, sandalias muy usadas-. Si eres listo, tendrás unos cuantos pares de zapatos buenos en la oficina -dijo ella-. Nunca se sabe qué clase de noticia vas a tener que cubrir de un momento para otro. Hay que estar siempre preparado -Wallace asintió con la cabeza.
Tomé nota mentalmente de que debía llevar mis viejas Reebok.
– Te deseo la mejor de las suertes, Henry -añadió ella-. Wally es un buen tipo. Hazle caso.
– Desde luego.
Paulina se volvió hacia su ordenador y empezó a teclear.
– Es una buena periodista -dijo Wallace en voz baja-. Paulina ha encontrado a nuestro héroe del día seis veces sólo este mes.
– Siete veces, Wally -dijo Paulina-. Si lo pones mal en mi informe de productividad, llamo a mi abogado.
– ¿Héroe del día? -pregunté.
– Cada día hay un héroe -dijo Wallace-. Es nuestra noticia del día, la atracción principal, la historia que vende periódicos. Un día puede ser la guerra, otra las elecciones, y el siguiente un hombre que tiene un tigre de Bengala en su apartamento o un famoso que se está tirando a su niñera.
Paulina añadió:
– Cada día hay un héroe distinto. Dicho en pocas palabras, es la principal noticia del día. Cada día necesita su héroe. Si no, no hay noticias. No vendemos periódicos, la Gazette no recauda dinero, nos despiden a todos y tú vuelves a Oregón antes de que se acabe el mes. Además, el redactor que tenga más héroes en su haber se lleva una bonita prima a final de año. Así que andando. Ahí fuera hay muchas piedras a las que dar la vuelta.
Wallace dijo:
– No te preocupes. Tendrás tu oportunidad. Pero, por ahora, intenta fijarte en cómo trabajan tus compañeros. Te va a resultar difícil abrirte un hueco y encontrar tu voz. Pero recuerda que todo el mundo empezó exactamente igual que tú. Mickey Mantle era un chaval de Oklahoma cuando entró en los Yankis. Muy pronto empezarás a encontrar héroes -se puso serio y se acercó un poco más a mí-. Contamos contigo para que encuentres alguno importante.
– No como Phil -dijo Paulina.
Wallace asintió resignadamente con la cabeza.
– Sí, no como Phil.
Decidí no preguntar por aquel tal Phil. Eran chismorreos de sala de redacción, y aún no me había ganado el derecho a hacerlo.
– Bueno, siéntate -dijo Wallace-. Veamos qué tal te sienta esta vieja mesa.
Mirando a Wallace para observar su reacción, me acomodé en mi nueva silla. El asiento no estaba diseñado para ser cómodo, sino más bien para un cuerpo en constante movimiento; más para mantenerte despierto que para relajarte. Yo estaba seguro de que mi espalda me odiaría por ello.
– ¿Y bien?
– Es perfecto -dije.
Wallace se echó a reír.
– Tonterías, pero te acostumbrarás. El jueves comemos juntos. Los de recursos humanos te mandarán información sobre beneficios y planes de pensiones. Dame una voz si necesitas algo -justo en ese momento un grito resonó en la oficina. Era la secretaria de Wallace.
– ¡Señor Langston! Rudy Giuliani en la línea dos.
Wallace masculló:
– Mierda, seguro que está cabreado por el artículo de la página cinco -me dio una rápida palmada en la espalda-. Y, Henry…
– ¿Sí?
– No vuelvas a ponerte traje y corbata. Eres periodista, no agente de bolsa. Lección número uno: tus fuentes querrán saber que estás al mismo nivel que ellos. No por encima.
Mientras me acomodaba, Paulina se volvió hacia mí con expresión cautelosa.
– Y otra cosa -dijo.
– ¿Sí?
– Recuerda esto, y recuérdalo bien cada vez que escribas un artículo: este trabajo consiste en un noventa por ciento en informar del enfrentamiento entre el bien y el mal. Y sin el mal estaríamos todos en el paro.
Capítulo 2
– Es un buen piso -dijo Manuel Vega al meter la llave mellada en la cerradura. Encontró resistencia, sonrió como si fuera a propósito y luego abrió la puerta de un empujón con el hombro. Después de haber visto (y rechazado) doce apartamentos en apenas un mes, yo rezaba para que aquél se ciñera a mi presupuesto. Y a mis gustos.
El olor a moho me asaltó de inmediato. Rocé el marco de la puerta y me manché la chaqueta de motas de pintura blanca. El radiador emitía un sonido rasposo, como los estertores de un marsupial anciano.
Me metí las manos en los bolsillos y rechiné los dientes.
– ¿Y cuánto cuesta?
– Novecientos setenta y cinco al mes. Seis meses de alquiler por adelantado.
Era factible. Además, aquél era el único apartamento que había visto en la isla de Manhattan que se ajustaba, aunque fuera remotamente, a mis posibilidades económicas. Los demás costaban el doble y eran también del tamaño de una cuna. Aquel piso situado en la esquina noroeste de la 112 con Ámsterdam (cuya única farola parecía compartir enchufe con todos los secadores de la ciudad) era, de momento, el único que podía permitirme sin prostituirme. Y si iba a trabajar en un periódico, en un periódico de Nueva York, quería vivir en la ciudad. Si estaba allí, estaba allí con todas las consecuencias.
Llevaba tres semanas viviendo en el apartamento de mi novia, Mya Loverne. Cada segundo que pasábamos juntos estaba lleno de una tensión palpable. Contábamos los días que faltaban para que tuviera mi propia casa. Casi todas las parejas están deseando irse a vivir juntas. Nosotros estábamos deseando separarnos. Yo tenía en el banco ocho mil dólares que había ahorrado escribiendo en verano para el Bulletin, allá en Bend, y haciendo algún que otro trabajillo para costearme la universidad. Me costaba un esfuerzo ímprobo volver a casa cuando acababa el curso, pero no podía permitirme pagarme el alojamiento durante el verano. En Oregón podía vivir gratis. Podía soportar ser un fantasma en mi propia casa. Era el único modo de mantenerme cuerdo: entrar y salir a hurtadillas, sin decir una sola palabra al hombre del sofá ni a la mujer que no podía hacer nada por pararle los pies. Ocho mil dólares era el único dinero que tenía en el mundo. No esperaba, desde luego, que el hombre al que había dejado de llamar papá hacía mucho tiempo me pasara una paga mensual.
Mya estudiaba segundo de derecho en Columbia. Su padre, David Loverne, ex decano de la facultad de Fordham, había ganado una fortuna aprovechando la burbuja de Internet y había vendido sus acciones justo antes de que la burbuja estallara. No hace falta decir que ella tenía la vida resuelta. Los primeros dos años de nuestra relación en Cornell fueron un sueño, y acabaron, igual que un sueño, antes de que nos diéramos cuenta de lo que pasaba. El tercer año fue brutal, como el sudor frío que dejaba una pesadilla inacabada. Mya era un año mayor que yo. Se mudó a Nueva York al graduarse. Yo me quedé en los fríos páramos de Ithaca y vi congelarse nuestra relación.
Hacía un par de meses, el febrero anterior, que nuestra relación había sufrido un golpe mortal. Desde entonces, nuestro pulso se había ralentizado y la gangrena de aquella noche espantosa se había ido extendiendo y envenenándonos. Esperábamos que las cosas mejoraran cuando me mudara a la ciudad, como esos matrimonios que deciden tener un hijo con la esperanza de que «vuelva a unirlos».
Encontré a Manuel Vega en Craigslist. El anuncio estaba en letra muy pequeña, como si le avergonzara competir con los anuncios más grandes y escritos en letra de buen tamaño.
– Bueno, ya ha visto el apartamento. Ahora alquílelo -dijo Manuel. Se sacó del bolsillo un trozo de papel y un bolígrafo y me los ofreció.
– Espere un momento, jefe. ¿Y si no quiero alquilarlo?
– ¿Es que no le gusta? -dijo como si se sintiera insultado-. Tiene cuatro paredes y techo. Y hasta tiene nevera.
¿Cómo iba a oponerme a aquel argumento?
El precio parecía razonable incluso para aquel cuchitril apestoso, y yo no tenía alternativa. Manuel hasta se ofreció a meterse en el frigorífico para demostrarme lo amplio que era. Le dije que no amablemente.
Tras investigar un momento en busca de alimañas y no encontrar ninguna visible, llegó el momento de ir al grano. Yo necesitaba espacio. Tal vez, teniendo espacio, Mya y yo volveríamos a acercarnos. Y tal vez hubiera lingotes de oro enterrados en las paredes.
– Entonces, seis meses por adelantado. Es mucho -dije, suspirando. Estaba a punto de desprenderme de dos tercios de mis ahorros por un apartamento que parecía el escenario de una película de terror adolescente.
– Por adelantado, sí. La fianza me la tiene que pagar ahora.
– Si me quedo con el apartamento -dije. Manuel se encogió de hombros y empezó a morderse las uñas.
– Si no se lo queda, se lo quedará otro mañana.
– ¿Ah, sí?
– Puse el anuncio ayer, amigo. Es usted la tercera persona que lo ve hoy. Si me extiende el cheque hoy mismo, puede que les diga a los otros que se pierdan.
– Maldita sea -dije un poco demasiado fuerte-. ¿Hay enganche para televisión por cable? ¿Y conexión a Internet?
– Claro -dijo Manuel, y una sonrisa dentuda se extendió por su cara-. Tiene todo el Internet que quiera.
– Está bien -dije entre dientes-. Me lo quedo.
Tomé los papeles y los leí por encima.
– Los rellena ahora y mañana me trae un cheque certificado por los primeros seis meses. Seis mil ochocientos cincuenta dólares.
– Cinco mil ochocientos cincuenta, querrá decir.
– Sí, eso. Si no me lo trae, vuelvo a poner el anuncio en el periódico.
Asentí con la cabeza y seguí a Manuel abajo, hasta una oficina de la planta baja. Se sentó detrás de una mesa de metal achaparrada, cubierta de papeles y envoltorios de caramelos. Rellené la solicitud, y se me hinchó el corazón al llegar a la casilla de «empresa para la que trabaja». Al devolverle la hoja a Manuel, le dio la vuelta y señaló ese mismo espacio.
– Esto -dijo-. ¿Para quién trabaja?
– Para la Gazette -dije-. Ya sabe, el periódico.
– ¿Hace fotos?
– No, soy periodista. Voy a ser el próximo Bob Woodward.
Manuel me miró y volvió a mirar el impreso.
– ¿Woodward?
– Sí, ya sabe, Bob Woodward. El de Todos los hombres del presidente.
– Ya, sí, bueno. Pues este edificio tiene muy buena carpintería -dijo Manuel, tocando la pared detrás de él.
No tenía sentido explicárselo. Muy pronto todo el mundo lo sabría. La sala de redacción de la Gazette era mi cueva de Batman. Aquel apartamento sería mi Wayne Manor, el caparazón que cubriría al héroe que había debajo. Aunque dudaba de que en Wayne Manor hubiera ratones del tamaño de perros salchicha.
– Estará bien aquí -dijo Manuel-. Como en casa.
Sí, pensé. Como en casa. Como en el hogar que me hubiera gustado tener, en vez de la casucha en la que los únicos ruidos que se oían eran un fregadero defectuoso y el veneno que escupía el hombre que se decía mi padre. El hogar. Al fin.
Me fui derecho a casa de Mya en cuanto acabé con el papeleo. Antes de mudarme quería celebrarlo, pasar una última noche en su cama. Ver si las chispas de siempre volvían a encenderse una última vez. Llamé antes para proponerle una cena de celebración, pero contestó cortante:
– Henry, tengo exámenes finales la semana que viene. Tardaríamos horas en cenar. Si quieres podemos comprar algo en el Subway.
Decliné la invitación. Comería algo de camino.
Salió a recibirme a la puerta vestida sólo con un albornoz rojo y el pelo suelto y mojado. Olía de maravilla, llena de frescura. Me dieron ganas de estrecharla, de abrazarla como cuando nos conocimos. Cuando nada más importaba y el mundo real parecía muy lejano. Puse mi mano sobre su brazo y le hice una leve caricia.
– Henry, acabo de darme crema.
– Perdona.
– No pasa nada, es sólo que…
– Sí, ya sé.
Ella suspiró, sonrió débilmente.
Me quité las zapatillas y las dejé fuera, junto a la puerta. Ella se sentó en la cama con los labios fruncidos y cruzó los brazos.
– Bueno, cuéntame lo de tu casa nueva.
– Pues, que yo sepa, no ha muerto nadie en ella.
Mya no parecía encontrarme gracioso ese día.
– Venga, en serio. ¿Cómo es?
– Bueno, está en Harlem, en la esquina entre la 112 y Ámsterdam. El edificio no va a ganar ningún premio de House and Garden, pero los electrodomésticos funcionan, tengo espacio para vivir, la puerta cierra y eso es todo lo que necesito.
– ¿Está limpio?
– Bueno -contesté, eligiendo cuidadosamente mis palabras-. No estoy seguro de que «limpio» sea la palabra adecuada. Pero está habitable.
– ¿Quieres que vaya a verlo?
– Esperaba que fueras, sí. Como eres mi novia y todo eso.
Mya se levantó y se acercó a la ventana abierta. Se quedó mirando al otro lado de la calle. El cielo nocturno le devolvía la mirada, frío y desapacible, mientras ella se mordía las uñas.
– Creía que ya no te mordías las uñas -dije.
– Dejé de hacerlo una temporada. Pero he vuelto.
Yo sentía la brutal energía estática acumulada entre nosotros. ¿Por qué estábamos juntos? ¿Sólo porque habíamos capeado el temporal y nos contentábamos con hallarnos en tierra firme? ¿O de veras creíamos que teníamos una oportunidad? ¿Que tal vez recordaríamos aquellas primeras noches, cuando cada momento era la única realidad que necesitábamos?
Mya dijo mirando por la ventana:
– Espero que te vaya bien en tu apartamento.
– ¿Qué se supone que significa eso? -Comprendí que aquello era el final.
– Nada, sólo eso. Que espero que te guste. No analices tanto.
– No, había algo raro en tu voz. «Espero que te guste tu apartamento, pero…». Quiero saber cuál es el pero.
Mya se dio la vuelta. El pelo le caía sobre los hombros; su piel brillaba.
– A veces tengo dudas, Henry.
– ¿Dudas sobre qué?
Se volvió de nuevo.
– Sobre nada.
– No hagas eso, no digas que no es nada cuando te pregunto.
– No vale la pena hablar de ello.
– Sí que vale la pena. Siempre vale la pena -me acerqué a ella, puse mis manos sobre sus hombros. Se estremeció un momento; luego se relajó.
– A veces pienso cosas.
Yo sabía adónde conducía aquello y sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Aparté las manos de sus hombros y di un paso atrás. Luego su voz sonó suave, calmada.
– Las cosas han cambiado. Creo que los dos lo sabemos.
– Sí, lo sé.
– Estamos así desde que…
– Desde esa noche.
– Sí -dijo ella con un suspiro-. Desde esa noche.
Me senté en la cama y abracé un cojín de encaje. Miré a Mya, vi la leve cicatriz de su mejilla. Si uno no sabía que estaba ahí, apenas se notaba. Pero yo sabía que estaba ahí.
– Pienso en esa noche y me pregunto si no sería un presagio, ¿sabes? Una señal.
Asentí con la cabeza. Sabía muy bien de lo que estaba hablando.
– ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Dejarlo ahora, justo cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles?
– Eso no es difícil, Henry. Difícil será lo que ocurra cuando yo me gradué en Derecho y tú estés trabajando en el turno de noche de la Gazette. La universidad y el trabajo requieren tiempo, pero… -hizo una pausa-. En realidad sólo son peldaños, puntos de apoyo. Es sólo que no quiero resbalar antes de acabar la carrera. No quiero descentrarme.
– Esto no es… lo nuestro no es un peldaño. Si nos esforzamos encontraremos un modo de arreglarlo. Sé que han pasado cosas -vacilé, se me quebró la voz, se me puso un nudo en la garganta-. Cosas malas. Pero podemos superarlas.
– Quizá -dijo ella con voz teñida de incertidumbre-. Pero cuando yo sea abogada y tú seas… periodista o lo que sea, tendremos aún menos tiempo para hablar. En algún momento tenemos que plantearnos si de verdad merece la pena.
Yo sabía que no debía preguntar. No era de eso de lo que estábamos hablando. Pero me quemaba por dentro, y tenía que decirlo.
– ¿Qué quieres decir con eso de «periodista o lo que sea»?
– Sólo me refería a cuando tu carrera esté bien encarrilada. Cuando hagas lo que quieres hacer.
Sacudí la cabeza y tiré el cojín al cabecero de la cama, donde cayó torcido.
– Nunca has tenido fe en mí.
– Eso no es cierto. Siempre te he apoyado.
– Eso es fácil en la universidad, es muy fácil decirlo cuando ni siquiera estás ahí. Pero ¿y ahora? ¿Me apoyarías ahora?
La expresión de Mya se volvió fría. La vida pareció abandonarla.
– No te atrevas a hablarme a mí de no estar ahí.
Dio un paso adelante y me rodeó flojamente el cuello con los brazos. Apretó sus labios contra los míos y luego los apartó. Me fui un momento después.
La siguiente vez que hablé con ella, tres hombres querían matarme.
Capítulo 3
Si fuera menos ambicioso, nada de esto habría pasado. Pero era terco, impaciente. Me gusta pensar que todos los grandes intelectos lo son. Pero nunca pensé que la ambición pudiera costarme la vida.
En mi cuarto día en la Gazette, Wallace me asignó mi primer trabajo. Llegó en el momento oportuno. Hacía días que Mya y yo no nos veíamos. Yo necesitaba desesperadamente algo que me levantara el ánimo. Y para eso era mucho mejor un encargo que un paquete de seis cervezas.
Cuando Wallace me llamó a su despacho, se me pasaron por la cabeza todas las posibilidades. Sabía en qué noticias estaba trabajando Jack O’Donnell. A veces, cuando pasaba a su lado al volver de la máquina de café, miraba por encima de su hombro para ver lo que ponía en su ordenador.
Jack llevaba seis meses trabajando incansablemente en un reportaje tan importante que la Gazette pensaba publicarlo por partes durante una semana entera. Yo sabía de qué iba la historia. Todo el mundo en la oficina lo sabía. Jack había arriesgado todas sus fuentes y hasta su propia vida para sacarla a la luz. Estaba investigando la guerra que se avecinaba entre dos familias del crimen organizado, una historia que tomó forma por primera vez veinte años antes, cuando O’Donnell escribió un libro sobre el resurgimiento de la mafia neoyorquina, personificada en la figura de John Gotti. El libro vendió casi un millón de copias y se convirtió en una película protagonizada por James Caan. Yo compré un ejemplar manoseado en una librería de viejo en Bend, cuando era un adolescente. Lo tenía en la estantería como un trofeo. Y ahora, años después, tras la muerte de Gotti, O’Donnell estaba investigando a una nueva hornada de mafiosos: hombres que luchaban por las migajas de un imperio, intentando crear sus propias dinastías a imagen y semejanza de la Roma de Gotti.
Debido al clamor público, hasta el alcalde lo había reconocido echando mano de tópicos hiperbólicos, diciendo que los disturbios eran una horrendo río de bilis que intentaba desbordar las alcantarillas y erosionar la paz de la última década. Anoté aquella cita.
Después de la muerte de Gotti, la actividad de la mafia en Nueva York había desaparecido casi por completo. Pero desde hacía algún tiempo habían empezado a aparecer cuerpos con más agujeros que la memoria de un drogadicto. Los presentadores de Fox News se ofuscaban avisándonos de que el gigante dormido había despertado. Un hombre moría acribillado frente a un famoso restaurante chino. Estallaba un incendio en una sastrería del distrito de las procesadoras de carne. Había asesinatos tan espantosos que los periódicos competían por ver cuál de ellos podía pintarlos con la prosa más púrpura.
Se creía que quienes habían tensado la cuerda eran Jimmy Saviano el Bruto y Michael DiForio. Aunque me gustan los apodos truculentos, «el Bruto» era demasiado explícito para mi gusto. Demasiado obvio. Como si alguien se pusiera de apodo «Asesino» con la esperanza de compensar así el hecho de que uno de sus testículos no hubiera descendido.
La familia Saviano había empezado humildemente. Eran una pandilla con un par de docenas de matones leales que sabían que sólo podrían ganar cientos de miles de dólares mediante el noble oficio de romper cabezas. Tipos más fieles a las comodidades de cierto estilo de vida que a la Omertà de Puzo.
Pero en cuanto el grupo de Gotti se deshizo, sus hombres buscaron un nuevo comienzo, otra hebra de ADN torcido. La mayoría cambió de bando y prometió obediencia a Saviano.
La otra familia, la que parecía estar instigando aquella guerra del siglo XXI, tenía por jefe a Michael Cuatro Esquinas DiForio, que había recogido el testigo de su padre, Michael, quien a su vez había heredado el puesto de Michael, su padre. Estaba claro que la originalidad no era lo que había puesto a aquella familia en el mapa.
En mi opinión, el mote de Cuatro Esquinas era mucho más eficaz que el del Bruto. Hacía referencia a su método predilecto de deshacerse de sus enemigos, descuartizándolos (o descuartizándolas, según los casos) y mandando luego sus miembros a las cuatro esquinas de la tierra. Obviamente, nadie había informado a DiForio de que la tierra era redonda. A fin de cuentas, es la intención lo que cuenta.
Yo sabía que me quedaba mucho camino por recorrer antes de poder acercarme a historias como aquélla. Pero en el fondo esperaba que Jack hubiera oído contar cosas buenas de mí, que se hubiera topado por casualidad con mis artículos de Bend. Quizá necesitara ayuda con la investigación, alguien que hiciera llamadas, que fuera a la tintorería a recogerle la ropa, lo que fuera.
Wallace me llamó a su despacho un jueves, y pensé que vería latir mi corazón a través de la camisa. La fina sonrisa de sus labios significaba que iba a encargarme una noticia importante. Algo de encima del montón. Sacar a la luz un caso de corrupción de hondas raíces para contribuir al bien común. Yo no creía tener derecho a nada, ni me impulsaba el ego o el narcisismo. Sólo quería ser el mejor reportero de la historia.
En ella había escritos un nombre, un número de teléfono y una dirección. Sin levantar la mirada, Wallace dijo:
– Necesito una necrológica para la edición de mañana. Quiero verla a las cinco en punto.
Me quedé allí parado un momento, contemplando su cara en busca de una expresión de sarcasmo. Quizá Wallace tuviera sentido del humor. No, nada.
– Está bien -dije, sacando una libreta y un bolígrafo-. ¿Quién es… eh… Arthut Shatzky?
Wallace estiró su barba.
– Arthur Shatzky es, o era, mejor dicho, profesor de lenguas clásicas en Harvard hasta que se jubiló hace quince años -me miró, formó un triángulo con los dedos y resopló en él-. Escribe algo bonito, Henry. Jack O’Donnell fue alumno de Arthur.
Anoté los datos mientras mi corazón si aquietaba lentamente. Aquello no era precisamente una noticia de primera plana.
– ¿Y Jack no quiere escribir la necrológica? -pregunté. Wallace se rió.
– Jack O’Donnell es un tesoro nacional. Escribe lo que quiere y cuando quiere. Hace cuarenta años que no redacta una necrológica -se levantó, me puso la mano en el hombro y me lo apretó suavemente-. Todo el mundo tiene que empezar por alguna parte, Henry.
Le ofrecí una débil sonrisa y regresé a mi mesa, haciendo un esfuerzo por no arrastrar los pies. Paulina me lanzó una ojeada que no pasó desapercibida.
– ¿Qué quería el jefazo? -preguntó.
Me senté.
– Encargarme un trabajo -dije.
Los ojos de Paulina se animaron. Sentí sus celos y sacudí la cabeza.
– No eches las campanas al vuelo. Quiere que escriba una necrológica para un antiguo profesor de O’Donnell.
Paulina se sorbió la nariz y luego se sonó en un pañuelo de papel, que dejó caer al suelo.
– Llevas aquí una semana y ya estás escribiendo para O’Donnell -parecía molesta-. Te compran un par de artículos publicados en no sé qué periodicucho de Ohio…
– De Oregón.
– Lo mismo da. A mí me han comprado artículos para periódicos de todo el mundo, Hank. Y Jack apenas me ha dicho dos palabras en diez años -bebió un sorbo de su café solo-. Y seguramente si ahora alguien las dijera en una película, la prohibirían para menores de edad.
Yo me contuve. Siempre era preferible matar a tu oponente con amabilidad.
– Sólo es una necrológica. No voy a escribir para Jack.
Paulina soltó un bufido exasperado y se volvió hacia su ordenador. Habló sin molestarse en mirarme.
– Te van a colocar la silla y a montarte en el caballo, Henry. Sí, ya lo creo que sí. Pero ese potro salta que ni te lo imaginas. Así que procura mantener bien brillante tu trofeo de niño bonito, porque si no lo empeñarán y se lo venderán al próximo jovencito que entre por esa puerta y sepa escribir sin faltas de ortografía.
Si quería hacer carrera redactando necrológicas, había empezado bien. Dos semanas después, el aguijón seguía escociendo, aunque no había penetrado más allá de la pantalla de mi ordenador. Primero fue Arthur Shatzky, luego un pintor llamado Isenstein del que nunca había oído hablar y luego un electricista que se cayó por el hueco de un ascensor.
Había cuatro pasos, me dijo Wallace, para escribir una buena necrológica. Primero, el nombre y la profesión. Segundo, la causa de la muerte (y aunque el difunto se hubiera caído por el hueco de un ascensor, había que hacer que sonara trágico). Tercero, citar a algún socio o a algún familiar del muerto. Y cuarto, enumerar a la familia inmediata que le sobrevivía. Si el muerto no tenía familia, había que poner la lista de las empresas y los comités a los que dejaba sin dirección. La vida reducida a una plantilla.
Yo respetaba a los muertos, pero en mi opinión contratar a una joven promesa del periodismo y hacerle escribir obituarios era como contratar a Casandra y ponerla a hacer café. A tomar por culo el ego: era la pura verdad.
En mi tercer lunes, Wallace vino a mi mesa mientras estaba escribiendo la necrológica de un arquitecto al que la apnea del sueño le había pasado factura.
– Henry -dijo-, tengo un trabajo para ti.
– ¿Sí? ¿Quién se ha muerto ahora?
Wallace se rió de buena gana.
– No, no es eso. Has visto el Rockefeller Center, ¿no?
– Estoy ligeramente familiarizado con él. Trabajamos aquí.
– Entonces habrás visto esas arañas que han puesto delante, ¿no?
No me gustaba adónde llevaba aquello.
– Eh, sí, las he visto -los arácnidos a los que se refería Wallace no eran arañas de verdad, sino enormes monstruosidades que algún artista había construido con lo que parecían armazones de barbacoas viejas. Los únicos a los que interesaba aquel «arte» eran los turistas y los niños pequeños que se subían a ellas como si aquello fuera un parque salido de una pesadilla de Stephen King.
– Quiero trescientas palabras sobre el artista y las esculturas. Mínimo dos citas de transeúntes. Para la edición del miércoles.
Oí que Paulina contenía la risa. En lugar de marcharse, Wallace se quedó allí, esperando una respuesta.
– Creo que tiene algún problema con tu encargo, Wally -dijo Paulina. Metiendo baza en el momento menos oportuno. Wallace levantó las cejas. Yo evitaba mirarlos a los ojos a ambos.
– ¿Es eso cierto? -preguntó.
No dije nada. Paulina tenía razón. Odiaba escribir necrológicas, y desde luego no quería ponerme a entrevistar a paletos de Dakota del Norte para preguntarles su opinión sobre insectos metálicos del tamaño de aviones comerciales.
– ¿Quieres que te sea sincero? -pregunté.
– Me molestaría que no lo fueras.
Miré a Paulina. Ella fingía teclear.
– No creo que esté hecho para ese artículo. No quisiera ofender a los aracnófilos, pero para serte franco creo que puedo hacer cosas mejores. Y creo que tú lo sabes.
Wallace se llevó el pulgar al labio y se mordió la uña.
– Entonces me estás diciendo que preferirías trabajar en historias más interesantes.
Asentí. Estaba pisando terreno peligroso. Acababa de pedirle más responsabilidades al redactor jefe de un gran periódico neoyorquino. Y llevaba menos de un mes en el trabajo. Seguramente había mil personas que matarían por escribir necrológicas en la Gazette, pero yo me había esforzado mucho por llegar hasta allí y podía hacer algo mejor.
Wallace dijo por fin:
– Lo siento, Henry, de veras, pero es lo único que tengo ahora mismo. Lo creas o no, estas historias son importantes. Tú quieres…
– Pero yo sólo oía «bla, bla, bla, confía en mí, bla, bla, bla».
– ¿Entiendes lo que te digo? -preguntó Wallace.
Yo ya no oía teclear a Paulina; nos estaba escuchando sin disimulos. No me moví, no dije sí. Sabía lo que estaba diciendo, pero en el fondo no me lo creía. Entonces, justo cuando iba a abrir la boca, una voz inesperada resonó en la sala de redacción.
– Tengo una cosa con la que Parker podría ayudarme.
Tres cabezas se volvieron para mirar. La voz pertenecía a Jack O’Donnell, que me miraba fijamente. Por suerte, yo había hecho pis después de comer.
Una leve risa escapó de los labios de Wallace; con un ademán exuberante, me encaminó hacia el veterano reportero.
Antes de que pudiera asimilar que Jack O’Donnell (el mismísimo Jack O’Donnell) me estaba hablando, mis piernas me llevaron a su mesa a trompicones. Estaba recostado en su silla. Una barba gris claro cubría su cara. Su mesa estaba repleta de notas adhesivas y garabatos ilegibles. Había también una foto de una mujer atractiva a la que le sacaba por lo menos veinte años.
– ¿Así que buscas acción? -dijo.
Moví la barbilla de arriba abajo y mascullé en voz baja:
– Sí, señor.
Notaba el olor a tabaco y café que despedía su aliento en oleadas. Me pregunté si podría embotellarlo y llevármelo a mi mesa.
O’Donnell metió la mano debajo de un montón de papeles y sacó una libreta. Le echó un vistazo, arrancó la hoja de arriba y me la dio.
– No sé si te habrás enterado, pero estoy trabajando en un reportaje sobre la reinserción de delincuentes -asentí otra vez y seguí asintiendo-. ¿Está bien, chico?
Volví a asentir.
– Vale -suspiró Jack en voz baja-. Lo que estoy haciendo es trazar el perfil de una docena de ex convictos, una especie de «qué fue de» la escoria de Nueva York. Después, con un poco de suerte, lo enlazaré con una investigación más amplia sobre el sistema de justicia penal y su efectividad, o falta de ella.
Asentí otra vez. Empezaba a dárseme bien.
Pregunté:
– ¿Qué quiere que haga? -y se me quebró la voz más que a un quinceañero trabajando en la ventanilla de un restaurante con servicio para coches. Tosí tapándome la boca con la mano. Me repetí con tono mucho más grave.
O’Donnell dio unos golpecitos en el papel y subrayó el nombre, la dirección y el número de teléfono que figuraban en él.
Luis Guzmán. Esquina 105 y Broadway.
– Llamaré al señor Guzmán para decirle que un compañero se pasará por su casa para entrevistarlo. Ya he hablado con la junta que se encarga de su libertad condicional, y ellos lo han resuelto con Luis. Presionan a los ex presidiarios para que hagan estas cosas, para que pongan una cara feliz a los programas de reinserción. No temas presionarlo si se resiste a hablar. No tengo tiempo de entrevistar a doce personas antes de la fecha de entrega. Pásame la transcripción y escoge algunos cortes sonoros. Luego pásanos copia a Wallace y a mí. Si consigues lo que busco, te pondré como colaborador en la firma.
– Espere. Entonces, ¿voy a trabajar con usted en esto?
– Eso es.
– ¿Con usted directamente?
O’Donnell se echó a reír.
– ¿Qué pasa? ¿Es que quieres que te pasee por ahí en un cochecito de bebé? Guzmán cumplió un par de años por atraco a mano armada, pero según su historial ha sido un ciudadano modelo desde que le dieron la condicional. Media docena de cortes buenos que puedan usarse, y se acabó. ¿Podrás arreglártelas?
Asentí con la cabeza.
– Supongo que eso es un sí y que no tienes el síndrome de Tourette.
– Sí. A la primera pregunta.
Jack me miró de arriba abajo y puso su mano sobre mi codo. A Wallace le gustaba el hombro; a O’Donnell, el codo. Cuando publicara mi primer artículo de primera plana, quizá diera a la gente palmadas en el cuello, para ser original.
– Procura hacerlo bien, Henry. Puede que necesite más colaboraciones en el futuro.
Esta vez me pareció lo correcto asentir.
Capítulo 4
Esa noche me quedé despierto, con la cabeza repleta de recuerdos que desearía haber olvidado, de cosas que hubiera querido borrar de mi mente y pulverizar en el aire. Pero eso no pasaría nunca. Los sueños me perseguirían durante años. La impotencia que había sentido aquella noche, hacía meses, ya no me abandonaría. Y sin embargo cualquier pesadilla palidecía comparada con la realidad.
Fue en febrero, unos tres meses antes. Yo estaba acabando un trabajo que debía exponer en clase; quería subir un par de décimas la nota media de mi expediente para impresionar a los empresarios, como si unas décimas fueran lo que separaba la New York Gazette de una revista sensacionalista. Llevaba tres noches seguidas sin dormir y mi cerebro estaba a punto de ponerse en huelga. Mya y yo habíamos estado discutiendo toda la semana. Algo sobre unas llamadas no devueltas. Ella estaba en Nueva York; yo en Ithaca. Pero eso ya no importa.
Nos colgamos el uno al otro muchas veces y dijimos cosas de las que nos arrepentiríamos después. A las doce menos cuarto de la noche, cuando yo tenía la cabeza rebosante de Flaubert y la falta de sueño empezaba a pesarme, Mya me llamó crío. Decir que fue la gota que colmó el vaso es como si el patrón del Titanic hubiera dicho «uy».
Yo la llamé zorra. Le dije que estaba harto de nuestra relación. Cansado de sus rollos. Ella me dijo que era un gilipollas. Yo contesté que tenía razón. Y luego colgué.
Memoricé la última página de texto borroso y dejé que mis párpados se cerraran. Y me pregunté, no por primera vez, si valía la pena.
Luego, a las 2:36 de la madrugada (tengo grabada la hora en el subconsciente), sonó el teléfono. Contesté. Era Mya. Le dije hola. Oí una respiración trabajosa al otro lado, un ruido como si fuera arrastrando los pies. Un gemido. Estaba llorando. Por nosotros, seguramente. Pero no decía nada. Colgué sin pensármelo dos veces. Y luego apagué el teléfono.
Las notas de Love me do me despertaron a las siete y media. Me reí por lo irónico de la letra. Apenas recordaba las llamadas de la víspera.
Después de dar unos tragos a una taza de batido de vainilla frío, encendí el teléfono. Había cuatro mensajes esperándome. Sentí una punzada de mala conciencia mientras marcaba el número del buzón de voz. Recordaba que había colgado a Mya cuando estaba llorando. A la chica que había compartido mi cama tantas noches, que me había pedido que le hiciera el amor, que me daba la mano cuando lo necesitaba. ¿Cómo podía haber sido tan cruel?
El primer mensaje me heló la sangre. Estaba lleno de interferencias, las palabras apenas se entendían, pero pude distinguir una voz entre el ruido.
Era Mya. Y estaba llorando.
«Por favor, Henry, oh, Dios, por favor, contesta…».
Luego la llamada acababa.
Escuché angustiado los siguientes tres mensajes. Dos eran de los padres de Mya; el último, de mi padre.
Tenía que ir al hospital.
De pronto me vi aporreando puerta tras puerta, hasta que mi amigo Kyle contestó. Llorando, le convencí de que me prestara su coche. Me fui a Nueva York a ciento cuarenta por hora, aparqué en doble fila delante del hospital Mount Sinai. La grúa se llevó el coche de Kyle en cuanto entré.
– Mya Loverne -le dije a la recepcionista.
Marcó un par de teclas de un ordenador viejo. Yo me ponía más furioso con cada segundo que pasaba. Corrí al ascensor y subí al sexto piso, temblando, con las lágrimas corriéndome por la cara. Cuando encontré la habitación 612, agaché la cabeza y entré. Me preparé para lo peor, pero lo que vi allí dentro seguirá grabado en mi cerebro hasta el día que me muera.
Mya tenía la cara cubierta de vendajes blancos, la piel pálida y seca. Sus padres estaban arrodillados junto a ella, agarrándole las manos, acariciándole el brazo. Tuve la impresión de que habían estado llorando toda la noche.
Mya tenía en el antebrazo una vía que chupaba de un tubo de plástico transparente. Apenas pude balbucir «lo siento» antes de derrumbarme por completo.
Habían atacado a Mya. Y ella me había llamado pidiendo socorro a las 2:36.
Y yo le había colgado el teléfono.
Había salido a tomar una copa con unas amigas, me dijo su madre, y estaba buscando un taxi cuando un hombre la agarró y la llevó a rastras a un callejón. Le robó el bolso, la abofeteó y luego decidió que quería más. Le rajó la falda y le dio un puñetazo en el estómago. Mientras tanto, su novio («te quiero, Mya»), la ignoraba. El hombre se tomó su tiempo, se bajó la cremallera de los pantalones. Mya logró pulsar el botón de llamada de su móvil. Marcó automáticamente mi número. Fue entonces cuando colgué. Un hombre se sujetaba con la mano el pene duro mientras mi novia yacía sangrando. Y yo intentaba volver a dormirme.
Por suerte, Mya llevaba un spray de pimienta en la cadena en la que llevaba la llave. Consiguió rociarlo antes de que pudiera…
«Te quiero, nena».
Oh, Dios.
El tipo retrocedió, repelido por el spray, pero le dio un puñetazo en la cara y le rompió el pómulo. Luego salió corriendo. Y ella se quedó allí tendida. Magullada. Exhausta. Llorando en la calle. Mientras yo dormía apaciblemente.
La operaron para reconstruirle el pómulo. La cicatriz casi no se notaría. Al menos podíamos dar gracias por eso.
La señora Loverne me agarró la mano cuando me arrodillé. Mis lágrimas se derramaban sobre el frío linóleo y allí se desvanecían. Ella sonrió débilmente, me dijo que no era culpa mía. Yo no me atrevía a mirar al padre de Mya, y por su silencio comprendí que él no quería que lo hiciera.
Entonces se despertó Mya. Estaba sedada, aturdida.
– Nena -dije, y me tembló el labio contra los dientes mientras todo mi cuerpo temblaba. «Maldito seas, cabrón. Mira lo que has hecho»-. Estoy aquí, nena -dije.
– Te llamé, Henry -susurró ella-. Pero no estabas.
Asentí con la cabeza. Me escocían los ojos. La tomé de la mano, se la apreté, no sentí nada a cambio.
Porque yo sí estaba. Ella había gritado pidiendo ayuda, me había llamado confiando en que pudiera hacer algo.
Lo que fuera.
Y yo le había colgado.
Mya había tenido que esperar una ambulancia, sola y magullada en un callejón. Yo estaba dormido cuando me llamaron sus padres, cuando el miserable de mi padre me dejó un mensaje preguntando por qué le despertaba Cindy Loverne a las cuatro de la mañana. Yo podría haberla salvado. Podría haberla ayudado. Pero no lo hice. Preferí no hacerlo.
La noche siguiente me encontré en la misma esquina en la que la sangre de Mya había manchado el cemento. Una botella de vodka era mi única compañía mientras esperaba en la oscuridad, escudriñando la cara de los desconocidos en busca de una amenaza, de una mirada incómoda, de una señal que me dijera «fui yo, ven por mí, gilipollas, haz que lo pague».
Dos días después estaba con Mya cuando, con voz monótona y apagada, ayudó a un dibujante de la policía a crear un retrato robot del agresor. No recordaba gran cosa. El retrato resultante podría haber sido el de cualquiera. Llamé a todos los hospitales en cien kilómetros a la redonda preguntando por un hombre blanco, de entre veinticinco y cuarenta años de edad y entre un metro cincuenta y un metro ochenta de estatura, que pudiera haber ingresado con la mano rota, con los ojos dañados por el spray de pimienta o incluso con la polla pillada en la cremallera. No saqué nada en claro.
En el fondo sabía que, si yo hubiera estado allí, aquel tipo no habría sobrevivido. Mya habría estado a salvo. Pero yo no estaba allí. Y tenía que vivir con ello.
Esa noche hizo que me lo cuestionara todo. Le había dado la espalda a la chica a la que quería (a la que decía querer) sin pensármelo dos veces. Desde ese momento comprendí que siempre estaría ahí para ella, para cualquiera, porque jamás podría volver a darle la espalda a nadie. Ése, me dije, era el único modo de asumirlo y seguir adelante.
Capítulo 5
Hice una mueca al ver el extracto de mi cuenta y me pregunté si los del banco se reían de mí cada vez que veían mis exiguos depósitos. Podía pagar la mitad de alquiler y encontrar un estudio el doble de grande en Brooklyn o Queens, pero mientras no me importara comer galletas saladas y manzanas, la aureola de vivir en pleno centro hacía que todo aquello valiera la pena.
Acostumbrarme a los extraños ruidos de mi apartamento era otra cosa. Cada noche oía un arañar de garras diminutas, agua que goteaba en tuberías invisibles. El trabajo me permitía centrarme. Por suerte, porque todo lo demás me sacaba de quicio.
Estaba viviendo como había querido desde la primera vez que mi padre me dijo que era una mierda. Mi madre estaba de pie en la cocina, sonriendo como si acabáramos de volver de un viaje de pesca sin nada más que historias que contar. Siempre sonriendo, como una escultura de cera con pulso. Distante. No indiferente, sino apartada de la realidad. Algunas personas se perdían en sus demonios. Yo prefería volver las tornas, dejar que la ira alimentara mi fuego. Cada palabra que decía mi padre era gasolina. Y mi determinación era la cerilla.
Y ahora tenía la oportunidad de trabajar con una leyenda. O’Donnell tenía sesenta y tantos años, pero también una cara rotunda y luminosa, con las mejillas arrugadas y enrojecidas por la edad. Delante del teclado, sus dedos parecían volar y sus ojos eran como puertas a otro mundo. Al confiarme aquel encargo, Jack me había dado a probar un bocado. Y aquel bocado sacaría lo mejor de mí.
Al llegar a la Gazette, fui a buscar una grabadora al cuarto del material y luego me senté en mi mesa y llamé a Luis Guzmán.
Contestó un hombre con fuerte acento hispano.
– ¿Diga?
– Hola, señor Guzmán, soy Henry Parker, de la New York Gazette. ¿Le dijo Jack O’Donnell que iba a llamar?
– Sí. Dijo que un compañero se pondría en contacto conmigo para una entrevista. ¿Es usted?
– Sí, soy yo. ¿Le importa que me pase hoy por su casa unos minutos? No tardaremos mucho.
Una pausa, una vacilación.
– No sé, señor Henry. Hoy no me viene bien. Tengo una cita esta tarde.
Estaba eludiendo la conversación, como Jack me había advertido.
– ¿A qué hora es su cita?
– ¿Mi cita? Es, eh, a las siete.
– Entonces no le importará que me pase a las seis.
Oí murmullos de fondo. Una voz de mujer dijo algo que sonó como un no. Luego Luis volvió a ponerse.
– Señor Henry, podemos hablar unos minutos si viene a las seis, pero no puede quedarse mucho tiempo. No puedo faltar a mi cita. Es con el médico.
¿Qué clase de médico daba cita a las siete de la tarde?
– No tardaremos mucho, señor Guzmán. Tendrá tiempo de sobra.
Más murmullos. Un portazo.
– Siendo así, venga. Mi mujer y yo estaremos aquí.
– Estupendo. Hasta esta tarde.
Salí de la oficina a las seis menos cuarto y paré un taxi. Mientras el taxista zigzagueaba por entre el tráfico, leí la nota biográfica que me había dado Jack.
En 1997, Luis Guzmán fue detenido por robo a mano armada después de que su compañero, un tal José Ramírez Sánchez, y él entraran en una sucursal bancaria y sacaran dos semiautomáticas. Sánchez se puso nervioso y disparó a un empleado. A los dos los mandaron a Sing Sing. Guzmán cumplió tres años. Ramírez Sánchez murió apuñalado en su celda.
Cuando llegué a la 105 con Broadway, llamé al portero automático preguntándome por qué Luis parecía tan nervioso por teléfono.
El edificio no parecía beneficiarse a menudo de los servicios de un conserje. Los suelos estaban polvorientos y manchados, y la decoración del vestíbulo consistía en tres macetas cuyas flores no procedían de semillas, sino de encaje de ganchillo. Eché un vistazo al directorio colocado detrás de un panel de cristal sucio. El conserje, Grady Larkin, vivía en el apartamento B1. Tomé nota, por si acaso.
Subí en ascensor hasta el segundo piso. El pasillo estaba empapelado en un tono verde claro, con rayas verticales de color beis. Las puertas eran grises y casi todas las bisagras parecían viejas y oxidadas. Las lámparas lanzaban un suave resplandor. Había una extraña quietud en el edificio, como en la sala de espera de un hospital; un silencio violento y forzado. Mientras avanzaba por el pasillo noté que en varias puertas faltaban las placas con los nombres de sus habitantes y que la moqueta de delante no estaba sucia, como en las otras. Saltaba a la vista que aquellos apartamentos estaban vacíos.
Encontré el 2C y llamé una vez. Antes de que tuviera tiempo de prepararme, se abrió la puerta.
– ¿El señor Parker?
El hombre que tenía delante era enorme. Eso fue lo primero que pensé. «Madre mía, este tío es enorme».
Los bíceps son un modo engañoso de medir la fuerza de una persona. La verdadera fuerza está en los antebrazos. Y los de Luis eran como media docena de cuerdas retorcidas y chamuscadas.
Llevaba una camiseta interior blanca, remetida en unos pantalones de traje grises que parecían recién planchados. Se había cortado al afeitarse y tenía un trocito de papel higiénico pegado a la barbilla. Encima de la ceja, a lo largo, tenía una cicatriz muy fina, casi imperceptible. Una herida hecha en prisión y mal cosida. Llevaba la perilla perfectamente cuidada y tenía las mejillas tersas e hidratadas. Olía como si un jardín botánico hubiera vomitado encima de él. Tenía una mirada bondadosa, como si le hubieran sorbido por completo los malos pensamientos. Luego parpadeó y miró el pasillo. Por un instante habría jurado que había miedo en sus ojos. Eché una ojeada al pasillo. Estaba vacío.
La grasa se le había aposentado sobre la cintura como una capa de nata. Seguramente se había mantenido en forma en prisión, donde los meses se contaban por las veces que uno levantaba las pesas, pero desde que estaba libre Luis Guzmán había recuperado el apetito.
Miré su atildado atuendo. Su médico tenía que ser muy caro, si había que ir así vestido para verlo.
– Hola, soy Henry. Hablamos esta mañana.
– Sí, encantando de conocerlo, señor Henry -la mano de Luis había agarrado la mía de repente. Con fuerza. Apreté los dientes y confié en que me soltara antes de hacerme polvo los nudillos. Cuando aflojó la mano, me aseguré de que mis huesos seguían intactos. Luis daba así la mano sin esfuerzo, tan fácilmente como si diera una palmada en la espalda-. Y esa preciosa mamacita es mi mujer, Christine. Di hola, nena.
– Hola, nena -dijo ella con una sonrisa astuta. Christine tenía la piel color canela, el pelo largo y castaño y ojos verde profundo. Estaba sentada en un sofá esponjoso, sosteniendo unas agujas con las que parecía estar tricotando fervientemente un jersey de bebé.
– Bueno, Henry -dijo Luis con expresión contemplativa-. El señor O’Donnell me ha dicho que querías hacerme unas preguntas sobre el tiempo que pasé en prisión -sonrió. Tenía los dientes perfectamente rectos y un poco demasiado blancos para alguien que sólo se había alimentado del rancho de la prisión durante tres años. El dentista debía de haberle hecho un buen repaso.
– Así es -contesté.
– Pues pasa y ponte cómodo.
Me pasó un brazo como un tronco por el cuello y me condujo hacia una mesa de pino recién barnizada. El apartamento estaba ordenado y bien arreglado, pero había en él una especie de limpieza aséptica. No había fotografías, ni figuritas, ni cuadros o carteles a la vista. Salvo por las agujas de tejer de Christine, aquello parecía más una oficina que una vivienda.
Luis me sacó una silla mientras yo colocaba la grabadora. Pareció inquietarse un momento por su presencia, pero luego se calmó un poco.
– Bueno, Henry, ¿de qué quieres que hablemos? Vamos a empezar. Tengo sólo unos minutos antes de mi cita.
– No hay problema. Gracias otra vez por aceptar.
– Oh -dijo, riendo-. No lo hago por Jack. Mi oficial de la condicional dice que hace que parezca más respetable.
– Claro -puse en marcha la grabadora-. En primer lugar, ¿podría decir su nombre y su fecha de nacimiento?
Luis se aclaró la garganta teatralmente.
– Me llamo Luis Rodrigo Guzmán. Nací el 19 de julio de 1970.
– Muy bien, Luis, ¿cuál es su recuerdo más vívido del tiempo que pasó en la cárcel?
Luis se recostó en su silla y luego, de pronto, se levantó. Se fue a la cocina, sirvió un vaso de agua. Me lo ofreció. Decliné amablemente. Él bebió un largo trago, apoyó los codos sobre la mesa y empezó a hablar con voz suave.
– Es duro decirlo, pero es la RPA.
– ¿La RPA?
– La Reinserción por el Arte. Un programa que tienen en Sing Sing. Traen a monitores para que nos ayuden a entrar en contacto con nuestro propio yo siendo creativos. En el buen sentido.
Asentí con la cabeza.
– Continúe.
– Una vez al año, los presos, sobre todo los de máxima seguridad cumpliendo de veinticinco años a cadena perpetua, pero también unos pocos de otras clases, montan una obra de teatro con la ayuda de la RPA. Los primeros dos años, yo me reía de los tíos que lo hacían, decía que la cárcel los había vuelto maricas.
Noté que la mirada de Christine se endurecía, que su frente se arrugaba.
– Pero el último año me dije qué diablos, quizá si lo hago me den puntos por buen comportamiento. Así que hice una prueba para una obra de Kentucky Williams titulada El zoo de cristal.
– Tennessee Williams -lo corregí.
– ¿Qué?
– Nada. Continúe.
– Así que hice la prueba para el papel de «el Candidato». Una semana después, el director, un cholo muy grandote que se llamaba Willie y estaba allí por homicidio doble, me dijo que me habían dado el papel. El nombre verdadero del candidato es Jim O’Connor, pero el público no lo conoce por ese nombre. Así que ensayábamos tres horas diarias, dejándonos el pellejo. Al principio era todo medio en broma, ¿sabes?, porque había tíos que hacían de mujeres.
»En la obra se supone que voy a salir con Laura, una chica que interpretaba mi amigo Ralph Francisco. Hasta llegaba a darle un beso a Ralph en la mejilla. Laura es una pobre infeliz que lleva toda la vida esperando que le pase algo bueno y que se pasa el día sacándoles brillo a sus animalitos de cristal. Y entonces se entera de que mi personaje está prometido, y eso la destroza. La noche del estreno, me eché a llorar en cuanto salí del escenario. Hicimos cuatro funciones. Las primeras tres fueron para los presos, pero la última la hicimos delante de quinientas personas de fuera. Me refiero a mujeres, padres, niños… Fue la mejor noche de mi vida.
Luis hablaba en voz baja, pero se notaba que estaba emocionado. Se secó los ojos, bebió otro sorbo de agua y continuó.
– La obra trata de lo que se quiere y de lo que no se puede tener. Me hizo pensar en por qué estaba en la cárcel. Siempre quería algo que no podía tener y luego, cuando creía tenerlo, resultaba ser una mierda. Ése es mi recuerdo más vívido, Henry.
Durante media hora, Luis me abrió su corazón. Se rió y lloró, pero en ningún momento me pidió que apagara la grabadora. Me enteré de que había conocido a Christine en un recital de poesía en Harlem, después de su puesta en libertad; de que ella estaba tejiendo ropa para un niño que aún no habían concebido; de que él trabajaba como guardia de seguridad y ganaba veintitrés mil dólares brutos al año. Descubrí que era el hombre más feliz del mundo porque mantenía a la mujer a la que quería y pagaba su techo.
Cuando habló del apartamento, algo me chirrió. Christine no trabajaba. Basándome en las exiguas dimensiones de mi casa, calculé que el apartamento tenía al menos trescientos metros cuadrados. No estaba mal para un tipo que apenas superaba el umbral de la pobreza.
A las seis y media, Luis se levantó y apagó la grabadora.
– Y ahora tengo que arreglarme para mi cita.
Yo también me levanté. Me dio la mano y volvió a pulverizarme los metacarpios.
– Gracias, Luis, ha sido un placer.
– El placer ha sido todo mío, Henry. Así que quieres dedicarte a escribir reportajes. Pues te deseo la mejor suerte del mundo.
Al salir lo vi cerrar la puerta. Sus ojos desaparecieron cuando el cerrojo encajó. Justo antes de que cerrara, vi el miedo otra vez. Y vi que allí había algo que Jack O’Donnell no sabía.
Escuché la cinta de la entrevista de Luis sentado al fondo de un restaurante griego mientras me atiborraba de souvlaki. Al día siguiente la transcribiría para dársela a Wallace y Jack, destacando las mejores partes. Aquélla era mi oportunidad de demostrar que podía codearme con los pesos pesados. Jack O’Donnell, una leyenda viva de la sala de redacción, revisaría mi trabajo para su artículo. En la cinta había material de primera clase. Pero cuanto más lo escuchaba, más me parecía oír temblar la voz de Luis. Algo le reconcomía mientras hablábamos.
Comprendí por su tono trémulo que estaba ocultando algo. Había mentido sobre la cita con el médico (yo mismo había puesto aquella excusa alguna vez para salir antes del trabajo). Iba de punta en blanco, como si se estuviera preparando para una boda o un funeral. Y no me tragaba ni por un momento que pudiera permitirse aquel apartamento cobrando veintitrés mil dólares al año. Aquel hombre no era sólo lo que aparecía en la cinta.
Necesitaba saber más, sonsacarle a Luis Guzmán a qué obedecía el miedo que notaba tras su voz. Pero Jack me había dado instrucciones. Tenía que hacer lo que me había mandado, ni más, ni menos. Y, sin embargo, allí había algo que me daba mala espina. Luis Guzmán ocultaba algo, y yo tenía que descubrir qué era. Christine estaría en casa. Tal vez ella pudiera arrojar alguna luz sobre el asunto.
Volví a guardar la grabadora y el cuaderno en mi mochila, salí del restaurante y me encaminé de nuevo al apartamento de Guzmán. Entré en el edificio detrás de otro inquilino que tuvo la amabilidad de sujetarme la puerta. Sólo tenía una oportunidad de hacerlo bien. Tal vez Christine desconfiara. Quizá tuviera que presionarla, decirle que era por el bien de Luis. Con un poco de suerte, me contestaría con franqueza y consideración, y yo podría pintarles el cuadro completo a Wallace y Jack.
El ascensor se abrió y eché a andar hacia el apartamento 2C, imaginándome cómo me estrecharía la mano Jack O’Donnell y cómo me daría una palmada en la espalda Wallace Langston. Me sentí reconfortado, lleno de energía, y supe que estaba haciendo bien mi trabajo.
Y entonces fue cuando oí los gritos.
Capítulo 6
Christine. Estaba gritando.
Y luego se hizo el silencio.
Oí una voz profunda, una voz de barítono que salía del apartamento 2C. Sonaba airada, pero sus palabras se oían amortiguadas. Luego, otro grito espeluznante me estremeció el cuerpo.
Christine.
Me quedé parado delante de la puerta, con miedo a moverme.
¿Estaría pegándole Luis? No, era imposible. Yo le había mirado a los ojos, había visto que aquel hombre había abandonado la violencia hacía tiempo. Pero en la mayoría de los casos la rehabilitación de un delincuente duraba lo que la ocasión. Sólo hacía falta un momento para que volvieran a precipitarse en el abismo.
Entonces oí de nuevo aquella voz, más claramente. No era Luis. No, Luis tenía un fuerte acento hispano. Era la voz de otra persona. Una voz enérgica, americana. Sin inflexiones latinas.
Oí un golpe fuerte, como un entrechocar de madera.
Oh, cielos…
Tenía los pies clavados al suelo. Aquello no era asunto mío. Se suponía que no debía estar allí. Ya tenía lo que quería Jack. Nadie pensaría mal de mí.
Entonces volví a oírlo. Otro golpe y un grito sofocado.
Mya.
Esa noche, sentado junto a su cama en el hospital.
«Te llamé. Y no estabas».
«Te llamé, Henry».
Los gritos me abrasaban la piel. Oí sollozar a Christine. Luego sentí otro susurro, una voz que suplicaba. Una voz con acento hispano.
Luis.
Entonces el americano gritó, y oí otro golpe.
Estaba solo en el pasillo. Nadie más quería meterse en aquello. Se había hecho un silencio perverso porque nadie se atrevía a intervenir.
Y luego ya no se oía nada.
Tal vez hubiera acabado. Tal vez pudiera volver al confort de mi cama, pasar durmiendo aquella noche horrible y prepararme para entregar la entrevista. Luis y Christine estarían bien. Seguro que era un malentendido. En el fondo, yo sabía que les habría echado una mano si hubiera hecho falta.
«Te llamé, Henry».
Entonces Christine volvió a gritar, y mis argumentos se hicieron añicos. En ese momento comprendí lo que tenía que hacer.
Dejé mi mochila en el suelo. Respiré hondo. Y llamé a la puerta.
– ¡Luis! -grité-. ¡Christine! ¿Va todo bien?
Mis palabras fueron acogidas con un silencio. Luego se oyeron pasos. El americano estaba hablando, su voz sonaba suave pero firme. Yo podía dar media vuelta, esconderme entre las sombras y el de dentro no se daría cuenta.
O podía ser fuerte. Como debería haberlo sido por Mya.
Y así mis pies se quedaron clavados al suelo cuando la puerta se abrió. Y en ese momento mi vida cambió para siempre.
Por suerte había ido al baño antes de salir del restaurante, porque cuando la puerta acabó de abrirse había una pistola apuntando directamente a mi cabeza.
– ¿Quién coño eres tú? -dijo el hombre mientras me miraba entornando los ojos. Medía poco más de metro ochenta y cinco y pesaba al menos veinte kilos más que yo. Pero no todo era fibra. Tenía la tripa fofa y la cara arrugada como si se hubiera quedado dormido encima de una malla de alambre. Sus manos eran toscas y ásperas. Le sangraban dos nudillos. Parecía que llevaba días sin dormir.
Tragué saliva, tosí y me obligué a respirar.
– He dicho que quién coño eres tú -su saliva me salpicó la cara.
– ¡Déjalo en paz!
Era Christine, gimiendo desde el interior del apartamento. Miré más allá del hombre de la pistola y vi a Luis sentado en una silla. Tenía los brazos y las piernas atados con esposas y manchados de sangre. Su traje estaba salpicado de rojo y su corbata deshecha. Tenía la cara llena de cortes y moratones. La sangre brotaba de algunas brechas. Luego vi a Christine. Estaba atada al radiador.
– ¿Qué…? -fue lo único que pude decir. El de la pistola se inclinó y me miró.
– ¿Tienes algún problema, chaval? -meneé la cabeza sin asentir ni negar-. Pues largo de aquí.
Empujó la puerta y se volvió hacia sus prisioneros. Sin pensármelo dos veces, bloqueé la puerta con el pie.
El hombre esperó un momento, ladeó la cabeza y se volvió hacia mí. Seguía con la pistola levantada y su dedo tocaba suavemente el cañón. En Bend, yo había escrito muchas veces sobre armas y violencia. Vi que su pistola era una calibre 38 de la vieja escuela. Un revólver.
«Te llamé, Henry».
– Suéltalos -dije con todo el desafío del que fui capaz. Debió de salirme bien, porque bajó el arma unos milímetros. Christine intentaba desatarse frenéticamente frotando sus ligaduras contra el borde del radiador. Nuestros ojos se encontraron un momento; luego, aparté la mirada. No quería darle ninguna pista a aquel tipo.
– El chaval tiene huevos, Luis -soltó una risa breve-. ¿Lo conoces?
Luis movió la cabeza arriba y abajo y masculló algo ininteligible. Tenía las mejillas hinchadas y su cabeza oscilaba como un tornillo suelto.
Al ver a Luis sangrando, indefenso, a Christine intentando desatarse, al ver a aquel hombre, a aquel animal, sentí que me ardía un fuego en el estómago. Después del ataque a Mya, lo único que quería era una oportunidad de probar mi valía, un modo de demostrar que no volvería a dar la espalda a nadie. Las peleas de borrachos y las miradas desafiantes no significaban nada. Allí estaba, por fin. Justo delante de mí. Vestido con gabardina y sosteniendo una pistola cargada.
Entré en el apartamento, apreté los dientes y dije:
– Voy a llamar a la policía. Ahora mismo -saqué mi móvil y lo abrí.
Él retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Intentaba calibrarme, ver si de veras tenía huevos para darme la vuelta y llamar. Lo miré a los ojos un momento y empecé a marcar.
– Vale, chaval -dijo, divertido. Vi con sorpresa que levantaba las manos, pistola incluida, como un niño atrapado en un juego de policías y ladrones-. No hagas tonterías, hijo. Me marcho pacíficamente.
– Me llamo Henry -dije apretando los músculos de la mandíbula.
– Henry -dijo él con burlona admiración, y añadió una leve risa-. Nombre de viejo.
No dije nada.
– Bueno, Henry, ahora que has aterrorizado al malo, supongo que me toca ir a esconderme a un agujero y quedarme dormido llorando -se volvió para mirar a Luis y Christine. Ella dejó las cuerdas y lo miró.
– ¡Déjanos en paz! -gritó. Luis intentó desatarse, pero no le quedaban fuerzas.
– A su debido tiempo, nena. A su debido tiempo.
– No veo que se marche -dije.
– No te alteres. Ya me voy -luego giró la pistola y apuntó a la cabeza de Luis-. Pero no hasta que tenga lo que he venido a buscar.
Christine habló en voz baja. Su voluntad se había desmoronado.
– Ya te lo he dicho. No lo tenemos.
– ¡Tonterías! -gritó él-. Si no me decís dónde está en menos de cinco segundos… -me miró y sonrió-. Si me lo decís, me marcharé. Como le he prometido a Henry.
La saliva resbalaba por los labios de Christine mientras hablaba.
– Por favor, no lo tenemos, te lo juro.
– Uno.
Christine se tensó, un gemido indefenso escapó de sus labios.
– Voy a llamar a la policía -dije-. Ahora mismo.
– Adelante -dijo él-. De todos modos esto se habrá acabado dentro de cuatro segundos. ¿Crees que llegarán antes? -luego añadió-: Dos.
– Por favor, no lo hagas -sollozó Christine-. Escucha, por favor…
– Tres.
Christine intentaba desatarse frenéticamente, frotando las cuerdas cada vez con más fuerza contra el radiador. Se estaban deshaciendo. Casi estaba libre.
Entonces el hombre dio un paso adelante y golpeó a Luis en la cabeza con la pistola. Luis echó el cuello hacia atrás y empezó a manar sangre de su frente.
– ¡Dios mío! -gritó Christine-. ¡Oh, Dios mío! -se mecía adelante y atrás, tendiendo los brazos hacia su marido-. ¡Déjalo en paz!
– Cuatro.
No pensé, no sopesé si hacía bien o mal. En cuanto dijo «cuatro», le golpeé la espalda con el hombro, haciéndolo caer hacia delante. La pistola salió volando y aterrizó a los pies de Luis. Yo seguí empujándolo hasta que su cabeza chocó con la pared. Un soplo de aire escapó de sus pulmones. Gruñó. Lanzó un codazo, me dio de refilón en la coronilla y me sacudí de pies a cabeza.
Luis balbuceaba, las burbujas de su saliva esparcían espuma roja sobre sus labios. Christine seguía intentando serrar sus cuerdas.
Me lancé de cabeza por la pistola y caí en plancha sobre la tarima. Luego la noté en la mano; mi dedo se deslizó por el seguro del gatillo y sentí un dolor agudo en las costillas. Me doblé. Me ardía el costado. Se me cayó la pistola.
Miré a Luis, sus párpados se movían. Apenas estaba consciente. De pronto me hallaba luchando por salvar tres vidas.
Mientras intentaba ponerme de pie, me golpeó con la palma de la mano en el plexo solar. Me quedé sin respiración, caí de rodillas y jadeé. Él se tocó la nariz con un dedo y se lo manchó de sangre.
– Serás cabrón -dijo-. Has tenido oportunidad de no meterte donde no te llamaban. No quería matarte. Esto te lo has buscado tú solito.
Se inclinó y alargó el brazo hacia la pistola. Salté, le pisé la muñeca con el talón. Sonó un fuerte crujido al romperse el hueso. Gritó de dolor y se tambaleó, agarrándose la mano herida.
Me lancé de nuevo por la pistola, pero la apartó de un puntapié y el arma pasó entre mis piernas y fue a parar junto a la puerta. Nos quedamos parados un momento. Yo estaba más cerca de la puerta.
Me precipité hacia la pistola, pero él me golpeó con el hombro empujándome contra la puerta. Las bisagras chirriaron y la puerta se torció. Le agarré del pelo, tiré con fuerza. Él gritó.
Retrocedió, desasiéndose. Me lancé otra vez por la pistola, y él volvió a empujarme contra la puerta. Me golpeé la cabeza contra el metal. Esta vez, las bisagras cedieron.
La puerta se desplomó hacia fuera y caímos al pasillo. Sus ciento diez kilos de peso cayeron sobre mí como un saco de arena. Sentí un fuerte dolor en las costillas, donde me había dado una patada. Cada vez que respiraba era como si me clavaran un cuchillo en los pulmones. Estaba mareado por el golpe en la cabeza.
Él se puso de espaldas mientras me incorporaba. Cuando conseguí levantarme, noté que todo estaba en silencio.
Entonces vi que me estaba apuntando a la cabeza con la pistola.
– Maldito idiota -dijo. Tenía el brazo derecho doblado sobre el pecho, como un cabestrillo, y con el izquierdo sostenía la pistola, el dedo en el gatillo.
Dejé de respirar. Se me quedó la boca seca. Podía estar muerto en menos tiempo del que tardaba en latir mi corazón.
– Espera -dije.
– No he venido por ti -dijo respirando lentamente. Noté por sus ojos que había matado otras veces. No había miedo, ni vacilación. Si quería matarme, podía darme por muerto. No tenía ningún escrúpulo.
Apreté los dientes. Intenté pensar en algo que decir. Algo que lo disuadiera. Que lo conmoviera.
Pero sólo dije:
– No lo hagas.
Sonrió. Tenía los dientes manchados de sangre.
Cerré los ojos, pensé en aquella noche. En Mya.
Se oyó un grito y el estampido de un disparo. Esperé sentir un dolor desgarrador, pero cuando abrí los ojos Christine había logrado soltarse y estaba colgada de la espalda del pistolero, arañándole la cara. El disparo se había incrustado en el techo, y los trozos de yeso caían como una nevada.
Mientras ella daba puñetazos en la cabeza, con la laca de uñas roja descascarillada y marcas moradas en las muñecas, él intentaba liberarse. Se inclinó hacia delante y estrelló a Christine contra la pared, de espaldas. Ella soltó un gemido y cayó al suelo.
Me apuntó de nuevo. Me abalancé hacia él. Caímos y mi mano se cerró alrededor del cañón. Tenía el corazón a punto de estallar cuando me subí encima de él, a horcajadas sobre su pecho, intentando apartar la pistola. Era más fuerte que yo. La pistola se volvió hacia mí.
Para vencerlo, necesitaba un punto de apoyo. Pillarlo desprevenido.
Relajé las manos y, cuando tenía la pistola a la altura del pecho, me di la vuelta. Oí un leve gemido cuando perdió el equilibrio. No sabía dónde estaba apuntando, pero de pronto la tenía mejor agarrada. Busqué frenéticamente el gatillo.
Justo cuando mi dedo penetró en el suave agujero circular, sentí que su dedo carnoso se unía al mío. Sobre el gatillo. Luego apretó.
Se oyó una tremenda explosión y un fogonazo me quemó los ojos. La pistola rebotó contra mi hombro, lanzándome hacia atrás. Me puse de rodillas, sorprendido de encontrarla en mi mano. Por fin la tenía. Miré a mi objetivo.
Estaba tendido de lado. Y no se movía.
Un hilillo de humo salía de un agujero deshilachado de su gabardina. En el suelo, bajo él, empezaba a formarse un charco de sangre.
– Joder -dije-. Joder, joder, joder.
La pistola cayó al suelo con estruendo. Miró el pasillo, vi caras asomadas a las puertas. Mis ojos se toparon con los de una mujer mayor que se apresuró a cerrar la puerta al ver la carnicería. Christine se levantó e hizo una mueca al tocarse la parte de atrás de la cabeza. Se acercó cojeando y miró al hombre. Llevaba el miedo grabado en la cara, como si estuviera delante de un pelotón de fusilamiento.
– Dios mío -dijo en voz baja, santiguándose-. No puede estar… No lo teníamos…
– ¿Está…? -susurré. Christine no dijo nada.
Me arrodillé. Tenía las piernas como pasta cocida. El hombre tenía los ojos abiertos de par en par y la boca congelada en una O. La lengua le colgaba de la boca. Le palpé la muñeca, apreté sus venas. Nada. Me toqué la mía sólo para asegurarme de que estaba buscando bien y sentí correr la sangre por mi cuerpo más deprisa de lo que creía posible. Pasé con cuidado por encima del charco de sangre y apoyé los dedos en su cuello carnoso y sin afeitar. Nada.
– Oh… Dios mío -dije, irguiéndome y tambaleándome hacia atrás.
– ¿Está…? -dijo Christine, y señaló el cuerpo con la cabeza.
– Creo que sí.
– Ay, Señor -gimió-. No, Dios mío -debería haberse sentido a salvo ahora que él estaba muerto, pero su mirada de terror parecía más intensa que antes.
Luis seguía desmayado en su silla. Christine entró en la cocina y volvió con un cuchillo. Empezó a cortar las cuerdas de su marido. Yo recuperé el aliento; estaba mareado y los ojos inertes del cadáver me abrían un agujero en la espalda.
– ¿Qué vas a hacer? -dijo Christine con voz chillona.
– ¿No deberíamos…? -respondí.
Empezaron a oírse sirenas a lo lejos. Se me heló la sangre.
– ¡Vete! -gritó, desatando las muñecas de Luis-. ¡Sal de aquí!
Retrocedí a trompicones, recogí mi mochila y entré corriendo en la escalera. Bajé los escalones de tres en tres. El dolor me atravesaba el cuerpo cada vez que respiraba.
Salí de golpe a la noche calurosa. Todo aquello era absurdo. Eché a correr a toda velocidad, hacia el sur, camino de Broadway, y no paré hasta que mis pulmones estaban a punto de estallar.
Me metí en un callejón y vi a un mendigo durmiendo debajo de una caja de cartón. Me dolía la cabeza. No podía seguir corriendo. Me senté y doblé las piernas. Oí sirenas a lo lejos, y la oscuridad se apoderó de mí.
Capítulo 7
Joe Mauser no podía dormir. Notaba el torso caliente bajo las mantas. Pero tenía las piernas desnudas y frías. Miró el dedo de whisky de su mesita. Dejaba uno allí todas las noches. A veces funcionaba. A menudo no. Y a menudo se descubría yendo a llenarlo otra vez.
Se sentó, se restregó los ojos y miró el reloj. Eran las 4:27 de la mañana. Encendió la lámpara antigua que le habían regalado Linda y John cuando cumplió cuarenta y cinco años. Era una lámpara de lectura, dijeron. Y a su luz leía la etiqueta de la botella. Sobre la mesita no había otra cosa, salvo su Glock 40.
Joe levantó el whisky y bebió un sorbito. Sintió que el líquido lo quemaba bajo la lengua, pensó en encender la televisión. A veces se dormía viendo la teletienda. Quizá pudiera echar un vistazo a los canales de cine. No, eso no serviría. A esa hora sólo ponían películas porno y publirreportajes.
Tenía agujetas en las piernas. De correr por la mañana temprano. Había perdido nueve kilos en seis meses, quitándose de encima varios años de descuido. Ahora pesaba noventa y cinco kilos. No estaba mal, pero midiendo uno ochenta tampoco le vendría mal perder otros diez kilos. Correr por la mañana era fácil si uno no podía dormir.
Apagó la lámpara y cerró los ojos con la esperanza de que el sueño saliera a su encuentro. Justo cuando notaba que la oscuridad descendía sobre él, el pitido del teléfono hizo añicos cualquier posibilidad de dormir.
Maldiciendo, Mauser volvió a encender la lámpara y levantó el aparato.
– ¿Sí? -dijo.
– ¿Joe? ¿Te he despertado?
Mauser reconoció la voz de Louis Carruthers, su viejo amigo y jefe del Departamento de Policía de Nueva York. Carruthers ocupaba el cargo desde 2002. Era el cuarto jefe de departamento desde 1984, cuando todavía se llamaba al puesto «jefe de policía».
– No, idiota, acabo de volver de la bolera.
Joe y Louis habían sido compañeros tres años en la policía de Nueva York. Luego Mauser se marchó a Quántico para unirse a los federales y Louis siguió ascendiendo. Se veían para tomar una copa una o dos veces al año, pero siempre quedaban con semanas de antelación. Joe dedujo que, si lo llamaba tan tarde, no era para sentarse en un bar a engullir aperitivos.
– Estoy en la parte alta de la ciudad, entre la 105 y Broadway -dijo Louis-. Tenemos a dos víctimas de una agresión camino del hospital. Hay uno más, pero… pero está muerto. Tienes que venir, Joe.
– Así que tienes un fiambre en Harlem -dijo Mauser-. ¿Y para eso me llamas a estas horas?
Oyó que Louis respiraba hondo. Le costaba hablar.
– La víctima tiene una bala del 38 en el pecho. Ya había muerto cuando llegamos. No queremos moverlo hasta que llegues, Joe.
– ¿Es el Papa? -preguntó Mauser-. Porque si no es el Papa o el presidente o alguien muy importante, me vuelvo a la cama -oyó una respiración profunda al otro lado de la línea. Y voces sofocadas. Louis estaba intentando tapar el teléfono.
– Deberías venir -dijo su amigo-. La 105 con Broadway. Sigue a los coches patrulla. Es el apartamento 2C.
– ¿Hay algún motivo por el que deba salir de la cama para ir a ver a un muerto que ni siquiera está en mi jurisdicción? -hizo una pausa. El corazón empezó a latirle más deprisa-. Lou, ¿esta llamada es personal o profesional? ¿Deberías llamar al FBI?
– Me ha parecido que debías saberlo antes de que los llame. Joe -dijo con un suspiro audible-, hemos encontrado la documentación de la víctima.
– ¿Quién es?
– Por favor, Joe. No quiero decírtelo por teléfono.
Mauser sintió que una punzada de dolor le atravesaba el pecho. No era el whisky. Era algo en la voz de Louis.
– Lou, amigo, me estás asustando. ¿Qué pasa?
– Ven aquí -A Mauser le pareció que sofocaba un sollozo-. Hace mucho tiempo que los chicos no te ven. Se alegrarán cuando les diga que vas a venir -colgó.
Tres minutos después, Joe Mauser se había puesto su cazadora de cuero y unos pantalones viejos y se había guardado las llaves de casa en el bolsillo. La pistola la llevaba en la funda del tobillo.
Al salir a la cálida noche de mayo, el agente federal Joseph Mauser se subió el cuello de la chaqueta y montó en su coche. Encendió la radio. Mientras oía a dos locutores discutir sobre quién tenía la culpa de que los Yanquis hubieran perdido, se dirigió a la parte alta de la ciudad. Tenía la sensación de que el cadáver que estaba a punto de ver significaría muchas otras noches de insomnio.
Capítulo 8
Te levantas en un callejón moteado por la luz del sol. Te duelen las costillas. Tienes un bulto en la parte de atrás de la cabeza que no deja de dolerte. Estás mareado. Un hombre con una caja de cartón por manta te mira parpadeando; sus ojos intentan acostumbrarse a la imagen del desconocido con el que comparte su callejón. Tiene la barba enredada y sucia. Y las manos como si hubiera trabajado veinte años en una mina. Piensas que tiene que ser un sueño. No hay explicación lógica. Tienes una cama. Vives en un apartamento por el que pagas. Tienes una cuenta bancaria. Una tarjeta de crédito. Una novia (o quizá no). Tienes una licenciatura universitaria. Y unos padres de los que has huido a cinco mil kilómetros de distancia.
Te levantas. Habrá leche en la nevera, café de ayer en la cafetera. Tiene que ser un sueño. ¿Qué te deparará el día?
Entonces te acuerdas del cadáver tendido a tus pies. Del charco de sangre que evitabas pisar. Del golpe del arma al disparar al hombre que había estado a punto de mataros a ti y a dos personas más.
Y entonces comprendes que no es un sueño.
El indigente me miraba mientras me limpiaba las manos con una hoja de papel de periódico. Sostenía una taza abollada que contenía una moneda de cinco centavos y tres peniques.
– ¿Eres nuevo? -preguntó. Cuatro dientes podridos salían de sus encías negras-. Si eres nuevo, tienes que pagar peaje. Yo soy el cobrador. Desde hace dos años. El último murió. Una tragedia. No puedes vivir en esta manzana si no pagas peaje.
Busqué distraídamente mi cartera y luego me lo pensé mejor y me dirigí hacia la calle. Una voz gritó detrás de mí:
– ¡Eh, que no has pagado!
Había roto la mañana. El sol brillaba, caliente. Era un hermoso día de principios de verano. Miré mi reloj. Eran las ocho y cincuenta y tres. Tenía que estar en el trabajo siete minutos después.
Me dolía respirar. Me paré delante de un edificio con un zócalo de ladrillo que me llegaba a la altura de la cintura. Me subí la camisa y vi un suave moratón debajo de mi axila. Nada grave. No tenía nada roto. Sólo algunos hematomas donde me habían pateado las costillas.
Me quedé allí, intentando recuperar la compostura. Guiñé los ojos para despejarme, pero el recuerdo de la noche anterior se me echó encima como una nube de langostas. Un hombre había muerto por mi culpa. No sabía si había apretado el gatillo o no (fue todo tan rápido… Pero recordaba su dedo sobre el gatillo), pero era responsable de la muerte de otra persona. Todavía no lo había asimilado, la idea revoloteaba aún alrededor de mi subconsciente.
Había intentando ayudar a Luis y a Christine. Y un hombre había muerto. En el fondo, yo sabía que la culpa no era mía. Aquel tipo podía haberlos matado a ambos. Me habría matado a mí.
Antes que nada tenía que parar en una comisaría. Ellos entenderían la situación, se darían cuenta de que los Guzmán estaban en peligro de muerte y de que yo había actuado en defensa propia. Él tenía la pistola. Había atacado a dos personas. Si yo no hubiera estado allí, quizá las hubiera matado. Yo era un héroe. Mi fotografía aparecería en los periódicos, aquélla con la cara de desafío que ya nunca podría borrarse.
Mi pecho se hinchó de orgullo mientras andaba por la calle tambaleándome. Miré la mochila, saqué mi teléfono móvil. No se encendía. Debía de haberse roto durante la pelea. Busqué una cabina para llamar al número de emergencias. Entonces empecé a notar algo extraño.
Los peatones me miraban fijamente, ponían cara de reconocerme vagamente, fruncían la boca como si intentaran escoger a alguien entre una línea de sospechosos. Una sensación inquietante comenzó a apoderarse de mí, pero me la sacudí pensando que lo ocurrido esa noche me había desquiciado.
Pero aun así…
El cadáver seguía apareciendo en mi cabeza como un muñeco sorpresa con el resorte roto.
Un hombre había muerto por mi culpa, y todo lo demás no importaba. Había dos personas heridas, quizá gravemente. Con suerte, las habrían atendido. Pero seguía habiendo un elefante de trescientos kilos en la habitación. ¿Qué estaba buscando aquel hombre?
Había ido al apartamento de los Guzmán a algo. Christine parecía saber de qué hablaba, pero decía no tenerlo en su poder. Luis no sabía lo que decía. Pero ella sí lo sabía…
Quizás hubiera una historia en todo aquello. Tal vez pudiera hablar con los Guzmán, encontrar la respuesta que había ido a buscar la noche anterior. Ir a ver a Wallace llevándole una historia única. Una historia que muy pocos reporteros de mi edad tendrían valor para investigar. Podía labrarme un nombre. Tal vez hubiera un filón en todo aquello.
Pero primero tenía que llamar a la policía. Había que contar la verdad.
Encontré una cabina en la esquina de la 89 con Broadway, junto a una charcutería, y me metí en ella. Una pareja que paseaba a un perro salchicha me miró con recelo. El hombre, que llevaba visera y una camiseta Black Dog, rodeó a la chica con el brazo y la apartó rápidamente, tirando del perro, que había empezado a ladrar.
Algo iba mal. Los neoyorquinos no se asustaban fácilmente. No iba cubierto de sangre, ni embreado y cubierto de plumas. Estaba un poco desaliñado, eso sí, pero no tanto como para provocar aquella reacción. Algo los asustaba, pero no sabía qué. Empezó a acelerárseme el corazón.
La charcutería de la esquina me recordó el hambre que tenía. Quizá me comprara un bocadillo en cuanto arreglara aquello. Comer me sentaría bien. Llenar con algo el vacío que notaba en el estómago.
Al mirar por el escaparate, vi a un árabe con un gran bigote y pelo escaso hablando por teléfono. Del agujero de mi estómago pareció brotar ácido cuando noté que me miraba fijamente mientras hablaba, moviendo la boca con gestos exagerados, casi caricaturescos. Asentía con la cabeza enfáticamente. Vi que pronunciaba varias veces la palabra «sí». Tenía los ojos fijos en los míos.
«Respira hondo, Henry. Todo saldrá bien».
Levanté el teléfono y marqué el 911. Un pitido y contestó una voz de mujer.
– Servicio de emergencias. ¿En qué puedo ayudarlo?
– Yo…
Entonces lo vi.
Me quedé boquiabierto. Se me secó la saliva. Me olvidé de respirar.
No era posible.
Oh, Dios mío.
No, por favor.
No.
Caí lentamente de rodillas. Mis tendones y mis músculos parecían haberse derretido. Respiraba entrecortadamente. Notaba la cabeza ligera, como si me hubieran vaciado un tanque de helio en el cráneo.
Oía una vocecilla procedente del teléfono.
– ¿Hola? ¿Señor? ¿Hola?
El teléfono cayó de mi mano y quedó colgando, inerme.
El hombre de la charcutería había colgado, pero sus ojos seguían clavados en mí.
«Corre».
Una mujer pasó por mi lado, parloteando por su móvil. Sus ojos se toparon con los míos, pareció reconocerme. Luego apretó el paso y dobló la esquina. Miedo. Había miedo en sus ojos.
– Enseguida te llamo -la oí decir.
«Corre».
Volví a mirar lo que me había llamado la atención.
Una máquina expendedora de periódicos, en la esquina. Cincuenta centavos, los días de diario. No tenía suelto.
Me acerqué al expositor de periódicos que había delante de la charcutería. Los árabes vigilaban cada paso que daba.
– Váyase -dijo uno.
– Llévese lo que quiera y váyase -dijo otro. El propietario agarró con más fuerza su bate.
Tomé un periódico de los de arriba.
Era imposible. No podía ser. Al mirar la primera página, sentí como si alguien me hubiera sacado las entrañas y las hubiera sustituido por plomo caliente.
Mi cara me miraba desde el periódico. Reconocí la foto de mi permiso de conducir.
Junto a mi cara juvenil y sonriente había un titular en letra grande y negra.
Asesino de policías.
Capítulo 9
Blanket cruzó la puerta de hierro forjado, saludó al tipo feo de cuyo nombre nunca se acordaba (el cabrón siempre llevaba una boina, como si fuera irlandés o algo así) y abrió con esfuerzo la puerta de madera sin distintivos. Agachó la cabeza para no golpeársela (aún tenía el último chichón) y Charlie salió a su encuentro. Despedía en oleadas un olor denso a perfume de diseño falsificado.
– Charlie…
– Blanket… -se estrecharon las manos y cambiaron un abrazo breve y solemne.
– Supongo que Mike ha visto el periódico.
– Es la primera vez que lo veo leer el New York Times. Ha comprado todos los periódicos que ha podido; debe de haberse gastado veinte pavos. Se le ha caído el café al verlo.
Blanket se sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió.
– Imagino que decir que está cabreado es decir poco.
– Cabreado estaba hace dos horas. Espera a ver cómo está ahora.
Blanket suspiró mientras bajaban los escalones metálicos. Sus pasos resonaban en la estrecha escalera. Blanket sabía muy bien que Charlie le guardaba rencor porque hubiera ascendido tan rápidamente. Más responsabilidad equivalía a más dinero. A Charlie le había tocado la peor parte: un mísero apartamento en el Soho; un apartamento al que no acudían mujeres con tacones de aguja como acudían al suyo, como buitres detrás de una matanza. El dinero era una señal de importancia, un símbolo de respeto. Blanket había empezado de chico de los recados, haciendo encargos de poca monta por una propina. Gastaba mucho dinero en vistosas corbatas de Barney’s para lucirse delante de sus amigos, que habían crecido viendo Uno de los nuestros. Los dependientes se negaban a atender a un chico tan joven. Hasta que sacaba un fajo de billetes de cincuenta dólares. Blanket tenía todavía casi todas aquellas corbatas, raídas y deshilachadas, y ahora horrendas. Eran un recordatorio de lo lejos que había llegado.
Cuando llegaron al final de la escalera, Charlie llamó cuatro veces, luego dos y a continuación tres más, y una enorme puerta se abrió desde dentro. Un hombre robusto con jersey de cuello alto (lo cual era irónico, porque Blanket creía que no tenía cuello) inclinó ligeramente la cabeza y les hizo pasar.
El pasillo estaba mal iluminado por unas cuantas bombillas de baja potencia que desprendían una luz amarillenta y viscosa. Blanket caminaba detrás de Charlie, que miraba hacia atrás cada pocos pasos como si temiera que Blanket se cayera.
– ¿Qué dice tu hombre sobre ese tal Parker? -preguntó Charlie.
– Creo que eso lo voy a reservar para Mike -contestó Blanket, irritado.
El asco emanaba de Charlie como un olor, casi tan fuerte como el de su colonia e igual de repugnante.
– ¿Puedes decírselo a él y no puedes decírmelo a mí, joder?
– Exacto.
– Gilipollas -murmuró Charlie.
Blanket lo agarró por el hombro y le hizo darse la vuelta. Charlie se resistió, y Blanket le apretó con fuerza el cuello, presionando su clavícula hasta que le cedieron las rodillas.
– ¡Suéltame, joder! -gritó Charlie mientras intentaba apartarle las manos.
Blanket lo miraba con tristeza, como a un perro que no sabía que no debía hacerse pis en la alfombra. Charlie parecía haber pasado treinta segundos en el gimnasio en toda su vida. Seguramente no podía ni con su polla. Y él podría hacer flexiones de bíceps con aquella pobre bola de grasa.
– Ya lo sabes, pero voy a recordártelo otra vez porque parece que se te ha olvidado -Blanket aflojó la mano-. Yo a ti no te digo una mierda. Yo decido lo que tienes que saber. Un comentario más de ese tipo y te pisoteo los huevos -Charlie gruñó-. ¿Me has entendido?
– Sí, te he entendido. Ahora suéltame.
Blanket lo dejó caer al suelo. Charlie se levantó, se limpió las rodillas y se frotó el hombro.
– Enseguida pierdes los nervios, hombre. Tienes que controlar eso…
– ¿Me estás diciendo algo?
– No, Blanket. No digo nada.
Blanket sonrió y pasó los dedos por la polvorienta pared de ladrillo del corredor. Oía voces al fondo, una mezcla de pánico y calma. Respiró hondo, se tragó la flema que tenía en la garganta. Sabía que estaba a punto de meterse en un avispero. No había muchas reuniones como aquélla. Ver a Michael DiForio tan de repente era como ver por casualidad un alce blanco, o el cometa Haley, o algo así.
Llegaron a una puerta metálica, verde por el óxido, con una mirilla enrejada arriba. Unos ojos se asomaron.
– Eh, Blanket. Charlie. Mike te está esperando.
– Temía que dijeras eso. ¿Cómo está la cosa?
– Esta mañana se ha olvidado de desayunar.
– Joder, qué mal.
El otro soltó una risa nerviosa, corrió el cerrojo y abrió la puerta.
En medio de la habitación gris y anodina había colocada una gran mesa de caoba. Olía a amoniaco y a polvo. La mesa parecía fuera de lugar, como un De Kooning en la celda de una prisión. Sobre ella había una fila de jarras de agua. Nada de alcohol. Aquélla no era una reunión social. A la mesa había sentados doce hombres, todos ellos nerviosos, aunque en distinto grado. Eran mayores, tenían el pelo gris, peinado hacia atrás y aceitoso. Corbatas insulsas. Ojos inquisitivos. Esperaban respuestas. Uno de ellos ocupaba la cabecera de la mesa, mirando hacia la puerta. Sus ojos verdes eran como hojas de cuchilla aserradas.
– Blanket -dijo Michael DiForio.
– Jefe.
Blanket miró su cara: nariz fina, cejas enarcadas. Tez olivácea. Atildado, con su traje más estrecho de abajo que de arriba. Parecía tener hambre. Tenía sesenta y un años, estaba en mejor forma que la mayoría de los hombres de su edad e intentaba conducir a su familia y a su gente a una nueva era de prosperidad. Como Gotti antes que él, DiForio era una leyenda en su ciudad natal y un sagaz promotor inmobiliario. Todo en él imponía respeto, y a cambio te ofrecía su amistad. Era listo, implacable y cruel, pero nunca perdía el control. Excepto hoy. Hoy, DiForio parecía cuestionarlo todo por primera vez.
Ahora Blanket estaba frente a él y todos lo miraban expectantes.
Michael habló por fin con voz pausada.
– ¿Qué noticias hay?
Blanket carraspeó e intentó hablar con aplomo.
– Bueno, mis fuentes me han dicho…
– A la mierda los preliminares. Habla.
Blanket dio unos golpes en el suelo con los dedos de los pies, levantó la mirada.
– La policía no tiene aún a Parker. Eso está claro. Huyó del lugar de los hechos antes de que llegaran los chicos de azul. Esta mañana un tío con turbante llamó al 911 desde una carnicería diciendo que Parker le había robado un periódico después de amenazar a sus hijos. La policía está peinando la zona, pero no encontrarían ni un donut aunque estuvieran sentados encima de él. Corre el rumor de que, como ha muerto un poli, no tardarán en llamar a los federales.
DiForio parecía a punto de ponerse a maldecir, pero se contuvo.
– ¿Han precintado ya el edificio de la 105?
Blanket asintió con la cabeza.
– Está cerrado a cal y canto.
– Joder -escupió DiForio. Blanket se sobresaltó. DiForio se frotó las sienes-. ¿Qué salidas tiene Parker?
Blanket se rascó la nuca y lo miró.
– Bueno, la Autoridad Portuaria está descartada. Es imposible que pueda comprar un billete para salir de Nueva York sin que le metan una 38 por el culo. Y de los aeropuertos ni hablamos. Ese tío ha estudiado en la universidad. Imagino que eso valdrá algo todavía hoy, así que es demasiado listo para intentar usar el pasaporte.
– ¿Qué más?
Blanket tosió.
– El Camino podría darnos problemas. Están mandando policías a cubrir todos los accesos en la 33 y Union Square, pero es posible que haya conseguido llegar a Jersey -el Camino era un tren subterráneo que iba y venía de Nueva Jersey. Era tan difícil de controlar como la red de metro, y pasaba casi con la misma frecuencia. Había varias estaciones en la ciudad, y un constante ajetreo de viajeros-. El chico no tiene parientes allí, aunque puede que tenga algún amigo de la universidad, quién sabe. Desde luego, nadie que pueda arriesgarse a que le peguen un tiro o lo metan en la cárcel por él.
– ¿Tiene novia? -preguntó DiForio.
Blanket se quedó callado. Michael se levantó, empujando la silla hacia atrás. Sonó un chirrido metálico. Su voz retumbó sin esfuerzo en la pequeña habitación.
– ¿Tiene novia, Blanket? ¿O novio? ¿Le gustan los travestis?
– La verdad es que todavía no estoy seguro, jefe. La policía está comprobando sus llamadas telefónicas. Mi hombre en la 24 dijo que me informaría de todo lo que averiguaran, pero siguen buscando. No sabremos nada hasta que lo sepan ellos.
DiForio levantó su silla y la lanzó al otro lado de la habitación. Una docena de pares de ojos la vieron volar sobre sus cabezas y estrellarse contra la pared. Michael rodeó la mesa y se acercó a Blanket. Su pecho quedó apenas a unos centímetros de él.
Dom Loverro se levantó. Pesaba cerca de ciento treinta kilos, quizá ciento cincuenta. Y su porcentaje de grasa corporal debía de rondar el noventa y cinco por ciento.
– Mike, ¿quieres que nos ocupemos nosotros? ¿Que encontremos a ese capullo de Parker?
DiForio lo miró con desprecio.
– Si necesito que un gordo imbécil vaya en busca de un chaval sordomudo y le dé en la nuca con una barra de hierro, ya te avisaré. Pero si lo que quiero es encontrar a un fugitivo treinta años más joven que nosotros, algo me dice que voy a necesitar a alguien que se vea los dedos de los pies.
– ¿Mike? -dijo Blanket.
– El paquete de ese fotógrafo yonqui -dijo DiForio-. ¿Dónde está?
A Blanket se le puso el corazón en la garganta. Parpadeó rápidamente, sintió que el sudor le manaba por los poros.
– La policía no lo tiene. No estaba en el lugar de los hechos.
DiForio se volvió lentamente, alejándose dos pasos de él. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, se giró y le dio una bofetada.
La saliva voló de sus labios. Notó el sabor salado de la sangre, se limpió la boca con el dorso de la mano, se lo tomó con calma.
– O sea que Luis Guzmán no tenía mi paquete y la policía no lo tiene tampoco. ¿Comprendes ahora por qué me enfado contigo, maldito imbécil?
Blanket escupió un coágulo de sangre y flema sobre el cemento.
– Parker -dijo-. Debió de llevárselo anoche, cuando huyó.
DiForio asintió.
– Blanket…
– ¿Sí, jefe?
– Llama al Hacha.
Blanket sintió un escalofrío, un latido eléctrico que atravesaba su cuerpo. Una sonrisa se dibujó en su labio hinchado. No sentía dolor, sólo satisfacción. En ese momento, no se habría cambiado por Henry Parker ni por todo el oro del mundo.
Capítulo 10
Federal Plaza era como un cambio de turno en el cementerio a las tres de la mañana: todo el mundo iba por ahí como un zombi. Muchos agentes conocían al hombre que había muerto la noche anterior. Y todos esperaban que Joe Mauser llevara a Henry Parker ante la justicia.
Mauser abrió de golpe la puerta del despacho. El joven agente, Leonard Denton, ya estaba allí. Recién afeitado, olía como si se hubiera echado por encima una botella entera de Drakkar Noir. Joe saludó con una inclinación de cabeza casi imperceptible y se sentó a la mesa. Olfateó e hizo una mueca: la loción de afeitar del agente olía a rayos. Al diablo la higiene. En aquel momento, a Joe le importaba bien poco casi todo. Parker seguía allí fuera. El puñetero Departamento de Policía de Nueva York lo tenía atrapado como a una rata y había dejado que se escabullera.
Leonard Denton tenía una reputación impecable en el FBI; tan chirriante de puro impecable que había quien creía que algún día se volvería loco y armaría una escabechina. Era eficiente y formal, cualidades admirables. Pero tener cualidades admirables y ser admirado eran cosas bien distintas. Denton había pedido aquel caso precisamente por eso: para demostrarles a todos que era capaz de atrapar a un hombre que había matado a uno de los suyos. Cuando se trataba de echarle el guante al asesino huido de un policía, uno quemaba el reglamento y se reía de él mientras ardía. Y Mauser notó por la cara de Denton que eso era justamente lo que el joven agente estaba dispuesto a hacer.
Denton había pedido que lo pusieran como compañero de Mauser. Joe había aceptado. Era la primera vez que trabajaban juntos. Un compañero de toda la vida podía dar cierto ambiente de relajación a un caso, y Joe quería mantenerse alerta. Denton medía un metro ochenta y cinco. Era quizá demasiado flaco. Posiblemente bebía mucho café, no comía gran cosa y se entrenaba como un loco. No llevaba anillo de casado. Nunca hablaba de chicas, ni de novias serias ni de ligues pasajeros. Su vida estaba volcada en el trabajo. Era la clase de tío que convenía para seguirle los pasos a Henry Parker.
Joe había visto el cuerpo tendido en el pasillo como un saco de carne. Había tenido que morderse el labio y darse la vuelta. Se le habían saltado las lágrimas de pura rabia. Louis Carruthers le había puesto la mano en el hombro para consolarlo, pero Joe lo había rechazado violentamente. Louis sabía, como lo sabían los demás, que no era fácil encontrar consuelo. Aquellos brazos cordiales se retiraron antes de que Joe pudiera sacudírselos. Los habría rociado con un lanzallamas, si hubiera podido.
No iba a permitir que otro (alguien objetivo e indiferente) se hiciera cargo del caso. Tenía que ser suyo. No había sólo que cerrarlo: había que cerrarlo bien. El agente Joseph Mauser tenía que encontrar en persona a Henry Parker. Dado que cabía la posibilidad de que Parker cruzara la frontera de otro estado, la policía de Nueva York llamó a los federales. Joe solicitó el caso. Nadie opuso resistencia. Los agentes que se jugaban algo personal en la persecución de un fugitivo se entregaban a su trabajo hasta el punto de la obsesión.
El agente John Fredrickson. Su cuñado. Muerto. De un disparo en el corazón, a manos de un desgraciado de veinticuatro años. John llevaba veinte años trabajando honradamente en la policía de Nueva York. Su mujer, Linda, era la hermana pequeña de Joe. John dejaba dos hijos: Nancy y Joel. Pagar las facturas era ya bastante difícil en casa de los Fredrickson, Joe lo sabía muy bien, y ahora habían perdido su principal fuente de ingresos. Linda trabajaba como taquígrafa judicial; en realidad, se ganaba bien la vida, pero su sueldo no bastaría para alimentar tres bocas. Joel estaba en la universidad y bastante costaba ya pagarle los estudios.
El marido de su hermana, borrado del mapa por un demonio sin alma.
Dios.
Joe no sabía si podría ir al entierro. No soportaría ver a su querido amigo en una caja. ¿De qué podía servir quedarse de pie delante de un agujero, diciendo un adiós sin sentido? Lo hecho, hecho estaba. Eso era lo que se decía. Las lágrimas no cambiarían nada. Pero afluían de todos modos.
Joe Mauser llevaba años hundiendo las manos en la muerte, y ahora la muerte había llegado a su casa. De pronto se había convertido en uno de esos tristes fardos que lloraban en un pañuelo arrugado, ésos a los que tantas veces había querido consolar a la fuerza. La noche anterior se había puesto colorado y había sentido que una oleada de calor lo recorría como un incendio. Intentó sofocarla, salió, dijo que el calor le estaba afectando.
John Fredrickson. Su cuñado. Muerto.
Y ahora Len Denton. Diminutivo de Leonard. Dios, si hasta tenía cara de llamarse Leonard. Con sus gafas de montura metálica y su pelo peinado a raya, su traje de mil dólares y su loción de afeitar, su perfume de diseño y aquel puñetero nombre que casi rimaba. Seguro que sus padres estaban muy orgullosos de eso.
Pero mientras consiguieran encontrar a Henry Parker…
Denton también tenía algo que ganar. En cierto modo, Mauser lo entendía. La necesidad de sentirse respetado podía ser un estímulo tan poderoso como la rabia. Entre los dos sumaban un montón de motivación.
– ¿Agente Mauser? -dijo Denton. Le tendió la mano. Joe se limitó a inclinar la cabeza-. Lo acompaño en el sentimiento. De veras.
– Gracias -le estrechó la mano flojamente.
– Sé que quiere cerrar el caso rápidamente. Para eso estoy aquí. Soy consciente de que me implicación no es tan personal como la suya, pero le prometo que…
– Ahórrate la saliva. Vale, somos compañeros. No esperes cháchara, cotilleos ni gilipolleces. ¿Quieres que seamos amigos? Pues ayúdame a trincar a ese cabrón con una sierra mecánica.
Denton sonrió.
– Estoy aquí para ayudarte a enchufarla.
– Bien -Joe se sacó de debajo del brazo una carpetilla marrón y la abrió por la primera página. El permiso de conducir de Henry Parker. Mauser pasó varias páginas tan deprisa que Denton no pudo verlas-. Esto lo hemos conseguido a través del casero de Parker, un tal Manuel Vega. El muy cretino intentó alquilarme un apartamento en la planta bajo por mil trescientos dólares al mes después de que le interrogara -Mauser procuró enmascarar la ira que resonaba en su voz. ¿Era ira?
De pronto se sintió emocionado, casi incapaz de hablar. Tosió, se limpió los ojos con el borde de la corbata, le enseñó la carpeta a Denton y pasó la siguiente página.
– Hemos examinado las cuentas bancarias de Parker y congelado sus fondos. En cuanto ingresa un cheque se le va el dinero en pagar el alquiler, el teléfono, porno en Internet, etcétera. Ahorra un dólar y medio al mes, más o menos -Mauser pasó la página.
– ¿Y la factura del teléfono? -preguntó Denton.
– Es un móvil. No hemos encontrado ninguna línea fija en su apartamento.
– Eso es muy común hoy día -dijo Denton-. Sobre todo entre la gente joven. Casi todo el mundo suele usar el móvil como el teléfono principal. Suponiendo que se tenga cobertura, es más barato que pagar una línea fija y además un móvil.
Mauser asintió con la cabeza. Vio pasar a varios agentes por la oficina, mirando a través de las ventanas. En algunas caras había rabia; en otras, pena. Todos estaban ansiosos por encontrar a Henry Parker y cortarle los huevos. Mauser cerró las persianas y vio desaparecer sus miradas.
Normalmente, tratándose del asesinato de un policía, habría dejado que la policía llevara la voz cantante. Pero esta vez no. Tenía que encontrar a Parker antes que nadie. Su rabia era íntima, no profesional. No como la de los demás. Respetaba su enfado, se nutría de él, pero no le bastaba. No podía bastarle.
Mauser sacó la última factura de teléfono de Parker. Se la pasó a Denton, que le echó un vistazo, siguiendo con el dedo varios números subrayados en amarillo.
– ¿De quién son éstos?
– Hemos marcado todos los números que aparecían en la factura de Parker más de una vez por semana. La verdad es que no son muchos. Su buzón de voz en la Gazette… Trabaja allí, como periodista, empezó hace un mes. No llama mucho fuera del estado. Sus padres viven en Bend, Oregón, pero sólo los ha llamado dos veces en el último mes y medio.
– Eso está bien -dijo Denton-. Significa que no están muy unidos. Un sitio menos donde buscarlo.
Mauser asintió con la cabeza. Denton señaló un número subrayado varias veces en la lista.
– ¿De quién es éste?
– De su novia, Mya Loverne. Estudia derecho en Columbia. Su padre es David Loverne. A su familia se le sale el dinero por las orejas. Conoció a Parker cuando estudiaban juntos en Cornell. Ya sabes. Chico pobre del noroeste conoce a niña rica y mimada a la que nunca le ha metido mano un tío sin un fondo fiduciario. Alquila una película de Molly Ringwald y ya tienes el cuadro. Mya se graduó el pasado mayo y decidió seguir los pasos de su padre y estudiar derecho.
– Por lo menos Parker tiene buen gusto -dijo Denton-. Se gana mucho más dinero trabajando de abogado que en un periódico, a no ser que encuentres un modo de emular a Rupert Murdoch. ¿Te has puesto ya en contacto con Mya?
– Es la siguiente atracción del parque temático.
Denton dijo:
– A mí siempre me ha ido más el parque de atracciones. Disney World nunca ha sido lo mío.
Mauser lo miró con desprecio.
– ¿Me vas a venir con bromitas o qué? ¿Es eso lo que vas a hacer? -se levantó, se volvió para salir de la habitación-. A la mierda. No pienso aguantar esta mierda ahora.
– Joe, vamos, hombre. Sólo…
– ¿Sólo qué? -dijo Mauser, escupiendo saliva al hablar-. ¿Es que te quieres pasar de listo conmigo? ¿El puto parque de atracciones?
Denton bajó la cabeza. Su mirada se entristeció. Habló solemnemente y (Mauser lo notó) con sinceridad.
– Siento lo de tu cuñado -dijo-. Te lo aseguro. Pero Parker está ahí fuera, y hay mil policías peinando las calles con la mano en la pistola, esperando a cualquiera que tenga menos de treinta años para saltar. Estoy aquí para ayudarte. Si quieres que me calle, de acuerdo. Pero quiero encontrar a Henry Parker y quiero saber por qué murió John Fredrickson anoche. Igual que tú.
Mauser se acercó hasta que Denton notó su aliento en la cara.
– Igual que yo no. ¿Entendido?
Denton asintió con la cabeza.
– Entendido -hizo una pausa antes de hacer su siguiente pregunta. Mauser sabía que la hacía por amabilidad. Denton no permitiría que su curiosidad se quedara cruzada de brazos-. No quisiera parecer entrometido, pero ¿cómo está la señora Fredrickson? Es tu hermana, ¿no?
– Mal -dijo Mauser. Se sacó un pañuelo del bolsillo de la pechera y tosió con fuerza. Luego se limpió la boca.
– ¿Y los chicos?
– Como era de esperar. Joel está en la universidad, menos mal que ya ha acabado el curso. Imagínate, hacer los exámenes finales teniendo encima el asesinato de tu padre. Cuando te haces mayor estás más preparado para estas cosas.
– ¿Has visto a Linda?
– Me pasé por su casa anoche, cuando salí de la escena del crimen.
Denton dijo con voz suave:
– Fuiste tú quien le dio la noticia, ¿no?
Mauser sintió un nudo en la garganta y asintió con la cabeza. Las lágrimas llegarían enseguida. El marido de su hermana. El hombre con el que se había reído tantas veces, con el que se había emborrachado tantas veces. Con el que había visto tantos partidos delante del Panasonic viejo y cutre, animando a los Mets, aquellos maravillosos perdedores, y deseando que los Yankis se fueran al carajo. Uno de sus mejores amigos. Uno de sus pocos amigos.
Mauser siempre había creído que era una suerte que Linda se hubiera casado con un tipo tan sencillo y campechano, y no con uno de esos cretinos que se forraban en la bolsa y no veían nunca a su familia, excepto las dos semanas de vacaciones en los Poconos, donde se pasaban el día pegados a sus BlackBerries. Si te casabas con un policía, te casabas por amor. Y, de momento, Mauser no había encontrado a ninguna mujer dispuesta a darle lo que Linda le había dado a John. Admiraba a su hermana por haber hecho aquella elección. Se lo había dicho muchas veces.
– No es una decisión consciente -le había dicho ella-. No es que me despierte todos los días y piense: «¿Debería o no debería estar con John?». Simplemente estoy. Me hace feliz.
Y ahora él había muerto. Linda, sola con los niños. Joe sabía que tendría que ofrecerle ayuda. Anímica. Económica. Convertirse en una especie de padre postizo para los hijos de su hermana le apetecía tanto como una colonoscopia, pero tenía responsabilidades con la familia. Y la primera de todas, la única que aceleraría el proceso de duelo, era encontrar a Henry Parker y destriparlo como a un pez.
Mauser se sentó, se sacudió los pantalones. Denton lo miraba expectante. Joe dijo:
– Vamos a hablar con la chica, Mya. A ver qué dice la zorrita del asesino.
Denton sonrió. Se levantó, alargó indecisamente el brazo y le apretó el hombro.
– ¿Seguro que estás bien?
Mauser asintió.
– Vámonos ya. Quiero empezar antes de que me dé el bajón.
– Conduzco yo.
– Sí, más nos vale. Porque si veo a alguien en la calle que se parezca al de la foto, me lo llevo por delante sin pensármelo dos veces.
Salieron de la comisaría en el Crown Victoria, con Denton al volante, y se incorporaron al tráfico en West Side Highway. El sol de primera hora de la mañana entraba por el parabrisas. El cuero frío de los asientos irritaba la piel de Mauser. En la radio sonaba un rock suave; el dj parecía haberse tomado una sobredosis de Xanax.
– La factura del móvil de Mya Loverne la mandan a un apartamento cerca del campus de Columbia reservado para estudiantes -dijo Joe-. Mantén los ojos bien abiertos por si nuestro hombre decide pasarse por allí para que le preste el coche.
– ¿Vive sola? -preguntó Denton.
– Sí, ¿por qué?
Denton soltó un bufido.
– Yo no pude pagarme una casa hasta que cumplí los treinta. Es increíble, joder.
Mauser habló con cierta aprensión.
– Es una chica guapa. He visto fotos suyas con su padre: fiestas para recaudar fondos en Cipriani, cenas elegantes que cuestan más por plato que tu hipoteca. Corre el rumor de que Loverne va a presentarse a fiscal del distrito. Da miedo, es casi como si usara a Mya como reclamo publicitario. Ella siempre lleva vestidos con mucho escote y las cámaras siempre sacan su lado bueno. El de los dos.
Denton dijo:
– La gente casi siempre vota por el candidato cuya hija está más buena. ¿Has visto a la hija de Bloomberg? Es increíble que sea hija suya -Denton tomó la salida de la calle 96 sin poner el intermitente.
– Habla tú -le dijo Mauser. Denton lo miró preocupado.
– ¿Seguro que quieres seguir con esto? Puedo hacer que le asignen el caso a otro, no hay problema.
Joe agitó la mano desdeñosamente.
– Por encima de mi cadáver. Estaré bien en cuanto lleguemos.
– No digas eso. Por encima del cadáver de Parker. Eso sí.
Joe sonrió.
– Trato hecho -bajó la ventanilla. El aire fresco le dio en la cara. Los árboles se sacudían suavemente, sus hojas crepitaban al viento. Se quedó mirando por la ventanilla. Sus ojos se fijaban en todo lo que se movía.
Denton aparcó en un sitio muy estrecho, en la esquina de la 114 con Broadway, apoyándose en el cabecero mientras daba marcha atrás. Mauser notó que ni siquiera miraba por los retrovisores. Aquel tipo sólo se fiaba de sus ojos. Y eso a Mauser le gustaba.
Joe sintió crujir sus rodillas al salir del coche. Denton se puso unas gafas de sol de diseño. Su cabello rubio encajaba a la perfección entre los hombres y mujeres jóvenes que, provistos de maletines, atestaban las calles. Cuerpos morenos y atléticos, sanos y vigorosos a la luz cobriza del sol. Listos para ocupar su lugar entre el proletariado neoyorquino.
– Vas a desentonar -dijo Mauser, señalándole el pelo. Denton se pasó la mano por él, se lo peinó con los dedos, se echó a reír.
– Eres un capullo -dijo con una sonrisa.
Mauser se sintió más relajado. Tal vez los rumores sobre Denton fueran falsos. O quizá se le estuviera pegando algo de él.
– Venga, vamos a hablar con la señorita Loverne.
Mauser admiró la fachada del edificio, sus limpios ladrillos rojos, como si los gamberros le tuvieran demasiado respeto para mancillarlo con su «arte». Veía pasar a los transeúntes con la cabeza bien alta, tan alta que no veían la mugre que había a sus pies. Una cosa que había aprendido con los años era que casi todos los universitarios veían el mundo desde dentro de una pecera. Controlaban lo principal: el genocidio en Kamchatka, la caza ilegal de ballenas en el Círculo Polar Ártico, gilipolleces de ésas. Pero si les preguntabas sobre algo que atañera a sus vidas, te miraban con ojos vidriosos y se ponían a beber a sorbitos sus cafés con leche con doble de moca.
Parker era sólo otro más en una línea cada vez más larga de cretinos que se creían los reyes del mambo. Conseguían un poco de fama, un poco de notoriedad, y de pronto eran Edward R. Murrow, una leyenda del periodismo.
El edificio de Mya Loverne no tenía portero, sólo un portero automático anticuado con una pequeña cámara para que los inquilinos vieran quién llamaba desde el confort de su sofá cama. Mauser encontró el directorio en la pared y pasó el dedo por él hasta detenerse en M. Loverne. Apartamento 4A.
Denton apretó el botón gris y esperó. Mauser se paseaba alrededor arrastrando los pies, cada vez más nervioso. Cada momento que esperaban era un momento más que Parker tenía para escapar. Denton volvió a llamar. Diez, quince, veinte segundos después, seguía sin haber respuesta.
– A la mierda -dijo Mauser. Hizo a Denton a un lado y pulsó el botón. Lo dejó allí un minuto entero; luego lo soltó cinco segundos y volvió a pulsarlo. Por fin contestó una voz cansada de mujer.
– ¿Quién es? ¿Henry?
Denton intentó sofocar la risa. Mauser le dio un codazo.
– ¿Señorita Loverne? -dijo Denton.
– ¿Quién es?
– Señorita Loverne, me llamo Leonard Denton, del FBI.
– ¿Cómo dice? ¿Por qué…? ¿Qué ocurre?
Denton esperó unos segundos para que a ella se le acelerara el corazón. Para que empezara a asustarse.
Luego volvió a apretar de nuevo el botón y dijo:
– Tenemos que hablar con usted sobre su novio, Henry Parker.
– ¿Hay…? ¿Llevan una identificación o algo así?
Denton sostuvo su carné con el elegante sello azul del FBI delante de la cámara. Pasado un momento de vacilación, sonó el timbre y Denton abrió la puerta. Miró a Mauser inexpresivamente.
– Allá vamos.
Capítulo 11
Leí el artículo por tercera vez. La sangre, densa como cemento, me daba vueltas dentro de la cabeza. Malentendidos. Errores de apreciación. Insensibilidad. Fragilidad humana. Flaqueza. Todo aquello era cuantificable, podía rectificarse mediante acciones concretas. Los errores podían subsanarse. Los malentendidos explicarse. La fragilidad humana podía superarse recobrando fuerzas.
Yo me había enfrentado a todas esas cosas trabajando como periodista. Pero las emociones que sentí al leer aquellas palabras me eran totalmente ajenas. No había forma lógica de explicar por qué de pronto me buscaban por matar a un agente de policía.
Siempre había querido informar sobre el crimen y la corrupción. Demostrar a quienes se creían capaces de salirse con la suya que no podían hacerlo. Y ahora, con mi fotografía estampada en miles de periódicos por toda la ciudad, me había convertido exactamente en aquello que deseaba denunciar. Los auténticos reporteros sólo quieren escribir la historia. Nunca quieren ser sus protagonistas. Y ahora allí estaba yo. El héroe del día.
Volví a leer el artículo.
Un periodista de 24 años mata a un policía durante una redada.
El detective Jonathan A. Fredrickson, de 42 años, murió de un disparo en la noche de ayer mientras investigaba una transacción de estupefacientes. El portavoz de la policía, Ray Kelly, ha calificado de atroz acto de violencia la muerte de uno de los agentes más estimados de la policía de Nueva York. El supuesto homicida, Henry Parker, de 24 años, licenciado recientemente en la universidad de Cornell y miembro desde hace poco tiempo de la redacción de la New York Gazette, huyó del lugar de los hechos y no ha sido detenido aún.
Según Kelly, Fredrickson acudió al edificio de apartamentos sito en el número 2937 de Broadway, en el Harlem hispano, para comprobar una información relativa a una transacción de heroína. No está claro si los inquilinos del piso, Luis y Christine Guzmán, estaban involucrados en dicha transacción. El conserje del edificio, Grady Larkin, de 36 años, reconoció haber oído ruidos extraños procedentes del apartamento de los Guzmán de los que informó al agente Fredrickson a su llegada al lugar de los hechos. Al parecer, Fredrickson descubrió a los Guzmán atados y malheridos, y al enfrentarse al agresor, que todavía se hallaba presente, se desencadenó una pelea en cuyo transcurso recibió un disparo de su propia arma. Larkin asegura haber visto salir a Parker corriendo de la escena del crimen, llevando una bolsa que quizá contuviera la droga.
Luis Guzmán (de 34 años y en libertad condicional por un atraco a mano armada cometido en 1994) y su esposa están siendo atendidos de las heridas sufridas durante la agresión en un hospital cuya localización exacta no se ha facilitado.
Guzmán tiene la mandíbula fracturada y tres costillas rotas y no ha podido hacer declaraciones pese a hallarse en situación estable. Su esposa Christine, de 28 años, sufre conmoción cerebral y cortes en la cara.
«Me pegó», ha dicho Christine refiriéndose a Parker. «Me pegó muchísimo. Yo le gritaba que parara, pero él siguió golpeando a mi marido hasta que ya no pudo hablar». Y continuaba diciendo: «Ese policía nos defendió de Henry Parker. Podríamos estar los dos muertos. Sacrificó su vida. Nunca olvidaremos lo que hizo por nosotros».
Según varias fuentes del Departamento de Policía y el FBI, tampoco podrán olvidarlo los policías de Nueva York.
«Esta ciudad no descansará hasta encontrar al asesino del agente Fredrickson», dijo Kelly en una rueda de prensa celebrada a primera hora de la mañana. «Esta investigación será la definición misma de la justicia rápida».
Se ha pedido la intervención de la sección local del FBI para que colabore en la captura de Parker. Donald L. West, subdirector del FBI de Nueva York, ha afirmado que sus agentes dispondrán de jurisdicción especial para cruzar las fronteras de otros estados si descubren que Parker ha abandonado Nueva York.
El detective Fredrickson deja esposa y dos hijos.
La sangre que me palpitaba en la cabeza empezó a hervir lentamente. «Me pegó», decía ella.
Christine Guzmán había mentido a la policía. Y también Grady Larkin, el conserje, al que nunca había visto. El mundo se había desplomado y lo había atrapado en medio.
Aquello tenía que ser un sueño. Yo era un licenciado universitario, acababa de empezar a cumplir mi sueño de ser un periodista respetado. Se suponía que tenía que hacer grandes cosas, alcanzar mis metas, todas esas cosas buenas que me asegurarían respeto y dinero y alargarían la vida de mi reputación. Y ahora me acusaban de matar a un policía. A un marido. A un padre. A un hombre que defendía a la gente de los delincuentes. Como yo. ¿Cómo era posible? John Fredrickson, un puto poli, había estado a punto de matar a golpes a dos personas, casi me había matado a mí de paso, y sin embargo era yo quien se enfrentaba a la venganza de toda una ciudad.
Drogas. Una transacción de heroína. Eso era lo que decía el periódico. Eso era lo que debía de andar buscando Fredrickson y lo que se suponía que yo había robado. Pero ¿por qué iba a llegar un policía a aquel extremo de brutalidad para recuperar unas drogas? ¿Y por qué había dicho Christine que no las tenían, arriesgando así la vida de los tres?
¿Y por qué se arriesgaba un policía y padre de familia a perderlo todo dando una paliza de muerte a dos personas indefensas?
Yo no tenía la respuesta.
Y ahora miles, tal vez millones de personas pensaban que era un asesino. John Fredrickson era un héroe. Y yo era un vulgar matón, un gamberro que se creía por encima de todo y cuyos vicios habían desembocado en la muerte de un agente de la ley. Formaba parte de la sangre manchada que había querido purificar. Y ellos tenían que destruirme antes de que difundiera mi enfermedad.
Salí del bar grasiento en cuyo fondo me había encaramado a un taburete con el periódico doblado delante de mí. El estómago me daba un vuelco cada vez que la puerta se abría y los músculos se me tensaban, listos para escapar.
Tenía gracia. Siempre había querido ser Bob Woodward. Pete Hamill. Jimmy Breslin. Alguien a quien la gente conociera por la calle. Ahora, mi única esperanza era que nadie se fijara en mí.
Paré en una tienda de ropa de segunda mano y compré un par de pantalones de chándal y una camiseta que ya tenía el cuello raído. Tiré mis zapatillas en un buzón y me puse unas zapatillas de fútbol viejas. Oculté mis ojos detrás de unas gafas de sol baratas. Pero eran sólo medidas de emergencia: como usar chicle para tapar las grietas de un dique roto.
Había pocas personas en Nueva York a las que pudiera pedir ayuda, y si me volvían la espalda… Intenté no pensar en ello.
Caminé rápidamente hacia el metro, atento a la aparición de guardias de tráfico al acecho. Me sentía aturdido, buscando entre caras desconocidas algún indicio de peligro. Podían esposarme antes de que me diera cuenta; podían matarme de una paliza en mi celda, bien policías que creyeran que había matado a uno de los suyos o delincuentes que consideraran un honor matar a un hombre que se había cargado a un agente de la ley.
Monté en un tren de la línea 6. Notaba las piernas flojas, como de goma. Me costaba un esfuerzo inmenso sostenerme en pie.
El tren avanzaba despacio y en cada parada yo escudriñaba a los pasajeros que se montaban, buscando el uniforme azul de la policía de Nueva York. Al parecer, mi vida entera dependía ahora del azar.
Me bajé en la calle 116 y busqué la cabina más cercana. Detestaba tener que llamarle después de aquello. Pero confiaba en que me creyera.
Me temblaban los dedos cuando metí una moneda y marqué. Respondió la telefonista: una voz de mujer alegre y superficial al otro lado de la línea.
– New York Gazette, ¿con quién desea hablar?
– Wallace Langston, por favor.
– Un momento.
Oí un clic y luego varios pitidos mientras pasaba mi llamada. Empecé a morderme una uña y luego dejé de hacerlo. No podía llamar la atención. Debía comportarme con normalidad. Ser un tipo cualquiera hablando por teléfono.
Un tipo con una acusación de asesinato pendiendo sobre su cabeza. Con un muerto a cuestas. Con toda una ciudad vuelta en su contra. Toda una vida…
– Despacho de Wallace Langston.
Mierda. Era Shirley, su secretaria. Reconocería mi voz. Y, en cuanto la reconociera, no habría forma de que me pasara. Llamaría a la policía en un abrir y cerrar de ojos.
Levanté la voz un octavo y fingí un leve ceceo. Menos mal que no había decidido hacerme actor.
– Sí, Wallace Langston. ¿Está el señor Langston?
– ¿De parte de quién?
– Eh… Soy Paul Westington, llamo de la oficina de Hillary Clinton. La señora Clinton está dispuesta a conceder a la Gazette una exclusiva sobre sus aspiraciones presidenciales.
Silencio.
– Claro… Espere un momento.
Otro clic, más pitidos. Luego contestó Wallace.
– Hola. El señor Westington, ¿no? -hablaba apresuradamente. Parecía excitado por la historia.
Lo siento, Wally. Hillary no podía ponerse. En su lugar, te ha tocado un fugitivo buscado por la policía.
– Wallace, soy yo. Un segundo.
Contuve el aliento, se me aceleró el pulso.
– ¿Quién es?
– Soy Henry. Henry Parker.
Un momento de silencio mientras esperaba una respuesta.
– Henry. Oh, Dios mío, Henry.
– Sí.
– Henry, ¿qué has hecho? -su voz sonaba triste, avergonzada.
Sentí lágrimas calientes en los ojos. Wallace lo creía, creía lo que se decía de mí.
– Wallace, por favor -dije, sofocando un sollozo-. Tienes que creerme. No fui yo. Nada de lo que dicen los periódicos es verdad. Yo…
– Henry, no puedo hablar contigo. Tienes que ir a la policía. Tienes que entregarte.
– ¡No puedo entregarme! -grité-. Me matarían antes de llegar a juicio. No puedo hacerlo, Wallace. Necesito tu ayuda.
– No puedo ayudarte -dijo suavemente-. El único consejo que puedo darte es que te entregues. Por favor, Henry, es lo mejor para todos. Si te encuentran primero, no sé qué pasará. Por Dios, Henry, ¿cómo has podido hacer algo así?
Los músculos de mi mandíbula se tensaron. Mis posibilidades de escapar acababan de disminuir en un cincuenta por ciento.
– No me encontrarán -dije, y colgué. Wallace. Jack. ¿Sabría Jack lo de Luis Guzmán? Él era un faro solitario en medio del turbulento mal del periodismo, el hombre que jamás se dejaba comprar, cuya opinión nunca se corrompía. Pero ahora yo ya no estaba tan seguro.
Hice una mueca y miré alrededor. Nadie parecía haberse fijado en mi arrebato de ira. Temblando, con la garganta seca, tomé otra moneda y la metí en la ranura. Mientras marcaba el siguiente número, mi último número, recé una oración en silencio. Después de tres pitidos, una voz contestó al teléfono.
– ¿Diga?
– Gracias a Dios. Mya…
– Henry…
– Mya, escúchame. No sé qué has oído, pero no es cierto. Tengo que verte. Necesito hablar con tu padre. Él puede ayudarme.
– Henry, he… he visto los periódicos. Está en la televisión. No creo que mi padre pueda hablar contigo, a no ser que vayas a la policía.
– No puedo hacer eso, Mya. No puedo…
– Espera un segundo, Henry.
Oí un ruido suave (su mano cubriendo el teléfono) y luego un sonido de fondo, como pasos que se alejaban.
– Mya, ¿estás ahí? ¿Qué ocurre?
Ella volvió a ponerse. Parecía distraída.
– Perdona, Henry. Estaba desayunando -hablaba con extraña calma. Aquello me puso nervioso.
– Tengo que ir a tu casa. Necesito un sitio donde quedarme hasta que sepa qué hacer. Lo que pasó anoche no es lo que dicen los periódicos. Tu padre podría…
– No puedo hacerlo, Henry, ya te lo he dicho.
– Maldita sea, Mya -dije. Empezaba a perder los nervios. Ya no me importaba que alguien me estuviera mirando-. ¡Se trata de mi vida! No puedes darme con la puerta en las narices.
– No quiero hacerlo, Henry. Pero no tengo elección.
– ¿Ah, no? ¿Y eso por qué?
Joe Mauser juntó el índice y el pulgar y volvió a separarlos. Dijo sin emitir sonido:
– Siga dándole conversación.
Mya asintió con la cabeza. Tenía una expresión amarga. Denton tenía su teléfono móvil pegado al oído mientras esperaba a que rastrearan la llamada. Tenía levantados tres dedos. Pasado un momento, sólo eran dos.
– Veinte segundos -dijo sin levantar la voz.
Mya volvió a asentir. Mauser tenía que reconocerlo: le corrían lágrimas por las mejillas y se mordía el labio tan fuerte que lo tenía blanco, pero conservaba la calma. Sentado junto a ella en la cama, oyendo débilmente la voz de Parker a través del auricular, Mauser tuvo que hacer un esfuerzo por no arrancarle el teléfono y hacerlo pedazos.
Denton bajó un dedo. Luego levantó diez. Empezó a contar lentamente hacia atrás.
– Nueve… ocho… siete… seis… -decía en silencio.
Mya lo miraba. Cerró los ojos con fuerza y varias gotas cayeron sobre el edredón.
A Joe le dio un vuelco el corazón. Unos segundos más y tendrían a Parker.
– Cuatro… tres… dos…
De pronto Mya gritó:
– ¡Huye, Henry!
Se levantó de un salto de la cama, con el móvil todavía en la mano. Denton se abalanzó hacia ella y la agarró de las perneras de los vaqueros. Ella se desasió y corrió hacia el otro extremo del apartamento. Una puerta se cerró de golpe. Sonó un pestillo. Se había encerrado en el cuarto de baño.
Volvió a gritar. Luego cortó la comunicación y Joe oyó un pitido.
– ¡Maldita sea! -gritó-. Len, dime que tenemos algo.
Denton corrió a la puerta, indicándole que lo siguiera.
– Está en una cabina a dos manzanas al este de aquí. La policía va para allá.
Mauser creyó ver una expresión de desilusión en la cara de Denton cuando abrió la puerta y salió corriendo a la escalera.
Denton dijo:
– Joe, tenemos que encontrar a ese chico antes de que lo encuentren otros.
Mauser miró hacia atrás y sonrió. Notaba el peso tranquilizador de su Glock junto a las costillas.
– Dile a la policía que se esté quieta. Si alguien le pone un solo dedo encima a Parker antes de que yo lo encuentre, esta noche habrá dos muertos en el depósito.
Capítulo 12
Grité al teléfono:
– ¿Mya? ¿Mya? ¿Qué pasa?
«Huye», había dicho ella.
No un simple «vete, Henry, por favor». Me estaba suplicando, avisándome.
Me aparté de la cabina como si estuviera apestada. Tenía las mejillas calientes. Miré a derecha e izquierda, no vi nada fuera de lo normal, sólo los ruidos cotidianos del tráfico y la conversación de la gente.
«Huye».
No tenía sentido. ¿Por qué estaba Mya tan asustada? Las tripas me decían que tenía que largarme. Había ido hasta allí con la esperanza de ver a Mya, pero también tenía un plan por si acaso ella no podía ayudarme. Ahora tenía que olvidarme de ambas cosas. No estaba a salvo. El nerviosismo se abatió sobre mí como una ola de agua helada.
Entonces oí un ruido que me heló la sangre. Pasos. No el ruido habitual de unos pies caminando al compás que marcaba el cuerpo, sino el retumbar de una carrera. Agucé el oído. Eran más de dos pies.
Di media vuelta y vi horrorizado que dos hombres venían corriendo hacia mí a menos de una manzana de distancia. Sus ojos se clavaron en los míos. Uno de ellos llevaba una pistola. La luz se reflejó en otro objeto y comprendí instintivamente que era una insignia.
«Huye».
– ¡Henry Parker! -gritó el más alto y delgado-. ¡No muevas ni un puto músculo!
Mis pies se movieron antes de que pudiera pensar, y de pronto me vi corriendo a toda velocidad por la calle 116, entre dos carriles llenos de coches. El ruido de las bocinas atronaba mis oídos, los conductores me insultaban en idiomas extranjeros. El parachoques de un coche me dio en la pierna y perdí el equilibrio. Me rehice, vi a un taxista con turbante haciéndome un gesto obsceno.
Corrí al otro lado de la calle, doblé una esquina, me abrí paso entre los peatones. La gente volvía la cabeza al verme pasar. Sentía ya los pulmones a punto de estallar. El viento me arañaba la cara. No sabía si los policías estaban cerca, el golpeteo que notaba en los oídos era ensordecedor como un trueno.
De pronto un brazo me agarró, arrancándome un gran trozo de tela debajo de la axila. Logré desasirme mientras un tipo musculoso con sudadera gritaba:
– ¡Es Henry Parker! ¡Alto! ¡Has matado a un policía, cabrón!
Mi única salvación era el metro. No podría llegar a ninguna parte a pie. Tenía que salir de Nueva York. La gente empezaba a reconocerme. Aunque pudiera dar esquinazo a los dos policías, no podría zafarme de toda una ciudad.
Esquivé una fila de cubos de basura en la esquina de la 115 con Madison. Armándome de valor, empujé los cubos uno a uno, haciéndolos rodar calle abajo. La acera quedó cubierta de basura maloliente.
– ¡Parker! ¡No te muevas! -gritó alguien. Estaba cerca. Muy cerca.
Zigzagueé entre el tráfico. En mi cuerpo se mezclaban el sudor ardiente y el frío del viento y el miedo. Tenía los nervios al rojo vivo.
Llegué al semáforo siguiente corriendo con todas mis fuerzas. Me ardían las piernas. Las costillas magulladas me dolían.
– ¡Parker!
– ¡Henry!
Distinguí dos voces. Ambas furiosas, vigilantes. No iban a detenerse.
Entre Lexington y Park llegué por fin a la entrada de la línea 6, a punto de desmayarme.
Entonces un estruendo aterrador rompió el aire como un trueno en un día despejado, y a mi alrededor los peatones agacharon la cabeza para cubrirse. Sentí un pinchazo en la pierna, como si me hubiera picado una abeja.
Dios mío, ¿qué era eso?
Bajé las escaleras de tres en tres, tirando al suelo a una mujer hispana que me llamó de todo. No tuve tiempo de disculparme.
Aflojé el paso al entrar en la estación, eché mano de mi cartera. Si saltaba el torno, llamaría la atención. El jefe de estación me vería, llamaría a la policía de tráfico. Por fin mis dedos húmedos sacaron el abono del metro y lo pasé por el escáner.
– Vuelva a pasar el abono, por favor.
Dios mío. Ahora no.
Volví a pasarlo y un pitido confirmó que había pagado el billete.
Respirando con dificultad, caminé a toda prisa hacia el fondo del andén, intentando pasar desapercibido entre los desconocidos enfrascados en periódicos y libros de bolsillo.
Al llegar al final del andén, me escondí detrás de una columna. Me ardían los pulmones. Me incliné hacia la línea amarilla y me asomé al túnel. Se veían dos luces brillantes. Se estaban acercando. Pero el tren no llegaría a tiempo. Me miré el muslo, vi el agujero en mis pantalones, la sangre que teñía la tela azul. No sentía dolor, era como si mi sistema nervioso se hubiera bloqueado. Oh, Dios…
Por favor, que el tren llegara antes que los policías. Necesitaba más tiempo.
Miré hacia los tornos, se me encogió el corazón al ver a los dos policías corriendo por el andén, mirando de un lado a otro. Me pegué al pilar mugriento, intentando aquietar mi respiración. Ya no oía pasos; el tren estaba demasiado cerca, su chirrido sofocaba cualquier otro ruido.
El primer vagón de la gigantesca serpiente metálica pasó velozmente a mi lado. El aire se rompió a mi alrededor en un instante, el pelo se me pegó a la frente.
«¡Vamos!».
Entonces el tren empezó a aminorar la marcha. Los frenos rechinaban contra las vías, el viento aflojó.
Cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, esperé a que salieran los pasajeros y me metí luego en el último vagón. Me senté junto a una chica con traje azul de rayas. Llevaba auriculares y mecía la cabeza rítmicamente, en silencio. El hombre sentado enfrente iba leyendo un periódico doblado. Ninguno de los dos me miró. Respiré despacio. Mi corazón comenzó a latir más despacio.
Dejé escapar el aire cuando las puertas empezaron a cerrarse. Sabía adónde ir. Sólo tardaría unos minutos en llegar.
Entonces, justo antes de que las puertas se cerraran del todo, volvieron a abrirse. Alguien intentaba entrar en el último instante. En mi vagón nadie intentaba abrirlas, así que me levanté y miré por la ventanilla hacia el vagón siguiente.
No.
Dos pares de brazos se esforzaban por abrir la puerta como arañas atrapadas en el interior de una planta carnívora. Distinguí el brillo de una placa, vi las caras a través de la ventanilla. Los policías iban a entrar.
Intentando actuar con normalidad, me levanté y avancé despacio hacia el otro extremo del vagón.
La voz rasposa del conductor sonó por los altavoces.
– ¡Nos vamos, señores! Hay otro tren detrás de nosotros.
No tuve tiempo de pensar. Cuando las puertas volvieron a abrirse, justo en el instante en que los policías entraban en el tren, volví a salir de un salto al andén. Corrí hacia la entrada del metro, vi el cañón de una pistola atrapado entre las puertas del otro vagón. Los policías me habían visto bajar y estaban intentando volver a salir. La voz del conductor volvió a sonar, irritada, cuando las puertas volvieron a abrirse y los policías salieron al andén. A menos de seis metros de mí.
«Corre».
Seguí a la gente que se había bajado del tren en la 116 y esquivé a una mujer que llevaba un carrito de bebé. Subí corriendo un tramo de escaleras hasta el andén superior. El olor mohoso a café vertido y cigarrillos apagados saturaba mis fosas nasales cada vez que respiraba. La salida a la calle estaba más allá de los tornos, pero yo no quería salir. No había duda de que los policías habían pedido ayuda. En cualquier momento rodearían la estación como tiburones sedientos de sangre. Dadas las circunstancias, la huida era preferible a la confrontación.
Me metí en un quiosco de prensa y cogí la primera revista que encontré. Penthouse.
Daba igual.
La abrí y me quedé de pie justo detrás de la nevera de los refrescos para que no se me viera. Asomándome por encima de una fotografía de pechos del tamaño de pelotas de playa, vi a los policías subir al andén. Hablaban a golpes, gesticulaban frenéticamente hacia un lado y otro de la estación. Luego, el más joven señaló hacia el gentío que subía las escaleras en dirección a la calle. Corrieron hacia la salida, gritando y abriéndose paso a codazos entre los transeúntes asustados. Cuando se perdieron de vista, me recompuse y regresé andando lentamente al andén inferior. Otro tren estaba entrando en la estación.
Me escondí detrás de un pilar, sólo por si acaso, y esperé.
El tren se detuvo, las puertas se abrieron y entré. Cuando las puertas se cerraron a mi espalda y el vagón comenzó a moverse, comprendí que estaba solo. Respiré hondo y me senté.
Una mujer mayor, sentada frente a mí, me miró con desprecio y sacudió la cabeza. ¿Lo sabría?
Entonces bajé la mirada y vi que seguía teniendo el Penthouse en la mano. Sonreí, me encogí de hombros y levanté la revista para que la viera.
– Lo siento -dijo-. Creía que era el Newsweek.
Capítulo 13
Blanket y Charlie tenían que esforzarse por no darse la vuelta, por no quedarse mirando al hombre que los seguía. Blanket miró a su derecha, vio a Charlie mordiéndose el labio y comprendió que estaban pensando lo mismo. A unos pasos por detrás de ellos iba el asesino más frío y brutal que habían conocido, y teniendo en cuenta su oficio conocían a muchos. Pero aquél era distinto. Aterraba a dos hombres que habían crecido sin asustarse de nada.
El olor a humedad del sótano se había vuelto demasiado familiar esa mañana. Blanket escuchaba los pasos a su espalda; aquel enigma casi no hacía ruido. Blanket sólo lo había visto de pasada, al abrirle la puerta, y ahora hacía cuanto podía por ocultar que le sudaban las manos y que su corazón latía a mil por hora.
– Ya casi hemos llegado -la voz de Charlie sonó chillona. Una observación estúpida, pensó Blanket, sólo para ver si el otro respondía.
– Cuidado con la cabeza -dijo, y se agachó un poco para esquivar una bombilla que colgaba del techo. Miró a Charlie otra vez. Cambiaron una sonrisa.
Al llegar ante la puerta del subsótano del edificio, Blanket tocó conforme a la pauta acordada. La mirilla metálica se abrió. Un par de ojos los miraron, inexpresivos. Luego vieron al hombre que iba tras ellos. Se agrandaron. El de detrás de la puerta susurró:
– ¿Es él?
Blanket asintió solemnemente.
La puerta se abrió hacia dentro. Los tres hombres entraron. Aquel fantasma al que los hombres poderosos como Michael DiForio llamaban cuando necesitaban cargar los dados, un hombre sobre el que revoloteaba constantemente la sombra de la muerte, estaba apenas a unos centímetros de ellos. El hecho de que Michael lo hubiera llamado subrayaba la gravedad de lo ocurrido esa noche.
Cuando entraron en la sala de reuniones, doce hombres (ninguno de los cuales se había inclinado nunca ante nadie, salvo ante Michael DiForio) se levantaron y estiraron el cuello para ver mejor. Como no había sillas vacías, Blanket y Charlie se quedaron de pie a ambos lados de la puerta, que volvió a cerrarse de golpe. Pasados unos momentos de tensión, todos volvieron a sentarse. Salvo Michael DiForio.
– Bienvenido -dijo Michael-. Me alegra que hayas venido habiéndote avisado con tan poco tiempo. Espero no haber interrumpido tu partido de tenis matutino.
El hombre no dijo nada. Blanket podía verlo claramente por primera vez. Medía algo más de metro noventa y pesaba poco más de noventa kilos. Llevaba el pelo castaño cortado estilo César, con un flequillo muy corto sobre la frente. Iba vestido con chaqueta de cuero negra (desgastada, pero en buen estado) y pantalones oscuros. Blanket calculó que debía de tener poco más de treinta años. Pero sus ojos oscuros recordaban a los de los policías que llevaban demasiado tiempo en el oficio: hombres que habían visto las profundidades del infierno y se habían hundido hasta tales simas que ya no podían volver.
– Michael -dijo el Hacha. Inclinó ligeramente la cabeza, con más formalidad que respeto-. Supongo que no me has llamado para hablar de trivialidades.
DiForio sonrió y dijo:
– No. Así que vamos al grano. Ya sabes que eso es lo que siempre me ha gustado de ti. Nada de tonterías. Directo al asunto.
Blanket notó que Charlie se removía, abría y cerraba los dedos. Estaban en presencia de un fantasma del inframundo de Nueva York, un hombre cuyo pasado estaba bien documentado, un hombre al que se veneraba como a una leyenda perturbadora y al que se temía hasta el punto de la parálisis.
El Hacha había hecho sus primeros pinitos como asesino profesional a la tierna edad de quince años. Trabajaba como mercenario para mafiosos de poca monta, hombres a los que no les importaba que el trabajo fuera un poco chapucero, demasiado sangriento para pasar inadvertido. El Hacha mataba con cruel indiferencia hacia la limpieza o la sutileza. Sus víctimas eran traficantes de drogas que sisaban beneficios, intermediarios que no pagaban a tiempo. Rateros de tres al cuarto. Muertes a las que la policía prestaba poca atención. Vidas que nadie echaba de menos. Apenas entrado en la edad adulta, el Hacha era un jugador de segunda división con todas las herramientas para llegar a primera.
En cuanto se extendió la fama de su eficiencia brutal, lo contrató una sola organización cuyo último mercenario había sido encontrado en el puente de Verrazano-Narrows, con las tripas esparcidas por el suelo. Su nuevo jefe le ofreció su primer encargo importante: asesinar al consigliere de una organización rival, un golpe de mano que tendría repercusiones en toda la ciudad.
El Hacha le tendió una emboscada en un club elegante, mató a tres guardaespaldas con una ráfaga de ametralladora, humo y sangre. Pero, en medio del caos, su objetivo logró sobrevivir. Y por primera vez había un superviviente que podía identificarlo.
Dos días después, cuatro hombres armados irrumpieron en casa del Hacha, en un edificio de cinco plantas de la parte este de la ciudad. El disparo que destrozó la puerta los despertó a él y a su mujer, una actriz principiante llamada Anne que estaba a un paso de ser una belleza y tenía talento suficiente para triunfar a lo grande.
El Hacha mató a uno de los hombres antes de que dispararan otro tiro. Comprendiendo que tenía pocas oportunidades de ganar a tres hombres armados, agarró a su mujer y corrió hacia la salida de incendios. Una bala le dio en los riñones. Los asesinos lo agarraron por las piernas entumecidas y volvieron a meterlo en la casa. Uno los mantuvo a raya a punta de pistola mientras los otros rociaban el apartamento con gasolina y arrancaban la tubería del gas de la cocina.
El que llevaba la voz cantante se inclinó sobre él y le dijo:
– Ésta es tu primera y última advertencia, gilipollas -entonces apoyó el cañón de la pistola en la cabeza de Anne y apretó el gatillo.
El Hacha recibió otro disparo en el pecho. Uno de los pistoleros encendió un cigarrillo, exhaló el humo y se lo ofreció al Hacha, que agonizaba en el suelo del dormitorio. Antes de marcharse, el pistolero tiro el cigarrillo encendido a un charco de gasolina.
«Tu primera y última advertencia».
Mientras las llamas devoraban el apartamento, el Hacha logró arrastrarse hasta la ventana y lanzarse por la salida de incendios. Cayó rodando por un tramo de escaleras. Luego, el apartamento estalló en una bola de fuego.
Cuatro semanas después todos los asesinos estaban muertos: sus miembros aparecieron dispersos por la ciudad con la precisión de colillas de cigarrillo. Todos, salvo uno. Uno que había sobrevivido a la venganza del Hacha. Uno al que nunca encontró. Y era aquel hombre, el pistolero que había logrado de algún modo escapar a su ira, el que había volado la cabeza de su mujer, quien hacía que el corazón del Hacha siguiera latiendo.
El Hacha estaba muerto para el mundo. Era otra estadística para el FBI. Otro caso cerrado. Entre los restos del apartamento se encontraron dos cuerpos calcinados. Uno era el de Anne; el otro, el del asesino muerto. Las autoridades dieron por sentado que el Hacha había muerto. Ahora, años después, su nombre y su cara eran un misterio para todo el mundo, excepto para aquellos a quienes servía.
Pero la fuerza motriz que se ocultaba detrás de cada asesinato era su alma, su amor perdido: la fotografía de Anne que llevaba en el bolsillo del pecho.
Justo antes de saltar por la salida de incendios, logró agarrar una vieja fotografía de la cómoda. Era una fotografía de Anne sentada en una playa de arena, con un hermoso vestido amarillo y un sol naranja hundiéndose en el horizonte. Fue tomada la primera noche de su luna de miel. Mientras su cuerpo sangraba, el Hacha se guardó la fotografía en el bolsillo derecho. La fotografía era su último recuerdo de la mujer a la que tanto había amado, el único recuerdo que conservaba de ella. Era su segundo corazón, y latía con la sangre venenosa de un hombre cuya sed de venganza no se saciaría jamás.
Nunca volvería a amar, nunca volvería a preocuparse por nadie. Vivía cada día únicamente para vengar la muerte de su amada. Y todo el mundo sabía que algún día lo conseguiría.
Aquél era el hombre que se hallaba en pie a un metro de Blanket.
DiForio rodeó la mesa. Llevaba un periódico en la mano. Blanket reconoció la fotografía de la primera página. Nadie tuvo que decir nada. En cuanto el Hacha aceptara el trabajo, y lo aceptó, la vida de Henry Parker se habría acabado.
DiForio levantó el periódico para que el Hacha lo viera; luego se lo dio. El otro ni siquiera lo miró.
– Henry Parker -dijo DiForio-. Tiene algo que me pertenece. Un paquete con material importante que no puedo permitirme perder. Necesito que me lo traigas. Después quiero que Parker desaparezca.
El Hacha no se movió. DiForio lo miró.
– ¿No necesitas un cuaderno o algo así? ¿Tomar nota? -preguntó.
El Hacha lo miraba fijamente. Sus ojos no denotaban nada.
Michael prosiguió.
– Tenemos una fuente bastante próxima a la investigación. Sabemos que la policía no ha encontrado a Parker aún y que esperan que intente marcharse de la ciudad. La mayoría de los principales puntos de salida están cubiertos: la Autoridad Portuaria y los aeropuertos. Creen que es posible que se haya ido en el Camino. Ya sabes, el tren que va a Jersey.
– No -dijo el otro.
– ¿Cómo que no? -preguntó DiForio, divertido.
– No -repitió el Hacha con voz monótona-. Si Parker quiere huir, no lo hará cruzando el Hudson. Se irá mucho más lejos.
– ¿Cómo lo sabes? -preguntó Michael.
– Porque es lo que haría yo -el Hacha se quedó pensando un momento-. Va a necesitar ropa y dinero. Si intenta usar su tarjeta de crédito, la policía lo encontrará enseguida. Conseguidme los números de sus tarjetas. Hay demasiadas variables que la policía puede controlar y nosotros no. Ellos tienen más personal. Ya han empezado a buscar. Nos llevan la delantera.
– ¿Qué sugieres que hagamos?
– Esperemos que Parker sea tan listo como sugiere su historial. No va a cometer errores estúpidos. Con un poco de suerte, ya habrá huido y nosotros estaremos en la misma situación que el Departamento de Justicia. ¿La policía ha empezado ya a pinchar teléfonos?
DiForio miró a Blanket, que tragó saliva antes de hablar.
– Eh, sí. Han pinchado el de… veamos… el de su novia, una tal Mya Loverne que estudia derecho en Columbia y…
– La hija de David Loverne. ¿Qué más?
– El de la casa de sus padres en Oregón.
– ¿Qué más?
– Su teléfono móvil, también. La policía no lo encontró en su apartamento, así que se supone que lo lleva encima. Están intentando localizarlo, por si comete la estupidez de llevarlo encima.
– Seguro que no. Si es un poco listo, se deshará de él -dijo el Hacha-. ¿Eso es todo?
– Por ahora, sí.
El Hacha asintió con la cabeza.
– Ahora, tu precio -dijo DiForio. Se enderezó la corbata y tomó un vaso de agua de la mesa. Se lo llevó a los labios pero no bebió. La habitación quedó en silencio. La mitad de los ojos estaban fijos en el Hacha; la otra mitad, en DiForio.
– Te ofrezco tu tarifa habitual -dijo Michael. Vaciló un momento, bebió un sorbito de agua y añadió-: Multiplicada por dos.
El Hacha sacudió la cabeza.
– Por diez -dijo.
DiForio silbó suavemente.
– Un millón de pavos. Es mucho dinero por encontrar a un mocoso.
– No habrías recurrido a mí si Parker no amenazara la santidad de tu organización -contestó el Hacha con desdén-. Voy a trabajar contra la policía y el gobierno federal para encontrar a un hombre al que se busca por matar a un policía de Nueva York. El precio es un millón. Ni más ni menos.
DiForio miró al techo como si consultara al dios del amianto, volvió a bajar la mirada y dijo:
– Dejémoslo en la mitad. Quinientos mil.
Sin previo aviso, el Hacha dio media vuelta, abrió la puerta y salió de la habitación.
– ¡A mí no me dejes plantado! -gritó DiForio. El Hacha no le hizo caso; echó a andar por el corredor-. ¡Eh, gilipollas! ¡No te he dicho que podías marcharte!
El Hacha se dio la vuelta. Su mirada no expresaba ningún interés por nada de lo que dijera DiForio.
– Casi se te ha acabado el tiempo, Michael. No encontrarás a Henry Parker. Por lo menos, antes de que lo encuentre la policía. Y por tu mirada me parece que preferirías que la policía no encontrara ese paquete.
Blanket vio que DiForio enrojecía, que los músculos de su mandíbula se tensaban.
El Hacha se volvió para marcharse. Michael dijo:
– Iba a preguntarte -dijo DiForio con un asomo de sonrisa en los labios-, ¿qué tal está tu mujer?
El Hacha se paró en seco. Lentamente, el asesino bajó la cabeza hasta que quedó en sombras. Cuando se volvió, Blanket vio, a pesar de la poca luz que había en el pasillo, que en sus ojos ardía el odio, un odio más intenso del que creía capaz a un mortal.
El Hacha volvió a entrar velozmente en la habitación. Se sacó una pistola de la chaqueta y apoyó el cañón contra la base del cuello de Charlie. Se tomó un momento para mirar a DiForio; luego apretó el gatillo, incrustando una bala en el cráneo de Charlie. La detonación retumbó en la pequeña sala. Todos se taparon los oídos. Charlie parpadeó. Sus sesos y los fragmentos de su cráneo habían quedado esparcidos por la pared como una sangrienta mancha de Rorschach.
– ¡Charlie! -gritó Blanket al ver que el cuerpo de su amigo caía al suelo. Miró al Hacha con ojos homicidas. El otro le devolvió la mirada, fría como el hielo, y Blanket apartó los ojos. El Hacha fijó los ojos en DiForio. La pistola humeante trazaba una línea recta hacia el corazón del capo.
– Podéis estar todos muertos antes de que vuelvas a abrir la boca -dijo-. Y si abres la boca y no me gusta lo que dices, no sólo desaparecerá ese paquete, sino que colgaré la cabeza de toda la escoria que hay en esta habitación del edificio más alto de la ciudad y veré cómo tuesta el sol vuestras feas caras cada día hasta que sólo quede el cráneo podrido y hueco.
DiForio apenas pareció reparar en lo que el Hacha acababa de decir, ni en el muerto apoyado contra la pared. Sonrió y juntó las manos delante de sí.
– Está bien, un millón -dijo-. Pero quiero mi paquete y a Henry Parker. El paquete me lo entregarás sin un solo rasguño. En cuanto a Parker… decide tú.
El Hacha asintió lentamente y salió.
Capítulo 14
El Hacha entró en su Ford negro y cerró la puerta. Sentía el calor del sol en la cara. Se hundió en el asiento de cuero, cerró los ojos y comenzó el proceso.
Se llevó distraídamente la mano al pecho, posándola sobre el levísimo abultamiento del bolsillo de la camisa. Tocó lo que había debajo, apretó suavemente para asegurarse de no dejar ninguna marca, ninguna arruga. Después de tantos años la foto estaba desgastada, difuminada por los bordes, pero los colores seguían siendo fuertes y brillantes. Igual que su recuerdo de Anne. La única mujer a la que querría en su vida.
Imaginó su cara, sus impresionantes ojos azules. Casi podía tocarla, sentir los mechones sedosos de su cabello cuando lo miraba con una felicidad que él jamás había sospechado que pudiera existir. Anne había aceptado la vida que él había elegido. Una vida egoísta, pero que habría abandonado en un abrir y cerrar de ojos si hubiera sabido sus consecuencias.
Si respiraba hondo, podía sentir un atisbo del perfume preferido de Anne, el olor acre del sudor cuando hacían el amor. Sus suaves gemidos y sus caricias en la espalda, el cosquilleo de sus dedos, que sabían cómo hacerle estremecerse. Anne era su primer y su último amor. Su único amor.
Anne.
Entonces el dolor crispó su cara. Vio sus propias manos salpicadas de sangre. Los ojos de Anne se agrandaron un momento y luego se velaron cuando cayó, muerta, en sus brazos. Los gemidos del Hacha sacudieron las paredes mientras las llamas comenzaban a lamer el techo. Gritos que Dios mismo habría oído. Gritos que habrían hecho reír al diablo.
Vio al asesino de su mujer en la oscuridad. La capucha de punto le oscurecía la cara. Manos pálidas, piel suave. Un hombre joven. Sólo se le veían los ojos y la boca. Unos ojos que el Hacha nunca olvidaría.
Su venganza estaba casi completa. Sólo quedaba un hombre.
El Hacha abrió los ojos y tomó el periódico. Miró la fotografía de Henry Parker. Sólo tenía veinticuatro años. Y ya era un asesino. Igual que él.
Las imágenes empezaron a fundirse lentamente en su cabeza hasta volverse una sola. La cara de Henry se transformó en la del asesino de Anne. Cuando acabó, la cara en sombras del hombre que había matado a su mujer era la de Henry Parker.
Y ahora Parker era el culpable de la muerte de Anne. Una muerte que esperaba venganza. El odio por aquel joven bullía dentro de él. Los tendones de sus dedos se tensaron cuando agarró el volante. La sangre le palpitaba en las sienes.
Arrancó y entró en la Séptima Avenida, alejándose de la vieja iglesia a la que lo habían llamado, cuyas entrañas daban cobijo a uno de los hombres con menos escrúpulos que pisaba la faz de la tierra.
Abrió la ventanilla el ancho de una rendija, dejó que entrara el aire.
Se sacó el móvil del bolsillo y marcó el primer número de la lista. Tenía montones de llamadas que hacer.
Tenía que encontrar a un asesino.
Capítulo 15
Iba en el metro como si estuvieran a punto de operarme: con los ojos abiertos de par en par y el miedo circulando por mis venas, esperando a que alguien entrara por la puerta para hacerme sufrir. Con las palmas de las manos apoyadas en el asiento, estaba listo para levantarme de un salto y huir en cuanto viera un uniforme. La paranoia era una sensación que había experimentado pocas veces (salvo una época desgraciada durante mi segundo año en la universidad, cuando me dio por consumir hierba), y parecía disfrutar apoderándose de mi cuerpo. Me dolía mucho la pierna, pero la hemorragia parecía haberse detenido.
Después de dieciséis interminables minutos de viaje, me bajé en la estación de Union Square y salí. La leve brisa de mayo giraba a mi alrededor. Los manifestantes cantaban por altavoces, sostenían primorosas pancartas, llevaban mochilas de L.L. Bean: protestaban con estilo contra la avaricia empresarial.
Normalmente me habría parado a mirar unos minutos, pero ahora me preocupaba más la gente que observaba a los manifestantes. La policía. Estaban allí parados, con los brazos en jarras, vigilando la manifestación pacífica. Asegurándose de que la muchedumbre de neohippies no empezaba a lanzar ladrillos de cáñamo contra la tienda de Virgin.
Mantuve los ojos fijos en un pequeño contingente de policías situado junto a una cafetería y avancé siguiendo el murete de ladrillo que rodeaba el parque de Union Square, me dirigí al sur y enfilé la Tercera Avenida.
Tenía gracia, pensé. Después de llevar un mes viviendo en Nueva York, por fin empezaba a sentirme a gusto allí. Había ido con la esperanza de que la ciudad me recibiera con los brazos abiertos y ahora me rechazaba como a un órgano enfermo. Investigar una historia, hacer mi trabajo me había conducido a aquella pesadilla.
La decisión era evidente. Tenía que salir de Nueva York. Tenía que descubrir por qué aquel policía había estado a punto de matarme. Mis alternativas iban disminuyendo. Todavía llevaba el cuaderno en la mochila, un amargo recordatorio de por qué había ido a casa de los Guzmán.
La policía había ido a ver a Mya y yo ya no estaba a salvo en la parte alta de la ciudad. ¿Estaba ella cooperando con las autoridades? Pasara lo que pasase, cuando aquello acabara Mya ya no formaría parte de mi vida. Eso estaba claro. Tres años esfumándose como si nada hubiera pasado. Un camino de recuerdos que llevaba derecho a un precipicio.
Era demasiado para asimilarlo. Tenía que contemplar las cosas con objetividad. Lo que tenía que hacer y cómo hacerlo.
Elegí una cabina en la calle 12 Este y marqué el número de información. Dos pitidos y respondió una grabación.
– ¿Ciudad y estado?
– Nueva York, Nueva York. Manhattan.
– Espere un momento mientras lo pasamos con un operador.
Sonó el teléfono y oí que alguien marcaba unas teclas. Luego sonó una voz masculina y alegre.
– Información telefónica, mi nombre es Lucas, ¿en qué puedo ayudarlo?
– Quería el número principal de la Universidad de Nueva York.
– Gracias, señor, un momento.
Pasaron unos segundos, cada uno de ellos más penoso que el anterior. Luego Lucas volvió a ponerse.
– Señor, tengo dos números. Uno es de un directorio automatizado y el otro de la centralita del campus.
– ¿El de la centralita lo maneja un ser humano?
– Creo que sí, señor.
– Deme ése.
– Sí, señor, y gracias por usar…
– Páseme.
Otro pitido cuando me conectó. Esta vez respondió una mujer. Parecía mucho menos entusiasmada con su trabajo que Lucas.
– Universidad de Nueva York. ¿Con quién quiere que le ponga?
– Sí, hola. ¿Tienen, por casualidad, un servicio de intercambio de transporte para estudiantes?
– Sí -contestó, y bostezó audiblemente-. No lo subvenciona oficialmente la universidad, pero facilitamos el contacto entre estudiantes para que se pongan de acuerdo entre sí.
– ¿Puede decirme qué alumnos tienen coches registrados en el servicio que salgan hoy?
– Lo siento, pero no facilitamos esa información por teléfono. Los listados están en el tablón de anuncios de la Oficina de Actividades del Alumnado.
– ¿Y dónde está eso?
– En el número 60 de Washington Square Sur.
– ¿Puede decirme por dónde queda eso?
– Espere un momento -oí un ruido de papeles, luego una maldición, un murmullo de fondo; parecía haberse cortado con un papel-. ¿Oiga?
– Sigo aquí -dijo Henry.
– La OAA está entre las calles La Guardia y Thompson, en la 4 Oeste.
– Gracias -colgué antes de que le diera tiempo a decir «de nada».
Me dirigí hacia el oeste por la 11 y doblé luego hacia el sur por Broadway. Me paré en una tienda y compré una camisa grande de los Yankis por cinco dólares. Entré en una cafetería que apestaba a sándwiches de cordero mohosos, fui al servicio y me cambié. Dejé mi ropa en la papelera, enterrada debajo de un montón de toallas de papel mojadas.
Hice una mueca al subirme la pernera del pantalón para echarle un vistazo a la herida. Se me revolvió el estómago vacío. Tenía un desgarrón rojo que me cruzaba el muslo, rodeado de sangre coagulada.
El día anterior estaba sentado a mi mesa en la Gazette y ahora allí estaba, en el aseo de una cafetería, mirando una herida de bala. Por suerte la bala sólo parecía haber rozado la piel. Limpié la herida con toallas mojadas, mordiéndome el labio para aguantar el dolor.
No paraba de decirme que aquello no era posible. En cualquier momento me despertaría en mi cama.
«Despierta, por favor».
Llegué a la OAA a las nueve menos cinco. La mayoría de los estudiantes que se respetaran a sí mismos estarían durmiendo aún, cansados después de una noche de juerga postexámenes finales o perdiendo el tiempo antes de incorporarse a sus trabajos veraniegos. Con un poco de suerte, encontraría al menos uno que se saliera del redil.
Subí los escalones y abrí la puerta, pero entonces me detuve. ¿Y si había periódicos dentro? Era casi seguro que los estudiantes, encapsulados en sus burbujas, no habrían leído la primera página del periódico de ese día, pero tal vez alguna secretaria o algún administrativo se hubiera interesado por las noticias.
Tenía que seguir adelante. Si me quedaba allí parado despertaría sospechas. No tenía elección. Mis alternativas eran muy pocas. Aquél era mi plan B. Y no tenía plan C.
Respiré hondo, bajé el picaporte y abrí la puerta.
Me recibió una ráfaga de aire frío. Había varios estudiantes sentados en un sofá verde, leyendo revistas en las que no parecían tener mucho interés. La habitación tenía el ambiente esterilizado de la consulta de un médico, combinado con el confort del asiento de atrás de un taxi.
Me acerqué a un tipo corpulento que fingía leer el Harper’s Bazaar, aunque parecía más interesado en una pelirroja muy bien dotada que había al otro lado de la habitación que en las tendencias de la moda de verano.
– Perdona -dije. Bajó la revista y me miró con fastidio-. ¿Sabes dónde ponen la lista del servicio de intercambio de transporte entre estudiantes?
– No, lo siento -volvió a levantar la revista y siguió fingiendo que leía.
– Están en ese pasillo de la izquierda. Justo antes de la secretaría.
Me volví y vi que la pelirroja me sonreía. Estaba leyendo un libro de bolsillo con la portada rota. En el lomo se leía Deseo. Señalé el pasillo al que se refería y ella asintió con la cabeza.
– No tiene pérdida -dijo-. Las tarjetas rojas son para viajes de un día y las azules para viajes de varios días. ¿Adónde vas?
– Eh, a casa -dije-. Gracias.
– De nada -contestó con los ojos muy abiertos, como si esperara más conversación.
Tomé un periódico de estudiantes y seguí el pasillo, tapándome la cara con las páginas al pasar por las oficinas. Las paredes azules estaban cubiertas de recortes y anuncios que colgaban precariamente de chinchetas y grapas. Miré de pasada unos pocos. Juegos de mesas y sillas a la venta. Una alfombra usada, verde. Tres gatitos siameses que buscaban hogar.
Entonces lo encontré. Una repisa de madera con una veintena de tiras de papel grandes, la mitad rojas y la mitad azules. En cada una de ellas había un nombre impreso. Debajo del nombre estaba el destino del alumno en cuestión. Y debajo del destino la fecha y la hora a la que el alumno salía del campus, y el dinero que esperaba que aportara su pasajero. La mayoría pedían la gasolina, pero algunos esperaban que les pagaran la comida y/o la habitación y el desayuno si había que parar en un hotel.
Empecé por el taco azul, que al parecer eran viajes más largos. Tres iban a California, dos a Seattle, algunos a Idaho, Nevada y Oregón. Pensé por un momento en ir a Oregón, sopesé la posibilidad de ir a casa. Ni pensarlo. La policía estaría esperando que me pusiera en contacto con mis padres. Afortunadamente no tenía intención de hacerlo.
Cuando el taco azul estaba a punto de acabarse, empecé a desanimarme. El siguiente viaje salía tres días después. Imposible. El tiempo se me agotaba.
Dejé las tarjetas y sonreí a una mujer gruesa que pasó a mi lado con un montón de carpetillas marrones bajo el brazo.
Tomé el taco de tarjetas rojas, que era para viajes más cortos, de un día. Si no encontraba allí lo que estaba buscando, tal vez pudiera tomar el Camino hacia Nueva Jersey. No quería estar cerca de Nueva York, pero salir de la ciudad era mi prioridad absoluta. Mientras miraba el taco rojo, empecé a perder la esperanza. Nadie salía ese día. Las palabras «Plan C» resonaban en mi cabeza, pero a diferencia de «Plan A» y «Plan B» resonaban vacías.
Kevin Logan
Salida: 28 de mayo, 12:00 h.
Montreal. Gasolina, comidas.
Samantha Purvis
Salida: 30 de mayo, 10:00 h.
Amarillo (Texas). Gasolina, peaje.
Jacob Nye
Salida: 4 de junio, 15:00 h.
Cape Cod. Gasolina.
Luego, justo cuando estaba a punto de darme por vencido, vi la penúltima tarjeta:
Amanda Davies
Salida: 26 de mayo. 9:00 h.
San Luis. Gasolina, peaje.
En la parte de abajo de la tarjeta figuraban dos números de teléfono (el de su apartamento y el de su móvil) para los interesados.
Miré la hora. Eran la 8:57. Faltaban tres minutos para que Amanda Davies se marchara.
Salí a toda prisa, crucé la sala de espera y pasé junto a la pelirroja, eché a correr por la calle y me detuve en la esquina, sin aliento, junto a una cabina telefónica. Me dolían las piernas y las costillas.
Tenía que calmarme.
El sudor, que se me había secado sobre la piel, volvía a manarme por los poros. Levanté el teléfono (mi reloj marcaba las 8:58) y me metí la mano en el bolsillo para sacar cambio.
Vi en la palma de mi mano una moneda de diez centavos, dos de cinco, tres de uno y varias pelusas multicolores. No tenía dinero suficiente para llamar. Respiré, pensé un momento y marqué el 1-800.
El año anterior, después de que me robaran el móvil en mi habitación del colegio mayor, había registrado una tarjeta telefónica para casos de emergencia. Las tarifas eran tan astronómicas que sólo la había usado una vez, una noche que llamé borracho a Mya después de una fiesta en la que se me cayó el móvil en una fuente de ponche bien cargado.
Marqué el número de la tarjeta telefónica cuando me lo pidieron y luego el número del móvil de Amanda Davies.
Mi reloj marcaba las 8:59. No iba a conseguirlo. Una voz amable sonó en la línea.
– Gracias por usar el servicio 1-800. ¿Me permite informarle sobre nuestros planes de llamadas a larga distancia?
– No, gracias, páseme.
– Gracias, señor, que pase un…
– ¡Páseme!
Una voz grabada me dio las gracias. Luego el teléfono empezó a sonar.
Dos pitidos. Tres. Cuatro. Intenté pensar en un plan C. Nada.
Cinco pitidos.
Estaba a punto de colgar. Luego, con el auricular a dos centímetros del teléfono, se oyó una voz femenina.
– ¿Diga?
Me lo puse en el oído y dije:
– ¿Hola?
– Sí, ¿quién es?
– ¿Amanda Davies?
– Sí, ¿quién eres?
– Amanda, menos mal. He encontrado tu número en el servicio de intercambio de transporte de la OAA. ¿Sigues pensando en irte a San Luis esta mañana?
– Estoy en el coche ahora mismo.
– Mierda. Oye, ¿todavía estarías dispuesta a aceptar un pasajero?
– Depende. ¿Dónde estás?
– En la 4 Oeste, en La Guardia.
– ¿Cómo te llamas?
Vacilé.
– Carl. Carl Bernstein.
– Bueno, Carl, llevo un Toyota rojo y estoy entre la Novena y la Tercera, delante del Duane Reade. Voy a parar en el Starbucks a comprar un café. Si estás aquí cuando salga, te llevo. Si no, me voy.
– Allí estaré.
– Como quieras.
Clic, y el pitido de la línea.
Solté el teléfono y salí corriendo hacia el este. Los músculos de un lado de mi cuerpo empezaron a tensarse, empecé a sentir un calambre. El dolor me atravesaba la herida de la pierna. Con un poco de suerte, habría cola en el Starbucks. Quizás explotara la cafetera. Cualquier cosa con tal de tener más tiempo. Rezaba mientras corría lo más rápido que podía, y notaba como si me estuvieran clavando una y otra vez un tenedor de hierro en el muslo.
Llegué al Duane Reade a las 9:06, me doblé para recuperar el aliento, tuve que contener las náuseas. Mientras miraba los coches aparcados en la calle, me dio un vuelco el corazón.
Había un sitio vacío justo delante de la tienda. Lo bastante grande como para que cupiera un coche.
No, por favor.
Me acerqué y miré frenéticamente los coches de al lado, esperando encontrar el Toyota de Amanda.
– ¡Joder! -grité con todas mis fuerzas. Toda mi rabia escapó en aquel arrebato, todo el dolor y el espanto y la mierda que había caído de pronto sobre mí como una tonelada de ladrillos, dejándome destrozado. Amanda Davies se había ido. Había llegado tarde.
Me dejé caer en la acera con la cabeza en las manos y noté que el calor se extendía por mis mejillas. Mi autocompasión necesitaba un minuto para fermentar. Mi vida había acabado. No tenía salvación. Pronto me detendrían, y si tenía suerte llegaría a juicio.
Entonces oí el claxon de un coche y aquellos negros pensamientos se disiparon de golpe. Me volví y vi un todoterreno gigantesco esperando para aparcar en el hueco vacío en el que estaba sentado. El conductor llevaba gafas de sol de diseño y su pelo parecía capaz de repeler una bala. Bajó la ventanilla y dijo:
– Eh, oye, que ese sitio está reservado para coches.
Asentí en silencio, me subí a la acera y eché a andar. Al parecer, mi destino estaba sellado.
– ¿Carl? ¡Eh, Carl!
Al principio no me di cuenta. Luego lo oí otra vez y me acordé.
Mi nombre. El nombre que le había dado a Amanda Davies.
Me volví, buscando de dónde procedía aquella voz. Entonces lo vi. Un Toyota rojo parado en el cruce. Una chica se asomaba a la ventanilla del conductor. Y me miraba fijamente.
Me acerqué corriendo al lado del pasajero. El dolor de mi pierna y mi pecho había remitido. La chica señaló el asiento vacío. Abrí la puerta, monté y me abroché el cinturón de seguridad. Ella tenía una sonrisa juguetona en la cara.
– ¿Carl?
– Dios, Amanda, gracias.
– Eh, que sólo voy a llevarte en coche. No creo que merezca que me deifiquen por eso.
Entonces noté lo guapa que era. El pelo castaño le caía sobre los hombros bellamente bronceados, acariciaba sus brazos morenos y su piel tersa. Llevaba una camiseta de tirantes verde y vaqueros azules muy ceñidos, y tenía el cuello levemente quemado por el sol y un lunar diminuto junto al pómulo izquierdo. Su piel parecía brillar y sus ojos de color esmeralda tenían un toque de malicia. Si tenía que pasarme horas y horas metido en un coche con una perfecta desconocida, podría haber tenido mucha peor suerte. Muchísima peor suerte.
– Perdona, Carl. No quería asustarte, pero se me ocurrió que sería divertido gastarte una broma. Ya sabes, hacerte creer que me había ido.
Me reí forzadamente y miré a mi salvadora. No sólo era preciosa, sino que tenía un sentido del humor bastante sádico.
– ¿Tienes que parar a comprar algo antes de que nos vayamos? -preguntó-. ¿Un café? ¿Necesitas ir al servicio?
– No -dije. Para ser sincero, estaba muerto de hambre, pero no había tiempo que perder-. Nada, por ahora.
Amanda asintió con la cabeza, encendió el motor y se metió en el carril que llevaba hacia el norte. El coche olía vagamente a grasa y caramelos de menta. En el suelo había un envoltorio de McDonald’s arrugado, rodeado por un cementerio de vasos de plástico. Me vio mirarlos y sonrió.
– ¿Qué pasa? ¿Es que una no puede comerse un McChicken de vez en cuando? ¿Es que hay que comer tofu con brécol todos los días?
– Yo no he dicho nada.
– No, pero lo estabas pensando.
– No estaba pensando nada -dije a la defensiva. Me miró de soslayo, con una expresión dolida.
– Crees que soy bulímica, ¿no?
Levanté la cabeza, sorprendido.
– ¿Qué?
– Crees que me atiborro de hamburguesas y patatas fritas y que luego vomito.
– No sé de qué estás hablando, te lo juro.
– Conozco a los de tu clase -soltó un bufido, puso el intermitente y siguió las indicaciones en dirección al túnel de Holland-. Os creéis la pera porque no coméis más que brotes enriquecidos con proteínas y os pasáis ocho horas en el gimnasio. Pero déjame decirte una cosa, Carl. Algunos tenemos metabolismos naturales. No nos pasamos el día leyendo revistas para chicas ni deseando ser Heidi o Gisele.
– ¿Quién es Heidi?
– Bah, olvídalo -dijo-. Está claro que esto no funciona. Quizá debería dejarte por ahí, en alguna parte.
Me quedé sin respiración. Empecé a tartamudear.
– No puedes… no puedes hacer eso. No, te lo juro, no pienso nada de eso. Sólo me he fijado en el envoltorio, nada más. Puedes comer lo que quieras. Me da igual que comas manteca para desayunar. De hecho, te animo a ello.
Amanda parecía afectada. Sus labios se fruncieron en una fea mueca.
– Entonces estás diciendo que estoy gorda.
– No, por Dios, en absoluto. Seguramente tienes el metabolismo más rápido del mundo. Si quieres pasarte el día comiendo McNuggets y pasteles…
– Carl -dijo Amanda. Otra vez tardé un momento en enterarme.
– ¿Sí?
– Era una broma.
Un silencio violento envolvió el coche mientras sus labios formaban una sonrisa de maníaca.
– Me estabas tomando el pelo.
– Vamos, ¿de verdad crees que me importa lo que piense un tío al que acabo de conocer de mis hábitos alimenticios? No te ofendas, Carlitos, pero no. Aunque reconozco que te lo has tomado muy bien. He conocido a tíos que empezaban a insultarme y a decirme que dejara los batidos.
– Así que haces esto con frecuencia. Da un poco de miedo.
– Así me ahorro gasolina y dinero en peajes. Y no se me puede reprochar que, de paso, intente entretenerme un poco.
– Bueno, por mí de acuerdo -dije-. Siempre y cuando lleguemos a… San Luis de una pieza, puedo cantarte sintonías televisivas para que te rías un rato.
– Si oigo una sola vez el estribillo de Dancing Queen, te vas a andando a San Luis.
Paramos en una fila de coches que esperaban para entrar en el túnel de Holland. El tráfico avanzaba con insoportable lentitud, pero Amanda se metió en el carril de peaje. Bajé la cabeza al pasar por la caseta de pago; no quería que me viera algún cobrador que, aburrido por el trabajo, estuviera echando una ojeada al periódico. Unos minutos después pusimos rumbo oeste, hacia Nueva Jersey.
Pasábamos velozmente junto a lámparas de sodio. Mi vida había quedado reducida a una carretera de un solo carril. La luz del final del túnel se fue haciendo más intensa a medida que nos acercábamos a la salida. Sentí náuseas. Estaba fuera de Nueva York, fuera de mi particular zona cero. Con un poco de suerte llegaríamos a San Luis al anochecer. Pero en mis prisas por irme no había tenido en cuenta qué haría después. Lo único que sabía era que había surgido una oportunidad de sobrevivir y que tenía que aprovecharla.
Ignoraba qué haría cuando llegáramos a San Luis, no conocía a nadie en aquel estado. No tenía teléfono, llevaba cuarenta dólares en la cartera y una herida de bala en la pierna. Mya estaba descartada, igual que Wallace Langston. Seguramente la policía los acechaba a ambos como buitres. Eran apéndices gangrenosos de los que debía deshacerme. Quizá para siempre. Mi vida se desarrollaba ahora en un universo social paralelo en el que, forzado a alejarme de quienes me importaban, sólo podía confiar en extraños.
Me inundó la culpa al mirar a la chica sentada a mi lado. Tenía los ojos fijos en la carretera, era tan delicada, tan inocente… Yo no había pensado en las consecuencias que aquello podía acarrearle. Amanda Davies estaba allí y yo había alargado los brazos hacia ella ciegamente. Y ahora ella también estaba a merced del azar. Quería disculparme, decirle en lo que se había metido. Pero si le contaba la verdad ya no sería una extraña. Mientras mi historia siguiera siendo la de Carl, mientras siguiera siendo un desconocido, estaba a salvo.
Amanda sacó unas gafas de aviador de una bolsita que llevaba encima del espejo retrovisor. Cuando tomamos la US-1/9 Sur, con el sol de la mañana brillando en el horizonte, se volvió hacia mí.
– ¿Te importa abrir la guantera? Sube ese botón. Puede que esté atascado, así que dale un buen tirón.
Lo hice y sobre mis rodillas cayeron media docena de mapas. Una cinta de medir. Tres entradas de cine usadas. Un chicle que parecía petrificado.
– Vale, ¿y ahora qué?
– Pásame ese cuaderno -dijo-. Ése de espiral.
Dentro de la guantera había una pequeña libreta de rayas, con espiral en la parte de arriba. Yo había visto muchas parecidas en diversas salas de redacción, hasta llevaba una parecida en la mochila. Muchos reporteros las usaban. ¿Era Amanda periodista? ¿Escritora? La idea resultaba abrumadora, pero ¿quién, si no, llevaba una libreta en la guantera?
Me quitó la libreta y la abrió por una hoja en blanco; luego le quitó la capucha con los dientes a un bolígrafo mientras apoyaba la libreta sobre el volante. Después empezó a escribir.
– Eh, oye -dije al ver que dos camiones pasaban a toda velocidad a ambos lados del coche-. ¿El primer mandamiento del buen conductor no es «mantén los ojos fijos en la carretera»?
– Hago esto siempre -dijo ella.
Asentí con la cabeza, como si hubiera visto aquel comportamiento montones de veces. Pero me agarré con fuerza al reposabrazos, por si acaso ella mentía.
– ¿Cuánto se tarda en llegar a San Luis? -pregunté.
Dejó de escribir.
– Entre doce y catorce horas, dependiendo del tráfico.
– ¿Y te las haces de una sentada?
Me miró como si le hubiera preguntado si el color de su pelo era natural.
– Lo he hecho cien veces. Puede que tengamos que parar una o dos veces para ir al servicio, comer algo o estirar las piernas, pero deberíamos estar allí a medianoche. Tienes que decirme con antelación dónde quieres que te deje.
– Vale.
Un momento después añadió:
– Entonces, imagino que llevas toda la ropa ahí.
– ¿Eh?
– Bueno, o tienes la ropa donde voy a dejarte, o no gastas mucho en lavandería.
– Sí -respondí, tirándome de la camiseta nueva, cuya tela rígida me irritaba las axilas-. Tengo un guardarropa entero esperándome.
– Ya -anotó algo más en su cuaderno mientras yo intentaba sin éxito leer lo que ponía por encima de su hombro.
El tráfico iba disminuyendo a medida que nos alejábamos del túnel. Yo no sabía dónde estábamos, pero Amanda parecía conocer todo aquello. Los rascacielos de Nueva York habían desaparecido, reemplazados por las torretas de alta tensión y las chimeneas que salpicaban el paisaje gris azulado. Yo nunca había estado en Nueva Jersey. Había muchos sitios en los que nunca había estado. Tenía gracia que hubieran tenido que acusarme de asesinato para que viajara un poco.
El cuaderno de Amanda yacía abierto sobre el reposabrazos y decidí echarle una ojeada. Escribía en minúscula, con letra redondeada, adornada y de trazo fácil. Distinguí con sorpresa mi nombre (o, mejor dicho, el de Carl Bernstein) en lo alto de la página.
– ¿Qué estás escribiendo? -pregunté.
– Sólo tomo notas -dijo tranquilamente.
– ¿Notas sobre qué?
– Sobre ti.
– ¿Qué quieres decir? ¿Estás anotando cosas sobre mí?
– Sí.
«Lo que me hacía falta», pensé. Seguro que me había montado en el coche de la hija de un agente del FBI experto en perfiles psicológicos de criminales.
– ¿Qué clase de notas?
– Sólo observaciones y cosas así -dijo sin el menor atisbo de irritación-. Personalidad, vestimenta, pautas de lenguaje. Cosas en las que me fijo.
Excepto el nombre de Carl, escrito en mayúscula, su letra era demasiado pequeña para que distinguiera el resto de las anotaciones.
– Bueno, cuéntame, ¿qué has observado sobre mí en los veinte minutos que hace que nos conocemos?
– Eso no es asunto tuyo.
– Sí que lo es, si estás escribiendo sobre mí. Ya lo creo que lo es.
– Ahí es donde te equivocas -contestó-. Veras, éste es mi coche y éste mi cuaderno. Escribo para mí, para nadie más. ¿Qué pasa? ¿Es que tienes un historial criminal que no quieres que salga a la luz? ¿Debería dejarte por ahí, en la autopista?
– No me haría mucha gracia.
– Pues si yo fuera en tu coche, podrías tomar todas las notas que quisieras sobre mí. Y no te haría preguntas.
– Lo tendré en cuenta.
Ella asintió, bajó la mano y cerró la libreta.
El tiempo pasó volando mientras circulábamos por la autopista. Yo me preguntaba de cuántos pasajeros más habría tomado notas. Sentí la tentación de preguntárselo, pero me contuve. Cuanto menos supiera de mí (y viceversa), tanto mejor. Amanda Davies podía rumiar cuanto quisiera sobre Carl Bernstein, pero yo no podía decirle que era Henry Parker.
Pasada una hora de completo silencio, roto sólo por la música de una emisora de radio sólo para chicas, decidí entablar conversación.
– Bueno, ¿qué hay en San Luis?
– Mi casa -respondió-. Me quedan dos meses para el examen de ingreso en la abogacía y mis padres están de vacaciones en las islas griegas. Tengo la casa para mí sola, así que podré estudiar tranquilamente.
– ¿Has estudiado derecho?
– No -contestó, sarcástica-. Voy a hacer el examen de ingreso, pero soy veterinaria.
– Madre mía -dije, levantando los ojos al cielo-, debe de ser muy emocionante ser tan ocurrente. Y es mi primera observación sobre ti.
– Touché -dijo. Luego su tono se volvió serio-. La verdad es que quiero especializarme en defensa de menores. Casos de custodia y abandono, maltrato, esas cosas, ya sabes.
– Eso es muy noble por tu parte.
Amanda se encogió de hombros.
– No me importa si es noble, es sólo lo que quiero hacer. No se me ha pasado por la cabeza convertirme en santa -esperó un momento y dijo-: ¿Y tú? ¿A qué te dedicas?
– Quiero ser periodista -dije. Me sonrió y sentí una oleada de orgullo-. Quiero ser el próximo Bo… un gran periodista de investigación.
– Muy noble -dijo, y me reí.
– Eso pensaba yo. Pero ahora cada periodista se inventa lo que quiere.
Capítulo 16
Mauser bebía una taza de café caliente. Le ardían las piernas por la carrera de aquella mañana, y la cafeína aceleraría su flujo sanguíneo. Quería mantenerse ansioso hasta que encontrara a Parker. Si de paso le daba un ataque al corazón, que así fuera. Estaba en bastante buena forma para un hombre entrado en años (como a menudo lo llamaba Linda), pero entrenar en el gimnasio no lo preparaba a uno para las exigencias de la vida real. Velocidad punta, sin descansos, sin paradas para beber agua. Lo que lo mantenía en marcha era la idea de atrapar al asesino de John. Aquello mitigaba el dolor.
Tras volver a Federal Plaza había alternado paños calientes y fríos. Denton había llamado con antelación a Louis Carruthers, que ordenó a la policía de Nueva York desplegarse por todas las posibles salidas de la línea 6 del metro entre Harlem y Union Square.
Vigilar el metro era casi absurdo, pensó Mauser mientras añadía más leche y azúcar al café. Parker se habría ido haría rato cuando llegara el primer policía, y habiendo tantas salidas las posibilidades de encontrarlo eran muy escasas. Lo único que podían hacer era sentarse y esperar. Esperar a que alguien lo reconociera. Esperar a que hiciera algún movimiento, a que cometiera un desliz. A que se expusiera.
Se había quedado sin contactos en Nueva York. Joe se había asegurado de ello. Un policía de paisano vigilaba el apartamento de Mya Loverne con órdenes de seguirla cuando fuera y volviera del trabajo. Otros dos policías vigilaban la Gazette. Era muy posible que Parker hubiera renunciado a acudir a uno y otro lado, pero tenían que asegurarse. Joe ya había pinchado el teléfono de la casa de los Parker en Bend, Oregón, pero curiosamente Henry no había intentado ponerse en contacto con sus padres. Tenía que haber algún motivo para aquel silencio. Tal vez no se llevaban bien y él no sabía nada al respecto.
Veinticuatro putos años, pensó Joe. Si a él lo hubiera pillado aquella tempestad a los veinticuatro años, ya se habría tirado por el puente de Brooklyn. Parker, sin embargo, no parecía por la labor. Si no, no habría huido. En todo caso, Mauser tenía que encontrarlo antes de que lo encontrara un policía cualquiera. No quería que nadie le diera su merecido antes que él.
Mauser cerró la carpetilla sobre su regazo. Un montón de papel que no decía nada. Estaban jugando aquel partido a la defensiva, respondiendo a los movimientos de Parker en lugar de provocarlos. Mientras añadía un cuarto sobrecito de azúcar al café, Denton irrumpió en la habitación. Mauser levantó los ojos.
– ¿Y bien? -dijo.
– Tenemos una pista -respondió Denton. Mauser dejó a un lado la carpeta y lo miró expectante.
– ¿Cuál?
– Parker ha hecho una llamada -dijo Denton con un brillo en los ojos-. Hemos estado comprobando todas las tarjetas de crédito asociadas a Parker y a su familia. La verdad es que da miedo que sean tan pocas. Mi sobrino de trece años tiene ocho tarjetas. Pero los Parker son tres y tienen dos tarjetas entre todos.
– Vamos, ¿qué pasa con esa llamada?
– Los archivos de la compañía telefónica muestran que el año pasado Parker compró una tarjeta de llamada, una de ésas que no tienen límite de gasto y que están asociadas a tu tarjeta de crédito. Llamas al 1-800 o pides una operadora, marcas el número de la tarjeta y te conectan. Luego llega la factura a final de mes -Denton le pasó un papel impreso y Mauser le echó un vistazo.
– Aquí sólo figuran dos llamadas -dijo.
– Una de ellas es de esta mañana, a las 8:56.
– San Luis -dijo Mauser-. ¿A quién coño conoce en San Luis?
– El número es de un móvil registrado a nombre de Lawrence Stein. Casado con Harriet Stein. Tienen una hija llamada Amanda Davies.
– Espera -dijo Mauser-. ¿Davies o Stein?
Denton le pasó otra carpetilla. Dentro había fotocopias de tres permisos de conducir.
– Amanda Davies es hija de Harriet y Lawrence Stein. Hija adoptiva. La pequeña Amanda pasó once años de casa de acogida en casa de acogida hasta que los señores Stein tuvieron la amabilidad de quedársela. Parece que Amanda se negó a cambiar de nombre legalmente y se quedó con su apellido.
Mauser preguntó:
– ¿Es una ex novia de Parker?
– Puede que sean amigos, pero no de la facultad. Ella estudia derecho en la Universidad de Nueva York, se está especializando en defensa de menores y vive en una residencia.
– ¿Estáis comprobando sus llamadas?
– Ya está hecho -contestó Denton-. No hay ninguna que encaje con nuestro hombre. Hemos estado comprobando las direcciones de Parker en Cornell, pero de momento no hemos sacado nada en claro.
Mauser se frotó la barbilla, en la que empezaba a asomar la barba. Necesitaba un buen afeitado, necesitaba dormir y darse una ducha caliente. Había tenido la esperanza de atrapar a Parker enseguida. Cada momento que el asesino de John Fredrickson pasaba suelto lo corroía por dentro. La caza fortalecía su resolución y erosionaba todo lo demás.
– Davies… ¿Es posible que Parker se estuviera viendo con ella a escondidas? ¿Echando una canita al aire sin que Mya Loverne lo supiera?
– Lo dudo -contestó Denton mientras se servía un vaso de café. Bebió un sorbo, hizo una mueca y dejó el vaso encima de la mesa. Añadió-: Mirémoslo desde la perspectiva de Parker. Eres nuevo en la ciudad y estás intentando abrirte un hueco en tu profesión. Te conviene tener a David Loverne de tu parte, o por lo menos no te conviene fastidiarlo. ¿Le pondrías los cuernos a su hija? Quizá te lo pasaras en grande un rato, pero si papaíto se enterara, te costaría parar un taxi sin que te pusieran una demanda y el abogado defensor que te asignaran haría una defensa digna del peor picapleitos.
Mauser se quedó pensando un momento y luego dijo:
– Comprobad las llamadas de Parker y Davies en los últimos cinco años. Parker está desesperado, se agarrará a un clavo ardiendo. Es posible que haya acudido a Davies como último recurso.
– Hay otra cosa -dijo Denton.
– ¿Sí?
– Hemos comprobado las tarjetas de crédito asociadas a Amanda Davies y Harriet y Lawrence Stein. Compras recientes, etcétera…
– ¿Y? -dijo Mauser sin poder disimular su ansiedad.
– Esta mañana pagó con tarjeta el peaje del túnel de Holland a las nueve y veintisiete.
Mauser frunció el ceño, sorprendido.
– ¿Van a Jersey?
Denton pareció cambiar de idea respecto al café, tomó el vaso y dio un largo trago. Volvió a torcer el gesto.
– Dios, qué malo está esto. No creo que hayan ido a Jersey, pero si fueran a San Luis a visitar a la encantadora familia Stein, es lógico que salgan de Nueva York por el túnel de Holland. Ahora mismo, lo único que podemos hacer es seguir el rastro del pago del peaje. Si Amanda vuelve a pagar algo con su tarjeta de crédito, los tendremos. Y si parece que van a San Luis, tomaremos el primer avión allí.
– Parece sencillísimo -dijo Mauser.
– Porque lo es -Denton se levantó, tomó su vaso casi lleno y lo tiró a la papelera-. El peor café que he probado en mi vida.
Se sentó y miró a Mauser. Sus ojos parecían buscar alguna revelación sin pedirla, como si esperara que Mauser diera con alguna clave que él no había podido encontrar. Mauser permaneció inexpresivo. Denton se había metido en aquello por su carrera, nada más. Y aunque Joe podía aprovecharse de ello, el caso era un asunto personal para él y sólo para él.
– Bien -dijo Denton, rompiendo el silencio-. No hemos hablado de ello, pero ¿qué tal te encuentras?
Mauser sacudió la cabeza, se pasó los dedos por el pelo. Tenía los ojos enrojecidos y la ropa parecía pesarle. Dormir estaba descartado.
Su cuñado. Uno de sus mejores amigos, uno de sus pocos amigos, estaba frío como una piedra en el sótano. Con el corazón perforado por una bala disparada por un extraño. Un hombre que no conocía a su familia, que no conocía a Linda. Un desgraciado que sólo sería de algún provecho a la sociedad si se hacía donante de órganos.
Mauser sintió correrle el odio por las venas, encendiendo sus terminaciones nerviosas hasta que se notó a punto de estallar. Pero se contuvo, dejó salir la rabia por entre los dientes apretados y cerró los puños. Sabía tan bien como cualquiera que la ira no lo volvía a uno más listo. Te hacía cometer errores. La precisión debía imponerse a la pasión.
El dolor debía bullir justo a flor de piel. Bullir largo rato. Uno sabía cuándo llegaba el momento de darle salida.
Joe se levantó con la carpeta de Parker bajo el brazo.
– Quiero un avión en espera. Si Davies se acerca a trescientos kilómetros de San Luis, quiero estar en el aire en menos de media hora.
– Hecho -dijo Denton con una sonrisa en la cara-. ¿Algo más?
– La casa de los Stein en San Luis. Quiero que pinchemos su teléfono.
– Hecho.
Mauser dijo:
– Ahora mismo Amanda Davies es nuestra pista número uno. No pierdas de vista su tarjeta. Las aceptan en todas las grandes autopistas del país. Si la han usado una vez, la usarán todo el viaje. Pero no podemos dar nada por sentado. No quiero acabar en San Luis y descubrir que Parker sólo la llamó para desearle feliz cumpleaños y consiguió montarse en un barco con destino a las Azores. Parker tiene que llevar poco dinero encima, así que mantened activadas sus tarjetas de crédito por si acaso intenta sacar en un cajero.
– ¿Y ese paquete del que habló Guzmán? Las drogas. Christine Guzmán dijo que se llevó una bolsa de droga, que la llevaba en una especie de maletín o mochila. Dijo que anoche se fue con ella del lugar de los hechos.
– Ni siquiera sabemos si todavía la tiene. Podría haberla escondido en alguna parte, en la consigna de alguna estación de autobuses o de tren -respondió Mauser-. La droga es lo de menos. En cuanto tengamos a Parker la encontraremos.
Denton no parecía muy convencido.
– A Joe lo mataron por la droga. Quizá si la encontramos consigamos alguna pista sobre Parker.
Mauser negó con la cabeza.
– Ahora mismo estamos buscando a Henry Parker, no una puta bolsa de caballo. Encontraremos la droga, la olla llena de oro al final del arco iris, a Elvis, a Kennedy y todo lo que haya robado ese tipo en cuanto lo atrapemos. Pero en este momento Parker tiene muy pocos amigos y parece lo bastante listo como para no delatarse. Vamos a tener que tirar de imaginación.
Denton asintió y se dirigió a la puerta. Mauser alargó el brazo y lo agarró del hombro. Denton se volvió, sorprendido. Mauser apretó más fuerte, sintiendo el movimiento de los huesos de Denton bajo la piel.
– Pero no te confundas. Amanda Davies es una posible cómplice de asesinato. Si creo que se dirigen al oeste, quiero estar en el aire antes de la próxima pausa publicitaria. Si alguien encuentra a Henry Parker antes que nosotros…
Denton palideció. Mauser notó que le entendía.
– No -dijo-. Nosotros llegaremos primero.
Cuando Denton salió de la habitación, Joe cerró la puerta y levantó el teléfono. Respiró hondo, sintió que un peso caía sobre sus párpados. Temía aquella llamada, temía cada segundo que pasara hablando con ella. Aquello era culpa de Parker. Era él quien le había hecho temer una simple conversación con su hermana.
Pasado un momento, cuando su respiración se hizo más lenta, empezó a marcar. En parte confiaba en que no contestara nadie. Ojos que no ven, corazón que no siente. Le dio un vuelco el corazón cuando oyó la voz cansada de Linda.
– ¿Diga?
– Linda, soy Joe.
– Joe -dijo su hermana con voz densa. Parecía sedada-. ¿Cómo estás?
– Bien, Lin.
– Me alegra oír tu voz, Joe. Esa gente no para de llamar. Los de la prensa. Malditos buitres.
– Quizá convendría que pasaras unos días en un hotel -dijo Mauser-. El departamento correrá con los gastos -casi la oyó negar con la cabeza al otro lado de la línea.
– Los chicos tienen que poder llamarme. No quiero esconderme. No quiero trastornar sus vidas todavía más.
– A los chicos no va a pasarles nada, Lin. Tienes que cuidarte -oyó una risa melancólica al otro lado. Luego Linda empezó a sollozar. Joe sintió que le ardían las mejillas mientras su hermana lloraba a su marido muerto-. ¿Linda? -dijo notando una opresión en el pecho. Tenía los ojos llenos de lágrimas-. Lin, por favor, háblame -ella se sonó la nariz, un sonido lastimero.
– Tiene gracia -dijo-. John siempre decía que cuidaría de mí. Nunca decía que me cuidara. Supongo que yo creía que siempre estaría ahí, y que no tendría que preocuparme por nada. ¿Por qué ha tenido que dejarme? Dios mío, Joe. Lo quería tanto…
Mauser sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla. Los sollozos le arañaban la garganta.
– Lo sé, Lin. Yo también. Sé que no es mucho consuelo, pero yo voy a estar ahí. Ahora y siempre.
– Gracias, Joe. Ya lo sé.
– ¿Quieres que me pase por ahí?
– No -contestó ella con decisión-. Ahora mismo necesito estar sola. Sé que suena egoísta porque John también era parte de tu familia, pero lo necesito. ¿Lo entiendes? Dime que sí, por favor.
Mauser dijo que sí.
– ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Llevarte alguna cosa?
– Sí, puedes hacer una cosa -contestó Linda. Mauser sintió que un escalofrío le recorría la espalda.
– Lo que tú me digas.
– Quiero que mates al hombre que mató a mi marido. No me importa lo que haga falta, Joe. Encuéntralo y córtale la puta cabeza.
– Lin…
– Lo sé, lo sé -dijo ella-. Gracias por llamar, Joe.
– Volveré a llamarte pronto.
– Te quiero.
Las palabras se le escaparon de la boca como el último soplo de aire de un globo.
– Yo también a ti.
Mauser colgó el teléfono. Apoyó la cabeza en las manos mientras un estertor de rabia y tristeza se apoderaba de su cuerpo. Cuando levantó la mirada, le ardían los ojos y tenía la vista nublada.
«Por Linda», pensó.
«Por mí».
Capítulo 17
Recostado en su asiento, el Hacha repasaba de memoria la conversación. Acababa de hablar con el árabe dueño de la charcutería y había confirmado que, en efecto, el hombre había visto y ahuyentado a Henry Parker esa mañana.
– Agarré mi bate -le había dicho, dándose golpecitos con el bate en la palma de la mano. El Hacha levantó las manos, haciendo como que se rendía-. Y ese mamón salió corriendo. Una de las mejores cosas de este país es el béisbol, ¿sabe? Seguro que ese tal Parker me lo vio en los ojos. Si yo hubiera nacido aquí, habría llegado a un equipo de los grandes. Le habría dado una buena tunda.
El Hacha pasó un minuto aplacando al árabe y luego volvió a su coche. Sintonizó una emisora de noticias y oyó que circulaba el rumor de que la policía había encontrado a Parker (y lo había perdido) cerca del campus de Columbus.
Mya Loverne. La policía ya se había echado sobre ella. ¿Por qué se había arriesgado Parker a que lo atraparan? Tenía que haber alguna razón, aparte de la chica. Aquel tipo era listo. Tenía que haber alguna otra explicación.
Parker tenía un pedigrí zarrapastroso, pero aun así había conseguido llegar a una universidad prestigiosa, había sacado buenas notas y conseguido trabajo en uno de los diarios más respetados del país. Era el arquetipo del hombre hecho a sí mismo, del que salía adelante sin ayuda de nadie. El Hacha los odiaba, odiaba perseguirlos. Si uno se veía obligado a salir adelante solo desde pequeño, sus habilidades a ese respecto sólo aumentaban con la edad. Sabiendo esto, era probable que Parker hubiera huido de la ciudad y que la policía estuviera buscando una aguja en un pajar. Pero eso le venía bien. Al menos estaba en las mismas condiciones que la policía.
Abrió su cuaderno y anotó todas las rutas posibles para salir de Nueva York que se le ocurrieron. Tachó los aeropuertos y las terminales de autobús. Era imposible que Parker superara los controles de seguridad. El metro era un problema, pero sólo podía llevarlo de un lado a otro de la ciudad. Por lo que decían DiForio y Blanket, Parker no tenía contactos fiables en Nueva York, aparte de su novia y su jefe.
Su jefe era Wallace Langston, director editorial de la New York Gazette. El mismo periódico que (de mala gana, estaba seguro de ello) había sacado esa mañana un artículo de primera página sobre el asesinato de John Fredrickson. En el editorial, Langston se refería a Parker como a «un joven redactor que había superado con creces sus expectativas al contratarlo y que no había mostrado ninguna tendencia agresiva, y mucho menos homicida». Luego añadía: «La Gazette hará todo lo posible por aclarar los hechos, sin prejuicios ni parcialidad».
Si Langston hacía algún intento de ayudar a Parker, su diario estaría en peligro. El Hacha conocía a los periodistas. Casi todos ellos se consideraban nobles, incluso altruistas, cuando en realidad ansiaban la fama, la gloria asociada a una firma. No había duda de que muchos se morían de ganas de escribir la historia de Henry Parker y John Fredrickson. Traicionar a un amigo por hacerse famosos.
Columbia. No tenía sentido.
El Hacha levantó el teléfono, marcó el número de información y pidió que le pasaran con el directorio de la Universidad de Columbia. Una mujer joven y encantadora, aunque algo tímida, contestó al teléfono. El Hacha pidió que le pasara con la oficina que se ocupara del transporte de alumnos.
Esta vez respondió un hombre malhumorado que parecía no recortarse la barba desde hacía varios meses.
– Hola, me llamo Peter Millington -dijo el Hacha-. Y estoy pensando en ir a estudiar a Columbia. Vivo en California y quería saber qué medios de transporte hay para los estudiantes en el campus.
– Bueno -dijo el operador-, los aeropuertos JFK y La Guardia están a poco tiempo en taxi o metro…
– Eso no me sirve, mi familia no va a pagarme el billete en avión. ¿Qué medios de transporte baratos hay si tienes que hacer un viaje de larga distancia desde el campus?
– Hay muchos autobuses, trenes… Están la Autoridad Portuaria y Penn Station…
– ¿Algo más?
– Bueno, si quieres algo barato, también está el servicio de intercambio entre estudiantes.
– El servicio de intercambio entre estudiantes -una campana sonó en la cabeza del Hacha-. Si quiero enterarme de algo más, o hablar con algún estudiante sobre ese servicio, ¿cómo lo hago?
– Un momento, voy a pasarlo con alguien que puede ayudarlo.
Mientras esperaba, el Hacha subrayó tres universidades de su lista. Columbia, aunque ésta era dudosa. Había pocas probabilidades de que Parker se quedara en el centro, esperando a que lo atrapara algún policía de uniforme. Hunter y la Universidad de Nueva York eran mucho más probables. Y ambas estaban en la línea 6.
Por fin lo pasaron con la Oficina de Atención al Estudiante. Bajo el nombre de Lennie Hardwick, estudiante de segundo año, convenció a una señora muy amable llamada Helen de que mirara los anuncios del servicio de intercambio entre alumnos. Un anuncio encajaba: un chico de primer curso llamado Wilbur Hewes, que salía hacia Ontario a las once de esa mañana. No había más viajes apuntados para ese día. Tenía sentido que Parker intentara irse a Canadá, suponiendo que no lo detuvieran en la frontera. El Hacha anotó el nombre de Hewes y pidió el número de teléfono del anuncio. Lennie dijo que se lo guardaría, por si acaso alguna vez quería ir a pescar al norte.
El Hacha llamó al móvil de Hewes, que respondió secamente a la tercera llamada.
– ¿Sí?
– Hola, ¿eres Wilbur?
– Sí, ¿qué pasa? -El Hacha oía el ruido del tráfico. La voz de Wilbur sonaba entrecortada. Se oían cláxones. Y música tan fuerte que hacía daño a los oídos. El Hacha sonrió. Wilbur estaba en un atasco.
– Hola, Wilbur, me llamo Oliver Parker. Llamo desde Montreal. Una operadora muy amable de la universidad de Columbia me ha dicho que quizá mi hijo Henry se haya ido contigo en coche.
– Aquí no hay ningún Henry. No ha respondido nadie a mi anuncio.
– ¿De veras? -dijo el Hacha, y tachó Columbia de la lista-. ¿Seguro que no te ha dicho que no digas nada? Hoy es mi cumpleaños, puede que quiera darme una sorpresa y se presente sin anunciarse.
– Oiga, mire -dijo Wilbur. El Hacha notó que el nerviosismo del atasco empezaba a afectar Wilbur-. A mí no me ha llamado nadie para venir conmigo. A no ser que su hijo se haya escondido en mi maletero, entre tres maletas enormes, no está conmigo. ¿Vale?
– Desde luego. Siento haberte molestado.
Wilbur colgó.
Tras llamar rápidamente a Hunter, el Hacha descubrió que la universidad no ofrecía aquel servicio, al menos oficialmente. Tachó Hunter de la lista.
Llamó a la Universidad de Nueva York y le pusieron con la Oficina de Actividades del Alumnado.
La recepcionista, una arpía amargada, le dijo que no podía darle la lista por teléfono. Él le pidió la dirección y colgó.
El tráfico se movía como aceite a través de un embudo, denso y lento. Aparcó en doble fila delante de la OAA y al entrar un conserje le indicó los anuncios. En medio del pasillo pintado de azul claro encontró lo que andaba buscando.
La mujer corpulenta sentada detrás de una ventanilla era la misma que se había negado a leerle la lista por teléfono. Él le ofreció una sonrisa amable y tomó los anuncios. Estaban separados en dos montones: uno rojo y otro azul. Se lamió el pulgar y empezó a pasarlos. No hubo suerte. Todos los coches salían días después.
Estaba punto de tachar la Universidad de Nueva York de su lista cuando, dejándose llevar por un impulso, se acercó a la recepcionista y sacó la fotografía de Henry Parker, recortada del periódico. Llamó suavemente al cristal. La mujer, a la que una verruga le sobresalía del lado izquierdo de la nariz como un puercoespín, estaba inmersa en una revista del corazón.
– Siento molestarla -dijo el Hacha-. Se suponía que tenía que llevar a mi hijo a casa en coche esta mañana, pero no estoy seguro de que recibiera el mensaje y me preocupa que se haya ido sin mí. Mide un metro ochenta y dos y tiene el pelo castaño. Puede que llevara una especie de mochila.
La mujer entornó los ojos, arrugó la nariz y se inclinó hacia él.
– Sí, ha venido un chico así. Y tenía mucha prisa. No era muy paciente, desde luego -el corazón del Hacha se aceleró-. Si quiere que le dé mi opinión, su hijo debería aprender modales.
El Hacha asintió.
– Se lo diré en cuanto lo vea. ¿Sabe usted si se ha ido con algún estudiante?
– Se llevó un anuncio del tablón. Pero no sé qué hizo con él.
– ¿No sabrá usted por casualidad cuál se llevó?
La mujer no parecía muy dispuesta a ayudarlo.
– Por favor -añadió el Hacha con mirada implorante-. Su tía está enferma, tiene enfisema. Tengo que encontrarlo.
– ¿Es que su hijo no tiene teléfono móvil?
El Hacha le ofreció una mirada avergonzada.
– No, sólo tenemos uno, y lo tiene su hermana, que está en la George Washington.
La mujer suspiró profundamente y pulsó unas teclas del ordenador.
– Metemos todos los anuncios en el ordenador. Puedo mirar los que salían esta mañana, si es tan urgente. Si es tan urgente.
– Créame, lo es.
La mujer pulsó unas cuantas teclas más, esperó un momento, volvió a teclear y luego dio con un hombre.
– Amanda Davies -dijo-. Se iba esta mañana a las nueve, a San Luis.
– Mire, me gustaría llamar a la señorita Davies y decirle a mi chico que va todo bien. ¿Ha dejado algún teléfono la señorita Davies?
La mujer asintió con la cabeza, anotó el teléfono en un Post-it y se lo dio por la rendija del pie de la ventanilla.
– ¿Algo más? -preguntó, y volvió a mirar las fotografías de una pareja que retozaba en una playa blanquísima.
El Hacha negó con la cabeza.
– No, ha sido usted de gran ayuda. Gracias.
Al salir de la OAA, marcó el número de información.
– ¿Ciudad y estado?
– San Luis, Misuri. Quisiera la dirección y el número de teléfono de un tal Amanda Davies.
Cinco minutos después, el Hacha había reservado un billete de avión y llamado a un conocido de San Luis que podía conseguirle un arma imposible de rastrear. Diez minutos después se dirigía a toda velocidad hacia el aeropuerto de La Guardia. Había sangre en el agua; no pasaría mucho tiempo nadando en círculos antes de atacar.
Capítulo 18
Estaba otra vez en aquel pasillo. El hombre me apuntaba con su pistola. Su sonrisa horrible, aquella sonrisa de maníaco, hendía la oscuridad. Su dedo apretaba el gatillo. Se oía un estruendo y la boca del cañón me cegaba. Él disparaba otra vez. Y otra. Pero, en vez de desgarrarme el cuerpo con sus balas, John Fredrickson retrocedía, tambaleándose, cada vez que apretaba el gatillo. Y un nuevo agujero aparecía en su pecho.
Él miraba la pistola como si se preguntara qué había hecho mal; luego volvía a disparar y salía despedido hacia atrás como un pelele. Cada bala dirigida a mí se incrustaba en él. La sangre salía a borbotones de su pecho.
Cuando el cargador estuvo vacío, Fredrickson se quedó mirando la pistola. Tenía la chaqueta y la camisa hechas jirones y ensangrentadas. Dijo «¿qué ha pasado?» moviendo los labios sin emitir sonido y luego se desplomó. Cuando miré hacia abajo, la pistola había desaparecido de su mano. Y estaba en la mía.
«Despierta, Henry».
Volvía a estar en el coche con Amanda.
Parpadeé para despejarme. Había sido un sueño. Tenía el cuello agarrotado. Por lo visto me había quedado dormido con la cabeza apoyada en la ventanilla. Notaba la cara pegajosa. El reloj del salpicadero marcaba las 8:52 de la tarde. Amanda se estaba tomando un café recién comprado. En el posavasos, sin abrir, había otro para mí.
– Te he comprado uno, por si acaso -me dijo-. Seguro que se habrá quedado frío, pero no quería despertarte.
– Gracias, me vendrá bien -quité la tapa y tomé un trago. Estaba frío, y cargado de leche y azúcar. Estaba claro que a Amanda Davies le gustaban los pequeños placeres de la vida.
Ella señaló el vaso.
– No sabía cómo te gusta, pero tienes pinta de que te gusta con leche y azucarado.
– Tienes razón -dije-. Dime una cosa, Sherlock, ¿has llegado a esa conclusión basándote en las pruebas científicas anotadas en tu cuaderno?
– No, pero tienes un poco de tripa, así que he deducido que no prescindías de los dulces.
– Touché.
Amanda sonrió con ironía y volvió a concentrarse en la carretera.
Estiré los brazos y noté que mis músculos se aflojaban lentamente. Beber el café hizo que me diera cuenta de que estaba hambriento. Y de que necesitaba hacer pis.
Un letrero apareció delante de nosotros y Amanda torció hacia él. El letrero decía: San Luis-Terre Haute.
– ¿Cuánto queda?
– Tres horas, más o menos. No hay mucho tráfico, aunque hace unos kilómetros se me ha atravesado un imbécil.
Entonces me fijé en el cuaderno de espiral que tenía sobre el regazo, con un bolígrafo metido dentro.
– ¿Has estado tomando apuntes mientras dormía?
Amanda asintió como si no hubiera nada de extraño en ello.
– Vamos bien de tiempo -dijo distraídamente-. Tienes que decirme dónde te dejo. Con un poco de tiempo, ¿de acuerdo?
– Claro -dije. Pensaba a toda prisa. En algún momento Amanda se daría cuenta de que no tenía dónde ir, de que no había nadie esperándome. Se me ocurrió una idea. Era endeble, pero tal vez funcionara. Y de todos modos no tenía nada mejor.
– La verdad -dije-, como me he perdido las últimas paradas para ir al servicio, estaría bien que paráramos en una zona de descanso.
– No hay problema, Carl. En la primera que vea.
El nombre aún me sonaba raro. Mis mentiras iban amontonándose como barro en un reloj de arena.
Diez minutos después paramos en una zona de descanso llena de todoterrenos y monovolúmenes. Gente con todo el tiempo del mundo y ningún estrés. El aparcamiento estaba rodeando por una densa hilera de árboles y el aire olía a tubo de escape y grasa de hamburguesería.
– Ah -dijo Amanda, respirando hondo-. Me encanta el olor de la grasa de cerdo por la noche -miró mi cara paralizada-. Ya sabes, Robert Duvall. En Apocalypse Now.
– He pillado la broma, perdona. Es que tengo la cabeza en otra cosa. Todavía estoy un poco dormido.
– ¿Todavía estás cansado? Debiste de pasártelo en grande anoche.
– Podría decirse así.
– Bueno, yo voy a comprar unas patatas fritas y un batido mientras vas al servicio.
– Voy contigo. Me vendrá bien una transfusión de patatas fritas. Además, es justo que pague yo.
– Vas a pagar la mitad de la gasolina. Más vale que te asegures de que puedes permitirte invitarme a una hamburguesa.
Me reí sin ganas, consciente de que mis fondos estaban en las últimas.
Mientras caminábamos hacia el complejo, empecé a notar una cosquilleo nervioso, una especie de sentido de arácnido paranoico. Tenía en mi poder cuarenta dólares y ninguna posibilidad inmediata de conseguir más dinero. No tenía familia o amigos a los que recurrir… o a los que quisiera recurrir. Miré a la chica que caminaba a mi lado y me pregunté si ella podría encontrar alguna lógica en aquello. Me pregunté qué haría si descubría la verdad.
Amanda fue al aseo de señoras y yo batí el récord a la micción más larga de la historia. Aun así, naturalmente, salí del servicio antes que ella y me fui derecho a la hamburguesería. No era muy aficionado a la comida rápida, pero en aquel momento las patatas fritas me olían tan bien como un filet mignon. Un minuto después Amanda se reunió conmigo en la cola.
– Gracias por ponerte a la cola -dijo-. ¿Te importa que comamos en el coche?
– En absoluto. La verdad es que tengo que hablar contigo.
– ¿De qué? -preguntó mientras echaba un vistazo a la carta-. No sé si pedir una ensalada campera o una hamburguesa doble con queso.
– Ya hablaremos cuando volvamos al coche.
Ella se encogió de hombros.
– Como quieras.
Pedí un menú normal con extra de patatas fritas. Amanda pidió una ensalada posmoderna que, siendo de McDonalds, seguramente tenía más grasa que un donut con mermelada.
La primera bolsa de patatas desapareció antes de que llegáramos al coche, y cuando volvimos a la autopista lo único que quedaba de mi cena eran tres moléculas de lechuga y un montón de servilletas sucias.
– Bueno, ¿vas a decirme dónde te dejo? ¿O quizá debería dejarte en el primer albergue para indigentes que encuentre? -sonrió, y yo le devolví una débil sonrisa.
– La verdad es que es de eso de lo que quería hablarte -Amanda me miró preocupada-. No sé cómo decirlo, pero mis tíos… Se suponía que iba a quedarme con ellos, pero los he llamado mientras estabas en el servicio y todavía no han vuelto de viaje. Están de vacaciones en Cancún y su vuelo se ha retrasado hasta mañana.
Pasó un momento.
– ¿Y? -preguntó Amanda.
– Y no tengo llave de su casa.
Ella volvió a mirar la carretera y dio un sorbo de su refresco tamaño grande.
– ¿No puedes dormir en un hotel? ¿Ver un poco la tele o un canal porno o algo así?
– Supongo que sí -contesté, indeciso.
Nos quedamos callados unos minutos. Amanda tenía los nudillos blancos de apretar el volante. Había sido muy complaciente hasta ese momento, y lo que yo le estaba pidiendo era un abuso.
Luego ella volvió a hablar.
– Tengo gas lacrimógeno en mi habitación.
– ¿Qué?
– Gas lacrimógeno -contestó-. En la mesilla de noche. Puedo agarrarlo, apuntar y disparar en menos de dos segundos. Si te acercas a mí mientras duermo, te abraso los ojos.
– Vaya, y yo que pensaba que nos llevábamos bien.
Sonrió, pero estaba intranquila. Estaba siendo amable, más que amable, pero quería asegurarse de que yo comprendía la generosidad del favor que estaba a punto de hacerme.
– No, en serio -dijo, apartando los ojos de la carretera y del cielo oscuro y frío. Noté que un escalofrío me recorría el cuerpo. Jamás podría pagarle lo que estaba haciendo por mí-. Tenemos un cuarto de invitados. Puedes quedarte una noche, pero sólo una. Después, si la tita Bernstein no ha vuelto, te quedas solo. Soy partidaria de practicar la caridad, pero tengo que estudiar y ya voy con retraso.
– Amanda -dije con sincera gratitud-, no sabes cuánto te lo agradezco. Te juro que no saldré de mi habitación. Ni siquiera dormiré en la cama. Me acostaré en el suelo.
– Tienes suerte de que mis padres estén de vacaciones. Si no, tendrías que dormir en la suite presidencial del Motel de las Ratas.
– ¿Cuánto cobran por noche?
– La verdad es que cobran por horas. La mayoría de los huéspedes contraen la rabia y no pueden permitirse pagar la factura del hospital.
– Entonces tendré que acordarme de rociar con desinfectante mi pijama -Amanda se rió y yo la imité-. No, en serio, eres muy amable.
– No tiene importancia. Además, mi casa me da un poco de miedo cuando estoy sola. Por lo menos sé que si entra alguien irá primero a por ti.
– ¿Y eso por qué?
Me miró como si no hubiera entendido un chiste buenísimo.
– Porque tú eres el chico, tonto. Se supone que tienes que enfrentarte a los malos con un bate de béisbol mientras yo duermo apaciblemente con un vaso de leche caliente a mi lado.
– No juego al béisbol desde que tenía diez años.
Una sonrisa coqueta apareció en su cara.
– Pues más vale que vayas practicando.
Capítulo 19
– Joe, tenemos otra referencia.
Mauser se acercó al gran mapa de carreteras que Denton había colgado en la sala de reuniones. Habían clavado alfileres con cabeza roja allí donde Amanda Davies había usado su tarjeta para pagar el peaje de la autopista. Mauser observó la hilera de alfileres mientras trazaba de cabeza su itinerario.
Jersey City, Nueva Jersey.
Harrisburg, Pennsylvania.
Columbus, Ohio.
La línea iba derecha a San Luis.
– ¿Dónde es la nueva?
– En la I-70 Oeste, en dirección a Cincinnati. Suponiendo que se dirijan a San Luis, deberían llegar a medianoche.
Mauser sintió una efusión de adrenalina. Todavía tenía fresca su conversación con Linda. Parker estaba huyendo. Aquel cabrón intentaba salirse con la suya.
– Al diablo -dijo-. Quiero estar en el aire dentro de media hora. Y otra cosa -miró a Denton a los ojos, bajó la voz. Miró hacia la puerta. Estaba cerrada-. No quiero que la policía de San Luis se entere de esto. Todavía no.
– Joe… -dijo Denton con aire preocupado-. ¿Qué vas a hacer?
La voz de Mauser parecía de granito. No había en ella ni un asomo de debilidad.
– Cuando encontremos a Parker, lo haremos a nuestro modo. No quiero ni oír hablar de procesamiento ni de extradición. Henry Parker se merece caerse con todo el equipo, y no quiero que haya nadie que amortigüe su caída.
– Joe -dijo Denton con voz implorante-, recuerda que hay otros factores. Las drogas, en primer lugar. Si Parker tiene información sobre el proveedor de Luis y Christine Guzmán, tal vez podamos matar dos pájaros de un tiro. Creo que deberíamos buscar el paquete y ver qué descubrimos.
Otra vez pensando en sus aspiraciones profesionales, pensó Mauser. Más casos para que el superagente Leonard Denton los resolviera. A la mierda. Si aquello significaba que Denton iba a esforzarse más, a considerar más posibilidades, sus ilusiones de grandeza podían aceptarse.
– Está bien -dijo Mauser mientras se ponía el abrigo y se dirigía a la puerta-. Antes de cargarnos a Parker le sacaremos todo lo que podamos.
Denton sonrió y recogió las llaves del coche.
– Tengo entendido que la «muerte de los mil cortes» está muy de moda. Te ayudaré a hacer la primera incisión.
Capítulo 20
Llegamos a casa de Amanda en Teasdale Drive a las 23:47, trece minutos antes de la hora prevista. El aire parecía extrañamente inmóvil, como si el mundo temiera respirar.
Los Davies vivían en una casa muy grande de estilo Tudor, pintada de blanco, con delicadas cenefas grises, rampa de entrada pavimentada, garaje para dos coches y porche cubierto. Amanda tomó el camino de entrada y aparcó delante del garaje.
– Bonito barrio -dije.
– Sólo estamos a cinco minutos del campus -contestó ella mientras estiraba los brazos por encima de la cabeza y bostezaba-. Me vine a vivir aquí cuando tenía unos doce años. Y créeme, estaba deseando alejarme del infierno suburbano del Medio Oeste.
Salió, se agachó delante de la puerta del garaje y tiró hacia arriba del mango metálico. La puerta se abrió. Había un Mercedes todoterreno plateado aparcado entre cajas de cartón y utensilios de jardinería herrumbrosos. Volvió a montarse y metió el coche dentro del garaje.
– Eso podría haberlo hecho yo -dije-. Abrirte la puerta.
– ¿Por qué?
– No sé. Tengo la sensación de que debería ayudarte más.
– Por favor -dijo-. ¿Cómo crees que he metido el coche en el garaje las últimas mil veces? ¿De repente necesito que me abras la puerta?
– Ya lo sé, ya lo sé. Tienes poderes sobrenaturales. No necesitas ayuda.
– Efectivamente -dijo mientras apagaba el motor-. ¿Estás bien? Pareces un poco, no sé, desanimado.
Tenía razón, pero intenté quitarle importancia.
– Estoy bien. No sabía que estábamos tan unidos que podías juzgar mi estado de ánimo.
– Mientras duermas bajo mi techo, juzgaré todo lo que quiera.
– Bueno, por lo menos deja que te ayude con las bolsas.
Amanda me miró entornando los ojos.
– Trato hecho.
Me tiró las llaves del coche y por suerte las atrapé al vuelo.
– La llave de la puerta de delante es la pequeña plana. Adelante.
Al salir del coche, noté una punzada de dolor en la pierna. Tenía que limpiarme la herida antes de que se me infectara. Pero cada paso que daba me recordaba lo mucho que me dolía la pierna.
– ¿Estás bien, piernas de alambre?
– Se me han dormido en el coche -dije-. Las estoy moviendo para que se me pase.
Soplaba un viento suave que helaba el aire. Me costó abrir la puerta cargado con dos bolsas atiborradas de cosas y mi mochila y tirando al mismo tiempo de una maleta que sobrepasaba el peso medio permitido en cualquier aerolínea. Mientras yo tiraba y tiraba, Amanda se hizo una coleta y se puso un jersey suelto sobre la camiseta. Era preciosa sin esfuerzo, y su ropa desaliñada realzaba su belleza natural. Me sorprendió mirándola y esbozó una sonrisa pudorosa. Puso cara de falsa compasión.
– Eso te pasa por ofrecerte a ayudar. Trae, antes de que te salga una hernia -tomó una de las bolsas y la llevó dentro.
La casa estaba fría y llena de aire rancio. Amanda tocó un termostato mientras yo dejaba las bolsas. Entre el frío, mi camiseta, el cansancio y la pierna, me puse a tiritar. Amanda lo notó y pareció preocupada.
– Vamos -dijo.
Cruzó la entrada y me mostró un armario. Dentro había docenas de jerséis; algunos tenían los dibujos y los colores más horrendos que yo había visto nunca. Espantoso algodón marrón. Lana verde con un águila calva cosida al pecho. Un ciervo sonriente bordado con hilo morado. Y todos olían como si se los hubiera puesto por última vez un pionero del siglo XIX.
– Éste es el armario de los jerséis de mi padre. Sírvete a tu gusto -dijo ella-. Hace años que no se los pone. Nunca se me ha dado bien hacer regalos navideños. Estaría bien que alguien le diera un uso.
Le di las gracias y aunque normalmente no me habría puesto ni muerto un jersey tan horroroso que ofendería hasta la sensibilidad de Bill Gates, a caballo regalado… etcétera. Además, no quería ofender a mi anfitriona. Y las águilas calvas son muy patrióticas.
Me tomé un momento para admirar la casa, las altas paredes blancas y los largos espejos que parecían sacados de una novela de Raymond Chandler, y el bar lleno de licores de suave color castaño que podían calentarme mejor que cualquier jersey. Las paredes estaban llenas de litografías protegidas con cristales transparentes, y había también un cuadro al óleo del famoso arco de San Luis enmarcado en bronce bruñido.
– Te ofrecería algo de comer o beber -dijo Amanda-, pero a no ser que te apetezca tomar avena instantánea, no estás de suerte. Mañana iré a comprar, pero supongo que para entonces ya sabrás qué hacer, ¿no?
Asentí distraídamente. Subimos las bolsas por un tramo de escaleras mientras Amanda iba encendiendo las luces. Recorrimos un pasillo de color crema con moqueta azul marino y metí sus bolsas en una habitación a oscuras. Supe que era la suya antes de que encendiera la luz.
A pesar de que sólo entraban los rayos de la luna por los postigos cerrados, percibí una suave feminidad en la penumbra. Encima de la cama había media docena de peluches colocados con todo cuidado. La habitación era acogedora, cálida, distinta del resto de la casa.
Sin pensarlo dije:
– Me gusta tu habitación.
Se volvió hacia mí con una gran sonrisa, de ésas que uno pone cuando recibe un cumplido sincero de alguien de quien no se lo espera. Ésos son siempre los que más cuentan.
– Gracias -dijo, y un asomo de alegría infantil se coló en su voz por primera vez desde que la conocía. Me gustó, me gustó ver que bajo la armadura había algo delicado.
Amanda se sentía segura y a gusto en su casa. Quizá sentía también una leve excitación por la aventura de haber llevado a una extraño a su cuarto. No sabía nada de mí, aparte de las notas superficiales de su diario, cuya verdad era tan honda como la tinta de su bolígrafo.
Tal vez aquello fuera emocionante para ella. Pero yo no estaba contento, ni a gusto, ni sentía la emoción de la aventura. Incluso en un momento así, en el que debía experimentar al menos una especie de bienestar subsidiario, mis emociones estaban marchitas. Mi vida estaba en el limbo y todas las pequeñas alegrías que experimentara en ese momento no serían más que recuerdos descoloridos, oportunidades perdidas.
– Vamos -dijo, llevándome fuera de la habitación-. Voy a enseñarte dónde vas a dormir.
Me llevó por el pasillo, pasando junto a un cuarto de baño y un armario, y señaló una puerta cerrada a la derecha.
– Puedes usar ese baño. Pero asegúrate de bajar la tapa, ¿vale? Si no, tendremos problemas.
Sonreí y dije que sí.
El cuarto de invitados era pequeño y en la cama parecía no haber dormido nunca nadie.
– Hay otra manta en el armario, si tienes frío -dijo-. Hazme el favor de deshacer la cama por la mañana para que lave las sábanas.
– De acuerdo. Es lo menos que puedo hacer.
– Bueno, si se me ocurre algo más que requiera trabajo manual ya te avisaré.
Le di las gracias. Cuando se marchó, me dejé caer sobre la cama. Era dura y áspera. Pasé la mano bajo el edredón y noté bultos en el colchón y un tablón de contrachapado debajo. Suerte que las almohadas eran blandas. Me quité los zapatos con los pies. La pierna me dolía cada vez que me movía. Cerré la puerta y, recostado en la cama, me bajé con cuidado los pantalones y miré la herida de bala. El desgarrón de mi muslo era rojo y parecía inflamado, y me dolía cuando apoyaba la pierna.
El dolor era soportable, pero de pronto sentí que un dique estallaba en mi cabeza y que toda la frustración, el odio y la rabia se revolvían dentro de mí como demonios intentando atravesar mi piel. Me retorcí sobre el colchón dando puñetazos para dejar salir la furia que había acumulado. Las últimas veinticuatro horas me habían dejado trémulo. Las lágrimas me corrían por la cara mientras maldecía los hechos que habían cambiado mi vida, que me habían convertido en un hombre marcado. En el héroe del día.
La muerte de John Fredrickson. Maldición, ¿por qué había llamado a la puerta de los Guzmán? A no ser que hubiera una intervención divina, mi vida tal y como la conocía se había acabado. Mis lastimosos puñetazos a la almohada no servían para nada, como no fuera para desahogar el exceso de energía antes de que volviera a acumularse. Seguí dando golpes y puñetazos hasta dejar la manta llena de bultos y mojada por mis lágrimas, la primera prueba tangible de una pena que no dejaba de crecer. Solo en casa de una desconocida, abandonado por el mundo. Con la única compañía de mis supuestos pecados.
Cuando la ira remitió, conseguí levantarme. Estaba aturdido, el arrebato de adrenalina empezaba a disiparse.
Oí abrirse una ducha al fondo del pasillo. Entorné la puerta y vi que una fina neblina salía del cuarto de baño. Amanda tenía mucho valor por dejar a un extraño con la casa para él solo. Todas las chicas que conocía tardaban como poco media hora en ducharse. No había razón para que Amanda tardara menos. Había un cuarto de baño de invitados en el piso de abajo. Con un poco de suerte, podría lavarme y estar de vuelta antes de que ella acabara.
Me agarré con fuerza a la barandilla y bajé la escalera pisando con cuidado para no hacer ruido. La casa estaba en silencio, salvo por la ducha, y fuera el viento silbaba y azotaba los árboles.
Mientras permaneciera en mi pequeño mundo y lo mirara todo racionalmente, parecía que podría arreglármelas. Limpiarme la herida sería fácil. Encontrar dónde ir al día siguiente sería difícil. Dormir un par de noches en paradas de autobús sería una experiencia humillante, pero tendría que aguantarme. Pero ¿y luego qué?
Dos armarios empotrados y una puerta después, encontré el cuarto de baño. Los azulejos blancos estaban limpios y sonreí al ver el jabón en forma de caracola, tan cursi. De una percha metálica colgaban toallas de manos con tres iniciales bordadas: HSJ.
Abrí el armario de las medicinas y mascullé una maldición. No había nada. Ni una maldita tirita. ¿Qué clase de gente eran los padres de Amanda? ¿Y si un invitado a cenar se tragaba por accidente una perilla de las de mechar el pavo? ¿No deberían tener al menos un poco de desinfectante?
Cerré el armario y abrí un poco el grifo de agua caliente. Quité la sangre seca usando pañuelos de papel mojados. Apreté los dientes y procuré ignorar el dolor mientras mi sangre volvía roja el agua. Tiré los pañuelos ensangrentados al váter y descargué la cisterna.
Volví arriba sin hacer ruido y no pude evitar asomarme a la habitación de Amanda, que seguía estando vacía.
Ella estaba en la ducha, qué demonios.
Saqué un viejo anuario de la estantería y busqué la página de Amanda. Había una fotografía suya hecha desde arriba. El fotógrafo parecía estar encima de un tejado o de una escalera, mirando hacia abajo. Amanda estaba con las piernas cruzadas sobre un lecho de hierba y sonreía. Era una fotografía alegre y serena, pero había tristeza tras los ojos de Amanda, como si deseara que ese momento hubiera ocurrido en otro tiempo y en otro lugar.
Noté que había retirado un poco la ropa de la cama, dejando a la vista un pequeño baúl que había debajo del somier.
La ducha seguía corriendo. Me arrodillé y saqué el baúl. La tapa estaba rayada por años de entrar y salir de sitios oscuros. El cerrojo estaba abierto. Sin vacilar, lo quité y levanté la tapa. Al mirar dentro, me quedé sin respiración.
El baúl estaba lleno a rebosar de decenas, no, de cientos de cuadernitos de espiral. Eran todos distintos de forma y tamaño; algunos tenían las hojas rotas y caídas, otros parecían haber sido leídos miles de veces. Tomé uno de los de arriba, noté los pequeños surcos allí donde su bolígrafo había presionado con fuerza el papel. Cuando lo abrí, vi que todas las páginas estaban llenas hasta arriba. La misma clase de notas que Amanda había ido escribiendo en el coche. Enseguida comprendí que los otros cuadernos estaban igual de llenos.
Con dedos temblorosos leí la primera página:
14 de julio, 2003
Joseph Dennison.
Poco más de treinta años, seguramente, pero viste como si tuviera sesenta, jerséis beis a montones y chubasqueros, gorras de abuelo bobalicón. Guapete aunque flacucho, un poco a lo Tobey McGuire pero mayor. Flaco, pero no como un palo. Tres años trabajando de bibliotecario, dice que quiere ser guionista de cine. Me ayudó a encontrar ese viejo libro de V.C. Andrews que no tenían en la librería del pueblo. Lleva demasiada colonia. No creo que tenga novia y no está casado, eso seguro. Dice que ha visto más de mil películas y que se acuerda de los mejores diálogos de todas. Le hice varias preguntas y las acertó todas. Da un poco de vértigo. No me siento atraída por él, sólo siento curiosidad. No creo que haya muchas posibilidades de ascender en la biblioteca, así que ¿para qué seguir trabajando allí cuando tienes treinta años? La motivación de alguna gente es muy extraña.
Leí otra entrada.
29 de agosto, 2003
Dependiente de gasolinera, seguramente cuarenta y tantos años o cincuenta y pocos. Parece que hace cuatro o cinco días que no se molesta en afeitarse. Tiene la camisa del uniforme llena de grasa y parece triste mientras me llena el depósito. No lleva chapa con su nombre, pero un hombre que imagino que es el encargado lo llama Alí. Me da las gracias cuando le doy dos pavos de propina y se los guarda en el bolsillo de la camisa. Le da el dinero de la propina al tipo de detrás del mostrador, que se lo guarda.
Me pregunto cuánto gana Alí al año y si tiene familia. No me acordé de mirar si llevaba alianza. Me pregunto si es feliz.
Guardé el cuaderno, tomé otro. Leí seis entradas. Todas describían a personas con las que Amanda se había cruzado. Algunas eran desconocidas, otras no: un ex novio de Amanda, por ejemplo, que la dejó plantada al día siguiente de decirle por primera vez que la quería. A algunas las había visto sólo unos segundos y a otras las conocía desde hacía años. Yo nunca había visto nada parecido.
Entonces me di cuenta. En alguna parte de la habitación estaba el cuaderno que había usado en el coche, con sus primeras impresiones sobre Carl Bernstein.
Hurgué hasta el fondo mismo del baúl hasta que toqué la parte de abajo. Saqué un cuaderno y lo abrí.
3 de febrero, 1985
Echo de menos a mamá. No conozco a nadie más en la escuela. Los niños se ríen cuando nos sentamos en corro y yo no sé al lado de quién sentarme. Jimmy Peterson me echó leche en el pelo. Odio a Jimmy. Es feo y tiene el pelo demasiado largo. Una vez le tiré del pelo y la señorita Williams me mandó al pasillo. Lacey y Kendra se rieron cuando Jimmy me echó leche en el pelo. A ellas también las odio. Lacey tiene un vestido malva precioso, ojalá fuera mío. La casa de Jimmy está a dos calles de la mía nueva y algunas mañanas lo veo. No me gusta mirarlo. A veces me escondo detrás de los árboles. Me pregunto si su madre sabe lo tonto que es. Puede que ella también sea tonta. Si mamá y papá estuvieran aquí nadie se reiría de mí.
Cerré el cuaderno rápidamente y volví a ponerlo en su sitio. La letra grande e infantil, tan sincera y triste, hablaba de una vida interrumpida, llena de profundas cicatrices.
¿Qué clase de inseguridades tenía aquella joven? ¿Por qué sentía la necesidad de catalogar a todas las personas que conocía?
Eché un vistazo a los cuadernos de la parte de arriba pero no encontré nada sobre mí.
Entonces vi la chaqueta de Amanda sobre la silla del escritorio. Busqué en los bolsillos. Nada. Abrí suavemente los cajones. Nada. Empezaba a sudarme el cuello. Me dolía la pierna.
La ropa que llevaba en el coche. Tal vez en los bolsillos.
Miré bajo la cama, encontré sólo bolas de polvo y pasadores de plástico. Y unas veinte gomas para el pelo.
¿Se habría llevado Amanda la ropa al cuarto de baño? Quizá la hubiera metido ya en el cesto de la colada. Pero entonces habría sacado el cuaderno del bolsillo. Llevaba demasiado tiempo escribiendo aquellos diarios para cometer un descuido. Tenía que estar en alguna otra parte.
Empecé a hurgar entre sus estanterías, sacando libros y buscando tras ellos.
Entonces noté que el agua de la ducha había dejado de correr.
Me quedé helado.
Angustiado, cerré el baúl y volví a deslizarlo bajo la cama. Ordené la estantería, rezando por que no me hubiera sorprendido espiándola.
Entonces oí un ruido en la puerta.
Me había visto.
Contuve el aliento, esperé otro ruido, temiendo mirarla. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Me había visto hurgar entre sus cuadernos?
Me volví lentamente, esperando ver a Amanda en la puerta con los brazos cruzados, lista para echarme a patadas de su casa y de su vida. Intenté improvisar una explicación. Era absurdo. Tenía que ser sincero. Tenía que decirle la verdad.
Pero cuando me volví la imagen que se grabó en mi mente no fue la de Amanda (que estaba de pie en la puerta), sino la del hombre que estaba tras ella, apuntándole a la cabeza con una pistola.
Capítulo 21
La mirada de terror absoluto de Amanda me dejó paralizado. Tenía el cuerpo rígido y la boca cerrada con fuerza. Estaba demasiado asustada para gritar.
El hombre tenía una expresión tranquila, relajada. Llevaba vaqueros negros y una chaqueta oscura que le tapaba hasta la mandíbula, en la que empezaba a asomar una sombra de barba. Sus ojos eran fríos, maquinales. Tenía treinta y pocos años, los pómulos altos, el pelo corto, los antebrazos nervudos. Sujetaba con firmeza la pistola y su postura era firme pero no rígida. Parecía listo para atacar. Hablaba con voz monocorde, pero entre dientes. Un leve rastro de vapor entraba desde el pasillo. La ducha. Dios. Había estado en el cuarto de baño con Amanda, utilizando la ducha como subterfugio. Ella llevaba aún la misma ropa. Noté incluso un leve abultamiento en su bolsillo. El cuaderno perdido.
– Amanda… -dije, y las palabras parecieron brotar de mi boca como agua-. ¿Quién…?
– Eso no importa -dijo él con voz como metal. La segunda vez en un día que me apuntaban con una pistola a la cabeza. Y, lo mismo que la primera, el seguro estaba quitado. Noté que no era la primera vez que aquel hombre apuntaba a una persona. Lo había hecho muchas veces-. Lo que de verdad importa es el porqué, Parker.
– No entiendo -dije. Amanda temblaba mientras de su boca escapaban sollozos involuntarios.
El hombre me señaló con la cabeza, movió la pistola.
– Quiero el paquete que le robaste a Luis Guzmán. Eso es lo único de lo que tienes que preocuparte. Si me lo das, tú serás el único que muera aquí esta noche.
«El único que…».
Amanda.
Oh, Dios.
– No lo tengo, lo juro.
– Parker, vas a darme lo que te llevaste o aquí tu amiga va a empezar a respirar por la nuca. Y haré que la veas morir antes de volver a preguntártelo.
– Carl -dijo Amanda con voz chillona, suplicante. De nuevo tardé un momento en darme por aludido-. ¿Por qué te llama así? ¿Qué está pasando?
El hombre se rió suavemente, levantó las cejas.
– ¿Carl? ¿Eso es lo que le has dicho? No tienes mucha pinta de llamarte Carl.
– Amanda, puedo explicártelo.
El hombre sacudió la cabeza.
– No, Henry, no vas a explicarle nada. No hay tiempo que perder, nada de explicaciones. Tú me das lo que quiero y la señora Davies se despierta mañana por la mañana.
Amanda dio un respingo. Él era muy fuerte. Ella no podía moverse.
– Escucha -dije, intentando no tartamudear, con el cuerpo entumecido-. Te juro que no sé nada de un paquete. Los periódicos se equivocan. Los Guzmán están mintiendo.
Amanda volvió la cabeza hacia mí. Había miedo en su cara, pero también un asomo de rabia. Sabía que yo estaba ocultando algo. Y mi engaño había conducido a aquel hombre hasta su casa. Había puesto una pistola junto a su cabeza. Sentí un nudo en la garganta. Amanda podía morir por mi culpa. Y los dos lo sabíamos. Dije «lo siento» moviendo los labios sin emitir sonido, aunque sabía lo poco que debía de consolarla aquello.
– Carl, por favor -dijo ella. Las lágrimas le corrían a raudales por las mejillas, caían hacia su barbilla y se precipitaban blandamente hacia el suelo-. Por favor.
El hombre se rió suavemente. No fingía. Aquello le hacía gracia de verdad.
– Está bien, Parker. Te paso una -se quedó callado un momento-. Dile la verdad.
Miré a Amanda poniendo cara de pena. No me costó mucho. El vacío que notaba en las tripas vino solo.
– No me llamo Carl -dije-. Me llamo Henry. Henry Parker.
Amanda frunció las cejas. Pareció reconocer el nombre vagamente.
– ¿Y qué has hecho, Henry? -preguntó el hombre. Lo miré, intenté fulminarlo con la mirada, de hecho, pero me salió una expresión lastimera-. Adelante, cuéntaselo.
Sofocando las lágrimas que me ardían en la garganta, dije:
– Creen que he matado a un policía.
– ¿Quién lo cree? -Amanda tenía los ojos enrojecidos-. No lo entiendo.
– La policía. La policía cree que lo maté.
– John Fredrickson -dijo él-. Una lástima. He oído que su mujer y sus hijos contaban con él.
– ¿Eres policía? -le pregunté, y de pronto me sentí estúpido. ¿Tomaría de rehén un policía a una mujer inocente?
– No, pero me halaga que consideres que mi criterio está al mismo nivel que el suyo. Sé mucho de policías y te aseguro que te haré un favor si te mato rápidamente.
– ¿Henry? -era Amanda. Me miraba fijamente mientras decía por primera vez mi verdadero nombre.
– ¿Sí?
– Dáselo.
¿De qué estaba hablando? Ella sabía mejor que nadie que yo no llevaba nada encima.
– Amanda, no sé…
– Henry, no quiero morir. Ve a buscarlo. Trae el paquete. Dale lo que quiere.
– Exacto, Henry -dijo el hombre-. Ve a buscarlo.
Amanda dijo:
– Me dijiste que lo pusiera en la mesilla cuando subimos, ¿te acuerdas? Dáselo.
– ¿En la mesilla? Amanda, no sé de qué me hablas.
El hombre empujó a Amanda y dio un paso hacia mí. Se inclinó hacia delante.
– Parker, quiero que te acerques a la mesilla y me lo des. Tienes cinco segundos. Si al acabar esos cincos segundos no lo tengo, la sangre de Amanda manchará tus manos.
– Amanda, yo…
– Uno.
– Pero…
– Dos.
– Tráelo, Henry -gimió Amanda.
– Tres.
De pronto me acordé. Sabía lo que había en la mesilla de noche. Tragué saliva y asentí.
– Para. Voy a buscarlo.
Dio un paso atrás y el hombre se acercó. La mesilla de noche de Amanda era pequeña, de madera de balsa, con un cajón. Fuera lo que fuera lo que buscaba aquel tipo, no podía ser más grande que un tablero de ajedrez. Coloqué el cuerpo de tal modo que no pudiera verme las manos, entreabrí el cajón y metí la mano dentro. Toqué papeles y monedas. El envoltorio de un condón. Entonces lo noté. Un cilindro fino, seguramente del tamaño de una barra de labios. Gas lacrimógeno. Amanda no bromeaba cuando dijo que lo guardaba en la mesilla de noche. Apoyé el dedo sobre el pequeño botón. Veía sus sombras justo por encima de mi hombro derecho. Sólo tenía una oportunidad; si no, estábamos los dos muertos.
– Amanda -dije moviéndome ligeramente hacia la derecha-, aquí está.
Vi que él aflojaba un poco el brazo.
En ese momento Amanda agachó la cabeza y agarró la pistola. Yo me volví bruscamente y bajé el botón. Un chorro de líquido transparente roció la cara del hombre. Soltó un grito y dio un paso atrás. El olor me revolvió el estómago. Agarré a Amanda del brazo.
– ¡Corre!
Corrimos hacia la puerta. Yo agarraba con fuerza a Amanda por la muñeca. Pero de pronto sentí que tiraban de mí hacia atrás. Amanda chilló. El hombre la había agarrado del pelo y tiraba de él como de una correa.
Tenía los ojos enrojecidos. La nariz le goteaba. Sorbía, pero aparte de eso parecía impertérrito. Se limpió suavemente los ojos con la manga, con cuidado de que el gas no penetrara más adentro.
– Dios -susurré.
Volvió a levantar la pistola. Amanda se retorcía violentamente, intentando soltarse.
– Parker -dijo él con rostro inexpresivo, los ojos inyectados en sangre. Su frialdad resultaba aterradora-. Creo que me han rociado con gas lacrimógeno treinta o cuarenta veces. La verdad es que no escuece tanto cuando te acostumbras.
Tiré del brazo de Amanda, pero él la sujetó con fuerza.
– Por favor -gimió ella. Él pareció quedarse pensando un segundo.
– ¿Por dónde iba? Ah, sí. Acababa de contar hasta cuatro.
Apuntó a Amanda a la cabeza. A mí no me quedaban más ases en la manga. El cuerpo de Amanda estaba entre nosotros como una barrera. Yo no sabía qué había en aquel paquete, así que no podía improvisar. No había más opciones. No había más tiempo.
«Por favor, que esto no pase. Lo siento, Amanda, no quería involucrarte. No sé qué hacer. No…».
De pronto se oyó un estruendo en la planta de abajo, un ruido de madera rompiéndose. Amanda gritó. Una expresión de sorpresa se grabó en la cara del desconocido. Entonces oí pasos abajo. Pasos de más de una persona.
– ¿Quién coño es? -preguntó el hombre-. ¿Quién coño hay aquí?
Subían por la escalera. Yo miraba a un lado y a otro, buscando una salida. De pronto dos hombres irrumpieron en la habitación. Uno era grueso, mayor. El otro era delgado y más joven. No podía ser. Eran los mismos policías que me habían perseguido esa mañana. ¿Cómo habían descubierto dónde estábamos?
El mayor me miró con odio. El corazón me latía a mil por hora. Entonces él vio a Amanda. Miró al hombre de la pistola, cuyo cañón se apoyaba firmemente contra su cabeza.
– ¿Qué demonios está pasando? -dijo.
– Dios -dijo el más joven. Miraba fijamente al de la pistola, abría y cerraba la boca como un pez moribundo. Miraba al hombre de negro como yo los miraba a ellos. Como si lo hubiera visto antes-. No puede ser.
– ¿Amanda Davies? -preguntó el mayor. Parecía hacer esfuerzos por conservar la calma mientras apuntaba al espacio que había entre el asesino y yo.
Amanda asintió con la cabeza, dejó escapar un gemido.
– FBI. Agente Mauser, éste es el agente Denton. Ahora está a salvo.
Ella no parecía muy convencida. Denton, el que no se había presentado, dio un paso adelante. Me miró con los dientes apretados, luego se volvió hacia el pistolero.
– Baja la pistola. Inmediatamente -le tembló la voz, le tembló la pistola al apuntar al asesino, parecía no creer que la pistola pudiera hacer más daño que una cerbatana. Como si aquel hombre fuera invencible.
Mauser continuó.
– Henry Parker, queda usted detenido por el asesinato de John Fredrickson. Todo lo que diga me importa un carajo. Muévase y lo mato.
Giré la cabeza. Tres pistolas se movieron. Los tres me querían muerto.
– Suelta la pistola, gilipollas -dijo Denton, señalando al hombre de negro. Mauser me apuntaba a mí, pero lentamente se volvió hacia el desconocido. Miré a Amanda. Ella se retorció violentamente y logró desasirse. El hombre de negro no pareció notarlo.
Los ojos de Denton brillaron un momento. Luego, sin previo aviso, apretó el gatillo y una detonación retumbó en la habitación. El hombre de negro se volvió bruscamente y aulló, llevándose las manos al pecho.
– ¡Joder! -gritó Mauser, y entonces se desató el caos. El desconocido se lanzó hacia delante, nos apartó a Amanda y a mí de un empujón y tiró al suelo a los dos agentes. Mauser se golpeó la cabeza contra el picaporte con un ruido seco. Denton se estrelló contra el armario y se desplomó. Una pistola cayó al suelo al tiempo que el hombre salía corriendo al pasillo y se precipitaba escaleras abajo, agarrándose el brazo. Su sangre manchó la pared. Los dos agentes estaban aturdidos. Aquélla era nuestra única oportunidad. Era reaccionar o morir. Agarré a Amanda del brazo y tiré de ella.
– ¡Vamos!
Corrimos escaleras abajo, salimos por la puerta delantera a la noche gélida.
«No hay tiempo para pensar. ¡Huye!».
No se veía al hombre de negro. Yo todavía olía el rastro del gas lacrimógeno, el olor de algo que se quemaba. Entonces Amanda me tiró del brazo.
– Por aquí.
Me llevó por un lado de la casa, pasamos junto a un cobertizo y una trampilla cerrada. Nos abrimos paso entre una hilera de árboles del jardín trasero. Las ramas me arañaron la piel. La adrenalina fluía por mis venas como impulsada por una bomba de gasolina sin válvula de seguridad. No sabía si tiraba de Amanda o si era ella quien tiraba de mí, pero enseguida nos encontramos corriendo por una carretera mal iluminada, el cielo negro sobre nosotros, los árboles de un verde neblinoso.
Aflojamos el paso al acercarnos a un cruce de cuatro calles. Me dolía el pecho, la sangre me golpeaba las sienes. Había pocos coches en la carretera. Estábamos a la intemperie, protegidos sólo por la oscuridad de la noche. En alguna parte, en la penumbra, había tres hombres que querían matarme. Sólo pasaría un momento antes de que alguno de ellos nos encontrara.
– Allí, mira -dije, señalando una camioneta Ford Tundra con la parte de atrás descubierta que se había parado delante del semáforo en rojo. La cabina oscilaba arriba y abajo, como si fuera hidráulico.
Tomé a Amanda de la mano. Nos agachamos, pasamos escondiéndonos junto a la parte de atrás. Me asomé a los retrovisores para ver al conductor, luego me erguí para ver mejor. El conductor llevaba una gorra verde de camionero bajo la que se adivinaba su cabeza. En los altavoces sonaba música country a todo volumen. El conductor movía rítmicamente la cabeza. Hice una mueca. Lo único peor que verte perseguido por tres hombres que querían matarte era verte perseguido por tres hombres que querían matarte, y además tener que escuchar música country.
Eché un vistazo alrededor, me aseguré de que nadie nos veía.
– Vamos -le susurré a Amanda, señalando la parte de atrás de la camioneta.
Me miró con incredulidad.
– Será una broma.
– Estarán aquí en cualquier momento. Por favor, tienes que confiar en mí. Tenemos que salir de aquí.
No sé si fue por fe ciega o por puro terror a que la atraparan, pero Amanda me siguió cuando doblé la esquina trasera de la camioneta. Justo cuando el conductor movía con más ímpetu la cabeza, la aupé por encima del parachoques trasero. El semáforo se puso en verde. Oía chillar los neumáticos. La camioneta empezó a moverse. Amanda levantó la cabeza, una mirada asustada en los ojos.
Justo antes de que el vehículo se pusiera en marcha a toda velocidad, me agarré a su borde y de un salto me encaramé a la parte de atrás. Había una lona amontonada en el suelo. Agachándome para que el conductor no me viera por el retrovisor, la agarré y nos la eché por encima. La música de una guitarra salía por las ventanillas mientras intentábamos respirar. La lona olía a sucio, pequeñas migajas caían sobre nuestros cuerpos, sacudidas por el traqueteo.
Miré a Amanda, el aire entre nosotros era caliente y sucio. Me miró con furia y negó con la cabeza. No dije nada. No tenía sentido. Pronto se lo explicaría todo. Se lo debía.
A lo lejos, el Hacha vio alejarse la camioneta en la oscuridad y desaparecer tras un recodo de la carretera. Había pocas luces que iluminaran la calle, pero por suerte el leve resplandor de los semáforos le permitió leer y memorizar la matrícula.
Tocó suavemente la herida de bala y una oleada de dolor sacudió su cuerpo. Palpó la piel desgarrada y sintió otra punzada. Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear el dolor. Se imaginó la cara de Anne y el dolor remitió, el calor envolvió la herida como un bálsamo sedante. Sintió sus besos húmedos en la mejilla, sus manos entrelazadas, sus dedos suaves, sus uñas pintadas. El dolor era ahora lejano, había quedado olvidado entre sus recuerdos.
Volvió a pensar en la herida y mantuvo a Anne al fondo como un anestésico. Pasó el dedo a lo largo de su pecho y de su hombro. No había orificio de salida y la bala no estaba alojada en su carne. Seguramente le había roto una costilla o dos y había rebotado.
Notaba que la sangre empapaba su ropa. No podía hacer nada, excepto ignorarla. El aire frío de la noche se colaba por el agujero de su chaqueta. El agujero junto al bolsillo derecho de la pechera. La sangre en la ropa. Empapándolo todo…
El Hacha se quedó paralizado.
No. Por favor, no.
Con dedos temblorosos, ardiendo de dolor, buscó el pequeño bolsillo de su pecho donde guardaba la foto de Anne. El único recuerdo de su amada. El único resto de la vida de Anne. El único vínculo que tenía con ella, salvo los recuerdos que se iban difuminando cada día.
«Por favor, que esté bien».
Se enredó con la tela, el dolor se abría paso entre sus barricadas mentales. Contuvo el aliento al sacar la fotografía. Los semáforos daban la luz justa. Lo que vio le rompió el corazón y selló el destino de Henry Parker.
Su trato con Michael DiForio estaba olvidado. La muerte de Henry Parker era lo único que le importaba ahora.
Sobre la frágil fotografía había una densa capa de sangre. Sangre suya. La cara de Anne había desaparecido bajo aquel amasijo rojo. Su cara rota por un agujero de bala. Intentó delicadamente limpiar la fotografía, pero el papel se desmenuzó entre sus dedos. Una vez más, su vida había contribuido a la muerte de Anne. Desde aquel momento, su cara seguiría intacta sólo en su recuerdo. Pero el recuerdo era más falible que una fotografía.
Un grito gutural de rabia escapó de sus labios mientras apretaba los restos de la fotografía contra su pecho. Su corazón palpitaba bajo ella, la sangre manaba de su herida.
Anne había abandonado su vida hacía años. Pero, para el Hacha, Henry Parker acababa de volver a matarla.
Capítulo 22
No sé cuánto tiempo pasamos en la parte de atrás de la camioneta. Cada segundo era angustioso, la tensión nos cubría como un manto sofocante. Añádase a esa mezcla potente la chica cuya vida yo había puesto en peligro (y que sin duda me daría una paliza en cuanto estuviéramos a salvo) y el viaje en camioneta parecerá una travesía en tabla de surf por el séptimo círculo del infierno. Música country aparte, aquéllas fueron las peores dos (¿o fueron tres, cuatro o cinco?) horas de mi vida.
Hicimos un par de paradas cortas; semáforos, supuse, porque nos poníamos en marcha pasados unos minutos. Pensé en mi mochila, en la que seguía la cinta de la entrevista de Luis Guzmán, y que se había quedado en casa de Amanda. Cuando el conductor (David Morris, según el nombre chapuceramente escrito en su caja de herramientas) se detuvo por fin completamente, esperamos un rato que se nos hizo eterno antes de atrevernos a sacar la cabeza.
Levanté la lona y vi cernerse sobre nosotros un letrero de neón blanco en el que se leía Ken’s Café. Las bombillas de la C estaban fundidas. Ken’s afé me pareció bien.
Habíamos parado en un área de servicio; no sabíamos dónde, pero estábamos fuera de San Luis. Había un pequeño restaurante y una gasolinera. Una autovía llena de tráfico corría en paralelo. La noche negra empezaba a ceder lentamente al gris de la mañana. ¿Dónde estábamos?
– No hay nadie -le dije a Amanda-. Vamos.
Eran las primeras palabras que le dirigía desde hacía horas. Ella apenas se dio por enterada, pero antes de que pudiera moverme saltó de la camioneta y empezó a cruzar el aparcamiento. Corrí para alcanzarla, rezando por que no se pusiera a gritar antes de que pudiera darle una explicación.
Los primeros rayos de sol empezaban a asomar en el horizonte, bellas pinceladas de naranja y oro mezclándose con el gris. Miré la hora. Había pasado otro día. Hacía casi treinta y seis horas que John Fredrickson había muerto. Treinta y seis horas desde que mi vida había cambiado irrevocablemente. Por un momento me olvidé de todo. Me olvidé de John Fredrickson, me olvidé de que tres personas querían verme muerto, me olvidé de que había tenido una vida, una buena vida, una vida que quizá no volviera a ver. La belleza del cielo de la mañana, el susurro del aire fresco, me llevaron muy lejos. Sólo pensaba en Amanda, en su mirada cuando le dije mi verdadero nombre y le revelé mi traición. Aquello era ahora mi vida. Y no había vuelta atrás.
– Amanda, por favor -intenté agarrarla de la manga. Se apartó y siguió andando-. Deja que te lo explique.
De pronto se volvió hacia mí, su mirada fría como una roca.
– ¿Quién eres? -preguntó-. Dime la verdad ahora mismo. Porque si se me ocurre pensar siquiera que me estás mintiendo, entraré en esa cafetería y llamaré a la policía.
Cerré los ojos. Era hora de sincerarse.
– Me buscan por el asesinato de un policía de Nueva York llamado John Fredrickson.
El aire pareció abandonar bruscamente los pulmones de Amanda cuando dio un paso atrás.
– ¿De…? -respiró hondo-. ¿De verdad mataste a un policía?
– No, no lo maté. Todo esto es una locura, pero aún no sé qué está pasando. Dame un momento y te explicaré todo lo que sé.
Amanda se quedó allí parada mientras le contaba cómo había llegado a Nueva York para trabajar en la Gazette; cómo había conocido a Luis Guzmán y lo había entrevistado para el reportaje de Jack; cómo había intentado ayudarlos la noche en que oí los gritos. Le dije que John Fredrickson podía habernos matado a todos. Que ahora estaba muerto. Que había un paquete desaparecido y que todo el mundo creía que yo lo había robado. Le conté, por último, cómo la había encontrado y por qué le había mentido para huir del estado. Y que habría muerto de no ser por ella.
Cuando acabé, fue como si me hubieran quitado de encima dos toneladas. Por fin alguien más sabía tanto como yo. Amanda tenía una mirada fija. Me escuchaba, pero no me juzgaba. Le había dicho la verdad, que no conocía al hombre que le había puesto la pistola en la cabeza. Que había reconocido a los dos policías que me habían perseguido en Nueva York, y que no sabía cómo me habían encontrado. Después, Amanda me miró y volvió a hablar.
– Te creo -dijo, muy seria. Una bola de plomo cayó en mi estómago.
– ¿Por qué?
– Digamos que de las cuatro personas que había anoche en mi habitación, tú eras la única de la que estaba segura que no me haría daño.
– Supongo que es una razón tan buena como otra cualquiera para confiar en alguien.
– No es la única. Te miro y sé que no eres mala persona. Tú no harías esas cosas horribles.
No pude evitar decir:
– Te he mentido y no te diste cuenta. Te lo tragaste. ¿Cómo sabes que no te estoy mintiendo ahora?
Amanda se quedó pensando.
– Por eso que acabas de decir. Sé que antes no mentiste porque sí. Me mentiste para salvar la vida. Joder, yo diría que soy Lindsay Lohan si pensara que iba a salvar la vida. Pero hay una cosa -añadió- en la que no has sido totalmente sincero.
Negué con la cabeza.
– No, todo lo que ha pasado te lo he…
– Tu nombre -dijo-. Todavía no me has dicho cómo te llamas de verdad sin que alguien te apunte a la cabeza con una pistola. Quiero que me lo digas por propia voluntad.
Sonreí y la miré.
– Me llamo Henry. Henry Parker. Es un verdadero placer conocerte, Amanda.
Ella esperó, paladeando mi nombre con la lengua.
– Henry… -hizo una leve mueca, como si acabara de probarse una camisa bonita que no le cabía-. Nunca había conocido a nadie que se llamara Henry.
– Me alegra ser el primero.
– ¿Y cómo dijiste que te llamabas? ¿Carl?
– ¿Carl Bernstein?
– ¿De dónde sacaste ese nombre?
– ¿Carl Bernstein? -esperé que ella lo reconociera. Me miró como si dijera «¿y?»-. Ya sabes, Woodward y Bernstein. Los de Todos los hombres del presidente.
Se dio una palmada en la frente.
– Serás hortera. No puedo creer que no me haya dado cuenta -todavía parecía confusa-. Pero ¿por qué precisamente Carl Bernstein?
– Woodward es mi héroe. Es una de las razones por las que quise ser periodista. Pero pensé que reconocerías el nombre. Bernstein no es tan famoso.
– Bueno, te doy puntos por ser original.
– Lo intento.
– Vamos, señor Berstein, ahora mismo podría comerme el equivalente a mi peso corporal. Tenemos que pensar qué vamos a hacer -echó a andar hacia el «afé».
– ¿Qué quieres decir?
Amanda se detuvo y puso los brazos en jarras como si fuera a echarme una bronca.
– Bueno, a menos que estés pensando en pasar el resto de tu vida huyendo, tenemos que descubrir por qué ese policía intentó matarte y qué andaba buscando el hombre de negro. Eres periodista, ¿no? ¿No tienes ninguna hipótesis?
– No he tenido mucho tiempo para pensar estos últimos días. Intentaba salvar el pellejo.
Amanda se miró el bolsillo, sacó una cartera arrugada con un par de billetes dentro.
– Vamos, el primer café lo pago yo.
Entramos en la cafetería, pasamos junto a David Morris, que estaba engullendo un plato de huevos fritos y nos sentamos en una mesa del fondo. Me escondí detrás de la carta, que, como la de todos los restaurantes de carretera, era del tamaño de las Páginas Amarillas, sólo que más gorda.
Una mujer en cuya chapa ponía Joyce y que olía como la camioneta de David nos preguntó qué queríamos. Amanda pidió un cruasán con queso. Yo pedí una tostada. Y dos cafés.
– ¿No tienes hambre? -preguntó Amanda.
– Un hambre de lobo.
– ¿Y por qué no pides algo más? Ya sabes, para rellenar la tostada. Hay tantas cosas en la carta que debería rebautizar este sitio y ponerle «El cliente indeciso».
– Dinero -dije-. Supongo que nos quedan un par de horas como mucho para que cancelen o sigan el rastro de tu tarjeta de crédito. Hay que aprovechar el poco dinero que tenemos. Digamos que tenemos que apreciar cada dólar en lo que vale.
Amanda levantó la mano inmediatamente.
– Perdona, Joyce. ¿Podrías cambiar lo que he pedido por una tostada sin nada? Gracias.
Cuando Joyce volvió a la cocina, Amanda dijo:
– Ahora, la gran pregunta. ¿De qué paquete hablaba ese tipo? ¿Qué estaba buscando?
Sacudí la cabeza y bebí un sorbo de agua con hielo.
– No tengo ni idea, la verdad. Los periódicos de Nueva York decían que a Fredrickson lo mataron cuando investigaba una transacción de estupefacientes que se había torcido, pero no vi drogas ni nada parecido en el apartamento de los Guzmán. A Luis lo detuvieron por atraco a mano armada, no por un asunto de drogas. Fredrickson fue a recoger algo a su casa, pero no creo que tuviera que ver con drogas.
– Puede que las tuvieran debajo del sofá o algo así. ¿Es posible que no te dieras cuenta?
Negué con la cabeza.
– Imposible. He conocido a gente que tomaba drogas y hasta que traficaba con ellas y todos tienen una especie de tensión. No es paranoia, en realidad, sino como si siempre creyeran que están haciendo algo malo. Es una especie de vergüenza, creo, van encorvados, se mueven constantemente. No vi nada de eso ni en Luis ni en Christine.
– Entonces, ¿qué puede ser, si no son drogas? Has dicho que Fredrickson buscaba un paquete y ahora ese tío de la pistola también lo busca. Hay dos hilos que conducen a ese paquete. Los demás creen que tú lo tienes y están dispuestos a hacer cosas terribles para conseguirlo.
– Las cinco preguntas -dije.
– ¿Qué?
– Toda historia tiene que responder a cinco preguntas básicas. Quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Si no responde a todas, no está completa. Puedes fijarte en todo lo que hace o dice la gente, pero si no respondes a las cinco preguntas, te falta parte de la historia. Sólo tienes un boceto superficial que no tiene ningún peso.
Algo brilló en la expresión de Amanda. Los cuadernos. Comprendí que había tocado un nervio sensible. Y lo había hecho a propósito.
Carraspeé. Ella hizo lo mismo.
– Bueno, repasemos la lista -dijo ella-. ¿Quién? -por suerte, entre aquel caos, yo había logrado conservar mi libreta, que estaba arrugada después de pasar horas en el coche de Amanda y la camioneta de David Morris-. ¿Qué sabes sobre eso? -dijo ella con una sonrisa-. ¿Tú también tienes un cuaderno?
– Siempre llevo uno cuando estoy escribiendo una historia. Sólo los malos reporteros trabajan de memoria -hice una pausa-. ¿Qué ha sido del tuyo?
Amanda parpadeó, bajó la mirada.
– Me lo dejé en casa.
– Vaya, lo siento -Amanda asintió, apenada. Levanté la mano y le hice una seña a Joyce-. Perdone, ¿podría prestarme un boli?
Joyce me miró como si le hubiera pedido a su hijo primogénito; luego tomó el bolígrafo que llevaba detrás de la oreja y me lo dio. Miré el bolígrafo, tomé una servilleta y lo limpié. A saber dónde habían estado aquellas orejas.
Abrí el cuaderno, le quité la capucha al boli y me dispuse a escribir.
– Está bien -dijo Amanda-. ¿Quién?
– Una pregunta polifacética. Los Guzmán. Luis y Christine. Christine sabía de qué hablaba Fredrickson, así que Fredrickson estaba allí con motivo. Luego está Fredrickson, claro. El hombre de negro. Y los policías.
– Deja fuera a los policías -dijo Amanda.
– ¿Por qué?
– Piensa en sus motivos. Ahora mismo sólo les interesas tú. Nosotros intentamos descubrir qué estaba pasando antes de que ellos intervinieran. ¿Qué escondían los Guzmán? ¿Qué andaba buscando Fredrickson? Y ese tío que estaba en mi casa, ¿cómo se metió en esto?
– No lo sé, pero está claro que no es policía. Quizá conocía a Fredrickson y sabía lo del paquete perdido. Luego me relacionó contigo, no sé de qué manera, y nos encontró en San Luis.
Amanda se estaba mordiendo una uña.
– ¿Va todo bien?
– A eso voy a dejar que contestes tú. Pero ¿sabes qué me da miedo? Que ese tío nos encontrara. Yo no le hablé a nadie de ti y estoy segura de que tú no cometiste la estupidez de hablarle a nadie de mí.
– Sí, da miedo -dije. Ella asintió con la cabeza.
Escribí los nombres y tracé una flecha que unía a Fredrickson con los Guzmán. Otra conectaba al hombre de negro con ambos. Al levantar la vista del papel, sorprendí a Amanda mirándome.
– ¿Qué pasa?
– Nada -contestó-. Pero he visto animales sin pulgares oponibles que tenían mejor letra que tú.
– Me da igual. Mientras pueda leerla…
– Como quieras -se recostó, cruzó las manos detrás de la cabeza y bostezó-. Entonces, ¿ya hemos acabado con el «quién»?
Me puse a juguetear con el bolígrafo, intentando descubrir quién más podía estar implicado. Entonces me acordé. Pasé las hojas del cuaderno y encontré el nombre que había anotado hacía dos días. El casero de Guzmán. Grady Larkin.
Amanda pareció sorprendida.
– ¿Por qué crees que está implicado?
– Porque en el periódico decían que había oído ruidos extraños y que luego me vio huyendo del lugar de los hechos. Es un poco raro. Como si prefiriera darle el beneficio de la duda a un ex presidiario -escribí el nombre de Larkin con un par de signos de interrogación al lado y tracé una línea de puntos entre él y los Guzmán.
– ¿Alguien más?
– Creo que eso es todo. Por ahora.
– Muy bien, ahora el «qué».
– Gran pregunta -dije-. Drogas, quizá, pero lo dudo. Algo de valor. Ese hombre que estaba en tu casa estaba dispuesto a matarnos a los dos. No se comete un asesinato por una chocolatina.
– Eso depende de lo vieja que sea la chocolatina. Quizá si es antigua pueda conseguir un buen precio en eBay.
– Entendido. Pero el «qué» es simple especulación. Lo único que sabemos es que para algunas personas merece la pena matar por ese paquete -mis palabras se clavaron como una aguja hipodérmica. Nos miramos un momento. De pronto parecíamos haber asimilado lo grave que era la situación. Por suerte Amanda rompió el silencio, porque yo estaba a punto de echarme a llorar.
– Vale, ¿y el «dónde»?
– Nueva York -dije-. Harlem, en concreto. El edificio de apartamentos de 2937 de Broadway. Fredrickson era policía de Nueva York, así que seguramente es un asunto local.
– ¿No crees que San Luis tenga algo que ver?
Negué con la cabeza.
– Lo de San Luis fue circunstancial. La policía y el otro me siguieron hasta allí, no sé cómo. Fue pura suerte que acabáramos en tu casa.
– Está bien, otra pregunta -dijo Amanda-. ¿Cómo te siguieron exactamente? ¿Cómo descubrieron que estabas conmigo?
– No lo sé. Puede que alguien me viera en la Universidad de Nueva York y avisara a la policía. La recepcionista me vio mirando los anuncios, puede que hiciera algo, que dijera algo. O quizás había una cámara en la oficina. Hay cientos de posibilidades.
Amanda no parecía satisfecha con mi respuesta.
Joyce volvió con nuestras tostadas. La de Amanda parecía crujiente y ligera. La mía estaba quemada. Amanda suspiró y me dio un trozo de la suya. Le di las gracias y unté el pan con un buen pegote de mermelada de fresa.
– Bueno, ¿y el «cuándo»? -dijo.
– Yo me encontré metido en esto antesdeayer, pero es probable que Fredrickson y los Guzmán hubieran concertado una cita antes.
– ¿Por qué? -preguntó Amanda.
– Cuando llegué para la entrevista, Luis estaba vestido de punta en blanco, como si hubiera quedado con Hillary Clinton. Pero yo me pregunto: si los Guzmán no tenían el paquete, ¿por qué se molestó Luis en vestirse así?
Amanda se quedó pensando, bebió un sorbo de café.
– Por excitar su compasión -dijo tranquilamente.
– ¿Cómo dices?
– Está claro que Luis sabía que Fredrickson quería algo que él no tenía -dio un mordisco a la tostada y untó el resto con mantequilla-. ¿Nunca te llamaron al despacho del director cuando estabas en el instituto?
– ¿Por qué?
– Tú dímelo.
Me reí.
– Sí, una o dos veces.
– ¿Y qué llevabas puesto?
– No sé. Unos chinos, una sudadera.
– Pero te duchabas y te afeitabas, ¿no? Estabas presentable, ¿no?
– Claro.
– Pues aquí es lo mismo. Cuando sabes que estás en un lío, quieres aparentar que lo sientes de verdad, te vistes de punta en blanco, etcétera, etcétera. Luis sabía que Fredrickson iba a cabrearse y quería suavizar el golpe.
– Para lo que le sirvió. Lo cual significa probablemente que mintieron a la prensa para protegerse. Pensaron que era mejor endosarme a mí el paquete perdido.
Asentimos ambos con una satisfacción compartida que pareció quitarle hierro al asunto. Habíamos nacido para aquello.
– Ahora, la gran pregunta -dijo Amanda-. ¿Por qué?
– ¿Por qué? -repetí, y luego lo dije otra vez en voz baja, miré a Amanda, me pasé la mano por la barba de dos días y dije-: No tengo ni idea. Pero esos tres hombres andan detrás de mí y no creo que vayan a detenerse. Si no lo descubro, dentro de unos días estaré muerto o en prisión.
Capítulo 23
Mauser tomó dos pastillas y se las metió en la boca. Luego se lo pensó mejor y se tragó otras dos. Dio las gracias al chico que, de pie junto a él, sostenía el frasco de pastillas sonriendo como un perro que acabara de ganarse un premio. A Joe le dolía la cabeza. La sangre golpeaba el bulto que tenía en la sien izquierda. Los analgésicos tardaban en hacer efecto. El chico con el uniforme marrón claro de la policía del condado de San Luis parecía encantado de estar allí. Mauser le dio de nuevo las gracias y se levantó lentamente de la cama en la que llevaba sentado media hora, intentando despejarse.
Denton estaba en el pasillo. El jefe de la Brigada de Búsqueda de Fugitivos, un tal Wendell que no parecía tener más de treinta años y cuyo pelo, sin embargo, empezaba a volverse gris, lo miraba con el ceño fruncido y maldecía como si sus compañeros de clase acabaran de enseñarle un taco nuevo. Mauser había tenido que aguantar sus improperios hasta que lo había ahuyentado diciendo que el dolor de cabeza podía desencadenar en él reacciones violentas contra «cretinos que se creen que tienen un megáfono en la boca».
Denton tenía un moratón de color arándano a un lado del cuello, donde se había golpeado contra el armario. Se había puesto totalmente blanco, pero Mauser había conseguido calmarlo, le había dicho que el departamento le daría una prima por los moratones adquiridos en acto de servicio.
Encontraron una mochila que pertenecía a Parker. Denton la abrió y puso cara de desilusión cuando sólo sacó una grabadora y una libreta. En la cinta no había nada, excepto una entrevista con Luis Guzmán, el hombre al que Parker había atacado después. Una tapadera perfecta, en realidad. Parker lo entrevistaba, fingía hacer su trabajo para que pareciera que tenía un motivo legítimo para estar allí.
Mauser observaba a Len Denton. No era sólo rabia lo que se había apoderado del joven agente, sino una especie de miedo. A Mauser le sorprendía que hubiera apretado tan pronto el gatillo, que no se hubiera molestado en negociar, que hubiera corrido el enorme riesgo de que la bala diera a Amanda Davies. Se preguntaba si el sistema nervioso de su compañero había alcanzado su punto de quiebra, como les pasaba a muchos otros agentes que no estaban hechos para el trabajo de campo.
Los miraba discutir en el pasillo de Amanda Davies. Denton se rascaba distraídamente el cuello amoratado. Wendell fue poniéndose morado, luego azul, después de un tono de gris que no podía ser sano. La habitación olía todavía a pólvora y residuos de gas lacrimógeno. Los forenses se habían llevado ya el casquillo disparado por Denton, junto con las muestras de sangre y las huellas dactilares del asesino vestido de negro. A pesar de sus dudas, Mauser apoyaría la decisión de Denton de abrir fuego.
Había visto la mirada de aquel hombre, sabía que había sido pura suerte que aparecieran en aquel momento. Aquel tipo habría matado a Parker y a Davies sin pensárselo dos veces.
Mauser miró a Denton y sus ojos se encontraron. Los dos miraron al cielo al unísono. Wendell se lo estaba pasando en grande. El jefe de brigada dejó por fin de gritar. Pero, más que sin tacos, parecía haberse quedado sin carburante.
Una inspección rápida de los alrededores no había arrojado ningún resultado, salvo algunas ramas rotas y huellas que conducían a la carretera. Era casi imposible detectar las gotas de sangre en el barro, así que no sabían si Parker o Davies estaban heridos. No había cadáveres, ni rastro de Parker o Davies, ni del hombre al que Denton había disparado.
Mauser se encolerizó al comprender que había perdido su única pista.
Wendell entró en la habitación de Amanda Davies y se detuvo frente a él. Le temblaban las cejas. Joe suspiró. Por el bien de Wendell, esperaba que se diera cuenta del poco aguante que tenía.
– Lo que han hecho su compañero y usted esta noche ha sido muy poco profesional -dijo Wendell-. Me alucina que hayan roto el protocolo de esa manera, no informando a ningún departamento sobre ese fugitivo. Y no sólo no han conseguido detenerlo, sino que han puesto en peligro la vida de otras personas. ¿Y si hubiera entrado en otra casa? ¿Y si…?
– Pero no lo hizo -lo interrumpió Mauser.
– Ésa no es la cuestión -continuó Wendell, impertérrito-. Ésta es mi jurisdicción, agente, no la suya.
Su saliva salpicó la cara de Mauser. Mauser se la limpió con calma, pero notó que el calor empezaba a difundirse por su cuello. Buscó a su compañero con la mirada y lo vio en el pasillo, charlando con un agente rubio. Imagínate.
– Jefe -dijo Mauser-, con el debido respeto, cállese la puta boca. Ahora mismo.
Wendell cruzó los brazos sobre el pecho y esperó a oír lo que aquel bestia tenía que decir. Mauser prosiguió.
– Si no le informamos fue porque no podía confirmar el paradero de Parker. Si hubiéramos difundido una orden de busca y captura en el estado, se habría largado mucho antes de lo que usted es capaz de meterle la lengua por el culo a su supervisor. Teníamos a Parker en esta casa, y se acabó.
Wendell bufó y señaló la puerta.
– ¿Y se acabó? ¿Y dónde está ahora, si no le importa que se lo pregunte? ¿Escondido debajo de la cama, quizá? Es un buen escondite, quizá debamos mirar ahí. Su compañero y usted lo tenían acorralado en una casa, solo y desarmado. Tenían armas y él no. Lo tenían a su merced. Quizá deberían haberle pedido que se atara y que saliera al porche envuelto con una bonita cinta rosa.
– Con el debido respeto, jefe -dijo Mauser-, sabe usted muy bien lo que pasó. No podíamos prever que fuera a aparecer ese otro tipo.
– Sí, ya. Su amigo Denton consiguió meterle una bala en el cuerpo y aun así los han perdido a los tres.
– Es cuestión de tiempo -dijo Mauser-. Fuera la hierba está húmeda. Tienen dos caminos de pisadas. Dejaré que adivine usted cuál pertenece a Parker y a la chica. Se habrá fijado en que los dos llevan a la carretera. ¿Ha puesto controles?
– Los están montando en este momento -respondió Wendell. Mauser asintió con la cabeza.
– Bien. Hay muy pocos sitios a los que puedan ir. ¿Quiere que le dé un consejo, jefe? Compruebe las áreas de servicio, los moteles, los restaurantes de comida rápida de todas las carreteras interestatales hasta Illinois. Es lo que más le conviene.
Wendell asintió distraídamente, como si le costara dar su brazo a torcer. Denton entró guardándose un trozo de papel en el bolsillo. Mauser dedujo enseguida que le había sonsacado su número de teléfono al agente rubio. Siempre a la caza. Denton le puso la mano en el hombro, habló en voz baja.
– ¿Qué tal estás, socio?
– No me llames socio -Denton levantó las manos fingiendo que se rendía. Mauser se frotó la frente-. Me duele la puta cabeza como si tuviera un oso sentado encima.
– Quizá deberías hacerte una resonancia magnética -dijo Denton-. Si tienes una conmoción cerebral, deberías descansar unos días.
– Y una mierda -respondió Mauser-. Tráeme una aspirina y estaré perfectamente. Parker nos lleva dos horas de ventaja. Cuanto más tiempo pasemos aquí sentados, más posibilidades hay de que ese payaso vestido de negro al que le pegaste un tiro los atrape a él y a la chica.
Denton asintió con un gesto. Mauser notó que le temblaba un poco el cuello. No sabía si era por mala conciencia o por otra cosa.
– Se te fue el gatillo, ¿eh? -dijo, y sus ojos se suavizaron un poco.
– Sí, supongo que sí.
– La chica estaba en medio. No veías bien.
– Veía suficiente. Mejor que tú ayer, en Harlem -Joe tenía que reconocer que sí, pero por alguna razón su disparo parecía justificado-. Tú le viste los ojos a ese tipo igual que yo. Si hubiéramos llegado cinco minutos más tarde, Davies habría muerto. Además, he hecho ese disparo una docena de veces. Apuntaba al nervio supraescapular del hombro. Si le das, se le cae la pistola. Y, visto lo visto, dio resultado.
– No le estabas apuntando al hombro. Tiraste a matar, Leonard, no te hagas el tonto. Y Parker sigue ahí fuera. Tenemos que atraparlo o esa chica está perdida.
Denton asintió distraídamente con la cabeza. Rehén o no, Amanda Davies formaba ahora parte de la ecuación. Igual que aquel loco violento, salido de no se sabía dónde.
En el pasillo sonaban voces, se estaba formando un revuelo. Oyó la voz crispada de Wendell.
– ¿Estás seguro? ¿Completamente seguro? Pero ¿es posible?
Mauser ladeó la cabeza, intentó aguzar el oído. Entendió alguna que otra palabra y se volvió hacia Denton, que estaba haciendo lo mismo. Pasados unos minutos, Wendell volvió a entrar en la habitación con los brazos en jarras. A su lado había un técnico calvo, nervioso, angustiado. Wendell parecía un padre listo para una regañina (y perversamente entusiasmado por ello).
– Bueno, agentes, se han llevado ustedes oficialmente la palma -dijo con una leve sonrisa en la cara. Aquella sonrisa, pensó Mauser, era de pura alegría por la desgracia ajena-. Enséñaselo, Tony.
Tony, el técnico, les dio unas hojas de fax. Era un historial delictivo que les había pasado el Departamento de Justicia. Sin leerlo, Mauser dijo:
– ¿Qué es esto?
– Hemos identificado a su asesino misterioso, el que ahora lleva un flamante agujero de bala gracias a Jesse James y a su gatillo flojo. Hemos encontrado huellas completas en el escritorio de Davies. Francamente, es lo único de la noche que no es un completo desastre. No me extraña que hayan sido mis hombres quienes han impedido que acabara siendo precisamente eso.
Tony dijo:
– Hemos sacado huellas completas y las hemos cotejado con el SAIIH.
Joe asintió con la cabeza. El SAIIH era el Sistema Automatizado Integrado de Identificación de Huellas del FBI, una base de datos que incluía registros de más de cincuenta y un millones de personas. Hasta que estuvo operativo en 1999, podía tardarse meses en cotejar unas huellas. Ahora, dos horas se consideraba mucho tiempo.
– Nos han mandado una coincidencia perfecta. Ese tipo tiene un historial impresionante. Pero no en el buen sentido, ya me entienden. Nunca ha estado en la cárcel, pero lo han interrogado muchas veces por una lista de delitos que van desde el «lo siento, agente, no volverá a ocurrir» al «tengo un sitio especial reservado en el infierno». Nuestro amigo misterioso estuvo en un reformatorio por el robo de un coche, pero al parecer se pasó al homicidio a la tierna edad de dieciocho años.
– Presuntamente -dijo Denton. Wendell soltó un bufido.
– Sí, exacto. Presuntamente. Y no se trata de un solo homicidio, sino de cuatro, para ser exactos. En todas las ocasiones tenía una coartada que se sostuvo o el testigo principal fue encontrado al fondo del hueco de un ascensor. Ya se pueden hacer una idea.
Mauser miró la primera página. Una foto. Reconoció al hombre al que Denton había disparado, sólo que en la foto parecía diez años más joven. Llevaba entonces el pelo más largo y tenía las facciones más suaves. Estaba sonriendo: una gran sonrisa dientuda. Parecía lleno de confianza en sí mismo, como si no tuviera nada de que preocuparse, como si supiera que iba a largarse con una palmada en el culo y una piruleta en la boca.
El hombre al que se habían enfrentado esa noche tenía el mismo color de piel, el mismo color de ojos, la misma estructura facial, pero Joe notó que su alma se había estragado durante los años transcurridos desde el momento en que se tomó la fotografía. Aquel hombre era frío, implacable, desprovisto de confianza porque no había tal cosa en su mundo. Alguien le había hundido una hoja de acero en el corazón y la había retorcido.
Mauser leyó su nombre en el historial.
Shelton Barnes.
Joe oyó que Denton emitía un suave jadeo, que su cabeza temblaba ligeramente. Wendell continuó.
– Hay una orden de detención contra él todavía vigente por el asesinato de un camionero en Williamsburg. A la víctima le pegaron dos tiros en la nuca y luego le sacaron los ojos y los dientes. También le cortaron los dedos, y nunca se encontraron. A ese pobre diablo lo identificó su mujer por una cicatriz que tenía en la cara interna del muslo, de cuando de pequeño se cayó subiéndose a una valla de alambre.
Mauser echó un vistazo al historial. ¿Qué relación tenía Shelton Barnes con Henry Parker? ¿Y cómo había acabado Barnes en San Luis? Se le buscaba por asesinato en otro estado, había conseguido zafarse durante diez años, y luego, de pronto, aparecía en medio de una persecución. No tenía sentido.
– Todavía no sabéis lo mejor -Wendell les pasó otra página con una fotografía mal iluminada y borrosa. Mauser la miró, sintió un estremecimiento, se le revolvió el estómago. Respiró hondo. Estaba mirando la fotografía de un hombre mutilado y carbonizado. El cuerpo estaba irreconocible, la piel se había desprendido, los huesos estaban astillados y quebradizos. No parecía un esqueleto, sino un trozo de carne que se hubiera dejado demasiado tiempo en la parrilla. Oyó que Denton tragaba saliva. Levantó la vista, tenía la boca seca.
– Creía que había dicho que el tipo al que Barnes mató en Williamsburg había muerto por disparos de bala -dijo Mauser-. A este tipo parece que lo han metido en una freidora.
Wendell negó con la cabeza, y Mauser lo comprendió de pronto.
– Ése no es el hombre al que mató Shelton Barnes -dijo Wendell con voz firme-. Es Shelton Barnes. Según el Departamento de Justicia, Shelton Barnes y su mujer, que estaba embarazada, murieron en un incendio hace diez años. Parece que lo único que han encontrado ustedes esta noche es un puto muerto viviente.
Capítulo 24
Paulina dejó la copia y miró a Wallace Langston. Él la tomó, le echó una ojeada y se la devolvió.
– No voy a publicar esto.
Paulina frunció los labios, aquella mueca que había perfeccionado con los años. La que parecía decir «¿a ti qué te pasa?».
– Disculpa mi insolencia, Wally, pero eso es una idiotez. Todos los periódicos de esta ciudad están haciendo su agosto con nosotros. Henry Parker está haciendo correr ríos de tinta. Estamos hablando de asesinato, Wally. No es un caso de plagio que podamos pasar por alto.
– Lo sé -Wallace se sentía fatal, y se le notaba. Los últimos dos días habían sido los más largos de su carrera. Aún no podía creerlo, ni quería. Parker tenía tanto potencial… Era un reportero que podía haber estado décadas en la Gazette. Tenía el talento y la capacidad de trabajo de un león, la integridad del hombre al que idolatraba. Al menos, eso había creído Wallace-. Pero el editorial que has escrito es una barbaridad. Sé que tenemos que informar sobre la búsqueda de Parker, pero no tenemos por qué clavarnos una estaca en el corazón.
– ¿En el corazón? -dijo Paulina, cada vez más enfadada-. ¿Qué corazón? Ese chico tiene veinticuatro años. ¿Sabes cuántos como él hemos visto quemarse en estos años? Si Parker nunca hubiera trabajado aquí, ¿quién lo habría notado?
– Yo -respondió Wallace-. Y Jack.
– Sí, ya… Jack -Paulina bajó la voz-. Tiene gracia que toda esta historia empezara por un reportaje de Jack.
– No empieces, Paulina.
– Yo sólo digo que se está haciendo viejo. No las tiene todas consigo. ¿Quién sabe cuáles fueron sus motivos para mandar allí a Henry?
– Ahora mismo no lo sé ni me importa. Pero vamos a enfrentarnos a este escándalo como profesionales. Y no hay más que hablar.
Paulina volvió a dejar el editorial sobre la mesa de Wallace.
– Entonces publica mi columna. Sé profesional. No te salgas por la tangente. ¿Hablas de integridad? Mi artículo es lo que siente mucha gente. Puedes echar tierra sobre el asunto y admitir que la Gazette toma atajos. O puedes publicarlo. Que todo el mundo sepa que este periódico no teme golpear fuerte.
Wallace suspiró. Volvió a leer el artículo. Paulina había hecho pedazos a Parker y ahora le pedía que la ayudara a esparcir públicamente sus cenizas.
– Mándalo a maquetar -dijo-. Acorta el primer párrafo. Pero saldrá en la edición matinal.
Paulina sonrió, le dio las gracias y salió de su despacho con paso brioso.
Capítulo 25
Cuando llegamos al fondo de nuestras insondables tazas de café y chupamos las últimas migajas de tostadas que quedaban en los platos, Amanda y yo nos fuimos del Ken’s afé y salimos al sol de la mañana. La camioneta de David Morris no se veía por ninguna parte. Después de pasar cuatro horas escuchando música country, no lamenté perderla de vista.
Al observar los coches del aparcamiento, noté que la mayoría tenían matrícula de Illinois. Había también unos pocos de Misuri y uno o dos de Wisconsin. Antes de ir a ninguna parte, volví al restaurante y tomé un mapa de carreteras que había en un expositor. En la parte de atrás se anunciaban excursiones a pie por la capital del estado, Springfield. Dentro había vales para un partido de los Cubs. No sabía cómo, pero habíamos acabado en Illinois.
Desdoblé el mapa para intentar descubrir dónde estábamos y luego lo dejé. Más allá del área de servicio había un letrero azul que indicaba que estábamos en la Interestatal 55, salida de Coalfield. Más allá, otro letrero verde decía Springfield, 16 kilómetros. Me flaquearon las piernas sólo de pensarlo.
Amanda apareció a mi lado, su hombro me rozó el brazo. El primer contacto humano auténtico que sentía desde hacía horas. Sus ojos impresionaban a la luz de la mañana. Desde el primer momento, en aquella esquina de Nueva York, supe que Amanda Davies era preciosa. Pero pensar en lo mucho que había hecho por mí, en cuánto se había arriesgado, la hacía todavía más bella.
Debió de sorprenderme mirándola porque esbozó una sonrisa tímida.
– ¿Qué pasa? -dijo.
Sonreí, sacudí la cabeza.
– Nada. Gracias.
– ¿Por qué?
– Por creerme. Podrías haberte marchado haciendo autoestop, o haber llamado a la policía, podrías haber hecho muchas cosas. Y yo habría estado perdido. Absolutamente.
– No tienes que darme las gracias. Lo hago porque quiero.
– Lo sé. Pero gracias de todos modos.
Pensé otra vez en sus cuadernos y se me ocurrió que por primera vez se había visto obligada a ver más allá de la apariencia de sus sujetos de estudio. El día anterior, yo era Carl Bernstein. Una simple entrada en su diario entre cientos de ellas. Pero ahora era tridimensional. De carne y hueso. Alguien a quien podía tocar, además de ver.
– ¿Qué hacemos ahora? -preguntó.
– Ahora -dije-, vamos a contactar con nuestras fuentes elementales -me saqué el cuaderno del bolsillo y miré la lista de nombres. Sobresalían tres.
Grady Larkin.
Luis y Christine Guzmán.
Por primera vez me descubrí pensando en la familia de John Fredrickson. El periódico decía que dejaba mujer y dos hijos. Una familia rota. Se me encogió el corazón al pensar que aquellas vidas habían sufrido un daño irreparable por mi culpa. A pesar de que era inocente, nada podía llenar el vacío de aquella familia.
Todo aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago y de pronto sentí náuseas. Me doblé, puse las manos en las rodillas y empecé a jadear. Amanda, siempre animosa, me frotó la espalda.
– ¿Henry? ¿Henry? ¿Estás bien?
La alejé con un gesto y volví a jadear. Cuando mi estómago dejó de centrifugar, me incorporé y me limpié la boca con el dorso de la mano.
Me rehice, pero seguía jadeando y me temblaban las manos. Amanda me miraba mientras yo abría y cerraba los puños. Parecía saber lo que estaba pensando.
– Sí, acabo de… -mi voz se apagó. La miré a los ojos, cálidos y entristecidos, como si compartir mi dolor pudiera aligerar la carga-. Esto no parece real.
Ella asintió con la cabeza.
– Lo sé.
– Quiero decir que tengo una casa y una familia con la que ni siquiera he hablado desde que pasó todo esto. Mi madre estará destrozada.
– ¿Y tu padre?
Sacudí la cabeza.
– A él no le importará. Esto sólo confirmará su convicción de que soy un fracaso.
– Bueno, pues está en tu mano demostrarle que se equivoca.
Asentí con la cabeza. Había tomado años antes la decisión de distanciarme de mis padres. Haber logrado esa meta me producía al mismo tiempo orgullo y mala conciencia. Y ahora no podía recurrir a ellos, aunque quisiera.
– Vamos -dijo Amanda-. Tenemos cosas que hacer.
Me agarró del brazo y nos dirigimos a la carretera. Yo había caminado dieciséis kilómetros otras veces, pero nunca con un propósito o un destino definidos. Noches frías, con el viento soplando delante de mí; no tener ningún sitio al que ir, sólo perderme en el bosque con mis pensamientos. En casa, cuando ya no aguantaba más, cuando el olor nauseabundo a cerveza y sudor me obligaba literalmente a salir de casa, caminar era la cura para la ira pasiva-agresiva de mi padre. Esperé años a que estallara, a que soltara todo su odio en un torrente viscoso, pero su desprecio flotaba en el aire como un escape de gas que me aturdía y me ponía enfermo, envenenándome lentamente, durante años.
Una de mis analogías preferidas era la de la rana y el cazo de agua. La usaba con las fuentes que se resistían a hablar. Les ayudaba a entender la gravedad de su situación.
Si pones una rana en un cazo con agua hirviendo, notará el calor y saldrá del agua inmediatamente. Pero si pones una rana en un cazo de agua fría y luego vas subiendo lentamente la temperatura, la rana se cocerá viva. Se acostumbra al cambio gradual de temperatura, hasta que muere.
La moraleja es que la gente aguanta en situaciones terribles sencillamente porque se acostumbra a ellas. A su alrededor, el agua está tan caliente que quema, pero ellos no lo notan porque la temperatura ha ido subiendo poco a poco. Por suerte, yo pude escapar de mi cazo antes de que fuera demasiado tarde.
Echamos a andar por la carretera interestatal el uno al lado del otro, a medio camino entre los vehículos que pasaban a toda velocidad y la pantalla de una hilera de árboles. Hasta que llevábamos cuatro o cinco kilómetros no me di cuenta de que me dolía mucho la pierna. No era el dolor de un músculo agarrotado, ni de un hematoma profundo. No, era algo que estaba bajo la piel. Sentí una náusea, pero logré contenerla.
Pronto empezaron a aparecer edificios en el horizonte, alzándose sobre la línea infinita de la carretera. El ambiente fue haciéndose más seco, el sudor que antes manaba de mi cuerpo se había secado y la camisa se me pegaba a la piel. Si me la despegaba, notaba una especie de picor; era como cuando quitas un esparadrapo de una herida fresca.
Amanda pareció notarlo y me miraba cada vez que intentaba despegar la tela de las mangas de mis antebrazos.
– Es la primera vez que digo esto -dije-, pero ahora mismo me encantaría ir de compras.
Amanda se echó a reír, pero su risa sonó cansada. Aun así, me pareció admirable que conservara el sentido del humor, dadas las circunstancias.
– Si salimos de ésta, te llevo a Barneys. Te van a encantar sus trajes -me tiró juguetonamente de la cinturilla de los pantalones.
– Olvídate de trajes, ahora mismo me gastaría veinte pavos en uno de esos polos cutres de Fruit of the Loom.
– Apuesto a que al dueño de la marca le encantaría saberlo.
Mientras caminábamos, el tiempo pareció entrar en una especie de túnel de viento. Todo el mundo nos rebasaba a velocidad de vértigo. Había humo por todas partes y los colores se fundían y se emborronaban, como si la vida fuera un disco a treinta y tres revoluciones por minuto. Amanda empezaba a caminar con esfuerzo, encorvada y arrastrando los talones.
– ¿Estás bien? -pregunté.
– Sólo un poco cansada -dijo-. Hace como treinta y seis horas que no duermo.
«Igual que yo», pensé. Pero yo tenía motivos para seguir adelante. Amanda no estaba luchando por su supervivencia, luchaba por un hombre al que había conocido hacía un día y medio. Necesitábamos un sitio donde descansar, aunque fuera sólo un rato.
Una hora y cinco kilómetros después, según mi podómetro corporal (probablemente defectuoso), vimos la señal de un área de servicio con gasolinera, restaurantes y alojamiento y una flecha que indicaba un desvío. Miré a Amanda, que se encogió de hombros como si la decisión de parar fuera enteramente mía.
– Deberíamos descansar -dije.
Aflojó el paso mientras parecía sopesar la idea.
– Si insistes.
Seguimos la salida 42 hasta que llegamos a un cruce. A ambos lados de la carretera había media docena de restaurantes de comida rápida que se disputaban el dinero de las familias de paso. A un kilómetro carretera abajo había un motel con el tejado de un rojo parduzco. Un gran letrero de neón proclamaba que, en efecto, tenían habitaciones libres y al menos la uve de TV. Parecía un edificio de apartamentos de multipropiedad de dos plantas, pintado de color tortita, al que le hacía falta una mano de pintura desde tiempo inmemorial.
Entramos en el motel, en cuya recepción un hombre mayor con una luna menguante de pelo gris descansaba los ojos. Toqué el timbre. El hombre se removió, levantó la cabeza y se limpió la saliva de la boca.
– ¿Qué? -dijo, irritado como un adolescente malhumorado al que hubieran despertado de la siesta.
– Hola, eh, queremos una habitación.
Hizo una mueca, metió la mano debajo del mostrador y sacó una botella de agua con dos dedos de líquido viscoso y negro en el fondo. Se la llevó a la boca y escupió por el borde el tabaco mascado. Lo que no cayó en la botella goteó al suelo como un insecto.
– Una noche mínimo. Aquí no se alquilan habitaciones para echar un polvo en un cuarto de hora. Si es eso lo que queréis, idos al hostal que hay un poco más abajo. En ese tugurio cobran quince pavos la hora.
– Entonces queremos una habitación para una noche -dije.
– A mí no intentéis darme gato por liebre -me espetó-. Si pensáis quedaros más de tres noches tenéis que pagarme por adelantado. Hay mucha gente que duerme aquí y luego no paga.
– Sólo una noche -repetí-. De veras. Y hasta le pagaremos por adelantado.
– Bueno, está bien.
Metió la mano bajo el mostrador y sacó un libro gigantesco cuyas páginas amarillentas parecían las de un Talmud antiguo. Le dio la vuelta y nos indicó un bolígrafo sujeto a él con una cadena. No una cadenita de bolitas de metal como las que tienen en los bancos, sino una cadena de verdad. Si así era como protegía sus útiles de escribir, me pregunté cómo ataba a sus mascotas.
– Necesito vuestro nombre, el de los dos, y todo eso.
– No hay problema. ¿Podemos pagar en metálico?
– Esto sigue siendo América, ¿no? Todavía no nos hemos pasado todos al plástico.
– Que yo sepa, no -dijo Amanda.
Agarré el bolígrafo y el libro de registro y empecé a escribir. B-O-B-W-O-O-D.
Antes de que acabara, Amanda me dio un codazo en las costillas.
S-O-N, escribí. Bob Woodson. Un nombre ridículo.
Amanda tomó el bolígrafo. Con letra delicada escribió Marion Crane. Cuando la miré, se había sonrojado.
Marion Crane. El personaje de Janet Leigh en Psicosis. La mujer que huía de su amante y de la policía con cuarenta mil dólares desfalcados antes de convertirse en la tabla de trinchar de Norman Bates.
Marion Crane. La chica que sólo quería una vida mejor.
– He bloqueado los teléfonos de las habitaciones para que no se pueda llamar a esos puñeteros números 900 -dijo el encargado-. Si queréis que desbloquee el teléfono necesitaré el número de vuestra tarjeta de crédito. He visto a gente gastarse sumas astronómicas en esas cosas.
– No, gracias, no será necesario -dije.
Me lanzó una sonrisa asquerosa y sonrió a Amanda.
– Seguro que no.
Nos dio una llave pequeña sujeta a un rectángulo de madera del tamaño de una mano.
– Para que no lo robéis -nos dijo.
La llave llevaba grabado el número cuatro. Nos indicó el pasillo y nos dijo que torciéramos a la derecha. Todas las puertas estaban pintadas de un rojo descolorido, con la pintura sucia y cuarteada. Pasamos junto a una máquina de refrescos. Yo tenía sed, pero en la máquina sólo quedaban refrescos de naranja light. Qué asco.
Giramos la llave en la cerradura, pero hubo que dar varias patadas a la puerta para que se abriera. Como en casa.
La cama era cóncava, como si acabara de desocuparla un búfalo obeso y aún no hubiera recuperado su forma original. Por suerte el cuarto de baño estaba limpio. La ducha era muy estrecha, pero había agua.
Amanda se dejó caer en la cama. Sus piernas quedaron colgando por un extremo mientras respiraba con largas exhalaciones. Yo me senté frente al pequeño escritorio que había en un rincón y me subí la pernera del pantalón. Noté otra punzada de dolor cuando la tela me rozó la herida. La sangre seca, del color de la madera carbonizada, se había coagulado alrededor del desgarrón amarillento. Apreté suavemente con el dedo, di un respingo.
Me levanté, me acerqué a la cómoda de roble arañado y fui abriendo los cajones uno a uno. Sólo encontré una biblia Gideon y un pañuelo de papel arrugado. Puaj.
– ¿Qué buscas? -preguntó Amanda con voz soñolienta.
– Sólo quería ver si alguien se había dejado algo de ropa. Unos calcetines, quizá.
– Claro, apuesto a que el Ejército de Salvación no sabía qué hacer con los calcetines del pequeño Johnny y los ha dejado en el cajón.
– Me da igual -dije, recostándome en la silla-. Necesito quitarme esta ropa y darme una ducha.
– Por mí adelante.
Me quité los calcetines y los zapatos y los dejé pulcramente junto al radiador. Entré en el cuarto de baño, colgué la camisa y los pantalones de la barra de la ducha confiando en que el vapor eliminara parte del sudor y la mugre.
El vapor envolvió mi cuerpo como un guante y cerré los ojos. El mundo parecía muy lejano. Sólo unos minutos y me olvidé por completo de John Fredrickson. Los dos días anteriores no habían existido. El peso del mundo se iba por el desagüe.
Estaba otra vez en el apartamento de los Guzmán. Luis recitaba pasajes de El zoo de cristal mientras Christine tejía patucos para su futuro hijo.
Estaba de vuelta en la Gazette, escribiendo necrológicas mientras Wallace y Jack me observaban desde el otro lado de la sala de redacción. Las cosas iban a pedir de boca.
Luego, de pronto, como si hubiera roto un dique, se me vino todo encima. Los disparos. El cuerpo de John Fredrickson tumbado en el suelo, sangre por todas partes. La pistola apuntando a la cabeza de Amanda. La mirada fría del hombre de negro. Los policías que querían matarme. Las horas pasadas en la trasera de una camioneta, sabiendo que cada respiración podía ser la última. La muerte y la destrucción me seguían como mi propia sombra.
Desperté bruscamente. Miré mi reloj. Había pasado media hora en un abrir y cerrar de ojos.
Cerré el grifo y tomé una toalla arrugada. Mi ropa seguía húmeda, así que me até la toalla a la cintura y volví con Amanda. Que se fuera al infierno el pudor: no pensaba volver a ponerme aquella ropa hasta que estuviera cocida y desinfectada.
Para mi sorpresa, Amanda no sólo estaba despierta sino que llevaba una camisa distinta. A sus pies había una gran bolsa de plástico.
– ¿Es nueva? -pregunté, incrédulo. Al llegar, Amanda llevaba todavía su jersey. Ahora llevaba una camiseta azul con las letras DPC bordadas. Departamento de Policía de Chicago. Qué gran sentido del humor-. ¿Qué hay en la bolsa?
Me la tiró y por suerte conseguí agarrrarla y al mismo tiempo mantener la dignidad alrededor de la cintura. Dentro había un paquete arrugado que contenía una camiseta limpia, una bolsa con unos calzoncillos de la talla XXL y un par de pantalones cortos de faena cuyo tejido parecía susceptible de romperse si el aire soplaba con un poco de fuerza. Miré a Amanda. Sus ojos brillaban esperando mi reacción. ¿Había ido de compras?
– Siento lo de los calzoncillos -dijo-. Se les habían acabado la grande y la XL, y no me parecía que te sirviera la mediana.
– Suelo usar la grande, pero no voy a quejarme -hice una pausa, miré sus preciosos ojos-. Gracias.
Asintió con la cabeza.
– Bueno, ¿qué opinas de la camiseta? A mí me ha parecido muy apropiada.
Sacudí la cabeza.
– Quizá debería comprarme una con la leyenda «fugitivo de la justicia». Podríamos ponérnoslas en Halloween, con una bola y una cadena como complementos. El pico lo llevaría yo.
– Tú puedes ser Harrison Ford. A mí siempre me ha chiflado Tommy Lee Jones.
– No sé si me hace gracia saberlo. Además, tú eres mucho más guapa que Tommy Lee Jones. Y mucho menos correosa.
– Me lo tomaré como un cumplido.
– Bueno, es un hombre atractivo -dije con una sonrisa-. En serio, Amanda, no tenías por qué hacerlo.
– Lo sé, pero lo he hecho de todos modos.
Sonreí sin esfuerzo. Un minuto después salí del cuarto de baño sintiéndome como si acabara de darme una docena de duchas calientes después de quedar atrapado en una avalancha de barro. Nunca me había sentido tan a gusto con ropa nueva.
– Dios mío, tu pierna -dijo ella. Miré hacia abajo. La herida estaba amarilla. Era más profunda de lo que pensaba y tenía mal aspecto-. ¿Qué te ha pasado?
– Una bala. Cuando huía de esos policías -hice un ademán deslizando la mano en el aire para sugerirle aquella imagen.
Amanda se estremeció.
– Hay que curarla -dijo.
– No hay que hacer nada -contesté tajante.
– Espera -dijo, y corrió hacia la puerta-. Enseguida vuelvo.
Se fue antes de que pudiera detenerla. Suspiré. No estaba en situación de ir tras ella, así que encendí la televisión y puse la CNN. Luego la apagué. No quería ver las noticias. Todo era ya demasiado real.
¿Y si me hubiera entregado? Seguramente podrían haberse aclarado las cosas. Seguramente podría haberse descubierto la verdad.
Seguramente… y una mierda.
Los testigos habían declarado en mi contra públicamente. Si mi caso llegaba alguna vez a un tribunal, sería la palabra de un hombre acusado de matar a un policía contra la de tres personas más todo el Departamento de Policía de Nueva York. Qué demonios, si yo fuera policía también querría verme muerto. Pero mi supervivencia dependía de que fuera capaz de sacar la verdad a la luz. El paquete misterioso, el que buscaban Fredrickson y el hombre de negro, contenía la respuesta.
Cinco minutos después la puerta volvió a abrirse. Amanda llevaba otra bolsa. Sacó una botella de alcohol, algodón, varios envoltorios de gasas y un rollo de esparadrapo. Tenía la cara de confianza de un cirujano dispuesto a hacer su primera operación borracho y atiborrado de anfetaminas.
Hizo que me sentara y se mordió suavemente el labio mientras mojaba con alcohol una bola de algodón. Cerré los ojos y sentí un dolor ardiente que me atravesaba la pierna. Apreté los dientes. Un gemido agudo escapó de mis labios cuando ella aumentó la presión.
– Avísame si duele.
Asentí con la cabeza, dije que sí. Si no se había dado cuenta de que dolía de cojones, yo no iba a decírselo.
El dolor disminuyó al fin hasta convertirse en un pálpito sordo. Sus manos se movían con fluidez, cambiando gasas ensangrentadas y resecas por otras limpias, sin vacilar al tocar la herida o limpiarla. Sus dedos parecían ávidos, masajeaban mi piel como si contuviera algún antídoto escondido que también le servía a ella. Amanda me estaba ayudando, me estaba curando, pero yo sabía que también la estaba ayudando a ella.
Cuando acabó, puso una gasa limpia sobre la herida y la sujetó con una venda. Sujetó el extremo con pequeñas grapas metálicas y me dio una palmadita en la pierna.
– ¿Qué tal?
– Duele un montón -dije-. ¿Seguro que tiene que estar tan prieta? Creo que me has cortado la circulación.
– Mejor eso que se te infecte. Si la herida se gangrena, puede que haya que amputar -me guiñó un ojo.
– Quizá haya que apretarla un poco más.
Amanda se lavó las manos, se dejó caer en la cama y suspiró. Cerró los ojos, su pecho empezó a moverse rítmicamente arriba y abajo. Seguí con la mirada sus curvas delicadas, la melena castaña y sedosa que caía sobre su cuello. ¿Por qué, en medio de todo aquello, había algo tan delicioso?
– ¿Por qué me ayudas? -pregunté sin pensarlo. Amanda no se movió, se quedó allí tendida, respirando.
– Porque es lo correcto -contestó, adormilada.
– ¿Cómo lo sabes? Acabas de conocerme. No sabes nada de mí.
– Sé lo suficiente -contestó en voz baja-. Lo creas o no sé juzgar a las personas. Confío en mi instinto mucho más que en lo que dice la gente. Tú no eres como esos hombres que estaban anoche en mi casa.
– Pero eso no explica por qué me estás ayudando. Podrías irte a casa ahora mismo, llamar a la policía y decirle dónde estoy. ¿Por qué no lo haces?
– ¿Es que no lo entiendes? -dijo, y se apoyó en los codos. Su voz sonaba quejosa-. Yo también estoy en peligro. Y si te entrego, no se hará justicia. Nunca sabremos qué andaba buscando Fredrickson, o por qué mintieron los Guzmán y Grady Larkin, de qué intentaban protegerse. Voy a quedarme contigo hasta que esto acabe, Henry. Pase lo que pase.
– Gracias -susurré, consciente de la sinceridad y la importancia de aquellas palabras.
Amanda asintió con la cabeza. Un momento después su respiración se acompasó, sus ojos se cerraron y cayó en un sueño profundo.
Verla dormir apaciblemente hizo que yo cobrara conciencia de mi propio cuerpo. Tenía la sensación de que me habían frotado los huesos contra un rayador de queso. Necesitaba dormir muchas horas en calma, aunque sólo fuera para recordar mi vida anterior. Pero el sueño no llegaba. Me quedé mirando a Amanda con la esperanza de que sus sueños fueron apacibles. Confiaba en que muy pronto nuestras vidas reflejaran esos sueños.
Capítulo 26
David Morris se estaba peinando (aquel pelo largo y espeso que la puta de Evelyn odiaba, ojalá se la llevara el diablo) cuando sonó el timbre. Dejó con rabia el peine de plástico y le gritó que abriera la puerta. Ella no respondió. David oía el sonido amortiguado de la televisión. Algún programa diurno de entrevistas. Joder. ¿No podía mover el culo una vez al día?
David llevaba meses insistiendo en que se buscara un empleo ¿y qué hacía ella? Mirar la televisión. Ahora que él trabajaba otra vez a jornada completa, volvía a casa de madrugada y dormía hasta por la tarde, Evelyn tenía todo el día para producir. Él tenía que hacer dos veces por semanas el trayecto de quinientos kilómetros entre San Luis y Chicago, llegaba a casa mucho después de medianoche y caía en la cama como un saco de ladrillos. Y aún tenía tiempo para preparar a los niños para ir al colegio, guardar sus almuerzos y llevarlos al entrenamiento de fútbol. Años atrás, habría despertado a Evelyn para echar un polvo, le habría hecho cosquillitas en la oreja y le habría mordisqueado el lóbulo. Ahora, la idea de mordisquearle la oreja le daba asco.
Desde que se habían mudado a Chicago, Evelyn le estaba amargando la vida. Él ganaba un buen sueldo, pero su casa olía peor que una reunión de los Eagles. Dos veces al mes, al menos, David pensaba seriamente en agarrar a los niños y sacarlos de aquella pocilga. Poner a Hank Williams en la radio, llevarse a David hijo y a la pequeña Cassie y ser libre.
Se puso una camiseta de AC/DC, bajó las escaleras y miró con repugnancia el programa que estaba viendo Evelyn, maldiciendo al evangelista de cara colorada que ocupaba su atención esa mañana. Miró por la ventana lateral de la puerta antes de abrir. La fuerza de la costumbre.
El hombre de fuera llevaba pantalones negros, camisa negra y gafas de sol. Tenía el brazo doblado de forma extraña, como si se lo hubiera lesionado hacía poco tiempo. No era la primera vez que David tenía tratos con la ley (qué demonios, su banda había arrasado el suroeste cuando era joven, y había pasado unas cuantas noches en el calabozo de algún condado), así que comprendió enseguida que aquel hombre era policía. Suspirando, abrió la puerta.
– ¿Qué puedo hacer por usted, agente?
El policía se rió enseñando sus dientes blancos; se quitó las gafas de sol e hizo una mueca al doblar el brazo.
– ¿Tanto se me nota?
– Casi se huele el aceite de la pistola a través de la puerta -David buscó con la mirada el coche patrulla, pero sólo vio un coche de alquiler destartalado-. ¿Dónde está su vehículo, agente?
– Soy agente federal, en realidad.
– ¿Y los agentes federales llevan coches de alquiler? Déjeme ver su identificación.
El hombre sacó su cartera (una elegante cartera de piel) y la abrió. Dentro había un carné expedido por el Estado, estampado con una de esas estrellas de cinco puntas que llevan los sheriffs en las películas. El agente se llamaba Spencer Bates.
– Bueno, ¿qué puedo hacer por usted, agente Bates?
Bates señaló su camioneta.
– ¿Esa Tundra es suya?
– Sería una asombrosa coincidencia que fuera de otra persona.
– ¿Le importa que le eche un vistazo?
– ¿Le importa que le pregunte a qué viene esto?
Bates sonrió y se disculpó.
– Señor Morris, estamos buscando a dos fugitivos llamados Henry Parker y Amanda Davies. Tenemos razones para sospechar que anoche se subieron a un vehículo a las afueras de San Luis y estamos registrando todos los vehículos que creemos que pudieron servirles para escapar.
– Ayer estuve en San Luis todo el día, en una reunión. ¿Qué tiene que ver mi camioneta con eso? Yo no ayudé a nadie.
– Sabemos que anoche pagó usted con tarjeta en un punto de peaje en el centro de San Luis, más o menos a la misma hora en que sospechamos que se vio a los sospechosos huir de la casa de la señorita Davies en ese vecindario. Sólo estamos siguiendo minuciosamente el procedimiento. Cabe la posibilidad de que se subieran a la trasera de su camioneta sin que se diera cuenta.
– Imposible -contestó David, y se acarició el pelo que le caía por la nuca-. Habría visto algo.
– Puede que sí -dijo el agente-. O puede que no.
– Bueno, como quiera, no tengo nada que esconder. Vamos a examinar mi vehículo.
Mejor quitarse al poli de encima que darle motivos para sospechar de él. Bates se acercó a la camioneta y levantó la lona que cubría la trasera. Pasó el dedo por el metal, lo miró, asintió con la cabeza.
– ¿Qué es eso? -preguntó David entornando los ojos. Se acercó a Bates.
– Si se fija en el polvo de la trasera… -dijo Bates.
– Betty no tiene polvo. La tengo bien limpia.
Bates levantó los ojos al cielo.
– Si se fija usted en el polvo, señor Morris, verá que traza dibujos irregulares, como si alguien se hubiera revolcado. Hasta puede distinguirse dónde estuvo apoyado un trasero varias horas.
– ¿Un trasero?
– El culo de alguien, señor Morris. Ahora permítame preguntarle, ¿examinó usted la parte de atrás de la camioneta cuando llegó a casa? ¿Estaba vacía?
Morris asintió con ímpetu.
– Claro que sí. Guardo aquí mi caja de herramientas. No iba a dejarla ahí toda la noche. Los puñeteros mendigos de por aquí habrían tardado medio minuto en robármela.
– ¿Se paró en alguna parte anoche cuando venía hacia aquí? ¿A poner gasolina? ¿A comer, quizá?
David se quedó pensando, se llevó la mano a los labios.
– Una vez, sí -dijo-. Para poner gasolina y comer algo. En un sitio de la I-55. Ken’s no sé qué. Ken’s Café.
David sintió una oleada de orgullo. Estaba colaborando en una investigación federal. Si aquella historia llegaba a salir en las noticias, quizá lo entrevistaran. Quizás escribiera un libro como esa tal Mark Fuhrman o ganara tanto dinero como esa rubita que se tiraba a Scott Peterson. Además, las presentadoras de la tele estaban buenísimas. Por una de ésas, dejaría plantada a Evelyn en un abrir y cerrar de ojos.
Bates sacó una libreta y anotó la información.
– ¿Ken’s Café, dice usted? ¿En la Ruta 55?
– En la interestatal 55 -dijo David. Bates asintió con la cabeza.
– ¿Se le ocurre algo más? ¿Alguna otra parada que hiciera?
– No, nada.
– ¿Algún movimiento extraño que notara durante el trayecto? Un ruido, quizá, o un bache, algo inesperado que lo sobresaltara.
– No, nada -Bates cerró la libreta y se la guardó en el bolsillo-. ¿Puedo servirle en algo más, oficial?
– Agente -Bates lo acompañó a la puerta. David la abrió y entró.
– Bueno, agente Bates -dijo-, permítame preguntarle una cosa. Si encuentran a ese tal Parker y la gente empieza a preguntar quién los ayudó con, ya sabe, con la investigación… ¿hay alguna posibilidad de que deje caer mi nombre? ¿Que les diga que quizá me interese, ya sabe, trabajar para el gobierno federal?
Bates se rió.
– Lo haría encantado.
– ¿El gobierno paga bien?
– No lo suficiente -contestó Bates con una sonrisa.
– No importa -dijo David-. Cualquier cosa con tal de salir de esta pocilga. Oiga, espero que atrape a esos cabrones. Lo digo en serio. Si necesita algo más, llámeme. Puede que pueda ayudarlo, ya sabe, con la investigación.
– Lo haré, señor Morris, se lo aseguro. Lo haré.
David asintió con la cabeza. De pronto se sentía bien. Realmente bien. Había hecho una buena obra, y el FBI (nada menos) le debía una. Cuando se enterara Evelyn…
– Por si acaso se le ocurre algo más, aquí tiene mi tarjeta -Bates se metió la mano en el bolsillo, buscó algo.
David oyó la navaja antes de verla, el fino silbido en el aire antes de que se hundiera hasta la empuñadura en su pecho. Sintió que sus entrañas se desgarraban, como si dentro de él rajaran un globo. Luego notó aquella horrible quemazón, y después sintió frío y otra punzada de dolor cuando el cuchillo salió de su corazón. David Morris ya estaba muerto cuando cayó al suelo.
Shelton Barnes pasó por encima del cadáver y lo arrastró al interior de la casa, cerrando la puerta sin hacer ruido.
En la primera planta se oía un televisor. Barnes miró a Morris, en cuyo pecho seguía sangrando el tajo de siete centímetros. Luego subió lentamente las escaleras.
Capítulo 27
– Hospital Presbiteriano Columbia, lo atiende Lisa -dijo una voz alegre. No es que a mí me guste la gente gruñona, pero lo lógico era que la telefonista de un hospital fuera más circunspecta.
– Con la habitación de Luis Guzmán, por favor -dije. Me puso en espera y contuve el aliento. Amanda había pagado la habitación del motel en metálico: 39,99 dólares, un precio razonable. Estábamos en la esquina de una calle de Chicago, embutidos en una mugrienta cabina telefónica mientras el sol de la tarde se extinguía. El Columbia era el cuarto hospital de Nueva York al que llamábamos. En los primeros tres no sabían nada de Luis o Christine Guzmán. Los periódicos no habían dicho dónde estaban ingresados, así que encontrarlos era una cuestión de ensayo y error. Sólo que en la mayoría de los casos, cuando uno se dedicaba a probar suerte, ningún loco armado irrumpía en su casa ni la policía le pegaba un tiro en la pierna.
– Un momento, por favor -dijo Lisa. Sonaba música ambiental. Le acerqué el teléfono a Amanda para que la escuchara.
– ¿No pueden poner algo, no sé, un poco más animado? -dijo-. Casi parece que quieren que cuelgues.
Pasado un minuto volvió a ponerse Lisa.
– Gracias, señor. Enseguida lo paso. Que tenga un buen día.
Toqué a Amanda en el brazo. Ella dijo sin emitir sonido:
– ¿Ya está?
Asentí, me llevé el dedo a los labios.
Dos pitidos después sonó una voz ronca. No era la de Luis Guzmán.
– ¿Sí?
– Eh, hola, quisiera hablar con Luis Guzmán.
– ¿Quién es?
Carraspeé.
– Soy Jack O’Donnell, de la New York Gazette. Luis y yo hablamos un momento la semana pasada sobre un artículo que estoy escribiendo acerca de su experiencia en prisión. Él conoce mi nombre, forma parte del paquete de su libertad condicional.
Se oyeron voces amortiguadas, como si estuvieran tapando el micrófono con la mano. Oí las palabras «O’Donnell» y «periodista». Amanda me agarró la manga con una mano y cruzó los dedos de la otra.
– Un segundo, señor O’Donnell.
Me sequé la frente. Unos segundos después otra persona se puso al teléfono. Su voz sonaba débil, enferma. Como si acabara de correr un maratón y aún no hubiera bebido agua.
– ¿Diga?
Reconocí enseguida su voz.
– ¿Luis Guzmán?
– Sí, soy yo.
– Señor Guzmán, ¿está usted solo en la habitación?
– ¿Cómo dice?
– Me gustaría hacerle unas preguntas, pero es necesario que sepa que la policía no está presente -esperé un momento-. Si no, no hablamos. ¿Se acuerda de mí, señor Guzmán?
– Claro -dijo-. Es el que mandó a Henry Parker a mi casa. Dijo que si no cooperaba avisaría a mi agente de la condicional. Muchísimas gracias.
– Exacto, señor Guzmán. Pero no se trata de eso. Ahora mismo sólo quiero que millones de neoyorquinos lean su historia. La suya. Quiero que conozcan al verdadero Luis Guzmán y quiero que sepan la verdad sobre lo que pasó con Henry Parker. Quiero que sea famoso, Luis. Una estrella.
– ¿Todavía le interesa mi historia?
– Absolutamente. Pero me temo que no puedo prometerle nada si me juego mi seguridad. ¿Está ahí la policía, Luis?
– Están en el pasillo, amigo. Para protegerme, ¿sabe? No entran a no ser que los llame.
– Está bien, entonces vayamos al grano -empezaba a sentirme más seguro de mí mismo-. Como sabe, mi columna la leen cientos de miles de personas todos los días, se publica en cuarenta y tres estados y en veinte países extranjeros. Y puedo asegurarme de que todas y cada una de esas personas sepan por usted lo que pasó de verdad hace dos días.
Pasaron unos momentos. Mi corazón latía más deprisa. Luis podía colgar en cualquier momento, llamar al policía del otro lado de la puerta. Localizarían la llamada inmediatamente, mi búsqueda acabaría antes de que me diera cuenta.
– Está bien, señor O’Donnell. ¿Qué quiere saber?
Me aclaré la garganta. Amanda sonrió, me frotó el codo. Por primera vez desde hacía días volví a sentir esa euforia.
– Lo primero de todo, Luis, ¿cuál era su relación con Henry Parker?
– Conocí al chico esa misma noche.
– ¿Es eso cierto?
– Sí, es cierto, amigo.
– Muy bien, amigo. El otro día afirmó usted que Parker estaba buscando drogas, que intentó robárselas y que les dio una paliza a su mujer y a usted. Qué barbaridad. Sólo para que nos aclaremos, ¿era grande el alijo que Parker intentó robarles? ¿Y qué clase de drogas eran?
– Oiga, señor O’Donnell… Si le digo la verdad… ¿voy a meterme en problemas?
– ¿Qué quiere decir?
– Si le cuento la verdad, ¿me promete no decírselo a nadie hasta que salga publicado el artículo? Hasta que salga de esta dichosa cama.
– Desde luego que sí, Luis. Le doy mi palabra.
«Y que te jodan si no la cumplo, maldito embustero».
– No había ningún alijo -dijo Luis-. No teníamos nada.
Esperé un momento, dejé que Luis creyera que estaba sopesando lo que acababa de decirme.
– Entonces, ¿por qué fue Henry Parker a buscar la droga a su casa, si no la tenían?
Luis hizo una pausa.
– Cuando era joven, ya sabe, un crío idiota, trafiqué un poco. No me enorgullezco de ello, pero es de dominio público. Mi agente de la condicional dice que eso ayuda a hacer borrón y cuenta nueva. El caso es que ese tal Parker debía de ser un yonqui, pensó que todavía seguía dedicándome a eso y se volvió loco. Usted tiene mi historial, ha visto mis antecedentes.
– Entonces, ¿cree usted que Parker era drogadicto? -pregunté, y empezó a bullirme la sangre.
– En mi opinión, sí.
– ¿Y sigue usted traficando?
– No, hombre -contestó, irritado-. No he vuelto a tocar esa mierda desde que era un crío. Parker estaba con el mono, eso es todo. Buscaba algo que meterse. Eso es lo que les dije a los de la prensa y es lo que le estoy diciendo a usted.
«Estupendo», pensé. Me había pasado casi toda la carrera intentando no convertirme en un porrero y ahora todo el mundo me consideraba un yonqui.
– Entonces, ¿me está diciendo que un periodista de veinticuatro años, desarmado y drogadicto, fue capaz de reducir a un ex presidiario y a su mujer sin ayuda de nadie?
Luis titubeó. Amanda me pellizcó el brazo. Tenía que dar marcha atrás. Estaba a la ofensiva. Si seguía presionándolo, podía asustarse. Reculé y probé a interrogarlo de otra manera.
– Parece que ese tal Parker era una calamidad.
– Tiene usted razón.
– Muy bien, Luis, contésteme a una pregunta. El agente Fredrickson. ¿Cómo los encontró? -pasaron quince segundos mientras aguardaba una respuesta-. Señor Guzmán, ¿sigue ahí?
– Sí, sí. Estaba pensando, intentando imaginarme cómo ocurrió exactamente, ¿sabe? Todavía estoy un poco aturdido.
– Tómese su tiempo -dije, y procuré disimular el asco.
– Verá, lo que pasó -dijo Luis-, fue que Parker hirió a Christine, mi mujer, y fue entonces cuando nos encontró el agente Fredrickson. Debió de oír el alboroto, ¿comprende? Quería protegernos.
– Tenía entendido que fue el conserje de la finca, Grady Larkin, quien avisó a la policía de que había ruidos extraños.
– Sí, eso parece. Fue todo tan rápido, ¿comprende usted? Me cuesta recordar los detalles.
– Claro -dijo apretando los dientes-. Entonces, ¿cuánto tiempo diría usted que pasó entre el principio de la pelea y la llegada del agente Fredrickson?
– ¿Que cuánto tiempo pasó? No lo sé. Un minuto. Dos.
– Fue una suerte para ustedes que el agente Fredrickson estuviera en el barrio.
– Sí, supongo que sí.
– ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el número 2937 de Broadway, Luis?
– Siete años.
– ¿Y cuándo salió de prisión?
– Hace siete años.
– Entonces, ¿se mudó allí nada más salir de la cárcel?
– Exacto.
– Suerte que ese apartamento estaba libre, encontrar casa en Nueva York es un infierno.
– Ni que lo diga, amigo.
– Entonces, ¿cuánto paga de alquiler al mes?
– ¿Cómo dice?
– El alquiler, Luis. ¿Cuánto paga al mes?
– ¿El alquiler? Eh, creo que pagamos mil seiscientos al mes.
– ¿Lo cree o lo sabe?
– Estoy casi seguro de que son mil seiscientos.
– ¿Lo sabrá Christine?
Luis se echó a reír.
– ¿Christine? No, hombre, no, ella nunca mira las facturas. Tampoco trabaja, sólo prepara las cosas para cuando llegue el bebé. El que paga las facturas soy yo. Trabajo mucho. Pero para eso no me hacen falta drogas.
Amanda preguntó «¿qué?» sin emitir sonido. Veía mi cara de furia, pero sabía que estábamos llegando a alguna parte. Levanté un dedo, le dije en silencio «espera».
– ¿Sabrá Grady Larkin cuánto paga usted de alquiler, Luis?
Pareció sorprendido.
– ¿Grady? No, no creo. Ése no sabe casi nada.
La puerta estaba tentadoramente entreabierta, pero comprendí por su voz que no podía insistir.
– Sólo para aclararnos, ¿cree usted que Henry Parker los atacó para robarles un alijo de drogas que no tenían?
– Eso es.
Hice una pausa.
– Eso es todo por ahora, señor Guzmán. Si tengo más preguntas, quizá vuelva a llamarlo.
– ¿Eso es todo? ¿No quiere saber nada más?
– De momento, no. Pero le ruego que no divulgue los detalles de nuestra conversación, y menos aún a la policía. Si se filtrara algo de lo que hemos hablado, a otro periódico, por ejemplo, o si recibo una llamada de la policía de Nueva York, su historia no se publicará.
– Mis labios están sellados.
– Me alegra oírlo, Luis. Me alegra oírlo.
– Una cosa más, señor McDonnell.
– O’Donnell.
– O’Donnell. Señor O’Donnell, ese chico, Parker… -su voz se apagó.
– ¿Sí, Luis?
– Parecía un buen chico. No sabía lo que hacía. Cuando escriba su artículo, ¿podría ponerlo? ¿Que no lo odio, ni nada por el estilo?
– Claro, Luis. Considérelo hecho.
– Gracias, señor O’Donnell.
– Llámeme Jack. Adiós, Luis. Deséele a Christine de mi parte una pronta recuperación.
Colgué. Amanda juntó las manos y batió cómicamente las pestañas.
– Qué astuto, qué profesional, reportero mío -gorjeó.
Me mordí el labio. Mi cabeza funcionaba como una máquina tragaperras averiada.
– No tiene sentido -dije.
– ¿El qué?
– Lo del dinero. Cuando le he preguntado a Luis cuánto paga de alquiler, no me ha dado una respuesta clara. Y se ha puesto muy nervioso cuando he mencionado a Grady Larkin, el conserje de la finca.
– ¿Y?
– Dice que paga mil seiscientos al mes por el alquiler de ese apartamento. Es un poco caro para un guardia de seguridad.
– ¿Crees que está mintiendo?
– Mil seiscientos al mes por doce meses son… -hice el cálculo de cabeza-. Diecinueve o veinte mil dólares al año. Luis gana veintitrés mil, su mujer no trabaja y están intentando tener un hijo. Es absurdo -hice una pausa-. A no ser que…
– ¿A no ser que…? -preguntó Amanda.
– A no ser que no sepa cuánto paga.
Amanda parecía confusa.
– ¿Cómo no va a saberlo?
– Puede que otra persona pague parte del alquiler.
– ¿Crees que es posible? -preguntó.
– Puede que sí -dije-. O puede que no -volví a levantar el teléfono y marqué el número de información.
– ¿Ciudad y estado?
– Nueva York, Nueva York. Manhattan.
– ¿Qué abonado?
– Necesito el número de Grady Larkin, en el 2937 de Broadway.
– ¿Es un particular o una empresa?
– Un particular.
– Un momento, por favor -pasaron diez segundos. Veinte. Amanda se mordió las uñas; luego sonrió tímidamente y se metió la mano en el bolsillo. Por fin volvió a ponerse la operadora-. Señor, no figura ningún Grady Larkin en esa dirección.
– ¿Puede mirar sólo el nombre? Deje la dirección en blanco. Y amplíe la búsqueda a empresas.
– Un momento -pasó más tiempo. Empecé a morderme las uñas. Se me había acelerado el pulso. Amanda me dio una palmada en el brazo y me metí la mano en el bolsillo.
– ¿Señor? Sigue sin aparecer en Manhattan. ¿Quiere que pruebe en otro distrito?
– ¿Está segura? -pregunté-. ¿Cómo ha escrito el nombre? -me lo dijo. Lo había escrito bien. Era imposible. Grady Larkin vivía en aquel edificio. Yo había visto su nombre en el directorio. Incluso aparecía citado en los periódicos. Colgué el teléfono y me volví hacia Amanda.
– ¿Qué? ¿Qué pasa? -preguntó.
– El conserje de la finca. No figura en esa dirección -sabía lo que había que hacer. Dije-: Tenemos que encontrar a Grady Larkin.
Amanda parecía escéptica.
– ¿Crees que ese asunto del alquiler tiene algo que ver con John Fredrickson?
– No directamente, pero creo que es un hilo que quizá nos lleve a alguna parte. Aquí hay algo raro. Entre esto y que los Guzmán mienten sobre las drogas, está claro que Grady Larkin tiene que saber algo. Tendrá recibos de los pagos del alquiler, de las fianzas.
– Y dígame, señor Bernstein -dijo Amanda-. ¿Cómo vamos a encontrar a Grady Larkin?
Sólo había una cosa que pudiéramos hacer. Un único modo de descubrir qué estaba pasando. Un modo de intentar limpiar mi nombre antes de que nos atraparan las sombras.
– Nueva York -dije con solemnidad-. Tengo que volver a Nueva York.
Amanda esperó el chiste; luego se dio cuenta de que no lo era.
– Eso es una locura, Henry. ¿Sabes cuántos policías te están buscando? En las estaciones de autobuses y de tren habrá carteles con tu foto por todas partes. Sería como embadurnarte de sangre de vaca y meterte en un tanque lleno de tiburones.
– No tengo elección. O eso, o la cárcel, o la tumba.
– Quieres decir que no tenemos elección.
– No quiero que vengas conmigo. Me has salvado la vida. No puedo pedirte nada más.
– No tienes que pedírmelo -dijo-. Ni siquiera voy a dejar que me lo pidas. Voy contigo.
Lo dijo con tanta rotundidad que comprendí que no iba a cambiar de idea.
– Ahora mismo tenemos una ligera ventaja. Nadie sabe dónde estamos. Los tiburones están nadando en otro tanque. Pero no por mucho tiempo -saqué el mapa-. Union Station. No está lejos de aquí en taxi. Si podemos tomar un tren, saldremos hacia Nueva York antes de que descubran que no estamos en San Luis. Pero la pregunta es, cuando lleguemos a Nueva York, ¿cómo vamos a evitar tropezar con un batallón de policías?
Amanda me rodeó con el brazo y me guiñó un ojo.
– Henry, está claro que no llevas mucho tiempo viviendo en la Gran Manzana. El mejor modo de pasar desapercibido es llamar la atención.
– No te sigo.
Me agarró del brazo y me sacó de la cabina.
– Ven -dijo-. Vamos a dar un paseo. Tengo setenta dólares. Bastarán para comprar dos billetes de idea y todavía nos sobrará dinero para comprar algo especial.
Capítulo 28
Seis horas y nada. Ni rastro de Henry Parker. Ni rastro de la chica. Era como si se hubieran esfumado. Los controles de carreteras no se habían instalado lo bastante rápido. No tenían modo de saber si Parker seguía en San Luis, si había cruzado a otro estado o si estaba escondido entre los arbustos, al lado de aquella misma casa.
Tenía la cabeza atiborrada de dolor y mala conciencia, y entre todas esas cosas el agente Joseph Mauser oía la voz de Linda.
«Estás dejando que se escape. El hombre que mató a mi marido. ¿Qué se siente, agente? ¿Qué se siente al saber que a mi familia le falta uno y que no haces nada?».
Len y él estaban sentados a la mesa de la cocina de Amanda Davies. Habían conseguido localizar a Lawrence y Harriet Stein en Santorini, donde estaban de vacaciones. Les habían dicho que su hija había sido secuestrada. Iban a tomar el primer vuelo que saliera hacia Estados Unidos, pero no tenían ni idea de dónde podía estar su hija.
– ¿Quiénes son sus amigos? -había preguntado Mauser.
– Eh… no estamos seguros.
– ¿Antiguos compañeros de clase, novios, alguien con quien pueda contactar para que la ayude?
– Mi hermana, quizá -había sugerido Lawrence Stein-. O el ex marido de Harriet, quizá. Siempre me ha parecido que Barry y ella se llevaban bien.
Estaba claro que no conocían muy bien a su hija. No pudieron darles ningún nombre. No sabían el nombre de ningún amigo al que Amanda hubiera visto en el último año. Era como preguntar a un desconocido por la calle si sabía dónde podía estar Amanda Davies. Linda se habría quedado espantada. Se enorgullecía tanto de ser una buena madre que no sabía lo ineptos que podían ser algunos padres.
Habían descubierto un baúl lleno de cuadernos viejos en el cuarto de Amanda, una de las cosas más raras que Mauser había visto nunca. Estaban todos llenos de descripciones de gente con la que Amanda se cruzaba. Los estaban peinando en busca de pistas, pero había literalmente miles de nombres que buscar, y casi todas las entradas eran antiguas.
Denton estaba bebiéndose una botella de agua, daba golpecitos con el dedo sobre la mesa del comedor. La policía de San Luis llevaba toda la noche entrando y saliendo de la casa de los Stein. Seguían buscando pruebas forenses que les dieran alguna pista. Habían embolsado y etiquetado todo lo que había en el cuarto de Amanda. Joe esperaba que la pobre chica volviera a dormir en aquella cama.
– ¿Y si Parker ha conseguido pasar a otro estado? -dijo a medias para sí mismo-. Odio hacerlo, pero puede que tengamos que ampliar la búsqueda a las ciudades cercanas.
Denton lo miró. Parecía saber que Mauser se había resignado a hacerlo. Lo último que quería era permitir que las autoridades locales encontraran a Parker antes de que ellos le echaran el guante. Pero cuanto más esperaran más posibilidades había de que lo atraparan otros. O de que no lo atraparan.
– Sé que estás deseando atraparlo, Joe. Todos lo estamos deseando -dijo Denton.
Mauser asintió con la cabeza. Llevaba despierto casi cuarenta y ocho horas seguidas. Le pesaban los ojos. Y seguramente había desarrollado tal tolerancia a la cafeína que el café ya no le hacía efecto.
Joe se metió la mano en el bolsillo, sacó su móvil. Apesadumbrado, marcó el número del Departamento de Justicia.
Cuando contestó la operadora, Mauser pidió que le pasara con la Brigada Criminal. Ray Hernández era un viejo amigo. Trabajaba de sol a sol. No tenía familia, ni hijos, ni vida. Quizá por eso se llevaban tan bien.
– Departamento de Justicia, Brigada Criminal. Soy Hernández.
– Hola, Ray, ¿qué tal está mi bandolero preferido?
Al otro lado de la línea sonó una risa sincera.
– ¡Joe, campeón! ¿Qué tal te va? Oye, me enteré de lo de tu hermana. Lo siento muchísimo, hombre. Dale un abrazo a Lin de mi parte, por favor. ¿Vais a atrapar pronto a ese capullo de Parker?
– Anoche estuvimos a punto, pero se armó un lío muy gordo con el que no voy a aburrirte. El caso es que necesito tu ayuda, Ray. Necesito que me busques todos los delitos con violencia que se hayan producido en los estados colindantes con Misuri en las últimas seis horas.
– Eso son muchos delitos, amigo mío. ¿No puedes concretar un poco más?
Joe se quedó pensando un momento.
– Está bien, limita la búsqueda a robo de vehículos a mano armada y atraco a mano armada.
– De acuerdo. Voy a buscar en Misuri, Nebraska, Iowa, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Kentucky e Illinois.
– Y coteja los datos de las víctimas y los delincuentes para ver si tienen residencia o negocios en San Luis o en los condados vecinos.
– De acuerdo. Luego te llamo.
– Y, Ray…
– ¿Sí?
– Mira también los homicidios.
– Hecho.
Media hora después sonó el teléfono de Mauser. Era Hernández.
– Muy bien, ahí va. En esos nueve estados, en las últimas seis horas, se han denunciado tres robos de coche a mano armada, siete atracos a mano armada y tres homicidios. Ningún sospechoso de los robos de coches y los atracos coincide con ese tal Parker.
– ¿Y los homicidios?
– El primero fue anoche, en Little Rock, hace cuatro horas. Un ladrón entró en casa de Bernita y Florence Block, estranguló al señor Block con una manguera y se llevó su colección de monedas antiguas y las joyas de su mujer. Lo detuvieron a dos kilómetros de allí. Todavía llevaba la manguera.
– El criminal más tonto de América. Continúa.
– Los otros dos son un par de muertes por arma blanca en Chicago. David y Evelyn Morris. No ha habido ninguna detención. Pero escucha esto -dijo Ray-. Según su declaración de la renta, Morris trabaja en la construcción en San Luis, además de hacer chapuzas por el barrio. Parece que completaba sus ingresos reparando porches y vallas. He revisado los cargos de su tarjeta de crédito y lo tenemos en tu franja temporal.
– ¿Dónde?
– Morris compró un paquete de cigarrillos en una tienda a menos de un kilómetro y medio de la dirección en la que estás ahora.
– Dios mío -dijo Joe-. ¿Y dices que vive en Chicago?
– Vivía en Chicago hasta anoche. Tenía dos hijos. Un desastre.
«Dos niños más sin esperanza».
Mauser se levantó de un salto de su silla y se puso la chaqueta. Denton lo siguió, extrañado.
– Gracias, Ray, te invito a una cerveza la próxima vez que vayas a Nueva York -colgó.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Denton. Mauser corrió a su coche. Denton lo siguió a toda prisa-. ¿Qué ha pasado, Joe?
– Llama a la policía de Chicago. Diles que paren todos los transportes que hayan salido de la ciudad en las últimas seis horas. Quiero que registren todos los trenes y los autobuses. Que manden hombres a la estación de O’Hare y a todas las terminales de autobuses y trenes. Yo voy a llamar al aeropuerto de Lambert para que retengan un avión hasta que lleguemos.
– ¿Te importaría darme una pista de qué está pasando?
– Hemos encontrado a Parker -dijo Joe mientras ponía en marcha el motor-. Y ahora lo buscamos por tres asesinatos.
Capítulo 29
El tren avanzaba velozmente por las vías. Yo tenía el estómago revuelto, todos los músculos del cuerpo me dieron las gracias por aquel breve respiro. Entonces vi mi reflejo en la ventanilla.
Dios mío. Estaba claro que Amanda tenía mucha imaginación.
Contemplé la cadena de oro falso que corría entre la aleta derecha de mi nariz y mi oreja derecha, la peluca larga y rubia que me tapaba todo el pelo, menos parte de las patillas castañas. Bromas aparte, parecía hijo natural de Joey Ramone, o un payaso de rodeo. Completaban mi atuendo unos vaqueros negros hechos jirones, cubiertos con pintadas fluorescentes en honor de las bandas de los años ochenta a las que Amanda reverenciaba. Llevaba una camiseta negra con una A roja en el centro. Bajo ella se leía la palabra anarquía.
Amanda llevaba carmín negro, tan oscuro que cualquiera pensaría que se lo había montado con una chocolatina, y se había puesto tanta gomina en la cresta que habría bastado para surtir a todo el reparto de Friends otras diez temporadas.
El tren iba lleno de gente, pero nadie se había sentado a menos de cinco metros de nosotros. Amanda estaba garabateando en un cuaderno que me sonaba.
– Dijiste que te lo habías dejado en casa -dije.
Se encogió de hombros.
– Mentí.
Cerró el cuaderno y se lo guardó en la riñonera de nailon que había comprado en Union Station por 1,99 dólares. No había nada que espantara más a la gente que una riñonera. Sacudí la cabeza al ver el fajo de billetes de veinte dólares que había dentro.
– Todavía no me creo que le hayas robado la cartera a ese tipo.
– No le he robado la cartera -contestó a la defensiva-. La he tomado prestada. Además, ¿viste ese Rolex? Créeme, Henry, el dinero nos hace mucha más falta a nosotros que a él.
Yo confiaba en que el señor Rolex entendiera aquel argumento.
Miré más allá de Amanda, vi a un revisor recogiendo billetes. Era gordo, llevaba la gorra mal puesta y su cintura parecía un champiñón relleno. Sonreía mientras recogía los billetes.
Luego volví a mirar a Amanda. Aquel absurdo maquillaje no eclipsaba su belleza natural, la suavidad de sus ojos. Sabía la verdad sobre mí, sobre Henry Parker, y yo estaba seguro de que nunca volvería a mentirle.
Vi un ejemplar abandonado del Chicago Sun Times en un asiento cercano. Lo recogí, pensando que así me distraería y dejaría de pensar un rato en el montón de mierda en que se había convertido mi vida. Las noticias eran locales en su mayoría: un incendio en una guardería en North Shore, una bolera del condado de Cook investigada por sus vínculos con el crimen organizado. Luego, en la tercera página, vi una columna que me habría hecho vomitar si hubiera comido.
La firmaba Paulina Cole. En su firma se leía New York Gazette.
Había titulado el artículo «El arte del engaño».
Bajo el titular se leía La verdad sobre Henry Parker.
Seguí leyendo.
Henry Parker llegó a Nueva York precedido de una fama como redactor por la que cualquier joven reportero habría matado, dueño de un ojo clínico por el que mucha gente habría muerto. Y de pronto, hace dos días, alguien, en efecto, murió. Ahora, una de las persecuciones que más expectación han despertado sigue en marcha en Nueva York. Y los interrogantes continúan abiertos.
La noble profesión del periodismo ha pasado por baches importantes estos últimos años, debido sobre todo a escándalos de plagio que sin embargo no han logrado desacreditar a todo el oficio, a los profesionales honestos y esforzados que se ganan la vida con la conciencia limpia y que han conseguido capear el temporal del pasado reciente.
Pero, al mismo tiempo, los medios glorifican a esos presuntos villanos abriéndoles el camino hacia la fama y el dinero que tanto ansían, pese a trabajar en un oficio en el que los más nobles redactores no ambicionan ninguna de esas cosas. Varios de esos forajidos literarios han vendido sus libros por cientos de miles de dólares a las pocas semanas de producirse el escándalo, y hasta se han hecho películas sobre sus desmanes, que han hecho correr más tinta que muchas barbaridades cometidas en tiempos de guerra.
Cabría decir que no sabemos cuáles son nuestras prioridades. Que fomentamos esta cultura.
Con un poco de suerte, una vez desenterrado este sórdido asunto, podremos volver a curar esa fisura.
Los que conocíamos a Henry Parker apenas podemos creer que esto haya pasado. Sin embargo, no debería sorprendernos que el salto evolutivo del delito periodístico haya alcanzado por fin un precedente fatal. Sólo podemos confiar en que esta tragedia, que tiene en vilo a toda una ciudad (no, a todo un país), se resuelva rápidamente. Sólo podemos culpar a Henry Parker hasta cierto punto.
Mientras los medios de comunicación y su público entregado sigan deificando a los periodistas, coronándolos con la misma aureola de fama que rodea a quienes se dedican a otras formas de entretenimiento, no debería extrañarnos que los delitos de esos otros ámbitos contaminen este mundo.
Así pues, me veo obligada a hacerme una pregunta, una pregunta que asalta el corazón mismo y el alma de esta nación, y las noticias que conforman su espíritu: ¿estaba ese gen violento imbricado en el ADN de Henry Parker en el momento de su nacimiento, o ha sido este mundo el que ha vuelto malo a un hombre bueno?
Solté el periódico. De pronto estaba frío, mareado. Amanda tomó el periódico y leyó la columna de Paulina. Luego lo arrugó y lo tiró al pasillo. Me dolía la cabeza. Tuve que hacer un esfuerzo por contener la tristeza que llenaba mi pecho como una bola de plomo.
– No hagas caso -dijo ella-. Tú sabes la verdad. Y yo también. Y pronto la sabrá todo el mundo.
– No es eso -dije con voz débil-. Estas cosas no se van así como así. Yo trabajaba con Paulina. No me trago ese rollo de «yo contra todos». Está intentando labrarse un nombre con este embrollo y finge estar haciendo algo noble.
– Y ahora mismo no puedes hacer nada al respecto. Así que no malgastes energías.
– Lo sé -dije-. Es sólo que… Se trata de mi vida. ¿Cómo voy a volver allí después de esto?
– Encontraremos un modo -dijo Amanda-. Ahora mismo, la gente necesita héroes. No se dan cuenta de que, cuando todo esto acabe, el héroe serás tú, no Paulina.
No pude menos que sonreírle.
– No tienes ni idea de lo graciosa que estás -susurré.
– Mira quién habla. Tú sabes que el punk pasó de moda cuando nosotros estábamos en el instituto -dijo.
– Me sentiría ofendido si no supiera que estas cosas las elegiste tú -miré el cuaderno de espiral que sobresalía de la riñonera-. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta personal?
– Claro -contestó. Pero tenía una mirada indecisa.
– ¿Por qué escribes lo que haces en esos cuadernos?
Amanda me miró un momento, nuestros ojos se encontraron. Luego apartó la mirada.
– ¿Por qué quieres saberlo?
Me quedé callado un momento mientras pasaba una pareja mayor, mirándonos como si nuestra sola existencia perturbara su mundo apacible.
– Cuando estuvimos en tu casa -dije-, entré en tu cuarto pensando que estabas en la ducha. Vi el baúl que había debajo de la cama y… no sé. No pude remediarlo. Los leí. Leí sobre esas personas con las que te cruzas, todo lo que escribes sobre ellas.
– Los leíste -dijo en tono de afirmación, más que de pregunta.
Asentí con la cabeza. La mala conciencia me quemaba como un ascua. Dije:
– Me moría de curiosidad. Lo siento mucho. Pero necesito saberlo.
No dijo nada, estaba pensando en otra cosa. Me quedé callado, intentando encontrar qué decir.
– He conocido a todo tipo de periodistas, desde gente que lleva archivos detallados a gente que asegura tener un dictáfono en la cabeza. Pero nunca había visto nada parecido. ¿Por qué escribes sobre todas las personas con las que te encuentras?
Amanda cambió de postura, se puso a mirar por la ventanilla. Las carreteras pasaban a toda velocidad. Tantos kilómetros recorridos, sin observar ninguno. Una sola lágrima escapó de sus ojos. Se apresuró a limpiarla.
– Mis padres murieron en un accidente de tráfico cuando yo tenía cinco años. Lo tienes todo en esta vida y un segundo después el mundo tal y como lo conoces deja de existir. Los servicios sociales me llevaron de orfanato en orfanato. Yo estaba todavía traumatizada. A los cinco años no te explicas la muerte, así que durante años estuve pensando que mis padres se habían tomado unas largas vacaciones. No sé por cuántos orfanatos pasé, perdí la cuenta después de los primeros cuatro o cinco. Luego, cuando acababa de cumplir once años, me adoptaron Larry y Harriet Stein.
Me quedé boquiabierto, pero no dije nada. Amanda seguía mirando por la ventanilla.
– La mayoría de los huérfanos se sienten felices cuando por fin encuentran un hogar. Pero a mí, cuando me adoptaron, se me vino todo encima por fin. Fue como si alguien me diera una bofetada y dijera: «Eh, que tus padres no van a volver».
– Lo siento.
No pareció oírme.
– Mientras estuve en esos sitios horribles, veía a las parejas llevarse a los niños uno tras otro a sus casas. Mis amigos desaparecían como si nunca los hubiera conocido. Mis padres habían muerto y nadie me quería. Era como una niña que alguien deja en la parada del autobús y a la que nadie se molesta en buscar. No podía hacer amigos porque al final todos me dejaban.
– No entiendo -dije suavemente-. ¿Por qué los cuadernos?
Amanda se recostó, apoyó la cabeza contra el asiento. Cerró los ojos y casi pude ver cómo la atravesaba el dolor mientras evocaba aquellos penosos recuerdos.
– Nadie me quería, nadie se quedaba conmigo -una gruesa lágrima resbaló por su mejilla. Fue a limpiársela, pero la agarré suavemente de la mano y dejé que la lágrima cayera.
Ella tenía los ojos tan grandes, tan abiertos, que me dieron ganas de saltar a ellos, de verlo todo desde allí dentro.
– Llegué a la conclusión de que, si todo el mundo acababa dejándome, tenía que hacer algo para que se quedaran conmigo. Y como no podía hacer que se quedaran físicamente, quería recordarlos. Así que allá donde iba llevaba un cuaderno. Cuando conocía a alguien, aunque sólo fuera unos segundos, escribía sobre esa persona. Cuando mis amigos me dejaban, abría un cuaderno y leía mis recuerdos de ellos. Pero lo peor fue que, con el tiempo, empecé a juzgar a la gente por esos pequeños detalles. Por cómo se daba la mano una pareja. Por cómo hablaba un padre a su hijo. Por cómo sostenía alguien la cuchara de la sopa. Cada detalle simbolizaba una vida entera. Y eso era mucho más fácil de entender para mí.
Se volvió en el asiento para mirarme de frente.
– Somos muy parecidos, tú y yo -dijo-. Los dos intentamos ver lo que hay bajo la superficie basándonos en lo poco que podemos discernir de ella. Sólo que tú profundizas más. Yo lo dejo correr. Para mí siempre ha sido más fácil así. Pero tú traspasas la epidermis.
El tren se sacudió y me agarré al reposabrazos. Amanda se volvió hacia la ventanilla. No tenía nada más que decir.
Bajo el maquillaje sus ojos seguían siendo los mismos. Yo no lo sabía en aquel momento, pero mientras rebuscaba entre sus cuadernos escondidos, comprendí que su corazón latía al mismo ritmo que el mío.
Tal vez, si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, habría habido entre nosotros algo bello y sincero.
Amanda… Estudiando para abogada de menores. Se esforzaba por ayudar a quienes no podían defenderse porque a ella no la habían ayudado cuando lo necesitaba. Yo no había ayudado a Mya. Y ahora Amanda me ayudaba a mí.
Puse mi mano sobre la suya. Tenía la piel fresca al tacto. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos. Apretaron con fuerza, hasta que nuestras manos quedaron entrelazadas como bramante, su vínculo irrompible. Apoyó la cabeza sobre mi hombro. Yo la oía respirar. Rítmicamente. Casi podía sentir cómo corría la vida por ella.
– ¿Dónde estamos? -preguntó cansinamente. Miré mi reloj.
– Deberíamos llegar a Penn Station dentro de menos de dos horas -dije.
– Menos mal -dijo ella, y soltó un suspiro profundo-. Necesito un masaje y un analgésico. Y a ti tiene que verte la pierna un médico.
– Creo que he visto un Tylenol sin envolver debajo del cojín de mi asiento. Pero vas a tener que aguantarte sin el masaje.
– Gracias. Eres todo un caballero.
De pronto se oyó un horrible chirrido metálico y salí despedido hacia delante. Docenas de maletas cayeron al suelo a nuestro alrededor. Oí un chillido de engranajes. Mi bote de refresco cayó al suelo, derramando líquido oscuro por todas partes. La gente que estaba en los pasillos intentaba mantener el equilibrio mientras el tren se sacudía. Parecía que alguien estaba arañando un encerado; luego, a través de aquel chirrido metálico, se oyó una bocina estruendosa. Me tapé los oídos con las manos y me apreté contra Amanda, abrazándola. Entonces me di cuenta de lo que ocurría como si alguien me hubiera dado un mazazo en las tripas.
El tren estaba frenando.
Cuando por fin nos detuvimos, miré por la ventanilla. Mi corazón latía a mil por hora, tenía la boca seca. Fuera no había ninguna estación, ni andén al que salir, ni pasajeros esperando para subir. Sólo veía una carretera polvorienta que corría paralela a las vías del tren y una autopista a lo lejos.
Estábamos atrapados.
Se oyó un chisporroteo eléctrico por entre los gruñidos de los pasajeros y luego sonó una voz por los altavoces.
– Señoras y señores, les rogamos permanezcan en sus asientos. La Autoridad de Tráfico de Manhattan acaba de informarnos de una posible incidencia en este tren. El personal de servicio va a pasar por los vagones. Por favor, tengan preparados sus billetes y su documentación. Les pedimos disculpas por las molestias y nos pondremos en camino en cuanto se resuelva la incidencia. Gracias por su paciencia y su comprensión.
El micrófono se apagó. Un sudor frío me corría por la espalda. En términos oficiales, había una incidencia en el tren. En lenguaje de la calle, nos meteríamos en un lío de cojones si no salíamos pitando de allí.
Me levanté, localicé las salidas a uno y otro lado del vagón.
Tomé a Amanda de la mano y nos dirigimos a la salida más cercana. Cuando nos acercábamos a la puerta, un revisor apareció al otro lado de la ventanilla. Estaba en el coche contiguo, comprobando billetes y documentos de identidad. No parecía muy contento.
Amanda me tiró del brazo.
– ¿Qué hacemos, Henry?
Me di la vuelta. La otra salida parecía despejada. Miré por la ventanilla, vi que a cincuenta metros de allí las vías corrían paralelas a una hilera de árboles. A través de los árboles se veían coches circulando a toda velocidad por la autopista.
– Allí -murmuré-. La autopista.
Amanda me miró como si yo acabara de dar a luz.
– ¿Cómo diablos…?
– Vamos -dije, tirando de ella-. Haz como si estuvieras mareada.
Cuando el revisor entró en el vagón, corrí hacia él. Las cadenas de mis brazos y de mi nariz se sacudían frenéticamente. Los pasajeros nos miraban mientras esperaban con los billetes y los carnés en la mano. Chasqueé los dedos y grité:
– Eh, tú, el de los billetes, mi novia se ha mareado y va a vomitar encima de los asientos si no haces algo enseguida.
– Henry -jadeó Amanda-. ¿Qué…?
– Haz como si fueras a vomitar -le dije entre dientes. En cuanto lo dije, un gemido bajo y gutural salió de sus labios, seguido por una tos densa y cortante. Noté una salpicadura de saliva en la mejilla. Era buena actriz.
El revisor se disculpó con los pasajeros mientras avanzaba por el pasillo. Amanda (de la que yo ya estaba convencido de que debería haber estudiado en Juilliard) me pasó el brazo por los hombros y fingió que se desmayaba. La sostuve con visible esfuerzo.
– ¿Qué ocurre? -preguntó el revisor con una mezcla de preocupación y repugnancia. Repugnancia, supuse, por nuestra apariencia. Y preocupación porque Amanda parecía a punto de vomitar encima de la señora del asiento de al lado.
– Mi novia va a vomitar, idiota. ¿Quieres que te ponga perdido el tren?
– Maldita sea -dijo, secándose la frente con una mano carnosa-. ¿No puedes llevarla al aseo?
– El váter está atascado. Hay mierda por todo el asiento.
– Hay otros dos vagones más allá.
En ese momento Amanda se tapó la boca y eructó.
– Creo que no va a llegar, amigo.
El revisor se quitó la gorra y se pasó la mano por el pelo escaso. Una mujer sentada a unas filas de allí gritó:
– Eh, muévanse de una vez.
– ¿Qué sugiere que haga? -preguntó el revisor, que empezaba a perder la paciencia.
Contesté:
– Déjanos salir un momento a tomar el aire, ya sabes, para que eche los mocos, las flemas y las bilis. Volvemos enseguida, te lo juro. Y así la señora esa no tendrá que preocuparse porque le estropeemos el peinado.
– Se supone que no debo dejar salir a los pasajeros a no ser que estemos parados en una estación.
De nuevo Amanda se inclinó y dejó caer al suelo un hilillo de saliva. El revisor la miró con horror.
– Qué asco -dijo la anciana de la fila siguiente-. Por favor, quite a ese ser de mi asiento.
El revisor se puso a maldecir en voz baja.
– Vamos.
Nos hizo señas de que lo siguiéramos. Amanda cojeaba como si le hubieran pegado un tiro en las rodillas. El revisor nos llevó hasta la puerta del vagón. Quizá para despejar una última duda, miró hacia atrás. Por suerte, el hilo de baba de Amanda tenía ya casi un metro de largo. Aquello bastó para convencerlo.
Agarró un pequeño mango negro y tiró hacia abajo. Se oyó un fuerte silbido, como de una bote de refresco recién abierto, y la puerta se abrió.
Amanda suspiró:
– ¡Aire, qué bien!
– Tenéis cinco minutos -dijo el revisor-. Después no os prometo nada.
– Entendido, jefe. Vamos, cariño. Ya sabía yo que no tenías que haber comido tanto beicon antes de ir a la rave.
Bajamos con esfuerzo los peldaños y llevé a Amanda a una franja de hierba seca que había a unos veinte metros del tren. Mientras ella se inclinaba, vi que el revisor volvía a meterse en el tren. Esperé hasta que se perdió de vista y dije:
– Ahora.
Corrimos hacia la hilera de árboles y la autopista gris que se extendía tras ella. Cada vez que daba un paso una punzada de dolor me atravesaba la pierna, pero no había tiempo para mirar atrás, tiempo para asegurarse de que no nos habían visto.
Entonces llegamos a los árboles, nos abrimos paso entre las ramas, nos escondimos detrás de un par de grandes robles. Un viento suave nos envolvió mientras recuperábamos el aliento. Me asomé desde detrás de un árbol, vi el borde azul de la gorra de un revisor escudriñando los alrededores. Luego se metió dentro y la puerta del tren se cerró.
Cuando echamos a andar hacia la autopista oí un chirrido metálico a nuestra espalda; luego, una bocina restalló en el aire. Cuando me volví, el tren se estaba alejando.
Miré a Amanda. Tenía la frente sudorosa.
– Lo has hecho muy bien, nena -le aparté un mechón castaño de la cara, sentí su piel tersa bajo el dedo. Sonrió y supe que ella sentía lo mismo-. Lo has hecho realmente bien.
– Gracias -estaba muy colorada por el esfuerzo y quizá también porque se había ruborizado-. Bueno, ¿a cuánto estamos de la ciudad?
– A nueve o diez horas a pie, creo, y a tres o menos en coche.
Amanda frunció el ceño.
– Nunca he hecho autoestop.
– Bueno, a mí nunca me habían pegado un tiro, pero supongo que hay cosas que no pueden elegirse.
Me agarró de la mano cuando nos acercábamos a la autopista. El sol caía implacable sobre nosotros. Nueva York quedaba en algún lugar más allá del horizonte. Estábamos muy cerca de la guarida del león y allí, en alguna parte, estaba la verdad. Tenía que arrancársela de las fauces antes de que se cerraran sobre mí. Mientras avanzábamos hacia la carretera, me pregunté si iba camino de la absolución o de un destino espantoso.
Capítulo 30
El teléfono móvil despertó a Mauser. Había estado soñando. Barbacoa y cerveza. Béisbol y salchichas. Veranos con John y Linda, sus preciosos hijos. Joel aprendiendo a lanzar la pelota. Nancy jugando con su vestido nuevo.
Y entonces el sueño se hacía añicos tan bruscamente como sus vidas.
Denton circulaba a toda velocidad por la carretera. El aeropuerto de Lambert estaba cerca. El avión aguardaba instrucciones. El cielo iba oscureciéndose. El sol se hundía en el horizonte con una pincelada de rojo.
Joe contestó a la llamada pulsando una tecla.
– Aquí Mauser.
– Agente Mauser, soy Bill Lundquist, de la Autoridad de Tráfico de Manhattan.
– Señor Lundquist.
– Agente Mauser, el servicio de seguridad ferroviaria me ha alertado de que en un tren que salió de Union Station esta mañana un revisor ha informado de que una pareja abandonó el tren durante una de las paradas de seguridad que ordenaron ustedes.
– ¿Qué quiere decir con que abandonaron el tren?
– Bueno, señor, el revisor dice que la pareja no encajaba con la descripción que les habían dado, que parecían recién salidos de un concierto de rock o algo así, que no parecían peligrosos. El tren se detuvo justo a las afueras de Bethlehem, Pennsylvania.
– Continúe -Joe sintió que empezaba a arderle la sangre.
– La chica se fingió enferma y convencieron al revisor de que los dejara salir a tomar el aire. Cuando fue a mirar, ya no estaban. Supuso que habían vuelto a entrar mientras no miraba.
– Dios mío, eran Parker y Amanda Davies.
– Sí, señor, estamos casi seguros. Lo siento.
– Déjelo. Se acabó. Pero despida a ese puto revisor.
– Ya lo han relevado del servicio.
– Bien. Y, señor Lundquist, ¿adónde iba ese tren?
– A Penn Station, señor. A Nueva York. Además, han encontrado las matrices de los billetes de la pareja en sus asientos. Habían pagado todo el trayecto.
– Maldita sea -escupió Mauser. Cerró el teléfono, marcó el número del supervisor de seguridad de la Autoridad de Tráfico de Manhattan-. Quiero Penn Station y todas las estaciones de autobuses llenas de agentes. Van hacia allá, estén alerta, nosotros llegaremos dentro de un par de horas.
– Podemos conseguirlo -dijo Denton-. Tardaremos menos de diez minutos en llegar a Lambert, y ya he avisado de que despejen un hangar de la terminal marítima de La Guardia.
– Si no llegamos en menos de diez minutos, abro la puerta y te echo a patadas del coche.
Denton asintió con la cabeza.
– Trato hecho.
Nueva York. ¿Por qué volvía Parker a Nueva York? No había casi nadie en la ciudad que no pudiera reconocerlo, y estaban todos sedientos de sangre. Había cientos de policías con el gatillo fácil. Joe necesitaba que esperaran. Tenía que encontrar a Henry antes que ellos.
Y entonces volvió a sonar su teléfono.
– ¿Qué pasa ahora, por Dios?
– ¿Joe? Soy yo.
Mauser se quedó frío. Cerró los ojos.
– Linda -se quedó callado mientras reunía fuerzas para hablar-. Perdona, es que acabo de… Estamos un poco agobiados. ¿Qué tal estás tú?
– Al diablo las formalidades, Joe. ¿Todavía no lo has encontrado?
Mauser se hundió en el asiento, sintió de nuevo aquel dolor sordo.
– Lin, no puedo hablar contigo ahora, de verdad. Te llamaré cuando sepamos más -sintió un nudo en la garganta y parpadeó para contener las lágrimas.
– Dímelo, Joe. ¿Has encontrado al hombre que mató a John? ¿A tu cuñado? ¿Al padre de mis putos hijos?
Mauser apenas logró susurrar.
– No.
– No te oigo, Joe.
– No. Todavía no lo hemos atrapado. Pero te juro que estamos cerca.
La conexión se cortó. Linda había colgado. A Joe le temblaban los dedos cuando cerró el teléfono. Respiró hondo y recuperó el equilibrio.
Capítulo 31
El hombro le dolía como si le estuvieran disparando perdigones a ciento sesenta kilómetros por hora. Su único anestésico estaba destrozado sin posibilidad de reparación. Se disponía a entrar en el Ken’s Café, en la Interestatal 55, cuando sonó su móvil.
– ¿Sí?
– Soy Blanket. De parte del señor DiForio.
– Sé quién eres.
– Ya. Bueno, el señor DiForio acaba de recibir noticias de uno de nuestros contactos en la Autoridad de Tráfico de Manhattan. Por lo visto están muy interesados en cierto tren que salió de la estación central de Chicago ayer y que se dirige a Nueva York.
Chicago. No lejos de allí.
Blanket prosiguió:
– El señor DiForio quiere recordarle lo importante que es encontrar el equipaje de esos pasajeros. Desea recordarle que no se exceda al encontrar a los pasajeros y que no debe dañar el equipaje que lleven encima, sea cual sea.
El Hacha guardó silencio. Apretó el teléfono hasta que sintió que el plástico se doblaba bajo sus dedos.
«Anne. Estoy tan cerca. Veo tu cara, tu preciosa cara. Y veo su cara aplastada entre mis manos mientras me suplica por su vida. Quiero que tú también la veas, nena. Quiero que veas lo que hago por ti. Pronto estaré contigo. Pero antes tengo que cumplir una misión más».
– ¿Entiende usted lo que el señor DiForio desea de usted?
Shelton Barnes colgó el teléfono. Ya no era el Hacha. Se había quitado la máscara. Y la cara que había debajo había emergido. Ya no servía a nadie, excepto a Anne, y ella siempre lo había conocido por Shelton Barnes. El nombre que había abandonado hacía años, cuando su vida estalló en una bola de fuego. El nombre que por fin estaba dispuesto a recuperar.
Sacó la foto de Anne del bolsillo de su pechera. Un gemido escapó de sus labios. El dolor no se extinguiría nunca. Sus facciones delicadas borradas para siempre. Ahora, su recuerdo sólo permanecía en su cabeza.
Una lágrima corrió por la cara de Barnes mientras volvía a guardarse la foto en el bolsillo. El cielo empezaba a oscurecerse, un viento áspero atravesaba el aire, helándolo hasta los huesos. La tempestad de la venganza se precipitaba hacia Henry Parker. La caza se acercaba a su fin.
«Anne, te echo tanto de menos… Pronto llegará el día en que pueda reunirme contigo. Lo espero con los brazos abiertos, con los labios abiertos. Para sentir tus besos, tus manos. Pronto estaremos juntos».
Pero no aún.
No aún.
Barnes puso en marcha su coche y se incorporó a la carretera, siguiendo las señales hacia la I-90 Este. Hacia Nueva York. Hacia Henry Parker. Hacia el hombre al que tenía que matar.
Capítulo 32
Me desperté cuando pasábamos por la cabina de pago del peaje, siguiendo los indicadores hacia Harlem River Drive. Parpadeé para espantar el sueño.
– Dios mío, sois los peores pasajeros del mundo -el conductor me miró con fastidio. Luego volvió a fijar los ojos en la carretera-. ¿Teníais que quedaros dormidos los dos?
Mitchell Lemansky. Nos había recogido en la cuneta. Amanda se había pasado media hora enseñando la pierna en la autopista, a pesar de mis protestas. A Mitchell no le hizo ninguna gracia que yo me montara delante y ella detrás. Y los dos nos habíamos quedado dormidos cuatro segundos después.
Me di la vuelta y vi a Amanda tumbada en el asiento de atrás, con las piernas dobladas y los brazos bajo la cabeza, haciéndole de almohada. Parecía estar recuperando un mes de sueño atrasado. Deseé poder hacer lo mismo.
El sol se había colado bajo las nubes, una penumbra azul oscura se aposentaba sobre la ciudad. Había deseado tan ardientemente que aquella ciudad me aceptara, convertirme en parte de ella… Y ahora allí estaba, volviendo como un intruso a una ciudad predispuesta contra mí y ansiosa por despacharme. Froté suavemente el tobillo desnudo de Amanda. Se removió, parpadeó.
– ¿Qué…? ¿Dónde estamos?
– Ya casi hemos llegado -dije.
Asintió con la cabeza, bostezó.
– Estaba soñando -dijo en voz baja-. Estaba soñando que te pasaba algo horrible y que no podía hacer nada.
– Sólo era un sueño -dije-. No ha pasado nada.
Pero no era sincero. Los dos sabíamos que ya había pasado algo terrible, y que rectificarlo sería muy difícil.
– ¿Habéis acabado? Madre mía, las piedras dan mejor conversación que vosotros. A ver, ¿dónde vais? A la 105 con Broadway, ¿no?
– Eso es -contesté-. Oye, siento todo esto. Estamos muy cansados y…
– Ahórratelo -dijo-. Ya casi hemos llegado.
Llegamos a la calle 114 y torcimos hacia Broadway. Miré mi reloj. Al parecer habíamos tardado lo justo en llegar, pero no me alegró saberlo.
Aquello tenía que acabar. Tenía que haber un desenlace. Yo sabía que Grady Larkin tenía algunas respuestas. El único problema era que yo no conocía las preguntas.
Me llené de angustia cuando apareció el edificio y los recuerdos de aquella noche se agolparon en mi cabeza. El ácido corría por mis venas como una señal de peligro psicosomática. Mitch aparcó al otro lado de la calle y se volvió hacia mí con cierto fastidio.
– Bueno, la 105 con Broadway, como pedisteis. Ahora, ¿sería demasiada molestia pediros algún dinero? ¿O preferís volver a dormiros?
Busqué mi cartera y saqué un billete de diez dólares. Amanda añadió cinco.
– Lo siento -dije con sinceridad-. De veras, nos has salvado la vida. Hemos tenido una semana horrible.
Mitch asintió con la cabeza, empezó a toquetearse un padrastro.
– Sí, ya. Bueno, cuidaos, chicos. Ha sido un placer conoceros esos ocho segundos antes de que empezarais a babear -me tendió la mano. Se la estreché. Lo mismo hizo Amanda.
– Cuídate, Mitch.
– Sí -dijo-. Andad con ojo por aquí. No me gusta mucho este barrio. Parece que siempre está a punto de pasar algo malo.
– Sé lo que quieres decir.
Lo saludamos con la mano mientras se alejaba con el intermitente puesto, hasta que se perdió en la oscuridad. Luego nos quedamos solos.
El edificio se alzaba delante de nosotros como una casona gótica. La última vez que había estado allí, hacía casi tres días, habían estado a punto de matarme. Mi vida cambió para siempre. Lo que antes era un edificio de apartamentos del montón se había adueñado de mis pesadillas.
Bienvenido a casa, Henry.
No parecía haber actividad policial. Sólo un vagabundo merodeaba junto a la entrada del edificio. Parecía borracho, ajeno a nosotros. Confié en que no fuera un policía disfrazado. Era muy fácil volverse paranoico cuando a uno lo perseguían para matarlo.
La luz de la luna inundaba la calle y un viento helado recorría la ciudad.
– ¿Y ahora qué? -preguntó Amanda.
– Ahora -dije-, vamos a ver qué sabe Grady Larkin. Es una suerte que estés buscando apartamento -le expliqué lo que había planeado.
Le apreté la mano al acercarnos al portal y pulsé luego el botón del apartamento de Grady Larkin. Contestó una voz rasposa.
– ¿Sí?
Amanda dijo:
– ¿Hola? Quería hablar con el conserje. Necesito alquilar un apartamento y, bueno, espero que no sea muy tarde, pero me estoy desesperando y un amigo me ha dicho que aquí tienen algunos libres.
– ¿Me toma el pelo, señora? ¿Sabe qué hora es? La oficina cerró hace cuatro horas.
– No, no le estoy tomando el pelo a nadie. Por favor. Mi novio acaba de dejarme -improvisó-, y no tengo dónde quedarme.
Se oyó un suspiro exasperado al otro lado, luego un zumbido y la puerta se abrió.
El vestíbulo estaba frío y en silencio. Pero no era el silencio del duelo, sino el del miedo. Nuestros pasos resonaron por el pasillo. Estábamos entrando en terreno peligroso y el edificio parecía estar deseando protestar.
Bajamos las escaleras hasta el sótano. Las baldosas parecían brillar, recién fregadas. Larkin debía de haber hecho limpieza cuando la policía abandonó la escena del crimen. Un cambio radical desde la última vez que yo había estado allí.
Llegamos al apartamento B1. Miré a Amanda, le dije «gracias» moviendo los labios sin emitir sonido.
– De nada -contestó del mismo modo.
Me saqué del bolsillo un grueso rotulador negro que había comprado en Union Station por noventa y nueve centavos y lo puse en el suelo, junto a la jamba de la puerta.
Doblé la esquina para que no se me viera desde el apartamento de Larkin. Noté en la nuca el vapor que salía del cuarto de calderas. Mientras me quitaba el sudor de los ojos, oí llamar a Amanda a la puerta.
Oí el chirrido de unas bisagras que no veían aceite lubricante desde hacía muchas lunas y luego una voz gutural que decía:
– Entonces, ¿está buscando apartamento?
– Sí, eh, mi amigo dice que había oído que aquí tienen unos cuantos libres, y confiaba en que hubiera alguno disponible. Necesito alquilar uno lo antes posible -su voz sonaba infantil y candorosa, como una niña que, al pedir una galleta, esperara una palmada en la mano. Grady Larkin se aclaró la garganta. Parecía tener un litro de flemas.
– ¿Y dice que la ha dejado su novio?
Casi lo veía apoyado contra el quicio de la puerta, intentando ponerse seductor, con los brazos cruzados para enseñar los bíceps. Amanda debía de estar haciendo esfuerzos por no reírse.
– Sí. ¿Se lo puede creer?
– No, desde luego que no. Menudo capullo.
Me imaginé sus ojos tocando a Amanda, y se me erizó la piel.
– Tengo unos cuantos huecos libres, puede que dentro de poco haya más. Ha habido algunos, eh, ¿cómo se dice? Algunos incidentes aquí últimamente.
– ¿Ah, sí? -dijo Amanda-. ¿Qué clase de incidentes?
– Nada de importancia -contestó Larkin-. Creo que puedo ayudarla.
Durante nuestro viaje, yo había empezado a sentir que tenía que proteger a Amanda, a pesar de su ironía intrínseca. Ella no había hecho otra cosa que ayudarme a sobrevivir desde que nos conocíamos, arriesgando su vida y su futuro. Creía en mí. Yo sólo esperaba merecérmelo. Y me dolía estar allí escondido mientras un cerdo como Larkin intentaba hacer de Marlon Brando en sus años mozos.
– A ver -dijo Larkin. Oí un crujido de papeles-. Tengo un apartamento que acaba de quedar libre en la cuarta planta y otro en la primera que estará disponible a finales de mes.
– ¿Tienen televisión por cable y acceso a internet?
– Tienen todo lo que quiera -dijo en tono lascivo-. Venga, vamos a echar un vistazo.
Oí abrirse la puerta de la escalera, el sonido de los pasos en los peldaños, las voces que se alejaban. Esperé, rezando para que el truco funcionara. Pasado un momento oí un golpe suave. Aquél era mi pie para entrar en escena.
Contuve el aliento al doblar la esquina. Respiré cuando vi que el plan había funcionado. Cuando Larkin había abierto la puerta, Amanda había deslizado sutilmente el rotulador entre la puerta y el marco, impidiendo así que la puerta se cerrara. Estaban en la escalera antes de que Larkin tuviera tiempo de darse cuenta. Me guardé el rotulador y entré en el apartamento.
Estaba a oscuras, era húmedo y olía como si estuviera atrapado dentro de un cenicero sucio. Al fondo había un pequeño dormitorio. Sobre la cama había revueltas unas sábanas de color marrón. En el suelo reposaba un libro de bolsillo raído. Sobre la mesilla de noche había una fotografía de una mujer gruesa con dos niños pequeños. La sonrisa de la mujer parecía sincera, feliz. La madre de Larkin, sin duda. Apuesto a que estaba muy orgullosa de su hijo.
Sobre el escritorio se veía un ordenador viejo y sucio. Encima de él colgaba un calendario de mujeres medio desnudas posando junto a motocicletas. Algo me decía que Larkin no celebraba muchas fiestas.
En un rincón, una gran fotocopiadora emitía un zumbido constante. Me fijé en un armario archivador gris y oxidado. Cada cajón tenía una fecha, en orden cronológico.
Abrí el de arriba y encontré una fila sorprendentemente pulcra de carpetas ordenadas por mes e inquilino que se remontaba hasta 1999. Abrí la carpeta de ese mes y encontré una copia del último cheque de Luis Guzmán, extendido a nombre de Grady Larkin. Mil seiscientos dólares, y un cuerno. Maldito embustero.
Luis Guzmán había pagado por su piso trescientos míseros dólares. O alguien le estaba pagando el resto del alquiler, o Luis Guzmán jamás encontraría trabajo como contable.
Trescientos dólares por el alquiler de un apartamento de dos habitaciones en Manhattan. No es que fuera raro, es que era imposible.
Repasé todo el archivo. Encontré veinte cheques más de Luis Guzmán, todos dirigidos a Grady Larkin. A medida que retrocedía en el archivo, me di cuenta de que aquello no era una anomalía; tenía, de hecho, un precedente.
Contrariamente a lo que le sucedía a toda la gente que vivía en Nueva York, el alquiler de Luis y Christine Guzmán había ido decreciendo con el paso del tiempo. El cheque más antiguo tenía fecha de enero de 1999. Era por seiscientos dólares. El doble de lo que pagaban ahora, pero aun así increíblemente barato para Manhattan. En enero de 2002, su alquiler había caído a 525 dólares, y luego a 450 en mayo de 2003. Desde enero de 2004 pagaban 300 dólares al mes. Tres mil seiscientos dólares al año.
Debería haber buscando más antes de alquilar mi piso.
Hice una copia del primer cheque de cada periodo de pago y me las guardé en el bolsillo. Busqué en los archivos de otros inquilinos para ver si pasaba lo mismo. Como era de esperar, así era. Saqué un cheque firmado por un tal Alex Reed, fechado en febrero de 2001, por 400 dólares. En el hueco reservado al concepto se leía: Alquiler apt. 3B. Uno de octubre de 2005 era por 350 dólares. El alquiler de Alex Reed había ido disminuyendo constantemente desde que vivía en el edificio. Como el de los Guzmán.
Aquello era absurdo. Había muchos apartamentos de renta antigua en Nueva York, pero nunca había oído hablar de alquileres decrecientes. Tenía que haber una explicación.
Saqué todas las carpetas que pude y durante los cinco minutos siguientes descubrí que había no menos de diez residentes en el 2937 de Broadway cuyo alquiler bajaba notablemente cuanto más tiempo llevaban viviendo en el edificio. Pero lo que resultaba más sorprendente era que había muchos otros inquilinos cuyos pagos aumentaban en el mismo periodo de tiempo.
Allí pasaba algo raro.
La mitad de los vecinos del edificio pagaba menos que cuando se había mudado allí, y la otra mitad pagaba más. Separé los cheques en los que bajaba el alquiler y los fotocopié. Enseguida tuve los bolsillos llenos. La fotocopiadora siseaba sin cesar, constantemente.
Cuando me disponía a cerrar el archivador me fijé en una carpeta. Llevaba la etiqueta Pagos. Gastos.
La abrí.
Dentro encontré cheques extendidos por Grady Larkin a nombre de varios proveedores. Exterminadores. Electricistas. Fontaneros. Pizzas a montones. Y cada mes, como un reloj, un cheque extendido a nombre de un tal Angelo Pineiro por un valor entre veinte y treinta mil dólares. El nombre Angelo Pineiro se me quedó grabado. Lo había oído antes.
Entonces oí un ruido que hizo que me diera un vuelco el corazón.
Un ruido rítmico procedente del pasillo. Pasos. Voces que iban haciéndose más fuertes.
Amanda. Grady. Estaban bajando las escaleras.
Metí los últimos cheques en la fotocopiadora, escuché su zumbido. Cada vez que la máquina escupía uno, yo volvía a guardarlo en el archivador. El sudor me corría por la cara. Sus voces se oían cada vez más, igual que el eco de sus pasos sobre el metal de la escalera.
Metí un último cheque en la fotocopiadora y apreté el botón. La máquina se tragó el papel, pero en lugar de escupir el original sólo emitió un pitido. Miré la pantalla.
En letras mayúsculas y parpadeantes se leía Papel atascado.
Oh, Dios. Ahora no…
Abrí frenéticamente la tapa confiando en que el original estuviera allí. No hubo suerte. Estaba atascado en algún sitio dentro de la máquina. Nunca se me había dado bien la maquinaria pesada ni tenía ganas de hurgar en el vientre de una bestia de acero diabólica, pero no podía dejar rastro de mi paso por la oficina de Larkin. La pantalla me ordenaba abrir la portezuela de la parte central para extraer el papel atascado.
Las voces sonaban cada vez más cerca.
Apreté una lengüeta de plástico que se parecía a la que parpadeaba en el visor. Para mi sorpresa la tapa se abrió sin esfuerzo. Al girar en el sentido de las agujas del reloj una misteriosa rueda verde, oí que un papel se arrugaba. Con suerte no sería el original.
Seguí girando la rueda y el borde hecho jirones de un trozo de papel asomó por una ranura muy fina. Giré la rueda más deprisa, tiré de la hoja. Era la copia del cheque. El original seguía dentro.
Tiré más fuerte, el espanto se apoderó de mí cuando me quedé con la mitad de la hoja en la mano. Giré la rueda más deprisa y salió el resto del papel. Volví a meter la bandeja y oí un leve chirrido. El cheque original, liso y perfectamente conservado, salió del alimentador. Lo guardé rápidamente en el archivador, cerré el cajón y salí a toda prisa del apartamento con la página rota en la mano.
Justo cuando doblaba la esquina la puerta de la escalera se abrió y los pasos se detuvieron delante del apartamento de Larkin.
– Entonces, me avisará si le interesa el 4A, ¿no? Hay otras tres personas que lo quieren. Quizá, si me deja una señal esta misma noche, pueda reservárselo.
– La verdad es que me gustaría hablarlo con mi marido antes de darle una respuesta.
– ¿Su marido? Creía que había dicho que su novio acababa de dejarla. Yo no veo ningún anillo.
Amanda soltó una carcajada chillona y despreocupada. Yo respiraba hondo, despacio, el oxígeno fluía por mis pulmones cuarteados.
– No lo llevo puesto. Y es verdad que mi novio acaba de dejarme plantada -dijo-. Nuestro amor se basa en lo espiritual, no en lo material. ¿Y quién es usted para juzgar mis preferencias?
– Sí, ya -dijo Larkin-. Bueno, mire, se lo reservo hasta mañana. Después, no le prometo nada.
– Entonces lo llamo mañana. No hace falta que me acompañe.
– Está bien.
Se oyó un chirrido cuando la puerta de Larkin se abrió y un golpe satisfactorio cuando volvió a cerrarse. Esperé un momento, luego doblé la esquina. Amanda sonreía. Inclinó rápidamente la cabeza, subimos las escaleras y salimos del edificio. Yo tenía el pulso acelerado, el cuerpo, las muñecas, las manos, el cuerpo entero en tensión por lo que había descubierto.
Cruzamos la calle y nos paramos bajo una marquesina de autobús.
– Bueno, ¿qué has encontrado? -preguntó.
Saqué las fotocopias y se las enseñé, explicándole los cambios en los alquileres. Parecía perpleja mientras hojeaba los cheques, como una estudiante que no entendiera por qué la habían suspendido.
– Pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué hacemos con estos cheques? -tenía una mirada expectante. Por suerte, yo había pensado en nuestro siguiente paso mientras estaba en casa de Larkin. Sabía exactamente qué hacer.
– Tenemos que averiguar quiénes son esos inquilinos, qué tienen en común y por qué Grady Larkin es el mejor casero de Manhattan. Alguien está subvencionado el alquiler, pero sólo a algunos inquilinos selectos -dije-. Necesitamos a alguien que pueda escarbar rápidamente y sin levantar polvo. Y conozco a la persona perfecta para hacerlo.
Capítulo 33
La noche había caído sobre Nueva York, un negro azulado y mortecino que parecía reflejar lo que yo sentía por dentro. El cansancio se había apoderado de mí como una borrasca, y no había sitio donde resguardarse. El hombre que había querido matarme en San Luis no era policía. Los policías querían matarme por matar a uno de los suyos. Pero aquel hombre era un misterio. Yo seguía sin saber qué andaba buscando ni qué había en el paquete, pero era improbable que abandonara su búsqueda, si no estaba muerto. Y un hombre así no moría fácilmente.
Yo había tenido suerte de escapar de Nueva York la primera vez. No volvería a caer esa breva. La verdad estaba enterrada allí, y había que destaparla pronto.
Cambié un dólar en una tienda de por allí, intentando no mirar los periódicos amontonados en la repisa metálica. En la portada de la edición matutina de la Gazette había otra columna de Paulina Cole. El titular decía Henry Parker, ¿un villano para nuestro tiempo o de nuestro tiempo?
Increíble. No sabía cómo, pero había conseguido marchar contracorriente. En aquella ciudad, a no ser que uno fuera un famosillo con celulitis visible o un político que tuviera una aventura homosexual con el chico de la piscina, no se conseguía ser el héroe del día más de veinticuatro horas seguidas.
Aquélla no era exactamente la clase de historia sobre la que yo esperaba levantar mi fama. Llevaba años soñando con aparecer en la primera página de los periódicos. Y ahora allí estaba mi sueño, negro sobre blanco.
– ¿Estás bien? -preguntó Amanda mientras un hombre muy amable con turbante marrón me daba dos monedas de veinticinco centavos, dos de diez y seis de cinco.
– Sí, es sólo que… -me detuve, dejé caer la cabeza sobre el pecho-. Quiero que esto se acabe. Quiero recuperar mi vida. Y quiero que tú recuperes la tuya.
– Lo haremos -dijo Amanda, y me puso suavemente la mano sobre el brazo. Intentaba reconfortarme, pero el nerviosismo teñía su voz. Sabía lo peligrosa que era la situación; que en cualquier momento podían esposarme y llevarme a prisión. O algo peor aún.
Entramos en una cabina telefónica unas manzanas más allá. Un hombre mayor sentado en un portal me observaba mientras chupaba su pipa. Aspiró y exhaló un hilo de humo blanco. Sus ojos se resistían a dejar los míos.
Me saqué del bolsillo el montón de papeles y marqué el número que me sabía de memoria. En aquello se resumía todo. En aquella llamada.
Aquella llamada podía reafirmar todo aquello en lo que creía, o llevarse mis esperanzas de un plumazo. Si él era fiel a su palabra, si de verdad había creído en mí, me lo demostraría ahora. Tenía que ser así. O todo aquello en lo que yo creía estaría muerto.
Contestaron al primer pitido de la línea. El saludo, tan familiar para mí, hizo que un escalofrío me recorriera la espalda.
– New York Gazette, ¿con quién desea hablar?
Amanda me miró, me apretó el brazo.
Respiré hondo.
– Con Jack O’Donnell, por favor.
– ¿De parte de quién?
– De su marido.
– ¿De… quién?
– Páseme.
O’Donnell contestó antes de que acabara de sonar el primer pitido.
La última vez que yo había oído su voz, me había dado una oportunidad de probar mi valía. Pero yo la había desperdiciado, la había quemado y me había orinado en sus cenizas. Sólo esperaba que Jack sí estuviera a la altura.
– Aquí O’Donnell.
– ¿Jack?
– Al habla.
– Jack -dije con voz temblorosa. Tenía un nudo en la garganta-. Soy Henry Parker.
Pasaron unos segundos.
– No, lo siento. Henry Parker ya no trabaja aquí.
Se me revolvió el estómago y de pronto me sentí mareado. Jack acababa de confirmar mis temores. La Gazette me había despedido oficialmente.
– No, Jack. Soy Henry Parker.
Se hizo el silencio al otro lado.
Cuando ya creía que había colgado, O’Donnell dijo:
– Déjeme adivinar, señor Parker. Llama para confesar sus pecados, ¿no es eso? Y quisiera una columna en primera página, un bonito acuerdo para escribir un libro y la oportunidad de dirigir una película basada en su vida. El paquete completo, ¿no?
– No, Jack, yo…
– Ahórreselo. Es el cuarto Henry Parker que me llama hoy. ¿Es que no se les ocurre nada más original?
Mi cerebro trabajaba a toda prisa. Tenía que convencerlo. De pronto brotó todo, como un géiser.
– Me encargaste entrevistar a Luis Guzmán. Wallace me tenía escribiendo necrológicas, pero tú me diste una oportunidad. Paso junto a tu mesa todos los días. Me siento al lado de Paulina. Wallace tiene una bandera americana en miniatura encima de su mesa, junto a la foto de su mujer. La oficina huele a cacahuetes tostados durante el día y a desodorante de noche. Sé que siempre eres el primero en llegar y el último en marcharte y que tu silla tiene una mancha de chicle rosa en el brazo derecho.
Me latía el pulso a mil por hora. Oí un leve jadeo al otro lado, como si alguien estuviera a punto de respirar hondo y se lo pensara mejor.
– Si de verdad eres Henry Parker…
– Lo soy, Jack -le di mi número de la seguridad social y el de mi habitación en el colegio mayor mi primer año de universidad-. Puedes comprobarlo, si quieres. Pero no te hace falta.
– Por Dios, Parker. ¿Qué…? ¿Dónde estás?
– Eso no importa ahora. Lo que necesito es información, Jack, por favor.
– ¿Información? ¿Me estás tomando el pelo? Cielo santo, Parker, no debería estar hablando contigo. Podría perder mi trabajo.
– Eso no es cierto y tú lo sabes.
– Aun así, Henry, tienes mucha cara por pedirme un favor. No sabes lo que está siendo esto. Wallace ha tenido que contratar prácticamente a un ejército de relaciones públicas para ocuparse de la avalancha de llamadas sobre ti que estamos recibiendo. Eso por no hablar de que la mitad del personal te considera culpable.
– ¿Y qué opinas tú?
Oí un suspiro al otro lado.
– Francamente, no lo sé. Prefiero dejarlo en suspenso de momento -hizo una pausa-. ¿Eres culpable, Henry?
– No, no lo soy.
– Si eso es cierto, habrá que demostrarlo en un tribunal.
¿Por qué me decía aquello? ¿Acaso lo sabía desde el principio?
– Los dos sabemos que no llegaré tan lejos. Hay al menos una persona que quiere verme muerto, y eso sin contar a la policía.
Noté por su voz que su interés crecía.
– ¿Quién quiere verte muerto, Henry?
– Espero que tú me ayudes a descubrirlo.
Otro suspiro.
– Paulina acaba de aceptar escribir un libro sobre ti, ¿sabes? Va a insertar el tema en el marco más amplio de la falta de ética del periodismo actual -dijo Jack-. Van a pagarle una pasta, por lo que he oído. Le ha pedido a Wallace un año sabático.
– Será una broma.
– Quieren que esté en las librerías en otoño.
– No sabía que era tan importante.
– Hace una semana no lo eras. Ahora las cosas han cambiado. Esas columnas que ha escrito han llamado mucho la atención, se han publicado en todas partes. Y desde que ese tipo que mató a la amante de su mujer escribió un bestseller, están ansiosos por hundir sus garras en el próximo gran escándalo americano. Y tú eres el elegido, amigo mío. Por lo visto va a tener algo que ver con la dicotomía entre el bien y el mal y con la forma en que los medios retratan a héroes y villanos. Alguna gilipollez así.
– Te aseguro que la historia en la que estoy trabajando podría borrar a Paulina del mapa. No se trata sólo de Luis Guzmán y John Fredrickson.
– Está bien, Henry, te escucho. ¿Qué has descubierto?
Saqué la lista de nombres de la oficina de Grady Larkin.
– Necesito que busques datos sobre diez personas.
Hubo una pausa.
– ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde has encontrado sus nombres?
– No puedo decírtelo -dije. No quería darle pistas. Sólo por si acaso-. ¿Tienes lápiz y papel, Jack?
– ¿Tienes ganas de morir, Henry?
– Hasta esta semana, no. Ahí van -le leí los diez nombres, deletreando cada uno, y los números de cuenta que aparecían en los cheques. Pero hubo un nombre que no mencioné. Ése tenía que reservármelo para más tarde.
– ¿Qué tengo que buscar exactamente?
– Cualquier cosa. Todo.
– ¿Y si decido ir a la policía ahora mismo? Estoy seguro de que podrán rastrear esta llamada y localizarte en cuestión de minutos.
Yo ya me lo esperaba.
– Si lo haces, me encargaré de que la Gazette sea el último periódico que conozca la historia completa. Me aseguraré de que el Times y quizá el Dispatch, depende del humor que esté, se hagan con la exclusiva sin censuras. Venderán toda la tirada y mientras tanto la Gazette estará informando de un atraco en un puesto de perritos calientes -dije-. Pero si me haces este favor, serás el primero en enterarte. Sin restricciones. Te contaré toda la historia con pelos y señales. Y créeme, Jack, es una historia cojonuda.
Apreté el brazo de Amanda, sentí el calor de su piel. Puso su mano sobre la mía, me la apretó suavemente. Esperé mientras O’Donnell pensaba. Por fin volvió a hablar.
– Llámame dentro de una hora -dijo.
– Hecho -hice una pausa-. Eh, Jack…
– ¿Sí, Henry?
– Necesito saberlo… no es que lo crea de verdad, pero… ya no sé qué pensar. Necesito saber si… ¿tú lo sabías? ¿Sabías lo de Luis Guzmán? ¿Me mandaste allí a propósito?
– ¿Me estás preguntando si te preparé una encerrona?
– Sí. Eso es lo que te estoy preguntando.
– Desde luego que no -contestó-. Así que llámame dentro de una hora.
– Claro, Jack.
– Y, Henry…
– ¿Qué?
– Que no te maten antes.
Colgué el teléfono. Me temblaban las manos.
– ¿Qué pasa? -preguntó Amanda.
– Jack. Lo necesitamos -la miré-. Pero no le creo.
Capítulo 34
Nos sentamos en una cafetería de la esquina de la 104 con Ámsterdam. La hora se nos hizo eterna. El local estaba vacío, sólo había un cocinero negro muy gordo y una pareja mayor que parecía llevar veinte años sentada a la misma mesa.
Nos escondimos detrás de las cartas enormes. Pedí un bollo de pan con queso de untar y un café; Amanda pidió lo mismo. Devoramos la comida cuando llegó y enseguida levantamos las tazas para que volvieran a llenárnoslas. Sólo confiaba en la cafeína para permanecer despierto, para mantener mis nervios en tensión.
– Entonces, si no le crees -dijo Amanda-, ¿cómo sabes que no va a ir a la policía?
– Porque, si está implicado, necesita averiguar qué sé. No querrá que nadie indague.
– Dios mío, ¿crees…? -dijo, y se puso rígida-. ¿Crees que puede tener algo que ver con ese hombre que entró en mi casa?
Aquello no se me había pasado por la cabeza.
– Es posible.
Amanda bebió un sorbo de agua.
– ¿Qué crees que va a descubrir Jack de esos nombres que le has dado? -preguntó. Le dio un mordisco a su pan y se sacudió las migas del regazo.
– No lo sé. Puede que nada. Puede que todas esas personas sean familiares de Larkin, primos terceros o algo así, y que simplemente les haya dado un respiro con el alquiler.
– ¿De veras crees que es eso lo que pasa?
Negué con la cabeza.
– No, no lo creo -di otro bocado y seguí masticando hasta que sentí que los ojos de Amanda me taladraban-. ¿Estás bien?
– No, Henry, no estoy bien.
– ¿Qué ocurre?
Se quedó callada, levantó una ceja.
– ¿Sinceramente?
– Sí. Sinceramente -noté un agujero en el estómago. Sólo quería alargar los brazos y reconfortarla.
– Estoy asustada, Henry.
– Yo también.
– No -dijo ella con mirada vigorosa-. No como yo. ¿Sabes por qué quiero ser abogada de menores? Porque cuando era pequeña me ponía enferma que nadie diera la cara por mí. Me pasaba el día esperando que alguien me diera una vida mejor, y ahora estoy en un punto en el que creo de verdad que puedo ayudar a quienes lo necesitan. Pero aquí estás tú, intentando salir adelante, y yo intentando ayudarte, y no sólo me asusta que te pase algo terrible, sino que además no puedo controlarlo. No puedo hacer nada por evitarlo.
El frío agujero que notaba en el estómago se abrió y la culpa brotó de él. Acerqué la mano a la mejilla de Amanda. El calor de su cara me hizo temblar. Acaricié lentamente su piel suave y miré de cerca sus ojos. Los cerró, frotó la nariz contra mi palma.
– No estaría aquí si no fuera por ti -dije sin esforzarme en controlar el temblor de mi voz. Mis ojos se empañaron. No me importó-. Sin ti estaría muerto o en la cárcel. Voy a luchar hasta que no pueda más, y eso sólo puedo hacerlo por ti. No te fuiste aunque podrías haberlo hecho. Quiero pensar que yo habría hecho lo mismo por ti, pero la verdad es que no lo sé. Decirte gracias no significa nada. Pero gracias, Amanda.
Los sollozos entrecortaron su risa. Se limpió la cara con una servilleta y bebió un sorbo de agua.
– Cuando esto acabe -dijo-, sí que podremos dar gracias.
– Pasaremos una semana celebrándolo -dije-, una fiesta sólo para ti. La llamaré la «Daviesfiesta». Llamaremos a todas las grandes bandas, haremos un concierto al aire libre, encenderemos la barbacoa e invitaremos a unas cuantas groupies. Nos lo pasaremos en grande.
– ¿Podemos traer a Phish? Nunca los he visto en directo.
– Creo que se separaron, pero qué demonios. Claro que sí. Traeremos a Phish.
Sonrió.
– Suena muy bien. Prométeme que pasará, Henry.
Titubeé, intentando decirlo. Ella vio abrirse y cerrarse mi boca, parecía saber lo que estaba pensando.
– O mejor aún, no me lo prometas todavía. Prométemelo después.
Asentí con la cabeza.
Luego, por el rabillo del ojo, vi que la pareja mayor se removía en su asiento. Intenté conservar la calma, pero había algo en su forma de comportarse que me inquietaba.
Cuando habíamos entrado estaban sentados en silencio, bebiendo su té, tan a gusto como una niña con el jersey de su novio puesto. Estaban muy pegados el uno al otro y susurraban. Luego el hombre me miró a los ojos, me sostuvo la mirada un momento y entonces fue cuando lo vi. Un destello de temor cruzó su cara. Luego desapareció.
Se levantó, se inclinó hacia su acompañante, se levantaron y salieron.
El camarero gritó:
– Hasta luego, Frank. Hasta luego, Ethel. ¡Buenas noches, chicos!
No respondieron.
Agarré a Amanda del brazo y le dije:
– Tenemos que irnos.
– ¿Por qué? ¿Qué pasa?
– Creo que me han reconocido.
– Bromeas -se levantó de un salto mientras yo sacudía la cabeza.
– Vamos.
Salimos de la cafetería y echamos a andar hacia el oeste. Luego torcimos hacia la parte alta de la ciudad. Y luego hacia el este. Y después hacia el centro. Debimos de recorrer treinta manzanas sin decir palabra. Cada vez que daba un paso notaba como si me estuvieran azotando la pierna con un látigo. Por fin miré la hora. Había pasado una hora y media desde que hablé con Jack O’Donnell. Buscamos otra cabina y llamé a la Gazette. Jack volvió a contestar al primer timbrazo.
– O’Donnell.
– Jack, soy Henry.
– Dios Todopoderoso. ¿Dónde demonios te has metido, Parker?
– Perdona, ahora mismo no controlo mi agenda.
– Está bien. Tengo alguna información sobre esa gente misteriosa.
– ¿Y?
– Y antes de que digas una palabra, quiero saber de dónde sacaste esos nombres.
– De eso nada, Jack. El trato es que tú me das la información y yo te lo cuento después. Si no me voy al Dispatch.
– Eso es un farol.
– Ponme a prueba.
Siempre había querido decir aquello. Me pareció que no me había quedado mal. O’Donnell, por lo visto, estaba de acuerdo.
– ¿Conque esas tenemos?
– Sí.
– De acuerdo, Harry Truman, he encontrado tres conexiones muy interesantes entre tus amigos. ¿Quieres la puerta número uno, la número dos o la número tres?
– Todas. ¿Cuál es la primera?
– ¿La primera? Está bien, todos ellos han estado en prisión. Y no me refiero a una semana entre rejas por darle una calada al porro de su madre. Me refiero a condenas de las gordas, de las de ponerse cómodo en la celda de aislamiento. Todos esos ilustres personajes han cumplido entre dos y doce años de cárcel.
Miré a Amanda, me había puesto pálido. No sabía qué estaba oyendo ella, pero pareció notar que algo iba mal. Un sudor frío se me extendió por el cuerpo, bajándome por la columna vertebral.
– ¿Y la segunda?
– La segunda es que siete de esos hombres fueron detenidos otra vez menos de cinco años después de su puesta en libertad. Cuatro cayeron por tráfico de drogas, dos por transportar mercancías robadas cruzando fronteras entre estados y uno por atraco, agresión y posesión de sustancias estupefacientes.
– Dios mío -las palabras se me escaparon de la boca sin pensar. Oír aquello fue como si me asestaran varios ganchos a la mandíbula seguidos. Me quedé temblando. ¿Todos esos hombres vivían en un mismo edificio?
– ¿Quieres saber el resto o lo dejamos ya?
– No -dije, aturdido-. ¿Qué es?
– Está bien, cinco de esos tipos están actualmente difuntos.
Sentí que la boca se me llenaba de bilis.
– ¿Dices que cinco están muertos?
– Sí, eso es lo que significa «difunto»: muerto. A tres se los cargó la policía a tiros, uno se suicidó y al otro lo asesinó su socio mientras robaban un banco.
– ¿Cinco están muertos?
– Eres rápido. A otro le pegaron un tiro durante un atraco, pero se curó y actualmente vive en Dover. Bonito lugar para recuperarse, según tengo entendido.
– ¿Cuál es el que vive en Dover?
– Un tipo llamado Alex Reed. Se mudó allí después de que le metieran en las tripas una bala del calibre 357. Le volaron la mitad del intestino grueso. Tiene gracia: era él a quien estaban atracando.
Era demasiada información para procesarla a toda velocidad. Me dolía la cabeza. Al menos diez vecinos de aquel edificio habían estado en la cárcel, lo mismo que Luis Guzmán, y cinco estaban muertos. Si yo no hubiera vuelto aquella noche, Luis y Christine habrían sido los siguientes.
Pero había todavía un nombre que no le había dado a O’Donnell. El nombre que me había reservado.
– ¿Jack?
– ¿Sí, Henry?
– Necesito que busques información sobre otra persona.
– Henry, me estoy jugando el pescuezo. No puedo seguir así o acabarán por cortármelo.
– Por favor, Jack. Sólo uno más. Te lo prometo.
O’Donnell suspiró.
– Está bien. Más vale que me proporciones una historia alucinante cuando esto acabe.
– Lo haré, te doy mi palabra.
– De acuerdo. ¿De quién se trata?
– Se llama Angelo Pineiro. Creo que puede tener alguna relación con esos otros nombres de la lista.
Se oyó otro ruido a través de la línea. Esta vez Jack no estaba suspirando. Se estaba riendo.
– ¿Angelo Pineiro? -dijo, burlón-. ¿Me estás preguntando por Angelo Pineiro?
– Sí -dije-. ¿Por qué?
– Bueno, ¿quieres la versión larga o la corta?
– ¿Lo conoces? -pregunté-. ¿Te suena el nombre?
– ¿Que si me suena? Pero si he escrito sobre él. Angelo Pineiro. Su mote es Blanket. Conocido cariñosamente entre las fuerzas del orden como «la mano derecha de Lucifer». En pocas palabras, Angelo Pineiro es el tío que le sujeta la polla a Michael DiForio cada vez que mea.
Capítulo 35
Joe Mauser clavó las uñas en el reposabrazos al notar que el tren de aterrizaje se desplazaba bajo el avión. El piloto anunció que se disponían a aterrizar y Joe bebió otro trago de whisky de su petaca, que sujetaba con tanta fuerza que se le transparentaban los nudillos. ¿Por qué habría vuelto Parker a Nueva York?
Sentado a su lado, Denton hablaba por un teléfono Airfone y anotaba algo en una servilleta. La llamada parecía importante. Tal vez hubiera buenas noticias. Joe rezaba por que así fuera. Parker ya los había puteado bastante. Y Joe no podría soportar otra llamada de Linda hasta que se hubiera hecho justicia. El asesino de John llevaba demasiado tiempo suelto. Era hora de cobrarse venganza.
Denton colgó y señaló con la cabeza la petaca de plata de Mauser, que llevaba grabadas las iniciales JLM.
Joseph Louis Mauser.
Joe siempre decía que le habían puesto ese nombre por el boxeador Joe Louis. Pero era mentira, claro. Su abuelo se llamaba Louis y su abuela Josephine. Daba igual. Todo el mundo sabía que hacía muchos años que la verdad estaba criando malvas.
– ¿Me das un trago? -preguntó Denton. Mauser le pasó la petaca sin decir nada. Miró por la ventanilla, vio los millares de luces minúsculas que salpicaban el paisaje de Nueva York. Todo el mundo seguía con su vida sin pensar en el asesino desalmado que había entre ellos. Un leve estremecimiento recorrió su cuerpo mientras el licor hacía efecto. Cuando Denton acabó de beber, Mauser dio otro trago.
– Tranquilo, jefe -dijo Denton-. Tengo noticias que te van a hacer entrar en calor mejor que cualquier bebida.
– Es Glenlivet de doce años -contestó Mauser-. Más te vale que sean noticias acojonantes.
– Descuida -luego añadió-: La policía de Nueva York tiene una pista sobre Parker y la chica.
– ¿En serio?
– Sí. Por lo visto un hombre mayor dice que vio a Parker y a Davies sentados en una cafetería de Harlem. El agente que tomó la denuncia no se lo creía, dice que el testigo parecía tener un pie en la tumba, pero las descripciones de los dos coincidían. El cocinero de la cafetería ha corroborado la historia. Dice que había visto una foto de Parker esa misma mañana en el periódico.
– Entonces Amanda Davies sigue viva.
– Supongo que sí -dijo Denton-. Pero ¿por qué mató a Evelyn y a David Morris y no a Amanda? ¿La lleva como rehén?
– ¿Tú sabes lo difícil que es llevar a un rehén por una sola calle? Cuanto más por un país entero. Opino que está metida en esto con él -algo pareció encajar en la cabeza de Mauser-. ¿Dices que los han visto en Harlem? ¿En qué parte de Harlem?
Denton miró su servilleta garabateada.
– Aquí dice que el sitio se llama Tres huevos con jamón. Qué monada. Está entre la 104 y Ámsterdam.
– Entre la 104 y Ámsterdam. Justo al lado de…
– Del edificio donde liquidaron a Fredrickson -Mauser miró con rabia a Denton y éste pareció darse cuenta de que había metido la pata-. Perdona, Joe. Donde fue asesinado. En todo caso la policía está peinando el barrio. El testigo tardó su buen cuarto de hora en llamar al 911, así que supongo que Parker podría estar en cualquier parte. Pero de todas formas se está haciendo el registro con la debida diligencia.
– Me importa un bledo -dijo Mauser, enfadado-. Quiero que claven a Henry Parker en la pared con una chincheta. Quiero mirarlo a los ojos y ponerle la pistola bajo la barbilla. Quiero ver el miedo en sus ojos antes de volarle la tapa de los sesos con la debida diligencia.
Sintió que el avión se sacudía y se escoraba a estribor. Se agarró al asiento con más fuerza y cerró los ojos, deseando que el alcohol los mantuviera cerrados hasta que aterrizaran.
– Yo tengo tantas ganas de que eso pase como tú, Joe, créeme.
Con los ojos todavía cerrados, Mauser dijo:
– No creo, Len.
Abrió los párpados, miró al hombre más joven sentado a su lado. Sentía bullir la ira dentro de Leonard Denton, pero era una ira silenciosa. Una ira que habitaba dentro de su sangre, que no dependía del calor de las circunstancias para empezar a hervir. Ésa era la ira más peligrosa.
– ¿Por qué crees que ha vuelto Parker? -preguntó Denton-. ¿Por qué arriesgarse a volver al lugar de los hechos? ¿Crees que será por las drogas, por ese paquete que les robó a los Guzmán? Puede que haya vuelto por eso.
– ¿Sinceramente, Len? -dijo Mauser-. Me importa un carajo. No voy a malgastar saliva en teorías sobre por qué hizo Parker esto o aquello. Eso se lo dejo a los tribunales, si es que alguna vez llega a alguno. Si encontramos las drogas, estupendo.
– ¿Y qué hay de Shelton Barnes?
Mauser detectó un asomo de miedo en su voz. ¿Era posible que aquel tipo siguiera vivo? Joe seguía sin saber cómo y por qué había aparecido aquel zombi armado en la casa de Amanda Davies, en San Luis.
A la mierda.
No importaba. Nada importaba. Mientras encontraran a Henry Parker antes que la policía o Shelton Barnes. Había tantos comodines en la baraja que costaba hacer trampas. Pero todo valdría la pena si disponía de un segundo a solas con Henry Parker.
– Entonces, ¿cuál es el plan? -preguntó Denton.
– Me juego algo a que Parker todavía está en Manhattan. No habría vuelto si no tuviera una buena razón. Puede que sea por las drogas. Quiero que la policía interrogue a todos los porteros, turistas, taquilleros del metro y paseadores de perros que haya a dos kilómetros a la redonda de esa cafetería. Pero no quiero que detengan a Parker hasta que lleguemos. Tengo mis planes y no los voy a cambiar.
– Tenemos los mismo planes, Joe. No lo olvides.
Mauser lo miró. Los ojos de Denton brillaban: había una pequeña chispa tras las pupilas. Su rabia, disparada por el miedo, era tangible. Habría que ocuparse de ella cuando aquello acabara.
Joe bajó la voz. Dejó que el alcohol templara sus emociones.
– Len, sé que estás cabreado porque no te hayan ascendido antes. Pero créeme, la mitad de este trabajo es pura suerte. Consigues una buena pista, el caso se resuelve y tu carrera ya está enfilada. Y en cuanto atrapemos a ese canalla, todo el mundo sabrá que no podría haberlo hecho sin ti.
– Te lo agradezco, Joe, de veras -dijo Denton con una mirada distraída-. Pero a veces uno tiene que forjarse su propia suerte.
– Sí -respondió Mauser, y se relajó en el asiento cuando el avión se enderezó-. A veces sí.
Capítulo 36
No podía dejar de temblar. Estaba seguro de que iban a entumecérseme las piernas. Pasé el brazo por la cintura de Amanda mientras caminábamos por el centro. Una pareja más que paseaba de noche por las calles recién barridas de Manhattan. Nada nuevo.
La voz de Jack O’Donnell resonaba en mi cabeza como una campana averiada. Aquellas dos palabras eran espantosas, inconcebibles, aterradoras.
¿En qué me había metido?
Michael DiForio.
Yo conocía ese nombre, lo había oído circular por la sala de redacción como un caramelo de menta bañado en ácido. La gente se paraba a mirarte cuando lo decías, levantaba las cejas y escuchaba atentamente, esperando alguna historia horrenda. Sólo las personas como Jack O’Donnell guardaban silencio. Eran ellos quienes más sabían. Quienes conocían la auténtica brutalidad de aquel hombre.
Todos habíamos oído historias que te mantenían en vela por las noches, que te hacían arropar a tus niños con más esmero, comprobar dos veces las ventanas y cerrar con llave las puertas. Rumores susurrados acerca de un ejército que se iba reuniendo bajo la epidermis de la ciudad.
Ahora sabía por qué Luis Guzmán iba vestido de punta en blanco aquella tarde, por qué parecía estar esperando la canción del verdugo. Luis Guzmán tenía que entregarle algo (drogas, armas, quién sabía) a John Fredrickson. Ése era el paquete misterioso que todo el mundo creía que yo había robado. Y que estaba ligado de alguna forma al hombre más peligroso de la ciudad.
Diez ex presidiarios, todos ellos pagando un alquiler exiguo por vivir en el 2937 de Broadway, un alquiler que disminuía con los años. Intenté encajar las piezas. Aquello parecía un seguro de automóviles: si los conductores no tenían accidentes, el importe de sus pólizas decrecía. Aquellos ex convictos habían hecho algo para justificar la disminución de los pagos. Y había una sola posibilidad que tenía perfecto sentido.
Todos aquellos hombres trabajaban como correos para Michael DiForio. Todos habían cumplido penas de prisión, y a las pocas semanas de ser puestos en libertad se habían ido a vivir al 2937 de Broadway, a un edificio propiedad de un criminal despiadado, pagando mucho menos de lo normal por el alquiler. Deduje que, cuando salían de la cárcel, Michael DiForio contactaba con ellos y les ofrecía una bicoca: a cambio de hacerle recados, recibirían un cuantioso subsidio para vivir en su edificio. Y alguien que acababa de salir en libertad condicional y ganaba el salario mínimo no tenía más remedio que aceptar.
La oferta era la siguiente: tú vives en nuestro edificio. Pagas poco alquiler. Puedes ahorrar. Puedes rehacer tu vida. Pero debes trabajar para nosotros. No hagas preguntas. Si te detienen, no nos conoces. Has visto Misión imposible, ¿no? Niega saber algo. O te liquidamos.
Y a cambio de sus leales servicios, su alquiler iba disminuyendo progresivamente. Hasta que los detenían o los mataban. Como a los Guzmán, si yo no hubiera llamado a la puerta.
Seguía sin saber qué había ido a recoger John Fredrickson esa noche ni por qué razón me había seguido por medio país el hombre de negro. Aquel misterioso paquete contenía la clave. Y yo tenía que encontrarlo.
A lo lejos, el ruido de las sirenas traspasaba el aire húmedo. Parecía filtrarse en mi cuerpo atormentado por el dolor y el cansancio. Los últimos tres días me habían hecho mella. Me dolía el cuerpo, me pesaban los párpados. Me quedaría dormido en un instante si dejaba que así fuera. Pero, si me dormía, me despertaría esposado. O en una caja.
Tenía una llamada más que hacer. Pero esta vez no podíamos arriesgarnos a que nos vieran. Las sirenas sonaban demasiado cerca, y a mí no me quedaban fuerzas para correr.
Entramos en el metro por la 81 con Central Park West, justo delante del Museo de Historia Natural, cuyas enormes banderas agitaba el viento.
Compré un bono de cuatro dólares, llevé a Amanda por los tornos y bajamos al andén mugriento. Las ratas se escabullían bajo las vías, olfateando botes de refresco aplastados y colillas descoloridas. Alguien había dejado en el andén la última edición del New York, en cuyo titular se leía: Crimen organizado: el hijo pródigo de Nueva York.
Encontré un teléfono público, marqué el número de la centralita del hospital Columbia y pedí que me pasaran con la habitación de Luis Guzmán. Contestó un policía. Le dije que era un periodista del Daily Bugle.
Un momento después, Luis Guzmán se puso al aparato. Su voz sonaba más fuerte que la última vez.
– ¿Sí? ¿Diga?
– ¿Luis? -dije sin esforzarme por cambiar de voz.
– ¿Sí? ¿Hola? ¿Quién es?
– Luis, soy Henry Parker.
– Lo siento, no conozco a… Madre mía -se acordó-. ¿Qué…? ¿Cómo…?
– Escuche, no tengo mucho tiempo. Sé lo del Michael DiForio. Sé lo del trato que tenían. Sé que se suponía que John Fredrickson tenía que recoger un paquete la noche que murió y sé que usted no lo tenía. Lo que necesito saber es qué había en el paquete y dónde encontrarlo, Luis.
– Yo… no lo recibí, se lo juro por Dios.
– Le creo -dije-. Pero necesito saber qué había dentro y dónde está.
– No lo sé, se lo juro -contestó Luis-. Se suponía que tenían que entregarlo ese día, a la una. Pero no apareció nadie. No sé qué había dentro. Sólo sé que era importante.
– ¿Cómo de importante?
– Michael tiene a un tipo. Un tipo llamado Angelo Pineiro. Angelo me llamaba de vez en cuando. Decía que confiaba en mí, que sólo llamaba cuando Michael me necesitaba de verdad. Decía que yo no era un yonqui, como los otros. Que no iba a cagarla, a volverme loco. Me avisó de que iba a llegar un paquete importante y dijo que tenía que protegerlo o que moriría. Eso fue lo que dijo. Dijo que era uno de esos paquetes que, si la entrega sale mal, tú desapareces. Que tenía que cuidarlo como oro en paño y que el agente Fredrickson iría a recogerlo más tarde.
– ¿Por qué no le dijiste a Fredrickson que el paquete no había llegado? Lo habría entendido, ¿no?
– Se lo dije -contestó Luis con voz plañidera-. Le juré que no había llegado, pero no me creyó. Y ahora creen que lo tienes tú, Henry. Creen que lo robaste. Y Michael hará cualquier cosa por recuperarlo.
Entonces caí en la cuenta. Ahí era donde el hombre de negro entraba en escena. Lo había mandado Michael DiForio para recuperar el paquete. El paquete que creía que yo había robado. Y me mataría, si era necesario. Todo se estaba volviendo tan oscuro, tan hondo… Michael DiForio era de por sí muy peligroso, pero si había recurrido a un mercenario era porque necesitaba a alguien todavía más despiadado que él.
– ¿Quién era, Luis? ¿Quién se suponía que tenía que entregarte el paquete?
– Un fotógrafo, un tipo llamado Hans Gustofson. Sólo lo vi una vez. Era un manojo de nervios, creía que siempre había alguien vigilándolo. Vivía en Europa, pero ese tal Angelo me dijo que tenía no sé qué cosa en Nueva York. Era un hijoputa, además. Antes había sido culturista.
– Hans Gustofson -repetí. El nombre me sonaba vagamente.
– Me dijo que estaba trabajando en algo grande. Que o lo acababa o moriría en el intento.
– ¿Sabe dónde vive Gustofson?
– No, cerca de… -Luis dejó de hablar. Oí un ruido al otro lado, pasos sobre el linóleo. Me dio un vuelco el corazón al oír que alguien gritaba «¡No!» y «¡Para!». Luego oí un ruido sordo, como si algo hubiera caído al suelo. Después se hizo el silencio.
– ¿Quién es? -una voz distinta sonó por el teléfono. No era Luis-. ¿Quién coño es?
Colgué.
– Tenemos que irnos -le dije a Amanda-. Tenemos que irnos enseguida.
Salimos del metro, era de noche y las sirenas parecían sonar cada vez más fuerte. Le conté a Amanda lo que me había dicho Luis. Teníamos que encontrar ese paquete. Y nos andaban buscando para darnos caza.
– ¿Qué relación tiene ese tal Gustofson con Michael DiForio? -preguntó ella.
Suspirando, le dije lo que había deducido cuando Luis dejó caer su nombre.
– Hans Gustofson era fotógrafo -dije-. Cuando Luis me ha dicho su nombre, he atado cabos. Sabía que el nombre me sonaba. Gustofson era uno de los protegidos de Helmut Newton. Se hizo famoso como periodista de guerra, en Vietnam, en Kuwait… Y luego decidió dedicarse al arte. Decía que el cuerpo humano era más bello desnudo que en la tumba. Puedes imaginarte lo que pasó después.
– Déjame adivinar. Se pasó al lado oscuro.
– Como el puto Darth Vader -respondí-. De pequeño, yo leía todos los periódicos que caían en mis manos, todos los que compraban en la biblioteca pública. Buscaba microfichas antiguas para ver lo que habían escrito los grandes periodistas sobre los acontecimientos más importantes del último medio siglo. Vi muchas fotografías de Gustofson, sobre todo de la guerra del Golfo y luego de Sarajevo. Cuando quieres ser periodista, acabas conociendo todos los nombres relacionados con la profesión, y el suyo era uno de los grandes.
– ¿Y qué ocurrió?
– Se enganchó a la heroína y empezó a creer que era el modelo, en vez del fotógrafo. Se endeudó, empezó a hacer fotografías de poca monta, famosos de vacaciones y cosas así. Pronto los periódicos serios dejaron de llamarlo, pero los tabloides le pagaban encantados. Cada foto cuenta una historia -continué-. Es un instante congelado en el tiempo, un contexto en sí misma. Pero las fotografías que acabó tomando Hans eran una impostura. Esa mierda no es un retrato del tiempo, es su envilecimiento. Una componenda rápida, sin relevancia. El caso es que la prensa lo arrastró por el polvo hasta que ya no pudo salir de él. Corría el rumor de que se había convertido en un ermitaño, de que se había enterrado en heroína, alcohol y mujeres, casi siempre al mismo tiempo.
– Entonces la pregunta es -dijo Amanda, repitiendo como un eco lo que yo estaba pensando-, ¿qué vínculo hay entre Gustofson y Michael DiForio?
– Sólo hay un modo de averiguarlo -dije-. Tenemos que encontrar a Hans.
Amanda asintió, resignada.
– Si vive en Nueva York, tendrá una dirección.
Volví a asentir con la cabeza.
– Es hora de recurrir a nuestra vieja amiga la guía telefónica.
Recorrimos otras cinco manzanas y encontramos una cafetería que abría toda la noche. Me ardía la pierna cada vez que daba un paso. Al entrar nos recibió un olor a grasa y carne a la parrilla. Le pregunté al cocinero por el teléfono público. Inclinó la cabeza y usó la espátula para señalar hacia los aseos.
Debajo de un teléfono sucio, sobre una mesita, había varios ejemplares astrosos de las páginas amarillas y blancas. Hojeé las páginas blancas hasta que encontré un H. Gustofson. Luego miré hacia atrás. Tosí violentamente y al mismo tiempo arranqué la página de la guía.
Hans Gustofson vivía a diez manzanas de allí. Mis piernas temblorosas podían soportarlo, aunque a duras penas.
– ¿Crees que deberíamos llamar antes? -preguntó Amanda, sonriendo.
– ¿Qué gracia tendría entonces?
Tardamos un cuarto de hora en recorrer el trayecto, encorvados como si nos enfrentáramos a una gran resistencia. Ya no nos preocupaba llamar la atención. Los días anteriores nos habían dejado tan agotados que confiábamos en que el viento nos impulsara.
Gustofson vivía en un edificio de ladrillo entre la 90 y Columbus. El Upper West Side. Un barrio bastante decente. Como era habitual en aquellas casas, no había portero, sólo un sistema de seguridad basado en un interfono. Saltarse un sistema como aquél sólo estaba al alcance de los ladrones más osados e intuitivos y los artistas del espionaje.
O de estudiantes que se habían pasado el primer año de carrera allanando edificios como aquél para darle una sorpresa a su novia y echar un polvo de madrugada.
Saqué la tarjeta American Express que me habían dado en la empresa, aunque dudaba que los de la Gazette tuvieran aquello en mente cuando me la dieron.
– Ojo al maestro -le dije a Amanda, y deslicé hábilmente la tarjeta de plástico entre la puerta y el marco. Me pegué a la puerta y presté atención, moviendo la tarjeta suavemente en dirección norte-sur. Oí el clic y la puerta se abrió.
– Mejor que MacGyver -dijo Amanda.
Entramos en el vestíbulo. Olía a humedad. Había menús de restaurantes chinos dispersos por el suelo. En un rincón se veía una planta. Parecía que nadie la regaba desde la Guerra Fría. Sus hojas marrones y tiesas rodeaban la maceta como si fueran caspa. Una escalera pintada de negro subía al piso de arriba. El edificio tenía cinco plantas. No había ascensor. Perfecto.
Miré el directorio de residentes y encontré a Hans. Vivía en el 5A. Tenía que vivir en el quinto piso, cómo no. Paso a paso, me dije. No cinco tramos de escalera seguidos, sino un escalón cada vez. Había que pensar en positivo. Amanda suspiró a mi lado.
– ¿Tenemos que subir hasta arriba del todo?
Adiós al pensamiento positivo.
– A no ser que haya un burro atado a una polea, me temo que sí.
Cuando llegamos al tercer piso, tenía la sensación de que los músculos de las corvas se me estaban desprendiendo del cuerpo. La pierna herida había vuelto a dormírseme, lo cual me daba pánico, y Amanda jadeaba unos peldaños por detrás de mí. Me ofrecí a ir solo, a reunirme con ella abajo cuando hubiera acabado. Respondió con un exabrupto. Así me gustaban a mí las chicas.
Al llegar al rellano del tercer piso y enfilar la escalera del cuarto noté un olor desagradable. Comida china en mal estado, quizá. O alguien que llevaba los mismos calcetines desde hacía trescientos o cuatrocientos años. Pero al llegar al cuarto piso sentí, por debajo de aquel otro olor, un hedor de mal agüero. Mucho más siniestro. Me volví hacia Amanda. Estábamos pensando lo mismo. Había algo podrido más allá de aquel tramo de escaleras.
En el quinto piso sólo había un apartamento. Era como el ático de un edificio lleno de váteres atascados. Amanda se tapó la nariz y la boca. Había varios sobres metidos bajo la puerta del 5A. Hacía algún tiempo que Hans no abría su correo.
Pegué el oído a la puerta, intenté oír algún indicio de movimiento. Al no oír nada, empecé a inspeccionar el marco de la puerta. Esta vez no me serviría la tarjeta de crédito. Quizá pudiera hacerme pasar por un primo lejano de Hans Gustofson. Decirle que Amanda era una hija suya desconocida, convencer al conserje del edificio de que nos dejara entrar.
– ¿Qué es eso? -preguntó Amanda de pronto, señalando una muesca profunda debajo de la cerradura. Me acerqué a mirar. Alguien había forzado el apartamento de Hans Gustofson, y a juzgar por la profundidad y el número relativamente pequeño de los arañazos, no había tardado mucho en abrir la puerta. Quizá mientras él estaba aún en casa. La cerradura parecía demasiado dañada para volver a cerrarse.
– Henry -dijo Amanda-, deberíamos llamar a la policía.
– Y vamos a hacerlo -contesté-. Pero primero tengo que ver qué hay ahí dentro.
Me latía el corazón a mil por hora cuando retrocedí hasta llegar a la pared de enfrente y me agaché. Los músculos de mis piernas se tensaron. Bloqueé el dolor, me concentré.
– Henry…
Respiré tres veces rápidamente y me lancé contra la puerta.
Golpeé con el hombro el metal y en lugar del crujido y el dolor que esperaba la puerta cedió hacia dentro y caí al suelo. Estaba dentro del apartamento de Hans Gustofson.
Aquel olor nauseabundo saturó inmediatamente mi olfato y tuve que taparme la nariz con la camisa. Me levanté tambaleándome, sentí una sustancia pegajosa en las palmas de las manos. Entonces vi la huella de mi mano en un charco y enseguida supe que era un charco de sangre seca.
Dios mío…
Una náusea se apoderó de mí mientras inspeccionaba la entrada. El apartamento estaba iluminado únicamente por el resplandor fantasmal de la luna que se colaba por una ventana que yo no veía. A la izquierda de la entrada había un corto pasillo. Entré. Había cosas tiradas por todas partes. No desperdicios, sino cosas rotas. Cristales hechos añicos. Telas rasgadas. Equipamiento eléctrico destrozado. Cartas aquí y allá.
– Henry… -oí que susurraba Amanda detrás de mí-. Dios mío, Henry, mira.
En la pared, frente a la puerta, había una gran mancha de sangre más o menos a la altura de una cabeza. Como un cuadro abstracto, la sangre había chorreado por el papel beis y se había secado formando gruesas líneas. En el suelo había una palanca con el extremo mellado y manchado de sangre seca. La misma arma que el intruso había usado para forzar la puerta le había servido para herir a alguien, quizá fatalmente. Algo terrible había pasado allí.
Había salpicaduras de sangre en el pasillo. Formaban un horrible sendero que atravesaba la entrada y se adentraba en el apartamento. Recé una oración en silencio.
– Deberíamos irnos -dijo Amanda en voz baja-. Deberíamos llamar a la policía.
– No -mi voz sonó más enérgica de lo que pretendía-. No podemos irnos. Todavía no.
Contuve el aliento, seguí las manchas de sangre como si fueran una senda de miguitas encarnadas. Al entrar en el cuarto de estar intenté recomponer la escena, los horribles hechos que habían tenido lugar en él.
Alguien había entrado por la fuerza en el apartamento de Hans Gustofson mientras él estaba en casa. El fotógrafo se había enfrentado al intruso en la puerta, donde había recibido un golpe en la cabeza, posiblemente mortal. Luego habían saqueado el apartamento. Habían volcado las mesas, tirado los libros al suelo, rajado los colchones. Las cámaras estaban rotas, inservibles. Los álbumes de fotos destrozados y esparcidos por el suelo. Era imposible deducir si el ladrón había encontrado lo que buscaba. Aquello parecía un robo corriente, de no ser porque…
Había algo que no tenía sentido. Las gotas de sangre… llevaban hacia el interior del apartamento. La agresión había tenido lugar junto a la puerta, pero parecía que la víctima había vuelto a meterse dentro. Había un teléfono en la cocina, pero estaba limpio, intacto, a menos de cinco metros de allí. La víctima estaba viva, pero no había intentado pedir ayuda. ¿Por qué?
Miré a mi alrededor. El cuarto de estar estaba cubierto de fotografías sueltas y enmarcadas, casi todas ellas de mujeres desnudas, con una luz muy suave, artísticas y sutilmente sombreadas. Muy bellas. En aquellas fotografías vislumbré un ápice de la magia que en otra época había llevado a Hans Gustofson a ocupar la primera fila del mundo del arte.
Pasé de puntillas entre aquel desbarajuste, avanzando a tientas, en penumbra, y llegué a un pasillo con una intersección en forma de T. Ambos caminos llevaban a puertas cerradas. El rastro de sangre viraba hacia la izquierda y se detenía ante una de las puertas.
Me quedé mirándolo. Las gotas de sangre parecían acabar allí. Tragué saliva. Mi corazón repicaba como un tambor.
– ¿Henry? -Amanda había entrado en el cuarto de estar-. Dios mío, Henry, ¿qué es todo esto?
– Estoy aquí -dije-. Aún no lo sé.
Contuve el aliento, alargué el brazo y agarré el pomo de la puerta. El metal estaba frío y aparté la mano bruscamente. Oí correr el agua. Toqué con los nudillos. No hubo respuesta.
– ¿Hola? -nadie respondió. Sólo se oía fluir el agua. La sangre me palpitaba en las sienes cuando volví a respirar hondo.
Así de nuevo el pomo y esta vez lo giré. La puerta estaba cerrada por dentro. Maldije en voz baja. Tenía que entrar.
Fui a la puerta de la derecha. El pomo giró fácilmente. Entré en lo que parecía ser el dormitorio de Hans Gustofson. Había fotos tiradas por todas partes. Su mesa estaba destrozada. Un tablón de corcho había sido arrancado de la pared y la moqueta roja estaba salpicada de chinchetas, como gotas multicolores. La ropa de la cama estaba revuelta y el colchón rajado como si un forense borracho hubiera pagado su frustración con un cadáver. Las carpetas de un pequeño armario archivador habían sido vaciadas y arrojadas al suelo formando un montón. Aparte de eso, la habitación estaba vacía.
Abrí un armario y vi ropa tirada en el suelo, pantalones con los bolsillos vueltos del revés. Agarré una percha metálica y, pisando la punta, la enderecé para improvisar con ella una lanza. Volví a la puerta cerrada, metí la punta metálica en el pequeño agujero del pomo. La giré, noté que algo saltaba. Empujé suavemente y sentí un chasquido al desengancharse la cerradura. Miré a Amanda.
– Henry -dijo-, por favor…
El pomo giró. Pero cuando empujé sentí resistencia desde dentro. Algo bloqueaba la puerta.
Había el espacio justo para que asomara la cabeza. Estirando el cuello, miré por la pequeña rendija.
Cuando vi cuál era el obstáculo, tuve que hacer un esfuerzo supremo para no vomitar.
Un zapato empujaba la puerta. El zapato estaba unido a una pierna. La pierna estaba unida a un hombre que, completamente vestido y con la cabeza manchada de sangre, permanecía sentado sobre el váter. Era Hans Gustofson y estaba bien muerto.
Tenía una gran brecha a un lado de la frente y su cráneo parecía deformado, casi aplastado, como un trozo de arcilla que alguien hubiera golpeado con un bate de béisbol.
La mancha de sangre de delante de la puerta de entrada. Le habían golpeado allí y su cabeza había rebotado contra la pared. Pero no había muerto. Al menos, no enseguida. De alguna forma había conseguido sentarse en el váter. Muy a lo Elvis.
Contuve el aliento, noté que se me revolvía el estómago y aparté suavemente su pierna, atrapada en la prisión del rigor mortis. Su cuerpo se movió.
Dejé de empujar. Me aseguré de que seguía en equilibrio sobre el trono de la muerte.
Luego, sin previo aviso, el cuerpo de Gustofson resbaló del váter y se desplomó. Su cabeza aplastada golpeó las baldosas. Me mordí el puño para no gritar al ver que sus ojos muertos me miraban desde el suelo, su cuerpo horriblemente contorsionado.
Cerré los ojos, retrocedí, sentí que me desmayaba.
Había visto un muerto en otra ocasión, una vez que visité la oficina del forense en Bend para un artículo que estaba escribiendo. También entonces me dieron ganas de vomitar. La forense, una mujer sorprendentemente joven y atractiva llamada Grace, se echó a reír.
– No pienses en el cadáver como si fuera una persona -dijo-. Sólo es un cascarón, un caparazón vacío. El alma se ha ido.
Aquello me ayudó un poco. Pero no mucho.
Abrí suavemente la puerta. Tranquilo, Henry. No es más que un cascarón. Un trozo de carne con ojos.
Eché un vistazo al cadáver. Gustofson era culturista aficionado, además de fotógrafo. Siempre lo fotografiaban en las fiestas de la alta sociedad, enlazando con sus brazos gigantescos a la top model del momento. Noté por las cicatrices de acné de sus mejillas y su poco pelo que últimamente había recurrido a los anabolizantes. Hans Gustofson había sido un cronista destacado de la experiencia humana y ahora allí estaba, muerto en su cuarto de baño. ¿Y para qué?
Miré la herida de su frente. El golpe mortal. Sacudiéndome el espanto, me centré en los hechos. Intenté distanciarme.
Curiosamente, el armario de las medicinas estaba intacto. Era la única parte de la casa que no parecía haber sufrido daños. Ello sólo podía significar que o bien el asesino había encontrado lo que buscaba, o que lo que buscaba era demasiado grande para caber en un espacio tan pequeño. Pero la pregunta seguía siendo ¿por qué había ido a morir allí un hombre gravemente herido?
– Oh, Dios mío -Amanda estaba al otro lado de la puerta del cuarto de baño, tapándose la boca y la nariz con la mano-. ¿Es…?
– Sí -dije-. Lleva muerto algún tiempo.
– Parece que nadie se ha dado cuenta -dijo con voz cargada de mala conciencia, distanciándose del crimen y concentrándose en los hechos. Igual que yo. Aquello te permitía ver la historia desde un ángulo más amplio. Era un subproducto del periodismo. En aquel momento, era lo único a lo que podía recurrir para no derrumbarme.
– Pero ¿por qué venir aquí? -preguntó Amanda.
– Bueno, cuando tienes que ir, tienes que… -dejé la broma sin acabar. No era el momento.
– Si te estás muriendo -dijo Amanda-, si tu vida está a punto de acabar, tiene que haber una razón para venir aquí si no es para pedir ayuda. No hay teléfono. Es como si hubiera querido comprobar algo.
– Quizá sabía que quien le había atacado no había buscado en el baño. Piénsalo. Estás tendido en el suelo. Alguien acaba de herirte de muerte con una barra de hierro y estás ahí tendido, muriéndote, mientras te destroza la casa. ¿Qué puede ser tan importante como para no intentar pedir socorro y ponerte a buscarlo?
– El paquete -dijo Amanda-. Lo que buscaban DiForio y ese hombre de negro. Quizás era eso. Puede que el asesino no lo encontrara. ¿Crees que esto lo ha hecho ese loco que nos encontró en San Luis?
– Puede ser. Sería lógico. Pero no lo sé, la verdad.
El paquete. La razón por la que John Fredrickson había atacado a los Guzmán. El que los periódicos suponían que yo había robado. Por el que un desconocido intentaba matarme. El que la policía pensaba que yo escondía. Gustofson lo tenía y su asesino no había logrado encontrarlo.
Pero una cosa era segura: estaba allí, en el baño, a nuestro lado.
Amanda me miró y de pronto alargó el brazo y abrió la tapa de porcelana del váter. Miramos dentro. No había más que agua y óxido. Volvió a bajarla.
– Entonces, ¿dónde…? -dijo, pensando en voz alta.
Esquivé el cuerpo de Gustofson y abrí el armario de debajo del lavabo. No había más que Rogaína, frascos de pastillas imposibles de identificar y un paquete de condones sin abrir. El armario de las medicinas estaba lleno de gomina, colonia y trastos de afeitado, pero no había en él nada que levantara sospechas.
Di un paso atrás y observé el cuarto de baño. Tenía que haber algo. Miré el techo buscando un falso detector de humos o algo así. Volqué el cesto, removí el montón de ropa sucia con el pie. Nada.
Amanda miró detrás del váter y tuve que admirarla por ser tan valiente. Se incorporó. Tenía una mirada derrotada.
– Aquí no hay nada -dijo-. Puede que Hans viniera aquí simplemente a morir en el váter. Sabía que había arrojado su vida por el retrete y quería que acabara allí.
– No -dije sin dejar de buscar-. Tiene que haber algo. Entonces miré la bañera y lo vi. Junto al desagüe había trozos minúsculos de pintura azul. Al acercarme vi grietas diminutas en los azulejos, invisibles si uno no las buscaba.
Levanté despacio las manos y así los grifos del agua fría y caliente. Los giré. No salió agua. Los ojos de Amanda se agrandaron.
Me di la vuelta, la miré, asentí con la cabeza.
Tiré de los grifos con todas mis fuerzas. Se oyó un crujido espantoso cuando los grifos se desprendieron de la pared, salpicándolo todo de polvo y pintura azul. Los azulejos cayeron en cascada a la bañera mientras la habitación se llenaba de polvo y vapor. Tosiendo, aparté los escombros y me asomé al agujero de sesenta centímetros de ancho y quince de alto que había abierto. Dentro había un grueso sobre de papel de estraza metido dentro de una bolsa de plástico.
– ¿Es…? -preguntó Amanda.
– Dudo que sea una coincidencia -respondí-. Ahora, vamos a ver de qué va todo este lío.
Capítulo 37
Saqué la funda de plástico de la pared y la llevé al cuarto de estar. La pequeña mesa de madera del comedor había quedado completamente limpia durante el saqueo: los candeleros estaban doblados y retorcidos y la vajilla rota. Intenté olvidarme del cadáver de Gustofson, ignorar la sangre seca, el olor acre. Habría preferido examinar nuestro hallazgo en otra parte y no en casa de un muerto, pero no teníamos donde ir. El tiempo se nos acababa, la sensación de peligro parecía aumentar con cada segundo que pasaba. ¿Cuándo se desvanecerían nuestros últimos segundos? Aquel sobre contenía las respuestas a muchas preguntas. Había gente dispuesta a matar por él, y no me cabía duda de que lo que le había ocurrido a Hans Gustofson podía ocurrirme también a mí.
Coloqué el paquete sobre la mesa. Respiraba lentamente, con inhalaciones largas. Deslicé con cuidado los dedos en su interior, toqué por fin la razón por la que habían muerto varias personas, el motivo por el que otras habían matado. Pasé la mano por la superficie granulosa del sobre todavía intacto. Estaba atado con cordel rojo. Lo desenrollé, respiré hondo y abrí el sobre.
Una carpeta cayó sobre la mesa. La portada era negra y reluciente. Pasé la mano por su superficie lisa. El silencio tamborileaba en mis oídos cuando levanté lentamente la tapa para ver qué había dentro.
En la primera página había una fotografía enmarcada de dos hombres y una tarjeta pegada bajo ella con dos nombres escritos con tinta densa. La foto parecía tener al menos veinte años. Ambos hombres llevaban abrigo. Y daba la impresión de que no querían que nadie supiera que se habían visto.
Detective teniente Harvey N. Pennick
Jimmy Bola Ocho Rizzoli.
Pasé la página. Otra fotografía, otra tarjeta. Otro detective. Otro hombre con apodo. Fui pasando las hojas. Más fotos, más tarjetas, más policías, más delincuentes. El libro estaba lleno de ellas. Lo comprendí enseguida. Sabía cuál era la conexión. Y aquella certeza hizo que me diera vueltas la cabeza.
Sabía cuál era la relación entre Hans Gustofson y Michael DiForio. Lo que John Fredrickson había ido a buscar a casa de los Guzmán. Comprendí que había muchas más vidas en juego que la mía y la de Amanda. Que me había tropezado con algo grande, con algo gigantesco y que, oh, Dios mío, había mucho más en juego que mi vida insignificante.
En aquellas páginas había imágenes que podían arruinar a toda una ciudad.
O controlarla.
El miedo me corría por las venas como una droga mal cortada, apoderándose de todo mi cuerpo. Me levanté para intentar calmarme. Me sentía mareado, desequilibrado. Murmuraba:
– Oh, Dios, oh, Dios, mierda, mierda, joder…
Amanda me miraba. Miraba la última página, la página en la que me había detenido. La página que había atado todos los cabos.
– ¿Es…? -dijo, y le tembló la voz como si estuviera caminando por una cuerda a cientos de metros del suelo-. ¿Son…?
– Sí -dije débilmente-. Son el agente John Fredrickson y Angelo Pineiro.
Dentro del álbum había pegadas cientos de fotografías. Policías. Políticos. Funcionarios públicos. Todos ellos atrapados por el ojo fijo de Hans Gustofson. Los negativos estaban pulcramente pegados en la parte de atrás.
En algunas fotografías estaban recibiendo dinero; en otras, comprando o vendiendo drogas. Algunos estaban practicando el sexo con mujeres. Otros, con hombres. En todas ellas sus caras aparecían claras como la luz del día. Los sujetos no eran conscientes de ello. En algunas aparecían aceptando sobornos. Algunos hombres parecían estar actuando para la cámara: sabían que Hans estaba fotografiándolos desde las sombras. Algunas imágenes parecían tener veinte años y otras eran tan frescas como la luz de la luna que entraba por la ventana.
Algunos policías aparecían en uniforme y otros con ropa de paisano, pero era fácil deducir por su actitud y su semblante que sabían que lo que estaban haciendo estaba mal.
Los nombres figuraban en las tarjetas. El de pila, la inicial del segundo nombre y el apellido. El rango. El oficio. Aparecía además el nombre de sus acompañantes, de los hombres o las mujeres con las que habían sido fotografiados. Reconocí muchos de ellos. Reconocí el nombre de Angelo Pineiro. Blanket.
La mano derecha de Lucifer.
Dios mío…
Algunas caras parecían tristes; otras, apesadumbradas. Eran caras que en algún momento habían abrigado sueños de nobleza y que sin embargo habían quedado reducidas a aquello. Algunos tenían una expresión feliz, jovial, parecían conocer a sus acompañantes desde hacía años. Parecían no arrepentirse de sus delitos, ni desilusionados hasta el punto de la apatía.
– Dios mío -dijo Amanda.
– Espero que te oiga -dije-. Porque nadie más parece oírnos.
Hojeamos el libro entero, una enciclopedia de la corrupción que se remontaba a una generación atrás. Y en la última página, mirándonos fijamente, estaba John Fredrickson.
Parecía cansado, ojeroso. Sostenía en la palma de la mano un fajo de billetes. El agente John Fredrickson. El hombre que había muerto a mis manos. El hombre por el que se me buscaba, por el que había abandonado mi vida. Cerré los ojos y recordé aquella noche nefasta. El disparo ensordecedor que acabó con una vida y cambió el curso de otra.
Se suponía que aquella carpeta debía llegar a manos de Luis Guzmán. Era la razón por la que John Fredrickson había estado a punto de matar a tres personas de una paliza. Luis Guzmán era el correo que debía entregárselo a Fredrickson. Fredrickson trabajaba para Michael DiForio. Era su matón. Un policía matón. De la peor especie. DiForio tenía bien pillado a Fredrickson y lo estaba utilizando para que le entregara las mismas fotografías que empeñaban su alma.
Pero, después de todo aquello, seguía habiendo una pregunta sin respuesta.
¿Quién había matado a Hans Gustofson?
No podía haber sido DiForio. Según los periódicos, yo había robado el paquete y aquel maníaco vestido de negro parecía pensar que así era. Suponiendo que al asesino lo hubiera contratado DiForio, no tendría sentido que hubiera matado a Hans antes de recibir las fotografías.
No, a Gustofson lo había matado alguien que no trabajaba para Michael DiForio. Alguien que sabía lo de las fotografías y que las quería para sí. Alguien que, obviamente, se había quedado con las manos vacías y seguía buscando.
Mientras estaba allí, mirando las fotografías, me di cuenta de otra cosa.
Dentro de aquella carpeta estaba la oportunidad de recuperar mi vida. John Fredrickson me había puesto rumbo al infierno, pero aquel álbum contenía mi salvación. Aquellas fotografías eran la historia de una vida entera. Una generación corrupta plasmada en película fotográfica. Aquello podía poner en entredicho todo el sistema de justicia criminal. Podía relanzar mi carrera, volver a ponerla en el camino que yo creía destruido.
Allí estaba, delante de mí, en blanco y negro, la historia más grande que quizá lograra destapar en toda mi vida, la historia que llevaba años deseando escribir. Allí había una red entera de corrupción cuyos capilares alcanzaban muy lejos, cuya sangre manchada llevaba veneno a todas las partes de la ciudad y se remontaba a décadas atrás. Aquél era mi Watergate, mi Abu Ghraib.
– ¿Qué hacemos con esto? -preguntó Amanda-. ¿Llevárselo a la policía? ¿Quemarlo?
– No -dije con voz monótona-. Tengo que usarlo.
– ¿Usarlo? ¿Cómo?
– Ésta es mi historia -me volví hacia ella con los ojos muy abiertos, confiando en que entendiera la oportunidad increíble que tenía delante de mí.
– ¿Qué quieres decir con eso, Henry? No te entiendo.
– Amanda… -dije, y tomé suavemente sus manos, sintiendo el pulso firme de sus muñecas-. Este álbum, todo lo que contiene, podría devolverme mi carrera. Si fuera a la Gazette con esta historia, me convertiría en redactor de primera página inmediatamente. Con momentos como éste es como se construye una carrera. Hay periodistas que se pasan la vida sin encontrar nada parecido. No puedo dejarlo pasar.
Amanda apartó las manos, las cruzó sobre el pecho.
– No sé, Henry. No me parece bien. Esto podría destruir de un plumazo al Departamento de Policía de Nueva York. Si escribes sobre esto, toda la ciudad podría venirse abajo. Piénsalo. Hay miles y miles de policías en Nueva York que arriesgan su vida todos los días. Tenemos fotografías de unos veinte tipos que siguen en servicio activo. ¿Serías capaz de arriesgar todas las cosas por las que esos hombres trabajan y mueren sólo por una historia?
– Tú no lo entiendes -dije-. A veces sólo tienes una oportunidad, un momento que puede cambiarlo todo. Si no lo aprovecho… No sé si volverá a pasar. ¿Es que no lo ves? -le supliqué-. ¿No ves lo que esto podría significar para mí? No tengo nombre, ni esperanza, y mi futuro se ha ido a la mierda. Esto podría devolvérmelo todo. Puedo revelar la verdad y compensar todo lo que me ha pasado.
– ¿Y luego qué? -preguntó con la espalda muy derecha, traspasándome con la mirada-. Te haces famoso. Enhorabuena, Henry Parker. ¿Y qué será de los millones de personas que pierdan la fe porque tú quieres labrarte un nombre? ¿De los miles de policías que tienen que responder por esos pocos que se corrompen? Estás pensando en cómo te afectará a ti, y eso es muy egoísta. ¿Quieres ser un gran periodista? Pues tienes que recordar que esta historia no trata de ti.
– Por favor. Esto es todo lo que he soñado. Para cambiar las cosas. Para cambiar vidas -di una palmada sobre la carpeta, sentí que una sacudida recorría mi cuerpo-. Este libro lo haría posible.
– ¿Qué vida cambiaría, aparte de la tuya? -gritó Amanda-. ¿La de quién? ¿La de estos policías? La arruinará. ¿La de la gente? ¿De veras crees que perder la confianza en las personas que deben protegerlos mejorará sus vidas?
– No sé -susurré-. Pero no puedo dejar pasar esto.
– Sí que puedes -dijo-. ¿Por qué querías ser periodista? ¿Por qué, sinceramente?
– Para ayudar a la gente -contesté-. Para contar la verdad. Para dar a la gente lo que merece saber.
La voz de Amanda se ablandó. Una lágrima aterrizó suavemente sobre la mesa. Curiosamente, no era mía.
– Puedes ayudar a la gente -dijo-. Puedes ayudarla haciendo bien las cosas. No sólo por ti. Esa puerta se abre para todo el mundo, Henry, pero éste no es tu momento. Sé que eres inocente. Sé que tienes buen corazón. Así que úsalo. Haz bien las cosas. Ayuda a la gente. Y luego ayúdate a ti mismo.
Sus ojos buscaron los míos. Maldije el libro frío que notaba bajo la mano, maldije por que mi vida se hubiera alterado. Porque aquella carpeta tuviera el poder de cambiar (y acabar) con muchas otras vidas más. De pronto me cuestionaba algo que nunca habría creído posible cuestionarme. Cada momento que pasaba dudando, aquella puerta se cerraba más y más. Lo único que tenía que hacer era empujarla. Pero no podía hacerlo.
– Tienes razón -dije-. Tiene que haber otro modo -volví a guardar el álbum en el sobre y lo cerré-. Pero ahora mismo tenemos que marcharnos.
Me rodeó con los brazos. Yo no tenía fuerzas para devolver el abrazo.
– Vamos a la puerta. Estoy deseando cruzarla.
Recogí el paquete. Pero cuando nos disponíamos a salir del apartamento se oyó una voz de hombre en la escalera. Nos quedamos paralizados.
– ¿Hola?
Amanda me agarró del brazo, susurró:
– Henry…
Otra vez:
– ¿Hola?
Oí pasos subiendo por la escalera. Ninguno de los dos reaccionó. No podíamos dejar que nadie nos viera. Teníamos que escondernos. Me llevé el dedo a los labios e hice entrar a Amanda en el apartamento de Gustofson. Fui a empujar la puerta, pero algo la detuvo. Una mano. Había alguien justo al otro lado.
– He oído un ruido, ¿se ha roto algo? -el hombre empujó con más fuerza. Yo no podía hacer nada. La puerta se abrió. Un hispano vestido con un mono manchado de pintura apareció en la entrada. Una sola palabra brilló como un fogonazo en mi cabeza.
Conserje.
Miró el suelo cubierto de manchas marrones oscuras. Vio mis manos, las manchas de sangre de cuando me había caído. Me miró boquiabierto, con los ojos llenos de horror. Retrocedió estirando los brazos, suplicándome.
– No es lo que piensa -dije, y me di cuenta de que seguramente todos los criminales decían lo mismo. El hombre se volvió de pronto y corrió escaleras abajo.
– ¡Socorro! ¡Policía! ¡Han matado a alguien!
– Joder -me volví hacia Amanda-. Vamos, tiene que haber una salida de incendios.
Cruzamos corriendo el apartamento. El tiempo acuciaba de nuevo, perversamente. No había salida de incendios en el cuarto de estar, ni ventanas en el baño. Entramos en el dormitorio y vimos una escalera metálica al otro lado de la ventana cubierta con mosquitera de alambre.
Apoyé la pierna en la pared, sentí una punzada de dolor y tiré de la mosquitera. Salimos a la escalera, que se alzaba doce o quince metros por encima del callejón. Bajamos con cuidado, agarrándonos con todas nuestras fuerzas a la barandilla oxidada.
Una sirena sonaba a lo lejos. Faltaban pocos minutos para que me endosaran otro asesinato. La A escarlata. Mi agujero era cada vez más hondo y las paredes de tierra empezaban a derrumbarse.
Llegamos al rellano de más abajo, del que colgaba una escalerilla como un trozo de espagueti. Debajo de nosotros había un montón de bolsas de basura negras. Y bajo ellas cemento. El extremo de la escalerilla estaba a unos cuatro metros del suelo.
– Tú primero -dijo Amanda. Le sonreí.
– ¿Quién ha dicho que la caballerosidad ha muerto?
Le di el álbum y me sequé las manos sudorosas en la camisa. Me agarré con fuerza al metal y bajé la escalerilla. Al llegar al último peldaño me detuve. No quería aterrizar en medio de las bolsas de basura, que estaban cubiertas de botellas rotas.
Me incliné hacia la derecha y salté hacia un lado impulsándome con el pie izquierdo. Aterricé junto a las bolsas. Mis rodillas cedieron al tocar el suelo, la palma de mi mano arañó el cemento, la piel se desgarró.
Hice una mueca y miré a Amanda levantando los pulgares. Recogí varias bolsas de basura y las aparté del montón, dejando una pequeña zona para que aterrizara. Ella me arrojó el álbum con cuidado. Lo dejé a un lado y me puse justo debajo de la escalerilla. Alargué los brazos.
– Tu turno -grité.
Indecisa, con un destello de miedo en los ojos, Amanda bajó hasta el último escalón.
– ¿Seguro que puedes recogerme? -dijo.
– Si no pesas más de treinta y seis kilos, no hay problema.
– Si toco con un solo dedo del pie el suelo, te doy una patada del treinta y seis.
– Trato hecho.
Amanda cerró los ojos y saltó. Un chillido escapó de sus labios mientras caía por el aire. Luego, de pronto, estaba en mis brazos, con las manos enlazadas alrededor de mi cuello. La dejé en el suelo y abrió los ojos lentamente.
– Pesas algo más de treinta y seis kilos -dije.
Me dio un puñetazo en las costillas, un suave apretón y dijo:
– Gracias.
Asentí con la cabeza, la miré a los ojos. Luego las sirenas irrumpieron en nuestro abrazo, rompiendo aquel momento de paz.
Corrimos hacia el fondo del callejón y al salir a Ámsterdam torcimos hacia el este. En la calle 81 saltamos a un autobús interurbano, usamos el bono que habíamos comprado en el metro y nos escondimos detrás de un periódico satírico que alguien había dejado abandonado.
Titular: Un periodista cambia su nombre por un jeroglífico.
Por el rabillo del ojo vi un coche de policía pasar a toda velocidad por la calle y girar bruscamente a la derecha, por el callejón que acabábamos de dejar. Respiré y se lo señalé a Amanda. Ella me agarró la mano, me apretó los dedos hasta hacerme daño.
Nos bajamos en la última parada, en la calle 80 con la avenida East End. El manto de acero de la noche había caí do. El río East estaba oscuro, la luna se reflejaba en el agua como lentejuelas plateadas. Una brisa cálida me atravesó el pelo. Respiré hondo. Cualquier otra noche habría podido saborear la belleza de la ciudad. Pero aquella noche me parecía una tumba.
No conocía aquel barrio. A un lado de la calle había una hilera de bloques de pisos caros del Upper East Side. Había árboles con barandillas que llegaban a la rodilla y porteros con gorra de plato que abrían la puerta a los vecinos elegantes y a sus no menos elegantes perros.
Al otro lado de la calle, como exportado de un universo menos acaudalado, se alzaba un edificio que parecía completamente abandonado. Las ventanas estaban tapadas con tablas, los ladrillos cubiertos de grafitis y suciedad. Encadenadas a una valla había varias bicicletas sin ruedas. Una verja daba al sendero que conducía a la entrada del edificio.
– ¿Y ahora qué? -preguntó Amanda. Se había abrazado el cuerpo delicado y me miraba buscando algún asomo de esperanza. Yo sostenía el álbum bajo el brazo. Notaba cómo el borde del plástico me arañaba la piel. No sabía qué decir, qué hacer.
John Fredrickson. Yo sabía que aquel hombre trabajaba para Michael DiForio. Tres días antes no se había presentado allí porque estaba en el barrio, como había dicho Luis. Había ido a casa de los Guzmán con un propósito: recoger el álbum y entregárselo a Michael DiForio. Con aquellas fotos, DiForio tenía Nueva York a su merced. Publicarlas dañaría irremediablemente a la ciudad. Y DiForio no quería perderlas bajo ningún concepto. Pese a todo, tenía que haber alguna manera de utilizar el álbum, alguna forma de liberarnos. De convertir en bien el mal.
De nuevo intenté distanciarme, dejar a un lado las emociones, contemplar la situación como un periodista.
Al igual que un truco de magia, en una gran historia se muestran los hechos sin revelar los secretos que se esconden tras ellos. Se ofrece al público lo que necesita ver, lo que quiere oír, y nada más. Allí había dos grupos de personas: los que me querían muerto y los que querían aquel álbum y luego me querían muerto. El truco era darles a ambos lo que querían, pero haciendo que desearan únicamente lo que yo les ofrecía.
Aquello tenía que acabar esa misma noche. No me quedaban fuerzas, ningún consuelo que ofrecerle a Amanda. Estaba cansado, tenía frío y hambre. Y por fin tenía un pequeño asidero en el que sujetarme.
Miré el gran edificio que teníamos delante. Era tan extraño en aquel barrio… Como una lechuga podrida en medio de un huerto bien cuidado. Como Henry Parker en Nueva York.
– Esto tiene que acabar -le dije a Amanda. Bajó la cabeza, levantó los ojos para mirarme. Se apoyó en mí y rodeé con los brazos su estrecha cintura, apretándola contra mí.
Dios, sólo deseaba aspirar su olor, abrazarla, no pensar en nada, salvo en ella. Sentí su aliento cálido en la mejilla. Inhalé, cerré los ojos, me apreté contra su piel. Cuan do abrí los ojos ella había apoyado la cabeza sobre mi pecho. Le acaricié el pelo y besé su frente. «Todo saldrá bien…».
Entonces ella levantó la cara, sus labios se abrieron ligeramente. Me incliné y pegué mis labios a los suyos, sentí su presión, suave y tentadora. Ambos nos rendimos. El dolor y la pena desaparecieron. Durante unos segundos, fuimos las únicas personas sobre la faz de la tierra, y me perdí por completo en Amanda Davies. Cuando por fin nos separamos y Amanda apoyó la cabeza sobre mi pecho, comprendí que nunca había vivido una experiencia tan íntima. Si hubiera sido otra noche, en un mundo distinto…
Retrocedí y abrí el álbum de fotos.
– Tengo que acabar con esto -dije.
Ella asintió. Estaba llorando.
– Quiero ayudarte.
– No. Esto ahora es responsabilidad mía y sólo mía. No sé qué va a pasar ni cómo acabará esto, pero tú no puedes formar parte de ello. Ya has hecho demasiado. No soporto la idea de seguir poniéndote en peligro.
– Por favor… -dijo. Las lágrimas le corrían por la cara. Puso una mano sobre mi cara y su leve contacto me hizo estremecerme. Me mordí el labio mientras una oleada de calor me recorría-. Henry, yo ya formo parte de esto, te guste o no. Déjame ayudarte.
Negué con la cabeza. Luego abrí la carpeta y saqué los negativos. Se los di. Los tomó, desconcertada.
– Si me pasa algo, dáselos a Jack O’Donnell. Cuéntaselo todo. Él sabrá qué hacer.
– No entiendo. ¿Por qué no puedo ayudarte?
– Ya me has ayudado, todo lo que podías, más de lo que esperaba de nadie. No puedo permitir que hagas más.
Amanda inclinó la cabeza, se mordió el labio.
– ¿Y tú? -preguntó.
Sonreí un poco, le acaricié la mejilla.
– Confía en mí -dije-. Ya se me ocurrirá algo.
Capítulo 38
El avión tomó tierra pocos minutos después de las dos de la mañana. Joe Mauser bajó tambaleándose las estrechas escaleras. Todavía notaba los efectos de las turbulencias que el aparato había atravesado media hora antes. Cerró los ojos, pensó en los millones de lucecitas dispersas por el paisaje de Nueva York. Pronto volvería a estar en el corazón de la ciudad y con un poco de suerte podría arrancarle el corazón a Henry Parker.
Mientras intentaba sofocar una náusea, vio a Louis Carruthers, el jefe de policía, en la pista con dos tazas de café humeante en las manos.
– Agente Mauser -dijo, ofreciéndole el café-. Agente Denton.
– Lou -dijo Joe. Se estrecharon las manos, un gesto solemne.
Mauser hizo una mueca al probar el café. Louis parecía haberle puesto una lechería entera. Sabía más a leche que a café. Mientras caminaban hacia el Crown Victoria aparcado junto al hangar, sonó su teléfono móvil. Joe lo sacó y vio parpadear el icono del buzón de voz. Debía de haber perdido llamadas mientras estaba en el aire. Echó un vistazo a la lista de llamadas y le dio un vuelco el corazón.
Seis llamadas de Linda. Su hermana le había dejado tres mensajes. Joe no tuvo valor para escucharlos. Se imaginó a su hermana en casa, esperando buenas noticias, algún indicio de que la muerte de su marido no quedaría impune. Pero Joe no podía darle esa esperanza de momento, y aquello lo corroía como corroía el ácido las tuberías.
– ¿La viuda de Fredrickson? -preguntó Denton.
Joe sólo pudo asentir con la cabeza.
– Es tan duro para ella… -dijo-. Ojalá tuviéramos algo. Si pudiera, colgaría a ese Parker por los pulgares y le daría a mi hermana la llave de la habitación. Estoy deseando echarle el guante.
– Vamos a atraparlo, Joe. Esto ya casi ha acabado -dijo Louis-. Tenemos la ciudad sellada. Si está aquí, no va a ir a ninguna parte.
– ¿Sabes cuántos putos agujeros negros hay en esta ciudad? -replicó Mauser, y se obligó a tragar otro sorbo del presunto café. Sintió que la cafeína se introducía en su flujo sanguíneo y que una efusión de adrenalina lo atravesaba-. ¿Sabes lo fácil que es desaparecer? Parker no es tonto, pero sólo tiene que cagarla una vez. Usar una tarjeta de crédito. Hacer una llamada. Cruzar la calle con el semáforo en rojo. Lo que sea.
Otro agente, tan joven que podría haber sido hijo de Denton, se acercó corriendo a ellos. Sostenía un portafolios y un walkie-talkie y hablaba como si el mundo fuera a acabarse si no soltaba cien palabras por minuto.
– Calma -dijo Mauser-. No he entendido nada de lo que ha dicho.
– Lo siento, señor -dijo el chico, sonriendo de oreja a oreja-. Pero lo tenemos.
– ¿A Parker? -Joe sintió un vuelco en el estómago.
El chico dijo que sí y sonrió al jefe Carruthers. La dichosa policía estaba repleta de hombres que no parecían psicológicamente preparados ni para tener hijos.
– ¿Cómo ha sido?
– Una llamada telefónica, agente Mauser. Parker utilizó un teléfono público y cargó la llamada a la misma tarjeta por la que lo localizamos antes.
Joe sonrió, dio un codazo a Denton.
– ¿Quién hizo la llamada? -preguntó Denton. El chico miró su portafolios. La radio emitió un chisporroteo eléctrico. Mauser no entendió una palabra, pero el chico apretó un botón y respondió «diez, cuatro».
– Parker llamó a sus padres a Bend, Oregón -dijo-. Hemos rastreado la llamada hasta un teléfono público de la calle 80 Este, junto al río. Llamó hace nueve minutos.
– Ya era hora de que tuviéramos una pista -dijo Mauser-. ¿Han grabado la llamada?
– Claro.
– Quiero oírla -dijo Mauser, y se fue derecho al Crown Victoria-. Lou, diles que me la pasen por el móvil. Quiero oír la voz de Parker, quiero oír esa llamada.
– Hecho. Ya lo ha oído -dijo Carruthers.
El joven agente volvió a pulsar la radio.
– ¿Eh, operador? ¿Pueden pasar la llamada de Henry Parker al teléfono móvil del agente Mauser?
Joe le dio el número. Denton seguía allí de pie, mascando chicle y jugueteando con las manos. Mauser inclinó la cabeza levemente para darle la razón. Aquello acabaría pronto. La rata ya no tenía dónde huir.
– Cuidado, Joe -dijo Louis-. Ándate con ojo.
Mauser dio una palmada en el hombro a su amigo y Denton y él corrieron al coche. Denton montó en el asiento del conductor y Mauser agarró el teléfono y esperó la llamada. Dejó la puerta abierta y le gritó al joven que les había dado el mensaje:
– Eh, chico, ¿podrías conseguirme un altavoz para conectarlo al teléfono?
El chico le hizo una seña levantando el pulgar y corrió a una furgoneta aparcada al borde de la pista. Un minuto después volvió a aparecer con un pequeño altavoz negro. Tomó el móvil de Joe y se aseguró de que la conexión encajaba. Pulsó un par de botones y Mauser oyó el tono de llamada alto y claro. Dio las gracias al chico y cerró la puerta.
Tomaron la salida de Grand Central Parkway y un minuto después sonó el teléfono de Mauser. Joe agarró el altavoz y miró a Denton inclinando la cabeza.
– Vamos a ver qué dice nuestro chico.
Mientras se incorporaban a la autopista, Mauser sorprendió a Denton recolocándose los pantalones con avidez.
– ¿Tienes algún cangrejo ahí dentro o qué? -preguntó.
– Es que se me han subido un poco.
Mauser asintió con la cabeza y apretó el botón.
– Aquí Mauser.
– ¿Agente Mauser? Soy el agente Pratt, de la central. Voy a pasarle la llamada de Henry Parker.
– Estamos esperando -Joe sintió que el sudor le mojaba las palmas de las manos. Se agarró al reposabrazos. Tenía las manos resbaladizas. Denton parecía extrañamente tranquilo. Mauser casi notaba el cuello de Parker entre las manos, casi sentía cómo lo estrangulaba.
Se oyeron varios chasquidos y luego una voz rasposa. La persona que hablaba parecía haber pasado muchos años con su buen amigo Marlboro.
– ¿Sí? ¿Diga? -dijo.
– ¿Papá?
Era Parker. Mauser habría reconocido aquella voz en medio de una tormenta. El otro era su padre.
– ¿Quién es? ¿Henry? ¿Eres tú?
– Soy yo, papá.
– Joder, hacía mucho que no oía tu voz. La policía ha llamado un par de veces, esos idiotas creían que yo sabía dónde estabas. ¿Estás en un lío, chico?
– Supongo que podría decirse así. Ya sabes que hablé con mamá el lunes pasado. Le pregunté cómo estabas, me dijo que esa noche habías salido. Me extrañó.
– Ahora tengo partida de bolos todos los lunes. Estamos jugando una liguilla.
– Me alegra saber que estás haciendo un poco de ejercicio.
– Sí, ya -dijo Parker padre-. Bueno, ¿por qué llamas, Henry? Ya te dije que no tenía dinero. ¿Y por qué me llaman a mí esos polis? ¿Debes dinero?
– No, no necesito dinero, ni le debo nada a nadie, papá. Tengo trabajo. Un buen trabajo. El que quería, en el periódico, en la Gazette.
– ¿Ah, sí? ¿De verdad te han contratado? -el padre se rió desdeñosamente.
– He trabajado muy duro, papá. Mucho más duro de lo que has trabajado nunca tú.
– Lo que tú digas. ¿Por qué llamas tan tarde? Es casi medianoche.
Un momento de silencio. Mauser temió que se hubiera perdido la conexión, pero luego oyó un sollozo a través de la línea. Miró a Denton, que parecía imperturbable. Mauser se recostó y prestó atención.
Henry dijo:
– Sólo quiero que sepas que no te guardo rencor por cómo te portaste conmigo cuando era pequeño -le tembló la voz, pero siguió hablando con energía-. No estoy enfadado. De hecho, quiero darte las gracias por haberme hecho más fuerte.
– ¿De qué demonios estás hablando, chico? Tú no estás en tu sano juicio.
– ¿Sabes?, a veces tienen gracia las cosas que uno recuerda. Recuerdo casi cada palabra que me has dicho. Aunque, créeme, no fueron muchas. Recuerdo que siempre me decías que no valía nada porque nadie en nuestra familia valía nada. Recuerdo que la noche que me gradué en el instituto me dijiste que más valía que me largara de casa porque sólo iba a traeros desgracias a mamá y a ti.
– Yo nunca he dicho eso -contestó Parker padre, pero su voz no sonaba convincente.
– Ya no importa -continuó Henry-. Porque quiero darte las gracias. Fui capaz de convertir toda esa mierda que echaste encima de mí en algo bueno. Te utilicé, papá. Utilicé tu puto odio como combustible.
– ¿Se puede saber a qué viene todo esto? -bramó Parker padre-. ¿Es que sólo llamas para quejarte y darme la paliza? Estoy muy cansado. Bastante tengo ya con tu madre.
– No, no llamo por eso. Quería que mamá y tú supierais que tengo problemas. Problemas graves, y no sé si podré salir de ellos. La gente piensa que he hecho algo que no he hecho. Algo terrible. Pero no quiero tu ayuda, al menos como piensas.
– ¿Y qué quieres entonces, Henry? Ya te he dicho que no voy a darte dinero.
Hubo una pausa. Mauser esperó, clavándose las uñas en la piel.
– Quiero que me odies -dijo Henry en voz baja-. Quiero oír otra vez ese veneno de tu boca. Quiero que me digas todo lo que me has dicho estos años, porque yo también estoy cansado, papá, y necesito algo que me obligue a seguir adelante. Necesito saber que vale la pena intentar salir de este agujero. Quiero que me digas todo lo que piensas, sin barreras, sin contenerte, porque para eso es para lo único que me sirves ahora.
– ¿Quieres que diga que te odio? -dijo su padre-. Muy bien. Te odio. Arruinaste mi vida. Tuve que dejarme la piel trabajando para mantener esta familia. Hemos tenido que servirte como esclavos desde que eras un maldito bebé ¿y qué he obtenido a cambio? Miseria y preocupaciones, nada más.
– Sigue -dijo Henry suavemente.
– Tuve que abandonar la vida que quería cuando tú naciste. ¿Crees que eso tiene gracia? No pude decidir. ¿Crees que cuando tu madre se quedó embarazada me dijo: «cariño, ¿estás seguro de que quieres tenerlo»? No. No dijo ni una palabra. Nueve meses después llegaste tú, y desde entonces nada ha sido igual.
– Más -dijo Henry con voz más fuerte.
Mauser sentía reverberar a través del altavoz el veneno de la voz del padre. Había en ella un odio inmenso, casi inconcebible tratándose del propio hijo, aunque fuera camino del infierno.
– Se acabó, Henry. Estoy cansado y me tienes aquí despierto. ¿Qué más quieres?
– Nada, papá, eso era lo único que quería -Henry hizo una pausa-. Pero por si acaso a mamá o a ti, o a alguien más, os interesa, estoy en Nueva York.
– ¿En Nueva York, eh?
– Sí, la gran ciudad. De hecho, ahora mismo estoy en un edificio en la esquina de la calle 80 con East End. Un edificio grande y marrón que parece abandonado. Estoy en el tercer piso. Han tirado los tabiques, así que el espacio es diáfano. Estoy aquí sentado. La vista del agua es asombrosa. Me alegro de haber venido aquí, papá, porque no habría podido ver esto si hubiera dejado que mis genes decidieran mi destino.
– Qué maravilla -contestó su padre sarcásticamente.
– Sí, lo es. En fin, hay una cosa que todo el mundo cree que he robado. No la robé, pero la encontré. Ahora mismo la estoy mirando y entiendo por qué la quería la gente. Y si alguien la quiere, ya saben dónde estoy.
– A mí puedes esperarme sentado.
– No lo haré, papá. No lo haré.
Mauser oyó un clic y luego el pitido de la línea.
– Dios -dijo Denton-. El chico acaba de decirnos dónde está.
Mauser se rascó la barbilla.
– Podría ser una trampa -dijo Denton-. Puede que nos esté esperando con un rifle o algo así. Mierda, y lleva encima el paquete de droga que le robó a Guzmán.
Mauser lo miró. Ambos sabían que era improbable que Parker estuviera armado. Denton volvió a tirarse vigorosamente de los pantalones.
– Te están sacando de quicio, ¿eh? -dijo Mauser.
– No sabes cuánto.
Dejaron la autopista zigzagueando entre coches que excedían el límite de velocidad. Era más de medianoche y las calles de Nueva York seguían atestadas. Increíble.
Se desviaron en la calle 96, giraron a la izquierda y bajaron hacia la avenida East End. Mauser vio a qué se refería Parker: el río estaba precioso. De un azul oscuro, su superficie brillaba como si en su fondo descansara un millón de dólares de plata. Un escalofrío de temor le recorrió el cuerpo, pero no supo a qué obedecía. La caza casi había acabado. Estaba a punto de vengar la muerte de John. Parker los estaba esperando. Y sin embargo sentía en la boca un regusto amargo.
– No quiero que llegue la policía antes que nosotros -dijo-. Quiero quince minutos de ventaja. Llama a Louis, dile que necesitamos refuerzos a las dos y media. Así tendremos tiempo. No quiero que detengan a Parker antes de que lo hayamos visto.
– No van a querer esperar, Joe. Tienen tantas ganas de sangre como tú.
– Dile a Carruthers que no tiene elección -replicó Mauser.
– No servirá de nada -respondió Denton-. Van a venir, se lo digamos o no. Estamos en su jurisdicción.
– Pues pisa el puto acelerador. Tenemos que llegar antes.
– Está bien, Joe -Denton marcó el número. Oyó la voz de Louis diciéndole que sí. Colgó el teléfono.
– Tenemos un cuarto de hora. A las dos y media tendrán listo un ejército. Ni un segundo antes. Lou lo entiende. Dice que si fuera tú él también pediría un cuarto de hora.
No hacía falta tanto, pensó Mauser. Le bastaba con un momento.
El coche aceleró, las luces se fundieron en una sola estela luminosa. Miró a Denton, que sonrió y dijo muy serio:
– Yo también quiero cazarlo, Joe -sonrió-. Atrapar a Parker puede ser mi gran oportunidad.
Mauser asintió con la cabeza mientras el coche volaba en medio de la oscuridad, dejando a su paso una nube de humo.
Capítulo 39
Angelo Pineiro, Blanket, admiró la habitación. Últimamente había tenido muy pocas ocasiones de empaparse de ella. Había prestado atención cuando llamó su contacto, pero luego se despistó. Contempló los hermosos retratos al óleo de la familia de Michael que cubrían las paredes rojo cereza. El linaje se remontaba muchas generaciones atrás. Aquellos cuadros tenían algo de romántico, y Blanket confiaba en que algún día lo recordaran así, como un hombre cuya vida era merecedora de un cuadro como aquéllos. Iba camino de ello, no había duda.
Con sus ventanas altas, sus columnas de mármol y sus alfombras persas auténticas, el ático de Michael DiForio era verdaderamente un museo de arte moderno. Blanket miró a DiForio, que, sentado en su sillón de cuero Salerno, tenía los ojos fijos en el techo como si esperara una intervención divina. Las voces del teléfono sonaban llenas de interferencias, apenas se entendían. Cuando la comunicación se cortó, Blanket esperó la reacción de Michael. Sólo recibió silencio.
– ¿Has oído eso, Mike? -Blanket casi veía girar los engranajes en la cabeza de Michael DiForio. No había duda de que la policía llegaría en cuestión de minutos. Eso por no hablar de que aquel maldito bala perdida de Barnes no aparecía por ninguna parte. Blanket conocía a Barnes tan bien como podía conocerse a un fantasma. El asesino era un purasangre, imposible de detener, de valor incalculable cuando llevaba las anteojeras puestas. Pero se había perdido por el camino. Por lo visto recuperar el paquete era ahora secundario para Barnes, y ése era el problema.
– Llama al Hacha -dijo por fin DiForio mientras se levantaba y se acercaba a la balaustrada de madera labrada-. Quiero darle una última oportunidad a ese cretino.
Blanket vio que tenía los nudillos blancos de agarrarse a la silla. Sabía lo mucho que necesitaba Michael aquel paquete, cuánto tiempo y dinero había gastado acumulando los tesoros que contenía. Si caía en las manos equivocadas, podía retrasar años sus operaciones; quizá décadas. Michael perdería su gran oportunidad (quizá la única) de apoderarse de aquella mísera ciudad.
El puto Gustofson… El tipo estaba en las últimas cuando DiForio le ofreció aquel encargo. Y luego aquel yonqui de mierda lo había echado todo a perder a lo grande. Por la razón que fuera, Luis Guzmán, el intermediario, no había recibido el álbum. Ahora John Fredrickson estaba muerto y estaba a punto de estallar una tormenta del tamaño de tres estados.
– Jefe, ¿quieres que vaya con algunos hombres a ese edificio, a ver si encuentro a Parker?
Michael negó con la cabeza. Tenía los ojos cerrados.
– Cuando llegues el edificio estará lleno de policías y federales. Si sólo mandamos a Barnes, puede que haya todavía una oportunidad de que entre y salga sin que lo vean. Si mandaras a tus hombres, sería como si un grupo de niños retrasados intentara manejar un buldózer.
Blanket extendió las manos, suplicante.
– Mike, no creo que Barnes siga comprometido con, ya sabes, con la causa. Creo que quiere matar a Parker. Me parece que nuestro paquete ya no está en su lista de prioridades.
DiForio se pasó una mano por el pelo. Blanket consideraba la capacidad de reflexión de Michael una fuente de orgullo para toda la organización. Tener un líder impetuoso era como tener un líder y no tener plan, ni visión de conjunto, y cualquier organización así dirigida estaba abocada al fracaso. Michael, en cambio, siempre tenía un plan. Pero había sido imposible prever aquella situación.
El plan debería haber sido infalible. Los Guzmán nunca fallaban. Hans Gustofson estaba al borde de la ruina y era maleable. John Fredrickson era el más leal de los empleados. Parker era el comodín de la baraja que no podían haber previsto. Y, cómo no, lo había echado todo a perder. Un reloj de precisión hecho añicos por un martillo invisible.
Michael fijó de pronto los ojos en él.
– Manda cuatro hombres a ese edificio de la 80 Este. Quiero que hagan todo lo posible por encontrar a Parker antes que la policía. Y diles que se mantengan alerta por si ven a Barnes. Es imposible saber de qué es capaz ese hombre.
– Tienes razón, Mike -Blanket se dio la vuelta para salir.
– Espera, Angelo.
Blanket se volvió.
– ¿Sí, jefe?
– Asegúrate de que los cuatro que mandas son prescindibles.
Capítulo 40
El Crown Victoria se detuvo en la esquina de la 80 con East End a las 2:13. No había sitios libres, así que Denton aparcó junto a una boca de riego. Había en las calles un silencio inquietante. Quedaban diecisiete minutos para que la policía de Nueva York hiciera acto de aparición. El tiempo corría.
Mauser se preguntó al principio si serían capaces de distinguir el edificio al que se refería Parker, pero lo vio nada más salir del coche. Aquel edificio estaba fuera de lugar allí. Era como una mella en una boca llena de dientes blancos como perlas. Como el propio Parker.
La única entrada, más allá de una verja de hierro forjado, se abría lo justo para que entrara una persona por el hueco. Estaba claro que muy poca gente entraba o salía del edificio.
Incluso a la luz débil de la luna, Mauser distinguió las manchas oscuras en el ladrillo, el total abandono de la fachada del edificio. Bajó la mano hasta la funda de la pistola y sacó su Glock. El metal fresco parecía tentarlo, como si llevara demasiado tiempo en letargo. Oyó otro chasquido, vio que Denton apartaba la mano de su cadera. Por fin estaban a punto de vérselas cara a cara con Henry Parker, y ambos llevaban el seguro quitado.
Mauser entró primero. Se movía lentamente, avanzando con sigilo por el suelo de cemento, atento a cualquier movimiento. La verja conducía a un pequeño pórtico. Agachado junto a los peldaños de piedra, Mauser señaló la puerta y le hizo un gesto con la cabeza a Denton. Leonard levantó su pistola para cubrirlo mientras Mauser se acercaba.
Joe intentaba respirar con calma, rítmicamente, pero su corazón aleteaba como un colibrí. Cuando llegó al peldaño de arriba, miró a Denton y se asomó luego rápidamente por una ventana manchada de polvo. Vio un destello de luz muy débil en lo alto de una escalera, pero ninguna señal de vida.
Giró suavemente el pomo de la puerta. El viento silbó junto a su cabeza. No encontró resistencia y entró en el vestíbulo a oscuras. Dentro el aire olía a rancio. Se movió pegado a la pared, con la Glock en alto y el pulso acelerado. Denton se reunió con él y avanzaron cautelosamente hacia la escalera.
Los escalones estaban gastados, cubiertos de barro seco y suciedad. Mauser subió despacio, encorvado. Parker había dicho que estaba en el tercer piso, pero quizá fuera una trampa. El chico podía aparecer en cualquier momento, pillarlos por sorpresa. Mauser dudaba seriamente de que estuviera armado, a no ser que fuera con un cuchillo o una tubería suelta. Esperaba, en el fondo, tener valor para disparar.
El rellano del segundo piso estaba en sombras. La luz brotaba del piso de arriba, derramándose por la escalera. Mauser se maldijo por no llevar linterna, pero no había tiempo para arrepentirse.
Al subir el primer peldaño, algo suave le rozó la cara. Dio un paso atrás y lo sintió de nuevo.
– ¡Joder! -exclamó al tropezar con el pie de Denton. Una bandada de palomas salió volando de entre las sombras, batiendo las alas frenéticamente. Sus plumas volaban a la luz suave. Mauser levantó la mano, intentó ahuyentarlas-. ¡Fuera de aquí, maldita sea!
Denton se unió a él y ambos siguieron haciendo aspavientos hasta que se hizo el silencio. Joe se limpió el sudor de la frente, miró a Denton, que tenía el pelo alborotado.
– Adiós al factor sorpresa -susurró.
Se acercaron al descansillo del tercer piso. Los peldaños estaban salpicados de goterones blancos. Parecían frescos. Mierda de pájaro. Estupendo. Cuando llegaron al tercer piso, Mauser volvió la pistola hacia la luz.
La habitación que tenían delante estaba vacía. La única luz procedía de una bombilla a la que le habían arrancado el cordel. No había ni rastro de Parker.
Joe avanzó con los brazos tensos y la pistola lista. Entonces lo vio. En el centro de la habitación, justo bajo la bombilla, había una fotografía.
Mauser se arrodilló y la recogió. De pronto sintió flojas las rodillas, notó un vacío en el estómago. Dejó caer la pistola. Había reconocido al hombre de la fotografía.
Era John Fredrickson.
Su cuñado. El marido de su hermana. En la fotografía, sostenía un sobre lleno de dinero. Y quien le estaba entregando el sobre era un hombre al que Mauser reconoció inmediatamente.
Angelo Pineiro. Blanket Pineiro.
Joe retrocedió tambaleándose, la fotografía se le cayó de las manos. Denton dio un paso adelante, recogió la fotografía.
– Dios mío -dijo-. ¿Es auténtica?
– Creo que sí -dijo Mauser. Entonces vio una pequeña flecha negra al pie de la fotografía. Señalaba hacia abajo. Mauser le dio la vuelta y vio dos palabras garabateadas al dorso.
Quinto piso.
Mauser agarró con fuerza la fotografía, la sintió arrugarse entre sus dedos. La adrenalina circulaba por su cuerpo a toda velocidad. John se dejaba sobornar. ¿Era posible? ¿Y de dónde coño había sacado Parker esa fotografía? La rabia bullía dentro de él. Pero ahora Mauser no podía concentrarse.
Subió las escaleras a toda prisa. Abajo, los pájaros se alborotaron. Denton iba tras él, pero Joe Mauser no oía nada, sólo sentía el tamborileo del interior de su cabeza.
John… ¿por qué?
Cuando llegaron al quinto piso, encontró la puerta abierta de par en par. Parker estaba esperándolo. La luna proyectaba un brillo blanco y fantasmal sobre el suelo. Las sombras danzaban en los rincones. Entornó los ojos, creyó ver que algo se movía.
– ¡Parker! -gritó con la pistola en alto.
Denton se colocó a su lado. La respiración trabajosa de ambos se mezcló. La habitación estaba en silencio. Los pájaros habían dejado de volar. Mauser avanzó. Un manto de oscuridad, suave e impenetrable, cubría la habitación.
– Tengo más.
Mauser se quedó quieto. La voz procedía de un rincón de la habitación, junto a la ventana. Joe sólo veía negrura. Mauser levantó la pistola al nivel del pecho y dio un paso adelante.
– Si me pasa algo, los negativos irán derechos a la prensa. Baje la pistola. Luego podemos hablar.
– Joe -susurró Denton-. Podría estar armado. Vamos a cargárnoslo antes de que llegue la caballería.
Parker pareció oírlo, pero su cuerpo no respondió. Estaba tenso, rígido.
– Hay más fotos -dijo-. Muchas más. Las tiene un amigo. Si algo me pasa, las verán en los periódicos. Lo único que le pido es que baje el arma.
La cara de John en aquella foto. Puso la mano en la muñeca de Denton, lo obligó a bajar la pistola.
Henry Parker salió de entre las sombras. Parecía que acabara de correr un maratón a toda velocidad. Tenía los brazos fibrosos, la camisa manchada de sudor seco, el pelo revuelto. Mauser vio salir sangre de su pierna izquierda, donde había recibido un disparo. El joven respiraba profundamente. Joe vio que tenía marcas oscuras bajo los ojos. Henry Parker parecía llevar varios días sin dormir y no haber dejado de correr en todo ese tiempo. Lo cual probablemente era cierto.
– Mataste a John -dijo Mauser, acercándose. Parker no se movió-. Has asesinado a un miembro de mi familia. Has dejado a una mujer sin marido y a dos hijos sin padre. Mereces ir derecho al infierno -sintió que la sangre se le endurecía en las venas y levantó despacio la pistola, apuntando directamente al corazón de Henry Parker.
– John Fredrickson está muerto -dijo Parker-. Pero no por mi culpa.
– A la mierda -dijo Denton, y dio un paso adelante con la pistola en alto-. Mató a John. Mira sus ojos, sabe que lo mató. Si alguien merece morir, Joe…
Mauser miró a los ojos a Parker. Era la primera vez que los veía de cerca desde San Luis. Desde Shelton Barnes.
Aquella foto…
En alguna parte, en el fondo de los ojos de Henry Parker, Joe Mauser vio lo único que jamás hubiera creído que vería.
La verdad.
– Dime qué pasó -dijo-. Y no te guardes nada. Si creo que me estás mintiendo, te pego un tiro en la cara sin pensármelo dos veces.
Parker respiró hondo y empezó a hablar.
– Empieza con Michael DiForio y Jimmy Saviano -dijo.
Mauser lo interrumpió.
– Todo el mundo sabe lo de su guerra. Lleva años preparándose y nunca ha pasado nada.
– Hasta ahora -dijo Henry-. Michael DiForio tiene gran cantidad de propiedades inmobiliarias en la ciudad. Más concretamente, es dueño del edificio del número 2937 de Broadway. Donde murió John Fredrickson.
Parker tomó aire antes de continuar.
– A DiForio se le ocurrió que una manera fácil de llevar sus negocios exponiéndose poco era utilizar a sirvientes, a mensajeros, que le hicieran los recados. Hombres sin ataduras, sin esperanza. Si esos mensajeros tenían antecedentes y los detenían o los mataban, el dedo les apuntaría únicamente a ellos. No se harían preguntas.
Una brisa tenue atravesó la habitación. Mauser se estremeció.
– Vamos, Joe, olvídate de él, vamos a cargárnoslo.
Mauser miró a Denton, que cerró la boca. Se sentía mareado. Su mundo se había vuelto del revés.
Señaló a Parker con la cabeza y dijo:
– Continúa.
– Los socios de Michael DiForio se ponían en contacto con presos que acababan de salir con libertad condicional. Hombres sin dinero y sin trabajo. Les ofrecían alojamiento barato a cambio de sus servicios. Recoger pagos, transportar drogas, esas cosas. Y a cambio podían vivir en pisos decentes y no tenían que ganarse la vida llenando bolsas en un supermercado -Parker tragó saliva-. Luis Guzmán era uno de esos hombres. De hecho, durante los últimos cinco años, al menos diez ex presidiarios han vivido en ese mismo edificio. Les hacían enormes descuentos en el alquiler a cambio de sus… -hizo una pausa-… servicios.
– Yo sigo sin ver nada, Joe -dijo Denton-. La policía llegará en cualquier momento y nosotros seguimos…
– ¡Cállate la puta boca! -gritó Mauser-. ¡Cállate! ¡Se trata de mi puta familia!
Denton pareció encajar un puñetazo en el estómago. Dio un paso atrás. Parker, visiblemente nervioso, intentó reponerse, pero le temblaba la voz.
– Otro empleado a sueldo de DiForio era un fotógrafo llamado Hans Gustofson. DiForio pagaba a Gustofson para que tomara fotografías comprometedoras de gente muy importante. Fotografías de policías y funcionarios públicos. Como las que le hizo al agente Fredrickson.
– John… -dijo Mauser.
Parker asintió con la cabeza.
– Gustofson había hecho un gran álbum con todas esas fotografías en las últimas dos décadas. Podrían haberse usado para muchas cosas: para sobornar a políticos, para controlar mejor a los policías a los que DiForio ya tenía en nómina, para averiguar qué policías hacían el doble juego y trabajaban también para Saviano… Luis Guzmán era un intermediario. Se suponía que debía recoger las fotografías que le daría Gustofson y dárselas a Fredrickson, que se las entregaría directamente a DiForio. Pero las fotos nunca llegaron a mano de Luis Guzmán.
– ¿Por qué no? -preguntó Mauser. Sentía el sudor corriéndole por el cráneo, caliente y pegajoso.
– Hans Gustofson fue asesinado antes de que pudiera entregar las fotografías. Lo sé porque encontré el cuerpo. Y quien mató a Gustofson quería esas fotos. Pero Gustofson las había escondido bien.
– Dios mío -dijo Mauser.
– Increíble -añadió Denton.
– Luis Guzmán no las recibió porque Gustofson estaba muerto. Fredrickson, creyendo que Guzmán intentaba quedárselas para sacar provecho de ellas, seguramente para vendérselas a Saviano, intentó hacerle confesar a golpes. Fue entonces cuando yo aparecí en escena.
– John y tú -dijo Mauser-. Tú lo mataste.
– El agente Fredrickson está muerto -dijo Parker, y su voz sonó como carne al pasar por una picadora-. Pero yo no lo maté. Intenté impedir que hiciera daño a los Guzmán, y mientras forcejeábamos su pistola se disparó. Pero yo no apreté el gatillo. Y si habla usted con los Guzmán, si de verdad habla con ellos, corroborarán mi historia.
Mauser dijo:
– Y ese álbum de fotos, ¿dónde está?
– A salvo, junto con los negativos -respondió Parker-. Yo tampoco quiero que caiga en malas manos. Pero puedo juntar las piezas y ayudar a arreglar las cosas. Lo único que quiero a cambio es que me devuelvan mi vida.
– Eso no es posible -dijo Mauser-. Hay una ciudad entera que quiere verte muerto.
– La ciudad no conoce la historia completa -hizo una pausa-. ¿Qué quiere usted? -preguntó Parker.
Mauser bajó la cabeza. Su sombra se proyectaba, larga, sobre la pared. Luego levantó la mirada.
– Quiero justicia para mi cuñado. Quiero que el responsable de su muerte pague por ello.
– Yo también -dijo Henry-. Y puedo ayudar.
Parker dio un paso adelante. Mauser lo observaba. Entonces oyó algo. Un sonido muy tenue. Un aleteo.
Los pájaros habían vuelto a alborotarse.
Alguien subía por las escaleras.
– Atrás -dijo Mauser con urgencia, y empujó a Parker hacia la ventana. Denton y él se giraron y apuntaron hacia la puerta, agachándose para reducir el blanco.
Los pasos eran muy suaves, pero Mauser los oía claramente. Era más de una persona. Más de dos. Eran al menos tres las que se acercaban. Quizá más.
Mauser sentía la Glock en sus manos, una sensación trivial de seguridad. Miró rápidamente a Denton, inclinó la cabeza. Entonces una explosión tremenda rompió el silencio, y luego otra, y otra. La habitación se iluminó como si hubiera estallado un petardo, y el estruendo resonó en todo el edificio. Desde abajo empezaron a llegar gritos angustiados.
– ¡Dios mío! -gritó Mauser-. ¿Qué coño es eso?
Otra explosión sacudió al edificio, y luego se hizo el silencio. La policía no hacía aquellos disparos, se dijo Mauser. Eran disparos de escopeta. Cuatro en total. Y por el intervalo entre unos y otros, parecía que sólo disparaba una persona. Entonces Joe volvió a oírlo.
Pasos que subían por la escalera. De una sola persona esta vez, firmes y decididos. Vio a Parker acurrucado en el rincón, el miedo grabado en su cara.
Una sombra apareció en el marco de la puerta. Mauser vio el cañón del arma antes de ver al hombre.
Cuando entró en la habitación, Joe Mauser reconoció su cara.
Shelton Barnes.
Sus pantalones y su camisa eran negros, pero a la luz de la luna Mauser vio manchas rojas, como si una docena de bolas de pintura hubieran estallado en su pecho. Sangre de otros hombres. Entonces Barnes habló con voz firme.
– Sólo quiero a Parker -dijo, con la escopeta a la altura del pecho-. Por Anne.
Mauser miró a Denton, luego a Barnes. Se levantó con la pistola en alto.
– No vas a tener nada, Barnes -dijo Mauser-. Ahora, baja la puta escopeta.
Entonces Denton se levantó, los ojos fijos en Barnes. Mauser sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral cuando una sonrisa fría se extendió por la cara de su compañero. Un temblor atravesó su cuerpo al tiempo que la verdad penetraba en su cerebro, un segundo demasiado tarde.
– Dicen que uno tiene que labrarse su propia suerte -dijo Denton antes de meterle tres balas en el pecho.
Capítulo 41
Vi caer al policía con una expresión perpleja en los ojos. Barnes, el hombre de la puerta, no se movió. El otro policía, Denton, se quedó mirando el cadáver con una sonrisa repulsiva en la cara.
El hedor a sangre y pólvora impregnaba el aire, la muerte permanecía suspendida como vapor, y soplaba hacia mí.
– Convenía quitarlo de en medio, que esto quedara entre nosotros tres -dijo Denton, mirando al asesino de la puerta-. Me llamo Leonard Denton. Apuesto a que no te acuerdas de mí, ¿verdad?
El asesino dio un respingo, su escopeta osciló.
– Sólo quiero a Parker -dijo, pero su voz sonaba de pronto indecisa, como si estuviera intentando encajar las piezas de un puzle.
– Vamos, Shelton. Te acuerdas, ¿verdad? Esa noche en tu piso. Tu mujercita. O puede que te acordaras mejor si llevara una capucha puesta. Tu primera y última lección, gilipollas.
El brazo de Barnes quedó laxo. El arma cayó junto a su costado. Con la otra mano se palpó suavemente el pecho, como si quisiera asegurarse de que algo seguía allí.
– Anne… -dijo con voz trémula.
Yo no podía moverme. Allí se estaba representando el desenlace de una función, una vieja herida acababa de reabrirse entre aquellos dos hombres.
Denton asintió con la cabeza.
– Eso es -dijo.
– DiForio -añadió Barnes.
Denton volvió a asentir.
– En este mundo a veces hay que hacer lo que haga falta para progresar. Cuando era un novato me dije, «eh, ¿qué importancia tiene que me gane unos pavos matando a alguna escoria que merece morir»? La cagaste, amigo mío, y Michael me encargó que arreglara el asunto. El problema es que no te moriste, Shelton. Tu mujer murió como tenía que morir, la pobrecilla, pero tú no te diste por aludido. Volviste y mataste a todos los demás, pero a mí no me encontraste, no sé por qué. Será mi buena estrella, supongo -la mano con la que Barnes sostenía el arma se movió, la escopeta osciló levemente-. Tu mujer… Anne, se llamaba, ¿no? Era muy bonita. Fue una lástima que tuviera que morir así.
Sin previo aviso, Denton levantó la pistola y tres disparos más restallaron en la habitación. Barnes cayó hacia atrás, contra la pared, y la escopeta quedó apoyada en su rodilla. Oí que un jadeo entrecortado escapaba de su boca. Luego se quedó quieto. Yo no podía moverme, no podía respirar. Pero entonces algo encajó en mi cabeza. El rompecabezas se completó por fin.
– Usted mató a Hans Gustofson -le dije a Denton, acercándome a la luz-. Fue usted quien intentó robar el álbum.
– Me declaro culpable -dijo Denton, y levantó las manos por encima de la cabeza-. Retrocede, ¿quieres, Parker? Tengo que esperar a que llegue la policía. No puedo quedarme diez minutos de brazos cruzados junto a un cadáver, ¿sabes?
– ¿Por qué? -pregunté.
Denton suspiró, pero su cuerpo seguía pareciendo rígido y firme.
– Supongo que soy como cualquier pobre infeliz que trabaja de nueve a cinco, ¿sabes? No veía progresar mi carrera como quería -respondió. Había en sus ojos una ambición que me heló hasta los huesos. Todo vale, parecían decir. No importa qué vidas haya que destruir.
O liquidar.
– Trabajar para Michael DiForio tiene sus ventajas, pero me lo pasaba muy bien trabajando en las fuerzas del orden. El problema era que no te dan una oportunidad a no ser que resuelvas un caso importante, y yo no tenía tanta suerte como aquí nuestro amigo Joe.
– Por eso robó el álbum, para intentar hacerse el héroe.
– Ésa era una de dos posibilidades.
– Y la otra era cambiar de bando, llevárselo a Jimmy Saviano.
La sonrisa de Denton se agrandó.
– Eres un tipo inteligente, lo reconozco.
Oía que fuera del edificio se abrían y se cerraban varias puertas. Pasos sobre el pavimento. Me volví hacia la ventana, vi que una docena de policías uniformados se acercaba a la verja.
– Ése es mi pie para entrar en escena -dijo Denton-. Ha sido divertido, Parker, pero estoy harto de esto. Ojalá tu amigo Barnes te hubiera pegado un tiro, pero con el jaleo que has armado la policía de Nueva York no hará preguntas. Si no fueras tan persistente, nada de esto habría pasado. Ahora lo único que tengo que hacer es encontrar a la señorita Davies. Supongo que es ella quien tiene el álbum, ¿no? Seguro que no será difícil encontrarla, ni persuadirla.
El odio bullía dentro de mí cuando me acerqué a él.
– Tócala con la punta de un solo dedo y te juro que morirás. Volveré de la puta tumba, si es necesario.
Denton pareció pensárselo.
– ¿Sabes?, veamos si es verdad.
Un fogonazo salió del cañón del arma; luego oí un ruido ensordecedor y una intensa punzada de dolor me atravesó el pecho. El impacto me hizo caer al suelo. Una quemazón me corroía el torso como agua ardiendo. Grité, intenté respirar. Tenía la sensación de sostener ciento ochenta kilos sobre el pecho. El aire escapaba de mis pulmones. Miré hacia arriba. Respiraba agitadamente. Vi que Denton se acercaba.
– Es una pena, Parker. Seguramente habrías sido un buen periodista -la pistola estaba a menos de medio metro de mi cara. Cerré los ojos, esperé a que el mundo se acabara.
– ¡No!
El grito procedía de la puerta. Era Amanda, y sujetaba con fuerza el álbum. Denton se volvió y le apuntó con la pistola, y ella volvió a gritar.
Reuní la poca energía que me quedaba, el odio se impuso al dolor y me lancé hacia Denton, golpeándole en la espalda con el hombro. Cayó hacia delante, aterrizó en el suelo.
La pistola volvió a disparar, salieron chispas de la pared. No sentía mi brazo izquierdo, pero con la mano derecha agarré el brazo con el que Denton sostenía el arma. Era más fuerte que él, pero el disparo me había debilitado. Levanté el puño y lo estrellé contra su cara. Una vez. Y otra, más fuerte. Oí un chasquido cuando su nariz se rompió. Manó la sangre. Volví a golpearlo. Me manché la mano de sangre. No sentía nada.
Denton gemía debajo de mí. Los dos nos levantamos a duras penas. Yo seguía sujetando la pistola, me aferraba a ella con todas mis fuerzas.
Como aquella noche…
De mi pecho salía un silbido cada vez que respiraba. Denton dio un paso atrás, consiguió estabilizarse y yo me preparé, mis piernas parecían de goma, apenas podía sostenerme en pie. Pero en lugar de intentar agarrar mejor la pistola, Denton levantó la pierna. Hacia mi entrepierna.
Caí hacia atrás. Un dolor que nunca había experimentado traspasó todos los nervios de mi cuerpo. Me retorcí en el suelo, me ardía el pecho, mis energías se habían disipado por completo. Mis miembros no respondían. Levanté la mirada y vi a Denton de pie encima de mí, con una horrible sonrisa en la cara. Se limpió la sangre de la nariz rota y se rió.
– Adiós, Parker.
Su pistola trazó una línea invisible entre mis ojos.
De pronto sonó un disparo. Y luego otro. Vi salir humo del pecho de Denton. Pareció aturdido, perplejo. Unas manchas pequeñas y oscuras aparecieron bajo su camisa blanca, visibles a la luz de la luna. Otro disparo restalló en el aire y Denton cayó hacia delante. Su pistola resonó en el suelo de madera. Su cuerpo se convulsionó una sola vez y luego se quedó quieto. Miré hacia el rincón.
Barnes se había incorporado. Tenía la cara pálida, macilenta, y miraba fijamente el cuerpo caído de Leonard Denton. Parpadeó dos veces, como si tuviera mucho sueño e intentara mantenerse despierto.
Lo mismo que yo, Barnes estaba perdiendo la batalla.
– Por Anne -susurró, y cerró los ojos. Soltó la escopeta.
Un momento después, Amanda irrumpió en la habitación. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Se arrodilló a mi lado, me abrazó la cabeza. Yo tenía sueño, me apoyé en ella, sentí que mi cuerpo flotaba lentamente a la deriva.
– Oh, Dios mío -dijo-. No te preocupes, Henry. Te pondrás bien -lágrimas ardientes caían sobre mi cara, cálidas como una mano reconfortante. Me dejé empapar por aquella sensación, dejé que mi mente vagara-. Ya ha pasado todo.
Oí pasos, miré entre la neblina y vi que una docena de policías armados entraban en la habitación. Se acercaron a mí inmediatamente. Dos hombres y una mujer se inclinaron sobre el cuerpo de Mauser. Oí una respiración rasposa cuando le pusieron una bolsa de oxígeno sobre la cara y lo subieron a una camilla. Cuando se lo llevaron, sus dedos se movían.
Supe que Denton estaba muerto por cómo lo examinaron.
Un agente con bigote se arrodilló a mi lado. Me pesaban los párpados y dejé que se cerraran. A través de la oscuridad, muy a lo lejos, oí gritar a Amanda. Luché por abrir los ojos y vi que un agente la sujetaba. Le sonreí mientras me hundía en la oscuridad.
– Barnes -dije, y mi voz sonó apenas como un eco.
– ¿Quién es Barnes? -preguntó el agente.
– En el rincón, con la escopeta. Ha matado a Denton. Nos ha salvado la vida -apenas podía hablar. Ya no tenía fuerzas. Era hora de dormir. Buenas noches, Henry.
El policía se levantó y luego volvió a agacharse.
– Ahí no hay nada, hijo. Yo sólo veo una escopeta y unos casquillos. ¿Estás seguro de que había alguien más?
Una risa escapó de mis labios. Entre el enjambre de chaquetas azules, pude ver toda la habitación. El policía tenía razón. Había una mancha de sangre allí donde había caído Barnes. Nada más.
Sentí que la mano de Amanda me acariciaba la espalda, su llanto me mantuvo despierto. Varias manos me levantaron en el aire. Dos palabras resonaron en mi cabeza antes de que me engullera la oscuridad.
«Se acabó».
Capítulo 42
Un mes después
Nunca me han gustado las arañas. No creo que le gusten a nadie. Pero mientras estaba sentado en un banco de Rockefeller Plaza, tomando un café y viendo cómo el sol radiante del verano brillaba en aquellos monstruosos arácnidos de metal, pensé que la primera vez no las había visto bien del todo.
Estábamos a fines de junio y hacía un calor delicioso. Una brisa suave recorría la ciudad. Las noches de verano en Nueva York eran largas, y pensaba saborear cada segundo de ellas. Hacía menos de una semana que había vuelto a la Gazette y aún estaba recuperándome de la infección de la pierna y de las dos operaciones posteriores. Una semana en cuidados intensivos con policías armados en la puerta de la habitación. Mi madre fue a visitarme. Lloró y luego me preguntó si ya había encontrado empleo. Dijo que mi padre no había podido ir porque tenía mucho trabajo.
Mya también fue a verme. Por suerte, cuando Amanda no estaba. Ésa sería una conversación violenta para otra ocasión. Dijo que se alegraba de que estuviera bien. Que sentía que las cosas hubieran acabado tan mal entre nosotros. Que confiaba en que siguiéramos siendo amigos. Le dije que me gustaría. Y lo decía en serio. Pero ella me miraba como no me miraba desde hacía mucho tiempo. Y comprendí que no esperaba sólo que fuéramos amigos. Una parte de mí deseaba que tuviéramos otra oportunidad. Eso jamás se lo diré a Amanda. Ahora estamos juntos. Puede que mi pasado no esté enterrado, pero ahora al menos tengo futuro.
Los médicos me dijeron que esperara unas semanas antes de volver a la Gazette. Que al principio intentara trabajar dos o tres horas al día, dijeron. Que fuera aumentando las horas de trabajo a medida que me sintiera con fuerzas. Pero sabían que no iba a hacerlo. Si volvía a la Gazette, sería a toda máquina.
Así que estuve un par de semanas más sin hacer nada, atiborrándome de libros y periódicos para no volverme loco de aburrimiento, y ahora allí estaba, en el punto de partida. Si hubiera aceptado escribir el ridículo artículo de Wallace sobre aquellos bichos metálicos, tendría una costilla más y una historia increíble menos. Y un amor menos.
Sentí un leve tirón en el pecho, respiré hondo. La cicatriz siempre sería visible, pero el dolor acabaría por desaparecer. La bala de Denton me había hecho añicos la última costilla, y una esquirla me había punzado el pulmón derecho. Al abrirme, los médicos dijeron que mi pulmón parecía una bolsa arrugada. Me insertaron tubos en el pecho para extraer el aire que se había acumulado entre el pulmón dañado y la caja torácica. Antes de que me durmieran, vi la cara de Amanda por el cristal. No se podía ver nada mejor antes de desmayarse.
Todavía sentía el cosquilleo de la herida bajo la ropa, como un amputado que aún siente dolor en el miembro perdido: un silencioso recordatorio de aquella noche. A veces todavía veo los cuerpos, huelo el humo, oigo los disparos. Y sé que nunca los olvidaré.
La semana pasada fui a visitar a la familia de John Fredrickson, para darle el pésame a su viuda, Linda. Ella ya sabía la verdad. Sabía qué hacía allí su marido aquella noche. Pero su marido seguía estando muerto por mi culpa.
Me miró con el labio tembloroso. Y luego me abofeteó. Y cerró la puerta. Me quedé allí un momento y sentí el dolor. Había algunas heridas que no curarían nunca, fuera cual fuese el bálsamo que se les aplicara. Y tendría que vivir con eso. Igual que Linda Fredrickson.
Joe Mauser se negaba a morir.
También fui a visitarlo a él. Una productora de cine le había pagado un montón de dinero por los derechos de la historia mientras aún estaba enganchado a un pulmón artificial. Las editoriales le ofrecían dinero a mansalva por escribir un libro. Jack O’Donnell me dijo que aquello era normal. Que pocos policías podían vivir sólo de su salario y que la mayoría abrigaba la secreta esperanza de que un gran caso sacara de apuros económicos a su familia. Eso, si Mauser sobrevivía. Yo sabía que sobreviviría.
El reportaje de Jack tuvo un éxito aplastante. El titular de primera página decía El blanco y mostraba fotos de archivo de Michael DiForio, los agentes Joe Mauser y Leonard Denton, el presunto asesino a sueldo Shelton Barnes y la foto de mi carné de conducir.
El artículo empezaba conmigo entrevistando a Luis Guzmán y acababa con la muerte de Leonard Denton. La Gazette vendió toda la edición. Se hablaba del Pulitzer. Y cuando Wallace me ofreció recuperar mi antiguo puesto, lo primero que hizo Jack fue asegurarse de que al final del reportaje hubiera una línea que dijera «Información adicional de Henry Parker».
Las fotografías procedían únicamente de los archivos policiales y de Associated Press.
Paulina dejó la Gazette unas semanas antes. El New York Dispatch le dobló el sueldo y le ofreció una columna destacada. Su primera columna se tituló Henry Parker arruina las noticias. Junto a ella había un artículo sobre una estrella de televisión de la que se sospechaba se había sometido a una liposucción y un aumento de pecho.
En la redacción todo el mundo la puso verde, pero hacía años que un artículo del Dispatch que no hablara de tetas o de los líos con menores del marido de alguna modelo no se comentaba tanto. La gente la insultaba, pero al menos hablaba de ella. Oí rumores de que estaba entrevistando a mis antiguos compañeros de clase, a mis padres, y que incluso había llamado a Mya buscando carnaza. Incluso me llamó a mí, dijo que era sólo cuestión de negocios, que en esta profesión no puedes tomarte las cosas como algo personal y…
Colgué antes de que acabara la frase. La historia siguió rodando. Unos días después recibí la primera carta injuriosa.
Implacable. Consentido. Odioso. Traicionero. Sólo algunas de las lindezas que me dedicó aquel fan confeso de Paulina Cole.
Pero allí estaba yo, trabajando otra vez. Haciendo aquello para lo que había nacido.
Estaba escribiendo en mi libreta cuando de pronto una sombra tapó el sol.
– ¿Visitando a tus amigos?
Amanda estaba de pie frente a mí. El sol brillaba directamente sobre su cabeza. Respiré su olor delicioso, tuve que recordarme otra vez que era real. Llevaba una camiseta de tirantes de color turquesa (mi preferida) y se había recogido la hermosa melena castaña en una coleta. Yo no lo creía posible, pero estaba aún más guapa que el día que la conocí.
– No te dejan en paz, ¿eh?
Se refería a los policías de paisano apostados en torno al edificio. Por si acaso Michael DiForio se ofuscaba y decidía tomarse la revancha. Mentiría si dijera que no me despertaba con un sudor frío algunas noches, dudando de que todo hubiera acabado, de si aquellos tres días no habrían acabado para siempre con mi vida apacible. Entonces miraba a la chica tumbada a mi lado y comprendía que ella podría darme todo lo que había perdido.
Amanda.
– ¿Querías verme, entonces? -dije. Tres cuartos de hora antes, Amanda me había llamado a la oficina y me había dicho que me encontrara con ella fuera. Dijo que era importante. Y no solía usar aquel término a la ligera.
– ¿Qué estás escribiendo? -preguntó. Alargó la mano hacia mi cuaderno y lo aparté.
– Wallace me ha encargado escribir un artículo sobre estas… -señaló los grandes insectos rodeados de turistas-… cosas. La última vez no quise, así que intento corregirme.
– Parece un bonito artículo de interés humano -dijo ella. Me rodeó el cuello con los brazos. Sentí su olor dulce y ligero, un olor que ya sería siempre el del despertar-. ¿Hay algún otro ser humano que te interese?
Sonreí.
– Se me ocurre uno, pero no le he hecho un análisis del ADN para asegurarme de que no es del planeta Melmac.
Me dio un puñetazo juguetón en el brazo y luego se sentó en mis rodillas. Se inclinó y frotó su mejilla contra la mía. Sentí sus labios rozarme la nariz, la oreja. Sentí su sabor en mi lengua. Amanda. La mujer que me había salvado la vida.
Entonces noté una patada en la pierna y al mirar vi a una niña en el suelo. Había tropezado en mi pie, pero se levantó de un salto, como una acróbata, y se sacudió el peto.
– ¡Ta-tán! -gritó como si lo tuviera todo previsto.
– ¡Alyssa! -su madre se acercó corriendo. Llevaba en la mano un plano de Nueva York y una bolsa de Dean & De-Luca-. Lo siento -dijo-. Qué pesados son los niños.
– No pasa nada -dije. Me incliné para mirar a Alyssa. Amanda seguía abrazada a mi cuello-. Ten cuidado, Alyssa, no las molestes -señalé a las arañas.
– ¿Por qué? -preguntó, confusa, aunque su boquita se estiró con una sonrisa traviesa.
– Porque si no tienes cuidado podrían… -empecé a hacer cosquillas a Amanda hasta que empezó a retorcerse y a gritar en mis brazos. Alyssa daba palmas y brincaba, riendo como un bebé.
– ¿Te hacen cosquillas? -preguntó.
– Exactamente.
Su madre me sonrió, tomó a Alyssa de la mano y se la llevó.
– ¿Qué puedo decir? -dije, besando a Amanda en los labios-. Los niños me adoran.
– Me parece que está loca por ti -contestó, traspasándome con sus ojos brillantes-. ¿Tengo que ponerme celosa?
– Pues sí. He decidido abandonar a mi novia, aunque sea preciosa y madura, por una mujer mucho más joven cuyos padres tienen una cuenta bancaria más estable y un bonito arenero para jugar.
Me besó, puso su mano sobre mi pecho, donde la bala me había atravesado la piel.
– ¿Qué tal estás? -preguntó.
– Todavía me escuece a veces, pero no es para tanto. El médico dice que me dolerá más en invierno. Así que tengo los tres meses de verano. Luego, tendrás que darme calor.
– No creo que eso sea problema.
– Bueno, ¿cuál era la emergencia? Parecía importante.
– Lo es -dijo. Me quitó el cuaderno de la mano, lo besó, y se metió la mano en el bolsillo.
Cuando volvió a mirarme estaba muy seria, más seria de lo que la había visto en mucho tiempo.
– Quiero que tengas esto -dijo-. Nunca le había dado uno a nadie, pero… -su voz se apagó-. Tú mereces verlo.
Puso en mi mano una libreta. La tapa me resultaba familiar. La abrí. Había dos palabras escritas en lo alto de la página. Carl Bernstein.
Lo leí.
Carl Bernstein
Veintipocos años, veinticinco como mucho. No lleva equipaje, excepto una mochila, va solo. Tiene una mirada que no había visto nunca, una ternura que parece salida de la nada. Como si estuviera asustado, desvalido. Se comporta como si yo acabara de salvarle la vida a alguien a quien acabo de conocer.
Leí el resto de la página. Cuando acabé, me levanté, tomé a Amanda en mis brazos, le di una vuelta y nos besamos hasta que empezaron a dolerme las costillas y tuve que dejarla en el suelo.
Amanda se inclinó y besó mi camisa justo donde la bala había penetrado en mi cuerpo. Se incorporó y sonrió.
– Las cicatrices me parecen bastante viriles. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de ellas?
– ¿Qué? -pregunté.
– Que nunca se sabe exactamente qué había debajo -sonrió-. Vamos, héroe mío, tienes una historia que escribir.
Riendo, echamos a andar calle abajo, tomados del brazo. Amanda apoyó la cabeza en mi hombro. La besé en la frente y la apreté con fuerza.
Sin mirar atrás.
Epílogo
El viento frío azotaba y mordía la cara de Michael DiForio cuando se bajó de la acera. Un guardaespaldas al que no conocía se metió en un charco de un palmo de profundidad para abrirle la puerta del Oldsmobile. «Jodidos nuevos», pensó. «Son todos unos inútiles».
Habían tenido que contratar a más gente después de que Barnes masacrara a cuatro hombres en aquel edificio abandonado de la calle 80. Las caras nuevas sólo aumentaban la confusión, sólo conseguían debilitar su familia. Y en las últimas semanas la familia de Michael apenas tenía fuerzas para seguir adelante.
En las últimas tres semanas, casi todos los guardaespaldas de DiForio habían desaparecido como si los hubiera tragado la tierra. La mayoría había dejado simplemente de responder a las llamadas; otros sólo susurraban «dejad de llamar» y colgaban. Por eso había caras nuevas. Por eso todo se había vuelto humo.
Según el teniente de la comisaría 53, varias semanas después de que Henry Parker quedara libre de tres cargos de asesinato en primer grado, todos los agentes de policía, políticos y periodistas a sueldo de DiForio recibieron por correo un paquete misterioso. Dentro del paquete había una copia de una fotografía que Michael sabía obra del difunto Hans Gustofson. Las fotografías iban acompañadas de una carta advirtiendo de que o sus actividades ilegales cesaban inmediatamente o las fotografías en cuestión serían entregadas a la prensa.
La mitad de los policías estaban muertos de miedo. Todos los demás habían «cambiado de chaqueta». El álbum de fotos había desaparecido por completo. Y una enorme cantidad de tiempo y de dinero había acabado tirada por la ventana.
«No podemos seguir trabajando para ti, Michael. Hemos prestado juramento a la ciudad».
Aquellos putos santurrones volvían a aferrarse a su palabra después de haber aceptado dinero de él a montones. Pasaban de él, así como así. El maldito Parker estaba detrás de aquello. Tenía que ser él.
Lo primero que ordenó Michael fue encontrar a Henry Parker y acabar con él. Aquel chico había echado a perder tantas cosas que Michael no sabía si podría salvar algo. Pero de todos modos había que cobrarse venganza, y rápido. Michael tenía que recuperar el control.
Blanket se deslizó en el asiento trasero, junto a DiForio. Un conductor gordo que apestaba a cebollas fritas se sentó tras el volante. Blanket hizo una seña al nuevo, que saludó a Michael inclinando la cabeza con nerviosismo.
– Jefe, éste es Kenny. Va a llevar el coche hasta que encontremos más ayuda.
DiForio inclinó la cabeza rápidamente. Nada más.
Kenny encendió el motor y empezó a alejarse de la acera. Frenó bruscamente, volvió a arrancar y Michael se precipitó hacia delante. Estaba claro que aquel pobre infeliz de Kenny no había conducido mucho, aparte de la camioneta de pizzas o lo que fuera donde lo habían encontrado. Kenny salió del complejo zigzagueando a veinte por hora, como un adolescente temeroso de que su profesor de autoescuela se enfadara.
Henry Parker. Un chico de veinticuatro años había estado a punto de arruinarlo.
El álbum había desaparecido. Gustofson y Fredrickson estaban muertos, igual que Shelton Barnes. Leonard Denton, un fiel soldado durante años, estaba muerto. Luis y Christine Guzmán estaban bajo custodia. Tantos soldados muertos. Y los demás desertando como ratas de un barco.
DiForio sabía desde siempre la historia de Denton, suponía que tarde o temprano acabaría por pasarle factura. Pero no podía haber sucedido en peor momento. Ahora, aunque quisiera librarse de Parker (y quería, oh, Dios, cuánto lo deseaba), la policía lo vigilaba como un chulo a una prostituta.
Los periódicos no hablaban del entierro del tercer hombre, ni siquiera mencionaban su nombre. No importaba. No se merecía un entierro. Por segunda vez, Michael DiForio había matado a Shelton Barnes. Y esta vez no iba a volver.
– Eh, Ken o como coño te llames, ¿te importaría pisar el acelerador?
– Ken es nuevo, Mike -contestó Blanket-. Ya te acostumbrarás a él.
– Voy a llegar tarde a mi puto entierro como siga conduciendo así. Oye, Ken, ¿has visto esa película sobre una bomba en un autobús? Si bajas de ochenta el resto del camino, te corto las putas orejas.
Ken asintió con la cabeza. Con el humor que tenía, quizá Michael cumpliera su palabra.
Ken pisó el acelerador y DiForio vio subir poco a poco el velocímetro. Por lo menos Ken hacía caso. Era un comienzo.
Cuando el coche pasaba por las verjas de hierro forjado una tremenda explosión quebró el aire y el coche estalló en una enorme y dorada bola de fuego. La detonación aturdió a docenas de transeúntes y rompió las ventanas de tres manzanas a la redonda.
Las llamas naranjas salieron disparadas hacia el cielo cuando el fuselaje se incendió, haciendo saltar el chasis del coche a tres metros de altura. Los trozos derretidos caían como lluvia sobre la calle.
Cuando el coche cayó a tierra un humo negro salía de las ventanas. La gente se reunió en torno al amasijo humeante, susurrando, tapándose la boca con la mano para sofocar el horror. Aparecieron los teléfonos móviles y el número de emergencias se vio inundado al instante de llamadas horrorizadas. La mayoría de la gente se limitó a mirar cómo ardía el coche, boquiabierta ante los cuerpos carbonizados de su interior. Preguntándose quién habría caído víctima de un destino tan espantoso.
Un hombre comenzó a abrirse paso lentamente entre la gente. Era alto y de tez pálida. Delgado, como si últimamente hubiera perdido mucho peso. Tenía las mejillas hundidas y llevaba gafas oscuras. Un grueso abrigo negro envolvía su figura enjuta. Caminaba con una leve cojera y llevaba el brazo derecho en cabestrillo. El hombre se adelantó, esquivando con cuidado a los curiosos boquiabiertos. Al acercarse al amasijo retorcido del coche, sacó algo del bolsillo de su pechera. Era una fotografía vieja, estropeada y manchada de rojo.
Pegó los labios a la fotografía y la dejó en el suelo, junto al coche todavía en llamas, a unos pasos de los cuerpos abrasados.
Luego se apartó, tosió llevándose el puño a la boca y dijo dos palabras.
«Por Anne».
Jason Pinter

Antes de convertirse en un escritor a tiempo completo, Jason trabajó como editor de libros durante cinco años en tres grandes editoriales. Con tan sólo veintiséis años de edad, Jason firmó un contrato de tres libros con la editora MIRA, que se extendió a siete antes de cumplir los veintiocho. Hoy en día, sus libros han sido publicados en más de una docena de países en varios idiomas y se han vendido cientos de miles de copias en todo el mundo.
Jason Pinter es el autor de la aclamada serie de Henry Parker, el primero de ellos (The Mark) fue elegido para hacer una película. Lanzó una novela en formato e-book exclusivamente, Faking Life, escrita cuando aún estaba en la universidad. Su primera serie para jóvenes lectores, Zeke Bartholomew: Superspy: superespía, se publicará en el otoño de 2011, y su primera trilogía para jóvenes adultos, The Great Divide, será publicada en 2012.
Ha sido nominado para varios premios, incluyendo el premio Thriller, el premio de la Crítica Strand, el premio Shamus, el premio Barry, el premio CrimeSpree y el RT elegido por votación entre los amantes de los libros. El blog de Jason, «The Man in Black» (http://jasonpinter.blogspot.com) fue nombrado como uno de los mejores blogs de misterio según Library Journal. Es miembro de la Asociación Internacional de escritores de Thrillers, de la Asociación de Escritores de Misterio de América y de la Sociedad de Escritores e Ilustradores de libros para niños. Es miembro fundador del colectivo de autores Killer Year: A Criminal Anthology, una antología publicada por St. Martin's Press y Mira.
Jason vive en Nueva York y actualmente está trabajando en sus nuevos libros.
***
