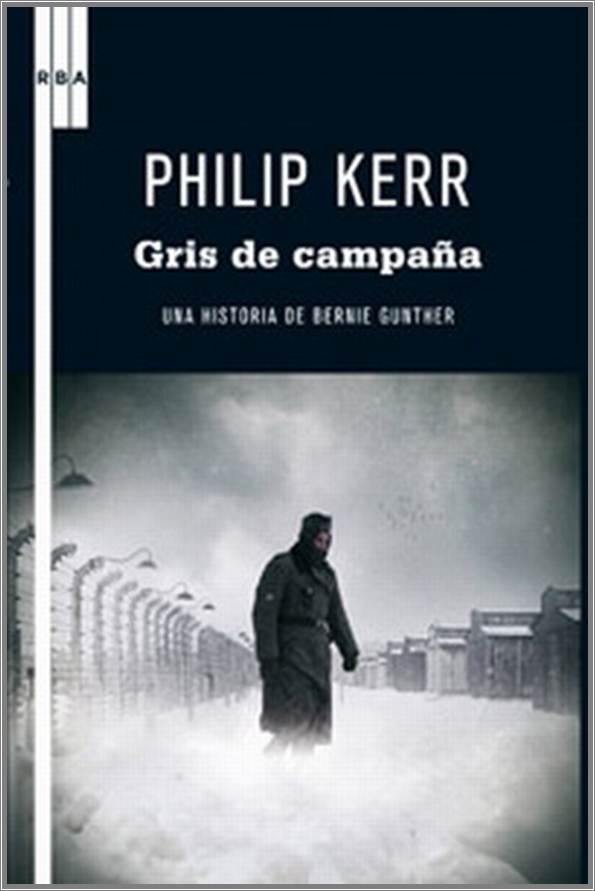
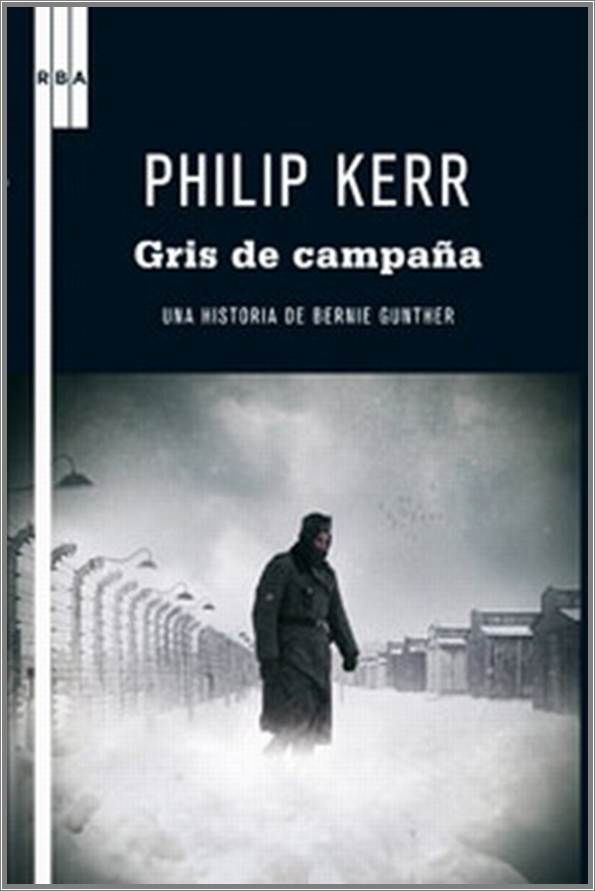
Philip Kerr
Gris de campaña
Para Allan Scott
«No me gusta Ike.»
graham greene, El americano impasible
1
CUBA, 1954
– Aquel inglés que está con Ernestina -dijo ella, con la mirada puesta en la lujosa sala-. Me recuerda a usted, señor Hausner.
Doña Marina me conocía tan bien como cualquiera en Cuba, quizá mejor, dado que nuestra relación estaba fundada en algo más sólido que la simple amistad: doña Marina era la propietaria del mejor y mayor prostíbulo de La Habana.
El inglés era alto, con los hombros redondeados, los ojos azul claro y una expresión lúgubre. Vestía una camisa azul de lino con manga corta, pantalones grises de algodón y zapatos negros bien lustrados. Tenía la impresión de haberlo visto antes, en el Floridita o quizás en el vestíbulo del Hotel Nacional, pero apenas lo miré. Le había prestado más atención a la nueva y casi desnuda chica sentada en el regazo del inglés, que, de cuando en cuando, le quitaba el cigarrillo de la boca para dar una calada mientras él se entretenía sopesando sus enormes pechos en las manos, como si juzgara la madurez de dos pomelos.
– ¿En qué sentido? -pregunté, y me apresuré a mirarme en el gran espejo colgado en la pared, intrigado por saber si en realidad había algún parecido entre nosotros aparte de nuestro aprecio por los pechos de Ernestina y los grandes pezones oscuros que los adornaban como lapas gigantes.
El rostro que me devolvió la mirada era más pesado que el del inglés, con un poco más de pelo arriba, pero también cincuentón y surcado por la vida. Tal vez doña Marina creía que era más que la experiencia de vivir lo que estaba grabado en nuestros rostros: el claroscuro de la conciencia y la complicidad quizá, como si ninguno de los dos hubiera hecho lo que debía hacer o, aún peor, como si cada uno de nosotros viviera con algún secreto culpable.
– Tienen los mismos ojos -respondió doña Marina.
– Ah, quiere decir que son azules -dije, a sabiendas de que probablemente no se refería a eso en absoluto.
– No, no es eso. Es sólo que usted y el señor Greene miran a las personas de cierta manera. Como si trataran de mirar dentro de ellas. Como un espiritista. O quizá como un policía. Los dos tienen unos ojos muy penetrantes que parecen mirar a través de las personas. En realidad resulta muy intimidatorio.
Resultaba difícil imaginar a doña Marina intimidada por algo o por alguien. Siempre estaba tan relajada como una iguana en una roca calentada por el sol.
– ¿El señor Greene, eh? -No me extrañó que doña Marina lo llamara por su nombre. Casa Marina no era la clase de lugar donde te sentías obligado a utilizar un nombre falso. Necesitabas una referencia sólo para poder cruzar la puerta principal-. Quizá sea policía. Con unos pies tan grandes, no me sorprendería lo más mínimo.
– Es escritor.
– ¿Qué clase de escritor?
– Novelas. Aventuras del Oeste, creo. Me dijo que escribe con el seudónimo de Buck Dexter.
– Nunca lo había oído mencionar. ¿Vive en Cuba?
– No, vive en Londres. Pero siempre nos visita cuando está en La Habana.
– Un viajero, ¿no?
– Sí. Al parecer, esta vez va camino de Haití. -Ella sonrió-. ¿Ahora no ve el parecido?
– No, en realidad no -respondí con firmeza, y me alegré cuando ella pareció cambiar de tema.
– ¿Qué tal le fue hoy con Ornara?
– Bien -asentí.
– A usted le gusta, ¿no?
– Mucho.
– Es de Santiago -dijo doña Marina, como si esto lo explicase todo-. Todas mis mejores chicas vienen de Santiago. Son las muchachas con más aspecto africano en Cuba. A los hombres parece gustarles.
– Yo sé que a mí sí.
– Creo que tiene algo que ver con el hecho de que, a diferencia de las mujeres blancas, las mujeres negras tienen la pelvis casi tan grande como la de un hombre. Una pelvis de antropoide. Y antes de que me pregunte cómo lo sé, le diré que he sido enfermera.
No me sorprendió saberlo. Doña Marina ponía mucho cuidado en la salud y la higiene sexual, y el personal de su casa del Malecón incluía a dos enfermeras preparadas para ocuparse de lo que hiciera falta: desde una picadura de medusa a un ataque al corazón. Había oído decir que tienes más posibilidades de sobrevivir a un infarto en Casa Marina que en la facultad de Medicina de la Universidad de La Habana.
– Santiago es un auténtico crisol -continuó ella-. Jamaicanos, haitianos, dominicanos, bahameños… Es la ciudad más caribeña de Cuba. Y es la más rebelde, por supuesto. Todas nuestras revoluciones comienzan en Santiago. Creo que es porque todas las personas que viven allí están emparentadas entre sí, de una manera u otra.
Colocó un cigarrillo en una pequeña boquilla de ámbar y lo encendió con un elegante mechero de plata.
– Por ejemplo, ¿sabía que Ornara está emparentada con el hombre que se encarga de cuidar de su embarcación en Santiago?
Empezaba a ver que había algún propósito detrás de la conversación de doña Marina, porque no era sólo el señor Greene quien iba a Haití; yo también. Sólo que mi viaje se suponía que era un secreto.
– No, no lo sabía. -Miré mi reloj, pero antes de que pudiese disculparme y marcharme, doña Marina me había hecho pasar a su salón privado y me ofrecía una copa. Y pensando que quizá sería mejor escuchar lo que tenía que decirme, en vista de que había mencionado mi embarcación, respondí que tomaría un añejo.
Ella cogió una botella de ron añejo y me sirvió una copa bien grande.
– Al señor Greene también le gusta mucho nuestro ron de La Habana -comentó.
– Creo que lo mejor será que vaya al grano -señalé-. ¿No cree usted?
Así que lo hizo.
Y así fue como me vi con una muchacha en el asiento del pasajero de mi Chevrolet cuando, una semana más tarde, conducía hacia el sudoeste por la autopista central de Cuba hacia Santiago, en el extremo opuesto de la isla. La ironía de la situación no me pasó inadvertida; tratando de evitar que me chantajeara un policía secreto, me había colocado en una posición tal que una madame, mucho más lista para amenazarme abiertamente, se sintió capaz de pedirme un favor que yo no habría querido conceder: llevar conmigo a una chica desde una casa de La Habana en mi «excursión de pesca» a Haití. Era casi seguro que doña Marina conocía al teniente Quevedo y sabía que a él no le iba a gustar que yo saliese de viaje por mar; pero dudaba que ella supiese que el teniente me había amenazado con deportarme a Alemania, donde me buscaban por asesinato, a menos que aceptase espiar a Meyer Lansky, el jefe del hampa que era mi empleador. En cualquier caso, no pude hacer otra cosa que acceder a su petición, aunque podría haberme sentido mucho más feliz con mi pasajera. Melba Marrero era buscada por la policía en relación con el asesinato de un capitán de policía del precinto noveno, y había amigos de doña Marina que querían ver a Melba fuera de la isla de Cuba lo antes posible.
Melba Marrero tenía poco más de veinte años, aunque no le gustaba que nadie lo supiese. Yo suponía que quería que las personas la tomasen en serio, y tal vez ésta fuese la razón por la que había matado al capitán Balart. Pero era más probable que le hubiese matado porque estaba vinculada con los rebeldes comunistas de Castro. Tenía la piel color café, con un rostro de líneas finas, una barbilla beligerante y una mirada tormentosa en sus ojos oscuros. Llevaba el pelo cortado a la moda italiana, rizos cortos y escalonados con unos pocos rizos peinados sobre la frente. Vestía una sencilla blusa blanca, pantalones ajustados de color ante, un cinturón de cuero y guantes a juego. Tenía el aspecto de una amazona dispuesta a montar un caballo que con toda probabilidad esperaba con ansia la experiencia.
– ¿Por qué no te has comprado un descapotable? -me preguntó cuando aún estábamos lejos de Santa Clara, que iba a ser nuestra primera parada-. Un descapotable es lo mejor en Cuba.
– No me gustan los descapotables. Las personas te miran más cuando conduces un descapotable. Y a mí no me gusta que me miren.
– Vaya, ¿eres un tipo tímido? ¿O es que te sientes culpable por alguna cosa?
– Ninguna de las dos. Sólo reservado.
– ¿Tienes un pitillo?
– Hay un paquete en la guantera.
Pulsó el botón de la tapa con un dedo y la dejó caer delante de ella.
– Old Gold. No me gustan los Old Gold.
– No te gusta mi coche. No te gustan mis cigarrillos. ¿Qué te gusta?
– No importa.
La miré de reojo. Su boca siempre parecía estar a punto de hacer una mueca, una impresión que se veía reforzada por los fuertes dientes blancos que la llenaban. Por mucho que lo intentase, no podía imaginarme a nadie tocándola sin perder un dedo. Ella suspiró, entrelazó las manos con fuerza y las puso entre las rodillas.
– Entonces, ¿cuál es tu historia, señor Hausner?
– No tengo ninguna.
Ella se encogió de hombros.
– Son más de mil kilómetros hasta Santiago.
– Intenta leer un libro. -Sabía que ella llevaba uno.
– Quizá lo haga. -Abrió el bolso, sacó las gafas y un libro y comenzó a leer.
Al cabo de un rato pude distinguir disimuladamente el título. Estaba leyendo Cómo se templa el acero, de Nikolai Ostrovsky. Intenté no sonreír pero fue inútil.
– ¿Algo te hace gracia?
Señalé el libro en su regazo.
– No me hubiese imaginado eso.
– Es sobre alguien que participó en la revolución rusa.
– Es lo que creía.
– ¿Tú en qué crees?
– En muy pocas cosas.
– Eso no ayuda a nadie.
– Como si importase.
– ¿No importa?
– En mi libro, el partido de pocos es siempre mejor que el partido del amor fraternal. El pueblo y el proletariado no necesitan la ayuda de nadie. Desde luego, no la tuya o la mía.
– No me lo creo.
– Oh, no lo dudo. Pero es curioso, ¿no te parece? Los dos huimos hacia Haití. Tú porque crees en algo y yo porque no creo en nada en absoluto.
– Primero creías en muy pocas cosas. Ahora en nada en absoluto. Marx y Engels tenían razón. La burguesía produce sus propios sepultureros.
Me reí.
– Al menos hemos establecido algo -añadió ella-. Que estás huyendo.
– Sí. Es mi historia. Si te interesa de verdad, es la misma historia de siempre. El holandés volador. El judío errante. Ha habido muchos viajes de por medio, de una manera u otra. Creía que aquí en Cuba estaba seguro.
– Nadie está seguro en Cuba -dijo ella-. Ya no.
– Yo estaba seguro -afirmé, sin hacerle caso-. Hasta que intenté jugar al héroe. Sólo me olvidé de una cosa. No estoy hecho de la misma pasta que los héroes. Nunca lo fui. Además, el mundo no quiere héroes. Están pasados de moda, como los dobladillos del año pasado. Lo que ahora se requiere son luchadores por la libertad e informadores. Bien, soy demasiado viejo para lo primero y demasiado escrupuloso para lo segundo.
– ¿Qué pasó?
– Un pretencioso teniente de la inteligencia militar quería convertirme en su espía, sólo que había algo que no me gustaba.
– Entonces estás haciendo lo correcto -sostuvo Melba-. No hay nada deshonroso en no querer ser una espía de la policía.
– Casi haces que suene como si hiciera algo noble. No es así en absoluto.
– ¿Cómo es?
– No quiero ser una moneda en el bolsillo de nadie. Ya tuve bastante de eso durante la guerra. Prefiero rodar por mi cuenta. Pero eso es sólo una parte de la razón. Espiar es peligroso. Es muy peligroso cuando existe una clara probabilidad de que te pillen. Pero me atrevería a decir que ahora tú ya lo sabes.
– ¿Qué te dijo Marina de mí?
– Todo lo que necesitaba saber. Digamos que dejé de escuchar cuando dijo que habías matado a un poli. Eso puso punto final a la función. Al menos, a la mía.
– Hablas como si no lo aprobases.
– Los polis son iguales que todos los demás -dije-. Algunos buenos y otros malos. Yo también fui poli una vez. Hace mucho tiempo.
– Lo hice por la revolución -afirmó.
– Ya suponía que no lo hiciste por un coco.
– Era un hijoputa y se la tenían jurada, y yo lo hice por…
– Lo sé, lo hiciste por la revolución.
– ¿No crees que Cuba necesita una revolución?
– No niego que las cosas podrían ir mejor. Pero toda revolución arde muy bien antes de convertirse en cenizas. La tuya será como todas las que ha habido antes. Te lo garantizo.
Melba sacudía su bonita cabeza pero, animado por el tema, continué hablando.
– Porque, cuando alguien habla de construir una sociedad mejor, puedes estar segura de que está planeando utilizar un par de cartuchos de dinamita.
Después de aquello, ella permaneció en silencio y yo también.
Nos detuvimos un rato en Santa Clara. A unos trescientos kilómetros al este de La Habana, era una ciudad pintoresca y sin nada destacable, con un parque central rodeado por varios edificios viejos y hoteles. Melba se largó por su cuenta. Yo me senté en la terraza del Hotel Central y comí solo, lo cual me sentó muy bien. Cuando ella reapareció, reanudamos el diálogo.
Aún no había oscurecido cuando llegamos a Camagüey. Estaba llena de casas triangulares y grandes jarrones de cerámica llenos de flores. No sabía por qué y nunca se me ocurrió preguntarlo. Paralelo a la autopista, un tren de mercancías circulaba en dirección opuesta, cargado con madera de los bosques de la región.
– Pararemos aquí -anuncié.
– Sin duda sería mejor continuar viaje.
– ¿Sabes conducir?
– No.
– Pues yo tampoco. Ya no. Estoy rendido. Faltan otros trescientos veinte kilómetros hasta Santiago y, si no paramos pronto, nos despertaremos en la morgue.
Cerca de una cervecería -una de las pocas en la isla- pasamos junto a un coche de la policía, algo que me hizo pensar de nuevo en Melba y el asesinato que había cometido.
– Si mataste a un poli, te querrán pillar como sea -dije.
– Van como locos. Volaron la casa donde trabajaba. Varias de las chicas resultaron muertas o heridas de gravedad.
– ¿Es por eso que doña Marina aceptó ayudarte para salir de La Habana? -Asentí-. Sí, ahora tiene sentido. Cuando destruyen una casa, es malo para todos. En ese caso será más seguro si compartimos una habitación. Diré que eres mi esposa. De esa manera no tendrás que mostrar tu tarjeta de identidad.
– Escucha, señor Hausner, te agradezco mucho que me lleves contigo a Haití. Pero hay una cosa que deberías saber. Me ofrecí voluntaria para hacer el papel de puta sólo para acercarme al capitán Balart.
– Me preguntaba sobre eso.
– Lo hice por…
– La revolución. Lo sé. Escucha, Melba, tu virtud, si es que aún queda algo de ella, está a salvo conmigo. Te lo dije, estoy cansado. Podría dormir sobre una hoguera. Pero me conformaré con una silla o un sofá, y tú te puedes quedar con la cama.
– Gracias, señor.
– Y deja de llamarme así. Me llamo Carlos. Llámame así. Se supone que soy tu marido, ¿lo recuerdas?
Nos alojamos en el Gran Hotel, en el centro de la ciudad, y subimos a la habitación. Me fui directamente a la cama, es decir que dormí en el suelo. Durante el verano de 1941 alguno de los suelos donde dormí en Rusia eran las camas más cómodas que había tenido, sólo que ésta no lo era tanto. Claro que ahora no estaba tan agotado como lo había estado entonces. Alrededor de las dos de la mañana me desperté y me la encontré envuelta en una sábana y arrodillada a mi lado.
– ¿Qué pasa? -Me senté con un gemido de dolor.
– Estoy muy asustada -respondió.
– ¿De qué estás asustada?
– Tú sabes lo que me harán si me encuentran.
– ¿La policía?
Su asentimiento se convirtió en un temblor.
– ¿Entonces qué quieres de mí? ¿Qué te cuente un cuento? Escucha, Mel, mañana por la mañana te llevaré a Santiago, iremos a mi lancha y por la noche estarás sana y salva en Haití, ¿de acuerdo? Pero ahora estoy intentando dormir. Sólo que el colchón es un poco demasiado blando para mí. Así que, si no te importa.
– Por curioso que parezca -dijo ella-, no me importa. La cama es muy cómoda. Y hay sitio para los dos.
Era muy cierto. La cama era tan grande como una granja pequeña con una sola cabra. Estoy muy seguro sobre la cabra por la manera como ella me cogió de la mano y me guió al lecho. Había algo erótico y atractivo al respecto; o quizás era el hecho de que ella había dejado la sábana en el suelo. Era una noche calurosa, por supuesto, pero aquello no me preocupaba. Puedo pensar mejor cuando estoy desnudo, como estaba ella. Intenté imaginarme a mí mismo dormido en aquella cama, sólo que no funcionó; porque ahora había visto lo que ella había mostrado en la ventana y estaba dispuesto a apretar mi nariz contra el cristal para mirar mejor. No es que ella me desease. Nunca he conseguido entender porque una mujer quiere a un hombre, no cuando las mujeres tienen el aspecto que tienen. Ella era joven, estaba asustada y sola, y quería que alguien -probablemente cualquiera le hubiese servido- la abrazase y la hiciese sentir como si ella le importase algo al mundo. Algunas veces yo también me siento de esa manera: naces solo y mueres solo, y el resto del tiempo estás librado a tu suerte.
Cuando llegamos a Santiago al día siguiente, la orquídea negra de su cabeza había estado descansando en mi hombro a lo largo de casi ciento sesenta kilómetros. Nos estábamos comportando como cualquier pareja joven que se estuviera cortejando, pero uno de nosotros tenía más del doble de la edad que el otro, que era un asesino. Quizás esto último era injusto. Melba no era la única de los dos que había apretado el gatillo contra alguien. Yo también tenía algo de experiencia en el asesinato. En realidad mucha experiencia, sólo que no tenía muchas ganas de decírselo. Intentaba mantener mis pensamientos en lo que teníamos por delante. Algunas veces el futuro parece oscuro y amenazador, pero el pasado es incluso peor. Sobre todo mi pasado. Pero ahora era el presente peligro de la policía de Santiago el que me preocupaba. Tenían la reputación, probablemente bien merecida, de ser brutales. Era fácil de explicar, tras el verídico comentario de doña Marina de que todas las revoluciones cubanas comenzaban en Santiago.
Era imposible imaginar qué otra cosa podía comenzar allí. Un comienzo implica actividad, movimiento, o incluso trabajo, y no había muchas señales de ninguno de estos fatigosos adjetivos en las somnolientas calles de Santiago. Las escaleras permanecían apoyadas, inservibles y solitarias, las carretillas descansaban sin que nadie las empujara, los caballos esperaban pacientes, las barcas cabeceaban en la bahía y las redes de pesca se secaban al sol. Las únicas personas que parecían estar trabajando eran los polis, si es que se podía llamar trabajo a aquello. Aparcados a la sombra de los edificios color pastel de la ciudad, permanecían sentados fumando cigarrillos y esperando que las cosas se enfriasen o calentasen, según cómo se mire. Lo más probable es que hiciese demasiado calor y sol para que hubiese follones. El cielo era demasiado azul y los coches demasiado brillantes; el mar se parecía demasiado al cristal y las hojas de los bananeros se veían demasiado lustrosas; las estatuas eran demasiado blancas y las sombras demasiado cortas. Hasta los cocoteros llevaban gafas de sol.
Después de un par de giros equivocados vi la carbonera de Cinco Reales, que era la señal para encontrar mi camino alrededor del barrio de astilleros, grúas, muelles, pontones, diques secos y gradas que acogía a la flotilla de barcas en la bahía de Santiago. Emprendí la bajada por una empinada colina de adoquines y seguí por una calle angosta. Los soportes de los cables de los tranvías, que ya no funcionaban, colgaban sobre nuestras cabezas como el aparejo de un velero que hubiera zarpado tiempo atrás sin él. Me subí a la acera frente a unas puertas abiertas y miré al interior del depósito de embarcaciones. Un hombre barbudo y curtido por los elementos, vestido con pantalón corto y sandalias, maniobraba una lancha que colgaba de una grúa vieja. No me importó que la embarcación golpeara contra la pared del muelle y cayera al agua como una pastilla de jabón. Claro que no era la mía.
Salimos del Chevy. Cogí la maleta de Melba del maletero y la llevé al patio, pasando con cuidado alrededor o por encima de botes de pintura, cubos, rollos de cuerda y mangueras, trozos de madera, neumáticos viejos y botes de aceite. El despacho en la pequeña caseta de madera que había al fondo mostraba el mismo desorden que el patio. Mendy no ganaría nunca el Sello de Aprobación de la Buena Ama de Casa ni por azar, pero entendía de barcos y, dado que yo apenas si sabía algo de ellos, me parecía muy bien.
Una vez, hacía mucho, Mendy había sido blanco. Pero una vida en y junto al mar había proporcionado a la parte de su rostro que no estaba cubierta por una barba canosa el color y la textura de un viejo guante de béisbol. Parecía salir de la hamaca de algún barco pirata, rumbo a la isla de La Española, con una bocina en una mano y una botella de ron en la otra. Acabó lo que estaba haciendo y no pareció advertir mi presencia hasta que la grúa se apartó e, incluso entonces, se limitó a decir:
– Señor Hausner.
Le respondí con un gesto.
– Mendy.
Sacó un puro a medio fumar del bolsillo de la sucia camisa, se lo metió en un espacio entre la barba y el bigote y dedicó los minutos siguientes, mientras hablábamos, a palparse buscando el mechero.
– Mendy, ella es la señorita Marrero. Vendrá en el barco conmigo. Le dije que no era más que una vieja barca de pesca, pero ella y su maleta parecen hacerse ilusiones de que vamos a navegar en el Queen Mary.
La mirada de Mendy se movió entre Melba y yo como si estuviera presenciando un partido de tenis de mesa. Después le dedicó una sonrisa y dijo:
– Pero ella tiene toda la razón, señor Hausner. La primera regla cuando se sale al mar es estar preparado para absolutamente nada.
– Gracias -dijo Melba-. Es lo que le dije.
Mendy me miró y sacudió la cabeza.
– Está claro que usted no entiende nada de mujeres, señor.
– Casi tanto como de barcos.
Mendy se rió.
– Por su bien, espero que sea algo más que eso.
Nos precedió fuera del taller y bajamos hasta el pontón en forma de ele donde estaba amarrada una lancha de madera. Subimos a bordo y nos sentamos. Mendy puso el motor en marcha y nos condujo hacia la bahía. Cinco minutos más tarde estábamos amarrados junto a un barco de pesca de doce metros de eslora.
La Guajaba era angosta, con una popa ancha, un puente y tres compartimientos. Tenía dos motores Chrysler, cada uno de noventa caballos, que le permitían alcanzar una velocidad de unos nueve nudos. Eso era más o menos todo lo que sabía de la barca, salvo dónde guardaba el brandy y las copas. Se las había ganado en una partida de backgammon a un americano que era propietario del bar Bimini, en la calle Obispo. Con el depósito de combustible lleno, La Guajaba podía navegar unas quinientas millas, y había menos de la mitad de esa distancia hasta Port-au-Prince. Había utilizado el barco unas tres veces en el mismo número de años, y con lo que ignoraba sobre embarcaciones podría llenar varios almanaques náuticos, probablemente todos. Pero sabía cómo utilizar la brújula, y suponía que lo único que necesitaba era poner proa al este y luego, de acuerdo con el principio de navegación de Thor Heyerdahl, seguir navegando hasta que chocásemos contra algo. No imaginaba contra qué podíamos chocar que no fuese la isla de La Española; después de todo, había más de setenta y seis mil kilómetros cuadrados para apuntar.
Le di a Mendy un puñado de billetes y las llaves de mi coche, y después subí a bordo. Había pensado en mencionar a Ornara, y que sería mejor para mí si él mantenía la boca cerrada, sólo que no parecía tener mucho sentido. Hubiese sido inmiscuirme en el brutal candor por el cual los cubanos son justamente famosos; sin duda me hubiese dicho que yo no era más que otro gringo con mucho dinero e indigno del barco que poseía, lo cual era cierto: si te conviertes en azúcar, las hormigas te comerán.
Tan pronto como nos pusimos en marcha, Melba fue bajo cubierta y se vistió con un traje de baño de dos piezas con estampados de piel de leopardo que hubiese hecho silbar a un arenque. Eso es lo bonito de los barcos y el tiempo cálido. Sacan a la luz lo mejor de las personas. Debajo de los muros del castillo del Morro, que se levanta en la cumbre de un promontorio rocoso de sesenta metros de altura, la entrada de la bahía tiene casi la misma anchura. Una larga escalera de peldaños ruinosos, tallados en la roca, lleva desde el borde del agua al castillo y estuve a punto de hacer que el barco los subiese. Tenía más de sesenta metros de mar abierto a los que apuntar y, así y todo, me las apañé para casi estrellarnos contra las rocas. Si continuaba mirando a Melba, no tendríamos muchas posibilidades de llegar a Haití.
– Preferiría que te pusieses más ropa -dije.
– ¿No te gusta mi bikini?
– Me gusta mucho. Pero había muy buenos motivos para que Colón no llevase mujeres a bordo de la Santa María. Cuando se ponen bikinis afectan al pilotaje del barco. Contigo cerca, lo más probable es que hubiesen descubierto Tasmania.
Ella encendió un cigarrillo y no me hizo caso, y yo hice todo lo posible por ignorarla. Miré el tacómetro, el nivel de aceite, el anemómetro y la temperatura del motor. Luego miré a través de la ventana de la cabina del timón. Smith Key, una pequeña isla que antaño fue propiedad británica, aparecía delante de nosotros. Es el hogar de muchos pescadores y pilotos de Santiago, y sus casas de tejados rojos y la pequeña capilla en ruinas le daban un aspecto muy pintoresco. Pero no era nada comparada con el panorama bajo el bikini de Melba.
El mar estaba en calma hasta que llegamos a la boca de la bahía, donde el agua comenzaba a moverse un poco. Moví el acelerador hacia delante y mantuve el barco en un rumbo firme este-sudeste hasta que perdimos de vista Santiago. Detrás de nosotros, la estela abría una gran cicatriz blanca de centenares de metros de longitud en el océano. Melba estaba sentada en la silla del pescador y gritó de entusiasmo cuando aumentó nuestra velocidad.
– ¿Te lo puedes creer? -dijo Melba-. Vivo en una isla y nunca había viajado en barco.
– Me alegraré cuando hayamos dejado esta bañera -comenté, y saqué la botella de ron del cajón de las cartas náuticas.
Al cabo de unas tres o cuatro horas comenzó a oscurecer y vi las luces de la base naval norteamericana en Guantánamo, que parpadeaban por la banda de babor. Era como mirar a las viejas estrellas de alguna galaxia cercana que era al mismo tiempo una visión del futuro, donde la democracia americana regía el mundo con un Colt en una mano y un chicle en la otra. En algún lugar, en la oscuridad tropical de aquel litoral yanqui, miles de hombres con trajes blancos estaban ocupados en las inútiles tareas de su servicio imperial marino. En respuesta al frío imperativo de nuevos enemigos y nuevas victorias, permanecían dentro de sus flotantes ciudades de la muerte color gris acero, bebiendo Coca-Cola, fumando sus Lucky Strike y preparándose para liberar al resto del mundo de su irracional deseo de ser diferentes. Porque los americanos, y no los alemanes, eran ahora la raza superior, y el Tío Sam había reemplazado a Hitler y Stalin como rostro del nuevo imperio.
Melba vio la curva de mi labio y debió de leerme el pensamiento.
– Los odio -dijo.
– ¿A quién? ¿A los yanquis?
– ¿A quién si no? Nuestros buenos vecinos siempre han querido convertir esta isla en uno de sus estados. Y de no ser por ellos, Batista jamás continuaría en el poder.
No podía discutir con ella. Sobre todo ahora que habíamos pasado la noche juntos. Sobre todo ahora que pensaba en hacer lo mismo de nuevo, tan pronto como estuviésemos alojados en un bonito hotel. Había oído que Le Refuge, en la zona turística de Kenscoff, a unos diez kilómetros de Port-au-Prince, podría ser la clase de lugar que buscaba. Kenscoff está a mil trescientos metros de altura sobre el nivel del mar y el clima allí es bueno todo el año. Que era, más o menos, el tiempo que pensaba quedarme allí. Por supuesto, Haití tenía sus problemas, lo mismo que Cuba, pero no eran mis problemas, así que ¿qué me importaba? Tenía otras cosas de qué preocuparme, como qué iba a hacer cuando expirase mi pasaporte argentino. Y ahora tenía el pequeño problema de llevar el pequeño barco sano y salvo a través del estrecho de Barlovento. Quizá no tendría que haber bebido, pero incluso con las luces de navegación de La Guajaba, había algo en pilotar un barco a través del mar a oscuras que me resultaba inquietante. Y con el miedo de que pudiésemos chocar contra algo -un arrecife, o quizás una ballena-, tenía claro que sería incapaz de relajarme hasta que amaneciese. Y cuando llegase ese momento, confiaba en que estaríamos a mitad de camino de La Española.
Entonces sucedió algo más tangible de lo que preocuparnos. Una embarcación se nos acercaba rápidamente por el norte. Se movía demasiado rápido para ser un pesquero, y el gran reflector que nos alumbró desde la oscuridad era demasiado poderoso como para pertenecer a cualquier otra cosa que no fuese una patrullera de la Marina de los Estados Unidos.
– ¿Quiénes son? -preguntó Melba.
– Supongo que la Marina de los Estados Unidos.
Incluso por encima del estrépito de nuestros dos motores Chrysler oí como Melba tragaba saliva. Continuaba siendo hermosa, sólo que ahora también parecía preocupada. Se volvió de pronto y me miró con los ojos castaños muy abiertos.
– ¿Qué vamos a hacer?
– Nada -respondí-. Esa embarcación es más veloz que la nuestra y tiene más armamento. Lo mejor que puedes hacer es ir abajo, meterte en la cama y quedarte allí. Yo me ocuparé de las cosas aquí arriba.
Ella sacudió la cabeza.
– No permitiré que me arresten. Me entregarán a la policía y…
– Nadie va a detenerte -dije, y le toqué la mejilla para tranquilizarla-. Yo creo que sólo echarán una ojeada. Haz lo que te digo y no pasará nada.
Cerré el acelerador y puse el cambio de marcha en punto muerto. Cuando salí de la cabina del timón, la luz cegadora del reflector me dio en el rostro. Me sentía como un gorila gigante en lo alto de un rascacielos con la patrullera que daba vueltas a mí alrededor desde lejos. Fui hasta la popa, me tomé otra copa y esperé tranquilo a que hicieran lo suyo.
Al cabo de unos minutos, un oficial de uniforme blanco se acercó a la banda de estribor de la patrullera con un megáfono en la mano.
– Estamos buscando a unos marineros -dijo en español-. Han robado una embarcación del puerto en Caimanera. Una embarcación como ésta.
Levanté las manos y sacudí la cabeza.
– No hay marineros yanquis en este barco.
– ¿Le importa si subimos a bordo y echamos un vistazo?
Aunque me importaba mucho, le dije al oficial que no me importaba en absoluto. No tenía mucho sentido discutir. Un marinero con una ametralladora de calibre 50 en la proa del barco estadounidense tenía los mejores argumentos para ganar cualquier discusión. Así que les arrojé un cabo, puse unos cuantos protectores y les dejé amarrar junto a La Guajaba. El oficial subió a bordo con uno de sus suboficiales. No había mucho que decir de ellos, excepto que sus zapatos eran negros y tenían el aspecto que tienen todos los hombres cuando les cortan casi todo el pelo y la capacidad de actuar de forma independiente. Llevaban armas portátiles y un par de linternas, y despedían un ligero olor a menta y tabaco, como si acabasen de tirar sus chicles y sus cigarrillos.
– ¿Hay alguien más a bordo?
– Hay una amiga mía en el compartimiento de proa -respondí-. Está durmiendo. Sola. El último marinero americano que vimos por aquí fue Popeye.
El oficial esbozó una sonrisa seca y se balanceó un poco sobre la planta de los pies.
– ¿Le importa si echamos una vistazo?
– No me importa en absoluto. Pero permítame ver si mi amiga está vestida para recibir visitas.
Asintió y yo fui bajo cubierta. En la cabina, que olía a humedad, había un armario, una alacena pequeña y una litera doble, donde estaba Melba, tapada con una manta hasta el cuello. Debajo aún llevaba el bikini y me prometí a mí mismo echar el ancla cuando se marchasen los americanos para ayudarla a quitárselo. No hay nada como el aire marino para abrirle a uno el apetito.
– ¿Qué está pasando? -preguntó temerosa-. ¿Qué quieren?
– Unos marineros yanquis han robado una embarcación en Caimanera -expliqué-. Los están buscando. No creo que haya nada que deba preocuparnos.
Ella puso los ojos en blanco.
– Caimanera. Sí, me imagino lo que estaban haciendo allí, los muy cerdos. Casi todos los hoteles de Caimanera son prostíbulos. Las casas tienen incluso nombres tan patrióticos como el Hotel Roosevelt. Los muy hijos de puta.
Quizá tendría que haberme preguntado cómo lo sabía, pero estaba más preocupado por satisfacer la curiosidad de los americanos que por saber cómo satisfacían sus deseos sexuales.
– Es lo que Eisenhower llama el efecto dominó. Cuando unos tipos tumban a otros les gusta hacer grandes espavientos. -Señalé con el pulgar la puerta de la cabina-. Mira, están ahí fuera. Sólo quieren comprobar que sus hombres no estén escondidos debajo de la cama o algo así. Les dije que podían hacerlo tan pronto como comprobase que estabas decente.
– Eso llevaría mucho más tiempo de lo que parecería razonable. -Se encogió de hombros-. Lo mejor será que les hagas entrar ahora mismo.
Subí a cubierta y los invité a bajar con un gesto.
Cruzaron la puerta de la cabina y se sonrojaron cuando vieron a Melba todavía en la cama. Si no lo hubiese disfrutado antes, quizá no hubiese advertido que el suboficial la volvió a mirar otra vez, sólo que en esta segunda ocasión lo hizo por la razón obvia de que ella salía en una foto en el mamparo de encima de su hamaca. Estos dos se habían visto antes. Estaba seguro, y también lo estaba él, y cuando los americanos volvieron a la cabina del timón, el suboficial se llevó al oficial aparte y le dijo algo en voz baja.
Cuando su conversación se hizo un poco más urgente quizá podría haber intervenido, de no haber sido por el hecho de que el oficial desabrochó la funda de la pistolera, cosa que me animó a ir a popa y sentarme en la silla del pescador. Creo que incluso le sonreí al hombre de la ametralladora, sólo que la silla del pescador se me antojaba demasiado parecida a una silla eléctrica, así que me moví de nuevo y me senté sobre el cajón del hielo, que tenía sitio para una tonelada de hielo. Intentaba mostrarme tranquilo. De haber habido pescado o hielo en el cajón, incluso podría haberme escondido junto a ellos. En cambio tomé otro trago de la botella e hice todo lo posible por mantener controlada la débil cuerda que sujetaba mis nervios. Pero no funcionaba. Los americanos me tenían bien enganchado, y me sentía como si estuviese saltando diez metros en el aire para intentar librarme del anzuelo.
El oficial volvió a popa y esta vez llevaba el Colt 45 en la mano. Lo llevaba amartillado. Todavía no me apuntaba. Sólo lo empuñaba para dejar clara una cosa: que no había lugar en el barco para la negociación.
– Me temo que debo pedirles a ustedes dos que me acompañen a Guantánamo, señor -dijo con mucha cortesía, como si no tuviese un arma en la mano y como si fuese un norteamericano auténtico.
Asentí sin prisas.
– ¿Puedo preguntar por qué?
– Recibirá todas las explicaciones cuando lleguemos a Gitmo -respondió.
– Si de verdad cree que es necesario.
Llamó a dos marineros para que subiesen a bordo de mi barco, y no estuvo mal que lo hiciese, porque ambos estaban entre la ametralladora y yo cuando oímos una detonación procedente del compartimiento de proa. Me levanté de un salto y en seguida pensé que sería mejor no volver a saltar otra vez.
– Vigílenle -gritó el oficial, y bajó a investigar, dejándome con dos Colt apuntándome a la barriga y la ametralladora del calibre 50 apuntando al lóbulo de mi oreja. Me senté de nuevo en la silla del pescador, que crujió como una sierra de cadena cuando me recliné hacia atrás y miré las estrellas. No necesitaba ser madame Blavatsky para adivinar que no auguraban nada bueno. No para Melba. Y probablemente tampoco para mí.
Tal como resultaron las cosas, las estrellas tampoco fueron propicias para el suboficial americano. Subió a cubierta tambaleándose, con aspecto de as de diamantes, o quizá de as de corazones. En el centro de su camisa blanca había una pequeña mancha roja que se hacía más grande cuando más la mirabas. Por un momento se tambaleó, como si estuviera borracho, y luego cayó sentado sobre el culo, como un saco de patatas. En cierto modo, tenía el mismo aspecto de cómo me sentía yo en ese momento.
– Me han disparado -dijo, en una pura redundancia.
2
CUBA, 1954
Habían pasado varias horas. Habían llevado al marinero herido al hospital en Guantánamo, Melba estaba encerrada en una celda de la cárcel, y yo había relatado mi historia, dos veces. Tenía dos dolores de cabeza, pero sólo uno de ellos en el cráneo. Había tres personas en aquel húmedo despacho del edificio del maestro de armas de la US Navy. Maestro de armas es el término con que la Marina de los Estados Unidos designa a los marineros especializados en el mantenimiento de la ley y la custodia de los arrestados. Policías con uniforme de marinero. A los tres que habían escuchado mi relato no pareció gustarles mucho más la segunda vez. Movieron sus grandes culos en sus inadecuadas sillas, se quitaron pequeños hilillos y pelusas de sus inmaculados uniformes blancos y miraron los reflejos en las punteras de sus brillantes zapatos negros. Era como ser interrogado por una reunión del sindicato de ordenanzas de un hospital.
El edificio estaba en silencio, excepto por el zumbido de los tubos fluorescentes en el techo y el ruido de una máquina de escribir del mismo tamaño y color que el USS Missouri; y cada vez que respondía a una pregunta y el poli naval golpeaba las teclas de aquella cosa, era como el sonido de alguien -probablemente yo- a quien le cortaran el pelo con unas enormes tijeras muy afiladas.
Al otro lado de una pequeña ventana con rejas, el nuevo día se elevaba por encima del horizonte azul como un rastro de sangre. No era un buen augurio, y no sin razón, porque estaba claro que los americanos sospechaban que tenía una relación mucho más íntima con Melba Marrero y sus crímenes -en plural- de lo que yo admitía. Estaba claro que, como yo no era norteamericano y olía muy fuerte a ron, les resultaba relativamente fácil creerlo así.
Sobre la mesa de formica azul claro cubierta con quemaduras de cigarrillos color café, había varios expedientes y un par de armas con etiquetas en las guardas de los gatillos, como si estuviesen a la venta. Una de ellas era la pequeña pistola Beretta que Melba había utilizado para dispararle al suboficial de tercera clase; y la otra era una automática Colt que le habían robado a él varios meses antes y que había sido utilizada para asesinar al capitán Balart delante del Hotel Ambos Mundos en La Habana. Junto con los expedientes y las pistolas estaba mi pasaporte argentino azul y oro, y de vez en cuando el poli naval a cargo de mi interrogatorio lo recogía y pasaba las páginas como si no pudiese creer que alguien pudiera ir por la vida siendo un ciudadano de un país que no fuese Estados Unidos. Su nombre era capitán Mackay, y además de sus preguntas, tenía que enfrentarme a su aliento. Cada vez que acercaba su rostro cuadrado y con gafas al mío me veía envuelto en el agrio aroma de sus dientes podridos, y al cabo de un rato comencé a sentirme como algo masticado y digerido a medias dentro de sus intestinos yanquis.
Mackay dijo con desprecio mal disimulado:
– Esta historia suya, que nunca había oído hasta hace un par de días, no tiene sentido. Ningún sentido en absoluto. Usted dice que era la chica con la que se había liado; que le pidió venir con usted en su barco durante unas semanas. Y que eso explica la considerable suma de dinero que tenía usted.
– Correcto.
– Sin embargo dice que no sabe casi nada de ella.
– A mi edad es mejor no hacer demasiadas preguntas cuando una muchacha bonita acepta irse contigo.
Mackay esbozó una sonrisa. Tenía unos treinta años, demasiado joven para comprender el interés de un hombre mayor en las mujeres jóvenes. Llevaba una alianza en el dedo gordo, e imaginé a alguna muchacha saludable con una onda permanente y un bol debajo de su brazo regordete esperándole a que regresase a casa en el alojamiento para oficiales de alguna lúgubre base naval.
– ¿Quiere que le diga lo que creo? Creo que iba a la República Dominicana, para comprar armas destinadas a los rebeldes. El barco, el dinero, la muchacha, todo encaja.
– Oh, veo que le gusta la suma, capitán. Pero soy un empresario respetable. Tengo dinero. Tengo un bonito apartamento en La Habana. Tengo un empleo en un hotel casino. No soy el tipo de persona que trabaja para los comunistas. ¿La muchacha? No es más que una chica.
– Quizá. Pero ella asesinó a un policía cubano. Y ha estado a punto de asesinar a uno de los míos.
– Quizá. ¿Pero me ha visto usted disparar a alguien? Ni siquiera levanté la voz. En mi trabajo las muchachas -las muchachas como Melba- son un beneficio adicional. Lo que hacen en su tiempo libre no es… -hice una pausa y busqué la mejor frase en inglés-. No es asunto mío.
– Lo es desde que ella le disparó a un americano en su barco.
– Ni siquiera sabía que tuviera un arma. De haberlo sabido, la hubiese arrojado por la borda. Quizás a ella también. Y si hubiese tenido la más mínima idea de que era sospechosa del asesinato de un policía, nunca hubiese invitado a la señorita Marrero a venir conmigo.
– Déjeme que le diga algo de su amiga, señor Hausner. -Mackay contuvo un eructo, pero no lo bastante para mi comodidad. Se quitó las gafas y echó el aliento sobre ellas, y por milagro, no se rajaron-. Su nombre verdadero es María Antonia Tapanes, y era prostituta en una casa en Caimanera, y así es como llegó a robar un arma perteneciente al suboficial Marcus. Es por eso que él la reconoció cuando la vio en su barco. Tenemos la sospecha de que ella cometió el asesinato del capitán por orden de los rebeldes. Es más, estamos casi seguros.
– Me resulta difícil de creer. Ni una sola vez me habló de política. Parecía más interesada en pasárselo bien que en hacer la revolución.
El capitán abrió uno de los expedientes que tenía delante y lo empujó hacia mí.
– Es más o menos cierto que su amiguita ha sido comunista y rebelde desde hace tiempo. Verá, María Antonia Tapanes pasó tres meses en la cárcel nacional de mujeres en Guanajay por su intervención en la conspiración del domingo de Pascua de abril de 1953. Luego, en julio del año pasado, su hermano Juan Tapanes resultó muerto en el asalto al cuartel de Moncada dirigido por Fidel Castro. Muerto o ejecutado, no está claro. Cuando María salió de la cárcel y se enteró de la muerte de su hermano, fue a Caimanera y trabajó como prostituta para hacerse con un arma. Eso ocurre con frecuencia. Para ser sincero, bastantes de nuestros hombres utilizan sus armas como moneda para comprar sexo. Después se limitan a denunciar que les han robado el arma. En cualquier caso, la siguiente ocasión en que el arma apareció, se utilizó para matar al capitán Balart. También hubo testigos. Una mujer que responde a la descripción de María Tapanes le disparó en el rostro. Y después en la nuca, cuando yacía en el suelo. Quizá se lo tenía merecido. ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? Lo que sé es que el suboficial Marcus tiene suerte de estar con vida. Si ella hubiese utilizado el Colt en lugar de aquella pequeña Beretta, ahora estaría tan muerto como el capitán Balart.
– ¿Se recuperará?
– Vivirá.
– ¿Qué le pasará a ella?
– Tendremos que entregarla a la policía de La Habana.
– Imagino que eso era lo que más le preocupaba. La razón por la que le disparó al suboficial. Tuvo que dominarla el pánico. Saben lo que le harán, ¿verdad?
– No es tema de mi incumbencia.
– Quizá debería serlo. Tal vez ése es el problema que tienen ustedes en Cuba. Quizá si ustedes los americanos prestasen un poco más de atención a la clase de personas que gobiernan este país…
– Quizá debería preocuparle un poco más lo que le ocurra a usted.
Era el otro oficial quien hablaba ahora. No me habían dicho su nombre. Lo único que sabía de él era que la caspa le caía de la nuca cada vez que se rascaba. Tenía muchísima caspa. Incluso en las pestañas asomaban minúsculas escamas de piel.
– Supongo que no -dije-, ya no.
– ¿Cómo ha dicho? -El hombre de la caspa dejó de rascarse la cabeza y se examinó las uñas antes de mirarme con el entrecejo fruncido.
– Hemos estado con esto toda la noche -respondí-. No dejan de hacerme las mismas preguntas y continúo dando las mismas respuestas. Les he relatado mi historia. Pero ustedes dicen que no se la creen. Me parece muy justo. Puedo ver los agujeros que tiene. Y ustedes ya están aburridos de escucharla. Yo también. Todos estamos aburridos, sólo que no estoy dispuesto a cambiar mi historia por otra. ¿Qué sentido tendría? Si sonase mejor que la original la hubiese utilizado desde el principio. Por lo tanto, persiste el hecho de que no le veo ningún sentido a contarles otra. Y dado que no me interesa hacerlo, entonces quedan perdonados por pensar que en realidad no me importa si me creen o no, porque me parece que no puedo hacer nada al respecto para convencerles. De una manera u otra, ya han tomado sus decisiones. Es eso lo que ocurre con los polis. Créanme, lo sé, yo también fui poli. Y dado que ya no me importa si me creen o no, entonces me parece muy bien que ustedes lleguen a la conclusión de que no me importa un pimiento lo que me pase. Bueno, quizá si o quizá no, pero eso es algo que yo sé y que ustedes deben decidir por ustedes mismos, caballeros.
El poli casposo se rascó un poco más, y la habitación pareció convertirse en uno de esos paisajes nevados dentro de una bola de cristal.
– Habla mucho, señor, para ser alguien que dice tan poco.
– Lo sé, pero eso ayuda a mantener los nudillos de hierro lejos de mi cara.
– Lo dudo -dijo el capitán Mackay-. Lo dudo mucho.
– Lo sé. Ya no soy tan guapo. Sólo que eso debería hacer más fácil que me creyeran. Han visto a la muchacha. Se la pone tiesa a todos los marineros. Me sentía agradecido. ¿Cuál es la expresión que tienen ustedes en inglés? ¿A caballo regalado no le mires los dientes? Y ya que estamos en ello, usted tampoco debería hacerlo, capitán. No tiene nada contra mí y sí mucho contra ella. Usted sabe que ella le disparó al suboficial. Es obvio. La cosa sólo comienza a complicarse cuando usted intenta vincularme a alguna especie de conspiración rebelde. ¿Yo? Yo sólo esperaba pasar unas bonitas vacaciones con mucho sexo. Llevaba bastante dinero porque pensaba comprarme un barco más grande, y no hay ninguna ley que lo impida. Como ya le he dicho, tengo un buen trabajo. En el Hotel Nacional. Tengo un bonito apartamento en el Malecón, en La Habana. Conduzco un Chevy nuevo. ¿Por qué iba a renunciar a todo eso por Karl Marx y Fidel Castro? Usted me dice que Melba, o María, o como se llame, es comunista. No lo sabía, quizá debería habérselo preguntado, sólo que prefiero decir guarradas cuando estoy en la cama que hablar de política. Si ella quiere ir por ahí disparando a los polis y a los marineros americanos, entonces digo que debería ir a la cárcel.
– No es muy galante por su parte -opinó el capitán Mackay.
– ¿Galante? ¿Qué significa galante?
– Caballeroso. -El capitán se encogió de hombros-. Gentil.
– Ah, cortés. Caballeroso. Sí, lo entiendo. -También me encogí de hombros-. Me pregunto cómo sonaría eso. ¿Ella sólo estaba intentando protegerme? Dele una oportunidad, capitán, no es más que una cría. ¿La muchacha tuvo una infancia difícil? De acuerdo, si eso cambiara algo, ya sabe, creo de verdad que la muchacha estaba muy asustada. Como le he dicho, ustedes saben lo que pasará cuando la entreguen a la policía local. Si tiene suerte, la dejarán vestida cuando la hagan desfilar por las celdas de la comisaría. Quizá sólo la azoten con un látigo de verga de toro todos los días. Pero lo dudo.
– No parece que eso le preocupe demasiado -señaló el poli casposo.
– Desde luego rezaré por ella. Quizás incluso le pague un abogado. La experiencia me dice que pagar es mucho más útil que rezar. El Señor y yo ya no nos llevamos tan bien como antes.
El capitán se burló.
– No me gusta usted, Hausner. La próxima vez que hable con el Señor es probable que le felicite por su buen gusto. ¿Tiene un trabajo en el Hotel Nacional? Que le folien. Tampoco me gustó nunca aquel hotel. ¿Tiene un bonito apartamento en el Malecón? Espero que venga un huracán y lo arrase, soplapollas argentino. ¿No le importa lo que le pase a usted? Tampoco a mí, amigo. Para mí no es más que otro sudaca grasiento con una lengua afilada. ¿No se le ocurre una historia mejor? Entonces es más estúpido de lo que parece. ¿Había sido poli? No quiero saberlo, mariconazo. Lo único que quiero escuchar de usted es una explicación de cómo es que estaba ayudando a una asesina a escapar de esta puta isla miserable que usted llama hogar. ¿Alguien le pidió un favor? Si lo hicieron, quiero un nombre. ¿Alguien les presentó? Quiero un puto nombre. ¿La recogió en la calle? Deme el nombre de la jodida calle, imbécil. O habla o le encierro, amigo. Esta noche hemos salido a pescar y lo hemos pescado a usted, Hausner. Lo tendré metido en la nevera hasta que me diga todo lo que quiero saber. Hable o lo encierro y tiro la puta llave hasta que esté convencido de que no queda ninguna información en su cuerpo mentiroso que no haya vomitado en el suelo. ¿La verdad? Me importa una mierda. ¿Quiere salir de aquí? Deme unos cuantos hechos claros y directos.
Asentí.
– Pues aquí tiene uno. Los pingüinos viven casi exclusivamente en el hemisferio Sur. ¿Es lo bastante claro?
Empujé mi silla hacia atrás para ponerla en dos patas, y éste fue mi primer error, y sonreí, y éste fue el segundo error. El capitán se movió con una velocidad sorprendente. En un momento me estaba mirando como si yo fuese una serpiente en el inodoro, y al siguiente me estaba gritando como si se hubiese dado un martillazo en el pulgar, y antes de que pudiese borrar la sonrisa de mi rostro, él lo hizo por mí, empujando la silla hacia atrás y después cogiéndome por las solapas de mi americana y levantando mi cabeza del suelo sólo lo suficiente para poderla golpear de nuevo.
Los otros dos lo agarraron por los brazos e intentaron apartarlo de mí, pero eso dejó libres sus piernas para pisotear mi cara como si intentara apagar un fuego. No es que doliese. Tenía una derecha tan grande como una pelota de baloncesto y yo ya no sentía casi nada desde que me había dado en la barbilla. Zumbando como una anguila eléctrica, me quedé allí tirado, esperando a que acabara para poder mostrarle quién estaba de verdad al mando del interrogatorio. Cuando consiguieron ponerle una anilla en su nariz puntiaguda y se lo llevaron, yo ya estaba más o menos preparado para soltar mi siguiente ocurrencia. Lo hubiese hecho antes, pero no podía debido a la sangre que me chorreaba de la nariz.
Cuando estuve seguro de que no me iban a golpear más, me levanté del suelo y me dije a mí mismo que si me volvían a pegar sería porque de verdad me había ganado una paliza y que eso valdría la pena.
– Ser un poli -dije- se parece mucho a buscar algo interesante que leer en el periódico. Cuando lo encuentras, puedes estar seguro de que una buena parte se te ha pegado en los dedos. Antes de la guerra, la última guerra, era poli en Alemania. Un poli honesto, además, aunque supongo que eso no significa mucho para monos como ustedes. De paisano. Un detective. Pero, cuando invadimos Polonia y Rusia, nos vistieron con uniformes grises. No verdes, no negros, no marrones, grises. Gris de campaña, lo llamaban. Lo bueno del gris es que puedes rodar por tierra todo el día y todavía parece lo bastante limpio como para saludar a un general. Era una de las razones por la que lo vestíamos. Otra razón por la que vestíamos de gris era quizá que podíamos hacer lo que hacíamos y creer que todavía teníamos normas; que podíamos conseguir mirarnos a los ojos cuando nos levantábamos por la mañana. Ésa era la teoría. Lo sé, una estupidez, ¿verdad? Pero ningún nazi fue nunca tan estúpido como para pedir que vistiésemos un uniforme blanco. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil mantener limpio un uniforme blanco. Me refiero a que admiro su coraje al vestir de blanco. Porque, admitámoslo, caballeros, el blanco lo muestra todo. En especial la sangre. ¿Y la manera en que se comportan ustedes mismos? Es una gran desventaja.
Instintivamente, aquellos hombres se miraron la tela vacía de su inmaculado uniforme blanco como si estuviesen mirándose la bragueta; y fue entonces cuando recogí con los dedos un chorro de mi nariz llena de sangre y se lo arrojé, como si fuera Jackson Pollock. Podría decirse que quería expresar mis sentimientos, más que ilustrarles. Y que mi cruda técnica de lanzar mi propia sangre a través del aire hacia ellos era una manera de hacer una declaración. En cualquier caso, parecieron comprender muy bien lo que intentaba decir. Y cuando acabaron de pegarme y me arrojaron a una celda, tenía la pequeña satisfacción de saber, por lo menos, que yo era moderno de verdad. No sabía si sus uniformes blancos manchados de sangre eran una obra de arte o no. Pero sabía lo que me gustaba.
3
CUBA Y NUEVA YORK, 1954
La cuba de los borrachos en Gitmo era una gran choza de madera ubicada en la playa, pero para cualquiera que no estuviese borracho cuando lo encerraban allí era en realidad algún lugar entre el primero y el segundo círculo del infierno. Desde luego era ardiente.
Había estado prisionero antes. Fui prisionero de guerra de los soviéticos, y aquello no fue una buena experiencia. Pero Gitmo era casi igual de malo. Las tres cosas que hacían que la cuba de los borrachos fuera casi insoportable eran los mosquitos, los borrachos y el hecho de que ahora tenía diez años más. Tener diez años más siempre es malo. Los mosquitos eran peores -la base naval era poco más que un pantano-, pero no eran tan malos como los borrachos. Puedes estar encerrado casi en cualquier parte, siempre que puedas establecer una especie de rutina. Pero no había rutina en Gitmo, a menos que pudieses considerar como rutina el continuo pasar, desde el anochecer al alba, de ruidosos marineros borrachos. Casi todos llegaban en calzoncillos. Algunos eran violentos; otros querían trabar amistad conmigo; algunos intentaban correrme a puntapiés por la celda; otros querían cantar o llorar, o derribar las paredes con el cráneo; casi todos ellos se meaban encima o vomitaban, y algunas veces vomitaban encima de mí.
Al principio tuve la pintoresca idea de que estaba encerrado allí porque no tenían ningún otro lugar donde meterme; pero después de un par de semanas comencé a creer que había algún otro propósito en tenerme allí. Intenté hablar con los guardias, y en varias ocasiones les pregunté por qué motivo estaba retenido allí, pero no sirvió de nada. Los guardias me trataban como a cualquier otro prisionero, y eso habría estado bien si todos los demás prisioneros no estuvieran cubiertos de cerveza, sangre y vómitos. Estos prisioneros eran puestos en libertad casi siempre a última hora de la tarde, después de dormir la mona, y, al menos por unas horas, yo conseguía olvidar la humedad, los cuarenta grados de temperatura y el hedor de las heces, e incluso a veces lograba dormir; sólo hasta que me despertaban para la comida o cuando alguien limpiaba la cuba con una manguera de incendios, o, lo peor de todo, por una rata banana, si es que en realidad eran ratas: con sesenta centímetros de largo y un peso de casi los mismos kilos, esas ratas parecían roedores estrellas salidos de una película de propaganda nazi o de un poema de Robert Browning.
Al principio de la tercera semana, un suboficial de la oficina del maestro de armas me sacó de la cuba, me acompañó a un baño donde pude ducharme y afeitarme, y me devolvió mi ropa.
– Hoy le transferirán -me dijo-. A Castle Williams.
– ¿Dónde está eso?
– En la ciudad de Nueva York.
– ¿En Nueva York? ¿Por qué?
Se encogió de hombros.
– A mí que me registren.
– ¿Qué clase de lugar es Castle Williams?
– Una prisión militar norteamericana. Al parecer usted ahora es carne del ejército, no de la marina.
Me dio un cigarrillo, sin duda para hacerme callar, y funcionó. Tenía un filtro que se suponía debía salvarme la garganta, y supongo que lo hizo, porque dediqué tanto tiempo a mirar el cigarrillo como a filmármelo. He fumado la mayor parte de mi vida -durante un tiempo había sido más o menos adicto al tabaco-, pero me resultaba difícil comprender que alguien se convirtiese en adicto a algo tan carente de sabor como un cigarrillo con filtro. Era como comerse un perrito caliente después de cincuenta años de comer longanizas picantes.
El suboficial me llevó a otra choza en la que había una cama, una silla y una mesa, y me encerró allí. Había incluso una ventana abierta. La ventana tenía barrotes pero no me importó. Durante un rato estuve de pie en la silla, respirando un aire más fresco de lo que estaba acostumbrado a respirar últimamente y mirando hacia el océano. Tenía un color azul oscuro. Pero me sentía muy triste. Una prisión militar en Nueva York parece algo mucho más serio que la cuba de los borrachos en Gitmo. Y no pasó mucho tiempo antes de que me hiciera a la idea de que la marina debía de haber hablado de mí con la policía de La Habana; y que la policía se habría puesto en contacto con el teniente Quevedo, de la inteligencia militar cubana; y que el teniente de la inteligencia militar les habría dicho a los americanos mi nombre verdadero y mis antecedentes. Con suerte, quizá podría contarle a alguien del FBI todo lo que sabía de Meyer Lansky y la mafia en La Habana, y evitarme así un viaje de regreso a Alemania y, lo más probable, un juicio por asesinato. La República Federal Alemana había abolido la pena de muerte por asesinato en 1949; pero no podía responder por los americanos. Habían colgado a cuatro criminales de guerra nazis en Landsberg en fecha tan reciente como 1951. O quizá podrían deportarme a Viena, donde había sido acusado injustamente del asesinato de dos mujeres. Aquella era una perspectiva todavía más desagradable. Los austríacos seguían aplicando la pena de muerte por asesinato.
Al día siguiente me esposaron y me llevaron a un campo de aviación y me subieron a bordo de un Douglas C-54 Skymaster con personal militar que volvía a casa a reunirse con sus esposas y familias. Volamos en dirección norte durante unas siete horas antes de aterrizar en la base de la fuerza aérea Mitchel en el condado de Nassau, Nueva York. Allí fui entregado a la custodia de la policía militar estadounidense. En el edificio principal del aeropuerto había un tablero que detallaba las principales unidades destinadas en la base aérea de Mitchel y un cartel que decía Bienvenido a Estados Unidos. No me sentía bienvenido. Me cambiaron las esposas de la fuerza aérea por otras del ejército, no más cómodas, y me encerraron en una furgoneta, como si fuera un perro extraviado lleno de pulgas. La furgoneta no tenía ventanillas, pero sabía que íbamos en dirección oeste. Tras aterrizar en la costa noreste de América no había ningún otro lugar adonde pudiese ir nuestro solitario convoy. Uno de los policías militares llevaba una escopeta, por si acaso nos encontrábamos con forajidos o pieles rojas. Parecía una prudente precaución. Después de todo, siempre estaba la posibilidad de que Meyer Lansky pudiese preocuparse por el lío en que estaba yo metido; quizás incluso lo bastante preocupado como para hacer algo al respecto. Lansky era de ésos. Era la clase de hombre que siempre se ocupaba de sus empleados, de una manera u otra. Como todos los jugadores, Lansky prefería ir sobre seguro. Y no hay nada tan seguro como una bala en la cabeza.
Noventa minutos más tarde, las puertas de la furgoneta se abrieron delante de una fortaleza semicircular que parecía alzarse en una isla. Estaba construida con ladrillos de piedra arenisca y tenía una altura de unos trece metros repartida en tres pisos. Era vieja y fea, y hubiese quedado muy bien en el viejo Berlín o en algún otro lugar que no fuese Nueva York, una impresión reforzada por la vista de los edificios mucho más altos del sur de Manhattan que se alzaban resplandecientes en la orilla opuesta de una gran extensión de agua y que recordaban los muros de alguna Troya moderna. Ésta fue mi primera visión de Nueva York y, como a Tarzán, no me impresionó tanto como se suponía que debería haberlo hecho. Claro que todavía continuaba esposado.
Los policías militares me llevaron hasta el arco de un portal, me quitaron las esposas y me entregaron a la custodia de un sargento negro. Me puso otras esposas y sujetándome de ellas, tiró de mí hasta un patio con la forma de un ojo de cerradura donde al menos un par de centenares de hombres vestidos con uniformes de fajina verde deambulaban sin rumbo. Una torre de ladrillo inclinada, más alta que los muros almenados, se elevaba en una serie de balcones de cemento donde guardias militares armados nos vigilaban desde detrás de paneles de vidrio blindado. El patio estaba al aire libre pero olía a cigarrillos, madera recién cortada y a los cuerpos sucios de los soldados convictos que miraron mi llegada con una mezcla de curiosidad y desdén.
Hacía más calor que en Rusia y no había retratos de Stalin y Lenin para admirar, pero por un momento me sentí como si estuviera de nuevo en el Campo Once en Voronezh. Parecía impensable que estuviésemos a un kilómetro y medio de Nueva York; no obstante, casi podía oír el freír de las hamburguesas y las patatas fritas, y de inmediato comencé a sentir hambre. En el Campo Once siempre teníamos hambre, cada día y todos los días; algunos hombres de la prisión jugaban a las cartas, otros intentaban mantener la forma física, pero en Voronezh nuestro principal pasatiempo era esperar que nos alimentasen. Y no es que lo hicieran con comida: una sopa aguada -un mejunje oscuro y pastoso parecido al pan con sabor a combustible- era todo lo que comíamos. Estos hombres de Castle Williams parecían estar mucho mejor. Aún mostraban una mirada de resistencia y ansias de fuga en sus ojos. Ningún prisionero en un campo de trabajo soviético podía mirar alguna vez de esa manera. Sólo por mirar a un guardia del MVD con esa insolencia, se hubiera arriesgado a recibir una paliza o tal vez algo peor; y nadie pensaba nunca en escapar: no había ningún lugar adónde ir.
El sargento me llevó a la torre inclinada y subimos por una escalera de caracol hasta el segundo piso de la fortaleza.
– Vamos a darle una celda propia -dijo-. Dado que no estará mucho tiempo con nosotros.
– ¿Ah sí? ¿Y adónde voy a ir?
– Lo mejor para usted es estar incomunicado -añadió, sin hacer caso de mi pregunta-. Lo mejor para usted y lo mejor para los demás. La mierda nueva y la vieja no se mezclan bien en este cagadero. Sobre todo cuando la mierda nueva huele diferente. No quiero saber quién es usted, gusano, pero no es del ejército. Por lo tanto, estará en cuarentena mientras sea nuestro invitado. Como si un día tuviese la puta fiebre amarilla y al día siguiente la disentería. ¿Me oye?
– Sí, señor.
Abrió la puerta de acero y me invitó a entrar con un gesto.
– ¿Le importaría decirme qué lugar es éste?
– Castle Williams es un cuartel disciplinario para el primer cuerpo de ejército. Lleva el nombre del comandante del cuerpo de ingenieros que lo construyó.
– ¿Y la isla? Estamos en una isla, ¿no?
– Es Governors Island, en la bahía de Nueva York. Así que no se le ocurra la estúpida idea de escapar, mierda nueva.
– Nunca se me ocurriría, señor.
– No sólo huele diferente, mierda nueva. También suena diferente. ¿De dónde es?
– No tiene importancia -respondí-. De muy lejos de aquí y de mucho tiempo atrás. De ahí es de donde vengo. Y no voy a recibir ningún visitante. Al menos ninguno que quiera verme.
– No tiene familia, ¿eh?
– ¿Familia? Ni siquiera sé cómo se escribe eso.
– Entonces tiene suerte de que le hayamos dado una vista de la ciudad. Por si acaso se siente muy solo.
Me acerqué a la ventana y miré a través de la bahía. Detrás de mí la puerta se cerró como el estampido de un cañón. Exhalé un suspiro. Nueva York era enorme, tan enorme que me hizo sentir pequeño; tan pequeño, que hubiese hecho falta un microscopio muy grande para verme.
4
NUEVA YORK, 1954
Castle Williams había sido un cuartel militar hasta 1865, cuando se convirtió en un centro de detención para los prisioneros de guerra confederados, lo cual, para mí, lo hacía parecer como un segundo hogar. En 1903 el castillo fue reformado para convertirlo en una cárcel modelo para militares estadounidenses. En 1916 incluso pusieron instalaciones eléctricas y calefacción central. Todo esto me lo dijo uno de los guardias, que eran los únicos hombres que hablaban conmigo. Sólo que, desde luego, ahora ya no era una prisión modelo. Ruinoso y superpoblado, el castillo apestaba a excrementos humanos cuando fallaban las cañerías, cosa que ocurría a todas horas. Al parecer el drenaje era malo, el resultado de un castillo construido sobre tierra traída a la isla desde Manhattan. Por supuesto, supuse que ese relleno sólo era de tierra; en Rusia los rellenos del terreno a menudo significaban algo muy diferente. La vista desde mi ventana era lo mejor de Castle Williams. Algunas veces podía ver los yates ir y venir por la bahía como una geometría marina; pero la mayor parte del tiempo sólo veía ruidosas barcazas con desperdicios haciendo sonar las sirenas antiniebla y la implacable ciudad en expansión. Tenía muy poco que hacer aparte de mirar a través de aquella ventana. Cuando estás en la cárcel miras mucho. Miras las paredes. Miras el suelo. Miras el techo. Miras el aire. Una bonita vista era un lujo. Cuando los prisioneros se matan a sí mismos, o unos a otros, suele ser porque no tienen otra cosa en qué ocuparse. Dediqué muchos pensamientos al suicidio, porque la visión de una ciudad sólo te mantiene funcionando durante un tiempo. Pensé en cómo hacerlo. No tenía cinturón ni cordones de zapatos, pero la mayoría de los convictos consiguen ahorcarse muy bien con una camisa de algodón. Casi todos los prisioneros que conocí que acabaron suicidándose -en Rusia era uno a la semana-, se ahorcaron utilizando una camisa. Después de esto, sin embargo, decidí vigilarme de cerca por si acaso se me ocurría hacer alguna tontería, y de vez en cuando intentaba mantener una conversación conmigo mismo. Pero no era fácil. Para empezar, Bernhard Günther no me caía muy bien. Era cínico, estaba cansado del mundo y a duras penas tenía algo bueno que decir de cualquiera, y mucho menos de sí mismo. Había pasado por una guerra bastante dura; y había hecho unas cuantas cosas de las que no se sentía orgulloso en absoluto. Muchísimas personas se sienten de esa manera, por supuesto, pero la vida tampoco había sido una fiesta para él desde entonces; no importaba mucho dónde colocase la manta de su vida, siempre había excrementos en la hierba.
– Supongo que también tuviste una infancia difícil -dije-. ¿Es por eso que te hiciste poli? ¿Para vengarte de tu padre? Nunca te has llevado bien con las figuras autoritarias, ¿verdad? A mí me parece que hubiese sido mucho mejor que te hubieses quedado tranquilo en La Habana, trabajando para el teniente Quevedo. Puestos a pensar, diría que hubiese sido mucho mejor que no te hubieras hecho poli. Intentar hacer lo correcto nunca ha funcionado contigo, Günther. Tendrías que haber sido un criminal, como la mayoría de los demás. De esa manera habrías estado en el bando de los ganadores un poco más a menudo.
– Eh, creía que tú debías convencerme de que no me suicidase. Si quisiera abandonarme a la desesperación, podría hacerlo yo mismo.
– Vale, vale. Mira, este lugar no está tan mal. Tres comidas al día, una habitación con vistas y toda la paz y el silencio que un hombre de tu edad podría desear. Incluso lavan los platos de la cena. ¿Recuerdas aquellas latas oxidadas en las que comías en Rusia? ¿Al ladrón del pan que ayudaste a asesinar? No me digas que te has olvidado de él. O de todos los otros camaradas muertos, apilados como leños porque la tierra era demasiado fría y demasiado dura para enterrarlos. Quizás hayas olvidado cómo los «azules» solían ponernos a echar paletadas de cal en el viento. Y cómo eso te hacía sangrar la nariz todo el día. Vaya, si esto es el Hotel Adlon comparado con el Campo Once.
– Ya lo has conseguido. Quizá no me mate. Sólo desearía saber qué está pasando.
Después de tanta charla estuve callado como Hegel durante un tiempo. Quizá varios días o, lo más probable, semanas, no lo sé. No marcaba el paso del tiempo en la pared como se supone que deben hacer los presos, con seis rayas seguidas por una séptima que las cruza por la mitad. Dejaron de hacer esos calendarios después de que el hombre de la máscara de hierro se quejase por los graffiti que había en la pared de su celda. Además, la manera más rápida de pasar el tiempo es fingir que no estás allí. Las personas fingen mucho cuando están en la cárcel. Y sólo cuando has conseguido convencerte a ti mismo de que hay algo casi normal en estar encerrado como un animal, dos desconocidos vestidos de traje y sombrero entran y te dicen que te deportan a Alemania: uno de ellos te pone las esposas y antes de que te des cuenta estás otra vez de camino al aeropuerto. Los trajes eran buenos. Las rayas de los pantalones casi perfectas, como la proa de un gran barco gris. Los sombreros eran elegantes y los zapatos bien lustrados, como las uñas. No fumaban, al menos no en el trabajo, y olían un poco a colonia. Uno de ellos tenía una pequeña cadena de oro donde llevaba la llave de mis esposas. El otro llevaba un anillo de sello que resplandecía como un borgoña helado. Eran amables, eficientes y seguramente muy duros. Tenían unos buenos dientes blancos, que me recordaban que yo debería visitar al dentista. Y no les caía bien. En absoluto. Es más, me odiaban. Lo sabía porque cuando me miraban hacían una mueca, gruñían en silencio o rechinaban los dientes y daban la impresión de querer morderme. Durante la mayor parte del viaje al aeropuerto no hice otra cosa que enfrentarme a aquellos dientes blancos; y luego, al cabo de unos treinta minutos, cuando pareció que ya no podían contenerse más, comenzaron a ladrar.
– Jodido nazi -dijo uno.
No dije nada.
– ¿Cuál es el problema, puto nazi? ¿Has perdido la lengua?
Sacudí la cabeza.
– Alemán -señalé-. Pero nunca nazi.
– No hay diferencia -dijo el otro-. Al menos para mí.
– Además -manifestó el primero-, eras de las SS, y eso te convierte en algo peor que un asesino nazi. Te convierte en alguien que disfrutaba.
No podía discutir con él al respecto. ¿De qué hubiese servido? Ellos ya habían tomado su decisión. John Wilkes Booth me hubiera escuchado con más comprensión que estos dos. Pero, después de pasar semanas incomunicado, tenía la necesidad de hablar un poco.
– ¿Qué son ustedes? ¿Del FBI?
El primer hombre asintió.
– Así es.
– Muchos de las SS eran polis como ustedes -añadí-. Era detective cuando comenzó la guerra. No tuve elección en este asunto.
– No soy en absoluto como usted, amigo -dijo el segundo agente-. Nada. ¿Me oye? -Me pinchó en el hombro con el dedo índice para dejar las cosas claras y fue como si alguien estuviese perforando para buscar petróleo-. Recuérdelo cuando vuelva a casa para reunirse con sus colegas asesinos de masas. Ningún ciudadano estadounidense ha matado nunca a ningún judío, señor.
– ¿Qué me dice de los Rosenberg? -pregunté.
– Un nazi con sentido del humor. ¿Qué te parece, Bill?
– Lo necesitará cuando regrese a Alemania, Mitch.
– Los Rosenberg. Es muy divertido. Es una pena que no podamos freírlo a usted, Günther, igual que freímos a esos dos. Tuvieron abogados y un juicio justo, y resulta que el juez y el fiscal también eran judíos. Sólo para su información, boche.
– Es tranquilizador -manifesté-. Sin embargo, quizá me sentiría más tranquilo si hubiera podido consultar a un abogado. Creía que en este país una persona tenía derecho a acudir a un tribunal cuando pesaba una orden de deportación sobre ella. Sobre todo porque es posible que deba enfrentarme a un juicio en Alemania. Tenía la curiosa idea de que las libertades civiles significaban algo para los americanos.
– La extradición no fue pensada para escoria como usted, Günther -afirmó el federal llamado Bill.
– Además -dijo Mitch-, usted nunca ha estado legalmente aquí. Por lo tanto, no se le puede extraditar legalmente. En lo que a los tribunales americanos se refiere, usted ni siquiera existe.
– ¿Entonces no ha sido más que un mal sueño?
Bill se puso un chicle en la boca y comenzó a masticar.
– Así es. Se lo ha imaginado todo, boche. No ha ocurrido nada. Ni tampoco esto.
Tendría que haber que haber estado preparado para ello. Sus rostros me habían estado enviando telegramas desde que habíamos subido a la furgoneta. Sólo habían estado esperando la ocasión para hacer la entrega y había llegado la hora: en la barriga, fuerte, hasta el codo. Todavía estaba oyendo repicar campanas en mis oídos, unos diez minutos más tarde, cuando nos detuvimos, se abrieron las puertas y me llevaron a la pista. Había sido un golpe de auténtico profesional. Subí las escalerillas y ya estaba en el avión antes de recuperar el aliento para despedirme de los dos.
Disfruté de una buena vista de la Estatua de La Libertad cuando despegamos. Tuve la curiosa idea de que la dama de la toga estaba haciendo el saludo hitleriano. Supuse que al libro que llevaba en el brazo izquierdo le faltaban unas cuantas páginas importantes.
5
ALEMANIA, 1954
Había estado antes en Landsberg, pero sólo como visitante. Antes de la guerra muchísimas personas visitaban la cárcel de Landsberg para ver la celda número siete, donde Adolf Hitler había estado encarcelado en 1923 después del fracasado golpe de la cervecería, y donde había escrito el Mein Kampf; pero desde luego yo no había sido una de ellas. Nunca me gustaron mucho las biografías. Mi propia visita previa había sido en 1949, cuando, en mi condición de detective privado al servicio de un cliente en Múnich, fui allí para entrevistar a un oficial de las SS y criminal de guerra convicto llamado Fritz Gebauer.
Los americanos dirigían la cárcel, y tenían encerrados en ella a más criminales de guerra nazis convictos que en cualquier otro lugar de Europa. Unos doscientos o trescientos habían sido ejecutados en el patíbulo de aquella cárcel entre 1946 y 1951, y desde entonces muchísimos más habían sido puestos en libertad, pero el lugar continuaba albergando a algunos de los mayores asesinos de masas de la historia. Yo conocía a unos cuantos, aunque evitaba relacionarme con la mayoría de ellos en los momentos en que a los prisioneros se nos permitía hablar. Había incluso unos cuantos prisioneros japoneses procedentes de los juicios de Shanghái por crímenes de guerra, pero apenas teníamos contacto con ellos.
El castillo había sido construido en 1910 y, a diferencia del resto de la ciudad vieja, estaba al oeste del río Lech: cuatro bloques de ladrillos blancos dispuestos en forma de cruz y en el centro una torre desde donde nuestros carceleros, con casco de acero y rostro de hierro, movían sus bastones blancos como Fred Astaire y nos vigilaban. Recuerdo que una vez recibí una postal de la celda de Hitler y tuve la impresión de que no era muy diferente de la mía: había una angosta cama de hierro con una mesita de noche pequeña, una lámpara, una mesa y una silla, y también una gran ventana doble con más barrotes en el exterior que una jaula de un domador de leones. Mi celda miraba al sudoeste, lo cual significaba que le daba el sol durante la tarde, y tenía una bonita vista del cementerio de Spöttingen, donde estaban enterrados varios hombres ahorcados en el WCPN1, que era como los americanos lo llamaban. Esto representaba un bonito cambio respecto a mi panorama de la bahía de Nueva York y el sur de Manhattan. Los muertos eran vecinos mucho más tranquilos que las barcazas de basura.
La comida era buena, aunque tenía muy poco de alemana. Tampoco me gustaban mucho las prendas que nos obligaban a vestir. Las rayas grises y rojas nunca me han sentado bien; el pequeño sombrero blanco carecía de la imprescindible ala ancha que a mí siempre me había gustado y me hacía parecer el mono de un organillero.
Poco después de mi llegada recibí las visitas del capellán católico, el padre Morgenweiss, de Herr doctor Glawik, un abogado designado por el Ministerio de Justicia bávaro, y de un hombre de la Asociación para el Bienestar de los Prisioneros Alemanes cuyo nombre no recuerdo. La mayoría de los bávaros, y también bastantes alemanes, consideraban a todos los ocupantes del WCPN1 como prisioneros políticos. El ejército estadounidense, por supuesto, veía las cosas de otra manera, y no pasó mucho tiempo antes de recibir también la visita de dos abogados norteamericanos de Nuremberg. Con su alemán con mucho acento y su bonhomía de pacotilla, eran dos tipos pacientes y muy persistentes; y fue un alivio en parte que pareciesen poco interesados en los dos asesinatos de Viena -que no tenían nada que ver conmigo- y nada interesados por la muerte de dos asesinos israelíes en Garmisch-Partenkirchen, de los que sin ninguna duda era culpable, aunque había sido en defensa propia. Lo que a ellos les interesaba era mi servicio durante la guerra en la RSHA, la Oficina Central de Seguridad del Reich, creada por la fusión del SD (el Servicio de Seguridad de las SS), la Gestapo y la Kripo en 1939.
Varias veces por semana nos reuníamos en una sala de entrevistas en la planta baja, cerca de la entrada principal del castillo. Siempre me traían café y cigarrillos, un poco de chocolate y, algunas veces, un periódico muniqués. Ninguno de los dos tendría más de cuarenta años y el más joven era el oficial superior. Su nombre era Jerry Silverman, y antes de venir a Alemania había sido abogado en Nueva York. Era muy alto y vestía una chaqueta militar de gabardina verde con pantalones caqui; llevaba varias cintas en el pecho, pero en lugar de las bandas metálicas que la mayoría de los oficiales norteamericanos llevaban en los hombros para indicar su rango, Silverman y su sargento tenían una insignia de tela cosida en las mangas que los identificaba a ambos como miembros de la OCCWC: la Oficina del Fiscal Jefe para Crímenes de Guerra. El hecho era que vestían uniformes, pero no pertenecían al ejército; eran burócratas del Pentágono, abogados del Departamento de Defensa. Sólo en Estados Unidos eran capaces de darles uniformes militares a los abogados.
El otro, el hombre más mayor, era el sargento Johnathan Earp. Era una cabeza más bajo que el capitán Silverman y se había licenciado -me lo dijo en un momento de descanso, cuando se lo pregunté- en la facultad de Derecho de Harvard antes de unirse a la OCCWC.
Ambos eran hijos de padres alemanes, y por eso hablaban el idioma con tanta fluidez, si bien Earp era el que lo hacía mejor; pero Silverman era el más inteligente.
Llegaron provistos de maletines llenos de expedientes, pero casi nunca los consultaban; parecían llevar un archivador completo en su cabeza. Sin embargo, tomaban muchas notas: Silverman escribía con una letra pequeña, muy nítida y distinguida, que bien podía haber sido la caligrafía de Vólundr, el rey de los elfos.
En un primer momento creí que estaban interesados en los trabajos de la RSHA y en mi conocimiento del Departamento VI, que era la Oficina de Inteligencia Extranjera, pero parecían saber casi tanto como yo al respecto. Quizás incluso más. Pero, poco a poco, quedó claro que sospechaban que yo había estado metido en algo mucho más serio que un par de asesinatos locales.
– Verá -explicó Silverman-, hay algunos aspectos de su historia que sencillamente no encajan -Tengo muchas cosas así -dije.
– ¿Usted dijo que fue un comisario en la Kripo hasta…?
– Hasta que la Kripo se convirtió en parte de la RSHA, en septiembre de 1939.
– Pero dice que nunca fue miembro del partido.
Sacudí la cabeza.
– ¿No era algo poco habitual?
– En absoluto. Ernst Gennat fue subcomisario de la Kripo en Berlín hasta agosto de 1939 y sé con absoluta seguridad que nunca fue miembro del partido nazi.
– ¿Qué le pasó a él?
– Murió. Por causas naturales. Hubo otros, también. Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo. Nunca se afilió al partido.
– Claro que -dijo Silverman- quizá no hacía falta. Era, como ha dicho usted, jefe de la Gestapo.
– Podría mencionar a otros, pero usted debe recordar que los nazis eran hipócritas. Algunas veces les resultaba conveniente utilizar a personas que estuviesen fuera de la estructura del partido.
– Entonces admite que permitió que lo utilizasen -dijo Earp.
– Estoy vivo, ¿no? -Me encogí de hombros-. Supongo que eso habla por sí solo.
– La pregunta es hasta qué punto permitió que lo utilizasen -precisó Silverman.
– Es algo que también me preocupa a mí.
Era inteligente pero nunca hubiese podido jugar al póker; su rostro era demasiado expresivo. Cuando creía que yo estaba mintiendo abría la boca y movía la mandíbula inferior como una vaca mascando tabaco; y cuando estaba satisfecho con una respuesta miraba hacia otro lado o soltaba un sonido triste, como si se sintiese desilusionado.
– Quizá querría descargar algo de su conciencia -señaló Earp.
– De verdad -dije-. No me quieren a mí.
– Eso nos toca decidirlo a nosotros, Herr Günther.
– Podrían sacármelo a golpes, como sus amigos de la marina o el FBI.
– Al parecer todo el mundo quiere pegarle -comentó Earp.
– Sólo me pregunto cuándo van a llegar ustedes a la conclusión de que es su turno.
– Nosotros no hacemos esas cosas en la Oficina del Fiscal Jefe. -Silverman lo dijo con tanta claridad que casi le creí.
– Vaya, ¿y por qué no lo dijo antes? Ahora me siento más seguro.
– La mayoría de las personas que están aquí han hablado con nosotros porque querían hacerlo -precisó Earp.
– ¿Y el resto?
– Algunas veces es difícil decir nada cuando todos tus amigos te han denunciado -dijo Silverman.
– Entonces no pasa nada. No tengo ningún amigo. Y desde luego, ninguno en este lugar. Así que, si alguien se chiva, probablemente será un tipo peor que yo.
Silverman se levantó y se quitó la chaqueta.
– ¿Le importa si abro la ventana?
La cortesía era instintiva y, sin esperar respuesta, comenzó a abrirla. No es que yo hubiese podido saltar afuera; la ventana tenía barrotes, como la de mi celda. Silverman permaneció allí, mirando al exterior con los brazos cruzados en actitud pensativa, y por un segundo me recordó la foto de Hitler en un periódico en una actitud similar, en una visita a Landsberg después de haberse convertido en canciller del Reich. Pasados unos momentos, me preguntó:
– ¿Alguna vez conoció a un hombre llamado Otto Ohlendorf? Era comandante general en la RSHA. -Silverman volvió a la mesa y se sentó.
– Sí. Me encontré con él un par de veces. Era jefe del Departamento Tres, creo. Inteligencia Interna.
– ¿Qué impresión le dio?
– Apasionado. Un nazi hasta la médula.
– También era jefe de un grupo de tareas de las SS que operaba en el sur de Ucrania y Crimea -añadió Silverman-. El mismo grupo de tareas que asesinó a noventa mil personas antes de que Ohlendorf regresara a su mesa en Berlín. Como usted dijo, era un nazi apasionado. Pero cuando los británicos lo capturaron en 1945, cantó como un canario. Para ellos y para nosotros. En realidad, no podíamos hacerle callar. Nadie lo entendía. No hubo ningún maltrato, ningún acuerdo, ninguna oferta de inmunidad. Al parecer, sólo quería hablar de ello. Quizá debería usted pensar en hacer lo mismo. Descargar su conciencia, como hizo él. Ohlendorf se sentó en la misma silla en la que está usted sentado ahora y habló por los codos durante cuarenta y dos días seguidos. Se mostró muy tranquilo, incluso se podría decir que normal. No lloró ni ofreció ninguna disculpa, pero supongo que debía de haber algo en su alma que simplemente le molestaba.
– A algunos de los tipos que hay aquí les cayó bien -manifestó Earp-. Hasta el momento en que lo colgaron.
Sacudí la cabeza.
– Con el debido respeto, no me están vendiendo muy bien esta idea de descargar mi conciencia, si la única recompensa la recibiré en el cielo. Creía que los americanos eran buenos vendedores.
– Ohlendorf también era uno de los protegidos de Heydrich -dijo Silverman.
– ¿Significa eso que cree que yo lo era?
– Usted mismo dijo que fue Heydrich quien lo llevó de vuelta a la Kripo en 1938. No sé en qué más le convierte, Günther.
– Necesitaba un buen detective de homicidios. No un nazi con un hacha antisemita. Cuando volví a la Kripo, tuve la extraña ocurrencia de que quizá podría ser capaz de detener a alguien que asesinaba a jovencitas.
– Pero después…
– ¿Se refiere a después de resolver el caso?
– Usted continuó trabajando para la Kripo. A petición del general Heydrich.
– En realidad yo no tenía otra elección al respecto. Heydrich no era un hombre al que se pudiera desilusionar.
– ¿Qué quería de usted?
– Heydrich era un maldito asesino a sangre fría, pero también era un hombre pragmático. Algunas veces prefería la honestidad a una firme lealtad. En el caso de algunas personas, como yo mismo, no era tan importante que se adhirieran a la línea oficial del partido como que hiciesen un buen trabajo. Sobre todo si estas personas, como yo, no tenían ningún interés en ascender en las SS.
– Es curioso, porque Otto Ohlendorf describió en los mismos términos su propia relación con Heydrich -dijo Earp-. Jost, también. Heinz Jost. Quizá le recuerde. Fue el hombre que Heydrich designó para suceder a su amigo Walter Stahlecker a cargo del Grupo de Trabajo A, cuando lo asesinaron los guerrilleros estonios.
– Walter Stahlecker nunca fue mi amigo. ¿De dónde ha sacado esa idea?
– Era hermano de su socio comercial, ¿no? Cuando usted y él dirigían una agencia de investigaciones privadas en Berlín, en 1937.
– ¿Desde cuándo un hermano es responsable de las acciones del otro? Bruno Stahlecker no podría haber sido más diferente de su hermano. Ni siquiera era nazi.
– Pero sin duda usted conoció a Walter Stahlecker.
– Asistió al funeral de Bruno en 1938.
– ¿Coincidieron alguna otra ocasión?
– Es probable. Pero no recuerdo cuándo.
– ¿Cree que fue antes o después de organizar el asesinato de doscientos cincuenta mil judíos?
– Bueno, no fue después. Y por cierto, se llamaba Franz Stahlecker, no Walter. Bruno nunca le llamó Walter. Pero volvamos atrás, a Heinz Jost, por un momento, el hombre que asumió el mando del Grupo de Trabajo A cuando Franz Stahlecker fue asesinado. ¿Se trata del mismo Heinz Jost que fue sentenciado a cadena perpetua y puesto en libertad condicional en este lugar hace un par de años? ¿Es ése el hombre al que se refiere?
– Nosotros sólo le juzgamos -dijo Silverman-. Es el alto comisionado de Estados Unidos en Alemania quien dispone quién debe ser puesto en libertad y cuándo.
– Y luego, el mes pasado -añadí-, oí que le llegó el turno a Willy Siebert para salir de aquí. Ahora corríjame si estoy equivocado, ¿pero no fue él el delegado de Otto Ohlendorf cuando mataron a aquellos noventa mil judíos? Noventa mil, y ustedes le dejaron marchar de aquí. A mí me parece que ese McCloy necesita que le examinen la cabeza.
– James Conant es ahora el alto comisionado -me informó Earp.
– En cualquier caso no entiendo por qué se preocupan ustedes -dije-. ¿Menos de diez años de condena cumplidos por noventa mil asesinatos? No parece que valga la pena molestarse. No sé mucho de matemáticas, pero creo que eso resulta algo así como un día de condena por cada veinticinco asesinatos. Yo maté a unas cuantas personas durante la guerra, es verdad. Pero si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido con tipos como Jost y Siebert y aquel otro -Erwin Schulz, en enero-, joder, me tendrían que haber puesto en libertad condicional el mismo día que me arrestaron.
– Eso, en cualquier caso, nos da un número al que apuntar -murmuró Earp.
– Y eso sin hablar de los hombres de las SS que todavía están aquí -señalé, sin hacerle caso-. Ustedes no pueden creer de verdad que yo merezco estar en la misma cárcel que tipos como Martin Sandberger y Walter Blume.
– Hablemos de eso -intervino Silverman-. Hablemos de Walter Blume. Usted debió de conocerle, porque, como usted, era policía y trabajó para su viejo jefe, Arthur Nebe, en el Grupo de Trabajo B.
Blume estaba a cargo de una unidad especial, un Sonderkommando, a las órdenes de Nebe, antes de que Nebe fuese relevado por Erich Naumann en noviembre de 1941.
– Me encontré con él.
– Sin duda, desde que usted llegó aquí habrán tenido ocasión de recordar muchas cosas y de renovar su antigua amistad.
– Le he visto, por supuesto. Dado que estoy aquí. Pero nunca hemos hablado. Ni tampoco es probable que lo hagamos.
– ¿Se puede saber por qué?
– Creía que había libertad de asociación. ¿Tengo que explicar con quién quiero hablar y con quién no?
– Aquí no hay nada que sea libre -manifestó Earp-. Venga, Günther. ¿Se cree qué es mejor que Blume? ¿Es eso?
– Parece que usted ya sabe muchas de las respuestas. ¿Por qué no me las dice?
– No lo entiendo -continuó Earp-. ¿Por qué quiere hablar con un hombre como Waldemar Klingelhöfer y no con Blume? Klingelhöfer también estuvo en el Grupo de Trabajo B. Seguramente, uno es tan malo como el otro.
– En general -dijo Silverman -para usted debe ser como en los viejos tiempos, Günther. Encontrarse a todos sus viejos camaradas. Adolf Ott, Eugen Steimle, Blume, Klingelhöfer.
– Venga -insistió Earp-. ¿Por qué habla con él y con ninguno de los demás?
– ¿Es porque ninguno de los otros prisioneros quiere hablar con él, porque traicionó a un camarada oficial de las SS? -preguntó Silverman-. ¿O es que parece lamentar lo que hizo como jefe del comando asesino de Moscú?
– Antes de asumir aquel mando -dijo Earp-. Su amigo Klingelhöfer hizo lo que usted afirma haber hecho. Dirigió una cacería antiguerrillera. En Minsk, ¿no? ¿Dónde estaba usted? ¿Estaba matando judíos, como Klingelhöfer?
– Quizá me permita responder a sus preguntas de una en una.
– No hay ninguna prisa -dijo Silverman-. Tenemos mucho tiempo. ¿Por qué no empieza por el principio? Usted dijo que le ordenaron incorporarse al batallón policial de reserva número tres uno seis en el verano de 1941, como parte de la Operación Barbarroja.
– Correcto.
– Entonces, ¿cómo es que no fue usted a Pretzsch en primavera? -preguntó Earp-. A la academia de policía para entrenamiento y destino. Según todos los informes, casi todos los que iban a Rusia estuvieron en Pretzsch. La Gestapo, la Kripo, las Waffen-SS, el SD, toda la RSHA.
– Heydrich, Himmler y varios miles de oficiales -puntualizó Silverman-. Según todos los testimonios previos que hemos oído, era de conocimiento común lo que iba a pasar cuando fuesen a Rusia. Pero usted dice que no estuvo en Pretzsch, y que ésa es la razón por la cual todo aquel asunto de matar judíos fue una sorpresa desagradable para usted. Entonces, ¿por qué no estuvo en Pretzsch?
– ¿Qué excusa tuvo? ¿Una baja por enfermedad?
– Yo estaba todavía en Francia. En una misión especial para Heydrich.
– Algo muy conveniente, ¿verdad? A ver si lo he entendido bien: cuando usted se unió al batallón tres uno seis en la frontera ruso-polaca en junio de 1941, tuvo la impresión de que su trabajo sólo consistiría en perseguir a guerrilleros y a miembros de la NKVD, ¿correcto?
– Sí. Pero incluso antes de llegar a Vilnius había comenzado a oír historias acerca de los pogromos locales contra los judíos, porque los judíos de la NKVD estaban muy ocupados asesinando a todos sus prisioneros en lugar de liberarlos. Todo era muy confuso. No tiene ni idea de lo confuso que era. Con toda sinceridad, al principio no me creí aquellas historias. Se oían muchísimas historias así en la Gran guerra, y la mayoría de ellas resultaban ser falsas. -Me encogí de hombros-. Pero esta vez, sin embargo, incluso las peores, las historias más descabelladas, eran casi todas verdaderas.
– ¿Exactamente, cuáles eran sus órdenes?
– Que nuestro trabajo era una cuestión de seguridad. Mantener el orden detrás de las líneas de nuestros ejércitos que avanzaban.
– ¿Y cómo lo hacía? -preguntó Silverman-. ¿Asesinando a la gente?
– Verá, como detective en un batallón de policía, prestaba mucha atención a mis supuestos camaradas. Y resultó que muchos de aquellos cabrones asesinos en los grupos de trabajo también eran abogados. Tipos como ustedes. Blume, Sandberger, Ohlendorf, Schulz, seguro que había otros, pero no puedo recordar sus nombres. Solía preguntarme por qué tantos abogados participaban en aquellos crímenes. ¿Ustedes qué creen?
– Nosotros hacemos las preguntas, Günther.
– Habla usted como un auténtico abogado, señor Earp. Por cierto, ¿cómo es que yo no tengo uno? Con el debido respeto, caballeros, este interrogatorio no se ajusta a las normas de la justicia alemana ni, imagino, a las normas de la justicia americana. ¿No tienen todos los ciudadanos estadounidenses el derecho a recurrir a la Quinta Enmienda para no testificar contra sí mismos?
– Este interrogatorio es un paso necesario para determinar si usted debe ser juzgado o puesto en libertad -respondió Silverman.
– Esto es lo que los polis alemanes solíamos llamar una excursión de pesca esquimal. Echas un anzuelo a través de un agujero en el hielo y esperas pescar algo.
– Algunas veces, en ausencia de pruebas claras y documentación -continuó Silverman-, la única manera de conseguir datos acerca de un crimen es a través del interrogatorio de un sospechoso como usted. Ésa, por lo general, ha sido nuestra experiencia en los casos de crímenes de guerra.
– Tonterías. Ambos sabemos que está sentado sobre una tonelada de documentos. ¿Qué pasa con los documentos recuperados del cuartel general de la Gestapo y trasladados al centro de documentación de Berlín?
– En realidad son dos toneladas de documentos -precisó Silverman-. Para ser exactos, entre ocho y nueve millones de documentos. Y ocho o nueve es el número de personas con que contamos en el OCC. Con el juicio del Einsatzgruppen tuvimos suerte: encontramos los informes escritos por los jefes del grupo. Doce carpetas que eran una mina de información. Como resultado, ni siquiera necesitamos un testigo de la acusación contra ellos. Incluso así, nos llevó cuatro meses reunir todo lo necesario. Cuatro meses. Con usted quizá llevaría más tiempo. ¿De verdad quiere esperar aquí durante otros cuatro meses mientras nosotros aclaramos si tiene que responder a alguna acusación?
– Pues entonces vayan y lean los informes de los jefes de aquellos grupos -dije-. Me dejarán libre de culpa y cargos. Porque no fui uno de ellos. Se lo dije. Me llevaron de vuelta a Berlín, una cortesía de Arthur Nebe. Fuera de la zona del grupo. Ha tenido que mencionarlo en su informe.
– Ahí es dónde reside su problema, Günther -explicó Silverman-. Con su viejo amigo Arthur Nebe. Verá que los informes de los grupos de trabajo A, C y D eran muy detallados.
– Los de Otto Ohlendorf eran un modelo de exactitud -añadió Earp-. Usted podría decir que era el típico abogado en ese aspecto.
Silverman sacudía la cabeza.
– Pero no hay ningún informe original escrito por Arthur Nebe sobre el Grupo de Trabajo B. De hecho no hay informes del Grupo B hasta que designan a un nuevo comandante, en noviembre de 1941. Creemos que ésa fue la razón por la que Walter Blume relevó a Nebe. Porque Nebe no estaba cumpliendo con su misión. Por las razones que fuesen, estaba eliminando sólo a la mitad de judíos que los otros tres grupos. ¿Por qué cree que ocurrió?
Arthur Nebe. Hacía mucho tiempo que no pensaba en el hombre que había salvado mi vida y quizá mi alma, y a quien yo había pagado con tan poca gratitud: asesiné a Nebe en Viena durante el invierno de 1947-48, cuando él trabajaba para la organización de viejos camaradas del general Gehlen. Pero no tenía el menor interés en contarles nada sobre este asunto a los dos americanos. La organización de Gehlen había sido patrocinada por la CIA, o como fuese que la llamaran entonces, y posiblemente todavía seguía siendo así.
– Nebe era dos hombres diferentes -manifesté-. O quizá más de dos. En 1933 Nebe creía que los nazis eran la única alternativa al comunismo y que ellos traerían el orden a Alemania. En 1938, o quizás antes, comprendió su error y conspiró con otros en la Wehrmacht y la policía para derrocar a Hitler. Hay una foto del Ministerio de Propaganda, de Nebe con Himmler, Heydrich y Müller, que muestra a los cuatro planeando la investigación de un atentado con bomba contra la vida de Hitler. Aquello fue en noviembre de 1939. Y Nebe estaba envuelto en aquella misma conspiración. Lo sé porque yo también formaba parte de ella. Sin embargo, Nebe cambió pronto de opinión tras la derrota de Francia y Gran Bretaña en 1940. Muchísimas personas cambiaron de opinión respecto a Hitler después del milagro de Francia. Incluso yo, al menos durante unos meses. Ambos volvimos a cambiar de opinión cuando Hitler atacó Rusia. Nadie creía que fuese una buena idea. Sin embargo, Arthur hizo lo que se le dijo que hiciera. El cumplía las órdenes, incluso cuando ello implicaba matar judíos en Minsk y Smolensk. Hacer lo que se te ordenaba era siempre la mejor tapadera, sobre todo si al mismo tiempo estabas planeando un golpe de estado contra los nazis. Creo que es por eso que parece un personaje tan ambiguo. Y creo que ésa es la razón de que, como ustedes dicen, incumpliera su misión como comandante del Grupo B. Porque su corazón nunca estuvo por la labor. Por encima de todo, Nebe era un superviviente.
– Como usted.
– Hasta cierto punto sí, es verdad. Gracias a él.
– Háblenos de eso.
– Ya lo he hecho.
– No nos ha contado muchos detalles.
– ¿Qué quieren que haga? ¿Que les haga un dibujo?
– En realidad, queremos todos los detalles que sean posibles -señaló Earp.
– Cuando alguien está mintiendo -dijo Silverman-, casi siempre se contradice en los detalles. Usted debe saberlo, puesto que ha sido policía. Cuando alguien comienza a contradecirse en las cosas sin importancia, puedes estar seguro de que también está mintiendo en las importantes.
Asentí.
– Por lo tanto -prosiguió-, volvamos a Goloby, donde usted asesinó a los miembros de un pelotón de la NKVD.
– Ellos, según usted afirma, habían asesinado a todos los presos de la cárcel de la NKVD en Lutsk -dijo Earp-. Según los soviéticos, aquello sólo fue propaganda alemana, destinada a persuadir a sus propios hombres de que las ejecuciones sumarias de todos los judíos y bolcheviques estaban justificadas.
– Ahora me dirá que fue el ejército alemán el que asesinó a todos aquellos polacos en el bosque de Katyn.
– Quizá lo fue.
– No, de acuerdo con la propia investigación del Congreso de los Estados Unidos.
– Está usted bien informado.
Me encogí de hombros.
– En Cuba compraba todos los periódicos norteamericanos. Con la intención de mejorar mi inglés. Fue en 1952, ¿no? La investigación. Cuando el comité Malden recomendó que los soviéticos respondieran a la acusación en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Verá, es una historia en la que he estado interesado desde hace mucho. Ambos sabemos que la NKVD mató a tanta gente como nosotros. Entonces, ¿por qué no admitirlo? Los comunistas son ahora el enemigo. ¿O sólo es propaganda americana?
Saqué un paquete de cigarrillos del bolsillo de mi chaqueta carcelaria y encendí uno sin prisas. Estaba cansado de responder a las preguntas, pero sabía que tendría que abrir la puerta del sótano más oscuro de mi mente y despertar algunos recuerdos muy desagradables. Incluso en una habitación con rejas en la ventana, la Operación Barbarroja parecía estar muy lejos. Afuera hacía un precioso y soleado día de junio, y aunque también había sido un día cálido de junio cuando la Wehrmacht invadió la Unión Soviética, no era así como lo recordaba. Cuando recordaba nombres como Goloby, Lutzk, Bialystok y Minsk, pensaba en un calor infernal y en las vistas, sonidos, y olores de un infierno en la tierra; pero sobre todo recordaba al joven de veinte años bien afeitado, de pie en una plaza adoquinada, con una palanqueta en la mano, sus gruesas botas hundidas en la sangre de unos treinta hombres que yacían muertos o moribundos a sus pies. Recordé la sonrisa asombrada de algunos de los soldados alemanes que estaban presenciando esa bestial exhibición; recordé el sonido de un acordeón tocando una alegre tonadilla, mientras otro hombre, mayor y con una larga barba, caminaba en silencio, casi con calma, hacia el tipo con la palanqueta, y de inmediato fue golpeado en la cabeza, como si se tratara de algún espantoso sacrificio hindú; recordaba el ruido que hizo el viejo mientras caía al suelo y la manera en que sus piernas se sacudían rígidamente, como las de una marioneta, hasta que la palanqueta le golpeó de nuevo.
Señalé la ventana con el pulgar.
– De acuerdo -dije-. Se lo diré todo. Pero ¿les importaría si dejo que el sol me dé en la cara unos momentos? Me ayudará a recordar que todavía estoy vivo.
– A diferencia de muchos otros millones -dijo Earp con toda intención-. Adelante. No tenemos prisa.
Me acerqué a la ventana y miré al exterior. Junto a la entrada principal, un pequeño grupo de personas se había reunido para esperar a alguien. Si no era eso, estaban mirando la ventana de la celda número siete, cosa que parecía menos probable.
– ¿Hoy van a soltar a alguien? -pregunté.
Silverman se acercó a la ventana.
Sí -dijo-. Eric Mielke.
– ¿Mielke? -Sacudí la cabeza-. Ustedes están equivocados. Mielke no está aquí. No puede estar.
Mientras hablaba, se abrió una puerta más pequeña en la principal y un hombre bajo y regordete, de unos sesenta años y con el pelo cano, salió y fue aclamado por las personas que esperaban.
– Aquél no es Mielke -afirmé.
– Creo que se refiere a Erhard Milch, señor -le dijo Earp a Silverman-. El mariscal de campo de la Luftwaffe. Es él a quien dejan en libertad hoy.
– Así que es él -dije-. Por un momento creí que era un verdadero criminal de guerra.
– Milch es, era, un criminal de guerra -insistió Silverman-. Era el director de armamento aéreo con Albert Speer.
– ¿Qué tiene de criminal construir aviones? -pregunté-. Ustedes también construyeron muchos aviones, y el estado en que quedó Berlín en 1945 es un ejemplo de ello.
– Nosotros no utilizábamos mano de obra esclava para hacerlo -replicó Silverman.
Observé que, mientras tanto, Erhard Milch aceptaba un ramo de flores de una chica bonita. Le dio las gracias con una cortés reverencia y se marchó en un Mercedes nuevo para comenzar el resto de su vida.
– ¿Cuál fue la sentencia?
– Cadena perpetua -dijo Silverman.
– Cadena perpetua, ¿eh? Algunas personas son muy afortunadas.
– Se la redujeron a una condena de quince años.
– Creo que pasa algo raro con las matemáticas de su alto comisionado -señalé-. ¿Quién más va a salir de aquí?
Di una calada a mi cigarrillo insípido, tiré la colilla por la ventana y la vi caer al suelo dejando una estela de humo como la de los invencibles aviones de la Luftwaffe construidos por Milch.
– Usted iba a hablarnos de Minsk -dijo Silverman.
6
MINSK, 1941
La mañana del 7 de julio de 1941, yo estaba al mando de un pelotón que ejecutó a treinta prisioneros de guerra rusos. En aquel momento no me sentí mal por hacerlo, porque todos eran de la NKVD, y menos de doce horas antes ellos mismos habían asesinado a dos mil o tres mil prisioneros en la prisión de la NKVD en Lutsk. También habían asesinado a algunos prisioneros de guerra alemanes que habían encerrado allí, lo cual era un espectáculo miserable. Supongo que pueden decir que ellos tenían todo el derecho a hacerlo, dado que nosotros habíamos invadido su país. También pueden decir que las ejecuciones que llevamos a cabo en represalia estaban mucho menos justificadas, y probablemente tendrán razón en las dos cosas. Bueno, lo hicimos, pero no por la llamada «orden del comisario» o el «decreto Barbarosa», que no eran más que una autorización para disparar dada por el cuartel general de campaña alemán. Lo hicimos porque considerábamos -yo consideraba- que se lo tenían merecido y que, desde luego, ellos nos hubieran matado a nosotros en circunstancias similares. Así que los fusilamos en grupos de cuatro. No les hicimos cavar sus tumbas ni nada por el estilo. No me interesaba esa clase de cosas. Olían a sadismo. Los fusilamos y los dejamos donde cayeron. Más tarde, cuando fui un pleni en un campo de trabajo ruso, algunas veces deseé haber fusilado a más de treinta, pero ésa es otra historia.
No me sentí mal al respecto hasta el día siguiente, cuando mis hombres y yo nos encontramos con un antiguo colega de la jefatura de policía del Alex, en Berlín. Un tipo llamado Becker, que estaba en otro batallón de policía. Cuando lo encontré, estaba matando a civiles en un pueblo, en algún lugar al oeste de Minsk. Había cerca de un centenar de cadáveres en una zanja, y me pareció que Becker y sus hombres habían estado bebiendo. Incluso entonces no lo entendí. Continuaba buscando explicaciones para algo que en esencia me parecía inexplicable y, desde luego, imperdonable. Y entonces, cuando comprendí que algunas de las personas a las que Becker y sus hombres estaban a punto de matar eran mujeres ancianas, reaccioné.
– ¿Qué demonios crees que estás haciendo? -le pregunté.
– Obedezco órdenes -respondió.
– ¿Qué? ¿Matar viejas?
– Son judíos -dijo, como si fuese la única explicación necesaria-. Me han ordenado matar a todos los judíos que pueda, y eso es lo que estoy haciendo.
– ¿Por orden de quién? ¿Quién es tu comandante de campo y dónde está?
– El comandante Weis. -Becker señaló un edificio de madera que se levantaba detrás de una cerca blanca, a unos treinta metros de distancia-. Está allí. Está comiendo.
Caminé hacia el edificio y Becker me gritó:
– No creas que quiero hacerlo. Pero las órdenes son órdenes, ¿no?
Cuando llegué a la cabaña oí otra descarga. Una de las puertas estaba abierta y un comandante de las SS estaba sentado en una silla. Iba en mangas de camisa. En una mano sujetaba una hogaza de pan a medio comer y en la otra una botella de vino y un cigarrillo. Me observó con una mirada de cansada diversión en su rostro.
– Oiga, nada de esto ha sido idea mía -dijo-. Si me lo pregunta, le diré que es una pérdida de tiempo y munición. Pero yo hago lo que me ordenan, ¿correcto? Es así como funciona el ejército. Un oficial superior me da una orden y yo obedezco. -Señaló un teléfono de campaña que estaba en el suelo-. Llame al cuartel general si quiere. Ellos le dirán lo mismo que me dijeron a mí. Que lo haga. -Sacudió la cabeza-. No es usted el único que piensa que esto es una locura, capitán.
– ¿Quiere decir que ya ha pedido que le confirmen las órdenes?
– Por supuesto. El cuartel general de campaña me dijo que plantease el asunto al cuartel general de la división.
– ¿Qué le dijeron?
El comandante Weis sacudió la cabeza.
– ¿Cuestionar una orden del cuartel general de la división? ¿Se ha vuelto loco? No seguiría siendo comandante durante mucho tiempo si lo hiciera. Se quedarían con mis galones y mis pelotas, y no necesariamente en ese orden. -Se rió-. Le invito. Adelante, llámeles. Sólo asegúrese de no mencionar mi nombre.
Sonó otra descarga en el exterior. Cogí el teléfono de campaña y di vueltas a la manivela con furia. Treinta segundos más tarde estaba discutiendo con alguien del cuartel general de la división. El comandante se levantó y apoyó su oreja en el otro lado del teléfono. Cuando comencé a maldecir, sonrió y se alejó.
– Ahora los ha cabreado -comentó.
Colgué el teléfono de un golpe y permanecí allí, temblando de furia.
– Tengo que presentarme a la división, en Minsk. De inmediato.
– Se lo dije. -Me pasó la botella y bebí un trago de lo que resultó ser vodka en vez de vino-. Le quitarán el rango, eso seguro. Confío en que crea que ha valido la pena. Por lo que he oído, esto -señaló la puerta-, esto es sólo el humo después del disparo, pero alguien ya había apretado el gatillo. Es a eso a lo que tiene que aferrarse, amigo mío. Intente recordar lo que dijo Goethe: «La mayor felicidad para nosotros los alemanes es comprender lo que podamos comprender y, una vez hecho esto, hacer lo que puñeteramente nos digan que hagamos».
Salí y les dije a los hombres que había traído conmigo en un camión Panzer y un coche blindado Puma, que nos íbamos a Minsk, para informar de la acción antiguerrillera de la mañana. Mientras viajábamos me dominaba un humor melancólico, pero sólo en parte tenía algo que ver con el destino de unos pocos centenares de judíos inocentes. Me preocupaba más la reputación de los alemanes y del ejército alemán. ¿Dónde acabaría esto?, me pregunté a mí mismo. Nunca habría concebido que cientos de miles de judíos estaban siendo asesinados ya de la misma manera.
Minsk fue fácil de encontrar. Sólo había que conducir por una larga carretera recta -en realidad una carretera muy buena, incluso para las normas alemanas- sin perder de vista la columna de humo gris que se alzaba sobre el horizonte. La Luftwaffe había bombardeado la ciudad unos pocos días antes y destruyó la mayor parte del centro. Incluso así, los vehículos alemanes que circulaban por la carretera mantenían la distancia entre ellos por si acaso se producía un ataque aéreo ruso. Por lo demás, el Ejército Rojo se había retirado y el servicio de inteligencia de la Wehrmacht informó de que la población, de unas trescientas mil personas, también había abandonado la ciudad, pero nuestro bombardeo de la carretera al este de Minsk -que llevaba a Mogilev y Moscú- había forzado a unas ochenta mil a volver a la ciudad, o al menos a lo que quedaba de ella. Y esto tampoco fue una idea muy buena. La mayor parte de las casas de madera de las afueras todavía ardían, mientras que, cerca del centro, montones de escombros se acumulaban tras los edificios de apartamentos y oficinas vacíos. Nunca había visto una ciudad destruida tan a conciencia como Minsk. Esto hacía todavía más sorprendente que el Uprava, el ayuntamiento y la sede del Partido Comunista hubiesen sobrevivido al bombardeo sin sufrir grandes daños. Los habitantes de la ciudad lo llamaban la Casa Grande, que era algo así como una redundancia: con nueve o diez pisos de altura y construido con cemento blanco, el Uprava parecía un gigantesco archivador que contenía los detalles de todos los ciudadanos de Minsk. Delante del edificio se alzaba una enorme estatua de bronce de Lenin que contemplaba pasar los numerosos coches y camiones alemanes con una comprensible expresión de ansiedad y preocupación, tal vez porque se daba cuenta de que el edificio era ahora la sede del cuartel general del Reichs Kommissariat Ostland, una zona administrativa creada por los alemanes y que se extendía desde la capital bielorrusa al mar Báltico.
Empujé una pesada puerta de madera, tan alta que bien podría estar todavía creciendo en un bosque, entré en un vulgar vestíbulo de mármol que parecía el de una estación de metro y me acerqué a una mesa central del tamaño de una locomotora, donde varios soldados alemanes y de las SS intentaban imponer alguna especie de orden administrativo a la colonia de hormigas que formaban los hombres vestidos de gris que entraban y salían del lugar. Capté la atención de un oficial de las SS que estaba detrás de la mesa y le pregunté por el despacho del comandante de la división de las SS. Me indicó que subiese al segundo piso y me recomendó que utilizase las escaleras porque el ascensor no funcionaba.
En el primer piso había una cabeza de bronce de Stalin, y en el segundo una cabeza de bronce de Félix Dzerzhinsky. La Operación Barbarroja prometía ser una mala noticia para los escultores rusos, lo mismo que para todos los demás. El suelo estaba cubierto de cristales rotos y había una línea de agujeros de bala en la pared gris, a lo largo de un amplio pasillo que llevaba a un par de puertas abiertas frente a frente, a través de las cuales entraban y salían oficiales de las SS envueltos en una nube de humo de cigarrillos. Uno de ellos era el comandante de mi unidad, el Standartenführer Mundt, uno de esos hombres que parecen haber salido del vientre de su madre vestidos con uniforme. Al verme enarcó una ceja y levantó una mano, mientras respondía indiferente a mi saludo.
– El pelotón de fusilamiento -dijo-. ¿Los alcanzó?
– Sí, Herr Oberst.
– Buen trabajo. ¿Qué hizo con ellos?
– Los fusilamos, señor. -Le entregué un puñado de documentos de identificación que había recogido de los rusos antes de ejecutarlos.
Mundt los repasó como si fuese un oficial de inmigración en busca de algo sospechoso.
– ¿Incluidas las mujeres?
– Sí, señor.
– Es una pena. En el futuro todas las guerrilleras y miembros de la NKVD serán ahorcados en la plaza de la ciudad, como un ejemplo para los demás. Órdenes de Heydrich. ¿Comprendido?
– Sí, Herr Oberst.
Mundt no era mucho mayor que yo. Cuando estalló la guerra había sido coronel de policía con la Schutzpolizei de Hamburgo. Era inteligente, sólo que la suya era una inteligencia inapropiada para la Kripo: para ser un buen detective tienes que entender a las personas y para entender a las personas tienes que ser una de ellas. Mundt no era como las demás personas. Ni siquiera era una persona. Supongo que por eso llevaba un dachshund con él; para que le hiciese parecer un poco más humano. Pero a mí no me engañaba. Era un cabrón despiadado y pomposo. Cada vez que hablaba parecía como si estuviese recitando a Rilke, y a mí me entraban ganas de bostezar, reírme o hundirle los dientes a patadas. Y se me debió de notar.
– ¿No está de acuerdo, capitán?
– No me interesa mucho ahorcar mujeres -respondí.
Me miró desde lo alto de su elegante nariz y sonrió.
– Quizá prefiera hacer alguna otra cosa con ellas.
– Quizás está usted pensando en otra persona, señor. Lo que digo es que no me gusta librar una guerra contra las mujeres. Soy un tipo convencional. Figura en la Convención de Ginebra, por si acaso le interesa.
Mundt fingió parecer intrigado.
– Tiene usted una manera curiosa de respetar la Convención de Ginebra -dijo-. Ha fusilado a treinta prisioneros.
Eché una ojeada al despacho, que era demasiado grande para albergar una sola mesa. Tenía el tamaño adecuado para contener un aserradero. En una esquina de la habitación había un armario con su propio lavabo, donde otro hombre se estaba lavando el torso desnudo. En la esquina opuesta había una caja de caudales. Un sargento de las SS escuchaba lo que parecía ser un aparato de radio e intentaba, sin éxito, abrir la caja. En la mesa había un trío de teléfonos de diferentes colores que bien podrían haber sido dejados allí por los Reyes Magos de Oriente; al otro lado de la mesa había otro oficial de las SS sentado en una silla; y detrás del oficial un gran mapa mural de Minsk. En el suelo yacía un soldado ruso, y si ésta había sido alguna vez su oficina, ya no lo era; el agujero de bala detrás de la oreja izquierda y la sangre sobre el linóleo parecían indicar que muy pronto ocuparía un lugar mucho más pequeño y permanente en el globo terráqueo.
– Además, capitán Günther -añadió Mundt-, quizá se le haya pasado por alto que los rusos nunca firmaron la Convención de Ginebra.
– Entonces creo que está bien fusilarlos a todos, señor.
El oficial que estaba al otro lado de la mesa se levantó.
– ¿Ha dicho capitán Günther?
Él también era Standartenführer, es decir, coronel, igual que Mundt, lo cual significaba que mientras él daba la vuelta a la mesa para colocarse delante de mí, yo me vi obligado a ponerme en posición de firmes una vez más. Había nacido en la misma charca aria que Mundt y no era menos arrogante.
– Sí, señor.
– ¿Es usted el capitán Günther que telefoneó para cuestionar mis órdenes de matar a aquellos judíos en la carretera de Minsk esta mañana?
– Sí, señor. Fui yo. Usted debe de ser el coronel Blume.
– ¿Qué diablos pretende, cuestionando una orden? -gritó-. Usted es un oficial de las SS, que ha prestado juramento de lealtad al Führer. Aquella orden fue dada para garantizar la seguridad en la retaguardia de nuestras tropas de combate. Aquellos judíos incendiaron sus casas cuando el comandante de combate local dijo que debían cederlas para alojar a nuestras tropas. No se me ocurre una mejor razón para una represalia que el incendio de aquellas casas.
– No vi ninguna casa ardiendo en aquel sector, señor. Y el Sturmbannführer Weis tenía la impresión de que aquellas ancianas fueron fusiladas sólo por ser judías.
– ¿Y si lo eran? Los judíos de la Rusia soviética son los portadores intelectuales de la ideología bolchevique, y eso los convierte en nuestros enemigos naturales. No importa lo viejos que sean. Matar judíos es un acto de guerra. Incluso ellos parecen comprenderlo así, aunque usted no. Lo repito, aquellas órdenes debían ser cumplidas por la seguridad de todas las zonas ocupadas por el ejército. Si cada soldado cumpliera las órdenes después de considerar si estaban de acuerdo o no con su propia conciencia, no habría disciplina ni ejército. ¿Está usted loco? ¿Es un cobarde? ¿Está enfermo? ¿O quizá le gustan los judíos?
– No me importa quién o lo que sea -dije-. No he venido a Rusia para fusilar ancianas.
– Escúchese a sí mismo, capitán -señaló Blume-. ¿Qué clase de oficial es usted? Se supone que debe dar ejemplo a sus hombres. Se me ocurre que podría llevarle al gueto sólo para ver si esto es puro teatro; si de verdad le causa repulsión matar judíos.
Mundt había comenzado a reírse.
– Blume -dijo.
– Puedo prometerle una cosa, capitán -añadió el coronel Blume-. No será capitán mucho más si no puede controlarlo. Será el soldado más raso de las SS. ¿Me oye?
– Blume -insistió Mundt-. Mira esto. -Le dio a Blume los documentos de los miembros de la NKVD que había ejecutado en Goloby-. Mira.
Blume miró los documentos mientras Mundt los abría para él.
– Sara Kagan -comenzó Mundt-. Salomón Geller, Joseph Zalmonowitz, Julius Polonski. Todos son nombres judíos. Vinokurova. Kieper. -Sonrió un poco más, muy contento ante mi creciente incomodidad-. Trabajé en la sección judía en Hamburgo, así que sé algunas cosas de estos cabrones. Joshua Pronicheva. Fanya Glekh. Aaron Levin. David Schepetovka. Saul Katz. Stefan Marx. Vladya Polichov. Éstos son los nombres de los judíos que ha fusilado esta mañana. Vaya con sus jodidos escrúpulos, Günther. Usted apresó a un pelotón judío de la NKVD para fusilarlo. Ha fusilado a treinta judíos, le guste o no.
Blume abrió otro documento de identidad al azar. Luego otro.
– Misha Blyatman. Hersh Gebelev. Moishe Ruditzer. Nahum Yoffe. Chaim Serebriansky. Zyana Rosenblatt. -Ahora él también se reía-. Tienes razón. ¿Qué le parece? Israel Weinstein. Ivan Lifshitz. A mí me parece que acertó el premio gordo, Günther. Hasta ahora ha conseguido matar a más judíos en esta campaña que yo. Quizá debería recomendarle para una condecoración. O por lo menos un ascenso.
Mundt leyó unos cuantos nombres más sólo para ahondar la herida.
– Tendría que sentirse orgulloso de usted mismo. -Después me palmeó en el hombro-. Vamos. Sin duda puede ver el lado divertido de todo esto.
– Y si no puede, aún lo hace más divertido -dijo Blume.
– ¿Qué es eso tan divertido? -preguntó una voz.
Todos nos volvimos para ver a Arthur Nebe, el general al mando del Grupo de Trabajo B, de pie en el umbral. Todos se pusieron en posición de firmes, incluido yo. Mientras Nebe entraba en el despacho y se acercaba al mapa de la pared, casi sin mirarme, Blume intentó darle una explicación.
– Me temo que este oficial estaba mostrando algunos escrúpulos respecto a matar a judíos que resultó ser un tanto erróneo, general. Al parecer ya mató a treinta miembros de la NKVD esta mañana. Sin darse cuenta de que todos eran judíos.
– Era esa bonita distinción entre los dos lo que nos pareció divertido -añadió Mundt.
– No todos están hechos para esta clase de trabajo -murmuró Nebe, que continuaba estudiando el mapa-. Oí que Paul Blobel está en un hospital de Lublin después de una acción especial en Ucrania. Un colapso nervioso. Y quizá no recuerden lo que dijo el Reichsführer Himmler en Pretzsch. Cualquier repugnancia sentida al matar judíos es motivo de felicitación, pues afirma que somos personas civilizadas. Por lo tanto, no acabo de ver qué tiene de divertido nada de todo esto. En el futuro, les agradeceré que traten con mayor sensibilidad a cualquier hombre que exprese su reparo en matar judíos. ¿Está claro?
– Sí, señor.
Nebe señaló un cuadrado rojo en la esquina superior derecha del mapa.
– ¿Y esto, qué es?
– Drozdy, señor -respondió Blume-. A tres kilómetros al norte de aquí. Hemos establecido un campo de prisioneros algo rudimentario a orillas del río Svislock. Todos son hombres. Judíos y no judíos.
– ¿Cuántos en total?
– Unos cuarenta mil.
– ¿Separados?
– Sí, señor. -Blume se reunió con Nebe delante del mapa-. Los prisioneros de guerra en un lado y los judíos en el otro.
– ¿Y el gueto?
– Al sur del campo de Drozdy, en el noroeste de la ciudad. Es el viejo barrio judío de Minsk. -Apoyó un dedo en el mapa-. Aquí. A partir del río Svislock, al oeste por la calle Nemiga, al norte a lo largo del límite del cementerio judío, y de nuevo al este hacia el Svislock. Ésta de aquí es la calle principal, Republikanskaya, y en el cruce con Nemiga es donde estará la entrada principal.
– ¿Qué clase de edificios son estos? -preguntó Nebe.
– Casas de madera de una o dos plantas con cercas de madera. Incluso mientras estamos hablando, señor, todo el gueto está siendo rodeado con alambre de espino y torres de vigilancia.
– ¿Cerrado por la noche?
– Por supuesto.
– Quiero acciones mensuales para reducir el número de judíos bielorrusos para acomodar a los judíos que nos están enviando desde Hamburgo.
– Sí, mi general.
– Puede comenzar reduciendo el número ahora, en el campo de Drozdy. Haga una selección voluntaria. Dígales a los que tienen títulos universitarios y calificaciones profesionales que se adelanten. Prívelos de comida y agua para animar a los voluntarios. A esos judíos los puede conservar, de momento. Al resto los puede liquidar de inmediato.
– Sí, mi general.
– Himmler vendrá aquí dentro de un par de semanas, y querrá ver si hacemos progresos. ¿Comprendido?
– Sí, mi general.
Nebe se volvió y por fin me miró.
– Usted. Capitán Günther. Venga conmigo.
Seguí a Nebe al despacho vecino, donde cuatro oficiales subalternos de las SS estaban leyendo expedientes sacados de un archivador.
– Ustedes, fuera -ordenó Nebe-. Cierren la puerta al salir. Y díganles a esos cabrones de la otra oficina que se deshagan del cadáver antes de que comience a apestar por el calor.
Había dos mesas en este despacho, junto a dos puertas ventanas y un mal retrato de Stalin en uniforme gris con una raya roja a lo largo de la pernera, y con un aspecto menos caucasiano y más oriental de lo habitual.
Nebe sacó una botella de aguardiente y un par de copas de uno de los cajones de la mesa y las llenó. Se bebió la suya sin decir palabra, como un hombre cansado de ver las cosas con claridad, y se sirvió otra mientras yo aún olía el licor y preparaba mi hígado.
7
MINSK, 1941
No había visto a Nebe desde hacía más de un año. Se veía mayor y más cansado de lo que recordaba. El pelo canoso de antes tenía ahora el mismo color plata de su cruz al mérito de guerra, mientras que sus ojos eran tan estrechos como la raja de su boca. Sólo su larga nariz y sus orejas prominentes parecían seguir siendo las mismas.
– Me alegra verte de nuevo, Bernie.
– Arthur.
– Toda una vida dedicada a detener a criminales y ahora yo mismo me he convertido en uno. -Se rió con cansancio-. ¿Qué te parece?
– Podrías detener esto.
– ¿Qué puedo hacer? Sólo soy un engranaje en la máquina de la muerte de Heydrich. La máquina ya está en marcha. No podría detenerla ni aunque quisiese.
– Solías pensar que podías cambiar las cosas.
– Aquello era antes. Hitler tiene el mango del látigo desde la caída de Francia. Ahora nadie se atreve a oponerse a él. Las cosas tendrán que ponerse muy mal para nosotros en Rusia para que eso pueda suceder de nuevo. Y sucederá, por supuesto. Estoy seguro. Pero todavía no. Las personas como tú y yo tendremos que esperar nuestro momento.
– ¿Y hasta entonces, Arthur? ¿Qué pasará con estas personas?
– ¿Te refieres a los judíos?
Asentí.
Él se bebió la segunda copa y se encogió de hombros.
– En realidad te importa un pepino, ¿verdad?
Nebe soltó una risa seca.
– Tengo muchas cosas en la cabeza, Bernie. Himmler vendrá aquí el mes que viene. ¿Qué esperas que haga? ¿Que le invite a sentarse en algún lugar tranquilo y explicarle que todo esto está muy mal? ¿Explicarle que los judíos también son personas? ¿Hablarle del emperador Carlos V y de la Dieta de los Gusanos? Aquí estoy, y no puedo hacer otra cosa. Sé razonable, Bernie.
– ¿Razonable?
– Estos hombres, Himmler, Heydrich, Müller, son fanáticos. No puedes razonar con los fanáticos. -Sacudió la cabeza-. Ya estoy bajo sospecha desde el complot de Elser.
– Si no lo haces, no eres mejor que ellos.
– Tengo que ser muy precavido, Bernie. Sólo estaré a salvo mientras siga cumpliendo al pie de la letra las órdenes que me den. Y tengo que mantenerme a salvo, por si alguna vez se presenta otra oportunidad para librarnos de Hitler. -Se tomó su tercera copa con la misma rapidez que las anteriores-. Sin duda, tú eres el único que puede entenderlo.
– Lo único que sé es que estás organizando un asesinato en masa en esta ciudad.
– Entonces, adelante y detenme, Kommissar. Por Dios, ojalá pudieses. Ahora mismo preferiría estar en un calabozo en el Alex que en esta fantasmal ciudad fronteriza. -Dejó la copa y me tendió las muñecas-. Ponme las esposas. Y sácame de aquí si puedes. ¿No? Ya me lo parecía. Eres tan impotente como yo. -Recogió la copa, la bebió, y encendió otro cigarrillo-. ¿En cualquier caso, qué les has dicho a aquellos dos cabrones? ¿Blume y Mundt?
– ¿Yo? Les dije que no había venido a Rusia a matar viejas. Aunque fuesen judías.
– Poco prudente, Bernie. Poco prudente. Mundt está muy bien considerado en Berlín. Ha sido miembro del partido desde 1926.
O sea, más que yo. Y eso cuenta para algo con Hitler. No deberías volver a decir esas cosas. Al menos, no a tipos como Mundt. Podría hacerte la vida muy difícil. No tienes idea de lo que son capaces algunos de estos SS.
– Comienzo a hacerme una idea.
– Mira, Bernie, hay otros aquí en Bielorrusia, y en Alemania, que piensan de la misma manera que tú y yo. Que están dispuestos a moverse contra Hitler cuando llegue el momento apropiado. Necesitamos hombres como tú. Hasta entonces, lo mejor sería que mantuvieses la boca cerrada.
– Mantener la boca cerrada y matar a unos cuantos judíos, ¿no?
– ¿Por qué no? Porque puedes creer en mi palabra, matar judíos es sólo el principio. Después de todo, no es el método más eficiente de matar a miles de personas. No te puedes imaginar cómo me están presionando para encontrar otra manera de matar judíos.
– ¿Por qué no los haces volar por los aires? -dije-. Podrías llevarte a todos los judíos de Bielorrusia, reunidos en un campo con un par de miles de toneladas de dinamita bajo los pies y encender la mecha. Eso resolvería tu problema en un santiamén.
– Me pregunto -dijo Nebe pensativo-, si eso funcionaría.
Sacudí la cabeza como muestra de mi desesperación y, por fin, me bebí el aguardiente.
– Me gustaría poder contar contigo, Bernie. Después de todo lo que hemos pasado. En Berlín. Ya sabes que no hay nadie en quien pueda confiar de verdad en este país dejado de la mano de Dios. Desde luego, en ninguno de los demás oficiales.
– Ni siquiera estoy seguro de confiar en mí mismo, Arthur. Ahora no, después de ver lo que he visto. Ahora que sé lo que sé.
Nebe volvió a llenar nuestras copas.
– Humm. Es lo que sospechaba, loco cabrón. -Sonrió con amargura-. Eres muy capaz de hacerlo, ¿verdad? Hablar de los judíos cuando Himmler venga a Minsk el mes que viene. Algo así. ¿Qué voy a hacer contigo?
– Me puedes fusilar. Como si fuese alguna vieja judía.
– Si las cosas fueran tan simples -dijo Nebe-, quizá te daría el gusto. Pero sigues siendo tan ingenuo como siempre. Ningún oficial alemán de la RSHA puede ser fusilado sin que intervenga la Gestapo.
Y menos un hombre con tus antecedentes. Trabajaste para Heydrich.
Y para mí. Te interrogarían. Te harían preguntas que no se pueden responder con un sí o un no. Y no puedo permitir que les digas nada acerca de mí. Ni de mi pasado. De nuestro pasado.
Yo negaba con la cabeza, pero sabía que él tenía la razón.
Nebe sonrió y comenzó a morderse las uñas. Me fijé en que tenía las puntas de los dedos en carne viva.
– Ojalá pudiese dejar de morderme las uñas -comentó-. Mi madre solía mojarme los dedos con mierda de gato para impedirme que lo hiciese. Parece que no dio resultado, ¿verdad?
– Todavía tienes mierda en los dedos, Arthur.
– Pero ahora sé que fui yo quien se comportó como un ingenuo. Respecto a ti. Te necesito fuera de Minsk antes de que abras tu estúpida boca cuando no esté presente, y para evitar que te detengan. Y posiblemente también a mí. Eres demasiado viejo para combatir en el frente. No te aceptarán. Así que eso queda descartado. -Exhaló un suspiro-. Supongo que tendrá que ser en el servicio de inteligencia. Hay muy poco de eso en esta guerra, así que deberías encajar ahí. Por supuesto, creerán que eres un espía, así que tendrá que ser un destino temporal. Hasta que pueda pensar en algo que te lleve de vuelta a Berlín, donde no podrás hacer ningún daño.
– No me hagas ningún favor -afirmé-. Correré el riesgo.
– Pero yo no. Es lo que intento decirte. -Señaló mi copa-. Venga. Bébetelo y anímate. Deja de preocuparte por unos pocos judíos. La gente lleva matando judíos desde que el emperador Claudio los expulsó de Roma. ¿Qué dijo Lutero? Que después del diablo no hay enemigo más amargo, más venenoso y más vehemente que un judío. Y no olvidemos al kaiser Guillermo II, que dijo que los judíos no pueden ser verdaderos patriotas; que son algo diferente, como insectos dañinos. Incluso Benjamín Franklin creía que los judíos eran vampiros. -Nebe sacudió la cabeza y sonrió-. No, Bernie. Es mejor que te busques otro motivo para odiar a los nazis. Hay muchísimas razones para hacerlo. Pero no los judíos. No los judíos. Tal vez, si hay bastantes pogromos en Europa, consigan por fin regresar a su puta madre patria, como ese inglés idiota de Balfour les prometió, y así nos dejen en paz a todos nosotros.
Me bebí el aguardiente. ¿Qué otra cosa podía hacer? Las personas dicen toda clase de locuras cuando beben, incluido yo. Hablan de Dios y los santos, de oír voces y de ver al diablo; hablan a gritos de matar a franceses e ingleses y cantan canciones de Navidad en un día de verano. Dicen que sus esposas no les entienden y que sus madres no les aman; que lo blanco es negro, que lo de abajo está arriba y que el calor es frío. Nadie espera que una copa le ayude a decir cosas con sentido. Arthur Nebe se había tomado unas cuantas copas, pero no estaba borracho. Aun así, lo que estaba diciendo me sonaba más enloquecido que cualquier otra cosa que hubiese oído o esperase oír alguna vez de un borracho.
Me quedé en Lenin House durante dos o tres semanas, compartiendo un alojamiento en el séptimo piso con Waldemar Klingelhöfer, un Obersturmbannführer, es decir, un teniente coronel de las SS, al mando de la lucha antiguerrillera en la zona de Minsk.
Minsk era un lugar donde la propaganda alemana no exageraba la fuerza de los guerrilleros locales, que se ocultaban en los espesos bosques de la zona, llamados pushcha. La mayoría de estos guerrilleros eran jóvenes soldados del Ejército Rojo, pero unos cuantos eran judíos que habían escapado de los pogromos a la relativa seguridad que les ofrecía el bosque. ¿Qué iban a perder con ello? No es que los judíos fuesen siempre recibidos con los brazos abiertos: algunos bielorrusos eran tan antisemitas como los alemanes, y más de la mitad de estos refugiados judíos fueron asesinados por los popovs.
Klingelhöfer hablaba ruso muy bien -había nacido en Moscú-, pero no sabía nada sobre el trabajo de la policía o sobre cómo perseguir guerrilleros. Guerrilleros de verdad. Le di algunos consejos sobre cómo reclutar confidentes.
Mis consejos a Klingelhöfer no tuvieron mucha importancia, porque a finales de julio Nebe le ordenó que fuese a Smolensk para buscar pieles destinadas a las ropas de invierno del ejército alemán. A mí me enviaron a Baranowicze, a unos ciento cincuenta kilómetros al sudoeste de Minsk, a esperar un transporte de regreso a Berlín.
Antigua ciudad polaca hasta que los soviéticos la ocuparon a principios de la guerra, Baranowicze era una pequeña y próspera localidad de unos treinta mil habitantes, y una tercera parte de ellos eran judíos. En el centro había una larga y ancha calle bordeada de árboles con tiendas de dos pisos y casas, que el ejército alemán ocupante había bautizado como Káiser Wilhelm Strasse. Había una catedral ortodoxa construida en estilo neoclásico y un gueto: seis edificios en las afueras, donde estaban confinados más de doce mil judíos; al menos, estos judíos no habían huido a los marjales de Pripet. Dos regimientos de la brigada de caballería de las SS al mando del Sturmbannführer Bruno Magill estaban recorriendo aquellos pantanos y matando a todos los judíos que encontraban. Esto había dejado la ciudad en calma, tan en calma que durante un par de días pude dormir en una cama en lo que había sido antes la tienda de cueros y zapatería de un tal Girsh Bregman, antes de encontrar un asiento disponible en un Ju 52 que volaba de regreso al aeródromo de Tegel, en Berlín.
Intenté no pensar en lo que el destino les habría deparado a Girsh Bregman y su familia, cuyas fotos enmarcadas aún se mantenían en lo alto de un armario en la pequeña salita que había detrás de la tienda; pero era fácil imaginármelos soportando las privaciones del gueto o, quizás, escapando de sus perseguidores, que incluían no sólo a las SS sino también a la policía polaca, antiguos soldados del ejército polaco e incluso clérigos ucranianos dispuestos a bendecir estas operaciones de «pacificación». Por supuesto, era posible que los Bregman ya hubiesen sido pacificados, es decir, que estuvieran muertos. Eso era todo lo pacificado que podías estar en el verano de 1941. A pesar de todo, aún confiaba en que siguieran con vida. Aunque tenían menos posibilidades de sobrevivir que un canario en una mina llena de gas. A mí no me hubiese importado que me gasearan un poco. Lo suficiente para dormir unos cien años y despertarme cuando hubiera pasado la pesadilla en que se había convertido mi vida.
8
ALEMANIA, 1954
– Al menos usted pudo despertar -dijo Silverman-. A diferencia de otros seis millones.
– Usted es un tipo divertido. ¿Siempre es tan rápido con las matemáticas o es que ese número le gusta?
– No me gusta nada en absoluto, Günther -precisó Silverman.
– A mí tampoco. Y por favor, no cometa el error de creer que a mí me gusta.
– No soy yo quien ha cometido errores, Günther. Es usted.
– Tiene razón. Tendría que haberme asegurado de nacer en algún otro lugar que no hubiese sido Alemania en 1896. De esa manera quizás hubiese acabado en el bando ganador. Dos veces. ¿Qué les parece, muchachos? ¿Ser sometido a juicio por los errores de otras personas? Supongo que les parece bien. Por la manera en que ustedes dos actúan, cualquiera creería que los americanos se creen de verdad que son mejores que los demás.
– No todos los demás -reprochó Earp-. Sólo mejores que usted y sus camaradas nazis.
– Puede continuar diciéndoselo a usted mismo si le agrada. Pero los dos sabemos que no es verdad. ¿O es que sentirse moralmente superiores es algo más que una aspiración para ustedes? Quizá sea también una necesidad constitucional. Pero sospecho que, debajo de toda esa santurronería, son como nosotros los alemanes. Ustedes creen de verdad que el poder es un derecho.
– En este momento -manifestó Silverman-, lo único que importa es lo que creamos de usted.
– Cuenta una buena historia -le comentó Earp a Silverman-. Este tipo es todo un Jakob Grimm. Sólo le falta decir «érase una vez» y «vivieron felices y comieron perdices». Tendríamos que ponerle unos zapatos de hierro calientes y hacerle bailar por la habitación, como la madrastra de Blancanieves, hasta que nos diga la verdad.
– Tienes toda la razón -dijo Silverman-. Ya sabes que sólo a un alemán se le podría haber ocurrido un castigo como ése.
– ¿No me han dicho que sus padres eran alemanes? -pregunté-. Supongo que sólo están seguros de la madre.
– No nos sentimos muy orgullosos de nuestra herencia alemana -afirmó Earp-. Gracias a personas como usted.
Durante unos momentos los tres guardamos silencio. Luego Silverman dijo:
– Había un Günther del que oímos hablar en aquella ciudad que mencionó. Baranowicze. Era un Sturmbannführer de las SS al mando de una de las pequeñas unidades de asesinos pertenecientes al Grupo de Trabajo B de Arthur Nebe. Un Sonderkommando. Organizó unas de las primeras matanzas con gas. Mataron a todos los internos de un manicomio en Mogilev. Ése no sería usted, ¿verdad?
– No -respondí. Pero en vista de que no se iban a conformar con una negativa directa, levanté un dedo para indicar que estaba tratando de recordar algo. Y lo hice-. Creo que había un Sturmbarnnführer de las SS llamado Günther Rausch. Destinado al Grupo B en el verano de 1941. Debe de ser él en quien están pensando. Yo nunca gaseé a nadie. Ni siquiera a las chinches de mi cama.
– Pero fue usted quien sugirió a Arthur Nebe la idea de asesinatos en masa utilizando explosivos, ¿no? Usted mismo lo ha admitido.
– Aquello fue una broma.
– Un chiste muy poco divertido.
– Cuando se trata de volar a la gente no creo que nadie lo haya hecho mejor que ustedes -dije-. ¿A cuántas personas volaron en Hiroshima? ¿En Nagasaki? A un par de centenares de miles, y aún se siguen contando. Eso es lo que he leído. Tal vez Alemania inventó el proceso de llevar a cabo matanzas sistemáticas pero, desde luego, ustedes han sabido perfeccionarlo.
– ¿Visitó el Instituto de Tecnología Criminal en Berlín?
– Sí -respondí-. Iba allí a menudo, cuando trabajaba como detective. Para pruebas y resultados forenses.
– ¿Se reunió en alguna ocasión con un químico llamado Albert Wildmann?
– Sí. Me reuní con él. Varias veces.
– ¿Y con Hans Schmitt? ¿También del mismo instituto?
– Eso creo. ¿Adónde quiere ir a parar?
– ¿Acaso no regresó usted a Berlín por encargo de Arthur Nebe, y no para unirse a la Oficina de Crímenes de Guerra alemana, como nos dijo, sino para encontrarse con Wildmann y Schmitt para desarrollar su idea de los explosivos?
Negué con la cabeza, pero Silverman no me prestaba ninguna atención y yo comenzaba a sentir mayor respeto por sus habilidades en el interrogatorio.
– Y después de debatir esa idea en detalle, usted volvió a Smolensk acompañado por Wildmann y Schmitt, en septiembre de 1941.
– No. No es verdad. Como he dicho, creo que usted debe de confundirme con Günther Rausch.
– ¿No es verdad que usted llevó consigo una gran cantidad de dinamita? ¿Que la utilizó para colocar explosivos en una casamata rusa? ¿Que metió allí a casi un centenar de personas procedentes de un asilo mental de Minsk? ¿Y que después hizo detonar los explosivos? ¿No es eso lo que ocurrió?
– No. No es verdad. No tuve nada que ver con aquello.
– De acuerdo con los informes que hemos leído, las cabezas y los miembros de los muertos estaban dispersos en un radio de medio kilómetro. Los hombres de las SS estuvieron recogiendo partes de los cuerpos colgados en los árboles durante varios días.
Sacudí la cabeza.
– Cuando le hice aquel comentario a Nebe, sobre volar a los judíos con explosivos, nunca pensé que él llegaría a hacer algo así. Fue un sarcasmo; no una sugerencia. -Me encogí de hombros-. Claro que no sé por qué me sorprende tanto, después de todo lo que ocurrió después.
– Siempre creímos que fue Arthur Nebe el autor de la idea de las cámaras de gas móviles -dijo Silverman-. Así que quizá aquélla fue otra de sus bromas. Dígame, ¿visitó alguna vez esta dirección en Berlín, el número 4 de la Tiergartenstrasse?
– Era poli. Visitaba muchas direcciones que no recuerdo.
– Ésta era especial.
– La Compañía de Gas de Berlín estaba en otra parte, si es eso lo que quiere dar a entender.
– El número 4 de la Tiergartenstrasse era una finca judía confiscada -explicó Silverman-. Una oficina donde se planeó y administró el plan de eutanasia para los minusválidos alemanes.
– Entonces estoy seguro de que nunca estuve allí.
– Quizás oyó hablar de lo que pasaba allí y se lo mencionó a Nebe. Como una manera de darle las gracias por haberle sacado de Minsk.
– Por si acaso lo ha olvidado -señalé-, Nebe era jefe de la Kripo, y antes de eso, general en la Gestapo. Es muy probable que conociese a Wildmann y Schmitt por la misma razón que yo. Me atrevería a decir que él podría haberlo sabido todo de este lugar en Tiergartenstrasse. Pero yo no.
– Su relación con Waldemar Klingelhöfer -dijo Silverman-. Usted le ayudó mucho. Le dio consejos.
– Sí, intenté hacerlo.
– ¿De qué otra manera le ayudó?
Sacudí la cabeza.
– Por ejemplo, ¿le acompañó alguna vez a Moscú?
– No, nunca he estado en Moscú.
– No obstante, habla ruso casi tan bien como él.
– Lo aprendí más tarde. En el campo de trabajo.
– Así que, entre el 28 de septiembre y el 26 de octubre de 1941, dice que no estuvo con el Vorkommando Moscú de Klingelhofer, sino en Berlín.
– Sí.
– ¿Que no tiene nada que ver con los asesinatos de quinientos veintidós judíos durante ese tiempo?
– Nada que ver, no.
– Algunos de ellos eran criadores de armiños que no alcanzaron a cubrir la cuota de pieles que les exigía Klingelhofer.
– ¿Nunca mató a un criador de armiños judío, Günther?
– ¿Ni voló a unos cuantos en una casamata?
– No.
Los dos abogados guardaron silencio por un momento, como si se hubiesen quedado sin preguntas. El silencio no duró mucho.
– O sea, que no estaba en Moscú sino en un avión, volando a Berlín -dijo Silverman-. Un Junkers 52. ¿Algún testigo?
Lo pensé por un momento.
– Un tipo llamado Schulz. Erwin Schulz.
– Continúe.
– Él también era un oficial de las SS. Creo que Sturmbannführer. Pero antes había sido poli en Berlín. Y luego instructor de la Academia de Policía en Bremen. Después de aquello, algo en la Gestapo. Quizá también en Bremen. No lo recuerdo. No nos habíamos visto desde hacía más de diez años cuando coincidimos en aquel avión en Baranowicze.
»Me parece que era unos pocos años más joven que yo. No mucho. Creo que había estado en el ejército durante los últimos meses de la Gran Guerra. Y después en el Freikorps, cuando era estudiante en la Universidad de Berlín. Estudió Derecho, creo. Era alto, rubio con un bigote parecido al de Hitler, y con la tez muy morena. No presentaba muy buen aspecto cuando subió a aquel avión. Tenía unas bolsas muy grandes debajo de los ojos que parecían hematomas, como si le hubieran pegado.
«Bueno, pues nos reconocimos el uno al otro, y al cabo de unos momentos comenzamos a hablar. Le ofrecí un cigarrillo y advertí que su mano temblaba como una hoja. Tampoco podía mantener las piernas quietas. Parecía tener el mal de San Vito. Era una ruina nerviosa. Poco a poco quedó claro que regresaba a Berlín más o menos por la misma razón que yo. Porque habían dispuesto transferirlo.
»Schulz dijo que su unidad había estado operando en un lugar llamado Zhitomir. Que no era más que un agujero de mierda entre Kiev y Brest. Nadie en su sano juicio hubiese querido ir a Zhitomir. Tal vez por eso los jefazos de las SS, representados por el general Jeckeln en persona, habían establecido allí su cuartel general en Ucrania. Por lo que yo sabía, Jeckeln nunca había estado en su sano juicio. En cualquier caso, Schulz dijo que Jeckeln le había contado que todos los judíos de Zhitomir serían fusilados de inmediato. A Schulz no le preocupaban los hombres, pero tenía serios reparos respecto a las mujeres y los niños. A la mierda, dijo. Pero nadie le escuchaba. Las órdenes son órdenes, y él debía callarse la boca y acatarlas. Bueno, al parecer había muchos judíos en Zhitomir. Solo Dios sabe por qué. Después de todo, los popovs nunca les habían dado la bienvenida. El zar también los había odiado, y hubo pogromos en Zhitomir en 1905 y en 1919. Me refiero a que cualquiera hubiera podido creer que habrían captado el mensaje y se habrían largado a alguna otra parte. Pero no. Ni hablar. Había tres sinagogas en Zhitomir, y cuando se presentaron las SS había treinta mil judíos esperando por allí a ver qué pasaba. Y pasó.
»Según Schulz, el primer día que las SS llegaron allí colgaron al alcalde, o quizás era el juez local, que era judío, y a varios más. Luego fusilaron a cuatrocientos allí mismo, por una razón u otra. Les hicieron marchar fuera de la ciudad hasta un pozo, les obligaron a tumbarse unos encima de otros como sardinas, y los fusilaron por capas.
Bueno, Schulz creyó que con eso bastaría. Había hecho su parte y era suficiente. Me refiero a los cuatrocientos. Pero no, dijo, continuaron viniendo. Día tras día. Y los cuatrocientos judíos muy pronto se convirtieron en catorce mil.
»Después le dijeron a Schulz que también tendrían que fusilar a las mujeres y a los niños, y aquello fue la gota que colmó el vaso. A la mierda, pensó, no me importa si el Todopoderoso lo ha ordenado. No voy a matar mujeres y niños. Así que le escribió al jefe de personal del cuartel general de la RSHA. Al general Bruno Streckenbach. Solicitó un traslado. Y ésa fue la razón de que estuviese en aquel avión conmigo.
»Al parecer se cabrearon muchísimo con él. Sobre todo su comandante, Otto Rasch. Acusó a Schulz de ser débil y de fallarle a los suyos. Le preguntó a Schulz dónde estaba su sentido del deber, y todas esas estupideces. No es que a Schulz le sorprendiera. Me dijo que Rasch era uno de aquellos cabrones a quienes les gustaba asegurarse de que todos, incluidos los oficiales, hubiesen disparado al menos a un judío. De esa manera todos eran igual de culpables, supongo. Sólo que él tenía otra palabra para ellos: una de aquellas palabras compuestas que Himmler utilizó en Pretzsch. Una parte de sangre, creo que era.
»Schulz no sabía qué destino le aguardaba en Berlín. Se sentía nervioso y aprensivo. Supongo que esperaba que pasaran por alto su conducta y que le darían el visto bueno para volver a su trabajo como policía en Hamburgo o en Bremen. No estoy hecho para esta clase de cosas, dijo. No me interpretes mal, añadió. No me importan nada los judíos, pero a nadie se le puede pedir que haga este tipo de trabajo. A nadie. Tendrían que encontrar otra manera de hacerlo. En cualquier caso, eso es lo que me dijo a mí.
– Así que -intervino Earp-, ¿nos está diciendo que su coartada es otro criminal de guerra convicto?
– ¿Schulz fue convicto? No lo sabía.
– Se entregó en 1945 -continuó Earp-. Fue condenado en octubre de 1947 por crímenes contra la humanidad y sentenciado a veinte años. Se le conmutaron por una pena de quince años en 1951.
– ¿Está diciendo que está aquí, en Landsberg? Bueno, pues entonces él puede confirmar nuestra conversación en el vuelo de regreso a Berlín. Y que le dije lo mismo que le he dicho a usted. Que me enviaban de vuelta por negarme a matar judíos.
– Salió en libertad condicional en enero pasado -dijo Earp-. Mala suerte, Günther.
– No creo que hubiese servido como un testigo de mucho valor para usted -dijo Silverman-. Era general de las SS cuando se entregó.
– La razón por la que Bruno Streckenbach trató a Schulz con tanta consideración es obvia -puntualizó Earp-. Fue porque participó en la matanza de quince mil judíos antes de acabar asqueado de su trabajo. Es probable que Streckenbach considerase que Schulz había hecho más de lo que le correspondía en aquella carnicería.
– Supongo que también es por eso que ustedes le dejaron marchar -señalé.
– Ya le he dicho -manifestó Silverman-, que eso depende del Alto Comisionado. Y de las recomendaciones de la Junta de Libertad Condicional y Clemencia para Criminales de Guerra.
Sacudí la cabeza. Estaba cansado. Me habían estado mordiendo los talones durante todo el día como dos sabuesos profesionales. Tenía la sensación de estar atrapado en la copa de un árbol sin tener dónde escapar.
– ¿Alguna vez han considerado la posibilidad de que pueda estar contándoles la verdad? Y si no lo hiciera, quizá me sentiría tentado a rendirme y admitirlo todo sólo para quitármelos de encima. Por la manera en que conceden las libertades condicionales por aquí, tendría que ser el mismísimo Hideki Tojo para que me encerraran más de seis meses.
– Nos gusta que las cosas queden claras -dijo Silverman.
– Y usted tiene más hilos sueltos que el costurero de una vieja -añadió Earp.
– Así que, cuando acabemos con este trabajo, queremos estar seguros de que lo hicimos lo mejor que pudimos.
– El orgullo del trabajo bien hecho. Lo entiendo.
– Por lo tanto -dijo Silverman-, vamos a estudiar su historia. Indagaremos a fondo. A ver si aparecen liendres.
– De todas maneras eso no me convertirá en un piojo.
– Usted era de las SS -afirmó Silverman-. Y yo soy judío. Usted siempre será para mí un piojo, Günther.
9
ALEMANIA, 1954
Era fácil olvidar que estábamos en Alemania. Había una bandera de Estados Unidos en la sala principal y las cocinas -que parecían estar siempre en funcionamiento- servían una sencilla comida casera a sabiendas de que el hogar se hallaba a más de seis mil kilómetros de distancia. La mayoría de las voces que oíamos también eran americanas: voces fuertes y varoniles que te ordenaban en inglés que hicieras esto o aquello. Y, si no lo hacíamos deprisa, recibíamos un golpe con la porra o un puntapié en el trasero. Nadie se quejaba. Nadie nos hubiera hecho caso, salvo, quizás, el padre Morgenweiss. Los guardias eran policías militares, escogidos con toda intención por su enorme estatura. Resultaba difícil ver cómo Alemania podría haber soñado con ganar la guerra contra esta raza obviamente superior. Caminaban por los pasillos y rellanos de la prisión de Landsberg como pistoleros del OK Corral o boxeadores entrando en el cuadrilátero. Entre ellos tenían un trato cordial: eran corpulentos, con sonrisas impecables y risas resonantes, y se contaban a gritos chistes y los resultados de béisbol. Con nosotros, los internos, sin embargo, sólo mostraban rostros impenetrables y actitudes beligerantes. Parecían decirnos: que os folien, aunque tengáis vuestro propio gobierno federal, nosotros somos los amos en este país de parias.
Disponía de una celda para dos para mí solo. No era porque fuese un preso especial o porque aún no me hubiesen acusado de nada, sino porque la cárcel estaba medio vacía. Al parecer, cada semana soltaban a alguien. Pero, inmediatamente después de la guerra, Landsberg había estado llena de prisioneros. Los americanos también habían alojado aquí a los judíos desplazados de los campos de concentración de la cercana Kaufering, junto con destacados nazis y criminales de guerra; pero obligar a esos pobres y míseros judíos a vestir uniformes de las SS había demostrado una falta de sensibilidad que rayaba en lo cómico. No es que los americanos fuesen capaces de ver el lado cómico de cualquier cosa con frecuencia.
Los judíos desplazados se habían marchado hacía mucho de Landsberg, a Israel, Gran Bretaña y Estados Unidos, pero el patíbulo continuaba allí, y de vez en cuando los guardias lo probaban sólo para asegurarse de que todo funcionaba bien. Eran así de concienzudos. Nadie creía de verdad que el gobierno federal alemán fuese a restablecer la pena de muerte; claro que nadie creía tampoco que a los americanos les importase un pimiento lo que el gobierno alemán pensase respecto a cualquier cosa. Desde luego, no les importaba en absoluto asustar a los prisioneros, porque, al mismo tiempo que hacían pruebas con el patíbulo, organizaban ensayos del siniestro procedimiento de ejecución con algún prisionero voluntario que ocupaba el lugar del condenado. Estos ensayos mensuales se celebraban en viernes, porque según una vieja tradición de Landsberg el viernes era el día de las ejecuciones. Un pelotón de ocho policías militares marchaba solemne junto al condenado hasta el patio central y subía las escaleras hasta la plataforma donde estaba instalado el patíbulo, y allí colocaban una capucha sobre la cabeza del hombre y un nudo corredizo alrededor de su cuello; el director de la prisión leía la sentencia de muerte mientras los policías militares permanecían en posición de firmes, simulando -y probablemente lo deseaban- como si todo fuera real. O, al menos, eso es lo que me lo contaron. Parecía razonable preguntarse por qué alguien, y mucho menos un oficial alemán, se podía presentar voluntario para representar ese papel; pero, como sucedía con todo lo demás en Alemania, los americanos conseguían siempre lo que querían ofreciendo más cigarrillos, chocolate y una copa de aguardiente. Y siempre era el mismo prisionero quien se ofrecía voluntario para subir hasta el patíbulo: Waldemar Klingelhöfer. Es posible que los americanos fueran un poco imprudentes al insistir en ello, puesto que Klingelhöfer ya había intentado abrirse las venas con un imperdible; claro que no sirve de nada pretender utilizar un rebaño entero cuando sólo dispones de una oveja.
No era el sentimiento de culpa por matar judíos lo que había llevado a Klingelhöfer a intentar suicidarse y ofrecerse como voluntario para los ensayos de ejecución: se sentía culpable de haber traicionado a otro oficial de las SS, Erich Naumann. Naumann le escribió una carta en la que le daba instrucciones sobre lo que debía confesar a sus interrogadores y le recordaba que no había informes de las actividades del Grupo de Trabajo B, que él mismo había comandado después de Nebe; pero este consejo reveló también la auténtica dimensión de la criminalidad de Naumann en Minsk y Smolensk. Klingelhöfer, que estaba profundamente desconcertado por el hundimiento del Reich, entregó la carta de Naumann a los americanos, y éstos la presentaron como prueba en el juicio contra los Einsatzgruppen celebrado en 1948. La carta sirvió para condenar a Naumann y lo envió al patíbulo en junio de 1951.
La consecuencia de todo ello fue que ninguno de los demás prisioneros le dirigía la palabra a Klingelhöfer. Nadie excepto yo. También era probable que nadie hubiera hablado conmigo de no haber sido por el hecho de que era el único que estaba siendo interrogado por los americanos. Esto ponía muy nerviosos a algunos de mis antiguos camaradas, y un día dos de ellos me siguieron fuera de la sala donde comíamos, jugábamos a las cartas y escuchábamos la radio, hasta al patio.
– Capitán Günther. Por favor, nos gustaría tener una pequeña charla con usted.
Ernst Biberstein y Walter Haensch eran oficiales superiores de las SS y, como no se consideraban criminales sino prisioneros de guerra, persistían en el uso de los rangos militares. Biberstein, un Standartenführer, grado equivalente al de coronel, habló casi todo el tiempo, mientras que el joven Haensch, que era sólo teniente coronel, se limitaba sobre todo a asentir.
– Han pasado varios años desde que me interrogaron los americanos -dijo Biberstein-. Creo que hace ya casi siete años. No hay duda de que las cosas han cambiado bastante desde entonces. Las circunstancias actuales son más positivas y esperanzadoras que antes.
– Los americanos ya no parecen dejarse llevar por su sentido de superioridad moral y su deseo de retribución -añadió Haensch sin ninguna necesidad.
– No obstante -continuó Biberstein-, es importante tener cuidado con lo que se les dice. Durante los interrogatorios, a veces se comportan de manera campechana y tratan de presentarse como amigos, cuando en realidad son todo lo contrario. No estoy seguro de si conoció usted a nuestro difunto y recordado camarada Otto Ohlendorf, pero durante mucho tiempo fue muy útil para los americanos. Les proporcionó información sin límites, en la errónea creencia de que con ello conseguiría obtener un trato de favor y, tal vez, la libertad. Sin embargo, cuando comprendió su error ya era demasiado tarde. Después de testificar contra el general Kaltenbrunner en Nuremberg, con lo cual lo envió a la muerte, descubrió que su locuacidad sólo sirvió para que lo llevasen al patíbulo a él también.
Biberstein tenía un rostro pensativo, la frente despejada y una expresión escéptica en la boca. Había algo del payaso serio en él: la figura autoritaria, el hombre recto de rostro blanco cuyos agrios diptongos y manera de hablar me recordaban que, antes de unirse a las SS y el SD, había sido un ministro luterano en una ciudad rural del norte donde no parecía importar que el pastor fuese un veterano del partido nazi. Probablemente tampoco les habría importado que mandase un comando asesino en Rusia antes de ser ascendido y de desempeñar un alto cargo de la Gestapo en el sur de Polonia. Muchos luteranos habían visto a Hitler como el legítimo heredero de Lutero. Quizá lo era. No creo que Lutero me hubiese gustado mucho más que Hitler. O Biberstein.
– No me gustaría que usted cometiera el mismo error que Otto -dijo Biberstein-. Así que me voy a permitir darle un consejo. Si no puede recordar algo, no tiene por qué decirlo. No importa que pueda sonar falso o que le pueda hacer parecer culpable. Cuando tenga cualquier duda, contésteles que todo eso ocurrió hace quince años y que no puede recordarlo.
– Hablo por mí mismo -dijo Haensch-, siempre he mantenido que cualquier prisionero tiene derecho a guardar silencio. Es un principio legal reconocido y respetado en todo el mundo civilizado. Y en particular en los Estados Unidos de América. Yo mismo fui abogado en Hirschfelde antes de unirme a la RSHA, y puede creer que no hay ningún tribunal en el mundo occidental que pueda obligar a un hombre a testificar contra sí mismo.
– Consiguieron condenarle a usted, ¿no?
– Fui condenado por error -insistió Haensch, que tenía un rostro de abogado baboso que hacía juego con sus modales de abogado babosos y con su babosa forma de dar la mano-. Heydrich no me ordenó ir a Rusia hasta marzo de 1942, y por aquel entonces el Grupo C ya había cumplido su misión. Para decirlo bien claro, ya no quedaban judíos que matar. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con el asunto. Como dice Biberstein, ocurrió hace casi quince años. No se le puede pedir a nadie que recuerde las cosas que ocurrieron entonces.
Se quitó las gafas, las limpió y añadió con exasperación:
– Además, era la guerra. Estábamos luchando por nuestra propia supervivencia como raza. En la guerra ocurren cosas que después lamentamos en la paz. Es natural. Pero los americanos tampoco fueron unos santos durante la guerra. Pregúntele a Peiper. Pregúntele a Dietrich. Todos se lo dirán. No fueron sólo las SS las que fusilaban a los prisioneros; los americanos también lo hicieron. Por no hablar del sistemático maltrato a los prisioneros de guerra de Malmédy, que han ocurrido aquí y en otras prisiones.
Haensch se movió, nervioso. Tenía el tipo de facciones débiles y sin personalidad típicas de algunos criminales de guerra y asesinos de masas. No es que los americanos mirasen a Haensch con más desagrado que a cualquier otro. Esta distinción particular estaba reservada a Sepp Dietrich, Jochen Peiper y los ejecutores de la llamada masacre de Malmédy.
– Recuerde esto -dijo Biberstein-. No carecemos de amigos en el exterior. No debe creer que está usted solo. El doctor Rudolph Aschenauer ha defendido a centenares de nuestros viejos camaradas, incluido Walter Funk, nuestro antiguo ministro de Economía. Es un excelente abogado. Además de ser un antiguo miembro del partido también es un devoto creyente católico. No estoy muy seguro de cuál es su adscripción religiosa, capitán Günther, pero no se puede negar que en esta parte del país, los católicos llevan la voz cantante. El obispo católico de Múnich, Johannes Neuhäusler, y el cardenal de Colonia, Joseph Frings, son activos defensores de nuestra causa. Pero también lo es el obispo evangélico de Baviera, Hans Meiser. En otras palabras, quizá le convendría reencontrarse con su fe cristiana, dado que ambas iglesias apoyan al comité de ayuda eclesiástica a los prisioneros.
– Yo he contado también con el apoyo personal del obispo evangélico de Württemberg, Theo Wurm -manifestó Haensch-. Como también lo ha tenido nuestro camarada Martin Sandberger. Y no tiene por qué preocuparse del pago de su defensa. El comité se hará cargo de todos los gastos de su equipo legal. Y el comité cuenta incluso con el respaldo de unos cuantos senadores y congresistas norteamericanos.
– Así es -afirmó Biberstein-. Son hombres que no ocultan su oposición a las ideas de venganza inspiradas por los judíos. -Se volvió por un momento y movió la mano en un gesto despectivo hacia los muros de ladrillo de la prisión-. De las que todo esto forma parte, por supuesto. Tenernos encerrados aquí va contra todas las normas de las leyes internacionales.
– Lo importante es que todos debemos mantenernos unidos -dijo Haensch-. Lo último que debemos hacer es alimentar especulaciones innecesarias sobre lo que algunos de nosotros hicimos o dejamos de hacer. ¿Lo entiende? Eso sólo complicaría las cosas.
– En otras palabras, sería deseable, capitán Günther, que sus declaraciones a los americanos se limitasen a cuestiones que le afecten sólo a usted mismo.
– Ahora lo entiendo, y yo que me pensaba que en realidad lo que más les preocupaba a ustedes era mi bienestar.
– Oh, y así es -afirmó Haensch-. Mi querido amigo, así es.
– Tienen una gran montaña de patatas calientes en las oficinas de la Junta de Libertad Condicional y Clemencia -dije-, y no quieren que alguien como yo la tire abajo.
– Como es natural, queremos salir de aquí -añadió Haensch-. Algunos de nosotros tenemos familia.
– No es sólo por nosotros que nos deben poner pronto en libertad -manifestó Biberstein-. Es por el bien de Alemania que debemos trazar una línea entre lo que ocurrió y lo que debemos hacer de aquí en adelante. Sólo entonces, cuando el último prisionero de guerra haya salido de aquí y de Rusia, podremos los alemanes hacer planes para el futuro.
– No es sólo por el interés de los alemanes -añadió Haensch-. Es también del mayor interés para los norteamericanos y los británicos restablecer las buenas relaciones con un gobierno alemán de plena soberanía, para enfrentarnos adecuadamente al verdadero enemigo ideológico.
– ¿No creen que ya hemos matado a bastantes rusos? -pregunté-. Stalin está muerto. La guerra de Corea ha acabado.
– Nadie habla de matar a nadie -insistió Biberstein-. Pero todavía estamos en guerra con los comunistas, le guste o no. Es una guerra fría, es cierto, pero de todas maneras es una guerra. Mire, no sé lo que hizo usted durante la guerra y no quiero saberlo. Ninguno de nosotros quiere saberlo. Aquí nadie habla de lo que ocurrió entonces. Lo importante es recordar que todos los hombres en esta prisión estamos de acuerdo en una cosa: que ninguno de nosotros es o fue responsable criminal de sus actos o de los que cometieron sus hombres, porque todos nosotros cumplíamos órdenes. Fuesen cuales fuesen nuestros sentimientos y nuestras dudas personales ante el odioso trabajo que debíamos hacer, se trataba de órdenes del Führer y era imposible desobedecerlas. Si nos ceñimos a esta historia, seguro que todos nosotros saldremos de este lugar antes de que acabe la década.
– Y, con un poco de suerte, quizá mucho antes -añadió Haensch.
Asentí, lo cual era engañoso porque podía hacerles creer que me importaba lo que les pudiese ocurrir a cualquiera de ellos. Asentí porque no quería tener problemas, y el hecho de que fueran convictos no impedía que me pudiesen causar algunos problemas. A los americanos no les hubiese importado en absoluto. A diferencia de la Junta de Libertad Condicional y Clemencia, la mayoría de los policías militares de Landsberg eran de la opinión que todos merecíamos ser ahorcados; y con toda probabilidad tenían razón. Pero la auténtica razón por la que asentí fue que estaba cansado de no caerle bien a nadie, incluyéndome a mí mismo. Eso está bien cuando puedes ahogar tus sentimientos en unos cuantos litros de alcohol, pero los bares de las prisiones nunca abren, sobre todo cuando necesitas un trago tal como yo lo necesitaba en ese momento. La vida en la mayoría de las prisiones sería más llevadera con una ración diaria de licor, como en la Royal Navy. No es una teoría penal con la que Jeremy Bentham podría estar de acuerdo, pero es una verdad como un templo.
Me habría ido muy bien poder tomarme una copa por la noche, justo antes de irme a la cama. Quizá fuera por tener que revivir el verano de 1941 y hablar de ello, pero mientras estuve en Landsberg el sueño me daba poco respiro de las preocupaciones del mundo. A menudo me despertaba en la sombría penumbra de mi celda, bañado en sudor después de haber tenido una horrible pesadilla. La mayoría de veces se trataba del mismo sueño. La tierra se movía de una forma extraña bajo mis pies, pero no revuelta por un animal invisible, sino por alguna fuerza elemental subterránea y oscura. Mientras yo observaba con atención, veía la tierra negra moverse de nuevo, y la cabeza sin ojos y las manos como patas de araña de algún Lázaro asesinado surgían de entre sus propios gases corporales y aparecían en la misteriosa superficie. Delgada y blanca como una pipa de arcilla, esa criatura desnuda levantaba el trasero, el pecho y, por último, su cráneo, moviéndose hacia atrás y de forma antinatural, como una marioneta caída tratando de acomodar sus miembros, hasta que al final se quedaba arrodillada delante de una nube de humo que se deshacía repentinamente, succionada por el cañón de la pistola que yo sostenía con mano firme.
10
ALEMANIA, 1954
Es una de las pequeñas bromas de la vida: a veces, cuando crees que las cosas no pueden ir a peor, lo hacen. Debí haberme quedado dormido de nuevo, y por un momento creí que sólo se trataba de otro mal sueño. Sentí que varios pares de manos me agarraban, me ponían boca abajo y me arrancaban la chaqueta del pijama; y a continuación me encapuchaban y esposaban al mismo tiempo. Cuando las esposas mordieron mis muñecas, grité de dolor y recibí un golpe en la cabeza.
– ¡Silencio! -ordenó una voz, era una voz americana-. O recibirás otro.
Las manos, protegidas por guantes de goma, me pusieron de pie. Alguien me bajó los pantalones del pijama y fui arrastrado y obligado a caminar fuera de mi celda, a lo largo del pasillo y escaleras abajo. Salimos al exterior por un momento y cruzamos el patio. Se abrieron y cerraron varias puertas detrás de nosotros y no tardé en perder la noción de dónde estaba, más allá del hecho evidente de que aún me encontraba entre los muros de Landsberg. Sentí que una mano empujaba hacia abajo mi cabeza encapuchada.
– Siéntese -dijo una voz.
Me senté, y todo hubiese ido bien si hubiera habido una silla. Oí varias sonoras carcajadas mientras yacía transido de dolor en el suelo de piedra.
– ¿Se le ocurrió a usted solito? -pregunté-. ¿O sacó la idea de alguna película?
– Le he dicho que se calle. -Alguien me dio un puntapié en la rabadilla, no tan fuerte como para causar daño, pero lo suficiente para hacerme callar-. Hable sólo cuando le pregunten.
Otras manos me levantaron y me hicieron sentar, y esta vez sí que había una silla.
Luego oí muchas pisadas que salían de la habitación y una puerta que se cerraba pero que sin que echaran la llave. Me habría parecido estar solo de no ser por el hecho de que olía el humo de un cigarrillo. Habría pedido uno para mí si hubiera creído que podía fumar con una capucha en la cabeza. Por eso, y por la probabilidad de que me diesen de puntapiés o me golpeasen de nuevo, decidí permanecer callado, diciéndome a mí mismo que, a pesar de sus amenazas, esto sería lo contrario a lo que ellos esperaban. A menos que vayas a colocar a un hombre en la trampilla del patíbulo para colgarlo, cuando lo encapuchas lo haces por una única razón: para ayudar a ablandarlo y hacer que hable. El único problema era que no podía imaginar qué querían que les dijese que no les hubiese dicho ya.
Pasaron unos diez minutos. Quizá más, o probablemente menos. El tiempo comienza a expandirse cuando te quitan la luz. Cerré los ojos. De esta manera, era yo quien tenía el control y no ellos. Ahora, aunque me quitaran la capucha no vería nada. Respiré hondo y solté el aire tan lentamente como pude, en un intento de contener mi miedo. Me dije a mí mismo que había estado en situaciones más difíciles. Después del fango de Amiens en 1918, esto era fácil. Ni siquiera había obuses estallando por encima de mi cabeza. Todavía conservaba los cuatro miembros y las pelotas. Una capucha no era nada. Querían que no viese nada, y por mí ya estaba bien así. Había pasado por días oscuros y sin visión antes. No hubo nada más negro que Amiens. El «día negro del ejército alemán», lo había llamado Ludendorff, y no sin justificación. ¿De qué otra manera puedes llamarlo cuando te enfrentas a cuatrocientos cincuenta tanques y a trece divisiones del ANZAC. [1] Y siguieron llegando más durante todo el día.
Oí el rascar de una cerilla y olí el humo de otro cigarrillo. ¿Un fumador en serie? ¿O había alguien más? Respiré hondo e intenté aspirar un poco de humo con mis propios pulmones. Tabaco americano, eso quedaba claro por el olor dulce. Probablemente le ponían azúcar, de la misma manera que le echaban azúcar a casi todo: al café, el licor, la fruta fresca. Quizá le ponían azúcar a sus esposas, y, si los hombres servían de ejemplo, también ellos necesitaban un poco de dulzura.
No mucho después de mi llegada a Landsberg, Hermann Priess, el antiguo comandante de las tropas de las SS en Malmédy durante la batalla de las Ardenas, me había hablado de esta clase de maltratos a manos de los americanos. Antes de ser juzgados por el asesinato de noventa soldados americanos, Priess, Peiper y otros setenta y cuatro hombres habían sido encapuchados, golpeados y obligados a firmar confesiones. Aquel incidente había causado mucho revuelo en la Corte Internacional de Justicia y en el Senado norteamericano. Dado que aún no me habían pegado, tal vez sería prematuro afirmar que los militares americanos eran incapaces de aprender una lección de derechos humanos pero de momento, debajo de mi capucha, no estaba conteniendo el aliento.
– Le felicito, Günther. Es lo máximo que alguien ha aguantado con la boca cerrada bajo una capucha aquí dentro.
El hombre hablaba alemán muy bien, pero yo estaba seguro de que no se trataba de Silverman o Earp.
Por el momento mantuve la boca cerrada. De todas maneras, ¿qué tendría que decir? Es lo importante de ser interrogado: siempre sabes que en algún momento alguien acabará por hacerte una pregunta.
– He estado leyendo las notas del caso -añadió la voz-. Las notas de su caso. Las que han tomado Silverman y Earp. Por cierto, no se reunirán con nosotros durante el resto de su interrogatorio. No aprueban nuestra manera de hacer las cosas.
Durante todo el tiempo que estuvo hablando me preparé para el golpe que estaba seguro que llegaría. Uno de los prisioneros me había dicho que los americanos le pegaron durante una hora en Schwabisch Hall para conseguir que inculpase a Jochen Peiper.
– Tranquilícese, Günther. Nadie le va a pegar. Mientras coopere todo irá bien. La capucha es para mi protección. Fuera de este lugar podría ser incómodo para ambos, si alguna vez me reconociese usted. Verá, trabajo para la Agencia Central de Inteligencia.
– ¿Y qué me dice de su amigo? ¿El otro hombre que está aquí? ¿Trabaja también para la CIA?
– Tiene buen oído, Günther. Lo reconozco -manifestó el otro americano-. Quizá por eso ha vivido tanto tiempo. -Su alemán también era bueno-. Sí, yo también soy de la CIA.
– Enhorabuena. Deben de sentirse ustedes muy orgullosos.
– No, no. Las felicitaciones son para usted, Günther. Silverman y Earp le han librado de cualquier acto criminal. -Era la primera voz que había hablado-. Están seguros de que usted no asesinó a nadie. Al menos, no en gran escala, como todos los demás que están aquí. -Se rió-. Sé que eso no es mucho decir, pero es lo que hay. En lo que al Tío Sam se refiere, usted no es un criminal de guerra.
– Bueno, es un alivio -manifesté-. Si no fuese por estas esposas podría dar puñetazos al aire.
– Nos han dicho que es usted muy listo. No se equivocaban. Pero tal vez sean un poco ingenuos. Respecto a usted, me refiero.
– A lo largo de los años -dijo el otro hombre- nos ha causado unos cuantos problemas. ¿Lo sabía?
– Me complace saberlo.
– En Garmisch-Partenkirchen. En Viena. Por cierto, usted y yo nos conocimos antes. ¿En el hospital militar de Stiftskaserne?
– Usted no hablaba alemán en aquella época -dije.
– Sí que lo hablaba. Pero me convenía dejar que usted y el oficial del ejército americano, Roy Schields, creyesen lo contrario.
– Me acuerdo de usted. Como si fuese ayer.
– Estoy seguro de que sí.
– Y no olvidemos a nuestro mutuo amigo, Jonathan Jacobs.
– ¿Cómo está? Espero que muerto.
– No. Pero todavía insiste en que usted intentó matarlo. Al parecer encontró una caja llena de mosquitos anófeles en el asiento trasero de su Buick. Por fortuna para él, todos habían muerto de frío.
– Una pena.
– Los inviernos alemanes pueden ser tremendos.
– Por lo que parece, no tan tremendos -señalé-. Casi diez años después de la guerra usted todavía está aquí.
– Ahora es otra clase de guerra.
– Todos estamos en el mismo bando.
– Claro -dije-, lo sé. Pero si es así como tratan a sus amigos, empiezo a comprender por qué los rusos se pasaron al otro lado.
– No es muy inteligente pasarse de listo con nosotros, Günther. No en su posición. No nos gustan los listillos.
– Siempre creí que ser listo era algo útil en los servicios de inteligencia.
– Hacer lo que le digan y cuando le digan que lo haga es de gran valor en nuestro trabajo.
– Me decepciona.
– Eso no tiene la menor importancia, mientras usted no nos decepcione a nosotros.
– Eso lo puedo sentir. No siento mis manos, pero eso sí. Sin embargo, debo advertirles algo. Puede que lleve una capucha, pero he visto sus cartas. Quieren algo de mí y, dado que no puede ser mi cuerpo, tiene que ser alguna información importante para ustedes. Y créanme, no sonaría igual si me hubiesen arrancado los dientes de un puntapié.
– Hay otras cosas que podemos hacer para aflojarle la lengua, aparte de arrancarle los dientes.
– Claro. Y yo también puedo hacer ficción tan bien como no ficción. Ni siquiera notarán la diferencia. Oiga, la guerra ha terminado. Estoy más que dispuesto a decirles lo que quieran saber. Pero deberían saber que respondo mucho mejor al azúcar que al látigo. Así que, ¿por qué no me quitan estas esposas y me traen algunas ropas? Ya han dejado claro lo que querían.
Los dos agentes de la CIA permanecieron en silencio durante unos minutos. Me imaginaba a uno de ellos asintiendo mientras el otro probablemente sacudía la cabeza y movía los labios para decir un claro «No», como un par de viejas cotillas. Entonces uno de ellos se rió.
– ¿Has visto a este tipo traer una caja llena de muestras?
– Un vendedor de cepillos en toda regla, ¿no?
– Red Skelton con una capucha en la cabeza. Todavía intentando vender.
– ¿No quieren comprar, eh? -dije-. Mala suerte. Quizá debería hablar con el hombre de la casa.
– No creo que una capucha sobre su cabeza sea suficiente.
– Aún no es demasiado tarde para ponerle una soga. Quizá tendríamos que entregarlo a los rusos y acabar con esto de una vez.
– Ah, mira, ahora ya no habla.
– ¿Hemos llamado su atención, Red?
– No quieren cepillos -dije-. Vale. ¿Entonces por qué no me dicen lo que quieren?
– Cuando estemos listos, Günther, no antes.
– Mi amigo aquí presente podría partir una guía de teléfonos en dos, pero prefiere hacer esto como una demostración de nuestro poder sobre usted. Cuesta mucho menos esfuerzo y además de ver el poder del espíritu, también lo puede sentir. No queremos que salga de aquí y les diga a todos sus amigos nazis lo blandos que somos.
– Lo hemos descubierto. La gente le tiene más miedo a los rusos que a nosotros.
– Así que entonces decidieron parecerse más a ellos -señalé-. Jugar tan duro como ellos. Claro que sí, ya lo entiendo.
– Así es, Günther. Esto nos lleva de nuevo a los cepillos. O mejor dicho, a un cepillo en particular.
– Un nombre que les mencionó a Silverman y Earp. Erich Mielke.
– Lo recuerdo. ¿Qué pasa con él?
– Llegaron a la clara impresión de que usted le conocía.
– Nos cruzamos. ¿Y qué?
– Debió de conocerle usted muy bien.
– ¿Cómo lo ha deducido?
– Usted estaba mirando a través de la ventana a Erhard Milch, cuando salía por la puerta principal. ¿A qué distancia está?
– A unos veinte o veinticinco metros. Tiene muy buena vista, Günther.
– Para leer necesito gafas -dije.
– Las tendrá. Cuando firme su confesión.
– ¿Qué confesión?
– La que va a firmar, Günther.
– Creía que había dicho usted que Silverman y Earp me habían exonerado de cualquier cargo.
– Lo hicieron. Ésta es nuestra política de seguridad. Añade fidelidad y seguridad a lo que usted nos diga de Erich Mielke.
– Eso significa que somos dueños de su culo, Günther.
– ¿Qué dice la confesión?
– ¿Acaso importa?
Tenía razón. Podían decir cualquier cosa que quisieran y a mí me tendría que gustar.
– De acuerdo. La firmaré.
– Sabe tomárselo con calma.
– Solía ser el gigante del circo. Además, llevo caminando mucho tiempo y estoy cansado. Sólo quiero irme a casa y dar un descanso a mis largas piernas.
– ¿Qué le parece si nos ofrece un número diferente? El del Señor Memoria.
– Aún no me han dicho por qué están tan interesados en él -señalé-. Eso significa que no sé qué debo callarme o qué debo decir.
– Lo queremos todo -dijo el otro-. Hasta el último detalle. Llegaremos al por qué más tarde.
– ¿Quieren todo el Levítico? ¿O sólo a Mielke?
– Volvamos al principio.
– Entonces el Génesis. Claro. La oscuridad se cernía sobre el rostro de Berlín. Para mí, en cualquier caso. Y Walter Ulbricht dijo, dejemos que haya algunos matones comunistas; y Adolf Hitler dijo, dejemos que haya también algunos matones nazis. Y el canciller Brüning dijo, dejemos que los polis intenten mantener a las dos partes separadas. Y Dios dijo: ¿Por qué no encargan a los polis algo más fácil de hacer que eso? Porque la noche y la mañana eran una misma cosa después de otra. Problemas. Y el nombre del río era Spree, y estábamos pescando cuerpos del agua todos los días. Un día un comunista y al día siguiente un nazi. Y algunos hombres miraban aquello y decían que era bueno. Mientras se matasen entre ellos todo estaba bien, ¿no? Yo creía en la República y en el imperio de la ley. Pero muchos polis eran nazis y no se avergonzaban de serlo. Desde aquel momento en adelante podías decir que Berlín y Alemania se habían acabado y todo lo demás -Suspiré-. Olvidé. ¿No lo sabían? Es el pasatiempo nacional de Alemania.
– Entonces haga memoria.
– Deme un minuto. Aquí estamos hablando ahora de hace veintitrés años. Uno no escupe eso como si fuese una bola de pelo.
– 1931.
– Un año desafortunado para Alemania. Había…, veamos, ¿cuántos? Cuatro millones de parados en Alemania. Y una crisis bancaria. El Kreditanstalt austríaco se había hundido, ¿sabe?, sí, un par de semanas antes. Ahora lo recuerdo. Era el 11 de mayo. Estábamos mirando el rostro de la ruina. Y eso era lo que los nazis estaban esperando, supongo. Para aprovecharse. Sí, las cosas estaban mal. Pero no para Mielke. Su suerte estaba a punto de cambiar para mejor. ¿Tienen sus agendas a mano?
– Como si fuese su secretaria.
11
ALEMANIA, 1931
Era el martes 23 de mayo. Lo sé porque era el día de mi cumpleaños. Tiendes a recordar tu cumpleaños cuando has tenido que pasarlo en la prisión de Tegel, interrogando a uno de los convictos en el juicio del Eden Dance Palace. Un miembro de las Secciones de Asalto del partido nazi que se llamaba Konrad Stief. No era más que un muchacho, no tendría más de veintidós años; con un par de condenas por hurto, se había unido a las SA la primavera anterior. Durante los últimos años de la República de Weimar, la suya era una típica historia berlinesa: el 22 de noviembre de 1930, Stief y otros tres camaradas de la SA Storm 33 habían ido a un salón de baile. No había nada de malo en ello, excepto que no fueron allí para bailar el charlestón; y en lugar de corbatas y el pelo bien peinado, llevaban pistolas. Verán, el Eden Dance Palace era frecuentado por un club de excursionistas comunistas. Por curioso que resulte, los clubes de excursionistas comunistas solían hacer lo mismo que los demás en la sala de baile: bailar. Pero aquella noche no pudieron hacerlo, porque llegaron los nazis, subieron las escaleras y abrieron fuego. Varios de los alegres excursionistas fueron alcanzados por las balas, y dos de ellos resultaron gravemente heridos.
Como digo, era una típica historia de Berlín, y probablemente yo no hubiese recordado muchos de los detalles salvo por el hecho de que el caso del Eden Dance Palace en la Corte Criminal Central de Berlín, en el viejo Moabit, no era un juicio típico. Verán, el abogado de la defensa, un tipo llamado Hans Litten, citó a Hitler al banquillo y lo interrogó sobre su verdadera relación con las SA y sus métodos violentos; y Hitler, que intentaba venderse a sí mismo como el Señor de la Ley y el Orden, no sentía mucho interés por lo sucedido ni por Hans Litten, que además resultaba ser judío. En cualquier caso, los cuatro fueron condenados. Stief fue sentenciado a dos años y medio en Tegel, y a la mañana siguiente acudí a la prisión para ver si podía arrojar alguna luz sobre otro caso. Tenía algo que ver con el asesinato de un hombre de las SA. El arma que Stief había utilizado en el Eden Dance Palace había sido utilizada para asesinar a otro hombre de las SA. Mis preguntas eran las siguientes: ¿Los comunistas habían asesinado al hombre de las SA por ser miembro de la organización? ¿O, como comenzaba a parecer más probable, lo habían asesinado los nazis porque en realidad era un comunista enviado a espiar a la sección de asalto Storm 33?
Conseguí que Stief me diera un nombre y la dirección de una taberna en la ciudad vieja frecuentada por los miembros de la Storm 33. La taberna Reisig's estaba en la Hebbelstrasse, en el distrito oeste de Charlottenburg, y no quedaba muy lejos del Eden Dance Palace. Así que cuando salí de Tegel decidí pasarme por allí y echar un vistazo. Pero tan pronto como llegué vi salir a un grupo de hombres de las SA y subirse a un camión. Iban armados, y era obvio que partían en alguna misión asesina. No había tiempo para llamar a la jefatura y, convencido de que por una vez podría evitar un homicidio en lugar de investigarlo, los seguí.
Esto puede parecer valiente o una tontería, pero no lo es. En aquellos días muchos polis solían llevar una Bergmann MP18 en el maletero del coche en lugar de una pistola. La Bergmann era una metralleta de calibre nueve milímetros con un cargador de treinta y dos balas, perfecto para barrer la basura de las calles. Así que seguí a la pandilla todo el camino hasta la Colonia Felseneck, en Reinickendorf Este, un reducto del partido comunista. La Colonia Felseneck consistía en una serie de parcelas para los comunistas que querían cultivar sus propios alimentos; y como el dinero escaseaba tanto, muchos de ellos necesitaban cultivar verduras para sobrevivir. Algunos de aquellos comunistas incluso vivían allí. Tenían sus propios guardias, y se suponía que debían estar atentos por si aparecían los nazis, pero esta vez no hicieron bien su trabajo. Habían huido o les habían avisado, o quizás eran cómplices del ataque, ¿quién sabe?
Cuando llegué allí, los nazis estaban a punto de darle una paliza a un joven de unos veintitantos años. No le vi de inmediato; había demasiados camisas pardas a su alrededor, como perros. Lo más probable es que pensasen darle una buena paliza, y luego llevarle a alguna otra parte y pegarle un balazo en la cabeza antes de arrojar el cuerpo. Barrí el aire por encima de sus cabezas con la Bergmann, les hice volver a su camión y les dije que se largasen porque eran demasiados para que pudiese arrestarlos a todos. Entonces, por si acaso decidieran volver, le ordené al muchacho que subiese a mi coche y le dije que le dejaría en algún lugar donde al menos estuviera más seguro que allí. Me dio las gracias y me preguntó si lo podía llevar a la Bülowplatz. Aquella fue la primera vez que le eché una buena mirada a Erich Mielke. En mi coche, camino de Berlín.
Tenía unos veinticuatro años y medía un metro sesenta y cinco, musculoso, con el pelo ondulado, y era berlinés; creo que de Wedding. También era un comunista de toda la vida, como su padre, que era carpintero o herrero. Tenía dos hermanas y un hermano menor que también eran militantes del partido comunista. Es lo que me dijo.
– Entonces es verdad lo que dicen -le comenté-. Que la locura se transmite de padres a hijos.
Él sonrió. Mielke en aquellos días aún tenía sentido del humor. Aquello fue antes de que los rusos le pillasen. Aunque, en lo que se refería a Marx, Engels y Lenin, no tenían ni pizca de sentido del humor.
– No tiene nada que ver con la locura -manifestó-. El KPD es el partido comunista más grande del mundo fuera de la Unión Soviética. Usted no es nazi, es obvio. Supongo que es del SDP.
– Es verdad.
– Me lo parecía. Un socialfascista. Nos odian más a nosotros que a los nazis.
– Tiene razón, por supuesto. El único motivo por el que le ayudé fue para que se muera de vergüenza cuando les diga a sus camaradas de izquierdas que un poli del SDP le rescató del fuego. Más aún, quiero que después vaya y se ahorque, como Judas Iscariote, por traicionar al movimiento, por ser un rojo que está en deuda con un republicano.
– ¿Quién dice que alguna vez se lo vaya a decir?
– Supongo que tiene razón. ¿Qué es una mentira más, después de todas las otras mentiras del KPD? -Sacudí la cabeza-. Nos espera una década muy oscura, no se confunda.
– No crea que no le estoy agradecido, polizonte -dijo Mielke-. Porque lo estoy. Aquellos desgraciados me hubiesen rajado la garganta. Querían matarme porque soy un reportero de Bandera Roja. Estaba haciendo un reportaje sobre la comunidad de trabajadores en la Colonia Felseneck.
– Ah, sí. El amor fraternal y toda esa mierda.
– ¿No cree en el amor fraternal, polizonte?
– A la gente le importa un pimiento el amor fraternal. Las personas sólo aman a quien las ame. Todo lo demás son pamplinas. La mayoría de la gente regalaría las llaves del paraíso de los trabajadores por la oportunidad de sentirse amados por sí mismos, no por ser alemanes, de la clase obrera, arios o proletarios. Nadie cree de verdad en el eufórico sueño construido sobre un libro o una visión histórica. Las personas creen en una palabra amable, en el beso de una muchacha bonita, en un anillo en el dedo o en una sonrisa feliz. Es en eso en lo que la gente, los individuos que forman parte de la gente, quiere creer.
– Estupideces sentimentales -se burló Mielke.
– Es probable -admití.
– Ése es el problema con ustedes los demócratas. No dicen más que tonterías. Bueno, no hay tiempo para esa clase de monsergas. Estará dando ese discurso en el cementerio, si usted y los de su clase no despiertan pronto. A Hitler y los nazis no les importan ustedes como individuos. Lo único que les importa es el poder.
– Y las cosas serán diferentes cuando todos estemos recibiendo órdenes de Stalin en algún degenerado Estado proletario.
– Habla como Trotsky -dijo Mielke.
– Él también es un socialdemócrata, ¿no?
– Es un fascista -afirmó Mielke.
– O sea que no es un verdadero comunista.
– Así es.
Nuestro camino de vuelta al centro de Berlín nos llevó por la Bismarck Strasse. En una parada de tranvía, justo antes del Tiergarten, Mielke se volvió hacia la calle y dijo:
– Aquella es Elisabeth.
Frené el coche y Mielke le hizo una seña a una bonita mujer morena. Cuando ella se inclinó hacia la ventanilla del coche olí el sudor, pero no se lo reproché porque hacía calor. Yo también me notaba sudado.
– ¿Qué haces aquí? -le preguntó Mielke.
– Le estaba probando un vestido a una dienta que es actriz en el teatro Schiller.
– Es un trabajo que me gustaría -comenté.
La morena me dedicó una sonrisa.
– Soy modista.
– Elisabeth, éste es el Kommissar Günther, del Alex.
– ¿Estás metido en algún lío, Erich?
– Podría haberlo estado de no haber sido por la valentía del Kommissar. Ahuyentó a unos nazis que iban a darme una paliza.
– ¿Puedo llevarla a algún sitio? -le pregunté a la morena, para cambiar de tema.
– Bueno, puede dejarme en cualquier lugar cerca de Alexanderplatz -respondió.
Se sentó en el asiento trasero del coche y partimos de nuevo hacia el oeste, por la Berliner Strasse, cruzamos el canal y el parque.
En un primer momento supuse, llevado por los celos, que la morena tenía relaciones con Mielke, y las tenía, aunque no de la manera que yo había creído; al parecer había sido una buena amiga de la difunta madre de Mielke, Lydia, que también era modista, y después de su muerte la morena había intentado ayudar al padre viudo a criar a sus cuatro hijos. En consecuencia, Erich Mielke parecía considerar a Elisabeth como una hermana mayor, cosa que a mí ya me venía bien. Aquel año me gustaban mucho las morenas bonitas, así que desde ese mismo momento decidí intentar verla de nuevo, si era posible.
Diez minutos más tarde nos acercábamos a la Bülowplatz, que era el destino preferido de Erich Mielke, por ser allí donde estaba la sede central del KPD en Berlín. Ocupaba toda la esquina de una de las plazas más vigiladas de Europa. La Karl Liebknecht Haus era una aparatosa muestra de lo que podrían ser todos los edificios si los izquierdistas llegaban alguna vez al poder, con cada uno de sus cinco pisos decorados con más banderas rojas que una playa peligrosa y con trillados eslóganes pintados en letras mayúsculas blancas. Si la arquitectura es música inmóvil, esto era como una Lotte Lenya semicongelada que nos decía que debíamos morir sin preguntar por qué.
Mielke se agachó en el asiento del pasajero cuando entramos en la plaza.
– Déjeme a la vuelta de la esquina, en la Linien Strasse. Por si acaso alguien me ve bajarme de su coche y cree que soy un confidente.
– Tranquilo -dije-. Voy de paisano.
Él se rió.
– ¿Cree que eso le salvará cuando llegue la revolución?
– No, pero quizá le ha salvado a usted esta tarde.
– Muy acertado, Kommissar. Si le parezco desagradecido es porque no estoy acostumbrado a recibir un trato justo por parte de los polis de Berlín. Estoy más acostumbrado a tratar con cerdos.
– ¿Cerdos?
– Ese cerdo de Anlauf.
Asentí. El capitán Paul Anlauf era -al menos entre los comunistas- el poli más odiado de Berlín.
Me detuve en la Weyding-Strasse y esperé a que Mielke bajase del coche.
– Gracias una vez más. No lo olvidaré, poli.
– No se meta en líos, ¿vale?
– Usted tampoco.
Le dio un beso en la mejilla a la morena y se bajó. Encendí un cigarrillo y lo vi caminar hacia Bülowplatz y desaparecer entre la multitud.
– No le haga mucho caso -dijo la morena-. En realidad no es tan malo.
– No me preocupa tanto como parece que yo le preocupo a él -respondí.
– Gracias por acompañarme -dijo ella-. Aquí ya me va bien.
Vestía un brillante vestido de percal estampado con la cintura abotonada, cuello de encaje y mangas abullonadas. El estampado era un caos de frutos rojos y blancos y flores sobre fondo negro. Parecía un puesto de verduras a medianoche. En la cabeza llevaba un pequeño sombrerito blanco con una cinta de seda roja, como si el sombrero fuese un pastel para el cumpleaños de alguien, quizás el mío. Y por supuesto que lo era. El olor del sudor en su cuerpo era honesto y más provocativo para mí que ningún caro perfume embriagador. Debajo del jardín nocturno había una mujer de verdad con piel en todas las partes de su cuerpo, órganos y glándulas, y todas esas cosas de las mujeres que sabía que me gustaban, pero que casi había olvidado. Era esa clase de día en que las muchachas como Elisabeth llevaban de nuevo vestidos de verano, y yo recordaba lo largo que había sido el invierno en Berlín, durmiendo en aquella cueva con mis sueños como única compañía.
– Le invito a una copa -dije.
Ella pareció tentada, pero sólo por un momento.
– Me gustaría, pero… la verdad es que debo volver al trabajo.
– Vamos. Hace calor y necesito una cerveza. No hay nada como pasar un par de horas en el cemento para que un hombre tenga sed. Sobre todo cuando es su cumpleaños. No querrá que beba solo el día de mi cumpleaños, ¿no?
– No. Si de verdad es su cumpleaños.
– ¿Si le muestro mi carné de identidad vendrá?
– De acuerdo.
Lo hice, y ella me acompañó. Junto a la comisaría de Bülowplatz había un bar llamado Braustübl y, después de dejar mi coche donde estaba, entramos allí.
El lugar estaba lleno de comunistas, por supuesto, pero ya no pensaba en ellos ni en Erich Mielke, aunque Elisabeth continuó hablando de él durante un rato como si yo estuviese interesado. No lo estaba, pero me gustaba ver como se abrían y cerraban sus labios rojos para dejar a la vista sus dientes blancos. Me atraía sobre todo el sonido de su risa, porque parecían gustarle mis chistes, y eso era lo único que importaba, porque cuando nos separamos aceptó verme de nuevo.
Cuando se marchó compré un paquete de cigarrillos, y mientras volvía a mi coche vi a uno de los polis de uniforme en la plaza y me detuve a charlar con él al sol. Se llamaba Bauer, el sargento Adolf Bauer. Nuestra charla era el cotilleo habitual de los polis: el juicio de Charles Urban por el asesinato en el teatro Mercedes, los decretos de emergencia de Brünning, el testimonio de Hitler en el juicio en Moabit. Bauer era un buen poli y durante todo el tiempo que estuvimos hablando vi como no le quitaba ojo un coche que estaba aparcado delante de la Karl Liebknecht Haus, como si lo reconociese o conociese al hombre que esperaba pacientemente al volante. Luego vimos a otros tres hombres salir del Braustübl y subirse al coche donde aguardaba aquel tipo. Y uno de esos hombres era Erich Mielke.
– Vaya -dijo Bauer-. Ahí van los problemas.
– Conozco al chico -comenté-. El tipo de la gorra. Pero no conozco a los demás.
– El que conduce es Max Thunert -me informó Bauer-. Es un matón del KPD. Uno de los otros es Heinz Neumann. Es diputado del Reichstag, aunque no se limita a montar follones cuando está allí. Al otro tipo no lo he reconocido.
– Acabo de estar en ese bar -dije-, y no he visto a ninguno.
– Hay un salón privado en la planta alta, que es la que usan -me explicó Bauer-. Creo que guardan armas ahí dentro. Por si acaso se nos ocurre registrar la Karl Liebknecht Haus. Y si a las SA se les ocurre montar aquí una manifestación no sospecharán nada de la planta alta de aquel bar.
– ¿Se lo has dicho al Húsar?
El Húsar era el sargento uniformado llamado Max Willig, que con frecuencia rondaba por la Bülowplatz y era casi tan impopular como el capitán Anlauf.
– Se lo dije.
– ¿No te creyó?
– Él sí. Pero el juez Bode no, cuando le pedimos una orden de registro. Dijo que necesitábamos más pruebas que un cosquilleo en la punta de la nariz.
– ¿Crees que están planeando algo?
– Siempre están planeando algo. Son comunistas, ¿no? Delincuentes, la mayoría de ellos.
– No me gustan los delincuentes que quebrantan las leyes -dije.
– ¿De qué otra clase puede haberlos?
– De los que hacen las leyes. Los Hindenburg y Schleicher de este mundo hacen más por joder a la República que los comunistas y los nazis juntos.
– En eso tienes toda la razón, amigo.
Quizá nunca más hubiese vuelto a oír el nombre de Erich Mielke salvo por dos razones. Una de ellas es que seguí viendo con frecuencia a Elisabeth, y de vez en cuando me decía que le había visto a él o a una de sus hermanas. Entonces ocurrieron los acontecimientos del 9 de agosto de 1931. No hay ningún policía del Berlín de la República de Weimar que no recuerde el 9 de agosto de 1931. De la misma manera que los americanos recuerdan el hundimiento del Maine.
12
ALEMANIA, 1931
Lo mínimo que se puede decir es que aquel fue un verano difícil. Pese a que se promulgaron nuevas leyes que convertían la violencia política en un crimen capital, los nazis estaban matando a comunistas a un promedio de casi dos a uno. Después de las elecciones de marzo, en la que los nazis consiguieron el triple de votos que el KPD, los comunistas se volvieron cada vez más violentos, seguramente llevados por la desesperación. Después, a principios de agosto, se convocaron elecciones para el parlamento prusiano. Lo más lógico era suponer que tuvieran relación con la crisis económica mundial. Después de todo, estábamos en 1931 y nos encontrábamos en plena Gran Depresión. Casi la mitad de los bancos habían quebrado en Estados Unidos, y en Alemania estábamos intentando pagar las indemnizaciones de guerra, con casi seis millones de hombres sin trabajo. Y los franceses tenían una buena parte de culpa, por imponer sus brutales condiciones de paz.
Las elecciones prusianas constituían siempre un barómetro para el resto de Alemania, y por lo general se disputaban con dureza, un hecho atribuible al carácter prusiano. Jedem das Seine es un lema prusiano. Significa literalmente: «A cada uno lo suyo», pero en un sentido más figurado también significa: «Todos reciben lo que se merecen». Es por eso que lo pusieron sobre la reja de la entrada del campo de concentración de Buchenwald. Y es probable que, dado el peculiar carácter del parlamento prusiano, recibimos lo que nos merecíamos cuando, el 9 de agosto, se anunciaron los resultados y resultó que no había votado bastante gente para obligar a convocar comicios a nivel nacional. Sin quórum para las elecciones, la irritación se extendió por todo Berlín. Pero sobre todo en la Bülowplatz, frente a la Karl Liebknech Haus. Convencidos de que se había sellado algún pacto secreto entre la administración nazi y la prusiana, miles de comunistas se congregaron allí. Lo más probable es que estuviesen en lo cierto respecto al acuerdo. Pero las cosas se pusieron feas cuando apareció la policía antidisturbios y comenzó a romper cabezas comunistas como si fueran huevos. Los polis de Berlín siempre han sido buenos preparando tortillas.
Tampoco la lluvia ayudó mucho. Había hecho un calor muy seco durante varias semanas, pero aquel día llovió con fuerza y a los polis de Berlín no les gustaba mojarse. Algo relacionado con todo aquel cuero en los chacós que llevaban. Había una cubierta de hule que debías ponerte encima cuando empeoraba el tiempo, pero después se olvidaban de ello, lo que significaba que tenían que pasarse siglos limpiando y puliendo el chacó. Si había algo que cabreara de verdad a los polis de Berlín era que se les mojase el chacó.
Supongo que los rojos decidieron que ya habían tenido suficiente. Claro que siempre gritaban contra la dictadura policial, aun cuando la policía se comportaba con una conducta ejemplar. La policía local había sido amenazada con anterioridad, pero esto era diferente. Ahora se hablaba de matar policías. Alrededor de las ocho de la noche se oyeron disparos y se inició una batalla en toda regla entre la poli y el KPD; la más grande que habíamos visto desde el levantamiento de 1919.
Comenzaron a llegar noticias a la jefatura de policía en Berlín Alexanderplatz, alrededor de las nueve de la noche, de que varios agentes, incluidos dos capitanes de policía, habían resultado muertos. Ya estábamos investigando el asesinato de otro poli en junio. Yo había ayudado a llevar el féretro. A la hora en que varios detectives y yo llegamos a la Bülowplatz, la mayor parte de la muchedumbre se había dispersado, pero aún se mantenía un intenso tiroteo. Los comunistas se apostaban en los tejados de varios edificios, y las fuerzas de policía, provistas de reflectores, les devolvían el fuego y registraban al mismo tiempo los edificios de apartamentos de la zona en busca de armas y sospechosos. Un centenar de personas fueron arrestadas, quizá más, mientras continuaba la batalla. Esto significaba que no podíamos acercarnos a los cuerpos, y durante varias horas intercambiamos disparos con los rojos; una bala de fusil arrancó un trozo de mampostería por encima de mi cabeza y, llevado más por la furia que por la intención de hacer blanco, disparé con la Bergmann hasta vaciar el cargador. Era la una de la madrugada cuando conseguimos llegar a los polis heridos, cuyos cuerpos estaban tumbados en el portal del cine Babylon. En aquellos momentos había muerto un comunista y otros diecisiete estaban heridos.
De los tres policías del portal, dos estaban muertos. El tercero, el sargento Willig, el Húsar, estaba herido en el estómago y en un brazo. Su chaqueta azul grisáceo estaba manchada de sangre, aunque no toda era suya.
– Nos tendieron una emboscada -jadeó mientras nos sentábamos junto a él y esperábamos la llegada de la ambulancia-. Los que nos dieron no estaban en los tejados. Los cabrones estaban ocultos en un portal y nos dispararon por la espalda cuando pasamos.
El oficial al mando, el detective policía consejero Reinhold Heller, le dijo a Willig que contuviese el aliento, pero el sargento era de esa clase de hombres que no podían descansar hasta haber presentado su informe.
– Eran dos. Con pistolas automáticas. Les disparé con mi arma. Todo el cargador. No puedo decir si alcancé a alguno de ellos o no. Eran jóvenes. Gamberros. Veinteañeros. Se rieron cuando vieron a los dos capitanes caer al suelo. Luego entraron en el cine. -Intentó sonreír-. Debían de ser admiradores de la Garbo. A mí nunca me ha gustado mucho.
Llegaron los enfermeros de la ambulancia con una camilla y se lo llevaron, y nos dejaron con los dos cadáveres.
– ¿Günther? -dijo Heller-. Vaya a hablar con el director del cine. Averigüe si alguien vio algo aparte de la película.
Heller era judío, pero yo no tenía ningún problema con eso. No como otros. Él era el chico de oro de Bernard Weiss, el jefe de la Kripo, pero eso no hubiese creado ningún problema si no fuera porque Weiss también era judío. Yo creía que Heller era un buen policía, y eso era lo único que tenía importancia para mí. Los nazis, por supuesto, pensaban de otra manera.
La película era Mata Hari, con Greta Garbo en el papel principal y Ramón Novarro como el joven oficial ruso que se enamora de ella. Yo no la había visto, pero la película tuvo mucho éxito en Berlín. A Garbo la fusilan los traicioneros franceses, y con un argumento así, no podía fallar con los alemanes. El director del cine esperaba en el vestíbulo. Era moreno y parecía preocupado, con un bigote que parecía la ceja de un enano, y se parecía un poco a Ramón Novarro. Pero no se podía decir que la mujer rubia de la taquilla se pareciese a Greta Garbo, al menos no a la Garbo del cartel; tenía el pelo erizado, como Pedro Melenas.
A nuestro alrededor todo era rojo. Alfombras rojas, paredes rojas, techo rojo, sillas rojas y cortinas rojas en las puertas de la sala. Dada la situación política del vecindario, parecía muy apropiado. La rubia lloraba, el director estaba nervioso. No dejaba de acomodarse los gemelos mientras explicaba, a voz en cuello, como si fuese el personaje de una obra, lo que había visto y oído.
– Mata Hari acababa de seducir al general ruso, Shubin -dijo-, cuando oímos los primeros disparos. Debió haber sido alrededor de las ocho y diez.
– ¿Cuántos disparos?
– Una descarga. Seis o siete. Armas pequeñas. Pistolas. Yo estuve en la guerra. Conozco la diferencia entre un disparo de pistola y un disparo de fusil. Asomé la cabeza por la puerta de la taquilla y vi a Fraulein Wiegand en el suelo. Al principio creí que había sido un atraco. Que la habían asaltado. Pero entonces se produjo una segunda descarga y varias de las balas alcanzaron la ventanilla. Dos hombres cruzaron corriendo el vestíbulo y entraron en la sala sin pagar. Empuñaban pistolas, y no quise insistir en que comprasen la entrada. No puedo decir que los viese muy bien, porque estaba asustado. Luego hubo más disparos, en el exterior. Disparos de fusil, creo, y la gente entró corriendo en busca de refugio. Para entonces el proyeccionista había detenido la película y encendido las luces. El público de la sala estaba saliendo por la puerta de emergencia, a la Hirtenstrasse. Era obvio, por el ruido y la multitud, que la proyección no continuaría, y antes de que uno de sus colegas entrase y me dijera que no me moviese de aquí, casi todo el mundo había abandonado la sala por la puerta trasera. Incluidos los dos hombres armados. -Dejó los gemelos en paz por un momento y se frotó la frente con furia-. Están muertos, ¿verdad? Los dos agentes de policía.
Asentí.
– Eso es malo. Muy malo.
– ¿Qué me dice usted, Fraulein? -pregunté-. Los dos hombres armados. ¿Pudo verlos bien?
Ella sacudió la cabeza y apretó un pañuelo empapado a su nariz roja.
– Ha sido una gran conmoción para Fraulein Wiegand -dijo el director.
– Ha sido una gran conmoción para todos nosotros, señor.
Entré en la sala, caminé por el pasillo central hacia la salida y abrí la puerta. Ahora estaba en una pequeña escalera roja. Bajé hasta la otra puerta y salí a la Hirtenstrasse en el momento en que un convoy del metro pasaba por debajo de mis pies, sacudiendo toda la zona como si no la hubieran sacudido lo suficiente. Estaba oscuro y no se veía mucho a la luz amarilla de las farolas de gas: unas pocas banderas rojas tiradas, un par de pancartas y quizás un arma asesina, si hubiera registrado el lugar a fondo. Con tantos polis por allí, no parecía probable que los asesinos se hubiesen arriesgado a seguir empuñando sus armas.
En la puerta del cine estaban configurando la gestalt de la escena del crimen, lo cual equivale a decir que confiaban en que el conjunto fuese más grande que la suma de sus partes.
El capitán Anlauf había recibido dos disparos en el cuello y se había desangrado hasta morir. Tenía unos cuarenta años, era un hombre fornido con una cara grande que le había ayudado a merecer el apodo de «Mejillas de Cerdo». Su arma todavía estaba en la pistolera.
– Esto es muy malo -comentó uno de los otros detectives-. Su esposa murió hace tres semanas.
– ¿De qué murió? -me oí preguntar.
– Una enfermedad de riñón -contestó Heller-. Esto deja huérfanas a tres hijas.
– Alguien tendrá que decírselo.
– Yo lo haré. -El hombre que acababa de hablar vestía de uniforme y todos nos erguimos al darnos cuenta de que era el comandante de la Schupo de Berlín, Magnus Heimannsberg-. Pueden dejármelo a mí.
– Gracias, señor -dijo Heller.
– ¿Quién es el otro nombre? No lo reconozco.
– El capitán Lenck, señor.
Heimannsberg se inclinó para mirarlo de cerca.
– ¿Franz Lenck? ¿Qué demonios estaba haciendo aquí? Esta clase de trabajo policial no era de su incumbencia.
– Se ordenó a todos los hombres disponibles que vinieran aquí. ¿Alguien sabe si estaba casado?
– Sí -dijo Heimannsberg-. Pero no tenía hijos. Supongo que eso es mejor. Mire, Reinhard, también se lo diré a ella. A la viuda.
Lenck rondaría los cuarenta. Su rostro era más delgado que el de Anlauf, con unas grandes arrugas dibujadas por la risa que ya no se volverían a mover nunca más. Aún llevaba puesto unos quevedos y el casco en la cabeza, con la correa bien sujeta debajo de la barbilla. Le habían disparado en la espalda y, como Anlauf, su arma estaba en la pistolera. Heimannsberg comentó el detalle.
– Ni siquiera tuvieron la oportunidad de desenfundar sus armas -dijo con amargura. Señaló una Luger con la bota-. Supongo que es el arma del sargento Willig.
– Disparó todo el cargador, señor -dijo Heller-. Antes de que entraran corriendo por aquí.
– ¿Consiguió dar en el blanco?
Heller me miró.
– No lo creo, señor -respondí-. Resulta un poco difícil decirlo. Todo es rojo. La alfombra, las paredes, las cortinas, todo. Resulta difícil distinguir una mancha de sangre. Salieron por la puerta de emergencia a la Hirtenstrasse. Señor, me gustaría disponer de un par de hombres con linternas para que me ayuden a buscar por toda la calle. Los manifestantes han abandonado banderas rojas y pancartas, y es posible que ellos también hayan arrojado las armas.
Heller asintió.
– No se preocupen, muchachos -concluyó Heimannsberg, que había comenzado su carrera como un simple policía de calle y era muy popular en el cuerpo-. Atraparemos a los cabrones que hicieron esto.
Unos pocos minutos más tarde caminaba por la Hirtenstrasse, acompañado por un par de hombres de uniforme. A medida que avanzábamos hacia el este en dirección a Mulack Strasse y el territorio de los Always True, una famosa banda de Berlín, comenzaron a ponerse nerviosos. Nos detuvimos junto a la tabaquería de Fritz Hempel. Estaba cerrada, por supuesto. Alumbré con la linterna a un lado y a otro. Los dos hombres de la Schupo se acercaron y se tranquilizaron cuando vieron que, un poco más lejos, un coche blindado de la policía se detenía junto a una esquina.
– Esto está cerca de Mulack Strasse y de los Always True, y lo más probable es que creyeran que podían conservar las armas -señaló uno de los polis.
– Quizá. -Volví sobre mis pasos por la Hirtenstrasse, examinando todavía el suelo, hasta que mis ojos vieron una tapa de alcantarilla. Era sólo una sencilla rejilla de hierro forjado, pero alguien la había levantado hacía poco: faltaba el polvo en dos de los barrotes por donde alguien quizá la había sujetado. Uno de los hombres de la Schupo la levantó mientras yo me quitaba la chaqueta y la camisa; y después de mirar los adoquines alrededor de la alcantarilla abierta, decidí quitarme también los pantalones.
– Era bailarín en el Haller-Revue antes de ser policía -comentó uno de los polis, al tiempo que doblaba mis prendas sobre su brazo.
– Versátil, ¿no?
– Si Heimannsberg estuviese aquí -dije-, le haría bajar a usted, así que cállese.
– Metería toda mi puta cabeza en esa cloaca si creyese que así iba a encontrar al cabrón judío que ha matado al capitán Anlauf.
Me tumbé junto a la alcantarilla y metí el brazo en la espesa agua negra, hasta el hombro.
– ¿Qué le lleva a creer que era judío? -pregunté.
– Todos saben que los marxistas y los judíos son la misma cosa -respondió el hombre de la Schupo.
– Yo en su lugar no lo repetiría delante del consejero Heller.
– Esta ciudad está infestada de judíos -insistió el hombre de la Schupo.
– No le haga caso, señor -intervino el otro poli-. Para él cualquiera que lleve sombrero y tenga la nariz grande es un judío. A ver si consigue encontrar alguna reparación de guerra mientras está allá abajo.
– Muy gracioso -dije-. Si no estuviese el brazo metido en esta agua podrida quizá podría reírme. Ahora ponga la tapa de nuevo.
Sentí un objeto duro y metálico y saqué una pistola con un cañón largo. Se la di al poli que no sujetaba mi ropa.
– Una Luger, ¿verdad? -opinó. Limpió un poco la porquería del arma-. Parece la versión para el cuerpo de artillería. Puede abrir otro agujero de cerradura en una puerta.
Continué buscando en el fondo de la alcantarilla.
– Aquí abajo no hay comunistas -dije-. Sólo esto. -Saqué la otra arma, una automática con una curiosa forma irregular, como si alguien hubiese intentado partir el cerrojo del cañón.
Llevamos las dos armas hasta una fuente pública y limpiamos parte de la porquería. La automática pequeña era una Dreyso del calibre 32.
Me lavé el brazo, me vestí y cogí las dos armas para llevarlas a la comisaría séptima, en Bülowplatz. Cuando entré en la sala de detectives, Heller me saludó con una palmada en la espalda.
– Bien hecho, Günther -dijo.
– Gracias, señor.
Mientras tanto, otros polis ya estaban reuniendo cajas de fotografías para llevarlas al Hospital del Estado y mostrárselas al sargento Willig tan pronto como saliese del quirófano. Al cabo de un rato dije:
– Ya saben que esto llevará tiempo. Quiero decir que tendremos que esperar a que recupere la conciencia. Para entonces los asesinos estarán fuera de la ciudad, quizá camino de Moscú.
– ¿Se le ocurre alguna idea mejor?
– Quizá. Mire, señor, en lugar de mostrarle al sargento Willig una foto de cada rojo fichado en esta ciudad, vamos a coger unas pocas.
– ¿Cuáles? Hay centenares de estos cabrones.
– Todo indica que el ataque fue orquestado desde la K. L. Haus -dije-. ¿Qué le parece si seleccionamos sólo los expedientes de setenta y seis comunistas? Los correspondientes a todos los rojos que detuvimos cuando allanamos la K. L. Haus el pasado enero. Y de momento, nos limitamos a esas caras.
– Sí, tiene razón -asintió Heller. Cogió el teléfono-. Póngame con el Hospital del Estado. -Le hizo una seña a otro detective-. Averigüe quiénes participaron en el allanamiento. Dígales a los chicos de los archivos que localicen los expedientes de los arrestos y se reúnan con nosotros en el hospital.
Veinte minutos más tarde íbamos de camino al Hospital del Estado en Friedrichshain.
Estaban trasladando a Willig al quirófano cuando llegamos con los expedientes de los arrestos en la K. L. Haus. Ya le habían puesto una inyección, pero contra el consejo de los médicos, que estaban ansiosos por operarle lo antes posible, Willig comprendió de inmediato la urgencia de lo que se le pedía. El sargento no tardó nada en señalar la foto de uno de sus atacantes.
– Es éste, seguro -afirmó-. El que le disparó al capitán Anlauf, sin duda.
– Erich Ziemer -dijo Heller, y me pasó la hoja del expediente.
– El otro era más o menos de la misma edad, constitución y color que este hijo de puta. Puede que incluso fuesen hermanos, se parecían mucho, pero no es ninguno de estos. Estoy seguro.
– De acuerdo -asintió Heller. Le dijo unas cuantas palabras de aliento al herido antes de que los médicos se lo llevasen.
– Reconozco a este Ziemer -dije-. En mayo le vi subir a un coche con otros tres hombres. Estaban delante de la K. L. Haus y, según el sargento Adolf Bauer, que estaba de servicio en la Bülowplatz, uno de los otros era Heinz Neumann.
– ¿El diputado del Reichstag?
– ¿Y los otros dos?
– Uno de ellos, no lo sé. Quizá Bauer lo recuerde.
– Sí, tal vez.
Hizo una pausa, expectante.
– ¿Y el comunista que usted conoce?
Le hablé del día que había salvado a Erich Mielke de un grupo de las SA que quería asesinarle.
– Él era el cuarto hombre en aquel coche. Y es verdad lo que el sargento Willig dice. Se parece mucho a Erich Ziemer.
– Usted cree que estamos buscando a dos Erich, ¿no?
Asentí de nuevo.
– ¿Günther? No me gustaría que se supiera en el Alex que le salvó la vida al asesino de un poli.
– No había pensado en ello, señor.
– Pues quizá debería hacerlo. Le aconsejo que, desde ahora en adelante, no mencione cómo llegó a conocer a ese Erich Mielke hasta que lo detengan. Sobre todo ahora. Éste es el tipo de historia que a los nazis les gustaría utilizar para machacarnos a los que formamos parte de las fuerzas de policía y todavía nos consideramos demócratas, ¿no le parece?
– Sí, señor.
Nos dirigimos al oeste y al norte del Ring, a la Biesenthaler Strasse, la dirección que figuraba en la hoja del expediente de Erich Ziemer. Se trataba de un edificio de aspecto ruinoso cerca de Christiana Strasse, muy cerca de la fábrica de cerveza Loïwen y del peculiar olor a lúpulo que siempre flotaba en el aire en esa parte de Berlín.
Ziemer había alquilado una habitación grande y oscura en una casa grande y oscura, propiedad de un viejo cuyo rostro parecía el de la Sábana de Turín. No le gustó nada que lo sacáramos de la cama a una hora tan temprana, pero no pareció muy sorprendido cuando empezamos a hacerle preguntas sobre aquel inquilino que no estaba en su habitación y que, al parecer, era poco probable que regresara; de todas maneras, le pedimos que nos dejara verla.
Junto a la ventana había un sofá destartalado de cuero que tenía el tamaño y el color de un hipopótamo dormido. En una de las húmedas paredes había una lámina que mostraba a Alexander von Humboldt con un espécimen botánico en un libro abierto. El casero, Herr Karpf, se rascó la barba, se encogió de hombros y nos dijo que Ziemer había desaparecido entre la niebla el día anterior dejando a deber tres semanas de alquiler. Se llevó todas sus pertenencias, y eso sin mencionar una jarra de plata y marfil que valía varios centenares de marcos. Era difícil imaginar que Herr Karpf fuese el propietario de algo valioso, pero le prometimos hacer todo lo posible por recuperarlo.
Había un teléfono de la policía en Oskar Platz, cerca del hospital, y desde allí telefoneamos al Alex, donde otro agente había estado buscando el expediente y la dirección de Erich Mielke, pero sin resultado hasta ahora.
– Pues ya está -dijo Heller.
– No -respondí-. Existe otra posibilidad. Vaya al sur, a la central eléctrica de Volta Strasse.
El coche de Heller era un bonito DKW color crema con un pequeño motor de dos cilindros y seiscientos centímetros cúbicos, pero tenía tracción delantera y al tomar las curvas se adhería al terreno como si estuviese soldado al pavimento. Así que llegamos allí muy rápido. En Brunnen Strasse, al otro lado de Volta Strasse, le dije que doblase a la izquierda por Lortzing Strasse y aparcase.
– Deme diez minutos -dije, y abrí la puerta del DKW. Caminé a paso rápido en dirección a un edificio de apartamentos rojo y amarillo, con balcones y un techo con mansardas que recordaban una pequeña fortaleza marroquí.
La informe casera de Elisabeth, Frau Bayer, se sorprendió un poco al verme llegar a una hora tan temprana, porque tenía la costumbre de visitar a la modista cuando salía del trabajo. Sabía que era policía, y eso por lo general bastaba para silenciar sus protestas por sacarla de la cama. La mayoría de los berlineses eran respetuosos con la ley, excepto si eran comunistas o nazis. Y cuando eso no era bastante para acallar sus protestas, deslizaba unos pocos marcos en el bolsillo de su bata para compensarla. El apartamento era una conejera de habitaciones llenas de viejos muebles de cerezo, biombos chinos y lámparas con pantallas de borlas. Como siempre, me senté en la sala de estar y esperé a que Frau Bayer fuese a llamar a su inquilina; y como siempre, cuando me vio, Elisabeth me dirigió una sonrisa somnolienta pero feliz y me cogió de la mano para llevarme a su habitación, donde recibiría una bienvenida más apropiada; sólo que esta vez me quedé en el sofá de la sala.
– ¿Cuál es el problema? -preguntó ella. ¿Pasa algo?
– Es Erich. Está metido en un lío.
– ¿Qué clase de lío?
– Uno muy serio. Ayer por la noche dispararon y mataron a dos policías.
– ¿Crees que Erich tuvo que ver algo con eso?
– Eso parece.
– ¿Estás seguro?
– Sí. Mira, Elisabeth, no dispongo de mucho tiempo. Su única oportunidad es que le encuentre yo antes que cualquier otro. Debo explicarle qué tiene que decir y, algo aún más importante, qué es lo que no tiene que decir. ¿Lo entiendes?
Ella asintió e intentó contener un bostezo.
– ¿Entonces qué quieres de mí?
– Una dirección.
– Te refieres a que quieres que le traicione, ¿verdad?
– Sí, es una manera de verlo. No lo puedo negar. Pero también se puede ver de otra manera: quizá pueda convencerle de que confiese. Es la única cosa que podría salvarle la vida.
– No irán a decapitarlo, ¿verdad?
– ¿Por matar a un policía? Sí, creo que lo harían. Uno de los agentes que mataron era un viudo con tres hijas, que ahora se han quedado huérfanas. La República no tendrá más alternativa que dar un escarmiento ejemplar con él; si no lo hicieran, se arriesgarían a provocar una tormenta de críticas en los periódicos. A los nazis les encantaría. Pero, si soy yo quien lo detiene, tal vez podría convencerle de que me diese algunos nombres. Si hay otros en el KPD que lo obligaron participar en esto, tiene que confesarlo. Es joven e impresionable, y eso podría ser de alguna ayuda en su caso.
Ella torció el gesto.
– No me pidas que le entregue, Bernie. He conocido a ese muchacho durante la mitad de su vida. Yo ayudé a criarlo.
– Te lo estoy pidiendo. Te doy mi palabra de que haré lo que digo y de que intercederé por él en el tribunal. Lo único que te pido es una dirección, Elisabeth.
Ella se sentó en una silla, unió las manos con fuerza y cerró los ojos como si estuviese recitando una plegaria. Quizás era lo que estaba haciendo.
– Sabía que acabaría ocurriendo algo así -afirmó-. Por eso no le dije nunca que tú y yo nos veíamos. Porque se hubiese enfadado. Ahora comienzo a entender por qué.
– No le diré que fuiste tú quien me dio la dirección, si es eso lo que te preocupa.
– No es eso lo que me preocupa -susurró.
– ¿Entonces qué?
Se levantó bruscamente.
– Estoy preocupada por Erich, por supuesto -dijo en voz alta-. Me preocupa lo que pueda pasarle.
Asentí.
– Está bien, olvídalo. Tendremos que buscarle de otra manera. Lamento haberte preocupado.
– Vive con su padre, Emil -dijo con voz apagada-. En la Stettiner Strasse, número 25. En el último piso.
– Gracias.
Esperé a que dijese algo más, y al ver que no lo hacía, me arrodillé delante de ella e intenté cogerle la mano para darle un apretón de consuelo, pero la apartó. Al mismo tiempo evitó mis ojos, como si estuviesen colgando fuera de las órbitas.
– Vete -dijo-. Vete y haz tu trabajo.
Estaba amaneciendo en la calle, frente al edificio de apartamentos donde vivía Elisabeth, y sentí que algo importante había ocurrido entre nosotros. Que algo había cambiado, quizá para siempre. Subí al coche de Heller y le di la dirección. Al ver mi expresión, creo que comprendió que más le valdría no preguntar cómo la había obtenido.
Nos dirigimos a toda velocidad hacia el norte por la Swinemünder Strasse, seguimos por la Bellermann Strasse y después por la Christiana Strasse. El número veinticinco de la Stettiner Strasse era un edificio gris con un gran patio central que probablemente se habría derrumbado de no haber sido por el soporte que le proporcionaban varias vigas muy grandes. Aunque bien podría tratarse de musgo o moho, una alfombra verde colgaba de una ventana abierta en uno de los pisos superiores; ése era el único punto de color en aquel siniestro sarcófago de ladrillos y adoquines sueltos. Pese a que comenzaba a brillar una radiante mañana de verano, el sol nunca iluminaba los niveles inferiores de las casas en la Stettiner Strasse. Nosferatu podría haber pasado todo el día muy cómodamente en las penumbras de un piso bajo de la Stettiner Strasse.
Tiramos del cordón de la campana varios minutos antes de que una cabeza de pelo gris asomase por una ventana sucia.
– ¿Sí?
– Policía -dijo Heller-. Abra.
– ¿Qué pasa?
– Como si no lo supiese -respondí-. Abra, o echamos la puerta abajo.
– Está bien.
La cabeza desapareció. Al cabo de un minuto, o un poco más tarde, oímos que se abría la puerta y subimos las escaleras de dos en dos, como si de verdad creyésemos que aún teníamos alguna posibilidad de apresar a Erich Mielke. En realidad, ninguno de los dos teníamos la esperanza de que eso ocurriese. No en Gesundbrunnen. En ese barrio los niños aprendían a mantenerse alejados de los polis antes de que les enseñaran a dividir.
En lo alto de las escaleras un hombre vestido con pantalones y una chaqueta de un pijama nos hizo pasar a un apartamento pequeño que era un templo consagrado la lucha de clases. En todas las paredes había carteles del KPD, convocatorias de huelgas y manifestaciones y retratos baratos de Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Marx y Lenin. A diferencia de cualquiera de ellos, el hombre que teníamos delante por lo menos parecía un trabajador. Tendría unos cincuenta años, era fornido y bajo, con un cuello de toro, una calvicie incipiente y una barriga que prosperaba. Nos miraba con suspicacia con sus pequeños ojos, muy juntos, que eran como signos diacríticos dentro de un cero. De haber llevado una toalla y una bata de seda, no podría haber parecido más duro y luchador.
– ¿Qué es lo que quiere de mí la pasma de Berlín?
– Estamos buscando al señor Erich Mielke -respondió Heller. Su meticulosidad era proverbial. No llegas a ser consejero de la policía de Berlín si no eres capaz de prestar atención a los detalles, sobre todo si además eres judío. Probablemente, eso formaba parte del veterano abogado que había en él. No era la faceta de Heller que más me interesaba, la de abogado puntilloso. Al hombre fornido con la chaqueta del pijama tampoco pareció sentarle muy bien.
– No está aquí -dijo, casi sin poder ocultar una mueca de placer.
– ¿Usted quién es?
– Su padre.
– ¿Cuándo vio a su hijo por última vez?
– Hace unos días. ¿Qué se supone que ha hecho? ¿Le ha pegado a algún poli?
– No -dijo Heller-. En esta ocasión parece que les ha disparado, y por lo menos ha matado a uno.
– ¡Qué pena! -Pero el tono de su voz parecía sugerir que no le daba ninguna pena.
El parecido entre el padre y el hijo era tan obvio para mí que me volví y me dirigí a la cocina, sólo para evitar que el deseo de pegarle llegara a ser demasiado irresistible.
– Allí tampoco lo encontrará.
Acerqué mi mano al fogón de la cocina. Todavía estaba caliente. Había un montón de cigarrillos a medio fumar en un cenicero, como si los hubiese dejado así alguien que por alguna razón estuviera muy nervioso. Nadie en Gesundbrunnen hubiese desperdiciado el tabaco de esa manera. Me imaginé a un hombre sentado en una silla junto a la ventana. Un hombre tratando de mantener su mente ocupada, quizá con un libro, mientras esperaba que llegase un coche para llevarles a él y a Ziemer a algún piso franco del KPD. Cogí el libro que estaba en la mesa de la cocina. Era Sin novedad en el frente.
– ¿Sabe dónde podría estar su hijo ahora? -preguntó Heller.
– No tengo ni idea. Con franqueza, podría estar en cualquier parte. Nunca me dice dónde ha estado o adónde va. Bueno, ya sabe como son los jóvenes.
Volví a la habitación y me detuve detrás de él.
– ¿Usted es del KPD?
Me miró por encima del hombro y sonrió.
– No es ilegal, ¿verdad? Todavía.
– Quizás anoche usted mismo estuvo en Bülowplatz. -Mientras hablaba, pasaba las páginas del libro.
Él sacudió la cabeza.
– ¿Yo? No, estuve aquí toda la noche.
– ¿Está seguro? Después de todo allí había varios centenares de sus camaradas, incluido su hijo. Quizás un millar. Sin duda, usted no se hubiese perdido algo tan divertido.
– No -contestó con firmeza-. Me quedé en casa. Siempre me quedo en casa los domingos por la noche.
– ¿Es religioso? -dije-. No parece religioso.
– Es porque tengo que ir a trabajar en… -Hizo un gesto hacia el reloj de madera en la repisa de la chimenea-. Sí, dentro de dos horas.
– ¿Tiene algún testigo de que estuvo aquí toda la noche?
– Los Geisler, los vecinos de al lado.
– ¿Este libro es suyo?
– Sí.
– Es bueno.
– Nunca hubiese creído que fuese de su agrado -señaló.
– ¡Vaya! ¿Y eso por qué?
– He oído que los nazis quieren prohibirlo.
– Quizá sí, pero yo no soy nazi. Y tampoco lo es el consejero de policía aquí presente.
– Todos los polis son nazis en mi libro.
– Sí, pero éste no lo es. Me refiero a su libro. -Pasé la página y saqué el billete del Ring Bahn que hacía las veces de punto de lectura-. Este billete dice que usted miente.
– ¿A qué se refiere?
– Este billete es de la estación de Gesundbrunnen, a sólo unos minutos a pie de aquí. Fue comprado en Schönhauser Tor anoche, a las ocho y veinte, más o menos unos diez minutos después de que dos policías fuesen asesinados en Bülowplatz, a menos de cien metros de la estación de Schönhauser Tor. Lo cual indica que el propietario de este libro está metido en un buen lío.
– No estoy diciendo nada.
– Herr Mielke -intervino Heller-, ya tiene usted bastantes problemas sin necesidad de ponerle frenos a su boca.
– No podrán atraparlo -dijo desafiante-. Ahora no. Si conozco a mi Erich, ya debe estar a medio camino de Moscú.
– Ni siquiera a mitad de camino -afirmé-. Y tampoco en dirección a Moscú, me apuesto lo que quiera. No, si usted lo dice. Eso significa que tiene que ir a Leningrado. Y también significa que probablemente se disponga a viajar en barco. Por lo tanto, hay más probabilidades de que esté viajando hacia uno de estos puertos alemanes, Hamburgo o Rostock. Rostock está más cerca, así que sin duda pensará ser más listo que nosotros y se dirigirá a Hamburgo. ¿A cuánto está? ¿A doscientos cincuenta kilómetros? Quizás esté allí ahora, si se marchó antes de medianoche. Yo diría que Erich está en este mismo momento en el muelle de Grasbrook o Sandtor, subiendo a un carguero ruso y ufanándose de haber matado a un poli fascista por la espalda. Lo más probable sería que a ese cobarde le concedieran la Orden de Lenin al valor.
Algo debió de tocarle una fibra sensible al cuerpo desafiante de Mielke. En un instante la mandíbula de su feo rostro de troll pasó de estar en reposo a avanzar beligerante hacia mí y, profiriendo un insulto, el tipo me lanzó un puñetazo. Por fortuna, yo casi me lo estaba esperando y ya me estaba echando hacia atrás cuando hizo contacto; aun así, fue como si me hubiesen golpeado con una porra. Me sentí mareado y caí sentado en una silla. Por un momento tuve una nueva visión del mundo, pero no tenía nada que ver con las vanguardias de Berlín. Ahora Mielke padre sonreía, y su boca mostraba brechas entre los dientes. Su enorme manaza se movía hacia Heller y, después de trazar una órbita completa alrededor del cuerpo de Mielke, se estrelló en la superficie del cráneo de Heller como si fuera un asteroide y envió al consejero de policía al suelo, donde gimió por un momento y se quedó inmóvil.
Me levanté de nuevo.
– Voy a disfrutar con esto, asqueroso comunista hijo de puta.
Mielke padre se volvió justo a tiempo para encontrarse directamente con mi puño. El golpe sacudió su cabeza sobre los gruesos hombros como un súbito estornudo, y cuando dio un paso atrás, le golpeé de nuevo con un derechazo en un lado de la cabeza. Eso le hizo levantar los pies del suelo como el tren de aterrizaje de un avión, y por una fracción de segundo pareció volar a través del aire antes de caer de rodillas. Mientras caía de costado, le retorcí un brazo por la espalda y después el otro, y conseguí retenerlo lo suficiente para que Heller, todavía atontado, le pusiese las esposas en las muñecas. Entonces me levanté y le di un tremendo puntapié, porque aún no había podido darle un puntapié a su hijo y porque habría preferido no haberle salvado el cuello a aquel joven. Habría seguido golpeándolo, pero Heller me detuvo. Si no hubiera sido porque él era consejero y yo aún sentía náuseas, también le habría pegado a él.
– ¡Günther! -gritó-. ¡Ya está bien! -Soltó un gemido y se apoyó con fuerza en la pared mientras intentaba recuperarse.
Me puse la mandíbula en su sitio; mi cabeza parecía más grande por un lado que por el otro y un zumbido seguía resonando en mis oídos, aunque no hubiera ningún timbre.
– Con el debido respeto, señor -dije-, no ha sido suficiente.
Le di otro puntapié a Mielke, salí tambaleándome del apartamento al rellano y al cabo de un par de minutos estaba vomitando por encima de la balaustrada.
13
ALEMANIA, 1954
Dejé de hablar. Notaba una opresión en la garganta, pero no tanta como la que me producían las esposas en las muñecas.
– ¿Eso es todo? -preguntó uno de los dos americanos.
– Hay más -respondí-. Mucho más. Pero no siento las manos, y necesito ir al lavabo.
– ¿Volvió a ver a Erich Mielke?
– Varias veces. La última vez fue en 1946, cuando fui prisionero de guerra en Rusia. Verá, Mielke era…
– No, no. No nos apresuremos. Lo queremos todo en correcto orden cronológico. Ésa es la manera alemana de hacer las cosas, ¿no?
– Si usted lo dice.
– Muy bien. Usted fue a su casa. Fue con un testigo de la policía. Encontró las armas de los asesinos en la alcantarilla. ¿Eran las armas del crimen?
– Una Luger de cañón largo y una Dreyse del 32. Por aquel entonces eran las automáticas que usaba la policía. Sí, eran las armas del crimen. Oiga, de verdad que necesito un descanso. No puedo sentir las manos…
– Sí, ya lo había dicho.
– No les estoy pidiendo tarta de manzana y un helado, sólo que me quiten las esposas. Es justo, ¿no?
– ¿Después de lo que nos acaba de decir? ¿Darle de puntapiés al padre de Mielke cuando estaba esposado y tumbado en el suelo? Aquello no fue muy justo por su parte, Günther.
– Él se lo había buscado. Si le pegas a un poli, te metes en líos. No le he pegado a usted, ¿verdad?
– Todavía no.
– ¿Con estas manos? Ni siquiera podría golpearme mis propias rodillas. -Bostecé dentro de la capucha-. No, en realidad, ya está. Ya he tenido más que suficiente. Ahora que sé lo que quieren de mí es más fácil callarme. Sin tener en cuenta la legalidad o la ilegalidad de esta situación…
– Está en un lugar donde no existe la ley. Nosotros somos la ley. Quiere mearse, pues adelante, póngase cómodo. Entonces verá lo que le ocurre.
– Comienzo a comprender…
– Desde luego que eso espero, por su bien.
– Usted disfruta jugando a ser de la Gestapo. Le resulta excitante hacerlo de esta manera. Es probable que usted les admire en secreto, y tal vez le guste cómo actuaban para arrancarles los dientes y la información a los prisioneros.
Se acercaron y levantaron las voces más allá de lo soportable.
– ¡Que lo folien, Günther!
– Ha herido nuestros sentimientos con ese comentario sobre la Gestapo.
– Lo retiro. Ustedes son mucho peores que la Gestapo. Ellos no fingían estar defendiendo el mundo libre. Es su hipocresía lo que ofende, no su brutalidad. Ustedes pertenecen a la peor clase de fascistas. A los que se creen que son liberales.
Uno de ellos comenzó a golpearme en la cabeza con los nudillos; no era tan doloroso como molesto.
– ¿Cuándo comenzará a entrar en esta maldita cabeza cuadrada…?
– Tiene razón. Sigo sin comprender por qué siguen haciendo esto, si les he dicho que estoy dispuesto a colaborar.
– Usted no tiene que comprender nada. ¿Cuándo se dará cuenta, imbécil? Queremos algo más que su voluntad de cooperar. Eso implicaría que usted tiene algo que decir en este asunto, y no es así. Somos nosotros quienes decidimos si usted está cooperando satisfactoriamente, no usted.
– Queremos estar seguros de que cuando nos diga la verdad no haya absolutamente ninguna duda de que podría estar diciendo alguna otra cosa que no sea la verdad. La verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Eso significa que nosotros decidiremos cuándo necesita un descanso, cuándo necesita ir al lavabo o cuándo necesita ver la luz del día. Cuándo puede respirar y cuándo puede tirarse un pedo. Háblenos más de Erich Mielke. ¿Fue a Hamburgo o a Rostock?
– Después de dejar a Mielke padre bajo custodia, otro detective y yo cogimos el primer tren a Hamburgo.
– ¿Por qué usted? ¿Por qué no algún otro? ¿Por qué era usted tan importante en esa investigación? ¿Por qué no dejarla en manos de la policía de Hamburgo?
– Yo hubiera dicho que era obvio. O quizás usted no me ha escuchando bien, yanqui. Yo había conocido a Erich Mielke. Sabía qué aspecto tenía, ¿lo recuerda? Además, tenía un interés personal en atraparlo. Le había salvado la vida. Por supuesto, la policía de Hamburgo estaba sobre aviso y preparada para detener a Ziemer y a Mielke. El problema era que alguien del Alex les había avisado, y cuando Kestner y yo llegamos a Hamburgo…
– ¿Kestner?
– Sí. Él era de la policía política. Un sargento detective. Kestner y yo éramos viejos amigos. Más adelante, cuando los nazis ganaron las elecciones en marzo de 1933, se unió al partido. Montones de personas lo hicieron, las violetas de marzo, les llamábamos. En cualquier caso, a partir de entonces dejamos de ser amigos.
»Más tarde me enteré de que Mielke y Ziemer habían sido conducidos a Amberes por agentes del Komintern. Allí les proporcionaron pasaportes falsos y, haciéndose pasar por miembros de la tripulación, subieron a bordo de un barco con destino a Leningrado.
Desde allí fueron llevados a Moscú para recibir entrenamiento en el OGPU, la policía secreta de Stalin.
– Así que había comunistas y nazis en la policía de Berlín.
– Sí. Eldor Borck, un comandante de la policía retirado del que yo era amigo, estimaba que casi un diez por ciento de la policía de Berlín simpatizaba con los bolcheviques. Pero nunca existieron células rojas en la Schupo, como afirmaban los nazis. La mayoría de los policías eran conservadores por naturaleza. Fascistas instintivos más que ideológicos. En cualquier caso, Ziemer y Mielke pasaron los siguientes cinco años en Rusia.
– ¿Cómo lo sabe?
– Ya llegaré a esa parte. Por supuesto, pese a que no pudimos detener a los autores de los asesinatos de Anlauf y Lenck, los nazis no estaban dispuestos a permitir que un detalle tan poco importante como ése les impidiese dar ejemplo. Tenía un gran valor propagandístico practicar detenciones y garantizar condenas.
– ¿De otros comunistas?
– Por supuesto, de otros comunistas. No se podía negar que Ziemer y Mielke no actuaron solos. Es más, había muchas razones para creer que los disturbios de Bülowplatz habían sido orquestados con el propósito de atraer a Anlauf y al sargento Willig a una trampa. Como dije antes, los comunistas los odiaban a muerte. Lo de Lenck fue un accidente, más o menos. Estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado.
»Poco después de dejar yo la policía y de entrar a trabajar en el Hotel Adlon, detuvieron a un tipo llamado Max Thunert. Es muy probable que le pusiesen una capucha en la cabeza y lo convenciesen para que les diese nombres. Los dio. Quince hombres fueron llevados a juicio en junio de 1933, entre ellos varios comunistas destacados. ¿Quién sabe? Quizás algunos de ellos habían ayudado a Mielke y Ziemer a cometer los asesinatos.
»Cuatro fueron condenados a muerte. Once fueron enviados a un campo de concentración. Pero pasaron dos años más antes de que tres de esas condenas a muerte se ejecutasen. Eso era típico de los nazis. Mantener a un hombre esperando durante años antes de ejecutarlo. Espero que los nazis aún puedan enseñarles a ustedes, cabrones americanos, algo sobre la crueldad. Todo esto se publicó en los periódicos, por supuesto. ¿Mayo de 1935? No puedo recordar los nombres de los que cayeron bajo el hacha. Pero a menudo me pregunto cómo se sentirían Mielke y Ziemer, a salvo en Moscú. Si es que se lo dijeron. Curiosamente, fue aquel mismo mes, mayo de 1935, cuando Stalin decidió que algunos de los muchos comunistas alemanes e italianos que habían huido a Moscú después de que Hitler y Mussolini llegasen al poder, no eran dignos de confianza. El comunismo europeo siempre estuvo demasiado dividido para el gusto de Stalin. Demasiadas facciones. Demasiados trotskistas. Sospecho que Mielke y Ziemer estaban más preocupados por lo que les pudiera pasar a ellos que por lo que les estaba pasando a sus viejos camaradas, como Max Matern. Sí, ahora lo recuerdo. Fue a él a quien llevaron a la guillotina.
»La mayoría de los comunistas alemanes de Moscú se alojaban en un hotel del Komintern llamado Hotel Lux. Hubo una purga, y algunos de los comunistas alemanes más prominentes -entre ellos Kippenberger, Neumann, que, por esas cosas del destino, eran quienes habían ordenado los asesinatos de Anlauf y Lenck- fueron fusilados. A la esposa de Kippenberger la enviaron a un campo de trabajo soviético y no se la volvió a ver nunca más. La esposa de Neumann también fue enviada a un campo de trabajo, pero creo que sobrevivió. Al menos lo hizo hasta que se firmó el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler en 1939, momento en que fue entregada a la Gestapo. No sé qué fue de ella después de aquello.
– Está usted muy bien informado. ¿Cómo es que sabe tanto de esto, Günther? Mielke y toda la maldita pandilla de comunistas alemanes.
– Durante un tiempo, fue mi compinche -dije-. ¿Cómo lo dirían ustedes? Mi paloma. Hasta 1946, había muy pocas cosas que no supiese de Erich Mielke.
– ¿Y luego?
– Pues no volví a pensar en él hasta que un abogado de la Oficina del Fiscal en Jefe utilizó su nombre. Para ser sincero, desearía no haberlo oído nunca.
– Pero lo hizo. Y ahora está aquí.
– La última vez que le vi, él estaba trabajando para el OGPU, antes de que se convirtiera en el MVD. Eso fue hace siete años.
– ¿Ha oído mencionar la Secretaría de Estado para la Seguridad de Alemania Oriental?
– No.
– Algunos alemanes ya la llaman la Stasi. Su amigo Erich es el subcomisario de Seguridad del Estado. Un policía secreto, y seguramente uno de los tres hombres más importantes en el aparato de seguridad de Alemania Oriental.
– Sobrevivió a Stalin y a Beria, y sobrevivió incluso a la caída de Wilhelm Zaisser después del levantamiento de los trabajadores el año pasado en Berlín. La supervivencia es la especialidad de su amigo Mielke.
– La Comisión de Control de los Aliados intentó arrestarlo en febrero de 1947, pero los rusos no estaban dispuestos a permitirlo.
Había dejado de escuchar. No podía molestarme en prestar atención. Eso era lo único que estaba bien. Ya no había nada que escuchar, salvo el zumbido que resonaba en mis oídos desde que el padre de Erich Mielke me golpeara veintitrés años antes. Pero eso no era todo. Sentía el contacto de algo frío y duro en el costado de mi cabeza, y pasaron unos momentos antes de darme cuenta de que estaba tirado en el suelo. El entumecimiento de mis manos se extendía por todo mi cuerpo, como un líquido embalsamador. La capucha de mi cabeza se hacía cada vez más gruesa y estrecha, como si la cuerda del verdugo se enroscara alrededor de mi cuello. Me costaba respirar, pero no me importaba. Ya no. Abrí la bolsa y me metí dentro. Entonces alguien arrojó la bolsa desde un puente. Me sentí caer a través del aire durante veintitrés años. En el momento de aterrizar había olvidado quién era y dónde estaba.
14
ALEMANIA, 1954
Sentí que cargaban conmigo y me desmayé de nuevo. Cuando volví a despertar, yacía boca abajo en una cama. Me habían quitado las esposas de una de las muñecas y casi podía sentir de nuevo las manos. Luego me levantaron y me dejaron permanecer de pie unos minutos. Tenía sed, pero no pedí agua. Me quedé allí, esperando que me gritasen o que me pegasen en la cabeza, y me encogí un poco cuando sentí una manta sobre mis hombros y una silla detrás de mis piernas desnudas; y cuando me senté de nuevo, una mano sujetó la capucha y me la quitó de la cabeza.
Me encontraba en una celda más grande y mejor amueblada que la anterior. Había una mesa con un pequeño reborde alrededor que podía servir para que un lápiz no cayese al suelo y poca cosa más, y en ella reposaba un pequeño tiesto con una planta muerta. En la pared, por encima de mí, se veía una marca donde antes había un cuadro colgado, y delante de la doble ventana enrejada había un lavabo con una jarra y una pila de porcelana.
Había dos hombres en aquella celda conmigo, y ninguno de ellos tenía aspecto de ser un torturador. Ambos vestían trajes cruzados y corbatas de seda. Uno de ellos usaba gafas con montura de carey y el otro tenía una pipa de cerezo sujeta, sin encender, entre los dientes. El que tenía la pipa en la boca, cogió la jarra de agua, sirvió un poco en un vaso polvoriento y me lo dio. Quería arrojarle el agua a la cara, pero me la bebí. El de las gafas encendió un cigarrillo y lo colocó en mis labios. Succioné el humo como si fuera leche materna.
– ¿Fue por algo que dije? -pregunté, sonriendo sin fuerza.
Por la ventana del primer piso se veía el jardín y el techo cónico de una pequeña torre blanca que sobresalía del muro de la prisión. Hasta donde yo sabía, no era una vista que estuviera al alcance de cualquier chaqueta roja de Landsberg. Parpadeando a través de la luz del sol que entraba por la ventana y del humo que se me metía en los ojos, me froté la barbilla, cansado, y me quité el cigarrillo de la boca.
– Quizá -dijo el hombre de la pipa. Tenía un bigote del mismo tamaño y forma que su pequeña pajarita azul. La barbilla era mayor de lo que hubiese sido necesario para hacerle parecer guapo, y aunque no era precisamente Carlos V, algunos, yo incluido, nos dejaríamos crecer la barba sólo para que la barbilla pareciera más corta. En mi opinión, la lepra le hubiese sentado mucho mejor.
Se abrió la puerta. No hicieron falta llaves para abrir la celda. Entró un guardia con unas prendas de ropa, seguido por otro guardia que traía una bandeja con café y comida caliente. No me gustaban mucho las ropas, dado que eran las que había usado el día anterior, pero el café y la comida olían como si hubiesen sido preparadas en el Kempinski. Comencé a comer antes de que cambiasen de opinión. Cuando tienes hambre, la ropa no parece importante. No utilicé el cuchillo y el tenedor, porque aún no podía sujetarlos correctamente, así que comí con los dedos, limpiándomelos en los muslos y en el trasero. Ciertamente, no iba a preocuparme por mis modales en la mesa. En seguida comencé a sentirme mejor. Es sorprendente lo buena que parece una taza de café americano cuando tienes hambre.
– A partir de ahora -dijo el hombre de la pipa-, ésta será su celda. La número siete.
– ¿Reconoce el número? -El otro americano, el que usaba gafas, tenía el pelo corto canoso y parecía un profesor universitario. Las varillas de las gafas eran demasiado cortas para su cabeza y los ganchos se levantaban detrás de las orejas, como dos pequeños paraguas. Quizá las gafas eran demasiado pequeñas para su rostro.
O tal vez las había pedido prestadas. O puede que su cabeza fuera anormalmente grande para que cupieran en ella todos los pensamientos anormalmente desagradables, la mayoría de ellos acerca de mí, que contenía.
Me encogí de hombros. Mi mente estaba en blanco.
– Por supuesto que sí. Es la celda del Führer. Donde está comiendo, él escribió su libro. No sé qué me resulta más repulsivo. Pensar en él escribiendo sus venenosos pensamientos o verle a usted comiendo con los dedos.
– Intentaré que ese pensamiento no estropee mi apetito.
– Según todos los informes, el Führer lo pasó muy bien en Landsberg.
– Supongo que por aquel entonces usted no trabajaba aquí.
– Dígame, Günther. ¿Alguna vez lo leyó? El libro de Hitler.
– Sí. Prefiero a Ayn Rand, pero sólo un poco.
– ¿Le gusta Ayn Rand?
– No. En cambio creo que a Hitler le hubiese gustado. Él también quería ser arquitecto. Sólo que no podía pagarse las cartulinas y los lápices. Por no mencionar los estudios. Además, no tenía un ego lo bastante grande. Yo creo que hay que ser muy duro para conseguirlo en este mundo.
– Usted es bastante duro, Günther -opinó el hombre de las gafas.
– ¿Yo? No. ¿Con cuántos tipos duros que estuvieran desnudos ha desayunado usted?
– No muchos.
– Además, es fácil parecer duro cuando tienes una capucha en la cabeza. Incluso cuando te preguntas cómo sería no tener nada bajo tus pies.
– En el momento en que le apetezca averiguarlo, podemos ayudarle.
– Por supuesto, usted puede ocupar el lugar de Klingelhöfer durante los ensayos.
– Nosotros estábamos aquí cuando ejecutaron a aquellos cinco criminales de guerra en junio del 51.
– Estoy seguro de que tiene usted un álbum de recortes muy interesante.
– Murieron muy tranquilos. Como si estuviesen resignados a su destino. Lo cual resulta bastante irónico cuando recuerdas lo que dijeron sobre todos aquellos judíos que habían asesinado.
Me encogí de hombros y aparté mi bandeja de desayuno vacía.
– Ningún hombre quiere morir. Pero algunas veces parece peor continuar viviendo.
– Oh, creo que querían seguir viviendo. Sobre todo los que solicitaron clemencia. Que fueron todos. Leí algunas de las cartas que recibió McCloy. Todas eran muy conmovedoras, como era de esperar.
– Ah, bueno -dije-, ésa es la diferencia entre ellos y yo. Me es imposible servirme a mí mismo. Verá, maté a mi propio ser hace mucho tiempo. Ahora intento arreglármelas por mi cuenta.
– Usted dijo que tampoco quiere seguir viviendo, Günther.
– Me lo dice como si debiese sentirme impresionado por su hospitalidad. Es el problema con ustedes los americanos. Golpean a las personas y esperan que después se pongan a cantar un par de estrofas de Barras y estrellas.
– No esperamos que cante, Günther -dijo el americano de la pipa. ¿Es que no la iba a encender nunca?- Sólo continúe hablando. Tal como ha estado haciendo hasta ahora. -Arrojó un paquete de cigarrillos sobre la mesa donde Hitler había escrito su libro superventas-. Por cierto, ¿qué le pasó a aquel sargento a quien Zeimer y Mielke dispararon en el estómago?
– ¿Willig? -Encendí un cigarrillo y recordé que había sobrevivido; tres meses después de haber sido herido lo ascendieron a teniente-. Lo olvidé.
– Usted se unió de nuevo a la Kripo en septiembre de 1938, ¿correcto?
– No es exacto decir que me uní -señalé-. El general Heydrich me ordenó que volviese. Para resolver una serie de asesinatos en Berlín. Después de resolver el caso, me quedé. Una vez más, por orden de Heydrich. Hay una cosa que deberían saber de Heydrich: siempre conseguía lo que quería.
– Y le quería a usted.
– Tenía fama de hacer bien mi trabajo. Y él admiraba eso.
– Así que se quedó.
– Intenté salir de la Kripo. Pero Heydrich hizo que resultara imposible.
– Háblenos de eso. Sobre lo que estuvo haciendo para Heydrich.
– La Kripo era parte de la Sipo, la Policía de Seguridad del Estado. Me ascendieron a Oberkommissar. Inspector jefe. La mayoría de los crímenes de entonces eran crímenes políticos, pero los hombres continuaban asesinando a sus esposas y los asesinos profesionales continuaban con sus asuntos con normalidad. Realicé varias investigaciones durante aquel período, pero en realidad a los nazis les importaba muy poco perseguir el crimen de la manera tradicional, y la mayor parte de la policía apenas se preocupaba de hacer lo que suelen hacer los polis. Esto era así porque los nazis preferían reducir la criminalidad declarando amnistías anuales, y eso significaba que la mayoría de los crímenes jamás llegaban a ser juzgados. Lo único que les importaba a los nazis era poder decir que las cifras de delitos habían bajado. De hecho, los crímenes, los crímenes de verdad, aumentaron con los nazis: robos, asesinatos, delincuencia juvenil, todo empeoró. Así que yo continué como si realizara mis tareas habituales en el Alex. Practicaba detenciones, preparaba los casos, entregaba los papeles al Ministerio de Justicia, y, a su debido tiempo, el caso se cerraba o se sobreseía y el acusado salía libre.
»Un día, en septiembre de 1939, poco después de que estallara la guerra y de que la Sipo se convirtiese en parte de la RSHA, fui a ver al general Heydrich a su despacho en la Prinz Albrechstrasse. Le dije que estaba desperdiciando mi tiempo y solicité permiso para abandonar mis funciones. Me escuchó con paciencia pero continuó escribiendo durante unos minutos cuando yo acabé de hablar, y después fijó su atención en unos sellos de goma que había sobre la mesa. Debía de haber unos treinta o cuarenta. Cogió uno, lo apretó sobre una almohadilla de tinta y, con mucho cuidado, selló la hoja que había estado escribiendo. Luego, siempre en silencio, se levantó y cerró la puerta. Había un piano de cola en su despacho, un Blüthner negro, y, para mi sorpresa, se sentó al teclado y comenzó a tocar, y diría que lo hacía muy bien. Mientras tocaba, movió su gran culo en el taburete -había ganado algo de peso desde la última vez que le había visto- y señaló con un gesto el espacio que había dejado para indicarme que me sentase a su lado.
»Me senté sin saber a qué atenerme. Durante un rato ninguno de los dos dijo una palabra, mientras sus delgadas y huesudas manos de Cristo muerto se movían por encima del resplandeciente teclado. Yo escuchaba y mantenía mis ojos en la foto que descansaba sobre la tapa del piano. Era una foto de Heydrich de perfil, vestido con la ropa blanca de un maestro de esgrima; tenía el aspecto de un dentista que te podría provocar pesadillas, de ésos que son capaces de arrancarte todos los dientes para mejorar tu higiene dental.
– Ghuan Zhong era un filósofo chino del siglo VII -dijo Heydrich en voz baja-. Escribió un gran libro de proverbios chinos, y uno de ellos era: «Incluso las paredes tienen oídos». ¿Entiende lo que le digo, Günther?
– Sí, mi general -respondí, y miré alrededor intentando adivinar dónde podría haber un micrófono oculto.
– Bien. Entonces continuaré tocando. La pieza es de Mozart, que fue instruido por Antonio Salieri. Salieri no era un gran compositor. Hoy lo conocemos mejor como el hombre que asesinó a Mozart.
– Ni siquiera sabía que había sido asesinado, señor.
– Oh sí. Salieri tenía celos de Mozart, como ocurre muchas veces con los hombres inferiores. ¿Le sorprendería saber que alguien está intentando asesinarme?
– ¿Quién?
– Himmler, por supuesto. El Salieri de nuestro tiempo. Himmler no es una mente brillante. Sus pensamientos más importantes son aquellos que aún no le he dado yo. Es un hombre que, cuando va al lavabo, con toda probabilidad se pregunta qué le gustaría a Hitler que hiciese mientras está allí. Sin duda, uno de nosotros destruirá al otro, y con un poco de suerte será él quien pierda en ese juego. Sin embargo, no hay que subestimarlo. Ésa es la razón por la que le mantengo a usted en la Sipo, Günther. Porque si por casualidad Himmler ganara nuestra pequeña partida, quiero que alguien encuentre las pruebas que ayudarán a destruirlo. Un hombre con antecedentes demostrados en la Kripo como detective investigador, inteligente y con recursos. Ese hombre es usted, Günther. Usted es el Voltaire de mi Federico el Grande. Quiero tenerle cerca por su honradez y por su mente independiente.
– Me siento halagado, Herr general. Y también horrorizado. ¿Qué le hace suponer que yo podría ser capaz de destruir a un hombre como Himmler?
– No sea tonto, Günther, y escuche, he dicho que ayudará a destruir. Si Himmler triunfa y yo soy asesinado, seguramente parecerá un accidente, o bien habrá indicios que señalarán a algún otro como responsable de mi muerte. En tales circunstancias, tendrá que abrirse una investigación. Como jefe de la Kripo, Arthur Nebe tiene el poder de designar a la persona que dirija la investigación. Y esa persona será usted, Günther. Contará con la ayuda de mi esposa, Lina, y de mi más leal confidente, un hombre llamado Walter Schellenberg, del Servicio de Inteligencia Extranjera de las SS. Puede confiar en Schellenberg, que le indicará el mejor camino político para elevar las pruebas de mi asesinato a la atención del Führer. Tengo enemigos, es verdad. Pero también los tiene ese cabrón de Himmler. Algunos de sus enemigos son mis amigos.
Me encogí de hombros.
– Así que ya ve, él hizo que me resultara imposible dejar la Kripo.
– Y ésa es la verdadera razón por la que Nebe le ordenó que regresase de Minsk a Berlín -señaló el americano de la pipa-. Lo que le dijo a Silverman y a Earp, acerca de que Nebe estaba preocupado porque usted podría arrojarlo a la mierda, sólo era una parte de la historia, ¿no? Lo protegía a usted siguiendo órdenes directas de Heydrich, ¿no es así?
– Eso creo, sí. Cuando volví a Berlín y me encontré con Schellenberg recordé lo que Heydrich había dicho, y por supuesto, también me acordé de ello cuando fue asesinado en 1942.
– Volvamos a Mielke -dijo el americano con las gafas que le quedaban mal-. ¿Fue Heydrich quien lo convirtió en su paloma?
– Sí.
– ¿Cuándo pasó?
– Después de la conversación junto al piano -respondí-. Un par de días después de la caída de Francia.
– O sea, en junio de 1940.
– Así es.
15
ALEMANIA, 1940
Fui llamado de nuevo a Prinz Albrechstrasse. El ambiente era frenético, por decir algo. El personal corría de aquí para allá con expedientes, los teléfonos sonaban sin cesar, y los correos iban por los pasillos cargados con despachos importantes. Incluso sonaba la canción Erika en un tocadiscos, como si fuéramos las SS motorizadas avanzando hacia la costa de Normandía. Y, cosa rara, todos estaban sonrientes. Nadie sonreía nunca en aquel lugar, pero aquel día lo hacían. Incluso yo tenía una sonrisa en mi rostro. Derrotar a Francia tan rápido como lo habíamos hecho parecía un milagro. Tengan en cuenta que muchos de nosotros habíamos pasado cuatro años empantanados en las trincheras del norte de Francia. Cuatro años de matanzas y de inmovilidad. ¡Y ahora habíamos alcanzado la victoria sobre nuestro más viejo enemigo en sólo cuatro semanas! No hacía falta ser nazi para sentirse contento. Y para ser sincero, en el verano de 1940 estuve muy cerca de pensar bien de los nazis. Por cierto, en aquel momento ser nazi parecía no tener demasiada importancia. De pronto, todos nos sentíamos orgullosos de ser alemanes.
Por supuesto, la gente también se sentía contenta porque creía -nosotros creíamos- que la guerra se había acabado prácticamente antes de haberse iniciado. Casi nadie había muerto, comparado con los millones que habían caído en la Gran Guerra. Inglaterra tendría que firmar la paz. La puerta trasera rusa estaba segura. Y Estados Unidos no tenía interés en verse involucrado, como siempre. En conjunto, parecía algo milagroso. Yo esperaba que los franceses se sentirían de un modo muy diferente, pero en Alemania reinaba el júbilo nacional. Sinceramente, en la última persona en la que habría pensado aquella mañana, cuando entré en el despacho de Heydrich, era en aquel estúpido gilipollas de Erich Mielke.
Sentado a la mesa, junto a Heydrich, había otro hombre con el uniforme de las SS al que no reconocí. Tendría unos treinta años, era delgado, con una gran cabellera castaña clara, una boca casi femenina y el par de ojos más agudos que hubiese visto fuera de la jaula del leopardo en el Zoo de Berlín. El ojo izquierdo se parecía más que el otro al de un felino. Al principio creí que lo mantenía entrecerrado para protegerse del humo de su cigarrillo al final de una boquilla de plata, pero al cabo de un rato vi que el ojo siempre estaba en ese estado, como si hubiese perdido el monóculo. Sonrió cuando Heydrich nos presentó, y vi que tenía algo más que un ligero parecido con el joven Bela Lugosi, suponiendo que Bela Lugosi hubiera sido joven alguna vez. El nombre del oficial de las SS era Walter Schellenberg, y creo que por aquel entonces era comandante -más tarde ascendió a general-, pero en realidad no presté mucha atención a los galones en el cuello. Me interesaba más el uniforme de Heydrich, de comandante de la reserva de la Luftwaffe. Aún más interesante era el hecho de que llevara el brazo en cabestrillo, y durante varios minutos de inquietud supuse que mi presencia allí tendría algo que ver con algún atentado contra su vida que querría que investigase.
– El Oberkommissar Günther es uno de los mejores detectives de la Kripo -le dijo Heydrich a Schellenberg-. En la nueva Alemania es una profesión que tiene sus riesgos. La mayoría de los filósofos discuten si en última instancia el mundo es mente o materia. Schopenhauer afirma que la realidad final es la voluntad humana. Pero cada vez que veo a Günther me acuerdo de la suprema importancia que tiene para el mundo la curiosidad humana. Como un científico o un inventor, un buen detective debe ser curioso. Debe establecer sus hipótesis. Y debe tratar de demostrarlas siempre, contrastándolas con los hechos observables. ¿No es así, Günther?
– Sí, Herr general.
– Sin duda, ahora mismo se estará preguntando por qué visto este uniforme de la Luftwaffe, y confiando en secreto que eso significa mi partida de la Sipo, de manera que él podrá disfrutar de una vida más plácida y tranquila. -Heydrich sonrió ante su propia broma-. Vamos, Günther, ¿no es lo que está pensando?
– ¿Va a dejar la Sipo, Herr general?
– No. -Sonrió como un escolar muy listo.
No dije nada.
– Intente contener su evidente alivio, Günther.
– Muy bien, general. Haré todo lo posible.
– ¿Ve lo que le digo, Walter? Sigue siendo él mismo en todo momento.
Schellenberg se limitó a sonreír, siguió fumando y me observó con sus ojos de gato sin decir nada. Al menos teníamos una cosa en común. Con Heydrich lo más seguro era no decir nada.
– Desde la invasión de Polonia -explicó Heydrich-, me he estado ofreciendo como voluntario para tripular bombarderos. Fui artillero de cola en un ataque aéreo sobre Lublin.
– Parece algo arriesgado, Herr general -opiné.
– Lo es. Pero créame, no hay nada como volar sobre una ciudad enemiga a trescientos veinte kilómetros por hora con una MG17 en las manos. Quería demostrarles a algunos de esos soldados burócratas de qué estamos hechos en las SS. No somos un puñado de soldados de café.
Me dije que seguramente se refería a Himmler.
– Muy loable, señor. ¿Es así como se hirió en el brazo?
– No. No, fue un accidente -respondió-. También me he estado preparando como piloto de caza. Me estrellé durante el despegue. Un error estúpido por mi parte.
– ¿Está seguro de eso? -La sonrisa satisfecha de Heydrich se detuvo, a medio vuelo, y por un momento me pregunté si había ido demasiado lejos.
– ¿Qué quiere decir? ¿Que no fue un accidente?
Me encogí de hombros.
– Sólo digo que me imagino que querrá descubrir si algo salió mal antes de volver a volar. -Intentaba apartarme de la idea que, debido a mi imprudencia, había instaurado en su mente-. ¿Qué clase de avión era, señor?
Heydrich titubeó como si estuviese debatiendo la idea en su mente.
– Un Messerschmitt -dijo en voz baja-. El Bf no. No está considerado un avión muy ágil.
– Bien, pues ya lo tiene. No se me ocurre por qué he mencionado algo así. Desde luego no pretendía insinuar que no es usted un buen piloto, general. Estoy seguro de que no le habrían dejado ponerse a los mandos sin estar seguros de que el aparato estaba en condiciones. Yo nunca he despegado del suelo, pero aun así me gustaría estar bien seguro de que no hubo algún fallo mecánico antes de subir de nuevo.
– Sí, quizá tenga razón.
Ahora Schellenberg asentía.
– Desde luego no hará ningún daño comprobarlo, Herr general. Günther tiene razón.
Tenía una curiosa voz aguda con un ligero acento que me resultaba difícil identificar; y había algo muy pulcro y distinguido en él que me recordaba a un mayordomo, o a un dependiente de una tienda para hombres.
Una atractiva secretaria de las SS -a las que solíamos llamar ratita gris- entró llevando una bandeja con tres tazas de café y tres vasos de agua, como si estuviésemos en un café de la Kudamm, y por fortuna nos olvidamos del tema del accidente de Heydrich; Schellenberg dedicó su atención a la mujer en sí misma y Heydrich distraído por la música del disco que llegaba a través de la puerta abierta. Por un momento golpeó con los tacones en el suelo al ritmo de la canción y sonrió feliz.
– ¿No es un sonido maravilloso?
– Maravilloso, Herr general -dijo Schellenberg, que todavía estaba mirando a la secretaria de Heydrich, y el comentario bien podía referirse a ella tanto como a la música.
Le comprendí. Ella se llamaba Bettina, y parecía demasiado bonita para estar al servicio de un demonio como Heydrich.
Cuando ella salió, los tres comenzamos a cantar. Era una de las pocas canciones de las SS que no me molestaba cantar, puesto que no tenía nada que ver con las SS ni con luchar en una guerra. Y por un momento, olvidé quién era y con quién estaba.
En el prado crece una florecilla
Y su nombre es Erika
Cien mil abejas
Vuelan alrededor de Erika
Porque su corazón está colmado de dulzura
Y su vestido floreado despide un suave perfume
En el prado crece una florecilla
Y su nombre es Erika
Cantamos las tres estrofas, y cuando acabamos estábamos de un humor tan alegre que Heydrich le pidió a Bettina que nos trajese brandy. Unos pocos minutos más tarde estábamos brindando por la caída de Francia, y entonces Heydrich me explicó la verdadera razón de mi presencia en su despacho. Me entregó un expediente, esperó a que lo abriese y me dijo:
– Recordará el nombre en el expediente, por supuesto.
– Erich Mielke -asentí-. ¿Qué pasa con él?
– Usted le salvó la vida, y luego él y un cómplice asesinaron a dos policías. Después, su arresto fue entorpecido por el judío que estaba a cargo de la investigación.
– Se refiere al Kriminal-Polizeirat Heller -dije-. Sí, lo recuerdo. ¿No fue Heller quien investigó con éxito el asesinato de aquel joven miembro de las SA en Beussellkeitz? Aquel que fue apuñalado mortalmente por unos matones comunistas. ¿Cuál era su nombre? ¿Herbert Norkus?
– Gracias por la lección de historia, Günther -manifestó Heydrich, con paciencia-. Ninguno de nosotros olvidará a Herbert Norkus.
Esto no tenía nada de sorprendente, porque el asesinato de Norkus había sido el tema de la primera película de propaganda nazi, sobre la juventud hitleriana. No la vi, pero me parecía poco probable que el guión aludiera a la participación de Heller. En cualquier caso, me pareció conveniente no insistir más en ese detalle.
– Le agradará saber que el Servicio de Inteligencia Extranjera consiguió seguirle el rastro a Mielke desde que usted y Heller le permitieron escapar -continuó Heydrich-. Walter, ¿porque no pones al inspector jefe al día de lo que hemos sabido de él hasta ahora?
– Con mucho gusto, señor -dijo Schellenberg-. En Moscú averiguamos que Mielke asistió a la Escuela Lenin con el nombre de Walter Scheuer. Luego le dieron el nombre de Paul Bach, y suponemos que es el mismo Paul Bach que prestó declaración contra muchos de los cuadros comunistas alemanes después de la purga estalinista en el Hotel Lux en mayo de 1935. Como es natural, la Gestapo, al mismo tiempo, vigilaba la casa de la familia Mielke; y poco después de los asesinatos de Anlauf y Lenck la familia se trasladó del apartamento en la Stettiner Strasse a una nueva dirección en la Grünthaler Strasse, donde, en septiembre de 1936, la hermana menor de Mielke, Gertrud recibió una tarjeta postal de Madrid. Esto pareció confirmar lo que ya sospechábamos, que Mielke había sido enviado a España como chekista. Durante la guerra civil utilizó el nombre de capitán Fritz Leissner y fue asignado al servicio de un tal general Gómez, a quien conocemos mejor como Wilhelm Zaisser, otro comunista alemán. Al parecer estos cabrones dedicaron más tiempo a eliminar a otros republicanos que a matar nacionalistas, y no fue ninguna casualidad que la decimotercera Brigada Internacional, también conocida como la Brigada Dabrowski, se amotinase poco después de la batalla de Brunete, en julio de 1937, debido a las tremendas bajas sufridas como resultado de la incompetencia de sus oficiales.
»Tras la derrota republicana en enero de 1939, Mielke fue uno de los miles de refugiados que cruzaron la frontera a Francia. Los franceses comenzaron a encerrarlos casi de inmediato. En octubre de 1939 uno de nuestros agentes -que se hacía pasar por miembro del Partido Comunista francés y estuvo internado en los mismos campos de concentración que los comunistas alemanes- conoció a un hombre que podría ser Erich Mielke en el estadio del Buffalo Sports, en el sur de París, unas instalaciones que los franceses utilizaron como centro provisional para internar a los extranjeros indeseables. Informó de que Mielke le había dicho que lo habían transferido allí desde otro centro provisional, el campo de tenis Roland Garros. Poco después de aquello, Mielke fue trasladado a uno de los dos campos de concentración permanentes del sur de Francia: el campo de Le Vernet, en Ariège, cerca de Toulouse, o tal vez en Gurs, en la región de Aquitania. Creemos que aún sigue internado en uno de esos campos. Sabe que lo estamos buscando, así que, como es lógico, estará usando un nombre falso. Si bien las condiciones en los campos suelen ser abominables, desde que la Unión Soviética firmó el pacto de no agresión con Alemania, puede que no sean para él un lugar seguro. Stalin ya ha enviado de vuelta aquí a varios comunistas alemanes, para demostrar su buena voluntad hacia el Führer. Y es muy probable que haga lo mismo con Erich Mielke. Por lo tanto, ahora que Francia está en poder del Tercer Reich, es nuestra mejor oportunidad para capturarlo desde hace casi una década.
– Usted es el único hombre de la Sipo -intervino Heydrich- que ha tenido el placer de haber conocido a Mielke, lo cual le convierte en el más cualificado para ir a Francia y detenerlo. Los franceses ya se están mostrando más dispuestos a cooperar. Están tan ansiosos de librarse de algunos indeseables alemanes, como nosotros de atraparlos. Desde luego, verá que no es usted el único oficial de policía que viajará hasta allí para arrestar a fugitivos de la justicia alemana, pero sí es uno de los más importantes. Porque, no se equivoque, Günther; Erich Mielke es el número uno en nuestra lista de los más buscados.
– Tengo algunas preguntas, señor -dije.
Heydrich asintió.
– En primer lugar, no hablo francés.
– Eso no es ningún problema. En París se reunirá con el Hauptmann Paul Kestner, a quien creo que conoce porque trabajaron juntos en la Kripo. Kestner es de Alsacia y habla un francés fluido. Tiene órdenes de ofrecerle toda la ayuda que usted requiera. Ustedes dos informarán a mi propio delegado, el general Werner Best, de la Gestapo. Junto con Helmut Knochen, que es el comandante supremo de la seguridad en París; les asignará algunos policías franceses para que les ayuden en el cumplimiento de su misión, cuyo nombre de código es FAFNIR.
Asentí.
– FAFNIR, muy bien, señor. Me alegro de que no dijese Hagen.
Heydrich se mostró intrigado, lo cual no ocurría muy a menudo.
– En el ciclo de El anillo del nibelungo, señor -expliqué-, Hagen mata a Günther.
Heydrich sonrió.
– Bueno, yo le mataré a usted si no encuentra a Mielke -dijo-. ¿Comprendido?
Me alegró verle sonreír.
– Sí, Herr general.
– Necesitará un uniforme, señor -intervino Schellenberg.
– ¿Tiene uniforme, Günther?
– No, Herr general. Todavía no.
– Ya me lo pensaba. Bien. Eso nos da una oportunidad para hablar en privado. Venga conmigo. Y traiga el expediente de Mielke con usted. Lo necesitará.
Se levantó, cogió su gorra y caminó hacia la puerta. Lo seguí hasta el despacho exterior, donde él ya le estaba diciendo a Bettina que llamase a su coche para que lo recogiesen en la puerta principal y cogió el maletín de las manos de Schellenberg. Me quitó el expediente y lo guardó dentro del maletín.
– ¿Vamos a alguna parte? -pregunté.
– A mi sastre -respondió, y caminó hacia las enormes escaleras de mármol.
Al salir del edificio, los guardias de Prinz Albrechstrasse lo saludaron, y esperamos unos momentos a que llegase el coche. Heydrich me permitió encenderle el cigarrillo y me entregó el maletín.
– Todo lo que necesita saber de la operación FAFNIR está en este maletín -dijo-. Dinero, pases, documentación de viaje y más cosas. Muchas más. Por eso quería hablar con usted en privado. -Miró a los dos guardias de las SS como si quisiese asegurarse de que no podían oírnos y luego me dijo la cosa más extraordinaria:
– Verá, Günther, usted y yo tenemos algo en común. Años atrás ambos fuimos denunciados como Mischlings porque, supuestamente, tenemos algún abuelo judío. Se trata de una tontería, por supuesto. Pero está relacionada con lo que le dije antes.
– Se refiere a que alguien está intentando matarle.
– Sí. Después de fracasar en mi intento de convencer al Führer de que no había nada de verdad en esos malvados rumores, creo que Himmler tiene la intención de asesinarme. Por supuesto, no carezco de recursos propios. Ciertos registros pertenecientes al pasado de mi familia en Le Halle, que pueden dar lugar a malas interpretaciones, han sido borrados. Y la persona que me denunció, un cadete naval que conocí en la academia en Kiel, sufrió un desafortunado accidente. Murió en el bombardeo del Deutschland en 1937, cuando la fuerza aérea republicana atacó el puerto de Ibiza. Ésa es al menos la versión oficial.
Llegó el coche. Era un enorme Mercedes negro descapotable. El chófer, un sargento de las SS, bajó de un salto, saludó, abrió la puerta y tumbó el asiento delantero hacia adelante.
– ¿Por qué ha tardado tanto, Klein? -preguntó Heydrich.
– Lo siento, señor. Estaba llenando el depósito cuando llegó su llamada. ¿Adónde vamos?
– A Holters, los sastres.
– El número 16 de la Tauenzienstrasse. Muy bien, señor.
Nos dirigimos hacia el sur, hasta la esquina con la Bülow Strasse, y luego hacia el oeste.
– El maletín que le acabo de dar -dijo Heydrich- contiene también el expediente del hombre que lo denunció a usted, Günther. De hecho, como descubrirá, ese documento está relacionado con el expediente de Mielke. Verá que el hombre que le denunció fue el Hauptmann Paul Kestner. Su antiguo compañero de escuela y colega de la Kripo.
– Kestner. -Asentí-. Siempre creí que habría sido alguna otra persona, señor. La muchacha que conocía y que también conocía a Mielke.
– Pero no parece muy sorprendido de que fuese Kestner.
– No, quizá no lo estoy, Herr general.
– Era miembro del KPD antes de ser nazi. ¿Lo sabía?
Sacudí la cabeza.
– Fue Kestner quien avisó a sus amigos del KPD de que usted y él iban a viajar a Hamburgo para detener a Mielke. Después de que usted dejara la Kripo, trató de desviar las sospechas que recaían sobre él acusándole a usted de avisar a Mielke, una acusación que era más fácil de creer si resultaba que usted era en parte judío.
Sacudí la cabeza.
– Ya, está todo en el expediente -dijo Heydrich.
– No, no es eso, Herr general. Sólo estoy decepcionado, eso es todo. Como usted ha dicho, conozco a Paul Kestner desde que estudiamos en la misma escuela, aquí en Berlín.
– Siempre es una decepción descubrir que uno ha sido traicionado. Pero, en cierto sentido, también es una liberación. Al mismo tiempo, nos sirve como recordatorio de que, en última instancia, no podemos confiar en nadie, excepto en uno mismo.
– Hay algo que no comprendo -dije-. Si sabe todo esto, ¿por qué voy a reunirme con Paul Kestner en París?
Heydrich chasqueó la lengua con fuerza y desvió la mirada por un momento cuando entramos en Nollendorf Platz. Señaló hacia el cine Mozart.
– Las cuatro plumas -dijo-. Una película maravillosa. ¿La ha visto?
– Sí.
– Ha hecho muy bien. Es una de las preferidas del Führer. Es una película sobre la revancha, ¿no? Aunque se trate de una venganza muy británica, demasiado sentimental. Harry Favisham devuelve las cuatro plumas blancas a los mismos hombres y a la mujer que lo acusaron de cobardía. En realidad es absurdo. En mi caso, hubiese preferido ver a mis antiguos camaradas sufrir un poco más, e incluso morir, aunque no sin revelarme antes como su Némesis. ¿Me sigue?
– Comienzo a hacerlo, Herr general.
– Como su oficial superior, debo informarle de que no es un crimen haber sido miembro del Partido Comunista antes de ver la luz y convertirse en un nacionalsocialista. También debo informarle de que Paul Kestner tiene sus vinculaciones en la Wilhelmstrasse, y que estas personas han decidido pasar por alto su papel deshonesto en el asunto Mielke. Con franqueza, si elimináramos a todos los oficiales de la Sipo con un pasado desafortunado, no quedaría nadie para vestir el uniforme.
– ¿Él lo sabe? -pregunté-. ¿Que sus superiores están al corriente de lo que hizo?
– No. Preferimos mantener cosas como éstas a buen recaudo. Para utilizarlas en el momento en que necesitamos llamar al orden a alguien y convencerlo de que haga lo que se le dice. Sin embargo -Heydrich arrojó la colilla a la calle y levantó su brazo herido-, como ve, a veces ocurren accidentes. Sobre todo en tiempos de guerra. Y si algo malo le sucediera al Hauptmann Kestner mientras permanezca en la Francia ocupada, dudo que a nadie le sorprenda, y menos a mí. Después de todo, hay un largo camino entre París y Toulouse, y me atrevería a decir que aún quedan algunos grupos de la resistencia francesa. Sería otra tragedia de guerra, como la muerte de Paul Baumer cuando intenta proteger un pichón en la última página de Sin novedad en el frente. -Heydrich exhaló un suspiro-. Sí. Una tragedia. Pero en realidad no habría mucho que lamentar.
– Comprendo.
– Bien, ahora es asunto suyo, Haupsturmführer Günther. Su rango de inspector jefe en la Kripo le da derecho al rango de capitán de las SS. El mismo que Kestner. A mí me da lo mismo que viva o muera. Es su elección.
El coche avanzó por la Tauenzienstrasse hacia los campanarios de la iglesia del káiser Guillermo, que se alzaban como estalagmitas, y se detuvo ruidosamente delante de una sastrería. En el escaparate había un maniquí que parecía un torso en una escena del crimen y varias piezas de tela color peltre. Los transeúntes miraron a Heydrich con curiosidad cuando bajó del coche y avanzó con su andar patizambo hacia la entrada de Wilhem Holters. No se les podía culpar por ello. Con todas las medallas y condecoraciones en la chaqueta de la Luftwaffe, parecía un boy scout muy experimentado aunque un poco siniestro.
Lo seguí a través de la puerta, con la campanilla sonando en mis oídos como un aviso a los otros clientes de la plaga que traíamos con nosotros. En cualquier caso algo que temer.
Un hombre muy sencillo con quevedos, un brazal negro y cuello duro se nos acercó frotándose las manos como Poncio Pilatos y dedicándonos una sonrisa intermitente, como si estuviese funcionando a media potencia.
– Ah, sí -dijo en voz baja-. El general Heydrich, ¿verdad? Pase, por favor.
Nos hizo pasar a una habitación que parecía el Herrenklub. Había butacas de cuero, un reloj en la repisa de la chimenea, un par de espejos de cuerpo entero y varias vitrinas que contenían una variedad de uniformes militares. En las paredes había abundancia de distinciones reales y fotos de Hitler y Göring, cuya afición a vestir uniformes de todos los colores era bien conocida. A través de la cortina de terciopelo verde vi a varios hombres que cortaban telas o planchaban uniformes a medio acabar y, para mi sorpresa, uno de estos hombres era un judío ortodoxo. Un bonito ejemplo de la hipocresía nazi: tener a un sastre judío haciendo uniformes de las SS.
– Este oficial necesita un uniforme de las SS -explicó Heydrich-. Gris de campaña. Y que esté acabado en una semana. En otras circunstancias, lo hubiera enviado a los servicios de intendencia de las SS para que le diesen un uniforme de confección de Hugo Boss, pero viajará en el tren personal del Führer, de modo que necesita estar bien elegante. ¿Podrá hacerlo, Herr Holters?
El sastre pareció sorprenderse de que le hiciesen semejante pregunta. Primero mostró una risita cortés y a continuación sonrió con mucha confianza.
– Oh, por supuesto, Herr general.
– Bien -apostilló Heydrich-. Envíe la factura a mi despacho. Günther, le dejo en las muy capaces manos de Herr Holters. Asegúrese de atrapar a esos hombres. A los dos. -Dio media vuelta y se marchó.
Holters sacó una libreta y un lápiz y comenzó a hacer preguntas y anotar las respuestas.
– ¿Rango?
– Hauptmann.
– ¿Alguna medalla?
– La Cruz de Hierro con Citación Real. Medalla de participación en la Gran Guerra con espadas e insignia de herido. Ya está.
– ¿Pantalones de vestir o de montar?
Me encogí de hombros.
– Los dos -dijo-. ¿Daga de ceremonia?
Sacudí la cabeza.
– ¿Medida del sombrero?
– Sesenta y dos centímetros.
Holters asintió.
– Haremos que Hoffmanns, de Gneisenaustrasse, nos envíe un par para que se los pueda probar. Mientras tanto, si quiere quitarse la chaqueta, le tomaré las medidas. -Miró un pequeño almanaque en la pared-. El general Heydrich siempre va con prisas.
– Sí, y no es buena idea estar en desacuerdo con él -admití, y me quité la chaqueta-. Conozco esa sensación. Cuando se trata de Heydrich, su brazal negro puede ser contagioso.
Después de que me tomasen las medidas, cuando salía por la puerta, me tropecé con Elisabeth Dehler, que venía a la tienda con la caja de un uniforme bajo el brazo. No la había vuelto a ver desde aquella noche de 1931, cuando se enfadó conmigo porque me presenté en su apartamento y le pedí la dirección de Mielke. Pero me saludó con afecto, como si se hubiese olvidado de aquello, y aceptó acompañarme a tomar un café después de entregarle el uniforme a Herr Holters.
La esperé a la vuelta de la esquina, en Miericke, en la Ranke Strasse, donde servían la mejor tarta de chocolate de Berlín. Cuando llegó, me dijo que desde el comienzo de la guerra casi no tenía tiempo para hacer vestidos; todos querían que hiciese uniformes.
– Esta guerra se ha acabado antes de haber comenzado -le dije-. Dentro de nada estarás de nuevo haciendo vestidos.
– Espero que tengas razón -contestó-. De todos modos, supongo que estás aquí, en Holters, por ese motivo. Para que te hagan un uniforme.
– Sí. Tengo que llevar a cabo una misión en París la semana que viene.
– París. -Cerró los ojos por un momento-. Lo que daría yo por ir a París.
– ¿Sabes?, hace una hora estaba pensando en ti.
Ella hizo una mueca.
– No te creo.
– De verdad. Pensaba en ti.
– ¿Por qué?
Me encogí de hombros. No tenía ningún interés en decirle que me enviaban a París para detener a su viejo amigo Eric Mielke y que por esa razón había pensado en ella.
– Oh, sólo estaba pensando que sería agradable verte de nuevo, Elisabeth. Quizá cuando vuelva de París podamos ir al cine juntos.
– Creí que habías dicho que te ibas a París la semana que viene.
– Así es.
– ¿Entonces qué tiene de malo ir a ver una película esta semana?
– Ya que estamos en ello, ¿qué tiene de malo ir esta noche?
Ella asintió.
– Pásame a buscar a las seis -dijo, y me besó en la mejilla. Al salir del café añadió-: Ah, casi me olvido. Ahora vivo en otra parte.
– Con razón no podía encontrarte.
– Como si lo hubieses intentado. Motzstrasse número 28. Primer piso. Mi nombre está junto al timbre.
– Estoy deseando apretarlo.
16
FRANCIA, 1940
Al menos no era un uniforme negro. Pero en la Anhalter Bahnhof, mientras esperaba el tren del Reich Bahn a primera hora de aquella mañana de julio, me sentía extrañamente incómodo vestido como un capitán de la Sipo, pese a que casi todos los demás vestían también de uniforme. Era como si hubiese firmado un pacto de sangre con el propio Hitler. Se daba el caso de que en esta ocasión el gran Mefistófeles había decidido no viajar a la capital francesa. La Gestapo había descubierto por lo menos dos conspiraciones para matarlo durante su estancia en París, y en el tren se comentaba que Hitler ya había regresado de una visita en avión a la recién conquistada joya de su corona, vía Le Bourget, el 23 de julio. En consecuencia, si bien el tren en que viajábamos era muy lujoso en muchos aspectos -después de todo viajaban en él muchos generales de la Wehrmacht- no era el Amerika, el tren especial que llevaba el cuartel general del Führer y que, según todos decían, era la última palabra en comodidad de la clase Pullman. Este tren de tan curioso nombre -quizás era un juego de palabras inspirado en la canción de Herms Niel, que había cantado en la oficina de Heydrich- estaba, al parecer, de vuelta en el taller de reparaciones de Tempelhof, en el sudoeste de Berlín. A mí también me hubiera estado quedarme allí, sobre todo después de haberme encontrado de nuevo con Elisabeth. Aunque una pequeña parte de mí esperaba con interés ver París, sentía una evidente falta de entusiasmo hacia mi misión. Muchos agentes de la Sipo hubiesen aprovechado un viaje con todos los gastos pagados a la ciudad más elegante del mundo, y una dosis de crímenes por el camino no les hubiese preocupado lo más mínimo. En aquel tren viajaban algunos tipos que parecía como si llevasen asesinando gente desde 1933. Incluido el personaje que estaba sentado delante de mí, un Untersturmführer de las SS; un teniente al que apenas reconocí de la jefatura de policía en Alexanderplatz.
Sin embargo, sus pequeños ojos de rata ya se habían fijado en mí.
– Perdón, señor -dijo con exquisita cortesía-. ¿No es usted el inspector jefe Günther? ¿De la brigada de Homicidios?
– ¿Nos conocemos?
– Trabajaba en la brigada contra el Vicio, en el Alex, cuando le vi por última vez. Me llamo Willms. Nikolaus Willms.
Asentí en silencio.
– No es tan atractivo como Homicidios -precisó-. Pero tiene sus momentos.
Sonrió sin sonreír, con la expresión de una serpiente cuando abre la boca para tragarse algo. Era más bajo que yo, pero tenía aspecto de ser un hombre ambicioso, capaz de tragarse algo mucho más grande que él.
– ¿Qué le lleva a París? -pregunté, sin mucho interés.
– No es mi primer viaje -respondió-. He estado allí durante las dos últimas semanas. Sólo vine a Berlín para ocuparme de un asunto familiar.
– ¿Todavía tiene trabajo que hacer allí?
– Hay mucho vicio en París, señor.
– Eso me han dicho.
– Aunque, con un poco de suerte, no seguiré en esta sección durante mucho tiempo.
– ¿No?
Willms sacudió la cabeza. Era pequeño pero poderoso, y estaba sentado con las piernas separadas y los brazos cruzados, como si estuviese mirando un partido de fútbol.
– Después de la escuela del SD en Bernau -explicó-, me enviaron a realizar un exclusivo curso de liderazgo en Berlín-Charlottenburg. Fueron las personas que dirigían el curso quienes me buscaron este destino. Verá, hablo un francés fluido. Soy del Trier.
– Lo he notado en su acento. Francés. Imagino que le resulta muy útil en su trabajo.
– Para ser sincero con usted, señor, es un trabajo bastante aburrido. Me gustaría hacer algo más emocionante que ocuparme de un montón de putas francesas.
– Hay unos quinientos soldados en este tren que no estarían de acuerdo con usted, teniente.
Sonrió, esta vez con una sonrisa más correcta, mostrando los dientes, sólo que tampoco funcionó como se supone que debería funcionar una sonrisa.
– ¿Qué es lo que le gustaría hacer?
– Mi padre murió en la guerra -explicó Willms-. En Verdún. Lo mató un francotirador francés. Yo tenía dos años cuando ocurrió. Así que siempre he odiado a los franceses. Odio todo lo que tenga que ver con ellos. Supongo que me gustaría tener la oportunidad de hacerles pagar por lo que me hicieron. Por arrebatarnos a mi papá, por vivir una infancia miserable. Mi familia tendría que haber dejado Trier, pero no pudimos permitírnoslo. Nos quedamos. Mi madre y mis hermanas nos quedamos en Trier y fuimos odiados. -Asintió, pensativo-. Me gustaría trabajar para la Gestapo en París. Hacerles pasar un mal rato a los franchutes. Dejar fríos a unos cuantos, ya sabe a lo que me refiero, señor.
– La guerra se ha acabado -dije-. Yo diría que sus oportunidades para dejar fríos a unos cuantos franceses, como usted dice, son muy limitadas. Se han rendido.
– Oh, yo creo que aún quedan algunos que todavía tienen ganas de luchar, ¿usted no? Terroristas. Tendremos que enfrentarnos a ellos. Si oye alguna cosa en ese sentido, señor, quizá podría hacérmelo saber. Tengo muchas ganas de progresar. Y de abandonar mi trabajo actual. -Volvió a mostrar su sonrisa de reptil y palmeó el maletín que reposaba en el asiento, a su lado-. Hasta entonces -añadió-, quizá pueda hacerle un favor.
– ¿Ah sí? ¿Cómo?
– En este maletín tengo una lista de unos trescientos restaurantes y setecientos hoteles de París que han sido declarados ilegales debido a la prostitución, y otra lista de unos treinta que tienen autorización oficial. No es que hagan mucho caso de estas advertencias. Sé por experiencia que ni todas las leyes del mundo detendrán a un tipo que tiene ganas de echar un polvo, o a una prostituta que esté dispuesta a permitírselo. En cualquier caso, según mi ponderada opinión, si un hombre estuviese buscando pasarlo bien en París, sería mejor para él acudir al Hotel Fairyland en la Place Blanche, en Pigalle, que a otros sitios. Según la Prefectura de Policía de la Rue de Lutèce, las chicas que trabajan en el Fairyland están limpias de enfermedades venéreas. Uno se podría preguntar cómo lo saben, y creo que la respuesta más sencilla es que se trata de París, y por supuesto, la policía lo sabe. -Se encogió de hombros-. En cualquier caso, pensé que a usted le gustaría saberlo, señor. Antes de que se corra la voz.
– Gracias, teniente. No lo olvidaré. Pero creo que voy a estar demasiado ocupado como para buscarme más problemas. Verá, debo resolver un caso. Un caso antiguo, y supongo que me espera bastante trabajo. Cualquier otra cosa queda descartada. Es posible que todavía me distraiga más de lo que parece razonable, incluso en París. Me gustaría decirle más pero no puedo, por razones de seguridad. Verá, voy tras un tipo que ya escapó de mí anteriormente, y no tengo la intención de permitir que eso vuelva a ocurrir. Aunque me pusieran a Michelle Morgan en mi habitación del hotel, me comportaría como un caballero.
Willms mostró de nuevo su sonrisa de serpiente, la que probablemente utilizaba cuando quería que alguna pobre puta le permitiese follar gratis. Sabía cómo eran los tipos de su sección. Aunque me resultara odioso, reconocía que podría llegar a serme útil en mi misión y supuse que podría encargarle algún trabajo. Tenía una carta de Heydrich que obligaba a cualquier oficial a prestarme su total cooperación. Pero no le hice ninguna oferta. No lo hice porque no hay que coger una serpiente a menos que de verdad la necesites.
Llegamos a la Gare de L'Est de París a última hora de la tarde. Presenté mi autorización para utilizar un taxi a un suboficial con cara de salchicha y éste señaló un coche militar ocupado ya por otro oficial. Escaseaba la gasolina y, dado que íbamos a alojarnos en el mismo hotel al otro lado del río, nos vimos obligados a compartir un conductor, un cabo de las SS de Essen que intentó contener nuestra impaciencia por llegar al hotel advirtiéndonos que el límite de velocidad era sólo de cuarenta kilómetros por hora.
– Y por la noche es peor -añadió-. Entonces sólo son treinta, lo cual es una locura.
– Sin duda es más seguro de esa manera -opiné-. Debido a la oscuridad.
– No, señor -contestó el cabo-. Por la noche es cuando esta ciudad despierta. Es entonces cuando las personas realmente quieren ir a los sitios. A los sitios importantes.
– ¿Adónde, por ejemplo? -preguntó el oficial, un teniente de la marina que estaba asignado a la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán.
– Esto es París, señor -afirmó el chófer con una sonrisa-. Aquí sólo hay un asunto de verdadera importancia, señor, a juzgar por el número de oficiales del Estado Mayor que acompaño a visitar a sus «asuntos», señor. La única actividad en París que florece más que nunca, señor, es el asunto de las relaciones hombre-mujer, señor. En otras palabras, la prostitución. Esta ciudad está llena. Cualquiera creería que los alemanes que llegan aquí no habían visto nunca una chica, por la manera en que se comportan.
– ¡Dios bendito! -exclamó el teniente de la Abwehr, cuyo nombre era Kurt Boger.
– Y pronto llegaran muchos refuerzos alemanes que ya deben estar en camino -prosiguió el conductor-. Mi consejo es que se busquen una bonita novia y la disfruten gratis. Pero, si van cortos de tiempo, los mejores prostíbulos en la ciudad son la Maison Chabanais, en el número doce de la Rue Chabanais, y el One-Two-Two, en la Rue de Provence.
– Oí que el Fairyland es un buen lugar -dije.
– No, eso es una basura señor. Con el debido respeto. Él que se lo dijo estaba meando fuera del tiesto. El Fairyland es un asco. Ni se le ocurra acercarse por allí, señor, no vaya a ser que acabe pillando una gonorrea, y perdone que se lo diga. Maison Chabanais es sólo para oficiales. Madame Marthe dirige una casa con mucha clase.
Boger, que no se parecía en nada al típico marinero, sacudía la cabeza y soltaba exclamaciones de desagrado.
– Pero estarán muy bien en el Hotel Lutétia -dijo el chófer, y cambió de tema-. Es un hotel muy respetable. Allí no hay nada turbio.
– Me tranquiliza oírlo -afirmó Boger.
– Los mejores hoteles han sido ocupados por nosotros, los alemanes -prosiguió el cabo-. Los mandos del Estado Mayor, con sus listas rojas en los pantalones, y los grandes jefazos del partido se alojan en el Majestic y el Crillon. Pero creo que ustedes dos estarán mejor aquí, en la ribera izquierda.
Las medidas de seguridad en los alrededores del Lutétia eran rigurosas. Habían establecido una zona protegida con sacos terreros y barreras de madera colocadas alrededor del hotel, y varios centinelas armados vigilaban la entrada, para asombro de los porteros y botones del hotel. El acceso a la zona estaba prohibido, salvo para los vehículos militares alemanes. No había mucho tráfico, porque lo último que hizo el ejército francés antes de abandonar la ciudad a su suerte, fue pegarle fuego a varios depósitos de combustible para impedir que cayesen en nuestras manos. Pero era obvio que el metro de París continuaba funcionando. Notabas las vibraciones bajo los pies, en el vestíbulo del hotel. No es que fuese fácil verse los pies; estaba repleto de oficiales alemanes dando vueltas -SS, RSHA, Abwehr, la Policía Secreta Militar (GFP)-, y todos se pisaban los pies a paso de ganso porque nadie, que yo supiese, había determinado a ciencia cierta dónde acababan las responsabilidades de un servicio de seguridad y comenzaban las de otro. No era lo que se dice Babel, pero había muchísima confusión. A la hora de apartar a los hombres del temor de Dios para someterlos a una constante dependencia de su propio poder, Hitler era un Nimrod bastante convincente.
El personal del Lutétia estaba tan confundido como nosotros. Cuando le pregunté a un empleado de habla alemana que identificase la cúpula que se veía desde mi ventana me dijo que no estaba seguro. Llamó a una doncella para que se acercase a la ventana y discutieron el asunto durante un par de minutos antes de decidir, por fin, que la cúpula pertenecía a la iglesia de Les Invalides, donde estaba enterrado Napoleón. Un poco más tarde descubrí que en realidad se trataba de la cúpula del Panteón, que estaba en dirección opuesta. Por lo demás, el servicio del Lutétia era bueno, aunque no se podía comparar con el Adlon de Berlín. Y no pude por menos que comparar favorablemente mi actual alojamiento francés con el que había soportado durante la Gran Guerra. Sábanas limpias y planchadas y un bar bien provisto suponían un cambio muy agradable respecto a una trinchera inundada y un sucedáneo de café. La experiencia era tan grata que estuve casi a punto de convertirme en un nazi.
No sentía aprecio por los franceses. La guerra -la Gran Guerra- estaba aún demasiado fresca en mi memoria como para que me gustasen, pero sentía pena por ellos ahora que eran ciudadanos de segunda en su propio país. Les prohibían la entrada a los mejores hoteles y restaurantes. Maxim's estaba bajo dirección alemana. En el metro de París los vagones de primera clase estaban reservados a los alemanes; y los franceses, para quienes comer bien era como una religión, tenían la comida racionada y tenían que hacer largas colas para comprar pan, vino, carne y cigarrillos. Por supuesto, si eras alemán no sufrías escaseces. Y disfruté de una excelente cena en Lapérouse, un restaurante del siglo XIX que se parecía más a un prostíbulo que los propios prostíbulos.
Al día siguiente Paul Kestner me estaba esperando en el vestíbulo del Lutétia, tal como habíamos acordado. Nos dimos la mano como viejos amigos y admiramos nuestros uniformes. Los oficiales alemanes lo hacían mucho en 1940, sobre todo en París, donde ir bien vestido parecía importar más.
Kestner era alto y delgado, y tenía los hombros redondeados, como si hubiera pasado mucho tiempo sentado tras una mesa. Era casi completamente calvo, y unas cejas oscuras suavizaban sus facciones cuadradas. Llevaba la integridad grabada en el rostro y resultaba difícil creer que un hombre con una barbilla tan cuadrada como la Puerta de Brandemburgo hubiera sido capaz de traicionarnos impunemente a la policía y a mí. Kestner tenía una cabeza digna de aparecer impresa en un billete suizo, pero yo me había pasado gran parte de mi viaje en tren desde Berlín considerando la idea de meterle una bala en esa cabeza. Los agentes de Heydrich habían hecho bien su trabajo. El expediente que me dio en el coche contenía una copia de la carta anónima que Kestner había enviado a la Mesa Judía denunciándome como un Mischling, y una muestra de la escritura -idéntica- del propio Kestner, quien, algo muy conveniente, también había firmado la carta. Incluso había una foto tomada en marzo de 1925 -antes de que se incorporase a la policía de Berlín- en la que se veía a Kestner vestido con un uniforme del Partido Comunista y subido en un autobús electoral del KPD, con una pancarta sobre el hombro donde se podía leer VOTAD A THÁLMANN. Mientras le sonreía, estrechaba su mano y le hablaba de los viejos tiempos que habíamos compartido, deseaba darle un puñetazo en los dientes, y la única cosa que me impedía hacerlo era el afecto que aún sentía por su hermana pequeña.
– ¿Cómo está Traudl? -pregunté-. ¿Ha acabado los estudios de Medicina?
– Sí. Ahora es doctora. Trabaja en algo relacionado con la Fundación de Caridad para la Salud y la Atención Institucional. Una clínica en Austria financiada por el gobierno.
– Tendrás que darme su dirección -dije-. Así podré enviarle una tarjeta postal desde París.
– Es el Schloss Hartheim -me explicó-. En Alkoven, cerca de Linz.
– Espero que no muy cerca de Linz. Hitler es de Linz.
– El mismo Bernie Günther de siempre.
– No del todo. Te olvidas del sombrero de pirata que llevo. -Toqué la calavera y las tibias cruzadas de plata en la gorra gris de oficial.
– Eso me recuerda una cosa. -Kestner miró su reloj-. Tenemos una cita a las once con el coronel Knochen en el Hotel du Louvre.
– ¿No está aquí, en el Lutétia?
– No. El coronel Rudolf de la Abwehr se hace cargo del Lutétia. A Knochen le gusta dirigir su propia función. La mayor parte del SD se aloja en el Hotel du Louvre, al otro lado del río.
– Me pregunto por qué me han alojado aquí.
– Es posible que para cabrear a Rudolf -opinó Kestner-. Dado que, sin duda, no sabe nada de tu misión. Por cierto, Bernie, ¿cuál es tu misión? En Prinz Albrechtstrasse se han mostrado bastante herméticos respecto a qué estas haciendo en París.
– ¿Recuerdas a aquel comunista que asesinó a dos policías en Berlín en 1931? ¿Erick Mielke?
Kestner tuvo el mérito de no parpadear siquiera al escuchar ese nombre.
– Vagamente -dijo.
– Heydrich cree que está en un campo de concentración francés, en algún lugar al sur del país. Mis órdenes son encontrarlo, traerlo a París y disponer su traslado a Berlín, donde será sometido a juicio.
– ¿Nada más?
– ¿Qué otra cosa podría haber?
– Sólo que podríamos haberlo organizado por nuestra cuenta, sin que tuvieses que venir a París. Ni siquiera hablas francés.
– Te olvidas de una cosa, Paul. Conocí a Mielke. Si se ha cambiado el nombre, lo cual parece probable, yo podría identificarlo.
– Sí, por supuesto. Ahora lo recuerdo. Se nos escapó por los pelos en Hamburgo, ¿no?
– Así es.
– Parece demasiado esfuerzo por un solo hombre. ¿Estás seguro de que no hay algo más?
– Lo que Heydrich quiere, lo consigue.
– Entendido -dijo Kestner-. Bien, ¿caminamos un poco? Hace un bonito día.
– ¿Es seguro?
Kestner se rió.
– ¿Lo dices por los franceses? -Se rió de nuevo-. Déjame que te diga una cosa de los franceses, Bernie. Sabemos que les interesa llevarse bien con nosotros, los fridolin. Es así como nos llaman. Muchos de ellos están encantados de tenernos aquí. Son incluso más antisemitas que nosotros. -Sacudió la cabeza-. No. No tienes por qué preocuparte de los franceses, amigo mío.
A diferencia de Kestner, yo no hablaba ni una palabra de francés, pero era fácil orientarse en París. Había indicaciones en alemán en todas las esquinas. Era una pena que no tuviese alguna indicación similar en mi cabeza; podría haberme ayudado a decidir qué hacer con Kestner.
El francés de Kestner sonaba perfecto en mis oídos de fridolin, es decir, que hablaba como un francés. Su padre era un farmacéutico que, disgustado por el caso Dreyfus, había abandonado Alsacia para irse a vivir a Berlín. En aquellos días Berlín era un lugar más tolerante que Francia. Paul Kestner sólo tenía cinco años cuando fue a vivir a Berlín pero, durante el resto de su vida, su madre siempre le habló en francés.
– Es así como conseguí este puesto -comentó mientras caminábamos en dirección norte, hacia el Sena.
– Nunca creí que fuese por amor al arte.
El Hotel du Louvre, en la Rue de Rivoli, era más antiguo que el Lutétia pero no muy diferente, con cuatro fachadas, varios centenares de habitaciones y una merecida fama internacional de establecimiento lujoso. Era la elección natural para la Gestapo y el SD. Las medidas de seguridad eran tan extremas como en el Lutétia y nos obligaron a firmar en una sala de guardia improvisada, instalada en la puerta principal. Un ordenanza de las SS nos escoltó a través del vestíbulo y unas escaleras hasta los salones donde el SD había establecido sus oficinas temporales. Nos hicieron pasar a un elegante salón con una mullida alfombra roja y una serie de murales pintados a mano. Nos sentamos a una larga mesa de caoba y esperamos. Pasaron unos pocos minutos antes de que tres oficiales del SD entrasen en la habitación. Reconocí a uno de ellos.
La última vez que había visto a Herbert Hagen había sido en 1937, en El Cairo, donde él y Adolf Eichmann intentaban establecer contacto con Haj Amin, el gran muftí de Jerusalén. Por aquel entonces Hagen era un sargento de las SS, y bastante incompetente, por cierto. Ahora era comandante y ayudante del coronel Helmut Knochen, un lúgubre oficial de unos treinta años; más o menos la misma edad de Hagen. El tercer oficial, también un comandante, era mayor que los otros dos, con gafas de montura gruesa y un rostro tan delgado y gris como la insignia de su gorra. Su nombre era Karl Bomelburg. Pero fue Hagen quien llevó la voz cantante de la reunión. En seguida fue al grano, sin hacer ninguna referencia a nuestro anterior encuentro. A mí ya me iba bien.
– El general Heydrich nos ha ordenado que le prestemos toda la ayuda posible para visitar los campos de refugiados en Le Vernet y Gurs -dijo-. Para facilitar la detención del asesino comunista que está buscando. Pero debe tener en cuenta que estos campos aún están bajo el control de la policía francesa.
– Me han dicho que cooperarán con nuestra solicitud de extradición -señalé.
– Es verdad -admitió Knochen-. Incluso así, según los términos del armisticio firmado el 22 de junio, esos campos de refugiados están en la zona no ocupada. Eso significa que debemos hacernos a la idea de que, por lo menos en esa parte de Francia, ellos siguen al mando de sus propios asuntos. Es una manera de evitar la hostilidad y la resistencia.
– En otras palabras -intervino el comandante Bomelburg-, permitimos que los franceses hagan el trabajo sucio.
– ¿Para qué otra cosa sirven? -señaló Hagen.
– Oh, no lo sé -dije-. La comida en Lapérouse es espectacular.
– Bien dicho, capitán -aprobó Bomelburg.
– Tendremos que involucrar a la Prefectura de Policía en su misión -dijo Knochen-. De esa manera los franceses podrán mantener la convicción de que aún preservan las instituciones y el modo de vida francés. Pero insisto, caballeros, la lealtad de la policía francesa es indispensable para nosotros. ¿Hagen? ¿Quién es el franchute que la Maison ha puesto a nuestra disposición como enlace? -Me miró-. La Maison es como llamamos a los flics de la Rue de Lutèce. La Prefectura de Policía. Tendría que ver el edificio, capitán Günther. Es tan grande como el Reichstag.
– El marqués de Brinon, señor -dijo Hagen.
– Ah, sí. Verá, como viven en una república, los franceses se muestran muy impresionados por los títulos aristocráticos. En ese aspecto son casi tan malos como los austríacos. Comandante Hagen, averigüe si el marqués puede sugerir a alguien para que ayude al capitán.
Hagen pareció sentirse incómodo.
– En realidad, señor, no estamos del todo seguros de que el marqués no esté casado con una judía.
Knochen frunció el entrecejo.
– ¿Tenemos que preocuparnos de esa clase de cosas ahora? Si sólo acabamos de llegar. -Sacudió la cabeza-. Además, su esposa no es el oficial de enlace, ¿no?
Hagen sacudió la cabeza.
– Cuando sea el momento ya veremos quién es judío y quién no, pero ahora me parece que la prioridad es detener a un comunista fugitivo de la justicia alemana. Un asesino. ¿No es así, capitán Günther?
– Así es, señor. Mató a dos policías.
– Resulta -añadió Knochen- que este departamento ya ha empezado a elaborar una lista de los criminales de guerra más buscados para entregársela a los franceses. También estamos organizando una comisión especial conjunta, la comisión Kuhnt, para supervisar estos asuntos en la zona no ocupada. Un oficial alemán, el capitán Geissler, ya ha viajado a Vichy para iniciar las tareas de esta comisión. Y en particular para atrapar a Herschel Grynszpan. Quizá recuerde que Grynszpan, un judío germano polaco, asesinó a Ernst von Rath aquí, en París, en noviembre de 1938; y sus acciones provocaron vigorosas muestras de sentimiento en Alemania.
– Lo recuerdo muy bien, señor -dije-. Entonces vivía en la Fasanenstrasse, cerca de la Kudamm. La sinagoga que había al final de mi calle fue incendiada durante aquella vigorosa muestra de sentimiento que usted acaba de mencionar, Herr coronel.
– Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Herr Doktor Grimm, está también tras el rastro de Grynszpan -prosiguió Knochen-. Al parecer, el judío permaneció en París, en la prisión de Fresnes, hasta principios de junio, cuando los franceses decidieron evacuar a todos los prisioneros a Orleans. De allí fue enviado a una prisión en Bourges. Sin embargo no llegó allí. El convoy de autocares que transportaba a los prisioneros fue atacado por un avión alemán, y después de aquello todo es bastante confuso.
– Un detalle, señor -intervino Bomelburg-. Tenemos razones para creer que Grynszpan pudo haber escapado a Toulouse.
– En ese caso, ¿qué está haciendo Geissler en Vichy?
– Poniendo en marcha la comisión Kuhnt -respondió Bomelburg-. Para ser justos con Geissler, durante algún tiempo corrió el rumor de que Grynszpan también estaba en Vichy. Pero Toulouse parece ahora el lugar indicado.
– ¿Bomelburg? Karl, corríjame si me equivoco -dijo Knochen-. Me parece recordar que este campo de concentración francés en Le Vernet, donde el tipo a quien busca el capitán Günther puede estar prisionero, se encuentra en el departamento de Ariège, en Midi-Pyrénées. Eso está cerca de Toulouse, ¿no?
– Bastante cerca, señor -asintió Bomelburg-. Toulouse está en el vecino departamento de Haute-Garonne y a unos sesenta kilómetros al norte de Le Vernet.
– Entonces soy de la opinión -continuó Knochen- de que usted y el capitán Günther deberían ir juntos a Toulouse lo más rápido posible. ¿Quizá pasado mañana, Bomelburg? Puede quedarse en Toulouse y buscar a Grynszpan mientras Günther viaja más al sur, a Le Vernet. Recen por que el marqués encuentre a alguien que pueda acompañar a Günther y Kestner para aplacar el orgullo herido francés. Mientras tanto yo le enviaré un telegrama a Philippe le Gaga, en Vichy, para informarle de lo que está pasando. Me atrevería a decir que para cuando ustedes lleguen allí tendremos una idea más clara de a quién debemos arrestar y a quién podemos dejar como está.
– ¿Hay trenes que viajen hasta allí, señor? -preguntó Kestner.
– Me temo que no.
– Es una pena, porque es un trayecto bastante largo. Unos seiscientos kilómetros. ¿Sabe? Sería una buena idea seguir el ejemplo del libro del Führer y volar desde Le Bourget. Llegaríamos a Biarritz en un par de horas, y desde allí, un destacamento motorizado de la SS-VT o de la GFP podría llevarnos a Le Vernet y Toulouse.
– De acuerdo. -Knochen miró a Hagen-. Ocúpese de ello. Y averigüe si hay algún destacamento motorizado de las SS que opere tan al sur.
– Sí, señor, los hay -contestó Hagen-. En este caso, la única pregunta pendiente es si estos hombres deben vestir uniforme cuando crucen la línea de demarcación con la zona francesa.
– El uniforme de oficial podría investirnos de más autoridad, señor -señaló Kestner.
– ¿Usted qué cree, Günther? -preguntó Knochen.
– Estoy de acuerdo con el capitán Kestner. Tras una rendición está bien recordarles a los vencidos que han perdido la guerra. Después de 1918, creo que a los franceses les vendrá bien una cura de humildad. Si nos hubiesen tratado mejor en Versalles quizás ahora no estaríamos aquí, y por lo tanto no le veo ningún sentido a endulzarles la pildora que deben tragar. No se puede eludir el hecho de que acaban de recibir una patada en el culo. Cuanto antes lo reconozcan, antes podremos irnos a casa. He venido aquí a detener a un hombre que asesinó a dos policías, y no me importa mucho si a algún franchute le desagradan mis maneras mientras cumplo con mi deber. Desde que me he puesto el uniforme tampoco siento mucho interés por ellos. Puedo quitarme el uniforme y fingir ser algo que no soy para hacer mejor mi trabajo, pero no puedo fingir ser diplomático ni amable. Nunca he sido partidario de los besuqueos. Lo que quiero decir es: al demonio con sus sentimientos.
– Bravo, capitán Günther -aprobó Knochen-. Ha sido un buen discurso.
Tal vez lo era, y quizás incluso yo me lo había creído en parte. Pero una cosa era cierta: cuanto antes volviese a casa, mejor me sentiría, sobre todo conmigo mismo. Mezclarme con antisemitas como Herbert Hagen me recordaba por qué nunca me había hecho nazi. Y con la victoria sobre los franceses o sin ella, nunca sería capaz de superar mi odio instintivo hacia Adolf Hitler.
Aquella tarde fui a ver Les Invalides. El monumento tenía un aspecto bastante nazi. La puerta principal tenía más oro que el Valle de los Reyes, pero la atmósfera recordaba la de una piscina pública. El mausoleo en sí era una pieza de mármol color caoba que recordaba a una inmensa mesa de té. Hitler había visitado Les Invalides un par de semanas antes. Y yo no era la única persona que deseaba que hubiese sido él y no el emperador Napoleón quien yaciese dentro de los seis ataúdes que contenía este enorme mausoleo. Tras su fuga de Elba, supongo que les preocupaba que el pequeño monstruo pudiese escapar de su tumba, como Drácula. Quizás incluso le atravesaron el corazón con una estaca, sólo para estar seguros. Enterrar a Hitler a trozos parecía una idea mejor. Y con la Torre Eiffel atravesándole el corazón.
Como todos los demás alemanes en París, había traído una cámara de fotos. En el Campo de Marte fotografié a varios soldados que recibían indicaciones de un gendarme. Cuando me vio, el gendarme saludó de manera impecable, como si el uniforme de un oficial alemán le confiriese autoridad. A mi modo de ver, la policía francesa tenía un problema de actitud. Parecía no importarles el hecho de haber sido derrotados. En Alemania había visto polis mucho más deprimidos por no haber sido elegidos para la Asociación de Agentes de Policía Prusianos.
Disfruté de otra cena en solitario en un discreto restaurante de la Rue de Varennes antes de regresar al Lutétia. El hotel era una mezcla de Art Noveau y Art Decó, pero las banderas con la esvástica que ondeaban en el sinuoso frontón, bajo el nombre del Lutétia, eran una clara incitación al «neobrutalismo», que los huéspedes, incluyéndome a mí, teníamos que soportar.
El bar estaba lleno y resultaba muy tentador. Una pianola Welte-Migno tocaba una selección de sentimentales tonadas alemanas. Pedí un coñac, me fumé un cigarrillo francés y traté de evitar la mirada del teniente reptil que había viajado conmigo en tren desde Berlín. Cuando tuve la impresión de que iba a venir hacia mí, me acabé la copa y me marché. Subí en el ascensor hasta el séptimo piso y caminé por el pasillo curvo hasta mi habitación. Una doncella salió de otra de las habitaciones y me sonrió. Para mi sorpresa hablaba muy bien alemán.
– ¿Quiere que le prepare la cama para la noche, señor?
– Gracias -respondí, y al abrir la puerta la felicité por su alemán.
– Soy suiza. Crecí hablando francés, alemán e italiano. Mi padre dirige un hotel en Berna. Vine a París para adquirir experiencia.
– Entonces tenemos algo en común -le dije-. Antes de la guerra yo trabajaba en el Hotel Adlon en Berlín.
Ella se mostró impresionada; yo lo había dicho con la intención de impresionarla, por supuesto, porque no carecía de encantos. Tenía un aspecto hogareño, y yo estaba de humor para pasarlo bien recordando el hogar y las chicas hogareñas. Cuando acabó su trabajo, le di un puñado de dinero alemán y el resto de mis cigarrillos, sin otra razón que la de desear que ella pensara que yo era mejor de lo que yo pensaba sobre mí mismo. Sobre todo del hombre que veía reflejado en el espejo de la puerta del armario. En una patética fantasía, me la imaginé regresando de madrugada, llamando a mi puerta y metiéndose en mi cama. Tal como las cosas sucedieron, no me equivoqué demasiado. Pero aquello fue más tarde, y cuando se marchó deseé no haberle dado mis últimos cigarrillos.
– Bueno, al menos no te quedarás dormido con un cigarrillo en la mano y le pegarás fuego a la cama, Günther -dije, con un ojo puesto en el extintor de incendios de latón colgado en una esquina de la habitación, junto a la puerta. Cerré las ventanas, me desnudé y me metí en la cama. Durante un rato yací sintiéndome un poco ebrio, mirando el techo desnudo y preguntándome si, después de todo, debería ir a la Maison Chabanais. Quizá me habría levantado para ir allí de no haber tenido que ponerme de nuevo las botas de montar. Algunas veces la moralidad es sólo el corolario de la pereza. Además, era agradable sentirme de nuevo envuelto en el lujoso mundo de un gran hotel. La cama era buena. Me dormí deprisa y puse fin a los pensamientos de lo que podría estar perdiéndome en la Maison Chabanais. Un sueño profundo que adquirió una profundidad antinatural a medida que avanzaba la noche y puso punto final a mis pensamientos sobre la Maison Chabanais, París y mi misión. Un sueño que estuvo a punto de acabar conmigo.
17
FRANCIA, 1940
Me dije a mí mismo que debía de haber soñado todo aquello. Estaba de nuevo en el refugio subterráneo. Tenía que estar ahí o, si no, ¿cómo podía oler a gaulteria aquel ungüento? Lo utilizábamos como calentador de invierno para la piel cortada o lastimada de las manos en los meses más fríos, que en las trincheras eran casi todos. El ungüento también era excelente para las friegas en el pecho cuando teníamos fiebre, catarro o la garganta irritada, lo cual, debido a los piojos, el hacinamiento y la humedad nos pasaba siempre. Algunas veces incluso nos untábamos la nariz con un poco de ese potingue, para amortiguar el hedor a muerte y decadencia.
Me dolía la garganta. Tenía tos. Sentía el frío en mi pecho y algo más, pero esta vez no era el ungüento. Era una enfermera que estaba encima de mí, y yo le levantaba la falda para que pudiese montarme correctamente. Sólo que no era una enfermera, sino una doncella de hotel, una bonita chica de Berna, que después de todo, había venido a hacerme compañía. Le busqué los pechos y ella me abofeteó con fuerza, dos veces, lo bastante fuerte como para cortarme el aliento y hacerme toser un poco más. Me retorcí hasta salir de debajo de ella y vomité en el suelo. Ella saltó de la cama y, tosiendo, fue a la ventana, la abrió de par en par y sacó la cabeza por un momento antes de acercarse a mí, sacarme de la cama e intentar arrastrarme hacia la puerta.
Continuaba tosiendo y vomitando cuando llegaron dos hombres en bata blanca y me transportaron en una camilla. Una vez fuera del hotel, en el Boulevard Raspail, comencé a sentirme un poco mejor cuando pude llenar mis pulmones con el aire fresco de la madrugada.
Me llevaron al hospital Lariboisière, en la Rue Ambroise-Paré. Allí me inyectaron suero en el brazo y un médico del ejército alemán me dijo que me habían gaseado.
– ¿Gaseado? -pregunté, con un jadeo-. ¿Con qué?
– Tetracloruro de carbono -dijo el doctor-. Al parecer, el extintor de incendios de su habitación estaba deteriorado. De no haber sido por la doncella, que detectó el olor a través de la puerta de su habitación, probablemente estaría muerto. El tetracloruro de carbono se convierte en un fosgeno cuando se mezcla con el aire, y por eso apaga el fuego. Lo sofoca. A usted también estuvo a punto de apagarlo. Es usted un hombre afortunado, capitán Günther. De todas maneras nos gustaría retenerle aquí por algún tiempo, para controlar su hígado y sus funciones renales.
Comencé a toser de nuevo. Me dolía la cabeza como si me hubiese caído encima la Torre Eiffel, y tenía una sensación en la garganta como si hubiese intentado tragármela. Pero al menos estaba vivo. Había visto a muchos hombres gaseados en Francia y esto no se parecía en nada a aquello. Al menos no estaba vomitándolo todo. Tienes que haber visto a un hombre vomitar dos litros de líquido amarillo cada hora, ahogándose en sus propios mocos, para saber lo terrible que es morir de un ataque de gas. Se decía que Hitler había sido gaseado y que había estado ciego por un tiempo; si eso fuera cierto, explicaría muchas cosas. Cuando lo veía en un noticiario gritando como loco, gesticulando como un salvaje, golpeándose el pecho y ahogándose en su odio hacia los judíos, los franceses y los bolcheviques, siempre me recordaba a alguien a quien acabaran de gasear.
A última hora de la tarde empecé a sentirme mejor. Lo bastante bien como para recibir a un visitante. Era Paul Kestner.
– Me han dicho que has tenido un accidente con un extintor de incendios. ¿Qué hiciste? ¿Te lo bebiste?
– No era esa clase de extintor.
– Creía que sólo los había de un tipo. De esos que apagan el fuego.
– Éste era de los que apagan el fuego con productos químicos. Elimina todo el oxígeno. Es lo que me pasó a mí.
– ¿Alguien te pilló fumando en la cama?
– Me he pasado la mayor parte del día preguntándomelo. No me gusta ninguna de las respuestas.
– Como cuáles, por ejemplo.
– Yo solía trabajar en un hotel. El Adlon en Berlín. Allí aprendí mucho sobre lo que se hace y no se hace en los hoteles. Una de las cosas que no se hacen es poner extintores de incendios en los dormitorios. Por si acaso un huésped se emborracha y decide apagar las cortinas. Otra razón para no hacerlo es que muchos extintores son más peligrosos que el fuego que deben apagar. Es curioso, porque no recuerdo haber visto ningún extintor en mi habitación cuando llegué al Lutétia. Pero anoche sí lo había. De no haber estado borracho, quizás hubiese prestado más atención.
– ¿Estás sugiriendo que alguien lo manipuló?
– A mí me parece tan obvio que me pregunto por qué te sorprendes.
– ¿Sorprendido? Sí, por supuesto que estoy sorprendido, Bernie. Estás insinuando que alguien intentó asesinarte en un hotel lleno de policías.
– Manipular un extintor de incendios es la clase de cosas que un poli sabría hacer. Además, ninguno de nosotros tiene la llave de su habitación en el Lutétia.
– Porque todos estamos en el mismo bando. No puedes pensar que un alemán haya intentado matarte.
– Es lo que creo.
– ¿Y por qué no un francés? Después de todo, acabamos de derrotarles en una guerra. Sigo pensando que ha sido un accidente, pero si lo ha provocado alguien tendría que ser uno de ellos. Quizás un conserje. O algún camarero patriota.
– Y entre todos los cabrones a los que podría matar, tuvo que escogerme a mí al azar, ¿no es así? -Sacudí la cabeza, y el gesto me provocó otro violento acceso de tos.
Kestner llenó un vaso de agua y me lo pasó.
Lo bebí y recuperé el aliento.
– Gracias. Además, ¿qué clase de personal contratan en los grandes hoteles? Matar a un huésped va en contra de todos sus principios. Aunque sea un huésped al que quizás odien.
Kestner se acercó a la ventana y miró hacia el exterior. Nos encontrábamos en una habitación del tercer piso, bajo el tejado con mansardas del hospital. Desde allí podía ver y oír la Gare du Nord, al otro lado de la Rue Maubeuge.
– Pero ¿por qué querría matarte un oficial alemán? Tendría que tener un buen motivo.
Por un momento consideré la posibilidad de sugerirle uno: cualquiera que me hubiese denunciado a la Gestapo por Mischling tendría, pensé, una excelente razón para matarme. En vez de eso, sin embargo, dije:
– No siempre he sido bien visto por nuestros amos políticos. ¿Recuerdas como era la Kripo antes de 1933? Por supuesto que sí. Eres la única persona en París a la que puedo hablar de esto, Paul. El único en quien puedo confiar.
– Me alegra saberlo, Bernie. Y sólo para que conste, te diré que pasé la mayor parte de la noche en el One-Two-Two. El burdel.
– No olvides que todos tienen que firmar al entrar y salir del hotel -dije-. Podría comprobar sin problemas si estuviste anoche en el hotel.
– Tienes razón. Lo había olvidado. Siempre has sido mejor detective que yo. -Se apartó de la ventana y se sentó en el borde de la cama-. Estás vivo, y eso es lo que importa. No tienes que preocuparte por Mielke. Estoy seguro de que lo encontraremos. Puedes decirle a Heydrich que si aún sigue en alguno de esos campos de concentración franceses, lo encontraremos, tan seguro como decir amén en un oficio religioso. Puedes regresar a Berlín con plena confianza en que mañana volaremos allí y nos ocuparemos de todo.
– ¿Qué te hace suponer que no iré contigo?
– El médico ha dicho que necesitarás varios días para recuperarte y estar en condiciones de reanudar tu trabajo -dijo Kestner-. Seguramente querrás volver a casa para recuperarte.
– Estoy trabajando para Heydrich, ¿lo recuerdas? Es como el dios de Abraham. No es buena idea arriesgarse a sufrir su cólera, porque las consecuencias pueden ser fulminantes. No, mañana estaré en ese avión aunque tenga que atarme al tren de aterrizaje. No sería mala idea. El doctor dice que necesito tomar aire fresco.
Kestner se encogió de hombros.
– De acuerdo. Si tú lo dices… Es tu suerte la que está en juego, no la mía.
– Así es. Además, ¿qué podría hacer aquí en París? ¿Ir a la Maison Chabanais o al One-Two-Two? ¿O a algún otro prostíbulo?
– El coche saldrá del Hotel du Louvre para Le Bourget a las ocho de la mañana. -Kestner me dirigió una mirada de exasperación y cansancio y se golpeó el costado del muslo con la gorra. Luego se fue.
Cerré los ojos y me entregué a un largo acceso de tos. Pero no estaba preocupado. Me encontraba en un hospital, y en los hospitales la gente siempre acaba sintiéndose mejor. O casi siempre.
18
FRANCIA, 1940
A la mañana siguiente, muy temprano, vino a recogerme un coche de las SS y me llevó de regreso al hotel para recoger mis cosas y partir hacia el aeropuerto. París aún no se había despertado, pero cualquier francés decente preferiría cerrar los ojos para no ver la ciudad. Un destacamento de soldados marchaba por los Campos Elíseos; camiones alemanes entraban y salían de un garaje del ejército ubicado en el Grand Palais; y, por si a alguien le cupiera alguna duda, en la fachada del Palais Bourbon estaban erigiendo una gran V de victoria y un cartel que decía «Alemania victoriosa está en todas partes». Era un soleado día de verano, pero París parecía tan deprimente como Berlín. A pesar de todo, me sentía mejor. Ante mi obstinada petición, el médico del hospital me había puesto de drogas hasta las cejas. Dijo que eran anfetaminas. Fuesen lo que fuesen, me sentía como si San Vito me llevara de la mano. Eso no me aliviaba el dolor del pecho y la garganta después de tantos vómitos, pero estaba preparado para volar. Lo único que necesitaba ahora era volver al hotel, ponerme el uniforme y encontrar un bonito y alto edificio desde donde despegar.
El director del hotel se alegró mucho al verme entrar por mi propio pie. Se habría alegrado aunque me hubiese visto en un florero. Es malo para el negocio que los huéspedes mueran en sus habitaciones. Estaba vivo y eso era lo único que importaba. Mi habitación estaba cerrada, debido al fuerte olor de los productos químicos, y habían llevado mi ropa a una habitación de otro piso. Pareció tranquilizarse aún más cuando le dije que me iba al sur, a Biarritz, durante unos días. Dije que quería subir a mi nueva habitación y que deseaba darle las gracias a la doncella que me había salvado la vida, y me respondió que se ocuparía de todo inmediatamente.
Luego fui arriba y saqué mi uniforme gris de campaña del armario. Desprendía un fuerte olor químico o a gas y me provocó una fuerte sensación de náuseas mientras recordaba haberlo respirado. Abrí la ventana, colgué mi uniforme allí un para que se ventilara y me lavé la cara con agua fría. Llamaron a la puerta y fui a abrirla con las rodillas aún temblorosas.
La doncella era más bonita de lo que recordaba. Arrugó la nariz, no sé si por efecto del olor de los productos químicos o por el color de mi uniforme. Supongo que sería por el olor; en verano de 1940 sólo los alemanes, los checos y los polacos tenían buenos motivos para temer al gris de campaña del uniforme de un capitán de la SD.
– Gracias, mademoiselle, por salvarme la vida.
– No tiene importancia.
– Quizá no para usted, pero significa mucho para mí.
– No tiene muy buen aspecto -comentó.
– Creo que me siento mejor de lo que parece. Pero es probable que se deba a la inyección que me han hecho desayunar esta mañana.
– Eso está muy bien, pero ¿qué pasará a la hora de la cena?
– Si vivo hasta entonces se lo haré saber. Como le acabo de decir, mi vida significa mucho para mí. Así que si quiere hacerme un favor, relájese. No es esa clase de favor. Debajo de este uniforme no soy tan mal tipo. ¿Qué le parecería adquirir experiencia en un hotel de verdad? No me refiero a hacer camas y limpiar lavabos. Me refiero a la administración del hotel. Es lo que le quiero ofrecer. En Berlín. En el Adlon. No es que haya nada malo en este lugar, pero me parece que París está muy bien si eres alemán, pero no tanto si eres de algún otro sitio.
– ¿Usted haría eso por mí?
– Lo único que necesito de usted es un poco de información.
Me sonrió con coquetería.
– ¿Se refiere al hombre que intentó matarle?
– ¿Ve lo que le decía? Sabía que es demasiado inteligente para estar limpiando lavabos.
– Inteligente, sí. Pero también estoy confusa. ¿Por qué un oficial alemán querría asesinar a otro? Después de todo, Alemania avanza victoriosa por todas partes.
Sonreí. Me gustaba su estilo.
– Es lo que pretendo averiguar, señorita…
– Matter. Renata Matter. -Asintió-. De acuerdo, comandante.
– Capitán. Capitán Bernhard Günther.
– Quizá le asciendan. Si no le matan antes.
– Siempre cabe la posibilidad. Por desgracia, creo que es mucho más difícil que me asciendan a que me maten. -Comencé a toser de nuevo y continué haciéndolo para aumentar el efecto teatral; al menos, eso es lo que me dije.
– Le creo. -Renata me sirvió un vaso de agua. Se movía con gracia, como una bailarina. También lo parecía por ser pequeña y delgada. Su pelo era oscuro y muy corto, un poco masculino quizá, pero me gustaba. Lo que antes veía en ella como una apariencia hogareña, ahora me parecía un signo de belleza juvenil muy natural.
Me bebí el agua.
– ¿Qué le hace pensar que alguien intentó matarme?
– Que no tendría que haber un extintor de incendios en su habitación.
– ¿Sabe dónde está ahora?
– El director, monsieur Schreider, se lo llevó.
– Es una pena.
– Hay otro idéntico en la pared del pasillo. ¿Quiere que se lo traiga?
Asentí, y ella salió de mi habitación y regresó al cabo de un momento con un extintor de latón. Fabricado por la Pyrene Manufacture Company de Delaware, tenía una bomba de mano integrada que se utilizaba para expeler un chorro de líquido hacia el fuego y contenía unos nueve litros de tetracloruro de carbono. El recipiente no estaba presurizado y se rellenaba con una nueva carga química después de su uso a través de una boca cerrada con tapón de rosca.
– Cuando le encontré a usted, habían quitado el tapón -me explicó-, y el extintor estaba colocado junto a su cama. Vertieron los productos químicos sobre la alfombra, debajo de su nariz. En otras palabras, parecía intencionado.
– ¿Se lo mencionó a alguien más?
– Nadie me lo preguntó. Todos creen que fue un accidente.
– Por su propia seguridad, sería mejor que continuasen creyendo lo mismo, Renata.
Ella asintió.
– ¿Vio a alguien entrar o salir de mi habitación? ¿O rondando por el pasillo?
Renata pensó por un momento.
– No lo sé. Para ser sincera, como todos van vestidos de uniforme, todos los alemanes parecen iguales.
– Pero no todos ellos son tan guapos como yo, ¿verdad?
– Eso es cierto. Quizá por eso intentaron matarle. Por envidia.
Sonreí.
– Nunca se me habría ocurrido pensar en ello. Como motivo, quiero decir.
Ella exhaló un suspiro.
– Escuche, hay algo que no le he dicho. Y quiero que me dé su palabra de que mantendrá mi nombre fuera de este asunto, sea lo que sea lo que vaya a hacer usted. No quiero tener problemas.
– No se preocupe, todo irá bien -prometí-. Cuidaré de usted.
– ¿Y quién cuidará de usted? Quizás era todo un campeón cuando entró en este hotel, pero ahora mismo tiene aspecto de necesitar un buen cuidador en su rincón del ring.
– De acuerdo. La mantendré fuera de este asunto. Le doy mi palabra.
– De oficial alemán.
– ¿De qué vale eso después de Múnich?
– Bien dicho.
– ¿Le sirve mi palabra como la de alguien que detesta a Hitler y a todo lo que representa, incluido este ridículo uniforme?
– Eso está mucho mejor -admitió.
– ¿Y que desearía que el ejército alemán nunca hubiese cruzado el Rin? Excepto por una cosa.
– ¿Qué es?
– No la hubiese conocido a usted, Renata.
Ella se rió y desvió la mirada por un momento. Vestía un uniforme negro y un pequeño delantal blanco. Con un titubeo, metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó un tapón de latón del tamaño de un corcho de botella de champagne. Me lo dio y dijo:
– Encontré esto. El tapón del extintor de su habitación. Estaba en la papelera del hombre de la habitación cincuenta y cinco.
– Buena chica. ¿Puede averiguar el nombre del oficial que se aloja en la cincuenta y cinco?
– Ya lo he hecho. Su nombre es teniente Willms. Nikolaus Willms. -Hizo una pausa-. ¿Lo conoce?
– Lo vi por primera vez en el tren de Berlín. Es un poli especializado en la lucha contra el vicio. Odia a los franceses. Tiene el rostro de un encantador de serpientes, sólo que sin el encanto. Es casi lo único lo que sé de él. No puedo imaginar por qué querría asesinarme. No tiene sentido.
– Quizá cometió un error. Se equivocó de habitación.
– Las farsas francesas de Georges Feydeau por lo general no incluyen el asesinato.
– ¿Qué piensa hacer ahora?
– De momento nada. Tengo que marcharme de París por unos días. Quizá se me ocurra algo cuando regrese. Mientras tanto, ¿le gustaría ganar un poco más de dinero alemán?
– ¿Haciendo qué?
– ¿Vigilándolo?
– ¿Qué se supone que debo buscar?
– Es una chica inteligente. Ya lo sabrá. Encontró el tapón del extintor, ¿no? Pero tenga en cuenta que es un tipo peligroso, y no corra ningún riesgo. No quisiera que le sucediese nada.
Cogí su mano y, para mi sorpresa, me permitió besársela.
– Si no temiera echarme a toser, la besaría a usted.
– Entonces será mejor que lo haga yo.
Me besó y, dada mi débil condición, la dejé hacerlo. Pero al cabo de unos segundos necesité tomar aire. Entonces dije:
– Cuando me puso la inyección esta mañana, el médico me avisó de que podría sentirme así. Un poco eufórico. Como si fuese Napoleón.
Me apreté con fuerza contra su vientre.
– Es demasiado grande para ser Napoleón. -Me besó otra vez y añadió-. Y demasiado alto.
19
FRANCIA 1940
Le Bourget estaba a unos diez kilómetros al norte de París. Yo también. Es extraño lo bien que sientan física y mentalmente un par de besos. Era como una nueva versión de un cuento de hadas en el que el príncipe durmiente fuera rescatado por una valiente princesa. Claro que también podría ser por el efecto de la droga.
A la entrada del aeródromo se levantaba una estatua de una mujer desnuda sobre un plinto de piedra gris. Pretendía conmemorar el vuelo de Lindbergh a través del Atlántico, pero el único recuerdo que permanecía vivo en mi cabeza era la sensación del cuerpo de Renata y el aspecto que tendría si alguna vez conseguía verla sin su uniforme de doncella.
Los tres -Kestner, Bomelburg y yo- viajábamos apretujados en el asiento trasero del coche, como una colección de polillas marrones. Delante iban el chófer de las SS y un apuesto joven, inspector jefe de la Prefectura de Policía de París. Mientras nos dirigíamos hacia el edificio de la terminal del aeropuerto, un cuatrimotor FW Cóndor aterrizaba en la pista.
– ¿Quién crees que es ése? -preguntó Kestner.
– Es el doctor Goebbels -contestó Bomelburg-. Para imitar al Führer, viene a visitar París. Sin duda, está aquí para crear problemas.
Nos vimos obligados a permanecer en nuestro coche por razones de seguridad hasta que el Mahatma Propagandi dejó el aeropuerto en un enorme Mercedes beis. Lo vislumbré al pasar su coche junto al nuestro. Parecía un enano maligno en su mejor versión.
Cuando Goebbels se hubo marchado, nuestro coche nos llevó hasta un pequeño avión bimotor que nos estaba esperando. Nunca antes había volado. Tampoco Kestner ni el francés, y estábamos un poco nerviosos mientras caminábamos hacia la puerta de pasajeros del aparato. Dentro nos esperaba otro francés; era un hombre mayor con una barba a lo Toulouse-Lautrec, quevedos y modales de forense. Era un comisario de la policía francesa, y su nombre era Matignon. El francés más joven era más alto que el comisario, vestía un traje de verano color gris carbón de corte impecable y llevaba gafas de color rosado. Su nombre era Philippe Oltramare. Ninguno de los dos hablaba muy bien alemán pero eso no era ningún problema, porque Kestner y Bomelburg hablaban francés.
El avión, un Siebel Fh 104A, puso en marcha los motores tan pronto como estuvimos a bordo, y pareció la señal para que todos, excepto yo, encendiesen un cigarrillo. Tras las lesiones que acababan de sufrir mis pulmones, el efecto de los cigarrillos era demasiado duro de soportar, y no pasó mucho tiempo antes de que un nuevo acceso de tos me sacudiese y obligase a los demás a apagar sus cigarrillos. Así que pude disfrutar de un vuelo sin humos hasta Biarritz, sin que se me irritaran los pulmones, pero jadeaba como el público ante una película porno.
La mayor parte de la conversación se desarrolló en francés, pero reconocí los nombres que se mencionaron en ella, entre ellos los de Rudolf Breitscheid, antiguo ministro del Interior alemán, y el doctor Rudolf Hilferding, antiguo ministro de Finanzas. Ambos hombres habían huido de Alemania tras la elección de Hitler. Le pregunté a Bomelburg por ellos.
– Creemos que los dos Rudolf se alojan en un hotel en Arlés -dijo-. El comisario que nos acompaña ya ha solicitado su detención, pero al parecer ha encontrado alguna resistencia local.
Me complació oír eso. Los dos Rudolf habían sido personajes importantes en el Partido Socialdemócrata alemán, al que yo había votado. Arrestar a un matón como Eric Mielke era una cosa; detener a Breitscheid y Hilferding, otra muy distinta.
– Confiamos en que la presencia física del comisario en Arlés ayude a superar cualquier obstáculo -añadió Bomelburg, y me mostró una lista con los nombres de otros hombres buscados. El nombre de Mielke aparecía en segundo lugar, debajo del nombre de Willy Muenzenberg, antiguo agente del Komintern y líder de los exiliados comunistas de Alemania. Los otros nombres no me resultaban familiares.
– No he podido evitar ver que este avión sólo tiene cinco asientos -le dije a Bomelburg-. ¿Cómo se supone que llevaré a mi prisionero de regreso a París?
– Depende. Si conseguimos arrestar a Grynszpan, a Mielke y unos cuantos más, primero tendríamos que conseguir que los franceses los entreguen a Vichy y después solicitar la extradición a través de la frontera. Al menos, eso es lo que cree el comisario Matignon. Por lo tanto, ha dispuesto que un abogado francés nos espere en el aeródromo de Biarritz.
– Esto está resultando más complicado de lo que suponíamos -se quejó Kestner-. Resulta que esta maldita comisión Kuhnt no podrá entrar en los campos hasta finales de agosto. Por supuesto, si esperamos tanto, esos cabrones comunistas judíos podrán escapar. Así que ahora mismo estamos pisando huevos. Ni siquiera se supone que estamos aquí.
El avión volaba en línea recta y durante los últimos cuarenta minutos del viaje, que duró poco menos de dos horas, sobrevolamos la costa francesa y el golfo de Vizcaya. Desde el aire la ciudad de Biarritz parecía exactamente lo que era: una lujosa ciudad de veraneo. Era un día caluroso y la playa estaba llena de personas que intentaban pasárselo bien a pesar del nuevo gobierno de ocupación. Yo no lo había pasado muy bien en aquel vuelo desde París. Hubo demasiadas turbulencias para permitirme disfrutar de la nueva experiencia de volar. Sin embargo, cuando vi el tamaño de las olas que morían en la franja ágata que formaba la playa, me alegré de no haber viajado en barco. Debajo de los acantilados que se unían a la arena, el océano era como la leche de un enorme capuchino espumoso. Sólo con mirarlo me sentía mareado, aunque probablemente esto tenía mucho que ver con lo que acababa de saber de los dos Rudolf. Eso sí que me provocaba náuseas.
– Comprendo lo de Muenzenberg -dije-. También lo de Grynszpan. Pero ¿por qué los Rudolf?
– Hilferding es uno de esos intelectuales judíos -respondió Bomelburg-. Por no mencionar el hecho de que, cuando era ministro de Finanzas, estaba aliado con los banqueros que contribuyeron a provocar la Gran Depresión. En cualquier caso, no es nuestro problema. Es un problema francés. Una prueba de la determinación del gobierno de Vichy de convertirse en aliado de Alemania. Será interesante ver qué pasa. ¿Por qué? ¿Tiene alguna objeción a que lo arresten?
Por un momento, el avión descendió como si fuera un ascensor averiado. Sentí que el estómago se me subía a la garganta. Estuve a punto de vomitar en el regazo del comandante. Buscó en su chaqueta y sacó una petaca.
– ¿Yo? No, sólo soy un poli anticuado. Miope. Veo todo tipo de cosas y nunca hago nada al respecto.
Bomelburg bebió un sorbo de la petaca y me lo ofreció.
– ¿Un trago?
– Es lo mejor que he oído desde que subí a esta paloma de lata.
En el aeropuerto de Bayona nos esperaban cuatro vehículos, seis soldados de las SS y un abogado francés. Los SS estaban de buen humor y sonreían como sonríen los hombres cuando acaban de ganar una guerra en menos de seis semanas. El abogado tenía la nariz grande, gafas gruesas y el pelo tan rizado que casi resultaba absurdo. Para mí tenía pinta de judío, pero nadie hizo preguntas. En cualquier caso, parecía inquieto y nervioso. Encendió un cigarrillo protegiéndose con la solapa de su chaqueta, para evitar que el viento apagase la cerilla, y el humo salió por la manga.
Era una auténtica caravana la que nos conducía al este desde Biarritz. Parecíamos salidos de las páginas de Hesíodo. Yo viajaba en el vehículo de delante y nos desplazábamos a toda velocidad, como si la belleza de la campiña francesa no significase nada para nosotros. A lo largo de la carretera vimos a muchos soldados franceses desmovilizados, mirándonos sin hostilidad ni entusiasmo. También vimos montones de material militar abandonado: fusiles, cascos, cajas de municiones, e incluso algunas piezas de artillería. Después de pasar por un pueblo llamado St-Palais, cruzamos la línea de demarcación de la Francia de Vichy. En aquel territorio, tan cerca de la frontera española, no parecían sentir mucho amor por los franceses, tal como el inspector jefe Oltramare, que hablaba alemán mejor de lo que yo había supuesto, me acababa de indicar.
– Estos cabrones odian más a los franceses que a los alemanes -comentó-. No hablan mucho francés. Tampoco hablan mucho español. Ni siquiera estoy seguro de que hablen vasco.
En varias ocasiones adelantamos a coches particulares cargados con equipajes que se dirigían hacia el este por la carretera principal hacia Toulouse.
– ¿Por qué huyen? -le pregunté a Oltramare-. ¿No se han enterado del armisticio?
Oltramare se encogió de hombros, pero cuando adelantamos al segundo coche, se inclinó y les preguntó a los ocupantes adónde iban; y cuando estos respondieron, asintió cortésmente y se persignó.
– Son de Biarritz -dijo-. Van a Lourdes. A rezar por Francia. -Sonrió-. Quizá para que ocurra un milagro.
– ¿No cree en los milagros?
– Oh sí. Por eso creo en Adolf Hitler. Él es el hombre que puede salvar Europa de la maldición del bolchevismo. Eso es lo que creo.
– Supongo que por eso firmó un tratado con Stalin -le recordé-. Para salvarnos a todos del bolchevismo.
– Por supuesto -afirmó Oltramare, como si tal cosa fuese evidente-. ¿No recuerda lo que pasó en agosto de 1914? Alemania confió en poder derrotar a Francia antes de que Rusia pudiese movilizarse y declarar la guerra. Cosa que no ocurrió. Ahora se repite la misma situación, sólo que el pacto Molotov-Ribbentrop ha permitido que atacar a Francia fuera mucho menos arriesgado que antes. Tome buena nota de mis palabras, capitán. Ahora que Francia está derrotada, la Unión Soviética, la verdadera enemiga de la democracia occidental, será la siguiente en caer.
En la pequeña ciudad de Navarrenx vimos unos cuantos carros de combate alemanes y un par de camiones de las SS, y nos detuvimos a saludar y compartir unos cigarrillos. Oltramare entró en una tienda a comprar cerillas y descubrió que no había. Ahí no había nada de nada: ni comida, ni verduras, ni vino, ni cigarrillos. Volvió al vehículo maldiciendo a los lugareños.
– Estoy seguro de que estos hijos de puta están escondiendo lo que tienen y esperan a que los precios suban para poder aprovecharse de nosotros.
– ¿Y usted no haría lo mismo? -pregunté.
Mientras él y yo hablábamos, un numeroso grupo de mujeres salió del ayuntamiento, y resultó que casi todas ellas eran internas alemanas del cercano campo de Gurs, adonde las habían traído desde otras ciudades de toda Francia. Estaban muy enojadas no sólo por las condiciones de vida en aquel lugar, sino también porque las obligaban a abandonar la zona bajo la amenaza de encerrarlas de nuevo como extranjeras enemigas. Por eso las SS se habían quedado en Navarrenx: para impedir que tal cosa sucediese. Un camión de las SS y una de las mujeres aceptaron guiarnos hasta el campo de Gurs, que según nos aseguraron, no era fácil de encontrar, para que pudiésemos localizar a las personas reclamadas. Mientras tanto el abogado francés, monsieur Savigny, inició una discusión con el comisario Matignon y el comandante Bomelburg acerca de la presencia de tropas de las SS en zona francesa.
– En mi opinión -le dijo Oltramare a Bomelburg después-, tendría que haber hecho fusilar a ese hombre. Sí, creo que hubiese sido lo mejor. Con toda franqueza, me sorprende que no hayan fusilado a unos cuantos más. Yo hubiese fusilado a muchos. En especial a las personas que estaban al mando de este país. Castigarlos hubiese sido un acto de clemencia. Dejarlos ir fue bárbaro y cruel. No sé por qué se molestan en trasladar prisioneros a Alemania cuando pueden fusilarlos aquí mismo, junto a la carretera, y ahorrarse un montón de tiempo y esfuerzo.
Fruncí el entrecejo y sacudí la cabeza ante esta demostración de fascismo pragmático.
– ¿Por qué está aquí, inspector jefe?
– Yo también estoy buscando a alguien -respondió, y se encogió de hombros-. A un fugitivo. Como usted, capitán. Durante la guerra civil española luché en el bando nacionalista. Tengo unas cuantas cuentas que ajustar con algunos republicanos.
– Quiere decir que es una cuestión personal.
– Cuando se trata de la guerra civil española, siempre es una cuestión personal, monsieur. Se cometieron muchas atrocidades. Mi propio hermano fue asesinado por los comunistas. Era sacerdote. Lo quemaron vivo en su propia iglesia, en Cataluña. El hombre que estaba al mando era un francés. Un comunista de Le Havre.
– ¿Y si lo encuentra, qué hará?
Oltramare sonrió.
– Lo arrestaré, capitán Günther.
No estaba muy seguro de eso. De hecho, no estaba seguro de nada cuando dejamos Navarrenx y nos dirigimos al sur, hacia Gurs. Los soldados de las SS que iban en el camión que ahora abría la marcha estaban cantando Sieg Heil Viktoria. Comenzaba a dudar de todo.
Mi chófer y el cabo que viajaba en el asiento delantero estaban más interesados en la mujer sentada al lado de Oltramare que en la canción. Se llamaba Eva Kemmerich, y su extrema delgadez hacía que su boca pareciera demasiado ancha y sus orejas demasiado grandes.
Tenía sombras como alas de murciélago debajo de los ojos y llevaba un pañuelo rosa en la cabeza para mantener ordenado el pelo. Parecía una goma en la punta de un lápiz. En Gurs, ella y las otras mujeres habían pasado momentos muy duros a manos de los franceses.
– Las condiciones eran brutales -explicó-. Nos trataron como a perros. Peor que a perros. Las personas hablan del antisemitismo alemán. Bueno, en mi opinión los franceses odian a todos los que no sean franceses. Alemanes, judíos, españoles, polacos, italianos, a todos los tratan igual de mal. Gurs es un campo de concentración, eso es lo que es, y los guardias son unos salvajes. Nos hacen trabajar como esclavos. Miren mis manos. Miren mis uñas. Están destrozadas.
Miró a Oltramare con un desprecio mal disimulado.
– Adelante -le dijo-. Mírelas.
– Las estoy mirando, mademoiselle.
– ¿Y bien? ¿Cuál es la razón de tratar de esa manera a los seres humanos? Usted es francés. ¿Cuál es la gran idea, franchute?
– No tengo ninguna explicación, mademoiselle, y no tengo ninguna excusa. Lo único que puedo decir es que antes de la guerra había cuatro millones de refugiados viviendo en Francia, procedentes de países de toda Europa. Es el diez por ciento de la población. ¿Qué podíamos hacer con tantas personas, mademoiselle?
– Madame -lo corrigió Eva-. Tenía una alianza, pero me la robó uno de sus guardias franceses. Tampoco podría llevarla en el dedo después de la dieta que he soportado. Mi marido está en otro campo. Le Vernet. Espero que allí las cosas sean mejores. Es muy difícil que puedan ser peores. ¿Sabe una cosa? Lamento que la guerra se haya acabado. Sólo desearía que nuestros muchachos hubiesen podido matar a muchos más franceses antes de que se vieran obligados a tirar la toalla. -Se inclinó hacia delante y tocó el hombro del cabo y el chófer-. Estoy orgullosa de vosotros, muchachos. Les habéis dado una paliza bien merecida a los franchutes. Pero si queréis ponerle la guinda a mi pastel, arrestad al criminal que está a cargo del campamento de Gurs y matadlo como el cerdo que es. Os diré más.
Me acostaré con cualquiera de vosotros dos que le meta un balazo en la cabeza a ese cabrón.
El cabo miró al chófer y sonrió. Me di cuenta de que la idea le resultaba atractiva, así que dije:
– Y yo mataré al que acepte la generosa oferta de esta señora. -Tomé su huesuda mano con la mía-. Por favor, no vuelva a hacerlo, Frau Kemmerich. Entiendo que ha pasado usted un mal momento, pero no puedo permitirle empeorar las cosas.
– ¿Empeorar? -Se mofó-. No hay nada peor que Gurs.
El campamento, situado en las estribaciones de los Pirineos, era mucho más grande de lo que había supuesto; se extendía sobre una superficie de casi un kilómetro cuadrado y estaba dividido en dos mitades. Una calle improvisada atravesaba el recinto y a cada lado había entre trescientas y cuatrocientas chozas de madera. No parecía haber instalaciones sanitarias o agua corriente, y el olor era indescriptible. Había estado en Dachau. La única diferencia entre Gurs y Dachau era que las vallas de alambre de espino de Gurs eran más pequeñas y no estaban electrificadas; y tampoco había ejecuciones. Por lo demás, las condiciones parecían más o menos las mismas. Y después de hacer formar a los hombres en medio del campamento para pasar revista, cuando pasamos entre los prisioneros, pudimos comprobar que las cosas allí estaban peor que en Dachau.
Los guardias eran gendarmes franceses, y empuñaban todos gruesos látigos de montar, aunque ninguno de ellos parecía poseer un caballo. Había tres isletas: A, B y C. El adjunto de la isleta C era un tipo que se parecía a Jean Gabin, pero con la boca afeminada y ojos pequeños e inexpresivos. Sabía dónde estaban los comunistas alemanes y, sin presentar ningún reparo a nuestras peticiones, nos condujo hasta una barraca ruinosa donde había cincuenta hombres. Cuando formaron ante nosotros en el exterior, pudimos ver que mostraban signos de desnutrición o enfermedad, y con frecuencia las dos cosas. Estaba claro que esperaban nuestra llegada, o la de alguien como nosotros, y tras negarse a pasar revista comenzaron a cantar La Internacional. Mientras tanto, el adjunto miró la lista de Bomelburg y, muy diligente, señaló con el dedo a algunos de los hombres buscados. Erich Mielke no era ninguno de ellos.
Mientras llevaba a cabo la selección, pude oír a Eva Kemmerich. Estaba de pie en nuestro vehículo, aparcado en la «calle», y gritaba insultos a algunos de los prisioneros que continuaban retenidos en el campo. Éstos y algunos gendarmes que estaban junto a la alambrada, en el lado de las mujeres, respondieron riéndose de ella y haciendo comentarios y gestos obscenos. La sensación de hallarme involucrado en una locura sin nombre aumentó cuando los internos de otra cabaña -el adjunto dijo que eran anarquistas franceses- comenzaron a cantar La Marsellesa, compitiendo con los que cantaban La Internacional.
Nos llevamos a siete hombres fuera del campo y los hicimos subir a los vehículos. Todos ellos levantaron los puños haciendo el saludo comunista y gritaron eslóganes en alemán y español a sus compañeros prisioneros.
Kestner me miró.
– ¿Habías visto alguna vez un sitio como éste?
– Sólo Dachau.
– Bueno, nunca había visto nada como esto. Tratar a las personas de esta manera, aunque sean comunistas, me parece repugnante.
– No me lo digas a mí. -Señalé al inspector jefe Oltramare, que conducía a un prisionero esposado a punta de pistola hacia los vehículos -. Díselo a él.
– Según parece, ha encontrado a su hombre.
– Me pregunto si encontraré al mío. Mielke.
– ¿No está aquí?
Sacudí la cabeza.
– Me refiero a que el cabrón bolchevique al que ando buscando estuvo a punto de arruinar mi carrera. En lo que a mí respecta, se lo tiene merecido.
– Seguro que sí. Todos se lo merecen. Cerdos comunistas.
– Tú eras comunista, ¿no, Paul? Antes de unirte al partido nazi.
– ¿Yo? No. ¿De dónde has sacado esa idea?
– Es que me parece recordar que hacías campaña por Ernst Thálmann en… ¿Cuándo fue? ¿En 1925?
– No seas ridículo, Bernie. ¿Es una broma? -Miró nervioso en dirección a Bomelburg-. Creo que el gas fosfeno te ha revuelto los sesos. De verdad. ¿Te has vuelto loco?
– No. Es más, tengo la impresión de que probablemente soy la única persona cuerda aquí.
A lo largo de aquel día, mi impresión no se alteró. Y aún acaecerían locuras mayores antes de que acabara la jornada.
20
FRANCIA, 1940
A última hora de la tarde, nuestro convoy salió otra vez a la carretera. Íbamos hacia Toulouse, a unos ciento cincuenta kilómetros al noreste, y creíamos que podríamos llegar antes del anochecer. Llevamos a Eva Kemmerich con nosotros para que pudiese buscar a su marido, cuando visitáramos el campamento de Le Vernet al día siguiente. Y por supuesto, a nuestros ocho prisioneros. En realidad ni los había mirado. Formaban un grupo miserable, malnutridos y malolientes, no veía en ellos ninguna amenaza para nadie, y mucho menos para el Tercer Reich. Según Karl Bomelburg, uno de ellos era un famoso escritor alemán, y el otro un periodista muy conocido, sólo que yo no había oído nunca mencionarlos.
En las afueras de Lourdes, a la vista del río Gave de Pau, nos detuvimos en un claro de un bosque a estirar las piernas. Me complació ver que Bomelburg trataba con cortesía a nuestros prisioneros. Incluso repartió unos cuantos cigarrillos entre ellos. Me sentía cansado pero estaba mejor. Al menos ya no me dolía el pecho, y seguía sin poder fumar. Bebí otro sorbo de la petaca de Bomelburg y decidí que quizá, al fin y al cabo, tampoco era tan mal tipo.
– Toda esta zona está llena de cuevas y grutas -dijo, y señaló un saliente de roca que colgaba por encima de nuestras cabezas, como una espesa nube gris.
Vimos de soslayo a Frau Kemmerich desaparecer entre las rocas. Al cabo de un par de minutos, Bomelburg preguntó:
– ¿Tendría la bondad de ir y avisar a Frau Bernadette de que nos marchamos dentro de cinco minutos?
Instintivamente, consulté mi reloj.
– Sí, Herr comandante.
Subí por la ladera para buscarla, gritando su nombre por si acaso se encontraba respondiendo a una llamada de la naturaleza.
– ¿Sí?
La encontré sentada en una roca, junto a una gruta rodeada de hojas, fumándose un cigarrillo.
– ¿No le parece precioso? -dijo, y señaló por encima de mi cabeza.
Me volví para admirar la vista de los Pirineos que ella había estado contemplando.
– Sí, lo es.
– Lamento haberme comportado de esa manera -dijo-. No tiene idea de lo mal que lo he pasado estos últimos nueve meses. Mi marido y yo estábamos en Dijon cuando se declaró la guerra. Es un comerciante de vinos. Nos arrestaron de inmediato.
– Olvide lo que pasó antes. Su enfado estaba justificado. Y la situación en el campamento era terrible. -Señalé con un gesto ladera abajo-. Venga, será mejor que regresemos. Todavía nos queda un largo camino que recorrer antes de llegar a Toulouse.
Ella se levantó.
– ¿Cuánto tardaremos en llegar?
Me disponía a responderle cuando oí dos o tres fuertes descargas de ametralladoras. Ninguna de ellas duró más de un par de segundos; pero apenas se tardan cinco segundos en vaciar los treinta y dos proyectiles del cargador de una MP40. El sonido y el olor aún flotaban en el aire cuando bajé la ladera y entré en el claro.
Dos soldados de las SS estaban de pie, separados un par de metros y con las botas rodeadas de casquillos, que parecían monedas arrojadas a un par de mendigos. Como soldados bien preparados que eran, ya se disponían a cambiar los cargadores de sus metralletas, con aspecto de parecer sorprendidos por su eficacia mortífera. Es lo que pasa con las armas: siempre parecen un juguete, hasta que comienzan a matar personas.
Un poco más allá yacían los cuerpos de los ocho prisioneros que habíamos traído de Gurs.
– ¿Qué demonios ha pasado aquí? -grité, pero ya me imaginaba la respuesta.
– Intentaron escapar -contestó Bomelburg.
Me adelanté para mirar los cadáveres.
– ¿Todos ellos? ¿En una sola hilera?
Uno de los hombres caídos gimió. Yacía en el suelo del bosque, con las rodillas dobladas y el torso inclinado hacia atrás, sobre los pies, en una posición casi imposible, como si fuera un viejo faquir indio. Sin embargo, ya no se podía hacer nada por él. Su cabeza y el pecho estaban bañados en sangre.
Furioso, caminé hacia Bomelburg.
– Tendrían que haber escapado en varias direcciones -afirmé-. No todos por la misma pendiente.
El disparo de una pistola abrió otro agujero en el aire inmóvil del bosque y en la cabeza del hombre que gemía. Giré sobre mis talones y vi a Kestner enfundar su Walther P38. Al ver mi expresión, Kestner se encogió de hombros.
– Creo que lo mejor era rematarlo.
– En el Alex, a esto le hubiésemos llamado asesinato -dije.
– Bien, no estamos en el Alex, ¿no es así, capitán? -preguntó Bomelburg-. A ver, Günther, ¿me está llamando mentiroso? A estos hombres les disparamos cuando intentaban huir, ¿me oye?
Habría podido responder muchas cosas, pero lo único cierto era el hecho de que aquello no era asunto mío. No se trataba sólo de los cadáveres de los héroes caídos que las Valkirias llevaron al Valhalla, sino también de los de los inspectores jefes de Berlín que criticaran a sus oficiales superiores en los remotos bosques de Francia. De modo que, después de pensar en ello, me pareció que tenía muy poco sentido decir nada; pero sí que habría mucho por hacer.
Para salvar mi cara y mi cuello, incluso le ofrecí una disculpa a Bomelburg, aunque en realidad me habría parecido más apropiado propinarle un puntapié. En mi propio descargo, debería añadir que las dos metralletas MP40 estaban cargadas y preparadas para su acción letal.
Dejamos los cadáveres donde estaban y ocupamos nuestros lugares en los vehículos, sólo que en esta ocasión fue Kestner, y no Oltramare, quien se sentó conmigo y Frau Kemmerich. Kestner vio que yo estaba muy alterado por lo ocurrido y, después de mis anteriores comentarios respecto a su antigua militancia en el KPD, parecía con ganas de sacar provecho de la ventaja que ahora percibía tener sobre mí.
– ¿Qué pasa? ¿No soportas la visión de la sangre? Creía que eras un tipo duro, Günther.
– Déjame decirte algo, Paul. Aunque no sea asunto tuyo. Yo ya he matado antes. En la guerra. Después de aquello creí que todo el mundo había aprendido la lección, pero no ha sido así. Si tengo que matar de nuevo, intentaré asegurarme de que, de entrada, mato a quien yo quiera matar. A alguien que necesite que yo le mate. Así que continúa parloteando en mis oídos y ya veremos lo que pasa, camarada. No eres el único hombre en este vehículo capaz de pegarle un tiro en la nuca a otro hombre.
Después de aquello se calló.
La tarde dio paso al crepúsculo. Mantenía la mirada en los árboles por encima de la carretera y guardaba silencio, porque el ruido dentro de mi cabeza era indescriptible. Supongo que era el eco de aquellas metralletas. No me hubiese sorprendido encontrar a los fantasmas de los hombres que habíamos matado sentados en los vehículos junto a nosotros. Silencioso e inmóvil, retraído en mi propio ego, esperé a que acabase la pesadilla en que se estaba convirtiendo nuestro viaje.
A Toulouse la llamaban la ciudad rosa. Casi todos los edificios del centro de la ciudad, incluido nuestro hotel, Le Grand Balcón, eran rosados, como si estuviésemos mirando a través de las gafas con cristales de color rosa del inspector jefe. Decidí adoptar esa máscara para conseguir lo que ahora necesitaba. Ahora ya podía respirar mejor, hecho que constituía una gran ayuda. A la mañana siguiente, a la hora del desayuno, saludé efusivamente al comandante Bomelburg y a los dos policías franceses. Fui cortés incluso con Paul Kestner.
– Les pido disculpas por lo de ayer -dije, dirigiéndome a todos en general-. Antes de dejar París, el doctor del hospital me administró algo que me ayudase a realizar mi trabajo, y me advirtió de que cuando se pasase el efecto quizá me comportaría de una forma extraña. Tal vez no tendría que haber venido, pero, como ustedes probablemente se pueden imaginar, estaba ansioso por realizar la misión que me había encomendado el general Heydrich, sin importarme las consecuencias que ello pudiera tener para mí.
Bomelburg parecía más delgado y gris que el día anterior. Kestner podría haberse pasado la noche lustrándose la calva, a juzgar por el brillo que lucía. Oltramare le dijo algo en francés al comisario, y éste se puso los quevedos y miró con indiferencia antes de asentir con aparente aprobación.
– El comisario dice que tiene usted mucho mejor aspecto -me comunicó Oltramare-, y yo debo decir que estoy de acuerdo.
– Sí, por supuesto -manifestó Bomelburg-. Mucho mejor. El día de ayer no tuvo que ser fácil para usted, Günther. Emprender este viaje, cuando era obvio que no estaba usted en su mejor forma. Es digno de admiración que usted quisiera venir con nosotros, dadas las circunstancias. Desde luego, se lo comunicaré al coronel Knochen cuando haga mi informe en París. Con las buenas noticias que acabo de recibir del comisario Matignon, éste acabará siendo un buen día. ¿No está de acuerdo, Kestner?
– Sí, señor.
– ¿Cuáles son esas buenas noticias? -pregunté, con una sonrisa animada por mi nuevo optimismo color Toulouse.
– Vaya, que tenemos al judío que asesinó a von Rath -dijo Bomelburg-. Grynszpan. -Se rió-. Según parece, llamó a la puerta de la cárcel aquí en Toulouse y pidió que le dejasen entrar.
Oltramare también se reía.
– Al parecer habla muy poco francés -dijo-, no tenía dinero y creyó que nosotros podríamos protegerlo de ustedes.
– El estúpido judío -murmuró Kestner-. Ahora me pongo en camino para ir a la cárcel. Con el comisario y monsieur Savigny. Para organizar la extradición de Grynszpan a París y luego a Berlín.
– Por lo que parece, el Führer quiere un juicio -añadió Bomelburg-. Al precio que sea, pero debe celebrarse un juicio.
– ¿En Berlín? -Intenté no parecer sorprendido.
– ¿Por qué no en Berlín? -preguntó Bomelburg.
– Es que el asesinato tuvo lugar en París -respondí-. Y por lo que sé, Grynszpan ni siquiera es ciudadano alemán. Es polaco, ¿no? -Sonreí-. Lo siento, señor, pero algunas veces me cuesta olvidar que soy policía y sigo pensando en cosas sin importancia, como la jurisdicción.
Bomelburg me apuntó con un dedo.
– Sólo está haciendo su trabajo, amigo. Pero conozco este caso mejor que nadie. Antes de unirme a la Gestapo estuve en el servicio extranjero en París, y pasé tres meses trabajando en este caso. Para empezar, Polonia es ahora parte del Gran Reich Alemán. Como lo es Francia. Por otro lado, el asesinato tuvo lugar en la embajada alemana en París. Técnica y diplomáticamente era territorio alemán. Eso marca una gran diferencia.
– Sí, por supuesto -admití dócilmente-. Es una gran diferencia.
Ciertamente, era una gran diferencia para los judíos de Alemania. El asesinato por parte de Herschel Grynszpan de un oficial en la embajada en París, en noviembre de 1938, sirvió de excusa para que los nazis organizasen un enorme pogromo en casa. Hasta la noche del 10 de noviembre de 1938 -la Kristallnacht- aún era posible imaginar que vivías en un país civilizado. El proceso a Grynzspan sería uno de esos que tanto les gustaban a los nazis: un juicio espectacular, con un veredicto fijado de antemano; pero al menos, si Bomelburg no mentía, a Grynszpan no lo asesinarían junto a la cuneta de una carretera.
Dejamos a Kestner, Matignon y Savigny, que se dirigían a la cárcel de St. Michel, en Toulouse, y Bomelburg y yo, acompañados por seis hombres de las SS, iniciamos el viaje de sesenta y cinco kilómetros en dirección sur a Le Vernet. Frau Kemmerich no vino con nosotros, al parecer, su marido había sido trasladado a otro campo de concentración francés, en Moisdon-la-Rivière, en Bretaña.
Le Vernet estaba cerca de Pamiers, y el campo se encontraba hacia el sur, muy cerca de la estación de ferrocarril, circunstancia que Bomelburg describió como «conveniente». Había un cementerio al norte del campo, pero no mencionó si eso también era conveniente, aunque yo estaba seguro de que lo sería: Le Vernet era incluso peor que Gurs. Rodeado por kilómetros de alambre de espino, sobre un terreno desierto de la campiña francesa, los numerosos barracones parecían ataúdes dispuestos después de una gigantesca batalla. Se hallaban en un estado deplorable, igual que los dos mil hombres famélicos encerrados allí y vigilados por gendarmes franceses muy bien alimentados. Los prisioneros trabajaban en la construcción de una carretera entre la estación de trenes y el cementerio. Pasaban lista cuatro veces al día, operación que duraba una media hora. Llegamos justo antes de la tercera, le explicamos nuestra misión al policía francés que se encargaba de ello, y éste, cortésmente, puso a nuestra disposición a un oficial de aspecto vil que olía fuertemente a anís y a un sargento corso de rostro amarillento. Escucharon mientras Oltramare traducía los detalles de nuestra misión. El señor Anís asintió y encabezó la marcha hacia el campo.
Bomelburg y yo lo seguimos, pistola en mano, porque se nos había advertido de que los hombres del barracón treinta y dos, el «barracón de los leprosos», eran considerados los más peligrosos del campo. Oltramare nos seguía un poco más atrás, y también iba armado. Los tres esperamos fuera mientras varios gendarmes franceses entraban en el barracón, oscuro como la niebla, y sacaban a los ocupantes a golpes de látigo y maldiciones.
Estos hombres estaban en condiciones lamentables: peor que en Gurs, e incluso peor que en Dachau. Tenían los tobillos inflamados y los vientres hinchados por el hambre. Calzaban unos chanclos baratos y se cubrían con las mismas prendas sucias que llevaban desde el invierno de 1937, cuando habían escapado del avance del ejército nacionalista de Franco. Algunos de ellos estaban semidesnudos. Todos estaban cubiertos de piojos. Sabían lo que les esperaba, pero estaban demasiado derrotados como para cantar La Internacional en desafío a nuestra presencia. Pasaron varios minutos antes de que el barracón se vaciase y los hombres formasen en hileras. Aunque parecía que el barracón no podía contener más hombres, siguieron saliendo prisioneros hasta que hubo trescientos cincuenta formados delante de nosotros. Una fila de reos del juicio final, desde el purgatorio al infierno, no parecería más abyecta. Con cada segundo que pasaba frente a aquellos rostros esqueléticos y sin afeitar, más deseaba matar a monsieur Anís y a sus gordos gendarmes.
El corso comenzó a pasar lista, y Bomelburg leía la suya en busca de los nombres que coincidían; y mientras tanto, yo caminaba entre las hileras, como si fuera el káiser y estuviese aquí para entregar unas cuantas cruces de hierro a los más valientes entre los valientes, pero sólo estaba tratando de descubrir a un hombre al que no había visto desde hacía nueve años. Pero no llegué a verlo, ni oí pronunciar su nombre en voz alta. No es que confiara mucho en oírlo. Por lo que había leído sobre él en el archivo de Heydrich, Eric Mielke era demasiado astuto para permitir que lo arrestaran e internaran bajo su verdadero nombre. Y Bomelburg lo sabía, por supuesto. Pero había otros que no poseían la misma presencia de ánimo que el agente alemán del Komintern; y estos pocos hombres fueron identificados por los gendarmes y conducidos a los barracones de la administración.
– No está en este barracón -dije por fin.
– El adjunto dice que hay otro barracón de prisioneros alemanes en esta sección -dijo Oltramare-. Los de aquí son todos miembros de una brigada internacional, y parece lógico que Mielke se mantuviese apartado de ellos, sobre todo ahora que Stalin les ha cerrado las puertas.
Los hombres del barracón treinta y dos fueron encerrados de nuevo y repetimos la misma operación con los hombres del barracón treinta y tres. Según el corso de rostro amarillo -que tenía aspecto de no preocuparse mucho de tomar el sol- todos ellos eran comunistas que habían huido de la Alemania de Hitler, pero sólo consiguieron verse encerrados como extranjeros indeseables cuando se declaró la guerra en septiembre de 1939. En consecuencia, estos hombres estaban en mejor estado que sus camaradas de las Brigadas Internacionales. Tampoco era tan difícil.
Una vez más caminé de un extremo a otro de las filas de prisioneros mientras Bomelburg y el corso pasaban lista. Sus rostros parecían más desafiantes que los anteriores y la mayoría de los hombres respondían a mi mirada con un odio implacable. Algunos eran judíos, pensé; otros, sin duda, eran arios. Una o dos veces me detuve para mirar detenidamente a algún hombre, pero no identifiqué a ninguno de los prisioneros como Erich Mielke.
Ni siquiera cuando lo reconocí.
Mientras el corso acababa de pasar lista me acerqué a Bomelburg, meneando la cabeza.
– ¿No ha tenido suerte?
– No. No está aquí.
– ¿Está seguro? Alguno de estos tipos sólo son una sombra de lo que fueron. Seis meses en este lugar y dudo de que mi propia esposa me pudiese reconocer. Eche otra ojeada, capitán.
– Bien, señor.
Al mismo tiempo que miraba a los prisioneros pronuncié unas palabras, sólo para impresionar a Bomelburg.
– Escúchenme. Estamos buscando a un hombre llamado Erich Fritz Emil Mielke. Puede que lo conozcan con otro nombre. No me importan sus ideas políticas, se le busca por el asesinato de dos policías de Berlín en 1931. Estoy seguro de que muchos de ustedes lo leyeron en los periódicos de la época. Este hombre tiene treinta y tres años, pelo rubio, estatura mediana y ojos castaños. Un protestante de Berlín. Asistió al Kölnisches Gymnasium. Es probable que hable ruso muy bien, y un poco de español. Quizá sea muy hábil con las manos. Su padre es carpintero.
Mientras yo hablaba sentía que Mielke me estaba mirando. Sabía que lo había reconocido, de la misma manera que él me había reconocido a mí, y sin duda estaría preguntándose por qué no le había arrestado de inmediato y qué demonios estaba pasando. Guardé la pistola y me quité la gorra de oficial, con la pretensión de parecer un poco menos nazi.
– Caballeros, les hago una promesa. Si cualquiera de ustedes es capaz de identificar a Erich Mielke y me lo comunica ahora, hablaré personalmente con el comandante del campo para obtener su liberación lo antes posible.
Era la clase de promesa que hubiese hecho un nazi. Una promesa en la que nadie confiaría, y eso era lo que yo esperaba. Porque después de lo que les había ocurrido a los prisioneros de Gurs en aquel bosque cerca de Lourdes, la última cosa que quería hacer era ayudar a los nazis a detener a más alemanes, incluso al alemán que había asesinado a los dos policías. No podía hacer nada por los otros hombres de la lista de Bomelburg, pero que me ahorquen si iba a apuntar con el dedo a algún otro alemán para Heydrich. Ahora no.
Crucé otra mirada con Erich Mielke. Mantuvo la suya y supongo que adivinó lo que estaba haciendo. Se lo veía más mayor de lo que yo recordaba, por supuesto. Más ancho y poderoso, sobre todo en los hombros. Llevaba una barba poco espesa, pero era imposible equivocarse con aquella boca malhumorada, los despiadados ojos vigilantes y el pelo erizado en su enorme cabeza. Debió de pensar que yo era un bistec nazi: marrón por fuera, rojo por dentro. Pero no podía estar más equivocado. Los asesinatos de Anlauf y Lenck fueron el acto más cobarde que había presenciado, y nada me hubiese complacido más que detenerlo, y que los tribunales de Berlín lo sentenciasen a un corte de pelo definitivo; pero, por mucho que me desagradase, me desagradaba todavía más la instintiva brutalidad de la policía estatal nazi. Casi deseaba decirle que, de no haber sido por el asesinato de aquellos ocho hombres junto a una carretera rural el día anterior, lo hubiese llevado a una cita con un hombre vestido con guantes blancos y sombrero de copa.
Di media vuelta, volví a donde estaba Bomelburg y me encogí de hombros.
– Valía la pena intentarlo -dijo.
Ninguno de los dos esperaba lo que sucedió a continuación.
– No conozco a ningún Erich Mielke -gritó una voz.
Era un hombre pequeño y de aspecto judío, con el pelo oscuro rizado y ojos castaños inquietos. El rostro de un abogado, lo cual bien podría ser el motivo de que mostrase un gran morado en la mejilla.
– No conozco a ningún Erich Mielke -repitió, seguro ya de haber captado nuestra atención-, pero me gustaría convertirme en nazi.
Algunos prisioneros se rieron y otros silbaron, pero el hombre continuó hablando.
– Fui arrestado por los franceses porque era un comunista alemán. Entonces no era enemigo de Francia, pero ahora lo soy. Es verdad, odio y desprecio a estas personas más de lo que odiaba a los nazis. Me paso todo el día llevando cubos de las letrinas, y durante el resto de mi vida asociaré a Francia con el olor de la mierda.
El corso entrecerró los ojos y se movió hacia el hombre con el látigo en alto.
– No -intervino Bomelburg-. Déjele hablar.
– Me alegro de que Francia haya sido derrotada -continuó el prisionero-. Y dado que me declaro a mí mismo como enemigo de Francia, quiero unirme al ejército alemán y convertirme en un leal soldado de la madre patria y seguidor de Adolf Hitler. ¿Quién sabe? La guerra ha terminado, pero quizás aún tenga la oportunidad de matar a algún franchute, algo que me haría muy feliz.
Los demás prisioneros comenzaron a burlarse de él, pero noté que el comandante Bomelburg estaba impresionado.
– Así que, si no le importa, señor, cuando abandone usted esta letrina, me gustaría ir con usted.
Bomelburg sonrió.
– Creo que será lo más conveniente.
Y lo hizo. Pero decía mucho en favor del resto de los alemanes del barracón treinta y tres que ninguno de los demás siguiese su ejemplo. Ni uno solo.
21
ALEMANIA, 1954
– Por todos los santos, Günther -exclamó uno de mis interrogadores americanos-. ¿Está intentando decirnos que tuvo a ese cabrón comunista de Mielke en sus manos y lo dejó ir?
– Así es.
– ¿Está loco? Le salvó la vida dos veces. ¿Alguna vez pensó en ello? ¡Cristo!
– Por supuesto que lo pensé.
– Me refiero a si nunca lo lamentó.
– No creo que pueda explicarme con mayor claridad -dije-. Incluso mientras lo hacía, cuando fingí que no le había reconocido, lo lamenté. El asesinato del capitán Anlauf había dejado a tres hijas huérfanas. Verán, deberían tener en cuenta que hubo un tiempo, en los peores días del Weimar, en que los comunistas eran tan odiosos como los nazis. Quizás incluso más. Después de todo, el Komintern ordenó al partido comunista alemán que considerase al SDP, que entonces gobernaba el país, como su principal enemigo, no a los nazis. ¿Se lo pueden imaginar? En el referéndum rojo de junio de 1931, el KPD y los nazis marcharon y votaron juntos. Aquello fue una reproducción del pacto de no agresión en miniatura. Siempre los he odiado por aquello. Fueron los rojos quienes destrozaron de verdad a la república, no los nazis. -Cogí otro cigarrillo de los americanos-. Y por si no fuera suficiente, tuve mi propia experiencia sobre la hospitalidad soviética. Por eso odio a los comunistas.
– Bueno, todos odiamos a los rojos -afirmó el hombre de la pipa.
– No. Usted odia a los rojos porque le han dicho que los odie. Pero durante cinco años fueron sus aliados. Roosevelt y Truman estrecharon la mano de Stalin y fingieron que era diferente de Hitler. Y no lo era. Odio a los rojos porque he aprendido a odiarlos de la misma manera que un perro aprende a odiar al hombre que lo castiga a diario. Durante el Weimar, durante la guerra y en el frente ruso. Pero mi mayor razón para odiarlos es que pasé casi dos años en un campo de trabajo soviético. Y antes de conocerles a ustedes, muchachos, creía que ése era todo el odio que podía llegar a sentir por cierta clase de personas.
– No somos tan malos. -El hombre de la pipa se la quitó de la boca y comenzó a cargarla-. Cuando llegue a conocernos.
– Para serle sincero uno se puede acostumbrar a todo -asentí yo.
El hombre de las gafas soltó unos ruidosos chasquidos. A estas alturas, recordaba vagamente haberlo visto siete años antes en el hospital Stiftskaserne de Viena.
– Después de todo el trabajo que nos hemos tomado para proporcionarle esta habitación sólo para usted -comentó, mientras limpiaba las gafas con la punta de la corbata-, me siento dolido.
– Cuando acabe de limpiar las gafas -dije-, las ventanas también necesitan que las limpien. Soy muy quisquilloso con las ventanas. Sobre todo cuando sé quien ha estado respirando tras ellas. No hay nada en esta celda que me guste; sobre todo desde que sé quién fue el último que la ocupó.
El hombre de la pipa por fin la encendió. Hitler habría odiado esa pipa. Me pareció que por fin había encontrado una razón para que me gustase Adolf Hitler.
El americano chupó la boquilla, soltó un poco de humo dulce y dijo:
– El otro día estuve viendo un viejo noticiario. Se veía a Hitler dando un discurso en el campo de Tempelhof, en Berlín. Aquel día había un millón de personas. Al parecer tardaron doce horas en conseguir que entrasen todos, y otras doce en conseguir que saliesen. Supongo que fue usted el único berlinés que aquella noche se quedó en casa.
– La vida nocturna en Berlín era mucho mejor antes de los nazis -comenté.
– Eso he oído. La gente dice que era algo espectacular. Degenerada, pero divertida. Todos aquellos cabarets. Bailarinas de striptease. Mujeres desnudas. Homosexualidad al aire libre. ¿En qué estaban ustedes pensando? No me extraña que los nazis se hiciesen con el poder. -Sacudió la cabeza-. Por otra parte, Múnich es bastante aburrido.
– Pero tiene sus ventajas -dije-. No hay comunistas en Múnich.
– ¿Es por eso que se fue a vivir allí en lugar de regresar a Berlín, después de su paso por un campo de prisioneros de guerra?
– Supongo que es una razón.
– Entró y salió de aquel campo relativamente rápido. -Acabó de limpiar las gafas y se las volvió a poner. Seguían siendo demasiado pequeñas para él y me pregunté si las cabezas de los americanos eran como los estómagos americanos, que continuaban creciendo más rápido que los europeos-. En comparación con un montón de tipos. Me refiero a que algunos de sus viejos camaradas sólo ahora comienzan a regresar a casa.
– Tuve suerte -afirmé-. Escapé.
– ¿Cómo?
– Mielke estuvo implicado.
– Entonces comenzaremos desde aquí mañana, ¿qué le parece? Aquí. A las diez.
– Será mejor que hablen con mi secretaria. Mañana había pensado empezar a escribir mi libro.
– ¿Qué le dije? Ésta es una gran habitación para un escritor. Quizá se presente el espíritu de Adolf Hitler y le ayude con unas cuantas páginas.
– Ahora en serio -dijo el otro americano-. Si necesita una pluma estilográfica y papel para tomar notas referentes a Mielke, no tiene más que pedírselo al guardia. Tal vez escribir unas cuantas cosas le ayude a refrescar la memoria.
– ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?
– Porque las cosas comienzan a ser más importantes. Mielke comienza a ser más importante. Por lo tanto, cuantos más detalles pueda recordar, mejor.
– Sé de un espíritu que puede ayudar mucho -dije-. Y no es el de Hitler.
– ¿Sí?
– Soy un poco como Goethe. Cuando estoy escribiendo un libro pienso que una botella de buen brandy alemán por lo general ayuda.
– ¿Existe algo que sea un buen brandy alemán?
– Me conformo con un poco de vodka barato, sólo que un hombre necesita un pasatiempo cuando tiene los pies atrapados en el cemento. Algo que le aparte la mente del presente y la transporte a algún lugar en el pasado. A unos siete años atrás, para ser más exactos.
– De acuerdo -asintió el hombre de las gafas-. Le conseguiremos una botella de algo.
– Y también quisiera ponerme al día con el tabaco. Lo he dejado desde que salí de Cuba. Desde que les conocí a ustedes tengo un buen motivo para matarme.
Me dejaron solo. Llegaron los lápices y el papel, una botella de brandy, un vaso limpio, dos paquetes de cigarrillos y cerillas, e incluso un periódico. Lo coloqué todo en la mesa y me limité a mirarlo durante un tiempo disfrutando de la libertad de tomar o no un trago. Son las pequeñas cosas que hacen tolerable la cárcel. Como una llave. Según lo que se decía, prácticamente habían dejado que Hitler dirigiese Landsberg y, durante su estancia allí, vivió como si estuviera en un hotel en vez de en una penitenciaría. Por supuesto, no tuvo motivos para arrepentirse por el putsch de 1923.
Me tumbé en la cama e intenté relajarme, pero no era fácil en aquella celda. ¿Era por eso por lo que me habían metido aquí? ¿O sólo era una muestra del sentido del humor de los americanos? Intenté no pensar en Adolf Hitler, pero él continuaba levantándose de la mesa, cargado de impaciencia, se acercaba a la ventana y miraba a través de los barrotes con su sempiterna pose de hombre elegido por el destino.
Lo curioso es que yo nunca había pensado de verdad en Hitler. Durante los años en que estaba vivo, intentaba no pensar en él en absoluto; lo tomé por un loco antes de que fuese elegido canciller de Alemania, y después de que lo eligiesen, deseaba que muriese. Pero ahora que estaba acostado en la misma cama en que, durante nueve meses, estuvo maquinando sus fantasías autocráticas, me resultaba imposible no prestar atención al hombre de ojos azules que miraba por la ventana.
Mientras lo miraba, se sentó de nuevo a la mesa, cogió una estilográfica y comenzó a escribir, llenando las hojas de papel con una escritura furiosa y barriendo cada página de la mesa y arrojándola al suelo cada vez que acababa, y yo las recogía y leía lo que había escrito. Al principio las frases no tenían ningún sentido; pero poco a poco se hicieron más coherentes, ofreciendo atisbos del extraordinario fenómeno que era la mente de Hitler. Todo lo que escribía estaba basado en su incontrovertible lógica y servía como una perfecta guía para la ejecución del mal, elaborada hasta el último detalle. Era como estar sentado en la misma celda de manicomio que el enloquecido doctor Mabuse, junto con los fantasmas de todos aquellos que había exterminado, mirando cómo escribía su testamento criminal.
Por fin dejó de escribir y, reclinado en la silla, se volvió hacia mí. Con la sensación de que ésta era mi oportunidad de ponerlo en la picota, intenté formularle alguna pregunta del tipo de las que Robert Jackson, el fiscal americano de Nuremberg, podría haberle hecho. Pero era más difícil de lo que había imaginado. Pero fui incapaz de formular ni una sola pregunta que fuera más allá de un simple «por qué»; y aún estaba luchando con esta idea cuando él me habló.
– Entonces, ¿qué pasó después?
Intenté contener un bostezo.
– ¿Se refiere a cuando dejé Le Vernet?
– Por supuesto.
– Regresamos a Toulouse. Desde allí nos dirigimos a Vichy y entregamos a nuestros prisioneros a los franceses. Luego fuimos hasta la frontera de la zona ocupada -creo que era Bourges- y esperamos a que los franceses nos los devolviesen. Un arreglo ridículo, pero que parecía satisfacer la hipocresía de los franceses. Entre los prisioneros estaba el pobre Herschel Grynszpan. Desde Bourges fuimos a París, donde los prisioneros fueron encerrados antes de trasladarlos por avión a Berlín. Bueno, es probable que usted sepa mejor que yo lo que le pasó a Grynszpan. Sé que estuvo internado un tiempo en Sachsenhausen. Y que nunca se celebró el juicio, por supuesto.
– El juicio era innecesario -afirmó Hitler-. Su culpabilidad era evidente. Además, podría haber sido vergonzoso para Pétain. Como ocurrió con el proceso de Riom, cuando aquel judío, Léon Blum, declaró contra Laval.
– Sí, lo comprendo -asentí.
– No sé nada más de lo que pudo pasarle a él -añadió Hitler-. En todo caso, no lo recuerdo. En definitiva, tenía muchas cosas en que pensar. Probablemente, Himmler se ocuparía de él. Me atrevería a decir que fue uno de esos a los que les ajustaron las cuentas en Flossenburg en los últimos días de la guerra. Pero usted ya sabe que Grynszpan se lo tenía bien merecido. Después de todo, no cabía duda de que asesinó a Ernst von Rath. Ninguna duda en absoluto. Aquel judío sólo quería matar a algún alemán importante, y von Rath fue la desafortunada víctima. Hubo numerosos testigos de aquel crimen que se presentaron y contaron la verdad de lo ocurrido. No es que usted sepa lo que significa la verdad. Su conducta en Le Vernet fue un flagrante acto de engaño y traición. Hacia mí y hacia sus compañeros oficiales.
– Sí, lo fue -admití-, pero puedo vivir con ello.
– ¿Regresó a Berlín?
– No. Me quedé en París durante un tiempo, fingiendo que llevaba a cabo nuevas investigaciones acerca de Erich Mielke. Un montón de comunistas alemanes y hombres de las Brigadas Internacionales se habían ofrecido voluntarios para incorporarse a la Legión Extranjera con tal de escapar de la Gestapo en Francia. La Legión no prestaba demasiada atención al pasado de sus hombres. Te alistabas en Marsella y servías en las colonias francesas, sin que nadie te hiciese preguntas. Fue fácil sugerir en mi informe a Heydrich que ésta fue la manera en que consiguió escapar de nosotros. La verdad es mucho más interesante.
– No para mí -dijo Hitler-. Lo que más me interesa es saber qué hizo usted con el oficial que intentó asesinarlo.
– ¿Qué le hace suponer que hice alguna cosa?
– Porque conozco a los hombres. Adelante. Admítalo. Se cobró la revancha, ¿verdad? Con el teniente Nikolaus Willms.
– Sí, lo hice.
Hitler se mostró triunfal.
– Lo sabía. Se sienta allí con su falso tribunal, pretendiendo formular preguntas al estilo Robert Jackson, pero en definitiva no es tan distinto a mí. Eso lo convierte en un hipócrita, Günther. Un hipócrita.
– Sí, es verdad.
– ¿Entonces qué hizo? ¿Lo denunció a la Gestapo? ¿De la misma manera que ayudó a denunciar a aquel otro hombre? Al capitán de la Gestapo de Würzburg. ¿Cómo se llamaba?
– Weinberger. -Sacudí la cabeza-. No, no fue así como pasó.
– Por supuesto. Hizo que Heydrich se ocupase de él. Heydrich siempre era muy bueno liquidando a las personas. Para ser un Mischling, era un excelente nazi. Supongo que debía hacerlo con más ahínco para demostrármelo a mí. -Hitler se rió-. Era la única razón por la cual lo teníamos con nosotros.
– No, tampoco fue así. No involucré a Heydrich.
Hitler giró la silla para mirarme y se frotó las manos.
– Quiero oírlo todo. Hasta el último sórdido detalle.
Bostecé de nuevo. Me sentía cansado. Se me cerraban los ojos. Lo único que quería hacer era irme a dormir y soñar con algún lugar diferente.
– Le ordeno que me lo diga.
– ¿Es una orden del Führer?
– Si le gusta más así.
Me sobresalté unos segundos, como cuando viajas en sueños y de repente se te ocurre la loca idea de que acabas de morir. Esa pequeña muerte es una sensación maravillosa. Te recuerda por qué respirar te hace sentir tan bien.
22
FRANCIA, 1940
En el verano de 1940 se estaba muy bien. No había mejor lugar para respirar el aire que París. Sobre todo si además tenía a mi disposición a aquella pequeña doncella del Hotel Lutétia para mantenerme entretenido. No es que me aprovechase de ella. Es más, era bastante escrupuloso en lo que se refería a Renata. Era una de las maneras de convencerme a mí mismo de que no era una rata, tal como el color gris de campaña que mi uniforme parecía sugerir. Me refiero a que esto no es el sermón de Oneguin. La deseaba. Y por fin la tuve. Pero me tomé mi tiempo. Del mismo modo en que actúas cuando te gusta tanto lo que hay entre las orejas de una muchacha como deseas lo que tiene entre sus piernas. Cuando ocurrió, fue algo moldeado por un motivo superior al simple deseo. Aunque no fuera precisamente por amor. Ninguno de los dos quería casarse. Pero hubo romance: el cortejo, el deseo, el miedo y el terror. Sí, hubo miedo y terror, porque Renata siempre supo que me iría, y que mataría al dragón del extintor de incendios tan pronto como supiese por qué había querido matarme. Mientras estuve en el sur de Francia, Renata había registrado la habitación de Willms y lo siguió en varias ocasiones, para descubrir que cenaba en Maxim's casi todas las noches. Con el sueldo de un general esto ya hubiese sido algo inusual, pero para un simple teniente resultaba casi milagroso, de modo que decidí visitar el restaurante en persona, con la intención de detectar alguna pista de por qué había intentado matarme. En este aspecto tuve la suerte de que Maxim's estuviese dirigido por Otto Horcher, propietario de un restaurante en Berlín-Schöneberg. En la primavera de 1938, Otto había sido mi cliente cuando yo dirigía una empresa de éxito como investigador privado. Trabajé de modo encubierto como camarero en su local durante un par de semanas para descubrir quién le estaba robando. Resultó que todos le robaban, pero había un hombre, el mayordomo, que le robaba más que todos los demás juntos. Después de aquello nos hicimos amigos y, pese a que era nazi y buen amigo de Göring -razón por la que le encargaron dirigir el más famoso restaurante de París-, siempre podía contar con él para que me reservara una mesa cuando necesitaba impresionar a alguien, porque después del Borchartt, el Horcher era el mejor restaurante de Berlín.
Maxim's estaba en la Rue Royal, en el distrito octavo, y era un templo del Art Nouveau, con terciopelos rojos y una gran cocina. Aparcados en el exterior había varios coches del alto mando alemán, pero no necesitabas ser alemán para comer en Maxim's. Cuando fui con Renata, Pierre Laval, uno de los principales políticos de Vichy, estaba allí; y también Fernand de Brinon. Lo único que necesitabas era dinero -un montón de dinero- y algunas tabletas de bismuto. En 1940, Maxim's era un buen lugar para los hombres y mujeres que sabían lo que querían y cómo conseguirlo sin importarles el precio. Es probable que todavía siga siéndolo.
Entramos y nos acompañaron sin más a una mesa, o al menos de la manera más sencilla que el untuoso y adulador camarero fue capaz de conseguir.
– ¿Te lo puedes permitir? -preguntó Renata, que miraba el menú con los ojos como platos.
– Me hace sentir joven de nuevo -respondí-. En aquella época me sentía tan pobre.
– ¿Entonces qué hacemos aquí?
– Buscamos la única cosa que no está en el menú. Información.
– ¿Sobre tu amigo Willms?
– ¿Sabes?, si continúas diciendo que es mi amigo, aunque sea en broma, voy a tener que demostrarte lo mucho que me desagrada.
Ella tembló visiblemente.
– No, por favor. No quiero saberlo. -Echó una ojeada al restaurante-. No lo veo por aquí. -Casi dio un brinco al ver a Laval-. En cualquier caso, tendría que estar. Hay más serpientes aquí que en toda África.
– No sabía que hubieras viajado tanto.
– No, pero he viajado. Es obvio que tú nunca has estado en África.
– Comienzo a creer que me he equivocado contigo, Renata. Tenía la pintoresca idea de que eras la chica de al lado.
– Donde viven mis padres, en Berna, si alguna vez conoces a la chica de al lado, sabrás por qué vine a París.
Llegó el jefe de sala con dos cartas y con más aires que un profesor de aeronáutica. A Renata le pareció un poco intimidatorio. A mí ya me habían intimidado antes, y por lo general con algo mucho más letal que una carta de vinos.
– ¿Cómo se llama? -le pregunté.
– Albert, monsieur. Albert Glaser.
– Bien, Albert, tenía la impresión de que Alemania había dejado de pagar a Francia las reparaciones de guerra, pero veo, por los precios de esta carta, que estaba equivocado.
– Nuestros precios no parecen preocupar a los otros oficiales alemanes que vienen por aquí, monsieur.
– Es lo que la victoria les hace a los nazis, Albert. Los vuelve despilfarradores, descuidados, arrogantes. Pero yo sólo soy un humilde alemán de Berlín ansioso por renovar mi amistad con monsieur Horcher. Hágame un favor, Albert. Vaya y susúrrele al oído que Bernie Günther está en el local. Ah, y tráiganos una botella de Mosela. Cuanto más cerca del Rin mejor.
Albert se inclinó con mucha dignidad y se marchó.
– No te gustan los franceses, ¿verdad? -preguntó Renata.
– Hago todo lo posible -respondí-. Pero me lo ponen muy difícil. Incluso en la derrota parecen persistir en la creencia de que éste es el mejor país del mundo.
– Tal vez sea así. Quizás ésa es la razón por la que no tienen el mejor ejército del mundo.
– Si vas a comportarte como un filósofo tendrás que dejarte crecer una barba enorme o un mostacho ridículo. Son las únicas personas que nos tomamos en serio en Alemania.
Horcher apareció con una botella de Mosela y tres copas.
– Bernie Günther -dijo, y estrechó mi mano-. Es un placer.
– Otto. Ella es Fraulein Renata Matter, una amiga mía.
Horcher le besó la mano, se sentó y sirvió el vino.
– ¿Así que es usted quien le está enseñando a la gallina a ser tan lista como un huevo, Otto?
– ¿Se refiere a que esté aquí en París? -Horcher se encogió de hombros. Era un hombre grande, con un rostro como el de un general alemán. Bávaro o vienés de origen -no recuerdo bien-, siempre tenía el aspecto de un hombre en busca de una cerveza y una banda de música-. Si el Gordo Hermann te pide que hagas algo por él, no puedes negarte, ¿verdad? -Se rió-. Le gusta mucho este lugar. Lo que pasa es que tiene un problema con los altaneros camareros franceses. Es por eso que estoy aquí. Para hacer que él y los «listas rojas» se sientan como en casa. Y para cocinar algunos de sus platos favoritos.
– Estoy interesado en uno de sus clientes de bajo rango -expliqué-. El teniente Nikolaus Willms. ¿Le conoce?
– Es uno de mis clientes habituales. Siempre paga en efectivo.
– No puede haber muchos tenientes aquí. ¿Acaso le ha tocado la lotería alemana? Con estos precios, tendría que haber sido un premio entero de la Alemania del Sur y el Sachsen, Otto.
Horcher echó un vistazo alrededor y se inclinó hacia mí.
– Este lugar recibe a muchas chicas de vida alegre, Bernie. Chicas con mucha clase. Aquí en París las llaman cortesanas, pero son putas de todas maneras. Le pido perdón, señorita Matter. No es un buen tema de conversación delante de una dama.
– No se disculpe, Herr Horcher -le dijo ella-. Vine a París para aprender. Así que, por favor, hable sin tapujos.
– Gracias, señorita. Este tipo, Willms, parece conocer a muchísimas de estas chicas, Bernie. Así que yo me hago algunas preguntas. Me refiero a que me gusta conocer a los clientes. Es sólo por el bien del negocio. En cualquier caso, al parecer este Willms tiene el poder de cerrar cualquier maison de plaisir en París. Por lo visto era un poli de la brigada contra el vicio en Berlín y se aprovecha de ello. Según tengo entendido, los que pagan siguen abiertos y los que no lo hacen, cierran. El viejo sistema de protección.
– Es una bonita mina de oro -comenté.
– Hay algo más -añadió Horcher-. También hay una mina de diamantes. ¿Ha oído hablar del One-Two-Two y la Maison Chabanais?
– Por supuesto. Son casas de alta categoría que sólo los alemanes pueden permitirse frecuentar. Supongo que pagan.
Horcher asintió.
– Como si fuera el subsidio de invierno. Pero Willms es listo. Hay una tercera casa de alta categoría donde necesitas una contraseña para franquear la puerta y sólo puedes acceder con una invitación.
– ¿Willms imprime las tarjetas?
– Adivine quién recibió una invitación cuando vino en un vuelo a París.
– ¿El Mahatma Propagandi?
– Así es. -Horcher pareció sorprendido de que lo hubiese adivinado-. Tendría que haber sido detective, ¿sabe?
– Sin duda, Willms no puede estar haciendo esto por cuenta propia.
– No sé si lo hace o no. Pero sé con quién cena a menudo. Ambos son oficiales alemanes. Uno de ellos es el general Schaumberg. El otro es un capitán de la Sipo, como usted. Se llama Paul Kestner.
– Qué interesante. -Dejé que esa impresión calase en su ánimo antes de mi siguiente pregunta-. Otto, por casualidad, ¿no tendrá la dirección de esa casa tan elegante?
– El veintidós de Rue de Provence, al otro lado del Hotel Drouot, en el noveno distrito.
– Gracias, Otto. Le debo una.
Después de cenar aún faltaba una hora para el toque de queda de medianoche y le dije a Renata que regresase en el metro a su pequeño apartamento de la Rue Jacob.
– Ten cuidado -dijo ella.
– No pasa nada. No entraré. Yo sólo…
– No te he pedido que seas bueno. Sólo digo que tengas cuidado. Willms ya ha intentado matarte una vez. No creo que vacile en intentarlo de nuevo. Sobre todo ahora que has descubierto su negocio.
– No te preocupes. Sé lo que hago.
Habría quedado bien si fuera cierto. Pero no sabía lo que estaba haciendo, por la sencilla razón de que seguía sin tener idea de por qué Willms había intentado matarme.
Decidí ir caminando a la Rue de Provence con la intención de que el ejercicio y el aire del verano me ayudaran a aclarar las cosas. Durante un rato me devané los sesos buscando qué podría haberle dicho a Willms en el tren que nos trajo de Berlín; algo que le hubiese llevado a creer que yo representaba una amenaza para su nefasta organización. Poco a poco llegué a la conclusión de que no era nada que yo hubiese dicho; era lo que yo era lo que quizá lo había alarmado. En el Alex se creía que yo era un espía de Heydrich, y Willms, que había trabajado allí durante un tiempo, quizá lo sabía; y aunque no fuera así, Paul Kestner podría habérselo dicho. Por su parte, Kestner no se creía que yo hubiera viajado desde Berlín para arrestar a un solo hombre. Si los dos eran socios, librarse de mí podría ser una prudente medida de precaución, y Willms era la clase de tipo que se hubiese ocupado del asunto. Quizás era más preocupante saber en qué estaría involucrado el general Schaumberg, y antes de elaborar alguna teoría necesitaría saber algo más de él. Esto me pareció más urgente cuando descubrí, al llegar ante el veintidós de la Rue de Provence, que había más coches del Estado Mayor aparcados allí que delante de Maxim's.
Durante varios minutos permanecí a cierta distancia, en un portal del lado opuesto de la calle, atento a las idas y venidas de lo que, a primera vista, era una entrada elegante, con un portero de librea. En dos ocasiones vi llegar a un oficial alemán, decirle una sola palabra al portero y ser admitido. Parecía obvio que a menos que dijese la palabra clave no tenía ninguna posibilidad de entrar en la maison, y cuando ya estaba a punto de renunciar y volver a mi hotel, un coche del Estado Mayor apareció en la esquina y vislumbré al oficial que viajaba en el asiento trasero. No se destacaba por nada, excepto por las insignias rojo y oro en el cuello y la cruz Blue Max que llevaba alrededor del cuello. La Pour La Mérite -popularmente conocida como la Blue Max- no es una condecoración común, y eso me hizo pensar que no podía ser otro que el comandante de París, el general Alfred von Vollard-Bockelburg en persona. Verle llegar a la maison me dio una idea. Recuerden que, en el París de 1940, muchos oficiales de Estado Mayor eran unos francófilos convencidos; las relaciones con los franceses eran buenas y los mandos alemanes hacían todo lo posible por no ofender a los franceses ni pisarles los callos administrativos.
Ahora, el general, que no debía de medir más de un metro cincuenta de estatura incluso con las botas, había bajado del coche y estaba repitiendo la contraseña al portero.
Me quité el sombrero y corrí hacia el héroe diminuto, cuando ya le abría la puerta del prostíbulo. Al ver que me acercaba al general, un ayudante de campo me cerró el paso. Era un coronel con monóculo.
– ¡General! -grité -General von Vollard-Bockelberg.
Me puse la gorra y le dediqué un saludo impecable.
– Sí -dijo el general devolviendo el saludo. Su cabeza era casi como una bola de billar. Parecía un bebé con bigote.
– Gracias a Dios, señor.
– Willms, ¿no?
Había salido mejor de que lo que esperaba. Miré nervioso al portero, preguntándome si entendería mucho el alemán, y me arriesgué. Entrechoqué los talones, lo cual, para un oficial alemán, siempre significa sí.
– Me alegra mucho haberle alcanzado, Herr general. Al parecer, un destacamento de gendarmes franceses se dirige hacia aquí para allanar el local.
– ¿Qué? El general Schaumberg me aseguró que este establecimiento estaba por encima de toda sospecha.
– Oh, estoy seguro de que el general está en lo cierto, señor. Pero la Prefectura de París ha recibido órdenes de la Comisión de Moralidad alemana de que las maisons de plaisir que emplean personas de color o judías deben clausurarse; las mujeres serán arrestadas y los oficiales alemanes serán sometidos a revisión médica para detectar posibles enfermedades venéreas.
– Yo mismo firmé esa orden -dijo el general-. Era una orden para la protección de la tropa. No afectaba a los jefes y oficiales alemanes. Ni a las maisons como ésta.
– Lo sé, señor. Es culpa de los franceses, señor -añadí-. Da la impresión de que ellos no lo ven así, señor. O al menos, parece que hayan decidido no apreciarlo, si me entiende. -Miré con urgencia mi reloj.
– ¿A qué hora está dispuesta la operación? -preguntó acto seguido el general.
– Bueno, eso depende, señor. En París, no todos se han preocupado de sincronizar sus relojes con la hora alemana, como usted había ordenado, señor. Eso incluye a la policía francesa. Si han previsto realizar el operativo según la hora de París, puede ocurrir en cualquier momento. Si se ajustan a la hora de Berlín, tal vez aún quede tiempo para desalojar la casa antes de que se produzca un embarazoso incidente.
– Tiene razón, señor -intervino el ayudante-. Aún hay muchos franceses que no han adoptado la hora oficial alemana.
El pequeño general asintió.
– Willy -le dijo al ayudante-. Entre e informe con discreción a todos los oficiales del Estado Mayor que pueda encontrar para que abandonen el lugar. Le espero en el coche.
– ¿Quiere que le ayude, Herr coronel?
– Sí, gracias, capitán Willms. Y gracias por su presencia de ánimo.
Entrechoqué los talones de nuevo y seguí al coronel a través de la puerta, mientras el pequeño general le explicaba las cosas al portero en lo que sonaba como un francés impecable.
Subí por una escalera curva de hierro forjado y me encontré en un elegante salón con un candelabro tan grande como la parte inferior de un iceberg y varios murales rococó que podrían ser obra de Fragonard, si alguna vez le hubiesen pedido que ilustrase las memorias de Casanova con la máxima obscenidad. La cúpula dorada del techo parecía el interior de un huevo Fabergé. Había muchas sillas y sofás que parecían tapizados con la ayuda de un compresor de aire; tenían las patas largas, los tobillos delgados con una bola y pies como garras. Las chicas sentadas en el sofá tenían las piernas largas y los tobillos delgados, y por lo que yo sabía, también una bola y pies con garras, sólo que no presté mucha atención a sus pies porque había otros detalles de su apariencia que llamaron mi atención. Todas ellas estaban desnudas. El objeto de esta preciosa casa era que cada hombre con una lista roja en su pantalón pudiese sentarse a juzgar sin prisas a estas bellezas olímpicas, como Paris con su manzana especial. Incluso había una fuente de frutas en la mesa.
Estos pensamientos eran muy sugerentes pero tenía prisa, y antes de que la «temps perdu» patronne pudiese soltarme cualquier rollo de madre y esposa, me fijé en una rubia natural y la conduje hacia un dormitorio dándole un par de palmadas en su bien plantado derrière. No es que tuviese un interés especial en estar con ella, pero necesitaba urgentemente una puerta cerrada y esperar detrás, mientras el ayudante del general se ocupaba de dar la alarma. Ya le oía avisar a los otros oficiales de que la policía iba a presentarse en cualquier momento y allanar el local. Y no pasó mucho antes de oír el sonido de muchas botas precipitándose por las escaleras mientras la exclusiva clientela de la maison abandonaba el edificio a la carrera. Mientras tanto, yo intentaba tranquilizar a mi hermosa compañera desnuda asegurándole que no tenía ningún motivo para preocuparse y le formulaba algunas preguntas referentes a Willms, Kestner y Schaumberg. Su nombre era Yvette y hablaba un alemán excelente, como casi todas las muchachas del número veintidós. Era probable que por esa razón las hubiesen escogido para trabajar aquí.
– El general Schaumberg es el segundo comandante de Berlín -explicó ella-. Según parece, pasa la mayor parte del tiempo visitando los prostíbulos parisinos. Él y su adjunto, que es un conde alemán. El Graf Waldersee. También hay un príncipe metido en el asunto: el príncipe von Ratibor. El príncipe y su perro vienen por lo menos dos veces por semana. Todos los certificados de los prostíbulos se entregan en la oficina de Schaumberg, y junto con Kestner y Willms, se ha montado un bonito negocio. Los alemanes ganan por los dos lados. Les pagan por obtener el certificado y se acuestan con las mejores putas. Pero el cerebro del equipo es Willms. Era un flic, así que sabe cómo funciona una maison. También es un cabrón. Se lleva una buena parte de todo. La mayoría de las noches está en su despacho del último piso, trampeando con los libros para mostrárselos a Schaumberg.
– ¿Está aquí ahora?
– Estaba. Supongo que ya estará llamando a la oficina de Schaumberg para saber qué demonios está pasando. Por cierto, ¿qué está pasando?
Me pareció conveniente no decirle más de lo que necesitaba saber.
Al cabo de una media hora subí las escaleras. No había nadie a la vista, pero oí a alguien en el piso de arriba gritando en francés. Aceleré el paso y llegué al rellano, delante de una puerta abierta. Willms estaba al teléfono detrás de una mesa. Estaba sentado junto a una caja de caudales abierta, como si creyese que podía mantenerlo caliente. Quizás era así, había mucho dinero dentro.
Al verme, dejó el teléfono y asintió.
– Supuse que era usted -dijo-. La persona que avisó de que la gendarmería iba a allanar el local.
– Así es. No quería avergonzar a ninguno de los «listas rojas» cuando lo detuviese, Willms.
– ¿A mí? ¿Arrestarme? -Se rió-. Es usted quien va a tener problemas, Günther. No yo. La mitad del Estado Mayor de París está bebiendo de esta botella, amigo mío. Algunas cabezas muy importantes se van a sentir dolidas por lo que ha hecho aquí esta noche.
– Lo superarán. Dentro de unos días esos condes y príncipes de la Werhmacht olvidarán que existió una vez una rata como usted.
– ¿Con la cantidad de pasta que están sacando de este lugar? No lo creo. Verá, está intentando cerrar una bonita mina. La única pregunta es ¿por qué? ¿Es que tiene algo en contra de que sus colegas oficiales echen un polvo de vez en cuando?
– No lo estoy arrestando por ser un chulo, Willms. Aunque lo es. Personalmente, no tengo nada en absoluto contra los chulos. Un hombre no puede evitar ser lo que es. No, lo arresto por intento de asesinato.
– Ya. ¿Y a quién se supone que he intentado asesinar?
– A mí.
– ¿Puede probarlo?
– Soy detective, no lo olvide. Dispongo de algo sin importancia llamado pruebas. Por no hablar de un testigo. Y si estoy en lo cierto, también de un móvil. No es que necesite ninguna de estas cosas cuando Himmler descubra lo que ha estado haciendo aquí en París, Willms. Es bastante menos comprensivo que yo cuando se trata de la conducta de los hombres que visten el uniforme de sus amadas SS. No sé por qué, pero tengo la sensación de que su opinión sobre la conducta de usted va a importar mucho más que la del general Schaumberg.
– Va en serio, ¿verdad?
– Siempre voy en serio cuando alguien intenta gasearme con el contenido de un extintor de incendios. Por cierto, lo comprobé con el Alex. Por lo visto, antes de unirse a la policía trabajó usted en los bomberos.
– No veo que eso pruebe nada.
– Demuestra que usted entiende de extintores de incendios. Y explicaría por qué el tapón del extintor que estuvo a punto de matarme fue hallado en su habitación.
– ¿Quién lo dice?
– El testigo.
– ¿Cree que una corte marcial aceptará la palabra de un francés contra la palabra de un oficial alemán?
– No. Pero quizá la acepten contra la palabra de un repugnante chulo.
– Quizá tenga razón -dijo Willms-. Tendremos que verlo, ¿no?
Exhaló un suspiro de cansancio, se echó hacia atrás en la silla y, con el mismo movimiento, abrió el cajón de su mesa. Antes de ver el arma, ya sabía que estaba allí; ahora era cuestión de ver quién disparaba primero, si él o yo. Mi pistolera de las SS sólo tenía un broche de latón que mantenía cerrada la funda, pero aun así yo no era Gene Autry, y la Luger estaba en su mano antes de que la Walther P38 estuviese en la mía. Fue el gatillo de dos posiciones de la Walther lo que probablemente me salvó la vida. Como la mayoría de los polis, tenía el hábito de llevarla con un proyectil en la recámara y amartillada. No tenía más que apretar el gatillo. Willms tendría que haberlo sabido. El sistema de su Luger era mucho más complicado, y por eso los polis no la llevaban. En el preciso momento en que su pistola estaba a punto de disparar, yo estaba a punto de gritarle una advertencia. No me dio tiempo de acabarla, porque él ya estiraba el brazo y me apuntaba con el arma, así que disparé a un costado de su cabeza.
Por un momento creí que había errado el tiro.
Willms se sentó, sólo que no lo hizo en la silla sino en el suelo, como un niño explorador que se hubiera caído de culo junto a la hoguera del campamento. Entonces vi la sangre que salía de su cráneo como barro caliente. Cayó de lado y permaneció inmóvil excepto por las piernas, que se estiraron poco a poco, como si intentara ponerse cómodo para morir, mientras su cabeza teñía la alfombra beis de un rojo oscuro, como un clarete barato derramado por un cliente insatisfecho en un restaurante de poca calidad.
Con manos temblorosas le puse el seguro a la Walther y la guardé, preguntándome si no podía haber apuntado a alguna otra parte que no fuese la cabeza. Al mismo tiempo me dije a mí mismo que una de las formas más fáciles de acabar muerto era dejar que un adversario herido tuviera la oportunidad de disparar.
Me agaché, me aseguré de que la Luger tuviese el seguro puesto, y fue entonces cuando comencé a ver el lío en que me había metido, con todos aquellos generales, condes y príncipes que compartían el negocio con Willms. Con la convicción de que sería mejor que su muerte no pareciera un homicidio, cambié la Luger por mi propia Walter y a continuación, al ver la chaqueta y el cinturón colgados en un perchero, cogí su propia Walther y la coloqué en mi pistolera antes de guardar la Luger en el cajón. Las cosas sólo parecían un poco desordenadas. El suicidio era una bonita y clara solución para la policía francesa, la Sipo y los «listas rojas» del Hotel Majestic. Me pregunté si llegarían a molestarse en buscar una quemadura de pólvora en la cabeza de Willms. Porque a los polis de todo el mundo les encantan los suicidios; casi siempre son los homicidios más fáciles de resolver. Sólo tienes que levantar la alfombra y barrer debajo.
Cogí el teléfono y le pedí al operador que me pusiese con la Prefectura de Policía, en la Rue de Lutèce.
23
ALEMANIA, 1954
Me senté y parpadeé con fuerza en la penumbra de la celda número siete, y me pregunté cuánto habría dormido. La sombra de Hitler había desaparecido, al menos por ahora, y me alegré de que fuese así. No me gustaban sus preguntas, o la burlona suposición de que, en el fondo, yo era tan criminal como él. Tal vez fuera cierto que podría haberle disparado a Nikolaus Willms en algún lugar menos fatal que la cabeza, y que incluso, mientras intentaba arrestarlo, era probable que en secreto desease matarlo. Quizá si hubiese sido Paul Kestner quien hubiese desenfundado el arma también lo habría matado. Pero resultó que nunca más volví a ver a Kestner, y lo último que supe de él fue que había formado parte de un batallón de policía en Smolensk, dedicado a matar judíos y comunistas.
Abrí la ventana y ofrecí mi rostro a la fría brisa del amanecer en Landsberg. No podía ver las vacas, pero podía olerías a lo lejos, en los campos que se extendían al otro lado del río hacia el sudoeste, y también podía oírlas. Una de ellas mugía como un alma perdida en un lugar muy, muy lejano. Quizá tan perdida como mi propia alma. Casi sentí el deseo de soltar mi aliento en una solitaria descarga caliente a modo de respuesta.
El París de 1940 también parecía muy lejano. Aquel fue un gran verano, gracias a Renata. Oltramare, el inspector jefe de la Prefectura, aceptó sin rechistar la historia de cómo había encontrado a Willms muerto, después de ir a la maison con la intención de arrestarlo, aunque estaba claro como la Torre Eiffel que no se creía ni una palabra.
La Sipo se mostró un poco más reticente, y fui llamado al Hotel Majestic, en la Avenue des Portugais, para darle explicaciones al general Best, jefe de la RSHA en París.
Best, un hombre de ojos oscuros y aspecto severo, natural de Darmstadt, tenía casi cuarenta años y tenía un acusado parecido con el lugarteniente del partido nazi, Rudolf Hess. Había cierta animosidad entre él y Heydrich y, por esa razón, esperaba que Best me tratase con dureza. Sin embargo, se limitó a soltarme una ligera reprimenda por mi declarado interés en arrestar a Willms sin consultarle, lo cual era justo, y mi disculpa pareció zanjar el incidente; tal como resultaron las cosas, estaba mucho más interesado en escarbar en mi cerebro para un libro que estaba escribiendo sobre la policía alemana. Nos encontramos en varias ocasiones en su restaurante favorito, una brasserie del Boulevard de Montparnasse llamada La Coupole, y le relaté mi vida en el Alex y algunos de los casos que había investigado. El libro de Best se publicó al año siguiente y se vendió bastante bien.
De hecho, se convirtió en mi benefactor. Él y su maldito libro fueron la razón principal por la que conseguí permanecer en París hasta junio de 1941, y así fue como Best consiguió que me perdiese el viaje a Pretzsch y las arengas de Himmler para las SS y el SD. Tal vez hubiese podido quedarme durante algún tiempo más y eludir mi partida hacia Ucrania de no haber sido por Heydrich. De vez en cuando, le gustaba tirar un poco del sedal para recordarme que tenía su anzuelo en mi boca.
Encendí un cigarrillo y me acosté de nuevo en la cama, a la espera de que se fortaleciera la luz gris y la habitación tomase forma, mientras los implacables guardias despertaban a los ocupantes de Landsberg para los ejercicios, el desayuno, y lo que habían bautizado como «asociación libre». Para mi sorpresa, ahora me permitieron volver a mezclarme con los otros reclusos de la prisión. Para evitar a Biberstein y Haensch, y sus preocupaciones por lo que les estaba contando a los americanos y cómo ello podría afectar a sus probabilidades de conseguir la libertad condicional, me encontré buscando la compañía de Waldemar Klingelhofer. Dado que él había sido marginado por todos los demás en Lansdberg, hablar con él era la mejor manera de asegurarme de que me dejaran solo; al menos mientras hablábamos. Nos encontrábamos en el jardín, con el sol calentando nuestros rostros.
Klingelhofer no había envejecido bien desde nuestra estancia en la Casa Lenin de Minsk, y quizás era el único prisionero de quien se podía decir que le quedaba algo de conciencia por lo que había hecho. Parecía un hombre abrumado por sus actividades con el comando Moscú. Martin Sandberger, que nos miraba desde un poco más allá, parecía sencillamente un psicópata.
Al mirar el rostro lleno de tics de Klingelhofer, con sus gafas, era difícil imaginar al antiguo tenor de ópera capaz de cantar cualquier cosa, excepto quizás el Dies Irae. Pero yo estaba más interesado en hablar de lo que había ocurrido en Minsk después de mi regreso a Berlín.
– ¿Recuerdas a un hombre llamado Paul Kestner? -le pregunté.
– Sí -respondió Klingelhofer-. Formaba parte de un comando asesino en Smolensk cuando llegué allí en 1941. Se suponía que yo debía conseguir pieles para los uniformes de invierno de los soldados alemanes. Creo que Kestner había estado en París, y se mostraba muy resentido por su traslado a Rusia. Parecía estar desquitándose con los judíos, eso era obvio, y mi impresión era que se trataba de un hombre muy cruel. Después de aquello oí que lo habían destinado al campo de exterminio de Treblinka. Eso tuvo que ser alrededor de julio de 1942. Creo que era el segundo comandante. Corrieron rumores de que Kestner e Irmfried Eberl, que ostentaba el mando, dirigían el campo para su propio placer y beneficio; utilizaban a las mujeres judías para el sexo y se apropiaban del oro y las joyas de los judíos que, en realidad, eran propiedad del Reich. En cualquier caso, los jefes se enteraron y, según todas las fuentes, los echaron a los dos y a algunos más antes de designar a un hombre nuevo para limpiar los establos. Un tipo llamado Stangl. Mientras tanto, Eberl y Kestner fueron expulsados de las SS, y en 1944 oí que se habían incorporado a la Wehrmacht en un intento de redimirse. Los americanos detuvieron a Eberl hace unos años y creo que se colgó. Pero no tengo ni idea de qué fue de Kestner. Dicen que Stangl está en Sudamérica.
– Bueno, estará en Argentina o en Uruguay.
– Has tenido suerte -comentó Klingelhofer-. De haber estado en aquellos lugares. Yo espero morir aquí.
– Debes ser el único prisionero en Landsberg que lo cree, Wally. Todos los demás parecen estar esperando la libertad condicional. Ya han dejado marchar a hombres que, en mi opinión, eran peor que tú.
– Gracias. Es muy amable de tu parte. Sólo espero que si muero aquí, permitan a mi familia quedarse con mi cadáver. No quiero que me entierren aquí, en Landsberg. Significaría mucho para ellos. Es agradable que lo digas, sí. No pretendo salir de aquí. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podríamos hacer cualquiera de nosotros?
Dejé a Klingelhöfer hablando solo. Lo hacía mucho en Lansdberg. Parecía más fácil que hablar con los americanos. O con Biberstein o Haensch. O con Sandberger, que me arrinconó cuando volvía a mi celda.
– ¿Por qué hablas con un cabrón como ése? -preguntó.
– ¿Por qué no? ¿Acaso no hablo contigo? En realidad, no tengo tantos reparos.
– Un tipo divertido. He oído que comentaban eso sobre ti, Günther.
– No te veo reír. Claro que tú fuiste juez, ¿verdad? ¿Antes de ir a Estonia? Por lo que he oído, allí tampoco se reían mucho.
Sandberger tenía cara de rufián, con una mandíbula como un neumático pinchado y los ojos hostiles de un boxeador. Costaba imaginar que alguien con semejante cara pudiera convertirse en abogado o juez. Resultaba más sencillo imaginárselo asesinando a sesenta y cinco mil judíos. No necesitas ser un criminólogo para deducirlo de una fisonomía como la de Sandberger.
– He oído que los americanos te están haciendo pasar un mal rato -comentó.
– Oyes bien con esas cosas que tienes a los lados de la cabeza.
– Así que me tomé la libertad de hablarle de ti al obispo evangélico de Württemberg. En mi última carta.
– Mientras haya prisiones habrá oraciones.
– Él puede hacer mucho por ti, aparte de rezar.
– Una tarta no estaría mal. Con montones de crema y de frutas, y una Walther P38 en el relleno.
Sandberger me dirigió una sonrisa torcida que no provocó ninguna duda en mi mente acerca de la ascendencia del hombre.
– No se ocupa de las fugas de las prisiones -manifestó Sandberger-. Sólo escribe cartas a personas muy influyentes aquí, y en América.
– No quiero que se tome ninguna molestia por mí. Además, acabo de volver de América. Y desde luego, no hice amigos mientras estuve allí.
– ¿En qué parte?
– En el hemisferio sur. Sobre todo en Argentina. No te gustaría Argentina, Martin. Hace calor. Hay demasiados insectos. Y montones de judíos. Con el inconveniente de que sólo te permiten matar a los insectos.
– También he oído que hay muchos alemanes.
– No. Sólo nazis.
Sandberger sonrió. Lo más probable es que lo hiciese con buena intención, pero fue como ver aparecer algo desagradable y atávico hacia el final de una sesión espiritista. La maldad encendiéndose y apagándose como una bombilla defectuosa.
– Bien -dijo, con un tono de paciente amenaza-. Si puedo ayudarte en algo, házmelo saber. Mi padre es amigo del presidente Heuss.
– ¿Él está tratando de ayudar a liberarte? -Intenté contener la sorpresa en mi voz-. ¿De conseguir tu libertad condicional?
– Sí.
– Gracias. -Me alejé antes de que pudiese ver la mirada de horror en mi rostro. Parecía que la única manera de conseguir algún amigo en la nueva Alemania era a través de amigos que no me gustaban nada.
Mis amigos americanos, los dos, estaban en la celda número siete cuando, después del desayuno, uno de los guardias me llevó allí. Esta vez habían traído un pequeño magnetófono en un maletín de cuero con un micrófono no mucho más grande que una máquina de afeitar Norelco. Uno estaba llenando la pipa con el tabaco de una bolsa de Sir Walter Raleigh; el otro se estaba acomodando la pajarita mirándose en el reflejo de la ventana. Había un Stetson de ala corta sobre mi cama y ambos olían a tónico capilar Vaseline.
– Pónganse cómodos -dije.
– Gracias, ya lo hemos hecho.
– Si van a grabar mi voz cantando debo advertirles que ya tengo un contrato con Parlophone.
– Es sólo para nuestro placer personal -dijo uno mientras chupaba su Walter Raleigh-. No pensábamos en una difusión general. Al menos, no estas Navidades.
– Creemos que estamos llegando a la parte más interesante -señaló el otro-. Todo lo referente a Erich Mielke. Por fin. La parte que nos afecta ahora. -Conectó la máquina y las bobinas comenzaron a girar-. Diga algo para medir el nivel de grabación.
– ¿Cómo qué?
– No lo sé. Pero esperemos que la tradición oral aún no haya muerto en Alemania.
– Si no lo está, debe ser la única cosa en Alemania que todavía está viva.
Unos pocos segundos más tarde escuché por primera vez el sonido de mi propia voz emitida por alguien que no era yo mismo. Había algo en ella que no me gustaba. Sobre todo esa manera lacónica que tenía de hablar. Hacía cinco años que no estaba en mi ciudad natal, pero aún sonaba tan poco dispuesto a ayudar como un sepulturero de Berlín. Resultaba fácil ver por qué no le caía bien a la gente. Si alguna vez quería hacer una contribución útil tendría que arreglarlo. Quizá tomar algunas lecciones de cortesía y encanto.
– Piense en nosotros como si fuéramos los hermanos Grimm -dijo el americano de la pipa-. Y que estamos reuniendo material para escribir un cuento.
– Intentaré no pensar en absoluto en ustedes, si puedo lograrlo. Pero lo de los hermanos Grimm ya me sirve. Nunca me gustaron sus cuentos. Sobre todo odiaba el cuento del idiota del pueblo con la pipa y la pajarita y su perverso Tío Sam.
– De acuerdo. Después de su estancia en París volvió a Berlín.
– Por poco tiempo. Le busqué un trabajo a Renata en el Adlon y viví para lamentarlo. La pobre chica murió en el primer gran bombardeo aéreo de Berlín, en noviembre de 1943. Vaya ayuda que fui.
– ¿Qué hay de Heydrich?
– Oh, a él lo mataron antes de 1943. Sólo que era una muerte cantada y servida en bandeja de plata. Pero ésa es otra historia.
– ¿Le creyó? ¿Aquello de que no había encontrado a Mielke?
– Quizá sí, quizá no. Con Heydrich nunca se sabía. Hablamos en su despacho en Prinz Albrechtstrasse. Luego recibí órdenes de partir hacia Ucrania. Me lo hubiese tomado como algo personal, de no haber sido que todos los demás tenían las mismas órdenes. -Me encogí de hombros-. Bueno, espero que sus amigos Silverman y Earp le hayan contado todo esto. Luego estuve en Berlín durante un tiempo, antes de ir a Praga. Aquello fue en el verano de 1942. A ver. Un año más tarde estaba en Smolensk, en la Oficina de Crímenes de Guerra. Con el rango de Oberleutnant. Pero después de la batalla de Kursk salimos de aquel teatro de operaciones muy rápido. Se puede decir que el Ejército Rojo tenía la iniciativa. Conseguí un permiso. Me casé. Con una maestra. Luego fui reclutado para el Abwehr -la inteligencia militar- y ascendido de nuevo a capitán.
– ¿Por qué fue degradado?
– Por algo que ocurrió en Praga. Supongo que le pisé los callos a alguien. -Me encogí de hombros-. En cualquier caso, en febrero de 1944 me uní al Ejército Norte del general Schörner como oficial de inteligencia. Para entonces ya hablaba el ruso bastante bien. También algo de polaco. La mayor parte del trabajo consistía en hacer de intérprete. Al menos hasta que comenzaron los combates. Entonces sólo había que luchar. Matar o que te matasen. Díganme una cosa, ¿alguno de los hermanos Grimm ha estado en combate?
– No -contestó el hombre de la pipa-. Yo trabajé en una oficina durante toda la guerra.
– Yo era demasiado joven -manifestó el hombre de la pajarita.
– No me lo creo. Aprendes a reconocerlo en los ojos de un hombre. Quizá les interese saber que en 1944 no existía nada parecido a «demasiado joven» para el ejército alemán. Tampoco existía «demasiado viejo». Nadie se quedó trabajando tras una mesa, como usted, si podía pilotar un avión, conducir un tanque o manejar una batería antiaérea. Los chicos de trece años marchaban junto a hombres de sesenta y cinco y setenta. Verán, cuando el Ejército Rojo llegó a Prusia Oriental los civiles alemanes empezaron a sufrir como antes habían sufrido los civiles rusos. Eso significó para nosotros un motivo más por el que luchar; y hombres y niños de todas las edades fueron reclutados por el ejército. Nada ni nadie se debía desperdiciar, y menos todavía nosotros. Goebbels lo llamó la guerra total. Y lo dijo en sentido literal, cosa rara en él. Total significaba todo. Toda la carne en el asador, no se salvaba ni un solo trozo.
«Ustedes los americanos hablan de esta Guerra Fría sin comprender lo que significa combatir una guerra fría y despiadada contra un enemigo inagotable. Oh, créanme, lo sé. Estuve matando «ivanes» durante catorce meses y les puedo decir esto: que nunca se acaban. Por muchos que consigas matar, siempre vienen más. Así que no lo olviden, si llega el momento en que tengan que hacer lo mismo. No es que nadie crea que podrán detenerlos. ¿Por qué iban a luchar ustedes para salvar Europa? ¿Para salvar a los alemanes? Ésa era ya la única razón por la que luchábamos. Para impedir que los «ivanes» acabasen con la población de Prusia Oriental. Ustedes podrían decir que fue lo que hicimos con los judíos, y tendrían razón. Pero no se juzgó por crímenes de guerra a los oficiales soviéticos, no hay «ivanes» aquí, en Landsberg. Ustedes tendrían que ver lo que le pasa a una muchedumbre de civiles cuando un tanque ruso los embiste directamente, o ver un caza ametrallando una columna de refugiados para saber dé que estoy hablando. ¿A cuántos americanos mataron Sepp, Dietrich y sus hombres en Malmédy? ¿Noventa? Noventa. Ustedes lo llamaron crimen de guerra. Para los rusos, en Prusia Oriental, noventa ni siquiera era una infracción, era una falta leve. Excepto que no se puede considerar como una falta leve cuando el comportamiento general de tus tropas es de una crueldad sin límites.
Permanecí en silencio durante un momento.
– ¿Pasa algo?
– Nunca había hablado de esto antes -dije-. No es fácil. ¿Qué dice Goethe? Del sol y de los mundos puedo decirles muy poco. Lo único que veo es el sufrimiento de la humanidad. No obstante, es justo que ustedes lo escuchen. El problema con ustedes los americanos es que creen que fueron quienes ganaron la guerra, cuando todos saben que fueron los «ivanes». Sin ustedes y los británicos sólo hubiesen tardado un poco más en derrotarnos. Pero nos hubiesen derrotado de todas maneras. Nosotros los llamábamos las matemáticas de Stalin. Cuando quedábamos sólo cinco de nosotros había veinte rusos. Era la manera de ganar de Stalin. Es mejor que lo recuerden, por si los «ivanes» deciden alguna vez invadir Berlín Occidental.
– Claro, claro. Hablemos de Königsberg. A usted le hicieron prisionero en Königsberg.
– No me atosiguen. Tengo que contarlo a mi manera. Cuando algo lleva dormido tanto tiempo no puedes despertarlo de golpe y gritarle al oído.
– Tómese su tiempo. Tiene tiempo de sobra.
24
ALEMANIA Y RUSIA, 1945-1946
Königsberg es, era, importante para mí. Mi madre nació en Königsberg. Cuando era un niño íbamos de vacaciones a una ciudad costera cercana llamada Cranz. Las mejores vacaciones que tuvimos. Mi primera esposa y yo pasamos la luna de miel allí, en 1919. Era la capital de Prusia Oriental, una tierra de bosques oscuros, lagos cristalinos, dunas de arena, cielos blancos y caballeros teutónicos que construyeron una preciosa ciudad medieval con un castillo, una catedral y siete buenos puentes sobre el río Pregel. Incluso había una universidad fundada en 1544, donde el hijo más famoso de la ciudad, Immanuel Kant, ejerció la docencia siglos más tarde.
Llegué allí en junio de 1944. Como parte del grupo del Ejército Norte. Estaba adscrito a la división de infantería ciento treinta y dos. Mi trabajo era obtener información sobre el Ejército Rojo: qué clase de hombres eran, en qué condiciones combatían, tipos de armamento, líneas de abastecimiento, en fin, lo habitual. Y según la información que me proporcionaban los civiles alemanes que escapaban de sus casas ante el avance ruso, se trataba de neandertales bien equipados, indisciplinados, y borrachos que se dedicaban a las violaciones, el asesinato y las mutilaciones. Con franqueza, aquello parecía un montón de exageraciones histéricas. Y además estaba la propaganda nazi, cuyo objetivo era impedir que la gente se rindiese al enemigo. Por lo tanto, decidí averiguar por mi cuenta cuál era la verdadera situación.
Las cosas se complicaron cuando, a finales de agosto, la RAF bombardeó la ciudad y la redujo a escombros. Y cuando digo escombros, quiero decir escombros. Todos los puentes fueron destruidos. Los edificios públicos quedaron en ruinas. Así que me llevó cierto tiempo verificar los informes de las atrocidades. No me quedó ninguna duda sobre la veracidad de los informes cuando nuestras tropas retomaron el pueblo alemán de Nemmersdorf, a unos cien kilómetros al este de Königsberg.
Había visto cosas horribles en Ucrania, por supuesto. Y esto fue tan espantoso como cualquier cosa que les hubiéramos hecho a ellos. Mujeres violadas y mutiladas. Niños asesinados a palos. Toda la población asesinada. Los setecientos habitantes. Tenías que verlo para creerlo; ahora lo creían y hubiese deseado no verlo. Hice mi informe. El Ministerio de Propaganda se apropió de él inmediatamente y empezó emitir fragmentos por la radio. Bueno, aquella fue la última vez que no mintieron sobre nuestra situación. La única parte de mi informe que no utilizaron fue la conclusión: que debíamos evacuar la ciudad por mar lo antes posible. Podríamos haberlo hecho. Pero Hitler se opuso. Nuevas armas maravillosas iban a dar un vuelco a la situación y nos iban a dar la victoria. No teníamos por qué preocuparnos. Muchas personas se lo creyeron.
Aquello fue en octubre de 1944. En enero del año siguiente resultó dolorosamente claro para todos que no existía ningún arma maravillosa. Al menos ninguna que pudiese ayudarnos. La ciudad estaba rodeada, como Stalingrado. La única diferencia era que, además de cincuenta mil soldados alemanes, también había trescientos mil civiles. Comenzamos a evacuar a los civiles. Pero miles de ellos murieron durante la evacuación. Nueve mil desaparecieron en sólo cincuenta minutos, cuando un submarino ruso hundió al Wilhelm Gustoff delante del puerto de Gotenhafen. Continuamos combatiendo, no por obedecer a Hitler, sino porque por cada día que resistiéramos, conseguían escapar unos cuantos civiles más. ¿He dicho que fue el invierno más frío que se recordaba? Bueno, pues eso empeoró aún más la situación.
Por un tiempo cesaron los bombardeos de la artillería y la aviación, mientras los «ivanes» preparaban el asalto final. Cuando éste se produjo, en la tercera semana de marzo, éramos treinta y cinco mil hombres y cincuenta carros de combate contra unos ciento cincuenta mil soldados, quinientos carros de combate y más de dos mil aviones. Yo, que estuve en las trincheras durante la Gran Guerra, creía saber lo que era estar sometido a un bombardeo. No lo sabía. Los obuses y las bombas caían sin interrupción. Algunas veces había hasta doscientos cincuenta bombarderos en el cielo a cualquier hora.
Por fin, el general Lasch se puso en contacto con el alto mando ruso y ofreció nuestra rendición, a cambio de recibir garantías de que seríamos bien tratados. Aceptaron, y al día siguiente depusimos las armas. Estaba muy bien si eras soldado, pero los rusos eran de la opinión de que las garantías no se iban a aplicar a la población civil de Königsberg, y el Ejército Rojo procedió a cobrarse una terrible venganza con ella. Todas las mujeres fueron violadas. Los viejos fueron asesinados sin más. Los enfermos y los heridos fueron arrojados por las ventanas de los hospitales para dejar sitio a los rusos. En resumen, los soldados del Ejército Rojo se emborracharon, enloquecieron e hicieron lo que quisieron con los civiles de todas las edades antes de pegar fuego a lo que quedaba de la ciudad y sus víctimas. A aquellos que no murieron les dejaron librados a sus medios en el campo, donde la mayoría murió de hambre. No había nada que nosotros como soldados pudiésemos hacer. Los que protestaban eran fusilados en el acto. Algunos decían que era un acto de justicia -que nos lo merecíamos por lo que les habíamos hecho a ellos-, y en cierto modo era verdad, sólo que resulta difícil pensar en la justicia cuando ves a una mujer desnuda crucificada en la puerta de un granero. Quizá todos merecíamos ser crucificados, como aquellos gladiadores amotinados en la antigua Roma. No lo sé. Pero todos los hombres que vieron aquello se preguntaban qué nos depararía el futuro. Ahora lo sé.
Durante varios días nos hicieron marchar hacia el este de Königsberg, y mientras caminábamos nos robaron los anillos, los relojes e incluso los dientes postizos. Cualquier hombre que se negase a entregar un objeto de valor a los rusos era asesinado en el acto. En la estación de ferrocarril esperamos pacientemente en un campo el transporte que nos llevaría a nuestro destino. No había agua ni comida, y continuamente se unían a nosotros más y más soldados alemanes.
Algunos de nosotros subimos a un tren que nos llevó a Brno, en Checoslovaquia, donde por fin nos dieron un poco de pan y agua; y luego subimos a otro tren que iba al sudeste. En el momento en que el tren dejaba Brno vimos la famosa catedral de San Pedro y San Pablo, y para muchos hombres aquello fue casi tan bueno como ver a un sacerdote. Incluso aquellos que no eran creyentes aprovecharon la oportunidad para rezar. La siguiente vez que nos detuvimos nos hicieron bajar de los vagones de ganado y, por fin, nos dieron un poco de sopa caliente. Era el 13 de abril de 1945, veinte días después de nuestra rendición. Lo sé porque los rusos se preocuparon de darnos la noticia de que Hitler había muerto. No sé quién se alegró más al oírlo, si ellos o nosotros. Algunos aplaudieron; otros lloraron. Sin duda era el final de un infierno. Pero para Alemania, y para nosotros en particular, era el comienzo de otro; el infierno quizás es en realidad un lugar de castigo y sufrimiento eterno dirigido por demonios que disfrutan infligiendo crueldad. Desde luego fuimos juzgados por el libro que estaba abierto; el libro era el Mein Kampf, y por lo que estaba escrito en aquel libro íbamos a sufrir todos. Algunos más que otros.
Desde aquel campo de tránsito en Rumania -alguien afirmó que era un lugar llamado Secureni, desde donde los judíos de Besarabia habían sido enviados a Auschwitz- partimos en otro tren que viajaba al noreste a través de Ucrania, un país que había esperado no volver a ver nunca más, hasta un punto en mitad de la nada donde los guardias del MVD nos hicieron bajar de los vagones de ganado con látigos y maldiciones. Allí, débiles por la falta de comida y agua, parpadeando bajo el sol de primavera como perros indeseables, esperamos nuestras órdenes. Por fin, después de casi una hora, marchamos por una carretera de tierra entre dos horizontes infinitos.
– ¡Bistra! -gritaban los guardias-. ¡Deprisa!
Pero ¿adónde? ¿Para qué? ¿Alguno de nosotros volvería alguna vez a ver nuestro país? Allí, tan lejos de cualquier señal de vida humana, parecía poco probable; y más cuando veíamos que los supervivientes del viaje que ya no podían caminar más eran rematados allí donde caían, junto a la carretera, por los MVD a caballo. Cuatro o cinco hombres fueron asesinados de esta manera como caballos que ya no son de ninguna utilidad. A ningún hombre se le permitía ayudar a otro, y de esta manera sólo sobrevivieron los más fuertes, como si el príncipe Kropotkin hubiese estado al mando de nuestra agotada compañía.
Por fin llegamos al campo, una serie de ruinosos edificios de madera gris rodeados por dos cercas de alambre de espinos, y donde sólo destacaba, junto a la entrada principal, el campanario de una iglesia inexistente, una de esas iglesias rusas cuyos tejados metálicos se parecen al casco Pickelhaube de un viejo Junker. No había nada más en muchos kilómetros a la redonda, ni siquiera unas pocas chozas que alguna vez hubiesen estado agrupadas en torno a la iglesia a la cual había pertenecido el campanario.
Desfilamos a través de la puerta bajo los silenciosos y vacíos ojos de varios centenares de hombres que eran los restos del tercer ejército húngaro; estos hombres estaban al otro lado de una cerca y parecía que nos iban a mantener separados de ellos, al menos hasta que nos revisasen en busca de parásitos y enfermedades. Luego nos dieron algo de comer, y después de que me declararan apto para el trabajo fui enviado al aserradero. Aunque fuera un oficial, nadie estaba dispensado del trabajo, al menos nadie que quisiera comer, y durante varias semanas estuve cargando y descargando madera todo el día. Me parecía un trabajo bastante duro hasta que pasé todo un día sacando paladas de cal. Al volver al día siguiente al aserradero, medio ciego por la cal esparcida contra mi rostro y la sangre que chorreaba de mi nariz, me dije a mí mismo que tenía suerte de sufrir sólo por unas pocas astillas clavadas en las manos y por tener la espalda dolorida. En el aserradero me hice amigo de un joven teniente llamado Metelmann. En realidad no era mucho más que un muchacho, o así me lo parecía; físicamente era bastante fuerte, pero aquí era fortaleza mental lo que más se necesitaba, y la moral de Metelmann estaba por los suelos. Había visto a otros como él en las trincheras: tipos que se despiertan cada mañana esperando que los maten, cuando la única manera de enfrentarse a nuestra situación era justamente no pensar en ello, actuar como si ya estuviésemos muertos. Pero, dado que preocuparse por otro ser humano es a menudo una buena manera de asegurarse la propia supervivencia, decidí cuidar de Metelmann mientras pudiera.
Pasó un mes. Y otro. Largos meses de trabajo, comida y sueño, sin recuerdos, porque era mejor no pensar en el pasado, y por supuesto, pensar en el futuro era algo que no tenía sentido en el campo. El presente y la vida de un voinapleni era todo lo que había. Y la vida del voinapleni era bistra, davai y nichevo; era kasha, klopkis y el kate. Más allá de la alambrada estaba la zona de muerte, y después de ésta, otra alambrada, y más allá sólo estepa y más estepa. Nadie pensaba en escapar. No había ningún lugar adonde ir, ésta era la auténtica pravda comunista de la vida en Voronezh. [2] Era como si todos estuviésemos en el limbo, esperando la muerte para que nos pudiesen enviar al infierno.
Sin embargo, nosotros -los oficiales alemanes del Campo Once- fuimos enviados a otro campo. Nadie sabía por qué. Nadie nos dio ninguna razón. Las razones eran para los seres humanos. Sucedió sin previo aviso, la tarde de uno de los primeros días de agosto, cuando acabábamos el trabajo del día. En lugar de regresar de nuevo al campo nos obligaron a emprender una larga marcha hacia alguna otra parte. Después de varias horas de caminar por la carretera, cuando vimos el tren comprendimos que nos esperaba otro viaje y que, probablemente, jamás volveríamos a ver el Campo Once. Dado que ninguno de nosotros tenía ninguna pertenencia, no parecía tener mucha importancia.
– ¿Crees que nos vamos a casa? -preguntó Metelmann cuando subimos al tren y nos pusimos en marcha.
Miré hacia el sol poniente.
– Nos dirigimos hacia el sudeste -respondí; eso contestaba a su pregunta.
– ¡Dios! -exclamó-. Nunca encontraremos el camino de regreso a casa.
Tenía toda la razón. Al mirar, a través de una grieta en las tablas de los vagones de ganado, la interminable estepa rusa, era el propio tamaño de aquel país lo que te derrotaba. Algunas veces era tan grande y monótono que parecía que el tren no se movía en absoluto, y la única manera de asegurarse de que no estábamos quietos, era mirar el paso de las traviesas a través del agujero en el suelo que nos servía de letrina.
– ¿Cómo creyó aquel cabrón de Hitler que alguna vez podríamos conquistar un país tan grande como éste? -preguntó alguien-. Es como si intentaras invadir el océano.
Una vez, a lo lejos, vimos otro tren que se dirigía hacia el oeste en dirección opuesta, y no hubo nadie que no desease estar en él. Cualquier lugar hacia el oeste parecía mejor que el este.
Otro hombre dijo:
– Musa, háblame del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Muchos males pasó por las rutas marinas luchando por sí mismo y por su vida y por la vuelta al hogar de sus hombres.
Hizo una pausa, y entonces, para provecho de aquellos que nunca habían estudiado a los clásicos añadió:
– La Odisea. Homero.
Al oír esto alguien comentó:
– Sólo espero que Penélope sepa comportarse.
El viaje duró dos días y dos noches, hasta que por fin desembarcamos junto a un ancho río color gris acero, momento en que el erudito clásico, cuyo nombre era Sajer, comenzó a persignarse muy religiosamente.
– ¿Qué pasa? -preguntó Metelmann-. ¿Sucede algo malo?
– Reconozco este lugar -contestó Sajer-. Recuerdo haberle dado gracias a Dios por no volverlo a ver nunca más.
– A Dios le gusta gastar sus pequeñas bromas -dije.
– ¿Qué lugar es este? -preguntó Metelmann.
– Éste es el Volga -respondió Sajer-, y si no me equivoco, no estamos muy lejos del sur de Stalingrado.
– Stalingrado. -Todos repetimos el nombre con horror.
– Yo fui uno de los últimos en salir de allí, antes de que el sexto ejército fuese rodeado -explicó Sajer-. Ahora estoy de vuelta. Vaya puta pesadilla.
Desde el tren marchamos hasta un campo más grande, ocupado sobre todo por SS, aunque no todos eran alemanes: había SS franceses, belgas y holandeses. Pero el oficial alemán superior era un coronel de la Wehrmacht llamado Mrugowski, que nos dio la bienvenida a un barracón con literas y colchones de verdad, y nos informó de que estábamos en Krasno-Armeesk, entre Astrakán y Stalingrado.
– ¿De dónde vienen? -preguntó.
– De un campo llamado Usman, cerca de Voronezh -respondí.
– Ah sí. Aquel que tiene el campanario.
Asentí.
– Este lugar es mejor -comentó-. El trabajo es duro pero los «ivanes» son más o menos justos. Quiero decir, en comparación con Usman. ¿Dónde los capturaron?
Intercambiamos noticias y, como todos los demás alemanes en el KA, el coronel estaba ansioso por saber algo de su hermano, que era un médico de las Waffen SS, pero nadie pudo decirle nada.
Estábamos en pleno verano en la estepa y, con poca o ninguna sombra, el trabajo -cavar un canal entre los ríos Don y Volga- era duro y el calor asfixiante. Pero, al menos por un tiempo, mi situación era casi tolerable. Aquí también había rusos trabajando -saklutshonnis [3]-, convictos de crímenes políticos que, en muchos casos, no se trataba de actos criminales en absoluto, o al menos de crímenes que los alemanes -ni siquiera la Gestapo- reconociesen como tales. Gracias a estos prisioneros comencé a perfeccionar mis conocimientos del idioma ruso.
El lugar era una enorme trinchera cubierta con tablas, pasarelas y destartalados puentes de madera; y desde el amanecer hasta el atardecer estaba lleno de centenares de hombres que empuñaban picos y palas, o empujaban toscas carretillas -un tráfico de pleni en Potsdamer Platz- y vigilado por «azules» de rostros pétreos, que era como llamábamos a los guardias del MVD, con sus chaquetas gimnasterka, cinturones portupeya, y charreteras azules. El trabajo tenía sus riesgos. De vez en cuando los costados del canal se desplomaban sobre alguien y teníamos que cavar como locos para salvarle la vida. Esto ocurría casi todas las semanas y, para nuestra sorpresa y vergüenza -porque no eran esos seres inferiores que los nazis nos habían dicho-, por lo general eran los prisioneros rusos los que más prisa se daban por ayudar. Uno de estos hombres era Iván Yefremovich Pospelov, que llegó a ser lo más parecido a un amigo que tuve en el KA, y que creía estar muy bien, aunque su frente, dentada como un sombrero de fieltro, narraba una historia diferente a la que me contó:
– Lo que importa sobre todo, Herr Bernhard, es que estamos vivos, y en eso somos afortunados. Porque, ahora mismo, en este mismo momento, alguien en Rusia, alguien está recibiendo un injusto final a manos del MVD. Mientras nosotros estamos hablando, un pobre ruso está siendo llevado al borde de un pozo y dedicando sus últimos pensamientos a su hogar y su familia antes de que le peguen un tiro y una bala sea lo último que atraviese su mente. Así que ¿a quién le importa si el trabajo es duro y la comida mala? Tenemos el sol y el aire en nuestros pulmones y este momento de compañerismo que no nos pueden arrebatar, amigo. Algún día, cuando volvamos a ser libres, piense en lo mucho que significará para nosotros el simple hecho de poder comprar un periódico y unos cuantos cigarrillos. Y otros hombres nos envidiarán por hacer frente con semejante fortaleza a lo que sólo parecen ser los trabajos de la vida.
»¿Sabe lo que me hace reír más? Pensar que alguna vez me quejé en un restaurante. ¿Se lo puede imaginar? Devolver algo a la cocina porque no estaba bien cocinado. O regañar al camarero por servirme una cerveza caliente. Le digo que ahora me sentiría muy contento de aceptar aquella cerveza caliente. La felicidad consiste en eso, en la aceptación de esa cerveza caliente y en recordar que teníamos suficiente con aquello y no con este sabor del agua salobre en los labios partidos. Ése es el significado de la vida, amigo mío. Saber cuándo estás bien y no odiar ni envidiar a nadie.
Pero había un hombre en el KA al que resultaba difícil no odiar o envidiar. Entre los «azules» había varios agentes políticos, politruks, cuyo trabajo consistía en convertir a los fascistas alemanes en buenos antifascistas. De vez en cuando, estos politruks nos ordenaban ir al comedor para oír un discurso sobre el imperialismo occidental, las maldades del capitalismo y el gran trabajo que el camarada Stalin estaba haciendo para salvar al mundo de otra guerra. Por supuesto, los politruks no hablaban alemán y no todos nosotros hablábamos ruso, y la traducción por lo general corría a cargo del alemán más impopular del campo, Wolfgang Gebhardt.
Gebhardt era uno de los dos agentes antifascistas en el KA. Era un antiguo cabo de las SS, de Paderborn, un futbolista profesional que una vez había jugado en el SV 07 Neuhaus. Después de ser capturado en Stalingrado, en febrero de 1943, Gebhardt proclamó haberse convertido a la causa del comunismo y como resultado recibía un tratamiento especial: su propia habitación, mejor ropa y calzado, mejor comida, cigarrillos y vodka. Había otro agente antifascista llamado Kittel, pero Gebhardt era, de lejos, el más impopular de los dos, cosa que probablemente explica por qué en algún momento del otoño de 1945 fue asesinado. A primera hora de una mañana lo encontraron muerto en su choza, apuñalado hasta la muerte. Los «ivanes» estaban muy enfadados, porque los convertidos al bolchevismo eran, a pesar de los beneficios materiales que les proporcionaba convertirse en rojos, bastante escasos. Un comandante del MVD del Oblast de Stalingrado vino para inspeccionar el cadáver y, por lo visto, cuando se reunió con el oficial superior alemán hubo un concurso de gritos. Después me sorprendió que me ordenaran presentarme ante el coronel Mrugowski. Nos sentamos en su cama, detrás de una cortina que era uno de los pocos pequeños privilegios que se le permitían como oficial superior.
– Gracias por venir, Günther -dijo-. Supongo que ya sabe lo de Gebhardt.
– Sí. He oído tocar las campanas de la catedral.
– Me temo que no es la buena noticia que todos imaginaban.
– ¿No dejó cigarrillos?
– Acabo de tener una charla con un comandante del MVD, y me ha gritado hasta desgañitarse. Me ha puesto a caldo por lo sucedido.
– Muéstreme un Azul al que no le guste gritar y yo le mostraré un unicornio rosa.
– Quiere que hagamos algo al respecto. Con Gebhardt, me refiero.
– Siempre podemos enterrarlo, supongo. -Exhalé un suspiro-. Mire, señor, creo que debo decírselo. Yo no le maté. Y no sé quién lo hizo. Pero deberían concederle la cruz de hierro al autor.
– El comandante Savostin ve las cosas de otra manera. Me ha dado setenta y dos horas para que le entregue al asesino, o seleccionarán al azar a veinticinco soldados alemanes y los someterán a juicio ante un tribunal del MVD en Stalingrado.
– Donde es poco probable que les declaren inocentes.
– Así es.
Me encogí de hombros.
– Por lo tanto, usted apelará a los hombres y pedirá que el culpable dé un paso al frente.
– ¿Qué pasará si no funciona? -Sacudió la cabeza-. No todos los plenis de aquí son alemanes. Sólo la mayoría. Le recordé este hecho al comandante. Sin embargo, sostiene la opinión de que los alemanes tenían mejores motivos para matar a Gebhardt.
– Es verdad.
– El comandante Savostin tiene muy mala opinión de los valores morales alemanes, pero al mismo tiempo considera muy valiosa nuestra capacidad para el razonamiento y la lógica. Dado que un alemán tendría mejores motivos para cometer ese asesinato, entonces él cree con toda lógica que somos nosotros quienes tenemos más que perder si no se identifica al asesino. Y cree que ése es el mejor incentivo para que nosotros hagamos su trabajo.
– ¿Por qué me explica todo esto, señor?
– Vamos, Günther. Todos en el Krasno-Armeesk sabemos que usted fue detective en el Alexander Praesidium de Berlín. Como su comandante, le pido que se haga cargo de la investigación del asesinato.
– ¿Eso es todo?
– Quizá nada de esto sea necesario. Al menos debería echarle una mirada al cadáver, mientras yo paso lista a los hombres y le pido al culpable que dé un paso al frente.
Crucé el campo azotado por el viento. Se acercaba el invierno. Lo notabas en el aire. También lo podías oír cuando sacudía las ventanas de la cabaña privada de Gebhardt. Era un sonido deprimente, casi tan fuerte como el ruido de mis propias tripas, y ya me estaba reprochando a mí mismo por no haber puesto un precio a mis servicios forenses. Un trozo de chleb. Un segundo cuenco de kasha. Nadie en el KA se ofrecía voluntario para nada a menos que pudiese sacar algo para él, y ese algo casi siempre era comida.
Un starshina, un sargento Azul llamado Degermenkoy que estaba de pie delante de la cabaña de Gebhardt, me vio y caminó sin prisas en mi dirección.
– ¿Por qué no está trabajando? -gritó, y me golpeó con fuerza en la espalda con su bastón.
Le expliqué mi misión bajo una lluvia de golpes, hasta que por fin dejó de pegarme y permitió que me levantase del suelo.
Le di las gracias y entré en la pequeña cabaña. Cerré la puerta por si aún quedaba algo ahí dentro que pudiese robar. Lo primero que vi fue una pastilla de jabón y un trozo de pan. No el shorni que recibíamos los plenis sino belii, pan blanco, y antes de mirar siquiera el cadáver de Gebhardt me llené la boca con lo que debía haber sido su última comida. Esto ya hubiese sido una recompensa suficiente por el trabajo que iba a hacer, pero entonces vi unos cuantos cigarrillos y cerillas, así que, tan pronto como me hube tragado el pan, encendí uno y me lo fumé en un estado de éxtasis. No había fumado un solo cigarrillo en los últimos seis meses. Sin hacer caso del cuerpo que yacía en la cama, busqué algo de beber. Mi mirada se fijó en una pequeña botella de vodka y, por fin, mientras me fumaba el cigarrillo y bebía sorbos de la botella de Gebhardt, comencé a comportarme como un detective de verdad.
La cabaña tenía unos diez metros cuadrados, con una ventana pequeña cerrada con una reja de hierro para mantener a salvo al ocupante del resto de nosotros, los plenis. No había funcionado. Había una cerradura en la puerta de madera, pero no se veía la llave por ninguna parte. Había una mesa, una estufa y una silla y, sintiéndome un poco débil -seguramente por efecto del cigarrillo y el vodka-, me senté. En la pared había dos carteles de propaganda: carteles baratos y sin enmarcar de Lenin y Stalin. Regurgité flema en el fondo de mi garganta y lancé un escupitajo al gran líder.
Luego acerqué la silla a la cama y examiné con atención el cadáver. Que estaba muerto era evidente; tenía heridas punzantes por todo el cuerpo, pero sobre todo en la cabeza, el cuello y el pecho. Menos evidente era la elección del arma asesina: un trozo de cuerno de alce que asomaba por la órbita del ojo derecho del muerto. La ferocidad del ataque era notable, como también lo había sido la brutal utilización del cuerno. Había visto escenas de crímenes muy violentos en mis tiempos de detective, pero pocas veces algo tan frenético como esto. Sentí un nuevo respeto por los alces. Conté diecisiete heridas separadas, incluidas dos o tres en los antebrazos, y por las manchas de sangre en las paredes parecía claro que Gebhardt había sido asesinado en la cama. Intenté levantarle una de las manos y descubrí que el rigor ya estaba bien asentado. El cuerpo estaba muy frío y llegué a la conclusión de que Gebhardt había recibido su merecida muerte entre las diez de la noche y las cuatro de la madrugada. Encontré algo de sangre bajo la uñas, y habría tomado una muestra de haber tenido un sobre donde guardarla, por no hablar de un laboratorio con un microscopio para analizarla.
En cambio, cogí el anillo de boda del muerto, que estaba tan apretado y el dedo tan hinchado que tuve que utilizar el jabón para quitárselo. El anillo se le hubiese caído del dedo a cualquier otro hombre, pero Gebhardt recibía mejores raciones que cualquiera de nosotros y conservaba un peso normal. Sopesé el anillo en la palma de mi mano. Era de oro y podría serme útil si alguna vez necesitaba sobornar a un Azul. Miré atentamente la inscripción en el interior, pero la letra era demasiado pequeña para mis ojos debilitados. Sin embargo, no me lo guardé en el bolsillo; para empezar los pantalones del uniforme estaban llenos de agujeros, y además, estaba el starshina delante de la puerta, que bien podría decidir registrarme. Así que me lo tragué, en la certeza de que mis intestinos, tan sueltos como una sopa de verduras, me ayudarían a recuperarlo más tarde. Oía al comandante dirigirse a los plenis alemanes en el exterior. Sonaron aplausos cuando confirmó lo que la mayoría ya sabía: que Gebhardt estaba muerto. A los vítores le siguió un sonoro gemido cuando les dijo cómo pensaba manejar el asunto el MVD. Me levanté y me acerqué a la ventana con la ilusión de ver a un valiente identificarse como el culpable, pero nadie se movió. Temiéndome lo peor, bebí otro sorbo de vodka y apoyé mi mano en la estufa. Estaba fría, pero de todas maneras la abrí, por si acaso el asesino había pensado en quemar su confesión firmada; pero allí no había nada, sólo unas pocas páginas de un viejo ejemplar de Pravda y algunos trozos de madera, preparados para cuando hiciese más frío.
Había un armario, no más profundo que una caja de zapatos, en una esquina de la cabaña, y allí encontré el uniforme de las Waffen SS que Gebhardt había dejado de usar cuando cambió de bando. No le hubiese servido de nada a un oficial antifascista continuar vistiendo un uniforme de las SS. Su nueva gimnasterka rusa estaba colgada en el respaldo de una silla. Busqué con rapidez en los bolsillos; encontré unos pocos kopecs, que me guardé, y unos cuantos cigarrillos más, que también me guardé.
El tiempo se agotaba. Me quité mi raída chaqueta del uniforme y me probé la de Gebhardt. En otro momento no me hubiese entrado, pero había perdido tanto peso que esto ya no era un problema, así que me la dejé puesta. Era una verdadera pena que sus botas fueran demasiado pequeñas, pero cogí los calcetines; me iban perfectos y, lo mismo que la chaqueta, estaban en mucho mejor estado que los míos. Encendí otro cigarrillo y, a gatas, comencé a buscar por el suelo alguna otra cosa aparte de polvo y astillas. Continuaba buscando pistas cuando se abrió la puerta de la cabaña y entró Mrugowski.
– ¿Alguien ha dado un paso al frente?
– No. Por lo tanto, me niego a creer que haya sido un alemán quien hiciese esto. Nuestros hombres tienen sentido del honor. Un alemán se hubiera entregado. Por el bien de los demás.
– Hitler no lo hizo -comenté.
– Aquello era diferente.
Empujé los cigarrillos de Gebhardt a través de la mesa.
– Tenga -dije-. Fume uno de los cigarrillos del muerto.
– Gracias. Lo haré. -Encendió uno y miró con incomodidad el cadáver-. ¿No cree que deberíamos cubrirlo?
– No. Mirarle me ayuda a tener ideas sobre cómo pudo haber sucedido.
– ¿Tiene alguna idea de quién lo mató?
– Hasta ahora estoy considerando la posibilidad de que fuese un alce que le tuviese manía. -Le mostré el arma asesina-. ¿Ve lo afilada que es?
Mrugowski tocó cuidadosamente con el índice el extremo manchado de sangre.
– Menuda navaja.
Sacudí la cabeza.
– En realidad, creo que un objeto de decoración. Aquí. Hay un par de clavos y una marca en la pared de la ventana que confirma la idea de que era parte de un pequeño trofeo. Pero no estoy seguro, porque nunca había estado aquí antes.
– Entonces, ¿dónde está el resto del trofeo?
– Quizás el asesino comprendió lo efectiva que podía ser como arma y se llevó el resto con él. Imagino que hubo una discusión. El asesino cogió el trofeo, lo partió contra la cabeza de Gebhardt y se encontró sujetando sólo un trozo. Un trozo muy afilado. Hay otras pequeñas heridas en la cabeza de Gebhardt que coinciden con esa posibilidad. Gebhardt cayó sobre la cama. El asesino se lanzó contra él con el trozo de trofeo en la mano y lo remató. Luego salió, cogió el metro y se fue a casa. En cuanto a quién fue y por qué lo hizo, cualquier cosa que usted diga vale tanto como lo que yo pueda decir. Si esto fuese Berlín les diría a los agentes que buscasen a un hombre con manchas de sangre en la chaqueta, pero eso, aquí, es muy habitual. Ahí fuera hay tipos que todavía llevan los uniformes manchados con la sangre de sus camaradas en Königsberg. Y supongo que el asesino también lo sabe.
– ¿Es todo lo que tiene?
– Mire, si estuviésemos en Berlín, podría recoger las alfombras y sacudirlas. Interrogaría a los testigos y a los sospechosos. Hablaría con unos cuantos confidentes. No hay nada como un buen confidente en mi negocio. Son las moscas que conocen la mierda, y su aportación al trabajo policial suele dar buenos resultados.
– ¿Por qué no hablar con Emil Kittel, el otro agente antifascista? Por su propio interés, le conviene cooperar en la investigación, ¿no le parece? Después de todo, cabe la posibilidad de que acabe siendo la siguiente víctima del asesino.
– Podría funcionar. Por supuesto, hablar con Kittel significa que yo tendría que hablar con él, y si eso ocurre no quiero que nadie en este campo crea que lo hago porque me estoy convirtiendo en un traidor como él.
– Me aseguraré de que todos sepan lo que pasa.
– Tengo una objeción. Verá, Kittel ya es uno de mis sospechosos. Es zurdo. Y una de las pocas cosas que le puedo decir del asesino es que probablemente sea zurdo.
– ¿Cómo lo ha averiguado?
– Por las heridas en el cuerpo de Gebhardt. La mayoría están en el lado derecho. Menos del diez por ciento de la población es zurda. Por lo tanto, entre los más de mil hombres de este campo, tenemos unos cien sospechosos. Y uno de ellos es Kittel.
– Comprendo.
– En cualquier caso, tengo que descartar a noventa y nueve de ellos en menos de setenta y dos horas, y sólo puedo contar con el hecho de que la víctima les desagradaba un poco menos que al hombre que lo mató. Todo esto sería más que suficiente, si además no hubiese una carretilla con mi nombre ahí fuera esperándome y varias toneladas de arena preparadas para acarrearlas fuera de este canal. No es que sea una tarea difícil; es una tarea como la copa de un pino.
– Hablaré con el comandante Savostin. Veré si puedo conseguir que lo dispensen del trabajo hasta que esto se aclare.
– Hágalo, señor. Apele a su sentido del juego limpio. Es probable que lo guarde en una caja de cerillas, junto con su sentido del humor. Y ahora que lo pienso, tengo otra objeción a esta supuesta investigación. No me gusta que los «ivanes» sepan más de mí de lo que ya saben. Sobre todo el MVD.
El comandante sonrió.
– ¿He dicho algo gracioso, señor?
– Antes de la guerra yo era médico -dijo Mrugowski.
– Como su hermano.
Asintió.
– En un asilo mental. Tratábamos a muchas personas de algo llamado paranoia.
– Sé lo que es la paranoia, señor.
– ¿Por qué es tan paranoico, Günther?
– Supongo que tengo un problema para confiar en las personas. Se lo advierto, coronel, no soy un tipo persistente. A lo largo de los años he aprendido que es mejor ser de los que saben cuándo desistir. Pienso que saber cuándo conviene abandonar es la mejor manera de seguir vivo. Así que no espere que me comporte como un héroe. No aquí. Desde que me puse un uniforme alemán, encuentro que esto de ser un héroe lleva un retraso de treinta años.
El comandante me dirigió una mirada de desaprobación.
– Quizá -matizó en tono severo-, si hubiéramos tenido más héroes hubiésemos ganado la guerra.
– No, coronel. De haber tenido más héroes, tal vez esta guerra nunca hubiese comenzado.
Volví al trabajo. Llenaba mi carretilla con arena, la subía por una pasarela, la vaciaba y volvía a bajar para llenarla de nuevo. Inacabable y sin ningún provecho, era el tipo de trabajo que serviría para que tu imagen acabara decorando un ánfora, como ejemplo de los peligros de traicionar los secretos de los dioses. Pero no era tan peligrosa como la misión que el comandante me había encomendado, y de no haber sido por el vodka en mis entrañas y la nicotina en mis pulmones, quizá me sentiría menos inspirado por la perspectiva de salvar a veinticinco de mis camaradas de la farsa de un juicio en Stalingrado. Nunca he sido uno de esos que confunden una borrachera con el heroísmo. Además, no son héroes lo que hace falta para ganar una guerra, sino personas capaces de seguir con vida.
Aún me sentía un poco ebrio cuando Mrugowski y el comandante del MVD vinieron a sacarme de mi trabajo de Sísifo. Y ésta podría ser la única explicación de la manera como le hablé al «iván»: en ruso. Aquello fue un error. A los rusos les gusta mucho que les hables en ruso. En ese aspecto son como todos los demás. La única diferencia es que los rusos creen que eso significa que te caen bien.
El comandante del MVD, Savostin, mandó retirarse al comandante con un gesto tan pronto como Mrugowski me hubo señalado con el dedo. El ruso me llamó con impaciencia.
– ¡Bistra! ¡Davai!
Tenía unos cincuenta años, el pelo rojizo y una boca tan ancha como el Volga, que parecía propia de una caricatura. Los ojos azul claro en su pálida cabeza blanca los había heredado de la loba gris que lo había parido.
Dejé caer la pala y corrí hacia él. A los «azules» les gusta que lo hagas todo deprisa.
– Mrugowski me ha dicho que usted era un policía fascista antes de la guerra.
– No, señor. Sólo era policía. Por lo general, dejo el fascismo a los fascistas. Ya tenía bastante que hacer siendo policía.
– ¿Alguna vez arrestó a algún comunista?
– Puede que sí. Si quebrantaban la ley. Pero nunca arresté a nadie por ser comunista. Yo investigaba asesinatos.
– Debió de estar muy ocupado.
– Sí, señor, lo estaba.
– ¿Cuál es su rango?
– Capitán, señor.
– Entonces, ¿por qué lleva la chaqueta de un cabo?
– El cabo al que pertenecía ya no la usaba.
– ¿Qué función tenía durante la guerra?
– Era oficial de inteligencia, señor.
– ¿Luchó alguna vez contra los guerrilleros?
– No, señor. Sólo contra el Ejército Rojo.
– Por eso perdieron.
– Sí, señor, por eso perdimos.
Mantuvo los ojos azul claro de lobo clavados en mí, sin parpadear, obligándome a quitarme la gorra mientras le devolvía la mirada.
– Habla un ruso excelente -opinó-. ¿Dónde lo aprendió?
– De los rusos. Se lo dije, comandante. Era oficial de inteligencia. Por lo general, eso significa que debes ser algo más inteligente. Para mí, eso implicaba aprender ruso. Pero no sabía hablarlo como usted ha descrito hasta que vine aquí, señor. Tengo que agradecérselo al gran Stalin.
– Era un espía, capitán. ¿No es así?
– No, señor. Siempre vestí uniforme. Eso significa que de haber sido un espía hubiese sido bastante estúpido. Como le he dicho, señor, estaba en inteligencia. Mi trabajo consistía en controlar las emisiones de radio rusas, leer periódicos rusos, hablar con prisioneros rusos…
– ¿Alguna vez torturó a prisioneros rusos?
– No, señor.
– Un ruso nunca daría información a los fascistas a menos que lo torturasen.
– Supongo que fue por eso que nunca conseguí obtener información de los prisioneros rusos, señor. Ni una vez. Nunca.
– Entonces, ¿qué le hace pensar a su comandante que puede conseguirla de los plenis alemanes?
– Es una buena pregunta, señor. Tendría que preguntárselo a él.
– Su hermano es un criminal de guerra. ¿Lo sabía?
– No, señor.
– Era médico en el campo de concentración de Buchenwald -explicó el comandante Savostin-. Realizó experimentos con los prisioneros de guerra rusos. El coronel afirma no estar relacionado con esa persona, pero tengo la impresión de que Mrugowski no es un apellido muy común en Alemania.
Me encogí de hombros.
– No podemos escoger a las personas con las que estamos emparentados, señor.
– Quizá también usted es un criminal de guerra, capitán Günther.
– No, señor.
– Vamos. Estuvo en el SD. Todos en el SD eran criminales de guerra.
– Mire, señor, el comandante me pidió que investigase el asesinato de Wolfgang Gebhardt. Me dio la curiosa impresión de que usted quería descubrir quién lo hizo. También me informó de que si usted no lo descubría, veinticinco de mis camaradas serían escogidos al azar y fusilados.
– Está mal informado, capitán. No existe la pena de muerte en la Unión Soviética. El camarada Stalin la abolió. Pero serán sometidos a juicio. Quizás usted mismo sea uno de los hombres escogidos al azar.
– Así que eso es lo que hay, ¿no?
– ¿Sabe ya quién lo hizo?
– Todavía no. Pero me parece que usted me acaba de ofrecer un incentivo más para descubrirlo.
– Bien. Veo que nos entendemos a la perfección. Está dispensado de trabajar durante los próximos tres días para que pueda resolver el caso. Informaré a los guardias. ¿Por dónde piensa empezar?
– Ahora que he visto el cuerpo pensaré en ello. Es lo que suelo hacer en estos casos. No es muy espectacular, pero da resultado. Me gustaría que me diera permiso para interrogar a algunos prisioneros, y quizá también a algunos guardias.
– A los prisioneros sí, a los guardias no. No estaría bien que un buen comunista fuera interrogado por un fascista.
– Muy bien. Me gustaría interrogar también al otro agente antifascista, a Kittel.
– Lo pensaré. Ahora bien, creo que no sería apropiado interrogar a los prisioneros mientras trabajan. Por lo tanto, puede utilizar la cantina para eso. Y para pensar. Quizá lo mejor sería que utilizase la cabaña de Gebhardt. Mandaré que retiren el cadáver de inmediato si ha acabado con él.
Asentí.
– Muy bien. Por favor, sígame.
Fuimos a la cabaña de Gebhardt. A mitad de camino Savostin se cruzó con algunos guardias y les dio unas órdenes en un idioma que no era ruso. Al advertir mi curiosidad, me dijo que era tártaro.
– La mayoría de los cerdos que vigilan este campo son tártaros -me explicó-. Hablan ruso, por supuesto, pero si quieres que te entiendan tienes que hablarles en tártaro. Quizá debería intentar aprenderlo.
No respondí.
Tampoco esperaba que lo hiciese. Estaba muy ocupado contemplando la enorme construcción.
– Piénselo -dijo-. Todo esto será un canal en 1950. Extraordinario.
Tenía mis dudas al respecto, y Savostin pareció darse cuenta.
– El camarada Stalin lo ha ordenado -añadió, como si fuese la única afirmación necesaria.
En aquel lugar y en aquel momento, sin duda tenía razón.
Cuando llegamos a la cabaña de Gebhardt, supervisó el traslado del cadáver.
– Si necesita cualquier cosa -dijo-, vaya al cuerpo de guardia. -Miró alrededor-. Por cierto, ¿dónde está? No conozco bien este campo.
Señalé con un dedo al oeste, más allá de la cantina. Me sentí como Virgilio mostrándole las visiones del infierno a Dante. Lo vi marchar y volví a la cabaña.
Lo primero que hice fue darle la vuelta al colchón, no porque buscase algo debajo sino porque tenía la intención de dormir en él y no quería tumbarme sobre las manchas de sangre de Gebhardt. Nunca dormía lo suficiente en el KA, pero estar cansado no es bueno para pensar. Me quité la chaqueta, me tumbé y cerré los ojos. No sólo era la falta de sueño lo que me cansaba, sino también el vodka. El balón deshinchado que era mi estómago no estaba acostumbrado a la bebida más que mi hígado. Cerré los ojos y me dormí, preguntándome qué nos harían las autoridades soviéticas a mí y a los otro veinticuatro si la pena de muerte había sido abolida. ¿Era posible que hubiese un campo peor que los que yo ya conocía?
Un poco más tarde -no tenía idea de cuánto había dormido, pero aún había luz en el exterior- me senté. Los cigarrillos aún estaban en el bolsillo de mi chaqueta, así que encendí otro, pero no era un cigarrillo como está mandado, sino unos tres o cuatro centímetros de tabaco envueltos en una hoja de papel; lo que los «ivanes» llamaban un papirossi. Estos eran Belomorkanal, un nombre muy apropiado, porque era una marca rusa creada para conmemorar la construcción de otro canal, el que unía el mar Blanco con el Báltico. La Abwehr opinaba que el Belomorkanal era un desastre. Se trataba de un canal demasiado poco profundo, y por lo tanto inutilizable para la mayoría de barcos procedentes de ultramar, por no hablar de las decenas de miles de prisioneros sacrificados en su construcción. Me pregunté si este canal en particular funcionaría mejor.
Me acabé el cigarrillo y arrojé la colilla contra Stalin. Hubo algo en la manera en que golpeó la nariz del gran líder que me hizo levantar y examinar de cerca el retrato de papel. Cuando lo arranqué de la pared me sorprendió ver que la ilustración ocultaba un pequeño hueco, del tamaño de un libro. En el estante había una libreta y un rollo de billetes. No era una caja de seguridad, pero en aquel lugar era el mejor sustituto.
En el rollo de billetes había casi cuatrocientos cinco rublos «oro»; más o menos el salario de tres o cuatro meses de un Azul. No era una fortuna, a menos que fueses un pleni. Con dos mil rublos más y una alianza de oro podría recibir un mejor trato en una celda del MVD en Stalingrado. Miré los rublos de nuevo, sólo para asegurarme, y para mi alivio todos tenían aquel grasiento y auténtico toque ruso. Incluso examiné los billetes a la luz que entraba a través de la ventana para comprobar las marcas de agua antes de plegarlos y metérmelos en el bolsillo trasero de mis pantalones, que era el único con botón y sin agujeros.
La libreta tenía tapas rojas y el tamaño de una tarjeta de identidad. Estaba llena de papel ruso barato que parecía algo aplastado por un objeto pesado, y contenía una sorpresa, porque en una página había un nombre escrito, debajo del cual podían verse algunas fechas y algunas cantidades, y todo parecía indicar que el pleni cuyo nombre constaba en la libreta estaba a sueldo de Gebhardt. No es que esto lo convirtiese en un asesino, pero ayudaba a explicar cómo era posible que los «azules» pudiesen vigilar a los prisioneros de guerra con tanta eficacia.
La fecha de un pago en particular me llamó la atención: miércoles 15 de agosto. Era la festividad de la Asunción de María, y para algunos católicos alemanes, sobre todo los de Saarland o Baviera, también era una importante fiesta oficial. Pero casi todos en el campo la recordaban por ser el día en que Georg Oberheuser -un sargento de Stuttgart- había sido arrestado por el MVD. Furioso porque en esta fecha nos hicieron trabajar como cualquier otro día, Oberheuser insultó a Stalin a voz en cuello, ante todos sus compañeros de barracón, llamándolo cabrón malvado y ateo. Usó otros epítetos no menos injuriosos y sin duda bien merecidos, pero todos nos sentimos un poco asustados cuando se llevaron a Oberheuser y no lo volvimos a ver nunca más, aunque sabíamos que en aquel momento no había «ivanes» en nuestra nuestro barracón. Por lo tanto, Oberheuser había sido denunciado a los «azules» por otro alemán.
El nombre que figuraba en la libreta de Gebhardt era Konrad Metelmann, el joven teniente al que yo, muy ingenuamente, había decidido cuidar. Al parecer, sabía cuidar de sí mismo a la perfección.
Después de aquello estuve reflexionando y recordé cómo los «azules» nos ordenaban en muchas ocasiones salir del barracón y presentarnos en la cantina para una comprobación de identidad. Le preguntaban a cada uno su nombre, rango y número de serie con la idea -suponíamos- de pillarnos por sorpresa, porque se daba el caso de oficiales de las SS buscados por crímenes de guerra que se hacían pasar por otros, en general por soldados muertos en la guerra. Siempre nos interrogaban a solas, con Gebhardt haciendo de traductor, y cualquiera de nosotros hubiese podido aprovechar la oportunidad para pasarle información al MVD. La única razón por la que ninguno de nosotros había relacionado esto con Oberheuser era porque el día que lo arrestaron no hubo ningún control de identidad, y eso significaba que Metelmann y Gebhardt debían de haber utilizado algún escondrijo para dejar mensajes.
Los rusos tienen un dicho: la mejor manera de mantener a tus amigos en la Unión Soviética es no traicionarlos nunca. Georg Oberheuser nunca me había caído bien, pero no se merecía ser traicionado por uno de sus camaradas. Según Mrugowski, Oberheuser fue juzgado por un tribunal popular y condenado a veinte años de trabajos forzados y reeducación. O al menos eso era lo que le había dicho el comandante del campo. Pero yo no tenía ningún motivo para creerme lo que el comandante Savostin me había dicho: que el gran Stalin había abolido la pena de muerte. Había visto a demasiados de mis compatriotas fusilados en las cunetas de la carretera, en la larga marcha desde Königsberg, para aceptar la idea de que las ejecuciones sumarias hubieran dejado de ser un procedimiento rutinario en la Unión Soviética. Quizás Oberheuser estuviera muerto, o quizás no. En cualquier caso, me correspondía a mí que se le hiciese justicia. Era la deuda que contraemos con los muertos. Que se les haga justicia, si podemos; o alguna clase de justicia, si no podemos.
Los plenis volvían del trabajo y me dirigí sin más dilación a la cantina para adelantarme a ellos. Cuando vi a Metelmann, me coloqué detrás de él en la cola, con la esperanza de detectar alguna señal de que estuviese inquieto. Pero Sajer habló primero:
– ¿Es cierto que vas a entregar a alguno de nosotros a los «ivanes», Günther?
– Eso depende -dije, mientras avanzaba en la cola.
– ¿De qué?
– De si encuentro a quien lo hizo. Ahora mismo no tengo ninguna pista. Por cierto, me han dicho que seré uno de los veinticinco que los «ivanes» van a escoger si no les damos un nombre. Te lo digo para que sepas que me estoy tomando esto muy en serio.
– ¿Crees que lo van a hacer de verdad? -preguntó Metelmann.
– Por supuesto -afirmó Sajer-. ¿Cuándo nos han amenazado en vano? Si depende de ellos, lo harán. Los muy cabrones.
– ¿Qué vamos a hacer, Bernie? -preguntó Metelmann.
– ¿Cómo voy a saberlo? -Miré furioso a Mrugowski-. Todo esto es culpa suya. De no haber sido por él, yo tendría las mismas probabilidades que todos los demás.
– Quizás encuentres algo -dijo Metelmann-. Eras un buen detective. Es lo que dice la gente.
– Ellos qué saben. Créeme, tendría que ser Sherlock Holmes para resolver este caso. Mi única oportunidad es sobornar a aquel comandante del MVD y conseguir que me saque de la lista. Oye, Metelmann, ¿podrías prestarme algún dinero?
– Te puedo prestar cinco rublos.
– Hace falta mucho más que cinco rublos para sobornar a ese comandante -señaló Sajer.
– Por algo tengo que empezar -dije, mientras Metelmann me daba cinco rublos de su bolsillo-. Gracias, Konrad. ¿Qué me dices tú, Sajer?
– Suponte que yo también necesito sobornar a alguien -Le dirigió una sonrisa desagradable a Metelmann-. Si te escogen a ti podrías lamentar haberle dado esos cinco, imbécil.
– Que te folien, Sajer -dijo Metelmann.
– Por cierto, ¿cómo alguien como tú tiene cinco rublos? -preguntó Sajer.
Metelmann hizo una mueca y cogió su trozo de chleb. Con la mano izquierda.
También me fijé en la reciente cicatriz de su antebrazo. Quizá se había herido en el canal. Pero, tal como estaban las cosas, me dije que era más probable que la hubiese recibido cuando mató a Gebhardt.
Pasé los tres días siguientes solo en la cabaña de Gebhardt, recuperando el sueño. Sabía lo que iba a hacer, pero no tenía sentido hacerlo antes de que el tiempo señalado por el MVD hubiese transcurrido. Estaba decidido a disfrutar mientras pudiera de cada minuto de vacaciones en el KA. Después de meses de trabajos forzados con raciones de hambre, estaba agotado y febril. Un día vino el comandante Mrugowski a preguntarme cómo iba mi investigación y le dije que, a pesar de todo, hacía progresos. Noté que no me creía, pero no me importaba. No iba a perder mi pensión de guerra por su opinión. Además, el comandante y yo éramos dos cabezas diferentes de la misma águila imperial; yo mirando a la izquierda y él mirando a la derecha. Incluso en un campo de prisioneros de guerra soviético, pocas veces salía de una habitación sin entrechocar los talones. Oh sí, nuestro coronel Mrugowski era todo un Fred Astaire.
Al tercer día aparté la piedra de la puerta y me dirigí al canal para encontrarme con Metelmann. Le devolví los cinco rublos.
– Ten -le dije-, más vale que te los quedes tú. No los voy a necesitar allá donde voy a ir.
Se apresuró a guardarse el billete antes de que alguno de los guardias pudiese verle e intentó no mostrarse demasiado aliviado por mi obvia desilusión.
– No has tenido suerte, ¿eh?
– Mi suerte se alejó de mí hace mucho tiempo -respondí-. Se alejó tan rápido que seguramente llevaba calzado deportivo.
– ¿Sabes?, quizás aquel comandante del MVD se estaba echando un farol -dijo.
– Lo dudo. Según he podido comprobar, las personas que tienen poder siempre lo utilizan, incluso cuando dicen que no quieren hacerlo. -Me alejé.
– Buena suerte -dijo Metelmann.
El comandante Savostin estaba jugando al ajedrez consigo mismo cuando lo encontré en el cuerpo de guardia. El coronel Mrugowski también estaba allí. Esperaban mi informe.
– Aquí no hay nadie que juegue -comentó el comandante-. Quizás usted y yo tendríamos que jugar, capitán.
– Estoy seguro de que es mucho mejor que yo, señor. Después de todo, casi es su juego nacional.
– ¿Por qué cree que es así? Uno tiende a pensar que un juego lógico como el ajedrez tendría que venirle muy bien al carácter alemán.
– Por qué es blanco y negro -sugerí-. Todo es blanco y negro en la Unión Soviética. O quizá porque es un juego que obliga a sacrificar a los más pequeños, a las piezas menos importantes. Además, señor, con usted me preocuparía cómo ganar sin perder. -Me quité la gorra-. Señor, en realidad he estado preocupado por ese tema durante los últimos tres días. Me refiero a cómo resolver este caso sin que usted se enfade. Y sigo sin encontrar una respuesta satisfactoria a esta pregunta.
– Pero sabe quién mató a Gebhardt, ¿verdad?
– Sí, señor.
– Entonces no entiendo cuál es su dificultad.
Me pregunté si le había juzgado mal: si no era tan inteligente como yo había creído. Claro que hay un enorme muro de incomprensión entre alguien que tiene hambre y alguien que no. No veía la manera de identificar a Metelmann como el culpable sin poner mi propia cabeza en la boca del león.
– Me refiero a que espero que no vaya a sugerir que fue un ruso -dijo, jugando con su reina.
– Oh no, señor. Un ruso nunca hubiese asesinado a un alemán sin reconocerlo. ¿Además, por qué matar a un pleni en secreto cuando puedes matarlo con toda facilidad a plena luz del día? Aunque sea un agente antifascista. No, tiene razón señor. El asesino de Gebhardt es un alemán.
Eché una mirada al tablero con la esperanza de ver allí alguna prueba de su inteligencia, pero lo único que podía decir era que las piezas correctas estaban en las casillas correctas y que el comandante necesitaba el servicio de una manicura tanto como yo un baño caliente. Quizá no hubiera manicuras en el paraíso de los trabajadores soviéticos. Por cierto, a los rusos no les preocupaban en absoluto los baños calientes. Me resultaba un poco difícil asegurarlo, pero creo que el comandante olía casi tan mal como yo.
– El asesinato no fue premeditado. Fue consecuencia del furor del momento. Este tipo de apuñalamientos frenéticos no suele tener un móvil sexual. Por supuesto, es difícil afirmar algo con certeza, en una escena del crimen como ésta, sin disponer siquiera de un termómetro para tomar la temperatura del cadáver. Y sin poder examinar las huellas que se hubiesen podido recoger en el arma asesina y el pomo de la puerta. Sin embargo, lo que sí puedo asegurar es que el asesino era zurdo. Debido al sentido de las heridas en el cuerpo de la víctima. En la cantina me fijé en todos los hombres del campo e hice una lista de todos los plenis zurdos. Éste fue mi primer grupo de sospechosos. Después identifiqué al asesino. No diré su nombre. Como oficial alemán, estaría mal que lo hiciese. Pero no hay ninguna necesidad, dado que su nombre aparece en la libreta de Gebhardt.
Le entregué la libreta roja al comandante.
– Metelmann -dijo en voz baja.
– Como verá, la página contiene detalles de los pagos entregados a este oficial a cambio de información. En otras palabras, el culpable estaba actuando como delator a sueldo del hombre asesinado. Creo que discutieron por dinero, señor. Entre otras cosas. Es posible que Gebhardt rehusase pagarle al asesino cinco rublos -su tarifa habitual- por la información recibida. Después de cometer el asesinato, el culpable se llevó el dinero.
Le entregué a Savostin cien de los billetes de cinco rublos que había encontrado detrás del cartel de Stalin. Savostin le dio la libreta al coronel.
– Encontré estos billetes escondidos en la cabaña de Gebhardt. Como puede ver, todos los billetes están marcados en la esquina superior derecha con una pequeña marca de lápiz, creo que una cruz ortodoxa rusa.
Savostin miró uno de los billetes y asintió.
– ¿Todos? -preguntó.
– Sí, señor. -Lo sabía porque fui yo quien marcó cada uno de los billetes-. Creo que si ordena registrar al oficial mencionado en la libreta, encontrarán uno o más billetes de cinco rublos con la misma marca de lápiz en la esquina superior derecha, señor. Ese oficial es zurdo y en su brazo conserva la cicatriz de una herida reciente que muy probablemente sufrió durante la pelea con Gebhardt.
Todavía con la gorra en la mano, me froté la cabeza afeitada con los nudillos. Sonó como si raspara un trozo de madera en el aserradero del campo.
– ¿Puedo hablar con franqueza, señor?
– Hable, capitán.
– No sé qué hará usted con este hombre, señor. Por ser quien es y por lo que ha hecho, me doy cuenta de que puede representar un problema. Después de todo, era el hombre de su hombre. Pero ahora ya no le sirve de nada, ¿verdad? No ahora, que sabemos quién es y lo que hace. Supongo que siempre podría utilizarlo para reemplazar a Gebhardt como oficial antifascista, aunque su ruso no esté a la altura. Pero tendrá que deportarlo para su reeducación política. En cualquier caso, está acabado en este campo. Sólo quiero que usted lo sepa, señor.
– ¿No se está precipitando un poco, Günther? Aún no ha demostrado nada. Incluso si encuentro el dinero marcado en posesión de Metelmann no hay nada que pruebe que él no recibiese el dinero antes de que asesinasen a Gebhardt. ¿Ha considerado la posibilidad de que si este hombre es un delator me vendría mejor dejarle a él aquí, y transferirlos a usted y al coronel a otro campo?
– He pensado en ello, señor. Es verdad que nada le impide hacerlo. Pero usted no puede estar seguro de que no les hayamos dicho a todos nuestros camaradas lo que le acabo de decir. Es una buena razón para no enviarnos a otro campo. La otra razón es que el coronel está haciendo un excelente trabajo como comandante. Los hombres lo escuchan. Con el debido respeto, señor; usted le necesita.
El comandante Savostin miró al coronel.
– Quizá tenga razón -dijo.
Me encogí de hombros.
– En cuanto a probar lo que sea a su completa satisfacción, comandante, es asunto suyo. Yo le he entregado el arma. No puede esperar que también apriete el gatillo. Sin embargo, si usted decide registrar a Metelmann, quizá pueda preguntarle también el nombre de su esposa, señor.
– ¿A qué se refiere?
– El nombre de la esposa de Konrad Metelmann es Vera, señor. -Le entregué a Savostin el anillo que había encontrado y que supuse que era la alianza de Gebhardt-. Hay una inscripción en el interior.
Savostin entrecerró los ojos mientras leía lo que estaba grabado en el interior de la alianza de oro. «A Konrad, con todo mi amor, de Vera, febrero de 1943». Me miró.
– Estaba en el dedo de Gebhardt, señor. El dedo estaba roto, y creo que Metelmann intentó quitarle el anillo a Gebhardt después de matarlo y no pudo. Quizás incluso le rompió el dedo. No lo sé. Pero tuve que utilizar jabón para sacárselo.
– Quizá Gebhardt se lo compró a Metelmann.
– Gebhardt lo compró, no lo dudo. Pero estoy seguro de que no se lo compró a Metelmann. Metelmann mantuvo ese anillo escondido en el culo durante semanas. Luego sufrió un ataque de diarrea y tuvo que llevarlo colgado de un cordel alrededor del cuello. Pero uno de los guardias lo vio y se lo tuvo que entregar. Es más, yo vi como ocurría.
– ¿Quién fue?
– El sargento Degermelkoy. Yo diría que Gebhardt se lo compró y le prometió a Metelmann que se lo devolvería, pero nunca lo hizo. Quizás utilizaba el anillo como un medio para obtener información de Metelmann. En cualquier caso, creo que el anillo fue la causa de la pelea. Estoy seguro de que el sargento confirmará lo que le he dicho, señor. Que le vendió el anillo a Gebhardt.
– Degermelkoy es un cerdo mentiroso -afirmó el comandante Savostin-. Pero no dudo que tiene usted razón en cuanto a lo sucedido. Lo ha hecho muy bien, capitán. En su momento interrogaré a los dos hombres. Gracias, capitán. A usted también, coronel, por recomendarme a este hombre. Ahora pueden volver a su trabajo.
Mrugowski y yo salimos del cuerpo de guardia.
– ¿Está seguro de todo esto?
– Sí.
– Suponga que Savostin ordena registrar a Metelmann y no encuentra ningún billete de cinco rublos.
– Lo tenía hace media hora -dije-. Lo sé porque se lo di yo. Y está marcado con algo más que una cruz ortodoxa. También tiene una huella del pulgar con sangre. Y seguro que es muy buena, aunque me atrevería a decir que los «ivanes» no comprobarán si coincide con las suyas.
– No lo entiendo -dijo Mrugowski-. ¿La huella del pulgar de quién?
– De Gebhardt. Marqué la huella en el billete utilizando su mano muerta. Le pedí cinco rublos a Metelmann anteayer, sólo para poder devolverle un billete marcado. Yo mismo marqué los billetes con una cruz. Añadí la huella sólo para causar mayor efecto.
– Sigo sin entender.
– Yo lo marqué. A Metelmann. Hice encajar las pruebas para que pudiese recibir su castigo.
Mrugowski se detuvo y me miró horrorizado.
– ¿Quiere decir que no mató a Gebhardt?
– Oh, claro que lo mató. Estoy seguro de ello. Pero demostrarlo es otra cosa. Sobre todo en este lugar. En cualquier caso, no me importa mucho. Metelmann se lo tenía merecido. Era un maldito delator y haremos bien en librarnos de él.
– No me gustan sus métodos, capitán Günther.
– Usted quería un detective del Alex, coronel, y es lo que consiguió. ¿Cree que esos cabrones juegan limpio? ¿Con el manual? ¿Con las reglas acerca de las pruebas? Piénselo de nuevo. Los polis de Berlín han falsificado más pruebas que los antiguos egipcios. Así es como funciona, señor. El verdadero trabajo de la policía no es el de un caballeroso detective que toma notas en el puño almidonado de la camisa con una pluma de plata. Eso era en el pasado, cuando la hierba era verde y sólo nevaba en la víspera de Navidad. Usted hace al sospechoso, no el castigo correspondiente al crimen. Siempre ha sido así. Pero sobre todo aquí. Ese comandante Savostin no es un policía educado y sonriente. Trabaja para el Ministerio de Asuntos Internos. Confío en que usted no me venda demasiado bien a ese cabronazo, porque le voy a decir una cosa: no es el teniente Metelmann el que me preocupa, soy yo. Le he sido útil a Savostin. Y eso le ha gustado. La próxima vez que tenga las manos frías es probable que me utilice como si fuera un par de guantes.
A Konrad Metelmann se lo llevaron los «azules» aquel mismo día, y la vida en Krasno-Armeesk recuperó su implacable, tremenda, gris y brutal rutina. Al menos eso es lo que creí hasta que otro pleni me comentó que me estaban sirviendo raciones dobles en la cantina. Las personas siempre se fijan en esas cosas. Al principio a ninguno de mis camaradas pareció importarles, porque ahora todos sabían que había descubierto a un delator y salvado a veinticinco de nosotros de la farsa de un juicio en Stalingrado. Pero la memoria es corta, sobre todo en un campo de trabajos soviético, y a medida que llegaba el invierno y continuaba el trato de preferencia -no sólo más comida, sino prendas más calientes-, comencé a percibir un cierto resentimiento entre mis compañeros prisioneros. Fue Ivan Yefremovich Pospelov quien me explicó lo que estaba pasando.
– He visto antes esto -dijo-. Y me temo que acabará mal, a menos que hagas algo al respecto. Los «azules» te han escogido para el tratamiento Astoria. Como el hotel. Mejor comida, mejores ropas y, por si no te habías dado cuenta, menos trabajo.
– Yo trabajo -protesté-. Como todos los demás.
– ¿Eso crees? ¿Cuándo fue la última vez que un Azul te gritó que te dieses prisa o te llamó cerdo alemán?
– Ahora que lo mencionas, de un tiempo a esta parte han sido más corteses conmigo.
– Llegará un momento en que los otros plenis acabarán por olvidarse de lo que hiciste y sólo recordarán que eres un protegido de los «azules». Entonces llegarán a la conclusión de que hay algo más de lo que se ve y creerán que les estás dando a los «azules» alguna otra cosa a cambio.
– Eso es una tontería.
– Yo lo sé y tú también lo sabes. Pero ¿lo saben ellos? Dentro de seis meses creerán que eres un agente antifascista, lo seas o no. Es lo que esperan los rusos. Que al verte apartado por tu propia gente no tengas más opción que acudir a ellos. Incluso si no llega a ocurrir, algún día tendrás un accidente. Se desplomará un talud sin ninguna razón aparente y acabarás enterrado vivo. Pero tardarán en llegar a rescatarte. Y si te rescatan, no tendrás otra alternativa que ocupar el lugar de Gebhardt. Suponiendo que quieras seguir con vida. Eres uno de ellos, amigo mío. Un Azul. Sólo que todavía no lo sabes.
Sabía que Pospelov tenía razón. Pospelov lo sabía todo de la vida en el KA. No era para menos. Llevaba allí desde la gran purga de Stalin. Como profesor de música de la familia de un alto cargo político soviético detenido y ejecutado en 1937, le impusieron una condena de veinte años; un simple caso de culpa por asociación. Pero sólo como medida de prudencia, agentes de la NKVD -como entonces se llamaba el MVD- le rompieron las manos con un martillo para asegurarse de que nunca más volvería a tocar el piano.
– ¿Qué puedo hacer? -pregunté.
– Una cosa está clara, no puedes vencerles.
– No querrás decir que debo unirme a ellos.
Pospelov se encogió de hombros.
– Es extraño a donde te puede llevar algunas veces un sendero torcido. Además, la mayoría de ellos son como nosotros, sólo que llevan charreteras azules.
– No, no puedo hacerlo.
– Entonces tendrás que vigilar por ti mismo, con tres ojos, y por cierto, no se te ocurra bostezar.
– Tiene que haber algo que pueda hacer, Ivan Yefremovich. Puedo compartir parte de mi comida, ¿no? Darle mis prendas de abrigo a otro hombre.
– Sólo tienen que buscar otras maneras de demostrarte su favor. O intentarán perseguir a aquellos a los que ayudes. Debiste de impresionar mucho a aquel comandante del MVD, Günther. -Exhaló un suspiro, miró el cielo gris blanquecino y olió el aire-. Cualquier día de estos nevará. El trabajo entonces será más pesado. Si vas a hacer algo, será mejor que lo hagas antes de que los días sean más cortos y las temperaturas más bajas, y los «azules» nos odien más por tener que vigilar en el exterior. En cierta modo son prisioneros como nosotros. Tienes que recordarlo.
– Ves el bien en una manada de lobos, Pospelov.
– Quizá. Sin embargo, tu ejemplo es muy útil, amigo mío. Si quieres evitar que los lobos laman tu mano, tendrás que morder a uno de ellos.
El consejo de Pospelov no era muy convincente. Asaltar a uno de los guardias era una ofensa grave -casi demasiado grave como para contemplarla-, y sin embargo no dudaba de lo que me había dicho: si los «ivanes» continuaban otorgándome un trato de favor, pronto sufriría un accidente fatal a manos de mis camaradas. Muchos de ellos eran nazis implacables y odiosos para mí, pero aun así eran mis compatriotas y, enfrentado a la decisión de mantenerme fiel a ellos o pasarme a los bolcheviques para salvar mi propio pellejo, no tardé en llegar a la conclusión de que ya había vivido más de lo que esperaba, y quizá no tenía ninguna alternativa. Odiaba a los bolcheviques tanto como había odiado a los nazis y ahora, dadas las circunstancias, quizá más de lo que odiaba a los nazis. El MVD era como la Gestapo con tres letras cirílicas, y yo ya había estado lo bastante involucrado en el funcionamiento de un aparato de seguridad del Estado para permitir que esa situación se prolongase durante el resto de mi vida.
Ahora tenía claro lo que debía hacer. A la vista de casi todos los plenis que trabajaban en las obras del canal, me acerqué al sargento Degermenkoy y me detuve frente a él. Le quité el cigarrillo de la boca de su asombrado rostro y fumé alegremente por un momento. No tuve el coraje de pegarle pero conseguí reunir el valor suficiente para quitarle la gorra azul de la cabeza, que parecía un tocón.
Fue la primera y última vez que oí risas en el KA. Y fue la última cosa que oí durante un tiempo. Estaba saludando a los plenis cuando algo me golpeó con fuerza en la cabeza -quizá la culata de la metralleta de Degermenkoy- y sin duda más de una vez. Me cedieron las piernas y el duro y frío suelo pareció engullirme como si me hundiera en las aguas del Volga. La tierra negra me envolvió, me llenó la nariz, la boca y las orejas, luego sentí que me sumergía en aquel horrible lugar que el gran Stalin y sus asesinos rojos habían preparado para mí en su república socialista. Mientras caía en aquel insondable pozo permanecían de pie y me saludaban con las manos enguantadas desde lo alto del mausoleo de Lenin, mientras a mi alrededor numerosas personas aplaudían mi desaparición, reían contentos de su buena fortuna y me arrojaban flores.
Supongo que debería estar habituado. Después de todo, estaba acostumbrado a visitar prisiones. Cuando era poli había entrado y salido del talego para entrevistar a sospechosos y tomar declaraciones a otros. De vez en cuando incluso me había encontrado a mí mismo en el lado malo del agujero de Judas: una vez en 1934, cuando hice que se enfadara el jefe de policía de Potsdam; y de nuevo en 1936, cuando Heydrich me envió a Dachau como agente encubierto para ganarme la confianza de un pequeño delincuente. Dachau fue una mala experiencia, aunque no tanto como Krasno-Armeesk, y desde luego, no como el lugar donde estaba ahora. No es que el lugar fuese sucio o algo por estilo; la comida era buena; incluso me dejaban duchar y me daban cigarrillos. ¿Entonces qué era lo que me preocupaba? Supongo, que era el hecho de estar por primera vez solo desde que había salido de Berlín en 1944. Había estado compartiendo alojamientos con uno o más alemanes durante casi dos años, y ahora, de pronto, no tenía a nadie con quien hablar, excepto conmigo mismo.
Los guardias no decían nada. Les hablaba en ruso y no me hacían caso. La sensación de estar separado de mis camaradas, de verme aislado, comenzó a crecer y, a medida que pasaban los días, fue de mal en peor. Una vez más tuve la terrible sensación de estar emparedado; lo más probable era que fuese una consecuencia de haber pasado demasiado tiempo trabajando en el exterior. De la misma manera que, en su día, la enorme extensión de Rusia me había dejado abrumado, ahora era la pequeñez de mi celda sin ventanas -tres pasos de largo y la mitad de ancho – lo que comenzaba a pesar sobre mí. Cada minuto del día parecía durar una eternidad. ¿De verdad había vivido tanto sólo para tener tan pocos pensamientos y recuerdos? Con todo lo que había hecho, podía esperar con cierta lógica mantenerme ocupado durante horas con los recuerdos del pasado. Ni por asomo. Era como mirar por el lado erróneo de un telescopio. Mi pasado parecía absolutamente insignificante, casi invisible. En cuanto al futuro, los días transcurrían tan vastos y vacíos como las propias estepas. Pero la peor sensación de todas era cuando me acordaba de mi esposa; sólo con pensar en ella, en nuestro pequeño apartamento en Berlín, suponiendo que aún estuviese en pie, podía echarme a llorar. Era lógico suponer que ella me creía muerto. Para el caso, bien podría estarlo. Estaba encerrado en una tumba. Y lo único que me quedaba era morir.
Conseguí marcar el paso del tiempo en las paredes de azulejos con mis propios excrementos. Y de esta manera anoté el paso de los días. Mientras tanto gané algo de peso. Incluso recuperé mi tos de fumador. La monotonía amortiguaba mis pensamientos. Yacía en el camastro de tablas sobre un colchón de yute y miraba la bombilla en su jaula metálica encima de la puerta, preguntándome a cuánto tiempo te condenaban por quitarle la gorra a un Azul. Dada la inmensidad del crimen y el castigo de Pospelov, llegué a la conclusión de que podía esperar que me cayeran entre seis meses y veinticinco años. Intenté encontrar en mí algo de su fortaleza y optimismo, pero no sirvió de nada: no podía sino recordar otra cosa que me había comentado. Un chiste que, con el paso del tiempo, se parecía cada vez más una profecía.
– Los primeros diez años son siempre los más difíciles- me había dicho.
Me acosaba aquel comentario. La mayor parte del tiempo me aferraba a la certidumbre de que antes de que me sentenciasen debía celebrarse un juicio. Pospelov decía que siempre había un juicio. Pero el juicio llegó y concluyó antes de que me diera cuenta.
Vinieron y me sacaron de allí cuando menos me lo esperaba. Estaba tomando mi desayuno y al minuto siguiente me encontré en una gran habitación, donde un pequeño hombre con barba me tomó las huellas digitales y me fotografió con una cámara de cajón. Sobre la caja de madera pulida había un pequeño nivel: una burbuja de aire en un líquido amarillo que se parecía a los ojos llorosos y muertos del fotógrafo. Le formulé unas cuantas preguntas en mi mejor y más sumiso ruso, pero las únicas palabras que utilizó fueron: «Por favor, póngase de perfil» y «por favor, estese quieto». Oír «por favor» fue agradable.
Después de aquello esperaba que me llevasen de nuevo a mi celda. En cambio me hicieron subir un tramo de escaleras y me llevaron a la pequeña sala de un tribunal. Había una bandera soviética, una ventana, un gran mural de héroes donde aparecía el terrible trío Marx, Lenin y Stalin, y, en un estrado, una mesa detrás de la cual se sentaban tres oficiales del MVD, a ninguno de los cuales reconocí. El oficial superior, que estaba sentado en medio de la troika, me preguntó si necesitaba un traductor, una pregunta que fue traducida por otro oficial del MVD. Respondí que no, pero el traductor se quedó de todas maneras y tradujo, muy mal, todo lo que se decía de mí o a mí, a partir de aquel momento. Incluida la acusación, que leyó la fiscal, una mujer de aspecto razonable que también era oficial del MVD. Era la primera mujer que había visto desde la marcha de K6-nigsberg y a duras penas podía apartar la mirada de ella.
– Bernhard Günther -comenzó, con voz trémula; ¿estaba nerviosa? ¿Sería su primer caso? -Se le acusa…
– Espere un minuto -dije en ruso-. ¿No tengo un abogado que me defienda?
– ¿Se puede permitir pagar uno? -preguntó el presidente del tribunal.
– Tenía dinero cuando salí del campo de Krasno-Armeesk -respondí-. Mientras me traían aquí desapareció.
– ¿Sugiere que se lo robaron?
– Sí.
Los tres jueces conferenciaron por un momento. Luego el presidente dijo:
– Tendría que haberlo dicho antes. Me temo que el procedimiento no se puede demorar mientras se investigan sus alegaciones. Debemos continuar. ¿Camarada teniente?
La fiscal continuó leyendo la acusación:
– Que voluntariamente y con premeditación atacó a un guardia del campo de Voinapleni número tres, en Krasno-Armeesk, un acto contrario a la ley marcial; que le robó un cigarrillo al mismo guardia en el campo número tres, también en contra de la ley marcial. Y que cometió estas acciones con el intento de fomentar un motín entre los otros prisioneros del campo tres, otra infracción de la ley marcial. Estos son crímenes contra el camarada Stalin y contra los pueblos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Ahora sabía que estaba metido en problemas. Por si no me hubiera dado cuenta antes, ahora lo sabía: quitarle la gorra a un hombre era una cosa, pero incitar a un motín era algo muy diferente. El amotinamiento no era la clase de acusación que se pudiese tomar a la ligera.
– ¿Tiene algo que alegar en su defensa? -preguntó el presidente.
Esperé con cortesía a que el traductor acabase y hablé en mi defensa. Admití el ataque y el robo del cigarrillo. Luego, casi como una coletilla, añadí:
– Desde luego no tenía ninguna intención de provocar un motín, señor.
El presidente asintió, escribió algo en un papel -sin duda, el recordatorio de comprar cigarrillos y vodka cuando volviese a casa esa noche- y miró expectante a la fiscal.
En la mayoría de las circunstancias me gustan las mujeres con uniforme. El problema era que a ésta no parecía gustarle yo. No nos habíamos conocido antes y sin embargo parecía saberlo todo de mí: los perversos procesos mentales que me habían llevado a organizar el motín; mi devoción a la causa de Adolf Hitler y el nazismo; el placer que había experimentado con el pérfido ataque contra la Unión Soviética en junio de 1941; mi participación importante en la culpa colectiva de todos los alemanes por el asesinato de millones de rusos inocentes; y, no contento con todo esto, había intentado incitar a los plenis del campo tres a asesinar a muchos más.
La única sorpresa fue que el tribunal se retiró durante varios minutos para deliberar un veredicto y, lo más importante, para fumarse un cigarrillo. El humo continuaba saliendo por la nariz de uno de los miembros del tribunal cuando volvieron a la sala.
La fiscal se puso en pie. El traductor se levantó. Yo me levanté. El veredicto fue anunciado. Se me acusaba de ser un cerdo fascista, un cabrón alemán, un cochino capitalista, un criminal nazi; y era culpable de todos los cargos.
– De acuerdo con las peticiones de la fiscal y a la vista de sus antecedentes, se le condena a muerte.
Sacudí la cabeza, seguro de que la fiscal no había formulado tal petición -quizá se había olvidado- y de que mis antecedentes no se parecían en nada a los mencionados. A menos que consideraran la invasión de la Unión Soviética como uno de ellos, lo cual era cierto.
– ¿Muerte? -Me encogí de hombros-. Supongo que puedo sentirme afortunado de no tocar el piano.
Me pareció curioso que el traductor no tradujese mis últimas palabras. Esperaba a que el presidente acabase de hablar.
– Tiene la suerte de que este país esté fundado en la misericordia y el respeto a los derechos humanos -decía-. Después de la Gran Guerra Patriótica, en la que murieron tantos ciudadanos soviéticos inocentes, fue deseo del camarada Stalin que la pena de muerte fuese abolida en nuestro país. En consecuencia, la pena capital será conmutada en su caso por veinticinco años de trabajos forzados.
Atónito por el destino declarado, fui sacado de la sala y llevado a un patio donde me esperaba un furgón celular con el motor en marcha. El conductor ya conocía los detalles, lo cual indicaba que el veredicto del tribunal ya estaba dictado de antemano. El coche celular estaba dividido en cuatro celdas pequeñas, cada una tan baja y estrecha que tenías que doblarte casi por la mitad para entrar. La puerta de metal tenía unas pequeñas perforaciones, como el auricular de un teléfono. Así eran de considerados los «ivanes». Partimos a gran velocidad -cualquiera hubiese creído que el chófer conducía el coche de unos atracadores después de asaltar un banco- y nos detuvimos de improviso, como si la policía nos hubiese obligado a pararnos. Oí que subían a otros prisioneros al vehículo y arrancamos, otra vez a gran velocidad, con el conductor riéndose a carcajadas cada vez que derrapábamos al doblar las esquinas. Por fin nos detuvimos, se apagó el motor, se abrieron las puertas y de pronto todo resultó evidente. Estábamos junto a un tren cuya locomotora ya echaba vapor y daba evidentes señales de estar impaciente por marchar, pero nadie dijo hacia donde. Nos ordenaron a todos los que íbamos en el furgón celular subir a un vagón de ganado junto con otros varios alemanes cuyos rostros mostraban la misma gravedad que sentía yo. ¡Veinticinco años! ¡Si vivía tanto, regresaría a casa en 1970! La puerta del vagón de ganado se cerró con estrépito y nos dejó sumergidos en una negrura parcial; el vagón se bamboleó un poco, arrojándonos a unos contra otros, y el tren se puso en marcha.
– ¿Alguien tiene una idea de adónde vamos? -preguntó una voz.
– ¿Importa mucho? -manifestó otro-. El infierno es el mismo en todas partes, sea cual sea el pozo donde estés.
– Este lugar es demasiado frío para ser el infierno -opinó un tercero.
Miré a través de un agujero de ventilación en la pared del vagón de ganado. Era imposible saber dónde estaba el sol. El cielo era una sábana gris que al anochecer se volvió negra y salpicada de nieve. Un hombre lloraba en un extremo del vagón. El sonido nos destrozaba.
– Por amor de Dios, que alguien le diga algo a ese tipo -protesté en voz alta.
– ¿Como qué? -preguntó el hombre que estaba a mi lado.
– No lo sé, pero preferiría no escuchar ese sonido a menos que no haya más remedio que hacerlo.
– Eh, Fritz -dijo una voz-. Deja de llorar, ¿quieres? Le estás estropeando la fiesta a un tipo en el otro extremo del vagón. Se supone que esto es una excursión al campo. No un cortejo fúnebre.
– Eso es lo que tú crees. -El acento era de Berlín-. Mira por este agujero de la ventilación. Se ve el cementerio de Kirchhof.
Me moví hacia el berlinés y me puse a hablar con él, y muy pronto descubrimos que todos en el vagón habíamos sido juzgados en el mismo tribunal por algún cargo inventado, declarados culpables y sentenciados a una larga pena de trabajos forzados. Yo parecía ser el único hombre que había cometido un delito de verdad.
El nombre del berlinés era Walter Bingel, y antes de la guerra había sido guarda en los jardines del palacio Sanssouci, en Potsdam.
– Yo estaba en un campo vecino al Zaritza Gorge, cerca de Rostov -explicó-. Verás, me dio pena marcharme. Estaba a punto de cosechar las patatas que había plantado. Pero conseguí traer unas cuantas semillas conmigo, así que quizá no pasemos hambre allá donde nos llevan.
Había muchas opiniones al respecto. Un hombre dijo que nos llevaban a unas minas de carbón en Vorkuta, al norte del círculo ártico. Entonces otro mencionó el nombre de Sajalín y nos quedamos todos en silencio, empezando por mí.
– ¿Qué es Sajalín? -preguntó Bingel.
– Es un campo en el extremo oriental de Rusia -dije.
– Un campo de la muerte -añadió otro-. Enviaron a muchos SS allí después de Stalingrado. Sajalín significa «negro» en uno de esos lenguajes infrahumanos que utilizan. Conocí a un hombre que afirmaba haber estado allí. Un prisionero ruso.
– Nadie sabe en realidad si existe o no -añadí.
– Oh, claro que existe. Está lleno de japos. El lugar está tan al este que ni siquiera está conectado a la tierra firme. Ni siquiera se han tomado el trabajo de levantar una alambrada en Sajalín. ¿Para qué? No hay ningún lugar adonde ir.
El tren prosiguió su marcha durante casi tres días, y fue un alivio cuando por fin rompieron el hielo de los candados y abrieron la puerta del vagón, porque los rostros de los guardias que nos saludaron tenían un cierto aire europeo y no oriental, lo cual significaba que nos habíamos librado de Sajalín. No todos nos salvamos, sin embargo. Mientras los hombres saltaban del vagón vimos que un hombre había conseguido colgarse de una clavija de madera. Era el hombre que había estado llorando.
Varios centenares formamos junto a la vía, a la espera de nuevas órdenes. Fuese el lugar que fuese era frío, pero no tan frío como Stalingrado; quizás era el tiempo, pero un nuevo rumor -que estábamos en casa- circuló rápidamente a través de las filas como un mantra hindú.
– ¡Esto es Alemania! Estamos en casa.
A diferencia de la mayoría de los rumores que por lo general corrían entre nosotros los plenis, éste era fundado, porque parecía que acabábamos de cruzar la frontera del territorio que muchos de mis más fanáticos camaradas nazis aún consideraban como el protectorado alemán de Bohemia, también conocido como Checoslovaquia.
La excitación creció cuando entramos en Sajonia.
– ¡Nos van a dejar marchar! ¿Por qué si no, nos iban a traer hasta aquí desde Rusia?
¿Por qué si no? Pero no pasó mucho tiempo antes de que nuestras ilusiones de una rápida liberación fuesen aplastadas.
Atravesamos una pequeña ciudad minera llamada Johanngeorgenstadt, subimos una colina con una preciosa vista de la iglesia luterana y varias chimeneas altas, y cruzamos las puertas de un viejo campo de concentración nazi: uno del casi centenar de subcampos del complejo de Flossenburg. Muchos de nosotros imaginábamos que todos los campos de concentración alemanes habían sido cerrados, y fue una sorpresa descubrir que uno de ellos seguía abierto y en pleno funcionamiento. Sin embargo, aún nos esperaba una sorpresa mayor. Había casi doscientos plenis alemanes que ya vivían y trabajaban en el Johanngeorgenstadt KZ e, incluso para las míseras normas del bienestar de los prisioneros de los soviéticos, ninguno de ellos tenía buen aspecto. El oficial al mando de los prisioneros, el general Klause, de las SS, muy pronto nos explicó la razón.
– Lamento verles aquí, soldados -dijo-. Desearía haber podido darles la bienvenida por su regreso a Alemania, pero me temo que no puedo hacerlo. Si alguno de ustedes conoce las montañas Erzgebirge, sabrá que esta zona es rica en pechblenda, mineral del cual se extrae el uranio. El uranio es radiactivo y tiene muchos usos, pero sólo hay uno que les interesa a los «ivanes». La producción de uranio es vital para el proyecto de la bomba atómica soviética y no es ninguna exageración decir que para ellos el desarrollo de esta arma es un asunto de la máxima prioridad. Desde luego, una prioridad mucho más importante que vuestra salud.
»No estamos seguros de cuál es el efecto que tiene la prolongada exposición a la pechblenda en el cuerpo humano, pero pueden estar seguros de que no es buena por dos razones. Una es que Marie Curie, que descubrió el mineral, murió a causa de sus efectos; y otra es que los «azules» bajan a la mina sólo cuando no tienen más remedio que hacerlo. Incluso entonces sólo lo hacen durante períodos cortos y llevando mascarillas. Por lo tanto, cuando tengan que bajar al pozo intenten protegerse la nariz y la boca con un pañuelo.
»En el lado positivo, la comida aquí es buena y abundante, y la brutalidad se mantiene dentro de unos límites. Hay buenas instalaciones para lavarse -después de todo, éste era un campo alemán antes de ser ruso- y se nos permite un día de descanso a la semana; pero sólo porque tienen que verificar el funcionamiento del montacargas y los niveles de gas. Me han dicho que se trata de gas radón. Es incoloro e inodoro, eso es todo lo que sé al respecto, pero estoy seguro de que también es peligroso. Lamento que esto sea otro punto negativo. También debo informarles de que en este campo, el MVD utiliza cierto número de alemanes como oficiales de reclutamiento para una nueva Policía del Pueblo que están planeando organizar en la zona soviética de la Alemania ocupada. Una policía secreta destinada a ser el brazo alemán del MVD. El establecimiento de dicha fuerza policial en Alemania está prohibido por las disposiciones de la Comisión de Control Aliada, pero eso no significa que no lo vayan a hacer bajo cuerda, de tapadillo. Pero no lo podrán conseguir si no disponen de hombres para hacerlo; por lo tanto, tengan cuidado con lo que dicen y lo que hacen, porque les interrogarán y entrevistarán a fondo. ¿Me escuchan? No quiero renegados bajo mi mando. Esos alemanes que trabajan para ellos son comunistas, comunistas veteranos del viejo KPD, contra el que estuvimos luchando. La cara fea del bolchevismo europeo. Si algunos de ustedes dudaban de la bondad de nuestra causa nacionalsocialista, imagino que ya habrán aprendido que eran ustedes los equivocados, no el líder. Recuerden lo que les he dicho y tengan mucho cuidado.
Fui uno de los afortunados, porque no me ordenaron que bajase al pozo de inmediato. En cambio me pusieron en un equipo de clasificación. Subían carretadas de roca desde el fondo de la mina y los vaciaban en una gran cinta transportadora que pasaba entre dos hileras de plenis. Alguien me enseñó a inspeccionar los trozos de piedra negra marrón en busca de las vetas de pechblenda. Las rocas sin vetas eran descartadas, las demás se calibraban a ojo y se guardaban en depósitos para su futura selección, de la que se encargaba un Azul que manejaba un tubo de metal con una ventana de mica en un extremo. Cuanto mejor era la calidad del mineral, más corriente eléctrica era reproducida como ruido blanco por el tubo. Las piedras de mayor calidad eran transportadas a Rusia para su procesamiento industrial, pero las cantidades consideradas útiles eran pequeñas. Al parecer se necesitaban toneladas de roca para producir sólo una pequeña cantidad de mineral y ninguno de los hombres que trabajaban en la mina de Johanngeorgenstadt creía que los «ivanes» iban a construir una bomba atómica pronto.
Llevaba allí casi un mes allí cuando me ordenaron que me presentara en la administración de la mina. Estaba en un edificio de piedra gris junto al montacargas. Subí al primer piso y esperé. A través de la puerta abierta de uno de los despachos veía a un par de oficiales del MVD. También oía lo que decían, y comprendí que eran dos de los alemanes de los cuales el general Klause nos había puesto sobre aviso.
Al verme de pie allí me hicieron entrar con un gesto y cerraron la puerta. Miré el reloj en la pared. Las once de la mañana. Había un micrófono en la mesa y supuse que en algún otro lugar habría un magnetófono preparado para grabar cada una de mis palabras. Junto al micrófono había un foco, pero no estaba encendido. Todavía no. Había una cortina negra sin echar junto a la ventana. Me invitaron a sentarme en una silla delante de la mesa.
– La última vez que hice esto me condenaron a veinticinco años de trabajos forzados -dije-. Por lo tanto, si me perdonan, en realidad no tengo nada que decir.
– Si lo desea -me explicó uno de los dos oficiales-, puede apelar la sentencia. ¿Le informó de ello el tribunal?
– No. El tribunal me informó de que los soviéticos son tan estúpidos y brutales como los nazis.
– Es interesante que lo diga.
No respondí.
– Eso confirma la impresión que tenemos de usted, capitán Günther. Que no es un nazi.
Mientras tanto, el otro oficial había descolgado un teléfono y decía algo en ruso que no pude oír.
– Soy el comandante Weltz -se presentó el primer oficial. Miró al hombre que ahora colgaba el teléfono-. Él es el teniente Rascher.
Respondí con un gruñido.
– Como usted, también soy de Berlín -añadió Weltz-. Estuve allí el pasado fin de semana. Me temo que le costará reconocerlo. Es increíble la destrucción que nos costó la negativa de Hitler a rendirse. -Me acercó un paquete de cigarrillos a través de la mesa-. Por favor, acepte un cigarrillo. Me temo que son rusos, pero es mejor que nada.
Cogí uno.
– Tenga -dijo; rodeó la mesa y encendió un mechero-. Permítame que se lo encienda.
Se sentó en el borde de la mesa y me miró fumar. Luego se abrió la puerta y entró un starshina con una hoja de papel. La dejó en la mesa, junto a los cigarrillos, y salió sin decir palabra.
Weltz miró la hoja de papel por un momento y luego se volvió hacia mí.
– Su solicitud de apelación -dijo.
Mis ojos se fijaron en las letras cirílicas.
– ¿Quiere que se lo traduzca?
– No será necesario. Sé leer y hablar ruso.
– Y muy bien según dicen. -Me entregó una estilográfica y esperó a que firmase la hoja de papel-. ¿Hay algún problema?
– ¿Qué sentido tiene? -repliqué en un tono apagado.
– Tiene mucho sentido. El gobierno de la Unión Soviética tiene sus fórmulas y formalidades, como sucede en cualquier otro país. Nada ocurre sin que conste en un pedazo de papel. Es lo mismo que en Alemania, ¿no? Un formulario oficial para todo.
Titubeé de nuevo.
– Quiere regresar a casa, ¿no? ¿A Berlín? Bien, pues no podrá volver a menos que lo liberen, y no lo pondrán en libertad si antes no apela la sentencia. En realidad es así de sencillo. Oh, no le estoy prometiendo nada, pero este formulario pone el proceso en marcha. Piense en él como en aquel montacargas de ahí fuera. El pedazo de papel hará que la rueda comience a girar.
Leí el formulario hacia delante y después a la inversa: algunas veces, las cosas en la Unión Soviética y las zonas de ocupación tienen más sentido si las miras del revés.
Lo firmé, y el comandante Weltz cogió el formulario.
– Al menos ya sabemos que quiere salir de aquí. Volver a casa. Ahora que lo hemos establecido, lo único que debemos hacer es ver la manera de que eso ocurra. Me refiero a que ocurra lo antes posible. Para ser precisos, antes de veinticinco años a partir de ahora. Y eso si sobrevive a lo que, como cualquiera le dirá aquí, es un trabajo peligroso. En lo que a mí respecta, no me interesa mucho estar tan cerca de esos depósitos de uranita. Al parecer, la convierten en un polvo amarillo que resplandece en la oscuridad. Sólo Dios sabe qué le hace a la gente.
– Gracias, pero no me interesa.
– No le hemos dicho todavía qué le estamos ofreciendo -dijo Weltz-. Un trabajo. Como policía. Hubiese creído que podría ser una oferta atractiva para un hombre con sus antecedentes.
– Un hombre que nunca fue miembro del partido nazi -señaló Rascher-. Un antiguo miembro del partido social democrático.
– ¿Sabía, capitán, que el KPD y el SDP se han unido?
– Es un poco tarde -respondí-. Podríamos haber utilizado el apoyo del KPD en diciembre de 1931. Durante la revolución roja.
– Aquello fue culpa de Trostky -afirmó Weltz-. En cualquier caso, mejor tarde que nunca. El nuevo partido, el Partido Socialista Unificado, el PSU, representa un comienzo nuevo para trabajar unidos. Por una nueva Alemania.
– ¿Otra nueva Alemania? -Me encogí de hombros.
– No podemos hacerlo con la vieja. ¿No está de acuerdo? Queda mucho por reconstruir. No sólo la política, sino también la ley y el orden. La policía. Estamos organizando una nueva fuerza. Por el momento se llama el Quinto Comisariado, o K-5. Esperamos tenerlo organizado y en funcionamiento a finales de año. Hasta entonces, estamos buscando reclutas. Un hombre como usted, un antiguo Oberkommissar de la Kripo, con una merecida reputación de honestidad e integridad, expulsado de la policía por los nazis, es la clase de hombre de principios que necesitamos. Creo que casi puedo garantizarle que recuperará su antiguo rango con todos los derechos de jubilación. Un sobresueldo por estar destinado en Berlín. Ayudas para pagar un nuevo apartamento. Un trabajo para su esposa.
– No, gracias.
– Es una pena -señaló el teniente Rascher.
– ¿Por qué no lo piensa mejor, capitán? -dijo Weltz-. Reflexione. Verá, para ser sincero con usted, Günther, es el primero de la lista en este campamento. Y, por razones obvias, no queremos permanecer aquí más tiempo del que sea necesario. Yo ya soy padre, pero el teniente no tiene ningún deseo de que sus probabilidades de tener hijos cuando se case queden afectadas. La radiación daña la capacidad de un hombre para procrear. También afecta la tiroides y la capacidad del cuerpo para utilizar la energía y fabricar proteínas. Al menos, eso es lo que creo que hace.
– La respuesta sigue siendo no -dije-. ¿Ahora puedo retirarme?
El comandante mostró una expresión triste.
– No lo entiendo. ¿Cómo es que usted, un socialdemócrata, se avino a trabajar para Heydrich y, sin embargo, no quiere trabajar para nosotros? ¿Puede explicármelo, por favor?
Fue entonces cuando comprendí a quien me recordaba el comandante. El uniforme era diferente, pero el pelo blanco rubio, los ojos azules, la frente despejada y su tono todavía más altanero me habían hecho pensar en Heydrich antes de que mencionase su nombre. Probablemente Weltz y Heydrich tenían más o menos la misma edad. Si no lo hubiesen asesinado, Heydrich tendría en la actualidad unos cuarenta y dos años. El joven teniente quizá tenía el pelo más gris, con un rostro tan ancho como largo era el del comandante. Se parecía a mí antes de la guerra y de pasar un año en un campo de prisioneros.
– ¿Y bien, Günther? ¿Qué tiene que decirnos de usted mismo? Quizá siempre fue un nazi salvo por el nombre. Un compañero de viaje del partido. ¿No es eso? ¿Tanto ha tardado en comprender quién es usted en realidad?
– Usted y Heydrich -le dije al comandante-. No son muy diferentes. Nunca quise trabajar para él, pero tenía miedo de negarme a hacerlo. Miedo de lo que podría hacerme. Usted, por otro lado, ha vaciado el cargador. Y ha hecho lo peor. Aparte de matarme, no hay mucho más que me pueda hacer. Algunas veces es un gran consuelo saber que por fin has tocado fondo.
– Podemos destruirlo -me recordó Weltz-. Podemos hacerlo.
– Yo mismo, en mis tiempos, he destruido a unos cuantos. Pero tiene que haber algún objetivo en ello. Conmigo no lo hay, porque si me destruyen sólo lo estarán haciendo por divertirse, y lo que es más, no les serviré de nada cuando terminen. Ahora mismo ya no le sirvo de nada, sólo que usted no lo sabe, comandante. Así que déjeme explicarle por qué. Yo era un poli demasiado tonto para actuar con astucia y mirar para otro lado o besarle el culo a alguien. Los nazis eran más listos que usted. Lo sabían. La única razón por la que Heydrich me metió de nuevo en la Kripo fue porque sabía que, incluso en un Estado policial, hay momentos en que necesitas un poli de verdad. Pero usted no quiere un poli de verdad, comandante Weltz, quiere un oficinista con una placa. Quiere que lea a Marx cuando me vaya a la cama y el correo de las personas durante el día. Un hombre ansioso por complacer y que quiera progresar en el Partido Comunista. -Sacudí la cabeza con cansancio-. La última vez que busqué progresar en alguna parte, una bonita muchacha me soltó un bofetón.
– Es una pena -dijo Weltz-. Por lo visto, va a pasar el resto de su vida muerto. Como todos los de su clase, Günther, es una víctima de la historia.
– Ambos lo somos, comandante. Ser alemán consiste en eso precisamente, en ser una víctima de la historia.
También me convertí en una víctima de mi entorno. Se aseguraron de que así fuese. Muy poco después de mi encuentro con los del K-5 me sacaron del equipo de clasificación y me enviaron a la mina.
Era un mundo sometido a un ruido atronador. Oía retumbar las explosiones subterráneas que partían la roca en trozos manejables, y el ruido de las puertas de los montacargas antes de descender por las guías hasta el túnel. También oía el estrépito de las rocas al partirlas con los picos y echar los fragmentos a las vagonetas; y el continuo movimiento de las vagonetas en sus idas y venidas por los raíles. Las detonaciones levantaban nubes de polvo que convertían mis mocos en una masa negra y mi sudor en una especie de aceite gris. Por la noche escupía grandes trozos de saliva y flema que parecían huevos fritos quemados. Parecía un precio muy alto por mantenerme fiel a mis principios. En cambio, había una camaradería en el fondo de la mina que no se encontraba en ninguna otra parte en Johanngeorgenstadt, y los otros plenis mostraban un respeto automático cuando nos oían toser y reconocían su buena fortuna en comparación con nosotros. Pospelov tenía razón. Siempre había alguien que estaba peor que uno. Esperaba tener la oportunidad de conocerlo antes de que aquel trabajo me matase.
Había un espejo en el baño. La mayoría lo evitábamos por miedo a ver en él a nuestros propios abuelos o, peor aún, sus cadáveres podridos devolviéndonos la mirada. Un día, sin darme cuenta, me vi a mí mismo y vi a un hombre con el rostro como una de las rocas de pechblenda que extraíamos: era de color negro y marrón, deforme y abultado, con dos opacos espacios donde una vez habían estado mis ojos y una hilera de excrecencias gris oscuro que una vez habían sido mis dientes. Había visto a muchos criminales en mi vida, pero ahora tenía todo el aspecto de ser el hermano crápula de Mister Hyde. También actuaba como él. Aquí abajo no había «azules» y arreglábamos nuestras diferencias con la máxima violencia. Una vez, Schaefer, otro pleni de Berlín al que no le gustaban mucho los polis, me dijo que había aplaudido cuando habían expulsado de Berlín a los líderes del SDP en 1933. Así que le di un puñetazo en la cara y cuando intentó golpearme con un pico, le golpeé con una pala. Pasó un tiempo antes de que se levantase, y la verdad es que nunca volvió a ser el mismo después de aquello: otra víctima de la historia. Karl Marx lo hubiese aprobado.
Al cabo de un tiempo dejé de preocuparme de cualquier cosa, incluido de mí mismo. Me metía en los espacios angostos, entre la piedra negra, para trabajar en solitario con mi pico. Eso era muy peligroso, porque los hundimientos eran frecuentes. Pero de esa manera se respiraba menos polvo que cuando se utilizaban explosivos.
Pasó otro mes. Un día volvieron a llamarme a la oficina, y me presenté, esperando encontrarme con los mismos oficiales del MVD para oírles preguntarme si el tiempo que había pasado en el fondo de la mina me había ayudado a cambiar de opinión sobre el K-5. Me había hecho cambiar de opinión sobre muchas cosas, pero no sobre los comunistas alemanes y su policía secreta. Iba a decirles que se fuesen al infierno, y quizá conseguiría que sonara como si lo dijese de verdad, a pesar de que ya estaba preparado para que alguien viniese y me cubriese el rostro con una capa de yeso. Así que me sentí un poco desilusionado al no encontrarme con aquellos dos oficiales. Era como si hubiera preparado un bonito discurso sobre un montón de cosas nobles que ya no revisten ninguna importancia una vez que te han metido en la morgue.
Sólo había un oficial en la habitación, un hombre fornido, con el pelo castaño ralo y una fuerte mandíbula. Como sus dos predecesores, vestía pantalones de montar azules y una gimnasterka marrón, pero llevaba más condecoraciones; además de la insignia de soldado veterano de la NKVD y la Orden del Estandarte Rojo había otras medallas que no reconocí. La insignia en el cuello y las estrellas en las mangas indicaban que era por lo menos un coronel, o quizás incluso un general. Su gorra azul de oficial con visera cuadrada estaba sobre la mesa, junto al revólver Nagant en su funda, que parecía un cubo.
– La respuesta sigue siendo no -afirmé, sin importarme quién fuera.
– Siéntate -dijo-, y no te comportes como un maldito imbécil.
Era alemán.
– Sé que he engordado un poco -añadió-. Pero creía que tú eras el único que podría reconocerme.
Me senté y me quité el polvo de los ojos.
– Ahora que lo menciona, creo que me resulta familiar.
– A ti no te hubiese reconocido en absoluto. Ni en un millón de años.
– Lo sé. Tendría que haber dejado de comer tantas chocolatinas. Tendría que cortarme el pelo e ir a la manicura. Pero no tengo tiempo. Mi trabajo me mantiene muy ocupado.
El rostro de carnicero del oficial mostró una sonrisa. Casi.
– Tienes sentido del humor. Es impresionante en este lugar. Pero si de verdad quieres impresionarme, deja de jugar al tipo duro y dime quién soy.
– ¿No lo sabes?
Soltó una exclamación impaciente y sacudió la cabeza.
– Por favor. Puedo ayudarte si me dejas. Pero debo creer que vale la pena. Si aún eres algo que se parezca a un detective, recordarás quién soy.
– Erich Mielke -respondí-. Tu nombre es Erich Mielke.
25
ALEMANIA, 1946
– Lo sabías desde el principio.
– Hubo momentos en que no lo sabía. La última vez que te vi, Erich, te parecías a mí.
Por un momento Mielke mostró una expresión grave, como si estuviese recordando alguna cosa.
– Malditos franceses -dijo-. Para mí eran tan malos como los nazis. Todavía se me atraviesa en la garganta que hayan conseguido ser una de las cuatro potencias ocupantes de Berlín. ¿Qué han hecho para derrotar a los fascistas? Nada.
– Al menos estamos de acuerdo en algo.
– En Le Vernet me sacaste las castañas del fuego por segunda vez. ¿Por qué lo hiciste?
Me encogí de hombros.
– En aquel momento me pareció una buena idea.
– No, eso no me vale -dijo con firmeza-. Dímelo. Quiero saberlo. Ibas vestido como un oficial de la Gestapo, pero no te comportaste como tal. No lo entendí entonces y sigo sin entenderlo ahora.
– Entre tú, yo y estas cuatro paredes, Erich, me temo que la Gestapo era una banda muy mala. -Le relaté los asesinatos cometidos por el comandante Bomelburg y las tropas de las SS en la carretera a Lourdes-. Verás, una cosa es detener a un hombre para que lo sometan a juicio. Y otra muy diferente es fusilarlo en una zanja al lado de una carretera. Tuviste la suerte de que fuésemos primero al campo de Gurs; de lo contrario podrían haberte fusilado a ti mientras intentabas escapar. Pero después lo que he visto hacer a tus amigos del MVD, pienso que es probable que te lo merecieses. Las ratas siempre son ratas, ya sean grises, negras o marrones. Sólo que yo no estaba hecho para ser una rata.
– Quizás una rata blanca, ¿eh?
– Quizá.
Mielke arrojó un paquete de Belomorkanal sobre la mesa.
– Ten. Yo no fumo pero traje éstos para ti. -Arrojó unas cerillas junto a los cigarrillos-. En mi opinión fumar es malo para tu salud.
– Mi salud tiene cosas más importantes de las que preocuparse. -Encendí uno y fumé alegremente-. Pero quizá no sepas que los cigarrillos rusos son mejor para tu salud que los americanos.
– Oh, ¿por qué?
– Porque tienen muy poco tabaco. Cuatro buenas caladas y se han acabado.
Mielke sonrió.
– Ya que hablamos de tu salud, no creo que este lugar sea muy sano para ti. Si te quedas aquí el tiempo suficiente es probable que acabes con dos cabezas. En mi opinión, sería un desperdicio. -Dio la vuelta a la mesa y se sentó en una esquina, y balanceó una de sus lustrosas botas de montar con despreocupación-. ¿Sabes?, cuando estuve en Rusia aprendí a cuidar de mi salud. Incluso gané la medalla deportiva de la Unión Soviética. Vivía en una ciudad pequeña en las afueras de Moscú llamada Krasnogorsk, y solía ir a cazar los fines de semana en una finca que una vez había sido propiedad de la familia Yussupov. El príncipe Yussupov era uno de aquellos aristócratas que asesinaron a Rasputín. Contaron muchísimas tonterías sobre la muerte de Rasputín. Que tuvieron que matarle tres o cuatro veces antes de que muriese de verdad. Que lo envenenaron, le dispararon, lo golpearon hasta la muerte y después lo ahogaron. De hecho, todo aquello se lo inventaron sólo para que su fútil cometido pareciese más heroico. El príncipe ni siquiera participó en el hecho.
La verdad es que Rasputín recibió un disparo en la frente, efectuado por un miembro del servicio secreto británico. Menciono esto para dejar claro que un hombre, incluso un hombre fuerte como Rasputín o quizá como tú, puede sobrevivir a casi todo excepto a que le maten. Tú, amigo mío, morirás aquí. Lo sabes. Yo también lo sé. Quizás acabarás envenenado por la uraninita. Quizá te disparen cuando intentes escapar. O morirás ahogado cuando la mina se inunde, como creo que algunas veces pasa. Pero no tiene por qué ser así. Quiero ayudarte, Günther. De verdad que sí. Pero necesito que confíes en mí.
– Soy todo oídos, Erich. Sólo dos, según el último recuento.
– Ambos sabemos que serías un muy pobre oficial en el Quinto Comisariado. Primero, tendrías que asistir a la escuela antifascista en Krasnogorsk. Para la reeducación. Para convertirte en un creyente. Desde nuestro único encuentro y por todo lo que he leído sobre ti, Günther, estoy convencido de que sería una pérdida de tiempo intentar convertirte al comunismo. Sin embargo, todavía queda una manera de salir de aquí. Ofrecerte como voluntario para el K-5 y la reeducación.
– Es verdad, he descuidado un tanto mi lectura en los últimos tiempos, pero…
– Como es natural, sólo sería una cortina de humo para organizar tu fuga.
– Como es natural. Supongo que no hay ninguna probabilidad de que me disparen a través de esa cortina de humo.
– Existe la posibilidad de que nos disparen a los dos, si te interesa saberlo. Me estoy jugando el cuello por ti, Günther. Espero que lo valores. Durante los últimos diez o doce años me he convertido en un experto en salvar mi propio pellejo. Imagino que es algo que tenemos en común. En cualquier caso, no es algo que haya decidido a la ligera.
– ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué correr ese riesgo? Creo que no lo veo de la misma manera que tú.
– ¿Crees que eres la única rata que no está hecha para esto? ¿Crees que un oficial de la Gestapo es el único hombre que puede desarrollar una conciencia?
– Yo nunca fui un creyente. Pero tú… tú creías en todo, Erich.
– Es verdad. Creía. Ciegamente. Es por eso que me sorprendió tanto descubrir que la lealtad al partido no cuenta para nada, y que te lo pueden arrebatar todo de un plumazo.
– ¿Por qué harían eso contigo, Erich?
– Todos tenemos nuestros pequeños secretos, ésa es la razón -dijo Mielke.
– No, eso no me vale -dije, imitando sus anteriores palabras-. Dímelo. Quiero saberlo. Entonces quizá confíe en ti.
Mielke se levantó y caminó por la habitación con los brazos cruzados mientras pensaba. Al cabo de un rato asintió.
– ¿Alguna vez te preguntaste qué fue de mí después de Le Vernet?
– Sí. Le dije a Heydrich que te habías alistado en la Legión Extranjera. No estoy seguro de que me creyera.
– Estuve internado en Le Vernet durante otros tres años después que tu me localizaras en 1940. ¿Puedes imaginártelo? Tres años en el infierno. Bueno, quizá sí, ahora supongo que puedes. Me hacía pasar por un germano-letón llamado Richard Hebel. Entonces, en diciembre de 1943, me enrolaron como trabajador en el Ministerio de Armamentos y Producción de Guerra de Speer. Me convertí en lo que antes se conocía como un trabajador Todt. En realidad, yo y miles de nosotros fuimos trabajadores esclavos para los nazis. Yo era leñador en el bosque de las Ardenas, y suministrábamos combustible para el ejército alemán. Allí se formó el hombre que ves ahora. Estos son los hombros de un leñador. En cualquier caso, seguí siendo un supuesto voluntario que trabajaba doce horas al día hasta el final de la guerra, cuando conseguí volver a Berlín y entrar en el cuartel general del recién legalizado KPD en Postdamer Platz, para ofrecer mis servicios al partido. Fui muy afortunado. Encontré a alguien que me dijo que mintiese sobre lo que había hecho durante la guerra. Me aconsejó que dijese que no había estado prisionero, y que nunca había sido un trabajador voluntario al servicio de los nazis.
Mielke frunció el entrecejo, como un oso que de pronto se diera cuenta de que le había picado una abeja. Sacudió la cabeza.
– No tenía ningún sentido para mí. Después de todo, no era culpa mía que me hubieran forzado a trabajar para los nazis. Pero me dijeron que el partido no lo vería de esa manera. Contra todos mis instintos, que eran tener fe en el camarada Stalin y el partido, decidí confiar en ese hombre. Su nombre era Víctor Dietrich. Así que les dije que había estado oculto en España y después había combatido con los guerrilleros franceses. Fue muy oportuno que lo dijese, porque sin el consejo de Dietrich mi sinceridad hubiese sido fatal. Verás, en agosto de 1941, el camarada Stalin, como Comisario del Pueblo para la Defensa, había dado una orden infame -la orden número setenta y dos- que en esencia decía que no existían prisioneros de guerra soviéticos, sólo traidores. -Mielke se encogió de hombros-. De casi dos millones de hombres y mujeres que regresaron de las cárceles de Alemania y Francia a la Unión Soviética y a sus zonas de control -quizá muchos de ellos leales miembros del partido-, la mayoría fueron ejecutados o enviados a campos de trabajo durante diez o veinte años. Entre ellos mi propio hermano. Es por eso que ya no creo en nada, Günther. Porque en cualquier momento mi pasado me puede alcanzar y podría estar donde tú estás ahora.
»Pero yo quiero un futuro. Algo concreto. ¿Acaso es tan raro? Estoy saliendo con una mujer. Su nombre es Gertrud. Es modista, en Berlín. Mi madre también era modista. ¿Lo sabías? En cualquier caso, me gusta la idea de que podamos tener una vida juntos. No sé por qué te estoy contando todo esto. No tengo que justificarme por ayudarte, desde luego. Me salvaste la vida. En dos ocasiones. ¿Qué clase de hombre sería si lo olvidara?
Permanecí en silencio unos momentos. Vi que su rostro se oscurecía por la impaciencia.
– ¿Quieres mi ayuda o no, maldita sea?
– ¿Cómo va a pasar? -pregunté-. Me gustaría saberlo. Si voy a poner mi alma en tus manos, no te puede sorprender que quiera comprobar si tienes las uñas limpias.
– Hablas como un auténtico berlinés. Me parece justo. Veamos. La Escuela Antifascista Central está en Krasnogorsk. Todos los meses les enviamos un cargamento de nazis en un avión desde Berlín para la reeducación. Ahora hay allí bastantes de ellos. Miembros del Comité Nacional por una Alemania Libre, se llaman a sí mismos. El mariscal de campo Paulus es uno de ellos. ¿Lo sabías?
– ¿Paulus, un colaborador?
– Desde Stalingrado. También está Von Seydlitz-Kurzbach. Por supuesto, recordarás sus transmisiones de propaganda en Königsberg. Sí, tenemos allí a toda una pequeña colonia alemana. Un hogar nazi lejos del hogar. Una vez que subas al avión a Krasnogorsk desde Berlín, no hay manera de escapar. Pero durante el trayecto en tren desde aquí a Berlín, o mejor dicho, desde aquí a Zwickau, sí que podrías fugarte. Piénsalo. Desde este campo a la zona de ocupación americana hay menos de sesenta kilómetros. Si mi amiga Gertrud no estuviese en Berlín Oriental, quizá me sentiría tentado de ir contigo. Por lo tanto, lo que te propongo es esto: informaré al comandante Weltz de que te he convencido de que cambies de opinión. Que estás preparado para la reeducación en la Escuela Antifascista. Él hablará con el comandante del campo, que te sacará del pozo y te devolverá a la clasificación. Por lo demás, todo continuará igual hasta el día en que dejes este lugar, cuando se te entregue un uniforme limpio y unas botas nuevas para que te vistas y calces. Por cierto, ¿qué número de botas calzas?
– Cuarenta y seis.
Mielke se encogió de hombros.
– El peso de un hombre puede cambiar mucho, pero sus pies siempre continúan siendo del mismo tamaño. Habrá un arma en el interior de la caña de una de las botas. Algunos documentos y una llave para tus esposas. Lo más probable es que te acompañe en tu viaje aquel joven teniente del MVD y un starshina ruso. Pero alerta.
No se rendirán fácilmente. La penalidad por permitir que un pleni escape es ocupar el lugar del prisionero en el campo de trabajo. Lo más probables es que tengas que usar el arma y matarlos a los dos. Pero eso no debería ser un problema para ti. El tren no será como los otros trenes de convictos en los que has viajado. Ocuparás un compartimiento. Tan pronto como estéis en marcha, pide que te dejen ir al baño. Y sal disparando. El resto te corresponde decidirlo a ti. Lo mejor sería que escogieses el uniforme de uno de tus escoltas. Dado que hablas ruso, no tendrás problemas. Salta del tren y dirígete siempre hacia el Oeste, por supuesto. Si te atrapan lo negaré todo, así que, por favor, evítame la vergüenza. Si te torturan, échale la culpa al comandante Weltz. De todas maneras nunca me cayó bien.
La absoluta falta de piedad de Erich Mielke me hizo sonreír.
– Sólo hay un problema -señalé-. Los otros plenis. Mis camaradas. Creerán que me he vendido.
– La mayoría de ellos son nazis. ¿De verdad te importa lo que piensen?
– Jamás hubiera creído que fuese así. Pero, por curioso que parezca, sí que me importa.
– Se enterarán de tu fuga en seguida. Esas noticias se difunden rápido. Sobre todo si aquel comandante es el responsable. Me aseguraré de que lo sea. Hay una cosa más. Cuando llegues a la zona americana, quiero que me hagas un favor. Quiero que vayas a una dirección en Berlín y que le entregues una suma de dinero a alguien que conozco. Una mujer a la que tú también conociste. Es probable que no la recuerdes, pero la acompañaste en tu coche el mismo día que me salvaste de aquellos tipos de las SA.
– No querría que esto de ayudarte se convirtiese en una costumbre, Erich. Pero por supuesto que lo haré. ¿Por qué no?
No tenía manera de saber cuánto de lo que me había dicho Erich Mielke era verdad o mentira. Desde luego, tenía razón en que si me quedaba en el campo de Johanngeorgenstadt lo más probable es que acabase muerto. Lo que Mielke no sabía, cuando me ofreció esa vía para fugarme, era que ya estaba casi dispuesto a tirar la toalla y unirme al K-5 con la esperanza de que quizá, mucho más tarde, después de convertirme en un buen comunista, se me presentaría la ocasión de escapar.
Casi inmediatamente después de mi entrevista con Mielke, tal como me había prometido, fui devuelto al equipo de clasificación del mineral. Esto provocó algunas sospechas de que había aceptado colaborar con los comunistas alemanes y fui sometido a un interrogatorio por el general Krause y su adjunto, un comandante de las SS llamado Dunst; sin embargo, parecieron aceptar mis afirmaciones de que seguía siendo «leal a Alemania», significase lo que significase esa expresión. A medida que pasaban los días, sus sospechas comenzaron a disminuir. No tenía idea de cuándo me llamarían a la oficina para entregarme mi uniforme limpio y las fundamentales botas, y a medida que pasaba el tiempo, comencé a preguntarme si Mielke no me había engañado, e incluso si no lo habrían arrestado. Entonces, un frío día de primavera, me ordenaron que fuese a las duchas, donde me permitieron lavarme y me dieron otro uniforme. Lo habían hervido y le quitaron todas las insignias y escudos, pero después de mis asquerosas prendas, me parecía un traje hecho a medida por Holters. El pleni que me lo dio era un besprisorni ruso: un niño huérfano educado en un campo de trabajo soviético y considerado por los «azules» como un prisionero de confianza que no necesitaba ser vigilado. También me entregó las botas, hechas de suave cuero de buena calidad, y después montó guardia por mí.
El dinero estaba en rublos, y en un sobre dirigido a la amiga de Mielke había varios centenares de dólares. Los documentos incluían un pase rosa, una cartilla de racionamiento, un permiso de viaje y un documento de identidad alemán; era todo lo que necesitaba si era detenido en el camino a Nuremberg, en la zona americana. Había también una llave diminuta para las esposas y un arma cargada casi tan pequeña como la llave: un Colt calibre 25 de seis tiros con un cañón de cinco centímetros. No era gran cosa como arma, aunque sí lo suficiente como para que te lo pensaras dos veces antes de enfrentarte a la persona que la empuñara. Se trataba de un arma de mujer, sin martillo, para que no se le enganchase en las medias.
Guardé los documentos y el dinero en el interior de las botas, y el arma en la cintura, y caminé hacia la puerta donde el teniente Rascher y un sargento de los «azules» me esperaban, tal como habían anunciado. El único problema era que el comandante Weltz también me esperaba. Matar a dos hombres ya iba a resultar difícil. Tres sería mucho más complicado. Pero ya no había vuelta atrás. Estaban junto a un Zim negro que parecía más americano que ruso. Me encontraba a medio camino cuando oí que alguien gritaba mi nombre. Me volví y vi a Bingel, que me hacía un gesto.
– Has firmado el pacto de sangre, ¿no es así, Günther? -preguntó-. Tu alma. Espero que te hayan pagado un buen precio por ella, cabrón. Sólo espero vivir lo suficiente para tener la oportunidad de enviarte al infierno yo mismo.
Me sentí muy deprimido al oírlo, pero seguí caminando hasta el coche y tendí las muñecas para que me pusieran las esposas. Entramos y el Zim arrancó.
– ¿Qué le dijo aquel hombre? -preguntó Rascher.
– Me deseó suerte.
– ¿De verdad?
– No, pero reconozco que puedo vivir con ello.
En la pequeña estación de trenes de Johanngeorgenstadt esperaba un tren. La locomotora de vapor era negra con una estrella roja en el morro, como si fuera una máquina del infierno, lo cual, en estas circunstancias parecía muy adecuado. No podía librarme de la sensación de que, pese que planeaba escapar, estaba haciendo algo vergonzoso. Me sentía casi peor que si de verdad hubiese tenido la intención de unirme al Quinto Comisariado.
Subimos los cuatro a un vagón que tenía un cartel con las palabras «a Berlín», escritas con tiza en caracteres cirílicos. Era todo para nosotros. El tren no tenía pasillo central. Todos los coches estaban separados, así que adiós a salir del lavabo disparando. Los demás vagones estaban llenos de soldados del Ejército Rojo que iban a Dresde, y eso aún complicaba más las cosas.
Nuestro propio sargento ruso sudaba y parecía nervioso, y antes de que subiese al tren detrás de mí vi que se persignaba. Me pareció extraño, porque en las zonas soviéticas, viajar en tren no era muy arriesgado. En cambio los dos oficiales del MVD alemanes parecían tranquilos y relajados. Después de sentarnos y mientras esperábamos a que el tren se pusiera en marcha le pregunté al starshina si hablaba alemán. Sacudió la cabeza.
– Creo que este tipo es ucraniano -comentó el comandante Weltz-. No habla ni una palabra de alemán.
El «iván» encendió un cigarrillo y miró a través de la ventanilla para evitar mi mirada.
– Es un hijo de puta horroroso, ¿no? -dije-. Imagino que su madre tuvo que ser una puta, como todas las mujeres ucranianas.
El «iván» ni siquiera parpadeó.
– Vale -añadí-. De verdad creo que no habla alemán. Por lo tanto, quizá podamos hablar tranquilamente.
Weltz frunció el entrecejo.
– ¿Qué demonios quiere decir?
– Escuche, señor. Nuestras vidas dependen de que ahora podamos confiar los unos en los otros. Los tres alemanes. No le mire. ¿Qué sabe de nuestro maloliente amigo?
El comandante miró al teniente, y éste sacudió la cabeza.
– Nada en absoluto. ¿Por qué?
– ¿Nada?
– Lo destinaron al campo en Johanngeorgenstadt hace pocos días -explicó el teniente Rascher-. Desde Berlín. Es todo lo que sé de él.
– ¿Y está de regreso?
– ¿De qué va esto, Günther? -preguntó Weltz.
– Hay algo en él que no termina de cuadrarme -respondí-. No. No le mire. Pero está nervioso, y no debería estarlo. Le he visto persignarse hace un minuto.
– No sé a qué se cree que está jugando, Günther, pero…
– Cállese y escuche. Fui oficial de inteligencia. Antes trabajé para la Oficina de Crímenes de Guerra en Berlín. Uno de los crímenes que investigamos fue la matanza de veintiséis mil oficiales polacos, cuatro mil de ellos en un lugar que no voy a mencionar por si acaso este perro para las orejas. Todos fueron asesinados y enterrados en un claro de un bosque por la NKVD.
– Ya, eso es una tontería -insistió el comandante-. Todos saben que fueron las SS.
– Oiga, es vital que crea que no los mataron los SS. Lo sé. Vi los cuerpos. Mire, este hombre, este Azul sentado junto a nosotros, lleva varias medallas en el pecho, una de ellas es la Orden de Mérito al Trabajador de la NKVD. Como le dije, fui oficial de inteligencia. Resulta que sé que esta medalla fue creada por el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS -en otras palabras, el Tío José en persona- en octubre de 1940, como un agradecimiento especial a todos los que participaron en la matanza en abril de aquel mismo año.
El comandante chasqueó la lengua y movió los ojos en un gesto de exasperación. Fuera de nuestro compartimiento el jefe de estación sopló el silbato y la locomotora soltó una sonora nube de vapor.
– ¿Adónde quiere ir a parar con esta conversación?
– ¿No lo entiende? Es un asesino. No me importaría apostar a que el camarada general Mielke lo haya colocado en este tren para asesinarnos a nosotros tres.
El tren se puso en marcha.
– Eso es ridículo -afirmó Weltz-. Mire, si éste es el comienzo de una intentona de fuga, es bastante torpe. Todos saben que aquellos polacos fueron asesinados por los fascistas.
– Querrá decir todos excepto «todos» en Polonia -respondí-. No hay muchas dudas de quién fue el responsable. Si no me cree, entonces quizá crea esto: Mielke ya le ha dado por el culo, comandante. Me dio un arma que debo utilizar para fugarme. Sin embargo, me jugaría la vida a que el arma no funcionará.
– ¿Por qué el camarada general iba a hacer semejante cosa? -preguntó Weltz, y sacudió la cabeza-. No tiene ningún sentido.
– Tendría mucho sentido si conociera a Mielke tan bien como yo. Creo que quiere verme muerto por lo que podría contar sobre él. Y con toda probabilidad quiere verles a ustedes dos muertos, por si acaso ya lo he hecho.
– No nos haría ningún daño comprobar si está diciendo la verdad sobre el arma, señor -intervino el teniente Rascher.
– Muy bien. Levántese, Günther.
Me quedé donde estaba y miré rápidamente al sargento ruso. Tenía un gran bigote estilo Stalin y una única ceja, la nariz era grande y roja, casi cómica; las orejas tenían más pelo que las de un jabalí.
– Si me cachea, comandante, el «iván» se dará cuenta de que algo no va bien y sacará el arma. Y si lo hace, será demasiado tarde para nosotros.
– ¿Qué pasaría si Günther estuviera en lo cierto, señor? -dijo el teniente Rascher-. No sabemos nada de este tipo.
– Le he dado una orden, Günther. Haga lo que le he dicho.
El comandante ya estaba abriendo la funda de su Nagan. Aún no estaba claro si iba a apuntar el arma contra mí o contra el starshina del MVD, pero el «iván» lo vio y su mirada se cruzó con la mía; y entonces vio en mis ojos lo que antes había visto yo en los suyos: una capacidad letal. Alargó la mano para desenfundar su propio revólver, y esto hizo que el teniente Rascher abandonase la idea de cachearme y empuñara el suyo.
Aunque iba esposado y no tuve tiempo de decidir si el comandante estaba conmigo o no, moví mis puños hacia el «iván» como si tratara de golpear una pelota de golf y conseguí alcanzar su cabeza porcina. El golpe lo hizo caer al suelo, entre las dos hileras de asientos, pero el enorme treinta y ocho ya estaba en su puño grasiento.
Alguien más disparó y el cristal de la puerta del compartimiento quedó destrozado. Una fracción de segundo más tarde, el «iván» respondió. Sentí la bala silbar junto a mi cabeza y golpear en algo o en alguien detrás de mí. Le di un puntapié en la cara al ruso y cuando me giré vi al comandante muerto en el asiento y al teniente apuntando su revólver con las dos manos, pero todavía titubeando en apretar el gatillo como si nunca le hubiese disparado a nadie.
– ¡Dispárele, maldito idiota! -grité.
Pero mientras yo hablaba, el ucraniano, más experimentado, efectuó otro disparo que perforó la frente del joven alemán con una definitiva señal roja de stop.
Apreté los dientes y golpeé el rostro del ruso con el tacón de mi bota, y seguí pisoteándolo como si estuviese aplastando un gusano. Un último puntapié le alcanzó debajo de la mandíbula y sentí que algo cedía. Pisé de nuevo y su garganta pareció hundirse bajo la fuerza de mi bota. Soltó un sonido ahogado, interrumpido por mi siguiente puntapié, y dejó de moverse. Me desplomé en el asiento del compartimiento y contemplé la escena.
Rascher estaba muerto. Weltz estaba muerto. No necesitaba tomarles el pulso para saberlo. El rostro de un hombre muerto de un disparo muestra una expresión que es una mezcla de sorpresa y reposo; como si alguien hubiese detenido la película en la mitad de la gran escena de un actor, con la boca abierta y los ojos entrecerrados. Pero además de eso, sus sesos, y lo que hubieran estado pensando, estaban desparramados por el suelo.
El starshina del MVD soltó un largo y lento gorgoteo. Me afirmé contra el movimiento del vagón y le pegué con fuerza -con toda la fuerza que pude- en un costado de la cabeza. Ya había habido bastantes tiros por un día. Mis oídos todavía me zumbaban por los disparos y el compartimiento olía muy fuerte a cordita. Pero no era eso lo que me molestaba. Desde la batalla de Konigsberg, eso ya no me preocupaba, y mi mente interpretaba el campanilleo de mis oídos como una señal de alarma y una llamada a la acción. Si conservaba la tranquilidad, aún podía conseguir fugarme. En otras circunstancias me habría dejado llevar por el pánico; habría saltado del tren para tratar de llegar a la zona americana, tal como había planeado; pero se me estaba ocurriendo un plan mejor; todo dependía de que actuase deprisa, antes de que la sangre que se extendía por el suelo lo echara a perder.
Los oficiales alemanes del MVD llevaban equipaje. Abrí las maletas y vi que los dos hombres habían traído una gimnasterka de recambio. Esto me iría muy bien, porque había mucha sangre en sus ropas, aunque los pantalones azules estaban limpios. Primero les vacié los bolsillos y les quité las condecoraciones, las charreteras azules y los cinturones cruzados portupeya. Luego les quité las casacas y les envolví las cabezas destrozadas con un grueso paño para restañar la sangre. El cráneo de Weltz era como una bolsa llena de canicas.
Tienes que ser un cierto tipo de persona para limpiar con eficacia el escenario de un asesinato, y nadie es capaz de hacerlo mejor que un poli. Tal vez mi plan no funcionaría, quizá me atraparían, pero aquellos dos alemanes tenían un problema mayor que el mío. Estaban tan muertos como el Weimar.
Les quité las botas, desabroché las perneras de los pantalones de montar azules y se los quité. Dejé los dos pares colocados en la red del equipaje, bien apartados de lo que iba a hacer a continuación. Hubiese sido un error abrir la puerta del compartimiento. Un soldado del Ejército Rojo en cualquiera de los otros compartimientos podría haberme visto hacerlo. Así que bajé la ventanilla, balanceé el cuerpo desnudo del comandante sobre el borde y esperé a que entráramos en un túnel. Tuve la suerte de que viajábamos a través de las montañas Erzgebirge. Hay muchos túneles en la línea del ferrocarril que atraviesa las montañas Erzgebirge.
Después de arrojar los cuerpos de los dos alemanes por la ventanilla estaba exhausto, pero el trabajo en la mina me había dado la capacidad de ir más allá de los límites de mi propio cansancio, por no hablar de la fuerte musculatura en los brazos y hombros, y en este aspecto también podía considerar que tuve suerte. Además, debería añadir que en esos momentos estaba desesperado.
No estaba seguro de que el ucraniano estuviera muerto, pero tampoco me importaba. Su insignia de asesino de la NKVD no me inspiraba la menor simpatía. En sus bolsillos encontré algo de dinero -mucho dinero- y, más interesante, un trozo de papel con una dirección escrita en caracteres cirílicos; era la misma dirección que aparecía en el sobre que Mielke me había dado para su amiga. Deduje que, después de matarme, mi asesino tenía órdenes de entregar él mismo el sobre lleno de dólares. El sobre había sido un bonito detalle para reducir mis temores a que Mielke me traicionara. Después de todo, ¿por qué le iba a dar un sobre lleno de dinero a un hombre a quien pensaba asesinar? También había un documento de identidad que decía que el nombre del ucraniano era Vasili Karpovich Lebyediev; estaba destinado en el cuartel general del MVD en Berlín, en Karlshorst, un edificio que recordaba una casa de colonias con una pista de carreras. No trabajaba para el MVD sino para el Ministerio de Fuerzas Militares -el MFM- fuera lo que fuese eso. El revólver Nagan que aún empuñaba su mano aparentemente muerta había sido fabricado en 1937 y se mantenía en muy buen estado. Me pregunté cuántas víctimas inocentes habría matado. Por esa razón, sentí un cierto placer al arrojar su cuerpo desnudo por la ventanilla del compartimiento. Fue como un acto de justicia.
Utilicé la casaca del «iván» y mi viejo uniforme para limpiar el suelo y las paredes de cualquier resto de sangre y sesos, y después los arrojé por la ventanilla. Metí los pedazos de cristal y las condecoraciones en la gorra del ruso y la arrojé también por la ventanilla. Y cuando todo aquel escenario, excepto mi persona, adquirió un aspecto casi respetable, me vestí cuidadosamente con los pantalones azules del teniente -los del comandante me iban muy anchos de cintura- y su casaca de repuesto, y me preparé para enfrentarme a cualquier «iván» que pudiese subir al tren en Dresde. Estaba preparado para eso.
Para lo que no estaba preparado era para Dresde. El tren pasó junto a la ruinas de la catedral del siglo XVIII. Apenas si podía creer lo que veía. La cúpula en forma de campana había desaparecido. Y el resto de la ciudad no estaba mucho mejor. Dresde nunca había sido una ciudad importante ni tenía ningún interés estratégico, así que empecé a preocuparme por el estado en que podría haber quedado Berlín. ¿Quedaría algo de mi ciudad natal a mi regreso?
El sargento del Ejército Rojo que subió al vagón en Dresde y me pidió los papeles miró con una cierta sorpresa la ventanilla rota.
– ¿Qué ha pasado aquí? -preguntó.
– No lo sé, pero tuvo que ser alguna fiesta.
Sacudió la cabeza y frunció el entrecejo.
– Algunos jóvenes que ahora visten de uniforme no son más que koljozniks. Campesinos que no saben comportarse. La mitad de ellos nunca habían visto antes un tren de pasajeros, y mucho menos viajado en uno.
– No puede culparles por ello -dije con generosidad-. Ni por desahogarse un poco de vez en cuando, y más teniendo en cuenta lo que los fascistas hicieron en Rusia.
– Ahora mismo me preocupa más lo que han hecho en este tren. -Miró el documento de identidad del teniente Rascher y luego me miró a mí.
Respondí a su mirada con la máxima inocencia.
– Ha perdido un poco de peso desde que tomaron esta foto -inquirió él.
– Tiene razón. A duras penas me reconozco. Es lo que hace el tifus con un hombre. Ahora estoy de permiso, de vuelta a Berlín. He pasado seis semanas en el hospital.
El sargento retrocedió.
– No pasa nada -añadí-. Ya he superado lo peor. Lo pillé en el campo de prisioneros de guerra de Johanngeorgenstadt. Estaba plagado de moscas y piojos. -Comencé a rascarme para añadir un poco de efecto.
Me devolvió los documentos y se despidió con un gesto. Supuse que iría a lavarse las manos sin perder ni un segundo. Yo, en su lugar, lo hubiese hecho.
Me senté otra vez y abrí de nuevo la maleta del comandante. Había una botella de brandy Asbach a la que llevaba mirando con ganas toda la mañana. La abrí, bebí un trago y rebusqué entre sus cosas. Había varias prendas de ropa, unos cuantos cigarrillos, unos documentos y una primera edición de poemas de Georg Trakl. Siempre había admirado su obra y un poema en particular, En el frente oriental, que parecía muy adecuado para el momento, y sobre todo para el lugar. Todavía me lo sabía de memoria.
La peligrosa furia del Pueblo
Es como el órgano furioso de la tormenta invernal
La ola púrpura de la batalla,
Como las estrellas sin hojas.
Con las frentes rotas y brazos de plata,
La noche parpadea sobre los soldados moribundos
A la sombra de un fresno otoñal
Los fantasmas de los muertos suspiran
Una corona de espinas desierta rodea la ciudad.
Desde las estrellas sangrantes
La luna persigue a las mujeres horrorizadas
Los lobos salvajes entran por la puerta.
26
ALEMANIA, 1954
– ¿Cree que Erich Mielke quería verle muerto porque le debía la vida?
Mi amigo americano golpeó la pipa y dejó que el tabaco quemado cayese en el suelo de mi celda. Quería regañarle por eso, recordarle que éstas eran mis habitaciones y exigirle que mostrase un poco de respeto, pero ¿qué sentido tendría? Ahora vivía en un mundo americano y sólo era un peón en su interminable juego de ajedrez intercontinental con los rusos.
– No era sólo por eso -respondí- Yo podía vincularlo con los asesinatos de aquellos dos policías en Berlín. Verán, Heydrich siempre sospechó que Mielke se sentía algo avergonzado por haber cometido un delito tan grave como el asesinato de aquellos policías. Se trataba de un crimen indigno de él. Estaba casi seguro de que Mielke había denunciado a los dos alemanes que le hicieron cómplice de los crímenes -Kippenberger y Neumann- durante la gran purga de Stalin de 1937. Ambos murieron en los campos de trabajo. Sus esposas, también. Incluso la hija de Kippenberger fue enviada a un campo de trabajo. Mielke intentó hacer una limpieza completa.
»También conocía el trabajo de Mielke en España. Su cometido como chequista, con el servicio de seguridad militar, consistía en torturar y matar a los republicanos -anarquistas y troskistas- que se desviaban de la línea del partido, dictada por Stalin. Una vez más, Heydrich sospechaba que Mielke utilizó su posición como comisario político en las Brigadas Internacionales en España para eliminar a Erich Ziemer. Si aún lo recuerdan, Ziemer fue el hombre que ayudó a Mielke a asesinar a los dos polis. Creo que Heydrich tenía razón. Creo que Mielke incluso planeó su futuro político en Alemania después de la guerra; y razonó, acertadamente, que el pueblo alemán -sobre todo los berlineses- nunca aceptarían a un hombre que había asesinado a dos policías a sangre fría.
– En 1947 los tribunales de Berlín Occidental intentaron juzgarlo por aquellos asesinatos -dijo el americano de la pajarita-. Un juez llamado Wilhelm Kühnast dictó una orden de arresto para Mielke. ¿Lo sabía?
– No. Entonces yo no vivía en Berlín.
– No sirvió de nada, por supuesto. Los soviéticos cerraron filas para protegerle ante cualquier nueva investigación e hicieron todo lo posible para desacreditar a Kühnast. Los expedientes criminales utilizados para montar el caso desaparecieron. Kühnast tuvo la suerte de no desaparecer también.
– Erich Mielke ha sobrevivido a numerosas purgas del partido -señaló el americano de la pipa-. Sobrevivió a la muerte de Stalin, por supuesto y, más recientemente, a la muerte de Lavrenty Beria. Creemos que nunca trabajó como voluntario de la organización Todt. Aquello sólo fue un cuento. De haber trabajado para ellos estaría muerto, como todos los que regresaron y se encontraron con una fría bienvenida de Stalin. Nos parece mucho más probable que Mielke abandonara aquel campo francés de Le Vernet poco después de que usted lo viese allí, en el verano de 1940, y que regresara a la Unión Soviética antes de que Hitler invadiese Rusia.
– ¿Por qué no? -Me encogí de hombros-. A mí nunca me pareció un tipo con el estilo de George Washington y todo aquello de «yo no puedo decir una mentira». Por lo tanto, contendré mi obvia desilusión ante la idea de que quizá me mintió.
– Hoy, su viejo amigo es el subcomisario de la policía secreta de Alemania Oriental. La Stasi. ¿Ha oído hablar de la Stasi?
– He estado ausente durante cinco años.
– De acuerdo. Cuando Stalin murió el año pasado, hubo una gran huelga de trabajadores, en Berlín Oriental, que después se extendió por toda la República Democrática Alemana. Casi medio millón de personas tomaron las calles para reclamar elecciones libres. Incluso los policías se pusieron del lado de los manifestantes. Ésta fue la primera gran prueba para la Stasi, ya bajo la dirección de Mielke. Consiguió romper la huelga.
– Por todo lo alto -dijo el otro americano. -Primero declararon la ley marcial. La Stasi abrió fuego contra los manifestantes. Hubo muchos muertos. Detuvieron a miles de personas, que todavía están en prisión. El propio Mielke arrestó al ministro de Justicia por cuestionar la legalidad de las detenciones. Desde entonces, el camarada Erich ha consolidado su posición en la jerarquía de Alemania Oriental. Ha extendió la red de confidentes y espías de la Stasi, y está organizando una estructura a imagen y semejanza del KGB soviético, el MVD.
– Es un cabrón -dije-. ¿Qué más les puedo decir? No tengo nada más que añadir sobre ese hombre. Aquel día en Johanngeorgenstadt fue la última vez que le vi.
– Podría ayudarnos a cazarlo.
– Claro. Antes de que esta noche cierren las celdas veré qué puedo hacer por ustedes.
– Hablo en serio.
– Se lo he dicho todo.
– Y ha sido muy interesante. Por lo menos, la mayor parte.
– No crea que no le estamos agradecidos, Günther. Lo estamos.
– ¿Podría su gratitud ser lo bastante generosa como para dejarme ir?
Pajarita miró a Pipa, y éste asintió con un gesto vago y dijo:
– ¿Sabe? Podría ser. Sólo podría ser. Siempre que acceda a trabajar para nosotros.
– Ya -bostecé.
– ¿Qué le pasa, Bernie, muchacho? ¿No quiere salir de aquí?
– Lo pondremos en la nómina. Incluso podemos devolverle su dinero. El dinero que llevaba cuando el guardacostas le recogió en el mar, delante de Gitmo.
– Es muy generoso por su parte -dije-. Pero estoy cansado de luchar. Francamente, no me parece que esta Guerra Fría de ustedes sea mejor que las dos últimas en las que participé.
– Yo diría que podría acabar siendo la más crucial de todas las guerras -afirmó Pajarita-. Sobre todo si se calienta.
Sacudí la cabeza.
– Ustedes me hacen reír. A las personas que quieren que trabajen para ustedes, ¿siempre las tratan de esta manera?
– ¿De qué manera?
– Tal vez me equivoque. El otro día, cuando estaba esposado y con una capucha en la cabeza, tuve la muy clara impresión de que no les gustaba mi cara.
– Eso fue entonces.
– No puede decir que ahora estemos maltratándole, ¿verdad?
– Joder, Günther, tiene la mejor habitación del lugar. Cigarrillos, brandy. Díganos qué más necesita y veremos si se lo podemos conseguir.
– No venden lo que quiero en la cantina del ejército.
– ¿Qué es?
Sacudí la cabeza y encendí un cigarrillo.
– Nada. No importa.
– Somos sus amigos, Günther.
– ¿Con amigos americanos, quién necesita enemigos? -Hice una mueca-. Miren, caballeros, ya he tenido antes amigos americanos. En Viena. En aquella experiencia hubo algo que no me gustó. Incluso así, sabía sus nombres. Y eso es algo habitual en las personas que afirman ser mis amigos.
– Se toma esto como algo demasiado personal, Günther.
– No hay nada que no se pueda arreglar. Podemos hacerlo. Yo soy el señor Scheuer y él es el señor Frei. Como le hemos dicho, trabajamos para la CIA. En un lugar llamado Pullach. ¿Conoce Pullach?
– Claro -dije-. Es el sector americano de Múnich. Donde guardan a los pastores alemanes amaestrados que cuidan del rebaño para ustedes en esta parte del mundo. El general Gehlen y sus amigos.
– Por desgracia, esos perros ya no obedecen como antes -dijo Scheuer. Era el de la pipa-. Sospechamos que Gehlen ha llegado a un acuerdo con el canciller Adenauer y que los alemanes se están preparando para dirigir su propia función a partir de ahora.
– Unos auténticos desagradecidos -manifestó Frei-. Después de todo lo que hicimos por ellos.
– El nuevo equipo de inteligencia de Gehlen, el GVL, está formado en su mayor parte por antiguos miembros de las SS, la Gestapo y la Abwehr. Unos tipos muy desagradables. Mucho peores que usted. Y es probable que esté infestado de espías rusos.
– Se lo podría haber dicho hace siete años en Viena -señalé-. De hecho, creo que lo hice.
– Por lo tanto, parece que tendremos que comenzar de nuevo a partir de cero. Eso significa que tendremos que estar mucho más seguros de la clase de personas que reclutamos. Ésa es la razón por la que nos mostramos tan duros con usted al principio. Queríamos asegurarnos de quién era usted. La última cosa que queremos esta vez es volver a trabajar con un grupo de nazis recalcitrantes.
– Imagínese cómo nos sentimos cuando descubrimos que el GVL estaba ayudando a entrenar a egipcios y sirios para desencadenar una guerra contra el Estado de Israel. Contra los judíos, Günther. Para que después digan que la historia no se repite. Creo que un hombre como usted, alguien que nunca ha sido antisemita, querría hacer algo al respecto. Israel es nuestro aliado.
– Tendría que hacerse una pregunta a usted mismo, Bernie. ¿De verdad quiere quedarse aquí y que esos payasos de la OCCWC, Silverman y Earp, decidan su destino?
– Creía que me había dicho que me habían declarado libre de toda sospecha.
– Oh, lo hicieron. Pero ahora los franceses han solicitado su extradición a París. Y ya sabe cómo son los franceses.
– Los franceses no tienen nada contra mí.
– No es eso lo que ellos creen -afirmó Scheuer-. No es lo que creen en absoluto.
– Tiene que reconocer que los franceses tienen una virtud -manifestó Frei-. Su capacidad para la hipocresía te deja sin aliento. Francia fue un país fascista durante la guerra. Incluso más que Italia o España. Sin embargo, prefieren presentarse como víctimas. Atribuir a los demás la responsabilidad de sus crímenes y delitos. A otros como usted, tal vez. Ahora mismo se está celebrando en París un gran juicio. Su viejo amigo Helmut Knochen y Karl Oberg. Es una cause célebre. De verdad. Sale cada día en los periódicos.
– No veo qué tiene eso que ver conmigo. Esas personas, Knochen y Oberg, son peces gordos. Yo sólo era una sardina. Ni siquiera conocí a Oberg. ¿De qué demonios va todo esto?
– Los británicos juzgaron a Knochen en 1947. En Wuppertal. Lo declararon culpable de los asesinatos de unos paracaidistas británicos y lo condenaron a muerte. Pero la sentencia fue conmutada y ahora los franceses quieren su kilo de carne. Están buscando cabezas de turco, Günther. Alguien a quien culpar. Por supuesto, también Knochen. Y al parecer, por eso salió a relucir su nombre. Firmó una declaración ante la Sûreté francesa en la que afirma que fue usted quien asesinó a aquellos prisioneros de Gurs en la carretera de Lourdes en 1940.
– ¿Yo? Tiene que tratarse de un error.
– Oh, claro -dijo Frei-. Creo que ha habido un error. Pero no va a detener a los franceses. Han hecho una solicitud formal para su extradición a París. ¿Quiere leer la declaración de Knochen?
Metió la mano en el bolsillo de la americana, sacó varias hojas de papel dobladas y me las entregó. Después, Scheuer y él se levantaron y fueron hacia la puerta de la celda.
– Léala, y luego decida si, al fin y al cabo, trabajar para el Tío Sam es tan malo.
DECLARACIÓN DE HELMUT KNOCHEN, MARZO DE 1954
Mi nombre es Helmut Knochen. Fui comandante en jefe de la policía de seguridad en París durante la ocupación, entre 1940 y 1944. Mi jurisdicción se extendía desde el norte de Francia a Bélgica. Hasta el nombramiento de Karl Oberg como jefe supremo de las SS, cuando la policía alemana en Francia asumió la total responsabilidad de mantener el orden y el respeto de la ley. Como jefe de policía, intenté garantizar que las relaciones entre los franceses y los alemanes se desarrollaran sin obstáculos y que la correcta administración de la justicia no se viera perjudicada por la ocupación. No siempre fue fácil. No siempre se me comunicaron las decisiones políticas de la superioridad. La más profunda tragedia de mi vida ha sido el hecho de que, de manera indirecta y sin ser consciente de ello, estuve involucrado en la persecución de los judíos en Francia. En ningún momento supe o siquiera sospeché que los judíos deportados al este serían exterminados. De haberlo sabido nunca hubiese aceptado su deportación. Déjenme decir que el mayor crimen de la historia fue el asesinato sistemático de los judíos por parte de AdolfHitler.
Por supuesto, se infligieron otros graves crímenes sobre la población francesa, pero siempre creí que mi trabajo serviría de ayuda para contener a algunos de mis colegas que actuaban con excesivo celo, y siempre recelé del impacto que la política de mano dura podría tener sobre la opinión pública francesa y sobre los funcionarios de Vichy, cuya colaboración voluntaria era imprescindible en todas las cuestiones de seguridad. Siempre me mostré renuente a provocar una confrontación embarazosa. Por ejemplo, en septiembre de 1942 aborté un primer intento de detener a los más destacados judíos franceses de París. Volvió a ocurrir en otras ocasiones, pero creo que aquella fue la más grande, porque afectaba a casi a cinco mil judíos. Esto me obligó a enfrentarme con Heinz Rothke, el jefe de la oficina judía de la Gestapo en Francia.
Mis relaciones con otros elementos fanáticos de las SS y el SD no fueron menos difíciles y complicadas. Con frecuencia tuve que censurar a aquellos oficiales que, recién llegados de Berlín, creían que el uniforme del SD les permitía aplicar procedimientos sumarios a los franceses. Recuerdo a un oficial de Berlín, el Hauptsturmführer Bernhard Günther, que en el verano de 1940 fue enviado al campo de refugiados en Gurs y Le Vernet para arrestar a cierto número de comunistas franceses y alemanes y traerlos a París para que fueran interrogados. Sin embargo, este oficial ordenó que los hombres fuesen fusilados junto a la cuneta de una carretera rural francesa. Al enterarme de lo ocurrido me quedé pasmado; después me sentí furioso. Cuando después asesinó a otro oficial alemán, el Hauptsturmführer Günther fue enviado de regreso a Berlín.
DECLARACIÓN DE HELMUT KNOCHEN, ABRIL DE 1954
Mi nombre es Helmut Knochen, y se me ha pedido que haga una declaración referente a la información que di acerca de un oficial alemán, el capitán Bernhard Günther en una declaración anterior.
Conocí al capitán Günther en París, en julio de 1940. La reunión tuvo lugar en el Hotel Du Louvre o posiblemente en el cuartel general de la Gestapo en Francia, en el 100 de la Avenue Henry-Martin. Los otros oficiales presentes en la reunión eran Herbert Hagen y Karl Bomelburg. Günther había llegado a París como emisario especial del general de las SS Reinhardt Heydrich, con órdenes de detener a unos cuantos comunistas franceses y alemanes reclamados por el gobierno nazi en Berlín. Günther me pareció uno de los típicos protegidos de Heydrich: era cínico y despiadado, incapaz de comportarse como un caballero. Desde el principio dejó claro su desprecio hacia los franceses y, a pesar de mis esfuerzos para contenerlo, insistió en volar al sur de Francia y, al frente de un destacamento motorizado de las SS, se presentó en los campos de Gurs y Le Vernet para arrestar a los hombres que reclamaba Heydrich.
A mí me pareció que no se perdería nada si demorábamos la misión hasta finales del verano, sobre todo como una muestra de consideración hacia los ejércitos derrotados de Francia. Pero Günther insistió. Estaba enfermo -no sé de qué, pero recuerdo que más tarde se habló de su relación con una prostituta suiza-, y a pesar de ello, se empeñó en viajar al sur para cumplir su misión, que, por lo visto, era de máxima prioridad para Heydrich. Para ser justos con el capitán Günther, se podría decir que la enfermedad lo llevó a realizar aquella acción sumaria con los prisioneros. Le acompañaba otro oficial alemán, el Hauptsturmführer Paul Kestner, y fue él quien me informó de lo sucedido en la carretera de Gurs a Lourdes.
Casi una docena de hombres fueron arrestados en Gurs. Entre ellos el jefe del Partido Comunista francés en Le Havre, Lucien Roux. Parece horrible pensarlo, pero al parecer esos hombres sabían lo que el capitán Günther les tenía preparado. Los SS condujeron unos pocos kilómetros y se detuvieron en un claro del bosque. Günther les ordenó bajar de los camiones. Hicieron formar a los prisioneros, les ofrecieron un último cigarrillo y los fusilaron. Günther se encargó de dar el tiro de gracia a varios hombres que aún mostraban signos de vida y después siguieron su camino, dejando los cadáveres en el mismo lugar en que habían caído.
Con toda franqueza, cuando el capitán Kestner me relató lo sucedido allí pensé seriamente en presentar una queja formal contra el capitán Günther; pero se me recomendó que no lo hiciera: Günther era un hombre de Heydrich y esto lo hacía intocable, como comprenderán ustedes. Incluso después de asesinar a otro oficial en un prostíbulo de París, y cuando se podía esperar con toda lógica que comparecería ante una corte marcial, consiguió evadir todos los cargos. Sólo le ordenaron que regresara a Berlín, desde donde fue enviado a Ucrania, probablemente para realizar el tipo de trabajo sucio que ha dado fama a las SS. No está claro que todos los oficiales alemanes se comportasen como caballeros.
Más tarde me encontré con Heydrich y cuando le expresé mis reservas respecto a Günther, me dio una típica respuesta de las suyas. Dijo que estaba de acuerdo con Schopenhauer en que todo el honor descansa al final en las consideraciones de la conveniencia. Heydrich, por supuesto, estaba muy influenciado por Schopenhauer; y no me refiero sólo a su antisemitismo. En cualquier caso, no discutí con él. No era prudente hacerlo. Como Kant, creo que el honor y la moralidad contienen sus propios imperativos. Es por eso que participé en el complot del conde Stauffenberg para matar a Adolf Hitler. Y por eso fui arrestado por los nazis en junio de 1944.
DECLARACIÓN DE HELMUT KNOCHEN, MAYO DE 1954
Mi nombre es Helmut Knochen, y se me ha pedido que haga una descripción del Hauptsturmführer de las SS Bernhard Günther para el registro. Conocí a Günther en 1940. Creo que era mayor que yo. Debería de tener unos cuarenta años. Recuerdo también que era berlinés. Yo soy de Magdeburgo y siempre he sentido fascinación por el acento berlinés. Bueno, no era tanto su acento lo que le hacía parecer berlinés como su actitud. Puede ser descrita como ruda y nada comprometida; cínica y poco amistosa. No me sorprende que a Hitler le disgustase tanto Berlín. Este hombre, Günther, era doblemente típico de allí, porque además era policía. Un detective. Siempre he creído que el personaje de santo Tomás en la Biblia tuvo que ser berlinés. Este tipo sólo hubiese creído que Cristo se habría levantado de entre los muertos después de mirar a través de los agujeros de sus manos y sus pies y ver al juez y al médico forense al otro lado.
Tenía un aspecto muy alemán. Pelo rubio, ojos azules, casi un metro noventa de estatura y ancho de hombros, aunque un poco entrado en carnes. Su rostro mostraba una expresión beligerante. Sí, se parecía mucho a un tipo de hombre que no me gusta nada en absoluto. Un auténtico nazi.
(Al testigo, Knochen, se le mostró la foto de un hombre y lo identificó positivamente como el criminal de guerra buscado Bernhard Günther.)
27
FRANCIA, 1954
Desde la sucia ventana en la celda de la prisión de Cherche-Midi, en París, sólo podía ver la fachada del Hotel Lutétia, y durante mucho rato permanecí apoyado en la esquina cubierta de telarañas, mirando el hotel con atención, como si esperase verme a mí mismo salir por la puerta con la pobre Renata Matter cogida de mi brazo. Era difícil saber por quién sentía más pena, si por ella o por mí, pero al final ganó ella. Al fin y al cabo estaba muerta, cuando tenía todas las razones para confiar en que continuaría viva. De no haber sido por mí. No me lo perdonaré jamás. Si no le hubiera conseguido un empleo en el Adlon, me dije a mí mismo, no la habrían matado. Si la hubiese dejado aquí, en París, existiría una remota posibilidad de verla doblar hacia la izquierda al salir del Lutétia y cruzar el Boulevard Raspail para venir a visitarme a la prisión. Hubiera sido bastante fácil. Después de todo, la Cherche-Midi ya no era una prisión sino un juzgado, y como muchas otras personas en París -la mayoría de ellas periodistas- podría venir aquí para asistir al juicio contra Karl Oberg y Helmut Knochen y también para verme a mí. Mis anfitriones del SDECE -el servicio de contraespionaje francés- habían considerado necesario recordarme que estaba en su poder, y que, como Dreyfus, que también había estado preso en Cherche-Midi, podían hacer conmigo lo que quisieran ahora que me habían extraditado y me encontraba bajo su custodia.
No es que mi encierro en París fuese una enorme penuria. No después de todo lo que había pasado. No después de Mainz y la Sûreté francesa. Habían sido un poco duros. Y la verdad es que la prisión de La Santé donde estaba detenido no era precisamente el Lutétia, pero el SDECE no era tan malo. En cualquier caso, no tan malo como la CIA; y desde luego no tan malo como los rusos. Además, la comida en La Santé era buena y el café incluso mejor; los cigarrillos tenían sabor y no escaseaban; la mayoría de los interrogatorios en la Caserne Mortier -apodada La Piscina- se realizaban con cortesía, acompañados a menudo con una botella de vino y un poco de pan y queso. En ocasiones los franceses también me traían un periódico y me lo dejaban llevar a la celda. No era esto lo que me había esperado cuando dejé el WCPN1 en Landsberg. Mi francés mejoró; lo suficiente como para comprender lo que decía el periódico y los procedimientos del día que me llevaron al juzgado, que resultó ser el mismo día en que el tribunal militar emitió sus veredictos y pronunció las sentencias. Mis anfitriones de la inteligencia francesa habían dejado claro lo que querían, después de todo. No podía culparles por ello.
Nos sentamos en la galería pública, que estaba llena. Un juez civil, M. Boessel du Bourg, y seis jueces militares entraron en la sala y ocuparon sus asientos delante de una gran pizarra negra, y yo casi llegué a imaginarme que escribirían el veredicto y la sentencia con un trozo de tiza. El juez civil vestía una toga y un sombrero muy ridículo. Los jueces militares llevaban muchas medallas, aunque yo no sabría decir por qué se las habían concedido. Los dos acusados fueron llevados al banquillo. Yo no había visto a Oberg antes, excepto en los noticiarios alemanes durante la guerra. Vestía un elegante traje cruzado a rayas y unas gafas de montura liviana. Parecía el hermano mayor de Eisenhower. Knochen se veía más delgado y gris de lo que recordaba, seguramente a causa de su permanencia en prisión; por eso y por la sentencia de muerte de los británicos que pendía sobre su cabeza. Knochen me miró sin mostrar ninguna señal de haberme reconocido. Quería gritarle que era un maldito mentiroso pero no lo hice, por supuesto. Cuando un hombre se está jugando la vida ante un tribunal no es de buena educación distraerle con otras cosas.
Después, M. Boessel du Bourg leyó el extenso veredicto y pronunció la sentencia, que, naturalmente, fue una sentencia de muerte. Ésta fue la señal para que muchas personas en la sala comenzasen a gritarles a los dos acusados y, para mi sorpresa, descubrí que casi sentía pena por ellos. Habían sido los dos hombres más poderosos de París, y ahora parecían dos arquitectos recibiendo la noticia de que acababan de perder un importante contrato. Oberg parpadeaba con incredulidad y Knochen exhaló un sonoro suspiro de desilusión. Y entre nuevos insultos y aplausos, los sacaron de la sala. Uno de mis escoltas del SDECE se inclinó hacia mí y dijo:
– Por supuesto, recurrirán las sentencias.
– Así y todo, queda claro -afirmé-. Me siento alentado por el ejemplo de Voltaire.
– ¿Lee a Voltaire?
– No mucho. Pero me gustaría poder hacerlo. Sobre todo cuando uno considera la alternativa.
– ¿Cuál es?
– Es difícil leer lo que sea cuando tu cabeza está en un canasto -respondí.
– A todos los alemanes les gusta Voltaire, ¿no? Federico el Grande era un gran amigo de Voltaire, ¿verdad?
– Creo que lo era. Al principio.
– Ahora los alemanes y los franceses tendrían que volver a ser amigos.
– Sí. Por supuesto. El plan Schuman. Exacto.
– Por esta razón, por el bien de las relaciones franco-alemanas, el recurso tendrá éxito.
– Es una buena noticia -asentí yo, aunque no podía importarme menos el destino de Knochen. En cualquier caso, estaba sorprendido por este giro en la conversación, y durante el viaje de regreso a La Piscina tuve una ligera sensación de entusiasmo. Quizá mis perspectivas empezaban a mejorar después de todo. A pesar del juicio contra Oberg y Knochen, y del veredicto, tal vez hubiera alguna buena razón para pensar que el SDECE estaba mucho más interesado en la cooperación que en la coacción, y esto me venía a la perfección.
Desde Cherche-Midi fuimos al este, hacia las afueras de París. La Caserne Mortier, en los cuarteles de Tourelles, era un grupo de edificios de aspecto tradicional cerca del Boulevard Mortier, en el distrito veinte. Construida con ladrillos rojos y piedra arenisca, la Caserne Mortier no se parecía en nada a una piscina, salvo por el eco en los pasillos y un patio de tamaño olímpico que, cuando llovía, parecía un enorme estanque de agua negra.
Mis interrogadores eran de hablar suave, pero musculosos. Vestían ropa sencilla y no me dieron sus nombres. Tampoco me acusaron de nada. Para mi alivio, no estaban muy interesados en los hechos que habían ocurrido en la carretera de Lourdes en el verano de 1940. Eran dos. Tenían el rostro atento y afilado, como los pájaros, la sombra de barba que suele aparecer después de la hora de comer, los cuellos de las camisas húmedos y los dedos manchados de nicotina, y el aliento les olía a café. Eran polis o algo muy parecido. Uno de los hombres, que fumaba mucho, tenía el pelo muy blanco y las cejas muy negras, como dos orugas perdidas. El otro era alto, con la boca malhumorada de una puta, orejas como las asas de un trofeo y ojos cansados por el insomnio. El insomne hablaba muy bien alemán, pero la mayor parte del tiempo hablamos en inglés. Cuando no funcionaba, yo probaba con el francés y algunas veces conseguía acertar en lo que me proponía decir. Pero era más una conversación que un interrogatorio, salvo por las pistoleras bajo sus anchos hombros podríamos haber sido tres tipos en un bar de Montmartre.
– ¿Tuvo algo que ver con el Carlingue?
– ¿El Carlingue? ¿Qué es eso?
– La Gestapo francesa. Trabajaban en la Rue Lauriston. Número noventa y tres. ¿Alguna vez fue allí?
– Tuvo que ser después de mi estancia.
– Eran criminales reclutados por Knochen, sobre todo en la prisión de Fresnes -dijo Cejas-. Armenios, musulmanes, la mayoría del norte de África.
Sonreí. Esto, o algo parecido, era lo que los franceses siempre decían cuando no querían admitir que hubo casi tantos franceses como alemanes que fueron nazis. Y después de ver su comportamiento en las guerras de Indochina y Argelia era tentador creer que eran incluso más racistas que los alemanes. Después de todo, nadie los había forzado a deportar a los judíos franceses -incluida la propia nieta de Dreyfus- a los campos de exterminio de Auschwitz y Treblinka. Como es natural, no tenía el menor interés en herir los sentimientos de nadie diciéndolo de forma abierta, pero como el tema estaba sobre la mesa, me encogí de hombros y contesté:
– Conocí a algunos policías franceses. Los que ya he mencionado. Pero a ningún francés de la Gestapo; los SS franceses eran otra cosa. Pero ninguno de ellos era musulmán. Por lo que yo recuerdo, casi todos eran católicos.
– ¿Conoció a muchos SS de la división Carlomagno?
– Unos cuantos.
– Háblenos de los que conoció.
– De acuerdo. La mayoría de ellos eran franceses capturados por los rusos durante la batalla de Berlín, en 1945. Eran prisioneros de guerra, como yo. Los rusos los trataban de la misma manera que trataban a los alemanes. Mal. Para ellos todos éramos fascistas. Pero hubo un francés en los campos al que conocí lo bastante bien como para llamarle camarada.
– ¿Cómo se llamaba?
– Edgard -respondí-. Edgard de no-sé-qué.
– Intente recordar -me pidió uno de los franceses en un tono paciente.
– ¿Boudin? -Me encogí de hombros. ¿De Boudin? Fue hace mucho tiempo. Toda una vida. Y no una vida muy buena. Algunos de aquellos pobres cabrones no han vuelto a casa hasta ahora.
– No podría haber sido De Boudin. Boudin significa salchicha o pudding. No podía ser su nombre. -Hizo una pausa-. Intente pensar.
Pensé por un momento y me encogí de hombros.
– Lo siento.
– Quizá, si nos cuenta algo de lo que puede recordar, le venga el nombre a la memoria -sugirió el otro francés. Descorchó una botella de vino tinto, sirvió un poco en un vaso pequeño y lo olió con cuidado antes de probarlo y servir un poco más para mí y para ellos dos. En aquella habitación, en aquel apagado día de verano, este pequeño ritual me hacía sentir de nuevo como un ser civilizado, y, después de meses de encarcelamientos y abusos, también me hacía sentir como algo más que un nombre escrito con tiza en una pequeña tabla junto a la puerta de la celda. Brindé por su cortesía, bebí un poco más de vino y dije:
– La primera vez le vi aquí, en París, en 1940. Creo que fue Herbert Hagen quien nos presentó. Por algo relacionado con la política respecto a los judíos en París. No lo sé. En realidad nunca me importaron esos asuntos. Bueno, eso es lo que decimos todos los alemanes ahora, ¿no? En cualquier caso, Edgard de no-sé-qué era casi tan antisemita como Hagen, si es que tal cosa fuera posible, pero a pesar de eso, me caía bien. Había sido capitán en la Gran Guerra, y después el fracaso en la vida civil lo llevó a unirse a la Legión Extranjera francesa. Creo que estuvo destinado en Marruecos antes de que lo enviaran a Indochina. Por supuesto, odiaba a los comunistas, así que todo estaba bien. Por lo menos estábamos de acuerdo en eso.
– Bueno, estábamos en 1940, y cuando dejé París no esperaba verle de nuevo, y desde luego, no tan pronto como en noviembre de 1941 en Ucrania. Edgard era parte de esa unidad francesa del ejército alemán, no las SS, porque eso fue más tarde, sino la Legión de Voluntarios Franceses contra el Bolchevismo o alguna tontería por el estilo. Era así como los franceses lo llamaban, yo creo que nosotros sólo lo llamábamos el no-sé-qué de infantería. Sí. La 638. Eso era. La mayoría eran fascistas de la Francia de Vichy, o incluso prisioneros de guerra franceses a los que no les gustaba que los enviasen a Alemania como trabajadores forzados de la organización Todt. Creo que eran unos seis mil. Pobres desgraciados.
– ¿Por qué dice eso?
Bebí un sorbo de vino y cogí un cigarrillo del paquete de la mesa. Al otro lado de la ventana, en el patio central, alguien estaba intentando poner en marcha un coche sin éxito; un poco más allá, De Gaulle estaba esperando o rabiando, según cómo se mirase, y el ejército francés se estaba lamiendo las heridas después de que le diesen otra patada en el culo -una vez más- en Indochina.
– Porque es imposible que supiesen en lo que se estaban metiendo -respondí-. Luchar contra los guerrilleros parece algo lógico visto desde París, pero en Bielorrusia era algo muy diferente. -Sacudí la cabeza con una expresión triste-. No había ningún honor en ello. Ninguna gloria. Al menos no la que ellos buscaban.
– ¿Y eso qué significaba? -preguntó Cejas-. Sobre el terreno.
Me encogí de hombros.
– Esa clase de operaciones consistían casi siempre en asesinatos. Asesinatos en masa. De judíos. Todas las acciones policíacas y actividades antiguerrilleras no eran más que un eufemismo para matar judíos. Para ser sincero con ustedes, el alto mando de la Wehrmacht en Rusia nunca hubiese confiado a la 638 cualquier otro tipo de tarea que no fueran asesinatos.
– El nombre del comandante de la unidad. ¿Lo recuerda?
– Labonne. El coronel Labonne. Después del invierno de 1941 perdí el contacto con Edgard. -Chasqueé los dedos-. De Boudel. Ése era su nombre. Edgard de Boudel.
– ¿Está seguro?
– Estoy seguro.
– Continúe.
– Bueno, muy bien. Veamos. Un par de años más tarde estuve de nuevo, durante poco tiempo, en aquel teatro de operaciones, para investigar un supuesto crimen de guerra. Fue entonces cuando oí que la 638 se había incorporado a una división de las SS en Galitzia, y que aquello era muy malo. Pero no volví a ver de nuevo a De Boudel hasta 1945, cuando acabó la guerra y ambos estuvimos en un campo de prisioneros de guerra soviético llamado Krasno-Armeesk. Es más, allí había unos cuantos franceses y belgas de las SS. Edgard me contó algo de lo que había estado haciendo. Cómo la 638 había acabado formando parte de una brigada francesa y esa clase de cosas. Al parecer organizaron una campaña de reclutamiento, aquí en París, en julio de 1943. Los franceses que se alistaron tenían que demostrar todas aquellas estupideces que exigía Himmler, como no tener ni una gota de sangre judía, para que los aceptaran. Después de recibir un entrenamiento básico en Alsacia durante unas pocas semanas, los enviaban a un lugar cerca de Praga. A finales del verano de 1944 la guerra en Francia casi había acabado, pero aún quedaba toda una brigada de SS franceses dispuestos a luchar contra los «ivanes». Unos diez mil, dijo. Los llamaban las SS-Carlomagno.
»La brigada fue enviada por tren al frente oriental, en Pomerania, no muy lejos de donde yo estaba. Edgard dijo que cuando el tren en el que viajaba la brigada entró en la cabecera ferroviaria de Hammerstein, fueron atacados por la Primera Bielorrusa soviética y los dividieron en tres grupos. Un grupo, al mando del general Krukenberg, se dirigió hacia el norte, a la costa báltica, cerca de Danzig. Entre sus integrantes, unos cuantos consiguieron que los evacuasen a Dinamarca, pero otros, como Edgard, combatieron hasta que los capturaron. Al resto los mataron o retrocedieron hasta Berlín.
»Había más franceses en Krasno-Armeesk, muchos de ellos capturados en Berlín. No puedo decir que recuerde sus nombres. Según todos los testimonios, las tropas de la SS-Carlomagno fueron los últimos defensores del búnker de Hitler en Berlín. Creo que fueron los únicos SS que se alegraron de ser capturados por los soviéticos en lugar de los americanos, porque los americanos los entregaban sin más a los franceses libres, que los fusilaban de inmediato.
– Háblenos de Edgar de Boudel.
– ¿De su paso por el campo de prisioneros?
– Sí.
– Era un teniente coronel condecorado. Me refiero en las SS. De trato fácil, incluso encantador. Era un hombre apuesto. Casi se podía decir que la guerra no había hecho mella en él. Uno de esos tipos que parecen capaces de sobrevivir a lo que sea. Hablaba bien el ruso. Edgard tenía facilidad para los idiomas. Por supuesto, su alemán era perfecto. Ni siquiera hubiese adivinado que era francés de no haberlo sabido antes. Creo que también hablaba vietnamita. Fue su facilidad con los idiomas lo que hacía de él un objetivo interesante para el MVD. Al principio le hicieron la vida bastante difícil. Por supuesto, una vez que te echan los garfios es muy difícil para cualquier hombre resistirse. Lo sé por propia experiencia.
– ¿Qué era exactamente lo que querían de él?
– ¿No lo sabe?
– Bueno, seguro que no se trataba del K-5.
– Eso fue el comienzo de la Stasi.
– Sí. No sé qué le tenían reservado. Pero lo siguiente que supe fue que le habían enviado a la escuela antifascista de Krasnogorsk, para la reeducación. Como saben, también yo estuve a punto de acabar allí. Me hubiesen atrapado, de no haber sido por el hecho de que el oficial del MVD que me interrogó era un hombre al que había conocido antes de la guerra. Un hombre llamado Mielke. Erich Mielke. Era un comisario político alemán encargado de reclutar a los plenis para el K-5.
El francés me preguntó unas cuantas cosas más acerca de Edgard de Boudel y después me llevaron de vuelta a La Santé. Ese nombre, que significa «la salud», no tenía mucho que ver con lo que pasaba dentro de la prisión. Se llamaba La Santé debido a la cercanía de la cárcel a un hospital psiquiátrico, el Saint-Anne, en la Rue de la Santé, al este del Boulevard Raspail.
En La Santé me mantuve tan apartado como fuera posible. No vi a Helmut Knochen, y para mí ya estaba bien así. Leía mi periódico, que informaba de que las cosas en el norte de África les iban tan mal a los franceses como les había ido en Indochina. A pesar de mis nuevos amigos en el SDECE, esta noticia no me desagradaba. Había momentos en los que no me sentía muy lejos de las trincheras. Sobre todo por la cantidad de ratas que había en La Santé. Ratas de verdad. Se paseaban por los rellanos con tanta tranquilidad como si llevasen las llaves.
Al día siguiente, de nuevo en La Piscina, los franceses me preguntaron por Erich Mielke.
– ¿Qué quieren saber? -pregunté, como si no supiese lo que quería oír mi audiencia; o, para ser más preciso, qué era lo mejor que se les podía decir-. Es una vieja historia. No querrán que vuelva a contarlo todo otra vez.
– Todo lo que nos pueda decir.
– No veo qué importancia puede tener para mi estancia aquí, en París.
– Deje que nosotros decidamos eso.
Me encogí de hombros.
– Quizá, si supiese por qué están tan interesados en él, podría ser más concreto. Después de todo, no es una historia que se pueda relatar en un par de minutos. Joder, algunas de estas cosas pasaron hace veinte años, o incluso más.
– Tenemos mucho tiempo. Quizá prefiera comenzar por el principio. Cómo se conocieron y cuándo. Esa clase de cosas.
– Se refiere a toda la novela, con un principio, un desarrollo y un final.
– Así es.
– De acuerdo. Si de verdad quieren saberlo todo, se lo contaré.
Por supuesto, no estaba muy dispuesto a hacerlo. Demonios, no. No otra vez. Así que les di una versión editada y más entretenida de la que ya les había relatado a los americanos. Una versión francesa. Un resumen ameno, si quieren decirlo así, sin estropearlo con demasiados detalles que, como los propios franceses, eran el resultado de una conciencia extenuada y derrotada tras su lucha contra el más elemental pragmatismo. Una historia que fuera la mejor clase de historia, de esas que más vale relatar que creer.
– En el Ministerio del Interior tomaron la decisión de dejar que Mielke se fugase. A pesar de su participación en el asesinato de dos policías. Se produjo de la siguiente manera. El departamento IA había sido creado para proteger a la República de Weimar contra los conspiradores de la izquierda y la derecha; y decidimos que la mejor manera de hacerlo era tener unos cuantos informantes en cada lado. Pero eso era algo que no se podía aplicar a un hombre como Mielke. Lo habíamos arrestado y teníamos intención de mandarlo a la guillotina. Sin embargo, la Abwehr -la inteligencia alemana- convenció al ministro de que podían convertir a Mielke en su agente. Y esto fue lo que sucedió. Nos convencieron para que le dejásemos escapar, de forma tal que pudiese convertirse en un agente a largo plazo, en el topo de la Abwehr en Moscú. A cambio, nosotros cuidaríamos de su familia. La Abwehr lo mantuvo en activo durante los años treinta y la guerra civil española. Además de pasarnos algunas informaciones sobre los movimientos de tropas republicanas que fueron muy útiles para la Legión Cóndor, fue capaz de organizar varias purgas políticas contra algunos de sus mejores hombres, con el pretexto de que eran trotskistas o anarquistas. En ese aspecto, Mielke era doblemente útil.
»Cuando estalló la guerra, el SD y la Abwehr decidieron compartir a Mielke. El problema fue que lo perdimos. Así que Heydrich me envió a Francia en el verano de 1940 para sacarlo de Gurs o Le Vernet, donde creíamos que estaba. Es lo que ocurrió. Lo saqué de Le Vernet y lo envié a Argelia. Desde allí, agentes alemanes consiguieron organizar su regreso a Rusia. Fui su oficial de control en el SD durante los siguientes tres años, mientras él se abría paso en la jerarquía del partido. Perdí el contacto con él en 1945, al final de la guerra. Sin embargo, él consiguió encontrarme cuando estaba reclutando oficiales alemanes para la Stasi, y me ayudó a escapar a Alemania Occidental, donde negocié un acuerdo con unos americanos del Cuerpo de Contrainteligencia (CIC) en nombre de los dos.
– ¿Qué clase de acuerdo?
– Dinero, por supuesto. Montones de dinero. Después ayudé a controlarlo en Berlín y Viena, hasta que el CIC llegó a la conclusión de que mis antecedentes en las SS me convertían en algo engorroso para ellos. Así que asignaron a Mielke un nuevo controlador y a mí me sacaron del país de forma clandestina, vía Génova, a Argentina y luego a Cuba. Aún estaría en La Habana de no haber sido por la incompetencia de los americanos. Después de tanto trabajo para sacarme de Alemania, me enviaron de nuevo allí. El típico caso de la mano izquierda que no sabe lo que hace la mano derecha. Ahora estoy aquí con ustedes.
– ¿Mielke todavía trabaja para los americanos?
– No puedo imaginarme por qué no. ¿Alguien tan bien situado? Era el gran filón de todo el servicio de inteligencia en el GDR. Pero ellos no estaban compartiendo sus servicios. Ni siquiera el GVL tenía la más mínima idea de que Mielke espiase para los americanos. Gehlen sabía que los americanos habían infiltrado un agente entre los más altos cargos. Cuando los americanos se negaron a revelar quién era, Gehlen decidió renunciar y pasarse con su gente a los alemanes occidentales.
– Entonces, ¿por qué se arriesgaron a dejarlo ir, y a que usted nos lo contara?
– Bueno, para empezar, no lo sabían todo acerca de mí y de Mielke. Había ciertas cosas que les he dicho a ustedes que nunca les dije a ellos. Claro que ahora no tienen mucha importancia. Ya no. No he tenido ningún contacto con Mielke desde 1949, cuando me fui a Argentina. Desde entonces, Mielke se ha convertido en el segundo o tercer hombre más poderoso de la República Democrática Alemana. Por lo tanto, ¿quién iba a creerme? ¿Cómo podría probar lo que les he dicho? Es sólo mi palabra, ¿no? Además, tengo otras preocupaciones. Por si lo habían olvidado, me preocupa más de lo que ustedes creen el hecho de no haber sido yo quien mató a aquellos prisioneros de Gurs en la carretera a Lourdes, en 1940. No creo que ni siquiera se les pasase por la mente que ustedes estuvieran interesados en Mielke. En lo que a ellos respecta, a ustedes sólo les interesa ajustar viejas cuentas con tipos como yo. Si me perdonan por decir esto, caballeros, creen que sus servicios de inteligencia están enganchados a la cerca del extremismo musulmán en Argelia y que son del todo irrelevantes en su guerra fría contra el comunismo ruso. Ustedes son una atracción secundaria. Incluso los ingleses les parecen más importantes que ustedes.
No era esto lo que los franceses querían oír, por supuesto; pero sí era lo que esperaban oír. Los franceses son pragmáticos; los hechos siempre son menos importantes que la experiencia. Era, por supuesto, la única manera de que los franceses pudiesen vivir con ellos mismos.
Más tarde, nuestra conversación abordó de nuevo el tema de Edgard de Boudel, y uno de los dos hombres del SDECE me hizo la misma pregunta que Heydrich me había formulado sobre Mielke en 1940:
– ¿Cree qué podría reconocerlo?
– ¿A Edgard de Boudel? No lo sé. Han pasado siete años. Quizá. ¿Por qué?
– Queremos arrestarlo y llevarlo a juicio.
– ¿En Cherche-Midi? ¿Cuántos juicios se han celebrado en aquel tribunal? Centenares, ¿no? ¿A cuántos criminales de guerra y colaboradores han sentenciado a muerte? Déjeme que le diga cuántos. Lo leí en el periódico. Seis mil quinientos. Cuatro mil de estas sentencias fueron pronunciadas en ausencia de los reos. ¿No creen que ya es suficiente? ¿O de verdad pretenden que esto parezca la Revolución Francesa?
No dijeron nada mientras yo encendía un cigarrillo.
– ¿Por qué quieren llevarlo a juicio? ¿Por haber pertenecido a las SS? Pues no me lo creo. Francia está llena de antiguos nazis. Además, me gustaba. Me caía muy bien. ¿Por qué iba a traicionarlo? Incluso si pudiese.
– Desde la muerte de Stalin, el año pasado, su presidente Adenauer ha estado negociando la liberación de los últimos prisioneros de guerra alemanes. Estos últimos son, seguramente, lo peor de lo peor; o sencillamente los más importantes y, para los soviéticos, los más culpables. Muchos de estos hombres están reclamados por crímenes de guerra en Occidente. Incluido Edgard de Boudel. Hemos recibido información de que piensa regresar a Alemania como parte de uno de estos repatriados desde la Unión Soviética. Y creemos que, en algún momento, volverá de Alemania a Francia.
– No lo entiendo -manifesté-. Si está trabajando para el KGB, ¿por qué iba a regresar como un prisionero de guerra?
– Porque, en su actual papel, ya ha dejado de serles útil. La única manera de poder recuperar su favor es haciendo lo que ellos le ordenen. Lo que ellos quieren que haga es que se presente suplantando a algún otro. A algún alemán que con toda seguridad ya estará muerto. Usted mismo dijo que habla un alemán perfecto, que no encontró ni un solo error en su alemán. Muchos de estos prisioneros de guerra son tratados como héroes. Un héroe de vuelta a casa es un buen punto de partida para comenzar a reconstruir una carrera en la sociedad alemana. Tal vez en la política alemana. Entonces, algún día, volverá a serles útil de nuevo.
– ¿Y yo qué puedo hacer?
– Usted lo conoce. ¿Quién mejor que usted para reconocer si alguien o algo no es agua clara?
– Quizá. -Sacudí la cabeza-. Si usted lo dice.
– Todos los prisioneros de guerra que regresan a Alemania Occidental lo hacen a través de la estación de Frietland. El siguiente tren llegará dentro de cuatro semanas.
– ¿Qué quieren que haga? ¿Qué me pare al final del andén con un ramo de flores en la mano, como una patética viuda que aún no sabe si su marido regresará a casa?
– Por supuesto que no. ¿Ha oído hablar del VdH?
Me encogí de hombros.
– Es algo que tiene que ver con la compensación que el gobierno alemán otorga a los prisioneros de guerra que regresan a casa, ¿no?
– Es la Asociación de Retornados, y sí, es una de las cosas que hacen. De acuerdo con la ley de compensaciones de Alemania Occidental a los prisioneros de guerra aprobada en enero de este año, todos los prisioneros de guerra tienen derecho a recibir una paga de un marco por cada día pasado en cautividad después del uno de enero de 1946. Y de dos marcos por cada día después del uno de enero de 1949. Pero el VdH, es una asociación de ciudadanos que promueve las virtudes de la democracia alemana entre los antiguos nazis. Es la desnazificación de los alemanes hecha por los propios alemanes.
– Sus antecedentes -dijo el otro francés- lo convierten a usted en un candidato ideal para formar parte de esta asociación. No es que sea un problema. La rama de la Baja Sajonia del VdH está bajo nuestro control. El presidente y varios de sus miembros están al servicio del SDECE. Trabajan para nosotros, y casi no vale la pena mencionar que le pagaremos bien. Es probable que incluso esté en condiciones de recibir una compensación como prisionero de guerra.
– Es más, podemos dar carpetazo a todo este asunto de Helmut Knochen. -El Insomne chasqueó los dedos-. Así. Le alojaremos a usted en una pequeña pensión en Göttingen. Le gustará Göttingen. Es una ciudad bonita. Desde allí, hay un corto trayecto en coche hasta Frietland. -Se encogió de hombros-. Si las cosas funcionan, quizá podríamos pactar una solución permanente.
Asentí.
– Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a de Boudel. Como es natural, me gustaría salir de La Santé. Como usted dice, Göttingen es una ciudad bonita. Y necesito un trabajo. Sí, todo esto suena muy generoso. Pero hay algo más que me gustaría. Hay una mujer en Berlín. Quizá la única persona en toda Alemania que significa algo para mí. Me gustaría volver a verla, asegurarme de que está bien y, quizá, poder darle algún dinero.
El Insomne cogió un lápiz y se dispuso a escribir.
– ¿Nombre y dirección?
– Su nombre es Elisabeth Dehler. Cuando la vi por última vez en Berlín, hará unos cinco años, su dirección era el 28 de Motzstrasse, cerca de la Kudamn.
– Nunca la había mencionado antes.
Me encogí de hombros.
– ¿A qué se dedica?
– Era modista. Hasta donde yo sé, todavía lo es.
– ¿Usted y ella eran… qué?
– Mantuvimos una relación durante un tiempo.
– ¿Amantes?
– Sí, supongo que amantes.
– Verificaremos la dirección para usted. Veremos si aún está allí. Le evitaremos las molestias si no está.
– Gracias.
Él se encogió de hombros.
– Si sigue estando allí, no tenemos ninguna objeción. Será difícil. Siempre es difícil entrar y salir de Berlín, pero aún así, lo haremos.
– Bien. Entonces tenemos un trato. Si supiese la letra, cantaría La Marsellesa.
– Su firma en un papel nos bastará por ahora. No somos muy dados a cantar aquí en La Piscina.
– Tengo una pregunta. ¿Por qué todos llaman La Piscina a este lugar?
Los dos franceses sonrieron. Uno de ellos se levantó y abrió la ventana.
– ¿No la oye? -preguntó al cabo de un momento-. ¿No la huele?
Me levanté, me puse a su lado y escuché con atención. A lo lejos se oía algo que sonaba como el rumor de un patio de juegos escolar.
– ¿Ve aquel edificio con torres, más allá del muro? -Explicó-. Es la piscina más grande de todo París. Fue construida para las Olimpíadas de 1924. En un día como hoy, la mitad de los chicos de la ciudad están allí. Algunas veces nosotros también vamos, cuando las cosas están más tranquilas.
– Vaya -dije-. Teníamos lo mismo en la Gestapo. El canal Lanwehr. Por supuesto, nosotros nunca íbamos a nadar allí. Pero acompañamos a muchos. Sobre todo comunistas. Siempre y cuando no supiesen nadar.
28
FRANCIA Y ALEMANIA, 1954
Desde La Santé fui transferido a la pensión Verdin, en el 102 de la Avenue Victor Hugo, en los suburbios de Saint-Mande, a unos cinco minutos en coche al sur de La Piscina. Era un lugar tranquilo y cómodo, con suelos de parqué encerados, grandes ventanas, y un precioso jardín donde me sentaba al sol a esperar mi regreso a Alemania. La pensión era algo así como un piso franco y un hotel para miembros del SDECE o sus agentes, y había allí varios rostros que me resultaban familiares a raíz del tiempo que pasé en La Piscina; pero nadie me molestó. Incluso se me permitía salir -aunque seguido a distancia-, y pasé un día paseando en dirección al noreste, a lo largo del Sena, hasta la Île de la Cité y Notre-Dame. Era la primera vez que veía París sin la Wehrmacht por todas partes y centenares de carteles en alemán. Las bicicletas habían dado paso a un gran número de coches, lo cual no me permitía sentirme más seguro de lo que me había sentido como soldado enemigo en 1940. Pero gran parte de mis sentimientos no eran nada más que fruto de los nervios; la fiebre del cemento, después de pasar los últimos seis meses en una cárcel u otra: no podía dejar de sentirme prisionero, como si llevara una bola y una cadena. O de parecerlo. Tal vez por esa razón me llevaron a las Galeries Lafayette, en el Boulevard Haussmann, para que me comprase ropa. Sería una exageración decir que mis nuevas prendas me hacían sentir de nuevo como un ciudadano normal: había corrido demasiada agua bajo los puentes para que eso ocurriese; sin embargo, me sentía algo recuperado.
Como una vieja puerta a la que hubieran dado una nueva mano de pintura.
Los franceses no habían exagerado la dificultad de viajar a Berlín. La frontera interior alemana entre la Alemania Occidental y la Oriental -la frontera verde- había estado cerrada desde mayo de 1952, con las vías de comunicación entre los dos territorios completamente cortadas. El único lugar por donde los alemanes orientales podían pasar libremente al Oeste era en el propio Berlín; y entrar y salir de Alemania Oriental estaba restringido a unos pocos puntos a lo largo de una cerca muy vigilada y fortificada, cuyo paso más grande y más usado era el cruce de Helmstedt-Marienborn, en el límite de Lappwald. Sin embargo, primero tuvimos que ir a Hannover, en la zona de ocupación británica.
Salimos de la Gare du Nord en un tren nocturno: me acompañaban dos agentes franceses del SDECE. Ahora tenían nombre -nombre y pasaporte-, aunque parecía poco probable que fuesen sus nombres reales; yo también tenía un pasaporte -francés- a nombre de Sebastian Kléber, un viajante de comercio de Alsacia. El francés de las cejas usaba el nombre de Philippe Mentelin; el Insomne se llamaba a sí mismo Emile Vigée.
Teníamos un compartimiento para nosotros solos en un coche-cama, pero yo estaba demasiado excitado para dormir y cuando, nueve horas y media más tarde, el tren entró en la estación de Hannover, recé una pequeña plegaria de agradecimiento por estar de vuelta en Prusia. La estatua ecuestre del rey Ernesto Augusto todavía estaba delante de la estación, y el ayuntamiento, con sus tejados rojos y cúpulas verdes, se parecía mucho al que yo recordaba, pero, en muchos aspectos, la ciudad era muy diferente. La Adolf Hitler Strasse ahora era la Bahnhofstrasse; Horst Wessel Platz era la Königsworther Platz; y la Ópera ya no estaba en la Adolf Hitler Platz sino en la Opern Platz. La Aegidienkirche en la esquina de la Breite Strasse ahora estaba en ruinas, cubierta de ortigas y la habían dejado como un monumento para recordar a los que habían muerto en la guerra. En todo lo demás, la ciudad me resultaba irreconocible. Una cosa sin embargo no había cambiado: se decía que el alemán más puro se hablaba en Hannover; y desde luego, así era como me sonaba.
El piso franco estaba al este de Hannover, en una gran zona boscosa llamada Eilenriede, en la Hindenburg Strasse, cerca del zoológico. La casa era un edificio grande con un pequeño jardín. Tenía un tejado rojo con mansardas y una torre octogonal en una esquina con una cúpula de acero plateado. En esta torre se encontraba mi habitación, y aunque la puerta no estaba cerrada, me costaba librarme de la impresión de seguir siendo un prisionero. Sobre todo cuando le mencioné a Emile Vigée que había visto a dos hombres de aspecto sospechoso desde mi punto de observación, que se parecía a la torre de Rapunzel.
– Mire, allí -le dije, invitándolo a acercarse a la ventana de mi habitación-. En la Erwinstrasse, ¿los ve?
Asintió.
– Aquellos dos hombres del Citroën negro -añadí-. Llevan allí por lo menos una hora. De vez en cuando uno de ellos sale, se fuma un cigarrillo, y mira hacia aquí. Estoy seguro de que va armado.
– ¿Cómo puede saberlo desde aquí?
– Es un día caluroso, pero lleva abrochados los tres botones de la chaqueta. Y a menudo se acomoda algo en el pecho.
– Tiene muy buena vista, monsieur Kléber.
Cada vez que Vigée me hablaba me llamaba Kléber o Sebastian, para acostumbrarme a oír este nombre.
– Yo era poli, ¿se acuerda?
– No tiene de qué preocuparse. Son de los nuestros. Es más, ellos lo acompañarán a Berlín y lo traerán aquí antes de ir a Göttingen y Friedland. Ambos son alemanes y han hecho este viaje muchas veces; por lo tanto no tendría que haber ningún problema. Trabajan para el VdH aquí, en Hannover. -Consultó su reloj-. Les invité a que viniesen a cenar esta noche. Para que usted tuviese la oportunidad de conocerlos. Han llegado un poco temprano, eso es todo.
Fuimos a cenar al cercano Stadt Halle, el antiguo Hermann Göring Stadt Halle: un gran edificio redondo que recordaba un poco al Gordo Hermann en persona. Con el tejado verde, el lugar era mitad sala de conciertos y mitad carpa de circo, pero, según Vigée, también era un buen restaurante.
– No es tan bueno como los de París, por supuesto -señaló-, pero no está mal para Hannover. Con una carta de vinos muy razonable. -Se encogió de hombros-. Supongo que por eso le gustaba a Göring, ¿no?
Cuando llegamos a cenar, los demás clientes ya se marchaban para ir al concierto del viernes por la noche, y decidí que los franceses sin duda lo habían calculado de esa manera para que pudiésemos hablar sin miedo a ser escuchados. La música ayudó, por supuesto. Era la Tercera Sinfonía, la Escocesa, de Mendelssohn.
A los dos franceses les decepcionó la comida, pero a mí, después de meses de comer en la cárcel, me pareció exquisita. Mis dos compatriotas también tenían mucho apetito, y eran muy poco habladores. Vestían trajes grises para hacer juego con su piel gris. Ninguno de los dos era muy alto. Uno tenía el pelo rubio brillante, sin duda teñido. El otro quizá parecía haber salido de una botella; bebió muchísimo, aunque eso no pareció afectarle en absoluto. El rubio se llamaba Werner Grottsch, y el otro se hacía llamar Klaus Wenger. Ninguno de los dos parecía interesado en saber nada de mí. Tal vez Vigée ya les habría informado, pero también era muy probable que supieran que más les valía no hacer preguntas, en cuyo caso les devolví el cumplido, y tampoco les hice ninguna pregunta.
Por fin, Vigée llevó la conversación al verdadero propósito de nuestro encuentro.
– Sebastian no ha cruzado la frontera antes -dijo-. Al menos no desde la implantación del régimen especial de la República Democrática Alemana. Wenger, quizá quiera usted explicarle lo que pasará mañana. Viajará en un coche con matrícula diplomática francesa. Aun así, siempre es útil saber cómo comportarse y qué se puede esperar.
Grottsch asintió cortésmente, apagó el cigarrillo, se inclinó y unió las manos, como si se dispusiera a dirigir una plegaria.
– Se llama régimen especial porque las medidas tienen la intención de disuadir a los espías, los terroristas, los contrabandistas y los disidentes. En otras palabras, a las personas como nosotros. -Sonrió ante su propio chiste-. Cruzaremos por el puesto de control Alfa. En Helmstedt. Es el paso fronterizo más grande y más frecuentado, porque se encuentra en el camino más corto entre Alemania Occidental y Berlín Occidental. Son ciento ochenta y cinco kilómetros a través de Alemania Oriental hasta Berlín. La carretera discurre por un pasillo flanqueado por alambradas que está muy vigilado. Es un poco como la tierra de nadie, si la recuerda, y casi igual de peligrosa, así que, si tenemos una avería, por ningún motivo salga del coche. Esperaremos a que lleguen los de ayuda en carretera, no importa cuánto tarden. Si baja del coche corre el riesgo de que le disparen, y a las personas les disparan. La policía de frontera -los Grepos- son de gatillo fácil. ¿Me he explicado con claridad?
– Ha sido usted muy claro, Herr Grottsch. Muchas gracias.
– Bien. -Grottsch ladeó la cabeza y asintió para mostrar su agradecimiento-. Qué placer, volver a escuchar a Mendelssohn sin tener que preocuparse por parecer un antipatriota.
– Era alemán, ¿no? -dije-. De Hamburgo.
– No, no -me corrigió Grottsch-. Mendelssohn era judío.
Wenger asintió y encendió un cigarrillo.
– Así es -afirmó-. Lo era. Un judío de Leipzig.
– Por supuesto -continuó Grottsch-, entrar es una cosa. Salir es otra muy distinta. Fosos de inspección, espejos, incluso hay una funeraria para registrar los ataúdes y comprobar si el ocupante que quiere ser enterrado en Alemania Occidental está muerto de verdad. Ni siquiera Mendelssohn podría salir en estos días sin la documentación adecuada. Y lleva muerto desde hace cien años.
– Su amiga -dijo Wenger-. Fraulein Dehler. Le agradará saber que todavía vive en la misma dirección. Pero ya no es modista. Ahora regenta un cabaret llamado The Queen, en Auguste-Viktoria Strasse.
– ¿Es un lugar decente?
– Todo lo decente que puede ser.
Helmstedt era una atractiva y pequeña ciudad medieval con torres de colores brillantes y unas iglesias poco habituales. El ayuntamiento tenía el aspecto de un enorme órgano de catedral. El edificio de ladrillos de la universidad parecía un cuartel. Me hubiera gustado conocer mejor la ciudad, pero mis dos compañeros tenían prisa por pasar el puesto de control Alfa para que pudiésemos llegar a Berlín antes del anochecer. No podía culparles por ello. Desde Marienborn, llegar a Berlín era un viaje de tres horas a través de un poco hospitalario paisaje de alambres de espino y, al otro lado de la alambrada, hombres con perros, y minas. Pero nada comparable con los nada hospitalarios rostros de los Grepos en el punto de control Alfa. Con sus botas de montar, cinturones cruzados, y largos abrigos de cuero, la policía de frontera me recordaba mucho a las SS, y las grandes cabañas de madera de las que salían se parecían mucho a las de un campo de concentración. Las esvásticas habían desaparecido, reemplazadas por las estrellas rojas y la hoz y el martillo, pero todo lo demás provocaba la misma sensación, excepto por una cosa. El nazismo nunca me había parecido tan permanente como esto; ni tan concienzudo.
Grottsch y Wenger se turnaban en la conducción, y el trayecto era bastante recto; si conducías en dirección al este por la A2 durante el tiempo suficiente, llegabas a Berlín. Sin embargo, continuaban reacios a hacer preguntas, como si los franceses les hubiesen advertido contra las respuestas. Así que cuando abríamos la boca sólo hablábamos de temas intrascendentes, como el tiempo, el paisaje, el Citroën comparado con el Mercedes, la vida en la República Democrática Alemana y, a medida que nos acercábamos a nuestro destino, de las cuatro potencias y su continuada ocupación de la antigua capital alemana, que a ninguno de nosotros nos gustaba. Ni que decir tiene que pensábamos que los rusos eran lo peor de todo, pero pasamos por lo menos una hora discutiendo cuál de los otros tres ejércitos ocupantes merecería la medalla de plata. Al parecer, mis colegas eran de la opinión de que los británicos tenían los mismos defectos que los americanos -arrogancia e ignorancia- y ninguna de sus virtudes -el dinero-, que hacía que fuese más fácil tolerar la arrogancia y la ignorancia. Decidimos que los franceses eran sencillamente los franceses: no había que tomarlos en serio, y por lo tanto estaban por debajo de cualquier desprecio real. Yo tenía mis dudas acerca de los británicos, y si aún me quedaba alguna duda sobre mi profundo rechazo hacia los americanos, muy pronto se disiparon. Justo en el sudoeste de Berlín, en el cruce de Dreilinden para entrar en la ciudad por Zehlendorf, nos obligaron a parar para examinar de nuevo nuestros documentos; y al entrar en la zona americana aparcamos el coche y entramos en una tienda para comprar cigarrillos. Yo estaba habituado a ver, y fumar, tabaco de marcas americanas. Pero la abundancia de marcas americanas en la tienda me dejó de piedra. Cereales de desayuno Chex, pasta dentífrica Rexall, café descafeinado Sanka, cerveza Ballantine, whisky Oíd Sunnybrook Kentucky, comida para perros Dash, zumos de frutas Jujyfruits, pizzas Appian Way, Pream, Nescafé y 7Up. Podías estar de vuelta en Berlín, pero no te dabas cuenta.
Entramos en el sector francés y nos dirigimos al piso franco de la Bernauer Strasse, que daba al sector ruso, que es como decir que los franceses controlaban la acera norte y los rusos la sur. No tenía mucha importancia. Aunque aquello no se parecía al Berlín que yo recordaba -en el lado soviético de la calle los edificios bombardeados permanecían en la más completa ruina-, el olor y las sensaciones seguían siendo casi iguales: cínica y chusca, quizá más chusca que nunca. En mi cabeza y mi corazón una orquesta del tamaño de una división interpretaba Berliner Luft, y yo aplaudía y silbaba en los lugares adecuados, como un auténtico ciudadano. En Berlín no importaba ser alemán -Hitler y Goebbels nunca lo entendieron-; lo primero era ser un berlinés y decirle a cualquiera que intentase cambiarlo que se fuese al infierno. Estábamos seguros de que algún día nos libraríamos también de todos ellos. De los «ivanes», los Tommies, los Franzis y sí, también de los yanquis. Siempre cuesta más desprenderse de los amigos que de los enemigos; sobre todo cuando creen que son buenos amigos.
Al día siguiente los dos alemanes me acompañaron a la Motzstrasse, en el sector americano.
Nos detuvimos delante del número veintiocho. El edificio estaba en mucho mejor estado que la última vez que había estado allí. Para empezar, lo habían pintado de un amarillo canario; había muchas ventanas con tiestos de geranios; y delante de la pesada puerta de roble alguien había plantado un limero. Toda la zona parecía más próspera. Al otro lado de la calle había una lujosa tienda de porcelanas y debajo del apartamento de Elisabeth en la primera planta había un restaurante caro llamado Kottler's, donde mis dos escoltas decidieron esperarme.
La puerta principal estaba abierta. Subí las escaleras, toqué el timbre y escuché. La música procedente del interior del apartamento de Elisabeth cesó. Un momento más tarde se abrió la puerta y allí estaba ella, delante de mí. Siete años mayor y por lo menos cinco kilos más. Antes había sido morena. Ahora rubia. Los kilos le sentaban mejor que el color del pelo, que no hacía juego con sus ojos castaños muy abiertos, pero a mí no me importó porque habían pasado seis meses desde la última vez que había hablado con una mujer, y mucho menos con una mujer en bata. La visión de Elisabeth vestida de esa manera me hizo recordar tiempos más inocentes, antes de la guerra, cuando el sexo todavía parecía una proposición práctica.
Se quedó boquiabierta y parpadeó con intención, como si de verdad no pudiera creer lo que estaba viendo.
– Oh Dios mío, eres tú -exclamó-. Temía que hubieses muerto.
– Lo estaba. La vida eterna tiene sus ventajas, pero es sorprendente lo rápido que te aburres. Así que aquí estoy de nuevo. De regreso en la ciudad de la caoba y la marihuana.
– Pasa, pasa. -Me hizo entrar, cerró la puerta y me abrazó con cariño-. No tengo marihuana -añadió-, pero tengo un buen café. O algo más fuerte.
– El café ya está bien. -La seguí por el pasillo y entré en la cocina-. Me gusta lo que has hecho con este lugar. Lo has amueblado. La última vez que estuve aquí creí que lo habías vendido todo. A los americanos.
– No todo. -Elisabeth sonrió-. Nunca vendí eso. Muchas lo hicieron. Pero yo no. -Comenzó a preparar el café y luego dijo-: ¿Cuánto tiempo ha pasado?
– ¿Desde que estuve aquí por última vez? Seis o siete años.
– Parecen muchos más. ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo?
– Nada que importe ahora. El pasado. Ahora lo único que cuenta es el presente. Todo lo demás es irrelevante. O al menos, eso me parece.
– ¿De verdad estuviste muerto?
– Ajá.
Preparó el café y me condujo a una pequeña y cómoda sala de estar. Los muebles eran sólidos pero anodinos. Fuera, las hojas de color cobre de un tilo protegían la ventana del brillante sol otoñal. Me sentía como en casa. Más en casa de lo que me había sentido en cualquier otro lugar.
– No veo la máquina de coser -comenté.
– Ya no hay mucha demanda para una modista -respondió-. Al menos, no en Berlín. No después de la guerra. ¿Quién se puede permitir esas cosas? Ahora regento un club llamado The Queen. En el número 26 de Auguste-Viktoria Strasse. Pásate por allí cuando quieras. Hoy no, por supuesto. Cerramos los domingos. Por eso estoy aquí.
– ¿Hoy es domingo? No lo sabía.
– Muerto y recién resucitado. Parece poco respetable. Pero el club lo es. Quizá demasiado respetable para un hombre como tú, pero es lo que los clientes quieren en la actualidad. Ya nadie quiere al viejo Berlín. Con los clubes de sexo y las putas.
– ¿Nadie?
– De acuerdo. Los americanos no parecen quererlos. Al menos no de forma oficial.
– Me sorprendes. En Cuba nunca había bastantes clubes de sexo. Todas las noches había una larga cola delante del más famoso de todos, El Shanghai.
– No sé en Cuba, pero aquí tenemos algunos americanos muy luteranos. Esto es Alemania, después de todo. Es como si creyesen que los rusos pudiesen utilizar cualquier señal de depravación como una excusa para invadir Berlín Occidental. Parecen desear que la Guerra Fría sea lo más fría posible para todos los involucrados en ella. ¿Sabías que te pueden detener por tomar el sol desnudo en los parques?
– A mi edad ya no me preocupa. -Bebí un sorbo de su café y asentí para mostrar mi aprobación.
Elisabeth encendió un cigarrillo.
– Así que fuiste tú. La persona que me envió aquel dinero desde Cuba. Me dije que debías haber sido tú.
– En aquel momento tenía más que suficiente para dar.
– ¿Y ahora?
– Ahora estoy poniendo en orden las cosas.
– No tienes aspecto de alguien que acaba de volver de tomar el sol.
– Como te he dicho, a mi edad ya no soy partidario de tumbarme al sol.
– A mí me encanta hacerlo. Siempre que puedo. Después de todo, con los inviernos que tenemos… ¿Qué clase de cosas estás poniendo en orden?
– Las de Berlín.
– Vaya. Eso suena sospechoso. Ésta solía ser la ciudad de las putas. Y tú no tienes pinta de puta. Ahora es la ciudad de los espías. Así que… -Se encogió de hombros y bebió un sorbo de café.
– Espero que sea por eso que no les gustan las chicas de placer y los clubes de sexo. Porque quieren que sus espías sean honestos. En cuanto a tomar el sol desnudo, bueno, es difícil ser algo que ya no eres cuando te quitas la ropa.
– Lo tendré en cuenta. Tenemos muchísimos espías en el club. Espías americanos.
– ¿Cómo lo sabes?
– Son los que no visten uniforme.
Bromeaba, por supuesto. Pero eso no significaba que no fuese verdad. Eché una mirada a la radio, del tamaño de un armario, de la cual emanaba un bajo murmullo.
– ¿Qué es eso que casi estamos escuchando?
– RSA -respondió.
– No conozco la emisora. No conozco ninguna de las emisoras de Berlín.
– Corresponde a Radio en el Sector Americano. -Lo dijo en inglés. En un inglés muy correcto-. Siempre escucho la RSA los domingos por la mañana. Me ayuda a mejorar mi inglés.
Hice una mueca. En la mesa había un ejemplar del Die Neue Zeitung.
– Emisora de radio americana. Periódicos americanos. Algunas veces creo que hemos perdido algo más que una guerra.
– No son tan malos. ¿Quién paga tu alquiler?
– El VdH.
– Por supuesto. Tú también fuiste prisionero, ¿no?
Asentí.
– Hace un par de años fui a una de esas exposiciones montadas por el VdH -comentó-. Sobre las experiencias de los prisioneros de guerra. Habían reconstruido un campo de prisioneros de guerra soviético, con la torre de vigilancia de madera y una cerca de alambre de espinos de cuatro metros de altura.
– ¿Había una tienda de regalos?
– No. Sólo un periódico.
– Der Heimkehrer.
– Sí.
– Es un periodicucho. Entre otras cosas, la dirección del VdH cree que las personas libres no pueden renunciar en principio a la protección de un nuevo ejército alemán.
– ¿Pero tú no te lo crees?
Sacudí la cabeza.
– No es que no crea que el servicio militar no sea una buena idea. En principio. -Encendí un cigarrillo-. Sólo que no confío en que nuestros aliados occidentales no nos utilicen como carne de cañón en una nueva guerra, si algún lunático general confederado cree que se puede luchar en territorio alemán y mantenerse a salvo. Quiero decir que aquí estamos muy lejos de Estados Unidos. Pero en realidad nadie puede ganar. Ni nosotros ni ellos.
– Mejor rojo que muerto, ¿eh?
– No creo que los rojos quieran la guerra más de lo que la queremos nosotros. Sólo son hombres que combatieron en la última guerra, por no mencionar la anterior, y saben muy bien cuántas vidas humanas se desperdiciaron. Y cuántos camaradas fueron sacrificados sin necesidad. La gente solía hablar de la guerra falsa. ¿Lo recuerdas? En 1939. Si me lo preguntas, esta guerra, la Guerra Fría, es la guerra más falsa de todas. Un invento de los servicios de inteligencia para asustarnos y mantenernos a raya.
– Hay un camarero en el club -dijo ella- que estaría en desacuerdo contigo. También es un antiguo prisionero de guerra. Regresó el año pasado, todavía como un nazi furibundo. Odia a los bolcheviques. -Sonrió con ironía-. No es que yo los aprecie mucho, por supuesto. Bueno, tú recordarás cómo era entonces, cuando el Ejército Rojo entró en Berlín con la polla dura por las mujeres alemanas. -Hizo una pausa-. Tuve un bebé. ¿Te lo había dicho alguna vez?
– No.
– Bueno, el bebé murió, así que no parece importante, creo. Enfermó de meningitis y la penicilina que utilizaron para tratarla resultó ser falsa. Dios, eso fue en febrero de 1946. Me alegra decir que atraparon a los hombres que la vendían. No es que importe de verdad. La fabricaban en Francia, con glucosa y colorete disueltos en ampollas de penicilina. Y cuando te enterabas de que era falsa, ya era demasiado tarde. -Sacudió la cabeza-. Resulta difícil recordar cómo eran las cosas en aquellos tiempos. Las personas hacían o vendían lo que fuese para conseguir dinero.
– Lo siento.
– No lo hagas, cariño. Todo eso pasó hace mucho tiempo. Además, incluso después de tener el bebé, nunca estuve segura de quererlo.
– Dadas las circunstancias, no tiene nada de sorprendente -opiné-. Nunca me lo habías dicho antes.
– Tú tenías tus propios problemas, ¿no? -Se encogió de hombros-. Ésa fue la verdadera razón por la que nunca vendí mi cuerpo a los americanos. Fui violada por una banda. Eso te quita el apetito sexual para una buena temporada. Cuando volví a sentir cierta inclinación hacia eso ya era demasiado tarde. Ya estaba más o menos para vestir santos.
– Tonterías.
– En cualquier caso, ya era demasiado tarde para encontrar un marido. Todavía hay escasez de hombres alemanes, por si no te habías dado cuenta. La mayoría de los buenos estaban en los campos de prisioneros soviéticos, o en Cuba.
– Estoy seguro de que no es verdad. Eres una mujer muy guapa, Elisabeth.
Ella me cogió la mano y la apretó.
– ¿De verdad lo crees, Bernie?
– Por supuesto que sí.
– Claro que ha habido hombres. No me quedé aislada del todo, es verdad. Pero no era como antes. Nada lo es, por supuesto. Pero… hubo un americano que trabajaba para el Departamento de Estado en el HICOG, en el recinto del cuartel general, en Saargemünder Strasse. Pero volvió a casa, con su mujer e hijos, en Wichita. Después hubo otro tipo, un sargento, que dirigía el Club 48; el club para suboficiales del ejército estadounidense. Fue él quien me ayudó a conseguir el trabajo en The Queen. Antes de marcharse a casa. Eso fue hace seis meses. Mi vida. -Se encogió de hombros-. No es exactamente Effi Briest, ¿verdad? Oh, me va bien en el club. El salario es bueno. Los clientes se comportan. Dejan buenas propinas, se lo reconozco a los americanos. Les gusta mostrar su aprecio. No son como los británicos. Los más avaros del mundo. Joder, incluso los franceses dan mejores propinas que los británicos. Nadie creería que ganaron la guerra, siendo tan avaros con su dinero. Dicen que incluso las trampas para ratones están vacías en el sector británico. Te aseguro que estoy de parte de ese tipo, Nasser. Y cuando Uruguay derrotó a Inglaterra creo que me sentí mucho más feliz que cuando Alemania Occidental ganó la copa.
– Ahora que hablas de Alemania Occidental, Elisabeth, ¿vas allí alguna vez?
– No. Tendría que cruzar la Frontera Verde. No me gusta hacerlo. Sólo fui en una ocasión. Me sentí como una delincuente en mi propio país.
– ¿Y a Berlín Oriental? ¿Sueles ir por allí?
– A veces. Pero cada vez hay menos razones para hacerlo. No hay gran cosa para quienes vivimos en Berlín Occidental. Poco antes de que Jimmy, mi sargento americano, regresase a Estados Unidos, fuimos a dar una vuelta por el viejo Berlín. Quería comprar una cámara, y aún se pueden adquirir cámaras por poco dinero en Berlín Oriental. Compramos una, pero no en una tienda sino en el mercado negro. En única tienda que visitamos, un gran almacén que los comunistas llaman HO, tenían muy poca cosa. Tan pronto como lo vi comprendí por qué aparecieron tantos alemanes orientales por aquí el año pasado para conseguir paquetes de comida. Y por qué regresaron tan pocos.
– No dirías que es peligroso hacerlo, ¿verdad?
– ¿Para alguien como yo? No. Pero de vez en cuando lees que los soviéticos han secuestrado a alguna persona. Le inyectan algo y luego la meten en un coche. Supongo que, si eres alguien importante, puede pasarte. Claro que no irías allí si fueses alguien así, ¿no? En cualquier caso, no se me ocurriría que tú quisieses cruzar al sector ruso. Y menos después de haber escapado de un campo de prisioneros de guerra.
– Mira, Elisabeth, no queda nadie en Berlín en quien pueda confiar de verdad. Es más, diría que ni siquiera queda nadie a quien conozca. Y necesito un favor. Si conociese a alguien más, se lo pediría.
– Adelante, puedes pedírmelo.
Le entregué un sobre.
– Confiaba en que pudieses entregar esto. Me temo que no sé la dirección correcta y pensé… bueno, pensé que podrías ayudarme. Por los viejos tiempos.
Ella miró el nombre en el sobre y permaneció en silencio por un momento.
– No tienes que hacerlo -dije-. Pero me ayudaría muchísimo.
– Por supuesto que lo haré. Sin ti, y aquel dinero que me enviaste, no sé cómo hubiese podido quedarme en este lugar. De verdad que no lo sé.
Acabé mi café y luego mi cigarrillo. Debí dar la impresión de que me disponía a marchar, porque ella preguntó:
– ¿Te volveré a ver?
– Sí, sólo que no estoy seguro de cuándo. Por el momento no vivo en Berlín. En un futuro previsible estaré alojado en Göttingen. -Pareció extrañada al oírlo, así que se lo expliqué-: Con el VdH. Göttingen está cerca del campo de tránsito de Friedland para los prisioneros de guerra que regresan. Pasan un par de días allí, y les proporcionan comida, ropa y atención médica. También les entregan los certificados de baja del ejército, necesarios para obtener el permiso de residencia, una cartilla de racionamiento de comida y un pase de viaje para volver a casa.
– Pobres diablos -dijo ella-. ¿Hasta qué punto fue todo tan malo?
– No he venido hasta aquí para explicarle a una mujer de Berlín qué es el sufrimiento -respondí-. Pero quizá, por esa misma razón, sabremos cómo y dónde encontrarnos el uno al otro.
– Eso me gustaría.
– ¿Tienes teléfono?
– Aquí no. Si quiero hacer una llamada puedo utilizar el teléfono del club. Si alguna vez necesitas ponerte en contacto conmigo, es la mejor forma de hacerlo. Si no estoy, tomarán nota del mensaje. -Cogió un lápiz y papel y anotó el número: 24-38-93.
Guardé el número en mi billetero vacío.
– Por supuesto, también puedes escribirme aquí. Tendrías que haberme escrito para hacerme saber que venías. Hubiese preparado algo. Un pastel. Y no te hubiese recibido en bata. Tendrías que haberme enviado tu dirección en Cuba. Para que hubiese podido escribirte y darte las gracias.
– Eso hubiese sido un poco difícil -confesé-. Vivía bajo un nombre falso.
– Oh -dijo ella, como si nunca se le hubiese ocurrido la idea-. ¿No estarás metido en algún lío, verdad, Bernie?
– ¿Líos? -Sonreí con ironía-. La vida es un lío. Sólo los ingenuos y los jóvenes imaginan que es otra cosa. Es un lío averiguar si somos capaces de enfrentarnos a la tarea de seguir con vida.
– Porque si estás en problemas…
– Detesto pedirte otro favor.
Ella cogió mis manos, besó mis dedos, uno tras otro.
– ¿Cuándo te va entrar en esa gruesa cabezota prusiana que estoy dispuesta a ayudarte en todo lo que pueda?
– De acuerdo. -Después de pensármelo por un momento, cogí su papel y el lápiz y comencé a escribir-. Cuando vayas al club, quiero que hagas una llamada a este número en Múnich. Pregunta por el señor Kramden. Si el señor Kramden no está, dile a quien se ponga que le volverás a llamar dentro de dos horas. No dejes tu nombre ni tu número, sólo diles que quieres dejar un mensaje de Carlos. Cuando consigas hablar con Kramden, dile que estaré alojado con mi tío François en Göttingen, en la pensión Esebeck, durante unas semanas, hasta que reciba la visita de monsieur Voltaire, que llegará en tren desde Cherry Orchard. Dile al señor Kramden que, si él y sus amigos necesitan ponerse en contacto conmigo, iré a la iglesia de San Jacobo todos los días que esté en Göttingen alrededor de las seis o las siete de la tarde; y que busquen un mensaje debajo del primer banco.
Ella miró mis notas.
– Lo puedo hacer. -Asintió con firmeza-. Göttingen es una bella ciudad. Lo que Alemania solía parecer antes. A menudo he pensado que sería bonito vivir allí.
Sacudí la cabeza.
– Tú y yo, Elisabeth, somos berlineses. No estamos hechos para vivir en un cuento de hadas.
– Supongo que tienes razón. ¿Qué harás después de Göttingen?
– No lo sé, Elisabeth.
– A mi me parece -dijo ella-, que si no conoces a nadie más en Berlín, o no puedes confiar en nadie, deberías sentirte libre de venir y vivir aquí. Como hiciste antes. ¿Lo recuerdas?
– ¿Por qué crees que te envié aquel dinero desde Cuba? No lo he olvidado. Últimamente recuerdo muchas cosas del pasado. Al contarle mi historia a, bueno, no importa a quién. Hay muchas cosas que preferiría olvidar. Pero aquello no lo he olvidado. Puedes estar segura. Nunca me olvidé de ti.
Por supuesto, no lo había contado todo en Landsberg. Al fin y al cabo, un hombre debe mantener sus propios secretos, sobre todo cuando habla con la CIA.
Los agentes especiales Scheuer y Frei podrían haber abierto un expediente con el nombre de Elisabeth Dehler si les hubiese contado todos los detalles sobre lo que pasó en aquel tren que me llevó desde el campo de plenis en Johanngeorgenstadt a Dresde y más tarde a Berlín, en 1946.
No había querido que la molestasen, así que no les mencioné el hecho de que la dirección escrita en aquel sobre con varios centenares de dólares que me había dado Mielke era la dirección de Elisabeth.
29
ALEMANIA, 1946
En vez de guardarme el dinero, había decidido entregárselo a ella en persona; como hubiese hecho el asesino del MVD, si yo no lo hubiese matado primero. Además, necesitaba algún lugar donde alojarme, ¿y dónde iba a estar mejor que con una antigua amante? Así que, cuando bajé del tren de Dresde en la estación en ruinas de Anhalter, en Berlín, tomé sin dilación un tranvía que me llevó hasta la Kurfürstendamn.
Desde allí caminé hacia el sur, convencido de que por lo menos una de las predicciones de Hitler se había hecho realidad. En los primeros días victoriosos nos había prometido que «en cinco años no reconocerán Alemania», y en efecto, eso era un hecho. La Kurfürstendamn, antes una de las calles más prósperas de Berlín, no era más que un inmenso montón de ruinas. A pesar de ser un antiguo policía, me resultaba difícil encontrar mi camino. Olvidando el uniforme que vestía, le pregunté a una mujer por una dirección y ella se alejó apresuradamente sin responder, como si yo fuera un leproso. Más tarde, cuando me enteré de lo que había hecho el Ejército Rojo con las mujeres de Berlín, me asombré de que no hubiera cogido un cascote y me lo hubiera arrojado a la cabeza.
La Motzstrasse no estaba tan dañada como otras calles. Así y todo, resultaba difícil imaginar que alguien pudiese vivir aquí con una seguridad razonable. Una excavadora podría haber nivelado sin problemas toda la calle. Era como caminar a través de una escena del Apocalipsis. Montañas de escombros. Fachadas desnudas. Cráteres lunares. El hedor de las cloacas. La calle era tan irregular como un sendero de montaña. Vehículos acorazados incendiados. Alguna que otra tumba.
La ventana del rellano frente al apartamento de Elisabeth había desaparecido y estaba tapiada, pero la puerta agrietada por el tiempo parecía bastante segura. Llamé varias veces durante algunos minutos, hasta que una voz gritó desde arriba para decirme que Elisabeth estaría fuera hasta las cinco. Miré el reloj del comandante muerto y comprendí que debería esperar sin llamar demasiado la atención. No es que fuese muy extraño que un oficial del MVD estuviese en el sector americano, pero me pareció mejor evitar cruzarme con algún policía que pudiera preguntarme qué estaba haciendo por allí.
Caminé hasta una iglesia que casi reconocí, en la Kieler Strasse, aunque dado el estado de la Kieler Strasse bien podría haber sido la Duppelstrasse. Era un templo católico, con una curiosa forma alta y angular, como un castillo en la cima de una montaña. El interior conservaba una hermosa nave con mosaicos que había escapado de las bombas. Me senté y cerré los ojos, no por reverencia sino por pura fatiga. Sin embargo, no era el tranquilo santuario que había esperado. Cada pocos minutos entraba un soldado americano con sus ruidosos y lustrados zapatos, se inclinaba ante el altar, y después esperaba paciente en un banco cerca del confesionario. Había mucha actividad. Después del día que había tenido, quizá podría haberme confesado, pero no lamentaba lo que había hecho. Deseaba matar a un ruso -a cualquier ruso- desde la batalla de Konigsberg. Se lo confesé a Él yo mismo. No necesitaba ningún sacerdote que se entrometiese entre nosotros en esa vieja discusión.
Me quedé allí mucho tiempo. Lo suficiente para hacer las paces, si no con Dios, conmigo mismo, y cuando dejé la iglesia del Rosario -ése era su nombre- deposité algunas de las monedas del comandante del MVD en el cepillo; por sus pecados, no por los míos. Luego caminé de nuevo hacia el norte. Esta vez Elisabeth estaba en casa, aunque miró mi uniforme con horror.
– ¿Qué demonios estás haciendo aquí vestido de esa manera? -preguntó.
– Invítame a entrar y te lo explicaré. No es lo que parece, créeme.
– Más vale que no lo sea, o ya te puedes marchar. No me importa quién seas.
Entré en su apartamento y de inmediato quedó claro, por la cama y el infiernillo, que estaba viviendo en una única habitación. Al ver que enarcaba las cejas sorprendido, dijo:
– Así es más fácil calentarme.
Dejé la bolsa del comandante Weltz en el suelo, saqué el sobre del dinero del interior de mi gimnasterka y se lo di.
Ahora fue el turno de Elisabeth de ejercitar sus cejas. Se abanicó con varios centenares de dólares americanos y leyó la nota de Mielke, que lo explicaba todo.
– ¿La has leído?
– Por supuesto.
– ¿Entonces dónde está el ruso que se suponía debía entregármelo?
– Muerto. El uniforme que llevo era el suyo. -Me pareció conveniente explicar las cosas de la manera más sencilla posible.
– ¿Por qué no te lo quedaste para ti?
– Oh, lo habría hecho -respondí-. Si el sobre llevara escrito el nombre de cualquier otra persona. Después de todo, no somos extraños.
– No -asintió ella-. De todas maneras, ha pasado mucho tiempo. Creía que habías muerto.
– ¿Por qué no? Todos los demás lo están. -Le hice un relato lo más breve posible de mi experiencia en el campo de prisioneros de guerra soviético y cómo había escapado-. Se suponía que iba de camino a Berlín, con destino a una escuela antifascista cerca de Moscú. Todo ello arreglado por nuestro mutuo amigo, por supuesto. Pero creo que dedujo que yo sabía demasiado acerca de su pasado y decidió que lo más seguro era eliminarme. Así que aquí estoy. Creí que la mujer cuyo nombre aparece en el sobre podría estar dispuesta a pasar por alto el hecho de que la dejé por otra mujer y me permitiría ocultarme en su casa un par de días. Sobre todo cuando viese los dólares.
Ella asintió, pensativa.
– ¿Cómo está Kirsten?
– No lo sé. No he visto u oído nada de Frau Günther desde la Navidad de 1944. Hoy di un paseo por mi vieja calle y encontré que allí no queda nada.
– Supongo que si hubiera quedado algo, tú no estarías aquí y yo no tendría esto.
– Cualquier cosa es posible.
– Por lo menos eres sincero. -Se quedó pensativa por un momento-. Las personas cuyas casas han sido bombardeadas suelen dejar una pequeña tarjeta roja en las ruinas con alguna dirección, por si aparece algún ser querido.
– Bueno, quizá sea eso. Algún ser querido… Kirsten nunca fue lo que se dice una persona capaz de querer a alguien. Salvo a sí misma, por supuesto. Se quería mucho. -Sacudí la cabeza-. No había ninguna tarjeta roja. Lo miré.
– Hay otras formas de ponerse en contacto con los parientes -dijo Elisabeth.
– No con este aspecto. Sólo es cuestión de tiempo que me detengan. Y entonces me fusilarán. O me enviarán de vuelta a un campo de prisioneros de guerra, lo cual sería peor.
– Es verdad. Quizá sea por el uniforme, pero no tienes buen aspecto. He visto esqueletos más sanos. -Se encogió de hombros-. Muy bien. Te puedes quedar aquí. Pero si intentas hacer cualquier cosa rara, te irás a la calle. Mientras tanto, veré qué puedo averiguar de Kirsten.
– Gracias. Mira, tengo algo de dinero propio. Quizá puedas encontrar o comprarme algo de ropa.
Ella asintió.
– Iré al Reichstag a primera hora de la mañana.
– ¿Al Reichstag? Pensaba en algo más informal.
– Es allí donde está el mercado negro -me explicó-. El más grande de la ciudad. Créeme, no hay nada que no puedas conseguir allí. Desde unas medias de nailon a un certificado de desnazificación falso. Quizá también pueda conseguirte uno de esos. Por supuesto, eso significa que llegaré tarde a mi trabajo.
– ¿Modista?
Ella sacudió la cabeza con expresión grave.
– Trabajo como sirvienta, Bernie -dijo ella-. Como todos los demás que aún están vivos en Berlín. Soy el ama de llaves de una familia de diplomáticos americanos en Zehlendorf. Eh, quizá podría encontrarte un empleo. Necesitan un jardinero. Puedo ir a la oficina de trabajo en McNair cuando vuelva del trabajo mañana.
– ¿McNair?
– Los cuarteles McNair. Casi todo lo que tiene que ver con el ejército norteamericano en Berlín pasa por McNair.
– Gracias -dije-, pero si no te importa preferiría no tener un trabajo legal en este momento. He pasado los últimos dieciocho meses trabajando más que un burro para tres amos. Desearía no volver a ver nunca un pico y una pala.
– Fue duro, ¿verdad?
– Sólo para las normas de un siervo ruso. Ahora que he vivido y casi muerto en la Unión Soviética, es fácil ver de dónde sacaron sus modales. Y dónde aprendieron su optimismo por la vida. No he conocido a un solo «iván» que se pueda confundir con un optimista. -Me encogí de hombros-. No obstante, nuestro mutuo amigo parece entenderse muy bien con ellos. -Señalé con un gesto el sobre que ella todavía sujetaba-. Erich.
– No tienes idea de cuánto necesitaba este dinero.
– Por lo visto, él sí. Me pregunto por qué no te lo habrá entregado él mismo.
– Tendrá sus razones, supongo. Erich no olvida a sus amigos.
– No puedo discutir eso contigo, Elisabeth.
– ¿De verdad intentó que te asesinasen?
– Sólo un poco.
Ella sacudió la cabeza.
– Es cierto que en su juventud era un alocado. Pero nunca me pareció una persona capaz de matar a sangre fría. ¿Sabes? Aquellos dos polis, nunca creí que fuese él quien lo hizo. Tampoco creo que ordenase que alguien te asesinara.
– Los dos alemanes con los que viajaba no están aquí para decirte que estás equivocada, Elisabeth. No fueron tan afortunados como yo.
– Quieres decir que están muertos.
– Ahora mismo ésa es mi definición práctica de desafortunado. -Me encogí de hombros-. Aunque, no sé, es probable que siempre lo haya sido.
30
ALEMANIA, 1954
El lunes por la mañana salimos de Alemania Oriental y regresamos a Hannover, donde pasé otra noche en el piso franco. A primera hora del día siguiente fuimos hacia el sur, hasta Göttingen, y nos alojamos en una vieja pensión que daba al canal, en la Reitstallstrasse. La pensión era húmeda, con unos duros suelos de madera, muebles todavía más duros, techos altos y candelabros de latón polvorientos; y casi tan hogareña como la catedral de Colonia. Desde allí había un corto trayecto hasta la oficina del VdH, en un edificio de madera y ladrillo de la Judenstrasse que parecía que era la casa de los tres ositos. Göttingen era un poco así por todas partes, y también muchos de sus habitantes. El director del VdH local, Herr Doctor Winkel, era un hombre amable con gafas que podría haber sido bibliotecario de la corte de algún rey de Sajonia. Me dijo lo que ya sabíamos, que un tren que transportaba mil plenis alemanes llegaría a Friedland la semana siguiente. Sólo por mantener las formas, decidimos -Grottsch, Wenger y yo- hacer una visita al campo de refugiados de Friedland.
El campo de Friedland, una antigua granja de investigación propiedad de la Universidad de Göttingen, se encontraba en la zona de ocupación británica y estaba compuesto por una serie de lo que llamábamos cabañas Nissen. Si Nissen era sinónimo de feas y poco hospitalarias, entonces estas estructuras semicilíndricas de chapas de cinc estaban bien bautizadas. El campo era un lugar de aspecto miserable, sobre todo bajo la lluvia, impresión subrayada por la carretera fangosa y el color verde mierda de pato con que lo habían pintado todo. Era muy fácil dar crédito al rumor de que el campo de refugiados de Friedland había sido el lugar donde los científicos nazis habían realizado sus experimentos con ántrax durante la guerra. Como lugar de reintegración a la patria, a la libertad y a todas las cosas auténticamente alemanas, el campo dejaba mucho que desear y, en mi experta opinión, era casi tan malo como cualquiera de los campos de trabajo que estos prisioneros de guerra alemanes habían dejado atrás. Podría haber sentido compasión por esos hombres, pero me preocupaba más mi propio bienestar, y la perspectiva de volver a encontrarme con un gran número de plenis no estaba exenta de riesgos. Aunque habían pasado seis o siete años, era posible que me reconocieran y me denunciasen por asesino de camaradas, renegado o delator. Después de todo, cualquiera que hubiera estado en el campo de Johanngeorgenstadt, podía creer que me había vendido a los rojos y me habían enviado a Rusia para someterme a un entrenamiento antifascista en Krasnogorsk. Recordé lo precario de mi posición cuando le pregunté a uno de los policías del campo de Friedland por qué era necesaria su presencia aquí.
– Desde luego -comenté-, los alemanes que ahora vuelven a casa saben cómo comportarse.
– Ésa es la cuestión -dijo el policía-. Que no están de vuelta en casa. Algunos de ellos se cabrean mucho cuando descubren que deben permanecer en este lugar hasta seis u ocho semanas, porque puede llevar ese tiempo conseguirles todo lo que van a necesitar para vivir en la nueva república. Luego están los antiguos prisioneros, dispuestos a cobrarse viejas revanchas entre ellos. Hombres que han denunciado a otros hombres a los «ivanes». Delatores. Ese tipo de cosas. Nosotros llamamos a ese comportamiento de privación de libertad, y si vemos que provocaron que alguien recibiera peores castigos por parte de los «ivanes», les aplicamos el artículo 239 del código penal alemán. Ahora mismo hay más de doscientos casos pendientes que involucran a antiguos prisioneros de guerra. Por supuesto, sólo descubrimos a algunos, y con frecuencia alguien aparece muerto en el campamento, degollado, sin que nadie haya visto u oído nada. No es algo poco común, señor. En este campo nos encontramos con un asesinato por semana.
Como era lógico, no tenía ningún interés en informar al servicio de inteligencia francés de mis propios temores. No me apetecía ser devuelto a La Santé, ni a ninguna de las otras cinco prisiones en las que había estado encerrado desde que dejé La Habana. Me había resignado a confiar en que, pasara lo que pasase, los franchutes me protegerían mientras creyesen que yo era su única baza para identificar y arrestar a Edgard de Boudel.
El hecho de que yo nunca hubiera visto, y ni siquiera hubiera oído hablar, de alguien llamado Edgard de Boudel no tenía importancia.
Yo hacía lo que me habían ordenado hacer los americanos en Landsberg. Cuando volví a mi habitación en la pensión Esebeck, en Göttingen, escribí una nota a mis controladores de la CIA en la que les explicaba mis progresos: cómo los franceses habían escuchado mi descripción de De Boudel, al mismo tiempo que les hacía el retrato de Erich Mielke; y por lo visto, aceptaron todo lo que les conté de Mielke -lo cual era falso- porque creyeron que todo lo que les conté de Edgard de Boudel era verdad. Esta operación era lo que Scheuer llamaba «la hermosa melliza». Los franceses -y lo que era todavía más importante, el agente soviético que los americanos sabían que trabajaba en la cúpula del SDECE en París- se sentirían más inclinados a creer mis mentiras sobre Mielke si lo que les contaba sobre De Boudel coincidía con lo que ellos ya sabían o sospechaban de él. La guinda de esta deliciosa tarta era la información (suministrada a los franceses por los británicos, que por supuesto la habían recibido de los americanos) de que Edgard de Boudel regresaba a Alemania como un antiguo prisionero de guerra, después de haber servido a los rusos en Indochina donde, como comisario político, había ayudado al Viet-Minh a interrogar y torturar a muchos soldados franceses, la mayoría de los cuales aún estaban cautivos en Indochina, hasta que las negociaciones de Ginebra concluyesen. Lo único que tenía que hacer era identificar a De Boudel, y los franceses, se suponía, me tratarían a mí y a toda la información referente a Mielke como si fuera oro en polvo; y con este fin, antes de mi «deportación» desde Landsberg a París estudié a fondo las únicas fotos conocidas de de Boudel. Se esperaba que estas dos fotos, junto con mi propio conocimiento de la vida de un prisionero de guerra alemán -por no mencionar mis antecedentes como detective de la Kripo-, me ayudarían a localizarlo para los franceses, y que éstos estarían entusiasmados conmigo como una de sus fuentes de inteligencia. Porque Edgard de Boudel era uno de los hombres más buscados en Francia.
Como es natural, me preocupaba qué me podría pasar si no conseguía localizar a De Boudel, y también mencioné en mi nota mi continuada sospecha de que podría haber cambiado no sólo de nombre e identidad si, como los americanos creían, los rusos estaban intentando que se infiltrara de nuevo en Alemania Occidental con la intención de reactivarlo posteriormente como agente. Yo tendría muy pocas o ninguna probabilidad de éxito si De Boudel se hubiera sometido a una operación de cirugía plástica. También mencioné algo que para ellos, a todas luces, debería ser obvio: que estaba siendo estrechamente vigilado.
Cuando acabé de escribir fui a la sala para hablar con Vigée, que era el oficial francés a cargo de la operación del SDECE en Göttingen.
– Si me lo permite -dije-, me gustaría ir a la iglesia.
– No mencionó que fuese religioso -contestó.
– ¿Necesitaba hacerlo? -Me encogí de hombros-. Mire, no es para asistir a una misa ni para confesarme. Sólo quiero ir a la iglesia, sentarme durante un rato y rezar.
– ¿Qué es usted? ¿Católico, protestante o qué?
– Protestante luterano. Ah, sí, y quisiera comprar goma de mascar. Para no fumar tanto.
– Tenga -dijo él, y me dio un paquete de Hollywood-. Tengo el mismo problema.
Me puse una tableta verde clorofila en la boca.
– ¿Hay alguna iglesia luterana cerca de aquí? -preguntó.
– Estamos en Göttingen-. Hay iglesias por todas partes.
San Jacobo era una iglesia de aspecto extraño. Incluso algo excéntrica. El edificio era bastante común, de piedra rosa con franjas perpendiculares más oscuras. Pero el campanario, el más alto de Göttingen, distaba mucho de lo corriente. Era como si la tapa de una caja de juguetes de color rosa se hubiese abierto para permitir la salida de un objeto verde en lo alto de un enorme resorte gris. Como si un perezoso payaso hubiese arrojado un puñado de guisantes mágicos en el suelo de la iglesia y estos hubiesen crecido tan rápido que los tallos se hubieran abierto camino a través del sencillo tejado de la iglesia. Como metáfora del nazismo, era, quizás, insuperable en toda Alemania.
El interior, que parecía un envoltorio de caramelos, no era menos parecido a un cuento de hadas. Tan pronto como veías las columnas te entraban ganas de lamerlas, o de romper un pedazo del tríptico del altar medieval y comértelo, como si estuviese hecho de azúcar.
Me senté en el primer banco, incliné mi cabeza ante los amnésicos dioses de Alemania y fingí rezar; porque había rezado antes y sabía muy bien qué se podía esperar de ello.
Al cabo de un rato miré alrededor y, tras observar que Vigée estaba muy ocupado en la admiración de la iglesia, pegué con mi chicle Hollywood la nota para mis controladores de la CIA debajo del banco. Luego me levanté y caminé sin prisas hacia la puerta. Esperé tranquilo a que Vigée me siguiese y salimos a las calles de Rumpelstiltskin.
31
ALEMANIA, 1954
Las cosas eran tranquilas en la pensión Esebeck y había muy poco que hacer, excepto comer y leer los periódicos. Pero Die Welt era el único periódico que me interesaba leer. Tenía un interés especial en los pequeños anuncios que publicaba, y mi segunda mañana en Göttingen encontré el mensaje para GRIS DE CAMPAÑA que había estado esperando. Correspondía a algunos versículos del Evangelio de San Lucas 1:44, 49; 2:3; 6:1; 1:40; 1:37; 1:74.
Cogí la Biblia de un estante de la sala de estar y fui a mi habitación para reconstruir el mensaje. Que decía lo siguiente:
PORQUE TAN PRONTO COMO LLEGÓ LA VOZ DE TU SALUDO A MIS OÍDOS, LA CRIATURA SALTÓ DE ALEGRÍA EN MI VIENTRE.
PORQUE ME HA HECHO GRANDES COSAS EL PODEROSO; SANTO ES SU NOMBRE.
E IBAN TODOS PARA SER EMPADRONADOS, CADA UNO A SU CIUDAD.
ACONTECIÓ EN UN DÍA DE REPOSO, QUE PASANDO JESÚS POR LOS SEMBRADOS, SUS DISCÍPULOS ARRANCABAN ESPIGAS Y COMÍAN, RESTREGÁNDOLAS CON LAS MANOS.
Y ENTRÓ EN LA CASA DE ZACARÍAS, Y SALUDÓ A ELISABET.
PORQUE NADA HAY IMPOSIBLE PARA DIOS.
QUE NOS HABÍA DE CONCEDER QUE, LIBRADOS DE NUESTROS ENEMIGOS, SIN TEMOR LE SERVIRÍAMOS.
Después de quemar el papel con el mensaje, fui a buscar a Vigée y lo encontré en un pequeño jardín vallado que daba al canal. Como siempre, el francés parecía no haber dormido: tenía los ojos medio cerrados por el humo de su cigarrillo y sostenía una taza de café en la palma de la mano, como si fuera una moneda. Me observó con su habitual expresión indiferente pero cuando habló, enfatizó sus palabras con firmes gestos de asentimiento y rápidos movimientos de cabeza.
– Ha hecho la paz con su dios, ¿no? -Su alemán era lento pero muy correcto.
– Necesitaba tiempo para reflexionar -respondí-. Sobre algo que ocurrió en Berlín. El domingo.
– Con Elisabeth, ¿no?
– Quiere casarse -expliqué-. Conmigo.
Él se encogió de hombros.
– Felicitaciones, Sebastian.
– Pronto.
– ¿Cómo de pronto?
– Me ha estado esperando durante cinco años, Emile. Ahora que he vuelto a verla… Bueno, no está dispuesta a seguir esperando. En resumen, que me ha dado un ultimátum. Que se olvidará de mí a menos que nos casemos antes de que acabe la semana.
– Imposible -afirmó Vigée.
– Eso fue lo que le dije, Emile. Sin embargo, esta vez va en serio. Estoy seguro. Nunca la he visto decir algo que no estuviera dispuesta a cumplir. -Cogí uno de los cigarrillos que me ofrecía.
– Eso es muy poco civilizado -señaló.
– Así son las mujeres. Y yo también. Hasta ahora, nada de lo que había deseado en el mundo resultó ser tan bueno como creía. Pero tengo el presentimiento de que Elisabeth es diferente. De hecho, sé que lo es.
Vigée se quitó una hebra de tabaco de la lengua y, por un momento, la observó con ojo crítico, como si pudiese dar la respuesta a todos nuestros problemas.
– Estaba pensando, Emile. El tren de prisioneros de guerra no llegará aquí hasta el próximo martes por la noche. Si pudiese pasar el domingo con Elisabeth, en Berlín… sólo unas pocas horas.
Vigée dejó la taza de café y comenzó a sacudir la cabeza.
– No, por favor, escuche -insistí-. Si pudiese pasar unas pocas horas con ella, estoy seguro que podría convencerla de que esperase. Sobre todo si me presento con unos cuantos regalos. Quizás un anillo. Nada caro. Sólo una prueba de mis sentimientos hacia ella.
Él todavía sacudía la cabeza.
– Oh, vamos, Emile, usted sabe cómo son las mujeres. Mire, hay una tienda de joyas a mitad de precio en la esquina de la Speckstrasse. Si pudiese adelantarme unos cuantos marcos, los suficientes para comprar un anillo, estoy seguro de que podría convencerla de que me esperase. Si no se tratase de mi última oportunidad, no se lo pediría. Podemos estar de vuelta a última hora del lunes. Veinticuatro horas antes de que el tren ni siquiera llegue a Friedland.
– ¿Y qué pasa si decide no volver? -preguntó Vigée-. Es muy difícil sacar a alguien fuera de Berlín a través de la Frontera Verde. ¿Qué le impediría quedarse allí? Ella ni siquiera vive en el sector francés.
– Al menos dígame que lo pensará -le rogué-. Sería una verdadera pena si permitiese que mi propia desilusión nublase mis ojos la noche del próximo martes.
– ¿Qué quiere decir con eso?
– Quiero ayudarle a encontrar a Edgard de Boudel, Emile. De verdad que sí. Pero tiene que haber un poco de reciprocidad por su parte, sobre todo en una situación como ésta. Si voy a trabajar para usted, sin duda es mejor que esté en deuda con usted, monsieur. Que no haya conflictos entre nosotros.
Me dirigió una sonrisa desagradable y lanzó su cigarrillo por encima de la pared del canal. A continuación me cogió por las solapas de la americana con un puño y me abofeteó con fuerza en las dos mejillas.
– Quizá se ha olvidado de La Santé -dijo-. De sus amigos boches, Oberg y Knochen, y de sus sentencias de muerte. -Me abofeteó de nuevo para dejar claro el mensaje.
Me lo tomé con la mayor calma posible.
– Eso puede funcionar con su esposa y su hermana, franchute, pero no conmigo, ¿sabe? -Le sujeté la mano que movía cerca de mi oreja y se la retorcí con fuerza-. No permito que nadie me abofetee a menos que le haya metido la mano en las bragas. Ahora quite las zarpas de este barato traje francés antes de que le enseñe a hacerse el duro.
Lo miré a los ojos y vi que empezaba a calmarse un poco, así que le solté la mano para que pudiera quitar sus dedos de mi americana, pero entonces me golpeó con un gancho de derecha que sacudió mi cabeza como un globo colgado en un palo. Probablemente le hubiese golpeado de nuevo de no haber sido por mi propia presencia de ánimo, que era otra manera de decir que utilicé la cubierta huesuda de esa cabeza para golpearle el puente de su larga nariz ganchuda.
El francés aulló de dolor y me soltó la americana. Se apretó con los dedos el borde de la nariz y dio varios pasos atrás hasta que llegó al muro del jardín.
– Mire -dije-, deje de intentar acariciarme la barbilla y tómeselo con calma, Emile. No estoy pidiendo la devolución de Alsacia-Lorena, sólo pasar una puta tarde de domingo con la mujer que quiero. Un breve permiso, nada más. Eso no impedirá que identifique a su traidor. Yo le ayudo, usted me ayuda. A menos que usted quiera que me apunte a un curso en la universidad, no tengo muchas cosas que hacer antes de la tarde del martes.
– Creo que me ha roto la nariz -afirmó.
– No, no está rota. No sangra lo suficiente. Se lo dice alguien que ha roto unas cuantas narices en sus buenos tiempos. -Sacudí la cabeza-. Siento haberle pegado, Emile, pero durante los últimos nueve meses muchas personas me han estado maltratando y ya estoy harto, ¿lo entiende? Tengo que mirarme la cara todas las mañanas, francés. No es que sea gran cosa, pero es la única que tengo y todavía tiene que durarme algún tiempo. Así que no me gusta que las personas crean que pueden abofetearme. Soy así de sensible.
Se limpió la nariz y asintió, pero el incidente flotó en el aire entre nosotros como el olor del lúpulo quemado de una cervecería. Por un momento ambos permanecimos allí como unos estúpidos, preguntándonos qué hacer.
Podría haber sido peor, me dije a mí mismo. Por un momento había llegado a pensar en tirarlo al canal por encima de la pared.
Encendió un cigarrillo y lo fumó, como si creyese que podría mejorar su humor y apartar sus pensamientos de la nariz, que, una vez limpia de sangre, comenzaba a tener mejor aspecto.
– Tiene razón. No hay ningún motivo para que no lo podamos arreglar. Después de todo, como usted dijo, es sólo un domingo por la tarde, ¿no?
– Sólo un domingo por la tarde -asentí.
– Muy bien. Entonces lo arreglaremos. Sí, le aseguro que haría cualquier cosa por atrapar a De Boudel.
Incluso mentirme, pensé. Después de que identificara a De Boudel para ellos, nadie podía decir qué iban a hacer los franceses conmigo: enviarme de vuelta a La Santé, entregarme a los americanos o, incluso, a los rusos. Al fin y al cabo, Francia estaba apoyando a la Unión Soviética en su política exterior, y devolver a un prisionero fugado no estaba fuera del alcance de su perfidia.
– ¿Y el anillo? -pregunté, como si esa chuchería nos importase de verdad a Elisabeth o a mí.
– Sí -respondió-. Creo que eso también se podrá arreglar.
32
ALEMANIA, 1954
El sábado Grottsch y Wenger me acompañaron de nuevo a Berlín, tal como habíamos acordado, y el domingo regresé a la Motzstrasse sólo que esta vez mis dos compañeros insistieron en acompañarme hasta la puerta de Elisabeth.
La dejé que me besase castamente en la mejilla y después hice las presentaciones.
– Éstos son Herr Grottsch y Herr Wenger. Son los responsables de mi seguridad mientras estoy en Berlín, e insistieron en ver tu apartamento, sólo para asegurarse de que todo está en orden.
Elisabeth frunció el entrecejo.
– ¿Son policías?
– Sí. Algo por el estilo.
– ¿Estás metido en algún lío?
– Te puedo asegurar que no hay nada de qué preocuparse -respondí con la mayor tranquilidad-. Es una mera formalidad. Y, por supuesto, no nos permitirán estar a solas hasta que hayan echado un buen vistazo.
Elisabeth se encogió de hombros.
– Si tú crees que es necesario. No hay nadie más aquí. No puedo imaginar qué creen que podrán encontrar, caballeros. Esto no es el Hohenschönhausen, ¿saben?
Grottsch se detuvo y frunció el entrecejo.
– ¿Qué sabe del Hohenschönhausen? -preguntó en tono de sospecha.
– Veo que tus amigos no son de Berlín, Bernie -comentó Elisabeth-. Buen hombre, en Berlín todo el mundo conoce el Hohenschönhausen.
– Todo el mundo excepto yo -admití con sinceridad.
– Bueno -dijo ella-. ¿Recuerdas la fábrica Heikee?
– ¿El frigorífico? ¿En la esquina de la Freienwalder Strasse?
Elizabeth asintió.
– Ahora toda la zona está ocupada por el Servicio de Seguridad Estatal de la República Democrática Alemana.
– Creía que estaba en Karlshorst.
– Ya no.
– Parece saber mucho acerca de ello, Fraulein -señaló Wenger.
– Soy berlinesa. Los comunistas fingen que ese lugar no existe y nosotros fingimos que no lo vemos. Es un arreglo que a todos nos va muy bien, creo. Un arreglo muy berlinés. Pasaba lo mismo con el cuartel general de la Gestapo en la Prinz Albrechtstrasse. ¿Lo recuerdas?
– Por supuesto -contesté-. Era el edificio que nadie veía nunca.
Elisabeth miró a Grottsch y Wenger y frunció el entrecejo.
– ¡Qué! Adelante, pasen y revisen.
Los dos hombres recorrieron todo el apartamento y no encontraron nada. Cuando se convencieron de que no había nada sospechoso, Grottsch dijo:
– Esperaremos junto a la puerta. -Salieron.
La aparté de la puerta para evitar que nos escucharan y la llevé a la cocina, donde nos abrazamos con cariño.
– ¿En qué estabas pensando? -pregunté-. ¿Cómo se te ocurre mencionar a la Stasi así como así?
– No lo sé. Se me ha escapado.
– Menos mal que lo has arreglado, creo. Me había olvidado de la carne de Heike. En el ejército no comíamos otra cosa.
– Es probable que por eso lo fusilaran. Me refiero a Richard Heike.
– ¿Quiénes? ¿Los rusos?
Ella asintió.
– ¿Quiénes son esos dos personajes?
– Sólo un par de matones que trabajan para los servicios de inteligencia franceses.
– Pero son alemanes, ¿no?
– Creo que a los franceses les divierte que nosotros les hagamos el trabajo sucio.
– Entonces, eso es lo que estás haciendo.
– En realidad no sé qué estoy haciendo.
– Es un consuelo pensarlo.
– Les dije a los franceses que me dejaran volver para pedirte que te casaras conmigo. Que me habías dado un ultimátum.
– No es una mala idea, Günther. -Se zafó de mi abrazo y comenzó a preparar el café-. No me gusta mucho vivir por mi cuenta. Estar sola en Berlín no es como estar sola en alguna otra parte. Aquí hasta los árboles parecen aislados.
– ¿De verdad te gustaría casarte?
– ¿Por qué no? Fuiste bueno conmigo, Günther. Una vez en 1931. De nuevo en 1940. Una tercera vez en 1946. Y aún en una cuarta ocasión, el año pasado. Eso hace cuatro veces en veintitrés años. Mi padre se marchó de casa cuando yo tenía diez años. Mi marido, bueno, tú recuerdas cómo era. A mi Ulrich le gustaba mucho usar los puños. Tengo un hermano al que no he visto desde hace años. -Elisabeth sacó un pañuelo y se lo llevó a los ojos-. Dios, no me había dado cuenta hasta ahora de que has sido una de las personas más constantes en mi vida, Bernie Günther. Quizá la única. -Se sorbió los mocos con mucho ruido-. Oh, mierda.
– ¿Y qué hay de tus americanos?
– ¿Qué pasa con ellos? ¿Acaso están aquí, bebiendo café en mi cocina? ¿Están? ¿Me envían dinero desde América? No lo hacen. Me follaron mientras estuvieron por aquí, como hacen siempre los americanos, y luego se fueron a sus casas en Wichita y Phoenix. Ah, sí, hubo otro del que no te hablé. El comandante Winthrop. Él me daba dinero, sólo que yo no se lo había pedido ni lo quería, ya sabes a lo que me refiero. Solía dejarlo en la cómoda, así que, cuando volvió junto a su esposa, en Boston, pudo hacerlo con la conciencia tranquila, porque nunca tuvimos una relación auténtica. Al menos, no según él. Sólo fui una chica a la que visitar cuando quería que alguien se la chupase. -Se sopló la nariz, pero las lágrimas continuaron-. Y aún me preguntas por qué me quiero casar, Günther. No sólo Berlín es un enclave ocupado, yo también lo soy. Si no hago algo al respecto, y pronto, no sé qué va ser de mí. ¿Quieres un ultimátum? Bueno, pues ahí lo tienes. ¿Quieres que te ayude? Entonces ayúdame. Ése es mi precio.
Asentí.
– Entonces es una suerte que haya venido preparado. -Le di el estuche con el anillo que Vigée me había dado. Me dijo que lo había comprado en una tienda de segunda mano en Göttingen, pero por lo que yo sabía bien podría habérselo robado al enano Alberich.
Elisabeth abrió el estuche. El anillo no era ninguna maravilla; parecía tener algún valor, aunque en realidad yo había visto mejores diamantes en un naipe. No pareció importarle. En mi experiencia, a las mujeres les gustan todas las joyas, tengan el aspecto que tengan. En cuanto ven un anillo de cualquier tamaño o color, es como si empezaras a caerles bien Soltó una exclamación y lo sacó del estuche.
– Si no te va bien -dije en un tono lamentable-, supongo que habrá algún modo de arreglarlo.
Pero ya se había puesto el anillo en el dedo, y parecía irle bien, lo cual fue la señal para que empezase a llorar de nuevo. No me cupo la menor duda: yo tenía un verdadero talento para hacer felices a las mujeres.
– Sólo para que lo sepas -añadí-. He perdido una esposa dos veces. La primera vez después de la primera gran guerra, y la segunda poco después de que acabara la segunda. No es un récord del que pueda sentirme orgulloso como marido. Si estallara otra guerra, tendrías que tomar la precaución de divorciarte rápidamente de mí. Con franqueza, siempre he sido mejor buscando a los maridos de otras personas o durmiendo con sus esposas. ¿Qué más? Ah sí, soy un perdedor nato. Creo que es importante que lo sepas. Esto explica mi actual situación, que no carece de riesgos, ángel mío. Me atrevería a decir que ya te has dado cuenta. Un hombre no trabaja para sus enemigos, a menos que no le quede otra elección. Soy como un abrecartas barato. La gente me usa cuando necesita abrir un sobre y después me olvida. No tengo nada qué decir en el asunto. Hasta donde puedo recordar, siempre ha sido así, aun cuando pensaba que yo era algo más que eso. La verdad es que somos sólo lo que hacemos, y no lo que queremos ser.
– Estás equivocado -dijo ella-. No importa lo que hayamos hecho o lo que hagamos. Lo que importa es lo que los demás piensen que somos. Si estás buscando algún significado, aquí lo tienes. Déjame que te lo dé. Para mí siempre has sido un buen hombre, Günther. A mis ojos siempre has sido la persona con la que podía contar cuando necesitaba a alguien que estuviese allí. Quizás eso sea todo lo que cualquiera de nosotros necesitamos. Tú buscas un plan o un propósito, pues lo tienes delante de ti, no hace falta que busques más.
Sonreí, complacido por su fortaleza. Se podía decir que era una berlinesa de pies a cabeza. Sin duda, había sido una de aquellas mujeres que habían limpiado la ciudad de escombros con un cubo en 1945. Violada un día y reconstruyendo al día siguiente, como una princesa troyana en la obra de algún griego de cabeza de mármol. Parecía hecha de la misma materia que aquella aviadora alemana que solía lanzar misiles para Hitler. Tal vez por eso la volví a besar -esta vez correctamente-, pero también podría haberlo hecho porque era tan sexy como unas medias negras. Sobre todo cuando mantenía sus ojos fijos en mí. Además, a la mayoría de los alemanes nos gustan las mujeres con aspecto de tener buen apetito, lo cual no significa que Elisabeth fuese gorda, ni siquiera grande, sino muy bien dotada.
– Supongo que te estás preguntando si hubo respuesta a tu carta -dijo.
– Comenzaba a intrigarme un poco.
– Bien. Como mínimo quiero ver algunas marcas de rasguños por lo que me has hecho pasar para conseguirla. Nunca había pasado tanto miedo.
Abrió un cajón de la cocina, sacó una carta y me la entregó.
– Acabaré de preparar el café, mientras tú la lees.
33
ALEMANIA, 1954
Al oeste estaba la ciudad; al este sólo había campos verdes, y en medio, la vía férrea. La estación, al sur del campo de refugiados, era -como todos los demás edificios de Friedland- poco distinguida. Estaba hecha de ladrillos y tenía dos tejados rojos; tres, si contabas el tejado en forma de sombrero de mago en lo alto de la torre cuadrada que remataba la casa del jefe de estación. Había un cuidado jardín delante de la puerta principal, y en las dos ventanas arqueadas de la planta alta se veían unas bonitas cortinas estampadas. También había un reloj, una pizarra con los horarios y una parada de autobús. Todo era limpio, ordenado y somnoliento, como debía ser. Excepto hoy. Hoy era diferente. La capital de Alemania Occidental era la poco probable ciudad de Bonn, pero hoy -y esto aún parecía menos probable que aquello- todas las miradas alemanas estaban puestas en Friedland, en la Baja Sajonia. Porque hoy íbamos a presenciar el regreso a casa de mil prisioneros de guerra alemanes sometidos al cautiverio soviético, a bordo de un tren que había partido de su remoto origen más de veinticuatro horas antes.
El ambiente a última hora de la tarde era de gran expectación, incluso de celebración. La banda, formada delante de la estación, ya estaba tocando una selección de música patriótica que fuera al mismo tiempo políticamente aceptable a los oídos de los británicos, porque ésta era su zona de ocupación. Del tren aún no había señal, pero en aquel atardecer de otoño varios centenares de personas se habían congregado en el andén y alrededor de la estación para recibir a los que regresaban. Cualquiera hubiera podido creer que estábamos esperando a la selección de fútbol de Alemania Occidental, ganadora de la Copa del Mundo de la FIFA, que regresaba a casa victoriosa después del «milagro de Berna», y no un tren cargado de soldados de las SS y la Wehrmacht. Ninguno de ellos habría imaginado que alguna vez sería liberado de Rusia. No sabían que Alemania había ganado la Copa del Mundo, ni siquiera que Konrad Adenauer, el antiguo alcalde de Colonia, a quien debían su libertad, era ahora el canciller de una nueva república alemana: la República Federal de Alemania. Pero algunos de los ciudadanos que los esperaban, querían recordarles a los que regresaban el importante papel del canciller en su liberación del cautiverio, portaban una pancarta que decía «gracias, doctor adenauer». Yo no lo discutía, aunque a veces me parecía que el Herr Doktor estaba muy dispuesto a convertirse en otro rey sin corona en Alemania.
Otros carteles eran mucho más personales, incluso patéticos. Había entre diez y veinte hombres y mujeres que llevaban carteles en los que aparecían escritos las señas de algún familiar desaparecido. Una vieja dama con gafas que me recordaba a mi difunta madre llevaba uno en el que podía leerse:
¿LE CONOCEN? UNTERSTURFHÜHRER RUDOLF (ROLF) KNABE. NOVENA DIVISIÓN PANZER SS «HOHENSTAUFEN» (1942) Y SEGUNDO PANZERKORPS DE LAS SS (l943). VISTO POR ÚLTIMA VEZ EN KURSK, JULIO 1943- Me pregunté si ella sabría lo que había pasado en Kursk; ese lugar había sido el escenario de la más grande y sangrienta batalla de carros de combate de la historia, que, con toda probabilidad, había significado el comienzo del fin del ejército alemán.
Otros, quizá menos optimistas, sostenían velas o lo que parecían ser lámparas de minero, lo cual interpreté como un homenaje a aquellos que nunca regresarían.
En el andén de la estación había personas, como yo mismo, Grottsch, Vigée y Wenger, con motivos más oficiales para estar allí, así como el VdH y otras organizaciones de veteranos, policías, clérigos, voluntarios de la Cruz Roja, soldados del ejército británico y un gran contingente de enfermeras, varias de las cuales captaron mi mirada aburrida. Todos miraban al sur, a lo largo de la vía hacia Reckershausen y más allá, hacia la República Democrática Alemana.
– Vaya, vaya -exclamó Vigée, al advertir mi interés en las enfermeras-. Ahora que ya es casi un hombre casado.
– Hay algo en las enfermeras que siempre me ha atraído. Solía pensar que era el uniforme, pero ahora no estoy seguro. Quizá sólo sea compasión hacia quienes hacen el trabajo sucio de otras personas.
– ¿Qué le parece tan sucio? ¿Ayudar a quienes lo necesitan?
Miré al poli alemán que Vigée había traído para que, en el caso de que yo identificara a De Boudel, pudiese arrestarlo de inmediato antes de extraditarlo a Francia.
– Olvídelo -gruñí-. Es que nunca tuve que dar el soplo sobre nadie antes, eso es todo. Supongo que eso no me gusta. ¿Quién sabe? -Comencé a masticar otro chicle-. En cualquier caso, si veo a ese tipo, ¿qué quiere que haga? ¿Qué le dé un beso en la mejilla?
– Sólo señálelo -respondió Vigée con paciencia-. El inspector de policía hará el resto.
– ¿Por qué es tan quisquilloso, Günther? -preguntó Grottsch-. Creía que había sido poli.
– Es verdad, yo era poli -respondí-. Hace varios miles de noches. Pero una cosa es detener a un delincuente y otra entregar a un viejo camarada.
– Una bonita distinción -opinó el francés-. Aunque no es correcta. Alguien que se vende al enemigo no es un viejo camarada.
Sonó una sonora ovación en el andén cuando, en la distancia, oímos el silbato de una locomotora de vapor que se acercaba.
Vigée cerró el puño y bombeó el bíceps entusiasmado.
– ¿De todas maneras, quién le dio el soplo? -pregunté-. ¿Quién le dijo que De Boudel iría en este tren?
– El servicio secreto británico.
– ¿Cómo se enteraron?
El tren apareció ante nuestra vista, era una brillante locomotora negra envuelta en humo gris y vapor blanco, como si hubiesen abierto la puerta de la cocina en el infierno. No arrastraba vagones de ganado, como era habitual en los trenes de prisioneros de guerra rusos, sino vagones de pasajeros, y en seguida me di cuenta de que, al entrar en Alemania habían transferido a los prisioneros a un tren alemán. Los hombres ya se asomaban a las ventanillas abiertas y saludaban a las personas que corrían a lo largo de la vía o cogían ramos de flores que les arrojaban a los brazos.
La locomotora silbó de nuevo y se detuvo en la estación, y los hombres, con uniformes raídos y remendados, se estiraban para tocar al público del andén entre gritos y aplausos. Los rusos no habían dado los nombres de los prisioneros de guerra que iban en el tren; y antes de que se les permitiera descender tuvieron que esperar pacientemente, mientras los oficiales de la Cruz Roja entraban en cada vagón y recogían una lista de nombres para control de la policía, del comandante del campo de refugiados y del VdH. Sólo al cabo de casi media hora, cuando finalizó esta tarea, se les permitió bajar del tren. Sonó una trompeta y por un momento pareció que al fin había llegado la hora de que aquellos que habían permanecido en sus tumbas resucitaran. Cuando se apartaron del tren, con sus viejos uniformes gris de campaña, vimos que tenían aspecto de cadáveres recién enterrados: tan delgados eran sus cuerpos, tan llenas de huecos sus sonrisas, tan blancos sus cabellos y tan viejos sus rostros agrietados por el tiempo. Algunos estaban sucios y sin zapatos. Otros parecían atónitos al encontrarse en un lugar que no estuviera lleno de crueldad ni rodeado por alambre de espino y la estepa desierta. A unos cuantos tuvieron que bajarlos del tren en camilla. Un gran hedor de cuerpos sucios llenó el aire limpio de Friedland, pero a nadie pareció importarle. Todos sonreían, incluso algunos de los prisioneros de guerra, pero la mayoría lloraban como niños maltratados que volvieran a encontrarse con sus ancianos padres después de pasar muchos años en un bosque oscuro.
D.W. Griffith o Cecil B. DeMille no podrían haber dirigido una escena de multitudes más conmovedora que la que estaba ocurriendo en el andén de la estación de una pequeña ciudad de Alemania. Incluso Vigée parecía conmovido y al borde de las lágrimas. La banda empezó a tocar el Deutschland Lied, algunos prisioneros, con pinta de auténticos pirados, comenzaron a cantar las palabras prohibidas, y a través de los campos, un par de kilómetros al norte, en Gros Schneen, sonaba el tañido de las campanas de la iglesia local.
Oí que uno de los prisioneros de guerra le decía a alguien en el andén que sólo el día anterior se habían enterado de que los iban a poner en libertad.
– Estos hombres… -comentó Vigée-. Parece como si regresaran del infierno.
– No -le dije-. En el infierno te dicen lo que está pasando.
Yo lo observaba todo con ojos atentos, pero sabía que tenía muy escasas probabilidades de reconocer a De Boudel entre aquella multitud. Vigée también lo sabía. Esperaba tener mejor suerte cuando los prisioneros de guerra formasen en el campo a la mañana siguiente; al parecer, tendría que repetir mi experiencia de Le Vernet e inspeccionar a los hombres de cerca. Eso no me hacía mucha gracia, y aún confiaba en poder ver a De Boudel en la estación y reconocerle yo antes de que alguno de mis viejos camaradas me reconociese a mí. Con este improbable propósito entré en el edificio de la estación y subí las escaleras para asomarme por una de las ventanas de la planta alta y, así, ver mejor a la masa de jubilosos soldados alemanes. Vigée vino tras de mí, seguido por Grottsch, Wenger y el detective.
No había visto tantos uniformes desde mi estancia en el campo de trabajo en Johanngeorgenstadt. Se movían por el andén como un mar gris. El alcalde de Friedlans, con traje de gala y repartiendo aguardiente de una botella de cerámica enorme, caminaba entre los recién liberados como si fuera el burgomaestre de Hamelin rodeado de ratas y ratones. Le oía gritar «¡A vuestra salud!» «¡Por vuestra libertad!» y «¡Bienvenidos a casa!», a pleno pulmón. A su lado, un sargento de la Wehrmacht abrazaba a una vieja, y ambos lloraban sin control. ¿Su esposa? ¿Su madre? Era difícil decirlo, el sargento parecía un hombre muy viejo. Todos lo parecían. Resultaba difícil creer que estos ancianos habían sido una vez los orgullosos soldados de Hitler que desencadenaron la locura de la Operación Barbarroja sobre Rusia.
A mi lado, una mujer arrojaba claveles sobre las cabezas grises.
– ¿No es maravilloso? -dijo-. Nunca creí que viviría para ver el día en que nuestros muchachos por fin volviesen a casa. El corazón de Alemania late en Friedland. Han regresado. Han regresado del mundo sin Dios del bolchevismo.
Asentí cortésmente pero mantuve mi mirada en los rostros de la multitud bajo la ventana.
– Esto es un caos -afirmó el detective, que se llamaba Moeller-. ¿Cómo demonios se supone que vamos a encontrar a alguien en semejante tumulto? La próxima vez que liberen un contingente de prisioneros será mejor que los traigan en autocares desde la estación fronteriza en Herleshausen. De esa manera, al menos podremos establecer un cierto orden. Cualquiera diría que esto es Italia, no Alemania.
– Deje que disfruten de su caos -manifesté-. Durante catorce años estos hombres han soportado la disciplina más dura. Están hartos. Así que déjeles disfrutar de un momento de desorden. Podría ayudarles a sentirse de nuevo como seres humanos.
Flores, frutas, caramelos, cigarrillos, aguardiente, café, abrazos y besos, toda clase de afectos llovían sobre estos hombres. No había visto tanta alegría en el rostro de los alemanes desde junio de 1940. Y dos cosas estaban claras para mí: que sólo la República Federal podía reclamar ser la legítima representante de la nación alemana; y que nadie consideraba a ninguno de estos hombres -no importaba los crímenes y las atrocidades que pudiesen haber cometido en Rusia y Ucrania- otra cosa que auténticos héroes.
También me daba cuenta de la magnitud del problema al que ahora me enfrentaba. Porque entre los rostros sonrientes y envejecidos de los hombres que estaban ahí abajo, mi mirada reconoció a un antiguo prisionero de Johanngeorgenstadt. Un berlinés llamado Walter Bingel con quien trabé amistad en el tren que nos llevó a la prisión del MVD, cerca de Stalingrado. El mismo Bingel que me vio salir del campo en un coche Zim acompañado por dos alemanes comunistas del K-5, y que seguramente creyó que había hecho un trato con ellos para salvar el pellejo. Si Bingel había llegado en este tren, era muy probable que hubiese otros hombres procedentes de Johanngeorgenstadt que, gracias a él, pensarían lo mismo de mí. Comenzaba a pensar que tal vez el inspector Moeller podría verse obligado a arrestarme a mí también.
Los ojos alertas de Vigée vieron que los míos se demoraban nerviosamente en el rostro de Bingel.
– ¿Ha reconocido a alguien? -preguntó.
– Hasta ahora no -mentí-. Pero, para ser sincero, estos hombres parecen mucho más viejos de lo que son. En estas condiciones, no me creo capaz de reconocer ni a mi propio hermano. Suponiendo que tuviera un hermano.
– Eso es bueno para nosotros, ¿no? -dijo el francés-. Un hombre que se haya pasado los últimos seis o siete años trabajando para el MVD tendría que destacar del resto de estos tíos. Después de todo, De Boudel sólo está haciéndose pasar por un prisionero de guerra. No ha estado en un campo de trabajo, como ellos.
Asentí. El francés tenía razón.
– ¿Podemos tener una copia de la lista de nombres hecha por la Cruz Roja? -pregunté.
Vigée le hizo un gesto a Moeller, que fue a buscar una.
– En cualquier caso -comentó-, no creo que esté usando su verdadero nombre, ¿usted sí?
– No, por supuesto que no. Sin embargo, por algo hay que empezar. La mayor parte del trabajo de la policía comienza con una lista de esto o lo otro, incluso si es una lista de todo aquello que no sabes. Algunas veces es tan importante como lo que sí sabes. En realidad, el trabajo de detective es sencillo; sólo que no es fácil.
– No sufra -dijo Vigée-. Siempre hemos sabido que tratar de encontrar a De Boudel en la estación sería como hacer un disparo a ciegas. Mañana por la mañana, en el campo de refugiados, cuando pasen lista. Es allí donde pongo mis esperanzas.
– Sí, creo que tiene razón -asentí.
Vimos a Moeller moverse a través de la multitud y acercarse a uno de los funcionarios de la Cruz Roja. Le dijo algo y el hombre asintió.
– ¿Dónde lo encontró? -pregunté.
– En Göttingen -respondió Vigée-. ¿Por qué? -Encendió un cigarrillo y arrojó la cerilla sobre las cabezas de los hombres de abajo, como si quisiera expresar su desprecio por ellos-. ¿Cree que no está a la altura?
– No lo podría decir.
– Quizá no sea tan buen detective como fue usted, Günther. -Vigée hinchó las mejillas y exhaló un suspiro-. Su única misión es detener al hombre que usted identifique. No hace falta ser un gran policía para hacer algo así, ¿n'est ce pas? -añadió en tono burlón-. Quizá tendría que darle algunos consejos. Revelarle algunos de sus secretos forenses.
– También son muy simples -señalé-. Solía levantarme por la mañana e irme a la cama por la noche. Y durante el día intentaba mantenerme ocupado y sin meterme en líos.
– ¿De verdad? ¿Es todo lo que tiene que ofrecer? ¿Después de tantos años de ejercer como detective?
– Cualquier imbécil puede resolver un crimen. Lo que resulta agotador es conseguir las pruebas.
Moeller comenzó a desplazarse a través de la multitud hacia la puerta de la estación, pero descubrió que apenas podía avanzar. Miró hacia arriba y, al vernos a Vigée y a mí, levantó las manos y sonrió indefenso.
Le devolví la sonrisa y asentí con amabilidad, como si reconociese sus dificultades. Pero durante todo el tiempo que lo estuve mirando intentaba calibrar con qué clase de policía tendría que enfrentarme cuando, a la mañana siguiente, Walter Bingel me identificase como colaborador de los rusos y traidor.
34
ALEMANIA, 1954
Nos quedamos atrás hasta que todos los prisioneros de guerra se marcharon al campo y la mayoría de los habitantes locales abandonaron la estación. Vigée estaba, creo, impresionado de que yo hubiese insistido en quedarme allí hasta el final; y por supuesto, no tenía ni la más mínima sospecha de que el auténtico motivo era mi intención de mantenerme fuera del alcance de la vista de los recién liberados. Antes de subir al Citroën que nos llevaría de vuelta a nuestra pensión en Göttingen, Moeller le dio una lista de veinte páginas con los nombres, rangos y números de serie.
– Todos estos hombres estaban en el tren -dijo sin que hiciese falta.
Me guardé la lista en el bolsillo del abrigo y eché una mirada a la taquilla de la estación y más allá, al andén donde aquellos que habían perdido las esperanzas de reencontrarse con sus seres queridos, perdidos hacía tiempo, permanecían hasta el amargo final. Algunas de esas personas lloraban. Otras estaban sentadas, a solas con su silencioso y estoico dolor. Oí que alguien decía: «La próxima vez, Frau Kettenacher. Espero que llegue la próxima vez. Dicen que podría pasar otro año antes de que vuelvan todos a casa, y que los de las SS serán las últimos».
Con toda gentileza, el propietario de aquella voz -que a mí me pareció algún pastor local- ayudó a levantarse a una anciana, recogió del suelo su cartel de personas desaparecidas y la guió hacia la salida del andén.
Los seguimos a una respetuosa distancia.
– Pobre mujer -murmuró Moeller-. Sé cómo se siente. Tengo un hermano mayor que todavía está prisionero.
– ¿Por qué no lo dijo antes? -pregunté-. Supongamos que hubiese aparecido aquí, ¿qué hubiese hecho?
Moeller se encogió de hombros.
– Tenía la esperanza de que así fuese. Es una de las razones por las que me ofrecí para este trabajo. Pero ahora que he visto aquel campo de refugiados no estoy seguro. Tiene que haber mejores maneras de sacar a nuestros hombres, Herr Günther. ¿No está de acuerdo?
Asentí.
– No les va tan mal -señaló Grottsch-. Todas las semanas el comandante del campo de Friedland recibe centenares de cartas de mujeres solteras de toda Alemania que están buscando un nuevo marido.
Los cinco nos apretujamos en el coche y salimos hacia el norte, hacia Göttingen, a unos quince kilómetros de distancia.
Sentado en el asiento trasero, encendí la luz de cortesía, mientras, nervioso, leía la lista en busca de los nombres de otros prisioneros de Johanngeorgenstadt. No tardé mucho en encontrar el nombre del general de las SS Fritz Krause, que había sido el comandante del campo. Comenzaba a pensar que la radiación allí no había sido tan letal como me habían hecho creer. Una vez más, comprobé que el hombre es capaz de utilizar el odio hacia su enemigo como una manta lo bastante caliente para mantenerlo vivo incluso en el crudo invierno ruso.
– Desearía que alguien escribiese y se ofreciese a casarse conmigo -comentó Wenger, que conducía el coche-. O por lo menos, que se ofreciese a ocupar el lugar de mi esposa.
– Me pregunto qué pensarán de la nueva Alemania -dijo Moeller.
– Imagino que creerán que ya no es alemana -observó Grottsch-. Ésa fue la impresión que yo tuve cuando volví de un campo de prisioneros británico. No dejaba de buscar mi Alemania. Lo único que encontré era mobiliario nuevo, coches y juguetes para los muchachos americanos.
– Dé la vuelta al coche -exclamé-. Tenemos que volver.
Vigée, sentado junto a Venger en el asiento del acompañante, le ordenó que detuviese el coche por un momento. Luego se volvió en el asiento para mirarme.
– ¿Ha encontrado algo?
– Quizá.
– Explíquese, por favor.
– Cuando nos marchábamos, había una mujer en el andén que buscaba información acerca de su ser querido. Había escrito todos los detalles en un cartel.
– Sí -asintió Vigée-. ¿Cómo se llamaba?
– Kettenacher -respondí-. Había un Kettenacher en el tren. Aparece en esta lista preparada por la Cruz Roja.
– No es un nombre poco común en esta parte de Alemania -señaló Moeller.
– No -dije con firmeza-. Pero el hijo de Frau Kettenacher estaba en el Panzer Corps. Era un Hauptmann, un capitán, como yo. Richard Kettenacher. Del 56 Panzer Corps. La última noticia que se tiene de él se remonta a la batalla de Berlín.
– Yo vi a su madre entre la multitud -manifestó Moeller-. A veces ocurre.
– ¿Y qué hay de todos sus camaradas? -pregunté-. ¿Ellos tampoco la vieron?
– Vuelva -le ordenó Vigée a Wenger con urgencia-. Vuelva de inmediato.
Wenger hizo girar el coche.
– Déjeme ver esa lista -pidió el francés.
Se la entregué y le señalé el nombre.
– ¿Qué cree que debemos hacer? -preguntó-. ¿Dirigirnos al campo inmediatamente? Supongamos que se escapa antes de que lleguemos allí.
– No -contesté-. Está aquí porque necesita documentación oficial. De lo contrario, los tipos de la seguridad estatal rusa ya lo hubiesen pasado clandestinamente a través de la frontera de Berlín. Necesita los documentos de licenciamiento, tarjetas de racionamiento, un documento de identidad, todas esas cosas, para poder integrarse en la sociedad alemana. Para convertirse en otra persona. No se escapará.
Me quedé pensativo por un momento.
– Tenemos que hablar con la madre del verdadero capitán Kettenacher. Aquella anciana que vimos en la estación de ferrocarril. Necesitamos que nos dé una fotografía de su hijo. De manera que cuando usted y Moeller vayan al campo mañana y él intente engañarles, puedan resolver el asunto mostrándole esa foto. Deben dejar que yo la interrogue. Después de todo, soy un representante del VdH.
– Lo dice usted como si creyera que mañana no vendrá al campo de refugiados con nosotros -señaló Vigée-. ¿Por qué?
– Porque creo que necesitará mantenerme en reserva -expliqué con tranquilidad-. Piénselo, Emile. Usted arresta a Kettenacher porque sospecha que en realidad se trata de De Boudel. Él lo niega, por supuesto. Así que usted lo acompaña a la pensión Esebeck y le muestra la foto del verdadero Kettenacher. Él todavía lo sigue negando: debe tratarse de algún error. Un error administrativo. Había dos capitanes Kettenacher. Usted lo deja hablar hasta que se mete solo en la trampa. Entonces es cuando yo salgo de detrás de una cortina y digo: «Hola, Edgard. ¿Te acuerdas de mí?». Soy su as en la manga, Emile. Pero no debe jugarlo hasta el final.
Vigée asintió.
– Sí. Tiene razón. ¿Cómo encontraremos a Frau Kettenacher?
Me encogí de hombros.
– Soy detective, ¿lo recuerda? Si encontrar a las personas fuese difícil, no le pedirían a la policía que lo hiciera todos los días de la semana. -Le sonreí a Moeller-. No lo tome como una ofensa, inspector.
– No se preocupe, señor.
– ¿Entonces adónde vamos? -murmuró Wenger-. Supongamos que la anciana no vive en Friedland. Supongamos que ya se ha marchado de la ciudad.
– Aquel pastor parecía conocerla -apuntó Vigée.
– Sí, pero no hay ninguna iglesia en Friedland.
– Hay una en Gros Schneen -precisó Moeller.
– Volvamos a la estación -dije-. Veremos si alguien les recuerda allí. Si no es así, entonces decidiremos qué hacer.
El jefe de estación, una figura encorvada y descolorida, barría sus dominios tras el paso de la multitud. Habían pisoteado su jardín y, en consecuencia, no estaba de muy buen humor. Sacudió la cabeza cuando le pregunté por Frau Kettenacher pero parecía recordar muy bien al pastor.
– Es el padre Overmans, de la iglesia de Hebenshausen.
– ¿Dónde está eso?
– A un par de kilómetros de aquí, hacia el sur. No pueden equivocarse. Hay menos distancia de aquí a Hebenshausen que de aquí a Friedland.
Wenger condujo hacia el sur y en seguida llegamos a un pueblo que respondía a la descripción del jefe de estación. Llegamos justo a tiempo para ver un autobús que salía de la plaza del pueblo y al pastor y a la anciana, que todavía llevaba su cartel de personas desaparecidas, alejarse de la parada. Más allá de la parada había una casa grande con estructura de madera y por detrás de la casa asomaba la pequeña torre cuadrada de la iglesia. El pastor y la anciana entraron en la casa y se encendieron unas luces.
Wenger detuvo el coche.
– Moeller -dije-. Venga conmigo. No diga nada. Ustedes esperen aquí.
El pastor se sorprendió al vernos allí tan tarde, hasta que le expliqué que era miembro del VdH y que no habíamos tenido la oportunidad de hablar con Frau Kettenacher en la estación.
– He intentado hablar con todas las familias de esta parte de Baja Sajonia que han perdido a un ser querido -expliqué-. Pero no creo haber visto antes a la señora.
– Ah, es que ella es de Kassel -manifestó el padre Overmans-. Frau Kettenacher es de Kassel. Yo soy su cuñado. Se ha alojado aquí para poder estar en la estación esta noche.
– Siento mucho que su hijo no estuviese en el tren -le dije a la mujer-. Con la esperanza de evitar nuevas desilusiones hemos presionado a los rusos para que nos den más detalles acerca de las personas que aún mantienen en su poder. Y para que nos digan cuándo pondrán en libertad a esos prisioneros de guerra.
El pastor, un hombre de rostro sanguíneo y pelo blanco, miró la habitación con muebles oscuros y el bulto hundido que formaba la mujer sentada en una silla que no parecía muy cómoda.
– Bueno, eso ya sería algo, ¿no, Rosa?
Frau Kettenacher asintió en silencio. Aún llevaba el abrigo puesto y un sombrero que parecía el casco de un guardia de la vigilancia antiaérea. Olía muy fuerte a naftalina y a desilusión.
Continué con mi cruel engaño. Si me encontraba en lo cierto y Edgard de Boudel estaba usando realmente el nombre del Hauptmann Richard Kettenacher eso sólo podía significar una cosa: que el verdadero capitán estaba muerto y que llevaba muerto mucho tiempo. Conseguí convencerme a mí mismo de que su crueldad y la del servicio de inteligencia ruso eran peores que la mía; pero no mucho más.
– Sin embargo -añadí con solemnidad-, las autoridades soviéticas no son muy conocidas por su eficiencia en llevar registros. Lo sé, yo también estuve prisionero. Cuando nuestros hombres son repatriados, es la Cruz Roja alemana, y no los rusos, la que identifica a quiénes han dejado en libertad. Por esa razón estamos tratando de actualizar nuestros propios registros de quienes aún continúan desaparecidos. Aunque pueda parecer un mal momento para hacer preguntas como éstas, me pregunto si podría darme algunos detalles sobre el ser querido todavía ausente. -Le sonreí con tristeza al pastor-. Su sobrino, ¿no?
– Sí -respondió, y repitió el nombre, rango y número de serie del hombre desaparecido y los detalles de su hoja de servicio.
Los anoté, tratando de parecer muy concienzudo.
– No les robaré mucho más tiempo -añadí-. ¿Tienen algún documento personal? ¿Quizás el libro de pagas? No todos los soldados llevan el libro de pagas con ellos, como se supone que deben hacer. Muchos lo dejan en casa para mantenerlo a buen recaudo y que sus esposas puedan reclamar el dinero. Yo lo hice. O quizá la cartilla del servicio militar, o un carné del partido. Esa clase de cosas.
Frau Kettenacher ya estaba abriendo un bolso de cuero marrón que tenía el tamaño y la forma de un pequeño baúl.
– Mi Ricky era un buen chico -afirmó con un fuerte acento sajón-. Nunca hubiese desobedecido la orden de llevar su libro de pagas. -Sacó un sobre y me lo dio-. Aquí encontrará todo lo demás. Su carné del Partido Nacional Socialista. Su carné de las SA. Su certificado del gremio de artesanos. Su carné de viajante de comercio; se preparó para ser obrero metalúrgico. Luego se convirtió en viajante y vendía los objetos que solía hacer. Su pasaporte de viaje del Estado alemán. Lo usó para viajar a Italia por motivos de trabajo. Su pase de víctima de bombardeo; el apartamento de Ricky en Kassel fue bombardeado, ¿sabe usted? Su esposa falleció. Una muchacha preciosa. Y su cartilla del servicio militar.
Intenté contener mi entusiasmo. La anciana me estaba dando todo lo que podía haber identificado al verdadero Richard Kettenacher. Varios de los documentos contenían no sólo fotos sino su firma personal, grupo sanguíneo, detalles de los exámenes médicos, el número de talla de su máscara antigás, casco, gorra y botas, un registro de heridas y enfermedades graves, y condecoraciones militares.
– El inspector le dará un recibo por todos estos documentos -dije-. Él se ocupará de que se los devuelvan intactos.
– No me importan lo más mínimo -manifestó-. Lo único que quiero es que mi Ricky regrese sano y salvo.
– Con la voluntad de Dios -dije, y me guardé la historia de la vida del hombre desaparecido.
Tan pronto como Moeller hubo escrito un recibo dejamos al pastor y a la anciana y volvimos al coche.
– ¿Y bien? -preguntó Vigée.
Asentí.
– Lo tengo todo. -Le mostré el sobre de la anciana-. Todo. El doble de Kettenacher no podrá escapar de esto. Es lo fantástico de la documentación nazi. Por un lado había muchísima, y por otro era prácticamente imposible rebatirla.
– Esperemos que no sea el verdadero -señaló Vigée-. Si está ciego, entonces quizá no vio a su madre. Y tal vez ella tampoco está muy bien de la vista y no pudo reconocerlo. -Revisó los documentos-. Confiemos en que usted esté en lo cierto. No me gustan las desilusiones.
35
ALEMANIA, 1954
A la mañana siguiente permanecí en la pensión en Göttingen, mientras Vigée y algunos de los otros iban a arrestar al hombre que se hacía pasar por Kettenacher. Pregunté si se me permitía ir a la iglesia, pero Grottsch dijo que Vigée había ordenado que debíamos permanecer en la casa y esperar su regreso.
– Confiemos en que sea él, para que podamos volver a Hannover -manifestó-. En realidad ya no me gusta Göttingen.
– ¿Por qué? Es una ciudad muy bonita.
– Me trae demasiados recuerdos -contestó Grottsch-. Estudié aquí, en la universidad. Mi esposa también.
– No sabía que estuviese casado.
– Murió en un bombardeo -explicó-. En octubre de 1944.
– Lo siento.
– ¿Y usted? ¿Estuvo casado antes?
– Sí. Ella también murió. Pero mucho más tarde. En 1949. Teníamos un pequeño hotel en Dachau.
Él asintió.
– Dachau es muy bonito -opinó Grottsch-. Bueno, lo era antes de la guerra.
Por un momento compartimos un silencioso recuerdo de la Alemania que había desaparecido y que, probablemente, nunca volvería a existir. Al menos no para nosotros. Y desde luego, no para nuestras pobres esposas. Las conversaciones en Alemania a menudo eran como ésa: las personas se detenían en mitad de una frase y recordaban un lugar que había desaparecido o a alguien que estaba muerto. Había tantos muertos que algunas veces podías sentir el dolor en las calles, incluso en 1954. La sensación de tristeza que afligía al país era casi tan terrible como la que había sentido durante la Gran Depresión.
Oímos que un coche se detenía delante de la pensión y Grottsch fue a ver si traían a nuestro hombre. Al cabo de unos minutos volvió con aspecto preocupado.
– Bien -dijo-. Han detenido a alguien. Pero si ese tipo es Edgard de Boudel, habla el alemán mejor que cualquier franchute que yo haya conocido.
– Por supuesto -asentí-. Lo hablaba con fluidez cuando yo le conocí. Su alemán era mejor que el mío.
Grottsch se encogió de hombros.
– En cualquier caso, insiste en que es Kettenacher. Ahora Vigée le está mostrando los documentos del verdadero Kettenacher. ¿Ha visto el carné del partido de Kettenacher? El hombre tiene sellos de donaciones que se remontan a 1934. ¿Ha visto las cicatrices de duelo en su mejilla en las fotos?
– Es verdad -asentí-. Coincide con la idea que tiene la gente sobre el aspecto de un auténtico nazi. Sobre todo ahora que está muerto.
– ¿Por qué tengo la sensación de que usted nunca fue miembro del partido?
– ¿Qué importa eso ahora? ¿Si lo fui o no? -Sacudí la cabeza-. Por lo que respecta a nuestros nuevos amigos, los franceses, los americanos, los ingleses, todos fuimos unos jodidos nazis. Así que no importa mucho quién lo fue y quién no. Claro, ven todas esas películas de Leni Riefenstahl y ¿quién puede culparles?
– ¿No hubo algún momento en que creyera en Hitler, como la mayoría de nosotros?
– Oh sí. Lo hubo. Fue más o menos durante un mes, en el verano de 1940, después de derrotar a los franceses en seis semanas. Entonces creí en él. ¿Quién no?
– Sí. Aquél fue también para mí el mejor momento.
Al cabo de un rato oímos voces, y unos pocos minutos más tarde entró Vigée en la habitación. Parecía furioso y sin aliento, y había sangre en el dorso de una de sus manos, como si hubiese golpeado a alguien.
– No es Richard Kettenacher-. Eso está claro. Pero jura que no es Edgard de Boudel. Así que ahora le toca a usted, Günther.
Me encogí de hombros.
– De acuerdo.
Seguí al francés hasta la bodega, donde Wenger y Moeller vigilaban a nuestro prisionero. Las fotografías que me habían mostrado los americanos eran en blanco y negro, por supuesto, y ampliadas después de haber sido tomadas a distancia, y por lo tanto un poco borrosas y con mucho grano. Sin duda, el verdadero De Boudel se habría tomado mucho trabajo para disfrazarse. Habría perdido algo de peso, se habría teñido el pelo y quizá también se habría dejado crecer el bigote. Cuando fui agente de uniforme, en los años veinte, había arrestado a muchos sospechosos a partir de una fotografía o una descripción policial, pero ésta era la primera vez que me veía obligado a hacerlo para salvar mi propio pellejo.
El hombre estaba sentado en una silla. Tenía esposadas las muñecas y las mejillas rojas, como si le hubiesen pegado varias veces. Aparentaba unos sesenta años, pero probablemente era más joven. De hecho, yo estaba seguro de que lo era. Tan pronto como me vio, el hombre sonrió.
– Bernie Günther -exclamó-. Nunca creí que me alegraría tanto de volver a verte. Dile a este francés idiota que no soy el hombre que busca. Ese tal Edgard de Boudel, por el que no deja de preguntarme. -Escupió en el suelo.
– ¿Por qué no se lo dices tú? Dile tu nombre verdadero y entonces quizá te crean.
El detenido frunció el entrecejo y no dijo nada.
– ¿Reconoce a este hombre? -me preguntó Vigée.
– Sí, le reconozco.
– ¿Es él? ¿Es De Boudel?
– A ver, ¿quién es ese De Boudel? -intervino el prisionero-. ¿Qué se supone que hizo?
– Sí, es una buena idea -le dije al prisionero-. Averigua lo que hizo este hombre tan buscado y, si resulta que es menos horroroso que lo tú hiciste, entonces acéptalo. ¿Por qué no? Veo que podrías creer que tal vez funcionaría.
– No sé de qué me hablas, Günther. He pasado los últimos nueve años en un campo de prisioneros de guerra ruso. Sea lo que sea lo que se supone que haya hecho, reconozco que he pagado por ello varias veces.
– Como si eso me importase.
– Exijo saber el nombre de este hombre -intervino Vigée.
– ¿Tú qué dices? -le pregunté al prisionero-. Ambos sabemos que no eres Richard Kettenacher. Supongo que le robaste su libro de pagas y cambiaste su foto en la tapa interior; pegada con un poco de clara de huevo. Los rusos por lo general no prestan mucha atención a los sellos. Suponías que un nuevo nombre y un diferente servicio podrían mantener a los perros lejos de tu rastro, porque después de Treblinka sabías que alguien vendría a buscarte. Tú y Irmfried Eberl, ¿no?
– No sé de qué me hablas.
– Yo tampoco -se quejó Vigée-. Y estoy empezando a irritarme.
– Permítame que se lo presente, Emile. El comandante Paul Kestner. Antes de las SS y segundo comandante del campo de la muerte de Treblinka, en Polonia.
– Basura -protestó Kestner-, basura. No sabes de lo que estás hablando.
– Al menos hasta que Himmler se enteró de lo que estaba haciendo allí. Incluso él se sintió horrorizado por lo que él y el comandante habían estado haciendo. Robos, asesinatos, torturas. ¿No es así, Paul? Tan horrorizado que tú y Eberl fuisteis expulsados de las SS, y así fue como te encontraste en la Wehrmacht, defendiendo Berlín, intentando redimirte de tus anteriores crímenes.
– Basura -repitió Kestner.
– Puede que no haya detenido a Edgard de Boudel, Emile, pero acaba de atrapar a uno de los peores criminales de guerra de Europa. Un hombre que es responsable de las muertes de al menos setecientos cincuenta mil judíos y gitanos.
– Tonterías. Tonterías. No creas que no sé de qué va todo esto, Günther. Es por lo de París, ¿no? Junio de 1940.
Vigée frunció el entrecejo.
– ¿De qué va eso?
– Paul intentó asesinarme -respondí.
– Lo sabía -dijo Kestner.
Vigée señaló la puerta.
– Vamos afuera -me comunicó Vigée-. Necesito hablar con usted un momento.
Lo seguí afuera de la bodega, subimos las escaleras y fuimos al pequeño jardín junto al canal. Vigée encendió un cigarrillo para cada uno de los dos.
– Paul Kestner, ¿eh?
Asentí.
– Imagino que la Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas se sentirá complacida de haberlo detenido.
– ¿Cree que me importa un carajo todo eso? -exclamó, furioso-. No me importa cuántos jodidos judíos mató. No me importa Treblinka, Günther. Ni el destino de unos cuantos sucios gitanos. Están muertos. Mala suerte. No es mi problema. Lo que me importa es encontrar a Edgard de Boudel. ¿Lo entiende? Lo que me importa es encontrar al hombre que torturó y asesinó a casi trescientos franceses en Indochina. -Ahora gritaba y agitaba los brazos en el aire, pero no me sujetó por las solapas, e interpreté que, además de estar furioso y decepcionado, también recelaba de mí.
– Así que mañana volveremos a aquel campo de refugiados en Friedland, vamos a mirar a cada uno de los hombres que están allí y vamos a encontrar a De Boudel, ¿entiende?
– No es culpa mía si no es nuestro hombre -repliqué a gritos-. Pero hemos hecho lo que debíamos. Si aceptamos que su información es correcta y que De Boudel iba de verdad en ese puto tren, entonces es lógico que esté en el campo.
– Más le vale rezar para que esté, o estaremos metidos en un buen lío -respondió-. Aquí no sólo está en juego su culo, sino también el mío.
Me encogí de hombros.
– Quizá lo haga.
– ¿Qué?
– Rezar. Rezar para salir de este lugar. Para alejarme de usted, Emile. -Sacudí la cabeza-. Necesito un poco de espacio para respirar. Para aclarar mi cabeza.
Pareció recuperar el control de sí mismo y después asintió.
– Sí. Lo siento. No es culpa suya, tiene razón. Mire, vaya a dar un paseo por la ciudad. Vaya a la iglesia de nuevo. Enviaré a alguien con usted.
– ¿Qué pasa con él? ¿Con Kestner?
– Lo llevaremos de vuelta al campo de refugiados. Las autoridades alemanas pueden decidir qué hacer con él. Yo no tengo tiempo para las Naciones Unidas y su estúpida Comisión de Crímenes de Guerra. No quiero saber nada al respecto.
Se alejó, maldiciendo en francés, antes de que uno de los dos se sintiese obligado a intentar pegarle al otro.
Encontré a Grottsch, quien, para mi sorpresa, intentó excusar al francés con la explicación de que su hija estaba enferma. Cogimos nuestros abrigos y salimos al sol del otoño. Göttingen estaba lleno de estudiantes, y eso hizo que me acordara de mi propia hija, Dinah, que ahora estaría en su primer año de universidad. Al menos, confiaba en que así sería.
Mientras caminábamos, Grottsch y yo nos encontramos junto a las ruinas de la sinagoga de la ciudad, en la Obere-Masch Strasse, quemada hasta los cimientos en 1938, y me pregunté cuántos judíos de Göttingen habrían hallado la muerte en el campo de Treblinka a manos de Paul Kestner y si nueve años en un campo de prisioneros ruso era un castigo suficiente por tres cuartos de millón de personas. Creo que no existe un castigo terrenal proporcional a un crimen como ése. Y si no lo había en la tierra, ¿entonces, dónde? Nuestros pasos nos llevaron de vuelta a la iglesia de San Jacobo. Me detuve a mirar el escaparate de la tienda de la acera opuesta, pero cuando me alejé me encontré con que estaba solo. Me detuve y miré alrededor, esperando ver a Grottsch caminar hacia mí, pero no se le veía por ninguna parte. Por un momento consideré la posibilidad de fugarme. La perspectiva de visitar el campo de refugiados de Friedland y ser reconocido por Bingel y Krause no era más atractiva que el día anterior; y la única razón que me impidió huir hacia la estación de trenes era la falta de dinero y el hecho de que mi pasaporte francés estuviera en la pensión Esebeck. Aún continuaba debatiéndome, cuando me encontré acompañado de cerca por dos hombres que vestían sombreros y gabardinas oscuras cortas.
– Si está buscando a su amigo -dijo uno de los hombres-, ha tenido que sentarse. Por lo visto, de pronto se sintió muy cansado.
Aún continuaba buscando a Grottsch, como si de verdad me importase lo que le hubiese pasado, cuando me di cuenta que había otros dos hombres detrás de mí.
– Está durmiendo en la iglesia. -El hombre me hablaba en un buen alemán, pero no era su idioma materno. Llevaba unas gafas de montura gruesa y fumaba una pipa con boquilla de metal. Soltó una bocanada y una nube de humo de tabaco oscureció su rostro por un momento.
– ¿Durmiendo?
– Una inyección. Nada de qué preocuparse. Ni por él ni por usted, Günther. Así que relájese. Somos sus amigos. A la vuelta de la esquina nos espera un vehículo para llevarnos a dar un pequeño paseo.
– Suponga que no quiero ir a dar un paseo.
– ¿Por qué iba a suponer algo así cuando ambos sabemos qué es lo que quiere? Además, odiaría tener que aplicarle una inyección como a su amigo Grottsch. Los efectos del tiopental sódico pueden prolongarse de forma muy desagradable durante varios días después de la inyección. -Ahora me sujetaba de un brazo y su colega del otro, mientras llegábamos a la esquina de la Weender Strasse-. Una nueva vida le espera, amigo. Dinero, una nueva identidad, un nuevo pasaporte. Lo que usted quiera.
La puerta de un enorme coche negro se abrió un poco más allá. Un hombre vestido con una chaqueta de cuero y gorra a juego nos aguardaba junto al vehículo. Otro tipo que caminaba unos pocos pasos por delante de mí se detuvo junto a la puerta del coche y se volvió para mirarnos. Me estaban secuestrando unos individuos que sabían muy bien lo que hacían.
– ¿Quiénes son ustedes? -pregunté.
– Sin duda nos estaba esperando -respondió el hombre que iba a mi lado-. Después de su nota. -Sonrió-. No se imagina el revuelo que ha provocado con su información. No sólo aquí en Alemania, sino también en el cuartel general.
Me agaché hacia delante para entrar en el coche y alguien me puso la mano en la cabeza, para evitar que me la golpease con el marco de la puerta si intentaba resistirme en el último momento. Los polis y los espías de todo el mundo siempre lo tienen en cuenta. Dos hombres permanecieron fuera del coche vigilando. Miraban nerviosos a un lado y a otro, hasta que todos los que se suponía que debían subir al vehículo estuvimos dentro. Las puertas se cerraron y nos pusimos en marcha, sin mayor alharaca que si se tratara de una inesperada salida de compras a la ciudad vecina.
Al cabo de unos pocos minutos vi que íbamos hacia el oeste y respiré tranquilo. Al menos ahora sabía quién me secuestraba y por qué.
– Siéntese y disfrute del viaje, amigo. De aquí en adelante todo será un servicio de cinco estrellas para usted. Son las órdenes que tengo, Günther, viejo camarada. Debo tratarle como a una persona muy importante.
– Será un cambio agradable desde la última vez que fui huésped de ustedes los americanos -dije-. Para ser sincero le diré que hubo algo que no me gustó.
– ¿Qué fue?
– Mi celda.
36
ALEMANIA, 1954
Dos horas y media más tarde estábamos en Frankfurt y cruzábamos el río Main para entrar en el norte de la ciudad. Nuestro destino era un enorme edificio de oficinas de mármol color miel y líneas curvas, con seis alas cuadradas que le conferían un aspecto militar, como si en cualquier momento los empleados y las secretarias que trabajaban en el interior pudiesen abandonar sus máquinas de escribir y empezar a manejar las baterías antiaéreas de las azoteas. No había estado nunca allí pero lo reconocí por los antiguos noticiarios y las fotos de las revistas. Construido en 1930, el Poelzig Ensemble había sido el edificio de oficinas más grande de Europa y sede central del conglomerado I.G.Farben. Este antiguo buque insignia de los negocios y la modernidad alemana había sido el centro de los proyectos de investigación nazis durante la guerra, relacionados con la creación de gasolina y caucho sintéticos, por no mencionar el Zyklon B, el gas letal utilizado en los campos de exterminio. Ahora se había convertido en el cuartel general del Alto Comisionado Norteamericano para Alemania y, al parecer, de la Agencia Central de Inteligencia.
El coche avanzó a través de dos puestos de control militar antes de aparcar; nos apeamos y entramos en un pórtico que parecía el acceso a un templo. Detrás había unas puertas de bronce y al otro lado un vestíbulo enorme con una gran bandera estadounidense, varios soldados y dos escaleras curvas con los escalones de aluminio. Me invitaron a subir en un ascensor cíclico para llegar al noveno piso. Obedecí, un poco nervioso, porque nunca había viajado en estos intimidatorios ascensores.
El noveno piso era muy diferente de los inferiores. No había ventanas. Estaba iluminado con claraboyas en lugar de cristales tintados, lo cual proporcionaba mayor privacidad a quienes trabajaban allí. El techo también era mucho más bajo, y eso me llevó a preguntarme si uno de los requisitos para ser espía americano en Europa no sería ser corto de estatura.
El hombre que me presentaron no era alto, aunque tampoco se podía decir que fuese bajo. No había nada que describir, porque no había en él nada destacable en ningún sentido. Supuse que se trataba de un profesor americano, aunque hablaba muy bien el alemán. Vestía chaqueta, pantalones de franela gris, camisa azul de manga larga y una corbata académica o de club marrón con unos escudos pequeños. La presentación, sin embargo, no fue nada explícita, porque al parecer no tenía nombre, sólo un título. Era «el Jefe», y eso fue todo lo que llegué a saber de él. No obstante, reconocí a los dos hombres que me esperaban en la sala de reuniones sin ventanas. Los agentes especiales Scheuer y Frei -¿serían ésos sus verdaderos nombres? Seguía sin saberlo- esperaron hasta que el Jefe hubo reconocido su presencia dirigiéndome un educado gesto de asentimiento.
– ¿Había estado aquí antes? -preguntó-. Me refiero a cuando el edificio era propiedad de la I.G.Farben.
– No, señor. -Me encogí de hombros-. Es más, me sorprende encontrarlo todavía aquí, y al parecer, sin daños. Un edificio de este tamaño, de tanta importancia para el esfuerzo de guerra nazi. Suponía que habría sido bombardeado hasta dejarlo reducido a escombros, como todo lo demás en esta parte de Alemania.
– Hay dos corrientes de opinión al respecto, Günther. Siéntese, siéntese. Una corriente dice que a la fuerza aérea norteamericana se le prohibió bombardearlo debido a la proximidad de un campo de prisioneros aliados en Grüneburgpark. La otra corriente dice que Eisenhower mandó que no tocasen este edificio porque lo había elegido como su futuro cuartel general en Europa. Por lo visto, el edificio le recordaba al Pentágono, en Washington. Reconozco, si he de ser sincero, que hasta cierto punto se parecen. Así que quizá sea ésta la verdadera explicación, después de todo.
Aparté una silla de una larga mesa de madera oscura, me senté y esperé a que el Jefe viniese a explicarme por qué me habían llevado allí. Pero al parecer aún no había terminado con Eisenhower.
– Sin embargo, la esposa del presidente no estaba tan entusiasmada con este edificio. Hizo un especial hincapié en una gran estatua femenina de bronce; un desnudo sentado al borde de un estanque. Pensó que no era adecuada para una instalación militar. -El Jefe se rió-. Eso me hace preguntarme a cuántos soldados de verdad llegó a conocer. -Frunció el entrecejo-. No estoy seguro de adonde fue a parar la estatua. ¿Quizás al edificio Hoechst? Aquel desnudo parecía necesitar que le suministraran algún medicamento, ¿eh, Phil?
– Sí, señor -asintió Scheuer.
– Debe de estar cansado después del viaje, Herr Günther -continuó el Jefe-. Intentaré no fatigarle más de lo necesario. ¿Le apetece un café, señor?
– Por favor.
Scheuer fue hacia un aparador donde estaba preparado el servicio de café en una bandeja.
El Jefe se sentó y me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Si hubiera un tablero de ajedrez en la mesa entre nosotros, tal vez la situación sería más fácil para ambos. De todas maneras se estaba desarrollando un juego, y los dos lo sabíamos.
Esperó a que Scheuer -Phil- me sirviera una taza de café antes de empezar a hablar.
– Zyklon B. Supongo que lo ha oído mencionar.
Asentí.
– Todos creen que fue desarrollado por I.G.Farben. Pero ellos sólo comercializaban el producto. En realidad lo desarrolló otra compañía química llamada Degesch, que llegó a ser controlada por una tercera compañía química llamada Degussa. En 1930 Degussa necesitaba reunir más capital y vendió la mitad de sus acciones mayoritarias en Degesch a su principal competidor, I.G.Farben. Y, por cierto, el producto, los cristales que exterminaban insectos con la velocidad de un ciclón, de ahí el nombre, lo fabricaba una cuarta compañía, llamada Dessauer Werke. ¿Me sigue hasta ahora?
– Sí, señor. Aunque empiezo a preguntarme por qué.
– Paciencia, señor. Todo tiene su explicación. De modo que Dessauer fabricaba el producto para Degesch, que lo vendía a Degussa, que a su vez vendió los derechos de comercialización a otras dos compañías químicas. Ni siquiera me molestaré en decirle los nombres. Sólo serviría para confundirle. Así que, de hecho, I.G.Farben sólo comercializaba un veinte por ciento del gas; la parte del león era propiedad de otra compañía, la Goldschmidt AG Company de Essen.
»¿Por qué le estoy contando esto? Déjeme que se lo explique. Cuando llegué a este edificio me sentía un poco incómodo ante la idea de que podía estar respirando el mismo aire de oficina que los tipos que desarrollaron aquel gas venenoso. Así que decidí averiguarlo por mi cuenta. Descubrí que no era verdad que I.G.Farben tuviese mucho que ver con aquel gas. También descubrí que, en 1929, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos estaba usando el Zyklon B para desinfectar la ropa de los inmigrantes mejicanos y los vagones de carga en los que viajaban. En el Centro de Cuarentena de Nueva Orleans. Es más, el producto todavía se fabrica hoy, en Checoslovaquia, en la ciudad de Köln. Lo denominan Uragan D2 y se utiliza para desinfectar los trenes en los que vuelven los prisioneros de guerra alemanes. De vuelta a la madre patria.
»Ya lo ve, Herr Günther. Tengo pasión por la información. Algunas personas creen que estas cosas son trivialidades, pero yo no. Yo lo llamo verdad. O conocimiento. E incluso, cuando estoy sentado en mi despacho, inteligencia. Tengo hambre de hechos, señor. Hechos. Ya sean hechos relacionados con I.G.Farben, el gas Zyklon B, Mickey Messer o Erich Mielke.
Bebí un sorbo de café. Era horrible, sabía a calcetines hervidos. Busqué mis cigarrillos y recordé que me había fumado el último en el coche.
– Dele un cigarrillo a Herr Günther, Phil. Es lo que estaba buscando, ¿no?
– Sí, gracias.
Scheuer me dio fuego con un mechero Dunhill de plata y luego encendió uno para él. Advertí que los escudos de su pajarita eran los mismos que llevaba la corbata del Jefe y supuse que compartían algo más que el servicio, también un pasado. Lo más probable, la Ivy League.
– Su carta, Herr Günther, era fascinante. Sobre todo en el contexto de lo que Phil, aquí presente, me dijo y de lo que he leído yo mismo. Pero mi trabajo es descubrir cuánto de todo eso son hechos. Oh, no estoy sugiriendo ni por un momento que nos haya mentido. Después de veinte años las personas pueden cometer errores con mucha facilidad. Es justo, ¿no?
– Muy justo.
Miró mi taza de café llena con expresión de compartir mi disgusto.
– ¿Horrible, verdad? El café. No sé por qué tenemos que soportarlo. Phil, sírvale a Herr Günther algo más fuerte. ¿Qué le gustaría beber, señor?
– Una copa de aguardiente estaría bien -respondí, y miré alrededor mientras Scheuer sacaba una botella y una copa pequeña del interior del aparador y las dejaba en la mesa-. Gracias.
– Posavasos -ordenó el Jefe.
Buscaron dos posavasos y los colocaron debajo de la botella y mi copa.
– Esta mesa es de nogal -explicó el Jefe-. En el nogal quedan marcas, como una servilleta damasquinada. Ahora bien, señor. Ya tiene su cigarrillo y su copa. Ahora, lo único que necesito de usted son algunos hechos.
En sus dedos sujetaba una hoja de papel en la que reconocí mi propia escritura. Se colocó unas gafas de lectura en la punta de su nariz respingona y repasó la carta con una curiosidad distante. Y apenas hubo acabado de leerla, la dejó caer sobre la mesa.
– Como es natural, la he leído varias veces. Pero, ahora que está aquí, preferiría que me dijese, en persona, lo que escribió a los agentes Scheuer y Frei en esta carta.
– ¿Para comprobar si me desvío de lo que escribí antes?
– Veo que nos entendemos a la perfección.
– Bueno, los hechos son éstos -dije, y reprimí una sonrisa-. Como una condición para mi trabajo con el SDECE…
El Jefe hizo una mueca.
– ¿Cuál es el significado exacto de eso, Phil?
– Servicio de Documentación Exterior y de Contraespionaje -respondió Scheuer.
El Jefe asintió.
– Continúe, Herr Günther.
– Acepté trabajar para ellos con la condición de que me permitieran visitar a una antigua amiga mía en Berlín. Quizá la única amiga que me queda.
– ¿Y tiene un nombre esa amiga suya?
– Elisabeth.
– ¿Apellido? ¿Dirección?
– No quiero involucrarla en esto.
– O sea, que no me lo quiere decir.
– Es verdad.
– ¿Dónde la conoció y cómo?
– En 1931. Era modista, y muy buena. Trabajaba en la misma sastrería que la hermana de Erich Mielke, donde también había trabajado la madre de Mielke, Lydia Mielke, hasta su muerte en 1911. Fue bastante difícil para el padre de Erich sacar adelante a cuatro hijos. Su hija mayor iba a trabajar y preparaba la comida de la familia, y como Elisabeth era su amiga, algunas veces la ayudaba. Hubo momentos en que Elisabeth fue como una hermana para ellos.
– ¿Dónde vivían? ¿Recuerda la dirección?
– En la Stettiner Strasse. Un edificio gris de pisos de alquiler en Gesundbrunnen, en el noroeste de Berlín. En el número 25. Fue Erich quien me presentó a Elisabeth. Después de haberle salvado el pellejo.
– Cuénteme.
Lo hice.
– Fue entonces cuando conoció al padre de Mielke.
– Sí. Fui a la casa de Mielke con la intención de detenerle. El viejo me dio un puñetazo y tuve que arrestarlo. Elisabeth me había dado la dirección y no estaba muy contenta de que se la hubiese pedido. Como resultado de ello, nuestra relación se interrumpió. No nos volvimos a ver hasta mucho más tarde, creo que en otoño de 1940, y no reanudamos nuestra relación hasta el año siguiente.
– Usted no mencionó nada de esto cuando le interrogaron en Landsberg -dijo el Jefe-. ¿Por qué no?
Me encogí de hombros.
– En aquel momento no me pareció relevante. Casi olvidé que Elisabeth había conocido a Erich alguna vez. Sobre todo porque ella siempre le ocultó nuestra relación. Dicho de otra manera: a Erich no le gustaban los polis. Comenzamos a vernos de nuevo en el invierno de 1946, cuando volví de aquel campo de prisioneros ruso. Viví con Elisabeth durante un tiempo, hasta que conseguí encontrar de nuevo a mi esposa, en Berlín. Pero siempre le tuve mucho apego, y ella a mí. No hace mucho, cuando estuve en París, volví a pensar en ella y me pregunté si estaría bien. Supongo que usted podría decir que comenzaba a tener ideas románticas. Como dije, ya no conocía a nadie más en Berlín. Así que decidí buscarla tan pronto como me fuese posible, para ver si ella y yo podíamos intentarlo de nuevo.
– ¿Cómo le fue?
– Me fue bien. No estaba casada. Había mantenido relaciones con algunos soldados americanos. Creo que con más de uno. En cualquier caso, aquellos hombres estaban casados y volvieron a Estados Unidos con sus esposas, dejándola abandonada; era ya una mujer madura y asustada por su futuro.
Me serví una copa de aguardiente y bebí un sorbo mientras el Jefe me miraba con atención, como si estuviese sopesando mi historia en cada mano, intentando juzgar qué parte de ella podía llegar a creerse.
– ¿Ella seguía viviendo en la misma dirección que en 1946?
– Sí.
– Siempre podemos preguntárselo a los franceses, ya lo sabe. Su dirección.
– Adelante.
– Ellos podrían creer, con razón, que es allí donde ha ido -señaló-. Incluso pueden hacerle la vida difícil. ¿Lo ha pensado? Nosotros podemos protegerla. Los franceses no siempre son tan románticos como se les pinta.
– Elisabeth sobrevivió a la batalla de Berlín. Fue violada por los rusos. Además, no es el tipo de persona capaz de clavarle a un hombre una inyección de tiopental sódico en las calles de Göttingen, a plena luz del día. Cuando Grottsch relate su historia, imagino que los franceses creerán que los rusos me han secuestrado, ¿usted no lo haría? Después de todo, es lo que quiere que ellos crean, ¿no es así? No me hubiera sorprendido en absoluto que sus hombres hubiesen estado hablando en ruso cuando me pillaron. Sólo por guardar las apariencias.
– Al menos dígame si ella vive en el Este o en el Oeste.
– En el Oeste. Los franceses me dieron un pasaporte con el nombre de Sebastian Kléber. Podrá comprobar que crucé el puesto de control Alfa en Helmstedt y que entré en Berlín por el cruce de Dreilinden.
– De acuerdo. Dígame qué noticias tiene de Erich Mielke.
– Mi amiga Elisabeth dijo que había visto al padre de Mielke, Erich. Seguía vivo, gozaba de buena salud y había cumplido ya los setenta. Estuvieron tomando café en el Kranzler. Él le contó que había estado viviendo en la República Democrática Alemana pero que no le gustaba mucho. Echaba de menos el fútbol y su viejo barrio. Mientras Elisabeth me explicaba esto, quedó claro que no tenía ni idea de lo que Erich hijo había estado haciendo ni a qué se dedicaba entonces. Lo único que sabía de él era que seguía visitando a su padre de vez en cuando y que le pasaba dinero. Supuse que, por ser quien es, debía hacerlo en secreto.
– De vez en cuando… ¿Con qué frecuencia?
– Con regularidad. Una vez al mes.
– ¿Por qué no lo ha mencionado?
– Lo habría hecho si ustedes me hubiesen dado más tiempo.
– ¿Le dijo ella dónde había estado viviendo Erich padre? ¿En la República Democrática Alemana?
– En un pueblo llamado Schonwalde, en el noroeste de Berlín. Dijo que él le contó que tenía allí una casa bonita, pero que se aburría mucho. Schonwalde es un lugar bastante aburrido. Por supuesto, ella sabía que Erich padre había sido un comunista convencido, así que le preguntó si vivir en el Oeste significaba que había abandonado el partido. Le respondió que había llegado a la conclusión de que los comunistas eran tan malos como los nazis.
– ¿Ella dijo que él había dicho eso?
– Sí.
– Usted sabe que lo hemos comprobado. No hay ningún registro de un Erich Mielke que viva en Berlín Occidental.
– El padre de Mielke no se llama Mielke. Su nombre es Erich Stallmacher. Mielke era hijo ilegítimo. Mielke padre tampoco usa el nombre de Stallmacher.
– ¿Le dijo ella cuál era su nombre?
– No.
– ¿Le dio alguna dirección?
– Stallmacher no es tan estúpido.
– Pero hay algo más. Algo con lo que usted quisiera negociar.
– Sí. Stallmacher le dijo a Elisabeth el nombre de un restaurante al que le gusta ir a comer los sábados.
– ¿Y cuál es su idea? ¿Qué pretende?
– Ésta es la parte del juego en la que usted es un experto, no yo, Jefe. Nunca he sido un buen oficial de inteligencia. Nunca he tenido esa clase de mente retorcida necesaria para ser realmente bueno en su mundo. Creo que era mejor como detective. Era mejor descubriendo líos que creándolos.
– Veo que tiene una opinión muy pobre sobre los servicios de inteligencia.
– Sólo de las personas que trabajan en ellos.
– Nosotros incluidos.
– Usted en particular.
– ¿Prefiere a los franceses?
– Hay algo honesto en su hipocresía y autoestima.
– ¿Como antiguo detective de Berlín qué nos propone que hagamos?
– Seguir a Erich Stallmacher desde su restaurante favorito al apartamento. Y tenderle una trampa a Erich Mielke.
– Parece arriesgado.
– Claro -admití-. Pero ahora que me ha pillado lo hará de todas maneras. Tiene que hacerlo, ahora que ha minado en parte toda esa propaganda negra que yo les he estado pasando a los franceses sobre Mielke como su agente, y antes como agente de los nazis. Sin la guinda en el pastel -yo identificando a De Boudel para ellos- quizá no encuentren tan persuasivas como antes las mentiras que les conté sobre Mielke.
– Nos gustaría atrapar a Mielke lo antes posible. Teniendo a su padre a nuestro favor, quizá incluso podríamos convertirle en el espía del cual habló usted a los franceses. Pero tendríamos que ensuciar su nombre ante los franceses. Para asegurarnos de que ellos lleguen a la conclusión correcta sobre Mielke. Que fue y siempre ha sido un auténtico cabrón comunista.
– ¿Lo ve? Sabía que encontraría la manera de solucionar estos problemas.
– ¿Y usted qué quiere hacer para ayudarnos?
Fruncí el entrecejo.
– Les puedo mostrar dónde está el restaurante. Quizás incluso pueda reservarles una mesa.
– Queremos algo más que eso. Después de todo, usted conoce a Eric Stallmacher. Él le dio un puñetazo. Usted lo detuvo. Aquel día tuvo que echarle una buena ojeada. No, Herr Günther, queremos algo más que su ayuda para conseguir una mesa en el abrevadero favorito de Stallmacher. Querremos que lo identifique.
Sonreí con cansancio.
– ¿He dicho algo gracioso?
– No es el primer jefe de inteligencia que me pide que lo haga. Heydrich tuvo la misma idea.
– A menudo me he preguntado por Heydrich -dijo el Jefe-. Decían que era el nazi más listo del grupo. ¿Está de acuerdo?
– Es cierto que tenía una comprensión instintiva del poder, algo que lo convertía en un nazi muy efectivo. A usted le gustan los hechos, señor. Pues aquí tiene un hecho sobre Reinhardt Heydrich que le gustará. Su padre, Bruno, era profesor de música y antes había sido compositor. Diez años antes del nacimiento de su hijo, Bruno Heydrich escribió una ópera titulada El crimen de Reinhardt. Oh sí, y aquí tiene otro hecho. Heydrich fue asesinado por orden de Himmler.
– No me diga.
– Yo fui el detective que lo investigó.
– Qué interesante.
– Para mí es más interesante ahora mismo el dinero que me quitaron cuando me arrestaron en Cuba. Y el barco que me incautaron. Es parte del precio por mi ayuda. En realidad, era el precio del acuerdo que pactamos en Landsberg a cambio de que yo engañase a los franceses para que ustedes acepten lo que su gente ya ha aceptado. Quiero que vendan el barco y que todo el dinero sea puesto en una cuenta en un banco suizo, tal como acordamos. También quiero un pasaporte estadounidense. Y, por entregarles a Erich Mielke, la suma de veinticinco mil dólares.
– Eso es mucho.
– Dado que estoy a punto de entregarles al segundo jefe del aparato de Seguridad Estatal de Alemania Oriental, yo diría que les saldría barato incluso por el doble.
– ¿Phil?
– Sí, señor.
– ¿Dirías que es un precio que vale la pena pagar?
– ¿Por Mielke? Sí, señor, lo pagaría. Siempre he pensado eso, desde el comienzo de esta operación de inteligencia.
– Bien, ¿sabe que quiero que sea usted el jefe de pista en el espectáculo de Herr Günther?
– No, señor.
– Pues ahora ya lo sabe, Phil.
Scheuer pareció incómodo al verse puesto en el punto de mira de esta manera.
– Sí, señor.
– Y usted también, Jim.
Frei enarcó las cejas al oírlo, pero asintió de todas maneras.
Me serví otra copa de aguardiente.
– ¿Por qué no? -dijo el Jefe-. Creo que a todos nos vendría bien una copa. ¿No está de acuerdo, Phil?
– Sí, señor. Creo que nos vendría bien.
– Pero no de aguardiente. Perdóneme, Herr Günther. Hay muchas cosas de su país que admiro. Pero en la CIA no nos entusiasma mucho el aguardiente.
– Imagino que es bastante difícil añadir algo en una copa tan pequeña.
– No lo crea-. El Jefe sonrió-. Tiene usted mucho sentido del humor para ser alemán.
Philip Scheuer sacó una botella de bourbon y tres copas.
– ¿Seguro que no quiere probarlo, Herr Günther? -preguntó el Jefe-. Para brindar por su acuerdo con Ike.
– ¿Por qué no?
– Así me gusta. Aún haremos de usted un americano, señor.
Era eso exactamente lo que me preocupaba.
37
BERLÍN, 1954
La mayoría de las personas viven su vida acumulando posesiones. Parecía como si yo hubiese vivido la mía perdiéndolas o viendo cómo me las arrebataban. La única cosa que tenía de antes de la guerra era una pieza de ajedrez, hecha de hueso, rota; la cabeza de un caballo negro de un juego de ajedrez Selenus. Durante los últimos días de la República de Weimar este caballo negro había estado constantemente en uso en el Romanisches Café, donde, una o dos veces, había jugado con el gran Emmanuel Lasker. Había sido un habitual del café hasta que los nazis le obligaron a él y a su hermano a abandonar Alemania para siempre, en 1933. Todavía puedo imaginármelo encorvado sobre el tablero con sus cigarrillos, sus puros y su bigote del salvaje Oeste. Generoso hasta lo imposible, daba consejos y jugaba partidas de exhibición para cualquiera que estuviese interesado; y en su último día en el Romanisches Café -primero fue a Moscú y luego a Nueva York-, Lasker nos regaló a todos los que estábamos allí para despedirnos de él una pieza de ajedrez del mejor juego del café. Yo recibí el caballo negro. Por la manera en que me habían movido a lo largo de los años, algunas veces pensaba que un peón negro hubiese sido más apropiado. Claro que un caballo, incluso uno roto, parecía tener un valor intrínseco superior al de un peón, y ésa era la razón por la que había intentado con mucho esfuerzo conservarlo a través de las adversidades. La pequeña base de hueso se había desprendido durante la batalla de Konigsberg y se perdió poco después; pero la cabeza del caballo había permanecido en mi poder. Podría haberlo considerado mi amuleto de la suerte, de no ser por el hecho evidente de que nunca había tenido suerte. Por otro lado, aún estaba metido en el juego, y en algunas ocasiones ésa era toda la suerte que necesitaba. Y mientras permanezcas en el juego, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, puede pasar. En los últimos tiempos, como para recordarme a mí mismo este hecho, sujetaba a menudo la pequeña cabeza del caballo negro en mi puño, de la misma manera en que un musulmán podría haber utilizado las cuentas para decir los noventa y nueve nombres de Dios durante la plegaria. Pero yo no deseaba estar más cerca de Dios, sino algo más terrenal. Libertad, independencia, respeto por mí mismo. Dejar de ser un peón de otros en un juego que no me interesaba. Sin duda, no era mucho pedir.
El vuelo desde Frankfurt a Berlín a bordo de un DC-7 duró poco menos de una hora. Viajaban conmigo Scheuer, Frei y un tercer hombre: el hombre con gafas de montura gruesa que me había secuestrado en Göttingen; su nombre era Hamer. Un Mercedes negro nos esperaba delante de la terminal del aeropuerto de Tempelhof. Mientras nos alejábamos de allí, Scheuer señaló el monumento al puente aéreo de Berlín de 1948, que ocupaba el centro de la Plaza del Águila. Hecho de cemento y más alto que la propia terminal del aeropuerto, el monumento se suponía que representaba los tres corredores aéreos que se utilizaron para transportar provisiones durante el bloqueo soviético. Se parecía más a la estatua de un fantasma de tebeo, con los brazos alzados, inclinándose para asustar a alguien. Y al mirar el aeropuerto me sentí más interesado por conocer el destino del águila nazi que había coronado el muro central del edificio. No había ninguna duda al respecto: el águila había sido americanizada. Alguien le habría pintado la cabeza de color blanco hasta hacerla parecer un águila calva americana.
Nos dirigimos hacia el Oeste, a través del sector americano, que tenía un aspecto próspero y limpio, con montones de escaparates y nuevos cines que ofrecían las últimas películas de Hollywood: La ventana indiscreta, La ley del silencio, Crimen perfecto. La Ihnestrasse, cerca de la universidad, y el nuevo edificio Henry Ford se parecían bastante a lo que habían sido antes de la guerra. Había muchos avellanos y jardines bien cuidados. Las banderas estadounidenses eran nuevas, por supuesto. Una de ellas, muy grande, ondeaba en un mástil delante del club de oficiales americanos en Harnack Haus, la antigua residencia de invitados del Káiser Wilhelm Institute. Scheuer me informó con orgullo de que el club tenía un restaurante, un salón de belleza, una barbería y un quiosco de periódicos, y prometió llevarme algún día. En cualquier caso, no creo que el káiser lo aprobara: nunca le habían caído bien los americanos.
Nos alojamos en una casa que se encontraba un poco más allá del club. Desde la ventana de mi dormitorio, en la parte de atrás, se veía un pequeño lago. Los únicos sonidos eran los trinos de los pájaros en los árboles y los timbres de las bicicletas de los estudiantes que iban y venían de la Universidad Libre de Berlín, como pequeños correos de la esperanza a través de una ciudad que me costaba amar de nuevo, a pesar del servicio de habitaciones en forma de obsequioso camarero con una chaquetilla blanca que se ofreció a traerme café y un dónut. Rechacé ambas cosas y pedí una botella de aguardiente y cigarrillos. Lo peor de todo era la música: por unos altavoces ocultos sonaba una melosa voz femenina que parecía seguirme desde el comedor, a través del vestíbulo y la biblioteca. No era fuerte ni molesta, pero se oía siempre, aunque no hiciese ninguna falta. Le pregunté al camarero. Él se llamaba George y me dijo que la cantante era Ella Fitzgerald, como si eso lo explicara todo.
La casa parecía conservar los muebles originales. Eso estaba bien, aunque la fuente de agua de la biblioteca parecía tan fuera de lugar como las burbujas que bullían en el agua con un gigantesco eructo. Sonaban como mi propia conciencia.
El restaurante Am Steinplatz se hallaba en el 197 de la Uhlandstrasse, al sudoeste del Tiergarten, y databa de antes de la guerra. La desvencijada fachada del edificio ocultaba un restaurante lo bastante bueno como para figurar en la guía de Berlín del ejército estadounidense, lo cual significaba que era muy popular entre los oficiales norteamericanos y sus amigas alemanas. Había un bar con un comedor que servía una selección de los platos favoritos de americanos y berlineses. Los cuatro -los tres americanos y yo- ocupamos una mesa junto a la ventana del comedor. La camarera usaba gafas y tenía el pelo más corto de lo que parecía correcto, como si no le hubiera dado tiempo de crecer después de algún desastre personal. Era alemana, pero nos habló en inglés, como si supiese que había muy pocos berlineses que pudiesen permitirse los precios de la extensa carta. Pedimos el vino y la comida. Cuando entramos, el lugar estaba prácticamente vacío, así que pudimos ver que Erich Stallmacher aún no había llegado. Pero muy pronto se llenó, y sólo quedó una mesa libre.
– Es probable que hoy no venga -comentó Frei-. Lo sé por experiencia. Es lo que pasa siempre en las vigilancias. El objetivo nunca se presenta el primer día.
– Confío en que no estés equivocado -dijo Hamer-. La comida aquí es tan buena que me gustaría volver. Varias veces.
La lluvia golpeaba la ventana cubierta de vaho del restaurante. Se oyó descorchar una botella de vino. Los oficiales de la mesa vecina se rieron con fuerza, como hombres acostumbrados a reír en grandes espacios abiertos, sin duda montando a caballo, pero no en los pequeños restaurantes de Berlín. Al chocar las copas hicieron más ruido del necesario. En la cocina alguien gritó que había un pedido preparado. Miré el reloj de Scheuer; el mío todavía se encontraba en una bolsa de papel en Landsberg. Era la una y media.
– Quizá sea mejor que vaya a echar una ojeada al bar -propuse.
– Buena idea -asintió Scheuer.
– Deme dinero para cigarrillos -le pedí-. Para disimular.
Fui hasta el bar, compré unos cigarrillos ingleses al barman y eché una mirada mientras él me buscaba fuego. Algunos hombres jugaban al dominó en una pequeña alcoba. Un perro yacía en el suelo junto a ellos y movía el rabo de vez en cuando. Un hombre mayor sentado en un rincón tomaba una cerveza y leía el Die Zeit del día anterior. Bebí una copita de aguardiente que pagué con el cambio, encendí mi cigarrillo y volví al restaurante mientras la máquina de café aullaba como un viento ártico. Me senté, apagué la colilla y corté una punta de la escalopa que aún no había probado.
– Está allí -anuncié.
– Dios mío -exclamó Frei-. No me lo creo.
– ¿Está seguro? -preguntó Hamer.
– Nunca olvido la cara de un hombre que me ha pegado.
– ¿Cree que le ha reconocido? -quiso saber Scheuer.
– No -respondí-. Lleva las gafas de lectura. Y otro par en el bolsillo de la chaqueta. Yo creo que ve de lejos con un ojo y de cerca con el otro.
Un reloj de pared de aspecto bávaro dio la hora. En la mesa vecina uno de los americanos empujó la silla hacia atrás con las pantorrillas. En el duro suelo de madera del restaurante sonó como un redoble de tambor.
– ¿Qué pasa ahora? -preguntó Hamer.
– Actuaremos de acuerdo con el plan -ordenó Scheuer-. Günther le seguirá y nosotros seguiremos a Günther. Conoce esta ciudad mejor que cualquiera de nosotros.
– Necesitaré más dinero -dije-. Para el metro o el tranvía. Si les pierdo, quizá tenga que tomar un taxi de vuelta a Ihnestrasse.
– No nos perderá. -Hamer sonrió, confiado.
– De todas maneras, tiene razón -señaló Scheuer. Me dio unos cuantos billetes y algunas monedas.
Me levanté.
– ¿Va a sentarse en el bar? -preguntó Frei.
– No. A menos que quiera que más tarde él me reconozca. Me quedaré afuera y allí le esperaré.
– ¿Bajo la lluvia?
– Ésa es la idea. Será mejor que se mantengan apartados del bar. No nos interesa que se dé cuenta de que hay alguien pendiente de él.
– Tenga -dijo Frei-. Le presto mi sombrero.
Me lo probé. El sombrero me iba muy grande y se lo devolví.
– Quédeselo. Me meteré en un portal, al otro lado de la calle, y desde allí vigilaré.
Scheuer limpió el vaho de la ventana.
– Nosotros le veremos desde aquí.
Hamer miró mi plato a medio comer.
– De todas maneras, ustedes los alemanes comen demasiado -observó.
– Yo lo seguiré -dije, sin hacerle caso-. Ustedes no. Si creen que lo he perdido, no se asusten. Sólo mantengan la distancia. No intenten buscarlo por mí. Sé lo que hago. Recuerden que me dedicaba a esto para ganarme la vida. Si entra en otro edificio, esperen afuera, no me sigan. Podría tener amigos mirando desde una ventana.
– Buena suerte -me deseó Scheuer.
– Buena suerte a todos nosotros. -Vacié el contenido de mi copa de vino. Luego salí.
Por primera vez en mucho tiempo noté agilidad en mi paso. Las cosas comenzaban a funcionar. No me importaba la lluvia en absoluto. Era una sensación agradable en mi rostro. Refrescante. Me aposté en el portal de un edificio teñido de hollín en la acera opuesta. Un portal frío. El verdadero puesto de un policía, y soplándome las uñas por falta de guantes, me acomodé apoyado en la pared interior. En una ocasión, mucho tiempo atrás, había vivido a no más de cincuenta o sesenta metros de este lugar, en un apartamento en la Fasanenstrasse. Fue durante el largo y caluroso verano de 1938, cuando toda Europa había exhalado un suspiro de alivio colectivo porque la amenaza de la guerra había sido conjurada. Al menos, eso era lo que habíamos creído. Cuando Henry Ford acabó diciendo que la historia es una tontería y que la mayoría de nosotros prefería vivir en el presente, sin pensar en el pasado. O algo parecido. Pero en Berlín resultaba difícil evitar el pasado.
Un hombre bajó las escaleras del edificio y me pidió un cigarrillo. Le di uno y hablamos por un momento, pero mantuve la vista fija en las dos puertas del Am Steinplatz. En el extremo opuesto de la Uhlandstrasse, cerca de la plaza epónima, había un hotel llamado Steinplatz. Los dos establecimientos eran propiedad de las mismas personas, y para mayor confusión de los americanos, compartían incluso el mismo número de teléfono. A mí me venía muy bien la confusión de los americanos.
Dejó de llover y salió el sol, y unos pocos minutos después también lo hizo mi presa. Hizo una pausa, miró al cielo despejado y encendió su pipa, oportunidad que aproveché para mirarlo con mayor detenimiento.
Vestía un viejo abrigo Loden y un sombrero con una pluma de ganso en la cinta de seda, y podía ver los clavos en sus zapatos desde el otro lado de la calle. Era robusto y medio calvo, y ahora llevaba otras gafas. Guardaba, sin ninguna duda, un fuerte parecido con Erich Mielke. Tenía más o menos la misma estatura. Se miró la bragueta, como si acabase de salir del lavabo, y caminó en dirección sur, hacia Kant Strasse. Después de un intervalo prudente lo seguí, con la pequeña cabeza de caballo en una mano.
Me sentía todavía mejor al caminar solo. Bueno, casi solo. Miré alrededor y vi a dos de ellos -Frei y Hamer-, siguiéndome a unos treinta metros de distancia, por los lados opuestos de la acera. No veía a Scheuer y decidí que habría optado por ir a buscar el coche para no tener que caminar cuando, por fin, rastreásemos a nuestro hombre hasta su guarida.
A los americanos no les gustaba caminar más de lo que les gustaba perderse una comida. Desde que había comenzado a pasar mi tiempo con ellos había observado que el americano medio -suponiendo que estos hombres fueran americanos medios- comía más o menos el doble que cualquier alemán medio. Todos los días.
En Kant Strasse el hombre giró a la derecha hacia Savigny Platz; luego, cerca de la parada del metro, un tren se detuvo en la estación elevada, por encima de su cabeza, y él echó a trotar. Yo también, y por los pelos conseguí comprar un billete y subir al tren antes de que se cerrasen las puertas y se pusiese en marcha, en dirección noreste, hacia Old Moabit. Hamer y Frei no tuvieron tanta suerte, y justo cuando el tren se puso en marcha, les vi subir las escaleras de la estación de Savigny Platz. Quizá les hubiese sonreído, si lo que estaba haciendo en aquel momento no hubiese sido tan vital para mi propio futuro y fortuna.
Me senté y miré hacia delante a través de la ventanilla. Mi antiguo entrenamiento policial se había puesto en marcha de nuevo: el oficio de seguir a un hombre sin que se notara. La parte más importante consistía en mantener la distancia, teniendo en cuenta que el hombre podía estar tanto detrás de ti como delante; o, como ahora, en el vagón siguiente. Lo veía a través de la ventanilla de la puerta, enfrascado en la lectura de su periódico. Eso me facilitaba las cosas, por supuesto. El hecho de tenerlo a la vista hacía que pensar en las incomodidades que en esos momentos estarían sufriendo los americanos me resultase más agradable. Scheuer casi había llegado a caerme bien, pero Hamer y Frei eran otra cosa. Me desagrada sobre todo Hamer, aunque sólo fuese por su arrogancia y porque parecía sentir un verdadero rechazo por los alemanes. Bueno, ya estábamos acostumbrados. Pero aun así me molestaba.
Sin mover la cabeza, moví los ojos hacia un lado, como el muñeco de un ventrílocuo. Llegábamos a la estación del Zoo y yo miraba el periódico del vagón siguiente para ver si lo doblaba, pero lo mantuvo abierto y continuó así a través de las estaciones de Tiergarten y Bellevue; pero en Lehrter, por fin, lo dobló y se levantó para apearse.
Bajó las escaleras y caminó hacia el norte, dejando Humboldt Harbour a su derecha. Había varias embarcaciones amarradas, formando una flotilla que se balanceaba suavemente en el agua azul acero del sector británico. Al otro lado de la misma rada se hallaba el hospital de la Charité y el sector ruso. A lo lejos se veía a varios alemanes orientales, o más posiblemente guardias fronterizos rusos, vigilando el puesto de control en la intersección de la Invalidenstrasse y el Canal. Pero nosotros caminábamos hacia el norte, por la Heide Strasse, hasta llegar al sector francés, y una vez allí doblamos otra vez a la derecha por la Fenn Strasse y el triángulo de la Wedding Platz. Me detuve un momento para contemplar las ruinas de la iglesia Dances, donde me había casado con mi primera esposa, y luego vi que mi hombre entraba en un edificio alto, en la parte sur de la Schulzendorfer Strasse, que daba a la vieja fábrica de cerveza abandonada.
No había tráfico en la plaza. Casi tan arruinados como los británicos, los franceses no disponían de dinero para gastárselo en la rehabilitación de los negocios alemanes de este barrio, y mucho menos en la restauración de una iglesia que fue levantada en acción de gracias por la supervivencia de su antiguo enemigo mortal, el káiser Guillermo I, que pudo salvar la vida tras un atentado en 1878.
Me acerqué al edificio en la esquina de la Schulzendorfer Strasse y miré hacia Chausse Strasse. El punto de cruce de la frontera, en la Liesenstrasse, estaba muy cerca de aquí, probablemente al otro lado del muro de la fábrica de cerveza. Miré los nombres en las placas de latón de los timbres y deduje que Erich Stahl se acercaba lo bastante a Erich Stallmacher para que nuestra operación clandestina pudiese funcionar como la habíamos planeado.
38
BERLÍN, 1954
Nos trasladamos a un pequeño y ruinoso piso franco en la Dreyse Strasse, al este del hospital Moabit, en el sector británico. Scheuer dijo que estaba lo más cerca del apartamento de Stallmacher que nos podíamos arriesgar a estar sin descubrir nuestro juego a los rusos o a los franceses. A los británicos sólo se les informó de que estábamos vigilando a un sospechoso de traficar en el mercado negro.
El plan era sencillo: yo, por ser berlinés, me pondría en contacto con el propietario del edificio de la Schulzendorfer Strasse y alquilaría uno de los apartamentos vacíos usando el apellido de soltera de mi esposa. El propietario, un abogado jubilado de Wilmersdorf, me mostró el apartamento -amueblado por él mismo-, que estaba mucho mejor por dentro de lo que parecía desde afuera. Me explicó que el edificio era propiedad de su esposa, Martha, que había muerto a causa de una bomba el año anterior, cuando visitaba la tumba de su madre en Oranienburg.
– Dicen que ni siquiera se enteró -me explicó Herr Schurz-. Una bomba americana de doscientos cincuenta kilos que llevaba casi diez años allí sin que nadie se hubiese dado cuenta. Un sepulturero que estaba a unos veinte metros de distancia cavando debió de golpearla con el pico.
– Sí que es mala suerte -comenté.
– Dicen que Oranienburg está lleno de bombas sin explotar. Verá, allí la tierra es blanda, con una capa de grava dura debajo. Las bombas penetraban en la tierra, pero no atravesaban la grava. -Se encogió de hombros y sacudió la cabeza-. Por lo visto, había muchos objetivos en Oranienburg.
Asentí.
– La fábrica Heinkel. Y una planta farmacéutica. Por no mencionar un laboratorio sospechoso de participar en las investigaciones para desarrollar la bomba atómica.
– ¿Está casado, Herr Handlöser?
– No, mi esposa murió de una neumonía. Llevaba enferma mucho tiempo, de modo que no fue una desgracia tan imprevisible como la que le ocurrió a su esposa.
Me acerqué a la ventana y miré a la calle.
– Es un apartamento grande para alguien que viva solo -opinó Schurz.
– Lo compartiré con un par de inquilinos para que me ayuden a pagar el alquiler -dije-. Si usted está de acuerdo. Unos caballeros de la Escuela Bíblica Americana.
– Me alegra oírle -dijo Schurz-. Es lo que todo el sector francés necesita ahora. Más americanos. Son los únicos que tienen dinero. Ya que hablamos de dinero.
Puse unos cuantos billetes en su mano ansiosa. Me entregó un juego de llaves, y luego volví al piso franco de la Dreyse Strasse.
– En lo que se refiere al casero -informé-, podemos mudarnos mañana.
– Supongo que no le dijo nada de Stall o Stallmacher -dijo Scheuer.
– Hice exactamente lo que usted me dijo. Ni siquiera pregunté por los vecinos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer?
– Nos instalaremos aquí y mantendremos el lugar bajo estrecha vigilancia -respondió Scheuer-. Esperaremos a que Erich Mielke venga a visitar a su papá y, cuando lo haga, entramos y nos presentamos.
Frei se rió.
– Hola, somos sus nuevos vecinos. ¿Podríamos convencerlos de que desertaran a Occidente? ¿A usted y su padre?
– ¿No han considerado la posibilidad de convertirlo en un espía de ustedes?
– No hay bastante presión. Nuestros jefes políticos quieren saber en qué están pensando los líderes de Alemania Oriental ahora mismo, no lo que pensarán de aquí a un año. Así que, en cuanto lo atrapemos, nos lo llevamos a Estados Unidos para sacarle toda la información que podamos.
– ¿Se han olvidando de la esposa de Mielke? ¿Gertrude, no? ¿No tienen un hijo? ¿Frank? Seguramente no querrá dejarlos.
– No los hemos olvidado en absoluto -explicó Scheuer-. Pero yo diría que Erich sí. Según lo que sabemos de él, no es uno de esos tipos con sentimientos. Además, siempre puede solicitar que vengan a Occidente. No hay una pared que les impida hacerlo.
– ¿Y qué pasaría si no quisiera desertar?
– Bien… En ese caso, mala suerte.
– ¿Lo secuestrarían?
– No es ésa la palabra que utilizamos -me explicó Scheuer-. La Constitución norteamericana permite algunas excepciones políticas a las normas legales del proceso de extradición. Pero dudo que nada de esto tenga mucha importancia. Tan pronto como nos vea a nosotros cuatro, sabrá que el juego ha terminado y que no tiene elección.
– ¿Y cuándo se lo lleven? ¿Entonces qué?
Scheuer sonrió.
– Ni siquiera quiero pensar en eso hasta que lo hayamos atrapado, Günther. Mielke es la gran ballena blanca para la CIA en Alemania. Si lo pescamos, tendremos aceite suficiente para quemar en nuestras lámparas para saber qué estamos haciendo en este país durante muchos años. Quizá la Stasi nunca se recupere de un golpe como éste. Incluso podría ayudarnos a ganar la Guerra Fría.
– Tiene toda la razón -afirmó Hamer-. Mielke es la pieza clave. Hay muy poco que ese cabrón no sepa de los planes comunistas en Alemania. ¿Invadirla? ¿Quedarse en su lado de la cerca? ¿Hasta qué punto están preparados para defender el terreno que ya han ganado? ¿Hasta qué punto es independiente de Moscú el gobierno de Alemania Oriental?
Frei me palmeó en un hombro con un gesto amistoso.
– Günther, viejo amigo, ayúdenos a capturar a ese cabrón y habrá solucionado el resto de su vida, ¿me oye? Cuando Ike acabe de darle las gracias, se sentirá más americano que nosotros, amigo.
Hamer frunció el entrecejo.
– ¿No crees que ya va siendo hora de que Günther consiga más información de su amiga? ¿Mielke viene los fines de semana? ¿Viene a principios o a finales de mes? Podríamos estar en aquel apartamento durante semanas esperando a que ese maldito boche se presente.
Pero Scheuer sacudía la cabeza.
– No, es mejor que dejemos las cosas como están. Además, creo que Günther ya ha rebasado los límites de su amistad con esa señora. Si sigue haciéndole preguntas sobre Mielke, es probable que ella comience a preguntarse quién le interesa más, si ella o él. No quiero que se ponga celosa. Las mujeres celosas hacen cosas imprevisibles.
Se acercó a la ventana del piso franco, apartó la cortina blanca y gris y miró a la calle mientras una ambulancia pasaba por la Bendlerstrasse en dirección al hospital, con la sirena sonando furiosa.
– Eso me recuerda una cosa -dijo Scheuer. Se volvió para mirar a Frei-. ¿Has conseguido la ambulancia?
– Sí.
– No es para nosotros. -Scheuer me miró-. Es para el paquete.
– Se refiere a Mielke.
– Así es. De ahora en adelante no volveremos a usar ese nombre. No hasta que lo tengamos en un ala privada del hospital del ejército norteamericano en Lichterfelde.
– Supongo que a él también le inyectarán tiopental sódico.
– Sólo si nos vemos obligados a hacerlo.
– No es que esté racionado -señaló Frei.
Hamer se rió.
– Al menos para nosotros.
– Por cierto -dije-, siéntanse libres de pagarme cualquiera de estos días.
– Ya recibirá su sucio dinero -contestó Hamer.
– Eso ya lo he oído antes -Dirigí una sonrisa sarcástica hacia Hamer y después miré a Scheuer-. Oiga, lo único que pido es ver una carta de esos bancos suizos que le tratan a uno como si fuera un número. Sólo quiero lo que es mío.
– ¿Cómo lo consiguió? -preguntó Hamer.
– Eso no es de su incumbencia, Hamer. Pero, ya que lo pregunta con tanta cortesía, le diré que lo gané jugando. En La Habana. Puede pagarme los veinticinco mil como una gratificación, siempre y cuando recoja el paquete.
– En el juego. Sí, claro.
– Cuando me detuvieron en Cuba, tenía un recibo que lo demostraba.
– También las SS, cuando robaron a los judíos -afirmó Hamer.
– Si está sugiriendo que es así como conseguí el dinero, se equivoca. De la misma manera en que está equivocado en casi todo lo demás, Hamer.
– Recibirá su dinero -dijo Scheuer-. No se preocupe. Todo está controlado.
Asentí, no porque le creyese, sino porque quería que él creyese que era el dinero lo que me motivaba a actuar, cuando en realidad no era así. Ya no. Estrujé el caballo negro en el bolsillo de mi pantalón y decidí imitar su movimiento en el tablero. Desplazarme en oblicuo a un lado antes de saltar dos casillas hacia adelante. En una posición cerrada, ¿qué otra cosa podía hacer?
39
BERLÍN, 1954
A la tarde siguiente, con nuestras maletas y bolsas preparadas -la mía era la más pequeña- nos disponíamos a dejar la pensión de la Dreyse Strasse y trasladarnos al piso de la Schulzendorfer Strasse. Ninguno de nosotros lamentaba que nos marcháramos de allí. La casera era propietaria de varios gatos y estos no tenían mucha afición a mear fuera de casa; incluso con las ventanas abiertas, el lugar olía como una residencia de ancianos. Nos metimos en una furgoneta VW casi nueva con nuestro equipaje y el equipo. Scheuer se sentó al volante y yo lo hice en el asiento del pasajero para guiarlo, mientras Hamer y Frei rebotaban en la parte de atrás con las maletas y se quejaban a voz en cuello. A cierta distancia nos seguía la ambulancia con lo que Scheuer llamaba «seguridad»: matones de la CIA con armas y aparatos de radio de onda corta. Según el plan de Scheuer, la ambulancia aparcaría a poca distancia de la Schulzendorfer Strasse y, llegado el momento, estos hombres estarían preparados para ayudarnos a capturar a Erich Mielke.
Le dije a Scheuer que condujese hacia al norte por la Perleberger Strasse, con la intención de cruzar el canal en Fennbrücke, pero un edificio en la esquina de la Quitzowstrasse se había derrumbado sobre la calle y la policía local y la brigada de bomberos nos obligaron a ir al sur por la Heide Strasse.
– Será mejor no cruzar el canal por Invalidenstrasse -advertí a Scheuer-. Por razones obvias.
Invalidenstrasse, en el lado oriental del canal, era territorio de la República Democrática Alemana, y una furgoneta casi nueva llena de americanos -por no mencionar una ambulancia con hombres armados- atraería una atención indeseada por parte de los Grepos.
– Vaya al oeste por Invalidenstrasse, hasta Old Moabit, y luego a la derecha, por Rathenower Strasse. Cruzaremos el canal por el puente Föhrer. Si es que todavía está allí. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve por aquí. Cada vez que vengo a Berlín parece distinto que la vez anterior.
Scheuer gritó a los dos que iban en la parte de atrás.
– Es por eso que Günther va en este asiento. Para decirnos por dónde tenemos que ir.
– Yo también sé a dónde me gustaría decirle que se fuese -protestó Hamer.
Scheuer me sonrió.
– No le cae bien -dijo.
– No importa. A mí me pasa lo mismo con él.
En Rathenower pasamos por delante de un edificio muy grande en forma de estrella y aspecto severo que se alzaba a nuestra izquierda.
– ¿Qué es aquello? -me preguntó.
– La cárcel de Moabit -respondí.
– ¿Y el otro edificio?
Se refería a un gran edificio casi en ruinas al norte de la prisión, una enorme fortaleza que se prolongaba hacia al oeste por Turm Strasse, a lo largo de unos cien metros.
– ¿Aquello? -Sonreí-. Allí es donde comenzó toda esta asquerosa historia. Es la Corte Criminal Central. En mayo de 1931 había coches de la policía aparcados a lo largo de toda la calle. Y polis en todas partes, dentro y fuera del edificio. Pero la mayoría se quedaron fuera, porque era donde las secciones de asalto nazis se habían congregado. Un par de miles de personas. Quizá más. Los periodistas se apelotonaban ante las grandes puertas de la entrada.
– Se estaba celebrando un juicio importante, ¿verdad?
– El juicio del Eden Dance Palace -respondí-. En realidad, era un caso rutinario. Cuatro nazis habían intentado asesinar a unos cuantos comunistas en una sala de baile. En 1931, aquello era algo que ocurría casi todos los días. No, era el testigo de la fiscalía lo que le confería tanta importancia a aquel caso, y por eso había tantos polis y nazis presentes. El testigo era Adolf Hitler, y el abogado de la fiscalía quería demostrar que Hitler era la fuerza maligna que había detrás de toda esa violencia de los nazis contra los comunistas. Hitler siempre estaba proclamando públicamente su compromiso con la ley y el orden, y la fiscalía quería demostrar que era mentira. Así que citaron a Hitler como testigo.
– ¿Estuvo usted allí?
– Sí. Pero yo estaba más interesado en los cuatro acusados y en lo que podían declarar sobre otro asesinato que estaba investigando. Pero le vi, sí. Tal vez iba a ser la única ocasión en que Hitler tendría que responder de sus crímenes ante un tribunal. Llegó a la sala vestido con un traje azul, y durante varios minutos se comportó como un ciudadano respetuoso con la ley. Pero poco a poco, a medida que avanzaba el interrogatorio, comenzó a contradecirse y a perder la compostura. Las SA, proclamó, tenían prohibido cometer o provocar actos de violencia. Muchas de sus respuestas provocaron incluso la risa del público. Por último, después de declarar durante cuatro horas, Hitler perdió el control y comenzó a gritarle al abogado que lo interrogaba. Que resultó ser judío.
»Ahora bien, de acuerdo con la ley alemana, el juramento se pronuncia después de prestar declaración, no antes. Cuando Hitler juró que había dicho la verdad -que buscaba acceder al poder político por medio de métodos legales y democráticos- fueron muy pocos los que le creyeron. Yo sé que no le creí. Estaba claro para cualquiera de los que estábamos allí que Hitler era cómplice de la violencia de las SA, y supongo que se podría decir que fue entonces cuando comprendí que nunca podría llegar a ser un nazi ni creer a un mentiroso furibundo como Hitler.
– ¿A qué se refiere al decir que fue ahí donde comenzó toda esta historia?
– La historia de Mielke. O mejor dicho, mi historia con Mielke. Si yo no hubiese estado aquel día en la Corte Criminal Central quizá no habría pensado que valía la pena ir a la cárcel de Tegel, un par de semanas más tarde, para interrogar a uno de los cuatro acusados de las SA. Si no hubiese ido a Tegel aquel día, tal vez no habría visto a unos hombres de las SA salir de un bar en Charlottenburg y no los hubiese seguido. En cuyo caso, nunca hubiese visto a Erich Mielke ni le hubiera salvado la vida. Es a eso a lo que me refiero.
– Por todo lo que ocurrió después -señaló Hamer-, todo habría ido mejor si hubiera dejado que lo matasen.
– En ese caso nunca hubiese tenido el placer de conocerle, agente Hamer.
– Olvídese del «agente», Günther -intervino Scheuer-. A partir de ahora todos somos «señor», ¿de acuerdo?
– ¿Eso incluye a Herr Hamer?
– Siga tocándome las narices, Günther, arrogante cabrón alemán -dijo Hamer-, y verá dónde acaba. Casi estoy deseando que Erich Mielke no aparezca. Sólo para ponerlo a usted en su sitio. Por no mencionar el placer de que se quede sin sus veinticinco mil dólares.
– Vendrá -afirmé.
– ¿Cómo está usted tan seguro? -preguntó Hamer.
– Porque ama a su padre, por supuesto. No espero que comprenda algo como eso, Hamer. Primero tendría que saber quién es su padre.
– ¡Hamer! -dijo Scheuer-. Le ordeno que no responda. ¡Günther, ya está bien! -Señaló al frente-. ¿Y ahora hacia dónde vamos?
– Primero a la izquierda, por la Quitzow Strasse, y después a la derecha por la Putlitzstrasse.
Nos dirigimos hacia el oeste dejando el Ringbahn a nuestra derecha, con el pequeño tren rojo y amarillo traqueteando hacia la estación de Putlitzstrasse a lo largo del arcén verde y por las vías llenas de hierbajos. La estación de ladrillo rojo, con su gran ventana arqueada y la torre, parecía más una abadía medieval que una estación de ferrocarril.
Anochecía deprisa, y a la débil luz verdosa de las farolas del Föhrer Brücke, que parecían mantis religiosas, entramos en Wedding. Con sus plantas textiles, destilerías de cerveza y enormes fábricas de electrónica, Wedding había sido el corazón industrial de Berlín y un baluarte comunista. En 1930, el cuarenta y tres por ciento de los electores de Wedding, muchos de ellos abocados al paro a causa de la Gran Depresión, habían votado por el KPD. Una vez había sido uno de los bezirks más superpoblados de Berlín; ahora, sin mostrar ninguna señal del resurgir económico que había llegado al sector americano, Wedding parecía casi desierto, como si todo se lo hubiesen llevado los barcos de los conquistadores. En realidad, Berlín siempre se va a la cama temprano, sobre todo en invierno, pero nunca al atardecer.
Scheuer golpeó el volante entusiasmado cuando entramos en la Trift Strasse.
– No me puedo creer que de verdad vayamos a pillar a ese tipo -dijo-. Vamos a atrapar a Mielke.
– ¡Joder, sí! -añadió Frei, y gritó de alegría.
Los tres formaban un equipo de baloncesto, e intentaban darse ánimos ante un partido importante.
– Si usted supiese, Günther -añadió Scheuer-, lo que este tipo es capaz de hacer. Le gusta torturar a las personas él mismo. ¿Lo sabía?
Sacudí la cabeza.
– Les Bauer -continuó Scheuer-, miembro del partido desde 1932, fue arrestado en 1950 y Mielke lo apaleó como a un perro. Los rusos sentenciaron a Bauer a muerte, y la única razón por la que está vivo es porque Stalin murió. Y Kurt Müller, jefe del KPD en Baja Sajonia: la Stasi lo atrajo a Berlín Occidental para una reunión del partido y luego lo acusó de ser un trotskista. Mielke también lo torturó. El pobre Müller ha pasado los últimos cuatro años en una celda de aislamiento, en la prisión de la Stasi en Halle. La llaman el Buey Rojo. No quiera saber lo que Mielke les ha hecho a los agentes de la CIA que han capturado. Mielke podría ser un auténtico carnicero de la Gestapo. Dicen que tiene un busto de Dzerzhinsky en su despacho. ¿Lo sabía? El primer jefe de la policía secreta bolchevique. Créame, este tipo hace que su amigo Heydrich parezca un aficionado. Si pillamos a Mielke podremos desmontar toda la Stasi.
Eso, o algo parecido, ya lo había oído antes, y prácticamente no me importaba. Ésta era su guerra, no la mía. Al fin y al cabo, la Stasi consideraba a los «fascistas» de la CIA igual de peligrosos.
Cuando nos acercábamos al final de la Trift Strasse le dije a Scheuer que doblase a la derecha por la Müller Strasse.
– Ahí está la Wedding Platz -dije.
Al acercarnos al edificio de apartamentos en la esquina de la Schulzenstrasse, Hamer, arrodillado detrás de nosotros, comentó:
– Vaya pocilga. No me puedo imaginar que alguien quiera cambiar una casa en Schönwalde para vivir aquí.
Scheuer, que ya había estado en el piso, le comentó:
– En realidad, por dentro no está mal.
– Bueno, pero sigo sin entenderlo.
Me encogí de hombros.
– No lo entiende porque no es berlinés, Hamer. El padre de Erich Mielke ha vivido en este barrio toda su vida. Lo lleva en la sangre. Es como pertenecer a una tribu o una banda. Para un viejo comunista berlinés como Stallmacher éste es el centro del comunismo alemán. No el cuartel general de la policía en Berlín Oriental. No me extrañaría nada que aún conservara algunos viejos amigos en estas mismas calles. Eso es importante para los berlineses. La comunidad. No espero que usted encuentre mucho de eso allá de donde viene. Hay que confiar en los vecinos para ser un buen vecino.
Scheuer aparcó la furgoneta y se volvió en el asiento. Unos pocos metros más allá, la ambulancia cargada con nuestros escoltas hizo lo mismo.
– Muy bien, escúchenme -dijo Scheuer-. Ésta es una misión de vigilancia. Puede que tengamos que pasar bastante tiempo aquí antes de que aparezca Erich hijo. Nadie debe mencionar la Compañía. Una vez más, no hay nombres de la Compañía ni lenguaje de la Compañía. Nadie dice tacos. De ahora en adelante somos miembros de una escuela bíblica americana. Y lo primero que sacaremos de esta furgoneta es una caja de biblias. ¿De acuerdo? Vamos allá y pillemos a ese cabrón.
Cuando entramos en el edificio y subimos por las escaleras de piedra casi deseé que Erich Mielke no viniese nunca y que todo pudiese volver a ser como antes. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era debido al esfuerzo de subir dos pisos cargando una caja de biblias en mis brazos, o había algo más? En mi imaginación ya veía la escena que nos esperaba y sentía remordimientos. Me dije a mí mismo que si hubiese permanecido en Cuba, no hubiese acabado en manos de la CIA y todo esto podría haberse evitado. Ahora podría estar leyendo un libro en mi apartamento del Malecón, o disfrutando de los placeres que podía ofrecerme el cuerpo de Ornara en Casa Marina. ¿El señor Greene todavía estaría allí sopesando pechos? Algunas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo bien que estamos cuando estamos bien. Por primera vez en mucho tiempo me pregunté por la pobre Melba Marrero, la chica rebelde que le había disparado al marinero en el barco. ¿Estaría en una prisión estadounidense? Por su bien, esperé que sí. ¿O la habrían devuelto a La Habana, a merced de la corrupta policía local, como ella temía? En ese caso, lo más probable era que estuviese muerta.
¿Qué estaba haciendo aquí?
– ¿Por qué tuvo que sugerir biblias? -protestó Hamer en voz alta, mientras dejaba la caja que había cargado en el rellano, delante de la puerta del apartamento de la primera planta. Miró la puerta con odio y disgusto-. ¿Está seguro de este lugar, Günther? He visto chabolas con mejor aspecto.
– Por si le interesa -respondí-, hay una muy bonita vista de la fábrica de gas desde la ventana del salón.
Pero en mi imaginación sólo veía a los funcionarios de la CIA rodeando a Mielke cuando llegara para visitar a su padre, y sólo oía su burlón placer mientras lo sujetaban, le ponían las esposas en las muñecas, le tapaban la cabeza con una bolsa de lona y lo hacían caer al suelo. Quizá le darían puntapiés y lo insultarían, de la misma manera que me habían pateado e insultado a mí. Comprendí que había acabado convirtiéndome en la cosa que más aborrecía; que había cruzado la línea invisible de la decencia y el honor: estaba a punto de convertirme en el fascista que siempre había detestado ser.
– Deja de quejarte -dijo Scheuer, que miró ansioso escaleras arriba al rellano donde creía que estaba el apartamento de Eric Stallmacher.
Saqué el juego de llaves que me había dado el casero y metí una en la fuerte cerradura Dom. La llave giró y abrí la pesada puerta gris. Un fuerte olor a cera para abrillantar el suelo invadió nuestras narices cuando entramos en el apartamento. Esperé en el largo pasillo hasta que entró el último de los americanos y luego cerré la puerta. Eché la llave con mucho cuidado.
– ¡Qué demonios…! -La voz del agente Hamer sonó temblorosa.
El agente Scheuer se volvió hacia la puerta cerrada y fue abatido por un golpe de una pistola Makarov en la nuca.
El agente Frei ya estaba esposado. Su rostro estaba pálido y mostraba una expresión preocupada.
Había seis de ellos esperándonos en el apartamento. Vestían trajes grises baratos, camisas oscuras y corbatas. Todos iban armados con pistolas; automáticas soviéticas con cachas de plástico barato, pero no por ello menos letales. Sus rostros eran impasibles, como si también estuviesen hechos de plástico ruso barato, fabricado en serie por alguna fábrica desmontada de Alemania y vuelta a montar en la orilla oriental del Volga. Tan fríos como el agua de aquel río eran sus ojos grises y azules, y por un momento me vi a mí mismo reflejado en ellos: polis haciendo su trabajo; no sentían ningún placer en practicar detenciones, pero lo hacían con la rapidez y eficiencia de profesionales bien preparados.
Los tres americanos ya no podían decirme nada, porque tenían la boca llena de tela y tapada con esparadrapo, de forma que sólo podían dirigirme sus mudos reproches a través de sus ojos llorosos, lo cual no era menos amargo. Tampoco podían decirme nada porque ya se los llevaban esposados escaleras abajo: cada uno entre dos hombres de la Stasi, como si los llevasen a un pelotón de fusilamiento. De haber podido hablar con ellos, quizá podría haber aducido en mi defensa los malos tratos que me habían infligido durante meses, por no hablar de mi deseo de librarme de su control e influencia, pero no parecía el momento más apropiado para hacerlo. Podría haberles hablado también sobre la incuestionable suposición que tienen todos los americanos de que la razón siempre está de su parte -incluso cuando hacen algo malo-, y la irritación que el resto del mundo sentía al verse juzgado por ellos; pero tal vez habría sido un poco exagerado por mi parte. No era sólo porque no me gustaba que me juzgasen; para un alemán de cincuenta años, eso era algo inevitable. Se trataba de que no tenía por qué agradecerles lo que se suponía que los americanos habían hecho por nosotros, porque estaba muy claro para mí, y para muchos otros alemanes, que en realidad lo habían hecho sólo por ellos mismos. Además, ¿no habían intentado ellos darle el mismo tratamiento a Mielke?
– ¿Dónde está? -le pregunté a uno de los hombres de la Stasi.
– Si se refiere al camarada general -respondió el agente-, está esperando afuera.
Lo seguí fuera del apartamento y por las escaleras, preguntándome cómo iban a arreglárselas con los hombres de la escolta que iban en la ambulancia de la CIA, o si ya se habrían ocupado de ellos. Antes de llegar a la planta baja, pasamos por una puerta que llevaba a la parte de atrás del edificio y bajamos por una escalera de incendios al patio, que tenía el tamaño de una pista de tenis y estaba rodeado por los cuatro costados por altos edificios negros, la mayoría de ellos en ruinas.
Cruzamos el patio y, a la luz menguante del anochecer, pasamos por una puerta de madera baja en la pared de la vieja fábrica de cerveza Schulzendorfer. Bajo mis pies los adoquines estaban sueltos y en algunos lugares había grandes charcos de agua. La luna se reflejaba en uno de ellos como una moneda de plata perdida. Los tres americanos no ofrecían resistencia y, a mis experimentados ojos, ya parecían haber adquirido el comportamiento obediente de los prisioneros de guerra, con la cabezas gachas y paso pesado y tambaleante. Un pequeño arroyo tributario del río Spree bordeaba el patio, cada vez más angosto. En el extremo sur se erguía un edificio con las ventanas rotas y altos hierbajos que crecían en el tejado; en la pared ladrillo destacaba un descolorido anuncio de dentífrico Chlorodont. Hubiese necesitado un tubo entero de aquello para quitarme el mal sabor de boca. Dentro de la palabra «diente» había una puerta, y uno de los hombres de la Stasi la abrió. Entramos en un edificio que olía a humedad y probablemente a algo peor. El jefe del equipo avanzó hasta una de las ventanas sucias y miró con mucho cuidado la calle.
Esperó con cautela casi cinco minutos, y después de consultar su reloj, sacó una linterna y la apuntó al edificio opuesto. Casi de inmediato su señal fue respondida por tres destellos cortos de una pequeña luz verde, y al otro lado de la calle se abrió una puerta. Los tres prisioneros americanos fueron llevados al otro lado, y sólo cuando asomé la cabeza fuera de la puerta comprendí que estábamos en Liesenstrasse, y que el edificio del lado opuesto de la calle se encontraba en el sector ruso.
En el momento en que empujaron al último de los tres americanos al interior del edificio, a través de la oscuridad que ahora lo envolvía todo, pude ver una figura oronda que permanecía de pie en el umbral. Miró a un lado y a otro de la calle, y luego me hizo una seña.
– Ven -dijo-. Rápido.
Era Erich Mielke.
40
BERLÍN, 1954
Era más bajo de lo que recordaba y también más fornido; se trataba de un hombre poderoso y bien plantado sobre sus pies, con aspecto de boxeador. Tenía el pelo corto y ralo. Trató de esbozar una sonrisa que pareció más una mueca sardónica, o como quiera que se llame cuando un hombre puede reírse de cosas que a las demás personas no les parecen en absoluto divertidas.
– Ven -repitió-. Todo está en orden. No corres ningún peligro.
La voz era más profunda y rasposa de lo que recordaba. Pero el acento era casi el mismo de siempre: un berlinés truculento y carente de educación. No daría nada por la suerte de los tres americanos cuando fuesen interrogados por este hombre.
Miré a un lado y a otro de la Liesenstrasse. La ambulancia con los matones de la CIA no se veía por ninguna parte y con toda probabilidad pasarían horas antes de que descubriesen que el equipo de agentes a los que se suponía debían proteger, habían sido secuestrados delante mismo de sus narices. Había que admitirlo, la operación de la Stasi había sido tan limpia como un huevo acabado de poner. En realidad, había sido mi propio plan, si bien había sido idea de Mielke suministrar un guardia fronterizo de Alemania Oriental que se pareciese a su propio padre para que la CIA lo siguiese y nos condujese al apartamento de la Schulzendorfer Strasse donde el equipo de secuestradores de la Stasi los estaría esperando.
La calle estaba despejada pero, en la oscuridad, todavía titubeé antes de cruzarla.
La voz de Mielke reflejaba un tono de impaciencia. Nosotros los berlineses podemos mostrarnos impacientes hasta con un recién nacido.
– Ven, Günther -dijo-. Si tuvieses algo que temer de mí ya estarías esposado como esos tres fascistas, o muerto.
Debía reconocer que lo que decía era cierto, así que crucé la calle.
Mielke vestía un traje azul que parecía de mucha mejor calidad que los trajes que vestían sus hombres. Desde luego, sus zapatos parecían muy caros. Parecían hechos a medida. El nudo de la corbata, muy bien hecho, destacaba sobre la camisa azul claro. Su gabardina seguramente era británica.
Estaba de pie en el umbral de una vieja floristería. Las ventanas estaban tapiadas, pero en el suelo, cubierto de cristales rotos, había una lámpara que daba luz suficiente para ver los jarrones con flores petrificadas o vacíos. A través de una puerta abierta al fondo de la tienda se veía un patio, y al final del patio había una sencilla furgoneta gris aparcada en la que, supuse, habrían metido a los tres agentes americanos. La tienda olía a hierbas y a meadas de gatos, un poco como la pensión que habíamos dejado hacía unos momentos. Mielke cerró la puerta y se puso una gorra de cuero que añadía el adecuado toque proletario a su aspecto. Aunque había un candado de gran tamaño, no cerró la puerta, de lo cual me alegré. Era más joven que yo y probablemente iba armado, y yo no tenía ningún interés en salir de allí por las malas.
Nos sentamos en un par de sillas de madera que habían pertenecido al vestíbulo de alguna iglesia.
– Me gusta tu despacho -dije.
– Es muy conveniente para el sector francés -comentó-. La seguridad aquí prácticamente no existe, y es el punto perfecto para ir y venir entre nuestro sector y el suyo sin que nadie se entere. Por extraño que resulte, recuerdo haber venido a esta floristería cuando era un crío.
– Nunca me pareciste un tipo romántico.
Él sacudió la cabeza.
– Hay un cementerio al final de la calle. Un pariente de mi viejo está enterrado allí. No me preguntes quién. No lo recuerdo.
Sacó un paquete de Roth-Handel y me ofreció uno.
– Yo no fumo -dijo-. Pero supuse que quizás estarías nervioso.
– Muy amable por tu parte.
– Puedes quedarte con el paquete.
Arranqué un poco de tabaco de un extremo del cigarrillo y lo apreté bien entre el pulgar y el índice, como haces cuando no te gusta el sabor. No me gustaba, pero un cigarrillo era un cigarrillo.
– ¿Qué les pasará a los tres americanos?
– ¿Te preocupa lo que pueda pasarles?
– Para mi sorpresa, sí. -Me encogí de hombros-. Puedes llamarlo conciencia culpable, si te apetece.
Se encogió de hombros.
– Lo pasarán bastante mal mientras averigüemos qué saben. Pero acabaremos por intercambiarlos por alguno de nuestros propios hombres. Son demasiado valiosos como para enviarlos a la guillotina, si es eso lo que estás pensando.
– No me digas que todavía la usáis.
– ¿La guillotina? ¿Por qué no? Es un sistema rápido. -Sonrió con crueldad-. Una bala es algo así como el perdón para los enemigos del Estado. Es mucho más rápida que la silla eléctrica. El año pasado Ethel Rosenberg tardó veinte minutos en morir. Dijeron que su cabeza ardió antes de que muriera. Así que dime, ¿qué es más humano? ¿Los dos segundos que tarda en caer la hoja de la guillotina o los veinte minutos en la silla de Sing Sing? -Sacudió la cabeza de nuevo-. No. Tus tres americanos no están esperando el reparto del pan.
Al ver mi expresión de desconcierto, añadió:
– Para no causar a nuestra ciudadanía una alarma innecesaria, enviamos nuestra guillotina a recorrer la República Democrática Alemana en una furgoneta de reparto del pan, de una panadería en Halle. Pan integral. El mejor para la salud.
– El mismo Erich de siempre. Siempre tuviste un extraño sentido del humor. Recuerdo una vez, en el tren a Dresde, que casi me muero de la risa.
– Creo que en aquella ocasión fuiste tú el último en reír. Me impresionó cómo manejaste el asunto. Matar a aquel ruso no era cosa fácil. Pero todavía me impresionó más lo que hiciste después. Cómo le entregaste el dinero a Elisabeth. Para ser sincero, hasta que recibí tu carta no tenía ni idea de que tú y ella habíais sido amigos. En cualquier caso, sospecho que la mayoría de los hombres se hubiesen quedado con el dinero.
»Eso me hizo pensar. Me pregunté a mí mismo qué clase de hombre haría semejante cosa. Desde luego, un hombre que no era el fascista que yo había creído que eras. Un hombre con cualidades ocultas. Un hombre que quizá podría llegar a serme útil. Puede que no estés al corriente de esto, pero hace tres o cuatro años intenté ponerme en contacto contigo, Günther. Para que hicieras un trabajo para mí. Descubrí que habías desaparecido. Incluso oí que te habías marchado a Sudamérica, como todos aquellos cabrones nazis. Así que cuando Elisabeth apareció en mi despacho en Hohenschönhausen con tu carta me llevé una sorpresa muy agradable. Me sorprendí más cuando leí tu carta, por la tremenda audacia de tu propuesta. Si me permites que te lo diga, era una estratagema digna de un auténtico maestro de espías, y te felicito por haberlo conseguido. Y lo que es más, delante de las mismas barbas de los americanos. Ésa es la mejor parte. Tardarán mucho en perdonarte.
No dije nada. No había mucho que decir, así que chupé mi cigarrillo y esperé el final. Aquella era la parte que todavía no se había decidido. ¿Qué haría él? ¿Mantendría su parte del compromiso, como había prometido en su propia carta? ¿Me traicionaría como antes? ¿Qué otra cosa me merecía? Yo, el hombre que acababa de traicionar a otros tres hombres.
– Por supuesto, Elisabeth es la razón por la que sabía que podía confiar en ti, Günther -confirmó Mielke-. Si de verdad hubieses sido una creación de los americanos, les hubieses dicho dónde vivía ella y la hubiesen puesto bajo vigilancia. Con la intención de quemarme.
– ¿Quemarte?
– Es como lo llamamos cuando permites que alguien, alguien en los círculos de inteligencia, sepa que tú lo sabes todo de ellos, y que toda su vida se ha convertido en humo. Quemado. También cuando no permites que se enteren.
– Bueno, entonces, supongo que ellos ya habían intentado quemarte.
Parte de lo que le estaba diciendo ahora ya se lo había explicado en la carta que Elisabeth había enviado: cómo la CIA me había preparado para venderle al SDECE, la idea de que Mielke había sido primero un espía de los nazis y más tarde un espía de la CIA, y cómo al mismo tiempo les hice suponer que podía ser capaz de identificar a aquel traidor francés llamado Edgard de Boudel, que había trabajado para el Viet Minh en Indochina. Pero sobre todo se lo volví a decir con la intención de obtener respuestas a algunas de mis propias preguntas.
– Los americanos tienen la idea de que hay un espía comunista infiltrado en la cúpula de la inteligencia francesa y que él podría estar más inclinado a creer lo que les dije, acerca de que tú estabas jugando con dos barajas, si me mostraba capaz de identificar a Edgard de Boudel cuando llegase a Friedland como uno de los liberados de un campo de prisioneros de guerra soviético.
– Pero los americanos abandonaron la idea cuando tú les dijiste lo que pensabas: que creías haber encontrado la manera de que ellos pudieran echarme el guante -dijo Mielke-. ¿Es así?
Asentí.
– Es probable que eso deje tu reputación impoluta.
– Esperemos que sí.
– ¿Hay algún espía infiltrado en la cúpula de la inteligencia francesa?
– Varios -admitió Mielke-. Es como si me preguntases si hay comunistas en Francia. O si Edgard de Boudel de verdad combatió para las SS alemanas y después para el Viet Minh.
– ¿Lo hizo?
– Oh sí. Es una vergüenza que los americanos hayan tenido que decírselo ahora a los franceses. Alguien en el GVL -la nueva organización de inteligencia de Gehlen – tuvo que decírselo. Verás, llegamos a un acuerdo con el GVL y con el canciller Adenauer. El gobierno alemán permitiría que Edgard de Boudel volviese a Alemania a cambio de devolvernos a uno de los nuestros. El asunto funciona así: De Boudel tiene un cáncer que no se puede operar, pero el pobre tipo quiere morir en su Francia natal y ésa parecía ser la mejor manera de hacerlo. Devolverlo de nuevo a Alemania formando parte de una repatriación de prisioneros de guerra, y luego a Francia sin que nadie protestase.
– No parece haber mucho amor entre la CIA y el GVL de Gehlen -opiné.
– Eso parece.
– El hijo alemán parece haberle dado la espalda a su padre americano.
– Sí, por supuesto -asintió Mielke-. Es extraño, pero tú y Elisabeth sois las dos únicas personas que conocíais a mi padre. Ése fue un auténtico toque genial, amigo mío. Porque resulta que mucho de lo que imaginaste es verdad. En realidad no nos vemos mucho.
– ¿Vive en el Este?
– En Potsdam. Siempre se está quejando. Es curiosa tu sugerencia de que él volviese a vivir en Berlín Occidental porque es casi cierta. Claro que tú eres un berlinés. Tú sabes cómo son estas cosas. «Yo no tengo amigos en Postdam», dice. Siempre la misma queja. Y yo le digo: «Mira, papá, no hay nada que te impida ir a Berlín Occidental, ver a tus amigos y volver a casa». Por curioso que parezca, los amigos, sus amigos, creían que yo había muerto. Es lo que le dije a papá que les.contase, allá por 1937. Le dije: «Ve a ver a tus amigos con toda tranquilidad en el Oeste y vive tranquilo en el Este. No hay ningún muro ni nada por el estilo». Por supuesto, desde que cerraron la frontera interior ha comenzado a sospechar que lo mismo podría llegar a pasar aquí en Berlín. Que se quedará atrapado en el lado malo. -Mielke suspiró-. Había otros motivos. Motivos entre padre e hijo. ¿Tu padre todavía vive?
– No.
– ¿Te llevabas bien con él cuando vivía?
– No. -Sonreí con tristeza-. Nunca supimos por qué.
– Entonces ya sabes cómo es eso. Mi padre es el tipo de comunista alemán muy a la antigua, y créeme, son los peores. Fue la huelga de trabajadores del año pasado lo que lo cambió de verdad. La mayoría eran alborotadores, elementos contrarrevolucionarios y algunos provocadores de la CIA. Pero papá no lo veía así.
Dejé caer la colilla al suelo y Mielke la aplastó con el tacón de su zapato, como si fuese la cabeza de un elemento contrarrevolucionario.
– Veo que estamos siendo sinceros el uno con el otro -dijo-. Pero hay algo que no entiendo.
– Adelante.
– ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué los traicionaste? No eres comunista, del mismo modo que no eras nazi. Entonces, ¿por qué?
– Ya me hiciste antes esa misma pregunta, ¿no lo recuerdas?
– Sí que lo recuerdo. Pero sigo sin entenderlo.
– Podrías decir que después de pasar de una prisión americana a otra comencé a odiarlos. Lo podrías decir pero no sería la verdad. Por supuesto, las mejores mentiras contienen una parte de verdad, así que no es del todo falso. Luego podrías decir que no comparto su visión del mundo, y eso tampoco sería del todo falso. En algunos aspectos los admiro, pero me desagrada la manera que tienen de actuar en contra de sus propios ideales. Creo que me gustarían más si fuesen como todos los demás pueblos. En cambio, predican sobre la magnificencia de su puta democracia y el poder de sus libertades constitucionales, mientras que al mismo tiempo intentan follarse a tu esposa y robarte la cartera. Cuando era poli, las sentencias más severas se dictaban contra las personas de las que más se esperaba y que resultaban ser unos ladrones. Abogados, policías, políticos, personas con cargos de responsabilidad. Los americanos son como ellos. Son ladrones que tendrían que haberlo sabido.
»Podrías decir también que estoy cansado de todo este condenado asunto. Durante veinte años me han obligado a trabajar para personas que no me gustaban. Heydrich, el SD, los nazis, el CIC, los Perón, la mafia, la policía secreta cubana, los franceses, la CIA… Lo único que quiero hacer es leer el periódico y jugar al ajedrez.
– ¿Cómo sabes que no te voy a obligar a trabajar para mí? -Mielke se rió-. Desde que me enviaste aquella carta, estás a medio camino de trabajar para la Stasi.
– No trabajaré para ti, Erich, del mismo modo que tampoco trabajaré para ellos. Si me obligas, encontraré la manera de traicionarte.
– Supón que te amenazo con fusilarte, o que te envío a la cárcel a esperar la furgoneta de la panadería. ¿Entonces qué harías?
– Me he formulado la misma pregunta. Me dije: «Supón que te amenaza con matarte si no trabajas para la Stasi». Y decidí que preferiría morir a manos de mis propios compatriotas antes que hacerme rico a sueldo de unos extranjeros. No espero que lo comprendas, Erich. Pero es lo que hay. Así que adelante, haz lo peor de lo que seas capaz.
– Por supuesto que lo entiendo. -Mielke se pegó en el pecho con orgullo-. Ante todo, soy alemán. Un berlinés. Como tú. Por supuesto que lo entiendo. Por una vez, voy a mantener mi palabra ante un fascista.
– Entonces todavía crees que soy un fascista.
– Tú no lo sabes, pero eso es lo que eres, Günther. -Se tocó la cabeza-. Puede que nunca te hayas unido al partido nazi, pero en tu mente crees en el poder centralizado, en la derecha y en la ley, y no crees en la izquierda. Para mí siempre serás un fascista. Sin embargo, tengo la impresión de que Elisabeth tiene depositadas algunas esperanzas en ti. Debido al mucho respeto que le tengo. Por mi amor hacia…
– ¿Tú?
– Sí, la quiero como a una hermana.
Sonreí.
Mielke pareció sorprendido.
– Sí. ¿Por qué sonríes?
Sacudí la cabeza.
– Olvídalo.
– Amo a las personas. A todas las personas. Por eso me hice comunista.
– Te creo.
Frunció el entrecejo y luego me arrojó las llaves de un coche.
– Tal como acordamos, Elisabeth ha dejado su apartamento y te espera en el Hotel Steinplatz. Salúdala de mi parte. Cuida bien de esa mujer. Si no lo haces, enviaré a un asesino para que te mate. Ocúpate de que no ocurra. Elisabeth es la única razón por la que te dejo marchar, Günther. Su felicidad es más importante para mí que mis ideales políticos.
– Gracias.
– Hay un coche en la Grenz Strasse. Ve a la derecha y después a la izquierda. Verás un VW Tipo 1 gris. En la guantera encontrarás dos pasaportes con vuestros nuevos nombres. Me temo que tuvimos que usar tu foto de cuando eras un pleni. Hay visados, dinero y los pasajes de avión. Mi consejo es que los utilices. Los americanos no son estúpidos, Günther. Y los franceses tampoco. Irán a por vosotros. Así que sal de Berlín. Sal de Alemania. Sal mientras puedas.
Era un buen consejo. Encendí otro cigarrillo y me marché sin decir nada más.
Al salir de la tienda doblé a la derecha y caminé a lo largo del cementerio. Todas las tumbas habían desaparecido y, en la oscuridad y la niebla, no parecía mucho más que un campo gris. ¿Habían desaparecido sólo las tumbas y las lápidas, o se habrían llevado también los cadáveres? Nada duraba lo que se suponía que debía durar. Ya no. No en Berlín. Mielke tenía razón. Había llegado la hora de que yo también me moviese. Como aquellos otros cadáveres de Berlín.
El Volkswagen Escarabajo estaba donde Mielke había dicho que estaría. En la guantera había un sobre grande y grueso. En el salpicadero había un pequeño jarrón con unas pocas flores diminutas. Lo vi y me eché a reír. Después de todo, quizás a Mielke le gustaban las personas. En cualquier caso, busqué si había alguna bomba en el motor o debajo del chasis. Era muy capaz de enviarme flores de funeral antes de que estuviese muerto.
En realidad, ésa son las únicas flores de funeral que me gustan.
NOTA DEL AUTOR
Erich Mielke (1907-2000) fue ministro de la Seguridad del Estado de la República Democrática Alemana desde 1957 a 1989. En 1993 fue declarado convicto por los asesinatos en 1931 de los policías Paul Anlauf y Franz Lenck. Fue sentenciado a seis años de cárcel y puesto en libertad condicional menos de dos años después. Cualquier interesado en saber más de Mielke puede ver en este enlace de YouTube uno de los más famosos incidentes televisados de la historia alemana: http://www.youtube.com/watch?v=ACJHB9GZN18. Seis días después de la caída del Muro de Berlín, Mielke pronunció un discurso en el parlamento de la RDA. Algunos de los parlamentarios protestaron cuando él los llamó camaradas, según tenía por costumbre. Mielke intentó justificarse diciendo: «Pero yo quiero… yo quiero… a todas las personas…». Los miembros de la asamblea se echaron a reír porque él era uno de los hombres más odiados y odiosos de Alemania Oriental, temido incluso por los funcionarios de su propio ministerio.
Quien quiera saber más sobre las terribles condiciones de los campos de concentración franceses de Gurs y Le Vernet debería leer la soberbia novela La espuma de la tierra (1941), de Arthur Koestler, que no ha perdido su capacidad para asombrar. Koestler estuvo prisionero en Le Vernet durante varios meses después de la caída de Francia en 1940. The Guardian la describe como la mejor obra sobre la caída de Francia, y no me veo capaz de estar en desacuerdo con dicha valoración.
El mejor relato sobre las SS francesas lo escribió Robert Forbes en su libro For Europe: The French Volunteers of the Waffen-SS (2006). Los miembros de la división Carlomagno de las SS francesas fueron los últimos defensores del Führerbunker de Hitler en mayo de 1945.
Mi historia preferida sobre el colaboracionismo francés y el nazismo es el documental The Sorrow and the Pity (1969), de Marcel Ophuls.
También siento un agradecimiento especial por el esclarecedor libro Ville Lumière, Annés Noires (2008), de Cécile Desprairies.
Hay dos libros sobresalientes sobre los SS-Einsatzgruppem Ambos resultan sorprendentes en su propio estilo. Masters of Dearth (2002), de Richard Rhodes, sigue siendo el testimonio más claro y horripilante sobre este tema, y es muy recomendable. También lo es el libro The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial 1945-1958 (2009), de Hilary Earl. Estoy en deuda con este trabajo por la información sobre el destino de los veinticuatro acusados de los Einsatzgruppen.
Trece de ellos fueron condenados a muerte y cuatro fueron ajusticiados el 7 de junio de 1951. Éstos fueron los últimos de los 275 criminales de guerra ahorcados en la República Federal Alemana. Los restantes veinte acusados obtuvieron la libertad condicional o fueron puestos en libertad en 1958. Un hecho que todavía me parece increíble.
No menos increíble es el destino de Martin Sandberger, comandante del Einsatzkommando 1a (parte del Einsatzgruppe A). Sandberger fue, hasta su muerte en una residencia de la tercera edad en Stuttgart el 30 de marzo de 2010 a los noventa y ocho años de edad, el criminal de guerra de más alto rango con vida. Abogado de profesión, fue responsable de la muerte de 14.400 judíos y comunistas, y fue condenado a muerte en 1951. Le conmutaron la sentencia por la cadena perpetua, pero obtuvo la libertad condicional en febrero de 1958.
La prisión de Landsberg dejó de ser utilizada por los americanos como cárcel para los criminales de guerra en 1958. Actualmente depende del ministerio de Justicia de Baviera.
El mejor libro sobre la batalla de Könisberg es The Fall of Hitler's Fortress City (2007), de Isabel Denny.
Debo expresar mi agradecimiento a varios libros sobre los campos de prisioneros de guerra soviéticos. Los mejores son Im Archipel GUPVI (1995), de Stefan Karner, y Red Cage (1994), de George Schinke. El mejor libro sobre el regreso de los prisioneros de guerra alemanes es Homecomings (2006), de Frank Biess.
Edgard de Boudel es un personaje ficticio basado en dos criminales de guerra franceses reales: Edgard Puaud y Georges Boudarel.
Helmut Knochen y Carl Oberg fueron indultados por Charles de Gaulle y puestos en libertad en 1962. Oberg murió en 1965 y Knochen en 2003.
Philip Kerr

***

[1] ANZAC (Australian and New Zealand Army Corps). Siglas del ejército conjunto formado por tropas australianas y neozelandesas, creado en 1915. (N del T.)
[2] Voinapleni: prisionero de guerra; davai: continúe, o está bien; bistra: ¡deprisa!; nichevo: no importa; kasha: gachas de cebada; klopkis: piojos; kate: choza o barracón; pravda: verdad; Voronezh: nombre de una provincia rusa.
[3] saklutshonni: un convicto que no es prisionero de guerra.