
Varios Autores
Lo mejor de la ciencia ficción del siglo XIX II
Isaac Asimov (Recopilador)
Ediciones Martínez Roca, S.A.
Titulo original: The Best Science Fiction of the 19th Century, publicado por Beaufort Books, Inc., Nueva York, 1981.
Traducción de Domingo Santos y Francisco Blanco
Escaneado por Rik
Corregido por Laureano.
© 1981 by Nightfall, Inc., Charles G. Waugh and Martin H. Greenberg
© 1983.Ediciones Martínez Roca, S. A.
Gran Vía, 774, P, Barcelona-13
ISBN 84-270-0772-8
Depósito legal B. 3.109 — 1983
Impreso por Romanyá/Valls, Verdaguer, 1, Capellades (Barcelona)
Impreso en España —Printed in Spain
Introducción
En la introducción al primer volumen de esta obra dedicada a la mejor ciencia ficción del siglo XIX, me refería a que todo entusiasmo aspira a la respetabilidad. La ciencia ficción es un género entusiasta, y por lo tanto aspira también a la respetabilidad. Desde el Somnium de Kepler hasta La guerra de los mundos de Wells o Veinte mil leguas de viaje submarino de Verne, los siglos anteriores al que vivimos están plagados de ejemplos de buena literatura respetable que hoy sería considerada como ciencia ficción. Pero fue en el siglo pasado precisamente, el siglo XIX, cuando esta tendencia adquirió carta de naturaleza..., por eso titulé mi anterior introducción «El primer siglo de la ciencia ficción».
Poca cosa más queda por decir al respecto. Mi buen amigo Sam Moskowitz, un verdadero especialista de la ciencia ficción «prehistórica», como él la llama, es decir antes de que Hugo Gernsback acuñara el término, compiló hace unos años (concretamente en 1968) una antología de similares características a ésta (de hecho, hay algunos relatos comunes en ambas), a la que puso un título evocador: Ciencia ficción a la luz de gas. Confieso que en más de una ocasión he sentido tentaciones de robárselo.
Hoy día estamos tan habituados a las maravillas de la técnica moderna que apenas les damos importancia. Cuando conectamos nuestro aparato de televisión, en ningún momento se nos ocurre pensar en las cosas asombrosas que se están produciendo dentro de ese tubo de vacío recorrido incesantemente por un único rayo de luz (o tres si es en color) y que nos permite ver una imagen nítida y coherente. El hecho de que un satélite artificial en órbita estacionaria nos brinde la posibilidad de ver con sólo unas décimas de segundo de diferencia las imágenes de un suceso que se está produciendo en las antípodas nos deja indiferentes. Que algo tan asombroso como el rayo láser se esté utilizando como mero elemento espectacular en los grandes espectáculos musicales no nos impresiona. Nos hemos habituado a un mundo en el que las maravillas son tan constantes que no nos maravillan en lo más mínimo.
A aquellos que vivieron las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del actual sí les maravillaban. Y los relatos que nos hablaban, por aquel entonces, de las asombrosas cosas futuras que hoy nos parecen tan superadas requerían de sus autores enormes esfuerzos de imaginación; Creo que escribir ciencia ficción no tiene hoy un mérito excesivo. Unicamente se necesita un cierto conocimiento científico, oficio y algunas dotes de fantasía. Hay que admirar mucho más el Viaje a la Luna de Verne, situado en la óptica del tiempo en que fue escrito..., aunque hoy se revele como totalmente imposible desde el punto de vista científico.
Los relatos que agrupa este segundo y último volumen de la ciencia ficción del siglo XIX son los más recientes: todos ellos se hallan al filo del siglo. Todos ellos también fueron escritos en pleno auge de la gran revolución industrial, cuando la recién nacida técnica moderna era todavía un dios, o empezaba a serlo. Sin embargo, todos ellos van mucho más allá de una simple oda al maquinismo, de la «aventura científica» que luego se haría popular. Temas como el mesmerismo, la paleontología, incluso el catastrofismo, tan en boga hoy día, se hallan presentes aquí. Es evidente que hay que leer estos relatos como piezas históricas, como clásicos de una literatura que tuvo en ellos su primera expresión. Y ése es precisamente su principal valor. En un mundo en el que nos hastían las constantes maravillas de la técnica, la frescura de estos relatos constituye una bocanada de aire puro que siempre es algo digno de agradecer.
Respiren profundamente. El sumergirse en nuestro pasado constituye siempre un buen ejercicio intelectual.
El Horla
por Guy de Maupassant
Uno de los mejores escritores mundiales de narraciones cortas, Guy de Maupassant (1850-1893) demostró escaso interés por la ciencia o la ciencia ficción. Se sintió, sin embargo, fascinado por lo sobrenatural y lo extraño, y muchas de sus historias se hallan recopiladas en Allouma y otras historias (1895) Y Relatos de terror sobrenatural (1972). Nació en Normandía, Francia, aunque quizá no en el castillo de Miromesnil, como se pretende. Pese a su noble cuna, pasó la mayor parte de su infancia en Etretat, entre los hijos de los marineros y los campesinos, debido a la separación de sus padres. En 1867 buscó la ayuda del poeta Bouilhet y se matriculó en la Universidad de Caen. Dos años más tarde obtuvo el título de licenciado en letras y se reunió con su padre en París, para estudiar derecho. Bouilhet había muerto, pero el más íntimo amigo del poeta (y familia de Maupassant por parte de madre), Gustave Flaubert, asumió el papel de instructor literario. De 1870 a 1880, con la excepción de un año de servicio en la guerra francoalemana, De Maupassant se ganó la vida como empleado público, y perseveró en su aprendizaje literario. Flaubert se preguntaba si su protegido poseía la capacidad necesaria para convertirse en un escritor de primera clase, pero en 1880 De Maupassant se sentía ya preparado. Des Vers, un libro de poemas, no obtuvo un impacto apreciable, pero poco después Boule de suif, obra aparecida en una antología editada por Émile Zola, provocaba un auténtico delirio. Y aunque De Maupassant produjo varias novelas durante los siguientes trece años, fueron sus aproximadamente doscientas historias cortas las que le proporcionaron fama mundial. Todas ellas poseen la precisión imaginativa, simplicidad de estilo, concisión y fuerza de una buena foto periodística. De Maupassant presenta a la gente tal como la ve, lacras incluidas. Sin embargo, no es realista, puesto que sus personajes parecen actores de una tragedia griega, intentando vencer al destino, aunque siendo aplastados finalmente por él.
Quizá su visión pesimista fuera una respuesta a sus cada vez más intensos dolores de cabeza —debidos probablemente a la sífilis—, que le convencieron de que no había escapatoria a la larga historia de problemas mentales de su familia. Así, se fue decantando más y más hacia las drogas y el vino, como medios temporales de alivio. Sin embargo, Le Horla no parece ser —como sugieren algunos— la obra de una mente desequilibrada. En primer lugar, la locura y la obsesión fueron temas que estuvieron presentes en su obra desde el principio. En segundo lugar, esta historia en particular le fue sugerida a De Maupassant por las teorías de J. M. Charcot sobre los desórdenes psicológicos y la histeria. En tercer lugar, está bien estructurada, ganando fuerza desde su presentación como una historia de Jano en la cual el lector debe decidir entre dos interpretaciones..., si el protagonista está siendo acosado por un mutante invisible o si simplemente está cayendo en una psicosis paranoide.
Pero, en cualquier caso, Le Horla se reveló profética. Cinco años más tarde, la complexión antes atlética de De Maupassant había sido estropeada por el libertinaje y el dolor. Intentó suicidarse, fue confinado en un asilo de París, se hundió en una completa locura, y murió a la edad de cuarenta y tres años.
8 de mayo. Hoy ha hecho un día maravilloso. He pasado toda la mañana tumbado en el césped que hay delante de mi casa, a la sombra de un gran plátano. Me gusta esta parte del país, y me gusta vivir aquí porque me siento ligado por ancestrales asociaciones, por esas profundas y sutiles raíces que unen al hombre con la tierra que vio nacer y morir a sus antepasados, al tiempo que con las ideas y costumbres del lugar, la gastronomía, las expresiones locales, el peculiar acento de los campesinos, el olor del suelo, de los pueblos y de la propia atmósfera.
Adoro la casa en la que he crecido. Desde las ventanas se ve el Sena, que fluye paralelo a mi jardín, al otro lado de la carretera, casi a través de mis tierras. El ancho Sena, que va de Rouen al Havre, surcado de múltiples embarcaciones que lo recorren en ambas direcciones.
A lo lejos, hacia la izquierda, está la gran ciudad de Rouen, con sus tejados azules bajo las innumerables y puntiagudas torres góticas, esbeltas unas, macizas otras, dominadas por la catedral y llenas de campanas que resuenan haciendo vibrar el aire en las hermosas mañanas; su dulce y distante tañido llega hasta mi casa más intenso, o más débil, según sea el viento más fuerte o más leve.
¡Qué deliciosa mañana he pasado!
A eso de las 11, un grupo de embarcaciones, dirigidas por un remolcador no mayor que una mosca y que apenas resopló al arrojar su espeso humo, pasó ante mi puerta.
Detrás de dos goletas inglesas, cuya roja bandera tremolaba en el espacio, vi también un magnífico buque brasileño, completamente blanco y asombrosamente limpio y reluciente. Lo saludé al pasar, no sé por qué, quizá porque su vista me produjo un gran placer.
12 de mayo. Desde hace unos días tengo una ligera fiebre y me siento enfermo, o más bien decaído.
¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que cambian nuestra felicidad en desánimo y nuestra confianza en nosotros mismos en inseguridad. ¿Hay que creer que el aire, el invisible aire, está lleno de desconocidas presencias que hemos de soportar? Me despierto en la mejor disposición, con ganas de cantar. ¿Por qué razón? Llego hasta la orilla del agua y, después de un corto paseo, me vuelvo a casa sintiéndome repentinamente desgraciado, como si me aguardara alguna calamidad. ¿Por qué causa? ¿Ha sido porque un estremecimiento de frío ha rozado mi piel, ha trastornado mis nervios y ha hecho decaer mi ánimo? ¿Hay que buscar la causa en la forma de las nubes, el color del cielo o de las cosas que nos rodean, y que cambian tanto que influyen en mis pensamientos a la par que pasan ante mis ojos? ¿Quién puede decirlo?
Todo lo que nos rodea, cada cosa que vemos aun sin mirarla, cada cosa que tocamos sin darnos cuenta de ello, cada cosa que asimos, todo lo que encontramos, sin percibirlo claramente, tiene un efecto rápido, sorprendente e inexplicable sobre nosotros y sobre nuestros sentidos y, a través de ellos, sobre nuestras ideas y nuestro corazón.
¡Cuán profundo es este misterio de lo invisible! No podemos sondearlo con nuestros débiles sentidos, no podemos verlo con nuestros ojos, incapaces de apreciar lo que es demasiado grande o demasiado pequeño, lo que está demasiado cerca de nosotros o demasiado lejos —ni los habitantes de una estrella, ni los de una gota de agua—, ni podemos oírlo con nuestros oídos, que nos engañan, pues lo que llega a nosotros son las vibraciones del aire transformadas en sonoras notas. Son como hadas que realizan el milagro de cambiar esas vibraciones en sonidos, y esas metamorfosis hacen nacer la música... Ni tampoco podemos percibirlo por el olfato, que es menos agudo en nosotros que en el perro, ni con nuestro sentido del gusto, que apenas si puede determinar la edad de un vino.
¡Ah! ¡Si tuviéramos otros órganos que pudieran hacer otros milagros en nuestro favor, qué maravillas podríamos descubrir en torno nuestro!
16 de mayo. Decididamente, estoy enfermo. ¡Me sentía tan bien el mes pasado! Estoy febril, horriblemente febril, o más bien me encuentro en un estado de enervación febril que me hace sufrir moral y físicamente. Siento continuamente la horrible sensación de algún peligro que me amenaza, la aprensión de alguna desgracia que viene a mi encuentro, o quizá de la proximidad de la muerte; esa clase de presentimiento que es, a no dudarlo, un síntoma de alguna enfermedad aún desconocida, que germina en la carne y en la sangre.
17 de mayo. Acabo de llegar de consultar a mi médico, porque hace días que no puedo dormir. Me dijo que tenía el pulso algo acelerado, los ojos dilatados y alguna alteración en el sistema nervioso, pero que no encontraba síntomas alarmantes. Me recetó baños de lluvia y bromuro de potasio.
25 de mayo. No he experimentado ningún cambio. Mi estado es muy especial. Según avanza la tarde, me invade un sentimiento de inquietud, como si la noche fuera a traerme algún desastre. Ceno apresuradamente y trato de leer, pero no comprendo las palabras y apenas puedo distinguir las letras. Entonces, bajo al salón, oprimido por un sentimiento de confuso e irresistible temor; el temor de dormirme, y el temor de echarme en la cama.
A eso de las 10 subo a mi habitación, y cierro la puerta con llave y con cerrojo. Tengo miedo... ¿De qué? Hasta ahora, nunca, he tenido miedo de nada... Abro las puertas del armario y miro debajo de la cama. Trato de escuchar... ¿qué?
¡Qué extraña es esta sensación de desasosiego, de lento o acelerado fluir de la sangre! Quizá la irritación de un filamento nervioso, una ligera congestión o un pequeño desarreglo en el delicado e imperfecto funcionamiento de la máquina de nuestro vivir pueda sumir al hombre de más fuerte corazón en la melancolía, y convertir en cobarde al más valeroso. Me meto en la cama, al fin, y espero la llegada del sueño, como un condenado puede esperar la de su verdugo. Espero su llegada con temor y mi corazón late apresuradamente y mis piernas tiemblan, mientras mi cuerpo se estremece bajo las mantas que debieran darme calor, hasta que caigo dormido de pronto, como uno que se lanza de cabeza a un pozo de agua estancada, con el propósito de ahogarse. No me doy cuenta de cuándo llega este sueño pérfido, que me cerca y me ronda, y que se apodera de mi cabeza, cierra mis ojos y me anula.
Me duermo por espacio de dos o tres horas quizás, y mi sueño es una pesadilla que me atenaza. Advierto que estoy en la cama y dormido..., y a la vez percibo que alguien se acerca a mí, me contempla, me toca, se tiende en mi cama, pone las rodillas sobre mi pecho, enlaza mi cuello con sus manos y me aprieta, me aprieta con el propósito de estrangularme.
Trato de luchar, atado por ese terrible sentimiento de impotencia que nos paraliza en nuestros sueños. Quiero gritar y no puedo; deseo moverme y tampoco puedo; intento librarme con los más violentos esfuerzos de aquel ser que está sobre mi ahogándome y sofocándome, y es imposible.
Entonces me despierto temblando y cubierto de sudor. Enciendo la luz y hallo que estoy solo. Después de esta crisis, que se repite cada noche, caigo dormido y no me despierto hasta la mañana siguiente.
2 de junio. Me encuentro peor. ¿Qué es lo que me pasa? Ni el bromuro ni los baños me alivian nada. Algunas veces, con el fin de cansarme —aunque de ordinario me siento ya bastante cansado—, me doy un largo paseo hasta el bosque de Roumare. Esta tarde tenía la esperanza de que la luz y la suavidad del aire, embalsamado con el aroma de las hierbas y las hojas, pudieran producir nueva sangre en mis venas y dar nueva energía a mi corazón. Caminé por una ancha senda y después torcí hacia La Bouille, a través de un estrecho camino flanqueado por dos hileras de árboles, que formaban un espeso y verde techo entre el cielo y yo.
Recorrió mi cuerpo un estremecimiento, pero no de frío; fue un extraño escalofrío como de agonía, y me apresuré a dar la vuelta, inquieto al verme solo en el bosque, y temeroso, estúpida e irracionalmente temeroso, de aquella soledad. Y de pronto me pareció como si alguien me siguiera los pasos, cerca, muy cerca de mí, tan cerca que casi me tocaba.
Me volví con presteza y vi que estaba solo. Detrás de mí no vi nada ni a nadie, excepto la recta y ancha senda, bordeada de altos árboles y solitaria, horriblemente solitaria, que se extendía ante mí hasta perderse en la lejanía, igualmente sola y terrible.
Cerré los ojos. ¿Por qué? Giré sobre mis talones rápidamente, como una peonza. Estuve a punto de caer y abrí los ojos: los árboles, la tierra y el cielo giraban en torno mío. Tuve que sentarme. Entonces... no pude recordar cómo había llegado allí. ¡Qué idea más extraña! Me volví hacia la derecha y me encaminé a la avenida que me había conducido al centro del bosque.
3 de junio. He pasado una noche atroz. Voy a ausentarme por espacio de unas semanas, pues confío en que un viaje me sentará bien.
2 de julio. He vuelto, restablecido por completo, tras una deliciosa excursión. He estado en Mont Saint-Michel, que no conocía.
¡Qué hermosa vista la que se contempla cuando se llega a Avranches al caer la tarde, que fue precisamente el momento de mi llegada! La ciudad está situada en lo alto de una colina. Me llevaron en seguida a los jardines que se encuentran en las afueras de la ciudad. Prorrumpí en gritos de admiración. Una amplia bahía se extendía ante mis ojos, hasta perderse de vista entre dos colinas difuminadas a lo lejos entre la niebla; y en esa inmensa bahía, amarilla, bajo un cielo claro, dorado, se alzaba en medio de la arena una colina muy particular, oscura y puntiaguda. El sol ya se había puesto y, a sus últimos destellos, se divisaba la silueta de la fantástica roca, en el centro de la cual se alzaba un no menos fantástico monumento.
A la mañana siguiente me dirigí hacia allí. La marea estaba baja, lo mismo que la noche anterior, y vi cómo una admirable abadía se levantaba ante mis ojos, según me acercaba a ella. Después de caminar largo rato, llegué a la enorme masa de rocas que sirve de soporte al pueblecito dominado por la hermosa iglesia. Subí una estrecha y empinada calle y entré en el más maravilloso templo gótico erigido a Dios en la tierra; inmenso, como una ciudad, lleno de pequeñas habitaciones que parecen sepultadas bajo techos abovedados, y largas galerías adornadas de delicadas columnas.
Entré en esa gigantesca joya granítica —tan ligera, por otra parte, como un trozo de encaje—, cubierta de torres y con esbeltos campanarios, enlazados entre sí por finas arquerías y a los que se sube por escaleras de caracol adornadas con extrañas cabezas de quimeras, diablos, animales fantásticos y flores monstruosas, hasta un cielo azul durante el día y negro por la noche.
Cuando llegué a la cúspide, dije al monje que me acompañaba:
—Padre, ¡qué feliz debe de ser usted aquí!
Y él me contestó:
—Aquí hace siempre demasiado viento, señor.
Y así empezamos a hablar, mientras contemplábamos cómo subía la marea, que iba invadiendo la arena, cubriéndola como con una coraza de acero. Entonces fue cuando el monje me contó las historias, todas las viejas historias referentes a aquel lugar, que no pueden ser sino leyendas.
Una de esas historias me hizo mucha impresión. La gente del pueblo, los que son de allí, afirman que por la noche se oyen dos voces que hablan allá abajo en la arena, y que se oye balar a dos cabritas, una con un balido fuerte y otra con balido suave. Los incrédulos dicen que esos ruidos son sólo los chillidos de los pájaros marinos, que a veces semejan voces humanas, y otras, balidos. Pero pescadores nocherniegos juran y perjuran que han visto a un viejo pastor vagando por la arena entre marea y marea, alrededor del pueblo; lleva la cabeza cubierta con su capa, y le siguen un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con cara de mujer, ambos con pelo blanco y largo, y que hablan y riñen incesantemente en una lengua desconocida. De pronto dejan de hablar y empiezan a balar con todas sus fuerzas.
—¿Cree usted en eso? —pregunté al monje.
—No sé qué decirle —me contestó.
Entonces continué:
—Si en la tierra hay otros seres, además de nosotros, ¿cómo es que en tanto tiempo el hombre no ha llegado a conocerlos? ¿Cómo es que ni usted ni yo los hemos visto nunca?
—¿Acaso vemos la cienmilésima parte de lo que existe? —me replicó el monje—. Considere, por ejemplo, el viento: es la fuerza más potente de la naturaleza; abate al hombre, derrumba edificios, desarraiga árboles, levanta el mar en montañas de agua, destruye riscos y estrella grandes navíos contra las rocas. El viento, que mata, que silba, que suspira, que ruge, ¿lo ha visto usted alguna vez, o cree poder verlo? Y sin embargo, no hay duda de que existe.
Ante razonamiento tan sencillo, permanecí silencioso. Sin duda el monje era un filósofo o un loco; no podía decirlo con exactitud, así que guardé silencio. Pero lo que acababa de decirme había estado muchas veces en mi pensamiento.
3 de julio. He dormido muy mal. Indudablemente hay algo aquí que produce fiebre, pues mi cochero padece lo mismo que yo. Anteayer, al regresar a casa, advertí su singular palidez y le pregunté: «¿Qué le pasa, Jean?». «Pues que duermo mal y las malas noches malgastan mis días. Desde que usted se marchó, señor, parece que ha caído sobre mí una maldición», me dijo.
Sin embargo, los restantes sirvientes están bien; pero yo tengo miedo de que me dé un nuevo ataque.
4 de julio. No hay duda de que he recaído, pues he vuelto a sufrir aquellas espantosas pesadillas. La noche pasada sentí a alguien apoyado sobre mí, que me sorbía la vida de entre los labios. Me arrancaba la vida desde la garganta, como una sanguijuela. Cuando se sació, me dejó libre y yo desperté tan agotado, tan quebrantado y débil que no podía moverme. Si esto continúa unos días más, acabará conmigo.
5 de julio. ¿Es que he perdido la razón? Lo que me ocurrió anoche es tan extraño que la cabeza me da vueltas cuando pienso en ello.
Había cerrado la puerta de mi habitación, como hago siempre, y como sintiera sed, bebí medio vaso de agua, e incidentalmente percibí que la botella quedaba llena hasta donde comenzaba el estrechamiento del cuello. Me metí en la cama y al punto me sumí en no de mis terribles sueños, del que me desperté un par de horas después, aterrorizado por un tremendo espanto.
Imaginen a un hombre dormido al que se está asesinando y que se despierta con un puñal en un costado, sin poder respirar, cubierto de sangre, y que ya pierde el aliento y está a punto de morir y no comprende el porqué de todo ello... y podrán hacerse una idea de lo que yo sentía.
Cuando recobré la lucidez de mis sentidos sentí sed de nuevo, de modo que encendí la luz y me dirigí a la mesa en que había quedado la botella de agua. Tomé la botella para llenar el vaso, y allí no había nada. ¡Estaba vacía, completamente vacía! Al principio no comprendí aquello; después me vino una idea tan terrible que tuve necesidad de sentarme, o mejor, me dejé caer en una silla. Me levanté súbitamente para mirar en torno mío y de nuevo me dejé caer en el asiento, dominado por un sentimiento de asombro y terror, mirando el transparente vidrio de la botella; la miraba fijamente, tratando de hacer conjeturas, y mis manos temblaban. Alguien se había bebido el agua, pero ¿quién? Yo, sin duda alguna. No podía ser otro, claro está; pero en ese caso, yo era sonámbulo. Sin saberlo, vivía esa doble vida que nos hace dudar de si existen en nosotros dos seres, o si un ser extraño, incognoscible e invisible, en aquellos momentos en que nuestro espíritu se encuentra en un estado de letargo, viene y da vida y movimiento a nuestro cuerpo, que obedece a ese otro ser como nos obedece a nosotros, e incluso más.
¿Quién podría comprender mi horrible agonía? ¿Quién podría comprender la emoción de un hombre sano de espíritu, que se sabe completamente despierto, lleno de sentido común, que mira con horror una botella de agua cuyo contenido ha desaparecido mientras dormía?
Permanecí en aquella actitud hasta la mañana, sin aventurarme a irme de nuevo a la cama.
6 de julio. Voy a volverme loco. De nuevo el agua de mi botella ha sido bebida durante la noche..., o quizá yo me la he bebido.
Pero ¿he sido yo?, ¿he sido yo? ¿Y quién podría ser si no? ¿Quién? ¡Oh, Dios mío! ¿Es que voy a volverme loco? ¿Quién podría ayudarme?
10 de julio. Acabo de pasar por unas pruebas muy extrañas. Decididamente voy a volverme loco. ¡Y no obstante...!
El día 6 de julio, antes de acostarme, dejé sobre la mesa vino, leche, agua, pan y fresas. Alguien bebió —o yo bebí— toda el agua y algo de leche; pero no tocó ni el vino, ni el pan, ni las fresas.
El 7 de julio volví a hacer la prueba con el mismo resultado. El 8 dejé leche y agua, que nadie tocó.
Finalmente, ayer, día 9, dejé sobre la mesa sólo leche y agua, envolviendo cuidadosamente las botellas, hasta el gollete, en muselina blanca. Después tizné mis labios, mi barba y mis manos con un lápiz, y me fui a la cama.
Un sueño irresistible cayó sobre mí, que pronto fue interrumpido por un pavoroso despertar. No me había movido, y las sábanas no estaban manchadas de lápiz. Me apresuré a acercarme a la mesa; la muselina alrededor de las botellas estaba intacta; la quité con manos temblorosas. El agua y la leche habían sido bebidas. ¡Ah! ¡Dios mío!
Debo salir para París, inmediatamente.
12 de julio. París. Debí de perder la cabeza durante aquellos pocos días. He sido el juguete de mi imaginación sobreexcitada, a menos que sea realmente sonámbulo; o quizás he estado sujeto a una de esas extrañas influencias, desconocidas hasta hoy, a las que llaman sugestiones. En todo caso, me encontraba al borde de la locura, y veinticuatro horas en París han bastado para devolverme el equilibrio.
Ayer tarde, después de despachar algunos asuntos y hacer unas visitas que llevaron a mi espíritu un aire tónico y vigorizante, me fui al Théâtre Français. Se representaba una obra de Alejandro Dumas hijo, y su activa y poderosa imaginación contribuyó no poco a mi curación. Es verdad, la soledad es peligrosa para los espíritus activos; necesitamos a nuestro alrededor gentes con las que poder hablar, razonar. Cuando estamos solos, poblamos el vacío que nos rodea con fantasmas.
Volví al hotel paseando por los bulevares, en excelente estado de ánimo. Entre el barullo de la muchedumbre, pensé, no sin ironía, en mis terrores e imaginaciones de la semana anterior; porque había llegado a creer —sí, en verdad había llegado a creerlo— que bajo mi techo vivía un ser invisible. iQué débil es nuestro cerebro, y con cuánta facilidad un pequeño hecho incomprensible le hace caer en los mayores errores! Y en vez de decirnos a nosotros mismos «no comprendo esto, porque ignoro la causa que lo produce», imaginamos al punto misterios terribles y poderes sobrenaturales.
14 de julio. Fiesta de la República. Anduve vagabundeando por las calles, divertido como un chiquillo con los petardos y banderas, a pesar de que siempre me ha parecido un poco tonto el alegrarse a fecha fija, por decreto del gobierno. El populacho es semejante a una manada de ovejas, a una hora estúpidamente paciente y a la otra ferozmente revolucionario. Le dicen: «¡Diviértete!»,.y se divierte. Le dicen: «¡Vete y riñe con tu vecino!», y riñe. Le dicen: «¡Vota al emperador!», y su voto es para el imperio. Le dicen, de nuevo: «¡Vota a la república!», y vota a la república.
Los líderes de las masas son tan estúpidos como ellas, sólo se diferencian en que aquéllos no obedecen a otros hombres, sino a principios —que pueden ser estériles y falsos—, por la única razón de que son principios, es decir ideas consideradas como ciertas e inmutables, en un mundo como éste, donde no conocemos nada con certeza, pues ni siquiera sabemos si la luz o el sonido son meras ilusiones.
16 de julio. Ayer vi algunas cosas que me perturbaron no poco. Fui a comer a casa de mi prima, la señora de Sablé, casada con un coronel del 76 Cuerpo de Cazadores de Limoges. Había allí dos mujeres jóvenes, una de ellas esposa de un médico, el doctor Parent, el cual presta mucha atención a las enfermedades de los nervios y a las notables manifestaciones que pueden ofrecer, bajo la influencia del hipnotismo y de la sugestión.
Este doctor Parent nos explicó, con alguna extensión, los admirables resultados obtenidos por hombres de ciencia ingleses y por los doctores de la Escuela de Nancy; y los hechos que expuso me parecieron tan extraños que le dije que me costaba darles crédito.
—Estamos a punto de descubrir uno de los más importantes secretos de la naturaleza —declaró el médico—; quiero decir, uno de los más importantes secretos de este planeta en que vivimos, pues hay otros secretos de diversa importancia en las estrellas y más allá. Siempre, desde que el hombre ha ejercitado el pensamiento, desde que ha sido capaz de escribir y expresar sus ideas, se ha sentido rodeado de un misterio impenetrable para sus toscos e imperfectos sentido~, y ha tratado de suplir esa imperfección con su inteligencia. Mientras la inteligencia permanece en su estado elemental, las apariciones de los espíritus invisibles asumen formas comunes, aunque terroríficas. De aquí proceden las creencias populares en lo sobrenatural, las leyendas de aparecidos, hadas, gnomos, duendes, y aun podría decir que también la leyenda de Dios; pues nuestra concepción del creador del mundo, cualquiera que sea la religión de donde esta concepción nos venga, es la más mediocre, la más estúpida y la más increíble invención que ha podido brotar del aterrado espíritu de un ser humano. Nada es más verdadero que el dicho de Voltaire: «Dios hizo al hombre a su imagen, pero ciertamente el hombre le ha pagado con la misma moneda». Sin embargo, desde hace algo más de una centuria el hombre parece haber tenido un presentimiento de algo nuevo. Mesmer y algunos otros nos han puesto en una pista inesperada, y especialmente en los dos o tres últimos años hemos llegado a resultados sorprendentes.
Mi prima, que es muy escéptica, sonrió, y el doctor Parent le preguntó:
—¿Quiere usted, señora, permitirme que la duerma?
—Encantada —contestó ella.
Se sentó en una cómoda silla y él la miró largamente, como para fascinarla. Yo empecé a sentirme inquieto, y mi corazón empezó a latirme aceleradamente, al tiempo que sentía una angustiosa sensación en la garganta. Vi cómo los ojos de mi prima se ponían pesados, se contraía su boca y respiraba profundamente dormida.
—Póngase detrás de ella —me dijo.
Después, el doctor puso en las manos de mi prima una tarjeta de visita y le preguntó:
—Aquí tiene un espejo; ¿qué ve en él?
—Veo a mi primo.
—¿Qué está haciendo?
—Se retuerce el bigote.
—¿Y ahora?
—Saca una fotografía de su bolsillo.
—¿De quién es la fotografía?
—De él mismo.
Era verdad; aquella fotografía me la habían dado aquella misma tarde en el hotel.
—¿Qué posición tiene en este retrato?
—Está en pie y tiene el sombrero en la mano.
Ella veía, allí, en la tarjeta, en la blanca cartulina, como si estuviera mirando en un espejo.
Las otras dos jóvenes estaban aterradas y exclamaron:
—¡Oh, ya basta! ¡Ya basta!
Pero el doctor dijo autoritariamente a la señora de Sablé: «Mañana se levantará usted a las ocho, irá al hotel a visitar a su primo y le pedirá que le preste quinientos francos, que su marido necesita para su próximo viaje».
Y entonces la despertó.
De regreso a mi hotel, iba pensando en la sesión tan curiosa a que había asistido, y me sentía asaltado por dudas, no acerca de la indudable buena fe de mi prima, pues la conocía desde la niñez como si fuera mi propia hermana, sino acerca del posible truco del doctor. ¿Tendría él, oculto en su mano, un espejito, que pudo mostrarle mientras dormía al tiempo que le mostraba la tarjeta? Los profesionales de los juegos de manos hacen cosas semejantes.
Llegué al hotel, me metí en la cama y a la mañana siguiente me despertó mi criado diciéndome: «La señora de Sablé desea verle ahora mismo, señor». Me vestí apresuradamente y fui al encuentro de mi prima. Estaba sentada y parecía presa de gran agitación, mientras me decía, sin alzar los ojos del suelo y sin levantar el velo que cubría su rostro:
—Tengo que pedirte un favor, querido primo.
—¿De qué se trata?
—No me atrevo a decírtelo y, no obstante, no tengo otro remedio. Necesito quinientos francos.
—¿Los necesitas tú?
—Sí, o mejor dicho, los necesita mi marido, que me ha pedido que se los proporcione.
Quedé tan estupefacto que no supe qué contestar. Me preguntaba sí no estaría tratando de embromarme, de acuerdo con el doctor Parent, con una comedia que se había ensayado de antemano. Pero, mirándola atentamente, mi duda desapareció. Estaba temblando, tan penoso resultaba ese paso para ella, y yo estaba convencido de que los sollozos se ahogaban en su garganta.
Yo sabía que estaba en muy buena posición, y así le pregunté:
—Pero ¿es que tu marido no dispone de quinientos francos? ¿Estás segura de que te ha encargado que me los pidas?
Dudó por unos instantes, haciendo un gran esfuerzo para bucear en su memoria, y después contestó:
—Sí..., sí, estoy segura de ello.
—¿Te ha escrito?
Dudó de nuevo, reflexionó y pude darme cuenta de la tortura de su indagación. No lo sabía. Ella sólo sabía que tenía que pedirme quinientos francos para su marido; así que me dijo una mentira y aseveró:
—Sí, me ha escrito.
—¿Cuándo? Ayer tarde no me dijiste nada.
—Recibí la carta esta mañana.
—¿Puedes mostrármela?
—No..., no..., trata también otras cosas reservadas, cosas demasiado personales, y además la quemé.
—¿Así que tu marido tiene deudas?
Vaciló de nuevo y murmuró:
—No lo sé.
Entonces le dije claramente:
—De momento no tengo esos quinientos francos a mi disposición, querida prima.
Profirió un sollozo ahogado y exclamó:
—¡Oh!, búscalos, búscalos para mí...
Estaba muy excitada, y se retorcía las manos mientras me rogaba de aquel modo. Su voz cambió de tono, lloraba y balbuceaba, destrozada y dominada por aquella irresistible orden que había recibido.
—¡Oh!, te lo ruego... Si supieras cuánto estoy sufriendo... Los necesito hoy mismo.
Tuve compasión de ella y le dije:
—Te prometo que los tendrás enseguida.
—¡Oh, gracias, gracias! ¡Qué bueno eres!
Entonces continué:
—¿Te acuerdas de lo que pasó ayer en la reunión que tuvimos en tu casa?
—Sí.
—¿Recuerdas que el doctor Parent te durmió?
—Sí, me acuerdo.
—Muy bien. Pues entonces te mandó que vinieras hoya pedirme quinientos francos, y en estos momentos estás obedeciendo a su sugestión.
Ella reflexionó unos instantes y después replicó:
—Pero es mi marido el que los necesita...
Por espacio de una hora traté de convencerla, pero en balde; en vista de ello, cuando se despidió de mí, me fui a ver al médico. Lo encontré disponiéndose a salir a la calle; me escuchó sonriendo y me preguntó:
—Y ahora, ¿cree usted?
—Sí, no puedo por menos que creer —dije.
—Pues vamos a ver a su prima —decidió.
La encontramos medio dormida en un sillón, abrumada de fatiga. El doctor le tomó el pulso, la miró intensamente por algún tiempo, con una mano alzada ante sus ojos, y ella los fue cerrando poco a poco bajo el irresistible poder de la sugestión magnética, y cuando estuvo dormida le dijo:
—Su marido no necesita quinientos francos para nada. Por lo tanto, olvide que se los ha pedido a su primo, y si él le hablara de ello no comprenderá de qué habla.
Entonces la despertó, y yo, sacando mi cartera, le dije:
—Aquí tienes lo que me pedías esta mañana, querida prima.
La vi tan sorprendida que me resultaba difícil insistir; no obstante, traté de recordarle su visita de la mañana, pero ella lo negó con energía, pensando que yo la embromaba, y estuvo incluso a punto de enfadarse al ver mi insistencia.
Acabo de regresar y no he sido capaz de comer, pues esta experiencia me ha trastornado.
19 de julio. La gente a la que le he contado lo acaecido aquella noche y al día siguiente en el experimento del doctor Parent se ríe de mí. Yo no sé qué pensar. El hombre discreto dice: «Puede ser».
21 de julio. Comí en Bougival y pasé la tarde en el juego de pelota. Decididamente, las cosas dependen del lugar y de lo que las rodea. Sería el colmo de la locura el creer en lo sobrenatural en la Îlle de la Grenouillière, pero ¿y en la cima del Mont Saint-Michel? ¿Y en la India? Estamos tremendamente influidos por todo aquello que tenemos alrededor. La semana que viene pienso regresar a casa.
30 de julio— Ayer llegué a casa. Por ahora todo va bien.
2 de agosto. Ninguna novedad. El tiempo es espléndido y yo me distraigo contemplando el fluir del Sena.
4 de agosto. Ha habido una pelea entre mis servidores. Dicen que los vasos han aparecido rotos en el aparador. El mayordomo echa la culpa al cocinero, el cual acusa a la costurera, y ésta, a su vez, culpa a los otros dos. ¿Quién es el culpable? El que pueda averiguarlo es un sabio.
6 de agosto. Por esta vez, no estoy loco. He visto... He visto... Ya no puedo dudar... ¡Lo he visto!
Anoche me paseaba por el jardín, entre mis rosales, a eso de las dos de la mañana, a la luz de la luna; paseaba por una senda bordeada de rosas de otoño, ya a punto de marchitarse. Como me hubiera parado a contemplar un rosal Géant de Bataille, que tenía tres preciosos capullos, vi con entera claridad cómo el tallo de una de las rosas se inclinaba, como si una mano invisible lo estuviese doblando, y en seguida vi cómo la flor quedó tronchada, como si la misma mano la hubiera cortado. Después, la flor se enderezó, siguiendo la curva que podría haber descrito una mano que se la hubiera llevado a la boca, y quedó así suspendida en el transparente aire, solitaria e inmóvil, un terrible punto rojo situado a tres metros de mí. En mi desesperación, traté de arrebatarla. No encontré nada, había desaparecido. Entonces me indigné conmigo mismo, pues un hombre razonable no debe tener semejantes alucinaciones.
Pero ¿fue una alucinación? Me volví a mirar el tallo del rosal y lo vi allí, recién tronchado, entre las dos rosas que quedaban en la rama. Regresé a casa sumamente inquieto, pues estoy seguro, tan seguro como de la sucesión del día y de la noche, de que cerca de mí existe un ser que vive de leche y agua, que puede tocar los objetos, que los cambia de lugar; por lo tanto, está dotado de naturaleza humana, aunque no es perceptible para nuestros sentidos, y vive, como yo, bajo mi techo.
7 de agosto. He dormido bien. Bebió el agua de mi garrafa, pero no turbó mi sueño.
Me pregunto si estaré loco. Cuando hace un momento me paseaba tomando el sol por la orilla del río, me asaltaron dudas acerca de mi estado mental; no dudas vagas, como las que he tenido hasta ahora, sino dudas definidas, absolutas. He visto y conocido algunos locos que eran inteligentes y que se mostraban enteramente lúcidos, y aun clarividentes, en las diversas circunstancias de la vida, salvo en un punto. Hablaban con sentido, con clarividencia e incluso con profundidad acerca de varios asuntos y, de pronto, su inteligencia chocaba con los temas de la locura y se rompía en piezas, y se esparcía y diluía en ese terrible mar lleno de oleajes, nieblas y borrascas llamado locura.
Podría pensar que estoy loco, loco de atar, si no estuviera a la vez consciente, si no me diera perfecta cuenta de mi situación, que podría sondear con perfecta lucidez. Quizá sólo soy un hombre con su razón entera, pero influido por alguna alucinación. Alguna perturbación se ha producido en mi cerebro, una de esas perturbaciones que los modernos fisiólogos tratan de establecer y de estudiar; y esa perturbación ha abierto una profunda brecha en mi inteligencia, al influir en la secuencia y enlace lógico de mis ideas. Fenómenos semejantes ocurren en nuestros sueños y nos llevan a un mundo fantasmagórico, sin ninguna sorpresa por nuestra parte, porque nuestro aparato de determinar la verdad y nuestro órgano de registro están dormidos, en tanto que nuestra facultad imaginativa está despierta y activa. ¿Por qué no va a ser posible que se haya paralizado en mí alguna de las imperceptibles notas de mi teclado cerebral?
Algunos hombres pierden la facultad de recordar los nombres propios, los verbos, los números o las fechas como consecuencia de un accidente.
Según paseaba a la orilla del río, iba pensando en todas esas cosas.
El sol brillaba esponjando deliciosamente la tierra, y yo me sentía lleno de amor a la vida, a los gorriones, cuya agilidad siempre deleita los ojos, a las plantas de la ribera y al murmullo de las hojas, que es siempre un placer para mis oídos.
Sin embargo, por momentos se adueñaba de mí un sentimiento de disgusto. Era como si una fuerza desconocida me paralizara o, más bien, me refrenara; como si tratara de impedirme seguir adelante, y quisiera hacerme volver atrás. Sentía ese penoso deseo de volver a casa que nos oprime cuando hemos dejado allí un ser querido enfermo y tenemos el presentimiento de que va peor.
De modo que, a pesar mío, volví a mi casa, casi en la seguridad de que allí me esperaba alguna mala noticia, una carta o un telegrama. Nada encontré, sin embargo, y me sentí más sorprendido y molesto que si hubiese tenido alguna otra fantástica visión.
8 de agosto. Ayer pasé una tarde terrible. Él no ha vuelto a hacerse visible, pero yo noto que está cerca de mí, observándome, mirándome, penetrándome, dominándome, y es mucho más temible cuando se oculta así que cuando manifiesta su presencia constante e invisible por medio de fenómenos sobrenaturales.
Sin embargo, he dormido bien.
9 de agosto. No ha ocurrido nada, pero tengo miedo.
10 de agosto. Nada. ¿Qué ocurrirá mañana?
11 de agosto. Tampoco ha ocurrido nada. No puedo quedarme en casa con este miedo que me atenaza y estos pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Tengo que salir a distraerme.
12 de agosto. Son las 10 de la noche. Todo el día he tenido intención de salir de casa, pero no he podido llevarlo a la práctica. Desearía cumplir este sencillo y fácil acto de libertad —salir de casa—, subir a mi coche y ordenar que me llevaran a Rouen, y no he sido capaz de hacerlo. ¿Por qué razón?
13 de agosto. Cuando nos atacan ciertas enfermedades, los resortes de nuestro ser físico parece que se rompen, nuestras energías se destruyen, nuestros músculos se relajan; además, parece que nuestros huesos se vuelvan tan blandos como la carne, y nuestra sangre tan líquida como el agua. Todas estas sensaciones las estoy experimentando en mi ser moral, de un modo extraño y desagradable. No tengo energía, ni coraje, ni soy dueño de mí mismo y ni siquiera tengo poder para poner en movimiento mi propia voluntad; no me ha quedado poder para querer o no querer cualquier cosa que sea; pero alguien tiene esa voluntad por mí, y yo obedezco.
14 de agosto. ¡Estoy perdido! Alguien posee mi espíritu y lo domina. Alguien ordena mis actos, mis movimientos, mis pensamientos. He dejado de ser yo mismo, no soy más que un esclavizado y aterrado espectador de todo lo que hago. Deseo salir; no puedo hacerlo. El no desea que salga y yo permanezco en casa, temblando y distraído, en mi sillón, que no soy capaz de abandonar. Deseo tan sólo levantarme para desentumecerme un poco. ¡No puedo hacerlo! Estoy atado a mi sillón y el sillón está adherido de tal forma al pavimento que no hay poder humano que pueda movernos.
Y de repente, he de ir, he de ir al extremo del jardín a coger algunas fresas y comerlas, y allá voy. ¡Cojo las fresas y las como! ¡Oh, Dios mío! ¿Hay un Dios? Si es así, ¡sálvame, líbrame, socórreme! ¡Perdóname! ¡Ten piedad de mí! ¡Oh, qué sufrimiento, qué tortura, qué horror!
15 de agosto. Es algo semejante a cuando mi pobre prima fue dominada e impulsada a venir a pedirme los quinientos francos. Estuvo bajo el poder de una voluntad ajena que había entrado en ella, como si fuera otro espíritu, otro espíritu parásito y dominador...
Pero, ¿quién es este ser invisible que me gobierna? ¿Un enviado de una raza sobrenatural?
¡Entonces existen seres invisibles! ¿Cómo no se han manifestado desde el principio del mundo tan claramente, y por qué ahora se me manifiestan a mí? Nunca he leído nada semejante a lo que me está ocurriendo en mi propia casa. ¡Oh, si pudiera tan sólo dejarla! ¡Si pudiera irme lejos, para no volver más! Eso me salvaría, pero no puedo hacerlo.
16 de agosto. Hoy me las arreglé para escaparme por espacio de dos horas, como un preso que, por casualidad, encuentra abierta la puerta de su prisión. De pronto me di cuenta de que estaba libre, que él se hallaba lejos, y así di órdenes de que prepararan los caballos rápidamente y me dirigí a Rouen. ¡Oh, qué delicia!, poder decir a un hombre que te obedece: «¡Vamos a Rouen!».
Hice que se detuviera el coche ante una librería y rogué que me proporcionaran el tratado del doctor Herrmann Herestauss acerca de los desconocidos habitantes del mundo antiguo y moderno.
Cuando de nuevo volví al coche, intenté decir: «¡Llévame a la estación!», pero en vez de eso grité —pues no lo dije, sino que grité—: «¡A casa!», en voz tan alta que la gente que estaba por allí se volvió a mirarme, y me dejé caer en el asiento abrumado por una agonía mortal. Me había encontrado y de nuevo se había apoderado de mí.
17 de agosto. ¡Oh, qué noche, qué noche! Y, no obstante, me parece que debería alegrarme. Leí hasta la una de la madrugada. Herestauss, doctor en filosofía y teogonía, escribió la historia de las manifestaciones de esos seres invisibles que rondan a los hombres. Describe su origen, su dominio, su poder; pero ninguno de ellos se parece en nada al que me domina a mí. Podría decirse que, desde que empezó a pensar, el hombre ha tenido el presentimiento temeroso de un nuevo ser más fuerte que él, su sucesor en este mundo, y que, notando su presencia y no siendo capaz de percibir la naturaleza de ese ser, ha creado en su terror el mundo de los seres invisibles, de los vagos fantasmas nacidos del terror.
Después de la larga lectura me senté junto a la ventana abierta, para refrescar con el suave aire de la noche mi frente y mis ideas. Todo en torno era calma y placidez. ¡Cómo habría gozado en otros tiempos de una noche así!
No había luna, pero las estrellas iluminaban el firmamento con sus débiles rayos. ¿Quién habitaría esos mundos? ¿Qué formas, qué seres, qué animales hay allá lejos? ¿Qué podrán pensar los seres inteligentes de esos distantes mundos que no pensemos nosotros? ¿Qué pueden hacer que no podamos nosotros? ¿Qué cosas ven que no veamos nosotros?
¿No vendrá alguno, un día u otro, atravesando el espacio, a conquistar nuestra Tierra, del mismo modo que en tiempos antiquísimos los escandinavos cruzaron el mar para dominar regiones más débiles que las suyas?
¡Somos tan débiles, tan indefensos, tan ignorantes, tan pequeños, los que vivimos en esta gota de agua mezclada con fango!
Pensando en estas cosas me quedé dormido por espacio de unos tres cuartos de hora y entonces abrí los ojos, despertando de mi sueño por no sé qué extraña sensación. En un principio no vi a mi alrededor nada de particular, pero después me pareció observar que una página del libro, que había quedado abierto sobre mi mesa, se volvía como por sí sola. Por la ventana abierta no entraba el menor soplo de aire, así que quedé sorprendido, y esperé. Pasados unos cuatro minutos, vi, sí, vi con mis propios ojos cómo una nueva página se alzaba para caer sobre las otras, como si hubiese sido pasada por los dedos de alguien. Mi sillón estaba vacío, parecía vacío; pero yo tenía el convencimiento de que él estaba allí, sentado en mi sillón, leyendo. Con un salto furioso, con el salto que da una fiera salvaje enfurecida contra su domador, crucé la habitación para abalanzarme contra él, para estrangularlo, para matarlo. Pero antes de que pudiera llegar a donde él se encontraba, la silla se cayó, como si alguien la hubiera apartado; la mesa se movió, la lámpara se apagó y cayó al suelo, y la ventana se cerró de golpe como si por ella hubiese escapado un ladrón cogido in fraganti y hubiera huido amparado en las sombras de la noche, cerrando la ventana tras de sí.
¡Había huido!, ¡había tenido miedo, miedo de mí! Pero mañana, u otro día cualquiera, lo sujetaré con mis puños y lo aplastaré contra el suelo, como los perros a veces muerden y estrangulan a sus dueños.
18 de agosto. Todo el día he estado pensando en lo mismo.
Sí, le obedeceré, seguiré sus impulsos, cumpliré sus deseos, me mostraré humilde, sumiso, cobarde. Él es el más fuerte de los dos; pero llegará un día...
19 de agosto. ¡Ya lo sé, ya lo sé todo! Acabo de leer en la Revue du Monde Scientifique lo que sigue: «Nos llegan de Río de Janeiro extrañas noticias. Una epidemia de locura, semejante a una especie contagiosa de esta enfermedad que se extendió por Europa en la Edad Media, está devastando la provincia de San Pablo. Los aterrorizados habitantes abandonan sus casas, diciendo que se ven perseguidos, poseídos, dominados, como un ganado humano, por seres invisibles, aunque tangibles; una especie de vampiros que se alimentan de su vida mientras duermen y beben leche y agua sin tocar los otros alimentos.
»El profesor don Pedro Henríquez, acompañado por varios médicos, ha ido a la provincia de San Pablo para estudiar el origen y las manifestaciones de esta sorprendente enfermedad, y proponer al emperador la adopción de las medidas pertinentes para curar a la población de esta locura y volverla a la razón.»
¡Ah! Me viene a la memoria ahora aquel hermoso buque brasileño de tres mástiles que pasó ante mi ventana cuando navegaba por el Sena, el día 8 del pasado mes de mayo. ¡Me pareció tan bonito, tan blanco y brillante! Ese ser iba a bordo, venía de allí, de donde procede su raza. Y me vio, y vio mi casa, que también es blanca, y saltó desde el navío a tierra. ¡Oh, Dios misericordioso!
Ahora lo sé todo, puedo adivinarlo. El reinado del hombre está acabando y ha venido este nuevo ser, ya temido por el hombre primitivo: le perturbaron los exorcismos de los sacerdotes; fue evocado en las negras noches por las hechiceras, aun sin haberlo visto; los transitorios dueños de la tierra lo imaginaron préstandole las formas terroríficas o benignas de gnomos, espíritus, genios, hadas y espíritus familiares. Después de estas groseras concepciones del primitivo temor, la vista más clara del hombre civilizado percibió las cosas más agudamente. Mesmer lo presintió y hará unos diez años los físicos descubrieron la naturaleza de su poder, aun antes de que lo pusiera en ejercicio. Jugaban con esta nueva flecha del Señor, el dominio de una misteriosa voluntad sobre el espíritu humano, que ha venido a ser su esclavo. Lo llaman magnetismo, hipnotismo, sugestión..., ¡yo qué sé! Yo los he visto divirtiéndose con este terrible poder, como chiquillos atolondrados. ¡Pobres de nosotros! ¡Desdichados hombres! Ha venido el que se llama a sí mismo..., me parece notar que está susurrándome su nombre al oído y yo no le presto atención... Sí, está susurrándome su nombre... No lo entiendo. No puedo... Me lo repite, el... Horla... Ya lo oigo..., el Horla..., es el Horla, ha venido...
¡Ah! El buitre ha devorado al pichón; el lobo ha comido al cordero; el león ha devorado al búfalo armado de cuernos; el hombre ha matado al león con flechas, con espadas, con fusiles, pero el Horla hará del hombre lo que el hombre ha hecho del caballo y del buey; su bien, su esclavo y su alimento, por el simple hecho de su voluntad. ¡Pobres de nosotros!
No obstante, el animal a veces se rebela y mata al hombre que lo ha subyugado. También yo lo haría, sería capaz de hacerlo, pero para ello tengo que llegar a conocerlo, palparlo, verlo. Los hombres de ciencia dicen que los animales, al tener los ojos distintos a los nuestros, no ven las cosas como nosotros, los hombres, las vemos. Y mis ojos no pueden percibir a este recién llegado que me sojuzga.
¿Por qué? ¡Oh!, ahora recuerdo las palabras del monje de Saint-Michel: «¿Acaso vemos la cienmilésima parte de lo que existe? Considere, por ejemplo, el viento: es la fuerza más potente de la naturaleza; abate al hombre, derrumba edificios, desarraiga árboles, levanta el mar en montañas de agua, destruye riscos y estrella grandes navíos contra las rocas. El viento, que mata, que silba, que suspira, que ruge, ¿lo ha visto usted alguna vez, o cree poder verlo? Y sin embargo, no hay duda de que existe».
Y continué pensando: mis ojos son tan débiles, tan imperfectos que ni siquiera pueden distinguir los cuerpos duros, si son transparentes. Si en mi camino me encuentro con un vidrio sin estañar, podría chocar contra él, como el pájaro que ha entrado en una habitación choca contra los vidrios de la ventana. Además, un centenar de cosas engañan al hombre y lo desvían de su camino; ¿cómo sorprenderse pues de que no pueda percibir un cuerpo desconocido, a través del cual puede pasar la luz?
¡Se trata de un nuevo ser! ¿Por qué no? Seguramente está destinado a venir. ¿Por qué habríamos de ser los últimos? Nosotros no podemos percibir más que aquello que ha sido creado antes que nosotros. La razón es que su naturaleza es más perfecta, su cuerpo más fino y terminado que el nuestro, este cuerpo nuestro tan débil, tan torpemente construido, cargado con órganos que están siempre cansados, siempre funcionando con esfuerzo, como una máquina demasiado complicada; que vive como una planta, como una bestia, nutriéndose con dificultad de aire, vegetales y carne; una máquina animal, expuesta a las enfermedades, a las deformidades, a la decadencia; mal regulada, sencilla y excéntrica, ingeniosamente mal hecha, una pieza tosca y delicada a la vez, un grosero esbozo de un ser que podría llegar a ser inteligente y grande.
¡Somos tan pocos, tan pocos en este mundo, desde la ostra al hombre! ¿Por qué no ha de haber algún otro ser más, una vez que se ha cumplido el período que separa las apariciones sucesivas de las diversas especies?
¿Por qué no ha de haber también otros árboles con flores inmensas y espléndidas, perfumando otras regiones? ¿Por qué no ha de haber otros elementos además del aire, el fuego, la tierra y el agua? ¡Sólo son cuatro los elementos que nutren a los seres! ¡Qué miseria! ¿Por qué no son cuarenta, cuatrocientos, cuatro mil? ¡Qué pobre es todo, qué basto y desgraciado, producido con mal arte, construido con sorpresa, terminado zafiamente! ¡Hay que ver la gracia del elefante y del hipopótamo, y la elegancia del camello!
Pero, se me objetará, ¿y la mariposa? ¿No es una flor volando? Yo sueño con una mariposa tan grande como un centenar de mundos, con alas de una forma, color, belleza y gracia de movimientos que no puedo expresar. La veo, volando entre las estrellas, refrescándolas y perfumándolas con la luz y el armonioso viento de su aliento, y los habitantes de allá arriba la ven pasar en un éxtasis de delicia.
Pero ¿qué es lo que me pasa? Es él, el Horla, quien me cerca siempre y me sugiere todos estos locos pensamientos. Está dentro de mí, convirtiéndose en mi propio espíritu. ¡Acabaré por matarlo!
29 de agosto. Lo mataré. ¡Ya lo he visto! Ayer tarde me senté a mi mesa de trabajo y me dispuse a escribir. Sabía que vendría a rondarme, que se pondría tan cerca de mí que quizá podría llegar a tocarlo, a cogerlo. Y entonces, entonces yo tendría la fuerza de la desesperación, y con mis manos, mis rodillas, mi pecho, mi frente, mis dientes, podría estrangularlo, aplastarlo, morderlo, despedazarlo. Y lo buscaba a mi alrededor, con todos mis sentidos sobreexcitados.
Había encendido las ocho bujías de mi candelabro, como si así pudiera descubrirlo mejor.
Mi cama, mi antigua cama de nogal, estaba situada frente a mí; a mi derecha quedaba la chimenea, y a la izquierda, la puerta de la habitación, cuidadosamente cerrada, después de haberla dejado abierta por espacio de algún tiempo, con el propósito de atraerlo. Detrás de mí había un armario de luna, ante el cual me visto diariamente y en el que me echo una ojeada cada vez que paso por delante.
Yo trataba de escribir con el propósito de engañarle, pues sin duda él también me observaba a mí. Y de pronto tuve la certeza de que estaba inclinado sobre mi hombro, casi tocando mi oreja, leyendo lo que escribía.
Me levanté, extendí las manos y me volví con tal rapidez que estuve a punto de caerme. ¿Y qué es lo que vi? Había en la habitación una luz tan clara como la del mediodía; pero no me vi reflejado en el espejo. Allí estaba, claro, profundo, lleno de luz y vacío; mi figura no aparecía reflejada en él y, no obstante, yo estaba ante él. Veía el hermoso y claro cristal de arriba abajo, sin dar crédito a mis ojos, y no me atrevía a acercarme a él, no me atrevía a hacer ningún movimiento, sintiendo que él estaba allí —él, cuyo invisible cuerpo había absorbido mi reflejo en el espejo— y que podía escapar.
¡Qué miedo tenía! De repente, empecé a verme borroso en la profundidad del espejo, como entre niebla, una niebla como una cortina de agua, y esa agua se me aparecía cada vez más clara. Parecía como el final de un eclipse. Aquello que se interponía entre el espejo y yo no parecía tener un contorno definido, sino una especie de transparencia mate, que gradualmente iba haciéndose más clara. Al fin, pude verme en el armario de luna completamente, como me veo a diario.
¡Al fin lo había visto! Y ese horror permaneció en mí y aun ahora me hace estremecer.
30 de agosto. ¿Qué podría hacer para matarlo, sin que él lo notara? ¿Mediante el veneno? Pero podría verme mezclarlo con el agua... Además, ¿pueden nuestros venenos hacer efecto en su cuerpo impalpable? No..., seguramente no. ¿Qué hacer, entonces?
31 de agosto. He hecho venir de Rouen a mi cerrajero y le he encargado cerraduras de hierro para mi habitación, como las que tienen los hoteles de París en el piso bajo por temor a los ladrones. Y también va a hacerme una puerta de hierro. Me he vuelto cobarde, pero nada me importa.
10 de septiembre. Rouen, Hotel Continental. Ya está hecho; pero ¿ha muerto de verdad?
Ayer tarde, habiendo quedado ya colocadas las cerraduras y la puerta de hierro, dejé las puertas abiertas hasta cerca de medianoche, a pesar de que hacía mucho frío.
De pronto, noté que estaba cerca y una loca alegría tomó posesión de mi ser. Me levanté sin hacer ruido y paseé de arriba abajo por la habitación, para que no cayera en sospechas; me quité las botas y me puse las zapatillas, y entonces cerré la puerta con sus candados, a doble vuelta, y me guardé la llave en el bolsillo.
Al punto noté que él estaba moviéndose con inquietud a mi alrededor; que estaba con miedo, y que me ordenaba que lo dejara salir. Estuve a punto de complacerlo; sin embargo, no lo hice, sino que apoyando mi espalda contra la puerta la entreabrí lo justo para permitirme salir. Como soy muy alto, mi cabeza tocaba el marco de la puerta en su parte superior, por lo que estaba seguro de que él no había podido escapar. Y allí lo dejé encerrado, completamente solo. ¡Qué dicha! Bajé las escaleras a toda prisa y en la sala, que está justo bajo mi habitación, cogí dos lámparas y derramé el aceite en la alfombra, en los muebles, por todas partes, prendí fuego y escapé, después de haber cerrado la puerta.
Me oculté en un extremo del jardín, en un bosquecillo de laureles. ¡Qué largo se me hacía el tiempo! Todo a mi alrededor estaba oscuro, silencioso, inmóvil; ni una ráfaga de viento, ni una estrella; sólo pesadas masas de nubes que no podía ver, pero que gravitaban sobre mi espíritu pesadamente.
Miraba hacia mi casa y aguardaba. ¡Cuánto tardaba! Ya empezaba a pensar que el fuego no había prendido o que él lo había extinguido cuando, a través de una de las ventanas del piso bajo, se abrió paso la violencia de las llamas y una larga lengua de fuego subió por los blancos muros y envolvió la casa hasta el tejado. El resplandor de las llamas iluminaba los árboles, las ramas y las hojas, que parecían invadidos por el temor. Los pájaros despertaron, un perro empezó a aullar, y a mí me parecía como si despertara el día. Casi inmediatamente otras dos ventanas cayeron hechas pedazos y pude ver cómo el piso bajo de mi casa no era más que una inmensa hoguera. Entonces se oyó en la noche un grito, un horrible grito, estremecedor, angustiado, un grito de mujer, y las dos ventanas de la buhardilla se abrieron. ¡Me había olvidado de los criados! Vi sus rostros, que reflejaban el terror, y sus brazos moviéndose frenéticamente.
Sobrecogido de horror, corrí al pueblo gritando: «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego!». Encontré a algunos hombres que ya iban en dirección a la casa y me volví con ellos.
Cuando llegamos, la casa no era más que una horrible e inmensa pira funeraria, una monstruosa pira que iluminaba toda la comarca, una pira donde los hombres se estaban quemando vivos y donde él ardía también. El, él, mi prisionero, el ser nuevo, el nuevo amo, el Horla.
En aquel momento el tejado cayó entre los muros y un volcán de llamas subió hasta el cielo. A través de todas las ventanas, abiertas al incendio, vi las llamas ondeando y pensé que allí estaba él, en aquel horno, muerto.
¿Muerto? Quizás. ¿Ese cuerpo, que era transparente, no sería acaso indestructible a aquellos medios que pueden destruir los nuestros?
¿Y si no estaba muerto? Quizás el tiempo es el único que tiene poder sobre esa criatura invisible y terrible. ¿Por qué ese cuerpo transparente e irreconocible, si también él ha de temer males, enfermedades y una destrucción prematura?
¡Destrucción prematura! ¡De ahí nace todo el terror humano! Después del hombre, cuya vida puede disiparse cualquier día, en cualquier momento, por un accidente cualquiera, después de él, el Horla, aquel que sólo puede morir en el día, hora y minuto que le están destinados.
No, con toda seguridad él no ha muerto. Así pues..., soy yo quien debe morir...
Los Xipehuz
por J.H. Rosny Aîné
Bajo el seudónimo de J.-H. Rosny Aîné, Joseph-Henri Boex (1856-1940) produjo unas dos docenas de obras de ciencia ficción. Durante mucho tiempo muy famoso en Rusia, fue vergonzosamente dejado de lado por el mundo de habla inglesa, pese a que se trata de un importante escritor europeo cuyas historias cortas son claramente superiores a las de Jules Verne, su contemporáneo.
Belga francófono nacido en Bruselas, Boex pasó algún tiempo en Inglaterra y luego terminó su educación en París, donde permanecería el resto de su vida. Aunque Zola influenció los primeros escritos de Boex, en 1887 éste repudió a Zola poco antes de volverse hacia la ciencia ficción. Los Xipehuz (1887) supone el primer esfuerzo de Boex en este campo. Es una notable historia, que ilustra la mayor parte de sus temas e intereses. Aparece en ella el escenario prehistórico, que es visto como intensamente edénico debido a que la humanidad es más vigorosa y acepta los elementos opuestos y contradictorios de la naturaleza. Aparece asimismo la confrontación entre los miembros de las tribus nómadas y los alienígenas silíceos en forma de cono, que demuestran el interés de Boex por las ciencias duras y que simbolizan la amplia diversidad de la existencia. Finalmente, aparece el científico cuyos estudios antropológicos del problema —que arrojan su luz sobre la preocupación de Boex por las ciencias sociales— conducen al descubrimiento de los principios necesarios para una solución, demostrando así a través de la ciencia que la aparente diversidad del universo contiene semejanzas implícitas, que son una manifestación de una unidad fundamental.
Entre 1893 y 1907, Joseph-Henri y su hermano menor, Seraphin Justin, que era también escritor, compartieron el seudónimo J.-H. Rosny en seis obras de ciencia ficción, entre otras. Sin embargo; un análisis textual de esas colaboraciones sugiere que probablemente Joseph-Henri aportó mucho de su escritura. Tras 1907, los hermanos siguieron caminos separados, pero ambos continuaron utilizando el seudónimo: Joseph-Henri añadiendo Aîné (el mayor), y Seraphin Justin añadiendo Jeune (el más joven).
Durante su vida, Joseph-Henri actuó como presidente de la Academia Goncourt, y fue uno de sus diez miembros originarios. Autor muy popular y figura importante en la literatura francesa, fue sin embargo un escritor desigual, quizá debido a su excesiva producción. La fuerza de su imaginación y su visión, así como sus amplios conocimientos, hacen que sus relatos cortos de ciencia ficción y novelas prehistóricas resulten excitantes; sin embargo, la verbosidad, el sentimentalismo sensiblero y los desmañados manierismos estilísticos convierten gran parte de sus últimas obras y mucha de su ficción realista en algo virtualmente ilegible. Y puesto que el realismo se había convertido en la fuerza literaria preeminente en la época en que Boex murió, su reputación sufrió enormemente por ello. No obstante, con la creciente ascendencia de la ciencia ficción en los años setenta, un editor sacó la primera recopilación de sus relatos cortos (Récits de Science-Fiction, 1973), y el reconocimiento de la importancia de Boex crece día a día.
Todo ocurrió mil años antes de que aquel centro de civilización, cuna de Nínive, Babilonia y Ecbatana, entrara en su apogeo.
La tribu nómada de Pjehu, con sus caballos, asnos y ganado, cruzaba la selva virgen de Kzur en dirección al oeste, atravesando una oblicua cortina de luz. El cielo del atardecer se hinchaba en sus bordes, que, revoloteando, caían de sus graciosas perchas.
La fatiga les rendía, y permanecían callados, buscando un buen claro donde poder encender el fuego sagrado, preparar la cena y dormir sin miedo a los animales salvajes, protegidos tras una doble hilera de carbones encendidos.
Las nubes se tornaron opalescentes; engañosas campiñas se alejaron hacia los cuatro horizontes; los dioses de la noche soplaron dulcemente su canción de cuna, y la tribu proseguía su avance. De pronto apareció al galope un explorador, el cual dijo haber descubierto un claro con un manantial de agua cristalina.
La tribu profirió tres prolongados gritos; todo el mundo avanzó con más rapidez. Estallaron risas infantiles; incluso los caballos y los asnos, acostumbrados a reconocer la proximidad de un lugar de descanso por el regreso de los exploradores y la alegría de los nómadas, irguieron sus cuellos orgullosamente.
Llegaron a la vista del claro. Allí, donde el delicioso manantial había excavado su lecho entre musgos y arbustos, una fantasmagoría se ofreció a los ojos de los nómadas.
Fue, primero, un gran círculo de translúcidos conos azulados, con la punta hacia arriba, cuyo tamaño era casi la mitad del de un hombre. Unas cuantas rayas claras y otras tantas espirales oscuras salpicaban sus superficies; cada uno de ellos tenía una deslumbrante estrella cerca de su base.
Más lejos, igualmente extrañas, había unas losas puestas en pie, con aspecto de corteza de abedul, salpicadas de elipses multicolores. Otras Formas, aquí y allá, eran casi cilíndricas: algunas altas y estilizadas, otras bajas y achaparradas, todas de color bronce, moteado de verde; y todas con el característico punto luminoso.
La tribu se detuvo, asombrada. Incluso los más valientes quedaron helados de supersticioso temor, que aumentó cuando las Formas empezaron a oscilar en el crepúsculo del claro. Y, súbitamente, sus estrellas parpadearon, los conos se alargaron, los cilindros y las losas chirriaron como agua arrojada sobre una llama, todos ellos avanzando hacia los nómadas con creciente velocidad.
Hechizada por el espectáculo, la tribu no se movió. Las Formas cayeron sobre ellos. El choque fue terrible. Guerreros, mujeres y niños cayeron a montones, misteriosamente derribados como por el rayo. Luego, los aterrorizados supervivientes encontraron fuerzas para huir. Las Formas, rompiendo sus cerradas filas, se extendieron en tomo a la tribu, persiguiendo implacablemente a los que huían. Sin embargo, el espantoso ataque no fue infalible: mató a algunos, aturdió a otros, pero no hirió a ninguno. Unas cuantas gotas rojas brotaron de la nariz, ojos y oídos de los moribundos; pero otros, ilesos, se levantaron pronto y emprendieron la huida a la pálida luz crepuscular.
Fuera cual fuese la naturaleza de las Formas, se portaban como seres vivientes, no como elementos de la naturaleza, poseyendo, como los seres vivientes, una inconstancia y diversidad de movimiento, escogiendo claramente a sus víctimas, sin confundir a los nómadas con árboles o arbustos, ni siquiera con animales.
Los más rápidos de la tribu no tardaron en darse cuenta de que nadie les perseguía ya. Agotados y en harapos, al final se atrevieron a desandar su camino hacia el misterio. Muy lejos, entre los troncos de árboles inundados de sombras, la resplandeciente caza continuaba. Las Formas, aparentemente de modo consciente, destrozaban a los guerreros, desdeñando a menudo atacar a los débiles, a las mujeres y a los niños.
Vista a distancia, en medio de la oscuridad que ahora había caído, la escena era más sobrenatural, más abrumadora para unas mentes bárbaras. A punto de emprender la huida una vez más, los guerreros efectuaron un descubrimiento vital: hicieran lo que hicieran los fugitivos, las Formas abandonaban la persecución en un límite determinado. Por débil e indefensa que la víctima pudiera estar, incluso si se hallaba inconsciente, una vez había cruzado la frontera invisible se encontraba fuera de peligro.
Este tranquilizador descubrimiento, pronto confirmado por cincuenta observaciones, aplacó los frenéticos nervios de los fugitivos. Se atrevieron a esperar a sus compañeros, a sus esposas y a sus hijos, que habían escapado de la carnicería. Uno de ellos, su héroe, que había resultado conmocionado al principio, recobró su presencia de ánimo y encendió una fogata, y sopló en un cuerno de búfalo para guiar a los fugitivos.
Uno a uno llegaron los supervivientes. Muchos, derrengados, arrastrándose sobre manos y rodillas. Las madres, con indomable voluntad, habían protegido, reunido y transportado a sus hijos a lo largo del salvaje encuentro. Y muchos caballos, asnos y reses reaparecieron, menos asustados que sus dueños.
Siguió una noche lúgubre, pasada en insomne silencio, mientras los guerreros se sentían asaltados por frecuentes estremecimientos. Pero llegó el amanecer, proyectando claridades a través del espeso follaje, y los pájaros empezaron a piar, animándoles a vivir, ahuyentando los terrores de la oscuridad.
El Héroe, el caudillo natural, formó a la multitud en grupos y empezó a pasar recuento a la tribu. Faltaban la mitad de los guerreros, doscientos. La pérdida de mujeres era mucho menor; los niños estaban casi todos.
Cuando terminó el recuento y fueron reunidas las bestias de carga (faltaban muy pocas, debido a la superioridad del instinto sobre la razón durante una crisis), el Héroe hizo formar a la tribu como de costumbre. Luego, ordenando a todo el mundo que le esperasen, echó a andar, pálido y solo, hacia el claro. Nadie se atrevió a seguirle, ni siquiera de lejos.
Se dirigió hacia el lugar donde los árboles estaban más espaciados, un poco más allá del límite observado el día anterior, y miró. A cierta distancia, en la fría transparencia de la mañana, fluía el manantial. En torno, reunida, la fantástica tropa de Formas brillaba esplendorosamente. Sus colores habían cambiado. Los conos eran más compactos, su tono turquesa se había trocado en verdoso; los Cilindros estaban estriados de violeta y las Losas parecían de cobre puro. Y todos tenían su resplandeciente estrella, deslumbrante incluso a la luz del día.
Los contornos de aquellos fantasmagóricos entes también habían cambiado. Los Conos tendían a convertirse en Cilindros, los Cilindros a aplastarse y ensancharse, en tanto que las Losas se curvaban ligeramente.
Súbitamente, al igual que la noche anterior, las Formas oscilaron, sus estrellas empezaron a parpadear; el Héroe, lentamente, se retiró más allá de la línea de seguridad.
La tribu de Pjehu se detuvo en el umbral del gran tabernáculo nómada, en el cual sólo podían entrar los jefes. En las rutilantes profundidades, debajo de la viril imagen del Sol, estaban sentados los tres altos sacerdotes. Debajo de ellos, en los dorados peldaños, los doce sacerdotes menores.
El Héroe se adelantó y explicó con detalle el espantoso viaje a través del bosque de Kzur; los sacerdotes escucharon con suma gravedad en sus semblantes, asombrados, intuyendo que su poder menguaba ante aquella inconcebible aventura.
El Alto Sacerdote Supremo ordenó que la tribu sacrificara al Sol doce toros, siete onagros y tres garañones. Reconoció atributos divinos en las Formas y, después de los sacrificios, decidió llevar a cabo una expedición sagrada.
Todos los sacerdotes, todos los jefes de la nación Zahelal, tomarían parte en ella.
Fueron enviados mensajeros a los montes y las llanuras, en un centenar de leguas a la redonda del lugar donde más tarde se levantaría la Ecbatana de los magos. En todas partes, el enigmático relato erizó los cabellos de los hombres; en todas partes, los jefes respondieron prestamente a la llamada sacerdotal.
Una mañana de otoño, el Macho taladró las nubes, inundó el tabernáculo y alcanzó el altar donde humeaba el sanguinolento corazón de un toro. Los altos sacerdotes, los sacerdotes menores y cincuenta jefes de tribu profirieron un grito de triunfo. Cien mil nómadas, que esperaban en el exterior del tabernáculo, recogieron el clamor, volviendo sus atezados rostros hacia el milagroso bosque de Kzur y estremeciéndose un poco. Los presagios eran favorables.
Así, con los sacerdotes al frente, todo un pueblo marchó a través de los árboles. Por la tarde, alrededor de la hora tercera, el Héroe de Pjehu dio la voz de alto. El gran claro se extendía delante de ellos en toda su majestad, con un resplandor otoñal. Un torrente de hojas secas cubría sus musgos. En las orillas del manantial, los sacerdotes vieron a las Formas que habían venido a adorar y a apaciguar. Eran muy agradables a la vista, bajo la sombra de los árboles, con sus trémulos cambios de color, las llamas puras de sus estrellas y sus tranquilos movimientos en torno al manantial.
—Debemos hacer la ofrenda aquí —dijo el Alto Sacerdote Supremo—. Así sabrán que nos sometemos a su poder.
Todos los barbagrises asintieron. Una voz se alzó, sin embargo. Era Yushik, de la tribu de Nim, el joven contador de estrellas, el pálido observador profético, de reciente fama, el cual pidió osadamente que se acercaran más a las Formas.
Pero prevaleció la opinión de los ancianos. Se construyó el altar, se llevó hasta él a la víctima: un garañón de un blanco purísimo. Luego, en medio del silencio de los postrados hombres, el cuchillo de bronce encontró el corazón del noble animal. Se alzó un gran lamento. y el Alto Sacerdote inquirió:
—¿Estáis apaciguados, oh dioses?
Más allá, entre los silenciosos troncos, las Formas se movieron en círculo, aumentando su brillo, prefiriendo los lugares donde los rayos del Sol eran más espesos.
—¡Sí! —gritaron los entusiastas—. ¡Están apaciguados!
Un fanático arrancó el cálido corazón del garañón y, antes de que el Alto Sacerdote pudiera pronunciar una sola palabra, se precipitó hacia el claro. Otros fanáticos le siguieron, gritando. Las Formas oscilaron suavemente, agrupándose, deslizándose por encima de la hierba... Súbitamente, se lanzaron contra los atrevidos, en una matanza que aturdió a las cincuenta tribus.
Seis o siete fugitivos, perseguidos con saña, consiguieron alcanzar la frontera. Los otros habían muerto, Yushik entre ellos.
—¡Son unos dioses implacables! —exclamó solemnemente el Alto Sacerdote Supremo.
Luego se reunió el venerable consejo de sacerdotes, ancianos y jefes. Decidieron clavar una hilera de estacas alrededor de la línea fronteriza. Para poder fijar la línea, obligarían a unos esclavos a exponerse a ser atacados por las Formas en una parte del perímetro y después en otra.
Y así se hizo. Bajo la amenaza de muerte, los esclavos penetraron en el círculo. Las precauciones tomadas fueron tan cuidadosas que pocos de ellos perecieron. La frontera quedó establecida, visible para todos por su línea de estacas.
La expedición terminó felizmente, y los Zahelals se creyeron a salvo del enemigo.
Sin embargo, el sistema preventivo preconizado por el consejo no tardó en mostrar sus deficiencias. A la primavera siguiente, las tribus de Hertoth y Nazzum pasaban descuidadamente cerca del anillo de estacas, sin sospechar nada, cuando de pronto fueron cruelmente asaltados y diezmados por las Formas.
Los jefes que escaparon de la matanza declararon ante el gran consejo Zahelal que las Formas eran ahora mucho más numerosas que en el otoño anterior. Su persecución continuaba teniendo un límite, pero la frontera se había ensanchado.
Estas noticias desalentaron al pueblo; se derramaron muchas lágrimas y se ofrecieron muchos sacrificios. Luego, el consejo decidió destruir el bosque de Kzur por el fuego.
A pesar de todos sus esfuerzos, sólo pudieron incendiar las orillas del bosque.
Entonces, los sacerdotes, en su desesperación, consagraron el bosque y prohibieron que se penetrara en él.
Pasaron muchos veranos.
Una noche de otoño, el campamento de la tribu de Zulf, situado a diez tiros de arco del bosque prohibido, fue invadido por las Formas. Trescientos guerreros más perdieron la vida.
A partir de aquel día, una tenebrosa leyenda circuló de tribu en tribu, una leyenda que era susurrada de noche, bajo los inmensos cielos estrellados de Mesopotamia. El Hombre iba a perecer. Las Formas, en continua expansión, en los bosques, a través de las llanuras, indestructibles, acabarían inexorablemente con la raza humana. Y ese terrible secreto acosaba los cerebros de los hombres, minaba sus fuerzas y la confianza de sus jóvenes. Los nómadas, con semejantes pensamientos, no encontraban ya placer en los feraces pastos de sus padres. Alzaban sus cansados ojos al cielo, esperando que las estrellas se detuvieran en su carrera. Era la vejez milenaria de aquel pueblo infantil, el toque de difuntos del mundo.
En su angustia, aquellos pensadores cayeron en un amargo culto, un culto de muerte predicado por pálidos profetas, el culto de Tinieblas más poderosas que las Estrellas, las Tinieblas que engullirían y devorarían la sagrada Luz, el resplandeciente fuego.
Por doquier eran vistas las demacradas e inmóviles figuras de los inspirados, los hombres del silencio, los cuales, pasando de cuando en cuando entre las tribus, hablaban de sus terribles sueños, del Crepúsculo de la Gran Noche que se acercaba, del moribundo Sol.
En aquella época vivía un hombre extraordinario llamado Bakhun, miembro de la tribu de Ptuh y hermano del Alto Sacerdote Supremo de los Zahelals. En su juventud había abandonado la vida nómada para instalarse en un verde valle, entre cuatro colinas, donde un manantial entonaba su clara canción. Había construido una tienda de piedra, una morada ciclópea. Con paciencia, y utilizando sabiamente sus caballos y sus bueyes, había alcanzado la opulencia de las cosechas regulares. Sus cuatro esposas y sus treinta hijos vivían allí como en el paraíso.
Bakhun profesaba unas extrañas creencias, por las cuales habría podido ser lapidado, de no mediar el respeto que inspiraba a los Zahelals su hermano mayor, el Alto Sacerdote Supremo.
En primer lugar, declaraba que la vida sedentaria era mejor que la vida de los nómadas, porque conservaba la fuerza del hombre para provecho de su espíritu.
En segundo lugar, creía que el Sol, la Luna y las Estrellas no eran dioses, sino masas luminosas.
Los Zahelals le atribuían poderes mágicos, y los más osados se arriesgaban incluso a consultarle. Nunca se arrepintieron de ello. Decíase que Bakhun había ayudado con frecuencia a tribus infortunadas entregándoles alimentos.
Así, en aquella hora crítica, cuando los hombres se enfrentaban con la melancólica elección de renunciar a sus feraces pastos o ser destruidos por los inexorables dioses, las tribus pensaron en Bakhun, y los propios sacerdotes, después de luchar con su orgullo, le enviaron una comisión formada por tres de los más grandes de entre ellos.
Bakhun escuchó con mucha atención sus relatos, pidió que le repitieran ciertos pasajes y formuló preguntas concretas. Solicitó dos días de plazo para meditar. Cuando hubieron transcurrido, anunció simplemente que dedicaría su vida al estudio de las Formas.
Las tribus quedaron un poco decepcionadas, ya que confiaban en que Bakhun sería capaz de liberar sus tierras por medio de la brujería. Sin embargo, los jefes se declararon satisfechos con aquella decisión, esperando grandes cosas de ella.
Bakhun instaló su observatorio en el lindero del bosque de Kzur, abandonándolo únicamente cuando se hacía de noche. Durante el largo día, observaba, montado en el garañón más rápido de Caldea. No tardó en convencerse de la superioridad del espléndido animal sobre las Formas más ágiles, y así pudo iniciar su atrevido y laborioso estudio de los enemigos del hombre, estudio del cual poseemos el gran libro antecuneiforme de sesenta tablillas, el mejor libro de piedra legado por la era nómada a la civilización moderna.
En aquel libro, admirable por su moderación y su paciente observación, se describe una forma de vida completamente distinta de nuestros reinos animal y vegetal, una forma que Bakhun admite humildemente que sólo pudo analizar en sus características más superficiales. Resulta imposible para un hombre leer sin estremecerse aquella monografía de los seres a los cuales Bakhun llamó los Xipehuz; aquellas desapasionadas notas —nunca forzadas para que encajaran en sistema alguno— sobre sus actividades, sus medios de locomoción, de combate, de procreación; aquellas notas que demuestran que la raza humana estuvo una vez al borde de la nada, que la Tierra estuvo a punto de convertirse en patrimonio de un reino del cual se ha perdido todo rastro.
El libro debería ser leído en la maravillosa traducción de Dessault, llena de sorprendentes descubrimientos por lo que respecta a las lenguas pre-asirias; descubrimientos más apreciados, por desgracia, en países extranjeros, en Inglaterra, en Alemania, que en la patria del autor. El eminente erudito ha tenido la gentileza de dar a conocer algunas páginas destacadas de aquella valiosa obra, las cuales reproducimos a continuación, con la esperanza de que esas páginas induzcan al lector a trabar conocimiento con la soberbia traducción de Dessault. [1]
Los Xipehuz son sin duda alguna seres vivos. Todos sus movimientos revelan la libre voluntad, la impulsividad, la cooperación y la parcial independencia que distinguen al animal de la planta y de la materia no viviente. Aunque su modo de avanzar resulta imposible de describir en términos/comparativos —ya que es un simple movimiento de deslizamiento por el suelo—, es obvio que se lleva a cabo bajo su voluntario control. Les vemos pararse súbitamente, girar, perseguirse el uno al otro, pasear en grupos de dos y de tres; muestran preferencias que les hacen abandonar una compañía para unirse a otra. Son incapaces de trepar a los árboles, pero consiguen matar pájaros después de atraerlos utilizando medios desconocidos. Con frecuencia pueden ser vistos rodeando a animales del bosque o tendidos al acecho detrás de un arbusto; puede afirmarse categóricamente que matan a todos los animales sin distinción, siempre que pueden capturarlos, y sin motivo aparente, ya que no los devoran, sino que se limitan a reducirlos a cenizas.
Para hacerlo no utilizan ninguna pira funeraria; el punto incandescente que tienen en su base les basta para ese propósito. Forman un círculo de diez o de veinte alrededor del cadáver de un gran animal y hacen que sus rayos coincidan sobre él. En los animales pequeños, los pájaros, por ejemplo, los rayos de un solo Xipehuz son suficientes para producir la incineración. Debe observarse que el calor que producen no es instantáneo en su efecto. A menudo he recibido la irradiación de un Xipehuz sobre mi mano, y la piel sólo ha empezado a calentarse transcurrido cierto tiempo.
No sé si es correcto decir que los Xipehuz tienen formas distintas, ya que cualquiera de ellos puede transformarse sucesivamente en un cono, un cilindro y una losa, y eso en el curso de un solo día. Sus colores varían constantemente, un hecho que en mi opinión puede ser atribuido a los cambios de la calidad de la luz de la mañana a la tarde y de la tarde a la mañana. Sin embargo, ciertas variaciones parecen ser debidas a los impulsos de los individuos, y en particular a sus pasiones, si puedo permitirme este vocablo, constituyendo así auténticas expresiones de fisonomía, de las cuales, pese a un incansable estudio, no he podido identificar ninguna, excepto por hipótesis. Así, nunca he sido capaz de distinguir entre un tono furioso y uno tranquilo, lo cual sería seguramente el descubrimiento primordial en este campo.
He hablado de sus pasiones. Me he referido también anteriormente a sus preferencias, las cuales podría calificar de amistades. También tienen sus odios. Un Xipehuz mantiene constantemente su distancia de otro, y viceversa. Parecen experimentar violentas rabias. Se atacan unos a otros con movimientos idénticos a los observados cuando atacan a hombre o a grandes animales, y en realidad fueron esos combates los que me demostraron que no eran inmortales, como al principio estaba dispuesto a creer, ya que en dos o tres ocasiones he visto sucumbir a un Xipehuz en esos encuentros, es decir caer, encogerse y petrificarse. He conservado cuidadosamente algunos de esos extraños cadáveres, [2] y quizás en alguna época futura puedan servir para revelar la naturaleza de los Xipehuz. Son cristales amarillentos, dispuestos de un modo irregular y veteados de filamentos azules.
Partiendo del hecho de que los Xipehuz no eran inmortales, pude deducir que sería posible atacarles y derrotarles, y en consecuencia inicié una serie de experimentos marciales de los cuales tendré que hablar más adelante.
Dado que el resplandor de los Xipehuz es siempre suficiente para hacerlos visibles a través de la maleza e incluso detrás de grandes troncos de árboles —un amplio halo emana de ellos en todas direcciones y advierte de su proximidad—, pude aventurarme a menudo en el bosque, confiando en la rapidez de mi garañón.
Allí, traté de descubrir si construían refugios para guarecerse, pero confieso que fracasé en esa búsqueda. Los Xipehuz no mueven piedras ni plantas, y parecen ser ajenos a cualquier forma de industria tangible y visible, la única clase que puede ser distinguida por la observación humana. En consecuencia, no tienen armas, en el habitual sentido de la palabra. Es cierto que no pueden matar a distancia: todo animal que ha sido capaz de huir sin entrar en contacto directo con un Xipehuz ha escapado invariablemente, y yo he presenciado eso muchas veces.
Como la desdichada tribu de Pjehu había observado ya, los Xipehuz no pueden cruzar ciertas barreras intangibles; así, sus movimientos son limitados. Pero esos límites se amplían continuamente de año en año, de mes en mes. Traté de descubrir la causa.
Bien, la causa no parece ser otra que un fenómeno de crecimiento colectivo, y como la mayoría de las cosas que se refieren a los Xipehuz, resulta incomprensible para la mente humana. En resumen, el principio fundamental es éste: los límites de movimiento de los Xipehuz se extienden en proporción al número de individuos vivos, es decir que cuando aparecen seres nuevos las fronteras se amplían; pero mientras su número no aumenta, cada uno de los individuos es completamente incapaz de abandonar el habitat asignado —¿por fuerzas naturales?— a la raza en conjunto. Este principio sugiere una relación más estrecha entre el individuo y el grupo que la que se observa entre los hombres o entre otros animales. Más tarde vimos la recíproca de este principio en funcionamiento, ya que cuando el número de Xipehuz empezó a disminuir, sus fronteras se encogieron proporcionalmente.
En lo que respecta al fenómeno de propagación en sí, tengo muy poco que decir, pero ese poco es característico. Para empezar, dicha propagación tiene lugar cuatro veces al año, un poco antes de los equinoccios y solsticios, y sólo en noches muy claras. Los Xipehuz se reúnen en grupos de tres, y esos grupos se amalgaman poco a poco hasta formar una sola elipse muy larga. Permanecen así toda la noche y hasta que el sol alcanza su cenit al día siguiente. Cuando se separan, surgen unas formas vagas, vaporosas y enormes.
Esas formas se condensan lentamente, encogiéndose, y al cabo de diez días se han transformado en conos de color ámbar, de un tamaño considerablemente mayor al de un Xipehuz adulto. Tardan dos meses y varios días en alcanzar su máximo desarrollo, que en este caso equivale a disminución. Transcurrido ese período se convierten en seres similares a los otros miembros de su raza, variables en sus formas y colores de acuerdo con el tiempo, la hora y el humor del individuo. Unos días después de haberse completado su desarrollo o disminución, la frontera se ensancha. No hace falta decir que poco antes de ese temible momento yo había aguijoneado los flancos de mi noble Kuath, para establecer mi campamento un poco más lejos.
Es imposible decir si los Xipehuz tienen sentidos, tal como nosotros los entendemos. Desde luego, poseen órganos que sirven para el mismo fin.
La facilidad con que detectan la presencia de animales, y especialmente de hombres, a gran distancia demuestra que sus órganos de percepción son tan eficientes, al menos, como nuestros ojos. Nunca les he visto confundir una planta con un animal, incluso en circunstancias que a mí mismo podrían haberme inducido a error, engañado por la luz que se filtra a través de las hojas, el color del objeto o su posición. El agrupamiento de veinte individuos para consumir a un animal grande al tiempo que uno solo incinera a un pájaro indica una correcta comprensión de las proporciones, y esta comprensión parece incluso más perfecta si se tiene en cuenta que también se reúnen en grupos de diez, doce o quince, siempre de acuerdo con el tamaño relativo del cadáver. Un argumento todavía mejor en favor de la existencia de órganos sensoriales análogos a los nuestros y de su inteligencia es su manera de atacar a nuestras tribus, ya que al tiempo que persiguen implacablemente a los guerreros, apenas prestan atención a las mujeres y a los niños.
Ahora, la pregunta más importante: ¿poseen un lenguaje? Puedo contestar sin la menor vacilación. Sí, poseen un lenguaje. Y ese lenguaje está compuesto de signos, algunos de los cuales he podido incluso descifrar.
Supongamos, por ejemplo, que un Xipehuz desea hablar con otro. Para hacerlo, le basta con dirigir la radiación de su estrella hacia el otro, algo que siempre es percibido inmediatamente. El que ha sido llamado, si está en movimiento, se detiene y espera. El que habla traza entonces rápidamente sobre la misma piel del que escucha una serie de breves marcas luminosas, dibujándolas, por decirlo así, con la radiación de su estrella. Esas marcas permanecen fijas unos instantes, y luego se desvanecen.
El oyente, tras una breve pausa, contesta.
Antes de cualquier acción de combate o emboscada, siempre he visto que los Xipehuz utilizan la siguiente marca:

Cuando hablan de mí —cosa que ocurre con frecuencia, ya que han hecho todo lo posible para exterminarme, lo mismo que a mi noble Kuath— la marca es:
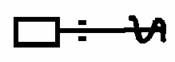
seguida de la anterior:

La marca habitual de llamada es:

Y eso hace que el individuo receptor se apresure. Cuando los Xipehuz son invitados a una reunión general, nunca he dejado de observar una señal de esta forma:
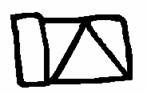
que representa la triple apariencia de estos seres.
Además, los Xipehuz tienen signos más complicados que no se refieren a acciones similares a las nuestras, sino a un orden extraordinario de cosas que no he sido capaz de descifrar. No cabe albergar ninguna duda acerca de su capacidad para intercambiar ideas de orden abstracto, probablemente equivalentes a las ideas humanas, ya que son capaces de permanecer inmóviles durante largos períodos, sin hacer nada más que conversar, lo cual indica una verdadera acumulación de pensamientos.
A pesar de sus metamorfosis (cuyas leyes difieren para cada uno de ellos, muy ligeramente, pero de un modo suficientemente característico para un observador paciente), durante mi prolongada estancia entre ellos aprendí a conocer a varios Xipehuz de un modo más bien íntimo localizando las peculiaridades entre sus diferencias individuales. (¿Debería decir entre sus caracteres?) He conocido Xipehuz taciturnos, que casi nunca trazaban una palabra; volubles, que escribían verdaderos discursos; atentos; charlatanes, que hablaban al mismo tiempo, uno interrumpiendo al otro. Algunos eran de naturaleza retraída y preferían una vida solitaria; otros manifestaban un evidente deseo de compañía; algunos eran feroces, cazando continuamente pájaros y animales; y algunos compasivos, perdonando a menudo a los animales y dejándoles vivir en paz. ¿No abre todo esto una enorme avenida a la imaginación? ¿No nos conduce a imaginar diversidades de aptitud, fuerza e inteligencia análogas a las de la raza humana?
Los Xipehuz practican la educación. He visto muchas veces a un Xipehuz anciano, sentado en medio de varios jóvenes, trazando en ellos signos que debían repetirse unos a otros... y que el anciano corregía cuando la repetición era imperfecta. Aquellas lecciones resultaban realmente maravillosas para mí, y en todo lo que afecta a los Xipehuz no hay nada que me haya llamado tanto la atención, nada que me haya preocupado tanto durante mis noches de insomnio. Tenía la impresión de que aquello podía alzar el velo del misterio, que alguna idea simple y primitiva podía brotar e iluminar para mí un rincón de aquella profunda oscuridad. No, nada me desalentaba; año tras año observé aquella educación, atribuyéndole innumerables interpretaciones. ¡Cuántas veces creí captar un resplandor fugitivo de la naturaleza esencial de los Xipehuz! Una luz invisible, una pura abstracción que, por desgracia, mis pobres facultades no podían seguir.
Ya he dicho anteriormente que durante largo tiempo creí que los Xipehuz eran inmortales. Habiendo abandonado esta creencia, después de presenciar las muertes violentas que seguían a algunos encuentros entre ellos, tendí lógicamente a descubrir sus puntos vulnerables, y a partir de entonces dediqué todo mi tiempo a la búsqueda de medios de destrucción, ya que los Xipehuz eran cada vez más numerosos, hasta el punto de que, después de rebasar el bosque de Kzur por el sur, el oeste y el norte, empezaban a extenderse por las llanuras en dirección a levante. Unos cuantos ciclos más y despojarían al hombre de su hogar terrenal.
En consecuencia, me procuré una honda y en cuanto tuve a un Xipehuz a tiro le disparé mi piedra. No obtuve ningún resultado, a pesar de que disparé contra todos los puntos de su superficie, incluida la estrella luminosa. Los Xipehuz parecían completamente insensibles a las pedradas, y ninguno de ellos se hizo nunca a un lado para evitar mis proyectiles. Al cabo de un mes de infructuosas tentativas, llegué a la conclusión de que la honda era absolutamente ineficaz y abandoné aquel arma.
Probé con el arco. Con las primeras flechas que disparé, los Xipehuz dieron muestras de un intenso miedo, ya que en adelante procuraron quedar fuera de mi alcance. Durante una semana no conseguí alcanzar a ninguno. Al octavo día, un grupo de Xipehuz, supongo que arrastrados por su entusiasmo por la caza, pasaron muy cerca de mí en persecución de una hermosa gacela. Disparé rápidamente varias flechas, sin ningún efecto aparente, y el grupo se dispersó. Les perseguí gastando toda mi munición. Apenas había disparado mi última flecha cuando todos ellos volvieron sobre sus pasos con una rapidez increíble, tratando de rodearme, y puedo afirmar que salvé la vida gracias a la prodigiosa velocidad de mi valiente Kuath.
Aquella aventura me llenó de esperanza y de incertidumbre; durante una semana no hice nada, perdido en las profundidades oceánicas de mis meditaciones, en un sutil, absorbente y enigmático problema que me llenaba de alegría y de angustia. ¿Por qué temían mis flechas los Xipehuz? ¿Por qué, entre el gran número de proyectiles con los cuales había alcanzado a los cazadores, ninguno había producido el menor efecto? Mi conocimiento de la inteligencia de mi enemigo descartaba la hipótesis de un terror sin motivo. Por el contrario, todo lo que sabía me inducía a creer que la flecha, en adecuadas condiciones, debía de ser un arma formidable contra ellos. Pero, ¿cuáles eran aquellas condiciones? ¿Cuál era el punto vulnerable de los Xipehuz? Súbitamente, se me ocurrió la idea de que el punto a alcanzar era la estrella. Por unos instantes pensé que había dado con la solución.
Luego me asaltó una duda. ¿Acaso no había disparado con una honda contra aquel punto, alcanzándolo en más de una ocasión? ¿Por qué había de ser la flecha más afortunada que la piedra?
Había llegado la noche, el inconmensurable abismo, con sus maravillosas lámparas colgando sobre la tierra. Permanecí sentado, perdido en mis pensamientos, con la cabeza entre las manos y mi espíritu más oscuro que la noche.
Un león empezó a rugir, los chacales corrían a través de la llanura, y de nuevo brotó una chispa de esperanza. Acababa de recordar que las piedras lanzadas por la honda eran relativamente grandes, y las estrellas de los Xipehuz muy pequeñas... Tal vez era necesario penetrar profundamente, taladrar con una afilada punta. En tal caso, su temor al arco resultaba comprensible.
Pero Vega estaba girando lentamente alrededor del polo, no tardaría en amanecer, y durante unas horas el cansancio dominó a mis pensamientos con el sueño.
En los días que siguieron, armado con el arco, me dediqué a perseguir incansablemente a los Xipehuz, penetrando en su territorio tan profundamente como lo permitía la prudencia. Pero todos ellos evitaban mi asalto, manteniéndose a distancia, lejos de mi alcance. No cabía pensar en tender una emboscada; su capacidad de percepción les permitiría detectar mi presencia detrás de cualquier obstáculo.
Hacia el final del quinto día ocurrió un suceso que, en sí mismo, demostraba que los Xipehuz eran seres falibles. Aquella tarde, entre dos luces, un Xipehuz se acercó deliberadamente a mí con aquella rapidez continuamente acelerada que utilizan para atacar. Sorprendido, empuñé mi arco. El Xipehuz, avanzando como una columna de color turquesa, llegó casi al alcance de mi arco. Entonces, mientras me preparaba para soltar mi flecha, quedé asombrado al ver que daba media vuelta sobre sí mismo, ocultando su estrella, y continuaba avanzando hacia mí. Apenas tuve tiempo de lanzar a Kuath al galope y ponerme fuera del alcance de aquel formidable adversario.
Aquella sencilla maniobra, en la que ningún Xipehuz parecía haber pensado hasta entonces, además de demostrarme de nuevo la personalidad y la inventiva del enemigo, me sugirió dos ideas: en primer lugar, era probable que yo hubiera razonado correctamente acerca de la vulnerabilidad de la estrella de los Xipehuz; y en segundo lugar, la misma táctica, adoptada por todos, convertiría mi tarea en algo extraordinariamente difícil, quizás imposible.
Sin embargo, después de trabajar durante tanto tiempo para enterarme de la verdad, noté que mi coraje aumentaba ante la presencia de aquel obstáculo, y me atreví a esperar que mi ingenio me sugeriría los medios para superarlo. [3]
Regresé a mi valle. Anakhre, el tercer hijo de mi esposa Tepai, era un hábil fabricante de armas. Le pedí que tallara un arco de extraordinario tamaño. Utilizó una rama del árbol Waham, dura como el hierro, y el arco que Anakhre confeccionó con ella era cuatro veces más fuerte que el del pastor Zankann, el mejor arquero de las mil tribus. Ningún hombre viviente podría haberlo tensado. Pero se me había ocurrido un artificio, y el resultado fue que el inmenso arco podía ser tensado y soltado por una mujer.
Siempre he sido hábil en el lanzamiento de dardos y flechas, y en unos cuantos días aprendí tan perfectamente a utilizar el arma construida por mi hijo Anakhre que no fallaba un solo disparo, aunque el blanco fuera tan pequeño como una mosca o tan rápido de movimientos como un halcón.
Después de hacer todo esto, regresé a Kzur, montado en mi fiel Kuath, y una vez más empecé a merodear alrededor de los enemigos del hombre.
Para infundirles confianza, lancé muchas flechas con mi antiguo arco cada vez que un grupo se acercaba a la frontera, procurando que quedaran algo cortas. De ese modo aprenderían a conocer el alcance exacto del arma, lo cual les conduciría a considerarse completamente fuera de peligro a una distancia determinada. Sin embargo, continuaron mostrándose desconfiados, manteniéndose en movimiento cuando no estaban protegidos por el bosque y ocultando sus estrellas a mi vista.
A base de paciencia miné sus sospechas. En la mañana del sexto día un grupo de Xipehuz se instaló frente a mí, debajo de un gran castaño, a una distancia de tres tiros de arco corriente. Inmediatamente lancé una nube de flechas inútiles. Entonces su vigilancia se relajó más y más, y sus movimientos se hicieron más libres, como en los primeros días de mi observación.
Era el momento decisivo. Mi corazón latía tan aprisa que de momento me sentí sin fuerzas. Esperé, ya que el futuro dependía de una única flecha. Si fallaba el primer disparo, tal vez los Xipehuz no volvieran a ofrecerse a mis experimentos. Y entonces, ¿cómo podríamos saber si eran vulnerables a los golpes de los hombres?
Sin embargo, poco a poco mi voluntad triunfó, apaciguó mi corazón, infundiendo agilidad y fuerza a mis miembros y firmeza a mi ojo. Entonces, lentamente, alcé el arco de Anakhre. Allí, a lo lejos, un gran cono color esmeralda permanecía inmóvil a la sombra del árbol, con su refulgente estrella vuelta hacia mí. El enorme arco se tensó; la flecha voló silbando a través del espacio... y el Xipehuz cayó, se encogió y quedó petrificado.
Un grito de triunfo brotó de mis labios. Extendiendo mis brazos en éxtasis, di gracias al Único.
¡Aquellos terribles Xipehuz eran vulnerables a las armas humanas! Por lo tanto, podíamos alimentar la esperanza de destruirlos.
Ahora, sin temor, dejé que mi corazón murmurara, me entregué a mí mismo a los latidos de la música de la alegría. Yo, que tanto había desesperado del futuro de mi raza, que bajo las estrellas en su curso, bajo el cristal azul de los abismos, había calculado con tanta frecuencia que dentro de dos siglos los límites del mundo quedarían rebasados por la invasión de los Xipehuz...
Y, no obstante, cuando llegó de nuevo la bienamada noche, la melancólica noche, una sombra cayó sobre mi felicidad: la tristeza de que los hombres y los Xipehuz no pudieran existir juntos, que el aniquilamiento de los unos fuera condición imprescindible para la supervivencia de los otros.
Los sacerdotes, los ancianos y los jefes habían escuchado mi historia maravillados; los mensajeros habían difundido la noticia hasta los más remotos confines. El gran consejo había ordenado que los guerreros se reunieran en la sexta luna del año 22649, en la llanura de Mehur-Asar, y los profetas habían predicado una guerra santa. Se presentaron más de cien mil guerreros Zahelal, y muchos miembros de razas extranjeras —Dzums, Sahrs, Khaldes—, atraídos por el rumor, llegaron para ofrecerse a la gran nación.
Kzur fue rodeado por un anillo de arqueros, pero todas sus flechas fallaban ante la táctica de los Xipehuz, y eran numerosos los guerreros que perecían, por descuidar las debidas precauciones.
Durante varias semanas un gran temor prevaleció entre los hombres...
El tercer día de la octava luna, armado con un puntiagudo cuchillo, anuncié a las multitudes que iría a luchar contra los Xipehuz solo, con la esperanza de aventar las dudas que habían empezado a levantarse acerca de la veracidad de mi historia.
Mis hijos Lum, Demja y Anakhre se opusieron violentamente a aquel proyecto y se ofrecieron para ir en mi lugar. Y Lum dijo:
—Tú no puedes ir, ya que una vez que estés muerto todos creerán que los Xipehuz son invulnerables y la raza humana perecerá.
Demja, Anakhre y muchos de los jefes se hicieron eco de aquellas palabras y tuve que admitir que tenían razón. De modo que renuncié.
Entonces, Lum, tomando mi cuchillo con mango de cuerno, cruzó la frontera. Los Xipehuz salieron a su encuentro. Uno, mucho más rápido que el resto, estuvo a punto de precipitarse sobre él, pero Lum, más ágil que un leopardo, dio un salto de costado, eludiendo al Xipehuz, y luego volvió asaltar, hiriéndole con la afilada punta.
Los guerreros vieron al Xipehuz caer, encogerse y petrificarse. Un centenar de voces se alzaron al azul amanecer. Lum estaba ya de regreso, cruzando la frontera. La gloria de su nombre se extendió a través de los ejércitos.
El año 22649 del mundo, en el séptimo día de la octava luna.
Al romper el día resonaron los cuernos; los martillos golpearon campanas de bronce para la gran batalla. Un centenar de búfalos negros y doscientos garañones fueron sacrificados por los sacerdotes, y mis quince hijos y yo rogamos al Único.
El globo del sol estaba incrustado en el rojo amanecer, los jefes galopaban al frente de sus ejércitos, el clamor del ataque se hinchaba con las voces de cien mil guerreros.
La tribu de Nazzum fue la primera en entablar combate con el enemigo. Indefensos al principio, derribados por invisibles rayos, los guerreros no tardaron en aprender el arte de golpear a los Xipehuz y destruirlos. Entonces, todas las naciones, Zahelals, Dzums, Sahrs, Khaldes, Xisoastres, Pjarvanns, rugiendo como océanos, invadieron la llanura y el bosque, rodeando por todas partes al silencioso enemigo.
Durante largo tiempo la batalla fue un caos; los mensajeros llegaban continuamente para informar a los sacerdotes de que los hombres morían a centenares, pero que sus muertes estaban siendo vengadas.
En el calor del mediodía mi hijo Surdar, enviado por Lum, vino a decirme que por cada Xipehuz destruido habían perecido una docena de los nuestros. Mi espíritu estaba en tinieblas y mi corazón débil, pero mis labios murmuraron:
—¡Cúmplase la voluntad del Único!
Recordando el número de combatientes de nuestros ejércitos, que sumaban un total de ciento cuarenta mil, y sabiendo que los Xipehuz eran alrededor de cuatro mil, me dije que más de una tercera parte de nuestros guerreros moriría, pero que la Tierra pertenecería al hombre.
—Por lo tanto, es una victoria —murmuré tristemente.
Mientras meditaba sobre estas cosas, el clamor de la batalla sacudió el bosque con renovada violencia; grandes masas de guerreros reaparecieron, profiriendo gritos de angustia y huyendo en dirección a la frontera.
En ese momento volvieron a surgir los Xipehuz, pero no separados unos de otros como habían estado por la mañana, sino en grupos de veinte formando en círculo, con sus estrellas vueltas hacia el interior. Así dispuestos, invulnerables, avanzaron sobre nuestros indefensos guerreros y los mataron cruelmente.
Era una derrota.
Los guerreros más osados no pensaban en otra cosa que en escapar. Con todo, a pesar de la pena que oprimía mi espíritu, observé pacientemente los fatales encuentros, con la esperanza de extraer algún remedio del propio corazón de la desgracia, del mismo modo que veneno y antídoto son a menudo descubiertos conjuntamente.
El destino premió mi confianza en el poder del pensamiento con dos descubrimientos. En primer lugar, noté que en las zonas en que nuestras tribus eran muy numerosas y los Xipehuz se hallaban en pequeños grupos, la matanza, de grandes proporciones al principio, descendía paulatinamente; la fuerza de los golpes del enemigo era cada vez menor, como lo demuestra el que muchas de las víctimas, tras unos instantes de aturdimiento, volvían a levantarse. Los más fuertes resistían perfectamente la conmoción, prosiguiendo incluso su huida después de repetidos golpes. Dado que el mismo fenómeno resultaba evidente en distintos puntos de la batalla, tuve que concluir que los Xipehuz se cansaban, que su poder de destrucción no era ilimitado.
La segunda observación, que complementaba convenientemente a la primera, me la proporcionó un grupo de Khaldes. Estos infelices, completamente rodeados por los Xipehuz, y perdiendo la confianza en sus cortos cuchillos, arrancaron algunos arbustos y se fabricaron garrotes con ellos, con los cuales intentaron abrirse camino a golpes hacia la libertad. Con gran sorpresa por mi parte, su intento tuvo éxito. Vi a los Xipehuz caer a docenas bajo esos golpes, y aproximadamente la mitad de los Khaldes pudieron escapar por el boquete que habían abierto con tal procedimiento. Sin embargo, curiosamente, aquellos que usaban instrumentos de bronce en lugar de arbustos (como era el caso de varios jefes) resultaban muertos al golpear con ellos al enemigo. Debo decir, no obstante, que los golpes de esos garrotes no producían lesiones aparentes en los Xipehuz; de hecho, los que caían volvían a levantarse con rapidez y proseguían la persecución. Con todo, consideré mi descubrimiento como de la mayor importancia para futuras batallas.
Mientras tanto, la desbandada proseguía. La tierra resonaba con las carreras de los vencidos. Al caer la noche, sólo nuestros muertos permanecían dentro de los límites de los Xipehuz, así como varios centenares de guerreros que se habían refugiado en los árboles. El destino de estos desventurados fue terrible, ya que los Xipehuz los quemaron vivos, concentrando un millar de fuegos en las ramas que los albergaban. Sus espeluznantes gritos resonaron durante horas bajo el vasto firmamento.
Al día siguiente, las tribus hicieron un recuento de sus supervivientes. La batalla había costado cerca de nueve mil vidas humanas; una estimación aproximada cifró las pérdidas de los Xipehuz en seiscientos. Por consiguiente, la muerte de cada enemigo nos había costado quince hombres.
La desesperanza se adueñó de los corazones; muchos miembros de las tribus se quejaron de sus jefes y hablaron de abandonar la terrible empresa. Ante tales quejas, me planté en dos zancadas en el centro del campamento y a gritos les reproché a los guerreros su cobardía. Les pregunté qué les parecía mejor, si dejar que todos los hombres perecieran o sacrificar a una parte; les hice ver que en diez años el país de los Zahelal sería invadido por las Formas, y en veinte años, los de los Khaldes, los Sahrs, los Pjarvanns y los Xisoastres. Entonces, habiendo despertado así su conciencia, les recordé que ya había sido reconquistada una sexta parte del territorio disputado, que en tres flancos el enemigo había sido rechazado al interior del bosque. Finalmente, les hablé de mis observaciones, y les hice comprender que los Xipehuz no eran incansables, que los garrotes de madera podían golpearles y obligarles a exponer sus puntos vulnerables.
Reinó el silencio en la llanura; la esperanza volvió a los corazones de la multitud que me escuchaba. Para reforzar su confianza, describí los artefactos de madera que había pensado hacer, aptos tanto para el ataque como para la defensa. Con renovado entusiasmo, la gente aplaudió mis palabras, y los jefes depositaron sus cetros de mando a mis pies.
En los días que siguieron hice talar un gran número de árboles, y mostré el modelo de un parapeto ligero y portátil cuya breve descripción es como sigue: un armazón de seis codos de largo por dos de ancho, sujeto con maderos horizontales a otro armazón interior de cinco codos de largo y uno de ancho. Seis hombres (dos portadores, dos guerreros armados con pesadas y despuntadas lanzas de madera, y otros dos armados asimismo con lanzas de madera —provistas de una afilada punta metálica— y portando además arcos y flechas) podrían albergarse en su interior con comodidad y vagar por el bosque, protegidos del ataque directo de los Xipehuz. Una vez entre las filas del enemigo, los guerreros armados con lanzas sin punta les golpearían y les harían volverse, forzándoles a exponer sus puntos vulnerables; entonces, los arqueros-lanceros podrían apuntar a sus estrellas, con el arco o la lanza según las circunstancias. Dado que la altura media de un Xipehuz era algo más de un codo y medio, yo había dispuesto los barrotes transversales de tal modo que el armazón exterior alcanzara —mientras era acarreado— una altura sobre el suelo no mayor de un codo y cuarto, para lo cual bastaba con inclinar un poco los soportes que lo mantenían unido al armazón interior. Además, dado que los Xipehuz eran incapaces de sobrepasar un obstáculo empinado y que sólo podían moverse manteniéndose derechos, el parapeto así concebido bastaba para protegerse de sus ataques directos. Indudablemente, intentarían quemar esas nuevas armas, y en algunos casos lo lograrían; sin embargo, como sus fuegos eran ineficaces a una distancia mayor que un tiro de arco, para intentarlo se verían forzados a exponerse. Por otra parte, dado que sus fuegos no tenían un efecto inmediato, en muchos casos sería posible evitarlos moviéndose con rapidez.
El año 22649 del mundo, en el undécimo día de la octava luna.
En ese día tuvo lugar la segunda batalla contra los Xipehuz, y los jefes me otorgaron el mando supremo. Dividí a la gente en tres ejércitos. Poco después del alba, envié contra Kzur cuarenta mil guerreros armados con los parapetos. Este ataque fue menos desordenado y desorganizado que el del séptimo día. Las tribus penetraron en el bosque lentamente, en pequeños grupos dispuestos en el orden correcto, y el encuentro tuvo lugar. Durante la primera hora 1a ventaja fue completamente nuestra, ya que a los Xipehuz les había cogido desprevenidos la nueva táctica; más de un centenar de Formas fueron aniquiladas, mientras que sólo una docena de nuestros guerreros murieron. Sin embargo, una vez repuestos de su sorpresa, los Xipehuz se aplicaron a quemar los parapetos. En determinadas circunstancias podían hacerlo muy bien. Una maniobra muy peligrosa fue la que adoptaron hacia la cuarta hora del día: con la ventaja de su rapidez, grupos de Xipehuz, manteniéndose estrechamente unidos, evitaron los parapetos y lograron volcarlos. De ese modo, muchos de los hombres perecieron; tantos que, habiendo recuperado el enemigo su ventaja, una parte de nuestro ejército cayó en la desesperanza.
Hacia la quinta hora, las tribus Zahelal de Khemar y Djoh, y parte de los Xisoastres y los Sahrs comenzaron a huir. Deseando evitar una catástrofe, envié mensajeros protegidos por fuertes parapetos a prometer refuerzos. Al mismo tiempo, dispuse al segundo ejército para el ataque. Pero antes di nuevas órdenes: los parapetos se apiñarían en grupos, tan densos como lo permitiera la marcha por el bosque, y formarían en cuadrados compactos en cuanto se aproximara un gran grupo de Xipehuz. Había que hacer esto sin abandonar la ofensiva.
Tras de lo cual di la orden de ataque, y en breve tuve el placer de ver cómo la batalla cambiaba de signo a nuestro favor. Al fin, hacia la mitad del día, un recuento aproximado, que estimó el número de nuestras pérdidas en dos mil hombres y de los Xipehuz en doscientos, mostró de modo decisivo el éxito que habíamos logrado, y fortaleció los corazones de todos.
Sin embargo, la proporción cambió levemente en contra nuestra hacia la decimocuarta hora; para entonces, las tribus habían perdido cuatro mil guerreros, y los Xipehuz cuatrocientos.
Fue entonces cuando envié al tercer ejército. La batalla alcanzó su punto álgido; el entusiasmo de los guerreros crecía de minuto en minuto, hasta la hora en que el Sol estaba a punto de ocultarse en el oeste.
En ese momento, los Xipehuz volvieron a reemprender la ofensiva hacia el norte de Kzur; la retirada de los Dzums y los Pjarvanns me inquietó. Considerando que, en cualquier caso, la oscuridad favorecería más al enemigo que a nosotros, señalé el fin de la batalla. Las tropas regresaron tranquilas y victoriosas; gran parte de la noche la pasamos celebrando nuestros éxitos. Eran considerables: ochocientos Xipehuz habían sucumbido; su radio de acción había quedado reducido a los dos tercios de Kzur. Era cierto que habíamos perdido siete mil vidas en el bosque, pero esas pérdidas eran mucho menores, proporcionalmente, que en la primera batalla. Por consiguiente, lleno de esperanza, me puse a concebir un plan de ataque más decisivo contra los dos mil seiscientos Xipehuz que quedaban con vida.
El año 22649 del mundo, en el decimoquinto día de la octava luna.
Cuando la estrella roja se alzaba sobre las colinas situadas más al este, las tropas estaban formadas en orden de batalla frente a Kzur.
Con el corazón henchido de esperanza, di mis últimas instrucciones a los jefes; sonaron los cuernos, las campanas lanzaron su broncíneo clamor, y el primer ejército marchó hacia el bosque.
Sus parapetos eran ahora más fuertes y algo mayores, conteniendo doce hombres en lugar de seis, excepto una tercera parte, más o menos, que estaban construidos según el primitivo diseño. Por consiguiente, resultaba más difícil tanto quemarlos como volcarlos.
El comienzo de la batalla fue prometedor; después de la tercera hora, cuatrocientos Xipehuz habían sido exterminados, y sólo habían muerto dos mil hombres. Animado por la buena noticia, envié al segundo ejército. La furia de la batalla en ambos lados era terrible, nuestros guerreros exaltados por el triunfo y sus adversarios resistiendo con la obstinación de un noble reino. De la cuarta a la octava hora sacrificamos no menos de diez mil vidas; pero los Xipehuz pagaron con mil de las suyas, de modo que sólo quedaba un millar de ellos en las profundidades de Kzur.
Desde ese momento supe que el hombre poseería el mundo; mis últimas dudas se desvanecieron.
Sin embargo, a la novena hora una gran sombra cayó sobre nuestra victoria. A partir de ese momento los Xipehuz sólo hicieron su aparición en enormes masas y en los claros, ocultando sus estrellas, por lo que se hizo casi imposible alcanzarles. Con el ardor de la batalla, muchos de nuestros guerreros se abalanzaban sobre esas masas. Entonces, con un rápido movimiento, un grupo de Xipehuz se separaba del resto y derribaba y mataba a esos hombres.
Un millar de guerreros murieron así, sin que pudiéramos constatar ninguna pérdida por parte del enemigo; viendo lo cual, los Pjarvanns gritaron que todo estaba perdido. Cundió el pánico. Más de diez mil hombres emprendieron la huida; muchos, con gran imprudencia, abandonaron sus parapetos a fin de correr más de prisa. Eso les costó caro. Un centenar de Xipehuz les persiguieron, matando a más de dos mil Pjarvanns y Zahelals; el terror comenzaba a extenderse por nuestras líneas.
Cuando los mensajeros me trajeron estas deprimentes noticias, supe que el día estaba perdido a menos que lograra, con una rápida maniobra, retomar las posiciones abandonadas. De inmediato di a los jefes del tercer ejército la orden de ataque, y anuncié que yo asumiría el mando. Entonces conduje rápidamente a estas tropas de reserva al lugar del que los otros habían huido. Pronto nos encontramos cara a cara con los perseguidores Xipehuz. Arrebatados por la pasión de su carnicería, no se reagruparon con la suficiente rapidez, y en breves momentos los habíamos rodeado. Unos cuantos lograron escapar. La gran aclamación por nuestra victoria bastó para restaurar el valor de nuestros hombres.
A partir de ese momento no tuve ningún problema para reorganizar el ataque; nuestros métodos se limitaban a aislar reducidos grupos de enemigos, rodearlos y aniquilarlos.
Pronto, dándose cuenta de cuánto les perjudicaban esas tácticas, los Xipehuz pasaron nuevamente a la ofensiva en pequeños grupos, y la masacre de los dos reinos, ninguno de los cuales podría sobrevivir si no exterminaba al otro, prosiguió con renovado ímpetu. Pero ni siquiera los corazones más pusilánimes albergaban ya ninguna duda con respecto al resultado final de la batalla. Hacia la decimocuarta hora quedaban escasamente Quinientos Xipehuz, frente a más de cien mil hombres, y este pequeño grupo de enemigos quedaba confinado en unos límites cada vez más estrechos, aproximadamente un sexto del bosque de Kzur, lo que facilitaba enormemente nuestros movimientos.
Mientras tanto, el resplandor rojizo del atardecer comenzó a filtrarse por entre los árboles, e interrumpí la batalla.
La inmensidad de nuestra victoria henchía todos los corazones; los jefes hablaban de nombrarme rey de las naciones. Les aconsejé que no confiaran nunca los destinos de tantos hombres a una pobre y falible criatura.
La Tierra pertenece al hombre. Dos días de combate han aniquilado a los Xipehuz; todo el territorio ocupado por los últimos doscientos ha sido arrasado: cada árbol, cada planta, cada brizna de hierba... y yo, ayudado por mis hijos Lum, Azah y Simho, he terminado de grabar esta historia sobre tablillas de granito, para conocimiento de las naciones futuras.
Y ahora estoy solo en el lindero del bosque de Kzur, en la pálida noche. Una cobriza Luna creciente pende sobre el oeste. Los leones rugen a las estrellas. El arroyo vaga murmurando lentamente entre los sauces; su eterna voz habla del tiempo pasado, de la melancolía de las cosas perecederas. He ocultado el rostro entre las manos y mi corazón solloza; ahora que los Xipehuz ya no están, mi espíritu llora por ellos. Y le pregunto al Unico qué fatalidad exige que el esplendor de la vida se vea empañado por la sombra del asesinato...
El posible camino
por Edward Bellamy
Como resultado de una novela, Looking Backward, 2000-1887 (1888), Edward Bellamy (1850-1898) tuvo más influencia en la sociedad que cualquier otro escritor de ciencia ficción del siglo pasado. El libro vendió varios millones de ejemplares, fue traducido a más de veinte idiomas, condujo a la fundación de más de ciento sesenta y cinco clubs Bellamy en los Estados Unidos, y afectó profundamente a figuras sociales tan prominentes como Eugene V. Debs, John Dewey, Norman Thomas, Thorstein Veblen y William Allen White. Centenares de libros fueron escritos como respuesta, incluidos News from Nowhere (1891) de William Morris, When the Sleeper Wakes (1891) de H. G. Wells y, en nuestros días, la novela de Mack Reynolds Looking Backward, From the Year 2000 (1973). El Looking Backward de Bellamy conserva todavía mucho de su encanto, y vende varios miles de ejemplares al año.
Bellamy nació en Chicopee Falls, Massachusetts, donde su padre había servido como ministro baptista durante varios años. Tras pasar varios meses en el Union College como estudiante especial de literatura, Bellamy viajó a Alemania en 1868. Allí se encontró con los barrios pobres de las grandes ciudades, que le impresionaron profundamente y excitaron su conciencia con respecto a los problemas de los desposeídos económicamente.
Al regresar a casa un año más tarde, Bellamy estudió leyes y fue admitido en la abogacía, aunque nunca ejerció. En vez de ello, se convirtió en periodista, trabajando como director asociado del Union de Springfield y escribiendo artículos de fondo para el Evening Post de Nueva York, antes de fundar el Daily News de Springfield en 1880. Sin embargo, su corazón estaba en la literatura, no en el periodismo, y tras casarse con Emma Sanderson en 1882 se dedicó a escribir a tiempo completo.
Luego, a finales de 1886, quizás impulsado por el progresivo impacto del Haymarket, se dedicó a analizar un método de organización económica que reflejara un esclarecido interés propio y un masivo sentido común. 1 Lo que puso en pie con Looking Backward fue un sistema de capitalismo de estado que era intensamente democrático y que reflejaba muy bien la orientación de un pueblo o una pequeña ciudad. Pero igualmente atractivo para el gran público era la creencia de Bellamy de que su sociedad ideal podía evolucionar de forma natural a partir del capitalismo sin lucha de clases.
Persona modesta, reticente y taciturna, Bellamy se obligó a sí mismo a participar activamente en una campaña en pro de sus ideas. Como resultado de ello su frágil salud se resintió, y mientras trabajaba en una continuación (Equality, 1897), descubrió que tenía tuberculosis. Sin embargo, se negó a trasladarse al clima más benigno de Colorado hasta que hubiera terminado el libro. Por aquel entonces ya era demasiado tarde, y regresó de Colorado para morir en su ciudad natal a la edad de cuarenta y ocho años.
Bellamy produjo también otras obras menos conocidas de ciencia ficción: una novela anterior, Mrs. Ludington's Sister (1884), que trata de la inmortalidad, y varias historias cortas, como la vigorosa To Whom This May Come (1888), que explora las implicaciones de una sociedad telepática.
Ya ha transcurrido casi un año desde que tomé un pasaje en Calcuta en el buque Adelaide con dirección a Nueva York. Tuvimos un tiempo desconcertante hasta que la isla de Nueva Amsterdam estuvo a la vista. A partir de allí tomamos un nuevo rumbo. Tres días más tarde fuimos golpeados por un terrible viento. Pasamos cuatro días más sin saber adónde íbamos, ya que ni sol, ni luna, ni estrellas eran visibles en ningún momento, de modo que no podíamos efectuar ninguna observación. Hacia la medianoche del cuarto día, el resplandor de un relámpago reveló al Adelaide en una posición desesperada, muy cerca de una orilla de tierras bajas y avanzando directamente hacia ella. Todo en torno nuestro y tan lejos como alcanzaba la vista, a popa, hacia mar abierto, había un tal amasijo de rocas y arrecifes que era un milagro que hubiéramos llegado tan lejos. En aquel momento el barco se estrelló, y casi instantáneamente se hizo pedazos, tan grande era la violencia de las aguas. Me di por perdido, y ya estaba ahogándome cuando fui devuelto a la conciencia al ser arrojado por una tremenda ola contra la playa. Tuve apenas las fuerzas necesarias para arrastrarme fuera del alcance de las olas; entonces me desvanecí, y ya no recuerdo más.
Cuando desperté, la tormenta había cesado. El sol, a medio camino en el cielo, había secado mis ropas y renovado el vigor de mis magullados y doloridos miembros. No vi ni en el agua ni en la orilla vestigios de mi buque o mis compañeros, de los cuales parecía ser el único superviviente. Sin embargo, no estaba solo. Un grupo de personas, aparentemente los habitantes del lugar, estaban de pie cerca de mí, observándome con miradas amistosas que inmediatamente borraron mi aprensión de recibir algún daño de su parte. Eran de raza blanca y aspecto agradable, evidentemente muy civilizados, aunque no reconocí en ellos los rasgos de ninguna raza con las que estaba familiarizado.
Viendo que evidentemente su idea de la etiqueta consistía en dejar que los extraños iniciaran la conversación, me dirigí a ellos en inglés, pero no conseguí ninguna respuesta más allá de sonrisas de disculpa. Entonces me dirigí a ellos sucesivamente en francés, alemán, italiano, español, holandés y portugués, sin mejores resultados. Empecé a sentirme desconcertado respecto a cuál podía ser la nacionalidad de una raza blanca y evidentemente civilizada para la que ninguna de las lenguas de esas grandes naciones viajeras era inteligible. Lo más extraño de todo era el absoluto silencio con que contemplaban mis esfuerzos de iniciar una comunicación con ellos. Era como si se hubieran puesto de acuerdo en no proporcionarme ningún indicio de su lenguaje ni siquiera a través de un susurro; puesto que, aunque se miraban entre sí con ojos de sonriente inteligencia, ni una sola vez abrieron sus labios. Pero si bien su comportamiento sugería que se estaban divirtiendo a mi costa, esa presunción quedaba invalidada por la inconfundible amistad y simpatía que toda su conducta expresaba.
Se me ocurrió la más extraordinaria conjetura. ¿Podía ser que aquella extraña gente fuera muda? Un fenómeno semejante de la naturaleza —toda una raza afligida por ese mal— era algo de lo que yo nunca había oído hablar, pero ¿quién podía decir qué maravillas ocultaban las inexploradas regiones del gran océano meridional al entendimiento humano? Entre los retazos de inútil información que se amontonaban en mi mente se hallaba el conocimiento del alfabeto de los sordomudos, e inmediatamente empecé a deletrear con mis dedos algunas de las frases que había pronunciado antes con tan poco efecto. Mi recurso al lenguaje de los signos venció los últimos restos de seriedad del ya profusamente sonriente grupo. Los chicos más pequeños se revolcaron por el suelo en convulsiones de hilaridad, mientras los graves y reverentes mayores, que hasta aquel momento habían conseguido contenerse, se vieron obligados a desviar momentáneamente el rostro, y pude ver sus cuerpos sacudidos por la risa. El mayor payaso del mundo jamás recibió un tributo más halagador a sus poderes de divertir del que recibieron mis esfuerzos por ser comprendido. Naturalmente, yo no me sentí halagado sino, por el contrario, completamente desconcertado. Tampoco podía sentirme irritado, debido a la actitud de disculpa que exhibían todos ellos —salvo por supuesto los niños, abandonada toda noción de ridículo—, y la aflicción que mostraban ante su pérdida del autocontrol me hizo sentirme como un agresor. Era como si ellos sintieran lástima por mí y estuvieran dispuestos a ponerse totalmente a mi servicio, sólo con que lograra evitar el reducirlos a un estado de inferioridad por el simple hecho de mostrarme tan exquisitamente absurdo. Evidentemente, aquella raza a todas luces amistosa tenía una forma muy embarazosa de recibir a los extraños.
Justo en aquel momento, cuando mi perplejidad estaba ya rozando la exasperación, volvió la calma. El círculo se abrió, y un hombre pequeño y viejo, que evidentemente había acudido con toda precipitación, se enfrentó a mí, inclinándose muy educadamente y hablándome en inglés. Su voz era la más lastimosa imitación de una voz que hubiera oído nunca. Tenía todos los defectos de articulación que pueda tener un niño que apenas empieza a hablar, sin tener nada de la fuerza tonal de la voz de un niño, por lo que de hecho sólo podía considerarse como una mera alternancia de chirridos y susurros apenas audible a un palmo de distancia. De todos modos, fui capaz, con cierta dificultad, de comprender lo que decía.
—Como intérprete oficial —dijo—, te doy la cordial bienvenida a estas islas. Fui mandado llamar apenas fuiste descubierto, pero hallándome a cierta distancia, no he podido llegar hasta este momento. Lo lamento, pues mi presencia hubiera evitado tu desconcierto. Mis compatriotas desean que interceda ante ti para pedirte perdón por la totalmente involuntaria e incontrolable hilaridad provocada por tus intentos de comunicarte con ellos. Entiende, ellos te han comprendido perfectamente, pero no han podido responderte.
—¡Santo cielo! —exclamé, horrorizado al descubrir que mi conjetura era correcta—. ¿Es posible que todos ellos estén afligidos por el mismo mal? ¿Acaso usted es el único hombre entre ellos que es capaz de hablar?
De nuevo pareció que, inintencionadamente, acababa de decir algo divertido en extremo, porque mis palabras levantaron un clamor de amigables risas del grupo, ahora aumentadas hasta formar un coro que ahogó el rumor de las olas en la playa a nuestros pies. Incluso el intérprete sonrió.
—¿Acaso les parece tan divertido ser mudos?— pregunté.
—Lo que consideran muy divertido es que su incapacidad de hablar sea considerada por alguien como una aflicción; porque es debido a la voluntaria falta de uso de los órganos de la articulación por lo que han perdido su capacidad de hablar y, como consecuencia, incluso la habilidad de comprender el habla.
—Pero ¿no acaba de decir que ellos me han comprendido, aunque no podían responderme, y acaso no se están riendo de lo que acabo de decir?— dije, desconcertado por su afirmación.
—Es a ti a quien comprenden, no tus palabras. Nuestro diálogo es un mero galimatías para ellos, tan ininteligible en sí mismo como el gruñir de los animales; pero saben lo que estamos diciendo porque conocen nuestros pensamientos. Debes saber que éstas son las islas de los lectores de mentes.
Tales fueron las circunstancias de mi presentación a este extraordinario pueblo. Siendo el intérprete oficial el encargado, en virtud de su oficio, de la primera entrevista con los miembros naufragados de las naciones parlantes, me convertí en su huésped, y pasé un cierto número de días bajo su techo antes de entrar en contacto con otros representantes de su pueblo. Mi primera impresión había sido la en cierto modo opresiva de que el poder de leer los pensamientos de los demás sólo podían tenerlo los seres de un orden superior al hombre. El primer esfuerzo del intérprete fue desengañarme de esta noción. De su relato surgió a la luz que la experiencia de los lectores de mentes era un simple caso de ligera aceleración —debida a causas especiales— del curso de la evolución universal humana, que a su debido tiempo estaba destinada a prescindir del habla, sustituyéndola por la visión mental directa por parte de todas las razas. La rápida evolución de esos isleños debía atribuirse a su peculiar origen y circunstancias.
Unos tres siglos antes de Cristo, uno de los reyes partos de Persia, de la dinastía de los Arsácidas, inició una persecución de los augures y magos de sus reinos. Los prejuicios populares les suponían poderes sobrenaturales pero de hecho eran simplemente personas con dones especiales del tipo de hipnotizar, leer las mentes, transferir el pensamiento y artes parecidas, que ejercían en beneficio propio.
Como quiera que gran parte del temor que despertaban los augures se resolvía en violencias, el rey decidió eliminarlos, y para conseguirlo los puso a todos ellos, con sus familias, en naves, y los envió a Ceilán. Sin embargo, cuando la flota se hallaba en las inmediaciones de esa isla, una gran tormenta la dispersó, y una de las naves, tras derivar durante varios días en medio de la tempestad, terminó naufragando en un archipiélago de islas deshabitadas, muy lejos hacia el sur, donde se asentaron los supervivientes. Naturalmente, los descendientes de los padres originales que poseían tales dones peculiares desarrollaron extraordinarios poderes psíquicos.
Teniendo ante ellos la posibilidad de crear un nuevo y más avanzado orden de humanidad, contribuyeron al desarrollo de estos poderes mediante un rígido sistema de estirpicultura. El resultado fue que, tras unos pocos siglos, la habilidad de leer la mente se había convertido en algo tan general que el lenguaje hablado cayó en desuso como medio de comunicar ideas. Durante varias generaciones el poder del habla subsistió de forma voluntaria, pero gradualmente los órganos vocales se fueron atrofiando, y tras varios cientos de años la facultad de articular se había perdido por completo. Por supuesto, los niños de pocos meses podían emitir todavía gritos inarticulados, pero a una edad en la que en las razas menos avanzadas esos gritos empiezan a articularse, los niños de los lectores de mentes desarrollaban el poder de la visión directa, y dejaban de intentar usar la voz.
El hecho de que la existencia de los lectores de mentes nunca fuera descubierta por el resto del mundo quedaba explicado por dos consideraciones. En primer lugar, el grupo de islas era pequeño, y ocupaba un rincón del océano Indico completamente apartado de las rutas normales de los barcos. En segundo lugar, la aproximación a las islas se hacía desesperadamente peligrosa debido a terribles corrientes, y el laberinto de rocas y arrecifes que las rodeaban hacía casi imposible alcanzar sus orillas sin naufragar. Ninguna nave lo había conseguido en los dos mil años transcurridos desde la llegada de los propios lectores de mentes, y el Adelaide hacía el ciento veintitrés de tales naufragios.
Aparte de los motivos humanitarios, los lectores de mentes hacían tremendos esfuerzos por rescatar a los náufragos, ya que solamente gracias a ellos, a través de los intérpretes, podían obtener información del mundo exterior. Eso no les ayudaba mucho, de todos modos, ya que a menudo el único superviviente del buque naufragado era algún ignorante marinero, que no tenía otras noticias que comunicar que las últimas variedades de blasfemias portuarias. Mis anfitriones me aseguraron, agradecidos, que como persona de una cierta educación me consideraban como un verdadero regalo de los dioses. No fue poco el trabajo que tuve relatándoles la historia del mundo durante los últimos dos siglos, y a menudo deseé, en beneficio de ellos, haber estudiado nuestra historia un poco más exactamente.
Es principalmente con el fin de comunicarse con los extranjeros naufragados de las naciones parlantes por lo que existe el oficio de intérprete. Cuando, como ocurre de tanto en tanto, nace un niño con algunas facultades de articulación, es puesto aparte y adiestrado en el habla en el colegio de intérpretes. Por supuesto, la atrofia parcial de los órganos vocales, que sufren incluso los mejores intérpretes, hace que muchos de los sonidos del lenguaje hablado les resulten imposibles. Ninguno de ellos, por ejemplo, puede pronunciar la v, la f o la s; y en cuanto al sonido representado por la z, han transcurrido cinco generaciones desde que el último intérprete lograra producirlo. De no ser por el ocasional matrimonio de extranjeros naufragados con isleños, es probable que la provisión de intérpretes hubiera desaparecido hace mucho tiempo.
Imagino que las muy desagradables sensaciones que siguieron a mi toma de conciencia de que me hallaba entre un pueblo que, aunque inescrutable para mí, conocía todos mis pensamientos, fueron muy parecidas a las que hubiera experimentado cualquiera en mi mismo caso. Eran muy comparables al pánico que la desnudez accidental causa a una persona entre las razas cuya costumbre es ocultar su cuerpo con ropas. Deseaba echar a correr y esconderme. Analizando mis sentimientos, me di cuenta de que esa sensación no parecía surgir de la conciencia de algún secreto particularmente horrible, sino más bien del conocimiento de la existencia de un enjambre de pensamientos y semipensamientos fatuos, maliciosos e impropios relativos a aquellos que me rodeaban, y relativos también a mí mismo, que resultaba insufrible que cualquier persona pudiera examinar, por muy benevolente que fuera su espíritu. Pero si bien mi desazón y mi apuro a este respecto en un primer momento fueron intensos, también fueron de corta vida, pues casi inmediatamente descubrí que el mismo conocimiento de saber que mi mente estaba siendo examinada por otros operaba controlando los pensamientos que podían serles dolorosos, y ello sin más esfuerzo de voluntad del que emplea una persona bondadosa en controlar la emisión de observaciones desagradables. Del mismo modo que bastan unas pocas lecciones de cortesía para erradicar de una persona decente el hablar inconsiderado, una breve experiencia entre los lectores de mentes bastó asimismo para controlar mis pensamientos inconsiderados. No debe presuponerse, sin embargo, que la cortesía entre los lectores de mentes les impide pensar sarcástica y libremente con relación a unos y a otros en las ocasiones en que es necesario, del mismo modo que la más extremada cortesía entre las razas parlantes no les impide tampoco hablarse mutuamente con entera franqueza cuando es deseable hacerlo. Por supuesto, entre los lectores de mentes la cortesía nunca puede extenderse hasta el punto de la insinceridad, como entre las naciones parlantes, puesto que siempre son los pensamientos más reales y profundos del otro lo que leen.
Debo mencionar también aquí —aunque no fue hasta más tarde que comprendí por qué debía ser así necesariamente— que uno experimenta mucho menos pesar ante la completa revelación de sus debilidades a un lector de mentes que ante el más ligero descubrimiento de una de ellas a un miembro de cualquier otra raza. Por la simple razón de que el lector de mentes lee todos tus pensamientos, y los pensamientos particulares son juzgados con referencia al contenido global. Lo que cuenta son tus características y el esquema habitual de tu mente. Nadie debe temer ser juzgado mal por un lector de mentes a causa de sentimientos o emociones que no son representativos del auténtico carácter o la actitud general. Puede decirse, de hecho, que la justicia innata es una consecuencia necesaria de la lectura de la mente.
En lo que se refiere al propio intérprete, el instinto de cortesía ya no era necesario para refrenar los pensamientos inconvenientes u ofensivos. A lo largo de mi vida anterior me había costado mucho hacer amigos, pero antes de que transcurrieran tres días en compañía de aquel extraño de una raza extraña, me sentía entusiásticamente inclinado hacia él. Era imposible no sentirse así. La alegría peculiar de la amistad es la sensación de notarse comprendido por el amigo mucho más que por los demás, y sentirse querido pese a esa comprensión. Y ahora tenía a alguien que en cada palabra me testimoniaba un conocimiento de mis pensamientos y motivos más secretos al que el más antiguo e íntimo de mis anteriores amigos jamás se había aproximado, y nunca podría hacerlo. Si ese conocimiento hubiera despertado en él desprecio hacia mí, nunca habría podido reprochárselo, y ni siquiera me habría sorprendido. Juzguen entonces si la cordial amistad que me demostró podía dejarme indiferente.
Imaginen mi incredulidad cuando me informó que nuestra amistad sólo se basaba en una normal adaptabilidad mutua de temperamentos. La facultad de leer las mentes, explicó, hacía que dichas mentes se acercaran, y así la simpatía se veía realzada, de tal modo que la más simple de las amistades entre los lectores de mentes implicaba un mutuo deleite que sólo muy pocos amigos podían disfrutar entre otras razas. Me aseguró que más tarde, cuando conociera a otros de su raza, podría descubrir, a través de la mayor intensidad de simpatía y afecto que pudiera concebir hacia algunos de ellos, lo ciertas que eran sus palabras.
Puede que se me pregunte cómo, al empezar a mezclarme con los lectores de mentes en general, conseguí comunicarme con ellos, sabiendo que, si bien podían leer mis pensamientos, no podían, al contrario que el intérprete, responder a ellos por medio del habla. Tengo que explicar aquí que, aunque esa gente no utiliza el lenguaje hablado, el lenguaje escrito sí es necesario como registro de los acontecimientos. En consecuencia, todos ellos saben escribir. Entonces, ¿escriben en persa? Afortunadamente para mí, no. Parece ser que, durante un largo período después de que la lectura de las mentes se desarrollara completamente, no sólo el lenguaje hablado cayó en desuso, sino también el escrito, puesto que no existen registros que daten de ese período. El placer que hallaba la gente en la recién descubierta facultad de comunicarse a través de la visión directa mente a mente —en donde podían transmitirse imágenes totales e instantáneas, en vez de las imperfectas descripciones de pensamientos aislados que, en el mejor de los casos, las palabras podían proporcionar— indujo a un invencible rechazo de la laboriosa impotencia del lenguaje.
Sin embargo, cuando la primera intoxicación intelectual se hubo serenado en cierto modo, tras varias generaciones, hubo que reconocer que los registros escritos del pasado eran algo deseable, y que el despreciado medio de la palabra debía ser preservado. Ahora bien, en el ínterin, el persa había sido olvidado por completo. A fin de evitar la prodigiosa tarea de inventar por entero un lenguaje, fue creada la institución de los intérpretes, con la idea de adquirir a través de ellos el conocimiento de algunos de los lenguajes del mundo exterior, hablados por los marineros naufragados en las islas.
Debido al hecho de que la mayoría de los buques naufragados eran ingleses, pudo adquirirse un mejor conocimiento de esa lengua que de cualquier otra, y finalmente fue adoptada como lenguaje escrito por la gente. Por lo general, mis interlocutores escribían lenta y laboriosamente, y sin embargo el hecho de que supieran exactamente lo que había en mi mente hacía que sus respuestas fueran tan ajustadas que, en mis conversaciones con los más lentos de entre ellos, el intercambio de pensamientos era tan rápido —e incomparablemente más intenso y satisfactorio— como el logrado por los más hábiles conversadores.
Había pasado muy poco tiempo desde que empezara a extender mis relaciones entre los lectores de mentes, cuando empecé a descubrir lo acertado que había estado el intérprete al decirme que muy pronto descubriría a otros con quienes, debido a una mayor afinidad natural, me sentiría mucho más estrechamente unido de lo que me había sentido con él. Gustosamente escribiría particularidades de algunos de esos queridos amigos, camaradas de mi corazón, de quienes aprendí por primera vez las posibilidades jamás soñadas de la amistad humana, y lo apasionantes que pueden llegar a ser las satisfacciones que proporciona la simpatía. ¿Quién de entre aquellos que lean estas páginas no ha experimentado esa sensación de abismo abierto entre alma y alma, que se burla de todo amor? ¿Quién no ha sentido esa soledad que oprime al corazón que ama profundamente? No sigan pensando que ese abismo está eternamente abierto, o que es una necesidad de la naturaleza humana. No existe en absoluto para la raza que describo aquí, y debido a ello podemos estar seguros de que finalmente todos nosotros alcanzaremos el mismo estatus. Como el contacto de hombro contra hombro, como el estrechar de unas manos, es el contacto de sus mentes y su sensación de simpatía.
He dicho que gustosamente hablaría con más detalle de algunos de mis amigos, pero el tiempo hace olvidar las cosas, y además, ahora que pienso en ello, hay otra consideración que haría que cualquier comparación de sus caracteres confundiera más que instruyera al lector. Me refiero al hecho de que ninguno de los lectores de mentes tenía nombre. Por supuesto, cada uno tenía un signo arbitrario para ser designado en los registros, pero no tenía ningún valor como sonido. Se mantiene un registro de esos nombres, a fin de que en cualquier momento pueda efectuarse cualquier averiguación, pero es muy común encontrar a personas que han olvidado cuáles son sus signos, utilizados únicamente para fines biográficos y oficiales... Para las relaciones sociales, los nombres resultan por supuesto superfluos, pues esa gente se presenta mutuamente mediante un simple acto mental de atención, y se refiere a terceras personas transfiriendo sus imágenes mentales..., del mismo modo que los mudos utilizarían fotografías. Con una salvedad, que en las imágenes que los lectores de mentes tienen de sus congéneres el aspecto físico, como puede esperarse de una gente que contempla directamente las mentes y los corazones de los demás, es un elemento subordinado.
Ya he descrito cómo mis primeros escrúpulos de morbosa timidez al saber que mi mente era un libro abierto para todos aquellos que me rodeaban desaparecieron a medida que aprendía que el total despliegue de mis pensamientos y motivaciones era una garantía de que sería juzgado con una ecuanimidad y una simpatía que uno ni siquiera sería capaz de lograr consigo mismo, afectado como se está siempre por multitud de sutiles reacciones. La seguridad de ser juzgado así por todo el mundo puede parecer un inestimable privilegio a alguien acostumbrado a un mundo en el que ni siquiera el más tierno amor es garantía de comprensión, y sin embargo pronto descubrí que la apertura mental tenía beneficios mucho mayores que ése todavía. ¿Cómo puedo describir la deliciosa alegría de salud y limpieza moral, así como la clara y oxigenada condición mental, resultante de la seguridad de que absolutamente nada de lo que había en mi interior quedaba oculto? Puedo decir con toda certeza que yo fui el primero en gozar de ello. Estoy seguro de que nadie necesita haber pasado por mi maravillosa experiencia para simpatizar con este detalle. ¿Acaso no estamos todos nosotros dispuestos a admitir que poseer una habitación completamente cerrada por cortinas y donde podemos arrastrarnos fuera de la vista de nuestros semejantes, turbados únicamente por la vaga aprensión de que Dios puede mirar por encima, es el incidente más desmoralizador de la condición humana? Es la existencia de este seguro refugio de mentiras dentro del alma lo que siempre ha constituido la desesperación de los santos y la exultación de los bribones. Es el inmundo sótano que infesta toda la casa que está encima, empañándola constantemente.
¿Qué mayor testimonio puede existir para la conciencia instintiva de que la ocultación es sinónimo de corrupción —y la sinceridad su única cura— que la convicción tan vieja como el mundo de la virtud de la confesión para el alma, y la constatación de que la exposición completa de lo peor y más inmundo de uno mismo es el primer paso hacia la salud moral? Si pudieran conseguir de algún modo darle la vuelta a su alma y exponer su interior, de modo que toda su iniquidad pudiera ser vista, los hombres más perversos se sentirían dispuestos a una nueva vida. Sin embargo, debido a la absoluta impotencia de las palabras para transmitir la condición mental en su totalidad, o para ofrecer otra cosa que meras distorsiones de ella, la confesión, debemos admitirlo, no es sino una burla de ese anhelo de autorrevelación que intenta atestiguar. ¡Pero piensen qué entereza e integridad debe de colmar el alma de unas gentes que ven en cada rostro una conciencia que, al contrario de las nuestras, no puede ser sofisticada, que se confiesa con una sola mirada, y perdona con una sonrisa!
Oh, amigos, déjenme ahora predecir, aunque puede que pasen siglos antes de que los hechos justifiquen mis palabras, que la visión mutua de las mentes, cuando finalmente se perfeccione entre nosotros, ensalzará la gloria de la humanidad, sobre todo eliminando el velo del ego, no dejando ningún lugar oscuro en la mente donde las mentiras puedan ocultarse. Entonces el alma ya no será un carbón humeando entre las cenizas, sino una estrella en una esfera de cristal.
Por lo que he dicho de los goces de la amistad entre los lectores de mentes como un derivado de la perfección de las relaciones mentales, puede imaginarse lo embriagadora que puede ser la experiencia cuando uno de los amigos es una mujer, y las sutiles atracciones y correspondencias del sexo tocado por la pasión de la simpatía intelectual. Con mis primeros pasos dentro de aquella sociedad empecé, con gran diversión por su parte, a enamorarme de todas las mujeres que encontraba. Con la perfecta franqueza que es condición indispensable de todas las relaciones en esa gente, aquellas adorables mujeres me dijeron que lo que yo sentía era tan sólo amistad, que era algo muy bueno, pero completamente distinto del amor, como llegaría a saber muy bien si alguna vez era amado. Resultaba difícil creer que las entremezcladas emociones que había experimentado en su compañía eran simplemente el resultado de la actitud amable y amistosa de sus mentes hacia la mía. No obstante, cuando descubrí que me sentía afectado del mismo modo con todas las mujeres amables con las que me encontraba, tuve que hacerme a la idea de que tenían que estar en lo cierto al respecto, y que debía adaptarme a un mundo en el cual, siendo la amistad una pasión, el amor tenía que ser necesariamente un éxtasis como mínimo.
Cuando el saber popular alude a la «media naranja» supongo que debe de referirse a que para todo hombre existe una determinada mujer —y viceversa— especialmente adecuada por su constitución tanto mental y moral como física. Es doloroso, más que alegre, pensar que esto pueda ser cierto, puesto que la casualidad influye por encima de la habilidad de electores y elegidos a la hora de reconocerse mutuamente cuando se encuentran, dado lo inadecuado y engañoso del habla como medio de autorrevelación. Pero entre los lectores de mentes la búsqueda de la pareja ideal es una indagación razonablemente segura que se ve coronada siempre con el éxito. De hecho, nadie sueña con emparejarse con nadie a menos que esté seguro de ello, porque consideran que hacer lo contrario sería echar abajo la mejor oportunidad de la vida, y se engañarían no sólo a sí mismos y a su infortunada pareja sino probablemente a todas las demás parejas aún no descubiertas que pudieran encontrar en el futuro. Debido a ello, apasionados peregrinos recorren isla tras isla hasta encontrar al compañero o compañera y, dado que la población de las islas es relativamente pequeña, este peregrinaje no suele ser demasiado largo.
Cuando la encontré por primera vez nos hallábamos acompañados, y me sentí impresionado por la repentina agitación y las miradas de emocionado y sonriente interés con que todos a nuestro alrededor se volvieron y nos miraron, las mujeres con ojos húmedos. Habían leído sus pensamientos cuando ella me miró, pero eso yo no lo sabía, ni siquiera que ésa era la costumbre en tales asuntos, y no lo supe hasta más tarde. Pero sí supe, desde el mismo momento en que ella fijó por primera vez sus ojos en mí y sentí su mente cernerse sobre la mía, cuán cierto era lo que me habían dicho aquellas otras mujeres respecto a que el sentimiento que habían inspirado en mí no era amor.
Con gente que se conoce a la primera mirada, y se hacen viejos amigos en una hora, el galanteo no constituye, naturalmente, un proceso largo. Por supuesto, puede decirse que entre lectores de mentes no existe galanteo en el amor, sino simplemente reconocimiento. Al día siguiente de encontrarnos, ella era mía.
Quizá la mejor manera de ilustrar lo subordinado que está el elemento meramente físico en la impresión que se forman los lectores de mentes de sus amigos sea mencionando un incidente que ocurrió algunos meses después de nuestra unión. Descubrí, completamente por accidente, que mi amada, en cuya compañía había estado casi constantemente, no tenía la menor idea de cuál era el color de mis ojos, ni siquiera si mi pelo y mi tez eran claros u oscuros. Por supuesto, tan pronto como le hice la pregunta ella leyó la respuesta en mi mente, pero admitió que previamente no había tenido ninguna impresión definida sobre esos puntos. Por otra parte, si me acercaba a ella en lo más profundo de la noche, mi amada no necesitaba en absoluto preguntar quién era el que se aproximaba. Es a través de la mente, y no de los ojos, como se reconocen mutuamente esas gentes. En realidad, sólo necesitan los ojos para sus relaciones con las cosas sin alma o inanimadas.
Pero no debe suponerse que su desatención al aspecto corporal de los demás dé como resultado sentimientos ascéticos. Es sencillamente una consecuencia necesaria de su facultad de captar directamente la mente de los demás, del hecho de que, estando la mente tan íntimamente asociada con la materia, esta última es comparativamente dejada a un lado en beneficio del gran interés de la primera, sufriendo el mismo proceso que las cosas pequeñas cuando son situadas en contraste inmediato con las más grandes. El arte en ellos se halla también confinado a lo inanimado, puesto que la forma humana, por la razón antes mencionada, ha dejado de inspirar al artista. Naturalmente, se inferirá con toda razón que entre una tal raza la belleza física no es un factor importante en la fortuna y felicidad humanas, como lo es en otros lugares. La apertura absoluta de sus mentes y corazones a los otros hace su felicidad mucho más dependiente de las cualidades morales y mentales de sus compañeros que de su aspecto físico. Un temperamento genial, un intelecto amplio y elevado, un alma poética, son cosas incomparablemente más fascinantes para ellos que la más llamativa combinación concebible de meras cualidades físicas.
Una mujer con mente y corazón no necesita de la belleza para ganarse el amor en esas islas, del mismo modo que no lo necesita en otro lugar una belleza aunque no tenga ni mente ni corazón. Quizá tendría que mencionar aquí que esta raza, que tan poco interés concede a la belleza física, es ella misma de una belleza singular. Sin la menor duda, ello es debido, por una parte, a la absoluta compatibilidad de temperamentos en todos los matrimonios, y por otra, a la reacción sobre el cuerpo de un estado de salud mental y moral y de una placidez ideales.
No siendo yo un lector de mentes, el hecho de que mi amada fuera sorprendentemente bella de figura y rostro influía sin duda alguna en mi atracción hacia ella. Por supuesto, ella lo sabía muy bien, puesto que conocía todos mis pensamientos y, sabiendo mis limitaciones, toleraba y perdonaba el elemento sensual de mi pasión. Pero si eso debía de parecerle muy poco valioso en comparación con la alta comunión espiritual que su raza conoce como amor, para mí se convirtió, en virtud de su casi sobrehumana relación conmigo, en un éxtasis más arrebatador que el que cualquier amante de mi raza pudiera haber experimentado antes. Lo que hace que duela el corazón en los amores intensos es la impotencia de las palabras para hacerlo comprender perfectamente al objeto del mismo. Pero mi pasión no sufría de este dolor, porque mi corazón estaba absolutamente abierto a la que amaba. Los amantes pueden imaginar, mas yo no puedo describirlo, el extático estremecimiento de comunicación en que la conciencia de esto transformaba las más tiernas emociones. Teniendo en cuenta que el amor mutuo requiere que ambas partes sean lectores de mentes, comprendí la alta comunión que mi dulce compañera había sacrificado por mí. Por supuesto, ella debía de comprender a su amante y el amor que éste sentía por ella, pero la alta satisfacción de saber que ella y su amor eran a su vez comprendidos por él era algo de que adolecía. Porque yo jamás podría alcanzar el poder de leer la mente, ya que dicha facultad nunca se había desarrollado a lo largo de una sola vida humana.
Fui incapaz de comprender enteramente por qué mi incapacidad conducía a mi querida compañera a tales profundidades de compasión, hasta que supe que la lectura de la mente es deseada principalmente, no por el conocimiento de los demás que proporciona a sus poseedores, sino por el conocimiento de uno mismo que constituye su efecto reflejo. De todo lo que ven en las mentes de los demás, lo que más les preocupa es el reflejo de sí mismos que encuentran en ellas, las fotografías de sus propios caracteres. La consecuencia más obvia de este conocimiento de sí mismos que reciben de vuelta es hacerlos incapaces a la vez de arrogancia y de menosprecio. Todo el mundo necesita siempre pensar en sí mismo tal como es, sobre todo cuando es incapaz de hacer otra cosa, como un hombre en una sala de espejos es incapaz de albergar ilusiones respecto a su apariencia personal.
Ahora bien, el conocimiento de sí mismos conduce a los lectores de mentes a mucho más que a eso..., nada menos que a un desplazamiento de su sentido de identidad. Cuando un hombre se ve a sí mismo en un espejo, se siente impulsado a distinguir entre su yo corporal, al que está viendo, y su yo real, que es interior y no puede ser visto. Cuando un lector de mentes ve su yo mental y moral reflejado en otras mentes como en espejos, ocurre en cierto modo lo mismo. Se siente impulsado a distinguir entre su yo mental y moral, que se ha hecho objetivo ante él —y que puede ser contemplado por él tan imparcialmente como si fuera otro—, y el ego interior, que sigue siendo subjetivo, invisible e indefinible. En este ego interior los lectores de mentes reconocen la identidad y el ser esenciales, el yo nouménico, el centro del alma, y el auténtico alojamiento de su vida eterna, para la que tanto la mente como el cuerpo son sólo el adorno de un día.
El efecto de una tal filosofía —que, naturalmente, con los lectores de mentes es más bien una conciencia instintiva que una filosofía— es obviamente impartir un sentimiento de maravillosa superioridad sobre todas las vicisitudes de su estado terrenal, y una singular serenidad en las brumas de los azares y contratiempos que amenazan o sobrevienen a la personalidad. Y en efecto, aparecían a mis ojos como auténticos dueños de sí mismos, como nunca había soñado que podría ver a hombre alguno.
Era debido a que yo no podía tener esperanzas de alcanzar esa liberación del falso ego del yo aparente, sin lo cual los de su raza consideraban la vida como algo apenas digno de ser vivido, por lo que mi amada se apiadaba tanto de mí.
Sin embargo, aun dejando miles de cosas por decir, debo apresurarme a relatar la lamentable catástrofe a la cual debo que, en vez de seguir residiendo en aquellas benditas islas, gozando plenamente de esa íntima y cautivadora compañía que en contraste me hubiera hecho olvidar completamente los placeres de cualquier otra sociedad humana, esté ahora aquí rememorando aquel brillante cuadro como un recuerdo bajo otros cielos.
Entre un pueblo que se ve impulsado por la propia constitución de sus mentes a ponerse en el lugar de los otros, la simpatía, que es la consecuencia inevitable de la perfecta comprensión, hace imposibles la envidia, el odio y la falta de benevolencia. Pero, por supuesto, hay gente menos afablemente constituida que otra, y esa gente es necesariamente objeto de un cierto desagrado por parte de los demás. Debido al impacto no obstaculizado de unas mentes sobre las otras, la angustia de tales personas es tan grande, pese a la afectuosa consideración que los demás tienen para con ellas, que suplican la gracia del exilio, a lugares donde, estando fuera del camino de los demás, la gente piense con menos frecuencia en ellos. Hay numerosas isletas pequeñas, escasamente mayores que rocas, por toda la parte norte del archipiélago, y en ellas se les permite vivir a esos desdichados. Sólo uno vive en cada isleta, puesto que no pueden soportarse los unos a los otros, del mismo modo que los más felizmente constituidos no pueden soportarles a ellos. De tanto en tanto les son enviadas provisiones y, por supuesto, cada vez que desean correr el riesgo se les permite regresar a la sociedad.
Como ya he dicho, lo que hace a estas islas de los lectores de mentes inaccesibles, aún más que su situación fuera de todas las rutas marítimas, es la violencia con que la gran corriente antártica, debido probablemente a alguna configuración especial del lecho marino, junto con las innumerables rocas y escollos, circula alrededor y a través del archipiélago.
Los buques que se acercan a las islas desde el sur son atrapados por esa corriente y arrojados contra las rocas, hasta su casi segura destrucción; mientras que, debido a la violencia con que la citada corriente se dirige hacia el norte, no es posible acercarse a ellas desde esa dirección, o al menos nunca hasta entonces se había conseguido. De hecho, las corrientes son tan fuertes que incluso los botes que cruzan los estrechos entre las islas principales y las isletas de los desventurados, para llevar a estos últimos sus provisiones, lo hacen guiados por cables, sin confiar en la vela ni en el remo.
El hermano de mi amada estaba al cargo de uno de los botes dedicados a este transporte y, sintiéndome deseoso de visitar las islas, acepté la invitación de acompañarle en uno de esos viajes. No sé cómo ocurrió el accidente, pero en la parte más fuerte de la corriente de uno de los estrechos nos separamos del cable y fuimos barridos hacia mar abierto. Era imposible intentar vencer la incontenible corriente, por lo que todos nuestros esfuerzos se orientaron a evitar estrellamos contra las rocas, lo que a duras penas conseguimos. Desde el principio comprendimos que no había esperanzas de regresar a tierra firme, y derivamos rápidamente hacia mar abierto, de tal modo que al mediodía —el accidente se había producido por la mañana— las islas, que no tenían grandes alturas, se habían hundido tras el horizonte suroccidental.
Entre los lectores de mentes, la distancia no es un obstáculo insuperable para transferir los pensamientos. Mi compañero estaba en comunicación con nuestros amigos, y de tanto en tanto me transmitía los mensajes de angustia de mi bienamada; porque, conociendo muy bien la naturaleza de las corrientes y la imposibilidad de aproximarse a las islas, aquellos que habíamos dejado atrás sabían tanto como nosotros mismos que no volveríamos a vemos. Durante cinco días seguimos derivando hacia el noroeste, sin peligro de morir de hambre, puesto que disponíamos de todas las provisiones que llevábamos a tierra, pero obligados a una constante vigilancia debido a lo inclemente del tiempo. Al quinto día mi compañero murió de exposición a los elementos y agotamiento. Murió muy calmadamente..., de hecho, con un gran alivio aparente. La vida de los lectores de mentes mientras permanecen en sus cuerpos es tan ampliamente espiritual que la idea de una existencia espiritual posterior, que a nosotros nos parece algo vago y estremecedor, les sugiere tan sólo un estado ligeramente más refinado que el que conocen en la tierra.
Tras eso supongo que caí en un estado de inconsciencia, del que desperté para verme en un buque norteamericano que se dirigía a Nueva York, rodeado de gente cuyo único modo de comunicarse entre sí es mantener una constante sucesión de ruidos silbantes, guturales y explosivos, acompañados de todo tipo de contorsiones faciales y gestos. Frecuentemente me descubrí mirando con la boca abierta a aquellos que se dirigían a mí, demasiado impresionado por su grotesca apariencia como para pensar en contestarles.
Descubrí que no iba a llegar vivo al final del viaje, y no me importó. Por mi experiencia con la gente del barco, puedo juzgar lo que representaría ahora para mí vivir en la alucinante Babel de una nación de parlantes. Y mis amigos..., ¡Dios les bendiga!, ¡qué solitario me sentiría incluso en su presencia! ¿Qué satisfacción o consuelo podría en adelante encontrar en una simpatía y camaradería que llena a otros y que antaño me llenó a mí, después de haber visto y conocido lo que he visto y conocido...? Oh, sí, indudablemente es mucho mejor morir; pero siento que el conocimiento de las cosas que he visto no debe perecer conmigo. En bien de la esperanza, los hombres tienen que conocer ese destello del camino más alto y soleado hacia el cual se dirige la humanidad. Pensando así, he escrito un breve relato de mi extraordinaria experiencia, muy conciso debido a mi debilidad, que haga comprender la grandeza del asunto. El capitán parece un hombre honesto y sincero, y a él confiaré la narración, encargándole que, cuando toque puerto, la haga llegar a manos de alguien que pueda difundirla por todo el mundo.
NOTA. Mi propia relación con el documento precedente queda suficientemente indicada por el propio autor en su párrafo final.
El gran experimento Keinplatz
por sir Arthur Conan Doyle
El creador del más famoso detective de todo el mundo, sir Arthur Conan Doyle (1859-1930), fue también un prolífico escritor de historias de ciencia ficción y fantasía. Nacido en Edimburgo, Escocia, y descendiente de una vieja y aristocrática familia irlandesa, empezó a escribir en 1879 mientras estudiaba medicina en la Universidad de Edimburgo. Cuando se graduó, en 1881, había vendido ya algunos de sus trabajos, incluida su primera historia de ciencia ficción, The American's Tale (1879). Obtuvo su grado superior en 1885, pero tuvo dificultades en realizar su práctica, por lo que se embarcó como doctor en un ballenero ártico y luego en un buque de vapor africano, mientras seguía obteniendo un suplemento a sus ingresos escribiendo.
Doyle era una extraña mezcla de racionalista, idealista, romántico y místico. Y aunque a los fans de sus obras de misterio les resulta más patente el racionalista, es sabido que durante toda su vida mostró un innegable interés por lo sobrenatural y lo extraño. Algunos especulan que esa fascinación demuestra una necesidad de hallar, debido a su temprano rechazo de la religión, algún sistema alternativo de creencias. En cualquier caso, produjo un cierto número de excelentes obras de fantasía a lo largo de toda su carrera, la mayor parte de las cuales están contenidas en The Great Supernatural Stories of Arthur Conan Doyle (1979).
En 1891, sin embargo, la carrera de Doyle se vio profundamente transformada por los directores de la revista Strand. Se sintieron tan impresionados por su primera novela de Sherlock Holmes, A Study in Scarlet (1887), que le encargaron que escribiera una serie de relatos cortos sobre Holmes. El público se volvió loco por ellos, y algo más tarde Doyle pudo conseguir una seguridad financiera aumentando sus precios. Ahora era libre de utilizar mayores energías participando en otros asuntos y escribiendo novelas históricas.
Durante este período, sin embargo, siguió escribiendo algunas historias cortas de ciencia ficción, y de todas ellas hemos seleccionado la más popular, The Great Keinplatz Experiment (1894), un relato algo alocado sobre transferencia de personalidad inducida hipnóticamente.
En 1910 empezó a dedicar más tiempo a escribir ciencia ficción. Produjo tres novelas, incluida The Lost World (1912), un relato clásico del descubrimiento por parte de una expedición científica de vida prehistórica en una gigantesca meseta sudamericana, y un cierto número de notables obras cortas tales como The Terror of Blue John Gap (1910), The Poison Belt (1913) y When the World Screamed (1929).
The Science Fiction of Sir Arthur Conan Doyle (1981), una reciente colección de todas sus historias cortas de ciencia ficción, demuestra su gran potencial en este campo. Desgraciadamente, en 1915 se convirtió en un ávido espiritista, debido a la muerte en la guerra de su hijo Kingsley. A partir de entonces, Doyle pasó la mayor parte de su vida dedicado a embarazosos intentos de demostrar la existencia de una vida después de la muerte.
De todas las ciencias que han desconcertado a los hijos de los hombres, ninguna tuvo tanto atractivo para el erudito profesor Von Baumgarten como aquella que se relaciona con la psicología y las mal definidas relaciones entre mente y materia. Celebrado anatomista, profundo químico y uno de los primeros fisiólogos de Europa, era un alivio para él desviarse de esos temas y dedicar su variado conocimiento al estudio del alma y de las misteriosas relaciones de los espíritus. Al principio, cuando de joven empezó a introducirse en los secretos del mesmerismo, su mente pareció vagar por un extraño paisaje donde todo era caos y oscuridad, excepto que aquí y allá algún gran hecho inexplicable y desconectado aparecía frente a él. Sin embargo, a medida que pasaban los años y el valioso stock de conocimientos del profesor se incrementaba —puesto que el conocimiento proporciona conocimiento del mismo modo que el dinero da intereses—, mucho de lo que le había parecido extraño e inexplicable empezó a tomar otra forma a sus ojos. Nuevas series de razonamientos empezaron a hacérsele familiares, y percibió lazos conectivos allí donde todo había parecido incomprensible y sorprendente. A través de experimentos que se prolongaron durante veinte años, obtuvo una base de los hechos sobre la cual tenía la ambición de edificar una nueva ciencia exacta que incluyera el mesmerismo, el espiritismo y todos los temas afines. En eso halló mucha ayuda en su profundo conocimiento de las más intrincadas partes de la fisiología animal que tratan de las corrientes nerviosas y de la forma de trabajar del cerebro; porque Alexis von Baumgarten era catedrático de Fisiología en la Universidad de Keinplatz, y tenía todos los recursos del laboratorio a su disposición para ayudarle en sus profundas investigaciones.
El profesor Von Baumgarten era alto y delgado, de rostro enjuto y ojos gris acero, que eran singularmente brillantes e incisivos. El mucho pensar había surcado de arrugas su frente y contraído sus pobladas cejas, de modo que parecía ir siempre con el ceño fruncido, lo cual engañaba a menudo a la gente con respecto a su carácter, que aunque austero era benevolente. Era popular entre los estudiantes, que acostumbraban a reunirse a su alrededor tras sus clases y escuchar atentamente sus extrañas teorías. A menudo pedía voluntarios entre ellos a fin de realizar algún experimento, de modo que finalmente no había casi ningún chico en la clase que no hubiera sido sumido, en una u otra ocasión, en un trance mesmérico por su profesor.
De todos esos jóvenes devotos de la ciencia no había ninguno que igualara en entusiasmo a Fritz von Hartmann. A menudo había parecido extraño a sus compañeros de estudios que el alocado y temerario Fritz, uno de los más animosos jóvenes surgidos de las tierras renanas, dedicara su tiempo y sus esfuerzos a leer abstrusas obras y a ayudar al profesor en sus extraños experimentos. El hecho, sin embargo, era que Fritz era un despierto y perspicaz joven. Meses atrás había perdido su corazón a causa de la joven Elise, la hija del catedrático, de ojos azules y cabello dorado. Aunque había tenido la fortuna de escuchar de sus propios labios que a ella tampoco le era indiferente, nunca se había atrevido a anunciarse a la familia de la muchacha como su pretendiente formal. En consecuencia, le habría resultado difícil ver a la muchacha de no haber adoptado la resolución de hacerse útil al profesor. Gracias a ello era solicitado frecuentemente en su casa, donde se sometía de buen grado a todos los experimentos que hicieran falta siempre y cuando tuviera la oportunidad de recibir a cambio una ardiente mirada de los ojos de Elise o el contacto de su pequeña mano.
El joven Fritz von Hartmann era un muchacho bastante apuesto. Su familia poseía también bastantes tierras, que pasarían a él cuando su padre muriera. Para muchos sería un buen partido; pero madame fruncía el ceño ante su presencia en la casa, y a veces sermoneaba al profesor por permitir a un lobo como aquél merodear en tomo a su oveja. A decir verdad, Fritz tenía mala fama en Keinplatz. Nunca se producía un tumulto o un duelo, u otra travesura semejante, en el que el joven renano no figurara entre los cabecillas. Nadie utilizaba un lenguaje más libertino y violento, nadie bebía más, nadie jugaba a las cartas con más asiduidad, nadie era más perezoso, salvo en un único tema. No era extraño pues que la buena señora Von Baumgarten cobijara a su hila bajo su ala y se quejara de las atenciones de un sujeto semejante. En cuanto al respetable catedrático, estaba demasiado enfrascado en sus extraños estudios como para formarse una opinión sobre el tema, en uno u otro sentido.
Durante varios años había una cuestión que se había manifestado constantemente en sus pensamientos. Todos sus experimentos y teorías giraban sobre un único punto. Un centenar de veces al día el profesor se preguntaba si le era posible al espíritu humano existir separado del cuerpo durante un cierto tiempo y luego regresar de nuevo a él. Cuando se le ocurrió por primera vez la posibilidad, su mente científica la rechazó. Chocaba demasiado violentamente con sus ideas preconcebidas y los prejuicios de su adiestramiento anterior. Gradualmente, sin embargo, a medida que avanzaba más y más por el camino de la investigación original, su mente empezó a rechazar sus viejas trabas, y se sintió dispuesto a enfrentarse a cualquier conclusión que pudiera reconciliar los hechos. Había muchas cosas que le hacían creer que era posible que la mente existiera lejos de la materia. Finalmente, se le ocurrió que la cuestión podía ser definitivamente resuelta mediante un atrevido y original experimento.
En su celebrado artículo sobre las entidades invisibles, que apareció en el Keinplatz wochenliche Medicalschrift por aquel entonces y que sorprendió a todo el mundo científico, observó: «Es evidente que bajo ciertas condiciones el alma o mente se separa por sí misma del cuerpo. En el caso de una persona mesmerizada, el cuerpo yace en una condición cataléptica, pero el espíritu lo ha abandonado. Quizás ustedes replicarán que el alma se halla ahí, aunque en condición durmiente. Responderé que no es así; de lo contrario, ¿cómo puede explicarse la condición de clarividencia, que ha caído en descrédito debido a los fraudes de algunos bribones, pero cuya realidad puede ser demostrada fácilmente? Yo mismo he sido capaz de obtener, con un sujeto sensitivo, una detallada descripción de lo que estaba sucediendo en otra habitación de otra casa. ¿Cómo puede un tal conocimiento ser explicado por otra hipótesis que la de que el alma del sujeto ha abandonado el cuerpo y está vagando por el espacio? Por un momento es llamada por la voz del operador y dice lo que ha visto, y luego se marcha de nuevo flotando por el aire. Puesto que el espíritu es por naturaleza invisible, no podemos ver estas idas y venidas, pero vemos su efecto en el cuerpo del sujeto, ahora rígido e inerte, ahora forcejeando para narrar impresiones que nunca hubieran podido llegar a él por medios naturales. Sólo puedo ver una forma por la que sea posible demostrar este hecho. Aunque nosotros, seres de carne, somos incapaces de ver a esos espíritus, nuestros propios espíritus pueden ser separados del cuerpo, y entonces ser conscientes de la presencia de otros. Es mi intención, por lo tanto, mesmerizar en breve tiempo a uno de mis pupilos. Entonces me mesmerizaré a mí mismo de una forma que ya he ensayado y que me resulta fácil. Tras lo cual, si mi teoría es cierta, mi espíritu no tendrá ninguna dificultad en encontrar y comunicarse con el espíritu de mi pupilo, puesto que ambos estarán separados del cuerpo. Espero ser capaz de comunicar el resultado de este interesante experimento en un próximo número del Keinplatz wochenliche Medicalschrift».
Cuando el buen profesor cumplió finalmente con su promesa, y publicó un informe de lo que había ocurrido, la narración era tan extraordinaria que fue recibido con general incredulidad. El tono de algunos de los periódicos era tan ofensivo en sus comentarios sobre el tema que el irritado sabio declaró que nunca más volvería a abrir la boca o a referirse al tema en ningún sentido..., una promesa que cumplió escrupulosamente. Sin embargo, esta narración ha sido reunida a partir de las fuentes más auténticas, y puede afirmarse que los acontecimientos en ella citados son sustancialmente correctos.
Ocurrió pues que, poco tiempo después de la época en que el profesor Von Baumgarten concibió la idea del experimento más arriba mencionado, estaba paseando pensativamente en dirección a su casa tras un largo día en el laboratorio, cuando se cruzó con un nutrido grupo de alborotadores estudiantes que acababan de salir de una cervecería. A la cabeza de ellos, medio borracho y muy ruidoso, se hallaba el joven Fritz von Hartmann. El profesor hubiera pasado de largo junto a ellos, pero su pupilo corrió hacia él y lo interceptó.
—¡Eh, mi respetado maestro! —dijo, tirando de la manga del viejo y llevándolo de vuelta a la acera—. Hay algo que tengo que decirle, y me resulta mejor decírselo ahora, con esa buena cerveza que he bebido zumbando aún en mi cabeza, que en cualquier otra ocasión.
’¿Qué es lo que ocurre, Fritz? —preguntó el fisiólogo, mirándole con ligera sorpresa.
—He oído, mein Herr, que está usted a punto de realizar un prodigioso experimento, en el cual espera sacar el alma del cuerpo de un hombre y luego volver a ponérsela. ¿No es así?
—Así es, Fritz.
—¿Y ha considerado usted, mi querido señor, que es probable que tenga dificultades en hallar a alguien que se preste a eso? Potztausend! Suponga que el alma sale y luego no quiere volver... Sería un mal asunto. ¿Quién se atreve a correr un riesgo semejante?
—Pero, Fritz —exclamó el profesor, realmente sorprendido ante aquel punto de vista del asunto—. Había contado con su colaboración en ese intento. Supongo que no irá a dejarme usted en la estacada. Piense en la gloria y en los hombres.
—¡Tonterías! —gritó el estudiante, irritado—. ¿No me he prestado siempre a sus experimentos? ¿No me he pasado dos horas sobre un aislador de vidrio, mientras usted metía electricidad dentro de mi cuerpo? ¿No ha estimulado usted mis nervios frénicos, estropeándome la digestión con una corriente galvánica en torno a mi estómago? Me ha mesmerizado innumerables veces, ¿y qué he obtenido yo a cambio? Nada. Y ahora desea sacarme el alma, del mismo modo que sacaría los engranajes de un reloj. Eso es más de lo que nadie puede soportar.
—¡Oh, querido, querido! —exclamó el profesor, con gran aflicción—. Eso es completamente cierto, Fritz. Nunca había pensado en ello antes. Si pudiera usted sugerirme cómo puedo recompensarle, yo estaría dispuesto a hacerlo.
—Entonces escuche —dijo Fritz solemnemente—. Si usted me garantiza que tras este experimento podré obtener la mano de su hija, entonces estoy, dispuesto a ayudar le; pero si no, no quiero saber nada de esto. Esas son mis condiciones.
—¿Y qué dirá mi hija al respecto? —exclamó el profesor, tras una sorprendida pausa.
—Elise se alegrará de ello. Hace mucho tiempo que nos queremos.
—Entonces será suya —dijo el fisiólogo, con decisión—, porque es usted un joven de buen corazón, y uno de los mejores sujetos neuróticos que he conocido..., es decir, cuando no está bajo la influencia del alcohol. Mi experimento está previsto para el cuatro del mes próximo. Acudirá usted al laboratorio fisiológico a las doce en punto. Será una gran ocasión, Fritz. Von Gruben viene desde Jena, y Hinterstein desde Basilea. Los hombres de ciencia más importantes de todo el sur de Alemania estarán allí.
—Seré puntual —dijo brevemente el estudiante.
Y así, los dos hombres se fueron cada uno por su lado. El profesor caminó pausadamente hacia su casa, pensando en el gran acontecimiento que se avecinaba, mientras el joven seguía la juerga con sus ruidosos compañeros, con su mente llena de los azules ojos de Elise y del trato que había cerrado con su padre.
El profesor no había exagerado cuando habló del amplio interés suscitado por su nuevo experimento psicológico. Mucho antes de la hora prevista la habitación estaba ocupada por toda una galaxia de talentos. Además de las celebridades que ya había mencionado, de Londres había acudido el gran profesor Lurcher, que acababa de consolidar su reputación con un notable tratado sobre los centros cerebrales. Algunas grandes lumbreras del cuerpo espiritista habían recorrido también largas distancias para estar presentes, como un ministro swedenborgiano, que consideraba que aquello podía arrojar alguna luz sobre las doctrinas de los rosacruces.
Hubo considerables aplausos por parte de aquella eminente asamblea a la aparición del profesor Von Baumgarten y su sujeto sobre el estrado. El catedrático, con unas pocas palabras bien escogidas, explicó de qué se trataba, y qué pretendía obtener con aquella prueba.
—Sostengo que cuando una persona se halla bajo la influencia del mesmerismo —dijo—, su espíritu es separado por un tiempo de su cuerpo, y desafío a cualquiera a que adelante alguna otra hipótesis que pueda explicar el hecho de la clarividencia. En esta ocasión espero que, mesmerizando a mi joven amigo aquí presente y luego poniéndome yo mismo en trance, nuestros espíritus sean capaces de reunirse, aunque nuestros cuerpos yazcan aquí inertes. Tras un tiempo la naturaleza volverá a recuperar su dominio, nuestros espíritus regresarán a nuestros cuerpos respectivos, y todo será como antes. Con su amable permiso, procederemos ahora a intentar el experimento.
Los aplausos se reanudaron ante este parlamento, y la audiencia se acomodó en expectante silencio. Con unos cuantos pases rápidos, el profesor mesmerizó al joven, que se dejó caer inerte hacia atrás en su silla, pálido y rígido. Entonces tomó una brillante bola de cristal de su bolsillo y, concentrando su mirada en ella y efectuando un fuerte esfuerzo mental, consiguió sumirse él mismo en la misma condición. Hubo un extraño e impresionante suspiro al ver al viejo y al joven sentados juntos en la misma condición cataléptica. ¿Adónde habían ido sus almas? Ésa era la pregunta que se formulaban todos y cada uno de los espectadores.
Pasaron cinco minutos, y luego diez, y luego quince, y luego otros quince, mientras el profesor y su pupilo permanecían sentados rígidos e inmóviles sobre el estrado. Durante ese tiempo no se oyó el menor sonido entre los sabios reunidos, pero todos los ojos estaban clavados en los dos pálidos rostros, en busca de los primeros signos del regreso de la conciencia. Pasó casi una hora antes de que los pacientes espectadores fueran recompensados. Las mejillas del profesor Von Baumgarten se tiñeron levemente de rojo. El alma estaba volviendo otra vez a su alojamiento terrestre. De pronto, estiró sus largos y delgados brazos, como alguien despertándose de un sueño y, frotándose los ojos, se levantó de su silla y miró a su alrededor como si le costara darse cuenta de dónde estaba.
- Tausend Teufel! —exclamó, lanzando una tremenda maldición del sur de Alemania, con gran sorpresa de su audiencia y disgusto del swedenborgiano—. ¿Dónde demonios estoy, y qué infiernos ha ocurrido? Ah, sí, ya lo recuerdo. Uno de esos absurdos experimentos mesméricos. Esta vez no ha resultado, porque no recuerdo absolutamente nada desde que quedé inconsciente. Así que todos ustedes han hecho sus largos viajes para nada, mis distinguidos amigos, y todo esto ha sido un buen chiste.
Y el catedrático de Fisiología se echó a reír a carcajadas, palmeándose los muslos de una forma altamente indecorosa. La audiencia se sintió tan irritada por este increíble comportamiento por parte de su anfitrión que la cosa hubiera terminado en un considerable tumulto de no ser por la juiciosa intervención del joven Fritz von Hartmann, que acababa de recobrarse de su letargo. Avanzando hacia la parte delantera del estrado, el joven se disculpó por la conducta de su compañero.
—Lamento tener que decir que es un sujeto más bien atolondrado —murmuró—, pese a aparecer tan grave al inicio del experimento. Aún sufre la reacción mesmérica, y no puede culpársele por sus palabras. En cuanto al experimento en sí, yo no lo consideraría como un fracaso. Es muy posible que nuestros espíritus hayan estado comunicándose en el espacio durante esta hora; pero, desgraciadamente, nuestra burda memoria corporal es distinta de nuestro espíritu, y no podemos recordar lo que ha ocurrido. A partir de ahora dedicaré mis energías a imaginar algunos medios por los cuales los espíritus puedan ser capaces de recordar lo que les ocurre en su estado libre y, cuando lo tenga a punto, confío en que podré tener el placer de reunirlos de nuevo a todos en esta sala y demostrarles el resultado.
Esta observación, procedente de un estudiante tan joven, causó una considerable sorpresa entre los asistentes, y algunos se sintieron ligeramente ofendidos, pensando que se estaba dando demasiada importancia. La mayoría, sin embargo, lo consideraron como un joven muy prometedor y, mientras abandonaban la sala, se efectuaron varias comparaciones entre su digna conducta y la ligereza de su profesor, que durante las observaciones anteriores se estaba riendo a mandíbula batiente en un rincón, en absoluto preocupado por el fracaso del experimento.
Sin embargo, aunque todos aquellos distinguidos hombres estaban abandonando la sala de conferencias con la impresión de que no habían visto nada digno de ser anotado, de hecho ante sus ojos acababa de ocurrir una de las cosas más maravillosas de toda la historia del mundo. La teoría del profesor Von Baumgarten de que tanto su espíritu como el de su pupilo habían estado durante un tiempo ausentes de sus cuerpos era completamente correcta. Pero se había producido una extraña e inesperada complicación. A su regreso, el espíritu de Fritz von Hartmann había entrado en el cuerpo de Alexis von Baumgarten, y el de Alexis von Baumgarten había ocupado su sitio en el cuerpo de Fritz von Hartmann. De ahí las palabras ligeras y procaces que habían brotado de los labios del serio profesor, y de ahí también las ponderadas palabras y serias afirmaciones que había emitido el despreocupado estudiante. Era un acontecimiento sin precedentes, aunque nadie se había dado cuenta aún de él, y los propios interesados menos que nadie.
El cuerpo del profesor, sintiéndose de pronto consciente de la sequedad de su garganta, salió a la calle, riéndose aún del resultado del experimento, porque el alma de Fritz se regocijaba en su interior ante el pensamiento de la novia que se había ganado tan fácilmente. Su primer impulso fue subir a la casa y verla, pero luego lo pensó mejor y llegó a la conclusión de que sería mejor permanecer en un discreto segundo plano hasta que madame Baumgarten fuera informada por su esposo del trato que había hecho. De modo que se dirigió a la cervecería Grüner Mann, que era uno de los lugares preferidos donde los estudiantes acudían a apagar su sed, y avanzó, agitando ruidosamente su bastón en el aire, hacia la pequeña sala reservada donde estaban sentados Spiegel y Müller y media docena más de alegres camaradas.
—iJa, ja, muchachos! —exclamó—. Sabía que os encontraría aquí. Apurad vuestros vasos, todos, y pedid lo que os apetezca, porque hoy invito yo.
Si el hombrecillo verde que estaba pintado en el cartel de la taberna que colgaba sobre la puerta hubiera bajado repentinamente y entrado en la cervecería reclamando una botella de vino, los estudiantes no se hubieran sentido más sorprendidos que con la inesperada entrada de su respetado profesor. Estaban tan asombrados que durante un minuto o dos se lo quedaron mirando sin acertar a reaccionar, sin ser capaces de responder de ninguna forma a su alegre invitación.
- Donner und Blitzen! —resopló irritado el profesor—. ¿Qué demonios os ocurre a todos vosotros? Os quedáis ahí sentados mirándome como un piara de cerdos enamorados. ¿Qué pasa?
—Es el inesperado honor —consiguió tartamudear Spiegel, que presidía la reunión.
—Honor..., ¡tonterías! —dijo enojado el profesor—. ¿Creéis que sólo porque he estado efectuando una exhibición de mesmerismo a un puñado de viejos fósiles voy a sentirme tan orgulloso como para no querer reunirme con unos viejos y queridos amigos como vosotros? Trae esa silla, Spiegel, para que yo presida ahora la reunión. Cerveza, o vino, o ginebra, muchachos..., pedid lo que queráis, y que lo anoten en mi cuenta.
Nunca hubo una tarde como aquélla en la Grüner Mann. Las espumosas jarras de cerveza y las verdosas botellas de vino del Rin circularon alegremente. Los estudiantes fueron perdiendo poco a poco su timidez en presencia de su profesor. En cuanto a éste, gritó, cantó, rugió, mantuvo en equilibrio una larga pipa sobre su nariz y apostó una carrera de cien metros contra cualquier miembro del grupo que se atreviera con él. El propietario y la camarera se susurraron al otro lado de la puerta su sorpresa ante aquel comportamiento por parte del ilustre catedrático de la antigua Universidad de Keinplatz. Pero aún se susurrarían mucho más luego, cuando el distinguido caballero le diera al propietario una palmada en la coronilla y besara a la camarera detrás de la puerta de la cocina.
—Caballeros —dijo el profesor, poniéndose en pie y oscilando ligeramente al extremo de la mesa, mientras agitaba su alto y tallado vaso de vino en su huesuda mano—. Ahora debo explicaros cuál es la causa de esta celebración.
—¡Bravo! ¡Bravo! —rugieron los estudiantes, martilleando con sus vasos de cerveza contra la mesa—. ¡Que hable, que hable! ¡Silencio!... ¡Que hable!
—El hecho, amigos míos —dijo el profesor, con ojos brillantes tras sus gafas—, es que espero casarme muy pronto.
—¡Casarse! —gritó un estudiante, más osado que los demás—. Entonces, ¿madame ha muerto?
—¿Madame quién?
—¿Quién va a ser? Madame Von Baumgarten, por supuesto.
—¡Ja, ja! —se rió el profesor—. Veo que lo sabes todo de mis anteriores dificultades. No, no está muerta, pero tengo razones para creer que no se opondrá a mi matrimonio.
—Eso sería muy considerado de su parte —observó uno de los reunidos.
—De hecho —dijo el profesor—, espero que ahorrarme anime y me ayude a conseguir a mi esposa. Ella y yo nunca hemos congeniado mucho, es cierto, pero ahora espero que todo haya terminado, y que cuando me case se venga a vivir con nosotros.
—¡Vaya familia feliz! —exclamó alguien.
—Sí, por supuesto; y espero que todos vosotros vengáis a mi boda. No voy a mencionar nombres, pero ¡este brindis es por mi futura esposa!
Y el profesor agitó sus gafas en el aire.
—¡Por su futura esposa! —rugieron los celebrantes, con grandes carcajadas—. ¡A su salud! Sie sollleben... Hoch!
Y así la fiesta continuó más alegre y exaltada, mientras todos seguían el ejemplo del profesor, y bebían y brindaban en honor a la chica de su corazón.
Mientras esta celebración tenía lugar en la Grüner Mann, una escena muy distinta se producía en otro lugar. El joven Fritz von Hartmann, con rostro solemne y una actitud reservada, había consultado y ajustado algunos instrumentos matemáticos una vez concluido el experimento; tras lo cual, y unas cuantas palabras perentorias al conserje, había salido a la calle y se había dirigido caminando lentamente en dirección a la casa del profesor. En su camino vio a Von Althaus, el profesor de anatomía, frente a él, y aceleró el paso para alcanzarlo.
—Ahora recuerdo, Von Althaus —exclamó, dándole unas palmaditas en el brazo—, que el otro día me preguntó usted acerca del revestimiento medio de las arterias cerebrales. Bien, yo creo...
- Donnerwetter! —exclamó Von Althaus, que era un tipo agrio y desabrido—. ¿Qué demonios pretende con su impertinencia? ¡Informaré de esto a la Junta Académica, señor!
Y con esta amenaza dio media vuelta y se alejó apresuradamente.
Von Hartmann se quedó muy sorprendido por aquella reacción.
—Debe de ser a causa del fracaso de mi experimento —se dijo, y prosiguió malhumorado su camino.
Nuevas sorpresas le aguardaban, sin embargo. Andaba apresuradamente cuando fue visto por dos estudiantes. Ambos jóvenes, en vez de quitarse sus gorras o mostrar algún otro signo de respeto, lanzaron un agudo grito de alegría en el mismo instante en que le vieron, y corrieron hacia él, agarrándolo cada uno por un brazo y arrastrándolo consigo.
- Gott im Himmel! —rugió Von Hartmann—. ¿Qué significa este escandaloso insulto? ¿Adónde me llevan?
—A que te chupes una botella de vino con nosotros —dijeron los dos estudiantes—. ¡Anda, vamos! Es una invitación a la que nunca te has negado.
—¡Jamás en mi vida he oído una insolencia semejante! —gritó Von Hartmann—. ¡Suéltenme los brazos! Les aseguro que serán suspendidos por esto. ¡Déjenme, he dicho!
Y pateó furiosamente a sus captores.
—Oh, si prefieres mostrarte con mal genio, será mejor que te vayas con viento fresco —dijeron los estudiantes, soltándolo—. Podemos arreglárnoslas muy bien sin ti.
—Les conozco —dijo Von Hartmann, furioso—. Haré que paguen por esto.
Y prosiguió su camino en dirección a la que creía su casa, exasperado por los dos episodios que le habían ocurrido por el camino.
Mientras tanto, madame Von Baumgarten, que estaba mirando afuera a través de la ventana y preguntándose por qué su esposo se retrasaba para la cena, se sorprendió considerablemente viendo al joven estudiante avanzar con paso firme por la calle. Como ya se ha dicho, sentía una gran antipatía hacia él, y si alguna vez había entrado en la casa había sido contra sus deseos, y bajo la protección del profesor. Aún se sorprendió más, sin embargo, cuando lo vio cruzar la cancela y caminar por el sendero del jardín con el aire de alguien que se siente dueño de la situación. Apenas podía dar crédito a sus ojos, y se apresuró hacia la puerta armada con todos sus instintos maternales. Desde las ventanas del piso superior, la hermosa Elise había observado también aquella osada maniobra por parte de su amado, y su corazón latió aceleradamente con una mezcla de orgullo y consternación.
—Buenos días, señor —saludó madame Von Baumgarten al intruso, bloqueando con hosca majestad la puerta abierta.
—Sí, realmente, un espléndido día, Martha —respondió el otro—. Pero bueno, no te quedes ahí como una estatua de Juno; apresúrate y prepara la cena; vengo muerto de hambre.
—¡Martha! ¡La cena! —exclamó la dama, retrocediendo por la sorpresa.
—¡Sí, la cena, Martha, la cena! —gruñó Von Hartmann, que empezaba a sentirse irritado—. ¿Tiene algo de extraño esa petición por parte de un hombre que ha estado fuera todo el día?
Esperaré en el comedor. Prepara lo que quieras: Schinken, y salchichas, y ciruelas..., cualquier cosa que tengas a mano. ¿Qué haces ahí parada mirándome? Mujer, ¿piensas mover las piernas o no?
Esta última observación, lanzada con un perfecto chirrido de irritación, tuvo el efecto de enviar a la buena madame Von Baumgarten volando a la cocina, donde se encerró en el fregadero y se sumió en un violento ataque de histeria. Mientras tanto, Von Baumgarten penetró en la casa y se dejó caer en el sofá con el peor de los humores.
—¡Elise! —gritó—. ¡Condenada chica! ¡Elise!
Llamada tan ásperamente, la muchacha bajó con timidez las escaleras y se presentó ante su amado.
—¡Querido! —exclamó, rodeándole con sus brazos—. Sé que has hecho todo esto por mí. Ha sido un truco para verme.
La indignación de Von Hartmann ante este nuevo ataque contra su persona fue tan grande que se quedó sin habla durante un minuto a causa de la rabia, y sólo pudo lanzar llameantes miradas y apretar los puños, mientras se debatía bajo el abrazo de la joven. Cuando finalmente recuperó el habla, se lanzó a un estallido tal que la muchacha retrocedió, petrificada, hasta un sillón.
—¡Nunca me ha pasado nada peor en un solo día en toda mi vida! —gritó Von Hartmann, dando una patada contra el suelo—. Mi experimento ha fracasado. Von Althaus me ha insultado. Dos estudiantes me han arrastrado por la calle. Mi esposa casi pierde el sentido cuando le pido la cena, y mi hija se lanza contra mí y me abraza como un oso gris.
—¿Te encuentras mal, querido? —exclamó la joven—. Estás desvariando. Ni siquiera me has besado.
—No, y no pretendo hacerlo —dijo Von Hartmann con decisión—. Deberías avergonzarte. ¿Por qué no vas y me traes mis zapatillas, y ayudas a tu madre a preparar la cena?
—¿Y para eso te he amado apasionadamente durante más de diez meses? —gritó Elise, hundiendo el rostro en su pañuelo—. ¿Para eso he desafiado las iras de mi madre? ¡Oh, has roto mi corazón, estoy segura de que lo has roto!
Y sollozó histéricamente.
—Ya no lo soporto más —rugió Von Hartmann, furioso—. ¿Qué demonios estás diciendo, muchacha? ¿Qué hice yo hace diez meses que te inspirara algún efecto particular hacia mí? Si realmente me quieres tanto, sería mejor que fueras a la cocina y me trajeras un poco de Schinken y algo de paz, en vez de decir todas esas tonterías.
—¡Oh, querido! —exclamó la infeliz muchacha, arrojándose en brazos del que imaginaba era su amado—. Estás bromeando para asustar a tu pequeña Elise.
Ocurrió que, en el momento de ese inesperado abrazo, Von Hartmann estaba recostándose en el extremo del sofá, el cual, como muchos muebles alemanes, se hallaba en una condición más bien desvencijada. Ocurrió también que, junto a aquel extremo del sofá, había un tanque lleno de agua en el cual el fisiólogo estaba realizando ciertos experimentos con huevos de peces, y que mantenía en aquella habitación a fin de conseguir una temperatura adecuada. El peso adicional de la muchacha, combinado con el ímpetu con que se echó sobre él, ocasionaron que el precario mueble cediera, y el cuerpo del infortunado estudiante fue echado hacia atrás contra el tanque, en cuyo interior su cabeza y hombros quedaron firmemente encajados, mientras sus extremidades inferiores pateaban inútilmente el aire. Aquello fue la última gota. Liberándose con dificultad de aquella incómoda posición, Von Hartmann lanzó un inarticulado grito de furia y salió en tromba de la estancia, pese a las súplicas de Elise, recogió su sombrero y salió hacia la ciudad, chorreante y despeinado, con la intención de hallar en algún pub la comida y el confort que no había podido conseguir en su casa.
Mientras el espíritu de Von Baumgarten, encajado en el cuerpo de Von Hartmann, recorría el sinuoso camino que le conducía al centro de la pequeña ciudad maldiciendo rabiosamente su mala suerte, observó que se le acercaba un hombre viejo que parecía estar en un avanzado estado de embriaguez. Von Hartmann aguardó a un lado de la calle y observó al individuo, que avanzó tambaleándose, yendo de un lado a otro, y cantando una licenciosa canción de estudiantes con ronca voz de borracho. Al principio su interés fue despertado únicamente por el hecho de ver a un hombre de apariencia tan venerable en tan lamentable condición, pero a medida que se acercaba empezó a tener la seguridad de que lo conocía, aunque no podía recordar cuándo o dónde lo había visto. Su impresión se hizo tan fuerte que, cuando el extraño llegó frente a él, avanzó unos pasos y echó una larga mirada a sus rasgos.
—Hola, hijo —dijo el hombre borracho, observando a Von Hartmann y tambaleándose frente a él—. ¿Dónde demonios te he visto antes? Te conozco tanto como a mí mismo. ¿Quién diablos eres?
—Soy el profesor Von Baumgarten —dijo el estudiante—. ¿Puedo preguntarle quién es usted? Sus rasgos me son extrañamente familiares.
—No deberías mentir nunca, hijo mío —dijo el otro—. Seguro que tú no eres el profesor, porque él es un asqueroso tipo viejo y feo, y tú eres un muchacho alto y apuesto y de anchos hombros. En cuanto a mí, soy Fritz von Hartmann, a tu servicio.
—Puedo asegurarle que no es usted quien dice —exclamó el cuerpo de Von Hartmann—. Debe de ser en todo caso su padre. Pero, oiga, señor, ¿se ha dado usted cuenta de que lleva mis gemelos y la cadena de mi reloj?
- Donnerwetter! —hipó el otro—. Si ésos no son los pantalones que mi sastre aún pretende que le pague, entonces prometo no volver a beber cerveza en mi vida.
En ese momento, mientras Von Hartmann, abrumado por todas las cosas extrañas que le habían ocurrido aquel día, se pasaba una mano por la frente y bajaba la mirada, dio la casualidad de que captó el reflejo de su propio rostro en un charco que la lluvia había dejado en mitad de la calle. Con gran asombro por su parte, vio que su rostro era el de un joven y su traje el de un estudiante, y que en todos sentidos era la antítesis de la grave y digna silueta académica en la que se suponía moraba su mente. En un instante su activo cerebro recorrió la serie de acontecimientos que le habían ocurrido y sacó la adecuada conclusión. Se tambaleó bajo el impacto.
- Himmel! —gritó—. Ahora lo entiendo todo. Nuestras almas están en los cuerpos equivocados. Yo soy usted y usted es yo. Mi teoría ha quedado demostrada... ¡pero a qué precio! ¿Acaso la mente más erudita de Europa va a verse condenada a vivir en este frívolo exterior? ¡Oh, el trabajo de toda una vida arruinado!
Y se golpeó el pecho desesperadamente.
—Entiendo —observó el real Von Hartmann desde el cuerpo del profesor—. Veo la fuerza de sus observaciones, pero no golpee de ese modo mi pobre cuerpo. Lo recibió usted en unas condiciones excelentes, y observo que ahora está completamente mojado y arañado, y la pechera de mi camisa está arrugada y huele a mil diablos.
—iQué importa eso! —dijo el otro, malhumorado—. Vamos a tener que quedamos tal como estamos. Mi teoría ha sido probada de un modo triunfal, pero el coste es terrible.
—Si yo pensara así —dijo el espíritu del estudiante—, sería realmente duro. ¿Qué podría hacer yo con estos viejos y envarados miembros, y cómo podría cortejar a Elise y persuadirla de que yo no era su padre? No, gracias al cielo, pese a la cerveza que me ha trastornado más que nunca debido a este cuerpo que no resiste lo que resiste el mío, puedo ver una forma de salir de esto.
—¿Cómo? —jadeó el profesor.
—Bueno, repitiendo el experimento. Si liberamos nuevamente nuestras almas, hay muchas posibilidades de que encuentren su camino de vuelta a sus respectivos cuerpos.
Ningún hombre en trance de ahogarse se hubiera aferrado más ansiosamente a un madero de lo que lo hizo el espíritu de Von Baumgarten ante esta sugerencia. Con febril apresuramiento, arrastró a su propio cuerpo a un lado de la calle y lo sumió en un trance mesmérico; luego extrajo la esfera de cristal de su bolsillo y se las arregló para colocarse a sí mismo en idéntica condición.
Algunos estudiantes y transeúntes que acertaron a pasar por allí durante la siguiente hora se sintieron tremendamente asombrados al ver al digno catedrático de Fisiología y a su estudiante favorito sentados ambos en un lodoso banco, completamente insensibles. Antes de que la hora hubiera transcurrido se había reunido un numeroso grupo a su alrededor, y estaban discutiendo ya la conveniencia de avisar a una ambulancia para que los trasladara al hospital, cuando el docto sabio abrió sus ojos y miró vacuamente a su alrededor. Por un instante pareció haber olvidado cómo había llegado hasta allí, pero al momento siguiente sorprendió a sus espectadores alzando sus flacos brazos por encima de la cabeza y gritando con voz extasiada.
- Gott sei gedankt! ¡Vuelvo a ser yo de nuevo! ¡Lo noto!
La sorpresa no fue menor cuando el estudiante, saltando sobre sus pies, prorrumpió en el mismo grito, y los dos iniciaron una especie de pas de joie en mitad de la calzada.
Durante algún tiempo, muchos albergaron ciertas dudas sobre la cordura de ambos actores de aquel extraño episodio. Cuando el profesor publicó sus experiencias en el Medicalschrift como había prometido, recibió el consejo, incluso por parte de sus colegas, de vigilar su mente, y la velada amenaza de que otra publicación como aquélla le conduciría sin lugar a dudas a un asilo de locos. También el estudiante descubrió por propia experiencia que lo más juicioso era guardar silencio sobre el asunto.
Cuando el digno catedrático regresó a su casa aquella noche, no recibió la cordial bienvenida que había esperado después de sus extrañas aventuras. Por el contrario, fue lisa y llanamente recriminado por ambas mujeres por oler a alcohol y tabaco, y también por haber estado ausente mientras un joven bribón invadía la casa e insultaba a sus ocupantes. Se necesitó bastante tiempo antes de que la atmósfera doméstica de la casa del catedrático recuperara su quietud habitual, y aún tuvo que pasar mucho más tiempo antes de que el jovial rostro de Von Hartmann fuera visto de nuevo bajo su techo. La perseverancia, sin embargo, vence todos los obstáculos, y finalmente el estudiante consiguió pacificar a las irritadas damas y establecerse bajo el viejo techo. Ahora ya no tiene que temer por ningún motivo la enemistad de madame, puesto que él es el capitán Von Hartmann de los ulanos del emperador, y su encantadora esposa Elise le ha hecho ya el regalo de dos pequeños ulanos como signo visible y palpable de todo su afecto.
En el abismo
por H. G. Wells
Brillante crítico social al tiempo que escritor, Herbert George Wells (1866-1946) ha sido ensalzado por los intelectuales de todo el mundo. Los estudios críticos de su obra han sido escritos por individuos de diversas culturas, incluido al menos uno de la Unión Soviética, y quedan pocas dudas de que Wells es la fuerza individual más importante en la formación y desarrollo de la ciencia ficción del siglo xx.
Nacido de padres «vulgares» en una sociedad que estaba intensamente estratificada (si no con conciencia de clase), luchó durante toda su vida por escapar de las limitaciones que le imponía su nacimiento, y terminó codeándose con hombres como Stalin y Franklin Delano Roosevelt. Tuvo la gran suerte de estudiar con T. H. Huxley, que ejerció una gran influencia en su vida. Resulta estremecedor pensar que Wells, que tenía dieciséis años cuando el gran Charles Darwin murió, vivió para ser testigo de la utilización de armas atómicas..., testimonio de los rápidos cambios sociales y técnicos, muchos de los cuales han quedado reflejados en su obra de ficción y de no ficción. 1 Pese a haber estudiado biología, Wells suscribía la creencia de que las condiciones externas hacen a la gente tal cual es, en contraposición a la teoría histórica del «Gran Hombre», que sostiene que los individuos de talento son los que modelan los acontecimientos. Y aunque fue una persona intensamente política (se unió a la Sociedad Fabiana en 1903), de sus escritos se desprende claramente que apoyaba el acceso del «Rey Filósofo» al gobierno, y probablemente habría solicitado el puesto para sí mismo. A su muerte, se sentía desilusionado acerca del futuro de la raza humana.
Al revés de la gran mayoría de sus colegas escritores de «ciencia ficción» (término que aún no era de uso común cuando escribió la mayor parte de lo que él denominaba sus «novelas científicas») 2, Wells había sido educado en la ciencia y podía aportar extrapolaciones serias a su ficción. Publicó cinco de esas novelas en el siglo XIX: The Time Machine (1895), que utilizaba la tecnología (en oposición a los sueños, el sueño prolongado u otros métodos no tecnológicos) para viajar por el tiempo; The Island of Dr. Moreau (1896), que reflejaba claramente la influencia de Huxley y Darwin; The Invisible Man (1897), que ha sido interpretada como una advertencia contra los peligros potenciales del abuso de la ciencia; The War of the Worlds (1898), quizás el gran prototipo de las historias sobre «la Tierra invadida», y When the Sleeper Wakes (1899), la primera de sus novelas explícitamente «sociales». Casi todas sus novelas científicas han sido llevadas al cine, algunas de forma brillante. Tanto estas obras como las que las siguieron encontraron una amplia y constante audiencia, al respecto de la cual Robert Scholes y Eric S. Rabkin han escrito: «La gran fuerza de Wells como escritor de ciencia ficción, y su gran contribución a la tradición, residen en su habilidad para combinar lo fantástico con lo plausible, lo extraño con lo familiar, lo nuevo con lo viejo».
Sin embargo, sus novelas tuvieron un alcance tal que ensombrecieron y oscurecieron a sus relatos cortos, que contienen algunos de sus escritos más creativos y efectivos. Las mejores de estas obras cortas pueden encontrarse en Thirty Strange Stories (1897) y Twenty Eight Science Fiction Stories (1952).
El teniente se detuvo frente a la esfera de acero y mordisqueó una astilla de madera de pino.
—¿Qué piensa usted de esto, Steevens? —preguntó.
—Es una idea —dijo éste, con el tono de alguien de mentalidad abierta.
—Creo que se aplastará..., quedará completamente plana —dijo el teniente.
—El parece haberlo calculado todo muy bien —repuso Steevens, manteniendo su imparcialidad.
—Pero piensa en la presión. En la superficie del agua es de un kilo por centímetro cuadrado; a nueve metros de profundidad es el doble; a dieciocho, el triple; a veintisiete, cuatro veces más; a doscientos setenta, cuarenta veces; a mil seiscientos metros, es decir a una milla..., veamos..., serán doscientos cuarenta kilos, Steevens, doscientos cuarenta kilos por centímetro cuadrado. Y el océano hacia donde nos dirigimos tiene una profundidad de ocho mil metros. Eso representa más de una tonelada...
—Parece mucho —dijo Steevens—, pero es un acero muy grueso El teniente no respondió; siguió mordisqueando su astilla de pino. El objeto de su conversación era una enorme bola de acero, de un diámetro exterior de casi tres metros. Parecía la bala de alguna titánica pieza de artillería. Estaba alojada de forma compleja en un monstruoso andamiaje fijado a la estructura del buque, y las gigantescas vigas que la sujetaban a bordo daban al conjunto de la nave una apariencia que había despertado la curiosidad de todos los marineros decentes que la habían visto, desde el Pool de Londres hasta el Trópico de Capricornio.
En dos lugares, uno encima del otro, el acero dejaba su lugar a un par de escotillas circulares de un vidrio enormemente grueso, y una de ellas, encajada en un marco de acero de gran solidez, estaba en aquel momento parcialmente desatornillada. Ambos hombres habían visto el interior de la esfera por primera vez aquella mañana. Estaba esmeradamente acolchado con cojines de aire, con una serie de palancas distribuidas entre abultadas protuberancias, para manejar e1 sencillo mecanismo del conjunto. Todo estaba acolchado con minuciosidad, incluso los aparatos Myers que debían absorber el anhídrido carbónico y restituir el oxígeno inspirado por su ocupante, una vez hubiera reptado a su interior por la escotilla de cristal y ésta hubiera sido debidamente atornillada. De hecho, era tan perfecto el acolchado que un hombre habría podido ser disparado contra él por un cañón sin sufrir el menor daño. Y así tenía que ser, puesto que en efecto un hombre iba a arrastrarse a su interior a través de aquella escotilla de cristal, la cual sería fuertemente atornillada luego, y la esfera arrojada por la borda, para hundirse..., y hundirse..., y hundirse..., hasta los ocho kilómetros.
Todo aquello había cautivado fuertemente la imaginación del teniente. Este se había convertido en el azote del comedor de oficiales; hasta que descubrió a Steevens, recién llegado a bordo, y caído del cielo para que él pudiera contarle aquello una y otra vez.
—Mi opinión es que ese cristal se combará hacia dentro y se hundirá y se romperá bajo esa terrible presión —dijo el teniente—. Daubrée ha hecho que rocas enteras se licuasen como agua bajo grandes presiones... y, puede creerme...
—Si el cristal se rompiera —le interrumpió Steevens—, ¿qué ocurriría?
—El agua entraría en la esfera como un chorro de hierro. ¿Ha sentido usted alguna vez el impacto directo del agua a presión? Te golpea tan fuerte como un proyectil. Lo aplastaría y lo dejaría completamente plano. Penetraría en su garganta, y en sus pulmones; le reventaría los oídos...
—¡Tiene usted una imaginación muy detallada! —protestó Steevens, que se representaba las cosas vívidamente.
—Es una simple exposición de lo inevitable.
—¿Y la esfera?
—Emitiría unas cuantas burbujas, y se quedaría confortablemente allá abajo hasta el día del juicio, entre el lodo del fondo..., con el pobre Elstead aplastado contra sus propios aplastados almohadones como mantequilla sobre el pan.
Repitió esta frase, como si le gustara mucho:
—Como mantequilla sobre el pan.
—¿Echándole una mirada al artefacto? —dijo una voz, y Elstead estaba tras ellos, inmaculadamente vestido de blanco, con un cigarrillo entre los dientes y los ojos sonriendo bajo la sombra del ala de su amplio sombrero—. ¿Qué hay acerca de la mantequilla y el pan, Weybridge? ¿Gruñendo como siempre sobre la insuficiente paga de los oficiales navales? Falta menos de un día para empezar. Tenemos que dejar preparada la eslinga hoy. Ese cielo claro y apacible es precisamente lo que necesitamos para echar por la borda una docena de toneladas de plomo y acero, ¿no creen?
—No es algo que vaya a afectarle mucho —dijo Weybridge.
—No. A veinte o veinticinco metros de profundidad, y estaré allí en doce segundos, no hay ninguna partícula que se mueva, aunque el viento sople fuertemente arriba y el agua se levante en crestas hacia las nubes. No. Ahí abajo...
Se dirigió al costado del barco, y los otros dos hombres le siguieron. Los tres apoyaron los codos en la barandilla y miraron hacia abajo, como si quisieran penetrar en el agua verdeamarillenta.
—Sólo hay paz —dijo Elstead, terminando en voz alta su pensamiento.
—¿Y está usted completamente seguro de que ése mecanismo de relojería funcionará? —preguntó Weybridge al cabo de un momento.
—Ha funcionado treinta y cinco veces. Está diseñado para ello.
—Pero ¿y si no lo hace?
—¿Por qué no debería hacerlo?
—Yo no bajaría en esa maldita cosa ni por todo el oro del mundo.
—Amigo, usted sí que sabe animar a la gente —dijo Elstead, y palmeó alegremente la esfera que tenía detrás.
—No acabo de comprender cómo demonios va a manejar usted eso —intervino Steevens.
—En primer lugar, me encerrarán en la esfera y atornillarán la escotilla y, cuando apague y encienda la luz tres veces para indicar que estoy bien, me colgarán a popa al extremo de ese arbotante, con todos esos lastres de plomo colgando debajo de mí. El peso de plomo superior tiene un tambor que arrastra un centenar de brazas de fuerte cuerda enrollada, y eso es todo lo que une la plomada a la esfera, excepto las eslingas, que serán cortadas cuando la esfera sea arrojada al agua. Utilizamos cuerda en vez de cable metálico porque es más fácil de cortar y más boyante..., puntos muy importantes, como verán.
»Observarán que en medio de cada uno de esos lastres de plomo hay un agujero, y una varilla de acero atravesándolo y proyectándose dos metros por el lado inferior. Si esta varilla es empujada hacia arriba desde abajo, accionará una palanca y pondrá en funcionamiento el mecanismo de relojería que hay al lado del cilindro al que está enrollada la cuerda.
»Muy bien. Todo el conjunto es bajado suavemente hasta el agua, y las eslingas son cortadas. La esfera flota..., ya que debido al aire de su interior es más ligera que el agua, pero los pesos de plomo tiran de ella hacia abajo y la cuerda se desenrolla. Cuando la cuerda está totalmente desenrollada, la esfera es empujada también hacia abajo, porque la cuerda tira de ella.
—¿Pero por qué la cuerda? —preguntó Steevens—. ¿Por qué no unir el lastre directamente a la esfera?
—Debido al impacto contra el fondo. Todo el conjunto irá incrementando su velocidad a medida que descienda, kilómetro tras kilómetro, y al final su impulso será grande. Se destrozaría contra el fondo si no fuera por esa cuerda. Pero los pesos golpearán el fondo, y cuando lo hagan la flotabilidad de la esfera entrará en juego inmediatamente. Seguirá hundiéndose cada vez más despacio, hasta detenerse, y luego empezará a flotar de nuevo.
»Ahí es donde entra en juego el mecanismo de relojería. Inmediatamente después de que el lastre golpee contra el fondo marino, la varilla será empujada hacia arriba y accionará el mecanismo, y la cuerda empezará a ser enrollada de nuevo en el tambor. Yo seré arrastrado otra vez hasta el fondo del mar. Allí permaneceré durante media hora, con la luz eléctrica encendida, mirando a mi alrededor. Luego el mecanismo de relojería accionará un cuchillo a resorte, la cuerda será cortada, y empezaré a subir de nuevo, como una burbuja de gas carbónico en un sifón. La propia cuerda ayudará a la flotación.
—¿Y si por casualidad choca contra algún barco al subir? —dijo Weybridge.
—Subiré a tal velocidad que lo atravesaría limpiamente, como una bala de cañón. Eso no tiene por qué preocuparle.
—Suponga que un crustáceo avispado se mete en su mecanismo de relojería...
—Sería una especie de imperativa invitación a que me quedara allí —dijo Elstead, volviéndose de espaldas al agua y contemplando la esfera.
Suspendieron a Elstead por encima de la borda a las once en punto. El día era sereno, brillante y tranquilo, con el horizonte sumido en la bruma. El resplandor eléctrico del pequeño compartimento superior parpadeó alegremente tres veces. Entonces hicieron descender suavemente la esfera hasta la superficie del agua, y un marinero se sujetó a las cadenas de popa listo para cortar las jarcias que sujetaban los lastres de plomo y la esfera. Esta última, que había parecido tan grande sobre cubierta, parecía ahora, bajo la popa del barco, la cosa más pequeña del mundo. Se balanceaba ligeramente, y sus dos oscuras escotillas, que flotaban en la parte superior, semejaban ojos vueltos hacia arriba y redondeados de sorpresa, mirando a la gente apiñada en la barandilla. Una voz se preguntó si a Elstead le gustaría aquel balanceo.
—¿Están listos? —gritó el comandante.
—¡Sí, señor!
—¡Entonces suelten!
La cuerda de la polea se tensó contra la hoja mientras era cortada, y uno de sus extremos cayó serpenteante sobre la esfera de una forma grotesca. Alguien agitó un pañuelo, otro intentó un «hurra» que no tuvo eco, un guardiamarina fue contando lentamente: «Ocho, nueve, ¡diez!». Otro extremo de cuerda cayó, y entonces, con un tirón y un chapoteo, la esfera se estabilizó.
Pareció permanecer estacionaria durante un momento, para disminuir rápidamente de tamaño mientras el agua se cerraba sobre ella; durante unos instantes resultó visible, agitada por la refracción y algo confusa, bajo la superficie. Antes de que nadie pudiera contar tres había desaparecido. Hubo un destello de luz blanca muy lejos en el agua, que se convirtió en un punto y desapareció. Luego no hubo nada salvo las profundidades del agua hundiéndose en la oscuridad, a través de las cuales podía verse nadar un tiburón.
Repentinamente, la hélice del barco empezó a girar, el agua se agitó, el tiburón desapareció en una remolineante confusión, y un torrente de espuma cubrió la cristalina claridad que se había tragado a Elstead.
—¿Qué ocurre? —preguntó un marinero a otro.
—Vamos a alejamos dos o tres kilómetros —dijo su compañero—, para que no nos golpee cuando vuelva a salir a la superficie.
El buque se dirigió lentamente hacia su nueva posición. A bordo, casi todo el mundo que no tenía una ocupación precisa permanecía observando las ondulaciones del agua allí donde la esfera se había hundido. Durante la siguiente media hora es poco probable que se dijera alguna palabra que no estuviera relacionada directa o indirectamente con Elstead. El sol de diciembre estaba ahora alto en el cielo, y el calor era considerable.
—Debe de tener mucho frío ahí abajo —dijo Weybridge—. Dicen que más allá de una cierta profundidad el agua del mar está siempre a una temperatura próxima al punto de congelación.
—¿Dónde aparecerá? —preguntó Steevens—. He perdido la orientación.
—Ése es el lugar —dijo el comandante, que se enorgullecía de su omnisciencia. Extendió un firme dedo hacia el sudeste—. Y éste, calculo, es casi el momento. Lleva treinta y cinco minutos.
—¿Cuánto tiempo se necesita para alcanzar el fondo del océano? —preguntó Steevens.
—Para una profundidad de ocho mil metros, y calculando como hemos calculado una aceleración de sesenta centímetros por segundo, en ambas direcciones, eso representa unos cuarenta y cinco segundos.
—Entonces se está retrasando —dijo Weybridge.
—En realidad no. Supongo que se necesitan unos minutos para que esa cuerda se enrolle.
—Olvidé ese detalle —dijo Weybridge, evidentemente aliviado.
Y entonces empezó el suspense. Transcurrió un lento minuto, y ninguna esfera surgió de las aguas. Pasó otro, y nada rompió la, pacífica y oleosa superficie. Los marineros se explicaban unos a otros el detalle de la cuerda enrollándose. La barandilla del barco estaba llena de rostros expectantes.
—¡Sube ya de una vez, Elstead! —gritó un marino de velludo pecho, y los demás le corearon, gritando como si estuvieran esperando a que se alzara el telón de un teatro.
El comandante les miró irritado.
—Por supuesto, si la aceleración es menor de lo que hemos calculado —dijo—, todo el proceso será más largo. No estamos absolutamente seguros de que las cifras sean correctas. Nunca he creído demasiado en los cálculos.
Steevens asintió secamente. Durante un par de minutos nadie habló en el puente de mando. Sólo se oía el tictac del reloj de Steevens.
Cuando, veintiún minutos más tarde, el sol alcanzó el cenit, aún estaban aguardando a que la esfera reapareciese, y ningún hombre a bordo se atrevía a susurrar que se estaban perdiendo las esperanzas. El primero en expresar ese pensamiento fue Weybridge. Habló mientras el sonido de ocho campanadas flotaba aún en el aire.
—Siempre desconfié de esa escotilla —dijo repentinamente a Steevens.
—¡Santo Dios! —dijo Steevens—. ¿Quiere usted decir que...?
—Bueno... —dijo Weybridge, y dejó el resto a la imaginación del otro.
—Yo tampoco he tenido nunca mucha confianza en los cálculos —dijo el comandante en tono dubitativo—, así que no desespero todavía.
A medianoche la lancha cañonera estaba avanzando lentamente en una espiral en torno al lugar donde se había hundido la esfera, y el blanco haz de luz del foco eléctrico oscilaba de un lado para otro y se detenía a veces y barría constantemente la amplia zona de fosforescentes aguas bajo las pequeñas estrellas.
—Si esa escotilla no se ha roto y lo ha aplastado —dijo Weybridge—, entonces las cosas aún están peor, puesto que el mecanismo de relojería no habrá funcionado, y él estará vivo todavía, a ocho mil metros bajo nuestros pies, en medio del frío y la oscuridad, anclado en esa pequeña burbuja, en un lugar donde nunca ha llegado ningún rayo de luz ni ha vivido ningún ser humano desde que las aguas se reunieron. Allí está sin comida, sintiéndose hambriento y sediento y asustado, y preguntándose si morirá de hambre o de asfixia. ¿Quién sabe? Supongo que el aparato Myers debe de estar agotándose. ¿Cuánto suelen durar?
¡Cielo santo!: —exclamo— ¡Qué seres tan insignificantes somos! ¡Qué osados diablillos! Aventuramos ahí abajo, con kilómetros y kilómetros de agua sobre nuestras cabezas..., sólo agua, sólo esa vacía extensión de agua entre nosotros y el cielo. ¡Abismos insondables!
Alzó las manos, y mientras lo hacía un pequeño rastro blanco se alzó silenciosamente en el cielo, moviéndose cada vez más despacio, se detuvo, se convirtió en un punto inmóvil, y luego descendió como una estrella cayendo del cielo. Después se hundió de nuevo, y desapareció entre el reflejo de las estrellas y el blanquecino resplandor de la fosforescencia del mar.
Weybridge permaneció inmóvil a la vista de aquello, con los brazos extendidos y la boca abierta. Cerró la boca, la abrió de nuevo, y agitó los brazos en un gesto impaciente. Luego, se volvió y le gritó al primer marinero de guardia:
—¡Está allí! —dijo, y echó a correr hacia Lindley y el foco—. Lo he visto. ¡Allí, a estribor! Acaba de surgir del agua con la luz encendida. Dirija el foco hacia allí. Tendríamos que verlo derivar, cuando salga de nuevo.
Pero no volvieron a divisar al explorador hasta el amanecer. Entonces casi estuvieron a punto de hundirlo de nuevo. Sacaron el arbotante y uno de la tripulación enganchó la cadena a la esfera. Cuando la hubieron izado a bordo, desatornillaron la escotilla y miraron a la oscuridad del interior (puesto que la luz eléctrica de la cámara estaba prevista para iluminar el agua en torno a la esfera, mientras el interior permanecía completamente a oscuras).
El aire era muy cálido en el interior, y el caucho del borde de la escotilla estaba reblandecido. No hubo respuesta a sus ansiosas preguntas, ni se percibió el menor sonido o movimiento. Elstead parecía estar tendido inmóvil, acurrucado en el fondo de la esfera. El médico de a bordo se arrastró dentro y alzó al hombre para sacarlo. Por un momento nadie supo decir si Elstead estaba vivo o muerto. Su rostro, a la amarilla luz de las lámparas del barco, brillaba sudoroso. Lo llevaron a su camarote.
Descubrieron que no estaba muerto, pero sí en un estado de absoluto colapso nervioso, y además espantosamente magullado. Durante algunos días tuvo que permanecer tendido completamente inmóvil. Pasó una semana antes de que pudiera contar sus experiencias.
Sus primeras palabras fueron que iba a volver allí abajo. La esfera debería ser modificada, dijo, a fin de permitirle deshacerse de la cuerda si era necesario, pero todo lo demás funcionaba correctamente. Había sido la más maravillosa de las experiencias.
—Ustedes creían que no iba a descubrir nada excepto limo —dijo—. Se rieron de mis exploraciones, ¡Y he descubierto un nuevo mundo!
Contó su historia en fragmentos inconexos, de modo que es imposible reproducirla utilizando sus propias palabras. Pero lo que sigue es la narración de su experiencia.
Empezó de una forma atroz. Antes de que la cuerda se desenrollara, la esfera estuvo bamboleándose todo el tiempo. Se sintió como una rana dentro de un balón. No podía ver nada excepto el arbotante y el cielo sobre su cabeza, con un ocasional vislumbre de la gente en la barandilla del buque. No podía decir en qué sentido iba a inclinarse la esfera al momento siguiente. Tan pronto se encontraba patas arriba como, al intentar ponerse de pie, volvía a caer en otra dirección, de cualquier manera, contra el acolchado. Cualquier otra forma geométrica hubiera sido más adecuada, pero ninguna era tan segura como la esférica para soportar las enormes presiones de las profundidades.
Repentinamente, el balanceo cesó; la esfera se enderezó y, cuando consiguió ponerse en pie, vio que el agua que le rodeaba era de un color azul verdoso, con una luz atenuada filtrándose hacia abajo desde la superficie, y una multitud de pequeñas cosas flotantes que ascendían a toda velocidad a su alrededor, en dirección a la luz, según le pareció. Mientras miraba, todo se fue haciendo más y más oscuro, hasta que el agua sobre él fue tan oscura como el cielo de medianoche, aunque con una cierta tonalidad verdosa, y el agua de abajo completamente negra. En el agua, pequeñas cosas transparentes despedían un débil destello de luminosidad, y pasaban velozmente junto a él dejando débiles estelas verdosas.
¡Y la sensación de caída! Era como el vértigo que se siente al iniciar una ascensión, dijo, sólo que prolongada interminablemente. Uno tiene que hacer un esfuerzo para imaginar el auténtico significado de esta sensación prolongada. Fue entonces cuando Elstead se arrepintió de su aventura. Vio las posibilidades que tenía en contra desde una nueva luz completamente distinta. Le vinieron a la mente las sepias gigantes, que se sabía existían en los océanos a media profundidad, el tipo de cosas que habían sido halladas semidigeridas en los estómagos de algunas ballenas, o flotando muertas y putrefactas, medio devoradas por los peces. Supongamos que una de ellas hacía presa en la esfera o la cuerda y no la soltaba. Por otra parte, ¿había sido suficientemente probado el mecanismo de relojería? Sin embargo, ahora poco importaba si deseaba seguir adelante o desistir.
Al cabo de cincuenta segundos todo estaba tan oscuro como una noche sin luna, salvo allí donde el haz de su luz horadaba las aguas, captando de tanto en tanto algún pez o un fragmento de algo sumergido. Pasaban demasiado rápidamente por su lado como para identificar lo que eran. Una vez imaginó haber pasado junto a un tiburón. De pronto, la esfera empezó a calentarse a causa de la fricción con el agua. Al parecer, habían subestimado aquello.
De lo primero que se dio cuenta fue de que estaba sudando, y luego oyó un siseo creciente bajo sus pies, y vio un montón de pequeñísimas burbujas brotando hacia arriba como un abanico en el agua exterior. ¡Vapor! Tocó la escotilla, y estaba caliente. Encendió la lamparita que iluminaba su alojamiento, miró hacia el acolchado reloj junto a las palancas, y vio que llevaba bajando dos minutos. Pensó que quizá la escotilla se cuarteara debido a las diferencias de temperatura, porque sabía que el agua del fondo estaba muy próxima al punto de congelación.
Entonces, repentinamente, el suelo de la esfera pareció apretarse contra sus pies, el brotar de burbujas en el exterior se fue haciendo más y más lento, y el siseo disminuyó. La esfera se inclinó ligeramente. La escotilla no se había cuarteado, nada había ocurrido, y comprendió que el peligro de quedar hundido para siempre había pasado.
En cosa de un minuto se hallaría en el fondo del abismo. Pensó en Steevens y Weybridge y en todos los demás a ocho mil metros más arriba, mucho más altos que las más altas nubes que jamás flotaran sobre tierra firme, avanzando lentamente por la superficie y mirando a las profundidades, preguntándose qué le habría ocurrido.
Echó un vistazo por la escotilla. Ahora ya no había más burbujas, y el siseo había cesado. En el exterior la negrura era absoluta, tan negra como terciopelo negro, salvo por la luz eléctrica, que horadaba el agua vacía y mostraba su color..., de un verde amarillento. Luego tres formas como de fuego nadaron ante su vista, siguiéndose unas a otras por las aguas. Si eran pequeñas y próximas o grandes y muy lejanas es algo que no pudo determinar.
Las tres quedaban silueteadas por una luz azulada casi tan brillante como las luces de un queche de pesca, una luz que parecía humear, y a todo lo largo de ellas había como motitas de esa luz, como los camarotes iluminados de un barco. Su fosforescencia pareció apagarse cuando entraron en el haz de luz de su lámpara, y entonces vio que eran pequeños peces de algún extraño tipo, con enormes cabezas, grandes ojos y pequeños cuerpos y colas. Sus ojos estaban vueltos hacia él, y supuso que lo estaban siguiendo en su descenso, atraídos por su resplandor.
En aquel momento otros especímenes de la misma clase se les unieron. A medida que seguía descendiendo observó que el agua adquiría un tinte metálico, y que pequeños destellos parpadeaban en su haz de luz como motas en un rayo de sol. Aquello era debido probablemente a las nubes de lodo que el impacto de sus lastres de plomo había levantado.
Durante todo el tiempo que fue arrastrado hacia abajo hasta los pesos de plomo se halló en medio de una densa niebla blanca que su luz eléctrica no conseguía traspasar más que unos pocos metros, y transcurrieron varios minutos antes de que las flotantes capas de sedimento volvieran a posarse. Entonces, gracias a su luz y a la fugaz fosforescencia de un distante banco de peces, pudo ver bajo la pesada negrura de la enorme columna de agua que gravitaba sobre él una ondulada extensión de lodo blanco grisáceo, rota aquí y allá por entremezcladas malezas de lirios marinos, que agitaban hambrientos tentáculos hacia arriba.
Mucho más allá se divisaba la graciosa y translúcida forma de un grupo de gigantescas esponjas. A aquella altura aproximadamente había esparcidos un cierto número de encrespados y chatos penachos de algo de un color púrpura intenso y negro, que decidió debían de ser alguna especie de erizos de mar, y cosas pequeñas y de grandes ojos o ciegas que tenían un curioso parecido, algunas con cochinillas, otras con langostas, arrastrándose indolentemente a través del haz de luz y desvaneciéndose de nuevo en la oscuridad, dejando surcos tras ellas.
Luego, repentinamente, el flotante enjambre de pececillos viró y se dirigió hacia él como lo haría una bandada de estorninos. Pasaron sobre él como copos de nieve fosforescentes, y entonces vio tras ellos una criatura más grande avanzando hacia la esfera.
Al principio sólo pudo verla confusamente, una silueta moviéndose imprecisa de una forma remotamente parecida al andar de un hombre, y luego entró en el haz de luz que la lámpara arrojaba al exterior. Cuando el resplandor incidió sobre ella, cerró los ojos, desconcertada. Elstead se la quedó mirando con rígida sorpresa.
Era un extraño animal vertebrado. Su cabeza, de color morado oscuro, recordaba ligeramente a la de un camaleón, pero tenía una amplia frente y una caja craneana como ningún reptil había desarrollado nunca antes; la configuración vertical de su rostro le proporcionaba un extraordinario parecido con un ser humano.
Dos grandes ojos protuberantes se proyectaban de sus órbitas a la manera de los camaleones, y poseía una amplia boca reptiliana con labios córneos bajo sus pequeños orificios nasales. En el lugar correspondiente a las orejas había dos grandes agallas, de las que surgían flotantes ramificaciones de filamentos coralinos, parecidas a las agallas arboriformes que poseen algunas rayas y tiburones muy jóvenes.
Sin embargo, la humanidad de su rostro no era lo más extraordinario de aquella criatura. Era un bípedo; su cuerpo casi globular estaba asentado sobre un trípode formado por dos piernas parecidas a las de la rana y una larga y gruesa cola, y sus miembros superiores, que caricaturizaban grotescamente la mano humana, como ocurre con muchas ranas, sujetaban una larga lanza de hueso, rematada con cobre. El color de la criatura era variado; su cabeza, manos y piernas eran púrpura; pero su piel, que le colgaba fláccidamente, como lo harían unas ropas, era de un gris fosforescente. Se inmovilizó allí delante, cegado por la luz.
Finalmente, aquella desconocida criatura de la profundidades abrió los ojos parpadeando y, protegiéndose con su mano libre, abrió la boca y emitió un fuerte grito, articulado casi como el habla, que penetró incluso la caja de acero y el acolchado revestimiento interior de la esfera. Cómo pudo emitir ese grito careciendo de pulmones es algo que Elstead admite no explicarse. Luego se movió hacia un lado, saliendo del haz de luz y hundiéndose en el misterio de sombras que bordeaban a éste por ambos lados, y Elstead sintió más que vio que estaba avanzando hacia él. Imaginando que era la luz lo que lo había atraído, cerró el interruptor que daba paso a la corriente. Al cabo de un momento algo blando golpeó el acero, y la esfera se agitó.
Después volvió a sonar el grito, y le pareció que era contestado por un distante eco. El golpe contra la esfera se repitió, y ésta se agitó y se tambaleó ligeramente sobre el tambor en el que estaba enrollada la cuerda. Se mantuvo inmóvil en la oscuridad y miró hacia fuera, a la eterna noche del abismo. Y entonces vio, muy débiles y remotas, otras fosforescentes formas casi humanas avanzando apresuradamente hacia él.
Casi sin darse cuenta de lo que hacía, tanteó en su agitada prisión en busca de la manecilla que accionaba la luz exterior, y tropezó por accidente con su propia pequeña linterna en su alojamiento acolchado. La esfera giró de pronto sobre sí misma y luego se volcó. Oyó gritos como de sorpresa, y cuando consiguió ponerse nuevamente en pie, vio dos pares de ojos pedunculados mirando por la escotilla inferior y reflejando su luz.
Al cabo de un momento nuevas manos estaban golpeando vigorosamente su envoltura de acero, y luego oyó un sonido que tuvo ecos horribles para él: la protección metálica del mecanismo de relojería estaba siendo fuertemente martilleada. Eso hizo que su corazón diera un vuelco, porque si aquellas extrañas criaturas conseguían parar el mecanismo, nunca se vería liberado de su lastre. Apenas había tenido tiempo de pensar en ello cuando sintió que la esfera se bamboleaba violentamente, y el suelo se oprimió duramente contra sus pies. Apagó la pequeña linterna que iluminaba el interior y conectó la gran luz en el compartimento separado que iluminaba el agua exterior. El fondo marino y las criaturas humanoides habían desaparecido, y un par de peces persiguiéndose aparecieron súbitamente ante la escotilla.
De inmediato pensó que aquellos extraños habitantes de las profundidades marinas habían roto la cuerda, y que había escapado de ellos. Ascendía cada vez más rápido, hasta que de pronto se detuvo con una sacudida que lo envió volando contra el acolchado techo de su prisión. Durante medio minuto quizás, estuvo demasiado aturdido para pensar.
Luego notó que la esfera estaba girando lentamente sobre sí misma y bamboleándose, y tuvo la impresión de que también era arrastrada a través del agua. Apoyándose contra la escotilla, consiguió que su peso hiciera bascular la esfera hacia abajo por aquella parte, pero no pudo ver nada excepto el pálido rayo de su luz horadando inútilmente la oscuridad del fondo. Pensó que quizá pudiera ver más si apagaba la luz y permitía que sus ojos se acostumbraran a la profunda oscuridad.
Acertó. Tras unos minutos la aterciopelada oscuridad se convirtió en una negrura translúcida, y entonces, muy lejos, y tan débil como la luz zodiacal de un anochecer de verano inglés, vio formas moviéndose allá abajo. Supuso que aquellas criaturas habían soltado su cable y estaban arrastrándolo por el fondo del mar.
Y entonces vio algo impreciso y remoto en medio de las ondulaciones de la llanura submarina, un amplio horizonte de pálida luminosidad que se extendía a uno y otro lado tan lejos como el reducido alcance de su pequeña escotilla le permitía ver. Estaba siendo arrastrado hacia allí, como sería arrastrado un globo por un hombre en campo abierto hacia una ciudad. Se acercaban muy lentamente, y muy lentamente también la débil luz se fue perfilando en formas más definidas.
Eran casi las cinco cuando llegó sobre aquella zona luminosa, y para entonces pudo distinguir significativas disposiciones de calles y casas agrupadas en torno a una enorme construcción carente de techo que era grotescamente parecida a las ruinas de una abadía. Se extendía como un mapa bajo él. Las casas eran todas recintos formados por paredes y sin techo, y los elementos que las constituían eran, como pudo ver después, huesos fosforescentes, lo cual daba al lugar la apariencia de que estaban formadas por sumergida luz lunar.
Entre aquellos recintos se agitaban tendiendo sus tentáculos árboles de crinoides ramas, y altas y estilizadas esponjas cristalinas destacaban como resplandecientes minaretes, resaltando como puntos de tenue luz entre el resplandor general de la ciudad. En el espacio abierto de la plaza pudo ver el agitado movimiento de una multitud, pero estaba a demasiadas brazas de altura para distinguir los componentes de aquella multitud.
Luego, lentamente, tiraron de él hacia abajo, y a medida que lo hacían los detalles del lugar fueron penetrando poco a poco en el conjunto de su percepción. Vio que los agrupamientos de nebulosos edificios estaban delimitados por hileras de objetos redondos como cuentas, y luego percibió que en varios puntos bajo él, en amplios espacios abiertos, había formas que recordaban incrustadas siluetas de barcos.
Estaba siendo arrastrado hacia abajo lentamente pero con seguridad, y las formas a sus pies se iban haciendo más brillantes, claras y distintas. Observó que tiraban de él hacia el gran edificio en el centro de la ciudad, y pudo captar ocasionales atisbos de las numerosas formas que halaban de su cuerda. Se sorprendió al ver que los aparejos de uno de los barcos, que constituía uno de los rasgos más prominentes de la plaza, estaban repletos de una multitud de gesticulantes figuras que le miraban, y luego las paredes del gran edificio ascendieron hacia él silenciosamente, y ocultaron la ciudad a sus ojos.
Aquellas paredes estaban formadas por maderos hundidos, retorcidos trozos de cuerda, fragmentos de hierro y cobre, y los huesos y cráneos de hombres muertos. Los cráneos corrían en líneas en zig zag, espirales y curvas fantásticas por todo el edificio; y entrando y saliendo por sus vacías órbitas, así como por toda la superficie del lugar, se deslizaban y jugueteaban multitud de plateados pececillos.
De pronto sus oídos se llenaron con un grito bajo y un ruido como el violento resonar de cuernos, y aquello dejó paso a un fantástico canto. La esfera recorrió lentamente su último trecho hacia abajo, pasando las enormes ventanas ojivales del edificio, a través de las cuales pudo ver vagamente un gran número de aquellas extrañas y fantasmales criaturas mirándole, y finalmente llegó al término de su viaje, al parecer, sobre una especie de altar que se alzaba en el centro de aquel lugar.
Ahora se hallaba situado a un nivel desde el cual podía ver claramente a aquella extraña gente de las profundidades una vez más. Para su sorpresa, observó que se estaban arrodillando ante él, todos menos uno, vestido con lo que parecía ser un atuendo de escamas y coronado con una diadema luminosa, y que permanecía de pie abriendo su reptiliana boca y gritando, como si estuviera dirigiendo el canto de los adoradores.
Un curioso impulso hizo que Elstead conectara de nuevo su pequeña linterna, a fin de resultar visible a aquellas criaturas del abismo, aunque su resplandor las hiciera desaparecer para él en la noche. Ante aquella repentina visión, el canto cedió su lugar a un tumulto de gritos exultantes. Elstead, ansioso de observarles, volvió a apagar su luz, y de nuevo se desvaneció ante sus ojos. Durante un rato estuvo demasiado cegado como para distinguir lo que estaban haciendo, y cuando al fin pudo verlos con claridad, estaban nuevamente arrodillados. Y siguieron adorándole, sin descanso ni interrupción, por espacio de tres horas.
Prosiguió con todo detalle la descripción de Elstead de aquella sorprendente ciudad y su gente, esos habitantes de la noche eterna, que nunca han visto el sol ni la luna ni las estrellas, ni la vegetación verde, ni ninguna criatura que respire aire, que no saben lo que es el fuego, ni ninguna luz excepto la fosforescencia de las cosas vivas.
Si su historia es sorprendente, resulta más sorprendente aún descubrir que eminentes científicos, de la talla de Adams y Jenkins, no hallan nada increíble en ella. Me dijeron que no hay razón alguna por la que criaturas inteligentes, vertebradas, respiradoras de agua, adaptadas a una temperatura muy baja y a enormes presiones, y poseedoras de una estructura tan pesada que ni vivas ni muertas puedan llegar a flotar, no puedan vivir en los más profundo del mar, completamente ignoradas de nosotros, y descendientes, al igual que nosotros, de los grandes teromorfos del pérmico.
Para ellos, nosotros debemos de ser unas extrañas criaturas meteóricas, que caen catastróficamente muertas de la misteriosa negrura de su acuoso cielo. Y no sólo nosotros, sino nuestras naves, nuestros metales, nuestros instrumentos, llueven sobre ellos surgiendo de la noche. A veces cosas hundidas caen sobre ellos y los golpean, como si fueran el resultado del juicio de algún ignoto poder de las alturas, y a veces deben de llegarles cosas de la más extraña rareza o utilidad, o formas de sugestiva inspiración. Uno puede comprender, quizás, algo de su comportamiento ante el descenso de un hombre vivo, si se piensa en lo que un pueblo bárbaro haría si una extraña y resplandeciente criatura descendiera repentinamente sobre ellos desde el cielo.
En otro momento —o de tratarse de otra persona— Elstead probablemente habría contado a los oficiales del Ptarmigan todos los detalles de sus extrañas doce horas en el abismo. Es cierto que tuvo la intención de ponerlo todo por escrito, pero nunca llegó a hacerlo, y así, desafortunadamente, tenemos que reunir los discrepantes fragmentos de su historia a partir de los recuerdos del comandante Simmons y de Weybridge, Steevens, Lindley y los demás.
Podemos ver oscuramente la escena en destellos fragmentarios..., los enormes y fantasmales edificios, la gente arrodillada y cantando, con sus oscuras cabezas como de camaleón y sus atuendos débilmente luminosos, y Elstead, con su luz conectada de nuevo, intentando vanamente hacerles comprender que la cuerda a la que estaba unida su esfera debía ser cortada. Los minutos fueron transcurriendo interminablemente, y Elstead, mirando su reloj, se horrorizó al descubrir que tenía oxígeno tan sólo para cuatro horas más. Pero los cantos en su honor proseguían tan despiadadamente como si fueran los cantos funerales de su inminente muerte.
No sabemos la forma en que finalmente quedó libre, pero a juzgar por el extremo de la cuerda que cuelga de la esfera, ésta debió de cortarse debido al roce con el borde del altar. Bruscamente, la esfera saltó hacia arriba y desapareció, fuera de su mundo, como una criatura etérea encerrada en su cápsula de vacío ascendiendo por nuestra propia atmósfera de vuelta a su éter nativo. Debió de desaparecer de su vista con tanta rapidez como lo haría una burbuja de hidrógeno en nuestro aire. Sin duda a sus ojos resultó una extraña ascensión.
La esfera subiría a la superficie a mayor velocidad que cuando, lastrada con los pesos de plomo, se precipitó hacia las profundidades. Se sobrecalentó enormemente. Ascendió con las escotillas vueltas hacia arriba, y Elstead recuerda el torrente de burbujas formándose contra el cristal. A cada momento esperaba su estallido. Luego, repentinamente, sintió como si le cayera una enorme rueda en la cabeza, el compartimento acolchado empezó a girar a su alrededor, y perdió el conocimiento. Lo siguiente que recuerda es que se hallaba en su camarote, y la voz del médico.
Esta es, en sustancia, la extraordinaria historia que Elstead relató fragmentariamente a los oficiales del Ptarmigan. Prometió ponerlo todo por escrito más adelante. Su mente estaba ocupada principalmente con el modo de mejorar su aparato, lo cual efectuó en Río.
Sólo queda por decir que el 2 de febrero de 1896 realizó su segundo descenso a los abismos oceánicos, con las mejoras que su primera experiencia le había sugerido. Lo que ocurrió es algo que probablemente no sabremos nunca. Jamás regresó. El Ptarmigan rondó el lugar de su inmersión, buscándolo en vano, durante trece días. Luego regresó a Río, y la noticia fue telegrafiada a sus amigos. El enigma sigue en pie. Sin embargo, es poco probable que se efectúen más intentos para verificar esta extraña historia acerca de ésas hasta hoy insospechadas ciudades de las profundidades del mar.
La catástrofe del valle del Támesis
por Grant Allen
Filósofo, científico, profesor, ensayista, poeta y autor, en la actualidad Grant Allen (1848-1899) es recordado, sobre todo, en el campo del misterio, por sus ocurrentes historias acerca del coronel Clay, el primer héroe bribón de los relatos cortos de crímenes (An African Millionaire, 1897). Sin embargo, escribió también un cierto número de novelas e historias cortas fantásticas que fueron bien recibidas por el público.
De antepasados irlandeses y franco-canadienses, nació cerca de Kingston, Ontario, donde su padre servía como ministro de la Iglesia de Irlanda. Pero luego la familia se trasladó a los Estados Unidos, y buena parte de la infancia de Allen transcurrió en New Haven, Connecticut. Tuvo como profesor a un instructor de Yale, acudió al College Impérial en Francia y se graduó en el Oxford's Merton College en 1871. Tras enseñar durante un par de años en las comunidades británicas de Brighton, Cheltenham y Reading, fue nombrado catedrático de Filosofía Mental y Moral en una universidad experimental para negros en Spanish Town, Jamaica. Allí empezó a desarrollar un sistema de filosofía revolucionario. Cuando la universidad fracasó en 1876, regresó a Inglaterra y utilizó la indemnización que había recibido para financiar la publicación de sus ideas en Physiological Esthetics (1877). El libro vendió tan sólo trescientos ejemplares, pero las alabanzas que recibió de Charles Darwin y Herbert Spencer ayudaron a Allen a seguir colocando artículos en periódicos importantes tales como Cornhill, Belgravia, y The Gentleman's Magazine.
Un día, mientras escribía un ensayo acerca de la posibilidad de que el hombre no reconociera a los fantasmas ni siquiera viéndolos, Allen desarrolló el razonamiento en forma narrativa. Sometió la historia a Belgravia bajo el seudónimo de J. Arbuthnot Wilson, y el director le pidió más. El paso posterior de Allen a la literatura de ficción se vio acelerado por dos cartas que recibió de otro director, una de ellas dirigida a Allen y diciendo que la revista no estaba interesada en recibir sus artículos, y la otra dirigida a Wilson solicitándole que enviara más historias.
Entre sus contemporáneos, Allen logró la celebridad gracias a The Woman Who Did y The British Barbarians, dos controvertidas novelas de 1895. La primera ultrajó a los moralistas sugiriendo justificaciones a los deseos de una muchacha de evitar el matrimonio mientras se embarcaba en una aventura que daba como resultado un hijo fruto de ese amor. La segunda ultrajó a casi todo el mundo sugiriendo que un antropólogo del siglo xxv consideraría las costumbres victorianas irracionales, intolerantes e incomprensibles.
Finalmente, la salud siempre frágil de Allen se deterioró en el otoño de 1899, y murió antes de completar su última novela, Hilda Wade. Sin embargo, dejó instrucciones en su lecho de muerte a su buen amigo Arthur Conan Doyle, y el resultado de esa colaboración fue publicado póstumamente en 1900.
Los relatos cortos de ciencia ficción y fantasía de Allen están muy bien escritos y, aunque la mayoría de ellos pueden encontrarse en Strange Stories (1884) y Twelve Tales (1899), es en cierto modo sorprendente que nunca hayan sido reunidos en un solo volumen. Ciertamente, una de sus mejores historias es The Thames Valley Catastrophe, un meticuloso y atrayente relato de amor y supervivencia frente a un inminente peligro.
Supongo que a estas alturas resulta superfluo mencionar el hecho de que yo fui uno de los primeros y más directos observadores de la triste serie de acontecimientos que finalmente ocasionaron el traslado de la sede del gobierno de estas islas de Londres a Manchester. Tampoco necesito aludir aquí a la sobresaliente posición que ocupa por derecho propio mi narración en el libro azul sobre la catástrofe del valle del Támesis (vol. II, part. VII), dispuesto por el Parlamento en su sesión preliminar bajo el nuevo régimen en Birmingham. Sin embargo, pienso que, en beneficio de la posteridad, me incumbe también complementar ese necesariamente seco y formal informe con un relato más minucioso de mis aventuras personales durante el terrible período.
Por supuesto, soy consciente de que mi pobre historia posee sin duda muy poco interés para nuestros contemporáneos, cansados de los detalles del desastre, y hartos de las tediosas discusiones científicas acerca de su origen y naturaleza. Pero me atrevo a creer que, en años sucesivos, cuando la mayor calamidad del siglo XIX se haya vuelto pintoresca y, por decirlo así, adornada con fantasías, por razones de su alejamiento en el tiempo (como la Gran Plaga o el Gran Incendio de Londres para nosotros), es probable que el mundo desee oír cómo esta convulsión sin paralelo afectó los sentimientos y el destino de una familia de clase media, en una zona de Londres ni miserable ni lujosa.
Son esos toques personales de naturaleza humana los que proporcionan realidad a la historia, sin los cuales se convertiría, como ha dicho muy elegantemente un gran escritor, tan sólo en un viejo almanaque. No me disculparé, sin embargo, por ser francamente egoísta y doméstico en mis reminiscencias de ese pasmoso día: porque sé que aquellos que deseen hallar información científica sobre el tema acudirán, y no en vano, a los ocho gruesos volúmenes del reciente libro azul. Me ocuparé aquí del gran acontecimiento tan sólo como se me apareció a mí, un funcionario de segundo grado del gobierno, y en relación a mi propia vida, mi hogar y mis hijos.
En la mañana del treinta y uno de agosto, en el año memorable de la calamidad, yo estaba en Cookham, un agradable y hermoso pueblecito que por aquel entonces ocupaba la orilla occidental del Támesis, justo debajo del lugar que la Torre de Vigilancia del Departamento de Terremotos y Erupciones denomina ahora la gran llanura del desierto de la Roca Vítrea. En lugar del negro lago de basalto que la gente joven puede ver hoy en día extender su sólida superficie completamente plana entre las herbosas altiplanicies, muchos hombres aún con vida pueden recordar un gracioso y sonriente valle, cruzado en su centro por un hermoso río.
Yo había bajado en bicicleta desde Londres la tarde anterior (anticipando así mi fin de semana), y había pasado la noche en un aceptable albergue en el pueblo. Por una curiosa coincidencia, el único visitante en el pequeño hotel aquella noche, aparte de mí, era un compañero ciclista, un americano llamado George W. Ward, que había venido con su «rueda», como él la llamaba, para una estancia de seis semanas en Inglaterra, a fin de investigar la geología de nuestras regiones meridionales por sí mismo y compararlas con el sistema cretáceo del lejano Oeste americano. Me atrevo a describir esto como una curiosa coincidencia porque, tal como fueron las cosas, el mero accidente de mi encuentro con él me dio el primer atisbo de la auténtica existencia de ese singular fenómeno del que muy pronto íbamos a recibir todos un sorprendente ejemplo. Nunca antes había oído hablar de erupciones lineales o de fisura; y si no hubiera oído hablar de ellas a Ward aquella noche, no la habría reconocido cuando realmente apareció por primera vez, y por eso me habría visto envuelto en el desastre general. En cuyo caso, por supuesto, esta narración carente de pretensiones jamás habría sido escrita.
Mientras permanecíamos sentados en el pequeño salón del White Hart, fumando nuestra pipa de la noche, el americano, que era un hombre agradable y conversador, empezó a hablarme de las razones de su visita a Inglaterra. Por aquel entonces yo estaba empleado en el Servicio de Correos (de cuyo organismo soy ahora secretario), y nunca me había preocupado de estudiar ciencias; pero su entusiasta charla acerca de su propio país y su vastedad me divirtió y me interesó. Había estado empleado durante algunos años en el Servicio Geológico de los estados del Oeste, y se sentía profundamente impresionado por la solemnidad y la colosal escala de todo lo americano.
—¡Montañas! —dijo, cuando yo le hablé de Escocia—. Como montañas, sus Alpes son una bagatela, y en cuanto a volcanes, su Vesubio y su Etna sólo escupen un poco de fuego a largos intervalos; mientras que los nuestros hacen las cosas a la escala de nuestro gran país, puedo asegurárselo. Europa es una circunstancia; América, un continente.
—Pero —objeté—, ¡la erupción que destruyó Pompeya no estuvo nada mal!
El americano se alzó y me miró lentamente. Puedo verlo aún como aquel día, con su rostro recién afeitado y su sonrisa desdeñosa ante mi ignorancia europea.
—Bueno —dijo, tras una larga y solemne pausa—, la lengua de lava que destruyó unas pocas hectáreas cerca de la bahía de Nápoles fue lo que nosotros llamamos un chorrito: procedió de un cráter; y el cráter de donde procedía no era más que un pequeño respiradero redondo; la lava fluyó de él en un moderado chorro sobre una zona limitada. ¿Pero qué diría usted de la tierra abriéndose en una enorme fisura, de setenta u ochenta kilómetros de largo..., digamos como desde aquí hasta Londres, o más, y la lava brotando del orificio, no en un pequeño riachuelo, como en el Etna o el Vesubio, sino en un mar o una inundación, esparciéndose inmediatamente sobre una extensión tan grande como Inglaterra? ¿Puede compararse con una acción volcánica? Y ése es el tipo de fenómeno que tenemos en Colorado.
—Está usted bromeando o fanfarroneando. Intenta asombrarme con la familiar águila con las alas abiertas.
Sonrió tranquilamente.
—En absoluto. Lo que le estoy diciendo es tan cierto como el evangelio. La tierra bosteza en Montana. Hay erupciones lineales, como las llamamos, en los estados del Oeste, de las cuales mana la lava como el vino de un pellejo roto... Mana en enormes flujos rugientes, torrentes de basalto fundido, a lo largo de kilómetros y kilómetros, y se esparce como el agua sobre extensas llanuras y valles.
—¡No en los tiempos históricos! —exclamé.
—No estoy tan seguro de eso —respondió, meditabundo—. Admito que no en los tiempos que son históricos para nosotros..., puesto que Colorado es un estado muy nuevo; sin embargo, me inclino a pensar que algunas de las más recientes erupciones lineales tuvieron lugar no antes de que los Tudor reinaran en Inglaterra. La lava manó al rojo vivo..., brotó a chorros..., salió a toda presión... y se esparció instantáneamente por todas partes; es algo tan comparativamente reciente que la superficie de las rocas aún está desnuda en muchas partes, no lo bastante trabajada por los elementos como para albergar vegetación. Calculo que el chorro debió de ser eyectado de un golpe, en un enorme domo al rojo blanco, y luego fluyó cayendo hacia los dos lados, llenando los valles hasta un cierto nivel, por aquí y por allá entre las colinas, exactamente igual a como lo haría el agua. Y alguna de esas erupciones, se lo puedo decir porque las he medido, hubieran podido cubrir más terreno que desde Dover a Liverpool, y desde York a Cornwall.
—Demos las gracias de que tales cosas no ocurran en nuestro tiempo —murmuré despreocupadamente.
Me miró de un modo peculiar.
- No han ocurrido, querrá decir. No tenemos ninguna seguridad de que no puedan ocurrir de nuevo mañana. Esas erupciones lineales, aunque no están descritas históricamente, fueron acontecimientos comunes en la historia geológica...; comunes, y a una mayor escala en América que en cualquier otro lugar. Sin embargo, han ocurrido en todos los países y en varias épocas; no hay ninguna razón por la que no puedan ocurrir en Inglaterra en la actualidad.
Me eché a reír y meneé la cabeza. Tenía la firme convicción de los ingleses —tan rudamente destrozada por los acontecimientos subsiguientes, pero por aquel entonces tan universal— de que nada fuera de lo usual podía ocurrir en Inglaterra.
A la mañana siguiente me levanté temprano, me bañé en Odney Weir (un pintoresco estanque cerca de allí), desayuné con el americano, y luego escribí unas líneas apresuradas a mi esposa, informándole que probablemente aquella noche dormiría en Oxford; me había tomado unos pocos días de vacaciones, y deseaba que Ethel supiera dónde podía enviarme una carta o un telegrama cada día, pues ambos estábamos un poco preocupados con la dentición del niño. Mientras escribo ahora estas líneas, el macabro humor de la situación vuelve vívidamente a mí. Miles de padres estaban preocupados aquella mañana por problemas parecidos, cuya insignificancia acrecentó aún más el horror de la calamidad universal de aquel día.
Hacia las diez hinché los neumáticos de mi bicicleta y proseguí mi camino. Pensaba dirigirme a Oxford siguiendo una carretera cómoda y agradable, que seguía las curvas del río, cruzando Marlow y Henley; de modo que empecé cruzando el puente Cookham, una estructura de madera o hierro, no lo recuerdo exactamente. Cruzaba el Támesis cerca del pueblo; los curiosos encontrarán su posición exacta señalada en los mapas de aquel tiempo.
En mitad del puente hice una pausa y contemplé aquel agradable paisaje, que quizá yo sea el último de los hombres con vida en haberlo visto tal cual era. Cerca de allí había una esclusa; a su lado, la corriente se dividía en tres ramales separados, armónicamente respaldados por las suaves y verdes laderas de Hedsor y Cliveden. Nunca podía cruzar aquel típico paisaje inglés sin echarle una ojeada de admiración. Aquella mañana, dejé mi bicicleta a un lado por un momento y miré corriente abajo con más admiración de la habitual hacia la suave y azul agua y los altos álamos blancos, cuyas hojas mostraban su brillante plata agitadas por la brisa. Quizá me habría quedado mirando todo aquello demasiado tiempo —y un minuto más habría bastado para mi destrucción— de no ser porque un grito procedente de la parte alta del camino de siria, un poco lejos, atrajo mi atención.
Era un salvaje grito de desesperación, como el de un hombre que es asesinado.
Creo que ése fue mi primer aviso del peligro. Dos minutos antes había oído un débil sonido como el distante retumbar de un trueno; pero nada más. Yo soy uno de los que mantienen firmemente que la catástrofe no fue avisada con anterioridad por la sacudida de un terremoto. 1
Volví la mirada corriente arriba. Por espacio de medio segundo me sentí totalmente alucinado. Puede parecer extraño, pero al principio no percibí la gran crecida de fuego que avanzaba hacia mí. Vi tan sólo al hombre que había gritado..., un miserable, encogido, lívido por el terror, infeliz, una de esas abyectas criaturas que acostumbraban a llevar una dudosa vida por aquellos tiempos (cuando el río era un bulevar de placer) arrastrando botes río arriba. En aquel momento avanzaba desesperadamente por el camino corriente abajo, con el pánico impreso en el rostro; corría como si le persiguiera de cerca alguna bestia salvaje. «Un perro rabioso —pensé al principio—; o quizás un toro que se ha metido en el prado.»
Dirigí la vista un poco más lejos para ver qué era lo que le amenazaba; y entonces, en un segundo, el absoluto horror y terror de la catástrofe saltó sobre mí. Su absoluto horror y terror, digo, pero aún no su magnitud. Al principio sólo fui consciente de una pared roja en movimiento, como opaco metal fundido al rojo vivo. Intentando recordar desde la seguridad de la distancia en el espacio y en el tiempo los sentimientos de aquel instante y la forma en que surgieron y se sucedieron unos a otros, creo que puedo asegurar que mi primera idea no fue más que: «¡O corre, o esa pared lo va a alcanzar!». Al instante siguiente, una ola ardiente me golpeó el rostro. Fue como la bofetada de calor que lo azota a uno en una fábrica de vidrio, cuando te sitúas frente al fundido e hirviente material en el horno. Casi al mismo tiempo fui consciente, creo, de que la opaca pared era realmente una pared de fuego. Pero estaba enfriada por el contacto con el aire y el agua. Mientras miraba, sin embargo, una segunda oleada procedente de atrás pareció empujarla y romperla; la derribó y pasó por encima de ella. Esta segunda ola era blanca, no roja..., y el calor también era blanco, comprendí. Entonces, con un estallido de reconocimiento, supe lo que significaba. ¡Lo que Ward había dicho la noche anterior!... ¡Una erupción lineal!
Miré hacia atrás. Ward avanzaba hacia mí por el puente, montado en su Colombia. Demasiado alucinado para pronunciar una sola palabra, señalé corriente arriba con la mano. Él asintió y gritó en respuesta, con una voz singularmente tranquila:
—Sí, exactamente como le dije: ¡una erupción lineal!
Fueron las últimas palabras que le oí pronunciar. No era que apreciara el peligro en menor magnitud de lo que lo apreciaba yo, pese a que su actitud era fría y calmada; pero no llevaba clips en sus pantalones, y en aquel momento crucial una de sus piernas se enganchó con los pedales. El accidente le desconcertó; desmontó apresuradamente, y entonces, presa del pánico, juzgué, abandonó su máquina. Intentó echar a correr. El error fue fatal. Dio un traspiés y cayó. Mencionaré más tarde lo que le ocurrió luego.
Por el momento yo sólo veía al pobre infeliz que corría por el camino de sirga. Estaba apenas a unos cien metros, justo más allá del pequeño puente que conducía por encima del claro a un muelle privado para botes. Pero mientras corría sin dejar de gritar, la pared de fuego lo alcanzó. No creo que se diera cuenta siquiera. Es difícil en tales momentos juzgar lo que realmente ocurre; sin embargo, juraría que lo vi arder como una polilla sobre una llama pocos segundos antes de que la pared de fuego barriera el muelle para botes. He visto a insectos arder así al penetrar en la zona caliente próxima a unas brasas al rojo. El hombre pareció volatilizarse, dejando tras él un rastro de cenizas pulverulentas representando sus huesos. No obstante, no pretendo estar seguro de eso; confesaré que mi propia agitación era demasiado intensa para permitirme observar nada con exactitud.
¿Qué altura alcanzaba la pared en aquel momento? Este extremo se ha debatido mucho. Me atrevería a afirmar que unos diez metros (aunque luego ascendió hasta más de sesenta), y avanzaba hacia el centro del valle más aprisa de lo que un hombre podía correr. (Más tarde su velocidad se aceleró grandemente con las sucesivas erupciones.) Con frenética precipitación, sentí que la única posibilidad que tenía de salvarme estaba ante mí: debía dirigirme colina arriba por el camino que conducía por entre los campos hasta Hedsor.
Pedaleé con todas mis fuerzas para salvar mi vida, con la mueca de la muerte acercándoseme por detrás. Mientras cruzaba el puente en dirección a la colina vi a Ward en el parapeto, agitando los brazos e intentando alocadamente evitar caer al río. Al instante siguiente se consumió, creo, como se había consumido el otro hombre; antes de que la lengua de lava lo alcanzara se había evaporado completamente, y creo que a eso puede atribuirse la circunstancia (muy comentada tras las excavaciones científicas entre las ruinas) de que no fueran hallados cadáveres, como en Pompeya, en ningún lugar del desierto del valle del Támesis. Mi creencia es que todos los cuerpos humanos se vieron reducidos al estado gaseoso a causa del terrible calor varios segundos antes de que el basalto fundido los alcanzara.
Incluso a la distancia en que me hallaba en aquel momento respecto de la masa central, el calor era por supuesto intolerable. Sin embargo, aunque resulte extraño, vi a pocas personas, por no decir ninguna, huyendo de la inundación. El hecho era que la erupción se había producido tan repentinamente, tan sin ninguna advertencia o síntomas premonitorios (porque niego la existencia de sacudidas sísmicas) que ciudades enteras fueron sin duda destruidas antes de que sus habitantes se dieran cuenta de que estaba ocurriendo algo fuera de lo común. Es una especie de alivio al horror general el pensar que una inmensa proporción de las víctimas debieron de morir sin siquiera darse cuenta de ello; en un momento dado estaban riendo, hablando, haciendo algo; al segundo siguiente estaban asfixiados o reducidos a cenizas, como polillas que desaparecen al contacto con la incandescente llama del gas.
Sin embargo, eso lo supe más tarde. En aquel momento sólo era consciente de un frenético trepar a la colina, sobre un desigual y pedregoso sendero, y con los pedales de mi bicicleta trabajando como nunca lo habían hecho antes; mientras detrás de mí veía desparramarse el purgatorio, esforzándose duramente en alcanzarme. Sólo supe que un mar de fuego estaba llenando el valle de punta a punta, y que su calor abrasaba mi rostro mientras pedaleaba locamente presa de indecible terror.
Durante todo este tiempo, debo admitirlo, mi pánico fue puramente personal. Estaba demasiado sometido a la creciente urgencia de mi propio y opresivo peligro como para comprender en toda su magnitud la catástrofe pública. Ni siquiera pensé en Ethel y los chicos.
Cuando alcancé la colina junto a la iglesia de Hedsor —un hermoso y pequeño edificio, cuyo cascarón aún se mantiene en pie, aunque chamuscado y ennegrecido, al borde del desierto— pude hacer una pausa de medio minuto para recobrar la respiración, y para mirar hacia atrás a la escena del primer desastre.
Era algo terrible, y sin embargo tuve la impresión de que era una hermosa escena..., hermosa con la horrible y aterradora belleza de un gran incendio forestal o una enorme conflagración en alguna ciudad atestada. Todo el valle del río, desde donde lo observaba, era un mar de fuego. Barreras de lava al rojo vivo se formaban por un momento aquí y allá en los lugares donde la vanguardia de la inundación se había enfriado un poco en su superficie debido a la exposición al aire; y sobre esos diques temporales, nuevas cataratas de material al rojo vivo se derramaban en el valle más allá. Tras un momento, a medida que las porciones más profundas de basalto eran impelidas al exterior, todo adquiría el mismo color blanco. Su aspecto era tan glorioso a la luz del sol matutino que era difícil darse cuenta de la pasmosa realidad de aquel mar de oro fundido; uno casi podía imaginar el espléndido triunfo del arte de un paisajista, de no haber sabido que en realidad se trataba de un auténtico río de fuego, irresistible, aniquilador, que lo destruía todo a su paso en su devastador avance.
Intenté descubrir la fuente del desastre. Mirando directamente río arriba, más allá de Bourne End y Marlow, divisé con nublados y deslumbrados ojos una masa más blanca que cualquier otra, brillando violentamente a la luz del día como una lámpara eléctrica, y llenando por completo hasta arriba la estrecha garganta del río hacia Hurley y Henley. De inmediato recordé que aquella parte del valle normalmente no era visible desde la colina de Hedsor, y casi sin pensar en ello imaginé de modo instintivo la razón de lo ocurrido: aquél era el centro de la alteración...; la corteza terrestre había cedido en aquel punto y se había hinchado ligeramente hacia arriba, hasta que se había cuarteado y había dejado escapar el basalto de su interior.
Mirando con más fijeza, pude imaginar (aunque mirar aquello era como estar mirando directamente al sol) que la resplandeciente masa en forma de blanco domo, parecida a una violenta luz eléctrica, era la lava fundida que brotaba de la boca de la enorme fisura. Digo enorme porque así me lo pareció, aunque, como todo el mundo sabe ahora, sus auténticas dimensiones no eran de más de trece kilómetros transversalmente, a partir de un punto cerca de lo que en una ocasión fuera Shiplake Ferry hasta el emplazamiento de las viejas caleras de Marlow. Sin embargo, cuando uno ve una erupción desarrollándose en la realidad, la colosal escala del proceso es algo realmente abrumador. Un mar de fuego, de trece a veinte kilómetros de ancho, en el familiar valle del Támesis es algo que impresiona y aterra infinitamente más que un mar de fuego diez veces más vasto en los desiertos sin nombre del Oeste americano.
Pude ver también, aunque de modo poco definido, que la crecida se extendía en todas direcciones desde su punto central, tanto hacia arriba como hacia abajo del río. A derecha e izquierda era pronto detenida y confinada por las colinas hacia Wargrave y Medmenham; sin embargo, hacia abajo había llenado todo el valle hasta Cookham y aún más allá; mientras que hacia arriba se extendía en una enorme sábana resplandeciente hacia Reading y las llanuras junto a la confluencia del Kennet.
Entonces no sabía que este gigantesco dique natural iba a llenar todas las depresiones del lugar, bloqueando así el curso de los dos ríos hasta formar esas dos extensiones gemelas de agua, los lagos Newbury y Oxford. Los turistas que actualmente miran hacia abajo en las aguas en las tranquilas tardes veraniegas, allí donde las ruinas de Magdalen y Merton pueden distinguirse débilmente en las profundidades verde pálido, con sus rotas estructuras de ladrillo entremezcladas de modo pintoresco con plantas acuáticas, apenas pueden hacerse una ligera idea de la terrible escena que presentaba esa pacífica ribera mientras la lava incandescente chorreaba en un ardiente fluir blanco hacia el distrito condenado.
Los comerciantes que atiborran los industriosos muelles de estas ciudades de rápido desarrollo, que han crecido con mayor rapidez que Chicago o Johannesburgo en la dentada orilla de los nuevos lagos que lindan con las extensiones cretáceas de Berkshire, casi han olvidado el horror del tiempo intermedio, cuando las aguas de los dos ríos crecieron lentamente, lentamente, día tras día, sumergiendo sus valles y cubriendo una parte de la más gloriosa arquitectura de Gran Bretaña.
Ahora bien, aunque entonces yo no sabía ni podía prever los remotos efectos de la gran lengua de fuego que avanzaba en aquella dirección, sí vi lo suficiente como para hacer que mi corazón se detuviera. Apenas podía sujetar mi bicicleta, de tanto que me temblaban las manos. Me di cuenta de que era un espectador de la mayor calamidad que hubiera caído sobre un lugar civilizado a lo largo de toda la historia conocida.
Miré hacia el sur a lo largo del valle, en dirección a Maidenhead. No se me ocurrió que la catástrofe fuera nada más que un desastre local, pese a que aun así su enormidad era algo sin precedentes. Mi imaginación apenas podía concebir que el propio Londres estaba amenazado. En esos días uno no podía pensar en la posibilidad de la destrucción de Londres. Al principio, mi único pensamiento era: «¡Va hacia Maidenhead!». Pero mientras pensaba esto vi surgir de la fisura central un nuevo y más intenso borbotón de fuego, y fluir más rápidamente que nunca hacia el centro del valle, sobre la capa que empezaba a endurecerse en sus bordes al contacto con el aire y el suelo. Esta nueva erupción cayó en una loca catarata sobre la vanguardia de la anterior, e instantáneamente se extendió como el agua a través del nuevo nivel creado entre las colinas de Cliveden y la hilera opuesta de las Pinkneys. Con un estremecimiento, comprendí que estaba avanzando hacia Windsor. Entonces un miedo horrible me atenazó. Si alcanzaba Windsor, ¿por qué no Staines y Chertsey y Hounslow, por qué no Londres?
En un segundo recordé a Ethel y a los niños. Hasta aquel momento sólo me había sentido abrumado por el peligro inmediato de mi propia situación. El fuego estaba tan cerca...; su corazón brotaba ante mi rostro y me atemorizaba. No obstante, ahora sentía que debía efectuar un desesperado intento de prevenir..., no a Londres, no, francamente, olvidé a esos millones de seres..., pero sí a Ethel y a mis hijos. Junto con este pensamiento, por primera vez, la enormidad real de la catástrofe me impactó. ¡El valle del Támesis estaba condenado! ¡Debía correr desesperadamente si quería salvar a mi esposa y a mis hijos!
Monté de nuevo, pero descubrí que mis temblorosos pies apenas podían manejar los pedales. Mis piernas eran como gelatina. Con un frenético esfuerzo, me lancé tierra adentro en dirección a Burnham. No sabía exactamente qué camino seguir; apenas conocía la topografía de la zona, de modo que no podía hacerme una idea definida de qué ruta debía tomar a fin de mantenerme en las colinas y evitar la lengua de fuego que estaba inundando las partes bajas. Sin embargo, por puro instinto, creo, me dirigí hacia Londres a lo largo de las crestas de las extensiones cretáceas. En tres minutos había perdido de vista la ardiente lengua, y me adentraba por senderos verdeantes y bajo umbrías hayas. Aquel contraste me sobrecogió. Pensé si me estaría volviendo loco. Todo estaba tan tranquilo... No podía creer que a ocho kilómetros apenas de aquella devastadora sábana de fuego los pájaros estaban cantando en el cielo y los hombres trabajando en los campos como si no hubiera sucedido nada.
Cerca de Lambourne Wood me encontré con otro ciclista que iba a descender la colina. Una curva en el camino le ocultaba el valle. Le grité en voz muy alta:
—¡Por el amor del cielo, no vaya abajo! ¡Hay peligro, peligro!
Sonrió y me miró por encima del hombro.
—Puedo con cualquier colina de Inglaterra —respondió.
—¡No se trata de una colina! Ha habido una erupción..., una erupción lineal en Marlow... Hay grandes lenguas de fuego... ¡Todo el valle está cubierto por lava ardiente!
Me miró irónicamente. Luego su expresión cambió de pronto. Supongo que vio que mi rostro estaba blanco y crispado por el horror. Pareció alarmado.
—¡Vuelva al manicomio! —gritó, pedaleando más aprisa colina abajo, como si tuviera miedo de mí.
No tuve la menor duda de que pedalearía hasta el mismo centro de la lengua de fuego, y se vería volatilizado en su avance, antes de que pudiera detener su máquina en una pendiente tan pronunciada.
Entre Lambourne Wood y Burnham no vi el fuego. Pedaleé a toda velocidad entre campos verdes y prados. De tanto en tanto me cruzaba con campesinos en la carretera. Más de uno me miró y comentó algo acerca del opresivo calor, pero ninguno de ellos pareció darse cuenta del destino que se cernía sobre sus propias casas cerca de allí, en el valle. Se lo dije a uno o dos, pero se echaron a reír y me miraron por encima del hombro como si estuviera loco. Me cansé de advertirles. No hacían caso de mis palabras, sino que seguían su camino como si nada fuera de lo común estuviera ocurriendo en Inglaterra.
Cerca de Burnham, capté de nuevo un atisbo del valle. Allí, la gente empezaba apenas a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo cerca de ellos. La mitad de la población se hallaba reunida en la ladera, mirando con sorpresa hacia abajo, a la lengua de fuego, que en aquel momento acababa de girar la curva de las colinas cerca de Taplow. Un silencioso terror era la expresión más común. Sin embargo, cuando les dije que había visto la lava brotar de la tierra en un domo blanco encima de Marlow, se rieron burlonamente de mí; y cuando les aseguré que el ardiente flujo estaba avanzando rápidamente hacia Londres, respondieron:
—¿Londres? ¡Nunca va a llegar hasta tan lejos!
Aquél fue el único lugar en las colinas, por lo que sé, donde el fenómeno fue observado con suficiente antelación como para telegrafiar y advertir a los habitantes de la gran ciudad; pero nadie pensó en hacerlo. Y debo decir que, aunque lo hubieran hecho, no habría habido la menor probabilidad de que la advertencia suscitase el menor interés en nuestra antigua metrópoli. Los corredores de bolsa habrían hecho chistes acerca de una caída repentina de los valores, y habrían seguido comprando y vendiendo como de costumbre.
Medí con la mirada el nivel de la llanura entre Burnham y Slough, calculando por encima si podría tener tiempo de descender a la conocida carretera de Maidenhead a Londres por Colnbrook y Hounslow. (Aconsejo a aquellos que no estén familiarizados con la topografía de esta zona antes de la erupción que sigan mi ruta en un buen mapa de la época.) Pero de inmediato me di cuenta de que aquella ruta me resultaría imposible. A la velocidad a que había avanzado la lengua de fuego desde el puente de Cookham hasta Taplow, estaba seguro de que la tendría encima antes de alcanzar Upton, o el parque Ditton, en sus inmediaciones.
Por supuesto, la velocidad de avance disminuiría un tanto a medida que la lava se fuera enfriando. Es extraño lo rápidamente que son aceptadas las realidades por la mente de uno; lo cierto es que me encontré pensando en aquello del modo más natural, como si durante toda mi vida hubiera estado acostumbrado a las erupciones lineales.
Por otro lado, la lava podía estar brotando ahora más caliente y más rápido que antes, como yo mismo había visto no hacía mucho, y ni siquiera estaba seguro de que no ascendería hasta el nivel de las colinas donde me encontraba ahora. Los que están leyendo en el momento presente esta narración dan por sentado que la extensión y altura de la inundación es algo exactamente sabido y comprobado, pero en aquel momento nadie podía adivinar hasta dónde podía llegar a subir, y cuán extensa sería la zona del país que se viera invadida y devastada. ¿Iba a detenerse en Chilterns, o proseguiría hacia el norte hasta Birmingham, York y Escocia?
En mi temblorosa ansiedad por avisar del peligro a mi esposa e hijos, me debatía en la duda de si debía aventurarme por el valle y avanzar a toda prisa por la carretera principal en dirección a Londres. Pensé en Ethel, sola en nuestra pequeña casita en Bayswater, y casi decidí correr el riesgo. En aquel momento recordé que la carretera a Londres solía estar llena de todo tipo de carruajes, carretas y bicicletas, todas ellas avanzando hacia la ciudad. Repentinamente, una nueva ola giró la esquina junto a Taplow y el puente de Maidenhead, y empezó a hacerse visible. Era una visión horrible. No pretenderé describirla. La pobre gente en la carretera, hombres y animales a la vez, corrieron alocadamente, desesperadamente; el fuego los alcanzó por detrás y, uno a uno, antes de que el mar de fuego los alcanzara, los vi evaporarse y fundirse ante el fiero calor blanco de la progresiva inundación. No pude seguir mirando. No podía descender so pena de una muerte segura e instantánea. Comprendí que mi única posibilidad era seguir por aquel lado, por Stoke Poges y Uxbridge, y luego intentar la línea de colinas del norte hacia Londres.
¡Oh, cómo pedaleé! En Farnham Royal (donde de nuevo nadie parecía darse cuenta de lo que ocurría), un policía rural intentó detenerme por conducir alocadamente. Le hice la zancadilla y seguí mi camino. La experiencia me había enseñado que no servía de nada hablar a aquellos que no habían visto el desastre. Un poco más allá, a la entrada de un hermoso parque, un portero intentó cerrarme la puerta en las narices, exclamando que el camino era particular. Vi que era la única vía practicable sin tener que bajar al valle, y me hice a la idea de que no había tiempo para discutir. Soy un hombre pacífico, pero lancé mi puño y se lo planté entre los ojos. Luego, antes de que pudiera recuperarse de su sorpresa, había montado de nuevo en mi bicicleta y pedaleado a través del parque, mientras él corría tras de mí en vano, gritando a los hombres que había por allí que me detuvieran. Pero yo no estaba dispuesto a ser detenido; y salí de nuevo a la carretera en Stoke Poges.
Cerca de Galley Hill, tras un largo y furioso pedaleo, alcancé el descenso hasta Uxbridge. ¿Era posible bajar? Miré, de nuevo por puro instinto, pues nunca antes había visitado aquel lugar, hacia donde creía que debía discurrir el Támesis. Una gran nube blanca flotaba sobre él. Comprendí lo que significaba aquella nube: era el vapor del agua del río, allí donde la lava la había alcanzado y la había hecho hervir en cuestión de segundos. No había observado aquella masa algodonosa de vapor en Cookham, aunque hasta más tarde no me pregunté por qué. En el estrecho valle donde el Támesis discurre entre colinas, la lava había caído repentinamente sobre el agua, aprisionando el vapor debajo; y fue ese vapor aprisionado el que dio origen un poco más tarde a las subsecuentes series de sorprendentes temblores (cuyo estudio y predicciones constituyen hoy la tarea principal del Sismólogo Real). En cambio, en plena llanura, el basalto avanzaba más gradualmente y en una capa más delgada, con lo que transformaba toda la masa de agua en una blanca nube de vapor tan pronto como alcanzaba cada nueva curva del río.
En aquel momento, sin embargo, no tenía tiempo para pensar en esas cosas. Sólo sabía por esos signos indirectos que la lengua seguía avanzando y que, por lo tanto, me era imposible dirigirme a Londres por el camino directo vía Uxbridge y Hanwell. Si quería llegar allí, debía bajar al valle inmediatamente, cruzar las calles de Uxbridge tan rápidamente como me fuera posible, atravesar la llanura por lo que luego supe que era Hillingdon (por aquel entonces desconocía cuál era el nombre del pueblo), y alcanzar una colina llena de casas —más tarde averigüé que se trataba de Harrow—, lo cual me permitiría llegar hasta Londres por Hamstead o Highgate.
No soy estratega; sin embargo, en aquellas extremas circunstancias, establecí en un segundo mi plan de ataque, sintiéndome seguro de que aquello me conduciría junto a Ethel y los niños.
La ciudad de Uxbridge (cuyo emplazamiento todavía aparece indicado en muchos mapas) se hallaba situada en el valle de un pequeño río, un afluente del Támesis. Estaba seguro de que la lengua de lava llegaría hasta aquel valle (y, en efecto, en la actualidad su depresión se halla completamente llena por una de las más sólidas masas de basalto negro de la región). Sin embargo, sabía que tenía que descender y cruzar aquella extensión hacia Harrow. Después de todo, si fracasaba no sería más que otra víctima de aquello que empezaba a percibir como una prodigiosa calamidad nacional.
Estaba empezando apenas a descender la colina, con Uxbridge descansando tranquila y confiada en el estrecho valle debajo de mí, cuando ocurrió un insignificante y trivial accidente que casi estuvo a punto de hacer imposible la continuación de mi viaje. Era la segunda quincena de agosto; los setos habían sido podados; y aquel sendero en particular, bordeado por una alta valla de espinos, estaba salpicado por las ramas podadas de los arbustos. En cualquier otra ocasión, habría recordado el peligro y lo habría evitado; aquel día, apresurándome colina abajo para salvar mi vida, la de Ethel y la de mis seres queridos, lo olvidé. La consecuencia fue que de pronto descubrí que mi rueda delantera estaba deshinchada. 2 Aquella desgracia estuvo a punto de hundirme. Desmonté y examiné el neumático; había recibido un mal pinchazo. Intenté hincharlo de nuevo, con la esperanza de que el agujero fuera lo suficientemente pequeño para lograr que aquella precaución fuera suficiente. No obstante, no sirvió de nada. Me di cuenta de que debía detenerme y arreglarlo. Afortunadamente, tenía todo lo necesario en mi bolsa.
Creo que ése fue el más extraño episodio de toda aquella extraña carrera..., esa sensación de trabajar febrilmente, varado en mitad de mi camino, a fin de realizar cuidadosamente y sin errores las pequeñas operaciones necesarias para reparar una cámara pinchada, mientras la aterradora lengua de fuego seguía avanzando hacia Londres. El momento y la minuciosidad de la operación parecían algo completamente fuera de lugar. Pasó un campesino con una carreta, por supuesto sin sospechar nada. Ese era otro punto que añadía más horror a la ocasión..., que, tan cerca de la catástrofe, tan poca gente fuera consciente de lo que estaba ocurriendo junto a ellos.
De hecho, como es bien sabido, yo fui uno de los pocos que vio la erupción durante su proceso y consiguió escapar de ella. Todos los demás que intentaron huir, bien para escapar ellos mismos o para avisar a otros del peligro, fueron alcanzados por la lava antes de que pudieran llegar a un lugar seguro. Atribuyo esto principalmente al hecho de que la mayoría de ellos utilizaron las grandes carreteras que discurren por el valle, o acudieron instintivamente a buscar refugio en sus casas, en vez de dirigirse de inmediato a las colinas y a las tierras altas.
Un campesino se detuvo y me miró.
—¡Quien más corre menos vuela! —dijo, con proverbial sabiduría.
Le miré y dudé. ¿Debía advertirle de su destino, o era inútil?
—Manténgase en las colinas —dije finalmente—. Una calamidad inexpresable está ocurriendo en el valle. Llamas de fuego descienden por él, como si bajaran de una gran montaña ardiente. Manténgase alejado de la erupción.
Me miró inexpresivamente, y estalló en una risa carente de significado.
—Bueno, usted debe de ser uno de esos tipos del Ejército de Salvación —exclamó, tras una corta pausa—. Está intentando sermonearme. Me dirijo a Uxbridge.
Y continuó colina abajo hacia su segura destrucción.
Pasaron horas, estoy seguro de ello, antes de que consiguiera parchear aquel pinchazo, aunque vi por el reloj que sólo habían sido cuatro minutos y medio. Tan pronto como hube montado nuevamente el neumático, me lancé a tumba abierta hacia Uxbridge. Crucé la calle mayor de la ciudad suburbana, gritando a mi paso:
—¡Corran, corran a las alturas! ¡Una lengua de lava está bajando por el valle! ¡Vayan a las colinas si quieren salvar sus vidas! ¡Toda la orilla del Támesis está ardiendo!
Nadie me hizo el menor caso; se me quedaron mirando inmóviles durante un minuto, con la boca abierta; luego volvieron a sus ocupaciones habituales. Un cuarto de hora más tarde, Uxbridge desaparecía del mapa.
Seguí la carretera principal que cruzaba el pueblo que posteriormente identificaría como Hillingdon; luego me desvié a la izquierda, unas veces por carreteras y otras por caminos de cuya exacta localización aún no estoy seguro, hacia la colina de Harrow. Cuando alcancé la ciudad, no me preocupé de alertar a la gente, en parte porque mi anterior experiencia me había enseñado la futilidad del intento, y en parte porque juzgué correctamente que estaban a salvo de la inundación. En efecto, ésta nunca llegó a cubrir enteramente la cúpula de St. Paul, parte de la cual emerge aún del mar de basalto, ni alcanzó tampoco el nivel de las alturas norte de Londres. Crucé Harrow sin dirigir la palabra a nadie. No deseaba ser detenido o importunado como un lunático escapado del manicomio.
A partir de Harrow seguí tortuosamente mi camino por las ascendentes alturas, a través del parque Wembley hasta Willesden. En Willesden, por primera, vez, tuve la certeza de que Londres estaba amenazado. Grandes multitudes de gente en la más profunda excitación permanecían observando una densa nube de humo y vapor que se extendía rápidamente en dirección al bosque de Shepherd y Hammersmith. Estaban especulando acerca de su significado, pero rieron con incredulidad cuando les dije a qué era debido. Pocos minutos después, el humo se extendía ominosamente hacia Kensington y Paddington. Aquello marcó mi destino. Era a todas luces imposible descender hasta Londres; y por supuesto, el calor empezaba a ser ahora insoportable. Le echaba a uno hacia atrás, casi físicamente. Pensé que debía abandonar toda esperanza. Nunca llegaría a saber lo que había sido de Ethel y de los niños. Mi primer impulso fue tenderme en el suelo y aguardar la lengua de fuego. Sin embargo, la conciencia de la magnitud de la catástrofe parecía en cierto modo sofocar el dolor privado. Estaba fuera de mí a causa del temor por mis seres queridos; pero me di cuenta de que no era sino uno más entre los centenares y miles de padres en la misma posición. No sabíamos lo que estaba ocurriendo en aquel momento en la gran ciudad de cinco millones de almas, no lo sabremos nunca. No obstante, podemos conjeturar que el final fue, piadosamente, demasiado rápido como para arrastrar consigo mucho sufrimiento innecesario.
De pronto, un rayo de esperanza me golpeó. Ese día era el cumpleaños de mi padre. ¿No era posible que Ethel hubiera cogido a los niños y los hubiera llevado a Hampstead para que felicitaran a su abuelo y le desearan muchos felices cumpleaños como aquél en el futuro? Con la loca determinación de no darlo todo por perdido, giré mi rueda delantera en dirección a la colina de Hampstead, sin dejar de mantenerme en terrenos altos tanto como me era posible. El corazón me ardía en el pecho. Una incansable ansiedad me urgía a pedalear al máximo. Mientras seguía la carretera, estuve a un minuto o dos de caer en plena catástrofe. La gente empezaba a darse cuenta de que algo estaba ocurriendo; más de uno me preguntaba ansiosamente al pasar de qué incendio se trataba. En aquellos momentos me era imposible creer que aún no supieran nada de un acontecimiento en medio del cual parecía hallarme viviendo desde hacía meses; como tampoco podía asimilar que todas las cosas que habían ocurrido desde que saliera del puente Cookham hacía tanto tiempo estuvieran comprimidas en realidad en el espacio de una sola mañana..., no, menos aún, de una hora y media tan sólo.
Mientras me acercaba a la colina de Windmill, una terrible aprensión me atenazó. Sentí como si me tambaleara al borde de un precipicio. ¿Estaría Ethel a salvo? ¿Volvería a ver alguna vez al pequeño Bertie y al bebé? Pedaleaba casi automáticamente, porque toda vida había huido de mí. Sentía las articulaciones de mis caderas moviéndose rígidamente en sus cavidades. Contenía la respiración; el corazón no me latía. Fue un momento terrible.
Llegué ante la puerta de la casa de mi padre y entré en el jardín. No me atrevía a ir más allá. Aunque cada segundo era precioso, me detuve y vacilé.
Finalmente, giré el picaporte. Oí a alguien dentro. El corazón se me subió a la boca. Era la voz del pequeño Bertie:
—¡Hazlo otra vez, abuelito, hazlo otra vez! ¡A Bertie le gusta mucho!
Penetré como una tromba en la habitación.
—¡Bertie! ¡Bertie! —grité—. ¿Está mamá aquí?
Corrió hacia mí con los brazos abiertos.
—¡Mami, mami, papá ha venido!
Estallé en lágrimas.
—¿Y el pequeñín? —pregunté, tembloroso.
—El bebé y Ethel están aquí, George —respondió mi padre, mirándome fijamente—. Pero, muchacho, ¿qué ocurre?
Me dejé caer en una silla y me desmoroné. En aquel momento de alivio, supe que Londres estaba perdido, pero yo había salvado a mi esposa e hijos.
No aguardé a dar explicaciones. Un coche de alquiler pasaba por allí. Lo llamé, y les dije a todos que subieran. Mi padre quiso discutir el asunto, pero le hice callar en seco. Le di al cochero tres libras..., todo el dinero que llevaba encima.
—¡Conduzca rápido! —grité—. ¡Rápido! ¡Hacia Hatfield..., hacia cualquier sitio!
Condujo como un poseso. Pasamos aquella noche, mientras Hamstead brillaba como un faro, en una granja aislada en las alturas de Hertfordshire. Porque, naturalmente, aunque la lengua de fuego no llegó hasta tan alto, incendió todo lo inflamable que halló en sus inmediaciones.
Al día siguiente, todo el mundo supo la magnitud del desastre. Sólo puede ser resumida en cuatro enfáticas palabras: ya no existía Londres.
Sólo me resta otra observación que hacer. Ya he dicho que, dado el alivio que sentía, olvidé en aquel momento que Londres estaba pereciendo. Olvidé también que mi casa y propiedades habían desaparecido. Al parecer, a la mayoría de aquellos supervivientes que perdieron esposa e hijos en la erupción les ocurrió exactamente lo contrario. Iban de un lado para otro como en un sueño, sin una lágrima, sin una queja, ayudando a los demás a cubrir las necesidades de aquellos que se habían quedado sin hogar. La universalidad de la catástrofe hizo que cada hombre sintiera que dar demasiada importancia en una crisis semejante a sus propias pérdidas personales era de un acendrado egoísmo.
Más aún; el estallido de febril actividad y excitación nerviosa, incluso me atrevería a decir alegría, que siguió al horror fue imputable, creo, a la misma causa. Incluso los más graves ciudadanos sintieron que debían hacer lo más posible para disipar el abatimiento general; en consecuencia, se lanzaron a una ronda de disipaciones que otras naciones consideraron impropias del temperamento inglés. Fue una forma de expresar una emoción común. Todos nosotros habíamos perdido nuestro corazón..., y nos congregamos en los teatros para recobrar el ánimo.
Ésa, creo, fue nuestra respuesta nacional a las severas críticas del señor Zola sobre nuestra extemporánea frivolidad. «Ese pueblo que se complacía en la tristeza mientras era rico y poderoso —dijo el gran escritor francés—, empezó a bailar y a cantar sobre las cenizas de su capital..., mostrando su alegría junto a las tumbas abiertas de sus esposas e hijos. ¡Qué enigma! ¡Qué perplejidad! ¡Qué ocasión para un Edipo!»
El saurio
por C. J. Cutcliffe Hyne
Escritor popular en su tiempo, C. J. Cutcliffe Hyne (1866-1944) es actualmente poco recordado, salvo por The Lost Continent (1900), una novela sobre la Atlántida. Sin embargo, produjo también muchas historias cortas de ciencia ficción, un cierto número de las cuales pueden encontrarse en The Adventures of a Solicitor (1898) y Man's Understanding (1933).
Hijo del vicario de Bierley, Hyne empezó a trabajar en las minas de carbón cuando tenía doce años. Al parecer, este contacto con la gente de las minas le resultó beneficioso. Después, Hyne saltó a Cambridge, donde se graduó en letras y en ciencias.
Tras su graduación, decidió dedicarse a escritor antes que a sacerdote o maestro, y así empezó a pergeñar novelas de encargo, libros para niños y consejos a los lectores como una imaginaria tía Ermyntrude, hasta que ideó el personaje del capitán Kettle: un pendenciero capitán de la marina mercante galesa de rojiza barba. El primer libro de Kettle se vendió bien, y cuando, poco después, Cyril Arthur Pearson inició el Pearson's Magazine, decidió utilizar al capitán Kettle como un personaje de serie capaz de competir con el Sherlock Holmes de la revista Strand. La idea funcionó, y el popular Kettle prosiguió sus aventuras hasta 1938, en cuyo momento había aparecido en una obra teatral, llenado once volúmenes y hecho rico a su creador.
Hyne viajó por todo el mundo, deteniéndose en lugares tales como el Ártico, Brasil, el Congo, Laponia, México, las islas Shetland y el Caribe, utilizando a menudo su experiencia para aumentar la verosimilitud de sus obras. No le gustaba plantearse por anticipado sus argumentos, sino que normalmente improvisaba, en un intento de alcanzar un resultado más fecundo e ingenioso. Por lo que respecta al estilo, Hyne se decantaba hacia una prosa directa e impersonal, de muy fácil lectura.
Aunque sólo cuatro de las aventuras del capital Kettle contienen elementos fantásticos: Captain Kettle on the Warpath (1916), Ice Age Woman (1925), Mr. Kettle, Third Mate (1931) e Ivory Valley; An Adventure of Captain Kettle (1938), Hyne escribió otras siete novelas de ciencia ficción y fantasía (además de The Lost Continent), que exploran temas tan diversos como la fabricación de diamantes, una Tierra hueca, una guerra imaginaria, la inmortalidad y los objetos mágicos.
Detalles adicionales sobre su vida pueden encontrarse en su autobiografía, My Joyful Life (1935), que completó nueve años antes de su muerte.
Para esta antología, hemos seleccionado el más famoso relato corto de ciencia ficción de Hyne, The Lizard, que es una narración llena de suspense sobre la lucha entre un hombre y un dinosaurio.
No es de esperar que el público en general crea las afirmaciones que voy a efectuar en este documento. Han sido escritas para llamar la atención del señor Wilfred Cording (o Cordy), si es que aún vive, o de sus amigos y familiares. Mayores detalles pueden serme solicitados (por cualquiera de esas personas interesadas) a lista de correos, Wharfedale, Yorkshire. Mi nombre es Chesney, y soy lo suficientemente conocido allí como para que me lleguen esas cartas.
El asunto en cuestión ocurrió hace dos años, el último día de agosto. Yo poseía un pequeño y excelente coto de caza cerca de Kettlewell, pero esa mañana una densa niebla había hecho la práctica de la caza completamente imposible. Sin embargo, no me lamentaba de perder el día, puesto que en las inmediaciones había descubierto recientemente una cueva y me sentía ansioso por explorarla... La exploración de las grutas naturales es, después de la caza, mi mayor afición.
Sugerí a mi guardabosque que viniera conmigo a inspeccionar la cueva; me dio alguna excusa, y yo no insistí. Los habitantes de aquellos lugares contemplan las cuevas locales con temor, más que con respeto. Nunca confesarán públicamente que creen en fantasmas, pero me temo que sus creencias van por ahí. En anteriores ocasiones había tomado reacios ayudantes conmigo para explorar otras cuevas, y habían resultado un estorbo tal que no insistí más para que el guardabosque me acompañara. De modo que tomé velas, una caja de cerillas, un poco de alambre de magnesio, un rollo pequeño de cuerda y un buen frasco de whisky, y me fui solo.
Hacía más de una semana que no había visto la cueva, y me sentí irritado al descubrir por las huellas de botas que un montón de gente la había visitado en el intervalo. Sin embargo, esperaba que en su mayoría hubieran sido pastores, y confié en hallar su interior aún sin alterar demasiado.
Era bastante fácil entrar en la cueva. Empezaba con una pendiente en forma de embudo compuesta de tierra de turba, fango y arcilla, y muy marcada con huellas de botas; luego venía una desmoronada pared de grandes piedras, adentrándose oblicuamente, bajo la cual me arrastré con la cabeza por delante hasta que la luz detrás de mí disminuyó. El camino se hacía cada vez más oscuro, de modo que encendí una vela para evitar accidentes, me metí hasta las rodillas en una rápida corriente de agua, y avancé rápidamente. Era una vulgar cueva caliza, con pequeñas estalactitas, y mucha humedad por todas partes. No parecía haber sido visitada, y seguí alegremente adelante.
Luego las cosas empezaron a ir mal. El techo fue bajando gradualmente, poco a poco pero de forma constante. Parecía como si pronto mi camino fuera a quedar cortado. Sin embargo, el agua debajo de mí era cada vez más profunda, y así vadeé hasta tan lejos como me fue posible. Hacía frío, el agua me llegaba hasta la barbilla, y el aire no contribuía a mejorar la situación. Empezaba a pensar que iba a pillar un resfriado sin conseguir ningún resultado apreciable.
Pero con los caprichos de las cuevas uno nunca sabe. Justo cuando imaginaba que había llegado ya al final de mis fuerzas, pude volver a ponerme en pie; una docena de metros más adelante salí a roca seca, y pude descansar un poco y beber un sorbo de whisky. El techo había desaparecido del alcance de la luz de la vela, de modo que quemé unos veinte centímetros del alambre de magnesio para efectuar una mejor inspección. Era realmente una cueva magnífica, bien provista de estalactitas arriba y estalagmitas abajo; la vela ardía brillantemente, indicándome que el aire era bueno. Y sin embargo, el aire de aquella cueva no parecía normal; había algo nuevo en él, y cualquier cosa nueva en la forma en que huele una cueva es siempre sospechosa. No era el olor de la turba, o del hierro, o de la arenisca, o de hongos; era un ligero olor almizcleño, bastante nauseabundo. Cuando inhalé una profunda bocanada de él, casi se me puso la carne de gallina.
Ante mí se extendía un lago de agua negra, con una playa de desmoronada piedra caliza en el extremo más alejado. Tiré una piedra al agua, agitando la superficie por primera vez en un millón de años. Sí, vale la pena aunque sólo sea una vez al año explorar alguna cueva para hacer algo así. La piedra se hundió con un voluptuoso «plop». El agua era a todas luces muy profunda. Pero ya me había mojado hasta el cuello, así que no me importaba nadar un poco.
Con un terrón de arcilla fijé una vela en mi gorra, coloqué un par más en la roca seca como faro para guiar mi regreso, me introduje en el agua, y empecé a nadar. El olor a almizcle me oprimía, y observé que se estaba haciendo más fuerte por momentos. De modo que no me entretuve. Calculé que el lago tenía aproximadamente unos cincuenta metros por treinta.
Llegué gateando a la desmoronada piedra caliza, con un estremecimiento; el olor a almizcle era lo bastante fuerte como para hacerme toser. Pero cuando me puse en pie, y sujeté de nuevo la vela en mi mano, un nuevo estremecimiento me sacudió, aunque esta vez por causas muy distintas. Una docena de metros más adelante una parte de la pared se había derrumbado, allí donde algún monstruoso y torpe animal había quedado aprisionado en las olvidadas eras del pasado, moldeando su cuerpo y dejando tan sólo el cascarón exterior de su forma y tamaño. Este había resistido durante años, siendo violado solamente por la acción erosionante del agua y algún terremoto en los pasados tiempos. Un experto yesero de París habría podido sacar un modelo exacto de aquella bestia que había desaparecido del conocimiento del mundo hacía nadie sabía cuántos millones de años.
Se había tratado de una especie de lagarto o cocodrilo, y con la imaginación empezaba ya a ver su figura restaurada en el Museo Nacional, cuando mi mirada fue atraída por algo que yacía entre las piedras y que me devolvió a la tierra sobresaltado. Me incliné y lo recogí. Era un cortaplumas vulgar y corriente de mango blanco, del tipo que compran los turistas por un chelín. En uno de sus lados había el nombre de Wilfred Cording (o Cordy), raspado aparentemente con una uña. Al principio el nombre estaba claramente grabado, pero el autor del trabajo debía de haberse ido debilitando, de modo que el apellido era demasiado impreciso como para estar seguro de él.
En el nervioso impulso del momento lancé el cuchillo lejos a las negras aguas y maldije. A un explorador le resulta bastante desagradable descubrir que se le han adelantado. Pero desde entonces he tenido más de una ocasión de lamentar las cosas duras que dije contra Cording (si ése es su nombre). Si está vivo, le pido disculpas. Si, como sospecho, tuvo un terrible fin en esa cueva, transmito mi pesar a sus familiares.
Miré al molde del fósil del saurio, ahora con el ardor del descubrimiento casi apagado. Era consciente del frío ambiente, y el olor almizcleño era más intenso y más desagradable que nunca. Creo que habría regresado directamente a la luz del día para cambiarme de ropa si no hubiera creído ver las formas de otro fósil. Era impreciso, como cualquier cosa que se ve a través de la escasamente transparente piedra caliza y a la luz de una solitaria vela de parafina. Le di un malhumorado puntapié.
Se desprendieron algunas escamas de piedra, y oí distintamente un crujido más intenso. Pateé más duramente..., con todas mis fuerzas, de hecho. Cayeron más escamas, y luego hubo una pequeña andanada de crujidos. No sonaba como si hubiera pateado piedra. Sonaba como si se tratara de algo que cediera. Y hubiera podido jurar que el olor almizcleño se incrementaba. Sentí que me invadía una curiosa sensación, en parte frialdad, en parte excitación, en parte náusea; pero reuní todo mi valor y pateé de nuevo, una y otra vez. La piedra caliza se desprendía en una lluvia tintineante. Ya no había ninguna duda acerca de que había algo elástico debajo, y yo estaba convencido de que eso elástico era el cadáver de otro saurio. Ahí estaba la suerte, ahí estaba el descubrimiento. Ahí estaba yo, el descubridor del cuerpo de una bestia prehistórica, preservada en la piedra caliza a lo largo de las eras como habían sido preservados los mamuts en el hielo siberiano. Mientras pateaba y golpeaba la dura y escamosa piel de aquel anacronismo, que debía de haber perecido hacía diez millones de años, me pregunté si aquel descubrimiento me iba a reportar algún título nobiliario.
Luego, de pronto, tuve un sobresalto. Hubiera jurado que la carne muerta se había movido bajo mis pies.
Pero me grité a mí mismo mi desdén. Diez millones de años... Era imposible. A continuación tuve otro sobresalto, más intenso esta vez. Mientras levantaba una piedra para dar otro golpe, una astilla de piedra saltó como si fuera presionada desde abajo, y voló por los aires. Se me heló la sangre, y por un momento la soledad de aquella cueva desconocida me resultó opresiva. Sin embargo, me dije a mí mismo que yo era un hombre adulto; aquello eran chiquilladas. Seguí mi golpear hasta que un nuevo movimiento no me dejó la menor duda: la bestia se estaba moviendo realmente, por voluntad propia.
Moviéndose...; estaba viva. Estaba retorciéndose y agitándose para abandonar el lecho de roca donde había yacido inmóvil durante todos aquellos incontables ciclos de tiempo, y yo la observaba con un petrificado terror. Sus esfuerzos arrancaron montones de desmenuzada roca a la vez. Pude ver los músculos de su lomo tensarse a cada esfuerzo. Pude ver la parte expuesta de su cuerpo crecer en tamaño cada vez que dislocaba las paredes de aquella semieterna prisión.
Luego, mientras yo miraba, dobló el espinazo como un caballo corcoveando y asomó su gruesa cabeza y sus largos tentáculos, lanzando al mismo tiempo un pequeño y agudo grito como el de un niño herido. Entonces, con otro esfuerzo, extrajo su larga cola y se inmovilizó sobre los despedazados restos de la piedra caliza, jadeando en su recién hallada vida.
La miré con malsana fascinación. Su cuerpo tenía casi el tamaño de dos caballos. La cabeza era curiosamente corta, pero la boca se abría casi hasta los hombros; y brotando de su nariz había dos enormes tentáculos, cada uno de ellos al menos de dos metros de largo, y rematados con carnosos zarcillos como dedos, que se abrían y cerraban trémulamente. Su color era de un brillante verde hierba. Y lo peor de todo era el olor almizcleño.
A todo esto yo permanecía completamente inmóvil, pero la bestia debió de captar algún ligero movimiento. No pude ver ningún tipo de orejas; y sin embargo, ella me oyó, no tengo la menor duda de ello. Peor aún, renqueó girando torpemente con sus rígidas patas, y agitó sus tentáculos en dirección a mí. No pude distinguir ningún tipo de ojos; su sensibilidad parecía residir en esos largos tentáculos y en los carnosos dedos que se retorcían a sus extremos.
Luego abrió sus grandes mandíbulas, bostezó cavernosamente y avanzó hacia mí. No parecía mostrar miedo o vacilación. Renqueó torpemente hacia delante, exhibiendo su monstruosa deformidad a cada momento, precedida siempre por aquellos odiosos tentáculos.
Durante un momento permanecí inmóvil en mi lugar, demasiado paralizado por el horror ante aquella terrible cosa que yo había sacado de su olvidada muerte. Pero entonces uno de sus tentáculos me tocó, y los carnosos dedos manosearon mi rostro. El movimiento volvió a mí. La bestia estaba hambrienta después de su ayuno de diez millones de años... Me di la vuelta y corrí.
Me siguió. A la débil luz de la solitaria vela podía verla renquear y renquear..., más aprisa y menos torpemente ahora, a medida que se quitaba de encima el anquilosamiento que las eras habían impuesto a sus articulaciones. Ahora me estaba siguiendo con una velocidad idéntica a la mía.
Si la pesada bestia hubiera mostrado ira, ferocidad, cualquier sentimiento, habría sido menos horrible; pero carecía absolutamente de emociones en su persecución, y eso me hizo sentir que estaba perdido, que debía rendirme ante lo inevitable. Me pregunté torpemente si habría habido otra bestia similar sepultada junto a ella, y si ésa habría devorado al hombre al que pertenecía el cortaplumas.
Ese pensamiento me sugirió una idea. Tenía una sólida navaja en mi bolsillo. La saqué, y me volví para defenderme, justo en el momento en que los tentáculos, con el fleco de sus manoteantes dedos, se hallaban agónicamente cerca de mí. Golpeé y tajé fieramente, y sentí mi navaja rozar su armadura. Lo mismo hubiera podido acuchillar una barra de hierro.
Sin embargo, aquel intento me hizo bien. Hay un amor animal hacia la lucha agazapado en lo más profundo de todos nosotros, y el mío se despertó en aquel momento. No sé si esperaba vencer; pero al menos mi intención era causarle el mayor daño posible antes de ser derrotado. Lancé una acometida, salté a la espalda de la reptante bestia y me deslicé detrás de ella; el animal lanzó su pequeño grito silbante y se volvió rápidamente en mi persecución.
Giramos, dimos vueltas, fintamos, entre las resbaladizas rocas. Cada vez que estábamos lo bastante cerca el uno del otro, lanzaba mi cuchillo apenas divisaba una rendija entre las placas de su armadura. De todos modos, estaba claro que aquello no podía durar mucho. La bestia ganaba en fuerza y actividad, y probablemente en rabia irracional, aunque yo no apreciaba ningún signo de ello; mientras que yo me iba notando cada vez más magullado, más arañado, más exhausto a cada momento.
Finalmente, trastabillé y caí. La bestia, con sus torpes y anadeantes pasos cortos, estuvo sobre mí antes de que yo pudiera volver a alzarme, y en mi desesperación lancé un brazo hacia arriba para clavar el cuchillo con todas mis fuerzas en la parte inferior de su cuerpo.
Aquello resultó, finalmente. La bestia se contorsionó, y se agitó con un frenesí que yo nunca había visto antes. Su grito se hizo tan agudo y estridente que superó el silbido de una máquina de vapor. Lancé una y otra vez mis furiosos golpes, hasta que se apartó desesperadamente de mí y se dirigió con su paso tambaleante hacia el agua. Se sumergió en ella, nadó enérgicamente con su cola, luego la vi hundirse y desaparecer por completo.
¿Qué hacer entonces? Yo también me lancé al agua, y nadé como nunca había nadado antes. No tenía alternativa..., o corría el riesgo de nadar, o me quedaba allí esperando ser devorado. Cómo atravesé el lago es algo que no sé. Cómo llegué a la otra orilla tampoco lo sé. Cómo seguí de vuelta el tortuoso camino hasta la salida de aquella cueva es más de lo que puedo decir, y tampoco sé si la bestia me siguió o no en mi huida. De alguna manera alcancé de nuevo la luz del día, tambaleándome como un borracho. Corrí como pude hasta el pueblo, notando cómo la gente se apartaba corriendo de mí. En la taberna, el propietario me gritó si yo tenía la peste. Al parecer, el olor almizcleño que me había llevado conmigo era insoportable, aunque en aquel momento el detalle de mi olor corporal era algo que estaba mucho más allá de mis preocupaciones.
Me quitaron mis apestosas ropas, me lavaron y me metieron en la cama; luego vino un médico y me dio un sedante. Cuando doce horas más tarde desperté completamente despejado, tuve el buen sentido de contener mi lengua. Todo el pueblo deseaba saber de dónde procedía aquel espantoso olor; dije que debía de haberme caído en algún sitio.
Y aquí termina el asunto, por el momento. No he vuelto a explorar ninguna cueva, y no ofrezco mi ayuda a aquellos que lo hacen. Sin embargo, si el hombre al que perteneció ese cortaplumas de mango blanco está vivo, me gustaría comparar nuestras experiencias.
Un millar de muertes
por Jack London
Nacido en San Francisco, Jack Chaney (1876-1916), quien tomó el nombre de Jack London de su padrastro, fue en muchos aspectos una figura trágica, pese al hecho de que se convirtió en un autor inmensamente popular antes de su muerte, acaecida a la edad de cuarenta años. Mucho más conocido por sus novelas de aventuras, como The Call of the Wild, The Sea Wolf, y White Fang, London hizo también importantes contribuciones a la ciencia ficción. Muchas de sus novelas de más éxito (pero, desgraciadamente, no las de ciencia ficción) han sido convertidas en películas, y algunas han sido filmadas varias veces. Uno de sus grandes temas fue la lucha por la supervivencia en las regiones salvajes contra grandes peligros.
La madre de London era una espiritista, y su verdadero padre abandonó el hogar poco después de su nacimiento. Sin duda sabía de qué escribía, puesto que se fue de casa a la edad de catorce años para buscar aventuras. Descubrió la pobreza junto con la excitación, y acumuló la ahora ya estereotipada lista de trabajos y actividades que los escritores acumulan antes de dedicarse a escribir, e incluso mientras lo hacen: fue marinero, y como tal recorrió gran parte del mundo; «viajó en ferrocarril» como vagabundo y pasó un tiempo en prisión por vagancia; hizo prospecciones en los campos de oro de Alaska, y trabajó como reportero, cubriendo la guerra ruso-japonesa de 1905. Sus creencias políticas personales combinaban el socialismo marxista con una forma de darwinismo social, una combinación que dio como resultado la irónica posición de dar su apoyo a la explotada clase trabajadora, mientras al mismo tiempo creía en una virulenta forma de racismo y supremacía blanca.
Fue un ejemplo puro de autodidacta, pasando largas horas en bibliotecas, y se consideraba a sí mismo un intelectual de la clase trabajadora. Cuando decidió hacerse escritor se lanzó a esa profesión como se prepararía un boxeador para un importante combate...; se entrenó escribiendo enormes cantidades de material en diversos géneros y formas, incluida la poesía. Sin embargo, el éxito no le llegó fácilmente al principio. Estaba al borde del suicidio cuando su primera historia de ciencia ficción, A Thousand Deaths, fue comprada por la revista Black Cat. En 1913 había pasado de la más abyecta pobreza a ser «el mejor pagado, más conocido y más popular escritor del mundo». Pero los viejos hábitos tardan en morir, y London gastaba cada centavo que ganaba. En 1916, tras haber escrito cerca de cincuenta libros en diecisiete años, murió a causa de una sobredosis de tabletas somníferas a base de morfina. El exceso de trabajo, el mucho beber y las dificultades financieras lo habían conducido con toda seguridad al suicidio.
Cuatro de sus novelas son de ciencia ficción: Before Adam (1906), una especie de «ficción prehistórica» ambientada en la Edad de Piedra que reflejaba la aversión de London a la vida urbana; The Iron Heel (1907), una notable obra que prefigura la experiencia fascista; The Scarlet Plague (1915), una novela catastrofista a la que se une un agudo racismo, y The Star Rover (1915). Además, produjo trece historias cortas de ciencia ficción, que pueden ser halladas en The Science Fiction of Jack London y Curious Fragments: Jack London's Tales of Fantasy Fiction (ambas de 1975).
Había permanecido en el agua por espacio de una hora, y el frío, el agotamiento y un terrible calambre que me atenazaba la pantorrilla derecha me hacían pensar que había llegado mi hora. Bregando infructuosamente contra el fuerte reflujo había visto desfilar ante mí el enloquecedor desfile de las luces de la costa. Al cabo, desistí de luchar contra la corriente, y orienté mis tristes pensamientos a la rememoración de mi desperdiciada vida, ahora próxima a su fin.
Mi suerte había sido el descender de una buena estirpe inglesa, si bien la cuenta bancaria de mis progenitores superaba con creces a sus conocimientos sobre la naturaleza de los niños y la educación que éstos debían recibir. Pese a que era rico desde la cuna, la cálida atmósfera del hogar me era desconocida. Mi padre, hombre muy erudito y célebre anticuario, no prestaba atención alguna a su familia, hallándose constantemente perdido en las abstracciones de su estudio; mientras que mi madre, más célebre por su hermoso exterior que por su buen sentido, se saciaba con la adulación de la sociedad en que estaba de continuo sumergida.
Pasé por la habitual rutina de enseñanza primaria y media como cualquier muchacho de la burguesía inglesa, y a medida que los años me traían un incremento de fuerzas y pasiones, mis padres se dieron cuenta de pronto de que era poseedor de un alma inmortal, y trataron de encaminarme por el buen sendero. Pero ya era muy tarde; perpetré la más audaz y descabellada locura, y fui desheredado por mi gente y condenado al ostracismo por la sociedad a la que había ultrajado durante tan largo tiempo. Con las mil libras que mi padre me dio, tras la declaración de que jamás me volvería a ver ni a darme más, tomé un pasaje de primera para Australia.
Desde entonces, mi vida había sido una larga peregrinación: del Oriente al Occidente, del Ártico al Antártico, para hallarme por fin, un experimentado lobo de mar de treinta años y en pleno vigor de mi madurez, ahogándome en la bahía de San Francisco, tras un desastroso intento de desertar de mi nave.
Mi pierna derecha se hallaba agarrotada por el calambre, y estaba sufriendo la más angustiosa de las agonías. Una débil brisa movía un mar rizado, llenando mi boca de agua, que fluía por mi garganta sin que yo pudiera evitarlo. Aunque todavía lograba mantenerme a flote, era una acción puramente mecánica, porque me estaba quedando inconsciente por momentos. Conservo un vago recuerdo de derivar más allá de la escollera, y de entrever la luz de estribor de un vapor; luego todo se hundió en la oscuridad.
Escuché el débil zumbido de algunos insectos, y noté cómo el aromático aire de la mañana primaveral abanicaba mis mejillas. Gradualmente, se convirtió en un flujo rítmico, a cuyas suaves pulsaciones parecía responder mi cuerpo. Flotaba en el suave seno de un mar de estío, alzándome y descendiendo con ensoñador placer en cada ola acunadora. Pero las pulsaciones se hicieron más fuertes; el zumbido más sonoro; las ola más altas y terribles. Fui maltratado por el proceloso mar. Una gran agonía se abatió sobre mí. Destellos de luz, brillantes e intermitentes, relampagueaban a través de mi inconsciencia; en mis oídos atronaba el rugido de las aguas. Luego se produjo la súbita rotura de algo intangible, y me desperté.
La escena, de la que era protagonista, era realmente curiosa. Una sola mirada bastó para informarme de que yacía en el suelo del camarote del yate de algún potentado, en una postura verdaderamente poco confortable. A mis costados, aferrándome los brazos y subiéndolos y bajándolos como si fuesen palancas, se hallaban dos seres de piel oscura, peculiarmente vestidos. Aunque versado en la mayor parte de los tipos aborígenes, no podía conjeturar su nacionalidad. Me habían atado a la cabeza un aparato, que unía mis órganos respiratorios con la máquina que describiré a continuación; además, me habían sido taponados los orificios nasales, a fin de obligarme a respirar por la boca. Deformados por el oblicuo ángulo de mi visión, contemplé dos tubos, similares a cañerías delgadas pero de diferente composición, que salían de mi boca y se separaban uno del otro en ángulo agudo. El primero terminaba abruptamente, y yacía en el suelo junto a mí; el segundo atravesaba la estancia en numerosas espirales, conectándose al aparato que he prometido describir.
En los días anteriores a que mi vida se hiciera tangencial, había trasteado no poco con la ciencia y, conocedor de los aparatos usuales en el laboratorio, supe apreciar la máquina que ahora contemplaba. Estaba principalmente compuesta de cristal, siendo su construcción un tanto burda, como es habitual en los aparatos experimentales. Un recipiente de agua se hallaba rodeado por una cámara de aire, a la que se unía un tubo vertical rematado por un globo. En el centro de todo ello había un cuadrante medidor del vacío. El agua en el tubo se movía hacia arriba y hacia abajo, creando alternativamente inhalaciones y exhalaciones, que luego eran comunicadas a mi boca a través del tubo. Con esto, y con la ayuda de los hombres que movían tan vigorosamente mis brazos, se había llevado a cabo, artificialmente, el proceso de la respiración; subiendo y bajando mi pecho, y expandiendo y contrayendo mis pulmones, hasta que se pudo persuadir a la naturaleza de que reiniciase su acostumbrada labor.
Cuando abrí los ojos me fue retirado el artilugio que llevaba en la cabeza, nariz y boca. Tras apurar de un trago tres dedos de coñac, me tambaleé al ponerme en pie para mostrar mi gratitud a mi salvador, y me hallé frente a... mi padre. Pero los largos años de camaradería con el peligro me habían acostumbrado al autocontrol, y deseaba saber si me reconocería. No fue así; no veía en mí sino al marino desertor, y me trataba consecuentemente.
Dejándome al cuidado de los negros, se dedicó a revisar las notas que había tomado de mi insurrección. Mientras yo comía los excelentes manjares que me eran servidos, comenzó una cierta confusión en cubierta, y por las cantilenas de los marineros y el tableteo de motores y aparejos deduje que estábamos zarpando. ¡Vaya aventura! ¡De crucero con mi envejecido padre por el amplio Pacífico! Poco me imaginaba, mientras reía para mí, quién iba a ser el más perjudicado con aquella rara broma. Vive el cielo que de haberlo sabido hubiera saltado por la borda y regresado de muy buen grado a la sucia sentina de la que había huido.
No se me permitió salir a cubierta hasta que hubimos dejado atrás las Farallones y la última lancha de práctico de puerto. Aprecié esta consideración por parte de mi padre y me propuse darle las gracias de todo corazón, a mi manera de rudo lobo de mar. No podía sospechar que él tenía sus propios fines, para los cuales necesitaba mantener secreta mi presencia para todos, excepto su tripulación. Me habló brevemente de mi rescate por sus marineros, asegurándome que el favor me lo debía él a mí, dado que mi aparición había sido realmente oportuna. Había construido aquel aparato para experimentar cierta teoría referente a algunos fenómenos biológicos, y había estado esperando una oportunidad para probarlo.
—He comprobado con usted los hechos, sin dejar lugar a dudas —dijo, añadiendo, no obstante, con un suspiro—: pero sólo en el reducido campo del ahogamiento.
Pero, para no alargar mi relato, diré que me ofreció un adelanto de dos libras sobre mis futuros jornales para que aceptase navegar con él, lo cual me pareció excelente, ya que realmente no me necesitaba. Al contrario de lo que esperaba, no tuve que alojarme con los marineros, sino que me fue asignado un confortable camarote, y comí en la mesa del capitán. Mi padre se había dado cuenta de que yo no era un marinero común, y resolví aprovecharme de esta oportunidad para recuperar su aprecio. Tejí un pasado ficticio para explicar mi educación y mi posición presente, y traté lo mejor que supe de comunicarme con él. No tardé mucho en revelar una predilección por los quehaceres científicos, ni él en apreciar mi actitud. Me convertí en su ayudante, con un correspondiente incremento en mis honorarios, y poco después comenzó a hacerme confidencias y a exponer sus teorías. Me sentí tan entusiasmado como él.
Los días volaron rápidamente, pues me hallaba profundamente interesado en mis nuevos estudios, pasando las horas de trabajo en su bien provista biblioteca, o escuchando sus planes y ayudándole en su trabajo de laboratorio. Con todo, nos vimos obligados a diferir muchos experimentos atrayentes, al no ser una cabeceante nave el sitio más apropiado para trabajos delicados o intrincados. Sin embargo, me prometió muchas horas deliciosas en el magnífico laboratorio hacia el que nos dirigíamos. Había tomado posesión de una isla de los mares del sur que no figuraba en los mapas, según me dijo, y la había convertido en un paraíso científico.
No llevábamos mucho tiempo en la isla, cuando descubrí la horrible telaraña en la que había quedado atrapado. Pero, antes de que describa los extraños sucesos que acaecieron, debo delinear brevemente las causas que culminaron en una experiencia tan asombrosa como jamás hombre alguno sufrió.
En sus últimos años, mi padre había abandonado los mohosos encantos de la antigüedad y sucumbido a los más fascinantes que se agrupan bajo la denominación genérica de biología. Habiendo sido cuidadosamente iniciado en los fundamentos durante su juventud, exploró con rapidez las ramas superiores a que había llegado el mundo científico, y se encontró en la tierra virgen de lo desconocido. Era su intención el adentrarse por ese territorio jamás hollado, y en ese estadio de sus investigaciones era cuando el azar nos había reunido. Dotado de un buen cerebro, aunque no está bien que yo lo diga, me imbuí de sus especulaciones y métodos de razonamiento, enloqueciendo casi tanto como él.
Sin embargo, no debería decir eso. Los maravillosos resultados que obtuvimos después demuestran bien a las claras su lucidez. Tan sólo puedo decir que era el más anormal espécimen de crueldad a sangre fría que jamás hubiera visto.
Tras haber penetrado en el misterio dual de la fisiología y la psicología, sus razonamientos le habían llevado al lindero de un enorme campo, por lo que, a fin de explorarlo mejor, inició estudios de alta química orgánica, patología, toxicología y otras ciencias y subciencias relacionadas, como accesorias a sus hipótesis especulativas. Comenzando por la proposición de que la causa directa del cese de la vitalidad, temporal o permanente, era la coagulación de ciertos elementos y compuestos de protoplasma, había aislado y sometido a innumerables experimentos tales sustancias. Dado que el cese temporal de la vitalidad de un organismo ocasionaba el coma, y el cese permanente la muerte, supuso que, mediante métodos artificiales, podría ser retrasada dicha coagulación del protoplasma, o evitada y hasta combatida en los casos extremos de solidificación.
O sea que, olvidándonos del lenguaje técnico, afirmaba que la muerte, cuando no era violenta y no resultaba dañado ningún órgano, era simplemente vitalidad suspendida; y que en tales ocasiones podía inducirse a la vida a, que reiniciase sus funciones, mediante los métodos adecuados. Esta, pues, era su idea: descubrir el método de renovar la vitalidad de una estructura de la que, aparentemente, había huido la vida, y una vez descubierto, probar su posibilidad en la práctica mediante la experimentación.
Naturalmente, se daba cuenta de la futilidad de tal intento tras el inicio de la descomposición; necesitaba organismos que tan sólo el momento, la hora o el día anterior hubiesen estado rebosantes de vida. Conmigo, en una forma muy primaria, había comprobado su teoría. Cuando me habían recogido de las aguas de la bahía de San Francisco, yo estaba realmente muerto, ahogado..., pero la chispa vital había sido vuelta a encender por medio de sus aparatos aeroterapéuticos, como él los llamaba.
Hablemos ahora de sus tenebrosas intenciones respecto a mi persona. Primero me mostró cuán completamente me hallaba en su poder: había mandado alejarse a su yate con la orden de no regresar hasta al cabo de un año, reteniendo tan sólo consigo a los dos negrazos, que le eran incorruptiblemente fieles. Luego me hizo una exposición exhaustiva de su teoría, y esbozó a grandes rasgos el método de prueba que había decidido adoptar, acabando con el enloquecedor anuncio de que yo iba a ser su cobaya.
Me había enfrentado a la muerte y arriesgado sin temer las consecuencias en numerosas empresas desesperadas, pero nunca en una de esta naturaleza. Puedo jurar que no soy ningún cobarde, y no obstante, esa proposición de viajar a uno y otro lado de la frontera de la muerte me produjo un pánico atroz. Pedí que me concediera algún tiempo, a lo que él accedió, asegurándome de todos modos que tan sólo me quedaba un camino: el de la sumisión. La huida de la isla quedaba descartada; la huida mediante el suicidio era algo que ya ni consideraba, aunque realmente fuera preferible a lo que parecía que iba a sufrir; mi única esperanza era destruir a mis guardianes. Mas incluso esa posibilidad fue luego eliminada por las precauciones tomadas por mi padre. Estaba sometido a una vigilancia constante, guardado incluso durante mi sueño por uno u otro de los negros.
Habiendo suplicado en vano, le descubrí y probé que era su hijo. Era mi última carta a jugar, y había puesto todas mis esperanzas en ella. Pero fue inflexible; no era un padre sino una máquina científica. Me extrañaba que se hubiera casado con mi madre y me hubiera engendrado, puesto que no había ni la más mínima porción de sentimiento en su personalidad. La razón lo era todo para él, y no podía comprender nimiedades tales como el amor o la simpatía por otros, salvo como fútiles debilidades que tenían que ser superadas.
De modo que me informó que si en un principio me había dado la vida, ¿quién tenía más derecho a quitármela que él? No obstante lo cual, me dijo que tal no era su deseo; que simplemente deseaba tomarla prestada de vez en cuando, prometiéndome devolverla puntualmente en el momento señalado. Claro está que siempre se estaba expuesto a una serie de calamidades, pero no me quedaba otra solución que arriesgarme, tal como sucede en todas las empresas de los humanos.
Para mejor asegurar el éxito, deseaba que me hallase en excelente condición física, así que me sometió a dieta y a entrenamiento cual si fuera un gran atleta antes de una prueba decisiva. ¿Qué podía hacer yo? Si tenía que correr el peligro, lo mejor sería hacerlo lo más preparado posible. En los intervalos de relajación, me permitía ayudarle en los diversos experimentos subsidiarios, y a preparar los aparatos. Puede imaginarse el interés que me tomé en tales operaciones. Llegué a dominar el trabajo tan bien como él, y a menudo tuve el placer de ver cómo eran puestas en práctica algunas de mis sugerencias o alteraciones. Tras tales acontecimientos, sentía una amarga satisfacción, consciente de estar preparando mi propio funeral.
Comenzó por realizar una serie de experimentos en toxicología. Cuando todo estuvo dispuesto, fui muerto por una fuerte dosis de estricnina y dejado cadáver durante un período de veinte horas. Durante el mismo, mi cuerpo estuvo muerto, absolutamente muerto. Cesó toda respiración y circulación. Pero lo más terrible fue que, mientras tenía lugar la coagulación protoplasmática, retuve la conciencia, y pude así estudiarla en todos sus macabros detalles.
El aparato para devolverme a la vida era una cámara estanca, dispuesta para recibir mi cuerpo. El mecanismo era simple: algunas válvulas, un cilindro y un pistón, y un motor eléctrico. Cuando estaba funcionando, la atmósfera interior era rarificada y comprimida alternativamente, comunicando así a mis pulmones una respiración artificial sin la intervención de los tubos previamente usados. Aunque mi cuerpo estaba inerte y acaso en los primeros estadios de la descomposición, tenía conciencia de todo lo que acontecía. Supe cuándo me colocaron en la cámara y, si bien mis sentidos estaban en reposo, me di cuenta de las inyecciones hipodérmicas que se me ponían con un compuesto que debía reaccionar contra el proceso coagulatorio. Entonces fue cerrada la cámara y puesta en marcha la máquina. Mi ansiedad era terrible; pero la circulación fue restaurada gradualmente, los diferentes órganos comenzaron a efectuar sus tareas consuetudinarias, y al cabo de una hora estaba devorando una abundante cena.
No puede decirse que participase en esta serie de experiencias, ni en las subsiguientes, con muy buen ánimo; pero tras dos tentativas de huida fallidas, comencé a tomarme un cierto interés. Además, estaba empezando a acostumbrarme. Mi padre estaba fuera de sí por el gozo de su éxito y, al ir transcurriendo los meses, sus especulaciones fueron haciéndose más y más enajenadas. Recorrimos las tres grandes series de venenos, los neuróticos, los gaseosos y los irritantes; pero evitamos cuidadosamente algunos de los irritantes minerales y dejamos de lado el grupo completo de los corrosivos.
Durante el régimen de los venenos, llegué a habituarme a morir, y tan sólo hubo un incidente que hiciera estremecer mi creciente confianza: haciendo incisiones en algunas venillas de mi brazo, introdujo una diminuta cantidad del más aterrador de todos los venenos, el curare. Perdí en seguida el conocimiento, a lo que siguió rápidamente el cese de la respiración y circulación, y había avanzado tanto la coagulación del protoplasma que perdió toda esperanza. Sin embargo, en el último momento aplicó un descubrimiento en el que había estado trabajando, obteniendo tan excelentes resultados que le hicieron redoblar sus esfuerzos.
En una campana de vacío, similar pero no idéntica al tubo de Crookes, había creado un campo magnético. Cuando era atravesado por luz polarizada no daba fenómeno alguno de fosforescencia, ni proyección rectilínea de átomos, sino que emitía unos rayos no luminosos, similares a los rayos X. Mientras que los rayos X son capaces de revelar objetos opacos escondidos en medios densos, éstos poseían una penetración mucho más útil. Mediante los mismos, fotografió mi cuerpo, y halló en el negativo un infinito número de sombras desdibujadas, debidas a las actividades eléctricas y químicas que aún proseguían. Eso era una prueba infalible de que el rigor mortis en el que yacía no era genuino; es decir, que aquellas misteriosas fuerzas, aquellos lazos delicados que unían mi alma al cuerpo todavía estaban en acción. Los efectos de los demás venenos eran inapreciables, salvo en el caso de los compuestos mercuriales que solían dejarme melancólico durante varios días.
Otra serie de experimentos deliciosos fueron los hechos con la electricidad. Verificamos la aseveración de Tesla de que las corrientes de alta tensión eran inofensivas haciendo pasar una corriente de cien mil voltios por mi cuerpo. Como eso no me afectaba, la redujo a dos mil quinientos, y fui electrocutado de inmediato. Esta vez se arriesgó hasta el punto de dejarme muerto, o en estado de vitalidad suspendida, durante tres días. Le llevó cuatro horas el traerme de vuelta a la vida.
En una ocasión me inoculó el tétanos; pero la agonía al morir fue tan grande que me negué tajantemente a sufrir tales experimentos. Las muertes más fáciles fueron por asfixia, tales como el ahogarme, estrangularme y sofocarme mediante gas; por otra parte, las llevadas a cabo mediante morfina, opio, cocaína y cloroformo tampoco eran demasiado duras.
Otra vez, tras ser sofocado, me tuvo en hielo durante tres meses, no permitiendo ni que me congelase ni que me pudriese. Eso lo hizo sin conocimiento previo por mi parte, y me asusté mucho al descubrir el lapso de tiempo. Me aterroricé ante lo que pudiera hacerme mientras yacía muerto, y mi alarma fue en aumento dada la predilección que estaba comenzando a mostrar hacia la vivisección. La última vez que fui revivido, descubrí que había estado hurgando en mi pecho. Aunque había curado y cosido cuidadosamente las incisiones, eran tan importantes que tuve que guardar cama durante algún tiempo. Fue durante esta convalecencia cuando elaboré el plan mediante el cual logré al fin escapar.
Mientras mostraba un entusiasmo desbordante por el trabajo, le pedí y me fueron concedidas unas vacaciones en mi trabajo de moribundo. Durante ese período me dediqué a experimentar en el laboratorio, mientras él estaba demasiado ocupado en la vivisección de los muchos animales capturados por los negros para prestar atención a mis afanes.
Fue en las dos proposiciones siguientes en las que basé mi teoría: primero, en la electrólisis, o descomposición del agua en sus gases constituyentes mediante la electricidad; y segundo, en la hipotética existencia de una fuerza, opuesta a la gravitación, a la que Astor ha denominado apergia. La atracción terrestre, por ejemplo, tan sólo mantiene a los objetos juntos, pero no los combina; por consiguiente, la apergia es mera repulsión. Sin embargo, la atracción molecular o atómica no sólo junta los objetos, sino que los integra; y era la contraria, o sea una fuerza desintegradora, lo que yo no sólo deseaba descubrir y producir, sino también dirigir a voluntad. Así como las moléculas de hidrógeno y oxígeno reaccionan una con otra, creando nuevas moléculas de agua, la electrólisis hace que esas moléculas se disocien y recobren su condición original, produciendo los dos gases por separado. La fuerza que yo deseaba tendría que operar no sólo sobre estos dos elementos químicos, sino sobre todos los demás, sin importar bajo qué compuesto se hallasen. Una vez la lograse, si pudiera atraer a mi padre dentro de su radio de acción, sería desintegrado instantáneamente, y diseminado en todas direcciones como una masa de elementos aislados.
No hay que creer, sin embargo, que esta fuerza, cuando estuvo al fin bajo mi dominio, aniquilase la materia; simplemente, aniquilaba su estructura. Ni tampoco, como pronto descubrí, tenía ningún efecto en las estructuras inorgánicas; pero para todas las orgánicas era absolutamente fatal. Eso me produjo un cierto asombro al principio, aunque si hubiera pensado más detenidamente en ello, lo habría comprendido claramente. Dado que el número de átomos en las moléculas orgánicas es mucho mayor que en las más complejas moléculas minerales, los compuestos orgánicos se caracterizan por su inestabilidad y por la facilidad con que son disgregados por las fuerzas físicas y los reactivos químicos.
Dos tremendas fuerzas eran proyectadas por dos potentes baterías, conectadas con magnetos especialmente construidos para este fin. Separadamente la una de la otra, eran perfectamente inocuas; pero cumplían con su objetivo al converger en un punto. Tras demostrar en la práctica su funcionamiento, escapando por un pelo a ser disipado en la nada, preparé mi trampa. Escondiendo los magnetos de forma que su fuerza convertía todo el espacio de la entrada a mi alcoba en un campo mortal, y disponiendo en mi cama un botón mediante el cual podía conectar la corriente de las baterías, me metí en el lecho.
Los negrazos todavía vigilaban mi dormitorio, relevándose el uno al otro a medianoche. Conecté la corriente tan pronto como llegó el primero. Apenas me había comenzado a amodorrar, cuando fui despertado por un vibrante tintineo metálico. Allí, en el vano de la puerta, se hallaba el collar de Dan, el San Bernardo de mi padre. Mi guardián corrió a recogerlo. Desapareció como una bocanada de aire, cayendo sus ropas en un montón al suelo. Se notaba un ligero olor a ozono en el aire, pero dado que los principales componentes gaseosos de su cuerpo eran hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son igualmente inodoros e incoloros, no se notaba otra manifestación de su desaparición. No obstante, cuando apagué la corriente y recogí sus vestiduras, hallé un sedimento de carbono en forma de carbón de leña y otros sólidos: los elementos aislados de su cuerpo, tales como azufre, potasio y hierro. Volviendo a disponer la trampa, me metí otra vez en la cama. A medianoche me levanté y recogí los restos del segundo negrazo, y luego dormí pacíficamente hasta el amanecer.
Fui despertado por la estridente voz de mi padre, que me estaba llamando desde el otro lado del laboratorio. Reí para mis adentros. Nadie había acudido a despertarle, de modo que había dormido más de lo normal. Oía sus pasos mientras se aproximaba a mi cuarto dispuesto a hacerme saltar de la cama; de modo que me incorporé sobre el lecho, a fin de contemplar mejor su destrucción..., aunque apoteosis sería más adecuado. Hizo una pausa ante el quicio de la puerta, y después dio el paso fatal... Fue como si una leve brisa soplara por entre los pinos. Se desintegró. Sus ropas cayeron en un desordenado montón al suelo. Además del olor a ozono, pude percibir el leve olor aliáceo característico del fósforo. Una pequeña pila de elementos sólidos yacía entre sus ropas. Y eso fue todo. El ancho mundo se abría ante mí. Mis carceleros ya no existían.
[1] Los precursores de Nínive, de B. Dessault (Calmann-Levy). Para mayor claridad, he traducido el siguiente extracto del libro de Bakhun al lenguaje científico moderno.
[2] El Museo Kensington de Londres y el propio profesor Dessault tienen en su poder ciertos fragmentos minerales, similares a los descritos por Bakhun, que en el curso de innumerables análisis químicos se han revelado como imposibles de descomponer o de combinar con otras sustancias, y a los cuales, en consecuencia, no puede serIes asignado un lugar en ninguna nomenclatura convencional.
[3] En los pasajes siguientes, de un carácter narrativo, me he atenido fielmente a la traducción literal del profesor Dessault, sin sentirme obligado, empero, a seguir la fastidiosa división en versos, o las repeticiones innecesarias.
1 Irónicamente, ochenta y dos años más tarde Jack Finney escribió una novela, Time and Again (1970), en la cual el protagonista escapa finalmente de los turbulentos 1960 y regresa a lo que es descrito como una época idílica, los 1880.
1 Por supuesto, el propio Wells influyó en el desarrollo de esta pavorosa arma. Su novela The World Set Free (1913) predecía el descubrimiento y la utilización de armas atómicas, y estimuló a Leo Szilard a iniciar su trabajo, que más tarde se vería coronado por el éxito, sobre las reacciones en cadena autoalimentadas.
2 El término ciencia ficción aparece usado por primera vez en la obra de William Watson A Little Earnest Book Upon a Great Old Subject (Darton & Co., 1851). Pero el término no se hizo popular hasta que fue reintroducido por Hugo Gernsback en 1929.
1 Para una opinión opuesta, véase el informe del doctor Haigh Withers en el vol. III del libro azul.
2 Las bicicletas de ese período iban provistas de neumáticos con cámaras de caucho..., un burdo sistema, sustituido hace ya tiempo.