
¡Zas! es el golpe de un mazo de troll cuando cae en seco sobre el casco de un enano; también es un juego de mesa en el que se enfrentan las dos tribus... Y es la historia de una descomunal bronca milenaria que amenaza con estallar de nuevo.
En la batalla del valle de Koom los trolls tendieron una emboscada a los enanos. ¿o acaso fue al revés? Sucedió en un lugar muy remoto. Y hace muchísimo tiempo.
Pero el aniversario de la contienda se acerca, y si no se resuelve el caso del asesinato de un enano integrista, que según los indicios ha muerto a manos de un troll, el comandante Sam Vimes de la Guardia de Ankh-Morpork teme que la batalla vuelva a librarse en plena calle.
Mientras que su querida Guardia amenaza con desmoronarse delante de sus ojos y se escuchan los tambores de guerra, tendrá que seguir todas las pistas, desafiar a asesinos y malhechores y hacer frente a la oscuridad en busca de la solución. Y eso que la mismísima oscuridad está persiguiéndolo.
Ah... y a las seis en punto de cada tarde sin falta, pase lo que pase, Vimes tiene que estar en casa para leerle a su hijo su cuento favorito... Hay deberes de los que nadie se libra.
Terry Pratchett
¡Zas!
UNA NOVELA DEL MUNDODISCO
Traducción de
Gabriel Dols Gallardo
Título original: Thud!
Primera edición: julio, 2011
© 2005, Terry y Lyn Pratchett
Edición publicada por acuerdo con Transworld Publishers, una división de The Random House Group Ltd.
Todos los derechos reservados.
© 2011, Random House Mondadori, S.A.
Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona
© Gabriel Dolls Gallardo, por la traducción
Colaborador editorial: Manu Viciano
Printed in Spain — Impreso en España
ISBN: 978-84-01-33958-5
Depósito legal: B. 21.579-2011
Compuesto en Lozano Faisano, S. L. (L'Hospitalet)
Impreso y encuadernado en Liberdúplex
Ctra. BV2249, km 7,4
08791 Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona)
Lo primero que hizo Tak, se escribió a sí mismo.
Lo segundo que hizo Tak, escribió las Leyes.
Lo tercero que hizo Tak, escribió el Mundo.
Lo cuarto que hizo Tak, escribió una caverna.
Lo quinto que hizo Tak, escribió una geoda, un huevo de piedra.
Y en la penumbra de la boca de la caverna, la geoda se abrió y nacieron los Hermanos.
El primer Hermano caminó hacia la luz y se alzó bajo el cielo abierto. Por tanto, se volvió demasiado alto. Él fue el primer Hombre. No encontró Leyes, y fue iluminado.
El segundo Hermano caminó hacia la oscuridad y se plantó bajo un techo de piedra. Por tanto, alcanzó la estatura correcta. Él fue el primer Enano. Encontró las Leyes que Tak había escrito, y fue obscurecido.
Sin embargo, una parte del espíritu viviente de Tak quedó atrapada en el huevo de piedra roto, y se convirtió en el primer troll, que vaga por el mundo sin ser invitado ni querido, sin alma ni propósito, sin conocimiento ni comprensión. Temeroso de la luz y la oscuridad, arrastra los pies por siempre en la penumbra, sin saber nada, sin aprender nada, sin crear nada, sin ser nada...
De Gd Tak 'Gar («Lo que Tak escribió»), traducido por el profesor H. H. H. Hiervelasangre, Servicio de Publicaciones de la Universidad Invisible, 8 $AM. En el original, el último párrafo del texto citado parece añadido por un autor muy posterior.
Él quien montaña aplastar él no
Él quien sol él detener él no
Él quien martillo él romper él no
Él quien fuego él asustar él no
Él quien levantar cabeza él sobre corazón él
Él diamante.
Traducción de unos pictogramas en idioma troll que se hallaron grabados en un bloque de basalto en el nivel más profundo de las minas de melaza de Ankh-Morpork, en vetas de melaza en bruto cuya antigüedad se estima en 500.000 años.
Zas...
Ese fue el sonido que emitió el pesado garrote al entrar en contacto con la cabeza. El cuerpo dio una sacudida y volvió a desplomarse.
Y así se hizo, ni visto, ni oído: el final perfecto, una solución perfecta, una historia perfecta.
Pero, como dicen los enanos, allí donde hay problemas siempre encontrarás un troll.
El troll vio.

Empezó como un día perfecto. No tardaría nada en volverse imperfecto, él lo sabía, pero durante unos pocos minutos era posible fingir lo contrario.
Sam Vimes se afeitaba a sí mismo. Era su acto cotidiano de desafío, una confirmación de que era... en fin, el mismo Sam Vimes de siempre.
Era cierto que se afeitaba a sí mismo en una mansión y que, mientras lo hacía, su mayordomo le leía pasajes del Times, pero eso eran solo... circunstancias. Seguía siendo Sam Vimes quien le devolvía la mirada desde el espejo. Mal asunto si algún día veía allí al duque de Ankh. «Duque» era tan solo un trabajo, nada más.
—La mayor parte de las noticias trata del actual... problema enano, señor —dijo Willikins mientras Vimes lidiaba con la peliaguda zona de debajo de la nariz.
Todavía usaba la navaja de afeitar de su abuelo. Otra cosa más que lo anclaba a la realidad. Además, el acero era mucho mejor que el que vendían ahora en las tiendas. Sybil, que tenía un entusiasmo inusual por los artilugios modernos, no paraba de sugerirle que se comprara una de esas nuevas afeitadoras, con un pequeño diablillo mágico dentro provisto de sus propias tijeras que pelaba las barbas en un periquete, pero Vimes se había mantenido firme. Si alguien iba a usar algo afilado cerca de su cara, sería él mismo.
—El valle del Koom, el valle del Koom —le murmuró a su reflejo—. ¿Algo nuevo?
—Nuevo, lo que se dice nuevo, no, señor —dijo Willikins, volviendo a la primera página—. Hay un artículo sobre ese discurso del grag Chafajamones. Dice que luego se produjeron alteraciones del orden público. Varios enanos y trolls resultaron heridos. Destacados miembros de ambas comunidades han hecho un llamamiento a la calma.
Vimes sacudió algo de espuma de la hoja.
—¡Ja! Seguro que sí. Dime, Willikins, ¿de crío te metiste en muchas peleas? ¿Estuviste en una pandilla o algo así?
—Tuve el privilegio de pertenecer a los Rudos de la calle de la Pierna de Pega, señor —respondió el mayordomo.
—¿De verdad? —preguntó Vimes, realmente impresionado—. Eran unos elementos de cuidado, si mal no recuerdo.
—Gracias, señor —dijo Willikins sin alterarse—. Me enorgullece recordar que solía dar bastante más de lo que recibía cuando era preciso dirimir el controvertido asunto de los conflictos territoriales con los jóvenes de la calle de la Soga. Creo recordar que los garfios de estibador eran su arma predilecta.
—¿Y la vuestra...? —preguntó Vimes, muerto de curiosidad.
—Un ala de sombrero con peniques afilados cosidos, señor. Una ayuda indefectible en los momentos difíciles.
—¡Por los dioses, Willikins! Con algo así podías sacarle un ojo a alguien.
—Con el debido cuidado, señor, sí —corroboró Willikins mientras doblaba una toalla con meticulosidad.
Y aquí estás ahora, con tus pantalones de raya y tu chaqueta de mayordomo, lustroso de limpio y de gordo, pensó Vimes, mientras se pasaba la navaja por debajo de las orejas. Y yo soy duque. Las vueltas que da la vida.
—¿Y has oído decir a alguien alguna vez «tengamos una alteración del orden público»? —preguntó.
—Nunca, señor —respondió Willikins, que volvió a coger el diario.
—Yo tampoco. Solo ocurre en los periódicos. —Vimes echó un vistazo al vendaje de su brazo. A él le había alterado bastante, eso sí —. ¿Mencionan que me ocupé personalmente?
—No, señor. Pero sí pone que los aguerridos esfuerzos de la Guardia mantuvieron separadas a las facciones rivales en la calle, señor.
—¿De verdad han usado la palabra «aguerridos»? —preguntó Vimes.
—Sí que lo han hecho, señor.
—Bueno, vale —se conformó Vimes con tono gruñón—. ¿Recogen que dos agentes acabaron en el Hospital Gratuito, uno de ellos herido de bastante gravedad?
—Incomprensiblemente no, señor —contestó el mayordomo.
—Ya. Típico. En fin... sigue.
Willikins carraspeó un carraspeo de mayordomo.
—Tal vez prefiera apartar la navaja antes de lo siguiente, señor. El corte de la última semana me ocasionó problemas con la señora.
Vimes vio suspirar a su reflejo y bajó la cuchilla.
—De acuerdo, Willikins. Cuéntame lo peor.
A sus espaldas se oyó un crujido de papel doblado con profesionalidad.
—El titular de la página tres es: «¿Un agente vampiro para la Guardia?», señor —leyó el mayordomo, y dio un cauteloso paso atrás.
—¡Maldición! ¿Quién se lo ha contado?
—En verdad no le sabría decir, señor. Pone que usted no está a favor de la incorporación de vampiros a la Guardia pero que hoy entrevistará a un recluta. Dicen que existe una acalorada polémica sobre el particular.
—Pasa a la página ocho, haz el favor —dijo Vimes. Tras él, volvió a oírse el crujido del papel—. ¿Y bien? Ahí es donde suelen poner su estúpida viñeta política, ¿no?
—Ha soltado la navaja, ¿verdad, señor? —insistió Willikins.
—¡Sí!
—Quizá tampoco sería mala idea que se alejase de la palangana, señor.
—Hay una que trata de mí, ¿no es así? —preguntó Vimes con tono ominoso.
—Ciertamente la hay, señor. En ella aparece un pequeño vampiro nervioso y, si me permite decirlo, un dibujo bastante agigantado de usted, inclinándose sobre su escritorio con una estaca de madera en la mano derecha. El pie dice: «¿Listo para el ingreso en el cuerpo?», señor, lo cual es un juego de palabras humorístico que hace referencia, por un lado, al cuerpo de policía...
—Sí, creo que lo capto —dijo Vimes, cansino—. ¿Hay alguna posibilidad de que hagas una escapadita y compres el original antes de que Sybil se te adelante? ¡Cada vez que salgo en una caricatura se hace con ella y la cuelga en la biblioteca!
—Es cierto que el señor, hum, Fizz consigue un parecido bastante logrado, señor —reconoció el mayordomo—. Y lamento decir que la señora ya me ha dado instrucciones de que vaya a la redacción del Times de parte de ella.
Vimes gimió.
—Es más, señor —prosiguió Willikins—, la señora deseaba que le recordase que ella y el joven Sam se encontrarán con usted en el estudio de sir Joshua a las once en punto, señor. El cuadro está en una fase importante, según tengo entendido.
—Pero yo...
—Ha sido muy explícita al respecto, señor. Dice que si un comandante de policía no puede tomarse un rato libre, ¿quién puede?

Tal día como hoy en 1802, el pintor Methodia Tunante se despertó por la noche porque de un cajón de su mesilla de noche surgían los sonidos de la guerra.
Otra vez.

Una lucecita iluminaba el sótano, lo que viene a decir que prestaba diferentes texturas a la oscuridad y distinguía la sombra de la sombra más profunda.
Las figuras apenas se intuían. Resultaba del todo imposible, con unos ojos normales, discernir quién hablaba.
—No quiero que nadie comente esto, ¿entendido?
—¿Que no lo comentemos? ¡Está muerto!
—¡Esto es asunto de los enanos! ¡No debe llegar a oídos de la Guardia de la Ciudad! ¡Aquí no pintan nada! ¿Acaso alguien de nosotros los quiere por aquí abajo?
—Bueno, tienen agentes enanos...
—Ja. D'rkza. Demasiado tiempo al sol. Ahora son solo humanos bajitos. ¿Piensan como enanos? Y Vimes escarbará y escarbará y nos vendrá con monsergas sobre esos papeluchos que ellos llaman leyes. ¿Por qué íbamos a permitir semejante intrusión? Además, aquí no hay ningún misterio. Solo puede haber sido un troll, ¿no estáis de acuerdo? Que si estamos de acuerdo, he dicho.
—Eso es lo que ha pasado —dijo una figura. La voz era débil, vieja y, en realidad, dubitativa.
—Cierto, ha sido un troll —confirmó otra voz, casi gemela de la anterior, pero con algo más de confianza.
La pausa siguiente quedó subrayada por el omnipresente sonido de bombeo.
—Solo puede haber sido un troll —sentenció la primera voz—. ¿Y acaso no se dice que detrás de cada crimen encontrarás al troll?

Había una pequeña muchedumbre delante de la Casa de la Guardia de Pseudópolis Yard cuando el comandante Sam Vimes llegó al trabajo. Hasta entonces había sido una bonita y soleada mañana de verano. Seguía siendo soleada, pero ya no tenía nada de bonita.
La muchedumbre llevaba pancartas. «¡¡Fuera chupasangres!!», leyó Vimes, y «¡No a los colmillos!». Los rostros se volvieron hacia él con un aire de desafío enfurruñado y algo temeroso.
Masculló una palabrota en voz baja, pero no inaudible.
Otto Alarido, el iconografista del Times, andaba por allí cerca, con una sombrilla en la mano y expresión abatida. Captó la atención de Vimes y se acercó a él con paso trabajoso.
—¿Qué haces tú aquí, Otto? —preguntó Vimes—. Has venido a sacar imágenes de un disturbio de los buenos, ¿eh?
—Es noticia, comandante —dijo Otto, bajando la vista a sus muy relucientes zapatos.
—¿Quién te dio el chivatazo?
—Yo solo saco las iconogrrafías, comandante —respondió Otto, que alzó la mirada con expresión dolida—. Además, no podrría decírrselo aunque lo supiese, por la Liberrtad de Prrensa.
—¿Libertad para echar aceite a una llama, quieres decir? —inquirió Vimes.
—Es lo que tiene la liberrtad —dijo Otto—. Nadie dijo que fuese agrradable.
—Pero... ¡a ver, si tú también eres un vampiro! —exclamó Vimes, señalando a los manifestantes con una mano—. ¿Es que te gusta lo que se está cociendo?
—No deja de serr noticia, comandante —dijo Otto con docilidad.
Con cara de pocos amigos, Vimes volvió a mirar a la multitud. Eran sobre todo humanos. Había un troll, sí, aunque era probable que se hubiese apuntado por principios generales, solo porque estaba sucediendo algo. Un vampiro necesitaría un taladro de mampostería y mucha paciencia antes de poder buscarle las cosquillas a un troll. Con todo, aquello tenía su lado bueno, si podía llamarse así: aquel pequeño espectáculo desviaba la atención popular del valle del Koom.
—Es curioso que tú no parezcas molestarles, Otto —dijo, calmándose un poco.
—Bueno, yo no trrabajo para il gobierrno —contestó Otto—. No tengo espada y placa. Yo no amenazo. Yo me parrto solo los colmillos trrabajando. Y les hago reírr.
Vimes lo miró fijamente. Nunca lo había pensado, pero sí... El pequeño y nervioso Otto, con su operística capa negra de forro rojo, llena de bolsillos para todos sus pertrechos, con sus zapatos negros relucientes, su impecable peinado con flequillo en pico y, no había que olvidarlo, su ridículo acento que empeoraba o desaparecía según con quién hablase, no resultaba amenazante en absoluto. Parecía cómico, un chiste, un vampiro de opereta. A Vimes nunca se le había ocurrido antes que quizá, solo quizá, los burlados eran los otros. Hazles reír y no tendrán miedo.
Se despidió de Otto con un gesto de la cabeza y pasó adentro, donde la sargento Jovial Culopequeño estaba de pie —sobre una caja— tras el mostrador, demasiado alto, del agente de guardia, con sus flamantes galones relucientes en la manga. Vimes tomó nota mental de hacer algo a propósito de la caja. Varios de los guardias enanos empezaban a tomarse a mal tener que usarla.
—Creo que no sería mala idea apostar a un par de los muchachos fuera, Jovial —dijo—. Nada provocador, solo un pequeño recordatorio a la gente de que somos nosotros quienes mantenemos la paz.
—No creo que nos haga falta, señor Vimes —dijo la enana.
—No me apetece ver en el Times una imagen de la primera recluta vampira de la Guardia asediada por unos manifestantes, cab... sargento —replicó Vimes con severidad.
—Ya me parecía que no, señor —dijo Jovial—. De manera que he pedido a la sargento Angua que fuese a buscarla. Han entrado por la puerta de atrás hace media hora. Le está enseñando el edificio. Creo que andan por abajo, donde las taquillas.
—¿Le has pedido a Angua que la fuese a buscar? —preguntó Vimes, desolado.
—Síseñor —confirmó Jovial con repentina preocupación—. Esto... ¿hay algún problema?
Vimes la miró. Es una buena oficial de turno, pensó. Ojalá tuviese dos más como ella. Y se merecía el ascenso, bien lo sabe el cielo, pero, se recordó a sí mismo, es de Uberwald, ¿no? Debería haber tenido en cuenta el... asuntillo entre ellos y los hombres lobo. A lo mejor es culpa mía. Soy yo quien les dice que un poli es un poli y punto.
—¿Qué? Ah, no —dijo—. Probablemente no.
Una vampira y una mujer lobo en una habitación, pensó, mientras subía la escalera hacia su despacho. Bueno, tendrán que arreglárselas. Y ese es solo el primero de nuestros problemas.
—Y he acompañado al señor Pésimo a la sala de interrogatorios —añadió Jovial a voces desde abajo.
Vimes se detuvo a mitad de la escalera.
—¿Pésimo? —preguntó.
—El inspector del Gobierno, señor —aclaró Jovial—. El que me dijo usted que vendría, ¿recuerda?
Ah, sí, pensó Vimes. El segundo de nuestros problemas.

Era política. Vimes nunca le había pillado el tranquillo a la política, que estaba plagada de trampas para los hombres honestos. Aquella trampa en concreto había saltado la semana anterior, en el despacho de lord Vetinari, en la reunión ordinaria de todos los días...
—Ah, Vimes —dijo su señoría al verlo entrar—. Que detalle que haya venido. ¿Verdad que es un día precioso?
Hasta ahora, pensó Vimes al avistar a los otros dos ocupantes de la habitación.
—¿Quería verme, señor? —dijo, volviéndose de nuevo hacia Vetinari—. Hay una manifestación de la Liga Antidifamación del Silicio en la calle del Agua y tengo un atasco que llega hasta la Menospuerta...
—Estoy seguro de que puede esperar, comandante.
—Sí, señor. Ese es el problema, señor. Eso es lo que está haciendo.
Vetinari respondió con un gesto lánguido con la mano.
—De todas formas, ver carros llenos embotellando las calles, Vimes, es una señal de progreso —declaró.
—Solo en el sentido figurado, señor —dijo Vimes.
—Bueno, en cualquier caso estoy seguro de que sus hombres pueden ocuparse del asunto —zanjó Vetinari, señalando con la cabeza una silla vacía—. Con todos los que tiene hoy en día; menudo gasto. Siéntese, comandante. ¿Conoce al señor John Smith?
El otro hombre de la mesa se sacó la pipa de la boca y dedicó a Vimes una sonrisa de desquiciada afabilidad.
—Creo que nunca nos habíamos vvvisto —dijo mientras tendía una mano. No debería ser posible doblar las uves, pero John Smith lo conseguía.
¿Dar la mano a un vampiro? Ni de coña, pensó Vimes, ni aunque lleve un jersey mal tejido a mano. En lugar de eso hizo un saludo militar.
—Encantado de conocerle, señor —dijo con brío, en posición de firmes.
Aquel jersey era en verdad una prenda espantosa. Tenía un dibujo en zigzag que mareaba, de muchos colores extraños y desafortunados. Parecía algo tejido como regalo por una tía daltónica, el tipo de estorbo que uno no se atreve a tirar por si los basureros se ríen de él y le empiezan a volcar los cubos.
—Vimes, el señor Smith es... —empezó Vetinari.
—El presidente de la Misión en Ankh-Morpork de la Liga de la Templanza de Uberwald —dijo Vimes—. Y creo que la dama que está a su lado es la señora Doreen Winkings, tesorera de la misma. Esto va de meter a un vampiro en la Guardia, ¿verdad, señor? Otra vez.
—Sí, Vimes, va de eso —respondió Vetinari—. Y sí, va de eso otra vez. ¿Nos sentamos o no? ¿Vimes?
No había escapatoria; Vimes lo supo mientras se dejaba caer enfurruñado en una silla. Además esa vez iba a perder. Vetinari lo había acorralado.
Vimes conocía todos los argumentos a favor de la presencia de diferentes especies en la Guardia. Eran buenos argumentos. Algunos de los argumentos en contra eran malos. En la Guardia había trolls, enanos a patadas, una mujer lobo, tres gólems, un Igor y, no había que olvidarlo, el cabo Nobbs,[1] de modo que ¿por qué no un vampiro? Además, la Liga de la Templanza era una realidad. Los vampiros que llevaban el Crespón Negro de la Liga («¡Ni una gota!») también eran una realidad. Cierto que los vampiros que habían jurado dejar la sangre podían volverse un poco estrambóticos, pero eran inteligentes y despiertos y, como tales, un activo potencial para la sociedad. Y la Guardia era el brazo más visible del gobierno de la ciudad. ¿Por qué no dar ejemplo?
Porque, respondió la maltratada pero todavía funcional alma de Vimes, tú odias a los putos vampiros. Déjate de marear la perdiz, de cuentos y de buenas palabras sobre que «la opinión pública no lo consentirá» o «no es el momento apropiado». Tú odias a los putos vampiros y es tu puta Guardia.
Los otros tres lo miraban.
—Señorr Fimes —dijo la señora Winkings—, no podiemos efitarr obserrfarr que no ha contrratado a ninguno de nuestrros miembrros en la Guarrdia todafía...
Di «todavía», haz el favor, pensó Vimes. Sé que puedes. Deja que la vigésimo segunda letra del alfabeto entre en tu vida. Pídele unas cuantas al señor Smith, que va sobrado. En cualquier caso, tengo un nuevo argumento. Es impepinable.
—Señora Winkings —dijo en voz alta—, ningún vampiro ha solicitado ingresar en la Guardia. Es solo que no están mentalmente preparados para el modo de vida de un poli. Y es «comandante Vimes», gracias.
Los ojillos de la señora Winkings se iluminaron de virtuosa malicia.
—Ajá, ¿está diciendo que los fampirros son... estúpidos? —dijo.
—No, señora Winkings, estoy diciendo que son inteligentes. Y ese es el problema, ahí mismo lo tienen. ¿Por qué iba a querer una persona lista dejarse los coj... el pellejo a diario por treinta y ocho dólares al mes más complementos? Los vampiros tienen clase, educación, un von delante del apellido. Tienen cien cosas mejores que hacer que patear las calles como policías. ¿Qué quieren que haga, obligarlos a ingresar en el cuerpo?
—¿No se los invvvestiría como oficiales? —preguntó John Smith. Tenía la cara sudada, y su sonrisa permanente parecía la de un maníaco. Corría el rumor de que el Compromiso se le estaba haciendo muy cuesta arriba.
—No. Todo el mundo empieza en la calle —respondió Vimes. No era del todo cierto, pero la pregunta le había ofendido—. Y en el turno de noche, además. Es un buen adiestramiento. El mejor que hay. Una semana de noches lluviosas con niebla, agua que se te mete por el cuello y ruidos raros en las sombras... bueno, entonces es cuando descubrimos si tenemos un auténtico poli...
Lo supo nada más decirlo. Había caído de cuatro patas. ¡Debían de haber encontrado un candidato!
—¡Carramba, son buenas noticias! —dijo la señora Winkings, recostándose en la silla.
A Vimes le daban ganas de sacudirla y gritar: «¡No eres una vampira, Doreen! Estás casada con uno, cierto, ¡pero para cuando lo convirtieron, resulta inimaginable que hubiese podido querer morderte! ¡Todos los Crespones Negros, los auténticos, intentan ser normales y discretos! Nada de capas con vuelo, nada de chupar sangre y desde luego nada de desgarrar los camisones con aros de las jovencitas! ¡Todo el mundo sabe que John Ni-Un-Pelo-De-Vampiro Smith antes era el conde Vargo Horrilio von Vilinus! ¡Pero ahora fuma en pipa, lleva esos jerséis horrendos, colecciona plátanos y hace maquetas de órganos internos con cerillas porque cree que tener aficiones le hace parecer más humano! Pero ¿tú, Doreen? ¡Tú naciste en la calle Cockbill! ¡Tu madre era lavandera! ¡Nadie te arrancaría jamás el camisón, no sin una grúa! Pero estás tan... tan metida en esto. Es un maldito hobby. ¡Intentas parecer más vampira que los propios vampiros! ¡Por cierto, esos dientes puntiagudos falsos se te mueven cuando hablas!».
—¿Vimes?
—¿Hum? —Cayó en la cuenta de que los otros habían seguido hablando.
—El señor Smith tiene una buena noticia —anunció Vetinari.
—Ciertamente —dijo John Smith con una radiante y enloquecida sonrisa—. Tenemos un recluta para usted, comandante. ¡Un wampiro que quiere trabajar en la Guardia!
—Ni que decirr tiene, la noche no supondrrá ningún prrobliema —añadió Doreen con tono triunfal—. ¡Nosotrros somos la noche!
—¿Intentan decirme que debo...? —empezó Vimes.
Vetinari intervino con rapidez.
—No, no, comandante. Todos respetamos plenamente su independencia como máximo responsable de la Guardia. Está claro que debe contratar a quienquiera que le parezca adecuado. Lo único que pido es que se entreviste al candidato, en aras de la justicia.
Ya, claro, pensó Vimes. Y la política con Uberwald se volverá un poquito más fácil, ¿verdad?, si puedes decir que hasta tienes un Crespón Negro en la Guardia. Y si rechazo a este hombre, tendré que explicar por qué. Y «No me gustan los vampiros y punto» probablemente no bastará.
—Por supuesto —dijo—. Mándenmelo.
—Será «mándenmela» —corrigió lord Vetinari. Bajó la vista a sus papeles—. Salacia Deloresista Amanita Trigestatra Zeldana Malifee... —Se detuvo, pasó varias páginas y dijo—: Creo que podemos saltarnos unos cuantos, pero acaban en «von Humpeding». Tiene cincuenta y un años, pero —añadió con rapidez, antes de que Vimes pudiera aferrarse a aquella revelación— eso no es nada para un vampiro. Ah, y prefiere que la conozcan como Sally a secas.

El vestuario no era lo bastante grande. Ni por asomo. La sargento Angua intentó no inhalar.
Un gran pabellón, eso estaría bien. El aire libre, mejor todavía. Lo que necesitaba era espacio para respirar. Para ser concretos, necesitaba espacio para no respirar vampiro.
¡Maldita Jovial! Pero no había podido negarse, hubiese quedado mal. Lo único que había podido hacer había sido sonreír, apechugar y contener un deseo acuciante de arrancar la garganta a la chica con los dientes.
Debe de saber lo que provoca, pensó. Deben de saber que irradian ese aire de naturalidad y confianza en cualquier compañía, de estar a gusto en cualquier parte y hacer que todos los demás se sientan incómodos y gente de segunda. Madre mía. ¡«Llámame Sally», dice!
—Lo siento —dijo en voz alta, mientras intentaba obligar a los pelos de su nuca a no erizarse—. Aquí abajo el aire está un poco cargado. —Tosió—. En fin, eso es todo. No te preocupes, aquí siempre huele así. Y no te molestes en cerrar tu taquilla, todas las llaves son iguales y de todas formas la mayoría de las puertas se abren si das un golpe al marco en el sitio exacto. No guardes nada valioso dentro, esto está demasiado lleno de polis. Y no te lo tomes muy a pecho cuando alguien te deje dentro agua bendita o una estaca de madera.
—¿Es probable que ocurra? —preguntó Sally.
—Probable, no —respondió Angua—; seguro. Por ejemplo, yo me encontraba collares de perro y galletas con forma de hueso en la mía.
—¿No te quejaste?
—¿Qué? ¡No! ¡No hay que quejarse! —exclamó Angua, deseando poder dejar de inhalar en ese preciso instante. Estaba segura de que ya tenía el pelo hecho un desastre.
—Pero yo creía que la Guardia era...
—Mira, no tiene nada que ver con lo que tú... con lo que somos, ¿vale? —dijo Angua—. Si fueras una enana sería un par de botas de plataforma, una escalerilla o algo por el estilo, aunque eso ya no pasa tan a menudo de un tiempo a esta parte. Básicamente lo intentan con todo el mundo. Es una cosa de polis. Y después observarán para ver qué haces, ¿lo entiendes? A nadie le importa si eres troll, gnomo, zombi o vampira —Mucho, añadió para sus adentros—; pero no dejes que crean que eres una llorona o una chivata. Además, las galletas estaban bastante buenas, para serte sincera... Ah, sí, ¿te han presentado ya a Igor?
—Muchas veces —dijo Sally. Angua se obligó a sonreír. En Uberwald se trataba con Igors a todas horas. Sobre todo si se era un vampiro.
—Al de aquí, me refiero —aclaró.
—No lo creo.
Ah. Bien. Angua por lo general evitaba el laboratorio de Igor, porque los olores que emanaban de él resultaban dolorosamente químicos o espantosa y sugerentemente orgánicos, pero en ese momento los respiraría a bocanadas de mil amores. Se dirigió hacia la puerta a una velocidad ligeramente superior a la que exigía la cortesía y llamó.
Se entreabrió con un chirrido. Cualquier puerta abierta por un Igor chirriaba. Era un truco suyo.
—¿Qué tal, Igor? —saludó Sally con tono jovial—. ¡Choca esos seis!
Angua los dejó charlando. Los Igors eran serviles por naturaleza; los vampiros, por naturaleza, no. Era un emparejamiento ideal. Por lo menos así podría salir a respirar un poco.

Se abrió la puerta.
—El señor Pésimo, señor —dijo Jovial, que después hizo pasar al despacho de Vimes a un hombre no mucho más alto que ella—. Y aquí tiene nuestro ejemplar del Times...
El señor Pésimo era pulcro. A decir verdad, iba más allá de la pulcritud. Era de los que lo plegaban todo bien. Su traje era barato pero estaba muy limpio, sus botitas relucían. Su pelo también resplandecía, más aún que las botas; llevaba la raya en medio y se lo había emplastado tan a conciencia que parecía que se lo hubiese pintado en la cabeza.
Todos los departamentos de la ciudad recibían una inspección de vez en cuando, había dicho Vetinari. No había motivo para pasar por alto a la Guardia, ¿o sí? Se trataba, a fin de cuentas, de un gran lastre para las arcas municipales.
Vimes había señalado que un lastre era un peso inútil.
«Aun así», había dicho Vetinari. Solo «aun así». No podía discutirse con un «aun así».
Y el resultado fue el señor Pésimo, que avanzaba hacia Vimes.
Centelleaba al caminar. A Vimes no se le ocurría otra forma de describirlo. Hasta su último movimiento era... bueno, pulcro. Monedero de medialuna y una cinta para los anteojos, me apuesto lo que sea, pensó.
El señor Pésimo se plegó a sí mismo sobre una silla ante el escritorio de Vimes y abrió los cierres de su maletín con los dos pequeños chasquidos de la perdición. Con cierta pompa, se puso unos anteojos. Llevaban una cinta negra.
—Mi carta de acreditación firmada por lord Vetinari, excelencia —dijo, entregándole un papel.
—Gracias, señor... A. E. Pésimo —replicó Vimes, echando un vistazo a la carta y dejándola a un lado—. ¿Y cómo puedo ayudarle? Es «comandante Vimes» mientras estoy en el trabajo, por cierto.
—Necesitaré un despacho, excelencia. Y revisar todos sus archivos. Como sabe, su señoría me ha encomendado una supervisión completa y un análisis de costo-beneficio de la Guardia, con cualesquiera sugerencias de mejora en todos los aspectos de sus actividades. Su cooperación será bienvenida pero no esencial.
—Sugerencias de mejora, ¿eh? —dijo Vimes con tono dicharachero, mientras a espaldas de A. E. Pésimo la sargento Culopequeño cerraba los ojos empavorecida—. Maravilloso. Siempre he sido famoso por mi talante cooperativo. Ya le he comentado que olvide lo de que soy duque, ¿no?
—Sí, excelencia —respondió A. E. Pésimo, remilgado—. Aun así, es usted el duque de Ankh y resultaría indecoroso que me dirigiera a usted de cualquier otra manera. Me parecería una falta de respeto.
—Ya veo. ¿Y cómo debo dirigirme yo a usted, señor Pésimo? —preguntó Vimes. Con el rabillo del ojo vio que un tablón del suelo del otro lado de la habitación se alzaba de manera casi imperceptible.
—A. E. Pésimo será más que aceptable, excelencia —dijo el inspector.
—¿La A es de...? —preguntó Vimes, apartando la mirada del tablón por un instante.
—Solo A, excelencia —respondió el inspector con paciencia—. A. E. Pésimo.
—¿Quiere decir que no le pusieron nombre, solo iniciales?
—Exacto, excelencia —contestó el hombrecillo.
—¿Cómo le llaman sus amigos?
La expresión de A. E. Pésimo indicó que la frase contenía una premisa que no comprendía, de modo que Vimes sintió una pizca de compasión por él.
—Bueno, la sargento Culopequeño, aquí presente, cuidará de usted —dijo con fingida jovialidad—. Encuéntrele un despacho en alguna parte al señor A. E. Pésimo, sargento, y déjele consultar todo el papeleo que desee. —Todo el posible, pensó Vimes. Entiérralo en papeleo, si eso lo mantiene alejado de mí.
—Gracias, excelencia —dijo A. E. Pésimo—. También necesitaré hablar con varios agentes.
—¿Por qué? —preguntó Vimes.
—Para asegurarme de que mi informe sea exhaustivo, excelencia —explicó el señor A. E. Pésimo con calma.
—Yo puedo contarle cualquier cosa que necesite saber —dijo Vimes.
—Sí, excelencia, pero no es así como funciona una inspección. Debo actuar con total independencia. ¿Quis custodiet ipsos custodes, excelencia?
—Esa me la sé —dijo Vimes—. ¿Quién vigila a los vigilantes? Yo, señor Pésimo.
—Ajá, pero ¿quién le vigila a usted, excelencia? —insistió el inspector con una breve sonrisa.
—De eso también me encargo yo. Todo el rato —dijo Vimes—. Créame.
—Por supuesto, excelencia. Aun así, en este caso debo representar el interés público. Intentaré no molestar.
—Muy considerado por su parte, señor Pésimo —dijo Vimes, tirando la toalla. No sabía que hubiese incordiado tanto a Vetinari últimamente. Aquello parecía uno de sus juegos—. De acuerdo. Disfrute de su estancia, esperemos que breve, entre nosotros. Le ruego que me disculpe, tengo una mañana muy ocupada, con el maldito asunto del valle del Koom y todo eso. ¡Pasa, Fred!
Era un truco que había aprendido de Vetinari. A una visita se le hacía difícil quedarse cuando su sustituto ya se encontraba en la habitación. Además, Fred sudaba mucho cuando hacía tanto calor; era un as de la sudoración. Y en todos aquellos años nunca había descubierto que, cuando uno estaba delante de la puerta del despacho, el largo tablón del suelo se balanceaba ligeramente sobre la viga y se levantaba justo donde Vimes podía verlo.
El tablón volvió a su sitio y la puerta se abrió.
—¡No sé cómo lo hace, señor Vimes! —exclamó risueño el sargento Colon—. ¡Estaba a punto de llamar!
Cuando te hubieras quedado a gusto de pegar la oreja, pensó Vimes. Pese a todo, le complació ver que A. E. Pésimo arrugaba la nariz.
—¿Qué tal, Fred? —dijo—. No, no te preocupes, el señor Pésimo ya se iba. Ya sabe lo que tiene que hacer, sargento Culopequeño. Buenos días, señor Pésimo.
Fred Colon se quitó el casco en cuanto Jovial sacó al inspector del despacho, y se secó la frente.
—Vuelve a hacer calor allí fuera —dijo—. Se nos viene encima una buena tormenta, me da a mí.
—Sí, Fred. ¿Qué es lo que querías, exactamente? —preguntó Vimes, logrando transmitir que, si bien Fred era bienvenido siempre, aquel no era precisamente el mejor momento.
—Esto... algo gordo se cuece en las calles, señor —dijo Fred con vehemencia, con el tono de quien ha memorizado la frase.
Vimes suspiró.
—Fred, ¿quieres decir que pasa algo?
—Sí, señor. Son los enanos, señor. Me refiero a los muchachos de aquí. Ha empeorado. No paran de hacer corrillos. Se mire donde se mire, señor, hay corrilleísmo en marcha. Solo que paran en cuanto se acerca más gente. Hasta los sargentos. Paran y te echan una mirada, señor. Y eso tiene a los trolls de los nervios, como era de esperar.
—No vamos a recrear el valle del Koom en esta comisaria, Fred —dijo Vimes—. Sé que no se habla de otra cosa en la ciudad, ahora que se acerca el aniversario y demás, pero pienso asegurarme de que cualquier agente al que le dé por la recreación histórica en el vestuario se entere de lo que vale un utensilio personal con púas. Estará con el culo en la calle antes de darse cuenta. Encárgate de que todo el mundo lo entienda.
—Síseñor. Pero no le decía de eso, señor. Eso lo sabemos todos —aclaró Fred Colon—. Esto es otra cosa, nueva de hoy. Pinta mal, señor, me da un hormigueo en el cuello. Los enanos saben algo. Algo que no cuentan.
Vimes vaciló. Fred Colon no era el orgullo de la profesión policial. Era lento, cachazudo y poco imaginativo. Pero llevaba tanto tiempo pateando las calles que había dejado surco, y en algún lugar de aquel cabezón tonto había algo muy listo, que olfateaba el viento, oía el runrún y leía los presagios, aunque eso último lo hiciera moviendo los labios.
—Probablemente sea solo que ese condenado Chafajamones ha vuelto a calentarles los cascos, Fred —dijo.
—Les oigo mencionar su nombre en su jerga, sí, señor, pero hay algo más, lo juraría. Quiero decir que parecían de lo más incómodos, señor. Es algo importante, señor, lo noto en los budejos.
Vimes se planteó la admisibilidad de los budejos de Fred Colon como Prueba A. No era algo que uno quisiera sacar a relucir en un tribunal, pero la corazonada de un viejo monstruo callejero como Fred significaba mucho, de poli a poli.
—¿Dónde está Zanahoria? —preguntó.
—Tiene libre, señor. Hizo turno de tarde y turno de mañana allá en la calle de la Mina de Melaza. Todo el mundo está haciendo turnos dobles, señor —añadió Fred Colon con tono de reproche.
—Lo siento, Fred, ya sabes cómo es esto. Mira, lo pondré con el tema cuando entre de servicio. Es un enano, le llegará el rumor.
—Creo que podría ser un poquitín demasiado alto para oír este rumor, señor —dijo Colon con un extraño tono de voz.
Vimes ladeó la cabeza.
—¿Qué te hace decir eso, Fred?
Colon meneó la cabeza.
—Solo, un presentimiento, señor —dijo, para después añadir, con una voz teñida de nostalgia y desespero—: Era mejor cuando estábamos solo usted y yo y Nobby y el joven Zanahoria, ¿eh? Todos sabíamos quién era quién en los viejos tiempos. Sabíamos lo que pensaba cada uno...
—Sí, pensábamos: «Ojalá tuviéramos superioridad numérica por una vez», Fred —dijo Vimes—. Mira, sé que esto nos lleva a todos de cabeza, ¿vale? Pero necesito que los veteranos tiréis del carro, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece tu nuevo despacho?
Colon se animó.
—Muy bonito, señor. Es una pena lo de la puerta, claro.
Encontrar un nicho para Fred Colon había sido un problema. A primera vista era un hombre que bien podría, al caer por un precipicio, tener que pararse a pedir indicaciones de camino al suelo. Había que conocer a Fred Colon, y los nuevos no lo conocían. Solo veían a un gordo cobarde y estúpido, lo cual, a decir verdad, se ajustaba bastante a la realidad. Pero no era toda la realidad.
Fred había mirado a la jubilación a la cara y no había querido saber nada de ella. Vimes había sorteado el problema asignándole el puesto de encargado del calabozo, para regocijo generalizado,[2] y dándole un despacho al otro lado de la calle, en la Escuela de Adiestramiento de la Guardia, que era mucho más conocida, y probablemente siempre lo sería, como la vieja fábrica de limonada. Vimes había añadido, de paso, el cargo de Oficial de Enlace de la Guardia, porque sonaba bien y nadie sabía lo que significaba. También le había entregado al cabo Nobbs, que era otro dinosaurio incómodo para la Guardia moderna.
Lo bueno era que estaba funcionando. Nobby y Colon poseían un conocimiento de la ciudad a pie de calle que no tenía mucho que envidiar al del propio Vimes. Deambulaban, en apariencia sin rumbo y del todo inofensivos, observando y prestando atención al equivalente urbano de los tambores de la jungla. Y a veces los tambores iban a ellos. En un tiempo, el pequeño y sofocante despacho de Fred había sido el lugar donde unas señoritas con los brazos al aire mezclaban grandes cantidades de zarzaparrilla, lava de frambuesa y gaseosa de jengibre. Ahora la tetera estaba siempre en el fogón y por allí se pasaban todos sus viejos camaradas, los ex agentes de la Guardia y ex convictos —en ocasiones el mismo individuo—, y Vimes firmaba de mil amores la factura de los donuts que consumían cuando se dejaban caer para perder de vista a sus esposas. Valía la pena. Los viejos polis mantenían los ojos abiertos y cotilleaban como lavanderas.
En teoría, el único problema que quedaba en la vida de Fred era su puerta.
—El Gremio de Historiadores dice que debemos conservar cuanto sea posible de la vieja fábrica, Fred —le recordó Vimes.
—Ya lo sé, señor, pero... en fin, ¿«Sala de Espesado», señor? Parece mentira.
—Pero es una buena placa de latón, Fred —arguyo Vimes—. Tengo entendido que era una parte crucial del proceso de elaboración. Es un dato histórico importante. Podrías taparla con un trozo de papel.
—Ya lo hacemos, señor, pero los muchachos lo quitan y se ríen.
Vimes suspiró.
—Arréglalo, Fred. Si un viejo sargento no puede arreglar ese tipo de cosas, el mundo se ha convertido en un sitio muy raro. ¿Eso es todo?
—Bueno, sí, señor, la verdad. Pero...
—Venga, Fred. Va a ser un día ajetreado.
—¿Ha oído hablar de don Brillo, señor?
—¿Se usa para limpiar las superficies rebeldes? —dijo Vimes.
—Esto... ¿cómo, señor? —dijo Fred. Nadie ponía cara de desconcierto mejor que Fred Colon. Vimes se avergonzó de sí mismo.
—Lo siento, Fred. No, no he oído hablar de don Brillo. ¿Por qué?
—Oh... por nada, en realidad. «¡Don Brillo, él Diamante!». Lo he visto bastante por las paredes últimamente. Grafiti troll, ya sabe, grabado a fondo. Parece que está causando un zumbido entre su gente. ¿Algo importante, igual?
Vimes asintió. Ay de quien no hiciese caso de lo escrito en las paredes. A veces era la manera que tenía la ciudad de comunicar, si no lo que bullía en su agitada mente, por lo menos lo que habitaba en su chirriante corazón.
—Vale, tú sigue atento, Fred. Confío en ti para que ese zumbido no saque aguijón —dijo Vimes, con una dosis adicional de jovialidad para levantar el ánimo de Colon—. Y ahora tengo que ver a nuestra vampira.
—Mucha suerte, Sam. Creo que va a ser un día largo.
Sam, pensó Vimes mientras el viejo sargento salía. Los dioses saben que se lo ha ganado, pero solo me llama Sam cuando está realmente preocupado. En fin, todos lo estamos.
Estamos esperando a que suene la primera campana.
Vimes desdobló el ejemplar del Times que Jovial había dejado en su mesa. Siempre lo leía en el trabajo, para enterarse de las noticias que Willikins había considerado una lectura poco segura mientras se afeitaba.
Valle del Koom, valle del Koom. Vimes sacudió el periódico y vio el valle del Koom por todas partes. El puto, puto valle del Koom. Que los dioses maldijeran aquel sitio de los demonios, aunque saltaba a la vista que ya lo habían hecho: lo habían maldecido y luego olvidado. Visto de cerca era como cualquier otro páramo rocoso de las montañas. En teoría se encontraba muy lejos, pero últimamente parecía estar acercándose una barbaridad. El valle del Koom en realidad no era un sitio, ya no. Era un estado mental.
Ateniéndose a los hechos desnudos, era donde los enanos habían tendido una emboscada a los trolls y/o los trolls habían tendido una emboscada a los enanos, un día infame bajo unas estrellas crueles. Sí, llevaban peleándose desde la Creación, que Vimes supiera, pero en la batalla del valle del Koom aquel odio mutuo se volvió, por así decirlo, Oficial, y como tal había desarrollado una especie de geografía móvil. El valle del Koom estaba allá donde un enano luchaba contra un troll; aunque fuese una riña a puñetazos en el bar, era el valle del Koom. Formaba parte de la mitología de ambas razas, era un grito de guerra, el motivo ancestral por el que no podía confiarse en esos cabrones bajitos y barbudos/grandes y pedregosos.
Habían existido muchos valles del Koom desde aquel primero. La guerra entre enanos y trolls era una batalla de fuerzas naturales, como la guerra entre el viento y las olas. Tenía su propia inercia.
El sábado era el Día del Valle del Koom y Ankh-Morpork estaba llena de trolls y de enanos, y ¿sabes qué? Cuanto más se alejaban los trolls y los enanos de las montañas, más importaba aquel puto, puto valle del Koom. Los desfiles estaban bien; la Guardia había aprendido a mantenerlos separados, y en cualquier caso se organizaban por la mañana, cuando todo el mundo aún estaba mayoritariamente sobrio. Sin embargo, cuando los bares de enanos y trolls se vaciaban por la noche, el infierno salía de ronda y arremangado.
En los viejos y malos tiempos, la Guardia habría encontrado algo que hacer en otra parte, para luego aparecer solo cuando todo el mal genio se hubiese desahogado. Después habrían sacado el carro de remolones y detenido a todo troll y enano demasiado borracho, aturdido o muerto para moverse. Era sencillo.
Aquello era entonces. Ahora había demasiados enanos y trolls —no, corrección mental, la ciudad se había visto enriquecida por unas comunidades vibrantes y crecientes de enanos y trolls— y había más... sí, llamémoslo veneno, en el aire. Demasiada política rancia, demasiados reproches transmitidos de generación en generación. Demasiada bebida, también.
Y entonces, justo cuando uno creía que no podía ser peor, aparecían el grag Chafajamones y su pandilla. Enanos profundos, los llamaban, enanos tan fundamentales como el lecho de roca. Se habían presentado hacía un mes, se habían instalado en una casa de la calle Melaza y habían contratado a unos cuantos chicos de la ciudad para abrir los sótanos. Eran grags. Vimes conocía lo justo de lengua enana para saber que grag significaba «afamado maestro del saber enano». Chafajamones, sin embargo, había dominado ese saber muy a su manera particular. Predicaba la superioridad del enano sobre el troll, y que el deber de todo enano era seguir los pasos de sus antepasados y borrar al pueblo troll de la faz del mundo. Estaba escrito en algún libro sagrado, al parecer, lo que lo hacía aceptable y, probablemente, obligatorio.
Los enanos jóvenes le escuchaban porque hablaba de historia, destino y demás palabrería que siempre se sacaba a colación para dar lustre a las matanzas. Era un discurso que se subía a la cabeza, solo que el cerebro no participaba en el asunto. Los idiotas malignos como él eran el motivo de que últimamente se viera a los enanos paseándose no solo con el hacha de guerra «cultural», sino también con cotas de malla de cuerpo entero, cadenas, mazas de armas, espadas anchas... todo el aparato estúpido y chulesco que se conocía como «clang».
Los trolls también escuchaban. Se veía más liquen, más grafitis de clan, más relieves corporales y garrotes muchísimo más grandes arrastrados de un lado a otro. No siempre había sido así. Las relaciones se habían relajado mucho en los últimos diez años, más o menos. Los enanos y los trolls, en cuanto razas, nunca serían uña y carne, pero el vaivén de la ciudad los juntaba y a Vimes le había parecido que conseguían entenderse sin nada más que rasguños superficiales.
Ahora el crisol volvía a estar lleno de grumos.
Que los dioses maldijeran a Chafajamones. Vimes ardía en deseos de arrestarlo. Técnicamente no estaba haciendo nada malo, pero eso no era obstáculo para un poli que supiera lo que se hacía. Sin duda alguna podría trincarlo por Comportamiento Susceptible de Causar Una Ruptura de la Paz. Vetinari se había mostrado en contra, sin embargo. Según él solo conseguiría inflamar la situación, pero ¿cuánto podía empeorar?
Vimes cerró los ojos y recordó aquella figura menuda, vestida con prendas de grueso cuero negro y encapuchada para no cometer el delito de ver la luz del sol. Una figura menuda, pero llena de grandes palabras. Hizo memoria:
«Cuidado con el troll. No confiéis en él. Echadlo de vuestra puerta. No es nada, un mero accidente de fuerzas, no escrito, impuro, el eco pálido, celoso y mineral de las criaturas vivas y pensantes. En su cabeza, una roca; en su corazón, una piedra. No construye, no ahonda, no siembra ni recoge. Su nascencia fue un acto de robo y robar es lo que hace allá adonde arrastra su garrote. Cuando no está robando, planea robar. El único propósito de su miserable vida es su fin, que libera a la desdichada roca de la carga, demasiado pesada, del pensamiento. Lo digo con pena. Matar al troll no es un asesinato. En el peor de los casos, es un acto de caridad».
Había sido más o menos a esa altura cuando la muchedumbre había irrumpido en el salón.
Eso era cómo podía empeorar. Vimes parpadeó y volvió a centrarse en el periódico, buscando en esa ocasión cualquier cosa que osara sugerir que los habitantes de Ankh-Morpork todavía vivían en el mundo real...
—¡Maldición! —Se levantó y bajó corriendo por la escalera hasta el mostrador de Jovial, que prácticamente se encogió ante su estruendosa llegada.
—¿Sabíamos esto? —preguntó a voces mientras extendía el periódico con un golpe seco sobre el libro de incidencias.
—¿Saber qué, señor? —preguntó Jovial.
Vimes golpeó con el dedo un artículo corto ilustrado de la página cuatro.
—¿Lo ves? —gruñó—. ¡Pues no ha sacado un sello del valle del Koom ese idiota cerebro de guisante de la Oficina de Correos!
La enana repasó el artículo con nerviosismo.
—Bueno... dos sellos, señor —dijo.
Vimes leyó con más atención. No había captado muchos detalles antes de que se alzara la niebla roja. Ah, sí, dos sellos. Eran casi idénticos. En los dos salía el valle del Koom, una región rocosa cercada de montañas. En los dos se veía la batalla. Sin embargo, en uno las pequeñas figuras de los trolls perseguían a los enanos de derecha a izquierda, mientras que en el otro eran los enanos quienes acosaban a los trolls de izquierda a derecha. El valle del Koom, donde los trolls tendieron una emboscada a los enanos y los enanos se la tendieron a los trolls. Vimes gimió. Escoja su propia historia estúpida, una ganga por solo diez peniques, ideal para coleccionistas.
—Sello Conmemorativo del Valle del Koom —leyó—. ¡Pero si no queremos que lo recuerden! ¡Queremos que lo olviden!
—Solo son sellos, señor —dijo Jovial—. Quiero decir que no hay ninguna ley contra los sellos...
—¡Debería haber una contra ser un puto imbécil!
—¡Si la hubiera, señor, tendríamos que hacer horas extras todos los días! —dijo Jovial con una sonrisilla.
Vimes se relajó un poco.
—Vaya, y nadie daría abasto de construir celdas. ¿Te acuerdas del sello con olor a col de la semana pasada? «Envíe a sus hijos expatriados el familiar aroma del hogar.» ¡Lo que hacían era prenderse fuego si juntabas demasiados!
—Todavía no he podido quitarme el olor de la ropa, señor.
—Hay gente que vive a cien kilómetros que tampoco ha podido, me parece. ¿Qué hicimos con ellos al final?
—Los metí en el armario de pruebas número cuatro y dejé la llave puesta en la cerradura.
—Pero Nobby Nobbs siempre roba cualquier cosa que... —empezó Vimes.
—¡Exacto, señor! —dijo Jovial con alegría—. Hace semanas que no los veo.
Se oyó un estrépito en la dirección de la cantina, seguido de gritos. Una parte de Vimes, quizá la misma que esperaba esa primera campanada, lo impulsó hasta el otro lado de la oficina y pasillo abajo hasta la puerta de la cantina, a una velocidad que dejó remolinos de polvo en el suelo.
Lo que se encontró fue un retablo en varias tonalidades de culpa. Habían volcado una de las mesas apoyadas sobre caballetes. Había comida y cubiertos metálicos baratos tirados por el suelo. A un lado del estropicio estaba el agente troll Mica, al que sujetaban entre los agentes trolls Bluejohn y Esquisto; al otro se encontraba el agente enano Escudorroto, levantado en vilo en ese momento por el probablemente humano cabo Nobbs y el indiscutiblemente humano agente Abadejo.
También había guardias en torno a las demás mesas, todos sorprendidos en el acto de levantarse. En el silencio, audible solo para las afinadas orejas de quien lo buscara, flotaba el sonido de algunas manos que se detenían a unos centímetros del arma favorita de su dueño y bajaban a los costados muy poco a poco.
—De acuerdo —dijo Vimes, en el eco del vacío—. ¿Quién va a ser el primero en contarme una bola enorme? ¿Cabo Nobbs?
—Bueno, señor Vimes —respondió Nobby Nobbs, bajando al suelo al enmudecido Escudorroto—... esto... aquí Escudorroto... ha cogido la... hum, sí, ha cogido la taza de Mica por error, digamos... y... todos nos hemos dado cuenta y hemos saltado, sí... —Nobby aceleró, tras superar con éxito las trolas más escarpadas—... y por eso la mesa está en el suelo... porque... —Y en este punto el rostro de Nobby adoptó una expresión de virtuosa imbecilidad que daba auténtico miedo de ver—. Porque se habría hecho mucho daño si hubiese echado un trago de café troll, señor.
Vimes suspiró en su fuero interno. Dentro de lo que eran las excusas estúpidas y lamentables, aquella no era mala del todo. Para empezar tenía la virtud de ser completamente increíble. Ningún enano cogería ni por asomo una taza de espresso troll, que era un brebaje químico fundido con óxido espolvoreado por encima. Todo el mundo lo sabía, como todo el mundo sabía que Vimes podía ver que Escudorroto sostenía un hacha sobre su cabeza y que el agente Bluejohn seguía petrificado en el acto de arrancarle a Mica un garrote de las manos. Asimismo, todo el mundo sabía que Vimes estaba de humor para despedir al primer condenado imbécil que metiese la pata y, probablemente, a cualquiera que tuviera cerca.
—¿Eso ha pasado, eh? —dijo Vimes—. ¿Entonces no ha sido, como podría pensarse, que alguien haya hecho un comentario desagradable sobre un compañero y otros de su raza, quizá? ¿Un poquito más de estupidez que añadir al desparrame de estupideces que flota por las calles ahora mismo?
—Huy, para nada, señor —dijo Nobby—. Solo ha sido una de esas... cosas que pasan.
—Casi un accidente de los feos, ¿eh? —preguntó Vimes.
—¡Síseñor!
—Bueno, no queremos ningún accidente de los feos, ¿verdad, Nobby?
—¡Noseñor!
—Ninguno queremos accidentes de los feos, espero —prosiguió Vimes, mirando en torno al comedor. Algunos de los guardias, constató con torva satisfacción, sudaban por el esfuerzo de no moverse—. Y mira que es fácil tenerlos, cuando uno no está a lo que tiene que estar en el trabajo. ¿Entendido?
Se oyó un murmullo general.
—¡No os oigo!
En esa ocasión hubo audibles variaciones sobre el tema del «¡Síseñor!».
—Vale —dijo Vimes bruscamente—. Y ahora salid ahí fuera y mantened la paz, ¡porque si algo está claro es que no lo haréis aquí dentro!
Lanzó una mirada furibunda especial a los agentes Escudorroto y Mica, y volvió a grandes zancadas a la oficina principal, donde casi chocó con la sargento Angua.
—Lo siento, señor, había salido a buscar... —empezó Angua.
—Lo he arreglado, no te preocupes —dijo Vimes—. Pero ha ido de un pelo.
—Varios de los enanos están nerviosos de verdad, señor. Lo huelo —dijo Angua.
—Tú y Fred Colon —dijo Vimes.
—No creo que sea solo lo de Chafajamones, señor. Es algo... de enanos.
—Bueno, no puedo sacárselo a golpes. Y justo cuando el día no podía empeorar más, tengo que entrevistar a una maldita vampira.
Demasiado tarde, Vimes captó la expresión urgente en los ojos de Angua.
—Ajá... creo que debe de referirse a mí —dijo una vocecilla a su espalda.

Fred Colon y Nobby Nobbs, a los que habían arrancado de su prolongada pausa para la merienda, procedían con parsimonia Vía Ancha arriba, por airear un poco el viejo uniforme. Entre una cosa y otra, probablemente era buena idea no volver al Yard durante un rato.
Caminaban como hombres que tuvieran todo el día. En realidad, tenían todo el día. Habían elegido esa calle en concreto porque era bulliciosa y amplia y porque no se veía a muchos trolls y enanos en esa parte de la ciudad. El razonamiento era impecable: en muchas zonas, en esos momentos, había enanos o trolls paseando en grupo o, alternativamente, manteniéndose quietos en grupo por si algunos de esos mamones paseantes intentaba alguna de las suyas en su barrio. Hacía semanas que se producían pequeños encontronazos. En esas zonas, razonaban Nobby y Fred, la paz brillaba por su ausencia, por lo que mantener la poca que quedaba era malgastar esfuerzos, ¿o no? Nadie intentaría mantener ovejas en un sitio donde los lobos se las comían a todas, ¿verdad? Caía por su propio peso: sería una tontería. En cambio, en las avenidas grandes como la Vía Ancha había un montón de paz que, a todas luces, necesitaba que la mantuvieran. El sentido común les indicaba que estaban en lo cierto. Estaba más claro que el agua, sobre todo que el agua de Ankh-Morpork.
—Mal asunto —comentó Colon, mientras paseaban—. Nunca había visto así a los enanos.
—Siempre se lía justo antes del Día del Valle del Koom, sargento —observó Nobby.
—Ya, pero Chafajamones los ha encendido a base de bien, eso está claro. —Colon se quitó el casco y se secó la frente—. He hablado a Sam de mis budejos y se ha quedado impresionado.
—Bueno, no me extraña —dijo Nobby—. Impresionarían al más pintado.
Colon se dio unos golpecitos en la nariz.
—Se avecina una tormenta, Nobby.
—No hay ni una nube en el cielo, sargento —observó Nobby.
—Era una manera de hablar, Nobby, una manera de hablar. —Colon suspiró y miró de reojo a su amigo. Cuando prosiguió, fue con el tono vacilante de quien tiene algo que le ronda por la cabeza—. Hablando de todo un poco, Nobby, había otro asunto que quería comentar contigo tetaté, de hombre a..., —se apreció solo una levísima vacilación— hombre.
—¿Sí, sargento?
—Ya sabes, Nobby, que siempre me he tomado un interés personal en tu bienestar moral, visto que no tienes padre que te lleve por el buen camino... —consiguió articular Colon.
—Es verdad, sargento. Si no es por eso me hubiese descarriado lo suyo —dijo Nobby con tono virtuoso.
—Bueno, recordarás que el otro día me hablabas de esa chica con la que sales, cómo se llamaba, a ver...
—¿Tawneee, sargento?
—Esa misma. La que me dijiste que trabaja en un club, ¿no?
—Exacto. ¿Hay algún problema, sargento? —preguntó Nobby con desasosiego.
—No, yo no diría eso. Pero el día que tenías libre la semana pasada, al agente Jolson y a mí nos llamaron del Club Conejito Rosa, Nobby. ¿Sabes cuál te digo? ¿Ese que hacen bailes en la barra y con un poste y cosas por el estilo? ¿Y sabes la vieja señora Paladas que vive en Nuevos Remendones?
—¿La de los dientes de madera, sargento?
—Esa misma, Nobby —confirmó Colon con tono magistral—. Es la que les limpia el local. Y parece ser que, cuando entró a trabajar a las ocho en punto de la mañana a eme, sin nadie más por allí, Nobby, en fin, no sé muy bien cómo decirlo, pero por lo visto se le metió entre ceja y ceja echarse un bailecillo en el poste.
Compartieron un momento de silencio mientras Nobby proyectaba esa imagen en el cine de su imaginación y relegaba a toda prisa buena parte de ella al suelo de la sala de montaje.
—¡Pero si debe de tener setenta y cinco años, sargento! —exclamó, con la mirada perdida y fascinado por el horror.
—La chica tiene derecho a soñar, Nobby, como cualquiera. Por supuesto, olvidó que no era tan ágil como antes, y además se le enredó el pie en el refajo y le entró el pánico cuando le cayó el vestido por encima de la cabeza. Estaba hecha un desastre cuando entró el encargado, porque llevaba tres horas boca abajo y con la dentadura en el suelo. Además no quería soltar el poste. No era una imagen bonita, supongo que no tengo que hacerte un dibujo. Al final, Tesoro Jolson tuvo que arrancar el poste del suelo y del techo y la sacamos deslizándola. Esa chica tiene los músculos de un troll, Nobby, te lo juro. Y entonces, Nobby, cuando la estábamos reanimando entre bastidores, se nos acerca una señorita vestida con dos lentejuelas y un cordón de bota ¡y nos dice que es amiga tuya! ¡No sabía dónde meterme!
—Se supone que no debe meterse en ninguna parte, sargento. Por esas cosas lo pueden echar del local —dijo Nobby.
—¡No me avisaste de que era bailarina exótica, Nobby! —gimió Fred.
—No lo diga con ese tono, sargento. —Nobby parecía algo herido—. Son tiempos modernos. Y Tawneee tiene mucha clase, ¿sabe? Hasta lleva su propio poste. Nada de tejemanejes.
—Pero es que... ¡Enseña su cuerpo de modos libidinosos, Nobby! Baila por ahí sin blusa y casi sin enaguas. ¿Te parece modo de comportarse?
Nobby sopesó aquel profundo dilema metafísico desde diversos ángulos.
—Em... ¿sí? —aventuró.
—Además, pensaba que aún salías con Verity Empujacarrito. Su puesto de marisco es la mar de apañado —observó Colon, con tono de abogado defensor.
—Sí, la Pez Martillo es maja si la pillas en un día bueno, sargento —reconoció Nobby.
—¿Te refieres a los días en los que no te manda a la mierda y te persigue por la calle tirándote cangrejos?
—Exactamente esos, sargento. Pero buenos o malos, no hay manera de librarse del olor a pescado. Además, tiene los ojos demasiado separados. Vamos, que cuesta mantener una relación con una chica que no te ve si estás justo delante de ella.
—¡Tampoco creo que Tawneee pueda verte si estás muy cerca! —estalló Colon—. Mide casi metro ochenta y tiene un busto que... Bueno, es una chica grande, Nobby.
Fred Colon estaba perdido. ¿Nobby Nobbs y una bailarina con una gran mata de pelo, una gran sonrisa y... grandecidad en general? ¡Mira este retrato, y ahora este otro! Era para volverse loco, de verdad que sí.
Se afanó por seguir hablando.
—¡Nobby, me dijo que ha sido Miss Mayo en el desplegable central de Chicas, risas y ligas! ¡Vamos, quiero decir que...!
—Eso, ¿qué quiere decir, sargento? Además, no solo fue Miss Mayo, también fue la primera semana de junio —señaló Nobby—. Si no, no cabía.
—Hum, bueno, te pregunto —farfulló Fred—: ¿una chica que enseña su cuerpo por dinero es la esposa adecuada para un policía? ¡Plantéate esa pregunta!
Por segunda vez en cinco minutos, lo que pasaba por ser la cara de Nobby se arrugó en profunda concentración.
—¿Es una pregunta trampa, sargento? —dijo por fin—. Porque sé de buena tinta que Abadejo tiene ese retrato clavado en la taquilla y, cada vez que la abre, dice: «Haaala, menud...».
—Además, ¿cómo la conociste? —interrumpió Colon a toda prisa.
—¿Qué? Ah, nuestros ojos se encontraron cuando le enganché un pagaré en el liguero, sargento —explicó Nobby con alegría.
—Y... ¿ella no se acababa de dar un golpe en la cabeza, ni nada?
—No creo, sargento.
—¿No está... enferma, verdad? —preguntó Fred, por explorar todas las posibilidades.
—¡No, sargento!
—¿Estás seguro?
—Dice que a lo mejor somos dos mitades de la misma alma, sargento —comentó Nobby ensoñado.
Colon se detuvo con un pie alzado por encima del pavimento. Tenía la mirada perdida y movía los labios.
—¿Sargento? —preguntó Nobby, desconcertado.
—Sí... sí... —musitó Colon, más o menos para sus adentros—. Sí, me hago una idea. No hay lo mismo en cada mitad, claro. Como... tamizadas...
El pie tocó el suelo.
—¡Oigan!
Fue más un balido que un grito, y procedía de la puerta del Real Museo de Arte. Una figura alta y delgada hacía señas a los guardias, que se acercaron con paso tranquilo.
—¿Síseñor? —dijo Colon, llevando una mano al casco.
—Agenteah, ¡hemos sido víctimas de un vil latrocineoah!
—¿Villa Tocino? —dijo Nobby.
—Cuánto lo siento, señor —dijo Colon, que posó una mano de advertencia en el hombro del cabo—. ¿Se han llevado algo?
—Seah. Creoah que por essso lo he llamado latrocineoah, ¿no less pareceah? —dijo el hombre. Tenía la actitud de un pollo con angustias, pero Fred Colon estaba impresionado. Era tan finolis que apenas se entendía lo que decía. Más que hablar, emitía un bostezo modulado—. Soy sir Reynold Pespuntes, consservador del museoah, y esstaba dando un passeoah por la Galería Largaaa cuando... oh, fatalidad, ¡nos han despojadoah del Tunante!
El hombre contempló dos rostros inexpresivos.
—¿Methodia Tunante? —apuntó—. ¿La batalla del Valle del Koom? ¡Ess una obra de arteah valiosíssima!
Colon se subió la cintura del pantalón.
—Ah —dijo—. Eso es grave. Será mejor que echemos un vistazo al cuadro. Bueno... Me refiero al emplazamiento donde estaba situacionado.
—Seah, seah, por supuestíssimoah —dijo sir Reynold—. Tengan la bondad de acompañarmeah. Entiendo que la Guardieah moderna puede descubrir muchíssimo con solo examinar el lugar donde sse encontraba un objetoah, ¿no es ciertooo?
—¿Como por ejemplo que ya no está? —dijo Nobby—. Oh, seah. Eso se nos da de maravilla.
—Hum... bien —replicó sir Reynold—. Acompáñenme.
Los guardias lo siguieron. Ya habían estado antes en el museo, por supuesto, lo mismo que la mayoría de sus conciudadanos, los días en que no se presentaba ningún entretenimiento mejor. Bajo los auspicios de lord Vetinari había ofrecido menos exposiciones modernas, ya que su señoría tenía Opiniones, pero un paseíto entre los tapices antiguos y los cuadros más bien parduzcos y polvorientos proporcionaba una manera agradable de echar la tarde. Además, siempre estaba bien contemplar esas pinturas de mujeres grandes y rosadas sin ropa. Nobby tenía un problema.
—Oiga, sargento, ¿de qué habla este tipo? —susurró—. A mí me parece como si bostezara todo el tiempo. ¿Quién ha despiojado a un tunante?
—Despojado, Nobby. Tiene una manera muy fina de hablar, eso es lo que pasa.
—¡Casi no lo entiendo!
—Eso demuestra que es fino, Nobby. No serviría de nada si la gente como tú pudiera entenderlo, ¿verdad?
—Bien visto, sargento —reconoció Nobby—. No lo había pensado.
—¿Han visto que no estaba esta mañana, señor? —preguntó Colon, mientras seguían al conservador hasta una galería aún llena de escalerillas y fundas para el polvo.
—¡Seah, exactoah!
—De manera que lo robaron ayer por la noche.
Sir Reynold vaciló.
—Hum... no necessariamenteah, me temo. Hemos esstado de reformas en la Galería Largaaa. El cuadro era demasiado grande para moverloah, por supuessto, así que lo tuvimos que cubriiir con gruesas fundass durante un mes. Pero cuando las hemos retiradoah esta mañana, ¡solo esstaba el marco! ¡Observen!
El Tunante ocupaba —o, mejor dicho, había ocupado— un marco de unos tres metros de altura por quince de longitud que, como tal, se acercaba mucho a ser una obra de arte por derecho propio. Seguía allí, enmarcando solo una extensión irregular y polvorienta de yeso.
—Supongo que a estas alturass lo tendrá algún coleccionista privado riquíssimoah —gimió sir Reynold—. Pero ¿cómo piensa mantenerloah en secreto? ¡Ese óleoah es uno de los cuadross más conocidos del mundooo! ¡Cualquier perssona civilizada lo reconocería en el acto!
—¿Qué aspecto tenía? —preguntó Fred Colon.
Sir Reynold realizó la rebaja de expectativas que era la respuesta habitual a cualquier conversación con la flor y nata de las fuerzas del orden de Ankh-Morpork.
—Probablementeah pueda encontrarles una copiaeah —dijo con un hilo de voz—. ¡Pero el original mide quince metross! ¿Es que nunca lo han visto?
—Bueno, yo recuerdo que me trajeron a verlo de pequeño, pero es un poco largo, la verdad. Vamos, que en realidad no puede verse. Para cuando llegas a una punta ya te has olvidado de lo que pasaba más atrás, por así decirlo.
—Ayyy, por desgracia tengoah que darle la razón, sargento —dijo sir Reynold—. Precissamente lo que me saca de quicioah es que el propósito de esta reforma era construir una sala circular esspecial para exponer el Tunante. La ideaaa del autor era que el espectador quedase rodeado por completoah por el mural y se sintiera en el missmo meollo de la acción, por así decirloah. ¡Esstaría en pleno valle del Koom! Él lo llamaba arte panosseópico. Que me digan lo que quieran del interés actual, pero todos esos visitantes de máss hubieran hecho posibleah exhibir el cuadro como creemos que él pretendía que se exhibieraeah. ¡Y ahora esto!
—Si pensaban moverlo, ¿por qué no lo descolgaron y lo guardaron bien recogidito en alguna parte, señor?
—¿Quiere decir enrollarlo? —preguntó sir Reynold, horrorizado—. Eso podría causar muchíssimos desperfectos. ¡Huy, qué espantoah! No, teníamoss programado un ejercicio planificado cuidadosíssimamente para la semana que vieneah, que ejecutaríamos con ssuma diligencia. —Se estremeció—, Cuando piensooo en que alguien lo arrancó del marco como si tal cosa me ssiento desfallecer...
—¡Epa, esso debe de ser una pista, sargento! —exclamó Nobby, que había retomado su actividad habitual de deambular toqueteando cosas para ver si eran valiosas—. ¡Mire, alguien ha tirado aquí cantidad de basura apestosa!
Su vagar lo había llevado junto a un pedestal sobre el que, en efecto, parecía elevarse un montón de trapos.
—¡No toque esso, por favor! —dijo sir Reynold mientras se le acercaba a toda prisa—. ¡Esto es No me hables de los lunes! ¡Se trata de la obraaa más polémicaaa de Daniellarina Mohína! ¿No ha movido nada, verdad? —añadió con nerviosismo—. ¡Su valor es literalmente incalculableah, y la artissta tiene muy malas pulgas!
—Solo es un montón de basura vieja —protestó Nobby, mientras retrocedía.
—El arte ess más grande que la sumaaa de sus meros componentes mecánicos, caboah —dijo el conservador—. Sin duda ussted no diría que las Tres mujeres gruesas rosadas y un trozoah de gasa de Caravati es solo, ejem, «un montón de pigmento viejoah»?
—¿Y qué pasa con este? —replicó Nobby señalando el pedestal adyacente—. ¡Solo es un palo gordo con un clavo! ¿También es arte?
—¿Libertad? Si alguna vez saliera al mercadoah, probablementeah no bajaría de los treinta mil dólaress —dijo sir Reynold.
—¿Por un cacho de madera con un clavo atravesado? —preguntó Fred Colon—. ¿Quién lo hizo?
—Después de vissitar No me hables de los lunes, lord Vetinari tuvo la gentilezaaa de hacer que clavasen a la sseñora Mohína a la esstaca por la oreja —explicó sir Reynold—. Sin embargooo, consiguió liberarse a base de tirones esa missma tarde.
—¡Estaría cabreada! —dijo Nobby.
—No después de ganar varioss premios por ella. Creo que esstá planeando clavarse a unas cuantas cosas más, ¿sabeee? Podría ser una exposición interesantíssimaeah.
—Pues tengo una idea, señor —dijo Nobby solícito—. ¿Por qué no deja ese marco viejo y enorme donde está y le pone un nombre nuevo, como Robo de arte?
—No —respondió sir Reynold con frialdad—. Eso ssería una tontería.
Negando con la cabeza, atónito por el mundo en que vivía, Fred Colon caminó hasta la pared tan cruelmente, o cruelmenteah, despojada de su adorno. Habían cortado el cuadro a ras del marco de cualquier manera. El sargento Colon no era un pensador veloz, pero aquello le llamó la atención. Si tienes un mes para mangar un cuadro, ¿por qué hacerlo a lo loco? Fred tenía una opinión policial de la humanidad, que difería en varios aspectos de la de sir Reynold. Jamás debía decirse que algo no lo haría nadie, por descabellado que fuese. Probablemente había por ahí varios ricachones locos dispuestos a comprar el cuadro, aunque supusiera verlo únicamente en la intimidad de su mansión. La gente podía ser así. En realidad, saber que ese era su gran secreto probablemente les provocaba un jubiloso escalofrío interior.
Pero los ladrones habían arrancado el cuadro a base de toscos tajos, como si no les importara su venta. Había varios centímetros de retazos rasgados pegados al... Un momento...
Fred se apartó un poco. Una Pista. Allí la tenía, ante sus narices. Sintió un jubiloso escalofrío interior.
—Este cuadro —anunció—, este cuadro... este cuadro que no está aquí, quiero decir, claro, fue robado por un... troll.
—Pardiez, ¿cómo lo ssabeah? —preguntó sir Reynold.
—Me alegro mucho de que me haga esa pregunta, señor —dijo Fred Colon con sinceridad—. Verá, he detectado que el corte de arriba del mural circular está muy pegadito al marco. —Señaló—. Pues bien, para un troll cualquiera sería fácil llegar hasta arriba con el cuchillo, ¿vale?, y cortar por el borde del marco y bajando un poco por cada lado, ¿lo ve? Pero el troll medio no se dobla muy allá, así que cuando le tocó cortar la parte de abajo, ¿vale?, hizo una chapuza y se dejó todos esos pedazos. Además, solo un troll podría llevárselo. ¡Si ya es difícil cargar con una alfombra de escalinata, imagínese un mural enrollado, que pesaría mucho más!
Colon estaba ufano.
—¡Muy bien, sargento! —exclamó sir Reynold.
—Bien pensado, Fred —dijo Nobby.
—Gracias, cabo —replicó Fred Colon con generosidad.
—O podrían haber sido un par de enanos con una escalera —prosiguió Nobby con alegría—. Los decoradores se han dejado unas cuantas. Las hay por todos lados.
Fred Colon suspiró.
—Verás, Nobby —dijo—, son comentarios como ese, hechos delante de un miembro del público, por los que yo soy sargento y tú no. Si hubiesen sido enanos, el corte sería ajustado por todos los lados, claramente. ¿Cierran esto por las noches, sir Reynold?
—¡Por supuestíssimo! ¡No solo con llaveah, sino también con una barra! El viejo John es muy meticulosso al respectoah. Vive en el desván, de maneraaa que puede convertir el musseo en una fortaleza.
—¿Se refiere al conserje? —preguntó Fred—. Tendremos que hablar con él.
—Indudablemente podrían —dijo sir Reynold con nerviosismo—. Puede que tengamoss algunos detalles sobre el cuadroah en nuestro almacén. Ahora, ejem, iré a, ejem, buscarlos...
Salió a toda prisa por una puerta pequeña.
—Me pregunto cómo lo sacarían —dijo Nobby, cuando estuvieron a solas.
—¿Quién dice que lo han sacado? —replicó Fred Colon—. En un sitio tan grande como este, lleno de sótanos, desvanes y rincones escondidos, en fin, ¿por qué no guarecerlo por ahí y esperar una temporada? Entras un día como cliente, te escondes bajo una sábana, arrancas el mural por la noche, lo escondes en alguna parte y luego sales con los clientes al día siguiente. Fácil, ¿eh? —Sonrió a Nobby—. Hay que ser más listo que la mente criminal, ¿lo ves?
—O podrían haber echado abajo una puerta, largarse con el mural en plena noche y punto —dijo Nobby—. ¿Para qué enredarse con un plan astuto cuando vale con uno sencillo?
Fred suspiró.
—Ya veo que este va a ser un caso complicado, Nobby.
—Deberíamos pedir a Vimesito que nos lo asigne, pues —dijo Nobby—. O sea, ya conocemos los hechos, ¿no es así?
Flotaba en el aire, tácita, la pregunta: «¿Dónde prefieres pasar los próximos días? ¿Ahí fuera, donde lo más probable es que vuelen las hachas y los garrotes, o aquí dentro, registrando todos los sótanos y desvanes con mucho, mucho detenimiento? Piénsalo. Y no sería cobardía, ¿verdad? Porque un mural famoso como ese tiene que formar parte por narices de nuestro patrimonio nacional, ¿no? Aunque no sea más que un cuadro con un hatajo de enanos y trolls repartiendo estopa».
—Creo que, en efecto, redactaré un informe completo y le sugeriré al señor Vimes que quizá nosotros deberíamos ocuparnos de este caso —dijo Fred Colon poco a poco—. Requiere la atención de unos agentes veteranos. ¿Entiendes mucho de arte, Nobby?
—Si hace falta sí, sargento.
—¡Venga ya, Nobby!
—¿Qué pasa? Tawneee dice que lo que hace es Arte, sargento. Y lleva más ropa que muchas de las mujeres de las paredes de por aquí, conque no sé a qué viene tanto remilgo.
—Ya, pero...
Llegados a este punto, Fred Colon vaciló. Sabía, en el fondo de su ser, que dar vueltas boca abajo en torno a un poste llevando puesto algo que podría usarse de hilo dental no era Arte de ninguna de las maneras, mientras que ser pintada en una cama sin más vestidura que una sonrisa y un pequeño racimo de uvas era Arte del bueno, pero resultaba algo complicado señalar exactamente por qué era así.
—No hay urnas —dijo por fin.
—¿Qué urnas? —preguntó Nobby.
—Las mujeres desnudas solo son Arte si hay una urna —explicó Fred Colon. El argumento le sonaba algo cojo incluso a él, de manera que añadió—: O un pedestal. Lo suyo son las dos cosas, claro. Es una señal secreta, ¿comprendes?, que ponen para que se sepa que es Arte y no pasa nada por mirar.
—¿Y si es una planta?
—Sirve si está en una urna.
—¿Qué pasa si no hay urna, ni pedestal ni planta? —preguntó Nobby.
—¿Tienes alguno concreto en mente, Nobby? —dijo Colon con suspicacia.
—Sí, La diosa Mollestya[3] alzándose de la cubertería —respondió Nobby—. Lo tienen aquí. Lo pintó un tipo con tres íes en el nombre, lo que a mí me suena bastante artístico.
—El número de íes es importante, Nobby —corroboró con aplomo el sargento Colon—, pero en estas situaciones tienes que preguntarte: ¿dónde está el querubín? Si hay un niño regordete y rosa con un espejo, un abanico o algo por el estilo, sigue valiendo. Aunque sonría. Obviamente, no pueden meterse urnas en todas partes.
—De acuerdo, pero pongamos... —empezó Nobby.
Se abrió la puerta más alejada y sir Reynold cruzó con paso presuroso el suelo de mármol, con un libro bajo el brazo.
—Huy, me temooo que no hay ninguna copia del cuadro —dijo—. Claramente, resultaría dificilíssimo pintar una copia que le hiciera justiciaeah. Pero, hum, este tratado algo, er, sensacionalista contiene muchos dibujoss detallados, por lo menos. Hoy en día parece que todos los visitantes tienen un ejemplar, por supuestooo. ¿Sabían que en el cuadro original pueden identificarse a más de dos mil cuatrocientos noventa enanos y trolls individualess por su armadura o sus marcas corporales? Enloqueció por completo al pobre Tunante. ¡Tardó dieciséis años en completarlo!
—Eso no es nada —dijo Nobby con desparpajo—. Aquí el amigo Fred todavía no ha terminado de pintar su cocina, ¡y empezó hace veinte años!
—Gracias, Nobby —dijo Colon con frialdad. Cogió el libro que les tendía el conservador. Se titulaba El códice del valle del Koom—. ¿Loco en qué sentido? —preguntó.
—Bueno, descuidó el resto de sus obras, para empezaaar. No paraba de mudarse porque no podía pagar el alquiler, y tenía que arrastrar de un lado a otro aquel lienzoah enormíssimo. ¡Figúrense! Tenía que mendigar pintura por las calless, lo que consumía buena parte de su tiempooo, ya que no mucha gente lleva encima un tubo de Sombra Tosstada. Por si fuera poco, decía que el cuadro le hablaba. En el libro lo encontrarán todo. Dramatizadíssimo, me temo.
—¿El cuadro le hablaba?
Sir Reynold hizo una mueca.
—Creemos que esso quería decir. No estamos seguros. No tenía amigoss. Estaba convencidíssimo de que, si se dormía de nocheah, se convertiría en pollo. Se dejaba notitas a sí mismoah que ponían «No eres un pollo», aunque a veces creía que se mentía. La opinión generalizada es que se concentró tanto en el cuadro que contrajo algún tipo de fiebre cerebral. Hacia el finaaal se persuadió de que estaba perdiendo el juicioah. Afirmaba oír la batalla.
—¿Cómo lo sabe, señor? —preguntó Fred Colon—. Ha dicho que Tunante no tenía ningún amigo.
—¡Ajá, el perspicaz intelecto del policía! —dijo sir Reynold con una sonrisa—. Se dejaba notas por la casa, sargento. A todas horas. Cuando su última cassera entró en su habitación, encontró muchos centenares de ellas, metidas en viejos sacos de pienso para pollos. Por suerte no sabía leer y, como se le había metido en la cabezaaa que su inquilino era una especie de genio, y por tanto podría tener algo que ella pudiera vender, llamó a una vecina, una tal Adelina Feliz, que pintaba acuarelaaas, y la señorita Feliz llamó a un amigoah que enmarcaba cuadros, quien buscó a toda prisa a Ephraim Dowster, el famoso paisajista. Los especialistas llevan a vueltas con las notas desde entoncess, buscando alguna ventana al torturado pensamiento de aquel pobre hombreee. Comprenderán que no están ordenadas. Algunas son muy... raras.
—¿Más raras que «No eres un pollo»? —preguntó Fred.
—Sí —afirmó sir Reynold—. Muy, si las hay de voces, de presagios, de fantasmas... También escribía su diarioah en trozos sueltos de papel, sin dejar nunca una indicación sobre la fechaaa o el lugar donde se alojaba, por si el pollo lo encontrabaeah. Y ussaba un lenguaje muy enigmático, porque no quería dejar pistaaas al pollo.
—Disculpe, pensaba que había dicho que creía que él mismo era el pollo... —empezó Colon.
—¿Quién puede esscrutar los procesos mentaless de un pobreah perturbado, sargento? —dijo sir Reynold con voz apagada.
—Esto... ¿y el cuadro habla de verdad? —preguntó Nobby Nobbs—. Cosas más raras se han visto, ¿no?
—Ajá, no —respondió sir Reynold—. Por lo menoss, en vida mía. Desde que se reeditó ese libro hemos tenido aquí un vigilante durante el horario de aperturaaa y él dice que nunca ha pronunciado una sola palabra. Sin duda siempre ha fascinado a la gente y siempre han corrido historias sobre un tesoro oculto en él. Por eso se ha reeditado el libroah. A la gente le chifla un mistereoeah, ¿no es así?
—A nosotros no —observó Fred Colon.
—Yo ni siquiera sé qué es un mister Oeoé —dijo Nobby mientras hojeaba el Códice—. Vaya, había oído hablar de este libro. Mi amigo Dave, el de la tienda de sellos, dice que viene la historia de un enano, ¿vale?, que apareció en un pueblo cerca del valle del Koom más de dos semanas después de la batalla, y que estaba hecho unos zorros porque unos trolls le habían tendido una emboscada, y se moría de hambre, ¿vale?, y nadie entendía el idioma enano pero era como si quisiera que lo siguiesen, y no paraba de repetir y repetir una palabra, que resultó que era «tesoro» en enano, ¿vale?, solo que, cuando lo siguieron al valle, ¿vale?, la palmó por el camino y no llegaron a encontrar nada, y después el pintor de marras encontró... algo en el valle del Koom y escondió el lugar donde lo había encontrado en un cuadro, pero eso lo volvió majareta. Como si estuviera embrujado, dijo Dave. Me contó que el gobierno había tapado el asunto.
—Ya, pero tu amigo Dave dice que el gobierno siempre está tapando cosas, Nobby —dijo Fred.
—Bueno, es que es verdad.
—Solo que él siempre se entera de ellas, y a él no lo tapa nadie —dijo Fred.
—Sé que le gusta dejar a la gente en mal lugar, sargento, pero pasan muchas cosas de las que no sabemos nada.
—¿Como qué, exactamente? —replicó Colon—. Dime una cosa que esté pasando de la que no sepas nada. ¿Lo ves? No puedes, ¿a que no?
Sir Reynold carraspeó.
—Tal es, ciertamenteah, una de las teoríass —dijo, hablando con la cautela que tendía a emplear la gente tras oír un intercambio de pareceres del Gabinete de Expertos Colon-Nobbs—. Por desgraciaaa, las notas de Methodia Tunante dan pábulo a prácticamente cualquier teoría que uno prefiera. La actual popularidad del cuadroeah se debe, sospechooo, a que el libro en efecto recoge la vieja leyenda de que hay un secreto importantíssimo oculto en el lienzo.
—¿Ah, sí? —preguntó Fred Colon, con súbito interés—. ¿Qué clase de secreto?
—No tengo ni idea. El paisaje fue pintado con gran lujo de detalless. ¿Algo que señale hacia una cueva secreta, quizá? ¿Algo sobre la colocación de algunos de los combatientes? Abundan todo tipo de teoríass. Vienen personas raríssimas armadas con cinta métrica y unas expresiones yo diría que preocupantementeah decididas, pero no creo que hayan descubierto nunca nada.
—¿A lo mejor lo mangó una de ellas? —sugirió Nobby.
—Lo dudo. Tienden a ser individuos más bien huidizoss, que traen bocadillos y una petaca y passan aquí todo el día. De esa gente chiflada por los anagramaaas y los signos secretoss, que tiene teoríass curiosas y acné. Muy inofensivos, probablemente, salvo entre ellos. Aparte, ¿por qué robarloeah? Si nos gusta que la gente se interese por el cuadro. No creo que una persona de ese tipo quisiera llevárselo a casa, porque es grandísimo y no cabría debajo de la cama. ¿Sabían que Tunante escribió que a veces, por la nocheah, oía gritos? El fragor de la batalla, cabe deducir. Muy triste.
—No es algo como para colgarlo encima de la chimenea, pues —dijo Fred Colon.
—Exacto, sargento. Aunque fuera posible tener una chimenea de quince metros.
—Gracias, señor. Una cosa más: ¿cuántas puertas tiene el edificio?
—Tres —respondió enseguida sir Reynold—. Pero dos están siempre cerradas.
—Pero si el troll...
—... o los enanos —interrumpió Nobby.
—O, como señala mi joven compañero, los enanos hubiesen intentado sacarlo...
—Gárgolas —dijo sir Reynold con orgullo—. Dos vigilan a toodas horas la entrada principal desde el edificio de enfrenteah, y hay una ante cada una de las otras puertass. Además, de día está el personal, por supuesto.
—Quizá le parezca una pregunta tonta, señor, pero ¿han mirado en todas partes?
—He tenido al personal buscando toda la mañana, sargento. Sería un rollo larguíssimo y pesadíssimo. Este edificio está lleno de rincones escondidos, pero llamaría mucho la atención. Colon hizo un saludo militar.
—Gracias, señor. Haremos una pequeña búsqueda, de todas formas, si no le importa.
—Sí, de urnas —dijo Nobby Nobbs.

Vimes se acomodó en su silla y observó a la maldita vampira. Podría haber pasado por una chica de dieciséis años; desde luego, costaba creer que no era mucho más joven que él. Llevaba el pelo corto, algo que Vimes nunca había visto en un vampiro, y parecía, si no un muchacho, por lo menos una chica a la que no le importaría pasar por uno.
—Lamento el... comentario que he hecho allí abajo —dijo—. No ha sido una buena semana y va a peor a cada hora que pasa.
—No tiene por qué asustarse —aseveró Sally—. Si le sirve de consuelo, a mí esto me hace tan poca gracia como a usted.
—No estoy asustado —replicó Vimes, tajante.
—Lo siento, señor Vimes. Huele a asustado. No mucho —añadió Sally—, solo un poco. Y el corazón le late más deprisa. Lo siento si le he ofendido. Solo intentaba que se sintiera más a sus anchas.
Vimes se recostó en su asiento.
—No intente que me sienta a mis anchas, señorita von Humpeding —dijo—. Me pone nervioso que la gente haga eso. No puede decirse que tenga anchas a las que sentirme. Y absténgase también de hacer comentarios sobre mi olor, gracias. Ah, sí, y es «comandante Vimes» o «señor», ¿entendido? Nada de «señor Vimes».
—Y yo preferiría que me llamara Sally —dijo la vampira.
Se miraron; los dos sabían que aquello no llevaba buen camino y ninguno tenía claro que pudiera hacer algo para mejorarlo.
—Entonces... Sally... ¿quieres ser poli? —preguntó Vimes.
—¿Policía? Sí.
—¿Algún guardia en la familia? —dijo Vimes. Era una pregunta clásica para romper el hielo. Siempre ayudaba que los nuevos hubieran heredado alguna idea sobre el trabajo policial.
—No, solo lo de morder gargantas —respondió Sally.
Se produjo otra pausa.
Vimes suspiró.
—Mira, solo quiero saber una cosa —dijo—. ¿Te han metido en esto John Ni-Un-Pelo-de-Vampiro Smith y Doreen Winkings?
—¡No! —exclamó Sally—. Fui yo quien acudió a ellos. Y para que conste, tampoco me esperaba que se armase este jaleo.
Vimes parecía sorprendido.
—¡Pero si pediste entrar en el cuerpo! —dijo.
—¡Sí, pero no entiendo por qué tiene que haber todo este... interés!
—A mí no me mires. Eso fue cosa de tu Liga de la Templanza.
—¿De verdad? Pues su lord Vetinari aparecía citado en el periódico —replicó Sally—. Todo ese asunto de que la no discriminación de especies constituía una de las mejores tradiciones de la Guardia.
—¡Ja! —dijo Vimes—. Bueno, es cierto que un poli es un poli por lo que a mí respecta, pero las mejores tradiciones de la Guardia, señorita von Humpeding, consisten a grandes rasgos en encontrar un sitio donde resguardarse de la lluvia, gorrear cervezas por las puertas de atrás de los bares y llevar siempre dos libretas.
—¿No me quieren, entonces? —preguntó Sally—. Creía que necesitaban todos los reclutas posibles. Mire, probablemente soy más fuerte que cualquier agente que tenga en nómina y que no sea un troll, soy bastante lista, no me importa trabajar duro y tengo una visión nocturna excelente. Puedo ser útil. Quiero ser útil.
—¿Puedes convertirte en murciélago?
Sally pareció estupefacta.
—¿Qué? ¿Qué clase de pregunta es esa?
—Probablemente, una de las menos peliagudas —dijo Vimes—. Además, podría ser útil. ¿Puedes o no?
—No.
—En fin, da lo mismo...
—Puedo convertirme en muchos murciélagos —dijo Sally—. Uno solo es difícil, porque hay que tener en cuenta los cambios de masa corporal, y no puede hacerse si se lleva una temporada Reformada. Además, me da dolor de cabeza.
—¿Cuál fue tu último empleo?
—No tenía. Era música.
Vimes se animó.
—¿De verdad? Varios de los muchachos hablan de formar una banda de la Guardia.
—¿Necesitan un violonchelo?
—No es probable.
Vimes tamborileó con los dedos sobre la mesa. Bueno, todavía no se le había lanzado a la garganta, ¿verdad? Claro que ese era el problema. Los vampiros eran muy majos hasta el momento en que, de repente, dejaban de serlo. Con todo, para ser sincero, en ese preciso instante, debía reconocerlo: necesitaba a cualquiera capaz de mantenerse en pie y terminar una frase. Aquel maldito asunto le estaba pasando factura. Necesitaba hombres en la calle a todas horas solo para mantener a raya la situación. Sí, sí, por el momento eran solo rifirrafes, pedradas, ventanas rotas y carreras, pero todo iba acumulándose, como copos de nieve en la ladera de una montaña propensa a las avalanchas. La gente necesitaba ver policías en momentos como esos. Generaban la ilusión de que el mundo entero no había enloquecido.
Y la Liga de la Templanza era bastante positiva y apoyaba mucho a sus miembros. No les interesaba que ninguno de ellos amaneciera en un dormitorio desconocido con una embarazosa sensación de hartazgo. La vigilarían...
—En la Guardia no tenemos sitio para pasajeros —dijo—. Ahora mismo estamos demasiado apurados para ofrecerte otra cosa que no sea lo que risiblemente se conoce como «formación en el puesto de trabajo», pero estarás en la calle desde el primer día... Esto, ¿cómo llevas lo de la luz diurna?
—No pasa nada mientras lleve manga larga y una buena visera. Tengo el botiquín, por si acaso.
Vimes asintió. Escobilla y recogedor, una ampolla de sangre de animal y una tarjeta que decía:
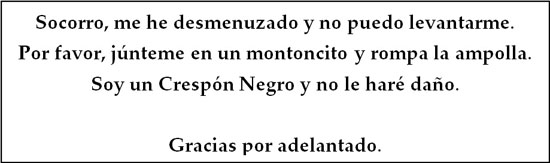
Volvió a tamborilear con los dedos en el escritorio. Sally le devolvió la mirada.
—De acuerdo, aceptada —dijo Vimes por fin—. En período de pruebas, para empezar. Todos comienzan así. Arregla el papeleo con la sargento Culopequeño en la planta baja, preséntate al sargento Detritus para que te proporcione su equipo y una charla de orientación y procura no reírte. Y ahora que tienes lo que querías y esto ya no es una conversación oficial... cuéntame por qué.
—¿Perdone? —dijo Sally.
—¿Una vampira que quiere ser poli? —preguntó Vimes mientras se recostaba en su silla—. No me acaba de cuadrar, «Sally».
—Pensé que sería un trabajo interesante, al aire libre, que ofrecería oportunidades para ayudar a la gente, comandante Vimes.
—Hum —dijo Vimes—. Si logras decir eso sin sonreír podrías tener madera de guardia, a fin de cuentas. Bienvenida al trabajo, guardia interina. Espero que tengas...
La puerta se abrió de golpe. El capitán Zanahoria entró en la habitación, dio dos pasos, vio a Sally y vaciló.
—La guardia interina von Humpeding acaba de unirse a nosotros, capitán —explicó Vimes.
—Hum... muy bien... hola, señorita —dijo Zanahoria con rapidez, y se volvió hacia Vimes—. ¡Señor, alguien ha matado a Chafajamones!

La flor y nata de las fuerzas del orden de Ankh-Morpork regresaba al Yard dando un paseo.
—Lo que yo haría —dijo Nobby— es cortar el cuadro en trocitos pequeños, no sé, de unos pocos centímetros de ancho.
—Eso son los diamantes, Nobby. Así coloca la gente los diamantes robados.
—Vale, ¿qué me dice de esto otro? Cortas el mural en cachos del tamaño de cuadros normales, ¿vale? Después pintas un cuadro en el otro lado de cada uno, los enmarcas y los repartes por el museo. Nadie se fijará en que hay unos cuantos cuadros de más, ¿no? Después puedes ir a mangarlos cuando las aguas se hayan calmado.
—¿Y cómo sacas esos cuadros, Nobby?
—Bueno, primero consigues un poco de pegamento, un palo muy largo y...
Fred Colon sacudió la cabeza.
—No lo acabo de ver, Nobby.
—De acuerdo, pues se busca un bote de pintura que sea del mismo color que las paredes, se pega el cuadro a la pared en algún sitio donde quepa y se pinta encima con la pintura para que parezca un tramo de pared.
—¿Piensas en algún trozo de pared en concreto?
—¿Qué tal colocarlo dentro del marco que ya está allí, sargento?
—Joder, Nobby, muy listo —dijo Fred, parando en seco.
—Gracias, sargento. Significa mucho, viniendo de usted.
—Pero todavía tienes que sacarlo, Nobby.
—¿Recuerda todas aquellas sábanas para el polvo, sargento? Apuesto a que dentro de unas semanas un par de tipos vestidos con monos podrán sacar del edificio un fardo enrollado grande y blanco sin que nadie se parara a mirarlos, porque, vamos, todo el mundo pensará que el mural lo mangaron hace semanas.
Transcurrieron unos instantes de silencio antes de que el sargento Colon dijera, en voz baja:
—Vaya una mente peligrosa que tienes, Nobby. Pero que muy peligrosa. ¿Cómo quitarías la pintura nueva, de todas formas?
—Bah, eso es fácil —respondió el cabo—. Y también sé dónde pillar unos delantales de pintor.
—¡Nobby! —exclamó Fred, escandalizado.
—Vale, sargento. Soñar no es delito, de todas formas.
—Podríamos apuntarnos un buen tanto con este caso, Nobby. Y ahora mismo no nos vendría nada mal.
—¿Sus budejos se revuelven de nuevo, sargento?
—Puedes reírte, Nobby, pero solo hay que mirar alrededor —dijo Fred con tono lúgubre—. De momento son solo peleas de bandas, pero va a empeorar, mira cuándo te lo digo. ¡Tanta mala sangre por algo que pasó hace miles de años! ¡Para eso, no sé por qué no se vuelven al sitio de donde vinieron!
—La mayoría de ellos ya vienen de aquí —dijo Nobby.
Fred gruñó su desdén por un mero hecho geográfico.
—La guerra, Nobby. ¡Ja! ¿Para qué sirve? —dijo.
—No sé, sargento. ¿Para liberar a los esclavos, igual?
—Por sup... Bueno, vale.
—¿Para defenderse de un agresor totalitario?
—De acuerdo, eso te lo reconozco, pero...
—¿Salvar la civilización de una horda de...?
—A lo que iba, si prestaras atención durante cinco segundos seguidos, es a que no sirve de nada a la larga, Nobby —dijo Fred Colon bruscamente.
—Ya, pero a la larga, ¿qué sirve, sargento?

—Repítemelo prestando atención a todas las palabras, haz el favor —dijo Vimes.
—Está muerto, señor. Chafajamones ha muerto. Los enanos están seguros.
Vimes miró fijamente a su capitán. Después echó un vistazo a Sally y dijo:
—Le he dado una orden, guardia interina Humpeding. ¡A integrarse!
Cuando la chica hubo salido a toda prisa, añadió:
—Espero que tú también estés seguro, capitán...,
—La noticia está corriendo entre los enanos como, como... —empezó Zanahoria.
—¿El alcohol? —sugirió Vimes.
—Muy deprisa, en cualquier caso —concedió Zanahoria—. Anoche, dicen. Un troll entró en su casa de la calle Melaza y lo mató a garrotazos. He oído cómo lo comentaban varios de los muchachos.
—Zanahoria, si hubiese pasado algo así, ¿no sabríamos algo ya? —preguntó Vimes, aunque en el teatro de su imaginación Angua y Fred Colon volvieron a pronunciar sus agoreras advertencias. Los enanos sabían algo. Los enanos estaban preocupados.
—¿Acaso no lo sabemos, señor? —dijo Zanahoria—. O sea, se lo acabo de contar.
—Me refiero a por qué no anda su gente gritándolo por las calles. Que si ha sido un asesinato político y demás. ¿No deberían estar pidiendo que rodaran cabezas? ¿Quién te lo ha contado a ti?
—El agente Doblahierros y el cabo Fundeanillo, señor. Son de fiar. Fundeanillo va para sargento cualquier día de estos. Hum... hay otra cosa, señor. Sí que les he preguntado por qué no lo sabíamos oficialmente, y Doblahierros me ha dicho... esto no le va a gustar, señor... me ha dicho que no debía informarse a la Guardia.
Zanahoria observó a Vimes con atención. Costaba apreciar el cambio de expresión en la cara del comandante, pero ciertos músculos pequeños se tensaron.
—¿Por orden de quién? —preguntó Vimes.
—De alguien llamado Ardiente, al parecer. Es el... intérprete de Chafajamones, supongo que podría decirse. Dice que es un asunto de enanos.
—Pero esto es Ankh-Morpork, capitán. Y un asesinato es un asesinato.
—Sí, señor.
—Y somos la Guardia de la Ciudad —prosiguió Vimes—. Lo pone en la puerta.
—En realidad en la puerta pone más que nada «Poliz cavrones» ahora mismo, pero ya tengo a alguien limpiándolo —matizó Zanahoria—. Y he...
—Eso significa que, si hay asesinatos, nosotros somos los responsables —dijo Vimes.
—Entiendo a qué se refiere, señor —afirmó Zanahoria con tiento.
—¿Lo sabe Vetinari?
—No concibo que no.
—Yo tampoco. —Vimes reflexionó durante un momento—. ¿Qué pasa con el Times? Allí trabajan bastantes enanos.
—Me sorprendería que hubieran informado a los humanos, señor. Si yo me he enterado es porque soy enano y porque Fundeanillo se muere de ganas de ser sargento y, francamente, los oí por casualidad, pero dudo que los enanos impresores se lo hayan mencionado al director.
—¿Me estás diciendo, capitán, que los enanos de la Guardia querían mantener un asesinato en secreto?
Zanahoria parecía escandalizado.
—¡De ningún modo, señor!
—¡Bien!
—Solo querían mantenérselo en secreto a los humanos. Lo siento, señor.
Lo importante, llegado este momento, es no gritar, se dijo Vimes. Ahora no tengo que... ¿cómo lo llaman siempre? ¿Cabrearme? Trátalo como un ejercicio de aprendizaje. Descubre por qué el mundo no es como tú te creías. Recopila los datos, digiere la información, sopesa las consecuencias. Entonces cabréate. Pero con precisión.
—Los enanos siempre han sido ciudadanos respetuosos de la ley, capitán —dijo—. Hasta pagan sus impuestos. ¿Y de repente creen que está bien no denunciar un posible asesinato?
Zanahoria captó el destello acerado en los ojos de Vimes.
—Bueno, la verdad es que... —empezó.
—¿Sí?
—Verá, Chafajamones es un enano profundo, señor. Quiero decir muy, muy profundo. Odia salir a la superficie. Dicen que vive por debajo de los subsótanos...
—Todo eso ya lo sé. ¿Y qué?
—Que no sé hasta dónde llega nuestra jurisdicción bajo tierra, señor.
—¿Cómo? ¡Hasta donde queramos!
—Esto... ¿lo dice en alguna parte, señor? La mayoría de los enanos de la ciudad son de Cabeza de Cobre, Nellofselek y Uberwald —dijo Zanahoria—. Esos sitios tienen leyes de superficie y leyes subterráneas. Sé que aquí no es lo mismo, pero... bueno, así ven ellos el mundo. Y por supuesto, todos los enanos de Chafajamones, todos, son profundos, y ya sabe lo que piensan de ellos los enanos corrientes.
Poco les falta para reverenciarlos, joder, pensó Vimes mientras se pellizcaba el caballete de la nariz y cerraba los ojos. Vamos de mal en peor.
—De acuerdo —dijo—. Pero esto es Ankh-Morpork y tenemos nuestras propias leyes. No puede tener nada de malo que nos interesemos por la salud del hermano Chafajamones, ¿verdad? Podemos llamar a la puerta, ¿no? Diremos que tenemos buenos motivos para preguntar. Sé que es solo un rumor, pero si la gente suficiente cree en un rumor como ese, la situación se nos escapará de las manos.
—Buena idea, señor.
—Dile a Angua que quiero que me acompañe. Y... sí, Abadejo. Y Fundeanillo, quizá. Tú también vendrás, por supuesto que sí.
—Ejem... no es buena idea, señor. Resulta que sé que pongo nerviosos a la mayoría de los profundos. Creen que soy demasiado humano para ser enano.
—¿De verdad? —Metro noventa sin zapatos ni gorra, pensó Vimes. Adoptado y criado por los enanos de una pequeña mina en las montañas. Su nombre en enano es Kzad-bhat, que significa Cabezazos. Carraspeó—. ¿Por qué demonios pensarán semejante cosa, me pregunto?
—Vale, sé que soy... técnicamente humano, señor, pero por tradición el tamaño nunca ha sido lo que define a un enano ante otro enano. Al grupo de Chafajamones no le hago gracia, de todas formas.
—Lamento oírlo. Me llevaré a Jovial, entonces.
—¿Está loco, señor? ¡Ya sabe lo que piensan de las enanas que reconocen su sexo!
—Vale, de acuerdo, me llevaré al sargento Detritus. En él sí que creerán, ¿verdad?
—Podría interpretarse como un gesto ligeramente provocador, señor... —empezó Zanahoria con tono dubitativo.
—Detritus es un guardia de Ankh-Morpork, capitán, igual que tú y que yo —dijo Vimes—. Supongo que yo soy aceptable, ¿o no?
—Sí, señor, por supuesto. Creo que usted les preocupa, de todas formas.
—¿Ah, sí? Vaya. —Vimes vaciló—. Bueno, eso está bien. Y Detritus es un agente de la ley. Todavía nos queda algo de ley por estos lares. Y, por lo que a mí respecta, llega muy abajo. Hasta lo más profundo.

Mira que soy bocazas, pensó Vimes cinco minutos después mientras recorría las calles a la cabeza de su pequeña brigada. Se maldijo por haberlo dicho.
Los polis se mantenían vivos a base de trucos. Así es como funcionaba. Tenías las Casas de la Guardia, con sus luces azules fuera, te asegurabas de que siempre hubiera agentes fornidos a la vista en los grandes espacios públicos y te paseabas muy gallito como si la calle fuera tuya. Pero no lo era. Todo se basaba en humo y espejos. Creabas por arte de magia un pequeño policía en las cabezas de todos. Confiabas en que la gente te siguiera el juego, en que conociera las reglas. Sin embargo, la verdad era que cien personas bien armadas podrían exterminar a la Guardia, si supieran lo que se hacían. En cuanto un loco descubre que un poli desprevenido muere como cualquier otra persona, el hechizo se rompe.
¿Los enanos de Chafajamones no creían en la Guardia de la Ciudad? Eso podía demostrarse un problema. Llevar consigo un troll quizá fuera una provocación, pero Detritus era un ciudadano, maldita sea, igual que cualquier otro. Si empez...
—¡Tirorí, tirorí, tirorí!
Ah, sí. Por mal que fueran las cosas, siempre había margen para que empeorasen aunque fuera un poquitín...
Sacó del bolsillo la elegante caja marrón y abrió su tapa. La cara de orejas puntiagudas de un diablillo verde lo miró con la misma sonrisa nostálgica y desesperanzada que, en sus diversas encarnaciones, Vimes había llegado a conocer y temer.
—¡Buenos días, Inserte Nombre Aquí! Soy el Des-Organizador Modelo Cinco, el «Gamberry»™. ¿En qué puedo...? —empezó, hablando deprisa para dejar dicho todo lo posible antes de la inevitable interrupción.
—Juraría que te había apagado —dijo Vimes.
—Me amenazó con un martillo —afirmó el diablillo con tono acusador, y sacudió los minúsculos barrotes—. ¡Amenaza a tecnomancia de última generación con un martillo, señoras y señores! —gritó—. ¡Ni siquiera rellena la tarjeta de registro! ¡Por eso tengo que llamarle Inserte Nom...!
—Pensaba que se había librado de ese trasto, señor —dijo Angua mientras Vimes cerraba de golpe la tapa—. Creía que había sufrido un... accidente.
—¡Ja! —llegó una voz ahogada desde dentro de la caja.
—Sybil siempre me compra uno nuevo —dijo Vimes con una mueca—. Uno mejor. Pero sé que este lo apagué.
La tapa de la caja se abrió de sopetón.
—¡Me despierto para las alarmas! —chilló el diablillo—. ¡«Diez dos puntos cuarenta y cinco posar para el condenado retrato»!
Vimes gimió. El retrato con sir Joshua. Aquello le costaría un disgusto. Ya se había saltado dos sesiones. Pero aquel asunto de los enanos era... importante.
—No podré ir —farfulló.
—En ese caso, ¿le gustaría activar el práctico Servicio de Mensajería Integrada Brutuz™?
—¿Para qué sirve? —preguntó Vimes con profundo recelo. La sucesión de Des-organizadores que había tenido habían demostrado una gran capacidad para solucionar casi, casi todos los problemas que ocasionaba su posesión.
—Bueno, a grandes rasgos significa que salgo disparado con un mensaje hacia la torre de clacs más cercana —explicó el diablillo con esperanza.
—¿Y luego vuelves? —preguntó Vimes, cuya esperanza también se elevó.
—¡Desde luego!
—No, gracias —dijo Vimes.
—¿Le apetece entonces una partidita de Splong!™, diseñado especialmente para el Modelo Cinco? —suplicó el diablillo—. Tengo los bates aquí mismo. ¿No? ¿Quizá preferiría el siempre popular Adivina Mi Peso En Cerdos? ¿O quiere que le silbe sus canciones favoritas? Mi función de iTARAREO™ permite que recuerde hasta mil quinientos de sus clásicos...
—Podría intentar aprender a usarlo, señor —dijo Angua, mientras Vimes cerraba otra vez la tapa entre las protestas del diablillo.
—Ya usé uno —recordó Vimes.
—Sip. De tope de puerta —dijo Detritus con voz pedregosa a sus espaldas.
—No me siento cómodo con la tecnomancia, ¿de acuerdo? —dijo Vimes—. Fin de la conversación. Abadejo, acércate a la calleja del Charco de la Luna, haz el favor. Presenta mis disculpas a lady Sybil, que estará en el estudio de sir Joshua. Dile que lo siento mucho, pero que ha surgido algo que necesita tacto.
Bueno, es verdad, pensó, mientras seguían adelante. Probablemente necesita más tacto del que voy a ponerle. En fin, a tomar por saco. Mal tienen que estar las cosas si hay que andarse de puntillas hasta para descubrir si ha habido un asesinato.

La calle Melaza era la típica zona que los enanos colonizaban: en el límite de los sectores menos agradables de la ciudad, pero sin acabar de estar en ellos. Los puestos de avanzada enanos no solían pasar desapercibidos: un mosaico de ventanas evidenciaba que una casa de dos plantas se había convertido en una de tres sin cambiar de altura en absoluto; el exceso de ponis tirando de carretas y, por supuesto, toda aquella gente tan bajita con barba y casco constituían otras pistas claras.
Además, cavaban hondo. Era una cosa de enanos. Allí arriba, lejos del río, probablemente podían perforar por debajo del nivel de los sótanos sin que el agua les llegara al cuello.
Había muchos de ellos por la calle esa mañana. No estaban especialmente enfadados, en la medida en que Vimes podía apreciarlo teniendo en cuenta que la zona disponible para la expresión entre las cejas y el bigote medía unos pocos centímetros cuadrados, pero no era habitual ver a enanos plantados sin hacer nada. Tendían a estar en alguna parte trabajando duro, normalmente unos para otros. No, no estaban enfadados, pero sí preocupados. No hacía falta verles la cara para notarlo. Los enanos en su conjunto no veían con buenos ojos los periódicos: contemplaban esa clase de noticias como un aficionado a la buena uva contemplaría las pasas. Ellos recibían su información de otros enanos, para asegurarse de que fuera nueva, fresca y llena de personalidad, y sin duda adquiría todo tipo de extras con cada relato. Aquella muchedumbre indecisa esperaba la noticia de que iba a convertirse en una turba.
Por el momento, la multitud se apartó para permitirles pasar. La presencia de Detritus dejó una estela de murmullos, que el troll decidió con buen criterio no oír.
—¿Lo nota? —preguntó Angua, mientras avanzaban por la calle—. ¿A través de los pies?
—No tengo tus sentidos, sargento —le recordó Vimes.
—Es un zas, zas constante en el subsuelo —dijo Angua—. Siento que tiembla la calle. Creo que es una bomba de extracción.
—¿Estarán vaciando más sótanos, a lo mejor? —dijo Vimes. Daba la impresión de ser una gran obra. ¿Hasta dónde pueden cavar?, se preguntó. Ankh-Morpork está construida en su mayor parte sobre Ankh-Morpork, al fin y al cabo. Ha habido una ciudad aquí desde siempre.
Bien mirada, no era solo una muchedumbre aleatoria. También era una cola, a lo largo de un lado de la calle, que avanzaba muy despacio hacia una puerta lateral. Esperaban para ver a los grags. Por favor pronuncie el responso por la muerte de mi padre... Por favor aconséjeme sobre la venta de mi taller... Por favor oriénteme en mi negocio... Estoy muy lejos de los huesos de mis abuelos, por favor ayúdeme a seguir siendo un enano...
No era momento para ser d'rkza. En rigor, la mayoría de los enanos de Ankh-Morpork eran d'rkza; significaba algo parecido a «no del todo enano». No vivían en las profundidades ni salían solo de noche, no minaban metal, dejaban que sus hijas revelaran por lo menos unos pocos indicios de feminidad y tendían a ser algo descuidados en lo relativo a algunas de las ceremonias. Sin embargo, flotaba en el aire el olor del valle del Koom y no era momento de ser casi un enano. De manera que uno prestaba atención a los grags. Ellos te mantenían en la veta recta.
Y, hasta ese momento, Vimes no había tenido ningún problema con aquello. Hasta ese momento, sin embargo, los grags de la ciudad no habían llegado a propugnar el asesinato.
Le caían bien los enanos. Daban agentes fiables y tendían a ser de natural respetuosos de la ley, por lo menos en ausencia de alcohol. Pero todos lo estaban observando. Sentía la presión de sus miradas.
Estar de pie observando al prójimo era, por supuesto, la principal industria de Ankh-Morpork. La ciudad era una exportadora neta de miradas penetrantes. Pero aquellas eran del tipo incorrecto. La calle no parecía exactamente hostil, sino ajena. Y aun así era una calle de Ankh-Morpork; ¿cómo podía ser un extraño allí?
A lo mejor no debería haber traído un troll, pensó. Pero ¿adónde conduce eso? ¿Elija a su propio poli de un menú?
Había dos enanos montando guardia delante de la casa de Chafajamones. Iban más armados que el enano medio, en la medida en que era posible, pero probablemente fueran sus fajas de cuero negro las responsables de que los ánimos estuvieran tan calmados. Esas prendas informaban a quienes las reconocieran de que sus portadores trabajaban para enanos profundos y, por tanto, participaban de un poco del maná mágico, el sobrecogimiento o temor que estos engendraban en el enano medio de costumbres relajadas.
Empezaron a dedicar a Vimes la mirada universal de los centinelas de todo el mundo, que resumiendo dice lo siguiente: «El punto de partida es que estás muerto; solo mi paciencia se interpone». Pero Vimes estaba preparado. Los primeros cinco infiernos que pudieran pasarle por la mente sabían la de veces que habría usado esa mirada él mismo. Contraatacó con la expresión distante de quien no repara en los centinelas.
—Comandante Vimes, Guardia de la Ciudad —se presentó, alzando su placa—. Necesito ver al grag Chafajamones de inmediato.
—Hoy no ve a nadie —dijo uno de los centinelas.
—Ah. ¿Entonces es verdad que está muerto? —replicó Vimes.
Sintió la respuesta, sin necesidad de ver siquiera el discreto asentimiento de cabeza de Angua. Los enanos habían tenido pavor a que hiciera la pregunta, y estaban sudando.
Para pasmo y horror de ellos, y también para cierta sorpresa propia, Vimes se sentó en los escalones delante de los centinelas y sacó un paquete de puros baratos de su bolsillo.
—No os ofrezco uno porque sé que no tenéis permitido fumar estando de servicio, muchachos —dijo con tono campechano—. Yo tampoco se lo permito a mis chicos. Si yo me salgo con la mía es solo porque no hay nadie para echarme la bronca, jajá. —Soltó una bocanada de humo azul—. Y ahora, veamos: yo soy, como bien sabéis, el jefe de la Guardia de la Ciudad. ¿Correcto?
Los dos enanos, con la vista fija al frente, asintieron de manera imperceptible.
—Bien —prosiguió Vimes—. Y eso significa que vosotros, los dos, me estáis obstaculizando en el cumplimiento de mi deber. Eso me deja con... vaya, vaya, todo un abanico de opciones. La que se me ocurre ahora mismo es hacer llamar al agente Dorfl. Es un gólem. A él nadie le obstaculiza en el cumplimiento de su deber, creedme. Os tiraréis semanas recogiendo del suelo pedacitos de esa puerta. Y yo no me interpondría en su camino, en vuestro caso. Ah, sí, y sería legal, lo que significa que si alguien ofrece resistencia es cuando se pone interesante. Mirad, si os digo todo esto es solo porque yo también me he chupado muchas guardias a lo largo de los años, y hay momentos en los que poner cara de duro funciona y hay momentos, y yo sugiero que este es uno de ellos, en los que ir a preguntar a la gente de dentro qué debéis hacer a continuación es una decisión profesional muy sabia.
—No podemos dejar nuestro puesto —dijo un enano.
—No os preocupéis por eso —replicó Vimes, poniéndose en pie—. Yo haré guardia por vosotros.
—¡No puede hacer eso!
Vimes se inclinó hacia el oído del enano.
—Yo soy el comandante de la Guardia —siseó, dejando de hacerse el simpático. Señaló los adoquines—. Esta es mi calle. Puedo ponerme donde quiera. Vosotros estáis en mi calle. Es una vía pública. Eso significa que hay cerca de una docena de cosas por las que podría arrestaros, ahora mismo. Causaría problemas, sin duda, pero tú estarías en pleno centro de ellos. El consejo que te doy, de un guardia a otro, es que entres de una vez y hables con alguien de rango más alt... más importante, ¿vale?
Vio que unos ojos preocupados lo observaban desde la brecha entre las tupidas cejas y el exuberante mostacho, avistó las minúsculas señales que había aprendido a reconocer y añadió:
—En marcha, señora.
La enana llamó a la puerta. Se abrió una mirilla. Hubo susurros. La puerta se abrió. La enana entró corriendo. La puerta se cerró. Vimes dio media vuelta, se apostó a un lado y adoptó la posición de firmes con un gesto algo más teatral de lo necesario.
Hubo uno o dos accesos de risa. Serían enanos, pero en Ankh-Morpork la gente siempre estaba de humor para un buen espectáculo.
El guardia que quedaba susurró:
—¡No podemos fumar de servicio!
—Huy, lo siento —dijo Vimes, y se guardó el puro detrás de la oreja para después. Eso arrancó un par de carcajadas más. Que se rían, se dijo Vimes. Al menos no están tirando cosas.
El sol daba de plano. La muchedumbre aguardaba sin moverse. La sargento Angua miraba al cielo, con cara deliberadamente inexpresiva. Detritus había adoptado la absoluta y rocosa inmovilidad de los trolls sin nada que hacer ahora mismo. Solo Fundeanillo parecía incómodo. Probablemente aquel no era buen momento ni buen lugar para ser un enano con placa, pensó Vimes. Pero ¿por qué? Lo único que hemos hecho este último par de semanas es intentar impedir que dos bandas de idiotas se maten entre ellos.
Y ahora, esto. Aquella mañana iba a costarle una bronca, pensó, aunque a decir verdad Sybil nunca gritaba cuando lo reñía. Se limitaba a hablar con pena, que era mucho peor.
El puñetero retrato de familia, ese era el problema. Parecía requerir un sinfín de sesiones, pero era una tradición de la familia de Sybil y no había más que hablar. Se trataba a grandes rasgos del mismo retrato en cada generación: la alegre estampa familiar, con los extensos terrenos de fondo. Vimes no tenía extensos terrenos, solo pies doloridos, pero, como heredero de la fortuna de los Ramkin, había descubierto que también era el propietario de Crundells, una enorme mansión en el campo. Ni siquiera la había visto todavía. Vimes no tenía nada contra el campo mientras se quedara quietecito y no atacara, pero le gustaba notar el pavimento bajo los pies y no le hacía ilusión que lo retratasen como una especie de hacendado. Por el momento sus excusas para evitar las interminables sesiones habían sido razonables, pero por los pelos...
Pasó más tiempo. Varios de los enanos de la muchedumbre se alejaron. Vimes no se movió, ni siquiera cuando oyó que la mirilla de la puerta se abría por un momento y volvía a cerrarse. Estaban intentando que se cansara de esperar.
—¡Chan, chan, tutirurí, turí, turí, chon, chon!
Sin bajar la vista y manteniendo la impasible mirada kilométrica del centinela, Vimes sacó el Des-Organizador del bolsillo y se lo llevó a los labios.
—Sé que estabas apagado —gruñó.
—Salto para las alarmas, ¿recuerda? —dijo el diablillo.
—¿Cómo puedo impedírtelo?
—La expresión correcta figura en el manual, Inserte Nombre Aquí —dijo el diablillo con tono repelente.
—¿Dónde está el manual?
—Lo tiró —respondió la criatura, con voz cargada de reproche—. Siempre lo tira. Por eso nunca usa los comandos adecuados, y por eso ayer no «me fui a meter la cabeza por el trasero de un pato». Tiene una cita con lord Vetinari dentro de media hora.
—Estaré ocupado —murmuró Vimes.
—¿Quiere que vuelva a recordárselo dentro de diez minutos?
—Dime, ¿qué parte de «meter la cabeza por el trasero de un pato» no entendiste? —replicó Vimes, y volvió a hundir el trasto en su bolsillo.
Así que había pasado media hora. Media hora era suficiente. Aquello iba a ser drástico, pero había visto cómo miraban los enanos a Detritus. El rumor era un veneno maligno.
Cuando dio un paso al frente, dispuesto a mandar a por Dorfl y cargar con todos los problemas que acarrearía invadir aquel sitio, la puerta se abrió a su espalda.
—¿Comandante Vimes? Puede pasar.
Había un enano en la entrada. Vimes solo distinguía su contorno en la penumbra. Por primera vez, reparó en el símbolo que alguien había trazado con tiza en la pared sobre la puerta: un círculo atravesado por una línea horizontal.
—La sargento Angua me acompañará —dijo. El símbolo le inspiró una vaga inquietud; parecía un sello de propiedad bastante más enfático que, por ejemplo, un pequeño azulejo que pusiera «Mon Repos».
—El troll se queda fuera —dijo la figura, tajante.
—El sargento Detritus se quedará de guardia, junto con el cabo Fundeanillo —dijo Vimes.
Aquella reformulación pareció ser bien recibida, lo que sugería que el enano probablemente sabía mucho de minería pero nada de ironía. La puerta se abrió algo más y Vimes pasó al interior.
El recibidor estaba vacío a excepción hecha de unas cuantas cajas apiladas, y el aire olía a... ¿qué? Comida rancia. Casas viejas vacías. Habitaciones cerradas. Desvanes.
La casa entera es un desván, pensó Vimes. El «zas, zas» de abajo se captaba a la perfección desde allí. Era como el pulso de un corazón.
—Por aquí, por favor —dijo el enano, que hizo pasar a Vimes y Angua a una sala lateral. Una vez más, el único mobiliario lo formaban unas cajas de madera y, aquí y allá, varias palas gastadas.
—No recibimos muchas visitas. Les ruego que tengan paciencia —dijo el enano, y salió retrocediendo. Sonó el chasquido de la llave en la cerradura.
Vimes se sentó en una caja.
—Muy educado —comentó Angua.
Vimes se llevó una mano a la oreja e hizo un gesto con el pulgar hacia el yeso húmedo y manchado. La sargento asintió, pero formó la palabra «cadáver» con los labios y señaló hacia abajo.
—¿Seguro? —preguntó Vimes.
Angua se dio unos golpecitos en la nariz. No se discutía con el olfato de una mujer lobo.
Vimes apoyó la espalda en una caja más grande. Era la comodidad suprema para un hombre que había aprendido a dormir apoyado en cualquier pared disponible.
El yeso del muro de enfrente se estaba descascarillando, verde por la humedad y cubierto de polvorientas y viejas telarañas. Alguien, sin embargo, había grabado un símbolo con trazos tan hondos que había desprendido trozos de escayola. Era otro círculo, en esa ocasión con dos líneas diagonales atravesadas. Alguien le había puesto pasión; no era lo que cabría esperar de los enanos.
—Está llevando todo esto muy bien, señor —comentó Angua—. Ya sabrá que esto es una descortesía deliberada.
—Ser maleducado no va contra la ley, sargento. —Vimes se caló el casco sobre los ojos y se puso cómodo.
¡Pequeñas alimañas! Conque haciéndose los tontos conmigo, ¿eh? Conque intentando sacarme de quicio, ¿eh? Que no se entere la Guardia, ¿eh? No hay territorios vedados en esta ciudad. Me encargare de que se enteren. Anda que no.
Cada vez había más profundos en la ciudad, aunque se los viera muy rara vez fuera de las zonas donde vivían los enanos. Aun en ellas, en realidad no se veía a ninguno de ellos; se veían sus polvorientos palanquines negros que otros cuatro enanos desplazaban apartando a la muchedumbre. No tenían ventanillas; fuera no había nada que un profundo pudiera tener interés en ver.
Los enanos de la ciudad los miraban con temor, respeto y, había que decirlo, cierta dosis de vergüenza, como a un pariente insigne pero algo chiflado. Porque en algún lugar dentro de la cabeza de todo enano de ciudad había una vocecilla que decía: «Deberías vivir en una mina, deberías estar en las montañas, no deberías caminar a cielo abierto, deberías ser un enano de verdad. En otras palabras, no deberías estar trabajando en el taller de pigmentos y tintes de tu tío en Hermanas Dolly. Sin embargo, como eso ya no tiene remedio, por lo menos podrías intentar pensar como un enano cabal». Y una parte de eso significaba dejarse guiar por los profundos, los enanos de los enanos, que viven en cuevas kilómetros por debajo de la superficie y nunca ven el sol. En algún lugar de aquella oscuridad se encontraba la auténtica enanidad. Ellos la conocían, y podían guiar a los demás...
A Vimes eso no le suponía ningún problema en absoluto. Tenía tanto sentido como lo que creía la mayoría de los humanos, y casi todos los enanos eran ciudadanos modelo, aunque fuera a una escala de dos tercios.
Pero ¿decidir que podían mantener un asesinato en familia?, pensó Vimes. ¡No mientras yo dirija la Guardia!
Al cabo de diez minutos se abrió la puerta y entró otro enano. Iba vestido con el atuendo que Vimes consideraba «enano urbanita estándar», lo que significaba un casco básico, cuero, cota de mallas y hacha de combate/pico de minero, pero sin la cachiporra con pinchos. Este además llevaba una faja negra. Parecía aturullado.
—¡Comandante Vimes! ¿Qué puedo decir? ¡Mis más sinceras disculpas por el modo en que los han tratado!
Muy sinceras, seguro. En voz alta, Vimes dijo:
—¿Y quién es usted?
—¡Disculpas de nuevo! Me llamo Cascolisto, y soy... ¿la palabra más fiel sería, tal vez, la «cara diurna»? Hago aquello que debe ser realizado en la superficie. ¡Acompáñenme a mi despacho, por favor! —Arrancó al trote sin mirar si lo seguían.
El despacho estaba abajo, en el sótano de paredes de piedra. Parecía muy acogedor. Contra una pared había pilas de cajas y sacos. En las cuevas profundas no había mucha comida, a fin de cuentas; los enanos de abajo podían dedicarse a la vida simple gracias a las vidas bastante complejas de muchos enanos de arriba. Cascolisto parecía poco más que un criado encargado de garantizar que sus amos tuvieran de comer, aunque él probablemente considerase su trabajo como algo bastante más elevado. En una esquina, una cortina con toda probabilidad ocultaba una cama; los enanos no eran dados a vivir a lo grande.
Había un escritorio cubierto de papeles. A su lado, en una mesita, se veía un tablero octogonal cubierto de pequeñas piezas. Vimes suspiró. Odiaba los juegos: hacían que el mundo pareciese demasiado sencillo.
—¿Sabe jugar, comandante? —preguntó Cascolisto, con la mirada ansiosa de un verdadero entusiasta. Y Vimes conocía a los de su calaña. Demuestra el menor interés y te tirarás allí toda la noche.
—Lord Vetinari sabe. A mí nunca me ha interesado —dijo—.[4] Cascolisto no es un nombre enano habitual. No será pariente de los Cascolisto de la calle del Sebo, ¿verdad?
Su única intención había sido romper el hielo sin controversias, pero cualquiera diría que había soltado una palabrota. Cascolisto bajó la vista y farfulló:
—Esto, sí... pero para un... grag, aunque sea novicio, toda la enanidad es su... familia. No sería... no sería nada... —Dejó la frase en el aire, y después tomó las riendas otra parte de su cerebro. Alzó la vista animado—. ¿Un café, quizá? Traeré un poco.
Vimes abrió la boca para decir que no, pero se contuvo. Los enanos hacían un buen café, y de la habitación de al lado llegaba su olorcillo. Además, el nerviosismo que irradiaba Cascolisto sugería que el enano ya llevaba muchas tazas ese día. No vendría mal animarlo a tomarse otra. Era algo que siempre explicaba a sus guardias: la gente se preocupaba cuando tenía a un poli delante, siempre que el agente supiera lo que se hacía, y la gente nerviosa hablaba de más.
Mientras el enano estaba fuera, se fijó algo más en la habitación, y sus ojos dieron con las palabras El códice del valle del Koom en el lomo de un libro, medio oculto entre el papeleo.
El puto valle otra vez, y ahora con sinsentido añadido. A decir verdad, Sybil había comprado un ejemplar, al igual que la mayor parte de la población lectora de la ciudad, y lo había llevado a rastras a ver el condenado cuadro de aquel pobre hombre en el Real Museo de Arte. ¿Un cuadro con secretos? ¿De verdad? ¿Y cómo era que un joven pintor humano loco de hacía cien años conocía el secreto de una batalla librada miles de años antes? Sybil decía que, según el libro, el artista había encontrado una cosa en el campo de batalla pero que estaba maldita y las voces lo llevaron a creer que era un pollo. O algo así.
Cuando llegaron las tazas, de las que solo se derramó un poquito en la mesa de Cascolisto porque le temblaba la mano, Vimes dijo:
—Debo ver al grag Chafajamones, señor.
—Lo lamento, eso no es posible.
La respuesta fue lisa y tajante, como si el enano la hubiese practicado. Pero Vimes captó un movimiento en sus ojos y alzó la vista hacia una reja muy grande en la pared.
En ese momento, Angua emitió una tosecilla. Vale, pensó Vimes, alguien está escuchando.
—Señor Casco... listo —dijo—, tengo motivos para suponer que se ha cometido un grave crimen en el suelo de Ankh-Morpork. —Añadió—: Quiero decir, bajo él. Pero de Ankh-Morpork, en cualquier caso.
Una vez más, la extraña calma de Cascolisto lo delató. Había una expresión angustiada en sus ojos.
—Siento escucharlo. ¿Cómo puedo ayudarles a resolverlo?
Pues muy bien, pensó Vimes, ya he dicho que no me gustan los juegos.
—Enseñándome el cadáver que tienen abajo —dijo.
Experimentó un obsceno placer al ver cómo se desinflaba Cascolisto. Era el momento de aprovechar la ventaja... Sacó la placa.
—Mi autoridad, señor Cascolisto. Voy a registrar este sitio. Preferiría hacerlo con su permiso.
El enano temblaba de miedo, nerviosismo o, probablemente, las dos cosas.
—¿Invadirá nuestro local? ¡No puede! La ley enana...
—Esto es Ankh-Morpork —dijo Vimes—. Hasta arriba del todo y hasta abajo del todo. Así que nada de invasión. ¿De verdad me está diciendo que no puedo registrar un sótano? ¡Ahora lléveme con el grag Chafajamones o quienquiera que esté al mando! ¡Ya!
—Yo... ¡rechazo su petición!
—¡No era una petición!
Y ahora llegamos a nuestro propio valle del Koom en miniatura, pensó Vimes mirando a Cascolisto a los ojos. No hay vuelta atrás. Los dos creemos tener razón. ¡Pero él se equivoca!
Un movimiento le hizo echar un vistazo hacia abajo. El dedo tembloroso de Cascolisto había formado un círculo con el café derramado. Ante la mirada de Vimes, el enano trazó dos líneas que cruzaban el redondel. Vimes volvió a alzar la vista hacia un par de ojos hinchados de ira, miedo... y apenas un atisbo de otra cosa...
—Ah. El comandante Vimes, ¿no es así? —dijo una figura desde el umbral.
El hablante podría haber sido lord Vetinari. Tenía ese mismo tono neutro que indicaba que había reparado en ti y que eras, por algún azar de la vida, una cruz necesaria. Pero la voz salía de otro enano, cabía suponer, aunque llevaba una capucha negra, rígida y puntiaguda que lo elevaba a la altura del humano medio.
El resto del cuerpo lo llevaba cubierto por completo con capas solapadas de cuero negro que solo dejaban una estrecha rendija para los ojos. De no ser por la tranquila autoridad de su voz, la figura que Vimes tenía delante podría haberse tomado por una decoración de la Vigilia de los Puercos muy siniestra.
—¿Y usted es...? —preguntó Vimes.
—Me llamo Ardiente, comandante. Cascolisto, ¡ve a ocuparte de tus tareas!
Mientras la «cara diurna» salía disparada, Vimes se volvió en su asiento y dejó que su mano se deslizara por encima del símbolo pegajoso y lo borrase.
—¿Y usted también quiere sernos de utilidad? —dijo.
—Si puedo —dijo el enano—. Síganme, por favor. Sería preferible que la sargento no lo acompañase.
—¿Por qué?
—El motivo obvio —dijo Ardiente—. Es manifiestamente hembra.
—¿Cómo? ¿Y qué? La sargento Angua no es de ningún modo una enana —dijo Vimes—. ¡No pueden esperar que todo el mundo se ajuste a sus reglas!
—¿Por qué no? —preguntó el enano—. Usted lo hace. Pero ¿no podríamos, simplemente, juntos, por un momento, dirigirnos a mi despacho y hablar las cosas?
—No pasa nada, señor —dijo Angua—. Probablemente sea lo mejor.
Vimes intentó relajarse. Sabía que se estaba dejando calentar. Aquellos mirones silenciosos de la calle le habían afectado, y la cara que había puesto Cascolisto merecía una reflexión. Pero...
—No —dijo.
—¿No piensa hacer ni esa pequeña concesión? —preguntó Ardiente.
—Ya estoy haciendo bastantes y de las gordas, créame —replicó Vimes.
Los ojos ocultos bajo la capucha puntiaguda lo contemplaron durante unos segundos.
—Muy bien —dijo Ardiente—. Síganme, por favor.
El enano dio media vuelta y abrió una puerta que daba a una sala pequeña y cuadrada. Les indicó que lo siguieran y, cuando estuvieron dentro, tiró de una palanca. La habitación dio una suave sacudida, y las paredes empezaron a elevarse.
—Esto es... —empezó Ardiente.
—... un ascensor —concluyó Vimes—. Sí, lo sé. Los vi cuando conocí al Bajo Rey, en Uberwald.
Dejar caer el nombre no funcionó.
—El Bajo Rey no es... respetado aquí —dijo Ardiente.
—Pensaba que era el soberano de todos los enanos —insistió Vimes.
—Un error habitual. Ah, ya hemos llegado.
El ascensor se detuvo sin apenas una sacudida.
Vimes miró asombrado.
Ankh-Morpork estaba construida sobre Ankh-Morpork. Todo el mundo lo sabía. Diez mil años atrás la gente ya construía en piedra en ese sitio. A medida que la crecida anual del Ankh traía más limo, la ciudad había ido elevándose sobre sus muros hasta que los desvanes se habían convertido en bodegas. Se decía que, incluso hoy en día y a nivel de primer sótano, un hombre con un pico y una buena orientación podía cruzar la ciudad horadando muros subterráneos, siempre que también pudiera respirar barro. ¿Qué había sido aquella sala? ¿Un palacio? ¿El templo de un dios que luego había desaparecido del recuerdo del mundo? Era un espacio grande, oscuro como el carbón, pero había un resplandor que lograba revelar la bella bóveda que formaba el techo. Un resplandor extraño.
—Vusenos —dijo Ardiente—. De las profundas cavernas de las montañas que rodean Nellofselek. Los trajimos y aquí crían muy rápido. Encuentran su limo sumamente nutritivo. Estoy seguro de que también brillan más.
El resplandor se movió. No iluminaba mucho, pero revelaba el contorno de las cosas, y se dirigía hacia el ascensor, fluyendo por el maravilloso techo.
—Buscan el calor y el movimiento, aun ahora —explicó el enano encapuchado.
—Em... ¿por qué?
Ardiente soltó una risilla.
—Por si se muere, comandante. Creen que usted es una rata o un cervatillo que ha ido a parar a su caverna. El alimento escasea en las Profundidades. Cada aliento que exhala es comida. Y cuando a su debido tiempo fallezca, ellos... descenderán. Son muy pacientes. No dejarán más que huesos.
—No tenía la intención de fallecer aquí —aclaró Vimes.
—Por supuesto que no. Síganme, por favor —dijo Ardiente, que los llevó a través de una puerta grande y redonda. Había más al otro lado de la sala, así como varias bocas grandes de túnel.
—¿Estamos muy abajo?
—No mucho. Unos doce metros. Se nos da bien cavar.
—¿En esta ciudad? —dijo Vimes—. ¿Por qué no estamos intentando respirar bajo el agua? Y llamarlo agua es ser muy piadoso.
—También se nos da muy bien contener el agua. Por desgracia, no parecemos tan diestros en contener a Samuel Vimes. —Ardiente pasó a otra sala más pequeña, con una gruesa capa de vusenos brillantes en el techo, y señaló dos sillas de tamaño enano—. Tengan la bondad de sentarse. ¿Puedo ofrecerles un refrigerio?
—No, gracias —dijo Vimes.
Se sentó con cuidado en una silla que le dejaba las rodillas casi a la altura del mentón. Ardiente tomó asiento tras un pequeño escritorio hecho de losas de piedra y, para asombro de Vimes, se quitó el embozo. Parecía muy joven, y hasta llevaba la barba recortada.
—¿Hasta dónde llegan todos esos túneles? —preguntó Vimes.
—No pienso decírselo —aseguró Ardiente sin inmutarse.
—¿O sea que están minando mi ciudad?
—¡Vamos, comandante! Usted ha estado en las cavernas de Uberwald. Ha visto cómo podemos construir los enanos. Somos artesanos. No piense que su casa está a punto de hundirse.
—¡Pero no están construyendo sótanos sin más! ¡Están minando! —exclamó Vimes.
—En cierto sentido. Nosotros diríamos que es una mina de agujeros. Espacio, comandante, por eso cavamos. Sí, minamos los agujeros. Aunque le interesará saber que nuestros barrenos han encontrado melaza profunda...
—¡No pueden hacer esto!
—¿No? Pues lo estamos haciendo, pese a todo —dijo Ardiente con calma.
—¿Están escarbando bajo propiedades ajenas?
—Los conejos escarban, comandante. Nosotros cavamos. Y sí, en respuesta a su pregunta. ¿Hasta dónde llega la propiedad, a fin de cuentas? ¿Por abajo y por arriba?
Vimes miró al enano. Cálmate, pensó. No puedes manejar esto. Es demasiado gordo. Es decisión de Vetinari. Limítate a lo que conoces. Limítate a lo que sí puedes manejar.
—Investigo la denuncia de una muerte —dijo.
—Sí. El grag Chafajamones. Una terrible desgracia —replicó Ardiente con una tranquilidad desesperante.
—Tengo entendido que fue un brutal asesinato.
—Sería una descripción ajustada.
—¿Lo reconoce, entonces? —preguntó Vimes.
—Me inclinaré por suponer que con eso quiere decir: «¿Reconoce que se ha producido un asesinato?», comandante. Sí. Se ha producido. Y estamos ocupándonos de ello.
—¿Cómo?
—Estamos debatiendo el nombramiento de un zadkrdga —respondió Ardiente, juntando las manos—. Quiere decir «fundidor». Alguien que separa el mineral puro que es la verdad de la escoria de la confusión.
—¿Debatiendo? ¿Han aislado ya el escenario del crimen?
—Puede que el fundidor dé esa orden, comandante, pero ya sabemos que el crimen fue obra de un troll. —El rostro de Ardiente lucía una expresión de divertido desprecio que Vimes ansiaba borrar.
—¿Cómo lo saben? ¿Hubo testigos?
—No exactamente. Pero se halló un garrote de troll junto al cuerpo —dijo el enano.
—¿Y eso es todo lo que tienen para ir tirando? —Vimes se puso en pie—. Ya me he cansado. ¡Sargento Angua!
—¿Señor? —dijo Angua, a su lado.
—Vamos. ¡Buscaremos el escenario del crimen mientras todavía quede alguna pista que encontrar!
—¡No se les ha perdido nada en las zonas inferiores! —les espetó Ardiente, poniéndose en pie.
—¿Cómo piensa detenerme?
—¿Cómo piensa pasar por las puertas cerradas con llave?
—¿Cómo piensa descubrir quién asesinó a Chafajamones?
—¡Ya se lo he dicho, se encontró un garrote de troll!
—¿Y ya está? ¿«Encontramos un garrote o sea que ha sido un troll»? ¿Quién va a creer eso? ¿Están dispuestos a empezar una guerra en mi ciudad con una paparrucha semejante? Porque, créame, eso es lo que va a pasar cuando esto salga a la luz. ¡Inténtelo y lo arrestaré!
—¿Y empezará una guerra en su ciudad? —dijo Ardiente.
Enano y hombre se miraron con rabia mientras contenían la respiración. En el techo, por encima de ellos, se congregaron los vusenos, dándose un banquete de esputo y furia.
—¿Por qué iba a atacar al grag alguien que no fuese un troll? —preguntó Ardiente.
—¡Bravo! ¡Está haciendo preguntas! —Vimes se inclinó por encima del escritorio—. ¡Si de verdad quiere respuestas, abra esas puertas!
—¡No! ¡No puede bajar allí, delegado de clase Vimes!
El enano no podría haber cargado de más veneno las palabras «asesino de niños».
Vimes lo miró fijamente.
«Delegado de clase.» Bueno, lo había sido, en aquella pequeña escuela callejera hacía más de cuarenta y cinco años. Su madre había insistido. Los dioses sabrían de dónde había sacado el penique al día que costaba, aunque la señorita Poquita casi siempre aceptaba de buena gana el pago en ropa vieja, leña o, preferiblemente, ginebra. Números, letras, pesos, medidas; no era lo que se diría un plan de estudios completísimo. Vimes había asistido durante unos nueve meses, hasta que las calles exigieron que aprendiera lecciones mucho más duras y afiladas. Sin embargo, durante una temporada, había sido el encargado de repartir las pizarritas y borrar el encerado. ¡Ah, qué poder tan embriagador, qué motivo de pavoneo cuando uno tiene seis años!
—¿Lo niega? —preguntó Ardiente—. ¿Destruir palabras escritas? Lo reconoció ante el Bajo Rey en Uberwald.
—¡Era una broma! —protestó Vimes.
—¿Ah? ¿Entonces sí lo niega?
—¿Qué? ¡No! Mis títulos le impresionaron y solo añadí ese por... diversión.
—¿Entonces niega el crimen? —insistió Ardiente.
—¿Crimen? ¡Borraba la pizarra para que pudieran escribir otras cosas en ella! ¿Qué tiene eso de crimen?
—¿No le importaba adónde iban a parar esas palabras? —dijo Ardiente.
—¿Importarme? ¡Solo eran polvo de tiza!
Ardiente suspiró y se frotó los ojos.
—¿Una noche ajetreada? —preguntó Vimes.
—Comandante, yo entiendo que era usted joven y quizá no se daba cuenta de lo que hacía, pero usted debe comprender que, para nosotros, parece que se enorgullece de ser cómplice del más execrable de los crímenes: la destrucción de palabras.
—¿Perdone? ¿Borrar «A de Amigo» es un delito capital?
—Tanto que resultaría impensable para un auténtico enano —aseveró Ardiente.
—¿En serio? Pero cuento con la confianza del mismísimo Bajo Rey —dijo Vimes.
—Eso tengo entendido. Hay seis venerables grags bajo nuestros pies, comandante, y a sus ojos el Bajo Rey y los suyos se han desviado de la veta verdadera. Es un... —Ardiente soltó una parrafada en entrecortado enano demasiado rápida para que Vimes la entendiera, y luego tradujo—: Sinsustancia. Peligrosamente liberal. Superficial. Ha visto la luz.
Ardiente lo observaba con atención. Piensa, piensa. Por lo que Vimes recordaba, el Bajo Rey y su círculo eran una tropa bastante irascible. Y estos de aquí creen que son unos liberales blandengues.
—¿Sinsustancia? —dijo.
—Ciertamente. Le invito, por tanto, a deducir de esa afirmación algo sobre la naturaleza de aquellos a quienes sirvo allí abajo.
Ajá, pensó Vimes. Aquí hay algo. Una insinuación, nada más. El amigo Ardiente es un pensador.
—Cuando dice que «ha visto la luz» da la impresión de que quiere decir que se ha corrompido —dijo.
—Algo así, sí. Son mundos diferentes, comandante. Aquí abajo, sería desaconsejable confiar en sus propias metáforas. Ver la luz es cegarse. ¿Sabe que en la oscuridad los ojos se abren más?
—Lléveme a ver a esa gente de abajo —dijo Vimes.
—No le escucharán. Ni siquiera le mirarán. No tienen nada que ver con el Mundo de Arriba. Creen que es una especie de pesadilla. No he osado hablarles de sus «periódicos», imprimidos a diario y tirados como basura. El sobresalto los mataría.
Pero si los enanos inventaron la imprenta, pensó Vimes. Obviamente fueron enanos de la clase equivocada. También he visto a Jovial tirar cosas a la papelera. Se diría que casi todos los enanos son de la clase equivocada, ¿eh?
—¿Cuál es exactamente su trabajo, señor Ardiente? —preguntó.
—Soy el enlace en jefe con el Mundo de Arriba. El administrador, podría decirse.
—Pensaba que ese era el trabajo de Cascolisto.
—¿Cascolisto? Él hace la lista de la compra, transmite mis órdenes, paga a los mineros y demás. Las tareas rutinarias, en suma —dijo Ardiente con desdén—. Es un novicio y su trabajo es hacer lo que le mando. Soy yo quien habla por los grags.
—¿Habla en nombre de ellos con las pesadillas?
—Podría decirse así, supongo. Ellos no permitirían que un matapalabras irredento se convirtiese en fundidor. La idea resultaría abominable.
Se miraron con furia.
Una vez más, acabamos en el valle del Koom, se dijo Vimes.
—No van a...
—¿Permiso para hacer una sugerencia? —dijo Angua con voz queda.
Dos cabezas se volvieron. Dos bocas dijeron:
—¿Sí?
—El... fundidor. El buscador de la verdad. ¿Tiene que ser un enano?
—¡Por supuesto! —exclamó Ardiente.
—¿Qué me dice del capitán Zanahoria? Es un enano.
—Sabemos de él. Es una... anomalía —dijo Ardiente—. Sus credenciales de enanidad son discutibles.
—Pero la mayoría de los enanos de la ciudad aceptan que es un enano —observó Angua—. Y además es guardia.
Ardiente se dejó caer en el asiento.
—Para los enanos que tienen por aquí, sí, es un enano. Para los grags sería inaceptable.
—No hay ninguna ley enana que diga que un enano no puede medir más de un metro ochenta, señor.
—Los grags son la ley, mujer —le espetó Ardiente—. Interpretan leyes que se remontan a decenas de miles de años atrás.
—Bueno, pues las nuestras no —dijo Vimes—, pero el asesinato es el asesinato aquí y donde sea. La noticia se ha filtrado. Ya teníamos a los enanos y los trolls calentitos, y esto los pondrá a punto de ebullición. ¿De verdad quieren una guerra?
—¿Con los trolls? Eso es...
—No, con la ciudad. ¿Un lugar dentro de las murallas donde no vale la ley? Su señoría no lo aceptará.
—¡No se atreverían!
—Míreme a los ojos —dijo Vimes.
—Hay muchos más enanos que guardias —observó Ardiente, pero la expresión divertida había desaparecido.
—¿Entonces lo que me está diciendo es que la ley es pura cuestión de números? —dijo Vimes—. Creía que los enanos prácticamente veneraban la idea de la ley. ¿O sea que números y ya está? Pues reclutaré a más hombres. Y a trolls, también. Son ciudadanos como yo. ¿Está seguro de que todos los enanos se pondrán de su bando? Movilizaré a los regimientos. No me quedará más remedio. Sé cómo funcionan las cosas en Nellofselek y Uberwald, pero aquí es harina de otro costal. Una sola ley, señor Ardiente. Eso es lo que tenemos. Si dejo que la gente le cierre la puerta en las narices, para el caso podríamos disolver la Guardia.
Se dirigió hacia la puerta.
—Esa es mi oferta. Ahora volveré al Yard...
—¡Espere!
Ardiente tenia la vista fija en el escritorio, sobre el que tamborileaba con los dedos.
—Aquí no tengo... jerarquía —dijo.
—Déjeme hablar con sus grags. Prometo no borrar ninguna palabra.
—No, No querrán hablar con usted. No hablan con humanos. Están esperando abajo. Están al corriente de su llegada, y tienen miedo. No confían en los humanos.
—¿Por qué?
—Porque no son enanos —respondió Ardiente—. Porque son... una especie de sueño.
Vimes puso las manos en los hombros del enano.
—Pues vamos abajo, donde usted puede hablarles de pesadillas —dijo— y señalarles cuál de ellas soy yo.
Se produjo un largo silencio hasta que Ardiente dijo:
—Muy bien. Pero que conste que lo hago bajo protesta.
—Dejaré constancia de ello encantado —dijo Vimes—. Gracias por su actitud cooperativa.
Ardiente se puso en pie y sacó de sus vestiduras una anilla cargada de llaves complejas.
Vimes intentó orientarse durante el recorrido, pero era difícil. Había curvas y recodos, en unos túneles oscuros que parecían todos iguales. No había ni rastro de agua en ninguna parte. ¿Hasta dónde llegaban los túneles? ¿A qué profundidad? ¿A qué distancia? Los enanos minaban a través de granito. Probablemente podían pasear como si tal cosa a través de barro del río.
A decir verdad, en la mayoría de los espacios los enanos, más que minar, habían hecho limpieza, retirando el limo y tendiendo túneles de una vetusta habitación goteante a otra. Y, de algún modo, el agua desaparecía. Entrevió cosas centelleantes, posiblemente mágicas, al pasar ante varios arcos oscuros. También oyó unos cánticos extraños. Vimes sabía enano, al nivel de «El hacha de mi tía está en tu cabeza», y no le sonaba a eso en absoluto. Sonaba a palabras cortas recitadas a muy alta velocidad.
Y con cada giro sentía que regresaba la ira. Los estaban llevando en círculos, ¿verdad? Sin otro motivo que el despecho. Ardiente abría la marcha dejando que Vimes se apañase como pudiera para seguirle dándose ocasionales cabezazos contra el techo.
Se estaba poniendo de un humor de perros. ¡Aquello no era más que un puto paseo en círculos! A los enanos les importaban un pimiento la ley, él mismo y el mundo de arriba. ¡Minan nuestra ciudad y no obedecen nuestras leyes! Ha habido un maldito asesinato. ¡Lo reconoce! ¿Por qué aguanto esto... esta estúpida comedia?
Estaba pasando por delante de la enésima boca de túnel, aunque esa tenía un tablón clavado de parte a parte. Sacó su espada y gritó:
—¡Me pregunto que habrá aquí abajo! —Y partió el tablón de un tajo y arrancó a caminar por el túnel, seguido por Angua.
—¿Esto es prudente, señor? —susurró la sargento, mientras avanzaban con paso decidido.
—No. Pero estoy hasta aquí del señor Ardiente —gruñó Vimes—. Te lo digo, otro tunelito más y volveré con la escuadra pesada, política o no política.
—¡Cálmese, señor!
—¡Es que ya está bien! ¡Todo lo que dice y hace es un insulto! ¡Me saca de mis casillas! —dijo Vimes, sin aminorar sus zancadas ni hacer caso de los gritos de Ardiente a sus espaldas.
—¡Delante hay una puerta, señor!
—¡Vale, no estoy ciego! ¡Solo medio ciego! —replicó Vimes.
Estiró el brazo. La gran puerta redonda tenía una rueda en el centro y estaba cubierta de runas enanas pintadas a tiza.
—¿Puedes leerlas, sargento?
—Esto... «¡Peligro Mortal!» «¡Inundación! ¡No entrar!» —tradujo Angua—. Más o menos, señor. Son compuertas de presión. Las he visto antes en otras minas.
—Y asegurada con cadenas, además —dijo Vimes, tanteando—. Parece hierro macizo... ¡Au!
—¿Señor?
—¡Me he hecho un corte con un clavo! —Vimes hundió la mano en el bolsillo, donde sin falta Sybil se encargaba a diario de que hubiera un pañuelo limpio.
—¿Un clavo en una puerta de hierro, señor? —preguntó Angua, mirando de cerca.
—Pues un remache. No se ve nada con tan poca luz. ¿Por qué iban...?
—Deben seguirme, es preciso. ¡Esto es una mina! ¡Hay peligros! —dijo Ardiente cuando los alcanzó.
—¿Todavía se les inunda? —preguntó Vimes.
—¡Es de esperar! ¡Sabemos cómo arreglarlo! ¡Y ahora, no se alejen de mí!
—¡Me sentiría más inclinado a hacerle caso, señor, si creyera que llevamos una ruta directa! —protestó Vimes—. ¡En otro caso quizá busque un atajo!
—Ya casi hemos llegado, comandante —dijo Ardiente, mientras empezaba a caminar—. ¡Casi!

Sin rumbo ni esperanza, el troll vagaba...
Se llamaba Ladrillo, aunque no lo recordaba en aquel momento. Le dolía la cabeza. Le dolía muchísimo. Tenía de haber sido cosa del topo. ¿Qué decían siempre, eh? Que si caes tan bajo de cocinar topo y metértelo, hasta las cucarachas tienen que agacharse para escupirte, ¿no?
La noche de antes... ¿Qué había pasado? ¿Qué cachos los vio, qué cachos los hizo, qué cachos del caldero revuelto que hervía en su sesera eran de verdad? El cacho de los elefantes gigantes y lanudos, ese fijo que no era de verdad. Estaba casi seguro de que no había los elefantes lanudos gigantes en la ciudad, porque ya los habría visto de antes, y habría zurullos enormes y humeantes en las calles y tal, encima; no tendría pérdida...
Lo llamaban Ladrillo porque había nacido en la ciudad, y los trolls, hechos de roca metamorfórica, a menudo adoptan la naturaleza de las piedras locales. Tenía la piel de un naranja sucio, con un entramado de líneas horizontales y verticales; si Ladrillo se pegaba mucho a una pared, costaba mucho distinguirlo. Aunque de todas formas la mayoría de la gente no veía a Ladrillo. Era el tipo de persona cuya mera existencia supone un insulto para toda la ciudadanía decente, en opinión de esta.
La mina aquella con todos los enanos... ¿eso había sido de verdad? Te pillas un buen sitio para tumbarte y mira los colorines, ¿y de repente vas y estás en un bujero de enanos? ¡Eso no podía de haber sido de verdad! Claro que... decían por la calle que un troll se había metido en un bujero de enanos, ajá, y todo el mundo buscaba a ese troll y no para darle la norabuena, no... La calle decía de que la Breccia iba perdiendo su culo por encontrarlo, y la cosa no sonaba como que fuesen muy contentos por ahí. ¿No muy contentos de que un enano que estaba poniendo de vuelta y otra vuelta a los clanes se lo hubiese cargado un troll? ¿Estaban majaras? En realidad, qué más daba si estuvieran majaras o no, porque tenían unas maneras de preguntar cosas que tardaban meses en curarse, así que mejor de no cruzárselos por su camino.
Por el otro lado... un enano no reconoce a un troll de otro troll, ¿no? Y no lo había visto nadie más. O sea que hacer de como si no pasara nada, ¿no? No pasaría nada. No pasaría nada. Encima, no podía haber sido él...
Se le ocurrió a Ladrillo —«sí, ese es yo, lo sabía de todo el rato»— que todavía le quedaba un poco de polvo blanco en el fondo de la bolsa. Lo único que necesitaba era encontrar una paloma asustada y un poco de alcohol, de cualquier tipo, y todo iría bien. Eso. Bien. Nada para lo que preocuparse para nada... Eso.

Cuando Vimes salió a la brillante luz del día, lo primero que hizo fue respirar hondo. Lo segundo fue desenvainar su espada, con una mueca de dolor cuando protestó su mano herida.
Aire fresco, nada mejor. Bajo tierra se había mareado un poco, y el minúsculo corte de su mano picaba a rabiar. Le convenía pedir a Igor que le echase un vistazo. Con la mugre que había ahí abajo probablemente podía pillar cualquier cosa.
Ah, mucho mejor. Sentía cómo se le enfriaban los ánimos. El aire de allí abajo le había hecho sentirse muy raro.
La muchedumbre empezaba a parecerse mucho mas a una turba, pero mirando mejor vio que se trataba de lo que él llamaba una turba estilo bizcocho de frutas. No hacía falta mucha gente para convertir a una muchedumbre preocupada y nerviosa en una turba. Un grito por aquí, un empujón por allá, un objeto lanzado en el sitio justo... y poco a poco cada individuo vacilante e inquieto se ve arrastrado a una mayoría que en realidad no existe.
Detritus seguía plantado como una estatua, en apariencia ajeno al creciente barullo. Sin embargo, Fundeanillo... maldición. Estaba discutiendo acaloradamente con la primera fila de la muchedumbre. ¡Nunca había que discutir! ¡Nunca había que dejarse arrastrar!
—¡Cabo Fundeanillo! —gritó a pleno pulmón—. ¡Aquí!
El enano se volvió a la vez que medio ladrillo volaba por encima de las cabezas del gentío y se estrellaba contra su casco. Cayó como un árbol.
Detritus se movió tan rápido que ya había atravesado la mitad de la multitud antes de que el enano aterrizase sobre los adoquines. Hundió el brazo entre el gentío y sacó en vilo a una figura que se debatía. Giró sobre sus talones, volvió con pasos rotundos por la brecha que aún no había tenido tiempo de cerrarse y estuvo al lado de Vimes antes de que el casco de Fundeanillo hubiera parado de rodar.
—Bien hecho, sargento —dijo Vimes por la comisura de la boca—. ¿Tienes algún plan para lo que viene ahora?
—Yo soy más del estilo táctico, señor —respondió Detritus.
Bueno, qué se le iba a hacer. En momentos como ese uno no discutía ni se echaba atrás. Vimes sacó su placa y la mostró en alto.
—¡Este enano queda detenido por agredir a un agente de la Guardia! —gritó—. ¡Abran paso, en nombre de la ley!
Y para su asombro, la multitud se calló como una pandilla de niños cuando intuyen que esta vez el maestro se ha enfadado de verdad. Quizá fueran las palabras de la placa. Para esas no había borrador que valiera.
En el silencio, otro medio ladrillo cayó de la mano libre del enano que se encontraba en la muy firme custodia de Detritus. Años más tarde, Vimes cerraría los ojos y aún podría recordar el crujido que emitió al llegar al suelo.
Angua se irguió con el inconsciente Fundeanillo en los brazos.
—Ha sufrido una conmoción —dijo—. ¿Y puedo sugerir, señor, que se vuelva, solo por un momento?
Vimes se arriesgó a echar un vistazo. Ardiente —o, al menos, un enano embozado en cuero que podría haber sido él— estaba de pie en las sombras de la entrada. La muchedumbre lo observaba con atención.
—¿Nos están dando permiso para que nos vayamos? —preguntó a Angua, señalando a la figura con la cabeza.
—Creo que la clave es lo de irnos, señor, ¿usted no?
—En eso te doy la razón, sargento. Detritus, no sueltes a ese mamoncete. De vuelta a casa, todos.
La muchedumbre se apartó para dejarlos pasar, con apenas un murmullo. El silencio los siguió durante todo el camino hasta la Casa de la Guardia...
... donde Otto Alarido del Times los esperaba en la calle, iconógrafo en ristre.
—Ah, no, ni hablar, Otto —advirtió Vimes, cuando su brigada se acercó.
—Estoy en la vía pública, señorr Vimes —observó Otto mansamente—. Sonrría, porr favorr...
Y sacó una imagen de un agente troll con un enano a cuestas.
En fin, pensó Vimes, ya está arreglada la primera plana. Y probablemente la puta viñeta, de paso.

Un enano en el calabozo y otro sometido a los tiernos cuidados de Igor, pensó Vimes mientras subía trabajosamente la escalera hacia su despacho. Y va a ir a peor. Esos enanos estaban obedeciendo a Ardiente, ¿verdad? ¿Qué habrían hecho si hubiese negado con la cabeza?
Aterrizó en su silla con tanta fuerza que la hizo rodar medio metro atrás.
Ya se había encontrado con enanos profundos en otras ocasiones. Le habían parecido raros, pero había podido tratar con ellos. El Bajo Rey era un profundo, y Vimes se había entendido bastante bien con él, una vez aceptó que aquel enanito de cuento de hadas con barba de Papá Puerco era un astuto político. Era un enano con visión. Vivía en el mundo. Ja, «había visto la luz». Pero esos de la nueva mina...
No los había visto, a pesar de que estaban sentados en una sala bien iluminada por centenares de velas. El desparrame de luz le había resultado extraño, pues los grags estaban envueltos de la cabeza a los pies con su cuero negro y puntiagudo. Pero quizá se tratase de alguna ceremonia mística, y ¿quién iba a buscarle sentido a aquellas cosas? ¿A lo mejor se obtenía una oscuridad más sagrada en mitad de la luz? ¿Cuanto más intensa la luz, más negra la sombra?
Ardiente había hablado en un idioma que sonaba, solo vagamente, a enano, y de las caperuzas negras habían salido respuestas y preguntas, todas ladradas con las mismas sílabas breves y bruscas.
En un momento dado pidieron a Vimes que repitiese el meollo de lo que había dicho arriba, que a esas alturas ya le parecía muy lejano. Lo hizo y suscitó un largo debate en el idioma que había llegado a considerar enano profundo. Y en todo momento sintió que unos ojos que no podía ver lo estaban observando con suma atención. La insoportable jaqueca y las punzadas de dolor que le recorrían el brazo arriba y abajo tampoco ayudaron.
Y eso fue todo. ¿Le habían entendido? No lo sabía. Según Ardiente, habían accedido muy a regañadientes. ¿Era verdad? No tenía ni idea, ni la más mínima idea, de lo que se había dicho en realidad. ¿Concederían a Zanahoria acceso a un escenario del crimen que no hubiese padecido ninguna interferencia? Vimes gruñó. Ja. ¿Qué pensáis vosotros, niños y niñas?
Se pellizcó la nariz y luego miró con detenimiento su mano derecha. Igor le había largado un rollo sobre «minúzculaz criaturaz inviziblez que muerden» y usado un potingue infecto que probablemente mataba cualquier cosa, con independencia de su tamaño o visibilidad. Le había dado un picor de siete infiernos durante cinco minutos, pero luego la comezón desapareció llevándose consigo, en apariencia, el dolor. En cualquier caso, lo importante era que la Guardia estaba a cargo oficialmente del caso.
Le llamó la atención la hoja superior de su bandeja de entrada.[5] Gimió al levantarla.
Para: Su excelencia sir Samuel Vimes, comandante de la Guardia
De: Sr. A. E. Pésimo, inspector de la Guardia
Excelencia,
Espero que no le importe proporcionarme lo antes posible la respuesta a las siguientes preguntas:
1 ¿Para qué sirve el cabo «Nobby» Nobbs? ¿Por qué tiene en nómina a un conocido maleante?
2 He cronometrado a dos agentes en la Vía Ancha y, en el espacio de una hora, no han hecho ningún arresto. ¿Por qué se considera eso un uso económico de su tiempo?
3 El nivel de violencia empleado por los agentes trolls contra los prisioneros trolls parece excesivo. ¿Tendría la amabilidad de hacer algún comentario al respecto?
Y así, más. Vimes siguió leyendo con la boca abierta. De acuerdo, el tipo no era policía —de eso no había duda— pero seguro que tendría un cerebro funcional. ¡Madre mía, si hasta había detectado la discrepancia mensual en la caja del dinero para gastos! ¿Lo entendería A. E. Pésimo si Vimes le explicaba que los servicios de Nobby a lo largo de los años compensaban con creces sus ocasionales raterías, que uno aceptaba como una especie de leve molestia? ¿Supondría eso un uso económico de mi tiempo? No lo creo.
Al dejar el papel de nuevo en la bandeja se fijó en una hoja que había debajo, escrita con la letra de Jovial. La cogió y la leyó.
Dos enanos y un troll habían entregado sus placas esa mañana, alegando «motivos familiares». Maldición. Ya iban siete guardias perdidos esa semana. El puto valle del Koom se metía en todas partes. Vale, bien sabía el cielo que no tenía que ser nada divertido ser un troll y jugarte el tipo contra una banda de los tuyos, y más para defender a un enano como el difunto Chafajamones. Probablemente era tan poco divertido como ser un enano y oír que una pandilla callejera de trolls había pegado una paliza a tu hermano por culpa de lo que había dicho aquel idiota. Habría quien preguntase: ¿de qué lado estás? Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Ja. Si no eres una manzana, eres un plátano...
Zanahoria entró con discreción y dejó un plato sobre la mesa.
—Angua me lo ha contado todo —dijo—. Bien hecho, señor.
—¿Cómo que «bien hecho»? —preguntó Vimes mientras examinaba el sándwich que constituía su almuerzo saludable—. ¡Casi empiezo una guerra!
—Ajá, pero ellos no sabían que era un farol.
—Probablemente no lo era.
Vimes alzó con cuidado la rebanada superior del sándwich de beicon, lechuga y tomate y sonrió para sus adentros. Bendita Jovial. Ella sí que sabía en qué consistía un BLT de Vimes. Se trataba de tener que levantar un buen montón de crujiente beicon antes de encontrar escondidas a las infelices hortalizas. Cualquiera diría que ni estaban ahí.
—Quiero que vuelvas a llevarte allí a Angua —dijo—. Y... sí, a la guardia interina Humpeding. Nuestra pequeña Sally. Es el trabajo ideal para una vampira que, como caída del cielo, ha llegado en el momento justo, ¿eh? Veamos lo buena que es.
—¿Solo a ellas dos, señor?
—Hum, sí. Las dos tienen muy buena visión nocturna, ¿no? —Vimes bajó la vista a su sándwich y farfulló—: No podemos llevar ninguna luz artificial allí abajo.
—¿Una investigación de asesinato a oscuras, señor?
—¡No me ha quedado más remedio! —exclamó Vimes, acalorado—. Sé reconocer un clavo atascado cuando lo veo, capitán. Nada de luz artificial. En fin, si quieren ponerse tontos, yo les enseñaré lo que vale un peine. Tú sabes de minas, y las dos señoritas llevan visión nocturna incorporada. Bueno, la vampira la lleva, y Angua prácticamente ve con la nariz. De modo que está decidido. Haz lo que puedas. El sitio está plagado de esos malditos escarabajos luminosos; algo es algo.
—¿Tienen vusenos? —dijo Zanahoria—. Ah. Bueno, me sé un par de trucos para estos casos, señor.
—Bien. Dicen que lo hizo un troll grande que salió huyendo. Tú verás lo que sacas de ahí.
—Puede que haya alguna protesta sobre Sally, señor —observó Zanahoria.
—¿Por qué? ¿Adivinarán que es una vampira?
—No, señor, no creo que...
—Entonces no se lo digas —dijo Vimes—. Tú eres el... fundidor, tú decides qué, ejem, herramientas utilizar. ¿Has visto esto? —Agitó el informe sobre los tres agentes a los que se esforzaba por no considerar desertores.
—Sí, señor. Tenía la intención de hablarle al respecto. Podría ayudar que cambiásemos un poco las patrullas —propuso Zanahoria.
—¿Qué quieres decir?
—Bueno, sería muy fácil organizar los turnos de patrulla de modo que trolls y enanos no tuvieran que salir juntos de ronda, señor. Esto... varios de los muchachos dicen que estarían más tranquilos si pudiéramos...
Zanahoria dejó que la frase muriera fulminada por la mirada pétrea.
—Jamás hemos prestado atención a la especie de un agente cuando preparamos los turnos, capitán —dijo Vimes con voz fría—. Salvo en el caso de los gnomos, claro.
—Ah, pues ya existe un precedente... —empezó Zanahoria.
—No digas bobadas. ¡Una habitación de gnomos típica viene a ser como dos cajas de zapatos! Mira, tú sabes que la idea es absurda. Y peligrosa, además. Tendríamos que patrullar troll con troll, enano con enano y humano con humano...
—No necesariamente, señor. Los humanos podrían patrullar con cualquiera de los otros.
Vimes inclinó su silla hacia delante.
—¡No, no podrían! ¡No estamos hablando de sentido común, sino de miedo! Si un troll ve a un humano y un enano patrullando juntos, pensará: «Ahí está el enemigo, dos contra uno». ¿No ves el rumbo que lleva esto? ¡Cuando un poli está en un aprieto y pide refuerzos con su silbato, no quiero que exija que, cuando lleguen, tengan la maldita forma adecuada! —Se calmó un poco, abrió su libreta y la lanzó sobre la mesa—. Hablando de formas, ¿sabes lo que significa esto? Lo vi en la mina; un enano llamado Cascolisto lo dibujó con un poco de café derramado, y ¿sabes qué? Creo que solo era consciente a medias de que lo había hecho.
Zanahoria cogió la libreta y contempló el esbozo con solemnidad durante un momento.
—Es un símbolo minero, señor —dijo—. Significa «la Oscuridad que Sigue».
—¿Y eso qué quiere decir?
—Hum, que las cosas van bastante mal ahí abajo, señor —dijo Zanahoria con sincera preocupación—. Ay, ay. —Dejó la libreta poco a poco, como si la creyera capaz de explotar.
—Bueno, ha habido un asesinato, capitán —señaló Vimes.
—Sí, señor. Pero esto podría significar algo peor, señor. Los símbolos mineros son un fenómeno muy extraño.
—Había un símbolo igual sobre la puerta, aunque solo tenía una raya y era horizontal —añadió Vimes.
—Ah, esa es la runa de la Oscuridad Larga, señor —dijo Zanahoria restándole importancia—. Tan solo es el símbolo de que hay una mina. No se preocupe por ella.
—¿Pero por esta sí? ¿Tiene algo que ver con que los grags se reunieran en una sala rodeados de velas encendidas?
Siempre era un placer sorprender a Zanahoria, y en esa ocasión parecía pasmado.
—¿Cómo lo ha deducido, señor?
—Son solo palabras, capitán —respondió Vimes, con un gesto de la mano—. «La Oscuridad que Sigue» no suena bien. ¿Buen momento para tener mucha luz, tal vez? Cuando me los encontré estaban rodeados de velas. Pensé que a lo mejor era algún tipo de ceremonia.
—Podría ser —corroboró Zanahoria, sin tenerlas todas consigo—. Gracias por la información, señor. Iré preparado.
Cuando Zanahoria llegó a la puerta, Vimes añadió:
—Una cosa, capitán.
—¿Sí, señor?
Vimes no apartó la mirada del sándwich, en el que estaba separando con mucho esmero los fragmentos de lechuga y de tomate del crujiente bacon.
—Recuerda que eres un poli, ¿quieres? —dijo.

Sally se olió algo raro en cuanto volvió al vestuario con su flamante peto de armadura y su casco en forma de sopera. Había guardias de todas las especies repartidos por la sala y haciéndose los despistados. A los polis nunca se les da muy bien.
La observaron mientras se acercaba a su taquilla. Abrió la puerta, en consecuencia, con el debido cuidado. El estante estaba repleto de ajo.
Ah. Ya empezamos, y bien pronto. Menos mal que estaba preparada...
Aquí y allá, a su espalda, oyó las tosecillas y carraspeos típicos de quienes contienen las carcajadas. También abundaban las sonrisillas; una sonrisilla emite un ruido sutil si se presta atención.
Metió las dos manos en la taquilla y sacó dos cabezas de ajo bien gordas. Todas las miradas estaban puestas en ella, todos los guardias se mantuvieron inmóviles mientras avanzaba poco a poco por la sala.
Un joven agente apestaba especialmente a ajo, y su gran sonrisa de repente se había cuarteado de nerviosismo en las comisuras. Tenía el típico aspecto de graciosillo.
—Disculpe, agente, ¿cómo se llama? —preguntó con voz de buena chica.
—Esto... Fittly, señorita...
—¿Son suyos? —preguntó Sally. Dejó que sus colmillos se extendieran lo justo para ser perceptibles.
—... esto, solo era una broma, señorita...
—No le veo la gracia —dijo Sally con dulzura—. Me gusta el ajo. Me encanta. ¿A usted no?
—Hum, sí —respondió el infeliz Fittly.
—Bien —dijo Sally.
Con una velocidad que hizo encogerse al bromista, se metió una cabeza en la boca y mordió con saña. El crujido fue el único sonido audible en el vestuario.
Después, tragó.
—Ahí va, ¿dónde están mis modales, agente? —dijo, tendiéndole la otra cabeza de ajos—. Esta es suya...
Los mirones prorrumpieron en carcajadas. Los polis son como cualquier otra agrupación de gente. Se ha vuelto la tortilla, y por este lado es más divertida. Son solo unas risas, un poco de cachondeo. No hace daño a nadie, ¿verdad?
—Vamos, Fittly —dijo alguien—. Es lo justo. ¡Ella se ha comido la suya!
Y algún otro, porque siempre hay uno, empezó a aplaudir y vociferar:
—¡Come! ¡Come!
Los demás se sumaron al coro, animados por el hecho de que Fittly se hubiese puesto de un rojo encendido.
—¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come! ¡Come!
Fittly, un hombre acorralado, agarró la cabeza de ajos, se la metió en la boca y mordió con fuerza, entre vítores generalizados. Al cabo de un momento, Sally vio que abría los ojos como platos.
—¿Guardia interina Humpeding?
Se volvió. Había un joven con proporciones de dios[6] plantado en el umbral. A diferencia de la armadura de los demás agentes, su peto brillaba y en su cota de mallas casi no se apreciaba el menor atisbo de óxido.
—¿Todo bien? —El oficial echó un vistazo hacia Fittly, que había caído de rodillas y con sus toses estaba rociando de ajo todo el vestuario, pero de algún modo consiguió no verlo.
—Esto, sí, señor —respondió Sally, perpleja, mientras Fittly arrancaba a vomitar.
—Nos hemos visto antes. Todo el mundo me llama capitán Zanahoria. Acompáñeme, por favor.
Ya en la oficina central, Zanahoria se detuvo y se volvió hacia ella.
—De acuerdo, guardia interina... Ya tenía una cabeza de ajos preparada, ¿verdad? No me mire así, hoy ha venido a la plaza el carretón de las verduras. No es tan difícil de deducir.
—Bueno, como la sargento Angua me puso sobre aviso...
—¿Sí?
—Pues corté un rábano en forma de ajo, señor.
—¿Y el que le ha dado a Fittly?
—Ah, ese también era un rábano tallado. Procuro no tocar el ajo, señor —dijo Sally. Por los dioses, el tipo era atractivo de verdad...
—¿En serio? ¿Solo un rábano? No ha parecido que le sentara muy bien —observó Zanahoria.
—Le metí dentro unas cuantas semillas frescas de guindilla —añadió Sally—. Unas treinta, creo.
—¿Ah, sí? ¿Y por qué ha hecho eso?
—Bueno, ya sabe, señor —respondió Sally, irradiando inocencia—. Por echar unas risas, un poco de cachondeo. No hace daño a nadie, ¿verdad?
El capitán pareció reflexionar al respecto.
—Lo dejaremos ahí, entonces —dijo—. Y ahora, guardia interina, ¿ha visto alguna vez un cadáver?
Sally esperó a ver si hablaba en serio. En apariencia, era así.
—Estrictamente hablando, no, señor —dijo.

Vimes no tuvo un momento de calma en toda la tarde. Estaba, por supuesto, el papeleo. Siempre estaba el papeleo. Las bandejas eran solo el principio. Había pilas amontonadas acusadoramente a lo largo de una pared, entremezclándose con alegría.[7] Sabía que tenía que hacerlo. Permisos, certificados, órdenes, firmas... eso era lo que hacía de la Guardia una fuerza policial en vez de un hatajo de tipos duros con hábitos inquisitivos. El papeleo: había que tenerlo a montones, y tenía que firmarlo él.
Firmó el libro de arrestos, el libro de incidencias y hasta el libro de objetos perdidos. ¡Libro de objetos perdidos! En los viejos tiempos no lo tenían. Si alguien se presentaba quejándose de que había perdido algún objeto pequeño, bastaba con poner a Nobby Nobbs boca abajo y buscar entre lo que caía al suelo.
Pero ya no conocía a dos terceras partes de los guardias que tenía bajo su mando; no los conocía en el sentido de que no sabía cuanto aguantarían y cuándo saldrían corriendo, no conocía los pequeños indicios que le informarían de si mentían o estaban muertos de miedo. En realidad ya no era su Guardia. Era la Guardia de la ciudad. Él solo la dirigía.
Repasó los informes del sargento mayor, los de los agentes de guardia, los partes de bajas, los expedientes disciplinarios, los informes de gastos...
—Tirorí, tirorí, tiro...
Vimes dejó el Gamberry en la mesa con un golpetazo y levantó la pequeña hogaza de pan enano que durante los Últimos años había usado de pisapapeles.
—Apágate o muere —gruñó.
—Bueno, veo que está ligeramente irritado —dijo el diablillo, con una ojeada al pan amenazante—. Pero ¿podría pedirle que viese las cosas desde mi punto de vista? Esto es mi trabajo. Es lo que soy. Existo, luego pienso. Y pienso que podríamos llevarnos de maravilla si tan solo se leyese el manu... ¡No, por favor! ¡De verdad que podría ayudarle!
Vimes vaciló a mitad del golpe y después dejó la hogaza con cuidado.
—¿Cómo? —preguntó.
—Se ha estado equivocando con las sumas —dijo el diablillo—. No siempre lleva las decenas.
—¿Y eso cómo lo sabes? —preguntó Vimes.
—Porque murmura —respondió el diablillo.
—¿Me espías?
—¡Es mi trabajo! ¡No puedo apagar mis orejas! ¡Tengo que escuchar! ¡Así es como me entero de las citas!
Vimes volvió a coger el informe de gastos corrientes y echó un vistazo a las embarulladas columnas de cifras. Se enorgullecía de lo que, desde la infancia, había llamado «echar cuentas». Sí, sabía que era un poco lento, pero al final llegaba adonde quería.
—¿Crees que tú podrías hacerlo mejor? —preguntó.
—¡Déjeme salir y deme un lápiz! —dijo el diablillo. Vimes se encogió de hombros. Había sido un día extraño, a fin de cuentas. Abrió la puerta de la jaulita.
El diablillo era de un verde muy pálido y transparente, una criatura hecha de poco más que aire coloreado, pero pudo agarrar el minúsculo cabo del lápiz. Repasó de arriba abajo las columnas de cifras del libro de gastos corrientes y, a Vimes le complació oír, murmuraba para sus adentros.
—Hay un desfase de tres dólares y cinco peniques —informó tras unos pocos segundos.
—Entonces está bien —dijo Vimes.
—¡Pero no se sabe adónde ha ido a parar ese dinero!
—Vaya si se sabe —respondió Vimes—. Lo robó Nobby Nobbs. Siempre es él. Nunca se pasa de cuatro dólares con cincuenta.
—¿Quiere que reserve hora para una entrevista disciplinaria? —preguntó el diablillo, esperanzado.
—Por supuesto que no. Voy a firmarlo ahora mismo. Esto... gracias. ¿Puedes sumar el resto de listas?
El diablillo estaba radiante de alegría.
—¡Desde luego!
Vimes lo dejó garabateando contento y se acercó a la ventana.
No reconocen nuestra ley y minan nuestra ciudad. Esto no es solo una panda de enanos profundos que haya venido a mantener a raya a sus hermanos. ¡Hasta dónde llegan esos túneles? Los enanos cavan como locos. Pero ¿por qué aquí? ¿Qué buscan? Ni de coña hay un tesoro escondido bajo esta ciudad, ni un dragón dormido ni un reino secreto. Solo hay agua, barro y oscuridad.
¿Hasta dónde han llegado? ¿Cuánto...? Un momento, eso lo sabemos, eso lo sabemos, ¿no es así? En la Guardia actual sabemos de números y datos...
—¿Diablillo? —dijo, dándose la vuelta.
—¿Sí, Inserte Nombre Aquí?
—¿Ves ese montón de papeles de la esquina? —dijo Vimes, señalando—. En alguna parte de él están los informes de los centinelas de las puertas de los últimos seis meses. ¿Puedes compararlos con los de la última semana? ¿Puedes comparar el número de cagarretas que han salido de la ciudad?
—Cagarreta no Encontrado en Diccionario Raíz. Buscando en Diccionario de Argot... bip... bip... bip... Cagarreta, f.: carreta para transportar excrementos (véase también , , , Carretrete y variantes) —recitó el diablillo.
—Exacto —dijo Vimes, que nunca había oído lo de «especial de medianoche»—. ¿Puedes?
—¡Vaya si puedo! —exclamó el diablillo—. Gracias por usar el Des-Organizador Modelo Cinco «Gamberry», el más avanzado...
—Sí, sí, no hay de qué. Basta que te fijes en las de la Puerta del Eje. Es la más cercana a la calle Melaza.
—Entonces le sugiero que se aparte, Inserte Nombre Aquí —dijo el diablillo.
—¿Por qué?
El diablillo saltó al montón. Se oyó un roce de papeles, un par de ratones salieron corriendo en varias direcciones... y el montón explotó. Vimes retrocedió a toda prisa mientras los papeles salían volando como una fuente, sostenidos sobre una nube verde muy pálida.
Vimes había instaurado el mantenimiento de registros en las puertas no porque tuviera un enorme interés en el resultado, sino para mantener despiertos a los muchachos. No es que hubiese problemas de seguridad: Ankh-Morpork no podía estar más abierta. Con todo, el censo de carretas resultaba práctico. Impedía que los centinelas se durmiesen en su puesto y les daba una excusa para fisgonear.
Había que mover tierra. Ese era el quid de la cuestión. Aquello era una ciudad. Si se estaba muy lejos del río, la única manera de hacerlo era en carro. Mierda, pensó, tendría que haberle preguntado al monigote si también ha habido algún aumento en los cargamentos de piedra y madera. Cuando se abre un agujero en el barro, hay que mantenerlo abierto...
Los papeles que volaban en círculos se posaron de golpe formando pilas. La neblina verde se encogió con un leve zzzzup y allí estaba el diablillo, a punto de reventar de orgullo.
—¡Una coma una cagarreta más por noche que hace seis meses! —anunció—. ¡Gracias, Inserte Nombre Aquí! Cogito ergo sum, Inserte Nombre Aquí. ¡Existo, luego sumo!
—Sí, vale, gracias —dijo Vimes. Hum. ¿Poco más de un carro extra por noche? Transportaban un par de toneladas como máximo. Ahí no había mucho donde rascar. A lo mejor la gente que vivía cerca de esa puerta había estado muy enferma últimamente. Pero... ¿qué haría él, si estuviera en el lugar de los enanos?
Ni de coña sacaría toda la tierra por la puerta más cercana, eso haría. Por los dioses, si estaban horadando túneles en lugares suficientes, podían tirarla en cualquier parte.
—Diablillo, podrías... —Vimes hizo una pausa—. Oye, ¿no tienes alguna clase de nombre?
—¿Nombre, Inserte Nombre Aquí? —dijo el diablillo, con cara de perplejidad—. No, no. Me crean por docenas, Inserte Nombre Aquí. Ponerme nombre sería un poco tonto, en realidad.
—Entonces te llamaré Gamberry. Pues bien, Gamberry, ¿puedes darme las mismas cifras para todas las puertas de la ciudad? ¿Y de paso el dato de carros de madera y de piedra?
—Tardaré un poco, Inserte Nombre Aquí, ¡pero sí! ¡Me encantaría!
—Y ya que estás, mira si se informó de algún hundimiento. Paredes que se caen, casas con grietas, ese tipo de cosas.
—A la orden, Inserte Nombre Aquí. ¡Puede confiar en mí, Inserte Nombre Aquí!
—¡Manos a la obra, pues!
—¡Sí, Inserte Nombre Aquí! Gracias, Inserte Nombre Aquí. ¡Se me da mucho mejor el pensamiento lateral fuera de la caja donde puedo pensar de lado, Inserte Nombre Aquí!
Zzzzup. Empezaron a volar papeles.
Bueno, bueno, ¿quién iba a pensarlo?, se dijo Vimes. A lo mejor el maldito trasto acaba siendo útil.
El tubo hablador silbó. Lo descolgó y dijo:
—Vimes.
—Tengo la edición vespertina del Times, señor —dijo la voz lejana de la sargento Culopequeño. Parecía preocupada.
—Bien. Mándamelo.
—Y tengo aquí a un par de individuos que desean verle, señor. —Su tono de voz pasó a ser cauteloso.
—¿Y pueden oírte? —preguntó Vimes.
—Exacto, señor. Trolls. Insisten en verlo en persona. Dicen que traen un mensaje para usted.
—¿Pinta de traer problemas?
—De todas partes, señor.
—Ya bajo.
Colgó el tubo. Trolls con un mensaje. Era improbable que fuese la invitación a un almuerzo literario.
—Esto... ¿Gamberry? —dijo.
Una vez más, la tenue nube verde se fusionó en la forma del radiante diablillo.
—He encontrado las cifras, Inserte Nombre Aquí. ¡Ahora mismo trabajaba en ellas! —dijo, con un saludo militar.
—Bien, pero vuelve a la caja, ¿vale? Salimos.
—¡A la orden, Inserte Nombre Aquí! Gracias por elegir el...
Vimes se metió la caja en el bolsillo y bajó por la escalera.
La oficina principal incluía no solo el mostrador del agente de guardia sino también otra media docena de escritorios, más pequeños, a los que se sentaban los guardias cuando tenían que ocuparse de las partes realmente peliagudas del trabajo policial, como puntuar una frase de manera correcta. Muchas salitas y pasillos daban a ella. Un resultado de esa distribución era que cualquier incidente en la oficina principal atraía mucha atención con gran rapidez.
Si los dos trolls que ocupaban muy visiblemente el centro de la sala buscaban problemas, habían escogido un mal momento: era el cambio de turno. En ese momento, estaban intentando, sin éxito, pavonearse a la vez que permanecían inmóviles, observados con hondo recelo por siete u ocho agentes de diversas formas.
Se lo habían ganado a pulso. Eran unos trolls malotes. Por lo menos, eso era lo que les gustaría que todos pensaran, pero les había salido fatal. Vimes había visto a trolls de los malos, y estos no les llegaban ni a la suela de los zapatos. Lo habían intentado; y tanto que lo habían intentado. Llevaban la cabeza y los hombros cubiertos de liquen. Varios grafitis de clan adornaban sus cuerpos; uno hasta se había hecho un grabado en el brazo, que tenía que haber dolido, para lograr la deseada imagen de piedra con actitud. Dado que llevar el tradicional cinturón de cráneos humanos o enanos hubiese tenido como resultado que el portador dejase un surco con los talones hasta la comisaría más cercana, y que los cráneos de mono exponían al portador a las emboscadas de los enanos que no tuvieran unos mínimos rudimentos de antropología forense, los trolls en cuestión... Vimes sonrió. Esos chicos se habían apañado lo mejor que habían podido con, atención, cráneos de oveja y de cabra. Bien hecho, muchachos, qué miedo que dais.
Resultaba deprimente. Los trolls malos de toda la vida no se andaban con tanta parafernalia. Se conformaban con machacarte la cabeza con tu propio brazo hasta que te quedaba claro el mensaje.
—Saludos, caballeros —dijo—. Soy Vimes.
Los trolls cruzaron una mirada por entre los mechones de liquen, y uno de ellos perdió.
—Señor Chrysoprase quiere de verte —dijo enfurruñado.
—Anda, ¿sí?
—Quiere de verte ya —añadió el troll.
—Bueno, ya sabe dónde vivo —replicó Vimes.
—Sí sabe, sí.
Tres palabras, que cayeron en el silencio como si fueran de plomo. Fue el modo en que el troll las pronunció. Un modo suicida.
Interrumpió el silencio el sonido acerado de unos cerrojos entrando en sus agujeros, seguido de un chasquido. Los trolls se volvieron. El sargento Detritus estaba sacando la llave de la cerradura de las grandes y gruesas puertas dobles de la Casa de la Guardia. Después dio media vuelta y posó sus pesadas manos en los hombros de los trolls. Suspiró.
—Chicos —dijo—, si hubiese un doctorado en ser tarugos, vosotros no encontraríais el lápiz.
El troll que había proferido la no muy velada amenaza cometió entonces otro error. Debió de ser el pánico lo que movió sus brazos, o una chulería idiota. Sin duda, nadie dotado de un cerebro operativo hubiese seleccionado ese momento para disponer los brazos en lo que, para los trolls, era la posición de ataque.
El puño de Detritus se convirtió en un borrón al moverse, y el impacto cuando alcanzó el cráneo del troll imprudente hizo que los muebles traqueteasen.
Vimes abrió la boca... y la cerró. El troll era un idioma muy físico. Y había que respetar las tradiciones culturales, ¿o no? No iba a permitírseles tenerlas solo a los enanos, ¿verdad? Además, no se podía cascar el cráneo de un troll ni con martillo y cincel. Y ha amenazado a tu familia, añadió la parte trasera de su cerebro. Se lo ha buscado...
Sintió una punzada de dolor en la herida de la mano, que tuvo su eco en un pinchazo de jaqueca. Demonios. ¡Y eso que Igor había dicho que el mejunje funcionaría!
El troll golpeado se bamboleó durante un segundo o dos, para después caer hacia delante en un solo movimiento rígido.
Detritus se acercó a Vimes, no sin antes propinar una patada a la figura yacente en passant.
—Lo siento, señor —dijo, y su mano tañó el casco cuando hizo el saludo—. No tienen ni un modal.
—Vale, ya basta —proclamó Vimes, y se dirigió al mensajero restante, que de repente estaba muy solo—. ¿Por qué quiere verme Chrysoprase?
—Eso no se lo habrá contado a los hermanos Tarugo, digo yo... —dijo Detritus, con una espantosa sonrisa. El pavoneo había desaparecido como por ensalmo.
—Solo sé que es por el sesinato del horug —farfulló el mensajero, refugiándose en la hosquedad. Al oír la palabra, los ojos de todos los enanos presentes se entornaron un poco más. Era una palabrota muy fea.
—Ay ay ay, ay ay ay, ay ay... —Detritus vaciló.
—... ay —dijo Vimes entre dientes.
—¡Ay! —concluyó Detritus con tono triunfal—. ¡La de amigos que estáis haciendo hoy!
—¿Dónde quiere que nos veamos? —preguntó Vimes.
—Almacén de Futuros Porcinos —respondió el troll—. Tienes de ir solo... —Hizo una pausa para replantearse su posición, y añadió—: si no te importa.
—Ve y dile a tu jefe que a lo mejor me paso por ahí, haz el favor —dijo Vimes—. Ahora lárgate de aquí. Ábrale, sargento.
—¡Y llévate tu basura! —rugió Detritus.
Cerró de un portazo en cuanto salió el troll, doblado bajo el peso de su camarada caído.
—Vale —dijo Vimes, mientras las tensiones se relajaban—. Ya habéis oído al troll. Un buen ciudadano quiere ayudar a la Guardia. Iré a ver qué tiene que...
Su mirada fue a dar en la primera plana del Times, extendido sobre el mostrador. Rayos, pensó cansado. Ahí estamos, en un momento como este, con un agente troll llevando en vilo a un enano.
—Detritus sale muy bien, señor —comentó la sargento Culopequeño con nerviosismo.
—«El largo brazo de la ley» —leyó Vimes en alto—. ¿Se supone que eso es gracioso?
—Probablemente lo sea para quienes escriben los titulares —dijo Jovial.
—«Chafajamones asesinado» —leyó Vimes—. «La Guardia investiga el caso.»
—¿Cómo se enteran de estas cosas? —preguntó en voz alta—. ¿Quién se lo cuenta? ¡Dentro de poco tendré que leer el Times para saber lo que hago ese día! —Tiró el periódico sobre la mesa—. ¿Hay algo importante que tenga que saber ahora mismo?
—El sargento Colon dice que ha habido un robo en el Real... —empezó Jovial, pero Vimes la atajó con un gesto de la mano.
—Más importante que un robo, quiero decir.
—Hum... otros dos agentes han dimitido desde que le envié esa nota, señor —dijo Jovial—. El cabo Fundeanillo y el agente Esquisto de la calle Chinchulín. Los dos dicen que ha sido por, hum, motivos personales, señor.
—Esquisto era un buen guardia —atronó Detritus, y negó con la cabeza.
—Parece que ha preferido ser un buen troll —dijo Vimes,
Oyó un murmullo a sus espaldas. Seguía teniendo público. En fin, hora de dar el discurso.
—Sé que los agentes enanos y trolls lo están pasando mal ahora mismo —dijo a la sala en su conjunto—. Sé que dar un toque de porra a uno de los vuestros porque está intentando patearos donde no suena puede dar la impresión de que os ponéis del lado del enemigo. Tampoco es divertido para los humanos, pero es peor para vosotros. Estos días la placa se hace un poco pesada, ¿no? Veis que los vuestros os miran y se preguntan de qué lado estáis, ¿eh? Pues bien, estáis del lado de la gente, que es donde tiene que estar la ley. De toda la gente, quiero decir, la que está ahí fuera detrás de los alborotadores, asustada, desconcertada y con miedo a salir de noche. Ahora bien, lo curioso del caso es que los idiotas que tenéis ante las narices intentando aplicar la defensa propia preventiva también son gente; pero, como ellos no parecen recordarlo, en fin, les hacéis un favor tranquilizándolos un poco. Apoyaos en eso y apoyaos entre vosotros. ¿Creéis que deberíais quedaros en casa para aseguraros de que a vuestra mamaíta no le pase nada? ¿De qué serviríais contra una muchedumbre? Juntos, podemos impedir que se llegue a ese punto. Esto seguirá su curso. Sé que estamos todos hasta arriba, pero ahora mismo necesito a todo el que esté disponible, y a cambio habrá mermelada mañana y también cerveza gratis. A lo mejor hasta se me engorda un poco la vista cuando firme los formularios de horas extras, quién sabe. ¿Entendido? Pero quiero que todos, seáis lo que seáis, seáis quienes seáis, sepáis esto: no tendré paciencia con los idiotas capaces de arrastrar un agravio sufrido hace mil años a ochocientos kilómetros. Esto es Ankh-Morpork. No es el valle del Koom. Sabéis que mañana nos espera una mala noche. Bueno, yo estaré de servicio. Si vosotros también lo estáis, quiero saber que puedo confiar en que me cubriréis las espaldas como yo las vuestras. Si no puedo confiar en vosotros, no quiero veros cerca de mí. ¿Alguna pregunta?
Hubo un silencio avergonzado, como pasa siempre en tales ocasiones. Luego una mano se alzó. Pertenecía a un enano.
—¿Es verdad que un troll mató al grag? —preguntó. Se elevó un murmullo de los guardias, y el enano añadió, algo menos cortado—. Qué pasa, ha dicho que hiciéramos preguntas.
—El capitán Zanahoria lo está investigando —respondió Vimes—. De momento seguimos a oscuras. Pero, si de verdad se ha cometido un asesinato, yo me encargaré de que el asesino responda ante la justicia, sin importar su tamaño, forma, identidad o paradero. Eso os lo garantizo. Lo garantizo personalmente. ¿Os parece aceptable?
El cambio general que se obró en el ambiente indicaba que sí.
—Bien —dijo—. Ahora salid de aquí y haced de polis. ¡En marcha!
La sala se vació a excepción de quienes seguían devanándose los sesos con el peliagudo problema de dónde iba la coma.
—Esto... ¿permiso para hablar con franqueza, señor? —dijo Detritus, que se acercó un poco más arrastrando los nudillos.
Vimes lo miró fijamente. Cuando te conocí estabas encadenado a un muro como un perro guardián y no hablabas más que en gruñidos, pensó. En verdad que el tigre puede cambiar sus mallas.
—Sí, por supuesto —dijo.
—No era en serio, ¿verdad? No irá corriendo detrás de un coprolito como Chrysoprase, señor.
—¿Qué es lo peor que puede hacerme?
—Arrancarle la cabeza, picarlo bien picado y hacer sopa con sus huesos, señor —contestó Detritus en el acto—. Y si fuera un troll, le sacaría todos los dientes a golpes y se haría gemelos con ellos.
—¿Por qué iba a hacerme eso ahora? ¿Crees que busca guerra con nosotros? No es su estilo. No me parece que vaya a darme cita para matarme, ¿no crees? Quiere hablar conmigo. Seguro que tiene que ver con el caso. Quizá sepa algo. No me atrevo a no ir. Pero quiero que me acompañes. Organiza una brigada como puedas, por favor.
Una brigada sería lo más sensato, reconoció para sus adentros. En las calles habría demasiados... nervios ahora mismo. Se llevó a Detritus y a un contingente improvisado con cualquiera que no tuviese nada que hacer en ese momento. Si algo podía decirse de la Guardia es que era representativa. Si alguien basaba su visión política en el aspecto que tenían los demás, no podría afirmar que la Guardia estuviera del bando de ninguna forma corporal. Era algo que valía la pena defender.
Fuera, las calles parecían más tranquilas, con menos gente de lo habitual. No era buena señal. Ankh-Morpork podía oler los problemas como las arañas presienten que se avecina lluvia.

¿Qué era aquello?
La criatura nadaba a través de una mente. Había visto miles de mentes desde el principio del universo, pero esa tenía algo raro.
Parecía una ciudad. Unos edificios fantasmales y temblorosos se adivinaban a través de una cortina de lluvia de medianoche. Por otra parte, no había dos mentes iguales...
La criatura era vieja, aunque sería más preciso decir que había existido durante mucho tiempo. Cuando, al comienzo de todo, las nubes primordiales de consciencia se condensaron en forma de dioses, demonios y almas de todos los niveles, ella fue de las que no se acercó nunca a una acumulación importante. De manera que había entrado en el universo sin objetivo, sin cometido o afiliación, un retazo de existencia que flotaba libre y encajaba allí donde podía, una especie de pensamiento complejo que buscaba el tipo adecuado de cabeza. Últimamente —es decir, durante los últimos diez mil años o así— había encontrado trabajo haciendo de superstición.
Y ahora se encontraba en aquella ciudad extraña y oscura. Había movimiento en ella. El sitio estaba vivo. Y llovía.
Durante un momento, un instante preciso hacía poco, había notado que se abría una puerta, un espasmo de furia que podía utilizar. Pero justo cuando saltaba para aprovecharse, algo invisible y fuerte la había agarrado y apartado de golpe.
Qué raro.
Con un coletazo, desapareció por un callejón.

El Almacén de Futuros Porcinos era... una de esas cosas que pasan en una ciudad que lleva demasiado tiempo conviviendo con la magia. El razonamiento oculto, si de razonamiento podía calificarse, era el siguiente: el cerdo era un artículo importante en la ciudad. Los mercaderes comerciaban de manera cotidiana con cerdos futuros, posiblemente hasta nonatos. Por tanto tenían que existir en alguna parte. Y así cobró vida el Almacén de Futuros Porcinos, en cuyo gélido interior el cerdo retrocedía por el tiempo. Era un lugar popular para almacenar en frío... y para los trolls que querían pensar deprisa.
Aun allí, lejos de las zonas más problemáticas, los transeúntes se mostraban... vigilantes.
Y en ese momento vigilaban a Vimes y a su variopinto pelotón, que habían llegado ante una de las puertas del almacén.
—Digo yo que al menos uno de nosotros debería entrar con usted —retronó Detritus, protector como una gallina clueca—. Chrysoprase no estará solo, eso puede tenerlo claro.
Enarboló al Pedacificador, la ballesta que había construido él mismo a partir de un arma de asedio reconvertida, cuyos múltiples virotes tendían a despedazarse en el aire bajo las puras tensiones de la aceleración. Podían arrancar una puerta no solo de sus goznes sino también del mundo de los objetos más grandes que una cerilla. Su escandalosa falta de precisión formaba parte del encanto del Pedacificador. El resto de la brigada corrió a situarse detrás del troll.
—Solo tú, entonces, sargento —dijo Vimes—. El resto, acudid solo si oís gritos. Míos, se entiende. —Vaciló, y después sacó a Gamberry, que seguía murmurando para sí—. Y nada de interrupciones, ¿entendido?
—¡Sí, Inserte Nombre Aquí! Hmm, humm, hmmm...
Vimes abrió la puerta. Salió a envolverlo un aire muerto y helado. Bajo sus pies crujió una gruesa capa de hielo. Su aliento formó en el acto unas nubes centelleantes.
Odiaba el Almacén de Futuros Porcinos. Los bloques semitransparentes de carne todavía por existir que flotaban en el aire, acumulando realidad cada día que pasaba, le hacían estremecerse por motivos que no tenían nada que ver con la temperatura. Sam Vimes consideraba el beicon crujiente un grupo alimenticio por derecho propio, y verlo viajar hacia atrás en el tiempo le revolvía el estómago hacia el lado malo.
Avanzó unos cuantos pasos y escudriñó la grisura húmeda y gélida.
—El comandante Vimes —anunció, sintiéndose un poco tonto.
Allí, lejos de las puertas, el manto de niebla heladora llegaba desde el suelo hasta las rodillas. Dos trolls avanzaban vadeando por ella en su dirección. Más liquen, observó. Más grafitis de clan. Más calaveras de cabra.
—Dejáis armas aquí —masculló uno.
—¡Beeee! —dijo Vimes, mientras pasaba entre ellos con paso firme.
A su espalda sonó un chasquido y el leve cantar de unos cables de acero bajo tensión que ansiaban liberarse. Detritus se había apoyado la ballesta en el hombro.
—Podéis intentar quitarme esta si os apetece —sugirió.
Vimes avistó, más adelante entre la niebla, un grupo de trolls. Uno o dos tenían pinta de matones a sueldo. Los demás, sin embargo... Suspiró. Lo único que Detritus tenía que hacer era disparar ese trasto en su dirección, y una buena parte del crimen organizado de la ciudad quedaría de repente muy desorganizado, al igual que Vimes si no se tiraba al suelo a tiempo. Pero no podía permitirlo. Había reglas que calaban más hondo que la ley. Además, un agujero de doce metros en la pared del almacén no sería fácil de explicar.
Chrysoprase estaba sentado sobre una caja cubierta de escarcha. Siempre podía distinguírsele entre una multitud. Llevaba traje, cuando pocos trolls aspiraban a algo más que una tira de cuero aquí y allá. Llevaba hasta corbata, con una aguja de diamante. Además ese día lucía un abrigo de piel sobre los hombros. Eso tenía que ser por ostentación. A los trolls les gustaban las temperaturas bajas. Pensaban más deprisa cuando sus cerebros se enfriaban. Por eso habían organizado la reunión allí. Vale, pensó Vimes mientras intentaba que no le castañetearan los dientes, cuando me toque a mí quedaremos en una sauna.
—¡Señor Vimes! Qué bueno que haya viniendo —dijo Chrysoprase con tono jovial—. Estos caballeros son todos empresarios de gran tonelaje conocidos míos. Digo yo que ya tendrá una idea de quiénes son.
—Sí, la Breccia —dijo Vimes.
—Va, va, señor Vimes, sabe que eso no existe —protestó Chrysoprase con tono de inocencia—. Solo hacemos patata entre nosotros para defender los intereses troll en la ciudad por medio de muchas actividades benéficas. Podría decirse que somos miembros destacados de la comunidad. No hay para qué ofender.
Miembros destacados de la comunidad, pensó Vimes. De un tiempo a esa parte se hablaba mucho de miembros destacados de la comunidad, en plan «destacados miembros de la comunidad llaman a la calma», una frase que el Times usaba tan a menudo que los impresores debían de dejarla en molde. Vimes se preguntaba quiénes eran, en qué destacaban y, a veces, si «llamar a la calma» no significaría guiñar un ojo y decir: «No uses las hachas de guerra nuevas y brillantes de ese armario de allí... No, ese no, el otro». Chafajamones había sido un destacado miembro de su comunidad.
—Decías que querías hablar conmigo a solas —observó, señalando con la cabeza a las figuras borrosas. Varias de ellas ocultaban su cara.
—Ajá, eso es. Ah, ¿dice por estos caballeros de detrás mío? Ahora mismo nos dejan —explicó Chrysoprase, que les hizo un gesto con la mano—. Solo están aquí para que entiendan que un troll, que es yo, su seguro servidor, habla por los todos. Y al mismo tiempo, su buen sargento que está ahí presente, mi viejo amigo Detritus, saldrá a fumar un rato, ¿no sería el caso? Esta conversación es entre nosotros dos o no pasa.
Vimes se volvió y asintió en dirección a Detritus. A regañadientes y mirando a Chrysoprase con cara de pocos amigos, el sargento se retiró. Lo mismo hicieron los trolls. Se oyó el crujido de las botas sobre el hielo y después se cerraron las puertas. Vimes y Chrysoprase se miraron en un silencio literalmente gélido.
—Se oye bailar los dientes de usted —dijo Chrysoprase—. Este sitio está bueno para un troll, pero su grajo vuela debajo, ¿verdad? Por eso he traído el abrigo de piel. —Se lo quitó de los hombros y se lo tendió—. Estamos solos usted y yo, ¿no?
Una cosa era el orgullo, y otra no sentir los dedos. Vimes se arrebujó en la excelente piel cálida.
—Bien. Imposible hablar con un hombre de orejas congeladas, ¿eh? —dijo Chrysoprase mientras sacaba una gran caja de puros—. Primero, me ha llegado que me han dicho que uno de mis muchachos le faltó al respeto. Me ha llegado que insinuaba que soy de la clase de trolls que se pone todo personal, que levantaría un dedo contra su encantadora esposa y su hijito que promete tanto. A veces con los trolls de hoy en día me estoy desesperando. No tienen respeto. No tienen estilo. Les falta tacto. Si está haciéndole falta una rocalla nueva para el jardín, vale con que lo diga.
—¿Qué? Me basta con que te asegures de que no vuelvo a verlo nunca —dijo Vimes con tono seco.
—Eso no será ningún problema —dijo el troll. Señaló una caja pequeña, de unos treinta centímetros de lado, que tenía junto a los pies. Era demasiado pequeña para contener a un troll entero.
Vimes intentó no mirarla, pero se le hacía difícil.
—¿Solo querías verme por eso? —preguntó, intentando impedir que su imaginación proyectara sus horrores caseros en la pared interior de sus globos oculares.
—¿Un puro, señor Vimes? —ofreció Chrysoprase, que abrió la cigarrera—. Los de la izquierda son bien para humanos. Lo mejorcito.
—Llevo los míos —respondió Vimes, que sacó un maltrecho paquete—. ¿A qué viene todo esto? Soy un hombre ocupado.
Chrysoprase encendió un plateado puro para trolls y dio una larga calada. Se extendió un olor a estaño quemado.
—Sí, ocupado porque ese viejo enano la palmó —dijo, sin mirar a Vimes.
—¿Y bien?
—Ningún troll fue —dijo Chrysoprase.
—¿Cómo lo sabes?
Entonces el troll miró directamente a Vimes.
—Porque si fuera, ya me habría enterado. He estado haciendo preguntas.
—Nosotros también.
—Yo he estado haciendo preguntas más alto —aseguró el troll—. Saco muchas respuestas. A veces me están respondiendo a preguntas que no he hecho todavía.
No lo dudo, pensó Vimes. Yo tengo que seguir las reglas.
—¿Y a ti qué te importa quién haya matado a un enano? —preguntó.
—¡Señor Vimes! ¡Soy un ciudadano honrado! ¡Es mi deber cívico que me importe! —Chrysoprase observó el rostro de Vimes para ver cómo encajaba aquello, y sonrió—. Toda esta mandanga del valle del Koom es mala para el negocio. La gente se está poniendo nerviosa, buscando por ahí, haciendo preguntas. Yo, ahí sentándome y poniéndome nervioso. Y entonces me llega de que mi viejo amigo el señor Vimes está en el caso, y estoy pensando: «Ese señor Vimes a veces es muy insensible a los mar-tices de la cultura troll, pero es un hombre recto como un palo y no se puede colarle ni un pelo de tonto. ¡Verá que ese que llaman troll se dejó el garrote y se está mondando de la risa, así de transparente como el cristal que es! Lo hizo algún enano y quiere cargarle el cuerpo a los trolls, Cu, e, de. —Se recostó.
—¿Qué garrote? —preguntó Vimes con voz pausada.
—¿Lo qué?
—No he mencionado ningún garrote. En el periódico no salía nada sobre un garrote de troll.
—Querido señor Vimes, eso es lo que están diciendo los adornos de jardín —explicó Chrysoprase.
—Claro, porque los enanos hablan contigo —dijo Vimes.
El troll contempló el techo con aire pensativo y soltó otra bocanada de humo.
—Al final sí —dijo—. Pero eso son detalles. Entre usted y yo, aquí y ahora: nosotros entendemos de esto. Está claro como la luz del agua que los enanos locos se pelearon, o el viejo enano murió de llevar vivo demasiado tiempo, o...
—¿... o tú le hiciste unas preguntas?
—¿A qué está viniendo eso, señor Vimes? Ese garrote solo es una tela de humo de esas de las ventanas. Los enanos lo dejaron ahí.
—O un troll cometió el asesinato, soltó su garrote y salió corriendo —objetó Vimes—. O fue listo, y pensó: nadie creerá que un troll ha sido tan tonto como para dejarse el garrote así que si lo dejo aquí echarán la culpa a los enanos.
—¡Eh, menos mal que hace tanto frío aquí dentro o no le estaría siguiendo! —rió Chrysoprase—. Pero entonces yo pregunto: ¿un troll se mete en un nido de esos asquerosos profundos y solo se ventila a uno? Tararí tararí, ¿eh? ¡Se cargaría a todos los que pudiera, zas, zas!
Reparó en el desconcierto de Vimes y suspiró.
—Mire, un troll entra allí, ese troll ya está loco desde el principio. Ya sabe que todos los chicos están como que saltan. Les han estado calentando la cabeza con historias de la gloria y el destino, ese corprolito te pudre la sesera más rápido que el tocho, más rápido que la tralla y todo. Por lo que me ha llegado que me dicen, lo del enano fue una faena qui-rúgica, discreta y eficaz de lo más no poder. Nosotros no lo hacemos así, señor Vimes. Usted ya conoce el juego, lo sabe. Un troll metido en mitad de una panda de enanos es como un zorro en el... las cosas con alas, poniendo los huevos esos...
—¿Un zorro en el gallinero?
—Exacto, es usted un... ya sabe, dientes, plumeros en las orejas...
—¿Un lince?
—¡Eso! ¿Cargarse a un enano y salir de escondidos? Ningún troll se pararía con uno, señor Vimes. Es como su gente y los cacahuetes. El juego lo clava.
—¿Qué juego?
—¿Nunca ha jugado al zas? —Chrysoprase parecía sorprendido.
—Ah, eso. No me gustan los juegos —respondió Vimes—. Y hablando de tocho, el que más lo mueve eres tú. Así entre tú y yo, aquí y ahora.
—Qué va, estoy fuera de todo ese tema —dijo Chrysoprase, dándose énfasis con un movimiento de su puro—. Podría decir que me estoy dándome cuenta de mi error. A partir de ahora una vida limpia por el camino más recto. El futuro son los servicios inmobiliarios y financieros.
—Me alegro de oírlo.
—Además, los chavales están metiéndose en el negocio —prosiguió Chrysoprase—. Basura sedimentaria. Cortan el tocho con sulfuros rancios y lo cocinan con cloruro férrico y porquerías así. ¿Creía que el tocho era malo? Espere a ver la tralla. El tocho hace que un troll vaya y se siente a mirar los colorines, sin dando problemas a nadie, todo tranquilito. Pero la tralla le hace sentirse como que es el troll más grande y más fuerte del mundo, no necesita dormir, no necesita comer. Unas semanas después, no necesita vivir. Eso no va con yo.
—Sí, ¿por qué matar a tus clientes? —dijo Vimes.
—Un golpe bajo, señor Vimes, un golpe bajo. Ná, estos jóvenes nuevos pasan medio tiempo colocados de tralla ellos mismos. Demasiado pelear, demasiado no respetar. —Entornó los ojos y se inclinó hacia delante—. Sé nombres y lugares.
—Entonces tu deber como buen ciudadano es decírmelos —aconsejó Vimes. Dioses, ¿quién se cree que soy? Pero el caso es que quiero esos nombres. Esto de la tralla pinta mal. Ahora mismo necesitamos a unos trolls con ganas de pelea como necesitamos un agujero en la cabeza, que es lo que acabaremos recibiendo probablemente.
—No puedo decírselo. Ese es el problema —dijo Chrysoprase—. No es el momento. Ya sabe cómo está pasando la cosa ahí fuera. Si los estúpidos enanos quieren pelea, necesitaremos hasta el último troll. Eso voy diciendo. Voy diciendo a mi gente: «Dadle una oportunidad a Vimes. Sed buenos ciudadanos, acercad los hombros». La gente todavía nos está haciendo caso a mí y a mis... asociados. Pero no por mucho tiempo. Confío en que está encima del caso, señor Vimes.
—El capitán Zanahoria está investigando ahora mismo —dijo Vimes.
Chrysoprase volvió a entornar los ojos.
—¿Zanahoria Fundidordehierroson? —preguntó—. ¿El enano grande? Es un chico muy majo, más listo que el hambre, pero no andaré con las ramas: los trolls no se lo tomarán nada bien.
—Los enanos tampoco se lo han tomado de maravilla, ya que estamos —dijo Vimes—. Pero es mi Guardia. No dejaré que nadie me diga a quién tengo que adjudicar cada caso.
—¿Confía en él? —preguntó Chrysoprase.
—¡Sí!
—Vale, tiene una cabeza, es brillante. Pero... ¿Fundidordehierroson? Apellido enano. Eso es un problema ahí mismo. Pero el apellido Vimes... Ese nombre sí que significa mucho. Es insobornable, una vez arrestó al patricio, no será el más listo de la clase pero es honrado como el que más y nunca deja una piedra por quitar del suelo... —Chrysoprase captó la expresión de Vimes—. Es lo que dicen. Me gustaría que Vimes llevara este caso, porque él como yo, un hombre de puño limpio, él llega a la verdad en un periquete. Y a él le digo: esto no fue ningún troll, no si fue como dicen.
Olvida la jerga callejera troll, se dijo Vimes. Eso lo hace solo para parecer un buen troll de los de toda la vida. Este es Chrysoprase. Venció a la mayoría de los mafiosos de la vieja escuela, que ya eran unas buenas piezas, y mantiene a raya al Gremio de los Ladrones con una mano. Y eso sin estar sentado sobre un montón de nieve. Sabes que tiene razón. Pero... ¿no soy el más listo de la clase? ¡Muchas gracias, hombre!
Pero el capitán Zanahoria era brillante, ¿eh? La cabeza de Vimes siempre buscaba conexiones y encontró la siguiente:
—¿Quién es don Brillo?
Chrysoprase se quedó completamente inmóvil, de tal modo que el único movimiento era la espiral de humo verdoso que se elevaba de su puro. Después, cuando habló, adoptó una actitud jovial impropia de él.
—¿Él? Bah, un cuento para niños. Como una especie de leyenda troll de los remotos tiempos del porvenir —dijo.[8]
—¿Una especie de héroe popular?
—Sí, algo así. De las tonterías que habla la gente cuando viene mal tiempo. Una papatrucha, nada real. Son los tiempos modernos.
No parecía tener nada más que decir. Vimes se puso en pie.
—De acuerdo. Te he escuchado —dijo—. Y ahora tengo una Guardia que dirigir.
Chrysoprase dio una calada a su puro y sacudió la ceniza sobre la escarcha, donde chisporroteó.
—¿Se vuelve a la Casa de la Guardia pasando por el callejón Gira Otra Vez? —preguntó.
—No, no me pilla de... —Vimes dejó la frase en el aire. Había un atisbo de insinuación en la voz del troll.
—Dele recuerdos de mí a la anciana de al lado de la pastelería —dijo el troll.
—Esto... eso haré, eh, supongo —replicó Vimes, perplejo—. ¡Sargento!
La puerta del fondo se abrió con un golpetazo y Detritus entró a la carrera, ballesta en ristre. Vimes, consciente de que uno de los pocos defectos del troll era la incapacidad de entender todas las implicaciones del término «seguro», reprimió un impulso arrebatador de lanzarse al suelo.
—Viene ya el momento que todos sabremos dónde estamos de pie —musitó Chrysoprase, como si se dirigiera al público de cerdos fantasmales—. Y quién está a nuestro lado.
Mientras Vimes avanzaba hacia la puerta, el troll añadió:
—Dele el abrigo a su señora, señor Vimes. Y póngame a sus pies.
Vimes se paró en seco y bajó la vista al abrigo que llevaba pasado por encima de los hombros. Era de una piel plateada, bonito y caliente, aunque no tanto como la furia que se alzaba en su interior. Había estado a punto de llevárselo puesto. Había faltado un pelo.
Se lo quitó con un contoneo de los hombros y formó una bola con él. Lo más probable era que varias docenas de bichos pequeños y estridentes hubiesen muerto en su elaboración, pero él podía encargarse de que sus muertes no hubieran sido, en cierto sentido modesto, en vano.
Lanzó el fardo por los aires y se arrojó al suelo después de gritar:
—¡Sargento!
Se oyó el chasquido instantáneo de la ballesta, un fragor como de enjambre de abejas enloquecidas y el plincplincplinc de unos fragmentos de flecha al convertir un círculo de techo metálico en un colador; después se extendió un olor a pelo quemado.
Vimes se puso en pie. Lo que caía a su alrededor era una especie de nieve peluda.
Miró a Chrysoprase a los ojos.
—Intentar sobornar a un oficial de la Guardia es un delito grave —dijo.
El troll le guiñó un ojo.
—Honrado como el que más, ya lo digo yo a todos. Un placer tener esta charla, señor Vimes.
Cuando estuvieron fuera, Vimes arrastró a Detritus a un callejón, en la medida en que era posible arrastrar a un troll a cualquier parte.
—Vale, ¿qué sabes de la tralla? —preguntó.
Los ojos rojos del troll centellearon.
—Me han llegado rumores.
—Ve a la calle de la Mina de Melaza y reúne una brigada pesada. Dirigíos al callejón Gira Otra Vez, detrás de los Frotes. Creo que hay una pastelería o algo así. Tú tienes olfato para las drogas. Echa un vistazo, sargento.
—¡De acuerdo! —dijo Detritus—. ¿Le han contado algo, señor?
—Digamos que creo que ha sido una prenda de buenas intenciones, ¿vale?
—Perfecto, señor —dijo el troll—. ¿Qué prenda?
—Hum, un conocido nuestro quiere demostrarnos lo buen ciudadano que es. Encárgate, ¿vale?
Detritus se echó la ballesta al hombro para que le estorbara menos y se alejó a toda velocidad ayudado por sus nudillos. Vimes se apoyó en la pared. Iba a ser un día muy largo. Lo siguiente era...
En la pared, justo por encima de la altura de su cabeza, un troll había grabado con trazos esquemáticos la imagen de un diamante tallado. Los grafitis de los trolls se distinguían fácilmente: los hacían con la uña y solían dejar surcos de un par de centímetros de profundidad en la mampostería.
Junto al diamante habían grabado: «BRILLO».
—Ejem —dijo una vocecita en su bolsillo. Vimes suspiró y sacó el Gamberry sin dejar de mirar la inscripción.
—¿Sí?
—Dijo que no quería interrupciones... —comenzó el diablillo, a la defensiva.
—¿Y bien? ¿Qué tienes que decir?
—Son las seis menos once minutos, Inserte Nombre Aquí —informó el diablillo con voz contrita.
—¡Madre mía! ¿Por qué no me has avisado?
—¡Porque me dijo que no quería interrupciones! —repitió el diablillo con voz temblorosa.
—Sí, pero no... —Vimes se calló. Once minutos. Corriendo no llegaría, no a esa hora del día—. Lo de las seis en punto es... importante.
—¡Eso no me lo dijo! —protestó el diablillo, sosteniéndose la cabeza con las manos—. ¡Me dijo que nada de interrupciones! Lo siento, lo siento mucho...
Olvidado el Brillo, Vimes miró a la desesperada los edificios que había a su alrededor. Las torres de clacs no tenían mucha utilidad allí abajo, donde el distrito del matadero se encontraba con los muelles, pero avistó la gran torre de señales instalada sobre la oficina del superintendente del puerto.
—¡Sube ahí! —ordenó, mientras abría la caja—. Diles que vienes de mi parte y que esto tiene la máxima prioridad, ¿vale? ¡Tienen que comunicar a Pseudópolis Yard de dónde arranco! ¡Cruzaré el río por el Puente Ilegítimo y subiré por Prouts! ¡Los agentes de la central sabrán lo que pasa! ¡En marcha!
El diablillo pasó del desconsuelo al entusiasmo en un instante. Hizo un saludo.
—Cómo no, señor. El Servicio Integrado de Mensajería Brutuz™ no le defraudará, Inserte Nombre Aquí. ¡Interactuaré de inmediato! —Se apeó de un salto y se convirtió en un borrón verde que desapareció.
Vimes corrió hasta los muelles y después río arriba, por delante de los barcos. Los muelles siempre estaban demasiado llenos y la calzada era una carrera de obstáculos de fardos, maromas y pilas de cajas, con una discusión cada diez metros. Pero Vimes era un corredor nato y se conocía todos los trucos para avanzar por las abarrotadas calles de la ciudad. Esquivó, saltó, serpenteó, dribló y, cuando fue necesario, embistió. Tropezó con un cabo; rodó y se puso derecho. Un estibador le dio un empujón; Vimes lo tumbó de un gancho y aceleró por si el tipo tenía compinches por allí cerca.
Aquello era importante...
Un reluciente carruaje de cuatro caballos dobló la esquina desde la calle del Mono, con dos lacayos agarrados a la parte de atrás. Vimes apretó el paso en un esfuerzo desesperado, se aferró a algo, se izó entre los dos atónitos sirvientes, se arrastró por el techo bamboleante y se dejó caer en el pescante junto al joven cochero.
—Guardia de la Ciudad —anunció, enseñando la placa—. ¡Siga recto!
—Pero se supone que tenía que girar a la izquierda por... —empezó el joven.
—Y dale un poco de látigo, si no te importa —lo interrumpió Vimes, sin prestarle la menor atención—. ¡Esto es importante!
—¡Ajá, ya veo! Una persecución a toda velocidad desafiando a la misma muerte, ¿no? —dijo el cochero, con creciente entusiasmo—. ¡Sí, señor! ¡Ha encontrado al chico adecuado! Aquí me tiene, soy su hombre, señor. ¿Sabe que puedo hacer que este carruaje vaya a dos ruedas durante cincuenta metros? Solo que la anciana señorita Robinson no me deja. ¡El lado derecho o el izquierdo, no tiene más que decirlo! ¡Arre! ¡Arre!
—Mira, basta que... —empezó Vimes, mientras el látigo restallaba por encima de su cabeza.
—Claro que lo complicado fue conseguir que los caballos galopasen a dos patas. En realidad más que un galope son saltitos, podría decirse —prosiguió el cochero, que dio media vuelta a su gorro para que ofreciese la mínima resistencia al viento—. Oiga, ¿quiere ver cómo hago el caballito?
—No especialmente —respondió Vimes, mirando al frente.
—¡No vea las chispas que sacan los cascos cuando hago mi caballito, verdad de la buena! ¡Arre!
La calle se estaba desdibujando. Delante quedaba el paso que conducía al muelle de las Dos Pintas. Normalmente lo cubría un puente giratorio...
... normalmente.
Lo acababan de retirar. Vimes distinguió los mástiles de un buque al que estaban remolcando del muelle al río.
—Bah, no se desanime, señor —aulló el cochero a su lado—. ¡Seguiremos por el muelle y saltaremos!
—¡No puedes saltar un barco de dos mástiles con un carro de cuatro caballos, insensato!
—¡Seguro que se puede si se apunta entre los palos, señor! ¡Arre! ¡Arre!
Por delante del carruaje, los transeúntes corrían buscando cobijo. Detrás de él, los lacayos buscaban corriendo otro empleo. Vimes echó al chico atrás en el pescante, agarró las riendas, puso los dos pies sobre la palanca de freno y tiró.
Las ruedas se bloquearon. Los caballos empezaron a girar. El carruaje derrapó y las llantas de las ruedas emitieron chispas y el grito ronco del metal. Los caballos viraron un poco más. El vehículo empezó a culear, arrastrando consigo a los caballos, que trazaron un arco como monturas de un tiovivo. Los cascos dejaron rastros de fuego en los adoquines. Llegado ese momento, Vimes lo soltó todo, se agarró a la parte inferior del pescante con una mano, a la barandilla con la otra, cerró los ojos y esperó a que todo el ruido se apagase.
Gracias al cielo, lo hizo. Solo quedó un pequeño sonido: un impertinente golpeteo en el techo del carruaje causado, probablemente, por un bastón. Se oía una temblorosa voz femenina y anciana que decía:
—¿Johnny? ¿No habrás corrido otra vez, verdad, jovencito?
—¡Un trompo de contrabandista! —exclamó Johnny sin aliento, contemplando a los cuatro caballos, que despedían vapor encarados hacia el camino por el que habían venido—. ¡Estoy impresionado!
Se volvió hacia Vimes, que ya no estaba allí.
Los hombres que tiraban del barco habían soltado sus cabos para huir corriendo ante la estampa del carruaje y los cuatro caballos que se les echaban encima dando vueltas por la calzada. La entrada al muelle era estrecha. Un hombre podría encaramarse fácilmente a la cubierta por una maroma, cruzar el barco a toda prisa y descender a los adoquines del otro lado. Y un hombre acababa de hacerlo.
Vimes, sin aflojar el paso, vio que el Puente Ilegítimo iba a ser un problema. Un carro de heno cargado hasta los topes se había quedado encajado entre las casas destartaladas que jalonaban el puente, se había llevado por delante un trozo del piso de arriba de alguien y de paso había liberado parte de su carga. El carretero y el contrariado vecino del nuevo adosado con terraza se habían enzarzado en una pelea. Perdió unos valiosos segundos abriéndose paso por encima y por en medio del heno hasta que pudo colarse corriendo entre el atasco que empezaba al otro lado del puente. Por delante de él se extendía la amplia avenida conocida como Prouts, llena de vehículos y cuesta arriba en toda su longitud.
No iba a conseguirlo. Ya debían de pasar de las seis menos cinco. Con solo pensarlo, con solo pensar en esa carita...
—¡Señor Vimes!
Se volvió. Un coche de correo acababa de salir a la calzada a sus espaldas y se le estaba acercando al trote. Zanahoria, sentado junto al cochero, le saludaba con ademanes frenéticos.
—¡Suba al estribo, señor! —gritó—. ¡No le queda mucho tiempo!
Vimes arrancó a correr una vez más y, cuando el coche se puso a su altura, saltó al estribo de la puerta y se agarró con fuerza.
—¿Esto no es la diligencia del correo a Quirm? —gritó mientras el cochero ponía los caballos a medio galope.
—Exacto, señor —respondió Zanahoria—. Les he explicado que era un asunto de extrema importancia.
Vimes se agarró con más fuerza. Las diligencias de correo llevaban buenos caballos. Las ruedas, que no le quedaban muy lejos, ya eran borrones.
—¿Cómo habéis llegado tan rápido? —chilló.
—¡Hemos atajado por los Jardines del Boticario, señor!
—¿Qué? ¿El paseo ese estrecho pegado al río? ¡No hay sitio para un coche como este!
—Ha ido bastante justito, señor, sí; se ha vuelto más fácil cuando han saltado los faros de la diligencia.
Vimes observó entonces el estado del lateral del vehículo. La pintura estaba arañada en toda su longitud.
—¡De acuerdo! —gritó—. ¡Dígale al cochero que yo corro con las facturas, por supuesto! Pero habrá sido una pérdida de tiempo, Zanahoria. ¡El Camino del Parque estará abarrotado a esta hora del día!
—¡No se preocupe, señor! ¡Yo que usted me agarraría fuerte, señor!
Vimes oyó restallar el látigo. Aquello era una auténtica diligencia de correo. A las sacas de cartas no les importa si están cómodas. Notaba la aceleración.
Llegarían al Camino del Parque muy pronto. Vimes no veía gran cosa, porque el viento de la velocidad le arrancaba lágrimas de los ojos, pero tenían delante uno de los atascos de tráfico más de moda en la ciudad. Ya era malo a cualquier hora del día, pero al caer la tarde resultaba especialmente atroz, gracias a la creencia, extendida en Ankh-Morpork, de que la preferencia era prerrogativa del vehículo más pesado o del conductor más gritón. Había choques de escasa gravedad a todas horas, que venían seguidos inevitablemente por un bloqueo del cruce cuando los ocupantes de ambos vehículos bajaban para debatir sobre seguridad vial ayudados por la primera arma a que pudieran echar mano. Y al parecer la diligencia se dirigía a galope tendido hacia esa vorágine de caballos luchando por un hueco, peatones corriendo y conductores cruzando insultos.
Cerró los ojos y luego, al oír un cambio en el sonido de las ruedas, se arriesgó a abrirlos de nuevo.
El coche de correo surcaba el cruce a toda velocidad. Vimes tuvo tiempo de ver con el rabillo del ojo una cola enorme, despotricando y gritando tras una pareja de inamovibles agentes trolls, antes de que se alejaran como una exhalación hacia la Avenida Pastelito.
—¿Has cerrado la calle? ¡Has cerrado la calle! —gritó, por encima del viento.
—Y el Camino de los Reyes, señor. Por si acaso —replicó a voces Zanahoria.
—¿Has cerrado dos arterias principales? ¿Dos malditas avenidas enteras? ¿En hora punta?
—Sí, señor —confirmó Zanahoria—. Era la única manera.
Vimes siguió agarrado, sin habla. ¿Se hubiese atrevido él a hacer eso? Pero era muy típico de Zanahoria. Antes había un problema, ahora ya no. Cierto que la ciudad entera probablemente estaría embotellada de carros a esas alturas, pero ese era un problema para después.
Llegaría a casa a tiempo. ¿Hubiera importado un minuto? No, probablemente no, aunque el joven Sam parecía tener un reloj interno muy preciso. Posiblemente hasta dos minutos hubiesen colado. Tres, incluso. Podía estirarse a cinco, quizá, pero hasta ahí. Si uno podía retrasarse cinco minutos después llegaría a diez, luego a media hora, un par de horas... y no vería a su hijo en toda la tarde. De modo que no había más que hablar. Seis en punto, sin demora. Todos los días. Leer al joven Sam. Sin excusas. Se lo había prometido a sí mismo. Sin excusas. Ni una sola. Una buena excusa abría la puerta a las malas.
Tenía pesadillas sobre llegar tarde.
Tenía muchas pesadillas sobre el joven Sam. Las protagonizaban cunas vacías, y la oscuridad.
Todo había ido demasiado... bien. En el transcurso de unos pocos años él, Sam Vimes, había ascendido en el mundo como un globo. Era duque, dirigía la Guardia, era poderoso, estaba casado con una mujer cuya compasión, amor y comprensión sabía que un hombre como él no merecía, y era más rico que Creosoto. La fortuna había hecho llover su maná, y él había sido el hombre del cuenco grande. Y todo había pasado tan, tan rápido.
Entonces había llegado el joven Sam. Al principio había estado bien. El bebé era, en fin, un bebé: bamboleos de cabeza, eructos y ojos desenfocados, dominio exclusivo de su madre. Y después, una tarde, su hijo se había vuelto, había mirado directamente a Vimes con unos ojos que para su padre eclipsaron todos los fanales del mundo, y el miedo había entrado en tromba en la vida de Sam Vimes. Toda esa buena suerte, toda esa alegría desbocada... estaba mal. Sin duda el universo no iba a permitir semejante cantidad de dicha en un solo hombre, no sin pasar factura. En alguna parte se estaba formando una gran ola oscura, y cuando rompiera sobre su cabeza se lo llevaría todo por delante. Había días en los que estaba seguro de oír su lejano rugido...
Expresando su agradecimiento con gritos incoherentes, saltó de la diligencia mientras esta deceleraba, agitó los brazos para mantenerse en pie y echó a correr por el camino de entrada de su casa. La puerta principal ya se estaba abriendo mientras se lanzaba hacia ella levantando una estela de grava, y allí estaba Willikins tendiéndole El Libro. Lo cogió al vuelo y subió como una exhalación por la escalera mientras, abajo en la ciudad, los relojes empezaban a señalar sus diversas aproximaciones a la hora seis en punto.
Sybil se había empecinado en no tener niñera. Vimes, por una vez, se había empecinado más incluso en tenerla, además de controlar un ama de caverna para los establos de dragones de raza que tenían fuera. Todo cuerpo tenía un límite, al fin y al cabo. Había ganado él. Pureza, que parecía una chica decente, acababa de acostar al joven Sam en su cuna cuando Vimes entró dando tumbos. La muchacha le dedicó aproximadamente un tercio de reverencia antes de captar su expresión dolida y recordar la conferencia improvisada de la semana anterior sobre los Derechos del Hombre, y después salió disparada. Era importante que no hubiese nadie más. Aquel momento pertenecía en exclusiva a los Sams.
El joven Sam se incorporó apoyándose en las barras de la cuna y dijo:
—¡Pa!
El mundo se ablandó.
Vimes acarició el pelo de su hijo. Era curioso, la verdad. Se pasaba el día chillando, gritando, hablando y bramando... pero allí, en aquel momento tranquilo que olía (gracias a Pureza) a jabón, nunca sabía qué decir. Se le trababa la lengua en presencia de un bebé de catorce meses. Todo lo que se le ocurría decir, como «¿Quién es el niñito de papá, quién?» le sonaba de un falso espantoso, como si lo hubiera sacado de un libro. No había nada que decir ni, en aquella blanda habitación color pastel, nada que debiera decirse.
Se oyó un gruñido debajo de la cuna. Babas el dragón dormitaba allí. Anciano, con las alas hechas jirones, sin fuego y sin dientes, todos los días subía trabajosamente por la escalera y se apostaba bajo la cuna. Nadie sabía por qué. Al dormir soltaba leves silbidos.
Vimes se dejó envolver por el feliz silencio, pero no podía durar. Había que acometer La Lectura Del Libro Ilustrado. Ese era el significado de las seis en punto.
Era el mismo libro, todos los días. Las páginas estaban redondeadas y blandas allí donde el joven Sam las había chupeteado, pero para una persona en ese cuarto se trataba del libro de los libros, la más grande historia jamás contada. Vimes ya no necesitaba leerlo. Se lo sabía de memoria.
Se titulaba ¿Dónde está mi vaca?
El afligido y anónimo narrador había perdido a su vaca. El argumento se reducía a eso, la verdad.
La página uno recogía un principio prometedor.
¿Dónde está mi vaca?
¿Es esa mi vaca?
Dice: «¡Bee!».
¡Es una oveja!
¡No es mi vaca!
Luego el autor empezaba a entrar en materia:
¿Dónde está mi vaca?
¿Es esa mi vaca?
Dice: «¡Hiiin!».
¡Es un caballo!
¡No es mi vaca!
Para entonces el autor había alcanzado un éxtasis creador y escribía desde las profundidades atormentadas de su alma.
¿Dónde está mi vaca?
¿Es esa mi vaca?
Dice: «¡Gruuuff!».
¡Es un hipopótamo!
¡No es mi vaca!
Fue una buena noche. El joven Sam ya sonreía de oreja a oreja y gorjeaba al compás de la trama.
Al final, la vaca aparecería. En ese sentido era bastante previsible. Por supuesto, se generaba cierto suspense mediante el recurso de presentar a todos los demás animales de un modo que podría haber confundido a un gatito, tal vez si se hubiera criado en una sala oscura. El caballo estaba delante de un perchero, como tenían por costumbre, y el hipopótamo tenía media cabeza metida en un comedero en el que había apoyada una horca al revés. Mirando con los ojos bizcos, la estampa podía parecer una vaca durante un mero segundo...
Al joven Sam le encantaba, pese a todo. Debía de ser el libro más abrazado del mundo.
Aun así, Vimes tenía sus recelos, aunque hubiera adquirido mucha soltura con los ruidos y estuviese dispuesto a retar a cualquier hombre con su interpretación del «¡Gruuuff!». Pero ¿era libro para un niño de ciudad? ¿Cuándo iba a oír esos ruidos en persona? En la ciudad, el único sonido que harían esos animales sería un chisporroteo. Pero el cuarto del niño estaba lleno de ejemplos de la conspiración: había corderitos, osos de peluche y patitos de trapo dondequiera que mirase.
Una tarde, después de un día agotador, había intentado la versión callejera Vimes:
¿Dónde está mi papá?
¿Es ese mi papá?
Dice: «¡Quesejoda! ¡Mano de milenio y gamba!».
¡Es Viejo Apestoso Ron! ¡No es mi papá!
Había funcionado la mar de bien hasta que Vimes oyó una tosecilla ominosa procedente de la puerta, donde estaba Sybil. Al día siguiente, el joven Sam, con el infalible instinto de los niños para ese tipo de cosas, le dijo «¡Sojoda!» a Pureza. Y ahí terminó todo, aunque Sybil nunca sacó el tema a relucir, ni siquiera estando solos. En adelante Sam se ajustó con rigor a la versión autorizada.
Esa noche la recitó, mientras el viento sacudía las ventanas y aquel pequeño mundo del cuarto del niño, con su paz rosa y azul y sus criaturas, tan blandas, espumosas y suaves, parecía envolverlos a los dos. En el reloj de la habitación, un corderito lanudo marcaba los segundos con su vaivén.
Cuando despertó, amodorrado y a media luz, con la cabeza envuelta en jirones de sueño oscuro, Vimes contempló la habitación sin comprender nada. Sintió un acceso de pánico. ¿Qué era ese lugar? ¿Qué hacían ahí todos esos animales sonrientes? ¿Qué tenía sobre el pie? ¿Quién planteaba todas esas preguntas, y por qué estaba tapado con un chal azul de patitos?
Lo invadió el bendito recuerdo. El joven Sam dormía a pierna suelta, con el casco de Vimes agarrado como si fuera un osito, y Babas, siempre atento a posibles lugares calientes donde tumbarse a la bartola, había apoyado su cabeza en la bota de Vimes. El cuero ya estaba cubierto de saliva.
Cogió con cuidado el casco, se cerró el chal en torno a los hombros y bajó al gran recibidor frontal. Vio luz bajo la puerta de la biblioteca y, todavía algo atontado, dirigió allí sus pasos.
Cuando entró, dos guardias se pusieron en pie. Sybil se volvió en su sillón junto al fuego. Vimes notó que los patos se deslizaban poco a poco por sus hombros hasta acabar en un fardo en el suelo.
—Te he dejado dormir, Sam —dijo lady Sybil—. Anoche no llegaste hasta las tres de la madrugada.
—Todo el mundo está haciendo turnos dobles, querida —dijo Sam, desafiando a Zanahoria y Sally a pensar siquiera en contarle a alguien que habían visto al jefe con un chal lleno de patitos—. Tengo que dar un buen ejemplo.
—Seguro que esa es tu intención, Sam, pero lo que pareces es una horrible advertencia —replicó Sybil—. ¿Cuándo has comido por última vez?
—Me he tomado un sándwich de lechuga, tomate y beicon, querida —respondió, esforzando el tono de voz para sugerir que el tocino había sido un mero condimento, más que una losa a duras penas cubierta por el pan.
—Espero que sea así —dijo Sybil, que logró transmitir con bastante más precisión que no se creía una sola palabra—. El capitán Zanahoria tiene algo que contarte. Siéntate y yo iré a ver qué ha pasado con la cena.
Cuando salió con paso decidido hacia las cocinas, Vimes se volvió en dirección a los guardias y sopesó por un momento si esbozar esa sonrisilla dócil con los ojos en blanco que entre hombres significa: «Mujeres, ¿eh?». Decidió no hacerlo al recordar que los agentes eran la guardia interina Humpeding, que pensaría que era tonto, y el capitán Zanahoria, que no entendería el gesto.
Se conformó con un:
—¿Y bien?
—Hemos hecho lo que hemos podido, señor —dijo Zanahoria—. Yo tenía razón. Esa mina es un sitio muy infeliz.
—Los escenarios de crímenes suelen serlo, sí.
—A decir verdad, no creo que hayamos encontrado el escenario del crimen, señor.
—¿No habéis visto el cuerpo?
—Sí, señor. Creo. La verdad, señor, había que estar allí...

—No creo que pueda seguir adelante con esto —había susurrado Angua mientras avanzaba una vez más por la calle Melaza.
—¿Qué pasa? —preguntó Zanahoria. Angua señaló con el pulgar por encima de su hombro.
—¡Ella! Vampiros y hombres lobo: ¡mala compañía!
—Pero es una Crespón Negro —protestó Zanahoria sin mucha vehemencia—. Ya no...
—¡No tiene que hacer nada! ¡Es, y punto! Para nosotros, estar cerca de un vampiro es como el peor día de perros que puedas imaginar! ¡Y créeme, un hombre lobo sabe mucho de perros!
—¿Es el olor? —preguntó Zanahoria.
—Bueno, eso por un lado, pero hay más. Son tan... seguros de sí mismos. Tan perfectos. Me acerco a ella y me siento... peluda. ¡No puedo evitarlo, se remonta a hace miles de años! Es la imagen. Los vampiros van siempre tan... tranquilos, tan controlados y los hombres lobo somos, bueno, animales torpes. Chuchos pulgosos.
—Pero eso no es verdad. Muchos Crespones Negros son unos neuróticos acabados, y tú eres tan grácil y...
—¡No cuando tengo vampiros cerca! ¡Provocan algo en mí! Mira, deja de tomarte este asunto con lógica, haz el favor. Odio cuando te me pones lógico. ¿Por qué no se plantó el señor Vimes? Vale, vale, ya me calmo. Pero es que me cuesta, nada más.
—Estoy seguro de que tampoco es fácil para ella... —empezó Zanahoria.
Angua le lanzó una Mirada. Pero es que él es así, pensó. De verdad razona así. Lo único que pasa es que no sabe cuándo es muy mala idea decir algo de ese estilo. ¿No es fácil para ella? ¿Cuándo ha sido fácil para mí? ¡Por lo menos ella no tiene que esconder mudas de ropa por toda la ciudad! Vale, haber pasado el murciélago no debe de ser muy agradable, pero a nosotros nos entra el murciélago cada mes. ¿Y cuándo arranco yo una garganta? ¡Cazo pollos! Y además los pago por adelantado. ¿Acaso sufre ella la TPL? ¡No lo creo! Oh, dioses, y además esta noche ya pasa de gibosa creciente. ¡Si hasta siento cómo me crece el pelo! ¡Putos vampiros! Como si ya no ser unos chupasangres asesinos fuera el no va más. Todo el mundo los apoya. ¡Hasta él!
Todo eso ocupó un segundo. Lo que dijo fue:
—Mira, vamos a bajar allí, arreglamos esto y nos vamos, ¿vale?
Aún había una muchedumbre ociosa ante la entrada. Entre ellos estaba Otto Alarido, que dedicó a Zanahoria un ligero encogimiento de hombros.
Aún había también centinelas apostados, pero estaba claro que alguien había hablado con ellos. Saludaron con la cabeza a los guardias cuando llegaron. Uno hasta les abrió la puerta, con mucha cortesía.
Zanahoria indicó a las otras agentes que se acercasen.
—Todo lo que digamos será oído, ¿comprendéis? —dijo—. Todo. De modo que cuidado. Y recordad: por lo que a ellos respecta, no veis en la oscuridad.
Encabezó la marcha al interior, donde les esperaba Cascolisto, sonriente y nervioso.
—Bienvenido, Cabezazos —saludó el enano.
—Esto... si hablamos morporkiano, preferiría «capitán Zanahoria».
—Como desee, fundidor —dijo el enano—. ¡Nos espera el ascensor!
Mientras bajaban, Zanahoria preguntó:
—Dígame, ¿qué impulsa este aparato?
—Un Artefacto —respondió Cascolisto, rebosante de orgullo a pesar de su nerviosismo.
—¿De verdad? ¿Tienen muchos Artefactos? —preguntó Zanahoria.
—Un eje y una barra de medias.
—¿Una barra de medias? Solo había oído hablar de ellas.
—Somos afortunados. Será un placer enseñársela. Resulta valiosísima para la preparación de alimentos —parloteó Cascolisto—. Y abajo tenemos varios cubos, de diversas potencias. Al fundidor no puede ocultársele nada. Tengo órdenes de enseñarle todo lo que desee ver y contarle todo lo que desee saber.
—Gracias —dijo Zanahoria, mientras el ascensor se detenía en una oscuridad salpicada por el resplandor cadavérico de los vusenos—. ¿Qué tamaño tienen estas excavaciones?
—No puedo decírselo —respondió Cascolisto con rapidez—. No lo sé. Mire, aquí llega Ardiente. Volveré arriba...
—No, Cascolisto, quédate con nosotros, por favor —dijo una sombra más oscura dentro de la penumbra—. Tú también deberías ver esto. Buenos días, capitán Zanahoria, y... —Angua detectó un atisbo de desagrado— damas. Les ruego que me sigan. Lamento la ausencia de luz. Quizá se les acostumbre la vista. Será un placer describirles cualquier objeto que toquen. Y ahora les conduciré al lugar donde el trágico suceso... sucedió.
Angua miró a su alrededor mientras los conducían por el túnel y reparó en que Zanahoria tenía que caminar con las rodillas algo dobladas. Cabezazos, ¿eh? ¡Curioso que nunca menciones eso a los muchachos!
A cada docena de metros, más o menos, Ardiente se detenía ante una puerta redonda, invariablemente rodeada de grupúsculos de vusenos, y giraba una rueda. Las puertas chirriaban al abrirse, cosa que hacían con una solemnidad que sugería que eran pesadas. Aquí y allá, en los túneles, había... cosas, trastos mecánicos colgados de la pared que a todas luces cumplían alguna función. A su alrededor resplandecían los vusenos. Angua no tenía ni idea de para qué servían los aparatos, pero Zanahoria los acogía con un júbilo entusiasmado, como un colegial.
—¡Tienen campanas de aire y botas de agua, señor Ardiente! ¡Solo había oído hablar de ellas!
—Usted se crió en la buena roca de Cabezacobre, ¿no es así, capitán? Minar en esta llanura húmeda es como excavar túneles en el mar.
—Y las puertas de hierro son bastante estancas, ¿verdad? No dejan pasar el agua.
—En efecto. Tampoco el aire.
—¡Fascinante! Me gustaría hacer otra visita, cuando haya pasado este desdichado asunto. ¡Una mina enana bajo la ciudad! ¡Cuesta creerlo!
—Estoy seguro de que eso podría arreglarse, capitán.
Y ese era Zanahoria en acción. Podía sonar tan inocente, tan simpático, tan... tonto, en plan cachorrillo... y de repente se convertía en un gran bloque de acero contra el que uno se empotraba. A juzgar por el olor, Sally lo estaba observando con interés.
Sé sensata, se dijo Angua. No dejes que la vampira te afecte. No empieces a creer que eres tonta y peluda. Piensa con claridad. Tienes cerebro.
Sin duda la gente podía enloquecer viviendo en aquellas tinieblas. A Angua le resultaba más fácil cerrar los ojos. Allí abajo, su nariz funcionaba mejor sin distracciones. La oscuridad ayudaba. Con los ojos cerrados, varios colores tenues danzaron de un lado a otro de su cerebro. Sin la peste de la maldita vampira, sin embargo, habría podido identificar muchos más. Su hedor envenenaba todas las sensaciones. Aguanta, no pienses así, estás dejando que tu mente piense por ti... Un momento, eso está mal...
Había un vago contorno en la esquina de la siguiente sala, que era bastante grande. Parecía... un contorno. Un contorno de tiza. Un contorno de tiza brillante.
—Tengo entendido que este es el método habitual —dijo Ardiente—. ¿Conocía la tiza nocturna, capitán? Está hecha de vusenos triturados. El resplandor perdura durante un día, más o menos. En el suelo verán, o más bien tocarán, el garrote que le asestó el golpe mortal. Justo debajo de su mano, capitán. Está manchado de sangre. Lamento la oscuridad, pero hemos mantenido fuera a los vusenos. Compréndanlo, se hubiesen dado un festín.
Angua vio que Zanahoria, perfilado por su olor permanente a jabón, palpaba a su alrededor. Su mano topó con otra puerta metálica.
—¿Adónde lleva esto, señor? —preguntó, dándole un golpecito.
—A las salas exteriores.
—¿Estaba abierta cuando el troll atacó al grag?
¿De verdad das por sentado que fue un troll?, se preguntó Angua.
—Eso creo —respondió Ardiente.
—Entonces me gustaría que estuviese abierta ahora, por favor.
—No puedo satisfacer esa petición, capitán.
—No pretendía que fuese una petición, señor. Cuando esté abierta, necesitaré saber quién se encontraba en la mina cuando entró el troll. Necesitaré hablar con ellos y con quienquiera que descubrió el cuerpo. Hara'g, j'kargra.
Para Angua, el olor de Ardiente cambió. Bajo todas esas capas, el enano de repente albergaba dudas. Se había empotrado. Vaciló durante unos segundos antes de responder.
—Me... esforzaré por cumplir sus peti... sus exigencias, fundidor —dijo—. Ahora les dejaré. Ven, Cascolisto.
—¿Grz dava'j? —preguntó Zanahoria—. ¿K'zakra'j? ¡d'j h'ragna ra'd'j!
Ardiente dio un paso adelante, cada vez más dubitativo, y tendió ambas manos con las palmas hacia abajo. Por un momento, hasta que se le bajaron las mangas, Angua distinguió un símbolo en su muñeca derecha que emitía un tenue resplandor. Todo enano profundo tenía un draht como prueba única de su identidad en un mundo de figuras embozadas. Había oído que los hacían tatuando bajo la piel con sangre de vuseno. Sonaba doloroso.
Zanahoria asió sus manos por un instante y luego las soltó.
—Gracias —dijo, como si el interludio en enano no se hubiera producido. Los dos anfitriones se alejaron con paso apresurado.
En la espesa oscuridad, los guardias se quedaron a solas.
—¿Qué ha sido todo eso? —preguntó Angua.
—Solo le tranquilizaba —dijo Zanahoria con tono alegre. Se metió la mano en el bolsillo—. Ahora que hemos llegado, vamos a alumbrar un poco esto, ¿no?
Angua olió que su mano se movía con brío por la pared una o dos veces, como si pintara. Le llegó un aroma a... ¿empanadilla de cerdo?
—Pronto habrá más luz —dijo Zanahoria.
—Capitán Zanahoria, aquí no fue donde... —empezó Sally.
—Todo a su tiempo, guardia interina —interrumpió Zanahoria con firmeza—. De momento, conformémonos con observar.
—Pero debo decirle...
—Más tarde, guardia interina —dijo Zanahoria, algo más alto. Un caudal de vusenos empezaba a rodear la puerta por la que habían llegado y a cruzar la superficie de piedra—. Por cierto, esto, Sally... ¿algún problema si vemos el cuerpo?
Claro, pensó Angua, tú preocúpate por ella. Yo me las veo con la sangre a diario. ¡Prueba a ponerte en mi nariz!
—La sangre vieja no será ningún problema, señor —dijo Sally—. Aquí hay un poco, pero no...
—Supongo que habrán instalado un depósito de cadáveres —dijo Zanahoria con rapidez—. Los ritos funerarios son sumamente complejos.
¿Un depósito de cadáveres? ¡Como un segundo hogar para ti, querida!, gruñó la loba interior de Angua.
Los vusenos se estaban extendiendo, arrastrándose por la pared con decisión.
Se agachó para acercar su nariz al suelo. Huelo enanos, montones de enanos, pensó Angua. Cuesta oler a los trolls, sobre todo bajo tierra. Sangre en el garrote, como una flor. Olor a enano en el arma, pero huele a enano por todas partes. Huelo... Un momento, eso me suena...
El suelo olía en su mayor parte a cieno y tierra. Se distinguían las huellas de Zanahoria, y las de... esa. Olía mucho a enano, y todavía podía apreciar el aroma de su preocupación. ¿O sea que allí encontraron el cuerpo? Pero ese tramo de barro de allí era diferente. Lo habían pisado hasta alisarlo, pero olía igual que la espesa arcilla de por el Camino de la Cantera. ¿Quién vivía en el Camino de la Cantera? La mayoría de los trolls de Ankh-Morpork.
Una pista.
Sonrió en la oscuridad menguante. El problema de las pistas, como decía siempre el señor Vimes, estaba en lo fáciles que eran de hacer. Cualquiera podía pasearse con un bolsillo lleno de condenadas pistas.
La oscuridad estaba desapareciendo a medida que la luz se intensificaba. Angua alzó la vista.
En la pared, donde Zanahoria la había tocado, había un enorme símbolo luminoso. Ha restregado algo de carne por encima, pensó. Los bichos han acudido al festín...
Regresó Ardiente, con Cascolisto a los talones.
Llegó a decir:
—Esa puerta puede volverse a abrir, pero, por desgracia, hemos... —Y se calló.
Eran unos vusenos felices. Para su habitual estándar verdoso blancuzco, refulgían. Detrás de Zanahoria se había formado un círculo que resplandecía suavemente, con dos líneas diagonales atravesadas. Ambos enanos lo miraron estupefactos.
—Bueno, echemos un vistazo, ¿no? —dijo Zanahoria, ajeno en apariencia a todo aquello.
—Nosotros, por desgracia, el agua... el agua... no es del todo estanca... las demás puertas... el troll causó inundaciones... —murmuró Ardiente, sin apartar la vista del resplandor.
—Pero dice usted que por aquí podemos pasar, por lo menos —dijo Zanahoria con educación, señalando la puerta cerrada.
—Hum, sí. Sí. Desde luego.
El enano se adelantó a toda prisa y sacó una llave. La rueda, desbloqueada, giró con facilidad. Angua cobró una aguda consciencia de cómo se hinchaban y resplandecían los músculos de los brazos desnudos de Zanahoria al abrir la puerta metálica.
Ah, no, todavía no toca, no fastidies. ¡Le debía de quedar como mínimo otro día! Era la vampira, eso era, allí plantada con esa cara de inocente. Partes de su cuerpo deseaban que se convirtiera en loba, allí mismo, para defenderse...
Al otro lado de la puerta había una sala con pilares. Olía a húmeda y a inacabada. Había vusenos en el techo, pero el suelo estaba embarrado y chapoteaban al avanzar.
Angua distinguió otra compuerta enana al fondo de la sala, y una más a cada lado.
—Sacamos los escombros a un montón que tenemos en el vertedero de fuera —dijo Ardiente—. Creemos, ejem, que el troll entró por allí. Fue un descuido imperdonable. —Seguía sonando incómodo.
—¿Y nadie vio al troll? —preguntó Zanahoria, tanteando el barro con el pie.
—No. Estas cámaras están terminadas. Los cavadores se encuentran en otros lugares, pero acudieron lo antes posible. Creemos que el grag había subido aquí para estar solo. ¡Pensar que murió víctima de la mano indiscriminada de una abominación!
—Qué suerte tuvo el troll, ¿no es así, señor? —dijo Angua con tono cortante—. ¿Entró por pura casualidad y se topó con Chafajamones?
La bota de Zanahoria golpeó algo metálico. Apartó el barro con el pie.
—¿Han tendido raíles? —preguntó—. Deben de mover muchos escombros, señor.
—Más vale empujar que cargar —dijo Ardiente—. Y ahora, he organizado...
—Espere, ¿qué es esto? —interrumpió Zanahoria. Se agachó y tiró de algo pálido—. Es un trozo de hueso, a primera vista. Atado a un hilo.
—Hay muchos huesos viejos —dijo Ardiente—. Y ahora...
El objeto salió del barro con un ruido de succión y les sonrió bajo la luz enfermiza.
—No parece muy viejo, señor —comentó Zanahoria.
Una vaharada fue suficiente para Angua.
—Es un cráneo de oveja —dijo—. Lleva muerta unos tres meses.
Anda, otra pista, añadió para sus adentros. Qué casualidad y qué conveniente que la hayamos encontrado.
—Podría habérsele caído al troll —observó Zanahoria.
—¿Un troll? —preguntó Ardiente, que dio un paso atrás.
No era la reacción que Angua se esperaba. Ardiente ya estaba nervioso antes, pero ahora, bajo toda aquella vestimenta, parecía al borde del pánico.
—¿No me ha dicho que un troll atacó al grag, señor? —preguntó Zanahoria.
—Pero no habíamos... ¡No había visto eso antes! ¿Por qué no lo encontramos nosotros? ¿Acaso ha vuelto?
—Todas las puertas están selladas, señor —le recordó Zanahoria con paciencia—. ¿O no?
—Pero ¿y si lo hemos encerrado aquí con nosotros? —Era prácticamente un chillido.
—Se habrían enterado, ¿no, señor? —dijo Zanahoria—. Los trolls tienden a, en fin, destacar.
—¡Tengo que reunir guardias! —dijo Ardiente, retrocediendo hacia la única puerta abierta—. ¡Podría estar en cualquier parte!
—Entonces podría estar usted dirigiéndose derecho hacia él, señor —observó Angua.
Ardiente se paró en seco por un instante y después profirió un suave gemido y corrió hacia la oscuridad, con Cascolisto pegado a los talones.
—Bueno, ¿qué te parece? —dijo Angua, con una sonrisa horrible—. ¿Y qué ha sido eso que le has dicho en enano? ¿«Sabes que soy un enano en la hermandad de todos los enanos»?
—Esto... «Con empática certidumbre me conoces. Observo los ritos del enano. ¿Qué/quién soy? Soy los Hermanos unidos» —dijo Sally con cautela.
—¡Muy bien, guardia interina! —dijo Zanahoria—. ¡Una traducción excelente!
—Sí, ¿mordiste a alguien listo? —añadió Angua.
—Soy una Crespón Negro, sargento —dijo Sally con tono manso—. Y las lenguas se me dan bien desde siempre. Ahora que estamos solos, capitán, ¿puedo mencionar otra cosa?
—Desde luego —dijo Zanahoria, mientras tanteaba la rueda de una de las puertas cerradas.
—Creo que aquí hay muchas cosas que fallan, señor. La reacción de Ardiente a ese cráneo ha sido muy extraña. ¿Por qué iba a pensar que el troll seguía aquí, después de tanto tiempo?
—Un troll metido en una mina enana puede ocasionar muchos destrozos antes de que lo detengan —dijo Zanahoria.
—Ardiente no se esperaba ese cráneo en absoluto, señor —insistió Sally—. He oído cómo se le aceleraba el pulso. Lo ha aterrorizado. Hum... otra cosa, señor. Aquí hay montones de enanos de la ciudad. Docenas. También noto sus corazones. Hay seis grags. Sus corazones laten muy despacio. Además hay otros enanos. Son raros y solo unos pocos. Puede que diez.
—Es una información valiosa, guardia interina, muchas gracias.
—Sí, no sé cómo nos las apañábamos antes de que llegaras —dijo Angua.
Caminó con paso rápido hacia la otra punta de la húmeda sala, para que no le viesen la cara. Necesitaba aire puro, no el omnipresente e insidioso hedor a bodega vieja de aquel lugar. Solo le venían gritos a la cabeza. ¿La Liga de la Templanza? ¿«Ni una gota»? ¿Acaso alguien se lo creía por un momento? Pero todo el mundo quería tragárselo, porque los vampiros podían ser de lo más encantadores. ¡Pues claro que lo eran! ¡Formaba parte de ser vampiro! ¡Era el único modo de conseguir que la gente pasara la noche en esos castillos espeluznantes! ¡Todo el mundo sabía que un tigre no podía cambiar sus mallas! Pero no, engánchate un estúpido crespón negro y apréndete la letra de «Los labios que tocan icor no deben tocar los míos», y todos caen siempre como pardillos. ¿Pero los hombres lobo? Esos no eran más que unos tristes monstruos, ¿verdad? Daba igual que la vida fuese una lucha diaria con el lobo interior, daba igual que una tuviera que obligarse a seguir caminando al pasar por delante de cada farola, daba igual que en cualquier discusión intrascendente una tuviera que reprimir el impulso de zanjar la cuestión de un mordisco. Daba igual todo eso, porque todo el mundo sabía que una criatura que era una combinación de lobo y humano era una especie de perro. Se esperaba que se portaran bien. Una parte de ella estaba gritando que no era así, que aquello era solo la TPL sumada a los efectos conocidos de la presencia de una vampira pero, de algún modo, en ese momento, rodeada de unos olores que estaban cobrando tanta intensidad que se aproximaban a la solidez, no tenía ganas de escuchar. Quería oler el mundo, su nariz prácticamente la arrastraba. Al fin y al cabo, por eso estaba en la Guardia, ¿verdad? Por su nariz.
Nuevo olor, nuevo olor...
El intenso gris azulado del liquen, los marrones y púrpuras de la carroña rancia, un trasfondo de madera y cuero... Ni siquiera como loba al completo había paladeado el aire de forma tan forense. Algo más, intenso, químico... El aire estaba cargado de olor a humedad y enanos, pero esos leves rastros lo recorrían como un flautín recorrería un réquiem, y formaban algo...
—Troll —graznó—. Troll. Troll con cinturón de cráneos y trenzas. ¡Colocado de tocho, o algo parecido! ¡Troll! —Angua casi ladraba a la puerta del fondo a esas alturas—. ¡Abre puerta! ¡Por aquí!
Apenas necesitaba ya los ojos, pero allí, sobre el metal de la puerta, alguien había dibujado un círculo cruzado por dos rayas diagonales.
De repente Zanahoria estaba a su lado. Por lo menos tuvo la decencia de no preguntar «¿Estás segura?»; sacudió la gran rueda. La puerta estaba cerrada.
—No creo que haya agua al otro lado —dijo.
—Anda, ¿de verdad? —logró decir Angua—. Sabes que eso era... excusa... ¡para alejarnos!
Zanahoria se volvió a tiempo para ver un pelotón de enanos que corrían hacia ellos. Se dirigían hacia la puerta como si los guardias no existieran.
—¡Que no pasen ellos primero! —dijo Angua por entre sus dientes apretados—. ¡El rastro... leve!
Zanahoria desenvainó su espada con una mano y alzó su placa con la otra.
—¡Guardia de la Ciudad! —rugió— ¡Bajen las armas, por favor! ¡Gracias!
El pelotón aflojó el paso, lo que supuso que, como sucede en estos casos, los de atrás chocaran con la vacilante vanguardia.
—¡Esto es el escenario de un crimen! —anunció Zanahoria—. ¡Yo sigo siendo el fundidor! Señor Ardiente, ¿anda por ahí? ¿Tienen guardias al otro lado de esta puerta?
Ardiente se abrió paso entre los enanos apiñados.
—No, creo que no —respondió—. ¿Sigue el troll ahí detrás?
Zanahoria miró de reojo a Sally, que se encogió de hombros. Los vampiros nunca habían desarrollado la capacidad de captar los corazones de trolls. No tenía mucho sentido hacerlo.
—Es posible, pero no lo creo —dijo Zanahoria—. Les ruego que la abran. ¡Todavía podríamos encontrar un rastro!
—¡Capitán Zanahoria, sabe que la seguridad de la mina debe ser siempre lo primero! —proclamó Ardiente—. Por supuesto que deben seguir la pista, pero antes nosotros abriremos la puerta y nos aseguraremos de que no haya peligro al otro lado. Debe concedernos eso.
—Déjales —susurró Angua—. Será un rastro más claro. Me las apañaré.
Zanahoria asintió y respondió con otro susurro.
—¡Bien hecho!
Por debajo de su carne, Angua sintió que su cola quería moverse. Tenía ganas de lamerle la cara. Era su parte canina la que pensaba. Eres una buena perrita. Es importante ser buena perrita.
Zanahoria la apartó a un lado mientras un par de enanos se acercaban a la puerta con aire decidido.
—Pero hace tiempo que se fue —murmuró Angua, mientras dos enanos más se situaban tras los primeros—. El olor tiene doce horas, como mínimo...
—¿Qué hacen? —preguntó Zanahoria, medio para sus adentros.
Los dos enanos recién llegados estaban cubiertos de cuero de la cabeza a los pies, como Ardiente, pero por encima llevaban cota de mallas; sus cascos carecían de cualquier adorno, pero cubrían la cara y la cabeza enteras, dejando solo una ranura para los ojos. Cada enano llevaba una gran mochila negra a la espalda y sostenía una lanza por delante.
—Oh, no —dijo Zanahoria—. Aquí no irán a...
A una orden, la puerta se abrió de golpe y reveló tan solo oscuridad al otro lado.
Las lanzas escupieron fuego, en largas lenguas amarillas, y los enanos de negro avanzaron poco a poco tras ellas. El aire se llenó de un humo denso y aceitoso.
Angua se desmayó.

Oscuridad.
Sam Vimes subía por la cuesta trabajosamente, muerto de cansancio.
Hacía calor, más del que se esperaba. El sudor le escocía en los ojos. Notaba bajo sus pies el chapoteo del agua, que hacía resbalar sus botas. Pendiente arriba, un niño berreaba.
Sabía que estaba gritando. Oía el raspar del aliento en su garganta y sentía que sus labios se movían, pero no oía las palabras que estaba recitando, una y otra vez.
La oscuridad parecía tinta fría. Tentáculos de ella le tiraban de la mente y del cuerpo, frenándolo, arrastrándolo hacia atrás...
Y ahora se le acercaban con fuego...
Vimes parpadeó y se descubrió mirando la chimenea. Las llamas danzaban apaciblemente.
Se oyó el frufrú de un vestido cuando Sybil regresó a la habitación, se sentó y retomó su labor.
Vimes la observó, embotado. Le estaba zurciendo los calcetines. Tenían doncellas en aquel sitio y ella le remendaba los calcetines. Y no sería porque no tuviesen dinero suficiente para comprar un par nuevo todos los días. Pero se le había metido en la cabeza que era un deber de esposa, y por tanto lo hacía. Resultaba reconfortante, en cierta manera extraña. La única pena era que en realidad se le diese fatal zurcir tomates, por lo que Sam acababa con unos talones que eran como un parche enorme de lana entretejida. Los llevaba de todas formas, sin mencionarlo jamás.
—Un arma que dispara llamas —dijo poco a poco.
—Sí, señor —confirmó Zanahoria.
—Los enanos tienen armas que disparan fuego.
—Los profundos las usan para reventar bolsas de grisú —explicó Zanahoria—. ¡No me esperaba verlas aquí!
—¡Si algún cabrón la apunta contra mí es un arma! —dijo Vimes—. ¿Cuánto gas esperaban encontrar en Ankh-Morpork?
—¿Señor? ¡Hasta el río se incendia cuando el verano es caluroso!
—Vale, vale, eso es verdad —reconoció Vimes a regañadientes—. Asegúrate de que se sepa lo siguiente, por favor: si vemos a alguien al aire libre con uno de esos trastos, dispararemos primero y después no tendrá sentido hacer preguntas. Madre mía, era lo que nos faltaba. ¿Algo más que decirme, capitán?
—Bueno, después conseguimos por fin ver el cuerpo de Chafajamones —respondió Zanahoria—. ¿Qué puedo decir? Tenía en la muñeca el draht que lo identifica, y estaba pálido. Tenía una herida tremenda en la nuca. Dicen que es Chafajamones. No puedo demostrarlo. Lo que puedo afirmar es que no murió donde ellos dicen ni cuando ellos dicen.
—¿Por qué? —preguntó Vimes.
—La sangre, señor —dijo Sally—. Tendría que haber habido sangre por todas partes. He examinado la herida. Lo que ese garrote golpeó en la cabeza ya era un cadáver, y no lo mataron en ese túnel.
Vimes respiró hondo un par de veces. Había tantas malas noticias que hacía falta encajar los horrores de uno en uno.
—Estoy preocupado, capitán —dijo—. ¿Sabes por qué? Es porque tengo el presentimiento de que muy pronto se me pedirá que confirme que hay pruebas de que un troll fue el responsable. Lo cual, amigo mío, será como anunciar el estallido de una guerra.
—Usted nos pidió que investigáramos, señor —dijo Zanahoria.
—¡Sí, pero no esperaba que me volviérais con el resultado incorrecto! ¡Todo este asunto apesta! Ese barro del Camino de la Cantera era un montaje, ¿verdad?
—Tenía que serlo. Los trolls no se limpian mucho los pies, pero ¿transportar el barro en las plantas todo ese trecho? Imposible.
—Y tampoco se dejan los garrotes por ahí —gruñó Vimes—. De manera que es un montaje, ¿no? ¡Pero resulta que sí hubo un troll! ¿Angua está segura?
—Del todo, señor —respondió Zanahoria—. Siempre hemos confiado en su nariz hasta ahora. Lo siento, señor, ha tenido que ir a respirar un poco de aire puro. Ya estaba forzando sus sentidos, y se tragó una bocanada de ese humo.
—Ya me imagino —dijo Vimes.
Es el colmo, pensó. Estábamos justo en el punto en que podía informar a Vetinari de que era alguna especie de golpe interno chapucero falsificado para que pareciera obra de un troll, cuando vamos y descubrimos que sí que hubo un troll. Ja, eso nos pasa por confiar en las pruebas.
Sally carraspeó educadamente.
—Ardiente se sorprendió y asustó cuando el capitán encontró el cráneo, señor —dijo—. No era cuento. Estoy segura. Estaba a punto de desmayarse de miedo. Cascolisto lo mismo, todo el tiempo.
—Gracias, guardia interina —dijo Vimes con tono solemne—. Sospecho que yo sentiré lo mismo cuando salga a la calle con un megáfono y grite: «¡Hola, chicos, bienvenidos al segundo pase del Valle del Koom! ¡Eh, celebrémoslo aquí mismo, en la ciudad!».
—No creo que deba expresarlo con esas palabras, señor —observó Zanahoria.
—Bueno, sí, probablemente intente ser algo más sutil, ya que lo mencionas —replicó Vimes.
—Y sería por lo menos la decimosexta batalla conocida como del Valle del Koom —prosiguió Zanahoria—, o la decimoséptima si se incluye la del paso de Vilinus, que fue más bien una escaramuza. Solo tres de ellas se libraron en el valle del Koom original, el inmortalizado en el cuadro de Tunante. Se dice que es muy fiel. Por supuesto, le llevó años pintarlo.
—Una obra impresionante —terció Sybil, sin levantar la vista de su zurcido—. Pertenecía a mi familia hasta que lo cedimos al museo, ¿sabéis?
—¿No es fantástico el progreso, capitán? —dijo Vimes, vertiendo todo el sarcasmo posible en su voz, ya que a Zanahoria se le daba tan mal reconocerlo—. Cuando tengamos nuestro propio valle del Koom, el amigo Otto podrá plasmarlo en una iconografía en color en una fracción de segundo. Maravilloso. Hacía ya mucho que no reducían esta ciudad a cenizas.
Tendría que estar lanzándose a la acción. En un tiempo, es lo que habría hecho. Pero ahora, quizá debiera aprovechar esos preciosos momentos para razonar qué convenía hacer antes de lanzarse.
Intentó pensar. No verlo todo como un único gran cesto de serpientes. Pensar en ello como en una serpiente detrás de otra. Intentar ordenarlo. A ver: ¿qué hay que hacer primero?
Todo.
Vale, intentemos otro enfoque.
—¿Qué son todos esos símbolos de la mina? —preguntó—. El tal Cascolisto me dibujó uno sin querer. También vi otro en la pared. Y tú has dibujado uno.
—«La Oscuridad que Sigue» —dijo Zanahoria—. Sí. Estaba por todas partes.
—¿Qué significa?
—Pavor, señor —respondió Zanahoria con vehemencia—. Una advertencia de que se avecinan cosas terribles.
—Bueno, si uno de esos pequeños mamones se atreve a asomar la nariz con una de esas armas de llamas en la mano, eso será muy cierto. ¿Dices que lo escriben por las paredes?
Zanahoria asintió.
—Tiene que entender cómo son las minas enanas, señor. Son una especie de...
... invernaderos emocionales, fue como lo entendió Vimes, aunque ningún enano las describiría así. Los humanos se hubiesen vuelto locos viviendo de aquella manera, hacinados, sin auténtica intimidad ni auténtico silencio, viendo las mismas caras durante años seguidos. Y como había un montón de armas puntiagudas cerca, sería solo cuestión de tiempo que goteara sangre de los techos.
Los enanos no enloquecían. Se mantenían cavilosos, enfurruñados y pendientes del trabajo. Pero garabateaban signos mineros.
Era como un sufragio extraoficial, una votación por grafiti, que revelaba las opiniones sobre todo lo que sucedía. Dentro de los confines de una mina, cualquier problema era problema de todos, y la ansiedad saltaba de enano a enano como un rayo. Los símbolos servían de toma de tierra. Eran una salida, una válvula de escape, una manera de revelar los sentimientos sin enfrentarse con nadie (por todas esas armas puntiagudas).
La Oscuridad que Sigue: esperamos lo que viene con pavor. Otra traducción podría ser, a todos los efectos: «¡Arrepentíos, pecadores!».
—Hay centenares de runas para referirse a la oscuridad —explicó Zanahoria—. Algunas forman parte del lenguaje enano cotidiano, claro, como la Oscuridad Larga. Hay muchas así. Pero otras son...
—¿Místicas? —sugirió Vimes.
—Increíblemente místicas, señor. Hay libros y libros sobre ellas. Y teniendo en cuenta lo que piensan los enanos de los libros, las palabras y las runas... en fin, ni se imagina, señor. Creem... Creen que el mundo fue escrito, señor. Todas las palabras tienen un enorme poder. Destruir un libro es peor que un asesinato, para un enano profundo.
—Algo de eso tenía entendido —dijo el delegado de clase Vimes.
—Algunos profundos creen que los signos oscuros son reales —prosiguió Zanahoria.
—Bueno, si los ven escritos en la pared... —empezó Vimes.
—Reales en el sentido de que están vivos, señor —dijo Zanahoria—. Como si existieran en algún lugar de las profundidades tenebrosas, bajo el mundo, y se hicieran escribir. Está la Oscuridad que Espera, que es la que llena un agujero nuevo. La Oscuridad que Cierra... de esa no sé nada, pero también hay una Oscuridad que Abre. La Oscuridad que Respira, esa es rara. La Oscuridad que Llama, muy peligrosa. La Oscuridad que Habla, la que Atrapa... La Oscuridad Secreta, esa la he visto. Todas tienen un pase. Pero la Oscuridad que Sigue es un signo muy malo. De pequeño oía hablar de él a los enanos más mayores. Decían que podía hacer que se apagaran las lámparas, y cosas mucho peores. Cuando la gente empieza a dibujar ese símbolo es que la cosa se ha puesto muy mal.
—Todo eso es muy interesante, pero...
—Todos los habitantes de esa mina están hechos un manojo de nervios, señor. Tensos como un alambre. Angua ha dicho que lo podía oler, pero yo también, señor. Me crié en una mina. Cuando pasa algo, todo el mundo se contagia. En días así, señor, mi padre interrumpía todas las operaciones mineras. Sucedían demasiados accidentes. Francamente, señor, los enanos están locos de preocupación. Hay signos de la Oscuridad que Sigue por todas partes. Probablemente sean los mineros que han contratado desde que llegaron. Se huelen que pasa algo muy malo, pero lo único que pueden hacer al respecto es dibujar.
—Bueno, han matado a su grag supremo...
—Yo noto el ambiente que se respira en una mina, señor. Cualquier enano puede. Y este apesta a miedo, pavor y una confusión espantosa. Y en las Profundidades hay cosas peores que la Oscuridad que Sigue.
Vimes tuvo por un momento la visión de una oscuridad vengativa que se alzaba por las cuevas como una marea, más rápida de lo que un hombre alcanzaba a correr...
... lo cual era una estupidez. No se veía la oscuridad.
Aunque bueno, bien pensado... a veces podía verse. En los viejos tiempos, cuando siempre tenía turno de noche, se conocía todas las tonalidades de la oscuridad. Y a veces se encontraba con una negrura tan densa que casi daba la impresión de que había que apartarla para abrirse paso a través de ella. Eran noches en las que los caballos piafaban y los perros gemían y en el distrito de los mataderos los animales escapaban de sus corrales. Eran inexplicables, igual que esas noches que se veían luminosas y plateadas aunque no hubiera luna. Había aprendido, entonces, a no usar su pequeña linterna de guardia. La luz solo echaba a perder la visión, te cegaba. Lo que había que hacer era mirar fijamente a la oscuridad hasta que esta parpadeaba. Había que ganarle el duelo de miradas.
—Capitán, me estoy perdiendo un poco —dijo—. Yo no me crié en una mina. ¿Los enanos dibujan esos signos porque creen que van a pasar cosas malas y quieren ahuyentarlas, porque creen que la mina merece que pasen cosas malas o porque quieren que pasen?
—Pueden ser las tres cosas a la vez —respondió Zanahoria, con una mueca—. Cuando una mina coge mal camino las cosas pueden ponerse muy intensas.
—¡Venga ya!
—No, puede ser espantoso, señor. Créame. Pero nadie dibujaría jamás el peor de los signos y desearía verlo cumplirse. Además, con solo dibujarlo no bastaría. Hay que desear que suceda con el último aliento.
—¿Y qué signo es ese?
—Uf, no quiere saberlo, señor.
—Te lo he preguntado —dijo Vimes.
—No. Digo en serio que no quiere saberlo, señor. De verdad.
Vimes estaba a punto de ponerse a gritar, pero se paró a pensar por un momento.
—En realidad no, no creo que quiera —reconoció—. Todo esto es histeria y misticismo. Solo es folclore raro. Los enanos se lo creen. Yo no. Entonces... ¿cómo lograste que los vusenos formaran ese signo?
—Fácil, señor. Basta restregar un trozo de carne por la pared. Es un festín para los vusenos. Quería descolocar un poco a Ardiente. Ponerle nervioso, como usted me enseñó. Quería demostrarle que conozco los símbolos. Soy enano, a fin de cuentas.
—Capitán, probablemente no sea el mejor momento para darte la noticia, pero...
—Sí, ya sé que la gente se ríe, señor. ¡Un enano de metro ochenta! Pero ser humano solo significa haber nacido de padres humanos. Eso es fácil. Ser enano no significa ser hijo de enanos, aunque es un buen principio. Lo importante son ciertos actos. Ciertas ceremonias. Yo los he realizado. De modo que soy humano y enano. Los profundos lo encuentran un poco difícil de asimilar.
—Es mística otra vez, ¿verdad? —preguntó Vimes con tono cansino.
—Oh, sí, señor. —Zanahoria tosió. Vimes reconoció esa tos en concreto. Significaba que el capitán tenía una mala noticia en la cabeza y se estaba preguntando qué forma darle para que encajara en el espacio de no-cabreo-absoluto disponible en la mente de Vimes.
—Desembucha, capitán.
—Esto... ha aparecido este pequeñín —dijo Zanahoria, abriendo la mano. El diablillo de la Gamberry se incorporó.
—He venido todo el camino corriendo, Inserte Nombre Aquí —aseveró con orgullo.
—Lo hemos visto trotando por el desagüe —explicó Zanahoria—. No era difícil, con ese brillo verde pálido.
Vimes sacó la caja de Gamberry de su bolsillo y la dejó en el suelo. El diablillo se metió dentro.
—Oooh, qué gusto —dijo—. ¡No me hablen de ratas y gatos!
—¿Te han perseguido? Pero si eres una criatura mágica, ¿no? —dijo Vimes.
—¡Ellos no lo saben! —exclamó el diablillo—. Veamos, ¿qué era lo que...? Ah, sí. Me preguntó por la retirada de residuos humanos. En los últimos tres meses, la carga adicional de los carretones de miel ha promediado cuarenta toneladas por noche.
—¿Cuarenta toneladas? ¡Eso llenaría una sala bien grande! ¿Por qué no lo sabíamos?
—¡Lo sabían, Inserte Nombre Aquí! —dijo el diablillo—. Pero ellos salían por todas las puertas, ¿comprende?, y probablemente ningún centinela veía más de uno o dos carros de más.
—¡Sí, pero presentaban informes todas las noches! ¿Por qué no nos hemos fijado?
Se produjo una pausa incómoda. El diablillo carraspeó.
—Hum, nadie lee los informes, Inserte Nombre Aquí. Dan la impresión de ser lo que en mi ramo llamamos documentos de solo escritura.
—¿No había nadie encargado de leerlos? —preguntó Vimes contrariado.
Se hizo otro silencio clamoroso.
—Yo diría que eras tú, querido —dijo Sybil, con la atención puesta en su labor.
—¡Pero yo estoy al mando! —protestó Vimes.
—Sí, querido. De eso se trata, en realidad.
—¡Pero no puedo pasarme todo el tiempo revolviendo papelitos!
—Entonces pon a algún otro a hacerlo, querido —dijo Sybil.
—¿Puedo hacer eso? —preguntó Vimes.
—Sí, señor —afirmó Zanahoria—. Está al mando.
Vimes miró al diablillo, que le dedicó una sonrisa voluntariosa.
—¿Puedes revisar toda mi bandeja de entrada...
—... suelo de entrada... —murmuró Sybil.
—... y decirme qué es importante?
—¡Será un placer, Inserte Nombre Aquí! Solo una pregunta, Inserte Nombre Aquí. ¿Qué es importante?
—A ver, ¿no te parece que el dato de que los buzos de letrina están sacando mucha más porquería de la ciudad es bastante importante?
—¿Cómo voy a saberlo, Inserte Nombre Aquí? —dijo el diablillo—. La verdad es que no pienso, en el sentido estricto de la palabra. De todas formas conjeturo que, si le hubiera llamado la atención sobre semejante dato hace un mes, me habría dicho usted que metiera la cabeza por el trasero de un pato.
—Eso es verdad —dijo Vimes, asintiendo—. Probablemente habría hecho eso. ¿Capitán Zanahoria?
—¡Señor! —dijo Zanahoria, enderezando la espalda.
—¿Cuál es la situación en la calle?
—Bueno, hay pandillas de trolls deambulando por la ciudad a todas horas del día. Lo mismo pasa con los enanos. Ahora muchos de ellos andan por la zona de la plaza Sator, y una cantidad respetable de trolls se está congregando en la plaza de las Lunas Rotas.
—¿De cuántos estamos hablando? —preguntó Vimes.
—Alrededor de un millar, en total. Han estado bebiendo, por supuesto.
—O sea que están a punto de caramelo para una pelea.
—Sí, señor. Lo bastante borrachos para hacer el idiota pero demasiado sobrios para caerse —confirmó Zanahoria.
—Interesante descripción, capitán —dijo Vimes caviloso.
—Sí, señor. Corre el rumor de que empezarán a las nueve. Entiendo que se han hecho preparativos.
—Entonces creo que, antes de que oscurezca, debería haber un montón de guardias en el Cham, justo entre ellos, ¿no te parece? —dijo Vimes—. Házselo saber a las Casas de la Guardia.
—Ya lo he hecho, señor —dijo Zanahoria.
—Y que monten unas barricadas.
—Están listas, señor.
—¿Y llamar a los Especiales?
—Di el aviso hace una hora, señor.
Vimes vaciló.
—Tengo que estar allí, capitán.
—Ya debemos de tener hombres suficientes, señor —dijo Zanahoria.
—Pero no tenéis comandante suficiente —dijo Vimes—. Si Vetinari me arrastra por las brasas mañana porque han estallado unos graves disturbios en el centro de la ciudad, no quiero decirle que yo estaba disfrutando de una apacible velada en casa. —Se volvió hacia su mujer—. Lo siento, Sybil.
Lady Sybil suspiró.
—Creo que tendré que ir a hablar con Havelock sobre el horario que te hace cumplir —dijo—. No te está haciendo ningún bien, por si no lo sabías.
—Es el trabajo, querida. Lo siento.
—Es una suerte que haya encargado a la cocinera que prepare un termo de sopa, entonces.
—¿Eso has hecho?
—Por supuesto. Te conozco, Sam. Y tienes unos sándwiches en una bolsa. Capitán Zanahoria, asegúrese de que se come la manzana y el plátano. ¡El doctor Jardín dice que debe comer al menos cinco piezas de fruta o verdura al día!
Vimes miró con rostro inexpresivo a Zanahoria y Sally, intentando proyectar la amenaza de que el primer agente en esbozar una sonrisa o mencionar siquiera aquello a alguien, aunque fuera una sola vez, iba a enterarse en verdad de lo que valía un peine.
—Y para que quede claro, el kétchup no es una verdura —añadió Sybil—. Ni siquiera la capa seca que se forma alrededor del tapón. Bien, ¿a qué están esperando?

—Hay algo que no he querido mencionar delante de la señora —dijo Zanahoria mientras regresaban al Yard a paso ligero—. Esto... Hastahora ha muerto, señor.
—¿Quién es Hastahora?
—El guardia interino Horacio Hastahora, señor. El que se llevó la pedrada en la nuca anoche. Ya sabe, cuando estábamos en aquel mitin. Cuando se produjo aquel, ejem, «disturbio». Lo mandamos al Hospital Gratuito.
—Oh, dioses —dijo Vimes—. Parece que haga una semana. ¡Solo llevaba un par de meses con nosotros!
—En el hospital han dicho que su cerebro murió, señor. Estoy seguro de que han hecho todo lo posible.
¿Hicimos nosotros todo lo posible?, se preguntó Vimes. Pero aquello fue un puto tumulto, y el adoquín salió de la nada. Podría haberme dado a mí, podría haber alcanzado a Zanahoria. En lugar de eso acertaron a un crío. ¿Qué les digo a sus padres? ¿Que murió cumpliendo con su deber? Pero su deber no tendría que haber sido impedir a un montón de ciudadanos idiotas que asesinaran a otro montón de ciudadanos idiotas.
Se ha salido todo de madre. Ya no éramos suficientes, y ahora hay unos cuantos menos.
—Mañana iré a ver a su madre y su pa... —empezó a decir, y su lenta memoria por fin se activó—. ¿No tenía un hermano en la Guardia?
—Síseñor —confirmó Zanahoria—. El guardia interino Héctor Hastahora, señor. Se alistaron juntos. Está en la calle Chinchulín.
—Entonces habla con su sargento y dile que Héctor no tiene permitido salir a la calle esta noche, ¿de acuerdo? Quiero que lo familiaricen con el maravilloso mundo de la archivística. En un sótano, a ser posible. Y llevando un casco muy grueso.
—Entendido, señor —dijo Zanahoria.
—¿Cómo está Angua?
—Creo que estará bien después de echarse un ratito, señor. Esa mina le ha sentado fatal.
—Lo siento muchísimo... —empezó Sally.
—La culpa no es suya, guardia interina... Sally —dijo Vimes—. Es mía. Estoy al corriente del asunto de los vampiros y los hombres lobo, pero las necesitaba a las dos allí abajo. Es una de esas decisiones que hay que tomar, ¿vale? Le sugiero que se tome la noche libre. No, se lo ordeno. Lo ha hecho muy bien en su primer día. Hala, a casa. Vaya a acostarse... o lo que sea.
La observaron hasta perderla de vista antes de seguir calle abajo.
—Es muy buena, señor —dijo Zanahoria—. Aprende las cosas a la primera.
—Sí, muy rápido. Veo que nos será útil —respondió Vimes, meditabundo—. ¿No te parece extraño, capitán? ¿Que haya aparecido justo cuando la necesitábamos?
—Pero lleva un par de meses en Ankh-Morpork —dijo Zanahoria—. Y la Liga responde de ella.
—Un par de meses viene a ser lo mismo que llevaba Chafajamones aquí —señaló Vimes—. Y si alguien quería descubrir la verdad, no somos un mal equipo al que apuntarse. Somos cotillas oficiales.
—Señor, no creerá que...
—No, no, estoy seguro de que es una Crespón Negro, pero no me creo que una vampira venga desde Uberwald para tocar el violonchelo. Aun así, como tú dices, hace un buen trabajo. —Vimes se quedó con la mirada perdida por un momento y después añadió con tono reflexivo—: ¿Uno de nuestros especiales no trabajaba para la compañía de clacs?
—Creo que se refiere a Andy Hancock, señor —dijo Zanahoria.
—Oh, dioses. ¿Quieres decir «Dos Espadas»?
—El mismo, señor. Un chico muy entregado.
—Sí, he visto las facturas. Normalmente un muñeco de prácticas dura varios meses, capitán. ¡En teoría no hay que hacer picadillo tres en media hora!
—En este momento estará en el Yard, señor. ¿Quiere hablar con él? —dijo Zanahoria.
—No. Hablarás tú con él.
Vimes bajó la voz. Zanahoria también. Hubo un intercambio de susurros. Después el capitán dijo:
—¿Es eso estrictamente legal, señor?
—No veo cómo. Descubrámoslo, ¿de acuerdo? No hemos tenido esta pequeña charla, capitán.
—Comprendido, señor.
Por los dioses, es cierto que era muchísimo mejor cuando éramos solo cuatro contra aquel maldito dragón enorme, pensó Vimes mientras arrancaban de nuevo a caminar. Claro que casi nos abrasamos vivos unas cuantas veces, pero al menos no era... complicado. Era un maldito dragón enorme. Se lo veía venir. No se te ponía político.
Había empezado a caer una llovizna insidiosa para cuando llegaron por fin a Pseudópolis Yard. Vimes tenía que reconocerle a Zanahoria, muy a su pesar, que era un buen organizador. La comisaría era un hervidero de actividad. De la antigua fábrica de limonada salían carromatos cargados de barricadas amarillas y negras. Llegaban guardias por todas las calles.
—Dada la situación no me he andado con medias tintas, señor —dijo Zanahoria—. Me ha parecido importante.
—Bien hecho, capitán —confirmó Vimes, mientras observaban como islas en mitad de una riada—. Pero creo que tal vez se te ha pasado por alto un detallito de previsión...
—¿De verdad, señor? Creo que lo tengo todo cubierto —dijo Zanahoria, desconcertado.
Vimes le dio una palmada en la espalda.
—Esto probablemente no —dijo. Y añadió, pero solo para sus adentros: Porque tú, capitán, no eres un cabronazo.

Perplejo y sin rumbo, el troll vaga por el mundo...
La cabeza de Ladrillo gongueaba de lo lindo. Aquella vida no era lo que quería en realidad, pero se había juntado con malas compañías. A menudo acababa juntándose con malas compañías, reflexionó, aunque a veces tenía que buscar durante el día entero para encontrarlas, porque Ladrillo era el fracasado de los fracasados. Un troll sin clan ni pandilla y al que hasta los demás trolls consideran corto tiene que aceptar cualquier mala compañía que encuentre. En ese caso había topado con Escoria Total, Cerril y Gran Mármol, y le había parecido más fácil dejarse llevar por ellos que decidir lo contrario, y se habían juntado con más trolls y ahora...
Mirémoslo asina, pensó mientras seguía a los demás, coreando canciones pandilleras con algo de retraso porque no se sabía la letra. Vale, estar metido en medio de este mogollón de trolls no es andar escondido, eso seguro. Pero Escoria Total había dicho que decían por ahí que la Guardia también iba a por el troll que se había colado en la mina, ¿no? Y ahora que me lo pienso, el mejor sitio para esconder un troll, ¿vale?, es entre un montonazo de trolls. Porque la Guardia estaría rebuscando en los sótanos que se metían los trollz peligrosos de verdad, no estaría rebuscando. Y si rebuscaban allí y lo estaban señalando con los dedos, todos aquellos hermanos trolls le echarían una mano.
De eso último no estaba tan seguro, en el fondo. Su CI posiblemente negativo, su total ausencia de reputación callejera y, por encima de todo, su inclinación permanente a esnifar, chupar, tragar o morder cualquier cosa que prometiera arrancarle chispas del cerebro, le habían supuesto el rechazo de incluso la Banda Nosemocurrenombre de la calle del Décimo Huevo, tan necia que según los rumores uno de sus miembros era un cacho de cemento atado a un cordel. No, sería difícil imaginar que a cualquier troll le importase mucho la suerte de Ladrillo. Pero ahora mismo eran hermanos, y no había más que hablar.
Dio un codazo cómplice al troll que marchaba impasible a su lado con su collar de cráneos, sus grafitis, su liquen por todo el cuerpo y su enorme garrote a rastras.
—¡Respleto, hermano! —dijo, cerrando su puño costroso.
—Anda y que te ghuhguen, Ladrillo, pedazo de coprolito... —musitó el troll.
—¡Ya mismo! —dijo Ladrillo.

La oficina principal estaba abarrotada, pero Vimes se abrió paso a base de gritos y empujones hasta llegar al mostrador de guardia, que estaba bajo asedio.
—¡No es tan malo como parece, señor! —gritó Jovial por encima del barullo—. ¡Detritus y el agente Bluejohn están en el Cham ahora mismo, junto con los tres agentes gólems! ¡Hemos empezado a montar la línea! ¡Los dos grupos de alborotadores están demasiado ocupados poniéndose a tono!
—¡Buen trabajo, sargento!
Jovial se inclinó por encima del mostrador y bajó la voz. Vimes tuvo que agarrarse al alto mueble para que la muchedumbre no se lo llevase.
—Fred Colon está inscribiendo a los Especiales en la vieja fábrica de limonada, señor. Y el señor de Worde, del Times, le anda buscando.
—¡Lo siento, sargento, eso último no lo he oído! —dijo Vimes a voces—. La fábrica de limonada, ¿no? ¡Vale!
Dio media vuelta y estuvo a punto de arrollar al señor A. E. Pésimo, que sostenía una pulcra libreta.
—Ah, excelencia, hay unos asuntillos que me gustaría comentarle —dijo el hombre menudo y resplandeciente.
Vimes se quedó boquiabierto.
—¿Y le parece que ahora es buen momento? —logró decir, mientras lo desplazaba un agente cargado con una brazada de espadas.
—Bueno, sí; he descubierto una serie de problemillas financieros y de procedimiento —respondió A. E. Pésimo con calma—, y creo que es de vital importancia que entienda con exactitud qué...
Vimes, con una horrible sonrisa, lo agarró del hombro.
—¡Sí! ¡Exacto! ¡Eso es! —gritó—. Querido señor Pésimo, ¿en qué estaba yo pensando? ¡Usted tiene que entenderlo! ¡Acompáñeme, por favor!
Sacó medio a rastras al estupefacto inspector por la puerta de atrás, lo apartó en volandas del camino de un carro mientras atravesaba el abarrotado patio y lo llevó del brazo hasta la vieja fábrica, donde se estaba equipando a los Especiales.
Técnicamente eran la Milicia Ciudadana pero, como había señalado Fred Colon, era «mejor tenerlo» aquí meándose encima que fuera meándonos a nosotros». Los guardias especiales eran hombres —en su mayor parte— que podían actuar de policías en momentos de extrema necesidad pero por lo general eran inaptos para el servicio formal en la Guardia por razones de forma, profesión, edad o, a veces, cerebro.
Muchos de los profesionales los miraban mal, pero de un tiempo a esa parte Vimes había adoptado la perspectiva de que, a la hora de la verdad, era mejor tener a tus conciudadanos a tu lado y de que, en ese caso, ya puestos, valía más enseñarles a sostener bien una espada, no fuera a ser que el brazo que torpemente se llevaran por delante fuese el tuyo.
Vimes tiró de A. E. Pésimo a través del agolpamiento de cuerpos hasta que encontraron a Fred Colon, que estaba repartiendo cascos de talla única que no le iban bien a nadie.
—Te traigo un hombre nuevo, Fred —dijo en voz alta—. El señor A. E. Pésimo, A. E. a secas si alguna vez hace algún amigo. Es el inspector del Gobierno. Pónmelo de punta en blanco, y no olvides el escudo antidisturbios. A. E. quiere entender el trabajo policial, de manera que se ha presentado amablemente voluntario para hacer de agente titular en las barricadas con nosotros. —Por encima de la cabeza de A. E. Pésimo, Vimes hizo un gran guiño a Fred.
—Ah, esto, claro —dijo Fred, y su cara, a la titilante luz de las bengalas, adquirió la sonrisa inocente de quien está a punto de convertir una vida en un pequeño caldero de pavor burbujeante. Se inclinó por encima de la mesa apoyada en caballetes—. ¿Sabe usar la espada, agente titular Pésimo? —preguntó, y dejó caer un casco en la cabeza del inspector, donde se puso a girar.
—Bueno, para ser exactos no me he... —empezó el inspector, mientras Fred deslizaba por encima de la mesa una espada muy vetusta, seguida de una maciza porra.
—¿Escudo, entonces? ¿Sabe algo de escudos? —dijo Fred, empujando un ejemplar por detrás de la espada.
—En realidad, no he querido decir... —protestó A. E. Pésimo, que intentó sostener tanto la espada como la porra y se le cayeron las dos; después levantó la espada, la porra y el escudo y se le cayeron los tres.
—¿Podrá correr cien metros en diez segundos? ¿Con esto puesto? —prosiguió Fred. Una maltrecha cota de mallas se deslizó poco a poco de la mesa como un paquete de serpientes y aterrizó sobre los resplandecientes zapatitos de A. E. Pésimo.
—Uh, no creo que...
—¿Mantenerse quieto e ir al servicio muy, muy rápido? —dijo Fred—. Bueno, bueno, eso lo aprenderá enseguida.
Vimes dio media vuelta al inspector, recogió quince kilos de herrumbrosa cota de mallas y se la dejó caer en los brazos, lo que dobló a A. E. Pésimo por la mitad.
—Le presentaré a algunos de los ciudadanos que lucharán a su lado esta noche, ¿de acuerdo? —dijo, mientras el hombrecillo renqueaba a su espalda—. Este es Willikins, mi mayordomo. ¿No llevas peniques afilados en la gorra esta noche, Willikins?
—No, señor —respondió el mayordomo, con la vista puesta en el abrumado A. E. Pésimo.
—Me alegro de oírlo. Te presento al agente titular Pésimo, Willikins. —Vimes le guiñó un ojo.
—Es un honor conocerle, agente titular, señor —dijo Willikins con solemnidad—. Ahora que el señor está con nosotros estoy seguro de que los bellacos desaparecerán como por ensalmo. ¿Se las ha tenido el señor con un troll alguna vez? ¿No? Un consejito, señor. Lo importante es ponérseles delante y esquivar el primer golpe. Siempre se quedan expuestos y entonces el señor puede dar un paso veloz al frente y escoger su blanco preferido.
—Esto, y ¿qué pasa si... si no estoy delante cuando intente golpearme? —preguntó A. E. Pésimo, tan hipnotizado por la descripción que volvió a caérsele la espada—. ¿Y si, por ejemplo, el troll está detrás de mí?
—Ah, bueno, me temo que en ese caso el señor debe volver atrás y empezar desde el principio, señor.
—Ya, ejem, y ¿cómo hago eso?
—El primer paso tradicionalmente es nacer, señor —dijo Willikins, negando con la cabeza.
Vimes se despidió de él con un asentimiento y desplazó al tembloroso Pésimo a través de la locuaz muchedumbre; seguía lloviznando, pero se estaba levantando neblina y las antorchas titilaban.
—¡Buenas noches, señor! —dijo una voz alegre, y allí, sí, estaba el agente titular Hancock, un simpático hombre barbudo con una sonrisa amable y más cuchillería encima de la que convenía a la salud mental de Vimes. Ese era el problema de algunos de los Especiales. Lo vivían mucho. Llevaban su propio material, que siempre era mejor que el reglamentario de la Guardia. Algunos tintineaban más incluso que los enanos, con esposas de marca, porras complicadas, cascos de forro cómodo, lápices que escribían debajo del agua y, en el caso del agente especial Hancock, dos espadas agateas curvas que llevaba enganchadas a la espalda. Quienes se atrevían a salir al patio de entrenamiento cuando las usaba afirmaban que eran de lo más impresionantes. Vimes había oído que un ninja agateo podía hacerle un corte de pelo con afeitado incluido a una mosca en pleno vuelo, pero eso no hacía que se sintiera mejor.
—Ah, hola... Andy —dijo—. Creo...
—El capitán Zanahoria ha venido a hablar conmigo —dijo el agente titular especial Hancock, que le dedicó un guiño descaradísimo—. ¡Déjelo en mis manos!
—Ah, bien —dijo Vimes, horriblemente consciente de que, por su propia culpa, ya no se hallaba en la mejor posición para sugerirle que quizá una espada sería suficiente—. Esto... usted se las verá con los trolls, por lo menos para empezar —dijo—. Solo recuerde que tendrá compañeros a su alrededor, ¿de acuerdo? Recuerde al agente especial Piggle.
—¡Pero para ser justos, fue un corte limpio, señor! —protestó Hancock—. ¡Igor dijo que nunca había hecho un reimplante tan fácil!
—Aun así, esta noche solo tocan porras, Andy, a menos que yo ordene lo contrario, ¿de acuerdo?
—Entendido, comandante Vimes. De hecho, acabo de comprarme una porra nueva.
Un sexto sentido hizo que Vimes preguntase:
—¿De verdad? ¿Puedo verla?
—Aquí la tiene, señor. —Hancock sacó lo que a Vimes le parecieron dos porras, unidas por una cadena.
—Son tonchakus agateos, señor. No tienen ningún filo.
Vimes amagó un golpe experimental con ellos y se dio en el codo. Los devolvió a toda prisa.
—Mejor tú que yo, chico. Aun así, supongo que pueden hacer que un troll se pare a pensar.
El señor Pésimo observaba horrorizado, entre otras cosas porque un madero perdido no le había alcanzado por los pelos.
—Ah, sí, este es el señor Pésimo, Andy —dijo Vimes—. Está descubriendo cómo hacemos las cosas. El señor Hancock es uno de nuestros agentes especiales más... entregados, señor Pésimo.
—¡Encantado de conocerle, señor Pésimo! —dijo Hancock—. ¡Si necesita algún catálogo, soy su hombre!
Vimes siguió adelante con rapidez, por si le daba por sacar sus espadas como la última vez, y se topó con una figura ligeramente más tranquilizadora.
—Y aquí tenemos al señor Boggis —dijo—. Cuánto me alegro de verle. El señor Boggis es el presidente del Gremio de Ladrones, señor Pésimo.
El señor Boggis saludó con orgullo. Había aceptado de Fred una cota de mallas, pero ningún poder en el mundo podría haberlo separado de su bombín marrón. Cualquier poder que aun así hubiese sentido la tentación de intentarlo tendría que habérselas visto, en cualquier caso, con los hombres de ojos estrechos y mandíbulas peñascosas que lo escoltaban a ambos lados; estos habían desdeñado cualquier arma o armadura. Uno se estaba limpiando las uñas con una navaja. En cierta manera indefinible pero muy nítida, parecían mucho más peligrosos que el agente especial Hancock.
—Veo que también están Vinny «el Desorejado» Ludd y Harry «No Recuerdo el Apodo» Jones —prosiguió Vimes—. ¿Se ha traído a sus guardaespaldas, señor Boggis?
—A Vinny y a Harry les gusta salir a tomar el aire, señor Vimes —dijo Boggis—. Veo que usted lleva su propio guardaespaldas. —Miró radiante a A. E. Pésimo y después sonrió a Vimes—. Vaya con cuidado con estos luchadores peso mosca, señor Vimes, pueden arrancarle la nariz de la cara en un periquete. Sé distinguir a un tipo peligroso en cuanto lo veo. ¡Mucha suerte, señor Pésimo!
Vimes se llevó al estupefacto inspector antes de que el dios de la Sobreactuación fulminase al señor Boggis y estuvo a punto de darse de bruces con el único Especial del que podía estar seguro que no hablaría mucho.
—Y aquí, señor Pésimo, aquí tenemos al Bibliotecario de la Universidad —dijo—. Un buen compañero en el cuerpo a cuerpo, ¿eh?
—Pero eso... ¡eso no es un hombre! ¡Es un orangután, pongo pongo, nativo de Bhangbhangduc y sus islas vecinas!
—¡Ook! —dijo el Bibliotecario mientras daba a A. E. Pésimo unas palmaditas en la cabeza y una piel de plátano.
—¡Muy bien, A. E.! —exclamó Vimes—. ¡No todo el mundo sabe eso!
Vimes siguió paseando a rastras al inspector por entre la muchedumbre de hombres mojados y armados, presentándolo a diestra y siniestra. Después lo acorraló en un rincón y, entre débiles protestas atónitas, le pasó la cota de mallas por la cabeza.
—No se separe de mi espalda, señor Pésimo —dijo, mientras el hombre intentaba moverse—. Más tarde la cosa podría ponerse un poco fea. Los trolls se han juntado arriba en la explanada y los enanos están reunidos en la plaza, y ambos grupos se están armando de valor a base de bebida, lo bastante para que se líe una gorda. Por eso formaremos en el Cham, justo entre ellos, la delgada línea marrón, jaja. Los enanos prefieren las hachas de batalla, los trolls tiran de garrote. Nuestra arma en primera opción será la porra, y en última, nuestros pies. Es decir, salir cagando leches.
—Pero, pero... ¡tienen espadas! —logró decir A. E. Pésimo.
—En efecto, tenemos espadas, agente titular. Sí, es un hecho, pero agujerear a los ciudadanos constituye brutalidad de la Guardia, y no queremos nada de eso ahora mismo, ¿verdad? Pongámonos en marcha; no me gustaría que se perdiera usted nada.
Siguió atosigando al inspector hasta que salieron a la calle, donde se unieron al caudal de guardias que se dirigían al Cham. Aparte de ellos, la calle estaba vacía. Los habitantes de Ankh-Morpork tenían el instinto de quedarse en casa cuando fuera había demasiadas hachas y garrotes con pinchos.
El Cham era simplemente una avenida muy, muy ancha, pensada en su día para desfiles triunfales, un vestigio de los tiempos en que la ciudad tenía mucho sobre lo que mostrarse ceremoniosa. La llovizna que la barría en ese momento no hacía mucho más que humedecer los pavimentos y reflejar las luces de las bengalas encendidas a lo largo de las barricadas.
Barricadas... en fin, así las llamaban en el inventario de la Guardia. ¡Ja! Unos maderos pintados a rayas amarillas y negras y montados sobre caballetes no eran barricadas, al menos no para cualquiera que hubiera estado detrás de una de verdad, que se construía con cascotes, muebles, barriles, miedo y una rebeldía que formaba nudos en el estómago. No, aquellos simples chismes eran el símbolo físico de una idea. Eran una raya en la arena. Decían: hasta aquí, y ni un paso más. Decían: aquí es donde está la ley. Supera esta línea y te habrás saltado la ley. Superad esta línea, con vuestras hachas enormes, vuestros descomunales manguales y vuestros pesados, pesadísimos garrotes con pinchos, y nosotros pocos, felices pocos, que estamos aquí con nuestras porras de madera, os... os...
... vamos, que mejor no crucéis la raya, ¿vale?
Los límites amarillos y negros de la ley habían sido dispuestos a intervalos de unos cuatro metros, lo que dejaba sitio de sobra para dos líneas de guardias situadas espalda contra espalda, de cara afuera.
Vimes arrastró al señor Pésimo al centro del Cham, entre las líneas, y lo soltó.
—¿Alguna pregunta? —dijo, mientras los últimos en llegar los empujaban a un lado y a otro para ocupar sus posiciones.
El hombrecillo miró hacia la lejana explanada, donde los trolls habían encendido una gran hoguera, y después se volvió hacia el otro lado, en dirección a la plaza donde los enanos a su vez habían encendido varias fogatas. Se oían canciones a lo lejos.
—Ah, sí, lo primero serán las canciones. A estas alturas se trata de enardecerse, compréndalo. —Vimes añadió a título ilustrativo—: Canciones sobre héroes y grandes victorias, sobre matar al enemigo y beber de sus cráneos calientes, ese tipo de cosas.
—Y después... esto... ¿nos atacarán? —preguntó A. E. Pésimo.
—Bueno, en rigor, no —reconoció Vimes—. Intentarán atacar a los otros, y nosotros estaremos en medio.
—¿No nos rodearán, por un casual? —preguntó el inspector, esperanzado.
—Lo dudo. No estarán de humor para callejuelas estrechas. Pensarán en líneas rectas. Cargar y gritar, dirán, así es como se hace.
—¡Anda, si allí está la universidad! —dijo A. E. Pésimo, como si reparase en la enorme mole de la Universidad Invisible por primera vez—. Sin duda los magos podrían...
—¿Arrebatarles las armas de las manos por arte de magia, a ser posible dejándoles todos los dedos? ¿Meterlos en el calabozo con un sortilegio? ¿Convertirlos a todos en hurones? ¿Y luego qué, señor Pésimo? —Vimes se encendió un puro, haciendo pantalla con la mano para proteger la cerilla de un modo que hizo que su rostro se iluminara por un momento—. ¿Seguimos la magia hasta donde nos lleve? ¿Agitamos una varita para descubrir quién es culpable y de qué, eh? ¿Volvemos buenos a los hombres por arte de birlibirloque? ¿Los inocentes no tendrían nada que temer, cree usted? Yo no apostaría dos peniques, señor Pésimo. La magia está un poco viva, es un poco traviesa. Justo cuando uno cree que la tiene pillada por el gaznate, le muerde en el culo. Nada de magia en mi Guardia, señor Pésimo. Usamos el buen trabajo policial a la vieja usanza.
—Pero son muchísimos, comandante.
—Cerca de mil en total, calculo —confirmó Vimes con tono plácido—. Y súmeles quién sabe cuántos más por ahí sueltos, que se apuntarán si dejamos que esto se descontrole. Ahora mismo solo están los exaltados y los pandilleros.
—¿Pe-pero no pueden, esto, dejarles a lo suyo, sin más?
—No, señor Pésimo, porque eso sería lo que en la Guardia denominamos «jodido caos total y absoluto» y no pararía y se haría más y más grande muy deprisa. Tenemos que ponerle fin ahora mismo, o sea que...
Se oyó un golpe sordo procedente de la explanada. Fue lo bastante fuerte para que su eco rebotara en los edificios.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó A. E. Pésimo, mirando a su alrededor apresuradamente.
—Ah, eso era de esperar —dijo Vimes.
Pésimo se relajó un poquito.
—¿De verdad?
—Sí, es el gahanka, el ritmo de guerra troll —explicó Vimes—. Dicen que, a los diez minutos de oírlo, estás muerto. —Detrás de Pésimo, Detritus sonrió; la luz de las antorchas convertía sus dientes de diamante en rubíes.
—¿Y es cierto?
—No lo creo —dijo Vimes—. Y ahora le ruego que me disculpe durante un rato, agente titular Pésimo. Le dejo en las buenas manos del sargento Detritus mientras me dirijo a mis hombres. Para insuflarles moral y todo eso.
Se alejó a toda prisa. Se dijo a sí mismo que no tendría que haberle hecho aquello al inspector, que tan solo era un chupatintas en el lugar equivocado y probablemente no fuese mala persona. El problema radicaba en que los trolls de la explanada probablemente no fuesen malos trolls, y los enanos de la plaza probablemente tampoco fuesen malos enanos. La gente que probablemente no era mala podía matarte.
El ritmo de los trolls retumbó de punta a punta de la ciudad mientras Vimes llegaba hasta Fred Colon.
—Veo que nos están soltando el viejo gahanka, señor Vimes —observó el sargento, con nerviosa jovialidad.
—Ajá. No tardarán mucho en cargar, supongo. —Vimes entornó los ojos para intentar distinguir individuos a la luz del lejano resplandor. Los trolls no cargaban rápido, pero cuando lo hacían eran como un muro acercándose. Extender una mano y gritar «¡Alto!» con voz firme y cargada de autoridad probablemente no sería suficiente.
—¿No está pensando en otra barricada, señor Vimes? —preguntó Fred.
—¿Hum? —masculló Vimes, desechando la imagen mental de su cuerpo laminado sobre la calzada.
—Barricadas, señor —insistió Colon—. ¿Hace más de treinta años?
Vimes respondió con un breve asentimiento. Oh, sí, recordaba la Gloriosa Revolución. No había sido una auténtica revolución y solo había sido gloriosa para quien creyera que una sepultura prematura era gloriosa. Allí también habían muerto unos hombres por culpa de otros que, salvo uno o dos, probablemente no fuesen malos...
—Sí —dijo—. Y parece que fue ayer.
Todos los días, pensó, parece que fue ayer.
—¿Se acuerda del viejo sargento Keel? ¡Aquella noche salió con unos cuantos trucos! —La voz del sargento Colon, como la de A. E. Pésimo, tenía un tono curiosamente esperanzado.
Vimes asintió.
—Supongo que usted también tendrá un as o dos en la manga, ¿eh, señor? —prosiguió Fred, con esperanza ya manifiesta y desvergonzada.
—Ya me conoces, Fred, siempre dispuesto a aprender —fue la vaga respuesta de Vimes.
Siguió caminando, saludando a los guardias que conocía, dando a otros palmaditas en la espalda y tratando de no dejarse cazar por ninguna mirada a los ojos. Todas las caras eran en cierta manera un reflejo de la expresión de Fred Colon. Prácticamente veía sus pensamientos, mientras el zas, zas de quinientos garrotes golpeando la piedra al unísono retumbaba en los tímpanos como un martillo.
¿Lo tiene todo pensado, verdad, señor Vimes? En realidad no vamos a quedarnos atrapados aquí como el embutido de un bocadillo, ¿a que no? ¿Verdad que es un truco? Es un truco, ¿eh? ¿Eh, señor?
Espero que sí, pensó Vimes. Pero en cualquier caso, la Guardia tiene que estar aquí. Esa es la puñetera verdad del asunto.
Algo había cambiado en el ritmo del gahanka. Había que fijarse, pero varios de los garrotes estaban golpeando el suelo un poco a destiempo. «Ah.»
Se acercó a Jovial y Zanahoria, que escudriñaban las lejanas hogueras de los enanos.
—Creemos que podríamos estar obteniendo resultados, señor —dijo Zanahoria.
—¡Más nos vale! ¿Qué tal van los enanos?
—No cantan tanto, señor —informó Jovial.
—Me alegro.
—Podríamos ocuparnos de ellos, sin embargo, ¿o no, señor? —preguntó Zanahoria—. Con los agentes gólems de nuestro lado y todo. Si llegáramos a eso.
Por supuesto que no podríamos, respondió la mente de Vimes, no si van en serio. Lo que sí podríamos hacer es morir con gallardía. He visto a hombres morir con gallardía. No tiene futuro.
—No quiero que lleguemos a eso, capitán... —Vimes dejó la frase en el aire. Una sombra más oscura se había movido entre las sombras.
—¿Cuál es la contraseña? —preguntó enseguida.
La figura oculta en las sombras, que llevaba capa y capucha, vaciló.
—¿Contrazeña? Dizculpe, la tengo ezcrita en algún zitio... —empezó.
—Vale, Igor, pasa —dijo Zanahoria.
—¿Cómo me ha reconocido, zeñor? —preguntó Igor, que se agachó para pasar por debajo de la barricada.
—Por tu loción de afeitado —respondió Vimes, que le hizo un guiño al capitán—. ¿Cómo ha ido?
—Tal y como uzted había dicho, zeñor —dijo Igor, que se retiró la capucha—. Por cierto, zeñor, he dejado bien limpia la meza y mi primo Igor eztá preparado allí para echar una mano. Por zi zucede algún accidente, zeñor...
—Gracias por pensar en eso, Igor —dijo Vimes, como si los Igors pensaran alguna vez en otra cosa—. Espero que no haga falta.
Miró a un lado y a otro del Cham. La lluvia arreciaba. Por una vez, la amiga del policía había hecho acto de presencia cuando realmente se la necesitaba. Un buen chaparrón tendía a aguar el entusiasmo marcial.
—¿Alguien ha visto a Nobby? —preguntó.
Una voz dijo desde las sombras:
—¡Presente, señor Vimes! ¡Llevo cinco minutos aquí!
—¿Por qué no te has identificado, entonces?
—¡No recordaba la contraseña, señor! ¡He pensado que esperaría a que Igor la dijese!
—Bah, venga, pasa. ¿Ha funcionado?
—¡Mejor de lo que se hubiera imaginado, señor! —respondió Nobby, cuya capa chorreaba agua.
Vimes dio un paso atrás.
—Vale, chicos, pues ya estamos. Zanahoria y Jovial, vosotros vais hacia los enanos; Detritus y yo nos encargaremos de los trolls. Ya sabéis lo que hay que hacer. Que las líneas avancen poco a poco, y nada de armas de filo. Repito, nada de armas de filo hasta que sea eso o morir. Esto lo hacemos como guardias, ¿de acuerdo? ¡A mi señal!
Retrocedió siguiendo la línea de las barricadas a la misma velocidad con la que se extendía el runrún entre las filas de guardias. Detritus esperaba impasible. Gruñó cuando llegó Vimes.
—Los garrotes ya casi han parado, señor —informó.
—Lo he oído, sargento. —Vimes se quitó la capa de cuero aceitada y la colgó de la barricada. Necesitaba tener los brazos libres.
—Por cierto, ¿cómo ha ido en el callejón Gira Otra Vez? —preguntó mientras hacía estiramientos y respiraba hondo.
—Ah, de rechupado, señor —respondió Detritus con alegría—. Seis alquimistas y veinte quilos de tralla fresca. Ha sido entrar y salir, pim pam y todos al Rapapolvo.
—¿No han sabido lo que les caía encima, eh? —dijo Vimes.
Detritus pareció algo ofendido por el comentario.
—No, no, señor —dijo—. Me he asegurado de que supieran que les caía encima yo.
Y entonces Vimes avistó al señor Pésimo, que seguía donde lo había dejado; su cara era un disco pálido en las sombras. Bueno, ya bastaba de ese juego. Quizá aquel pequeño tocapelotas hubiera aprendido algo, allí plantado bajo la lluvia esperando a verse atrapado entre un par de turbas vociferantes. Quizá hubiese tenido tiempo de preguntarse cómo debía de ser una vida que transcurría entre momentos como ese. Un poquito más difícil que enredar con papelotes, ¿eh?
—Yo en su caso esperaría aquí, señor Pésimo —le dijo, con toda la amabilidad que pudo reunir—. Esto podría ponerse algo feo en un momento dado.
—No, comandante —replicó A. E. Pésimo, alzando la vista.
—¿Qué?
—He prestado atención a lo que se ha dicho, y pienso plantar cara al enemigo, comandante —aseguró el menudo inspector.
—Vamos a ver, señor Pési... esto, a ver, A. E. —dijo Vimes, poniéndole la mano en el hombro. Se calló. El inspector temblaba tanto que su cota de malla emitía un leve tintineo. Vimes insistió—. Mire, váyase a casa, ¿vale? Este no es su sitio. —Le dio unas pocas palmaditas en el hombro, sumido en la confusión.
—¡Comandante Vimes! —exclamó el inspector.
—Eh, ¿sí?
A. E. Pésimo volvió hacia Vimes una cara más mojada de lo que justificaba la llovizna.
—¿Soy un agente titular o no?
—Bueno, sí, ya sé que lo he dicho, pero no esperaba que se lo tomara en serio...
—Yo soy un hombre serio, comandante Vimes. ¡Y no quisiera estar en ninguna otra parte! —dijo el agente titular Pésimo, con los dientes castañeteando—. ¡Y no hay otro momento en que Quisiera estar aquí! Hagamos nuestro trabajo, ¿de acuerdo?
Vimes miró a Detritus, que levantó sus enormes hombros. Algo estaba pasando allí, en la cabeza de un hombrecillo cuya espalda probablemente podía quebrar con una sola mano.
—En fin, si usted lo dice —se rindió Vimes—. Ya ha oído al inspector, sargento Detritus. Hagamos nuestro trabajo, ¿de acuerdo?
El troll asintió y se volvió de cara a sus congéneres de la explanada. Hizo bocina con las manos y gritó una retahíla en troll que resonó al rebotar en los edificios.
—¿Qué tal algo que todos podamos entender? —propuso Vimes cuando se apagaron los ecos.
A. E. Pésimo dio un paso al frente y tomó aliento.
—¡Venid acá si os creéis lo bastante duros! —chilló como un poseso.
Vimes carraspeó.
—Gracias, señor Pésimo —dijo con un hilo de voz—. Me imagino que eso bastará.

La luna estaba en algún lugar detrás de las nubes pero Angua no necesitaba verla. Zanahoria había encargado una vez un reloj especial para regalárselo por su cumpleaños. Era una pequeña luna que daba una vuelta entera, con la cara negra y la blanca, cada veintiocho días. Debía de haberle costado una fortuna y Angua lo llevaba desde entonces en su collar, la única prenda que podía conservar durante todo el mes. No había tenido valor para decirle que no lo necesitaba. Había cosas que se sabían sin ayuda.
Costaba saber cualquier otra cosa, de hecho, en ese preciso instante, porque estaba pensando con la nariz. Ese era el problema de las fases de loba: la nariz tomaba el mando.
En ese momento, Angua estaba buscando en las travesías de la calle Melaza, trazando una espiral hacia fuera desde la entrada a la mina enana. Buscaba rastros, inclinada hacia delante en un mundo de color; los olores se solapaban unos con otros, flotantes y persistentes. La nariz es también el único órgano que ve hacia atrás en el tiempo.
Ya había pasado por el montón de escombros del vertedero. Allí había encontrado el olor a troll. El intruso había salido de la mina por ese punto, pero no tenía sentido seguir un rastro tan frío. Centenares de trolls callejeros llevaban liquen y cráneos de un tiempo a esa parte. Sin embargo, aquella porquería aceitosa, eso sí que era un olor que se le había grabado en la memoria. Los pequeños diablos debían de tener otras vías de entrada, ¿no? Y una mina había que ventilarla, ¿no? De manera que algún rastro de aquel aceite acabaría por salir a la superficie. Probablemente no sería intenso, pero no necesitaba que lo fuera. Le bastaba un vestigio. Sería más que suficiente.
Mientras recorría a cuatro patas los callejones y saltaba muros para colarse en los jardines iluminados por la luna, mantenía agarrada con fuerza entre las fauces la bolsita de cuero que era la amiga de cualquier licántropo previsor, criatura definida como aquella que recuerda que su ropa no la sigue mágicamente. La bolsa contenía un ligero vestido de seda y una gran botella de enjuague bucal, que Angua consideraba el mejor invento del último siglo.
Encontró lo que estaba buscando detrás de la Vía Ancha: destacaba sobre los familiares olores orgánicos de la ciudad como una minúscula cinta negra de hedor que trazaba un zigzag en el aire, según las brisas y el paso de los carros la hubieran arrastrado a un lado o a otro.
Empezó a moverse con más cuidado. Aquella no era una zona como la calle Melaza; allí vivía gente con dinero, que a menudo se gastaba ese dinero en perros grandes y carteles de RESPUESTA DESPROPORCIONADA en sus entradas. Aun yendo con cautela oyó el tintineo de las cadenas y algún que otro gañido a su paso. Odiaba que la atacaran perros grandes y feroces. Siempre lo dejaba todo hecho una porquería y después el enjuague bucal nunca bastaba.
El hilo del tufo flotaba a través de las barandillas de la Medialuna Empírica, una de las gemas arquitectónicas semipreciosas de la ciudad. Siempre resultaba difícil encontrar gente dispuesta a vivir allí, sin embargo, a pesar de la naturaleza generalmente deseable de la zona. Los inquilinos rara vez duraban más de un par de meses antes de mudarse a toda prisa, tanto que en ocasiones dejaban atrás todas sus posesiones.[9]
Superó en silencio y con facilidad la cancela y aterrizó a cuatro patas en lo que antaño había sido un sendero de grava. Los residentes de la Medialuna rara vez se ocupaban de la jardinería, puesto que, aunque plantaran bulbos, nunca podían estar seguros de en el jardín de quién acabarían brotando.
Angua siguió a su nariz hasta un tramo lleno de cardos. Varios ladrillos enmohecidos situados en círculo marcaban lo que debía de haber sido un viejo pozo.
El hedor aceitoso era intenso allí, pero notó un olor más fresco y mucho más complejo que le erizó el pelo de la nuca.
Había un vampiro allí abajo.
Alguien había apartado las malas hierbas y la basura, que incluía la inevitable pareja formada por el colchón medio podrido y el sillón en descomposición.[10] ¿Sally? ¿Qué se le había perdido a ella allí?
Angua arrancó un ladrillo del putrefacto borde y lo dejó caer. En lugar del ruido del agua oyó un claro golpe sobre madera.
Qué remedio. Retomó su forma humana para bajar; las garras estaban bien, pero había cosas que los monos hacían mejor. Las paredes, por supuesto, estaban resbaladizas, pero se habían caído tantos ladrillos con el paso de los años que el descenso resultó mucho más fácil de lo que había esperado. Además, el pozo solo tenía unos veinte metros de profundidad, pues lo habían construido en la época en que se creía que un agua que era hogar de tantos bichitos que nadaban y coleteaban tenía que ser sana por narices.
En el fondo había unos tablones recientes. Alguien —y sin duda solo podían haber sido los enanos— se había topado con el pozo allí abajo y había tendido unos maderos para cruzarlo. Habían cavado hasta allí y luego parado. ¿Por qué? ¿Era el pozo lo que buscaban?
Había agua sucia, o un líquido parecido al agua, justo por debajo de los tablones. Allí el túnel era un poco más ancho, y los enanos habían estado —olisqueó— hacía unos pocos días a lo sumo. Sí. Los enanos habían llegado y rebuscado un poco, para después partir todos a la vez. Ni siquiera se habían molestado en recoger. Lo olía como si fuera un cuadro.
Avanzó poco a poco y los túneles se fueron dibujando en sus fosas nasales. No estaban bien rematados como los pasadizos por los que los había llevado Ardiente. Eran más escabrosos, con muchos zigzags y callejones sin salida. Toscos tablones y vigas de madera retenían el fétido cieno de las llanuras, que a pesar de todo se filtraba por todas partes. Aquellos túneles no estaban construidos para durar; los habían abierto para un trabajo rápido y desde luego sucio, y lo único que se esperaba de ellos era que sobrevivieran hasta que estuviese realizado.
Entonces... los cavadores buscaban algo, pero no habían estado seguros de su posición hasta que llegaron a ¿cuánto, unos seis metros de distancia?; en ese momento lo... ¿olieron? ¿Detectaron? El último tramo hasta el pozo trazaba una línea recta perfecta. Para entonces sabían adónde se dirigían.
Angua siguió avanzando poco a poco, casi doblada por la mitad para no chocar con el bajo techo, hasta que renunció y volvió a adoptar su forma de loba. El túnel se enderezó de nuevo, con algunos pasajes laterales de los que se desentendió, aunque olieran a largos. El olor a vampiro seguía formando un irritante tema en la sinfonía nasal, y poco le faltaba para ahogar la peste a agua estancada que se colaba por las paredes. Aquí y allá, los vusenos habían colonizado los techos. También los murciélagos; varios le pasaron por encima.
Y entonces le llegó otro olor, al pasar por delante de la apertura de un túnel. Era muy leve, pero se trataba sin lugar a dudas del aroma de la corrupción. Una muerte reciente...
Tres muertes recientes. Al final de un túnel lateral corto encontró los cuerpos de dos, no, tres enanos, medio enterrados en el fango. Resplandecían. Los vusenos no tenían dientes, le había explicado Zanahoria. Esperaban a que su futuro almuerzo se ablandara por su cuenta. Y, mientras esperaban a aprovechar el mayor golpe de suerte que habían tenido nunca, estaban de fiesta. Allí abajo, en un mundo muy alejado de las calles, los enanos se disolverían en luz.
Angua olisqueó.
Las muertes son muy recientes.
—Encontraron algo —dijo una voz a su espalda—. Y ese algo los mató.
Angua saltó.

El salto no fue intencionado. Su cerebelo lo organizó por su cuenta. La parte delantera del cerebro, la que sabía que los sargentos no debían intentar destripar a los guardias interinos sin mediar provocación, intentó detener el salto a la mitad, pero para entonces la simple balística había tomado las riendas. Lo único que logró fue retorcerse en el aire y estrellarse contra la pared blanda con el hombro.
Se oyó un aleteo a cierta distancia y luego un prolongado sonido orgánico, un ruido que transmitía la idea de que un matarife estaba teniendo alguna dificultad con un pedazo rebelde de cartílago.
—¿Sabes, sargento? —dijo la voz de Sally, como si no hubiera pasado nada—, vosotros los hombres lobo lo tenéis fácil. Seguís teniendo una sola forma y no tenéis problemas de masa corporal. ¿Sabes en cuántos murciélagos me tengo que convertir para mi peso? Más de ciento cincuenta, mira si son. Y siempre hay uno, cómo no, que se pierde o se va volando por donde no toca. No se puede pensar como es debido si no salen las cuentas de murciélagos. Y eso por no tocar siquiera el asunto de la reasimilación. Es como el mayor estornudo que te puedas imaginar. Hacia atrás.
El pudor no tenía sentido, no allí abajo. Angua se obligó a cambiar nuevamente de forma, para lo que necesitó hasta la última neurona en la votación contra el diente y la garra. La ira ayudó.
—¿Qué demonios haces tú aquí abajo? —preguntó en cuanto tuvo una boca que funcionaba.
—Estoy fuera de servicio —respondió Sally, que dio un paso al frente—. Se me ha ocurrido echar un vistazo a ver qué encontraba. —Estaba completamente desnuda.
—¡No puedes haber tenido tanta suerte! —gruñó Angua.
—Bueno, no tengo tu nariz, sargento —dijo Sally con una dulce sonrisa—, pero he usado ciento cincuenta y cinco bastante aceptables, y voladoras, con lo que se puede cubrir un montón de terreno.
—Pensaba que los vampiros podían rematerializar su ropa —le espetó Angua en tono acusador—. ¡Otto Alarido puede!
—Las vampiras no. No sabemos por qué. Probablemente forma parte de toda esa historia de los camisones con aros. En esto sales ganando tú una vez más, por supuesto. Cuando estás repartida entre ciento cincuenta cuerpos de murciélago, cuesta mucho acordarse de que dos de ellos deben transportar unos pantalones. —Sally miró hacia el techo y suspiró—. Mira, ya me imagino hacia dónde va todo esto. Vamos a acabar hablando del capitán Zanahoria, ¿verdad?
—¡He visto cómo le sonreías!
—|Lo siento! ¡Podemos ser muy agradables! ¡Es una cosa de vampiros!
—Te morías de ganas de impresionarle, ¿eh?
—¿Y tú no? ¡Es la clase de hombre al que cualquiera querría impresionar!
Se observaron con recelo.
—Es mío, ¿sabes? —dijo Angua, que sentía la presión de las incipientes zarpas bajo sus uñas.
—¡Tú eres suya, querrás decir! —replicó Sally—. Ya sabes que funciona así. ¡Lo sigues de un lado a otro!
—¡Lo siento! ¡Es una cosa de hombres lobo! —gritó Angua.
—¡Espera! —Sally tendió las dos manos hacia delante en son de paz—. ¡Más vale que arreglemos una cosa antes de que esto pase a mayores!
—¿Sí?
—Sí. Vamos las dos desnudas, estamos plantadas encima de lo que, quizá te hayas fijado, cada vez parece más un barrizal y nos estamos preparando para luchar. Vale. Pero falta algo, ¿no te parece?
—Y ese algo es...
—¿Un público que haya pagado entrada? Podríamos forrarnos. —Sally le guiñó un ojo—. ¿O podríamos hacer el trabajo que hemos venido a hacer?
Angua obligó a su cuerpo a relajarse. Ella tendría que haber dicho eso. Por algo era la sargento, ¿no?
—Vale, vale —cedió—. Estamos las dos aquí, ¿de acuerdo? Dejémoslo ahí. ¿Decías que a estos enanos los mató alguna... cosa salida del pozo?
—Es posible. Pero si fue eso, la cosa llevaba un hacha — dijo Sally—. Echa un vistazo. Aparta un poco de barro. Les ha caído encima desde que he llegado. Probablemente por eso se te ha escapado —añadió con generosidad.
Angua levantó a un enano del brillante cieno pegajoso.
—Ya veo —dijo, y dejó caer el cuerpo—. Este no lleva muerto ni dos días. Observo que no se han esforzado mucho por esconderlos.
—¿Para qué molestarse? Han dejado de vaciar estos túneles; las estructuras parecen bastante temporales; el barro está volviendo. Además, ¿quién sería tan estúpido como para bajar aquí?
Un trozo de muro reptó hasta el suelo con una especie de sonido pegajoso y orgánico, como de boñiga de vaca. Por todo el túnel el cieno burbujeaba y caía arrastrado por regueros de agua. El subsuelo de Ankh-Morpork volvía por sus fueros.
Angua cerró los ojos y se concentró. El hedor del limo, la peste a vampiro y el agua que ya le llegaba a los tobillos luchaban por reclamar su atención, pero estaba en plena competición. No podía dejar que una vampira tomase la delantera. Sería tan... tradicional.
—Hubo otros enanos —murmuró—. Dos... no, tres... esto... cuatro más. Capto... el aceite negro. Sangre a lo lejos. Túnel abajo. —Se levantó tan de repente que estuvo a punto de pegar con la cabeza en el techo—. ¡Vamos!
—Empieza a no ser muy seguro...
—¡Podríamos resolver el caso! ¡Venga! ¡No puede darte miedo morir!
Angua echó a caminar chapoteando.
—¿Y crees que pasarme unos miles de años enterrada en fango será divertido? —gritó Sally, pero ya solo hablaba para el barro goteante y el aire fétido. Vaciló por un momento, gruñó y siguió a Angua.
A lo largo del túnel principal se abrían más pasajes laterales. Por ellos, desde ambos lados, ya salían fluyendo ríos de barro como lava fría. Sally pasó chapoteando por al lado de una especie de enorme trompeta de cobre que flotaba dando vueltas llevada por la corriente.
Allí el túnel estaba mejor construido que las secciones más cercanas al pozo. Al final distinguió una luz pálida y a Angua, agachada junto a una de las grandes puertas redondas enanas. Sally no le prestó atención. Apenas dedicó un vistazo al enano derrumbado en el suelo con la espalda contra la parte inferior de la puerta.
En lugar de eso, miró fijamente el símbolo grabado sobre el metal. Era grande y tosco, y podría ser un ojo abierto y redondo con cola, resplandeciente con el color blanco verdoso de los vusenos.
—Lo escribió con su propia sangre —dijo Angua sin levantar la vista—. Lo dieron por muerto pero solo estaba agonizando, ya ves. Consiguió llegar hasta aquí, pero los asesinos habían cerrado la puerta. La arañó: se nota el olor aquí y tiene las uñas gastadas. Después trazó ese signo con su propia sangre caliente y se sentó aquí, tapándose la herida con la mano, viendo cómo aparecían los vusenos. Yo diría que lleva muerto unas dieciocho horas. ¿Humm?
—Creo que deberíamos salir de aquí ahora mismo —dijo Sally, retrocediendo—. ¿Sabes lo que significa ese signo?
—Sé que es un signo minero, nada más. ¿Sabes tú lo que significa?
—No, pero sé que es uno de los peores. Es mal asunto verlo aquí. ¿Qué haces con ese cuerpo? —Sally retrocedió un poco más.
—Intento descubrir quién era —respondió Angua, que rebuscaba en la ropa del enano—. Es el tipo de cosas que hacemos en la Guardia. No nos quedamos plantados preocupándonos por los dibujos de la pared. ¿Qué problema tienes?
—¿Ahora mismo? —preguntó la vampira—. Está... rezumando un poco...
—Si yo puedo soportarlo, tú también. En este trabajo se ve mucha sangre. No intentes bebértela, ese es mi consejo —dijo Angua, que todavía registraba el cuerpo—. Ajá... tiene un collar con una runa. Y... —sacó una mano del jubón del enano muerto—... no distingo esto muy bien, pero huele a tinta, de manera que podría ser una carta. Vale. Vámonos de aquí. —Miró a Sally—. ¿Me has oído?
—El signo lo escribió un moribundo —dijo la vampira, que aún guardaba la distancia.
—¿Y?
—Probablemente sea una maldición.
—¿Y qué? No lo matamos nosotras —dijo Angua, poniéndose en pie con cierta dificultad.
Contemplaron el barro líquido que ya les llegaba a las rodillas.
—¿Crees que a la maldición le preocupa? —preguntó Sally en tono casual.
—No, pero creo que podría haber otra salida en el último desvío que hemos dejado atrás —dijo Angua, mirando por el túnel.
Señaló con el dedo. Avanzando con ciega determinación, una fila de vusenos recorría el techo goteante casi tan deprisa como el barro que fluía por debajo de ellos. Se dirigían hacia el túnel lateral en una resplandeciente hilera.
Sally se encogió de hombros.
—No se pierde nada por intentarlo, ¿verdad?
Partieron, y el sonido de su chapoteo pronto se apagó.
Poco a poco el nivel del barro fue creciendo con un susurro en la penumbra. La fila de vusenos del techo desapareció de manera gradual. Los que cubrían las líneas del signo se quedaron, sin embargo, porque por un festín como aquel valía la pena morir.
Su resplandor se fue apagando, un insecto tras otro.
La oscuridad de debajo del mundo acarició el signo, que se encendió con una llamarada roja y murió.
Quedó la oscuridad.

Tal día como hoy en 1802, el pintor Methodia Tunante intentó meter la cosa bajo un montón de sacos viejos, para que no despertase al Pollo, y acabó el último troll, usando su pincel más pequeño para pintar los ojos.

Eran las cinco de la mañana. La lluvia caía del cielo sin fuerza, pero con una suave insistencia.
En la plaza Sator, y en la plaza de las Lunas Rotas, siseaba sobre la ceniza blanca de las hogueras, en las que revelaba de vez en cuando un resplandor naranja que crepitaba y escupía por un fugaz instante.
Una familia de gnolls husmeaba por la zona, cada miembro tirando de su carretilla. Unos cuantos agentes los vigilaban. Los gnolls no hacían remilgos con lo que recogían, siempre que no se defendiera mínimamente, y aun en esos casos corrían rumores. Pero se los toleraba. Nada limpiaba un sitio como un gnoll.
Desde esa distancia parecían trolls pequeñitos, cada uno con un enorme montón de abono a la espalda. Esa pila representaba todas sus posesiones, y la mayor parte de lo que poseían estaba podrido.
Sam Vimes hizo una mueca al sentir el dolor de su costado. Maldita fuera su suerte. Dos policías heridos en todo el rifirrafe, ¿y él tenía que ser uno de ellos? Igor había hecho todo lo posible, pero las costillas rotas eran costillas rotas y pasarían una o dos semanas antes de que el sospechoso ungüento verde hiciera algún efecto.
Aun así, el asunto entero le inspiraba cierta satisfacción. Habían usado el buen trabajo policial a la vieja usanza y, como los buenos policías a la vieja usanza siempre se ven superados en número, había empleado los buenos métodos policiales a la vieja usanza de la astucia, el engaño y cualquier maldita arma que tuviera a mano.
A duras penas se había producido una pelea digna de ese nombre. Los enanos en su mayor parte se habían quedado sentados entonando canciones lúgubres porque se caían cuando intentaban levantarse; los que lo habían probado estaban en ese momento tendidos y roncando. Los trolls, en cambio, estaban casi todos derechos, pero se venían abajo al empujarlos. Uno o dos, con la cabeza algo más clara que los demás, habían ofrecido una ruidosa y risible resistencia, pero habían caído ante el más a la antigua usanza de todos los métodos policiales, la bota bien apuntada. Bueno, la mayoría de ellos habían caído. Vimes cambió de postura para aliviar el dolor de su costado; tendría que haberlo visto venir.
Pero bien está lo que bien acaba, ¿no? Ni una muerte y, como pequeña guinda en el pastel de la mañana, tenía en la mano un ejemplar temprano del Times en el que un artículo de portada se quejaba de las pandillas que merodeaban por la ciudad y se preguntaba si la Guardia estaba «capacitada» para limpiar las calles.
Bueno, pues sí, creo que lo estamos, pomposo caraculo. Vimes prendió una cerilla contra un pedestal y se encendió un puro para conmemorar un triunfo algo mezquino pero siniestramente satisfactorio. Los dioses sabían que necesitaban uno. Todo el mundo había puesto a caldo a la Guardia por el maldito asunto del valle del Koom, y era un placer dar a los chicos algo de lo que enorgullecerse, para variar. A fin de cuentas, era sin duda un Resultado...
Se fijó en el pedestal. No recordaba qué estatua lo había ocupado en su día. Ahora era un tributo a generaciones de grafiteros.
Lo adornaba una inscripción troll que destruía cualquier obra de los artistas que usaban mera pintura. Rezaba:

Signos mineros, garabatos callejeros, pensó. Las cosas van mal y la gente siente el impulso de escribir en las paredes.
—¡Comandante!
Se volvió. El capitán Zanahoria, con la armadura resplandeciente, avanzaba hacia él a paso ligero, irradiando como de costumbre una expresión de ciento por ciento pura actividad.
—Creía haber dicho que todo agente que no estuviese a cargo de los prisioneros debía irse a dormir un poco, capitán —le recordó Vimes.
—Solo remataba un par de detalles, señor —dijo Zanahoria—. Lord Vetinari ha enviado un mensaje al Yard. Quiere un informe. Me ha parecido que debía comunicárselo, señor.
—Estaba yo pensando, capitán —dijo Vimes, locuaz—; ¿no deberíamos colocar una pequeña placa? ¿Algo sencillo? Podría poner algo del estilo de «Aquí no se libró la batalla del Valle del Koom, 5 de grunio, Año de la Gamba». ¿Conseguiríamos que hicieran un puto sello? ¿Qué te parece?
—Me parece que usted también necesita dormir un poco, comandante —respondió Zanahoria—. Además, en teoría hasta el sábado no es el Día del Valle del Koom.
—Claro que erigir monumentos a las batallas que no tuvieron lugar podría ser pasarse un poco, pero un sello...
—Lady Sybil se preocupa mucho por usted, señor. —Zanahoria retransmitía inquietud.
El burbujeo que Vimes sentía en la cabeza remitió. Como si los hubiera despertado la referencia a Sybil, los acreedores de su cuerpo se pusieron en fila agitando sus pagarés vencidos; pies: muertos de cansancio y necesitados de un baño; estómago: revuelto; costillas: en llamas; espalda: dolorida; cerebro: ebrio de sus propios venenos. Bañarse, dormir, comer... buenas ideas. Pero aún quedaban cosas por hacer...
—¿Cómo está nuestro señor Pésimo? —preguntó.
—Igor lo ha remendado, señor. Tantas atenciones lo tienen un poco desconcertado. Y ahora, sé que no puedo ordenarle que vaya a ver a su señoría...
—No, no puedes, porque yo soy comandante, capitán —dijo Vimes, todavía achispado por el agotamiento.
—... pero él sí que puede y eso es lo que ha hecho, señor. Y su carruaje le estará esperando delante del palacio cuando salga. Esa orden viene de lady Sybil, señor —aclaró Zanahoria, apelando a una autoridad superior.
Vimes contempló la fea mole del palacio. De repente, unas sábanas limpias parecían una idea dulcísima.
—No puedo ir a verle con estas pintas —murmuró.
—He hablado con el secretario Drumknott, señor. Tiene esperándole en el palacio agua caliente, una navaja y una gran taza de café.
—Has pensado en todo, Zanahoria...
—Eso espero, señor. Y ahora, en marcha...
—Pero yo he pensado en una cosa, ¿eh? —dijo Vimes, tambaleándose alegremente—. Mejor con una borrachera mortal que con una paliza mortal, ¿eh?
—Ha sido una estratagema de libro, señor —corroboró Zanahoria con tono reconfortante—. Pasará a la historia. Y ahora, en marcha, señor. Yo buscaré a Angua. No ha dormido en su cama.
—Pero en estas fechas del mes...
—Lo sé, señor. Tampoco ha dormido en su cesta.

En un sótano oscuro que antaño era un desván y ahora estaba medio lleno de barro, los vusenos salían en tropel de un pequeño agujero en los tablones de madera, que se habían podrido hacía mucho.
Un puño golpeó desde abajo. La madera ablandada por el agua se partió y resquebrajó.
Angua se elevó a aquella nueva oscuridad y después le tendió el brazo a Sally, que dijo desde abajo:
—Bueno, aquí tenemos otro bonito lío.
—A ver si hay suerte —dijo Angua—. Creo que tenemos que subir por lo menos un nivel más. Aquí hay un arco. Vamos.
Habían encontrado demasiados callejones sin salida, demasiadas salas olvidadas y apestosas, demasiadas falsas esperanzas y, sobre todo, demasiado fango.
Al cabo de un rato el olor se había vuelto casi tangible, y después logró convertirse en una parte más de la oscuridad. Las mujeres habían deambulado y gateado de una sala goteante y fétida a otra, palpando las paredes embarradas en busca de puertas ocultas, atentas a la aparición del más mínimo punto de luz en los techos, cubiertos de una flora interesante pero horrible.
Al cabo de un tiempo, oyeron música. Cinco minutos chapoteando y reptando las llevaron hasta una puerta cegada pero, dado que la habían tapiado usando la argamasa más moderna de Ankh-Morpork, compuesta por arena, estiércol de caballo y mondas de verduras, varios ladrillos ya se habían caído. Sally tiró casi todos los demás de un puñetazo.
—Lo siento —dijo—. Es una cosa de vampiros.
El sótano del otro lado de la pared demolida contenía unos cuantos barriles, y daba la impresión de utilizarse con regularidad. Además tenía una puerta de verdad. Una música apagada y repetitiva se colaba entre los tablones del techo. En ellos había una trampilla.
—Vaaale —dijo Angua—. Allí arriba hay gente. Los huelo...
—Yo cuento cincuenta y siete corazones latiendo —puntualizó Sally.
Angua le lanzó una Mirada.
—¿Sabes qué? Yo si fuera tú me guardaría ese talento en concreto para mí —dijo.
—Lo siento, mi sargento.
—No es el tipo de cosa que la gente quiere oír —prosiguió Angua—. O sea, yo personalmente soy muy capaz de cascar el cráneo de un hombre con mis fauces, pero no voy por ahí contándoselo a todo el mundo.
—Tomo nota, mi sargento —dijo Sally, con una docilidad que era, muy posiblemente, fingida.
—Bien. Y ahora... ¿qué parecemos? ¿Monstruos del pantano?
—Sí, sargento. Llevas el pelo hecho un desastre. Es como un gran pegote de mugre verde.
—¿Verde?
—Eso me temo.
—Y mi vestido de emergencia se ha quedado allí abajo en alguna parte —se lamentó Angua—. Además ya ha amanecido. ¿Puedes, hum, hacer eso de los murciélagos ahora?
—¿De día? ¿Ciento cincuenta y cinco pedacitos desorientados de mí? ¡No! Pero tú podrías salir en forma de loba, ¿no?
—Bueno, preferiría no ser un monstruo peludo y mugriento salido del suelo, si no te importa —dijo Angua.
—Sí, puedo entenderlo. No sale a cuenta publicitarse. —Sally se quitó de la mano un pegote de cieno—. Puaj, este barro es asqueroso.
—De manera que nuestra mejor esperanza es que, cuando salgamos corriendo, nadie nos reconozca —dijo Angua, mientras se arrancaba del pelo una plasta de limo verde gelatinoso—. Por lo menos podremos... Oh, no...
—¿Qué pasa? —dijo Sally.
—¡Nobby Nobbs! ¡Está allí arriba! ¡Lo huelo! —Señaló con apremio a los tablones del techo.
—¿Quieres decir el cabo Nobbs? ¿El... hombrecillo de los granos? —preguntó Sally.
—No estaremos debajo de una Casa de la Guardia, ¿verdad? —preguntó Angua, mirando a su alrededor aterrorizada.
—No lo creo. Por el sonido diría que hay alguien bailando. Pero oye, ¿cómo puedes oler a un humano en medio de todo... esto?
—Nunca lo olvidas, créeme. —La col rancia, el ungüento para el acné y la enfermedad cutánea no maligna se transmutaban, en el cabo Nobbs, en un extraño olor que cruzaba la nariz como el filo de una sierra tocando el arpa. No era malo en sí, sino más bien como su dueño: extraño, omnipresente y muy, muy difícil de olvidar.
—Bueno, es un compañero, ¿verdad? ¿No nos ayudará? —dijo Sally,
—¡Estamos desnudas, guardia interina!
—Solo técnicamente. Este fango se pega de verdad.
—¡Quiero decir debajo del barro! —exclamó Angua.
—¡Sí, pero si lleváramos ropa también estaríamos desnudas debajo de ella! —señaló Sally.
—¡Este no es momento para la lógica! ¡Es momento para no ver a Nobby sonriéndome!
—Pero ya te ha visto cuando estabas convertida en loba, ¿no? —dijo Sally.
—¿Y qué? —replicó Angua.
—Bueno, técnicamente también estás desnuda entonces, ¿no?
—¡No se lo digas jamás!

Nobby Nobbs, una sombra en la cálida penumbra roja, dio un suave codazo al sargento Colon.
—No hace falta que tenga los ojos cerrados, sargento —le dijo—. Todo es legal. Es una celebración artística del cuerpo femenino, dice Tawneee. Además, lleva ropa.
—Dos borlas y un pañuelo doblado no es ropa, Nobby —dijo Fred, hundiéndose en su asiento.
¡El Conejito Rosa! A ver, siendo sinceros, había estado en el ejército y en la Guardia y nadie pasaba tanto tiempo de uniforme sin ver una o dos cosas —o tres, ahora que hacía memoria—, y era cierto, como Nobby había señalado, que las bailarinas de la ópera tampoco dejaban gran cosa a la imaginación, por lo menos a la de Nobby, pero al final lo que contaba era que el ballet tenía que ser Arte aunque anduviera algo escaso de pedestales y urnas, dado que era caro de mirar, y además esas bailarinas no giraban como peonzas boca abajo. Lo peor de todo era que ya había avistado a dos conocidos entre el público. Por suerte ellos no lo habían reconocido, es decir, siempre que echaba un vistazo en su dirección ellos estaban mirando fijamente hacia el lado contrario.
—Esto que viene ahora es muy difícil —susurró Nobby, que tenía ganas de cháchara.
—Ah... ¿lo es? —Fred Colon volvió a cerrar los ojos.
—Vaya si lo es. Es el Triple Sacacorchos...
—Oye, ¿la dirección no te pone pegas para entrar? —logro preguntar Fred, deslizándose más todavía en su asiento.
—Qué va. Les gusta tener a un guardia en el local —respondió Nobby, sin perder de vista el escenario—. Dicen que así la gente se comporta. De todas formas, solo entro para poder acompañar a Betty a casa.
—¿Y Betty es...?
—En realidad Tawneee es solo su nombre de barra —explicó Nobby—. Dice que a nadie le interesaría una bailarina exótica con un nombre como Betty. Dice que suena a que se le daría mejor un cuenco de masa para pasteles.
Colon cerró los ojos y trató de desterrar la conjunción imaginaria de la ágil figura broncínea del escenario y un cuenco de masa para pasteles.
—Creo que me vendría bien un poco de aire fresco —gimió.
—Va, todavía no, sargento. La siguiente es Brócoli. Se llega a la nuca con el pie, ¿sabe?
—¡Eso sí que no me lo creo! —exclamó Fred Colon.
—Que sí, sargento, la he vis...
—¡No me creo que haya una bailarína llamada Brócoli!
—Bueno, es verdad que antes la llamaban Bombón, sargento, pero entonces se enteró de que el brócoli es mejor para la salud...
—¡Cabo Nobbs!
El sonido pareció surgir de debajo de la mesa.
Nobby miró a Fred Colon y después hacia abajo.
—¿Sí? —dijo con cautela.
—Soy la sargento Angua —dijo el suelo.
—Anda —dijo Nobby.
—¿Qué es este sitio? —prosiguió la voz.
—El Club Conejito Rosa, sargento —respondió Nobby obediente.
—Oh, dioses. —Se produjo una conversación allí abajo, y después la voz dijo—: ¿Hay mujeres allí arriba?
—Sí, sargento. Esto... ¿qué hace ahí abajo, sargento?
—Darte órdenes, Nobby —contestó la voz—. ¿Dices que hay mujeres allí arriba?
—Sí, sargento. Montones.
—Bien. Haz el favor de pedirle a una que baje a la bodega de la cerveza. Necesitaremos un par de cubos de agua caliente y unas toallas, ¿entendido?
Nobby se dio cuenta de que los músicos habían dejado de tocar y Tawneee se había detenido en mitad de un descenso con espagat. Todo el mundo estaba pendiente del suelo parlante.
—Sí, sargento —dijo Nobby—. Entendido.
—Y ropa limpia. Y... —Hubo susurros subterráneos—. Y que sean varios cubos de agua. Y un cepillo. Y un peine. Y otro peine. Y más toallas. Ah, sí, y dos pares de zapatos, uno del treinta y nueve y el otro... ¿un treinta y siete? ¿De verdad? Vale. ¿Y está Fred Colon contigo, o es una pregunta estúpida?
Fred carraspeó.
—Aquí estoy, sargento —informó—. Pero solo le he acompañado para...
—Bien. Quiero que me prestes uno de tus parches con los galones. Tengo un mal presentimiento sobre las horas siguientes y no quiero que nadie olvide que soy sargento. ¿Lo habéis entendido, par de dos?
—Es luna llena —susurró Fred a Nobby, de hombre a hombre, y luego dijo en voz alta—: Sí, sargento. A lo mejor tardamos un poco...
—¡No! No tardaréis. Porque aquí abajo tenéis a una mujer lobo y una vampira, ¿entendido? ¡Yo estoy de muy malas pulgas y a ella le duelen los dientes! ¡Subiremos dentro de diez minutos con pinta de humanas o subiremos de cualquier manera! ¿Qué? —Hubo más susurros—. ¿Por qué una remolacha? Por todos los dioses, ¿qué iban a hacer con una remolacha en un número de chicas ligeras de ropa? ¿Qué? Vale. ¿Servirá una manzana? Nobby, la guardia interina Humpeding necesita una manzana, urgentemente. O cualquier otra cosa que pueda morder. ¡Venga, en marcha!

El café era solo una manera de robar un tiempo que en justicia debería pertenecer a tu yo un poco más viejo. Vimes se bebió dos tazas, se dio un agua y realizó por lo menos un intento de afeitado que le hizo sentir bastante humano si pasaba por alto la sensación de que partes de su cabeza estaban rellenas de algodón caliente. Al final decidió que se encontraba todo lo bien que iba a estar y que probablemente podría manejar preguntas bastante largas, y le dieron paso al Despacho Oblongo del patricio de Ankh-Morpork.
—Ah, comandante —dijo lord Vetinari, que alzó la vista de los papeles que estaba leyendo tras un intervalo medido de tiempo—. Gracias por venir. Al parecer se impone una felicitación. Eso me dicen.
—¿Y por qué, señor? —preguntó Vimes, adoptando su inexpresiva cara especial de hablar con Vetinari.
—Vamos, Vimes. Ayer daba la impresión de que íbamos a sufrir una guerra entre especies en pleno centro de la ciudad, y de repente no es así. Tengo entendido que esas dos pandillas eran de armas tomar.
—La mayoría estaban durmiendo o peleando entre ellos para cuando llegamos, señor. Solo hemos tenido que recoger un poco y mandarlos a casa —explicó Vimes.
—Cierto —dijo Vetinari—. Ha sido de lo más asombroso, en realidad. Siéntese, por cierto. No hay ninguna necesidad de que se quede plantado delante de mí como un cabo en una carga.
—No sé a qué se refiere, señor —dijo Vimes, que se derrumbó agradecido sobre una silla.
—¿No? Me refería, Vimes, a la velocidad con que ambos bandos consiguieron incapacitarse al mismo tiempo a base de bebidas fuertes...
—No sabría decirle nada al respecto, señor. —Era una reacción automática: simplificaba la vida.
—¿No? Pues parece, Vimes, que mientras se envalentonaban para la inminente refriega, llegó a manos tanto de los trolls como de los enanos lo que supongo que tomaron por ¿cerveza...?
—Llevaban todo el santo día mama... bebiendo, señor —señaló Vimes.
—Cierto, Vimes, y es posible que por eso el contingente enano se mostrara menos cauteloso al beber copiosamente de una cerveza que había sido considerablemente... ¿enriquecida? Tengo entendido que hay zonas de la plaza Sator que todavía emiten un leve olor a manzana, Vimes. Podría llegarse a creer, en consecuencia, que lo que estaban bebiendo era en realidad una mezcla de cerveza fuerte y esfumino, el cual, como bien sabe, se destila a partir de manzanas...
—Bueno, sobre todo manzanas, señor —dijo Vimes, voluntarioso.
—En efecto. El cóctel se conoce como Pelusa, creo. En cuanto a los trolls, alguien podría presuponer que resultaría muy difícil encontrar algo que hiciera su cerveza más peligrosa de lo que palpablemente es, pero me pregunto si habrá usted oído, Vimes, que una mezcla de diversas sales metálicas produce una bebida conocida como luglarr, o «Gran Martillo».
—No puedo decir que lo supiera, señor.
—¡Vimes, el mejunje ha dejado incluso marcas en algunas de las losas de la explanada!
—Lo lamento, señor.
Vetinari tamborileó con los dedos en la mesa.
—¿Qué haría si le plantease una pregunta directa, Vimes?
—Le contaría una mentira descarada, señor.
—Entonces me abstendré —dijo Vetinari, con una leve sonrisa.
—Gracias, señor. Yo también.
—¿Dónde están sus prisioneros?
—Los hemos repartido entre los patios de las Casas de la Guardia —respondió Vimes—. Cuando se despierten les daremos un manguerazo, les tomaremos el nombre, les entregaremos un recibo por sus armas y una bebida caliente y los echaremos a la calle.
—Sus armas poseen una gran importancia cultural para ellos, Vimes —observó Vetinari.
—Sí, señor, lo sé. Yo en cambio siento una fuerte aversión cultural a que me aplasten los sesos y me rebanen las rodillas —dijo Vimes, reprimiendo un bostezo y haciendo una mueca de dolor ante las protestas de sus costillas.
—Cierto. ¿Ha habido alguna víctima en la batalla?
—Ninguna que no vaya a curarse. —Vimes puso cara de circunstancias—. Debo informar de que el señor A. E. Pésimo ha acabado con un brazo roto y múltiples contusiones, sin embargo.
Vetinari pareció sinceramente sorprendido.
—¿El inspector? ¿Qué hacía?
—Esto, atacar a un troll, señor.
—¿Perdón? ¿El señor A. E. Pésimo ha atacado a un troll?
—Síseñor.
—¿A. E. Pésimo? —repitió Vetinari.
—El mismo, señor.
—¿A un troll entero?
—Sí, señor. Con los dientes, señor.
—¿El señor A. E. Pésimo? ¿Está seguro? ¿Un tipo pequeño? ¿Con los zapatos muy limpios?
—Síseñor.
Vetinari agarró una pregunta útil de entre la multitud que se le agolpaban.
—¿Por qué?
Vimes carraspeó.
—Bueno, señor...

La concentración de trolls era como un retablo. Estaban de pie, sentados o tumbados allí donde el Gran Martillo los había alcanzado. Quedaban un puñado de bebedores lentos que habían ofrecido algo de resistencia, y uno que se había mantenido fiel a una botella saqueada de jerez se demostró dispuesto a defenderse hasta la última gota, antes de que el agente gólem Dorfl lo levantara en volandas y le hiciese rebotar sobre su cabeza.
Vimes recorrió toda la escena, mientras los guardias arrastraban o empujaban rodando a los trolls durmientes para colocarlos en pulcras filas a la espera de los carros. Y entonces...
El día no estaba mejorando para Ladrillo. Se había bebido una cerveza. Bueno, lo mismo más de una. ¿Qué de malo tenía eso?
Y ahora allí, justo delante de él, con uno de los cascos esos y tal, había, sí, igual era un enano, por lo menos en la medida en que los cortocircuitados y chisporroteantes vericuetos de su cerebro eran capaces de concluir cualquier cosa. Qué carajos, decidieron dichos vericuetos, no era troll y era eso de que trataba toda aquella historia, ¿no? Y allí tenía su garrote, justo en la mano...
El instinto hizo que Vimes se volviera mientras un troll abría sus ojos rojos, parpadeaba y empezaba a desplazar su garrote. Demasiado despacio, demasiado despacio en el tiempo de pronto congelado, intentó lanzarse a un lado y sintió que el garrote se estrellaba contra su costado, lo levantaba por los aires y lo dejaba caer al suelo. Oyó unos gritos cuando el troll dio un lento paso al frente con el arma de nuevo en vilo para fusionar a Vimes en el lecho de roca.
Ladrillo se dio cuenta de que le atacaban. Dejó lo que estaba haciendo y, con un chispazo en su cerebro, bajó la vista a su rodilla derecha. Un pequeño gnomo o algo por el estilo le estaba dándole con una espada embotada mientras pataleaba y chillaba como una cosa como una cabra. Lo achacó a la bebida, igual que la sensación esa de que las orejas le soltaban llamas, y apartó al bicho de un manotazo.
Vimes, impotente, vio cómo A. E. Pésimo cruzaba rodando la explanada y cómo el troll devolvía su atención al apaleamiento que tenía entre manos. Pero Detritus, que en ese momento llegó detrás de él, lo giró sobre sus talones con una mano del tamaño de una pala; el puño del sargento descendió como la cólera de los dioses.
Para Ladrillo, todo se volvió oscu...

—¿Pretende que crea —dijo lord Vetinari— que el señor A. E. Pésimo atacó a brazo partido a un troll?
—A brazos partidos, señor, usó los dos — corrigió Vimes—. Y los pies, también. Además creemos que intentó morderle.
—¿No equivale eso a una muerte segura? —preguntó Vetinari.
—No pareció preocuparle, señor.
La última vez que Vimes había visto a A. E. Pésimo, Igor lo estaba vendando mientras él sonreía de forma semiconsciente. No paraban de acercársele guardias que le decían cosas del estilo de «¡Qué tal, grandullón!» y le daban palmadas en la espalda. El mundo se había vuelto patas arriba para A. E. Pésimo.
—¿Puedo preguntar, Vimes, por qué uno de mis funcionarios más concienzudos y más inconfundiblemente civiles se vio en la tesitura de hacer semejante cosa?
Vimes cambió de posición, incómodo.
—Estaba inspeccionando. Aprendiéndolo todo sobre nosotros, señor. —Dedicó a Vetinari la mirada que decía: «Si sigues adelante con esto voy a tener que mentir».
Vetinari le devolvió otra que replicaba: «Lo sé».
—¿Usted por su parte no está muy malherido? —preguntó el patricio en voz alta.
—Solo un par de arañazos, señor —respondió Vimes.
Vetinari le lanzó una mirada que decía: «Costillas rotas, estoy seguro».
Vimes le devolvió otra que decía: «Nada».
El patricio se acercó a la ventana y contempló la ciudad que empezaba a despertar. No habló durante un rato, y luego suspiró.
—Es una pena, creo, que tantos de ellos nacieran aquí —dijo.
Vimes se aferró a no decir nada. Solía bastar.
—Tal vez debería haber tomado medidas contra aquel desgraciado enano —prosiguió Vetinari.
—Sí, señor.
—¿Eso cree? Un gobernante prudente se lo piensa dos veces antes de dirigir la violencia contra alguien solo porque no aprueba lo que dice.
Una vez más, Vimes no hizo comentario alguno. El dirigía la violencia a diario y con cierto entusiasmo contra algunas personas porque que no aprobaba que dijeran cosas como «Dame todo tu dinero» o «¿Qué piensas hacer al respecto, madero?». Pero quizá los gobernantes tenían que pensar de otra manera. Se conformó con decir:
—Alguien no se lo pensó.
—Muy observador, Vimes —dijo el patricio, que dio media vuelta de sopetón—. ¿Y ha descubierto ya quién fue?
—Prosiguen las investigaciones, señor. El asunto de esta noche se ha interpuesto.
—¿Hay alguna prueba de que fuera un troll?
—Hay... pruebas desconcertantes, señor. Estamos... montando un rompecabezas, podría decirse. —Solo que no tenemos ninguno de los bordes y nos vendría bien tener la tapa de la caja, añadió para sus adentros. Como el rostro de Vetinari transmitía voracidad, prosiguió en voz alta—: Si espera que me saque un conejo mágico del casco, señor, será un conejo cocinado. Los enanos están seguros de que fue un troll. Se lo dicen mil años de historia. No necesitan ninguna prueba. Por su parte los trolls no creen que fuera un troll, pero probablemente desean que lo hubiera sido. Este asunto no se queda en un asesinato, señor. Se les ha girado algo dentro y es la hora de que todos los hombres buenos, perdón, hombres no, pero ya me entiende, luchen de nuevo en el valle del Koom. En esa mina pasa algo más, lo sé. Algo más gordo que un asesinato. Todos esos túneles... ¿para qué son? Tantas mentiras... Yo huelo las mentiras, y ese sitio está lleno de ellas.
—Hay mucho en juego, Vimes —dijo Vetinari—. Es más gordo de lo que usted cree. Esta mañana me ha llegado un clac de Rhys Hijoderhys, el Bajo Rey. Todos los políticos tienen sus enemigos, por supuesto. Hay, por decirlo de alguna manera, facciones que discrepan de él, de su política hacia nosotros, de sus contactos conciliadores con los clanes trolls, de su postura sobre todo ese condenado asunto de las ha'ak... Y ahora corren historias sobre un troll que mató a un grag y, sí, rumores de que la Guardia ha amenazado a los enanos...
Vetinari alzó una pálida mano cuando Vimes abrió la boca para protestar.
—Necesitamos saber la verdad, Vimes. La verdad del comandante Sam Vimes. Puede que valga más de lo que cree. En las llanuras sin duda, y mucho más allá. La gente sabe quién es, comandante. Descendiente de un guardia que creyó que, si un tribunal corrupto no decapitaba a un rey malvado, tendría que encargarse él en persona...
—Fue solo un rey —protestó Vimes.
—Sam Vimes me arrestó una vez a mí, a mí, por traición —añadió Vetinari con calma—. Y Sam Vimes arrestó una vez a un dragón. Sam Vimes atajó una guerra entre naciones arrestando a dos altos mandos, a falta de uno. Sam Vimes es un tipo con arrestos. Sam Vimes mató a un hombre lobo con las manos desnudas y lleva la ley adondequiera que vaya, como un fanal...
—¿De dónde ha sacado todo eso?
—Los guardias de medio continente le dirán que Sam Vimes es honrado como el que más, que no se deja corromper, que no se deja amedrentar, que nunca ha aceptado un soborno. Escúcheme bien. Si Rhys cae, el próximo Bajo Rey no será de los que están dispuestos a hablar con los trolls. ¿Me permite que se lo simplifique? Los clanes cuyos cabecillas hayan hecho tratos con Rhys sin duda sentirán que les han tomado el pelo, derrocarán a dichos cabecillas y los reemplazarán por trolls demasiado belicosos e idiotas para dejarse tomar el pelo. Y habrá una guerra, Vimes. Llegará aquí. No será una devuelta de pandillas como la que ha frustrado esta noche. No podremos aguantar firmes ni hacer como que no va con nosotros. Porque como bien sabe, Vimes, tenemos a nuestros propios idiotas, que insistirán en que tomemos partido. El valle del Koom estará en todas partes. Encuéntreme a un asesino, Vimes. Siga su rastro y sáquelo a la luz. Troll, enano o humano, da lo mismo. Entonces al menos sabremos la verdad, y podremos aprovecharla. Nuestros enemigos ahora mismo son el rumor y la incertidumbre. El trono del Bajo Rey tiembla, Vimes, y con él los cimientos del mundo. —Vetinari hizo una pausa y ordenó con detenimiento los papeles que tenía delante, como si tuviera la impresión de que se había pasado—. Sin embargo, obviamente no deseo someterle a ningún tipo de presión —finalizó.
En el confuso y desganado cerebro de Vimes, una palabra afloró a la superficie.
—¿Devuelta?
El secretario de lord Vetinari se inclinó y susurró al oído de su señor.
—Ah, creo que quería decir «revuelta» —dijo Vetinari con desenfado.
Vimes seguía intentando digerir el parte de noticias internacionales.
—¿Todo esto por un asesinato? —preguntó, intentando contener un bostezo.
—No, Vimes. Lo ha dicho usted mismo: todo esto por miles de años de tensión, política y luchas de poder. En los años recientes los acontecimientos han transcurrido por ciertas vías que han propiciado un desplazamiento del poder. Hay quienes querrían echar atrás esos cambios, aunque fuera barriéndolos con una ola de sangre. ¿A quién le importa un enano? Pero si su muerte puede convertirse en un casus belli... —Llegado ese punto, Vetinari miró a los ojos soñolientos de Vimes y prosiguió—, esto es, en un motivo para la guerra, entonces de repente es el enano más importante del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que durmió como es debido, Vimes?
Vimes farfulló algo acerca de «no hace mucho».
—Vaya y duerma un poco más. Y después encuéntreme al asesino. Deprisa. Buenos días.
No solo tiemblan los tronos, consiguió pensar Vimes. Tu silla también se tambalea un poco. Muy pronto algunos empezarán a decir: «¿Quién dejó entrar a tantos enanos? Minan nuestra ciudad y no obedecen nuestras leyes. ¿Y los trolls? ¡Antes los encadenábamos como a perros de presa y ahora se les permite pasearse amenazando a las personas de verdad!».
Ya habrían empezado a reunirse: los conspiradores, las personas que conversaban en voz baja en los rincones de las fiestas, los que sabían moldear las opiniones en forma de cuchillo. La refriega de esa noche se había convertido en un chiste que probablemente preocuparía a esas personas de la fiesta, pero no podía repetirse. Cuando el malestar empezara a extenderse, en cuanto hubiesen muerto unos pocos humanos, ya no haría falta hablar a puerta cerrada. La muchedumbre gritaría por ellos.
Minan nuestra ciudad y no obedecen nuestras leyes...
Se subió al carruaje con unas piernas que solo estaban testimonialmente bajo su control, murmuró la instrucción de que se dirigiera a Pseudópolis Yard y cayó dormido.

Seguía siendo de noche en la ciudad de la lluvia eterna. Nunca dejaba de ser de noche. Allí no salía el sol.
La criatura yacía enroscada en su callejón.
Algo iba muy mal. Se había esperado resistencia. Siempre había resistencia, y siempre la superaba. Pero incluso ahora, cuando el invisible bullicio de la ciudad había remitido, no había manera de entrar. Una y otra vez había estado segura de haber encontrado un punto de control, una ola de furia que podía aprovechar, y una y otra vez volvía a verse expulsada allí, a aquel callejón oscuro donde las alcantarillas se desbordaban.
Aquel no era el tipo habitual de mente. La criatura lo estaba pasando mal. Pero ninguna mente la había derrotado nunca. Siempre había una manera...

A través de la ruina del mundo el troll avanza a trompicones...
Ladrillo salió tambaleándose de la Casa de la Guardia de Hermanas Dolly, agarrándose la cabeza con una mano y llevando con la otra una bolsa que contenía tantos de sus dientes como Detritus había podido encontrar. El sargento había estado muy decente con la cosa, pensó Ladrillo. Detritus también le había explicado con pelos y señales lo que le habría pasado si su segundo golpe hubiese alcanzado al humano, con la gráfica indicación de que encontrar los dientes de Ladrillo habría tenido menos importancia que encontrar una cabeza en la que ponerlos.
Después de eso había dicho, sin embargo, que podría haber un sitio en la Guardia para cualquier troll capaz de mantenerse en pie tras un lingotazo del Gran Martillo, por si Ladrillo quería adecuar su futuro comportamiento a esa idea.
Por tanto, pensaba Ladrillo —en la medida en que el término podía aplicarse a cualquier actividad cerebral realizada durante los dos días siguientes al Gran Martillo—, el futuro pintaba tan luminoso que tenía que caminar con los ojos casi cerrados, aunque eso probablemente también fuera culpa del Gran Martillo.
Pero...
Había oído hablar a los otros trolls. Y a los guardias. Todo el jaleo de un troll matando a un enano en la mina nueva esa. Pues bien, Ladrillo seguía estando seguro de que no había matado a ningún enano, ni después de quince gramos de topo. Lo había repasado una y otra vez en lo que quedaba de su cerebro en esos momentos. La pega, que últimamente la Guardia tenía montones de trucos y podían de saber lo que un tipo había cenado solo con mirarle el plato. Y allí abajo le se había caído una calavera, eso seguro. ¡A ver, podrían olerlo y saber que había sido él! Solo que no había sido él, ¿a que no? Porque estaban diciendo que el troll había perdido el garrote y Ladrillo tenía el de él, porque había atizado con él a ese guardia jefazo, así que lo mismo tenía eso que llamaban una Cuarta Hada. ¿O no?
A pesar del gorgoteo craneano que emitía el Gran Martillo al desaguar de sus funciones cerebrales superiores, Ladrillo sospechaba que no la tenía. A más, si andan buscando a el troll que haya hecho la cosa y se enteran que estuve allí, que me se cayó una calavera y tal y yo voy y les digo que vale, que estuve ahí pero no me cargué ningún enano, ellos dirán: «Huy sí, a otro hueso con ese perro».
En ese preciso lugar y ese preciso instante, Ladrillo se sentía un troll muy solo.
No había otro remiendo. Nada más había una persona que podía estar ayudándole en aquel asunto. Era demasiado de pensar para un troll solo.
Callejeando con disimulo, pegado a las paredes y con la cabeza gacha, evitando a toda criatura viviente, Ladrillo buscó a don Brillo.

Angua decidió acudir directamente a Pseudópolis Yard, en vez de a una Casa de la Guardia más cercana. Era el cuartel general, a fin de cuentas, y además siempre guardaba un uniforme de repuesto en su taquilla.
Lo más molesto era que Sally caminase con tanta facilidad con unos tacones de quince centímetros. Así eran los vampiros. Ella había tenido que quitarse los suyos, que llevaba en la mano; era eso o torcerse un tobillo. El Club Conejito Rosa tenía una gama de calzado bastante limitada. En el apartado de ropa tampoco había mucho donde elegir, si por ropa se entendía una prenda que realizara un auténtico intento de cubrir algo.
Angua se había llevado una sorpresa al descubrir que el vestuario incluía un uniforme femenino de guardia, aunque con una endeble armadura de papel maché y una falda que era demasiado corta para ofrecer protección alguna. Tawneee les había explicado, con bastante tiento, que a los hombres a veces les gustaba ver a una chica guapa con armadura. A Angua, que encontraba que los hombres a los que detenía nunca parecían muy satisfechos de verla, aquello le dio que pensar. Había optado por un vestido dorado con lentejuelas que simplemente no iba con ella. Sally había elegido algo sencillo en azul que le llegaba hasta el muslo y que, por supuesto, se había vuelto despampanante nada más ponérselo. Estaba arrebatadora.
De manera que, cuando Angua entró en la oficina principal por delante de Sally, cerró de un portazo y oyó un silbido burlón, el imprudente autor se descubrió empujado hasta que se empotró contra la pared. Sintió la presión de dos puntas afiladas contra su cuello mientras Angua gruñía:
—¿Llamabas a un lobo? Di: «No, sargento Angua».
—¡No, sargento Angua!
—¿Ah, no? Entonces probablemente me he equivocado ¿verdad? —Los dos puntos de presión se intensificaron un poco. En la imaginación del guardia, unas garras de acero estaban a punto de seccionarle la yugular.
—¡No le sabría decir, sargento Angua!
—¡Ahora mismo estoy un poquitín nerviosa! —aulló Angua.
—¡No me había fijado, sargento Angua!
—Todos estamos un poco tensos en estos momentos, ¿no te parece?
—¡No podía ser más cierto, sargento Angua!
Permitió que el hombre volviera a tocar el suelo con las botas y le dejó en sus manos inertes dos negros, relucientes y ostensiblemente puntiagudos zapatos de tacón.
—¿Podrías hacerme un favor enorme y devolverlos al Club Conejito Rosa? —preguntó con dulzura—. Pertenecen a alguien llamada Sherilee, creo. Gracias.
Se volvió y echó un vistazo hacia el mostrador de guardia, donde Zanahoria la observaba con la boca abierta. Muy consciente del revuelo que estaba causando, caminó hasta el mostrador ante un público de caras estupefactas y tiró un collar embarrado sobre el libro de incidencias abierto.
—Cuatro enanos asesinados por otros enanos, abajo en la Oscuridad Larga —dijo—. Pongo la nariz en el fuego. Esto pertenecía a uno de ellos. También llevaba esto. —Cayó un sobre embarrado junto al collar—. Estaba bastante enfangado, pero se puede leer. El señor Vimes se va a cabrear de lo lindo. —Miró a los ojos azules de Zanahoria—. ¿Dónde está?
—Durmiendo en un colchón en su despacho —respondió el capitán, y se encogió de hombros—. Lady Sybil sabía que no volvería a casa, así que hizo que Willikins le preparase una cama aquí. ¿Estáis bien las dos?
—Sí, señor —respondió Sally.
—Empezaba a estar muy preocupado... —empezó Zanahoria.
—Cuatro enanos muertos, capitán —dijo Angua—. Enanos de la ciudad. Eso es lo que debería preocuparle. Tres medio enterrados, y este que pudo arrastrarse un trecho.
Zanahoria recogió el collar y leyó las runas.
—Lars Piernafuerte —dijo—. Creo que conozco a la familia. ¿Estás segura de que lo asesinaron?
—Garganta rajada. Sería difícil llamarlo suicidio. Pero tardó un rato en morir. Llegó hasta una de sus malditas puertas, que tenían cerrada a cal y canto, y garabateó uno de sus signos en ella con su propia sangre. Después se sentó y esperó a morir en la oscuridad. ¡En la maldita oscuridad, Zanahoria! ¡Eran enanos que estaban trabajando! ¡Llevaban palas y carretillas! ¡Estaban allí abajo haciendo un trabajo y cuando dejaron de necesitarlos se los cargaron! ¡Rajados y tirados en el barro! A lo mejor hasta estaba vivo todavía cuando entramos el comandante Vimes y yo. Detrás de su puta puerta maciza, muriendo poco a poco. ¿Y sabes lo que significa esto? —Se sacó del corpiño un trozo de cartón doblado y se lo pasó.
—¿Una carta de bebidas? —dijo Zanahoria.
—Ábrelo —le espetó Angua—. Siento que esté escrito con pintalabios. No hemos podido encontrar otra cosa.
Zanahoria desdobló el papel.
—¿Otro símbolo oscuro? —conjeturó—. Este creo que no lo conozco.
Había otros guardias enanos en la oficina. Zanahoria sostuvo el símbolo en alto.
—¿Alguien sabe lo que significa esto?
Varias cabezas se sacudieron dentro de sus cascos y unos pocos enanos retrocedieron, pero una voz grave dijo desde el umbral:
—Sí, capitán Zanahoria. Sospecho que yo sí. ¿Parece un ojo con una cola?
—Sí... esto... ¿señor? —dijo Zanahoria, forzando la vista. Una sombra se movió.
—¿Fue trazado en la oscuridad? ¿Por un enano moribundo? ¿Con su propia sangre? Es la Oscuridad que Invoca, capitán, y debe de andar suelta. Buenos días tengan todos. Soy don Brillo.
Zanahoria se quedó boquiabierto mientras el resto de guardias se volvían para mirar al recién llegado. Ocupaba todo el umbral, casi tan ancho como alto, cubierto por una capa y una capucha negras que ocultaban cualquier posible rasgo.
—¿El don Brillo de quien hablan todos? —preguntó.
—Por desgracia sí, capitán, y ¿puedo confiar en que se asegure de que ningún ocupante de esta habitación salga durante unos minutos después de mí? Prefiero mantener mis movimientos en... privado.
—¡No creía que fuese usted real, señor!
—Créame, joven, desearía que fuera posible mantenerle en ese feliz estado —dijo la figura embozada—. Sin embargo, no me han dejado más remedio.
Don Brillo dio un paso al frente y tiró de una figura larguirucha para meterla en la sala. Era un troll, cuya expresión de enfurruñada rebeldía no acababa de ocultar un terror que le hacía entrechocar las rodillas.
—Este es Ladrillo, capitán. Lo devuelvo a la custodia personal de su sargento Detritus. Posee información de utilidad para ustedes. He oído su historia. Le creo. Deben ustedes moverse deprisa. Puede que la Oscuridad que Invoca ya haya encontrado un paladín. ¿Qué más...? Ah, sí, asegúrese de no guardar ese símbolo en un lugar oscuro. Manténgalo iluminado a todas horas. Y ahora, si disculpan la teatralidad...
La túnica negra se agitó. Un resplandor blanco y cegador llenó la sala por un instante. Cuando desapareció, lo mismo había hecho don Brillo. Lo único que quedaba era una gran piedra en forma de huevo sobre el suelo manchado.
Zanahoria parpadeó y después recobró la compostura.
—Muy bien, ya lo habéis oído —dijo a la sala en su conjunto, que de repente se había animado—. Que nadie siga a don Brillo, ¿entendido?
—¿Seguirle, capitán? —preguntó un enano—. No estamos locos, ¿sabe?
—Eso es —añadió un troll—. ¡Dicen que puede agarrarte por dentro y pararte el corazón!
—¿Don Brillo? —dijo Angua—. ¿Es ese sobre el que están escribiendo en las paredes?
—Eso parece —respondió Zanahoria con sequedad—. Y dice que no tenemos mucho tiempo. Señor... ¿Ladrillo, ha dicho?
Si los trolls de Chrysoprase habían tratado de pavonearse mientras permanecían inmóviles, Ladrillo estaba intentando apiñarse consigo mismo. Normalmente hacían falta dos personas para apiñarse, pero allí había un troll intentando esconderse tras su propia espalda. Nadie podría haberse ocultado detrás de Ladrillo: para ser troll estaba raquítico, casi podría decirse que esquelético. Su liquen era barato y apelmazado, sin nada que ver con el de verdad; probablemente fuera del que hacían con tallos de brócoli en las travesías del Camino de la Cantera. Su cinturón de cráneos era una vergüenza: se veía a la legua que algunos eran los de papel maché que vendían en las tiendas de artículos de broma. Uno tenía la nariz roja.
Miró a su alrededor con nerviosismo, y se oyó un golpe seco cuando se le escurrió el garrote de los dedos.
—Estoy de copro hasta arriba, ¿verdad? —preguntó.
—Desde luego tenemos que hablar con usted —dijo Zanahoria—. ¿Quiere un abogado?
—No, ya he comido.
—¿Come usted abogados? —preguntó Zanahoria.
Ladrillo le dedicó una mirada vacía hasta que hizo acopio del cerebro suficiente.
—¿Cómo se dicen las cosas esas que se hacen como pedacitos si te las comes? —preguntó.
Zanahoria miró a Detritus y a Angua, para ver si encontraba allí alguna ayuda.
—Podrían ser abogados —reconoció.
—Se ponen todas blanduchas si las mojas en cosas —añadió Ladrillo, como si llevara a cabo un análisis forense.
—Es más probable que estemos hablando de galletas, entonces —sugirió Zanahoria.
—Lo mismo sí. En un paquete todo envuelto en papel. Eso, galletas.
—Lo que quería decir —explicó Zanahoria—, era: cuando hablemos, ¿quiere que haya alguien de su parte?
—Sí, por favor. Todos —se apresuró a responder Ladrillo.
Ser el centro de atención en una sala llena de guardias era su peor pesadilla. No, espera, ¿y la vez que se metió aquel tocho mal cortado con nitrato de amonio? ¡Pumbaaaa! ¡Adiós lóbulos! ¡Ya te digo! Pues entonces esa era su segunda peor pesadill... No, no, mejor pensado, estaba la vez que se metió aquella historia que Cerril pilló a Cagontodo el Tuerto, ¡fuaa, vaya tela! A saber dónde pasó aquello... ¡Todos esos dientes bailando! O sea que esa era su... ¡Oye, oye, y cuando te pusiste ciego de topo y los brazos se te fueron volando por ahí! Anda que aquella no fue mala o sea que igual lo de ahora era su... Espera, claro, no nos estaremos olvidando el día que nos pusimos bonitos de trote y esnifamos polvo de zinc y nos daba que habíamos potado los pies, ¿eh? Aaagh, y aquella vez que, aaagh, no, cuando te, aaagh...
Ladrillo iba por su decimonovena peor pesadilla cuando la voz de Zanahoria se coló entre las serpientes.
—¿Señor Ladrillo?
—Esto... ¿ese aún es yo? —preguntó hecho un manojo de nervios. No le vendría mal, pero que nada mal, un poco de tocho en ese preciso instante...
—Por lo general su abogado es una persona —dijo Zanahoria—. Tendremos que hacerle algunas preguntas difíciles. Se le permite contar con alguien que le ayude. ¿Quizá tiene algún amigo al que podamos ir a buscar?
Ladrillo sopesó la cuestión. Las únicas personas que se le ocurrían en ese contexto eran Escoria Total y Gran Mármol, aunque para ser exactos se adecuaran más a la categoría de «gente que no me tira demasiadas cosas y me deja gorrearle un poco de tocho a veces». En ese momento no parecían unas credenciales idóneas.
Señaló al sargento Detritus.
—Él —dijo—. Me ayudó a encontrar mis piños.
—No estoy seguro de que un agente de servicio sea... —empezó Zanahoria.
—Me ofrezco voluntario para la tarea, capitán —dijo una vocecilla. Zanahoria se asomó por encima del borde del mostrador.
—¿Señor Pésimo? No me parece buena idea que esté fuera de la cama.
—Esto... en realidad soy «guardia interino titular», capitán —corrigió A. E. Pésimo, con tanta educación como firmeza. Llevaba muletas.
—¿Cómo? Ah... bien —dijo Zanahoria—. Pero sigo creyendo que tendría que estar en la cama.
—Pese a todo, hay que hacer justicia —sentenció A. E. Pésimo.
Ladrillo se agachó y miró de cerca al inspector.
—Es el gnomo ese de anoche —dijo—. ¡No lo quiero!
—¿No se le ocurre nadie? —preguntó Zanahoria al troll.
Ladrillo reflexionó una vez más, y por fin se le iluminaron las facciones.
—Sí me se ocurre —dijo—. Fácil. Alguien para que me ayude a responder las preguntas, ¿no?
—Eso es.
—Vale, está tirado. Si podéis traerme a ese enano que vi en la mina enana nueva, él me ayudará.
En la sala se hizo un silencio sepulcral.
—¿Y por qué iba a hacerlo? —preguntó Zanahoria con cautela.
—Él podría contaros por qué estaba atizando al otro enano en la cabeza —dijo Ladrillo—. O sea, es que yo no lo sé. Pero me da a mí que no querrá de venir por lo de que yo soy troll, o sea que me quedo con el sargento, si os da lo mismo.
—¡Creo que esto está yendo demasiado lejos, capitán! —protestó A. E. Pésimo.
En el silencio que siguió, la voz de Zanahoria sonó muy alta.
—Creo que este, señor Pésimo, es el momento en que despertamos al comandante Vimes.

Había un viejo dicho militar que Fred Colon empleaba para describir la perplejidad y la confusión absolutas. Un individuo en ese estado, según Fred, «no sabía si era ojete o la hora del desayuno».
La expresión siempre había desconcertado a Vimes. Se preguntaba qué investigación había detrás. Aun en ese momento, con un regusto a ayer recalentado en la boca y una curiosa nitidez de visión, se creía capaz de distinguir la diferencia. Solo una de las dos cosas tenía probabilidades de incluir una taza de café, para empezar.
Él tenía una en la mano, ergo era la hora del desayuno. En realidad era casi la hora de comer, pero tendría que valer.
El troll al que todos los demás y en ocasiones él mismo conocían como Ladrillo estaba sentado en una de las grandes celdas para los de su especie pero, dado que nadie sabía decir si era un prisionero o no, no habían echado la llave. El consenso era que, siempre que no intentara irse, nadie se lo impediría. Ladrillo estaba absorto en su tercer cuenco del barro rico en minerales que, para un troll, era una nutritiva sopa.
—¿Qué es el topo? —preguntó Vimes, apoyando la espalda en la única y rudimentaria silla de la habitación y observando a Ladrillo como un zoólogo podría examinar una especie nueva fascinante pero sumamente impredecible. Había dejado la bola de piedra del misterioso don Brillo en la mesa junto al cuenco, para ver si provocaba alguna reacción, pero el troll no le prestaba la menor atención.
—¿Topo? No se ve mucho ahora que el puñetero tocho está tan barato —atronó Detritus, que vigilaba a su nuevo protegido con aire posesivo, como una gallina clueca a un polluelo que estuviera a punto de dejar el nido—. Se llama así porque es lo que se escarba, ¿sabe? Son restos de tocho del peor hervidos en una lata con alcohol y cacas de paloma. Es lo que hacen los trolls callejeros cuando van cortos de dinero y... ¿de qué más van cortos, Ladrillo?
La cuchara dejó de moverse.
—Van cortos de dignidad, sargento —respondió como podría hacer alguien a quien le habían gritado la lección al oído durante veinte minutos.
—¡Por Ío, se lo ha aprendido! —exclamó Detritus mientras le daba al escuálido Ladrillo una palmada tan fuerte en la espalda que al joven troll se le cayó la cuchara en el humeante mejunje—. Pero este chaval me ha prometido que ha dejado todo eso atrás y que ahora es legal como el que más, ¡porque se ha apuntado a mi programa de cero pasos! ¿A que sí, Ladrillo? Se acabaron el tocho, el topo, la tajada, la tralla, el terrón, el talco y el trote para este chico, ¿verdad?
—Sí, sargento —respondió Ladrillo obediente.
—Sargento, ¿por qué todos los nombres de drogas troll empiezan por te? —preguntó Vimes.
—Ah, es para que sean más fáciles de recordar, señor —dijo Detritus con aire de experto.
—Ya, claro. No había caído —replicó Vimes—. ¿Te ha explicado el sargento Detritus por qué lo llama programa de cero pasos, Ladrillo?
—Esto... ¿porque no me pasa ni una, señor? —contestó Ladrillo, como si lo leyera de una tarjeta.
—Y aquí el amigo Ladrillo tiene algo más que decirle, ¿no es así, Ladrillo? —dijo el maternal Detritus—. Venga, díselo al señor Vimes.
Ladrillo bajó la vista a la mesa.
—Perdón por haber intentado matarle, doña Vimes —susurró.
—Bueno, ya hablaremos de eso, ¿vale? —dijo Vimes, por falta de algo mejor—. Por cierto, creo que querías decir «señor Vimes», y prefiero que solo la gente que ha luchado a mi lado me llame señor Vimes.
—Bueno, técnicamente Ladrillo sí que ha luchado... —empezó Detritus, pero Vimes dejó su taza de café en la mesa con firmeza. Le dolían las costillas.
—No, «delante de mí» no es lo mismo que «a mi lado», sargento —dijo—. De verdad que no.
—En realidad no es culpa suya, señor, fue más bien un caso de i-den-ti-fi-ca-ción e-rr-ó-ne-a —protestó Detritus.
—¿Quiere decir que no sabía quién era yo? —dijo Vimes—. Eso no pareció impor...
—Noseñor. No sabía quién era él, señor. Pensaba que era un montón de luces y fuegos artificiales. Hágame caso, señor, creo que este es aprovechable. ¿Por favor? ¡Señor, estaba hasta los trancos de Gran Martillo y aun así caminaba!
Vimes miró fijamente a Detritus un momento y después volvió a dirigir la mirada al joven troll.
—Señor Ladrillo, cuénteme cómo entró en la mina por favor —dijo.
—Se lo he contado al otro madero... —empezó Ladrillo.
—¡Pues ahora se lo cuentas al señor Vimes! —gruñó Detritus—. ¡Ya mismo!
Les llevó un tiempo, con pausas para que algunos pedacitos del cerebro de Ladrillo encajaran en su posición, pero Vimes lo compendió como sigue:
El pobre Ladrillo había estado cocinando topo con otros compañeros trolls del arroyo en un viejo almacén del laberinto de calles que había detrás del Camino del Parque. Se había colado en un sótano en busca de un sitio fresco para disfrutar del espectáculo y el suelo había cedido bajo sus pies. Dedujeron que había caído durante un buen trecho aunque, a juzgar por el estado habitual del troll, probablemente flotó hasta abajo como una mariposa. Había acabado en un túnel «como una mina y tal, con venga madera aguantando el techo» y había deambulado por él con la esperanza de que lo llevara de vuelta hasta la superficie o algo de comer.
No empezó a preocuparse hasta que salió a un túnel mucho más grande y la palabra «enanos» por fin llegó a un trocito de su cerebro que no tenía otra cosa que hacer salvo escuchar.
Un troll en una mina enana se lanza a una orgía de destrucción. Era de esas cosas que se dan por sentadas, como un toro en una tienda de porcelanas. Pero Ladrillo parecía estar refrescantemente libre de odio hacia nadie. Siempre que el mundo le ofreciera suficientes cosas con la letra te para arrancarle chispas de la cabeza —y la ciudad no andaba corta de ellas—, le daba bastante igual qué otra cosa hiciera. Ladrillo, que ya estaba en el arroyo, había caído más abajo incluso de ese horizonte. No era de extrañar que Chrysoprase no hubiese podido dar con él. Ladrillo era algo que siempre se pasaba por alto.
Podría hasta habérsele ocurrido, allí plantado en la oscuridad oyendo voces enanas en la distancia, tener miedo. Y entonces había visto, a través de una gran puerta redonda, que un enano agarraba a otro y le pegaba en la cabeza. Estaba oscuro, pero los trolls tenían buena visión nocturna y además estaban los vusenos. No había distinguido los detalles, que por otro lado tampoco le interesaban particularmente. ¿Qué más daba lo que un enano le hiciera a otro? Mientras no se lo hicieran a él, no veía el problema. Pero cuando el enano que había repartido los golpes empezó a gritar, eso sí que supuso un problema, y de los gordos.
Una gran puerta metálica que tenía justo al lado se abrió de sopetón y le dio en toda la cara. Cuando se asomó desde detrás, fue para ver que a su lado pasaban corriendo varios enanos armados. No les interesaba lo que pudiera haber detrás de la puerta, todavía no. Estaban haciendo lo que hace la gente en estos casos, que es correr hacia la fuente del griterío. Ladrillo, en cambio, solo estaba interesado en alejarse lo máximo posible de dicho griterío, y allí mismo tenía una puerta abierta. La había cruzado y arrancado a correr, sin detenerse hasta que volvió a salir al aire fresco de la noche.
No había habido persecución. A Vimes no le sorprendía. Hacía falta una mente especial para ser centinela: una dispuesta a vivir en un cuerpo que aguantaba derecho y sin ver gran cosa durante muchas horas seguidas. Una mente así no atraía salarios altos. Una mente así tampoco iniciaría una búsqueda mirando en el túnel por el que acababa de llegar. No sería la más lista de la clase.
Y había sido de ese modo, a la deriva, sin intención, malicia o siquiera curiosidad, como un troll perdido se había perdido en una mina enana, había presenciado un asesinato con su percepción empobrecida por las drogas y luego había salido a perderse de nuevo. ¿Quién podía tramar un plan que previera algo así? ¿Dónde estaba la lógica? ¿Dónde el sentido?
Vimes observó los húmedos ojos que parecían huevos fritos, el cuerpo escuálido, el reguerillo de los dioses sabrían qué sustancia que manaba de un orificio nasal semitaponado. Ladrillo no contaba mentiras; bastante le costaba manejar las cosas que no eran inventadas.
—Cuéntale al señor Vimes lo del wukwuk —le animó Detritus.
—Ah, sí —dijo Ladrillo—. En la cueva había un wukwuk enorme.
—Creo que me falta una información crucial —avisó Vimes.
—Un wukwuk es eso que se hace con carbón, salitre y tocho —explicó el sargento—, todo enrollado en papel como un puro, ya sabe. Él dice que era...
—Los llamamos wukwuks porque tienen pinta... eso, de wukwuk —aportó Ladrillo, con una sonrisilla avergonzada.
—Sí, me hago una idea —dijo Vimes con tono cansino—. ¿Intentaste fumártelo?
—Noseñor. Era enorme —respondió Ladrillo—. Lo tenían ahí liado en su cueva, al ladito justo del túnel cutrón al que me caí.
Vimes intentó encajar aquello con lo que sabía, y lo dejó a un lado hasta mejor ocasión. Entonces... ¿había sido un enano? Vale. Creía a Ladrillo de momento, aunque un cubo de ranas hubiera servido mejor como testigo. No tenía sentido apretarle más las clavijas, en cualquier caso.
—De acuerdo —dijo. Estiró el brazo y levantó la piedra misteriosa que había quedado en el suelo de la oficina. Tenía unos veinte centímetros de diámetro pero era curiosamente ligera—. Háblame de don Brillo, Ladrillo. ¿Es amigo tuyo?
—¡Don Brillo está en todas partes! —exclamó el joven troll con fervor—. ¡Él diamante!
—Bueno, hace media hora estaba en este edificio —dijo Vimes—. ¿Detritus?
—¿Señor? —preguntó el sargento, por cuyo rostro se extendió una expresión de culpabilidad.
—¿Qué sabes tú de don Brillo?
—Esto... es un poco como una especie de dios troll... —musitó Detritus.
—No vienen muchos dioses por aquí, por lo general —observó Vimes—. Me han mangado el Secreto del Fuego, ¿han visto mi manzana dorada?... Es asombroso lo a menudo que no vemos ese tipo de cosas en el registro de delitos. ¿Es un troll, entonces?
—Una especie de... de rey —dijo Detritus, como si le arrancaran por la fuerza cada palabra.
—Pensaba que los trolls ya no teníais reyes —comentó Vimes—. Pensaba que cada clan se gobernaba solo.
—Vale, vale —dijo Detritus—. Mire, señor Vimes, es don Brillo, ¿vale? No hablamos mucho de él. —La expresión del troll era una mezcla de sufrimiento y desafío.
Vimes decidió apuntar al blanco más débil.
—¿Dónde lo encontraste, Ladrillo? Solo quiero...
—¡Ha venido hasta aquí para ayudar! —rugió Detritus—. ¿Qué hace, señor Vimes? ¿Por qué sigue haciendo preguntas? Con los enanos se anda con patas de plomo, mejor no molestarles, oh no, pero ¿qué hace si fuesen trolls, eh? ¡Echar la puerta abajo, no hay problema! Don Brillo le trae a Ladrillo y le da buenos consejos, ¡y usted habla como si él fuera un mal troll! Me he enterado de que el capitán Zanahoria anda diciendo a los enanos que él es los Dos Hermanos. ¿Le parece que eso me hace feliz? ¡Ya conocemos esa mentirosa vieja mentira enana, sí! ¡Gruñimos de lo mentirosa que es, sí! ¡Si quiere ver a don Brillo, se muestra humilde, se muestra respeto, sí!
Esto es el valle del Koom otra vez, pensó Vimes. Nunca había visto a Detritus tan enfadado, por lo menos no con él. El troll siempre estaba allí, sin más, fiable y formal.
En el valle del Koom se habían encontrado dos tribus y nadie había parpadeado.
—Te pido perdón —dijo, con un parpadeo—. No lo sabía. No era mi intención ofender a nadie.
—¡Bien! —exclamó Detritus, dando un golpetazo en la mesa con su enorme mano.
La cuchara saltó del cuenco de sopa vacío de Ladrillo. La misteriosa bola de piedra rodó por la mesa con un pequeño traqueteo ominoso y acabó cascándose contra el suelo.
Vimes contempló las dos mitades perfectas.
—Está lleno de cristales —dijo.
Después se fijó más. Había un trozo de papel en uno de los centellantes hemisferios. Lo recogió y leyó:
Puntero y Pepinillo, Cristales, Minerales y Suministros para Desarenado.
Calle del Décimo Huevo, 3, Ankh-Morpork.
Vimes dejó el papel con cuidado y recogió las dos mitades de la piedra. Las unió, apretó y encajaron a lo largo de una línea casi inapreciable, como un cabello. No había señales de que se hubiera usado alguna vez ningún pegamento.
Miró a Detritus.
—¿Sabías que esto iba a pasar? —preguntó.
—No —respondió el troll—, pero creo que don Brillo sí.
—Me ha dado su dirección, sargento.
—Sí. O sea que a lo mejor quiere que le visite —reconoció Detritus—. Es un honor, ya lo creo. Nadie encuentra a don Brillo, don Brillo encuentra a uno.
—¿Cómo te encontró a ti, Ladrillo? —preguntó Vimes.
Ladrillo lanzó a Detritus una mirada cargada de pánico. El sargento se encogió de hombros.
—Un día me recogió. Me dio comida —farfulló Ladrillo—. Me ensenó dónde ir a por más. También me dijo de dejar el vicio. Pero...
—¿Sí...? —le animó Vimes.
Ladrillo movió un par de brazos huesudos y llenos de cicatrices en un ademán que decía, con mucha más coherencia de la que él sería capaz, que estaba el universo entero en un lado y Ladrillo en el otro, y ¿qué iba a hacer nadie contra semejante superioridad?
Y por eso lo habían puesto en manos de Detritus. Eso equilibraba un poco la balanza.
Vimes se puso en pie y le hizo una seña a Detritus con la cabeza.
—¿Debo llevar algo, sargento?
El troll recapacitó.
—No —dijo—, pero a lo mejor hay formas de pensar qué podría dejarse aquí.

Tendría que dirigir yo la batida en la mina, pensó Vimes. Es posible que estemos empezando una guerra, al fin y al cabo, y seguro que luego la gente preferiría pensar que había algún mandamás presente cuando ocurrió. Entonces, ¿por qué creo que es más importante que vea al misterioso don Brillo?
El capitán Zanahoria había estado ocupado. A los enanos de la ciudad les caía bien, de modo que se había encargado de lo que Vimes no podría haber hecho, o por lo menos haber hecho bien, que era llevar un collar enano embarrado a una casa enana allá en Nuevos Remendones y explicar a dos padres enanos cómo lo habían encontrado. Después de eso los acontecimientos se habían precipitado bastante, y otro motivo de la premura era que habían cerrado la mina. Centinelas, obreros y otros enanos necesitados de orientación en la senda de la enanidad se habían presentado allí para encontrarse con las puertas cerradas. Había deudas pendientes, y los enanos se ponían de lo más firmes en esos casos. Buena parte del enorme corpus de la tradición enana trataba de los contratos. A la gente se le pagaba.
Se acabó la política, se dijo Vimes. Alguien mató a cuatro de nuestros enanos, no a un alborotador chiflado, y los dejó allí abajo en la oscuridad. No me importa quiénes sean, los sacaremos a rastras a la luz. Es la ley. Hasta abajo del todo, hasta arriba del todo.
Pero lo harán enanos. Unos enanos irán a ese pozo, cavarán de nuevo en ese barro y rescatarán las pruebas.
Salió a la oficina principal. Zanahoria estaba allí, junto con media docena de agentes enanos, todos con cara de circunstancias.
—¿Todo listo? —preguntó Vimes.
—Sí, señor. Nos reuniremos con los otros en la Medialuna Empírica.
—¿Llevas suficientes excavadores?
—Todos los enanos son excavadores, señor —dijo Zanahoria con solemnidad—. Ya hay madera de camino, y también cabrestantes. Varios de los mineros que se unirán a nosotros ayudaron a cavar ese túnel, señor. Conocían a esos muchachos. Están un poco perplejos y enfadados.
—No me extraña. Nos creen, entonces, ¿no? —dijo Vimes.
—Esto... más o menos, señor. Si no aparecen los cuerpos tendremos problemas sin embargo.
—Muy cierto. ¿Tus muchachos sabían para qué estaban excavando allí?
—No, señor. Solo recibían órdenes de los enanos oscuros. Y las diferentes cuadrillas cavaban en distintas direcciones. En distintas direcciones durante mucho trecho. Llegaron hasta el callejón de la Trampa de Dinero y la calle Ettercap, creen.
—¡Eso es un buen pedazo de la ciudad!
—Síseñor. Pero había algo raro.
—Adelante, capitán —dijo Vimes—. Se nos da bien lo raro.
—De vez en cuando todo el mundo tenía que dejar de trabajar y los enanos extranjeros escuchaban en las paredes con un gran, ejem, trasto, como una trompetilla para sordos. Sally encontró algo parecido cuando estuvo allí abajo.
—¿Escuchaban? ¿En el barro empapado? ¿Qué esperaban oír? ¿Lombrices cantarinas?
—Los enanos no lo saben, señor. Mineros atrapados, pensaron. Supongo que tiene sentido. Durante mucho rato cavaban a través de mampostería vieja, así que supongo que es posible que hubiera otros mineros atrapados en algún lugar con aire.
—Pero no el suficiente para aguantar semanas, ¿verdad? ¿Y por qué cavar en distintas direcciones?
—Es un enigma, señor, no cabe duda. Pero llegaremos al fondo de la cuestión muy pronto. Todo el mundo está deseándolo.
—Bien. Pero quita importancia a la participación de la Guardia, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí es un grupo de ciudadanos preocupados que intentan encontrar a sus seres queridos tras un supuesto desastre minero, ¿vale? Los guardias solo están echando una mano.
—¿Quiere decir que recuerde que soy un enano, señor?
—Gracias por el apunte, Zanahoria. Sí, exacto —dijo Vimes—. Y ahora me voy a ver a una leyenda con nombre de producto de limpieza.
Al salir, se fijó en el símbolo de la Oscuridad que Invoca. Habían colocado la carta de bebidas del Club Conejito Rosa con cierto cuidado en un estante junto a la ventana, donde le daba el máximo de luz. Resplandecía. Quizá se debiera a que el tono Rosa Helado Morritos Ardientes estaba diseñado para verse desde el otro lado de una barra llena de gente y con poca luz, pero el dibujo parecía flotar por encima de los ingeniosísimos nombres de cócteles empalagosos como Sexo y Punto, Polvo de Estrellas y Descerebrado, a los que hacía parecer descoloridos e irreales.
Alguien —varios agentes, se diría— había encendido velas delante, para cuando se hiciera de noche.
No hay que tenerlo a oscuras, pensó Vimes. Ojalá no lo estuviera yo.

Puntero y Pepinillo era un sitio polvoriento. El polvo era la nota dominante del local. Vimes debía de haber pasado por delante mil veces; era ese tipo de tienda, el tipo de las que pasas de largo. El polvo y las moscas muertas se acumulaban en el pequeño escaparate que, pese a todo, ofrecía un borroso panorama de grandes pedruscos cubiertos de polvo al otro lado.
La campanilla de la puerta emitió un polvoriento tintineo y Vimes entró en la penumbra del local. El ruido murió y dejó la clara impresión de que aquello marcaba el fin de la diversión por hoy.
Entonces nació un lejano arrastrar de pies del pesado silencio. Resultó pertenecer a una señora muy vieja que parecía, a primera vista, tan polvorienta como las rocas que, supuestamente, vendía. Vimes tenía sus dudas incluso sobre eso. Las tiendas como esa a menudo consideraban que vender artículos constituía en cierto sentido la traición de una confianza sagrada. Como para resaltar el hecho, la anciana llevaba un palo con un clavo ensartado.
Cuando estuvo lo bastante cerca para entablar conversación, Vimes dijo:
—Vengo a...
—¿Cree en el poder curativo de los cristales, joven? —le espetó la mujer, alzando el palo con aire amenazador.
—¿Cómo? ¿Qué poder curativo? —dijo Vimes.
La anciana le dedicó una agrietada sonrisa y dejó caer su arma.
—Bien —dijo—. Nos gusta que nuestros clientes se tomen en serio la geología. Esta semana nos ha llegado un poco de trollita.
—Bien, pero la verdad es...
—Es el único mineral que viaja hacia atrás en el tiempo, ¿sabe?
—Vengo a ver a don Brillo —logró decir Vimes.
—¿Don qué? —preguntó la vieja, llevándose una mano al oído.
—¿Don Brillo? —repitió Vimes, que ya empezaba a perder la confianza.
—Nunca he oído hablar de él, querido.
—Me, hum... me dio esto —dijo Vimes, y le enseñó los dos trozos del huevo de piedra.
—Una geoda de amatista, precioso espécimen, le ofrezco siete dólares —dijo la mujer.
—¿Usted es, ejem, Puntero o Pepinillo? —preguntó Vimes, a la desesperada.
—Soy la señorita Pepinillo, querido. La señorita Punt... —Dejó la frase en el aire. Le cambió la expresión: se volvió algo más juvenil y considerablemente más despabilada—. Y yo soy la señorita Puntero, querido —dijo—. No se preocupe por Pepinillo, solo maneja el cuerpo cuando tengo otras cosas que hacer. ¿Es el comandante Vimes?
Vimes se la quedó mirando.
—¿Me está diciendo que son dos personas? ¿Con un solo cuerpo?
—Sí, querido. Se supone que es una enfermedad, pero yo solo sé que siempre nos hemos llevado bien. Nunca le he hablado de don Brillo. Más vale prevenir. Venga por aquí, ¿quiere?
Lo llevó por entre los polvorientos cristales y losas hasta la trastienda, de donde partía un ancho pasillo jalonado de estanterías. Cristales de todos los tamaños le lanzaban sus destellos.
—Por supuesto, los trolls siempre han sido de interés para los geólogos, al estar hechos de roca metamorfórica —comentó la señorita Puntero/Pepinillo—. ¿Usted no será un cazador de rocas, comandante?
—Me han lanzado alguna piedra que otra —respondió Vimes—. Nunca me he molestado en mirar de qué tipo eran.
—Ja. Qué pena que aquí estemos sobre arcilla —dijo la mujer, mientras empezaba a llegarles el sonido de unas voces quedas. Abrió una puerta y se hizo a un lado—. Les alquilo la habitación —explicó—. Pase, por favor.
Vimes contempló los primeros peldaños de una escalera que bajaba. Estupendo, pensó. Volvemos bajo tierra. Pero de abajo llegaba una luz cálida, y las voces se oían más altas.
El sótano era espacioso y fresco. Había mesas por todas partes, con un par de personas en cada una, inclinadas sobre un tablero a cuadros. ¿Una sala de juegos? Los jugadores eran enanos, trolls y humanos, pero lo que tenían en común era la concentración. Unos rostros indiferentes miraron de reojo a Vimes, que se había detenido en mitad de la escalera, y después volvieron a sus respectivas partidas.
Vimes siguió hasta llegar al nivel del suelo. Aquello tenía que ser importante, ¿no? Don Brillo había querido que lo viera. Gente —hombres, trolls, enanos— enfrascada en un juego. De vez en cuando una pareja de jugadores alzaban la vista, compartían una mirada y se daban la mano. Después uno de ellos partía hacia una mesa distinta.
—¿Qué le llama la atención, señor Vimes? —dijo una voz grave a su espalda. Vimes se obligó a volverse poco a poco.
La figura que estaba sentada en las sombras junto a la escalera iba cubierta de arriba abajo de ropa negra. Al parecer sacaba más de una cabeza a Vimes.
—¿Son todos jóvenes? —se aventuró a responder, y añadió—: ¿Don Brillo?
—¡Exacto! Y al final de la tarde vienen más jóvenes todavía. Siéntese, señor.
—¿Por qué he venido a verle, don Brillo? —preguntó Vimes mientras tomaba asiento.
—Porque quiere usted descubrir por qué ha venido a verme —contestó la figura embozada—. Porque vaga en la oscuridad. Porque el señor Vimes, con su placa y su porra, está lleno de ira. Más lleno de lo normal. Tenga cuidado con esa ira, señor Vimes.
Místico, pensó Vimes.
—Me gusta ver con quién hablo —dijo—. ¿Qué es usted?
—No me vería si me quitase esta capucha —respondió don Brillo—. En cuanto a qué soy, le preguntaré una cosa: ¿sería correcto decir que el capitán Zanahoria, por contento que esté siendo agente de la Guardia, es el legítimo rey de Ankh-Morpork?
—Tengo un problema con el término «legítimo» —dijo Vimes.
—Eso tenía entendido. Es bien posible que sea uno de los motivos por los que haya decidido no darse a conocer todavía —dijo don Brillo—. Pero no importa. Bueno, yo soy el legitimo, lo siento, e indiscutible rey de los trolls.
—¿De verdad? —dijo Vimes. Como réplica no era gran cosa, pero las opciones llegado ese momento eran limitadas.
—Sí. Y cuando digo indiscutible, lo digo en serio, señor Vimes. Los reyes humanos ocultos tienen que recurrir a espadas mágicas o hazañas legendarias para reclamar lo que les corresponde por nacimiento. Yo no. A mí me basta con ser. ¿Conoce el concepto de la roca metamorfórica?
—¿Se refiere a que los trolls se parecen a ciertos tipos de roca?
—En efecto. Esquisto, Mica, Pizarra, etcétera. Hasta Ladrillo, el joven y pobre Ladrillo. Nadie sabe a qué se debe, y se han invertido miles de palabras en dejarlo claro. Bah, a tomar por saco, como diría usted. Se merece un vistazo. Protéjase los ojos. Yo, señor Vimes...
Extendió un brazo envuelto en tela negra y retiró un guante de terciopelo del mismo color. Vimes cerró los ojos a tiempo, pero el interior de los párpados se le iluminó de rojo.
—... soy diamante —dijo don Brillo.
El resplandor se atenuó un poco. Vimes se arriesgó a abrir un poquito los ojos y entrevió una mano en la que cada dedo centelleaba como un prisma al moverse. Los jugadores alzaron la mirada, pero ya lo habían visto antes.
—Enseguida se forma escarcha —dijo don Brillo. Cuando Vimes se atrevió a echar un vistazo directo, la mano brillaba como el corazón del invierno.
—¿Se esconde de los joyeros? —logró decir, sorprendido.
—¡Ja! A decir verdad esta ciudad es muy buen lugar para la gente que no desea ser vista, señor Vimes. Aquí tengo amigos. Y tengo talentos. Le resultaría bastante difícil encontrarme si yo deseara evitarlo. También soy, para ser sincero, inteligente, y lo soy todo el tiempo. No necesito el Almacén de Futuros Porcinos. Puedo regular la temperatura de mi cerebro reflejando todo el calor. Los trolls de diamante somos muy raros y, cuando aparecemos, reinar es nuestro destino.
Vimes esperó. Don Brillo, que estaba volviéndose a poner el guante, parecía tener un orden del día. Lo más sensato era dejarle hablar hasta que todo tuviera sentido.
—¿Y sabe qué pasa cuando nos hacemos reyes? —preguntó don Brillo, ya enguantado de nuevo.
—¿El valle del Koom? —sugirió Vimes.
—Bravo. Los trolls se unen y tenemos la misma vieja guerra de siempre, seguida de siglos de escaramuzas. Es la triste y estúpida historia de los trolls y los enanos. Y esta vez Ankh-Morpork se verá atrapada en ella. Ya sabe que la población troll y enana ha experimentado un crecimiento enorme con Vetinari.
—De acuerdo, pero si es rey, ¿no puede imponer la paz?
—¿Así de fácil? Hará falta mucho más que eso. —La capucha de la túnica se meneó tristemente a los lados—. La verdad es que sabe muy poco de nosotros, señor Vimes. Nos ve allá abajo en las llanuras, arrastrando los pies y hablando como asín. No sabe nada del cántico de la historia, la Larga Danza o la música de piedra. Ve al troll encorvado que arrastra su garrote. Eso es lo que nos hicieron los enanos, hace mucho. Nos convirtieron, a ojos de los humanos, en tristes monstruos descerebrados.
—A mí no me mire al decir eso —objetó Vimes—. ¡Detritus es uno de mis mejores guardias!
Hubo un silencio. Después don Brillo siguió:
—¿Le digo lo que creo que buscaban los enanos, señor Vimes? Algo suyo. Algo que habla. Y lo encontraron, y creo que lo que tenía que decir causó directamente cinco muertes. Creo que sé cómo averiguar el secreto del valle del Koom. Dentro de unas semanas, todo el mundo podrá; pero para entonces, creo, será demasiado tarde. Usted también debe averiguarlo, antes de que la guerra se nos lleve a todos por delante.
—¿Cómo sabe todo eso? —preguntó Vimes.
—Porque soy mágico —dijo la voz de debajo de la capucha.
—Ah, bueno, si es así como va a... —empezó Vimes.
—Paciencia, comandante —pidió don Brillo—. Solo... simplificaba. Acepte, en lugar de eso, que soy muy... listo. Tengo una mente analítica. He estudiado las historias y tradiciones de mi enemigo hereditario. Tengo amigos enanos. Enanos muy cultos. Enanos muy... poderosos, que desean tanto como yo poner fin a esta estúpida enemistad. Y amo los juegos y los rompecabezas. El Códice no fue un desafío terrible.
—¡Si va a ayudarme a encontrar a los asesinos de esos enanos de la mina, debería contarme lo que sabe!
—¿Por qué fiarse de lo que le diga? Soy un troll, parte interesada. Quizá desee dirigir sus pensamientos por el camino equivocado.
—¡Quizá ya lo ha hecho! —exclamó Vimes, acalorado. Sabía que se estaba poniendo en evidencia; eso solo lo enfurecía más.
—¡Bien, así me gusta! —dijo don Brillo—. ¡Compruebe todo lo que le he dicho! ¿Dónde estaríamos si el comandante Vimes confiara en la magia, eh? No, el secreto del valle del Koom debe hallarse mediante observación, pesquisas y hechos, hechos, hechos. Es posible que le esté ayudando a descubrirlos un poco más deprisa de lo que sucedería en otras circunstancias. Solo tiene que pensar en lo que sabe, comandante. Entretanto, ¿echamos una partidita?
Don Brillo recogió una caja que tenía junto a la silla y la volcó sobre la mesa.
—Esto es zas, señor Vimes —dijo, mientras unas figuritas de piedra rebotaban sobre el tablero—. Enanos contra trolls. Ocho trolls y treinta y dos enanos que libran eternamente sus batallitas en un valle del Koom de cartón. —Empezó a colocar las piezas con unas manos enguantadas de negro que se movían a una velocidad nada trollesca.
Vimes echó atrás su silla.
—Encantado de conocerle, don Brillo, pero lo único que me está dando son acertijos y...
—Siéntese, comandante. —Su voz tranquila tenía un armónico profesoral que dobló las piernas de Vimes—. Bien —prosiguió don Brillo—. Ocho trolls, treinta y dos enanos. Siempre empiezan los enanos. Un enano es pequeño y rápido y puede correr todas las casillas que quiera en cualquier dirección. Un troll, dado que somos estúpidos y arrastramos nuestros garrotes, como todo el mundo sabe, solo puede mover una casilla en cualquier dirección. Hay otros tipos de movimientos, pero ¿qué ve de momento?
Vimes intentó concentrarse. Resultaba difícil. Aquello era un juego, no era real. Además, la respuesta era tan obvia que no podía ser la correcta.
—Parece que los enanos deben de ganar todas las veces —dijo sin mucho convencimiento.
—Ajá, suspicacia natural, eso me gusta. En realidad, entre los mejores jugadores, la media se inclina ligeramente a favor de los trolls —explicó don Brillo—. Eso se debe ante todo a que un troll puede, en las circunstancias adecuadas, hacer muchísimo daño. ¿Cómo van sus costillas, por cierto?
—Mucho mejor, gracias por preguntar —dijo Vimes con acritud. Las había olvidado durante veinte felices minutos; ahora volvían a dolerle.
—Bien. Me alegro de que Ladrillo haya encontrado a Detritus. Tiene un buen cerebro, si alguien puede convencerle de que deje de freírselo cada media hora. Volvamos a nuestra partida... La ventaja de un bando u otro no importa, a decir verdad, porque una partida completa consta de dos batallas. En una se debe jugar con los enanos y en la otra con los trolls. Como cabría esperar, los enanos encuentran fácil jugar con el bando enano, que requiere una estrategia y un modo de ataque que les resultan naturales. Algo parecido pasa con los trolls. Pero para ganar hay que jugar con los dos bandos. En la práctica, hay que ser capaz de pensar como el enemigo ancestral. Un jugador consumado... En fin, eche un vistazo, comandante. Mire hacia el fondo de la sala, donde mi amigo Filita está jugando contra Nils Martillorratón.
Vimes se volvió.
—¿Qué estoy buscando? —preguntó.
—Lo que vea.
—Bueno, ese troll de allí lleva lo que parece un gran casco enano...
—Sí, se lo hizo uno de los jugadores enanos. Y habla un enano bastante aceptable.
—Está bebiendo de un cuerno, como hacen los enanos...
—¡Tuvieron que fabricarle uno de metal! La cerveza troll derretiría un cuerno ordinario. El bueno de Nils se sabe buena parte del cántico troll de la historia. Mire a Gabro, por allí. Es un buen chico troll, pero sabe todo lo que hay que saber sobre el pan de batalla enano. A decir verdad, creo que eso que tiene al lado encima de la mesa es un cruasán bumerán. Para fines exclusivamente ceremoniales, claro está. ¿Comandante?
—¿Hum? —murmuró Vimes—. ¿Qué?
Un enano de constitución delgada lo estaba mirando con interés desde una de las mesas, como si fuera alguna especie de monstruo fascinante.
Don Brillo se rió entre dientes.
—Para estudiar al enemigo hay que ponerse en su pellejo. Cuando uno está en su pellejo, empieza a ver el mundo con sus ojos. Gabro es tan bueno jugando desde el punto de vista enano que su juego troll se está resintiendo, y quiere ir a Cabeza de Cobre para aprender de algunos de los maestros enanos del zas. Espero que lo haga: le enseñarán a jugar como un troll. Ninguno de estos muchachos salió anoche a emborracharse para pelear. Y así es como desgastamos las montañas. El agua gotea sobre una piedra, disolviendo y erosionando. Cambiando la forma del mundo con cada gota. Agua goteando sobre una piedra, comandante. Agua que fluye bajo tierra y sale a la superficie en lugares inesperados.
—Creo que va a necesitar algo más de chorro —observó Vimes—. No creo que un grupillo de gente jugando vaya a derribar una montaña dentro de poco.
—Depende de dónde caigan las gotas —dijo don Brillo—. Con el tiempo pueden llevarse por delante un valle, como mínimo. Debería preguntarse por qué estaba usted tan ansioso por entrar en esa mina.
—¡Porque se había cometido un asesinato!
—¿Y ese era el único motivo? —preguntó el embozado don Brillo.
—¡Por supuesto!
—Y todo el mundo sabe lo chismosos que son los enanos —dijo don Brillo—. En fin, estoy seguro de que hará todo lo que esté en su mano, comandante. Espero que encuentre al asesino antes de que la Oscuridad los atrape.
—¡Don Brillo, algunos de mis hombres han encendido velas alrededor de eso maldito símbolo!
—Bien pensado, diría yo.
—¿O sea que cree de verdad que es una especie de amenaza? ¿Cómo es que sabe tanto de signos enanos, por cierto?
—Los he estudiado. Acepto el hecho de su existencia. Varios de sus hombres creen. La mayoría de los enanos creen, en algún lugar de sus retorcidas almitas. Eso lo respeto. Puede sacarse a un enano de la oscuridad, pero no puede sacarse la oscuridad del enano. Esos símbolos son muy antiguos. Tienen autentico poder. ¿Quién sabe qué viejos males existen en la profunda tiniebla debajo de las montañas? No hay otra tiniebla igual.
—También puede sacarse a un policía de sus casillas —dijo Vimes.
—Ah, señor Vimes, ha tenido un día ajetreado. Tantos acontecimientos, tan poco tiempo para pensar. Párese a reflexionar sobre todo lo que sabe, señor. Yo soy una persona de corte reflexivo.
—¿Comandante Vimes? —La voz procedía de la señorita Pepinillo/Puntero, a media altura de la escalera—. Un troll pregunta por usted.
—Qué pena —dijo don Brillo—. Debe de ser el sargento Detritus. No traerá buenas noticias, sospecho. Si tuviera que adivinarlo, diría que los trolls han puesto a circular el taka-taka. Tiene que irse, señor Vimes. Volveré a verle.
—No creo que yo le vea a usted —dijo Vimes. Se puso en pie, y luego vaciló—. Una pregunta, ¿vale? Y nada de respuestas raritas, si no le importa. Dígame por qué ayudó a Ladrillo. ¿Por qué iba a importarle un troll que es carne de cañón?
—¿Por qué iban a importarle a usted unos enanos muertos? —replicó don Brillo.
—¡Porque a alguien tienen que importarle!
—¡Exacto! Adiós, señor Vimes.
Vimes subió corriendo por la escalera y siguió a la señorita Pepinillo/Puntero a la tienda. Detritus esperaba entre los especímenes de minerales con aspecto de estar incómodo, como un hombre en una morgue.
—¿Qué pasa? —preguntó Vimes.
Detritus cambió de postura con desasosiego.
—Lo siento, señor Vimes, pero era el único que sabía dónde... —empezó.
—Sí, sí, vale. ¿Esto es por el taka-taka?
—¿Cómo lo sabe, señor?
—No lo sé. ¿Qué es el taka-taka?
—Es la famosa porra de guerra de los trolls —dijo Detritus.
Vimes, que todavía tenía en la cabeza la pacífica imagen de los trolls jugando en el sótano, no pudo contenerse.
—¿El que acierte el número de muertos se lleva un premio? —dijo. Pero esa clase de comentarios caía en saco roto con Detritus, que trataba el humor como una especie de aberración humana que había que superar hablando despacio y con paciencia.
—No, señor. Cuando se hace cir-cu-lar el taka-taka entre los clanes, es una lla-ma-da a la guerra —dijo.
—Oh, mierda. ¿El valle del Koom?
—Sí, señor. Y me cuentan que el Bajo Rey y los enanos de Uberwald ya van camino al valle del Koom, además. En la calle no dicen otra cosa.
—Ejem... ¿tirorí tirorí tirorí...? —dijo una vocecilla muy nerviosa.
Vimes sacó el Gamberry y lo miró fijamente. En un momento como ese...
—¿Y bien? —dijo.
—Son las cinco y veintinueve, Inserte Nombre Aquí —anunció el diablillo con nerviosismo.
—¿Y?
—A pie, a esta hora del día, tiene que partir ahora para estar en casa a las seis —explicó la criatura.
—El patricio quiere verle y están llegando clacs y tal —dijo Detritus con insistencia.
Vimes siguió mirando fijamente al diablillo, que parecía avergonzado.
—Me voy a casa —dijo, y arrancó a caminar. En el cielo se estaban formando nubarrones que anunciaban otra tormenta de verano.
—Han encontrado a los tres enanos cerca del pozo ese, señor —informó Detritus, que lo seguía con paso pesado—. Parece que los mataron otros enanos, ya creo que sí. Los grags viejos se han ido. El capitán Zanahoria ha puesto guardias en todas las salidas que ha podido encontrar...
Pero ellos cavan, pensó Vimes. ¿Quién sabe adónde llevan todos los túneles?
—... y quiere permiso para tumbar esas puertas grandes de hierro de la calle Melaza —siguió Detritus—. Así podrán llegar al último enano.
—¿Qué dicen a eso los enanos? —preguntó Vimes por encima del hombro—. Los vivos, quiero decir.
—Muchos de esos han visto cómo sacaban a los que están muertos —dijo Detritus—. Me da a mí que la mayoría le prestarían sus arietes.
Lo que diga la muchedumbre, pensó Vimes. Hay que agarrarla por su corazón sentimental. Además, empieza la tormenta. ¿Por qué preocuparse por una gota de lluvia más?
—Vale —dijo—. Dile lo siguiente. Sé que Otto estará allí con su maldita caja de imágenes, o sea que, cuando se fuerce esa puerta, quienes lo hagan serán enanos, ¿entendido? Una imagen llena de enanos.
—¡Entendido, señor!
—¿Cómo está el joven Ladrillo? ¿Hará una declaración jurada? ¿Entiende lo que es eso?
—Digo yo que podría, señor.
—¿Delante de enanos?
—Lo hará si se lo pido yo, señor —dijo Detritus—. Eso puedo prometerlo.
—Bien. Y que alguien lleve un mensaje a los clacs, para todas las guardias municipales y alguaciles de pueblo de aquí a las montañas. Que estén atentos por si ven a un grupo de enanos oscuros. Tienen lo que vinieron a buscar y están poniendo tierra de por medio, lo sé.
—¿Quiere que intenten detenerlos? —preguntó el sargento.
—¡No! ¡Que no lo intente nadie! ¡Decidles que llevan armas que disparan fuego! ¡Basta con que me hagan saber hacia dónde se dirigen!
—Se lo diré, señor.
Y yo me voy a casa, se repitió Vimes a sí mismo. Todo el mundo quiere algo de Vimes, aunque no sea el más listo de la clase. Qué demonios, probablemente ni siquiera voy a clase. Bueno, pues si quieren a Vimes, Vimes soy yo, y Vimes lee ¿Dónde está mi vaca? al joven Sam a las seis en punto. Con los ruidos como tocan.
Se dirigió a casa a paso ligero, usando todos los pequeños atajos, mientras su mente gorgoteaba adelante y atrás como una sopa clara y sus costillas le daban algún codazo que otro para recordarle que sí, seguían allí con ganas de guerra. Llegó a la puerta justo cuando Willikins la abría.
—Le diré a la señora que ha vuelto, señor —dijo a voces mientras Vimes subía corriendo la escalinata—. Está fregando las dragoneras.
El joven Sam estaba de pie en su cuna, vigilando la puerta. El día de Vimes se volvió suave y rosado.
La silla estaba cargada de los juguetes favoritos del momento: una bola de trapo, un arito, una serpiente de peluche con un solo botón por ojo. Vimes los tiró a la alfombra, se sentó y se quitó el casco. Después se sacó las botas mojadas. No hacía falta calentar una habitación después de que Sam Vimes se quitara las botas. En el reloj de la pared, con cada tic y cada tac, un corderito saltaba de un lado a otro de una valla.
Sam abrió el libro, mordisqueado y babeado como de costumbre.
—¿Dónde está mi vaca? —anunció, y el joven Sam se rió. La lluvia repiqueteaba en la ventana.
¿Dónde está mi vaca?
¿Es esa mi vaca?
... «Algo» que habla, pensó, mientras su boca y sus ojos tomaban las riendas de la lectura. Tendré que investigar eso. ¿Por qué iba a hacer esa cosa que los enanos quisieran matarse entre ellos?
Dice: «¡Bee!».
¡Es una oveja!
... ¿Por qué entramos en esa mina? ¡Porque oímos que se había cometido un asesinato, por qué va a ser!
¡No es mi vaca!
... Todo el mundo sabe que los enanos son unos chismosos. ¡Fue una tontería decirles que nos lo ocultaran! ¡Muy propio de los profundos, creerse que con solo decir una cosa se hará realidad!
¿Dónde está mi vaca?
... agua goteando sobre una piedra...
¿Es esa mi vaca?
¿Dónde he visto yo uno de esos tableros de zas hace poco?
Dice: «¡Hiiin!».
Ah, sí. Cascolisto. Estaba muy preocupado, ¿no?
¡Es un caballo!
Tenía un tablero. Dijo que era muy aficionado.
¡No es mi vaca!
Eso sí que era un enano bajo presión; parecía que se muriese de ganas de contarme algo...
¿Dónde está mi vaca?
Aquella mirada...
¿Es esa mi vaca?
Lo enfadado que estaba yo. ¿No contárselo a la Guardia? ¿Qué se esperaban? Cascolisto tendría que haberse imaginado...
Dice: «¡Gruuuff!».
¡Sabía que yo me cabrearía!
¡Es un hipopótamo!
¡Quería que me enfadase!
¡No es mi vaca!
¡El muy mamón quería que me enfadase!
Barritando y graznando, Vimes acabó el recorrido por el zoo, sin saltarse ni un ladrido o chillido, y luego acostó a su hijo con un beso.
Se oyó un tintineo de cristales en la planta baja. Vaya, a alguien se le ha caído una copa, dijo su cerebro delantero. Pero la parte trasera, que lo había mantenido a salvo en las calles infames durante más de cincuenta años, susurró: ¡Los cojones, una copa rota!
La cocinera tenía la noche libre. Pureza debía de estar arriba, en su habitación. Sybil había salido a dar de comer a los dragones. Eso dejaba a Willikins. A los mayordomos no se les caían las cosas.
Abajo se oyó un suave «ugh» y después el «zas» de un golpe sobre carne.
Y la espada de Vimes estaba en el gancho del otro extremo del vestíbulo, porque a Sybil no le gustaba que la llevase dentro de la casa.
Con todo el sigilo posible buscó a su alrededor algo, cualquier cosa, que pudiera convertirse en un arma. Por desgracia, al escoger juguetes para el joven Sam, habían descuidado por completo todo el apartado de objetos duros con bordes afilados. Abundaban los conejitos, los muñequitos y los cerditos, pero... Ah. Vimes avistó algo que serviría, y lo desenganchó.
Moviéndose en silencio con sus calcetines gruesos y sobrerremendados, bajó poco a poco por la escalera.
La puerta de la bodega estaba abierta. Vimes no bebía desde hacía tiempo, pero los invitados sí, y Willikins, fiel a algún deber de mayordomo para con las generaciones recién llegadas o aun por nacer, cuidaba de ella y le incorporaba alguna que otra cosecha prometedora. ¿Eso era el crujido de alguien pisando cristales? Vale, ¿la escalera chirriaba? Lo descubriría.
Descendió a la abovedada bodega y se apartó con cuidado de la luz que bajaba desde el vestíbulo.
En ese momento lo olió... el leve hedor a aceite negro.
¡Los pequeños hijos de puta! Y además veían en la oscuridad, ¿no?
Tanteó en su bolsillo en busca de cerillas mientras el pulso le palpitaba en las orejas. Cerró los dedos en torno a un fósforo, tomó una profunda bocanada de aire...
Una mano le agarró de la muñeca y, cuando lanzó un revés desesperado a la oscuridad con la pata trasera del caballo balancín, también le arrebataron esa arma. Dio una patada por instinto y oyó un gruñido. Le soltaron los brazos y, de algún punto cercano al suelo, la voz de Willikins, más bien tensa, dijo:
—Disculpe, señor, me parece que he tropezado con su pie.
—¿Willikins? ¿Qué demonios ha pasado?
—Unos caballeros enanos han llegado de visita mientras el señor se encontraba arriba —dijo el mayordomo, mientras se desdoblaba poco a poco—. A través de la pared de la bodega, en concreto. Lamento decir que he considerado necesario recibirlos de una manera algo estricta. Me temo que uno podría estar muerto.
Vimes miró a su alrededor.
—¿Podría estar muerto? ¿Todavía respira?
—No lo sé, señor. —Willikins acercó una cerilla encendida, con mucho cuidado, a un cabo de vela—. Le he oído gorgotear, pero parece que ya ha parado. Lamento decir que se me echaron encima cuando estaba saliendo de la hielera y me he visto obligado a defenderme con lo primero que he encontrado.
—¿Y ha sido...?
—El cuchillo del hielo, señor —respondió Willikins con tono desapasionado. Levantó cuarenta y cinco centímetros de afilado acero con sierra diseñado para cortar el hielo en bloques manejables—. Al otro caballero lo he acomodado en un gancho para la carne, señor.
—No habrás... —dijo Vimes, horrorizado.
—Solo a través de su ropa, señor. Lamento haberle puesto a usted las manos encima, pero me temía que ese condenado aceite podía ser inflamable. Espero haberlos pillado a todos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme por el desorden...
Pero Vimes se había ido y ya había subido la mitad de la escalera de la bodega. Al llegar al vestíbulo le dio un vuelco el corazón.
Una figura oscura y bajita se encontraba en el piso de arriba y justo en ese momento desaparecía en el cuarto de su hijo.
La ancha y señorial escalinata se elevaba ante él como si llegara hasta el cielo. Subió corriendo mientras se oía a sí mismo gritar:
—Te mato tematotematotematotemato te mato te mato...
Una cólera terrible lo ahogaba, la furia y un miedo atroz le incendiaban los pulmones y la escalera seguía y seguía. No se acababa nunca. Ascendía eternamente mientras él caía hacia atrás al infierno. Pero el infierno lo sacó a flote, dio alas a su furia, lo elevó, lo mandó de vuelta...
Y entonces, con su aliento convertido ya en nada más que un largo grito blasfemo, llegó al último escalón...
El enano salió por la puerta del cuarto infantil de espaldas y disparado. Chocó contra la balaustrada, la atravesó y cayó a la planta de abajo. Vimes siguió corriendo, resbalando sobre la madera encerada, derrapando al meterse en la habitación, aterrorizado de encontrarse a...
... el joven Sam, durmiendo apaciblemente. En la pared, el corderito marcaba con sus brincos el paso de la tarde.
Sam Vimes recogió a su hijo, envuelto en su manta azul, y cayó de rodillas. No había tomado aire durante toda la subida de la escalinata y ahora el cuerpo le pasaba factura, tragando aire y redención entre enormes y desesperados sollozos. Se deshizo en lágrimas hirvientes que lo sacudieron como una hoja...
A través de la película líquida y borrosa vio algo en el suelo. Allí, tirados sobre el felpudo, estaban la pelota de trapo, el aro y la serpiente de peluche.
La bola había rodado hasta quedar, más o menos, en el centro del aro. La serpiente estaba medio desenroscada, con la cabeza sobre el borde del círculo.
Juntos, a la tenue luz del cuarto de su hijo, parecían a primera vista un gran ojo con cola.
—¿Señor? ¿Va todo bien?
Vimes alzó la vista y enfocó la cara roja de Willikins.
—Eh... sí... ¿qué...? sí... bien... gracias —farfulló, recuperando un asomo de raciocinio—. Bien, Willikins. Gracias.
—Debe de habérseme escapado uno en la oscuridad...
—¿Eh? Sí, qué negligencia por tu parte —dijo Vimes, que se puso en pie sin separar a su hijo de su cuerpo—. Me juego lo que sea a que la mayoría de los mayordomos de por aquí hubiesen tumbado a los tres con un solo golpe de su trapo para el polvo, ¿verdad?
—¿Se encuentra bien, señor? Porque...
—¡Pero tú fuiste a la Escuela Pierna de Pega de Mayordomología! —Vimes soltó una risita. Le temblaban las rodillas. Una parte de él sabía lo que pasaba: después del terror llegaba la embriagadora sensación de estar vivo, y de repente todo era divertido—. Vamos, que los demás mayordomos saben cortar a la gente con una mirada, pero tú, Willikins, tú sabes cortarla con...
—¡Escuche, señor! ¡Está fuera, señor! —dijo Willikins con urgencia—. ¡Y también lady Sybil!
La sonrisa de Vimes se petrificó.
—¿Me ocupo del niño, señor? —preguntó Willikins, tendiéndole los brazos.
Vimes retrocedió. Un troll con una palanca y una cuba de grasa no le hubiera arrancado a su hijo de las manos.
—¡No! ¡Pero dame ese cuchillo! ¡Y ve a asegurarte de que Pureza está bien!
Con el joven Sam bien agarrado, bajó corriendo la escalinata, cruzó el vestíbulo y salió al jardín. Fue una estupidez como una casa. Se lo dijo a sí mismo más tarde. Pero en ese momento, Sam Vimes pensaba solo en colores primarios. Había sido duro, muy duro, entrar en el cuarto de su hijo a la vista de las escenas que se le agolpaban en la imaginación. Jamás volvería a pasar por eso. Y la ira fluyó de nuevo a él, fácilmente, ya bajo control. Suave como un río de fuego. Los encontraría a todos, sin dejar ni uno, y todos arderían...
Al cobertizo principal de los dragones ya solo podía llegarse sorteando tres grandes escudos ignífugos de hierro colado, instalados dos meses antes; la cría de dragones no era un pasatiempo para blandengues o personas a las que importase tener que repintar el lateral entero de la casa de vez en cuando. Había unas grandes puertas de hierro a cada extremo; Vimes se dirigió hacía unas al azar, entró corriendo en la dragonera y echó el cerrojo a su espalda.
Siempre hacía calor allí dentro, porque los dragones no paraban de eructar; era eso o explotar, algo que también sucedía de vez en cuando. Y allí estaba Sybil con el equipo completo de criar dragones, paseando con calma entre los compartimientos con un cubo en cada mano, y detrás de ella las puertas del otro lado se estaban abriendo, y había una figura bajita y oscura que llevaba una vara con una llamita en la punta, y...
—¡Cuidado! ¡Detrás de ti! —chilló Vimes.
Su mujer lo miró, dio media vuelta, dejó caer los cubos y empezó a gritar algo.
Y entonces brotó la llamarada. Alcanzó a Sybil en el pecho, se extendió por los compartimientos de los dragones y se apagó de golpe. El enano bajó la vista y empezó a golpear el caño como un poseso.
La columna de fuego que era lady Sybil dijo, con una voz autoritaria que no admitía desobediencia:
—Al suelo, Sam. Ya. —Y Sybil se tiró al suelo arenoso mientras, a lo largo de ambas hileras de compartimientos, los dragones alzaban las cabezas sobre sus largos cuellos.
Los orificios de sus hocicos llameaban. Estaban tragando aire.
Los habían desafiado. Los habían ofendido. Y acababan de cenar.
—Buenos chicos —dijo Sybil desde el suelo.
Veintiséis chorros de vengativo fuego de dragón se elevaron a la altura de las circunstancias. Vimes, tendido en el suelo y escudando con su cuerpo al joven Sam, sintió que se le chamuscaban los pelos de la nuca.
Aquello no era el rojo humeante del fuego enano: aquello era algo que solo el estómago de un dragón podía cocinar. Las llamas eran prácticamente invisibles. Al menos una de ellas debió de alcanzar el arma del enano, porque se produjo una explosión y algo atravesó el techo. Las dragoneras estaban construidas como una fábrica de fuegos artificiales: las paredes eran muy gruesas y el techo lo más fino posible, para proporcionar una salida más rápida al cielo.
Cuando el ruido se redujo a un emocionado coro de hipidos, Vimes se arriesgó a alzar la vista. Sybil se estaba levantando, con algo de torpeza por culpa de toda la ropa especial que llevaba cualquier criador de dragones.[11]
El hierro de las puertas del fondo resplandecía alrededor del contorno negro de un enano. A poca distancia de ellas, dos botas de hierro al rojo blanco se enfriaban en un charco de arena fundida.
Se oyó un «plinc» metálico.
Lady Sybil alzó las manos envueltas en gruesos guantes, se sacudió varias manchas de aceite en llamas de su delantal de cuero y se quitó el casco, que aterrizó en el suelo con un ruido sordo.
—Oh, Sam... —dijo con voz queda.
—¿Estás bien? El joven Sam está bien. ¡Tenemos que salir de aquí!
—Oh, Sam...
—¡Sybil, necesito que lo cojas! —dijo Vimes, hablando despacio y con claridad para imponerse a la impresión—. ¡Podría haber otros ahí fuera!
Los ojos de lady Sybil recuperaron la nitidez.
—Dámelo —ordenó—. ¡Y tu coge a Rajá!
Vimes miró hacia donde le indicaba. Un joven dragón de orejas caídas y expresión bonachona y algo aturdida lo miró parpadeando. Era un woutrero dorado, una raza de llamarada tan potente que una vez unos ladrones habían usado uno de ellos para abrir un butrón en la cámara acorazada de un banco.
Vimes lo levantó con cuidado.
—Cárgalo de carbón —ordenó Sybil.
Lo lleva en la sangre, se dijo Vimes mientras echaba antracita por el ansioso gaznate de Rajá. Las antepasadas de Sybil habían apoyado con gallardía a sus maridos durante asedios en embajadas remotas, habían dado a luz a grupas de un camello o a la sombra de un elefante abatido, habían repartido bombones dorados mientras los trolls trataban de irrumpir en el recinto o se habían quedado en casa, sin más, cuidando de los pedazos de sus maridos e hijos que lograban volver tras un sinfín de guerras de poca monta. El resultado era una raza de mujer que, cuando el deber la reclamaba, se volvía de acero macizo.
Vimes se encogió cuando Rajá eructó.
—Eso era un enano, ¿verdad? —dijo Sybil, acunando en los brazos al joven Sam—. ¿Uno de esos profundos?
—Sí.
—¿Por qué ha intentado matarme?
Cuando la gente intenta matarte significa que estás haciendo algo bien. Era una regla que había guiado la vida de Sam. Pero aquello... Ni siquiera un asesino con el corazón de auténtica piedra como Chrysoprase intentaría algo parecido. Era una locura. Arderán. Arderán.
—Creo que tienen miedo de lo que voy a descubrir —dijo Vimes—. Creo que se les ha escapado la situación de las manos y quieren detenerme.
¿Pueden haber sido tan tontos?, se preguntó. ¿Una esposa muerta? ¿Un hijo muerto? ¿Pueden haber pensado por un momento que eso me detendría? Tal y como están las cosas, cuando atrape a quienquiera que ordenó esto, y lo atraparé, espero que haya alguien presente para agarrarme. Arderán por lo que han hecho.
—Oh, Sam... —murmuró Sybil, perdiendo por un instante la máscara de hierro.
—Lo siento. No me esperaba esto —dijo Vimes.
Dejó el dragón y la abrazó con cuidado, casi con miedo. La furia había sido tan intensa que le había dado la impresión de que le saldrían espinas o se partiría en esquirlas. Y ahora volvía el dolor de cabeza, como un bulto de plomo clavado justo por encima de sus ojos.
—¿Qué fue de todo aquello, ya sabes, del aibó, aibó, y ser buenos con las pobres huerfanitas del bosque, Sam? —susurró Sybil.
—Willikins está en la casa —dijo él—. Pureza también.
—Vamos con ellos, pues —pidió Sybil, con una sonrisa algo empañada—. Ojalá no te trajeras el trabajo a casa, Sam.
—Esta vez me ha seguido él —replicó Vimes con expresión sombría—. Pero pienso ordenarlo, créeme. —Arde.... ¡No! Los perseguiremos hasta cualquier agujero en el que se escondan y los llevaremos ante la justicia. A menos que (¡oh, por favor!) se resistan a la detención...
Pureza esperaba en el vestíbulo, junto a Willikins. Ella sostenía una espada klatchiana decorativa sin mucha convicción. El mayordomo había complementado su armamento con un par de cuchillos de trinchar, que sopesaba con preocupante maña.
—¡Por los dioses, estás cubierto de sangre! —exclamó Sybil.
—Sí, señora —dijo Willikins sin inmutarse—. Si me permite, diré, como atenuante, que no es, en realidad, mía.
—Había un enano en la casa de los dragones —dijo Vimes—. ¿Alguna señal de que haya más?
—No, señor. Los de la bodega llevaban un artefacto para proyectar fuego, señor.
—El enano que hemos visto nosotros también tenía uno —dijo Vimes, que añadió—: No le ha servido de mucho.
—¿De verdad, señor? He estudiado su manejo, señor, y he puesto a prueba mi comprensión de él disparándolo por el túnel por el que habían llegado los enanos hasta que se ha quedado sin líquido ignífero, señor. Por si acaso había alguien más allí. Es por ese motivo, sospecho, que el seto del número cinco está ardiendo.
Vimes nunca había coincidido con Willikins cuando ambos eran jóvenes. Los Mozarrones de la Calle Cockbill tenían un tratado con la calle de la Pierna de Pega que les permitía desentenderse de ese flanco mientras se concentraban en detener la agresión territorial de la Banda de los Titíes Muertos de la colina de la Pocilga. Se alegraba mucho de no habérselas tenido que ver con el joven Willikins.
—Deben de haber hecho un agujero de ventilación allí —dijo—. Los Jefferson están de vacaciones.
—Bueno, si no están preparados para esa clase de cosas, no deberían haber plantado rododendros —señaló Sybil como si fuera lo más normal del mundo—. ¿Y ahora qué, Sam?
—Pasaremos la noche en Pseudópolis Yard —dijo él—. No discutas.
—Los Ramkin nunca han huido de nada —declaró Sybil.
—Los Vimes han salido por patas casi siempre —dijo Vimes, demasiado diplomático para mencionar a los susodichos antepasados que volvían a casa en pedazos—. Eso significa que luchas donde tú quieres. Saldremos, nos subiremos al carruaje y nos iremos todos al Yard. Cuando estemos allí mandaré a alguien a recoger nuestros trastos. Solo por una noche, ¿vale?
—¿Qué quiere que haga con los visitantes, señor? —preguntó Willikins, mirando de reojo a lady Sybil—. Me temo que uno está, en efecto, muerto. ¿Recuerda? Es el que debe de haberse ensartado en el cuchillo que casualmente llevaba en la mano porque estaba cortando hielo para la cocina —añadió, con cara de póquer.
—Súbelo al techo del carruaje —dijo Vimes.
—El otro también parece muerto, señor. Juraría que estaba bien cuando lo he inmovilizado, señor, porque me insultaba en su jerigonza.
—No le habrás pegado demasiado fuerte, ¿ver...? —empezó Vimes, pero lo dejó a medias. Si Willikins hubiese querido muerto a alguien, no lo habría tomado prisionero. Debía de haber sido una sorpresa, irrumpir en una bodega y encontrarse con alguien como Willikins. En cualquier caso, que les dieran por saco—. ¿Se ha muerto... sin más? —preguntó.
—Sí, señor. ¿Los enanos normalmente salivan de color verde?
—¿Qué?
—Tiene la boca rodeada de líquido verde. Podría ser una pista, en mi opinión.
—De acuerdo, súbelo también al techo del carruaje. Hala, vámonos.
Vimes tuvo que insistir en que Sybil viajase dentro. Por lo general su mujer se salía con la suya y a él le parecía estupendo, pero el acuerdo tácito era que, cuando insistía de verdad, ella le hacía caso. Era una cosa de parejas casadas.
Vimes iba sentado junto a Willikins en el pescante, y le hizo parar a mitad de la bajada de la colina, donde un hombre vendía la edición vespertina del Times, todavía húmeda de la imprenta.
La imagen de la primera plana era la de una muchedumbre de enanos. Estaban tirando de una de las grandes puertas redondas y metálicas de la mina, que colgaba de sus goznes. En el centro del grupo, agarrando el borde y con los músculos marcados, estaba el capitán Zanahoria. Resplandeciente y descamisado.
Vimes gruñó satisfecho, dobló el periódico y se encendió un puro. El temblor de piernas apenas resultaba ya perceptible, y los fuegos de aquella cólera terrible estaban contenidos pero aún vivos.
—La prensa libre, Willikins. No hay quien le cierre la boca —dijo.
—A menudo se lo he oído comentar, señor —replicó el mayordomo.

La entidad serpenteaba por las calles lluviosas. ¡Frustrada una vez más! ¡Había abierto brecha, lo sabía! ¡Se estaba haciendo oír! Y aun así, cada vez que intentaba seguir las palabras, la echaban atrás. Le habían puesto barrotes delante, puertas que se habían cerrado a cal y canto cuando se acercaba. ¿ Y qué era esto? ¡Una especie de soldado de tres al cuarto! ¡A esas alturas ya habría podido tener a un berserker partiendo a mordiscos si propio escudo!
Ese no era el problema principal, con todo. La estaban vigilando. Y eso sí que no había pasado nunca.

Había una multitud de enanos congregados delante del Yard. No parecían belicosos —es decir, no más que el aspecto automático de una especie cuyos miembros, por costumbre y práctica, llevan a todas horas grandes cascos pesados, cotas de malla, botas de hierro y una gran hacha—, pero sí tenían aspecto de estar perdidos, desconcertados y poco seguros de lo que hacían allí.
Vimes encargó a Willikins que pasara por el arco para carros y bajase los cuerpos de los agresores a Igor, que era quien sabía de asuntos como individuos muertos con la boca verde.
Sybil, Pureza y el joven Sam fueron acomodados en un despacho limpio. Interesante, pensó Vimes mientras observaba cómo Jovial y un grupo de agentes enanos hacían carantoñas al niño: incluso ahora —a decir verdad, especialmente ahora, visto que la tensión había hecho que todo el mundo regresara a las viejas certezas— no estaba seguro de cuántas mujeres enanas tenía en nómina. Había que ser una enana valiente para pregonarse como tal, en una sociedad en la que llevar hasta un casto vestido de cuero y cota de malla hasta el suelo en vez de calzas te ubicaba, en la jerarquía moral, un escalón por debajo de Tawneee y sus trabajadoras compañeras del Club Conejito Rosa. Pero bastaba con introducir un mocoso balbuciente en una sala y podía detectárselas en el acto, pese a toda la chatarra y esas barbas en las que podía perderse una rata.
Zanahoria se abrió paso entre la multitud y saludó.
—¡Han pasado muchas cosas, señor!
—Anda, no me digas —dijo Vimes con desquiciado ánimo.
—Síseñor. Todo el mundo se ha... enfadado bastante cuando hemos sacado a los enanos muertos de la mina, o sea que entre una cosa y otra lo de abrir la puerta de la calle Melaza ha sido bastante popular. Todos los enanos profundos han desaparecido, menos uno...
—Que será Cascolisto —dijo Vimes, de camino a su despacho.
Zanahoria parecía sorprendido.
—Exacto, señor. Está en una celda. Me gustaría que le echara un vistazo, si no le importa. Estaba llorando, gimiendo y temblando en una esquina, rodeado de velas encendidas por todas partes.
—¿Más velas? ¿Miedo a la oscuridad? —sugirió Vimes.
—Podría ser, señor. Igor dice que el problema está en su cabeza.
—¡No dejes que Igor intente ponerle una nueva! —se apresuró a ordenar Vimes—. Bajaré en cuanto pueda.
—He intentado hablar con él pero está como ido, señor. ¿Cómo ha sabido que era a él a quien habíamos encontrado?
—Tengo unos cuantos bordes y algunas piezas con formas interesantes —dijo Vimes mientras se sentaba a su mesa. Al ver que Zanahoria no parecía seguirle, añadió—: Del puzle, capitán. Pero también hay muchísimo cielo. Sin embargo, creo que a lo mejor casi lo tengo, porque me parece que me han dado una esquina. ¿Qué había bajo tierra?
—¿Señor?
—¿Te acuerdas de que los enanos escuchaban buscando algo bajo tierra? Tú pensabas que podía ser alguien atrapado, ¿verdad? Pero ¿hay... no sé... algo de manufactura enana que hable?
Zanahoria arrugó el entrecejo.
—No estará hablando de un cubo, ¿verdad, señor?
—No lo sé. ¿Lo estoy? ¡Dímelo tú!
—Los profundos tienen unos cuantos en su mina, señor, pero estoy seguro de que no hay ninguno enterrado aquí. Suelen encontrarse en la roca dura. En cualquier caso, no lo buscarían escuchando. Nunca he oído de ninguno que estuviese hablando cuando lo encontraron. ¡Hay enanos que pasan años aprendiendo a usar uno solo de ellos!
—¡Me alegro! Y ahora: Dime. Qué. Es. Un. Cubo —dijo Vimes, echando un vistazo a su bandeja de entrada. Ajá, estupendo. No había ningún memorándum de A. E. Pésimo.
—Es, hum... es como un libro, señor. Que habla. Algo así como su Gamberry, imagino. La mayoría contiene interpretaciones de las tradiciones enanas, obra de venerables maestros de la ley. Son muy antiguos... Mágicos, supongo.
—¿Supones? —preguntó Vimes.
—Bueno, los Artefactos tecnománticos parecen cosas construidas, ya sabe, usando...
—Capitán, me he vuelto a perder. ¿Qué son los Artefactos y por qué pronuncias la «A» mayúscula?
—Los cubos son un tipo de Artefacto, señor. Nadie sabe quién los fabricó ni con qué propósito original. Quizá sean más viejos que el mundo. Han aparecido dentro de volcanes y en la roca más profunda. Los profundos tienen la mayoría. Los hay de todos los...
—Espera, ¿quieres decir que, cuando los rescatan, contienen voces enanas de hace millones de años? Sin duda los enanos no llevan...
—No, señor. Los enanos pusieron sus voces más tarde. No estoy demasiado informado sobre este tema. Creo que, la primera vez que alguien los encuentra, emiten sobre todo ruidos naturales, como agua corriente, trinos o movimientos de rocas, cosas así. Los grags descubren cómo librarse de esos ruidos y dejar sitio para las palabras, creo. Oí hablar de uno que contenía los sonidos de un bosque. Diez años de sonidos, en un cubo de menos de cinco centímetros de lado.
—¿Y son valiosos, esos trastos?
—Increíblemente valiosos, sobre todo los cubos. Por ellos vale la pena minar una montaña de granito, como decimos nosotros... Hum, era un «nosotros» enano, no un «nosotros» policía, señor.
—O sea que valdría la pena excavar unos pocos miles de toneladas de fango de Ankh-Morpork, ¿no?
—¿Para encontrar un cubo? ¡Sí! ¿De eso va todo esto? Pero ¿cómo llegó hasta aquí? El enano medio puede no ver uno en toda su vida. ¡Solo los grags y los grandes jefes los usan! ¿Y por qué iba a estar hablando? ¡Los que llevan voces enanas solo cobran vida pronunciando una contraseña!
—A mí que me registren. ¿Qué aspecto tienen? Aparte de ser cúbicos, supongo.
—Solo he visto unos pocos, señor. Miden, no sé, hasta unos treinta centímetros de lado, parecen de bronce viejo y brillan.
—¿Verdes y azules? —preguntó Vimes enseguida.
—¡Sí, señor! Tenían unos cuantos en la mina de la calle Melaza.
—Creo que los vi —dijo Vimes—. Y creo que ahora tienen uno más. Voces del pasado, ¿eh? ¿Cómo es que nunca había oído hablar de ellos?
Zanahoria vaciló.
—Es usted un hombre muy ocupado, señor. No puede saberlo todo.
Vimes captó una pizca de una brizna de reproche en su voz.
—¿Estás diciendo que soy un hombre estrecho de miras, capitán?
—De ningún modo, señor. Le interesa hasta el último aspecto del trabajo policial y la criminología.
A veces resultaba imposible interpretar la cara del capitán Zanahoria. Vimes no se molestó en intentarlo.
—Se me escapa algo —dijo—. Pero esto va del valle del Koom, lo sé. Veamos, ¿cuál es el secreto del valle del Koom?
—No lo sé, señor. No creo que haya uno solo. Supongo que el gran secreto sería cuál de los dos bandos atacó primero. Ya sabe, señor, que ambos dicen que los otros les tendieron una emboscada.
—¿Y eso te parece muy interesante? —dijo Vimes—. ¿Importaría mucho ahora?
—¿Saber quién empezó todo? ¡Diría que sí, señor! —respondió Zanahoria.
—Ya, pero creía que llevaban a la greña desde que el tiempo es tiempo.
—Sí, pero el valle del Koom fue la primera batalla oficial, por así decirlo, señor.
—¿Quién ganó? —preguntó Vimes.
—¿Señor?
—No es una pregunta difícil, ¿o sí? ¿Quién ganó la primera batalla del valle del Koom?
—Supongo que podría decirse que se suspendió por la lluvia, señor —contestó Zanahoria.
—¿Interrumpieron una batalla de ese calibre por un poco de lluvia?
—Por un montón de lluvia, señor. Una tormenta se quedó varada encima de ellos, entre las montañas. Hubo riadas repentinas, cargadas de piedras. El agua se llevaba por delante a los combatientes, a otros les cayeron rayos...
—Vamos, que les aguó la fiesta —dijo Vimes—. De acuerdo, capitán, ¿tenemos alguna idea de adónde han ido esos cabrones?
—Tenían un túnel de fuga...
—¡No me cabía duda!
—... y lo hundieron a su paso. Tengo hombres cavando...
—Retíralos. Podrían estar en un piso franco, podrían haber salido en un carro, qué demonios, podrían ir con casco y cota de malla y pasar por enanos de la ciudad. Ya basta. Estamos reventando a la gente. Que se escapen de momento. Creo que podremos volverlos a encontrar.
—Sí, señor. Los grags huyeron con tanta prisa, señor, que se dejaron varios Artefactos más. Los he confiscado para la ciudad. Deben de estar muy asustados. Solo cogieron los cubos y salieron corriendo. ¿Se encuentra bien, señor? Parece algo agitado.
—En realidad, capitán, siento una alegría inexplicable. ¿Te gustaría saber cómo ha sido mi día?

Las duchas de la Casa de la Guardia eran la comidilla de la ciudad. Vimes las había pagado de su bolsillo, después de que Vetinari hiciera un comentario ácido sobre el coste. Eran un poco primitivas y al final no pasaban de ser unas alcachofas de regadera conectadas a un par de depósitos de agua en el piso de arriba pero, tras una noche en el submundo de Ankh-Morpork, la idea de estar limpia de verdad resultaba muy atractiva. Aun así, Angua vaciló.
—Esto es maravilloso —dijo Sally, girando suavemente bajo un chorro—. ¿Qué pasa?
—Mira, lo llevo lo mejor que puedo, ¿vale? —dijo Angua bruscamente, de pie justo fuera del alcance de la ducha—. Es luna llena, ¿vale? La loba está un poco fuerte.
Sally dejó de frotarse.
—Ah, ya veo —dijo—. ¿Es el asunto del be, a, eñe, o?
—Tenías que decirlo, ¿no? —protestó Angua, y se obligó a poner el pie en las baldosas.
—Bueno, ¿qué es lo que haces normalmente? —preguntó Sally mientras le pasaba el jabón.
—Agua fría, y finjo que es lluvia. ¡No oses reírte! ¡Cambia de tema, ahora mismo!
—De acuerdo. ¿Qué te ha parecido la novia de Nobby? —preguntó Sally.
—¿Tawneee? Simpática, guapa...
—Querrás decir que tiene una belleza física perfecta, unas proporciones asombrosas, que es un clásico andante...
—Bueno... sí. Algo así —reconoció Angua.
—¿Y esa es la novia de Nobby Nobbs?
—Eso parece creer ella.
—No me estarás diciendo que se merece a Nobby —dijo Sally.
—Mira, Verity Empujacarrito no se merece a Nobby, y es bizca perdida, tiene brazos de estibador y se gana la vida cocinando marisco —dijo Angua—. Es lo que hay.
—¿Es su ex novia?
—Eso decía él. Por lo que yo sé, la vertiente física de la relación consistía en que ella le atizaba con un pescado mojado cada vez que se le acercaba.
Angua se escurrió los últimos restos de barro del pelo. Cómo le había costado quitarse aquella porquería. Aun entonces, un poco de ella luchaba por no irse por el desagüe.
Ya era suficiente. No le gustaba pasar demasiado tiempo en la de, u, che, a. Otras seis sesiones más o menos y el olor se iría casi del todo. Lo importante ahora era acordarse de usar la toalla para secarse, en vez de sacudirse.
—Crees que bajé allí para impresionar al capitán Zanahoria, ¿no es así? —dijo Sally, a sus espaldas.
Angua se paró, con la cabeza envuelta en toallas. En fin, tenía que pasar tarde o temprano.
—No —dijo.
—Tus latidos dicen otra cosa —replicó Sally con tono contrito—. No te preocupes. Yo no tendría nada que hacer. Se le acelera el pulso cada vez que te mira, y el tuyo se para un momento cada vez que lo ves.
Vale, ya estamos, ha llegado el momento, dijo la loba que nunca andaba muy lejos; ahora viene cuando resolvemos esto, garra contra colmillo... ¡No! ¡No hagas caso a la loba! Pero también ayudaría que esta perra idiota dejase de hacer caso al murciélago...
—Deja en paz los corazones de la gente —gruñó.
—No puedo. Tú no puedes desconectar tu nariz, ¿o sí? ¿O sí?
El momento de la loba había pasado. Angua se relajó un poco. Conque a Zanahoria se le aceleraba el pulso, ¿eh?
—No —dijo—. No puedo.
—¿Te ha visto alguna vez sin el uniforme?
Dioses, pensó Angua, y se dirigió hacia su ropa.
—Hombre... claro... —farfulló.
—Quiero decir llevando otra cosa. Como... ¿un vestido? —prosiguió Sally—. Venga ya. Todos los policías pasan algo de tiempo sin el uniforme puesto. Así es como sabes que no estás de servicio.
—El caso es que para nosotros viene a ser un trabajo de veinticuatro horas al día, ocho días por semana —dijo Angua—. Siempre hay...
—Quieres decir que para él lo es, porque así es como le gusta, y tú te ajustas a eso —dijo la vampira, y eso sorteó todas las defensas de Angua.
—¡Es mi vida! ¿Por qué iba a escuchar los consejos de una vampira?
—Porque eres una mujer lobo —respondió Sally—. Solo una vampira se atrevería a dártelos, ¿no? No tienes que ir pegada a sus talones todo el tiempo.
—Mira, ya he pasado por todo eso, ¿entiendes? Es una cosa de licántropos. ¡Somos lo que somos!
—Yo no. No consigues el Crespón Negro solo por firmar el compromiso, no sé si lo sabes. Y conseguirlo no significa que dejes de ansiar la sangre. Simplemente no sigues el impulso. Por lo menos tú puedes salir de noche y cazar pollos.
Se produjo un silencio sepulcral. Después Angua dijo:
—¿Sabes lo de los pollos?
—Sí.
—Los pago, que conste.
—Estoy segura.
—Y tampoco es que lo haga todas las noches.
—Seguro que no. Mira, ¿sabes que hay gente que se ofrece voluntaria para ser la... compañera de cena de un vampiro? ¿Siempre que se haga con estilo? ¡Y luego nos llaman raros a nosotros! —Olfateó—. Por cierto, ¿con qué te has lavado el pelo?
—Champú Antipulgas «¡Buena Chica!» de los Hermanos Willard —contestó Angua—. Resalta el brillo natural —añadió a la defensiva—. Mira, quiero dejar una cosa clara, ¿vale? Solo porque hayamos pasado horas chapoteando bajo la ciudad y, vale, a lo mejor nos hayamos salvado mutuamente la vida una o dos veces, no significa que seamos amigas, ¿de acuerdo? Solo... estábamos ahí al mismo tiempo, y punto.
—Vaya si necesitas un poco de tiempo libre —dijo Sally—. Pensaba invitar a una copa a Tawneee de todas formas, para darle las gracias, y Jovial se apunta. ¿Qué te parece? Estamos fuera de servicio por el momento. ¿Nos vamos de juerga?
Angua luchó con un nido de serpientes emocional. Era verdad que Tawneee había sido muy amable, y de mucha más ayuda de lo que cabría esperar de alguien que llevaba quince centímetros de tacón y veinticinco centímetros cuadrados de ropa.
—Venga —la animó Sally—. No sé tú, pero a mí me costará bastante quitarme este regusto de barro de la boca.
—¡Vale, de acuerdo! ¡Pero eso no significa que estemos trabando amistad!
—Vale, vale.
—No soy de las que se dejan trabar —añadió Angua.
—No, no —dijo Sally—. Ya me doy cuenta.

Vimes estaba sentado mirando fijamente su cuaderno. Había llegado a escribir y rodear con un círculo las palabras «cubo parlante».
Oía de refilón los sonidos de la Guardia de la Ciudad que llegaban desde abajo: el jaleo en el patio de la vieja fábrica de limonada, donde los Especiales volvían a estar movilizados por si acaso, el traqueteo del carro de remolones, el murmullo general de las voces que se colaban a través del suelo...
Después de reflexionar un rato, escribió «pozo viejo» y también lo rodeó con un círculo.
De crío había robado ciruelas en los jardines de la Medialuna Empírica, como todos los demás. La mitad de las casas estaban vacías y a nadie le importaba mucho. Sí, recordaba un pozo, pero aun entonces llevaba mucho tiempo lleno de basura. Le había crecido la hierba encima. Si habían encontrado los ladrillos era solo porque los buscaban.
Así que pongamos que, si había algo enterrado al fondo, en el lugar al que se habían dirigido los enanos, debían de haberlo tirado hacía, no sé, más de cincuenta, sesenta años...
Los enanos escaseaban en Ankh-Morpork incluso hace cuarenta años, y ni de lejos eran lo bastante ricos o poderosos para ser dueños de un cubo. Eran gente que trabajaba duro buscando la remota posibilidad de tener una vida mejor. Así pues, ¿qué humano tiraría una caja parlante que valía una montaña de oro? Tendría que estar como una puta cabra...
Vimes enderezó la espalda de sopetón sin dejar de mirar los garabatos de la página. A lo lejos, Detritus ladraba una orden a alguien.
Se sentía como un hombre que cruzase un río sobre piedras pasaderas. Estaba casi a medio camino, pero la siguiente piedra le quedaba un poco lejos y solo podría alcanzarla tras una severa tensión inguinal. Pese a todo, su pie ya estaba en el aire y era eso o un chapuzón...
Escribió: «Tunante». Después rodeó la palabra varias veces, dejando surcos en el papel barato con el lápiz.
Tunante debió de visitar el valle del Koom en algún momento. Digamos que encontró un cubo allí, quién sabe cómo. ¿Allí tirado, como si tal cosa? En cualquier caso, se lo lleva a casa. Pinta su cuadro y se vuelve loco, pero en algún momento de ese proceso el cubo empieza a hablarle.
Vimes escribió: «¿PALABRA ESPECIAL?». Trazó un círculo a su alrededor con tanta saña que rompió el lápiz.
A lo mejor no pudo averiguar la palabra que ordenaba «dejar de hablar». En todo caso, lo tira a un pozo...
Intentó escribir «¿Vivió Tunante en la Medialuna Empírica?» y después se rindió y trató de tomar nota mental.
En fin... luego se muere y, después, alguien escribe ese maldito libro. No vende muchos ejemplares, pero hace poco lo reeditaron y... ajá, pero ahora sí que hay un montón de enanos en la ciudad. Algunos de ellos se lo leen y algo les dice que el secreto está en ese cubo. Quieren descubrir dónde acabó. ¿Cómo? Maldición. ¿No decía el libro que el secreto del valle del Koom está en el cuadro? Vale. A lo mejor el tipo... ¿de algún modo pintó en el cuadro una especie de código que indicaba dónde se encontraba el cubo? Pero ¿y qué? ¿Qué era tan terrible que había que matar a los pobres desgraciados que lo habían oído?
Creo que estoy mirando todo el asunto desde el ángulo malo. No es mi vaca. Es una oveja con una horca detrás. Lo malo es que dice «cuac».
Empezaba a perderse, a dispersarse, pero tenía un dedo del pie en la piedra siguiente y sentía que había avanzado algo. Pero ¿hacia dónde, exactamente?
Porque a ver, ¿qué pasaría de verdad si hubiera pruebas de que, pongamos, los enanos tendieron la emboscada a los trolls? Nada que no esté pasando ya, esa es la verdad. Siempre puede encontrarse una excusa que vaya a colar en tu bando, y ¿a quién le importa lo que piense el enemigo? En el mundo real, no supondría ninguna diferencia.
Alguien llamó flojito a la puerta, como si esperase en secreto no recibir respuesta. Vimes se levantó de su silla como un resorte y abrió.
En el umbral estaba A. E. Pésimo.
—Ah, A. E. —dijo Vimes, mientras volvía a su escritorio y dejaba su lápiz—. Entre. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cómo va ese brazo?
—Esto... ¿podría dedicarme un minuto de su tiempo, excelencia?
Excelencia, pensó Vimes. En fin, se lo pasaría por esa vez.
Volvió a sentarse. A. E. Pésimo todavía llevaba la camisola de malla con la insignia de los Especiales. No parecía muy reluciente. El revés de Ladrillo le había hecho atravesar la explanada como una pelota.
—Esto... —empezó A. E. Pésimo.
—Tendrá que empezar como guardia interino, pero un hombre con sus talentos debería llegar a sargento en menos de un año. Y puede tener su propio despacho —dijo Vimes.
A. E. Pésimo cerró los ojos.
—¿Cómo lo ha sabido? —preguntó con un hilo de voz.
—Atacó a un troll borracho con los dientes —respondió Vimes—. Pensé que si eso no es un hombre nacido para llevar la placa, que bajen los dioses y lo vean. —Y además es lo que siempre has querido, ¿verdad? Pero siempre fuiste demasiado bajito, demasiado débil, demasiado tímido para ser guardia. Puedo conseguir tipos grandes y fuertes en cualquier parte. Ahora mismo lo que necesito es un hombre que sepa aguantar un lápiz sin romperlo—. Será mi ordenanza —prosiguió—. Llevará todo mi papeleo. Leerá los informes e intentará separar lo que sea importante. Y para aprender qué es importante, tendrá que hacer al menos dos patrullas por semana.
Corría una lágrima por la mejilla de A. E. Pésimo.
—Gracias, excelencia —dijo con la voz ronca.
Si A. E. Pésimo hubiese tenido pecho suficiente para henchirlo, estaría henchido.
—Por supuesto, antes tendrá que acabar su informe sobre la Guardia —añadió Vimes—. Eso es algo entre usted y su señoría. Y ahora, si me disculpa, tengo que seguir sin falta con lo que estaba haciendo. Me alegro de que vaya a trabajar para mí, guardia interino Pésimo.
—¡Gracias, excelencia!
—Ah, y dejará de llamarme «excelencia» —dijo Vimes. Reflexionó durante un momento, decidió que el hombre se lo había ganado a pulso y añadió—: Bastará con «señor Vimes».
Y así es como avanzamos, se dijo cuando A. E. Pésimo hubo partido, en una nube. Y a su señoría no le hará gracia, por lo que no le veo ninguna pega. ¿Quis custodiet ipsos custodes... cómo sería... qui custodes custodient? ¿Se decía así «quién vigila al vigilante que vigila a los vigilantes»? Probablemente no. Aun así... su turno, señoría.
Volvía a andar a vueltas con su cuaderno cuando se abrió la puerta sin llamada de aviso.
Entró Sybil con un plato.
—No comes suficiente, Sam —anunció—. Y esta cantina es una calamidad. ¡Todo es grasa y comida pesada!
—Es lo que les gusta a los hombres, me temo —dijo Vimes con aire culpable.
—Por lo menos he limpiado el hervidor del té —prosiguió Sybil con satisfacción.
—¿Has limpiado el hervidor? —preguntó Vimes con la voz apagada. Era como oír que alguien había rascado la pátina de una antigua obra maestra.
—Sí, aquello parecía alquitrán. En realidad no había mucha comida decente en la despensa, pero he conseguido hacerte un sándwich de beicon, lechuga y tomate.
—Gracias, cariño. —Vimes levantó con cuidado una esquina del pan usando su lápiz partido. Parecía llevar demasiada lechuga, lo que equivalía a decir que llevaba lechuga.
—Ha venido a verte un grupo grande de enanos, Sam —dijo Sybil, como si fuera algo que la estuviera reconcomiendo.
Vimes se levantó tan deprisa que tiró la silla al suelo.
—¿Está bien el joven Sam? —preguntó.
—Sí, Sam. Son enanos de la ciudad. Los conoces a todos, creo. Dicen que quieren hablar contigo sobre...
Pero Vimes ya bajaba ruidosamente la escalera, desenvainando la espada sobre la marcha.
Los enanos estaban agrupados con aire de nerviosismo cerca del mostrador del agente de guardia. Presentaban la opulencia metalúrgica, el lustre de barba y el grosor de talle que los señalaba como enanos a los que la vida les iba muy bien, o a los que había ido muy bien hasta ese preciso instante.
Vimes apareció ante ellos como un remolino de cólera.
¡Vosotros, escoria, tapones comegusanos y chuparratas! ¡Canijos que correteáis agachados en la oscuridad! ¿Qué habéis traído a mi ciudad? ¿En qué estabais pensando? ¿Queríais tener aquí a los profundos? ¿Os atrevisteis a condenar lo que decía Chafajamones, toda aquella bilis salpicada de antiguas mentiras? ¿O dijisteis: «Bueno, no estoy de acuerdo con él, claro, pero tiene su parte de razón»? ¿Dijisteis: «Bueno, se pasa un poco pero ya iba siendo hora de que alguien lo dijera»? ¿Y ahora venís aquí a rasgaros las vestiduras y decir que qué horror, que vosotros no habéis tenido nada que ver? ¿Quiénes eran los enanos de las muchedumbres, pues? ¿No sois los miembros destacados de la comunidad? ¿Los guiabais vosotros, entonces? ¿Y qué hacéis aquí ahora, asquerosos llorones rastreros? ¿Será posible, será posible que ahora después de que los guardaespaldas de ese cabrón intentasen matar a mi familia, estéis aquí para quejaros? ¿He roto algún código, pisado algún venerable callo? Al infierno con eso. Al infierno con vosotros.
Podía sentir cómo empujaban las palabras, cómo luchaban por salir, y el esfuerzo de contenerlas le llenó el estómago de ácido y le hizo palpitar las sienes. Quejaos una sola vez, pensó. Quejaos aunque sea una vez con ese tono pomposo. Venga.
—¿Y bien? —preguntó con brusquedad.
Los enanos habían retrocedido perceptiblemente. Vimes se preguntó si le habrían leído el pensamiento; desde luego había resonado en su cerebro lo bastante fuerte.
Un enano carraspeó.
—Comandante Vimes... —empezó.
—Eres Pors Fuerteenelbrazo, ¿verdad? —preguntó Vimes—. ¿Una mitad de Burleigh & Fuerteenelbrazo? Fabricáis ballestas.
—Sí, comandante, y...
—¡Soltad las armas! ¡Todas! ¡Todos vosotros! —bramó Vimes.
Se hizo el silencio en la sala. Con el rabillo del ojo Vimes vio que un par de agentes enanos, que antes por lo menos fingían estar enfrascados en su papeleo, se levantaban de sus asientos.
Estaba siendo peligrosamente estúpido y una parte de él lo sabía, pero ahora mismo quería hacerle daño a un enano y no tenía permitido hacérselo con el acero. La mayor parte de la cacharrería de batalla que llevaban era más que nada por el clang, pero un enano preferiría quitarse los calzones que soltar su hacha. Y esos eran enanos importantes de la ciudad, con poltronas en los gremios y demás. Por los dioses, estaba yendo demasiado lejos.
Consiguió gruñir:
—De acuerdo, quedaos las hachas de batalla. Dejad todo lo demás en el mostrador. Os darán un recibo.
Durante un momento, un momento bastante largo, creyó que se negarían; no, deseó que se negaran. Pero uno de ellos, desde algún lugar del grupo, dijo:
—Creo que debemos hacer esto por el comandante. Son tiempos difíciles. Debemos aprender a adaptarnos a ellos.
Vimes subió a su despacho, mientras oía a sus espaldas el estrépito del metal, y aterrizó con tanta violencia en su asiento que esa vez salió disparada una ruedecilla. Lo del recibo había sido un toque de mala uva. Estaba bastante orgulloso de él.
Sobre la mesa, en un pequeño pedestal que Sybil había encargado para él, estaba su porra de gala. En realidad era del mismo tamaño que la porra del guardia de a pie, pero estaba elaborada con palisandro y plata en vez de palo santo o roble. Aun así, tenía un buen peso. Sin duda, bastante para dejar las palabras «PROCURATORE DEL SOSIEGO DEL REY» impresas al revés en un cráneo enano.
Hicieron pasar a los visitantes, que parecían algo más ligeros que antes.
Una sola palabra, pensó Vimes, mientras el ácido se revolvía. Una maldita palabra. Venga. Me vale con que respiréis mal.
—Muy bien, ¿en qué puedo ayudarles? —dijo.
—Ejem, estoy seguro de que ya nos conoce a todos —empezó Pors, con un intento de sonrisa.
—Probablemente. El enano que tiene a su lado es Agarrado Soplodeltrueno, que acaba de lanzar la nueva gama «Secretos de Dama» de perfumes y cosméticos. Mi mujer usa sus artículos a todas horas.
Soplodeltrueno, que llevaba la tradicional cota de malla, un casco tricorne y un hacha enorme enganchada a la espalda, asintió incómodo. La mirada de Vimes siguió su recorrido.
—Y tú eres Setha Cortezadehierro, propietario de la cadena de panaderías del mismo nombre, y usted sin duda es Tal'Adr Tal'Adr, dueño de dos famosas delicatessen enanas y el recién inaugurado Rata & Company de la calle Abeja del Ático. —Vimes paseó la mirada por el despacho, un enano tras otro, hasta que volvió a la primera fila y a un enano que iba vestido con bastante modestia para los cánones de su especie y llevaba un rato observándolo fijamente. Vimes tenía buena memoria para las caras y esa la había visto hacía poco, aunque no podía ubicarla. Quizá hubiera sido detrás de un trozo de ladrillo bien lanzado...
—A usted creo que no lo conozco —dijo.
—Ya, no nos han presentado exactamente, comandante —replicó el enano con desenfado—. Pero estoy muy interesado en la teoría de juegos.
¿O en la Academia de Zas de don Brillo?, pensó Vimes. La voz del enano sonaba como la que, abajo, le había echado una diplomática mano, eso había que reconocérselo. Llevaba un simple casco redondo, una sencilla camisa de cuero con algo de malla básica encima y tenía la barba algo más cuidada que el característico efecto «mata de aulaga» enano. Comparado con sus compañeros, este parecía... simplificado. Ni siquiera le veía un hacha.
—¿De verdad? —preguntó—. Bueno, a decir verdad yo no soy jugador, así que ¿cómo se llama?
—Tímiedo Hijodetímiedo, comandante. Grag Hijodetímiedo.
Sin decir palabra, Vimes cogió su porra y la hizo rodar entre los dedos.
—¿Y no está bajo tierra? —dijo.
—Algunos evolucionamos, señor. Algunos pensamos que la oscuridad no es una sima sino un estado de ánimo.
—Qué detalle de su parte —dijo Vimes. ¿Qué, ahora somos la mar de simpáticos y progresistas, no? ¿Dónde estabas tú ayer? ¡Pero ahora tengo yo todos los ases! ¡Esos cabrones asesinaron a cuatro enanos de la ciudad! ¡Han entrado en mi casa e intentado matar a mi mujer! ¡ Y ahora han ahuecado el ala! Dondequiera que estén, los hundi... ¡los subiré!
Dejó la porra de nuevo en su pedestal.
—Como he dicho, ¿en qué puedo ayudarles... caballeros?
Tuvo la sensación de que todos se volvían, física o mentalmente, hacia Hijodetímiedo. Ya veo, pensó, parece que lo que tenemos aquí es una docena de monos y un organillero, ¿eh?
—¿En qué podemos ayudarle nosotros a usted, comandante? —dijo el grag.
Vimes lo miró. Podríais haberlos parado, en eso podrían haberme ayudado. No me vengáis con esas caras de circunstancias. A lo mejor no dijisteis que sí, pero por estas que no dijisteis que no lo bastante alto. No os debo un carajo. No vengáis a mí buscando vuestra puta absolución.
—¿Ahora mismo? Pueden salir a la calle, acercarse al troll más grande que vean y darle la mano con sentimiento, por ejemplo —dijo Vimes—. O salir a la calle y punto. Para serles sincero, estoy ocupado, caballeros, y no es el mejor momento para hacer buenas migas con lo caro que se ha puesto el pan.
—Irán hacia las montañas —dijo Hijodetímiedo—. Se mantendrán alejados de Uberwald y Lancre, porque no tendrán claro si serían bien recibidos. Eso significa llegar a las montañas pasando por Nellofselek. Allí hay muchas cuevas.
Vimes se encogió de hombros.
—Ya vemos que está molesto, señor Vimes —terció Fuerteenelbrazo—. Pero nosotros...
—Tengo dos asesinos muertos en el depósito —interrumpió Vimes—. Uno de ellos ha muerto envenenado. ¿Qué saben de eso? Y es comandante Vimes, si no le importa.
—Se dice que toman un veneno de efecto lento antes de partir en una misión importante —respondió Hijodetímiedo.
—No hay vuelta atrás, ¿eh? —dijo Vimes—. Bueno, eso es interesante. Pero ahora mismo son los vivos quienes me preocupan. —Se puso en pie—. Tengo que ir al calabozo a ver a un enano que no quiere hablar conmigo.
—Ah, sí. Se debe de referir a Cascolisto —dijo Hijodetímiedo—. Nació aquí, comandante, pero se fue a estudiar a las montañas hace más de tres meses, en contra de los deseos de sus padres. Estoy seguro de que nunca quiso nada de esto. Estaba intentando encontrarse a sí mismo.
—Bueno, puede empezar a buscar por mis celdas —replicó Vimes cortante.
—¿Puedo estar presente cuando le interrogue? —pregunto el grag.
—¿Por qué?
—Bueno, para empezar, podríamos evitar los posibles rumores de maltrato.
—¿O iniciarlos? —dijo Vimes. ¿Quién vigila a los vigilantes?, se preguntó a sí mismo. ¡Yo!
Hijodetímiedo le lanzó una mirada serena.
—Podría... calmar la situación, señor.
—No tengo por costumbre pegar a los prisioneros, si eso es lo que sugiere —dijo Vimes.
—Y estoy seguro de que no desearía empezar esta noche.
Vimes abrió la boca para sacar a gritos al grag del edificio, pero se contuvo. Porque el pequeño mamón sinvergüenza tenía toda la razón del mundo. Vimes llevaba al límite desde que había salido de casa. Desde entonces sentía cosquilleos por toda la piel, tenía las tripas tensas y un dolor de cabeza intenso e insidioso. Alguien iba a pagar por toda aquella... aquella... aquella aquellidad, pero no tenía por qué ser un mindundi chiflado como Cascolisto.
Y no estaba seguro, nada seguro, de lo que haría si el prisionero se ponía gallito o intentaba pasarse de listo. Pegar a la gente en habitaciones pequeñas... Ya sabía adónde llevaba eso. Y quien lo hacía por un buen motivo, lo haría por uno malo. No valía decir «nosotros somos los buenos» y hacer cosas propias de los malos. A veces al vigilante que vigilaba dentro de la cabeza de todo policía no le venía mal otro par de ojos.
Tenía que verse que se hacía justicia, de modo que él vería que se hiciese como correspondía.
—Caballeros —dijo, sin apartar la vista del grag pero hablando para toda la habitación—, les conozco a todos y todos me conocen a mí. Todos son enanos respetados con intereses en la ciudad. Quiero que respondan del señor Hijodetímiedo, porque no lo había visto en mi vida. Venga, Setha, hace años que te conozco, ¿qué dices tú?
—Mataron a mi hijo —respondió Cortezadehierro.
Vimes sintió que se le hundía un cuchillo en la cabeza. Se deslizó por su tráquea, le partió en dos el corazón, le rajó el estómago y desapareció. Donde antes estaba la rabia solo quedó una sensación gélida.
—Lo siento, comandante —dijo Hijodetímiedo con voz queda—. Es cierto. Verá, no creo que Gunder Cortezadehierro estuviera interesado en la política. Tan solo aceptó un empleo en la mina porque quería sentirse como un enano de verdad y trabajar con una pala durante unos días.
—Lo abandonaron al barro —dijo Cortezadehierro, con una voz desapasionada que daba escalofríos—. Cualquier ayuda que necesites, te la prestaremos. Cualquier ayuda. Pero cuando los encuentres, mátalos a todos.
A Vimes no se le ocurrió otra respuesta que:
—Los encontraré.
No dijo: «¿Matarlos? No. No si se rinden, no a menos que se me acerquen armados. Sé adónde lleva eso».
—Entonces nos vamos y le dejamos que siga con sus asuntos —dijo Fuerteenelbrazo—. Conocemos al grag Hijodetímiedo, en verdad. Un poco moderno, quizá. Algo joven. No es el tipo de grag con el que nos criamos, pero... sí, respondemos de él. Buenas noches, comandante.
Vimes mantuvo la vista fija en su escritorio mientras iban saliendo. Cuando la levantó, el grag seguía allí, con una sonrisilla paciente.
—No parece usted un grag. Tiene aspecto de enano corriente y moliente —dijo Vimes—. ¿Por qué no he oído hablar de usted?
—¿Porque es usted policía, tal vez? —conjeturó Hijodetímiedo con tono dócil.
—Vale, entendido. ¿Pero no es un enano profundo?
Hijodetímiedo se encogió de hombros.
—Puedo tener pensamientos profundos. Nací aquí, comandante, lo mismo que Cascolisto. No creo que necesite una montaña sobre la cabeza para ser un enano.
Vimes asintió. Un chico de por aquí, no un anciano desconocido de las montañas. Y además avispado. No me extraña que les guste a los líderes.
—De acuerdo, señor Hijodetímiedo, puede acompañarme —dijo—. Pero hay dos condiciones, ¿de acuerdo? La primera: tiene cinco minutos para hacerse con un juego de zas. Creo que podrá.
—Yo también creo que podré —dijo el enano, con una leve sonrisa—. ¿Y la otra condición?
—¿Cuánto tardaría en enseñarme a jugar? —preguntó Vimes.
—¿A usted? ¿No ha jugado nunca?
—No. Cierto troll me descubrió el juego hace poco, pero no he jugado a nada desde que soy adulto. De crío se me daba bien la ratuela,[12] eso sí.
—Bueno, con unas horas debería... —empezó Hijodetímiedo.
—No hay tiempo —dijo Vimes—. Tiene diez minutos.

Había empezado a correr la bebida en el Cubo, en la calle del Brillo. Era el bar de los policías. El señor Queso, el dueño, entendía a su parroquia. Les gustaba beber en locales donde no vieran nada que les recordase que eran guardias. La diversión no estaba bien vista en el Cubo.
Fue Tawneee la que sugirió que fueran al Gracias a los Dioses que Está Abierto.
La verdad era que Angua no estaba de humor, pero no había querido ser la que se negase. Lo peor del asunto era que Tawneee, además de tener un cuerpo por el que cualquier otra mujer debería odiarla, para colmo era muy simpática. Eso se debía a que tenía la autoestima de una oruga y, como se descubría a la primera conversación con ella, más o menos el mismo cerebro. A lo mejor todo se equilibraba, a lo mejor algún dios amable le había dicho: «Lo siento, chica, tendrás que ser más tonta que un zapato, pero lo bueno es que no te va a importar».
Además, tenía el estómago enladrillado. Angua se descubrió preguntándose cuántos hombres esperanzados habrían muerto intentando emborracharla. El alcohol no parecía subírsele a la cabeza en absoluto. A lo mejor no podía encontrarla. Pero era una compañía placentera y fácil de llevar, si una evitaba las alusiones, la ironía, el sarcasmo, las ocurrencias, la sátira y las palabras más largas que «pollo».
Angua estaba de mal humor porque se moría de ganas de tomarse una cerveza, pero el joven de la barra pensaba que «pinta de Winkle's» era el nombre de un cóctel. Dadas las bebidas de la carta, quizá no fuera de extrañar.
—¿Qué es —preguntó leyendo la lista— un Orgasmo Intenso?
—Ajá —dijo Sally—. ¡Parece que te hemos pillado justo a tiempo, chica!
—No —suspiró Angua, mientras las otras se reían; qué respuesta más vampírica—. Me refiero a de qué está hecho.
—Almonté, Wahlulu, crema de whisky Abrazodeoso y vodka —dijo Tawneee, que se sabía la receta de todos los cócteles jamás preparados.
—¿Y cómo funciona? —preguntó Jovial, estirando el cuello para mirar por encima de la barra.
Sally pidió cuatro y se volvió de nuevo hacia Tawneee.
—En fin... tú y Nobby Nobbs, ¿eh? —dijo—. ¿Cómo os va juntos?
Tres pares de orejas se estiraron como trompetas.
Otra cosa a la que había que acostumbrarse en presencia de Tawneee era el silencio. Cualquier sitio al que fuese se quedaba en silencio. Y a las miradas, claro. Las miradas silenciosas. Y a veces, en las sombras, un suspiro. Había diosas que matarían por parecerse a Tawneee.
—Es majo —dijo la bailarina—. Me hace reír y no tiene las manos largas.
Tres caras adoptaron una expresión de concentrada reflexión. Estaban hablando de Nobby. Había tantas preguntas que no pensaban hacer...
—¿Te ha enseñado los trucos que sabe hacer con sus granos? —preguntó Angua.
—¡Sí, casi me hago pipí! ¡Qué gracioso es!
Angua miró fijamente su bebida. Jovial carraspeó. Sally estudió la carta.
—Y es muy formal —dijo Tawneee. Como si fuera vagamente consciente de que todavía no bastaba, añadió con tristeza—: Por si os interesa, es el primer chico que me ha pedido que salgamos juntos.
Sally y Angua exhalaron a la vez. Se hizo la luz. Ajá, ese era el problema. Y se hallaban ante un caso grave, gravísimo.
—O sea, sé que tengo un desastre de pelo, las piernas demasiado largas y el busto demasiado... —Tawneee siguió, pero Sally había levantado una mano para acallarla.
—Lo primero, Tawneee...
—Mi verdadero nombre es Betty —dijo la bailarina, sonándose una nariz tan exquisita que el mejor escultor del mundo hubiese llorado por tallarla. Hizo «moooc».
—Lo primero, pues... Betty —logró decir Sally, con ciertos apuros para usar el nombre—, es que ninguna mujer de menos de cuarenta y cinco años...
—Cincuenta —corrigió Angua.
—Vale, cincuenta... ninguna mujer de menos de cincuenta años usa la palabra «busto» para hablar de cualquier cosa relacionada con ella. No se hace y punto.
—No lo sabía —dijo Tawneee sorbiendo por la nariz.
—Es así —confirmó Angua.
Y, oh, cielos, ¿cómo empezar a explicar el síndrome del capullo? ¿A alguien como Tawneee, a quien el nombre de Betty le quedaba como una patada? Aquel no era un caso cualquiera del síndrome del capullo, sino el caso, el ejemplo puro, clásico y platónico por antonomasia, que debería disecarse, montarse y conservarse a modo de material didáctico para los estudiantes de los siglos venideros. ¡Y estaba contenta con Nobby!
—Lo que tengo que decirte ahora es... —empezó, y se desanimó ante la magnitud de la tarea—, es... mira, ¿pedimos otra copa? ¿Cuál es el siguiente cóctel de la carta?
Jovial escudriñó el papel.
—Rosa, Grande y Temblón —anunció.
—¡Ideal! ¡Que sean cuatro!

Fred Colon miró entre los barrotes. Era, en conjunto, un carcelero bastante aceptable: siempre tenía una tetera en marcha, en general trataba bien a casi todo el mundo, era demasiado lento para ser fácil de engañar y guardaba las llaves de las celdas en una caja de lata metida en el cajón de debajo de su mesa, a mucha distancia de cualquier palo, mano, perro, cinturón lanzado con destreza o mono araña klatchiano amaestrado.[13]
Le preocupaba un poco aquel enano. En el calabozo se veía de todo, y a menudo los presos chillaban un poco, pero con aquel no sabía qué era peor, si los sollozos o el silencio. Además, había dejado una vela sobre un taburete junto a los barrotes, porque el enano se ponía insoportable si no había luz suficiente.
Removió el té con aire meditabundo y le pasó una taza a Nobby.
—Me parece a mí que este es un bicho raro —dijo—. ¿Un enano que tiene miedo a la oscuridad? No puede estar bien de la cabeza. No ha tocado ni el té ni la galleta. ¿Tú qué crees?
—Creo que me comeré su galleta —respondió Nobby tendiendo la mano hacia el plato.
—¿Qué haces aquí abajo, de todas formas? —dijo Fred—. Qué raro que no estés por ahí embobado mirando mujeres.
—Esta noche Tawneee ha salido de juerga con las chicas —explicó Nobby.
—Huy, mejor dile que se ande con cuidado con esa clase de cosas —advirtió Fred Colon—. Ya sabes lo que pasa en el centro cuando cierran los bares y los clubes. Venga vomitonas, gritos, comportamiento impropio de unas damas, corpiños que vuelan y no sé qué más. ¿Cómo llamaban a todo eso? —Se rascó la cabeza—. Echar una cana al aire.
—Solo ha salido con Angua, Sally y Jovial, sargento —dijo Nobby, mientras cogía otra galleta.
—Huuy, cuidadín con eso, Nobby. Las mujeres que se juntan para poner verdes a los hombres... —Fred hizo una pausa—. ¿Una vampira y una mujer lobo de parranda? Hazme caso, chico, esta noche no salgas a la calle. Y si empiezan a portarse como...
Lo calló el sonido de la voz de Sam Vimes que bajaba por la escalera de caracol de piedra, seguida de cerca por su dueño.
—O sea que tengo que impedir que formen un bloque, ¿no?
—Si juega con los trolls, sí —respondió una voz diferente—. Un grupo compacto de enanos es mal asunto para los trolls.
—Los trolls empujan, los enanos lanzan.
—Exacto.
—Y esa roca del centro nadie puede saltarla, ¿verdad? —preguntó Vimes.
—Sí.
—Sigo pensando que los enanos lo tienen todo a favor.
—Ya veremos. Lo importante...
Vimes se frenó al ver a Nobby y Colon.
—Vale, muchachos, quiero hablar con el prisionero —dijo—. ¿Cómo está?
Fred señaló a la figura encorvada sobre el estrecho camastro en la esquina de la celda.
—El capitán Zanahoria ha intentado hablar con él durante media hora, y sabe que tiene buena mano para la gente —dijo—. No le ha sacado ni una frase. Le he leído sus derechos pero no me pregunte si los ha entendido. No ha probado su té ni su galleta, como mínimo. Esos son los derechos 5 y 5b —añadió, mirando a Hijodetímiedo de arriba abajo—. El derecho 5c es solo si nos queda Surtido Merienda.
—¿Puede andar? —preguntó Vimes.
—Arrastrando los pies, pero sí, señor.
—Sácalo, entonces —dijo Vimes, y al ver la mirada inquisitiva de Fred a Hijodetímiedo añadió—: Este caballero ha venido a asegurarse de que no usemos la porra de goma, sargento.
—No sabía que tuviéramos de esas, señor Vimes —replicó Fred.
—Y no las tenemos —dijo Vimes—. ¿Para qué pegarles con algo que rebota, eh? —añadió, mirando a Hijodetímiedo, que le dedicó, una vez más, su extraña sonrisilla.
Sobre la mesa ardía una vela. Por algún motivo, Fred había considerado oportuno colocar otra en un taburete cerca de la única celda ocupada.
—¿Esto no está un poco oscuro, Fred? —preguntó Vimes, mientras apartaba la capa de tazas y periódicos viejos que cubría la mayor parte de la mesa.
—Síseñor. Los enanos bajaron y nos mangaron varias velas para rodear ese signo pagan... desagradable suyo —dijo Fred, con una mirada nerviosa a Hijodetímiedo—. Perdón, señor.
—No sé por qué no podemos quemarlo y punto —gruñó Vimes, mientras preparaba el tablero de zas.
—Eso sería peligroso, ahora que la Oscuridad que Invoca está en el mundo —dijo Hijodetímiedo.
—¿Cree en todo eso? —preguntó Vimes.
—¿Creer? No —respondió el grag—. Sé que existe. Las piezas trolls van todas alrededor de la piedra central, señor —añadió con tono pedagógico.
Llevó un tiempo poblar el tablero de pequeños guerreros, pero también traer a Cascolisto. Fred Colon lo guiaba con cuidado con una mano sobre su hombro, y él caminaba como en sueños, con los ojos tan vueltos hacia arriba que casi solo se les veía el blanco. Sus botas de hierro arañaban las losas.
Fred lo sentó con tiento en una silla y le puso al lado la segunda vela. Como por arte de magia, los ojos del enano enfocaron los pequeños ejércitos de piedra y se desentendieron del resto de contenidos del calabozo.
—Vamos a jugar una partida, señor Cascolisto —dijo Vimes con calma—. Puede elegir bando.
Cascolisto estiró una mano temblorosa y tocó una pieza. Un troll. Un enano había elegido jugar con los trolls. Vimes lanzó a Hijodetímiedo, que paseaba por allí cerca, una mirada inquisitiva, y recibió a cambio otra sonrisa.
Vale, tengo que juntar tantos mamoncetes como pueda en un corro defensivo, ¿no? La mano de Vimes vaciló y después desplazó un enano sobre el tablero. El ruidito que hizo al colocarlo tuvo su eco en el movimiento del troll de Cascolisto. El enano parecía adormilado, pero había movido la mano con rapidez de serpiente.
—¿Quién mató a los cuatro mineros, Cascolisto? —preguntó Vimes con voz queda—. ¿Quién mató a los chicos de la ciudad?
Unos ojos apagados lo miraron y luego, significativamente, volvieron al tablero. Vimes movió un enano al azar.
—Los soldados oscuros —susurró Cascolisto, mientras un pequeño troll ocupaba su puesto con un brioso chasquido.
—¿Quién lo ordenó?
Una vez más la misma mirada, una vez más un enano colocado al azar seguido de un troll que se movió tan deprisa que las dos piezas parecieron tocar el tablero a la vez.
—Lo ordenó el grag Chafajamones.
—¿Por qué?
Clic/clic.
—Lo habían oído hablar.
—¿A qué habían oído hablar? ¿A un cubo?
Clic/clic.
—Sí. Lo desenterraron. Decía hablar con la voz de B'hrian Hachasangrienta.
Vimes oyó que Hijodetímiedo ahogaba una exclamación y miró de reojo a Fred Colon. Señaló con la cabeza hacia la puerta del calabozo y formó una palabra con la boca.
—¿No fue un famoso rey enano? —dijo Vimes.
Clic/clic.
—Sí. Capitaneó a los enanos en el valle del Koom —respondió Cascolisto.
—¿Y qué dijo su voz? —preguntó Vimes.
Clic/clic, y un tercer clic desde detrás de Vimes cuando Colon cerró la puerta con llave y se plantó delante de ella con aspecto impasible.
—No lo sé. Según Ardiente, habló sobre la batalla. Dijo que eran mentiras.
—¿Quién mató al grag Chafajamones?
Clic/clic.
—No lo sé. Ardiente me convocó a una reunión y dijo que se había producido una pelea espantosa entre los grags. Dijo que uno de ellos lo mató en la oscuridad, con un martillo minero, pero nadie sabía quién. Había sido una pelea de todos contra todos.
Todos vestidos igual, pensó Vimes. Simples formas, mientras no se les viera la muñeca...
—¿Por qué querían matarlo?
Clic/clic.
—¡Tenían que impedirle destruir las palabras! ¡Estaba gritando y golpeando el cubo con el martillo!
—Hay... zonas sensibles en un cubo, y es posible que si se tocan en el orden equivocado desaparezca todo el sonido —susurró Hijodetímiedo.
—¡Yo diría que con los martillazos ya valdría, dieran donde diesen! —dijo Vimes, volviendo la cabeza.
—No, comandante. Los Artefactos son resistentes en extremo.
—¡Deben de serlo!
Vimes se volvió otra vez hacia Cascolisto.
—¿Está mal destruir las mentiras pero no pasa nada por matar a los mineros? —preguntó.
Clic.
Oyó el siseo de Hijodetímiedo tomando aliento. Bueno, quizá podría haberlo expresado mejor. No hubo movimiento de réplica. Cascolisto bajó la cabeza.
—Estuvo mal matar a los mineros —susurró—. ¿Y por qué no destruir las mentiras? Pero está mal pensar esas cosas, de manera que... no dije nada. Los viejos grags estaban enfadados, alterados y confusos, de modo que Ardiente tomó las riendas. Dijo que, cuando un enano mataba a otro bajo tierra, todo el mundo sabía que no era asunto de los humanos. Dijo que él lo arreglaría todo. Que todos teníamos que hacerle caso. Les dijo a los guardias oscuros que llevasen el cuerpo a la nueva estancia exterior. Y... me mandó que fuese por mi garrote...
Vimes miró de reojo a Hijodetímiedo y formó la palabra «¿garrote?» con la boca. Recibió a cambio un enfático asentimiento de cabeza.
Cascolisto se quedó en silencio y encorvado, y luego levantó una mano poco a poco y movió un troll. Clic.
Clic/clic. Clic/clic. Clic/clic. Vimes intentó reservar unas cuantas neuronas para la partida mientras su cabeza se las veía y se las deseaba para coordinar la información suelta que manaba de Cascolisto.
Entonces... todo había empezado cuando vinieron buscando ese cubo mágico, que podía hablar...
—¿Por qué vinieron a la ciudad? ¿Cómo supieron que el cubo estaba aquí?
Clic/clic.
—Cuando fui a empezar mis estudios, me llevé un ejemplar del Códice. Ardiente lo confiscó, pero después me convocaron a una reunión y me dijeron que era muy importante y que me harían el honor de dejarme acompañarlos a la ciudad. Ardiente me explicó que era una gran oportunidad. El grag Chafajamones tenía una misión, me dijo.
—¿Ni siquiera habían oído hablar del cuadro?
—Vivían debajo de una montaña. Creen que los humanos no son reales. Pero Ardiente es listo. Dijo que siempre habían corrido rumores sobre algo que había salido del valle del Koom.
Me creo que sea listo, pensó Vimes. O sea que vienen aquí, hacen un poco de trabajo pastoral y agitación callejera, y buscan el cubo de una manera muy enana. Lo encuentran. Pero los pobres desgraciados que se encargaron de cavar oyen lo que tiene que decir. Bueno, todo el mundo sabe que los enanos son unos chismosos, así que los guardias oscuros se aseguran de que aquellos cuatro no tengan ocasión de serlo.
Clic/clic. Clic/clic.
Luego al amigo Chafajamones tampoco le gusta lo que oye. Quiere destruir ese trasto. En el jaleo que se monta, a oscuras, uno de los otros grags hace un favor al mundo y le parte la crisma. Pero huy, gran error, porque la muchedumbre va a echarlo de menos a él y a su alegre llamamiento a la matanza indiscriminada de trolls. Ya se sabe que los enanos son unos chismosos, y no podemos matarlos a todos. O sea que, ahora que todavía estamos a oscuras y somos pocos, necesitamos un plan. El señor Ardiente da un paso adelante y dice: «¡Ya lo sé! Sacaremos el cadáver a un túnel por el que pudiera haber entrado un troll y le hundiremos el cráneo con un garrote». Fue un troll. ¿Qué enano en su sano juicio podría creer otra cosa?
Clic/clic.
—¿A qué venían las velas? —preguntó—. Los viejos grags estaban reunidos a la luz de un montón de velas cuando los vi.
Clic/clic.
—Los grags lo ordenaron —susurró Cascolisto—. Tenían miedo de lo que podría echárseles encima en la oscuridad.
—¿Y qué podría ser eso?
Clic...
Cascolisto detuvo la mano en el aire. Durante varios segundos nada se movió en el pequeño círculo de luz amarilla salvo las propias llamas de las velas; en la penumbra de más allá, las sombras se inclinaron para escuchar.
—No... no puedo decirlo —susurró el enano.
Clic. Clic/clic... clic... clic.
Vimes miró el tablero con cara de pocos amigos. ¿De dónde había salido ese troll? ¡Cascolisto había barrido del tablero a tres enanos de un plumazo!
—Ardiente dijo que siempre hay un troll. Un troll entró en la mina —dijo Cascolisto—. Los grags dijeron que sí, que debía de haber sido eso.
—¡Pero ellos sabían la verdad!
Clic/clic... clic... clic. Otros tres enanos a tomar viento, como si tal cosa...
—La verdad es lo que diga un grag —explicó Cascolisto—. El mundo al sol es una pesadilla, de todas formas. Ardiente dijo que nadie debía hablar del tema, que yo tenía que informar a todos los guardias de... lo del troll.
Cargarle las culpas a un troll, pensó Vimes. Para un enano resultaba una explicación natural. Lo hizo un troll enorme que salió corriendo. ¡Esto no es solo un avispero, es un nido de putas víboras!
Contempló el tablero. Joder, me estoy dando de cabezazos contra una pared. ¿Qué me queda? Ladrillo vio cómo un enano pegaba a otro, pero eso no fue el asesinato, sino Ardiente o algún otro dándole al cadáver de Chafajamones el característico aspecto de descalabradura-por-troll. Ni siquiera estoy seguro de que eso sea un delito grave. ¡El asesinato en sí lo cometió a oscuras uno de entre seis enanos, y es posible que los otros cinco ni siquiera sepan quién fue! Vale, a lo mejor puedo decir que conspiraron para ocultar un crimen... Un momento...
—Pero no fue Ardiente quien dijo que no había que informar a la Guardia —dijo—. Fue usted, ¿no es así? ¿Quería hacerme enfadar, señor Cascolisto?
Movió un enano. Clic.
Cascolisto bajó la mirada.
Como no se intuía respuesta alguna, Vimes capturó a un troll errante y lo colocó junto al tablero.
—No pensaba que fuese a venir a la mina. —La voz de Cascolisto apenas resultaba audible—. Chafajamones estaba... Creo... Yo no... Ardiente dijo que usted no se preocuparía, porque el grag era un gran peligro. Dijo que el grag había ordenado la muerte de los mineros y ahí quedaba la cosa. Pero yo pensé que... Yo... No estaba bien. ¡Había pasado algo malo! Oí que usted era orgulloso. Tenía que... picarle el interés. Él... él...
—¿Pensó que me desentendería? ¿Que acusarían a un troll de asesinar a un enano, en un momento como este, y no me interesaría? —preguntó Vimes.
—Ardiente dijo que no, porque no había humanos implicados. Dijo que no le importaría lo que le sucediera a los enanos.
—¡Tendría que salir a que le diera el aire un poco más!
Las gotas que caían de la nariz y los ojos de Cascolisto empezaban a manchar el tablero. Una tormenta detiene la batalla, pensó Vimes. Luego el enano alzó la cabeza y gimoteó:
—Era el garrote que el troll don Brillo me dio por ganar cinco partidas seguidas. ¡Era mi amigo! ¡Me dijo que era tan bueno como un troll y que por eso debía tener un garrote! ¡Le dije a Ardiente que era un trofeo de guerra! ¡Pero él lo cogió y aporreó aquel pobre cadáver!
Agua goteando sobre una piedra, pensó Vimes. Y todo depende de dónde caigan las gotas, ¿no, don Brillo? ¿De qué le han servido a este pobre diablo? ¡No tenía el trabajo adecuado para que la duda entrara en su vida!
—De acuerdo, señor Cascolisto, gracias por todo —dijo, recostándose en la silla—. Queda una cosilla, sin embargo. ¿Sabe quién envió a esos enanos a mi casa?
—¿Qué enanos?
Vimes escudriñó los ojos enrojecidos y arrasados de lágrimas. O su dueño decía la verdad o el mundo del teatro había perdido a una gran estrella.
—Fueron a atacarme a mí y a mi familia —explicó.
—Oí... sí que oí que Ardiente hablaba con el capitán de la guardia —murmuró Cascolisto—. Algo sobre... una advertencia...
—¿Una advertencia? ¿Llaman ad...? —empezó Vimes, pero se calló al ver que Hijodetímiedo meneaba la cabeza. Vale. Vale. No tiene sentido tomarla con este. Además, ya está para el arrastre sin que le haga nada.
—Ahora están muy asustados —dijo Cascolisto—. No entienden la ciudad. No entienden por qué se permite que haya trolls. No entienden a la gente que... no los entiende a ellos. Les tienen miedo. A estas alturas le tienen miedo a todo.
—¿Adónde han ido?
—No lo sé. Ardiente dijo que de todas formas a estas alturas ya se habían ido, porque tienen el cubo y el cuadro —dijo Cascolisto—. Decía que el cuadro revelará dónde encontrar más mentiras, y así podrán destruirlas. Pero lo que más temen es la Oscuridad que Invoca, comandante. Sienten que va a por ellos.
—Solo es un dibujo —dijo Vimes—. Yo no creo en él.
—Yo sí —afirmó Cascolisto con calma—. Está en esta habitación. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta en la oscuridad y en la venganza, disfrazada.
Vimes sintió un hormigueo en la piel. Nobby examinó las sucias paredes de piedra que los rodeaban. Hijodetímiedo se sentó muy tieso en su silla. Hasta Fred Colon cambió de posición con desasosiego.
No son más que paparruchas místicas, se dijo Vimes. Ni siquiera son paparruchas místicas humanas. No creo en ellas. Entonces, ¿por qué noto que hace un poco de frío aquí abajo?
Tosió.
—Bueno, en cuanto esa cosa sepa que se han ido, supongo que saldrá tras ellos.
—Y vendrá por mí —dijo Cascolisto, con la misma voz calmada. Juntó las manos sobre la mesa.
—¿Por qué? Usted no ha matado a nadie —dijo Vimes.
—¡No lo entiende! Cuando ellos... cuando mataron a los mineros, uno no estaba muerto del todo, y, y, y lo oímos aporrear la puerta con los puños, y yo me quedé en ese túnel, escuché cómo moría y deseé que muriera para que el ruido cesara, pero, pero, pero cuando murió el ruido siguió en mi cabeza, y pude, pude, pude haber girado la rueda, pero me daban miedo los guardias negros que no tienen alma, y por eso la oscuridad se llevará la mía...
La vocecilla se apagó.
Nobby carraspeó, nervioso.
—Bueno, gracias de nuevo —dijo Vimes.
Madre mía, a este pobre desgraciado le han dejado la cabeza hecha un lío. Y yo no tengo nada, pensó. Podría pillar a Ardiente por falsificar pruebas. No puedo subir a Ladrillo al estrado de los testigos porque solo demostraría que sí hubo un troll en la mina. Lo único que tengo es al joven Cascolisto aquí presente, que está claramente incapacitado para declarar.
Se volvió hacia Hijodetímiedo y se encogió de hombros.
—Creo que prefiero mantener aquí a nuestro amigo esta noche, por su propio bien. No me parece que tenga otro sitio adonde ir. La declaración que ha hecho, claro está, queda amparada por...
En ese momento fue él quien dejó la frase en el aire. Se volvió en la silla para fulminar con la mirada al apenado Cascolisto.
—¿Qué cuadro?
—El cuadro de La batalla del Valle del Koom de Methodia Tunante —respondió el enano, sin alzar la vista—. Es muy grande. Lo robaron del museo.
—¿Cómo? —dijo Fred Colon, que estaba haciendo té en una esquina—. ¿Fueron ellos?
—¿Qué? ¿Tú lo sabías, Fred? —preguntó Vimes levantando la voz.
—Nosotros... sí, señor Vimes, presentamos un informe...
—¡Valle del Koom, valle del Koom, valle del Koom! —bramó Vimes, y dio un palmetazo tan fuerte sobre la mesa que los candeleros saltaron por los aires—. ¿Un informe? ¿Para qué demonios sirve un informe? ¿Es que tengo tiempo de leer informes, tal y como está el patio? ¿Por qué no me cuenta nadie estas co...?
Una vela rodó por el suelo y se apagó. Vimes agarró la otra cuando llegaba al borde de la mesa, pero se le escurrió de los dedos y aterrizó en el suelo con la mecha por delante.
La oscuridad cayó como un hacha.
Cascolisto gimió. Fue un quejido sentido, asolador, como un estertor agónico en boca de un vivo.
—¡Nobby! —gritó Vimes—. ¡Enciende una puta cerilla ahora mismo y es una puta orden!
Se oyó un movimiento frenético en la oscuridad, y luego la cabeza del fósforo fue una súbita supernova.
—¡Vale, tráela aquí, hombre! —le gritó a Nobby—. ¡Enciende esas velas!
Cascolisto seguía con la vista fija en la mesa, donde el enfurecido manotazo había desperdigado los restos de la partida.
Vimes echó un vistazo al tablero cuando las llamas de las velas cobraron más fuerza.
Alguien con tendencia a ver cosas raras diría que los trolls y los enanos habían caído en un círculo aproximado en torno a la roca central, mientras que unos pocos enanos más se habían alejado rodando formando una línea. Diría, de hecho, que desde arriba tenían la forma de un ojo redondo. Con una cola.
Cascolisto emitió un leve suspiro y se deslizó de lado hasta el suelo. Vimes se levantó para ayudarle, y entonces se acordó justo a tiempo de la política. Se obligó a sí mismo a retroceder, con las manos en alto.
—¿Señor Hijodetímiedo? —dijo—. Yo no puedo tocarlo. ¿Por favor?
El grag asintió y se arrodilló junto al enano.
—No tiene pulso ni le late el corazón —anunció al cabo de unos segundos—. Lo siento, comandante.
—Entonces parece que ahora estoy en sus manos —dijo Vimes.
—Cierto. En manos de un enano —corroboró el grag mientras se ponía de pie—. Comandante Vimes, juraré que Cascolisto no recibió sino atenciones y un trato cortés en su estancia aquí. Y quizá más amabilidad de la que un enano tenía derecho a esperar de usted. No lleva su muerte en la consciencia. La Oscuridad que Invoca lo llamó. Los enanos lo entenderán.
—¡Bueno, pues yo no! ¿Por qué iba a matarlo? ¿Qué había hecho el pobre mamón?
—Creo que es más cierto decir que lo ha matado el miedo a la Oscuridad que Invoca —matizó el grag—. Dejó a un minero atrapado, oyó sus gritos en la oscuridad y no hizo nada. Para todos los enanos eso supone un crimen atroz.
—¿Tan grave como borrar una palabra? —preguntó Vimes con acritud. Se sentía más afectado de lo que quería reconocer.
—Algunos dirían que mucho peor. A Cascolisto lo mataron sus propios remordimientos y su miedo. Era como si tuviera su Oscuridad que Invoca particular dentro de la cabeza —dijo Hijodetímiedo—. En cierto sentido, tal vez todos la tenemos, comandante. O algo parecido.
—Mire lo que le digo, su religión machaca a las personas que da gusto —dijo Vimes.
—No en comparación con lo que se hacen entre ellas —replicó Hijodetímiedo, mientras cruzaba con tranquilidad las manos del enano muerto sobre su pecho—. Y no es una religión, comandante. Tak escribió el Mundo y las Leyes, y después nos dejó. No exige que pensemos en Él, solo que pensemos. —Se levantó—. Explicaré la situación a mis congéneres, comandante. Por cierto, me gustaría que me llevase con usted al valle del Koom.
—¿He dicho que iré al valle del Koom? —preguntó Vimes.
—De acuerdo —dijo el grag con calma—. Digamos, pues, que, si en un momento dado le apetece ir al valle del Koom, ¿me llevará con usted? Conozco el sitio y conozco la historia, y hasta conozco bastante bien los signos mineros, sobre todo las Grandes Oscuridades. Podría serle útil.
—¿Exige todo eso solo por decir la verdad? —preguntó Vimes.
—En realidad, no. J'ds hasfak 'ds: «Negocio sin hacha en la mano». Diré la verdad con independencia de lo que decida —aclaró Hijodetímiedo—. Sin embargo, dado que no va a ir al valle del Koom, comandante, no le presionaré. Solo era una idea peregrina.

Diversión. ¿Para qué sirve?
No es placer, júbilo, gozo, disfrute o alegría. Es una cabrona vacía, cruel y maliciosa, una palabra usada para definir algo que se busca con un hilarante par de antenas bamboleantes en la cabeza y las palabras «¡Lo quiero!» en la camiseta, y tiende a provocar que la gente despierte con la cara pegada a la calle.
De algún modo, Angua se había procurado una boa magenta de plumas. No había sido ella. No había sido nadie. Había aparecido sin más. Su absoluta falsedad la ponía de mal humor. Había algo importunándola desde algún rincón de su cabeza, y la irritaba no saber qué era.
Habían acabado en el Otro Barrio, como sabía que harían. Era el bar de los no-muertos, aunque el local toleraba a cualquiera que no fuese demasiado normal.
Desde luego toleró a Tawneee. A esa chica no había manera de hacérselo entender. El motivo por el que los hombres nunca hablaban con ella. El problema estribaba, en opinión de Angua, en que Nobby realmente no era una mala... persona. Como tal. Por lo que ella sabía, siempre había sido fiel a la señorita Empujacarrito, lo que equivalía a decir que a la hora de ser golpeado por un pescado y después acribillado a almejazos, nunca pensaba en otra chica que no fuese ella. En el fondo el cabo tenía un alma bastante romántica, pero estaba envuelta en lo que solo podía calificarse de... Nobby Nobbs.
Sally había acompañado a Tawneee al servicio de señoras, que siempre asombraba a todos aquellos que nunca lo habían visto. Angua estaba estudiando otra carta de cócteles, escrita en una pizarra sobre la barra, con letra muy temblorosa, por Igor.[14]
El hombre había hecho todo lo posible por seguir el arquetipo —o lo habría hecho de saber lo que significaba la palabra—, pero había fracasado estrepitosamente en el empeño de captar las sutilezas de la coctelería moderna, de manera que, entre las bebidas anunciadas, había:

En realidad, Angua tuvo que reconocer que el Tornillo pal Cuello no estaba tan mal.
—Perdona —dijo Jovial, haciendo equilibrios sobre un taburete de la barra—, pero ¿a qué ha venido todo eso de Tawneee? ¡He visto que tú y Sally os poníais caras!
—¿Eso? Ah, es el síndrome del capullo. —Angua recordó con quién hablaba y añadió—: Esto... probablemente a las enanas no os pase. Significa... a veces una mujer es tan guapa que a ningún hombre con dos dedos de frente se le pasa por la cabeza pedirle salir, ¿vale? Porque está clarísimo que a un tipo como él le viene grandísima. ¿Me sigues?
—Eso creo.
—Bueno, esa es Tawneee. Y, a efectos de esta explicación, Nobby no tiene dos dedos de frente. Está tan acostumbrado a que las mujeres le digan que no cuando les pide salir que no tiene miedo a las calabazas. O sea que se lo pide, porque piensa: ¿por qué no? Y ella, que ya empieza a creer que tiene algo malo, se siente tan agradecida que acepta.
—Pero a ella le gusta.
—Lo sé. Eso es lo raro del asunto.
—Para las enanas es mucho más sencillo —dijo Jovial.
—Lo suponía.
—Aunque probablemente no tan divertido —añadió Jovial, con expresión abatida.
Tawneee estaba volviendo. Angua pidió tres Tornillos pal Cuello mientras Jovial hacía esperanzadas gestiones para conseguir un Orgasmo intenso.[15] Después, con la ocasional ayuda de Sally, Angua le explicó a Tawneee las verdades sobre... en fin... todo.
Llevó su tiempo. Había que cambiar sin parar la forma de las frases para que encajaran en el espacio actualmente disponible en el cerebro de Tawneee. Angua, sin embargo, se aferró a la idea de que la chica no podía ser tan, tan tonta. Trabajaba en un club de estriptis, ¿no?
—O sea, ¿por qué crees que los hombres pagan por verte en el escenario?
—Porque soy muy buena —respondió Tawneee sin pensárselo—. Cuando tenía diez años gané el premio a la mejor bailarina del año en el curso de ballet y claqué de la señorita Desvihada.
—¿Claqué? —preguntó Sally, sonriendo—. Oye, ¿por qué no lo pruebas en el escenario?
Angua cerró su mente a la imagen de Tawneee bailando claqué. El club probablemente ardería hasta los cimientos.
—A ver, probaré de otra manera... —dijo—. Y te digo esto de mujer a... de hembra a...
Tawneee escuchó con atención, y hasta su cara de desconcierto era injusta para el resto de su sexo. Al terminar, Angua observó esperanzada su expresión angélica.
—¿O sea, lo que me estás contando, vale...? —dijo Tawneee—. Es que salir con Nobby es como entrar en un restaurante de lujo y solo comerse el panecillo?
—¡Exacto! —dijo Angua—. ¡Lo has pillado!
—Pero en realidad yo nunca conozco a hombres. Mi abuela me dijo que no me portase como una lagarta.
—¿Y no te parece que trabajar en un...? —empezó Angua, pero Sally la atajó.
—A veces hay que lagartear sin contemplaciones —dijo—. ¿Nunca has entrado en un bar y te has tomado una copa con un hombre sin pensártelo?
—No.
—Vale —dijo Sally, y apuró su copa—. No me gustan estos Tornillos pal Cuello. Vámonos a otra parte y... —Hizo una pausa—. Abramos tu mente a nuevas possibilidadesss.

Era extraño tener a Sybil en Pseudópolis Yard. Había sido una de las casas de la familia Ramkin antes de que ella se la cediera a la Guardia. De pequeña había vivido allí. Había sido su hogar.
Cierta intuición de ese dato calaba en las descascarilladas y manchadas almas de los guardias. Hombres poco conocidos por lo refinado de sus modales se descubrían limpiándose automáticamente los zapatos y quitándose el casco en señal de respeto al entrar.
También hablaban diferente, más despacio y con titubeos, explorando ansiosos su siguiente frase en busca de palabrotas que borrar. Alguien hasta encontró una escoba y barrió, o al menos desplazó la suciedad a un lugar menos obvio.
Arriba, en lo que había sido hasta entonces la oficina de pagos, el joven Sam dormía como un bendito en una cama improvisada. Vimes tenía la esperanza de poder contarle un día que, en una noche especial, lo habían custodiado cuatro guardias trolls. Estaban fuera de servicio pero se habían presentado voluntarios para la tarea, y se morían de ganas de que algún enano intentara algo. Sam esperaba que la anécdota lo impresionara: lo máximo a lo que aspiraban los demás niños era a angelitos.
Vimes se había adueñado de la cantina, porque tenía una mesa lo bastante grande. Había extendido un mapa de la ciudad. Buena parte del resto de los tablones estaba ocupada por páginas de El códice del valle del Koom.
Aquello no era un juego, era un rompecabezas. Una especie de, sí, de puzle. Y tenía que poder resolverlo, razonó, porque ya tenía casi todas las esquinas.
—Calle Ettercap, callejón de la Trampa de Dinero, callejón de los Lloricas, Patio de los Chismes, el Yuyu, escalera del Flim —dijo—. ¡Túneles por todas partes! Tuvieron suerte de encontrarlo solo a la tercera o la cuarta. El señor Tunante debió de tener habitaciones en la mitad de las calles de la zona. ¡Incluida la Medialuna Empírica!
—Peroah ¿por qué? —preguntó sir Reynold Pespuntes—. O seah, ¿por qué cavar túneless por todass partes?
—Cuéntaselo, Zanahoria —dijo Vimes mientras dibujaba una línea que cruzaba la ciudad.
Zanahoria carraspeó.
—Porque eran enanos, señor, y profundos por si fuera poco —explicó—. No se les pasaría por la cabeza no cavar. Además, casi todo el rato debió de ser cuestión de desescombrar habitaciones enterradas. Eso es pan comido para un enano. Y estaban tendiendo raíles, para poder llevarse los escombros adonde quisieran.
—Seah, pero ssin duda... —empezó sir Reynold.
—Buscaban de oído algo que hablaba en el fondo de un pozo viejo —dijo Vimes, que seguía inclinado sobre el mapa—. ¿Qué posibilidades había de que siguiera estando a la vista? Además, a la gente suele darle mala espina que aparezca un hatajo de enanos y se ponga a cavar agujeros en su jardín.
—Habrá sido un proceso lentíssimo, seguroah.
—Bueno, sí, señor, pero lo llevarían a cabo a oscuras, bajo su control y en secreto —dijo Zanahoria—. Podían ir a cualquier lugar que les apeteciera. Podían avanzar en zigzag si no las tenían todas consigo, podían buscar con su tubo de escuchar, y todo eso sin tener que hablar nunca con un humano ni ver la luz del sol. Oscuro, controlable y secreto.
—Los profundos, en tres palabras —apostilló Vimes.
—¡Esto es emocionantíssimo! —exclamó sir Reynold—. ¿Y abrieron un agujeroah en los sótanos de mi museoah?
—Tu turno, Fred —dijo Vimes, dibujando con esmero otra raya en el mapa.
—Esto, sí —dijo Fred Colon—. Hum... Nobby y yo hemos descubierto el punto exacto hace apenas un par de horas —dijo, considerando más prudente no añadir: «Después de que el señor Vimes se liara a gritos, nos hiciera contarle hasta el último detalle y después nos mandara de vuelta tras decirnos lo que debíamos buscar». Lo que sí añadió fue—: Fueron bastante listos, señor. El mortero hasta parecía sucio. Apuesto a que se está diciendo a sí mismo «ajá», señor.
—¿Seah? —dijo sir Reynold, perplejo—. Normalmente diría «cáspitaeah».
—Imagino que se estará diciendo: «Ajá, y ¿cómo pudieron volver a levantar la pared después de sacar el mural?», señor, y suponemos que...
—Bueno, supongoah que un enano se quedó atráss para camuflar el agujeroah, buscó un escondrijo para quedarse allí tranquilitoah, cómo dirían ustedess, y después salió por la mañanaeah —dijo sir Reynold—. Entraba y salía gente a todas horas. Estábamos buscando un gran cuadro, al fin y al cabo, no a una persona.
—Sí, señor. Suponemos que un enano se quedó atrás para camuflar el agujero, buscó un escondrijo para quedarse allí tranquilito y salió por la mañana. Entraba y salía gente a todas horas. Estaban buscando un gran cuadro, al fin y al cabo, no a una persona —dijo Fred Colon. Se sentía muy orgulloso de haber dado con esa teoría y no pensaba callársela pasara lo que pasase.
Vimes dio un golpecito en el mapa.
—Y aquí, sir Reynold, es donde un troll llamado Ladrillo cayó a través del suelo de otro sótano hasta el túnel de los enanos —dijo—. También nos dijo que vio algo en la mina principal que tiene toda la pinta de ser el Tunante.
—Pero, por desgracia, no lo han encontradoah —se lamentó sir Reynold.
—Lo siento, señor. Es probable que haya salido hace tiempo de la ciudad.
—Peroah ¿por qué? —preguntó el conservador del museo—. ¡Podrían haberlo estudiado en el museoah! ¡Hoy en día somos de lo máss interactivos!
—¿Interactivos? —preguntó Vimes—. ¿Qué quiere decir?
—Buenoah, la gente puede... mirar los cuadros tanto como quieraeah —respondió sir Reynold. Parecía algo molesto. La gente no debería hacer ese tipo de preguntas.
—¿Y los cuadros qué es lo que hacen, exactamente?
—Buenoah... estar ahí colgados, comandante —dijo sir Reynold—. Por supuestíssimo.
—O sea, que lo que quiere decir es que la gente puede ir a ver los cuadros, y los cuadros, por su parte, se dejan mirar.
—Más o menos, seah —dijo sir Reynold. Reflexionó por un momento, consciente de que eso probablemente no bastaba, y añadió—: Pero dinámicamenteah.
—¿Quiere decir que la gente se conmueve al ver los cuadros, señor? —sugirió Zanahoria.
—¡Seah! —exclamó sir Reynold, con enorme alivio—. ¡Muy bien! Eso mismo es lo que pasa. Y hace años que tenemos el Tunante expuesto al públicoeah. Hasta tenemos una esscalerita para quien quiera examinar las montañas. A veces viene gente que tiene metidoah entre ceja y ceja que algún guerreroah apunta hacia una cueva apenas visible o algo por el esstilo. Francamenteah, si hubiera algún secreto, ya lo habría descubiertoah yo a estas alturas. ¡El robo no tuvo ningún sentidoah!
—A menos que alguien hubiese encontrado el secreto de marras y no quisiera que nadie más lo descubriese —dijo Vimes.
—Eso sería toda una coincidencia, ¿no creeah, comandante? No es que haya cambiado nada recientemente. ¡El señor Tunante no se ha presentado para pintar otra montaña! Y, aunque odie decirlo, con destruir el cuadro hubiese bastadoah.
Vimes caminó alrededor de la mesa. Todas las piezas, pensó. A estas alturas debo de tener todas las piezas.
Empecemos por esa leyenda del enano que apareció, medio muerto, semanas después de la batalla, balbuciando sobre un tesoro.
Vale, entonces podría haberse referido a ese cubo parlante, pensó Vimes. Sobrevivió a la batalla, se escondió en alguna parte; tiene ese trasto y ve que es importante. Tiene que ponerlo a buen recaudo... No, a lo mejor tiene que conseguir gente que lo escuche. Y por supuesto no se lo lleva con él, porque es probable que todavía queden trolls merodeando por la zona y ahora mismo su estado de ánimo es el de aporrear primero y tratar de pensar alguna pregunta después. Necesita guardaespaldas.
Llega hasta unos humanos pero, cuando los está conduciendo de vuelta al sitio donde lo ha escondido, al fin se muere.
Saltamos dos mil años adelante. ¿Duraría tanto un cubo? ¡Ya te digo, si hasta flotan en lava!
De manera que está ahí abandonado. Entra en escena Methodia Tunante, buscando... un buen paisaje o algo por el estilo, ¿y mira hacia abajo y allí está? Bueno, tendré que aceptar que fue así, porque lo encontró y consiguió que hablara, quién sabe cómo. Pero no podía pararlo. Lo tira al pozo. Los enanos lo encuentran. Escuchan a la caja, pero odian lo que oyen. Lo odian tanto que Chafajamones manda matar a cuatro mineros solo porque también lo han oído. Entonces, ¿por qué el cuadro? ¿Revela de qué habla la caja? ¿Muestra dónde está la caja? Si tienes la caja en la mano, ¿no está eso ya resuelto?
En cualquier caso, ¿quién dice que era la voz de Hachasangrienta la que hablaba? Podría ser cualquiera. ¿Por qué creer lo que decía?
Cayó en la cuenta de que sir Reynold hablaba con Zanahoria...
—... dije a su sargento Colon, aquí presente, que el cuadro está situadoah a varios kilómetros de donde se libró la auténtica batallaeah. ¡Está en la parte equivocada del valle del Koom! ¡Viene a ser la uniquíssima cosa en la que ambos bandos se ponen de acuerdoah!
—¿Y por qué lo situó allí? —preguntó Vimes, mirando fijamente la mesa como si esperase arrancarle una pista a base de pura fuerza de voluntad.
—¿Quién sabeah? No deja de ser el valle del Koom. Son comoah seiscientos cincuenta kilómetros cuadrados. Supongo que simplemente eligió un lugar que le pareció esspectacular.
—¿Les apetece una taza de té, muchachos? —preguntó lady Sybil desde la puerta—. Me veía un poco desocupada, así que he preparado una tetera. Y tú deberías echar una cabezadita, Sam.
Sam Vimes parecía nervioso, una figura de autoridad atrapada de nuevo en una situación doméstica.
—¡Oh, lady Sybil, se han llevado el Tunante! —dijo sir Reynold—. ¡Sé que pertenecía a su familia!
—Mi abuelo decía que no era más que un maldito incordio —recordó lady Sybil—. Me dejaba desenrollarlo en el suelo del salón de baile. Yo le ponía nombre a todos los enanos. Buscábamos el secreto, porque me dijo que había un tesoro oculto y que el cuadro enseñaba dónde estaba. Por supuesto, nunca lo encontramos, pero así me tenía callada las tardes de lluvia.
—Bueno, como arteah no era gran cosa —reconoció sir Reynold—. Y el pintor estaba como una cabra, claro. Pero de algún modo a la gente le hablaba.
—Ojalá me dijera algo a mí —se lamentó Vimes—. No tienes por qué hacer té para todos, querida. Uno de los agentes...
—¡Bobadas! Tenemos que ser hospitalarios —dijo Sybil.
—Por supuesto, la gente intentaba copiarlo —prosiguió el conservador, tras aceptar una taza—. ¡Oh, querida, eran horríssonos! Un cuadro de quince metros de largo y tres de alto es del todo imposibleah de copiar con la mínimaeah precisión...
—No si lo extiendes en el suelo del salón de baile y haces que un hombre le saque una pantografía —dijo Sybil mientras seguía sirviendo té—. Esta tetera es una vergüenza, Sam. Peor que el hervidor. ¿Es que nadie la limpia nunca? —Miró sus caras—. ¿He dicho algo malo?
—¿Hizo una copia del Tunante? —preguntó sir Reynold.
—Ah, sí. Enterito, a escala de uno a cinco —dijo Sybil—. Cuando tenía catorce años. Fue un trabajo para clase. Estábamos dando historia enana, ya sabe, y, bueno, ya que el cuadro era nuestro, era demasiado bueno para no aprovecharlo. Saben lo que es la pantografía, ¿no? Es una forma muy sencilla de sacar copias más grandes o pequeñas de un cuadro, usando la geometría, unas palancas de madera y un lápiz afilado. En realidad primero lo copié a tamaño completo en cinco paneles de tres por tres metros, para asegurarme de no pasar nada por alto, y después hice la versión a un quinto de escala para exhibirlo como el pobre señor Tunante quería que se apreciara. La señorita Bajeza me puso muy buena nota. Era nuestra profesora de mates, ya saben: llevaba el pelo recogido en un moño con un compás y una regla clavados. Siempre decía que una chica que supiera usar una escuadra y un semicírculo llegaría lejos en la vida.
—¡Qué pena que ya no lo tenga! —dijo sir Reynold.
—¿Qué le hace pensar eso, sir Reynold? —preguntó lady Sybil—. Estoy segura de que lo conservo en alguna parte. Lo tuve colgado en el techo de mi habitación durante un tiempo. Deje que piense... ¿Nos lo llevamos al mudarnos? Estoy segura... —Alzó la vista, animada—. Ah, sí. ¿Has subido alguna vez al desván de este sitio, Sam?
—¡No! —respondió Vimes.
—Pues ha llegado el momento.

—Nunca había salido para una noche de chicas —dijo Jovial mientras recorrían, con paso algo vacilante, la ciudad nocturna—. ¿Es normal que pase eso último?
—¿Qué ha sido eso último? —preguntó Sally.
—Lo de que el bar se incendiara.
—No es muy normal —respondió Angua.
—Nunca había visto a unos hombres pelearse por una mujer —prosiguió Jovial.
—Sí, ha sido todo un espectáculo, ¿eh? —dijo Sally. Habían dejado a Tawneee en su casa, muy cavilosa.
—Y lo único que ha hecho es sonreír a un hombre —señaló Jovial.
—Sí —confirmó Angua, que intentaba concentrarse en caminar.
—Sería una pena para Nobby que dejara que se le subiese a la cabeza, de todas formas —dijo Jovial.
Líbrame de las borrachas pralanchi... parchanli... parlanchinas, pensó Angua, que dijo:
—Ya, pero ¿qué pasa con la señorita Empujacarrito? Con los años ha tirado a Nobby bastante dinero en pescado.
—Hemos roto una lanza a favor de las feas —declaró Sally con voz sonora—. Zapatos, hombres, ataúdes... nunca te conformes con el primero que veas.
—¡Oh, zapatos! —exclamó Jovial—. De eso sí que puedo hablar. ¿Habéis visto alguna de las dos los nuevos Yan Rocamartillo abiertos por detrás, con el tacón de cobre macizo?
—Hum, nosotras no vamos a un herrero a comprar calzado, querida —dijo Sally—. Uf... creo que voy a vomitar...
—Lo tienes merecido por... beberr vino —dijo Angua con tono malicioso.
—Huy, ja, ja —dijo la vampira desde las sombras—. ¡No tengo ningún problema con pausa sarcástica «beberr vino», gracias! Lo que no debería haber bebido son copas pegajosas con nombres inventados por personas con menos sentido del humor que, uf, perdón... oh, noooo...
—¿Estás bien? —preguntó Jovial.
—Acabo de vomitar una hilarante sombrillita de papel...
—Madre mía.
—Y una bengala...
—¿Es usted, sargento Angua? —dijo una voz en la penumbra. Se abrió la portezuela de una linterna, que iluminó la cara del agente Visita. Cuando se les acercó, Angua pudo entrever el grueso fajo de panfletos que llevaba bajo el otro brazo.
—Hola, Coladas —saludó—. ¿Cómo va?
—... parece una rodajita de limón... —dijo una voz húmeda desde las sombras.
—El señor Vimes me ha mandado a buscarlas por los bares de la iniquidad y demás antros pecaminosos —explicó Visita.
—¿Y el material de lectura? —preguntó Angua—. Por cierto, no te habría costado nada añadir las palabras «nada personal» a esa última frase.
—Ya que iba a hacer un recorrido por los templos del vicio, sargento, he pensado que a la vez podría realizar la sagrada obra de Om —dijo Visita, cuya infatigable devoción evangélica se imponía a cualquier adversidad.[16] A veces bares enteros llenos de personas se echaban al suelo y apagaban las luces cuando se enteraban de que se acercaba por la calle.
Se oyeron unas arcadas en la oscuridad.
—«Ay de los que abusaren de la vid» —dijo el guardia Visita. Captó la expresión del rostro de Angua y añadió—: Sin ánimo de ofender.
—Ya hemos pasado por todo eso —gimió Sally.
—¿Qué quiere el jefe, Coladas? —preguntó Angua.
—Vuelve a ser algo del valle del Koom. Quiere que vuelvan al Yard.
—¡Pero si estamos fuera de servicio! —protestó Sally.
—Lo siento —dijo Visita con alegría—, parece que vuelven a estar dentro del servicio.
—Es la historia de mi vida —dijo Jovial.
—Bueno, qué pena, supongo que tendremos que ir —dijo Angua intentando ocultar su alivio.
—Cuando digo «la historia de mi vida», obviamente no quiero decir toda la historia —farfulló Jovial, en apariencia para sus adentros, mientras las seguía hacia un mundo benditamente libre de diversión.

Los Ramkin nunca tiraban nada. Había algo preocupante en sus desvanes, y no era solo que desprendieran un vago aroma a paloma muerta tiempo atrás.
Los Ramkin etiquetaban las cosas. Vimes había subido a los grandes desvanes de la avenida Pastelito a por el caballo balancín, la cuna y una caja entera de peluches vetustos pero adorados, que olían a naftalina. No se tiraba nada que pudiera volver a ser útil en algún momento. Se etiquetaba con esmero y se guardaba en el desván.
Apartando telarañas con una mano mientras con la otra sostenía una linterna, Sybil abría la marcha entre cajas de «botas de hombre, variadas», «marionetas risibles, de hilos y de guante», «teatro en miniatura con decorados». Quizá fuera ese el motivo de su riqueza: compraban cosas que estaban hechas para durar y ahora rara vez tenían que comprar nada. Salvo comida, claro está, y aun en ese caso a Vimes no le habría sorprendido ver cajas con etiquetas de «corazones de manzana, variados» o «sobras, necesitan acabarse».[17]
—Ajá, aquí está —dijo Sybil mientras apartaba una brazada de floretes y palos de lacrosse. Sacó a la luz un tubo largo y grueso.
—No lo coloreé, por supuesto —explicó mientras llevaban el fardo a peso a la escalera—. Hubiese tardado una eternidad.
Bajar el pesado bulto hasta la cantina precisó cierto esfuerzo y algún que otro empujón, pero al final lo alzaron a la mesa y retiraron el crujiente pergamino protector.
Mientras sir Reynold desenrollaba los grandes cuadrados de tres por tres metros y se deshacía en elogios, Vimes sacó la copia a menor escala que Sybil había elaborado. Tenía el tamaño justo para no salirse de la mesa; pisó un extremo con una taza con poso y sujetó el otro con un salero.
Las notas de Tunante eran una lectura triste; triste y difícil, además, porque muchas estaban medio quemadas y, en cualquier caso, su letra parecía más propia de una araña en una cama elástica durante un terremoto.
El pintor estaba sin ninguna duda loco como una cabra; escribía notas que quería mantenerle en secreto al pollo, y a veces paraba de escribir a mitad de la nota si creía que este lo vigilaba. Al parecer daba pena verlo hasta que cogía un pincel, momento en el cual trabajaba con toda tranquilidad y un extraño resplandor en las facciones. Y esa fue su vida: un enorme rectángulo de lienzo. Methodia Tunante: nació, pintó un cuadro famoso, creyó que era un pollo, murió.
Dado que el hombre estaba para encerrarlo, ¿cómo encontrar sentido en cualquier cosa que escribiera? La única nota que parecía concisa, por bien que horrible, era la que solía aceptarse como la última que escribió, ya que la encontraron bajo su cuerpo caído. Rezaba:
¡Cooocorocó! ¡Que viene! ¡QUE VIENE!
Se había ahogado con la garganta llena de plumas. En el lienzo, sus últimas pinceladas todavía se estaban secando.
Llamó la atención de Vimes el mensaje numerado, arbitrariamente, como n.° 39: «Creí que era un augurio que me guiaría, pero grita por las noches». ¿Un augurio de qué? Por no hablar de la n.° 143: «Lo oscuro, en la oscuridad, como una estrella encadenada». Vimes había tomado nota de esa última. Había tomado nota de muchas otras, también. Pero lo peor de ellas —o lo mejor, para los amantes de los misterios— era que podían significar absolutamente cualquier cosa. Uno podía elegir su propia teoría. El tipo pasaba hambre y vivía aterrorizado de un pollo que residía en su cabeza. Lo mismo daría tratar de interpretar las gotas de lluvia.
Vimes apartó las notas y contempló el pulcro dibujo a lápiz. Aun a ese tamaño, resultaba confuso. En el primer plano, las caras eran tan grandes que se distinguían los poros de la nariz de un enano. A lo lejos, Sybil había copiado con meticulosa fidelidad figuras que medían medio centímetro.
Blandían hachas y garrotes, se apuntaban lanzas, había cargas, contracargas y combates singulares. De punta a punta del cuadro, enanos y trolls estaban enzarzados en una feroz batalla, repartiendo tajos y mazazos...
¿Quién falta?, pensó.
—Sir Reynold, ¿podría ayudarme? —preguntó con voz queda para no espantar a la incipiente idea.
—Dígame, comandante —dijo el conservador del museo mientras se acercaba deprisa—. ¿No hizo lady Sybil la más exquisitaeah...?
—Es muy buena, sí —atajó Vimes—. Dígame... ¿cómo supo Tunante todo esto?
—Hubo muchas canciones enanas al respectoah, y varias historias trolls. Ah, sí, también lo presenciaron algunos humanos.
—¿De modo que Tunante pudo haber leído sobre la batalla?
—Oh, seah. Aparte de situar la batallaeah en el lado incorrecto del valle, la plasmó con un rigor considerableah.
Vimes no apartó su mirada de la batalla de papel.
—¿Sabe alguien por qué la colocó en un lugar incorrecto, entonces? —preguntó.
—Existen varias teorías. Una es que lo engañó el hechoah de que los enanos muertos fueron incinerados en aquel extremo del valle, pero claro, después de la tormenta allí es donde acabaron muchos de los cadávereahs. También había maderaeah muerta de sobra para las pirass. Pero yo personalmenteah creo que escogió ese lado porque el paisaje es divino. Las montañas son esspectaculares.
Vimes se sentó con la vista fija en el dibujo, intentando arrancarle su secreto.
Don Brillo había dicho que todo el mundo conocería el secreto al cabo de unas semanas. ¿Por qué?
—Sir Reynold, ¿iba a pasar algo con el cuadro en las próximas semanas? —preguntó.
—Huys, sí —respondió el conservador—. Lo hubiéssemos instalado en su nueva sala.
—¿Tiene algo de especial?
—Ya informé debidamenteah a su sargento, comandante —dijo sir Reynold con un deje de reproche—. Es circular. Tunante siempre pretendió que se viera a la redonda, por así decirlo. Para que al espectador le pareciera esstar allí.
Yo casi he llegado también, pensó Vimes.
—Creo que el cubo contó a los enanos algo sobre el valle del Koom —dijo con voz distante, porque se sentía como si ya estuviera en el valle—. Les contó que el lugar donde había sido encontrado era importante. Hasta Tunante pensaba que era importante. Necesitaban un mapa, y Tunante pintó uno, aunque no lo supiera. ¿Fred?
—¿Síseñor?
—A los enanos no les importó dañar la parte inferior del cuadro porque no contiene nada importante. Son solo personas. Las personas se mueven.
—Pero, con el debido respeto, comandante, también se mueven todass esas piedras —observó sir Reynold.
—Tampoco importan. Da igual lo mucho que haya cambiado el valle, este cuadro funcionará —dijo Vimes. La luz de la comprensión bañaba su cerebro.
—Pero hasta los ríos se mueven con el paso de los años, y de las montañas se han desprendido vaya usted a saber cuántas rocas —insistió sir Reynold—. Tengo entendido que la zona no se parece en nada al cuadro, hoy en día.
—Aun así —prosiguió Vimes, con la misma voz ensoñada—, este mapa funcionará durante miles de años. No señala una roca, una hondonada o una cueva, solo marca un punto. Podría indicarlo con un alfiler. Si tuviera un alfiler, quiero decir.
—¡Yo tengo uno! —exclamó sir Reynold con tono triunfal, mientras se llevaba la mano a la solapa—. Ayer vi uno en la calleah, y por supuesto, todoss conocemos el viejo refrán: «Siempre que un alfiler veas, recógelo a la de una...».
—Sí, sí, gracias —dijo Vimes mientras lo cogía. Se dirigió al extremo de la mesa, asió un extremo del cuadro y lo plegó a lo largo de toda la superficie hasta la otra punta, arrastrando tras de sí el pesado papel ondeante.
Enganchó los dos extremos con el alfiler, alzó el círculo que había formado y lo bajó alrededor de su cabeza.
—La verdad está en las montañas —dijo—. Durante años la gente ha mirado a una línea de montañas. En realidad es un círculo.
—¡Pero eso ya lo sabía! —protestó sir Reynold.
—En cierto sentido, señor, pero probablemente no lo ha entendido hasta ahora, ¿verdad? Tunante estaba situado en un lugar importante.
—Bueno, sí. Pero era una cueva, comandante. Hace mención específica de una cueva. Por eso la gente ha buscado a lo largo de las paredes del valle. El cuadro está situado en pleno centro, cerca del río.
—¡Entonces hay algo que todavía no sabemos! —dijo Vimes, irritado al ver la rapidez con la que un gran momento se había convertido en un momentito cualquiera—. ¡Descubriré lo que es cuando llegue allí!
Hala. Lo había dicho. Pero ya antes había sabido que iba a ir, lo sabía desde... ¿cuándo? Le parecía que desde siempre, pero ¿le había parecido que desde siempre el día anterior? ¿Esa tarde? Veía el lugar en su imaginación. ¡Vimes en el valle del Koom! ¡Prácticamente saboreaba el aire! ¡Oía el rugido del río, cuyas aguas fluían frías como el hielo!
—Sam... —empezó Sybil.
—No, esto hay que arreglarlo —se apresuró a decir Vimes—. ¡No me importa el estúpido secreto! Esos profundos asesinaron a nuestros enanos, ¿recuerdas? Ellos creen que el cuadro es un mapa que pueden utilizar, y por eso se dirigen allí. Tengo que perseguirles.
—Mira, Sam, si... —intentó Sybil.
—No podemos permitirnos una guerra entre los trolls y los enanos, querida. Lo de la otra noche fue solo una escaramuza tonta entre pandillas. ¡Una guerra de verdad en Ankh-Morpork arrasaría la ciudad! ¡Y de algún modo está todo relacionado con esto!
—¡Estoy de acuerdo! ¡Yo también quiero ir! —gritó Sybil.
—Además, estaré totalmente a salvo si... ¿Qué? —Vimes miró boquiabierto a su esposa mientras sus engranajes mentales invertían la marcha con un chirrido—. ¡No, es demasiado peligroso!
—¡Sam Vimes, toda mi vida he soñado con visitar el valle del Koom, de manera que no pienses ni por un instante que te irás de picos pardos a verlo y me dejarás en casa!
—¡No voy de picos pardos! Nunca he ido de picos pardos. ¡No tengo picos y ni siquiera sé cómo son los pardos! ¡Pero allí va a haber una guerra pronto!
—Entonces les diré que nosotros no estamos implicados —replicó Sybil con calma.
—¡No funcionará!
—Entonces tampoco funcionará en Ankh-Morpork —dijo Sybil, con el aire del jugador que se ha comido con astucia cuatro enanos de golpe—. Sam, sabes que vas a perder esta discusión. No tiene sentido seguir. Además, hablo enano. También nos llevaremos al joven Sam.
—¡No!
—Bueno, ya está decidido, pues —dijo Sybil, aquejada al parecer de una súbita sordera—. Si quieres alcanzar a los enanos, sugiero que partamos lo antes posible.
Sir Reynold se volvió hacia ella con la boca abierta.
—Pero lady Sybil, allí ya están concentrándose los ejércitos. ¡No es lugar para una dama!
Vimes se encogió. Sybil había tomado una decisión. Aquello iba a ser como ver a aquel enano flambeado por los dragones otra vez.
El busto de lady Sybil, que sí estaba autorizada a tenerlo, se hinchó mientras cogía aire; pareció elevarse un poquito por encima del suelo.
—Sir Reynold —dijo, con guarnición de hielo—, en el Año de los Piojos mi bisabuela cocinó una vez, personalmente, una cena completa para dieciocho en un reducto militar que estaba rodeado por completo de klatchianos sedientos de sangre, y no le dolieron prendas para incluir sorbete y frutos secos. Mi abuela, en el Año del Mono Tranquilo, defendió nuestra embajada en Pseudópolis contra una turba, sin otra ayuda que la ofrecida por un jardinero, un loro amaestrado y una sartén de aceite caliente para freír patatas. Mi difunta tía, cuando dos salteadores de caminos desesperados detuvieron en una ocasión nuestro carruaje a punta de ballesta, les metió tal bronca que acabaron huyendo entre lágrimas y llamando a sus madres, sir Reynold, a sus madres. El peligro no nos es desconocido, sir Reynold. ¿Puedo recordarle también que, con toda probabilidad, la mitad de los enanos que lucharon en el valle del Koom fueron damas? ¡Nadie les dijo a ellas que se quedaran en casa!
O sea que está decidido, entonces, pensó Vimes. Partiremos... ¡Maldición!
—Capitán —dijo—, manda a alguien a buscar a ese enano, el grag Hijodetímiedo, haz el favor. Dile que el comandante Vimes presenta sus respetos y que, en efecto, partiremos a primera hora de la mañana.
—Esto, vale, señor. Así lo haré —dijo Zanahoria.
¿Cómo supo que iría?, se preguntó Vimes. Supongo que era inevitable. Pero podría habernos buscado la ruina si hubiera dicho que habíamos maltratado a ese enano. Además, es uno de los alumnos de don Brillo, me juego lo que sea. Tal vez no sea mala idea tenerlo vigilado...

¿Cuándo dormía lord Vetinari? Cabía suponer que el hombre se acostaba en algún momento, razonó Vimes. Todo el mundo lo hacía. Las cabezaditas te permitían ir tirando durante un tiempo, pero tarde o temprano todo el mundo necesitaba sus buenas ocho horas seguidas, ¿no?
Era casi medianoche, y allí estaba Vetinari tras su escritorio, fresco como una lechuga y frío como el rocío de la mañana.
—¿Está seguro de esto, Vimes?
—Zanahoria puede ocuparse de todo. La cosa se ha calmado, de todas formas. Creo que la mayoría de los alborotadores peligrosos han partido hacia el valle del Koom.
—Un buen motivo, podría pensarse, para que usted no fuera. Vimes, tengo... agentes para este tipo de cosas.
—¡Pero usted quería que los cazara, señor! —protestó Vimes.
—¿En el valle del Koom? ¿En este momento? ¡Llevar allí un contingente ahora podría tener consecuencias de gran alcance, Vimes!
—¡Bien! ¡Usted me dijo que los sacara a rastras a la luz! ¡Por lo que a ellos respecta, la consecuencia de gran alcance soy yo!
—Bueno, desde luego —dijo Vetinari, después de mirar fijamente a Vimes durante más tiempo del que resultaba confortable—. Y cuando haya tenido la osadía de alcanzar tan lejos, necesitará amigos. Me aseguraré de que el Bajo Rey por lo menos esté enterado de su presencia.
—No se preocupe, no tardará nada en descubrirlo —gruñó Vimes—. Ya lo creo que no.
—No me cabe la menor duda. Tiene sus agentes en nuestra ciudad, tal y como yo los tengo en la suya. De modo que, como gesto de cortesía, le informaré formalmente de lo que sabrá en cualquier caso. Se llama política, Vimes. Es una cosa que intentamos hacer en el gobierno.
—Pero... ¿espías? ¡Creía que éramos amiguetes del Bajo Rey!
—Por supuesto que lo somos —respondió Vetinari—. Y cuanto más sepamos unos de otros, más amigos seguiremos siendo. ¿Para qué íbamos a espiar a nuestros enemigos? ¿Qué sentido tendría? ¿Lady Sybil se ha tomado a bien su decisión de partir?
—Vendrá conmigo. Insiste.
—¿Eso es seguro?
—¿Estaría segura aquí? —replicó Vimes, con un encogimiento de hombros—. ¡Se nos colaron unos enanos a través del maldito suelo! No se preocupe, los mantendremos a ella y al joven Sam lejos del peligro. Me llevaré a Fred y Nobby. Y quiero que vengan Angua, Sally, Detritus y Jovial, también. Multiespecies, señor. Eso siempre va bien para la parte política.
—¿Y la Oscuridad que Invoca? ¿Qué pasa con eso, Vimes? Vamos, no me ponga esa cara. Los enanos están hablando de ese tema. Uno de los cavadores moribundos maldijo a todos los ocupantes de la mina, me cuentan.
—No sé qué decirle, señor —dijo Vimes, recurriendo a su expresión impasible que tan a menudo le sacaba las castañas del fuego—. Es algo místico. En la Guardia no nos ocupamos de lo místico.
—No es una broma, Vimes. Tengo entendido que se trata de una magia muy antigua. Tan antigua, a decir verdad, que la mayoría de los enanos han olvidado que es magia. Y es poderosa. Los estará persiguiendo.
—Estaré atento por si veo un gran ojo flotante con cola, entonces, ¿de acuerdo? —dijo Vimes—. Debería de resultar fácil.
—Vimes, sé que no se le escapa que el símbolo no es la cosa en sí —replicó el patricio.
—Síseñor. Lo sé. Pero la magia no tiene cabida en el trabajo policial. No la usamos para encontrar culpables. No la usamos para obtener confesiones. Porque no puede confiarse en esa jodida cosa, señor. Tiene sus propias ideas. Si una maldición persigue a esos desgraciados, bueno, es asunto de ellos. Pero si yo los pillo primero, señor, entonces serán mis prisioneros y tendrá que pasar por encima de mí.
—¡Vimes, el archicanciller Ridcully me cuenta que cree que podría ser una entidad cuasidemoníaca con incontables millones de años de edad!
—He dicho lo que tenía que decir, señor —zanjó Vimes, con la vista puesta en un punto justo por encima de la cabeza de lord Vetinari—. Y es mi deber alcanzar a esa gente. Creo que podrían ayudarme con mis indagaciones.
—Pero no tiene pruebas, Vimes. Y va a necesitar pruebas muy convincentes.
—Cierto. Por eso quiero traerlos aquí, con ojos encordados o sin ellos. A los enanos profundos y a sus malditos soldados. Para poder indagar. Alguien me contará algo.
—¿Y de paso obtendrá su satisfacción personal? —preguntó Vetinari con voz cortante.
—¿Es una pregunta trampa, señor?
—Buena respuesta, buena respuesta —dijo Vetinari en voz baja—. Lady Sybil es una mujer extraordinaria, Vimes.
—Síseñor. Lo es.
Vimes se marchó.
Al cabo de un rato el secretario en jefe de Vetinari, Drumknott, entró en la habitación con paso aterciopelado y dejó una taza de té delante del patricio.
—Gracias, Drumknott. ¿Has escuchado?
—Sí, señor. El comandante me ha parecido muy directo.
—Invadieron su casa, Drumknott.
—En efecto, señor.
Vetinari se echó atrás y contempló el techo.
—Dime, Drumknott, ¿eres hombre de apuestas?
—Alguna vez me he jugado una monedita que otra, señor.
—Dado, pues, un enfrentamiento entre una cosa cuasidemoníaca invisible y muy poderosa hecha de pura venganza por un lado y el comandante por el otro, ¿por quién apostarías, pongamos... un dólar?
—No apostaría, señor. Parece de esas que tendrán que decidir los árbitros.
—Cierto —dijo Vetinari, contemplando con aire reflexivo la puerta cerrada—. Muy cierto.

No uso magia, pensó Vimes mientras caminaba bajo la lluvia hacia la Universidad Invisible. Pero, a veces, cuento mentiras.
Evitó la entrada principal y se dirigió con la mayor discreción posible al Pasaje de los Magos, donde, hacia la mitad de la calle, había un acceso a la universidad al alcance de todos gracias a varios ladrillos sueltos. Generación tras generación de estudiantes de magia granujas y borrachos los habían usado para regresar a altas horas de la noche. Más tarde se habían convertido en magos muy importantes y poderosos, de gruesa barba y más gruesa barriga, pero nunca habían movido un dedo para reparar la pared. Era, a fin de cuentas, Tradicional. Tampoco solían patrullar por ahí los Langostas,[18] que creían en la Tradición más aún que los magos.
En esa ocasión, sin embargo, había uno al acecho en las sombras, que se sobresaltó cuando Vimes le dio un toquecito en el hombro.
—Ah, es usted, comandante Vimes, señor. Soy yo, señor, Zigzáguez, señor. El archicanciller le espera en la cabaña del jardinero, señor. Sígame, señor. Callados como tumbas, ¿eh, señor?
Vimes siguió a Zigzáguez chapoteando por los jardines oscuros. Lo extraño era que ya no se sentía tan cansado. Días y días de dormir mal, y se encontraba la mar de fresco, aunque algo alborotado. Era el aroma de la caza, eso era. Lo pagaría más tarde.
Zigzáguez, después de mirar a ambos lados con un aire de conspirador que habría atraído la atención instantánea de cualquiera que hubiese estado mirando, abrió la puerta de la cabaña del jardín.
Dentro esperaba una corpulenta figura.
—¡Comandante! —exclamó alegremente a pleno pulmón—. Qué aventuras, ¿eh? ¡Como en un libro de detectives!
Solo un chaparrón tenía alguna posibilidad de amortiguar la voz del archicanciller Ridcully cuando estaba de buen humor.
—¿Podría bajar un poco la voz, archicanciller? —dijo Vimes, mientras cerraba la puerta a toda prisa.
—¡Perdón! Quiero decir, perdón —dijo el mago—. Siéntese, por favor. Los sacos de abono son bastante aceptables. En fin, esto... ¿en qué puedo ayudarle, Sam?
—¿Le importa que de momento digamos que no puede? —preguntó Vimes.
—Qué enigmático. Siga —dijo Ridcully, que se inclinó hacia delante.
—Sabe que no permito el uso de magia en la Guardia —prosiguió Vimes.
Al sentarse en la semipenumbra, una manguera enroscada lo asaltó desde arriba, como siempre hacen, y tuvo que forcejear con ella hasta rendirla sobre el suelo de la cabaña.
—Lo sé, señor, y le respeto por ello, aunque haya quien piense que es tonto de remate.
—Bueno... —dijo Vimes, intentando quitar de entre ellos las palabras «tonto de remate»—. La cuestión es que debo llegar al valle del Koom muy rápido. Esto... muy, pero que muy rápido.
—¿Podría decirse que... mágicamente rápido? —preguntó Ridcully.
—Por así decirlo —dijo Vimes, revolviéndose incómodo. Cuánto odiaba tener que recurrir a aquello. Además, ¿encima de qué se había sentado?
—Mmm —dijo Ridcully—. Pero imagino que sin ningún abracadabra significativo. ¡Parece incómodo, señor mío!
Vimes levantó con ademán triunfal una gran cebolla.
—Lo siento —dijo, mientras la lanzaba a un lado—. No, desde luego nada de abra. A lo mejor un poquito de cadabra. Solo necesito una ayudita. Me llevan un día de ventaja.
—Ya veo. ¿Viajará usted solo?
—No, tendremos que ser once. Dos carruajes.
—¡Caramba! Y desaparecer en una nube de humo para reaparecer en otra parte está...
—Descartado. Solo necesito...
—Una ayudita —concluyó el mago—. Ya. Algo mágico en su causa pero no en su efecto. Nada demasiado obvio.
—Y sin ninguna posibilidad de que alguien acabe transformado en rana o algo por el estilo —añadió Vimes rápidamente.
—Por supuesto —dijo Ridcully. Juntó las manos con una palmada—. Bueno, comandante, me temo que no podemos ayudarle. ¡Interferir en asuntos de esta índole no es propio de la hechicería! —Bajó la voz y añadió—: En particular, no podemos ayudarle si deja los carruajes, vacíos, en la parte de atrás dentro de, hum, ¿pongamos una hora?
—¿Cómo? Esto... vale —dijo Vimes, intentando no perderse—. No los harán volar ni nada parecido, ¿verdad?
—¡No haremos nada, comandante! —respondió Ridcully con tono jovial mientras le daba una palmada en la espalda—. ¡Creía que estábamos de acuerdo en eso! Y también creo que debería irse usted ya, aunque, por supuesto, en realidad no ha estado aquí. Y yo tampoco. Hay que ver, este asunto del espionaje es la mar de enrevesado, ¿no?
Cuando Vimes se hubo marchado, Mustrum Ridcully volvió a sentarse, encendió su pipa y, como ocurrencia de última hora, usó el fuego de la cerilla para encender el fanal que había sobre la mesa de las macetas. El jardinero podía ponerse muy mordaz si la gente desordenaba su cabaña, de manera que a lo mejor le convenía recoger un poco...
Se quedó mirando el suelo, donde una manguera y una cebolla caídas formaban lo que parecía, a primera vista, un gran ojo con cola.

La lluvia enfrió los ánimos de Vimes. También había enfriado las calles. Había que echarle muchas ganas para alborotar bajo la lluvia. Además, había corrido la noticia de lo sucedido la noche anterior. Nadie sabía la verdad a ciencia cierta, por supuesto, y eran tales los efectos de la Pelusa y el Gran Martillo que una escuela de pensamiento numerosa aunque elemental se había quedado con dudas acerca de lo que había ocurrido en realidad. Al despertarse se sentían mal, ¿no? Algo tenía que haber pasado. Y esa noche la lluvia arreciaba, de manera que tal vez fuera mejor quedarse en el bar.
Recorrió la oscuridad mojada y susurrante, con el pensamiento en llamas.
¿A qué velocidad podían viajar esos enanos? Algunos, por la voz, le habían parecido bastante viejos. Serian viejos pero duros, eso sí. De todas formas, los caminos en esa dirección dejaban bastante que desear, y un cuerpo no podía aguantar indefinidamente las sacudidas.
Y Sybil se llevaba al joven Sam. Era una locura, salvo que... no era ninguna locura, no después de que unos enanos hubieran allanado su hogar. El hogar era el sitio donde uno se sentía seguro. Si no se sentía seguro, no era el hogar. En contra de todo sentido común, estaba de acuerdo con Sybil. El hogar era cualquier sitio donde estuvieran juntos. Sybil ya había enviado un clac urgente a una vieja amiga que vivía cerca del valle; daba la impresión de pensar que estaban tomándose unas vacaciones en familia.
Había un grupo de enanos reunidos en una esquina, armados hasta los dientes. Quizá los bares estaban todos llenos, o quizá ellos también necesitaban enfriarse un poco. Ninguna ley prohibía estar por ahí sin hacer nada, ¿correcto?
Incorrecto, gruñó Vimes para sus adentros mientras se acercaba a ellos. Venga, chicos. Soltad alguna tontería. Echad mano a un arma. Moveos lo más mínimo. Haced ruido al respirar. Dadme algo que se pueda estirar hasta «en defensa propia». Será mi palabra contra la vuestra, y creedme, chicos, es improbable que cuando acabe con vosotros podáis decir una puñetera palabra.
Los enanos echaron un detenido vistazo a la aparición que se les acercaba, con un halo de niebla y luz de antorcha, y pusieron pies en polvorosa.
¡Correcto!

La entidad conocida como la Oscuridad que Invoca recorría a toda velocidad las calles de la noche eterna, entre edificios de recuerdos envueltos en niebla que rielaban a su paso. Estaba llegando, estaba llegando. Había tenido que cambiar unos hábitos milenarios, pero iba encontrando vías de entrada, aunque no fueran más grandes que cerraduras. Nunca había tenido que trabajar tanto, nunca había tenido que moverse tan deprisa. Era... euforizante.
Pero siempre, cuando se detenía ante alguna verja o chimenea desprotegida, oía la persecución. Era lenta, pero nunca dejaba de seguirla. Tarde o temprano, la atraparía.

El grag Hijodetímiedo residía en un sótano subdividido de la calle Barata. El alquiler no era gran cosa, pero debía reconocer que tampoco lo era el alojamiento: podía tumbarse en su estrechísima cama y tocar las cuatro paredes o, mejor dicho, las tres paredes y la gruesa cortina que separaba su pequeño espacio del de la familia de diecinueve enanos que ocupaba el resto del sótano. Pero las comidas entraban en el precio y la familia respetaba su intimidad. Tener de inquilino a un grag no era moco de pavo, aunque aquel pareciera un poco joven y enseñase la cara. Seguía impresionando a los vecinos.
Al otro lado de la cortina los niños se peleaban, un bebé lloraba y se esparcía el olor a estofado de col y rata. Alguien afilaba un hacha. Otro estaba roncando. Para un enano de Ankh-Morpork, la soledad era algo que había que cultivar en el interior.
Libros y papeles llenaban el espacio que dejaba libre la cama. El escritorio de Hijodetímiedo era un tablón colocado sobre sus rodillas. Estaba leyendo un ajado libro de cubierta agrietada y mohosa, y las runas que desfilaban ante sus ojos decían: «No tiene fuerza en este mundo. Para cumplir cualquier fin, la Oscuridad debe encontrar un paladín, un ser vivo al que pueda doblegar a su voluntad...».
Hijodetímiedo suspiró. Había leído la frase una docena de veces con la esperanza de poder lograr que significase algo aparte de lo obvio. Copió las palabras en su cuaderno, de todas formas. Después lo guardó en su zurrón, se echó el zurrón a la espalda, fue a pagar el alquiler de dos semanas por adelantado a Toin Pisapiés y salió a la lluvia.

Vimes no recordaba haberse ido a dormir. No recordaba dormir. Surgió de la oscuridad cuando Zanahoria lo zarandeó para despertarlo.
—¡Los carruajes están en el patio, señor Vimes!
—¿Mbrfasa? —murmuró Vimes, parpadeando por la luz.
—He dado instrucciones de que los carguen, señor, pero...
—Pero ¿qué? —Vimes se incorporó.
—Creo que vale más que venga a verlo, señor.

Cuando Vimes salió al húmedo amanecer, en efecto se encontró con dos carruajes parados en el patio. Detritus supervisaba con aire ocioso la carga del equipaje, apoyado en el Pedacificador.
Zanahoria se acercó corriendo al ver al comandante.
—Son los magos, señor —dijo—. Han hecho algo.
A Vimes los carruajes le parecían bastante normales, y así lo dijo.
—Sí, parecen normales —dijo Zanahoria. Bajó el brazo, agarró el estribo de la puerta y añadió—: Pero hacen esto.
Levantó el carruaje cargado por encima de su cabeza.
—No tendrías que poder hacer eso —observó Vimes.
—Cierto, señor —confirmó Zanahoria mientras bajaba el carruaje con delicadeza hasta los adoquines—. Cuando se sube gente tampoco pesan más. Y si viene por aquí, señor, verá que también les han hecho algo a los caballos.
—¿Alguna idea de qué ha sido, capitán?
—Ni la más mínima, señor. Los carruajes estaban justo delante de la universidad. Abadejo y yo los hemos traído hasta aquí. A paso muy ligero, claro. Lo que me preocupa son los arreos. Mire, señor.
—Veo que el cuero es muy grueso —dijo Vimes—. ¿Y qué son todos esos pomos de cobre? ¿Algo mágico?
—Podría ser, señor. Algo pasa a los veinte kilómetros por hora. No sé qué. —Zanahoria dio una palmada en el costado del carruaje, que se deslizó de lado unos palmos—. La cuestión es, señor, que no sé si esto le proporcionará mucha ventaja.
—¿Qué? Hombre, seguro que un carruaje ingrávido será...
—Sí, ayudará, señor, sobre todo en las pendientes, pero los caballos solo pueden mantener cierta velocidad durante cierto tiempo, señor, y una vez que tienen el vehículo en marcha se trata de un peso rodante que ya no supone tanto problema.
—Veinte kilómetros por hora —musitó Vimes—. Hum. Eso es bastante rápido.
—Bueno, los coches de correos ya cogen entre quince y dieciséis por hora de media en muchos recorridos —dijo Zanahoria—. Pero los caminos serán mucho peores cuando se acerquen al valle del Koom.
—No creerás que estos trastos van a salir volando, ¿verdad?
—Creo que los magos habrían avisado si fueran a hacer algo parecido, señor. Pero es curioso que lo mencione, porque hay siete escobas clavadas debajo de cada carruaje.
—¿Qué? ¿Y por qué no han salido flotando del patio?
—Magia, señor. Creo que solo compensan el peso.
—Madre mía, sí. ¿Por qué no se me ocurrió a mí? —dijo Vimes con amargura—. Por esto mismo no me gusta la magia, capitán. Porque es magia. No hay preguntas que valgan, es magia. No explica nada, es magia. ¡No se sabe de dónde sale, es magia! ¡Eso es lo que no me gusta de la magia, que lo hace todo por arte de magia!
—Ese es el factor decisivo, señor, no cabe duda —dijo Zanahoria—. Me ocuparé de acabar de cargar el equipaje, si me disculpa...
Vimes lanzó una mirada furibunda a los carruajes. Probablemente no debería haber recurrido a los magos, pero ¿qué otra opción tenía? Sí, seguramente podrían haber enviado a Sam Vimes hasta allí con una nube de humo y en un parpadeo, pero ¿quién llegaría allí en realidad, y quién regresaría? ¿Cómo iba a saber que era él? Estaba seguro de que la gente no estaba hecha para desaparecer de esa manera.
Sam Vimes siempre había sido, por naturaleza, un peatón. Por eso también se llevaba a Willikins, que sabía conducir. Además, había demostrado a Vimes su capacidad de lanzar un cuchillo común de pescado con tanta fuerza que después no había manera de desclavarlo de la pared. En momentos como ese, a Vimes le gustaba saber que su mayordomo tenía una habilidad como esa...
—Perdone, señor —dijo Detritus, a su espalda—. ¿Puedo comentarle una cosa, personal?
—Sí. Por supuesto —respondió Vimes.
—Yo, esto, espero que lo que dije ayer en el calabozo no fuera demasiado...
—No recuerdo una sola palabra —atajó Vimes.
Detritus pareció aliviado.
—Gracias, señor. Esto... quiero llevarme al joven Ladrillo con nosotros, señor. Aquí no tiene parientes, ni siquiera sabe de qué clan es. Si lo pierdo de vista seguro que acaba torcido otra vez. Y nunca ha visto las montañas. ¡Ni siquiera ha salido de la ciudad!
Los ojos del troll irradiaban súplica. Vimes recordó que su matrimonio con Rubí era feliz pero sin hijos.
—Bueno, no parece que tengamos problemas de peso —dijo—. De acuerdo. Pero asegúrate de mantenerlo vigilado, ¿de acuerdo?
El troll no cabía en sí de gozo.
—¡Síseñor! ¡Ya verá que no se arrepiente, señor!
—¡El desayuno, Sam! —anunció Sybil desde la entrada.
Una horrible sospecha asaltó a Vimes. Corrió hacia el otro carruaje, donde Zanahoria amarraba una última bolsa.
—¿Quién se ha encargado de la comida? ¿Ha sido Sybil? —preguntó.
—Eso creo, señor.
—¿Había... fruta? —dijo Vimes, sondeando el horror.
—Creo que sí, señor. Bastante. Y verduras.
—Algo de beicon habría también. —Vimes estaba al borde de la súplica—. Es muy bueno para un trayecto largo. Viaja bien.
—Me parece que hoy se queda en casa —replicó Zanahoria—. Debo decirle, señor, que lady Sybil se ha enterado del arreglo de los sándwiches de beicon. Me ha encargado que le diga que se acabó la broma, señor.
—Aquí el comandante soy yo, por si no te acuerdas —dijo Vimes, con toda la altivez que pudo reunir con el estómago vacío.
—Sí, señor. Pero lady Sybil tiene una manera muy calmada de ser firme, señor.
—Sí que la tiene, sí —dijo Vimes mientras caminaban hacia el edificio—. Soy un hombre muy afortunado, ¿sabes? —añadió, por si acaso Zanahoria se había llevado una impresión errónea.
—Sí, señor. Sí que lo es.
—¡Capitán!
Se volvieron. Alguien atravesaba las puertas a toda velocidad. Llevaba dos espadas a la espalda.
—Ah, agente especial Hancock —dijo Zanahoria, dando un paso al frente—. ¿Tiene algo para mí?
—Esto, sí, capitán. —Hancock echó un vistazo nervioso a Vimes.
—Es un asunto oficial, Andy —aseveró Vimes con tono tranquilizador.
—No tengo gran cosa que contarle, señor, pero he preguntado por ahí y una joven dama mandó al menos dos caedores autocodificados a Jdienda durante la última semana. Eso significa que van a la torre principal y allí se los entregan a quien sea que se presente con la autorización correcta. Aquí no podemos saber para quién son.
—Buen trabajo —dijo Zanahoria—. ¿Alguna descripción?
—Una señorita con el pelo corto, es lo máximo que he podido conseguir. Firmó el mensaje como «Aicalas».
Vimes rompió a reír.
—Bueno, pues ya está. Gracias, agente especial Hancock, muchas gracias.
—La delincuencia en los clacs va a ser un problema cada vez mayor —dijo Zanahoria con pesar, cuando volvieron a estar a solas.
—Es muy probable, capitán —dijo Vimes—. Pero aquí y ahora sabemos que nuestra Sally no está siendo franca con nosotros.
—No podemos estar seguros de que sea ella, señor —observó Zanahoria.
—¿Ah, no? —replicó Vimes con satisfacción—. Esto me ha animado bastante. Es una de las debilidades menos conocidas de los vampiros. Nadie sabe por qué. Es como lo de tener grandes ventanales y cortinajes fáciles de rasgar. Una especie de pulsión de no-muertos, podría decirse. Por listos que sean, no pueden resistirse a pensar que nadie reconocerá su nombre si lo escriben al revés. Vamos.
Vimes dio media vuelta para dirigirse al edificio y reparó en una figura menuda y pulcra que aguardaba pacientemente junto a la puerta. Tenía el aspecto de alguien a quien no le importaba lo más mínimo esperar. Suspiró. «Negocio sin hacha en la mano», ¿eh?
—¿Desayuno, señor Hijodetímiedo? —dijo.

—Esto es bastante divertido —dijo Sybil una hora más tarde, mientras los carruajes salían de la ciudad—. ¿Recuerdas la última vez que fuimos de vacaciones, Sam?
—En realidad no fueron vacaciones, querida —dijo Vimes. Por encima de ellos, el joven Sam se mecía de un lado a otro en una pequeña hamaca, haciendo ruiditos.
—Bueno, fueron muy interesantes, de todas formas —dijo Sybil.
—Sí, querida. Unos hombres lobo intentaron comerme.
Vimes se recostó. La tapicería del carruaje era cómoda y había una buena suspensión. En ese momento, mientras pasaban entre el tráfico, la pérdida mágica de peso apenas resultaba perceptible. ¿Significaría algo? ¿A qué velocidad podía viajar una panda de enanos viejos? Si de verdad habían cogido un gran carromato, los carruajes los atraparían al día siguiente, cuando las montañas aún fueran un panorama lejano. Entretanto, por lo menos podía descansar un poco.
Sacó un maltrecho tomo titulado A pie por el valle del Koom, de Eric Llavedetuercas, un hombre que al parecer había recorrido a pie cualquier cosa más grande que un camino de cabras en las montañas del Carnero más cercanas a las llanuras.[19] Contenía un croquis, el único mapa real del valle que Vimes había visto. Eric no era mal dibujante.
El valle del Koom era... en fin, el valle del Koom era básicamente un desagüe, nada más que eso: casi cincuenta kilómetros de piedra caliza blanda bordeados de montañas de roca más dura, de tal modo que sería un cañón de no ser tan ancho. Un extremo quedaba casi al borde de las nieves perpetuas, mientras que el otro se acababa fusionando con las llanuras.
Decían que hasta las nubes se mantenían alejadas de la desolación que era el valle del Koom. Quizá fuera así, pero no importaba. El valle recibía agua de todas formas, del deshielo y de los cientos de cataratas que se precipitaban por sus paredes desde las montañas que lo envolvían. Una de esas cascadas, llamada las Lágrimas del Rey, medía ochocientos metros de altura.
El río Koom no solo nacía en ese valle: brincaba y bailaba en ese valle. Para cuando llevaba recorrida la mitad de él, era ya un entramado de ensordecedores torrentes que se unían y separaban sin cesar. Transportaban y lanzaban grandes rocas, y jugaban con árboles enteros caídos de los bosques empapados que colonizaban el pedregal acumulado contra las paredes. Se hundían borboteando en agujeros y surgían de nuevo, a kilómetros de distancia, en forma de fuentes. No tenían un cauce cartografiable: una buena tormenta en lo alto de las montañas podía provocar una riada que arrastraba rocas del tamaño de una casa y todos los árboles que se encontraba de camino, que después bloqueaban los sumideros y se amontonaban formando presas. Algunas de ellas podían durar años, y se convertían en pequeñas islas entre las aguas impetuosas, donde crecían bosquecillos, pequeños prados y colonias de grandes aves. Entonces un río al azar desplazaba alguna piedra clave y en cuestión de una hora desaparecía todo.
Nada que no volase vivía en el valle, por lo menos mucho tiempo. Los enanos habían intentado domarlo, antes de la primera batalla. No había funcionado. La famosa riada se había llevado por delante a centenares de enanos y trolls, muchos de los cuales nunca habían sido encontrados. El valle del Koom se los había llevado a todos a sus pozas, cámaras y cavernas, y allí se los había quedado.
Había lugares en el valle donde un hombre podía tirar un corcho pintado de algún color en el remolino de un sumidero y después esperar más de veinte minutos antes de que saliera a flote en una fuente a menos de doce metros de distancia.
Eric había visto con sus propios ojos cómo un guía hacía ese truco, leyó Vimes, después de exigir medio dólar por la demostración. Oh, sí, el valle tenía visitantes, turistas humanos, poetas y artistas que buscaban la inspiración en el páramo inhóspito y agreste. Y había guías humanos que los subían allí, por una abultada suma. A cambio de unos dólares más contaban a sus clientes la historia del lugar. Explicaban que el viento en las rocas y el bramido de las aguas transportaban los sonidos de antiguas batallas, que se prolongaban más allá de la muerte. Decían: «Tal vez todos esos trolls y enanos que el valle se llevó siguen combatiendo, allí abajo, en el oscuro laberinto de cuevas y torrentes impetuosos».
Uno de los guías reconoció ante Eric que, cuando era pequeño, en un verano fresco en que las aguas del deshielo estaban bastante bajas, había descendido con una cuerda por uno de los sumideros (porque, como sucede con todas las historias semejantes, la leyenda del valle del Koom no estaría completa sin los rumores sobre inmensos tesoros perdidos en las tinieblas) y había oído en persona, por encima del fragor del agua, ruidos de batalla y gritos de enanos, que no, señor, de verdad, me heló la sangre en las venas, señor, caramba, muchas gracias, señor...
Vimes se irguió en su asiento.
¿Era eso cierto? Si aquel hombre hubiese ido un poco más allá, ¿habría encontrado el pequeño cubo parlante que Methodia Tunante tuvo la mala fortuna de llevarse a casa? Eric había restado importancia a la historia como un intento de sacarle otro dólar más, y probablemente lo fue, pero... No, sin duda a esas alturas el cubo ya no debía de estar allí. Aun así, era una idea fascinante.
Se abrió el ventanuco del cochero.
—Hemos salido de la ciudad, señor, camino despejado a la vista —informó Willikins.
—Gracias. —Vimes se estiró y miró a Sybil, sentada al otro lado—. Bueno, ahora viene cuando lo descubrimos. Agarra bien al joven Sam.
—Estoy segura de que Mustrum no haría nada peligroso, Sam —dijo Sybil.
—Yo no lo tengo tan claro —replicó Vimes, mientras abría la puerta—. Estoy seguro de que no lo haría... adrede.
Sacó el cuerpo por la puerta y se subió al techo del carruaje, ayudado por Detritus.
El vehículo avanzaba a buen ritmo. Brillaba el sol. A ambos lados de la carretera, los campos de coles perfumaban el aire con su delicado aroma.
Vimes tomó asiento junto al mayordomo.
—Vale —dijo—. ¿Todo el mundo está bien agarrado? Bien. ¡Que corran!
Willikins dio un latigazo. Se notó una suave sacudida por el tirón de los caballos, y Vimes sintió que el carruaje aceleraba.
Y ahí pareció acabar todo. Se había esperado algo un poco más impresionante. Iban cobrando velocidad poco a poco, cierto, pero eso no parecía muy mágico de por sí.
—Calculo unos diecinueve kilómetros por hora en este momento, señor —dijo Willikins—. No está nada mal. Están galopando bien sin...
Algo estaba ocurriendo a los arreos. Los discos de cobre centellaban.
—¡Mire las coles, señor! —gritó Detritus.
A ambos lados del camino, las coles estallaban en llamas y salían disparadas de la tierra. Y los caballos no paraban de acelerar.
—¡Es una cuestión de potencia! —gritó Vimes, por encima del viento—. ¡Las coles nos impulsan! Y el...
Se calló. Los dos caballos de atrás estaban elevándose suavemente en el aire. Mientras miraba, el par delantero también despegó.
Se arriesgó a volverse en su asiento. El otro carruaje seguía el ritmo del suyo; vio con claridad la cara rosada de Fred Colon petrificándose en un rictus de terror.
Cuando volvió a dirigir la vista al frente, los cuatro caballos se habían separado del suelo.
Y apareció un quinto caballo, más grande que los demás y transparente. Si resultaba visible era solo por el polvo y algún que otro destello de luz en un ijar diáfano; era, de hecho, lo que quedaba al quitar un caballo pero dejar el movimiento de un caballo, la velocidad de un caballo, el... espíritu de un caballo, la parte del animal que cobraba vida al sentir el azote del viento. La parte de un caballo que era, en una realidad, Caballo.
Apenas se oía ya algún sonido. Quizá el sonido era incapaz de mantenerles el ritmo.
—¿Señor? —dijo Willikins con serenidad.
—¿Sí? —replicó Vimes, lagrimeando.
—Hemos tardado menos de cuarenta segundos en recorrer el último kilómetro. Nos he cronometrado entre mojones, señor.
—¿Noventa kilómetros por hora? ¡No digas tonterías, hombre! ¡Un carruaje no puede ir tan rápido!
—Lo que usted diga, señor.
Pasaron a toda velocidad ante un mojón. Con el rabillo del ojo, Willikins vio que Vimes contaba entre dientes hasta que, al poco tiempo, dejaron atrás otro hito.
—Magos, ¿eh? —dijo Vimes con voz débil y la vista fija al frente una vez más.
—Ciertamente, señor —dijo Willikins—. ¿Puedo sugerir que, en cuanto hayamos cruzado Quirm, cambiemos el rumbo para atravesar directamente las praderas?
—Es que allí los caminos son bastante malos —observó Vimes.
—Eso creo, señor. Sin embargo, tal circunstancia, en la práctica, carecerá de importancia —dijo el mayordomo, sin apartar los ojos de la carretera.
—¿Por qué? Como intentemos ir a toda velocidad por un terreno tan accident...
—Me refería de manera indirecta, señor, al hecho de que ya no vamos precisamente tocando el suelo.
Vimes, agarrado con cuidado al barrote, miró por el costado. Las ruedas giraban poco a poco en el aire, por inercia. El camino, justo por debajo de ellos, era un borrón. Delante, el espíritu del caballo galopaba con serenidad.
—Hay muchas posadas de posta alrededor de Quirm —dijo—. ¿Podríamos, esto, parar para comer?
—¡Para un segundo desayuno, señor! ¡Coche de correos por delante, señor! ¡Agárrese!
Un diminuto bloque cuadrado en la carretera se estaba agrandando a mucha velocidad. Willikins dio un pequeño tirón a las riendas. Vimes tuvo una visión momentánea de caballos encabritados, y el coche de correos pasó a ser un punto cada vez más pequeño, que pronto quedó ocultado por el humo de las berzas en llamas.
—Esos mojones pasan la mar de rápido —observó Detritus con tono coloquial.
A su espalda, Ladrillo estaba tumbado sobre el techo del carruaje con los ojos bien cerrados, pues no había estado nunca en un mundo en que el cielo llegara hasta el mismísimo suelo; en la parte superior del vehículo había unas barras de metal, y el troll estaba dejando huellas en ellas.
—¿Podríamos intentar frenar? —preguntó Vimes—. ¡Cuidado! ¡Carro de heno!
—¡Así solo se consigue que las ruedas dejen de girar, señor! —gritó Willikins, mientras el carro les pasaba por al lado con un zumbido y desaparecía en la distancia.
—¡Intenta tirar un poco de las riendas!
—¿A esta velocidad, señor?
Vimes abrió el ventanuco que tenía detrás. Sybil tenía al joven Sam sobre la rodilla y le estaba pasando un jersey de lana por la cabeza.
—¿Va todo bien, querida? —se aventuró a preguntar.
Sybil alzó la vista y sonrió.
—Un viaje muy cómodo, Sam. ¿No vamos un poco rápido, de todas formas?
—Esto, ¿te importaría sentarte de espaldas a los caballos? —dijo Sam—. ¿Y agarrar bien al joven Sam? Podría haber alguna... sacudida.
Miró cómo se cambiaba de asiento. Después cerró el ventanuco y gritó a Willikins:
—¡Ahora!
No pareció que sucediera nada. En la imaginación de Vimes, los mojones ya silbaban cuando pasaban a su lado como una exhalación.
Entonces el mundo volador perdió velocidad, mientras en los campos de cada lado centenares de coles ardientes saltaban hacia el cielo dejando una estela de humo aceitoso. El caballo de luz y aire desapareció y los animales de verdad descendieron suavemente hasta la carretera, pasando sin el menor sobresalto de estatuas flotantes a caballos a galope tendido.
Oyó un breve grito cuando el carruaje de atrás pasó disparado junto a ellos y se metió con un viraje brusco en un campo lleno de coliflores donde, al final, se detuvo con un flatulento sonido de chapoteo. Después se hizo el silencio, salvo por el ocasional «zas» de una col cayendo al suelo. Detritus consolaba a Ladrillo, que no había elegido un buen día para pasar el mono; estaba resultando ser un gorila de tomo y lomo.
Una alondra, a salvo por encima del alcance de las coles, trinaba al cielo azul. Debajo, salvo por el gimoteo de Ladrillo, todo era quietud.
Con aire distraído, Vimes se arrancó del casco una hoja medio cocida y la lanzó a un lado.
—Bueno, ha sido divertido —dijo, con voz algo distante. Bajó con cuidado y abrió la puerta del carruaje—. ¿Todos bien ahí dentro? —preguntó.
—Sí. ¿Por qué hemos parado? —dijo Sybil.
—Nos hemos quedado sin... esto, bueno, nos hemos quedado sin y punto —dijo Vimes—. Tendría que ir a asegurarme de que todos los demás están bien...
El mojón más cercano se proclamaba a solo tres kilómetros de Quirm. Vimes sacó el Gamberry mientras una col al rojo vivo se chafaba contra el camino por detrás de él.
—¡Buenos días! —saludó con entusiasmo al sorprendido diablillo—. ¿Qué hora es, por favor?
—Esto... las ocho menos nueve minutos, Inserte Nombre Aquí —respondió la criatura.
—O sea, una velocidad algo superior al kilómetro y medio por minuto —musitó Vimes—. Muy bien.
Con paso de sonámbulo, se metió en el campo del otro lado de la carretera y siguió el rastro de verduras tronchadas y humeantes hasta llegar al otro carruaje. La gente se estaba bajando de él.
—¿Todos bien? —preguntó—. Hoy desayunaremos col hervida, col al horno, col frita... —Se hizo a un lado con un movimiento rápido mientras una coliflor humeante caía al suelo y explotaba—. Y Sorpresa de Coliflor. ¿Dónde está Fred?
—Buscando un lugar donde vomitar —contestó Angua.
—Así me gusta. Nos tomaremos un minuto o dos para descansar, creo.
Dicho eso, Sam Vimes volvió caminando hasta el mojón, se sentó junto a él, lo rodeó con los brazos y lo agarró con fuerza hasta que se sintió mejor.

Podrías pillar a los enanos mucho antes de que se acerquen al valle del Koom. ¡Madre mía, a la velocidad a la que hemos ido tendrías que ir con cuidado para no estrellarte contra su espalda!
El pensamiento reconcomía a Vimes mientras Willikins conducía el carruaje a una velocidad muy pausada hasta salir de Quirm y, después, en un tramo despejado de carretera, daba rienda suelta a los caballos de potencia ocultos hasta que alcanzaron los sesenta y cinco kilómetros por hora. Parecía velocidad más que suficiente.
Nadie se ha hecho daño, al fin y al cabo. ¡Podrías llegar al valle del Koom esta noche!
Sí, pero ese no era el plan.
Vale, pensó, pero ¿cuál es el plan, exactamente? Bueno, ayudaba que Sybil conociera más o menos a todo el mundo, o por lo menos a todo el mundo que fuese mujer, de una cierta edad y que hubiera estudiado en el Colegio de Quirm para Jóvenes Damas al mismo tiempo que ella. Parecía haber cientos de mujeres. Todas tenían nombres del estilo de Fifí o Burbujas, se mantenían en contacto religiosamente, todas se habían casado con hombres influyentes o poderosos, todas se abrazaban cuando se encontraban y se ponían a hablar de los viejos tiempos en Tercero B o lo que fuera y, si actuasen juntas, probablemente podrían gobernar el mundo, aunque, pensó Vimes, quizá ya lo hicieran.
Eran Damas Que Organizan.
Vimes hacía lo posible, pero nunca lograba seguirles la pista. Las mantenía unidas una red de correspondencia, y le maravillaba la capacidad de Sybil para preocuparse por los problemas del hijo —al que no había conocido nunca— de una mujer a la que hacía veinticinco años que no veía. Era una cosa de mujeres.
De manera que se alojarían en el pueblo cercano al pie del valle, en casa de una señora a la que de momento solo conocía como Beni, cuyo marido era el magistrado local. Según Sybil, tenía su propia fuerza policial. Vimes lo tradujo, en la intimidad de su cabeza, por «tiene su propia pandilla de matones desdentados y apestosos para espantar ladrones», puesto que eso era lo que solía encontrarse en esas pequeñas localidades. Aun así, podrían serle útiles.
Más allá de eso... no había plan. Pretendía encontrar a los enanos y capturar y arrastrar de vuelta a Ankh-Morpork a tantos de ellos como fuera posible. Pero eso era una intención, no un plan. Era una intención firme, eso sí. Cinco personas habían sido asesinadas. No podía darse la espalda a ese hecho. Se los llevaría, los encerraría, les tiraría todo lo que tuviera y vería qué se les quedaba pegado. Dudaba que a esa gente le restasen muchos amigos a esas alturas. Por supuesto, la cosa se pondría política, como siempre pasaba, pero al menos la gente sabría que él había hecho todo lo posible, y era todo cuanto podía hacer. Además, con un poco de suerte, impediría que algún otro cogiera ideas raras. Y después estaba el condenado Secreto, pero se le ocurrió que, si al final lo descubría y no era otra cosa que una prueba de que los enanos habían tendido la emboscada a los trolls o viceversa, o de que ambos se habían tendido sendas emboscadas, en fin, lo mismo la tiraba por un agujero. En realidad no cambiaría nada. Y era improbable que se tratase de un puchero lleno de oro: la gente no se llevaba mucho dinero a los campos de batalla, porque tampoco había gran cosa en que gastarlo.
En cualquier caso, había sido un buen principio. Habían arañado algo de tiempo, ¿verdad? Podían mantener un ritmo endemoniado y cambiar de caballos en cada casa de postas, ¿no? ¿Por qué estaba intentando convencerse a sí mismo? Tenía sentido aminorar la marcha. Era peligroso ir deprisa.
—Si mantenemos este ritmo quizá lleguemos pasado mañana, ¿verdad? —dijo a Willikins mientras traqueteaban entre hileras de maíz joven.
—Si usted lo dice, señor —respondió el mayordomo. Vimes captó el deje diplomático.
—¿No te lo parece? —dijo—. ¡Venga, puedes decir lo que piensas!
—Bueno, señor, esos enanos quieren llegar allí enseguida, ¿no cree? —empezó Willikins.
—Digo yo que sí. No creo que quieran enredar por el camino. ¿Por qué?
—Porque me desconcierta que crea que estarán usando el camino, señor. Podrían viajar con escobas, ¿no es así?
—Supongo —reconoció Vimes—. Pero el archicanciller sin duda me habría informado si fuera el caso.
—Le ruego que me disculpe, señor, pero ¿quién le daría a él vela en este entierro? No tendrían que molestar a los caballeros de la universidad. Todo el mundo sabe que las mejores escobas las fabrican los enanos allá arriba, en Cabeza de Cobre.
El carruaje siguió avanzando.
Al cabo de un rato Vimes observó, con la voz de quien ha reflexionado largo y tendido:
—Tendrían que viajar de noche, sin embargo. De otro modo los verían.
—Muy cierto, señor —dijo Willikins, mirando al frente.
Hubo más silencio caviloso.
—¿Crees que este armatoste podría saltar vallas? —preguntó Vimes.
—Lo probaría de mil amores, señor —dijo Willikins—. Creo que los magos lo tienen todo bastante bien pensado.
—¿Y a qué velocidad crees que podría ir, por un suponer? —dijo Vimes.
—No sé, señor, pero tengo la sensación de que podría ser bastante alta. ¿Ciento sesenta kilómetros por hora, tal vez?
—¿De verdad lo crees? ¡Eso significa que podríamos estar a medio camino en un par de horas!
—Bueno, usted ha dicho que quería llegar rápido, señor —señaló Willikins.
En esa ocasión el silencio se prolongó algo más antes de que Vimes dijera:
—De acuerdo, para en alguna parte. Quiero asegurarme de que todos saben lo que vamos a hacer.
—Encantado, señor —dijo Willikins—. Así podré atarme el sombrero.

Lo que Vimes recordaría por encima de todo de aquella travesía —y hubo tantísimo de ella que quería olvidar— fue el silencio. Y la suavidad.
Sí, notaba el viento en la cara, pero era solo una brisa, aunque la tierra fuera un borrón plano y verde. El aire cambiaba de forma a su alrededor. Cuando hizo el experimento de levantar un trozo de papel dos palmos por encima de su cabeza, el viento se lo llevó en el acto.
El maíz también explotaba. Al acercarse el carruaje, los brotes verdes salían de la tierra como si los estirasen y al momento reventaban como fuegos artificiales.
El cinturón maicero estaba dando paso a pastos para ganado cuando Willikins dijo:
—Mire, señor, esto se conduce solo. Fíjese.
Bajó las riendas cuando se acercaba un trecho de bosque. El grito apenas se había formado en la garganta de Vimes cuando el carruaje trazó una curva para bordear los árboles y después retomó con delicadeza su rumbo original.
—¡No vuelvas a hacer eso, por favor! —dijo.
—De acuerdo, señor, pero se conduce solo. No creo que pudiese estrellarlo aunque quisiera.
—¡No lo intentes! —ordenó Vimes con rapidez—. ¡Y juraría que he visto estallar a una vaca ahí atrás! Mantennos alejados de los pueblos y la gente, haz el favor.
Detrás del carruaje, nabos y piedras saltaban por los aires y salían despedidos en la dirección contraria. Vimes esperaba que no se metieran en ningún lío por eso.[20]
Otra cosa en la que reparó fue que el paisaje que les quedaba por delante adquiría un extraño tinte azulado, mientras que por detrás se veía relativamente rojo. No quiso comentarlo, sin embargo, por si sonaba raro.
Tuvieron que parar dos veces para pedir indicaciones, y llegaron a treinta kilómetros del valle del Koom a las cinco y media. Había una posada de postas. Se sentaron en su patio. Nadie dijo gran cosa. Aparte del fanático de la velocidad Willikins, los únicos a los que el viaje no había perturbado eran Sybil y el joven Sam, que parecían bastante contentos, y Detritus, que parecía habérselo pasado pipa observando cómo el mundo desfilaba a toda velocidad. Ladrillo seguía boca abajo en el techo del carruaje, agarrado con fuerza.
—Diez horas —dijo Fred Colon—. Y eso contando la comida y la parada para tener el estómago revuelto. No me lo puedo creer...
—Yo no creo que las personas estén hechas para ir tan deprisa —gimió Nobby—. Me parece que mi cerebro todavía está en casa.
—Bueno, si tenemos que esperar a que llegue, Nobby, me compraré una casa aquí, ¿no te parece? —dijo Fred.
Nervios de punta, cerebros que trotaban rezagados... Por eso no me gusta la magia, pensó Vimes. Pero aquí estamos, y es asombroso lo que ha contribuido a la recuperación la cerveza de la posada.
—Hasta podríamos echar un vistazo rápido al valle del Koom antes de que oscurezca —dejó caer, y provocó un coro de gruñidos generalizados.
—¡No, Sam! ¡Todos necesitamos comer algo y descansar! —sentenció Sybil—. Vamos al pueblo como personas normales, despacito y buena letra, y así todo el mundo estará fresco para mañana.
—Lady Sybil tiene razón, comandante —terció Hijodetímiedo—. No recomendaría subir al valle por la noche, ni siquiera en esta estación. Es muy fácil perderse.
—¿En un valle? —dijo Vimes.
—Y tanto, señor —contribuyó Jovial—. Ya verá por qué, señor. Y mayormente, quien se pierde, muere.
Durante el apacible trayecto hasta el pueblo, y porque eran las seis en punto, Vimes leyó ¿Dónde está mi vaca? al joven Sam. En realidad, se convirtió en un empeño comunitario. Jovial tuvo la bondad de ocuparse del cacareo del pollo, un campo en el que Vimes se sentía algo cojo, mientras que Detritus aportó un «¡Gruuuff!» que hizo temblar las ventanas. El grag Hijodetímiedo, contra todo pronóstico, se sacó de la manga un cerdo bastante aceptable. Para el joven Sam, que observaba con los ojos como platos, fue en verdad el espectáculo del año.

A Beni la sorprendió verlos tan pronto, pero las Damas Que Organizan rara vez se dejan descolocar por la llegada prematura de unos invitados.
Resultó que Beni era Berenice Waynesbury, de soltera Padrerratón, por lo que la boda debía de haber sido un alivio, con una hija que estaba casada y vivía justo a las afueras de Quirm y un hijo que había tenido que salir hacia Cuatroequis a toda prisa por culpa de un absoluto malentendido pero que ahora estaba metido de lleno en el negocio de las ovejas y ella esperaba que Sybil y por supuesto su excelencia pudieran quedarse hasta el sábado porque había invitado a todo el mundo tal cual te lo digo y el joven Sam era simplemente adorabilísimo... y así sin parar hasta «...y hemos limpiado uno de los establos para vuestros trolls», dicho con una feliz sonrisa.
Antes de que Sybil o Vimes pudieran mediar palabra, Detritus se quitó el casco e hizo una reverencia.
—Muchas gracias, señora —dijo con tono solemne—. A veces la gente se olvida de limpiarlos primero, ¿sabusted? Los pequeños detalles son los que más significan.
—Anda, gracias —dijo Beni—. Qué encantador. Nunca, esto, nunca había visto a un troll vestido con ropa...
—Puedo quitármela si quiere —sugirió Detritus.
Momento en el cual Sybil agarró a Beni del brazo con suavidad y dijo:
—Deja que te presente a todos los demás...
El señor Waynesbury, magistrado, no era el mangante corrupto que Vimes se esperaba. Era delgado, alto y poco hablador, y pasaba su tiempo en casa, en un estudio lleno de libros de derecho, pipas y aparejos de pesca; administraba justicia por las mañanas, pescaba por las tardes y perdonó a Vimes con magnanimidad su total desinterés por las moscas secas.
El pueblo de Jamón del Koom se ganaba bien la vida gracias al rio. Cuando el Koom llegaba a las llanuras se volvía más ancho y lento, y estaba más lleno de pescado que una lata de sardinas. Además, a ambas riberas se extendían pantanos, con lagos profundos y escondidos que servían de hogar y cazadero a innumerables pájaros.
Ah, sí... y estaban los cráneos.
—También ejerzo de forense —informó a Vimes el señor Waynesbury mientras abría un armarito de su escritorio—. Cada primavera el río deja en la orilla unos cuantos huesos. En su mayoría de turistas, por supuesto. No hay manera de que acepten un consejo, por desgracia. Pero a veces nos llegan cosas de mayor... interés histórico. —Colocó un cráneo de enano sobre su escritorio de cuero—. Tiene unos cien años. De la última gran batalla, hace un siglo. También nos cae algún que otro pedazo de armadura. Lo guardamos todo en el osario y de vez en cuando vienen los enanos o los trolls con un carro para separar unos de otros y llevárselos. Se lo toman muy en serio.
—¿Algo de tesoro? —preguntó Vimes.
—Ja. Si lo hay no me cuentan nada. Pero me enteraría de todas formas si apareciera algo gordo. —El magistrado suspiró—. Todos los años llega gente para buscarlo. A veces tienen suerte.
—¿Encuentran oro?
—No, pero vuelven para contarlo. ¿Los demás? Con el tiempo el agua los saca de las cuevas. —Escogió una pipa de entre el muestrario de su mesa y empezó a llenarla—. Me asombra que la gente considere necesario llevar armas al valle. Te matará por capricho. ¿Se llevará a uno de mis muchachos, comandante?
—Traigo a mi propio guía —dijo Vimes, y después añadió—: Pero gracias.
El señor Waynesbury dio una calada a su pipa.
—Como desee, claro está —dijo—. Echaré un ojo al río, en cualquier caso.

Habían colocado a Angua y Sally en el mismo dormitorio. Angua intentó tomárselo a bien. La anfitriona no tenía manera de saberlo. De todos modos, era agradable meterse bajo unas sábanas limpias, aunque la habitación desprendiera un leve olor a humedad. Más moho y menos vampiro, pensó. Mira el lado bueno.
En la oscuridad, abrió un ojo.
Alguien había cruzado en silencio la habitación. No había hecho ningún ruido pero, pese a todo, su paso había alterado el aire y cambiado la textura de los sutiles sonidos nocturnos.
En ese momento estaba en la ventana. Estaba cerrada con el pestillo, que probablemente fue el responsable al ser levantado del leve chasquido que se oyó.
Fue fácil distinguir cuándo se abrió la ventana en sí: entró una avalancha de nuevos aromas.
Sonó un crujido que posiblemente solo una mujer lobo hubiese oído, seguido del repentino rumor de muchas alas correosas. Pequeñas alas correosas.
Angua cerró los ojos de nuevo. ¡La muy descarada! ¿A lo mejor le daba ya igual el disimulo? No tenía sentido intentar seguirla, sin embargo. Sopesó la sensatez de cerrar a cal y canto la ventana y echar la llave en la puerta, solo para ver qué excusas ponía, pero descartó la idea. Tampoco serviría de nada contárselo al señor Vimes por el momento. ¿Qué podía demostrar? Dirían que todo era cosa de hombres lobo y vampiros.

Y ahora el valle del Koom se extendía ante Vimes, y entendió por qué no había hecho planes. Nadie podía hacer planes para el valle del Koom. El terreno se reiría de ellos. Los echaría a un lado, igual que echaba a un lado los caminos.
—Por supuesto, lo está usted viendo en su mejor momento del año —observó Jovial.
—¿Por mejor entiendes...? —inquirió Vimes.
—Bueno, no está intentando asesinarnos directamente, señor. Y hay pájaros. Además, cuando el sol está en el sitio justo, se ven unos arcoíris preciosos.
Había montones de pájaros. Los insectos criaban como locos en las charcas y los embalses anchos y poco profundos que salpicaban el suelo del valle a finales de la primavera. La mayoría de ellos estarían secos para cuando acabase el verano, pero de momento el valle del Koom era un smorgasbord de bichos que zumbaban. Y los pájaros habían subido desde las llanuras para darse un banquete con ellos. Vimes no entendía mucho de aves, pero en su mayor parte parecían golondrinas, millones de ellas. Había nidos en el risco más cercano, a casi un kilómetro de distancia, y Vimes oía el guirigay desde donde estaba. Y allá donde los árboles y las rocas se habían amontonado hasta formar una presa, brotaban retoños y plantas verdes.
Por debajo de la estrecha senda que había tomado la expedición, el agua manaba a chorro de media docena de cuevas para unirse en una salvaje cascada que caía hasta la planicie.
—Está todo tan... tan vivo —comentó Angua—. Pensé que sería solo roca pelada.
—Es lo que es donde se peleó la batalla —dijo Detritus, con la piel resplandeciente de gotitas de agua—. Mi padre me llevó cuando bajábamos para la ciudad. Me enseñó un sitio todo como rocoso, me arreó en la cabeza y me dijo: «Recuerda».
—¿Recuerda qué? —preguntó Sally.
—No lo dijo. O sea que, bueno, ya sabes, recordé en general.
Esto no me lo esperaba, pensó Vimes. Es tan... caótico. Qué se le va a hacer; vamos a apartarnos del precipicio, por lo menos. Todos esos putos peñascos enormes tienen que haber llegado hasta aquí abajo desde alguna parte.
—Huelo humo —anunció Angua al cabo de un rato, mientras avanzaban con paso inseguro por el camino cubierto de piedras sueltas.
—Hogueras de campamento valle arriba —dijo Jovial—. Gente que ha querido llegar con tiempo, supongo.
—¿Quieres decir que la gente hace cola para tener sitio en la batalla? —preguntó Vimes—. Cuidado con esa roca, resbala.
—Ya lo creo, sí. Los combates no empiezan hasta el Día del Valle del Koom. Es mañana.
—Maldición, se me había ido de la cabeza. ¿Nos afectará aquí abajo?
Hijodetímiedo carraspeó con educación.
—No lo creo, comandante. Esta zona es demasiado peligrosa para luchar en ella.
—Ya veo, sí, sería terrible que alguien se hiciera daño —comentó Vimes mientras se subía a una larga pila de troncos medio podridos—. Echaría a perder la diversión para todo el mundo.
Recreación histórica, pensó lúgubremente, mientras iban buscando puntos de paso por debajo, encima o a través de los peñascos y los montones de madera astillada plagados de insectos, con riachuelos por todas partes. Solo que nosotros lo hacemos con gente que se disfraza y corre de un lado a otro con armas sin filo y otros que venden perritos calientes, y las chicas todas tristes porque solo pueden disfrazarse de mozas alegres, porque el mocerío alegre era la única profesión disponible para las mujeres en la antigüedad.
Pero los enanos y los trolls... vuelven a combatir de verdad. Es como si creyeran que, luchando las suficientes veces, al final les saldrá bien.
Llegaron a un agujero en el camino, medio tapado por los destrozos del invierno, pero que aun así conseguía tragarse un riachuelo entero que caía espumeando a las profundidades. Muy abajo se oía un ruido retumbante. Cuando se arrodilló para tocar el agua, estaba tan fría que dolía.
—Sí, hay que estar atentos a los sumideros, comandante —advirtió Hijodetímiedo—. Esto es piedra caliza. El agua la erosiona enseguida. Es probable que veamos otros mucho más grandes. A menudo están ocultos por ramas podridas. Cuidado con dónde pisan.
—¿No acaban bloqueados?
—Sí, desde luego, señor. Ya ha visto el tamaño de las rocas que bajan rodando hasta aquí.
—¡Debe de ser como una partida gigante de billar!
—Algo así, supongo —dijo con tacto el enano.
Al cabo de diez minutos, Vimes se sentó en un tronco, se quitó el casco, sacó un gran pañuelo rojo y se secó la frente.
—Cada vez hace más calor —dijo—. Y este puto sitio es igual vayas donde vayas... ¡Au! —Se dio una palmada en la muñeca.
—Los mosquitos pueden llegar a dar miedo, señor —informó Jovial—. Se dice que, cuando pican con más saña de lo normal, es que se avecina tormenta.
Los dos alzaron la vista hacia las montañas. Flotaba una neblina amarillenta sobre el otro extremo del valle, y había nubes entre las cimas.
—Ah, estupendo —dijo Vimes—. Porque he sentido como si llegara hasta el hueso.
—Yo no me preocuparía demasiado, comandante —explicó Jovial—. La gran tormenta del valle del Koom fue un suceso de los que se ven una vez en la vida.
—Desde luego no lo verás más veces si te pilla —observó Vimes—. Este maldito sitio me está poniendo de los nervios, no me importa reconocerlo.
Para entonces el resto de la expedición los había alcanzado. Sally y Detritus sufrían a todas luces por el calor. La vampira se sentó a la sombra de un gran peñasco sin decir nada. Ladrillo se tumbó a la orilla del gélido arroyo y metió la cabeza dentro.
—Me temo que no sirvo de mucho por aquí, señor —dijo Angua—. Huelo a enano, pero ahí se acaba la cosa. ¡Hay demasiada agua por todas partes, maldita sea!
—A lo mejor no necesitamos tu olfato —dijo Vimes. Se quitó del hombro el tubo que contenía el dibujo de Sybil, desenrolló el croquis y unió los extremos con agujas.
—Échame una mano con esto, por favor, Jovial —dijo—. Los demás, descansad un poco. Y no os riáis.
Bajó el círculo de montañas alrededor de su cabeza. Oyó toser a Angua, pero fingió que no le hacía caso.
—Vale —dijo, mientras giraba el papel tieso para alinear las montañas justo por encima de sus contornos a lápiz—. Esa de ahí es Cabeza de Cobre y más allá tenemos Cori Celesti... y coinciden bastante bien con el croquis. ¡Prácticamente ya estamos encima!
—En realidad no, comandante —observó Hijodetímiedo, a su espalda—. Las dos están a casi seiscientos cincuenta kilómetros. Tendrían más o menos el mismo aspecto desde cualquier punto de esta parte del valle. Tiene que fijarse en los picos más cercanos.
Vimes se volvió.
—De acuerdo. ¿Cuál es ese que parece tan abrupto por el lado izquierdo?
—Ese es el Rey, señor —respondió Jovial—. Está a unos veinte kilómetros.
—¿De verdad? Parece más cercano...
Vimes encontró la montaña en el dibujo.
—¿Y esa más pequeña de allí? —preguntó—. La que tiene dos picos.
—No conozco el nombre, señor, pero veo a cuál se refiere.
—Son demasiado pequeñas y están demasiado juntas... —musitó Vimes.
—Entonces camine hacia ellas, señor. Cuidado con dónde pone los pies. Pise solo en roca pelada. No se acerque a ningún montón de piedras o ramas. El grag tiene razón. El punto podría quedar encima de un viejo sumidero y se iría para abajo.
—Va-le. Más o menos a medio camino entre ellos hay un pequeño saliente de forma rara. Iré directo hacia él. Vigila tú dónde pongo los pies, ¿quieres?
Intentando mantener el papel fijo, tropezando con las piedras y metiendo el pie en los riachuelos helados, Vimes avanzó por el solitario valle...
—¡Mierda y maldición!
—¿Señor?
Vimes miró por encima del borde de su anillo de papel.
—He perdido al Rey. Me lo tapa esa maldita cresta enorme de peñascos. Espera... veo esa montaña que parece que le han quitado un pedazo...
Parecía tan sencillo... Sería sencillo, en realidad, si el valle del Koom fuese plano y no estuviese cubierto de material arrastrado por las riadas, como si fuese la bolera de los dioses. En algunos sitios se veían obligados a retroceder porque un bastión de ramas enmarañadas, apestosas e infestadas de mosquitos les cerraba el paso. Otras veces la barrera consistía en un muro de rocas tan largo como una calle, o una ancha y rugiente poza de agua blanca y neblinosa que en cualquier otra parte tendría un nombre como Caldero del Diablo pero que allí era anónima porque aquello era el valle del Koom y para el valle del Koom no había diablos suficientes ni tenían bastantes calderos.
Y las moscas picaban y el sol brillaba y la madera podrida y la humedad del aire y la falta de viento creaban una miasma pegajosa y pantanosa que parecía debilitar los músculos. No me extraña que lucharan en la otra punta del valle, pensó Vimes. Allí arriba había aire y viento. Por lo menos estarían cómodos.
A veces llegaban a una zona despejada que parecía la escena que Methodia Tunante había pintado, pero las montañas cercanas no acababan de cuadrar, y tocaba adentrarse en el laberinto una vez más. Había que tomar desvíos y luego desvíos de los desvíos.
Al final Vimes se sentó en un tronco quebradizo y descolorido y dejó a un lado el papel.
—Debemos de habernos pasado de largo —dijo, jadeando—. O Tunante no acertó del todo las montañas. Puede que incluso se haya desprendido un cacho de monte en los últimos cien años. Podría ser. Podríamos estar a seis metros de lo que sea que buscamos y aun así pasarlo por alto. —Se dio un palmetazo en la muñeca para matar un mosquito.
—Anímese, señor, creo que estamos bastante cerca —dijo Jovial.
—¿Por qué? ¿Qué te hace creer eso? —preguntó Vimes mientras se secaba el sudor de la frente.
—Porque me parece que está sentado encima del cuadro, señor. Está muy sucio, pero eso a mí me parece un lienzo enrollado.
Vimes se levantó a toda prisa e inspeccionó el tronco. Levantó una esquina de lo que había tomado por corteza gris amarillenta y vio pintura al otro lado.
—Y esos maderos de allí... —empezó Jovial, pero dejó la frase en el aire porque Vimes se había llevado un dedo a los labios.
En efecto, por el suelo había troncos jóvenes de pino largos y delgados, con todas las ramas cortadas. Habrían pasado desapercibidos de no ser por la presencia del cuadro enrollado.
Hicieron lo mismo que nosotros, pensó Vimes. Probablemente les resultó más fácil, si tenían enanos suficientes para sostener en alto el cuadro; las montañas estaban coloreadas como tocaba y no eran solo líneas a lápiz, y el lienzo grande debía de ser más preciso. Además ellos pudieron tomarse su tiempo. Creían que me llevaban mucha ventaja. Lo único que les preocupaba era no sé qué puto símbolo mágico.
Desenvainó su espada e indicó por señas a Jovial que lo siguiera.
Aquí no hay solo enanos oscuros, entonces, pensó mientras avanzaban a hurtadillas entre las rocas cercanas. Ellos no se hubieran plantado aquí a plena luz del día. Así que veamos cuántos se han quedado de guardia...
Resultó que ninguno. Fue una especie de anticlímax. Más allá de las rocas estaba el lugar que la X habría marcado, si hubiese habido una X.
Debían de estar muy confiados, pensó. Al parecer habían desplazado toneladas de roca y madera caída, y allí estaban las palancas que lo demostraban.
Ahora mismo sería un gran momento para que Angua y los demás nos alcanzaran, decidió.
Delante tenían un agujero de unos dos metros de ancho. Habían cruzado sobre su boca una barra de acero, encajada en dos guías recién practicadas en la roca, y desde esa barra descendía una recia soga hasta las profundidades. Desde muy abajo llegaba el fragor de las aguas oscuras.
—El señor Tunante debió de ser un tipo valiente para situarse aquí —dijo Vimes.
—Imagino que hace cien años debía de ser una torca taponada —dijo Jovial.
—Vamos a hacer una cosa —dijo Vimes, mientras tiraba un guijarro a la oscuridad de una patada—. Finge que soy un hombre de ciudad que no tiene ni puta idea de cuevas, ¿vale?
—Es lo que pasa cuando un sumidero se bloquea, señor —explicó Jovial con paciencia—. El señor Tunante probablemente solo tuvo que bajar un trecho corto hasta llegar a un tapón de escombros.
Es aquí.
Entonces... aquí es donde encontró el cubo parlante, pensó Vimes. Haciendo caso omiso de las protestas de Jovial, porque para algo era el comandante, se agarró a la soga y bajó por ella unos metros.
Allí, oculto bajo el borde del agujero, había un trozo chato de hierro pegado a la roca por el óxido. De él colgaban unos pocos eslabones de cadena no menos herrumbrosos.
Cantaba en sus cadenas...
—En una nota decía algo de que el trasto estaba encadenado —dijo—. ¡Bueno, pues aquí hay una cadena, y eso podría ser un trozo de cuchillo!
—¡Acero enano, señor! —explicó Jovial con tono de reproche—. Dura mucho.
—¿Podría durar todo este tiempo?
—Sin duda. Supongo que la torca se convirtió en fuente durante un tiempo, después de la visita de Tunante, y escupió el bloqueo. Son cosas que pasan a todas horas en el valle del Ko... ¿Oiga, qué está haciendo, señor?
Vimes miraba fijamente la oscuridad. Más abajo, invisibles, las aguas negras corrían revueltas. Entonces... el mensajero salió escalando de este agujero, pensó. ¿Dónde poner a buen recaudo el cubo? ¿Podría haber trolls allí arriba? Pero un enano guerrero debía de llevar un cuchillo, sin duda, y les encantan las cadenas. Sí... este sería un buen sitio. Y pensaba volver pronto, en todo caso...
—¿Y unos ancianos han bajado por aquí? —dijo, mirando la soga que desaparecía en la oscuridad.
—Unos ancianos enanos, señor. Sí. Somos fuertes para nuestro tamaño. No pensará bajar, ¿verdad, señor?
Allí abajo hay un túnel lateral...
—Tiene que haber un túnel lateral allí abajo —dijo Vimes. Sonó un trueno en lo alto de las montañas.
—¡Pero los demás no tardarán en llegar, señor! ¿No se está precipitando?
No los esperes.
—No. Diles que me sigan. Mira, hemos perdido mucho tiempo. No puedo pasarme todo el día colgado.
Jovial vaciló y después sacó algo de una bolsita que llevaba al cinto.
—Pues por lo menos llévese esto, señor —dijo.
Vimes agarró el pequeño paquete al vuelo. Era sorprendentemente pesado.
—Cerillas enceradas, señor, no se mojan. Y el envoltorio arderá como una antorcha durante al menos cuatro minutos. También hay una hogaza pequeña de pan enano.
—Bueno... gracias —dijo Vimes a la preocupada sombra redonda que se recortaba contra el cielo amarillo—. Oye, miraré si hay alguna luz allí abajo y, si no, volveré arriba enseguida. No soy tan tonto.
Se deslizó por la cuerda. Había un nudo cada medio metro. El aire parecía frío como el invierno después del calor del valle. De abajo llegaba un fino rocío.
Había un túnel, en efecto, muy por encima de la poza en sí. También pudo convencerse de que distinguía luz a lo lejos. Bueno, no era estúpido. Ahora tenía que...
Suéltate...
Soltó las manos de la cuerda. Ni siquiera tuvo tiempo de renegar antes de que el agua se cerrara por encima de él.

Vimes abrió los ojos. Al cabo de un rato, moviendo un brazo poco a poco por el dolor, encontró su cara y comprobó que tenía los párpados, en efecto, abiertos.
¿Qué partes del cuerpo no le dolían? Hizo un repaso. No, no parecía haber ninguna. Sus costillas llevaban la melodía del dolor, pero las rodillas, codos y cabeza aportaban trinos y arpegios. Cada vez que se movía para aliviar el sufrimiento, este se desplazaba a otra parte. Le dolía la cabeza como si alguien le estuviese dando martillazos en los globos oculares.
Gimió y tosió agua.
Debajo tenía una arena rasposa. Oía el agua pasar cerca de él, pero la arena solo estaba algo húmeda. Y eso no parecía lógico.
Se arriesgó a rodar sobre el costado, proceso que provocó una cantidad considerable de gruñidos.
Recordaba el agua gélida. Ni se había planteado nadar. Lo único que había podido hacer había sido encogerse en una bola mientras el agua lo arrastraba, arañaba y empotraba a través del tablero de bagatela que era el valle del Koom. En un momento dado había caído por una cascada subterránea, estaba seguro, y había logrado tomar aire antes de que la corriente volviera a dispararlo hacia delante. Después recordaba profundidad, y presión, y su vida que empezó a reproducirse ante sus ojos, y su último pensamiento que había sido: «Por favor, por favor, ¿podemos saltarnos la parte de Mavis Machaca...?».
¿Y ahora allí estaba, en una playa invisible, totalmente fuera del agua? ¡Pero aquel sitio no podía tener mareas!
Por tanto había alguien en la negrura, observándolo. Eso era. Lo habían sacado del agua y ahora estaban vigilándolo...
Volvió a abrir los ojos. Parte del dolor había desaparecido, dejando a modo de pago un entumecimiento. Tenía la sensación de que había pasado el tiempo. La oscuridad se le echaba encima desde todas las direcciones, gruesa como el terciopelo.
Rodó una vez más con otra tanda de gemidos y en esa ocasión logró elevarse sobre las manos y las rodillas.
—¿Quién hay ahí? —murmuró y, con mucho cuidado, se puso en pie.
Estar erguido pareció activar su cerebro de sopetón.
—¿Hay alguien? —La oscuridad se tragó el sonido. En cualquier caso, ¿qué habría hecho si alguien hubiese respondido «Pues sí»?
Desenvainó su espada y la sostuvo por delante de él mientras avanzaba arrastrando los pies. Tras una docena de pasos el filo tintineó contra la roca.
—Cerillas —farfulló—. ¡Tengo cerillas!
Encontró el fardo encerado y, moviendo los dedos entumecidos poco a poco, sacó una cerilla. Le arrancó la cera de la cabeza con el pulgar y la raspó contra la piedra.
El resplandor lo cegó. ¡Mira, rápido! Corriente de agua, arena lisa, huellas de manos y pies saliendo del agua... ¿solo un juego? Sí. Las paredes parecían secas, una cueva pequeña, oscuridad por allí, una salida...
Vimes cojeó hacia la entrada oval tan deprisa como pudo, mientras la cerilla siseaba y chisporroteaba en su mano.
Había otra cueva más grande al otro lado, tanto que en ella la oscuridad pareció absorber toda la luz de la cerilla, que le quemó los dedos y murió.
La espesa tiniebla se tendió de nuevo sobre él, como un telón, y entonces supo lo que querían decir los enanos. Aquella no era la oscuridad de una capucha, de un sótano, ni siquiera de su mina pequeña y superficial. Estaba muy por debajo del suelo, y el peso de toda esa oscuridad se dejaba notar.
De vez en cuando se oía caer una gota en un charco invisible.
Vimes avanzó con esfuerzo. Sabía que estaba sangrando. No sabía por qué caminaba, pero sí que tenía que hacerlo.
A lo mejor encontraría luz diurna. A lo mejor encontraría un tronco arrastrado hasta allí por el agua y saldría flotando con él. No iba a morir, no allí abajo y a oscuras, lejos de casa.
Aquella caverna tenía muchas goteras. Buena parte del agua caída le estaba corriendo por el cuello en ese momento, pero oía gotas por todos los lados. Ja, agua que se te mete por el cuello y ruidos raros en las sombras... bueno, entonces es cuando descubrimos si tenemos un auténtico poli, ¿no? Pero allí no había sombras. No había luz suficiente.
A lo mejor aquel pobre enano desgraciado había deambulado por allí mismo. Pero él había encontrado una salida. Quizá conocía el camino, quizá tenía una cuerda, quizá era joven y ágil... y había salido, al borde la muerte, tras esconder el tesoro de camino, y después había cruzado el valle, atravesando su propia tumba. La gente a veces reaccionaba así. Recordó a la señora Oldsburton, que enloqueció al morir su bebé y se pasaba todo el día limpiando la casa, hasta la última copa, pared, techo y cuchara, sin ver a nadie ni oír nada, solo trabajando día y noche. Algo en la cabeza daba un chasquido y entonces uno encontraba algo que hacer, cualquier cosa, para no pensar.
Mejor no pensar que la salida que el enano había encontrado era el agujero por el que Vimes había caído, y que ya no tenía ni idea de dónde quedaba.
A lo mejor le bastaba con volver a saltar al agua, sabiendo lo que se hacía esa vez, y a lo mejor lograba bajar hasta el río antes de que las turbulentas corrientes lo mataran a golpes. A lo mejor...
¿Por qué demonios había soltado esa cuerda? Había sido como esa vocecilla que susurra «Salta» cuando estás al borde de un precipicio, o «Toca el fuego». Nadie le hacía caso, por supuesto. Por lo menos no se lo hacía la mayoría de la gente, la mayoría de las veces. Pues bien, una voz había dicho «Suéltate» y él lo había hecho...
Siguió avanzando a trompicones, dolorido y sangrando, mientras la oscuridad enroscaba la cola a su alrededor.

—Volverá pronto, ya lo verás —dijo Sybil—. Aunque sea en el último minuto.
En el pasillo, un gran carillón acababa de tocar las cinco y media.
—Estoy segura —aseveró Beni. Estaban bañando al joven Sam.
—Nunca, nunca llega tarde —prosiguió Sybil—. Dice que si llegas tarde por un buen motivo acabarás llegando tarde por uno malo. Y además solo son las cinco y media.
—Tiene tiempo de sobra —corroboró Beni.
—Fred y Nobby han salido con los caballos hacia el valle, ¿verdad? —preguntó Sybil.
—Sí, Sybil. Has visto cómo se iban —le recordó Beni.
Miró por encima de la cabeza de Sybil a la enjuta figura de su marido, que estaba en el umbral. Él se encogió de hombros con impotencia.
—El otro día subía la escalera al mismo tiempo que los relojes daban las seis —dijo Sybil, mientras enjabonaba con calma al joven Sam con una esponja en forma de osito—. En el último segundo. Ya verás.

Quería dormir. Nunca se había sentido tan cansado. Vimes se arrodilló y después cayó de lado sobre la arena.
Cuando obligó a sus ojos a abrirse, vio unas pálidas estrellas por encima de él y tuvo de nuevo la sensación de que había alguien más presente.
Volvió la cabeza con una mueca de dolor y vio una silla plegable pequeña pero bien iluminada sobre la arena. Una figura embozada leía un libro recostada en ella. A su lado, clavada en la arena, había una guadaña.
Una mano blanca y esquelética pasó una página.
—¿Eres la Muerte, entonces? —preguntó Vimes, al cabo de un rato.
AH, SEÑOR VIMES, PERSPICAZ COMO DE COSTUMBRE. LO HA SABIDO A LA PRIMERA, dijo la muerte, que cerró el libro sobre su dedo para marcar el punto.
—Te he visto antes.
HE CAMINADO CON USTED MUCHAS VECES, SEÑOR VIMES.
—Y esto es el fin, ¿no?
¿NO HA PENSADO NUNCA QUE EL CONCEPTO DE UNA NARRACIÓN ESCRITA ES UN POCO EXTRAÑO?, preguntó la Muerte.
Vimes sabía cuándo la gente estaba intentando evitar algo que en realidad no quería decir, y eso era lo que estaba pasando allí.
—¿Lo es? —insistió—. ¿Es el fin? ¿Esta vez muero?
PODRÍA SER.
—¿Podría ser? ¿Qué clase de respuesta es esa? —dijo Vimes.
UNA MUY PRECISA. VERÁ, ESTÁ USTED TENIENDO UNA EXPERIENCIA CERCANA A LA MUERTE, LO QUE SIGNIFICA IRREMISIBLEMENTE QUE YO DEBO ATRAVESAR UNA EXPERIENCIA CERCANA A VIMES. NO ME HAGA CASO. SIGA CON LO QUE SEA QUE ESTABA HACIENDO. HE TRAÍDO UN LIBRO.
Vimes rodó sobre su barriga, apretó los dientes y volvió a ponerse a cuatro patas. Consiguió avanzar unos metros antes de derrumbarse de nuevo.
Oyó que movían una silla.
—¿No deberías estar en alguna otra parte? —dijo.
LO ESTOY, afirmó la Muerte, mientras volvía a sentarse.
—¡Pero estás aquí!
ADEMÁS. La Muerte volvió una página y, para ser una persona que no respiraba, consiguió emitir un suspiro bastante bueno. PARECE QUE FUE EL MAYORDOMO.
—¿Fue qué?
ES UNA HISTORIA INVENTADA. MUY EXTRAÑA. LO ÚNICO QUE HAY QUE HACER ES ABRIRLO POR LA ÚLTIMA PÁGINA PARA ENCONTRAR LA RESPUESTA. ¿QUÉ SENTIDO TIENE, POR TANTO, ELEGIR NO SABERLA?
A Vimes le pareció un galimatías, de modo que se desentendió. Varios de los dolores habían desaparecido, aunque seguía notando el martilleo en la cabeza. Sentía un vacío por todas partes. Solo quería dormir.

—¿Va bien ese reloj?
—Me temo que sí, Sybil.
—Saldré fuera a esperarle, entonces. Tendré el libro preparado —dijo lady Sybil—. No dejará que nada lo detenga, ¿sabes?
—Estoy segura de que no.
—Aunque la parte baja del valle puede ser muy traicionera a estas alturas del... —empezó su marido, antes de que una mirada fulminante de Beni lo friera hasta el silencio.
Eran las seis menos seis minutos.

—¡Glu gluglú gluu ogolug!
Era un sonido muy leve y acuoso, y procedía de algún lugar de los pantalones de Vimes. Al cabo de unos instantes, tiempo suficiente para recordar que tenía tanto manos como pantalones, bajó el brazo y con bastante esfuerzo liberó el Gamberry de su bolsillo. La caja estaba maltrecha y el diablillo, cuando Vimes consiguió abrir la tapa, estaba aún más pálido de lo normal.
—¡Glu gluglú glur!
Vimes lo miró fijamente. Era una caja parlante. Significaba algo.
—¡Groulg gluglú gla!
Poco a poco, Vimes inclinó la caja. Cayó un buen chorro de agua.
—¡No me estaba escuchando! ¡Le gritaba pero no me escuchaba! —gimoteó el diablillo—. ¡Son las seis menos cinco! ¡Leer al joven Sam!
Vimes dejó caer la caja protestona sobre su pecho y contempló las pálidas estrellas.
—Debo leer al joven Sam —murmuró, y cerró los ojos.
Volvieron a abrirse de golpe.
—¡Tengo que leer al joven Sam!
Las estrellas estaban moviéndose. ¡No era el cielo! ¿Cómo iba a ser el cielo? Aquello era una jodida cueva, ¿no?
Rodó sobre sí mismo y se puso en pie en un solo movimiento. Había más estrellas que antes, deslizándose por las paredes. Los vusenos se movían con decisión. En lo más alto de la caverna se habían convertido en un río luminoso.
Aunque parpadeaban un poco, las luces también regresaban a la cabeza de Vimes. Escudriñó lo que ya no era negrura sino una simple penumbra, y la penumbra era como la plena luz del día después de la oscuridad que la había precedido.
—Tengo que leer al joven Sam... —susurró, a una caverna de estalactitas y estalagmitas gigantes, todas resplandecientes de agua—... leer al joven Sam...
A trancas y barrancas, resbalando en los charcos poco profundos y corriendo para cruzar algún que otro tramo de arena blanca, Vimes siguió las luces.

Sybil intentó no mirar a los rostros preocupados de sus anfitriones mientras cruzaba el pasillo. El minutero del carillón estaba casi sobre las doce, y temblando.
Abrió de par en par la puerta de entrada. No había ni rastro de Sam, ni nadie que se acercara al galope por el camino.
El reloj tocó la hora. Oyó que alguien se situaba discretamente a su lado.
—¿Quiere que le lea yo al joven, señora? —dijo Willikins—. Tal vez una voz masculina podría...
—No, subiré yo —replicó Sybil con voz queda—. Tú espera aquí a mi marido. No tardará.
—Sí, señora.
—Llegará con mucha prisa.
—Lo mandaré arriba sin dilación, señora.
—¡Vendrá, lo sabes!
—Sí, señora.
—¡Atravesará paredes si hace falta!
Sybil subió por la escalera mientras terminaban las campanadas. El reloj iba mal. ¡Seguro que iba mal!
Habían instalado al joven Sam en el viejo cuarto de los niños de la casa, un sitio tirando a lúgubre lleno de grises y marrones. Había un caballo balancín que daba auténtico miedo, con un manojo de dientes enormes y unos ojos cristalinos de loco.
El niño estaba de pie en su cuna. Sonreía, pero el gesto se tornó en desconcierto cuando Sybil acercó una silla y se sentó junto a él.
—Papá ha pedido a mamá que te lea esta noche, Sam —anunció con voz animosa—. ¡Qué divertido será!
No se le cayó el corazón a los pies. No era posible. Ya estaba todo lo bajo que podía estar un corazón. Pero sí podía hacerse un ovillo y gimotear al ver que el niñito la miró a ella, a la puerta, luego a ella otra vez y después echó atrás la cabeza y chilló.

Vimes, mitad cojeando y mitad corriendo, tropezó y cayó en uno de los charcos. Descubrió que le había hecho la zancadilla un enano. Un enano muerto. Muy muerto. Tan muerto, de hecho, que el goteo había formado sobre él una pequeña estalagmita que, con una película de piedra lechosa, lo había fusionado con la roca sobre la que yacía.
—Tengo que leer al joven Sam —le explicó con vehemencia al interior oscuro del casco.
A poca distancia, sobre la arena, había un hacha de guerra enana. Lo que discurría por la cabeza de Vimes no era exactamente un pensamiento coherente, pero oía ruidos a lo lejos y un instinto tan viejo como el pensamiento decidió que no existía la potencia cortante excesiva.
La recogió. Solo estaba cubierta por una fina capa de óxido. Había otras jorobas y montículos en el suelo de la caverna que, ahora que se fijaba, podían ser todos...
¡No hay tiempo! ¡Leer libro!
Al fondo de la caverna el suelo formaba una pendiente hacia arriba que el agua de las goteras había vuelto muy traicionera. La cuesta era escarpada, pero el hacha ayudó. Un problema detrás de otro. ¡Subir cuesta! ¡Leer libro!
Y entonces empezaron los chillidos. Su hijo, chillando.
El sonido le llenó la mente.
Arderán...
Ante sus ojos flotaba una escalera, que ascendía y ascendía hacia la oscuridad. Los gritos procedían de allí arriba.
Sus pies resbalaron. El hacha se clavó en la piedra lechosa. Entre lágrimas y maldiciones, patinando en cada escalón, Vimes llegó con esfuerzo hasta el final de la escalera.
Por debajo se extendía una nueva caverna, enorme. Estaba llena de enanos trabajando. Parecía una mina.
Había cuatro enanos a solo unos pasos de Vimes, cuya visión estaba llena de corderitos que se mecían. Los enanos contemplaron aquella repentina, ensangrentada y tambaleante aparición, que blandía con aire ausente una espada en una mano y un hacha en la otra.
Ellos también tenían hachas, pero aquello los miró con aire amenazante y preguntó:
—¿Dónde... está... mi... vaca?
Dieron un paso atrás.
—exigió saber la criatura, que avanzó con paso vacilante. Luego sacudió la cabeza con pena—. —exclamó con un sollozo—.
Entonces cayó de rodillas, apretó los dientes y volvió la cara hacia arriba, como un hombre torturado hasta el borde de la locura, e implorando a los dioses de la fortuna y la tormenta, gritó:
—¡Argh! ¡¡No!! ¡¡¡Es!!! ¡¡¡¡Mi!!!! ¡¡¡¡¡Vaca!!!!!
El grito resonó en toda la caverna y atravesó la mera roca, tan grande era la fuerza que lo impulsaba, derritió las meras montañas, cruzó los kilómetros a lomos del viento... y en el lúgubre cuarto de los niños el joven Sam dejó de llorar y miró a su alrededor, de repente feliz pero desconcertado, y dijo, para sorpresa de su desesperada madre:
—¡Ca!
Los enanos retrocedieron cuesta abajo. Por encima de ellos seguía desfilando un gran caudal de vusenos, que dibujaban el contorno del invasor contra su resplandor blanco verdoso.
—preguntó a voces, siguiéndolos.
A lo largo y ancho de la caverna los enanos habían parado de trabajar. La incertidumbre flotaba en el aire. Solo era un hombre, a fin de cuentas, y la idea predominante en muchas cabezas era: ¿Qué va a hacer algún otro al respecto? Aún no había dado paso al: ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Además, ¿dónde estaba la vaca? ¿Había vacas allí abajo?
—Dice: «¡Hiiin!». ¡Es un caballo! ¡No es mi vaca!
Los enanos se miraron entre ellos. ¿Dónde estaba el caballo, entonces? ¿Tú has oído un caballo? ¿Quién más hay aquí abajo?
Los cuatro centinelas se habían retirado hacia la caverna para buscar consejo y reorientación. Allí había unos cuantos profundos, enzarzados en una frenética conversación mientras observaban al hombre que se acercaba.
En la visión estroboscópica de Vimes también había conejitos de peluche, y patos que hacían cuac...
Se había hincado de rodillas una vez más, y miraba fijamente el suelo, llorando.
Media docena de guardias oscuros se destacaron del grupo. Uno de ellos llevaba, apuntada al frente, un arma flamígera; avanzó hacia el aparecido con cautela. Su llamita piloto era lo más luminoso de la cueva.
La figura arrodillada alzó la vista, sus ojos reflejaron la luz roja, y gruñó:
—¿Es esa mi vaca?
Entonces lanzó el hacha con un arco del brazo, directa al guardia. El arma golpeó el arma flamígera, que explotó.
—Dice: «¡Gruuuff!».
—¡Guf! —dijo el joven Sam, mientras su madre lo abrazaba y miraba la pared con cara inexpresiva.
El aceite en llamas se elevó como una fuente en la oscuridad. Un poco salpicó a Vimes en el brazo. Lo apagó con unas palmadas. Notó dolor, un dolor intenso, pero supo eso solo del mismo modo en que sabía que la luna existía. Estaba allí, pero quedaba muy lejos y no le afectaba mucho.
— —dijo, poniéndose en pie.
Ahora avanzó con grandes zancadas, por encima del aceite en llamas, a través del humo de contornos rojos, entre los enanos que rodaban por el suelo como desesperados para apagar el fuego. Parecía estar buscando algo.
Dos soldados más corrieron hacia él. Sin dar muestras de verlos, Vimes se agachó y trazó un círculo rápido con su espada. Un corderito se meció ante sus ojos.
Un enano con más presencia de ánimo que los demás había encontrado una ballesta y le estaba apuntando, cuando tuvo que dejarlo para ahuyentar a la bandada de murciélagos que lo envolvió por un momento. Volvió a levantar el arma, se giró al oír un ruido como de dos chuletones entrechocando y fue levantado en vilo y lanzado a la otra punta de la cueva por una mujer desnuda. Un minero pasmado blandió su hacha contra la chica sonriente, que se esfumó en una nube de murciélagos.
Había un griterío tremendo. Vimes no le prestó ninguna atención. Los enanos corrían a través del humo. Se limitó a apartarlos con la mano plana. Había encontrado lo que buscaba.
—¿Es esa mi vaca? Dice: «¡Muuu!».
Vimes recogió otra hacha caída y arrancó a correr.
—¡Sí! ¡Es mi vaca!
Los grags estaban detrás de un anillo de guardias, apiñados en un corro frenético, pero los ojos de Vimes echaban fuego y de su casco salía una estela de llamas. Un enano armado con un lanzallamas lo dejó caer y huyó.
—¡Hurra, hurra, es un día maravilloso, porque he encontrado mi vaca!
... y quizá eso, se dijo más tarde, fue lo que zanjó la cuestión. Contra el berserker no hay defensa. Ellos habían jurado luchar hasta la muerte, pero no hasta esa muerte. Los cuatro guardias más lentos sucumbieron al hacha y la espada, los demás se dispersaron y huyeron.
Y entonces Vimes se detuvo ante los viejos enanos acobardados, levantó las armas sobre su cabeza...
Y se quedó petrificado, balanceándose como una estatua...

Noche, por siempre. Pero dentro de ella, una ciudad, oscura y solo real en ciertos sentidos. La entidad se encogió en su callejón, donde se estaba levantando la niebla. ¡Aquello no podía haber pasado!
Y aun así había pasado. Las calles se habían llenado de... cosas. ¡Animales! ¡Pájaros! ¡Criaturas que cambiaban de forma! ¡Gritos y chillidos! Y por encima de todo, más alto que los tejados, un cordero que se mecía adelante y atrás con grandes y lentos movimientos, que atronaban sobre los adoquines...
Y después habían caído barrotes desde el cielo y la entidad había tenido que retroceder.
¡Con lo cerca que había estado! Había salvado a la criatura, estaba colándose, empezaba a tener el control... y ahora esto...
En la oscuridad, por encima del susurro de la lluvia interminable, oyó el sonido de unas botas que se acercaban.
Apareció una forma entre la niebla.
Se acercó.
Cayó una catarata de agua de un casco de metal y de una capa de cuero aceitada, mientras la figura se detenía y, sin dar muestras de preocupación, formaba un paraguas con las manos ante su cara y se encendía un puro.
Luego tiró la cerilla a los adoquines, donde se apagó con un siseo, y dijo:
—¿Qué eres?
La entidad se agitó, como un viejo pez en una laguna profunda. Estaba demasiado cansada para huir.
—Soy la Oscuridad que Invoca. —En realidad no se trataba de un sonido pero, de haberlo sido, habría sido un siseo—. ¿Quién eres tú?
—Soy el Guardia.
—¡Habrían matado a su familia! —La oscuridad acometió y encontró una resistencia invisible—. ¡Piensa en las muertes que han causado! ¿Quién eres tú para detenerme?
—Él me creó. Quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Yo. Yo lo vigilo. Siempre. No le obligarás a asesinar por ti.
—¿Qué clase de humano crea a su propio policía?
—Uno que teme a la oscuridad.
—Y bien que hace —dijo la entidad, con satisfacción.
—Cierto. Pero creo que me has entendido mal. No estoy aquí para mantener fuera la oscuridad. Estoy para mantenerla dentro. —Se oyó un tintineo metálico cuando el sombrío guardia levantó un fanal oscuro y abrió su portezuela. Una luz naranja atravesó la negrura—. Llámame... la Oscuridad que Guarda. Imagina lo fuerte que debo ser.
La Oscuridad que Invoca retrocedió a la desesperada por el callejón, pero la luz lo siguió, quemándole.
—Y ahora —dijo el Guardia—, sal de la ciudad.

... y cayó cuando una mujer lobo le aterrizó en la espalda.
Angua babeaba. El pelo de su espinazo se erizó como una sierra. Sus labios se curvaron hacia atrás como una ola. Su gruñido procedía del fondo de una cueva embrujada. Todo eso unido comunicaba al cerebro de cualquier cosa con forma de mono que el movimiento significaba la muerte. La inmovilidad, aunque también significara la muerte, no significaba la muerte inmediata, en ese preciso instante, y estaba allí como opción para el mono listo.
Vimes no se movió. El gruñido agarrotó sus músculos. El terror había tomado el control.
Te saludo, dijo un pensamiento que no era suyo, y sintió la súbita ausencia de algo cuya presencia no había notado. En la oscuridad de detrás de sus ojos, una aleta negra borboteó y desapareció.
Oyó un gimoteo, y el peso que tenía encima se levantó. Rodó por el suelo y vio, desvaneciéndose en el aire, un tosco dibujo de un ojo con cola. Menguó hasta quedar en nada, y la oscuridad que lo envolvía todo cedió poco a poco ante las llamas y la luz de los vusenos. Se había derramado sangre; bajaban en tropel por las paredes. Sintió...
Pasó cierta cantidad de tiempo. Vimes despertó con una sacudida.
—¡Lo leí para él! —dijo, más que nada para reconfortarse a sí mismo.
—Sí que lo hizo, señor —dijo la voz de Angua, detrás de él—. Y muy claro, además. Estábamos a más de doscientos metros. Bien hecho, señor. Hemos pensado que le convenía un descanso.
—¿Qué es lo que he hecho bien? —preguntó Vimes, intentando sentarse. El movimiento llenó su mundo de dolor, pero consiguió echar un vistazo fugaz antes de derrumbarse una vez más.
Había mucho humo en la cueva, pero aquí y allá titilaban varias antorchas de verdad. También había una gran cantidad de enanos a cierta distancia, algunos sentados, otros de pie y en grupitos.
—¿Por qué hay tantos enanos, sargento? —preguntó, mirando hacia el techo de la caverna—. Es decir, ¿por qué hay tantos enanos que no están intentando matarnos?
—Los envía el Bajo Rey, señor. Somos sus prisioneros... más o menos... ejem... pero no exactamente...
—¿De Rhys? ¡Una mierda! —exclamó Vimes, mientras intentaba ponerse en pie una vez más—. ¡Le salvé la puta vida una vez!
Consiguió enderezarse, pero entonces el mundo giró a su alrededor y habría caído si Angua no lo hubiese atrapado y posado sobre una roca. Bueno, por lo menos ahora estaba sentado...
—No exactamente prisioneros —insistió Angua—. No podemos ir a ninguna parte. Pero, como no sabríamos adónde ir aunque pudiéramos, es todo un poco superfluo. Siento llevar puesta solo una combinación, señor, ya sabe cómo es esto. Los enanos han prometido traerme mi equipo. Esto... todo esto se ha puesto político, señor. El enano al mando es un tipo decente pero la situación le viene muy grande, así que se está aferrando a lo que sabe, señor. Y, bueno, no sabe mucho. ¿Recuerda algo de lo que ha pasado? Lleva inconsciente veinte minutos largos.
—Sí. Había... corderitos lanudos... —La voz de Vimes se desvaneció en el silencio durante un rato. De algún modo, lo que acababa de decir se llevó el sonido de la veracidad y lo lanzó a un agujero muy, muy profundo—. No había corderos lanudos, ¿verdad?
—Yo no he visto ninguno —respondió Angua con tacto—. Sí que he visto a un demente gritón y vengativo que avanzaba a zancadas, señor. Pero en el buen sentido —añadió.
El Vimes interno escudriñó los recuerdos que se le habían escapado en el primer intento.
—Yo... —empezó.
—Todo está... más o menos bien, señor —dijo Angua con rapidez—. Pero venga a ver esto. Hijodetímiedo dice que debe usted verlo todo.
—Hijodetímiedo... Ese es el enano sabelotodo, ¿no?
—Ajá, veo que va haciendo memoria, señor —observó Angua—. Bien. Eso le preocupaba un poco a Hijodetímiedo.
Vimes ya se aguantaba de pie con más firmeza, pero el brazo derecho le dolía como un demonio y el resto de dolores que el día había acumulado estaban volviendo y saludando. Angua lo ayudó a avanzar con cautela entre los charcos, por unas rocas tan resbaladizas como el mármol mojado, hasta que llegaron a una estalagmita. Medía unos dos metros y medio de altura.
Era un troll. No una roca en forma de troll, sino un troll. Al morir no hacían sino volverse más pétreos, Vimes lo sabía, pero el goteo de roca lechosa había suavizado sus líneas al caerle.
—Y ahora mire esto, señor —dijo Angua, guiándolo—. Los estaban destruyendo...
Había otra estalagmita, tendida de lado en un charco. La habían partido a golpes por la base. Y era... un enano.
Los enanos se descomponen tras la muerte como los humanos, pero todas esas capas de armadura, malla, anillas y cuero grueso significan que a primera vista tampoco se observa un gran cambio. La roca fluida lo había cubierto entero con una mortaja brillante.
Vimes se enderezó y miró a un lado y otro de la caverna. En la penumbra se adivinaban formas, hasta la pared más cercana, donde el goteo de siglos había creado una catarata perfecta de marfil, congelada en el tiempo.
—¿Hay más?
—Unos veinte, señor. La mitad los habían destrozado antes de que usted... llegara. Mire este de aquí, señor. Con un poco de esfuerzo se distinguen. Están sentados espalda contra espalda.
Vimes contempló las figuras bajo la capa vidriada y meneó la cabeza. Un enano y un troll, juntos, soldados en la roca.
—¿Hay algo de comer? —preguntó. No era el comentario más sobrecogido del mundo, pero salía directo del estómago, con sentimiento.
—Perdimos nuestras raciones con el jaleo, señor. Pero los enanos están dispuestos a compartir las suyas. No son hostiles, señor. Solo cautos.
—¿Compartir? ¿Tienen pan enano?
—Eso me temo, señor.
—Creía que era ilegal dárselo a los prisioneros. Me parece que esperaré, gracias. Y ahora, sargento, ya puedes hablarme del jaleo.

No había sido exactamente una emboscada; los enanos sencillamente los habían alcanzado. Su capitán había recibido órdenes más bien laxas de seguir a Vimes y su expedición, aunque se había notado cierta frialdad cuando descubrió que el grupo incluía a dos trolls. Aquello era el valle del Koom, al fin y al cabo. Vimes sintió un asomo de comprensión por el capitán; le habían encargado un trabajo sencillo, y de repente estaba cargado de política. He estado allí, hasta compré la camiseta.
Entra en escena el grag Hijodetímiedo, con su pico de oro. Ya que todos llevaban el mismo camino...
Y había sido un camino largo. Los enanos habían derribado el techo al huir, no muy lejos de la entrada del túnel, y una travesía que a Vimes le había llevado unos minutos había exigido a los perseguidores más de medio día, incluso con Sally explorando como avanzadilla. Angua le habló de cuevas aún mayores que aquella de inmensas cataratas en la oscuridad. Vimes dijo que sí, que lo sabía.
Entonces el texto de ¿Dónde está mi vaca? había resonado bajo el valle del Koom, sacudiendo la roca milenaria y haciendo que las estalactitas vibrasen en simpatía, y el resto había sido cuestión de correr...
—Recuerdo leerle al joven Sam —dijo Vimes poco a poco—. Pero había unas... imágenes raras en mi cabeza. —Hizo una pausa. Toda aquella ira, la furia al rojo vivo, había fluido fuera de él como un torrente, sin pensar—. He matado a esos malditos soldados...
—A la mayoría de ellos, señor —confirmó Angua con desenfado—. Y hay un par de mineros que se han interpuesto en su camino y tendrán dolores durante meses.
Vimes empezaba a recordarlo todo, muy a su pesar. Siempre había una parte del cerebro humano que se oponía a luchar contra enanos. Tenían el tamaño de un niño. Sí, también eran por lo menos tan fuertes como un humano, y más resistentes, y no dudaban en aprovechar cualquier ventaja en una pelea, de modo que si uno tenía suerte aprendía a superar ese prejuicio antes de que le segaran las rodillas, pero siempre estaba allí...
—Recuerdo a esos viejos enanos —dijo—. Estaban escondidos como gusanos. Quería machacarlos...
—Se resistió durante casi cuatro segundos, señor, y después le tumbé yo —explicó Angua.
—¿Y eso fue algo bueno, quieres decir? —preguntó Vimes.
—Muy bueno. Por eso sigue usted aquí, comandante —dijo Hijodetímiedo, que apareció desde detrás de una estalagmita—. Me alegro de verlo otra vez en pie. ¡Es una jornada histórica! ¡Y todavía tiene alma, al parecer! ¿No es bonito?
—Mire, escúcheme... —empezó Vimes.
—No, escúcheme usted, comandante. Sí, sabía que vendría al valle del Koom, porque la Oscuridad que Invoca quería venir. Necesitaba que usted la trajese. No, escúcheme, porque no tenemos mucho tiempo. El símbolo de la Oscuridad que Invoca llama a una entidad tan antigua como el universo. Sin embargo, carece de cuerpo real y tiene muy poca fuerza física; puede recorrer un millón de dimensiones en un abrir y cerrar de ojos, pero a duras penas lograría cruzar una habitación. Trabaja a través de seres vivos, sobre todo aquellos que encuentra... manejables. Le encontró a usted, comandante, un caldero de ira, y a base de pequeños detalles sutiles se encargó de que llegara a este lugar.
—Yo le creo, señor —se apresuró a decir Angua—. Fue la maldición que dejó uno de los mineros. ¿Lo recuerda? El que dibujó el signo con su propia sangre, en una puerta cerrada. Y usted...
—Hubo una puerta que me pinchó al tocarla, lo recuerdo... —rememoró Vimes—. ¿Me estás diciendo que detrás de esa puerta él...? Oh, no.
—Ya estaba muerto para entonces, señor, estoy segura —aseguró Angua con presteza—. No podríamos haberlo salvado.
—Cascolisto dijo... —empezó Vimes, e Hijodetímiedo debió de ver asomar el pánico a sus ojos, porque le agarró las dos manos y habló con voz rápida y urgente:
—¡No! ¡Usted no lo mató! ¡Ni siquiera lo tocó! Tenía miedo de que, si lo hacía, yo dijera que había usado la fuerza, ¿recuerda?
—¡Cayó fulminado! ¿Cuánta fuerza es esa? —gritó Vimes. El eco de su voz hizo que se volvieran cabezas en toda la caverna—. Estaba el símbolo, ¿o no?
—Es cierto que la... criatura tiende a dejar una, una firma en los acontecimientos, ¡pero hubiese tenido que tocarlo! ¡No lo tocó! ¡No levantó la mano! ¡Creo que usted ofreció resistencia aun entonces! ¡Se resistió y ganó! ¿Me oye? Cálmese. Que se calme. Murió de miedo y remordimientos. Debe comprenderlo.
—¿Qué motivo tenía para sentir remordimientos?
—Motivos de sobra, para un enano. Esa mina lo hundió en la miseria. —El grag se volvió hacia Angua—. Sargento, ¿puede traerle un poco de agua al comandante? En ningún otro lugar del mundo la encontrará más pura que en estas charcas. Bueno, siempre que elija una sin ningún cuerpo flotando.
—Vaya, hombre, podría haberse ahorrado esa última frase —dijo Vimes. Se sentó en una roca. Se notaba temblar—. ¿Y entonces he traído al condenado bicho hasta aquí? —consiguió preguntar.
—Sí, comandante. Y él le ha traído hasta aquí, también, sospecho. Jovial dice que le vio tirarse a un remolino a quinientos metros de donde estamos. Ni siquiera un campeón de natación habría sobrevivido a eso.
—He despertado en una playa...
—La entidad lo llevó hasta ella. Hizo nadar a su cuerpo por usted.
—¡Pero recibí palos por todas partes!
—Ya, es que no era su amiga, comandante. Necesitaba traerlo hasta aquí de una pieza. No hacía falta que fuese una pieza bonita. Y después... usted le ha fallado, comandante. Le ha decepcionado. O quizá impresionado. No sabría decirlo. No ha querido atacar a los indefensos, ¿comprende? Se ha resistido. He hecho que la sargento lo tumbe porque tenía miedo de que la lucha en su interior le arrancase los tendones de los huesos.
—Solo eran unos viejos asustados...
—Y por eso diría yo que lo ha dejado libre —concluyó el enano—. Me pregunto por qué. Históricamente, cualquiera que se vea sometido a la Oscuridad que Invoca muere sumido en la locura.
Vimes cogió la taza de agua que Angua le ofrecía. Estaba tan fría que hacía daño en los dientes, y fue la mejor bebida que había probado nunca. Su cerebro trabajaba deprisa, flotando sobre sus reservas de sentido común para emergencias como suelen hacer las mentes humanas, para construir un ancla enorme en la cordura y demostrar que lo sucedido en realidad no había pasado y que, si había pasado, no había pasado mucho.
Todo era mística, eso es lo que era. Sí, tal vez fuera todo cierto, pero ¿cómo saberlo alguna vez? Había que limitarse a lo que uno podía ver. Y además había que recordarse ese consejo a uno mismo en todo momento.
Sí, eso era. ¿Qué había ocurrido en realidad, eh? ¿Unos cuantos signos? Bueno, cualquier cosa puede parecer lo que uno quiera si está lo bastante nervioso, ¿o no? Una oveja puede parecer una vaca, ¿verdad? ¡Ja!
Por lo demás, en fin, Hijodetímiedo parecía un tipo decente, pero no hacía falta creerse a pies juntillas su visión del mundo. Lo mismo valía para don Brillo. Esa clase de cosas podían dejar espeluznado a cualquiera.
Le había alterado lo del joven Sam y, cuando había visto a esos guardias del demonio, por supuesto que había ido por ellos. No había dormido mucho de un tiempo a esa parte. Se diría que cada hora traía un nuevo problema. La cabeza jugaba malas pasadas. ¿Sobrevivir al río subterráneo? Fácil. Debía de haberse mantenido a flote. Había muchas cosas que el cuerpo prefería hacer antes que morir.
Eso es... Un poco de pensamiento lógico, y la mística se volvía... bueno, razonable. Dejabas de sentirte como una marioneta y te convertías de nuevo en un hombre con capacidad de decisión.
Dejó la taza vacía y se puso en pie... decididamente.
—Voy a ver cómo están mis hombres —anunció.
—Le acompaño —se ofreció Hijodetímiedo con rapidez.
—Creo que no necesito ayuda —mintió Vimes, con toda la entereza posible.
—Estoy seguro de que usted no —dijo el enano—, pero el capitán Gud está un poco nervioso.
—Estará muy nervioso como no me guste lo que veo —dijo Vimes.
—Sí. Por eso voy a acompañarle —dijo Hijodetímiedo.
Vimes arrancó a cruzar la caverna un poco demasiado deprisa para su estado. El grag mantuvo el ritmo dando un saltito cada dos pasos.
—No crea que me conoce, señor Hijodetímiedo —gruñó Vimes—. No crea que me he apiadado de esos hijos de puta. No crea que me han dado pena. Lo que pasa es que no se mata a la gente indefensa. No se hace y punto.
—Esa perspectiva no pareció inquietar a los guardias oscuros —observó Hijodetímiedo.
—¡Exacto! —exclamó Vimes—. Por cierto, señor Hijodetímiedo, ¿qué clase de enano no lleva hacha?
—Bueno, en cuanto grag, mi primer recurso, por supuesto, es mi voz —explicó el enano—. El hacha no es nada sin la mano, y la mano no es nada sin la mente. Me he adiestrado a mí mismo a pensar en hachas.
—A mí me suena a mística —dijo Vimes.
—Ya lo suponía —dijo el grag—. Ajá, ya estamos aquí.
«Aquí» era la zona que habían ocupado los enanos recién llegados. Muy militares, pensó Vimes. Un cuadro defensivo. No estáis seguros de quiénes son vuestros enemigos. Y yo tampoco.
El enano más cercano lo miró con esa expresión algo desafiante y algo incómoda que había llegado a reconocer. El capitán Gud se puso derecho.
Vimes miró por encima del hombro del enano, algo que no resultaba muy difícil. Allí estaban Nobby y Fred Colon, los dos trolls y hasta Jovial, todos sentados en círculo.
—¿Están bajo arresto mis hombres, capitán? —preguntó.
—Mis órdenes son detener a cualquiera que encontremos aquí —respondió el enano. Vimes admiró la lisura de la respuesta. Significaba: no me interesa un diálogo en este momento.
—¿Qué autoridad tiene aquí, capitán? —preguntó.
—Mi autoridad procede de tres fuentes: el Bajo Rey, el derecho minero y sesenta enanos armados —dijo Gud.
Joder, pensó Vimes. Me olvidaba del derecho minero. Esto es un problema. Creo que necesito delegar. Un buen comandante aprende a delegar. En consecuencia, delegaré este problema en el capitán Gud.
—Ha sido una buena respuesta, capitán —dijo—, y la respeto. —Con un movimiento se abrió paso y arrancó a caminar hacia sus guardias. Paró en seco al oír el sonido del metal desenvainado a sus espaldas, alzó las manos y dijo—: Grag Hijodetímiedo, ¿le explicará la situación al capitán? Estoy entrando en su custodia, no saliendo de ella. Y este no es momento ni lugar para acciones precipitadas.
Siguió caminando sin esperar una respuesta. Admitido, confiar en que alguien se metería en líos si te mataba probablemente podía tacharse de acción precipitada, pero tendría que vivir con ello. O no. claro.
Se agachó junco a Nobby y Colon.
—Lo sentimos, señor Vimes —dijo Fred—. Estábamos esperando en el camino con unos caballos y aparecieron de la nada. Les enseñamos nuestras placas pero no les hicieron ni caso.
—Entendido. ¿Y tú, Jovial?
—He pensado que sería mejor permanecer juntos, señor —respondió la enana con franqueza.
—De acuerdo. ¿Y tú, Detr...? —Vimes miró hacia abajo y notó cómo le subía la bilis. Tanto Ladrillo como Detritus tenían los pies encadenados—. ¿Has dejado que os encadenen? —preguntó.
—Bueno, parecía que la cosa se estaba poniendo toda po-lí-ti-ca, señor Vimes —dijo Detritus—. Pero dígalo y yo y Ladrillo podemos quitárnoslas sin problema. Solo son cadenas de campo. Mi abuela podría haberlas roto.
Vimes sintió un acceso de ira, pero lo contuvo. Ahora mismo, Detritus estaba siendo bastante más sensato que su jefe.
—No lo hagas, no hasta que yo te lo diga —ordenó—. ¿Dónde están los grags?
—Los tienen vigilados en otra cueva, señor —dijo Jovial—. Con los mineros. ¡Señor, dicen que el Bajo Rey viene de camino!
—Menos mal que la cueva es grande, si no empezaríamos a estar estrechos —dijo Vimes. Volvió hasta el capitán y se inclinó.
—¿Ha encadenado a mi sargento? —dijo.
—Es un troll. Esto es el valle del Koom —respondió el capitán con tono inexpresivo.
—Solo que hasta yo podría partir unas cadenas tan finas —dijo Vimes. Alzó la vista. Sally y Angua habían recuperado su amor propio con su propia armadura, y observaban a Vimes con atención—. Esas dos agentes son una vampira y una mujer lobo —informó, con la misma voz impasible—. Sé que lo sabe, y que con muy buen criterio no ha intentado ponerles la mano encima. E Hijodetímiedo es un grag. Pero ata a mi sargento con unas cadenas finas que podría partir con un dedo para poder matarlo y decir que intentaba escapar. Ni siquiera piense en negarlo. Reconozco un truco sucio cuando lo veo. ¿Le digo lo que voy a hacer? Voy a darle una oportunidad de demostrar amor fraternal y liberar a los trolls, ahora mismo. Y a los demás. Si no, a menos que me mate, envenenaré su futura carrera con todas mis fuerzas. Y a mí no se atreva a matarme.
El capitán lo miró de arriba abajo, pero ese era un juego que Vimes había dominado hacía mucho. Después la mirada del enano cayó en el brazo de Vimes y emitió un gemido, dio un paso atrás y levantó la mano en gesto de protección.
—¡Sí! ¡Lo haré! ¡Sí!
—A ver si es verdad —dijo Vimes, desconcertado. Entonces él también miró la cara interior de su muñeca—. ¿Qué demonios es esto? —preguntó, volviéndose hacia Hijodetímiedo.
—Ah, ha dejado su marca en usted, comandante —respondió el grag con tono alegre—. ¿Una herida de salida, tal vez?
En la blanda piel de la muñeca de Vimes, el signo de la Oscuridad que Invoca contrastaba como una cicatriz lívida.
Vimes movió el brazo a un lado y a otro.
—¿Era real? —dijo.
—Sí. Pero se ha ido, estoy seguro. Se nota la diferencia en usted.
Vimes frotó el símbolo. No dolía; solo era piel levantada y rojiza.
—No volverá, ¿verdad? —preguntó.
—¡Dudo que se arriesgue, señor! —dijo Angua.
Vimes había abierto la boca para preguntarle qué quería decir con esa muestra de sarcasmo cuando otro grupo de enanos entró al trote en la caverna.
Eran los más altos y anchos que había visto nunca. A diferencia de la mayoría de los enanos, llevaban camisas de malla sencillas y una sola hacha: un hacha buena, grande y perfectamente equilibrada. Otros enanos solían ir armados hasta los dientes con hasta una docena de armas. Estos iban armados hasta los dientes con una por cabeza, y se separaron y distribuyeron por la caverna con decisión, cubriendo líneas de visión, vigilando las sombras y, en el caso de cuatro de ellos, tomando posiciones detrás de Detritus y Ladrillo.
Cuando por fin cesó el ruido de su maniobra, otro grupo salió del túnel. Vimes reconoció a Rhys, Bajo Rey de los Enanos. Se detuvo, miró a su alrededor, echó un breve vistazo a Vimes y llamó ante él al capitán.
—¿Lo tenemos todo?
—¿Mi señor? —preguntó Gud con nerviosismo.
—¡Ya sabe a lo que me refiero, capitán!
—¡Sí, pero ninguno de ellos llevaba nada, mi señor! ¡Los hemos registrado, y hemos repasado el suelo entero tres veces!
—¿Perdón? —dijo Vimes.
—¡Comandante Vimes! —exclamó el rey, que se volvió y le saludó como a un hijo perdido hacía mucho—. ¡Cómo me alegro de verle!
—¿Han perdido el jodido cubo? —dijo Vimes—. ¿Después de todo lo que ha pasado?
—¿De qué cubo me habla, comandante? —dijo el rey. Vimes tuvo que admirar su talento interpretativo, por lo menos.
—El que están buscando —respondió—. El que desenterraron en mi ciudad. El que ha provocado todo este jaleo. Ellos no lo habrán tirado, porque son grags, ¿verdad? Las palabras no se destruyen. Es el peor crimen que existe. O sea que tenían que llevarlo encima.
El Bajo Rey miró al capitán Gud, que tragó saliva.
—No está en esta cueva —masculló.
—Ellos no lo habrían dejado en ninguna otra parte —replicó Vimes—. ¡No ahora! ¡Podría encontrarlo alguien!
El desafortunado capitán se volvió hacia su rey, en busca de ayuda.
—¡El pánico reinaba en todas partes cuando hemos llegado, mi señor! —exclamó—. ¡La gente corría y gritaba, había fuego por todos lados! ¡Un caos absoluto, mi señor! ¡Solo podemos estar seguros de que nadie ha salido! Y los hemos registrado a todos, mi señor. ¡Los hemos registrado a todos!
Vimes cerró los ojos. Los recuerdos se estaban esfumando con rapidez a medida que el sentido común aislaba con tabiques todo lo que no podía haber sucedido, pero recordó a los grags muertos de miedo, encorvados sobre algo. ¿Había captado un fugaz parpadeo de motas azules y verdes?
Era el momento de un tiro a ciegas...
—¡Cabo Nobbs, venga aquí! —dijo—. Déjele pasar, capitán. ¡Insisto!
Gud no protestó. Se había venido abajo. Apareció un reacio Nobby.
—¿Sí, señor Vimes? —preguntó.
—Cabo Nobbs, ¿se hizo usted con ese objeto precioso que le pedí que obtuviera? —dijo Vimes.
—Esto... ¿de qué objeto estamos hablando, señor? —preguntó Nobby. A Vimes le dio un brinco el corazón. La cara de Nobby era un libro abierto, aunque del tipo que se prohíbe en algunos países.
—Nobby, hay momentos en los que tolero tus trastadas. Este no es uno de ellos —le dijo—. ¿Encontraste el objeto que te pedí que buscaras?
Nobby lo miró a los ojos.
—Yo... ¿Ah? Ah. Oh, sí, señor —dijo—. Yo... sí... entramos a toda prisa, sabe, sabe, sabe, y había gente corriendo por todas partes y había como humo y tal... —La cara de Nobby se frunció y sus labios se movieron silenciosamente en una agonía creativa—. Y, y, yo estaba luchando como un valiente cuando qué ven mis ojos sino una cosa brillante rodando y recibiendo patadas de aquí para allá, y pensé, seguro que la misma cosa brillante que el señor Vimes me dijo muy clarito que debía buscar... y aquí está, sana y salva...
Sacó de su bolsillo un pequeño cubo que centelleaba con suavidad y lo tendió en la mano.
Vimes fue más rápido que el rey. Lanzó la mano adelante y la cerró con fuerza sobre el cubo en una fracción de segundo.
—Bien hecho, cabo Nobbs, por obedecer mis órdenes con tanta diligencia —dijo, y reprimió una sonrisilla al recibir el saludo impecablemente calamitoso de Nobby.
—Creo que eso es propiedad enana, comandante Vimes —afirmó el rey con calma.
Vimes abrió la mano con la palma hacia arriba. El cubo, que solo medía unos centímetros de lado, emitía leves destellos azules y verdes. El metal parecía un bronce que el tiempo hubiese corroído hasta dotarlo de un bello dibujo en verdes, azules y marrones. Era una joya.
Es un rey, pensó Vimes. Un rey en un trono que se tambalea como un caballo balancín. Y no es simpático. No tiene un trabajo donde los simpáticos duren mucho. ¡Hasta coló un espía en mi Guardia! No pondré mi fe en los reyes. Ahora mismo, ¿en quién confío?
En mí.
Si algo sé es que ningún maldito demonio se me metió en la cabeza, digan lo que digan. ¡No me lo tragaré aunque me lo sirvan con un suministro vitalicio de coles! ¡Nadie se mete en mi cabeza menos yo! Pero hay que jugar con las cartas que nos dan...
—Cójalo —dijo, abriendo la mano. En su muñeca, la Oscuridad que Invoca resplandecía.
—Le pido que me lo dé, comandante —dijo Rhys.
—Cójalo —repitió Vimes. Y pensó: «A ver en qué crees tú».
El rey estiró la mano, vaciló y después la retiró poco a poco.
—O tal vez —dijo, como si acabara de ocurrírsele la idea—, podría ser mejor dejarlo en su célebre custodia, comandante Vimes.
—Sí, quiero oír lo que tiene que decir —replicó Vimes, volviendo a cerrar el puño—. Quiero saber qué era demasiado peligroso para saberse.
—Cierto, yo también —dijo el rey de los enanos—. Lo llevaremos a un lugar que pueda...
—¡Mire a su alrededor, mi señor! —le espetó Vimes—. ¡Aquí murieron enanos y trolls! ¡No estaban peleando, sino resistiendo juntos! ¡Mire a su alrededor, este sitio parece un maldito tablero de juego! ¿Esto fue su testamento? ¡Pues lo escucharemos aquí! ¡En este lugar! ¡En este momento!
—¿Y si lo que tiene que decir es espantoso? —preguntó el rey.
—¡Entonces lo escucharemos!
—¡Yo soy el rey, Vimes! ¡Aquí no tiene ninguna autoridad! ¡No estamos en su ciudad! Me está desafiando con un puñado de hombres cuando su mujer y su hijo no están ni a veinte kilómetros de aquí...
Rhys se calló, y el eco resonó en las cuevas lejanas, rebotando sobre sí mismo hasta morir en un silencio que retumbó como el hierro.
Por el rabillo del oído, Vimes oyó que Sally decía:
—Ups...
Hijodetímiedo se adelantó a toda prisa y susurró algo al oído del rey. El enano cambió de expresión, como solo puede hacerlo la cara de un político, y adoptó una de cautelosa concordia.
No pienso hacer nada, se dijo Vimes. Me quedaré aquí quieto y punto.
—Por cierto que tengo ganas de volver a ver a lady Sybil —dijo Rhys—. Y a su hijo, claro está...
—Bien. Están en una casa que no queda ni a veinte kilómetros de aquí —dijo Vimes—. ¿Sargento Culopequeño?
—¿Sí? —respondió Jovial.
—Haga el favor de llevarse a la guardia interina Humpeding y bajen al pueblo. Díganle a lady Sybil que estoy bien —añadió Vimes, sin apartar la vista del rey—. En marcha, ahora mismo.
Mientras las dos partían a toda prisa, el rey sonrió y echó un vistazo a la caverna. Suspiró.
—Bueno, no puedo permitirme una pelea con Ankh-Morpork, no en este momento. Muy bien, comandante. ¿Sabe cómo hacerlo hablar?
—No. ¿Usted sí?
Esto es un juego, ¿verdad?, pensó Vimes. Un rey no toleraría a nadie esta clase de chulería y mucho menos con una ventaja numérica de diez a uno. ¿Una pelea? Bastaría con que dijeras que nos pilló una tormenta en el valle del Koom, con lo traicionero que es ese sitio, como todo el mundo reconoce. Se le echará mucho de menos y desde luego entregaremos su cuerpo si es que aparece alguna vez... Pero no vas a intentar esa jugada, ¿verdad?, porque me necesitas. Sabes algo sobre esta caverna, ¿no es así? Y pase lo que pase, quieres que el bueno de Sam Vimes, no muy listo pero hay que ver qué honrado, se lo cuente al mundo...
—No hay dos cubos iguales —explicó Rhys—. Suele tratarse de una palabra, pero puede ser una respiración, un sonido, una temperatura, un punto del mundo, el olor de la lluvia... Cualquier cosa. Tengo entendido que hay muchos cubos que nunca han hablado.
—No me diga —replicó Vimes—. Pero este maldito trasto bien que largó. Y quienquiera que lo mandase fuera del valle quería que lo oyeran, de manera que dudo que solo empiece a hablar cuando le caiga encima una lágrima de virgen en un martes cálido de febrero. Además, este se puso a charlar de muy buena gana con un hombre que no sabía ni una palabra de enano.
—¡Pero quien dejó el mensaje querría que los enanos lo oyesen, sin duda! —objetó el rey.
—¡Es una leyenda de hace dos mil años! ¿Quién sabe qué quería cada cual? —dijo Vimes—. ¿Qué quieres tú?
Eso último iba dirigido a Nobby, que había aparecido junto a él y miraba el cubo con interés.
—¿Cómo ha pasado esto... este entre mis guardias? —preguntó el rey.
—El deslizamiento Nobbs —explicó Vimes, y mientras un par de centinelas avergonzados posaban sus manazas en los endebles hombros de Nobby, añadió—: No. Dejadlo. Vamos, Nobby, di tú algo que haga que este trasto empiece a hablar.
—A ver... ¿di algo o te vas a enterar? —sugirió Nobby.
—No ha sido un mal intento —reconoció Vimes—. Hace cien años, mi señor, dudo que alguien en Ankh-Morpork supiese muchas palabras en enano o en troll. ¿Quizá el mensaje iba dirigido a los humanos? Debía de haber un asentamiento en la llanura, con todos esos pájaros y pescados para comer.
—¿Probamos con algunas palabras humanas más, entonces, esto... Nobby? —dijo el rey.
—Vale. Ábrete, habla, di algo, canta, desembucha, suelta...
—¡No, no, señor Vimes, Nobby lo está haciendo mal! —gritó Fred Colon—. Fue en la antigüedad, ¿no? O sea que serán palabras antiguas, como... esto... ¡fabla!
Vimes se rió mientras lo asaltaba una idea. Me pregunto si... pensó. Podría ser. Aquí la clave no son las palabras, en realidad, son los sonidos. Los ruidos...
Hijodetímiedo observaba el intento con expresión de perplejidad.
—¿Cómo se dice en enano «abrir», señor Hijodetímiedo? —preguntó Vimes.
—¿En el sentido de «abrir un libro»? Sería «dhwe», comandante.
—Humm. No sirve. ¿Qué tal... «decir»?
—Bueno, eso sería «kaargk» o, en imperativo, «¡kaork!», comandante. Verá, no creo...
—¡Un poco de silencio! —pidió Vimes a voces. El barullo remitió—. ¡Coooc! —dijo.
Las luces azules y verdes dejaron de centellear y empezaron a deslizarse por el metal hasta formar un patrón de cuadros azules y verdes.
—Pensaba que el artista no sabía hablar enano —dijo el rey.
—Y no sabía, pero hablaba en pollo como un nativo —dijo Vimes—. Luego se lo explico...
—Capitán, traiga a los grags —ordenó el rey—. También a los prisioneros, hasta los trolls. ¡Todos deben oír esto!
La superficie del cubo parecía moverse por encima de la piel de Vimes. Varios de los cuadros verdes y azules se elevaron ligeramente por encima del resto del metal.
La caja empezó a hablar. Se oyó un crepitar que sonaba a enano, aunque Vimes no reconoció una sola palabra. Lo siguió un par de sonoros golpes rítmicos.
—Enano de las Tierras del Eje del Segundo Sínodo —dijo Hijodetímiedo—. Concuerda con la época. El hablante acaba de decir: «¿Aqueste triasto funciona?».
La voz habló de nuevo. Mientras las antiguas sílabas quebradas se sucedían, Hijodetímiedo siguió traduciendo:
—«Lo primero que fizo Tak, escriviose a sí mesmo; lo segundo que fizo Tak, escrivió las Leyes; lo tercero que fizo Tak, escrivió el Mundo; lo quarto que fizo Tak, escrivió una cauerna; lo quinto que fizo Tak, escrivió una geoda, un ovo de piedra; y en la tenebra de la boca de la cauerna, la geoda abriose y nascieron los Hermanos; el primer Hermano caminó faze a la luz y alzose bajo el cielo abierto...»
—Esto es solo la historia de Lo que Tak Escribió —susurró Angua a Vimes, que se encogió de hombros y observó cómo varios de los guardaespaldas conducían hasta el círculo a los ancianos grags, Ardiente entre ellos.
—¿No es nuevo ni nada? —preguntó Vimes, decepcionado.
—Todo enano se lo sabe, señor.
—«... Él fue el primer Enano» —tradujo Hijodetímiedo—. «Encontró las Leyes que Tak había escrito, y fue obscurecido...»
La voz crepitante siguió hablando y entonces Hijodetímiedo, que tenía los ojos cerrados para concentrarse, los abrió estupefacto.
—... uh... «Entonces Tak contempló la piedra y vio que intentaba cobrar vida, y Tak sonrió y escribió: "Todas las cosas luchan por medrar"» —dijo el enano, alzando la voz sobre el creciente alboroto que lo rodeaba—. «Y por el servicio que la piedra le había dado dio forma con ella al primer Troll, y se complació en la vida que llegaba sin ser llamada. ¡Esto es lo que Tak escribió!» —Acabó gritando, por culpa del bullicio.
Vimes se sentía fuera de lugar. Parecía que todos menos él estaban discutiendo. Empezaban a blandirse hachas.
—¡YO QUE OS HABLO AHORA SOY B'HRIAN HACHASANGRIENTA, LEGÍTIMO REY DE LOS ENANOS POR VIRTUD DEL BOLLO! —gritó Hijodetímiedo.
Se hizo el silencio en la caverna, salvo por el eco del grito que regresaba desde la lejana oscuridad.
—«La riada nos arrastró a las cavernas. Nos buscamos unos a otros, voces en la oscuridad. Estamos muriendo. Nuestros cuerpos han sido destrozados por la espantosa agua con dientes... de piedra. Estamos demasiado débiles para escalar. Todo está rodeado de agua. Confiaremos este testamento al joven Fuerteenelbrazo, que conserva la agilidad, con la esperanza de que llegue a la luz del día. Pues la historia de esta jornada no debe olvidarse. ¡Esto no era lo que esperábamos! ¡Vinimos a firmar un tratado! ¡Era el trabajo secreto y cuidadoso de muchos años!»
La caja dejó de hablar. Pero seguían oyéndose leves gemidos, y una corriente fuerte de agua en las inmediaciones.
—¡Mi señor, exijo que esto no se oiga! —exclamó Ardiente desde el grupo de los grags—. No es más que una mentira detrás de otra. ¡No contiene ni un ápice de verdad! ¿Qué prueba existe de que esta sea la voz de Hachasangrienta?
El capitán Gud parece algo indeciso, pensó Vimes. ¿Y la guardia personal del rey? Bueno, en su mayor parte parecen los típicos soldados impasibles que permanecen leales y no prestan mucha atención a la política. ¿Los mineros? Enfadados y confundidos porque los viejos grags están chillando. Esto va a ponerse feo muy, pero que muy rápido.
—¡Guardia de la Ciudad, a mí! —gritó.
Los ruidos de fondo del cubo se apagaron y otra voz empezó a hablar. Detritus alzó la mirada enseguida.
—¡Eso es troll antiguo! —exclamó.
Hijodetímiedo vaciló por un momento.
—... Esto... «Soy Diamante, Rey de los trolls —dijo, mirando a Vimes con cara de desespero—. Es cierto que vinimos a hacer las paces. Pero la niebla se nos echó encima y, cuando se levantó, varios trolls y enanos gritaron: "¡Emboscada!". Se enzarzaron en combate y se negaron a obedecer nuestras órdenes. De manera que troll luchó contra troll, y enano contra enano, y unos tontos nos dejaron a todos por tontos mientras luchábamos por detener una guerra, hasta que el cielo asqueado nos barrió a golpes de agua.
»Y aun así decimos lo siguiente: aquí, en esta cueva en el fin del mundo, se ha firmado la paz entre enano y troll, y juntos marcharemos más allá de la mano de la Muerte. Porque el enemigo no es troll ni enano, sino los desaprensivos, los malvados, los cobardes, los portadores del odio, aquellos que hacen algo malo y lo llaman bueno. Contra ellos hemos luchado hoy, pero el necio obstinado es eterno y dirá...»
—¡Eso no es más que un truco! —gritó Ardiente.
—«... dirá que esto es un truco» —prosiguió Hijodetímiedo—, «y por eso os imploramos: venid a las cavernas de debajo de este valle, donde nos encontraréis compartiendo la paz que no puede quebrarse».
La voz atronadora de la caja dejó de hablar. Se oyó, una vez más, un confuso murmullo de voces, y luego el silencio.
Los cuadraditos se desplazaron como un rompecabezas deslizante durante un momento, y regresó el sonido, pero esta vez lo que salió de la caja fueron gritos y chillidos, y el entrechocar del acero...
Vimes observaba la cara del rey. Parte de esto lo sabías, ¿verdad? No todo, pero no parecías sorprendido que haya sido Hachasangrienta quien ha hablado. ¿Rumores? ¿Cuentos de viejas? ¿Algo en los archivos? Nunca me lo contarás.
—Had'ra —dijo Hijodetímiedo, y el cubo se calló—. Eso significa «basta», comandante —añadió el grag.
—Pues bien, estamos debajo del valle del Koom —dijo Ardiente con tono despectivo—. ¿Y qué nos encontramos?
—Os encontramos a vosotros —replicó Hijodetímiedo—. Siempre os encontramos a vosotros.
—Trolls muertos. Enanos muertos. Y nada más que una voz —prosiguió Ardiente—. Tenemos a Ankh-Morpork aquí. Son retorcidos. ¡Estas palabras podrían haberlas pronunciado ayer!
El rey observaba a Ardiente y a Hijodetímiedo, como hacían todos los demás enanos. ¡No tenéis por qué quedaros a discutir! A Vimes le daban ganas de gritar. ¡Encadenad a esos cabrones y ya lo resolveremos luego!
Pero ser enano consistía en palabras y leyes...
—Estos son grags venerables —dijo Ardiente, señalando a las figuras embozadas que tenía detrás—. ¡Han estudiado las Historias! ¡Han estudiado los Artefactos! Miles de años de conocimientos te contemplan. ¿Y tú? ¿Qué sabes tú?
—Habéis venido a destruir la verdad —respondió Hijodetímiedo—. No os atrevisteis a confiar en ella. Una voz es solo una voz, pero estos cuerpos son la prueba. Habéis venido a destruirlos.
Ardiente arrebató el hacha a un minero y la blandió antes de que ninguno de los guardaespaldas pudiera reaccionar. Cuando procesaron lo que había sucedido, se produjo un movimiento adelante en masa.
—¡No! —exclamó Hijodetímiedo, con las manos levantadas—. ¡Mi señor, por favor! ¡Esta es una discusión entre grags!
—¿Por qué no llevas hacha? —rugió Ardiente.
—No necesito hacha para ser enano —dijo Hijodetímiedo—. Tampoco necesito odiar a los trolls. ¿Qué clase de criatura se define por el odio?
—¡Atacas nuestras mismas raíces! —le espetó Ardiente—. ¡Nuestras raíces!
—Pues contraataca —dijo Hijodetímiedo, tendiendo sus manos vacías—. Y guarde su espada, comandante Vimes —añadió sin volver la cabeza—. Esto es un asunto entre enanos. ¿Ardiente? Sigo en pie. ¿En qué crees tú? ¡Ha'ak! ¡Ga strak ja'ada!
Ardiente adelantó el cuerpo, con el hacha levantada. Hijodetímiedo se movió con rapidez, sonó el «zas» de un golpe contra la carne y entonces se formó un retablo tan estático como las figuras que poblaban la caverna. Estaba Ardiente, con el hacha levantada por encima de su cabeza. Estaba Hijodetímiedo, con una rodilla hincada en el suelo, la cabeza apoyada casi amigablemente en el pecho del otro enano y el canto de una mano apretado con fuerza contra la garganta de Ardiente.
Este abrió la boca, pero lo único que salió fue un graznido y un hilillo de sangre. Dio un par de pasos atrás y se desplomó de espaldas. El hacha cayó sobre la catarata blanca, húmeda y pétrea, y atravesó el goteo de milenios. El tiempo cayó en esquirlas a su alrededor.
Hijodetímiedo se levantó, con cara de asombro y frotándose la mano.
—Es como usar un hacha —dijo, a nadie en particular—, pero sin el hacha...
Volvió a estallar el alboroto, pero un enano que chorreaba agua se abrió paso entre la multitud.
—¡Miseñor, se acerca una banda de trolls por el valle! ¡Preguntan por usted! ¡Dicen que quieren parlamentar!
Rhys pasó por encima del cuerpo de Ardiente, contemplando con detenimiento el agujero en la catarata de piedra. Cuando lo tocó, se cayó otro pedazo.
—¿Su cabecilla tiene algo fuera de lo normal? —preguntó con voz preocupada y la vista todavía puesta en la nueva oscuridad.
—¡Sí, mi señor! ¡Es todo... brillante!
—Ah. Bien —dijo el rey—. Parlamento concedido. Traedlo aquí abajo.
—¿Podríamos estar hablando de un troll que conoce a ciertos enanos muy poderosos? —dijo Vimes.
El Bajo Rey cruzó la mirada con él por un instante.
—Sí, me imagino que sí —dijo. Después alzó la voz—. ¡Que alguien me traiga una antorcha! Comandante Vimes, ¿me haría el favor de... mirar esto, por favor?
En las profundidades de la cueva que acaba de revelarse, algo brillaba.

Tal día como hoy en 1802, el pintor Methodia Tunante dejó caer el objeto brillante en el pozo más profundo que conocía. Nadie lo oiría nunca allí abajo. El Pollo lo persiguió hasta su casa.

Sería mucho más sencillo, pensó Vimes, si esto fuera un cuento. Se saca una espada de una piedra o se lanza un anillo a las profundidades del mar, y entre el jolgorio general el mundo da un vuelco.
Pero aquello era la vida real. El mundo no daba vuelcos, solo giros sobre sí mismo. Era el Día del Valle del Koom y no había una batalla en marcha en el valle del Koom, pero lo que reinaba allí tampoco era la paz. Lo que reinaba era... en fin, lo que reinaban eran los comités. La negociación. En realidad, por lo que podía observar, aún no habían llegado siquiera a las negociaciones. No habían pasado de las charlas sobre reuniones sobre delegaciones. Por otro lado, no había muerto nadie, salvo quizá de aburrimiento.
Había mucha historia que deshacer y, para aquellos que no estaban enfrascados personalmente en esa delicada actividad, había un valle del Koom que domar. Dos héroes culturales cayeron allí en la caverna, y bastaría una buena tormenta y un puñado de diques mal puestos para que una riada blanca y cargada de peñascos demoledores arrasase el lugar entero. Hasta la fecha no había ocurrido, pero tarde o temprano la geografía dinámica se pondría manos a la obra. No podía dejarse a su aire al valle del Koom, ya no.
Dondequiera que uno mirase había cuadrillas de enanos y trolls haciendo prospección, desviando cauces, levantando diques y taladrando. Llevaban dos días volcados en la tarea, pero les llevaría para siempre, porque cada invierno cambiaba el juego. El valle del Koom les estaba imponiendo la colaboración. Presas del valle del Koom...
Vimes pensó que la idea era un poco facilona, pero la naturaleza puede ser así. A veces había puestas de sol tan rosas que no tenían el menor estilo.
Algo que había avanzado deprisa había sido el túnel. Los enanos habían atravesado la blanda piedra caliza en un visto y no visto. Ya podía entrarse en la caverna caminando tranquilamente, aunque en realidad hubiera que hacer cola por culpa de la larga fila de trolls y enanos.
Quienes formaban la cola de bajada se miraban unos a otros con incertidumbre en el mejor de los casos. Los que salían en la fila de subida a veces parecían enfadados, o al borde de las lágrimas, o simplemente caminaban con la cabeza gacha. En cuanto llegaban al exterior, tendían a formar grupos tranquilos.
Sam, con el joven Sam en brazos, no tuvo que hacer cola. La noticia había corrido. Entró directamente, pasó por delante de los trolls y enanos que recomponían con minuciosidad las estalagmitas rotas (Vimes no sabía que pudiera hacerse, pero al parecer quien volviera al cabo de quinientos años se las encontraría como nuevas) y entró en lo que había pasado a conocerse como la Cueva de los Reyes.
Y allí estaban. No había vuelta de hoja. Estaba el rey enano, encorvado sobre el tablero, cristalizado por el goteo eterno, con su barba convertida en roca y fusionada con la piedra, pero el rey diamante se había mantenido derecho en la muerte, con la piel nublada, y aun podía verse la partida delante de él. Le tocaba mover; de su mano extendida colgaba una sana y pequeña estalactita.
Los reyes habían partido pequeñas estalagmitas para hacer las piezas, que el tiempo había inmovilizado ya con su pegamento. Las líneas rayadas en el tablero de piedra eran más o menos invisibles, pero jugadores de zas de ambas razas ya lo habían estudiado largo y tendido, y a esas alturas había salido publicado en el Times un dibujo de la Partida de los Reyes Muertos. El rey Diamante llevaba los enanos. Al parecer no había nada decidido.
La gente decía que, cuando todo aquello hubiese acabado, sellarían la cueva. Demasiadas personas en una cueva viva la mataban de alguna manera, según los enanos. Y entonces dejarían a los reyes a oscuras para que terminasen su partida, con un poco de suerte en paz.
Agua goteando sobre una piedra, cambiando la forma del mundo con cada gota, llevándose por delante un valle...
Ya, bueno, había añadido Vimes para sus adentros. Pero nunca será tan sencillo. Y para cada nueva generación habrá que venir a abrir otra vez la cueva, para que la gente vea que es cierto.
Hoy, sin embargo, estaba abierta para Sam y el joven Sam, que llevaba un arrebatador gorro de lana con borla.
Estaban de guardia Ladrillo y Sally, junto con un par de enanos y dos trolls más, todos vigilando el caudal de visitantes y también unos a otros. El techo estaba cubierto de vusenos. La partida brillaba. ¿Qué recordaría el joven Sam? Probablemente solo el brillo. Pero tenía que hacerse.
Los jugadores eran auténticos, en eso al menos estaban de acuerdo ambos bandos. Las tallas de Diamante cuadraban, la armadura y las joyas de Hachasangrienta coincidían punto por punto con el registro histórico. Hasta la alargada hogaza de pan enano que llevaba a la batalla, y que podía despedazar un cráneo troll, estaba a su lado. Los eruditos enanos, con delicadeza y cuidado y quince sierras echadas a perder, habían cortado una minúscula rebanada. Milagrosamente, había resultado seguir tan incomible como el día en que lo hornearon.
Un minuto bastaba y sobraba para ese momento irrepetible, decidió Vimes. El joven Sam estaba en la edad de agarrarlo todo, y le harían la vida imposible si su hijo se comía un monumento histórico.
—¿Podemos hablar un momento, guardia interina? —dijo a Sally al volverse para partir—. Falta un minuto para el cambio de turno.
—Por supuesto, señor —respondió Sally. Vimes se dirigió con paso tranquilo hasta una esquina de la caverna y esperó hasta que Nobby y Fred Colon entraron a la cabeza del relevo.
—¿Contenta de haberse alistado, guardia interina? —dijo cuando la vampira se acercó a paso ligero.
—¡Mucho, señor!
—Bien. ¿Subimos a la luz del sol?
Sally lo siguió por la cuesta hasta salir al húmedo calor del valle del Koom, donde Vimes se sentó sobre una piedra. La miró mientras el joven Sam jugaba a sus pies. Dijo:
—¿Hay algo que desee contarme, guardia interina?
—¿Debería haberlo, señor?
—No puedo demostrar nada, por supuesto —dijo Vimes—. Pero usted es una agente del Bajo Rey, ¿no es así? Me ha estado espiando.
Esperó mientras Sally sopesaba las opciones. Las golondrinas los sobrevolaban en escuadrones.
—Yo, hum, no lo expresaría con esas palabras exactas, señor —dijo al final—. Tenía vigilado a Chafajamones y había oído cosas sobre las minas de la ciudad, y entonces, cuando todo empezó a calentarse...
—... entrar en la Guardia le pareció una buena idea, ¿verdad? ¿Lo sabía la Liga?
—¡No! Mire, señor, no le estaba espiando a usted...
—Le dijo que me dirigía al valle del Koom. Y la noche en que llegamos salió volando a dar una vueltecita. ¿Para estirar las alas, nada más?
—¡Mire, esta no es mi vida! —dijo Sally—. Me había alistado en la nueva fuerza en Jdienda. ¡Estamos intentando cambiar las cosas allí arriba! Sí que quería ir a Ankh-Morpork, de todas formas, porque, bueno, porque todos queremos. Para aprender, ¿sabe? Su manera de trabajar. ¡Todo el mundo les pone por las nubes! Entonces el Bajo Rey me hizo llamar y pensé: «¿Qué tiene de malo? Chafajamones también ha causado problemas aquí arriba». Esto... en realidad nunca le dije ninguna mentira, señor.
—Rhys ya estaba al corriente del gran secreto, ¿verdad? —dijo Vimes.
—No, señor, no como tal. Pero creo que tenía algún motivo para sospechar que había algo allí abajo.
—¿Y por qué no fue a echar un vistazo?
—¿Enanos cavando en el valle del Koom? Los trolls se habrían, hum, cabreado muchísimo, señor.
—Pero no si los enanos se limitaran a investigar por qué un madero de Ankh-Morpork perseguía a unos criminales huidos a las cavernas, ¿cierto? No si ese poli era el bueno de Sam Vimes, que como todo el mundo sabe es honesto como el que más aunque no sea el más listo de la clase. No puede sobornarse a Sam Vimes, pero ¿para qué molestarse cuando puedes vendarle los ojos?
—Mire, señor, sé cómo debe de sentirse, pero... en fin, aquí está su hijito, jugando en el valle del Koom, rodeado de trolls y enanos que no se están peleando. ¿Verdad? No mentí, solo... actué un poco de enlace. ¿Acaso no valió la pena, señor? ¡Ja, los preocupó de lo lindo cuando acudió a los magos! ¡Brillo no había salido de la ciudad! ¡Rhys tuvo que traerlo volando por la noche! Lo único que hicieron en realidad fue seguir sus pasos. La única persona que le engañó fui yo, y resulta que tampoco lo hice muy bien. Le necesitaban, señor. Mire a su alrededor y dígame si no valió la pena...
A cien metros de distancia, una roca del tamaño de una casa rodaba sobre la piedra, empujada y guiada por una docena de trolls; la tiraron en un sumidero y lo bloquearon como un huevo en una copa. Se oyeron vítores.
—¿Puedo mencionar algo más, señor? —dijo Sally—. Sé que Angua está de pie detrás de mí.
—Para ti soy la sargento Angua —dijo esta, junto a su oído—. A mí tampoco me engañaste. Te dije que no nos gustaban los chivatos en la Guardia. De todas formas, si sirve para algo, señor, huele a que dice la verdad.
—¿Todavía tienes un canal con el Bajo Rey? —preguntó Vimes.
—Sí, y estoy segura de que él... —empezó Sally con rapidez.
—Estas son mis exigencias: los grags y lo que queda de sus escoltas volverán conmigo a Ankh-Morpork. Eso incluye a Ardiente, aunque me han dicho que pasarán semanas antes de que pueda hablar otra vez. Comparecerán ante Vetinari. Tengo promesas que cumplir, y nadie va a detenerme. Será complicado que cualquier acusación grave salga adelante, pero joder si pienso intentarlo. Además, como me apuesto mi cena a que Vetinari está en el ajo en todo esto, supongo que los empaquetará de vuelta a Rhys en cualquier caso. Me imagino que él sí tiene una celda lo bastante profunda para quedarnos tranquilos. ¿Entendido?
—Sí, señor. ¿Y el resto de exigencias?
—Las mismas que esa, repetidas más alto —dijo Vimes—. ¿Entendido?
—Perfectamente, señor. Después dimitiré, claro está —dijo Sally.
Vimes entornó los ojos.
—¡Dimitirá cuando yo se lo diga, guardia interina! Tomó el Chelín del Rey, ¿recuerda? E hizo un juramento. ¡Hala, a enlazar!
—¿Va a dejar que se quede? —dijo Angua, observando cómo desaparecía la vampira en la distancia.
—Tú misma dijiste que era buena policía. Ya veremos. Vamos, no pongas esa cara, sargento. Es el último grito en política hoy en día, espiar a tus amigos. Eso me cuentan. Como ha dicho ella: mira a tu alrededor.
—Esto es un poco impropio de usted, señor —señaló Angua, dedicándole una mirada de preocupación.
—Sí que lo es, ¿verdad? —dijo Vimes—. Anoche dormí bien. Hace un buen día. Nadie intenta matarme activamente, lo cual es de agradecer. Gracias, sargento. Y buenas tardes.
Vimes llevó de vuelta al joven Sam con la luz de la media tarde. En realidad había sido una suerte que la chica trabajase para Rhys. Las cosas podrían haberse puesto bastante crudas de otra manera. Esa era la pura y llana verdad. ¿Dejar que se quedara? Quizá. Había sido muy útil, como reconocía hasta Angua. ¡Además, prácticamente lo habían obligado a reclutar a una espía, en tiempos de guerra o poco menos! Si jugaba bien sus cartas, nadie volvería a dictarle jamás a quién debía aceptar en la Guardia. ¡Doreen Winkings podría hacer rechinar sus falsos colmillos tanto como quisiera!
Hum... ¿era así como pensaba Vetinari, pero todo el tiempo?
Oyó que lo llamaban por su nombre. Se acercaba un carruaje por la roca, y Sybil les saludaba desde la ventanilla. Ese era otro paso adelante: hasta los carros podían subir allí arriba ahora.
—No te habrás olvidado de la cena de esta noche, ¿verdad? —preguntó Sybil con un deje de suspicacia.
—No, querida.
Vimes no la había olvidado, pero había albergado la esperanza de que se evaporase si no pensaba en ella. Iba a ser oficial, con los dos reyes y un montón más de reyezuelos y jefes de clan importantes. Y el enviado especial de Ankh-Morpork, por desgracia, que era Sam Vimes con la cara lavada y recién peinado.
Por lo menos no habría leotardos ni plumas. Ni siquiera Sybil había sido tan previsora. Por desgracia, aun así, el pueblo tenía un sastre decente que se había demostrado muy ansioso por usar todo aquel hilo de oro que había comprado por error hacía un par de años.
—Willikins tendrá preparado un baño para cuando lleguemos —dijo Sybil mientras el carruaje arrancaba.
—Sí, querida —dijo Vimes.
—¡No pongas tan mala cara! ¡Sostendrás el honor de Ankh-Morpork, recuérdalo!
—¿De verdad, querida? ¿Y qué hago con la otra mano? —preguntó Vimes, recostándose en su asiento.
—¡Oh, Sam! ¡Esta noche caminarás con reyes!
Preferiría caminar yo solito por la calle de la Mina de Melaza a las tres de la mañana, pensó Vimes. Bajo la lluvia, con las alcantarillas desbordadas. Pero era una cosa de esposas. Se... enorgullecía tanto de él. Nunca lograba descubrir por qué.
Se miró el brazo. Eso lo había resuelto, por lo menos. ¡Herida de salida, y qué más! Solo era la quemadura que le había causado el aceite ardiendo en la piel. Podía parecerse un poco a aquel maldito símbolo, lo bastante para que a los enanos les entrase el canguelo, pero ningún ojo flotante se la iba a dar con queso a él. ¡Sentido común y hechos, eso era lo que funcionaba!
Al cabo de un rato cayó en la cuenta de que no estaban entrando en el pueblo. Habían bajado casi hasta los lagos, pero ahora volvían a subir por el camino del acantilado. Veía abrirse el valle a sus pies.
Los reyes estaban haciendo trabajar de lo lindo a sus súbditos, con la idea de que los guerreros cansados tienen menos ganas de luchar. Las cuadrillas se movían por la roca como hormigas. A lo mejor había un plan. Probablemente lo había, pero las montañas se reirían de él todos los inviernos. Habría que tener equipos allí en todo momento, habría que explorar las laderas para encontrar y destrozar los peñascos grandes antes de que causaran problemas. ¡Recordad el valle del Koom! Porque, si no, vuestra historia es... historia.
Y a lo mejor, detrás del trueno y en el rugido de las aguas que fluyen bajo tierra, oiréis la risa de los reyes muertos.
El carruaje se detuvo. Sybil abrió la puerta.
—Baja, Sam Vimes —dijo—. Sin discutir. Es la hora de tu retrato.
—¿Aquí fuera? Pero si es... —empezó Vimes.
—Buenas tarrdes, comandante —dijo Otto Alarido con alegría al aparecer ante la puerta—. ¡He prieparrado un banco y la luz tiene el colorr pierrfecto!
Vimes tuvo que admitir que era cierto. La luz filtrada por las nubes de tormenta hacía que las montañas resplandeciesen como el oro. A media distancia, las Lágrimas del Rey caían en una línea de plata brillante. Aves de refulgentes colores surcaban los aires. De punta a punta del valle había arcoíris.
El valle del Koom en el Día del Valle del Koom. Cómo no estar allí.
—Si la sieñorra si sienta con el pequeñín en su regazo y usted, comandante, de pie con la mano en su hombrro... —Iba y venía alrededor de su gran iconógrafo negro.
—Ha venido a sacar fotos para el Times —susurró Sybil—. Y he pensado que, bueno, ahora o nunca. El retratismo debe avanzar.
—¿Cuánto va a llevar esto? —preguntó Vimes.
—Oh, una frracción de segundo más o menos, comandante —dijo Otto.
Vimes se animó. Eso estaba mejor.
Por supuesto, nunca era así. Pero era una tarde cálida y Vimes aún se sentía bien. Se sentaron y miraron con esas sonrisas fijas que esboza la gente cuando se pregunta por qué una fracción de segundo dura media hora, mientras Otto intentaba recomponer el universo a su satisfacción.
—Havelock se estará preguntando cómo recompensarte, ¿sabes? —murmuró Sybil mientras el vampiro trasteaba.
—Que se lo pregunte —dijo Vimes—. Tengo todo lo que quiero.
Sonrió.
¡Clic!

—¿Sesenta nuevos agentes? —repitió lord Vetinari.
—El precio de la paz, señor —dijo el capitán Zanahoria con convicción—. Estoy seguro de que el comandante Vimes no se conformaría con menos. No damos abasto, la verdad.
—Sesenta hombres, y enanos y trolls, obviamente; es más de un tercio de su actual dotación —observó el patricio, dando golpecitos en los adoquines con su bastón—. La paz trae una factura bastante abultada, capitán.
—Y unos cuantos dividendos, señor —dijo Zanahoria.
Contemplaron el símbolo del círculo atravesado por una línea que había sobre la puerta de la mina, justo por encima del cordón amarillo y negro que usaba la Guardia para ahuyentar a los intrusos.
—¿La mina va a parar a nuestras manos por omisión? —preguntó Vetinari.
—Eso parece, señor. Creo que lo llaman «derecho de expropiación».
—Ah, sí. Significa robo a mano armada por parte del gobierno —dijo Vetinari.
—Pero la propiedad la adquirieron los grags, señor. No creo que vayan a reclamarla ahora.
—Cierto. ¿Y es verdad que los enanos pueden hacer túneles impermeables?
—Oh, sí. El truco es casi tan viejo como la minería. ¿Quiere entrar? Me temo que el ascensor no funciona por el momento, sin embargo.
Lord Vetinari inspeccionó los raíles y las carretas que los enanos habían usado para mover los desechos. Palpó las paredes secas. Volvió arriba y arrugó el entrecejo cuando un bloque de una tonelada de hierro atravesó la pared, le pasó volando por delante de la cara, atravesó la siguiente pared y se hundió en la calle de fuera.
—¿Y eso tenía que pasar? —preguntó, sacudiéndose polvo de yeso de la ropa.
Una voz emocionada a sus espaldas gritó:
—¡Menudo par motor! ¡Es imposible! ¡Asombroso!
Una figura se encaramó al agujero de la pared, con algo en una mano. Corrió hacia el capitán Zanahoria, rebosante de entusiasmo.
—¡Gira una vez cada 6,9 segundos pero el par es inmenso! ¡Ha roto la abrazadera! ¿Qué lo impulsa?
—Nadie parece saberlo —respondió Zanahoria—. En Uberwald...
—Disculpen, ¿qué pasa aquí? —intervino lord Vetinari alzando una mano imperiosa.
El hombre lo miró un momento y después se volvió hacia Zanahoria.
—¿Quién es este? —dijo.
—Lord Vetinari, gobernante de la ciudad, permita que le presente al señor Pony, del Gremio de Artesanos —se apresuró a intervenir Zanahoria—. Por favor, deje que su señoría vea el Eje, señor Pony.
—Gracias —dijo Vetinari.
Cogió el aparato, que no parecía ni más ni menos que dos cubos, cada uno de unos quince centímetros de lado, unidos por una cara, como un par de dados pegados por los seises. Uno de ellos, en relación con el otro, giraba muy, muy despacio.
—Ah —dijo sin emoción—. Un mecanismo. Qué bonito.
—¿Bonito? —se sorprendió Pony—. ¿No lo entiende? No para de girar.
Zanahoria y Pony miraron expectantes al patricio, que dijo:
—Y eso es bueno, ¿no?
Zanahoria carraspeó.
—Sí, señor. Uno de estos impulsa una de las mayores minas de Uberwald. Todas las bombas, los extractores que mueven el aire, los carros que transportan el mineral, los fuelles de las forjas, los ascensores... todo. Uno solo de estos. Es otro tipo de Artefacto, como los cubos. No sabemos cómo se hacen, son muy raros, pero los otros tres de los que he oído hablar no han parado de funcionar durante cientos de años. No usan combustible, no necesitan nada. Parece ser que tienen millones de años de antigüedad. Nadie sabe qué los hizo. Solo giran.
—Qué interesante —dijo Vetinari—. ¿Carros de carga, dice? ¿Bajo tierra?
—Oh, sí —respondió Zanahoria—. Hasta con mineros dentro.
—Pensaré sobre eso —dijo Vetinari, evitando la mano tendida del señor Pony—. ¿Y qué podríamos conseguir que hiciera en esta ciudad?
Él y Zanahoria volvieron sendos rostros expectantes hacia el señor Pony, que se encogió de hombros y dijo:
—¿Todo?

¡Plinc!, hizo una gota de agua en la cabeza del difunto, muy difunto rey Hachasangrienta.
—¿Durante cuánto tiempo vamos a tener que hacer esto, sargento? —preguntó Nobby mientras observaban la cola de visitantes que desfilaban ante los reyes muertos.
—El señor Vimes ha pedido otra brigada de casa —dijo Fred Colon, cambiando el peso de un pie a otro. Al entrar en la cueva parecía que había una temperatura agradable, pero al cabo de un rato la humedad podía calar hasta los huesos. Constató que a Nobby eso no le afectaba, puesto que la Naturaleza lo había bendecido con humedosidad congénita.
—Empieza a darme repelús, sargento —dijo Nobby, señalando a los reyes—. Si esa mano se mueve, voy a gritar.
—Piénsalo como Estar Presente, Nobby.
—Yo siempre estoy presente en alguna parte, sargento.
—Sí, pero cuando se pongan a escribir los libros de historia, dirán... —Fred Colon hizo una pausa para reflexionar. Tenía que reconocer que probablemente no los mencionarían a él y a Nobby—. Bueno, tu Tawneee estará orgullosa de ti, eso seguro.
—Creo que no le veo futuro a la cosa, sargento —dijo Nobby con tristeza—. Es buena chica, pero creo que voy a tener que dejarla de la mejor manera posible.
—¡No me digas!
—Me temo que sí, sargento. Me hizo la cena el otro día. Intentó preparar un pudín preocupado como el que hacía mi madre.
¡Plinc!
Fred Colon sonrió directo desde el estómago.
—Ah, sí. Nadie preocupaba un pudín como tu madre, Nobby.
—Le salió horrible, Fred —prosiguió Nobby, y bajó la cabeza—. Por no hablar de su picadura de buey, que ni te cuento. No es una chica que sepa manejarse delante de una cocina.
—Le van más los postes, Nobby, eso es verdad.
—Exacto. Y pensé: la buena de la Pez Martillo, bueno, a lo mejor nunca sabías hacia dónde miraba, pero sus almejas con mantequilla, en fin... —Suspiró.
—Eso sí que es algo en lo que un hombre puede pensar en las noches frías —coincidió Fred.
—Y sabes, últimamente, cuando me pega con un pescado mojado, ya no pica como antes —continuó Nobby—. Creo que estamos llegando a un entendimiento.
¡Plinc!
—Puede cascar una langosta con el puño —observó Colon—. Es un talento muy portátil.
—O sea que estaba pensando en hablar con Angua —dijo Nobby—. A lo mejor puede darme unos consejillos sobre cómo dejar a Tawneee sin hacerle daño.
—Es buena idea, Nobby —dijo Fred—. Sin tocar, señor, o tendré que cortarle los dedos. —Esta última frase iba dedicada, con voz amistosa, a un enano que tendía una mano sobrecogida hacia el tablero.
—Pero quiero que seamos amigos, claro —siguió Nobby mientras el enano retrocedía—. Mientras pueda entrar en el Club Conejito Rosa gratis, por lo menos, siempre estaré allí si necesita un casco en el que llorar.
—Muy moderno por tu parte, Nobby —dijo Fred.
Sonrió en la penumbra. De algún modo, el mundo recuperaba su rumbo.
¡Plinc!

... Vagando por el mundo, el troll eterno...
Ladrillo seguía a Detritus, arrastrando su garrote.
¡Bueno, bueno, la vida le daba sonrisas, eso de seguro! Decían que lo pasaba mal si te quitabas, pero Ladrillo siempre lo había pasado mal, toda su vida, y ahora mismo no podía quejarse. Era como, nosé, raro ver como que podía pensar hasta el final de una frase y aun así recordarse del principio. Y le daban comida, que empezaba a gustársele ahora que ya no la portaba entera. El sargento Detritus, que lo sabía todo, le había dicho que si aguantaba limpio y se espabilaba, un día podía llegar hasta a guardia interino, y ganaría un dinerón.
No estaba seguro seguro de lo que había pasado para de que pasara todo aquello. Se ve que ya no estaba en la ciudad, y había habido algo de bronca y el sargento Detritus le había enseñado unos tipos como muertos, le había atizado en toda la cabeza y había dicho «¡Recuerda!» y él hacía lo que malamente podía, pero le habían pegado en el melón mucho más fuerte muchas, muchas veces y aquella del final no era nada. Pero el sargento Detritus dijo que la cosa era de no odiar más a los enanos y no pasaba nada porque en realidad Ladrillo nunca había tenido la energía para gastarla en odiendas. Lo que habían estado haciendo en el agujero ese era hacer el mundo un lugar más mejor, decía el sargento Detritus.
Y a Ladrillo le pareció, al oler la comida, que el sargento Detritus había dado en el clavo.

Trolls y enanos habían erigido un enorme pabellón en el valle del Koom, usando peñascos gigantes a modo de muros y medio bosque caído para el techo. Dentro crepitaba una hoguera de treinta metros de longitud. Repartidos a su alrededor en largos bancos estaban los reyes de más de un centenar de minas enanas y los caudillos de ochenta clanes trolls, con sus vasallos, sirvientes y guardaespaldas. El ruido era intenso, el humo denso, el calor una muralla.
Había sido un buen día. Se habían hecho avances. Los invitados no se entremezclaban, cierto, pero tampoco intentaban matarse entre ellos. Era una novedad prometedora. La tregua aguantaba.
En la mesa presidencial, el rey Rhys se reclinó en su trono improvisado y dijo:
—A los reyes no se les plantean exigencias. Se les presentan peticiones, que ellos conceden con magnanimidad. ¿Es que ese hombre no lo entiende?
—No creo que le importe un tra'ka, señor, si me permite la vulgaridad —dijo el grag Hijodetímiedo, que estaba de pie respetuosamente a su lado—. Y los enanos con más peso en la ciudad le concederán todo su apoyo en esto. No me corresponde a mí, señor, pero aconsejo que dé su consentimiento.
—¿Y eso es todo lo que quiere? ¿Ni oro, ni plata ni concesiones?
—Eso es todo lo que quiere él, mi señor, pero sospecho que en breve tendrá noticias de lord Vetinari.
—¡Ah, de eso puede estar seguro! —dijo el rey. Suspiró—. Es un mundo nuevo, grag, pero hay cosas que no cambian. Ejem... esa... cosa ha salido de él, ¿no es así?
—Eso creo, mi señor.
—¿No está seguro?
El grag esbozó una leve sonrisa interior.
—Digamos que conviene que se acceda a su razonable petición, ¿no le parece, mi señor?
—Lo tendré en cuenta, grag. Gracias.
El rey Rhys se volvió en su asiento, se inclinó por encima de dos sitios libres y dijo al rey Diamante:
—¿Crees que les ha sucedido algo? ¡Ya pasan de las seis!
Brillo sonrió y llenó la sala de luz.
—Sospecho que los han retrasado asuntos de gran importancia.
—¿Más importancia que esto? —dijo el rey enano.
... y, como hay cosas que son importantes, el carruaje estaba parado delante de casa del magistrado, abajo en el pueblo. Los caballos piafaban con impaciencia. El cochero esperaba. Dentro, lady Sybil zurcía un calcetín, porque hay cosas que son importantes, con una leve sonrisa en la cara.
Y flotando por una ventana abierta del piso de arriba salía la voz de Sam Vimes:
—Dice: «¡Gruuuff!». ¡Es un hipopótamo! ¡No es mi vaca!
Sin embargo, por el momento se parecía lo suficiente.