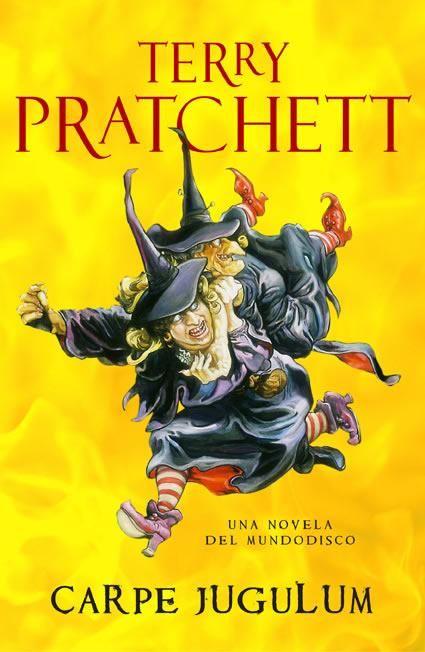
Terry Pratchett
Carpe Jugulum
UNA NOVELA DEL MUNDODISCO
Traducción de Javier Calvo
PLAZA Y JANES
Título original: Carpe jugulum
Primera edición: enero, 2008
© 1998, Terry y Lyn Pratchett
Edición publicada por acuerdo con Transworld Publishers, una división de Random House Group, Ltd. Todos los derechos reservados.
© 2008, Random House Mondadori, S.A. Travessera de Gracia, 47-49. 08021 Barcelona
© 2008, Javier Calvo, por la traducción
Colaborador editorial: Manu Viciano
Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
Printed in Spain — Impreso en España ISBN: 978-84-01-33653-9 Depósito legal: B. 49.531-2007
Fotocomposición: Lozano Faisano, S. L. (L'Hospitalet)
Impreso en A & M Gráfic, S. L. Molins de Rei (Barcelona)
Encuadernado en Lorac Port
L 3 3 6 5 3 9
*****
A través de los jirones de nubes negras, un fuego se movía como una estrella moribunda, desplomándose hacia la tierra...
... es decir, hacia la tierra del Mundodisco...
... pero a diferencia de lo que siempre habían hecho las estrellas, a veces esta lograba controlar su caída, elevándose en ocasiones, desviándose en otras, aunque descendiendo de forma inevitable.
La nieve resplandeció brevemente en las laderas de las montañas cuando aquello chisporroteó en lo alto.
Más abajo, la tierra misma empezó también a descender. El fuego se reflejó en los muros de hielo azul mientras la luz se hundía en la entrada de un cañón y empezaba a retumbar por sus curvas y recodos.
La luz se apagó de golpe. Algo continuó deslizándose por la franja iluminada por la luna que dejaban entre sí las rocas.
Aquello salió disparado del cañón por la cima de un acantilado, desde donde el agua procedente del deshielo de un glaciar se precipitaba a un estanque lejano.
En contra de toda lógica allí había un valle, o más bien una red de valles, que se aferraban al borde de las montañas antes de su larga caída a los llanos. En aquel aire más tibio relucía un pequeño lago. Había bosques. Había campos diminutos, como una colcha de retales echada sobre las rocas.
El viento había amainado. El aire era más cálido.
La sombra empezó a trazar círculos.
Mucho más abajo, otra cosa, inconspicua e inconsciente, se estaba adentrando en aquel pequeño puñado de valles. Costaba ver con exactitud qué era; los tojos se agitaban, el brezo susurraba, como si un ejército muy grande hecho de criaturas muy pequeñas se estuviera moviendo con un único propósito.
La sombra llegó a una roca plana que ofrecía una vista magnífica de los campos y los bosques de más abajo, y allí precisamente fue donde el ejército salió de entre las raíces. Se componía de hombrecillos azules muy pequeños, algunos de los cuales llevaban gorros azules puntiagudos, aunque la mayoría tenían el pelo rojo al descubierto. Iban armados con espadas. Ninguno de ellos medía más de quince centímetros de altura.
Se desplegaron en formación y contemplaron el nuevo lugar que tenían debajo y luego, blandiendo las armas, lanzaron un grito de batalla. Habría resultado más impresionante si hubieran acordado el mismo de antemano, pero tal como lo hicieron dio la impresión de que cada uno de los pequeños guerreros tenía su propio grito de batalla y lucharía con cualquiera que se lo intentara arrebatar.
—¡Nac mac Feegle!
—¡Ué, te lu puedes meter donde te quepa!
—¡Menuda patada llevaraste!
—¡Grandullones!
—¡Solu pueden quedar mil!
—¡Nac mac Feegle ué ué!
—¡Ué ué para ti, pámpano!
*****
Aquella pequeña cuenca de valles, relucientes bajo los últimos jirones del sol vespertino, era el reino de Lancre. Desde sus puntos más elevados, decía la gente, se podía ver hasta el borde mismo del mundo.
También se decía, aunque no lo decía la gente que vivía en Lancre, que más abajo incluso del borde, allí donde los mares rugían día y noche al caer por el fin del mundo, su hogar surcaba el espacio a lomos de cuatro elefantes enormes que a su vez estaban de pie sobre el caparazón de una tortuga que era tan grande como el mundo.
La gente de Lancre había oído aquellas cosas. Y les parecía que tenían cierto sentido. Estaba clarísimo que el mundo era plano, aunque en el mismo Lancre los únicos lugares verdaderamente planos fueran las mesas y las coronillas de ciertas personas, y también estaba comprobado que las tortugas podían cargar con un buen peso. Los elefantes, por lo que se decía, también eran bastante fuertes. No parecía haber lagunas importantes en aquella tesis, así que los lancrastianos no le buscaban las cosquillas.
No es que no les interesara el mundo que los rodeaba. Al contrario, tenían una implicación profunda, personal y apasionada en el mismo, pero en lugar de preguntarse: «¿Por qué estamos aquí?», se preguntaban: «¿Va a llover antes de la cosecha?».
Tal vez un filósofo habría deplorado aquella falta de ambición mental, pero tan solo si estuviera realmente seguro de dónde procedía su próxima comida.
De hecho, la posición y el clima de Lancre formaban a una gente testaruda y franca que a menudo destacaba en el mundo de más abajo. El reino había proporcionado a los llanos algunos de sus más grandes magos y brujas, y nuevamente el filósofo podría haberse maravillado del hecho de que una gente tan prosaica pudiera darle al mundo unos practicantes de magia tan exitosos, sin darse cuenta de que solamente alguien que tiene los pies sobre la roca puede construir castillos en el aire.
Y es así como los hijos y las hijas de Lancre salían al mundo, se labraban carreras, ascendían por las diversas escaleras del éxito y siempre se acordaban de mandar dinero a casa.
Aparte de fijarse en la dirección del remitente del sobre, los que se habían quedado no pensaban mucho en el mundo de fuera.
Aunque el mundo de fuera sí pensaba en ellos.
La roca enorme y plana se había quedado desierta, pero en el páramo que había más abajo, el brezo tembló trazando una V que se dirigía hacia las tierras bajas.
—¡Ginebra y abadejo!
—¡Nac mac Feegle!
*****
Hay muchas clases de vampiros. De hecho, se dice que hay tantas clases de vampiros como tipos de enfermedades [1]. Y no son solamente humanos (si es que los vampiros son humanos). Por todas las Montañas del Carnero se extiende la creencia de que cualquier herramienta de aspecto inocente, sea un martillo o una sierra, va a buscar la sangre si se la deja en desuso durante más de tres años. En Ghat creen en las sandías vampiras, aunque el folclore guarda silencio sobre qué es lo que se cree sobre las sandías vampiras. Posiblemente te devuelvan el chupetón.
Hay dos cosas que han desconcertado tradicionalmente a los estudiosos de los vampiros. Una es: ¿por qué tienen los vampiros tanto poder? Si es facilísimo matar a los vampiros, señalan. Hay docenas de formas de cargárselos, aparte de la estaca en el corazón, que también funciona con la gente normal, de forma que si te sobra alguna estaca no tiene por qué echarse a perder. Lo clásico es que los vampiros se pasen el día entero en algún ataúd, sin más vigilancia que un anciano con joroba que tampoco parece precisamente espabilado, y teóricamente debería bastar con un grupo de atacantes pequeño para acabar con ellos. Y sin embargo, uno solo basta para someter a una comunidad entera a un estado de obediencia sombría...
El otro enigma es: ¿por qué los vampiros son siempre tan tontos? Como si llevar ropa de etiqueta todo el día no los delatara ya lo bastante como no-muertos, ¿por qué eligen vivir en castillos viejos que ofrecen tantas maneras de derrotar a un vampiro, como por ejemplo las cortinas fáciles de rasgar y esas decoraciones en las paredes que se pueden retorcer con facilidad para convertirlas en símbolos religiosos? ¿Y de verdad creen que escribir sus nombres al revés va a engañar a alguien?
Un carruaje traqueteaba por los páramos, a muchas millas de distancia de Lancre. Por la forma en que saltaba con los baches del camino, no iba muy cargado. Pero traía consigo la oscuridad.
Los caballos eran negros y también lo era el carruaje, salvo el escudo de armas que había en las portezuelas. Cada caballo tenía un penacho negro entre las orejas, y también había un penacho negro en cada esquina del carruaje. Tal vez aquello era lo que causaba el extraño efecto de que el carruaje era una sombra en movimiento. Parecía estar arrastrando la noche tras de sí.
En la cima del páramo, allí donde nacían unos cuantos árboles de los escombros de un edificio en ruinas, el carruaje se detuvo con un chirrido.
Los caballos permanecieron inmóviles, tirando coces al suelo de vez en cuando o dando algún cabezazo al aire. El cochero se quedó en su asiento, encorvado sobre las riendas, a la espera.
Cuatro figuras pasaron volando justo por encima de las nubes, bajo la luz plateada de la luna. A juzgar por su conversación, había alguien molesto, aunque el tono brusco y desagradable de su voz sugería que tal vez habría que decir más bien «ultrajado».
—¡Tú lo has dejado escaparse! —La voz tenía un viso lastimero, la voz de una quejica crónica.
—Estaba herido, Lacci. —Esta otra voz tenía un tono conciliador, paternal, pero también el ligerísimo matiz del deseo reprimido de soltarle un cachete a la primera voz.
—Odio esas cosas. ¡Son tan... sensibleras!
—Sí, querida. El símbolo de un pasado crédulo.
—Si yo pudiera arder así, no me limitaría a merodear por ahí pavoneándome. ¿Por qué lo hacen?
—Supongo que en algún momento les debió de resultar útil.
—Entonces son... ¿cómo los has llamado?
—Un cul-de-sac evolutivo, Lacci. Un náufrago abandonado en los mares del progreso.
—Entonces, ¿estoy haciéndoles un favor al matarlos?
—Sí, no te falta razón. Y ahora, ¿podemos...?
—Al fin y al cabo, los pollos no arden —dijo la voz llamada Lacci—. O por lo menos les cuesta.
—Ya le oímos experimentar. Podría haber sido buena idea matarlos primero. —Esto lo dijo una tercera voz: joven, masculina y también un poco harta de la voz femenina. Tenía armonías de «hermano mayor» en cada sílaba.
—¿Y eso qué sentido tiene?
—Bueno, querida, no habrías armado tanto ruido.
—Escucha a tu padre, querida. —Y aquella voz, la cuarta, solamente podía pertenecer a una madre. Sería capaz de querer a las otras voces sin importarle lo que hicieran.
—¡Sois tan injustos!
—Pero si te dejamos tirar rocas sobre los duendecillos, querida. La vida no puede ser únicamente diversión.
El cochero cambió de postura mientras las voces descendían a través de las nubes. Y luego a poca distancia de él aparecieron cuatro figuras. Se bajó del pescante y, con dificultad, abrió la portezuela del carruaje mientras las figuras se acercaban.
—Aunque la mayoría de esos bichejos se han escapado —dijo Madre.
—No importa, querida —dijo Padre.
—Los odio de verdad. ¿Ellos también son un callejón sin salida? —dijo Hija.
—Yo todavía no diría sin salida, pese a tus valerosos esfuerzos. ¡Igor! Rumbo a Lancre.
El cochero se giró.
—Zí, amo.
—Oh, por última vez, hombre... ¿Esa te parece manera de hablar?
—Ez la única manera que conozco, amo —dijo Igor.
—Y te dije que quitaras los penachos del carruaje, idiota.
El cochero cambió de postura, incómodo.
—Tiene que haber penachoz negroz, amo. Ez tradicional.
—¡Quítalos ahora mismo! —ordenó Madre—. ¿Qué va a pensar la gente?
—Zí, ama.
El hombre al que llamaban Igor cerró la portezuela de golpe y regresó dando bandazos hasta el caballo. Quitó los penachos con aire ceremonioso y los colocó debajo de su asiento.
Dentro del coche la voz ultrajada dijo:
—¿Igor también es un callejón sin salida evolutivo, Padre?
—En eso confiamos, querida.
—Baztardo —dijo Igor para sí mismo, mientras cogía las riendas.
*****
El escrito empezaba:
«Está usted cordialmente invitada...»
... y continuaba en aquella caligrafía florida y refinada que tanto costaba de leer pero que tan oficial quedaba.
Tata Ogg sonrió y volvió a colocar la tarjeta en la repisa de la chimenea. Le gustaba aquello de «cordialmente». Tenía un sonido rico, espeso y por encima de todo alcohólico.
Estaba planchando su mejor enagua. En otras palabras, estaba sentada en su sillón junto al fuego mientras una de sus nueras, cuyo nombre no le venía a la cabeza en aquel preciso momento, hacía el trabajo en sí. Tata se dedicaba a ayudarla señalándole las partes que pasaba por alto.
Era una invitación de narices, pensó. Sobre todo los rebordes dorados, que eran tan gruesos como salchichas. Probablemente no fueran de oro de verdad, pero aun así soltaban unos destellos impresionantes.
—Hay un trocito ahí que no iría mal que repasaras, chata —dijo, sirviéndose un poco más de cerveza.
—Sí, Tata.
Otra de sus nueras, cuyo nombre sería capaz de recordar si le daban unos segundos, estaba sacando brillo a las botas rojas de Tata. Una tercera estaba quitándole cuidadosamente las pelusas al mejor sombrero puntiagudo de Tata, en su percha.
Tata se puso de pie, caminó hasta la puerta de atrás y la abrió. Ya quedaba muy poca luz en el cielo, y unos pocos harapos de nubes pasaban raudos sobre las primeras estrellas. Olió el aire. El invierno se resistía a marcharse allí en las montañas, pero el viento traía un claro aroma a primavera.
Una buena época, pensó. La mejor, en realidad. Oh, ella sabía que el año empezaba la Noche de la Vigilia de los Puercos, cuando la marea fría cambiaba, pero el año nuevo empezaba ahora, con los brotes verdes que escarbaban por entre las últimas nieves para salir a la superficie. El cambio estaba en el aire, ella lo notaba en los huesos.
Por supuesto, su amiga Yaya Ceravieja siempre decía que no se podía confiar en los huesos, pero es que Yaya Ceravieja siempre estaba diciendo cosas así.
Tata Ogg cerró la puerta. En los árboles que había al fondo de su jardín, desnudos de hojas y pinchudos sobre el fondo del cielo, algo agitó las alas y parloteó mientras un velo de oscuridad cruzaba el mundo.
*****
En su cabaña a pocas millas de allí, la bruja Agnes Nitt albergaba segundos pensamientos sobre su nuevo sombrero puntiagudo. Por lo general Agnes albergaba segundos pensamientos sobre todo.
Mientras se metía el pelo por debajo del sombrero y se observaba a sí misma con ojo crítico en el espejo, se dedicó a cantar una canción. Cantaba en armonía. Por supuesto, no con su reflejo en el espejo, puesto que una heroína que hiciera algo así acabaría tarde o temprano cantando un dúo con el Señor Gorrión y otras criaturas del bosque, y entonces el único remedio sería un lanzallamas.
Simplemente cantaba en armonía consigo misma. A menos que se concentrara, últimamente le pasaba cada vez más. Perdita tenía una voz más bien aflautada, pero insistía en sumarse a la canción.
La gente con tendencia a la crueldad despreocupada dice que dentro de toda chica gorda hay una chica delgada y un montón de chocolate. La chica delgada de Agnes era Perdita.
No estaba segura de cómo había adquirido a su pasajera invisible. Su madre le había contado que cuando era pequeña tenía la costumbre de echar la culpa de los accidentes y los misterios, como la desaparición de un cuenco de crema o la rotura de un jarrón valioso, a «la otra niña».
Solamente ahora se daba cuenta de que no era buena idea permitirse aquella clase de cosas cuando, muy a su pesar, llevaba un poco de brujería natural en la sangre. La amiga imaginaria se había hecho mayor y no se había marchado nunca y había acabado siendo un incordio.
A Agnes no le caía bien Perdita, que era vanidosa, egoísta y maliciosa, mientras que Perdita odiaba tener que ir siempre dentro de Agnes, a quien consideraba una panoli gorda, patética y carente de voluntad a quien la gente pisotearía fácilmente si no fuera tan voluminosa.
Agnes se decía a sí misma que simplemente había inventado el nombre Perdita a modo de etiqueta conveniente que ponerles a todos aquellos pensamientos y deseos que sabía que no debería tener, como un nombre para esa pequeña comentarista problemática que vive en el hombro de todo el mundo y se burla de todo. Pero a veces le venía la idea de que era Perdita quien había creado a Agnes para tener algo que aporrear.
Agnes tenía tendencia a obedecer las normas. Perdita no. Perdita pensaba que, en cierto modo, no obedecer las normas molaba. Agnes creía que las normas del tipo «no te caigas dentro de este enorme foso con estacas» existían por alguna razón. Perdita creía, por tomar un ejemplo al azar, que las cosas como los modales en la mesa eran una idea estúpida y represiva. Agnes, por otro lado, estaba en contra de que los demás te bombardearan con sus trocitos voladores de col.
Perdita pensaba que un sombrero de bruja era un poderoso símbolo de autoridad. Agnes pensaba que una chica regordeta no debería llevar sombrero alto, sobre todo con ropa negra. Le daba aspecto de que a alguien se le hubiese caído el cucurucho de helado de regaliz al suelo.
El problema era que, aunque Agnes tenía razón, Perdita también. El sombrero puntiagudo tenía mucho peso en las Montañas del Carnero. La gente hablaba con el sombrero, no con la persona que lo llevaba. Cuando la gente tenía problemas graves, acudía a una bruja [2].
Y también había que ir de negro. A Perdita sí le gustaba el negro. Perdita creía que el negro molaba. Agnes pensaba que el negro no era un buen color para la gente con tendencia a la circularidad... ah, y que «molar» era una palabra idiota que solo usaba la gente cuyo cerebro no llenaría ni una cuchara.
Magrat Ajostiernos nunca había ido de negro y probablemente no había dicho nunca «molar», salvo cuando trataba algún problema dental.
Agnes dejó de examinar su puntiagudez en el espejo para examinar el interior de la cabaña que había sido de Magrat y que ahora era de ella, y suspiró. Su mirada se detuvo en la tarjeta cara y de bordes dorados que había sobre la repisa de la chimenea.
Bueno, estaba claro que Magrat ya estaba retirada del todo y que se había marchado para ser reina, y si había quedado alguna duda de ello hoy ya no podía haber ninguna. Agnes estaba desconcertada por la forma en que Tata Ogg y Yaya Ceravieja hablaban de ella, sin embargo. Estaban orgullosas (más o menos) de que se hubiera casado con el rey, y convenían en que era la vida más adecuada para ella, pero aunque nunca lo decían en voz alta, en el aire de encima de sus cabezas flotaba una idea en colores mentales parpadeantes: Magrat se había conformado con el segundo premio.
Agnes casi se había partido de la risa al descubrir aquello por primera vez, pero no era algo que se pudiera discutir con ellas. Ni siquiera les entraría en la cabeza que pudiera haber discusión al respecto.
Yaya Ceravieja vivía en una cabaña con un techo de paja tan viejo que sobre el mismo crecía un arbolito bastante sano, y se levantaba de la cama y se iba a dormir sola, y se lavaba en el tonel de la lluvia. Y Tata Ogg era la persona más pueblerina que Agnes había conocido en la vida. Había viajado al extranjero, sí, pero siempre llevaba Lancre encima como una especie de sombrero invisible. Y sin embargo las dos daban por sentado que no había nadie mejor que ellas, y que el resto del mundo estaba allí para que ellas trasteasen con él.
Perdita pensaba que ser reina debía de ser lo mejor que había en el mundo.
Agnes pensaba que lo mejor que había en el mundo era estar muy lejos de Lancre, y que lo segundo mejor debía de ser estar sola en tu propia cabeza.
Se ajustó el sombrero lo mejor que pudo y salió de la cabaña.
Las brujas nunca cerraban sus puertas con llave. No les hacía falta.
Mientras salía fuera bajo la luz de la luna, dos urracas aterrizaron sobre el techo de paja.
*****
Las actividades que estaba llevando a cabo la bruja Yaya Ceravieja habrían desconcertado a alguien que la observara escondido.
Examinó las losas situadas junto a la puerta trasera de su cabaña y levantó con la punta del pie la vieja alfombrilla raída que había enfrente.
Luego caminó hasta la puerta principal, que no se usaba nunca, y allí volvió a hacer lo mismo. También examinó las grietas que había en torno a los bordes de las puertas.
Salió. Durante la noche había helado bastante, un pequeño truco rencoroso por parte del invierno agonizante, y los montones de hojas que se apilaban en las sombras seguían congelados.
Bajo el aire áspero estuvo hurgando en las macetas y los matorrales que había junto a la puerta principal. Luego regresó adentro.
Tenía un reloj. A los lancrastianos les gustaban los relojes, aunque no les importaba mucho el tiempo en sí en períodos mucho más cortos que una hora. Si tenías que hervir un huevo, cantabas en voz baja quince estrofas de «¿Adonde se fueron todas las natillas?».
Por fin se sentó en su mecedora y miró el umbral con el ceño fruncido.
Los buhos estaban ululando en el bosque cuando alguien llegó corriendo por el camino y aporreó la puerta.
Cualquiera que no hubiera oído hablar del férreo autocontrol de Yaya, contra el cual se podía doblar una herradura, podría haber pensado por un momento que la oía soltar un pequeño suspiro de alivio.
—Vaya, ya era hora... —empezó a decir.
*****
La emoción que reinaba arriba en el castillo no era más que un zumbido lejano abajo en la halconera. Los cernícalos y halcones estaban posados y encorvados en sus perchas, perdidos en algún mundo interior de descensos en picado y corrientes termales. De vez en cuando se oía el tintineo de una cadena o el revoloteo de un ala.
Hodgesaargh el halconero se estaba preparando en la sala diminuta de al lado cuando notó el cambio en el aire. Salió a unos establos silenciosos. Las aves estaban todas despiertas, alertas, expectantes. Hasta el águila King Henry, a quien Hodgesaargh solamente se acercaba equipado con armadura de placas completa, estaba mirando a su alrededor.
Aquello sucedía cuando había una rata en el lugar, pero Hodgesaargh no veía ninguna. Tal vez se había ido.
Para el evento de aquella noche había elegido a William el águila ratonera, un animal de lo más fiable. Se podía confiar en todas las aves de Hodgesaargh, aunque en lo que casi siempre se podía confiar era en que se lanzarían salvajemente sobre él nada más verlo. William, sin embargo, creía ser una gallina, y por lo general se la podía sacar de casa.
Pero hasta William estaba prestando toda su atención al mundo, lo cual no pasaba a menudo a menos que viera algo de maíz.
Qué raro, pensó Hodgesaargh. Y eso fue todo. Las aves continuaron mirando hacia lo alto, como si el techo simplemente no estuviera allí.
*****
Yaya Ceravieja bajó la vista hacia una cara rubicunda, redonda y preocupada.
—Eh, tú no eres... —Recobró la compostura—. Tú eres el chico de los Wattley de Tajada, ¿no?
—Tnstéque... —El chico se apoyó en el vano de la puerta y luchó por recobrar el aliento—. Tienstéque...
—Respira hondo. ¿Quieres un vaso de agua?
—Tiene 'sté...
—Sí, sí, muy bien. Tú respira...
El chico respiró hondo varias veces.
—¡Tiene usted que venir a ver a la señora Hiedra y a su bebé señorita!
Las palabras le salieron en un único torrente veloz.
Yaya cogió su sombrero del gancho que había junto a la puerta y tiró del palo de su escoba para sacarla del hueco del techado donde la guardaba.
—Creía que la estaba cuidando la vieja señora Patternoster —dijo, ensartándose las horquillas del pelo en su sitio con la urgencia de un guerrero que se prepara para una batalla inesperada.
—¡Dice que todo ha salido mal, señora!
Yaya ya estaba corriendo por el sendero de su jardín.
Al otro lado del claro había un pequeño barranco, con una caída de unos cinco metros que daba a un recodo del camino. La escoba no había arrancado cuando Yaya lo alcanzó, pero ella continuó corriendo y pasó una pierna por encima de las cerdas mientras saltaba al vacío.
La magia prendió a media caída y las botas de Yaya se arrastraron por entre los heléchos muertos mientras la escoba se elevaba en la noche.
*****
La carretera serpenteaba por las montañas como una cinta que alguien hubiera dejado caer. Allí arriba siempre se oía el viento.
El caballo del salteador de caminos era un semental grande y negro. También era muy posiblemente el único caballo que llevaba una escalera de mano atada con correas detrás de la silla de montar.
Esto se debía a que el salteador de caminos se llamaba Casavieja y era un enano. La mayoría de la gente consideraba a los enanos reservados, cautelosos, respetuosos con la ley y muy reticentes en los asuntos del corazón y de otros órganos vagamente conectados a él, y eso era cierto para casi todos los enanos. Pero la genética juega con dados extraños sobre el paño verde de la vida y de alguna forma los enanos habían producido a Casavieja, que prefería la diversión al dinero y dedicaba a las mujeres toda la pasión que los demás enanos reservaban para el oro.
También consideraba las leyes cosas útiles y las obedecía cuando le resultaba conveniente. Casavieja despreciaba el oficio de salteador, pero por lo menos le daba a uno la oportunidad de respirar el aire fresco del campo, que era algo que sentaba muy bien, sobre todo cuando los pueblos cercanos estaban infestados de maridos cargados con cierto rencor y también con palos muy grandes.
El problema era que en el camino nadie lo tomaba en serio. Podía parar los carruajes sin problemas, pero la gente tenía tendencia a decir: «¿Cómo? Ese salteador no salta mucho, ¿no?
Anda, si se me había pasado por alto... Jo, jo, jo», y entonces él se veía obligado a dispararles en la rodilla.
Se sopló en las manos para calentárselas y levantó la vista cuando oyó un carruaje que se acercaba.
Estaba a punto de salir cabalgando de su precario escondrijo entre los matorrales cuando vio que otro salteador de caminos salía al trote de la arboleda de enfrente.
El carruaje se detuvo. Casavieja no pudo oír qué estaba pasando, pero el salteador cabalgó hasta una de las portezuelas y se inclinó para hablar con los ocupantes...
... y entonces salió una mano y lo arrancó de su caballo y lo metió en el carruaje.
El vehículo se meció sobre sus muelles un momento y luego se abrió de golpe la portezuela y el salteador cayó de la misma y se quedó tirado en el camino.
El carruaje se puso en movimiento...
Casavieja esperó un rato y luego cabalgó hasta el cuerpo. Su caballo esperó pacientemente a que él desatara la escalerilla y desmontara.
No había duda de que el salteador de caminos estaba fiambre. Se supone que la gente viva tiene algo de sangre dentro.
*****
El carruaje se detuvo en lo alto de una loma, unas millas más adelante, antes de que el camino iniciara el largo descenso serpenteante hacia Lancre y los llanos.
Los cuatro pasajeros salieron y caminaron hasta donde empezaba la cuesta.
Por detrás de ellos pasaban volando las nubes, pero allí el aire era cristalino y frío, y la vista llegaba hasta el mismo Borde bajo la luz de la luna. Debajo, sacado de las montañas a golpe de pala, estaba el pequeño reino.
—El pórtico del mundo —dijo el conde Urrácula.
—Y totalmente indefenso —dijo su hijo.
—Al contrario. En posesión de algunas defensas extremadamente eficaces —dijo el conde. Sonrió en medio de la noche—. Por lo menos... hasta ahora...
—Las brujas tendrían que estar de nuestro lado —dijo la condesa.
—Por lo menos ella lo estará pronto —dijo el conde—. Una mujer de lo más... interesante. Una familia de lo más interesante. Mi tío solía hablar de su abuela. Las mujeres Ceravieja siempre han tenido un pie en las sombras. Lo llevan en la sangre. Y la mayor parte de su poder viene de negarlo. Sin embargo —y le brillaron los dientes mientras sonreía en la oscuridad—, muy pronto va a descubrir de qué lado del pan está la mantequilla.
—O por qué lado se cuece el jengibre —apostilló la condesa.
—Ah, sí. Muy bien dicho. Es el castigo por ser una mujer de la familia Ceravieja, claro. En cuanto se hacen mayores empiezan a oír el tañido de la puerta del horno.
—He oído que ella es bastante dura, sin embargo —comentó el hijo del conde—. Que tiene una mente muy despierta.
—¡Matémosla! —propuso la hija del conde.
—De veras, Lacci, cariño, no puedes matarlo todo.
—Pues no veo por qué no.
—No. Me gusta más la idea de hacer que nos sea... útil. Y ella lo ve todo en blanco y negro. Eso siempre es una trampa para quienes tienen poder. Ya lo creo. Una mente así es muy fácil de... guiar. Con un poco de ayuda.
Se oyó un susurro de alas bajo la luz de la luna y algo bicolor aterrizó en el hombro del conde.
—Y esto... —dijo el conde, acariciando a la urraca y luego dejándola ir. Se sacó una tarjeta blanca y cuadrada del bolsillo interior de la chaqueta. El borde soltó un centelleo fugaz—. ¿Os lo podéis creer? ¿Acaso esto tiene alguna clase de precedente? Hacen bien en llamarlo nuevo orden mundial...
—¿Tienes un pañuelo, mi señor? —le interrumpió la condesa—. Dámelo, por favor. Tienes unas manchitas...
Ella le secó la barbilla y le volvió a meter el pañuelo manchado de sangre en el bolsillo.
—Ya está —dijo.
—Hay otras brujas —dijo el hijo, como si le estuviera dando vueltas a un bocado que le resultara más bien duro de masticar.
—Oh, sí. Confío en que las conozcamos. Podrían ser divertidas.
Y regresaron al carruaje.
*****
De regreso a las montañas, el hombre que había intentado asaltar el carruaje se las apañó para ponerse de pie, y por un momento pareció que tenía los pies enganchados con algo. Se frotó el cuello con expresión irritada y miró a su alrededor en busca de su caballo, al que encontró detrás de unas rocas a cierta distancia de allí.
Cuando intentó echar mano de la brida, se encontró con que su mano atravesaba limpiamente el cuero y el cuello del caballo, como si fuera de humo. El animal se encabritó y se alejó galopando como un loco.
No iba a ser una buena noche, pensó el salteador de caminos con la cabeza embotada. Vaya, ni en sueños iba a perder un caballo además de la paga. ¿Quién demonios era aquella gente? No se acordaba muy bien de lo que había pasado en el carruaje, pero no había sido agradable.
El salteador de caminos era de esa clase de hombres simples que, tras ser golpeados por alguien más grande que ellos, buscan alguien más pequeño en quien tomar venganza. Juró que alguien más iba a sufrir aquella noche. Por lo menos iba a conseguir otro caballo.
Y a modo de respuesta, oyó que el viento traía un ruido de cascos. Desenvainó la espada y salió al camino.
—¡Manos arriba!
El caballo que se acercaba se detuvo obedientemente a un par de metros. Después de todo, aquella no iba a ser tan mala noche, pensó el salteador. Realmente era una criatura magnífica, más caballo de guerra que jamelgo de cada día. Era tan pálido que resplandecía bajo la luz esporádica de las estrellas y, por lo que se veía, tenía plata en los arreos.
El jinete iba bien embozado para protegerse del frío.
—¡La bolsa o la vida! —dijo el salteador de caminos.
¿PERDÓN?
—La bolsa —dijo el salteador— o la vida. ¿Qué parte es la que no entiendes?
AH, YA VEO. BUENO, TENGO UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE DINERO EN LA BOLSA.
Un par de monedas aterrizaron en el camino escarchado. El salteador escarbó para cogerlas, pero no pudo, y esto se añadió a su enfado.
—¡Pues entonces la vida!
La figura montada negó con la cabeza.
ME PARECE QUE NO. EN SERIO.
Sacó un palo largo y curvado que llevaba en una funda. El salteador había pensado que contenía una lanza, pero al palo le salió una hoja curvada cuyos bordes soltaban centelleos azules.
TENGO QUE DECIR QUE MUESTRA USTED UNA VITALIDAD ASOMBROSAMENTE PERSISTENTE —dijo el jinete. No era tanto una voz como un eco dentro de la cabeza.— AUNQUE NO DEMASIADA CLARIDAD MENTAL.
—Pero ¿quién eres tú?
SOY LA MUERTE —dijo la Muerte.— Y LE ASEGURO QUE NO ESTOY AQUÍ PARA LLEVARME SU BOLSA. ¿QUÉ PARTE ES LA QUE USTED NO ENTIENDE?
*****
Algo aleteó débilmente en la ventana de la halconera del castillo. No había cristal en el marco, solamente unos listones finos de madera para dejar que pasara un poco de aire.
Y se oyó algo que arañaba, y luego un débil picoteo, y luego el silencio.
Los halcones miraban.
Al otro lado de la ventana algo hizo «fuuuum». Varios haces de luz brillante bailaron por la pared de enfrente y, poco a poco, los barrotes empezaron a chamuscarse.
*****
Tata Ogg sabía que, aunque la fiesta en sí iba a ser en el gran salón del castillo, toda la diversión estaría fuera, en el patio donde ardía la gran fogata. Dentro todo serían huevos de codorniz, mermelada de hígado de oca y sandwiches pequeñitos de esos que te cabían cuatro en la boca. Fuera habría patatas asadas flotando en cubas de mantequilla y un ciervo entero en un asador. Más tarde, habría una actuación por encargo de aquel hombre que se metía comadrejas en los pantalones, una forma de entretenimiento que Tata consideraba más elevada que la ópera.
Como bruja, por supuesto, era bienvenida en todas partes, y nunca estaba de más recordárselo a aquellos estirados, en caso de que se olvidaran. Era una decisión difícil, pero optó por quedarse fuera y pegarse una buena cena de ciervo porque, como les pasa a muchas señoras mayores, Tata Ogg era un pozo sin fondo para la comida gratis. Luego iría dentro y llenaría los huecos con los platos complicados. Además, lo más probable es que dentro tuvieran aquel vino caro con burbujas que a Tata le gustaba mucho, siempre y cuando lo sirvieran en jarra grande. Pero hacía falta una buena base de cerveza antes de empezar con las exquisiteces.
Cogió una jarra, caminó tranquilamente hasta el frente de la cola del barril de cerveza, apartó gentilmente a codazos la cabeza de un hombre que había decidido pasar toda la velada tumbado debajo del grifo, y se sirvió una pinta.
Mientras se daba la vuelta vio que se acercaba la figura de pies planos de Agnes, todavía un poco incómoda con la idea de llevar el nuevo sombrero puntiagudo en público.
—¿Qué tal, moza? —preguntó Tata—. Prueba un poco de ciervo, está bueno.
Agnes miró con cara de duda la carne del asador. La gente de Lancre se preocupaba de las calorías y dejaba que las vitaminas se cuidaran solas.
—¿Crees que me pondrían una ensalada? —aventuró.
—Espero que no —dijo Tata en tono risueño.
—Hay mucha gente —comentó Agnes.
—Todo el mundo ha recibido una invitación —dijo Tata—. Me parece muy amable por parte de Magrat.
Agnes estiró el cuello.
—Pero no veo a Yaya por ninguna parte.
—Estará dentro, diciéndole a la gente lo que tiene que hacer.
—Últimamente no la he visto mucho —dijo Agnes—. Creo que está preocupada por algo.
Tata entrecerró los ojos.
—¿Tú crees? —dijo, y añadió para sí misma: Estás mejorando, señorita.
—Es solamente que, desde que nos enteramos del nacimiento —Agnes hizo un gesto con la mano regordeta hacia la celebración alta en colesterol que los rodeaba—, la he visto muy... tensa, por decirlo de alguna manera. Agobiada.
Tata Ogg metió un poco de tabaco en su pipa con el pulgar y raspó una cerilla contra su bota.
—Tú te fijas bastante en las cosas, ¿no? —dijo, dando una calada—. Fija, fija, fija. Tendremos que llamarte Señorita Sefija.
—Pues me he fijado bastante en que siempre jugueteas con tu pipa cuando estás teniendo pensamientos que no te gustan mucho —dijo Agnes—. Es una actividad evasiva.
A través de una nube de tabaco de olor dulzón, Tata rumió que Agnes leía libros. Todas las brujas que habían vivido en su cabaña eran aficionadas a la lectura. Creían que se podía ver la vida a través de los libros, pero no era verdad, y la razón era que las palabras se entrometían por medio.
—Ha estado un poco silenciosa, es cierto —dijo—. Será mejor dejar que lo resuelva ella.
—He pensado que tal vez estaría de mal humor por el sacerdote que va a oficiar la Ceremonia del Nombre —dijo Agnes.
—Oh, el viejo hermano Perdore es un buen tipo —replicó Tata—. Farfulla en un galimatías antiguo, no se alarga mucho y luego no hay más que darle seis peniques por las molestias, llenarlo de coñac, cargarlo a lomos de su burro y adiós muy buenas.
—¿Cómo? ¿Es que no te has enterado? —dijo Agnes—. No se puede mover de Skund. Se ha roto una muñeca y las dos piernas al caerse del burro.
Tata Ogg se sacó la pipa de la boca.
—¿Por qué no me lo ha dicho nadie? —preguntó.
—No lo sé, Tata. A mí me lo dijo ayer la señora Tejedor.
—¡Oh, esa mujer! ¡Esta mañana me la he cruzado por la calle! ¡Podría habérmelo dicho!
Tata se volvió a incrustar la pipa en la boca, como si estuviera apuñalando a todas las chismosas poco comunicativas.
—¿Cómo se puede romper las dos piernas al caerse del burro?
—Estaba subiendo por ese caminillo que hay por la ladera del Desfiladero de Skund. Se cayó veinte metros.
—¿Ah? Vaya... era un burro muy alto, está claro.
—Así que el rey ha mandado el encargo a la misión omniana de Ohulan para que nos traigan un cura, parece ser —dijo Agnes.
—¿Que ha hecho qué? —dijo Tata.
*****
Había una tienda de campaña pequeña y gris armada de forma inexperta en un prado justo a las afueras del pueblo. El viento creciente la hacía ondear y rasgaba el cartel que había sujeto con chinchetas a un caballete en la entrada.
Decía: «¡BUENAS NOTICIAS! ¡¡¡Om Te Da la Bienvenida!!!».
En realidad no había aparecido nadie al pequeño servicio de presentación que había organizado Poderosamente Avena aquella tarde, pero como él ya lo había anunciado lo ofició de todos modos, cantando unos cuantos himnos joviales que él mismo acompañó con el pequeño harmonio portátil y luego predicando un sermón muy corto para el viento y el cielo.
Ahora el Bastante Reverendo Avena se miraba en el espejo. El espejo le hacía sentir un poco incómodo, todo sea dicho. Los espejos habían provocado uno de los innumerables cismas de la Iglesia: un bando afirmaba que eran malos por suscitar la vanidad, mientras que el otro decía que eran sagrados porque reflejaban la bondad de Om. Avena todavía no se había formado una opinión al respecto, ya que por naturaleza era alguien que intentaba ver algo positivo en los dos lados de cada cuestión, pero por lo menos los espejos le ayudaban a ponerse bien recto su complejo alzacuellos clerical.
Todavía era muy nuevo. El Muy Reverendo Mekkle, que impartía Práctica Pastoral, les había recomendado que se tomaran las normas sobre el almidón solamente como pautas orientativas, pero Avena no había querido empezar con mal pie y ahora su alzacuellos se podía usar como navaja.
Se colocó con cuidado su colgante de la tortuga sagrada, fijándose con satisfacción en su brillo, y tomó su cuidado ejemplar de graduación del Libro de Om. Algunos de sus compañeros de estudios se habían pasado horas enteras manoseando y frunciendo meticulosamente las páginas para darles ese toque de credibilidad por el uso continuo, pero Avena también había evitado aquello. Además, se lo sabía casi entero de memoria.
Sintiéndose más bien culpable, porque en la escuela había habido ciertas admoniciones en contra de usar las sagradas escrituras meramente para predecir el futuro, cerró con fuerza los ojos y abrió el libro por una página al azar.
Entonces abrió los ojos de golpe y leyó el primer pasaje que tenía delante.
Estaba en algún lugar en mitad de la Segunda Carta de Brutha a los Omish, a quienes regañaba cordialmente por no responder a la Primera Carta a los Omish:
«... el silencio es una respuesta que pide tres preguntas más.
Busca y encontrarás, pero primero tendrías que saber qué es lo que buscas...»
En fin. Cerró el libro.
¡Menudo lugar! Vaya estercolero. Había dado un paseo corto después del servicio y todos los caminos parecían terminar en un acantilado o en un barranco. Nunca había visto un país tan vertical. Había habido cosas que le susurraban desde los matorrales y se había llenado los zapatos de barro. En cuanto a la gente que había conocido... bueno, simples campesinos ignorantes, la sal de la tierra, claro, pero se habían limitado a mirarlo con recelo desde lejos, como si estuvieran esperando a que le pasara algo y no quisieran estar demasiado cerca de él cuando le pasara.
Pero aun así, caviló, en la Carta de Brutha a los Simonitas decía que si deseabas que la luz se viera tenías que llevarla a lugares oscuros. Y estaba claro que aquel era un lugar oscuro.
Dijo una breve oración y salió a la oscuridad enfangada y ventosa.
*****
Yaya volaba por encima de las copas rugientes de los árboles, bajo una media luna.
Desconfiaba de una luna como aquella. La luna llena solamente podía menguar, la luna nueva solamente podía crecer, pero la media luna, con su equilibrio tan precario entre la luz y la oscuridad... bueno, esa luna era capaz de cualquier cosa.
Las brujas siempre vivían en los límites de las cosas. Yaya notaba un cosquilleo en las manos. No era solamente del aire helado. En alguna parte había un límite. Algo estaba empezando.
Al otro lado del cielo las luces del Eje brillaban en torno a las montañas del centro del mundo, lo bastante luminosas hasta para combatir la pálida luz de la luna. En el aire de encima de las montañas centrales bailaban llamas verdes y doradas. Era muy poco común verlas en aquella época del año, y Yaya se preguntó qué podía significar.
Tajada estaba colgado en los costados de una hendidura entre las montañas que ni siquiera se merecía el nombre de valle. Mientras se disponía a aterrizar, Yaya vio bajo la luz de la luna la cara pálida que aguardaba mirando hacia arriba en las sombras del jardín.
—Buenas noches, señor Hiedra —dijo, saltando de la escoba—. Ella está arriba, ¿verdad?
—En el establo —dijo Hiedra con voz inexpresiva—. La vaca le ha dado una patada en... una patada fuerte.
La expresión de Yaya permaneció impasible.
—Vamos a ver —dijo— qué se puede hacer.
En el establo, una sola mirada a la cara de la señora Patternoster le indicó que lo que se podía hacer era más bien poco. La mujer no era bruja, pero tenía todo el conocimiento práctico de comadrona que se podía aprender en una aldea aislada, ya fuera con las vacas, las cabras, los caballos o los humanos.
—Es grave —susurró, mientras Yaya miraba la figura que gemía sobre la paja—. Me temo que los vamos a perder a los dos... o tal vez solamente a uno...
Había, si uno escuchaba con atención, un ligerísimo matiz interrogativo en aquella frase. Yaya se concentró.
—Es un niño —dijo.
La señora Patternoster no se molestó en preguntarse cómo lo sabía Yaya, pero su expresión indicó que a la carga que ya existía se le acababa de añadir un poco más de peso.
—Entonces será mejor que vaya y se lo diga a John Hiedra —dijo.
Apenas se había movido cuando la mano de Yaya Ceravieja le agarró el brazo con firmeza.
—Él no pinta nada en esto —dijo.
—Pero al fin y al cabo él es...
—El no pinta nada en esto.
La señora Patternoster miró fijamente aquellos ojos azules y comprendió dos cosas. Una era que el señor Hiedra no pintaba nada en aquello, y la otra era que cualquier cosa que pasara en aquel establo nunca jamás iba a ser mencionada otra vez.
—Creo que me acuerdo de ellos —dijo Yaya, soltándola y subiéndose las mangas—. Una pareja agradable, por lo que recuerdo. El es un buen marido, por lo que se dice. —Vertió agua caliente de su jarro en el cuenco que la comadrona había colocado sobre un pesebre.
La señora Patternoster asintió.
—Por supuesto, las cosas no son fáciles para un hombre que trabaja estas tierras abruptas él solo —continuó Yaya, lavándose las manos.
La señora Patternoster volvió a asentir con tristeza.
—Bueno, supongo que debería llevarlo usted a la cabaña, señora Patternoster, y prepararle una taza de té —ordenó Yaya—. Puede decirle que estoy haciendo todo lo que puedo.
Esta vez la comadrona asintió con expresión agradecida.
Después de que se fuera apresuradamente, Yaya puso una mano sobre la frente húmeda de la señora Hiedra.
—Vamos a ver, Florence Hiedra —dijo—. Veamos qué se puede hacer. Pero primero de todo... nada de dolor...
Cuando movió la cabeza alcanzó a ver la luna a través de la ventana sin cristales. Entre la luz y la oscuridad... bueno, a veces era ahí donde había que estar.
CIERTAMENTE.
Yaya no se molestó en darse la vuelta.
—Ya pensé que estarías aquí —dijo, mientras se arrodillaba sobre la paja.
¿DÓNDE SI NO? —preguntó la Muerte.
—¿Sabes a por quién has venido?
ESO NO LO ELIJO YO. EN EL LÍMITE MISMO SIEMPRE HAY ALGO DE INCERTIDUMBRE.
Yaya palpó mentalmente las palabras durante varios segundos, como si fueran cubitos de hielo que se derretían. Justo en el límite mismo, por tanto, tenía que haber... enjuiciamiento.
—Aquí hay demasiados daños —dijo por fin—. Demasiados. Unos pocos minutos después sintió que la vida se escurría delante de ella. La Muerte tuvo la decencia de marcharse sin decir nada.
Cuando la señora Patternoster llamó a la puerta con golpes trémulos y la abrió, Yaya estaba en el compartimiento de la vaca. La comadrona la vio ponerse de pie, con una pequeña espina entre los dedos.
—Lleva todo el día dentro de la pata del animal —dijo—. No me extraña que estuviera inquieta. Intente asegurarse de que él no mata a la vaca, ¿de acuerdo? La van a necesitar.
La señora Patternoster bajó la vista hacia la manta que había enrollada sobre la paja. Yaya había tenido el tacto de colocarla allí donde no pudiera verla la señora Hiedra, que ahora estaba dormida.
—Ya se lo diré yo —dijo Yaya, sacudiéndose el vestido—. En cuanto a ella, bueno, es fuerte y joven y ya sabe usted qué hacer. Téngala vigilada, y yo o Tata Ogg nos pasaremos a verla cuando podamos. Si ella se siente con ánimos, puede que necesiten un ama de cría en el castillo, y eso puede ser bueno para todos.
Era muy poco probable que alguien en Tajada desafiara a Yaya Ceravieja, pero Yaya percibió una fina sombra gris de desaprobación en la expresión de la comadrona.
—¿Sigue creyendo usted que tendría que haber preguntado al señor Hiedra? —dijo.
—Es lo que habría hecho yo... —murmuró la mujer.
—¿No le cae bien? ¿Cree usted que es un mal hombre? —preguntó Yaya, ajustándose las horquillas del pelo.
—¡No!
—Entonces, ¿qué me ha hecho ese hombre a mí para, que yo le haga tanto daño?
*****
Agnes tuvo que correr para no quedarse atrás. Cuando Tata Ogg estaba excitada, era capaz de moverse como si fuera impulsada por pistones.
—¡Pero si aquí suben montones de sacerdotes, Tata!
—¡No como los omnianos! —replicó Tata en tono cortante—. Los tuvimos aquí el año pasado. ¡Un par de ellos hasta llamaron a mi puerta!
—Bueno, para eso están las p...
—Y me pasaron un folleto por debajo que decía: «¡Arrepiéntete!» —continuó Tata Ogg—. ¿Que me arrepienta? ¿Yo? ¡Tendrán morro! No puedo empezar a arrepentirme con la edad que tengo. No haría otra cosa. Además —añadió—, la mayoría de las cosas no las lamento.
—Creo que te estás alterando un poco...
—¡Queman viva a la gente! —gritó Tata.
—Creo que he leído en alguna parte que antes lo hacían, sí —dijo Agnes, jadeando por el esfuerzo de no quedarse atrás—. ¡Pero de eso hace mucho tiempo, Tata! Los que yo vi en Ankh-Morpork solamente repartían folletos y predicaban dentro de una tienda muy grande y cantaban canciones bastante lúgubres...
—¡Ja! ¡La mona puede vestirse de seda, niña!
Corrieron por un pasillo y salieron por detrás de una mampara al barullo del gran salón.
—Hasta arriba de pijos —dijo Tata, estirando el cuello—. Ah, ahí está nuestro Shawn...
El ejército permanente de Lancre se agazapaba tras una columna, confiando probablemente en que nadie lo viera con su peluca empolvada de lacayo, que estaba hecha a medida para un lacayo mucho más grande.
El reino no tenía brazo ejecutivo del gobierno digno de mención, y la mayoría de las manos que sí tenía pertenecían al hijo menor de Tata Ogg. Pese a los mejores esfuerzos del rey Verence, que a su estilo nervioso era un gobernante de miras bastante amplias, a la gente de Lancre no se la podía convencer de ninguna manera para que aceptara una democracia, y en el lugar, por desgracia, tampoco había tanto que gobernar. Muchas de las cosas que no se podían evitar las hacía Shawn. Vaciaba las letrinas de palacio, entregaba el escaso correo, hacía guardia en las murallas, dirigía la Real Casa de la Moneda, cuadraba el presupuesto, ayudaba al jardinero en su tiempo libre y, en aquellas ocasiones de los últimos tiempos en que se creía necesario controlar las fronteras (y Verence opinaba que los postes a rayas amarillas y negras le daban a un país un aspecto muy profesional), sellaba pasaportes, o si se terciaba, cualquier otro papel que llevara el visitante, como el dorso de un sobre, con un sello muy majo que había grabado en una patata cortada por la mitad. Se lo tomaba todo muy en serio. En ocasiones como la presente, mayordomeaba cuando el mayordomo Spriggins no estaba de servicio o, si hacía falta echar una mano, también lacayeaba.
—Buenas noches, Shawn —dijo Tata Ogg—. Veo que vuelves a llevar ese cordero muerto encima de la cabeza.
—Oooh, mamá —dijo Shawn, intentando ajustarse la peluca.
—¿Dónde está ese sacerdote que va a hacer la Ceremonia del Nombre? —quiso saber Tata.
—¿Cómo, mamá? No lo sé, mamá. Hace media hora que dejé de gritar los nombres y me puse a servir los trozos de queso pinchados con palitos... ¡Oooh, mamá, no deberías coger tantos, mamá! [3] Tata Ogg absorbió los ricos aperitivos de cuatro palitos a la vez con un solo movimiento ágil, y se quedó mirando a la multitud con expresión meditabunda.
—Voy a cantarle la cartilla al joven Verence —dijo Tata.
—Es el rey, Tata —dijo Agnes.
—Esa no es razón para que se comporte como si fuera de la realeza.
—En realidad creo que sí lo es.
—Basta de rechistar. Tú ve a buscar a ese omniano y no le quites la vista de encima.
—¿Qué es lo que ando buscando? —preguntó Agnes con acritud—. ¿Una columna de humo?
—Van todos de negro —dijo Tata en tono firme—. ¡Ja! ¡Típico!
—¿Y? Nosotras también.
—¡Claro! Pero nuestro negro es... es... —Tata se golpeó el pecho, provocando una considerable onda expansiva—, el nuestro es el negro correcto, ¿verdad? Ahora ve y no llames la atención —añadió Tata, una mujer que llevaba un sombrero puntiagudo negro de sesenta centímetros. Volvió a echar un vistazo a la multitud y le dio un codazo a su hijo—. Shawn, le entregaste una invitación a Esme Ceravieja, ¿verdad?
Él puso cara de horror.
—Por supuestísimo, mamá.
—¿Se la pasaste por debajo de la puerta?
—No, mamá. Ya sabes que me echó una bronca de mil demonios cuando los caracoles se comieron aquella postal el año pasado. Se la embutí en los goznes, bien colocadita.
—Qué buen chico —dijo Tata.
La gente de Lancre no era muy aficionada a los buzones. El correo no era frecuente, pero los vendavales brutales sí. ¿Por qué poner una rendija en la puerta que invitara a entrar a vientos no deseados? Las cartas se dejaban debajo de piedras grandes, se encajaban con fuerza dentro de las macetas o se pasaban por debajo de las puertas.
Nunca había muchas. [4] Lancre funcionaba según el sistema feudal, lo cual quiere decir que todo el mundo tenía feudos continuamente y luego legaba la disputa a sus descendientes. Algunos rencores se heredaban durante generaciones enteras. Algunos incluso podían tasarse como antigüedades. Un rencor de los buenos, en opinión de Lancre, era como un exquisito vino añejo. Había que cuidarlo con esmero y dejárselo a los hijos.
Nadie escribía nunca a nadie. Si tenías algo que decir, se lo decías a la cara. De esa forma todo permanecía bien acalorado.
Agnes avanzó poco a poco entre la muchedumbre, sintiéndose tonta. Le pasaba a menudo. Ahora sabía por qué Magrat Ajostiernos siempre había llevado aquellos vestidos cursis y vaporosos y no se ponía nunca el sombrero puntiagudo. Si te ponías el sombrero y te vestías de negro, y para envolver a Agnes hacía falta un buen montón de negro, entonces todo el mundo te veía de cierta manera. Eras Una Bruja. Lo cual tenía sus cosas buenas. Entre las malas estaba el hecho de que la gente acudía a ti cuando tenía problemas y nunca se les ocurría ni por un momento que no pudieras asumirlos.
Pero sí le mostraban algo de respeto, incluso la gente que se acordaba de ella de antes de que le permitieran llevar el sombrero. Se apartaban para dejarle paso, por ejemplo, aunque era cierto que la gente solía apartarse en cualquier caso para dejar paso a Agnes cuando iba lanzada.
—Buenas noches, señorita...
Se giró y vio a Hodgesaargh con sus galas de ceremonia.
En ocasiones como aquella era importante no sonreír, así que Agnes mantuvo la cara seria y trató de no hacer caso de las carcajadas histéricas de Perdita que le resonaban al fondo de la mente.
Había visto alguna vez a Hodgesaargh, en los márgenes del bosque o arriba en los páramos. Por lo general el halconero mayor se dedicaba a intentar infructuosamente quitarse de encima a sus halcones, que lo atacaban para pasar el rato, y King Henry en particular no paraba de levantarlo por el aire y soltarlo otra vez, convencido de que se trataba de una tortuga gigante.
No es que fuera un mal cetrero. Había otra poca gente en Lancre que criaba halcones y todos opinaban que era uno de los mejores adiestradores de las montañas, tal vez porque jamás pensaba en otra cosa. Sucedía simplemente que entrenaba tan bien a aquellas máquinas de matar con plumas que estas no podían evitar comprobar qué sabor tenía él.
No se merecía aquello. Ni tampoco se merecía su uniforme de ceremonia. Por lo general, cuando no estaba en compañía de King Henry vestía ropa de trabajo de cuero y unas tres tiritas, pero la ropa que llevaba ahora había sido diseñada hacía centenares de años por alguien con una visión lírica de la campiña y que nunca se había visto obligado a correr por entre las zarzas con un halcón gerifalte colgado de la oreja. Tenía muchas partes rojas y doradas y le habría quedado mucho mejor a alguien que fuera medio metro más alto y que tuviera buenas piernas para llevar leotardos rojos. Del sombrero era mejor no hablar, pero si había que hacerlo, se hablaría de él en términos de algo grande, rojo y blando. Con una pluma encima.
—¿Señorita Nitt? —dijo Hodgesaargh.
—Lo siento... Estaba mirando su sombrero.
—Está bien, ¿verdad? —dijo Hodgesaargh en tono amigable—. Esta es William. Es un águila ratonera. Pero cree que es una gallina. No sabe volar. Estoy teniendo que enseñarle a cazar.
Agnes estaba estirando el cuello en busca de cualquier señal de actividad manifiestamente religiosa, pero la incongruencia de la criatura ligeramente desaliñada que Hodgesaargh tenía en la muñeca le hizo bajar otra vez la vista.
—¿Cómo? —preguntó.
—Se mete en las madrigueras y mata a los conejos a patadas. Y casi la he curado de cacarear. ¿Verdad, William?
—¿William? —dijo Agnes—. Ah... sí.
Recordó que para los cetreros, todos los halcones eran «ella».
—¿Ha visto por aquí a algún omniano? —susurró, inclinándose hacia él.
—¿Qué clase de aves son, señorita? —preguntó el halconero, nervioso. Siempre parecía tener un aire preocupado cuando no estaba hablando de halcones, como un hombre provisto de un diccionario enorme del que no pudiera encontrar el índice.
—Oh, esto... nada, no se preocupe. —Se quedó mirando a William otra vez y añadió—: Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que un ave así se crea que él es... que ella es una gallina?
—Pues es muy fácil que pase, señorita —dijo Hodgesaargh—. Thomas Miopón de Culo de Mal Asiento robó un huevo y lo puso debajo de una gallina clueca, señorita. Y luego no sacó el polluelo a tiempo. Así que William pensó que si su madre era una gallina, entonces ella lo era también.
—Pero eso es...
—Y así es como pasa, señorita. Cuando yo las crío desde el huevo no lo hago así. Tengo un guante especial, señorita...
—Es absolutamente fascinante, pero me tengo que ir —dijo Agnes a toda prisa.
—Sí, señorita.
Acababa de ver a su presa, que estaba cruzando el salón.
Había algo inconfundible en él. Era como si fuera una bruja. No era el hecho de que su túnica negra terminara a la altura de las rodillas y se convirtiera en unas piernas encerradas en calcetines grises y sandalias, ni tampoco el que su sombrero tuviera una corona diminuta pero un ala lo bastante grande como para servir cenas en ella. Era porque allá donde caminara se encontraba en un pequeño espacio vacío que parecía moverse a su alrededor, igual que les pasa a las brujas. Nadie quería acercarse demasiado a las brujas.
Ella no le veía la cara. Él iba derecho a la mesa del bufet.
—Disculpe, señorita Nitt.
Shawn acababa de aparecer a su lado. Andaba muy estirado, porque si hacía algún movimiento brusco aquella peluca demasiado grande se le giraba sobre la cabeza.
—¿Sí, Shawn? —dijo Agnes.
—La reina quiere hablar un momento con usted, señorita —dijo Shawn.
—¿Conmigo?
—Sí, señorita. Está arriba en la sala de estar verde vomitivo, señorita. —Shawn giró muy despacio. Su peluca siguió orientada en la misma dirección.
Agnes vaciló. Era un mandato real, suponía, aunque solamente viniera de Magrat Ajostiernos, y como tal se imponía sobre lo que Tata le había pedido que hiciera. Además, había visto al sacerdote, y no parecía que fuera a quemar viva a la concurrencia mientras comía canapés. Sería mejor que fuera.
*****
Una pequeña mirilla se abrió de golpe detrás del compungido Igor.
—¿Y por qué nos hemos parado esta vez?
—Un troll eztá en medio del camino, amo.
—¿Un qué?
Igor puso los ojos en blanco.
—Un troll eztá en medio del camino.
La mirilla se cerró. Dentro del carruaje se oyó una conversación en voz baja. La mirilla se abrió.
—¿Quieres decir que hay un troll ahí?
—Zí, amo.
—¡Atropéllalo!
El troll avanzó, sosteniendo una antorcha por encima de la cabeza. En algún momento reciente alguien había dicho: «Este troll necesita un uniforme», y había descubierto que lo único de su talla que había en toda la armería era el casco, y aun así había que sujetárselo a la cabeza con un cordel.
—El viejo conde no me habría dicho jamaz que lo atropellara —murmuró Igor, en voz no del todo baja—. Pero claro, él zí que era un caballero.
—¿Qué has dicho? —preguntó en tono cortante una voz femenina.
El troll fue hasta el carruaje y se golpeó el casco con los nudillos en gesto de respeto.
—Ñas noches —dijo—. Esto da un poco de vergüenza. ¿Te suenan los postes?
—¿Poztez? —repitió Igor en tono receloso.
—Son una cosa larga de madera...
—Zí, ya. ¿Y qué paza?
—Me gustaría que tú imaginaras, ¿vale?, que hay uno con rayas negras y amarillas en mitad de este camino, ¿vale? Es que solamente hay uno, y esta noche lo están gastando en el camino de Cabeza de Cobre.
La mirilla se abrió.
—¡Venga ya, hombre! ¡Atrepéllalo!
—Puedo ir a buscarlo si quieres —dijo el troll, nervioso, cambiando su peso de un pie enorme al otro—, pero no llegaría aquí hasta mañana, ¿vale? O puedes fingir que está aquí ahora mismo, y luego yo puedo fingir que lo levanto, y no pasa nada, ¿vale?
—Hazlo, puez —dijo Igor.
No hizo caso a los gruñidos que se oían detrás de él. El viejo conde siempre había sido educado con los trolls pese a que no se les podía morder, y en un vampiro aquello era una señal de auténtica clase.
—Pero primero tengo que sellar alguna cosa —dijo el troll.
Levantó la mitad de una patata y un trapo empapado en pintura.
—¿Por qué?
—Para que se vea que has pasado por mí —dijo el troll.
—Zí, pero entoncez ya habremoz pazado por ti —señaló Igor—. O zea, todo el mundo zabrá que hemos pazado por ti porque eztaremoz maz allá.
—Pero así se verá que lo has hecho oficialmente —dijo el troll.
—¿Y qué paza zi zeguimoz adelante zin maz? —dijo Igor.
—Esto... que no levantaré el poste —dijo el troll.
Atrapados en un atolladero metafísico, los dos miraron el trozo de carretera donde el poste virtual cerraba el paso al carruaje.
En circunstancias normales, Igor no habría perdido ni un momento. Pero la familia le había estado atacando los nervios, y ahora él reaccionaba en la forma tradicional que tienen los sirvientes de reaccionar cuando están hasta las narices: volviéndose muy tonto de repente. Se inclinó y se dirigió a los ocupantes del carruaje a través de la mirilla.
—Ez un control de frontera, amooo —dijo—. Noz tienen que zellar algo.
Se oyeron más murmullos dentro del carruaje y luego, a través de la mirilla, alguien sacó bruscamente un rectángulo blanco con los bordes dorados. Igor se lo pasó al troll.
—Casi da lástima —dijo el troll, sellándolo con torpeza y devolviéndolo.
—¿Qué ez ezto? —exigió saber Igor.
—¿Perdón?
—¡Ezta... ezta eztúpida marca!
—Bueno, la patata no era bastante grande para el sello oficial y de todas formas yo no sé qué pinta tiene un sello pero me parece que me ha salido un grabado bastante bueno de un pato —dijo el troll en tono risueño—. Y ahora... ¿estás listo? Porque voy a levantar el poste. Ahí va. Mira cómo ahora está levantado hacia el cielo. Eso quiere decir que ya puedes pasar.
El carruaje avanzó un trecho y se paró justo antes del puente.
El troll, consciente de haber cumplido su deber, deambuló hacia el mismo y oyó una conversación que le resultó desconcertante, aunque para Gran Jim Beef todas las conversaciones donde hubiera polisílabos estaban envueltas en un halo de misterio.
—Ahora quiero que todos prestéis atención...
—Padre, esto ya lo hemos hecho antes.
—En esta cuestión no se puede insistir lo bastante. Ese de ahí abajo es el río Lancre. Es agua que corre. Y la vamos a cruzar. También quiero recalcar que vuestros antepasados, aunque eran muy capaces de emprender viajes de cientos de millas, sin embargo creían a pies juntillas que no podían cruzar ni un arroyo. ¿Es necesario que señale la contradicción?
—No, padre.
—Bien. El condicionamiento cultural puede acabar con nosotros, si no tenemos cuidado. Sigue adelante, Igor.
El troll miró cómo se alejaban. Una sensación de frío pareció seguirlos por el puente.
*****
Yaya Ceravieja estaba volando de nuevo, contenta de sentir el aire limpio y fresco. Iba muy por encima de los árboles y, por suerte para todo el mundo, nadie podía verle la cara.
Fue dejando atrás casas solitarias, unas cuantas con las ventanas iluminadas pero la mayoría a oscuras, porque la gente ya hacía rato que se había marchado al palacio.
Ella sabía que había una historia debajo de cada tejado. Era una experta en historias. Pero las de allá abajo eran las historias que nunca debían contarse, las pequeñas historias secretas, representadas en cuartuchos...
Trataban de aquellas veces en que las medicinas no curaban y la cabezología no sabía qué hacer porque había una mente furiosa de dolor dentro de un cuerpo que se había convertido en su propio enemigo, en que la gente estaba simplemente atrapada en una cárcel hecha de carne, y en momentos así ella era capaz de dejarlos marchar. No hacían falta medidas desesperadas con una almohada, ni errores deliberados con la medicina. No se los sacaba a empujones del mundo, simplemente se impedía que el mundo los retuviera. Lo que se hacía era llegar al interior y... mostrarles el camino.
De aquellas cosas no se hablaba nunca. A veces veías en las caras de los parientes la petición que estos nunca, jamás, formularían en voz alta. O como mucho te decían: «¿Hay algo que pueda usted hacer por él?», y tal vez aquel fuera el código. Si te atrevieras a preguntarles, ellos se mostrarían horrorizados de que pudieras haber pensado que se referían a nada más que, tal vez, una almohada más cómoda.
Y en aquellas cabañas aisladas en noches sangrientas, cualquier comadrona conocía todos los demás pequeños secretos...
Que nunca debían contarse...
Llevaba toda la vida siendo bruja allí. Y una de las cosas que hacía una bruja era ponerse en el mismo límite, allí donde había que tomar las decisiones. Las tomabas para que no tuvieran que tomarlas otros, de manera que otros pudieran fingir ante sí mismos que no había decisiones que tomar, que no había pequeños secretos, que las cosas sucedían sin más. Nunca decías lo que sabías. Y nunca pedías nada a cambio.
Vio que el castillo estaba lleno de luces brillantes. Hasta pudo distinguir figuras alrededor de la hoguera.
Otra cosa llamó su atención, porque ahora iba a mirar a todas partes salvo al castillo, y la sacó bruscamente de sus cábalas. La niebla se estaba derramando por las montañas y deslizándose por los valles lejanos bajo la luz de la luna. Una lengua fluía en dirección al castillo y se vertía, muy lentamente, en la Garganta del río Lancre.
Era perfectamente normal que hubiera niebla en primavera, cuando cambiaba el tiempo, pero esta niebla de ahora venía de Uberwald.
*****
La puerta de la habitación de Magrat la abrió Millie Chillum, la doncella, que hizo una reverencia ante Agnes, o por lo menos ante su sombrero, y luego la dejó a solas con la reina, que estaba sentada ante su tocador.
Agnes no estaba segura del protocolo, pero intentó hacer una especie de reverencia republicana. Aquello causó movimientos considerables en sus regiones periféricas.
La reina Magrat de Lancre se sonó las narices y se metió el pañuelo en la manga de la bata.
—Ah, hola, Agnes —dijo—. Siéntate, anda. No hace falta que te bambolees de arriba abajo de esa manera. Millie lo hace a todas horas y me dan mareos. Además, hablando en términos estrictos, las brujas inclinan la cabeza.
—Esto... —empezó a decir Agnes.
Echó un vistazo a la cuna que había en el rincón. Tenía más lazos y encaje de los que debería de tener ningún mueble.
—Está dormida —dijo Magrat—. Ah, la cuna... Verence la hizo traer de Ankh-Morpork. Yo ya dije que la que usaban antes estaba bien, pero él es muy, ya sabes... moderno. Siéntate, por favor.
—Me ha llamado, su maj... —empezó a decir Agnes, todavía insegura. Estaba resultando ser una velada muy complicada, y ni siquiera ahora estaba segura todavía de qué pensaba sobre Magrat. La mujer había dejado ecos de sí misma en la cabaña: una pulsera perdida debajo de la cama, anotaciones más bien sensibleras en algunos de los cuadernos antiguos, jarrones llenos de flores secas... Se podía construir una imagen muy extraña de alguien a través de las cosas que dejaba detrás del tocador.
—Solamente quería charlar un poco —dijo Magrat—. Es un poco... escucha, de verdad que estoy muy contenta, pero... bueno, Millie es amable, pero está de acuerdo con todo lo que digo, y Tata y Yaya me siguen tratando como si no fuera, bueno, reina y todo eso... Tampoco es que quiera que me traten como a una reina todo el tiempo, pero bueno, ya sabes, quiero que sepan que soy una reina pero que no me traten como a una, no sé si me sigues...
—Creo que sí —dijo Agnes con cuidado.
Magrat hizo un gesto con las manos en un intento de describir lo indescriptible. De sus mangas cayó una cascada de pañuelos usados.
—O sea, me mareo cuando la gente se pasa todo el tiempo inclinándose y levantándose, así que cuando me ven me gusta que piensen: «Ah, ahí está Magrat, ahora es reina, pero yo la voy a tratar de una forma perfectamente normal...».
—Pero tal vez con algo más de educación, porque al fin y al cabo sí que es reina —sugirió Agnes.
—Bueno, sí... exacto. En realidad, Tata no lo hace tan mal, por lo menos trata igual a todo el mundo todo el tiempo, pero cuando Yaya me mira se nota que está pensando: «Oh, ahí está Magrat. Haz el té, Magrat». Un día te juro que voy a hacer un comentario muy cortante. ¡Parece que crean que hago esto por afición!
—Te entiendo perfectamente.
—Parece que crean que algún día se me pasará la tontería y volveré a ser bruja. Nunca lo dirán en voz alta, claro, pero es lo que piensan. Están convencidas de que no existe ninguna otra forma de vida.
—Eso es verdad.
—¿Cómo está la vieja cabaña?
—Hay muchos ratones —dijo Agnes.
—Ya lo sé. Yo les daba de comer. No se lo digas a Yaya. Ha venido, ¿no?
—Todavía no la he visto —dijo Agnes.
—Ah, estará esperando un momento dramático —dijo Magrat—. ¿Y sabes qué? Yo nunca la he pillado en el acto de esperar un momento dramático, ni una vez durante todas las, bueno, cosas en las que hemos estado metidas. O sea, si fuéramos tú o yo, estaríamos esperando en el vestíbulo o algo así, pero ella entra y ya está, y siempre es el momento oportuno.
—Ella dice que es uno quien crea su propio momento oportuno —dijo Agnes.
—Sí —dijo Magrat.
—Sí —dijo Agnes.
—¿Y dices que todavía no ha llegado? ¡Fue la primera tarjeta que mandamos! —Magrat se acercó a ella—. Verence hizo poner extra de pan de oro en ella. Seguro que hace «clang» cada vez que la deja en algún sitio. ¿Cómo se te da lo de hacer el té?
—Siempre se quejan.
—Siempre, ¿verdad? Tres terrones de azúcar para Tata Ogg, ¿verdad?
—Tampoco me dan nunca dinero para el té —dijo Agnes.
Olisqueó. El aire olía un poco rancio.
—No vale la pena hacer galletas, eso ya te lo digo —dijo Magrat—. Yo me pasaba horas enteras haciendo galletas de lo más elaborado con forma de media luna y todo eso. Te vale más la pena comprarlas en la tienda. —Ella también olisqueó.
—Eso no es el bebé —dijo—. Estoy segura de que Shawn Ogg ha estado tan ocupado organizándolo todo durante las dos últimas semanas que no ha tenido tiempo de limpiar el foso de las letrinas. Cuando sopla el viento el olor sube hasta la baticambra de la Torre del Gong. He intentado colgar hierbas aromáticas, pero como que se disuelven.
Puso cara de duda, como si le acabara de pasar por la cabeza una perspectiva peor que el descuido de la salubridad del castillo.
—Esto... tiene que haber recibido la invitación, ¿verdad?
—Shawn dice que él la entregó —contestó Agnes—. Y ella probablemente dijo —llegado a este punto cambió la voz, poniéndola áspera y entrecortada—: «Esto no lo apruebo de ninguna manera, a mis años. Yo nunca me las doy de importante, nadie puede decir que yo vaya por ahí dándomelas de importante».
La boca de Magrat era una O de asombro.
—¡La has imitado tan bien que daba miedo! —exclamó.
—Es una de las pocas cosas que se me dan bien —dijo Agnes, con su voz normal—. Tengo el pelo bonito, una personalidad maravillosa y muy buen oído. —Y dos mentes, añadió Perdita—. Vendrá de todos modos —continuó Agnes, sin hacer caso de la voz interior.
—Pero ya son las once y media... ¡Por los dioses, será mejor que me vista! ¿Me puedes echar una mano?
Entró a toda prisa en el tocador, con Agnes pisándole los talones.
—Hasta le escribí en la parte de abajo pidiéndole que sea la madrina —dijo, sentándose delante del espejo y hurgando entre los restos de maquillaje—. Siempre ha tenido el deseo secreto de ser madrina.
—Vaya cosa que desearle a una criatura —dijo Agnes sin pensar.
La mano de Magrat se detuvo a medio camino de su cara, en medio de una nubecilla de polvos de maquillaje, y Agnes vio su mirada horrorizada en el espejo. Luego su mandíbula se tensó y por un momento la reina tuvo exactamente la misma expresión que a veces empleaba Yaya.
—Bueno, si se diera el caso de elegir entre desearle a una criatura salud, riqueza y felicidad, o bien tener a Yaya Ceravieja de su lado, yo sé qué es lo que elegiría —dijo Magrat—. Debes de haberla visto en acción.
—Una o dos veces, sí —admitió Agnes.
—Nunca la van a derrotar —dijo Magrat—. Espera a verla cuando está en un aprieto. Es capaz de... guardar una parte de sí misma en un lugar seguro. Parece como si... como si se diera a sí misma a otra persona para esconderse durante un tiempo. Es parte de esa cosa del Préstamo que hace...
Agnes asintió. Tata la había avisado sobre aquello, pero aun así resultaba desconcertante presentarse en la cabaña de Yaya y encontrarla estirada en el suelo tan rígida como un palo y sosteniendo con unos dedos que eran casi azules una tarjeta donde había escrito: NO ESTOI MUERTA [5]. Aquello solamente quería decir que estaba en alguna parte del mundo, viendo la vida con los ojos de un tejón o de una paloma, viajando de polizón en su mente.
—¿Y sabes qué? —continuó Magrat—. Es como esos magos de Howondalandia que esconden su corazón dentro de un frasco en algún sitio, para asegurarse de que nadie los puede matar. Hay un libro en la cabaña que lo explica.
—No tendría que ser un frasco muy grande —dijo Agnes.
—Eso no ha sido justo —replicó Magrat. Hizo una pausa—. Bueno, no es justo la mayoría de las veces. O no lo es a menudo. O a veces, por lo menos. ¿Me puedes ayudar con esta jodida gorguera?
Se oyó un gorgoteo procedente de la cuna.
—¿Cómo la vas a llamar? —preguntó Agnes.
—Vas a tener que esperar —dijo Magrat.
Tenía cierto sentido, admitió Agnes, mientras seguía a Magrat y a las doncellas al salón. En Lancre nombraban a los niños a medianoche para que empezaran el día con un nuevo nombre. Ella no sabía por qué tenía sentido. Daba la impresión de que, alguna vez, alguien había descubierto que funcionaba. Y los lancrastianos nunca se deshacían de nada que funcionara. El problema era que tampoco cambiaban casi nunca nada que funcionara.
Había oído que aquello deprimía al rey Verence, que estaba estudiando cómo ser rey por su cuenta y leyendo libros. Los habitantes de Lancre aplaudían calurosamente sus planes para mejorar el riego y la agricultura, y después no hacían nada al respecto. Tampoco prestaban ninguna atención a su plan de salubridad, que consistía en que debería haber alguna, ya que la idea lancrastiana de unas instalaciones sanitarias lujosas era que el camino al excusado no resbalara y tener un catálogo de venta por correo con las páginas muy suaves. Habían aceptado la idea de una Real Sociedad para la Mejora de la Humanidad, pero como esta consistía principalmente en el tiempo libre que pudiera tener Shawn Ogg los jueves por la tarde, la Humanidad estaba a salvo de cualquier Mejora durante una temporada, y eso que Shawn había inventado alfombrillas contra las corrientes de aire para usarlas en las partes con más viento del castillo, por lo que el rey le había recompensado con una pequeña medalla.
A la gente de Lancre ni le pasaba por la cabeza vivir bajo un régimen que no fuera una monarquía. Llevaban así miles de años y sabían que funcionaba. Pero también habían descubierto que no valía la pena prestar demasiada atención a lo que el rey quisiera, porque seguro que habría otro rey al cabo de cuarenta años o así, y seguro que el nuevo querría algo distinto, con lo cual resultaría que ellos se habían molestado para nada. Entretanto, el trabajo del rey tal como lo veían ellos consistía en quedarse en el palacio, practicar saludos con la mano, tener el bastante sentido común como para mirar hacia el lado correcto en las monedas y dejarlos a ellos que se ocuparan de arar, sembrar, cultivar y cosechar. Se trataba, tal como ellos lo veían, de un contrato social. Ellos hacían lo que habían hecho siempre y él les dejaba que lo hicieran.
Pero a veces, hacía de rey...
En el castillo de Lancre, el rey Verence se miró en el espejo y soltó un suspiro.
—Señora Ogg —dijo, ajustándose la corona—, como sabe, tengo un gran respeto por las brujas de Lancre, pero con todos los respetos, este es principalmente un asunto de política general, que es, debo afirmar respetuosamente, asunto del rey. —Se volvió a ajustar la corona, mientras Spnggins el mayordomo le cepillaba la túnica—. Tenemos que ser tolerantes. De veras, señora Ogg, nunca la había visto a usted en semejante estado...
—¡Van por ahí quemando viva a la gente! —exclamó Tata, molesta por tanto respeto.
—Lo hacían antes, creo yo —señaló Verence.
—¡Y lo que quemaban eran brujas!
Verence se quitó la corona y le sacó brillo con la manga en un gesto enfurecedoramente razonable.
—Siempre he tenido entendido que quemaban vivo a prácticamente todo el mundo —dijo—, pero de eso hace algún tiempo ya, ¿no?
—Nuestro Jason los oyó predicar una vez en Ohulan y estaban diciendo algunas cosas muy feas sobre las brujas —dijo Tata.
—Por desgracia, no todo el mundo conoce a las brujas tan bien como nosotros —dijo Verence, con una diplomacia que a Tata, en su estado recalentado, le resultó del todo innecesaria.
—Y nuestro Wayne dijo que intentan poner a la gente en contra de las demás religiones —continuó ella—. Desde que abrieron esa misión suya, hasta los offlerianos han liado el petate y se han marchado. O sea, una cosa es decir que tu dios es el mejor, pero decir que es el único de verdad es tener un poco de morro, en mi opinión. Yo sé dónde encontrar por lo menos dos en cualquier momento en que me lo proponga. Y además dicen que todo el mundo es malo de entrada y que solamente se vuelve bueno si cree en Om, lo cual es una idiotez de remate. Por ejemplo, mira a esa niñita tuya. ¿Cómo decías que se iba a llamar...?
—Todo el mundo lo va a saber dentro de veinte minutos, Tata —dijo Verence en tono amable.
—¡Ja! —El tono de Tata dejaba claro que Radio Ogg desaprobaba aquella gestión de las noticias—. Bueno, mira... Lo peor que puede tramar con su cabecita a esa edad son unos cuantos pañales sucios y no dejaros dormir por las noches. Eso no puede contar como pecado, creo yo.
—Pero nunca pusiste ninguna objeción a la Hermandad Tenebrosa, Tata. Ni a los Prodigioseros. Y los Monjes Equilibradores vienen por aquí todo el tiempo.
—Pero ninguno de ellos tiene ninguna objeción hacia mí —replicó Tata.
Verence se dio la vuelta. Aquello le estaba resultando desconcertante. Conocía muy bien a Tata Ogg, pero sobre todo la conocía por ser la persona que estaba siempre detrás de Yaya Ceravieja y que sonreía mucho. Costaba mucho tratar con una Tata Ogg enfadada.
—De verdad creo que se está tomando esto demasiado a pecho, señora Ogg —dijo.
—¡A Yaya Ceravieja no le va a gustar! —Tata jugó su as escondido. Para su horror, no pareció tener el efecto deseado.
—Yaya Ceravieja no es el rey, señora Ogg —dijo Verence—. Y el mundo está cambiando. Hay un nuevo orden. Hubo un tiempo en que los trolls eran monstruos que se comían a la gente, pero ahora, gracias a los esfuerzos de los hombres, y por supuesto de los trolls, gracias a la buena voluntad y a las intenciones pacíficas, nos llevamos muy bien y confío en que nos entendamos los unos a los otros. Ya no vivimos en una época en que los reinos pequeños deban preocuparse solamente de problemas pequeños. Somos parte del gran mundo. Y tenemos que interpretar ese papel. Por ejemplo, ¿qué pasa con la cuestión de Muntab?
Tata Ogg preguntó la cuestión de Muntab:
—¿Dónde narices está Muntab?
—A varios miles de millas, señora Ogg. Pero tiene ambiciones de expandirse hacia el Eje, y si hay guerra con Borogravia está más que claro que tendremos que adoptar una posición al respecto.
—Esta posición nuestra a varios miles de millas ya me parece bien —dijo Tata—. Y no veo cómo...
—Sí, me temo que no lo ve —dijo Verence—. Ni tampoco le compete hacerlo. Pero los asuntos de los países lejanos pueden acabar de repente muy cerca de casa. Si Klatch estornuda, Ankh-Morpork se resfría. Tenemos que estar alerta. ¿Acaso vamos siempre a ser parte de la hegemonía de Ankh-Morpork? ¿Acaso no estamos en una posición extraordinaria ahora que termina el Siglo del Murciélago Frugívoro? Los países que hay en dirección Levo respecto a las Montañas del Carnero están empezando a hacerse oír. Las «economías licántropo», como las llama el patricio de Ankh-Morpork. Están emergiendo nuevos poderes. Los viejos países parpadean bajo el sol del milenio que empieza. Y por supuesto, hay que mantener amistades con todos los bloques. Y esas cosas. Pese a su pasado turbulento, Om es un país amigo... o por lo menos —admitió— estoy seguro de que serían amigos nuestros si hubieran oído hablar de Lancre. Ser antipáticos con los sacerdotes de su religión estatal no nos servirá para nada bueno. Estoy seguro de que no nos arrepentiremos.
—Esperemos que no —replicó Tata. Clavó en Verence una mirada fulminante—. Y todavía me acuerdo de cuando eras un hombre con un gorro gracioso.
Ni siquiera aquello funcionó. Verence se limitó a suspirar y se volvió hacia la puerta.
—Lo sigo siendo, Tata —dijo—. Solo que este que llevo ahora es mucho más pesado. Y ahora tengo que irme, si no haremos esperar a nuestros invitados. Ah, Shawn...
Shawn Ogg acababa de aparecer en la puerta. Hizo un saludo militar.
—¿Cómo va el ejército, Shawn?
—Casi he terminado la navaja, señor. [6] Me faltan solamente las pinzas para los pelitos de la nariz y la sierra plegable, señor. Pero la verdad es que ahora mismo estoy aquí en calidad de heraldo.
—Ah, debe de ser la hora.
—Sí, señor.
—Creo que esta vez la fanfarria tendría que ser más breve, Shawn —dijo el rey—. Aunque personalmente aprecio tu habilidad, una ocasión como esta pide algo un poco más simple que varios compases de «El ragtime del puercoespín rosado».
—Sí, señor.
—Vamos pues.
Salieron al corredor principal justo cuando estaba pasando el grupo de Magrat, y el rey le cogió la mano.
Tata Ogg desfiló detrás de ellos. El rey tenía razón, en cierto sentido. Se sentía... rara, malhumorada y tensa, como si se hubiera puesto una camiseta que le viniera pequeña. Bueno, Yaya llegaría pronto, y ella sabía hablar con los reyes.
Para ello hacía falta una técnica especial, razonó Tata. Por ejemplo, no se les podía decir cosas del tipo: «¿Quién se ha muerto y te ha hecho rey a ti?», porque sabían la respuesta. «¿Tú y qué ejército?» también resultaba problemática, aunque en aquel caso el ejército de Verence consistía en Shawn y un troll, y no era probable que supusiera una amenaza grave para la madre del mismo Shawn si es que él quería que le dejaran seguir merendando en casa.
Tata apartó a un lado a Agnes mientras la procesión llegaba a lo alto de la larga escalinata y Shawn continuó adelante.
—Tendremos mejor vista desde la galería de los trovadores —dijo entre dientes, arrastrando a Agnes hasta la estructura de roble real justo cuando la trompeta iniciaba la fanfarria real—. Ese es mi chico —añadió en tono orgulloso, mientras la floritura final causaba cierto revuelo.
—Sí, no hay muchas fanfarrias reales que terminen con «afeita y corta, lisiao» [7] —comentó Agnes.
—Ayuda a la gente a relajarse, eso sí —dijo la leal madre de Shawn.
Agnes bajó la vista para mirar a la multitud y volvió a divisar al sacerdote. Estaba avanzando como podía por entre los invitados.
—Lo he encontrado, Tata —dijo—. No me lo ha puesto difícil, tengo que decirlo. No intentará nada con tanta gente, ¿verdad?
—¿Cuál es?
Agnes señaló. Tata miró y luego se giró hacia ella.
—A veces creo que el peso de esa maldita corona le está girando la cabeza a Verence —dijo—. Creo que realmente no sabe lo que está dejando entrar en el reino. Cuando llegue Esme va a zamparse a ese sacerdote como si fuera sopa de col.
Para entonces los invitados ya se habían distribuido a los lados de la alfombra roja que arrancaba al pie de la escalinata. Agnes contempló a la pareja real, que esperaba incómoda, escondidos de las miradas, el momento adecuado para descender, y pensó: Yaya Ceravieja siempre dice que es uno el que crea su propio momento adecuado. Ellos son la familia real. Lo único que necesitan es bajar las escaleras y ese será el momento adecuado. Lo están haciendo mal.
Varios de los invitados de Lancre estaban mirando las enormes puertas dobles, cerradas para aquella ceremonia oficial. Se abrirían más tarde, para la parte más pública y divertida, pero ahora mismo parecían...
... puertas que pronto iban a chirriar y a convertirse en el marco de una silueta recortada contra el fondo de la luz del fuego.
Veía aquella imagen con toda claridad.
Los ejercicios que Yaya le había enseñado a regañadientes estaban funcionando, pensó Perdita.
Se oyó una conversación apresurada en el seno del grupo real y luego Millie subió a toda prisa la escalera y fue a donde estaban las brujas.
—Mag... la reina pregunta si va a venir Yaya Ceravieja o no —dijo entre jadeos.
—Pues claro que sí —dijo Tata.
—Bueno, es que el rey está un poco... preocupado. Dice que había que confirmar la asistencia porque en la invitación decía «RPF» —dijo Millie, intentando rehuir la mirada de Tata.
—Oh, las brujas nunca repofen —dijo Tata—. Vienen y ya está.
Millie se tapó la boca con la mano y soltó una tosecita nerviosa. Echó un vistazo desconsolado a Magrat, que le estaba haciendo gestos frenéticos con las manos.
—Es que, bueno, la reina dice que es mejor no retrasar las cosas más, así que, esto, ¿quiere usted ser la madrina, señora Ogg?
Las arrugas de la cara de Tata se multiplicaron por dos al sonreír.
—Ya sé lo que haremos —dijo en tono jovial—. Yo voy y le guardo el sitio a Yaya hasta que llegue, ¿de acuerdo?
*****
Yaya Ceravieja se dedicaba nuevamente a caminar de un lado a otro por su cocina gris y espartana. De vez en cuando echaba un vistazo al suelo. Quedaba bastante hueco por debajo de la puerta, y a veces el viento se podía llevar volando las cosas. Pero ella ya había buscado una docena de veces. A aquellas alturas debía de tener el suelo más limpio del país. En todo caso, ya era demasiado tarde.
Y aun así... Uberwald... [8]
Caminó de un lado a otro unas cuantas veces más.
—Ni de coña les voy a dar la satisfacción —murmuró.
Se sentó en su mecedora, se puso de pie otra vez tan deprisa que estuvo a punto de volcarla y echó a andar otra vez.
—A ver, yo nunca he sido de esas personas que se las dan de importantes —le dijo al aire—. No soy de esas que van a donde no son bienvenidas, eso está claro.
Fue a hacerse una taza de té, agarrando el hervidor con manos temblorosas, y la tapa del bote de azúcar se le cayó y se rompió.
Una luz le llamó la atención. Desde el jardín se veía la media luna.
—Además, no me faltan cosas por hacer —añadió—. No puedo estar corriendo de fiesta en fiesta todo el tiempo... No habría ido de todas maneras.
Se encontró a sí misma haciendo aspavientos otra vez por los rincones del suelo y pensó: Si la hubiera encontrado, el chico de los Wattley habría llamado a la puerta de una cabaña vacía. Yo habría ido a divertirme. Y ahora John Hiedra estaría sentado él solo...
—¡Caray!
Aquello era lo peor de ser buena: que hicieras lo que hicieses, salías perdiendo.
Volvió a aterrizar en la mecedora y se envolvió en su chal para protegerse del frío. No había dejado encendido el fuego. No había esperado estar en casa aquella noche.
Las sombras llenaban los rincones de la sala, pero ella no tenía ganas de encender la lámpara. Tendría que bastar con la vela.
Mientras se mecía, mirando la pared con ira, las sombras se alargaron.
*****
Agnes siguió a Tata hasta el salón. Probablemente no le estuviera permitido, pero no había mucha gente que discutiera con la autoridad de un sombrero.
En aquella parte de las Montañas del Carnero eran normales los países pequeños. Todos los valles glaciales, separados de sus vecinos por rutas que requerían una difícil escalada o, en el peor de los casos, una escalera de mano, más o menos se gobernaban a sí mismos. A Agnes le dio la impresión de que en el salón había bastantes reyes, aunque algunos de ellos se dedicaran a reinar por las tardes después de ordeñar las vacas. Muchos habían venido porque una cena gratis no es moco de pavo. También había algunos enanos ancianos venidos de Cabeza de Cobre y, bien lejos de ellos, un grupo de trolls. Ninguno llevaba armas, así que Agnes supuso que serían políticos. Los trolls no eran en términos estrictos subditos del rey Verence, pero estaban allí para decir, en lenguaje corporal oficial, que nadie jugaba ya al fútbol con cabezas humanas, o al menos no demasiado. En realidad, casi nunca. Y ciertamente no por esta zona. Tenemos casi una ley contra eso.
Millie condujo a las brujas hasta la zona que había delante de los tronos y luego se escabulló.
El sacerdote omniano las saludó con la cabeza.
—Buenas, ejem, noches —dijo, y no quemó vivo absolutamente a nadie en el proceso.
No era muy viejo y tenía un forúnculo bastante maduro a un lado de la nariz. Dentro de Agnes, Perdita le hizo una mueca.
Tata Ogg gruñó. Agnes se arriesgó a dedicarle una breve sonrisa. El sacerdote se sonó la nariz con estruendo.
—Ustedes deben de ser dos de esas, ejem, brujas de las que he oído hablar tanto —prosiguió.
Tenía una sonrisa asombrosa. Le aparecía en la cara como si alguien hubiera subido una persiana. Apareció en un abrir y cerrar de ojos. Y luego desapareció.
—Ejem, sí —respondió Agnes.
—Ja —dijo Tata Ogg, que era capaz de darle la espalda altivamente a alguien sin dejar de mirarle a los ojos.
—Y yo soy, yo soy, aaaa... —dijo el sacerdote. Se detuvo y se pellizcó el puente de la nariz—. Oh, lo siento. El aire de las montañas no me sienta bien. Soy el Bastante Reverendo Poderosamente Avena.
—¿En serio? —dijo Agnes. Para su sorpresa, el hombre empezó a ruborizarse. Cuanto más lo miraba, más se daba cuenta de que no era mucho mayor que ella.
—Es decir, Poderosamente-Encomiables-Son-Los-Que-Exaltan-A-Om Avena —dijo—. Es mucho más corto en omniano, claro. ¿Por casualidad han oído ustedes la Palabra de Om?
—¿Cuál de ellas? ¿«Fuego»? —preguntó Tata Ogg—. ¡Ja!
La incipiente guerra religiosa fue atajada abruptamente por la primera fanfarria real oficial de la historia que terminaba con unos cuantos compases de «La pasarela del puercoespín». La pareja real empezó a bajar la escalera.
—Y no queremos saber nada de vuestras costumbres paganas, muchas gracias —murmuró Tata Ogg detrás del pastor—. Nada de desparramar por ahí agua ni aceite ni arena, ni de cortar ninguna parte del cuerpo, y si oigo una sola palabra que comprenda, bueno, me tienes detrás de ti con un palo acabado en punta. [9]
Desde el otro lado el sacerdote oyó:
—¡No es ninguna clase de inquisidor horrible, Tata!
—Pero ¡mi palo acabado en punta sigue siendo un palo acabado en punta, chica!
Pero ¿qué le ha dado?, pensó Agnes, mirando cómo al pastor se le ponían las orejas rojas. Así es como actuaría Yaya, no Tata. Perdita añadió: Tal vez crea que tiene que actuar así porque todavía no ha llegado la vieja chiflada.
Agnes se quedó bastante escandalizada de oírse pensar aquello.
—Por aquí vas a hacer las cosas a nuestra manera, ¿de acuerdo? —dijo Tata.
—El, ejem, rey me lo ha explicado todo, ejem —dijo el pastor—. Esto, ¿tiene usted algo para el dolor de cabeza? Me temo que...
—Le pones la llave en una mano y dejas que ella tome la corona con la otra —continuó Tata Ogg.
—Sí, ejem, él ya me lo ha...
—Luego le dices cómo se llama y el nombre de su madre y el nombre de su padre, murmurando un poco en este último si la madre no está segura de...
—¡Tata! ¡Esto es la realeza!.
—Ja, te podría contar alguna historia que otra, muchacha... y luego, a ver, me das la niña a mí y yo también se lo digo, y luego te la devuelvo y tú le dices a la gente cómo se llama ella, y luego tú me la das y yo se la doy a su padre, y él la saca por las puertas y se la enseña a todo el mundo, y todo el mundo tira el sombrero al aire y grita «¡hurra!» y entonces ya solamente quedan las copas y los aperitivos y que cada cual encuentre su sombrero. Como te escuche empezar una diatriba sobre el tema del pecado, vas a ver la que es buena.
—¿Cuál es, ejem, su papel, señora?
—¡Soy la madrina!
—¿Según qué, ejem, dios? —El joven estaba temblando un poco.
—La tradición viene del antiguo Lancre —explicó Agnes a toda prisa—. Viene a ser algo así como una «buena madre». No pasa nada... como brujas creemos en la tolerancia religiosa...
—Eso es —dijo Tata Ogg—. ¡Pero solamente con las religiones correctas, así que ándate con mucho cuidado!
La pareja real había llegado a los tronos. Magrat tomó asiento y, para asombro de Agnes, le dedicó un guiño furtivo.
Verence no hizo ningún guiño. Permaneció de pie y carraspeó para llamar la atención.
—¡Ejem!
—Tengo una pastilla para la garganta en alguna parte —dijo Tata, llevándose la mano a las enaguas.
—¡Ejem! —Verence señaló su trono con la mirada.
Lo que había parecido que era un cojín gris se dio la vuelta, bostezó, echó un vistazo breve al rey y empezó a lamerse.
—¡Oh, Greebo! —dijo Tata—. Ya me estaba preguntando dónde te habías metido...
—¿Podría usted sacarlo de ahí, por favor, señora Ogg? —pidió el rey.
Agnes echó un vistazo a Magrat. La reina se había girado a medias, con el codo apoyado en el brazo del trono, y se estaba tapando la boca con la mano. Le temblaban los hombros.
Tata recogió a su gato del trono.
—Es cierto que un gato puede mirar a un rey —dijo.
—Creo que no con esa expresión —dijo Verence. Hizo un gesto refinado en dirección a los congregados, justo cuando el reloj del castillo empezaba a dar la medianoche—. Por favor, empiece, reverendo.
—Yo, ejem, tenía una pequeña homilía bastante adecuada sobre el tema de, ejem, la esperanza para... —empezó a decir el Bastante Reverendo Avena, pero se oyó un gruñido de Tata y dio la impresión de que el hombre salía un poco disparado hacia delante. Parpadeó un par de veces y su nuez de Adán subió y bajó—. Pero por desgracia, creo que no tenemos tiempo —concluyó a toda prisa.
Magrat se inclinó hacia su marido y le susurró algo al oído. Agnes oyó que él respondía:
—Bueno, querida, creo que tenemos que empezar, esté ella aquí o no...
Apareció correteando Shawn, un poco sofocado y con la peluca de lado. Llevaba un cojín. Sobre el terciopelo descolorido estaba la enorme llave de hierro del castillo.
Millie Chillum le entregó con cuidado el bebé al sacerdote, que lo sostuvo con mucha cautela.
A la pareja real le pareció que de pronto empezaba a hablar de forma muy vacilante. Detrás de él, Tata Ogg tenía una expresión de gran interés que sin embargo estaba compuesta de un cien por cien de aditivos artificiales. También les dio la impresión de que el pobre hombre sufría frecuentes ataques de calambres.
—... Estamos aquí reunidos en presencia de... ejem... los demás...
—¿Se encuentra bien, reverendo? —preguntó el rey, inclinándose hacia delante.
—Mejor que nunca, señor, um, se lo aseguro —respondió Avena en tono compungido—... y por tanto yo os doy el nombre... o sea, te doy el nombre.
Hubo una pausa profunda y horrible.
Con cara de palo, el sacerdote le paso el bebé a Millie. Luego se quitó el sombrero, sacó un trozo de papel del forro, lo leyó, movió los labios varias veces mientras repetía las palabras para sí mismo y por fin se volvió a colocar el sombrero sobre la frente sudada y recuperó el bebé.
—¡Yo te doy el nombre... Esmerelda Margaret Vigilar Ortografía de Lancre!
El silencio horrorizado se llenó de repente.
—¿Vigilar Ortografía? —dijeron Magrat y Agnes al unísono.
—¿Esmerelda? —dijo Tata. El bebé abrió los ojos.
Y las puertas se abrieron de golpe.
*****
Decisiones. Siempre había que tomar decisiones...
Se acordó del hombre de Spackle, el que había matado a aquellos niños. La gente la había mandado a buscar a ella y ella había mirado al hombre y había visto la culpa retorcerse en su cabeza como un gusano rojo. A continuación los había llevado a la granja del hombre y les había mostrado dónde cavar, y entonces él se había derrumbado y le había pedido compasión a ella, diciendo que había estado borracho y que lo hizo todo envuelto en alcohol.
Sus propias palabras le volvieron a la mente. Había dicho, con plena serenidad: Termínalo envuelto en cáñamo.
Y la gente se había llevado al hombre y lo habían colgado de una soga de cáñamo y ella había ido a presenciarlo porque eso sí se lo debía al hombre, y él la había maldecido, lo cual era injusto porque la horca es una muerte limpia, o por lo menos más limpia que la que le habría esperado si los aldeanos se hubieran atrevido a desafiarla, y ella había visto cómo la sombra de la Muerte venía a por él, y a la Muerte la seguían varias figuras más pequeñas y resplandecientes, y luego...
En la oscuridad, la mecedora chirriaba al balancearse.
Los aldeanos dijeron que se había hecho justicia, y ella perdió la paciencia y les dijo que entonces podían irse a sus casas, a rezar a los dioses en que creyeran para que nunca se la hicieran a ellos. La máscara petulante de la virtud triunfal podía ser casi tan horrible como la cara de la maldad revelada.
Otro recuerdo la hizo estremecerse. Era casi igual de horrible, pero no del todo.
Lo raro era que muchos aldeanos habían asistido al funeral del hombre, y un par de personas había murmurado cosas del tipo: Sí, bueno, pero a grandes rasgos no era tan mal tipo... y además, tal vez había sido ella quien le había obligado a decir todo aquello. Y al final fue ella quien se llevó las malas caras.
¿Y si, al fin y al cabo, hubiera justicia para todos? Para cada mendigo desatendido, cada palabra ruda, cada obligación incumplida, cada ligera... cada decisión... Porque aquello era lo importante, ¿no? Que había que decidir. Podías tener razón o podías equivocarte, pero tenías que decidir, a sabiendas de que tal vez el acierto o la equivocación nunca llegarían a estar claros, o que incluso podías estar decidiendo entre dos tipos de equivocación, porque no había acierto alguno en ninguna parte. Y siempre, siempre, lo hacías sola. Tú eras la que estaba allí, en el límite, mirando y escuchando. Nunca había lágrimas, nunca había disculpas, nunca había remordimientos... Todas aquellas cosas te las guardabas de manera que pudieras usarlas cuando hicieran falta.
Ella nunca hablaba de aquella cuestión con Tata Ogg ni con ninguna de las otras brujas. Sería violar el secreto. A veces, en plena madrugada, cuando la conversación se dirigía de puntillas hacia aquella zona, tal vez Tata dejase caer alguna frase del tipo: «Al final el viejo Scrivens se fue bastante en paz», y tal vez quisiera decir algo con ello o tal vez no. Por lo que ella podía ver, Tata no le daba demasiadas vueltas a las cosas. Para Tata, era obvio que ciertas cosas había que hacerlas y sanseacabó. Cualesquiera pensamientos que le rondaran se los guardaba celosamente, hasta de sí misma. Yaya la envidiaba.
¿Quién iba a ir al funeral de ella cuando muriera?
¡No la habían invitado!
Los recuerdos pugnaron entre sí. Otras figuras desfilaban en las sombras de alrededor de la luz de la vela.
Había hecho cosas y había estado en sitios, y había descubierto maneras de proyectar la rabia hacia fuera que la habían sorprendido incluso a ella. Había derrotado a gente que era mucho más poderosa que ella, o por lo menos lo sería si les hubiese permitido darse cuenta. Había renunciado a muchas cosas, pero había aprendido muchas otras,...
Era una señal. Ella sabía que llegaría tarde o temprano... Se habían dado cuenta, y ahora ella ya no servía para nada...
¿Qué había obtenido ella en la vida? La recompensa por su esfuerzo había sido más esfuerzo. Si eras quien mejores zanjas cavaba, te daban una pala más grande.
Y te correspondían aquellas paredes desnudas, aquel suelo desnudo, aquella cabaña fría.
La oscuridad de los rincones se extendió por toda la sala y empezó a enredársele en el pelo.
¡No la habían invitado!
Ella nunca, jamás, había pedido nada a cambio. Y el problema de no pedir nada a cambio era que a veces no te daban nada.
Siempre había intentado mirar hacia la luz. Siempre había intentado mirar hacia la luz. Pero cuanto más directamente mirabas el resplandor, más se te marcaba a fuego, hasta que por fin la tentación te vencía y te obligaba a girarte para ver cómo de larga, intensa, fuerte y oscura se había vuelto la sombra que ondeaba detrás de ti...
Alguien mencionó su nombre.
Hubo un momento de luz y de ruido y de perplejidad. Y entonces se despertó y miró la oscuridad que fluía hacia ella y vio cosas en blanco y negro.
*****
—Lo sentimos mucho... retrasos en el camino, ya saben ustedes...
Los recién llegados se unieron a toda prisa a la multitud, que no les prestó mucha atención porque estaba presenciando el espectáculo imprevisto de la zona de los tronos.
- ¿ Vigiar ortografía?
—Lo veo un poco complicado —dijo Tata—. Esmerelda sí, ese sí es un buen nombre. Gytha también habría estado bien, pero Esmerelda, sí, no hay nada que reprocharle. Pero sabéis como son los niños. Todos la llamarán «la Vigi».
—Eso con suerte —dijo Agnes en tono lúgubre.
—¡No esperaba que nadie lo dijera! —siseó Magrat entre dientes—. ¡Solamente quería asegurarme de que no terminara llamándose «Magrat»!
Poderosamente Avena estaba allí de pie con la mirada dirigida al cielo y las manos juntas. De vez en cuando se le escapaba un gemido.
—Podemos cambiarlo, ¿verdad? —dijo el rey Verence—. ¿Dónde está el Historiador Real? —Shawn tosió.
—No es miércoles por la noche y tendría que ir a buscar el sombrero adecuado, mi señor...
—¿Podemos cambiarlo o no, hombre?
—Esto... ya se ha dicho, mi señor. En el momento oficial. Creo que ahora es su nombre, pero necesito ir a consultarlo. Lo ha oído todo el mundo, mi señor.
—No, no se puede cambiar —dijo Tata, que en calidad de madre del Historiador Real daba por sentado que sabía más que el Historiador Real—. Mirad al viejo Vaquita Pobrepollo de Tajada, por ejemplo.
—¿Qué le pasó? —preguntó el rey en tono seco.
—Que su nombre completo es James Qué Demonios Está Haciendo Esa Vaca Aquí Pobrepollo —dijo Magrat.
—Aquel fue un día muy extraño, de eso me acuerdo —dijo Tata.
—Y si mi madre hubiera sido lo bastante sensata como para decirle mi nombre al hermano Perdore en lugar de complicarse la existencia y escribirlo, la vida habría sido muy distinta —dijo Magrat. Echó un vistazo nervioso a Verence—. Probablemente peor, claro.
—¿Así que tengo que llevar a Esmerelda a su gente y decirles que uno de sus nombres de pila es Vigilar Ortografía? —dijo Verence.
—Bueno, una vez tuvimos un rey que se llamaba Dios Mío Cómo Pesa I —replicó Tata—. Y hace ya un par de horas que se sirve cerveza, o sea que tendrás una ovación digas lo que digas.
Además, pensó Agnes, yo sé a ciencia cierta que ahí fuera hay gente que se llama Sifílidas Wilson y Cantito Tirolés y Galleta Total. [10]
Verence sonrió.
—En fin... déjame cogerla...
—Whifm... —dijo Poderosamente Avena.
—... Y tal vez alguien tendría que darle una copa a este hombre.
—Lo siento muchísimo, de verdad —susurró el sacerdote, mientras el rey caminaba por entre las filas de invitados.
—Creo que ya le ha estado dando a la bebida —dijo Tata.
—¡Yo nunca toco el alcohol! —gimió el sacerdote. Se limpió los ojos llorosos con un pañuelo.
—Ya sabía yo que algún defecto tenías en cuanto te he visto —dijo Tata—. ¿Y dónde está Esme?
—¡Que no lo sé, Tata! —gritó Agnes.
—Seguro que ya se ha enterado, créeme. Se ha marcado un buen tanto, ya lo creo, una princesa nombrada en honor a ella. Se va a pasar meses pavoneándose. Voy a ver cómo va todo.
Se marchó pisando fuerte.
Agnes agarró al sacerdote del brazo.
—Venga, vamos hacia allá —dijo con un suspiro.
—De verdad que no puedo, ejem, expresar cuánto lo sien...
—Está siendo una velada bien extraña.
—Yo nunca, nunca, ejem, había oído esta costumbre...
—Por estos pagos la gente le da mucha importancia a las palabras.
—Mucho me temo que el rey va a hacerle un, ejem, informe negativo de mí al hermano Melchio...
—Vaya.
Hay cierta gente que es capaz de convertir hasta al personaje más amigable en un matón, y el sacerdote parecía ser uno de ellos. Tenía cierta cualidad... húmeda, esa clase de desesperación impotente que hacía que la gente se enfadara con él en lugar de apiadarse, esa certeza total de que si el mundo entero fuera una fiesta, aun así él encontraría la cocina.
Y parecía que le había tocado a ella cargar con él. Los VIPs estaban todos agolpados junto a las puertas abiertas, donde los vítores estruendosos indicaban que la gente de Lancre pensaba que Vigilar Ortografía era un nombre bonito para una futura reina.
—Tal vez tendría usted que sentarse ahí e intentar calmarse un poco —dijo ella—. Después va a haber bailes.
—Oh, yo no bailo —dijo Poderosamente Avena—. El baile es un cebo para atrapar a los débiles de voluntad.
—Oh. Bueno, también está la barbacoa ahí fuera...
Poderosamente Avena se volvió a secar los ojos.
—Ejem, ¿hay pescado?
—Lo dudo.
—Este mes solamente comemos pescado.
—Ah. —Pero la voz inexpresiva no parecía funcionar. El seguía queriendo hablar con ella.
—Porque el profeta Brutha se abstuvo de carne, ejem, cuando estaba errando por el desierto, ya sabes.
—¿Cuarenta veces cada bocado?
—¿Perdón?
—Lo siento, estaba pensando en otra cosa. —En contra de todo sentido común, Agnes dejó que la curiosidad entrara en su vida—. ¿Y qué carne hay para comer en un desierto?
—Ejem, creo que no hay ninguna.
—Entonces no es que se negara a comerla exactamente, ¿no? —Agnes examinó la multitud que se estaba congregando, pero nadie parecía ansioso por unirse a aquella pequeña discusión.
—Ejem... tendría que, ejem, preguntarle eso al hermano Melchio. Lo siento mucho. Creo que me está viniendo una migraña.
No te crees ni una palabra de lo que estás diciendo, ¿verdad?, pensó Agnes. De él irradiaba nerviosismo y una especie de terror de bajo nivel. Perdita añadió: ¡Menudo gusano llorón!
—Tengo que ir a... ejem... ir a... tengo que ir a... echar una mano —dijo Agnes, retrocediendo.
El asintió. Mientras ella se marchaba, el sacerdote se volvió a sonar la nariz, se sacó un librito negro de un bolsillo, suspiró y lo abrió a toda prisa por un punto de lectura.
Ella cogió una bandeja para darle cierto apoyo a su coartada, se acercó a la mesa de la comida, se giró para echar un último vistazo a aquella figura encorvada y tan fuera de lugar como una oveja perdida y chocó con alguien tan sólido como un árbol.
—¿Quién es ese extraño individuo? —dijo una voz junto a su oído. Agnes oyó que Perdita la maldecía por dar un respingo brusco, pero se recuperó y consiguió dedicarle una sonrisa incómoda a la persona que acababa de hablar.
Era un hombre joven y, ahora que se fijaba, también muy atractivo. Los hombres atractivos no abundaban precisamente en Lancre, donde lamerte la mano y usarla para aplanarte el pelo antes de pasar a recoger a una chica se consideraba chic.
¡Lleva coleta!, chilló Perdita. ¡Pero cómo mola!
Agnes sintió que el rubor se iniciaba en algún punto de la región de sus rodillas y emprendía su inevitable aceleración hacia arriba.
—Ejem... ¿perdone? —dijo.
—Prácticamente se le puede oler —dijo el hombre. Señaló discretamente con la cabeza hacia el triste sacerdote—. Parece un pequeño cuervo desaliñado, ¿no cree usted?
—Ejem... Sí —consiguió musitar Agnes.
El rubor dobló la curva de su pecho, al rojo vivo y subiendo. Un hombre con coleta era algo inédito en Lancre, y el corte de su ropa también sugería que había pasado tiempo en algún lugar donde la moda cambiaba más de una vez por siglo. En Lancre nadie había llevado nunca un chaleco con pavos reales bordados.
¡Pero dile algo!, gritó Perdita dentro de ella.
—¿Wstfgl? —dijo Agnes.
Detrás de ella, Poderosamente Avena se había levantado y estaba examinando la comida con recelo.
—¿Cómo dice?
Agnes tragó saliva, en parte porque Perdita estaba intentando zarandearla por la garganta.
—Sí que parece que esté a punto de irse aleteando, ¿verdad? —dijo. Oh, por favor, que no se me escape una risita...
El hombre chasqueó los dedos. Un camarero que pasaba a toda velocidad con una bandeja llena de bebidas hizo un giro de noventa grados.
—¿Puedo pedirle una copa, señorita Nitt?
—Esto... ¿vino blanco? —susurró Agnes.
—No, no le conviene el vino blanco, el tinto es mucho más... colorido —dijo, cogiendo un vaso y dándoselo—. ¿Qué está haciendo ahora nuestra presa...? Ah, aplicándose a una galleta con un poquito de paté encima, ya veo...
¡Pregúntale cómo se llama!, chilló Perdita. No, eso sería echarme demasiado adelante, pensó Agnes. Perdita gritó: Pero si estás construida para echarte adelante, estúpida foc...
—Por favor, permítame que me presente. Soy Vlad —dijo él en tono amable—, Oh, ahora va a... sí, va a abalanzarse sobre... sí, un vol-au-vent de gamba. Gambas aquí arriba, ¿eh? El rey Verence no ha reparado en gastos, ¿verdad?
—Las ha hecho traer en hielo desde Genua —murmuró Agnes.
—Allí se encuentra muy buen marisco, tengo entendido.
—Nunca he estado —murmuró Agnes. Dentro de su cabeza Perdita se tumbó y se echó a llorar.
—Tal vez podamos ir de visita un día, Agnes —dijo Vlad.
El rubor ya alcanzaba el cuello de Agnes.
—Hace mucho, mucho calor aquí dentro, ¿no crees? —preguntó Vlad.
—Es por el fuego —respondió Agnes, agradecida—. Está por ahí —añadió, señalando con la cabeza hacia el lugar donde buena parte de un árbol ardía en la enorme chimenea del salón y solamente habría podido evitar verlo un hombre con un cubo en la cabeza.
—Mi hermana y yo hemos... —empezó a decir Vlad.
—¿Disculpe, señorita Nitt?
—¿Qué quieres, Shawn?
—Muérete ahora mismo, Shawn Ogg, —dijo Perdita.
—Mamá dice que tiene que venir usted enseguida, señorita. Está en el patio. Dice que es importante.
—Siempre lo es —dijo Agnes. Le dedicó a Vlad una sonrisa fugaz—. Perdóneme, tengo que ir a ayudar a una anciana.
—Estoy seguro de que nos volveremos a ver, Agnes —dijo Vlad.
—Oh, ejem... gracias.
Ella salió a toda prisa y ya estaba en mitad de la escalera cuando se acordó de que en ningún momento le había dicho cómo se llamaba.
Dos escalones más abajo, pensó: Bueno, él se lo puede haber preguntado a alguien.
Dos escalones más abajo todavía, Perdita dijo: ¿Por qué iba él a preguntarle a alguien tu nombre?
Agnes maldijo el hecho de haber crecido con una enemiga invisible.
—¡Ven y mira esto! —siseó Tata, agarrándola del brazo cuando llegó al patio. La llevó a rastras hasta los carruajes que había aparcados junto a los establos. Tata señaló con el dedo la portezuela del más cercano—. ¿Ves eso?
—Se ve muy imponente —dijo Agnes.
—¿Ves el emblema?
—Parece... una pareja de pájaros blancos y negros. Urracas, ¿no?
—Sí, pero mira lo que hay escrito —dijo Tata Ogg, con aquel placer oscuro que las señoras mayores reservan a las cosas desagradablemente portentosas.
—Carpe jugulum —leyó Agnes en voz alta—. Eso quiere decir... veamos, si Carpe diem es «Aférrate al momento», entonces esto significa...
—«¡Directo a la yugular!» —dijo Tata—. ¿Sabes lo que ha hecho nuestro rey para que tengamos nuestro papel en la cosa esta del Nuevo Orden Mundial y conseguir dinero para setos porque cuando Ankh-Morpork se da un golpe en la punta del pie a Klatch le sangra la nariz? Ha invitado a unos peces gordos de Uberwald, eso es lo que ha hecho. Ay, lo que tiene una que ver. Vampiros y hombres lobo, hombres lobo y vampiros. Nos van a asesinar a todos en las camas de los demás. —Caminó hasta la parte de delante del carruaje y dio un golpecito en la madera junto al cochero, que estaba sentado con la espalda encorvada y tapado con una capa enorme—. ¿De dónde eres, Igor?
La figura sombría se giró.
—¿Qué le hace penzar que mi nombre ez... Igor?
—¿Una simple suposición? —apuntó Tata.
—Uzted ze cree que en Uberwald todo el mundo ze llama Igor, ¿verdad? Puez yo podría llamarme de mil maneraz diztintaz, mujer.
—Escucha, yo soy Tata Ogg y ezta, perdón, esta es Agnes Nitt. ¿Y tú eres...?
—Yo me llamo... bueno, de hecho zí que me llamo Igor —dijo Igor. Levantó un dedo a toda prisa—. ¡Pero podría haberme llamado de otra manera!
—Hace frío esta noche. ¿Podemos traerte algo? —dijo Tata en tono jovial.
—¿Quizá una toalla? —sugirió Agnes.
Tata le dio un codazo en las costillas para hacerla callar.
—¿Una copa de vino, tal vez? —dijo.
—Yo no bebo... vino —respondió Igor, altivo.
—Tengo un poco de coñac —dijo Tata, subiéndose la falda.
—Ah, vale. El coñac zí que lo bebo como zi fueze agua.
El elástico de una calza hizo «tuang» en la penumbra.
—Así pues —dijo Tata, pasándole la petaca—, ¿qué estás haciendo tan lejos de casa, Igor?
—¿Por qué eztá eze troll eztúpido ahí abajo en el... puente? —dijo Igor, cogiendo la petaca con una mano enorme que Agnes vio que era un amasijo de cicatrices y puntos.
—Ah, es Gran Jim Filete. El rey le deja vivir ahí abajo con la condición de que tenga aspecto oficial si esperamos visitas.
—Filete ez un nombre raro para un troll.
—A él le gusta como suena —dijo Tata—. Es como si un hombre se pone de nombre Rocky, me imagino. Así pues... yo conocía a un Igor de Uberwald. Era cojo. Tenía un ojo un poco más arriba que el otro. Y tenía tu misma forma de... hablar. Se le daba muy bien hacer juegos malabares con cerebros.
—Parece que ze refiere uzted a mi tío Igor —dijo Igor—. Trabajaba para el doctor chiflado de Blinz. Ja, y aquel zí que era un doctor chiflado de loz buenoz, no como loz doctorez chifladoz que ze encuentran hoy en día. ¿Y zuz zirvientez? Peor todavía. Ya no hay orgullo. —Dio un golpecito a la petaca de coñac en gesto de énfasis—. Cuando al tío Igor lo mandaban a buzcar el cerebro de un genio, ezo era juzto lo que te traía, joder. Nada de ezoz rolloz de ay, ze me ha caído, y luego pillar un cerebro del frazco de «Locoz de Atar» y confiar en que nadie ze diera cuenta. Y ademaz, ziempre ze dan cuenta.
Tata dio un paso atrás. La única forma sensata de tener una conversación con Igor era sosteniendo un paraguas.
—Creo que he oído hablar de ese tipo —dijo—. ¿No fabricaba a gente cosiendo trozos de muertos?
—¡No! ¿En serio? —Agnes estaba escandalizada—. ¡Ay!
—Puez zí. ¿Algún problema?
—No, yo lo llamo ser prudente —dijo Tata, quitando el pie de encima de la punta del de Agnes—. Mi madre era muy hábil cosiendo sábanas nuevas con trozos de las viejas, y la gente es más valiosa que el lino. Así que ahora él es tu amo, ¿no?
—No, mi tío Igor zigue trabajando para él. Le han caído encima trezcientoz rayoz y todavía zigue trabajando la noche entera.
—Dale un sorbito más a ese coñac, hace mucho frío aquí fuera —dijo Tata—. Así pues, ¿quién es tu amo, Igor?
—¿Loz llamaz amoz? —dijo Igor, con repentina virulencia y una ligera lluvia—. ¡Ja! El viejo conde, eze zí que era un caballero de la vieja ezcuela. El zí que zabía cómo funciona todo. ¡Traje de etiqueta todo el tiempo, eza ez la norma!
—Traje de etiqueta, ¿eh? —dijo Tata.
—¡Zí! Eztoz de ahora zolo ze lo ponen de noche, ¿ze lo puede imaginar? ¡El rezto del tiempo todo ez pavonearze con chalecoz extravagantez y faldaz de encaje! ¡Ja! ¿Zabe uzted qué han hecho eztoz?
—Cuéntanos...
—¡Han engrazado laz bizagraz! —Igor dio un trago largo al coñac especial de Tata—. Algunoz de ezoz chirridoz habían tardado añoz en formarze, joder, ¡pero ah, no, ahora todo ez «Igor, limpia ezaz telarañaz de la mazmorra» o «Igor, encarga aceite para lámparaz como ez debido, todaz ezaz antorchaz parpadeantez eztán muy pazadaz de moda»! ¿Con que el zitio ze ve viejo? Lo importante de zer vampiro ez la continuidad, ¿no? Zi te pierdez en laz montañaz y vez una luz encendida en un caztillo, tienez derecho a ezperar puertaz chirriantez como ez debido y cierta cortezía del viejo mundo, ¿no?
—Pues sí. Y una cama en la habitación que tiene balcón —añadió Tata.
—¡A ezo mizmo iba yo!
—Cortinas que se agiten como es debido, ¿no?
—¡Claro que zí, demonioz!
—¿Y velas con chorretones de cera?
—Me pazo una eternidad para hacer que chorreen por todoz loz ladoz. Aunque a nadie le importa.
—Hay que cuidar los detalles, lo digo siempre —dijo Tata—. Bien, bien, bien... De manera que nuestro rey ha invitado a vampiros, ¿eh?
Se oyó un golpe sordo mientras Igor se desplomaba hacia atrás y un ruido de hojalata cuando la petaca aterrizó sobre los guijarros. Tata la recogió y se la guardó entre las ropas.
—Tiene buen aguante para la bebida —comentó.
No mucha gente llegaba siquiera a probar el coñac casero de Tata Ogg; era técnicamente imposible. En cuanto encontraba la calidez de la boca humana se convertía de inmediato en vapor. Había que beberlo a través de los senos nasales.
—¿Y ahora qué vamos a hacer? —preguntó Agnes.
—¿Hacer? El los ha invitado. Son huéspedes —dijo Tata—. Apuesto a que si se lo preguntara, Verence me diría que me metiera en mis asuntos. Por supuesto, él no lo diría con esas palabras —añadió, ya que sabía que el rey no tenía tendencias suicidas—. Probablemente usaría la palabra «respeto» por lo menos un par de veces o tres. Pero al fin y al cabo querría decir lo mismo.
—Pero vampiros... ¿qué va a decir Yaya?
—Escucha, hija, mañana se habrán ido... Bueno, hoy, en realidad. Nos limitaremos a vigilarlos y a decirles adiós con la mano cuando se vayan.
—¡Ni siquiera sabemos qué aspecto tienen!
Tata miró el cuerpo tendido de Igor.
—Ahora que lo pienso, tal vez se lo tendría que haber preguntado —dijo. De pronto se animó—. Aun así, hay una forma de descubrirlos. Es algo que todo el mundo sabe sobre los vampiros...
De hecho, hay muchas cosas que todo el mundo sabe sobre los vampiros, aunque nadie se para a pensar que tal vez a estas alturas los vampiros ya las sepan también.
*****
El salón del castillo era un auténtico barullo. Alrededor de la mesa del bufet había una muchedumbre. Tata y Agnes estaban ayudando.
—¿Alguien quiere canapiés? —preguntó Tata, empujando una bandeja en dirección a un grupo de posibles candidatos.
—¿Cómo dice? —dijo alguien—. Ah... Canapés...
El hombre cogió un vol-au-vent y le dio un mordisco mientras se volvía hacia el grupo.
—... Así que le dije a su señoría ¿qué demonios es esto?
Se volvió para encontrarse bajo el atento escrutinio de la anciana arrugada del sombrero puntiagudo.
—¿Perdone? —dijo ella.
—Esto... esto... ¡esto no es más que ajo machacado!
—No te gusta el sabor a ajo, ¿eh? —dijo Tata en tono severo.
—¡Me encanta el ajo, pero yo a él no! Esto no tiene simplemente sabor a ajo, mujer, ¡es todo ajo!
Tata echó un vistazo a su bandeja con miopía teatral.
—No, hay algo de... hay un poco de... tiene razón, tal vez nos hemos pasado un pelín con... Ya voy a... voy a conseguir un poco... Ahora mismo voy...
En la entrada de la cocina colisionó con Agnes. Dos bandejas resbalaron y cayeron al suelo, desparramando vol-au-vents de ajo, salsa de ajo, ajo relleno de ajo y cubitos de ajo en un palito clavado en un diente de ajo.
—O bien hay un buen montón de vampiros por aquí o estamos haciendo algo mal —dijo Agnes cansinamente.
—Siempre he dicho que todo ajo es poco —dijo Tata.
—Nadie está de acuerdo, Tata.
—Bueno, vale. ¿Qué más hay...? ¡Ah! Todos los vampiros llevan traje de noche, hasta estos.
—Todo el mundo en esta fiesta lleva traje de noche, Tata. Menos nosotras.
Tata Ogg bajó la vista.
—Este es el vestido que llevo siempre por la noche.
—Se supone que los vampiros no se reflejan en los espejos, ¿verdad? —dijo Agnes.
Tata chasqueó los dedos.
—¡Buena idea! —exclamó—. Hay uno en los baños. Rondaré por ahí. Todo el mundo tiene que ir tarde o temprano.
—Pero ¿y si entra un hombre?
—Ah, no me importa —respondió Tata en tono desdeñoso—. No me va a entrar vergüenza.
—Creo que puede haber objeciones —dijo Agnes, intentando no hacer caso de la imagen mental que se acababa de conjurar. Tata tenía una sonrisa agradable, pero tenía que haber momentos en que no querías que esa sonrisa estuviera mirándote.
—Tenemos que hacer algo. Suponiendo que Yaya apareciera ahora, ¿qué pensaría? —dijo Tata.
—Podríamos preguntar y ya está —dijo Agnes.
—¿Cómo? ¿«Que levanten la mano todos los vampiros»?
—¿Señoras?
Se giraron. El joven que se había presentado antes como Vlad se estaba acercando a ellas.
Agnes empezó a ruborizarse.
—Creo que estaban ustedes hablando de vampiros —dijo, cogiendo una empanadilla de ajo de la bandeja de Agnes y dándole un bocado con todas las señales posibles de deleite—. ¿Puedo serles de ayuda?
Tata lo miró de arriba abajo.
—¿Sabe mucho de vampiros? —preguntó.
—Bueno, yo soy uno —dijo—. Así que supongo que la respuesta es que sí. Encantado de conocerla, señora Ogg. —Hizo una reverencia y trató de cogerle la mano.
—¡Ni hablar del peluquín! —dijo Tata, apartando bruscamente la mano—. ¡No soporto a los chupasangres!
—Lo sé. Pero estoy seguro de que eso cambiará. ¿Quiere venir a conocer a mi familia?
—¡Por mí se pueden ir a la mierda! ¿En qué estaba pensando el rey?
—¡Tata!
—¿Qué?
—No tienes por qué gritar así. No es muy... educado. No me parece...
—Vlad de Urrácula —dijo Vlad, haciendo una reverencia.
—¡... Me va a morder el cuello! —gritó Tata.
—Por supuesto que no —dijo Vlad—. Nos hemos comido a una especie de bandido hace un rato. Sospecho que la señora Ogg es una comida que hay que saborear. ¿Tiene alguna otra de esas cosas de ajo? Son bastante fuertecillas.
—¿Que habéis qué? —dijo Tata.
—¿Han... matado a alguien? —dijo Agnes.
—Pues claro. Somos vampiros —contestó Vlad—. O tal como preferimos que se nos llame, vampyros. Con «y» efebiana. Es más moderno. Y ahora, vengan a conocer a mi padre.
—¿De verdad han matado a alguien? —dijo Agnes.
—¡Muy bien! ¡Se acabó! —gruñó Tata, alejándose con paso firme—. Voy a buscar a Shawn para que venga con una estaca bien g...
Vlad carraspeó suavemente. Tata se detuvo.
—Hay varias cosas más que la gente sabe sobre los vampiros —dijo—. Y una de ellas es que tienen un control considerable sobre las mentes de las criaturas inferiores. Así que olviden todo lo de los vampiros, queridas damas. Es una orden. Y vengan a conocer a mi familia.
Agnes parpadeó. Era consciente de que había pasado... algo. Todavía notaba su cola, escurriéndosele entre los dedos.
—Parece un joven agradable —dijo Tata, algo aturdida.
—Yo... él... sí —dijo Agnes.
Algo emergió a la superficie de su mente, como un mensaje en una botella escrito entre borrones en algún idioma extranjero. Lo intentó, pero no pudo leerlo.
—Ojalá estuviera aquí Yaya —dijo por fin—. Ella sabría qué hacer.
—¿Sobre qué? —preguntó Tata—. No se le dan bien las fiestas.
—Me siento un poco... rara —comentó Agnes.
—Ah, puede que sea la bebida —respondió Tata.
—¡No he bebido nada!
—¿No? Vaya, pues ahí está el problema. Vamos.
Entraron al salón a toda prisa. Aunque ya era pasada la medianoche, el nivel de ruido se estaba aproximando al umbral del dolor. Cuando la medianoche flota en la copa como una enorme cebolla de cóctel, las risas siempre tienen un tonillo estridente.
Vlad les dedicó un saludo alentador con la mano y les hizo señas para que se acercaran a un grupo que tenía en el centro al rey Verence.
—Ah, Agnes y Tata —dijo el rey—. Conde, déjeme que le presente...
—A Gytha Ogg y a Agnes Nitt, creo —dijo el hombre con quien el rey estaba hablando. Les hizo una reverencia. Por alguna razón una parte diminuta de Agnes esperaba ver a un hombre de aspecto sombrío con un peinado perfecto con entradas y una capa de ir a la ópera. No tenía ni idea de por qué.
El hombre tenía aspecto de... bueno, de caballero que dispone de rentas y de una mente despierta, tal vez, de esa clase de hombre que va a dar largos paseos por la mañana y que se pasa las tardes mejorando su intelecto en su biblioteca privada o haciendo pequeños e interesantes experimentos con nabos, y que nunca, nunca se preocupa por el dinero. Tenía cierta cualidad satinada y también una especie de entusiasmo urgente y hambriento, como el de cuando alguien acaba de leer un libro realmente interesante y está decidido a hablar largo y tendido sobre él a otra persona.
—Permítanme ustedes que les presente a la condesa Urrácula —dijo—. Estas son las brujas de las que te he hablado, querida. Y creo que ya han conocido a mi hijo, ¿no? Y esta es mi hija, Lacrimosa.
La mirada de Agnes se encontró con la de una chica flaca que llevaba un vestido blanco, el pelo negro muy largo y demasiado maquillaje en los ojos. Definitivamente existe el odio a primera vista.
—Justamente el conde me estaba diciendo que planea venirse a vivir al castillo y gobernar el país —dijo Verence—. Y yo le estaba diciendo que me parece que será un honor para nosotros.
—Bien hecho —dijo Tata—. Pero si no les importa, no me quiero perderme al hombre de las comadrejas...
—El problema es que la gente siempre piensa en los vampiros en términos de su dieta —dijo el conde, mientras Tata se alejaba a toda prisa—. Resulta bastante insultante. Ustedes comen carne de animales y verduras, pero no podría decirse que eso los defina, ¿verdad?
La cara de Verence estaba contraída en una sonrisa, pero resultaba vidriosa e irreal.
—Pero ¿beben ustedes sangre humana de verdad? —preguntó.
—Por supuesto. Y a veces matamos a gente, aunque en la actualidad casi nunca. En todo caso, ¿qué mal hacemos exactamente? Presa y cazador, cazador y presa. La oveja fue diseñada como cena para el lobo, y el lobo como medio para prevenir que las ovejas pastaran demasiado. Si usted examina sus dientes, mi señor, verá que están diseñados para un tipo particular de dieta y, ciertamente, todo su cuerpo está construido para aprovecharse de la misma. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Estoy seguro de que los frutos secos y las coles no les guardan rencor. Tanto el cazador como la presa son simplemente parte del gran ciclo de la vida.
—Fascinante —dijo Verence. Le caían gotitas de sudor por la cara.
—Por supuesto, en Uberwald todo el mundo comprende esto de forma instintiva —dijo la condesa—. Pero es un lugar más bien anticuado para los niños. Tenemos muchísimas ganas de venirnos a Lancre.
—Nos alegra mucho saberlo —dijo Verence.
—Y ha sido muy amable por su parte invitarnos —continuó ella—. De otra manera no habríamos podido venir, claro.
—Eso no es exacto del todo —dijo el conde, dedicándole una amplia sonrisa a su esposa—. Pero tengo que admitir que la prohibición de entrar en lugares sin ser invitado ha resultado ser curiosamente... duradera. Puede que tenga algo que ver con los antiguos instintos territoriales. Pero —añadió en tono jovial—, he estado trabajando en una técnica educativa que estoy seguro de que dentro de pocos años...
—Oh, no empecemos con todo ese asunto tan aburrido otra vez —pidió Lacrimosa.
—Sí, supongo que puede resultar un poco tedioso —dijo el conde, dedicándole una sonrisa benévola a su hija—. ¿Alguien tiene un poco más de esa magnífica salsa de ajo?
El rey seguía pareciendo intranquilo, por lo que vio Agnes. Y era raro, porque el conde y su familia parecían absolutamente encantadores y lo que estaban diciendo tenía toda la lógica del mundo. No había ningún problema en absoluto.
—Exacto —dijo Vlad, a su lado—. ¿Baila, señorita Nitt? —Al otro lado del salón, la Orquesta Sinfónica Ligera de Lancre (dir. S. Ogg) estaba tañendo y aporreando al azar.
—Esto... —Agnes se detuvo antes de que su voz se convirtiese en una risita—. Pues no. No muy bien...
¿Es que no has escuchado lo que estaban diciendo? ¡Son vampiros!
—Cállate —dijo en voz alta.
—¿Cómo dice? —preguntó Vlad, con cara perpleja.
—Y no es... bueno, no es una orquesta muy buena...
¿Es que no has prestado ninguna atención a lo que estaban diciendo, foca inútil?
—Es una orquesta muy, muy mala —dijo Vlad.
—Bueno, solamente hace un mes que el rey compró los instrumentos y básicamente están intentando aprender juntos...
¡Córtale la cabeza! ¡Hazle una lavativa de ajo!
—¿Se encuentra bien? Ya sabe que aquí no hay vampiros, ¿verdad...?
¡Te está controlando!, gritó Perdita. ¡Están... influyendo sobre la gente!
—Me siento un poco... débil de tanta emoción —murmuró Agnes—. Creo que me voy a casa. —Algún instinto tan profundo como el tuétano del hueso le hizo añadir—: Y voy a pedirle a Tata que me acompañe.
Vlad le dedicó una mirada extraña, como si las reacciones de Agnes no fuesen del todo las correctas. Luego sonrió. Agnes se fijó en que tenía unos dientes muy blancos.
—Me parece que no he conocido nunca a nadie como usted, señorita Nitt —dijo—. Tiene algo muy... interior.
¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No puede distinguirme! ¡Ahora larguémonos de aquí!, gritó Perdita.
—Pero nos volveremos a ver.
Agnes se despidió de él con un gesto y se alejó dando tumbos, agarrándose la cabeza. La sentía como una bola de algodón en rama en la que hubiera, de forma inexplicable, una aguja.
Pasó junto a Poderosamente Avena, que había dejado caer su libro al suelo y estaba sentado gimiendo con la cabeza apoyada en las manos. La levantó para mirarla a ella.
—Esto... señorita, ¿tiene usted cualquier cosa que pueda aliviarme el dolor de cabeza? —solicitó—. De verdad que es... bastante doloroso...
—La reina fabrica una especie de pildoras para el dolor de cabeza con corteza de sauce —dijo Agnes entre jadeos, y siguió su camino a toda prisa.
Tata Ogg estaba de pie con aire taciturno y una pinta en la mano, una combinación inédita hasta ese momento.
—El malabarista de las comadrejas no se ha presentado —dijo—. Vaya, voy a correr la voz. Está acabado en el mundo del espectáculo por estos pagos.
—¿Puedes... acompañarme a casa, Tata?
—¿Qué más da si le mordieron en sus esenciales? Formaba parte del... ¿Te encuentras bien?
—Me siento fatal, Tata.
—Vamonos pues. Se ha acabado toda la cerveza buena y de todas maneras no pienso quedarme si no hay nada de que reírse.
El viento cruzaba silbando el cielo mientras ellas regresaban caminando a la cabaña de Agnes. De hecho, parecía haber más silbido que viento. Los árboles sin hojas crujían a su paso y la tenue luz de la luna llenaba los márgenes de los bosques de sombras peligrosas. Las nubes se amontonaban y había más lluvia en el horizonte.
Agnes vio que Tata recogía algo mientras dejaban atrás el pueblo.
Era un palo. Nunca antes había oído que una bruja llevara un palo por la noche.
—¿Por qué llevas eso, Tata?
—¿Qué? Ah. Pues no lo sé. Es una noche un poco inquietante, ¿no...?
—Pero a ti nunca te da miedo ninguna cosa de Lan...
Varias cosas surgieron de entre los matorrales y aparecieron con un ruido de cascos en el camino delante de ellas. Por un momento Agnes creyó que eran caballos, hasta que los alcanzó la luz de la luna. Luego se marcharon, adentrándose en las sombras del otro lado del camino. Oyó un ruido de galope entre los árboles.
—Hacía muchísimo tiempo que no veía ninguno de esos —dijo Tata.
—Yo nunca en la vida había visto centauros más que en dibujos —dijo Agnes.
—Deben de haber bajado desde Uberwald —dijo Tata—. Es bonito volver a verlos por aquí.
Agnes encendió a toda prisa las velas en cuanto entró en la cabaña, y deseó que hubiera cerrojos en la puerta.
—Tú siéntate —le ordenó Tata—. Voy a por un vaso de agua, conozco bien el lugar.
—No, tranquila, yo...
Agnes sintió una convulsión en el brazo izquierdo. Para su horror, se le dobló a la altura del codo y le hizo señas con la mano enfrente de la cara, como si lo guiara una mente propia.
—Tienes un poco de calor, ¿verdad? —dijo Tata.
—¡Ya voy yo a por el agua! —jadeó Agnes.
Entró a toda prisa en la cocina, sujetándose la muñeca izquierda con la mano derecha. La muñeca se soltó, agarró un cuchillo de la tabla de escurrir y lo clavó en la pared, arrastrándolo hasta formar letras toscas en el yeso decrépito:
VMPIR
La mano soltó el cuchillo, agarró a Agnes por el pelo del cogote y le puso la cara a pocos centímetros de las letras.
—¿Va todo bien por ahí? —gritó Tata desde la sala contigua.
—Esto, sí, pero creo que estoy intentando decirme algo...
Un movimiento la hizo girarse. Un hombrecillo azul que llevaba un gorro azul la estaba observando desde las estanterías de encima del barreño de cobre. Le sacó la lengua, le hizo un gesto obsceno muy pequeño y desapareció detrás de una bolsa de trozos de jabón.
—¿Tata?
—¿Sí, querida?
—¿Existen los ratones azules?
—No cuando estás sobria, cariño.
—Creo... creo que se me debe una copa, pues. ¿Queda algo de coñac?
Tata entró y le quitó el tapón de corcho a la petaca.
—La he rellenado en la fiesta. Por supuesto, no pasa de ser coñac de licorería, no se podía...
La mano izquierda de Agnes se hizo con la petaca y le vertió todo el licor por la garganta. Luego ella tosió tan fuerte que parte del coñac le subió por la nariz.
—Espera, espera, tampoco es tan flojo —dijo Tata.
Agnes dio un golpe sordo con la petaca sobre la mesa de la cocina.
—Muy bien —dijo, y a Tata le pareció que le había cambiado bastante la voz—. Me llamo Perdita y tomo el control de este cuerpo ahora mismo.
*****
Hodgesaargh percibió el olor a madera quemada mientras regresaba paseando a la halconera, pero lo achacó a la hoguera del patio. Se había marchado temprano de la fiesta. Nadie había querido hablar de halcones.
El olor era muy intenso cuando entró para echar un vistazo a las aves y vio la llamita que había en medio del suelo. Se la quedó mirando un segundo, luego cogió un cubo de agua y lo vació encima.
La llama continuó parpadeando suavemente sobre una piedra desnuda y empapada de agua.
Hodgesaargh miró a las aves. Estaban contemplando la llama con interés. Normalmente el fuego las habría puesto frenéticas.
Hodgesaargh no era nada propenso al pánico. Permaneció un momento mirando aquello, luego cogió un pedazo de madera y lo acercó con cuidado a la llama. El fuego saltó a la madera y continuó ardiendo.
La madera ni siquiera se chamuscó.
Encontró otro palito y lo rozó contra la llama, que se deslizó con facilidad de uno al otro. Había una llama. Estaba claro que no iba a haber dos.
La mitad de los barrotes de la ventana habían quedado carbonizados, y había varias maderas calcinadas al final de la halconera, donde habían estado los viejos ponederos. Por encima, unas cuantas estrellas brillaban a través de los jirones de niebla al otro lado de un agujero chamuscado en el techo.
Hodgesaargh vio que allí se había quemado algo. Y con fuerza, a juzgar por su aspecto. Pero también de una forma curiosamente local, como si todo el calor, de algún modo, hubiera quedado contenido...
Extendió la mano hacia la llama que bailaba al final del palo. Estaba tibia, pero... no tan caliente como debería estar.
Ahora la tenía en el dedo. Le hacía cosquillas. Al mecerla de un lado a otro, cada una de las cabezas de ave se giraron para contemplarla.
Bajo su luz, hurgó entre los restos chamuscados de los ponederos. Entre las cenizas había trozos de cascara de huevo rota.
Hodgesaargh los recogió y los llevó al cuartito abarrotado que había al final de la halconera y que le servía de taller y dormitorio. Colocó la llama sobre un platillo. Allí dentro, como había más silencio, pudo oírla chisporrotear suavemente.
Bajo el tenue resplandor recorrió con la mirada la única estantería abarrotada de libros que tenía sobre la cama y sacó un tomo enorme y raído en cuya cubierta alguien había escrito, hacía siglos, la palabra «Páxaros».
El libro era un volumen de contabilidad enorme. El lomo había sido cortado y ensanchado varias veces por manos inexpertas para poder encolar más páginas en el interior.
Los halconeros de Lancre sabían mucho de aves. El reino estaba situado en una de las principales rutas migratorias entre el Eje y el Borde. Los halcones habían abatido a muchas especies extrañas con el paso de los siglos y los cetreros habían tomado nota de ellas con gran minuciosidad. Las páginas estaban atiborradas de dibujos y de caligrafía muy apretada, las entradas copiadas una y otra vez y actualizadas con el paso de los años. Las plumas que había encoladas de vez en cuando a las páginas aumentaban el grosor del libro.
Nadie se había molestado nunca en hacer un índice, pero algún halconero del pasado había tenido la consideración de ordenar muchas de las entradas por orden alfabético.
Hodgesaargh volvió a echar un vistazo a la llama que ardía sin interrupción en su platillo, y luego, manejando con cuidado las páginas crujientes, recorrió toda la «A».
Después de hojear un rato, acabó descubriendo lo que buscaba en la letra «F».
En la halconera, en la sombra más profunda, algo se encogió.
*****
En la cabaña de Agnes había tres estantes con libros. Para los estándares de las brujas, aquello era una biblioteca gigantesca.
Encima de los libros había acostadas dos figuras azules muy pequeñas, contemplando la escena con interés.
Tata Ogg retrocedió, blandiendo el atizador.
—¡No pasa nada! —dijo Agnes—. Vuelvo a ser yo, Agnes Nitt, pero... Ella está aquí, pero... Yo aguanto en mi sitio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Muy bien, pero calla, ¿quie...? Mira, el cuerpo es mío, tú solo eres un producto de mi imagina... ¡Vale! ¡Vale! Tal vez no esté tan claro q... Tú déjame hablar con Tata, ¿quieres?
—¿Cuál eres ahora? —preguntó Tata Ogg.
—Sigo siendo Agnes, claro. —Puso los ojos en blanco—. ¡Vale, vale! Soy Agnes que en estos momentos está siendo asesorada por Perdita, que también soy yo. En cierta manera. ¡Y no estoy demasiado gorda, muchas gracias!
—¿Cuántas sois ahí dentro? —dijo Tata.
—¿Qué quieres decir con «sitio para diez»? —gritó Agnes—. ¡Cállate! Escucha, Perdita dice que había vampiros en la fiesta. La familia Urrácula, dice. No puede entender cómo actúamos nosotras. Estaban ejerciendo alguna clase de... influjo sobre todo el mundo. Incluida yo, que es la razón por la que ella pudo sal... Sí, muy bien. ¡Se lo estoy diciendo, gracias!
—¿Y por qué no sobre ella? —preguntó Tata.
—¡Porque ella tiene su propia mente! Tata, ¿tú te acuerdas de algo de lo que dijeron?
—Pues ahora que lo mencionas, no. Pero parecían gente bastante maja.
—¿Y te acuerdas de haber hablado con Igor?
—¿Quién es Igor?
Las figuras azules y diminutas se pasaron la siguiente media hora mirando fascinadas.
Cuando terminaron las explicaciones, Tata permaneció sentada un rato y mirando el techo.
—¿Por qué deberíamos creerla? —dijo por fin.
—Porque ella soy yo.
—Dicen que dentro de toda chica gorda hay una chica delgada y... —empezó a decir Tata.
—Sí —replicó Agnes con acritud—. Lo he oído. Sí. Ella es la chica delgada. Yo soy el montón de chocolate.
Tata se acercó al oído de Agnes y levantó la voz.
—¿Cómo te va por ahí dentro? ¿Va todo bien? ¿Te está tratando bien esta?
—Ja, ja, Tata. Muy gracioso.
—¿O sea que ellos estaban diciendo todas esas cosas de beber sangre y matar a gente y la gente no hacía otra cosa que asentir y decir: «Vaya, vaya, pero qué fascinante»?
—¡Sí!
—¿Y comían ajo?
—¡Sí!
—Eso no puede ser, ¿verdad?
—¡No lo sé, tal vez nos equivocamos de clase de ajo! Tata se frotó la barbilla, dividida entre la revelación vampírica y la curiosidad juguetona por Perdita.
—¿Y cómo dices que funciona Perdita? —dijo.
Agnes suspiró.
—Mira, ¿sabes esa parte de ti que quiere hacer todas las cosas que tú no te atreves a hacer, y que tiene todos los pensamientos que tú no te atreves a tener?
La cara de Tata permaneció en blanco. Agnes se quedó sin saber qué decir.
—Como... tal vez... ¿arrancarte toda la ropa y correr desnuda bajo la lluvia? —aventuró.
—Ah, sí. Vale —dijo Tata.
—Bueno... pues supongo que Perdita es esa parte de mí.
—¿En serio? Esa parte de mí siempre he sido yo misma —dijo Tata—. Lo importante es acordarse de dónde has dejado la ropa.
Agnes recordó demasiado tarde que Tata Ogg tenía, en muchos aspectos, una personalidad muy poco complicada.
—Pero bueno, creo que te entiendo —continuó Tata con una voz más pensativa—. Algunas veces he querido hacer cosas y me he parado a mí misma... —Negó con la cabeza—. Pero... vampiros... Verence no sería tan tonto como para mandar una invitación a unos vampiros, ¿verdad? —Se detuvo para pensar—. Sí que lo sería. Seguro que pensó que era ofrecer la mano de la amistad.
Se puso de pie.
—Vale, todavía no se habrán marchado. Vayamos directamente al grano. Tú consigue mucho más ajo y unas cuantas estacas. Yo reúno a Shawn y a Jason y a los chicos.
—No funcionará, Tata. Perdita ha visto lo que son capaces de hacer. En cuanto te les acercas lo olvidas todo. Le hacen algo a tu mente, Tata.
Tata vaciló.
—No puedo decir que yo sepa tanto, tanto de vampiros —dijo.
—Perdita también cree que pueden saber lo que piensas.
—Entonces es el tipo de cosa de Esme —dijo Tata—. Enredar con las mentes y todo eso. Para ella es el pan de cada día.
—¡Tata, estaban hablando de quedarse!¡Tenemos que hacer algo!
—Bueno, ¿y dónde está ella? —casi gimió Tata—. ¡Esme tendría que estar resolviendo esto!
—¿Tal vez fueron a por ella primero?
—No creerás eso, ¿verdad? —preguntó Tata, ahora con bastante cara de pánico—. No me imagino a un vampiro hincando los dientes en Esme.
—No te preocupes, el perro no se come al perro. —Fue Perdita quien lo soltó, pero fue Agnes quien se llevó el golpe. No fue la bofetada de desaprobación que daría una dama. Tata Ogg había criado a varios hijos fornidos; el antebrazo Ogg era una fuerza de la naturaleza.
Cuando Agnes levantó la vista desde la esterilla de la chimenea, Tata se estaba frotando la mano para devolverle algo de vida. Clavó una mirada solemne en Agnes.
—No vamos a mencionar esto, ¿de acuerdo? —ordenó—. Por lo general no soy dada a esta clase de fisicalidades, pero ahorran muchas discusiones. Ahora nos volvemos al castillo. Vamos a solucionar esto ahora mismo.
*****
Hodgesaargh cerró el libro y fijó la mirada en la llama. Era cierto, pues. En el libro había incluso un dibujo de una exactamente igual, trazado minuciosamente por otro halconero real doscientos años antes. Había escrito que encontró aquella cosa una primavera en los prados altos. Que había ardido durante tres años y luego la debió de perder en algún sitio.
Si uno la miraba con atención, se podía ver con todo detalle. No era exactamente una llama. Era más bien una pluma resplandeciente.
Bueno, al fin y al cabo Lancre estaba en una de las principales rutas migratorias de toda clase de aves. Solamente era cuestión de tiempo.
Así pues... el nuevo polluelo estaba suelto. Necesitaban tiempo para crecer, decía el libro. Era raro que hubiera puesto un huevo allí, porque en el libro decía que siempre empollaban en los desiertos ardientes de Klatch.
Fue a mirar a las aves de la halconera. Seguían estando muy alerta.
Sí, todo tenía lógica. Había llegado volando hasta allí, un sitio cómodo y lleno de aves, había puesto su huevo tal como decía en el libro y después se había quemado a sí mismo para incubar a la nueva ave.
Si Hodgesaargh tenía algún defecto, este era su visión más bien utilitarista del mundo de las aves. Había aves que uno cazaba y había aves que servían para cazar. Oh, y había de otras clases, las que piaban en los bosques, pero esas en realidad no contaban. Y se le ocurrió que si había un ave que de verdad servía para cazar, esa era el fénix.
Oh, sí. Sería débil y pequeño, y no habría ido lejos.
Hum... al fin y al cabo, las aves tendían a pensar todas igual.
Le habría sido útil que hubiera aunque fuese un solo dibujo en el libro. De hecho, había varios, todos dibujados cuidadosamente por cetreros de antaño que aseguraban que eran aves de fuego que habían avistado.
Salvo por el hecho de que todos tenían alas y pico, no había dos que se parecieran ni remotamente. Uno se parecía mucho a una garza. Otro se parecía a una oca. Otro, y aquello le hizo rascarse la cabeza, parecía ser un gorrión. Todo un enigma, decidió, así que lo dejó estar y eligió un dibujo que por lo menos parecía ligeramente foráneo.
Echó un vistazo a los guantes de cetrería que había colgados de sus ganchos. Se le daba bien criar aves jóvenes. Podía hacer que le comieran de la mano. Más tarde, por supuesto, simplemente se le comían la mano.
Sí. Cógelo joven y entrénalo para que te vaya a la muñeca. Tenía que ser un ave de presa magnífica.
Hodgesaargh no se imaginaba un fénix como presa. Para empezar, ¿cómo lo ibas a cocinar?
... y en el rincón más oscuro de la halconera, algo subió de un salto a una percha...
*****
Una vez más Agnes tuvo que correr para no quedarse atrás mientras Tata Ogg entraba en el patio dando zancadas y meneando los codos con furia. La anciana desfiló hasta un grupo de hombres que estaban de pie alrededor de uno de los barriles y agarró a un par de ellos, derramando sus bebidas. De no ser Tata Ogg, aquello habría supuesto un desafío equivalente a tirar un guante o, en círculos menos elevados, romper una botella contra el borde de la barra de un bar.
Pero los hombres la miraron con expresión dócil y un par de los miembros restantes del círculo incluso movieron nerviosamente los pies e hicieron un amago de esconderse las pintas detrás de la espalda.
—Jason. Darren. Vosotros venís conmigo —ordenó Tata—. Vamos a cazar vampiros, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna estaca afilada por aquí?
—No, mamá —dijo Jason, el único herrero de Lancre. Después levantó la mano—. Pero hace diez minutos la cocinera ha venido a preguntar si alguien quería aquellas cosas de picar que alguien había pringado de ajo y me las he comido, mamá.
Tata olisqueó y dio un paso atrás, abanicándose la cara con una mano.
—Sí, con eso tendría que bastar —dijo—. Cuando yo te dé la señal, sueltas un eructo enorme, ¿lo entiendes?
—No creo que vaya a funcionar, Tata —dijo Agnes, con todo el atrevimiento que pudo.
—No veo por qué, a mí está a punto de mandarme al suelo.
—Ya te lo he dicho, no conseguirás acercarte lo bastante, aun en el caso de que funcione. Perdita ha podido notarlo. Es como estar borracho.
—Esta vez estaré lista para ellos —dijo Tata—. He aprendido un par de cosas de Esme.
—Sí, pero a ella... —Agnes iba a decir: «se le dan mejor esas cosas que a ti», pero decidió cambiarlo por—: no la hemos visto por aquí...
—Puede que no, pero prefiero enfrentarme ahora con ellos que explicarle luego a Esme que no lo hice. Vamos.
Agnes siguió a los Ogg, aunque con muchas dudas. No estaba segura de cuánto confiaba en Perdita.
Unos pocos invitados se habían marchado, pero el castillo había preparado un banquete por todo lo alto y la gente de las Montañas del Carnero, fuera cual fuese su extracción social, no era de la que desperdicia una mesa llena de comida.
Tata echó un vistazo a la multitud y agarró a Shawn, que pasaba con una bandeja.
—¿Dónde están los vampiros?
—¿Qué, mamá?
—Ese conde... Urraca...
—Urrácula —precisó Agnes.
—Ese —dijo Tata.
—No es ningún... se ha ido a... al salón privado, mamá. Se han ido todos... ¿Qué es ese olor a ajo, mamá?
—Es tu hermano. Muy bien, continuemos.
El salón privado estaba en lo alto de la torre del homenaje. Era un sitio viejo, frío y ventoso. Verence había acristalado los enormes ventanales, después de que su reina insistiera en ello, lo cual quería decir que ahora la sala enorme atraía a las ventoleras más astutas e insidiosas. Pero era la cámara real: no tan pública como el gran salón, sino el lugar donde el rey recibía a los visitantes cuando estaba siendo formalmente informal.
La fuerza expedicionaria de Tata Ogg subió en espiral por la escalera de caracol. Ella avanzó por la alfombra, de buena calidad pero raída, hasta el grupo que estaba sentado alrededor del fuego.
Y respiró hondo.
—Ah, señora Ogg —dijo Verence, en tono desesperado—. Únase a nosotros.
Agnes miró de lado a Tata y vio que su cara se contraía en una extraña sonrisa.
El conde estaba sentado en el enorme sillón que había junto al fuego, con Vlad de pie detrás de él. Los dos eran muy atractivos, pensó ella. Comparado con ellos Verence, con su ropa que nunca parecía quedarle bien y su expresión permanentemente agobiada, parecía fuera de lugar.
—El conde estaba explicando ahora mismo que Lancre se va a convertir en un ducado de sus tierras en Uberwald —dijo Verence—. Pero la gente seguirá refiriéndose a nosotros como reino, lo cual me parece muy razonable por su parte, ¿no están de acuerdo?
—Una sugerencia muy atractiva —dijo Tata.
—Habrá impuestos que pagar, por supuesto —explicó el conde—. Nada muy gravoso. No queremos su sangre: ¡hablando figurativamente! —El chiste le hizo esbozar una amplia sonrisa.
—A mí me parece razonable —dijo Tata.
—Lo es, ¿verdad? —respondió el conde—. Ya sabía yo que iría de maravilla. Y me alegro mucho, Verence, de ver su actitud esencialmente moderna. La gente tiene una idea muy equivocada de los vampiros, mire usted. ¿Somos asesinos diabólicos? —Los miró con su sonrisa enorme—. Bueno, sí, claro. Pero solo cuando es necesario. Con franqueza, no podríamos confiar en gobernar un país si nos dedicáramos a matar a todo el mundo todo el tiempo, ¿verdad? ¡No quedaría nadie a quien gobernar, para empezar! —Se oyeron risas corteses, la más estridente de las cuales venía del conde.
Todo tenía una lógica perfecta para Agnes. Estaba claro que el conde era un hombre justo. Cualquiera que no estuviera de acuerdo merecía morir.
—Y al fin y al cabo somos humanos —agregó la condesa—. Bueno... de hecho, no solamente humanos. Pero ¿acaso no sangramos si nos pinchan? Lo cual siempre me ha parecido un desperdicio.
Te han vuelto a atrapar, dijo una voz dentro de su mente.
Vlad levantó la cabeza de golpe. Agnes notó que la estaba mirando.
—Somos por encima de todo gente actual —dijo el conde—. Y tengo que decir que nos gusta lo que habéis hecho con este castillo.
—¡Oh, esas antorchas que tenemos en casa! —La condesa, puso los ojos en blanco—. Y algunas de las cosas que hay en las mazmorras, vaya, cuando las vi casi me muero de vergüenza. Son tan... de hace quince siglos. Si uno es vampiro, pues lo es —soltó una risita de desprecio— y ya está. Ataúdes, sí, claro, pero no tiene sentido ir merodeando como si te avergonzaras de lo que eres, ¿verdad? Todos tenemos... necesidades.
¡Estáis todos pasmados como conejos delante de un zorro! Perdita se enrabió en las cavernas del cerebro de Agnes.
—¡Oh! —exclamó la condesa, aplaudiendo—. ¡Veo que tienen un pianoforte!
El instrumento estaba tapado con una sábana en un rincón de la sala, donde ya llevaba cuatro meses. Verence lo había encargado porque había oído decir que eran muy modernos, pero la única persona del reino que había llegado a algo parecido a dominar su funcionamiento era Tata Ogg, que de vez en cuando, como decía ella, subía para aporrear un poco los marfiles. [11] Luego lo habían cubierto por orden de Magrat y en palacio se rumoreaba que Verence se había llevado una buena bronca por comprar lo que en la práctica era un elefante asesinado.
—A Lacrimosa le encantaría tocar para ustedes —ordenó la condesa.
—Oh, madre —protestó Lacrimosa.
—Estoy seguro de que nos va a encantar —dijo Verence. Agnes no se habría fijado en el sudor que le caía por la cara si Perdita no lo hubiera señalado: Está intentando resistirse, le dijo. ¿No te alegras de tenerme?
Hubo cierto revuelo mientras alguien sacaba un fajo de partituras del taburete del piano y la joven dama se sentaba a tocar. Antes de empezar fulminó con la mirada a Agnes. Entre ellas había alguna clase de química, aunque era la clase que provoca que se tenga que evacuar el edificio entero.
Es un barullo espantoso, dijo la Perdita interior, al cabo de unos pocos compases. ¡Todo el mundo actúa como si fuera hermoso pero es un estruendo terrible!
Agnes se concentró. La música era hermosa, pero si prestaba atención de verdad, con Perdita dándole codazos, en realidad la música no estaba allí. Lo que sonaba era alguien haciendo escalas, torpemente y con mal humor.
Puedo decirlo en voz alta cuando quiera, pensó. En cualquier momento en que lo desee, puedo despertarme.
Todos los demás aplaudieron con cortesía. Agnes lo intentó, pero descubrió que su mano izquierda se acababa de declarar en huelga. Perdita se estaba haciendo fuerte en su brazo izquierdo.
Vlad se le puso al lado tan deprisa que ella ni siquiera se dio cuenta de que se había movido.
—Es usted una... mujer fascinante, señorita Nitt —dijo—. Qué pelo tan bonito, si me lo permite. Pero ¿quién es Perdita?
—En realidad, nadie —murmuró Agnes. Luchó contra el impulso de cerrar el puño de la mano izquierda. Perdita le estaba gritando otra vez.
Vlad le acarició un mechón del pelo. Ella sabía que tenía un pelo bonito. No solamente lo tenía tupido, lo tenía enorme, como si estuviera intentando compensar el tamaño de su cuerpo. Era reluciente, nunca se le abrían las puntas y se comportaba extremadamente bien salvo por cierta tendencia a devorar peines.
—¿Devorar peines? —repitió Vlad, enroscándose el pelo alrededor del dedo.
—Sí, es...
Puede ver lo que estás pensando.
Vlad volvió a parecer perplejo, como alguien que intentara distinguir un ruido débil.
—Puedes... resistirte, ¿verdad? —dijo—. Te he estado observando mientras Lacci tocaba el piano y desafinaba. ¿Tienes algo de sangre vampírica en las venas?
—¿Cómo? ¡No!
—Se podría apañar, ja, ja. —Le dedicó una sonrisa.
Era la clase de sonrisa que Agnes suponía que se llamaba contagiosa pero, al fin y al cabo, también lo era el sarampión. La sonrisa llenó su futuro inmediato. Algo se estaba derramando sobre ella como una nube rosada y mullida que le decía: no pasa nada, todo va bien, esto es del todo correcto...
—Mira a la señora Ogg —continuó Vlad—. Sonriente como una calabaza, ¿a que sí? Y parece ser que es una de las brujas más poderosas de las montañas. Es casi lamentable, ¿no te parece?
Dile que sabes que puede leer las mentes, le ordenó Perdita.
Y nuevamente la mirada perpleja, interrogante.
—Tú puedes... —empezó a decir Agnes.
—No, no exactamente. Solamente a la gente —dijo Vlad—. Uno aprende, uno aprende. Uno va pillando cosas. —Se dejó caer sobre un sofá, con una pierna por encima del brazo del mismo, y la miró con cara pensativa—. Las cosas van a cambiar pronto, Agnes Nitt. Mi padre tiene razón. ¿Por qué acechar en castillos oscuros? ¿Por qué avergonzarse? Somos vampiros. O mejor dicho, vampyros. A mi padre le gusta mucho la nueva ortografía. Dice que indica una ruptura limpia con un pasado estúpido y supersticioso. En cualquier caso, no es culpa nuestra. Hemos nacido vampiros.
—Yo pensaba que os convertíais...
—¿... En vampiros cuando nos muerden? Cielos, no. Oh, sí que podemos convertir a la gente en vampiro, es una técnica fácil, pero ¿qué sentido tendría? Cuando tú comes... ¿qué es lo que comes? Ah, sí, chocolate... Bien, no quieres que se convierta en otra Agnes Nitt, ¿verdad: Menos chocolate que repartir. —Suspiró—. Oh cielos, superstición, superstición allí donde uno mire. ¿Acaso no es cierto que llevamos aquí casi diez minutos y tu cuello está limpio de todo salvo de una pequeña cantidad de jabón que no te has enjuagado?
La mano de Agnes voló a su garganta.
—Nosotros vemos esas cosas —continuó Vlad—. Y ahora estamos aquí para verlas. Oh, mi padre es poderoso a su manera, y un pensador bastante avanzado, pero no creo que ni siquiera él sea consciente de las posibilidades. No te imaginas lo maravilloso que es marcharse de ese lugar, Agnes Nitt. Los hombres lobo... oh cielos, los hombres lobo... Una gente maravillosa, no hace falta decirlo, y por supuesto el barón tiene cierto estilo tosco, pero en serio, tú dales una buena cacería de ciervos, un lugar caliente delante de la chimenea y un hueso apetitoso y el resto del mundo puede irse al garete. Hemos hecho lo que hemos podido, de verdad. Nadie ha hecho más que mi padre para llevar nuestra parte del país al Siglo del Murciélago Frugívoro...
—Que casi ha terminado... —empezó a decir Agnes.
—Tal vez es por eso que es tan entusiasta —dijo Vlad—. El lugar está lleno de... bueno, de restos. Por ejemplo... ¿los centauros? No tiene sentido que sobrevivan. Están fuera de lugar. Y francamente, todas las razas inferiores son igual de malas. Los trolls son tontos, los enanos son taimados, los duendes son malvados y los gnomos se te quedan enganchados entre los dientes. Ya va siendo hora de que se vayan. De que los echen. Tenemos grandes esperanzas depositadas en Lancre. —Miró a su alrededor con desdén—. Después de un cambio de decoración.
Agnes volvió a mirar a Tata y a sus hijos. Estaban escuchando con caras de satisfacción la peor música que había sonado en el castillo desde que a Shawn Ogg le tiraron la gaita escaleras abajo.
—Y... ¿vais a quedaros con nuestro país? —preguntó—. ¿Así, sin más?
Vlad le dedicó otra sonrisa, se puso de pie y caminó hacia ella.
—Oh, sí. Sin derramamiento de sangre. Bueno... metafóricamente. De verdad que eres notable, Agnes Nitt. Las chicas de Uberwald son muy dóciles. Pero tú... tú me ocultas algo. Todo lo que siento me dice que estás completamente bajo mi poder... y sin embargo no lo estás. —Soltó una risita—. Esto es delicioso...
Agnes sintió que la mente se le aclaraba. La niebla rosa circulaba a toda velocidad por su cabeza...
... y asomando de ella, letal y casi perfectamente escondido, estaba el iceberg de Perdita.
Mientras Agnes se retraía dentro del rosa sintió que el cosquilleo se le extendía por los brazos y las piernas. No era agradable. Era como notar que había alguien justo detrás de ti y luego sentir que daban un paso adelante.
Agnes lo habría apartado de un empujón. Es decir, Agnes habría titubeado y habría intentado solventar la situación hablando, pero si no hubiera más remedio habría dado un empujón bien fuerte. Pero Perdita golpeó, y cuando su mano estaba a medio camino, giró la palma hacia fuera y dobló los dedos para poner las uñas en juego.
El le atrapó la muñeca, con una mano tan rápida que apenas se vio.
—Bien hecho —dijo, riendo.
La otra mano de él salió disparada y atrapó el otro brazo de ella en pleno movimiento.
—¡Me gustan las mujeres con espíritu!
Sin embargo, a él se le habían acabado las manos, y Perdita todavía tenía una rodilla en la reserva. Vlad puso los ojos bizcos e hizo ese ruidito que se puede describir como «ghni...».
—¡Magnífico! —graznó mientras se doblaba por la mitad.
Perdita se soltó de él, fue corriendo a donde estaba Tata Ogg y la agarró del brazo.
—¡Tata, nos vamos!
—¿En serio, cariño? —dijo Tata con total tranquilidad, sin mover un dedo.
—¡Y Jason y Darren también!
Perdita no leía tanto como Agnes. Le parecía que los libros eran un pe-ña-zo. Pero ahora necesitaba saberlo de verdad: ¿qué se usaba contra los vampiros?
¡Símbolos sagrados!, le apuntó Agnes desde su interior.
Perdita miró a su alrededor, desesperada. En la sala no había nada que pareciera particularmente sagrado. La religión, más allá de su uso como mero secretario cósmico, no había calado nunca en Lancre.
—La luz del sol siempre va bien, querida —dijo la condesa, que debía de haber atrapado el hilo de sus pensamientos—. Tu tío siempre tenía ventanales enormes y unas cortinas que se abrían fácilmente de un tirón, ¿verdad, conde?
—Por supuesto —respondió el conde.
—Y en materia de agua corriente, siempre mantenía el foso fluyendo perfectamente, ¿verdad?
—Creo que lo alimentaba desde un arroyo de la montaña —dijo el conde.
—Y para ser un vampiro, siempre parecía tener el castillo lleno de objetos decorativos que se podían doblar o romper para darles forma de símbolos religiosos, por lo que recuerdo.
—Ciertamente los tenía. Era un vampiro de la vieja escuela.
—Sí. —La condesa le dedicó una sonrisa a su marido—. De la escuela estúpida. —Se giró hacia Perdita y la miró de arriba abajo—. Así que me temo que vas a comprobar que de aquí no nos mueve nadie, querida. Aunque parece que has causado muy buena impresión a mi hijo. Ven aquí, muchacha. Déjame que te vea bien.
Incluso acolchada como estaba dentro de su propia cabeza, Agnes sintió que el peso de la voluntad de la vampira golpeaba a Perdita como una barra de hierro y la hundía. Como el otro extremo de un balancín, Agnes se alzó.
—¿Dónde está Magrat? ¿Qué habéis hecho con ella? —preguntó.
—Está poniendo al bebé a dormir, creo —dijo la condesa, levantando las cejas—. Una criatura encantadora.
—¡Yaya Ceravieja se va a enterar de esto, y vais a desear no haber nacido nunca... o no-nacido, o renacido, o lo que sea!
—Tenemos muchas ganas de conocerla —dijo el conde con tranquilidad—. Pero aquí estamos y no parece que aparezca esa famosa dama. Tal vez debería usted ir a buscarla, ¿no? Podría llevarse a sus amigos. Y cuando la vea, señorita Nitt, puede decirle que no hay razón para que los vampiros y las brujas se tengan que pelear.
Tata Ogg se estremeció. Jason cambió de postura en su asiento. Agnes tiró de ambos hasta incorporarlos y los arrastró hacia las escaleras.
—¡Volveremos! —gritó.
El conde asintió.
—Bien —dijo—. Somos famosos por nuestra hospitalidad.
Todavía estaba oscuro cuando Hodgesaargh partió. Para cazar un fénix, razonaba él, la oscuridad probablemente fuera el mejor momento. La luz se veía mejor en la oscuridad.
Había metido en su bolsa una jaula de alambre portátil, a la vista de lo que les había pasado a los barrotes chamuscados de la ventana, y también había estado trabajando en el guante.
Era básicamente una marioneta hecha de tela amarilla y con algunos trapos púrpuras y azules cosidos. Admitía que no se parecía mucho al dibujo del fénix, pero en su experiencia los pájaros no eran observadores muy selectivos.
Las aves recién incubadas estaban dispuestas a aceptar prácticamente cualquier cosa como progenitor. Cualquiera que hubiera incubado huevos debajo de una gallina clueca sabía que se podía hacer creer a los patitos que eran pollitos, y el pobre William el águila ratonera era un botón de muestra.
El hecho de que un fénix joven jamás viera a su progenitor, y por tanto no supiera qué aspecto debería tener, podía suponer un inconveniente a la hora de ganarse su confianza, pero aquello era territorio desconocido y Hodgesaargh estaba dispuesto a probarlo todo. Como usar un cebo, por ejemplo. Había metido en su bolsa carne y grano, aunque el dibujo sugería claramente un ave parecida al halcón, pero por si acaso necesitaba comer materiales inflamables, también había metido una bolsita de bolas de naftalina y una pinta de aceite de pescado. Las redes estaban descartadas, y ni pensar en la cola para atrapar aves. Hodgesaargh tenía su orgullo. Además, lo más probable es que no funcionaran.
Como valía la pena probar cualquier cosa, también había adaptado un reclamo para patos, en un intento de conseguir un sonido que un halconero de tiempos remotos había descrito como «semexante al grito de un águila ratonera empero más grave». No estaba demasiado satisfecho del resultado, pero por otro lado tal vez un fénix joven tampoco supiera qué ruido hacía un fénix. Podía funcionar, y si no lo intentaba siempre se lo estaría preguntando.
Partió.
Pronto se oyó por entre las colinas oscuras y húmedas un grito parecido al de un pato en caída libre.
*****
Una luz gris en el horizonte anunciaba la cercanía del amanecer y un aguacero de aguanieve había hecho que las hojas resplandecieran cuando Yaya Ceravieja salió de su cabaña. Había estado muy ocupada.
Lo que había decidido llevarse con ella iba colgado dentro de un saco que se había atado con cuerdas a la espalda. Había dejado la escoba en el rincón de al lado de la chimenea.
Dejó la puerta calzada con una piedra y luego, sin mirar atrás ni una sola vez, se alejó dando zancadas por el bosque.
En las aldeas de más abajo, los gallos cantaban en respuesta a un amanecer que permanecía escondido en algún lugar más allá de las nubes.
Una hora más tarde, una escoba se posó suavemente sobre la hierba. Tata Ogg aterrizó y fue apresuradamente a la puerta de atrás.
Su pie tropezó con algo que la estaba manteniendo abierta. Miró la piedra con el ceño fruncido, como si fuera algo peligroso, y luego la esquivó y entró en la penumbra de la cabaña.
Salió al cabo de unos minutos, con cara preocupada.
Su siguiente maniobra la llevó hacia el barril del agua. Rompió la película de hielo con la mano y sacó un trozo, lo estuvo mirando un momento y luego lo tiró.
A menudo la gente se llevaba una idea equivocada de Tata Ogg, y ella se encargaba de que siguieran haciéndolo. Una equivocación que cometían a menudo era creer que Tata nunca pensaba más allá del fondo de la jarra.
En lo alto de un árbol cercano una urraca le soltó un graznido. Ella le tiró una piedra.
Agnes llegó al cabo de media hora. Prefería ir a pie siempre que fuera posible. Tenía la sospecha de que sobresalía demasiado de la escoba.
Tata Ogg estaba sentada en una silla junto a la entrada de la cabaña, fumando su pipa. Se la quitó de la boca y saludó con la cabeza.
—Se ha ido.
—¿Se ha ido? ¿Justo cuando la necesitamos? —dijo Agnes—. ¿Qué quieres decir?
—Que no está aquí —explicó Tata. —¿Tal vez ha salido? —dijo Agnes.
—Se ha ido —dijo Tata—. Hace un par de horas, si no ando equivocada.
—¿Cómo lo sabes?
Hubo un tiempo —probablemente el día anterior— en que Tata habría aludido vagamente a poderes mágicos. Que hoy fuera directamente al grano era una muestra de su preocupación.
—Lo primero que hace por las mañanas, llueva o haga sol, es lavarse la cara en el barril del agua —dijo—. Alguien ha roto el hielo hace dos horas. Se ve el sitio donde se ha vuelto a helar.
—Ah, ¿eso es todo? —dijo Agnes—. Bueno, tal vez tenía cosas que hacer...
—Entra y mira —dijo Tata, poniéndose de pie.
La cocina estaba impecable. Hasta la última superficie plana había sido fregada. La chimenea estaba barrida y había un nuevo fuego preparado.
La mayoría del contenido más pequeño de la cabaña había sido desplegado sobre la mesa. Había tres tazas, tres platos, tres cuchillos, una cuchilla de carnicero, tres tenedores, tres cucharas, dos cucharones, unas tijeras y tres velas. Una caja de madera llena de agujas e hilo y alfileres...
Si era posible sacar brillo a algún objeto, se le había sacado. Alguien había conseguido incluso que relucieran los viejos candeleros de peltre.
Agnes sintió que el pequeño nudo de tensión crecía en su interior. Las brujas no tenían muchas posesiones. Era la cabaña quien las tenía. Uno no podía llevárselas.
Aquello parecía un inventario.
Detrás de ella, Tata Ogg estaba abriendo y cerrando los cajones de la vetusta cómoda.
—Lo ha dejado todo ordenado —dijo Tata—. Hasta ha rascado el óxido de la tetera. La despensa está vacía salvo por un queso con tachuelas y galletas suicidas. Y lo mismo en el dormitorio. Su letrero de «NO ESTOI MUERTA» está colgado detrás de la puerta. Y el vadebajo está tan limpio que se puede merendar en él, si te da por ahí. Y ha sacado la caja del armario.
—¿Qué caja?
—Oh, donde guarda cosas —dijo Tata—. Remembranzanzas.
—¿Remem...?
—Ya sabes... recuerdos y esas cosas. Cosas que son de ella...
—¿Qué es esto? —preguntó Agnes, sosteniendo una bola de cristal verde.
—Ah, eso se lo dio Magrat —dijo Tata, mientras levantaba una esquina de la alfombra y miraba debajo—. Es un flotador que nuestro Wayne trajo una vez de la playa. Es una boya para redes de pescar.
—No sabía que las boyas tuvieran bolas de cristal —comentó Agnes.
Gimió para sus adentros y notó que el rubor se extendía. Pero Tata no se había dado cuenta. Fue entonces cuando comprendió lo verdaderamente grave que era aquello: en circunstancias normales Tata se abalanzaría sobre un regalo así como un gato sobre una pluma. Tata podía sacarle jugo a un «Buenos días». Desde luego era capaz de sacárselo a «sacarle jugo». Y «boyas con bolas de cristal» debería haberle durado para toda la semana. Se dedicaría a abordar a completos desconocidos y a decirles: «No te imaginas lo que ha dicho Agnes Nitt...».
Se aventuró a decir:
—He dicho...
—La verdad es que no sé mucho de pesca —la interrumpió Tata. Se irguió, mordiéndose la uña del pulgar con gesto pensativo—. En todo esto hay algo que no cuadra —añadió—. La caja... no iba a dejar nada atrás...
—Yaya no se iría, ¿verdad? —preguntó Agnes en tono nervioso—. O sea, no se iría de verdad. Siempre está aquí.
—Como te dije anoche, últimamente ha sido ella misma —dijo Tata en tono impreciso. Se sentó en la mecedora.
—Quieres decir que no ha sido ella misma, ¿no? —dijo Agnes.
—Sé exactamente lo que quiero decir, muchacha. Cuando es ella misma habla brusco a la gente y está de mal humor y se deprime ella sola. ¿Nunca has oído hablar de sacar a la gente de sí misma? Ahora cierra el pico, que estoy pensando.
Agnes miró la bola verde que tenía en las manos. Un flotador de pesca de cristal, a quinientas millas del mar. Un adorno, como una concha. No una bola de cristal: se podía usar como bola de cristal pero no era una bola de cristal... y ella sabía por qué aquello era importante.
Yaya era una bruja muy tradicional. Las brujas no siempre habían sido populares. Podía incluso haber épocas —y esas épocas habían existido, hacía mucho tiempo— en que resultaba más sensato no ir diciendo por ahí lo que eras, y esa era la razón de que ninguna de las cosas que había sobre la mesa delatara en absoluto a su propietaria. Ya no había razón para aquello, no la había habido durante siglos en Lancre, pero hay costumbres que se heredan con la sangre.
De hecho, ahora las cosas funcionaban al revés. Ser bruja era una profesión honorable en las montañas, pero solo las jóvenes invertían en bolas de cristal de verdad y cuchillos de colores y velas con goterones de cera. Las viejas... ellas se quedaban con sus utensilios de cocina normales y corrientes, boyas de pesca, trozos de madera, cosas cuya misma cotidianeidad anunciaba sutilmente su estatus. Cualquier tonta podía ser bruja con un cuchillo rúnico, pero hacía falta habilidad para serlo con un vaciador de manzanas.
Un sonido que ella no había estado oyendo se detuvo de pronto, y el silencio generó un eco. Tata levantó la vista.
—El reloj se ha parado —dijo.
—Ni siquiera da bien la hora —dijo Agnes, girándose para mirarlo.
—Oh, ella lo tenía solo por el ruidito.
Agnes dejó la bola de cristal sobre la mesa.
—Voy a echar otro vistazo por aquí —dijo.
Había aprendido a echar vistazos cuando estaba de visita en casa de la gente, porque en cierto sentido las casas eran como una prenda de ropa que había cedido para ajustarse a sus ocupantes. Las casas podían mostrar no únicamente a lo que estos se habían dedicado, sino también lo que habían estado pensando. Podías estar visitando a alguien que esperaba que lo supieras todo sobre todo, y en esas circunstancias había que aprovechar cualquier ventaja que se te ofreciese.
Alguien le había dicho que la cabaña de una bruja era su segundo rostro. Y ahora que lo pensaba, había sido Yaya.
No tendría que resultar difícil leer aquel lugar. Los pensamientos de Yaya tenían la fuerza de martillazos y habían remachado su personalidad a las paredes. Si su cabaña hubiera sido un poco más orgánica, habría tenido pulso.
Agnes deambuló hasta el frío y húmedo cuartucho de fregar. La palangana de cobre estaba recién fregada. A su lado había un tenedor y dos cucharas relucientes, junto con la tabla y el cepillo de fregar. El cubo de la basura resplandecía, aunque los fragmentos de un vaso roto al fondo indicaban que la reciente avalancha de tareas domésticas no había terminado sin bajas.
Abrió la puerta que daba al viejo establo de las cabras. Últimamente Yaya no tenía cabras, pero su instrumental casero de apicultura estaba pulcramente desplegado sobre un banco. Nunca había necesitado gran cosa en ese sentido. Si necesitabas humo y un velo para tratar con tus abejas, ¿de qué servía ser bruja?
Abejas...
Un momento después estaba en el jardín, con la oreja pegada a una colmena.
No había abejas volando tan temprano por la mañana, pero el sonido del interior era un rugido.
—Ellas lo sabrán —dijo una voz detrás de ella. Agnes se puso de pie tan bruscamente que se dio con la cabeza en el tejado de la colmena—. Pero no dirán nada —añadió Tata—. Seguro que se lo ha dicho ella. Aunque está muy bien que hayas pensado en las abejas.
Algo se puso a cotorrear en dirección a ellas desde una rama cercana. Era una urraca.
—Buenos días, señorita urraca —dijo Agnes sin pensarlo.
—Vete a la mierda, hija de puta —dijo Tata, y cogió un palo para tirárselo. El ave se lanzó en picado hacia el otro lado del claro.
—Eso da mala suerte —dijo Agnes.
—Se la dará si tengo tiempo de apuntar —aseguró Tata—. No aguanto a esas urracotas.
—«Una trae la pena» —recitó Agnes, mirando cómo el pájaro se posaba sobre una rama.
—Siempre me ha parecido que posiblemente aparezca otra en un momento —dijo Tata, dejando caer un palo.
—¿«Dos traen gozo»? —continuó Agnes.
—«Dos traen felicidad.»
—Supongo que es lo mismo.
—Eso no lo sé —dijo Tata—. Cuando nació nuestro Jason me quedé feliz, pero no diría que estuviera gozando todo el tiempo. Vamos a echar otro vistazo, venga.
Dos urracas más aterrizaron en el vetusto tejado de la cabaña.
—La canción dice: «Tres traen una niña...» —dijo Agnes en tono nervioso.
—«Tres traen un funeral» es lo que a mí me enseñaron —dijo Tata—. Pero hay muchas canciones de urracas. Mira, tú coge su escoba y echa un vistazo por el lado de las montañas, y yo...
—Espera —dijo Agnes.
Perdita le estaba pidiendo a gritos que le prestara atención. Ella escuchó. Tres...
Tres cucharas. Tres cuchillos. Tres vasos. El vaso roto en la basura.
Se quedó quieta, temerosa de que si se movía o respiraba iba a pasar algo horroroso.
El reloj se había parado...
—¿Tata?
Tata Ogg era lo bastante sabia como para reconocer que estaba pasando algo y no perdió tiempo haciendo preguntas bobas.
—¿Sí? —dijo.
—Entra y dime a qué hora se ha parado el reloj, ¿quieres? —Tata asintió y se marchó al trote.
La tensión que había en la cabeza de Agnes se afinó e hizo un ruido parecido al tañido de una cuerda. A Agnes le asombró que el gemido que emitía no se pudiera oír desde el jardín entero. Si ella se movía, si intentaba forzar las cosas, se partiría.
Tata regresó.
—¿Las tres en punto? —preguntó Agnes, antes de que ella abriera la boca.
—Pasadas.
—¿Cómo de pasadas?
—Dos o tres minutos...
—¿Dos o tres?
—Tres.
Las tres urracas se posaron juntas en otro árbol y se persiguieron entre ellas por entre las ramas, graznando estridentemente.
—Las tres y tres minutos —dijo Agnes, y sintió que la tensión aflojaba y que se formaban palabras—. Treses, Tata. Yaya estaba pensando en treses. Había otro candelero en el establo de las cabras, y algunos cubiertos más. Pero ella solamente ha sacado tres de cada.
—De algunas cosas solamente había una o dos —dijo Tata, pero su voz estaba teñida de duda.
—Entonces es que solamente tenía una o dos —dijo Agnes—. En el cuarto de fregar había más cucharas y cosas que no ha visto. Lo que quiero decir es que por alguna razón no ha sacado más de tres de nada.
—Estoy segura de que tiene cuatro vasos —dijo Tata.
—Tres —dijo Agnes—. Debe de haber roto uno. Los trozos están en el cubo de la basura.
Tata Ogg se la quedó mirando.
—No suele ser torpe —murmuró. Miró a Agnes como si estuviera intentando evitar una idea enorme y terrible.
Una ráfaga de aire agitó los árboles. Unas cuantas gotas de lluvia salpicaron el jardín.
—Vamos dentro —sugirió Agnes.
Tata negó con la cabeza.
—Hace más frío dentro que aquí fuera —dijo. Algo pasó casi rozando las hojas y aterrizó sobre la hierba. Era una cuarta urraca—. «Cuatro traen un nacimiento» —añadió, aparentemente para sí misma—. Ha de ser eso, está claro. Yo esperaba que no se diera cuenta, pero a Esme no se le escapa una. ¡Le voy a dar una buena tunda al joven Shawn cuando llegue a casa! ¡Me juró que había entregado esa invitación!
—¿Tal vez se la ha llevado con ella?
—¡No! ¡Si la hubiera tenido habría venido anoche, de eso puedes estar segura! —levantó la voz Tata.
—¿De qué no se tenía que dar cuenta? —preguntó Agnes.
—¡De la hija de Magrat!
—¿Qué? ¡Bueno, yo diría que sí se tenía que dar cuenta! ¡No se puede esconder un bebé! ¡Todo el mundo en el reino está al corriente!
—¡Me refiero al hecho de que Magrat tiene una hija! ¡A que es madre —dijo Tata.
—¡Bueno, sí! ¡Así es como funciona! ¿Y qué?
Se estaban gritando la una a la otra y las dos se dieron cuenta al mismo tiempo.
Ahora llovía con más fuerza. A Agnes le caía una lluvia de gotas del sombrero cada vez que movía la cabeza.
Tata se recuperó un poco.
—Muy bien, supongo que entre las dos tenemos el bastante sentido común como para salir de debajo de la lluvia.
—Y por lo menos podemos encender el fuego —dijo Agnes mientras entraban en el frío de la cocina—. Lo ha dejado todo list...
—¡No!
—¡No hace falta gritar otra vez!
—Mira, no enciendas el fuego, ¿vale? —dijo Tata—. ¡No toques nada a menos que sea completamente necesario!
—No me cuesta nada traer más astillas y...
—¡A ver si te enteras! ¡Ese fuego no está ahí preparado para que tú lo enciendas! ¡Y deja en paz esa puerta!
Agnes se detuvo en el acto de apartar la piedra de un empujón.
—¡Ten un poco de sentido común, Tata, están entrando lluvia y hojas!
—¡Pues que entren!
Tata se dejó caer en la mecedora, se levantó la falda y hurgó en las profundidades de la larga pernera de su calza hasta dar con la petaca del licor. Dio un trago largo. Le temblaban las manos.
—No puedo empezar a ser una arpía a mi edad —murmuró—. No me irá bien ninguno de mis sujetadores.
—¿Tata?
—¿Sí?
—¿De qué demonios estás hablando? ¿Hija? ¿No encender fuegos? ¿Arpías?
Tata volvió a colocar la petaca en su sitio y se palpó la otra pierna, hasta encontrar su pipa y la bolsa del tabaco.
—No estoy segura de si debería decírtelo —dijo.
*****
Yaya Ceravieja ya había dejado atrás hacía rato las arboledas locales y estaba en los bosques más altos, siguiendo un camino que usaban los quemadores de carbón y de vez en cuando algún enano.
Lancre ya estaba desapareciendo. Ella notaba cómo se iba reduciendo en su mente. Abajo, cuando había silencio, siempre era consciente del zumbido de las mentes que la rodeaban. Mentes humanas y animales, todas revueltas en un enorme guiso mental. Pero allí arriba se sentían principalmente los lentos pensamientos de los árboles, que al cabo de unas cuantas horas resultaban francamente aburridos, y a los que no hacía falta prestar atención. La nieve, que todavía era bastante espesa en las hondonadas y a la sombra de los árboles, se estaba disolviendo bajo una suave llovizna.
Entró en un claro del bosque y una pequeña manada de ciervos levantaron las cabezas desde el otro extremo para mirarla. Por pura costumbre ella se detuvo y se permitió deshilacharse lentamente, hasta que desde el punto de vista de los ciervos casi no había nadie allí.
Cuando echó a andar otra vez, un ciervo salió de unos matorrales, se detuvo y se giró para mirarla.
Ella había visto aquello antes. Los cazadores lo mencionaban a veces. Podías pasarte el día siguiendo a una manada, caminando con sigilo por entre los árboles en busca de una oportunidad clara para disparar y, justo cuando estabas apuntando, aparecía un ciervo justo delante de ti, se giraba para mirarte... y se quedaba esperando. Era en aquellas ocasiones cuando un cazador descubría cómo de bueno era...
Yaya chasqueó los dedos. El ciervo se estremeció y se marchó al galope.
Ella continuó el ascenso, siguiendo el lecho de piedra de un arroyo. Pese a lo rápido que era el curso del agua, había una franja de hielo en las orillas. Allí donde el arroyo se desplomaba en una serie de pequeñas cascadas ella se detuvo y bajó la mirada hacia la cuenca de Lancre.
Estaba llena de nubes.
Unos centenares de metros más abajo, vio que una urraca blanca y negra volaba rozando el techo del bosque.
Yaya se dio la vuelta y trepó a toda velocidad por las rocas heladas y goteantes, hasta llegar al margen de los páramos que había al otro lado.
Allí arriba había más cielo. El silencio caía a plomo. Mucho más arriba, un águila volaba en círculos.
Parecía ser la única otra forma de vida. Nadie subía hasta allí. Los tojos y el brezo se extendían una milla a lo lejos entre las montañas, sin ningún sendero que los quebrase. Era una vegetación apelmazada y espinosa, capaz de hacer jirones cualquier carne no protegida.
Se sentó en una roca y observó la extensión ininterrumpida durante un tiempo. Luego metió la mano en su saco y sacó un par de calcetines gruesos.
Y continuó su camino, hacia delante y hacia arriba.
*****
Tata Ogg se rascó la nariz. Casi nunca parecía avergonzada, pero ahora había en ella un leve asomo de vergüenza. Era todavía peor que ver a Tata Ogg preocupada.
—No estoy segura de que sea el momento oportuno —dijo.
—Mira, Tata —dijo Agnes—. La necesitamos. Si hay algo que yo deba saber, cuéntamelo.
—Es ese asunto de... ya sabes... tres brujas —empezó—. La doncella, la madre y...
—... La otra —terminó Agnes—. Sí, eso ya lo sé. Pero no es más que una superstición, ¿verdad? Las brujas no tienen por qué ir en tríos.
—Oh, no, claro que no —dijo Tata—. Puede haber cualquier número hasta, bueno, cuatro o cinco.
—¿Y qué pasa si hay más? ¿Algo terrible?
—Normalmente una pelea de cojones —dijo Tata—. Y por nada importante. Y luego todo el mundo se va de mal humor. A las brujas no les gusta mucho estar apretadas. Pero tres... no sé... funcionan bien. No hace falta que te haga un dibujo, ¿verdad?
—Y ahora Magrat es madre... —dijo Agnes.
—Ah, bueno, ahí es donde la cosa se desmonta un poco —dijo Tata—. Esa cosa de la doncella y la madre... no es tan sencilla como parece, ¿sabes? Por ejemplo tú —pinchó a Agnes con su pipa— eres doncella. Lo eres, ¿verdad?
—¡Tata! ¡De esas cosas no se va hablando por ahí!
—Bueno, yo sé que lo eres, porque si dejaras de serlo me enteraría enseguida —dijo Tata, que era la clase de persona que iba hablando de aquellas cosas por ahí todo el tiempo—. Pero eso no importa en realidad, porque al final no son los tecnicismos lo que cuenta, ¿de acuerdo? Yo por ejemplo, me da que nunca fui doncella pisíquicamente. Oh, no hace falta que te pongas así de colorada. ¿Qué me dices de tu tía May la de Arroyos de Cesta? Cuatro hijos y todavía le dan vergüenza los hombres. Ese sonrojo tuyo te viene de ella. Cuéntale un chiste picante y si te das prisa puedes cocinar una cena para seis encima de su cabeza. Cuando hayas vivido un poco, señorita, verás que hay gente a quien el cuerpo y la cabeza no siempre les funcionan juntos.
—¿Y qué es Yaya Ceravieja, entonces? —preguntó Agnes, y añadió, en tono un poco malicioso, porque la referencia al sonrojo le había llegado al alma—: Pisíquicamente.
—Nunca he tenido ni la más puñetera idea —dijo Tata—. Pero creo que ella ve que ahora hay un nuevo trío. La jodida invitación debe haber sido la gota que colmaba el vaso. Así que se ha ido. —Dio un golpecito a su pipa—. No puedo decir que me apetezca ser una arpía. No tengo la forma adecuada y ni siquiera sé qué ruido hacen.
Agnes tuvo una imagen mental repentina y muy nítida y horrible del vaso roto.
—Pero Yaya no es una... no era... o sea, no parecía una... —empezó a decir.
—No sirve de nada mirar a un perro y decir que no es un perro porque no tiene pinta de perro —se limitó a decir Tata.
Agnes se quedó callada. Tata tenía razón, claro. Tata era una madre. Lo tenía escrito por todas partes. Si la cortabas por la mitad, te encontrarías la palabra «mamá» a lo largo de todo el corte. Había chicas que eran por naturaleza... madres. Y otras, añadió Perdita, estaban hechas para ser doncellas profesionales. En cuanto a la tercera categoría, continuó Agnes, sin hacer caso de su propia interrupción, tal vez no fuera tan extraño que la gente habitualmente llamara a Tata para los nacimientos y a Yaya para las muertes.
—¿Ella cree que ya no la necesitamos?
—Me da a mí que sí.
—Y entonces, ¿qué va a hacer?
—No lo sé. Pero antes había tres, y ahora hay cuatro... bueno, alguien se tiene que ir, ¿no?
—¿Y qué pasa con los vampiros? ¡Nosotras dos no podemos con ellos!
—Nos ha dejado el mensaje de que somos tres —dijo Tata.
—¿Cómo? ¿Magrat? Pero si es... —Agnes se detuvo—. Ella no es Tata Ogg —concluyó.
—Bueno, te aseguro que yo no soy Esme Ceravieja, si nos ponemos a eso. Para ella, el tema mental es el pan de cada día. Meterse dentro de otras cabezas, poner su mente en otro sitio... Es lo suyo, ya lo creo. Ella le borraría la sonrisa de la cara a ese conde. Y desde dentro, si conozco a Esme.
Se sentaron y miraron la chimenea apagada con expresión lúgubre.
—Tal vez no siempre fuimos lo bastante amables con ella —dijo Agnes. No paraba de pensar en el vaso roto. Estaba segura de que Yaya Ceravieja no había hecho aquello por accidente. Puede que creyera que lo había hecho por accidente, pero tal vez todo el mundo tenía una Perdita dentro. Había estado caminando por aquella cabaña sombría, la cual estaba tan en sintonía con sus pensamientos a aquellas alturas como un perro con su amo, y había tenido el número tres en mente. Tres, tres, tres...
—A Esme no le sienta bien la amabilidad —dijo Tata Ogg—. Llévale una tarta de manzana y se quejará del hojaldre.
—Pero la gente no suele darle las gracias. Y ella hace mucho.
—Tampoco está hecha para los agradecimientos. Pisíquicamente. Para serte sincera del todo, siempre ha habido un poco de oscuridad en las Ceravieja, y ahí es donde está el problema. Mira a la vieja Alison Ceravieja.
—¿Quién era?
—Su abuela. Se hizo mala, dicen. Simplemente un día recogió sus cosas y se fue a Uberwald. Y en cuanto a la hermana de Esme... —Tata se detuvo y volvió a comenzar—: En fin, es por eso que siempre está reprimiéndose y criticando lo que ella misma hace. A veces me parece que le aterra volverse mala sin darse cuenta.
—¿Yaya? Pero si tiene un sentido de la moral como un...
—Oh, sí que lo tiene. Pero eso es porque tiene a Yaya Ceravieja encima a todas horas, controlando lo que hace.
Agnes echó otro vistazo a la habitación espartana. Ahora la lluvia entraba sin parar por las goteras del techo. Le pareció oír cómo las paredes se asentaban en la arcilla. Le pareció que las oía pensar.
—¿Sabía ella que Magrat iba a llamar al bebé Esme? —preguntó.
—Probablemente. Es asombroso las cosas que pesca.
—Tal vez ahí faltó tacto, si te paras a pensarlo —dijo Agnes.
—¿Qué quieres decir? A mí me habría parecido un honor, si hubiera sido yo.
—Tal vez Yaya pensó que el nombre pasaba de una a otra. Que se heredaba.
—Oh. Sí —dijo Tata—. Sí, me imagino a Esme barruntando algo así, cuando tiene uno de sus malos humores.
—Mi abuela me decía que si eres demasiado aguda te puedes pinchar —dijo Agnes.
Las dos pasaron un rato sentadas en medio de un silencio gris, y por fin Tata Ogg dijo:
—Pues mi abuela tenía un viejo refrán del campo que siempre decía en momentos como este...
—¿Y era...?
—«Largo de aquí, pequeño diablo, o te corto la nariz y se la echo al gato.» Aunque claro, no resulta muy útil en un momento como este, lo admito.
Se oyó un tintineo detrás de ellas.
Tata giró la cabeza y miró la mesa.
—Falta una cuchara...
Se oyó otro tintineo, esta vez junto a la puerta.
Una urraca se detuvo en el acto de recoger del umbral la cuchara robada, inclinó la cabeza y se quedó mirándolas con un ojo redondo y brillante. A duras penas consiguió levantar el vuelo antes de que el sombrero de Tata, girando como un plato, rebotara en la hoja de la puerta.
—Esos demonios afanan cualquier maldita cosa que brille... —empezó a decir.
*****
El conde de Urrácula miró a través de la ventana el resplandor que marcaba la salida del sol.
—Ahí lo tenéis, ¿veis? —dijo, volviéndose hacia su familia—. Amanece y aquí estamos.
—Has hecho que se nuble —se quejó Lacrimosa en tono huraño—. Apenas hay sol.
—Poco a poco, cariño, poco a poco —dijo el conde con alegría—. Solo quería hacer una demostración. Es verdad que hoy está nublado. Pero podemos empezar así. Podemos aclimatarnos. Y un día... la playa...
—De verdad que eres muy listo, querido —dijo la condesa.
—Gracias, amor mío —dijo el conde, asintiendo su acuerdo—. ¿Cómo te va con ese corcho, Vlad?
—¿De verdad que esto es buena idea, padre? —preguntó Vlad, forcejeando con una botella y un sacacorchos—. Yo creía que nosotros no bebíamos... vino.
—Creo que ya es hora de que empecemos.
—Ees —dijo Lacrimosa—. ¡No pienso tocar eso, está hecho de verduras exprimidas!
—De fruta, tal como descubrirás pronto —dijo el conde con tranquilidad. Tomó la botella de las manos de su hijo y la descorchó—. Un buen clarete, tengo entendido. ¿Vas a probar un poco, cariño?
Su esposa sonrió con aire nervioso, apoyando a su marido pero un poco a pesar suyo.
—¿Lo, ejem, lo tenemos, ejem, que calentar? —preguntó.
—Se sugiere beber a temperatura ambiente.
—Es asqueroso —dijo Lacrimosa—. ¡No sé cómo lo podéis soportar!
—Inténtalo por tu padre, cariño —dijo la condesa—. Deprisa, antes de que se congele.
—No, cariño. El vino permanece líquido.
—¿En serio? Qué práctico.
—¿Vlad? —dijo el conde, llenando un vaso. Su hijo lo miró con cara nerviosa.
—Tal vez te ayudaría pensar que es sangre de uva —le sugirió su padre, mientras Vlad cogía la copa—. ¿Y tú, Lacci?
Ella se cruzó de brazos con expresión resuelta:
—¡Ja!
—Creía que te gustaban estas cosas, querida —dijo la condesa—. Es la clase de cosa que hacen tus amigas, ¿no?
—¡No sé de qué estás hablando! —exclamó la chica.
—Oh, de quedarse levantadas hasta pasado el mediodía y llevar ropa de colores vivos y poneros nombres raros —dijo la condesa.
—Como Gertrude —se burló Vlad—. Y Pam. Creen que eso mola.
Lacrimosa se giró hacia él furiosa, con las uñas fuera. El le agarró la muñeca, sonriente.
—¡Eso no es cosa tuya!
—Lady Strigoiul me dijo que a su hija le ha dado por hacerse llamar Wendy —dijo la condesa—. No entiendo por qué querría hacer eso, cuando Jeroglífica es un nombre de chica tan bonito. Y si yo fuera su madre me encargaría de que por lo menos se pusiera un poco de lápiz de ojos...
—Sí, pero nadie bebe vino —dijo Lacrimosa—. Solo las tías raras de verdad que se liman los dientes para dejarlos romos beben vino...
—Maladora Krvoijac lo hace —dijo Vlad—. ¿O debería decir «Freda»...?
—¡No es verdad!
—¿Qué? ¡Lleva un sacacorchos de plata colgado de una cadena en el cuello y a veces hasta tiene un corcho pinchado!
—¡Eso es solamente para ir a la moda! Oh, ya sé que dice que de vez en cuando le apetece un poco de oporto, pero en realidad en el vaso solamente hay sangre. ¡Henry llegó a traer una botella a una fiesta y ella se desmayó al olerlo!
—¿Henry? —dijo la condesa.
Lacrimosa bajo la vista, huraña.
—Graven Gierachi —dijo.
—Ese que lleva el pelo corto y finge que es contable —aclaró Vlad.
—Pues espero que alguien se lo haya dicho a su padre —dijo la condesa.
—Silencio —ordenó el conde—. Todo esto es condicionamiento cultural, ¿lo entendéis? ¡Por favor! ¡He trabajado duro para esto! Lo único que queremos es una parte del día. ¿Acaso es demasiado pedir? Y el vino no es más que vino. No tiene nada de místico. Así que levantad las copas. Tú también, Lacci. Por favor... Por papá...
—Y cuando se lo cuentes a «Cyril» y a «Tim» se van a quedar tan, tan impresionados —le dijo Vlad a Lacrimosa.
—¡Cállate! —siseó ella entre dientes—. ¡Padre, me va a hacer vomitar!
—No, tu cuerpo se adaptará —dijo el conde—. Yo ya lo he probado. Un poco aguado tal vez, algo agrio, pero bastante agradable. Por favor...
—Venga, va...
—Bien —se alegró el conde—. Ahora levantad las copas...
—Le sang nouveau est arrivé —dijo Vlad.
—Carpe diem —dijo el conde.
—Por la garganta —dijo la condesa.
—Cuando se lo cuente a la gente no se lo van a creer —dijo Lacrimosa.
Todos tragaron.
—Ya está —dijo el conde Urrácula—. No ha estado tan mal, ¿verdad?
—Un poco frío —dijo Vlad.
—Haré que instalen un calentador de vino —dijo el conde—. No soy un vampiro poco razonable. Pero dentro de un año, hijos, creo que puedo tenernos a todos bastante curados de la fenofobia y hasta capaces de comer una ensaladita ligera...
Lacrimosa giró la espalda teatralmente e hizo ruidos como si vomitara dentro de un jarrón.
—... Y entonces, Lacci, serás libre. Se acabaron los días solitarios. Se acabó...
Vlad casi lo estaba esperando, así que mantuvo una cara completamente inexpresiva cuando su padre se sacó de repente una tarjeta del bolsillo y la sostuvo en alto.
—Es el símbolo de la serpiente doble del culto acuático djelibeibiano —dijo con total tranquilidad.
—¿Lo ves? —dijo el conde en tono emocionado—. ¡Apenas te has estremecido! ¡Se puede derrotar a la sacrofobia! ¡Siempre lo he dicho! El método puede haber sido duro a veces...
—Yo odiaba a muerte la manera en que nos saltabas encima en los pasillos y nos echabas agua bendita encima —dijo Lacrimosa.
—No era nada bendita —dijo su padre—. Estaba altamente diluida. En el peor de los casos, era moderadamente devota. Pero os hizo fuertes, ¿verdad?
—Yo me resfriaba mucho, eso sí lo sé.
El conde sacó la mano del bolsillo de golpe.
Lacrimosa soltó un suspiro de cansancio teatral.
—La Cara Que Todo Lo Ve de los ionianos —dijo en tono aburrido.
Al conde le faltó poco para bailar una jiga.
—¿Lo veis? ¡Ha funcionado! ¡Ni siquiera has hecho una mueca! Y parece ser que entre los símbolos sagrados este es bastante fuerte. ¿Acaso todo esto no vale la pena?
—Va a tener que haber algo muy, muy bueno si ha de compensar las almohadas de ajo en las que nos hacías dormir.
Su padre la cogió del hombro y la hizo girarse hacia la ventana.
—¿No es bastante saber que el mundo será una ostra para que la abras?
La frente de ella se arrugó de perplejidad.
—¿Y para qué querría yo que fuera un bichito marino horrible? —preguntó.
—Porque se comen vivas —dijo el conde—. Por desgracia, dudo que vayamos a encontrar una rodaja de limón de quinientas millas de largo, pero la metáfora bastará.
Ella se animó un poco, a regañadientes.
—Bueeeno... —dijo.
—Bien. Me gusta ver sonreír a mi niñita —dijo el conde—. Y ahora... ¿a quién nos comemos para desayunar?
—Al bebé.
—No, creo que no. —El conde tiró del tirador de una campanilla que había junto a la chimenea—. Sería poco diplomático. Aún no estamos aquí del todo.
—Bueno, esa sosa de reina no parece que tenga mucha sangre. Vlad tendría que haberse quedado con su chica gorda —dijo Lacrimosa.
—No empieces —la avisó Vlad—. Agnes es una chica... muy interesante. Noto que hay mucho en ella.
—Hay mucho de ella —dijo Lacrimosa—. ¿La estás reservando para más adelante?
—Venga, venga —intervino el conde—. Vuestra propia querida madre no era vampira cuando la conocí...
—Sí, sí, nos lo has contado un millón de veces. —Lacrimosa puso los ojos en blanco con la impaciencia de alguien que llevaba ochenta años siendo adolescente—. El balcón, el vestido de noche, tú con tu capa, ella gritó...
—Las cosas eran más sencillas entonces —dijo el conde—. Y también muy, muy estúpidas. —Suspiró—. ¿Dónde demonios está Igor?
—Ejem. Hace días que te quiero hablar de él, querido —dijo la condesa—. Creo que no puede seguir con nosotros.
—¡Eso es cierto! —saltó Lacrimosa—. ¡En serio, hasta mis amigas se ríen de él!
—Esa actitud suya de «soy más gótico que tú» me parece extremadamente irritante —dijo la condesa—. Ese estúpido acento... ¿y sabes qué le pillé haciendo la semana pasada en las mazmorras?
—Seguro que no me lo imagino —dijo el conde.
—¡Tenía una caja de arañas y un látigo! ¡Las estaba forzando a llenarlo todo de telarañas!
—Tengo que admitir que me estaba preguntando por qué había tantas —dijo el conde.
—Estoy de acuerdo, padre —intervino Vlad—. No está mal para tenerlo en Uberwald, pero no es alguien a quien quieras tener abriendo la puerta en las reuniones de la alta sociedad, ¿no crees?
—Y huele —agregó la condesa.
—Pues claro, hay trozos de él que llevan siglos en la familia —dijo el conde—. Pero tengo que admitir que cada vez tiene menos gracia. —Volvió a accionar el tirador.
—¿Zí, amo? —preguntó Igor detrás de él.
El conde se giró de golpe.
—¡Te tengo dicho que no hagas eso!
—¿Que no haga qué, amo?
—¡Aparecer de esa manera detrás de mí!
—Ez la única forma en que zé aparecer, amo.
—Ve a buscar al rey Verence, ¿ quieres? Va a unirse a nosotros para una comida ligera.
—Zí, amo.
Miraron cómo el sirviente se alejaba cojeando. El conde negó con la cabeza.
—Nunca se jubilará —dijo Vlad—. Nunca captará las indirectas.
—Y está tan pasado de moda tener un sirviente que se llame Igor... —dijo la condesa—. Es que no lo aguanto.
—Mirad, es muy simple —dijo Lacrimosa—. Llevadlo abajo a las mazmorras, metedlo en la Doncella de Hierro, estiradlo en el potro sobre el fuego durante un par de días y luego cortadlo en rodajas finas empezando por los pies para que lo pueda ver todo. En realidad le estaréis haciendo un favor.
—Supongo que es lo mejor —dijo el conde en tono triste.
—Me acuerdo de cuando me dijisteis que le evitara más sufrimientos a mi gato —dijo Lacrimosa.
—Lo que realmente quise decir era que dejaras de hacerle lo que le estabas haciendo —dijo el conde—. Pero... sí, tienes razón, no puede seguir con nosotros.
Igor volvió en compañía del rey Verence, que se quedó allí plantado, con la cara ligeramente desconcertada que ponía todo el mundo cuando estaba en presencia del conde.
—Ah, su majestad —dijo la condesa, dando un paso adelante—. Por favor, únase a nosotros para una comida ligera.
*****
A Agnes se le enganchó el pelo en las ramitas. Consiguió poner una bota sobre una rama mientras se agarraba a la de más arriba para no caerse de cabeza, pero aquello dejó su otro pie apoyado sobre la escoba, que estaba empezando a virar de lado y obligándola a hacer cosas que ni siquiera las bailarinas son capaces de hacer sin algo de formación.
—¿Lo puedes ver ya? —gritó Tata, desde demasiado abajo.
—Creo que este nido también es viejo... Oh, no...
—¿Qué ha pasado?
—Creo que se me han rasgado los calzones...
—Personalmente, siempre los compro anchos —dijo Tata. Agnes puso la otra pierna sobre la rama, que crujió. Bola de sebo, dijo Perdita. ¡Yo podría haber trepado por aquí como una gacela!
—¡Las gacelas no trepan! —dijo Agnes.
—¿Cómo dices? —preguntó la voz de más abajo.
—Oh, nada...
Agnes trepó un poquito más y de pronto su campo visual se llenó de alas negras y blancas. Una urraca se posó sobre una ramita situada a treinta centímetros de su cara y le soltó un grito. Cinco más llegaron volando desde los otros árboles y se unieron al coro.
A ella, en todo caso, no le gustaban los pájaros. No tenía nada contra ellos cuando estaban volando, y su canto era agradable, pero de cerca eran bolitas furiosas de agujas con la inteligencia de una mosca doméstica.
Intentó apartar de un manotazo a la urraca más cercana, y la hizo volar hasta una rama más alta mientras ella luchaba por recuperar el equilibrio. Cuando la rama dejó de mecerse, Agnes trepó un poco más, con cautela, intentando no hacer caso de aquellas aves furiosas, y miró el nido.
No estaba del todo claro si eran los restos de uno viejo o el principio de uno nuevo, pero sí que contenía un pedazo de espumillón, un trozo de cristal roto y, brillando incluso bajo aquel cielo sombrío, algo blanco... con el borde brillante.
—«Cinco traen plata... seis traen oro»... —dijo, medio para ella misma.
—Es: «Cinco traen el cielo, seis el infierno» —gritó Tata desde abajo.
—De todas maneras, no llego...
La rama se partió. Había otras muchas debajo, pero únicamente servían como puntos de interés en la bajada. La última de ellas tiró a Agnes contra un arbusto de acebo.
Tata cogió la invitación de su mano extendida. La lluvia había corrido la tinta, pero la palabra «Ceravieja» todavía era muy legible. Rascó con la uña el borde dorado.
—Demasiado oro —dijo—. Bueno, esto explica lo de la invitación. Ya te dije que esos pajarracos roban todo lo que brilla.
—No me he hecho nada de daño —señaló Agnes con intención—. El acebo me ha amortiguado la caída.
—Les voy a retorcer el pescuezo —dijo Tata. Las urracas que había en los árboles de alrededor de la cabaña se pusieron a chillarle.
—Pero creo que me he dislocado el sombrero —continuó Agnes, poniéndose de pie. Pero no tenía sentido ir buscando compasión donde no la había, así que se rindió—. Muy bien, hemos encontrado la invitación. Todo ha sido una equivocación terrible. No es culpa de nadie. Ahora encontremos a Yaya.
—No si ella no quiere que la encuentren —dijo Tata, frotando el borde de la tarjeta con cara pensativa.
—Puedes hacer un Préstamo. Aunque se haya marchado temprano, habrá criaturas que la han visto...
—Tengo por norma no hacer Préstamos —dijo Tata en tono firme—. No tengo la disciplina de Esme. Yo... me involucro. Fui una coneja durante tres días enteros hasta que nuestro Jason fue a buscar a Esme y ella me trajo de vuelta. Más tiempo y ya no habría quedado un yo que traer de vuelta.
—Los conejos parecen aburridos.
—Tienen momentos buenos y otros malos.
—Muy bien pues, echemos un vistazo en la bola de cristal de la boya —propuso Agnes—. Eso se te da bien, me dijo Magrat. —Al otro lado del claro, un ladrillo desmenuzado cayó de la chimenea de la cabaña.
—Pero aquí no —dijo Tata, a regañadientes—. Me pone los pelos de punta... Oh, no... como si no tuviéramos bastantes... ¿Qué está haciendo ese aquí?
Poderosamente Avena avanzaba por el bosque. Caminaba de forma extraña, tal como lo hace la gente de ciudad cuando están cruzando suelo real, lleno de surcos, de ramitas y de mantillo de hojas, y tenía el aspecto preocupado de alguien que esperaba ser atacado en cualquier momento por buhos o escarabajos.
Con su extraña ropa blanca y negra parecía una auténtica urraca humana.
Las urracas chillaban desde los árboles.
—«Siete traen un secreto nunca dicho» —dijo Agnes.
—«Siete traen al demonio en persona» —dijo Tata en tono sombrío—. Tú tienes tu canción y yo la mía.
Cuando Avena vio a las brujas se animó un poquito y se sonó las narices en dirección a ellas.
—Qué desperdicio de piel —murmuró Tata.
—Ah, señora Ogg... y señorita Nitt —dijo Avena, avanzando muy despacio para evitar una zona embarrada—. Esto... espero que estén ustedes bien.
—Hasta este momento, sí —replicó Tata.
—Yo, ejem, esperaba ver a la señorita Ceravieja.
Por un momento no se oyó más que el parloteo de los cuervos.
—¿Esperaba? —dijo Agnes.
—¿Señorita Ceravieja? —dijo Tata.
—Ejem, sí. Es parte de mi... se supone que yo... una de las cosas que nosotros... Bueno, he oído que podría estar enferma, y visitar a los ancianos enfermos forma parte, ejem, de nuestros deberes pastorales... Por supuesto, soy consciente de que técnicamente hablando no tengo deberes pastorales, pero aun así, ya que estoy aquí...
La cara de Tata era todo un cuadro, posiblemente pintado por un artista con un sentido del humor muy extraño.
—Lamento mucho que no esté aquí —dijo, y Agnes supo que estaba siendo completamente sincera y absolutamente desagradable.
—Oh, cielos. Iba a darle, ejem, unos... iba a... ejem... pero ¿se encuentra bien?
—Estoy seguro de que le haría mucho bien una visita de usted —dijo Tata, y nuevamente en aquello había una especie de verdad extraña y retorcida—. Sería la clase de cosa de la que se pasaría días hablando. Puede usted volver cuando le apetezca.
Avena pareció impotente.
—Entonces supongo que será mejor, ejem, que me vuelva a mi, ejem, tienda —dijo—. ¿Puedo acompañarlas hasta el pueblo, señoras? Hay, ejem, cosas peligrosas en el bosque...
—Tenemos escobas —dijo Tata en tono firme.
El sacerdote pareció alicaído, y Agnes tomó una decisión.
—Una escoba solamente —precisó—. Yo lo acompaño... quiero decir, puede usted acompañarme a mí de vuelta, si quiere.
El sacerdote pareció aliviado. Tata bufó por la nariz. El bufido tuvo un cierto toque ceraviejano.
—Nos vemos en mi casa, pues. Y nada de tontear como tortolitos —dijo.
—Yo nunca tonteo como una tortolita —replicó Agnes.
—Pues no empieces ahora —dijo Tata, y fue a buscar su escoba.
Agnes y el sacerdote caminaron durante un rato sumidos en un silencio avergonzado. Por fin Agnes preguntó:
—¿Cómo va el dolor de cabeza?
—Ah, mucho mejor, gracias. Se me pasó. Pero su majestad la reina tuvo la amabilidad de darme unas pastillas de todos modos.
—Qué amable —dijo Agnes.
¡Lo que tendría que haberle dado es una aguja! ¡Mira el tamaño de ese forúnculo!, dijo Perdita, que era una reventadora nata de forúnculos. ¿Por qué no hace algo al respecto?
—Ejem... no le caigo a usted muy bien, ¿verdad? —dijo Avena.
—Apenas lo conozco. —Empezaba a ser consciente de una serie de embarazosas corrientes de aire en las partes bajas.
—A mucha gente le caigo mal tan pronto como me conoce —dijo Avena.
—Supongo que así se ahorra tiempo —dijo Agnes, y maldijo para sus adentros. Perdita le había colado aquella, pero no parecía que Avena se hubiera dado cuenta. Suspiró.
—Me temo que no se me da muy bien la gente —continuó él—. Tengo miedo de no estar hecho para el trabajo pastoral.
No te mezcles con este papanatas, exigió Perdita. Pero Agnes dijo:
—¿Se refiere a las ovejas y esas cosas?
—En la escuela todo parecía mucho más claro —prosiguió Avena, que igual que mucha otra gente apenas prestaba atención a lo que decían los demás cuando él estaba desplegando sus miserias—, pero aquí, cuando le cuento a la gente algunas de las historias más accesibles del Libro de Om, dicen cosas como: «Eso no puede ser, en el desierto no crecen champiñones». O «Qué forma tan estúpida de llevar un viñedo». Aquí todo el mundo es muy... literal.
Avena tosió. Parecía haber algo que le agobiaba.
—Por desgracia, el Antiguo Libro de Om es bastante inflexible con el asunto de las brujas —agregó.
—¿Ah, sí?
—Aunque después de estudiar el pasaje en cuestión en el texto original de Segundos Omnianos, 4, he postulado la teoría bastante atrevida de que la palabra en cuestión en realidad se tendría que traducir como «cucarachas».
—¿Sí?
—Sobre todo porque continúa diciendo que se las puede matar con fuego o con «trampas de melaza». Más adelante también dice que traen sueños lascivos.
—A mí no me mire —dijo Agnes—. Lo único que va a sacar usted es que lo acompañe a casa.
Para su asombro, y para el placer graznante de Perdita, él se ruborizó más de lo que ella se había ruborizado nunca.
—Ejem, ejem, la palabra en cuestión de ese pasaje se podría leer también en el mismo contexto como «langostas hervidas» —añadió a toda prisa.
—Tata Ogg dice que antes los omnianos quemaban brujas —dijo Agnes.
—Antes quemábamos a prácticamente todo el mundo —dijo Avena en tono sombrío—. Aunque a algunas brujas las tirábamos dentro de barriles enormes de melaza, tengo entendido.
También tenía una voz aburrida. Tuvo que admitir que todo en él indicaba que era una persona aburrida. Era una apariencia casi demasiado perfecta, como si estuviera intentando activamente parecer aburrido. Pero algo había picado la curiosidad de Agnes.
—¿Por qué ha venido a visitar a Yaya Ceravieja?
—Bueno, todo el mundo habla muy... mucho de ella —dijo Avena, escogiendo de repente sus palabras como un hombre sacando ciruelas de una olla hirviendo—. Y dicen que anoche no se presentó, y que eso fue muy raro. Y pensé que vivir sola debía de ser duro para una anciana. Y...
—¿Sí?
—Bueno, tengo entendido que es bastante vieja y nunca es tarde para reflexionar sobre el estado del alma inmortal de uno —concluyó Avena—. Algo que estoy seguro de que ella debe tener.
Agnes lo miró de reojo.
—Nunca la ha mencionado —dijo.
—Debe de pensar usted que soy un bobo.
—Simplemente creo que tiene usted una suerte increíble, señor Avena.
Por otro lado... tenía delante a alguien a quien le habían hablado de Yaya Ceravieja, y que aun así había recorrido aquellos bosques que lo tenían muerto de miedo para verla, y eso a pesar de que muy posiblemente Yaya fuera una cucaracha o una langosta hervida. En Lancre nadie iba nunca a ver a Yaya, a menos que quisieran algo. Oh, a veces venían con pequeños obsequios (porque un día volverían a querer algo), pero por lo general primero se aseguraban de que no estuviera. Había algo más en el señor Avena aparte de lo que se veía. Tenía que haberlo.
Un par de centauros salieron de golpe de los matorrales que había delante de ellos y se alejaron al medio galope por el camino. Avena se agarró a un árbol.
—¡Estaban corriendo por ahí cuando he subido! —exclamó—. ¿Son corrientes?
—Yo nunca los había visto —dijo Agnes—. Creo que vienen de Uberwald.
—¿Y los horribles duendecillos azules? ¡Uno de ellos me ha hecho un gesto muy desagradable!
—No sé nada de ellos.
—¿Y los vampiros? O sea, yo sabía que aquí las cosas eran distintas, pero es que...
—¡¿Vampiros?! —gritó Agnes—. ¿Vio usted a los vampiros? ¿Anoche?
—Bueno, o sea, sí, los estudié en profundidad en el seminario, pero nunca se me ocurrió que los vería charlando tranquilamente sobre beber sangre y esas cosas, de veras, me sorprende que el rey lo permita...
—¿Y no... afectaron a su mente?
—Tuve una migraña terrible. ¿Eso cuenta? Creí que eran las gambas.
Un grito resonó por el bosque. Parecía tener muchos componentes, pero principalmente sonaba como si estuvieran estrangulando a un pavo al otro extremo de un tubo de hojalata.
—¿Y qué diantres ha sido eso? —gritó Avena.
Agnes miró a su alrededor, perpleja. Había crecido en los bosques de Lancre. Era verdad que a veces había cosas extrañas, cruzándolo, pero por lo general no contenían nada más peligroso que a otra gente. Ahora, bajo aquella luz sin brillo, hasta los árboles estaban empezando a parecer sospechosos.
—Por lo menos lleguemos a Culo de Mal Asiento —dijo ella, tirando de la mano de Avena.
—¿Cómo dice?
Agnes suspiró.
—Es la aldea más cercana.
—¿Culo de Mal Asiento?
—Mire, había un burro, y se escapaba todos los días de su establo por mucho que lo ataran, y no había forma de atraparlo —dijo Agnes, con toda la paciencia que pudo. La gente de Lancre estaba acostumbrada a explicar aquello—. Culo de Mal Asiento. ¿Lo entiende? Sí, ya sé que «Burro Desobediente» habría sido más... aceptable, pero...
El horrible grito volvió a arrancar ecos del bosque. Agnes pensó en todas las cosas que se rumoreaba que había en las montañas, y arrastró a Avena tras ella como si fuera un carruaje mal enganchado.
Luego, en un recodo del camino, el ruido sonó justo delante de ellos y una cabeza emergió de los matorrales.
Agnes había visto un avestruz en dibujos.
Así que... de entrada parecía un avestruz, pero con la cabeza y el cuello de color amarillo chillón, y la cabeza tenía un collar enorme de plumas rojas y púrpuras y dos ojos enormes y redondos, cuyas pupilas se meneaban como las de un borracho al zarandearse la cabeza de adelante hacia atrás...
—¿Eso es alguna clase de pollo local? —gorgojeó Avena.
—Lo dudo —dijo Agnes. Una de las largas plumas tenía un diseño de cuadros.
El grito empezó otra vez, pero quedó estrangulado en la mitad cuando Agnes dio un paso adelante, agarró a la cosa del cuello y tiró.
De la maleza salió una figura, arrastrada del brazo.
—¿Hodgesaargh?
Él le contestó con un graznido.
—Quítese esa cosa de la boca —dijo Agnes—. Suena como una marioneta de feria. Él se quitó el reclamo.
—Lo siento, señorita Nitt.
—Hodgesaargh, ¿por qué...?, y soy consciente de que es posible que no me guste la respuesta, ¿por qué está escondido en el bosque con el brazo disfrazado de gallina de colores y haciendo ruidos horribles con un tubo?
—Intento atraer al fénix, señorita.
—¿El fénix? Eso es un ave mítica, Hodgesaargh.
—Eso mismo, señorita. Hay uno en Lancre, señorita. Es muy joven, señorita. Así que he pensando que podría atraerlo.
Ella miró el guante de colores chillones. Sí, de acuerdo... si criabas polluelos, tenías que hacerles saber qué especie de pájaro eran, así que usabas una especie de guante marioneta. Pero...
—¿Hodgesaargh?
—¿Sí, señorita?
—No soy ninguna experta, claro, pero creo recordar que de acuerdo con la leyenda comúnmente aceptada del fénix, este nunca llega a ver a su progenitor. Solamente puede haber un fénix cada vez. Así que es automáticamente huérfano. ¿Lo entiende?
—Ejem, ¿puedo añadir algo? —intervino Avena—. La señorita Nitt tiene razón, tengo que decir. El fénix construye un nido y se incendia y la nueva ave surge de sus cenizas. Lo he leído. Y además, es una alegoría.
Hodgesaargh miró la marioneta de fénix que tenía en el brazo y luego se miró los pies con timidez.
—Lo siento, señorita.
—Entienda que un fénix nunca puede ver a otro fénix —dijo Agnes.
—No sabría decirle, señorita —dijo Hodgesaargh, sin dejar de mirarse las botas.
A Agnes se le ocurrió una idea. Hodgesaargh siempre estaba al aire libre.
—¿Hodgesaargh?
—¿Sí, señorita?
—¿Lleva usted toda la mañana en el bosque?
—Oh, sí, señorita.
—¿Y ha visto a Yaya Ceravieja?
—Sí, señorita.
—¿La ha visto?
—Sí, señorita.
—¿Dónde?
—Arriba en el bosque cerca de la frontera, señorita. Con las primeras luces del amanecer, señorita.
—¿Por qué no me lo ha dicho?
—Esto... ¿lo quería usted saber, señorita?
—Oh. Sí. Lo siento... ¿Qué estaba usted haciendo allí arriba?
Hodgesaargh hizo sonar un par de graznidos con el reclamo para fénix a modo de explicación. Agnes volvió a agarrar al sacerdote.
—Venga, volvamos al camino y encontremos a Tata...
Hodgesaargh se quedó con su guante marioneta y su reclamo y su mochila y una sensación de profunda incomodidad. Lo habían educado para que respetara a las brujas, y la señorita Nitt era una bruja. El hombre que la acompañaba no era una bruja, pero sus modales lo hacían encajar en esa clase de gente a la que Hodgesaargh encasillaba mentalmente como «sus superiores», aunque lo cierto es que esta era una categoría bastante amplia. Y él no estaba dispuesto a mostrarse en desacuerdo con sus superiores. Hodgesaargh era un sistema feudal en sí mismo.
Por otro lado, pensó, mientras recogía sus cosas y se preparaba para ponerse en marcha, los libros que contaban cosas sobre el mundo solían estar escritos por gente que sabía más sobre libros que sobre el mundo. Todo aquello de las aves naciendo a partir de las cenizas lo debía de haber escrito alguien que no sabía nada de aves. Y lo de que solo podía haber un único fénix, bueno, eso lo había escrito obviamente un hombre que tendría que salir más a menudo al aire fresco y conocer a unas cuantas señoritas. Las aves salían de huevos. De acuerdo, el fénix era una de esas criaturas que habían aprendido a usar la magia, que la había incorporado a su misma existencia, pero la magia era una cosa complicada y nada usaba más magia de la necesaria. Así que tenía que haber un huevo, estaba claro. Y los huevos necesitaban calor, ¿no?
Hodgesaargh había estado pensando mucho en aquello durante la mañana, mientras marchaba pesadamente por entre matorrales húmedos, conociendo por el camino a varios patos decepcionados. Nunca se había interesado mucho por la historia, a excepción de la historia de la cetrería, pero sí sabía que antaño existían lugares —y en ciertos casos habían perdurado hasta el presente— que tenían un nivel muy elevado de magia de fondo, lo cual los hacía a la vez más emocionantes y también la clase de lugar donde uno no querría criar a su descendencia.
Tal vez el fénix, fuera cual fuese su verdadero aspecto, simplemente era un ave que había encontrado una forma de resolver la incubación muy, muy deprisa.
Hodgesaargh llevaba bastante adelantado el razonamiento, y de haber tenido un poco más de tiempo habría dado también el paso siguiente.
*****
Ya era media tarde cuando Yaya Ceravieja salió de los páramos, y si hubiera alguien mirándola podría haberse preguntado por qué tardaba tanto en cruzar una pequeña extensión de páramo.
Y todavía se habría hecho más preguntas sobre el arroyuelo. Este se encontraba al fondo de un surco en la turba, tachonado de rocas, que cualquier mujer sana podría haber saltado, y sin embargo alguien le había colocado una losa ancha encima para que hiciera de puente.
Ella se lo quedó mirando un rato y luego metió la mano en su bolsa. Sacó un pedazo largo de tela negra y se vendó los ojos. Luego echó a andar por la losa, dando pasitos diminutos con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. En mitad del camino cayó de cuatro patas y se quedó así, jadeando, durante varios minutos. Luego empezó a gatear hacia delante otra vez, centímetro a centímetro.
A un metro más abajo, el arroyo de turba repiqueteaba felizmente sobre las piedras.
El cielo centelleaba. Era un cielo con partes azules y trozos nublados, pero tenía un aspecto extraño, como si una pintura hecha sobre cristal se hubiera roto en pedazos y luego los fragmentos se hubieran vuelto a unir incorrectamente. Una nube pasajera desapareció al llegar a una línea invisible y empezó a emerger en una parte completamente distinta del cielo.
Las cosas no eran lo que parecían. Pero es que, como Yaya decía siempre, nunca lo eran.
*****
Agnes prácticamente tuvo que meter a Avena por la fuerza en casa de Tata Ogg, que de hecho estaba tan lejos del concepto de una cabaña de bruja que, por así decirlo, se acercaba a él por el lado opuesto. Tenía una tendencia a los colores vivos y discordantes en lugar de al negro, y olía a abrillantador de suelos. No había calaveras ni velas extrañas, aparte de una de color rosa que Tata había comprado una vez en una tienda de regalos en Ankh-Morpork y que solamente sacaba para enseñársela a los invitados que tenían un sentido del humor adecuado. Lo que sí había era muchas mesas, principalmente con el objeto de exhibir la cantidad enorme de dibujos e iconografías del enorme clan Ogg. A primera vista estos retratos parecían colocados al azar, hasta que uno averiguaba el código. En realidad, las imágenes eran adelantadas o retrasadas por toda la sala a medida que los distintos miembros de la familia iban cayendo temporalmente dentro o fuera del favor de Tata, y cualquiera que terminase en la mesilla pequeña y tambaleante que quedaba cerca del cuenco del gato tenía por delante un serio trabajo de recuperación. Lo que empeoraba el asunto era que uno podía perder puestos en la lista de preferencias no por haber hecho nada malo, sino porque todos los demás habían hecho algo mejor. Era por eso que el poco espacio libre de retratos familiares estaba ocupado por adornos, porque ningún Ogg que viajara a más de diez millas de Ankh-Morpork soñaría con regresar sin un regalo. Los Ogg querían mucho a Tata Ogg y, bueno, había lugares todavía peores que la mesa tambaleante. Un primo lejano había terminado una vez en el pasillo.
La mayoría de los adornos eran baratijas compradas en ferias, pero a Tata Ogg nunca le importaba, siempre y cuando fueran brillantes y de colores vivos. Así que había muchos perros bizcos, pastorcillas de color rosa y tazas con lemas mal escritos del tipo: «A la Megor Mamá del Mudno» o «Queremos Ha Nuestra Tata». Una jarra enorme de cerveza de porcelana dorada que hacía sonar «Ich Bin Ein Kommounarratenschwein» de El caballo estudiante estaba encerrada en una vitrina de cristal como correspondía a un tesoro demasiado valioso para exhibirlo con el resto, y le había ganado al retrato de Shirl Ogg un lugar permanente sobre el tocador.
Tata Ogg ya había vaciado un espacio sobre la mesa para la bola verde. Cuando Agnes entró, Tata la taladró con la mirada.
—Has tardado mucho. ¿Has estado tonteando? —preguntó con una voz que podría atravesar una armadura.
—Tata, eso es lo que habría dicho Yaya —le reprochó Agnes.
Tata se estremeció.
—Tienes razón, muchacha —admitió—. Encontrémosla deprisa, ¿eh? Yo soy demasiado risueña para ser una arpía.
—¡Hay criaturas extrañas por todas partes! —dijo Agnes—. ¡Hay un montón de centauros! ¡Hemos tenido que echarnos a la zanja del camino!
—Ah, ya me había dado cuenta de que tenías hierba y hojas por todo el vestido —dijo Tata—. Pero no lo he mencionado por educación.
—¿De dónde vienen todos?
—Supongo que bajan de las montañas. ¿Por qué has traído contigo a ese meapilas?
—Porque está todo cubierto de barro, Tata —dijo Agnes en tono cortante—. Y le he dicho que aquí se podía lavar.
—Ejem... ¿esto es realmente la cabaña de una bruja? —preguntó Avena, contemplando el contingente completo de Oggs.
—Oh, cielos —dijo Tata.
—El pastor Melchio dice que son fosos de depravación y exceso sexual. —El joven dio un paso nervioso hacia atrás, golpeando una mesilla y provocando que una bailarina a cuerda de color azul iniciara una pirueta entrecortada al compás de «Tres ratones ciegos».
—Bueno, sí que tenemos un foso en la letrina —dijo Tata—. ¿Tienes tú algo que ofrecer?
—Supongo que tendríamos que alegrarnos de que ese sea un comentario de Tata Ogg —dijo Agnes—. No lo cabrees, Tata. Ha sido una mañana muy ajetreada.
—Esto, ¿dónde está la bomba de agua? —dijo Avena. Agnes señaló. El hombre salió a toda prisa, agradecido.
—Más soso que un bocadillo de aire. —Tata negaba con la cabeza.
—A Yaya la han visto arriba en el lago largo —dijo Agnes, sentándose a la mesa.
Tata levantó la mirada con cara de recelo.
—¿Por donde los páramos? —preguntó.
—Sí.
—Eso es malo. El terreno ahí arriba es nudoso.
—¿Nudoso?
—Todo retorcido.
—¿Cómo? Yo he estado ahí arriba. No hay más que brezo y aulaga y unas cuantas cavernas al final del valle.
—¿En serio? ¿Has mirado las nubes? En fin, probemos...
Cuando Avena regresó, bien lavado y reluciente, estaban las dos discutiendo. Parecieron bastante avergonzadas al verlo.
—He dicho que necesitamos ser tres —dijo Tata, apartando a un lado la bola de cristal—. Sobre todo si ella está allí arriba. El terreno nudoso es muy puñetero para verlo con bola de cristal. No tenemos bastante poder y ya está.
—¡No quiero volver al castillo!
—A Magrat se le dan bien estas cosas.
—¡Tiene un bebé que cuidar, Tata!
—Sí, en un castillo lleno de vampiros. Piensa en eso. Vete a saber cuándo volverán a tener hambre. Es mejor que las dos salgan de allí.
—Pero...
—Tú sácala de allí cuanto antes. Iría yo misma, pero ya me has dicho que lo único que hago es quedarme sentada sonriendo. —De pronto Agnes señaló con el dedo a Avena.
—¡Usted!
—¿Yo? —dijo él con voz temblorosa.
—Usted dijo que podía ver que eran vampiros, ¿no?
—¿Lo dije?
—Lo dijo.
—Es verdad, lo dije. Esto... ¿y qué?
—¿No sintió que la mente se le volvía toda rosada y feliz?
—Creo que nunca he sentido la mente toda rosada y feliz en la vida —confesó Avena.
—¿Y cómo es que no le afectaron?
Avena sonrió con expresión intranquila y hurgó en su chaqueta.
—Me protege la mano de Om —dijo.
Tata inspeccionó el colgante. Mostraba una figura amarrada al caparazón de una tortuga.
—¿De verdad? —dijo—. Pues es una buena triquiñuela.
—Igual que Om extendió la mano para salvar al profeta Brutha de la tortura, del mismo modo extenderá sus alas sobre mí en mi momento de tribulación —recitó Avena, pero sonaba como si estuviera intentando convencerse a sí mismo en lugar de a Tata. Y continuó—: Tengo un panfleto si quieren saber más. —Y esta vez su tono era mucho más positivo, como si la existencia de Om fuera un poco incierta mientras que la existencia de los panfletos fuera obvia para cualquier persona racional de mente abierta.
—Ni se te ocurra —dijo Tata. Soltó el medallón—. Bueno, el hermano Perdore nunca necesitó joyas mágicas para quitarse a nadie de encima, es lo único que puedo decir.
—No, se limitaba a atacarlos con su aliento a alcohol —dijo Agnes—. Bueno, usted se viene conmigo, señor Avena. ¡No pienso volver a enfrentarme sola con el Príncipe Canalla! ¡Y ya puedes callarte, tú!
—Ejem, no he dicho nada...
—No me refería a usted. Me refería a... Oiga, me ha dicho que estudió a los vampiros, ¿no? ¿Qué va bien para los vampiros? —Avena se lo pensó un momento.
—Esto, un ataúd calentito y seco, ejem, un montón de sangre fresca, ejem, cielos nublados... —Su voz se fue apagando cuando vio la expresión de ella—. Ah... bueno, depende de dónde sean, por lo que recuerdo. Uberwald es un sitio muy grande. Ejem, cortarles la cabeza y clavarles una estaca en el corazón suele ser eficaz.
—Pero eso funciona con todo el mundo —dijo Tata.
—Ejem... en Splintz se mueren si les pones una moneda en la boca y les cortas la cabeza...
—A diferencia de la gente normal —dijo Tata, sacando un cuaderno.
—Esto... en Klotz se mueren si les metes un limón en la boca...
—Eso ya suena mejor.
—... después de cortarles la cabeza. Creo que en Glitz tienes que llenarles la boca de sal, amartillarles una zanahoria dentro de cada oreja y luego cortarles la cabeza.
—Me imagino que debió de ser divertido averiguar eso.
—Y en el valle del Ah creen que es mejor cortarles la cabeza y hervirla en vinagre.
—Vas a necesitar a alguien para llevar tantas cosas, Agnes —dijo Tata Ogg.
—Pero en Shuprmrkdo dicen que les tienes que cortar los dedos de los pies y atravesarles el cuello con un clavo.
—¿Y cortarles la cabeza?
—Parece ser que no hace falta.
—Cortar dedos de los pies es fácil —dijo Tata—. El viejo Ventono de Culo de Mal Asiento se cortó dos de los suyos con una pala y ni siquiera lo estaba intentando.
—Y luego, claro, se los puede derrotar robándoles el calcetín izquierdo —concluyó Avena.
—¿Cómo? —dijo Agnes—. Creo que eso lo he oído mal.
—Hum, es que son meticulosos hasta extremos patológicos. Algunas de las tribus gitanas de Borogravia dicen que si les robas un calcetín y se lo escondes se pasan el resto de la eternidad buscándolo. No pueden soportar que las cosas estén mal colocadas o se pierdan.
—Pues yo no diría que esa sea una creencia muy extendida —dijo Tata.
—Oh, en algunas aldeas dicen que hasta se los puede hacer ir más despacio si les tiras semillas de amapola —dijo Avena—. Entonces les viene un impulso terrible de contar hasta la última semilla. Los vampiros son muy analretentivos, ¿entienden?
—No me gustaría encontrar a uno que fuera lo contrario —dijo Tata.
—Sí, bueno, no creo que vayamos a tener tiempo de preguntarle al conde su dirección exacta —se apresuró a añadir Agnes—. Vamos a entrar, agarrar a Magrat y volver aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué es usted tan experto en vampiros, Avena?
—Ya se lo dije, estudié estas cosas en la escuela. Tenemos que conocer al enemigo si vamos a combatir a las fuerzas del mal... vampiros, demonios, bru... —Se detuvo.
—Continúa, por favor —dijo Tata Ogg, tal dulce como el arsénico.
—Aunque a las brujas se supone que solamente tengo que convencerlas de que van por mal camino. —Avena carraspeó, nervioso.
—Vaya, pues eso sí que puede ser interesante —dijo Tata—. Porque no llevo puesto el corsé ignífugo. Marchaos, entonces... los tres.
—¿Somos tres? —preguntó Avena.
Agnes notó que le temblaba el brazo izquierdo. Pese a todos sus esfuerzos de voluntad la muñeca se le dobló, la palma de la mano se le cerró y notó que cierto dedo luchaba por desplegarse. Solamente Tata Ogg se dio cuenta.
—Es como tener una carabina para ti sola todo el tiempo, ¿verdad? —dijo.
—¿A qué se ha referido con eso? —dijo Avena, mientras se dirigían al castillo.
—Se le va la cabeza —dijo Agnes, levantando la voz.
*****
Por la calle que llevaba al castillo avanzaban traqueteando las carretas cubiertas. Agnes y Avena permanecieron a un lado, mirándolos.
Los carreteros no parecían interesados en los transeúntes. Llevaban ropa insulsa, que no les quedaba bien, aunque le añadían el toque original de un pañuelo, que todos llevaban tan prieto envolviéndoles el cuello que podría haber sido una venda.
—O bien ha habido una plaga de dolores de garganta en Uberwald o debajo de esos pañuelos ha de haber heridas punzantes, me apuesto lo que sea —dijo Agnes.
—Esto... Yo sé algo sobre la forma en que se supone que controlan a la gente —comentó Avena.
—¿Sí?
—Parece una tontería, pero lo encontré en un libro antiguo.
—¿Y bien?
—La gente de ideas claras, los que solo piensan una cosa, les resultan más fáciles de controlar.
—¿Los que solo piensan una cosa? —preguntó Agnes en tono receloso. Pasaron más carretas.
—Ya lo sé, parece una equivocación. Lo normal sería que costara más influir sobre la gente obstinada. Supongo que un objetivo grande es más fácil de alcanzar. Parece ser que en algunas aldeas los cazadores de vampiros primero se emborrachan como cubas. Para protegerse, ¿lo entiende? No se puede dar un puñetazo a la niebla.
Así que somos niebla, dijo Perdita. Pues él también, a juzgar por su pinta.
Agnes se encogió de hombros. Las caras de los carreteros tenían cierto aspecto bucólico. Por supuesto, aquello también pasaba en Lancre, pero en Lancre a aquel aspecto se le superponía una mezcla de astucia, sentido común y testarudez pétrea. Las miradas de los carreteros tenían un aspecto apagado.
Como ganado, dijo Perdita.
—Sí —dijo Agnes.
—¿Cómo? —dijo Avena.
—Estaba pensando en voz alta...
Y pensó en el hecho de que un hombre podía controlar muy fácilmente a un rebaño de vacas, pese a que cualquiera de ellas podría convertirlo en una pequeña hondonada húmeda en el suelo solo con proponérselo. Por alguna razón, era algo que nunca se les ocurría.
Supongamos que de verdad sean mejores que nosotros, pensó. Supongamos que, comparados con ellos, solamente seamos...
¡Estás demasiado cerca del castillo!, le gritó Perdita. Estás teniendo pensamientos de vaca.
Entonces Agnes se dio cuenta de que había una patrulla marchando detrás de las carretas. Su aspecto no se parecía en nada al de los carreteros.
Y estos, dijo Perdita, son los que azuzan al ganado. Llevaban uniformes, o algo parecido, con el emblema blanco y negro de los Urrácula, pero no eran un contingente que quedara bien de uniforme. Tenían todo el aspecto de hombres que mataban a gente a cambio de dinero, y ni siquiera a cambio de mucho dinero. Parecían, en pocas palabras, hombres capaces de comerse alegremente un bocadillo de cachorro. Varios de ellos miraron con lascivia a Agnes al pasar, pero no era más que una mirada lasciva genérica que simplemente le dirigían porque ella llevaba un vestido.
Detrás de ellos venían más carruajes.
—Tata Ogg dice que las ocasiones hay que agarrarlas por el pellejo —dijo Agnes, y salió disparada hacia delante cuando pasaba traqueteando el último carruaje.
—¿En serio?
—Me temo que sí. Con el tiempo te vas acostumbrando.
Agnes se cogió a la parte trasera del carruaje y se aupó, haciéndole señas apresuradas a Avena para que la siguiera.
—¿Está intentando impresionarme? —dijo él mientras ella lo ayudaba a subir.
—A usted no —dijo ella. Y se dio cuenta, llegado aquel punto, de que se había sentado encima de un ataúd.
En la parte de atrás del carro había dos ataúdes, rodeados de paja para que no bailaran.
—¿Se están trayendo los muebles? —preguntó Avena.
—Um... creo... que podrían... estar ocupados —respondió Agnes.
Estuvo a punto de soltar un chillido cuando él levantó la tapa. El ataúd estaba vacío.
—¡Idiota! ¡Y si hubiera habido alguien dentro!
—Los vampiros son débiles durante el día. Lo sabe todo el mundo —dijo Avena en tono de reproche.
—Yo los... noto por aquí... en alguna parte —comentó Agnes. El traqueteo del carro cambió cuando empezó a rodar por los adoquines del patio del castillo.
—Bájese del otro y le echaré un vistazo.
—Pero podría ser que...
El la apartó de un empujón y abrió la tapa antes de que ella pudiera emitir otra protesta.
—No, aquí tampoco hay vampiros —dijo.
—¡Pero podría haber salido un brazo y agarrarlo por el cuello!
—Om es mi escudo —respondió Avena.
—¿En serio? Pues qué bien.
—Puede usted reírse...
—No me he reído.
—Puede hacerlo si quiere. Pero estoy seguro de que estamos haciendo lo correcto. ¿Acaso Sonaton no derrotó a la Bestia de Batrigore en su misma cueva?
—No lo sé.
—Lo hizo. ¿Y acaso el profeta Urdure no derrotó al dragón de Sluth en el llano de Gidral después de tres días de lucha?
—No sé si nosotros tenemos tanto tiempo...
—¿Y no es verdad que los hijos de Exequial vencieron a las huestes de Myrilom?
—¿Sí?
—¿Ha oído hablar de eso?
—No. Escuche, nos hemos parado. No sé usted, pero yo no me muero de ganas de que nos encuentren. Por lo menos ahora mismo. Y sobre todo esos guardias. No parecen gente amable en absoluto.
Intercambiaron una mirada elocuente por encima de los ataúdes, aludiendo a cierta inevitabilidad del futuro inmediato.
—Notarán que pesan más, ¿no? —dijo Avena.
—Esa gente que conduce los carros no parece que note gran cosa.
Agnes se quedó mirando al ataúd que tenía al lado. Al fondo había un poco de tierra, pero por lo demás estaba bastante limpio y tenía una almohada en el extremo de la cabeza. También había algunos bolsillos laterales en el forro.
—Es la forma más fácil de entrar —dijo ella—. Usted se mete en este y yo me meto en ese. Y oiga, esa gente de la que me acaba de hablar... ¿eran personajes históricos reales?
—Claro. Eran...
—Bueno, pues no intente imitarlos, ¿de acuerdo? O acabará siendo usted también un personaje histórico.
Ella cerró la tapa y continuó notando la presencia de un vampiro en la cercanía.
Tocó con la mano el bolsillo lateral. Dentro había algo blando y a la vez puntiagudo. Sus dedos lo exploraron con horror fascinado y descubrieron que era una bola de lana con un par de agujas largas de punto clavadas, lo cual sugería o bien una forma muy domesticada de vudú o que alguien estaba tejiendo un calcetín.
¿Quién tejía calcetines en un ataúd? Por otro lado, tal vez incluso los vampiros tenían problemas a veces para dormir, y se pasaban el día dando vueltas en su lecho.
Se agarró bien mientras unas manos levantaban el ataúd y trató de ocupar la mente intentando deducir adonde la estaban llevando. Oyó ruido de pasos sobre los adoquines y luego el claqueteo de las losas de la escalera principal, los ecos en el gran salón, luego un descenso repentino...
Lo cual quería decir los sótanos. Lógico, en realidad, pero no bueno.
Esto lo estás haciendo para impresionarme, dijo Perdita. Lo estás haciendo para intentar ser extrovertida y dinámica. Cállate, pensó Agnes. Una voz en el exterior dijo:
—Dejadloz ahí y largaoz.
Era aquel tipo que se hacía llamar Igor. Agnes deseó que se le hubiera ocurrido coger un arma.
—Con que ze quieren librar de mí, ¿eh? —continuó la voz, con el ruido de fondo de los pasos que desaparecían—. Todo ezto va a acabar con lagrimaz. A elloz lez va muy bien, pero ¿quién tiene que ir a barrer todo el polvo dezpuez, eh? Ezo me guztaría zaber a mí. ¿Quién tiene que zacar zuz cabezaz de las jarraz de conzervaz? ¿Quién tiene que encontrarloz debajo del hielo? Debo de haber arrancado maz eztacaz que lombricez he cenado...
La luz entró en tromba al levantarse la tapa del ataúd.
Igor miró a Agnes, Agnes miró a Igor.
Igor fue el primero en salir de su estupor. Sonrió —tenía una sonrisa geométricamente interesante, debido a la hilera de puntos que la surcaba— y dijo:
—Por loz diozes, alguien ha eztado ezcuchando demaziadaz hiztoriaz. ¿Tienez ajo?
—Montones —mintió Agnes.
—No va a funcionar. ¿Y agua bendita?
—Litros.
—No va...
Una tapa de ataúd le dio en toda la cabeza a Igor, haciendo un extraño ruido metálico. Él levantó la mano lentamente para frotarse el lugar del impacto y luego se dio la vuelta. Esta vez la tapa le dio en toda la cara.
—Oh... mierda —dijo, y se desplomó. Avena apareció, con la cara reluciente de adrenalina y superioridad moral.
—¡Lo he aplastado poderosamente!
—¡Bien, bien, salgamos de aquí! ¡Ayúdeme a levantarme!
—Mi ira ha descendido sobre él como...
—Era una tapa pesada y él ya no es un chaval —dijo Agnes—. Escuche, yo solía jugar aquí, sé cómo llegar a las escaleras de atrás...
—¿No es un vampiro? A mí me lo parece. Es la primera vez que veo a un hombre hecho de retales...
—Es un sirviente. Y ahora venga, por favor... —Agnes hizo una pausa—. ¿Puede usted fabricar agua bendita?
—¿Cómo, aquí?
—Quiero decir bendecirla, o dedicársela a Om, o... hervirla para sacarle el infierno, tal vez —propuso Agnes.
—Hay una pequeña ceremonia que puedo... —Se detuvo—. ¡Es verdad! ¡Se puede detener a los vampiros con agua bendita!
—Bien. Pasaremos por las cocinas, entonces.
Las enormes cocinas estaban casi vacías. Últimamente nunca veían bullicio, ya que la pareja real no era de esa gente que pedía tres platos de carne con cada comida, y en aquellos momentos estaba solamente la señora Ascórbica, la cocinera, amasando hojaldre con tranquilidad.
—Buenas tardes, señora Ascórbica —dijo Agnes, decidiendo que el mejor curso de acción era pasar de largo y confiar en la autoridad del sombrero puntiagudo—. Venimos a buscar un poco de agua, no se preocupe, ya sé dónde está la bomba, pero si tiene un par de botellas vacías eso nos sería de ayuda.
—Claro que sí, querida —dijo la señora Ascórbica. Agnes se detuvo y se dio la vuelta.
La señora Ascórbica era famosa por ser mordaz, sobre todo con el tema de la soja, las croquetas de frutos secos, las comidas vegetarianas y cualquier verdura que no se pudiera hervir hasta volverla amarilla. Hasta el rey vacilaba a la hora de poner el pie en su cocina, pero mientras que él solo se exponía a un silencio furioso, los mortales de menos categoría recibían toda la fuerza de su ira generalizada. La señora Ascórbica estaba permanentemente enfadada, de la misma forma que las montañas son permanentemente grandes.
Hoy llevaba puesto un vestido blanco, un delantal blanco, una cofia blanca y enorme y un vendaje blanco en la garganta. También parecía, a falta de una palabra mejor, contenta.
Agnes le hizo un gesto apremiante a Avena en dirección a la bomba de agua.
—Encuentre algo que llenar —le musitó entre dientes, y luego agregó en tono risueño—: ¿Cómo se encuentra, señora Ascórbica?
—Bien, muchas gracias por preguntar, señorita.
—Supongo que estará ocupada con todos estos visitantes, ¿no?
—Sí, señorita.
Agnes carraspeó.
—Y, ejem, ¿qué les ha servido para desayunar?
A la cocinera se le arrugó el enorme entrecejo rosado.
—No me acuerdo, señorita.
—Así me gusta.
Avena le dio un codazo.
—He llenado un par de botellas vacías y les he recitado el Rito de Purificación de Om encima.
—¿Y eso funcionará?
—Debe tener fe.
La cocinera los estaba mirando con expresión amigable.
—Gracias, señora Ascórbica —dijo Agnes—. Por favor, siga con... lo que sea que estaba haciendo.
—Sí, señorita. —La cocinera volvió con su rodillo de amasar.
Se le pueden sacar muchas comidas, dijo Perdita. Cocinera y despensa, todo en uno.
—¡Pero qué mal gusto! —dijo Agnes.
—¿El qué? —dijo el sacerdote.
—Oh... una cosa que he pensado. Subamos por la escalera de atrás.
La escalera era de piedra desnuda, y comunicaba con las partes públicas de la torre del homenaje mediante una puerta situada en cada nivel. Al otro lado de aquellas puertas todo era también de piedra desnuda, pero la mampostería era bastante mejor y tenía tapices y alfombras. Agnes abrió una puerta.
Por el pasillo del otro lado de la puerta se paseaban un par de personas de Uberwald, cargadas con algo tapado con una tela. Ni siquiera echaron un vistazo a los recién llegados mientras Agnes abría la marcha hacia los apartamentos reales.
Cuando entraron, Magrat estaba subida de pie a una silla. Bajó la vista para mirarlos, con un montón de estrellitas y animales de madera pintada enredados en el brazo que tenía levantado.
—Malditas cosas —dijo—. Lo normal sería que fuera fácil ponerlas, ¿no? Hola, Agnes. ¿Me puedes aguantar la silla?
—¿Qué estás haciendo? —preguntó Agnes.
La miró con atención. Magrat no tenía ningún vendaje en el cuello.
—Intento enganchar este móvil a la lámpara —contestó Magrat—. Uh... ya está enganchado. ¡Pero no para de enredarse! Verence dice que a los niños pequeños les va muy bien ver muchos colores brillantes y formas distintas. Dice que eso acelera el desarrollo. Pero no encuentro por ninguna parte a Millie.
¿El castillo está lleno de vampiros y ella está decorando el cuarto de la niña?, dijo Perdita. ¿Qué falla en este grabado?
Por alguna razón, Agnes no consiguió soltarle una advertencia. Para empezar, la silla se tambaleaba mucho.
—La pequeña Esme solamente tiene dos semanas —dijo Agnes—. ¿No es un poco temprano para educarla?
—Nunca es pronto para empezar, sostiene él. ¿Qué puedo hacer por vosotros?
—Necesitamos que vengas con nosotros. Ahora mismo.
—¿Por qué? —dijo Magrat. Y para alivio de Agnes, se bajó de la silla.
—¿Por qué? ¡Magrat, en el castillo hay vampiros!. ¡La familia Urrácula son vampiros!
—No seas tonta, son gente muy agradable. Esta misma mañana he estado hablando con la condesa y...
—¿Sobre qué? —exigió saber Agnes—. ¡Seguro que no te acuerdas!
—Soy la reina, Agnes —dijo Magrat en tono de reproche.
—Lo siento, pero influyen en las mentes de la gente...
—¿En la tuya?
—Ejem, no, en la mía no. Yo tengo... soy... parece que soy inmune —mintió Agnes.
—¿Y en la de él? —dijo Magrat en tono cortante.
—Yo estoy protegido por mi fe en Om —dijo Avena. Magrat miró a Agnes con las cejas levantadas.
—¿Lo está?
Agnes se encogió de hombros.
—Eso parece.
Magrat se acercó a ella.
—No está borracho, ¿verdad? Lleva dos botellas de cerveza.
—Están llenas de agua bendita —susurró Agnes.
—Verence dijo que el omnianismo parecía una religión muy sensata y estable —comentó Magrat entre dientes.
Las dos miraron a Avena y le pusieron mentalmente aquellas palabras encima para ver si le quedaban bien.
—¿Nos vamos ya? —dijo el sacerdote.
—¡Claro que no! —levantó la voz Magrat, irguiendo la espalda—. Esto es una tontería, Agnes. Soy una mujer casada, soy reina, tengo un bebé. ¡Y tú vienes aquí a decirme que tenemos vampiros! Resulta que tengo invitados y...
—Los invitados son vampiros, majestad —dijo Agnes—. ¡Los ha invitado el rey!
—Verence dice que tenemos que aprender a tratar con toda clase de gente...
—Creemos que Yaya Ceravieja tiene problemas muy graves —dijo Agnes.
Magrat se detuvo.
—¿Cómo de graves? —dijo.
—Tata Ogg está muy preocupada. Nerviosa, y salta a la mínima. Dice que tenemos que ser tres para encontrar a Yaya.
—Bueno, yo...
—Y que Yaya se ha llevado la caja, sea lo que sea que eso signifique —añadió Agnes.
—¿La que guarda en el tocador?
—Sí. Tata no me ha dicho lo que hay dentro.
Magrat abrió las manos como si fuera un pescador mostrando la envergadura de un pez de tamaño medio.
—¿La caja de madera barnizada? ¿La que es así de grande?
—No lo sé, no la he visto nunca. Tata parece creer que es importante. No me ha dicho qué había dentro —repitió Agnes, por si acaso Magrat no había cogido la indirecta.
Magrat juntó las manos y bajó la vista, mordiéndose los nudillos. Cuando levantó la mirada tenía una expresión decidida. Señaló a Avena.
—Tú, encuentra una bolsa o algo y mete dentro todo lo que hay en el cajón de arriba de ahí, y coge el orinal, y el camioncito, ah, y los animales de peluche, y la bolsa de los pañales, y la bolsa para los pañales usados, y la bañerita, y la bolsa de las toallas, y la caja de los juguetes, y las cosas a cuerda, y la caja de música, y la bolsa con los trajecitos, ah, y el gorrito de lana, y tú, Agnes, encuentra algo con lo que podamos hacer un canguro. ¿Habéis venido por la escalera de atrás? Bajaremos por el mismo sitio.
—¿Para qué necesitamos un canguro?
Magrat se inclinó sobre la cuna y levantó al bebé, envuelto en una manta.
—No querrás que la deje aquí, ¿verdad? —dijo.
Se oyó un repiqueteo desde donde estaba Poderosamente Avena. Ya tenía los dos brazos llenos de cosas y un conejo enorme de peluche entre los dientes.
—¿Necesitamos todo eso? —preguntó Agnes.
—Nunca se sabe —replicó Magrat.
—¿También la caja de los juguetes?
—Verence cree que puede ser una niña muy precoz.
—¡Pero si tiene dos semanas!
—Sí, pero los estímulos en las primeras semanas son cruciales para el desarrollo del cerebro en crecimiento —dijo Magrat, colocando a la pequeña Esme sobre la mesa y poniéndole un pelele—. Además, tenemos que ponernos a trabajar en su coordinación mano-ojo cuanto antes. No es bueno dejar que las cosas se atrofien. Ah, sí... Trae si puedes también el tobogancito. Y el patito de goma amarillo. Y la esponja con forma de osito de peluche. Y el osito de peluche con forma de esponja.
Se oyó otro estruendo procedente de la montaña de cosas que rodeaba a Avena.
—¿Por qué es tan importante la caja? —dijo Agnes.
—No es importante en sí —dijo Magrat. Miró por encima del hombro—. Ah, y coge esa muñeca de trapo, ¿quieres? Estoy segura de que la niña piensa en ella. Oh, mierda... la bolsa roja tiene las medicinas, gracias... ¿Qué es lo que me preguntabas?
—La caja de Yaya —le apuntó Agnes.
—Ah, es... simplemente es importante para ella.
—¿Es mágica?
—¿Cómo? Oh, no. Por lo que yo sé no. Pero todo lo que hay dentro es de ella, ya sabes. No es de la cabaña —dijo Magrat, cogiendo a su hija—. ¿Quién es una niñita buena? ¡Tú! —Miró a su alrededor—. ¿Nos olvidamos algo?
Avena escupió el conejo.
—Tal vez el techo —dijo.
—Vamos pues.
Las urracas se agolpaban alrededor de la torre del castillo. La mayoría de las rimas sobre urracas se agotan cuando llegan al número diez o al doce, pero allí había cientos de aves, suficientes para satisfacer cualquier posible predicción. Hay muchas rimas sobre urracas, pero ninguna de ellas es muy fiable porque no son las que conocen las propias urracas.
El conde estaba sentado en la oscuridad de más abajo, escuchando sus mentes. Las imágenes pasaban a toda velocidad detrás de sus ojos. Así era como se gobernaba un país, reflexionó. Las mentes humanas costaban mucho de leer, a menos que estuvieran tan cerca que las palabras pudieran verse directamente, flotando por debajo de la vocalización en sí. Pero los pájaros podían llegar a cualquier parte y ver hasta al último trabajador del campo y al último cazador del bosque. Y también se les daba bien escuchar. Mucho mejor que a los murciélagos o las ratas. Una vez más, la tradición quedaba invalidada.
Pero no había ni rastro de Yaya. Tal vez fuera un truco. No importaba. En algún momento sería ella quien lo acabara encontrando a él. No pasaría mucho tiempo escondida. No estaba en su naturaleza. Las Ceravieja siempre presentaban batalla, hasta cuando sabían que iban a ser derrotadas. Qué predecibles eran.
Varias de las aves habían visto una figurita ajetreada vagando por el reino, llevando tras de sí a un burro cargado de instrumentos de cetrería. El conde había echado un vistazo a Hodgesaargh, había encontrado una mente llena de halcones hasta arriba del todo y la había dejado ir. Aquel tipo y sus estúpidas aves tendrían que desaparecer en algún momento, claro, porque ponían nerviosas a sus urracas. Se lo apuntó para recordar mencionárselo a sus guardias.
*****
—¡Uuaauooo!
... pero probablemente no existía ninguna combinación de vocales que hiciera justicia al chillido que pegaba Tata Ogg al ver a un bebé. Incluía sonidos que solamente conocían los gatos.
—¡Pero qué monería! —canturreó Tata Ogg—. Probablemente tengo un caramelito en alguna parte...
—No come alimentos sólidos —dijo Magrat.
—¿Todavía no te deja dormir por las noches?
—Ni de día. Pero hoy ha dormido bien, gracias a los dioses. Tata, déjasela al señor Avena y solucionemos esto de una vez.
El joven sacerdote cogió al bebé nerviosamente y lo sostuvo, tal como hacen algunos hombres, como si fuera a romperse o por lo menos a explotar.
—Tranquila, tranquila —dijo, vagamente.
—A ver... ¿qué es eso que pasa con Yaya? —preguntó Magrat.
Ellas se lo contaron, interrumpiéndose la una a la otra en las cuestiones principales.
—¿El terreno nudoso que hay arriba, hacia el final del bosque? —dijo Magrat, cuando ya casi habían terminado.
—Eso es —contestó Tata.
—Pero ¿qué es un terreno nudoso? —dijo Agnes.
—En estas montañas hay mucha magia, ¿verdad? —dijo Tata—. Y todo el mundo sabe que las montañas salen cuando los montones de tierra chocan entre ellas, ¿no? Bueno, pues cuando la magia se queda atrapada, lo que... pues lo que viene a resultar... es un trozo de tierra donde el espacio está todo... como... arrugado, ¿vale? Sería bastante grande si pudiera, pero es como un trozo de madera nudosa en un árbol viejo... O como un pañuelo usado... todo hecho una bola pero todavía grande de una forma distinta.
—¡Pero si yo he estado allí arriba y no es más que un páramo!
—Tienes que conocer la dirección correcta —dijo Tata—. Cuesta un montón ver un sitio así con la bola de cristal. Todo te baila hacia todas partes. Es como intentar mirar algo de cerca y de muy lejos al mismo tiempo. Hace que se te empañe la bola de cristal.
Atrajo la bola verde hacia ella.
—Ahora, vosotras dos empujad y yo dirijo.
—Ejem, ¿van ustedes a hacer magia? —dijo Avena, detrás de ellas.
—¿Qué problema hay?
—O sea, ¿acaso requiere... —se ruborizó—, ejem, quitarse la vestimenta y bailar e invocar a criaturas lascivas y lujuriosas? Porque me temo que no puedo involucrarme en eso. El Libro de Om prohibe tener trato con falsos encantadores y con adivinos engañosos, ya saben.
—Nosotras somos reales —dijo Magrat.
—Yo tampoco tendría trato con falsos encantadores —dijo Tata—. Se les cae la barba.
—Y le aseguro que no invocamos a criaturas lascivas y lujuriosas —dijo Agnes.
—A menos que queramos —precisó Tata Ogg, casi entre dientes.
—Bueno... pues entonces vale —dijo Avena.
A medida que desplegaban su poder, Agnes oyó que Perdita pensaba: No me cae bien Magrat. Ya no es como antes. Bueno, claro que ha cambiado. Pero está asumiendo el mando, ya no se encoge un poco como solía, no es ÑOÑA. Eso es porque es madre, pensó Agnes. Las madres no son ñoñas, solo cursis.
Personalmente, ella no estaba demasiado a favor de la maternidad en general. Era obvio que resultaba necesaria, pero tampoco era tan difícil. Hasta los gatos se las apañaban. Pero las mujeres actuaban como si hubieran recibido una medalla que les daba derecho a ir dando órdenes a la gente. Parecía que, únicamente porque tenían la etiqueta que decía «madre», todos los demás tenían una parte diminuta de la etiqueta que decía «hijo»...
Mentalmente se encogió de hombros y se concentró en la tarea que tenían entre manos.
La luz aumentó y se diluyó dentro del orbe verde. Agnes solo había usado bolas de cristal un puñado de veces, pero no recordaba que la luz latiera así. Cada vez que fundía una imagen, la luz parpadeaba y saltaba a otro lugar... A un brezal... un árbol... un amasijo de nubes...
Y entonces Yaya Ceravieja apareció y desapareció. La imagen vino y se fue en un instante, y el resplandor intencionado que lo inundó todo le dijo a Agnes que esto es todo, amigos.
—Estaba acostada —dijo Magrat—. Se veía todo borroso.
—Entonces está en una de las cuevas. Una vez dijo que iba allí arriba para estar sola con sus pensamientos —recordó Tata—. ¿Y habéis notado ese pequeño tirón? Está intentando mantenernos fuera.
—Las cuevas de allí arriba son simples hoyos en la roca —dijo Agnes.
—Sí... y no —replicó Tata—. ¿La he visto sosteniendo una tarjeta en las manos?
—¿La tarjeta de «No estoi muerta»? —dijo Magrat.
—No, esa la ha dejado en la cabaña.
—Justo cuando más la necesitamos, ¿va y se mete en una cueva?
—¿Sabe ella que la necesitamos? ¿Sabía lo de los vampiros? —dijo Agnes.
—¿No podemos ir y preguntárselo? —sugirió Magrat.
—No podemos volar hasta allí. —Tata se rascó la barbilla—. No se puede volar bien sobre terreno nudoso. Las escobas hacen cosas raras.
—Entonces haremos el último trecho a pie —dijo Magrat—. Faltan horas para el anochecer.
—Tú no pensarás venir, ¿verdad? —Agnes estaba horrorizada.
—Sí, claro.
—¿Y qué pasa con el bebé?
—Parece que le gusta el canguro, y la mantiene caliente, y tampoco es que haya monstruos allí arriba —dijo Magrat—. Además, yo creo que es posible combinar la maternidad y una carrera.
—Pensaba que habías dejado la brujería —dijo Agnes.
—Sí... bueno... sí. Asegurémonos de que Yaya está bien y solucionemos eso, y entonces está claro que tendré otras cosas que hacer...
—¡Pero podría ser peligroso! —gritó Agnes—. ¿No lo crees, Tata?
Tata Ogg giró su silla y miró al bebé.
—¿Cuchi cuchi? —dijo.
La cabecita se dio la vuelta y Esme abrió sus ojos azules.
Tata Ogg se quedó mirándola pensativa.
—Tráela con nosotras —dijo por fin—. Yo llevaba conmigo a nuestro Jason a todas partes cuando era pequeñito. Les gusta estar con su madre.
Le dedicó al bebé otra mirada larga y dura.
—Sí —continuó—. Creo que sería una idea de narices.
—Ejem... Creo que tal vez no hay gran cosa que yo pueda hacer —dijo Avena.
—Oh, sería demasiado peligroso llevarte a ti —dijo Tata en tono despectivo.
—Pero por supuesto, mis oraciones irán con ustedes.
—Qué bien. —Tata se sorbió la nariz.
*****
La llovizna empapó a Hodgesaargh mientras volvía caminando pesadamente al castillo. Al reclamo le había entrado humedad, y el ruido que hacía ahora solo podía atraer a alguna criatura extraña y perdida que merodeara en estuarios vetustos. O posiblemente a una oveja muy afónica.
Y entonces oyó el parloteo de las urracas.
Ató el burro a un arbolito y salió a un claro del bosque. Las aves estaban chillando en los árboles circundantes, pero salieron volando disparadas en cuanto vieron a King Henry en su percha a lomos del burro.
Y encogida sobre una roca musgosa había...
... una pequeña urraca. Estaba toda desaliñada y mal hecha, como si la hubiera fabricado alguien que había visto una urraca pero que no sabía cómo tenía que funcionar. Al verlo, la urraca se empezó a retorcer, hubo un revuelo de plumas y, de pronto, una versión más pequeña de King Henry estaba intentando desplegar sus alas hechas jirones.
El halconero retrocedió. Sobre su percha, el águila encapuchada tenía la cabeza vuelta hacia el extraño pájaro...
... que ahora era una paloma. Un tordo. Un carrizo...
La intuición repentina de un destino fatal hizo que Hodgesaargh se tapara los ojos, pero aun así pudo ver el destello a través de la piel de sus dedos, notó el golpe sordo de la llama y olió los pelos chamuscados del dorso de su mano.
Unas pocas matas de hierba ardían en el borde de un círculo de tierra calcinada. Dentro del mismo, unos cuantos huesos patéticos resplandecían al rojo vivo y luego se deshicieron en una fina ceniza.
Lejos, en el bosque, las urracas chillaron.
*****
El conde Urrácula se movió en la oscuridad de su habitación y abrió los ojos. Las pupilas se dilataron para captar más luz.
—Creo que se ha escondido —dijo.
—Pues qué deprisa ha ido —replicó la condesa—. Creí que habías dicho que era bastante poderosa.
—Oh, por supuesto. Pero es humana. Y se está haciendo vieja. Con la edad vienen las dudas. Es muy simple. Completamente sola en esa cabaña vacía, sin más compañía que la luz de las velas... es muy fácil abrir todas las pequeñas grietas y dejar que su mente se vuelva sobre sí misma. Es como mirar un incendio forestal cuando cambia el viento y de pronto lo tienes rugiendo sobre todas las casas que creías que estaban tan bien construidas.
—Muy gráfico.
—Gracias.
—Tuviste mucho éxito en Plica, ya sé que...
—Un modelo para el futuro. Vampiros y humanos en armonía por fin. Toda esa animosidad es absolutamente innecesaria, tal como he dicho siempre.
La condesa fue hasta la ventana y echó a un lado la cortina con cuidado. Pese al cielo nublado, se filtró un poco de luz gris.
—Tampoco hace falta ser tan cauteloso con eso —dijo su marido, acercándose a ella por detrás y abriendo la cortina de un golpe.
La condesa se estremeció y apartó la cara.
—¿Lo ves? Sigue siendo inofensivo. No paramos de mejorar con cada día que pasa y en todos los sentidos —continuó el conde Urrácula en tono jovial—. Autoayuda. Pensamiento positivo. Adiestramiento. Familiaridad. ¿El ajo? Un agradable sazonador. ¿Los limones? Un gusto adquirido. Vaya, ayer perdí un calcetín y ni siquiera me importa. Tengo muchos calcetines. ¡Y podemos hacer que traigan más! —Su sonrisa se desvaneció cuando vio la expresión de su esposa—. Tienes la palabra «pero» en la punta de la lengua —agregó llanamente.
—Solamente iba a decir que en Plica no había brujas.
—¡Y al lugar le va mucho mejor sin ellas!
—Por supuesto, pero...
—Ya estás otra vez igual, querida. En nuestro vocabulario no hay lugar para «peros». Verence tenía razón, por extraño que parezca. ¡Se acerca un nuevo mundo, y en él no va a haber ningún sitio para esos horribles gnomos ni para las brujas ni los centauros ni sobre todo para las aves de fuego! ¡Que desaparezcan ya! ¡Progresemos! ¡No están capacitados para la supervivencia!
—Pero a ese fénix solamente lo dejaste herido.
—Precisamente. Se dejó hacer daño, y por tanto lo acecha la extinción. No, cariño, si no queremos desaparecer con el viejo mundo, tenemos que hacer cambios en el nuevo. ¿Las brujas? Me temo que ya forman parte del pasado.
*****
Las escobas del presente aterrizaron justo por encima del arbolado, en el margen del páramo. Tal como había dicho Agnes, apenas era lo bastante grande como para llamarlo así.
Hasta oía el pequeño arroyuelo alpino que discurría por el otro extremo.
—No veo nada que tenga pinta nudosa —dijo Agnes. Sabía que aquello era una estupidez, pero la presencia de Magrat la estaba poniendo de los nervios.
Tata levantó la vista al cielo. Las otras dos repitieron el gesto.
—Tienes que afinar bien la mirada, pero si observas se puede ver —dijo—. Solamente se ve si estás en el páramo.
Agnes miró el cielo nublado con los ojos guiñados.
—Ah... creo que puedo —dijo Magrat.
Seguro que es mentira, dijo Perdita. Yo no puedo.
Y entonces Agnes lo vio. Era difícil de divisar, como una juntura entre dos cristales, y parecía alejarse cada vez que ella estaba segura de verlo, pero sí que había cierta... inconsistencia, que entraba y salía parpadeando del campo visual.
Tata se lamió un dedo y lo levantó para sentir el viento. Luego señaló.
—Por ahí. Y cerrad los ojos.
—No hay camino —dijo Magrat.
—Es verdad. Cógeme la mano. Que Agnes te coja la tuya. He ido por aquí unas cuantas veces. No es difícil.
—Es como un cuento infantil —comentó Agnes.
—Sí, es verdad que hemos llegado al meollo de las cosas —respondió Tata—. Y... allá vamos...
Agnes sintió que el brezo le rozaba los pies mientras caminaba. Abrió los ojos.
Los páramos se extendían en todas direcciones, incluso detrás de ellas. El aire era más oscuro, las nubes más pesadas, el viento más afilado. Las montañas parecían muy, muy lejanas. Se oía un estruendo lejano de agua.
—¿Dónde estamos ahora? —preguntó Magrat.
—En el mismo sitio —dijo Tata—. Me acuerdo de que mi padre decía a veces que si estabas cazando a un ciervo o algo parecido se podía meter en terreno nudoso.
—Tendría que estar bastante desesperado —dijo Agnes. El brezo allí era más oscuro, y rascaba tanto que casi parecían espinas—. Todo tiene... muy mala pinta.
—La actitud tiene su papel —dijo Tata. Y palpó algo con el pie.
Era... Bueno, había sido un menhir, pensó Agnes, pero ahora era un menhir derribado. Le crecía una gruesa capa de liquen por encima.
—El indicador. Es difícil volver a salir si no lo conoces —dijo Tata—. Vamos hacia las montañas. ¿Esme está bien tapada, Magrat? Me refiero a la pequeña Esme.
—Está dormida.
—Sí —dijo Tata, en lo que a Agnes le pareció que era un tono extraño de voz—. Ya va bien, pues. Vamos. Ah, se me ha ocurrido que podríamos necesitar esto...
Hurgó en el almacén sin fondo que era la pernera de su calza y sacó dos pares de calcetines tan gruesos que se podrían aguantar de pie solos.
—Lana de Lancre —dijo—. A nuestro Jason le cuesta una tarde entera tejer cada par, y ya sabéis qué dedos tan fuertes tiene. Con estos podéis abrir un agujero en la pared de una patada.
El brezo intentaba sin éxito rasgar aquella lana que parecía alambre mientras las mujeres avanzaban a toda prisa por el páramo. Aún había sol, o por lo menos un lugar luminoso en el cielo nublado, pero la oscuridad parecía venir de debajo de la tierra.
Agnes..., dijo la voz de Perdita, en la intimidad de su cerebro compartido.
¿Qué?, pensó Agnes.
A Tata le preocupa algo relacionado con el bebé y Yaya. ¿ Te has dado cuenta?
Agnes pensó: Sé que Tata no para de mirar a Esme como si estuviera intentando tomar una decisión sobre algo, si es a eso que te refieres.
Bueno, yo creo que tiene que ver con el Préstamo...
¿Cree que Yaya está usando al bebé para tenernos vigiladas?
No lo sé. Pero algo está pasando...
El estruendo que tenían más adelante creció.
—Hay un arroyuelo, ¿verdad? —dijo Agnes.
—Pues sí —respondió Tata—. Aquí mismo.
El páramo dio paso a un acantilado. Ellas miraron al abismo, que no les devolvió la mirada. Era gigantesco. Al fondo del todo se veía agua blanca. Un aire frío y húmedo les azotaba las caras.
—No puede ser —dijo Magrat—. ¡Es más ancho y profundo que la Garganta del Lancre!
Agnes miró hacia abajo, entre la niebla.
Tiene medio metro de profundidad, le dijo Perdita. Puedo ver hasta el último guijarro.
—Perdita cree que es... bueno, una ilusión óptica —dijo Agnes en voz alta.
—Puede que tenga razón —dijo Tata—. Terreno nudoso, ¿lo veis? Es más grande por dentro.
Magrat cogió una piedra y la tiró adentro. Rebotó varias veces en la pared, chocando de un lado a otro, y luego no se oyó nada más que un eco pedregoso. El río estaba demasiado al fondo incluso para ver el chapoteo.
—Es muy realista, ¿no? —dijo en tono débil.
—Podríamos usar el puente —propuso Tata, señalando.
Las tres evaluaron el puente. Tenía cierta cualidad negativa. En otras palabras, aunque era posible forzando los límites de la probabilidad que si intentaban cruzar el abismo caminando sobre el aire les saliera bien —debido a una serie de repentinas ráfagas ascendentes de aire, o a que las moléculas del aire de repente tuvieran todas la misma idea descabellada—, intentar hacer lo mismo por el puente sería claramente una idea ridícula.
No tenía argamasa. Los pilares eran simples piedras amontonadas como en una pared de mampostería sin mortero, con una serie de losas grandes colocadas por encima. El resultado lo habría considerado primitivo hasta la gente demasiado primitiva para tener ya en su vocabulario la palabra «primitivo». El viento lo hacía crujir ominosamente. Podían oír la piedra rechinar contra la piedra.
—No cuadra —dijo Magrat—. Ese puente no aguantaría un vendaval.
—No aguantaría una calma total —dijo Agnes—. No creo que sea real de verdad.
—Ah, pues me imagino que cruzarlo puede ser un poquito complicado —dijo Tata.
No es más que una losa que cruza una zanja, insistió Perdita. Yo podría pasar por encima haciendo la rueda. Agnes parpadeó.
—Ah, ya lo entiendo —dijo—. Esto es una especie de prueba, ¿no? Lo es, ¿verdad? Estamos preocupadas, así que el miedo lo convierte en una garganta profunda. Perdita nunca pierde la confianza, así que ni siquiera lo ve...
—Pues yo me alegro de verlo —dijo Magrat—. Es un puente.
—Estamos perdiendo el tiempo —dijo Agnes. Se adentró en las losas con paso firme y se detuvo en el medio—. Se balancea un poco pero no está mal —les gritó a las demás—. Solo tenéis que...
La losa que tenía debajo se movió y la hizo caer.
Ella lanzó los brazos y consiguió agarrarse al borde de la piedra por los pelos. Pero aunque tenía los dedos fuertes, había mucha Agnes colgando como un péndulo por debajo.
Bajó la vista. No quería hacerlo, pero era una dirección que ahora ocupaba la mayor parte del mundo.
Tienes el agua a treinta centímetros, de verdad, dijo Perdita. Lo único que tienes que hacer es dejarte caer, y eso se te tiene que dar bien...
Agnes volvió a mirar hacia abajo. El abismo era tan hondo que probablemente nadie oiría el chapoteo. La profundidad no solo se veía, también se sentía. A su alrededor se elevaba un aire húmedo. Ella notaba el vacío que intentaba absorberle los pies.
—¡Magrat ha tirado una piedra ahí abajo! —masculló entre dientes.
Sí, y yo la he visto caer unos centímetros.
—Ahora estoy tumbada y Magrat me está agarrando las piernas —dijo Tata Ogg en tono tranquilo, justo encima de ella—. Te voy a agarrar las muñecas y ya sabes, me imagino que si te balanceas un poco de lado podrás cogerte con el pie a uno de los pilares de piedra y estarás fresca como una rosa.
—¡No hace falta que me hables como si fuera alguna clase de idiota asustada! —le espetó Agnes.
—Únicamente intento ser agradable.
—¡No puedo mover las manos!
—Sí que puedes. Mira, te tengo sujeta del brazo.
—¡No puedo mover las manos!
—No hay prisa, tenemos todo el día —dijo Tata—. Cuando estés lista.
Agnes estuvo colgando un momento. Ya ni siquiera sentía las manos. Aquello quería decir presumiblemente que no notaría nada cuando se acabara soltando.
Las piedras crujieron.
—Esto... ¿Tata?
—¿Sí?
—¿Puedes hablarme un poco más como si fuera alguna clase de idiota asustada?
—Vale.
—Esto... ¿Por qué dicen «fresca como una rosa»? ¿Por qué no, por ejemplo, fresca como un clavel?
—Interesante. Tal vez sea...
—¿Y puedes levantar la voz? ¡Perdita no para de gritarme que si me dejo caer treinta centímetros me quedaré de pie en el arroyo!
—¿Crees que tiene razón?
—¡No sobre lo de los treinta centímetros! —El puente crujió.
—Eso pocas veces es cierto —dijo Tata—. ¿Estás consiguiendo algo, querida? Porque yo no te puedo levantar, entiéndeme. Y casi ya no noto los brazos, tampoco.
—¡No llego al pilar!
—Pues suéltate —dijo Magrat, desde algún lugar detrás de Tata.
—¡Magrat! —dijo Tata en tono furioso.
—Bueno, tal vez sí que para Perdita solo sea un arroyuelo. El terreno nudoso puede ser dos cosas al mismo tiempo, ¿no? De manera que si es así como ella lo ve... bueno, ¿no puedes dejar que siga ella a partir de aquí? Que lo resuelva ella. ¿No puedes dejar que tome ella el control?
—¡Ella solo sale cuando estoy bajo mucha presión! ¡Cállate!
—Yo únicamente...
—¡Tú no! ¡Ella! Oh, no...
Su mano izquierda, lívida y casi insensible, se soltó primero de la piedra y luego de la presa de Tata.
—¡No la dejes que nos haga esto! —chilló Agnes—. ¡Voy a caer desde cientos de metros de altura encima de rocas afiladas!
—Sí, pero como eso te va a pasar de todas maneras, vale la pena probar cualquier cosa, ¿no? —dijo Tata—. Yo de ti, cerraría los ojos...
La mano derecha se soltó.
Agnes cerró con fuerza los ojos. Y cayó.
Perdita abrió los ojos. Estaba de pie sobre el arroyo.
—¡Mierda! —Y Agnes nunca decía «mierda», razón por la cual Perdita lo hacía cada vez que tenía ocasión de ello.
Levantó el brazo hasta la losa que tenía justo encima, se agarró y se izó sin ayuda. Luego, al reparar en la expresión de Tata Ogg, cambió bruscamente la posición de las manos y levantó las piernas en el aire.
Esta tonta de Agnes nunca se da cuenta de lo fuerte que es, pensó Perdita. Está llena de músculos que le da miedo usar...
Hizo un poco más de fuerza hasta que los dedos de sus pies señalaron el cielo y ella quedó haciendo el pino en el borde del arroyo. Le dio la impresión de que el efecto se estropeaba un poco al caerle la falda sobre los ojos.
—Todavía tienes el desgarrón en las calzas —dijo Tata en tono seco.
Perdita dio la vuelta hasta ponerse de pie. Magrat tenía los ojos fuertemente cerrados.
—No ha hecho el pino en el mismísimo borde, ¿verdad?
—Pues sí —dijo Tata—. Muy bien, Ag... Perdita, deja ya de lucirte, hemos perdido demasiado tiempo. Devuélvele el cuerpo a Agnes, tú sabes que en realidad le pertenece a ella.
Perdita dio una voltereta.
—Con ella este cuerpo se echa a perder —dijo—. ¡Y tendríais que ver las cosas que come! ¿Sabéis que todavía tiene dos estantes llenos de peluches? ¿Y de muñecas? ¡Y aun se pregunta por qué no le va bien con los chicos!
—No hay nada como la mirada de un oso de peluche para hacer que un joven pierda las ganas —reflexionó Tata Ogg—. ¿Recuerdas a la vieja señora Sleeves, Magrat? Solíamos hacer falta dos de nosotras cuando le daba uno de sus ataques.
—¿Y eso qué tiene que ver con los muñecos? —preguntó Perdita con recelo.
—¿Y eso qué tiene...? Ah, vale —dijo Magrat.
—Me acuerdo de aquel viejo campanero que había en Ohu-lan —dijo Tata, encabezando la comitiva—. Tenía nada menos que siete personalidades en la cabeza. Tres eran mujeres y cuatro eran hombres. Pobre diablo. Decía que siempre lo dejaban fuera de todo. Que a él le tocaba hacer todo el trabajo y respirar y comer y que eran ellos los que se divertían siempre. ¿Os acordáis? Decía que era un infierno cuando se tomaba una copa y los demás empezaban todos a pelearse por una papila gustativa. A veces no oía ni sus propios pensamientos en su cabeza, decía... ¡Ahora, ahora!
Agnes abrió los ojos. Le dolía la mandíbula.
Tata Ogg la estaba mirando de cerca mientras se frotaba la muñeca para devolverle algo de vida. Vista desde unos centímetros de distancia, su cara parecía un montón amigable de ropa vieja sin lavar.
—Sí, es Agnes —confirmó, apartándose—. Cuando es la otra se le pone una cara más afilada. ¿Lo ves? Te dije que sería esta la que volvería. Tiene más práctica.
Magrat le soltó los brazos. Agnes se frotó la mandíbula.
—Eso ha dolido —dijo en tono de reproche.
—A veces el amor duele —dijo Tata—. No me puedo permitir tener a la Perdita esa por aquí en un momento como este.
—Acabas de agarrar el puente, no sé cómo, y has vuelto a subirte —dijo Magrat.
—¡He notado que ella ponía los pies en el suelo! —dijo Agnes.
—Y no es lo único que ha puesto —dijo Tata—. Vamos. Ya falta poco. A ratos. Y vayamos con cuidado. Algunas podemos tener una caída más larga que otras.
Avanzaron poco a poco, pese a que una voz cada vez más insistente dentro de la cabeza de Agnes no paraba de decirle que era una cobarde y una tonta y que por supuesto que no le iba a pasar nada. Ella intentó no hacerle caso.
Las cuevas que Agnes recordaba no eran mucho más que salientes de roca. Las que tenía ahora delante sí que eran cuevas de verdad. Era básicamente una diferencia de grandiosidad escarpada y poética. Las de ahora tenían ambas cosas en abundancia.
—El terreno nudoso es un poco como los icebergs —dijo Tata, mientras las hacía subir por un pequeño barranco hasta una de las más grandes.
—¿Tienen nueve décimas partes debajo del agua? —dijo Agnes. Todavía le dolía la barbilla.
—Quiero decir que son más de lo que parecen.
—¡Ahí hay alguien! —dijo Magrat.
—Oh, es la bruja —dijo Tata—. No es problema.
La luz de la entrada se derramaba sobre una figura encorvada, sentada entre charcos de agua. Vista más de cerca, parecía una estatua, y tal vez no era tan humana como sugería la primera impresión visual. El agua relucía sobre ella; se le formaban gotas en la punta de la nariz larga y ganchuda que luego caían en un charco haciendo «plinc» de vez en cuando.
—Una vez vine aquí con un joven mago, cuando era moza —dijo Tata—. Nada le gustaba más que darle a las rocas con su martillito... bueno, casi nada —añadió, dedicándole una sonrisa al pasado y luego dejando escapar un suspiro feliz—. Me contó que la bruja no era más que una cosa vieja de las rocas, que la había hecho el agua al caer poco a poco. Pero mi abuela decía que era una bruja que se había sentado ahí para pensar en un conjuro muy grande y se había convertido en piedra. Personalmente, yo no me cierro a ninguna posibilidad.
—Este sitio está muy lejos para traer a alguien —dijo Agnes.
—Oh, en la casa éramos muchos chavales y chávalas y llovía mucho y hace falta mucha intimidad para la geología como debe ser —dijo Tata en tono vago—. Creo que su martillo debe de estar todavía por aquí. Al cabo de un rato se olvidó de él. Cuidado al pisar, la roca es muy resbaladiza. ¿Cómo está la pequeña Esme, Magrat?
—Oh, haciendo gorgoritos. Pronto le tendré que dar de comer.
—Tenemos que cuidar de ella —dijo Tata.
—Vaya, pues claro.
Tata juntó las manos dando una palmada y las separó suavemente. El resplandor que había entre ellas no era esa luz vistosa que hacían los magos, sino un resplandor granulento de cementerio. La luz justa para asegurarse de que nadie se caía por un agujero.
—Probablemente haya enanos en un sitio como este —dijo Magrat, mientras andaban con mucho cuidado por un túnel.
—No lo creo. No les gustan los sitios que cambian todo el tiempo. Aquí ya solo vienen los animales y Yaya cuando quiere estar a solas con sus pensamientos.
—Y tú cuando te dedicabas a aporrear las piedras —añadió Magrat.
—¡Ja! Pero entonces era distinto. En el páramo había flores y el puente era solo una hilera de piedras para cruzar el arroyo. Era así porque yo estaba enamorada.
—¿Quieres decir que de verdad cambia en función de cómo se siente uno? —preguntó Agnes.
—Eso mismo. Es increíble lo alto y rocoso que puede ser el puente cuando una está de mal humor, eso lo sé.
—Me pregunto cómo de alto debió de ser para Yaya, entonces.
—Probablemente podrían pasar las nubes por debajo, muchacha.
Tata se detuvo donde el camino se bifurcaba y luego señaló.
—Creo que ha ido por aquí. Esperad...
Extendió un brazo. Se oyó un crujido de rocas, y una losa del techo cayó con un golpe sordo, provocando una lluvia de polvo y guijarros.
—Parece que tendremos que trepar por aquí, pues —continuó diciendo Tata con la misma naturalidad.
—Algo está intentando echarnos a empujones —dijo Agnes.
—Pero no lo va a hacer —dijo Tata—. Y no creo que nos haga daño.
—¡Esa losa era muy grande! —dijo Agnes.
—Sí, pero no nos ha dado, ¿verdad?
Más adelante había un río subterráneo, una corriente completamente blanca y turbia por la velocidad. Fluía por los lados y casi por encima de un dique de maderos arrastrados por el agua, y lo vadeaba un tronco largo y de aspecto seguro.
—¡Escuchad, esto no es seguro para el bebé! —dijo Agnes—. Las dos lo veis, ¿no? ¡Eres su madre, Magrat!
—Sí, ya lo sé, yo estaba delante —dijo Magrat, con una calma exasperante—. Pero no noto que esto sea peligroso. Yaya está aquí en alguna parte.
—Es verdad —dijo Tata—. Y creo que ya está muy cerca.
—Sí, pero no puede controlar los ríos y las rocas... —empezó a decir Agnes.
—¿Aquí? No lo sé. Este es un sitio muy... receptivo.
Cruzaron muy poco a poco el tronco, pasándose el bebé entre ellas.
Agnes se apoyó en la pared de piedra.
—¿Cuánto falta?
—Bueno, técnicamente unos centímetros —dijo Tata—. Ayuda saber eso, ¿no?
—¿Soy yo —preguntó Magrat— o cada vez hace más calor?
—Eso de ahí —dijo Agnes, señalando más adelante— sí que no me lo creo.
Al final de una cuesta se había abierto una grieta en la roca. De ella fluía una luz roja. Mientras la estaban mirando, una bola de fuego salió rodando hacia arriba y calcinó una buena franja de techo.
—Ay ay ay cielos —dijo Tata, a quien le había tocado el turno de llevar al bebé—. Si ni siquiera hay volcanes por aquí cerca. ¿En qué puede estar pensando esa mujer?
—Se dirigió resueltamente hacia el fuego.
—¡Cuidado! —gritó Agnes—. ¡Perdita dice que es real!
—¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? —dijo Tata, y se adentró en el fuego.
Las llamas se apagaron de golpe.
Las otras dos se quedaron en la penumbra fría y húmeda.
Magrat se estremeció.
—Tata, llevas en brazos al bebé.
—El daño que recibes aquí es el que traes contigo —dijo Tata—. Y son los pensamientos de Yaya los que dan forma a este sitio. Pero ella no levantaría la mano contra una criatura. No sería capaz. No lo lleva dentro.
—¿Este lugar está reaccionando a lo que ella piensa? —preguntó Agnes.
—Eso creo —replicó Tata, poniéndose otra vez en marcha.
—¡Pues no me gustaría estar dentro de su cabeza!
—Casi lo estás —dijo Tata—. Vamos. Ya hemos pasado el fuego. No creo que haya nada más.
La encontraron en una cueva. Había arena en el suelo, lisa y sin más marcas que las huellas de pasos de una sola persona. Su sombrero estaba pulcramente colocado junto a ella. Tenía la cabeza apoyada en un saco enrollado. En las manos rígidas tenía un letrero.
Decía:
MARCHAHOS.
—Eso no ayuda mucho —dijo Magrat, y se sentó con el bebé encima del regazo—. Con lo que nos ha costado llegar.
—¿No la podemos despertar? —preguntó Agnes.
—Es peligroso —dijo Tata Ogg—. ¿Intentar llamarla de vuelta cuando no está lista para venir? Complicado.
—Bueno, ¿por lo menos podemos sacarla de aquí?
—No se doblará para girar las esquinas pero, ja, tal vez la podamos usar como puente —dijo Tata—. No, ha venido aquí por alguna razón...
Quitó el saco de debajo de la cabeza de Yaya, que no se movió, y lo abrió.
—Una manzana toda arrugada, una botella de agua y un bocadillo de queso en el cual se podrían doblar herraduras —enumeró—. Y su vieja caja.
La colocó en el suelo entre ellas.
—Pero ¿qué es lo que hay dentro? —dijo Agnes.
—Ah, recuerdos. Remembranzanzas, como ya dije. Cosas de esas —dijo Tata—. Ella siempre dice que está llena de cosas que no le sirven para nada. —Tamborileó con los dedos en la caja como si estuviera acompañando un pensamiento al piano, y luego la cogió.
—¿Está bien que hagas eso? —dijo Agnes.
—No —respondió Tata. Levantó un fajo de papeles atado con una cinta y lo apartó a un lado.
Todas vieron la luz que brillaba debajo. Tata metió la mano y sacó un frasquito de medicina de cristal, con el tapón de corcho muy prieto, y lo sostuvo en alto. El pequeño resplandor de dentro daba mucha luz en la penumbra de la cueva.
—Este frasco lo he visto antes —dijo Tata—. Aquí dentro tiene toda clase de chismes. Pero nunca he visto que brillara.
Agnes cogió el frasco. Dentro había algo que parecía un trozo de helecho, o... no, era una pluma, muy negra salvo la punta misma, que era tan amarilla y brillaba tanto como la llama de una vela.
—¿Sabes qué es?
—No. Siempre está recogiendo cosas. Este frasco lo ha tenido durante mucho tiempo, porque ya lo había visto ahí dentro...
—Yo la í coged eja coja... —Magrat se quitó de la boca un imperdible—. Yo la vi coger esa cosa hace años —intentó de nuevo—. Y también era por esta época del año. Estábamos caminando por el bosque y vimos una estrella fugaz y esta especie de luz cayó de ella, así que fuimos a mirar y allí la encontramos. Parecía una llama, pero ella la pudo recoger.
—Parece una pluma de ave de fuego —dijo Tata—. Se contaban historias sobre esas aves. Pasan por estas tierras. Pero si tocas sus plumas ya puedes estar bien segura de ti misma, porque los viejos cuentos dicen que arden en presencia del mal...
—¿Ave de fuego? ¿Te refieres al fénix? —preguntó Agnes—. Hodgesaargh estaba diciendo no sé qué de uno.
—Hace años que no veo ninguno —dijo Tata—. Cuando era moza a veces veía dos o tres a la vez, como luces que volaban muy alto en el cielo.
—No, no, el fénix... solamente existe uno, si no, ¿qué sentido tiene? —dijo Agnes.
—Uno solo de cualquier cosa no vale para una mierda —replicó Tata.
Yaya Ceravieja despegó los labios, como alguien que emerge de un sueño muy profundo. Sus párpados se estremecieron.
—Ah, ya sabía yo que abrir su caja funcionaría —dijo Tata en tono feliz.
Yaya Ceravieja abrió los ojos. Miró al frente durante un momento y luego desvió la mirada hacia Tata Ogg.
—Gggua —murmuró. Agnes le pasó a toda prisa la botella del agua. Tocó los dedos de Yaya y los notó helados como la piedra.
La vieja bruja dio un trago.
—Ah, sois vosotras tres —susurró—. ¿Por qué habéis venido aquí?
—Nos lo dijiste tú —dijo Agnes.
—¡No, no es verdad! —levantó Yaya la voz—. ¿Os escribí una nota o qué?
—No, pero tus cosas... —Agnes se detuvo—. Bueno, creíamos que querías que viniéramos.
—¿Tres brujas? —dijo Yaya—. Bueno, no veo por qué no. La doncella, la madre y la...
—Anda con cuidado —la avisó Tata Ogg.
—... La otra —terminó Yaya—. Eso es cosa vuestra, estoy segura. No es algo sobre lo que yo aventuraría ninguna clase de opinión. Así que supongo que tendréis mucho que bailar y os deseo muy buenos días. ¿Me podéis devolver la almohada, por favor?
—¿Sabes que hay vampiros en Lancre? —exigió saber Tata.
—Sí. A ellos los han invitado.
—¿Y sabes que van a controlar el reino?
—¡Sí!
—Entonces, ¿por qué has huido hasta aquí arriba? —preguntó Agnes.
La temperatura de una cueva profunda tendría que permanecer constante, pero de pronto en aquella hacía mucho más frío.
—Puedo ir donde quiera —dijo Yaya.
—Sí, pero deberías... —empezó Agnes. De pronto deseó poder tragarse la última palabra, pero ya era tarde.
—Ah, ¿conque debería? ¿Dónde dice que debería? No recuerdo que diga en ninguna parte que debería. ¿Alguien me va a decir dónde pone que debería? Hay muchas cosas que deberían ser, me parece a mí. Pero no son.
—¿Sabes que una urraca robó tu invitación? —dijo Tata—. Shawn la entregó sin problemas, pero esos diablos ladrones la robaron y se la llevaron a un nido.
Sacó la invitación arrugada y manchada pero cargada de oro y se la ofreció con una floritura.
En el momento de silencio que siguió, a Agnes le pareció que podía oír crecer las estalactitas.
—Sí, claro que lo sabía —dijo Yaya—. Lo averigüé a la primera. —Pero el momento había sido un poco demasiado largo, y un poco demasiado silencioso.
—¿Y sabías que Verence trajo a un sacerdote omniano para darle el nombre a la pequeña Esme?
De nuevo... ligeramente demasiado largo, infinitesimalmente demasiado silencioso.
—Ya sabes que yo me ocupo de mis cosas —dijo Yaya. Le echó un vistazo al bebé que estaba sentado en el regazo de Magrat—. ¿Por qué tiene la cabeza puntiaguda?
—Es la capuchita que le ha tejido Tata —explicó Magrat—. Se supone que ha de ser así. ¿Quieres cogerla en brazos?
—Parece que está cómoda donde está —dijo Yaya con timidez.
¡No sabía cómo se llama el bebé!, susurró Perdita. ¡Te lo dije! Tata cree que Yaya ha estado en la mente del bebé, me doy cuenta por cómo la ha estado mirando, pero si hubiera estado ahí ahora sabría el nombre y no lo sabe, lo juro. No haría nada que pudiera hacer daño a una criatura...
Yaya salió de su estupor.
—Además, si hay algún problema, bueno, ya tenéis tres brujas. En ningún sitio dice que una de ellas debería —hizo un gesto con la cabeza a Agnes— ser Yaya Ceravieja. Arreglaos vosotras. Yo ya llevo demasiado tiempo haciendo de bruja por la zona y me ha llegado la hora de... cambiar... de hacer otras cosas...
—¿Te vas a esconder aquí arriba? —dijo Magrat.
—No voy a seguir repitiéndome, muchacha. Ya nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Sé lo que hay que hacer y lo que no. Tu marido ha invitado a unos vampiros al país, ¿no? Muy moderno por su parte. Bueno, todo el mundo menos él sabe que un vampiro no tiene poder sobre ti a menos que lo invites a tu casa, y si es un rey el que los invita, entonces tienen el país entero al alcance de sus dientes. Y yo, que soy una anciana que vive en el bosque, ¿yo tengo que arreglarlo? ¿Cuando vosotras sois tres? Yo ya he tenido una vida entera de deberías, desde «se puede» hasta «no se puede», y ya se acabó, y os agradeceré que salgáis de mi cueva. Y punto final.
Tata echó un vistazo a las otras dos y se encogió de hombros.
—Vamos pues —dijo—. Si nos damos prisa podemos estar de vuelta donde las escobas antes de que se haga oscuro.
—¿Y eso es todo? —dijo Magrat.
—Las cosas se terminan —dijo Yaya—. Voy a descansar aquí arriba y después me marcharé. Tengo muchos sitios a donde ir.
Consigue que te diga la verdad, ordenó Perdita. Agnes cerró la boca. Ya había metido bastante la pata con lo de «deberías».
—Pues entonces vamonos —dijo Tata—. Venga.
—Pero...
—No me vengas con peros —advirtió Tata—. Tal como habría dicho Yaya.
—¡Eso es! —dijo Yaya, acostándose.
Mientras volvían a adentrarse en las cuevas, Agnes oyó que Perdita empezaba a contar.
Magrat se palpó los bolsillos. Tata se palpó las calzas. Magrat dijo:
—Oh, creo que me he dej...
—Caray, me he dejado la pipa ahí dentro —dijo Tata, tan deprisa que la frase arrolló a la que venía antes. Cinco segundos, concluyó Perdita.
—No he visto que la sacaras —dijo Agnes. Tata clavó en ella una mirada afilada.
—¿De veras? Entonces será mejor que vaya y la deje allí, ¿verdad? ¿Tú también te has dejado algo, Magrat? No importa, ya te lo busco yo, sea lo que fuera.
—¡Vaya! —exclamó Magrat, mientras Tata regresaba apresuradamente.
—Es obvio que Yaya no estaba diciendo la verdad —dijo Agnes.
—Claro que no, no la dice nunca —dijo Magrat—. Ella espera que tú la averigües por ti misma.
—Pero tiene razón en lo de que somos tres brujas.
—Sí, pero yo nunca tuve intención de volver a serlo, tengo otras cosas que hacer. Oh, tal vez cuando Esme sea mayor, he pensado, un poco de aromaterapia a tiempo parcial o algo así, pero nada de hacer de bruja en serio a tiempo completo. Esa cosa del poder del trío es... bueno, es muy anticuada...
¿Y qué tenemos ahora?, interrumpió Perdita. A la joven instruida pero sin experiencia técnica, a la joven madre agobiada y a la madura canosa..., no suena exactamente mítico, ¿verdad? Pero Magrat acaba de hacer un fardo con su bebé tan pronto como ha oído que Yaya tenía problemas y ni siquiera se ha parado a preocuparse por su marido...
—Espera un momento... escucha —le pidió Agnes.
—¿El qué?
—Tú escucha... los ecos que se oyen en estas cuevas...
*****
Tata Ogg se sentó sobre la arena y se meneó un poco para cimentarse. Sacó su pipa.
—Así pues —le dijo a la figura acostada—, aparte de todo eso, ¿cómo te encuentras?
No hubo respuesta.
—Esta mañana he visto a la señora Patternoster —comentó Tata—. La que vive en Tajada. Hemos pasado el rato charlando. Dice que la señora Hiedra lo lleva bastante bien.
Soltó una nube de humo.
—La he sacado de su error en unas cuantas cosas —añadió.
La figura sumida en las sombras seguía en silencio.
—El Nombramiento fue bien. Aunque el sacerdote es más soso que un hojaldre de obleas.
—No puedo derrotarlos, Gytha —dijo Yaya—. No puedo derrotarlos, es un hecho.
Uno de los talentos ocultos de Tata Ogg era saber cuándo callar. Así dejaba un agujero en la conversación que la otra persona se sentía obligada a llenar.
—Tienen unas mentes como el acero. No puedo ni tocarlas. Lo he estado intentando todo. ¡Todos los trucos que tengo! Ellos me han estado buscando, pero no pueden localizarme cuando estoy aquí dentro. Su mejor intento casi me alcanzó en mi cabaña. ¡Mi cabaña!
Tata Ogg comprendió el horror de aquello. La cabaña de una bruja era su fortaleza.
—Nunca he sentido nada parecido, Gytha. Ha tenido cientos de años para mejorar. ¿Has visto a las urracas? Las está usando como ojos. Y además, es listo. No va a caer con un bocadillo de ajo, ese. Eso sí puedo captarlo. Estos vampiros han aprendido. Es algo que nunca habían hecho antes. No veo ninguna forma de entrarles. Son más poderosos, más fuertes, piensan deprisa... ya te lo digo, enfrentarse a él mente contra mente es como escupir a una tormenta.
—¿Y qué vas a hacer?
—¡Nada! ¡No puedo hacer nada! ¿Es que no entiendes lo que estoy diciéndote? ¿No te das cuenta de que llevo todo el día aquí tumbada a ver si se me ocurre algo? Lo saben todo sobre la magia, el Préstamo es como un reflejo para ellos, son rápidos, para ellos somos ganado que sabe hablar... Nunca había esperado nada así, Gytha. He estado pensando en ello sin parar y no se me ocurre ni una sola cosa que hacer.
—Siempre hay una forma —dijo Tata.
—Yo no la veo —respondió Yaya—. Se acabó, Gytha. Lo mismo da que me quede aquí tumbada hasta que me empiece a gotear el agua encima y me convierta en piedra como la vieja bruja de la entrada.
—Encontrarás una forma —dijo Tata—. Las Ceravieja no se dejan derrotar. Lo lleváis en la sangre, siempre lo he dicho.
—Estoy derrotada, Gytha. Ya antes de empezar. Tal vez alguien pueda encontrar una forma, pero yo no. Me enfrento a una mente que es mejor que la mía. Me las apaño para mantenerla a raya, pero no puedo entrar en ella. No puedo presentar batalla.
A Tata Ogg la invadió la sensación gélida de que Yaya Ceravieja hablaba en serio.
—Nunca pensé que te oiría decir eso —murmuró.
—Vete ya. No tiene sentido tener al bebé pasando frío.
—¿Y qué vas a hacer tú?
—Tal vez me vaya a otro sitio. Tal vez me quede aquí.
—No te puedes quedar aquí para siempre, Esme.
—Pregúntale a la que está en la entrada.
Aquello pareció ser todo lo que iba a conseguir. Tata salió, encontró a las demás con expresiones un poco demasiado inocentes en la cueva de al lado y encabezó la marcha hacia el aire abierto.
—¿Has encontrado tu pipa? —preguntó Magrat.
—Sí, gracias.
—¿Qué va a hacer? —dijo Agnes.
—Decídmelo vosotras —dijo Tata—. Sé que estábais escuchando. No seríais brujas si no hubiérais estado escuchando de alguna forma.
—Bueno, ¿qué podemos hacer nosotras que ella no pueda? Si ella está derrotada, entonces nosotras también, ¿no?
—¿Qué ha querido decir Yaya con eso de «desde "se puede" hasta "no se puede"»? —preguntó Magrat.
—Ah, desde el primer momento del día en que se puede ver hasta el último en que no se puede —dijo Tata.
—Está muy deprimida, ¿verdad?
Tata se detuvo junto a la bruja de piedra. Se le había apagado la pipa. Encendió una cerilla contra la nariz ganchuda.
—Somos tres —dijo—. El número correcto. Así que vamos a empezar teniendo un aquelarre como es debido...
—¿No estás preocupada? —dijo Agnes—. Ella... se rinde...
—Entonces nos corresponde a nosotras continuar, ¿no? —replicó Tata.
*****
Tata había colocado el caldero en medio de la sala para que quedara bien, aunque un aquelarre bajo techo no parecía lo correcto, y mucho menos si no estaba Yaya Ceravieja.
Perdita dijo que les hacía parecer niñatas jugando a las brujas. El único fuego de la sala estaba en la enorme cocina de hierro negro, el ultimísimo modelo, que le habían instalado recientemente a Tata sus atentos hijos. En el fogón, el agua empezó a hervir.
—Voy a hacer el té, ¿vale? —Magrat se levantó.
—No, tú siéntate. Le corresponde a Agnes hacer el té —dijo Tata—. Tú eres la madre, así que a ti te toca servirlo.
—¿Y a ti qué te toca, Tata? —preguntó Agnes.
—Bebérmelo —dijo Tata enseguida—. Bien. Tenemos que averiguar más cosas mientras sigan yendo en plan amistoso. Agnes, tú vuelve al castillo con Magrat y el bebé. Ella necesitará algo de ayuda de todas maneras.
—¿Y de qué va a servir eso?
—Tú misma me lo dijiste —contestó Tata—. Los vampiros no te afectan. En cuanto intentan ver la mente de Agnes, se hunde y salta Perdita como en un balancín. Y cuando se ponen a mirar a Perdita, vuelve a salir Agnes. Está claro que el joven Vlad no te quita el ojo de encima, ¿verdad?
—¡En absoluto!
—Ya, claro —dijo Tata—. A los hombres siempre les gustan las mujeres que tienen algo misterioso. Les gustan los desafíos, ya sabes. Y aunque él no quite el ojo de encima de cómo tú no le quitas el ojo de encima a Magrat, tú no le quites el otro ojo de encima a él, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene un punto débil. Tal vez no nos libremos de estos vampiros yendo a las cortinas y diciendo: «Caray, aquí hace falta que corra el aire», pero tiene que haber alguna otra manera.
—¿Y si no la hay?
—Cásate con él —respondió Tata en tono firme. Magrat ahogó una exclamación. La tetera traqueteó en su mano.
—¡Eso es horrible! —exclamó.
—Prefiero matarme —dijo Agnes.
Por la mañana, dijo Perdita.
—No tiene por qué ser un matrimonio largo —dijo Tata—. Métete una estaca afilada en la liga y nuestro chaval ya estará frío antes de que terminen de cortar el pastel de bodas.
—¡Tata!
—O tal vez podrías simplemente... hacerle cambiar un poco de costumbres —continuó Tata—. Es asombroso lo que puede hacer una esposa cuando tiene una idea clara, o dos ideas claras en tu caso, desde luego. Mira al rey Verence I, por ejemplo. Solía tirar todos los huesos de la carne por encima del hombro hasta que se casó y la reina le hizo dejarlos a un lado del plato. Yo solo estuve casada con el primer señor Ogg durante un mes antes de que empezara a salir de la bañera si necesitaba mear. A un marido se lo puede refinar. Tal vez se le pueda ir acostumbrando a la sangre frita y a las morcillas y los filetes poco hechos.
—Realmente no tienes ningún escrúpulo, ¿verdad, Tata? —preguntó Agnes.
—No —se limitó a responder Tata—. Estamos hablando de Lancre. Si fuéramos hombres, estaríamos hablando de yacer en charcos de sangre por el país. Como somos mujeres, podemos hablar de yacer.
—Esto no quiero oírlo —murmuró Magrat.
—No le estoy pidiendo nada que no haría yo —dijo Tata.
—¿En serio? ¿Entonces por qué...?
—Porque nadie quiere que yo lo haga —dijo Tata—. Pero si tuviera cincuenta años menos, seguro que tendría a ese hijo de papá mordiendo zanahorias para mediados de verano.
—¿Quieres decir que como Agnes es una mujer tendría que usar artimañas sexuales con él? —preguntó Magrat—. Eso es tan... tan... en fin, es muy propio de Tata Ogg, es lo único que puedo decir.
—Tendría que usar cualquier artimaña que tenga a mano —dijo Tata—. No me importa lo que haya dicho Yaya, siempre hay una forma de vencer. Como ese héroe de Tsort o de donde fuera, que era completamente invencible menos por el talón, y alguien le clavó una lanza allí y lo mató...
—¿Qué esperas que haga, que le vaya pinchando por todos sitios?
—Esa historia nunca la he entendido, de todos modos —dijo Tata—. O sea, si yo supiera que tenía un talón donde me podían matar de un lanzazo, iría a la batalla con unas botas bien gruesas...
—No sabes cómo es él —dijo Agnes, sin hacer caso de la digresión—. Me mira como si estuviera desnudándome con la mirada.
—Con la mirada está permitido —dijo Tata.
—¡Y se ríe de mí todo el tiempo! ¡Como si supiera que no me gusta y eso lo hiciera todavía más divertido!
—¡Ahora id a ese castillo! —gruñó Tata—. ¡Por Lancre! ¡Por el rey! ¡Por toda la gente del país! ¡Y si se pone insoportable, dale el control a Perdita, porque creo que hay cosas que se le dan mejor a ella!
En el silencio escandalizado que siguió se pudo oír un tintineo débil procedente del aparador de Tata. Magrat carraspeó.
—Igual que en los viejos tiempos —dijo—. Discusiones todo el tiempo.
Tata se puso de pie y desenganchó una sartén de hierro fundido de la viga de encima de la cocina.
—No puedes tratar así a la gente —dijo Agnes hoscamente.
—Sí que puedo. —Tata caminó de puntillas hacia el aparador—. Ahora soy la otra, ya sabes.
Los adornos volaron por todos lados hechos añicos cuando Tata bajó la sartén con fuerza, del revés.
—¡Te tengo, diablillo azul! —gritó—. ¡No te creas que no te veo!
La sartén se levantó. Tata apoyó su peso en el asa pero aun así la sartén avanzó lentamente por el tocador, meciéndose ligeramente a un lado y al otro, hasta alcanzar el borde.
Algo rojo y azul cayó al suelo y puso rumbo a la puerta cerrada.
Al mismo tiempo Greebo pasó disparado junto a Agnes, acelerando. Y justo cuando estaba a punto de saltar, cambió de opinión. Las cuatro patas sacaron las uñas al mismo tiempo y las clavaron en los tablones del suelo. Rodó un trecho, se puso de pie de un salto y empezó a lamerse.
La mancha roja y azul chocó contra la puerta y se incorporó, convirtiéndose en un hombrecillo azul, de quince centímetros de altura, con el pelo rojo. Empuñaba una espada que era casi tan grande como él.
—¡Ué, marcha a por el cuino onde tua vella, cacorro! —gritó.
—Ah, sois vosotros —Tata se relajó—. ¿Quieres una copa?
El hombrecillo bajó un poco la espada, pero dejando claro que la podía volver a levantar en cualquier momento.
—¿Abof?
Tata echó mano a la caja que había junto a su silla y buscó entre las botellas.
—¿Esfumino? El mejor que tengo. Es añejo —dijo. Al hombrecillo se le iluminaron los ojos.
—¿Último mercores?
—Eso es. Agnes, abre ese costurero y pásame un dedal, ¿quieres? Ven aquí, hombre —dijo Tata, descorchando la botella bien lejos del fuego y llenando el dedal—. Señoras, este es... a ver esos tatuajes... sí, es uno de los Nac mac Feegle. Los pequeños cabroncetes vienen a saquearme el alambique más o menos una vez al año. Me parece que reconozco la pauta.
—¡Demoño, sí! Ai bouraste —dijo el hombre azul, cogiendo el dedal.
—Pero ¿qué es? —preguntó Magrat.
—Son gnomos —dijo Tata.
El hombre bajó el dedal.
—¡Pictsies!
—Pixies, si insistes —dijo Tata—. Viven en los páramos altos que hay hacia Uberwald...
—¡Bah! ¡Non'nunciaslo ben, vella fatua! ¡C'rallu! Lembraste nos fodudos chupasangue tantu tempo...
Tata asintió mientras escuchaba. A medio camino de la perorata del hombrecillo le rellenó el dedal.
—Ah, ya —dijo, cuando pareció que había terminado—. Bien, dice que a los Nac mac Feegle los han desterrado los vampiros. Que han estado echando a toda la... —movió los labios mientras buscaba mentalmente una buena traducción— gente vieja...
—¡Eso es muy cruel! —exclamó Magrat.
—No... me refiero a las... razas antiguas. La gente que vive en... los rincones. Ya sabéis, esos que no se ven a menudo... los centauros, los hombres del saco, los gnomos...
—¡Pictsies!
—Sí, eso... los están echando del país.
—¿Por qué iban a hacer eso?
—Probablemente porque ya no están de moda —dijo Tata.
Agnes miró fijamente al pixie. En una escala de cosas etéreas que fuera del uno al diez, daba la impresión de estar en una escala distinta, probablemente una escala sepultada en el lodo de las profundidades del océano. El azul de su piel, ahora pudo verlo, se componía de tatuajes y de pintura. El pelo rojo le sobresalía en todas direcciones. Su única concesión a la temperatura era un taparrabos de cuero. Él vio que ella estaba mirándolo.
—¡Ué, os olios ben acutadus, hocicona mouteira! ¡Grandullona!
—Esto, lo siento —dijo Agnes.
—Buen idioma, ¿verdad? —comentó Tata—. Tiene un matiz de brezo y de estiércol. Pero cuando tienes a los Nac mac Feegle de tu lado, es que las cosas van bien.
El pixie blandió el dedal vacío en dirección a Tata.
—¡Dísteme foduda «limonada» de pirraque, vieya!
—Ah, a ti no hay quien te engañe, quieres algo fuerte de verdad —dijo Tata. Apartó un cojín de la silla y sacó una botella de cristal negro que tenía el corcho sujeto con alambres.
—No irás a darle eso, ¿verdad? —dijo Magrat—. ¡Es tu whisky medicinal!
—Y siempre le dices a la gente que es estrictamente para uso externo —agregó Agnes.
—Ah, los Nac mac Feegle son una raza que no se anda con tonterías —dijo Tata, dándoselo al hombrecillo diminuto. Para asombro de Agnes, este agarró una botella que era más grande que él mismo con insolente facilidad—. Ahí tienes, hombre. Compártela con tus amigos, que sé que andan por aquí en algún sitio.
Se oyó un tintineo procedente del tocador. Las brujas levantaron la vista. Cientos de pixies acababan de aparecer como si nada entre los adornos. La mayoría llevaban gorros en punta que se curvaban de forma que la punta casi miraba hacia abajo, y todos blandían espadas.
—Es increíble lo bien que se les da destacarse del fondo como acaban de hacer —comentó Tata—. Eso es lo que los ha mantenido a salvo tantos años. Eso y matar a casi todo el mundo que los ve, claro.
Greebo, muy silenciosamente, fue a sentarse bajo su silla.
—Así pues... los vampiros los han echado a ustedes, caballeros, ¿no es así? —dijo Tata, mientras la botella se mecía entre la multitud. Un rugido se elevó del grupo.
—¡Pártales un rayu!
—¡Arg, os pámpanos sempre empreñando!
—¡C'rallu, emborrullado tenérnoslo!
—¡Grandullones!
—Supongo que os podéis quedar en Lancre —dijo Tata, por encima del barullo.
—Espera un momento, Tata... —empezó a decir Magrat.
Tata le hizo un gesto apresurado con la mano.
—Hay una isla en el lago —continuó, levantando la voz—. Es donde anidan las garzas. El sitio ideal, ¿no? Mucho pescado, mucha caza en el valle.
Los pixies azules formaron un corro. Luego uno de ellos levantó la cabeza.
—¿Abof? ¡Non dénoslas con queixo!
—No, es vuestra, se os dejará tranquilos —dijo Tata—. Pero nada de robar ganado, ¿eh?
—¿Estos roban ganado? —preguntó Agnes—. ¿Ganado de tamaño normal? ¿Cuántos de ellos hacen falta?
—Cuatro.
—¿Cuatro?
—Uno debajo de cada pata. Los he visto hacerlo. Ves una vaca en un prado, ocupándose de sus asuntos, y de pronto la hierba se pone a susurrar, un cabroncete grita «jop, jop, jop» y la pobre bestia sale disparada sin mover ni siquiera las patas —dijo Tata—. Son más fuertes que cucarachas. Como pises a un pixie, ya puedes estar llevando suelas gruesas.
—¡Tata, no puedes darles la isla! ¡No te pertenece! —gritó Magrat.
—No pertenece a nadie —dijo Tata.
—¡Pertenece al rey!
—Ah. Bueno, lo que es de él es tuyo, así que dales la isla y Verence puede firmar un papel más tarde. Vale la pena —añadió Tata—. Un alquiler que consista en no robar nuestras vacas es un muy buen trato. Si no, empezarás a ver vacas zumbando por ahí bien pronto. A veces, hacia atrás.
—¿Sin mover ni siquiera las patas? —dijo Agnes.
—¡Eso es!
—Bueno... —empezó a decir Magrat.
—Y nos van a ser útiles —añadió Tata, bajando la voz—. Luchar es lo que más les gusta.
—¡Cala! ¡Prestamonos a pirraque no peito y costa!
—Beber es lo que más les gusta —se corrigió Tata.
—¡Non, amantapalus!
—Beber y luchar es lo que más les gusta —especificó Tata.
—¡Y arrabar bestamús!
—Y robar vacas —concluyó Tata—. Beber, luchar y robar vacas es lo que más les gusta. Escucha, Magrat, prefiero tenerlos aquí meando hacia fuera que tenerlos fuera meando hacia dentro. Ellos son más y te van a mojar los tobillos.
—Pero ¿qué pueden hacer ellos? —dijo Magrat.
—Bueno... Greebo les tiene miedo —dijo Tata.
Greebo no era más que un par de ojos preocupados, uno amarillo y otro de color gris perla, ocultos en las sombras. Las brujas estaban impresionadas. Una vez Greebo había abatido a un alce. No había prácticamente nada que no atacara, incluida la arquitectura.
—Pues entonces lo normal sería que no tuvieran problema para vencer a los vampiros —dijo Agnes.
—¡Arg, non pudemos fliti-fliti! ¿Creeste que somos fadas das floriñas dalguna fraga? —se burló un hombrecillo azul.
—No pueden volar —dijo Tata.
—Aun así, es una isla muy bonita... —murmuró Magrat.
—Muchacha, tu marido ha estado trasteando con la política y es por eso que ahora estamos metidas en este lío, y para recibir hay que dar a cambio. Ahora él está enfermo y tú eres reina, así que puedes hacer lo que quieras, ¿verdad? Nadie puede decirte qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad?
—No, supong...
—Pues entonces dales la maldita isla, y así tendrán algo aquí por lo que luchar. Si no, lo que harán es pasar de largo y encima mangarnos todo el ganado. Disfraza eso con palabras rebuscadas y ya tienes la política.
—¿Tata? —dijo Agnes.
—¿Sí?
—No te enfades, pero no crees que Yaya está haciendo esto a propósito, ¿verdad? Me refiero a hacerse a un lado, para que nosotras tengamos que formar un trío y trabajar juntas.
—¿Por qué iba a hacer eso?
—Para que desarrollemos ideas y trabajemos a una y aprendamos lecciones valiosas —dijo Magrat.
Tata hizo una pausa con la pipa a medio camino de los labios.
—No —respondió—. No creo que Yaya esté pensando así, porque eso es basura sentimental. Tened, chavales... aquí tenéis la llave del armario de la bebida del fregadero. Largaos y divertios, y no toquéis lo que hay en las botellas verdes porque es... Bah, supongo que no os pasará nada.
Hubo un revuelo y la sala se vació.
—Tenemos cosas que Yaya no tiene —dijo Tata.
—¿Ah, sí? —dijo Agnes.
—Magrat tiene un bebé. Yo no tengo escrúpulos. Y las dos te tenemos a ti.
—¿Y yo para qué sirvo?
—Bueno, para empezar... te piensas las cosas dos veces...
Se oyó un tintineo de cristal procedente del fregadero, y un grito.
—¡Arg, tarugo! ¡Ganaráste un buen tiento!
—¡C'rallu! ¿Eso falas? ¡Agora veremoslo! ¡Tú cólleme el abrigu! ¡Ben! ¡Agora tú cóllele sus brazos!
—¡Cabrúñate esta!
Y se oyeron más cristales rotos.
—Nos vamos todas de vuelta al castillo —anunció Tata—. En nuestros términos. A enfrentarnos al conde ese. Nos llevamos ajo y limones y toda la pesca. Y un poco del agua bendita del señor Avena. No me diréis que todas esas cosas juntas no van a funcionar.
—Y nos van a dejar entrar, ¿no? —dijo Agnes.
—Van a estar muy ocupados —dijo Tata—. Con una multitud furiosa a las puertas. Nosotras podemos colarnos por detrás.
—¿Qué multitud? —dijo Magrat.
—Organizaremos una —dijo Tata.
—Las multitudes furiosas no se organizan, Tata —dijo Agnes—. Las multitudes furiosas son algo que sucede espontáneamente.
A Tata Ogg le resplandecieron los ojos.
—Hay setenta y nueve Ogg por estos pagos —dijo—. Sucederá espontáneamente, pues.
Posó un momento la mirada en el bosque de retratos familiares, y después se quitó una bota y se puso a dar porrazos en la pared que tenía al lado. Al cabo de unos segundos oyeron un portazo y unos pasos al otro lado de la ventana.
Jason Ogg, herrero y jefe masculino del clan de los Ogg, asomó la cabeza por la puerta principal.
—¿Sí, mamá?
—Va a haber una multitud furiosa espontánea que va a asaltar el castillo dentro de, esto, media hora —informó Tata—. Corre la voz.
—Sí, mamá.
—Dile a todo el mundo que yo he dicho que no es obligatorio que vengan, por supuesto —añadió Tata.
Jason echó un vistazo a la jerarquía de los Ogg. A Tata no le hacía falta añadir más a aquella frase. Todo el mundo sabía que a veces el cajón del gato necesitaba un forro nuevo.
—Sí, mamá. Les diré que has dicho que no tienen por qué venir si no quieren.
—Buen chico.
—¿Lo quieres con antorchas encendidas o, ya sabes, guadañas y esas cosas?
—Siempre es difícil decidirlo —dijo Tata—. Pero yo diría que las dos cosas.
—¿Ariete, mamá?
—Ejem... no, creo que no.
—¡Bien! Al fin y al cabo, es mi puerta —dijo Magrat.
—¿La gente ha de gritar algo especial, mamá?
—Oh, gritos generales, creo yo.
—¿Algo que tirar?
—Solo piedras esta vez —dijo Tata.
—¡Que no sean grandes! —pidió Magrat—. Parte de la mampostería que hay alrededor de la puerta principal es bastante frágil.
—Muy bien, nada más duro que arenisca, ¿entendido? Y dile a nuestro Kev que lleve rodando un barril de mi cerveza Número Tres —dijo Tata—. Y mejor le echas una botella de coñac dentro para mantener a raya el frío. Te puede calar a través del abrigo cuando estás delante de un castillo gritando y blandiendo cosas. Y haz que nuestro Nev vaya corriendo a casa de Pobrepollo y le diga que la señora Ogg le manda saludos y que queremos media docena de quesos grandes y diez docenas de huevos, y que le diga a la señora Carretero que tenga la amabilidad de darnos un bote grande de esas cebollas en escabeche que le salen tan buenas. Es una lástima que no tengamos tiempo de asar algo, pero supongo que hay que aguantar alguna molestia que otra cuando uno está siendo espontáneo. —Tata Ogg le guiñó un ojo a Agnes.
—Sí, mamá.
—¿Tata? —dijo Magrat, después de que Jason se alejara.
—¿Sí, querida?
—Hace un par de meses, cuando Verence sugirió aquel impuesto sobre las exportaciones de licores, hubo una gran multitud protestando en el patio de armas y él dijo: «Ah, bueno, si esa es la voluntad del pueblo...».
—Bueno, es que era la voluntad del pueblo —dijo Tata.
—Ah. Vale. Bien.
—Lo que pasa es que a veces se olvidan temporalmente de cuál es su voluntad —dijo Tata—. En fin, puedes dejar a la pequeña Esme aquí al lado con la mujer de Jason...
—Ella se queda conmigo —dijo Magrat—. Se lo pasa bien en mi espalda.
—¡No puedes hacer eso! —dijo Agnes.
—No te atrevas a discutir conmigo, Agnes Nitt —dijo Magrat, irguiéndose cuan alta era—. Y no quiero oír ni una palabra de ti, Tata.
—Ni se me ocurriría —dijo Tata—. Los Nac mac Feegle también se llevan siempre sus bebés a la batalla. Eso sí, los usan como arma si hace falta.
Magrat se relajó un poco.
—Esta mañana ha dicho su primera palabra —dijo, con cara orgullosa.
—¿Cómo? ¿A los catorce días? —dudó Tata.
—Sí. Ha sido «blup».
—¿Blup?
—Sí. Ha sido... más una burbuja que una palabra, supongo.
—Vamos a reunir las cosas —dijo Tata, poniéndose de pie—. Somos un aquelarre, señoras. Somos un trío. Echo tanto de menos a Yaya como vosotras, pero tenemos que afrontar las cosas tal como lo haría ella. —Respiró hondo unas cuantas veces—. Esto no lo apruebo de ninguna manera.
—Suena mejor cuando lo dice ella —dijo Agnes.
—Lo sé.
Hodgesaargh comió en el comedor de los sirvientes que había al lado de la cocina, y lo hizo solo. Había gente nueva en el lugar, pero por lo general Hodgesaargh no prestaba mucha atención a la gente que no se dedicaba a la cetrería. En el castillo siempre había otra gente, cada uno con su tarea que hacer, y si lo presionaran Hodgesaargh admitiría vagamente que si dejaba la ropa sucia en un saco junto a la puerta de la cocina todas las semanas, dos días después se la encontraba lavada y seca. Ahí mismo estaba su comida. Alguien se encargaba de la caza que él dejaba sobre una losa en la larga despensa. Y otras cosas por el estilo.
Estaba regresando a la halconera cuando una de las sombras tiró de él hacia a la oscuridad y le tapó la boca con la mano.
—¿Mff?
—Soy yo. La señora Ogg —dijo Tata—. ¿Estás bien, Hodgesaargh?
—Mff. —Con lo cual Hodgesaargh logró indicar que estaba bien salvo por el hecho de que alguien le estaba obstruyendo la respiración con el pulgar.
—¿Dónde están los vampiros?
—¿Mff?
Tata le destapó la boca.
—¿Vampiros? —repitió el halconero—. ¿Son esos que caminan por ahí tan despacio?
—No, esos son... la comida —dijo Tata—. ¿Has visto también a algunos cabrones de aspecto elegante? ¿O soldados?
Se oyó un golpe suave procedente de algún lugar en las sombras, y alguien dijo:
—Mierda, se me ha caído la bolsa de los pañales. ¿Habéis visto adonde ha ido a parar?
—Esto, hay algunas damas y caballeros nuevos —informó Hodgesaargh—. Rondan por las cocinas. Y también hay hombres con cota de malla.
—¡Mierda! —dijo Tata.
—Está la puertecita que da al salón principal —dijo Magrat—. Pero siempre está cerrada con llave por dentro. —Agnes tragó saliva.
—Muy bien. Yo entraré y la abriré, pues. —Tata le dio un golpecito en el hombro.
—¿No te pasará nada?
—Bueno, no me pueden controlar...
—Pero sí te pueden coger.
Vlad no querrá que te hagan daño, dijo Perdita. Ya viste cómo nos miraba...
—Creo... que no me pasará nada —dijo Agnes.
—Estoy segura de que conoces tus mentes mejor que nadie —dijo Tata—. ¿Tienes el agua bendita?
—Confiemos en que funcione mejor que el ajo —dijo Agnes.
—Buena suerte. —Tata inclinó a un lado la cabeza—. Parece que la multitud furiosa ha llegado espontáneamente a las puertas. ¡Adelante!
Agnes salió corriendo bajo la lluvia y dio la vuelta al castillo hasta las puertas de la cocina. Estaban abiertas de par en par. Ya había llegado al pasillo que salía de las cocinas cuando una mano la agarró del hombro y dos hombres jóvenes aparecieron delante de ella tan deprisa que ni los vio.
Iban vestidos un poco como los jóvenes asistentes a la ópera que ella había visto en Ankh-Morpork, salvo por el hecho de que sus elegantes chalecos habrían sido considerados demasiado libertinos por los miembros más sobrios de la comunidad, y llevaban el pelo largo como un poeta que espera que unos bucles fluyendo románticamente compensen la maldita incapacidad para encontrar algo que rime con «nenúfar».
—¿Por qué tienes tanta prisa, chica? —preguntó uno de ellos.
Agnes hizo un gesto abatido.
—Mirad, estoy muy ocupada. ¿Podemos acelerar esto? ¿Podemos saltarnos todas las sonrisas lascivas y lo de «me gustan las chicas con coraje»? ¿Podemos ir directamente al momento en que forcejeamos y yo me suelto y os doy una patada en...?
Uno de ellos le dio un buen golpe en la cara.
—No —dijo.
—¡Se lo voy a decir a Vlad! —gritó Perdita con la voz de Agnes. El otro vampiro vaciló.
—¡Ja! ¡Sí, me conoce! —dijeron Agnes y Perdita al unísono—. ¡Ja!
Uno de los vampiros la miró de arriba abajo.
—¿Cómo, a ti? —preguntó.
—Sí, a ella —respondió una voz.
Vlad caminó tranquilamente hacia ellos, con los pulgares enganchados en los bolsillos de su chaleco.
—¿Demone? ¿Carmesí? Venid, por favor.
Los dos se acercaron y se detuvieron dócilmente ante él. Hubo un revuelo y a continuación los pulgares de Vlad regresaron a su chaleco y los dos vampiros quedaron encogidos sobre sí mismos y a medio camino del suelo.
—Esta es la clase de cosa que no les hacemos a nuestros invitados —dijo Vlad, pasando por encima del cuerpo tembloroso de Demone y extendiendo las manos en dirección a Agnes—. ¿Te han hecho daño? Si lo deseas, se los entrego a Lacrimosa. Acaba de descubrir que aquí tenéis una cámara de torturas. ¡Y pensar que creíamos que Lancre estaba atrasado!
—Ah, esa antigualla —dijo Agnes en tono débil. Carmesí estaba haciendo ruidos burbujeantes. Ni siquiera le he visto mover las manos, dijo Perdita—. Esto... Lleva siglos ahí...
—¿En serio? Sí que me ha dicho que no había bastantes correas ni hebillas. Pero bueno, ella es... muy inventiva. Depende de ti.
Di que sí, le aconsejó Perdita. Y quedarán dos menos.
—Esto... no —dijo Agnes. Ah... cobardía moral por parte de la chica gorda—. Esto... ¿quiénes son?
—Oh, hemos traído a algunos miembros del clan en las carretas. Pueden sernos útiles, ha dicho mi padre.
—¿Ah?¿Son parientes?
—Yaya Ceravieja habría dicho que sí. —susurró Perdita.
Vlad carraspeó suavemente.
—De sangre —dijo—. Sí. En cierta manera. Pero... subordinados. Ven por aquí, por favor.
Él le cogió el brazo con gentileza y volvió con ella por el pasillo, pisando con fuerza la mano temblorosa de Carmesí por el camino.
—¿Quieres decir que el vampirismo es como... la venta piramidal? —preguntó Agnes.
Estaba a solas con Vlad. Admitió que aquello era mejor que estar a solas con los otros dos, pero por alguna razón en un momento así le parecía crucial oír el sonido de su propia voz, aunque solamente fuera para recordarse a sí misma que estaba viva.
—¿Perdona? —dijo Vlad—. ¿Quién vende pirámides?
—No, quiero decir... ¿tú muerdes cinco gargantas y al cabo de un par de meses consigues tu propio lago de sangre?
Él sonrió, pero con cierta cautela.
—Ya veo que vamos a tener mucho que aprender —dijo—. He entendido todas las palabras de esa frase, pero no la frase en sí. Estoy seguro de que hay mucho que puedes enseñarme. Y ciertamente, yo podría enseñarte a ti...
—No —dijo Agnes llanamente.
—Pero cuando... Oh, ¿qué está haciendo ahora ese imbécil? —Una nube de polvo avanzaba procedente de las cocinas. En su mismo centro, sosteniendo un cubo y una pala, estaba Igor.
—¡Igor!
—¿Zí, amo?
—Estás volviendo a echar polvo, ¿verdad?
—Zí, amo.
—¿Y por qué estás echando polvo, Igor? —preguntó Vlad en tono gélido.
—Hay que tener polvo, amo, ez tradici...
—Igor, mi madre te lo dijo. No queremos polvo. No queremos candelabros enormes. ¡No queremos agujeros en los ojos de todos los cuadros y ciertamente no queremos tu maldita caja de puñeteras arañas y tu estúpido látigo en miniatura!
En el silencio zumbante y al rojo vivo que siguió, Igor se miró los pies.
—... Laz telarañaz zon lo que la gente ezpera, amo... —murmuró.
—¡No las queremos!
—... Al viejo conde le guztaban miz arañaz... —musitó Igor, con una voz que era como un insecto diminuto que se resistía a que lo pisaran.
—Es ridículo, Igor.
—... Zolía decir: «Buenaz telarañaz hoy, Igor...».
—Mira, limítate... simplemente vete, ¿quieres? A ver si puedes hacer que se vaya ese olor horrible que viene de la baticambra. Mi madre dice que le hace llorar los ojos. ¡Y pon la espalda recta y camina como es debido! —Vlad levantó la voz mientras el otro ya se alejaba—. ¡Esa cojera no impresiona a nadie!
Agnes vio que la espalda en retirada de Igor se detenía un momento y esperó a que dijera algo. Pero el hombre se limitó a reanudar sus pasos bamboleantes.
—Es como un niño. —Vlad negaba con la cabeza—. Siento que hayas tenido que ver eso.
—Sí, creo que yo también lo siento —dijo Agnes.
—Lo vamos a sustituir. Mi padre solamente lo ha conservado en el puesto por sentimentalismo. Me temo que venía con el viejo castillo, junto con el techo chirriante y el olor extraño que había en mitad de la escalera principal y que, tengo que decirlo, no es tan malo como el que hemos notado aquí. Oh cielos, mira esto, ¿quieres? Le damos la espalda durante cinco minutos...
Había una vela enorme y con muchos goterones de cera ardiendo sobre un candelero alto y negro.
—¡El rey Verence instaló todas esas lámparas de aceite, que dan una luz tan moderna y agradable, e Igor se ha dedicado a cambiarlas otra vez por velas! Ni siquiera sabemos de dónde las saca. Lacci cree que se guarda la cera de las orejas...
Ahora estaban en la sala alargada que había junto al gran salón. Vlad levantó el candelero para que el resplandor de la llama iluminara la pared.
—Ah, han colgado los cuadros. Tendrías que empezar a conocer a la familia...
La luz cayó sobre el retrato de un hombre alto, flaco y canoso con traje de etiqueta y una capa con el forro rojo. Parecía bastante distinguido, de una manera distante y altiva. En el labio inferior se le veía el resplandor de un colmillo alargado.
—Mi tío-abuelo —dijo Vlad—. El último... titular del cargo.
—¿Qué son ese fajín y esa estrella que lleva puestos? —preguntó Agnes. Oía los ruidos de la multitud furiosa, lejanos pero cada vez más fuertes.
—La Orden de Gvot. Él construyó el hogar de nuestra familia. El castillo Mejornoteacerques, lo llamamos. No sé si has oído hablar de él.
—Es un nombre extraño.
—Bueno, a él le hacía gracia. Los cocheros del lugar solían advertir a los forasteros, sobre el castillo ya sabes. «Mejor no te acerques», decían. «Aunque tengas que pasar una noche encima de un árbol, nunca subas al castillo», le decían a la gente. «Hagas lo que hagas, no pongas un pie en el castillo.» El decía que era una publicidad maravillosa. A veces a las nueve de la noche ya tenía todos los dormitorios llenos y la gente seguía aporreando la puerta para entrar. Los viajeros se desviaban millas y millas para ver qué era aquello de lo que todo el mundo hablaba. Ya nunca habrá otro como él, con un poco de suerte. Siempre estaba exhibiéndose para su público, me temo. Se levantaba tantas veces de la tumba que tenía un ataúd con tapa giratoria. Ah... la tía Carmilla...
Agnes observó a una mujer muy severa con un vestido negro ajustado y pintalabios de color ciruela oscuro.
—Se decía que se bañaba en la sangre de hasta doscientas vírgenes a la vez —dijo Vlad—. Yo no me lo creo. Si usas más de ochenta vírgenes, hasta la bañera más grande se desborda, por lo que me ha dicho Lacrimosa.
—Esos pequeños detalles son importantes —dijo Agnes, animada por la emoción del terror—. Y por supuesto, luego cuesta mucho encontrar el jabón.
—La mató una multitud furiosa, me temo.
—La gente puede ser muy desagradecida.
—Y este... —la luz avanzó por el pasillo— es mi abuelo...
Cabeza calva. Ojos penetrantes y rodeados de ojeras negras. Dos dientes que parecían agujas, dos orejas que parecían alas de murciélago, unas uñas que no se habían cortado en años...
—Pero la mitad del cuadro es solamente lienzo sin pintar —se asombró Agnes.
—Lo que se cuenta en la familia es que al viejo Urryacato le entró hambre —dijo Vlad—. Mi abuelo era un hombre muy directo. ¿Ves esas manchas de color marrón rojizo de ahí? Son bastante vieja escuela. Y aquí... bueno, un antepasado lejano, es lo único que sé.
Este último cuadro era en su mayor parte barniz oscuro. Se adivinaba un pico en una figura encorvada.
Vlad se dio la vuelta apresuradamente.
—Venimos de muy atrás, por supuesto —dijo—. Evolución, lo llama mi padre.
—Parecen muy... poderosos —comentó Agnes.
—Oh, sí. Tremendamente poderosos y sin embargo, tremendamente tontos —declaró Vlad—. Mi padre cree que la estupidez es algo connatural al vampirismo, como si el deseo de sangre fresca estuviera ligado a ser más memo que un calcetín. Mi padre es un vampiro poco habitual. Él y mi madre nos criaron... de forma distinta.
—Distinta —dijo Agnes.
—Los vampiros no son gente muy familiar. Mi padre dice que es natural. Los humanos crían a sus sucesores, ya sabes, pero nosotros vivimos mucho tiempo, así que lo que crían los vampiros es competidores. Se puede decir que no hay mucho amor a la familia.
—¿En serio? —En las profundidades de su bolsillo, los dedos de Agnes se cerraron en torno a la botella de agua bendita.
—Pero mi padre dice que la autoayuda es la única salida. Romper el ciclo de estupidez, nos decía. Se dedicaba a ponernos trocitos de ajo en la comida para que nos acostumbráramos. Intentó exponernos desde pequeños a diversos símbolos religiosos; oh cielos, debimos de tener el papel de pared infantil más raro del mundo, por no hablar del alegre friso de Gertie el Ajo Bailarín; y tengo que decir que ninguno de esos símbolos son muy eficaces en todo caso. Hasta nos hacía salir a jugar de día. Todo lo que no nos mata, nos decía, nos hace fuertes...
Agnes lanzó el brazo. El agua bendita salió en espiral de la botella y le dio a Vlad en todo el pecho.
Él extendió los brazos y chilló mientras el agua caía en cascada y se le derramaba sobre los zapatos.
Ella nunca había esperado que resultara tan fácil.
Él levantó la cabeza y le guiñó un ojo.
—¡Pero mira este chaleco! ¿Quieres mirar este chaleco? ¿Tú sabes lo que el agua le hace a la seda? ¡No hay forma de sacarla! No importa lo que hagas, siempre queda marca.
Miró la expresión paralizada de ella y suspiró.
—Supongo que es mejor que nos saquemos algunas cosas de dentro, ¿no? —dijo. Levantó la vista hacia la pared y descolgó un hacha muy larga y puntiaguda. Se la lanzó a ella—. Coge esto y córtame la cabeza, ¿quieres? Mira, me voy a aflojar el fular. No queremos mancharlo de sangre, ¿verdad? Ahí va. ¿Ves?
—¿Estás intentando decirme que también te criaron con esto? —dijo ella, enfadada—. ¿Qué hacían? ¿Un poquito de prácticas de hacha después del desayuno? ¿Te cortas un poquito la cabeza todos los días y así cuando te la corten del todo no dolerá?
Vlad puso los ojos en blanco.
—Todo el mundo sabe que cortarle la cabeza a un vampiro es internacionalmente aceptable —dijo—. Estoy seguro de que Tata Ogg ya estaría moviendo el hacha si fuera tú. Vamos, hay mucho músculo en esos brazos más bien gruesos, estoy...
Ella levantó el hacha.
Él le pasó el brazo por un lado desde detrás y le quitó el hacha de las manos.
—... seguro —terminó de decir—. También somos muy, muy veloces.
Palpó el filo con el pulgar.
—No está afilada, por lo que veo. Mi querida señorita Nitt, intentar librarte de nosotros puede causarte más inconvenientes de los que valdría la pena, ¿no lo ves? Y además, el viejo Urryacato no habría hecho la clase de oferta que nosotros le estamos haciendo a Lancre. Cielos, no. ¿Estamos arrasando el país? ¿No? ¿Entrando en los dormitorios a la fuerza? Ciertamente no. ¿Qué es un poco de sangre en comparación con el bien de la comunidad? Por supuesto que a Verence habrá que bajarle un poco la categoría, pero afrontémoslo, el tipo es más un empleado de oficina que un rey. Y... nuestros amigos podrán comprobar que somos gente agradecida. ¿Qué sentido tiene resistirse?
—¿Los vampiros pueden ser agradecidos?
—Podemos aprender.
—Lo que estás diciendo es que a cambio de no ser perversos del todo simplemente seréis malos, ¿verdad?
—Lo que estamos diciendo, querida, es que ha llegado nuestra hora —respondió una voz detrás de ellos.
Los dos se dieron la vuelta.
El conde acababa de entrar en la galería. Vestía de esmoquin. Lo flanqueaban una pareja de hombres armados.
—Oh cielos, Vlad... ¿Ya estás jugando con la comida? Buenas tardes, señorita Nitt. Parece ser que tenemos una multitud furiosa en las puertas, Vlad.
—¿En serio? Qué emocionante. Nunca he visto una multitud furiosa de verdad.
—Ojalá la primera que vieras fuera mejor —dijo el conde, y soltó un bufido—. Esta no tiene pasión. Con todo, sería muy cargante dejarlos seguir durante toda la cena. Les diré que se marchen.
Las puertas del salón se abrieron sin ninguna ayuda aparente.
—¿Vamos a mirar? —invitó Vlad.
—Esto, creo que me voy a empolvar la... que voy a... solo tardo un minuto —dijo Agnes, retrocediendo.
Echó a correr por el pasillo diminuto que llevaba a la puertecita y descorrió los cerrojos.
—Ya era hora —refunfuñó Tata, entrando a toda prisa—. Menuda humedad hacía ahí fuera.
—Se han ido a mirar a la multitud. ¡Pero hay más vampiros, no solo los guardias! ¡Los demás deben de haber venido en las carretas! Son como... no son exactamente sirvientes, pero obedecen órdenes.
—¿Cuántos hay? —preguntó Magrat.
—¡No lo he averiguado! ¡Vlad está intentando conocerme mejor!
—Buen plan —dijo Tata—. A ver si habla en sueños.
—¡Tata!
—Veamos al señor conde en acción, ¿de acuerdo? —dijo Tata—. Podemos colarnos en la vieja sala de la guardia que hay al lado de la puerta y asomarnos por la mirilla.
—¡Yo quiero sacar a Verence! —gritó Magrat.
—No se va a mover de donde está —dijo Tata, entrando con paso decidido en el cuartito que había junto a la puerta—. Y no creo que estén planeando matarlo. Además, ahora tiene protección.
—Creo que va en serio que estos vampiros son nuevos —dijo Agnes—. En serio que no son como los antiguos.
—Entonces nos enfrentaremos a ellos aquí y ahora —dijo Tata—. Eso es lo que haría Esme, bien seguro.
—Pero ¿nosotras somos lo bastante fuertes? —dijo Agnes.
Yaya no lo habría preguntado, dijo Perdita.
—Somos tres, ¿verdad? —Tata sacó una petaca y la descorchó—. Y un poco de ayuda. ¿Alguien quiere?
—¡Eso es coñac, Tata! —dijo Magrat—. ¿Quieres que nos enfrentemos a los vampiros borrachas?
—Suena mucho mejor que enfrentarse a ellos sobrias —dijo Tata, dando un trago y estremeciéndose—. El único consejo sensato que Agnes ha recibido del señor Avena, creo yo. Los cazadores de vampiros necesitan estar un poco achispados, dijo. Bueno, yo siempre escucho los buenos consejos...
*****
Incluso dentro de la tienda de Poderosamente Avena, el viento agitaba la llama de la vela. Se había sentado con cautela en su catre de campaña, porque los movimientos bruscos lo hacían plegarse cruelmente y dejarte las uñas negras, y se dedicaba a hojear sus cuadernos en un estado de pánico creciente.
No había llegado allí para ser un experto en vampiros. ¡«Cadáveres andantes y criaturas impías» había sido una charla de una hora que daba cada quince días el diácono sordo Thrope, por el amor de Om! ¡Ni siquiera entraba para el examen final! Le habían dedicado veinte veces más tiempo a Teología Comparada, y ahora mismo Avena deseaba, deseaba de verdad, que alguien hubiera encontrado tiempo para contarle, por ejemplo, dónde estaba exactamente el corazón y cuánta fuerza hacía falta para clavarle una estaca.
Ah... por fin las encontró: unas cuantas páginas de apuntes, guardadas únicamente porque al otro lado estaban las notas para su ensayo sobre las Vidas de los profetas de Thrum.
«... La sangre es la vida... los vampiros están subordinados al que los convirtió en vampiros... bisulfuro de alilo, ingrediente activo del ajo... ¿porfiria, falta de? ¿Reacción aprendida?... tierra natal muy importante... de cada víctima beberán tantos como puedan para que sea esclava de todos... «chupeteo en grupo»... la sangre como sacramento impío... el vampiro controla: murciélagos, ratas, criaturas de la noche, el clima... en contra de lo que dice la leyenda, la mayoría de víctimas se vuelven pasivas, NO vampiros... el vampiro en potencia sufre tormentos terribles y deseo de sangre... calcetines... ajo, iconos sagrados... luz del sol: ¿mortal?... matar al vampiro libera a todas las víctimas... fuerza física y...»
¿Por qué nadie les había contado que aquello era importante? Había tapado la mitad de la página con un dibujo del diácono Thrope, prácticamente una naturaleza muerta.
Avena se guardó el cuaderno en el bolsillo y agarró su medallón, lleno de esperanza. Después de cuatro años de educación superior teológica no estaba nada seguro de en qué creía, y esto se debía en parte a que la Iglesia había sufrido tantos cismas que de vez en cuando el temario entero se alteraba en el curso de una misma tarde... Y sin embargo...
Le habían advertido de ello. No lo esperes, le habían dicho. No le sucede a nadie salvo a los profetas. Om no funciona así. Om funciona desde dentro.
... Pero él había confiado en que, aunque fuera una sola vez, Om se le manifestara de alguna forma obvia e inequívoca que no se pudiera confundir con el viento ni con una conciencia culpable. Aunque fuera una sola vez le gustaría que las nubes se abrieran durante un lapso de diez segundos y que una voz gritara: ¡SÍ, PODEROSAMENTE-ENCOMIABLES-SON-LOS-QUE-EXALTAN-A-OM AVENA! ¡TODO ES COMPLETAMENTE CIERTO! ¡POR CIERTO, MUY ACERTADA LA REDACCIÓN QUE ESCRIBISTE SOBRE LA CRISIS DE LA RELIGIÓN EN LAS SOCIEDADES PLURALISTAS!
No es que le faltara fe. Pero con la fe no bastaba. Lo que él quería era conocimiento.
Aunque ahora mismo se conformaría con un manual fiable sobre la eliminación de vampiros.
Se puso de pie. Detrás de él, inadvertidamente, el terrible catre de campaña se cerró de golpe.
Había encontrado el conocimiento y el conocimiento no le había ayudado.
¿Acaso Jotto no había causado que el Leviatán del Terror se lanzara sobre la tierra y que los mares se tiñesen de rojo con la sangre? ¿Acaso Orda, fuerte en su fe, no había causado una repentina hambruna por toda la tierra de Smale?
Estaba claro que sí. Él lo creía a pies juntillas. Pero una parte de él tampoco podía olvidar lo que había leído sobre las criaturas diminutas que causaban las extrañas mareas rojas en la costa de Urt y el efecto que aquello tenía al parecer en la vida marina local, o sobre el extraño ciclo de vientos que a veces mantenía la lluvia alejada de Smale durante años enteros. Aquello había sido... preocupante.
Era debido a su talento para los idiomas antiguos que se le había permitido estudiar en las nuevas bibliotecas que estaban surgiendo por toda la Ciudadela, y aquello había sido terreno abonado para la preocupación, porque en lugar de la verdad que estaba buscando había encontrado más de una verdad. El Tercer Viaje del Profeta Cena, por ejemplo, parecía ser en gran medida una retraducción del Testamento de Arena del Libro del Todo de Laotan. En una sola estantería había encontrado cuarenta y tres narraciones notablemente similares de un gran diluvio, y en todas ellas un hombre muy parecido al obispo Cuerno había salvado a los elegidos de entre la humanidad construyendo un barco mágico. Los detalles cambiaban, por supuesto. A veces el barco estaba hecho de madera, a veces de hojas de platanero. A veces la noticia de la tierra firme emergida la traía un cisne y a veces una iguana. Por supuesto que aquellas historias que estaban en las crónicas de otras religiones no eran más que mitos y cuentos populares, mientras que el viaje que se describía en el Libro de Cena era la verdad sagrada. Pero aun así...
Avena había logrado finalmente que lo ordenaran, pero avanzó de Ligeramente Reverendo a Bastante Reverendo sin dejar de ser un joven angustiado. Había querido discutir sus hallazgos con alguien, pero existían tantos cismas en curso que nadie se quedaba el tiempo suficiente como para escucharlo. Los martillazos de los clérigos que clavaban sus propias versiones de la verdad de Om en las puertas del templo eran ensordecedores, y durante un breve período había llegado a considerar la posibilidad de comprar él también un rollo de papel y un martillo y de poner su nombre en la lista de espera para las puertas, pero se había contenido.
Porque Avena sabía que él siempre se pensaba las cosas dos veces.
En un momento dado se había planteado que lo exorcizaran, pero había cambiado de opinión porque la Iglesia tradicionalmente usaba métodos bastante terminales para aquello, y en cualquier caso a aquellos hombres tan adustos que casi nunca sonreían no les iba a hacer gracia oír que el espíritu intruso que quería que le exorcizaran era el de él.
A las voces las llamaba el Avena Bueno y el Avena Malo. El problema era que ambos aceptaban la terminología, pero cada uno la aplicaba de forma distinta.
Hasta cuando era pequeño había habido una parte de él que creía que el templo era un sitio tonto y aburrido, y que intentaba hacerle reír cuando se suponía que tenía que estar escuchando los sermones. Aquella parte había crecido con él. Era el Avena que leía con avidez y que siempre recordaba aquellos pasajes que arrojaban dudas sobre la verdad literal del Libro de Om; y que le daba codazos y le decía: Si esto no es verdad, ¿en qué se puede creer?
Y su otra mitad decía: Tiene que haber otras clases de verdad.
Y él respondía: ¿Te refieres a las clases que no son la clase que es realmente verdad?
Y él decía: ¡Define realmente!
Y él gritaba: Bueno, realmente los omnianos te habrían torturado hasta la muerte, no hace tanto tiempo, incluso por pensar de esa manera. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuántos murieron por usar ese cerebro que tú pareces creer que su propio dios les dio? ¿Qué clase de verdad justifica todo ese dolor?
Nunca había averiguado cómo formular la respuesta a aquello. Y entonces empezaban los dolores de cabeza y las noches sin dormir. Últimamente la Iglesia sufría cismas todo el tiempo, y seguramente aquel era el cisma definitivo: el que iniciaba una guerra dentro de la cabeza de uno.
¡Y pensar que lo habían mandado allí por su salud, porque al hermano Melchio lo había preocupado ver que le temblaban las manos y hablaba solo!
No se puso lanza en ristre, porque no estaba seguro de cómo se hacía y nunca se había atrevido a preguntarlo, pero sí que se ajustó el sombrero y salió a la noche salvaje bajo aquellas nubes densas y poco comunicativas.
*****
Las puertas del castillo se abrieron y el conde Urrácula salió flanqueado por sus soldados.
Aquello iba en contra de la tradición narrativa convencional. Aunque técnicamente la gente de Lancre era novata en aquellos asuntos, a un nivel genético sabían que cuando hay una multitud furiosa en las puertas, el objeto de su furia tiene que estar soltando gritos desafiantes dentro de un laboratorio en llamas o bien enzarzado en una emocionante lucha contra algún héroe en las almenas.
No debería estar encendiéndose un puro.
La multitud guardó silencio, con las guadañas y las horcas detenidas a medio agitar. El único ruido que se oía era el crepitar de las antorchas.
El conde expulsó un aro de humo.
—Buenas tardes —dijo mientras el humo se disipaba—. Ustedes deben de ser la multitud furiosa.
Alguien situado al fondo de la multitud, que no estaba al día de los acontecimientos, tiró una piedra. El conde Urrácula la atrapó sin mirar.
—Las horcas están bien —dijo—. Me gustan las horcas. Como horcas ciertamente tienen un aprobado. Y las antorchas, bueno, ni que decirlo. Pero las guadañas... no, no, me temo que no. Simplemente no funcionan. No son una buena arma para una multitud furiosa, tengo que decirles. Créanme. Una simple hoz es mucho mejor. Empiecen ustedes a agitar guadañas y alguien va a perder una oreja. Intenten aprender, por favor.
Caminó tranquilamente hasta un hombre muy grande que tenía una horca en la mano.
—¿Y cómo se llama usted, joven?
—Esto... Jason Ogg, señor.
—¿El herrero?
—Sí, señor...
—¿Su esposa y su familia están bien?
—Sí, señor.
—Perfecto. ¿Tiene todo lo que necesita?
—Esto... sí, señor.
—Así me gusta. Continúe. Si pueden evitar hacer mucho ruido durante la cena se lo agradecería, aunque por supuesto entiendo que tienen ustedes un rol tradicional muy importante. Haré que dentro de poco los sirvientes les saquen una tisana calentita. —Sacudió la ceniza de su puro—. Ah, y permítanme que les presente al sargento Kraput, a quien sus amigos conocen como «Ben el Corrupto», si no me equivoco, y este caballero de aquí que se está hurgando los dientes con el cuchillo es el cabo Svitz, que tengo entendido que no tiene ningún amigo. Supongo que hay alguna posibilidad de que haga alguno aquí. Ellos y sus hombres, a quienes supongo que se podría llamar soldados en un sentido informal, de aquí te pillo y aquí te mato —y llegado a aquel punto el cabo Svitz sonrió con gesto lascivo y desprendió un cacho de raciones anónimas de un molar amarillento—, entrarán en servicio dentro de, oh, una hora más o menos. Puramente por razones de seguridad, ya lo entienden ustedes.
—Y luego os abriremos en canal como a almejas y os rellenaremos de paja —informó el cabo Svitz.
—Ah. Eso es lenguaje técnico militar que yo no conozco muy bien —dijo el conde—. Espero que no se produzca ningún suceso desagradable.
—Yo sí —replicó el sargento Kraput.
—Pero qué bribonzuelos son —dijo el conde—. Buenas tardes a todos. Vengan, caballeros.
Regresó al patio de armas. Las puertas, de una madera tan pesada y tan endurecida por el paso del tiempo que era como el hierro, se cerraron.
Al otro lado de las mismas se hizo el silencio, seguido por ese murmullo desconcertado de los jugadores a quienes se les ha confiscado la pelota.
El conde saludó con la cabeza a Vlad y extendió los brazos teatralmente.
—¡Tachán! Y así es como lo hacemos...
—¿Y crees que podrías hacerlo dos veces? —quiso saber una voz desde los escalones.
Los vampiros levantaron la vista para mirar a las tres brujas.
—Ah, señora Ogg —dijo el conde, haciendo un gesto impaciente con la mano a los soldados para que se marcharan—. Y su majestad. Y Agnes... ¿Cómo era? ¿«Tres traen una niña»? ¿«O tres traen un funeral»?
La piedra crujió bajo los pies de Tata cuando Urrácula dio un paso adelante.
—¿Creen ustedes que soy estúpido, queridas señoras? —dijo—. ¿De verdad creían que iba a dejarlas corretear por ahí si hubiera la más pequeña posibilidad de que nos pudieran hacer daño?
Un relámpago crepitó en el cielo.
—Puedo controlar el clima —dijo el conde—. Y también a las criaturas menores, que, permítanme que se lo diga, incluyen a los humanos. ¿Y aun así ustedes conspiran y creen que pueden montar una especie de... duelo? Qué imagen tan encantadora. Sin embargo...
A las brujas se les despegaron los pies del suelo. A su alrededor se arremolinaba un aire caliente. Un viento cada vez más fuerte hizo que, en la multitud, las llamas de las antorchas ondearan como banderas.
—¿Qué ha pasado con lo de canalizar el poder de las tres? —preguntó Magrat entre dientes.
—¡Eso dependía más bien de que él se quedara quieto! —dijo Tata.
—¡Detenga esto ahora mismo! —gritó Magrat—. ¿Y cómo se atreve a fumar en mi castillo? ¡Puede tener efectos muy graves en la gente que lo rodea!
—¿Nadie va a decir: «Nunca lo conseguirás»? —dijo el conde, sin hacerle caso. Subió las escaleras. Los peldaños se ondularon impotentes por delante de sus pasos, como si fuesen globos. Las puertas del salón se cerraron detrás de él—. Oh, alguien tiene que decirlo.
—¡Nunca lo conseguirás!
El conde sonrió ampliamente.
—Y ni siquiera he visto que se movieran sus labios...
—¡Marchad de aquí y regresad a la tumba de la que salisteis, impío cadáver andante!
—¿De dónde demonios ha salido este? —preguntó Tata, mientras Poderosamente Avena aparecía de un salto delante de los vampiros.
Ha venido arrastrándose por la galería de los juglares, le dijo Perdita a Agnes. A veces no prestas ninguna atención.
El sacerdote tenía el abrigo cubierto de polvo y el cuello de la ropa rasgado, pero su mirada ardía de santo fervor.
Le puso algo delante de la cara al vampiro. Agnes lo vio echar un vistazo apresurado a un cuadernillo que tenía en la otra mano.
—Ejem... «Marcharedes de aquí, oh gusano de Rheum, y non vejares...»
—¿Perdone? —dijo el conde.
—«... importunares no más a...»
—¿Puedo decir algo?
—«... oh espíritu que os atormenta, oh»... ¿Qué? —El conde le quitó el cuaderno a Avena de una mano repentinamente dócil.
—Esto es del Malleus Maleficarum de Osorio —dijo—. ¿Por qué parece tan sorprendido? ¡Yo ayudé a escribirlo, hombrecillo estúpido!
—Pero... usted... ¡pero de eso hace cientos de años! —consiguió decir Avena.
—¿Y qué? También contribuí al Auriga Clavorum Maleficarum, al Torquus Simiae Maleficarum... a todo el maldito Arca
Instrumentorum, de hecho. Ninguna de esas estúpidas ficciones funciona con los vampiros, ¿ni siquiera sabía usted eso? —El conde casi gruñó—. Ah, me acuerdo de sus profetas. Eran viejos locos barbudos y con los hábitos higiénicos de un armiño, pero pese a estar tan chiflados, ¡tenían pasión! No tenían pequeñas mentes beatas llenas de preocupación e inquietud. Decían esas palabras idiotas como si creyeran en ellas, con burbujitas de espuma sagrada formándoseles en las comisuras de los labios. ¡Aquellos sí que eran verdaderos sacerdotes, con los vientres llenos de fuego y bilis! Usted es una broma.
Tiró el cuaderno a un lado y agarró el colgante.
—Y esta es la tortuga sagrada de Om, que supongo que tendría que hacerme retroceder aterrorizado. Ay, ay. Ni siquiera es una réplica muy buena. Es barata.
Avena encontró una reserva de fuerza. Consiguió decir:
—¿Y cómo lo sabes, bestia del averno?
—No, no, eso es para los demonios —dijo el conde con un suspiro.
Le devolvió la tortuga a Avena.
—Un esfuerzo encomiable, pese a todo —dijo—. Si alguna vez quiero una tacita de té y un bollo y tal vez una alegre tonadilla, me aseguraré de asistir a su misión. Pero ahora mismo, usted me estorba.
Golpeó al sacerdote con tanta fuerza que lo mandó rodando por el suelo hasta quedar debajo de la larga mesa.
—Ahí va la devoción —dijo—. Lo único que queda ya es que aparezca Yaya Ceravieja. Tiene que estar al caer. ¿O es que creían que ella iba a confiar en que esto lo arreglaran ustedes?
El ruido del llamador enorme de hierro reverberó por el salón.
El conde asintió, feliz.
—Esa debe de ser ella —dijo—. Claro que lo es. Elegir el momento oportuno lo es todo.
El viento entró con un rugido en cuanto se abrieron las puertas, trayendo un remolino de ramitas y de lluvia y de Yaya Ceravieja, arrastrada por la corriente como si fuera una hoja. Estaba empapada y cubierta de barro y tenía el vestido roto en varios lugares.
Agnes se dio cuenta de que era la primera vez que veía a Yaya Ceravieja mojada, incluso después de la peor de las tormentas, pero ahora estaba empapada de verdad. El agua chorreaba de ella y dejaba un rastro por el suelo.
—¡Señora Ceravieja! Qué amable por su parte venir —la saludó el conde—. Una caminata tan larga en una noche oscura. Por favor, siéntese un rato junto al fuego y descanse.
—No pienso descansar aquí —dijo Yaya.
—Por lo menos beba o coma algo, entonces.
—No pienso comer ni beber aquí.
—¿Pues qué piensa hacer?
—Sabe muy bien a qué he venido.
Se la ve pequeña, dijo Perdita. Y cansada.
—Ah, sí. La batalla obligatoria. La gran apuesta. La marca de la casa Ceravieja. Y... déjeme ver... su lista de la compra de hoy va a ser... «Si yo gano, tendrá usted que liberar a todo el mundo y regresar a Uberwald», ¿me equivoco?
—No, tendrá usted que morir —dijo Yaya.
Con horror, Agnes vio que la anciana se estaba tambaleando un poco.
El conde sonrió.
—¡Excelente! Pero... sé cómo piensa usted, señora Ceravieja. Siempre tiene más de un plan. Está usted aquí, claramente a un paso de desmayarse, y sin embargo... no estoy del todo seguro de creer lo que veo.
—Me importa un cuerno de qué esté seguro —dijo Yaya—. Pero no se atreverá a dejarme marchar de aquí, eso lo sé. Porque no puede estar seguro de adonde voy a ir o de qué voy a hacer. Podría estar vigilándolo con cualquier par de ojos. Podría estar detrás de cualquier puerta. Tengo unos cuantos favores que puedo reclamar. Podría venir de cualquier dirección, en cualquier momento. Y la malicia se me da bien.
—¿Y qué? Si me diera por ser maleducado, podría matarla ahora mismo. Una simple flecha bastaría. ¿Cabo Svitz?
El mercenario hizo un gesto con la mano que era lo más parecido que iba a hacer nunca a un saludo militar y levantó su ballesta.
—¿Está seguro? —dijo Yaya—. ¿Y su simio está seguro de que tendría tiempo de disparar una segunda vez? ¿De que yo todavía estaría aquí?
—No puede usted cambiar de forma, señora Ceravieja. Y a juzgar por su aspecto no está en condiciones de correr.
—Está hablando de trasladar su yo a la cabeza de otro —dijo Vlad.
Las brujas se miraron entre ellas.
—Lo siento, Esme —dijo Tata Ogg, por fin—. No he podido evitar pensar. Creo que no estoy lo bastante borracha.
—Ah, sí —concedió el conde—. El famoso truco del Préstamo.
—Pero no sabe usted adonde, no sabe cómo de lejos —dijo Yaya con esfuerzo—. Ni siquiera sabe qué clase de cabeza. Ni siquiera sabe si tiene que ser una cabeza. Lo único que sabe usted de mí es lo que puede sacar de las mentes de los demás, y ellos no lo saben todo de mí. Ni de lejos.
—O sea que pone su yo en otra parte —dijo el conde—. Primitivo. Los he conocido, ya sabe, en mis viajes. Ancianos extraños con collares de cuentas y plumas que podían poner su yo interior en un pez, en un insecto, hasta en un árbol. Como si a alguien le importara. La madera arde. Lo siento, señora Ceravieja. Tal como le gusta decir al rey Verence, hay un nuevo orden mundial. Y somos nosotros. Usted es historia...
Hizo un gesto de dolor. Las tres brujas cayeron al suelo.
—Bien hecho, ya lo creo —dijo—. Una andanada en toda mi proa. Lo he notado. Lo he notado de verdad. En Uberwald nadie ha sido nunca capaz de alcanzarme.
—Lo puedo hacer mejor —dijo Yaya.
—No creo que pueda usted —negó el conde—. Porque si pudiera, ya lo habría hecho. No hay piedad para el vampiro, ¿eh? ¡El grito de la multitud furiosa a través de la historia! Fue paseando hacia ella.
—¿De verdad cree que somos como unos elfos endogámicos o unos humanos cortos de entendederas y que se nos puede acobardar con unos modales rotundos y un par de trucos? Ahora estamos fuera del ataúd, señora Ceravieja. He intentado ser comprensivo con usted, porque la verdad es que tenemos mucho en común, pero ahora...
El cuerpo de Yaya se sacudió hacia atrás como una muñeca de papel arrastrada por una ráfaga de viento.
El conde ya había recorrido la mitad del camino que lo separaba de ella, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Rompió el paso momentáneamente.
—Oh cielos, ese apenas lo he notado —comentó—. ¿Era lo mejor que tiene?
Yaya se tambaleó pero levantó una mano. Una silla pesada que había junto a la pared se elevó por el aire y cruzó la sala dando tumbos.
—Para ser humana ha estado bastante bien —dijo el conde—. Pero no creo que pueda mantener el flujo.
Yaya se estremeció y levantó la otra mano. Una araña de luces enorme empezó a mecerse.
—Oh cielos —dijo el conde—. Sigue sin ser suficiente. No es suficiente ni de lejos.
Yaya retrocedió.
—Pero yo le prometo una cosa —dijo el conde—. No la mataré. Al contrario...
Unas manos invisibles la levantaron en vilo y la estamparon contra la pared.
Agnes intentó dar un paso, pero Magrat la agarró con fuerza del brazo.
—No piense usted que ha perdido, Yaya Ceravieja —dijo el conde—. Va a vivir para siempre. A eso lo llamo yo una ganga, ¿usted no?
Yaya consiguió emitir un resoplido desaprobatorio.
—Pues yo lo llamo ser poco ambicioso —dijo ella. Su cara se retorció de dolor.
—Adiós —dijo el conde.
La brujas notaron el golpe mental. El salón entero tembló. Pero algo más sucedió, en un ámbito situado fuera del espacio normal. Algo luminoso y plateado, que se deslizaba como un pez...
—Se ha ido —susurró Tata—. Ha enviado su yo a otra parte...
—¿Adonde? ¿Adonde? —siseó Magrat entre dientes.
—¡No pienses en ello! —ordenó Tata. A Magrat se le congeló la expresión.
—Oh, no... —empezó a decir.
—¡No lo pienses! ¡No lo pienses! —dijo Tata en tono urgente—. ¡Elefantes rosas! ¡Elefantes rosas!
—Ella nunca...
—¡Lalalala! ¡ía-ía-oooh! —gritó Tata, arrastrando a Magrat hacia la puerta de la cocina—. ¡Venga, vamos! ¡Agnes, depende de vosotras dos!
La puerta se cerró de golpe detrás de ellas. Agnes oyó que se corrían los cerrojos. La puerta era gruesa y los cerrojos muy grandes; quienes habían construido el castillo de Lancre no entendían el concepto de tablones de menos de ocho centímetros de grosor ni de cerraduras que no pudieran soportar un ariete.
A alguien ajeno la situación podría parecerle muy egoísta. Pero pensando con lógica, tres brujas en peligro habían quedado reducidas a una sola bruja en peligro. Tres brujas habrían pasado demasiado tiempo preocupándose por las otras dos y por lo que iban a hacer. Una bruja era su propia jefa.
Agnes sabía todo aquello y aun así le parecía egoísta.
El conde estaba caminando hacia Yaya. Con el rabillo del ojo, Agnes vio que Vlad y su hermana se acercaban a ella. Detrás de su espalda había una puerta maciza. A Perdita no se le ocurría ninguna idea.
Así que chilló.
Aquello sí que era un talento. Tener dos mentes no era ningún talento, era una simple aflicción. Pero el registro vocal de Agnes podía fundir la cera de las orejas en lo alto de la escala.
Empezó alto y vio que había tomado la decisión correcta. Justo después del punto en que los murciélagos y la carcoma se caían de las vigas, y los perros echaban a ladrar en el pueblo, Vlad se tapó las orejas con las manos.
Agnes intentó recobrar el resuello.
—¡Un paso más y chillaré más alto! —gritó.
El conde cogió a Yaya Ceravieja como si fuera una muñeca.
—Estoy seguro de que sí —dijo—. Y tarde o temprano se te acabará el resuello. Vlad, ella te ha seguido a casa, puedes quedártela, pero es tu responsabilidad. Tendrás que alimentarla y limpiar su jaula.
El vampiro más joven se acercó con cautela.
—Escucha, no estás siendo sensata —le susurró.
—¡Bien!
Y de pronto estaba al lado de ella. Pero aunque Agnes no se esperaba aquello, Perdita sí, y cuando Vlad llegó ella ya tenía el codo en movimiento y le dio en todo el estómago antes de que él pudiera detenerlo.
Ella echó a andar con paso firme mientras él se encogía de dolor, tomando nota de que la incapacidad para aprender era un rasgo de los vampiros del que les costaba desprenderse.
El conde dejó a Yaya Ceravieja sobre la mesa.
—¡Igor! —gritó—. ¿Dónde te has metido, pedazo de...?
—¿Zí, amo?
El conde se dio la vuelta.
—¿Por qué siempre tienes que aparecer detrás de mí de esa manera?
—El viejo conde ziempre... lo ezperaba de mí, amo. Ez una coza profezional.
—Bueno, pues para de hacerlo.
—Zí, amo.
—Y también esa voz ridicula. Ve a hacer sonar el gong de la cena.
—Zí, aaamo.
—¡Y ya te he avisado sobre esa forma de caminar! —gritó el conde, mientras Igor cruzaba el salón cojeando—. ¡Ni siquiera es graciosa!
Igor pasó al lado de Agnes, ceceando palabrotas en voz baja.
Vlad alcanzó a Agnes mientras ella daba zancadas hacia la mesa, y ella se alegró un poco, porque no sabía qué iba a hacer cuando llegara allí.
—Tienes que irte —jadeó él—. Yo no le habría dejado que te hiciera daño, por supuesto, pero mi padre puede ponerse... irritable.
—No sin Yaya.
Una voz débil dentro de su cabeza dijo: Déjame...
No he sido yo, dijo Perdita sin que nadie le preguntara. Creo que ha sido ella.
Agnes se quedó mirando el cuerpo tumbado boca abajo. Yaya Ceravieja parecía mucho más pequeña cuando estaba inconsciente.
—¿Le gustaría quedarse a cenar? —le ofreció el conde.
—¿Es que vais... después de tanto hablar, vais a... chuparle la sangre?
—Somos vampiros, señorita Nitt. Es una cosa de vampiros. Un pequeño... sacramento, diríamos.
—¿Cómo podéis? ¡Es una anciana!
Él se dio la vuelta y de pronto estaba demasiado cerca de ella.
—La idea de un aperitivo más joven resulta atractiva, créame —dijo—. Pero Vlad se pondría de mal humor. Además, la sangre desarrolla... carácter, igual que los vinos añejos de ustedes. No la mataremos. Técnicamente. A la edad que tiene, le irá bien un poco de inmortalidad.
—¡Pero ella odia a los vampiros!
—Eso puede suponerle un problema cuando recobre la conciencia, ya que va a ser una vampira más bien subordinada. Oh cielos... —El conde agarró del brazo a Avena y tiró de él para sacarlo de debajo de la mesa—. Qué actuación tan insulsa. Me acuerdo de los omnianos cuando estaban llenos de certeza y de fuego y los guiaban hombres que eran valerosos y despiadados, aunque increíblemente dementes. Cómo les desesperaría ver este aguachirle. Lléveselo con usted, por favor.
—¿Volveré a verte mañana? —preguntó Vlad, demostrándole a Agnes que los varones de todas las especies pueden tener un gen de la estupidez.
—¡No serás capaz de convertirla en vampiro! —gritó ella, sin hacerle caso.
—Ella no será capaz de evitarlo —dijo el conde—. Está en la sangre, si nosotros decidimos ponerlo ahí.
—Se resistirá.
—Eso sería digno de verse.
El conde volvió a dejar a Avena en el suelo.
—Ya puede irse, señorita Nitt. Llévese a su alfeñique de sacerdote. Mañana, bueno, les devolveremos a su vieja bruja. Pero ya será nuestra. Hay una jerarquía. Es algo que sabe todo el mundo... todo el que sabe algo de vampiros.
Detrás de ellos, Avena estaba vomitando.
Agnes pensó en la gente de mirada ausente que ahora trabajaba en el castillo. Nadie merecía aquello.
Agarró al sacerdote por la parte de atrás de su chaqueta y lo sostuvo como si fuera un saco.
—Adiós, señorita Nitt —dijo el conde.
Ella tiró del cuerpo inerte de Avena hasta las puertas principales. Ahora en el exterior estaba lloviendo con fuerza, una lluvia enorme, pesada y despiadada que caía en ángulo del cielo como si fueran varas de acero. Ella permaneció pegada a la pared en busca del ligero cobijo que daba y puso al hombre erguido bajo el chorro de una gárgola.
Él se estremeció.
—Oh, esa pobre anciana —gimió, encorvándose hacia delante de manera que se le derramó de la cabeza una estrella aplanada de lluvia.
—Sí —dijo Agnes. Las otras dos habían escapado. Las dos habían pensado lo mismo, y también lo había hecho Perdita. Todas habían notado el impacto cuando Yaya dejaba su mente libre y... bueno, el bebé hasta se llamaba Esme, ¿no? Pero... era imposible que se hubiera imaginado la voz de Yaya en su cabeza. Tenía que estar cerca, en alguna parte...
—La he pifiado a base de bien, ¿verdad? —dijo Avena.
—Sí —dijo Agnes en tono distraído.
No, colocar su yo en el bebé parecía encajar por alguna razón, tenía un toque de folclore, un eco romántico, y es por eso que probablemente Tata y Magrat creerían que lo había hecho y es por eso que Yaya no lo haría. Yaya no tenía ni una gota de romanticismo en el alma, pensó Agnes. Pero sí que se le daba muy bien manipular el romanticismo de los demás.
Así pues... ¿adonde podía haber ido? Algo había ocurrido. Ella había puesto su esencia en alguna parte para que estuviera a salvo, y pese a lo que le había dicho al conde no podía haberla puesto muy lejos. Tenía que ser algo vivo, pero si la había puesto en un humano el propietario ni siquiera se daría cuenta...
—Ojalá hubiera usado el exorcismo correcto —murmuró Avena.
—No habría funcionado —replicó Agnes en tono cortante—. Creo que no son vampiros muy religiosos.
—Probablemente un sacerdote solamente tiene una oportunidad como esta en toda su vida...
—Usted no era la persona correcta —dijo Agnes—. Si lo más adecuado para hacerlos huir fuera un panfleto, entonces habría sido usted el hombre ideal para hacerlo.
Se quedó mirando a Avena. Perdita también.
—El hermano Melchio se va a molestar mucho con todo esto —dijo, poniéndose de pie—. Oh, míreme, todo lleno de barro. Esto... ¿Por qué me está usted mirando así?
—Oh, estaba pensando en otra cosa. ¿Los vampiros siguen sin afectar a su cabeza?
—¿Qué quiere decir?
—¿No afectan a su mente? ¿No saben lo que está usted pensando?
—¡Ja! La mayor parte del tiempo ni yo sé lo que estoy pensando —dijo Avena en tono triste.
—¿En serio? —dijo Agnes.
¿En serio?, dijo Perdita.
—Él tenía razón —murmuró Avena, sin escucharla—. He decepcionado a todo el mundo, ¿verdad? Tendría que haberme quedado en la escuela y aceptar aquel puesto de traductor.
La lluvia ni siquiera iba acompañada de truenos y relámpagos. Era simplemente fuerte y contínua y lúgubre.
—Pero... estoy listo para intentarlo otra vez —dijo Avena.
—¿En serio? ¿Por qué?
—¿Acaso Kazrin no regresó tres veces al valle de Mahag, y les arrebató la taza de Hiread a los soldados de los oolitas mientras dormían?
—¿Lo hizo?
—Sí. Estoy... estoy seguro. ¿Acaso no dijo Om al profeta Brutha: «Estaré contigo en los lugares oscuros»?
—Me imagino que sí.
—Sí, lo dijo. Tuvo que decirlo.
—¿Y solamente por eso lo hará otra vez? —dijo Agnes.
—Sí.
—¿Por qué?
—Porque si no lo hiciera, ¿de qué sirvo? ¿Y de qué sirvo en cualquier caso?
—No creo que sobrevivamos a una segunda vez —dijo Agnes—. Esta vez solo nos han soltado porque soltarnos era una crueldad. ¡Córcholis! Tengo que decidir qué hacer ahora y no tendría que decidirlo yo. ¡Soy la doncella, por el amor de los dioses! —Vio la expresión de él y añadió, por razones que en aquel momento le habría costado de explicar—: Es el término técnico para designar a la miembro más joven de un trío de brujas. Yo no tendría que tomar las decisiones. ¡Sí, ya sé que es mejor que preparar el té!
—Esto... yo no he dicho nada de preparar el té...
—No, lo siento, hablaba con otra persona. ¿Qué es lo que ella quiere que yo haga?
Sobre todo ahora que crees saber dónde está escondida, dijo Perdita.
Sonó un chirrido y oyeron cómo se abrían las puertas del salón. La luz de dentro bañó el exterior, varias sombras bailaron en la neblina que levantaba la lluvia torrencial, se oyó un chapoteo y las puertas volvieron a cerrarse. Mientras se cerraban, se oyeron risas.
Agnes fue corriendo hasta el pie de las escaleras, con el sacerdote chapoteando a su lado.
Ya se había formado un charco ancho y fangoso a aquel lado del patio de armas. En él reposaba Yaya Ceravieja, con el vestido roto y el pelo desmadejándose de su moño duro como la roca.
Tenía sangre en el cuello.
—Ni siquiera la han encerrado en una celda ni nada —dijo Agnes, ardiendo de rabia—. Se han limitado a tirarla como si fuera... ¡un hueso de la carne!
—Supongo que creen que ya está encerrada, la pobrecilla —dijo Avena—. Pongámosla a cubierto, por lo menos.
—Ah... sí... claro.
Agnes agarró a Yaya de las piernas y se quedó asombrada de que alguien tan flaco pudiera pesar tanto.
—¿Tal vez habrá alguien en la aldea? —sugirió Avena, dando tumbos bajo el peso de su extremo de la carga.
—No es buena idea —dijo Agnes.
—Ah, pero seguramente...
—¿Y qué les vamos a decir? «Aquí está Yaya, ¿podemos dejarla aquí? Por cierto, cuando se despierte será un vampiro»...
—Ah.
—Tampoco es que la gente se alegre de verla normalmente, a menos que estén enfermos...
Agnes echó un vistazo a través de la lluvia.
—Venga, vamos a donde los establos y la halconera, allí hay cobertizos y esas cosas...
El rey Verence abrió los ojos. La lluvia entraba a mares por la ventana de su dormitorio. No había más luz que la que reptaba por debajo de la puerta, y pudo distinguir a duras penas las siluetas de sus dos guardias, que estaban dando cabezadas en sus sillas.
El cristal de una ventana tintineó. Uno de los uberwaldianos fue y la abrió, se asomó a la noche salvaje, no encontró nada interesante y volvió a su asiento arrastrando los pies.
Todo resultaba muy... agradable. A Verence le parecía que estaba tumbado en una placentera bañera de agua caliente, lo cual resultaba muy relajante y cómodo. Las preocupaciones del mundo pertenecían a los demás. Él flotaba como los restos felices de un naufragio sobre el mar cálido de la vida.
Podía oír voces muy débiles, que al parecer venían de algún lugar situado debajo de su almohada.
—Ben, ¿cómo facémonoslo con el grandullón?
—¡Arg, derrubamoslo!
—¿Jiup?
—A lal númberu tetra... ¡yin, tan, TETRA!
—¡Jiup! ¡Jiup!
Algo susurró por el suelo. La silla de un hombre se levantó por el aire bruscamente, se meció y salió disparada hacia la ventana.
—¡Jiup! —La silla y su ocupante atravesaron el cristal.
El otro guardia consiguió ponerse de pie, pero algo se estaba levantando en el aire delante de él. A Verence, ex alumno del Gremio de Bufones, le pareció que era una pirámide humana muy alta hecha de acróbatas muy pequeños.
—¡Jup! ¡Jup!
—¡Jiup!
—¡Jup!
Ascendió hasta quedar al mismo nivel que la cara del guardia. La figura que estaba en lo alto de la pirámide gritó:
—¿Tú qué miras, pavitontu? ¡Esta para las liendres! —Y se lanzó directamente a un punto situado entre los ojos del hombre. Se oyó un pequeño crujido y el hombre se desplomó hacia atrás.
—¡Jup! ¡Jup!
—¡Jiup!
La pirámide viviente se disolvió hasta llegar al suelo. Verence oyó el correteo de unos pies muy pequeños y de pronto había un hombrecillo pequeño, lleno de tatuajes y con un gorro puntiagudo azul de pie en su barbilla.
—¡A las buenas, reyín! Dormido como un tronco, ¿eh?
—Así me gusta —murmuró Verence—. ¿Cuánto tiempo lleváis siendo una alucinación? Lo hacéis de maravilla.
—¿Non te enderezas, merluzo?
—Bien dicho —dijo Verence en tono soñoliento.
—¡Aupa con él!
—¡Jiup! ¡Jiup!
Verence sintió que algo lo levantaba de la cama. Centenares de manitas se lo fueron pasando de unas a otras hasta sacarlo suavemente por la ventana al vacío de afuera.
Era una pared vertical, y se dijo a sí mismo que no tenía sentido que estuviera bajando por la misma tan despacio, al son de gritos de «¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Jiup!». Las manos diminutas le agarraban del cuello de la ropa, del camisón, de los calcetines de dormir...
—Buen espectáculo —murmuró, mientras se deslizaba suavemente hasta el suelo y después, a quince centímetros por encima del nivel del suelo, se lo llevaban hacia la noche.
*****
Bajo la lluvia ardía una luz. Agnes aporreó la puerta y la madera mojada dio paso a la imagen ligeramente más agradable de Hodgesaargh el cetrero.
—¡Tenemos que entrar! —dijo ella.
—Sí, señorita Nitt.
El hombre retrocedió obedientemente mientras ellos metían a Yaya en el cuartucho.
—¿Está herida, señorita?
—¿Sabes que hay vampiros en el castillo? —dijo Agnes.
—¿Sí, señorita? —La voz de Hodgesaargh sugería que le acababan de dar una información y que estaba esperando con educado interés a que le dijeran si aquello era bueno o malo.
—Han mordido a Yaya Ceravieja. Necesitamos acostarla en alguna parte.
—Ahí está mi cama, señorita.
Era pequeña y estrecha, diseñada para alguien que se iba a la cama porque estaba cansado.
—Puede que sangre un poco en la cama —dijo Agnes.
—Ah, yo sangro en ella todo el tiempo —dijo Hodgesaargh alegremente—. Y en el suelo. Tengo toda clase de vendas y de ungüento, si eso sirve de alguna ayuda.
—Bueno, no hará ningún daño —dijo Agnes—. Esto... Hodgesaargh, sabes que los vampiros chupan la sangre a la gente, ¿no?
—¿Sí, señorita? Pues van a tener que hacer cola detrás de los pájaros si quieren la mía.
—¿No le preocupa?
—La señora Ogg me preparó un tubo muy grande de ungüento, señorita.
Aquello pareció ser todo. Siempre y cuando no tocaran a sus aves, a Hodgesaargh no le importaba demasiado quiénes gobernaran el castillo. Durante cientos de años, los halconeros se habían dedicado a las cosas importantes, como la cetrería, que requería muchísimo adiestramiento, y habían dejado que los aficionados se encargasen de reinar.
—Está empapada —dijo Avena—. Por lo menos envolvámosla en una manta o algo así.
—Y va a necesitar una cuerda —dijo Agnes.
—¿Cuerda?
—Se va a despertar.
—¿Quiere decir que... tenemos que atarla?
—Si un vampiro te quiere convertir en vampiro, ¿qué pasa?
Avena agarró su colgante en forma de tortuga para reconfortarse mientras intentaba recordar.
—Creo... que te meten algo en la sangre —respondió—. Creo que si te quieren convertir en vampiro, te convierten. Y ahí se acaba la cosa. Creo que no puedes luchar contra ello cuando lo tienes en la sangre. No puedes rechazar la invitación. Creo que es un poder que no se puede resistir.
—A ella se le da bien resistir —dijo Agnes.
—¿Tan bien? —preguntó Avena.
*****
Uno de los tipos venidos de Uberwald iba arrastrando los pies por el pasillo. Se detuvo al oír un ruido, miró a su alrededor, no vio nada que pudiera haber causado aquel ruido y continuó caminando pesadamente.
Tata Ogg salió de las sombras y le hizo una señal a Magrat para que la siguiera.
—Lo siento, Tata, cuesta mucho mantener callado a un bebé...
—¡Chist! Viene bastante ruido de las cocinas. ¿Qué pueden querer cocinar los vampiros?
—Es esa gente que han traído con ellos —susurró Magrat—. Han estado trayendo muebles nuevos. Y supongo que les tienen que dar de comer.
—Sí, como al ganado. Creo que lo mejor que podemos hacer es salir por toda la cara —decidió Tata—. No parece que a esta gente se le dé bien el pensamiento original. ¿Lista? —Dio un trago despistado a la petaca que llevaba—. Tú, sigúeme.
—Pero oye, ¿qué pasa con Verence? No puedo dejarlo sin más. ¡Es mi marido!
—¿Y qué le van a hacer que tú pudieras evitar si estuvieras aquí? —dijo Tata—. Manten al bebé a salvo, eso es lo importante. Siempre lo ha sido. Además, te lo he dicho, está protegido. Yo me he encargado.
—¿Cómo? ¿Con magia?
—Mucho mejor que eso. Tú, sigúeme y hazte la estirada. Debes de haber aprendido a hacerlo, siendo reina. No dejes que ni les pase por la cabeza que no tienes derecho a estar donde estás.
Entró dando zancadas en la cocina. La gente harapienta que había allí la miró con ojos vidriosos, como perros que esperaban a ver si iba a caerles algún azote. Sobre los enormes fogones, en lugar del habitual despliegue de ollas bien fregadas de la señora Ascórbica, había un caldero enorme y ennegrecido. Su contenido era de un color gris básico. Tata no lo habría removido aunque le dieran mil dólares.
—Estamos de paso —dijo con autoridad—. Continúen con lo que estaban haciendo.
Todas las cabezas se giraron para mirarlas. Pero hacia el fondo de la cocina una figura se levantó lentamente del viejo sillón donde la señora Ascórbica a veces ofrecía audiencias y caminó con tranquilidad hacia ellas.
—Oh, mierda, es uno de los putos esbirros —dijo Tata—. Está entre nosotros y la puerta...
—¡Señoras! —El vampiro hizo una reverencia—. ¿Puedo ayudarlas?
—Nos estábamos yendo —dijo Magrat en tono altivo.
—Me temo que no —dijo el vampiro.
—Perdóneme, joven —intervino Tata, con su voz suave de viejecita—, ¿de dónde es usted?
—De Uberwald, señora.
Tata asintió y consultó un papel que se acababa de sacar del bolsillo.
—Qué bien. ¿De qué parte?
—De Klotz.
—En serio. Qué bonito. Perdone. —Le dio la espalda y hubo un breve ruido de elásticos antes de que se volviera a girar, toda sonrisas—. Es que me gusta tomarme interés por la gente —dijo—. Klotz, ¿eh? ¿Cómo se llama aquel río que hay allí? ¿El Um? ¿El Eh?
—El Ah —dijo el vampiro.
La mano de Tata salió disparada y le embutió algo amarillo entre los dientes al vampiro. Él la agarró, pero mientras la estaba arrastrando hacia delante, ella le dio un golpe en la frente.
Él se cayó de rodillas, agarrándose la boca y tratando de gritar a través del limón que acababa de morder.
—Parece una vieja superstición, pero mira tú —dijo Tata, mientras el vampiro empezaba a sacar espuma por la boca.
—También les tienes que cortar la cabeza —dijo Magrat.
—¿En serio? Bueno, ahí he visto un cuchillo de carnicero...
—¿Y si nos vamos y ya está? —sugirió Magrat—. ¿Tal vez antes de que llegue alguien más?
—Muy bien. De todas maneras, no es un vampiro importante —dijo Tata en tono despectivo—. Ni siquiera lleva un chaleco demasiado interesante.
La lluvia teñía la noche de color plateado. Cabizbajas, las brujas caminaron a toda prisa por entre la oscuridad.
—¡Tengo que cambiar al bebé!
—Si se puede, que sea por un impermeable —murmuró Tata—. ¿Ahora?
—Es un poco urgente...
—Muy bien pues, aquí dentro...
Se metieron en los establos. Tata escrutó la oscuridad de la noche y cerró la puerta sin hacer ruido.
—Está muy oscuro —susurró Magrat.
—Cuando yo era joven siempre era capaz de cambiar a los bebés al tacto.
—Preferiría no tener que hacerlo. Eh... hay una luz...
El débil resplandor de una vela era apenas visible en el otro extremo de las amplias caballerizas.
Igor estaba cepillando a los caballos hasta hacerlos brillar. Sus murmullos seguían el compás de los golpes del cepillo. Parecía estar dándole vueltas a algo.
—¿Conque voz eztúpida, eh? ¿Conque andarez eztúpidoz? ¿Qué demonioz zabe él? ¡Mocozo con ínfulaz! Igor deja de hacer ezto, Igor deja de hacer ezo... todoz ezoz niñatoz pavoneándoze por ahí, intentando humillarme... hay un pacto para eztaz cozaz. ¡El viejo amo lo zabía! Un zirviente no ez un ezclavo...
Echó un vistazo a su alrededor. Una brizna de paja cayó flotando al suelo.
Empezó a cepillar otra vez.
—¡Ja! Tráeme ezto, tráeme aquello... ni una pizca de rezpeto nunca, ah, no...
Igor se detuvo y se quitó otra brizna de paja de la manga. —... y una coza maz...
Se oyó un crujido, hubo una ráfaga de aire, el caballo se encabritó en su compartimiento e Igor acabó en el suelo, con la sensación de tener la cabeza atrapada dentro de un torno.
—Ahora, si junto las rodillas —dijo una voz femenina risueña por encima de él—, es muy probable que pueda hacer que se te salgan los sesos por la nariz. Pero yo sé que eso no va a pasar, porque estoy segura de que aquí todos somos amigos. Di que sí.
—Zjjí.
—Supongo que eso es lo mejor que vamos a conseguir.
Tata Ogg se levantó y se sacudió la paja del vestido.
—He estado en pajares más limpios —dijo—. Levántate, Igor. Y si estás pensando en hacerte el listo, mi colega la que está ahí tiene una horca en las manos y no tiene muy buena puntería, así que quién sabe en qué parte de ti la puede clavar.
—¿Ezo que lleva ez un bebé?
—Somos muy modernas —dijo Tata—. Tenemos dinero ahorrado y todo. Y ahora nos vamos a quedar tu carruaje, Igor.
—¿Ah, sí? —dijo Magrat—. ¿Adonde vamos?
—Hace una noche terrible. No quiero que el bebé esté al raso y no sé dónde podemos estar seguras cerca de aquí. Tal vez podamos llegar a los llanos antes de que amanezca.
—¡No pienso irme de Lancre!
—Salva a la criatura —dijo Tata—. Asegúrate de que vaya a haber un futuro. Además... —Articuló algo en voz baja a Magrat que Igor no entendió.
—De eso no podemos estar seguras —dijo Magrat.
—Ya sabes cómo piensa Yaya —dijo Tata—. Ella querría que pusiéramos al bebé a salvo. —Y levantando la voz, añadió—: Así pues, enganche los caballos, señor Igor.
—Zí, ama —dijo Igor en tono dócil.
—¿Me estás tirando de la enagua, Igor? [12]
—No, ez un placer que te den órdenez con una voz clara, firme y autoritaria, ama —dijo Igor, encorvándose sobre las bridas—. Nada de eza bazura tipo «¿Te importaría...?». Y a un Igor ziempre le guzta eztar en zu lugar.
—¿Ligeramente ladeado? —dijo Magrat.
—¡El viejo amo me azotaba todoz loz díaz! —exclamó Igor con orgullo.
—¿Y eso te gustaba? —preguntó Magrat.
—¡Puez claro que no! ¡Pero ez lo correcto! Era un caballero, cuyaz botaz yo no era digno de limpiar con la lengua...
—Pero lo hacías igual, ¿no? —dijo Tata.
Igor asintió.
—Todaz laz mañanaz. Y lez zacaba un brillo muy bonito.
—Bueno, ayúdanos y nos encargaremos de que te azoten con un cordón de bota perfumado —dijo Tata.
—Graciaz, pero de todaz maneraz me marcho —dijo Igor, tensando una correa—. Eztoy hazta laz naricez de ezta gente. ¡No tendrían que eztar haciendo lo que hacen! ¡Zon una dezgracia para la ezpecie!
Tata se secó la cara.
—Me gustan los hombres que dicen lo que piensan —dijo—, y que están siempre dispuestos a echar una toalla... ¿he dicho toalla? Quiero decir mano.
—¿Vas a confiar en él? —preguntó Magrat.
—Soy buena juez del carácter —dijo Tata—. Y siempre se puede confiar en un hombre que tiene puntos de sutura alrededor de toda la cabeza.
*****
—¡Oh lamentu, lamentu, lamentu!
—¡Solu pueden quedar mil!
—¡Grandullones!
Un zorro se asomó con cautela desde detrás de un árbol.
A través del bosque azotado por la lluvia, un hombre se movía a toda velocidad, por mucho que aparentemente estuviera tumbado. Llevaba un gorro de dormir, cuya borla iba rebotando en el suelo.
Para cuando el zorro comprendió lo que estaba pasando ya era demasiado tarde. Una figura pequeña y azul saltó desde debajo de aquel hombre que llevaba tanta prisa, aterrizó en su hocico y le dio un cabezazo entre los ojos.
—¡A las buenas! ¡Si te place regresas por más!
El Nac mac Feegle se bajó de un salto mientras el zorro se desplomaba, le agarró de la cola con una mano y salió corriendo detrás de los demás, dando puñetazos triunfales al aire.
—¡Yepa! ¡Hoy podremus cenar!
*****
Habían tirado de la cama hasta dejarla en medio de la habitación. Ahora Agnes y Avena estaban sentados uno a cada lado de la misma, escuchando los ruidos lejanos que hacía Hodgesaargh al dar de comer a las aves. Se oía un traqueteo de latas y algún que otro gañido cada vez que intentaba desprenderse un pájaro de la nariz.
—¿Cómo? —dijo Agnes.
—¿Perdone?
—Creí que había susurrado usted algo —dijo Agnes.
—Estaba, ejem, rezando una breve oración —dijo Avena.
—¿Eso ayudará? —preguntó Agnes.
—Ejem... me ayuda a mí. El profeta Brutha dijo que Om ayuda a los que se ayudan entre ellos.
—¿Y es verdad?
—Si quiere que le diga la verdad, existen muchas opiniones distintas acerca de qué quería decir.
—¿Cuántas?
—Unas ciento sesenta, desde el Cisma del 23 de febrero a las diez y media de la mañana. Fue entonces cuando los Quelonianistas Libres Reunidos (Sínodo del Eje) se escindieron de los Quelonianistas Libres Reunidos (Sínodo del Borde). Fue una cosa bastante seria.
—¿Hubo derramamiento de sangre? —dijo Agnes. No es que le interesara realmente, pero distraía su mente de lo que podía despertarse en cualquier momento.
—No, pero sí hubo tortazos y a un diácono le derramaron tinta encima.
—Ya veo que fue muy grave.
—También hubo fuertes tirones de barbas.
—Caray.
Maníacos sectarios, dijo Perdita.
—Se está riendo de mí —dijo Avena en tono solemne.
—Bueno, es que suena un poco... trivial. ¿Siempre están peleándose?
—El profeta Brutha dijo: «Que haya diez mil voces» —recitó el sacerdote—. A veces creo que quería decir que era mejor discutir entre nosotros que dedicarse a pasar a los infieles por el fuego y la espada. Todo es muy complicado. —Suspiró—. Hay un centenar de caminos que llevan a Om. Por desgracia a veces creo que alguien dejó un rastrillo tirado en muchos de ellos. El vampiro tenía razón. Hemos perdido el fuego...
—Pero lo solían usar para quemar a la gente.
—Lo sé... lo sé...
Agnes vio un movimiento con el rabillo del ojo.
De debajo de la manta con la que habían tapado a Yaya Ceravieja estaba saliendo vapor.
Mientras Agnes bajaba la vista, los ojos de Yaya se abrieron de golpe y giraron a un lado y al otro.
Su boca se movió un par de veces.
—¿Y cómo está usted, señorita Ceravieja? —preguntó Poderosamente Avena con voz jovial.
—¡La ha mordido un vampiro! ¿Qué clase de pregunta es esa? —dijo Agnes.
—Es mejor que preguntar «¿Qué es usted?» —susurró Avena.
A Yaya le tembló la mano. Volvió a abrir la boca, arqueó el cuerpo contra las cuerdas y luego se volvió a dejar caer sobre la almohada.
Agnes le tocó la frente y retiró la mano bruscamente.
—¡Está ardiendo! ¡Hodgesaargh! ¡Trae agua!
—¡Ya voy, señorita!
—Oh, no... —susurró Avena. Señaló las cuerdas. Se estaban desatando solas, deslizándose sigilosamente unas sobre las otras como serpientes.
Yaya medio rodó y medio se cayó de la cama, para acabar tomando tierra de cuatro patas. Agnes fue a ayudarla y recibió un codazo que la mandó a la otra punta de la habitación.
La vieja bruja abrió la puerta lentamente y salió arrastrándose bajo la lluvia. Hizo una pausa, jadeando, cuando la alcanzaron las gotas. Agnes habría jurado que algunas de ellas chisporroteaban al tocarla.
A Yaya le resbalaron las manos. Aterrizó en el barro y luchó para levantarse de nuevo.
De la puerta abierta de la halconera salía una luz azul verdosa. Agnes se asomó al interior. Hodgesaargh estaba contemplando un frasco de conservas, dentro del cual había un punto de luz blanca rodeado por una llama de color azul claro que se extendía más allá de la jarra y que latía y se retorcía.
—¿Qué es eso?
—¡Mi pluma de fénix, señorita! ¡Está quemando el aire!
Fuera, Avena había ayudado a Yaya a incorporarse y le había pasado el hombro por debajo de un brazo.
—Ha dicho algo —avisó él—. Creo que ha dicho «lleno»...
—¡Podría ser un vampiro!
—Lo acaba de decir otra vez. ¿No lo ha oído?
Agnes se acercó más, y de pronto la mano flácida de Yaya le estaba agarrando el hombro. Ella notó su calor a través del vestido empapado y acertó a entender la palabra en medio del susurro de la lluvia.
—¿Hierro? —sugirió Avena—. ¿Ha dicho hierro?
—Aquí al lado está la fragua del castillo —dijo Agnes—. Llevémosla ahí.
La fragua estaba oscura y fría, ya que su fuego únicamente se encendía cuando había trabajo que hacer. Metieron allí a Yaya, que se soltó de sus manos y se dejó caer de cuatro patas sobre las losas del suelo.
—Pero el hierro no funciona contra los vampiros, ¿verdad? —dijo Agnes—. Nunca he oído que nadie use hierro...
Yaya hizo un ruido a medio camino entre un soplido de burla y un gruñido. Se arrastró por el suelo como pudo, dejando un rastro de barro, hasta alcanzar el yunque.
No era más que un pedazo enorme y alargado de hierro que se usaba para acomodar los martillazos poco hábiles que se necesitaban de vez en cuando para mantener el castillo en funcionamiento. Todavía de rodillas, Yaya lo agarró con las dos manos y apoyó en él la frente.
—Yaya, ¿qué podemos...? —empezó a decir Agnes.
—Ve a donde están... las demás —graznó Yaya Ceravieja—. Van a hacer falta tres... brujas si esto sale... mal... vais a enfrentaros a... algo terrible...
—¿Terrible como qué?
—Como yo. Hazlo ya.
Agnes retrocedió. Sobre el hierro negro, bajo los dedos de Yaya, las motas de óxido saltaban y chisporroteaban.
—¡Tengo que irme! ¡No la pierdas de vista!
—Pero ¿y si...?
Yaya echó la cabeza de golpe hacia atrás, con los ojos fuertemente cerrados.
—¡Lárgate! —chilló.
Agnes se puso blanca.
—¡Ya la ha oído! —gritó, y salió corriendo bajo la lluvia.
Yaya volvió a dejar caer la cabeza contra el hierro. Alrededor de sus dedos bailaban chispas rojas sobre el metal.
—Señor sacerdote —susurró con voz ronca—. En alguna parte de este lugar hay un hacha. ¡Tráela!
Avena miró a su alrededor, desesperado. Sí que había un hacha, tirada junto a una muela.
—Ejem, he encontrado una —aventuró a decir.
Yaya echó la cabeza hacia atrás. Le rechinaban los dientes, pero consiguió decir:
—¡Afílala!
Avena echó un vistazo a la muela y se lamió los labios con gesto nervioso.
—¡Que la afiles ahora mismo, te digo!
El sacerdote se quitó la chaqueta, se remangó, cogió el hacha y puso el pie sobre el pedal de la rueda.
Saltaron chispas del filo mientras la rueda giraba.
—Luego busca un trozo de madera y... córtalo en punta. Y encuentra un... martillo.
El martillo fue fácil. Junto a la rueda había un estante de herramientas. Unos segundos de búsqueda desesperada entre los escombros produjeron un poste de valla.
—Señora, ¿qué quiere usted que yo...?
—Algo... se va a levantar... enseguida —jadeó Yaya—. Asegúrate... de saber bien... lo que es...
—Pero no esperará usted que la decap...
—¡Te lo estoy ordenando, clérigo! ¿En qué crees... realmente? ¿En qué pensabas que... consistía todo? ¿Cantar canciones? Tarde o temprano... todo se basa en... la sangre...
Apoyó la cabeza sobre el yunque.
Avena le volvió a mirar las manos. Alrededor de ellas el hierro estaba negro, pero a poca distancia de sus dedos el metal resplandecía débilmente, y el óxido seguía chisporroteando. Tocó el yunque con cautela y enseguida apartó la mano y se chupó los dedos.
—La señora Ceravieja no se encuentra muy bien, ¿verdad? —dijo Hodgesaargh, entrando.
—Creo que se puede decir que no, en efecto.
—Oh, vaya. ¿Quiere un poco de té?
—¿Cómo?
—Hace muy mala noche. Si nos vamos a quedar aquí voy a poner la tetera.
—¿Se da cuenta usted, hombre, de que puede levantarse de ahí convertida en un vampiro sediento de sangre?
—Oh. —El halconero echó un vistazo a la figura inmóvil y al yunque humeante—. Pues entonces es buena idea enfrentarse a ella con una taza de té dentro —repuso.
—Pero ¿entiende usted lo que está pasando aquí?
Hodgesaargh echó otro largo vistazo a la escena.
—No —dijo.
—En ese caso...
—No es mi trabajo entender esta clase de cosas —dijo el halconero—. No tengo entrenamiento para eso. Probablemente para entenderlo haga falta un montón de entrenamiento. Ese es trabajo de usted. Y de ella. ¿Entiende usted lo que pasa cuando a un ave se la ha adiestrado y caza a la presa y aun así vuelve a tu brazo?
—Bueno, no...
—Pues eso mismo. Entonces todo esta bien. Una taza de té, ¿no?
Avena se rindió.
—Sí, por favor. Gracias.
Hodgesaargh salió apresuradamente.
El sacerdote se sentó. A decir verdad, él tampoco estaba seguro de entender lo que estaba pasando. La anciana había estado ardiendo y llena de dolor y ahora... el hierro se estaba poniendo al rojo vivo, como si el dolor y el calor se hubieran trasladado allí. ¿Alguien era capaz de hacer una cosa así? Bueno, por supuesto, los profetas podían, se dijo a sí mismo concienzudamente, pero eso era porque Om les había dado el poder para ello. Pero estaba más que claro que aquella anciana no creía en nada.
Ahora estaba muy quieta.
Los demás habían hablado de ella como si fuera una gran hechicera, pero la figura que él había visto en el salón no era más que una anciana fatigada y maltrecha. En el hospicio de Aby Dyal había visto a gente ir quedándose rígida y ensimismada hasta que el dolor era demasiado fuerte y lo único que restaba era una oración y después... ni siquiera eso. Eso parecía ser lo que le estaba pasando ahora a la mujer.
Estaba muy, muy quieta. Avena solamente había visto una inmovilidad como aquella cuando ya no existía la opción del movimiento.
*****
Subiendo con el viento por la montaña borrascosa y bajando con el arroyo por la cañada corrían los Nac mac Feegle, que no parecían tener concepto alguno de sigilo. Ahora el avance era un poco más lento, porque algunos miembros del grupo se separaban de vez en cuando para pelearse entre ellos o para ir de caza improvisada, así que además del rey de Lancre ahora se mecían por entre el brezo, el zorro, un ciervo aturdido, un jabalí salvaje y una comadreja de quien se había sospechado que miraba mal a un Nac mac Feegle.
Verence vio con sus ojos embotados que se dirigían a un montículo que había al final de un prado abandonado mucho tiempo atrás y lleno de hierbas, y que tenía encima algunos espinos vetustos.
Los pixies se detuvieron de golpe cuando la cabeza del rey estaba a pocos centímetros de una madriguera enorme de conejos.
—¡Nu entra!
—¡Tú empuxa, pámpano!
La cabeza de Verence dio uno o dos golpes esperanzados contra la tierra húmeda.
—¡Rajémusle les orelles!
—¡Grandullón!
Uno de los pixies negó con la cabeza.
—Non se puede, ¿abof? O la jurguina haráse un collar con nosos pazos...
Los Nac mac Feegle guardaron silencio un momento, algo muy poco habitual. Luego uno de ellos dijo:
—Pues digo yo que no juntamus pazos bastantes.
—Demais, darános cuba de pirraque. Non tenemus otra. Mellor non encabronar a una pelleja.
—A ellu, pues...
Dejaron caer a Verence al suelo. Se oyó un breve ruido de excavación y una lluvia de barro le cayó encima. Luego lo volvieron a recoger y lo metieron por un agujero muy agrandado, de forma que su nariz fue rozando las raíces de arbustos que había en el techo. Detrás de él se oía el ruido de un túnel al ser rellenado a toda prisa.
Luego solo quedó un montículo donde era obvio que vivían conejos y encima del cual crecían espinos. Invisible en la noche tempestuosa, alguna que otra voluta de humo se elevaba entre los troncos.
*****
Agnes se apoyó en la muralla del castillo, que estaba chorreando agua, y luchó por recuperar el resuello. Yaya no se había limitado a decirle que se marchara. La orden le había golpeado el cerebro como si fuera un cubo de hielo. Hasta Perdita lo había notado. No obedecer era impensable.
¿Dónde se habría ido Tata? Agnes sintió un deseo imperioso de estar cerca de ella. Tata Ogg irradiaba un campo perpetuo de «todo irá bien». Si habían conseguido cruzar las cocinas, podía estar en cualquier parte.
Oyó que el carruaje cruzaba traqueteando el arco que llevaba a los establos. Era solo un contorno apenas visible, envuelto en fracciones de gotas de lluvia, dando tumbos por los adoquines del patio de armas. La figura que estaba junto al cochero, sosteniendo un saco por encima de su cabeza para protegerlo del viento y la lluvia, podría haber sido Tata. Qué importaba ya. Nadie habría visto a Agnes corriendo por los charcos y agitando los brazos.
Desfiló de vuelta al arco mientras el carruaje desaparecía colina abajo. Bueno, Tata y Magrat habían estado intentando marcharse de allí, ¿no? Y robar el carruaje de un vampiro ciertamente tenía el estilo de Tata Ogg...
Alguien le agarró ambos brazos desde detrás. Ella intentó de forma instintiva golpear con los codos. Fue como intentar moverse contra una roca.
—Vaya, señorita Agnes Nitt —dijo Vlad en tono frío—. ¿Dando un paseíto para coger un poco de lluvia?
—¡Se os han escapado! —se enfrentó Agnes al vampiro.
—¿Eso crees? Si mi padre quisiera, podría despeñar ese carruaje por el desfiladero en un momento —dijo él—. Pero no lo hará. Preferimos con mucho el toque personal.
—Directo a la yugular —dijo Agnes.
—Ja, sí. Pero en serio que mi padre está intentando ser razonable. Entonces, ¿no puedo convencerte de que te conviertas en una de nosotros, Agnes?
—¿Cómo, alguien que vive de quitarles la vida a los demás?
—Normalmente ya nunca llegamos tan lejos —aclaró Vlad, arrastrándola hacia delante—. Y cuando lo hacemos... bueno, nos aseguramos de matar únicamente a gente que merece morir.
—Ah, vaya, entonces no pasa nada, ¿verdad? —dijo Agnes—. Seguro que el juicio de un vampiro es de toda confianza.
—Mi hermana puede ser un poco... rigurosa a veces, lo admito.
—¡He visto a le gente que habéis traído con vosotros! ¡Solo les falta mugir!
—Ah, ellos. Los domésticos. ¿Y qué? No es muy distinto de las vidas que tendrían de todas formas. Es mejor, de hecho. Están bien alimentados, tienen un techo...
—... son ordeñados.
—¿Y eso es malo?
Agnes intentó zafarse de su mano. Donde estaban ahora el castillo no tenía muralla. Ni falta que hacía. La Garganta de Lancre era toda la muralla que cualquiera pudiese necesitar, y Vlad la estaba llevando hasta el mismo borde.
—¡Vaya pregunta más estúpida! —exclamó ella.
—¿En serio? Tengo entendido que tú has viajado, Agnes —dijo Vlad, mientras ella forcejeaba—. Así que sabrás que hay mucha gente que tiene vidas pequeñas, siempre bajo el yugo de algún rey o gobernante o amo que no dudaría en sacrificarlos en la batalla o echarlos a la calle cuando ya no pueden trabajar.
Pero pueden escaparse, apuntó Perdita.
—¡Pero pueden escaparse!
—¿En serio? ¿A pie? ¿Con una familia? ¿Y sin dinero? La mayoría ni siquiera lo intentan nunca. La gente aguanta casi todo, Agnes...
—Eso es la cosa más desagradable, cínica... Y exacta, dijo Perdita.
—... y exa... ¡no!
Vlad arqueó las cejas.
—Tienes una mente muy extraña, Agnes. Por supuesto, tú no eres parte del... ganado. Supongo que ninguna bruja lo es. Por lo general sabéis muy bien lo que queréis. —Le dedicó una sonrisa dentuda, lo cual no era muy agradable en un vampiro—. Ojalá lo supiera yo. Ven conmigo.
No había forma de resistirse al tirón, a menos que quisiera acabar arrastrada por el suelo.
—Mi padre está muy impresionado con vosotras las brujas —continuó Vlad por encima del hombro—. Dice que tendríamos que vampirizaros a todas. Dice que de todas maneras ya estáis a medio camino. Pero a mí me encantaría que tú llegaras a ver lo maravilloso que puede ser.
—Te gustaría, ¿verdad? ¿Y a mí me gustaría estar deseando sangre constantemente?
—Tú deseas chocolate constantemente, ¿no?
—¡Cómo te atreves!
—La sangre suele ser baja en hidratos de carbono. Tu cuerpo se adaptará. Los kilos empezarían a bajar...
—¡Eso es asqueroso!
—Tendrías un control absoluto sobre ti misma...
—¡No estoy escuchando!
—Lo único que hace falta es un pinchacito...
—¡No va a ser el tuyo, amigo!
—¡Ja! ¡Maravilloso! —dijo Vlad, y arrastrando a Agnes detrás de él, saltó a la Garganta de Lancre.
*****
Yaya Ceravieja abrió los ojos. Por lo menos tuvo que dar por sentado que estaban abiertos. Había notado que se movían los párpados.
Delante de ella se extendía la oscuridad. Era un negro aterciopelado, sin estrellas, un agujero en el espacio. Pero detrás de ella había luz. Estaba de pie dando la espalda a la luz, la notaba, la veía en sus manos. Fluía hacia delante de ella, perfilando la oscuridad que era su sombra larga, profunda e intensa sobre la...
... arena negra. Que crujió bajo sus botas cuando ella cambió de postura.
Aquello era una prueba. Todo era una prueba. Todo era una competición. La vida te las ponía delante todos los días. Te pasabas todo el tiempo vigilándote a ti misma. Había que tomar decisiones. Y nunca nadie te decía cuáles eran las correctas. Oh, algunos de los sacerdotes decían que después se te ponía la nota, pero ¿qué sentido tenía aquello?
Yaya deseó que su mente funcionara más deprisa. No podía pensar correctamente. Notaba la cabeza llena de niebla.
Aquel... no era un lugar real. No, esa no era la manera más adecuada de pensar en ello. No era un lugar habitual. Puede que fuera más real que Lancre. Su sombra se extendía sobre él, esperando...
Echó un vistazo a la figura alta y silenciosa que había a su lado.
BUENAS NOCHES.
—Oh... tú otra vez.
OTRA ELECCIÓN, ESMERELDA CERAVIEJA.
—¿Luz y oscuridad? Nunca es tan sencillo, ya lo sabes, ni siquiera para ti.
La Muerte suspiró.
NI SIQUIERA PARA MÍ.
Yaya intentó organizar sus pensamientos.
¿Qué luz y qué oscuridad? No se había preparado para aquello. No parecía estar bien. No era la lucha que había esperado. ¿La luz de quién? ¿En la mente de quién estaba?
Qué tontería de pregunta. Ella siempre era ella.
Nunca pierdas eso de vista...
Así pues... luz detrás de ella, oscuridad delante...
Ella siempre había dicho que las brujas estaban entre la luz y la oscuridad.
—¿Me estoy muriendo?
SÍ.
—¿Voy a morir?
SÍ.
Yaya pensó en aquello.
—Pero desde tu punto de vista, todo el mundo está muriendo y todo el mundo va a morir, ¿verdad?
SÍ.
—Así que en realidad no estás siendo de gran ayuda...
LO SIENTO, PENSÉ QUE QUERÍAS LA VERDAD. ¿TAL VEZ ESTABAS ESPERANDO MERMELADA Y HELADO?
—Ja...
El aire permanecía inmóvil, no se oía nada más que su respiración. Solo estaban la luz blanca y brillante a un lado y la densa oscuridad al otro... esperando.
Yaya había oído hablar a gente que había estado a punto de morir pero que había regresado, posiblemente gracias a un golpe hábil en el lugar adecuado o a retirar un bocado rebelde de comida que había bajado por donde no era. A veces mencionaban que habían visto una luz...
Allí era donde tenía que ir, le dijo un pensamiento. Pero... ¿la luz era la entrada o la salida?
La Muerte chasqueó los dedos.
Delante de ellos apareció una imagen sobre la arena. Ella se vio a sí misma, arrodillada delante del yunque. Admiró el efecto dramático. Siempre había tenido una vena teatral, aunque nunca lo admitiría, y apreciaba de una forma incorpórea la fuerza con la que había arrojado su dolor al hierro. Alguien había estropeado un poco el dramatismo poniendo una tetera en un extremo del yunque.
La Muerte se agachó y cogió un puñado de arena del suelo. La sostuvo en alto y dejó que se le deslizara entre los dedos.
EIIGE —dijo.— TENGO ENTENDIDO QUE SE TE DA BIEN ELEGIR.
—¿No hay ningún consejo que puedas darme? —preguntó Yaya.
ELIGE BIEN.
Yaya se giró para mirar aquel resplandor blanco y puro y cerró los ojos.
Y dio un paso hacia atrás.
La luz disminuyó hasta convertirse en un punto lejano, diminuto, y desapareció.
De pronto la oscuridad la rodeó por todas partes, cerrándose en torno a ella como unas arenas movedizas. Parecía no haber ningún camino, ninguna dirección. Cuando se movió no notó el movimiento.
No se oía nada más que el ligero goteo de la arena dentro de su cabeza.
Y luego, voces procedentes de su sombra.
- ... Por culpa tuya ha muerto gente que podría haber vivido...
Las palabras la azotaron, dejándole marcas lívidas en la mente.
—Ha vivido gente que seguramente habría muerto —dijo.
La oscuridad le tiró de las mangas.
—... has matado...
—No. He enseñado el camino.
—... ¡ja! Eso son solo palabras...
—Las palabras son importantes —le susurró Yaya a la noche.
—... te has tomado el derecho a juzgar a los demás...
—Me he tomado la responsabilidad. Y no lo escondo.
—... conozco hasta el último pensamiento malvado que has tenido...
—Ya lo sé.
—... los que nunca te atreverías a contarle a nadie...
—Ya lo sé.
—... todos los secretitos que nunca se cuentan...
—Ya lo sé.
—... todas las veces que has querido abrazar la oscuridad...
—Sí.
—... la fuerza que podrías tener...
—Sí.
—... abraza la oscuridad...
—No.
—... ríndete a mí...
—No.
—... Lilith Ceravieja lo hizo. Alison Ceravieja lo hizo...
—¡Eso no se ha demostrado nunca!
—... ríndete a mí...
—No. Te conozco. Siempre te he conocido. El conde simplemente te ha soltado para que me tortures, pero yo siempre he sabido que estabas ahí. He luchado contigo todos los días de mi vida y no tendrás la victoria ahora.
Lo poco que quedaba de luz desapareció.
Yaya Ceravieja permaneció a oscuras durante un lapso que no pudo medir. Era como si el vacío absoluto hubiera absorbido todo tiempo y toda dirección. No había lugar a donde ir, porque no había ningún lugar.
Al cabo de un tiempo sin medida, empezó a oír otro ruido, el más débil de los susurros en las fronteras de lo audible. Avanzó con fuerza hacia él.
A través de las tinieblas estaban emergiendo palabras como si fueran pececillos dorados, pequeños e inquietos.
Ella forcejeó para llegar a ellas, ahora que existía una dirección.
Las esquirlas de luz se convirtieron en sonidos.
—...y te pido que con tu compasión infinita mires a ver si sería un buen momento para intervenir en esto...
No era la clase de palabras que ella asociaría normalmente con la luz. Tal vez fuera el modo en que estaban siendo pronunciadas. Pero tenían un eco extraño, una segunda voz, entretejida con la primera, pegada a cada sílaba...
—¿... qué compasión? ¿ Cuánta gente rezó atada a la estaca? Qué pinta de tonto tengo, así arrodillado...
Ah... una mente dividida en dos. Había más Agnes en el mundo de las que Agnes creía, se dijo Yaya. Lo único que había hecho la chica era ponerle nombre a aquello, y cuando le das nombre a algo le das la vida...
Había algo más cerca, una débil lucecita de unos pocos fotones de grosor que se apagó de repente cuando ella la buscó de nuevo. Desvió su atención un momento y luego la devolvió de golpe. Y nuevamente la chispa diminuta se apagó.
Algo se estaba escondiendo.
La arena dejó de gotear. Se había acabado el tiempo. Era momento de descubrir qué era. Yaya Ceravieja abrió los ojos y hubo luz.
*****
El carruaje se detuvo impecablemente en el camino de montaña. El agua formó charcos alrededor de las ruedas.
Tata salió y fue chapoteando hasta Igor, que aguantaba en pie allí donde el camino no lo había hecho.
El agua circulaba y espumeaba donde debería haber estado el camino.
—¿Podemoz cruzar? —dijo Igor.
—Probablemente, pero va a estar peor más abajo, donde habrá desbordamientos serios —dijo Tata—. No sería la primera vez que nos quedamos todo el invierno aislados de los llanos...
Miró en la dirección contraria. El camino se adentraba más y más en las montañas, encharcado pero aparentemente seguro.
—¿Cuál es la aldea más cercana en esa dirección? —dijo—. Una que tiene un buen edificio de piedra. Slake, ¿verdad? Allí hay una posada para carruajes.
—Ezo ez. Zlake.
—Bueno, no vamos a ir a ninguna parte a pie con este tiempo —dijo Tata—. Va tener que ser Slake.
Volvió a meterse en el carruaje y sintió cómo daban la vuelta.
—¿Hay algún problema? —preguntó Magrat—. ¿Por qué vamos colina arriba?
—El camino está inundado —dijo Tata.
—¿Vamos rumbo a Uberwald?
—Sí.
—Pero ahí hay hombres lobo y vampiros y...
—Sí, pero no en todas partes. No tiene porqué pasarnos nada si no nos apartamos de la carretera. Además, no tenemos mucha elección.
—Supongo que tienes razón —dijo Magrat a regañadientes.
—Y podría ser peor —dijo Tata.
—¿Cómo?
—Bueno... podría haber serpientes aquí dentro con nosotras.
*****
Agnes vio pasar las rocas a toda velocidad, miró hacia abajo y vio la espuma del río crecido.
El mundo estaba girando a su alrededor cuando Vlad se detuvo en mitad del aire. El agua le empapó los dedos de los pies.
—Hágase... la liviandad —dijo—. Te gustaría ser tan liviana como el aire, ¿verdad, Agnes?
—Te... tenemos escobas... —jadeó Agnes.
Le acababa de pasar la vida entera delante de los ojos y menudo aburrimiento de vida, ¿ no?, añadió Perdita.
—Unos trastos estúpidos, inútiles y torpes —opinó Vlad—. Y no pueden hacer esto...
Salieron a toda velocidad de las paredes de la garganta. El castillo se perdió a lo lejos. Las nubes la empaparon. Pero enseguida se desplegaron como un vellón de lana de color blanco plateado, bajo la luz fría y silenciosa de la luna.
Vlad ya no estaba a su lado. El ascenso de Agnes se ralentizó, ella extendió los brazos para agarrar lo que no estaba allí y empezó a caer...
Él apareció, riendo, y la agarró de la cintura.
- ¿... A que no pueden? —dijo.
Agnes no podía hablar. La vida que le pasaba por delante de los ojos en una dirección se había encontrado con la que le pasaba por delante de los ojos en la dirección contraria, y ahora no le iban a salir las palabras hasta que pudiera decidir cuándo era ahora.
—Y todavía no has visto nada —dijo Vlad. Las volutas de nubes se enroscaron detrás de ellos cuando él salió disparado.
Las nubes se desvanecieron debajo de ellos. Puede que fueran tan etéreas como el humo, pero su presencia, su imitación de terrenalidad, había sido reconfortante. Ahora eran una orilla cada vez más lejana, y muy por debajo quedaban los llanos iluminados por la luna.
—Ghjgh —gorgoteó Agnes, demasiado tensa y aterrorizada hasta para gritar.
¡Yujuuuuuu!, gritó Perdita dentro de ella.
—¿Ves eso? —dijo Vlad, señalando—. ¿Ves toda esa luz que rodea el Borde?
Agnes miró en aquella dirección, porque en esos momentos cualquier cosa era mejor que mirar hacia abajo.
El sol estaba por debajo del Disco. Alrededor del Borde oscuro, sin embargo, su luz conseguía ascender a través de la cascada interminable, creando una banda resplandeciente entre el océano nocturno y las estrellas. Era ciertamente hermoso, pero Agnes sentía que era más probable que la belleza estuviera en los ojos del que miraba si los pies del que miraba reposaban sobre algo sólido. A tres mil metros de altura, el ojo del que miraba tenía tendencia a empañarse.
A Perdita le parecía hermoso. Agnes se preguntó si, de terminar ella convertida en un círculo de salpicaduras de color rosa sobre las rocas, Perdita seguiría allí.
—Todo lo que quieras —susurró Vlad—. Para siempre.
—Quiero bajar —dijo Agnes.
Él la soltó.
La forma de Agnes tenía una cosa: que era buena para caer. Se puso automáticamente boca abajo, con el pelo ondeando detrás de ella, y flotó en medio del fuerte viento.
Por raro que pareciera, el terror había desaparecido. Había sido miedo a una situación que estaba fuera de su control. Ahora, con los brazos extendidos, y las faldas azotándole las piernas, y los ojos llorando a chorro en el aire helado, por lo menos podía ver lo que le deparaba el futuro por mucho que no fuera bastante grande como para deparar gran cosa.
Tal vez caería sobre un banco de nieve, o en aguas profundas...
Podría haber valido la pena probar, dijo Perdita. No parece completamente malo.
—Cállate.
Estaría bien que pudieras dejar de tener pinta de estar llevando alforjas debajo de la falda...
—Cállate.
Y estaría bien que no te estrellaras sobre las rocas como un globo lleno de agua...
—Cállate. Además, veo un lago. Creo que más o menos puedo desviarme hacia él.
A esta velocidad será igual que estrellarse en el suelo.
—¿Cómo lo sabes? Yo no lo sé, o sea que ¿cómo lo sabes tú?
Lo sabe todo el mundo.
Vlad apareció al lado de Agnes, repantigado en el aire como si fuera un sofá.
—¿Disfrutando? —preguntó.
—No está mal, de momento —contestó Agnes sin mirarlo.
Ella notó que él le tocaba la muñeca. No hubo ninguna sensación de verdadera presión, pero la caída se detuvo. Ella se volvió a sentir tan liviana como el aire.
—¿Por qué estás haciendo todo esto? —le dijo—. ¡Si me vas a morder, hazlo de una vez y acaba!
—¡Oh, pero eso no podría aprobarlo de ninguna manera!
—¡Se lo hicisteis a Yaya! —dijo Agnes.
—Sí, pero cuando es en contra de la voluntad de la persona... bueno, acaban siendo muy... complacientes. Poco más que comida que piensa. En cambio, alguien que abraza la noche por voluntad propia... ah, eso es algo muy distinto, mi querida Agnes. Y tú eres demasiado interesante para ser una esclava.
—Dime —dijo Agnes, mientras a su lado pasaba flotando la cima de una montaña—, ¿has tenido muchas novias?
Él se encogió de hombros.
—Un par. Chicas de pueblo. Doncellas, criadas.
—¿Y qué pasó con ellas, si me permites la pregunta?
—No me mires así. Luego les encontramos un puesto en el castillo.
Agnes sintió asco de él. Perdita simplemente lo odiaba, lo cual es el polo opuesto del amor y exactamente igual de atractivo.
... Pero Tata dijo que si la situación se ponía desesperada... y entonces él confiaría en ti... y ya tienen a Yaya...
—Si soy una vampira —dijo ella—, no distinguiré el bien del mal.
—Eso es un poco infantil, ¿no? Son solo maneras de mirar la misma cosa. No siempre tienes que hacer lo que el resto del mundo quiere que hagas.
—¿Todavía estás jugando con ella?
Lacrimosa se les acercaba caminando por el aire. Agnes vio a los demás vampiros detrás de ella.
—Muérdela ya o deja que se vaya —continuó la chica—. Cielo santo, es pura grasa. Vamos, nuestro padre quiere verte. Se dirigen a nuestro castillo. Menuda estupidez, ¿no?
—Esto es asunto mío, Lacci —dijo Vlad.
—Todos los chicos deberían tener una afición, pero... por favor. —Lacrimosa puso en blanco sus ojos perfilados en negro.
Vlad sonrió a Agnes.
—Ven con nosotros —dijo él.
Yaya dijo que tenías que ir con las otras, señaló Perdita.
—Sí, pero ¿cómo las voy a encontrar cuando estemos allí? —preguntó Agnes en voz alta.
—Oh, las encontraremos —dijo Vlad.
—Me refería...
—Ven, vamos. No tenemos intención de hacer daño a tus amigas...
—No mucho —precisó Lacrimosa.
—O... te podemos dejar aquí —dijo Vlad, sonriente.
Agnes miró a su alrededor. Se habían posado sobre el pico de la montaña, por encima de las nubes. Se sentía cálida y ligera, lo cual no cuadraba. Ni siquiera montada en una escoba se había sentido nunca de aquella manera, siempre había sido consciente de la gravedad que la absorbía hacia abajo, pero mientras el vampiro la tenía cogida del brazo todas las partes de su cuerpo transmitían la sensación de que podían flotar para siempre.
Además, si no iba con ellos le esperaba un descenso muy largo o bien extremadamente corto hasta el suelo.
Además, así encontraría a las otras dos, y aquello era algo que no se podía hacer mientras una se estaba muriendo en una grieta de algún glaciar.
Además, por mucho que tuviera los colmillos pequeños y un gusto terrible para los chalecos, Vlad parecía sentirse realmente atraído por ella. Y ni siquiera es que ella tuviera un cuello muy interesante.
Sus dos mentes se decidieron.
—Si le atas un cordel supongo que podemos remolcarla como si fuera una especie de globo —sugirió Lacrimosa.
Además, siempre había alguna posibilidad de que en algún momento se pudiera encontrar a solas en una habitación con Lacrimosa. Y cuando eso pasara, no iba a necesitar ajo ni una estaca ni un hacha. Únicamente una pequeña charla sobre gente que era demasiado desagradable, demasiado maliciosa, demasiado delgada. Únicamente cinco minutos a solas.
Y tal vez un alfiler, dijo Perdita.
*****
Por debajo de la madriguera de conejos, en las profundidades del montículo, había una cámara amplia y de techo bajo. Las raíces de los árboles se retorcían entre las piedras de las paredes.
Había muchas cosas como aquella en Lancre. El reino llevaba muchos años allí, desde el instante en que el hielo se retiró. Las tribus habían saqueado, cultivado, construido y muerto. Ya hacía mucho tiempo que las paredes de arcilla y los techos de cañas de las casas de los vivos se habían podrido y luego se habían perdido, pero debajo de los montículos sobrevivían las moradas de los muertos. Nadie sabía ya quién había estado enterrado allí. De vez en cuando, en el montón de restos que había delante de una tejonera, aparecía un trozo de hueso o el fragmento de una armadura corroída. Los lancrastianos no se dedicaban a cavar, ya que a su manera sencilla de gente del campo les parecía que daba mala suerte que te arrancara la cabeza un espíritu subterráneo vengativo.
A lo largo de los años había salido a la luz un par de los antiguos túmulos, cuyas piedras enormes atraían su propio folclore. Si dejabas tu caballo sin herrar en uno de ellos por la noche y colocabas una moneda sobre la piedra, por la mañana la moneda había desaparecido y tampoco volvías a ver nunca a tu caballo...
En el suelo de tierra de debajo del montículo ardía un fuego débil, llenando el túmulo de humo que salía por varias ranuras ocultas. Al lado del fuego había una piedra en forma de pera.
Verence intentó incorporarse para estar sentado, pero no le obedecía el cuerpo.
—Non quédeste chistando —dijo la piedra.
Y descruzó las piernas. El se dio cuenta de que era una mujer, o por lo menos una hembra, azul como los demás pixies pero con al menos treinta centímetros de altura y tan gorda que casi era esférica. Tenía el mismo aspecto que las estatuillas de la época del hielo y los mamuts, cuando lo que los hombres buscaban de verdad en las mujeres era cantidad. Por una cuestión de pudor, o meramente para señalar el ecuador, llevaba algo que Verence solo podría haber llamado un tutu. Su aspecto en general le recordó a una peonza que había tenido cuando era niño.
—La kelda —aclaró una voz cascada junto a su oído— dice que tienes que prepararte...
Verence giró la cabeza hacia el otro lado y trató de concentrarse en un pixie pequeño y arrugado que tenía justo delante de las narices. Su piel era descolorida. Llevaba una barba larga y blanca. Y caminaba con dos bastones.
—¿Prepararme? ¿Para qué?
—Bien. —El viejo duende golpeó el suelo con sus bastones—. ¡Pinzandu la umbra, Feegle!
Los hombrecillos azules se acercaron corriendo a Verence, procedentes de las sombras. Cientos de manos lo agarraron. Sus cuerpos formaron una pirámide humana y tiraron de él hasta ponerlo contra la pared. Algunos se agarraron a las raíces de árboles que se enroscaban por el techo y tiraron de su camisa de dormir para mantenerlo vertical.
Otros muchos corrieron por el suelo llevando una ballesta de tamaño normal y la colocaron sobre una piedra que había cerca de él.
—Esto... oigan... —murmuró Verence.
La kelda se adentró con andares de pato en las sombras y regresó con los puños gordezuelos cerrados. Se acercó al fuego y los levantó por encima de las llamas.
—¡Yin! —dijo el viejo pixie.
—Oigan, eso me está apuntando directo a...
—¡Yin! —gritaron los Nac mac Feegle.
—¡... ton!
—¡Ton!
—Ejem, va, esto, justo a...
—¡Tetra!
La kelda dejó caer algo en el fuego. Una llama blanca se elevó con un rugido, convirtiendo la sala en un grabado en blanco y negro. Verence parpadeó.
Cuando consiguió recuperar la visión había una flecha de ballesta clavada en la pared justo al lado de su oreja.
La kelda gruñó una orden, mientras la luz blanca seguía bailando por las paredes. El pixie barbudo volvió a golpear con sus palos.
—¡Ahora debes marchar! ¡Andando!
Los Feegle soltaron a Verence. El dio unos cuantos pasos tambaleantes y se desplomó en el suelo, pero los pixies ya no lo miraban a él.
Levantó la vista.
Su sombra se retorcía en la pared, donde permanecía clavada. Se encrespó durante un momento, intentando agarrar la flecha con unas manos insustanciales, y luego se desvaneció.
Verence levantó la mano. Allí también parecía haber una sombra, pero por lo menos aquella parecía del tipo normal.
El viejo pixie fue cojeando hasta él.
—Ya está todo bien —dijo.
—¿Le habéis disparado a mi sombra? —preguntó Verence.
—Buenu, pudiera llamársele sombra —dijo el pixie—. Es la influencia que habían metidote dentro. Pero te atoparás bien enseguida.
—¿Me atoparé?
—Te atoparás bien prontu, sí —dijo el pixie sin alterarse—. Mis respetos, su rey. Soy el marido de la Gran Aggie. Diríase que soy el primer ministro, imaginóme. ¿Tomarás una copa gigante y un bollo tostadu mientras esperas?
Verence se frotó la cara. Ya se empezaba a sentir mejor. La niebla se estaba disipando.
—¿Cómo podría devolveros el favor? —dijo.
Al pixie le brillaron los ojos de contento.
—Buenu, hay una bobada que la jurguina Ogg díjonos que lo mismo nos dabas. Una cosilla poco importante —agregó.
—Lo que sea —dijo Verence.
Un par de pixies aparecieron a tropezones debajo de un pergamino enrollado, que fue desplegado delante de Verence. De pronto el viejo pixie tenía una pluma de oca en la mano.
—Se llama firma —dijo, mientras Verence miraba fijamente la caligrafía diminuta—. Y asegúrate de poner tus iniciales en todas las subcláusulas y codicilos. Nosotras los Nac mac Feegle sernos gente sencilla —añadió—. Pero escribimos documentos muy, muy com-pli-cados.
*****
Poderosamente Avena miró parpadeando a Yaya por encima de las manos con las que estaba rezando. Yaya vio que su mirada se deslizaba de lado hacia el hacha y luego regresaba a ella.
—No la alcanzarías a tiempo —dijo Yaya, sin moverse—. Ya deberías tenerla en la mano si fueras a usarla. Las oraciones están muy bien. Entiendo que pueden ayudarte a prepararte mentalmente. Pero un hacha es un hacha, da igual lo que creas.
Avena se relajó un poco. Había estado esperando que le saltara a la yugular.
—Si Hodgesaargh ha hecho un poco de té, estoy muerta de sed —continuó Yaya. Se apoyó en el yunque, jadeando. Con el rabillo del ojo vio que él movía lentamente la mano.
—Voy a... traer... pedir...
—Es un hombre con la cabeza bien puesta en su sitio, ese halconero. Una galleta también se agradecería. —Avena cogió el hacha por el mango.
—Sigue sin ser lo bastante deprisa —dijo Yaya—. Pero tú mantenla agarrada. El hacha primero, la oración después. Pareces un sacerdote. ¿Cuál es tu dios?
—Esto... Om.
—¿Es un dios hombre o un dios mujer?
—Un dios hombre. Sí. Hombre. Claramente hombre. —Era una cosa que no había provocado ningún cisma en la iglesia, por extraño que pareciera—. Esto... no le importará, ¿verdad?
—¿Por qué iba a importarme?
—Bueno... las colegas de usted no han parado de recordarme que los omnianos antes quemaban brujas...
—Nunca lo hicieron —dijo Yaya.
—Me temo que tengo que admitir que los registros muestran...
—Nunca quemaron brujas —le aseguró Yaya—. Probablemente quemaron a unas cuantas ancianas que decían lo que pensaban o que no podían escaparse. Yo no buscaría brujas quemadas —añadió, cambiando de postura—. Yo buscaría a brujas que quemaron a otra gente. No somos todas simpáticas.
Avena recordó que el conde afirmaba haber contribuido al Arca Instrumentorum...
¡Aquellos libros eran muy antiguos! Pero también lo eran los vampiros, ¿no? ¡Y eran prácticamente canónicos! El cuchillo helado de la duda se clavó más adentro en su cerebro. ¿Quién sabía quién había escrito realmente nada? ¿En quién se podía confiar? ¿Dónde estaban las escrituras sagradas? ¿Dónde estaba la verdad?
Yaya se puso de pie como pudo y se acercó a la mesa de trabajo, donde Hodgesaargh había dejado su llama enfrascada. La examinó con atención.
Avena agarró el hacha con más fuerza. Tenía que admitir que en aquellos momentos resultaba más reconfortante que la oración. Tal vez se podía empezar con las verdades pequeñas. Como por ejemplo: tenía un hacha en la mano.
—Qui... quiero asegurarme —dijo—. ¿Es usted... es un vampiro?
Yaya Ceravieja pareció no oír la pregunta.
—¿Dónde está Hodgesaargh con ese té? —dijo ella.
El halconero entró con una bandeja.
—Me alegro de verla levantada y repuesta, señora Ceravieja.
—Todo a su tiempo.
El té chapoteó cuando ella cogió la taza. Le estaba temblando la mano.
—¿Hodgesaargh?
—¿Sí, señora?
—Parece que tienes aquí un ave de fuego, ¿no?
—No, señora.
—Te vi cazándola.
—Y la encontré, señora. Pero la habían matado. No quedaba nada más que tierra quemada, señora.
—Quiero que me lo cuentes todo.
—¿Seguro que este es el mejor momento? —preguntó Avena.
—Sí —declaró Yaya Ceravieja.
Avena se sentó y escuchó. Hodgesaargh era un narrador original y bastante bueno, aunque de una forma muy específica. Si tuviera que contar la saga de la Guerra de Tsort, por ejemplo, habría sido en términos de las aves observadas, tomando nota de cada cormorán, apuntando cada pelícano y situando taxonómicamente cada cuervo del campo de batalla, sin dejar de aludir ni a un alaude. En alguna fase de la historia podrían haber figurado hombres con armaduras, pero solamente porque los cuervos se estaban posando en ellos.
—El fénix no pone huevos —dijo Avena en un punto de la historia. Fue en un punto situado unos pocos puntos después del punto en que preguntó al halconero si había estado bebiendo.
—Es un ave —dijo Hodgesaargh—. Todas las aves ponen huevos. Nunca he visto a ninguna que no lo haga. Yo recogí la cascara.
Salió deprisa hacia los establos. Avena le dedicó una sonrisa nerviosa a Yaya Ceravieja.
—Probablemente un trozo de huevo de pollo —aventuró—. He leído sobre el fénix. Es una criatura mítica, un símbolo, es...
—Yo no lo podría asegurar —dijo Yaya—. Nunca he visto ninguno tan de cerca.
El halconero regresó, con una cajita en las manos. Estaba llena de trocitos de vellón de lana en medio de los cuales había un montón de fragmentos de cascara. Avena cogió un par. Eran de color gris plateado y muy ligeros.
—Los encontré entre las cenizas.
—Hasta ahora nadie ha afirmado nunca encontrar cascara de huevo de fénix —le acusó Avena.
—Yo no lo sabía, señor —dijo Hodgesaargh en tono inocente—. Si no, no la habría buscado.
—¿Alguien más la ha buscado alguna vez? —preguntó Yaya. Hurgó en los fragmentos—. Ah... —dijo.
—Se me ha ocurrido que quizá los fénix solían vivir en algún sitio muy peligroso... —empezó a decir Hodgesaargh.
—Todo el mundo es así cuando acabas de nacer —dijo Yaya—. Ya veo que has estado pensando, Hodgesaargh.
—Gracias, señora Ceravieja.
—Lástima que no hayas pensado más —continuó Yaya.
—¿Señora?
—Aquí hay restos de más de un huevo.
—¿Señora?
—Hodgesaargh —dijo Yaya con paciencia—, este fénix ha puesto más de un huevo.
—¿Cómo? ¡No puede ser! De acuerdo con la mitología... —dijo Avena.
—Oh, la mitología —suspiró Yaya—. La mitología no es otra cosa que las leyendas de la gente que ganó porque tenía espadas más grandes. Justo la gente indicada para descubrir los detalles más sutiles de la ornitología, ¿no? Además, uno solo de lo que sea no iba a durar mucho, ¿verdad? Las aves de fuego tienen enemigos, igual que todo el mundo. Échame una mano, señor Avena. ¿Cuántos pájaros tienes en la halconera, Hodgesaargh?
El cetrero se miró un momento los dedos.
—Cincuenta.
—¿Los has contado hace poco?
Se quedaron de pie mirándolo mientras caminaba de un poste al siguiente. Luego se quedaron de pie mirándolo mientras regresaba y los contaba otra vez. Luego él se pasó un momento largo mirándose los dedos.
—¿Cincuenta y uno? —sugirió Yaya.
—No lo entiendo, señora.
—Pues entonces cuéntalos por especies.
Aquello reveló que había diecinueve barbudos timoratos donde tendría que haber dieciocho.
—Tal vez uno haya entrado aquí porque ha visto a los demás —propuso Avena—. Como las palomas.
—No funciona así, señor —dijo el halconero.
—Uno de ellos no tendrá puesto el fiador —dijo Yaya—. Confía en mí.
Lo encontraron al fondo, un poco más pequeño que los otros timoratos, colgando dócilmente de su percha.
Pocas aves son capaces de permanecer posadas con mayor docilidad que el bufalcón de Lancre o barbudo timorato, un carnívoro perpetuamente a punto de pasarse al vegetarianismo. En cualquier caso se pasaba la mayor parte del tiempo dormido, pero cuando lo obligaban a buscar comida, solía sentarse en una rama en algún lugar apartado del viento y esperar a que algo se muriera. Cuando estaban en la halconera, al principio los timoratos se posaban en sus perchas igual que las demás aves, con las garras bien cerradas alrededor de la alcándara, y entonces se quedaban dormidos apaciblemente cabeza abajo. Hodgesaargh los criaba porque solo se los encontraba en Lancre y porque le gustaba su plumaje, pero todos los halconeros con cierta reputación se mostraban de acuerdo en que si uno quería usarlos para cazar, la única forma fiable en que se podía abatir a una presa con un bufalcón era lanzándolo con tirachinas.
Yaya extendió la mano para tocarlo.
—Le traigo un guante —dijo Hodgesaargh, pero ella le hizo un gesto para que se alejara.
El ave se posó de un salto en su muñeca.
Yaya ahogó un grito y durante un instante unos hilillos verdes y azules se inflamaron como gas de los pantanos a lo largo de su brazo.
—¿Se encuentra bien? —preguntó Avena.
—Como una rosa. Voy a necesitar a este pájaro, Hodgesaargh.
—Es de noche, señora.
—Eso no importa. Pero va haber que ponerle capucha.
—Oh, yo nunca encaperuzo a los bufalcones, señora. Nunca dan ningún problema.
—Este pájaro... este pájaro —dijo Yaya— es un pájaro que no creo que nadie haya visto nunca. Encaperúzalo.
Hodgesaargh vaciló. Recordó el círculo de tierra calcinada y, antes de este, algo que buscaba una forma en la cual pudiera sobrevivir...
—Es un bufalcón, ¿verdad, señora?
—¿Y qué te hace preguntarlo? —dijo Yaya lentamente—. Al fin y al cabo, tú eres el halconero de por aquí.
—Porque encontré... en el bosque... vi...
—¿Qué viste, Hodgesaargh?
Hodgesaargh se rindió bajo la mirada de la mujer. ¡Y pensar que había intentado capturar un fénix! Por lo menos lo peor que podían hacer las demás aves era derramar su sangre. ¿Y si lo hubiera tenido en las manos...? Lo abrumó un deseo muy nítido y ardiente de sacar aquel pájaro de allí.
Era extraño, pero las demás aves no parecían nada trastornadas. Todas las cabezas con caperuza estaban giradas hacia el pajarillo que Yaya Ceravieja tenía en la muñeca. Cada una de las cabezas ciegas, encapuchadas.
Hodgesaargh cogió otra caperuza. Mientras se la estaba atando en la cabeza al animal, por un momento le pareció que de debajo salía un destello dorado.
Decidió que aquello no era cosa suya. Llevaba muchos años sobreviviendo felizmente en el castillo gracias a saber qué era cosa suya y qué no lo era, y de pronto estaba muy claro que nada de todo aquello lo era, gracias al cielo.
Yaya respiró hondo varias veces.
—Bien —dijo—. Ahora subamos al castillo.
—¿Para qué? ¿Por qué? —quiso saber Avena.
—Por los dioses, hombre, ¿por qué va a ser?
—Los vampiros se han ido —dijo el sacerdote—. Mientras estaba usted... recuperándose. El señor Hodges... aargh se ha enterado. Solo han dejado atrás a los soldados y a los, ejem, sirvientes. Se ha oído un montón de ruido y después el carruaje también se ha marchado. Hay guardias por todas partes.
—Y entonces, ¿cómo ha salido el carruaje?
—Bueno, era el de los vampiros y lo conducía su sirviente, pero Jason Ogg dice que también ha visto en él a la señora Ogg.
Yaya se apoyó en la pared.
—¿Adonde han ido?
—Yo creí que podía usted leerles la mente o algo así —dijo Avena.
—Joven, ahora mismo no creo que pueda leer ni mi propia mente.
—Mire, Yaya Ceravieja, me parece obvio que sigue usted débil por la pérdida de sangre.
—No te atrevas a decirme cómo estoy —espetó Yaya—. No te atrevas. A ver, ¿adonde los habría llevado Gytha Ogg?
—Yo creo...
—A Uberwald —dijo Yaya—. Eso es.
—¿Cómo? ¿Cómo lo puede saber?
—Porque en el pueblo no hay ningún lugar seguro, no va a subir al terreno nudoso en una noche como esta y con un bebé a cuestas, y bajar a los llanos sería una chorrada como una casa porque no hay donde refugiarse y no me sorprendería que a estas alturas el camino ya estuviera inundado.
—¡Pero eso sería ir hacia el peligro!
—¿Más peligro que aquí? —preguntó Yaya—. En Uberwald conocen a los vampiros. Están acostumbrados a ellos. Hay lugares seguros. Posadas muy fuertes a lo largo del camino para carruajes, para empezar. Tata es una persona práctica. Seguro que se le habrá ocurrido eso. —Hizo un gesto de dolor y añadió—: Pero terminarán en el castillo de los vampiros.
—¡Oh, no lo creo!
—Lo noto en la sangre —dijo Yaya—. Ese es el problema de Gytha Ogg. Que es demasiado práctica. —Yaya se detuvo—. ¿Has dicho algo de unos guardias?
—Se han encerrado en la torre del homenaje, señora —informó una voz desde la puerta. Era Shawn Ogg, que tenía detrás al resto de la multitud. Avanzaba con cautela, con una mano extendida por delante.
—Pues es una bendición —dijo Yaya.
—Pero no podemos entrar, señora —dijo Shawn.
—¿Y qué? ¿Ellos pueden salir?
—Bueno... no, en realidad no. Pero la armería está allí dentro. ¡Todas nuestras armas! ¡Y están bebiendo!
—¿Qué es eso que llevas en la mano? —Shawn bajó la vista.
—Es la Navaja del Ejército Lancrastiano —dijo—. Esto... también me he dejado la espada en la armería.
—¿Tiene alguna herramienta para extraer a soldados de los castillos?
—Esto... no.
Yaya miró más de cerca.
—¿Qué es esa cosa enrollada? —preguntó.
—Ah, es el Aparato Ajustable para Vencer Discusiones Ontológicas —dijo Shawn—. Lo ha pedido el rey.
—¿Y funciona?
—Bueno... si se hace girar como es debido.
—¿Y esto otro?
—Esto es la Herramienta para Extraer la Verdad Esencial de una Declaración Determinada —dijo Shawn.
—Esa también la ha pedido Verence, ¿verdad?
—Sí, Yaya.
—Util para un soldado, ¿no? —intervino Avena.
Echó un vistazo a Yaya. Ella había cambiado en cuanto los demás habían entrado. Antes, se la había visto encorvada y fatigada. Ahora tenía la espalda muy recta y actuaba de forma altiva, sostenida por un andamio de orgullo.
—Ah, sí, señor, porque cuando el otro bando está gritando: «Te vamos a cortar el tol... el tobillo» —se corrigió Shawn, sonrojándose—, y cosas por el estilo...
—¿Sí?
—Bueno, pues puedes saber si van a tener razón —concluyó Shawn.
—Necesito un caballo —dijo Yaya.
—Está el caballo de tiro del viejo Pobrepollo... —empezó a decir Shawn.
—Demasiado lento.
—Yo... esto... tengo una mula —sugirió Avena—. El rey tuvo la amabilidad de dejarme que la guardara en las caballerizas.
—Ni una cosa ni la otra, ¿eh? —dijo Yaya—. Te va que ni pintado. Pero bueno, ya me sirve. Tráemela aquí y me marcharé a traer de vuelta a las chicas.
—¿Cómo? ¡Yo creía que la quería para llevarla a su cabaña! ¿A Uberwald? ¿Y sola? ¡No puedo dejarla que haga eso!
—No te estoy pidiendo que me dejes hacer nada. Ahora vete y tráela, o si no Om se enfadará, me temo.
—¡Pero si apenas puede ponerse de pie!
—¡Pues claro que puedo! Vete de una vez.
Avena se volvió hacia los lancrastianos congregados, en busca de apoyo.
—No irán a dejar ustedes que una pobre anciana vaya a enfrentarse con monstruos en una noche tan mala como esta, ¿verdad?
Ellos lo miraron durante un momento con los ojos muy abiertos, en caso de que le fuera a pasar algo interesantemente desagradable.
Luego alguien cerca del fondo dijo:
—¿Y por qué nos tiene que importar lo que les pase a los monstruos?
Y Shawn Ogg dijo:
—Oiga, que es Yaya Ceravieja.
—¡Pero es una anciana! —insistió Avena.
La multitud retrocedió unos cuantos pasos. Estaba claro que era peligroso estar cerca de Avena.
—¿Acaso saldrían ustedes solos en una noche como esta? —les preguntó él.
La voz del fondo dijo:
—Depende de si supiera dónde está Yaya Ceravieja.
—No creas que no he oído eso, Bestialismo Carretero —dijo Yaya, pero en su voz había un ligero matiz de satisfacción—. Y ahora, ¿me piensa traer su mula, señor Avena?
—¿Está segura de que puede caminar?
—¡Pues claro que puedo!
Avena se rindió. Yaya le dedicó una sonrisita triunfal a la multitud y echó a andar a zancadas por entre ellos en dirección a los establos, seguida de Avena al trote.
El sacerdote dobló la esquina a toda prisa y a punto estuvo de chocar con ella, que se había quedado más rígida que una plancha.
—¿Hay alguien mirándome? —preguntó ella.
—¿Cómo? No, creo que no. Aparte de mí, claro.
—Tú no cuentas —dijo Yaya.
Ella relajó la tensión y a punto estuvo de desplomarse. Él la cogió a tiempo y ella le dio un mamporro en el brazo. El bufalcón aleteaba desesperado.
—¡Suéltame! ¡He tropezado, nada más!
—Sí, sí, claro. Solamente ha tropezado —dijo él en tono tranquilizador.
—Y tampoco intentes seguirme la corriente.
—Sí, sí, de acuerdo.
—Es solo que no hay que dejar que las cosas se vengan abajo, en mi opinión.
—Como le acaba de pasar a su pie...
—Exacto.
—Así que tal vez la pueda coger del brazo, porque hay mucho barro.
Él apenas podía distinguir la cara de Yaya. Era todo un cuadro, pero no uno que alguien colgaría sobre la chimenea. Parecía que se estaba produciendo un acalorado debate interno.
—Bueno, si crees que tú podrías caerte... —insinuó ella.
—Exacto, exacto —dijo Avena en tono agradecido—. Ya he estado a punto de torcerme un tobillo ahí atrás.
—Siempre he dicho que a los jóvenes de hoy les falta resistencia —dijo Yaya, como si estuviera poniendo una idea a prueba.
—Es verdad, nos falta resistencia.
—Y probablemente no tengas una vista tan buena como la mía, por culpa de leer demasiado —apuntó Yaya.
—Ciego como un topo, es verdad.
—Muy bien.
Y así, descoordinados y dando algún que otro bandazo, llegaron a las caballerizas.
Cuando llegaron a su pesebre, la mula miró a Yaya Ceravieja y negó con la cabeza. Solo le hacía falta verla para saber que se avecinaban problemas.
—Es un poco cascarrabias —comentó Avena.
—¿En serio? —dijo Yaya—. Pues entonces a ver qué podemos hacer.
Ella caminó como pudo hasta el animal y le tiró de una de las orejas hasta ponérsela a la altura de la boca. Le susurró algo. La mula parpadeó.
—Ya está solucionado —dijo—. Ayúdame a subir.
—Déjeme embridarla...
—Joven, puede que me encuentre temporalmente un poco baja de forma, pero cuando yo necesite brida en cualquier montura ya pueden meterme en la cama con una pala. Échame una mano para subir, y aparta amablemente la mirada mientras lo haces.
Avena se rindió y puso las manos en forma de estribo para ayudarla a subir hasta la silla.
—¿Por qué no me deja ir con usted?
—Solo hay una mula. Además, serías un estorbo. Estaría preocupándome por ti todo el tiempo.
Yaya se deslizó suavemente por el otro lado de la silla de montar y aterrizó sobre la paja. El bufalcón se elevó revoloteando y se posó sobre una viga, y si Avena hubiera estado prestando atención se habría preguntado cómo era posible que un pájaro encapuchado volara con tanta confianza.
—¡Carajo!
—¡Señora, resulta que sé algo de medicina! ¡No está usted en condiciones de montar en nada!
—Ahora mismo no, lo admito —dijo Yaya, con la voz un poco amortiguada. Se quitó un poco de paja de la cara e hizo un gesto atolondrado con la mano en busca de ayuda—. Pero espérate a que me encuentre los pies...
—¡Muy bien! ¡Muy bien!¿Y si yo monto y usted va detrás de mí? No puede usted pesar más que el harmonio, y con él no tuve problemas.
Yaya lo miró con los ojos muy abiertos. Parecía borracha, en esa fase en que cualquier cosa que se le acabara de ocurrir parecía buena idea, como por ejemplo otra copa. Luego pareció tomar una decisión.
—Bueno... si insistes...
Avena encontró una cuerda y, después de algunas dificultades causadas por la creencia firme por parte de Yaya de que era ella quien le estaba haciendo un favor a él, la consiguió sujetar en posición de paquete.
—Espero que entiendas que no te he pedido que vengas conmigo y que no necesito tu ayuda, no soy ninguna vieja acha... ¡cof, cof!
—¿Perdón?
—Achacosa —dijo Yaya—. Me he atragantado un poco.
Avena miró hacia delante durante un momento largo. A continuación desmontó, bajó a Yaya, la dejó apoyada mientras ella protestaba, desapareció en la noche y volvió poco después trayendo el hacha de la fragua. Usó otra cuerda para atársela a la cintura y volvió a montar.
—Vas aprendiendo —dijo Yaya.
Mientras partían ella levantó un brazo. El bufalcón bajó aleteando y se posó en su muñeca.
*****
El aire de dentro del carruaje estaba adquiriendo una personalidad distintiva.
Magrat olisqueó.
—Estoy segura de que no hace tanto que he cambiado a Esme...
Después de un registro infructuoso del bebé miraron debajo del asiento. Greebo estaba tumbado durmiendo con las patas en el aire.
—¿A que es muy típico de él? —dijo Tata—. No puede ver una puerta abierta sin entrar por ella, el pobrecito. Y le gusta estar cerca de su mamá.
—¿Podemos abrir una ventana? —preguntó Magrat.
—Va a entrar la lluvia.
—Sí, pero saldrá el olor. —Magrat suspiró—. ¿Sabes? Nos hemos dejado por lo menos una bolsa de juguetes. A Verence le gustaban mucho esos móviles.
—Sigo pensando que es un poco pronto para empezar a educar a la pobre chiquitína —dijo Tata, tanto para distraer a Magrat del peligro que corrían como por el deseo de romper una lanza en favor de la ignorancia.
—El entorno es muy importante —sentenció Magrat.
—¿No oí que te decía que leyeras libros de superación y escucharas música de blandengues mientras estabas en estado? —dijo Tata, mientras el carruaje cruzaba un charco a toda velocidad.
—Bueno, los libros no estaban mal, pero el piano no funciona bien y lo único que pude oír fue a Shawn ensayando su solo de trompeta.
—No es culpa suya que nadie quiera tocar con él —lo defendió Tata. Recobró el equilibrio mientras el carruaje daba una sacudida—. No está mal la aceleración de este cacharro.
—Ojalá no nos hubiéramos olvidado también la bañerita —murmuró Magrat—. Y creo que nos hemos dejado la bolsa con la granja de juguete. Y nos quedan pocos pañales...
—Echémosle un vistazo —dijo Tata.
La pequeña Esme pasó de unas manos a otras en medio de las sacudidas del carruaje.
Los ojitos pequeños y azules se concentraron en Tata Ogg. La cara rosada de aquella cabecita suspendida le dedicó una mirada especulativa, intentando decidir si Tata serviría como bebida o como lavabo.
—Lo hace de maravilla para su edad —dijo Tata—. Enfoca muy bien. Poco habitual en un bebé.
—Si es que tiene esa edad —dijo Magrat en tono ominoso.
—Calla, anda. Si Yaya está ahí dentro no está interfiriendo. Nunca interfiere. Además, no sería su mente la que está ahí, no es así como funciona.
—¿Pues qué es?
—Ya la has visto hacerlo. ¿A ti qué te parece?
—Yo diría... que son todas las cosas que hacen que ella sea ella —se aventuró a decir Magrat.
—Se podría decir así. Las envuelve todas juntas y las deja en un lugar seguro.
—Impresiona que hasta sea capaz de estar callada a su manera especial.
—Ah, sí. Nadie sabe estar callada como Esme. Casi no puedes oírte pensar de tanto silencio.
Rebotaron en sus asientos mientras el carruaje entraba y salía brincando de un bache.
—¿Tata?
—¿Sí, querida?
—A Verence no le va a pasar nada, ¿verdad?
—No. A esos diablillos les confiaría cualquier cosa que no fuera un tonel de cerveza fuerte o una vaca. Hasta Yaya dice que su kelda es maravillosa...
—¿La kelda?
—Una especie de mujer sabia. Sé que la actual se llama Gran Aggie. A sus mujeres no se las ve mucho. Hay quien dice que solamente hay una cada vez, y que es la kelda, y que tiene cien hijos de un tirón cada vez.
—Eso suena... muy... —empezó a decir Magrat.
—No, supongo que son un poco como los enanos y que apenas debe de haber ninguna diferencia menos debajo del taparrabos —dijo Tata.
—Supongo que Yaya lo debe de saber —opinó Magrat.
—Pero no lo dice —dijo Tata—. Dice que es asunto de ellos.
—Y... ¿a Verence no le pasará nada con ellos?
—Oh, no.
—Es un hombre muy... amable, ya sabes. —La frase de Magrat quedó flotando en el aire.
—Qué bien.
—Y también es buen rey.
Tata asintió.
—Es solamente que me gustaría que la gente se lo tomara... más en serio —continuó Magrat.
—Es una lástima —dijo Tata.
—Trabaja muy duro. Y se preocupa por todo. Pero parece que la gente no le hace ni caso.
Tata se preguntó cómo explicarlo.
—Podría probar a que le ajustaran un poco la corona —sugirió, mientras el carruaje rebotaba en otro surco del camino—. Hay muchos enanos ahí arriba en Cabeza de Cobre que se la harían más pequeña con mucho gusto.
—Es la corona tradicional, Tata.
—Sí, pero si no fuera por sus orejas el pobre hombre la llevaría de collar —dijo Tata—. Y también podría intentar vociferar un poco más.
—¡Ah, eso no lo puede hacer, él odia gritar!
—Es una lástima. A la gente le gusta que los reyes vociferen un poco. Un eructo de vez en cuando también es popular. Hasta irse un poco de juerga ayudaría, si fuera capaz. Ya sabes, beber como un cerdo y esas cosas.
—Me parece que él piensa que eso no es lo que quiere la gente. Él es muy consciente de las necesidades del ciudadano de hoy en día.
—Ah, bueno, pues ya veo dónde está el problema —dijo Tata—. La gente necesita una cosa hoy pero en general necesita otra distinta mañana. Tú dile que se concentre en vociferar y en correrse juergas.
—¿Y eructar?
—Es optativo.
—Y...
—¿Sí, cariño?
—No le va a pasar nada, ¿verdad?
—Oh, no. No le va a pasar nada. Es como la cosa esa del ajedrez, ¿sabes? Tiene que luchar la reina, porque si pierdes al rey lo has perdido todo.
—¿Y nosotras?
—Ah, a nosotras nunca nos pasa nada. Acuérdate de eso. Somos nosotras las que le pasamos a otra gente.
*****
Al rey Verence le estaba pasando mucha gente. Estaba sumido en una especie de aturdimiento cálido y vacío, y cada vez que abría los ojos era para ver a docenas de los Feegle mirándolo bajo la luz del fuego. Oía fragmentos de conversación, o, para ser más correctos, de discusiones.
—¿... y es nostro reyín agora?
—Ué, asina asina.
—¿Ese? ¡Si non te ni media fosta!
—¡Chista! El home está enfermu, ¿non ves?
—Sí, feto una bosta. ¡Enfermu nació, emho!
Verence notó una patada pequeña pero poderosa en el pie.
—Buenas, reyín. ¿Han zumbadote con un pao ben largo o qué, grandullón?
—Sí, bien hecho —murmuró él.
El Feegle que lo estaba interrogando escupió junto a su oreja.
—Arg, no daría ni un braim pur este...
De pronto se hizo el silencio, un acontecimiento muy poco común en cualquier espacio que contuviera al menos un Feegle. Verence giró la mirada a un lado.
Gran Aggie acababa de emerger del humo.
Ahora que la pudo ver con claridad, la criatura regordeta parecía una versión achaparrada de Tata Ogg. Y tenía algo especial en la mirada. En teoría Verence era un monarca absoluto y continuaría siéndolo a menos que cometiera el error de pedir repetidas veces a los lancrastianos que hicieran algo que no querían hacer. Era consciente de que el comandante en jefe de sus fuerzas armadas tendía a obedecer órdenes de su madre antes que las de su rey.
En cambio, a Gran Aggie ni siquiera le hacía falta decir nada. Todo el mundo se limitaba a mirarla y luego iba y hacía lo que tenía que hacer.
El hombre de Gran Aggie apareció a su lado.
—La Gran Aggie pensóse que igual querrás agora salvar a tu guid y a tu menina —dijo.
Verence asintió. No se sentía con fuerzas de hacer nada más.
—Perú a la Gran Aggie le da que non habráste puesto ben aún da falta de sangue. Los demoños ponen algo en el muerdu que te pone abadejado.
Verence estaba absolutamente de acuerdo. Cualquier cosa que le dijera cualquiera le parecía muy buena idea.
Otro pixie apareció a través del humo, con un cuenco de barro cocido en las manos. Unos grumos blancos goteaban por encima del borde.
—Non puedes reyinear tumbado —dijo el hombre de Gran Aggie—. Así que ella preparóte una xantada...
El pixie bajó el cuenco, que parecía estar lleno de crema, aunque en su superficie bailaban espirales oscuras. El portador dio un paso atrás con aire reverencial.
—¿Qué lleva? —graznó Verence.
—Leche —se apresuró a decir el hombre de Gran Aggie—. Y algu de la cervexa de la Gran Aggie. Y hierbas.
Verence se aferró a la última palabra con agradecimiento. Compartía con su mujer la curiosa pero inquebrantable convicción de que cualquier cosa que llevara hierbas era segura y saludable y nutritiva.
—Asina que tomaraste un chupitu enorme —dijo el viejo pixie—. Y luego buscaremoste una espada.
—Nunca he usado una espada —dijo Verence, tratando de incorporarse con esfuerzo hasta sentarse—. Cre... creo que la violencia es el último recurso de...
—Arg, ben, mentres trajeras tu propia pala y cubo... —dijo el hombre de Gran Aggie—. Agoga bebe, reyín. Prontu verás las cosas distintas.
*****
Los vampiros planeaban con facilidad sobre las nubes iluminadas por la luna. Allí arriba no existía el clima, y para sorpresa de Agnes, tampoco el frío.
—¡Yo creía que os convertíais en murciélagos! —le gritó a Vlad.
—Oh, podríamos si quisiéramos —se rió él—, pero a mi padre le parece demasiado melodramático. Dice que no quiere caer en estereotipos burdos.
Junto a ellos planeaba una chica. Se parecía bastante a Lacrimosa. Es decir, parecía alguien que admiraba el aspecto de Lacrimosa y que intentaba parecerse a ella. Seguro que no es morena natural, dijo Perdita. Y si yo usara tanto rímel, por lo menos intentaría no parecer Harry el Panda Feliz.
—Te presento a Morbidia —dijo Vlad—. Aunque últimamente se está haciendo llamar Tracy, para molar más. Mor... Tracy, esta es Agnes.
—¡Qué buen nombre! —dijo Morbidia—. ¡Muy, muy bien escogido! Vlad, todo el mundo quiere parar un rato en Plica. ¿Podemos?
—De verdad que me llam... —empezó a decir Agnes, pero sus palabras se las llevó el viento.
—Yo creía que íbamos al castillo —dijo Vlad.
—Sí, pero hay algunos que llevamos días sin comer, y esa anciana apenas era un aperitivo, y el conde todavía no nos permite comer en Lancre, y dice que no pasa nada y que tampoco nos desviamos demasiado.
—Ah. Bueno, si lo dice mi padre...
—Hace semanas que no pasamos por Plica —dijo Vlad—. Es un pueblecito muy agradable.
—¿Vais a comer allí? —preguntó Agnes.
—No es lo que piensas.
—Tú no sabes lo que yo pienso.
—Pero puedo adivinarlo. —El le dedicó una sonrisa—. Me pregunto si mi padre habrá dicho que sí porque quiere que tú lo veas. Es muy fácil tener miedo a algo que no conoces. Y luego tal vez puedas ser una especie de embajadora. Puedes contarle a Lancre cómo es realmente la vida bajo el poder de los Urrácula.
—¿Gente sacada a rastras de sus camas, sangre en las paredes, esa clase de cosas?
—Ya estás otra vez igual, Agnes. Es muy injusto. En cuanto la gente descubre que eres un vampiro actúan como si fueras una especie de monstruo.
Trazaron una curva suave por el aire nocturno.
—Mi padre está bastante orgulloso de su trabajo en Plica —añadió Vlad—. Creo que te vas a quedar impresionada. Y luego quizá pueda atreverme a esperar que...
—No.
—De verdad que estoy siendo muy comprensivo con esto, Agnes.
—¡Atascásteis a Yaya Ceravieja! La mordísteis.
—Simbólicamente. Para darle la bienvenida a la familia.
—¿Ah, sí? Ah, y eso lo arregla todo, ¿verdad? ¿Y va a ser un vampiro?
—Por supuesto. Y sospecho que uno de los buenos. Pero eso solamente es horrible si crees que ser vampiro es malo. Nosotros no lo vemos así. Con el tiempo llegarás a darte cuenta de que tenemos razón —dijo Vlad—. Sí, Plica puede irte muy bien. Irnos muy bien. Veremos qué es lo que se puede hacer...
Agnes observó.
Tiene una sonrisa bonita... ¡Es un vampiro! Muy bien, pero aparte de eso... Ah, conque aparte de eso, ¿eh? Tata te diría que aprovecharas la situación. Puede que eso le funcione a Tata, pero ¿te imaginas lo que sería besar a eso? Pues sí. Lo admito, tiene una sonrisa bonita, y le quedan bien esos chalecos, pero mira lo que es... ¿No te das cuenta? ¿Cuenta de qué? De que tiene algo distinto a los demás. Está intentando camelarnos, eso es todo. No, tiene algo que es... nuevo...
—Mi padre dice que Plica es una comunidad modélica —dijo Vlad—. Una muestra de lo que pasa si se dejan a un lado las viejas enemistades y los humanos y los vampiros aprenden a vivir en paz. Sí. Ya falta poco. Plica es el futuro.
*****
Una neblina baja se enroscaba por entre los árboles, arremolinándose en forma de pequeñas lenguas cuando la perturbaban los cascos de la mula. De las ramas de los árboles caían gotitas de lluvia. Hasta se oía algún que otro trueno huraño, no del tipo extrovertido que rasga el cielo sino de los otros, de los que merodean por los horizontes e intercambian rumores ladinos con otras tormentas.
Poderosamente Avena había intentado iniciar varias conversaciones consigo mismo, pero el problema de una conversación era que la otra persona tenía que sumarse. De vez en cuando oía un ronquido que venía de atrás. Cuando se daba la vuelta, el bufalcón que estaba en el hombro de Yaya le aleteaba en la cara.
Los ronquidos se detenían con un gruñido, y una mano le daba un golpecito en el hombro y le señalaba una dirección que parecía igual que las otras direcciones.
Y eso mismo hizo ahora.
—¿Qué es eso que cantas? —exigió saber Yaya.
—No estaba cantando muy fuerte.
—¿Cómo se llama?
—Se titula «Om está en su templo sagrado».
—Buena melodía —dijo Yaya.
—Me mantiene animado —admitió Avena.
Una ramita mojada le dio en la cara. Al fin y al cabo, pensó, puede que tenga una vampira detrás, por muy buena que sea.
—Te reconforta, ¿verdad?
—Supongo que sí.
—¿Incluso esa parte de «destruyes el mal con tu espada»? Eso me preocuparía, si yo fuera omniana. ¿Te llevas un golpecito por una mentira piadosa, pero te hacen picadillo por asesinato? Esa es la clase de cosa que a mí no me dejaría dormir por las noches.
—Bueno, en realidad... no tendría que estar cantando ese himno, para ser sinceros. El Concilio de Ee lo borró del misal por ser incompatible con los ideales del omnianismo moderno.
—¿Por ese verso sobre aplastar a los infieles?
—Ese mismo, sí.
—Pero tú lo has cantado igual.
—Es la versión que me enseñó mi abuela —dijo Avena.
—¿A ella le gustaba aplastar a los infieles?
—Bueno, creo que lo que le habría gustado de verdad era aplastar a la señora Ahrim, la vecina, pero no anda usted muy desencaminada, no. Ella creía que el mundo sería un lugar mejor con un poco más de aplastamiento y destrucción.
—Probablemente cierto.
—Pero no con tanto aplastamiento y destrucción como le habría gustado a ella, creo yo —dijo Avena—. Siempre estaba juzgando a los demás, mi abuela.
—Eso no tiene nada de malo. Juzgar es una cosa humana.
—Nosotros preferimos dejárselo en última instancia a Om —dijo Avena y, allí en la oscuridad, aquella afirmación sonó perdida y solitaria.
—Ser humano significa juzgar todo el tiempo —dijo la voz de detrás—. Esto o aquello, bueno o malo, tomar decisiones todos los días... es algo humano.
—¿Y tan segura está usted de que toma las decisiones correctas?
—No. Pero lo hago lo mejor que puedo.
—Y confía en la misericordia, ¿eh?
Un dedo huesudo le pinchó en la espalda.
—La misericordia está bien, pero primero viene el juicio. De otra manera no sabes sobre qué estás siendo misericordioso. Además, yo siempre he oído que los omnianos sois muy aficionados a aplastar y destruir.
—Eso era... otra época. Hoy en día usamos argumentos aplastantes.
—Y debates largos y afilados, me imagino.
—Bueno, todo se puede ver siempre desde dos lados...
—¿Y qué haces cuando uno de ellos es incorrecto? —La réplica llegó como una flecha.
—Quería decir que se nos encarece a que veamos las cosas desde el punto de vista de la otra persona —explicó Avena con paciencia.
—¿O sea que, desde el punto de vista de un torturador, la tortura está bien?
—Señora Ceravieja, es usted una discutidora nata.
—¡No lo soy!
—Bueno, por lo menos está claro que se lo pasaría bien en el Sínodo. Han llegado a pasarse días enteros discutiendo sobre cuántos ángeles pueden bailar sobre la cabeza de un alfiler.
Casi pudo notar la mente de Yaya en funcionamiento. Por fin la bruja dijo:
—¿Un alfiler de qué medida?
—Me temo que eso no lo sé.
—Bueno, si es un alfiler casero normal y corriente, entonces son dieciséis ángeles.
—¿Dieciséis ángeles?
—Eso es.
—¿Por qué?
—No lo sé. Tal vez les gusta bailar.
La mula empezó a bajar por una cuesta. La niebla se estaba haciendo más espesa.
—¿Usted há contado dieciséis? —preguntó Avena al cabo de un momento.
—No, pero es una respuesta tan buena como cualquier otra que vayan a darte. ¿Y eso es lo que discuten tus hombres sagrados, entonces?
—Habitualmente no. En la actualidad hay un debate acalorado y muy interesante sobre la naturaleza del pecado, por ejemplo.
—¿Y qué es lo que piensan? Están en contra, ¿verdad?
—No es tan sencillo. No es una cuestión de blanco y negro. Hay muchísimos matices de gris.
—Pues no.
—¿Cómo dice?
—No hay grises, solamente blanco que se ha enguarrado. Me extraña que no sepas eso. Y el pecado, joven, es cuando uno trata a la gente como si fueran cosas. Incluyéndose uno mismo. Eso es el pecado.
—Es mucho más complicado que eso...
—No, no lo es. Cuando la gente dice que algo es mucho más complicado, significa que les preocupa que no les vaya a gustar la verdad. Tratar a la gente como si fueran cosas, ahí es donde empieza todo.
—Oh, estoy seguro de que hay crímenes peores...
—Pero se empieza pensando en la gente como si fueran cosas...
La voz de Yaya fue apagándose. Avena dejó que la mula siguiera caminando unos minutos más y luego un soplido le indicó que Yaya se había vuelto a despertar.
—¿Eres fuerte en tu fe, entonces? —preguntó ella, como si no pudiera dejar el tema en paz.
Avena suspiró.
—Intento serlo.
—Pero lees muchos libros, me parece a mí. Cuesta tener fe cuando uno lee demasiados libros, ¿verdad?
Avena se alegró de que ella no pudiera verle la cara. ¿Acaso la anciana le estaba leyendo la mente a través del cogote?
—Sí —respondió.
—Pero ¿tienes fe, aun así?
—Sí.
—¿Por qué?
—Si no la tuviera, no tendría nada.
Él esperó un momento y luego intentó contraatacar.
—Entonces, ¿usted no es creyente, señora Ceravieja?
Hubo un silencio bastante largo mientras la mula escogía el camino entre las raíces musgosas de los árboles. A Avena le pareció oír el ruido de un caballo detrás de ellos, pero enseguida se perdió bajo el suspiro del viento.
—Oh, supongo que creo en el té, los amaneceres, esa clase de cosas —dijo Yaya.
—Yo me refería a la religión.
—Conozco unos cuantos dioses por estas tierras, si te refieres a eso.
Avena suspiró.
—Mucha gente encuentra un gran consuelo en la fe —dijo. El desearía ser uno de ellos.
—Bien.
—¿En serio? Por alguna razón creía que me lo discutiría.
—No es cosa mía decirles en qué tienen que creer, siempre que se comporten con decencia.
—¿Pero acaso no es algo a lo que usted se sienta inclinada en las horas más oscuras?
—No. Ya tengo una botella de agua caliente.
El bufalcón aleteó. Avena fijó la mirada en la neblina oscura y húmeda. De pronto se sentía enfadado.
—Y usted piensa que la religión es eso, ¿no? —dijo, intentando no perder la calma.
—Por lo general nunca pienso en ello —respondió la voz que tenía detrás.
Ahora la voz sonaba más débil. El sintió que Yaya le agarraba del brazo para no perder el equilibrio.
—¿Se encuentra bien? —preguntó.
—Ojalá este animal fuera más deprisa... No me siento del todo yo misma.
—Podemos pararnos a descansar.
—¡No! ¡Ya no falta mucho! Oh, pero qué tonta he sido...
Un trueno retumbó por lo bajo. El notó que ella se soltaba y la oyó caer al suelo.
Avena descabalgó de un salto. Yaya Ceravieja estaba tirada en una postura extraña sobre el musgo, con los ojos cerrados. Él le cogió la muñeca. Todavía tenía pulso, pero era horriblemente débil. Estaba fría como el hielo.
Cuando él le dio unos golpecitos en la cara, Yaya abrió los ojos.
—Si sacas el tema de la religión en un momento como este —advirtió ella, casi sin aliento—, te voy a dar una buena paliza... —Y se le volvieron a cerrar los ojos.
Avena se sentó para recobrar el resuello. Fría como el hielo... sí, había algo frío en toda ella, como si siempre estuviera repeliendo el calor. Cualquier clase de calidez.
Volvió a oír los cascos del caballo, y el tintineo débil de un arnés. El ruido se detuvo no muy lejos de allí.
—¿Hola? —dijo Avena, poniéndose de pie. Se esforzó por ver al jinete en la oscuridad, pero solamente había una silueta tenue más adelante en el camino—. ¿Nos está siguiendo? ¿Hola?
Dio unos cuantos pasos y distinguió al caballo, que tenía la cabeza gacha bajo la lluvia. El jinete era una sombra más oscura en la noche.
Invadido de repente por el terror, Avena echó a correr y llegó dando un patinazo hasta la figura silenciosa de Yaya. Se quitó como pudo el abrigo empapado y se lo echó a ella por encima, por si acaso servía de algo. Miró a su alrededor buscando desesperadamente algo que pudiera usar para encender un fuego. Fuego, aquella era la respuesta. El fuego traía la vida y mantenía a raya la oscuridad.
Pero los árboles eran abetos muy altos, que chorreaban agua y tenían heléchos mojados debajo y entre sus troncos negros. Allí no había nada que pudiera arder.
Se buscó apresuradamente en el bolsillo y encontró una caja encerada que contenía sus últimas cerillas. Hasta unas pocas ramitas secas o una mata de hierba servirían, cualquier cosa que pudiera usarse para secar otro puñado de ramitas...
La lluvia le empapaba la camisa. El aire estaba saturado de agua.
Avena se encorvó para que su sombrero hiciera de paraguas y sacó el Libro de Om en busca de consuelo. En los momentos difíciles, seguramente Om le mostraría el camino...
...Ya tengo una botella de agua caliente...
—Maldita seas —masculló.
Abrió el libro por una página al azar, encendió una cerilla y leyó:
«... Y en aquellos tiempos, en la tierra de los cirinitas, hubo una multiplicación de los camellos...»
La cerilla se apagó con un susurro.
No había ayuda, ninguna pista. Probó otra vez.
«... Y contempló Gul-Arah, y la lamentación del desierto, y entonces cabalgó hacia...»
Avena se acordó de la sonrisa burlona del vampiro. ¿En qué palabras se podía confiar? Encendió la tercera cerilla con manos temblorosas y volvió a abrir el libro y a leer bajo la luz débil y danzarina:
«... y Brutha le dijo a Simonía: "Allí donde hay oscuridad, encenderemos una gran luz"...»
La cerilla murió. Y vino la oscuridad.
Yaya Ceravieja gimió. En el fondo de su mente, a Avena le pareció oír que el ruido de cascos se acercaba lentamente.
Avena se arrodilló sobre el barro y trató de rezar, pero no hubo ninguna voz que le respondiera desde el cielo. Nunca la había habido. Le habían enseñado que nunca debía esperarla. Que Om ya nunca funcionaba así. A diferencia de todos los demás dioses, le habían enseñado, Om mandaba las respuestas directamente a las profundidades de la mente. Desde el profeta Brutha, Om era el dios silencioso. Eso es lo que decían.
Si uno no tenía fe, entonces no era nada. No había más que oscuridad.
Se estremeció en la penumbra. ¿De verdad era un dios silencioso, o tal vez no existía nadie que pudiera decir nada?
Intentó rezar de nuevo, esta vez más a la desesperada, fragmentos de oraciones infantiles, perdiendo el control de las palabras y hasta de su dirección, de manera que salieron a trompicones y se alejaron planeando hacia el universo dirigidas únicamente a El Inquilino.
La lluvia empezó a caerle del sombrero.
Se arrodilló a esperar en la oscuridad mojada. Escuchó a su propia mente, y recordó, y sacó una vez más el Libro de Om.
Y creó una gran luz.
*****
El carruaje avanzaba estruendosamente por entre los pinos que había junto a un lago cuando chocó con la raíz de un árbol, perdió una rueda y derrapó hasta volcar de lado mientras los caballos se desbocaban.
Igor se recobró, cojeó hasta el carruaje y levantó una puerta.
—Lo ziento —se disculpó—. Me temo que ezto paza ziempre que el amo no va a bordo. ¿Todo el mundo eztá bien por ahí abajo?
Una mano lo agarró por la garganta.
—¡Podrías habernos avisado! —gruñó Tata—. ¡Hemos salido volando! ¿Dónde demonios estamos? ¿Esto es Slake?
—Eztamos cerca del caztillo —dijo él.
—¿Qué castillo?
—El de loz Urrácula.
—¿Estamos cerca del castillo de los vampiros?
—Zí. Creo que el viejo amo hizo algo con ezte trozo de la carretera. Laz ruedaz ze zalen ziempre, tan zeguro como que el cielo ez cielo. Atrae a loz vizitantez, dijo.
—¿Y no se te ha ocurrido mencionárnoslo? —dijo Tata, trepando al exterior y echándole una mano a Magrat.
—Lo ziento. Ha zido un día muy atareado...
Tata cogió la antorcha. Las llamas iluminaron un letrero tosco que había clavado a un árbol.
—«¡¡Mejor no te acerques al castillo!!» —leyó Tata—. Qué amables han sido de poner también una flecha que señala el camino para llegar.
—Ah, ezo lo hizo el amo —dijo Igor—. Zi no, nadie lo vería nunca.
Tata echó un vistazo a la oscuridad.
—¿Y quién hay ahora en el castillo?
—Unoz pocoz zirvientez.
—¿Y nos van a dejar entrar?
—No zerá problema. —Igor buscó en su camisa maloliente y sacó una llave muy grande sujeta con una cadena.
—¿Vamos a entrar en su castillo? —preguntó Magrat.
—Parece que es el único lugar que hay por aquí cerca —dijo Tata Ogg, enfilando el camino—. El carruaje está destrozado. Estamos a muchos kilómetros de cualquier otro sitio. ¿Es que quieres tener al bebé al raso toda la noche? Un castillo es un castillo. Tendrá cerraduras. Todos los vampiros están en Lancre. Y...
—¿Qué?
—Es lo que habría hecho Esme. Lo noto en la sangre.
A cierta distancia de allí, algo aulló. Tata miró a Igor.
—¿Hombre lobo? —le dijo.
—Ezo mizmo.
—Entonces no conviene entretenerse.
Ella señaló un letrero que había pintado en una roca.
—«Mejor no toméis este atajo para llegar antes al castillo» —leyó en voz alta—. Una mente así hay que admirarla. Está claro que es un estudioso de la naturaleza humana.
—¿No va a haber muchas entradas distintas? —dijo Magrat mientras pasaban caminando junto a un letrero que decía: «Mejor no te hacerques al Aparcamiento para Carruajes, 20 m a la izda».
—¿Igor? —dijo Tata.
—Loz vampiroz zolían pelearze entre elloz —dijo Igor—. Zolamente hay una entrada.
—Oh, de acuerdo, si no queda otro remedio —cedió Magrat—. Tú coge el balancín y la bolsa de los pañales usados. Y los ositos. Y esa cosa que da vueltas y vueltas y hace ruiditos cuando ella tira del cordel...
Un letrero cerca del puente levadizo decía: «Última Oportunidad para no Acercarse al Castillo», y Tata Ogg no podía parar de reírse.
—El conde no va a estar muy contento contigo, Igor —le dijo, mientras él abría las puertas.
—Que ze joda —dijo Igor—. Voy a recoger miz cozaz y marcharme a Blintz. Allí arriba ziempre hay trabajo para un Igor. Dicen que caen maz relámpagoz por año que en cualquier otra parte de laz montañaz.
Tata Ogg se secó el ojo.
—Menos mal que ya estamos empapadas —dijo—. Muy bien, entremos. Y, Igor, si no has sido zincero con nozotraz, perdón, sincero con nosotras, voy a usar tus tripas de liguero.
Igor bajó la vista con timidez.
—Oh, ezo ez maz de lo que un hombre podría dezear jamaz —murmuró.
Magrat soltó una risita e Igor abrió la puerta y entró arrastrando los pies a toda prisa.
—¿Qué? —espetó Tata.
—¿Es que no has visto cómo te mira? —dijo Magrat, mientras seguían a la figura bamboleante.
—¿Quién, él? —dijo Tata.
—Me parece que lo mismo eres su ojito derecho —dijo Magrat.
—¡Yo creía que su ojo derecho se lo había quitado a alguien! —dijo Tata, con un toque de pánico en la voz—. ¡Caray, ni siquiera llevo mis mejores bragas ni nada!
—Creo que en el fondo es un poco romanticón —dijo Magrat.
—Oh, no lo sé, la verdad —dijo Tata—. Vale, es halagador y todo eso, pero de verdad no creo que pudiera salir con un hombre con esa flojera.
—Depende de lo que flojee y lo que no.
Tata Ogg siempre se había considerado a sí misma imposible de escandalizar, pero nadie lo era del todo. El escándalo podía venir de direcciones inesperadas.
—Soy una mujer casada —dijo Magrat, mirando su expresión con una sonrisa. Y le sentó bien, aunque fuera una sola vez, colocar un clavo en el camino del paseo despreocupado que era la vida de Tata.
—¿Pero está... o sea, Verence no tiene problemas, ya sabes, de...?
—Oh, no. Todo va... bien. Pero ahora entiendo tus chistes.
—¿Cómo, pero todos? —preguntó Tata, como alguien que acaba de descubrir que le han quitado todos los ases de su baraja favorita.
—Bueno, no, el del sacerdote, la anciana y el rinoceronte no.
—¡Eso espero, caramba! —bufó Tata—. ¡Yo ese no lo entendí hasta que llegué a los cuarenta!
Igor regresó cojeando.
—Eztán los zirvientez —dijo—. Pueden uztedez quedarze en miz apozentoz de la vieja torre. Laz puertaz zon muy gruezaz.
—A la señora Ogg le encantaría eso —dijo Magrat—. Ahora mismo me estaba diciendo que tienes muy buenas piernas, ¿verdad, Tata...?
—¿Quieren unaz cuantaz? —ofreció Igor de todo corazón, subiendo las escaleras en cabeza del grupo—. Tengo muchízimaz y me vendría bien un poco maz de ezpacio en la cámara del hielo.
—¿Que tienes qué? —dijo Tata, parándose en seco.
—Zi necezitan algún órgano, yo zoy zu hombre —dijo Igor.
Magrat soltó una especie de tos estrangulada.
—¿Tienes... trozos de personas guardados en hielo? —preguntó Tata, horrorizada—. ¿Trozos de desconocidos? ¿Cortados en pedazos? ¡No pienso dar otro paso!
Ahora fue Igor quien pareció horrorizado.
—No zon dezconocidoz —precisó—. Zon familia.
—¿Has troceado a tu propia familia? —Tata retrocedió.
Igor agitó las manos frenéticamente.
—¡Ez una tradición! —gritó—. ¡Todoz loz Igor le dejan zu cuerpo a la familia! ¿Por qué dezperdiciar órganoz que eztán bien? Miren a mi tío Igor, él murió de búfaloz, azi que dejó un corazón en perfecto eztado y unoz riñonez que era una láztima dejar ahí, ademáz de que todavía tenía laz manoz del abuelo y eran unaz manoz condenadamente buenaz, ze lo azeguro. —Se sorbió la nariz—. Ojalá laz tuviera yo, era un cirujano de primera categoría.
—Bue-bueno... yo sé que en todas las familias se dicen cosas como «Tiene los ojos de su padre»... —empezó a decir Tata.
—No, ezoz ze loz quedó mi primo zegundo Igor.
—Pero... pero... ¿quién se encarga de cortar y coser? —preguntó Magrat.
—Lo hago yo. Loz Igor aprendemoz cirugía doméztica en laz rodillaz de nueztroz padrez —dijo Igor—. Y luego hacemoz prácticaz con loz riñonez de nueztroz abueloz.
—Perdona —dijo Tata—, ¿de qué has dicho que murió tu tío?
—De búfaloz —contestó Igor, abriendo otra puerta con la llave.
—¿Le salieron en alguna parte?
—Le cayó encima un rebaño. Un accidente eztraño. Nunca hablamoz de ello.
—Perdona, ¿nos estás diciendo que tú te operas a ti mismo? —dijo Magrat.
—No ez difícil cuando zabez lo que estáz haciendo. A vecez te hace falta un ezpejo, claro, y no viene mal zi alguien puede poner el dedo para que hagaz el nudo.
—¿Y no es doloroso?
—Oh, no. Yo ziempre lez digo que lo quiten antez de apretar bien el hilo...
La puerta se abrió con un crujido. Fue un ruido largo, chirriante y torturado. De hecho, hubo más chirrido que puerta, y el ruido continuó unos cuantos segundos después de que la puerta se detuviera.
—Qué ruido tan espantoso —dijo Tata.
—Graciaz. Tardé díaz en conzeguirlo. Los chirridoz azi no pazan zoloz.
Se oyó un ladrido procedente de la oscuridad y algo saltó sobre Igor, tirándolo al suelo.
—¡Quita de encima, babozón!
Era un perro. O varios perros embutidos en uno solo, por decirlo de alguna forma. Tenía cuatro patas, y todas eran más o menos de la misma longitud, aunque Magrat se fijó en que no todas eran del mismo color. Tenía una cabeza, pero la oreja izquierda era negra y puntiaguda mientras que la derecha era marrón y blanca y caída. Y era un animal muy entusiasta en el departamento de babas.
—Ezte ez Retalez —dijo Igor, luchando para levantarse bajo un diluvio de patas emocionadas—. Ez un viejo tontorrón.
—Retales... sí —dijo Tata—. Buen nombre. Buen nombre.
—Tiene zetenta y ocho añoz —añadió Igor, mientras descendían por una escalera de caracol—. Algunaz partez de él.
—Muy bien cosido —dijo Magrat—. Y le queda bien. Está más contento que un perro con dos... Ah, veo que sí que tiene dos...
—Me zobraba una —dijo Igor, que iba en cabeza con Retales saltando detrás de él—. Penzé: zi ya ez azi de feliz con una, imagínate lo bien que ze lo pazaría con doz...
Tata Ogg no había tenido tiempo ni de abrir la boca a medias cuando...
—¡Ni se te ocurra decir nada, Gytha Ogg! —saltó Magrat.
—¿Yo? —preguntó Tata con voz inocente.
—¡Sí! E ibas a decir algo. ¡Te he visto! Sabes de sobra que estaba hablando de colas, y no... de ninguna otra cosa.
—Oh, ezo otro ya ze me ocurrió hace mucho tiempo —dijo Igor—. Ez evidente. Ahorra mucho dezgazte, y ademáz ze puede uzar uno mientraz ze eztá cambiando el otro. Lo ezperimenté conmigo mizmo.
Sus pasos resonaron en la escalera.
—A ver, ¿de qué estamos hablando ahora exactamente? —dijo Tata, en un tono de voz tranquilo de «solo lo pregunto por curiosidad».
—De corazonez —dijo Igor.
—Ah, dos corazones. ¿Tienes dos corazones?
—Zí. El otro pertenecía al pobre zeñor Zwinez del azerradero, pero zu mujer dijo que dezpuéz del accidente ya no le hacía ninguna falta, porque ya no tenía baztante cabeza para uzarlo.
—A la chita callando, eres un poco hombre hecho a sí mismo, ¿no? —dijo Magrat.
—¿Quién te puso el cerebro?
—El cerebro no te lo puedez poner tú mizmo —dijo Igor.
—Pero... tienes muchos puntos...
—Ah, me puze una placa metálica en la cabeza —dijo Igor—. Y un cable por el cuello que me llega hazta laz botaz. Me harté de tantoz golpez de relámpago. Ya eztamoz. —Abrió con llave otra puerta chirriante—. Mi modezto hogar.
Era una sala fría y húmeda con bóveda, donde claramente vivía alguien que no pasaba allí mucho tiempo en compañía. Había una chimenea con una cesta de perro delante y una cama con un colchón y una manta. Una pared estaba cubierta de armaritos toscos.
—Debajo de eza tapa de ahí hay un pozo —indicó—. Y hay una letrina por allí...
—¿Y qué hay al otro lado de esa puerta? —preguntó Tata, señalando una que estaba cruzada por gruesos cerrojos.
—Nada —dijo Igor.
Tata le lanzó una mirada a Igor. Pero los cerrojos parecían resistentes y estaban echados desde el lado donde estaban.
—Esto parece una cripta —dijo—. Con chimenea.
—Cuando eztaba vivo el viejo conde, le guztaba pazar la tarde calentito antez de zalir —dijo Igor—. Aquelloz zí que eran buenoz tiempoz. Eztoz tipoz de ahora no valen para nada. ¿Zabe uzted que querían que me dezhiciera de Retalez?
Retales dio un salto y trató de lamerle la cara a Tata.
—Una vez vi a Lacrimoza darle una patada... —dijo Igor, sombrío. Se frotó las manos—. ¿Puedo traerlez algo de comer, señoraz?
—No —contestaron Tata y Magrat al unísono.
Retales intentó lamer a Igor. Era un perro con muchos lametones por compartir.
—Retalez, hazte el muerto —ordenó Igor. El perro se dejó caer y se dio la vuelta con las patas en el aire—. ¿Lo ven? ¡Ze acuerda!
—¿No nos vamos a quedar atrapadas aquí si vienen los Urrácula? —preguntó Magrat.
—Nunca vienen aquí abajo. No ez lo baztante moderno para elloz —dijo Igor—. Y zi vienen, hay zalidaz.
Magrat echó un vistazo a la puerta de los cerrojos. No parecía la clase de salida que nadie querría tomar.
—¿Y las armas, qué? —dijo—. No creo que en un castillo de vampiros haya nada que se pueda usar contra los vampiros, ¿verdad?
—Puez claro que zí —dijo Igor.
—¿Sí que hay?
—Todo lo que uzted quiera. El viejo amo cuidaba mucho ezaz cozaz. Cuando ezperaba vizitaz, ziempre decía: «Igor, azegúrate de que las ventanaz eztén limpiaz y de que haya muchoz limonez y adornoz que ze puedan convertir en símbolos religiozoz por todaz partez». Le guztaba que la gente jugara zegún laz normaz. Era muy juzto, el viejo amo.
—Sí, pero eso quería decir que moriría, ¿no? —dijo Tata. Abrió un armarito y del interior cayó un montón de limones arrugados.
Igor se encogió de hombros.
—A vecez ze gana y a vecez ze pierde —dijo—. El viejo amo ziempre decía: «Igor, el día que loz vampiroz ganen ziempre, eze día noz derrotarán de una vez por todaz». Aunque ezo zí, ze enfadaba cuando la gente le mangaba loz calcetinez. Decía: «Joder, eze era de zeda, a diez dólarez el par en Ankh-Morpork».
—Y probablemente también se gastaba mucho dinero en papel secante —dijo Tata. En otro de los armarios había un montón de estacas, junto con un mazo y un diagrama anatómico sencillo con una X en la zona del corazón.
—El ezquema fue idea mía, zeñora Ogg —señaló Igor con orgullo—. El viejo amo eztaba harto de que la gente le clavaze la eztaca en cualquier zitio. Decía que no le importaba morirze, que en realidad era un dezcanzo, pero que no quería parecer un colador.
—Eres un tipo listo, ¿verdad, Igor? —dijo Tata. Igor sonrió ampliamente.
—Tengo un buen cerebro en la cabeza.
—Lo elegiste tú mismo, ¿verdad? No, lo decía en broma. No puedes poner cerebros.
—Tengo un primo lejano en la Univerzidad Invizible, ¿zabe?
—¿En serio? ¿Y a qué se dedica allí?
—A flotar dentro de zu frazco —dijo Igor con orgullo—. ¿Quiere que le enzeñe la bodega de aguaz benditaz? El viejo amo acabó reuniendo una colección muy buena.
—¿Cómo? ¿Un vampiro coleccionaba agua bendita? —preguntó Magrat.
—Creo que estoy empezando a entenderlo —dijo Tata—. Era un caballero, ¿verdad?
—¡Ezactamente!
—Y un buen caballero siempre le da una oportunidad decente a la presa valerosa —continuó Tata—. Aunque eso signifique tener una bodega de Gran Reserva de Papa. Parece un tipo inteligente, tu viejo amo. No como este de ahora. Este simplemente es listo.
—No te sigo —dijo Magrat.
—A los vampiros les da igual que los maten —dijo Tata—. Siempre encuentran la manera de regresar. Es algo que sabe todo el mundo, todo el que sabe algo de vampiros. Si no cuesta demasiado matarlos, y para la gente es una especie de aventura, bueno, lo más seguro es que le claven una estaca o lo tiren al río y se vayan a casa y ya está. Entonces él se echa un descansito de una década o así, bien muerto, antes de regresar de la tumba y ponerse otra vez manos a la obra. De esa forma nunca lo aniquilan del todo y los chicos del pueblo hacen un poco de ejercicio, que siempre es bueno.
—Los Urrácula van a venir a por nosotros —dijo Magrat, sosteniendo al bebé pegado a su cuerpo—. Verán que no estamos en Lancre y sabrán que no hemos podido bajar a los llanos. Y seguro que encuentran el carruaje roto. Nos van a encontrar, Tata.
Tata miró el despliegue de frascos y botellas y las estacas pulcramente organizadas por tamaños.
—Tardarán un poco —anunció—. Nos da tiempo a... prepararnos.
Y se dio la vuelta con una botella de agua bendita en una mano, una ballesta cargada con una flecha de madera y una bolsa de limones mohosos cogida con la boca.
—Oeos a bi aea —dijo.
—¿Cómo dices?
Tata escupió los limones.
—Ahora probaremos a hacerlo a mi manera —dijo—. No se me da bien pensar como lo hace Yaya, pero se me da de puta madre actuar como lo hago yo. La cabezología es para quien le guste. Vamos a patear unos cuantos murciélagos.
*****
El viento runruneaba en los pantanos de la frontera de Lancre y susurraba por entre el brezo.
Alrededor de algunos montículos viejos, sepultado a medias por las zarzamoras, el aire agitó las ramas mojadas de un espino solitario e hizo jirones el humo enroscado que ascendía por entre las raíces.
Se oyó un solo grito.
Bajo tierra, los Nac mac Feegle estaban haciendo lo que podían, pero la fuerza no es lo mismo que el peso y la masa, y hasta con pixies colgando de cada extremidad y con Gran Aggie en persona sentada sobre su pecho, Verence resultaba difícil de controlar.
—¿Pudiera ser que la pimpla fuera un poquiño demasiadu fuerte? —sugirió el hombre de Gran Aggie, contemplando los ojos inyectados de sangre de Verence y la espuma que le salía por la boca—. Me barrunto yo que lo mismu no ha sido buena idea darle cincuenta veces más de lo que tomamos nosotrus. No está acostumbrado...
Gran Aggie se encogió de hombros.
En el rincón más alejado del túmulo, media docena de pixies regresaron arrastrando una espada del agujero que habían abierto a tajos para llegar a la sala contigua. Para ser de bronce, estaba muy bien conservada: los cabecillas de clan del antiguo Lancre querían que los enterraran con sus armas a fin de luchar contra sus enemigos en el otro mundo, y como uno no se convertía en cabecilla del antiguo Lancre sin mandar a un buen número de enemigos al otro mundo, les gustaba llevarse consigo armas que supieran que iban a durar.
Siguiendo las instrucciones del viejo pixie, maniobraron con la espada hasta ponerla al alcance del brazo convulso de Verence.
—¿Qué os pasa, agora non tenéis fuelle? —dijo el hombre de Gran Aggie—. ¡Yin! ¡Tan ¡Tetra!
Los Feegle saltaron en todas direcciones. Verence se alzó casi en vertical, rebotó en el techo, agarró la espada, se puso a dar tajos como un loco hasta que abrió un agujero que comunicaba con el mundo exterior y se escapó hacia la noche.
Los pixies que estaban apiñados por las paredes del túmulo se volvieron para mirar a su kelda.
Gran Aggie asintió.
—Gran Aggie dice que casi que marchéis a ver que no salga ferido —dijo el viejo pixie.
Un millar de armas pequeñas pero muy afiladas se agitaron en el aire lleno de humo.
—¡Demoños!
—¡Muerte a todus!
—¡Nac mac Feegle!
Unos segundos más tarde la cámara estaba vacía.
*****
Tata cruzó corriendo el salón del castillo, cargada hasta los topes de estacas, y se paró en seco.
—¿Qué demonios es eso? —dijo—. ¡Si ocupa una pared entera!
—Ah, ezo era el orgullo del viejo conde —dijo Igor—. No era un hombre muy moderno, ziempre lo decía, pero el Ziglo del Murciélago Frugívoro tenía zuz compenzacionez. A vecez lo tocaba durante horaz enteraz...
Era un órgano, o posiblemente lo que los órganos querían ser de mayores, porque dominaba la sala gigantesca. Amante de la música hasta la médula, Tata no pudo evitar acercarse al trote para examinarlo. Era negro, y sus tubos enmarcaban y contenían un intrincado panel de calado de ébano, con los registros y el teclado hechos de elefante muerto.
—¿Cómo funciona? —preguntó.
—Ez hidráulico —dijo Igor con orgullo—. Hay un río zubterráneo. El amo lo mandó hacer ezpecialmente a partir de zu propio dizeño.
Tata pasó los dedos por encima de la placa metálica que estaba atornillada encima del teclado.
Decía: «Esscuchaad a los Hunos de la Nodche... Qué Marravisodsa Músicka Hadsen. Fbrcdo. por Jenaro Escéfalo Johnson, Ankh-Morpork».
—Es un Johnson —susurró Tata—. Hace una eternidad que no pongo las manos en un Johnson... —Lo miró más de cerca—. ¿Qué es esto? ¿«Grito 1»? ¿«Trueno 14»? ¿«Aullido de Lobo 5»? ¡Hay toda una serie de registros marcados como «Suelos chirriantes»! ¿Es que no se puede tocar música con este trasto?
—Oh, zí. Pero al viejo amo le interezaban maz... loz efectoz.
Seguía habiendo una partitura polvorienta sobre el atril, que alguien había estado rellenando meticulosamente, con muchas tachaduras.
—«El Retorno de la Novia de la Venganza del Hijo del conde Urrácula» —leyó Tata en voz alta, fijándose en que a continuación alguien había escrito «Desde las profundidades (?)» y después lo había tachado. «Sonata para Tormenta, Trampillas y Jovencitas Ligeras de Ropa»—. Así que tu viejo amo también era un poco artista.
—De una forma... ezpecial —dijo Igor con melancolía.
Tata dio un paso atrás.
—A Magrat no le va a pasar nada, ¿verdad? —preguntó mientras volvía a coger las estacas.
—La puerta ez a prueba de multitudez —le aseguró Igor—. Y Retalez tiene nueve partez rottweiler de treinta y ocho.
—¿Qué partes, si se puede preguntar?
—Doz pataz, una oreja, muchaz tripaz y la mandíbula de abajo —informó Igor sin tener que pensarlo mientras se ponían de nuevo en marcha.
—Sí, pero tiene el cerebro de un spaniel —dijo Tata.
—Lo lleva en la médula —dijo Igor—. Agarra a la gente con laz mandíbulaz y loz golpea con laz colaz hazta dejarloz inconzientez.
—¿Mata a la gente a coletazos?
—A vecez loz ahoga en babaz —dijo Igor.
*****
Los tejados de Plica fueron surgiendo de la oscuridad mientras los vampiros empezaban su descenso. La luz de las velas resplandecía en unas cuantas ventanas cuando los pies de Agnes tocaron el suelo.
Vlad se posó al lado de ella.
—Por supuesto, con este tiempo no se puede apreciar bien —declaró—. Pero la plaza del pueblo tiene una arquitectura bastante buena y un ayuntamiento muy elegante. Mi padre pagó el reloj.
—Caramba.
—Y el campanario, naturalmente. Y por supuesto, con mano de obra local.
—Los vampiros tenéis mucho dinero, ¿verdad? —dijo Agnes. El pueblo se veía muy grande, y se parecía mucho a los pueblos rurales que había en los llanos salvo por cierta cantidad de tallas de pan de jengibre en los aleros.
—Bueno, la familia siempre ha poseído tierras —dijo Vlad, haciendo caso omiso del sarcasmo—. El dinero se acumula, ya sabes. A lo largo de los siglos. Y es obvio que no hemos disfrutado de una vida social particularmente activa.
—Ni habéis gastado mucho en comida —replicó Agnes.
—Ya, ya, muy gracioso...
En algún lugar por encima de ellos empezó a sonar una campana.
—Ahora verás —dijo Vlad—. Y entenderás.
*****
Yaya Ceravieja abrió los ojos. Había llamas rugiendo justo delante de ella.
—Oh —dijo—. Pues que así sea...
—Ah. ¿Nos vamos encontrando mejor, entonces? —preguntó Avena.
Ella giró la cabeza. Luego bajó la vista para mirar el vapor que se elevaba de su vestido.
Avena se agachó entre la broza de dos abetos y tiró otra brazada de ramas secas sobre las llamas. Las ramas sisearon y crujieron.
—¿Cuánto tiempo llevo... descansando? —preguntó Yaya.
—Una media hora, diría yo. —La luz roja y las sombras negras danzaban entre los árboles. La lluvia se había convertido en aguanieve, pero se evaporaba casi al instante por encima de sus cabezas.
—Has hecho bien en encender un fuego, con lo oscuro que está todo —dijo Yaya.
—Doy gracias a Om por ello —dijo Avena.
—Muy amable por su parte, sin duda. Pero tenemos que... continuar. —Yaya intentó ponerse de pie—. Ya no estamos lejos. Todo lo que queda es de bajada.
—La mula se ha escapado —informó Avena.
—Tenemos pies, ¿verdad? Me encuentro mejor ahora que he... descansado. El fuego me ha... dado un poco de vida.
—Está demasiado oscuro y hay muchísima humedad. Esperemos a la mañana. —Yaya se levantó.
—No. Encuentra un palo o algo donde me pueda apoyar. Vamos.
—Bueno, hay una arboleda de castaños al final de la cuesta, pero...
—Perfecto, una buena rama de castaño. Bueno, no te quedes ahí plantado. Me siento mejor a cada minuto. Tira para allá.
Él desapareció entre las sombras mojadas.
Yaya se sacudió las faldas ante la llama para que le circulara algo de aire caliente, y en ese momento algo pequeño y blanco salió volando de las cenizas y danzó entre el fuego y el aguanieve.
Ella lo recogió del musgo donde había aterrizado.
Era un pedazo de papel fino, la esquina chamuscada de una página. Bajo la luz roja, apenas pudo distinguir las palabras «... de Om... ayuda a... Ossory aplastó...». El papel estaba pegado a una tira quemada de encuadernación de cuero.
Ella lo contempló un momento y a continuación lo dejó caer con cuidado en las llamas mientras el ruido de ramitas partidas indicaba el regreso de Avena.
—¿Puede usted orientarse lo más mínimo en este lugar? —preguntó él, dándole un palo largo de madera de castaño.
—Sí. Tú caminas a un lado, y yo utilizo esta vara. Así es solo un paseíto por el bosque, ¿eh?
—No parece usted estar mejor.
—Joven, si tenemos que esperar a que yo tenga un aspecto interesante, nos vamos a pasar años aquí.
Yaya levantó una mano y el bufalcón bajó volando desde las sombras.
—De todas maneras, está muy bien que hayas encendido un fuego —dijo sin girarse.
—Siempre me ha parecido que si ponía mi confianza en Om las soluciones estarían a mi alcance —respondió Avena, apresurándose a seguirla.
—Supongo que Om ayuda a quienes se ayudan a sí mismos —dijo Yaya.
*****
Por todo el pueblo de Plica apareció el resplandor de las lámparas en las ventanas y se oyó el ruido de los cerrojos al descorrerse. Y durante todo el tiempo, la campana seguía sonando entre la niebla.
—Por lo general nos congregamos en la plaza mayor —dijo Vlad.
—¡Pero si estamos en plena noche! —exclamó Agnes.
—Sí, pero no pasa muy a menudo, y nuestro pacto dice que nunca más de dos veces al mes —dijo Vlad—. ¿Ves lo próspero que es este lugar? En Plica la gente está a salvo. Han hecho lo más sensato. Ni un solo postigo en las ventanas, ¿lo ves? No tienen que atrancar las ventanas ni esconderse en los sótanos, que tengo que admitir que es lo que hace la gente en las zonas... peor reguladas de nuestro país. Han cambiado el miedo por la seguridad. Son... —Se tambaleó y se tuvo que apoyar en una pared. Luego se frotó la frente—. Lo siento. Me siento un poco... extraño. ¿Qué estaba diciendo?
—¿Cómo lo voy a saber? —replicó Agnes en tono cortante—. Estabas hablando de lo feliz que es todo el mundo porque les visitan los vampiros, o algo así.
—Ah, sí. Sí. Porque no hay enemistad sino cooperación. Porque... —Se sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la cara—... Porque... porque... bueno, enseguida lo verás. ¿No hace un poco de frío aquí?
—Un poco de humedad nada más —dijo Agnes.
—Vamos a la plaza —murmuró Vlad—. Estoy seguro de que me encontraré mejor.
La tenían justo delante. Se habían encendido antorchas. Los lugareños se habían congregado allí, la mayoría con mantas echadas encima de los hombros o con un abrigo por encima de la ropa de dormir, de pie y formando grupos desorientados, como gente que ha oído el aviso de fuego pero no ha visto el humo.
Un par de ellos vieron a Vlad y se oyeron bastantes toses y movimientos nerviosos.
Había más vampiros descendiendo a través de la niebla. El conde aterrizó suavemente y saludó con la cabeza a Agnes.
—Ah, señorita Nitt —dijo con aire distraído—. ¿Ya estamos todos, Vlad?
La campana se detuvo. Un momento más tarde Lacrimosa descendió.
—¿Todavía la tienes? —le dijo a Vlad, enarcando las cejas—. En fin...
—Voy a tener una breve charla con el alcalde —dijo el conde—. Le gusta que lo mantengamos informado.
Agnes vio cómo se acercaba a un hombrecillo regordete que, a pesar de que lo habían sacado de la cama en plena noche, había sido lo bastante previsor como para ponerse la cadena de oro de su cargo.
Ella vio que los vampiros se alineaban delante del campanario, dejando un metro o un metro y medio de separación entre uno y otro. Hacían bromas y se llamaban entre ellos, salvo Lacrimosa, que la estaba mirando directamente a ella con odio.
El conde estaba enfrascado en su conversación con el alcalde, que se miraba los pies.
Ahora, por toda la plaza, la gente empezó a formar filas. Un par de niños pequeños se habían apartado de las manos de sus padres y se dedicaban a perseguirse por entre las filas de gente, riendo.
Y en Agnes afloró lentamente la sospecha, como una enorme rosa negra de bordes rojos.
Vlad debió de notar que se ponía rígida, porque la sujetó del brazo con más fuerza.
—Sé lo que estás pensando...
—No tienes ni idea de lo que estoy pensando, pero te lo voy a decir —empezó ella, intentando evitar que le temblara la voz—. Sois unos...
—Escucha, podría ser mucho peor. Antes era mucho peor...
El conde volvió, ajetreado.
—Buenas noticias. Hay tres niños que acaban de cumplir doce años. —Sonrió a Agnes—. Tenemos una pequeña... ceremonia, antes de la lotería principal. Un rito de iniciación, por decirlo de alguna manera. Creo que se mueren de ganas, para ser sinceros.
Te está mirando para ver cómo reaccionas, dijo Perdita. Vlad es tonto y punto y Lacrimosa te arrancaría todo el pelo para hacerse una toalla si pudiera, pero este irá directo a la yugular solamente con que pestañees en el momento equivocado... así que no pestañees en el momento equivocado, gracias, porque hasta los productos de la imaginación queremos vivir...
Pero Agnes sintió que el terror se elevaba a su alrededor. Y era incorrecto, era la clase equivocada de terror: una sensación entumecedora, fría y enfermiza que la dejó paralizada. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, romper su horrible presa...
Fue Vlad el que habló.
—No es nada dramático —se apresuró a decir—. Una gotita de sangre... Mi padre fue a la escuela y dio toda una charla sobre ciudadanía...
—Qué bonito —dijo ella con voz ronca—. ¿Y les dan una insignia de premio? —Detrás de aquello debía de haber estado Perdita. A Agnes le costaba imaginarse diciendo cosas de tan mal gusto, ni siquiera en pleno sarcasmo.
—Ja, no. Pero qué buena idea. —El conde le dedicó otra sonrisa breve—. Sí, tal vez una insignia, o una plaquita. Algo que puedan guardar para cuando sean mayores. Intentaré acordarme. Así pues... empecemos. Ah, el alcalde ha reunido a los queridos niños...
Se oyó un grito en el fondo del gentío y por un momento Agnes divisó a un hombre que intentaba abrirse paso. El alcalde hizo un gesto con la cabeza a un par de hombres que estaban cerca. Los hombres se adentraron a toda prisa en la multitud. Se produjo una escaramuza en las sombras. A Agnes le pareció oír el grito de una mujer, acallado de repente. Y después un portazo.
Cuando el alcalde se dio la vuelta, su mirada se encontró con la de Agnes. Ella apartó la vista, reacia a seguir contemplando aquella expresión. A la gente se le daba bien imaginar infiernos, y algunos de ellos los ocupaban mientras todavía estaban vivos.
—¿Empezamos? —sugirió el conde.
—¿Quieres soltarme el brazo, Vlad? —dijo Agnes en tono dulce.
Solo están esperando a que reacciones, susurró Perdita. Ah, dijo Agnes para sus adentros, entonces, ¿tengo que quedarme aquí y mirar? ¿Como hacen todos los demás? Simplemente se me ha ocurrido señalarlo. ¿ Qué les han hecho? ¡Son como cerdos haciendo cola para la Vigilia de los Puercos! Creo que han hecho lo más sensato, dijo Agnes. En fin... por lo menos bórrale esa sonrisa de la cara a Lacrimosa, es lo único que te pido...
Eran capaces de moverse muy deprisa. Ni siquiera un grito serviría de nada. Como mucho podría asestar un solo mamporro, y eso sería todo. Y tal vez cuando se despertara sería un vampiro y ya no conocería la diferencia entre el bien y el mal. Pero aquello no era lo importante. Lo importante era el aquí y el ahora, porque aquí y ahora sí que la conocía.
Agnes podía ver hasta la última gota de humedad que flotaba en el aire, oler el humo de leña de las chimeneas apagadas, oír las ratas en los techos de paja de las casas. Sus sentidos estaban haciendo horas extras para aprovechar al máximo los últimos segundos...
—¡No entiendo por qué! —La voz de Lacrimosa cortó la niebla como si fuera una sierra.
Agnes parpadeó. La chica había alcanzado a su padre y lo estaba mirando con furia.
—¿Por qué siempre empiezas tú? —preguntó en tono imperioso.
—¡Lacrimosa! ¿Qué te ha dado? ¡Soy el jefe del clan!
—¿Ah, sí? ¿Para siempre? —El conde pareció asombrado.
—Bueno, sí. ¡Por supuesto!
—¿Así que siempre nos vas a estar mandoneando, para siempre? ¿Simplemente vamos a ser tus niños para siempre?
—Por todos los cielos, ¿qué te has creído que...?
—¡Y no uses esa voz conmigo! ¡Esa voz solo funciona con la carne! ¿Así que vais a estar para siempre mandándome a mi cuarto por ser desobediente?
—Pero si te dejamos que tuvieras un potro de tortura para ti sola...
—¡Ya, claro! ¿Y por eso tengo que obedecer y sonreír y ser amable hasta con la carne?
—¡No te atrevas a hablarle así a tu padre! —gritó la condesa.
—¡Y no hables así de Agnes! —gruñó Vlad.
—¿He usado yo la palabra Agnes? ¿Me he referido a ella de alguna manera? —dijo Lacrimosa fríamente—. Creo que no lo he hecho. Ni en sueños se me ocurriría referirme a ella para nada.
—¡No apruebo estas discusiones de ninguna manera! —gritó el conde.
—Y ya está, ¿verdad? —dijo Lacrimosa—. ¡Aquí no se discute! Simplemente hacemos lo que tú digas, para siempre.
—Estuvimos de acuerdo en...
—No, tú estuviste de acuerdo y nadie te dijo que no. ¡Vlad tenía razón!
—¿Ah, sí? —El conde se volvió hacia su hijo—. ¿Razón en qué, si puede saberse?
Vlad abrió y cerró la boca un par de veces mientras armaba a toda prisa una frase coherente.
—Puede que haya mencionado que todo el asunto de Lancre podía no ser una buena idea...
—Ah —dijo la condesa—. ¿Así que apenas tienes doscientos años y de pronto ya sabes qué es buena idea y qué no?
—¿No es buena idea? —repitió el conde.
—¡Yo diría que es una estupidez! —afirmó Lacrimosa—. ¿Insignias? ¿Obsequios? ¡Nosotros no damos nada! ¡Somos vampiros! Cogemos lo que queremos, así...
Estiró el brazo, agarró a un hombre que tenía al lado y se giró, con la boca abierta y el pelo volando a su alrededor.
Y de pronto se detuvo, como si la hubieran congelado.
Luego se revolvió, cogiéndose la garganta con una mano, y miró fijamente a su padre con el ceño fruncido.
—¿Qué... me has hecho? —jadeó—. La garganta... la noto... ¡me has hecho algo!
El conde se frotó la frente y se pellizcó el puente de la nariz.
—Lacci...
—¡Y no me llames así! ¡Ya sabes que lo odio!
Hubo un breve grito procedente de uno de los vampiros menores que tenían detrás. Agnes no se acordaba de su nombre, probablemente fuera Fenrir o Maledicta o algo parecido, pero sí recordaba que prefería que lo llamaran Gerald. Se dejó caer sobre las rodillas, llevándose los dedos a la garganta. Tampoco parecía que ninguno de los demás vampiros fuera muy feliz: un par de ellos estaban de rodillas y gimiendo, ante las miradas perplejas de los ciudadanos.
—No me... encuentro muy bien —dijo la condesa, que empezaba a perder el equilibrio—. Ya decía yo que no me parecía que el vino fuera una buena idea...
El conde se dio la vuelta y clavó la mirada en Agnes. Ella dio un paso atrás.
—Eres tú, ¿verdad? —preguntó.
—¡Claro que es ella! —gimió Lacrimosa—. ¡Ya sabéis que esa vieja puso su yo en alguna parte, y debía de saber que a Vlad se le cae la baba por esa gorda!
No está aquí dentro, ¿verdad?, dijo Perdita. ¿No lo sabes tú?, pensó Agnes, y dio otro paso atrás. Bueno, no creo que esté, pero ¿soy yo quien lo piensa? Escucha, ha escondido su yo dentro de ese sacerdote, lo sabemos. No, no lo sabemos. Simplemente has pensado que era una maniobra inteligente por su parte, porque todo el mundo iba a pensar que estaba escondida en el bebé.
—¿Por qué no te arrastras de vuelta a tu ataúd y te pudres, pequeña gusana viscosa? —dijo Agnes. No le había quedado demasiado bien, pero los insultos improvisados casi nunca están bien construidos.
Lacrimosa se abalanzó sobre ella, pero había algún otro problema. En lugar de planear por el aire como la muerte de terciopelo, fue dando bandazos como un pájaro con un ala rota. Sin embargo, la furia le permitió erguirse delante de Agnes, con una garra extendida para arañarla...
Agnes la golpeó todo lo fuerte que pudo y sintió que Perdita también se sumaba al golpe. No tendría que haber sido capaz de alcanzar su objetivo, la chica era lo bastante veloz como para darle tres vueltas a Agnes antes de que pudiera, pero el hecho es que la alcanzó.
La gente de Plica vio que un vampiro retrocedía vacilante y sangrando.
El alcalde levantó la cabeza.
Agnes se agazapó, con los puños en alto.
—No sé adonde ha ido Yaya Ceravieja —dijo—. Tal vez sí que esté aquí conmigo, ¿no? —Le sobrevino un destello de inspiración descabellada y añadió, con el tono afilado de Yaya—: ¡Y si me volvéis a derribar, subiré a mordiscos por vuestras botas!
—Buen intento, señorita Nitt. —El conde se acercó a ella a grandes pasos—. Pero creo que no...
Se detuvo, agarrando la cadena de oro que de pronto le rodeaba el cuello.
Detrás de él, el alcalde utilizó todo su peso para tirar de ella, obligando al vampiro a doblar las rodillas.
Los ciudadanos se miraron entre ellos y se movieron todos a una.
Los vampiros se elevaron por el aire, intentando ganar altura, dando patadas a las manos que intentaban sujetarlos. La gente cogió antorchas de las paredes. De pronto la noche estaba llena de gritos.
Agnes levantó la vista hacia Vlad, que miraba horrorizado la escena. A Lacrimosa la rodeaba un círculo cada vez más estrecho de gente.
—Mejor será que corras —le dijo—. O te van a... —Él se giró y se abalanzó sobre ella, y lo último que Agnes vio fueron unos dientes.
*****
El camino de bajada era peor que el de subida. Habían surgido manantiales en cada hondonada y hasta el último sendero era un riachuelo.
Mientras Yaya y él avanzaban a duras penas de charca en cenagal, Avena reflexionaba sobre la historia que contaba el Libro de Om -que era La Historia, con mayúsculas— sobre el profeta Brutha y el viaje que había hecho en compañía de Om a través del ardiente desierto y que había terminado cambiando el omnianismo para siempre. Aquella historia había sustituido las espadas por los sermones, que por lo menos causaban menos muertes salvo en el caso de los verdaderamente largos, y había roto la Iglesia en un millar de pedazos que enseguida se habían puesto a discutir entre ellos y finalmente habían producido a Avena, que discutía consigo mismo.
Avena se preguntaba cuánto desierto habría cruzado Brutha si hubiera estado intentando ayudar a Yaya Ceravieja. Había algo inflexible en ella, algo que era tan duro como la piedra. Tuvo la sensación culpable de que a medio camino el profeta habría cedido a la tentación de... bueno, por lo menos de decir algo desagradable, o de soltar un suspiro con segundas intenciones. La anciana se había puesto muy cascarrabias desde que él la había hecho entrar en calor. Parecía que tenía algo en mente.
La lluvia se había detenido pero el viento cortaba, y seguían cayendo chaparrones esporádicos y punzantes de granizo.
—Ya queda poco —dijo él.
—Eso tú no lo sabes —dijo Yaya, chapoteando por el barro negro de turba.
—No, tiene usted toda la razón —dijo Avena—. Solamente lo estaba diciendo para animarnos un poco.
—No ha funcionado —replicó Yaya.
—Señora Ceravieja, ¿quiere usted que la deje aquí? —preguntó Avena.
Yaya resopló.
—No me preocuparía —dijo ella.
—¿Lo quiere o no? —insistió Avena.
—La montaña no es mía —dijo Yaya—. Yo no me dedico a decirle a la gente dónde tiene que estar.
—Si usted quiere me voy —dijo Avena.
—Nunca te pedí que vinieras —se limitó a decir Yaya.
—¡Si no hubiera venido estaría usted muerta!
—Eso no es asunto tuyo.
—Dios mío, señora Ceravieja, de verdad que me está poniendo usted a prueba.
—Tu dios, señor Avena, pone a prueba a todo el mundo. Eso es lo que suelen hacer los dioses, y es por eso que no tengo trato con ellos. Y nunca paran de poner leyes.
—Tiene que haber leyes, señora Ceravieja.
—Y así pues, ¿cuál es la primera que tu Om promulga?
—Que los creyentes no pueden adorar a ningún otro dios que no sea Om —respondió Avena de inmediato.
—¿Ah, sí? Así son los dioses. Muy egocéntricos, por lo general.
—Creo que fue para atraer la atención de la gente —dijo Avena—. Hay muchos mandamientos sobre tratar bien a los demás, si es ahí adonde quiere ir.
—¿En serio? ¿Y si alguien no quiere creer en Om y trata de vivir como es debido?
—De acuerdo con el profeta Brutha, vivir como es debido ya es creer en Om.
—¡Aja, muy listo! Te tiene pillado por todos lados —dijo Yaya—. Hay que ser un tipo listo para que se te ocurra eso. Bien hecho. ¿Qué otras cosas inteligentes dijo?
—No dice las cosas para ser inteligente —se acaloró Avena—. Pero ya que lo pregunta, en su Carta a los Simonitas dijo que es a través de los demás que nos convertimos verdaderamente en personas.
—Bien. Con esa acertó.
—Y dijo que tenemos que llevar la luz a los sitios oscuros. —Yaya no hizo ningún comentario.
—Se me ha ocurrido mencionarlo —continuó Avena—, porque cuando estaba usted... ya sabe, arrodillada, en la fragua... dijo algo muy parecido...
Yaya se detuvo tan de repente que Avena estuvo a punto de tropezar con ella.
—¿Que hice qué?
—Estaba usted murmurando y...
—¿Estaba hablando mientras... dormía?
—Sí, y dijo usted algo de que la oscuridad era el sitio donde tenía que estar la luz, me acuerdo de eso porque en el Libro de Om...
—¿Estabas escuchando?
—No, no estaba escuchando, pero no pude evitar oírlo, ¿lo entiende? Y hablaba usted como si estuviera teniendo una discusión con alguien...
—¿Te acuerdas de todo lo que dije?
—Creo que sí.
Yaya se tambaleó un poco y se detuvo en medio de un charco de agua negra que empezó a elevarse por encima de sus botas.
—¿Puedes olvidarte? —preguntó ella.
—¿Cómo dice?
—No serías tan desconsiderado como para contarle a nadie las divagaciones de una pobre anciana que posiblemente estuviera delirando, ¿verdad? —dijo Yaya lentamente.
Avena pensó durante un momento.
—¿De qué divagaciones me está hablando?
Yaya pareció aliviada.
—Ah. Me alegro de que lo preguntes, porque no hubo ninguna.
Alrededor de Yaya Ceravieja la ciénaga borboteaba con burbujas negras mientras los dos se contemplaban entre sí. Se había declarado una especie de tregua.
—Me pregunto, joven, si serías tan amable de ayudarme a salir de aquí.
Aquello resultó un poco lento y requirió traer una rama de un árbol cercano, y pese a los esfuerzos denodados de Avena, a Yaya se le salió el primer pie de la bota. Y cuando una bota dice adiós bajo una ciénaga de turba, la otra está destinada a seguirla por pura solidaridad fraternal.
Yaya terminó sobre algo que era comparativamente seco y comparativamente tierra firme, calzada con un par de calcetines que debían ser los más gruesos que Avena hubiese visto nunca. Daba la impresión de que podían aguantar un martillazo sin darse ni cuenta.
—Eran unas buenas botas —dijo Yaya, mirando las burbujas—. En fin, continuemos.
Vaciló un poco cuando se volvieron a poner en marcha, pero para admiración de Avena consiguió permanecer erguida. Estaba empezando a formarse otra opinión distinta más sobre la anciana, que provocaba que surgiera una opinión nueva cada media hora aproximadamente, y la de ahora era la siguiente: necesitaba a alguien a quien vencer. Si no tenía a alguien a quien vencer, lo más probable era que se venciera a sí misma.
—Una lástima lo del librito de palabras sagradas... —dijo ella cuando había recorrido un trecho de camino.
Avena hizo una pausa larga antes de responder.
—Puedo conseguir otro fácilmente —dijo llanamente.
—Tiene que ser duro, no tener tu libro de palabras.
—No es más que papel.
—Le pediré al rey que se encargue de conseguirte otro libro de palabras.
—De verdad que no es necesario.
—Pero es terrible tener que quemar todas esas palabras.
—Las más valiosas no se queman.
—No eres demasiado tonto, a pesar de llevar ese sombrero ridículo —dijo Yaya.
—Me entero cuando me están provocando, señora Ceravieja.
—Así me gusta.
Siguieron caminando en silencio. Un diluvio de granizo rebotaba en el sombrero puntiagudo de Yaya y en el de ala ancha de Avena.
Luego Yaya dijo:
—Pero no servirá de nada que intentes hacerme creer en Om.
—Om no quiera que yo lo intente, señora Ceravieja. Ni siquiera le he dado un panfleto, ¿verdad?
—No, pero estás intentando hacerme pensar: «Ooh, qué joven tan amable, su dios debe de ser algo especial si los jóvenes amables como él ayudan a las ancianas como yo», ¿verdad?
—No.
—¿En serio? Bueno, pues no está funcionando. Se puede creer en la gente, a veces, pero no en los dioses. Y te diré una cosa, señor Avena...
Él suspiró.
—¿Sí?
Ella se giró para mirarlo, de pronto llena de vida.
—Es mejor para ti que no crea en él —dijo, clavándole un dedo afilado—. Ese Om... ¿alguien lo ha visto?
—Se dice que tres mil personas presenciaron su manifestación en el Gran Templo cuando hizo el Pacto con el profeta Brutha y lo salvó de morir torturado en la tortuga de hierro...
—Pero apuesto a que a estas alturas ya están discutiendo sobre lo que en realidad vio aquella gente, ¿no?
—Bueno, ciertamente, sí, hay muchas opiniones...
—Claro, claro. Así es la gente. Pero si yo lo hubiera visto, allí de verdad, vivo de verdad, lo llevaría dentro como una fiebre. Si yo pensara que existe un dios a quien de verdad le importa más de dos pimientos la gente, que los vigila como un padre y los cuida como una madre... bueno a mí, no me pillarías diciendo cosas como «todo se puede ver siempre desde dos lados» o «tenemos que respetar las creencias de los demás». A mí no me encontrarías siendo amable en general con la esperanza de que todo acabara saliendo bien, no si esa llama estuviera ardiendo dentro de mí como una espada implacable. Y he dicho ardiendo, señor Avena, porque así es como estaría. Tú dices que los tuyos ya no queman a la gente ni la sacrifican, pero eso es lo que significaría la fe verdadera, ¿entiendes? Sacrificar la propia vida a la llama, día tras día, declarar su verdad, trabajar por ella, respirar su alma. Eso es la religión. Todo lo demás no es más... no es más que ser amable. Y una forma de estar en contacto con los vecinos.
Ella se relajó un poco y continuó con voz más tranquila.
—En todo caso, así sería yo, si creyera realmente. Y creo que hoy en día eso no está de moda, porque parece que si hoy en día ves el mal, tienes que retorcerte las manos y decir: «Oh, cielos, esto lo tenemos que debatir». Así opino yo, señor Avena. Mejor dejar las cosas como están. No persigas la fe, porque no la alcanzarás nunca. —Y agregó, casi como una acotación al margen—: Pero tal vez se puede poner fe en la propia vida.
Le rechinaron los dientes cuando una ráfaga de viento helado le sacudió el vestido mojado contra las piernas.
—¿No llevarás encima otro libro de palabras sagradas? —añadió.
—No —dijo Avena, todavía impresionado.
Y pensó: Dios mío, si alguna vez esta mujer encuentra una religión, ¿qué va a salir de estas montañas y arrasar los llanos? Dios mío... acabo de decir: «Dios mío».
—¿Tal vez un libro de himnos? —dijo Yaya.
—No.
—¿Un librito pequeño de oraciones, adecuado para cualquier ocasión?
—No, Yaya Ceravieja.
—Maldición. —Yaya se desplomó lentamente hacia atrás, doblándose como un vestido vacío.
Él se abalanzó y la cogió antes de que cayera al barro. Una mano blanca y delgada le agarró la muñeca con tanta fuerza que le hizo soltar un grito. Entonces ella se relajó y aflojó su presa.
Algo hizo levantar la vista a Avena.
Había una figura encapuchada a lomos de un caballo blanco, a cierta distancia, rodeada de un contorno de fuego azul muy pálido.
—¡Vete! —le gritó—. Márchate ahora mismo o... o...
Depositó el cuerpo sobre unas matas de hierba, agarró un puñado de barro y lo arrojó a la oscuridad. Echó a correr tras su lanzamiento, dando puñetazos frenéticos a una figura que de pronto no era nada más que sombras y remolinos de niebla.
Volvió a toda prisa, recogió a Yaya Ceravieja, se la echó al hombro y siguió corriendo colina abajo.
Detrás de él, la niebla formó una silueta montada en un caballo blanco.
La Muerte negó con la cabeza.
PERO SI NO HE DICHO NADA —dijo.
*****
Sobre Agnes rompían olas de calor negro y entonces hubo un foso y una caída a la oscuridad tórrida y asfixiante.
Sintió el deseo. La empujaba hacia delante como una corriente.
Bueno, pensó soñolienta, por lo menos voy a perder peso...
Sí, dijo Perdita, pero toda la pintura de ojos que vas a tener que llevar añadirá un par de kilos.
Ahora el ansia la llenaba y la estaba acelerando.
Y hubo luz, detrás de ella, brillando a su lado. Notó que la caída se ralentizaba gradualmente, como si hubiera chocado con plumas invisibles, y luego el mundo se dio la vuelta y ella se vio ascendiendo de nuevo, elevándose como un águila virando el rumbo, hacia un círculo cada vez mayor de color blanco frío...
No era posible que lo que estaba oyendo fueran voces. No había más sonido que un débil murmullo ventoso. Pero sí era la sombra de las palabras, el eco que dejan en la mente después de ser dichas, y ella sintió que su propia voz acudía a toda prisa para llenar la forma que había aparecido allí. Esto... no... lo... apruebo...
Hubo una explosión de luz.
Y alguien estaba a punto de clavarle una estaca en el corazón.
—¿Stdt? —dijo ella, apartando la mano de un golpe. Farfulló un momento y luego escupió el limón que tenía en la boca—. ¡Eh, para con eso! —probó de nuevo, esta vez con toda la autoridad que pudo reunir—. ¿Qué demonios haces? ¿Es que tengo pinta de vampiro?
El hombre de la estaca y el mazo vaciló, y luego se dio un golpecito con el dedo en un costado del cuello.
Agnes se llevó la mano al suyo y encontró dos verdugones inflados.
—¡Tiene que haber fallado! —gritó, apartando la estaca con la mano e incorporándose hasta sentarse—. ¿Quién me ha quitado la media? ¿Quién me ha quitado la media izquierda? ¿Eso que huelo es vinagre hirviendo? ¿Y qué están haciendo todas estas semillas de amapola metidas en mi sujetador? ¡Si no ha sido una mujer la que me ha quitado la media aquí va a haber problemas de los gordos, os lo aseguro!
Los lugareños aglomerados en torno a la mesa se miraron entre ellos, repentinamente indecisos ante su cólera. Algo le rozó la oreja a Agnes y le hizo levantar la vista. Encima de ella había colgadas estrellas y cruces y círculos y diseños más complejos que reconoció como símbolos religiosos. Nunca había sentido inclinación por creer en la religión, pero sabía el aspecto que tenía.
—Y este es un despliegue de muy mal gusto —afirmó.
—No actúa como un vampiro —dijo un hombre—. No tiene pinta de vampiro. Y ha peleado contra los demás.
—¡Pero hemos visto como la mordía aquel! —dijo una mujer.
—Ha apuntado mal por falta de luz —dijo Agnes, sabiendo que no era verdad. Se le estaba acumulando un hambre. No era como el ansia negra que había sentido en la oscuridad, pero era igual de afilada y urgente. Tenía que rendirse ante ella—. Mataría por una taza de té —añadió.
Aquello pareció concluir el asunto. El té no era el líquido que se solía asociar con los vampiros.
—Y por todos los dioses, dejadme que me sacuda estas semillas de amapola —siguió diciendo, recolocándose la pechera—. Me siento como un pan integral.
La gente se apartó mientras ella bajaba las piernas de la mesa, lo cual le permitió ver al vampiro que había tirado en el suelo. A punto estuvo de pensar en él como «el otro vampiro».
Era un hombre vestido con levita larga y chaleco elegante, ambos cubiertos de barro y de sangre. Tenía una estaca clavada en el corazón. La identificación completa, sin embargo, tendría que esperar a descubrir dónde habían puesto su cabeza.
—Veo que habéis cazado a uno —dijo ella, intentando no vomitar.
—A dos —precisó el hombre del martillo—. Al otro le hemos pegado fuego. Ellos han matado al alcalde y al señor Vlack.
—Entonces, ¿los demás han escapado?
—Sí. Siguen siendo fuertes, pero no pueden volar mucho. —Agnes señaló al vampiro sin cabeza.
—Esto... ¿ese es Vlad? —preguntó.
—¿Cuál era ese?
—El que me... ha mordido. Intentado morderme —se corrigió.
—Podemos mirarlo. Piotr, enséñale la cabeza.
Un joven fue a la chimenea obedientemente, se puso un guante, levantó la tapa de una olla inmensa y sacó una cabeza agarrándola por el pelo.
—No es Vlad —dijo Agnes, tragando saliva.
No, dijo Perdita. Vlad era más alto.
—Estarán regresando a su castillo —dijo Piotr—. ¡A pie! ¡Tendrías que haberlos visto intentando volar! Era como ver correr a pollos asustados.
—El castillo... —dijo Agnes.
—Van a tener que llegar antes de que cante el gallo —dijo Piotr con satisfacción—. Y no pueden atajar cruzando los bosques, por los hombres lobo.
—¿Cómo? Yo creía que los hombres lobo y los vampiros tenían que llevarse bien.
—Oh, puede que eso sea lo que parece —dijo Piotr—. Pero se pasan la vida vigilándose entre ellos para ver quién pestañea primero. —Examinó la sala—. A nosotros no nos preocupan los hombres lobo —continuó, entre la aprobación general—. Casi siempre nos dejan en paz porque no corremos lo bastante deprisa como para ser interesantes.
Miró a Agnes de arriba abajo.
—¿Qué es lo que hiciste a los vampiros? —preguntó.
—¿Yo? Yo no les... no lo sé —contestó Agnes.
—Ni siquiera podían mordernos bien.
—Y cuando se marcharon estaban peleándose como crios —agregó el hombre del mazo.
—Llevas un sombrero puntiagudo —dijo Piotr—. ¿Los has hechizado?
—No... no lo sé. La verdad, no lo sé. —Y entonces la sinceridad natural se encontró con la brujería. Un aspecto de la brujería es la picardía, y casi nunca es mala idea llevarse los laureles de acontecimientos sin explicación pero afortunados—. Puede que lo haya hecho —añadió.
—Bueno, pues vamos a por ellos —dijo Piotr.
—¿No se habrán alejado mucho ya?
—Nosotros podemos atajar cruzando los bosques.
*****
La sangre teñía la lluvia que caía sobre la herida de Jason Ogg en el hombro. Él la limpió con un trapo.
—Creo que voy a tener que usar el martillo con la mano izquierda un par de semanas —dijo, haciendo un gesto de dolor.
—Tienen muy buenas líneas de tiro —observó Shawn, que se había refugiado detrás del barril de cerveza recientemente usado para mojarle la cabeza al bebé—. Vamos, que es un castillo. Un ataque frontal no va a funcionar y ya está.
Suspiró y protegió con la mano su vela para evitar que el viento la apagara. Habían intentado un ataque frontal de todas maneras, y la única razón de que nadie hubiera resultado muerto era que la bebida parecía correr a raudales dentro de la torre del homenaje. Por el momento, un par de personas iban a cojear durante una temporada. Luego habían probado lo que Jason insistía en denominar un ataque espaldal, pero el castillo tenía aspilleras hasta encima de las cocinas. Un hombre había conseguido trepar muy lentamente por las murallas —un ataque sutil, como lo había llamado Shawn para sí mismo—, pero como todas las puertas estaban muy firmemente atrancadas, solo había conseguido quedarse allí plantado y sentirse como un tonto.
Shawn estaba intentando encontrar alguna ayuda en los antiguos diarios militares del general Tacticus, cuyas inteligentes campañas habían tenido tanto éxito que hasta había cedido su nombre a la ejecución detallada de las empresas marciales, y de hecho había encontrado un capítulo llamado «Qué Hacer Cuando Un Ejército Ocupe Una Plaza Elevada y Bien Fortificada Y El Otro No», pero como la primera frase decía «procura ser el que está dentro», se había desanimado bastante.
El resto de la milicia de Lancre estaba escondido detrás de los contrafuertes y los carros volcados, esperando a que él los liderara.
Se oyó un ruido metálico respetuoso cuando Gran Jim Filete, que estaba usando su cuerpo para dar cobertura a otros dos soldados a media jornada, saludó a su comandante.
—Creo —propuso— que si hacemos buenas fogatas delante de las puertas, podemos sacarlos con el humo.
—Buena idea —dijo Jason.
—Esa puerta es del rey —protestó Shawn—. Esta semana ya estaba un poco seco conmigo por no limpiar la fosa de la letrina...
—Que le mande la factura a mamá.
—¡Esa forma de hablar es sediciosa, Jason! Puedo hacer que te det... Te puedo det... ¡A mamá no le haría ninguna gracia que hablaras así!
—¿Dónde está el rey, a todo esto? —preguntó Darren Ogg—. ¿Sentado tranquilamente y dejando que mamá lo arregle todo mientras a nosotros nos acribillan?
—Ya sabes que no está fino del pecho —dijo Shawn—. Ya hace mucho considerando las...
Se detuvo mientras un ruido retumbaba por la campiña. Tenía una naturaleza ronca y primitiva, el ruido de un animal que está sufriendo dolor pero que también pretende difundirlo lo antes posible. Los hombres miraron a su alrededor, nerviosos.
Verence entró bramando por las puertas. Shawn únicamente lo reconoció por los bordados del camisón y las zapatillas mullidas. Sostenía una espada larga con ambas manos por encima de la cabeza y corría directo hacia la puerta de la torre del homenaje, dejando la estela de un grito tras de sí.
La espada golpeó la madera. Shawn oyó que la puerta entera temblaba.
—¡Se ha vuelto loco! —gritó Darren—. ¡Agarremos al pobre desgraciado antes de que le claven un flechazo!
Un par de ellos echaron a correr en dirección al rey forcejeante, que estaba de pie horizontalmente contra la puerta, intentando arrancar la espada.
—Tranquilícese, maj... ¡Aargh!
—¡Arg, toma testazu en la cara!
Darren retrocedió dando tumbos y tapándose la cara con las manos.
Una multitud de pequeñas figuras se arremolinó por el patio en pos del rey, como una especie de plaga.
—¡A pur ellos!
—¡Que les bomben!
—¡Nac mac Feegle!
Hubo otro grito cuando Jason, que intentaba contener el entusiasmo de su monarca, se encontró con que aunque era posible que el contacto de un monarca pudiese curar ciertas enfermedades del cuero cabelludo, el propio cuero cabelludo de un rey era capaz de extender la nariz de alguien y darle una forma interesantemente plana.
A su alrededor las flechas se clavaban en el suelo con golpes sordos.
Shawn agarró a Gran Jim.
—Les van a acertar a todos, con o sin bebida —gritó por encima del estruendo—. ¡Ven conmigo!
—¿Qué vamos a hacer?
—¡Limpiar las letrinas!
El troll se apresuró a seguirlo mientras Shawn rodeaba con cautela la torre del homenaje, hasta el lugar donde la Torre del Gong se perfilaba contra la noche en todo su esplendor oloroso. Era la pesadilla personal de Shawn. Todos los aseos de la torre del homenaje descargaban allí. Uno de sus trabajos era vaciarlo todo y llevarse los contenidos a los fosos de los jardines, donde los esfuerzos composteros de Verence los iban convirtiendo gradualmente en, bueno, Lancre [13]. Pero ahora que había mucha más actividad de lo normal en el castillo, sus esfuerzos semanales con la pala y la carretilla no eran los interludios tranquilos y solitarios que solían ser. Pues claro que había dejado que el trabajo se le... amontonara un poco las últimas semanas, pero ¿acaso esperaban que él lo hiciera todo?
Le hizo una señal a Gran Jim en dirección a la puerta que había al pie de la torre. Por suerte, a los trolls no les interesan mucho los aromas orgánicos, aunque pueden distinguir con facilidad los distintos tipos de piedra caliza por el olor.
—Quiero que la abras cuando yo diga —dijo, arrancándose un jirón de la camisa y envolviendo una flecha con ella. Se registró los bolsillos en busca de una cerilla—. Y cuando hayas abierto la puerta —continuó, mientras la tela prendía—, quiero que corras muy, muy deprisa, ¿de acuerdo? Muy bien... ¡abre la puerta!
Gran Jim tiró de la manecilla. Se oyó un débil sonido de aire mientras la puerta retrocedía.
—¡Corre! —gritó Shawn. Tiró de la cuerda del arco y disparó al interior de la puerta abierta.
La flecha en llamas desapareció dentro de la oscuridad maloliente. Durante varios latidos de corazón no sucedió nada. Luego la torre explotó.
Sucedió bastante despacio. Un hongo de luz de color verde azulado ascendió de planta en planta de forma casi ociosa, haciendo volar las piedras de cada nivel y dándole a la torre un bonito efecto chispeante. Los emplomados del techo se abrieron como una margarita. Una llamarada tenue se clavó en las nubes. Y entonces el tiempo, el sonido y el movimiento regresaron con un golpe casi audible.
Al cabo de unos segundos las puertas principales se abrieron y los soldados salieron corriendo. El primero fue golpeado entre los ojos por un rey enloquecido.
Shawn ya estaba corriendo de vuelta al combate cuando alguien aterrizó sobre sus hombros, abatiéndolo al suelo.
—Vaya, vaya, uno de los soldados de juguete —se burló el cabo Svitz, levantándose de un salto y desenvainando su espada.
Mientras la levantaba, Shawn rodó hasta darse la vuelta y golpeó hacia arriba con la Navaja del Ejército Lancrastiano para Tiempos de Paz. Puede que le hubiera dado tiempo de elegir el Aparato para Diseccionar Paradojas, o el Utensilio para Detectar Pequeños Granos de Esperanza, o la Cosa Espiral para Discernir la Realidad del Ser, pero resultó que fue el Instrumento para Terminar Discusiones Muy Deprisa el que se llevó el gato al agua.
Y a continuación hubo un breve chaparrón de aguanieve blanda.
Bueno... ciertamente era un chaparrón. Definitivamente blanda, en todo caso.
*****
Agnes nunca había visto una multitud furiosa como aquella. A juzgar por la poca experiencia que tenía del tema, las multitudes furiosas armaban barullo. Aquella era silenciosa. Incluía la mayor parte del pueblo, y para sorpresa de Agnes llevaban consigo a muchos de los niños.
A Perdita no la sorprendió. Van a matar a los vampiros, dijo. Y los niños van a mirar.
Bien, pensó Agnes, así es como tiene que ser.
Perdita estaba horrorizada. ¡Les va a dar pesadillas!
No, pensó Agnes. Les va a quitar las pesadillas. A veces hace falta que todo el mundo sepa que el monstruo ha muerto, y que se acuerden bien, para poder contárselo a sus nietos.
—Han intentado convertir a la gente en cosas —dijo en voz alta.
—¿Perdón, señorita?
—Oh... estaba pensando en voz alta.
¿Y de dónde había sacado aquella otra idea?, se preguntó Perdita. La idea de decir a los aldeanos que mandaran corredores a otros pueblos para informarles de lo que habían hecho aquella noche. Aquello había sido inusualmente sucio por su parte.
Pero recordó la mirada de terror de la cara del alcalde, y también su expresión vacía y absorta cuando estaba intentando estrangular al conde con su cadena oficial. El vampiro lo había matado de un golpe que casi lo había partido en dos.
Se palpó con los dedos las heridas que tenía en el cuello. Estaba bastante segura de que los vampiros nunca fallaban, pero a Vlad le debía de haber pasado, porque estaba claro que ella no era un vampiro. Ni siquiera le atraía la idea de un bistec poco hecho. Había probado a ver si podía volar, cuando le parecía que no había nadie mirando, pero seguía siendo tan atractiva para la gravedad como siempre. Lo de chupar la sangre... no, aquello nunca, ni aunque fuera la dieta de adelgazamiento perfecta, pero lo de volar sí le habría gustado.
Te ha cambiado, dijo Perdita.
—¿Cómo?
—¿Perdón, señorita?
Eres más lista... más irritable... y más desagradable.
—Tal vez es que ya iba siendo hora.
—¿Perdón, señorita?
—Oh, nada. ¿Hay alguna hoz de sobra?
Los vampiros viajaban deprisa pero de forma errática, y más que volar parecían ser unos participantes prometedores del campeonato mundial de salto de longitud.
—Vamos a quemar ese lugar de desagradecidos hasta que no quede nada —gimió la condesa, aterrizando pesadamente.
—Lo quemaremos hasta que no quede nada al final —dijo Lacrimosa—. A eso te lleva ser amable, padre. Confío en que estés prestando atención.
—Encima que les pagaste el campanario —dijo la condesa.
El conde se frotó la garganta, donde todavía se veía el moretón que le habían dejado los eslabones de la cadena de oro. Nunca se habría imaginado que un humano pudiera ser tan fuerte.
—Sí, puede ser un buen rumbo a seguir —dijo—. Tendríamos que asegurarnos de que se propague la noticia, claro.
—¿Y tú crees que esta noticia de hoy no se va a propagar? —dijo Lacrimosa, aterrizando a su lado.
—Pronto amanecerá, Lacci —dijo el conde, paciente—. Gracias a mi adiestramiento, os resultará solo una molestia y no una razón para deshaceros en un montoncito de polvo. Pensad en ello.
—Esto lo ha hecho esa tal Ceravieja, ¿verdad? —preguntó Lacrimosa, sin hacer caso de aquella llamada a mirar el lado bueno de las cosas—. Ha metido su yo en alguna parte y nos está atacando. No puede estar en el bebé. Supongo que no estaría en tu chica gorda, ¿verdad, Vlad? Ahí dentro hay sitio de sobra. ¿Me estás escuchando, hermano?
—¿Qué? —dijo Vlad en tono distante mientras doblaban un recodo en el camino y veían el castillo delante de ellos.
—Te he visto rendirte y morderla. Qué romántico. Aun así se la han llevado. Van a tener que usar una estaca bien larga para alcanzar cualquier órgano útil.
—Tiene que haber puesto su yo en algún lugar cercano —dijo el conde—. Es de sentido común. Debe de haber sido alguien que estaba en el salón...
—Una de las otras brujas, seguramente —dijo la condesa.
—Me pregunto si...
—Ese estúpido sacerdote —dijo Lacrimosa.
—Esa idea posiblemente la tentara —dijo el conde—. Pero sospecho que no.
—¿No será... Igor? —preguntó su hija.
—No me lo plantearía ni por un segundo —dijo el conde.
—Sigo creyendo que fue la gorda de Agnes.
—No estaba tan gorda —se enfurruñó Vlad.
—Al final te habrías cansado de ella y habríamos terminado teniéndola siempre estorbando, igual que las otras —dijo Lacrimosa—. Por la tradición, un recuerdo tiene que ser un rizo de su pelo, no su cráneo entero...
—Ella es distinta.
—¿Solo porque no le puedes leer la mente? ¿Cómo de interesante sería hacerlo?
—Por lo menos yo he mordido a alguien —replicó Vlad—. ¿Qué te ha pasado a ti?
—Sí, estabas actuando de forma muy rara, Lacci —dijo el conde, mientras llegaban al puente levadizo.
—¡Si se estuviera escondiendo dentro de mí me habría dado cuenta! —gruñó Lacrimosa.
—Me pregunto si es verdad —dijo el conde—. Lo único que tiene que hacer ella es encontrar un punto débil...
—Es una simple bruja, padre. Sinceramente, estamos actuando como si tuviera una especie de poder terrible...
—Tal vez sí que ha sido tu Agnes, Vlad, después de todo —dijo el conde. Clavó en su hijo una mirada algo más larga de lo que era estrictamente necesario.
—Ya casi estamos en el castillo —anunció la condesa, intentando distraerlos del enfrentamiento—. Nos sentiremos todos mejor si hoy nos acostamos pronto.
—Nuestros mejores ataúdes nos los llevamos a Lancre —dijo Lacrimosa en tono resentido—. Alguien de por aquí tenía las cosas muy claras.
—¡No uses ese tono conmigo, jovencita! —saltó el conde.
—Ya he cumplido los doscientos años —dijo Lacrimosa—. Disculpa, pero creo que puedo elegir el tono que quiera.
—¡Esa no es forma de hablarle a tu padre!
—¡En serio, madre, por lo menos podrías actuar como si tuvieras dos neuronas propias!
—¡No es culpa de tu padre que todo haya salido mal!
—¡No ha salido todo mal, cariño! ¡Esto es un contratiempo temporal!
—¡No lo será cuando la carne de Plica se lo diga a sus amigos! Venga, Vlad, deja de hacer pucheros y apóyame en esto...
—Y aunque corran la voz, ¿qué pueden hacer? Bueno, habrá unas pocas protestas, pero luego los supervivientes entrarán en razón —continuó el conde—. Y entretanto, tenemos a esas brujas esperándonos. Con el bebé.
—Y supongo que tenemos que tratarlas con educación, ¿no?
—Oh, no creo que tengamos que llegar a tanto —dijo el conde—. Tal vez dejarlas vivi...
Algo rebotó en el puente a su lado. Se agachó para cogerlo y lo dejó caer con un chillido.
—Pero... el ajo no debería quemar... —empezó a decir.
—¡Ezto ez agua del Zagrado Eztanque de Tortugaz de Eztrabizmoz! —dijo una voz por encima de ellos—. Bendecida por el obizpo en perzona en el Año de la Trucha. —Se oyó un gorgoteo y el ruido de alguien al tragar—. Eze zí que fue un buen año para la beatitud —continuó Igor—. Pero no tenéiz por qué fiaroz de mi palabra. ¡Corred, cabronez!
Los vampiros intentaron ponerse a cubierto mientras la botella, girando y girando, trazaba una parábola desde las almenas.
Se hizo trizas sobre el puente, y la mayoría de su contenido le dio de lleno a un vampiro que ardió en llamas como si le hubieran tirado aceite encendido.
—Vamos a ver, Criptóbal, no hay para ponerse así —dijo el conde mientras la figura en llamas gritaba y giraba en círculos—. Todo está en tu mente, ya lo sabes. Pensamiento positivo, esa es la clave...
—Se está poniendo negro —observó la condesa—. ¿Es que no vas a hacer nada?
—Oh, muy bien. Vlad, tíralo del puente de una patada, ¿quieres?
El desafortunado Criptóbal recibió un empujón que lo mandó retorciéndose al foso.
—Daos cuenta de que eso no tendría que haber pasado —señaló el conde, mirándose las ampollas de los dedos—. Está claro que él no era... verdaderamente uno de nosotros. —Mucho más abajo se produjo un chapoteo.
Los demás vampiros corrieron atropelladamente a cobijarse bajo el arco de la puerta mientras otra botella explotaba cerca del conde. Una gota le salpicó la pierna y él bajó la vista para mirar la pequeña voluta de humo.
—Parece que se nos ha colado algún error —dijo.
—Nunca me ha gustado dármelas de importante —dijo la condesa—, pero te sugiero encarecidamente que encuentres un plan nuevo, querido. Tal vez uno que funcione...
—Ya tengo uno preparado —le contestó, golpeando con los nudillos las enormes puertas de madera de roble—. Si no os importa a todos haceros a un lado...
En lo alto de la almena Igor le dio un codazo a Tata Ogg, que derramó una licorera llena de agua de la Fuente Sagrada de Sek el de las Siete Manos y miró a donde él señalaba con el pulgar. [14]
Se estaban formando espirales de nubes, dentro de las cuales centelleaba una luz azul.
—¡Va a dezencadenarze una tormenta! —gritó Igor—. ¡Me hormiguea la coronilla! ¡Corra!
Llegaron a la torre justo cuando un relámpago solitario volaba las puertas por los aires y destrozaba las piedras sobre las que acababan de estar.
—Bueno, eso ha sido fácil —dijo Tata, completamente estirada en el suelo.
—Elloz pueden controlar el clima —dijo Igor.
—¡Mierda! —maldijo Tata—. Es verdad. Es algo que sabe todo el mundo, todo el que sabe algo de vampiros.
—Lo ziento. Pero no ze atreverán a probar ezo con laz puertaz de dentro. ¡Vamoz!
—¿Qué es ese olor? —preguntó Tata, olisqueando—. ¡Igor, te están ardiendo las botas!
—¡Mierda! Y eztoz piez eztaban prácticamente nuevoz hace zeiz mezez —dijo Igor, mientras el agua bendita de Tata chisporroteaba sobre el cuero humeante—. Ez mi cable, que pilla corrientez perdidaz.
—¿Qué pasó, le cayó encima un búfalo a alguien? —dijo Tata mientras bajaban corriendo las escaleras.
—Fue un árbol —respondió Igor en tono de reproche—. Mijaíl Zwenitz el del campamento maderero, pobre hombre. No quedó cazi nada, pero zuz padrez me dijeron que me podía quedar con zuz piez de recuerdo.
—Qué amabilidad tan extraña.
—Bueno, yo le di un brazo que me zobraba dezpuéz del accidente de hacha hace unoz añoz, y cuando al viejo zeñor Zwenitz le falló el hígado yo le dejé uzar el que me había dejado el zeñor Kochak por haberle dado un ojo nuevo a la zeñora Kochak.
—La gente de por aquí no es que muera, es que pasa de mano en mano —dijo Tata.
—Todo lo que va, viene —dijo Igor.
*****
—¿Y tu nuevo plan es...? —preguntó Lacrimosa mientras caminaba por entre los escombros.
—Matar a todo el mundo. No es un plan original, lo admito, pero ha sido probado y funciona —dijo el conde. Aquello recibió la aprobación general, pero su hija no pareció satisfecha.
—¿Cómo, a todo el mundo? ¿A la vez?
—Oh, puedes guardarte algunos para más tarde si tanto te importa.
La condesa le agarró el brazo.
—Oh, esto me recuerda tanto a nuestra luna de miel —dijo—. ¿No te acuerdas de aquellas noches maravillosas en Grjsknvij?
—Ah, aquellos sí que eran tiempos felices —afirmó el conde en tono solemne.
—Qué romántico... y conocimos a una gente tan encantadora... ¿Te acuerdas del señor y la señora Harker?
—Tengo un recuerdo muy grato de ellos. Me acuerdo de que duraron casi toda la semana. Ahora, escuchadme todos. Los símbolos sagrados no nos van a hacer daño. El agua bendita solo es agua... Sí, ya lo sé, pero es que Criptóbal no se estaba concentrando. El ajo no es más que un miembro más de la familia allium. ¿Acaso nos hacen daño las cebollas? ¿Nos asustan las chalotas? No. Simplemente estamos un poco cansados, eso es todo. Malicia, reúne al resto del clan. Vamos a tomarnos unas vacaciones de tanto razonar. Y después, por la mañana, habrá espacio para un nuevo orden, esto no lo apruebo de ninguna manera...
Se frotó la frente. El conde se enorgullecía de su mente y era muy meticuloso en su cuidado. Pero ahora mismo se sentía desnudo, como si alguien le estuviera mirando por encima del hombro. No estaba seguro de estar pensando con claridad. No era posible que ella se le hubiera metido dentro de la cabeza, ¿verdad? Tenía cientos de años de experiencia. Era del todo imposible que una bruja de pueblo pudiera rebasar sus defensas. Era de sentido común...
Notaba la garganta seca. Por lo menos era capaz de obedecer a la llamada de su naturaleza. Pero aquella era una llamada extrañamente inquietante.
—¿No tenemos nada de... té? —preguntó.
—¿Qué es el té? —dijo la condesa.
—Es... crece en un arbusto, creo —dijo el conde.
—Y entonces, ¿cómo se muerde?
—Pues... esto... lo sumerges en agua hirviendo, ¿no? —El conde agitó la cabeza, intentando librarse de aquel ansia demoníaca.
—¿Cuándo todavía está vivo? —dijo Lacrimosa, animándose.
—... galletitas dulces... —balbuceó el conde.
—Creo que tendrías que intentar recobrar la compostura, querido —dijo la condesa.
—Ese... té... —empezó Lacrimosa—, ¿es... marrón?
—Sí —susurró el conde.
—Porque cuando estábamos en Plica yo iba a darle un mordisco a uno de ellos y de pronto tuve una horrible imagen mental de una taza llena de esa maldita cosa —dijo su hija.
El conde se agitó de nuevo.
—No sé qué es lo que me está pasando —dijo—. Así que ciñámonos a lo que sí conocemos, ¿de acuerdo? Obedeced a nuestra sangre...
*****
La segunda víctima de la batalla por el castillo fue Vargo, un joven desgarbado que se había convertido en vampiro porque pensó que así conocería a chicas interesantes, o por lo menos a cualquier clase de chicas, y porque le habían dicho que le sentaba bien el negro. Y luego había descubierto que los intereses de un vampiro tarde o temprano acaban centrándose siempre en la siguiente comida, y eso que hasta la fecha nunca había pensado realmente en el cuello como el órgano más interesante que podía tener una chica.
En aquel momento preciso lo único que quería hacer era dormir, así que mientras los vampiros entraban en tromba en el castillo como les habían ordenado, se alejó paseando plácidamente en dirección a su sótano y a su cómodo ataúd. Por supuesto, tenía hambre, ya que lo único que había conseguido en Plica era una patada en el pecho, pero tenía el bastante instinto de conservación como para dejar que fueran los demás quienes hiciesen la caza y así él podría aparecer más tarde en el banquete.
Su ataúd estaba en el centro del sótano sumido en la penumbra, con la tapa tirada descuidadamente en el suelo. Siempre había sido desordenado con la ropa de cama, hasta cuando era humano.
Vargo se metió en el ataúd, dio varias vueltas para acomodarse la almohada y por fin bajó la tapa y cerró el pestillo.
Mientras el ojo de la narración se alejaba del ataúd colocado en su pedestal, sucedieron dos cosas. Una sucedió relativamente despacio, y fue que Vargo se dio cuenta de que no recordaba que el ataúd hubiera tenido nunca una almohada.
La otra fue que Greebo decidió que tenía un cabreo de mil demonios y que no pensaba aguantarlo más. Lo habían zarandeado de lo lindo en aquella cosa con ruedas y luego Tata se le había sentado encima, y aquello le enfadaba porque era consciente, de una forma vaga y animal, de que arañar a Tata podía ser la cosa más estúpida que podía hacer en el mundo entero, ya que no había nadie más dispuesto a alimentarle. Aquello se había añadido a su mal humor.
Luego se había encontrado con un perro que había intentado lamerlo. El le había dado unos cuantos arañazos y mordiscos, pero aquello no había tenido más efecto que animarlo a intentar ser todavía más amistoso.
Finalmente había encontrado un sitio cómodo para descansar y se había hecho una bola, y ahora resultaba que alguien lo estaba usando de cojín...
No hubo ningún ruido estrepitoso. El ataúd se sacudió varias veces y al final giró sobre el pedestal.
Greebo retrajo las garras y se volvió a dormir.
*****
—... arde, con luz clara y brillante...
Chapoteo, salpicadura, chapoteo.
—... y yo en la mía... alabado sea Om...
Salpicadura, chapoteo.
Avena había pasado ya por casi todos los himnos que se sabía, hasta los antiguos que se suponía que ya no se tenían que cantar, pero que uno recordaba a pesar de todo porque las letras eran muy buenas. Los cantaba con voz muy alta y desafiante, para mantener a raya a la noche y a las dudas. Le ayudaban a no pensar en cuánto pesaba Yaya Ceravieja. Era asombroso cómo parecía haber ganado peso durante el último kilómetro y medio, sobre todo cada vez que él se caía y ella le aterrizaba encima.
El también había perdido una bota en el lodo. Su sombrero estaba flotando en un charco en alguna parte. Las espinas le habían dejado la chaqueta hecha jirones.
Resbaló y cayó una vez más cuando el barro cedió bajo sus pies. Yaya salió rodando y aterrizó sobre una mata de juncia.
Si el hermano Melchio pudiera verlo en aquellos momentos...
El bufalcón bajó en picado y se posó en la rama de un árbol muerto que había a unos metros. Avena odiaba a aquel bicho. Le parecía demoníaco. Volaba a pesar de que seguramente no podía ver a través de la capucha. Y lo que era peor, cada vez que él pensaba en el pájaro, como ahora, la cabeza encapuchada se giraba para clavarle una mirada invisible. Se quitó su otro zapato inservible, con el cuero brillante todo manchado y agrietado, y se lo tiró con torpeza.
—¡Lárgate, criatura malvada!
El ave ni se movió. El zapato le pasó a un lado.
Luego, mientras intentaba ponerse de pie, olió a cuero quemado.
Dos volutas de humo subían en espiral de los lados de la capucha.
Avena se llevó la mano al cuello en busca de la protección de la tortuga y se encontró con que ya no la tenía. Le había costado cinco obols en la Ciudadela, y ya era demasiado tarde para pensar que tal vez no la tendría que haber colgado de una cadena que valía un décimo de obol. Probablemente estuviera hundida en una charca, o enterrada en una ciénaga fangosa y viscosa...
Ahora el cuero se consumió y de los agujeros salió un resplandor amarillo tan brillante que apenas le dejaba ver el contorno del ave. El resplandor transformó el paisaje húmedo en líneas y sombras, le añadió un reborde dorado a cada mata de hierba y árbol caído... y se apagó tan deprisa que llenó la visión de Avena llena de explosiones de color púrpura.
Para cuando recuperó el aliento y el equilibrio, el ave estaba alejándose por el páramo.
Recogió el cuerpo inconsciente de Yaya Ceravieja y salió corriendo en su persecución.
Por lo menos, el rastro iba colina abajo. El barro y los heléchos le resbalaban bajo los pies. De cada agujero y cada surco manaban arroyuelos. La mitad del tiempo le parecía que no estaba caminando, sino solo controlando un resbalón, rebotando sobre las piedras, patinando sobre charcos de barro y hojas.
Y al fin apareció el castillo, visible a través de un hueco entre los árboles e iluminado por una centella. Avena atravesó con dificultad un macizo de espinos, consiguió mantenerse vertical mientras bajaba por una pendiente de guijarros sueltos y se desplomó en el camino con Yaya Ceravieja encima.
Ella se agitó.
—... vacaciones de tanto razonar... matar a todo el mundo... no lo apruebo... —murmuró.
El viento le vertió sobre la cara el agua de lluvia de toda una rama y ella abrió los ojos. Por un momento a Avena le pareció que tenían las pupilas rojas, y entonces la mirada azul glacial se enfocó en él.
—¿Ya hemos llegado?
—Sí.
—¿Qué le ha pasado a tu sombrero sagrado?
—Se ha perdido —contestó Avena secamente.
Yaya lo miró más de cerca.
—También te falta el amuleto mágico —dijo—. El que tiene una tortuga con un hombrecito encima.
—¡No es un amuleto mágico, señora Ceravieja! ¡Por favor! ¡Un amuleto mágico es un símbolo de superstición primitiva y mecanicista, mientras que la Tortuga de Om es... es... es... Bueno, no lo es, ¿lo entiende?
—Ah, vale. Gracias por explicármelo —dijo Yaya—. Ayúdame a levantarme, ¿quieres?
Avena estaba teniendo dificultades para contener su mal humor. Llevaba millas cargando con el vejest... con la ancianita, estaba helado hasta los huesos y ahora que habían llegado ella actuaba como si le hubiera hecho un favor a él.
—¿Cuál es la palabra mágica? —gruñó él.
—Oh, no me parece que a un religioso como tú haya que irle con palabras mágicas —dijo Yaya—. Pero las palabras sagradas son: haz lo que te digo o serás aniquilado. Eso tendría que funcionar.
Él la ayudó a ponerse de pie, hirviendo de cólera mal digerida, y le ofreció apoyo mientras ella se tambaleaba.
Se oyó un grito procedente del castillo e interrumpido de repente.
—No es una voz de mujer —dijo Yaya—. Supongo que las chicas ya han empezado. Echémosles una mano, ¿de acuerdo?
Levantó un brazo tembloroso. El bufalcón bajó aleteando y se le posó en la muñeca.
—Ahora ayúdame a llegar a las puertas.
—De nada, me alegro de serle útil —murmuró Avena. Miró al ave, cuya capucha giró en dirección a él—. Este es... el otro fénix, ¿verdad?
—Sí —respondió Yaya, mirando la puerta—. Un fénix. No puede haber uno solo de nada.
—Pero parece un halcón pequeño.
—Nació entre halcones, así que parece un halcón. Si hubiera sido incubado en un gallinero sería un pollito. Es de sentido común. Y seguirá siendo un halcón, hasta que necesite ser un fénix. Son aves tímidas. Se puede decir que un fénix es lo que puede acabar siendo...
—Demasiada cascara de huevo...
—Sí, señor Avena. ¿Y en qué ocasiones pone el fénix dos huevos? Cuando le hace falta. Hodgesaargh tenía razón. El fénix tiene la naturaleza de las aves. Primero ave, después mito.
Las puertas colgaban de los goznes, los refuerzos de hierro estaban retorcidos y deformados y la madera chamuscada, pero alguien había hecho el intento de cerrarlas. Encima de lo que quedaba del arco, un murciélago tallado en piedra anunciaba a los visitantes todo lo que necesitaban saber acerca del lugar.
En la muñeca de Yaya, la capucha del halcón chisporroteaba y soltaba humo. Mientras Avena miraba, del cuero volvió a salir una erupción de llamitas.
—Sabe lo que hicieron —dijo Yaya—. Ya lo sabía cuando lo estaban incubando. Los fénix comparten sus mentes. Y no toleran la maldad.
La cabeza se volvió para contemplar a Avena con su mirada al rojo blanco y, de forma instintiva, él retrocedió y trató de cubrirse los ojos.
—Usa la aldaba. —Yaya señaló con la cabeza el aro enorme de hierro que colgaba medio suelto de una puerta astillada.
—¿Cómo? ¿Quiere que llame a la puerta? ¿Del castillo de un vampiro?
—No querrás que nos colemos, ¿verdad? Además, a vosotros los omnianos se os da bien llamar a las puertas.
—Bueno, pues sí —dijo Avena—. Pero normalmente es solo para compartir una oración e interesar a la gente en nuestros panfletos. —Dejó caer el llamador varias veces y el eco retumbó por todo el valle—. ¡No para que me muerdan en la yugular!
—Haz como si esto fuera una calle particularmente difícil —sugirió Yaya—. Prueba otra vez... tal vez estén escondidos detrás del sofá, ¿eh?
—Ja!
—¿Es usted un buen hombre, señor Avena? —dejó ir Yaya como quien no quiere la cosa, mientras los ecos se disipaban—. ¿Incluso sin el libro sagrado y el amuleto sagrado y el sombrero sagrado?
—Esto... intento serlo... —se aventuró a decir él.
—Bueno... ha llegado el momento de averiguarlo —dijo Yaya—. Por fin llegamos al fuego, señor Avena. Es el momento de que los dos lo averigüemos.
*****
Tata subió corriendo unas escaleras, con un par de vampiros pisándole los talones. Los vampiros tenían el problema de no estar acostumbrados a no poder volar, pero aquello no era lo único raro que les estaba pasando.
—¡Té! —gritó uno de ellos—. ¡Necesito... fe!
Tata abrió de un empujón la puerta que salía a las almenas. Ellos la siguieron y tropezaron con la pierna de Igor cuando salió de las sombras.
Igor levantó dos patas de mesa afiladas.
—¿Cómo oz guzta tomar laz eztacaz, chicoz? —gritó emocionado mientras se las clavaba— ¡Tendríaiz que haber dicho que oz guztaban miz arañaz!
Tata se apoyó en la pared para recobrar el aliento.
—Yaya está cerca de aquí —jadeó—. No me preguntes cómo. Pero esos dos se morían por una taza de té, y creo que solamente Esme puede enredarle a alguien la cabeza de esa manera...
Los golpes del llamador retumbaron por el patio de abajo. Al mismo tiempo se abrió una puerta al otro extremo de las almenas. Por ella salió media docena de vampiros.
—Últimamente parecen muy estúpidos, ¿no? —dijo Tata—. Dame un par de estacas más.
—Ze han acabado laz eztacaz, Tata.
—Bueno, vale, pues pásame un frasco de agua bendita... Date prisa...
—No queda, Tata.
—¿No tenemos nada?
—Una naranja, Tata.
—¿Para qué?
—Ze han acabado loz limonez.
—¿Servirá una naranja si le doy con ella a un vampiro en la boca? —preguntó Tata, echando un vistazo a las criaturas que se acercaban.
Igor se rascó la cabeza.
—Bueno, zupongo que no ze rezfriará tan fácilmente...
Los golpes del llamador volvieron a resonar por el castillo. Varios vampiros estaban cruzando a hurtadillas el patio.
Tata divisó un destello de luz alrededor de los bordes de la puerta. Se dejó llevar por el instinto. Mientras los vampiros echaban a correr, agarró a Igor y lo tiró al suelo.
La arcada explotó, y hasta la última piedra y el último tablón salieron despedidos en una burbuja expansiva de llamas que abrasaban los ojos. La burbuja levantó a los vampiros del suelo y ellos chillaron mientras el fuego los elevaba por los aires.
Cuando el resplandor remitió un poco, Tata echó un vistazo cauteloso al patio.
Un ave del tamaño de una casa, con unas alas de fuego más amplias que el castillo, se alzaba en el umbral de la puerta destrozada.
*****
Poderosamente Avena se incorporó hasta quedar a cuatro patas. Estaba rodeado de llamas intensas, que retumbaban como el gas ardiendo con rabia. Ya debería de tener la piel negra, pero en contra de toda lógica, el fuego no le resultaba más letal que un viento caluroso del desierto. El aire olía a alcanfor y a especias.
Levantó la vista. Las llamas envolvían a Yaya Ceravieja, pero tenían un aspecto extrañamente transparente, no del todo reales. Aquí y allí le resplandecían chispitas verdes y doradas sobre el vestido, y durante todo el tiempo el fuego crepitaba a su alrededor y la azotaba.
Ella bajó la vista hacia él.
—¡Ahora estás en las alas del fénix! —gritó por encima del ruido—. ¡Y no te quemas!
El ave que batía las alas posada en la muñeca de ella estaba incandescente.
—¿Cómo es posible...?
—¡Tú eres el académico! Pero los pájaros macho siempre son los que más se exhiben, ¿no es verdad?
—¿Macho? ¿Este es un fénix macho?
—¡Sí!
El animal saltó. Lo que salió volando... lo que salió volando, por lo que pudo ver Avena, fue una silueta de ave enorme hecha de pálidas llamas, en cuyo interior se hallaba la figura diminuta del pájaro de verdad como si fuera la cabeza de un cometa. Y añadió para sí mismo: Si es que ese es el pájaro de verdad...
El animal entró volando en la torre. Un grito, interrumpido de golpe, indicó que uno de los vampiros no había sido lo bastante rápido.
—¿Y no se quema? —preguntó Avena en voz baja.
—Digo yo que no —dijo Yaya, pasando por encima de los escombros—. No tendría mucho sentido.
—Entonces debe de ser fuego mágico...
—Dicen que depende de ti si te quema o no —dijo Yaya—. Yo los miraba cuando era niña. Mi abuela me hablaba de ellos. Algunas noches frías se los veía bailar en el cielo por encima del Eje, ardiendo en verde y oro...
—Ah, se refiere a la aurora corialis —comentó Avena, intentando que su voz sonara confiada—. Pero en realidad eso lo provocan las partículas mágicas al chocar con...
—No sé qué lo provoca —lo cortó Yaya—. Pero lo que es es el fénix bailando. —Extendió un brazo—. Tengo que cogerte del brazo.
—¿Por si acaso me caigo? —preguntó Avena, sin dejar de mirar al ave en llamas.
—Eso es.
Mientras él casi cargaba con ella, el fénix que tenían encima echó la cabeza atrás y gritó al cielo.
—Y pensar que yo creía que era una criatura alegórica —dijo el sacerdote.
—¿Y qué? Hasta las alegorías tienen que vivir —dijo Yaya Ceravieja.
Los vampiros no son criaturas con tendencia a cooperar entre ellas. No forma parte de su naturaleza. Cualquier otro vampiro es un rival para la próxima comida. De hecho, la situación ideal para un vampiro es un mundo donde a todos los demás vampiros los hayan matado y ya nadie crea en serio en los vampiros. Su naturaleza es tan dada a cooperar como la de los tiburones.
Los vampyros son exactamente iguales, con la única diferencia real de que hacen faltas de ortografía.
Lo que quedaba del clan cruzó a toda prisa la torre del homenaje y se dirigió a una puerta que por alguna razón estaba entreabierta.
El cubo que contenía un cóctel de aguas bendecidas por un Caballero de Offler, un Sumo Sacerdote de lo y un hombre tan sagrado en términos generales que no se había cortado el pelo ni se había lavado en setenta años, les cayó encima a los dos primeros que pasaron corriendo.
Entre ellos no estaban el conde ni su familia, que se habían desplazado como un solo hombre a una torre lateral. ¿De qué servía tener subordinados si no les dejabas pasar primero por las puertas sospechosas?
—¿Cómo puedes haber sido tan...? —empezó a decir Lacrimosa, y para su sorpresa recibió un bofetón de su padre en toda la cara.
—Lo único que tenemos que hacer es mantener la calma —espetó el conde—. No hay razón para que cunda el pánico.
—¡Me has pegado!
—Y ha resultado muy satisfactorio —dijo el conde—. El pensamiento meticuloso es lo que nos va a salvar. Es por eso que sobreviviremos.
—¡No está funcionando! —dijo Lacrimosa—. ¡Soy vampira! ¡Se supone que tengo que ansiar sangre! ¡Y lo único que me viene a la cabeza es una taza de té con tres azucarillos, que no sé ni qué demonios es! Esa vieja nos está haciendo algo, ¿es que no lo veis?
—No es posible —dijo el conde—. Vale, es lista para ser humana, pero me da a mí que no tiene forma de meterse en tu cabeza o en la mía...
—¡Pero si hasta estás hablando como ella! —gritó Lacrimosa.
—Mantente firme, querida —dijo el conde—. Recuerda: todo lo que no nos mata nos hace más fuertes.
—¡Y todo lo que sí nos mata nos deja muertos! —gruñó Lacrimosa—. ¡Ya has visto lo que les pasaba a los demás! ¡Y tú te has quemado los dedos!
—Me ha fallado un momento la concentración —dijo el conde—. Esa vieja bruja no es ninguna amenaza. Es una vampiro. Está sometida a nosotros. Pronto va a ver el mundo de forma distinta...
—¿Estás loco? Algo ha matado a Criptóbal.
—Se ha dejado asustar.
El resto de la familia miró al conde. Vlad y Lacrimosa intercambiaron una mirada.
—Yo tengo una confianza suprema —afirmó el conde. Su sonrisa parecía una máscara mortuoria, cerosa e inquietantemente plácida—. Mi mente es como una roca. Mis nervios son firmes. A un vampiro en posesión de sus facultades, o vampira, por supuesto, nunca los pueden derrotar. ¿Es que no os lo he enseñado? ¿Que es esto?
Se sacó de golpe un cuadrado de cartón blanco del bolsillo.
—Oh, padre, de verdad que no es momento de... —Lacrimosa se quedó paralizada un momento y de repente se tapó la cara con el brazo—. ¡Guarda eso! ¡Guarda eso! ¡Es el Clong Agateo del Destino!
—Exacto, tres simples líneas rectas y dos curvas armoniosamente compuestas que...
—¡... que yo nunca habría reconocido si tú no me lo hubieras dicho, viejo chiflado! —gritó la chica, retrocediendo.
El conde se volvió hacia su hijo.
—¿Y a ti...? —empezó a decir. Vlad saltó hacia atrás, tapándose los ojos con la mano.
—¡Duele! —chilló.
—Cielo santo, vosotros dos no habéis estado practicando... —empezó a decir el conde, y le dio la vuelta a la tarjeta para poder mirarla.
Cerró los ojos con fuerza y apartó la cara.
—¡¿Qué nos has hecho?! —chilló Lacrimosa—. ¡Nos has enseñado a reconocer cientos de esas malditas cosas sagradas! ¡Están por todas partes! ¡Cada religión tiene una distinta! ¡Tú nos lo has enseñado, estúpido cabrón! Líneas y cruces y círculos... Cielos... —Vislumbró la pared de piedra que había detrás de su perplejo hermano y se estremeció—. ¡Allí donde miro veo algo sagrado! ¡Nos has enseñado a distinguir patrones! —le gruñó a su padre, enseñando los dientes.
—Pronto amanecerá —dijo la condesa en tono nervioso—. ¿Va a doler?
—¡No! ¡Claro que no! —gritó el conde Urrácula, mientras los demás echaban un vistazo a la luz pálida que entraba por una ventana alta—. ¡Es una reacción psicocromática aprendida! ¡Una superstición! ¡Está todo en la mente!
—¿Qué más hay en nuestras mentes, padre? —preguntó Vlad con frialdad.
El conde estaba caminando en círculos, intentando no perder de vista a Lacrimosa. La chica estaba flexionando los dedos y gruñendo.
—He dicho...
—¡En nuestras mentes no hay nada que no hayamos puesto nosotros! —rugió el conde—. ¡He visto la mente de esa vieja bruja! Es débil. ¡Se basa en triquiñuelas! ¡Nunca podría encontrar una forma de entrar! Me pregunto si aquí no habrá alguien más con sus propios...
Le enseñó los dientes a Lacrimosa.
La condesa se abanicó, desesperada.
—Bueno, creo que nos estamos emocionando todos un poco demasiado —dijo—. Creo que tenemos que tranquilizarnos y tomar una buena taza de... una buena... de té... una taza de...
—¡Somos vampiros! —chilló Lacrimosa.
—¡Entonces actuemos como vampiros! —gritó el conde.
*****
Agnes abrió los ojos, lanzó una patada hacia arriba y el hombre del martillo y la estaca perdió todo interés en los vampiros y también en la consciencia.
—Whsz... —Agnes se sacó de la boca algo que, esta vez, era un higo—. ¿No os podéis meter en esas estúpidas cabezotas que no soy una vampira? Y esto no es un limón. Es un higo. Y yo de vosotros vigilaría al tipo de la estaca. Le gusta demasiado. Yo diría que aquí hay algo psicológico...
—Yo no le habría dejado usarla —dijo Piotr, cerca de su oído—. Pero estabas haciendo cosas muy raras y enseguida te has desmayado. Así que hemos pensado que era mejor ver qué era lo que se despertaba.
El hombre se puso de pie. Los ciudadanos de Plica estaban mirando desde la arboleda, con las caras demacradas bajo la luz parpadeante de las antorchas.
—No pasa nada, sigue sin ser una de ellos —informó Piotr. Se produjo una sensación general de relajación.
Has cambiado de verdad, dijo Perdita.
—¿A ti no te afecta? —dijo Agnes. Se sentía como si estuviera al final de un cordel y alguien estuviera tirando del otro extremo.
No. Soy la parte de ti que vigila, ¿te acuerdas?
—¿Cómo? —preguntó Piotr.
—De verdad espero que esto se pase —dijo Agnes—. ¡No paro de tropezarme yo sola! ¡No camino bien! ¡Me noto raro todo el cuerpo!
—Esto... ¿podemos seguir hasta el castillo? —dijo Piotr.
—Ella ya ha llegado —dijo Agnes—. No sé cómo pero...
Se detuvo y miró las caras preocupadas, y por un momento se sorprendió a sí misma pensando de la misma forma que Yaya Ceravieja.
—Sí —habló más despacio—. Me da a mí... o sea, creo que tendríamos que ir allí directamente. La gente tiene que matar a sus propios vampiros.
*****
Tata volvió a bajar corriendo las escaleras.
—¡Te lo dije! —gritó—. La que está ahí abajo es Esme Ceravieja. ¡Te lo dije! ¡Ya sabía yo que estaba tomándose su tiempo! ¡Ja, me gustaría ver a un chupasangre capaz de pasarle por encima!
—A mí no —dijo Igor con fervor.
Tata pasó por encima de un vampiro que no había visto, en las sombras, una astuta combinación de cable trampa, peso muerto y estaca, y abrió una puerta que daba al patio.
—¡Yujuuu, Esme!
Yaya Ceravieja apartó a Avena de un empujón y dio un paso adelante.
—¿Se encuentra bien el bebé? —preguntó.
—Magrat y Es... y la pequeña Esme están encerradas en la cripta. Tiene una puerta muy fuerte —dijo Tata.
—Y Retalez laz eztá protegiendo —dijo Igor—. Ez un eztupendo perro guardián.
Yaya enarcó las cejas y miró a Igor de arriba abajo.
—Creo que no conozco a este... a estos caballeros —dijo.
—Oh, este es Igor —le presentó Tata—. Un hombre muy polifacético.
—Eso parece —dijo Yaya.
Tata miró a Poderosamente Avena.
—Y a este, ¿para qué te lo has traído? —preguntó.
—No he podido quitármelo de encima —respondió Yaya.
—Yo siempre pruebo a esconderme detrás del sofá —dijo Tata. Avena miró a otra parte.
Hubo un grito procedente de algún sitio entre las almenas. El fénix había divisado a otro vampiro.
—Ya no queda más que barrer el polvo —dijo Tata—. No parecían muy listos...
—El conde sigue aquí —dijo Yaya en tono frío.
—Oh, yo voto porque le peguemos fuego al lugar y nos vayamos a casa y ya está —dijo Tata—. Tampoco es que el conde vaya a volver corriendo a Lancre...
—Ze acerca una muchedumbre —dijo Igor.
—Yo no oigo nada —dijo Tata.
—Yo tengo muy buenaz orejaz —dijo Igor.
—Ah, bueno, es que algunas no podemos escogerlas —dijo Tata.
Se oyó un retumbar de pasos por el puente y de pronto la gente se congregaba entre los escombros.
—¿Esa no es Agnes? —preguntó Tata. Normalmente la figura que avanzaba por el patio habría resultado inconfundible, pero ahora había algo raro en sus andares, en la forma en que cada pie pateaba el suelo como si las botas estuvieran peleadas con la tierra. Y sus brazos también se balanceaban de un modo...
—¡Esto no lo apruebo de ninguna manera! —gritó Agnes, caminando a zancadas hasta donde estaba Yaya—. No puedo pensar bien. Eres tú, ¿verdad?
Yaya extendió el brazo y le tocó las heridas del cuello.
—Ah, ya veo —dijo—. Uno de ellos te ha mordido, ¿verdad?
—¡Sí! ¡Y de alguna manera tú me has hablado!
—No era yo. Me da a mí que era algo que tienes en la sangre lo que te ha hablado —dijo Yaya—. ¿Quién es toda esta gente? ¿Y por qué está ese hombre intentando pegarle fuego a la muralla? ¿Es que no sabe que la piedra no arde?
—Ah, ese es Claude, es un poco de ideas fijas. Tú avísame si lo ves coger una estaca, ¿quieres? Mirad, son de Plica, es un pueblo que no cae lejos... Los Urrácula los han estado tratando como a... bueno... mascotas. ¡Animales de granja! ¡Igual que estaban intentando hacer en casa!
—No nos marcharemos hasta que nos hayamos encargado del conde —dijo Yaya—. Si no, acabará por volver...
—Esto, perdón —interrumpió Avena, que parecía haber estado pensando en algo—. Perdonen, pero ¿ha mencionado alguien que la reina estaba encerrada en la cripta?
—Allí está como en casa —dijo Tata—. Con una puerta gruesa y gigantesca que se puede cerrar con cerrojo desde dentro.
—¿Y cuan segura es una casa si un vampiro quiere entrar? —preguntó Avena.
Yaya giró bruscamente la cabeza.
—¿Qué quiere decir?
Avena dio un paso atrás.
—Ah, ya sé qué quiere decir —intervino Tata—. No pasa nada, no somos tontas, no va a abrir la puerta hasta que sepa que somos nosotras...
—Quiero decir, ¿cómo detiene una puerta a los vampiros?
—¿Detenerlos? Es una puerta.
—O sea... entonces, ¿no se pueden convertir en una especie de niebla? —preguntó Avena, friéndose bajo la radiación combinada de las miradas de ellas—. Porque yo creía que los vampiros podían hacer eso, ya saben. Creía que es algo que sabe todo el mundo, todo el que sabe algo de vampiros...
Yaya se volvió hacia Igor.
—¿Tú sabes algo de esto?
Igor abrió y cerró la boca varias veces.
—El viejo conde jamaz hizo nada azi —afirmó.
—No —dijo Tata—. Pero él jugaba limpio.
Un aullido cada vez más fuerte surgió de las profundidades del castillo y se interrumpió de golpe.
—¡Eze era Retalez! —gritó Igor, echando a correr.
—¿Retalez? —preguntó Agnes, frunciendo el ceño. Tata le agarró el brazo y tiró de ella detrás de Igor.
Yaya casi perdió el equilibrio. Se le veían los ojos un poco vidriosos.
Avena la miró un momento, tomó una decisión, trastabilló con bastante teatro y acabó despatarrado en el suelo.
Yaya parpadeó, negó con la cabeza y lo fulminó con la mirada.
—¡Ja! Todo esto es demasiado para ti, ¿eh? —dijo con voz ronca.
Una mano de dedos temblorosos se extendió hacia Avena. Él cogió los dedos, con cuidado de no tirar, y se puso de pie.
—Si pudiera echarme usted una mano —le pidió, mientras el peso agradecido de ella se apoyaba en su hombro.
—Bien —dijo Yaya—. Ahora encontremos las cocinas.
—¿Eh? ¿Y para qué queremos las cocinas?
—Después de una noche como esta nos iría bien a todos una taza de té —dijo Yaya.
*****
Magrat se apoyó contra la puerta mientras un segundo topetazo hacia traquetear los cerrojos. A su lado, Retales empezó a gruñir. Tal vez tenía que ver con toda la cirugía de que había sido objeto, pero Retales gruñía en media docena de tonos distintos a la vez.
Entonces se hizo el silencio, que era todavía más aterrador que los topetazos.
Un ruido débil la hizo bajar la vista. Por el agujero de la cerradura estaba entrando un humo verde.
Era espeso y tenía un aspecto aceitoso.
Ella echó a correr por la sala y se hizo con un frasco que había contenido limones muy deportivamente suministrados por el misterioso viejo conde al que Igor tenía en tan buen concepto. Desenroscó la tapa y la sostuvo debajo de la cerradura. Cuando el humo la hubo llenado del todo ella soltó dentro unos cuantos dientes de ajo y volvió a poner la tapa de un golpe.
El frasco se meció frenéticamente en el suelo.
Luego Magrat echó un vistazo a la tapa del pozo. Al levantarla oyó discurrir el agua mucho más abajo. Bueno, era posible, ¿no? Tenía que haber muchos ríos subterráneos en las montañas.
Sostuvo el frasco sobre el centro de la boca del pozo y lo soltó. A continuación volvió a dejar caer la tapa en su sitio.
La pequeña Esme hacía gorgoritos en el rincón. Magrat corrió hacia ella y agitó un sonajero.
—Mira al conejito bonito —dijo, y echó a correr otra vez de vuelta.
Se oyeron susurros al otro lado de la puerta. Enseguida la voz de Tata Ogg dijo:
—No pasa nada, cariño, los hemos atrapado. Ya puedes abrir la puerta. Cáspita.
Magrat puso los ojos en blanco.
—¿De verdad eres tú, Tata?
—Claro que sí, querida.
—Menudo alivio. Solo tienes que contarme el chiste de la anciana, el sacerdote y el rinoceronte y te dejaré entrar.
Hubo una pausa seguida de más murmullos.
—Me temo que no tenemos tiempo para eso, querida —dijo la voz.
—Ja, ja, buen intento —dijo Magrat—. ¡Acabo de tirar a uno de vosotros al río! ¿Cuál era?
Al cabo de un momento de silencio la voz del conde dijo:
—Pensábamos que la condesa podría convencerte de que entraras en razón.
—No mientras esté dentro de un frasco —replicó Magrat—. ¡Y tengo más frascos por si queréis volver a intentarlo!
—Habíamos confiado en que trataras esto con sensatez —dijo el conde—. Sin embargo...
La puerta cedió al fuerte golpe, arrancando los cerrojos de la pared.
Magrat cogió al bebé y retrocedió, con la otra mano en alto.
—¡Acércate a mí y te clavaré esto! —gritó.
—Es un osito de peluche —dijo el conde—. Me temo que no iba a funcionar, ni aunque lo afilaras.
*****
La puerta era tan dura que la madera parecía hecha de piedra con vetas. Alguien había estado pensando mucho sobre la cantidad máxima de fuerza que una multitud furiosa podría aplicar y entonces la había diseñado dejando un buen margen de error. Ahora colgaba de sus goznes.
—¡Pero si hemos oído cómo pasaba los cerrojos! —se lamentó Tata.
Al otro lado de la puerta había un bulto de colores variados. Igor se arrodilló y le levantó una pata inerte.
—¡Han matado a Retalez! ¡Loz muy hijoz de puta!
—¡Tienen a Magrat y al bebé! —dijo Tata en tono cortante.
—¡Era mi único amigo!
El brazo de Tata salió disparado y, pese a ser un hombre corpulento, Igor se vio levantado por el cuello de la camisa.
—¡Vas a tener una enemiga muy grave dentro de muy poco, chico, a no ser que nos ayudes ahora mismol Oh, por el amor de los dioses... —Se metió la mano que tenía libre en una pernera de las calzas y sacó un pañuelo grande y arrugado—. Suénate bien, ¿quieres?
Se oyó un ruido como el de alguien pisando una gaita.
—A ver, ¿adonde los pueden haber llevado? ¡El lugar está abarrotado de campesinos buscando justicia! —dijo Tata, después de que él terminara.
—Ziempre eztaba lizto meneando laz colaz y con eze hocico tan frío... —sollozó Igor.
—¿Adonde, Igor?
Igor señaló con el dedo, o por lo menos con uno de los que poseía en la actualidad, en dirección a la puerta del otro extremo de la sala.
—Ezo lleva a laz catacumbaz —explicó—. Y dezde allí pueden zalir por la verja de hierro que da al valle de abajo. ¡Nunca loz atraparéiz!
—Pero si tiene los cerrojos echados —dijo Agnes.
—Entoncez ez que ziguen en el caztillo, lo cual ez una eztupidez...
Lo interrumpió una serie de acordes de órgano que hicieron retumbar el suelo.
—¿A alguno de los pliquenses se le da bien la música? —preguntó Tata, dejando a Igor en el suelo.
—¿Cómo voy a saberlo? —dijo Agnes, mientras otra pareja de acordes descendentes hacía caer polvo del techo—. ¡Querían clavarme una estaca y hervir mi cabeza! ¡No era el momento para pedirles que me silbaran una melodía!
El órgano volvió a emitir sus llamamientos.
—¿Por qué se iban a quedar? —dijo Tata—. A estas alturas ya podrían haber puesto tierra de por medio y estar escondidos en cualquier... oh...
—Yaya no escaparía —dijo Agnes.
—No, a Yaya Ceravieja le gustan los enfrentamientos —corroboró Tata, sonriendo astutamente—. Y ellos están pensando como ella. De alguna manera los está haciendo pensar igual que ella.
—Ella también piensa como ella —dijo Agnes.
—Pues esperemos que ella tenga más práctica —dijo Tata—. ¡Vamos!
*****
Lacrimosa tiró de un registro del órgano marcado como «Cara espantosa en la ventana» y recibió como recompensa un acorde, el ruido de un trueno y un chillido ligeramente mecánico.
—Menos mal que no hemos salido a tu lado de la familia, padre, eso es lo único que puedo decir —dijo—. Aunque supongo que podría ser divertido que apañáramos alguna clase de conexión mecánica con la cámara de torturas. La verdad es que no ha sido un chillido muy realista.
—Esto es ridículo —dijo Vlad—. Tenemos a la criatura. Tenemos a la mujer. ¿Por qué no nos marchamos y ya está? Hay otros muchos castillos.
—Eso sería huir —dijo el conde.
—Y sobrevivir —dijo Vlad, frotándose la cabeza.
—Nosotros no huimos —dijo el conde—. Y... No, retrocedan, por favor...
Esto último se lo dijo a la multitud furiosa, que estaba esperando con incertidumbre en el mismo umbral de las puertas. Las multitudes furiosas caen muy fácilmente en la incertidumbre, debido a la ausencia de un cerebro central, y en aquel caso la vacilación la estaba causando la visión de Magrat y el bebé.
Vlad tenía una magulladura en la frente. Un pato de juguete con ruedas de madera puede causar un daño considerable si se blande con la suficiente fuerza.
—Así me gusta —dijo el conde, acunando a la pequeña Esme en un brazo. Magrat se retorció para escaparse de la presa de su otra mano, pero esta le aferraba la muñeca como si fuera de acero—. ¿Lo veis? Obediencia absoluta. Es como en el ajedrez. Si atrapas a la reina, prácticamente has ganado. No importa si se pierden unos cuantos peones.
—Qué forma tan desagradable de hablar de nuestra madre —dijo Vlad.
—Estoy muy unido a vuestra madre —replicó el conde—. Y ella encontrará una forma de regresar, a su debido tiempo. Viajar le sentará bien a su salud. Algún pescador encontrará el frasco y antes de que nos demos cuenta regresará con nosotros, gorda y saludable... Ah, la inestimable señora Ogg.
—¡No te atrevas a darme coba! —Tata levantó la voz, abriéndose paso por entre la multitud perpleja—. ¡Estoy harta de que me des coba cobísticamente como si fueras el señor Cobas! Así que libéralos a los dos ahora mismo o bien...
—Ah, qué rápido llegamos al «o bien» —suspiró el conde—. Pero yo digo: salgan todos del castillo y entonces veremos. Tal vez dejemos ir a la reina. Pero la princesita... ¿No es encantadora? Puede quedarse como invitada nuestra. Alegrará la casa...
—¡Ella se vuelve con nosotras a Lancre, hijo de puta! —gritó Magrat. Se retorció para soltarse del conde y trató de darle una bofetada, pero Agnes vio que la cara se le ponía lívida cuando la mano de él le apretó la muñeca con más fuerza.
—Qué lenguaje tan feo para una reina —dijo el conde—. Y yo sigo siendo muy fuerte, hasta para ser un vampiro. Pero tiene razón. Nos volvemos todos a Lancre. Una gran familia feliz, viviendo en el castillo. Tengo que decir que este lugar está perdiendo sus atractivos. Oh, no se culpe, señora Ogg. Estoy seguro de que otros lo harán por usted...
Se detuvo. Un ruido que había sido apenas audible ahora estaba subiendo de volumen. Era un ruido rítmico, casi como de hojalata.
La muchedumbre se apartó. Yaya Ceravieja apareció entre ellos, removiendo lentamente.
—En este sitio no hay leche —dijo—. La verdad, no me sorprende. Le he puesto una rodaja de limón, pero no es lo mismo, siempre lo he dicho.
Dejó la cuchara en el platillo con un tintineo que arrancó ecos por todo el salón, y le dedicó una sonrisa al conde.
—¿Llego demasiado tarde? —preguntó.
*****
Los cerrojos se descorrieron con un traqueteo, uno tras otro.
—... llegado demaziado lejoz —musitaba Igor entre dientes—. El viejo amo nunca haría...
La puerta se abrió chirriando sobre unos goznes amorosamente oxidados. De la oscuridad salió una ráfaga de aire frío y seco.
Igor trasteó con unas cerillas y encendió una antorcha.
—... eztá muy bien querer un dezcanzo largo y agradable, pero ezto ez una vergüenza...
Corrió por los pasillos a oscuras, mitad masonería tosca y mitad roca desnuda, y llegó a otra cámara que estaba completamente vacía salvo por un enorme sarcófago de piedra en el centro, en cuyo costado estaba esculpida la palabra urrácula.
Dejó la antorcha en un soporte de la pared, se quitó la chaqueta y después de empujar con gran esfuerzo consiguió apartar a un lado la tapa de piedra.
—Lo ziento, amo —gruñó mientras la tapa golpeaba el suelo con un ruido sordo.
Dentro del ataúd, el polvo gris centelleó bajo la luz de la antorcha.
—... vienen aquí, lo ponen todo pataz arriba... —Igor recogió su chaqueta y se sacó del bolsillo un grueso estuche. Lo desplegó sobre el borde de la piedra. Ahora la luz se reflejó en un surtido de escalpelos, tijeras y agujas—... y ahora amenazan a bebez... uzted nunca hizo ezo... zolamente mujerez atrevidaz de maz de dieciziete añoz que quedaran bien en camizón, ezo decía uzted ziempre...
Eligió un escalpelo y, con cierto cuidado, se hizo un cortecito en el meñique de la mano izquierda.
Una gota de sangre brotó, se hinchó y cayó sobre el polvo, donde empezó a humear.
—Eza va por Retalez —dijo Igor con satisfacción siniestra.
Para cuando llegó a la puerta, ya había una niebla blanca derramándose por encima de los bordes del ataúd.
*****
—Soy una anciana —dijo Yaya Ceravieja, mirando a su alrededor con expresión severa—. Y me gustaría sentarme, muchas gracias.
Le acercaron un banco. Yaya tomó asiento y echó un vistazo al conde.
—¿Qué estabas diciendo? —preguntó.
—Ah, Esmerelda —dijo el conde—. Por fin vienes a unirte a nosotros. La llamada de la sangre es demasiado fuerte para desobedecerla, ¿verdad?
—Eso espero —dijo Yaya.
—Vamos a salir todos de aquí, señorita Ceravieja.
—Vosotros no saldréis —dijo Yaya. Volvió a remover el té. Los ojos de los tres vampiros giraron para seguir la cuchara.
—No tienes más elección que la de obedecerme. Ya lo sabes —dijo el conde.
—Oh, siempre hay una elección —dijo Yaya.
Vlad y Lacrimosa se inclinaron a ambos lados de su padre. Hubo murmullos apresurados. El conde levantó la vista.
—No, no es posible que lo hayas resistido —dijo—. ¡Ni siquiera tú!
Hubo más murmullos.
—Tenemos a la reina y al bebé —dijo el conde—. Creo que los tienes en gran estima.
Yaya se llevó la taza a medio camino de los labios.
—Mátalas —dijo—. No te beneficiará en nada.
—¡Esme! —gritaron Tata Ogg y Magrat al unísono.
Yaya volvió a dejar la taza en el platillo. A Agnes le pareció ver que Vlad suspiraba. Ella misma notó la atracción...
Sé lo que ha hecho, susurró Perdita. Y yo también, pensó Agnes.
—Va de farol —dijo Yaya.
—¿Sí? ¿Os gustaría tener a una reina vampiro un día, entonces? —dijo Lacrimosa.
—Una vez tuvimos una, en Lancre —dijo Yaya en tono coloquial—. A la pobre mujer la mordió una de los suyos. Se las apañaba comiendo bistec muy poco hecho y cosas así. Nunca le clavó un diente a nadie, por lo que yo sé. Griminir la Empaladora, se llamaba.
—¿La Empaladora?
—Oh, solamente he dicho que no era una chupasangre, no que fuera una persona amable —dijo Yaya—. No le importaba derramar sangre, pero a donde no estaba dispuesta a llegar era a beberla. Y a vosotros tampoco os hace falta.
—¡Tú no sabes nada de los verdaderos vampiros!
—Sé más de lo que creéis. Y también sé algo de Gytha Ogg —añadió Yaya. Tata Ogg parpadeó.
Yaya Ceravieja volvió a levantar la taza de té y luego la bajó.
—Le gusta beber. Os dirá que tiene que ser coñac del bueno... —Tata asintió para mostrar su acuerdo— y está claro que eso es lo que querría, pero en realidad se conformará con una cerveza igual que todo el mundo. —Tata Ogg se encogió de hombros mientras Yaya continuaba—: Pero vosotros no os conformaríais con morcillas, ¿verdad?, porque lo que bebéis de verdad es el poder sobre la gente. Os conozco igual que me conozco a mí misma. Y una de las cosas que sé es que no vais a tocarle ni un pelo de la cabeza a esa criatura. O por lo menos —y aquí Yaya volvió a remover distraídamente el té—, no lo harías si ya tuviera algún pelo. Vamos, que no podéis.
Cogió la taza y la hizo rozar con cuidado contra el borde del platillo. Agnes vio que Lacrimosa despegaba los labios, hambrienta.
—Así que la única razón de que haya venido, ¿sabéis?, es para ver si obtenéis justicia o clemencia —concluyó Yaya—. Es solo cuestión de elegir.
—¿De verdad crees que no haríamos daño a la carne? —preguntó Lacrimosa, dando una zancada hacia delante—. ¡Mira!
Bajó la mano con fuerza hacia el bebé y acto seguido la retiró como si algo la hubiera aguijoneado.
—No puedes —dijo Yaya.
—¡Casi me rompo el brazo!
—Qué pena —dijo Yaya tranquilamente.
—Le has puesto... algo mágico a la criatura, ¿verdad? —dijo el conde.
—No me imagino quién podría pensar que yo haría una cosa semejante —dijo Yaya, mientras detrás de ella Tata Ogg se miraba las botas—. Así que aquí está mi oferta, mirad. Vosotros nos devolvéis a Magrat y al bebé y nosotros os cortamos las cabezas.
—Y a eso lo llamas tú justicia, ¿no? —espetó el conde.
—No, a eso lo llamo clemencia —replicó Yaya. Volvió a dejar la taza sobre el platillo.
—Por todos los dioses, mujer, ¿te vas a beber ese maldito té de una vez o no? —rugió el conde.
Yaya le dio un sorbo e hizo una mueca.
—Vaya, ¿en qué estaría yo pensando? He estado tan ocupada hablando que se ha enfriado. —Y vertió con delicadeza el contenido de la taza sobre el suelo.
Lacrimosa soltó un gemido.
—Probablemente se os pasará pronto —continuó Yaya, con la misma voz tranquila—. Pero hasta entonces, sabed que no vais a hacer daño a una criatura, no vais a hacer daño a Magrat, odiáis la idea de beber sangre y no os vais a escapar porque vosotros nunca os escapáis de un desafío...
—Pero ¿qué es lo que se nos va a pasar? —preguntó Vlad.
—Oh, son fuertes, las paredes de vuestro pensamiento —dijo Yaya en tono evocador—. No las pude traspasar.
El conde sonrió. Y Yaya también sonrió.
—Así que no lo hice —añadió.
*****
La niebla se enroscaba por la cripta, flotando sobre el suelo, las paredes y el techo. Se extendió escalones arriba y por un túnel, y sus ondulaciones hervían unas sobre otras como si estuvieran enzarzadas en una guerra.
Una rata desprevenida que correteaba sobre las losas no se apartó a tiempo. La niebla fluyó sobre ella. Hubo un chillido interrumpido en seco y cuando la niebla se disipó solo quedaron unos pocos huesecillos blancos.
Otros huesos igualmente pequeños, pero completamente ensamblados, vestidos con una túnica negra con capucha y sosteniendo una guadaña diminuta, aparecieron de ninguna parte y caminaron hacia ellos. Unas zarpas esqueléticas tamborilearon impacientes sobre la piedra.
—¿Iiic? —dijo tristemente el fantasma de la rata.
INC —dijo la Muerte de las Ratas.
Aquello era realmente lo único que necesitaba saber.
*****
—Queríais saber dónde había puesto mi yo —dijo Yaya—. Pues no fui a ninguna parte. Me bastó con ponerlo en algo vivo, y vosotros lo cogisteis. Vosotros me invitasteis a entrar. Estoy en cada músculo de vuestro cuerpo y estoy en vuestras cabezas, oh sí. Estaba en la sangre, conde. En la sangre. Yo no he sido vampirizada. Vosotros habéis sido ceraviejados. Todos vosotros. Y siempre habéis escuchado a vuestra sangre, ¿verdad?
El conde se la quedó mirando, boquiabierto.
La cucharilla se cayó del platillo y tintineó en el suelo, provocando una onda en una niebla blanca y fina. La niebla avanzaba desde las paredes, dejando un círculo cada vez más pequeño de baldosas blancas y negras en medio del cual estaban los vampiros.
Igor se abrió paso por entre la multitud hasta estar al lado de Tata.
—No paza nada —dijo—. Ez que no podía dejar que ezto continuara. Era una vergüenza...
La niebla ascendió en forma de torre hirviente, hubo un momento de discontinuidad, una sensación de tiempo cortado en rodajas, y al instante había una figura de pie detrás de Vlad y Lacrimosa. Era bastante más alto que la mayoría de los hombres, y llevaba un esmoquin que tal vez hubiera estado de moda en alguna época remota. Su pelo tenía vetas canosas y estaba peinado hacia atrás sobre las orejas de una forma que daba la impresión de que su cabeza había sido diseñada teniendo en mente la eficiencia aerodinámica.
Unas manos con una manicura impecable agarraron a los vampiros más jóvenes de los hombros. Lacrimosa se giró para arañarlo, pero se encogió de miedo cuando él rugió como un tigre.
La cara retornó a un aspecto más cercano al de un ser humano, y el recién llegado sonrió. Parecía genuinamente contento de ver a todo el mundo.
—Buenos días —dijo.
—¿Otro puto vampiro? —preguntó Tata.
—No ez cualquier vampiro —contestó Igor, dando saltitos de un pie al otro—. ¡Ez el viejo amo! ¡El viejo Ojoz Rojoz ha vuelto!
Yaya se puso de pie, haciendo caso omiso de la figura alta que agarraba con firmeza a los dos vampiros ahora tan dóciles. Se acercó al conde.
—Sé todo lo que puedes hacer y todo lo que no puedes —dijo—. Porque tú me dejaste entrar en ti. Y eso quiere decir que no puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Y piensas igual que yo, con la única diferencia de que yo lo he hecho durante más tiempo y se me da mejor que a ti.
—Eres carne —gruñó el conde—. ¡Carne lista, pero carne!
—Y me has invitado a entrar —dijo Yaya—. No soy de esa gente que va a donde no la llaman, eso por supuesto.
El bebé se echó a llorar en brazos del conde. Él se irguió.
—¿Tan segura estás de que no voy a hacer daño a esta niña?
—Yo no lo haría. Así que tú no puedes.
La cara del conde se crispó mientras luchaba contra sus sentimientos y también contra Magrat, que le estaba dando patadas en las espinillas.
—Podría haber funcionado bien... —dijo, y por primera vez su voz sonaba vacía de certeza.
—¡Quieres decir que podría haber funcionado bien para ti! —gritó Agnes.
—Somos vampiros. No podemos evitar lo que somos.
—Los animales son los únicos que no pueden evitar lo que son —dijo Yaya—. Y ahora, ¿quieres darme a la criatura?
—Si yo... —empezó a decir el conde, y luego puso la espalda recta—. ¡No! ¡No tengo por qué negociar! ¡Puedo luchar contra ti, igual que tú luchaste contra mí! Y si salgo de aquí ahora, no creo que nadie intente detenerme. Mírate... miraos todos... y miradme a mí. Y ahora miradlo a... él. —Señaló con la cabeza la figura que mantenía a Vlad y a Lacrimosa tan quietos como estatuas—. ¿Es eso lo que queréis?
—Lo siento... ¿Quién es ese al que se supone que tenemos que mirar? —dijo Yaya—. Ah... ¿el «viejo amo» de Igor? El viejo conde Urrácula, supongo.
El viejo conde asintió con elegancia.
—A su servicio, señora —dijo.
—Lo dudo —replicó Yaya.
—Oh, él no molestaba a nadie —intervino Piotr, que estaba entre los ciudadanos de Plica—. Solamente venía cada pocos años y en cualquier caso si te acordabas del ajo no había problema. No esperaba caernos bien.
El viejo conde le dedicó una sonrisa.
—Usted me resulta familiar. Es de la familia Ravi, ¿no?
Y allí chocó con la figura de Poderosamente Avena.
—¿Ha pensado alguna vez en dejar entrar a Om en su vida? —preguntó el sacerdote. Le temblaba la voz. Le brillaba la cara de sudor.
—Oh... ¿tú otra vez? —dijo el conde—. ¡Si la puedo resistir a ella, muchacho, tú no vas a ser ningún problema!
Avena sostenía su hacha frente a él como si estuviera hecha de un metal muy escaso y delicado.
—Desvaneceos, oh demonio impío... —empezó a decir.
—Oh, cielos —dijo el conde, apartando su hacha de un manotazo—. ¿Es que no has aprendido nada, hombrecillo estúpido? ¿Hombrecillo estúpido que tiene una fe estúpida en un diosecillo estúpido?
—Pero la fe... me enseña las cosas tal como son —consiguió decir Avena.
—¿En serio? ¿Y crees que tú puedes interponerte en mi camino? ¡El hacha ni siquiera es un símbolo sagrado!
—Vaya. —Avena pareció alicaído. Agnes vio que sus hombros se desmoronaban cuando bajó el arma.
Luego levantó la vista, sonrió con entusiasmo y dijo:
—Pues hagamos que lo sea.
Agnes vio que el arma dejaba un rastro dorado en el aire cuando Avena asestó el hachazo. Se oyó un ruido blando, casi sedoso.
El hacha cayó sobre las losas. En medio del silencio que se había hecho resonó como una campanada. Avena extendió los brazos y sacó al bebé de las manos del vampiro, que no se resistieron. Se lo dio a Magrat, que lo cogió guardando un silencio horrorizado.
El primer ruido que hubo a continuación fue el susurro del vestido de Yaya cuando esta se puso de pie y caminó hasta el hacha. Le dio un golpecito con el pie.
—Si tengo un defecto —dijo, logrando sugerir que aquella era solamente una posibilidad teórica— es no saber cuándo dar media vuelta y echar a correr. Y tiendo a farolear con una mala mano.
Su voz arrancó ecos del salón. Nadie más había respirado todavía.
Le hizo un gesto con la cabeza al conde, que había levantado lentamente las manos para llevárselas a la herida roja que le rodeaba todo el cuello.
—Era un hacha muy afilada —dijo ella—. ¿Quién dice que no hay piedad en el mundo? Tú no intentes asentir y ya está. Y alguien te bajará a un ataúd frío y cómodo y me atrevo a decir que cincuenta años pasarán volando y que tal vez te despiertes con el bastante seso como para ser estúpido.
La multitud emitió un murmullo mientras volvía a la vida. Yaya negó con la cabeza.
—Ya veo que te quieren más muerto que eso —dijo, mientras el conde miraba al frente con ojos congelados y desesperados y la sangre se acumulaba y se le escurría entre los dedos—. Y hay formas de hacerlo. Oh, sí. Podríamos quemarte hasta las cenizas y luego esparcirlas por el mar.
Aquello recibió un suspiro general de aprobación.
—... o tirarlas al aire en medio de un vendaval...
Aquello recibió una breve racha de aplausos.
—... o simplemente pagar a algún marinero para que te tire por el borde del mundo. —Aquello incluso recibió unos cuantos silbidos—. Por supuesto, algún día volverías a la vida, me imagino. Pero flotar en el espacio sin más durante millones de años, oh, me parece que eso ha de ser muy aburrido.
Levantó una mano para silenciar a la multitud.
—No. Cincuenta años para pensar en las cosas, así está bien. La gente necesita vampiros —continuó—. Les ayuda a recordar para qué sirven las estacas y el ajo.
Chasqueó los dedos en dirección a la multitud.
—Venga, dos de vosotros, llevadlo abajo a la cripta. Mostrad un poco de respeto por los muertos.
—¡Eso no basta! —dijo Piotr, dando un paso adelante—. No después de todo lo que él...
—Pues entonces cuando vuelva te encargas de él tú mismo —replicó Yaya en voz alta y seca—. ¡Enseña a tus hijos! ¡No confíes en el caníbal solamente porque use cuchillo y tenedor! ¡Y recuerda que los vampiros nunca van a donde no los invitan!
La multitud retrocedió. Yaya se relajó un poco.
—Esta vez, es cosa mía. Es mi... decisión. —Se acercó un poco más a la mueca horrible del conde—. Has intentado arrebatarme mi mente —dijo en voz más baja—, y eso lo es todo para mí. Medita sobre eso. Intenta aprender. —Dio un paso atrás—. Lleváoslo.
Ella se volvió hacia la figura alta.
—Entonces... usted es el viejo amo, ¿no? —dijo.
—¿Alison Ceravieja? —dijo el viejo amo—. Tengo buena memoria para los cuellos.
Yaya se quedó un momento helada.
—¿Cómo? ¡No! Esto... ¿de qué conoce el nombre?
—Vaya, pasó por aquí hace, ¿cuánto?, cincuenta años. Nos conocimos brevemente y ella enseguida me cortó la cabeza y me clavó una estaca en el corazón. —El conde suspiró de felicidad—. Una mujer muy enérgica. Supongo que debe usted ser pariente de ella. Me temo que pierdo la cuenta de las generaciones.
—Su nieta —dijo Yaya en tono débil.
—Igor me dice que hay un fénix fuera del castillo...
—Supongo que se irá.
El conde asintió.
—Siempre me han gustado bastante. —Hablaba con nostalgia—. Cuando yo era joven había muchísimos. Hacían las noches... hermosas. Muy hermosas. Todo era mucho más simple por entonces... —Su voz se fue apagando y luego regresó con vigor—. Pero ahora, al parecer, vivimos en tiempos modernos.
—Eso dicen —murmuró Yaya.
—Bueno, señora, nunca he prestado mucha atención a esas cosas. Cincuenta años más tarde ya no parecen tan modernos como se decía. —Zarandeó a los dos vampiros jóvenes como si fueran muñecos—. Pido disculpas por el comportamiento de mi sobrino. Muy fuera de tono para ser un vampiro. ¿Tal vez a los ciudadanos de Plica les gustaría matar a estos dos? Es lo menos que puedo hacer.
—¿No son parientes de usted? —preguntó Tata Ogg, mientras la multitud empezaba a avanzar.
—Oh, sí. Pero nunca hemos sido una especie muy dada a jugar a las familias felices.
Vlad miró suplicante a Agnes y extendió una mano en dirección a ella.
—Tú no dejarás que me maten, ¿verdad? No les dejarás que me hagan eso... Nosotros podríamos... habríamos... no les dejarás, ¿verdad?
La multitud vaciló. Aquello parecía ser una petición importante. Un centenar de pares de ojos se quedaron mirando a Agnes.
Ella le cogió la mano. Supongo que podríamos trabajar en él, dijo Perdita. Pero Agnes pensó en Plica, en las colas de gente y en los niños que jugaban mientras esperaban, y en cómo el mal podía llegar como un animal de dientes afilados por la noche, o mundanamente de día en forma de una lista...
—Vlad —dijo con amabilidad, mirándole fijamente a los ojos—. Hasta les aguantaría los abrigos mientras tanto.
—Un bonito sentimiento, pero eso no va a ocurrir —dijo Yaya detrás de ella—. Lléveselos con usted, conde. Enséñeles las viejas costumbres. Enséñeles la estupidez.
El conde asintió y mostró una sonrisa dentuda.
—Por supuesto. Les enseñaré que para vivir hay que levantarse de nuevo...
—¡Ja! Ustedes no viven, conde. El fénix vive. Ustedes simplemente no saben que están muertos. ¡Ahora largo de aquí!
Hubo otro momento extraído del tiempo, y Una bandada de urracas levantó el vuelo desde el lugar donde habían estado los tres vampiros, chillando y graznando, y desaparecieron en la oscuridad del techo.
—¡Hay cientos! —le dijo Agnes a Tata.
—Bueno, los vampiros se pueden convertir en cosas —dijo Tata—. Es algo que sabe todo el mundo, todo el que sabe algo de vampiros.
—¿Y qué significan trescientas urracas?
—Significan que es hora de cubrir todos los muebles —dijo Tata—. Y que es hora de que yo me tome una copa bien grande.
La multitud empezó a dispersarse, consciente de que se había terminado el gran espectáculo.
—¿Por qué no nos deja librarnos de ellos de una vez por todas? —masculló entre dientes Piotr junto al oído de Agnes—. ¡La muerte es demasiado buena para ellos!
—Sí —dijo Agnes—. Supongo que es por eso que se la ha negado.
Avena no se había movido. Todavía estaba mirando fijamente al frente, pero le temblaban las manos. Agnes lo llevó con gentileza hasta un banco y lo ayudó a sentarse.
—Lo he matado, ¿verdad? —susurró.
—Más o menos —dijo Agnes—. Cuesta un poco de saber con los vampiros.
—¡Era lo único que se podía hacer! Todo se volvió... el aire se puso todo dorado, y solo había aquel momento exacto para hacer algo...
—No creo que nadie se queje —dijo Agnes. Tienes que admitir que es bastante atractivo, susurró Perdita. Aunque tendría que hacer algo con ese forúnculo...
Magrat se sentó al otro lado de Avena, aferrando al bebé. Respiró hondo varias veces.
—Ha sido muy valiente por tu parte —dijo.
—No, no lo ha sido —negó Avena con voz ronca—. Yo creía que la señora Ceravieja iba a hacer algo...
—Y lo ha hecho —dijo Magrat, temblando—. Vaya si lo ha hecho.
Yaya Ceravieja se sentó al otro lado del banco y se pellizcó el puente de la nariz.
—Solamente me quiero ir a casa —dijo—. Me quiero ir a casa y dormir una semana. —Bostezó—. Me muero por una taza de té.
—¡Yo creía que te acababas de hacer una! —dijo Agnes—. ¡Nos has dejado a todos babeando por ella!
—¿De dónde querías que sacara el té en este castillo? Era solamente un poco de barro disuelto en agua. Pero sé que Tata lleva una bolsita en algún lugar de su vestimenta. —Volvió a bostezar—. Prepara el té, Magrat.
Agnes abrió la boca, pero Magrat le hizo un gesto para que guardara silencio y le pasó el bebé.
—Por supuesto, Yaya —dijo, empujando suavemente a Agnes para que regresara a su asiento—. Voy a enterarme de dónde guarda Igor los cazos, ¿de acuerdo?
*****
Poderosamente Avena salió a las almenas. El sol estaba en lo alto y una brisa soplaba sobre los bosques de Uberwald. Unas cuantas urracas parloteaban en los árboles más cercanos al castillo.
Yaya estaba acodada en la muralla y miraba más allá de la niebla que se iba disipando.
—Parece que vamos a tener un buen día —dijo Avena con alegría. Y es que, para su sorpresa, se sentía contento. El aire le refrescaba los pensamientos y el futuro se presentaba lleno de posibilidades. Recordó el momento en que había asestado el hachazo, en que los dos que eran él lo habían asestado juntos. Tal vez hubiera una manera...
—Más tarde llegará una tormenta desde el Eje —advirtió Yaya.
—Bueno, por lo menos irá bien para las cosechas —respondió Avena.
Algo destelló en el cielo. Bajo la luz del nuevo día costaba distinguir las alas del fénix, meras reverberaciones amarillas en el aire, con la silueta diminuta del pequeño halcón en su centro mientras trazaba círculos muy por encima del castillo.
—¿Por qué querría alguien matar algo así? —preguntó Avena.
—Oh, hay gente que mataría cualquier cosa por diversión.
—¿Es un ave en realidad o es algo que existe dentro de...?
—Es una cosa que es —interrumpió Yaya con brusquedad—. No te salpiques de alegorías la camisa entera.
—Bueno, me siento... bendecido por haberlo visto.
—¿De verdad? Yo por lo general me siento igual con los amaneceres —dijo Yaya—. Y a ti te pasaría lo mismo si tuvieras mi edad. —Suspiró y luego pareció que estaba hablando sobre todo para sí—. Así que ella nunca se pasó al mal, pese a lo que dijera la gente. Y había que andarse con cuidado con ese viejo vampiro. Nunca se pasó al mal. Se lo oíste decir, ¿verdad? Lo dijo. No tenía porqué hacerlo.
—Esto... sí.
—Y seguro que era más vieja que yo. Era una bruja cojonuda, Tata Alison. Más lista que una ardilla. Tenía sus rarezas, por supuesto, pero ¿quién no las tiene?
—Nadie que yo conozca, claro.
—Sí. Tienes razón. —Yaya se irguió—. Bien —dijo.
—Esto...
—¿Sí?
Avena estaba mirando hacia el puente levadizo y el camino que llevaba al castillo.
—Ahí abajo hay un hombre con camisa de dormir, cubierto de barro y blandiendo una espada —señaló—. Lo sigue un montón de gente de Lancre y unos... hombrecillos azules...
Volvió a mirar.
—O por lo menos parece barro —añadió.
—Ese tiene que ser el rey —dijo Yaya—. Gran Aggie le ha dado a beber su xantada, por lo que parece. El lo arreglará todo.
—Hum... ¿pero no está todo arreglado ya?
—Oh, él es el rey. Por lo que parece hoy podría ser un buen día, así que dejémosle que lo arregle todo. Hay que darle a los reyes cosas que hacer. Y en cualquier caso, después de tomarse el brebaje de Gran Aggie ni siquiera sabrá qué día es hoy. Será mejor que bajemos.
—Siento que debería darle las gracias —dijo Avena cuando llegaron a la escalera de caracol.
—¿Por ayudarte a cruzar las montañas, quieres decir?
—El mundo es... distinto. —La mirada de Avena recorrió la neblina, y los bosques, y las montañas de color púrpura—. Allá donde mire, veo algo sagrado.
Por primera vez desde que la conocía, Avena vio a Yaya Ceravieja sonreír de verdad. Por lo general, las comisuras de su boca se arqueaban hacia arriba justo antes de que algo desagradable le ocurriese a alguien que se lo merecía, pero esta vez parecía satisfecha con lo que acaba de escuchar.
—Pues es un comienzo —dijo.
*****
El carruaje de los Urrácula había sido enderezado y arrastrado hasta el castillo. Ahora regresaba, con Jason Ogg a las riendas. Estaba concentrándose en evitar los baches. Hacían que le doliesen las magulladuras. Además, la familia real iba a bordo y en aquellos momentos Jason se sentía extremadamente leal.
Jason Ogg era muy corpulento y muy fuerte y, por tanto, no era un hombre violento, porque no le hacía ninguna falta. A veces lo llamaban a la taberna para que resolviera las peleas más serias, cosa que solía hacer levantando a ambos contendientes y manteniéndolos separados hasta que dejaban de forcejear. Si aquello no funcionaba, los golpeaba entre sí unas cuantas veces con tanta amabilidad como le era posible.
Por lo general no le impresionaba la agresividad, pero como que en la batalla del castillo de Lancre del día anterior tuvo que levantar físicamente a Verence del suelo para evitar que siguiese asestando tajos a enemigos, amigos, mobiliario, paredes y sus propios pies, ahora veía a su rey con otros ojos. Resultó ser una batalla cortísima. Los mercenarios se rindieron encantados, sobre todo tras el ataque de Shawn. La auténtica lucha había sido mantener alejado a Verence el tiempo suficiente para que pudieran decir que se rendían.
Jason estaba muy impresionado.
El rey Verence, dentro del carruaje, recostaba la cabeza sobre el regazo de su esposa y gemía de dolor mientras ella le secaba la frente con un paño.
A una distancia respetable del carruaje, seguía una carreta que transportaba a las brujas, aunque lo que transportaba sobre todo eran ronquidos.
Yaya Ceravieja tenía un ronquido primitivo. Jamás había sido domesticado. Nadie había tenido que dormir nunca junto a él, ni refrenar sus excesos más salvajes por medio de una patada, un codazo en la rabadilla o una porra improvisada con una almohada. Había tenido años enteros en un dormitorio solitario para perfeccionar el «cjarc», el «graaaa» y el «gnoc gnoc gnoc» sin las molestias de los codazos, los manotazos y los intentos ocasionales de asesinato que usualmente moderan el impulso de roncar a medida que pasa el tiempo.
Yaya estaba despatarrada sobre la paja que había al fondo de la carreta, con la boca abierta y roncando.
—¿A que casi esperas encontrarte las varas del carro aserradas por la mitad? —dijo Tata, que estaba dirigiendo al caballo—. Aun así, se nota que los ronquidos le están haciendo bien.
—Estoy un poco preocupada por el señor Avena —comentó Agnes—. Lo único que hace es estar sentado ahí, sonriendo.
Avena estaba sentado en la parte trasera de la carreta, con las piernas colgando y mirando feliz al cielo.
—¿Se ha dado un golpe en la cabeza? —preguntó Tata.
—Creo que no.
—Pues déjalo tranquilo. Por lo menos no está pegando fuego a nada... Oh, aquí tenemos a un viejo amigo...
Igor, con la lengua asomándole por la comisura de la boca en plena concentración feroz, estaba dando los últimos retoques a un poste indicador nuevo. Decía: ¿Por qué no vysyta nwestra Teinda de Regalos? Se levantó y saludó con la cabeza cuando el carro se acercó.
—Al viejo amo ze le han ocurrido algunaz ideaz nuevaz mientraz eztaba muerto —dijo, pensando que el letrero requería alguna explicación—. Ezta tarde tengo que empezar a conztruir un parque infantil, zea lo que zea ezo.
—Básicamente son columpios —dijo Tata.
Igor se alegró visiblemente.
—Ah, puez tengo mucha zoga y ziempre ze me han dado bien los nudoz corredizoz —repuso.
—No, eso no es... —empezó a decir Agnes, pero Tata la interrumpió casi al instante.
—Supongo que todo depende de quién se vaya a divertir —dijo—. Bueno, Igor, hasta la vista. No hagas nada que yo no haría, si es que encuentras alguna vez algo que yo no haría.
—Sentimos mucho lo de Retales —dijo Agnes—. Igual podemos encontrarte un cachorrito o...
—Graciaz, pero no. Zolamente hay un Retalez.
Las estuvo saludando con la mano hasta que doblaron el siguiente recodo del camino.
Cuando Agnes volvió a mirar hacia delante vio las tres urracas. Estaban posadas en una rama que caía sobre el camino.
—«Tres traen un funeral» —empezó a recitar.
Una piedra salió zumbando. Hubo un graznido indignado y una lluvia de plumas.
—«Dos traen la alegría» —dijo Tata, satisfecha de sí misma.
—Tata, eso ha sido trampa.
—Las brujas siempre hacemos trampa —sentenció Tata Ogg. Se giró para echar un vistazo a la figura dormida que llevaban detrás—. Eso lo sabe todo el mundo, todo el que sabe algo de brujas.
Y regresaron a Lancre, a casa.
*****
Había estado lloviendo otra vez. El agua se había filtrado al interior de la tienda de Avena y también dentro de su armonio, que ahora emitía algún que otro eructo como de rana oprimida cuando lo tocaba. Los libros de himnos, además, tenían un olor a gato más bien inquietante.
Las dejó donde estaban y se concentró en la tarea de desmontar su catre de campaña, que ya le había despellejado dos nudillos y machacado un dedo cuando lo montó y, aun así, parecía estar diseñado para un hombre con forma de plátano.
Avena era consciente de que estaba evitando pensar. En líneas generales, se sentía feliz. Había algo muy agradable en dedicarse a tareas simples y escuchar su propia respiración. Tal vez hubiera una manera...
Del exterior le llegó el sonido amortiguado de un objeto de madera golpeando contra otro objeto hueco, y también algunos susurros en el aire vespertino.
Espió a través de la entrada de la tienda.
La gente entraba con sigilo en el campamento. Los primeros en llegar iban cargados con tablones de madera. Otros pocos empujaban barriles. Él observó boquiabierto cómo se montaban unos bancos muy toscos y enseguida empezaban a llenarse de gente.
Se dio cuenta de que algunos de los hombres tenían vendajes en la nariz.
Entonces oyó el traqueteo de unas ruedas y vio que el carruaje real entraba por el portalón. Esto le hizo despertarse del todo y escabullirse de vuelta a la tienda, donde empezó a sacar ropa húmeda de su bolsa a toda prisa, en una búsqueda frenética de una camisa limpia. Nunca había recuperado el sombrero y su chaqueta estaba cubierta de barro apelmazado; el cuero de los zapatos estaba agrietado y las hebillas se le habían deslustrado al instante con la acidez de los pantanos, pero por lo menos tenía una camisa limpia...
Alguien intentó llamar a la puerta de lona mojada y acto seguido, tras un intervalo de medio segundo, entró en la tienda.
—¿Estás decente? —Tata Ogg lo miraba de arriba abajo—. Estamos todos esperando fuera, ¿sabes? Ovejas descarriadas esperando a que las trasquilen, supongo que dirías tú —añadió, y toda su postura indicaba sin amagos que estaba haciendo algo que desaprobaba personalmente, pero lo hacía de todos modos.
Avena se dio la vuelta.
—Señora Ogg, ya sé que no le gusto demasiado...
—No sé por qué tendrías que gustarme en absoluto —dijo Tata—. Después de que te pegaras a Esme como una lapa y que ella tuviera que ayudarte a cruzar todas esas montañas.
La respuesta ya estaba bramando en la garganta de Avena antes de que reparara en la sutil mirada de complicidad de Tata, y consiguió convertirla en una tos.
—Esto... sí —dijo—. Sí. Fue una tontería por mi parte, ¿verdad? Eh... ¿cuánta gente hay ahí fuera, señora Ogg?
—Oh, unos cien. Tal vez ciento cincuenta.
Palancas, pensó Avena, y tuvo una visión fugaz de los retratos en la sala de Tata. Ella controla las palancas de mucha gente. Pero apuesto a que ha habido alguien que ha tirado antes de la palanca.
—¿Y qué esperan de mí?
—En el letrero pone Canciones en fraternidad. Cervezas en fraternidad estaría mucho mejor.
Así que Avena salió y se encontró con las caras expectantes de una buena parte de la población de Lancre, alineada bajo la luz vespertina. El rey y la reina estaban en primera fila. Verence hizo un gesto majestuoso a Avena para indicarle que fuera lo que fuese que pensaba hacer debería dar comienzo alrededor de ya mismo.
El lenguaje corporal de Tata Ogg dejaba claro que no se toleraría ninguna oración específicamente omniana, y Avena se las ingenió para componer una oración genérica de agradecimiento a cualquier dios que pudiera estar escuchando e incluso a los que no escucharan.
Al terminar sacó el armonio maltrecho y probó unos cuantos acordes hasta que Tata Ogg lo apartó de un codazo, se remangó y arrancó de los fuelles húmedos unas notas que Avena ni siquiera sabía que estuvieran dentro.
La gente no acompañó las canciones con demasiado entusiasmo, sin embargo, hasta que Avena tiró a un lado el maloliente libro de himnos y les enseñó algunas de las canciones que recordaba de su abuela, llenas de fuego y de truenos y de muerte y de justicia y de melodías que sí se podían silbar, con títulos como «Om aplastará a los infieles» y «Elévame a los cielos» y «Alumbra con esa buena luz». Estas sí entraron bien. A la gente de Lancre no le interesaba mucho la religión, pero sí sabían cómo debía sonar.
Mientras dirigía los cánticos con la ayuda de una vara larga y de las letras de los himnos garabateadas en un lateral de su tienda, echó un vistazo a su... bueno, decidió llamarla su congregación. Era la primera que tenía de verdad. Había muchas mujeres y también hombres muy bien lavados, pero era obvio que faltaba una cara. Su ausencia dominaba la escena.
Pero cuando alzó los ojos a media canción, divisó un águila que volaba en lo alto, poco más que una mota trazando círculos en un cielo cada vez más oscuro, posiblemente buscando corderos perdidos.
Y finalmente todo acabó y la gente empezó a marcharse, en silencio, con el aspecto de quienes han hecho un trabajo que no les había resultado desagradable, pero que de todos modos ya había terminado. El platillo de la colecta produjo dos peniques, algunas zanahorias, una cebolla grande, una barra de pan, medio kilo de cordero, una jarra de leche y una manita de cerdo en conserva.
—Nuestra economía no opera con dinero en efectivo —explicó el rey Verence, acercándose a él. Llevaba una venda en la frente.
—Oh, esto será una buena cena, mi señor —dijo Avena, con la voz enloquecida de alegría que utiliza la gente cuando entabla conversación con la realeza.
—Pero querrá cenar con nosotros esta noche, ¿verdad? —preguntó Magrat.
—Yo... esto... planeaba marcharme al alba, mi señora. En realidad debería dedicar el resto de la tarde a recoger mis cosas y pegarle fuego al catre de campaña.
—¿Se marcha? Pero yo pensé que iba a quedarse aquí. He realizado unos... sondeos en la comunidad —dijo el rey— y creo que puedo decir que la opinión popular me respalda en esto.
Avena miró la cara de Magrat, que decía a las claras: «Yaya no se opone».
—Bueno, yo, esto... espero volver a pasar por aquí algún día, mi señor —dijo—. Pero... para ser sincero, pensaba dirigirme a Uberwald.
—Ese es un lugar infernal, señor Avena.
—Llevo todo el día pensándolo, mi señor, y estoy decidido.
—Oh. —Pareció que Verence se quedaba sin palabras, pero los reyes aprenden pronto a recobrar la compostura—. Supongo que usted es quien sabe lo que más le interesa. —Se bamboleó un poco cuando el codo de Magrat le rozó las costillas—. Ah, sí... Nos hemos enterado de que perdió usted su, esto, su amuleto sagrado, así que esta tarde hemos, me refiero a la reina y a la señorita Nitt... hemos puesto a Shawn Ogg a hacerle esto en la casa de la moneda...
Avena desenrolló el envoltorio de terciopelo negro. Dentro, sujeta a una cadena dorada, había una pequeña hacha de doble filo hecha de oro.
Se quedó quieto y callado, mirándola.
—A Shawn no se le dan demasiado bien las tortugas —comentó Magrat, para llenar el silencio.
—Lo guardaré como oro en paño —dijo Avena, por fin.
—Por supuesto, somos conscientes de que no es un símbolo muy sagrado —dijo el rey.
Avena hizo un gesto con la mano para quitarle hierro al asunto.
—¿Quién sabe, mi señor? Lo sagrado está donde uno lo encuentra.
Jason y Darren Ogg estaban en una respetuosa posición de firmes detrás del rey. Los dos llevaban tiras de esparadrapo en la nariz. Se hicieron a un lado rápidamente para dejar paso al rey, que no pareció darse cuenta.
Tata Ogg tocó un acorde en el armonio cuando la pareja real se hubo marchado con su séquito.
—Si te pasas por la fragua de Jason a primera hora de la mañana, me encargaré de que te arregle los fuelles de este trasto —dijo con reticencia, y Avena fue consciente de que, tratándose de Tata Ogg, esto era lo más cercano a tres vítores entusiastas y el agradecimiento del pueblo entero que iba a conseguir.
—Me ha dejado impresionado que haya aparecido aquí todo el mundo por voluntad propia —dijo—. Espontáneamente, por así decirlo.
—No tientes a la suerte, muchacho —dijo Tata mientras se levantaba.
—Me alegro de haberla conocido, señora Ogg.
Tata dio unos cuantos pasos hacia la salida, pero los Ogg nunca se guardan nada en el tintero.
—No puedo decir que te vea con buenos ojos —dijo, envarada—. Pero si alguna vez llamas a la puerta de algún Ogg por estos pagos, tendrás... una comida caliente en la mesa. Estás demasiado flaco. He visto más carne junta en el lápiz de un carnicero.
—Gracias.
—Puede que no haya postre para ti, tenlo en cuenta.
—Por supuesto.
—Bueno, pues... —Tata Ogg se encogió de hombros—. Mucha suerte en Uberwald.
—Om vendrá conmigo, estoy seguro —dijo Avena.
Le interesaba saber cuánto podía hacer enfadar a Tata simplemente hablándole en tono tranquilo, y se preguntó si Yaya Ceravieja lo había intentado alguna vez.
—Espero que vaya contigo —respondió Tata—. Personalmente, no lo quiero rondando por aquí.
Cuando Tata se hubo ido, Avena hizo una hoguera con el horrible camastro y plantó los libros de himnos a su alrededor para que se secaran.
—Hola...
Una de las características más notables de una bruja en la oscuridad es que lo único que se ve de ella es su cara, meciéndose hacia ti y rodeada de negro. Pronto se ajustó un poco el contraste y una zona de sombras se desprendió de las demás y se transformó en Agnes.
—Oh, buenas tardes —dijo Avena—. Gracias por venir. Nunca había oído a nadie cantar en armonía consigo misma. —A Agnes le entró una tosecilla nerviosa.
—¿De verdad te vas hacia Uberwald?
—No tengo ninguna razón para quedarme aquí, ¿me equivoco?
El brazo izquierdo de Agnes sufrió unos cuantos espasmos. Ella lo inmovilizó con la mano derecha.
—Supongo que no —dijo poco convencida—. ¡No! ¡Calla! ¡No es el momento oportuno!
—¿Disculpa?
—Estaba, ejem, hablando sola —dijo Agnes con amargura—. Mira, todo el mundo sabe de sobra que tú ayudaste a Yaya. Simplemente fingen no saberlo.
—Sí. Lo sé.
—¿Y no te importa?
Avena se encogió de hombros. Agnes tosió.
—Creí que tal vez fueras a quedarte una temporada.
—No tendría sentido. Aquí no se me necesita.
—No creo que a los vampiros y a toda esa gente les vaya a hacer mucha ilusión cantar himnos —musitó Agnes.
—A lo mejor pueden aprender alguna otra cosa —respondió Avena—. Veré qué puede hacerse.
Agnes se demoró unos momentos.
—Tengo que darte esto —dijo, y le dio de repente una bolsita. Avena metió la mano dentro y sacó un frasco pequeño.
Dentro ardía una pluma de fénix, iluminando el prado con una luz clara y fría.
—Es de parte de... —empezó a decir Agnes.
—Ya sé de parte de quién es —interrumpió Avena sin dejarle terminar la frase—. ¿Está bien la señora Ceravieja? No la he visto aquí.
—Ejem... se está tomando el día de descanso.
—Bueno, dale las gracias de mi parte, ¿quieres?
—Me ha dicho que es para que la lleves a lugares oscuros.
Avena se rió.
—Esto... sí. Esto... a lo mejor vengo mañana por la mañana a despedirte —dijo Agnes, vacilante.
—Eso sería muy amable.
—Vale, pues... hasta... ya sabes...
—Sí.
Agnes tenía aspecto de estar forcejeando con alguna resistencia interna. Finalmente dijo:
—Y, esto... hay una cosa que llevo algún tiempo pensando... o sea, tal vez podrías...
—¿Sí?
La mano derecha de Agnes se sumergió a toda velocidad en un bolsillo y sacó un paquete menudo y envuelto en papel de cera.
—Es una cataplasma —se atrevió por fin a decir—. La receta es muy buena y dice en el libro que siempre funciona y si la calientas y te la dejas puesta hará maravillas con ese forúnculo.
Avena cogió el paquete con delicadeza.
—Me parece que esto es lo mejor que me ha regalado nadie en la vida —dijo.
—Esto... bien. Es de parte de... esto... de parte de ambas. Adiós.
Avena la miró mientras se alejaba del círculo de luz y entonces algo le hizo levantar otra vez la vista.
El águila que volaba en círculos se había elevado por encima de la sombra de las montañas y ahora se recortaba contra el sol poniente. Por un momento refulgió en tonos dorados, y a continuación volvió a caer hacia la oscuridad.
*****
Desde aquí arriba el águila alcanzaba a ver muchas millas de terreno montañoso.
Encima de Uberwald la tormenta inminente ya había estallado. Los relámpagos se dibujaban en el cielo.
Algunos de ellos crepitaban alrededor de la torre más alta del castillo de Mejornoteacerques, y también sobre la capucha impermeable que Igor llevaba puesta para evitar que se le oxidase la cabeza. Los relámpagos hacían brotar bolitas de luz brillante en el enorme pararrayos retráctil de hierro, mientras Igor, con cuidado de no salirse de su esterilla de goma portátil, iba desplegándolo hacia arriba con paciencia.
En la base del dispositivo, que ya zumbaba por la alta tensión, había un fardo envuelto en una manta.
El pararrayos terminó de extenderse y se quedó fijo. Igor suspiró y se dispuso a esperar.
*****
¡SIÉNTATE, MUCHACHO! ¡SIÉNTATE TE DIGO! ¿QUIERES PARAR DE...? ¡SUELTA! ¡SUELTA AHORA MISMO! DE ACUERDO, VEAMOS... ¡MIRA LO QUE TENGO! ¿LA QUIERES? PUES CORRE A BUSCARLA...
La Muerte miró cómo Retales se lanzaba a la carrera.
No estaba acostumbrado a aquello. No es que la gente no se alegrara a veces de verlo, porque los penúltimos momentos de la vida a menudo son confusos y complejos, y una figura tranquila y vestida de negro puede resultar un cierto alivio. Pero nunca se había encontrado con aquel grado de entusiasmo ni tampoco, ya puestos, con aquella cantidad de moco volador. Resultaba desconcertante. Le hacía sentir que no estaba haciendo bien su trabajo.
PERO QUÉ PERRITO MÁS SATISFACTORIO. Y AHORA... SUELTA. SUÉLTALA, POR FAVOR. ¿NO ME HAS OÍDO DECIRTE QUE LA SUELTES? ¡SUELTA AHORA MISMO!
Retales se apartó de un salto. Era demasiado divertido para dejarlo estar.
Se oyó un tenue tintineo en el interior de su túnica. La Muerte se frotó una mano contra el tejido para intentar secarla y extrajo un biómetro con toda la arena acumulada en el depósito inferior. Pero el cristal del reloj de arena estaba deformado, retorcido y lleno de verdugones que sobresalían. Mientras la Muerte lo miraba, se llenó de una luz azul crepitante.
Por lo general, la Muerte estaba en contra de este tipo de cosas pero, como razonó mientras chasqueaba los dedos, en aquel momento parecía que era la única forma de recuperar la guadaña.
*****
Cayó el relámpago.
Hubo un olor a lana chamuscada.
Igor esperó un poco antes de cojear en la dirección del fardo, dejando atrás un rastro de goma fundida. Se arrodilló y desplegó con cuidado la manta.
Retales bostezó. Una lengua enorme lamió la mano de Igor.
Mientras sonreía de alivio le llegó, desde las profundidades del castillo, el sonido del poderoso órgano interpretando la «Tocata para Jovencitas en Salto de Cama».
*****
El águila entró planeando en la cuenca del río Lancre.
La luz oblícua caía sobre el lago y también sobre la gran ola en forma de V, compuesta de muchas olas pequeñas en forma de V, que surcaba el agua hacia la isla desprevenida.
En las montañas resonaba el eco de las voces.
—¡Abadejo el último!
—¡Agora veraslo! ¡Sigúeme el cuino!
—¡Pequeñus hombres libres!
—¡Nac mac Feegle!
El águila los sobrevoló, ahora descendiendo rápido y en picado. Se dejó llevar por el viento sobre los bosques sombríos, trazó un arco por encima de los árboles y se posó, como salida de la nada, en una rama que había junto a una cabaña en un claro.
Yaya Ceravieja se despertó.
Su cuerpo no hizo movimiento alguno, pero su mirada salió disparada a un lado y a otro, atenta, y en la penumbra su nariz parecía más ganchuda de lo normal. Luego volvió a la actitud de reposo y sus hombros perdieron el aspecto encorvado y como de ave posada.
Pasados unos minutos se levantó, se desperezó y fue hasta la puerta.
La noche ya era más cálida. Yaya podía sentir el verdor desplegándose en el suelo. El año había dejado atrás la parte más dura y se alejaba de la oscuridad... Por supuesto, la oscuridad regresaría, pero esa era la naturaleza del mundo. Estaban empezando muchas cosas.
Cuando por fin hubo cerrado la puerta, encendió el fuego, sacó la caja de velas del aparador, prendió cada una de ellas y las dispuso por toda la habitación, en platillos.
En el charco de agua que se había acumulado sobre la mesa durante los últimos dos días se produjo una ondulación, y de su centro se alzó suavemente una pequeña acumulación de líquido. Entonces una gota salió despedida hacia arriba y fue a parar con un «plof» a la mancha de humedad que había en el techo.
Yaya dio cuerda al reloj y puso en funcionamiento el péndulo. Salió un momento de la habitación y regresó con un rectángulo de cartón enganchado a los extremos de un cordel vetusto. Tomó asiento en la mecedora y alcanzó un palo a medio quemar en la chimenea.
El reloj tictaqueaba mientras ella escribía. Otra gota abandonó la mesa y se desplomó hacia el techo.
Cuando terminó, Yaya Ceravieja se colgó el cartel alrededor del cuello y se reclinó en su asiento con una sonrisa en la boca. La mecedora oscilaba, sirviendo de síncopa al goteo de la mesa y al tictac del reloj, y al poco tiempo se ralentizó.
El cartel rezaba:

La luz se fue apagando desde «se puede» hasta «no se puede». Al cabo de unos minutos, un buho se despertó en un árbol cercano y alzó el vuelo por encima de los bosques.
NOTAS A PIE DE PÁGINA