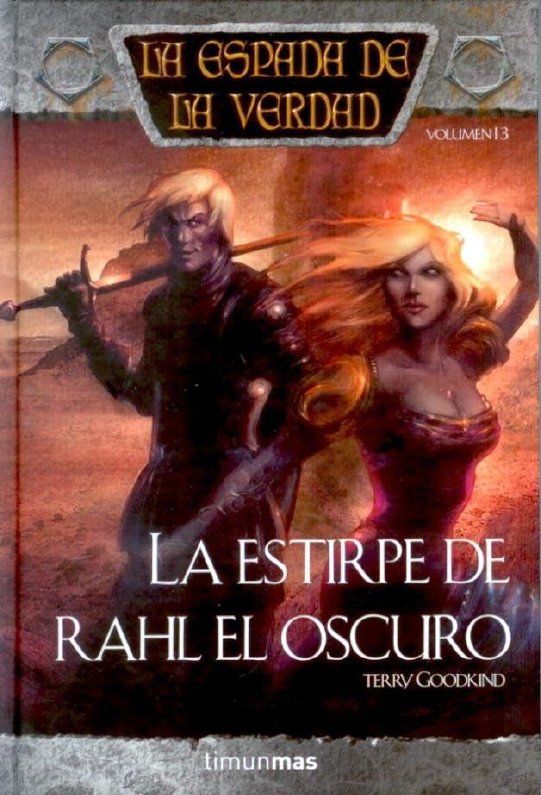- Terry Goodkind
- (La Espada De La Verdad 13) La Estirpe De Rahl El Oscuro
Atormentada toda su vida por voces inhumanas, la joven Jennsen busca poner fin a su insoportable agonía. Pero cuando descubre cómo salvarse de sus demonios interiores y silenciar las voces de modo definitivo no sabe que, para todos los demás, el tormento está a punto de empezar.
<p style="line-height:400%">1</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Si al menos pudiera descubrirlo.</p>
<p>Revolviendo en los bolsillos del muerto, Jennsen Daggett tropezó con la última cosa en el mundo que habría esperado. Sobresaltada, se sentó en cuclillas. La cortante brisa le alborotó los cabellos mientras contemplaba boquiabierta las palabras escritas en meticulosa letra de imprenta sobre el pequeño trozo cuadrado de papel. Habían doblado el papel por la mitad dos veces, con cuidado, de modo que los extremos coincidieran. Pestañeó, medio esperando que las palabras desaparecieran, igual que una ilusión macabra. Permanecieron, muy, pero que muy reales.</p>
<p>Aunque sabía lo estúpida que era la idea, le pareció no obstante como si el soldado muerto estuviera observando su reacción. Sin mostrar ninguna, externamente al menos, dirigió una mirada furtiva a los ojos del cadáver. Estaban opacos y empañados. Había oído decir que los difuntos daban la impresión de estar simplemente dormidos. Con él no era así. Sus ojos aparecían muertos. Los pálidos labios estaban tirantes, el rostro ceroso. Había un rubor violáceo en la parte posterior del cuello, corto y ancho.</p>
<p>Por supuesto que no la observaba. Ya no observaba nada. Aunque, con la cabeza girada hacia ella, casi parecía como si la mirara.</p>
<p>Arriba, en la rocosa colina a su espalda, las ramas desnudas chasqueaban bajo el viento como huesos que repiquetearan. El papel que sostenía con sus temblorosos dedos pareció vibrar con ellas, y su corazón, que ya palpitaba con brío, se desbocó.</p>
<p>Jennsen se enorgullecía de su sensatez y sabía que estaba dejando que su imaginación se desbocara. Pero nunca antes había visto a una persona muerta, a una persona tan grotescamente inmóvil. Era espantoso ver a alguien que no respiraba. Tragó saliva en un intento de calmar su respiración, ya que no sus nervios.</p>
<p>Incluso aunque estuviera muerto, a Jennsen no le gustaba que la mirara, así que se levantó y rodeó el cuerpo. Dobló con cuidado el pequeño pedazo de papel dos veces, tal como había estado cuando lo encontró, y lo deslizó al interior de su bolsillo. Tendría que preocuparse por aquello más tarde. Jennsen sabía cómo reaccionaría su madre ante aquellas dos palabras del papel.</p>
<p>Decidida a finalizar con el registro, se acuclilló al otro lado del hombre. Con el rostro vuelto, casi parecía como si éste mirara atrás, al sendero desde donde había caído, como si se estuviera preguntando qué había sucedido y cómo había acabado en el fondo del rocoso desfiladero con el cuello roto.</p>
<p>La capa no tenía bolsillos, pero él llevaba dos bolsas sujetas al cinturón. Una contenía aceite, piedras de afilar y una banda de cuero también para tal fin. La otra estaba repleta de cecina. Ninguna contenía un nombre.</p>
<p>De haber sido listo, como ella, el hombre habría tomado el camino largo que seguía la base del precipicio, en lugar de atravesar el sendero que iba por la cima, donde zonas cubiertas de finas capas de hielo lo convertían en peligroso en aquella época del año. Incluso aunque no quisiera retroceder por donde había venido para descender al interior del desfiladero, habría sido más sensato haber ido por el bosque, a pesar de las espesas zarzas que dificultaban el paso allí arriba.</p>
<p>Ya no se podía hacer nada. Si pudiera hallar algo que le dijera quién era, tal vez podría encontrar a sus parientes, o a alguien que lo conociera. Querrían saber lo sucedido. Se aferró a aquel pretexto.</p>
<p>Casi contra su voluntad, Jennsen volvió a preguntarse qué estaría haciendo él por allí. Temía que el trozo de papel cuidadosamente doblado lo explicara con prístina claridad, pero, con todo, podría existir algún otro motivo...</p>
<p>Tenía que moverle un poco el brazo si quería mirar en el otro bolsillo.</p>
<p>—Queridos espíritus perdonadme —musitó mientras agarraba la muerta extremidad.</p>
<p>La anquilosada extremidad se movió pero con dificultad; Jennsen arrugó la nariz. Estaba tan helado como el suelo sobre el que yacía, tan helado como las esporádicas gotas de lluvia que caían del cielo. En aquella época del año, era un viento del oeste tan fuerte que casi siempre traía nieve. Las inusitadas neblina y llovizna intermitentes sin duda habían contribuido a que las zonas cubiertas de hielo del sendero de la cima fueran aún más resbaladizas. El muerto lo demostraba.</p>
<p>Sabía que si se quedaba mucho más tiempo la atraparía la lluvia que se aproximaba y era muy consciente de que las personas expuestas a tales condiciones climáticas arriesgaban la vida. Por suerte, no estaba muy lejos de casa. Si no regresaba pronto, no obstante, su madre, preocupada ante lo que la podía estar demorando, probablemente saldría en su busca. Jennsen no quería que su madre también quedara empapada.</p>
<p>Su madre estaría aguardando los peces que Jennsen había recuperado de los sedales cebados del lago. Por una vez, los sedales que introducía en agujeros abiertos en el hielo les habían proporcionado una ristra llena. Los peces yacían muertos al otro lado del cadáver, donde ella los había dejado caer tras efectuar su lúgubre descubrimiento. El hombre no había estado allí antes, o lo habría visto de camino al lago.</p>
<p>Aspirando hondo para reforzar su determinación, Jennsen se obligó a reanudar el registro. Imaginó que alguna mujer se estaría preguntando probablemente por su grandote y apuesto soldado, preocupándose por sí estaría a salvo, en un lugar cálido y seco.</p>
<p>Y no lo estaba.</p>
<p>Jennsen querría que alguien se lo dijera a su madre, de haber sido ella la que se había caído y desnucado. Su madre lo comprendería si se retrasaba un poco para descubrir la identidad del hombre. Jennsen recapacitó. Su madre podría comprender, pero de todos modos seguiría sin querer que la joven se acercara a aquellos soldados. Pero aquél estaba muerto. No podía lastimar a nadie, ahora, mucho menos a ella y a su madre.</p>
<p>Su madre se inquietaría aún más una vez que Jennsen le mostrara lo que estaba escrito en el pedacito de papel.</p>
<p>La muchacha sabía que lo que en realidad impulsaba su búsqueda era la esperanza de otra explicación. Deseaba desesperadamente que fuera otra cosa, y esa necesidad desesperada la mantenía junto al muerto cuando nada deseaba tanto como marcharse corriendo a casa.</p>
<p>Si no encontraba nada que explicara su presencia, lo mejor será ocultarlo y esperar que nadie lo encontrara jamás. Incluso aunque tuviera que permanecer bajo la lluvia, debería ocultarlo tan rápidamente como pudiera. No debía esperar. De ese modo nadie sabría nunca dónde estaba el cadáver.</p>
<p>Se obligó a introducir la mano en el bolsillo del pantalón del soldado, hasta el fondo. La carne del muslo estaba rígida. Los dedos recogieron apresuradamente el conjunto de pequeños objetos del fondo. Dando boqueadas ante tan desagradable tarea, lo sacó todo en la mano cerrada. Se inclinó y abrió los dedos para mirar.</p>
<p>En la parte superior había un pedernal, botones de hueso, un pequeño ovillo de cordel y un pañuelo doblado. Con una mano, aparró el cordel y el pañuelo a un lado, dejando al descubierto un pesado puñado de monedas... de plata y oro. Soltó un quedo silbido ante la visión de tal riqueza. No creía que los soldados fueran ricos, pero aquel hombre tenía cinco marcos de oro y bastantes marcos de plata. Una fortuna se mirara como se mirase. Todos los peniques de plata —no de cobre, de plata— parecían una insignificancia en comparación, incluso a pesar de que esos peniques eran probablemente más dinero del que ella había gastado en sus veinte años de vida.</p>
<p>Se le ocurrió que era la primera vez en la vida que sostenía en su mano marcos de oro... o de plata siquiera. Se le ocurrió que podía tratarse de un botín.</p>
<p>No halló ninguna baratija procedente de una mujer, como había esperado, para así mitigar su preocupación sobre la clase de hombre que había sido.</p>
<p>Lamentablemente, nada en el bolsillo le dio la menor indicación sobre quién podría ser. Arrugó la nariz mientras llevaba a cabo la tarea de devolver sus posesiones al bolsillo. Algunos de los peniques de plata se cayeron de su puño. Los recogió del suelo mojado y obligó a su mano a volver a devolverlos al lugar al que pertenecían.</p>
<p>La mochila del muerto a lo mejor le diría más, pero él estaba tumbado sobre ella, y la muchacha no estaba segura de querer echar un vistazo, puesto que era probable que no contuviera más que provisiones. Todo lo valioso debía de llevarlo en los bolsillos.</p>
<p>Como el trozo de papel.</p>
<p>Supuso que todas las pruebas que realmente necesitaba estaban a la vista. El hombre vestía una coraza de rígido cuero bajo la capa oscura y la guerrera. En la cadera llevaba una sencilla pero muy afilada espada de soldado en una utilitaria vaina desgarrada de cuero negro. La espada se había roto por la mitad, sin duda en la caída.</p>
<p>Sus ojos se deslizaron con más cuidado sobre su excepcional cuchillo. La empuñadura del cuchillo, que brillaba en la penumbra, era lo que había cautivado su atención desde el primer instante. Su visión la había mantenido paralizada hasta que advirtió que el propietario estaba muerto. Estaba segura de que ningún simple soldado poseería un cuchillo de tan exquisita factura. Debía de ser el cuchillo más caro que ella había visto en su vida.</p>
<p>En la empuñadura de plata había una ornamentada letra «R». Incluso así, era un objeto hermoso.</p>
<p>Desde pequeña, su madre le había enseñado a usar un cuchillo. Deseó que su madre pudiera tener un cuchillo tan magnífico como aquél.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>Jennsen dio un salto al oír la susurrada palabra.</p>
<p>«No ahora. Queridos espíritus, ahora no. Aquí no.»</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>Jennsen no era una mujer que odiara muchas cosa», pero sí odiaba esa voz que a veces iba a ella.</p>
<p>Hizo caso omiso, como hacia siempre, obligando a sus dedos a moverse, para descubrir si había algo más sobre el hombre que debiera saber. Comprobó las correas de cuero en busca de bolsillos ocultos pero no encontró ninguno. La guerrera era de corte sencillo, sin bolsillos.</p>
<p><i>Jennsen</i>, volvió a dejarse oír la voz.</p>
<p>Apretó los dientes.</p>
<p>—Déjame en paz —dijo en voz alta, aunque en tono quedo.</p>
<p><i>Jennsen</i>.</p>
<p>Esta vez sonó diferente. Casi como si la voz no estuviera en su cabeza, como siempre estaba.</p>
<p>—Déjame tranquila —refunfuñó.</p>
<p><i>Entrega</i>, dijo el sordo murmullo.</p>
<p>Alzó los ojos y vio los ojos sin vida del hombre mirándola fijamente.</p>
<p>La primera cortina de fría lluvia, empujada por el viento, le dio la sensación de dedos helados de espíritus acariciándole el rostro.</p>
<p>Su corazón galopó aún más rápido. El aliento pareció atascarse en sus irregulares inspiraciones, como seda enganchándose sobre piel reseca. Con la desorbitada mirada fija en el rostro del soldado muerto, empujó con los pies, retrocediendo apresuradamente.</p>
<p>Estaba siendo una tonta. Lo sabía. El hombre estaba muerto. No la miraba. No podía. Tenía la mirada fija de la muerte, eso era todo, como su ristra de peces muertos..., ellos no miraban nada. Tampoco él. Estaba siendo una tonta. Sólo parecía que la miraba.</p>
<p>Pero incluso aunque aquellos ojos muertos no estuvieran mirando nada, preferiría que no estuvieran mirando en su dirección.</p>
<p><i>Jennsen</i>.</p>
<p>Más allá, por encima de la empinada elevación de granito, las coníferas se balanceaban de un lado bajo el viento y los desnudos arces y robles agitaban sus brazos esqueléticos, pero Jennsen mantuvo la mirada fija en el cadáver mientras escuchaba la voz. Los labios del hombre estaban inmóviles. La voz estaba en su cabeza.</p>
<p>El rostro del muerto seguía vuelto hacia el sendero del que había caído.</p>
<p>Los ojos debería estar mirando en esa dirección, pero en aquellos momentos esos ojos parecían estar vueltos hacia ella.</p>
<p>Jennsen cerró los dedos alrededor de la empuñadura de su cuchillo.</p>
<p><i>Jennsen</i>.</p>
<p>—Déjame en paz. No entregare nada.</p>
<p>Nunca sabía que quería la voz que entregara. A pesar de haberla acompañado casi toda vida, nunca lo había dicho. Ella hallaba refugio en esa ambigüedad.</p>
<p>Como en respuesta a su pensamiento, la voz volvió a sonar.</p>
<p><i>Entrega tu carne, Jennsen.</i></p>
<p>Jennsen no podía respirar.</p>
<p><i>Entrega tu voluntad.</i></p>
<p>Tragó saliva, aterrorizada. Nunca había dicho eso antes, nunca había dicho nada que ella pudiera comprender.</p>
<p>A menudo la oía débilmente, como si estuviera demasiado lejos para poderla entender con claridad. En ocasiones le parecía que oía las palabras, pero parecían dichas en una lengua desconocida.</p>
<p>A menudo la oía cuando empezaba a dormirse, llamándola con aquel susurro distante y sordo. Le decía otras palabras, ella lo sabía, pero sólo comprendía su nombre, y aquella aterradoramente seductora orden de que entregara. Esa palabra era siempre más contundente que cualquiera otra. Siempre la oía, incluso cuando no entendía ninguna más.</p>
<p>Su madre decía que la voz era el hombre que, casi durante toda la vida de Jennsen, había querido matar a la joven. Su madre decía que quería atormentarla.</p>
<p>—Jen —decía su madre a menudo—, no pasa nada. Estoy aquí contigo. Su voz no puede lastimarte.</p>
<p>Puesto que no quería preocupar a su madre, Jennsen a menudo no le hablaba de la voz.</p>
<p>Pero aunque la voz no pudiera lastimarla, ese hombre sí podía, si la encontraba. En aquel momento, Jennsen deseó desesperadamente el protector consuelo de los brazos de su madre.</p>
<p>Un día, él iría a por ella. Ambas lo sabían. Hasta entonces, enviaba su voz. Eso era lo que su madre pensaba.</p>
<p>A pesar de lo mucho que esa explicación la asustaba, Jennsen la prefería a considerarse local. Si no poseía su propia mente, no tenía nada.</p>
<p>—¿Que ha sucedido aquí?</p>
<p>Jennsen lanzó una ahogada exclamación de miedo al mismo tiempo que se giraba en redondo, sacando el cuchillo. Se dejó caer medio agazapada, los pies separados, el cuchillo listo para matar.</p>
<p>Aquélla no era una voz incorpórea. Un hombre ascendía por el barranco hacia ella. Con el viento en los oídos, y la distracción del cadáver y la voz, no lo había oído acercarse.</p>
<p>Era grande y estaba cerca. Supo que si corría, y el así lo deseaba, podía fácilmente darle caza.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">2</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">El hombre aminoró el paso al ver su reacción, y el cuchillo.</p>
<p>—No era mi intención asustarte.</p>
<p>Su voz sonaba bastante amable.</p>
<p>Aunque llevaba subida la capucha de la capa y no le podía ver el rostro con claridad, parecía estar observando sus cabellos rojos, como hacía la mayoría de la gente cuando la veía.</p>
<p>—Ya me doy cuenta. Lo lamento.</p>
<p>Ella no aflojó la postura defensiva, sino que en su lugar paseó la mirada a los lados, para comprobar si estaba solo, para ver si había alguien más con el que pudiera estarse acercando a ella a hurtadillas.</p>
<p>Se sintió como una estúpida por haberse dejado coger por sorpresa. En el fondo de su mente sabía que nunca escaria a salvo. No bastaba el cuidado. Incluso la simple falta de atención por su parte podía provocar su fin en cualquier momento. Sintió una sensación de desesperada fatalidad ante la facilidad con que podía suceder. Sí aquel hombre podía acercarse a plena luz del día y sorprenderla tan fácilmente, ¿dónde quedaba su sueño de que su día sería la dueña de su propia vida?</p>
<p>La oscura pared de roca del precipicio brillaba bajo la humedad. En el barranco barrido por el viento no había nadie, excepto ella y los dos hombres, el muerto y el vivo. Jennsen no era dada a imaginar rostros siniestros acechando en las sombras del bosque, como hacía de niña. Las zonas oscuras entre los árboles estaban vacías.</p>
<p>El hombre se detuvo a una docena de pasos de distancia. Por su pose, no lo detuvo el miedo al cuchillo, sino miedo a provocarle un mayor espanto. La miraba descaradamente, al parecer sumido en algún pensamiento íntimo, pero se recuperó con rapidez de lo que hubiera en el rostro de la joven que retenía hasta tal punto su mirada.</p>
<p>—Comprendo qué una mujer pueda tener motivos para asustarse si un desconocido se le acerca de improviso. Habría pasado por tu lado sin alarmarte, pero vi a ese tipo en el suelo y a ti ahí, inclinada sobre él. Pensé que podríais necesitar ayuda, así que vine corriendo.</p>
<p>El viento helado apretó su capa verde oscuro contra su atlética complexión y alzó el otro lado para mostrar sus ropas de buena confección pero sencillas. La capucha de la capa le cubría la cabeza de las primeras gotas de lluvia, dejando su rostro en sombras. La sonrisa era de cortesía, nada más. La sonrisa resultaba agradable.</p>
<p>—Está muerto —fue todo lo que a ella se le ocurrió decir.</p>
<p>Jennsen no estaba acostumbrada a hablar con desconocidos. No estaba acostumbrada a hablar con nadie que no fuera su madre. No estaba segura de qué decir —cómo reaccionar—, en especial dadas las circunstancias.</p>
<p>—Ah. Lo lamento. —Él alargó el cuello un poco, sin acercarse más, intentando ver al hombre caído en el suelo.</p>
<p>Jennsen se dijo que era algo muy considerado... no intentar acercarse a alguien que estaba a todas luces nervioso. Odió que se le notara tanto. Siempre había esperado parecer inescrutable.</p>
<p>La mirada del hombre se alzó del muerto para pasar al cuchillo y luego a su cara.</p>
<p>—Supongo que tenías un motivo.</p>
<p>Perpleja por un segundo, finalmente comprendió a qué se refería y barbotó:</p>
<p>—¡Yo no lo he hecho!</p>
<p>—Lo siento —Se encogió de hombros—. Desde aquí no puedo saber qué sucedió.</p>
<p>Jennsen se sintió violenta sosteniendo un cuchillo ante el hombre. Bajó el brazo que empuñaba el arma.</p>
<p>—No era mi intención pa... parecer una loca. Simplemente me has dado un susto de muerte.</p>
<p>La sonrisa del hombre se tomó más cálida.</p>
<p>—Lo comprendo. No pasa nada. Así pues, ¿qué ha pasado?</p>
<p>Jennsen señaló con la mano vacía en dirección a la pared del precipicio.</p>
<p>—Creo que cayó del sendero de ahí arriba. Tiene el cuello roto. Lo acabo de descubrir: No veo más huellas de pisadas.</p>
<p>Mientras Jennsen devolvía el cuchillo a la funda de su cinturón, él hombre contempló con atención el precipicio.</p>
<p>—Me alegro de haber tomado el camino del fondo.</p>
<p>Ella inclinó la cabeza, invitándolo a ir hacia el muerto.</p>
<p>—Buscaba algo que pudiera decirme quien era. Pensé que a lo mejor debería... informar a alguien Pero no he encontrado nada.</p>
<p>Las botas del hombre hicieron crujir las piedrecillas al acercarse. Se arrodilló al otro lado del cuerpo, quizá para dar a la loca del cuchillo un poco de espacio, de modo que se sintiera menos nerviosa.</p>
<p>—Diría que tienes razón —dijo, tras observar la anormal inclinación de la cabeza—. Parece como si hubiera estado aquí al menos parte del día.</p>
<p>—Pasé por aquí antes. Esas de ahí son mis huellas. No veo otras. —Señalo su pesca en el suelo, justo detrás de ella—. Cuando fui al lago a comprobar los sedales, hace unas horas, no estaba aquí.</p>
<p>Él torció la cabeza pata estudiar mejor el rostro inmóvil.</p>
<p>—¿Alguna idea de quién era?</p>
<p>—No. No tengo ni una pista, aparte de que era un soldado. El hombre alzó los ojos.</p>
<p>—¿Alguna idea de qué clase de soldado?</p>
<p>Las cejas de Jennsen se crisparon.</p>
<p>—¿Que dase? Es un soldado d'haraniano. —Se agachó para contemplar directamente al desconocido—. ¿De dónde eres que no eres capaz de reconocer a un soldado d'haraniano?</p>
<p>El hombre introdujo la mano bajo la capucha de la capa y se la pasó por el costado del cuello.</p>
<p>—No soy más que un viajero de paso —Parecía tan cansado como indicaba su voz.</p>
<p>La respuesta la dejo perpleja.</p>
<p>—He ido de un sitio a otro toda mi vida y no conozco a nadie que no reconozca a un soldado d'haraniano cuando lo ve. ¿Cómo es que tú no puedes?</p>
<p>—Llevo poco tiempo en D'Hara.</p>
<p>—Eso no es posible. D'Hara cubre la mayor parte del mundo.</p>
<p>En esta ocasión, la sonrisa del hombre fue de diversión.</p>
<p>—¿Es así?</p>
<p>Ella sintió como su rostro enrojecía y supo que debía estarse ruborizando ante lo ignorante que había demostrado ser.</p>
<p>—Bueno, ¿no lo es?</p>
<p>—No —Negó con la cabeza—. Soy de muy al sur. Más allá de D'Hara.</p>
<p>Ella se lo quedó mirando con asombro, la desilusión evaporándose a la luz de tan pasmosa idea. Quizá su sueño podría hacerse realidad.</p>
<p>—¿Y qué haces aquí, en D'Hara?</p>
<p>—Ya te lo he dicho. Viajar. —Sonaba cansado.</p>
<p>Ella sabía lo agotador que podía ser viajar. El tono del hombre se volvió más serio.</p>
<p>—Sé que es un soldado d'haraniano. Me malinterpretaste. A lo que me refería era, ¿qué clase de soldado? ¿Un hombre que pertenece a un regimiento? ¿Un hombre destacado aquí? ¿Un soldado de camino a casa para hacer una visita? ¿Un hombre que iba a tomar un trago a la ciudad? ¿Un explorador?</p>
<p>La inquietud de la joven aumentó.</p>
<p>—¿Un explorador? ¿Qué podría estar explorando en su propia tierra?</p>
<p>El hombre desvió la mirada a las bajas nubes negras.</p>
<p>—No lo sé. Sólo me preguntaba si sabías algo de él.</p>
<p>—No, claro que no. Simplemente lo encontré.</p>
<p>—¿Son peligrosos estos soldados d'haranianos? Quiero decir, ¿molestan a la gente? ¿A los que están de paso?</p>
<p>La mirada de la joven huyó de sus ojos interrogantes.</p>
<p>—No... no lo sé. Supongo que podrían.</p>
<p>Temía decir demasiado, pero no querría que él acabara metido en un lío porque ella había dicho demasiado poco.</p>
<p>—¿Qué supones que hacía un soldado solitario aquí, tan lejos? Los soldados no acostumbran a ir solos.</p>
<p>—No lo sé. ¿Por qué supones que una simple mujer sabríamás sobre lo que hacen los soldados que un hombre de mundo que viaja por ahí? ¿No tienes ideas propias? A lo mejor simplemente iba de camino a casa, de visita, o algo parecido. A lo mejor pensaba en una chica, y por lo tanto no prestaba demasiada atención. A lo mejor por eso resbaló y cayó.</p>
<p>Él volvió a frotarse el cuello, como si le doliera.</p>
<p>—Lo siento. Supongo que lo que digo no tiene mucho sentido. Estoy un poco cansado. Quizá no pienso con claridad. Quizá sólo estaba inquieto por tú.</p>
<p>—¿Por mí? ¡Qué quieres decir?</p>
<p>—Quiero decir que los soldados pertenecen a unidades de una clase u otra. Otros soldados los conocen y saben dónde se supone que deben estar. Los soldados no se van tranquilamente ellos solos cuando les viene en gana. No son como un trampero solitario que podrá desaparecer y nadie lo sabría.</p>
<p>—¿O un viajero solitario?</p>
<p>Una sonrisa desenfadada ablandó la expresión del hombre.</p>
<p>—Oun viajero solitario —La sonrisa se amplió—. La cuestión es que otros soldados probablemente lo buscarán. Si se encuentran con su cuerpo aquí, traerán tropas para impedir que nadie abandone la zona. Una vez que reúnan a toda la gente que encuentren, empezarán a hacer preguntas.</p>
<p>—Por lo que he oído sobre los soldados d'haranianos, saben cómo hacer preguntas.</p>
<p>Jennsen sintió un retortijón de miedo. Lo último que quería en el mundo era a soldados d'haranianos haciendo preguntas sobre ella y su madre. Aquel soldado muerto podía acabar siendo el fin de ambas.</p>
<p>—Pero ¿qué posibilidades hay de...?</p>
<p>—Sólo digo que no me gustaría que sus camaradas aparecieran y decidieran que alguien tiene que pagar por su muerte. Podrían considerar que no ha sido un accidente. A los soldados les irrita la muerte de un camarada, incluso si fue un accidente. Tú y yo somos los únicos que estamos por aquí. No me gustaba que un grupo de soldados lo descubriera y decidiera culparnos.</p>
<p>—¿Quieres decir que, incluso si fue un accidente, podrían coger a un inocente y culparlo por ello?</p>
<p>—No lo sé, pero, en general, así se comportan los soldados. Cuando están enfadados siempre encuentran a alguien a quien culpar.</p>
<p>—Pero no pueden culparnos a nosotros. Tú ni siquiera estabas aquí, y yo sólo iba a ocuparme de mis sedales.</p>
<p>Él apoyó un codo sobre la rodilla y se inclinó por encima del muerto, hacia ella.</p>
<p>—Y este soldado, ocupado en su tarea de procurar por el bien del gran Imperio d'haraniano, vio a una hermosa joven que iba toda ufana por el camino y se distrajo tamo con ella que resbaló y cayó.</p>
<p>—¡Yo no «iba toda ufana»!</p>
<p>—No es mi intención sugerir que así fuera. Mi intención era sólo mostrarte que la gente encuentra culpables cuando desea encontrarlo.</p>
<p>No se le había ocurrido. Eran soldados d'haranianos. Tal comportamiento no sería imposible.</p>
<p>El resto de lo que él había dicho quedó registrado en su mente. A Jennsen ningún hombre la había llamado «hermosa» antes, y eso la aturulló, al surgir tan inesperadamente y tan fuera de lugar. Puesto que no tenía ni idea de cómo reaccionar, y puesto que había tantos pensamientos más importan íes dominando sus emociones, hizo caso omiso.</p>
<p>—Si lo encuentran —dijo el hombre—, al menos, reunirán a todas las personas de los alrededores y las interrogarán largo y tendido.</p>
<p>Todas esas feas implicaciones se estaban volviendo demasiado reales. El día del Juicio Final se alzaba repentinamente cercano.</p>
<p>—¿Qué crees que deberíamos hacer?</p>
<p>Él lo meditó un momento.</p>
<p>—Bueno, sí pasan por aquí, pero no lo encuentran, no tendrán ningún motivo para detenerse e interrogar a la gente de aquí. Si no lo encuentran, irán a otro lugar a seguir buscándolo.</p>
<p>Se levantó y miró a su alrededor.</p>
<p>—El terreno es demasiado duro para cavar una tumba. —Se echó la capucha hacía adelante para protegerse los ojos de la neblina mientras buscaba e indicó un punto cerca del píe del precipicio—. Allí. Hay una hendidura que parece lo bastante grande. Podríamos ponerlo allí y cubrirlo con piedras. En el mejor entierro que podemos hacerle en esta época del año.</p>
<p>Y probablemente más de lo que él merecía. Preferiría dejarlo tal cual, pero eso no sería sensato. Ocultarlo era lo que había planeado hacer antes de que el desconocido apareciera por allí por casualidad. Ésa era una buena idea. Habría menos posibilidades de que los animales lo dejaran al descubierto y que los soldados lo hallaran.</p>
<p>Al verla sopesar rápidamente las diferentes posibilidades, y confundiéndolo por renuencia, el hombre dijo con suave seguridad:</p>
<p>—El hombre está muerto. Nada puede hacerse. Fue un accidente. ¿Por qué permitir que ese accidente cause problemas? No hicimos nada malo. Ni siquiera estábamos aquí cuando sucedió. Yo digo que lo enterremos y sigamos con nuestras vidas...</p>
<p>Jennsen se puso en pie. El hombre podría tener razón. Había ya motivos abundantes para inquietarse respecto al soldado d'haraniano muerto para buscarse más problemas. Volvió a pensar en el trozo de papel que había encontrado en su bolsillo. Eso sería razón suficiente...</p>
<p>Si el pedazo de papel era lo que pensaba que podría ser, los interrogatorios sólo serían el inicio de un calvario.</p>
<p>—De acuerdo —respondió—. Si hemos de hacerlo, hagámoslo rápido.</p>
<p>Él sonrió, más por alivio que por otra cosa, pensó ella. Luego, volviéndose para mirarla más directamente, se echó la capucha hacia atrás, descubriéndose como lo hacen los hombres en señal de respeto ante una mujer.</p>
<p>Jennsen se quedó atónita al ver que, incluso a pesar de que tenía como mucho seis o siete años más que ella, sus cabellos, sumamente cortos, eran blancos como la nieve. Los contempló con casi la misma sensación de asombro con la que la gente contemplaba sus rojos cabellos. Desaparecidas las sombras de la capucha, advirtió qué sus ojos eran tan azules como los de ella, tan azules como la gente decía que habían sido los de su padre.</p>
<p>La combinación de los cortos cabellos blancos y aquellos ojos azules resultaba cautivadora. El modo en que armonizaban con su rostro bien rasurado era singularmente atractivo. Todas sus facciones encajaban a la perfección.</p>
<p>Él le tendió la mano por encima del soldado muerto.</p>
<p>—Me llamo Sebastián.</p>
<p>Ella vaciló un momento, pero luego le ofreció su mano. Incluso aunque la de él era grande y sin duda inerte, no le oprimió la mano para demostrarlo, como hadan algunos hombres. La calidez anormal de la mano la sorprendió.</p>
<p>—¿Vas a decirme tu nombre?</p>
<p>—Soy Jennsen Daggett.</p>
<p>—Jennsen. —Sonrió al oír cómo sonaba.</p>
<p>Ella notó que volvía ruborizarse. En lugar de hacer una observación al respecto, él se puso inmediatamente a la tarea de agarrar al soldado por debajo de los brazos y tirar de él. El cuerpo se movió sólo una corta distancia con cada poderoso tirón. El soldado había sido un hombre enorme, y en aquellos momentos era un peso muerto.</p>
<p>Jennsen agarró al soldado por el hombro para ayudar. Sebastián cambió de posición las manos para cogerlo por el otro hombro y juntos arrastraron el peso del hombre, que resultaba tan peligroso para ella en la muerte como lo habría sido en vida.</p>
<p>Jadeando aún por el esfuerzo, y antes de empujar al soldado a la grieta que iba a ser su lugar de descanso final, Sebastián dio la vuelta al cuerpo. Jennsen vio entonces por primera vez que el muerto llevaba una espada corta sujeta al hombro, bajo la mochila. No la había visto porque él yacía encima. Enganchada al cinto de las armas que rodeaba su cintura, en la parte baja de la espalda, colgaba una hacha de guerra con la hoja en forma de media luna. La aprensión de la joven aumentó al ver lo bien armado que había estado el soldado. Los soldados corrientes no llevaban tantas armas. Ni un cuchillo como el que él tenía.</p>
<p>Sebastián tiró de las correas de la mochila para quitársela, luego soltó la espada corta y la depositó a un lado. Retiró el cinto de las armas y lo arrojó encima de la espada.</p>
<p>—No hay nada fuera de lo común en la mochila —anunció tras una breve inspección, y añadió la mochila a la espada corta, el cinto de las armas y el Hacha.</p>
<p>Empezó a registrar los bolsillos del muerto, Jennsen estaba a punto de cuestionar lo que hacía cuando recordó que ella había hecho lo mismo. Se sintió un tanto mis trastornada cuando él devolvió los demás objetos tras retirar el dinero. Le parecía más bien desalmado robar a los muertos.</p>
<p>Sebastián le tendió el dinero.</p>
<p>—¿Qué haces? —preguntó.</p>
<p>—Tómalo —volvió a ofrecerle el dinero, con mayor insistencia esta vez—. ¿De qué va a servir en el suelo? El dinero sirve para aliviar los sufrimientos de los vivos, no de los muertos. ¿Crees que los buenos espíritus le pedirán que pague por una agradable eternidad?</p>
<p>Era un soldado d'haraniano. Jennsen esperaba que el Custodio del Inframundo tuviera preparado algo un poco más siniestro para la eternidad de aquel hombre.</p>
<p>—Pero... no es mío.</p>
<p>El joven frunció el entrecejo.</p>
<p>—Considéralo una compensación parcial por todo lo que has sufrido.</p>
<p>Sintió que se le helaba la carne. ¿Cómo podía saberlo? Siempre tenían tanto cuidado...</p>
<p>—¿Qué quieres decir?</p>
<p>—Los años que te ha arrebatado el susto que este tipo te ha dado hoy.</p>
<p>Jennsen pudo, finalmente, soltar el aliento en un suspiro silencioso. Tenía que dejar de temer lo peor en lo que decía la gente.</p>
<p>Permitió que Sebastián depositara las monedas en su mano.</p>
<p>—De acuerdo, pero creo que deberías quedarte con la mitad por ayudarme. —Le devolvió tres marcos de oro.</p>
<p>Él le agarró la mano con la otra y apretó las tres monedas contra su palma.</p>
<p>—Tómalo. Es tuyo.</p>
<p>Jennsen pensó en lo que podía significar tanto dinero. Asintió.</p>
<p>—Mi madre ha tenido una vida dura. Le iría bien. Se lo daré a mi madre.</p>
<p>—Espero que os ayude a ambas, entonces. Dejemos que sea la última buena acción de este hombre..., el ayudaros a ti y a tu madre.</p>
<p>—Tienes las manos calientes. —Por el aspecto de los ojos del joven, le pareció saber el motivo, pero no dijo más.</p>
<p>Él asintió y confirmó sus sospechas.</p>
<p>—Tengo un poco de fiebre desde esta mañana. Cuando terminemos con esto espero poder llegar a la siguiente población y descansar en una habitación seca durante un tiempo. Simplemente necesito un poco de descanso para recuperar las fuerzas.</p>
<p>—La ciudad está demasiado lejos para que puedas llegar hoy.</p>
<p>—¿Estás segura? Puedo andar de prisa. Estoy acostumbrado a viajar.</p>
<p>—También yo —repuso Jennsen—, y necesito casi todo el día para llegar. Sólo quedan un par de horas de luz... y aún tenemos que acabar con esto. Ni siquiera un caballo veloz te llevaría cerca de la ciudad hoy.</p>
<p>Sebastián soltó un suspiro.</p>
<p>—Bueno, supongo que tendré que apañármelas.</p>
<p>Volvió a arrodillarse e hizo girar a medias al soldado para soltar el cuchillo. La funda, de cuero negro de grano fino, estaba adornada con plata para hacer juego con el mango y decorada con el mismo elaborado emblema. Apocado sobre una rodilla, Sebastián le tendió él reluciente cuchillo envainado.</p>
<p>—Es estúpido enterrar un arma tan magnífica. Aquí tienes. Es mejor que ese pedazo de chatarra que me mostraste antes.</p>
<p>Jennsen se quedó aturdida y contusa.</p>
<p>—Pero deberías quedártelo tú.</p>
<p>—Cogeré las otras. Son más de mi gusto. El cuchillo es tuyo. Por la Regla de Sebastián.</p>
<p>—¿La Regla de Sebastián?</p>
<p>—La belleza pertenece a la belleza.</p>
<p>Jennsen enrojeció ante el cumplido. Pero aquello no era algo bello. Él no tenía ni idea de la fealdad que representaba.</p>
<p>—¿Alguna idea de qué significa la «R»?</p>
<p>«Ah, sí», quiso decirle. Sabía muy bien lo que representaba. Ésa era la fealdad.</p>
<p>—Es la inicial de la Casa de Rahl.</p>
<p>—¿La Casa de Rahl?</p>
<p>—Lord Rahl, el gobernante de D'Hara —dijo ella simplemente para definir esa pesadilla.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">3</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Para cuando finalizaron con la laboriosa tarea de ocultar el cuerpo del soldado d'haraniano, la fatiga había debilitado los brazos de Jennsen. El viento húmedo se abría paso a través de sus ropas y parecía penetrarle hasta los huesos. Tenía las orejas, la nariz y los dedos entumecidos.</p>
<p>El rostro de Sebastián estaba cubierto por una pátina de sudor.</p>
<p>Pero el muerto estaba finalmente enterrado bajo las piedras que abundaban a los pies del precipicio. No era probable que los animales consiguieran apartar todas aquellas pesadas piedras para alcanzar el cuerpo. Los gusanos se darían un banquete sin que los molestaran.</p>
<p>Sebastián había pronunciado unas pocas y sencillas palabras, pidiendo al Creador que recibiera el alma de ese hombre. No efectuó ninguna súplica de misericordia, y tampoco lo hizo Jennsen.</p>
<p>Mientras acababa de cubrir el túmulo esparciendo tierra con una gruesa rama, que también borró las huellas de ambos, la muchacha examinó la obra con ojo crítico y se sintió aliviada al comprobar que nadie podría sospechar jamás que había una persona enterrada allí. Si pasaban soldados no se darían cuenta de que uno de los suyos había hallado la muerte en aquel lugar. No tendrían motivos para interrogar a los lugareños, excepto, tal vez, para preguntar si alguien lo había visto.</p>
<p>Jennsen presionó la mano sobre la frente de Sebastián. Ésta confirmó sus temores.</p>
<p>—Estás ardiendo de fiebre.</p>
<p>—Hemos acabado. Descansaré mejor no teniendo que preocuparme de que unos soldados vayan a sacarme de mi saco de dormir para hacerme preguntas a punta de espada.</p>
<p>La muchacha se preguntó dónde dormiría el joven. Cada vez chispeaba más. Dada la persistencia de las nubes cada vez más negras, una vez que rompiera la tormenta probablemente llovería toda la noche. La lluvia fría calándolo hasta los huesos, no haría más que aumentar la fiebre. Y eso podría matar a cualquiera que no estuviera bajo el techo de un refugio.</p>
<p>Jennsen contempló como Sebastián se ataba el cinto de las armas a la cintura. No se colocó el hacha en la parte baja de la espalda como la había llevado el soldado, sino que más bien la situó en la cadera derecha. Tras comprobar el filo y hallarlo satisfactorio, sujetó la espada corta al lado izquierdo del cinturón. Ambas armas estaban colocadas de modo que pudieran empuñarse con facilidad.</p>
<p>Cuando termino, echó su gruesa capa verde por encima de todo ello y volvió a parecer un simple viajero. Ella sospechaba que era más que eso. El joven tenía sus secretos. Los llevaba con tranquilidad. Ella llevaba los suyos con inquietud.</p>
<p>Sebastián manejaba la espada con la desenvoltura que sólo proporcionaba una larga experiencia. Lo supo porque ella manejaba el cuchillo con una elegancia natural, y tal competencia sólo la había adquirido con la práctica. Algunas madres enseñaban a sus hijas a coser y cocinar. La madre de Jennsen no creía que coser pudiera salvar a su hija. No es que un cuchillo pudiera, tampoco, pero era mejor protección que la aguja y el hila.</p>
<p>Sebastián cogió la mochila del muerto y levantó la solapa.</p>
<p>—Dividiremos las provisiones. ¿Quieres la mochila?</p>
<p>—Tú deberías quedarte con las provisiones y la mochila —indicó ella mientras recogía su ristra de peces.</p>
<p>Él asintió. Aseguró el cierre de la mochila y evaluó el cielo.</p>
<p>—Será mejor que me ponga ya en camino.</p>
<p>—¿A dónde vas?</p>
<p>Los cansados párpados del joven pestañearon.</p>
<p>—A ningún lugar en concreto. Viajo. Imagino que andaré un poco y luego supongo que será mejor que intente encontrar un refugio.</p>
<p>—Va a llover —dijo ella—. No hay que ser un profeta para saberlo.</p>
<p>—Imagino que no —respondió el con una sonrisa.</p>
<p>Los ojos del joven contemplaron la perspectiva de lo que le aguardaba con resignada aceptación. Se pasó la mano hacia atrás, sobre las húmedas pumas tiesas de sus blancos cabellos, luego se subió la capucha.</p>
<p>—Bueno, cuídate. Jennsen Daggett. Dale mis mejores deseos a tu madre. Ha criado a una hija encantadora.</p>
<p>Jennsen sonrió y aceptó sus palabras con un asentimiento. Permaneció de pie, de cara al húmedo viento mientras él se daba la vuelta e iniciaba la marcha. Escarpadas paredes rocosas se alzaban por todas partes, con los rebordes cubiertos de una capa de nieve y por unas bajas nubes grises.</p>
<p>Parecía tan curioso que con todo aquel inmenso territorio sus senderos se hubieran cruzado tan brevemente, en aquel instante concreto en el tiempo, durante un momento tan trágico como el fin de una vida, y que luego ambos volvieran a perderse en aquel infinito olvido que era la vida.</p>
<p>A Jennsen le retumbó el corazón en los oídos mientras oía el ruido de las pisadas del joven, mientras sus largas zancadas se lo llevaban del lugar. Con una sensación de apremio, debatió qué debía hacer. ¿Iba a apartarse siempre de las personas? ¿A esconderse?</p>
<p>¿Iba a renunciar siempre a vivir la vida debido a un crimen que no había cometido? ¿Se atrevería a arriesgarse?</p>
<p>Sabía lo que diría su madre. Pero su madre la quería muchísimo, y por lo tanto no lo diría por crueldad.</p>
<p>—¿Sebastián? —Él volvió la cabeza, aguardando a que ella hablara—. Sí no tienes dónde refugiarte, puede que no vivas hasta mañana. No me gustaría saber que estás a la intemperie con fiebre y calándote hasta los huesos.</p>
<p>El joven permaneció inmóvil, contemplándola, con la llovizna flotando entre ellos.</p>
<p>—Tampoco me gustaría a mí. Tendré en cuenta tus palabras y haré todo lo posible por hallar refugio.</p>
<p>Antes de que él pudiera volver a girarse, ella alzó la mano, señalando en la otra dirección. Vio que los dedos le temblaban.</p>
<p>—Podrías venir a casa conmigo.</p>
<p>—¿No le importaría a tu madre?</p>
<p>A su madre le entraría el pánico. Su madre jamás permitiría a un desconocido, no obstante la ayuda que hubiera prestado, dormir en la casa. Su madre no pegaría ojo en toda la noche. Pero si Sebastián permanecía a la intemperie con fiebre podía morir. La madre de Jennsen no le desearía eso a nadie. Su madre tenía un corazón bondadoso. Esa afectuosa preocupación, no la malicia, era el motivo de que se mostrara tan protectora con Jennsen.</p>
<p>—La casa es pequeña, pero hay una habitación en la cueva donde guardamos a los animales. Si no te importa, podrías dormir allí. No está tan mal. Yo he dormido allí, a veces, cuando la casa me resultaba demasiado opresiva. Te encendería un fuego cerca de la entrada. Estarías caliente y podrías conseguir el descanso que necesitas.</p>
<p>Él pareció renuente. Jennsen alzó su ristra de peces.</p>
<p>—Podríamos darte de comer — siguió, endulzando la oferta—. Al menos tendrías una buena comida junto con un descanso en un lugar caliente. Me parece que necesitas ambas cosas. Tú me ayudaste. ¿Dejas que te ayude?</p>
<p>La sonrisa del joven, de gratitud, regresó.</p>
<p>—Eres una mujer amable, Jennsen. Si tu madre lo permite, aceptaré tu oferta.</p>
<p>Jennsen abrió la capa, abriéndola, exhibiendo el espléndido cuchillo envainado, que había introducido bajo el cinturón.</p>
<p>—Le ofreceremos el cuchillo. Le gustara.</p>
<p>La sonrisa del joven, cálida y repentinamente divertida, fue la sonrisa más agradable que Jennsen había visto nunca.</p>
<p>—No creo que dos mujeres que saben usar el cuchillo necesiten perder el sueño por la presencia de un desconocido con fiebre.</p>
<p>Eso era lo que pensaba Jennsen, pero no lo admitió. Esperó que su madre lo viera también así.</p>
<p>—Decidido, pues. Anda vamos antes de que la lluvia nos alcance.</p>
<p>Sebastián troto para alcanzarla cuando ella se puso en marcha. Jennsen le tomó la mochila de la mano y se la echó al hombro. Con su propia mochila y las nuevas armas, él ya tenía suficiente que cargar en su debilitado estado.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">4</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">- Aguarda aquí —dijo Jennsen en voz baja—. Iré a decirle que tenemos un invitado.</p>
<p>Sebastián se dejó caer pesadamente sobre un saliente de roca que resultaba un práctico asiento.</p>
<p>—Simplemente dile lo que dije, que lo comprenderé si no quiere a un desconocido pasando la noche en vuestra casa. Sé que no sería un temor irrazonable.</p>
<p>Jennsen lo estudió con un semblante tranquilo y sombrío.</p>
<p>—Mi madre y yo tenemos motivos para no temer a un visitante.</p>
<p>No aludía a armas comentes, y por su tono él lo comprendió. Por primera vez desde que lo había conocido, vio un destello de incertidumbre en la firme mirada azul de Sebastián..., una sombra de inquietud.</p>
<p>Un atisbo de sonrisa apareció en los labios de la muchacha mientras lo observaba reflexionar sobre qué dase de siniestro peligro podría ella representar.</p>
<p>—No te preocupes. Sólo aquellos que traen problemas tienen motivos para temer estar aquí.</p>
<p>El alzó las manos en gesto de rendición.</p>
<p>—Entonces estoy tan a salvo como un bebe en brazos de su madre.</p>
<p>Jennsen dejó a Sebastián aguardando sobre la piedra mientras ella ascendía por el sinuoso sendero, a través de protectores abetos, usando raíces retorcidas como peldaños en la ascensión hacia la casa, algo retirada en un grupo de robles sobre una pequeña repisa en la ladera de la montaña. El llano trozo de terreno cubierto de hierba era, en un día mejor, un soleado espacio despejado entre los imponentes árboles. Había lugar suficiente para tener un lugar en el que encerrar a su cabra junto con algunos pasos y gallinas. Una empinada pared de roca en la parte posterior impedía que ningún visitante pudiera acercarse desde aquella dirección. Únicamente el sendero de la parte delantera proporcionaba acceso.</p>
<p>Por si se veían amenazadas, Jennsen y su madre habían construido un conjunto de puntos de apoyo que ascendían por la parte trasera hasta una estrecha repisa, y de allí a un sinuoso camino lateral mediante sendas de ciervos que las conduciría a través de una quebrada y lejos de allí. La ruta de escape era casi inaccesible como camino de entrada a menos que se conociera el camino exacto a través del laberinto de paredes de roca, fisuras y estrechas repisas, e incluso en ese caso, ellas se habían asegurado de que ciertos pasajes clave estuvieran bien ocultos colocando estratégicamente ramas secas y matorrales que habían plantado.</p>
<p>Desde que Jennsen era pequeña se habían trasladado a menudo, sin quedarse nunca en un lugar demasiado tiempo. Aquí, no obstante, donde se sentían a salvo, habían permanecido durante más de dos años. Los viajeros no habían descubierto nunca su escondite de las montañas, como había sucedido a veces en otros lugares en los que habían estado, y los habitantes de Briarton, la ciudad más próxima, nunca se aventuraban tan lejos en un bosque tan oscuro y hostil.</p>
<p>El apenas utilizado sendero alrededor del lago, del que el soldado había caído, era lo más cerca que se acercaba a ellas cualquier camino. Jennsen y su madre habían ido a Briarton sólo una vez y era poco probable que nadie supiera siquiera que vivían allí, en las inmensas montañas inexploradas, lejos de cualquier granja o ciudad. Aparte del accidental encuentro con Sebastián allí abajo, cerca del lago, jamás habían visto a nadie cerca de su casa. Era el lugar más seguro que su madre y ella habían tenido nunca, y por lo tanto Jennsen se había atrevido a empezar a considerarlo como su hogar.</p>
<p>A Jennsen la habían perseguido desde que tenía seis años. Cuidadosa como siempre era su madre, en varias ocasiones habían estado aterradoramente cerca de ser atrapadas. No era un hombre corriente el que la perseguía, no estaba limitado por los medios de búsqueda convencionales. Por lo que sabía Jennsen, el búho que la contemplaba desde una rama alta mientras ascendía por el rocoso sendero podrían ser sus ojos, vigilándola.</p>
<p>Justo cuando llegaba a la casa, se encontró con su madre, que salía por la puerta echándote la capa por tos hombros. Era de la misma altura que Jennsen, con el mismo cabello espeso justo por debajo de los hombros pero más castaño-rojizo que rojo. Aún no había cumplido los treinta y cinco, y era la mujer más bella que Jennsen había visto nunca, con una figura ante la que el Creador en persona se maravillaría. En otras circunstancias, la vida de su madre habría sido una de incontables pretendientes, dispuestos a ofrecer una fortuna por su mano. El corazón de su madre, no obstante, era tan afectuoso y hermoso como su rostro, y había renunciado a todo para proteger a su hija.</p>
<p>Cuando a veces sentía pena por sí misma, por las cosas corrientes de la vida que no podía tener, Jennsen pensaba entonces en su madre, que había renunciado voluntariamente a todas esas mismas cosas, y más, por su hija. Su madre era lo más parecido a un espíritu guardián en carne y hueso.</p>
<p>—¡Jennsen! —Su madre se abalanzó sobre ella y la sujetó por los hombros—. Jenn, empezaba a preocuparme tanto. ¿Dónde has estado? Justo iba en tu busca. Pensaba que habrías tenido algún problema y estaba...</p>
<p>—Lo tuve, madre —le confió ella.</p>
<p>Su madre hizo una pausa sólo momentáneamente, luego, sin más preguntas, la abrazó. Tras un día tan aterrador, la muchacha agradeció aquel bálsamo de cariño. Por fin, con un reconfortante brazo rodeando los hombros de Jennsen, su madre la instó a ir hacia la puerta.</p>
<p>—Entra y sécate. Veo que tienes toda una captura. Haremos una buena cena y puedes contarme...</p>
<p>Jennsen arrastraba los pies.</p>
<p>—Madre, hay alguien conmigo.</p>
<p>La madre se detuvo, escudriñando de improviso el rostro de su hija, en busca de algún signo externo de la naturaleza y alcance del problema.</p>
<p>—¿Qué quieres decir? ¿A quién podrías tener contigo?</p>
<p>Jennsen señaló hacia atrás, en dirección al sendero.</p>
<p>—Espera ahí abajo. Le dije que esperara. Le dije que te preguntaría si podía dormir en la cueva con los animales...</p>
<p>—¿Qué? ¿Quedarse aquí? Jenn, ¿en qué estabas pensando? No podemos...</p>
<p>—Madre, por favor, escúchame. Algo terrible sucedió hoy. Sebastián...</p>
<p>—¿Sebastián?</p>
<p>Jennsen asintió.</p>
<p>—El hombre que ha venido conmigo. Sebastián me ayudó. Me tropecé con un soldado que cayó del camino..., de la senda elevada que rodea el lago.</p>
<p>El rostro de su madre se tornó lívido. No dijo nada.</p>
<p>Jennsen tomó aire para tranquilizarse y volvió a empezar.</p>
<p>—Encontré a un soldado d'haraniano muerto en el desfiladero que hay bajo el sendero elevado. No había más huellas... las busqué. Era un soldado extraordinariamente corpulento, e iba muy armado. Hacha de guerra, espada a la cadera, espada arada al hombro.</p>
<p>Su madre ladeó la cabeza con expresión admonitoria.</p>
<p>—¿Qué es lo que no me cuentas, Jenn?</p>
<p>Jennsen quería guardárselo hasta haber explicado lo de Sebastián, primero, pero su madre podía leerlo en sus ojos, oírlo en su voz. La terrible amenaza del pedazo de papel con las dos palabras en él parecía casi aullar su presencia desde el bolsillo.</p>
<p>—Madre, por favor, deja que lo cuente a mi modo.</p>
<p>Su madre poso una mano en una mejilla de la muchacha.</p>
<p>—Cuéntame, pues. A tu modo, si debes hacerlo así.</p>
<p>—Estaba registrando al soldado, buscando cualquier cosa importante. Y encontré algo. Pero entonces, este hombre, un viajero, apareció por sorpresa. Lo siento, madre, estaba asustada por la presencia del soldado y por lo que encontré, y no prestaba atención como debería haber hecho. Sé que me comporté estúpidamente.</p>
<p>La madre sonrió.</p>
<p>—No, criatura, todos tenemos descuidos. Nadie puede ser perfecto. Todos cometemos errores alguna vez. Eso no te hace estúpida. No digas eso.</p>
<p>—Bueno pues me sentí estúpida cuando él dijo algo y me giré en redondo, y allí estaba él. Yo había sacado ya el cuchillo, no obstante. —Su madre sonreía con una sonrisa de aprobación—. Él vio entonces que el hombre se había matado al caer. Él..., Sebastián, así se llama, dijo que si simplemente lo dejábamos allí, lo más probable sería que otros soldados lo encontraran y empezaran a hacer preguntas a todo el mundo y tal vez nos culparan por la muerte de su camarada.</p>
<p>—Ese hombre, Sebastián, parece saber de lo que habla.</p>
<p>—También pensé yo eso. Yo había tenido la intención de cubrir con algo al soldado muerto, intentar ocultarlo, pero era enorme; jamás lo habría podido arrastrar hasta una grieta yo sola. Sebastián se ofreció a ayudarme a enterrar el cuerpo. Juntos conseguimos arrastrarlo y dejarlo caer en una profunda hendidura en la roca. Lo tapamos a conciencia. Sebastián colocó unas cuantas piedras pesadas sobre la tierra que yo amontoné. Nadie lo encontrará.</p>
<p>Su madre pareció más aliviada.</p>
<p>—Eso fue sensato.</p>
<p>—Antes de enterrarlo, a Sebastián se le ocurrió que deberíamos tomar cualquier cosa de valor, en lugar dejar que se desperdiciara en el suelo.</p>
<p>—¿Eso se le ocurrió? —Enarcó una ceja.</p>
<p>Jennsen asintió. Extrajo el dinero del bolsillo, el bolsillo que no contenía el pedazo de papel, y lo dejó caer en la mano de su madre.</p>
<p>—Sebastián Insistió en que lo cogiera todo. Hay marcos de oro. No quiso ninguno.</p>
<p>La madre estudió la fortuna que tenía en la mano, luego eché una breve ojeada al sendero donde Sebastián aguardaba. Se inclinó más cerca.</p>
<p>—Jenn, si ha venido contigo, entonces a lo mejor piensa que pude recuperar el dinero en cualquier momento que elija. Eso le daría la oportunidad de parecer generoso y ganarse tu confianza... y todavía estar lo bastante cerca como para acabar haciéndose con el dinero cuando lo desee.</p>
<p>—También consideré eso.</p>
<p>El tono de su madre se suavizó.</p>
<p>—Jenn, no es culpa tuya... te he tenido tan protegida... pero tú no sabes cómo pueden ser los hombres.</p>
<p>Jennsen dejó que su mirada abandonara los ojos sagaces de su madre.</p>
<p>—Supongo que podría ser cierto, pero no lo creo.</p>
<p>—Y ¿por qué no?</p>
<p>Jennsen volvió a alzar la mirada, mirando con más intensidad en esta ocasión.</p>
<p>—Tiene fiebre, madre. No se encuentra bien. Se marchaba, sin pedir venir conmigo, en absoluto. Se despidió de mí. Con lo cansado y febril que está, temí que muriera bajo la lluvia esta noche. Lo detuve, le dije que si tú no tenías inconveniente podía dormir en la cueva con los animales, donde al menos estaría seco y caliente.</p>
<p>Tras un momento de silencio, añadió:</p>
<p>—Dijo que si no quieres a un desconocido cerca, lo comprenderá y seguirá su camino.</p>
<p>—¿Lo dijo? Vaya, Jenn, ese hombre o es muy honrado, o muy listo —Clavó en Jennsen una mirada muy decidida—. ¿Tú qué crees, eh?</p>
<p>Jennsen entrelazó los dedos.</p>
<p>—No lo sé, madre. Honradamente no lo sé. Me pregunté las mismas cosas que tú: realmente lo hice. —Entonces recordó—. Dijo que quería que tuvieras esto, de modo que no temieras tener a un desconocido durmiendo cerca.</p>
<p>Sacó el cuchillo con la funda de detrás del cinturón y se lo tendió a su madre. El mango de plata centelleó en la tenue luz amarilla procedente de la pequeña ventana que había detrás de su madre.</p>
<p>Con la mirada atónita, la mujer alzó despacio el arma con ambas manos mientras musitaba:</p>
<p>—Queridos espíritus...</p>
<p>—Lo sé —dijo Jennsen—. Casi lancé un aullido de pavor cuando lo vi. Sebastián dijo que era una arma magnífica, demasiado magnífica para enterrarla, y quiso que me la quedara. Él se quedó la espada corta del soldado y el hacha. Le dije que te daría esto. Dijo que esperaba que te ayudara a sentirte segura.</p>
<p>Su madre negó lentamente con la cabeza.</p>
<p>—Esto no me hace sentir segura en absoluto..., sabiendo que un hombre que lo llevaba estaba cerca de nosotras. Jenn, eso no me gusta nada. Nada de nada.</p>
<p>Los ojos de su madre mostraron que tenía preocupaciones mayores que el hombre que Jennsen había traído a casa con ella.</p>
<p>—Madre, Sebastián está enfermo. ¿Puede quedarse en la cueva? Le día entender que tenía más que temer de nosotras que nosotras de él.</p>
<p>Su madre alzó la vista por un momento con una sonrisa maliciosa.</p>
<p>—Buena chica.</p>
<p>Ambas sabían que para sobrevivir tenían que trabajar como un equipo bien compenetrado con una distribución de papeles que no había que discutir.</p>
<p>Soltó un suspiro, entonces, como abrumada por la carga de saber todas las cosas que su hija se perdía en la vida, y pasó una mano con ternura por los cabellos de Jennsen.</p>
<p>—De acuerdo, pequeña —dijo por fin—, le dejaremos que pase la noche.</p>
<p>—Y le daremos de comer. Le dije que tendría una comida caliente por ayudarme.</p>
<p>La cálida sonrisa de su madre se ensanchó.</p>
<p>—Y una comida, pues.</p>
<p>Sacó el cuchillo de la funda, por fin, y le dedicó una evaluación crítica, girándolo a un lado y al otro, mientras inspeccionaba el diseño. Comprobó el filo, y luego el peso. Lo hizo girar entre sus delgados dedos para familiarizarse con él.</p>
<p>Por último lo sostuvo sobre la palma extendida, contemplando la elaborada letra «R». Jennsen no podía imaginar qué pensamientos terribles —y recuerdos— debían de estar pasando por la mente de su madre mientras consideraba en silencio el emblema que representaba a la Casa de Rahl.</p>
<p>—Queridos espíritus —volvió a murmurar su madre para sí.</p>
<p>Jennsen no dijo nada. Lo comprendía perfectamente. Era un objeto terrible y malvado.</p>
<p>—Madre —murmuró Jennsen cuando su madre hubo contemplado el mango durante una eternidad—, casi ha oscurecido. ¿Puedo ir a buscar a Sebastián y llevarlo a la cueva?</p>
<p>Su madre deslizó la hoja dentro de la vaina, tratando de exorcizar los dolorosos recuerdos que el cuchillo le había traído.</p>
<p>—Sí, supongo que será mejor que vayas a buscarlo. Llévalo a la cueva. Enciéndele una fogata. Cocinaré unos peces y llevaré unas cuantas hierbas conmigo para ayudarlo a dormir a pesar de la fiebre. Aguarda allí con él hasta que yo salga. No le pierdas de vista. Comeremos allí con él. No lo quiero dentro de la casa.</p>
<p>Jennsen asintió. Tocó el brazo de su madre, deteniéndola antes de que pudiera entrar en la casa. Jennsen tenía una cosa más que contar. Deseó encarecidamente no tener que hacerlo. No quería acarrear a su madre tal preocupación, pero tenía que hacerlo.</p>
<p>—Madre —dijo con una voz que era apenas algo más que un susurro—, vamos a tener que marchamos de este lugar.</p>
<p>Su madre la miró sobresaltada.</p>
<p>—Encontré esto en los bolsillos del soldado d'haraniano.</p>
<p>Sacó el pedazo de papel, lo desdobló, y se lo tendió sobre la palma extendida.</p>
<p>La mirada de su madre asimiló las dos palabras del papel.</p>
<p>—Queridos espíritus... —fue todo lo que pudo decir.</p>
<p>Volvió la cabeza y miró a la casa, abarcándola toda, con los ojos repentinamente rebosantes de lágrimas. Jennsen sabía que su madre había llegado a considerar aquella casa como un hogar. Ella también.</p>
<p>—Queridos espíritus... —volvió a musitar la mujer para sí, sin saber qué otra cosa decir.</p>
<p>Jennsen se dijo que el peso de aquello podía superarla, y que su madre podría venirse abajo en medio de un llanto inconsolable. Eso era lo que Jennsen quería hacer. Ninguna lo hizo.</p>
<p>—Lo siento, pequeña.</p>
<p>A Jennsen le partió el corazón ver a su madre tan angustiada. Todo lo que Jennsen había echado de menos en la vida, su madre lo había echado de menos por partida doble. Una vez por ella y una por su hija. Por si eso fuera poco, su madre tenía que ser fuerte.</p>
<p>—Nos marcharemos en cuanto amanezca —le comunicó su madre—. Viajar de noche, y lloviendo, no nos haría ningún buen servicio. Tendremos que hallar un nuevo lugar en el que ocultarnos. Se está acercando demasiado a éste.</p>
<p>Los ojos de Jennsen se inundaron de lágrimas y su voz surgió con grandes dificultades:</p>
<p>—Lo siento tanto, mamá, siento dar tantos problemas.</p>
<p>Las lágrimas brotaron en un doloroso torrente. Arrugó el pedazo el papel al cerrar el puño.</p>
<p>—Lo siento tanto, mamá. Ojalá pudieras librarte de mí.</p>
<p>Su madre la tomó entre sus bracos, acunando la cabeza de la muchacha contra el hombro mientras lloraba.</p>
<p>—No, no, pequeña. Nunca digas eso. Eres mi luz, mi vida. Este problema lo causan otros, jamás te eches la culpa porque ellos sean malvados. Yo renunciaría a todo lo demás mil veces por ti, y luego otra vez, y lo haría dichosa.</p>
<p>A Jennsen le alegraba saber que jamás tendría hijos, pues sabía que carecía de la fortaleza de su madre. Se aferró con todas sus fuerzas a la única persona en el mundo que era un consuelo para ella. Pero entonces se apartó del abrazo de su madre.</p>
<p>—Mamá, Sebastián es de muy lejos. Me lo dijo. Dijo que es de más allá de D'Hara. Hay otros lugares... otras tierras. Las conoce. ¿No es eso maravilloso? Existe un lugar que no es D'Hara.</p>
<p>—Pero esos lugares están detrás de barreras y fronteras que no se pueden cruzar.</p>
<p>—Entonces ¿cómo es que él está aquí? Sin duda es posible, de lo contrario no podría haber viajado hasta aquí.</p>
<p>—¿Y Sebastián procede de una de estas otras tierras?</p>
<p>—Situada al sur, dijo.</p>
<p>—¿El sur? No veo cómo podría ser posible. ¿Estás segura de que dijo eso?</p>
<p>—Sí. —Jennsen añadió un firme asentimiento—. Dijo el sur. Sólo lo mencionó de pasada. No estoy segura de cómo es posible, pero ¿y si lo es? Madre, a lo mejor podría guiarnos hasta allí. Quizá, si se lo pidiéramos. nos guiaría fuera de esta tierra de pesadilla.</p>
<p>No obstante lo sensata que era su madre, Jennsen se dio cuenta de qué estaba considerando aquella idea disparatada. No era una locura..., su madre reflexionaba sobre ello, así que no podía ser una locura. Jennsen se sintió repentinamente inundada por la esperanzada sensación de que a lo mejor había dado con algo que las salvaría.</p>
<p>—¿Por qué haría él eso por nosotras?</p>
<p>—No lo sé. Ni siquiera sé si consideraría esa posibilidad, o qué querría a cambio. No le pregunté. Ni me atreví a mencionarlo hasta haber hablado contigo primero. Eso es parte del motivo por el que quería que se quedara aquí..., para que pudieras interrogarlo. Temí perder esta oportunidad de descubrir si es realmente posible.</p>
<p>Su madre volvió a pasear la mirada por la casa. Era diminuta, sólo una habitación, y no era nada elaborada —la habían construido ellas mismas con troncos—, pero era cálida, acogedora y seca. Resultaba aterrador pensar en ponerse en camino en pleno invierno. La alternativa de que las atraparan, no obstante, era mucho peor.</p>
<p>Jennsen sabía lo que sucedería si las atrapaban. La muerte no llegaría con rapidez. Si las cogían, la muerte sólo llegaría tras una tortura infinita.</p>
<p>Por fin, su madre tomó una decisión y habló:</p>
<p>—Ésa es una buena idea, Jenn. No sé si puede salir nada de tal idea, pero hablaremos con Sebastián y veremos. Una cosa es segura. Hemos de marchar. No podemos arriesgarnos a permanecer aquí hasta la primavera..., sí están tan cerca. Nos marcharemos al amanecer.</p>
<p>—Madre, ¿adónde iremos, esta vez, si Sebastián no quiere conducirnos fuera de D'Hara?</p>
<p>La mujer sonrió.</p>
<p>—Pequeña, el mundo es un lugar muy grande. No somos más que dos personas insignificantes. Simplemente volveremos a desaparecer. Sé que es duro, pero estamos juntas. Todo irá bien. Veremos nuevos paisajes. Algo más del mundo.</p>
<p>«Ahora, ve en busca de Sebastián y llévalo a la cueva. Empezaré a preparar la cena. Todos necesitaremos hacer una buena comida.</p>
<p>Jennsen besó rápidamente la mejilla de su madre antes de descender a toda velocidad por el sendero. Empezaba a llover, y estaba tan oscuro entre los árboles que apenas veía. Los árboles eran todos enormes soldados d'haranianos para ella, corpulentos, poderosos y sombríos. Sabía que tendría pesadillas tras haber visto a un auténtico soldado d'haraniano de cerca.</p>
<p>Sebastián seguía sentado en la roca, aguardando. Se puso en pie cuando ella apareció a todo correr.</p>
<p>—Mi madre dice que no tiene inconveniente en que duermas en la cueva con los animales. Ha empezado a cocinar el pescado para nosotros. Quiere conocerte.</p>
<p>Él parecía demasiado cansado para mostrarse feliz, pero consiguió mostrarle una apagada sonrisa, Jennsen lo agarró por la muñeca y lo instó a seguirla. El joven tiritaba ya debido a la lluvia, pero su brazo estaba caliente. Ella sabía que la fiebre era así. Uno tiritaba a pesar de estar ardiendo. Pero con algo de comida y hierbas y una buena noche de descanso, estaba segura de que no tardaría en encontrarse bien.</p>
<p>De lo que no estaba tan segura era de si las ayudaría.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">5</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%"><i>Betty</i>, su cabra de color castaño, observaba con atención desde su corral, expresando alguna que otra vez su descontento por compartir su hogar, mientras Jennsen acumulaba paja a toda prisa a un lado para el desconocido. Balando su disgusto,<i> Betty</i> se tranquilizó finalmente cuando Jennsen rascó con afecto las orejas de la nerviosa cabra, palmeó el hirsuto pelo que cubría su redondeado vientre, y luego le dio media zanahoria del montón que guardaba en una repisa elevada. La corta cola erguida de la cabra se agitó.</p>
<p>Sebastián se despojó de la capa y la mochila, pero se dejó puesto el cinturón con las armas recién adquiridas. Soltó el saco de dormir de debajo de la mochila y lo extendió sobre la alfombra de paja. No obstante los ruegos de la joven, se negó a tumbarse y descansar mientras ella se arrodillaba cerca de la entrada de la cueva y preparaba la fogata.</p>
<p>Mientras la ayudaba a amontonar astillas, ella vio gracias a la luz tenue que surgía de la ventana de la casa, situada al otro lado del claro, que el joven tenía el rostro cubierto de gotas de sudor. Sebastián raspó repetidamente una rama con su cuchillo, creando con rapidez un montón de fibras esponjosas; luego golpeó acero con pedernal varias veces, lanzando chispas a través de la oscuridad a la yesca que había creado. Sostuvo entre las manos ahuecadas la pelusa y con suaves soplidos alimentó las lentas llamas hasta que cobraron fuerza, entonces depositó la yesca encendida debajo de las astillas, donde las llamas crecieron rápidamente y cobraron vida. Las ramas soltaron una agradable fragancia a balsamina al arder.</p>
<p>Jennsen había estado pensando en correr a la casa, que no estaba lejos, para coger algunas brasas caliente con las que iniciar el fuego, pero él lo había encendido antes de que ella pudiera sugerirlo siquiera. Por el modo en que temblaba, imaginó que estaba impaciente por conseguir calor, incluso a pesar de estar ardiendo de fiebre. Jennsen podía oler el aroma del pescado friéndose que llegaba de la casa, y cuando el viento entre las ramas de las coníferas cesaba de vez en cuando, oía también el chisporroteo.</p>
<p>Las gallinas se aparraron de la creciente luz para refugiarse en las profundas sombras del fondo de la cueva. Las orejas de<i> Betty</i> se irguieron muy tiesas mientras observaba a Jennsen, en busca de cualquier indicio de que podría recibir otra zanahoria. La cola se meneaba con esperanzados arranques de energía.</p>
<p>La abertura en la montaña era simplemente un lugar del que, en alguna lejana época pasada, se había desprendido un bloque de roca, como un gigantesco diente de granito que se hubiera aflojado, para caer en picado ladera abajo y dejar una cavidad tras él. En la actualidad, crecían árboles abajo, entre una colección de tales peñascos caídos. La cueva sólo se adentraba unos seis metros, pero el saliente de roca de la entrada la resguardaba aún más y ayudaba a mantenerla seca. Jennsen era alta, pero el techo de la cueva era lo bastante elevado para que pudiera permanecer de pie en casi todas partes, y puesto que Sebastián sólo era un poco más alto que ella, las erizadas puntas de sus níveos cabellos, ahora de un tenue tono anaranjado a la luz de las llamas, no rozaron la parte superior cuando regresó a la parte posterior para recoger un poco de la leña seca amontonada allí. Las gallinas chillaron al verse molestadas, pero luego volvieron a apaciguarse.</p>
<p>Jennsen se acuclilló en el lado opuesto de la fogata, frente a Sebastián, de espaldas a la lluvia que había empezado a caer, de modo que pudiera ver el rostro del joven a la luz de las llamas. Tras un día bajo aquella gélida humedad, el calor del fuego era como un lujo. Sabía que más tarde o más temprano el invierno regresaría con creces. Por frio e incómodo que resultase el tiempo en aquellos momentos, empeoraría aún más.</p>
<p>Intentó no pensar en tener que abandonar su confortable hogar, en especial en esa época del año. Aunque, desde el mismo instante en que vio el pedazo de papel, había sabido que deberían hacerlo.</p>
<p>—¿Tienes hambre? —preguntó al joven.</p>
<p>—Me muero por comer —respondió él, mostrándose tan ansioso por disfrutar del pescado como<i> Betty</i> por una zanahoria. Los aromas del pescado también hacían resonar el estómago de Jennsen.</p>
<p>—Eso es bueno. Mi madre siempre dice que si estás enfermo, y tienes apetito, entonces no puede ser muy grave.</p>
<p>—Estaré perfectamente en un día o dos.</p>
<p>—Un descanso te sentará bien.</p>
<p>Jennsen extrajo su cuchillo de la funda que llevaba sujeta al cinturón.</p>
<p>—Nunca antes hemos permitido a nadie que se quedara. Comprenderás que tomaremos precauciones.</p>
<p>Pudo ver en los ojos del joven que éste no sabía de qué le hablaba, pero el dio a entender que comprendía su prudencia con un encogimiento de hombros.</p>
<p>El cuchillo de Jennsen no se parecía en nada a la magnífica arma que había llevado el soldado. Ellas no podían permitirse nada que se pareciera a aquel cuchillo. El suyo tenía un sencillo mango hecho de asta y la hoja no era gruesa, pero ella mantenía el filo afilado como una cuchilla.</p>
<p>Jennsen usó la hoja para efectuar un corte superficial a la parte interior del antebrazo. Frunciendo el entrecejo, Sebastián empezó a levantarse, para expresar una protesta, pero la mirada desafiante de la muchacha lo detuvo en seco antes de estar medio incorporado. Volvió a dejarse caer en el suelo y contempló con inquietud creciente como ella pasaba los costados de la hoja por las gotas carmesí de sangre que brotaban de la herida. La joven lo miró a los ojos otra vez antes de darle la espalda y acercarse más al borde de la cueva, donde la lluvia mojaba el suelo.</p>
<p>Con el cuchillo mojado en sangre, Jennsen dibujó un gran círculo. Notando que Sebastián tenía los ojos puestos en ella, pasó a continuación la punía de la ensangrentada hoja por la tierra mojada, dibujando un cuadrado, cuyas esquinas apenas tocaban el interior del círculo. Sin casi una pausa, dibujó un círculo más pequeño que tocaba los lados interiores del cuadrado.</p>
<p>Mientras trabajaba, murmuraba oraciones en voz baja, pidiendo a los buenos espíritus que guiaran su mano. Sabía que Sebastián podía oír su queda cantinela, pero que no comprendía las palabras. Se le ocurrió inesperadamente que debía de ser algo parecido a las voces que oía en su propia cabeza. A veces, cuando dibujaba el círculo exterior, oía el susurro de aquella voz sin vida que pronunciaba su nombre.</p>
<p>Abriendo los ojos tras la plegaria, dibujó una estrella de ocho puntas, los rayos extendiéndose a través del círculo interior, el cuadrado y luego el círculo exterior. Un rayo de cada dos cortaba una esquina del cuadrado.</p>
<p>Se decía que los rayos representaban el don del Creador, así que mientras dibujaba la estrella de ocho puntas, Jennsen siempre musitaba una plegaria de agradecimiento por el don de su madre.</p>
<p>Cuando acabó y alzó los ojos, su madre estaba de pie ante ella, como si hubiera surgido de las sombras, para ser iluminada por las saltarinas llamas de la hoguera situada detrás de Jennsen. A la luz de aquellas llamas, su madre era como una visión de algún espíritu extremadamente bello.</p>
<p>—¿Sabes qué representa este dibujo, joven? —preguntó la madre de Jennsen en una voz que apenas era más que un susurro.</p>
<p>Sebastián alzó los ojos para mirarla fijamente, del modo que la gente a menudo la miraba cuando la veía por primera vez. y negó con la cabeza.</p>
<p>—Una Gracia. Las han dibujado aquellos que poseen el don de la magia durante miles de años. Hay quien dice que desde los albores de la Creación misma. El círculo exterior representa el inicio de la eternidad del inframundo, el mundo de los muertos del Custodio. El círculo interior es la extensión que tiene el mundo de la vida. El cuadrado representa el velo que separa ambos mundos: la vida de la muerte. Los toca a ambos a veces. La estrella es la luz del don otorgado por el Creador mismo... magia... que se extiende a través de la vida y cruza al mundo de los muertos.</p>
<p>El fuego crepitó y siseó mientras la madre de Jennsen, como una especie de figura espectral, se alzaba sobre ambos. Sebastián no dijo nada. La madre de Jennsen había dicho la verdad, pero para transmitir una impresión que no era cierta.</p>
<p>—Mi hija ha dibujado esta Gracia como protección para ti mientras descansas esta noche, y como protección para nosotras. Hay otra ante la puerta de nuestra casa. —Dejó que el silencio se prolongara antes de añadir—: Sería desaconsejable cruzar cualquiera de ellas sin nuestro consentimiento.</p>
<p>—Comprendo, señora Daggett. —A la luz del luego, el rostro del joven no mostraba ninguna emoción.</p>
<p>Volvió los azules ojos hacia Jennsen, y un atisbo de sonrisa asomó a sus labios, incluso a pesar de que la expresión permaneció seria.</p>
<p>—Eres una mujer sorprendente, Jennsen Daggett. Una mujer de muchos misterios. Dormiré a salvo esta noche.</p>
<p>—Y bien —dijo la madre de Jennsen—. Además de la cena, he traído hierbas para que te ayuden a dormir.</p>
<p>La mujer, sosteniendo el cuenco lleno de pescado frito en una mano, posó una mano sobre el hombro de Jennsen y la llevó a la parte posterior de la hoguera para que se sentara junto a ella, en el lado opuesto al ocupado por Sebastián, A juzgar por la expresión grave del rostro de éste, la demostración había tenido el efecto deseado.</p>
<p>La madre de Jennsen echó una veloz mirada a su hija y le dedicó una sonrisa que Sebastián no podía ver. Jennsen lo había hecho bien.</p>
<p>Alargando el cuenco, su madre ofreció pescado a Sebastián, diciendo:</p>
<p>—Me gustaría darte las gracias, joven, por la ayuda que proporcionaste a Jennsen hoy.</p>
<p>—Sebastián, por favor.</p>
<p>—Eso me ha dicho Jennsen.</p>
<p>—Estuve encantado de ayudar. Me ayudaba a mí mismo, también, en realidad. No me gustaría tener a soldados d'haranianos persiguiéndome.</p>
<p>La mujer señaló con el dedo.</p>
<p>—Si quieres, éste de encima está recubierto con las hierbas que te ayudarán a dormir.</p>
<p>El joven usó su cuchillo para ensartar el trozo de pescado más oscuro, recubierto con las hierbas. Jennsen tomó otro con su cuchillo tras limpiar primero la hoja en su falda.</p>
<p>—Jennsen me dice que eres de fuera de D'Hara.</p>
<p>—Eso es cierto —respondió el, alzando los ojos mientras masticaba.</p>
<p>—Me resulta difícil de creer. D'Hara está bordeada por fronteras infranqueables. En toda mi vida no he sabido de nadie que fuera capaz de entrar, o abandonar D'Hara. ¿Cómo es posible, pues, que tú lo hayas hecho?</p>
<p>Con los dientes, Sebastián arrancó el pedazo de pescado recubierto de hierbas del cuchillo. Sopló para enfriar el bocado y señaló a su alrededor con el cuchillo mientras masticaba.</p>
<p>—¿Cuánto tiempo hace que estáis en este enorme bosque? ¿Sin ver gente? ¿Sin noticias?</p>
<p>—Varios años.</p>
<p>—Ya. Bueno, entonces, imagino que tiene sentido que no lo supierais, pero desde que estáis aquí, las barreras han caído.</p>
<p>Jennsen y su madre asimilaron ambas la sorprendente y casi incomprensible noticia en silencio. En ese silencio, ambas osaron empezar a imaginar las emocionantes posibilidades que esas palabras ofrecían. Por primera vez en la vida de Jennsen, la huida parecía concebible. El sueño imposible de una vida propia de improviso pareció cercano. Llevaban viajando y ocultándose toda su vida. Ahora parecía que el viaje podría estar cerca del final.</p>
<p>—Sebastián —dijo la madre de Jennsen—, ¿por qué ayudaste a Jennsen hoy?</p>
<p>—Me gusta ayudar a las personas. Ella necesitaba ayuda. Me di cuenta de lo mucho que aquel hombre la asustaba, incluso a pesar de estar muerto. —Sonrió a Jennsen—. Ella parecía agradable. Quise ayudarla. Además —admitió finalmente—, no siento demasiado cariño por los soldados d'haranianos.</p>
<p>Ella alzó el cuenco hacia él, Sebastián ensartó otro trozo de pescado.</p>
<p>—Señora Daggett, es probable que me quede dormido dentro de muy poco. ¿Por qué no me contáis que es lo que os ronda por la cabeza?</p>
<p>—Nos buscan los soldados d'haranianos.</p>
<p>—¿Por qué?</p>
<p>—Ésa es una historia para otra noche. Dependiendo del resultado de esta conversación, quizá aún puedas averiguarlo, pero por ahora todo lo que realmente importa es que nos buscan; a Jennsen más que a mí. Si los soldados d'haranianos nos atrapan, la asesinarán.</p>
<p>Su madre lo hacía parecer muy simple. Él no dejaría que fuera tan simple. Sería mucho más truculento que un mero asesinato. La muerte sería una recompensa obtenida sólo tras un suplicio inconcebible y una súplica infinita.</p>
<p>Sebastián dirigió una ojeada a Jennsen.</p>
<p>—No me gusta eso.</p>
<p>—Entonces los tres pensamos lo mismo —murmuró la madre.</p>
<p>—Por eso les gustan tanto esos cuchillos que siempre tienen a mano —dijo él.</p>
<p>—Por eso es —confirmó su madre.</p>
<p>—Así pues —siguió Sebastián—, temen que los soldados d'haranianos las encuentren. Los soldados d'haranianos no son precisamente algo poco común. El de hoy le dio un buen susto a Jennsen. ¿Por qué?</p>
<p>La muchacha añadió un grueso palo al fuego, encantada de que su madre fuera la que hablara.<i> Betty</i> baló pidiendo una zanahoria, o al menos atención. Las gallinas refunfuñaron por el ruido y la luz.</p>
<p>—Jennsen —dijo su madre—, muestra a Sebastián el trozo de papel que tenía el soldado d'haraniano.</p>
<p>Desconcertada, Jennsen aguardó hasta que los ojos de su madre giraron hacia ella. Intercambiaron una mirada que indicó a la joven que su madre estaba decidida a correr ese riesgo. Si querían intentarlo, entonces tenían al menos que contarle una parte.</p>
<p>Jennsen extrajo el arrugado pedazo de papel del bolsillo y se lo entregó a Sebastián.</p>
<p>—Encontré esto en el bolsillo de aquel soldado d'haraniano. —Tragó saliva ante el horrendo recuerdo—. Justo antes de que aparecieras.</p>
<p>Sebastián abrió el arrugado papel, alisándolo entre el pulgar y el índice mientras dedicaba a ambas una mirada suspicaz. Dirigió el papel hacia la luz de las llamas para poder ver las dos palabras.</p>
<p>—Jennsen Lindie —dijo, leyéndolo del pedazo de papel—. No entiendo. ¿Quién es Jennsen Lindie?</p>
<p>—Yo —respondió Jennsen—. Al menos lo fui durante un tiempo.</p>
<p>—¿Durante un tiempo? No comprendo.</p>
<p>—Ése era mi nombre —repuso ella—. El nombre que usé, al menos hace unos cuantos años, cuando vivíamos más al norte. Nos movemos a menudo... para impedir que nos cojan. Cambiamos de nombre cada vez para que sea más difícil localizarnos.</p>
<p>—Entonces... ¿Daggett no es tu nombre auténtico?</p>
<p>—No.</p>
<p>—Bien, ¿cuál es tu auténtico nombre, entonces?</p>
<p>—Eso, también, te lo contaremos otra noche. —El tono de la madre de Jennsen indicaba que no tenía intención de hablar más al respecto—. Lo que importa es que el soldado de hoy tenía ese papel con ese nombre. Eso sólo puede significar lo peor.</p>
<p>—Pero dijisteis que es un nombre que ya no usáis. Usáis un nombre distinto aquí: Daggett. Nadie aquí os conoce por ese nombre, Lindie.</p>
<p>Su madre se inclinó hacia Sebastián. Jennsen comprendió que ésta le dedicaba una mirada que él encontraría incómoda. Su madre tenía un modo de poner nerviosas a las personas cuando las miraba con aquella mirada suya decidida y penetrante.</p>
<p>—Puede que ya no sea nuestro nombre, un nombre que usamos únicamente muy al norte, pero él tenía ese nombre escrito, y estaba aquí, a pocos kilómetros de donde estamos nosotras ahora. Eso significa que, de algún modo, el hombre que nos busca ha conectado ese nombre con nosotras: con dos mujeres que viven en alguna parte de este lugar remoto. De algún modo, estableció la conexión y envió a ese soldado tras nosotras. Ahora, nos buscan aquí.</p>
<p>Sebastián se liberó de su mirada e inspiró pensativamente.</p>
<p>—Ya veo a lo que os referís. —Reanudó la tarea de devorar el pedazo de pescado ensartado en la punta del cuchillo.</p>
<p>—Ese soldado muerto tendría a otros con él —dijo la madre de Jennsen—. Al enterrado, nos conseguiste tiempo. No sabrán qué le sucedió. Tenemos esa suerte. Todavía vamos unos cuantos pasos por delante de ellos. Debemos utilizar nuestra ventaja para marcharnos antes de que aprieten el lazo. Tendremos que partir por la mañana.</p>
<p>—¿Estáis segura? —Indicó a su alrededor con el cuchillo—. Tenéis una vida aquí. Vivís apartadas, ocultas. Jamás os habría encontrado de no haber visto a Jennsen con aquel soldado muerto. ¿Cómo podrían encontraros? Tenéis una casa, un buen lugar.</p>
<p>—«Vida» es la palabra que importa en todo lo que has dicho. Conozco al hombre que nos persigue. Tiene miles de años de herencia sangrienta para guiarlo en nuestra persecución. No descansará. Si nos quedamos, más larde o más temprano nos localizará. Debemos escapar mientras podemos.</p>
<p>Extrajo del cinturón el exquisito cuchillo que Jennsen le había traído del soldado d'haraniano muerto. Todavía dentro de la vaina, lo hizo girar en los dedos, ofreciéndoselo, con la empuñadura por delante, a Sebastián.</p>
<p>—Esta letra «R» de la empuñadura significa la Casa de Rahl. Nuestro cazador. El sólo le habría entregado una arma tan magnífica a un soldado muy especial. No quiero una arma que ha sido regalada por ese hombre malvado.</p>
<p>Sebastián echó una mirada al cuchillo que le ofrecían, pero no lo tomó. Dedicó a ambas una mirada que, inesperadamente, dejó helada hasta la médula a Jennsen. Fue una mirada que ardía con implacable determinación.</p>
<p>—En el lugar del que yo provengo, creemos que hay que usar lo que está más próximo a un enemigo, o lo que procede de él, como una arma contra él.</p>
<p>Jennsen no había oído nunca un parecer tal. Su madre no se movió. Seguía sosteniendo el cuchillo.</p>
<p>—No...</p>
<p>—¿Elegís usar lo que él os ha entregado sin querer, y volverlo en su contra? ¿O elegís ser víctimas?</p>
<p>—¿Qué quieres decir?</p>
<p>—¿Por qué no lo matáis?</p>
<p>Jennsen se quedó boquiabierta. Su madre pareció menos atónita.</p>
<p>—No podemos —insistió—. Es un hombre poderoso. Lo protegen innumerables personas, desde simples soldados a guerreros con una gran destreza para matar... como el que enterrasteis hoy..., pasando por personas con el don que pueden invocar magia. No somos más que dos sencillas mujeres.</p>
<p>Sebastián no se mostró conmovido por la súplica.</p>
<p>—No se detendrá hasta que os mate. —Alzó el pedazo de papel, contemplando cómo los ojos de la mujer lo miraban—. Esto lo demuestra. No se detendrá jamás. ¿Por qué no lo matáis antes de que os mate—, de que mate a vuestra hija? ¿O preferís ser cadáveres?</p>
<p>La voz de la mujer se acaloró.</p>
<p>—¿Y cómo sugieres que matemos a lord Rahl?</p>
<p>Sebastián acuchilló otro pedazo de pescado.</p>
<p>—Para empezar, deberíais quedaros el cuchillo. Es un arma superior a la que lleváis. Usad lo que es suyo para combatirlo. Vuestra sentimental objeción a tomarlo sólo le sirve a él, no a vos... o a Jennsen.</p>
<p>La madre de la joven permaneció sentada, inmóvil como una roca. Jennsen no había oído nunca a nadie hablar así. Las palabras del desconocido tenían la capacidad de hacerle ver las cosas de un modo diferente a como las había visto antes.</p>
<p>—Debo admitir que lo que dices tiene sentido —replicó su madre con una voz queda y transida de dolor, o cal vez pesar—. Me has abierto los ojos. Un poco, al menos. No estoy de acuerdo contigo en que deberíamos intentar matarlo, parque lo conozco muy bien. Tal intento sería un suicidio en el mejor de los casos, o lo llevaría a conseguir su objetivo, en el peor. Pero conservaré el cuchillo y lo usaré para defenderme a mí y a mi hija. Gracias, Sebastián, al decir cosas sensatas cuando yo no quería oírlas.</p>
<p>—Me alegro de que os quedéis si cuchillo, al menos. —Sebastián extrajo el bocado de pesado de su propio cuchillo—. Espero que os ayude. —Con el dorso de la mano, se secó el sudor de la frente—. Si no queréis intentar matarlo para salvaros, entonces ¿qué pensáis hacer? ¿Seguir huyendo?</p>
<p>—Dices que las barreras han caído. Pienso abandonar D'Hara. Intentaremos llegar a otra tierra, donde Rahl el Oscuro no pueda darnos caía. Sebastián alzó los ojos mientras ensartaba otro pedazo de pescado.</p>
<p>—¿Rahl el Oscuro? Rahl el Oscuro está muerto.</p>
<p>Jennsen, que había huido de ese hombre desde que era pequeña, que había despertado innumerables veces de pesadillas en las que sus ojos azules la observaban desde cada sombra o en las que el saltaba fuera de ellas para atraparla cuando los pies de la muchacha no se movían con la suficiente velocidad. que había vívido cada día preguntándose si era ése el día en que finalmente la cogería, que había imaginado mil veces y luego otras mil que terribles torturas le infligiría, que había orado a los buenos espíritus diariamente para que la liberaran de su despiadado cazador y sus implacables secuaces, se quedó estupefacta Sólo entonces comprendió que siempre había creído que aquel hombre era inmortal. Tan inmortal como el mismo diablo.</p>
<p>—Rahl el Oscuro... ¿muerto?... No puede ser —dijo la muchacha mientras lágrimas de liberación brotaban y corrían por sus mejillas.</p>
<p>Se sintió inundada por una salvaje y martilleante sensación de esperanza... y al mismo tiempo por una inexplicable sombra de siniestro temor.</p>
<p>Sebastián asintió.</p>
<p>—Es cierto. Hará unos dos años, según oí.</p>
<p>Jennsen dio voz a la esperanza.</p>
<p>—Entonces, ya no es la amenaza que pensábamos. —Hizo una pausa—. Pero, si Rahl el Oscuro está muerto...</p>
<p>—El Hijo de Rahl el Oscuro es lord Rahl ahora —respondió Sebastián.</p>
<p>—¿Su hijo? —Jennsen sintió que su esperanza quedaba eclipsada por aquel siniestro temor.</p>
<p>—Lord Rahl nos persigue —dijo su madre con voz tranquila, sin traicionar ninguna muestra de esperanza—. Lord Rahl es lord Rahl. Lo es ahora, como siempre ha sido. Como será siempre.</p>
<p>Tan inmortal como el mismo diablo.</p>
<p>—Richard Rahl —indicó Sebastián—. Él es el lord Rahl ahora.</p>
<p>Richard Rahl. Así pues, ahora Jennsen conocía el nuevo nombre de su perseguidor.</p>
<p>Una idea aterradora la embargó. Nunca antes había oído a la voz decir nada más que «Entrega», y su nombre, y en ocasiones aquellas extrañas palabras desconocidas que no comprendía. Ahora ésta exigía que entregara su carne, su voluntad. Si era la voz de quien la buscaba, como decía su madre, entonces este nuevo lord Rahl debía ser aún más aterradoramente poderoso que su perverso padre. La efímera salvación había dejado tras ella una lúgubre desesperación.</p>
<p>—Ese hombre, Richard Rahl —dijo su madre, buscando comprender en medio de todas las sorprendente noticias—, ¿ascendió al poder como el lord Rahl de D'Hara cuando su padre murió?</p>
<p>Sebastián se inclinó al frente, con una cólera oculta aflorando inesperadamente a sus ojos azules.</p>
<p>—Richard Rahl se convirtió en el lord Rahl de D'Hara cuando asesinó a su padre y se hizo con el poder. Y si vais a sugerir a continuación que a lo mejor el hijo es menos amenaza que el padre, dejad que os corrija.</p>
<p>»Richard Rahl es quien derribó las barreras.</p>
<p>Al oír eso, Jennsen alzó las manos desconcertada.</p>
<p>—Pero, eso sólo daría a aquellos que desean ser libres su oportunidad para huir de D'Hara, para huir de él.</p>
<p>—No. Derribó aquellas antiguas barreras protectoras para poder extender su tiránico gobierno a las tierras que estaban fuera del alcance incluso de su padre. —Se golpeó una vez el pecho con el puño bien apretado—. ¡Es mi tierra la que quiere! Lord Rahl es un demente. Gobernar D'Hara no es suficiente para él. Ansia dominar el mundo entero.</p>
<p>La madre de Jennsen clavó la mirada en las llamas con expresión alicaída.</p>
<p>—Siempre pensé..., esperé, supongo..., que si Rahl el Oscuro moría, entonces quizá podríamos tener una posibilidad. El pedazo de papel que Jennsen encontró hoy con su nombre me dice que el hijo es aún más peligroso que el padre, y que solamente me engañaba a mí misma. Ni siquiera Rahl el Oscuro se nos acercó nunca tanto.</p>
<p>Jennsen se sintió entumecida tras haberse visto abocada a un montón de emociones contradictorias, para acabar encontrándose más aterrada y desesperada que antes. Pero ver una desesperación como aquélla en el rostro de su madre le hería el corazón.</p>
<p>—Conservaré el cuchillo.</p>
<p>La decisión de su madre indicaba lo mucho que temía al nuevo lord Rahl, y lo terrible que era la situación de ambas.</p>
<p>—Bien.</p>
<p>La tenue luz que surgía de la casa se reflejaba en los crecidos charcos de agua que había más allá de la entrada de la cueva, pero la incansable lluvia agitaba la luz en forma de miles de destellos, como las lágrimas de los mismísimos buenos espíritus. En un día o dos, esos charcos serían de hielo, Viajar resultaría mis fácil con ese frío que bajo la fría lluvia.</p>
<p>—Sebastián —preguntó Jennsen—, ¿crees que, bueno, crees que podríamos escapar de D'Hara? A lo mejor ir a tu país... ¿escapar del alcance de ese monstruo?</p>
<p>El joven se encogió de hombros.</p>
<p>—Tal vez. Pero hasta que no se mate a ese demente, ¿existirá algún lugar hiera de su voraz alcance?</p>
<p>La madre de Jennsen guardó el exquisito cuchillo tras el cinturón y luego cruzó los dedos alrededor de una rodilla doblada.</p>
<p>—Gracias, Sebastián. Nos has ayudado. Permanecer ocultas nos ha mantenido, lamentablemente, en la ignorancia. Tú al menos nos has traído un poco de información.</p>
<p>—Lamento que no hayan sido noticias mejores.</p>
<p>—La verdad es la verdad. Nos ayuda a saber qué hacer. —Sonrió a su hija—. Jennsen siempre buscó saber la verdad sobre las cosas. Yo jamás se la he ocultado. La verdad es el único modo de sobrevivir. Es así de sencilla.</p>
<p>—Si no queréis matarlo para eliminar la amenaza, a lo mejor se os puede ocurrir algún modo de conseguir que el nuevo lord Rahl pierda interés en voto tras..., en Jennsen.</p>
<p>La madre de la joven negó con la cabeza.</p>
<p>—Hay más cotas involucradas de las que podemos contarte esta noche; cosas de las que no sabes nada. Debido a ellas, jamás descansará, jamás se detendrá. No comprendes hasta donde llegará el lord Rahl... cualquier lord Rahl... para matar a Jennsen.</p>
<p>—Sí eso es así, entonces quizá tengáis ratón. Tal vez las dos debáis huir.</p>
<p>—¿Y nos ayudarías... la ayudarías... a escapar de D'Hara?</p>
<p>Él paseó la mirada de la una a la otra.</p>
<p>—Supongo que podría intentarlo. Pero ya os lo digo, no hay dónde esconderse. Si alguna vez queréis ser libres tendréis que matarlo.</p>
<p>—No soy una asesina —dijo Jennsen, no tanto como protesta como en aceptación de su propia incapacidad—. Quiero vivir, pero simplemente no está en mi naturaleza ser una asesina. Me defenderé, pero no creo que pudiera matar a alguien. La triste realidad es que simplemente no serviría para ello. Él nació siendo un asesino. Yo no.</p>
<p>Sebastián le devolvió la mirada con expresión gélida. Los cabellos blancos que la luz del fuego tornaba rojos enmarcaron sus fríos ojos azules.</p>
<p>—Te sorprendería lo que una persona puede hacer, con la motivación adecuada.</p>
<p>La madre de Jennsen alzó una mano para detener tal conversación. Era una mujer práctica a la que no gustaba desperdiciar un tiempo valioso en planes descabellados.</p>
<p>—Ahora lo importante es que nos marchemos. Los secuaces de lord Rahl están demasiado cerca. Ésa es la simple verdad. Por la descripción, y este cuchillo, el muerto que encontrasteis hoy probablemente formaba parce de una escuadra.</p>
<p>Sebastián alzó los ojos con el entrecejo arrugado.</p>
<p>—¿Una qué?</p>
<p>—Un equipo de cuatro asesinos. A veces varias escuadras trabajan juntas... si el objetivo ha resultado ser especialmente esquivo o es de un valor inestimable. Jennsen es ambas cosas.</p>
<p>Sebastián apoyó un brazo sobre la rodilla.</p>
<p>—Para alguien que lleva huyendo y ocultándose todos estos; años, parecéis saber mucho, sobre esas escuadras. ¿Estáis seguras de estar en lo cierto?</p>
<p>La luz de las llamas danzó en los ojos de la mujer, cuya voz se tornó más distante.</p>
<p>—Cuando era joven, vivía en el Palacio del Pueblo. Acostumbraba a ver a esos hombres, a las escuadras. Rahl el Oscuro las usaba para dar caza a gente. Son más implacables de lo que podrías imaginar.</p>
<p>Sebastián pareció inquiero.</p>
<p>—Bien, supongo que vos lo sabréis mejor que yo. Por la mañana, entonces, nos iremos. —Bostezó mientras se desperezaba—. Vuestras hierbas actúan ya, y esta fiebre me ha agotado. Tras una buena noche de sueño os ayudaré a ambas a huir de aquí, a huir de D'Hara, y a marchar hacia el Viejo Mundo, si ése es vuestro deseo.</p>
<p>—Lo es —La madre de Jennsen se puso en pie—. Vosotros dos, comeos el pescado que queda. —Mientras pasaba por su lado, sus amorosos dedos recorrieron la parte posterior de la cabeza de Jennsen—. Voy a recoger algunas de nuestras cosas, a reunir lo que podamos transportar.</p>
<p>—En seguida voy —dijo Jennsen—. En cuanto me haya ocupado del fuego.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">6</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">La lluvia arreciaba. El exceso de agua discurría en forma de ondulante cortina por encima de la repisa de la cueva. Jennsen rascó a<i> Betty</i> eras las orejas para que dejara de balar. La siempre nerviosa cabra estaba inconsolable. A lo mejor percibía que se iban a marchar. A lo mejor simplemente la entristecía que la madre de Jennsen se hubiera ido a la casa.<i> Betty</i> adoraba a aquella mujer, y a menudo la seguía como un cachorro. A<i> Betty</i> le habría encantado dormir en la casa con ellas si se lo hubiesen permitido.</p>
<p>Sebastián, tras comer pescado hasta no poder más, se envolvió en su capa. Los párpados se le cerraban. Alzó la cabeza y contempló con cara de pocos amigos a la cabra, que no dejaba de dar vueltas.</p>
<p><i>- Betty</i> se rumbará cuando me vaya a la casa —le dijo Jennsen.</p>
<p>Sebastián, ya medio dormido, masculló algo sobre<i> Betty</i> que Jennsen no oyó debido al repiqueteo de la lluvia. Comprendió que no era tan importante como para pedirle que lo repitiera. El joven necesitaba dormir. Bostezó. Pese a su ansiedad respecto a todo lo sucedido aquel día, y la preocupación sobre lo que traería el siguiente, el tamborileo de la lluvia también la adormilaba.</p>
<p>No obstante lo mucho que ansiaba preguntarle sobre lo que había más allá de D'Hara, le deseó un sueño reparador, a pesar incluso de que dudó que él la oyera. Ya tendría tiempo para hacerle preguntas. Su madre estaría aguardando para que la ayudara a seleccionar que llevarse. No tenían gran cosa, pero deberían dejar parte de lo que tenían.</p>
<p>Al menos el torpe soldado d'haraniano muerto les había proporcionado dinero cuando más lo necesitaban. Ese dinero sería suficiente para comprar los caballos y las provisiones que las ayudarían a abandonar D'Hara. El nuevo lord Rahl, el hijo bastardo de un bastardo hijo de largo linaje ininterrumpido de bastardos, les había proporcionado sin quererlos medios para escapar de sus manos.</p>
<p>La vida era tan valiosa... Sólo quería que su madre y ella pudieran vivir sus propias vidas. En algún lugar, más allá del oscuro, se hallaban sus nuevas vidas.</p>
<p>Se echó la capa sobre los hombros y se subió la capucha para protegerse de la lluvia, aunque con la fuerza con la que caía supuso que probablemente quedaría empapada durante la carrera hasta la casa. Esperó que la mañana amaneciera despejada, poner distancia entre ellas y sus perseguidores. Le complació ver que Sebastián parecía no enterarse de nada. Necesitaba dormir. Dio gracias de que en medio de todo aquel tormento e injusticia, él hubiera entrado en sus vidas.</p>
<p>Jennsen recogió el cuenco con los pocos pedazos que quedaban de pescado, lo guardó bajo la capa, contuvo la respiración y, bajando la cabeza para protegerla del aguacero, echó a correr bajo la atronadora lluvia. El frío impacto del chaparrón le hizo lanzar una exclamación ahogada mientras corría a través de los oscuros charcos hasta la casa.</p>
<p>Alcanzó la casa. Las pestañas mojadas convertían la luz tenue de los quinqués v la luz del hogar que salía por la ventana en una parpadeante masa borrosa. Sin alzar los ojos, abrió la puerta de golpe y entró corriendo.</p>
<p>—¡Hace tanto frío como en el corazón del Custodio! —Gritó a su madre mientras entraba a toda velocidad.</p>
<p>Los pulmones de Jennsen se quedaron sin aire cuando ésta se estrelló contra una.sólida pared que nunca había estado allí antes.</p>
<p>Rebotando debido al choque, alzó los ojos y se encontró con unas amplias espaldas que se volvían. Una mano enorme intentó atraparla.</p>
<p>La mano atrapó sólo su capa. La gruesa capa de lana se desprendió al caer la joven hacía atrás. El cuenco chocó contra el suelo con un ruido sordo y giró sobre si como una peonza. La puerta rebotó hacia atrás y se cerró de golpe a su espalda, atrapándola, justo antes de que su espalda chocara contra ella.</p>
<p>Jadeando, Jennsen reaccionó.</p>
<p>Fue un instinto salvaje, no un pensamiento deliberado.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>Terror, no astucia.</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>Desesperación, no estrategia.</p>
<p>El enorme rostro del hombre estaba iluminado por el fuego del hogar.</p>
<p>El desconocido se abalanzó hacia ella. Era un monstruo de greñudos cabellos mojados. Tenía los tendones y los músculos crispados por la cólera. El cuchillo que la muchacha empuñaba se movió veloz de un lado a otro, propulsado por un terror absoluto.</p>
<p>El grito que ésta profirió fue un gruñido de aterrado esfuerzo. El cuchillo se clavó en un pómulo del hombre y la hoja se partió por la mitad. La cabeza del atacante se giró por el impacto y la sangre le salpicó el rostro.</p>
<p>La rechoncha mano asestó un golpe al rostro de la muchacha, y el hombro de ésta golpeó la pared. Una descarga de dolor le acuchilló el brazo. Tropezó con algo. Perdido el equilibrio, dio un traspié.</p>
<p>Su rostro golpeé el suelo. Fue a dar junto a otro de aquellos enormes hombres. Era como el soldado que había enterrado. Mentalmente fue asimilando fragmentos de lo que veía, intentando comprender, ¿De dónde habían salido? ¿Cómo era que estaban en la casa?</p>
<p>Tenía la pierna extendida sobre los miembros inmóviles del hombre. Se levantó con esfuerzo. El cadáver estaba desplomado contra la pared y sus ojos sin vida la miraban. La empuñadura con la elaborada «R» hundida bajo la oreja, reflejaba destellos de la luz del fuego. La punta del cuchillo sobresalía por el otro lado, entre su grueso cuello. Llevaba una húmeda camisa roja.</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>Con un escalofrío, vio a un hombre que iba a por ella.</p>
<p>Agarrando su roto cuchillo, se giró hacia la amenaza. Vio a su madre en el suelo. Un hombre la sujetaba por los cabellos. Había sangre por todas partes.</p>
<p>Nada parecía real.</p>
<p>En una visión de pesadilla, Jennsen vio el brazo seccionado de su madre en el suelo, los dedos inertes y abiertos. Tenía unas rojas heridas, heridas de puñaladas.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>El pánico se apoderó de su mente. Oyó que daba alaridos, cortos e incoherentes. La sangre húmeda del suelo brillaba a la luz de la lumbre. Hubo un remolino de movimiento, y un hombre chocó contra ella, empujándola contra la pared. Se quedó sin aliento. EL dolor le aplastó el pecho.</p>
<p>¡No!</p>
<p>Su propia voz parecía irreal.</p>
<p>Atacó con el cuchillo roto, desgarrando el brazo del hombre, que rugió una palabrota.</p>
<p>Él hombre que sujetaba a la madre de Jennsen la soltó y fue a por la muchacha. Ésta asesté salvajes puñaladas, con frenesí, a los hombres que la rodeaban. Una serie de manos fueron veloces a por ella desde todas partes. Una mano enorme le inmovilizó el brazo con el que empuñaba el cuchillo.</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>Jennsen lanzo un grito ahogado. Forcejeó con todas sus fuerzas. Pateó. Mordió. Los hombres maldijeron. El segundo hombre le agarró la garganta con férreos dedos.</p>
<p>Le faltaba el aliento. Lo intento —no podía respirar—, lo intentó desesperadamente... pero no pudo tomar aire.</p>
<p>Él la miro burlón mientras le oprimía la garganta. Un dolor punzante invadió las sienes de la muchacha. La mejilla del hombre, desgarrada por el cuchillo mostraba unos relucientes dientes rojos a través de la herida abierta.</p>
<p>Jennsen forcejeo, pero no consiguió respirar. Un puño le golpeó el estómago. Pateó al hombre, y éste le agarró el tobillo antes de que pudiera volver a patearlo. Uno estaba muerto. Dos la tenían aprisionada. Su madre estaba en el suelo.</p>
<p>Su visión se iba estrechando en forma de negro túnel. El pecho le ardía. Le dolía tanto, tanto, Tanto.</p>
<p>Los sonidos quedaban amortiguados.</p>
<p>Oyó un golpe que sonó como un chirrido agudo.</p>
<p>El hombre situado frente a ella, oprimiéndole la garganta, dio un traspiés a la vez que ladeaba violentamente la cabeza.</p>
<p>Aquello no tema ningún sentido. La mano se aflojó. Jennsen inspiró a toda prisa. La cabeza del hombre se inclinó hacia adelante. Había una hoja en forma de medialuna incrustada en el cogote del hombre, seccionando la columna.</p>
<p>El mango del hacha describió un círculo mientras el hombre caía. Sebastián, una furia de cabellos blancos, estaba de pie detrás de él.</p>
<p>El último hombre le soltó el brazo y con la otra mano alzó una espada cubierta de sangre. Sebastián fue más rápido.</p>
<p>Jennsen aun lo fue más.</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>Jennsen lanzo un chillido, un sonido animal, salvaje, de terror y furia desenfrenados. La hoja rota acuchilló el cuello del hombre.</p>
<p>La hoja partida desgarró hasta el hueso, cortó la arteria, seccionó músculos. El hombre gritó. La sangre pareció flotar, suspendida en él aire, mientras el hombre caía de bruces contra la pared opuesta. Ella había blandido el arma con tal fiereza que cayó cuan larga era. La espada corta de Sebastián golpeó con la velocidad del rayo, hundiéndose en el fornido pecho, astillando los huesos.</p>
<p>Jennsen gateó apresuradamente por encima de los cuerpos, resbalando en la sangre. No veía más que a su madre en el suelo, medio sentada, apoyada contra la pared opuesta. Su madre la observó acercarse. Jennsen no podía parar de chillar, no podía respirar en medio de sus gritos histéricos.</p>
<p>Su madre, cubierta de sangre y con los párpados entornados, parecía como si se estuviera durmiendo. Pero mostró una chispa de alegría al ver a Jennsen. Siempre había aquella chispa en sus ojos. Tenía el rostro manchado de regueros de sangre. Sonrió con su hermosa sonrisa al ver a Jennsen.</p>
<p>—Pequeña... —musitó.</p>
<p>Jennsen no conseguía dejar de chillar, de temblar. No bajó la mirada hacia las horribles heridas ensangrentadas.</p>
<p>Sólo veía el rostro de su madre.</p>
<p>—Mamá, mamá, mamá.</p>
<p>Alguien la abrazó. El brazo que empuñaba el cuchillo había desaparecido.</p>
<p>El que rodeaba a Jennsen era de amor, consuelo y refugio.</p>
<p>—Pequeña... —Sonrió con una sonrisa cansada—, lo has hecho bien. Ahora, escúchame.</p>
<p>Sebastián estaba allí, atando algo alrededor de lo que quedaba del brazo derecho de su madre, intentando contener el chorro de sangre. La mujer sólo veía a Jennsen.</p>
<p>—Estoy aquí, mamá. Todo irá bien. Estoy aquí. Mamá... no te mueras... no te mueras. Aguanta, mamá. Aguanta.</p>
<p>—Escucha. —Su voz era poco más que un hálito.</p>
<p>—Te escucho, mamá —lloró Jennsen—. Te escucho.</p>
<p>—Me voy a reunir con los buenos espíritus... ahora.</p>
<p>—No, mamá, no, por favor no.</p>
<p>—No puedo evitarlo, pequeña... No pasa nada. Los buenos espíritus cuidarán de mí.</p>
<p>Jennsen sostuvo el rostro de su madre entre ambas manos, intentando verlo a través del mar de lágrimas que no podía contener. Jadeaba entre frenéticos sollozos.</p>
<p>—Mamá..., no me dejes sola. No me dejes. Por favor, por favor no lo hagas. Oh, mamá, te quiero.</p>
<p>—Yo también te quiero, pequeña. Más que a nada. Te he enseñado todo lo que he podido. Ahora escucha.</p>
<p>Jennsen asintió, temiendo perderse una sola palabra.</p>
<p>—Los buenos espíritus se me llevan. Debes comprenderlo. Cuando me vaya, este cuerpo ya no seré yo. ¿Comprendes? Ya no lo necesito. No me duele nada. En absoluto. ¿No es asombroso? Estoy con los buenos espíritus. Ahora debes ser hierre, y abandonar lo que ya no soy yo.</p>
<p>—Mamá, —Jennsen sólo pudo sollozar con desesperación mientras sostenía aquel rostro que amaba más que a la vida misma.</p>
<p>—Viene a por ti. Jenn. Huye. No te quedes con este cuerpo que no soy yo una vez que esté con los buenos espíritus. ¿Comprendes?</p>
<p>—No. mamá. No puedo dejarte. No puedo.</p>
<p>—Debes hacerlo. No arriesgues estúpidamente tu vida para enterrar este cuerpo inútil. Este cuerpo no soy yo. Yo estoy en tu corazón y con los buenos espíritus. Este cuerpo no soy yo. ¿Comprendes, pequeña?</p>
<p>—Sí, mamá. Tú estarás con los buenos espíritus. No aquí.</p>
<p>Su madre asintió en sus manos.</p>
<p>—Buena chica. Coge el cuchillo. Maté a uno con él. Es una arma que vale la pena.</p>
<p>—Mamá, te quiero, —Jennsen deseó encontrar mejores palabras, pero no las había—. Te quieto.</p>
<p>—Te quiero... por eso debes huir, pequeña. No quiero que desperdicies tu vida, por lo que ya no soy. Tu vida es demasiado preciosa. Abandona este envoltorio vacío, Huye. Jenn. O te atrapará. Huye. —Volvió los ojos hacia Sebastián—. ¿La ayudarás?</p>
<p>Sebastián asintió.</p>
<p>—Juro que lo haré.</p>
<p>Ella volvió a mirar a Jennsen y le sonrió con dulce amor.</p>
<p>—Siempre estaré en tu corazón, pequeña. Siempre. Siempre te querré.</p>
<p>—Mamá, sabes que te quiero... Siempre.</p>
<p>Su madre sonrió mientras contemplaba a su hija. Los dedos de Jennsen le acariciaron su hermoso rostro. Por una fugaz eternidad su madre la contempló.</p>
<p>Hasta que Jennsen se dio cuenta de que su madre ya no veía nada. La muchacha cayó sobre su madre, deshaciéndose en lágrimas y terror. Ahogándose con los sollozos. Todo había finalizado. Aquel mundo loco e insensato había finalizado.</p>
<p>Extendió los brazos hacia su madre pero alguien tiró de ella para apartarla de allí.</p>
<p>—Jennsen. —La boca del joven estaba pegada a su oído—. Tenemos que hacer lo que ella quería.</p>
<p>—¡No! Por favor, oh, por favor no —gimió ella.</p>
<p>Él tiró con suavidad.</p>
<p>—Jennsen, haz lo que te ha pedido. Debemos hacerlo.</p>
<p>Jennsen golpeó con los puños el sudo resbaladizo debido a la sangre.</p>
<p>—¡No! —El mundo había finalizado—. Oh, por favor, no. No, no puede ser.</p>
<p>—Jenn, tenemos que marcharnos.</p>
<p>—Márchate tú —sollozó ella—. No me importa. Me rindo.</p>
<p>—No, Jenn, no lo vas a hacer. No puedes.</p>
<p>El brazo de él que le rodeaba la cintura la alzó, y la depositó sobre sus temblorosas piernas. Aturdida, Jennsen era incapaz de moverse. Nada era real. Todo era un sueño. El mundo se desmoronaba, convenido en cenizas.</p>
<p>Sujetándola por los hombros, la zarandeó.</p>
<p>—Jennsen, tenemos que marcharnos de aquí.</p>
<p>Ella volvió la cabeza y miró a su madre en el suelo.</p>
<p>—Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo...</p>
<p>—Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que marchamos antes de que aparezcan más hombres.</p>
<p>El rostro del joven chorreaba agua y ella se preguntó si sería por la lluvia. Le parecía que se contemplaba a si misma desde una enorme distancia inconexa... sus propios pensamientos semejaban un caos enloquecido.</p>
<p>—Jennsen, escúchame. —Su madre había dicho eso. Era importante—. Escúchame. Tenemos que marcharnos de aquí. Tu madre tenía razón. Tenemos que marchar.</p>
<p>Volvió la cabeza hacia la mochila situada junto a la lámpara de la mesa. Jennsen se dejó caer al suelo. Sus rodillas chocaron contra el con un golpe sordo. Estaba vacía, a excepción de las ardientes brasas de la zozobra, de las que no podía desprenderse. ¿Por qué todo tenía que salir tan mal?</p>
<p>Jennsen se arrastró hacia su dormida madre. No podía morirse. No podía. Jennsen la amaba demasiado para que muriera.</p>
<p>—Jennsen! ¡Llora más tarde! ¡Tenemos que marcharnos de aquí!</p>
<p>Al otro lado de la puerta abierta, la lluvia caía torrencialmente.</p>
<p>—¡No la dejaré!</p>
<p>—Tu madre se sacrificó por ti..., para que pudieses tener una vida. No desperdicies su último acto de valor.</p>
<p>El joven metía todo lo que encontraba en la mochila.</p>
<p>—Tienes que hacer lo que te he dicho. Te ama y quiere que vivas. Te dijo que huyeras. He jurado que te ayudaría. Tenemos que marchamos antes de que nos atrapen aquí.</p>
<p>La muchacha contempló fijamente la puerta. Había estado cerrada. Recordaba que se había estrellado contra ella. En aquellos momentos estaba abierta. A lo mejor el pestillo se rompió...</p>
<p>Una sombra enorme se materializó surgiendo de la lluvia, y traspaso la entrada de la casa.</p>
<p>Los ojos del musculoso hombre se clavaron en ella. Un miedo salvaje la recorrió. Avanzó hacia ella. Cada vez más de prisa.</p>
<p>Jennsen vio el cuchillo con la elaborada «R» sobresaliendo del cuello del hombre muerto. El cuchillo que su madre le había dicho que se llevara No estaba lejos. Su madre había perdido el brazo —la vida— para matarlo.</p>
<p>El recién llegado, aparentemente ajeno a la presencia de Sebastián, se abalanzó sobre Jennsen y ella se abalanzó sobre el cuchillo. Los dedos, tintos en sangre, agarraron la empuñadura. El metal labrado proporcionaba una buena sujeción. Era una obra de arte con un propósito. Un propósito mortífero. Apretando los dientes, liberó la hoja de un tirón y rodó por el suelo.</p>
<p>Antes de que el otro la alcanzara. Sebastián, con un gruñido, hundió su hacha en el cogote del atacante. El soldado se estrelló contra el suelo, junto a ella, su fornido brazo cayó sobre su cintura.</p>
<p>Jennsen, chillando, culebreo para escabullirse de debajo del brazo mientras la sangre formaba un oscuro charco bajo la cabeza del caída Sebastián tiró de ella para levantarla.</p>
<p>—Coge lo que quieras llevarte —le ordenó.</p>
<p>La muchacha se movió por la habitación, andando como en un sueño. El mundo se había vuelto loco. Quizá era ella quien se había vuelto loca.</p>
<p>La voz de su cabeza le susurró en una lengua extraña, y se encontró escuchándola, casi reconfortada por ella.</p>
<p><i>Tu wash misht. Tu vask misht. Grushdeva du kalt misht.</i></p>
<p>—Tenemos que irnos —dijo Sebastián—. Coge lo que quieras llevarte.</p>
<p>Jennsen era incapaz de pensar. No sabía qué hacer. Pero se dijo que deba hacer lo que su madre le había dicho que hiciera.</p>
<p>Fue a la alacena y empezó a sacar rápidamente las cosas que siempre cogían cuando viajaban; esas cosas que siempre tenían preparadas. En su mochila se guardaban ropas de viaje, para ponerse en marcha en cualquier momento. Arrojó hierbas, especias y comida en salazón encima de ellas. Saco otras ropas, un cepillo, un espejo pequeño, de un sencillo arcón de ramas entrelazadas.</p>
<p>Su mano se detuvo cuando empezó a coger las ropas de su madre. Se detuvo, los dedos temblorosos concentrándose en las órdenes de su madre. Era incapaz de pensar, así que se movía como un animal adiestrado, haciendo lo que le habían enseñado. Ya habían tenido que huir antes.</p>
<p>Escudriño la habitación. Cuatro d'haranianos muertos. Uno esa mañana. Eso hacía cinco. Una escuadra más uno. ¿Dónde estaban los otros tres? ¿En la oscuridad que se cernía al otro lado de la puerta? ¿En los arboles? ¿En los oscuros bosque, aguardando? ¿Aguardando para llevarla ante lord Rahl para torturarla hasta morir?</p>
<p>Con ambas manos, Sebastián le agarró la muñeca.</p>
<p>—Jennsen, ¿qué haces?</p>
<p>La muchacha se dio cuenta de que estaba apuñalando el aire.</p>
<p>Vio que él le quitaba el cuchillo y lo devolvía a su funda, para a continuación sujetárselo al cinturón. Recogió la capa de la joven, que el enorme soldado d'haraniano le había arrancado al principio de aquella pesadilla.</p>
<p>—Date prisa, Jennsen, Termina de coger tus cosas.</p>
<p>Sebastián rebuscó a toda prisa en los bolsillos de los muertos, sacando el dinero que encontraba para embutírselo en sus propios bolsillos. Se hizo con cuatro cuchillos, ninguno tan bueno como el que ella llevaba ahora al cinto, el que lucía la ornada «R» en la empuñadura, el que su madre había utilizado.</p>
<p>Sebastián deslizo los cuatro cuchillos en un lateral de la mochila. Acto seguido, se volvió a gritarle que se diera prisa. Mientras cogía la mejor espada a uno de les soldados, Jennsen fue a la mesa. Recogió unas velas y las metió en la mochila y reunió algunos utensilios de cocina. En realidad no era consciente de lo que cogía. Simplemente tomaba cualquier cosa que veía y la metía dentro de la mochila.</p>
<p>Sebastián alzó la mochila de la muchacha, tomó una de sus muñecas, y le pasó el brazo a través de la correa como si manejara una muñeca de trapo. Le pasó el otro brazo por la otra correa y luego le echó la capa sobre los hombros. Tras subirle la capucha, le metió dentro los rojos cabellos que asomaban por los lados.</p>
<p>El muchacho sostuvo la mochila de su madre en una mano. Con dos fuertes tirones liberó el hacha del cráneo del soldado. Como sangre por el mango mientras enganchaba el hacha al cinto de las amas. Con una mano en la espalda de Jennsen, instó a ésta a avanzar.</p>
<p>—¿Algo más? —Preguntó mientras iban hacia la puerta—. Jennsen, ¿quieres alguna otra cosa de la casa antes de que marchemos?</p>
<p>Jennsen volvió la cabeza para mirar a su madre, caída en el suelo.</p>
<p>—Se ha ido, Jennsen. Los buenos espíritus cuidan ahora de ella. Te sonríe desde allí.</p>
<p>Jennsen alzó los ojos para mirarlo.</p>
<p>—¿De veras? ¿Eso piensas?</p>
<p>—Sí. Ahora está en un mundo mejor. Nos dijo que nos marcháramos de aquí. Debemos hacer lo que dijo.</p>
<p>En un mundo mejor... La joven se aferró a aquella idea. Su mundo solo contenía aflicción.</p>
<p>Fue hacia la puerta, obedeciendo a Sebastián. Él escudriñó en todas direcciones. Ella se limitó a seguirlo, pasando por encima de cadáveres, por encima de brazos y piernas ensangrentados. Estaba demasiado asustada para sentir, demasiado desconsolada para que le importara. Sus pensamientos eran totalmente confusos. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para pensar con claridad. ¿Adónde había ido esa capacidad?</p>
<p>Bajo la lluvia, el tiró de su brazo en dirección al sendero.</p>
<p><i>- Betty</i> —dijo ella, deteniéndose en seco—. Tenemos que coger a<i> Betty</i>.</p>
<p>El muchacho miró el sendero, luego en dirección a la cueva.</p>
<p>—No creo que necesitemos molestarnos en coger a la cabra, pero yo debería recoger mi mochila, mis cosas.</p>
<p>Jennsen advirtió que él estaba bajo la lluvia sin la capa. Empapado. Se le ocurrió que no era ella la única que no pensaba con claridad. Él tenía tantas ganas de escapar que había estado a punto de abandonar sus cosas. Eso hacia su muerte. No podía permitir que muriera,<i> Betty</i> ayudaría. Pero entonces recordó una cosa. Regresó corriendo a la casa.</p>
<p>Hizo caso omiso de los gritos del joven. Una vez dentro, se precipitó sin perder un instante sobre un pequeño cofre situado justo al otro lado de la puerta. No miró a nada más mientras sacaba dos capas de piel de borrego enrolladas; una era suya, la otra de su madre. Las guardaban allí, enrolladas y atadas, listas, por si tenían que partir precipitadamente. Él la observó desde el umbral, impaciente. Sin mirar a la muerte a los ojos, la muchacha volvió a salir a toda prisa de su casa por última vez.</p>
<p>Juntos, corrieron a la cueva. El fuego todavía chisporroteaba.<i> Betty</i> deambulaba y temblaba, pero estaba insólitamente callada, como si supiera que algo iba terriblemente mal.</p>
<p>—Sécate un poco, primero —indicó Jennsen.</p>
<p>—¡No tenemos tiempo! Tenemos que salir de aquí. Los demás podrían venir en cualquier momento.</p>
<p>—Morirás congelado si no lo haces. Y entonces ¿de qué serviría huir? Un muerto sólo es un muerto. —Sus sensatas palabras la sorprendieron.</p>
<p>Jennsen extrajo las dos capas de borrego de debajo de su capa de lana y empezó a soltar los nudos de las correas.</p>
<p>—Nos ayudarán a protegernos de la lluvia, pero tienes que secarte primero.</p>
<p>El asentía mientras tiritaba y se frotaba las manos ante el fuego. Lo acertado de sus palabra, vencieron su urgencia por marchar. La muchacha se preguntó cómo había podido hacer todo lo que había hecho estando con fiebre. El miedo, supuso. Un miedo arrollador. Y lo sabía.</p>
<p>Le dolía todo el cuerpo. No sólo la habían golpeado, sino que ahora vio que le sangraba el hombro. El corte no era grave, pero le producía un dolor punzante. Tanto terror la había dejado exhausta.</p>
<p>No quería otra cosa que tumbarse en el suelo y llorar, pero su madre le había dicho que se marchara. Únicamente las palabras de su madre la motivaban en aquellos momentos. Sin aquellas últimas órdenes, Jennsen habría sido incapaz de funcionar. En aquellos instantes, simplemente hacía lo que su madre le había dicho que hiciera.</p>
<p><i>Betty</i> estaba fuera de sí. La angustiada cabra intentaba trepar fuera del corral para llegar hasta Jennsen. Mientras Sebastián permanecía inclinado sobre el fuego, la muchacha ató una cuerda al cuello de Betty. Al animal se le veía contento de poder marcharse de allí.</p>
<p>Y<i> Betty</i> les devolvería el favor. Cuando encontraran un sencillo refugio, no podría encender un fuego en una noche tan húmeda. Si podían hallar un agujero seco, un lugar bajo un saliente de roca, o bajo árboles caídos, se acurrucarían junto a la cabra. Betty los mantendría caliente a ambos.</p>
<p>Jennsen comprendía los quejumbrosos gritos que Betty hacia mirando a la casa. Las orejas de la cabra estaban muy erguidas.<i> Betty</i> estaba preocupada por la mujer que no iba con ellos. La muchacha recogió todas las zanahorias y bellotas de la repisa, introduciéndolas en bobillos y mochilas.</p>
<p>Cuando Sebastián decidid que ya estaba lo suficientemente seco, se pusieron las capas de lana y las cubrieron con la piel de borrego. Con Jennsen conduciendo a Betty por la cuerda, salieron a la lluviosa oscuridad. Sebastián marchó hacia el sendero..., el camino por el que habían llegado.</p>
<p>Jennsen lo agarró del brazo, deteniéndolo.</p>
<p>—Podrían estar esperando ahí abajo.</p>
<p>—Pero tenemos que salir de aquí.</p>
<p>—Hay un camino mejor. Construimos una ruta de escape.</p>
<p>La miró por un instante a través de la cortina de gélida lluvia que los separaba, luego, sin protestar, la siguió a lo desconocido.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">7</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Oba Schalk agarró la gallina por el pescuezo y la alzó del ponedero, la cabeza de la gallina parecía diminuta por encima de su mano rolliza. Con la otra mano, cogió un caliente huevo moreno del hueco que había en la paja. Depositó el huevo con delicadeza en el cesto, con los demás.</p>
<p>Oba no volvió a dejar la gallina en su sitio.</p>
<p>Sonrió burlón mientras se la acercaba a la cara. Contempló cómo la cabeza del ave giraba de un lado a otro y cómo el pico se abría y se cerraba, se abría y se cerraba. Acercó sus labios, hasta que el pico los tocó, luego, con todas sus fuerzas, sopló en la boca abierta de la gallina.</p>
<p>El ave chifló y aleteo, intentando desesperadamente escapar de la mano, que parecía una tenaza. Una profunda carcajada ascendió por la garganta de Oba.</p>
<p>—¡Oba! ¡Oba dónde estás!</p>
<p>Al oír que su madre lo llamaba a gritos. Oba dejó caer la gallina en su nido. La voz de su madre venía del cercano establo. Chillando aterrorizada, la gallina huyó del ponedero. Oba la siguió fuera del corral y luego corno hacia la puerta del granero.</p>
<p>La semana anterior había caído un insólito aguacero invernal. Al día siguiente, el agua se había congelado y la lluvia se había convertido en nieve. La nieve ocultaba ahora el hielo, con lo que el suelo resultaba traicionero. No obstante su tamaño, Oba avanzó sin demasiadas dificultades. Oba se vanagloriaba de tener unos pies ligeros.</p>
<p>Era importante que una persona no permitiera que su cuerpo o su mente se tornaran lentos y torpes. Oba creía que era importante aprender cosas nuevas. Creía que era importante crecer. Pensaba también que era importante que las personas usaran lo que habían aprendido. Así crecía la gente.</p>
<p>El establo y la casa eran pequeños, hechos de adobe y cañas: ramas entretejidas cubiertas con una mezcla de arcilla, paja y estiércol. La casa y el establo quedaban separados por una pared de piedra. Después de construir la casa, Oba había levantado la pared interior amontonando piedras planas. Había aprendido la técnica observando cómo amontonaba un vecino rocas para levantar un murete en su campo. Esa pared era un lujo que la mayoría de las casas no tenían.</p>
<p>Al oír que su madre volvía a chillarle, intentó pensar qué podría haber hecho mal. Mientras inspeccionaba la lista de tareas que le había dicho que hiciera, no consiguió recordar una que no hubiese realizado. Oba no era olvidadizo, y, además, eran tareas que efectuaba a menudo. No entendía por qué había explotado.</p>
<p>Pero ya sabía que nada lo protegía de incurrir en la ira de su progenitora. A esta se le podían ocurrir cosas que debían hacerse que nunca antes se habían hecho.</p>
<p>—¡Oba! ¡Oba! ¡Cuántas veces necesito llamarte!</p>
<p>Mentalmente, veía su malhumorada boca fruncida mientras pronunciaba su nombre, esperando que apareciera en el mismo instante en que lo llamaba a gritos. La mujer tenía una voz capaz de acabar con la paciencia de un santo.</p>
<p>Oba atravesó de lado la pequeña puerta que conducía al interior del establo. Unas ratas chillaron y corretearon bajo sus pies. El establo, con un pajar en lo alto, albergaba la vaca lechera, dos puercos y dos bueyes. La vaca aún seguía allí dentro. A los puercos los habían soltado en el robledal para que buscaran bellotas bajo la nieve, Oba vio los cuartos traseros de los dos bueyes a través de la puerta del establo que daba al patio.</p>
<p>Su madre estaba frente al montículo de estiércol congelado, con los brazos en jarras. El frío vapor de su aliento surgía de sus orificios nasales como el llameante bufido de un dragón.</p>
<p>Era una mujer huesuda, de hombros y caderas anchos. Incluso su frente era ancha. Había oído decir a la gente que cuando su madre era más joven había sido bien parecida, y a decir verdad, cuando él era un muchacho, ella había tenido varios pretendientes. Año a año, no obstante, las dificultades de la vida habían erosionado su belleza, dejando tras ellos arrugas profundamente marcadas y colgantes pliegues de carne. Los pretendientes hacía tiempo que habían dejado de aparecer.</p>
<p>Oba se detuvo frente a ella, con las manos en los bolsillos. La mujer le golpeó en el hombro con un robusto palo.</p>
<p>—Oba. —Él se estremeció cuando le aporreó tres veces más, cada golpe puntuando su nombre—. Oba. Oba. Oba.</p>
<p>Cuando era un niño, esos golpes lo habrían dejado lleno de morados, pero ahora era demasiado grande y fuerte para que el palo le hiciera daño. Esto también la enojaba.</p>
<p>Si bien no le molestaba mucho el palo ahora que había crecido, el tono de condena de su voz siempre que pronunciaba su nombre todavía hacía que le ardieran las orejas. Le recordaba a una araña con un boquita miserable. Una viuda negra.</p>
<p>Se encorvó, intentando no parecer tan grande.</p>
<p>—¿Que sucede, mamá?</p>
<p>—¿Dónde te metes cuando tu madre te llama? —Su rostro se crispó, una órnela convertida hada ya tiempo en una ciruela pasa—. Oba el buey. Oba el estúpido. Oba el zoquete. ¿Dónde estabas?</p>
<p>Oba alzó el brazo para defenderse cuando ella volvió a pegarle con el palo.</p>
<p>—Estaba recogiendo los huevos, mamá. Recogiendo los huevos.</p>
<p>—¡Mira esta suciedad!¿Es que no se te ocurre nunca hacer nada a menos que alguien con cerebro te lo diga?</p>
<p>Obi miró en derredor, pero no vio qué necesitaba hacerse —aparte del trabajo habitual— que la hubiera enfurecido de aquel modo. Siempre había trabajo que hacer. Las ratas sacaron sus hocicos de debajo de las tablas del establo, agitando los bigotes mientras olisqueaban, observando con sus ojillos negros, escuchando con sus pequeñas orejas.</p>
<p>Volvió a mirar a su madre, pero no tenía una respuesta. De todos modos, ninguna la satisfaría.</p>
<p>—¡Mira este lugar! —La mujer señaló el suelo—. ¿Es que nunca se te ocurre recoger la porquería? En cuanto deshiele empezará a correr por debajo de la pared y entrará donde yo duermo. ¿Crees que te alimento a cambio de nada? ¿Es que no consideras que tienes que ganarte el sustento, zoquete perezoso? Oba el zoquete.</p>
<p>Ya había soltado su último improperio. En ocasiones, a Oba le sorprendía que no fuese más creativa, que no aprendiera cosas nuevas. Cuando era pequeño le había parecido que podía leerle la mente y que tenía una lengua llena de talento que lo fustigaba con perspicaces latigazos. Ahora que él había crecido hasta ser mucho más grande que ella, a veces se preguntaba si otros aspeaos de su madre eran menos formidables de lo que en una ocasión había temido, y si su poder sobre él no era en cierto modo... artificial. Una ilusión. Un espantapájaros con una boquita malhumorada.</p>
<p>Con todo, ella todavía tenía una forma de actuar que lo anulaba. Y era su madre. Se suponía que una persona debía cuidar de su madre. Eso era lo más importante que una persona podía hacer. Ella le había enseñado bien esa lección.</p>
<p>Oba no pensaba que pudiera hacer mucho más para ganarse el sustento. Trabajaba de sol a sol, y se enorgullecía de no ser perezoso. Oba era un hombre de acción. Era fuerte, y trabajaba tan duro como dos hombres juntos. Podía vencer a todos los hombres que conocía. Los hombres no le causaban problemas. Las mujeres, sin embargo, lo frustraban. Nunca sabía qué hacer cuando había mujeres a su alrededor. Grande como era, ante las mujeres se sentía insignificante.</p>
<p>Restregó la punta de su bota contra el oscuro y ondulado montículo resbaladizo que tenía debajo, evaluando la masa, dura como una piedra. Los animales lo hacían crecer continuamente y gran parte de él se congelaba antes de poderlo retirar, lo que permitía que creciera en capas durante el largo y frío invierno. Periódicamente, Oba esparcía paja sobre la parte superior para que no resbalara tanto. No quería que su madre patinara y se cayera. No pasaba mucho tiempo, sin embargo, antes de que la capa de paja quedara toda lisa y resbaladiza, y fuera hora de añadir otra.</p>
<p>—Pero mamá, el suelo está todo congelado.</p>
<p>En el pasado, siempre lo había retirado a medida que se deshelaba. En la primavera, cuando el tiempo fuera más cálido y las moscas llenaran el establo con su zumbido incesante, saldría a capas, por allí donde estaba la paja. Pero ahora no. Ahora estaba soldado en una masa sólida.</p>
<p>—Siempre tienes una excusa. ¿No, Oba? Siempre una excusa para tu madre. Bastardo despreciable.</p>
<p>Cruzó los brazos, contemplándolo colérica. Él no podía negar la verdad, no podía fingir, y ella lo sabía.</p>
<p>Oba paseó la mirada con atención por el oscuro establo y vio la pesada pala de acero recostada contra la pared.</p>
<p>—Lo retiraré, mamá. Regresa a tu hilado, yo limpiaré bien el establo.</p>
<p>No sabía exactamente cómo iba a retirar el estiércol congelado, pero tenía que hacerlo.</p>
<p>—Empieza ya —resopló ella—. Aprovecha la luz que le queda al día. Cuando oscurezca, quiero que vayas a la ciudad a conseguirme un poco de medicina de Lathea.</p>
<p>Ya sabía por qué lo había llamado.</p>
<p>—Vuelven a dolerme las rodillas —se quejó ella, como si quisiera cortar cualquier objeción que él pudiera expresar, incluso a pesar de que él nunca lo hacía.</p>
<p>Pero sí que tenía objeciones que hacerle. Ella siempre parecía saber lo que pensaba.</p>
<p>—Hoy puedes empezar el trabajo en el establo, y mañana ya seguirás raspando toda la porquería hasta retirarla por completo. Sin embargo, antes de que acabe el día, quiero que vayas a buscarme mi medicina.</p>
<p>Oba se tiró de la oreja mientras dirigía la mirada al suelo. No le gustaba ir a ver a Lathea, la mujer de los remedios. No le gastaba aquella mujer. Siempre lo miraba como si fuese un gusano. Era mezquina, Peor, era mu hechicera.</p>
<p>Si a Lathea no le gustaba alguien, esa persona sufría por ello. Todo el mundo temía a Lathea, así que Oba no se sentía tan singularizado. Aun así, no habitante, no le gustaba ir a verla.</p>
<p>—Lo haré, mamá. Te traeré tu medicina. Y no te preocupes, me pondré manos a la obra para eliminar toda la porquería.</p>
<p>—Tengo que decírtelo todo, ¿verdad, Oba? —Su mirada lo atravesó—. No sé por qué me molesté en criar a un bastardo tan inútil —añadió por lo bajo—. Debería haber hecho lo que Lathea me dijo, desde un principio.</p>
<p>Oba le oía decir eso a menudo, cuando sentía conmiseración por sí misma, conmiseración porque ya no acudían pretendientes, conmiseración parque ninguno bahía querido casarse con ella. Oba era una maldición que sobrellevaba con amargo pesar. Un hijo bastardo que le trajo problemas desde el primer momento. De no ser por Oba, quizá se habría conseguido un esposo que la mantuviera.</p>
<p>—Y no te quedes en la ciudad haciendo ninguna tontería.</p>
<p>—No lo haré, mamá. Lamento que te duelan las rodillas hoy.</p>
<p>La mujer lo golpeó con el palo.</p>
<p>—No estarían tan mal si no tuviera que seguir por ahí a un enorme buey estúpido, ocupándome de que trabaje.</p>
<p>—Sí, mamá.</p>
<p>—¿Cogiste los huevos?</p>
<p>—Sí, mamá.</p>
<p>Lo miró con suspicacia, luego sacó una moneda del delantal de lino.</p>
<p>—Di a Lathea que prepare un remedio para ti, también, junto con mi medicina. Quizá aún podremos librarte del mal del Custodio, Si pudiéramos sacarte el mal, tal vez no serías tan inútil.</p>
<p>Su madre, de vez en cuando, buscaba purgarlo de lo que creía era su naturaleza malvada. Probaba toda dase de pociones. Cuando era pequeño lo había obligado a menudo a beber pólvora ardiendo mezclada con agua jabonosa; luego lo encerraba en un corral en el establo, esperando que al mal del otro mundo no le gustara ni que lo quemaran ni que lo encerraran, y huyera de su cuerpo.</p>
<p>El corral no tenía listones. Estaba construido con tablones macizos. En verano era un horno. Cuando le hacía tomar la pólvora ardiendo y luego lo arrastraba del brazo y lo encerraba en el corral, él casi se moría de terror, pensando que nunca lo dejaría salir o que nunca le dejaría tomar un trago de agua. Agradecía las palizas que le daba para intentar aullar sus chillidos porque significaban salir de allí.</p>
<p>—Cómprale mi medicina a Lathea y un remedio para ti. —Su madre sostuvo en alto una pequeña moneda de plata mientras entrecerraba los ojos en un bizqueo malicioso—. Y no vayas a malgastar nada de esto en mujeres.</p>
<p>Oba sintió que le ardían las orejas. Cada vez que su madre lo enviaba a comprar algo, tanto si eran medicinas como objetos de cuero, alfarería o provisiones, siempre le advertía que no malgastara el dinero en mujeres.</p>
<p>Él sabía que cuando ella le decía que no lo malgastara en mujeres se burlaba de él.</p>
<p>Oba no tenía el valor necesario para decir mucho a las mujeres. Siempre compraba lo que su madre decía que comprara. Ni una sola vez malgastó el dinero en nada... Temía la cólera de su madre.</p>
<p>Odiaba que siempre le dijera que malgastara el dinero cuando nunca lo hacía. Era como si ella pensara que tenía intención de hacer algo malo incluso aunque no la tuviera. Lo convertía en culpable incluso a pesar de que no había hecho nada malo. Convertía lo que estaba en sus pensamientos, incluso lo que no estaba, en un delito.</p>
<p>Se tiró de una oreja.</p>
<p>—No lo malgastaré, mamá.</p>
<p>—Y vístete de un modo decente, no como un buey estúpido. Ya eres bastante descrédito para mí.</p>
<p>—Lo haré, mamá. Ya verás.</p>
<p>Oba se marchó corriendo a la casa y tomó su gorra de fieltro y la chaqueta de lana marrón para el viaje a Gretton, que estaba a unos tres kilómetros al noroeste. La mujer contempló cómo los colgaba con cuidado de un gancho, donde se mantendrían hasta que estuviera listo para ir a la ciudad.</p>
<p>Con la pala de recoger, empezó a trabajar con el estiércol, duro como una piedra. La pala de acero resonaba como una campana cada vez que la estrellaba contra el suelo helado, y él gruñía con cada esfuerzo. Esquirlas de hielo negro salían disparadas por los aires, salpicándole los pantalones, pero cada una no era más que una mota de la oscura montaña de porquería. Haría falta mucho tiempo y muchísimo trabajo. De todos modos no le importaba el trabajo duro. Tenía tiempo en abundancia.</p>
<p>La madre vigiló desde la entrada del establo durante unos pocos minutos para asegurarse de que realmente sudaba. Cuando se sintió satisfecha, despareció del umbral para regresar a su propio trabajo, dejándolo meditando sobre su próxima visita a Lachea.</p>
<p><i>Oba.</i></p>
<p>Oba hizo una pausa. Las ratas, de vuelta en los rincones, se quedaron inmóviles, Sus ojillos negros contemplaron cómo las contemplaba. Las ratas reanudaron su búsqueda de comida, y Oba aguzó el oído en busca de la familiar voz. Oyó cerrarse la puerta de la casa. Su madre regresaba al hilado de la lana. El señor Tuchmann le llevaba lana, que ella convertía en hilo para que lo usara en su telar. La exigua paga ayudaba a mantenerlos.</p>
<p>Oba.</p>
<p>Oba conocía bien esa voz. La había oído desde que era capaz de recordar. Jamás Ir hablaba a su madre sobre ella, porque ésta se enojaría y pensaría que era la maldad del Custodio llamándolo. Querría obligarlo a tragar aún más pociones y remedios. Era ya demasiado grande para que lo encerraran en el corral; pero no lo era demasiado para beber los remedios de Lathea.</p>
<p>Cuando una de las ratas pasó rauda por su lado, Oba le pisó la cola, atrapándola.</p>
<p>Oba.</p>
<p>La rata profirió un pequeño chillido. Sus diminutas patas gatearon, intentando liberarse. Las pequeñas garras ratoniles arañaron el hielo negro.</p>
<p>Oba alargó el brazo y agarró el rechoncho cuerpo peludo. Miró detenidamente el rostro bigotudo. La cabeza se retorcía inútilmente. Unos ojillos negros como cuentas lo contemplaron.</p>
<p>Aquellos ojos estaban llenos de terror.</p>
<p>Entrega.</p>
<p>Oba pensaba que era de vital importancia aprender cosas nuevas.</p>
<p>Rápido como un zorro, arrancó la cabeza de la rata de un mordisco.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">8</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Desde lo que parecía ser el rincón menos conflictivo de la habitación, Jennsen mantenía un ojo puesto en la puerta, así como en la bulliciosa muchedumbre. Media estancia más allá, Sebastián estaba inclinado sobre el mostrador de gruesas tablas, hablando con la mesonera. Era una mujer grandota, y con una intimidatoria mirada que decía que estaba tan acostumbrada a los problemas como preparada para lidiar con ellos.</p>
<p>La gente que llenaba la sala, la mayoría hombres, formaba un grupo jovial. Algunos de ellos jugaban a los dados o a otros juegos de mesa. Los había que echaban pulsos. La mayoría bebía y contaba chistes que arrancaban puñetazos y sonoras carcajadas a los ocupantes de las mesas.</p>
<p>A Jennsen esas risas le resultaban obscenas. No había alegría en su mundo. No podía existir.</p>
<p>La semana anterior era una nebulosa. ¿Hacía una semana? No conseguía recordar exactamente cuánto tiempo habían estado viajando. ¿Qué importaba? ¿Qué importaba nada?</p>
<p>Jennsen no estaba habituada a la gente. La gente siempre había representado un peligro para ella. Los grupos de personas la ponían nerviosa. Y los clientes de una posada, bebiendo y jugando, aún mis.</p>
<p>Cuando advirtieron su presencia en el extremo del mostrador, cerca de la pared, algunos olvidaron los chistes o dejaron de jugar a los dados por un momento, y se quedaban contemplándola. Devolviéndoles las miradas, ella echó hacia atrás la capucha de la capa, dejando que sus gruesos rizos de cabello rojo cayeran sobre sus hombros. Eso fue suficiente para hacer que volvieran las miradas a sus propios asuntos.</p>
<p>El cabello rojo de Jennsen asustaba a las personas, en especial a las que eran supersticiosas. El cabello rojo era poco corriente y suscitaba desconfianza. Hada sospechar a la gente que podría poseer el don o que quizá era una bruja. Jennsen, al devolverles con descaro las miradas, se aprovechaba de tales temores. En el pasado eso la había protegido, a menudo mejor de lo que lo habría hecho un cuchillo.</p>
<p>Allá en casa, no había ayudado en absoluto.</p>
<p>Una vez que los hombres le dieron la espalda y regresaron a sus juegos de dados y bebidas. Jennsen volvió a dirigir la mirada al otro extremo del mostrador, la fornida mesonera la contemplaba. Al trabar Jennsen la mirada con ella, la mujer devolvió rápidamente la atención a Sebastián, Este le hizo otra pregunta. La mesonera se inclinó más cerca mientras le hablaba, Jennsen no pudo oírlos por encima de las conversaciones, las apuestas, las aclamaciones, las palabrotas y las risas. Sebastián asintió a las palabras que la mujer pronunciaba cerca de su oído. Ésta señaló lejos, por encima de las cabezas de los parroquianos, al parecer dando indicaciones.</p>
<p>Sebastián sacó una moneda del bolsillo, luego la deslizó sobre el mostrador hacia la mujer. Tras tomar la moneda, ésta le dio una llave que sacó de una caja que tenía detrás. Sebastián recogió la llave del mostrador, luego alzó su propia jarra y deseó un buen día a la mesonera.</p>
<p>Cuando llegó al final del mostrador, se inclinó junto a Jennsen para que ésta pudiera oírlo e hizo un gesto con la jarra.</p>
<p>—¿Estás segura de que no quieres un trago?</p>
<p>Jennsen negó con la cabeza.</p>
<p>El muchacho mantuvo un ojo puesto en la habitación llena de gente. Todos volvían a estar absortos en sus cosas.</p>
<p>—Ha sido una buena idea que te echaras hacia atrás la capucha. Hasta que la señora de la casa no vio esos cabellos rojos tuyos, se hacía la tonta. Después de eso, su lengua se aflojó.</p>
<p>—¿La mujer la conoce? ¿Sigue viviendo aquí en Gretton, como decía mi madre? ¿Está segura la mesonera?</p>
<p>Sebastián tomó un largo trago, observando cómo una tirada de dados provocaba una aclamación para el vencedor.</p>
<p>—Me indicó el camino.</p>
<p>—¿Y has conseguido habitaciones?</p>
<p>—Sólo una habitación. —Mientras tomaba otro trago, vio la reacción de la muchacha—. Es mejor que estemos juntos por sí hay problemas. Pensé que sería más seguro.</p>
<p>—Preferiría dormir con<i> Betty.</i> —Reparando en cómo debía de haber sonado, desvió la mirada avergonzada y añadió—: Que en una posada, quiero decir. Preferiría estar sola que no donde hay tanta gente tan cerca por todas partes. Me siento más segura en el bosque que encerrada en una habitación, aquí. No quería decir que...</p>
<p>—Sé lo que querías decir. —Los ojos azules de Sebastián se unieron a su sonrisa—. Te irá bien dormir a cubierto..., va a ser una noche muy fría. Y<i> Betty</i> estará mejor en la cuadra.</p>
<p>El hombre de las caballerizas se había mostrado un poco sorprendido cuando se le pidió que alojara una cabra durante la noche, pero a los caballos les gustaba la compañía de las cabras, así que no puso objeciones.</p>
<p>Aquella primera noche,<i> Betty</i> probablemente les había salvado la vida. Sebastián, con fiebre, podría no haber sobrevivido de no haber encontrado Jennsen un lugar seco bajo un saliente muy pronunciado. La parce posterior de la pequeña hendidura que había debajo del saliente era lo bastante grande para los dos. Jennsen había cortado ramas de balsamina y abeto para forrar la depresión, no fuera a ser que la roca absorbiera todo el calor de sus cuerpos, y luego Sebastián y ella se habían apretujado. A instancias de Jennsen y con la ayuda de la cuerda,<i> Betty</i> se arrodilló detrás de las ramas de conífera colocadas sobre la abertura y luego se tumbó, pegada a ellos. Con el cuerpo de la cabra junto a ellos, impidiendo el paso al frío y proporcionando su calor, habían conseguido un lecho seco y cálido.</p>
<p>Jennsen lloró en silencio toda esa larga y deprimente noche, aunque la tranquilizó ver que Sebastián, febril, conseguía dormir. Por la mañana, la calentura había pasado. Aquella mañana había sido el primer día de la deprimente nueva vida de Jennsen sin su madre.</p>
<p>Haber dejado el cuerpo de su madre allí en la casa, solo, obsesionaba constantemente a la muchacha. El recuerdo del horripilante espectáculo le causaba pesadillas. Que su madre se hubiese ido provocaba en Jennsen un llanto continuo y un dolor insoportable. La vida parecía desolada y sin sentido.</p>
<p>Pero Sebastián y Jennsen habían escapado. Habían sobrevivido. Aquel instinto de supervivencia, y saber todo lo que su madre había hecho para darle vida a Jennsen, mantenía a ésta en pie. A veces deseaba no ser tan cobarde y poder enfrentarse simplemente al fin y acabar de una vez. Otras veces el terror de ser perseguida hacía que siguiera en marcha. Y aún había otros momentos en los que sentía una sensación de feroz compromiso con la vida, para que todos los sacrificios de su madre no hieran en vano.</p>
<p>—Deberíamos cenar algo —dijo Sebastián—. Tienen estofado de cordero. Luego deberías disfrutar de una buena noche de sueño en una cama caliente antes de que veamos a esa vieja conocida tuya. Montaré guardia mientras duermes.</p>
<p>Jennsen negó con la cabeza.</p>
<p>—No. Vayamos a verla ahora. Podemos dormir más tarde.</p>
<p>Había visto a la gente comiendo espeso estofado en escudillas de madera y la idea de comer no la atraía en absoluto.</p>
<p>Sebastián estudió la expresión de su rostro y vio que no conseguiría hacerla cambiar de opinión. Vació la jarra y la dejó sobre el mostrador.</p>
<p>—No está lejos.</p>
<p>Fuera en la creciente oscuridad, ella preguntó:</p>
<p>—¿Por qué querías quedarte ahí, en esa posada? Había otros lugares más agradables, en los que la gente no tenía un aspecto tan... rudo.</p>
<p>La mirada de ojos azules del joven recorrió los edificios, los oscuros portales, los callejones, mientras con los dedos tocaba la capa, buscando la seguridad de la empuñadura de la espada.</p>
<p>—La gente ruda hace menos preguntas, en especial la clase de preguntas a las que no queremos responder.</p>
<p>A la muchacha le pareció un hombre acostumbrado a evitar que le hicieran preguntas.</p>
<p>Jennsen echó a andar por el estrecho surco de una rodada, siguiéndolo calle adelante hacia la casa de la mujer, una mujer a la que sólo recordaba vagamente. Se aferró con firmeza a la esperanza de que la mujer pudiera ayudarlos, Su madre debía de haber tenido alguna razón para no recurrir a la mujer otra vez, pero a Jennsen no se le ocurría qué otra cosa probar que no fuera buscar su ayuda.</p>
<p>Sin su madre, Jennsen necesitaba esa ayuda. Los otros tres miembros de la escuadra sin duda la estaban buscando. Cinco hombres muertos indicaban que al menos había dos cuadrillas, y eso significaría que al menos tres de aquellos asesinos seguían tras ella. Incluso era posible que hubiera mis. O que viniesen refuerzos.</p>
<p>Habían escapado usando el sendero oculto que abandonaba la casa, así que Sebastián y ella habían obtenido la seguridad temporal de la distancia; también la lluvia habría hecho un buen trabajo cubriendo su rastro. Era posible que los dos hubieran escapado limpiamente y estuvieran a salvo por el momento. Pero puesto que el perseguidor era el mismísimo lord Rahl, también era posible que los asesinos estuvieran, mediante medios siniestros y misteriosos, acortando distancias.</p>
<p>Tras el horripilante encuentro con los enormes soldados en la casa, el terror de esa posibilidad siempre surgía en los temores de Jennsen.</p>
<p>En una esquina desierta. Sebastián indicó a la derecha.</p>
<p>—Por esta calle.</p>
<p>Pisaron ante edificios oscuros, cuadrados y sin ventanas, que sugirieron a la muchacha que tal vez se usaban únicamente como almacenes. No parecía vivir nadie en toda la calle. Al poco, ya habían dejado atrás los edificios. Árboles, desnudos ante el gélido tiempo, se acurrucaban en grupos. Cuando llegaron a una calzada estrecha, Sebastián señaló con el dedo.</p>
<p>—Por las indicaciones, es la casa que hay al final de la calzada, en aquel bosquecillo.</p>
<p>La calzada parecía desierta. Una luz débil procedente de una ventana distante se abría paso por entre las ramas desnudas de robles y alisos. La luz, más que una cálida invitación, brillaba más bien como una refulgente advertencia a mantenerse alejado.</p>
<p>—¿Por qué no esperas aquí? —dijo ella—. Podría ser mejor que vaya sola.</p>
<p>Le estaba proporcionando una excusa. A la mayoría de la gente no le gustaba tener nada que ver con una hechicera. La misma Jennsen deseaba poder tener otra opción.</p>
<p>—Iré contigo.</p>
<p>El joven había mostrado una clara desconfianza por todo lo que estuviera relacionado con la magia, y por el modo en que sus ojos observaban el oscuro lugar que se divisaba más allá, a través de las ramas y los matorrales, podría haber estado intentando parecer más valeroso de lo que se sentía.</p>
<p>Jennsen se reprendió por pensar algo así. Había peleado con soldados d'haranianos que no sólo eran mucho más grandes que él, sino que le habían superado en número, cuando podría haberse limitado a permanecer en la cueva sin arriesgar la vida. Podría haber abandonado la escena de tal carnicería y seguido con su vida. Que temiera a la magia sólo demostraba que estaba en su sano juicio. Ella, mejor que nadie, podía comprender el temor a la magia.</p>
<p>La nieve crujió bajo sus botas mientras los dos, tras llegar al final de la calzada, avanzaban por el estrecho sendero entre los árboles. Sebastián vigilaba los lados, en tanto que ella tenía casi toda la atención puesta en la casa. Detrás de la pequeña morada, el bosque seguía adelante, ascendiendo por estribaciones montañosas. Jennsen imaginaba que sólo aquellos con una necesidad perentoria se atreverían a recorrer el sendero hasta la puerta.</p>
<p>La joven razonó que si la hechicera vivía tan cerca de la ciudad, entonces debía de tratarse de alguien que ayudaba a la gente, alguien en quien la gente confiaba. Era totalmente posible que la mujer fuera un miembro estimado y respetado de la comunidad: una sanadora, consagrada a ayudar a los demás. No alguien a quien temer.</p>
<p>Con el viento gimiendo entre los árboles que se alzaban a su alrededor, Jennsen golpeó la puerta con los nudillos. La mirada de Sebastián estudió el bosque. A lo lejos, por detrás de ellos, las luces de hogares y negocios al menos les proporcionarían luz suficiente para que encontraran el camino de vuelta.</p>
<p>Mientras aguardaba, la mirada de Jennsen se vio atraída, también, hacia la penumbra que los rodeaba. Imaginó que unos ojos en la oscuridad la observaban, y los pelos del cogote se le erizaron.</p>
<p>La puerta finalmente se abrió hacia dentro, pero sólo tanto como el rostro de la mujer que los miraba detenidamente desde el otro lado.</p>
<p>Jennsen no podía distinguir con claridad las facciones en sombras del rostro, pero a la luz que surgía por la puerta parcialmente abierta, la mujer podía ver a Jennsen muy bien.</p>
<p>—¿Sois Lathea? —Preguntó la joven—. ¿Lathea, la... hechicera?</p>
<p>—¿Por qué?</p>
<p>—Nos dijeron que Lathea, la hechicera, vive aquí. ¿Si ésa sois vos, podemos entrar?</p>
<p>La puerta siguió sin abrirse más. Jennsen se arrebujó más en la capa para protegerse del frío aire nocturno, así como de la fría recepción. La mirada firme de la mujer evaluó a Sebastián, luego la figura de Jennsen, oculta dentro de una gruesa capa.</p>
<p>—No soy una partera. Si queréis deshaceros del problema en que estáis los dos, no puedo ayudaros. Id a ver a una partera. Jennsen se sintió humillada.</p>
<p>—¡No es por eso por lo que estamos aquí!</p>
<p>La mujer miró fuera por un instante, estudiando a los dos desconocidos que tenía ante la puerta.</p>
<p>—¿Qué dase de medicina necesitáis, entonces?</p>
<p>—No medicina. Un... hechizo. Os he visto antes, en una ocasión. Necesito un hechizo como el que lanzasteis una vez para mí... cuando era pequeña.</p>
<p>El rostro en las sombras frunció el entrecejo.</p>
<p>—¿Cuándo? ¿Dónde?</p>
<p>Jennsen carraspeó.</p>
<p>—Allá, en el Palacio del Pueblo. Cuando vivía allí. Me ayudasteis cuando era pequeña.</p>
<p>—¿Te ayude a qué? Habla claro, muchacha.</p>
<p>—Ayudasteis a... ocultarme. Con alguna especie de hechizo, creo. Yo era pequeña entonces, así que no lo recuerdo exactamente.</p>
<p>—¿Ocultarte?</p>
<p>—De lord Rahl.</p>
<p>Se hizo un terrible silencio.</p>
<p>—¿Lo recordáis? Me llamo Jennsen. Era muy pequeña por entonces.</p>
<p>Jennsen se echó hacia atrás la capucha para que la mujer pudiera ver sus rizos de rojos cabellas, iluminados por la cuña de luz que surgía por la puerta.</p>
<p>—Jennsen. No recuerdo el nombre, pero recuerdo los cabellos. No se ve a menudo un cabello como el tuyo.</p>
<p>El ánimo de la muchacha reflotó, aliviado.</p>
<p>—Ha transcurrido tiempo. Me alegro tanto oír que...</p>
<p>—No tengo tratos con los que son como tú —dijo la mujer—. Nunca los he tenido. No lancé ningún hechizo para ti.</p>
<p>Jennsen se quedó sin habla por la sorpresa. No supo qué decir. Estaba segura de que la mujer había lanzado un hechizo para ayudarla en una ocasión.</p>
<p>—Ahora, marchad. Los dos. —La puerta empezó a cerrarse.</p>
<p>—¡Esperad! Por favor... puedo pagar.</p>
<p>Jennsen introdujo la mano en un bolsillo y sacó apresuradamente una moneda. Sólo después de pasarla al otro lado de la puerta advirtió que había sido una de oro.</p>
<p>La mujer inspeccionó detenidamente el marco de oro durante un rato, tal vez meditando si valía la pena volverse a involucrar en lo que era seguro que sería un gran delito, incluso aunque fuera a cambio de una pequeña fortuna.</p>
<p>—¿Ahora recordáis? —preguntó Sebastián.</p>
<p>Los ojos de la mujer se volvieron hacia él.</p>
<p>—¿Y quién eres tú?</p>
<p>—Sólo un amigo.</p>
<p>—Lathea, necesito vuestra ayuda otra vez. Mi madre... —Jennsen no fue capaz de decirlo, y volvió a empezar en una dirección distinta—. Recuerdo que mi madre me habló de vos. y el modo en que nos ayudasteis una vez. Yo era muy pequeña entonces, pero recuerdo que me lanzasteis un hechizo. Desapareció hace años. Necesito esa ayuda otra vez.</p>
<p>—Bien, pues te has equivocado de persona.</p>
<p>Los puños de Jennsen apretaron con fuerza la capa de lana. No se le ocurría qué otra cosa podía hacer. Aquello era lo único que se le había ocurrido.</p>
<p>—Lathea, por favor, estoy desesperada. Necesito ayuda.</p>
<p>—Os ha dado una buena suma —intervino Sebastián—. Si decís que hemos dado con la persona equivocada, y no queréis ayudar, deberíamos guardar el oro para la persona correcta.</p>
<p>Lathea le dedicó una sonrisa astuta.</p>
<p>—Bueno, dije que se había equivocado de persona, pero no dije que no podía ganarme el pago ofrecido.</p>
<p>—No comprendo —replicó Jennsen, sujetando la capa cerrada a la altura del cuello mientras tiritaba de frío.</p>
<p>Lathea la contempló por un momento, como aguardando para estar segura de que le prestaban cuidadosa atención.</p>
<p>—Estás buscando a mi hermana, Althea. Yo soy<i> La-thea</i>. Ella es Althea. Es ella quién te ayudó, no yo. Tu madre probablemente confundió nuestros nombres, o tú lo recordaste mal. Era un error habitual en la época en que estuvimos juntas. Althea y yo tenemos talentos distintos con el don. Fue ella quien os ayudó a ti y a tu madre, no yo.</p>
<p>Jennsen estaba anonadada y desilusionada, pero no vencida. Todavía existía un hilo de esperanza.</p>
<p>—Por favor, Lathea, ¿podríais ayudarme esta vez? ¿En lugar de vuestra hermana?</p>
<p>—No. No puedo hacer nada por ti. Estoy ciega ante los de tu clase. Únicamente Althea puede ver los agujeros en el mundo. Yo no puedo.</p>
<p>Jennsen no sabía que significaba eso: agujeros en el mundo.</p>
<p>—¿Ciega... ante los de mi clase?</p>
<p>—Sí, ciega. Ahora, marchad.</p>
<p>La mujer empezó a apartarse de la puerta.</p>
<p>—¡Aguardad! ¡Por favor! ¿Podéis decirme al menos donde vive vuestra hermana, entonces?</p>
<p>La mujer volvió a mirar el rostro expectante de Jennsen.</p>
<p>—Eso es un asunto peligroso...</p>
<p>—Es un negocio —dijo Sebastián, con voz tan gélida como la noche—. Se ha pagado un marco de oro. Por ese precio deberíamos al menos saber el lugar donde podemos encontrar a vuestra hermana.</p>
<p>Lathea consideró sus palabras, luego con una voz tan fría como la de él dijo a Jennsen:</p>
<p>—No quiero tener nada que ver con los de tu clase. ¿Comprendido? Nada. Si Althea lo hace, es asunto suyo. Pregunta en el Palacio del Pueblo.</p>
<p>A Jennsen le pareció recordar haber viajado a ver a una mujer que no estaba excesivamente lejos del palacio. Había pensado que era Lathea, pero debía de ser su hermana, Althea.</p>
<p>—Pero ¿no podéis decirme más que eso? ¿Dónde vive, cómo puedo encomiarla?</p>
<p>—La última vez que la vi vivía cerca de allí, con su esposo. Puedes preguntar allí por la hechicera Althea. La gente la conocerá... si todavía vive.</p>
<p>Sebastián apretó la mano contra la puerta antes de que la mujer pudiera cerrarla.</p>
<p>—Ésa es una información muy pobre. Deberíamos recibir más que eso por lo que has cobrado.</p>
<p>—Por lo que os he contado el precio es mísero. Os he dado la información que necesitáis. Si mi hermana quiere tentar a su destino, eso es cosa suya. Lo que yo no necesito, a ningún precio, son problemas.</p>
<p>—No queremos causar problemas —replicó Jennsen—. Sólo necesitamos la ayuda de un hechizo. Si no podéis ayudarnos con eso, entonces os damos las gracias por el nombre de vuestra hermana. La buscaremos. Pero hay algunas cosas importantes que necesito saber. Si pudierais decirme...</p>
<p>—Si tuvieras algo de decencia, dejarías tranquila a Althea. Los de tu clase sólo nos causarán problemas. Ahora marchad de mi puerta antes de que lance una pesadilla sobre vosotros.</p>
<p>Jennsen contempló fijamente el rostro en las sombras.</p>
<p>—Alguien ya lo ha hecho —dijo mientras se daba la vuelta.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">9</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Oba, sintiéndose muy elegante con la gorra y la chaqueta de lana marrón, descendió por las estrechas calles, tarareando una canción que había oído tocar con una flauta en una posada ante la que había pasado. Tuvo que esperar a que pasara un jinete antes de doblar por la calzada en la que vivía Lathea. Las orejas del caballo giraron hacia él al pasar. Oba había tenido un caballo, en una ocasión, y le gustaba montar, pero su madre había decidido que no podían mantener un caballo. Los bueyes eran más útiles y hacían más trabajo. Pero no resultaban tan amigables. Mientras avanzaba por la oscura calzada, con las botas triturando la costra de nieve, una pareja pasó junto a él en dirección opuesta. Se preguntó si habían ido a ver a la hechicera en busca de un remedio. La mujer le dirigió una mirada cautelosa. En una carretera oscura, tal reacción no era inapropiada. y, además, Oba sabía que su tamaño asustaba a algunas mujeres, esta se hizo claramente a un lado. El hombre que la acompañaba trabó la mirada con Oba. Muchos hombres no lo hacían.</p>
<p>El modo en que se lo quedaron mirando le recordó a la rata. Sonrió burlonamente ante aquel recuerdo, ante el hecho de aprender cosas nuevas. Tanto el hombre como la mujer pensaron que les sonreía a ellos. Oba saludó a la dama alzando la gorra. Ella le devolvió una débil sonrisa. Era la clase de sonrisa vacua que Oba había recibido a menudo de mujeres. Le hacía sentirse un bufón. La pareja se desvaneció en las oscuras calles.</p>
<p>Oba introdujo las manos en los bolsillos de la chaqueta y giró hacia la casa de Lathea. Odiaba ir allí en la oscuridad. La hechicera ya era bastante aterradora sin tener que ir a verla de noche. Soltó un suspiro, inquieto.</p>
<p>No lo asustaba enfrentarse a la fuerza de los hombres, pero sabía que estaba impotente ante los misterios de la magia. Sabía cuánto padecimiento le infligían sus pociones. Le quemaban al entrar y al salir, y no sólo dolían, le hacían perder el control de sí mismo, haciendo que pareciera un simple animal. Era humillante.</p>
<p>No obstante, había oído hablar de personas que habían enfurecido a la hechicera y padecido peores suertes: Fiebres, ceguera y una muerte prolongada. Un hombre había enloquecido y se había lanzado a un pantano. La gente dijo que debía de haber contrariado a la hechicera. Lo hallaron mordido por serpientes y muerto, todo hinchado y amoratado, flotando entre las viscosas algas. Oba no podía ni imaginar qué había hecho el hombre para merecer que la hechicera lo castigara con tal destino; debería haber sido más listo y haberse mostrado más cauto con la vieja bruja.</p>
<p>A veces, Oba tenía pesadillas sobre lo que ella podría hacerle con la magia que poseía. Imaginaba que los poderes de Lathea podían fustigarlo con mil cortes o incluso arrancarle la carne de los huesos. Hervirle los ojos. O hacer que se le inflamara la lengua hasta obstruirle la garganta y asfixiarlo con una muerte lenta y dolorosa.</p>
<p>Apresuró el paso. Cuanto antes empelara, antes acabaría. Oba ya había aprendido eso.</p>
<p>Al llegar a la casa llamó a la puerta.</p>
<p>—Soy Oba Schalk. Mi madre me envía a por su medicina.</p>
<p>Contempló cómo su aliento formaba una nube en el aire mientras aguardaba. Por fin la puerta se abrió un resquicio para que ella pudiera mirarlo detenidamente. Se dijo que, siendo ella una hechicera, bien tendría que ser capaz de verlo sin tener que abrir la puerta. A veces, cuando estaba allí aguardando a que Lathea mezclara la medicina, alguien aparecía y ella se limitaba a abrir la puerta. Cada vez que Oba iba, sin embargo, la mujer siempre atisbaba al exterior primero para comprobar que era él.</p>
<p>—Oba. —La voz de la mujer sonó tan agria al reconocerlo como lo era su expresión.</p>
<p>La puerta se abrió para dejarlo entrar. Con cautela, respetuosamente, Oba pasó al interior. Miró en derredor, a pesar de que conocía bien el lugar. Tenía cuidado de no actuar con demasiado atrevimiento ante ella. Puesto que no albergaba ningún temor de él, ella le palmeó el hombro para instarlo a entrar más al interior de la habitación y así poder cerrar la puerta.</p>
<p>—¿Las rodillas de tu madre, otra vez? —preguntó, empujando la puerta para cerrarla y dejar fuera el gélido aire.</p>
<p>Oba asintió mientras clavaba los ojos en el suelo.</p>
<p>—Dice que le duelen, y que quisiera un poco de vuestra medicina.</p>
<p>—Sabía que tenía que contarle el resto del encargo—. Pidió que... que enviarais algo para mí, también.</p>
<p>Lachea sonrió de aquel modo suyo tan malicioso.</p>
<p>—¿Algo para ti, Oba?</p>
<p>Oba sabía que ella sabía muy bien a qué se refería. Siempre que él iba allí era para pedirle únicamente dos remedios: uno para su madre y el que preparaba para él. Sin embargo, a ella le gustaba hacérselo decir. Lathea era tan ruin como un dolor de muelas.</p>
<p>—Un remedio para mí, también, dijo mi madre.</p>
<p>El rostro de la mujer flotó más cerca de él. Alzó los ojos para escudriñarlo, con la solapada sonrisa todavía extendiéndose por sus facciones.</p>
<p>—¿Un remedio para la maldad? —La voz surgió como un siseo—. ¿Es eso, Oba? ¿Es eso lo que tu madre quiere?</p>
<p>Él carraspeó y asintió. Se sentía insignificante ante la ladina sonrisa de la mujer, así que volvió a bajar la vista al suelo.</p>
<p>La mirada de Lathea permaneció un rato sobre él. Se preguntó qué habría en la ingeniosa mente de la mujer, qué pensamientos arteros, qué macabras intrigas. La hechicera se apartó finalmente para buscar los ingredientes que guardaba en un armarito alto. La basta puerta de pino chirrió cuando la abrió. La mujer depositó unas botellas en el pliegue del otro brazo y las transportó a la mesa que había en mitad de la habitación.</p>
<p>—Sigue intentándolo, ¿verdad, Oba? —Su voz se había vuelto monótona, como si hablara consigo misma—. Sigue probando a pesar de que nunca cambia.</p>
<p><i>Oba.</i></p>
<p>Un quinqué sobre la mesa de caballetes iluminó la colección de botellas a medida que las depositaba allí, una a una, la mirada entreteniéndose en cada una. Pensaba en algo. Quizá en qué brebaje asqueroso podría mezclar para él ésta vez, en qué clase de estado horrible lo sumiría en un intento de purgarlo de su omnipresente y no especificada maldad.</p>
<p>Los troncos de roble del hogar se habían asentado en el oscilante resplandor del fuego, arrojando un buen calor así como luz al interior de la habitación. En mitad de su habitación, Oba y su madre tenían un hoyo para un fuego. A Oba le gustaba el modo en que el humo de la chimenea de Lathea ascendía directamente por la chimenea y salía de la casa, en lugar de flotar en la habitación antes de abandonarla, finalmente, por un pequeño agujero que había en el tejado. A Oba le gustaban las chimeneas de verdad, y pensaba que debía construir una para su madre y él. Cada vez que iba a casa de Lathea, estudiaba el modo en que estaba construida la suya. En importante aprender cosas.</p>
<p>Tampoco perdió de vista la espalda de Lathea mientras ésta vertía líquido de unas botellas en un tarro. Mezclaba la mixtura con una varilla de cristal a medida que añadía cada nuevo ingrediente. Cuando estuvo satisfecha, vertió la medicina en una botellita y la tapó con un corcho.</p>
<p>Le entregó el recipiente.</p>
<p>—Para tu madre.</p>
<p>Oba le entregó la moneda que su madre le había dado. La mujer le miró a los ojos mientras sus dedos nudosos deslizaban la moneda en un bolsillo de su vestido. Oba soltó finalmente el aire una vez que ella volvió a girar otra vez hacia la mesa, de vuelta a su tarea. La hechicera alzó unas cuentas botellas, estudiándolas a la luz del fuego, antes de empezar a mezclar el remedio para él. El maldito remedio.</p>
<p>A Oba no le gustaba hablar con Lathea, pero el silencio de la mujer a menudo le hacía sentirse más incómodo, le producía inquietud. No se le ocurría nada que valiera la pena decir, pero finalmente decidió que tenía que decir algo.</p>
<p>—Mamá estará contenta por la medicina. Espera que ayude a sus rodillas.</p>
<p>—¿Y espera algo que cure a su hijo?</p>
<p>Oba se encogió de hombros, lamentando su intento de entablar una conversación superficial.</p>
<p>—Sí, señora.</p>
<p>La hechicera lo miró de reojo.</p>
<p>—Ya le he dicho a la comadre Schalk que esto no creo que sirva de nada.</p>
<p>Oba pensaba lo mismo, porque en realidad no creía que hubiese nada que necesitara curarse. De pequeño, pensaba que su madre sabía lo que hacía, y que no le daría el remedio si no lo necesitara, pero desde entonces había llegado a dudarlo. Ya no le parecía tan lista como había creído que era en el pasado.</p>
<p>—Se preocupa mucho por mí. Sigue probando.</p>
<p>—A lo mejor espera que el remedio la libre de ti —repuso Lathea, casi distraídamente, mientras trabajaba.</p>
<p><i>Oba.</i></p>
<p>La cabeza de Oba se alzó. Clavó la mirada en la espalda de la hechicera. Jamás había considerado tal idea. Quizá Lathea esperaba que el remedio las librase a ambas del muchacho. Su madre a veces iba a ver a Lathea. Tal vez lo habían hablado.</p>
<p>¿Había él creído que las dos mujeres intentaban hacerle un bien, ayudarle, cuando en realidad era lo contrario? A lo mejor las dos mujeres habían urdido un plan. A lo mejor habían estado en connivencia todo el tiempo para envenenado.</p>
<p>Si algo le sucedía a él, su madre ya no tendría que mantenerlo. A menudo se quejaba de lo mucho que comía. Una y otra vez le había dicho que trabajaba más para alimentarlo a él que a sí misma, y que, debido a él, jamás podía ahorrar dinero. Quizá, de haber guardado el dinero que habla gastado en remedios para él a lo largo de los años, tendría en aquellos momentos unos buenos ahorros.</p>
<p>Pero si algo le sucedía a él, su madre tendría que hacer sola todo el trabajo.</p>
<p>A lo mejor las dos mujeres simplemente querían hacerlo por simple mezquindad.</p>
<p>Tal vez no lo habían estudiado detenidamente, como haría Oba. Su madre lo sorprendía a menudo con su simpleza. Quizá las dos mujeres habían estado sentadas juntas un día y simplemente habían decidido ser mezquinas.</p>
<p>Oba contempló cómo la parpadeante luz jugueteaba con los finos cabellos de la lacia cabellera de la hechicera.</p>
<p>—Hoy mamá dijo que debería haber hecho lo que vos siempre le habíais dicho que hiciera, desde el principio.</p>
<p>Lathea, vertiendo un espeso líquido marrón en el tarro, echó un vistazo por encima del hombro otra vez.</p>
<p>—¿Eso dijo?</p>
<p><i>Oba.</i></p>
<p>—¿Qué dijisteis al principio que debía hacer?</p>
<p>—¿No es eso evidente?</p>
<p><i>Oba.</i></p>
<p>Una glacial comprensión te puso la piel de gallina.</p>
<p>—Queréis decir que debería haberme matado.</p>
<p>Nunca antes se había pronunciado y dicho algo tan osado. Jamás se había atrevido a enfrentarse a la hechicera; la temía demasiado. Pero, en esta ocasión, las palabras simplemente habían acudido a su mente, de un modo muy parecido a como lo hacía la voz, y las había pronunciado antes de tener tiempo de considerar si era o no sensato hacerlo.</p>
<p>Había sorprendido a Lathea aún más de lo que se había sorprendido a el mismo. La mujer vaciló con las botellas, contemplándolo como si él hubiera cambiado ante sus propios ojos. Quizá lo había hecho.</p>
<p>Comprendió entonces que le gustaba lo que se sentía al decir lo que uno pensaba.</p>
<p>Jamás había visto titubear a Lachea. Tal vez porque ésta se sentía a salvo danzando alrededor del tema, segura en las sombras de las palabras, sin que se las sacaran a plena luz del día.</p>
<p>—¿Era eso lo que siempre quisisteis que hiciera, Lathea? ¿Es eso? ¿Que matara a su hijo bastardo?</p>
<p>Una sonrisa se abrió paso en el rostro delgado de la mujer.</p>
<p>—No fue como tú haces que suene, Oba. —Toda la entonación queda, lenta y altiva se había evaporado de la voz—. En absoluto. —Se dirigía a él más como a un hombre de lo que lo había hecho nunca antes, en lugar de cómo a un malvado chico bastardo al que toleraba. Sonaba casi dulce—. Las mujeres a menudo están mejor sin un hijo. No está tan mal cuando el bebé es un recién nacido... No son tan... tan personas, aún.</p>
<p><i>Oba. Entrega.</i></p>
<p>—Te refieres a que sería más fácil.</p>
<p>—Eso es —dijo ella, agarrándose con avidez a las palabras del muchacho—. Sería más fácil.</p>
<p>La propia voz de Oba se tornó más lenta y adquirió un tono duro que él no sabía que poseyera.</p>
<p>—Quieres decir que sería más fácil... antes de que crecieran lo suficiente como para defenderse.</p>
<p>El alcance de sus talentos latentes lo sorprendió. Era una noche de nuevas maravillas.</p>
<p>—No, no, eso no es en absoluto lo que quiero decir.</p>
<p>Pero él pensó que sí lo era. La voz de la mujer, reflejando un recién adquirido respeto por él, se aceleró, se tornó casi apremiante.</p>
<p>—Sólo me refería a que es más fácil antes de que una mujer acabe queriendo a su hijo. Ya sabes, antes de que el niño se convierta en una persona. Una persona real, con una mente. Es más fácil, entonces, y a veces es lo mejor para la madre.</p>
<p>Oba estaba aprendiendo algo nuevo, pero no lo había juntado todo, aún. Percibía que ese nuevo saber era de suma importancia, que estaba en la cúspide de la auténtica comprensión.</p>
<p>—¿Cómo podría ser mejor?</p>
<p>Lathea dejó de verter el líquido y depositó la botella en la mesa.</p>
<p>—Bien, en ocasiones significa una gran penuria tener un hijo. Una penuria para ambos. Es lo mejor para los dos, realmente, a veces...</p>
<p>Marchó con paso rápido hasta el armarito. Cuando regreso con una botella nueva, fue a colocarse en el otro lado de la mesa, de modo que ya no le daba la espalda a Oba. La mayoría de los ingredientes para los remedios del joven eran polvos o líquidos y él no sabía qué eran. La botella que ella había traído contenía una de las pocas cosas que reconocía, la base sea de rosas de la calentura de la montaña. Tenían el aspecto de pequeños círculos marchitos de color marrón con estrellas en el centro. La hechicera a menudo lo añadía a su remedio. En esta ocasión vertió un montón en la mano ahuecada, la cerró con fuerza para triturarlas, y dejó caer los finos croaros desmenuzados en el preparado.</p>
<p>—¿Mejor para los dos? —preguntó Oba.</p>
<p>Los dedos de la mujer parecían estar buscando algo que hacer.</p>
<p>—Si, a veces. —Daba la impresión de que no quería seguir hablando sobre ello, pero no conseguía encontrar un modo de ponerle fin—. A veces la situación es más dura de lo que la mujer puede soportar, eso es todo... una situación que no hace más que ponerla en peligro a ella y al resto de sus hijos.</p>
<p>—Pero mamá no tiene otros hijos.</p>
<p>Lathea calló por un momento.</p>
<p><i>Oba. Entrega.</i></p>
<p>Escuchó lo que decía la voz, que se había tomado un tanto distinta. De algún modo infinitamente más importante.</p>
<p>—No. pero de todos modos le creaste una situación complicada. Es difícil para una mujer criar a un hijo ella sola. En especial un hijo... —Se interrumpió, luego comenzó de nuevo—: Me refiero a que sería duro.</p>
<p>—Pero lo hizo. Imagino que os equivocasteis. ¿No es así, Lathea? Os equivocasteis. No mamá..., vos. Mamá me quería.</p>
<p>—Y nunca se casó —soltó Lathea; el ramalazo de cólera había vuelto a poner en sus ojos la llama de altiva autoridad—. Quizá si ella... quizá si se hubiera casado habría tenido una posibilidad de tener toda una familia, en lugar de sólo...</p>
<p>—¿Un hijo bastardo?</p>
<p>Lathea no respondió en esta ocasión, Parecía lamentar haber adoptado esa posición. La chispa de cólera abandonó sus ojos. Con dedos ligeramente temblorosos, echó otro montón de los capullos secos en la palma de la mano, los trituró a toda prisa en el puño y los dejó caer en el remedio. Se dio la vuelta y se puso a estudiar las llamas de la chimenea a través de un liquido que había en una botella de cristal azul.</p>
<p>Oba dio un paso hacia la mesa. La mujer alzó la vista, volviendo los ojos hacia él.</p>
<p>—Querido Creador... —musitó mientras lo miraba a los ojos, y se dio cuenta de que no hablaba con él, sino consigo misma—. A veces, cuando miro al interior de esos ojos azules, puedo verlo...</p>
<p>La frente de Oba se frunció.</p>
<p>La botella resbaló de la mano de la mujer, golpeó contra la mesa y rodó al suelo, donde se hizo pedazos.</p>
<p><i>Oba. Entrega. Entrega tu voluntad.</i></p>
<p>Esto era nuevo. La voz no había dicho nunca eso.</p>
<p>—Querías que mamá me matará, ¿verdad, Lathea?</p>
<p>Dio otro paso hacia la mesa.</p>
<p>Lathea se irguió muy tiesa.</p>
<p>—Quédate dónde estás, Oba.</p>
<p>Había miedo en sus ojos. Ojillos de rata. Esto sí que era nuevo. Estaba aprendiendo cosas nuevas así más rápido de lo que podía tomar nota de todo ello.</p>
<p>Vio las manos de la mujer, las armas de una hechicera, alzándose. Se detuvo. Se cuadró con cautela.</p>
<p><i>Entrega, Oba, y serás invencible.</i></p>
<p>Esto no era simplemente nuevo, era sorprendente.</p>
<p>—Creo que quieres matarme con tus «remedios», ¿no es cierto. Lathea? Quieres verme muerto.</p>
<p>—No. No, Oba. Eso no es cierto. Juro que no lo es.</p>
<p>Él dio otro paso, poniendo a prueba lo que la voz prometía.</p>
<p>Las manos de la mujer se alzaron y un resplandor apareció alrededor de sus dedos engarfiados. La hechicera estaba conjurando magia.</p>
<p>—Oba —la voz de la mujer era más enérgica, más segura—, quédate dónde estás.</p>
<p><i>Entrega, Oba, y serás invencible.</i></p>
<p>Oba notó que sus muslos chocaban con la mesa cuando avanzó. Los tarros vibraron y entrechocaron. Uno de ellos se bamboleó. Lathea lo contempló tambalearse y casi volver a enderezarse, para finalmente volcar y derramar su espeso líquido rojo.</p>
<p>El rostro de Lathea se contrajo bruscamente, lleno de odio, de cólera, de esfuerzo. Lanzó las manos engarbadas al frente, hacia él, lanzó toda la fuerza de su poder contra él.</p>
<p>Con un estruendoso estallido, la luz llameó y la explosión hizo que toda la habitación se tornara blanca por un instante.</p>
<p>Oba vio una llamarada de luz amarilla y blanca que acuchillaba el aire en dirección a él. Un rayo mortífero enviado a matar.</p>
<p>Oba no sintió nada.</p>
<p>Detrás de él, la luz abrió un agujero del tamaño de un hombre en la pared, desperdigando astillas llameantes en medio de la noche. Todo el fuego se apagó en la nieve con un chisporroteo.</p>
<p>Oba se tocó el pecho, que era a donde había ido dirigida toda la fuerza del poder de la hechicera. No había sangre. No había carne desgarrada. Estaba ileso.</p>
<p>Pensó que Lathea estaba aún más sorprendida que él. La mujer estaba boquiabierta. Sus ojos, muy abiertos, lo miraban fijamente. Toda su vida él había temido a aquel espantapájaros. Lathea se recuperó con rapidez, y una vez más su rostro se crispó por el esfuerzo mientras alzaba las manos. Es esa ocasión se formó una fantasmal luz azul que siseaba y el aire olió igual que el cabello ardiendo. Lathea giró las palmas hacia arriba, enviando su mortífera magia, enviándole muerte Un poder que ninguna persona podía resistir aulló en dirección a él.</p>
<p>La luz azul chamuscó las paredes situadas detrás, pero de nuevo él no sintió nada. Oba sonrió burlón.</p>
<p>Una vez más, Lathea hizo girar los brazos, pero en esta ocasión también murmuró una salmodia de palabras entrecortadas que él no comprendió recitando una amenaza mágica. Floreció una columna de luz, que ondulo en el aire frente a él, una víbora de un poder extraordinario. No existía la menor duda de que estaba pensada para matar.</p>
<p>Oba alzó las manos para palpar la serpenteante soga de chisporroteante muerte que la mujer había generado. Pasó los dedos a través de ella, pero no sintió nada. Era como mirar a algo que estuviera en un mundo distinto. Estaba ahí, pero no estaba. Era como si fuese... invencible.</p>
<p>Con un alarido ultrajado, las manos de la mujer volvieron a alzarse. Veloz como el pensamiento, Oba la agarró por la garganta.</p>
<p>—¡Oba! —chirrió ella—. ¡Oba, no! ¡Por favor!</p>
<p>Eso era nuevo. Nunca antes había oído a Lathea decir «por favor». Con el cuello de la mujer en su enorme mano, arrastró a la hechicera por encima de la mesa, hacia él Una serie de botellas cayeron al suelo. Algunas chocaron con un ruido sordo y rodaron, otras se rompieron como huevos.</p>
<p>Oba cerró un puño sobre los mechones de pelo de Lathea. Ésta intentó arañarle, invocando con desesperación sus poderes. Pronunció palabras que debían de ser una súplica mística a la magia, a su don, a su poder de hechicera. Aunque él no reconoció las palabras, sí comprendió sus letales intenciones.</p>
<p>Oba se había vuelto invencible.</p>
<p>La había contemplado liberar su cólera; ahora él liberó la suya. La estrelló contra el armarito y la boca de la mujer se abrió de par en par en un mudo grito.</p>
<p>—¿Por qué querías que mamá se deshiciera de mí?</p>
<p>Los ojos de la hechicera, enormes y redondos, estaba fijos en el objeto de su terror: Oba. Toda su vida, ella se había deleitado aterrorizando a otros. Ahora todo aquel terror había regresado para perseguirla.</p>
<p>—¿Por qué querías que mamá se deshiciera de mí?</p>
<p>Una serie de grititos jadeantes fueron su única respuesta.</p>
<p>—¡Por qué! ¡Por qué!</p>
<p>Oba le arrancó el vestido del cuerpo, y del bolsillo se derramaron monedas que cayeron por codo el suelo.</p>
<p>—¡Por qué!</p>
<p>Asió la combinación blanca que la mujer llevaba bajo el vestido.</p>
<p>—¡Por qué!</p>
<p>Ella intentó sujetar la combinación sobre el cuerpo, pero él la arrancó, arrojando a la mujer al suelo, dando tumbos, los huesudos brazos y piernas extendidos. Sus consumidos pechos colgaban igual que ubres apergaminadas. La poderosa hechicera estaba ahora desnuda ante él, y no era nada.</p>
<p>Sus gritos, potentes y sonoros, cobraron vida por fin. Con los dientes apretados, Oba la agarró por los cabellos y tiró de ella para ponerla en pie, luego la estrelló contra el armario. La madera se astilló. Las botellas cayeron en cascada. Atrapó una en el aire y la rompió contra el armario.</p>
<p>—¿Por qué, Lathea? —Acercó el cuello de la botella rota al cuerpo de la mujer—. ¡Por qué!</p>
<p>Ella chilló con más fuerza.</p>
<p>—¿Por qué?</p>
<p>—Por favor..., querido Creador... por favor, no.</p>
<p>—¿Por qué, Lathea?</p>
<p>—Porque —gimoteó ella— eres el hijo bastardo de ese monstruo. Rahl el Oscuro.</p>
<p>Oba vaciló. Eso era una noticia sorprendente... si era cierta.</p>
<p>—A mamá la forzaron. Me lo contó. Dijo que fue un hombre al que no conocía quien me engendró.</p>
<p>—Ah, ella lo conocía, ya lo creo. Trabajaba en el palacio cuando era más joven. Tu madre tenía grandes pechos y grandes ideas, por entonces. Ideas muy mal concebidas. No fue lo bastante lista para darse cuenta de que no era más que una diversión de una noche para un hombre con una provisión ilimitada de mujeres: las que estaban bien dispuestas, como ella, y las que no.</p>
<p>Definitivamente aquello era algo nuevo. Rahl el Oscuro habla sido el hombre más poderoso del mundo. ¿Era posible que aquella noble sangre corriera por sus venas? Las embriagadoras implicaciones de eso hicieron que la cabeza le diera vueltas.</p>
<p>Si la hechicera decía la verdad...</p>
<p>—Mi madre se habría quedado en el Palacio del Pueblo de haber llevado el hijo de Rahl el Oscuro.</p>
<p>—Tú no eres su heredero porque no posees el don.</p>
<p>—Pero de todos modos, si fuera su hijo...</p>
<p>No obstante el dolor que sentía, Lathea consiguió dedicarle aquella sonrisa que le decía que no era más que una inmundicia para ella.</p>
<p>—No tienes el don. Los que son como tú eran chusma para él. Exterminó sin piedad a todos los que descubrió. Os habría torturado a ti y a tu madre hasta la muerte de haber conocido vuestra existencia. En cuanto lo averiguó, tu madre huyó.</p>
<p>Oba se sentía abrumado. Todo aquello era un revoltijo en su mente.</p>
<p>Atrajo a la hechicera hacia él.</p>
<p>—Rahl el Oscuro era un mago poderoso. Si lo que dices es cierto, nos habría dado caza. —Volvió a aplastarla contra el armarito— ¡Me habría perseguido! —La zarandeó para obtener una respuesta—. ¡Lo habría hecho!</p>
<p>—Lo hizo, pero no podía ver los agujeros del mundo.</p>
<p>Los ojos de la mujer empezaban a quedarse en blanco. Su frágil cuerpo no podía competir con la fuerza de Oba. La oreja derecha le sangraba.</p>
<p>—¿Qué? —Oba razonó que Lathea ya barbotaba tonterías.</p>
<p>—Sólo Althea puede...</p>
<p>La mujer ya no decía cosas coherentes. Se preguntó cuánto de lo que había dicho era cierto.</p>
<p>La cabeza de Lathea colgó a un lado.</p>
<p>—Debería habernos... salvado a todos... cuando tuve la oportunidad. Althea se equivocó...</p>
<p>La zarandeó, intentando conseguir que dijera más. Espumarajos rojos burbujearon de la nariz de la hechicera. A pesar de los gritos de Oba, sus exigencias, de lo mucho que la zarandeó, no salieron más palabras. La sostuvo cerca de él, con el laborioso y cálido aliento alzando finos mechones de su pelo mientras contemplaba iracundo sus ojos vacuos.</p>
<p>Había averiguado todo lo que podía de ella.</p>
<p>Recordó toda la pólvora ardiente que había tenido que beber, las pociones que había mezclado para él, los días que había pasado en el corral Recordó todas las veces que había vomitado como un loco sin que consiguiera detener el ardor de sus tripas.</p>
<p>Oba gruñó mientras alzaba a la huesuda mujer. Con un rugido de rabia la estrelló contra la pared. Sus gritos eran un acicate para el fuego de su venganza. Disfrutaba con la impotente agonía de la hechicera.</p>
<p>La aplastó contra la pesada mesa de caballetes, rompiéndola, y rompiéndola a ella. Con cada impacto, la mujer se quedaba más inerte, más ensangrentada, y resultaba más incoherente.</p>
<p>Pero Oba sólo había empezado a descargar su furia sobre ella.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">10</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Jennsen no quería regresar a la posada, pero estaba oscuro y hacía frio, y no sabía que otra cosa hacer. Fue descorazonador que Lathea no respondiera a sus preguntas. Jennsen había cifrado sus esperanzas en la ayuda de la mujer.</p>
<p>—¿Qué haremos mañana? —preguntó Sebastián.</p>
<p>—¿Mañana?</p>
<p>—Bueno, ¿todavía quieres que te ayude a abandonar D'Hara, como tu madre me pidió que hiciera?</p>
<p>En realidad ella no lo había pensado. En vista de lo poco que le había contado Lathea. Jennsen no estaba segura de qué hacer. Miró distraídamente a la vacía noche mientras avanzaban penosamente por la nieve.</p>
<p>—Si fuéramos al Palacio del Pueblo, obtendría algunas respuestas —dijo, pensando en voz alta—. Y, es de esperar, la ayuda de Althea.</p>
<p>Ir al Palacio del Pueblo era la alternativa más peligrosa. Pero no importaba adonde huyera, dónde se ocultara. La magia de lord Rahl la perseguiría, Althea tal vez podría ayudar. Quizá sería capaz de ocultar a Jennsen de él, y ella podría tener su propia vida.</p>
<p>Él pareció considerar seriamente sus palabras, dejando que una larga nube de su aliento se alejara en el viento.</p>
<p>—Iremos al Palacio del Pueblo, entonces. Encontraremos a esa Althea.</p>
<p>La muchacha se sintió un tanto incómoda al darse cuenta de que él no lo discutía ni intentaba convencerla de lo contrario.</p>
<p>—El Palacio del Pueblo es el corazón de D'Hara. No es sólo el corazón de D'Hara, también es el hogar del lord Rahl.</p>
<p>—Entonces no sería muy probable que él esperara que fueras allí, ¿verdad?</p>
<p>Tanto si los esperaban como si no, se meterían en la guarida del enemigo, y ningún depredador dejaba de advertir durante mucho tiempo la presencia de la presa en su territorio. Estarían desnudos ante sus colmillos.</p>
<p>Jennsen echó una ojeada a la oscura figura que andaba junto a ella.</p>
<p>—Sebastián, ¿qué haces en D'Hara? No pareces sentir ningún cariño por el lugar. ¿Por qué has venido a un territorio que no te gusta?</p>
<p>Le vio sonreír por debajo de la capucha.</p>
<p>—¿Tan evidente resulta?</p>
<p>Jennsen se encogió de hombros.</p>
<p>—He conocido viajeros antes. Hablan sobre los lugares en los que han estado, los paisajes que han visto. Valles hermosos. Montañas imponentes. Ciudades fascinantes. Tú no hablas de ningún sitio en el que hayas estado, ni de nada que hayas visto.</p>
<p>—¿Quieres la verdad? —preguntó él, con expresión seria.</p>
<p>Jennsen desvió la mirada. De improviso se sentía violenta, entrometida... en especial a la vista de lo que no le estaba contando ella.</p>
<p>—Lo siento. No tengo derecho a preguntar algo así. Olvida que lo mencioné.</p>
<p>—No me importa. —Le echó una mirada con una sonrisa irónica—. No creo que fueras a denunciarme a los soldados d'haranianos.</p>
<p>Ella se sintió consternada ante la mera idea.</p>
<p>—Desde luego que no.</p>
<p>—Lord Rahl y el Imperio d'haraniano desean gobernar el mundo. Intento ayudar a impedirlo. Procedo del sur de D'Hara, como ya te dije. Me envió nuestro líder, el emperador del Viejo Mundo, Jagang el Justo. Soy el estratega del emperador Jagang.</p>
<p>—Entonces eres alguien con mucha autoridad —musitó ella, atónita—. Un hombre de posición elevada.</p>
<p>La estupefacción se transformó rápidamente en un hormigueo de intimidación. Temía hacer conjeturas sobre su importancia, su rango. En su mente éste se elevaba por momentos.</p>
<p>—¿Cómo debo dirigirme a alguien como tú?</p>
<p>—Como Sebastián.</p>
<p>—Pero, eres un hombre importante. Yo soy una don nadie.</p>
<p>—Oh, tú eres alguien, Jennsen Daggett. El lord Rahl no se dedica a perseguir a don nadies.</p>
<p>Jennsen sintió una curiosa e inesperada sensación de inquietud. No albergaba ningún cariño por D'Hara, pero se sentía un tanto incómoda al saber que Sebastián estaba allí para ayudar a la derrota a su país.</p>
<p>La punzada de lealtad la confundió. Al fin y al cabo, el lord Rahl había enviado a los hombres que habían asesinado a su madre. El lord perseguía a Jennsen, la quería muerta.</p>
<p>Pero era el lord Rahl quien la quería muerta, no necesariamente las gentes de su tierra. Las montañas, los ríos, las extensas llanuras, los árboles... siempre la habían resguardado y alimentado. Jamás lo había considerado realmente de aquel modo antes..., que pudiera amar a su país, pero al mismo tiempo odiar a quienes lo gobernaban.</p>
<p>No obstante, si aquel Jagang el Justo tenía éxito ella se vería libre de su perseguidor. Si D'Hara era vencida, lord Rahl sería vencido: el reinado de los hombres malvados finalizaría. Por fin sería libre para vivir su propia vida.</p>
<p>A la vista de lo franco que era él con ella, también se sintió como una estúpida, incluso avergonzada, por no contar a Sebastián quién era ella y por qué la buscaba lord Rahl. Ella misma no lo sabía todo, pero sí lo suficiente para saber que Sebastián compartiría su mismo destino si lo atrapaban con ella.</p>
<p>Mientras lo pensaba, empezó a tener sentido por qué él no ponía objeciones a ir al Palacio del Pueblo, por qué estaba dispuesto a arriesgarse a hacer un viaje tan peligroso. Como estratega del emperador Jagang, quizá nada le gustaría más que echar una miradita dentro de la guarida del enemigo.</p>
<p>—Aquí estamos —dijo él.</p>
<p>La muchacha alzó los ojos y vio la fachada de tablas blancas de la posada. Una jarra de metal, que colgaba de un soporte en lo alto, chirriaba mientras se balanceaba de un lado a otro a impulsos del viento. Los sonidos de los cantos y los bailes se derramaban sobre el silencio cubierto de nieve de la noche. Con un brazo alrededor de sus hombros, Sebastián la protegió mientras se abrían paso por la enorme sala, la resguardó de los ojos indiscretos y la condujo a las escaleras del lado opuesto. Si era posible, el lugar estaba aún más abarrotado y bullicioso que antes.</p>
<p>Sin hacer una pausa, los dos ascendieron rápidamente por la escalera. Llevaban recorrida una parte del poco iluminado pasillo cuando él abrió con la llave una puerta situada a la derecha. Dentro, Sebastián espabiló la mecha del quinqué colocado sobre una mesita, Junto a la lámpara había un jarro y un lavamanos, y cerca de la mesa un banco. Alzándose imponente a un lado de la habitación había una cama alta, cubierta con descuido por una manta de color marrón.</p>
<p>La habitación era mejor que la casa que había abandonado, pero a Jennsen no le gustó. Una pared estaba cubierta con una tela de hilo pintada sin la menor gracia. Las paredes enlucidas estaban manchadas y llenas de excrementos de mosca, y puesto que la habitación estaba en el segundo piso, el único modo de bajar era a través de la posada. Odió el hedor de la habitación: una agria mezcla de humo de pipa y orina. El orinal de debajo de la cama no había sido vaciado.</p>
<p>Mientras Jennsen sacaba unas cuantas cosas de su mochila e iba a la mesa a lavarse la cara, Sebastián volvió a bajar. Ella había terminado de lavarse y se había cepillado el cabello cuando él regreso con dos escudillas de estofado de cordero. También había traído pan y dos jarras de cerveza. Comieron sentados muy juntos en el corto banco, encorvados sobre la mesa, cerca de la oscilante luz de la lámpara de aceite.</p>
<p>El estofado no sabía tan bien como parecía por su aspecto y la joven extrajo los pedazos de carne pero dejó las descoloridas, insípidas y blandas verduras luego rebañó parte de la salsa con el pan duro. Dio su cerveza a Sebastián y bebió agua en su lugar. No estaba acostumbrada a beber cerveza. Para ella la cerveza olía tan mal como la lámpara de aceite. A Sebastián parecía gustarle.</p>
<p>Cuando hubo terminado de comer, Jennsen empezó a dar vueltas por el restringido espacio de la habitación, tal como<i> Betty</i> daba vueltas por su corral. Sebastián colocó una pierna a cada lado del banco y recostó la espalda contra la pared. Sus ojos azules siguieron el deambular de la muchacha, de la cama a la pared adornada con tela de lino, y de vuelta otra vez a la cama.</p>
<p>—¿Por qué no te echas y duermes un poco? —le propuso en voz baja—. Yo cuidaré de ti.</p>
<p>Jennsen se sentía como un animal atrapado. Contempló como él tomaba un largo trago de cerveza de la jarra.</p>
<p>—¿Y qué haremos mañana?</p>
<p>No era sólo el hecho de que no le gustara la posada, la habitación. Los remordimientos de conciencia la devoraban. No le dejó contestar.</p>
<p>—Sebastián, tengo que contarte quién soy. Has sido honesto conmigo. No puedo permanecer contigo y poner en peligro tu misión. No sé nada sobre las cosas importantes que haces, pero estar conmigo sólo conseguirá ponerte en un gran peligro. Ya me has ayudado más de lo que podía haber esperado, más de lo que podría haber pedido jamás.</p>
<p>—Jennsen, ya corro peligro estando aquí. Estoy en el territorio de mi enemigo.</p>
<p>—Y eres alguien de alto rango. Un hombre importante. —Se frotó las manos, intentando llevar algo de calor a sus dedos helados—. Si te capturaran porque estabas conmigo... bueno, no lo soportaría.</p>
<p>—Me arriesgué al venir aquí.</p>
<p>—Pero no he sido honesta contigo. No te he mentido, pero no te he dicho lo que debería haberte dicho hace tiempo. Eres un hombre demasiado importante para arriesgarte a estar conmigo cuando no sabes por qué me persiguen, o el motivo del ataque, allá en mi casa. —Tragó saliva para eliminar el doloroso nudo de su garganta—. Por qué perdió la vida mi madre.</p>
<p>Él no dijo riada, sino que simplemente le dio el tiempo necesario para reunir fuerzas y contárselo a su manera. Desde el primer momento en que lo había conocido, y él no se había acercado cuando ella había sentido miedo, Sebastián siempre le dejaba el espacio que necesitaba para poder sentirse segura. Él merecía más de lo que ella le daba a cambio.</p>
<p>Jennsen hizo por fin un alto en su deambular y bajó los ojos hacia él, hacia sus ojos azules, azules como los de ella, como los de su padre.</p>
<p>—Sebastián, lord Rahl..., el último lord Rahl, Rahl el Oscuro..., era mi padre.</p>
<p>Él aceptó la noticia sin reaccionar. Jennsen no podía saber qué pensaba. Cuando alzó la mirada hacia ella, con la misma calma que siempre, la muchacha se sintió a salvo en su compañía.</p>
<p>—Mi madre trabajaba en el Palacio del Pueblo. Era parte del personal de palacio. Rahl el Oscuro... se fijó en ella. Es prerrogativa del lord Rahl poseer a cualquier mujer que quiera.</p>
<p>—Jennsen, no tienes que...</p>
<p>Ella alzó una mano, acallándolo. Quería sacarse de encima todo aquello antes de que perdiera el valor. Al haber estado siempre con su madre, le asustaba estar sola ahora. Temía que él la abandonara, pero tenía que contarle lo que sabía.</p>
<p>—Ella tenía catorce años —siguió Jennsen, iniciando la historia con toda la calma de que era capaz—. Demasiado joven para comprender realmente cómo funcionaba el mundo, los hombres. Ya viste lo hermosa que era. A esa edad tan temprana, ya era tan bonita como se podía ser, y fue toda una mujer bastante antes que muchas de su edad. Tenía una sonrisa radiante y un inocente entusiasmo por la vida.</p>
<p>—No era nadie, sin embargo, y hasta cierto punto la emocionó que se fijara en día... que la deseara... un hombre con tanto poder, un hombre que podía tener a cualquier mujer que quisiera. Fue una estupidez, por supuesto, pero a su edad y con su condición social resultaba halagador, y, en su inocencia, supongo que incluso podría haber parecido seductor.</p>
<p>»Mujeres de mis edad del personal de palacio la bañaron y acicalaron. La peinaron igual que a una autentica dama. Le pusieron un vestido magnífico para su encuentro con el gran hombre. Cuando la condujeron ante él, él hizo una reverencia y le besó con suavidad el dorso de la mano; ella era una criada de su gran palacio, y él le besó la mano. Según se cuenta, era tan apuesto que eclipsaba a las estarnas de mármol mis espléndidas.</p>
<p>»Cenó con él, en una gran sala, y comió alimentos raros y exóticos que no había probado nunca antes. Sólo ellos dos ante una larga mesa, con gente sirviéndola por primera vez en su vida.</p>
<p>»Se mostró encantador. Felicitándola por su belleza, su elegancia. Le sirvió vino... él, el lord Rahl en persona.</p>
<p>»Cuando por fin se quedó a solas con él, se encontró frente a frente con el auténtico motivo de su presencia allí. Estaba demasiado asustada para resistirse. Por supuesto, de no haberse sometido dócilmente, él habría hecho lo que deseaba de rodos modos. Rahl el Oscuro era un mago poderoso. Tenía tanta facilidad para ser cruel como para ser encantador. Podía haber manejado a cualquier mujer sin la menor dificultad. No tenía más que ordenarlo, y aquellas que se resistían a su voluntad eran torturadas hasta la muerte.</p>
<p>»Pero a ella jamás se le ocurrió resistirse. Por un breve espacio de tiempo, no obstante la aprensión que sentía, aquel mundo, en el centro de tal esplendor, tal poder, probablemente le pareció emocionante. Cuando se convirtió en algo aterrador para ella, lo soportó en silencio.</p>
<p>»No fue una violación, en el sentido de que la tomara contra su voluntad, con un cuchillo contra la garganta, pero fue un crimen de todos modos. Un crimen salvaje.</p>
<p>Jennsen apartó la mirada de los ojos azules de Sebastián.</p>
<p>—Se llevó a mi madre a su lecho durante un tiempo, hasta que se cansó y se dedicó a otras. Había tantas mujeres como podía desear. Incluso a aquella edad, mi madre no se hizo ninguna ilusión estúpida de que significaba algo para él. Sabía que él simplemente tomaba lo que quería, durante tanto tiempo como lo deseaba, y que cuando terminara con ella no tardaría en ser olvidada. Hacia lo que hacía una criada. Una criada halagada, tal vez, pero de todos modos una joven sirvienta asustada e inocente que sabía que no debía resistirse a un hombre que estaba por encima de cualquier ley que no fuese la suya propia.</p>
<p>No podía soportar mirar a Sebastián. Con una vocecita queda, añadió el último fragmento del relato.</p>
<p>—Yo fui el resultado de ese breve y duro calvario en su vida, y el inicio de otro mucho mayor.</p>
<p>Jennsen no había contado nunca a nadie esa espantosa historia, esa terrible verdad, y se sentía helada y sucia. Sentía náuseas. Más que nada, sentía una profunda angustia por aquello por lo que debía de haber pasado su madre, por su joven vida arruinada.</p>
<p>Su madre nunca había contado toda la historia de un tirón como acababa de hacer Jennsen. La joven había juntado fragmentos aislados y partes de ella a lo largo de toda su vida, hasta tener una idea completa en su mente. Tampoco le contó a Sebastián todos los fragmentos..., el auténtico alcance del horrible trato que Rahl el Oscuro había dado a su madre. A Jennsen le avergonzaba terriblemente el haber nacido para recordar a su madre diariamente aquel terrible recuerdo que ella jamás era capaz de contar entero.</p>
<p>Cuando la joven alzó la mirada entre lágrimas, Sebastián estaba de pie cerca de ella. El joven le acarició el lado de la cara con las yemas de los dedos. Era el gesto más tierno que había sentido jamás.</p>
<p>Se secó las lágrimas.</p>
<p>—Las mujeres y sus hijos no significaban nada para él. El lord Rahl elimina a todos aquellos vástagos que no poseen el don. Puesto que toma a muchas mujeres, no es infrecuente que nazcan criaturas de esos apareamientos... Él deseaba sólo uno, su heredero, la única criatura nacida de su semilla que lleva consigo el don.</p>
<p>—Richard Rahl —dijo Sebastián.</p>
<p>—Richard Rahl —confirmó ella—. Mi hermanastro.</p>
<p>Richard Rahl, su hermanastro, que la perseguía igual que su padre antes que él la había perseguido. Richard Rahl, su hermanastro, que enviaba escuadras a matarla. Richard Rahl, su hermanastro, que había enviado las escuadras que habían asesinado a su madre.</p>
<p>Pero ¿por qué? Ella no podía haber sido una amenaza para Rahl el Oscuro, y menos amenaza aún para el nuevo lord Rahl. Éste era un mago poderoso que mandaba ejércitos, legiones de gentes con el don, e innumerables otros seguidores leales. ¿Y ella? Ella no era nada, excepto una mujer solitaria que conocía a pocas personas y que no quería otra cosa que una vida sencilla y en paz. No era precisamente una amenaza para su reinado.</p>
<p>Ni siquiera la verdad de su historia haría inmutar a nadie. Todo el mundo sabía que cualquier lord Rahl vivía según sus propias leyes. No era ni remotamente probable que alguien no creyera su historia, pero tampoco a nadie le importaría en realidad. Como mucho, podrían guiñarse un ojo unos a otros o darse un codazo de complicidad ante el modo en que vivían los hombres poderosos, y Rahl el Oscuro había sido el hombre vivo más poderoso.</p>
<p>Toda la vida de Jennsen pareció repentinamente reducirse a aquella cuestión central. ¿Por qué querría su padre, un hombre al que nunca conoció, matarla con tanta urgencia? ¿Y por qué estaría su hijo. Richard Rahl, su propio hermanastro y en la actualidad el lord Rahl, tan resuelto a matarla. No tenía sentido.</p>
<p>¿Qué podía ella hacer que pudiera perjudicar a cualquiera de ellos? ¿Qué amenaza podía ella representar para tal poder?</p>
<p>Jennsen comprobó que el cuchillo de su cinturón —el cuchillo que exhibía el emblema de la Casa de Rahl— estaba bien sujeto. Alzó la hoja para asegurarse de que podía salir fácilmente de la funda. El acero emitió un agradable chasquido metálico cuando volvió a empujarlo al interior. Recogió la capa de encima de la cama y se la echó sobre los hombros.</p>
<p>Sebastián pasó una mano hacia atrás, por las erizadas puntas de sus cabellos mientras la observaba atarse a toda prisa la capa para cerrarla.</p>
<p>—¿Qué crees que estás haciendo?</p>
<p>—Regresaré dentro de un rato. Voy a salir.</p>
<p>El alargó la mano para tomar sus armas y capa.</p>
<p>—De acuerdo. Iré...</p>
<p>—No. Déjame ir sola, Sebastián. Ya te has arriesgado demasiado por mí. Deseo ir sola. Regresaré cuando haya terminado.</p>
<p>—¿Terminado qué?</p>
<p>—Lo que tengo que hacer —respondió, marchando rauda hacia la puerta.</p>
<p>El se quedó en el centro de la habitación, con los puños a los costados, en apariencia inseguro sobre si ir en contra de sus explícitos deseos. Jennsen cerró la puerta a toda prisa a su espalda, dejando así de verlo, y bajó los escalones de dos en dos, resuelta a salir rápidamente de la posada y desaparecer antes de que él cambiase de idea y la siguiese.</p>
<p>El gentío de la planta baja seguía tan bullanguero como antes. Hizo caso omiso de los hombres, sus juegos de azar, sus bailes, sus risas, y marchó directamente hacia la puerta. No obstante, antes de alcanzarla, un hombre barbudo le pasó el brazo por la cintura y tiró hacia atrás de ella. Jennsen profirió un gritito que se perdió en el ruidoso jolgorio. Tenía el brazo izquierdo inmovilizado contra la cintura. El hombre la hizo dar media vuelta, agarrando su mano derecha y la hizo bailar por la sala.</p>
<p>La muchacha intentó alzar el brazo para echar la capucha hacia atrás, para liberar la roja melena y asustarlo, pero no pudo. El hombre sujetaba su otra mano con férrea presión, de modo que no sólo no podía soltar los cabellos, sino que tampoco podía alcanzar el cuchillo para defenderse. Su respiración se tomó un jadeo asustado.</p>
<p>El hombre reía con sus camaradas, y la hacía girar al son de la música, sujetándola con fuerza, no fuera a perder aquel baile con ella. Los ojos le brillaban jubilosos, no eran amenazadores, pero ella sabía que eso era sólo porque aún no se habla resistido con energía. Sabía que cuando descubriera que ella no estaba bien dispuesta, su agradable comportamiento cambiaría.</p>
<p>Él le soltó la cintura y le hizo dar vueltas en redondo. Con sólo una mano atrapada en los dedos encallecidos del hombre, confió en que podría soltarse. Con la mano izquierda, hurgó en busca del cuchillo, pero estaba bajo la capa, y no era accesible. La multitud aplaudía al ritmo de la melodía de flautas y tambores, y cuando ella giró y se apartó, otro hombre la cogió por la cintura, chocando contra ella con tanta fuerza que Jennsen profirió un gruñido al quedarse sin aire por el impacto. El recién llegado arrebató su mano al primer bailarín. La joven había desperdiciado la oportunidad de echar la capucha atrás al intentar coger el cuchillo.</p>
<p>Se encontró a la deriva en un mar de hombres. Las pocas otras mujeres, jóvenes que servían las mesas en su mayoría, o estaban bien dispuestas o reían y podían alejarse al poco. Jennsen no sabía cómo se las apañaban para conseguirlo. Ella corría el peligro de ahogarse entre oleadas de hombres que se la pasaban unos a otros.</p>
<p>Cuando vio la puerta, dio un repentino tirón, desasiéndose del último hombre que la tenía en su poder. Este no había esperado que se liberara tan inopinadamente. Todos los hombres se burlaron del compañero que la había perdido. El júbilo de éste, como ella había esperado, se esfumó, pero el resto de los hombres se tomaron mucho mejor la situación de lo que Jennsen había esperado, y la vitorearon por su huida.</p>
<p>En lugar de mostrar enojo, el hombre del que había escapado hizo una reverenda.</p>
<p>—Gracias, mi hermosa joven, por el gentil baile. Ha sido toda una amabilidad para con un torpe vejestorio como yo.</p>
<p>La amplia sonrisa del hombre regresó y le guiñó un ojo antes de darse h vuelta para dar palmas junto con sus compañeros al ritmo de la música.</p>
<p>Jennsen se quedó anonadada, comprendiendo que no había existido e! peligro que había imaginado. Los hombres se estaban divirtiendo, y no tenían ninguna intención de hacerle daño. Ninguno la había tocado de un modo indecoroso, o dicho siquiera alguna palabra grosera. Se habían limitado a sonreír, reír y bailar con ella, Con todo, Jennsen se dirigió a toda prisa a la puerta.</p>
<p>Antes de salir, otro brazo la agarró por la cintura. Jennsen empezó a forcejear e intentar zafarse.</p>
<p>—No sabía que te gustase bailar.</p>
<p>Era Sebastián. Se relajó, y dejó que la sacara de la posada.</p>
<p>Fuera, en la oscura noche, el aire frío resultó un alivio. Tomó una larga bocanada de aire, feliz de haberse librado del poco familiar olor a cerveza, humo de pipa y hombres sudorosos, feliz de haberse librado del ruido de tanta gente.</p>
<p>—Te dije que me dejarás hacerlo a mí —dijo.</p>
<p>—¿Te dejara hacer qué?</p>
<p>—Voy a casa de Lathea. Quédate aquí, Sebastián. Por favor.</p>
<p>—Si me dices por qué no quieres que vaya.</p>
<p>Ella alzó una mano pero la volvió a dejar caer al costado.</p>
<p>—Sebastián, tú eres un hombre importante. Me siento muy mal por el peligro que ya has corrido debido a mí. Este es mi problema, no el tuyo. Mi vida es... No sé. No tengo una vida. Tú la tienes. No quiero que te veas involucrado en el lío en que estoy metida.</p>
<p>Se puso en marcha por la crujiente nieve.</p>
<p>—Sólo aguarda aquí.</p>
<p>Él introdujo las manos en los bolsillos mientras avanzaba resueltamente junto a ella.</p>
<p>—Jennsen, soy un hombre adulto. No decidas por mí, ¿de acuerdo?</p>
<p>Ella no respondió mientras doblaba la esquina para seguir por una calle desierta.</p>
<p>—Dime por qué quieres ir a ver a Lathea,;de acuerdo?</p>
<p>Jennsen se detuvo entonces en el arcén de la calzada, cerca de un edificio deshabitado, no lejos de la curva de la carretera que conducía a la casa de Lathea.</p>
<p>—Sebastián, llevo toda la vida huyendo. Mi madre se pasó la mayor parte de la vida huyendo de Rahl el Oscuro, ocultándome. Murió huyendo de su hijo, Richard Rahl. Era a mí a quien perseguía Rahl el Oscuro, a mí a quien Rahl el Oscuro quería matar, y ahora es Richard Rahl quien va tras de mí, quien quiere matarme, y no sé el motivo.</p>
<p>»Estoy harta de ello. Mi vida no es otra cosa que huir, ocultarme y tener miedo. Es todo lo que hago. Todo en lo que pienso. Eso es todo lo que es mi vida: huir de un hombre que intenta matarme. Intentar mantenerme por delante de él y seguir viva.</p>
<p>Sebastián no se lo discutió.</p>
<p>—Así pues, ¿por qué quieres ir a ver a la hechicera?</p>
<p>Jennsen introdujo las manos bajo la capa, para calentarlas. Dirigió la mirada hacia la oscura carretera que llevaba a casa de Lathea, al liviano dosel de ramas desnudas que se movía a impulsos del viento. Algunas de las ramas crujían y gemían.-Incluso hui de Lathea antes. No sé por qué el lord Rahl me persigue, pero ella sí lo sabe. Me dio miedo insistir para que me lo dijera. Iba a recorrer todo el camino hasta el Palacio del Pueblo para localizar a su hermana. Althea, con la esperanza de que tal vez mientras permanezco mansamente ante su puerta, ella se digne a contármelo.</p>
<p>»Y ¿qué sucedería si no lo hace? ¿Y si... también ella me echa? ¿Entonces qué? ¿Qué mayor peligro podría existir para mí que el ir allí, al Palacio del Pueblo? ¿Y para qué? ¿En la vana esperanza de que alguien vaya finalmente a rebajarse para ayudar a una mujer solitaria perseguida por las poderosas fuerzas de una nación liderada por el asesino bastardo de un monstruo?</p>
<p>»¿No te das cuenta? Si dejara de aceptar un «no» como respuesta, e insistiera en que Lathea me lo contara, a lo mejor podría ahorrarme un viaje peligroso al aún más peligroso corazón de D'Hara, y marcharme, en su lugar. Por primera vez en mi vida, podría ser libre. Pero estaba a punto de lanzar por la borda esa oportunidad porque también le tenía miedo a Lathea. Estoy harta de sentir miedo.</p>
<p>En la pobre luz, el joven se paró, considerando las opciones que tenían.</p>
<p>—En ese caso, limitémonos a marcharnos. Deja que te lleve lejos de D'Hara, si es eso lo que quieres.</p>
<p>—No. No hasta que descubra por qué lord Rahl quiere matarme.</p>
<p>—Jennsen que importa si...</p>
<p>—¡No! —Apretó más los puños—. ¡Hasta que descubra por qué tenía que morir mi madre!</p>
<p>Sintió que sus amargas lágrimas se tornaban frías como el hielo a medida que discurrían por sus mejillas.</p>
<p>Finalmente, Sebastián asintió.</p>
<p>—Comprendo. Vayamos a ver a Lachea. Te ayudaré a obtener una respuesta de día. Quizá entonces me permitirás que se lleve lejos de D'Hara, a un lugar donde estarás a salvo.</p>
<p>La muchacha se limpió las lágrimas con la mano.</p>
<p>—Gracias, Sebastián. Pero ¿no tienes una especie de carea que realizar aquí? No puedo permitir que mis problemas se interpongan en tu camino durante mis tiempo. Éste es mi dilema. Debes vivir tu propia vida.</p>
<p>El sonrió entonces.</p>
<p>—El guía espiritual de nuestra gente, el hermano Narev, dice que nuestra tarea mis importante en esta vida es ayudar a aquellos que necesitan ayuda.</p>
<p>Tal sentimiento levantó el ánimo de la joven cuando no creía que eso pudiera suceder.</p>
<p>—Parece un hombre maravilloso.</p>
<p>—Lo es.</p>
<p>—Pero todavía tienes un deber que cumplir para con tu líder, Jagang el Justo, ¿no es cierto?</p>
<p>—El hermano Narev también es un íntimo amigo y guía espiritual del emperador Jagang. Ambos querrían que te ayudara, se que lo querrían. Al fin y al cabo, el lord Rahl también es nuestro enemigo. El lord Rahl ha provocado a nuestra gente penurias inenarrables. Los dos, el hermano Narev y el emperador Jagang, insistirían en que te ayudara. Ésa es la verdad.</p>
<p>La emoción la embargó y fue incapaz de hablar, pero permitió que Sebastián le rodeara la cintura con el brazo y la condujera carretera adelante. Compartiendo la silenciosa oscuridad con él, Jennsen se dedicó a escuchar el suave sonido de las botas de ambos triturando la dura costra de nieve.</p>
<p>Lathea tenía que ayudarla. Jennsen tenía la intención de ocuparse de que así fuera.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">11</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Oba odió que terminara, pero sabía que tenía que ser así. Tendría que ir a casa. Su madre se enojaría si permanecía demasiado tiempo en la ciudad. Además, ya no podía divertirse más con Lathea. Ésta le había proporcionado toda la satisfacción que podía darle.</p>
<p>Había sido fascinante mientras había durado. Infinitamente fascinante. Y había aprendido muchas cosas nuevas. Los animales no proporcionaban la misma clase de sensaciones que había obtenido de Lathea. Era cierto que contemplar morir a una persona era en muchos aspectos parecido a ver morir a un animal, pero al mismo tiempo era tan diferente. Oba lo había constatado.</p>
<p>¿Quién sabía lo que una rata pensaba en realidad... o incluso si las ratas eran capaces de pensar? Pero la gente pensaba. Uno podía ver su mente a través de sus ojos, y se daba cuenta. Saber que tenían auténticos pensamientos —no pensamientos de gallina, conejo o rata— tras aquellos ojos, tras aquella expresión que lo decía todo, resultaba embriagador. Ser testigo del suplicio de Lathea lo había dejado extasiado. En especial mientas aguardaba aquel instaste, singularmente inspirador, de suprema agonía, cuando el alma de la mujer abandonó su forma humana, y el Custodio de los Muertos la recibió en su reino eterno.</p>
<p>Los animales proporcionaban emociones, no obstante, incluso aunque carecieran de aquel elemento humano. Se podía obtener un enorme placer clavando un animal a una valla, o a la pared de un establo, y despellejándolo mientras seguía vivo. Pero no creía que tuvieran una alma. Simplemente... morían.</p>
<p>Lathea había muerto, también, pero había sido una experiencia totalmente nueva.</p>
<p>Lathea le había hecho sonreír como no había sonreído nunca.</p>
<p>Oba desenroscó la parte superior de la lámpara, extrajo la mecha trenzada y vertió el aceite de la lámpara por todo el suelo, sobre los pedazos rotos de la mesa de caballetes, alrededor del armarito de las medicinas de Lathea, que yacía boca abajo en el centro de la habitación.</p>
<p>No obstante lo mucho que sabía que le habría gustado, simplemente no podía dejarla allí para que la descubrieran. Habría preguntas si la encontraban así. Le dirigió una ojeada. En especial si la encontraban así.</p>
<p>Aquella idea poseía cierra fascinación. Disfrutaría escuchando todas las histéricas habladurías. Le encantaría oír a la gente contarle todos los detalles macabros de la monstruosa muerte que había sufrido Lathea. La simple idea de que un hombre hubiera podido acabar con una hechicera tan poderosa de un modo tan truculento causaría sensación. La gente querría saber quién lo había hecho. Para algunas personas, sería un héroe vengador. En todas partes la gente no hablaría de otra cosa. A medida que se extendiera la noticia de lo sucedido a Lathea y su horripilante final, los chismorrees se caldearían hasta llegar al rojo vivo. Eso sería divertido.</p>
<p>Mientras vaciaba el resto del aceite de la lámpara, vio su cuchillo donde lo había dejado, junto al armarito caído. Arrojó la lámpara vacía sobre el montón de cosas rotas y se inclinó para recuperar el cuchillo. Estaba hecho una porquería. No se podía hacer una tortilla sin romper huevos, decía siempre su madre. Lo decía muy a menudo. En aquel caso, Oba pensó que su viejo dicho encajaba.</p>
<p>Con una mano, agarró la silla favorita de Lathea y la arrojó al centro de la habitación, luego empezó a limpiar con cuidado la hoja en el cobertor acolchado de la silla. El cuchillo era una herramienta valiosa, y lo mantenía afilado como una navaja de afeitar. Se sintió aliviado al ver que recuperaba el brillo una vez limpiada la sangre y la porquería. Había oído decir que la magia podía ser problemática de modos indecibles y le había preocupado por un instante que la hechicera estuviese hecha de alguna dase de sangre de hechicera espantosamente acida que, una vez derramada, corroyera el acero.</p>
<p>Miró a su alrededor. No, era simple sangre corriente. Mucha sangre.</p>
<p>Sí, la sensación que crearía eso sería emocionante.</p>
<p>Pero, no le gustaba la idea de que los soldados aparecieran para hacer preguntas. Eran unos tipos suspicaces, los soldados. Meterían las narices en aquello, tan seguro como que las vacas daban leche. Lo estropearían todo con sus sospechas y preguntas. No creía que los soldados apreciaran las tortillas.</p>
<p>No, era mejor si la casa de Lathea ardía hasta los cimientos. Eso no proporcionaría ni con mucho el placer que rodos los rumores y el escándalo ofrecerían, pero también provocaría menos sospechas. Las casas de la gente se quemaban todo el tiempo... especialmente en invierno. Rodaban troncos fuera de las chimeneas, lanzando brasas llameantes; caían chispas sobre cortinas e incendiaban hogares: había velas que se derretían y caían, encendiendo cosas. Pasaba siempre. No resultaba realmente sospechoso un fuego en pleno invierno, Con todos los rayos y chispas que la hechicera lanzaba de cualquier manera, era un milagro que el lugar no hubiera ardido ya. La mujer era una amenaza.</p>
<p>Desde luego, alguien podría advertir el incendio allá abajo, al final de la carretera, pero para entonces sería demasiado tarde. Para entonces el fuego sería demasiado violento para que nadie pudiera acercarse al lugar. Mañana no habría otra cosa que cenizas.</p>
<p>Dejó escapar un triste suspiro por los chismorreos muertos antes de nacer, por lo que podría haber sido, de no ser por el trágico fuego al que culparían de la muerte de Lathea.</p>
<p>Oba sabía cosas sobre los fuegos. A lo largo de los años, varios de sus hogares se habían quemado. Sus animales se habían quemado vivos. Esa sucedió en la época en que habían vivido en otras ciudades, antes de trasladarse al lugar en el que vivían en la actualidad.</p>
<p>A Oba le gustaba ver arder un lugar, le gustaba oír chillar a los animales. Le gustaba cuando la gente acudía corriendo, presa del pánico. Siempre parecían insignificantes enfrentados a lo que él creaba. La gente tenía miedo cuando había un incendio. El alboroto provocado por un edificio en llamas siempre le llenaba de una sensación de poder.</p>
<p>A veces, cuando chillaban pidiendo más ayuda, la gente arrojaba cubos de agua al fuego o golpeaba las rugientes llamaradas con mantas, pero eso nunca detenía un fuego que Oba había iniciado. No era chapucero. Siempre hacía un buen trabajo. Sabía lo que hacía.</p>
<p>Cuando por fin terminó de limpiar el cuchillo, arrojó el ensangrentado cobertor acolchado sobre la madera empapada de aceite que había junto al armario volcado.</p>
<p>Lo que quedaba de Lathea estaba clavado a la parte posterior del armario, que yacía boca abajó. La mujer miraba fijamente al techo.</p>
<p>Oba sonrió burlón. Pronto no habría techo al que mirar. Su sonrisa se amplió. Y tampoco ojos con los que mirar.</p>
<p>Distinguió un destello en el suelo, junto al armario. Se inclinó y recuperó el pequeño objeto. Era una moneda de oro. Oba no había visto nunca un marco de oro antes de esa noche. Debía de haber caído del bolsillo del vestido de Lathea, junto con todas las demás. Introdujo la moneda de oro en el bolsillo, donde había puesto el resto que había recogido del suelo. También había encontrado un monedero bien repleto bajo su jergón.</p>
<p>Lathea le había hecho rico. ¿Quién iba a decir que la hechicera había sido tan rica? Parte de aquel dinero, ganado por su madre con su trabajo de hilandera y utilizado para sus odiados remedios, había regresado finalmente a Oba. Por fin se había hecho justicia.</p>
<p>Mientras Oba se encaminaba a la chimenea, oyó un suave pero inconfundible crujir de pisadas en la nieve del exterior. Se paró en seco en mitad de la zancada.</p>
<p>Las pisadas se acercaban más. Se aproximaban a la puerta de la casa de Lathea.</p>
<p>¿Quién podría acudir a casa de Lathea tan entrada la noche? Eso era totalmente desconsiderado. ¿Es que no podían aguardar hasta la mañana para sus remedios? ¿Es que no podían dejar descansar a la pobre mujer? Algunas personas sólo pensaban en sí mismas.</p>
<p>Oba asió el atizador que estaba apoyado en la chimenea y sacó a toda prisa los ardientes troncos de madera de roble fuera del hogar y sobre el suelo empapado de aceite. La madera astillada, las sábanas y el cobertor acolchado prendieron con un violento siseo. Una espesa humareda blanca ascendió en un remolino alrededor de la pira de Lathea.</p>
<p>Veloz como un zorro, Oba se escabulló por el agujero que la molesta hechicera había abierto en la pared al intentar matarlo con su magia.</p>
<p>La mujer no sabía que él se había vuelto invencible.</p>
<p>Jennsen se detuvo en seco cuando Sebastián la agarró del brazo. Giró la cabeza y vio el rostro del joven iluminado por la tenue luz que salía por la única ventana. Aquel resplandor anaranjado danzó en los ojos de su compañero y ella supo inmediatamente por su expresión seria que debía permanecer en silencio.</p>
<p>Sebastián desenvainó la espada sin hacer ruido, a la vez que se deslizaba por delante de ella, camino de la puerta. En aquel movimiento experto, la muchacha vio a un profesional, a un hombre familiarizado con tales cosas.</p>
<p>El joven se inclinó hacia un lado, intentando echar un vistazo por la ventana, sin tener que pisar la gruesa capa de nieve que había debajo de ella. Volvió a girar y susurró:</p>
<p>—¡Fuego!</p>
<p>Jennsen se precipitó hacia él.</p>
<p>—De prisa. Podría estar dormida. Tenemos que advertirla.</p>
<p>Sebastián lo meditó sólo un instante, luego atravesó la puerta como una exhalación. Jennsen entró justo detrás de él. La muchacha tuvo dificultades para comprender lo que veía en el interior. El lugar estaba bañado por una arremolinada luz naranja que proyectaba sombras monstruosas en las paredes, y bajo aquella luz temblorosa, todo parecía surrealista, desproporcionado y hiera de lugar.</p>
<p>Cuando descubrió los escombros en el centro de la habitación, todo se convirtió en algo muy real. Vio la mano abierta de una mujer que sobresalía más allá de la parte superior de lo que parecía un armario alto de madera que había caído. Jennsen lanzó una exclamación, inhalando una asfixiante bocanada de humo. Pensando que quizá el armario se había desplomado y herido a la anciana hechicera, la muchacha corrió a ayudar.</p>
<p>Al rodear a la carrera la base del arcón hecho pedazos, se encontró con una visión completa de lo que quedaba de Lathea.</p>
<p>La conmoción la dejó paralizada. No podía moverse, no podía conseguir que sus desorbitados ojos parpadearan. El asqueroso hedor de la carnicería y la sangre le produjo arcadas. Mientras miraba atónita, el grito angustiado de Jennsen se perdió en el danzante rugido de las llamas y el chisporroteo de la madera al arder.</p>
<p>Sebastián contempló brevemente los restos de Lathea, clavados a la parte posterior del armario, sólo un detalle de muchos mientras escudriñaba la habitación con la mirada. A juzgar por sus movimientos calculados, la joven supuso que había visto tales cosas las suficientes veces como para que el elemento humano ya no atrajera su atención.</p>
<p>Los dedos de Jennsen se cerraron con fuerza alrededor de la empuñadura de su cuchillo. Sintió los elaborados rebordes de metal presionando contra la palma de la mano, los cincelados picos y volutas que configuraban la letra «R». Mientras jadeaba para recuperar el aliento dejando atrás las náuseas que crecían en su interior, extrajo el arma.</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>—Han estado aquí —musitó—. Los soldados d'haranianos han estado aquí.</p>
<p>Lo que detectó en los ojos de su compañero fue algo más parecido a sorpresa, o confusión, que a cualquier otra cosa.</p>
<p>Sebastián frunció el entrecejo mientras miraba a su alrededor.</p>
<p>—¿Realmente lo crees?</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>La joven hilo caso omiso del eco de la voz sin vida de su cabeza y volvió a pensar en el hombre con el que se habían tropezado en la calzada al regresar de ver a la hechicera la primera vez.</p>
<p>Era grandote, rubio y apuesto, como la mayoría de los soldados d'haranianos. No se le había ocurrido en aquel momento que era un soldado. ¿Podría haberlo sido, no obstante?</p>
<p>No, había parecido más intimidado por ellos de lo que ellos se habían sentido ante él. Los soldados no se comportaban del modo en que lo había hecho aquel hombre.</p>
<p>—¿Quién más? No los vimos a todos ellos en mi casa. Ha tenido que ser el resto de la escuadra. Cuando escapamos por la parte trasera, debieron seguirnos.</p>
<p>El seguía atisbando con atención mientras las llamas aumentaban, lamiendo ya el techo.</p>
<p>—Supongo que podrías tener razón.</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>—Sebastián, tenemos que salir de aquí, ahora, o seremos los siguientes. —Jennsen lo aferró por la capa, a la altura del hombro—. Podrían estar cerca...</p>
<p>—Pero ¿cómo podían saberlo?</p>
<p>—¡Queridos espíritus, lord Rahl es un mago! ¿Cómo hace cualquier cosa que hace? ¿Cómo encontró mi casa?</p>
<p>Sebastián seguía mirando, dando golpecitos a los escombros con la espada. Jennsen volvió a tirarle de la capa, instándolo a ir hacia la puerta.</p>
<p>—Tu casa... —dijo él, frunciendo el entrecejo—. Sí, ya veo a lo que te refieres.</p>
<p>—¡Tenemos que salir de aquí antes de que nos atrapen!</p>
<p>Él asintió, tranquilizándola.</p>
<p>—¿Adonde quieres ir?</p>
<p>Ambos contemplaron la oscura puerta de reojo así como la creciente conflagración que tenían al otro lado.</p>
<p>—No tenemos elección —respondió Jennsen—. Lathea era nuestra única esperanza de hallar una respuesta. Debemos ir al Palacio del Pueblo. Encontrar a su hermana, Althea. Ella es la única que tiene alguna respuesta. Es una hechicera, también, y la única que puede ver los agujeros en el mundo; sea lo que sea que eso signifique.</p>
<p>—¿Estás segura de que eso es lo que quieres hacer?</p>
<p>Ella pensó en la voz. Había sonado tan fría y sin vida en su cabeza. La había sorprendido. No la había oído desde el asesinato de su madre.</p>
<p>—¿Qué otra elección tenemos? Si he de averiguar alguna vez por qué el lord Rahl quiere matarme, por qué mató a mi madre, por qué me persiguen y quizá cómo escapar de sus garras para siempre, tengo que ir en busca de esa mujer, de Althea. ¡Tengo que hacerlo!</p>
<p>Sebastián salió corriendo con ella por la puerta.</p>
<p>—Sera mejor que regresemos y recojamos nuestras cosas. Podemos ponernos en marcha a primera hora.</p>
<p>—Con ellos tan cerca, temo verme atrapada en la posada mientras dormimos. Tengo el dinero de mi madre. Tú tienes el que le cogiste a los hombres. Podemos comprar caballos. Debemos marcharnos esta noche y esperar que nadie nos viera venir aquí antes.</p>
<p>Sebastián envainó la espada. Su aliento se vertió a raudales en la noche mientras consideraba las opciones de que disponían.</p>
<p>Volvió a echar una ojeada al otro lado de la puerta.</p>
<p>—Con el fuego no quedará ninguna prueba de lo sucedido aquí. Tenemos eso a nuestro favor. Nadie nos vio venir aquí antes, así que nadie tendrá motivos para hacernos preguntas. Nadie sabrá que regresamos aquí. No tendrán ningún motivo para hablarles a los soldados de nosotros.</p>
<p>—Siempre y cuando salgamos de aquí antes de que lo descubran y iodo el mundo se vuelva suspicaz —indicó Jennsen—. Antes de que los soldados empiecen a preguntar si había forasteros en la ciudad.</p>
<p>—De acuerdo. —La tomó del brazo—. Démonos prisa, entonces.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">12</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Vaya, eso era extraordinario. Las cosas eran cada vez más extrañas. La noche estaba llena de cosas nuevas, una tras otra.</p>
<p>Desde su escondite, Oba había podido oír gran parte de la conversación de los dos desconocidos. Al principio, había estado seguro de que saldrían corriendo en busca de ayuda. Él no creía que el fuego pudiera apagarse, pero durante un tiempo se había sentido preocupado, temiendo que el hombre y la mujer fueran a sacar a Lathea de la casa; a rescatarla de las llamas, de modo que la gente pudiera verla. Sería muy propio de la molesta hechicera hallar un modo de regresar a atormentarlo, y después de todas las molestias que él se había tomado.</p>
<p>Pero tanto el hombre como la mujer querían dejar a Lathea en el fuego. También ellos esperaban que este ocultara las pruebas del auténtico final de la hechicera. Parecían como ladrones, con la mujer hablando de haber tomado dinero de su madre y él de habérselo cogido a hombres. Eso sonaba sospechoso.</p>
<p>Si hubieran encontrado oro y plata allí, lo habrían cogido. ¿Acaso habían trabajado ellos como animales toda su vida, como había hecho él, para poder recuperar finalmente un dinero que les pertenecía? ¿O se habían visto obligados a engullir los malditos remedios de Lathea durante toda la vida? Oba no lo creía. Había sido distinto para él. El simplemente había recuperado un dinero que era legítimamente suyo desde el principio. Se sintió un poco indignado por estar en compañía de vulgares ladrones.</p>
<p>Aquella noche las cosas sorprendentes no hacían más que sucederse. Le parecía asombroso el modo en que su vida había transcurrido, día tras día, mes tras mes, año tras año, siempre igual, con las mismas tareas, el mismo trabajo, el mismo todo, y ahora, en una noche, todo parecía haber cambiado.</p>
<p>Primero, se había vuelto invencible y liberado su yo interno, descubriendo que corría sangre Rahl por sus venas, y luego aquella curiosa pareja aparecía para ayudarlo a ocultar el auténtico final de Lathea. Qué extraño era todo.</p>
<p>La sorprendente noticia de que en realidad era hijo de Rahl el Oscuro lo tenía aún en un estado de perpleja conmoción. Él, Oba Schalk, resultaba que era alguien importante, alguien de sangre noble, alguien de noble cuna.</p>
<p>Se preguntó si debería o no darse a sí mismo en justicia el nombre de Obi Rahl. Se pregunto si era, de hecho, un príncipe.</p>
<p>Ésa era una idea intrigante. Por desgracia, su madre le había criado con sencillez, así que no sabía gran cosa sobre tales cuestiones, sobre qué condición o título era legítimamente suyo.</p>
<p>También se dio cuenta de que su madre era una mentirosa. Le había ocultado a su propio hijo, a alguien de su propia sangre, cuál era su auténtica identidad. A alguien que era de la misma sangre que Rahl el Oscuro, Probablemente estaba resentida y sentía envidia, y no quería que Oba conociera su grandeza. Eso sería muy propio de ella. Siempre intentaba aplastarlo. La muy zorra.</p>
<p>El humo que salta por la puerta abierta transportaba un aroma a carne asada. Oba sonrió abiertamente al asomarse por la entrada y ver que la mano de Lathea sobresalía por encima del armario, ennegreciéndose bajo las llamas, saludándolo desde el mundo de los muertos.</p>
<p>Escabulléndose a través de la nieve para ocultarse tras el grueso tronco de un roble. Oba contempló cómo la pareja marchaba apresuradamente por el sendero, entre los árboles, en dirección a la calzada. Cuando se perdieron de vista, marchó tras ellos, permaneciendo oculto. Era un hombre muy fornido para ocultarse bien, pero en la oscuridad no le resultó difícil.</p>
<p>Se sentía perplejo, e inquieto, por ciertos aspectos del encuentro. Le había sorprendido que la pareja no quisiera pedir ayuda, y que en su lugar huyera. La mujer, en especial, estaba ansiosa por escapar, pensando que alguien iba tras ellos. Una escuadra, había dicho. Eso formaba parte de lo que la inquietaba.</p>
<p>Oba había oído mencionar vagamente las escuadras con anterioridad. Eran una especie de asesinos. Asesinos enviados por el mismísimo lord Rahl. Asesinos enviados en busca de gente importante. O gente que era especialmente peligrosa. A lo mejor esos dos eran gente peligrosa y no vulgares ladrones, después de todo.</p>
<p>Oba había oído el nombre de la mujer: Jennsen.</p>
<p>Pero lo que realmente le había llamado la atención fue que Lathea tenía una hermana llamada Althea —otra maldita hechicera—, y que, Althea era la única que podía ver los agujeros en el mundo. Aquello era lo más inquietante de todo, porque era lo mismo que Lathea le había dicho a él. En aquel momento, Oba había pensado que la vieja hechicera conversaba ya con los espíritus del mundo de los muertos, o tal vez con el Custodio del inframundo en persona, pero había resultado que la mujer decía la verdad.</p>
<p>De algún modo, aquella mujer llamada Jennsen y Oba eran lo que Lathea llamaba «agujeros en el mundo», y eso sonaba importante. Esa Jennsen era de algún modo como él. Estaban conectados. Eso lo fascinó.</p>
<p>Deseó haberla visto mejor. El primer encuentro había sido en la oscuridad. La segunda vez que la vio, justo hacía un momento, el fuego había proporcionado sólo luz suficiente para una visión poco clara y en sombras. Cuando ella había dado media vuelta, él sólo había tenido tiempo para un rápido vistazo, y aquella breve mirada le había permitido ver que era una joven extraordinariamente hermosa.</p>
<p>Se detuvo tras un árbol antes de seguir adelante por un tramo de nieve al descubierto. Aquellas personas, como Jennsen, como Oba, que eran agujeros en el mundo, eran importantes. A las escuadras las enviaban tras gente importante; gente que era especialmente peligrosa para el lord Rahl. Lathea había dicho que si conociera la existencia de Oba, el lord Rahl querría exterminarlo.</p>
<p>Oba no sabía si creer a Lathea. La mujer sentiría celos de cualquiera que fuese más importante que ella. Con todo, él podría hallarse en alguna especie de peligro sin siquiera saberlo; podían perseguirlo porque era un hombre importante. Eso parecía muy rocambolesco, pero en vista de todas las otras cosas nuevas que había averiguado esa noche, no le parecía que fuera del todo impensable. Un hombre importante, un hombre interesado en aprender cosas nuevas, no se limitaba a desechar una información recién adquirida como aquélla sin prestarle la debida consideración.</p>
<p>Oba seguía intentando conectar todas las cosas que había averiguado. Era todo muy complicado... eso si lo sabía. Tenía que tomarlo todo en cuenta si quería reunir todas las piezas.</p>
<p>Mientras correteaba hasta el árbol siguiente, decidió que tal vez sería mejor que fuera a la posada y les echara un buen vistazo a Jennsen y Sebastián, el hombre que la acompañaba. Los siguió con los ojos mientras alcanzaban la calzada que conducía de vuelta a la ciudad.</p>
<p>Incluso a pesar de que la pareja no dejaba de mirar a su alrededor, a Oba no le resultó difícil, en aquella oscuridad, seguirlos sin ser visto. Una vez que estuvieron de vuelta entre los edificios, resultó aún más fácil. Desde detrás de la esquina de un edificio, Oba vio derramarse la luz a la calzada cuando abrieron la puerta situada bajo una jarra de metal que se balanceaba a impulsos del viento. Risas y música se derramaron también al exterior... era como un festejo por la defunción de la hechicera. Era una lástima que nadie supiera que Oba era el héroe que había acabado con la pesadilla de todas sus vidas. Si la gente supiera lo que había conseguido llevar a cabo, probablemente tendría todos los tragos gratis que quisiera Observó cómo Jennsen y Sebastián entraban. La puerta se cerró con un golpe sordo. La quietud de la noche invernal regresó.</p>
<p>Oba jamás había tenido la oportunidad de ir a una posada a tomar un trago. Nunca tuvo dinero; pero ahora sí lo tenía. Había tenido una noche dura, pero había salido de ella convertido en un hombre nuevo. Un hombre rico. Limpiándose la nariz en la manga de la chaqueta, se encaminó a la puerta. Había llegado la hora de que fuera a una acogedora posada y tomara un trago. Si alguien se lo merecía, ése era Oba Rahl.</p>
<p>Jennsen escudriño, llena de suspicacia, los rostros de la posada, buscando alguno que pudiera mostrar intenciones asesinas. Todavía se sentía enferma por la visión de lo que le habían hecho a Lathea. Aquella noche, andaban monstruos sueltos por ahí. Algunos hombres la miraron, pero el centelleo de sus ojos parecía jovial, no asesino. Pero ¿cómo podría ella saberlo antes de que fuera tarde?</p>
<p>Ansió poder subir las escaleras de dos en dos.</p>
<p>—Con calma —susurró Sebastián, aparentemente creyendo que se hallaba a punto de iniciar una huida aterrada.</p>
<p>Tal vez así era. La mano del joven apretó con más fuerza su brazo.</p>
<p>—No hagamos que sospechen nada.</p>
<p>Ascendieron los peldaños de uno en uno, moviéndose a un paso comedido, como una simple pareja que subía a su habitación.</p>
<p>Ya en la habitación, Jennsen inició una frenética actividad, recogiendo los pocos objetos que habían extraído de las mochilas y volviendo a colocarlos dentro, asegurando las correas y las hebillas. Incluso Sebastián, que comprobaba las armas que llevaba bajo La capa, parecía nervioso por lo que le había sucedido a Lathea. Jennsen se aseguró de que su cuchillo salía con facilidad de la funda.</p>
<p>—¿Estás segura de que no quieres dormir un poco? Lathea no podía haberles dicho nada. No sabía que nos alojábamos aquí, en la posada. Podría ser mejor ponernos en marcha al amanecer, después de descansar.</p>
<p>Ella le lanzó una mirada mientras se echaba la mochila al hombro.</p>
<p>—De acuerdo —dijo él, y la cogió del brazo—. Jennsen. tranquilízate. Si corres, la gente querrá saber por qué corres.</p>
<p>Él estaba en territorio enemigo. Él sabría cómo actuar para no despertar sospechas. Jennsen asintió.</p>
<p>—¿Qué debería hacer?</p>
<p>—Simplemente actúa como si bajáramos a beber algo, o a escuchar la música. Si insistes en salir directamente, anda. No llames la atención sobre nosotros corriendo. Tal vez simplemente vamos a visitar a un amigo o pariente... ¿quién puede saberlo? Pero no queremos que la gente se pregunte si sucede algo malo. La gente olvida lo que es normal, pero recuerdan cuando las cosas no parecen normales.</p>
<p>Avergonzada, la muchacha volvió a asentir.</p>
<p>—Supongo que no soy muy buena haciendo esto. A salir corriendo, me refiero. He estado huyendo y ocultándome toda la vida, pero no de este modo, cuando están tan cerca que casi puedo sentir su aliento en el cogote.</p>
<p>Él le dedicó aquella cálida sonrisa suya, la que le hacía resultar tan atractivo.</p>
<p>—No te han adiestrado para estas cosas. No esperaría que supieras cómo actuar. De todos modos, no creo haber conocido nunca a otra mujer que fuera tan buena como tú sometida a presión. Lo estás haciendo magníficamente... realmente es así.</p>
<p>Jennsen se sintió algo mejor al saber que no actuaba como una completa idiota. El tenía un modo de ser que le proporcionaba confianza en sí misma, que la tranquilizaba, que hacía que fuera capaz de llevar a cabo cosas que no creía que fuese capaz de hacer. Le dejaba decidir por sí misma qué era lo que quería hacer, y luego respaldaba su decisión. No muchas hombres harían eso por una mujer.</p>
<p>Bajando de nuevo la escalera, por última vez, veía la puerta situada en el otro extremo de la estancia como si ella se estuviera ahogando y tras ella estuviera el único aire que existía. Tener gente tan cerca, rozándola, seguía intranquilizándola, y le provocaba una desesperada necesidad de aquel aire.</p>
<p>Ya había averiguado antes, no obstante, que aquellos hombres no eran la amenaza que había creído, y se sentía un tanto avergonzada por haberlos juzgado tan equivocadamente. Donde antes había visto ladrones y criminales, veía ahora granjeros, artesanos, jornaleros, que se reunían para pasar un rato juntos, para compartir cosas y para disfrutar de una inocente diversión.</p>
<p>Con todo, había asesinos en algún lugar no muy lejano aquella noche. Tras ver a Lathea, no podía existir duda de eso. Jennsen no habría imaginado jamás que alguien pudiera ser tan pervertido, y sabía que si la atrapaban, acabarían haciéndole aquellas cosas a ella también, antes de permitirle morir.</p>
<p>Sintió que las náuseas le revolvían el estómago ante el vivido recuerdo de lo que había visto. Contuvo las lágrimas, pero necesitaba el aire del exterior y la soledad de la noche.</p>
<p>Mientras Sebastián y ella se abrían paso entre la multitud y en dirección a aquel aire, la joven chocó con un hombretón. Detenida por aquella pared humana, alzó los ojos hacia el apuesto rostro. Lo recordaba. Era el hombre que habían visto en la carretera que llevaba a casa de Lathea.</p>
<p>Éste se alzó la gorra a modo de saludo.</p>
<p>—Buenas noches —dijo, y le sonrió ampliamente.</p>
<p>—Buenas noches —respondió ella.</p>
<p>Se dijo a sí misma que sonriera, y que la sonrisa resultara creíble. No estaba segura de si lo hacía bien o no, pero él pareció hallarlo convincente.</p>
<p>El hombre no se mostró tan tímido como le había parecido antes. Incluso el modo en que se comportaba, sus movimientos, eran más seguros. Quizá era porque la sonrisa de la joven funcionaba tal y como ella había esperado.</p>
<p>—A vosotros dos parece que no os iría mal un trago.</p>
<p>Cuando Jennsen frunció el entrecejo, no sabiendo a lo que se refería el desconocido, él señaló su rostro y luego el de Sebastián.</p>
<p>—Tenéis las narices enrojecidas por el frío. ¿Puedo invitaros a una cerveza en esta noche helada?</p>
<p>Antes de que Sebastián aceptara, lo que ella temía que fuera a hacer, Jennsen contestó:</p>
<p>—Gracias, pero no. Tenemos que irnos... a ocuparnos de ciertos asuntos. Pero habéis sido muy amable al hacer el ofrecimiento. —Se obligó a volver a sonreír—. Gracias.</p>
<p>El modo en que el hombre la miraba fijamente la ponía nerviosa, pero lo curioso fue que se encontró mirando sus ojos azules con la misma intensidad con que él la miraba, y no sabía por qué. Finalmente, consiguió apartar La mirada y tras una inclinación de cabeza para desearle buenas noches al hombretón, marchó hacia la puerta.</p>
<p>—¿Algo en él te resultó familiar? —susurró a Sebastián.</p>
<p>—Sí, lo vimos antes, en la calle, cuando regresábamos de casa de Lathea.</p>
<p>La joven miró atrás de reojo, atisbando entre el gentío.</p>
<p>—Supongo que eso es todo, entonces.</p>
<p>Antes de que cruzara la puerta, el hombre, como si percibiera que lo estaba mirando, volvió la cabeza. Cuando los ojos de ambos se encontraron. y él sonrió, fue como si nadie más existiera para ninguno de ellos. La sonrisa fue educada, nada más, pero hizo que ella sintiera un escalofrío y un hormigueo por todo el cuerpo, tal y como sucedía a veces con la voz sin vida de su cabeza. Había algo aterradoramente familiar en la sensación que le producía mirarlo, y el modo en que él la miraba. Algo en la expresión de sus ojos le recordó a la voz.</p>
<p>Era como si lo recordara de un profundo sueño que había olvidado por completo hasta aquel mismo instante. Verlo, en su vida vigil, la dejaba... conmocionada.</p>
<p>Sintió alivio al conseguir salir a la vacía noche y ponerse en marcha. Apretujó bien la capucha de la capa alrededor del rostro, para protegerse del viento helado, mientras marchaban apresuradamente por la nieve. Los muslos le escocían debido al frío. Agradeció que el establo no estuviera lejos, pero sabía que eso sólo sería un breve respiro. Iba a ser una noche larga y fría, pero no había elección. Los hombres del lord Rahl estaban demasiado cerca. Tenían que huir.</p>
<p>Mientras Sebastián iba a despertar al encargado del establo, Jennsen se introdujo por la puerta del establecimiento. Un farol colgado de una viga le proporcionó luz suficiente para que pudiera encaminarse al corral donde estaba atada<i> Betty</i>. El estar al abrigo del viento, junto con el calor que despedían los cuerpos de los caballos y el dulce olor del heno y la madera polvorienta, convertían el lugar en un cómodo refugio.</p>
<p><i>Betty</i> baló lastimera al ver a Jennsen, como si temiera haber sido abandonada para siempre. La tiesa cola de la cabra era una feliz masa borrosa en movimiento cuando la joven se inclinó sobre una rodilla y abrazó el cuello del animal; luego Jennsen se puso en pie y pasó una mano por sus sedosas orejas, una caricia que deleitaba a<i> Betty</i>. Mientras el caballo del pesebre contiguo sacaba la cabeza por encima de la barandilla para contemplar a su compañera de establo,<i> Betty</i> se alzó sobre los cuartos traseros, jubilosa por volver a reunirse con su amiga de toda la vida y ansiosa por pegarse más a ella.</p>
<p>Jennsen palmeó los hirsutos pelos de la gorda barriga de la cabra.</p>
<p>—Buena chica. —Instó al adorable animal a bajar—. Yo también estoy contenta de verte,<i> Betty</i>.</p>
<p>A los diez años, Jennsen había asistido al nacimiento de<i> Betty</i>, y le había puesto el nombre que llevaba.<i> Betty</i> había sido la única amiga de la infancia de la muchacha, y había escuchado pacientemente un número infinito de preocupaciones y temores. Cuando sus cortos cuernos empezaron a salir.<i> Betty</i> había, restregado y reconfortado la cabeza contra su fiel amiga. Aparte de su preocupación por si era abandonada por su amiga de toda la vida, los temores que tenía<i> Betty</i> en la vida eran pocos.</p>
<p>Jennsen hurgó en su mochila hasta que sus dedos localizaron una zanahoria para la siempre hambrienta cabra.<i> Betty</i> se puso a danzar mientras observaba; Juego, agitando la cola aceptó la golosina. Para tranquilizarse más, tras el tormento de la insólita separación, el animal restregó la parte superior de la cabeza contra el muslo de Jennsen mientras masticaba la zanahoria.</p>
<p>La yegua del pesebre contiguo, que observaba atentamente con ojos brillantes e inteligentes, relinchó suavemente y agitó la cabeza. Jennsen sonrió y dio al animal una zanahoria junto con una caricia a la mancha blanca de su cara.</p>
<p>La joven oyó el sonido metálico de los arreos al regresar Sebastián acompañado por el dueño del establo, los dos transportando sillas de montar. Cada hombre depositó su carga sobre la barandilla del pesebre de<i> Betty</i>. La cabra, que todavía no se fiaba de Sebastián, retrocedió unos pasos.</p>
<p>—Lamento perder la compañía de vuestra amiga —dijo el hombre, señalando la cabra, mientras se acercaba para colocarse junto a Sebastián. Jennsen rascó las orejas de<i> Betty</i>.</p>
<p>—Agradezco los cuidados que le habéis dispensado.</p>
<p>—No ha sido gran cosa. La noche no ha finalizado. —La mirada del hombre pasó de Sebastián a Jennsen—. ¿Por qué queréis marcharos en plena noche? ¿Y por qué queréis comprar caballos? ¿Especialmente a estas horas?</p>
<p>El pánico paralizó a Jennsen. No había esperado que le hicieran preguntas y por lo tanto no tenía preparada una respuesta.</p>
<p>—Es mi madre —indicó Sebastián en tono confidencial, y soltó un convincente suspiro—. Acabamos de recibir la noticia de que se ha puesto muy enferma. No saben si durará hasta que podamos llegar allí. No podría vivir conmigo mismo si no... Bueno, simplemente tenemos que llegar a tiempo, eso es todo.</p>
<p>La expresión suspicaz del hombre se relajó llena de compasión. Jennsen se sorprendió ante lo creíble que sonaba Sebastián e intentó imitar su expresión preocupada.</p>
<p>—Comprendo, hijo. Lo siento... No sabía. ¿Qué puedo hacer para ayudar?</p>
<p>—¿Qué caballos nos podéis vender? —preguntó Sebastián. El hombre se rascó la peluda barbilla.</p>
<p>—¿Dejareis la cabra?</p>
<p>Sebastián dijo «Sí» al mismo tiempo que Jennsen decía «No».</p>
<p>Los grandes ojos oscuros del Hombre fueron del uno a la otra.</p>
<p><i>- Betty</i> no nos hará ir más lentos —declaró Jennsen—. Puede mantener el paso. Llegaremos a casa de tu madre a tiempo.</p>
<p>Sebastián recostó una cadera contra la barandilla.</p>
<p>—Me parece que la cabra viene con nosotros.</p>
<p>Con un suspiro de decepción, el hombre indicó con un ademán el caballo al que Jennsen rascaba detrás de la oreja.</p>
<p><i>- Robín</i>, esa de aquí, se lleva bien con esa cabra vuestra. Imagino que tanto da venderla a ella como a cualquiera de los otros animales. Sois una chica alta, de modo que os irá bien.</p>
<p>Jennsen asintió, mostrándose de acuerdo.<i> Betty</i>, como si hubiera comprendido cada palabra, dio su conformidad con un balido...</p>
<p>—Tengo un robusto caballo zaino que soportaría mejor vuestro peso —dijo el hombre a Sebastián—.<i> Pete</i> está más, ahí, a la derecha. Podría dejar que os quedarais con él junto con<i> Robín</i>.</p>
<p>—¿Por qué se llama<i> Robín</i>? —preguntó Jennsen.</p>
<p>—Con lo oscuro que está aquí dentro, no podéis verlo tan bien, pero tiene el pelo rojo, toda ella es roja excepto por la mancha blanca en el testuz.</p>
<p><i>Robín</i> olisqueó a<i> Betty</i>.<i> Betty </i>lamió el hocico de<i> Robín</i>. La yegua lanzó un quedo resoplido a modo de respuesta.</p>
<p><i>- Robín</i> pues —dijo Sebastián—. Y el otro, también.</p>
<p>El dueño del establo volvió a rascarse la barba de varios días y asintió para sellar el acuerdo.</p>
<p>—Iré a buscar a<i> Pete</i>.</p>
<p>Cuando regresaron, a Jennsen le complació ver que<i> Pete</i> saludaba a<i> Robín</i> restregando el hocico sobre la cruz de la yegua. Con el peligro pisándoles los talones, lo último que deseaba era tener que preocuparse de que los caballos no se pelearan, pero aquellos dos parecían muy amigos. Los hombres se pusieron manos a la obra a toda prisa. Había una madre muriéndose, al fin y al cabo.</p>
<p>Cabalgar con una manta sobre el regazo prometía ser un agradable cambio comparado con el viajar a pie. Un caballo ayudaría a mantenerla caliente y haría que la noche que les esperaba resultara más tolerable. Tenían una cuerda larga para<i> Betty</i>, que tenía tendencia a distraerse con cosas que encontraba en el camino... cosas comestibles, principalmente.</p>
<p>Jennsen no sabía qué había tenido que pagar Sebastián por los caballos y los arreos, pero tampoco le importaba. Era dinero proveniente de los asesinos de su madre, y los ayudaría a huir. Marchar lejos era todo lo que importaba.</p>
<p>Saludando con la mano al dueño del establo mientras éste sostenía la enorme puerta abierta para ellos, cabalgaron fuera, a la helada noche. Ambos caballos, al parecer complacidos ante la perspectiva de tener actividad, no obstante la hora, marcharon a buen paso por la calle.<i> Robín</i> volvió la cabeza. asegurándose de que<i> Betty</i>, a la izquierda de ellos, se mantenía a su altura.</p>
<p>No tardaron mucho en dejar atrás el último edificio de la ciudad. Finas nubes corrían sobre la luna que ascendía, pero dejaban luz suficiente para convertir la calzada cubierta de nieve en una cinta sedosa entre la densa oscuridad de los bosques de ambos lados.</p>
<p>De improviso, la cuerda de<i> Betty</i> dio un tirón. Jennsen miró por encima del hombro, esperando ver que la cabra intentaba mordisquear una rama tierna. En lugar de ello,<i> Betty</i>, con las patas muy tiesas, clavaba los cascos en el suelo, resistiéndose a avanzar.</p>
<p><i>- Betty</i> —susurró Jennsen con severidad—, ¡vamos! ¿Qué te sucede? Vamos.</p>
<p>El peso de la cabra no podía competir con el caballo, así que el animal se vio arrastrado por la nevada calzada en contra de su voluntad.</p>
<p>Cuando el caballo de Sebastián se apartó, empujando a<i> Robín</i>, Jennsen vio cuál era el problema. Adelantaban a un hombre que andaba por la calzada. Vestido como iba con prendas oscuras, no lo habían visto. Sabiendo que a los caballos no les gustan las sorpresas, Jennsen palmeó el cuello de<i> Robín</i> para asegurarle que no debía temer nada,<i> Betty</i>, no obstante, siguió sin sentirse convencida, y usó toda la cuerda disponible para describir un amplio arco.</p>
<p>Jennsen vio que se trataba del hombretón rubio de la posada, el hombre que les había ofrecido un trago; el hombre que ella pensaba, por algún motivo, que debería residir únicamente en sus sueños en lugar de aparecer en su vida vigil.</p>
<p>La muchacha mantuvo un ojo puesto en el hombre cuando pasaron por su lado. A pesar del frío que sentía, pareció como si se abriera una puerta a la fría y eterna noche del inframundo.</p>
<p>Sebastián y el desconocido intercambiaron un breve saludo al pasar. Una vez que dejaron a irás al hombre,<i> Betty</i> correteó al frente, tirando de la cuerda, ansiosa por poner distancia entre ella y el.</p>
<p>Grushdeva du kalx misht.</p>
<p>Jennsen, lanzando una exclamación ahogada que se cortó en seco, volvió la cabeza para mirar de hito en hito al hombre que andaba por la calzada tras ellos. Parecía como si hubiese sido él quién había pronunciado las palabras. Eso era imposible; aquéllas eran las extrañas palabras procedentes del interior de su cabeza.</p>
<p>Sebastián no mencionó nada, de modo que ella tampoco dijo nada, no fuera él a pensar que estaba loca.</p>
<p>Con el consentimiento de<i> Betty</i>, Jennsen instó a su montura a acelerar el paso.</p>
<p>Justo antes de que doblaran un recodo y se perdieran de vista. Jennsen volvió a mirar atrás una última vez. A la luz de la luna vio que el hombre le sonreía.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">13</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Oba estaba arrojando un fardo de heno al suelo desde el pajar cuando oyó la voz de su madre.</p>
<p>—¡Oba! ¿Dónde estás? ¡Baja aquí!</p>
<p>Oba descendió a toda prisa por la escalera de mano y se sacudió unas briznas de heno del cuerpo. Se irguió bien derecho cuando vio la cara de pocos amigos que lucía su madre.</p>
<p>—¿Qué sucede, mamá?</p>
<p>—¿Dónde está mi medicina? ¿Y tu remedio? —Su mirada iracunda barrió el suelo—. Y veo que todavía no has sacado la porquería del establo. No te oí llegar a casa anoche. ¿Qué te hizo tardar tanto? ¡Y ese montante! ¿No lo has arreglado aún? ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Es que tengo que decírtelo todo?</p>
<p>Oba no estaba seguro de qué pregunta se suponía que debía responder primero. Ella siempre le hacía eso, lo confundía. Cuando titubeaba, entonces se dedicaba a insultarlo y ridiculizarlo. Después de todo lo que había aprendido la noche anterior, y de todo lo que había sucedido, pensaba que se sentiría más seguro de sí mismo cuando se enfrentara a su madre.</p>
<p>A la luz del día. otra vez en el establo, con su madre ante él como una masa de nubes de tormenta, se sentía prácticamente igual que siempre ante su virulento ataque: avergonzado, pequeño y despreciable. Se había sentido grande cuando llegó a casa. importante, En aquellos momentos se sentía como si se encogiera. Las palabras de su madre lo consumían.</p>
<p>—Bueno, estaba...</p>
<p>—¡Estabas haraganeando! ¡Eso es lo que estabas haciendo..., haraganeando! Aquí estoy yo, esperando mi medicina, con las rodillas doliéndome, y el zoquete de mi hijo se dedica a dar patadas a una piedra calzada adelante, olvidando para qué lo envié.</p>
<p>—No me olvidé...</p>
<p>—Entonces ¿dónde está mi medicina? ¿Dónde está?</p>
<p>—Mamá, no la conseguí...</p>
<p>—¡Lo sabía! Sabía que te estabas gastando el dinero que te di. ¡Me dejé los dedos hilando para ganarlo, y tú vas y lo despilfarras en mujeres! ¡Yendo de putas! ¡Eso es lo que hacías, ir de putas!</p>
<p>—No mamá, no lo malgasté en mujeres.</p>
<p>—Entonces ¿dónde está mi medicina? ¡Por qué no la trajiste como te dije que hicieras!</p>
<p>—No puede porque...</p>
<p>—¡Quieres decir que no quisiste, zoquete despreciable! Sólo tenías que ir a ver a Lathea...</p>
<p>—Lathea está muerta.</p>
<p>Ya estaba, lo había dicho. Había sido pronunciado y a la luz del día.</p>
<p>La boca de su madre se abrió de par en par, pero de ella no salió ningún torrente de palabras. Nunca antes la había visto quedarse callada de aquel modo. Se quedó tan anonadada que su boca simplemente le colgaba abierta. Le gustó.</p>
<p>Oba sacó una moneda del bolsillo, una que había dejado aparte para devolvérsela, de modo que no pensara que se había gastado su dinero. En medio del dramatismo de tan excepcional silencio, le entregó la moneda.</p>
<p>—Muerta... ¿Lathea? —Contempló fijamente la moneda de la palma—. ¿Qué quieres decir, muerta? ¿Enfermó?</p>
<p>Oba negó con la cabeza, sintiendo aumentar su seguridad en sí mismo al pensar en lo que le había hecho a Lathea, el modo en que se había ocupado de esa fastidiosa hechicera.</p>
<p>—No mamá. Su casa se quemó. Murió en el incendio.</p>
<p>—Su casa se quemó... —El entrecejo de su madre se frunció—. ¿Cómo sabes que murió? No es probable que a Lathea la coja desprevenida un incendio. Esa mujer es una hechicera.</p>
<p>Oba se encogió de hombros.</p>
<p>—Bueno, todo lo que sé es que cuando fui a la ciudad, oí un tumulto. La gente corría hacia su casa. Todos encontramos el lugar en llamas. Se reunió una multitud a su alrededor, pero el fuego ardía con tal fuerza que no había posibilidad de salvar nada.</p>
<p>Esa última parte era, hasta cierto punto, verdad. Había empezado a abandonar la ciudad, dirigiéndose a casa, porque imaginó que si nadie habla descubierto el fuego, quizá no lo harían hasta la mañana. No quería ser él quien empezase a chillar «fuego». Por su historial, eso podría parecer sospechoso, en especial a su madre. Era una mujer suspicaz; uno de sus muchos rasgos desagradables. Oba había planeado contar a su madre la historia de lo que sabía que iba a suceder, las ruinas en llamas, el cuerpo carbonizado.</p>
<p>Pero cuando se dirigía a casa, tras la visita a la posada, no mucho después de que aquella mujer llamada Jennsen y el hombre que la acompañaba, Sebastián, pasaran por su lado al abandonar la ciudad, oyó gente que gritaba que había fuego en casa de Lathea. Oba recorrió a la carrera la larga calzada oscura con el resto de la gente, en dirección al resplandor anaranjado que se vela más allá de los árboles. Fue un simple espectador, igual que rodos los demás. No había razón para sospechar que hubiese hecho nada.</p>
<p>—Quizá Lachea escapó a las llamas.</p>
<p>Habló como si intentara convencerse a sí misma.</p>
<p>Oba negó con la cabeza.</p>
<p>—Me quedé, esperando lo mismo que ni, mamá. Sabía: que querrías que la ayudara si estaba herida. Me quedé para hacer lo que pudiera. Por eso llegué tan tarde.</p>
<p>Eso, también, era verdad en parte; se había quedado, junto con la multitud, contemplando el fuego, escuchando las conversaciones. Había saboreado la expectación. Los chismorreos. Las conjeturas.</p>
<p>—Es una hechicera. No es muy probable que el fuego pueda atrapar a una mujer así.</p>
<p>Su madre empezaba a mostrarse suspicaz. Oba se lo había figurado. Se inclinó un poco hacia ella.</p>
<p>—Cuando el fuego se extinguió lo suficiente, algunos de los hombres arrojamos nieve encima para poder entrar en las ruinas humeantes. Dentro, encontramos los huesos de Lathea.</p>
<p>Sacó el hueso ennegrecido de un dedo del bolsillo. Lo sostuvo, ofreciéndoselo a su madre. Ésta contempló fijamente la macabra prueba, pero cruzó los brazos, sin tocarla. Complacido con el efecto logrado, Oba finalmente devolvió el tesoro a su bolsillo.</p>
<p>—Estaba en medio de la habitación, con una mano alzada por encima de la cabeza, como si hubiera intentado llegar a la puerta pero la hubiese vencido el humo. Los hombres dijeron que el humo de un fuego era lo que derribaba a la gente, y que luego el fuego acaba con ellos. Eso debe de haber sido lo que le sucedió a Lathea. El humo la atrapó. Luego, caída allí en el suelo, intentando alcanzar la puerta, el fuego la calcinó.</p>
<p>Su madre lo miró iracunda, su pequeña boca toda fruncida, pero silenciosa. Por una vez no tenía palabras. No obstante, él encontró que su furiosa mirada era igual de desagradable. En aquella mirada de odio advirtió que pensaba que era un inútil. Un bastardo.</p>
<p>El hijo bastardo de Rahl el Oscuro. Casi un miembro de la realeza.</p>
<p>La mujer descruzó los brazos y se dio la vuelta.</p>
<p>—Tengo que regresar a mi hilado para el señor Tuchmann. Tú quita esta porquería del suelo, ¿me oyes?</p>
<p>—Lo haré, mamá.</p>
<p>—Y será mejor que arregles ese montante antes de que regrese y me dé cuenta de que te has pasado el día haraganeando.</p>
<p>Durante varios días Oba trabajó en el estiércol congelado del suelo, pero no hizo muchos progresos. El tiempo permaneció terriblemente gélido, de modo que el montículo helado no hizo más que endurecerse. Sus esfuerzos eran inútiles, como intentar romper un saliente de granito. O el pétreo temperamento de su madre.</p>
<p>Tenía otras labores, desde luego, y no podía dejarlas. Había reparado el montante y un gozne roto de la puerta del establo. También había que ocuparse de los animales, junto con un centenar de otras pequeñas tareas.</p>
<p>En su cabeza, mientras trabajaba, planeaba la construcción de la chimenea para su casa. Usaría la pared posterior, entre la casa y el establo. Mentalmente, amontonaba piedras contra ella, creando la forma de la caja. Ya tenía puesta la mirada en una piedra larga que usaría para el dintel. Lo sujetaría todo adecuadamente con argamasa. Cuando Oba se proponía hacer algo, ponía todo su ser en ello. No hacía nada a medias.</p>
<p>En su imaginación, veía lo sorprendida y feliz que estaría su madre cuando viera lo que había construido para ellos. Entonces reconocería su valía. Reconocería finalmente su mérito. Pero tenía otro trabajo que hacer antes de empezar a construir la chimenea.</p>
<p>Un trabajo, en particular, se alzaba amenazador ante él. La superficie del montículo de estiércol congelado del establo mostraba las cicatrices de la batalla. En la actualidad estaba cubierto de agujeros, lugares en los que había podido hallar un punto débil, un lugar con aire o paja seca que le había permitido romper un pedazo. Cada vez que un pedazo hacía «pop» y se soltaba, estaba seguro de que por fin había encontrado un modo de hacer mella en aquel formidable túmulo congelado, pero cada vez había sido una falsa esperanza. Irlo desconchando con la pala era lento, pero Oba era perseverante.</p>
<p>Había empezado a preocuparle, sin embargo, que tal vez un hombre de su importancia no debiera estar malgastando el tiempo en una tarca tan abyecta. El estiércol congelado no parecía ser labor para algo así como un príncipe. Pues ahora sabía que era un hombre importante. Un hombre con la sangre de Rahl en las venas. Un descendiente directo —el hijo— del hombre que había gobernado D'Hara, Rahl el Oscuro. Probablemente no existía una sola persona que no hubiese oído hablar de Rahl el Oscuro. El padre de Oba.</p>
<p>Más tarde o más temprano, se encararía con su madre para hablar de lo que ella le había ocultado... la verdad sobre quién era en realidad. Pero no se le ocurría cómo hacerlo sin que ella descubriera que él le había sacado la verdad a Lathea antes de que él acabara con ella.</p>
<p>Sin resuello, tras un ataque especialmente enérgico al montículo helado. Oba apoyó los antebrazos en la agarradera de la pala mientras recuperaba el aliento. Pese al frío, el sudor descendía de sus enmarañados cabellos rubios.</p>
<p>—Oba el zoquete —dijo su madre mientras entraba a grandes zancadas en el establo—. Ahí parado, sin hacer nada, sin pensar nada, sin valer nada. Ése eres tú, ¿verdad? ¿Oba el zoquete?</p>
<p>Se detuvo majestuosamente, con su huraña boquita toda fruncida mientras lo miraba con desprecio.</p>
<p>—Mama, no hacía más que recuperar el aliento. —Señaló los pedacitos de hielo que cubrían el suelo, prueba de sus vigorosos esfuerzos—. He estado trabajando, mamá. Lo he hecho.</p>
<p>Ella no miró, lo contemplaba iracunda. Oba aguardó, sabiendo que ella tenía algo más en su mente. Siempre sabía cuando ella quería zaherirlo. hacerle sentir como si fuera el estiércol sobre el que se encontraba. Desde las oscuras grietas y escondrijos del establo, las ratas observaron con ojillos negros.</p>
<p>Con una tosca mirada, su madre le alargó una moneda. La sostenía entre el pulgar y el índice, no sólo para mostrarle la moneda misma, sino su importancia.</p>
<p>Oba se sintió un tanto desconcertado. Lathea estaba muerta. No había ninguna otra hechicera en las proximidades, ninguna que él conociera, al menos, que pudiera proporcionarle a su madre su medicina... o el remedio para él. De todos modos, volvió la palma hacia arriba, obedientemente.</p>
<p>—Mírala —ordenó ella, dejando caer la moneda en su mano.</p>
<p>Oba la sostuvo a la luz de la entrada, inspeccionándola. Sabía que ella esperaba que encontrase algo; qué, no lo sabía. Le dio la vuelta mientras dedicaba una mirada subrepticia a su madre. Examinó con cuidado el otro lado, pero siguió sin ver nada fuera de lo corriente.</p>
<p>—¿Sí, mamá?</p>
<p>—¿Adviertes algo inusual en ella, Oba?</p>
<p>—No, mamá.</p>
<p>—No tiene un arañazo a lo largo del borde.</p>
<p>Oba caviló sobre aquello durante un momento, luego volvió a mirar la moneda, en esa ocasión inspeccionando con cuidado el borde.</p>
<p>—No, mamá.</p>
<p>—Ésa es la moneda que me devolviste.</p>
<p>Oba asintió.</p>
<p>—Sí, mamá. La moneda que me diste para Lathea. Pero ya te lo dije. Lathea murió en el incendio, así que no pude comprar tu medicina. Por eso te devolví la moneda.</p>
<p>La ardiente mirada de la mujer tenía una expresión asesina, pero su voz era llamativamente fría y serena.</p>
<p>—No es la misma moneda, Oba.</p>
<p>Oba le mostró una amplia sonrisa.</p>
<p>—Claro que lo es, mamá.</p>
<p>—La moneda que te di tenía una marca en el borde. Una marca que le hice.</p>
<p>La sonrisa de Oba se desvaneció al tiempo que su mente trabajaba a toda velocidad. Intentó pensar qué podía decir que ella creyera No podía argüir que se puso la moneda en un bolsillo y luego sacó otra distinta cuando se la devolvió a ella, porque él no tenía dinero. Ella sabía muy bien que no tenía dinero. No se lo permitía. Pensaba que era un inútil, y que podría malgastarlo.</p>
<p>Pero él tenía dinero ahora. Tenía todo el dinero que había cogido de Lathea..., una fortuna. Recordó haber recogido a toda prisa las monedas que habían caído del bolsillo de la hechicera, incluida la moneda que él acababa de entregarle. Cuando, más tarde, separó una moneda para devolvérsela a su madre, no había sabido que esta había marcado la que le había dado. Oba tuvo la mala suerte de devolverle una moneda distinta de la que ella le había dado.</p>
<p>—Pero, mamá... ¿estás segura? Quizá sólo pensaste que marcaste la moneda. A lo mejor te olvidaste.</p>
<p>Ella negó lentamente con la cabeza.</p>
<p>—No. La marqué para que si la gastabas en beber o en mujeres yo lo supiera porque así podía buscarla si era necesario, y ver qué habías hecho.</p>
<p>La muy zorra maquinadora. Ni siquiera confiaba en su propio hijo. ¿Qué clase de madre era?</p>
<p>¿Qué prueba tenía ella, aparte de un arañazo diminuto desaparecido del borde de una moneda? Ninguna. Era una lunática.</p>
<p>—Pero, mama, debes estar equivocada. Yo no tengo dinero..., sabes que no lo tengo. ¿De dónde sacaría una moneda diferente?</p>
<p>—Eso es lo que me gustaría saber.</p>
<p>Los ojos de su madre resultaban aterradores. Apenas podía respirar bajo su abrasador escrutinio. Su voz, sin embargo, seguía siendo serena.</p>
<p>—Te dije que compraras mi medicina con ese dinero.</p>
<p>—¿Cómo podía hacerlo? Lathea murió. Te devolví la moneda.</p>
<p>Ella parecía tan enorme y poderosa, allí, de pie ante él, como un espíritu vengador en carne y hueso. A lo mejor el espíritu de Lathea había regresado para delatarlo. No había considerado esa posibilidad. Eso sería muy propio de aquella fastidiosa hechicera. Era taimada. Sí. podía haber hecho eso para rebajar su importancia, negarle el prestigio que le correspondía.</p>
<p>—¿Sabes por qué te llamé «Oba»?</p>
<p>—No, mamá.</p>
<p>—Es un antiguo nombre d’haraniano. ¿Lo sabías, Oba?</p>
<p>—No, mamá. —La curiosidad pudo más que él—. ¿Qué significa?</p>
<p>—Significa dos cosas. Sirviente y rey. Te llamé «Oba», esperando que algún día pudieras ser un rey, y si no, entonces al menos serías un sirviente del Creador. A los idiotas raramente los hacen reyes. Jamás serás un rey. Eso fue sólo un sueño estúpido de una madre primeriza. Eso deja «sirviente». ¿A quién sirves, Oba?</p>
<p>Oba sabía muy bien a quien servía. Al hacerlo, se había vuelto invencible.</p>
<p>—¿Dónde conseguiste esa moneda, Oba?</p>
<p>—Ya te lo dije, mamá, no pude conseguir tu medicina porque Lathea había muerto en el incendio de su casa. A lo mejor la marca de tu moneda se borró al frotar contra algo de mi bolsillo.</p>
<p>Ella pareció considerar sus palabras.</p>
<p>—¿Estás seguro. Oba?</p>
<p>Oba asintió, esperando que quizá estuviera apaciguándola.</p>
<p>—Desde luego, mamá. Lathea murió. Por eso te devolví tu moneda. No pude conseguir tu medicina.</p>
<p>Su madre enarcó una ceja.</p>
<p>—¿De veras, Oba?</p>
<p>La mujer sacó la mano despacio del bolsillo del vestido. El no pudo ver qué era lo que tenía, pero se sintió aliviado al ver que finalmente estaba convenciéndola.</p>
<p>—Así es, mamá. Lathea estaba muerta. —Descubrió que le gustaba decir aquello.</p>
<p>—¿De veras, Oba? ¿No pudiste conseguir la medicina? ¿No le mentirías a tu madre, verdad Oba?</p>
<p>Él negó enérgicamente con la cabeza.</p>
<p>—No, mamá.</p>
<p>—Entonces ¿qué es esto? —Giró la mano y le tendió la botella con la medicina que Lathea le había dado antes de que acabara con ella—. Encontré esto en el bolsillo de tu chaqueta, Oba.</p>
<p>Oba contempló de hito en hito la condenada botella, la venganza de la fastidiosa hechicera. Debería haber matado a la mujer directamente, antes de que le diera la delatora botella Había olvidado por completo que la había metido en un bolsillo de su chaqueta, pensando arrojarla en el bosque de camino a casa esa noche. Con todas las importantes cosas nuevas que había estado aprendiendo, había olvidado por completo la maldita botella con la medicina.</p>
<p>—Bueno, creo... creo que debe de ser una botella antigua...</p>
<p>—¿Un botella antigua? ¡Está llena! —Su voz cortante había regresado—. ¿Cómo te las arreglaste para conseguir una botella de medicina de una mujer que estaba muerta... en una casa que se había incendiado? ¿Cómo, Oba? ¿Y cómo es que me devolviste una moneda diferente de la que yo te di? ¡Cómo! —Dio un paso hacia él—. ¿Cómo, Oba?</p>
<p>Oba retrocedió un paso. No conseguía apartar los ojos del condenado remedio. No podía mirar a los ojos furibundos de su madre. Si lo hacía, sabía que ella lo reduciría a lágrimas bajo su mortífera mirada iracunda.</p>
<p>—Bueno, yo...</p>
<p>—Bueno yo ¿qué, Oba? Bueno yo ¿qué, bastardo inmundo? Inútil bastardo holgazán. Tú desgraciado, intrigante y vil bastardo, Oba Schalk.</p>
<p>Los ojos de Oba se alzaron. Tenía razón, lo miraba fijamente con su mortífera mirada.</p>
<p>Pero él se había vuelto invencible.</p>
<p>—Oba Rahl —respondió.</p>
<p>Ella ni se inmutó. Comprendió que lo había estado aguijoneando para que admitiera que lo sabía. Era todo parte de su plan. Aquel nombre, Rahl, declaraba a gritos cómo había llegado a saberlo, delatándoselo todo a su madre. Oba permaneció paralizado, su mente en un violento estado de agitación, como una rara a la que le pisaran la cola.</p>
<p>—Que los espíritus me maldigan —dijo ella entre dientes—. Debería haber hecho lo que Lathea siempre me dijo. Debería habernos salvado de esto. Tú la mataste. Tú, bastardo repugnante. Tú, deleznable mentiroso...</p>
<p>Rápido como un zorro, Oba hizo girara toda velocidad la pala, poniendo rodo su peso y fuerza en el golpe. La pala de acero resonó como una campana contra el cráneo de la mujer.</p>
<p>Ésta cayó como un saco de grano empujado fuera de la buhardilla: «plof».</p>
<p>Oba retrocedió rápidamente un paso, remiendo que fuera a deslizarse hacia él, como una araña, y que le mordiera el tobillo con su retorcida boca. Estaba seguro de que era muy capaz de hacerlo. La muy zorra.</p>
<p>Con la velocidad del rayo, se abalanzó al frente y volvió a pegarle con la pala, justo en el mismo lugar, en su amplia frente, luego retrocedió, fuera del alcance de sus dientes, antes de que pudiera morderlo como una araña. A menudo pensaba en ella como una araña. Una viuda negra.</p>
<p>El tañido del metal sobre el cráneo resonó en el aire y se extinguió lenta, lenta, lentamente. El silencio, como un pesado sudario, se asentó a su alrededor.</p>
<p>Oba permaneció en posición de atacar, con la pala levantada hacia atrás, sobre el hombro, listo para volver a golpear. La observó. Un fluido rosáceo. casi transparente, rezumaba de ambos oídos, extendiéndose sobre el estiércol congelado.</p>
<p>En un frenesí de miedo y rabia, le golpeó la cabeza con la pala, una y otra vez. El repiqueteo de los golpes del acero sobre hueso resonó por el establo, atando un largo y retumbante estrépito. Las ratas, observando con sus ojillos negros, se escabulleron a sus agujeros.</p>
<p>Oba retrocedió tambaleante, respirando entrecortadamente tras el violento esfuerzo de silenciarla. Jadeó mientras observaba su cuerpo inmóvil, despatarrado sobre el montículo de porquería congelada. Tenía los brazos extendidos, como pidiendo un abrazo. La taimada zorra. Podría estar tramando algo. Intentando reparar lo hecho. Ofreciendo un abrazo, como si eso pudiera compensar el tiempo que él había pasado en el corral.</p>
<p>Su rostro tenía un aspecto diferente. Mostraba una expresión curiosa. Se acercó de puntillas para echar un vistazo. Tenía el cráneo deformado, como un melón maduro estrellado contra el suelo.</p>
<p>Aquello era un nuevo que no conseguía poner en orden sus pensamientos.</p>
<p>Mamá, con su cabeza de melón, partida.</p>
<p>Por si acaso, la golpeó tres veces más, tan rápido como pudo, luego retrocedió a una distancia prudente, con la pala lista, por sí, de improviso, se incorporaba de un salto para empezar a chillarle. Eso sería muy propio de ella. Era una traidora. Tenía mala entraña.</p>
<p>El establo permaneció silencioso. Vio que su aliento formaba volutas en el aire helado. Ningún aliento surgía de su madre. Tenía el pecho inmóvil. El charco de color carmesí de alrededor de su cabeza rezumaba, descendiendo por el montículo. Algunos de los agujeros que había abierto se llenaron con el contenido goteante de su curiosa cabeza de melón hecha pedazos.</p>
<p>Oba empezó a sentirse mis seguro, de que su madre no iba a decirte cosas odiosas nunca más. Su madre, como no era muy lista, probablemente había estado de acuerdo con los sermoneos de Lathea, y se había dejado convencer para odiarlo, a él, su único hijo. Las dos mujeres habían gobernado su vida y él no había sido otra cosa que un criado indefenso de esas dos arpías.</p>
<p>Por suerte, finalmente se había vuelto invencible y se había librado de las dos.</p>
<p>—¿Quieres saber a quién sirvo, mama? Sirvo a la voz que me hizo invencible. ¡La voz que me libró de ti!</p>
<p>Su madre no dijo nada. Después de mucho tiempo, no tenía nada que decir.</p>
<p>Oba sonrió ampliamente.</p>
<p>Sacó el cuchillo. Era un hombre nuevo. Un hombre dedicado a intereses intelectuales. Se dijo que debería echar un vistazo a qué otras cosas raras y curiosas podrían encontrarse en el interior de su lunática madre.</p>
<p>A Oba le gustaba aprender cosas nuevas.</p>
<p>Oba devoraba unos huevos que había cocinado en la chimenea que había empezado a construir para sí, cuando oyó que un carro entraba en el patio con un gran estruendo. Había transcurrido más de una semana desde que su taimada madre había abierto su retorcida boquita por última vez.</p>
<p>Oba fue a la puerta, la abrió un resquicio, y permaneció de pie, comiendo, mientras atisbaba y descubría la parte posterior de un carro. Un hombre descendió de él.</p>
<p>Era el señor Tuchmann, que regularmente traía lana. La madre de Oba hilaba hilo para el señor Tuchmann, que lo usaba en su telar. Con tantas cosas nuevas exigiendo su atención últimamente. Oba se había olvidado por completo del señor Tuchmann. Echó una ojeada al rincón para ver cuánto hilo tenía listo su madre. No demasiado. Vanos fardos de lana descansaban a un lado, esperando ser convertidos en hila Lo mínimo que su madre podría haber hecho era ocuparse de su trabajo antes de empezar a dar problemas.</p>
<p>Oba no sabía qué hacer. Cuando volvió a mirar a la entrada, el señor Tuchmann estaba mirando al interior. Era un hombre alto, delgado, con una nariz y orejas enormes. Tenía los cabellos canosos y tan rizados como la lana con la que trabajaba. Había enviudado recientemente y Oba sabía que a su madre le gustaba el señor Tuchmann. Quizá el podría haberle extraído parte del veneno que la corroía. Podría haberla ablandado un poco, Era una teoría interesante.</p>
<p>—Buenas tardes. Oba. —Sus ojos, unos ojos que Oba siempre había encontrado tunosamente líquidos, atisbaban por la rendija, escudriñando la casa—. ¿Está tu madre?</p>
<p>Oba, sintiéndose un tanto acobardado por los ojos errantes del hombre, permaneció donde estaba, con el plato de huevos en las manos, intentando pensar que hacer, qué decir. La mirada del señor Tuchmann se posó en la chimenea.</p>
<p>Oba, se sobrepuso a su temor y se recordó que era un hombre nuevo. Un hombre importante. Los hombres importantes no se sentían inseguros. Los hombres importantes aprovechaban el momento y creaban su propia grandeza.</p>
<p>—¿Mamá? —Oba dejó el plato mientras echaba una ojeada a la chimenea—. Ah, está por ahí, en alguna parte.</p>
<p>El señor Tuchmann, con su cabeza lanuda, se quedó mirando con rostro pétreo la sonrisa de Oba.</p>
<p>—¿Oíste lo de Lathea? ¿Lo que encontraron en su casa?</p>
<p>Oba se dijo que el hombre tenía una boca parecida a la de su madre. Mezquina. Taimada.</p>
<p>—¿Lathea? —Sorbió un pedazo de huevo que se le había quedado entre los dientes—. Está muerta. ¿Qué podían encontrar?</p>
<p>—Más exactamente, lo que no encontraron, imagino que podrías decir. Dinero. Lathea tenía dinero, todo el mundo lo sabía. Pero no encontraron ninguna moneda en su casa.</p>
<p>Oba se encogió de hombros.</p>
<p>—Debe de haberse quemado. Fundido.</p>
<p>El señor Tuchmann gruñó su escepticismo.</p>
<p>—Tal vez. Tal vez no. Algunos dicen que a lo mejor desapareció antes de que empezara el fuego.</p>
<p>A Oba le indignó que las personas no pudieran dejar en paz las cosas. ¿Es que no tenían sus propios asuntos de los que ocuparse? ¿Por qué no podían dejar las cosas tranquilas? Deberían regocijarse de que la hechicera hubiera salido de sus vidas y dejarlo así. Sin embargo, tenían que darle a la húmeda. Dale, dale y dale, como una bandada de gansos con el grano. Unos metomentodos, eso es lo que eran.</p>
<p>—Diré a mi madre que vino.</p>
<p>—Necesito el hilo que ha hilado. Tengo otra carga de lana para ella. He de marcharme. Tengo a otras personas esperando.</p>
<p>El hombre tenía a todo un grupo de mujeres que hilaban lana para él. ¿Es que nunca daba a sus pobres hilanderas una oportunidad de recuperar el aliento?</p>
<p>—Bueno, me temo que mamá no ha tenido tiempo de...</p>
<p>El señor Tuchmann contemplaba Fijamente la chimenea otra vez, más atentamente en esta ocasión. La expresión de su rostro era curiosa: bordeaba la cólera. El hombre, acostumbrado a dar órdenes y siempre descarado, cosa que a Oba le hacía sentirse incómodo, franqueó la puerta y entró en la casa, colocándose en el centro de la habitación, con la vista fija aún en la chimenea. Alzó el brazo, señalando.</p>
<p>—¿Qué es... qué es eso? Querido Creador...</p>
<p>Oba miró a donde señalaba: a la nueva chimenea que estaba construyendo contra la pared de piedra que separaba la casa del establo. Oba consideraba que su trabajo estaba muy bien realizado: sólido y correcto. Había estudiado otras chimeneas y aprendido cómo estaban construidas. Incluso aunque el cañón del tiro no estaba construido aún hasta el techo, la estaba usando. Le sacaba partido.</p>
<p>Oba vio entonces qué era lo que el señor Tuchmann señalaba realmente.</p>
<p>La mandíbula de su madre.</p>
<p>Vaya, eso sí que era una contrariedad. Oba no había esperado visitantes, en especial visitantes fisgones. ¿Qué derecho tenía aquel hombre a meter la nariz en las casas de los demás?</p>
<p>El señor Tuchmann empezó a retroceder hacia la puerta. Oba supo que contaría lo que había visto. El hombre era un chismoso, que ya le daba a la lengua ante cualquiera que quisiera escuchar sobre el dinero desaparecido de Lathea... un dinero que, al fin y al cabo, era en realidad de Oba, si se tenía en cuenta la penosa vida que había tenido que sobrellevar. ¿Por qué ahora salían tantas personas para defender a la fastidiosa hechicera?</p>
<p>Cuando el señor Tuchmann empezara a cotorrear sobre lo que había visto en la chimenea, seguro que habría preguntas. Todo el mundo metería las narices y querría saber a quién pertenecía. Probablemente empezarían a inquietarse por su madre, igual que estaban haciendo ya con la hechicera.</p>
<p>Oba, un hombre nuevo, un hombre de acción, no podía permitir que eso sucediera. Había averiguado que él. Oba, era un hombre importante. Al fin y al cabo, corría la sangre de Rahl por sus venas. Los hombres importantes actuaban; se ocupaban de los problemas tal y como iban apareciendo. Con rapidez. Con eficiencia. Con decisión.</p>
<p>Agarró al señor Tuchmann por el cogote, deteniéndolo. El hombre forcejeó con fiereza. Era alto y resistente, pero no podía compararse a la fuerza y velocidad de Oba.</p>
<p>Gruñendo. Oba hundió su cuchillo en el vientre del hombre. Éste se quedo boquiabierto. Sus ojos, siempre tan líquidos, siempre tan curiosos, se abrieron también de par en par, ocupados ahora por una expresión de terror.</p>
<p>Oba siguió al detestable señor Tuchmann al suelo. Tenía trabajo que hacer. A Oba no le asustaba el trabajo duro. Primero, había que ocuparse del fisgón de cabeza lanuda. Luego, estaba la cuestión del carro. Era probable que viniera gente buscándolo. A Oba se le estaba complicando la vida.</p>
<p>El señor Tuchmann chilló pidiendo ayuda. Oba hincó el cuchillo debajo de la barbilla del hombre; luego se inclinó sobre él y contempló cómo forcejeaba, sabiendo que iba a morir.</p>
<p>Oba no tenía nada en contra del señor Tuchmann, en realidad; incluso a pesar de que era un impertinente y un mandón. Era todo culpa de aquella molesta hechicera, que seguía haciéndole difícil la vida a Oba. Probablemente había enviado algún mensaje a su madre y luego al señor Tuchmann desde más allá en el inframundo. La muy zorra. Entonces fue su madre la que se volvió artera y suspicaz. Y ahora aquel pelmazo del señor Tuchmann. Eran como un enjambre de langostas salido de la nada para atormentarlo.</p>
<p>Porque él era importante.</p>
<p>Probablemente era hora de hacer cambios. Oba no podía permanecer allí y dejar que la gente que lo conocía lo importunara continuamente con preguntas. De todos modos, era demasiado importante para estar en aquel sitio insignificante.</p>
<p>El señor Tuchmann gruñó en su vano intento de escapar. Era hora de que el desdichado viudo se reuniera con la lunática madre de Oba y la fastidiosa hechicera, con el Custodio del inframundo, el mundo de los muertos.</p>
<p>Y había llegado el momento de que Oba aceptara su importante vida como un hombre nuevo y se trasladara a lugares mejores.</p>
<p>Justo cuando se le ocurrió que ya no tendría que volver a entrar en el establo y ver el montón de estiércol congelado que no había conseguido sacar con la pala, a pesar de la insistencia de su malvada madre, le pasó por La mente que de haber usado el pico, habría ido más de prisa. Bueno, eso no era una contrariedad.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">14</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Con un sencillo, pero impecablemente preciso giro de muñeca, Friedrich Gilder alzó una hoja de oro con los finos pelos de su pincel y la depositó encima. El oro, lo bastante liviano para flotar en el más ligero soplo de aire, descendió sobre el yeso húmedo como por arte de magia. Inclinándose sobre su mesa de trabajo, con gran concentración, Friedrich usó una almohadilla de lana de oveja para frotar con cuidado le superficie recién dorada de la pequeña talla estilizada de un pájaro, a fin de limar cualquier defecto.</p>
<p>En el exterior, la lluvia tintineaba contra la ventana. Aunque era mediodía, cuando las negras nubes pasaban transportando rachas de lluvia, el cielo se volvía tan oscuro como al anochecer.</p>
<p>Desde la habitación trasera donde trabajaba, Friedrich alzó un momento los ojos para mirar a la habitación principal, contemplando los familiares movimientos de su esposa arrojando sus piedras sobre la Gracia. Hacía muchos años, él había dorado las líneas de la Gracia de su esposa, la estrella de ocho puntas colocada dentro de un circulo que estaba dentro de un cuadrado que, a su vez, se hallaba dentro de otro círculo; después de que ella lo hubiera dibujado todo como era debido, por supuesto. La Gracia habría sido inútil de haberla dibujado él. Una Gracia, para ser auténtica, tenía que dibujarla alguien con el don.</p>
<p>Disfrutaba haciendo todo lo que podía para conseguir que las cosas en la vida de su esposa fueran un poco más hermosas, ya que ella era quien hacía hermosa su vida. Se dijo que su sonrisa la había dorado el Creador en persona.</p>
<p>Friedrich vio, también, que la mujer que se había atrevido a ir a su hogar para una predicción se inclinaba al frente, a la expectativa, absorta en la contemplación de las piedras que indicarían su destino. Si realmente fueran capaces de ver algo, las personas no acudirían a Althea para que les dijera lo que les aguardaba. Sin embargo ellas siempre observaban con atención mientras las piedras caían de los largos dedos de su esposa y se esparcían por el tablero sobre el que estaba dibujada la Gracia.</p>
<p>La mujer, de mediana edad y viuda, era agradable, y había ido a ver a Althea ya en dos ocasiones, pero eso había sido hacía varios años. Mientras él estaba concentrado en su propio trabajo, había oído distraídamente que le hablaba a Althea sobre sus varios hijos, ya crecidos, que estaban casados y vivían cerca de ella, y que su primer nieto estaba de camino. En aquel momento, no obstante, eran las piedras, no esa criatura, lo que retenía el interés de la mujer.</p>
<p>—¿Otra vez? —preguntó. No era tanto una pregunta como una exclamación sorprendida—. Lo hicieron otra vez.</p>
<p>Althea no dijo nada. Friedrich dio lustre a la capa de oro recién colocada mientras escuchaba los familiares sonidos de su esposa recogiendo las piedras del tablero.</p>
<p>—¿Hacen eso a menudo? —preguntó la mujer, volviendo sus sorprendidos ojos de la Gracia al rostro de Althea.</p>
<p>Althea no respondió. La mujer se frotó los nudillos con tanta fuerza que Friedrich pensó que se los despellejaría.</p>
<p>—¿Qué significa?</p>
<p>—Silencio —murmuró Althea mientras hacía repiquetear las piedras.</p>
<p>Friedrich no había oído nunca a su mujer actuando de un modo tan poco comunicativo con un cliente. Las piedras tintineaban insistentemente en el puño entreabierto de Althea. La mujer se frotó los nudillos, aguardando su destino.</p>
<p>Una vez más. las siete piedras rodaron sobre el tablero, mostrando los sagrados secretos de los hados.</p>
<p>Desde donde estaba sentado, Friedrich no podía ver las piedras, pero podía oír el familiar sonido de sus formas irregulares rodando sobre el tablero. Después de todos esos años, raía vez miraba las piedras. Lo que sí hacia, a pesar de los años transcurridos, era saborear la contemplación de Althea. Mientras miraba al exterior, viendo su enérgica mandíbula, sus cabellos todavía dorados en su mayoría, cayendo como luz solar sobre sus hombros, sonrió.</p>
<p>La mujer lanzó una exclamación.</p>
<p>—¡Otra vez!</p>
<p>Como para recalcar las palabras de la mujer, un trueno lejano retumbó.</p>
<p>—Señora Althea, ¿qué significa? —La voz mostraba el inconfundible timbre de la aprensión.</p>
<p>Althea, sobre su almohadón en el suelo, inclinada sobre un brazo, las piernas atrofiadas dobladas a un lado, usó el brazo apoyado en el suelo para erguirse. Finalmente miró a la mujer.</p>
<p>—Significa, Margery, que eres una mujer de espíritu fuerte...</p>
<p>—¿Eso es una de esas dos piedras? ¿Yo? ¿Un espíritu fuerte?</p>
<p>—Así es —confirmó Althea.</p>
<p>—¿Y la otra, entonces? No puede ser buena. Ahí no. Sólo puede significar lo peor.</p>
<p>—Estaba a punto de decirte, que la otra piedra también es un espíritu fuerte. Un hombre de espíritu fuerte.</p>
<p>Margery volvió a mirar detenidamente las piedras del tablero. Se frotó los nudillos.</p>
<p>—Pero, pero ambas... —Hizo un ademán—. Ambas no hacen más que ir... ahí fuera. Más allá del círculo exterior, Al inframundo. —Sus ojos preocupados escudriñaron el rostro de Althea.</p>
<p>Althea tiró de sus rodillas, colocándolas ante ella para cruzarlas. Aunque tenía las piernas atrofiadas, casi inútiles, cruzarlas la ayudaba a sentarse erguida.</p>
<p>—No, no, querida. En absoluto. ¿No lo ves? Esto es bueno. Los dos espíritus fuertes van juntos por la vida, juntos por siempre jamás. Es el mejor resultado posible.</p>
<p>Margery lanzó otra mirada inquieta al tablero.</p>
<p>—¿De veras? ¿De veras, señora Althea? ¿Creéis que es bueno, entonces, que sigan... haciendo eso?</p>
<p>—Desde luego. Margery. Es bueno. Dos espíritus fuertes uniéndose.</p>
<p>Margery acercó un dedo a su labio inferior mientras alzaba la vista hacia Althea.</p>
<p>—¿Quién es entonces? ¿Quién es ese hombre misterioso que voy a conocer?</p>
<p>Althea se encogió de hombros.</p>
<p>—Es demasiado pronto para decirlo. Pero las piedras dicen que conocerás a un hombre... —juntó los dedos índice y medio— y los dos estaréis muy unidos. Mis felicitaciones, Margery. Parece que estás cerca de hallar la felicidad que buscas.</p>
<p>—¿Cuándo? ¿Cuánto falta?</p>
<p>Una vez más, Althea se encogió de hombros.</p>
<p>—Es demasiado pronto para decirlo. Las piedras no dicen «cuando». A lo mejor mañana, a lo mejor el año próximo. Pero lo importante es que estás cerca de conocer a un hombre que será bueno contigo, Margery, Ahora deba mantener los ojos abiertos. No te ocultes en tu casa, o se te escapará.</p>
<p>—Pero si las piedras dicen...</p>
<p>—Las piedras dicen que es fuerte y que está bien dispuesto hacia ti, pero no lo dan como algo totalmente seguro. Esto depende de ti y del hombre. Mantente bien dispuesta cuando aparezca en tu vida, o puede pasar por tu lado sin verte.</p>
<p>—Lo haré, señora Althea, —La convicción en su voz; cobró fuerza—. Lo haré. Estaré preparada, de modo que cuando aparezca en mi vida, lo veré, y él me verá, tal y como predicen las piedras.</p>
<p>—Estupendo.</p>
<p>La mujer rebuscó en el monedero de cuero que colgaba de su cinturón hasta que encontró una moneda. Se la tendió con entusiasmo, complacida por el resultado de la predicción.</p>
<p>Friedrich había contemplado a Althea ofrecer predicciones durante casi cuatro décadas. En todo ese tiempo, jamás la había visto mentirle a nadie. La mujer se puso en pie, extendiendo la mano.</p>
<p>—¿Puedo ayudaros, señora Althea?</p>
<p>—Gracias, querida, pero Friedrich me ayudará, más tarde. Quiero quedarme con mi tablero.</p>
<p>La mujer sonrió, quizá soñando despierta con la nueva vida que la aguardaba.</p>
<p>—Bien, pues, será mejor que me marche antes de que se haga más tarde..., antes de que anochezca. Y, además, es un largo viaje de vuelta. —Se inclinó a un lado y saludó a través de la puerta—. Que tengáis un buen día, maese Friedrich.</p>
<p>La lluvia batía contra la ventana con ganas. Una penumbra gris se proyectaba sobre la casa de la ciénaga. Alzándose de su banco, Friedrich saludó.</p>
<p>—Deja que te acompañe a la puerta, Margery. ¿Tienes a alguien aguardando para llevarte de vuelta?</p>
<p>—Mi yerno está arriba, en el borde del cañón, donde el sendero inicia el descenso, aguardando con nuestros caballos. —Se detuvo en el umbral e indicó el trabajo del hombre sobre la mesa—. Es una pieza magnífica esa que habéis hecho.</p>
<p>Friedrich sonrió.</p>
<p>—Espero hallar un cliente en palacio que también lo piense.</p>
<p>—Lo encontraréis, lo encontraréis. Hacéis un trabajo magnífico. Todo el mundo lo dice. Aquellos que poseen una obra vuestra se consideran afortunados.</p>
<p>Margery dedicó una alegre reverencia a Althea, dándole las gracias otra vez, antes de recoger su capa de piel de oveja del gancho situado junto a la puerta. Sonrió al enfurecido ciclo y se colocó la capa. Se echó la capucha sobre la cabeza, ansiosa por marchar al encuentro de su nuevo hombre. Sería un largo viaje de vuelta. Antes de cerrar la puerta, Friedrich advirtió a Margery que tuviera buen cuidado de mantenerse en el sendero y de vigilar por dónde pisaba al salir del cañón. Ella respondió que recordaba las instrucciones y prometió seguirlas con atención.</p>
<p>Friedrich contempló cómo se marchaba a toda prisa, desapareciendo en las sombras y la neblina, antes de cerrar bien la puerta para dejar fuera aquel tiempo tan desagradable. El silencio volvió a instalarse en la casa. En el exterior, un trueno retumbó con voz profunda, como disgustado.</p>
<p>Friedrich se acercó por detrás de su esposa, arrastrando los pies.</p>
<p>—Vamos, deja que te ayude a sentarte en tu silla.</p>
<p>Althea había recogido las piedras. Una vez más, éstas repiquetearan en su mano como huesos de espíritus. Tan atenta como era, no era normal que no le respondiera cuando le hablaba, y aún era más raro que lanzara las piedras otra vez después de que se marchara un cliente. Lanzar las piedras para una predicción apelaba a su don de una forma que él era incapaz de comprender, pero sí sabía que la fatigaba. Lanzar sus piedras para una predicción mermaba sus energías de tal modo que la dejaba despegada del mundo y deseando cualquier cosa excepto volver a lanzarlas durante un tiempo.</p>
<p>En aquel momento, no obstante, se veía competida a hacerlo.</p>
<p>La hechicera giró la muñeca y abrió la mano, arrojando las piedras al tablero con la misma facilidad, con la misma elegancia, con la que él manejaba sus etéreas hojas de oro. Las piedras, lisas, oscuras e irregulares echaron a rodar, rebotando en el tablero para caer sobre la dorada Gracia.</p>
<p>Durante su vida juntos, Friedrich la había visto arrojar las piedras decenas de miles de veces. Hubo ocasiones en las que. de un modo muy parecido a sus clientes, había intentado discernir una pauta en la caída de las piedras. Jamás lo consiguió.</p>
<p>Althea siempre lo hacía.</p>
<p>Veía significados que ningún simple mortal podía ver. Veía en la caída al azar de las piedras algún oscuro presagio que sólo una hechicera podía descifrar. Patrones de magia.</p>
<p>No había ningún patrón en el acto de arrojarlas; era la caída de las piedras la que se veía afectada por poderes que él no podía ni entrever, poderes que sólo hablaban a la hechicera a través de su don. En aquel aleatorio diseño desordenado, Althea leía el fluir de los poderes en el mundo, e incluso, temía él, del mundo de los muertos, aunque ella jamás hablaba al respecto. No obstante lo unidos que estaban en cuerpo y alma, ésa era una cosa que no podían compartir.</p>
<p>En esa ocasión, mientras las piedras rodaban y se bamboleaban encima del tablero, una se detuvo justo en el centro. Dos se detuvieron en esquinas opuestas del cuadrado, allí donde tocaba el círculo exterior. Dos acabaron en puntos opuestos, donde el cuadrado y el círculo interior se tocaban. Las últimas dos piedras fueron a parar mis allá del círculo exterior. la zona que representaba el inframundo.</p>
<p>Centelló un relámpago, y segundos más tarde retumbó el trueno.</p>
<p>Friedrich se lo quedó mirando con incredulidad. Se preguntó qué posibilidades existían de que las piedras fueran a poner fin a sus volteretas en aquellos puntos concretos. Jamás había visto que sus posiciones siguieran un parrón discernible.</p>
<p>También Althea contemplaba fijamente el tablero.</p>
<p>—¿Has visto alguna vez algo parecido? —preguntó el.</p>
<p>—Eso me temo —dijo ella entre dientes mientras recuperaba las piedras con sus gráciles dedos.</p>
<p>—¿De veras? —Estaba seguro de que habría recordado un acontecimiento tan improbable, un orden tan sorprendente—. ¿Cuándo fue eso?</p>
<p>Ella agitó las piedras en el puño entreabierto.</p>
<p>—En las cuatro tiradas anteriores. Este lanzamiento era el número cinco, todos iguales, cada piedra se ha detenido en el mismo sitio que en la tirada anterior.</p>
<p>Una vez más, arrojó las piedras al tablero. Al mismo tiempo, el cielo pareció abrirse, dejando que la lluvia rugiera contra el tejado. El ruido resonó por toda la casa. Sin querer, él alzó la vista al techo por un breve instante antes de contemplar junto con Althea como las piedras rodaban y rebotaban sobre el tablero.</p>
<p>La primera piedra detuvo su rodar en el centro exacto de la Gracia Centelleó un relámpago. Las otras piedras, rodando de un modo totalmente natural, acabaron deteniéndose en los sitios exactos en los que lo habían hecho antes.</p>
<p>—Seis —dijo Althea por lo bajo, y retumbó un trueno.</p>
<p>Friedrich no sabía si le hablaba a él o a sí misma.</p>
<p>—Pero las cuatro primeras tiradas fueron para esa mujer, para Margery. Las tirabas para ella.</p>
<p>Incluso a él, sus palabras le sonaron más como una súplica que como un razonamiento.</p>
<p>—Margery vino en busca de una predicción —dijo Althea—. Eso no significa que las piedras decidieran dársela. Esta predicción es para mí.</p>
<p>—¿Qué significa, entonces?</p>
<p>—Nada —respondió ella—. Aún no, al menos. Ahora es sólo una posibilidad... una masa de cúmulos en el horizonte. Las piedras aún podrían decir que esta tormenta pasará de largo.</p>
<p>Observando cómo recogía sus piedras, él se sintió dominado por una sensación de temor.</p>
<p>—Ya es suficiente..., necesitas descansar. ¿Por qué no dejas que te ayude a levantar, Althea? Te prepararé algo. —Contempló cómo su esposa cogía la última piedra, la situada en el centro del tablero—. Deja tus piedras por ahora. Te prepararé un agradable té caliente.</p>
<p>Nunca antes había pensado en las piedras como en algo siniestro. Ahora le parecía como si, de algún modo, trajeran una amenaza a sus vidas.</p>
<p>No quería que volviera a lanzar las piedras.</p>
<p>Se dejó caer junto a ella.</p>
<p>—Althea...</p>
<p>—Chist, Friedrich.</p>
<p>Lo hizo callar en un tono categórico, pero sin enojo ni reproche. La lluvia tamborileó sobre el tejado con rabiosa intensidad. El agua que caía en cascada del alero rugió. La oscuridad del otro lado de las ventanas titubeó bajo rachas de relámpagos.</p>
<p>Friedrich escuchó el repiqueteo de las piedras, era como si los huesos de los muertos le hablaran a su esposa. Por primera vez en toda su vida juntos, odió y sintió celos de las siete piedras que ella sostenía, como si fueran un amante venido a robársela.</p>
<p>Desde su asiento sobre el almohadón dorado y rojo del suelo, Althea arrojó las piedras sobre la Gracia.</p>
<p>Mientras rodaban por el tablero, Friedrich contempló con resignación cómo iban a detenerse, con toda la naturalidad del mundo, en los mismos sitios. Se habría sorprendido si hubieran caído en otra posición.</p>
<p>—Siete —murmuró ella—. Siete veces, siete piedras.</p>
<p>El trueno retumbó con un tono profundo, como si los espíritus del inframundo expresaran su descontento...</p>
<p>Friedrich posó una mano en el hombro de su esposa. Una presencia había entrado en su hogar..., invadido sus vidas. No podía verla, pero sabía que estaba allí. Sintió un gran cansancio, como si todos sus años hubieran acudido a la vez para abrumarlo, haciendo que se sintiera muy viejo. Se preguntó si era eso lo que ella sentía cuando quedaba tan agotada tras hacer una predicción. Se estremeció al considerarlo. Su mundo, su trabajo de dorador, parecía tan sencillo, tan dichoso, en su ignorancia del torbellino de tuerzas tempestuosas que se agitaba a su alrededor.</p>
<p>No obstante, lo peor de todo era que no podía protegerla de aquel peligro oculto. En aquello, estaba impotente.</p>
<p>—Althea, ¿qué significa?</p>
<p>Ella no se había movido. Contemplaba fijamente la distribución de las oscuras piedras sobre la Gracia.</p>
<p>—Uno que oye las voces viene hacia aquí.</p>
<p>Llameó un relámpago con un estallido cegador, iluminando la habitación con blanca incandescencia. El chispeante contraste entre la luz brillante y la opresiva oscuridad daba vértigo. El intenso chispazo siguió titilando mientras el trueno se dejaba oír con una explosión que zarandeó el suelo. Un estrépito desgarrador siguió justo después, su clamor en justa correspondencia con el fogonazo luminoso.</p>
<p>—¿Sabes cuál de ellos? —inquinó Friedrich. tragando saliva.</p>
<p>Ella alzó el brazo y le palmeó la mano que descansaba sobre su hombro.</p>
<p>—¿Té, dijiste? La lluvia me da frío. Me gustaría un poco de té.</p>
<p>Él paseó la mirada de la sonrisa arrugada que aparecía en los ojos de su mujer a las piedras del tablero. Por el motivo que fuese, ella no iba a contestar a aquella pregunta, por el momento. Así que le hizo otra.</p>
<p>—¿Por qué han caído tus piedras así, Althea? ¿Qué significa eso?</p>
<p>Cavó un rayo a poca distancia. El retumbo del trueno sonó como si se hendiera el cielo. Puños de lluvia golpearon la ventana en irascibles arrebatos.</p>
<p>Althea apartó por fin la mirada de la ventana, de la furia del Creador, y volvió la atención al tablero. Alargó el brazo y posó el índice sobre la piedra del centro.</p>
<p>—¿El Creador? —conjeturó él en voz alta antes de que ella lo nombrara.</p>
<p>La mujer negó con la cabeza.</p>
<p>—Lord Rahl.</p>
<p>—Pero, la estrella en el centro representa al Creador.</p>
<p>—Lo hace. Pero no debes olvidar que se trata de una predicción. Esto es diferente. Una predicción sólo utiliza la Gracia, y en esta predicción la piedra del centro representa al que posee su don.</p>
<p>—Entonces podría ser cualquiera —indicó Friedrich—. Cualquiera con el don.</p>
<p>—No, las líneas procedentes de las ocho puntas de la estrella representan el don a su paso por la vida, a través del velo entre los mundos y, más allá del círculo exterior, al interior del inframundo. De este modo representa el don en un sentido que no se expresa en ninguna otra persona: el don de la magia de ambos mundos, el mundo de la vida y el mundo de los muertos: de Suma y de Resta. Esta piedra en el centro toca ambos.</p>
<p>Él volvió a echar un vistazo a la piedra del centro de la Gracia.</p>
<p>—Pero ¿por qué tendría que significar que es lord Rahl?</p>
<p>—Porque él es el único que ha nacido en tres mil años con los dos aspectos del don. En todo ese tiempo, hasta que él heredó el don, ninguna piedra que haya lanzado cayó jamás en ese lugar. Ninguna podía.</p>
<p>»¿Qué han sido? ¿Dos años, ya, desde que sucedió a su padre? Menos, desde que su don se manifestó en él; lo que en sí mismo plantea preguntas que sólo tienen respuestas inquietantes.</p>
<p>—Pero recuerdo que me contaste hace años que Rahl el Oscuro usaba ambos lados del don.</p>
<p>Dejando vagar la mirada al interior de oscuros recuerdos, Althea sacudió la cabeza.</p>
<p>—Él también usaba poderes de Resta, pero no lo hacía por nacimiento. Ofreció las almas puras de niños al Custodio del inframundo a cambio de los favores del Custodio. Rahl el Oscuro tuvo que hacer un canje para obtener el uso limitado de tales poderes. Pero este hombre, este lord Rahl, ha nacido con ambos lados del don, como lo hicieron los de antaño.</p>
<p>Friedrich no estuvo seguro sobre cómo tomar aquellas palabras, de qué peligro podía ser el que sentía con tanta fuerza. Recordaba claramente el día en que el nuevo lord Rahl había asumido el poder. Friedrich estaba en palacio para vender sus pequeñas tallas doradas cuando tuvo lugar el gran acontecimiento. Aquel día, había visto al nuevo lord Rahl, a Richard.</p>
<p>Había sido uno de esos momentos en la vida que nunca se olvidan; sólo el tercer Rahl que gobernaba en tiempos de Friedrich. Recordó con claridad al nuevo lord Rahl, alto, fuerte, con una mirada de rapaz, andando a grandes zancadas por palacio, con la apariencia de estar totalmente fuera de lugar, y al mismo tiempo de pertenecer allí, Y luego estaba la espada que llevaba, una espada legendaria que no se había visto en D’Hara desde que Friedrich era un muchacho, allá, en la época anterior a la creación de las fronteras que habían aislado a D'Hara del resto del Nuevo Mundo.</p>
<p>El nuevo lord Rahl había estado recorriendo los pasillos del Palacio del Pueblo junto con un anciano —un mago, decía la gente— y una mujer sublime. La mujer, con una larga melena, ataviada con un vestido de un blanco satinado, hacía que la grandiosidad y majestuosidad de palacio parecieran vulgares en comparación.</p>
<p>Richard Rahl y la mujer parecían casar bien el uno con el otro. Friedrich reconoció el modo especial en que se miraban. La entrega, la lealtad y el vínculo existente en los ojos grises de aquel hombre y en los ojos verdes de aquella mujer eran tan profundos como inconfundibles.</p>
<p>—¿Qué hay de las otras piedras? —preguntó.</p>
<p>Althea señaló mis allá del círculo mayor de la Gracia, adónde sólo los rayos dorados del don del Creador osaban ir, a las dos piedras oscuras paradas en el mundo de los muertos.</p>
<p>—Los que oyen las voces —declaró.</p>
<p>El asintió al ver confirmadas sus sospechas. No ocurría a menudo que consiguiera adivinar la verdad que escondían aquellas mágicas piedras a partir de lo que parecía evidente.</p>
<p>—¿Y el resto?</p>
<p>Con la vista fija en las cuatro piedras que descansaban en los vértices, la voz de Althea surgió queda, confundiéndose con la lluvia.</p>
<p>—Estos son protectores.</p>
<p>—¿Protegen a lord Rahl?</p>
<p>—Nos protegen a todos.</p>
<p>Vio entonces las lágrimas que descendían por sus marchitas mejillas.</p>
<p>—Reza —musitó ella— para que sean suficientes, o el Custodio nos poseerá a todos.</p>
<p>—¿Estás diciendo que sólo hay estos cuatro para protegernos?</p>
<p>—Hay otros, pero estos cuatro son fundamentales. Sin ellos, todo está perdido.</p>
<p>Friedrich se lamió los labios, temiendo por el destino de los cuatro protectores enfrentados al Custodio de los muertos.</p>
<p>—Althea, ¿sabes quiénes son?</p>
<p>Ella giró la cabeza y lo rodeó con los brazos, a la vez que presionaba su mejilla contra su pecho. Fue el gesto más infantil que podía imaginar, uno que le llegó al corazón e hizo que la amara aún más. Suavemente, colocó unos brazos protectores a su alrededor, reconfortándola, a pesar de que en verdad no podía hacer nada para protegerla de esas cosas que ella tanto temía.</p>
<p>—¿Me llevas a mi silla, Friedrich?</p>
<p>El la alzó en brazos mientras ella se abrazaba a su cuello. Las piernas atrofiadas e inútiles oscilaron en el aire. Aquella mujer tenía un poder tal que era capaz de mantener una ciénaga cálida a su alrededor en invierno, pero sin embargo lo necesitaba a él para que la llevase a su silla. Él, Friedrich, un simple hombre al que ella amaba; un hombre sin el don. Un hombre que la amaba.</p>
<p>—No has respondido a mi pregunta, Althea.</p>
<p>Los brazos de la mujer se aferraron con más fuerza a su cuello.</p>
<p>—Una de las cuatro piedras protectoras —murmuró— soy yo.</p>
<p>Los ojos asombrados de Friedrich volvieron a girar hacia las piedras. Se quedó boquiabierto al ver que una de las cuatro piedras se había convertido en cenizas.</p>
<p>Ella no tuvo necesidad de mirar.</p>
<p>—Una era mi hermana —dijo Althea; acunada en sus brazos, él percibió su sollozo apenado—. Y ahora quedan tres.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">15</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Jennsen se apartó de la avalancha de gente que ascendía por la calzada desde el sur. Acurrucada contra Sebastián para protegerse del viento, consideró por un breve instante enroscarse sobre el suelo helado del arcén y echarse a dormir. El estómago le retumbaba de hambre.</p>
<p>Cuando<i> Robín</i> se movió de costado, la muchacha acortó las riendas.<i> Betty</i>, los ojos, las orejas y la cola alerta, se apretujó contra el muslo de Jennsen en busca de seguridad. La cabra, con las pezuñas doloridas, resoplaba de vez en cuando su irritación ante las gentes que pasaban junto a ellos. En cuanto Jennsen le palmeó la panza, la erguida cola del animal se convirtió instantáneamente en una oscilante masa borrosa. Alzó la vista hacia Jennsen, sacó la lengua para dar un lametazo al hocico de<i> Robín</i> y luego dobló las patas para tumbarse a los pies de la muchacha.</p>
<p>Mientras su brazo protector rodeaba los hombros de la joven, Sebastián observó con atención los carros, las carretas y la gente que pasaban por su lado en dirección al Palacio del Pueblo. El retumbo de los carros al pasar, de las personas hablando y riendo, de pies arrastrando y de los cascos de los caballos se mezclaban en un constante rumor salpicado por el tintinear del metal y el chirrido rítmico de ejes. Las nubes de polvo que alzaba todo aquel movimiento transportaban un aroma a comida junto con el hedor de personas y animales, y dejaba un sabor terroso en la lengua de la muchacha.</p>
<p>—¿Qué te parece? —preguntó Sebastián en voz baja.</p>
<p>El frío amanecer bañaba los distantes riscos de la enorme meseta iluminada en una luz de color lavanda. Los riscos se alzaban miles de metros desde las llanuras Azrith, pero lo que el hombre había construido encima de ellos se alzaba más alto aún. Incontables tejados, tras impresionantes murallas, se congregaban en la colosal construcción que era aquella ciudad erigida en la meseta. Una débil luz solar invernal proporcionaba un resplandor cálido a las elevadas paredes y columnas de mármol.</p>
<p>Jennsen era pequeña cuando su madre se la llevó de allí, y sus recuerdos no la habían preparado para el esplendor del palacio. El corazón de D'Hara se alzaba, noble y orgulloso, triunfal, por encima de una tierra yerma. Su sobrecogimiento se vio empañado únicamente por la mácula de que también era el hogar ancestral del lord Rahl.</p>
<p>La joven se pasó una mano por el rostro, cerrando los ojos por un instante ante al martilleante dolor de cabeza, ante lo que significaba ser la presa del lord Rahl. Había sido un viaje difícil y agotador. Después de detenerse cada noche, Sebastián se amparaba en la oscuridad para explorar, mientras ella preparaba el campamento. Varias veces había regresado precipitadamente con la horripilante noticia de que sus perseguidores acortaban distancia y, no obstante el agotamiento y las lágrimas de contrariedad de Jennsen, tenían que guardarlo todo y seguir huyendo.</p>
<p>—Me parece que vinimos aquí por un motivo —respondió ella por fin—. Ahora no es momento de acobardarse.</p>
<p>—Esta es la última oportunidad que tenemos de acobardarnos.</p>
<p>La muchacha estudió el aire de prudencia que reflejaban los ojos azules de él durante sólo un momento antes de responder, volviendo a introducirse en el río de gente.<i> Betty</i> se levantó de un salto, alzando la vista para inspeccionar a los desconocidos y se apretó contra la pierna izquierda de Jennsen. Sebastián se colocó al otro lado.</p>
<p>Una mujer de edad que iba en una carreta sonrió a Jennsen al pasar.</p>
<p>—¿Quieres vender tu cabra, guapa?</p>
<p>Jennsen, con una mano sujetando la cuerda de<i> Betty</i> junto con las riendas de<i> Robín,</i> la otra agarrando la capucha de la capa para protegerse de una fría ráfaga de viento, sonrió, pero meneó la cabeza con firmeza para rehusar la oferta. Cuando la mujer de la carreta le devolvió una sonrisa desilusionada y empezó a alejarse, Jennsen vio un letrero en la carreta que anunciaba que vendía salchichas.</p>
<p>—¿Señora? ¿Vendéis salchichas?</p>
<p>La mujer alargó el brazo atrás, apartó a un lado una tapa, y metió la mano en una de las ollas cobijadas entre mantas y telas. La alzó sosteniendo una gruesa salchicha.</p>
<p>—Recién cocida esta mañana. ¿Te apetece? Sólo un penique de plata, y te aseguro que lo vale.</p>
<p>Cuando Jennsen asintió con vehemencia. Sebastián entregó a la mujer la moneda solicitada. Luego, cortó la salchicha en dos y entregó la mitad a Jennsen. Estaba deliciosamente caliente. La joven dio unos mordiscos, sin apenas tomarse el tiempo de masticar. Fue un alivio embotar el cortante filo de su hambre. Sólo después de haber engullido aquellos bocados empezó a apreciar el sabor.</p>
<p>—Es deliciosa —gritó a la mujer.</p>
<p>La vendedora sonrió, aparentemente acostumbrada a tal halago. Andando al lado de la carreta, Jennsen preguntó:</p>
<p>—¿Por casualidad conoceríais a una mujer que se llama Althea?</p>
<p>Sebastián paseó una mirada furtiva por la gente que andaba lo bastante cerca como para haberlo oído. La mujer, en absoluto sorprendida por la pregunta, se inclinó en dirección a Jennsen.</p>
<p>—¿Vienes para una predicción?</p>
<p>Aunque no podía estar segura, Jennsen se dijo que era bastante fácil imaginar a lo que se refería la mujer.</p>
<p>—Sí, eso es. ¿Sabríais dónde puedo encontrarla?</p>
<p>—Bueno, guapa, yo no la conozco, pero conozco a su esposo, Friedrich. Acude a palacio a vender sus tallas cubiertas con pan de oro.</p>
<p>Muchas de las personas que ascendían por la calzada parecían haber acudido a vender sus mercancías. Jennsen recordaba vagamente que, cuando era pequeña, el palacio era un hervidero de actividad, con multitudes llegando cada día para vender de todo, desde comida a joyas. Muchas poblaciones cercanas a los lugares donde había vivido Jennsen cuando fue mayor tenían un día de mercado. El Palacio del Pueblo, no obstante, era una ciudad en la que la compra y la venta de mercancías tenía lugar diariamente. Recordó que su madre la había llevado a puestos a comprar comida y, en una ocasión, tela para un vestido.</p>
<p>—¿Sabríais dónde puedo encontrar a ese hombre, a Friedrich, o a alguna otra persona que conozca el camino?</p>
<p>La mujer señaló al trente, en dirección al palacio.</p>
<p>—Friedrich tiene un pequeño puesto en la plaza del mercado, arriba, en lo alto. Por lo que he oído decir, es necesario obtener una invitación para ver a Althea. Te aconsejaría que hablases con Friedrich.</p>
<p>Sebastián apoyó una mano en la espalda de Jennsen.</p>
<p>—¿Arriba, en lo alto? —preguntó a la mujer.</p>
<p>Esta asintió.</p>
<p>—Ya sabéis. Donde está el palacio. Yo no subo allí.</p>
<p>—Entonces ¿dónde vendéis vuestras salchichas? —preguntó él.</p>
<p>—Ah. yo tengo mi carreta y mi caballo, así que me quedo en la calzada, vendiendo a los que van y vienen. No os dejaran llevar esos caballos vuestros ahí arriba, si es vuestra intención ir en busca del esposo de Althea.</p>
<p>Tampoco a la cabra. Hay rampas para caballos en el interior, para los soldados y aquellos que van por asuntos oficiales, pero los carros con suministros y cosas así utilizan principalmente la calzada del risco del lado este. No dejan que cualquiera lleve sus caballos arriba. Únicamente los soldados guardan caballos allá en lo alto.</p>
<p>—Bueno —dijo Jennsen—, supongo que tendremos que buscarles un lugar si queremos subir en busca del esposo de Althea.</p>
<p>—Friedrich no viene a menudo. Tendréis suene si lo encontráis.</p>
<p>Jennsen tragó otro bocado de salchicha.</p>
<p>—¿Sabéis si podría estar aquí hoy? ¿O qué días va a palacio?</p>
<p>—Lo siento, querida, pero no lo sé. —La mujer se echó un gran chal rojo sobre la cabeza y lo sujetó bien fuerte con un nudo bajo la barbilla—. Lo veo de vez en cuando, eso es todo lo que sé. Le vendí salchichas una o dos veces para su mujer.</p>
<p>Jennsen alzó la vista un instante hacia el imponente Palacio del Pueblo.</p>
<p>—Supongo que tendremos que ir a echar un vistazo, entonces.</p>
<p>No estaban dentro, aún, y el corazón de Jennsen ya latía a una velocidad vertiginosa. Vio que los dedos de Sebastián se deslizaban sobre su capa, tocando la empuñadura de la espada, y no pudo impedir rozar la tranquilizadora presencia de su cuchillo bajo su propia capa. Jennsen esperaba no estar en palacio mucho tiempo. Cuando averiguaran dónde vivía Althea, podrían marcharse. Cuanto antes mejor.</p>
<p>Se preguntó si el lord Rahl estaría en palacio, o guerreando en el país de Sebastián. Sentía una gran simpatía por los conciudadanos de su compañero que se hallaban a merced del lord Rahl..., un hombre que ella sabía que carecía de la más mínima misericordia.</p>
<p>Durante el viaje al Palacio del Pueblo, había hecho preguntas a Sebastián sobre su tierra natal. Este había compartido con ella algunas de las convicciones y creencias de los habitantes del Viejo Mundo, su sensibilidad por las dificultades del prójimo, y su deseo de obtener las bendiciones del Creador. Sebastián habló apasionadamente sobre el amado líder espiritual del Viejo Mundo, el hermano Narev, y sus discípulos, que enseñaban que el bienestar de los demás no era sólo la responsabilidad sino el deber sagrado de todas las personas. Ella jamás había imaginado un lugar en el que la gente fuera tan compasiva.</p>
<p>Sebastián contó que la Orden Imperial luchaba valientemente contra los invasores del lord Rahl. Ella, mejor que nadie, comprendía lo que era temer a aquel hombre. Aquel miedo era lo que hacía que a Jennsen le preocupara entrar en palacio. Temía que si el lord Rahl estaba allí, sus poderes le dijeran que ella estaba cerca.</p>
<p>Una disciplinada columna de soldados con cota de mallas y corazas de oscuro cuero pasó a caballo, marchando en dirección opuesta. Sus armas —espadas, hachas, lanzas— centellearon amenazadoras bajo el sol de la mañana. Jennsen mantuvo los ojos en el suelo e intentó no clavar la mirada en los soldados. Temía que pudieran distinguirla entre la multitud, como si resplandeciera con alguna marca que sólo ellos podían ver. Conservó la capucha de la capa echada sobre los cabellos rojos, temiendo que atrajeran una atención no deseada.</p>
<p>A medida que se acercaban a los enormes portales que conducían a la meseta, la multitud se acrecentó. Desperdigados por las llanuras Azrith, al sur de los riscos, los vendedores habían colocado sus tenderetes en improvisadas calles, y los que iban llegando se instalaban donde fuera que hallaran espacio. A pesar del frío, todos parecían de buen humor mientras se ocupaban de exponer sus mercancías. Muchos efectuaban ya animadas transacciones.</p>
<p>Los soldados d'haranianos parecían estar por todas partes. Todos eran fornidos, todos vestidos con las mismas corazas de cuero, cotas de malla y uniformes de lana. Todos iban armados con al menos una espada, pero la mayoría llevaban armas adicionales: un hacha, una maza de púas o cuchillos. Si bien los soldados parecían estar alertas, no parecían molestar a los comerciantes ni obstaculizar sus negocios.</p>
<p>La vendedora de salchichas les dio a Jennsen y a Sebastián sus mejores deseos con un ademán antes de sacar su carreta de la calzada para dejarla en un espacio vacío, junto a tres hombres que colocaban toneles de vino sobre una mesa, los tres, que tenían las mismas mandíbulas firmes, amplias espaldas y alborotados cabellos rubios, eran evidentemente hermanos.</p>
<p>—Tened cuidado con quién dejáis los animales —les gritó la mujer.</p>
<p>Muchas de las personas que instalaban sus puestos abajo, en la Llanura, llevaban animales, y parecía bastante fácil hacer negocios donde se encontraban, en lugar de subir a palacio. Otras personas deambulaban entre la multitud, pregonando su mercancía a los que pasaban. Quizá sus sencillos productos se vendían mejor a aquellos que acudían al mercado al aire libre. Algunos, como la mujer de la carreta, vendían comida que habían cocinado y puesto que había gran cantidad de gente allí abajo, no tenían necesidad de subir al interior del palacio. Jennsen sospechó que otros preferían estar lejos de lo que seguramente sería una atenta vigilancia de los funcionarios y un número aún mayor de guardias.</p>
<p>Sebastián lo contemplaba todo sin llamar la atención. Ella imaginó que hacia un recuento de las tropas. A otras personas les parecería que simplemente paseaba la mirada por los comerciantes, atraído por la variedad de mercancías a la venta, pero Jennsen advirtió que su mirada se concentraba más allá, en los grandes portales, entre las altísimas columnas de piedra.</p>
<p>—¿Qué deberíamos hacer con los caballos? —preguntó—. ¿Y con<i> Betty</i>?</p>
<p>Sebastián señaló uno de los cercados donde había caballos atados.</p>
<p>—Vamos a tener que dejarlos.</p>
<p>Además de estar tan cerca del hogar del hombre que intentaba matarla, a Jennsen no le gustaba hallarse entre tanta gente. Se sentía tan agobiada por la sensación de peligro que no podía pensar con claridad. Dejar a<i> Betty</i> en un establo en una ciudad era una cosa, pero dejar a su amiga de toda la vida allí fuera, entre toda aquella gente, era algo muy distinto.</p>
<p>Indicó con la barbilla a los hombres desaliñados que se ocupaban del cercado. Éstos estaban jugando una partida de dados.</p>
<p>—¿Crees que podemos confiar los animales a gente así? Podrían ser ladrones. Quizá podrías quedarte con los caballos mientras yo voy a buscar al esposo de Althea.</p>
<p>Sebastián abandonó la inspección de los soldados para mirarla.</p>
<p>—Jenn, no creo que sea una buena idea separarse en un lugar como éste. Además, no quiero que vayas ahí dentro sola.</p>
<p>La muchacha evaluó la inquietud que veía en sus ojos.</p>
<p>—¿Y si tenemos problemas? ¿Realmente crees que podríamos abrimos paso los dos?</p>
<p>—No. Tienes que usar la cabeza..., andarte con mucho ojo. Te he traído hasta aquí, no voy a abandonarte ahora y permitir que entres ahí tú sola.</p>
<p>—¿Y si nos apuntan con espadas?</p>
<p>—Si se llegara a eso, pelear no nos salvaría en un lugar como éste. Es más importante crear en la gente una inquietud, hacer que piensen dos veces lo peligroso que podrías ser, de modo que no tengas que pelear. Hay que marcarse un farol.</p>
<p>—No sirvo para esa clase de cosas.</p>
<p>Él soltó una corta carcajada.</p>
<p>—Lo haces muy bien. Lo hiciste conmigo esa primera noche, cuando dibujaste la Gracia.</p>
<p>—Pero eso fue sólo contigo, y con mi madre allí. Eso es distinto a hacerlo en un lugar con tanta gente.</p>
<p>—Lo hiciste en la posada, mostrando a la mesonera tus cabellos rojos. Tú actitud le aflojó la lengua. Y mantuviste a los hombres a raya sin otra cosa que tu porte y tu expresión. Tú sólita creaste en aquellos hombres inquietud suficiente para que te dejaran tranquila.</p>
<p>Ella jamás lo había visto de aquel modo. Lo consideraba más como simple desesperación que como un engaño calculado.</p>
<p>Mientras<i> Betty</i> restregaba la parte superior de la cabeza contra la pierna de Jennsen, ésta acarició ociosamente la oreja de la cabra y contempló cómo aquellos hombres abandonaban la partida de dados para hacerse cargo de los caballos de unos viajeros. No le gustó el modo brusco en que manejaron a los corceles, usando varas en lugar de una mano firme.</p>
<p>Jennsen escudriñó el gentío hasta que distinguió un pañuelo rojo. Tensó la cuerda de<i> Betty</i> y empezó a avanzar, llevándose a<i> Robín</i> con ella. Sorprendido, Sebastián se puso en marcha a toda prisa para alcanzarla.</p>
<p>La mujer del pañuelo rojo estaba exponiendo sus ollas con sus salchichas cuando Jennsen llegó junto a ella.</p>
<p>—¿Señora?</p>
<p>Ella bizqueó a la luz del sol.</p>
<p>—¿Sí, querida? ¿Más salchichas? —Alzó una tapa—. ¿Son buenas, verdad?</p>
<p>—Deliciosas, pero me preguntaba si aceptaría un pago por vigilar nuestros caballos y mi cabra.</p>
<p>La mujer volvió a colocar la tapa.</p>
<p>—¿Los animales? No soy un caballerizo, bonita.</p>
<p>Jennsen, sujetando la cuerda y las riendas en una mano, apoyó el antebrazo en el costado de la carreta,<i> Betty</i> dobló las patas y se tumbó junto a la rueda.</p>
<p>—Pensé que tal vez os gustaría tener la compañía de mi cabra durante un rato.<i> Betty</i> es una cabra excelente y no causaría ningún problema.</p>
<p>La mujer sonrió mientras atisbaba por encima del borde de la carreta.</p>
<p>—¿<i>Betty</i>, eh? Bien, podría vigilar tu cabra, supongo.</p>
<p>Sebastián le entregó una moneda de plata.</p>
<p>—Si pudiéramos atar nuestros caballos con el vuestro, podríamos tener la tranquilidad de saber que estaban en buenas manos, y que los estáis vigilando.</p>
<p>La mujer inspeccionó con atención la moneda, luego evaluó a Sebastián con más cuidado.</p>
<p>—¿Cuánto tiempo tardaréis? Cuando haya vendido mis salchichas querré regresar a casa.</p>
<p>—No mucho —respondió Jennsen—. Sólo queremos ir en busca del hombre del que nos hablasteis, Friedrich.</p>
<p>Sebastián, como quien no quiere la cosa, señaló la moneda que la mujer sostenía aún.</p>
<p>—Cuando regresemos, os daré otra para agradeceros que hayáis vigilado nuestros animales. Si no regresamos antes de que se hayan vendido todas vuestras salchichas, entonces os daré dos por la molestia de esperamos.</p>
<p>Finalmente, la mujer asintió.</p>
<p>—De acuerdo, entonces. Estaré aquí vendiendo mis salchichas. Ata la cabra a la rueda, ahí, y la vigilare hasta que regreséis. Y podéis poner vuestros caballos junto al mío. A mi chica le gustará tener compañía.</p>
<p><i>Betty</i> aceptó con avidez el trocito de zanahoria de los dedos de Jennsen.<i> Robín</i> le dio un golpecito en el hombro, insistiendo para no ser menos, así que Jennsen dejó que la yegua comiera un pedazo de la excepcional golosina, luego entregó un pedazo a Sebastián para que un todavía más ansioso<i> Pete</i> no se quedara sin.</p>
<p>—Si no sabéis localizarme luego, simplemente preguntad por Irma, la mujer de las salchichas.</p>
<p>—Gracias, Irma. —Jennsen acarició las orejas de<i> Betty</i>—. Agradezco vuestra ayuda. Volveremos antes de que os deis cuenta.</p>
<p>Mientras se mezclaban con la muchedumbre que se dirigía hacia la enorme meseta, Sebastián le rodeó la cintura con el brazo para mantenerla pegada a él mientras la escoltaba al interior de las fauces del palacio del lord Rahl.</p>
<p>A lo lejos, Jennsen oyó los balidos quejumbrosos de Betty por haber sido abandonada.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">16</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Soldados con bruñidos petos, todos sosteniendo picas con filos cortantes como cuchillas que centelleaban a la luz del sol, estudiaban en silencio a las personas que pasaban entre las grandes columnas. Cuando su escrutinio se dirigió hacia Jennsen y Sebastián, ésta se aseguró de no mirados a los ojos. Mantuvo la cabeza gacha y avanzó al paso de las otras personas, arrastrando los pies por delante de las filas de soldados. No sabía si les prestaban alguna atención especial a ellos dos, pero ninguno alargó el brazo para cogerla, así que siguió caminando.</p>
<p>La entrada, enorme como una cueva, estaba revestida con una piedra de color dato, lo que dio a la muchacha la impresión de penetrar en un gran vestíbulo. Antorchas sibilantes en soportes de hierro incrustados en la pared iluminaban el camino con una línea de puntos de luz. El aire olía a brea ardiendo, pero se estaba caliente allí dentro, fuera del viento invernal.</p>
<p>A los lados, talladas en la roca, había hileras de habitaciones. La mayoría eran simples aberturas con una baja pared frontal tras la cual unos tenderos vendían sus mercancías. Las paredes de muchos de estos cubículos estaban decoradas con telas de vivos colores o tablas pintadas, lo que resultaba un detalle agradable. Daba la impresión de que cualquiera podía instalar allí su tienda y vender sus mercancías. Jennsen supuso que los vendedores del interior tenían que pagar un alquiler por esos espacios, pero, a cambio, tenían un lugar caliente y seco, y a resguardo del clima, un lugar donde los dientes atarían más dispuestos a entretenerse.</p>
<p>Grupos de gente que conversaba aguardaban cerca del zapatero para que les reparara el calzado, mientras otras personas hacían cola para adquirir cerveza, pan o humeantes escudillas de estofado. Otro hombre, con una voz de sonsonete que atraía a muchos a su puesto, vendía pasteles de carne. En una zona atestada y ruidosa, las mujeres se hacían sujetar en alto los cabellos, o rizarlos, o decorarlos con cristales de colores engarzados en finas cadenas. En otro, las maquillaban o les pintaban las uñas. Otros lugares vendían hermosas cintas, algunas enlazadas para parear flores frescas, para adornar vestidos. Por la naturaleza de muchos de los negocios, Jennsen comprendió que mucha gente quería tener el mejor aspecto posible antes de subir a palacio, donde tenían intención de que los vieran, y de mirar.</p>
<p>Sebastián parecía hallarlo todo tan asombroso como ella. Jennsen se detuvo en un puesto sin dientes, donde un hombrecillo con una sonrisa eterna exponía vasos de peltre.</p>
<p>—¿Podríais decirme, señor, si conocéis a un dorador llamado Friedrich?</p>
<p>—No hay ningún hombre con ese nombre aquí abajo. El trabajo más fino como ése se vende generalmente en lo alto.</p>
<p>Mientras eran engullidos más al interior de la entrada subterránea, el brazo de Sebastián regresó para rodearle la cintura. Ella hallaba consuelo en su presencia tan cercana, en su rostro apuesto, en aquellas ocasiones en que él le sonreía. El pelo blanco en punta le hacía diferente de todos los demás: único, especial. Sus ojos azules parecían contener respuestas a los misterios de aquel mundo más grande que ella no había visto nunca. El joven casi le hacía olvidar el dolor por la ausencia de su madre.</p>
<p>Una sucesión de macizas puertas de hierro permanecían abiertas, admitiendo a la multitud que avanzaba. Resultaba amedrentador atravesar tales puertas, sabiendo que, si se cerraban, ella quedaría atrapada dentro. Más allá, amplias escalinatas de mármol, más pálido que la paja y recorrido de blancas vetas arremolinadas, ascendían hacia enormes descansillos bordeados de balaustradas de piedra. En contraste con las inmensas puertas de hierro que conducían a la meseta, puertas de madera delicadamente trabajadas cerraban algunas habitaciones. Pasillos encaladas, bien iluminados por lámparas reflectoras, alejaban la sensación de hallarse en el interior de la meseta.</p>
<p>Las escaleras parecían interminables y en algunos lugares se bifurcaban en varías direcciones, Algunos de los rellanos daban a espaciosos corredores, el destino de muchas de las personas. Era como una ciudad sumida en una noche eterna, iluminada por reflectores, antorchas y lámparas a centenares A lo largo del trayecto había hermosos bancos de piedra donde la gente podía descansar. En algunos niveles había tiendecitas que vendían pan, quesos, carnes, algunas con mesas y bancas colocados en el exterior. Más que parecer oscuro y ominoso, resultaba acogedor, quizá incluso romántica.</p>
<p>Algunos corredores, cerrados por puertas enormes y con guardas impidiendo el acceso, daban la impresión de ser cuarteles. En un lugar Jennsen vislumbró una rampa en espiral con soldados descendiendo a caballo.</p>
<p>De su infancia, la joven sólo recordaba vagamente la ciudad situada debajo de palacio. Ahora, con infinitas nuevas vistas, era un lugar asombroso.</p>
<p>A medida que las piernas se le cansaban de tanto subir escaleras y atravesar corredores, se le ocurrió entonces por qué una gran parte de la gente prefería permanecer abajo, en la llanura, para hacer negocios; era una ascensión larga, tanto en distancia como en tiempo, y bastante fatigosa. Por las conversaciones que le llegaban, muchas de las personas que venían prolongarían la estancia allí tomando habitaciones.</p>
<p>Jennsen y Sebastián se vieron finalmente recompensados por su esfuerzo cuando volvieron a emerger a la luz del día. Tres hileras de terrazas, con una fachada de columnas enlazadas que sostenían entradas en arco, se alzaban ante el vestíbulo de mármol. En lo alto, ventanas protegidas con cristales dejaban entrar la luz, creando un pasillo iluminado que no se parecía a nada que ella hubiese visto. Si a Jennsen la conmovió lo maravilloso que era aquello, Sebastián parecía atónito.</p>
<p>—¿Como pudo nadie construir algo así? —Mustió—, ¿Por qué querrían hacerlo, además?</p>
<p>Jennsen no tenía respuesta a ninguna de las dos preguntas. Sin embargo, a pesar de lo mucho que detestaba a aquellos que gobernaban su país, el palacio seguía llenándola de admiración reverencial. Era un lugar construido por gente con una visión y una imaginación que estaba más allá de cualquier cosa que ella pudiera concebir.</p>
<p>—Con toda la necesidad que hay en el mundo —murmuró él para sí—, la Casa de Rahl se ha construido este monumento en mármol.</p>
<p>Ella pensó que parecían existir muchos otros miles aparte del lord Rahl que se beneficiaban del Palacio del Pueblo, aquellos que se ganaban la vida a partir de lo que el palacio reunía, gentes de todas clases, incluso tan humildes como Irma, la mujer de las salchichas, pero Jennsen no quiso romper en ese momento el hechizo que la envolvía.</p>
<p>El corredor, que se extendía en ambas direcciones, estaba bordeado de hileras de tiendas colocadas bajo las terrazas. Muchas tenían un escaparate de cristal y estaban muy ornamentadas, con puertas, letreros colgando en el exterior, y varias personas trabajando en el interior. La variedad resultaba abrumadora. Los comerciantes cortaban cabellos, extraían dientes. pintaban retratos, confeccionaban prendas y vendían toda suerte de cosas imaginables, desde productos corrientes y hierbas a perfumes y joyas de un valor inestimable. Los aromas procedentes de la extensa variedad de comidas resultaban perturbadores. El espectáculo, mareante.</p>
<p>Mientras asimilaba todo lo que veía a la vez que buscaba el puesto del dorador, Jennsen distinguió a dos mujeres con uniformes de cuero marrón. Cada una llevaba la larga cabellera rubia sujeta en una única trenza. La muchacha agarró con fuerza el brazo de Sebastián y lo arrastró al interior de un pasillo lateral. Sin una palabra, le hizo seguir adelante a toda prisa, intentando no ir a una velocidad que despertara las suspicacias de la gente, pero al mismo tiempo sacándolos a ambos de allí con toda la rapidez posible. En cuanto alcanzó el primero de los enormes pilares que bordeaban el vestíbulo lateral, se escondió rápidamente detrás de él, arrastrando a Sebastián con ella, Al ver que la gente les echaba una ojeada al pasar, ambos se sentaron en el banco de piedra situado contra la pared, intentando ofrecer una apariencia de normalidad. Una estatua de un hombre desnudo en el lado opuesto los contempló fijamente mientras se apoyaba en un lanza.</p>
<p>Con cautela, con indiferencia, ambos se asomaron justo para poder ver. Jennsen observó cómo las dos mujeres vestidas de cuero pasaban tranquilamente por el cruce; sus miradas, frías, penetrantes e inteligentes, contemplaban a las personas situadas a ambos lados. Aquellos eran los ojos de mujeres que en un instante y sin lamentarlo podían decidir entre la vida y la muerte. Cuando una mujer miró hacia el pasillo lateral, Jennsen se echó hacia atrás, detrás del pilar, aplastándose contra la pared. Se sintió aliviada cuando finalmente vio que las dos mujeres les daban la espalda, prosiguiendo su marcha por el pasillo principal.</p>
<p>—¿A qué ha venido todo esto? —preguntó Sebastián mientras ella soltaba un suspiro aliviado.</p>
<p>—Mord-sith.</p>
<p>—¿Qué?</p>
<p>—Esas dos mujeres. Eran mord-sith.</p>
<p>Sebastián se asomó con cautela para echar otra mirada, pero las dos habían desaparecido.</p>
<p>—No sé gran cosa sobre ellas, excepto que son una especie de guardianas.</p>
<p>Ella se dio cuenta, entonces, de que, al ser de otra tierra, el podría no saber nada sobre aquellas mujeres.</p>
<p>—Sí, en cierto modo las mord-sith son unas guardianas muy especiales. Son la guardia personal del lord Rahl. Lo protegen, y más que eso. Sacan información mediante tortura a gente que posee el don.</p>
<p>El se quedó mirando a la joven.</p>
<p>—Te refieres a aquellos que poseen magia sencilla.</p>
<p>—Cualquier magia. Incluso una hechicera. Incluso un mago.</p>
<p>El muchacho se mostró escéptico.</p>
<p>—Un mago tiene a su disposición magia poderosa. Podría usar su poder para aplastar a esas mujeres.</p>
<p>La madre de Jennsen había hablado a ésta sobre las mord-sith, sobre lo peligrosas que eran, y que debía evitarlas a cualquier precio. Su madre nunca intentaba ocultar la naturaleza de las amenazas letales.</p>
<p>—No, las mord-sith poseen un poder que le permite apropiarse de la magia de los demás, aunque sea un mago o una hechicera. Capturan no sólo a la persona, sino también su magia. No existe escapatoria de una mord-sith, a menos que ella suelte a la persona.</p>
<p>Sebastián pareció aún más confundido.</p>
<p>—¿Qué quiere decir con que se apropian de la magia de los demás? Eso no tiene sentido. ¿Qué pueden hacer con tal magia si el poder es de otro? Eso sería como arrancarle los dientes a alguien e intentar comer con ellos.</p>
<p>Jennsen se recolocó los rojos rizos que habían asomado al exterior de la capucha.</p>
<p>—No lo sé. Sebastián. He oído que utilizan la propia magia de la persona contra ella, para hacer daño..., para causar dolor.</p>
<p>—Entonces ¿por qué deberíamos tenerles miedo?</p>
<p>—Pueden sacar información mediante tortura a enemigos del lord Rahl que tengan el don, pero pueden hacer daño a cualquiera. ¿Viste el arma que llevan?</p>
<p>—No. No vi ninguna arma en ellas. Sólo llevaban una pequeña vara de cuero rojo.</p>
<p>—Esa es su arma. Se llama agiel. Lo llevan sujeto con una cadena alrededor de la muñeca de modo que esté siempre a mano. Es una arma mágica.</p>
<p>Él consideró lo que le decía, pero estaba claro que no lo comprendía.</p>
<p>—¿Qué hacen con él, con su agiel?</p>
<p>Su actitud había pasado de la incredulidad a un interrogatorio más pausado y analítico. De nuevo volvía a llevar a cabo la tarca que Jagang el Justo le había enviado a hacer.</p>
<p>—No soy experta en el tema, pero por lo que he oído, el simple contacto de un agiel puede hacer cualquier cosa, desde causar un dolor inconcebible, a romper huesos, o matar al instante. La mord-sith decide cuánto dolor has de sufrir, si rompe los huesos, y si debes morir o no.</p>
<p>Sebastián miró atento en dirección al cruce mientras reflexionaba sobre lo que ella había dicho.</p>
<p>—¿Por qué les tienes tamo miedo? Y si sólo has oído esas cosas, ¿Por qué las temes tanto?</p>
<p>Entonces le tocó a ella mostrarse incrédula.</p>
<p>—Sebastián, el lord Rahl lleva persiguiéndome toda mi vida. Estas mujeres son sus asesinos personales. ¿No crees que les encantaría conducirme a los pies de su amo?</p>
<p>—Supongo.</p>
<p>—Al menos llevaban el traje de cuero marrón. Visten de cuero rojo cuando perciben una amenaza, o cuando torturan a alguien. Sobre el cuero rojo la sangre no destaca tanto.</p>
<p>El joven se pasó ambas manos por los ojos y luego hacia atrás, sobre los blancos cabellos en punta.</p>
<p>—Vives en un país de pesadilla, Jennsen Daggett.</p>
<p>«Jennsen Rahl», estuvo a punto de corregirle llena de autocompasión. Jennsen por su madre, Rahl por su padre.</p>
<p>—¿Crees que no lo sé?</p>
<p>—¿Y qué sucederá si esa hechicera no quiere ayudarte?</p>
<p>Ella tiró de un hilo sobre su rodilla.</p>
<p>—No lo sé.</p>
<p>—Irá tras de ti. El lord Rahl jamás le dejará tranquila. Jamás serás libre.</p>
<p>«...a menos que lo mates» fueron las palabras no pronunciadas que ella escuchó de todos modos.</p>
<p>—Althea tiene que ayudarme... Estoy tan harta de tener miedo —repuso Jennsen, casi a punto de llorar—, tan harta de huir.</p>
<p>—Lo comprendo —dijo él, colocándole suavemente una mano sobre el hombro.</p>
<p>No había dos palabras que pudieran haber sido más significativas en aquel momento. La muchacha sólo pudo asentir su agradecimiento. La voz de Sebastián se tornó más vehemente.</p>
<p>—Jennsen, nosotros tenemos a mujeres con el don como Althea. Son de una secta, las Hermanas de la Luz, que vivían en el Palacio de los Profetas en el Viejo Mundo. Richard Rahl, cuando invadió el Viejo Mundo, destruyó su palacio. Se decía que era un lugar hermoso y especial, pero él lo destruyó. Ahora las Hermanas están con el emperador Jagang, ayudándolo. A lo mejor nuestras hechiceras podrían ayudarte también. Ella alzó la mirada hacia sus bondadosos ojos.</p>
<p>—¿De veras? ¿Quizá esas mujeres que están con el emperador conocerían un modo de ocultarme de la hechicería de mi sanguinario hermanastro?... Pero él siempre está a sólo medio paso por detrás, aguardando a que tropiece para poder saltar sobre mí. Pero, Sebastián, no creo que sirva. Althea me ayudó a ocultarme del lord Rahl en una ocasión. Debo convencerla para que me ayude otra vez. Si no quiere, me temo que no tendré la menor posibilidad de evitar que me atrape.</p>
<p>Él se inclino al exterior otra vez, comprobando el lugar, luego le dedicó una sonrisa llena de confianza.</p>
<p>—Encontraremos a Althea. Su magia te ocultara y entonces podrás huir.</p>
<p>Sintiéndose mejor, ella le devolvió la sonrisa.</p>
<p>Juzgando que las mord-sith se habían marchado y era seguro, regresaron al vestíbulo en busca de Friedrich. Cada uno preguntó en distintos lugares antes de que Jennsen encontrara a alguien que conocía al dorador. Con nuevas esperanzas. Sebastián y ella se adentraron más en palacio, siguiendo las indicaciones que les dieron, hasta un punto donde se cruzaban unos espléndidos corredores.</p>
<p>Allí, en el centro de la intersección de dos pasillos centrales, a Jennsen le sorprendió encontrar una plaza tranquila con un estanque cuadrado de aguas oscuras. Baldosas, en lugar del acostumbrado mármol, rodeaban el estanque. Cuatro columnas en el borde exterior sostenían la imponente abertura al acto, cubierta por paneles de cristal emplomado. El cristal proporcionaba a la luz proyectada sobre las baldiosas una resplandeciente cualidad liquida.</p>
<p>En el estanque, descentrada en un modo que parecía correcto sin que Jennsen comprendiera exactamente por qué, se alzaba una roca oscura llena de hoyos con una campana en lo alto. Era un santuario increíblemente tranquilo en el centro de un lugar tan bullicioso.</p>
<p>Ver la plaza con la campana despertó su recuerdo de lugares similares. Cuando sonaba la campana, recordó, la gente acudía a tales plazas a inclinarse y salmodiar una oración al lord Rahl Sospechó que tal homenaje era un precio a pagar por el honor de ser admitido en su palacio.</p>
<p>Había gente sentada en la pared baja que rodeaba el borde, conversando en voces quedas mientras contemplaban cómo unos peces anaranjados se deslizaban por las oscuras aguas. Incluso Sebastián miró con atención unos instantes antes de seguir adelante.</p>
<p>Por todas partes, había soldados. Algunos parecían estar apostados en puntos clave. Destacamentos de guardia se movían por los vestíbulos, vigilando a todo el mundo, deteniendo a algunas personas para hablar con ellas. Lo que los soldados preguntaban, Jennsen no lo sabía, pero la preocupó enormemente.</p>
<p>—¿Qué decimos si nos preguntan? —inquirió.</p>
<p>—Es mejor no decir nada a menos que tengas que hacerlo.</p>
<p>—Pero si tienes que hacerlo, entonces ¿qué?</p>
<p>—Les decimos que vivimos en una granja en el sur. Los granjeros viven aislados y no saben mucho sobre nada, aparte de la vida en su granja, así que no parecerá sospechoso si decimos que no sabemos nada de nada. Vinimos a ver el palacio y tal vez comprar unas cosillas... hierbas y cosas así.</p>
<p>Jennsen había conocido granjeros y no pensaba que fueran tan ignorantes sobre las cosas como Sebastián parecía pensar.</p>
<p>—Los granjeros cultivan o recogen sus propias hierbas —indicó—. No creo que necesitaran venir a palacio para comprarlas.</p>
<p>—Bueno, pues..., vinimos a comprar un poco de ropa bonita para que puedas hacerle vestidos al bebé.</p>
<p>—¿Bebé? ¿Qué bebé?</p>
<p>—Tu bebé. Eres mi esposa y hace muy poco descubriste que estabas embarazada. Esperas un hijo.</p>
<p>Jennsen sintió que se ruborizaba. No podía decir que estaba embarazada..., eso sólo conduciría a más preguntas.</p>
<p>—De acuerdo. Somos granjeros, estamos aquí para comprar unas cuantas cosas..., hierbas y cosas así. Hierbas raras que no cultivamos nosotros.</p>
<p>La única respuesta del joven fue una mirada de reojo y una sonrisa. El brazo regresó a su cintura, como para desterrar la turbación de la muchacha.</p>
<p>Más allá de otro cruce de amplios corredores, siguiendo las indicaciones que les habían dado, doblaron por otro vestíbulo simado a la derecha. También éste estaba repleto de comerciantes. Jennsen distinguió al instante el puesto con una estrella dorada colgando ante él. No sabía si era deliberado o no, pero la estrella dorada tenía ocho puntas, como la estrella de una Gracia. Había dibujado la Gracia las veces suficientes para saberla.</p>
<p>Con Sebastián a su lado, marchó a toda prisa hada el puesto. El alma le cayó a los pies al encontrar el lugar ocupado únicamente por una silla vacía, pero aún era por la mañana, y razonó que el hombre podría no haber llegado todavía. Los comercios más próximos tampoco estaban abiertos aún.</p>
<p>Se detuvo varios puestos más allá, en un lugar que vendía tazones de cuero.</p>
<p>—¿Sabéis si el dorador está aquí hoy? —preguntó al hombre que estaba tras el banco de trabajo.</p>
<p>—Lo siento, no lo sé —respondió sin alzar los ojos de su trabajo de cortar adornos con una fina gubia—. Acabo de llegar.</p>
<p>Se acercó rápidamente al siguiente puesto, un lugar donde se vendían colgaduras con escenas de colores vistosos cosidas en días. Volvió la cabeza otra decir algo a Sebastián, pero lo vio preguntando en otro puesto, a poca distancia de allí.</p>
<p>La mujer tras el corto mostrador estaba cosiendo un arroyo azul a través de montañas bordadas sobre un trozo cuadrado de tela burdamente tejida. Algunos cojines con esas escenas estaban expuestos en una balda de la parte trasera.</p>
<p>—¿Señora, sabríais si el dorador está aquí hoy?</p>
<p>La mujer le sonrió alzando los ojos.</p>
<p>—Lo siento, pero por lo que sé, no vendrá hoy.</p>
<p>—Oh. ya veo. —Frustrada por la decepcionante noticia, Jennsen vaciló, no sabiendo qué hacer a continuación—. ¿Sabéis acaso cuándo regresará?</p>
<p>La mujer empujó la aguja, dando una puntada azul.</p>
<p>—No puedo decir que lo sepa. La última vez que le vi, hace más de una semana, dijo que tardaría un tiempo en volver.</p>
<p>—¿Cómo es eso? ¿Lo sabéis?</p>
<p>—No puedo decir que lo sepa. —Tiró del largo hilo de la aguja para tensarlo bien—. En ocasiones está sin venir durante una temporada, trabajando, haciendo suficientes piezas para que valga la pena el tiempo que emplea en viajar hasta aquí.</p>
<p>—¿Sabéis por casualidad donde vive?</p>
<p>La mujer alzó los ojos por debajo de la arrugada frente.</p>
<p>—¿Por qué lo quieres saber?</p>
<p>La mente de Jennsen trabajó a toda prisa, y dijo lo único que se le ocurrió... lo que había averiguado por Irma, la mujer de las salchichas que vigilaba a Betty para ella.</p>
<p>—Quisiera una predicción.</p>
<p>—Ah —dijo la mujer, sus sospechas se desvanecieron mientras daba otra puntada—. Es a Althea, entonces, a quien realmente deseas ver.</p>
<p>Jennsen asintió.</p>
<p>—Mi madre me llevó a ver a Althea cuando era pequeña. Puesto que mi madre... falleció, me gustaría volver a visitar a Althea. Pensé que podría ser un consuelo si fuera a pedir una predicción.</p>
<p>—Lamento lo de tu madre, querida. Sé a lo que te refieres. Cuando perdí a mi madre, también fue un momento difícil para mí.</p>
<p>—¿Podríais decirme cómo encontrar la casa de Althea?</p>
<p>La mujer dejó la costura y se acercó a la pared baja de la parte delantera del puesto.</p>
<p>—La casa de Althea está a considerable distancia; al oeste, a través de un territorio yermo.</p>
<p>—Las llanuras Azrith.</p>
<p>—Eso es. Yendo al oeste, el terreno se vuelve accidentado. Rodeando la montaña nevada más grande justo al oeste de aquí, si giras al norte, manteniéndote justo al otro lado de los riscos que encontrarás, siguiendo las tierras bajas que hay más abajo aún, llegarás a un lugar inmundo. Un lugar cenagoso. Althea y Friedrich viven allí.</p>
<p>—¿En una ciénaga? Pero si es invierno.</p>
<p>La mujer se inclinó más y bajó la voz.</p>
<p>—Sí, incluso en invierno. Es la ciénaga de Althea, un lugar asqueroso. Algunos dicen que no es un lugar natural, si comprendes a lo que me refiero.</p>
<p>—Su... magia, ¿queréis decir?</p>
<p>La mujer se encogió de hombros.</p>
<p>—Eso dicen algunos.</p>
<p>Jennsen asintió en agradecimiento y repitió las indicaciones.</p>
<p>—Al otro lado de la montaña nevada más grande al oeste de aquí... permanecer por debajo de los riscos e ir al norte... Dentro de una zona pantanosa.</p>
<p>—Un asqueroso y peligroso lugar cenagoso. —La mujer usó una larga uña para rascarse el cuero cabelludo—. Pero no deberías ir allí a menos que se te invite.</p>
<p>Jennsen echó un vistazo a su alrededor, para hacer una seña a Sebastián, pero no lo vio.</p>
<p>—¿Cómo consigue una que la inviten?</p>
<p>—La mayoría de la gente se lo pide a Friedrich. Les veo venir aquí a hablar con él y marchar sin mirar siquiera su trabajo. Imagino que pregunta a Althea si quiere verlos, y la siguiente vez que regresa con sus piezas doradas, los invita. A veces, la gente le da una carta para que se la lleve a su esposa.</p>
<p>»Hay personas que viajan hasta allí y esperan. Tengo oído que en ocasiones sale de la ciénaga para ir al encuentro de esas personas y transmitir la invitación de Althea. Algunas personas regresan del límite de la ciénaga sin que los hayan invitado jamás. Y nadie se atreve a aventurarse a su interior sin una invitación. Al menos, nadie que regresara para contarlo, si comprendes a que me refiero.</p>
<p>—¿Me estáis diciendo que tendré que ir allí y simplemente aguardar? ¿Aguardar hasta que ella o su esposo vengan a invitarnos a entrar?</p>
<p>—Supongo. Pero no será Althea quien salga. Jamás sale de su ciénaga, según tengo oído. Podrías regresar aquí cada día hasta que Friedrich regrese por fin para vender sus piezas doradas. Jamás ha faltado más de un mes. Yo diría que regresará al palacio dentro de pocas semanas.</p>
<p>Semanas. Jennsen no podía permanecer en un mismo lugar, aguardando durante semanas, mientras los hombres del lord Rahl la perseguían, acercándose día a día. A juzgar por lo cerca que Sebastián decía que estaban, no creía que dispusiera siquiera de días, mucho menos semanas.</p>
<p>—Gracias, pues, por toda vuestra ayuda. Creo que volveré otro día para ver si Friedrich ha regresado y le preguntaré si podría ir a pedir una predicción.</p>
<p>La mujer sonrió mientras volvía a sentarse y recogía su costura.</p>
<p>—Eso podría ser lo mejor. —Alzó los ojos—. Lamento lo de tu madre, querida. Es duro, lo sé.</p>
<p>Ella asintió, los ojos llenos de lágrimas, temiendo que la voz la delatara. La vivida escena pasó como una exhalación por su mente. Los hombres, la sangre por todas partes, el terror de verlos ir a por ella, de ver a su madre desplomada en el suelo, apuñalada, con el brazo cercenado. Con un esfuerzo, Jennsen apartó el recuerdo, no fuera a consumirla en pesar y cólera.</p>
<p>Tenía preocupaciones inmediatas. Habían llevado a cabo un viaje largo y difícil en pleno invierno para encontrar a Althea, para obtener su ayuda. No podía quedarse aguardando, con la esperanza de ser invitados a visitar a Althea; los hombres del lord Rahl les pisaban los talones. La última va que Jennsen había vacilado, había perdido su oportunidad... y habían asesinado a Lathea. Lo mismo podía volver a suceder. Tenía que llegar a Althea antes de que lo hicieran aquellos hombres, al menos para contarle lo de su hermana, para advertirla, como mínimo.</p>
<p>Escudriñó el enorme vestíbulo, buscando a Sebastián. No podía haber ido lejos. Entonces lo vio, de espaldas a ella, en el otro extremo del amplio corredor, justo apartándose de un puesto que vendía joyas de plata.</p>
<p>Antes de que ella diera dos pasos, vio que irrumpían unos soldados y lo rodeaban. Jennsen se detuvo en seco. Sebastián también lo hizo. Uno de los soldados usó su espada para echar hacia atrás con cuidado la capa de Sebastián, dejando al descubierto su selección de armas. La muchacha estaba demasiado asustada para moverse, para dar otro paso.</p>
<p>Media docena de centelleantes picas afiladas como cuchillas descendieron para apuntar a Sebastián. Las espadas abandonaron las vainas. Las personas de las proximidades retrocedieron, otras se giraron para mirar. En el centro del círculo de soldados d'haranianos que se alzaban imponentes ante él. Sebastián extendió los brazos a los lados, entregándose.</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>Justo entonces una campana, la que había allá en la plaza, dio un tañido.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">17</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">El solitario y único repique de la campana llamando a la gente a la oración resonó por los inmensos vestíbulos mientras dos de aquellos hombretones agarraban a Sebastián de los brazos y se lo llevaban. Jennsen contempló impotente cómo el resto de los soldados d'haranianos lo rodeaban en estricta formación, erizados de armas, destinadas no sólo a mantener a raya al prisionero, sino a rechazar cualquier intento de liberarlo. A la joven le quedó claro al instante que aquellos guardias estaban preparados para cualquier eventualidad y no corrían riesgos, al no saber si aquel hombre armado podría significar que un ejército estaba a punto de asaltar el palacio.</p>
<p>Jennsen vio que había otros hombres, visitantes del palacio como Sebastián, que también llevaban espadas. Quizá fuera el que Sebastián llevara armas de combate, y que estuvieran todas ocultas, lo que había suscitado las sospechas de los soldados. Pero él no estaba haciendo nada. Era invierno..., claro que llevaba una capa. No hacia ningún daño. Jennsen sintió el impulso de chillar a los soldados que lo dejaran en paz, pero temió que si lo hacía, la cogerían también a ella.</p>
<p>Las personas que habían retrocedido lejos del potencial problema, junto con todos aquellos que pascaban por los vestíbulos, empezaron a dirigirse hacia la plaza. La gente de las tiendas abandonó sus tareas para unirse a ellas. Nadie prestó mucha atención a lo que hacían los soldados. En respuesta a aquel único repique que todavía flotaba en el aire, risas y conversaciones se trocaron en susurros respetuosos.</p>
<p>Jennsen sintió el zarpazo del pánico mientras veía cómo los soldados se llevaban a empellones a Sebastián por un vestíbulo lateral. Distinguió sus cabellos blancos en medio de las oscuras corazas. No sabía qué hacer.</p>
<p>Aquello no debería haber sucedido. Únicamente habían venido a buscar a un dorador. Quiso gritar a los soldados que se detuvieran. No obstante, no se atrevió.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>Jennsen se mantuvo firme ante la corriente de cuerpos, intentando mantener a la vista a Sebastián y sus captores. El lord Rahl iba tras ella, y ahora teman a Sebastián. Su madre había sido asesinada, y ahora se llevaban a Sebastián. No era justo.</p>
<p>Mientras observaba, su propio miedo la avergonzó. Sebastián había hecho tanto por ella. Había hecho tantos sacrificios por ella. Había arriesgado la vida para salvar la de ella.</p>
<p>La respiración de Jennsen surgió en bocanadas irregulares. Pero ¿qué podía hacer?</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>No era justo lo que le estaban haciendo a Sebastián, a ella, a gente inocente, La ira brotó a través de su miedo.</p>
<p><i>Tu vash misht.</i></p>
<p>Él estaba allí sólo debido a ella. Ella le había pedido que viniera.</p>
<p><i>Tu vask misht.</i></p>
<p>Ahora, él tenía problemas.</p>
<p><i>Grushdeva du kalt misht.</i></p>
<p>Las palabras sonaban tan bien. Llamearon a través de ella, transportadas en llamaradas de cólera inflamada.</p>
<p>La gente la empujó, y ella gruñó rechinando los dientes mientras se abría paso a duras penas entre la multitud, intentando seguir a los soldados que tenían a Sebastián. No era justo. Quería que se detuvieran. Sólo que se detuvieran. Que se detuvieran.</p>
<p>Su impotencia le producía frustración. Estaba harta de aquello. El que no se detuvieran, que siguieran adelante, sólo consiguió encolerizarla más.</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>La mano de Jennsen se deslizó al interior de la capa, y la recibió el contacto del frío acero. Los dedos se cerraron con fuerza sobre el mango del cuchillo. Notó el metal labrado del símbolo de la Casa de Rahl presionando contra la carne de la palma de su mano.</p>
<p>Un soldado la empujó con suavidad, girándola en dirección al resto de la multitud.</p>
<p>—La plaza de la oración está en esa dirección, señora.</p>
<p>Lo pronunció como una sugerencia, pero con un fondo de autoridad.</p>
<p>A través de la ira, alzó la mirada a los ojos entornados del soldado. Vio los ojos del hombre muerto. Vio a los soldados de su casa; hombres en el suelo muertos, hombres que iban a por ella, hombres que la cogían. Vio destellos de movimiento a través de un resplandor carmesí de sangre.</p>
<p>Mientras el soldado y ella se miraban fijamente a los ojos, sintió que el arma que llevaba a la cintura abandonaba la funda.</p>
<p>Una mano bajo su brazo tiró de ella.</p>
<p>—Por aquí, querida. Yo te mostraré donde está.</p>
<p>Jennsen pestañeó. Era la mujer que le había dado las instrucciones para llegar a casa de Althea. La mujer que cosía pacíficas escenas de montanas y arroyos.</p>
<p>Jennsen contempló fijamente a la mujer, a su sonrisa inexplicable, intentando encontrarle sentido. La muchacha lo encontraba todo a su alrededor extrañamente incomprensible. Sólo sabía que su mano estaba posada en la empuñadura del cuchillo y que ansiaba sacar el arma.</p>
<p>Pero, por algún motivo, el cuchillo permanecía obstinadamente donde estaba.</p>
<p>Jennsen, convencida en un principio de que alguna magia malévola la había poseído, vio entonces que la mujer la rodeaba con un fuerte brazo maternal. Sin darse cuenta, la mujer mantenía el arma de Jennsen en su funda. Jennsen apretó las rodillas, resistiéndose a ser arrastrada fuera de allí.</p>
<p>Los ojos de la mujer mostraban una advertencia.</p>
<p>—Nadie falta a la oración, querida. Nadie. Deja que te muestre dónde es.</p>
<p>El soldado, con expresión sombría, contempló cómo Jennsen cedía, dejándose guiar por la mujer. Jennsen y la mujer, arrastradas por la corriente de gente que iba hacia la plaza, dejaron atrás al soldado. La muchacha alzó los ojos al rostro sonriente de la mujer. A Jennsen le parecía como si el mundo entero flotara en una luz extraña. Las voces a su alrededor eran una nebulosa de sonido que en su mente era taladrada por los chillidos procedentes de su casa.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>A través de los murmullos a su alrededor, la voz, aguda y clara, captó su atención. Jennsen escuchó, alerta a lo que pudiera decirle.</p>
<p><i>Entrega tu voluntad. Jennsen.</i></p>
<p>Tenía sentido, de un modo visceral.</p>
<p><i>Entrega tu carne.</i></p>
<p>Nada más parecía importar ya. Nada de lo que había intentado en toda su vida le había proporcionado la salvación, o la seguridad, o la paz. Al contrario, todo parecía perdido. No parecía que quedara nada más que perder.</p>
<p>—Ya estamos aquí, querida —dijo la mujer, Jennsen miró a su alrededor.</p>
<p>—¿Qué?</p>
<p>—Ya estamos aquí.</p>
<p>Jennsen sintió cómo sus rodillas tocaban el suelo de baldosas cuando la mujer la instó a arrodillarse. Había gente por todas partes. Ante ellos estaba la plaza con el estanque en el centro. Ella sólo quería la voz.</p>
<p><i>Jennsen. Entrega.</i></p>
<p>La voz se había vuelto áspera, imperiosa. Avivaba las llamas de su ira. su rabia, su cólera.</p>
<p>Jennsen se inclinó al frente, temblando, dominada por la ira. En algún lugar, en los rincones más recónditos de su mente, chillaba un terror lejano. No obstante aquella remota sensación de aprensión, era la ira la que le arrebataba la voluntad.</p>
<p><i>¡Entrega!</i></p>
<p>Vio hilillos de la propia saliva que pendían, goteando, mientras jadeaba con los labios entreabiertos. Cayeron lágrimas a las baldosas situadas bajo su rostro. La nariz le goteaba. Respiraba con dificultad. Tenía los ojos tan abiertos que le dolían. Temblaba de pies a cabeza, como si estuviera sola en la noche invernal más fría y oscura. No conseguía parar.</p>
<p>La gente se inclinó profundamente hacia adelante, con las manos presionando sobre las baldosas. Quiso sacar el cuchillo. Jennsen ansió oír la voz.</p>
<p>—Amo Rahl, guíanos.</p>
<p>No era la voz. Era la gente a su alrededor, como una sola voz, salmodiando la oración. Al iniciarla, todos se inclinaron más al frente hasta tocar el suelo de baldosas con la frente. Un soldado pasó a poca distancia por detrás, patrullando, observando mientras la muchacha permanecía arrodillada, inclinada al frente, con las manos sobre el suelo, temblando de modo incontrolable.</p>
<p>Pulgada a pulgada, titubeante, sollozando, entre jadeos, estremeciéndose, la cabeza de Jennsen descendió hasta que su frente tocó el sudo.</p>
<p>—Amo Rahl, enséñanos.</p>
<p>Eso no era lo que quería oír.</p>
<p>Quería la voz. Rabiaba por ella. Quería su cuchillo. Quería sangre.</p>
<p>—Amo Rahl, protégenos —salmodió la gente al unísono.</p>
<p>Jennsen, respirando con jadeos entrecortados y convulsos, consumida por el odio, sólo quería la voz, y que el arma saliera de la funda. Pero tenía las palmas contra el suelo.</p>
<p>Aguzó el oído para escuchar la voz, pero sólo oyó el cántico de la oración.</p>
<p>—Tu luz nos da vida. Tu misericordia nos ampara. Tu sabiduría nos hace humildes. Vivimos sólo para servirte. Tuyas son nuestras vidas.</p>
<p>Al principio, Jennsen sólo la recordó vagamente, de cuando había vivido en el palacio. Al escucharla en ese momento, aquel recuerdo se agolpó en su memoria. Había sabido esas palabras. Las había salmodiado de pequeña. Cuando huyeron del palacio, escapando del lord Rahl, había desterrado las palabras de esa oración, como al hombre que intentaba matarla a ella y a su madre.</p>
<p>En aquellos instantes, anhelando la voz que quería que se entregara, casi sin saberlo ella, casi como si fuera alguna otra persona quien lo hiciera, sus labios temblorosos empezaron a moverse con las palabras.</p>
<p>—Amo Rahl, guíanos. Amo Rahl, enséñanos. Amo Rahl, protégenos. Tu luz nos da vida. Tu misericordia nos ampara. Tu sabiduría nos hace humildes. Vivimos sólo para servirte. Tuyas son nuestras vidas.</p>
<p>La cadencia de aquellas palabras murmuradas llenó el enorme vestíbulo. Eran muchas personas, pero una única voz resonaba poderosa en las paredes. Escuchó con todas sus fuerzas en busca de la voz que había sido su compañera durante casi tanto tiempo como podía recordar, pero no estaba allí.</p>
<p>En aquellos momentos, Jennsen se vio arrastrada sin poder hacer nada junto con todos los demás y se oyó a sí misma pronunciar con toda claridad las palabras.</p>
<p>—Amo Rahl, guíanos. Amo Rahl, enséñanos. Amo Rahl, protégenos. Tu luz nos da vida. Tu misericordia nos ampara. Tu sabiduría nos hace humildes. Vivimos sólo para servirte. Tuyas son nuestras vidas.</p>
<p>Una y otra vez Jennsen pronunció en voz baja las palabras de la oración junto con todos los demás. Una y otra vez, sin otra pausa que no fuera para respirar. Una y otra vez, sin prisas.</p>
<p>El cántico inundó su mente. La llamaba, le hablaba. Era todo lo que ocupaba sus pensamientos mientras lo salmodiaba una y otra vez. La llenaba tan completamente que no dejaba espacio para nada más.</p>
<p>De algún modo, la tranquilizó.</p>
<p>El tiempo fue transcurriendo, de un modo secundario, irrelevante, sin importancia.</p>
<p>De algún modo, ese cántico quedo le proporcionó una sensación de paz. Le recordó el modo en que<i> Betty</i> se tranquilizaba cuando le acariciaban las orejas. La ira de Jennsen estaba siendo apaciguada. Luchó contra ello, pero, poco a poco, fue arrastrada al cántico, a su promesa, aplacada y amansada.</p>
<p>Comprendió entonces: por qué era una oración.</p>
<p>A pesar de todo, la vació y luego la llenó de una profunda calma, una serena sensación de pertenecía.</p>
<p>Dejó de combatir contra las palabras. Se permitió a sí misma susurrarlas, dejando que se llevaran los fragmentos de dolor. Durante ese tiempo, mientras estuvo arrodillada, con la cabeza sobre las baldosas, pronunciando esas palabras, quedó libre de cualquier cosa y de todo.</p>
<p>Mientras salmodiaba junto con todos los demás, la sombra proyectada sobre el suelo desde los parteluces del cristal emplomado de lo alto se alejó de ella, dejándola bajo todo el fulgor del sol. Fue una sensación cálida y protectora. Parecía el cálido abrazo de su madre. Sintió el cuerpo liviano. El suave resplandor que la envolvía recordó a Jennsen el modo en que se imaginaba a los buenos espíritus.</p>
<p>Un instante más tarde, el cántico finalizó.</p>
<p>Jennsen se apartó lentamente del suelo. Inopinadamente, un sollozo brotó de ella.</p>
<p>—¿Sucede algo aquí?</p>
<p>Había un soldado de pie, imponente, junto a ella.</p>
<p>La mujer que tenía al lado rodeó los hombros de Jennsen con un brazo.</p>
<p>—Su madre falleció hace poco —explicó la mujer en voz baja.</p>
<p>El soldado se removió, parecía incómodo.</p>
<p>—Lo siento, señora. Mi más sentido pésame a vos y a vuestra familia.</p>
<p>Jennsen vio en sus ojos azules que él hombre lo decía totalmente en serio.</p>
<p>Muda de asombro, contempló cómo el hombre se giraba, enorme y musculoso cubierto de capas de cuero, un asesino a sueldo del lord Rahl prosiguiendo con su patrulla. La empatía del acero. De saber él quién era ella, la entregaría a las manos de aquellos que se ocuparían de que padeciese una muerte prolongada.</p>
<p>Jennsen hundió el rostro en el hombro de la desconocida y lloró por su madre, cuyo abrazo había sido tan acogedor.</p>
<p>Echaba en falta a su madre de un modo insoportable. Y ahora estaba aterrada por Sebastián.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">18</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Jennsen dio las gracias a la mujer que bordaba escenas campestres. Sólo después de que iniciara la marcha por el vestíbulo reparó la muchacha en que ni siquiera sabía el nombre de la mujer. En realidad no importaba. Ambas tenían madres. Ambas comprendían y compartían los mismos sentimientos.</p>
<p>Ahora que la oración había finalizado, el ruido de toda la gente de palacio volvió a elevarse para resonar en las paredes y columnas de mármol. Podían oírse risas en el vestíbulo. La gente había regresado a sus asuntos, comprando, vendiendo, comerciando, discutiendo. Los guardias patrullaban, y el personal de palacio, la mayoría con túnicas de colores claros, atendían sus tareas, transportando mensajes, ocupándose de asuntos que Jennsen sólo podía adivinar. En un lugar, había obreros trabajando en la reparación de las bisagras de una enorme puerta doble de roble.</p>
<p>El personal de limpieza había regresado, también, atareado en sacar el polvo, fregar y enlustrar. La madre de Jennsen había sido en una ocasión una de aquellas mujeres. Se ocupaba de las secciones de palacio cerradas al público, estancias oficiales, las secciones que albergaban a los funcionarios y el personal de palacio, y. por supuesto, los aposentos del lord Rahl.</p>
<p>Tras entonar la oración durante horas, la mente de Jennsen estaba tan despejada como si hubiera disfrutado de un largo y necesario descanso. En aquel estado tranquilo pero reanimado y muy despierto, se le ocurrió una solución. Supo qué debía hacer.</p>
<p>Se movió con rapidez, de vuelta por donde había venido. No había tiempo que perder. En las terrazas de lo alto, las personas que vivían en el Palacio del Pueblo contemplaban el vestíbulo inferior mientras iban a sus tareas, observando a aquellos que habían acudido a maravillarse ante aquel magnífico lugar. Jennsen se concentró en mantener la calma mientras se movía entre el gentío.</p>
<p>Sebastián le había advertido que no corriera para que la gente no se preguntara si sucedía algo. Le había advertido que actuara con normalidad, para no dar motivo a que advirtieran su presencia. Con todo, era peligroso estar en palacio, ya que lo habían capturado a pesar de que sabía cómo actuar. Si ella levantaba sospechas, era seguro que los soldados la detendrían. Si los soldados la cogían y descubrían quién era...</p>
<p>Jennsen ansiaba recuperar a Sebastián, y su miedo por él la impidió a seguir por el vestíbulo. Tenía que liberarlo antes de que le hicieran algo terrible. Sabía que cada minuto que lo tenían en su poder, estaba en un peligro mortal.</p>
<p>Si lo torturaban, tal vez no podría resistirlo. Si confesaba quién era, lo matarían. La idea de ver ejecutado a Sebastián casi hizo que se le doblaran las rodillas. Bajo tortura, la gente confiesa cualquier cosa, tanto sí es cierra como si no. Si decidían torturarlo para hacerle confesar algo, estaba perdido, la imagen mental de Sebastián siendo torturado la hizo sentirse mareada y enferma.</p>
<p>Tenía que rescatarlo.</p>
<p>Pero para hacer eso, necesitaba la ayuda de la hechicera. Si Althea quería ayudarla, lanzar sobre Jennsen un hechizo protector, ella podría intentar rescatar a Sebastián. Althea tenía que ayudarla. Jennsen la convencería. La vida de Sebastián pendía de un hilo.</p>
<p>Llegó a la escalinata por la que habían ascendido. Todavía desembocaba gente en el vestíbulo, algunos sudorosos y resoplando por el esfuerzo de la ascensión. Pocos descendían. De pie en el borde, con la mano en el pasamanos de mármol, echó una cautelosa mirada a todas partes, para asegurarse de que no la seguían u observaban. No obstante las ganas de echar a correr, se obligó a mirar a su alrededor con indiferencia. Algunas personas la miraron, pero no más que a cualquier otra persona. Los soldados que patrullaban estaban bastante lejos. Inició el descenso.</p>
<p>Se movió tan de prisa como le fue posible, sin dar la impresión de que huía para salvar la vida; para salvar la vida de Sebastián. Pero lo hacía. De no ser por Jennsen, él no se encontraría en aquella situación.</p>
<p>Pensó que descender resultaría fácil, pero tras cientos de peldaños descubrió que el descenso la agotaba. Las piernas le ardían por el esfuerzo. Se dijo que si no podía correr, al menos podía no detenerse.</p>
<p>En los descansillos atajaba por las esquinas, ahorrándose peldaños. Cuando nadie miraba, descendía los escalones de dos en dos. Cuando tenía que atravesar corredores vigilados por guardias, intentaba ocultarse tras grupos de personas. La gente sentada en bancos, comiendo pan y pasteles de carne, bebiendo cerveza, conversando con amigos, la veían pasar junto con los demás sin prestarle atención. Era simplemente otro visitante más.</p>
<p>Pero era la hermanastra del lord Rahl.</p>
<p>De nuevo en los peldaños, avanzaba rápidamente, con las piernas temblando por el ininterrumpido ejercicio. Los músculos le ardían, necesitados de descanso, pero no les concedió ninguno. En su lugar, avanzaba con más rapidez cuando tenía ocasión. En un tramo vacío de escalones entre dos rellanos, que quedaba oculto a la vista, Jennsen descendió a una velocidad temeraria. Volvió a aminorar el paso cuando una pareja, cogida del brazo, las cabezas juntas mientras reían por palabras susurradas, alcanzó el rellano situado debajo.</p>
<p>El aire se fue enfriando a medida que descendía. En un nivel, tan plagado de guardias como lo estaba de moscas un establo en primavera, uno de los soldados la miró directamente a los ojos y sonrió. Deteniéndose anonadada por un instante, comprendió que le sonreía como un hombre sonríe a una mujer, no como un asesino sonreía a su víctima. Ella devolvió la sonrisa, con educación, con calidez, pero no tanto como para dar la impresión de que lo alentaba. Jennsen se arrebujó mis en la capa y enfiló el siguiente tramo de escaleras. Cuando echó un vistazo de reojo al doblar la esquina en un rellano, él estaba parado arriba, con una mano en la barandilla, contemplándola. El soldado volvió a sonreírle y le dijo adiós con la mano antes de regresar a sus deberes.</p>
<p>Incapaz de contener su miedo, Jennsen descendió los escalones de dos en dos a toda velocidad y atravesó corriendo el vestíbulo, pasando junto a tenderetes que vendían comida, broches y dagas exquisitamente decoradas, dejando atrás visitantes sentados en bancos de piedra colocados delante de la balaustrada de mármol, hasta que advirtió que la gente la miraba fijamente. Dejó de correr y se puso a andar como si tal cosa, intentando contonearse para dar la impresión de que sus prisas habían sido motivadas por una vivacidad juvenil. La táctica funcionó. Vio que las personas que la habían estado mirado daban la impresión de atribuirlo a la vitalidad de una jovencita que pasaba a toda prisa. Todos volvieron a sus cosas. Puesto que había funcionado, Jennsen usó el mismo truco intermitentemente y consiguió ir más de prisa.</p>
<p>Respirando penosamente por el largo descenso, alcanzó por fin la entrada en forma de cueva con las sibilantes antorchas. Puesto que había tantísimos soldados en el portal que conducía al interior de la gran meseta, aminoró el paso y caminó pegada a una pareja de más edad para dar la impresión de que podía ser una hija con sus padres. La pareja estaba ocupada en un ardiente debate sobre las posibilidades de un amigo de sacar adelante su nueva tienda de pelucas. La mujer lo consideraba un buen negocio. El hombre pensaba que su amigo se quedaría sin gente dispuesta a vender sus cabellos y acabaría ocupando demasiado de su tiempo en la búsqueda de mis.</p>
<p>Jennsen no podía imaginar una conversación más estúpida cuando un hombre había sido hecho prisionero y estaba a punto de ser torturado y probablemente ajusticiado. Para Jennsen, el palacio d'haraniano no era más que una repugnante trampa mortal. Tenía que sacar a Sebastián de allí. Lo sacaría.</p>
<p>Ningún miembro de la pareja advirtió la presencia de Jennsen a poca distancia, con la cabeza inclinada, avanzando a su mismo paso lento. La mirada de los guardias pasó superficialmente por los tres. En la entrada de la abertura, el viento helado barrió el interior, cortándole la respiración a la muchacha. Tras haber permanecido en la oscuridad iluminada por lámparas durante tanto tiempo, tuvo que entrecerrar los ojos ante la brillante luz diurna. En cuanto estuvieron en el mercado al aire libre, la joven dobló por una de las improvisadas calles, corriendo en busca de Irma, la señora de las salchichas.</p>
<p>Estirando el cuello, buscó el pañuelo rojo mientras pasaba a toda prisa ante las hileras de tenderetes. Los lugares que antes habían parecido tan espléndidos ahora parecían zarrapastrosos después de que hubiera estado en el palacio. En toda su vida. Jennsen no había visto nada como el Palacio del Pueblo. No conseguía imaginar como un lugar de tal belleza podía contener algo de tanta fealdad como la Casa de Rahl.</p>
<p>Un vendedor ambulante se le aproximó.</p>
<p>—¿Amuletos, para la dama? Buena suerte con seguridad. —Jennsen siguió andando. El aliento del hombre apestaba—. Amuletos especiales con magia. Infalibles por un penique de plata.</p>
<p>—No, gracias.</p>
<p>Él hombre andaba de costado, justo frente a ella.</p>
<p>—Sólo un penique de plata, mi señora.</p>
<p>Jennsen se dijo que acabaría tropezando con los pies del hombre y cayendo.</p>
<p>—No, gracias. Por favor dejadme en paz, ya.</p>
<p>—Un penique de cobre, entonces.</p>
<p>—No.</p>
<p>Jennsen lo apartaba de un empujón cada vez que él chocaba con ella al acercarse y ofrecerle sus amuletos. No dejaba de colocar el rostro frente al de la muchacha, alzando la vista para mirarla mientras se encorvaba y avanzaba arrastrando los pies, sonriéndole de oreja a oreja.</p>
<p>—Son buenos amuletos, mi señora. —No dejaba de chocar contra ella, mientras la joven estiraba el cuello, buscando el pañuelo rojo—. Os traerán buena suerte.</p>
<p>—No, he dicho —Tropezando casi con el hombre, le asestó un empujón—. ¡Por favor, dejadme en paz!</p>
<p>Jennsen suspiró aliviada cuando un hombre de más edad pasó en dirección opuesta y el vendedor ambulante se giró hacia él. Oyó cómo su voz se desvanecía a su espalda, intentando vender al hombre amuletos mágicos por un penique de plata. Pensó en lo paradójico que era que aquel hombre estuviera ofreciendo magia y ella la rechazara porque tenía prisa por intentar obtener magia de otra persona.</p>
<p>Dejando atrás un lugar vacío, ante una mesa con toneles de vino, Jennsen se detuvo súbitamente. Alzó los ojos y vio a los tres hermanos. Uno vertía vino en una copa de cuero para un cliente mientras los otros dos alzaban un barril totalmente lleno de la parte posterior de su carro.</p>
<p>Jennsen se dio la vuelta y miró fijamente el espacio vacío. Allí había estado Irma. Sintió el corazón en un puño. Irma tenía sus caballos. Irma tenía a Betty.</p>
<p>Presa del pánico, sujetó el brazo del hombre que había detrás de la mesa mientras el cliente se marchaba.</p>
<p>—Por favor, ¿podéis decirme dónde está Irma?</p>
<p>Él alzó los ojos, bizqueando debido a la luz del sol.</p>
<p>—¿La mujer de las salchichas?</p>
<p>Jennsen asintió.</p>
<p>—Sí. ¿Dónde está? No puede haberse ido ya. Tenía salchichas que vender.</p>
<p>El hombre sonrió ampliamente.</p>
<p>—Dijo que el estar junto a nosotros, que vendemos nuestro vino, le había ayudado a vender sus salchichas más rápido de lo que nunca las había vendido.</p>
<p>Jennsen sólo pudo mirarlo atónita.</p>
<p>—¿Se ha ido?</p>
<p>—Es una pena, además. Con las salchichas a la venta justo al lado realmente nos ayudó a vender vino. La gente comía sus salchichas picantes de cabra y tenía que tomar un poco de nuestro vino.</p>
<p>—¿Su qué? —musitó Jennsen.</p>
<p>La sonrisa del hombre decayó.</p>
<p>—Sus salchichas. ¿Qué sucede, señora? ¿Parece como si un espíritu del inframundo os acabara de tocar en el hombro?</p>
<p>—¿Qué dijisteis que vende?... ¿Salchichas de cabra?</p>
<p>Él asintió, con expresión preocupada.</p>
<p>—Entre otras. Las probé todas, pero las que más me gustaron fueron las de cabra. —Alzó un pulgar por encima del hombro, indicando a sus dos hermanos—. A Joe le gustaron más la salchichas de ternera, y a Clayton, bueno a él le gustaron las de cerdo, pero yo preferí las salchichas de cabra.</p>
<p>Jennsen tiritaba y no era de frío.</p>
<p>—¿Dónde está? ¡Debo encontrarla!</p>
<p>El hombre se rascó la rubia cabeza despeinada.</p>
<p>—Lo siento, pero no lo sé. Viene aquí a vender salchichas. La mayoría de los tipos de por aquí la han visto antes. Es una dama agradable, siempre tiene una sonrisa y una palabra amable.</p>
<p>Jennsen sintió que unas heladas lágrimas le corrían por las mejillas.</p>
<p>—Pero ¿dónde está? ¿Dónde vive? Debo encontrarla.</p>
<p>El hombre sujetó el brazo de Jennsen, como si temiera que ésta fuera a desplomarse.</p>
<p>—Lo siento, señora, pero no lo sé, ¿Por qué? ¿Qué sucede?</p>
<p>—Tiene a mis animales. Mis caballos. Y a<i> Betty</i>.</p>
<p>—¿<i>Betty</i>?</p>
<p>—Mi cabra. Los tiene ella. Le pagamos para que los cuidara hasta que regresáramos.</p>
<p>—Ah. —Se mostró abatido al no poder darle mejores noticias—. Lo siento. Sus salchichas se vendieron sin pausa hasta que se agotaron. Por lo general, tarda todo el día en vender lo que cocina, pero a veces simplemente va mejor, supongo. Una vez que se agotaron las salchichas, se sentó aquí y conversó con nosotros durante un buen rato. Finalmente, lanzó un suspiro, y dijo que tema que regresar a casa.</p>
<p>Las ideas se agolpaban en la mente de Jennsen. Parecía como si el mundo diera vueltas a su alrededor. No sabía qué hacer. Se sentía aturdida, confusa. Jamás se había sentido un sola.</p>
<p>—Por favor —dijo con la voz ahogada por las lágrimas—. Por favor, ¿podría alquilar uno de vuestros caballos?</p>
<p>—¿Nuestros caballos? ¿Entonces cómo llevaríamos el carro a casa? Además, son caballos de tiro. No tenemos sillas de montar ni arreos para montar ni...</p>
<p>—¡Por favor! Tengo oro. —Jennsen se palpó el cinturón—. Puedo pagar.</p>
<p>Pero no consiguió encontrar la pequeña bolsa de cuero con sus monedas de oro y plata, así que echó la capa hacia atrás, buscándola. Allí, en el cinturón, junto a su cuchillo, encontró sólo un pequeño trozo de cordón de cuero, limpiamente cortado.</p>
<p>—Mi bolsa... mi bolsa ha desaparecido. —No conseguía respirar—. Mi dinero...</p>
<p>El rostro del hombre se llenó de pesar mientras contemplaba como extraía lo que quedaba del cordón de su cinturón.</p>
<p>—Hay gente malvada que merodea por aquí, intentando robar...</p>
<p>—Pero lo necesito.</p>
<p>El hombre se quedó en silencio. Ella volvió la cabeza para mirar a su espalda, buscando al vendedor ambulante que vendía amuletos. Todo regresó como una exhalación a su mente. Había chocado contra ella, la había empujado. En realidad estaba cortando su bolsa. Ni siquiera podía recordar qué aspecto tenía..., sólo que iba desaliñado. No había querido mirarle al rostro, encontrarse con sus ojos. La faltaba el diento mientras miraba frenéticamente a un lado y a otro, intentando localizar al hombre que le había robado su dinero.</p>
<p>—No... —gimió, demasiado abrumada para saber qué otra cosa decir—. No, ah, por favor no. —Se dejó caer, sentándose en el suelo, junto a la mesa—. Necesito un caballo. Queridos espíritus, necesito un caballo.</p>
<p>El hombre vertió apresuradamente vino en una copa y se acuclilló junto a la sollozante muchacha.</p>
<p>—Tomad, bebed esto.</p>
<p>—No tengo dinero —consiguió decir ella mientras lloraba.</p>
<p>—Es gratis —dijo él, dirigiéndole una comprensiva sonrisa de rectos dientes blancos—. Os irá bien. Bebéoslo todo.</p>
<p>Los otros dos rubios hermanos, Joe y Clayton, permanecían de pie detrás de la mesa, con las manos en los bolsillos, las cabezas inclinadas con pena por la mujer a la que atendía su hermano.</p>
<p>El hombre inclinó la copa hacia arriba, intentando conseguir que bebiera mientras lloraba. Una parte se derramó por su barbilla, otra parte entró en su boca y tuvo que tragarlo.</p>
<p>—¿Por qué necesitáis un caballo? —pregunto el hombre.</p>
<p>—Tengo que ir a ver a Althea.</p>
<p>—¿Althea? ¿La vieja hechicera?</p>
<p>Jennsen asintió mientras se limpiaba el vino de la barbilla y las lágrimas de las mejillas.</p>
<p>—¿Os han invitado a ir?</p>
<p>—No —admitió ella—, pero tengo que ir.</p>
<p>—¿Por qué?</p>
<p>—Es una cuestión de vida o muerte. Necesito la ayuda de Althea o un hombre podría morir.</p>
<p>Agachado junto a ella, sosteniendo aún la copa que había usado para ofrecerle un trago, los ojos del hombre pasaron de mirar los de la joven a observar los rizos de rojos cabellos ocultos bajo la capucha.</p>
<p>El hombretón apoyó las manos en las rodillas y se irguió, regresando junto a sus hermanos para dejarla tranquila mientras intentaba detener sus lágrimas de desesperación. Jennsen lloraba de preocupación por<i> Betty</i>, también.<i> Betty</i> era la amiga y compañera de Jennsen, y una conexión con su madre. La pobre cabra probablemente se sentía abandonada y no querida. Jennsen habría dado cualquier cosa, en aquel momento, por ver agitarse la colita tiesa de<i> Betty.</i></p>
<p>Se dijo que no podía limitarse a permanecer allí sentada, comportándose como una criatura. Eso no conseguiría nada. Tenía que hacer algo. No podía existir ayuda para ella a la sombra del palacio del lord Rahl, y no tenía dinero. No podía contar con nadie... excepto Sebastián, y éste no podía esperar ninguna ayuda que no proviniera de ella. En aquellos momentos. la vida del joven dependía sólo de lo que ella hiciera. No podía sentarse allí, compadeciéndose a sí misma. Su madre se lo había enseñado.</p>
<p>No tenía ni idea de qué hacer para rescatar a<i> Betty,</i> pero al menos sabía qué reñía que intentar para salvar a Sebastián. Eso era lo más importante y lo que tenía que hacer. Estaba perdiendo un tiempo precioso.</p>
<p>Jennsen se puso en pie, secándose con ira las lágrimas del rostro, y luego acercó una mano a la frente para proteger los ojos del sol. Había estado mucho tiempo en palacio, así que era difícil juzgarlo, pero imaginó que era pasado el mediodía. Teniendo en cuenta la posición del sol en el cielo en aquella época del año, calculó en qué dirección estaba el oeste. Si al menos tuviera a<i> Robín</i>, podría ir más de prisa. Si al menos tuviera dinero, podría alquilar o comprar otro caballo.</p>
<p>De nada servía suspirar por lo que no estaba y no se podía recuperar. Tendría que andar.</p>
<p>—Gracias por el vino —dijo Jennsen al hombre rubio que permanecía allí de pie removiéndose inquieto mientras la observaba.</p>
<p>—No es nada —respondió él al tiempo que dirigía la mirada al suelo.</p>
<p>Cuando ella empezó a alejarse, el hombre pareció hacer acopio de valor. Salió a la polvorienta calzada y la agarró del brazo.</p>
<p>—Deteneos, señora. ¿Qué estáis pensando hacer?</p>
<p>—La vida de un hombre depende de que llegue a casa de Althea. No tengo elección. Caminaré.</p>
<p>—¿Qué hombre? ¿Qué es lo que sucede para que su vida dependa de que veáis a Althea?</p>
<p>Jennsen, alzando los ojos hacia los ojos azul cielo del otro, tiró con suavidad del brazo para soltarse de su mano. Fornido y rubio, con una mandíbula firme y complexión musculosa, le recordó a los hombres que hablan asesinado a su madre.</p>
<p>—Lo siento, pero no puedo decirlo.</p>
<p>Jennsen sujetó la capucha de la capa con fuerza para protegerse de una gélida ráfaga de viento mientras volvía a ponerse en marcha. Antes de que hubiera dado una docena de pasos, él dio varias largas zancadas y volvió a sujetarla con suavidad por debajo de la parte superior del brazo.</p>
<p>—Oíd —dijo con voz sosegada cuando ella lo miró con cara de pocos amigos—, ¿tenéis al menos provisiones?</p>
<p>La expresión ceñuda de Jennsen se desvaneció y tuvo que contener las lágrimas de contrariedad.</p>
<p>—Todo está con nuestros caballos. La mujer de las salchichas, Irma, lo tiene todo. Todo excepto mi dinero. Se lo ha llevado el ratero.</p>
<p>—Así pues, no tenéis nada. —No era tanto una pregunta como desdén ante un plan tan ingenuo.</p>
<p>—Me tengo a mí y sé lo que debo hacer.</p>
<p>—¿Y tenéis la intención de emprender la marcha a casa de Althea, en invierno, a pie, sin provisiones?</p>
<p>—He vivido en el bosque toda mi vida. Puedo arreglármelas.</p>
<p>Dio un tirón, pero la enorme mano del hombre le sujetó el brazo con firmeza.</p>
<p>—Es posible, pero las llanuras Azrith no son el bosque. No hay nada que pueda serviros para construir un refugio. Ni un pedazo de madera para encender un fuego. Una vez que se ponga el sol hará tanto frío como en el corazón del Custodio. No tenéis provisiones ni nada. ¿Qué vais a comer?</p>
<p>Jennsen dio entonces un tirón más fuerte al brazo y consiguió liberarlo.</p>
<p>—No tengo otra elección. Puede que no lo comprendáis, pero hay cosas que uno debe hacer, incluso aunque signifique arriesgar la propia vida, o de lo contrario la vida no significa nada y no merece la pena vivirla.</p>
<p>Antes de que pudiera volver a detenerla, Jennsen corrió al interior del río de gente que se movía por las improvisadas calles. La joven se abrió paso entre el gentío, pasando junto a personas que vendían comida y bebida que no podía comprar. Todo ello sirvió para recordarle que no había comido desde la salchicha que había tomado por la mañana. El saber que Sebastián podría no vivir para hacer otra comida dio más premura a sus pasos.</p>
<p>Dobló por la primera calle que se dirigía al oeste. Con el meridional sol invernal en el lado izquierdo del rostro, pensó en la luz del sol cuando había asistido a la oración, y lo mucho que se parecía al abrazo de su madre.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">19</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Jennsen zigzagueó entre la gente que había al pie de la meseta, caminando al azar por las calles mientras imaginaba que pasaba entre árboles, moviéndose a través de los bosques en los que se sentía más a pisto. Allí era donde deseaba poder estar, en un bosque tranquilo, guarecida entre los árboles, con su madre, las dos contemplando cómo Betty mordisqueaba brotes tiernos. Algunas de las personas que hacían un alto ante los tenderetes, o los mercaderes situados tras las mesas, o aquellos que deambulaban por allí, dirigieron ojeadas en dirección a Jennsen, pero ella mantuvo la cabeza inclinada y siguió adelante con paso enérgico.</p>
<p>Estaba muerta de preocupación por<i> Betty.</i> La mujer de las salchichas, Irma, vendía carne de cabra. No había de duda de por qué quería comprar a<i> Betty.</i> El pobre animal probablemente estaría muy abatido y aterrado al ver que se lo llevaba una desconocida. No obstante lo angustiada que estaba Jennsen por<i> Betty,</i> y a pesar de lo mucho que ansiaba ir en su busca y recuperarla, no podía colocar aquel deseo por delante de la vida de Sebastián.</p>
<p>Pasar junto a tenderetes que vendían comida sólo sirvió para recordarle lo hambrienta que estaba, en especial tras el esfuerzo de subir todas aquellas escaleras hasta palacio. No había comido desde aquella mañana y deseaba poder comprar algo para comer, pero no existía la menor esperanza de que pudiera. La gente cocinaba sobre hogueras al aire libre hechas con leña que sin duda habían traído con ellos. Las sartenes chisporroteaban con mantequilla, ajo y especias, y los humos procedentes de las carnes que se asaban pasaba flotando por su lado. Los aromas eran embriagadores y convertían su hambre en casi insoportable.</p>
<p>Cuando su mente se olvidaba del hambre, Jennsen pensaba en Sebastián. Cada momento que se retrasaba podía significar otro latigazo para él, otra herida, otra torsión de una extremidad, otro hueso roto. Otro momento de suplicio. Pensarlo hacía que le ascendiera bilis por la garganta.</p>
<p>Una idea aún más aterradora la sacudió súbitamente: las mord-sith, Dondequiera que Jennsen había viajado con su madre, a lo largo de todo D'Hara, nadie temía a nada o a nadie más que a las mord-sith. Su capacidad para infligir dolor era legendaria. Se decía que en aquel lado de la mano del Custodio, una mord-sith no tenía igual.</p>
<p>¿Y si los d'haranianos utilizaban a una de aquellas mujeres para torturar a Sebastián? Incluso a pesar de que él carecía de magia, eso no importaría. Con aquel agiel que tenían —y quién sabía qué más—, podían torturar a cualquiera. Simplemente poseían la capacidad añadida de capturar a una persona con magia. Una persona sin magia, como Sebastián, no sería nada más que una breve diversión sangrienta para una mord-sith.</p>
<p>La multitud fue menguando a medida que llegaba al final del mercado al aire libre, y el sendero en el que se encontraba desapareció al alcanzar el último tenderete, ocupado por un hombre larguirucho que vendía arreos de cuero y accesorios para carros. No había nada más allá de su carro cargado de piezas aparte de terreno abierto y desierto. Una fila interminable de personas avanzaba por la calzada que iba al sur. Distinguió una neblina de polvo que marcaba los tramos más distantes de la calzada que iba al sur, junto con otras que se bifurcaban al sudoeste y al sudeste. Ninguna calzada iba al oeste.</p>
<p>Unas cuantas personas le echaron una ojeada cuando se puso en marcha, sola, hacía el sol que se ponía. Nadie la siguió, Jennsen se sintió aliviada al estar sola. Estar rodeada de gente había demostrado ser tan peligroso como siempre había temido. El mercado quedó rápidamente atrás a medida que marchaba hada el oeste.</p>
<p>Jennsen deslizó la mano bajo Su capa, palpando la tranquilizadora presencia de su cuchillo. Resultaba cálido al tacto, como si hiera una cosa viva, en lugar de plata y acero.</p>
<p>Al menos el ladrón había cogido el dinero y no el cuchillo. Si tenía que elegir entre los dos, prefería el cuchillo. Había vivido toda la vida sin dinero. Pero un cuchillo era vital para la supervivencia. Si se vivía en un palacio, se necesitaba dinero. Si se vivía al aire libre, se necesitaba un cuchillo. Y jamás había visto un cuchillo mejor que aquél, no obstante su procedencia.</p>
<p>Recorrió distraídamente con los dedos la elaborada «R» del mango de plata. Algunas personas necesitaban, un cuchillo incluso aunque vivieran en un palacio, imaginó.</p>
<p>Volvió la cabeza para mirar, y se sintió aliviada al ver que nadie la seguía. La meseta había encogido a lo lejos, hasta hacer que todas las personas que había a sus pies parecieran pequeñas y lentas hormigas que deambulaban. Era agradable estar lejos del lugar, pero sabía que tendría que regresar, después de ver a Althea, si quería rescatar a Sebastián.</p>
<p>Mientras andaba hacia atrás durante un rato para conseguir un momentáneo alivio del viento helado que le azotaba el rostro, su mirada se alzó para seguir la calzada que discurría hasta alcanzar la sólida muralla de piedra que rodeaba el palacio en sí. Puesto que se habían acercado por el sur, no había visto esa calzada. En un punto de su recorrido un puente salvaba una brecha especialmente traicionera en la roca. El puente estaba alzado. Como si el risco en si no fuera lo bastante disuasorio, los enormes muros de piedra que rodeaban el Palacio del Pueblo frustrarían cualquier intento de entrar, a menos que a uno se le permitiera el acceso.</p>
<p>Esperó que no resultara tan arduo ver a Althea.</p>
<p>En algún lugar de aquel vasto complejo, Sebastián estaba prisionero. Se preguntó si su compañero se consideraría abandonado para siempre, como probablemente le ocurría a<i> Betty</i>. Susurró una plegaria a los buenos espíritus pidiéndoles que no le permitieran abandonar la esperanza, y que los buenos espíritus le hicieran saber de algún modo que ella iba a sacarlo de allí.</p>
<p>Cuando se cansó de andar hacia atrás, y de ver el Palacio del Pueblo, se dio la vuelta. Entonces, tuvo que soportar el viento abofeteándola, arrancándole a veces el aliento. Ráfagas cortantes levantaban la seca tierra del suelo y se la arrojaban a los ojos.</p>
<p>El terreno era llano, seco y monótono, en su mayor parte una capa dura atravesada aquí y allá por una franja de tosco suelo arenoso. En algunos lugares, el tostado paisaje estaba manchado de un marrón más oscuro, como si le hubiesen añadido té muy cargado. Había sólo vegetación esporádica, una planta baja, tostada y quebradiza por el frío invernal.</p>
<p>Concentradas al oeste había una hilera irregular de montañas. La situada en el centro parecía como si tuviera nieve en la cumbre, pero era difícil saberlo con el sol de cara. No tenía ni idea de a qué distancia estaba. Al no estar familiarizada con aquel terreno, le resultaba difícil calcular las distancias. Podían ser horas, o incluso días. Al menos no tenía que avanzar penosamente a través de nieve, como habían tenido que hacer en su camino hasta el Palacio del Pueblo.</p>
<p>Jennsen reparó en que iba a necesitar agua. Imaginó que en una ciénaga habría agua en abundancia. También cayó en la cuenta de que la mujer que le había proporcionado las indicaciones dijo que era un largo camino, pero no le había aclarado qué era un largo camino para ella. Quizá para ella un largo camino era lo que Jennsen consideraría una caminata a paso ligero de unas pocas horas. Tal vez la mujer había querido decir «días». Jennsen susurró una plegaria para que no fueran días.</p>
<p>Cuando un sonido traqueteó en el viento, volvió la cabeza y vio una columna de polvo que se alzaba a lo lejos detrás de ella. Entrecerró los ojos y vio que un carro venía en su dirección.</p>
<p>Jennsen se giró en redondo, escudriñando el yermo territorio para descubrir un lugar donde ocultarse. No le gustaba la idea de que la pillaran en campo abierto estando sola. Se le ocurrió que algunos hombres del mercado al aire libre podrían haberla observado marchar, y luego planeado aguardar hasta que estuviera totalmente sola, sin nadie cerca, para ir tras ella y atacarla.</p>
<p>Empezó a correr. Puesto que el carro venía de palacio, corrió en la dirección en la que había estado andando —al oeste—, hacia la oscura masa montañosa. Mientras corría, aspiraba gélidas bocanadas de un aire tan frío que le hería la garganta. La llanura se extendía ante ella, sin ni siquiera una rendija en la que ocultarse. Se concentró en la oscura línea de montañas, corriendo hacia ellas con todas sus fuerzas, pero incluso mientras corría, sabía que estaban demasiado lejos.</p>
<p>No pasó mucho tiempo antes de que Jennsen se obligara a detenerse. Actuaba estúpidamente. No podía dejar atrás a unos caballos. Se dobló por la cintura, con las manos sobre los muslos, recuperando el aliento, contemplando cómo el carro se aproximaba. Si alguien venía a atacarla, correr, agotar las fuerzas, era lo más insensato que podía hacer.</p>
<p>Volvió a girarse de cara al sol y siguió andando, pero a un paso que no la agotara. Si iba a tener que pelear, al menos que no estuviera sin resuello. Quizá no era más que alguien de camino a casa, y girarían en una dirección distinta. Sólo los había divisado debido al ruido del carro y el polvo que levantaban. Ellos probablemente ni la veían.</p>
<p>Una idea espeluznante la recorrió: a lo mejor una mord-sith ya le había sacado una confesión a Sebastián. A lo mejor una de aquellas mujeres despiadadas lo había doblegado ya. Temió pensar lo que ella haría si alguien se dedicara a partirle metódicamente los huesos. Jennsen no podía decir honradamente lo que podría hacer bajo una tortura tan atroz.</p>
<p>Quizá, bajo un suplicio insoportable, les había dado el nombre de Jennsen, Él lo sabía todo sobre ella. Sabía que Rahl el Oscuro era su padre. Sabía que Richard Rahl era su hermanastro. Sabía que quería ir a ver a la hechicera para pedirle ayuda.</p>
<p>Quizá le habían prometido que pararían sí Sebastián la entregaba. ¿Podía culparlo por una traición bajo tales circunstancias?</p>
<p>Quizá el carro que corría hacia ella estaba repleto de fornidos y siniestros soldados d'haranianos que venían a capturarla. Quizá la pesadilla sólo estaba a punto de empezar de verdad. Quizá aquél era el día que había temido toda su vida.</p>
<p>Mientras lágrimas de terror le escocían en los ojos, Jennsen deslizó la mano bajo la capa y se aseguró de que el cuchillo salía sin problemas de la funda. Lo alzó ligeramente, luego volvió a bajarlo, notando su tranquilizador chasquido metálico al volver a entrar en la vaina.</p>
<p>Los minutos transcurrieron penosamente mientras andaba, aguardando a que el carro la alcanzase. Luchó para mantener su miedo controlado e intentó repasar mentalmente todo lo que su madre le había enseñado sobre el uso de un cuchillo. Jennsen estaba sola, pero no indefensa. Sabía qué hacer. Se dijo que debía recordar eso.</p>
<p>Si eran demasiados hombres, sin embargo, nada la ayudaría. Recordaba con toda claridad cómo los hombres de su casa la habían agarrado, y lo indefensa que había estado. La habían cogido por sorpresa, pero... desde luego, no importaba el cómo, en realidad..., la habían cogido. Eso era todo lo que importaba. De no haber sido por Sebastián...</p>
<p>Cuando volvió a girar la cabeza para mirar, el carro se le venía ya encima. Planeó los pies en el suelo, manteniendo la capa ligeramente abierta de modo que pudiera introducir la mano y sacar el cuchillo, sorprendiendo a su atacante. La sorpresa podía ser una valiosa aliada, y lo único con lo que podía contar.</p>
<p>Entonces, vio una sonrisa de dientes rectos. El hombretón rubio detuvo el carro a poca distancia, levantando piedrecillas y nubes de polvo. Mientras echaba el freno, el polvo se dispersó. Era el hombre del mercado, el hombre que estaba junto al puesto de Irma, el hombre que le había dado el trago de vino. Estaba solo.</p>
<p>No muy segura de las intenciones del desconocido, Jennsen adoptó un tono seco y colocó la mano presta para empuñar el cuchillo.</p>
<p>—¿Qué hacéis aquí?</p>
<p>Él siguió luciendo la amplia sonrisa.</p>
<p>—He venido a llevaros con el carro.</p>
<p>—¿Y vuestros hermanos?</p>
<p>—Los dejé allá, en palacio.</p>
<p>Jennsen no confiaba mucho en él. No tenía motivos para llevarla en el carro.</p>
<p>—Gracias, pero creo que es mejor que regreséis a vuestros propio» asuntos.</p>
<p>Empezó a andar.</p>
<p>Él saltó del carro, aterrizando con un ruido sordo. Jennsen se volvió para estar preparada en el caso de que se abalanzara sobre ella.</p>
<p>—Oíd, no me sentiría bien al respecto —dijo el hombre.</p>
<p>—Al respecto de ¿qué?</p>
<p>—Nunca me lo perdonaría si simplemente me quedara a un lado y os dejara marchar ahí, a morir... que es lo que sucederá sin comida, ni agua, ni nada. Pensé en lo que dijisteis, que hay algunas cosas que uno debe hacer, o de lo contrario la vida no significa nada y no merece la pena vivirla. No podría vivir conmigo mismo si supiera que estabais aquí, dirigiéndoos a vuestra propia muerte. Su voz se tornó suplicante—. Vamos, subid al carro y dejad que os lleve.</p>
<p>—¿Qué hay de vuestros hermanos? Antes de que descubriera que había perdido mi dinero, no me quisisteis alquilar un caballo porque dijisteis que teníais que regresar.</p>
<p>El hombre introdujo un pulgar tras su cinturón, resignado a tener que dar explicaciones.</p>
<p>—Bueno, nos ha ido tan bien la venta de vino hoy que hemos ganado una suma considerable. Joe y Clayton querían quedarse en palacio, de todos modos, y divertirse un poco para variar. Fue esa Irma, vendiendo sus salchichas picantes justo a nuestro lado, la que lo hizo posible. —Se encogió de hombros—. De modo que, puesto que ella nos ayudó a ganar tanto dinero, puedo venir a ayudaros. Ya que ella se llevó vuestros caballos y provisiones, imagino que venir a llevaros en el carro es lo menos que puedo hacer. Digamos que lo compensa un poco. No es más que un viaje en carro. No es como si arriesgara mi vida o algo así. Sólo un poco de ayuda que ofrezco a alguien que sé que la necesita.</p>
<p>A Jennsen, desde luego, le iría bien esa ayuda, pero temía confiar en aquel desconocido.</p>
<p>—Me llamo Tom —dijo él, como leyendo sus pensamientos—. Os estaría agradecido si permitierais que hiciera esto para ayudaros.</p>
<p>—¿Qué queréis decir?</p>
<p>—Como dijisteis... hay algunas cosas que uno tiene que hacer para conseguir que la vida tenga un poco más de significado. —Miró brevemente los rizos de cabello rojo de debajo de la capucha de la capa antes de ponerse solemne—. Me sentiría... satisfecho de haber hecho algo así.</p>
<p>Ella fue la primera en apartar la vista.</p>
<p>—Me llamo Jennsen. Pero no...</p>
<p>—Venid, pues. Tengo un poco de vino...</p>
<p>—No me gusta el vino. Sólo hace que sienta sed.</p>
<p>—Tengo mucha agua —repuso él, encogiéndose de hombros—. Traje conmigo unos cuantos pasteles de carne también. Apuesto a que todavía estarán calientes.</p>
<p>La muchacha estudió sus ojos azules, azules como los del bastardo de su padre. Aun así, los ojos de aquel hombre mostraban una sencilla sinceridad. La sonrisa no era engreída, sino modesta.</p>
<p>—¿No tenéis una esposa junto a la que regresar?</p>
<p>En esa ocasión, fue Tom quién aparró la mirada para mirar al suelo.</p>
<p>—No, señora. No estoy casado. Viajo mucho. No puedo imaginar que una mujer se adaptara a esa dase de vida. Además, no me proporciona muchas oportunidades de conocer a nadie lo bastante bien como para pensar en matrimonio. Algún día, no obstante, espero encontrar una mujer que quiera compartir su vida conmigo, una mujer que me haga sonreír, una mujer de la que ser digno.</p>
<p>A Jennsen le sorprendió ver que el hombre había enrojecido. Le pareció como si su audacia al hablarle y ofrecerse a llevarla mostraran un atrevimiento que no formaba parre de su conducta habitual. Afable como era, parecía terriblemente tímido. El que un hombre tan grandullón y fuerte se sintiera intimidado por ella, una mujer sola en medio de la nada, por su pregunta sobre cuestiones del corazón, la tranquilizó.</p>
<p>—Si no os estoy perjudicando a vos, a vuestro modo de ganaros la vida...</p>
<p>—No —interpuso él—. No, no lo hacéis... en absoluto. —Volvió a señalar en dirección a la meseta—. Obtuvimos unas buenas ganancias hoy y podernos permitirnos un corto descanso. A mis hermanos no les importa. Viajamos por todas partes y compramos las mercancías que podemos encontrar a un precio razonable, cualquier cosa, desde vino, a alfombras o polluelos, y luego lo transportamos de vuelta aquí para venderlo. Realmente seria hacerles un favor a mis hermanos, darles un descanso.</p>
<p>Jennsen asintió.</p>
<p>—Me iría bien que me llevarais, Tom.</p>
<p>El se puso serio.</p>
<p>—Lo sé. La vida de un hombre está en juego.</p>
<p>Tom volvió a subir al carro y le tendió una mano.</p>
<p>—Con cuidado, señora.</p>
<p>Ella tomó su enorme mano y colocó una bota en el travesaño de hierro.</p>
<p>—Me llamo Jennsen.</p>
<p>—Eso dijisteis, señora. —La izó con suavidad al asiento.</p>
<p>En cuanto estuvo sentada, él tiró de una manta que había atrás y la colocó doblada sobre su regazo, sin tomarse la confianza de extenderla sobre ella. Mientras ella se la colocaba bien sobre el regazo, le sonrió para darle las gracias por el cálido cobertor de lana. Alargando el brazo atrás otra vez, el hombre rebuscó bajo un montón de desgastadas telas y mantas sacó un pequeño fardo. Tom le dedicó su especial sonrisa mientras le ofrecía un pastel envuelto en tela blanca. No la había engañado. Todavía estaba caliente. También cogió un odre de agua y lo depositó sobre el asiento, entre ellos.</p>
<p>—Si lo preferís, podéis ir atrás. He traído mantas para que estuvierais caliente, y podrían ser más cómodas que este asiento de madera.</p>
<p>—Estoy perfectamente aquí, por ahora —respondió ella, y alzó el pastel en un gesto de cortesía—. Cuando recupere mis provisiones, y mi dinero, os lo reembolsaré todo. Llevad la cuenta, os lo pagaré.</p>
<p>Él soltó el freno y agitó las riendas.</p>
<p>—Si ése es vuestro deseo... pero no lo espero.</p>
<p>—Yo sí —dijo ella mientras el carro se ponía en marcha con un bandazo.</p>
<p>En cuanto estuvieron en camino, él abandonó la ruta hacia el oeste por otra más al noroeste.</p>
<p>Jennsen recuperó al instante su suspicacia.</p>
<p>—¿Qué hacéis? ¿Adónde creéis que vais?</p>
<p>Él pareció un poco sobresaltado por su renovada desconfianza.</p>
<p>—Dijisteis que queríais ir a ver a Althea, ¿verdad?</p>
<p>—Sí, pero se me dijo que fuera al oeste, hasta que llegara a la montaña nevada más alta, y luego en el otro lado girar al norte y seguir unos riscos...</p>
<p>—Ah —repuso él, comprendiendo entonces lo que ella penaba y por qué—. Eso es si se quiere tardar un día más.</p>
<p>—¿Por qué querría esa mujer decirme que fuera por un camino que me llevaría más tiempo?</p>
<p>—Probablemente porque es el camino por el que todo el mundo va a casa de Althea y ella no sabía que teníais prisa.</p>
<p>—¿Por qué envían a la gente por ahí si se tarda más?</p>
<p>—La gente va por allí porque le teme a la ciénaga. Ese camino te lleva más cerca de la casa de Althea al final, lo que significa que se tiene que atravesar menos trecho de ciénaga. Probablemente era el único camino que conocía.</p>
<p>Jennsen tuvo que sujetarse a la barandilla para no caer cuando el carro brincó sobre un pliegue en el rocoso terreno. Él tenía razón, el asiento de madera resultaba duro y siendo un carro construido para transportar cargas pesadas, éste brincaba más al estar vado.</p>
<p>—Pero ¿no debería temer también yo a la ciénaga? —preguntó.</p>
<p>—Supongo.</p>
<p>—Bien pues, ¿por qué debería ir por este otro camino?</p>
<p>Él volvió a mirarla, y al instante echó una breve ojeada a su caballo. Era un comportamiento al que estaba acostumbrada. La mayoría de las personas no podían evitar mirarlo.</p>
<p>—Dijiste que la vida de un hombre estaba en juego —replicó, tuteándola, desaparecida su timidez—. Se tarda mucho menos tiempo por este camino, pues no tendremos que ascender por ese sinuoso desfiladero que hay entre los riscos. El problema es que tienes que entrar en la ciénaga por el otro extremo, de modo que pasaremos más tiempo en la ciénaga.</p>
<p>—¿Y eso no lleva más tiempo?</p>
<p>—No, incluso teniendo qué atravesar más terreno cenagoso, todavía te ahorrarás un día.</p>
<p>A Jennsen no le gustaban las ciénagas. Mejor dicho, no le gustaban la clase de cosas que vivían en las ciénagas.</p>
<p>—¿Es mucho más peligroso?</p>
<p>—No te pondrías en marcha sola y sin provisiones si no fuera muy importante... una cuestión de vida o muerte. Si estabas dispuesta a arriesgar la vida, imaginé que te gustaría ahorrar todo el tiempo que pudieras. No obstante, si té prefieres, puedo tomar el camino largo, el que permite recorrer menos trecho de la ciénaga. Tú decides, pero si el tiempo es importante, se tarda más yendo por allí.</p>
<p>—No, tienes razón.</p>
<p>El pastel de carne de su regazo estaba caliente y resultaba agradable rodearlo con los dedos. Había sido muy considerado por su parte el traerlo.</p>
<p>—Gracias Tom, por pensar en ahorrar tiempo.</p>
<p>—¿Quien es la persona que está entre la vida o la muerte?</p>
<p>—Un amigo —dijo ella.</p>
<p>—Debe de ser un buen amigo.</p>
<p>—Estaría muerta, de no ser por él.</p>
<p>Él permaneció en silencio mientras rodaban hacía la oscura franja montañosa que se alzaba a lo lejos. Jennsen se dedicó a reflexionar sobre lo que podría haber en la ciénaga. Luego fue peor, se preocupó por lo le sucedería a Sebastián si no conseguía la ayuda de Althea muy pronto.</p>
<p>—¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar a la ciénaga? —preguntó.</p>
<p>—Depende de cuanta nieve haya en el paso, y de otras cosas más. No paso por aquí a menudo, de modo que no puedo estar seguro. Si viajamos toda la noche, sin embargo, estoy casi seguro de que podemos entrar en la ciénaga por la mañana.</p>
<p>—¿Cuánto se tarda en llegar a casa de Althea, luego. A través de la ciénaga, quiero decir.</p>
<p>Él le dirigió una ojeada inquieta.</p>
<p>—Lo siento. Jennsen, pero no lo sé con seguridad. No he estado nunca en la ciénaga de Althea.</p>
<p>—¿Alguna idea?</p>
<p>—Por la disposición del terreno, no creo que se tarde más de un día en entrar y regresar, pero estoy haciendo conjeturas. Y eso no incluye cuánto tiempo estarás con Althea. —Su inquietud regresó—. Te llevaré a casa de Althea tan de prisa como pueda.</p>
<p>Jennsen tenía que hablar a Althea sobre su padre, y sobre el actual lord Rahl, Richard, su hermanastro. No sería buena cosa si Tom descubriera quién era, o sus propósitos. Su espíritu servicial se evaporaría, como mínimo. También se dijo que tenía que buscar una razón para que se quedara atrás, para que no fuera a sospechar.</p>
<p>Negó con la cabeza.</p>
<p>—Creo que sería mejor si te quedaras con el carro y los caballos. Si conduces toda la noche, necesitarán descansar un poco para estar listo en cuanto yo salga. Nos ahorrará tiempo.</p>
<p>Él asintió mientras reflexionaba sobre sus palabras.</p>
<p>—Eso tiene sentido. Pero de todos modos...</p>
<p>—No, agradezco que me lleves, la comida y el agua, y la cálida manta, pero no dejaré que arriesgues la vida ahí dentro. Sería de más ayuda si aguardaras con el carro y estuvieras listo para llevarme de vuelta cuando salga.</p>
<p>Contempló cómo el viento agitaba los rubios cabellos de su compañero mientras éste lo meditaba.</p>
<p>—De acuerdo, si ésos son tus deseos. Me alegro de que me dejes ayudarte. ¿Adónde iremos después de que veas a Althea?</p>
<p>—De vuelta a palacio —dijo ella.</p>
<p>—Entonces, si tenemos buena suerte, te habré llevado de vuelta a palacio pasado mañana.</p>
<p>Eso eran tres días. No sabía si Sebastián tenía tres días, o tres horas. O incluso tres minutos. No obstante, mientras existiera una posibilidad de que siguiera vivo, tenía que entrar en la ciénaga.</p>
<p>No obstante los recelos de Jennsen sobre la tarea que tenía por delante, el pastel de carne sabía delicioso. Hambrienta como estaba, casi cualquier cosa le habría sabido bien. Arrancó un pedazo del pastel, y, sosteniéndolo entre un dedo y el pulgar, se lo dio de comer a Tom.</p>
<p>Una vez lo hubo masticado, éste dijo:</p>
<p>—La luna saldrá poco después del anochecer, así que, para cuando lleguemos al paso, deberíamos poder ver lo bastante bien como para seguir adelante. Hay muchas mantas atrás. Cuando anochezca, deberías meterte ahí atrás y, si puedes, dormir un poco para estar descansada mañana. Necesitarás ese descanso. Por la mañana, echaré una cabezadita mientras vas a ver a Althea. Cuando regreses, conduciré toda la noche y te llevaré de vuelta a palacio. Espero que, de ese modo, podamos ganar tiempo suficiente para que ayudes a tu amigo.</p>
<p>Jennsen se balanceó en el asiento junto con el hombretón que acababa de conocer, que hacía todo aquello por una desconocida.</p>
<p>—Gracias. Tom. Eres una buena persona.</p>
<p>—Mi madre siempre lo decía —respondió él con una amplia sonrisa.</p>
<p>Mientras ella tomaba otro bocado, él añadió:</p>
<p>—Espero que el lord Rahl también piense eso. Se lo dirás cuando lo veas, ¿verdad?</p>
<p>Ella no sabía qué podía querer decir él con aquello, y temió preguntarle. Mientras las ideas se agolpaban en su mente, masticó, utilizando la boca llena de comida como una excusa para el retraso. Decir cualquier cosa podría meterla en líos sin querer. La vida de Sebastián estaba en juego. Decidió sonreír y seguirle la corriente. Finalmente engulló el bocado.</p>
<p>—Desde luego.</p>
<p>Por la leve sonrisa que curvó la línea de la boca de Tom mientras se ocupaba de las riendas y miraba al frente, había sido la respuesta correcta.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">20</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">La luz le hirió repentinamente en los ojos. Jennsen alzó una mano para protegerse del resplandor y vio que Tom le apartaba las mantas de encima. Se desperezó y bostezó, pero entonces, comprendiendo totalmente por qué estaba en la parte trasera del carro, dónde estaban y por qué estaban allí, el bostezo se interrumpió en seco. Se incorporó. El carro estaba detenido en el borde de un prado cubierto de hierba.</p>
<p>Jennsen colocó una mano en el costado del carro, sobre la basta tabla alisada por el uso del borde superior, y parpadeó mientras miraba a su alrededor. Detrás de ellos, se alzaba un escarpado peñasco gris, que sostenía en sus grietas y fisuras unos matorrales, retorcidos y muy acurrucados contra el suelo, como para resguardarse de un viento constante. Alzó la mirada por la erosionadla roca hasta el punto donde se disolvía en La neblina. Una maleza enmarañada crecía al pie de las paredes, más allí de los extremos del prado, y junto a la grieta que se abría paso a través de la roca. Tom había conseguido apañárselas para maniobrar el carro entre aquellos empinados riscos. Los dos enormes caballos de tiro, todavía con los arreos puestos, mordisqueaban la enmarañada hierba.</p>
<p>Al frente, más allá del prado, el terreno descendía, sumiéndose en la penumbra, entre árboles de extensas ramas, zarcillos de enredaderas y musgo colgante. Gritos, chasquidos y silbidos extraños surgían de debajo de esa verde mortaja.</p>
<p>—En pleno invierno... —fue todo lo que se le ocurrió decir.</p>
<p>Tom alzó los morrales de la parte posterior del carro.</p>
<p>—Podría ser un lugar agradable en el que pasar el invierno —indicó con un movimiento de cabeza colina adelante, bajo la maraña de vegetación—, de no ser por lo que la gente dice que sale de ahí. Si no fuera por eso apostaría a que habría algún idiota que a estas alturas habría intentado instalarse aquí. Pero, si alguien lo hizo, lo arrastró allí dentro alguna criatura de pesadilla y nunca consiguió regresar.</p>
<p>—¿Te refieres a que realmente piensas que hay monstruos, o algo?</p>
<p>Él apoyó los antebrazos en los costados del carro mientras se inclinaba justo sobre ella.</p>
<p>—Jennsen, no apruebo eso de asustar a las damas. Cuando era un chiquillo, algunos de los otros chicos disfrutaban agitando una serpiente ante las chicas soto para oírlas chillar. Yo nunca lo hice. No estoy intentando asustarte. Pero no podría vivir conmigo mismo si te dejara entrar alegremente ahí dentro como si fuera una diversión y luego no volvieras nunca. A lo mejor son sólo habladurías; no lo sé; nunca he entrado allí. No conozco a nadie que haya entrado ahí sin ser invitado... y en ese caso se entra desde el otro lado. La gente dice que no puedes entrar por aquí y vivir para contarlo. Sólo tú estás dispuesta a intentarlo. Sé que estás aquí por una razón importante, así que no espero que te vayas a quedar aquí sentada durante días, aguardando una invitación.</p>
<p>Jennsen tragó saliva. Su lengua tenía un sabor amargo. Le dio las gracias con un asentimiento!, no sabiendo qué decir.</p>
<p>Tom se echó hacia atrás la mata de cabello rubio.</p>
<p>—Sólo quería decirte lo que sé. —Cargó con los morrales y se fue hacia los caballos.</p>
<p>A pesar de lo que hubiera allí dentro, ella tenía que entrar, no había otro remedio. No tenía elección; si quería librar a Sebastián de las garras de sus captores, tenía que entrar. Si quería verse libre alguna vez del lord Rahl, tenía que entrar.</p>
<p>Introdujo la mano bajo la capa y tocó ¡a empuñadura de su cuchillo. No era una jovencita de ciudad, asustada de su propia sombra, incapaz de defenderse.</p>
<p>Era Jennsen Rahl.</p>
<p>La muchacha acabó de aparcar las mantas que la cubrían y abandonó el lecho del carro, usando el radio de una rueda trasera como peldaño. Tom regresaba ya con un odre de agua.</p>
<p>—¿Quieres beber? Es agua..., la mantuve enganchada sobre el horcate de modo que los caballos impidieran que se congelara.</p>
<p>El frio la había dejado seca y bebió con avidez. Vio que Tom se secaba el sudor de la frente y sólo entonces reparó en el calor que hacía. Supuso que ninguna ciénaga auténtica, llena de monstruos, que se respetara a sí misma, se permitiría congelarse.</p>
<p>Tom retiró los pliegues de tela de algo que sostenía en una mano.</p>
<p>—¿Te apetece desayunar?</p>
<p>Jennsen sonrió al ver un pastel de carne.</p>
<p>—Eres un hombre atento, además de ser una buena persona.</p>
<p>Él sonrió de oreja a oreja mientras le entregaba un pastel y luego se dio la vuelta para soltar los tirantes de los caballos.</p>
<p>—No olvides que prometiste decírselo al lord Rahl —le gritó.</p>
<p>Antes que verse arrastrada a cualquier clase de conversación relacionada con su cazador, ella prefirió desviarle del tema.</p>
<p>—¿Estarás aquí, entonces? ¿Cuándo regrese, quiero decir? ¿Estarás esperando?</p>
<p>Él miró atrás mientras alzaba la correa de la retranca sobre la grupa del caballo.</p>
<p>—Tienes mi palabra, Jennsen. No te abandonaré aquí.</p>
<p>Por su expresión, le hacía un juramento. Ella le sonrió.</p>
<p>—Deberías descansar un poco. Has conducido toda la noche.</p>
<p>—Lo intentaré.</p>
<p>Jennsen dio otro mordisco al pastel de carne. Estaba frío, pero sabía bien y saciaba. Mientras masticaba, echó un vistazo al muro de vegetación situado más allá del prado, a la oscuridad de su interior, luego evaluó el cielo plomizo.</p>
<p>—¿Alguna idea de qué hora es?</p>
<p>—El sol salió hace una hora, como mucho —respondió él mientras comprobaba las juntas de las correas de cuero. Señaló atrás, por donde habían venido.</p>
<p>—Antes de que iniciáramos el descenso a este lugar, estuvimos arriba, por encima de esa niebla. Hacía sol.</p>
<p>Con lo sombrío que parecía todo bajo aquellas oscuras nubes bajas, tal idea la sorprendió. Parecía como si el amanecer tuviera que llegar aún. Era difícil creer que el sol brillaba no muy lejos, pero había visto tales mantos de niebla antes, cuando miraba al suelo desde lugares elevados.</p>
<p>Una vez que hubo terminado de comer el pastel de carne y sacudido las migas de la palma de la mano, Jennsen aguardó inmóvil hasta que Tom giró tras desabrochar la cincha que rodeaba el amplio y poderoso pecho de uno de sus caballos. Ambos animales, grandes y bien cuidados, eran grises con crines y colas negras. Eran los caballos más grandes que hubiera visto nunca. Parecieron desproporcionados hasta que contempló a Tom trabajando junto a ellos. El hombre hacía que no resultaran tan imponentes, en especial mientras los acariciaba. Los animales parecían agradecer su familiar contacto.</p>
<p>Ambos caballos volvían de vez en cuando la mirada hacia Tom mientras éste retiraba todos sus arreos, o dirigían un oscuro ojo en dirección a Jennsen, pero ambos mantenían una vigilancia más estrecha sobre las sombras que había más allá del prado. Tenían las orejas erguidas, y vueltas hacia la ciénaga.</p>
<p>—Será mejor que me ponga en marcha. No hay tiempo que perder. —Él le dedico un asentimiento de cabeza—. Gracias, Tom. Si no tengo otra oportunidad de decirlo, gracias por ayudarme. No muchas personas habrían hecho lo que tú.</p>
<p>La tímida sonrisa volvió a aparecer pata mostrar sus dientes.</p>
<p>—La mayoría de la gente te habría ayudado. Pero me satisface ser quién lo ha hecho.</p>
<p>Ella estuvo segura de que le quería decir algo que no acababa de comprender. Fuera lo que fuese, tenía preocupaciones mayores.</p>
<p>Sus ojos giraron en dirección a la ciénaga. No había modo de saber lo grandes que eran los árboles, ya que las copas desaparecían en la bruma. Por lo grandes que parecían, los troncos debían de ser enormes. Unas enredaderas descendían de la bruma, junto con muchas plantas trepadoras que amortajaban las ramas de los enormes árboles como si intentaran derribarlos a la oscuridad del suelo.</p>
<p>Jennsen exploró el borde y halló una cresta que descendía desde el extremo del prado, como la columna vertebral de alguna bestia enorme. Discurría por el interior bajo las extensas ramas. No era un sendero, exactamente, pero sí un lugar por el que empezar. Había vivido en los bosques toda su vida y era capaz de encontrar una senda que otros no encontrarían jamás.</p>
<p>Jennsen se dio la vuelta y compartió una larga mirada con los ojos azules del hombretón.</p>
<p>Este le dedicó una pequeña sonrisa... de respeto.</p>
<p>—¡Qué los buenos espíritus te acompañen y cuiden de ti!</p>
<p>—Y de ti, Tom. Duerme un poco. Cuando regrese, tendremos que viajar a toda prisa de vuelta a palacio.</p>
<p>ÉL hizo una reverencia.</p>
<p>—A tus órdenes.</p>
<p>Ella sonrió ante su sorprendente actitud, y luego enfiló hacia la penumbra y se introdujo en su interior.</p>
<p>La ciénaga contenía calor acumulado. La humedad era como una presencia que aguardara para hacer retroceder a los intrusos. Con cada paso, la oscuridad aumentaba. El silencio era tan espeso como aquel bochorno, y los pocos gritos que resonaban a través de la oscuridad del otro lado no hacían más que acentuar la quietud y la enorme distancia que había por delante.</p>
<p>Jennsen siguió la columna vertebral de la cresta en su serpenteo a un lado y a otro, descendiendo cada vez más. Ramas de árboles situados a cada lado se inclinaban hacía el suelo con el peso de los musgos y enredaderas que las envolvían. En algunos lugares, mientras andaba sobe la cresta. tuvo que ponerse en cuclillas para pasar bajo las ramas. En otras zonas, se vio obligada a apartar a un lado enredaderas para poder seguir adelante. El hedor de la descomposición ascendía hasta ella.</p>
<p>Al girarse, vio un túnel de luz que retrocedía hasta el prado. En el centro del círculo de luz opaca del final, pudo ver la silueta de un hombretón, de pie, con las manos en las caderas, que miraba en su dirección; aunque con lo oscuro que estaba, no tenía la menor esperanza de verla. Ella sólo lo veía porque él se encontraba a contra luz. Pero el hombre estaba allí de pie vigilando.</p>
<p>Jennsen no conseguía decidir qué pensaba de él. Resultaba difícil entenderlo. Parecía una persona de buen corazón, pero ella no confiaba en nadie. Excepto en Sebastián. Confiaba en Sebastián.</p>
<p>Cuando sus ojos se adaptaron a la tenue luz, vio, al mirar atrás, que el camino por el que había venido era el único modo de entrar, al menos no había ningún otro que pudiera ver. Había paredes empinadas donde la roca descendía en vertical. El prado había sido una simple repisa en el descenso de la ladera montañosa al interior de la ciénaga. Por debajo del prado, las paredes contenían una abundancia de plantas que utilizaban la roca como punto de apoyo en su ascenso desde la ciénaga. La cresta que usaba para descender era un simple pliegue de roca que le proporcionaba un camino por el que bajar. Sin ella, las paredes eran demasiado empinadas.</p>
<p>Aspirando profundamente para darse ánimos mientras miraba a todos lados, Jennsen reinició el descenso, siguiendo la cresta de roca en su sinuoso trayecto hacia abajo y hundiéndose cada vez más entre los árboles. En algunos lugares, había declives aterradores a ambos lados del lugar por el que pasaba. En un punto, no había más que oscuridad en el fondo a cada lado, como si se hallara sobre un hilo de piedra que salvaba una desgarradura en el mundo. Tras mirar al interior de aquellas profundidades, e imaginar al Custodio del inframundo abajo, aguardando a los incautos, anduvo con más cautela.</p>
<p>No tardó en darse cuenta de que muchos de los árboles que había visto mis arriba no eran que el dosel de altísimos robles ancianos que se alzaban sobre repisas en la roca, y comprendió que había confundido algunas de sus ramas superiores por troncos. Jennsen no había visto nunca árboles tan enormes. Su miedo casi se vio reemplazado por el sobrecogimiento. Contempló boquiabierta aquellas capas superpuestas de ramas inmensas mientras descendía pasando junto a ellas. A lo lejos vio nidos, grandes montones de ramitas y tallos cubiertos de aterciopelado musgo y líquenes, colocados en las horcaduras de ramas. Si los nidos estaban ocupados, no vio qué dase de ave podía haber construido refugios tan imponentes, pero imaginó que debían de ser rapaces.</p>
<p>Gateando para abrirse paso a duras penas por debajo de una red fuertemente entretejida de ramas que descendían muy pegadas, se le ofreció un panorama de un territorio inmenso oculto bajo las gruesas capas frondosas de aquel dosel Era como todo un mundo nuevo escondido, que nadie había visitado antes. Haces de luz amortiguada apenas osaban penetrar tan abajo. Aquí y allí colgaban enredaderas. Algunos pájaros volaban en silencio en medio de la cavernosa penumbra. Oyó el grito de un animal que no supo reconocer. Una respuesta distante llegó desde otra dirección.</p>
<p>No obstante lo primitivo e inquietante que parecía el lugar, también lo consideró oscuramente hermoso. Le hizo pensar que se hallaba en un jardín del inframundo, donde las plantas permanecían en eterna penumbra. El inframundo podría ser el frío dominio del Custodio, pero la luz eterna del Creador alimentaba y calentaba a las almas buenas.</p>
<p>En cierto modo, la ciénaga le recordaba en muchos aspectos a D'Hara: oscura, amenazadora y peligrosa, pero al mismo tiempo terriblemente hermosa. Del mismo modo, su cuchillo encarnaba la fealdad de la Casa de Rahl pero, a la vez, era innegablemente exquisito.</p>
<p>A su alrededor los árboles se aferraban a la rocosa ladera con raíces que eran como zarpas, como si temieran verse arrastrados hacia lo que podría acechar en las zonas inferiores. Algunas de las ancianas coníferas, muertas hacía tiempo, yacían caídas a medias, atrapadas por sus hermanas antes de poder desplomarse sobre el suelo. Los árboles cercanos las abrazaban, como intentando ayudarlas a alzarse. Fragmentos de madera seca, gris, eran visible es algunos puntos bajo la capa de vegetación que trepaba por los troncos inclinados. Muchos, no obstante, se habían derrumbado sobre el suelo. Un viejo árbol yacía cruzado en su camino, como si se hubiera fundido allí, amoldándose a los contornos de la cresta. La madera en desintegración multaba esponjosa bajo los pies y estaba plagada de insectos.</p>
<p>Arriba, en las ramas, un búho observaba mientras ella avanzaba penosamente. Por el suelo desfilaban hormigas, transportando pedazos de tesoros procedentes del húmedo bosque. Cucarachas, grandes, duras y de un marrón lustroso, correteaban sobre loe restos de hojas. Cosas ocultas en la espesa maleza movían ramas al alejarse de la joven.</p>
<p>Jennsen se había pasado toda la vida en los bosques y había visto de todo, desde osos enormes a cervatos recién nacidos, desde aves a insectos, desde murciélagos a tritones. Había cosas que la inquietaban, como serpientes y osos con crías, pero conocía bien a los animales. En su mayoría temían a las persona y normalmente solo querían que los dejaran tranquilos, así que por lo general no le daban miedo. Pero no sabía qué anímales podrían estar acechando en aquel lugar oscuro y húmedo, qué criaturas venenosas. No sabía qué bestias podían merodear por las zonas inferiores de la guarida de aquella hechicera, bestias que no le temían a nada.</p>
<p>Vio arañas, gordas, oscuras y peludas, las patas arañando despacio el aire desagradablemente húmedo, mientras descendían con soltura por hilos sujetos a algún punto en las alturas y desaparecían en los helechos que crecían en extensas alfombras sobre el suelo, A pesar de lo cálido y húmedo que era el ambiente, Jennsen mantuvo la capa bien cerrada a su alrededor y con la capucha cubriéndole la cabeza para protegerse mejor de criaturas como las arañas.</p>
<p>La picadura de una araña podía ser tan letal como el ataque de cualquier otro animal. Lo que está muerto está muerto, no importa la causa. El Custodio de los muertos no ofrecía una dispensa especial porque el mortífero veneno proviniera de algo pequeño e insignificante en apariencia. El Custodio de los muertos abrazaba con la oscuridad eterna a aquellos que iban a sus dominios... fuera cual fuese el motivo. No se concedía ninguna gracia por el modo en que uno hubiera muerto.</p>
<p>A pesar de lo a gusto que Jennsen se sentía al aire libre, y a pesar de lo perturbadoramente bella que era la ciénaga, seguía manteniendo los ojos muy abiertos y el pulso acelerado. Cada enredadera o brizna de vegetación que tocaba parecía amenazadora, y en más de una ocasión le hacía dar un brinco.</p>
<p>Todo el lugar producía la impresión de que la muerte merodeaba a poca distancia.</p>
<p>Y entonces, ante ella, la columna vertebral de roca, su único sendero para descender, finalizó en un silencioso, llano, fétido y mohoso lugar cubierto de musgo entrecruzado por una maraña de raíces. Parecía como si los árboles temieran la lóbrega humedad e intentaran mantener las raíces fuera de ella. A los lados, el suelo estaba recubierto por toda clase de vegetación reptante.</p>
<p>Distinguió la inconfundible forma del hueso de una pierna que sobresalía del enlodado terreno. El hueso estaba cubierto de crespo moho verdoso, pero la forma seguía siendo reconocible. A qué dase de animal podía pertenecer, no lo sabía. Al menos, esperó que fuera el hueso de un animal.</p>
<p>Le sorprendió tropezar con zonas embarradas que daban la impresión de que el lodo hervía. Burbujas pegajosas de lodo marrón oscuro borboteaban como si hirvieran lentamente, arrojando pegotes del espeso lodo y expulsando vapor. Nada crecía en esas zonas hundidas de lodo burbujeante. En algunos lugares, el barro se había endurecido en cortos conos de los que se alzaba un vapor amarillento.</p>
<p>Mientras se abría paso con cuidado por la maraña de raíces, entre respiraderos humeantes y lodo hirviente, siguiendo su camino más al interior de las sombras del fondo, vio que los tramos de lodo empezaban a ser reemplazados por aguas estancadas. Al principio, eran charcas y charcos que hervían y siseaban, y soltaban columnas de vapor acre. A medida que dejaba atrás esas aguas termales, las charcas fueron aumentando de tamaño para convenirse en estanques rodeados de altos juncos que se alzaban hacia nubes de diminutos insectos.</p>
<p>El agua estancada finalmente se hizo con el control del territorio. Troncos secos se alzaban en la negra agua, como centinelas que custodiaran aquel territorio que apestaba a podredumbre. Los chillidos y las llamadas de animales recoman grandes distancias sobre el agua desde lugares más oscuros aún. Lentejas de agua crecían en algunas áreas cerca de los bordes, dando la bienvenida al incauto con el aspecto de terreno herbáceo más fácil de transitar. Jennsen advirtió que asomaban ojos a través de esas lentejas de agua, unos ojos que la contemplaban al pasar.</p>
<p>El suelo de moho se tomó esponjoso, hasta que también, descendió gradualmente bajo las aguas inmóviles. Al principio, pudo ver el fondo, apenas unos centímetros por debajo de la vítrea superficie, pero este fue hundiéndose más hasta que sólo pudo ver oscuridad debajo. A través de esa oscuridad, vio formas, más oscuras aún, que se deslizaban.</p>
<p>Jennsen avanzó de raíz en raíz, intentando mantener el equilibrio sin tener que posar las manos demasiado a menudo en los troncos viscosos de los árboles para sostenerse. Si se mantenía sobre las sobresalientes raíces, no tenía que introducirse en el agua. Temía que el agua contuviera un agujero que pudiera engullirla.</p>
<p>Con cada paso, a medida que las raíces que sobresalían por encima de la superficie del agua aparecían cada vez más separadas unas de otras, el nudo que sentía en la boca del estómago se tensaba más. Vaciló, temiendo que estaba yendo demasiado lejos, que llegaría a un lugar donde no podría dar la vuelta. En realidad no podía poner en duda su opinión de que aquel era el mejor camino al interior, ya que no había existido ninguna oportunidad de efectuar una elección; aquél había sido el único camino. Se inclinó hacia abajo, bizqueando en la penumbra, atisbando al frente, más allá de las hileras de musgo y enredaderas frondosas. A través de la neblina, las sombras y la maleza, le pareció que, no muy lejos, el terreno volvía a elevarse, ofreciendo una senda más seca.</p>
<p>Tomando una profunda bocanada del bochornoso aire, Jennsen alargó la pierna para pasar a la siguiente raíz, pero no consiguió alcanzarla. Se agachó ligeramente y se estiró más, intentando salvar el pozo de aguas quietas, pero estaba demasiado lejos. Se irguió para reconsiderar qué hacer.</p>
<p>Iba a tener que saltar hasta la distante y gruesa protuberancia de la raíz. Era más un brinco que un gran salto, en realidad, pero no creía que le gustase lo que había debajo de ella si resbalaba y caía. Tampoco quería tener que mantener el equilibrio sobre la solitaria raíz en medio de aquella extensión de agua. Si saltaba con la velocidad suficiente y alcanzaba la raíz, podría saltar desde ella a la otra orilla.</p>
<p>Colocó las yemas de los dedos en el tronco liso de un árbol para sostenerse. Al menos no era viscoso, lo que podía hacer que su mano resbalara en el peor momento posible. Estudió la distancia. No obstante el mucho trecho, era el lugar más próximo que ofrecía un soporte firme y seca. Con el suficiente impulso podía brincar a la raíz siguiente, situada más allá, sobre terreno más seco.</p>
<p>Aspiró profundamente y luego, gruñendo por el esfuerzo, se impulsó fuera del árbol, saltando por encima de la zona ocupada sólo por el agua.</p>
<p>Justo cuando aterrizaba sobre la curva de la raíz, ésta se movió bajo sus pies. Por su propio peso... no pudo invertir la dirección.</p>
<p>La raíz, más gruesa que su tobillo, se retorció repentinamente por debajo de ella y desapareció. En un instante, un grueso zarcillo giró de repente hacia atrás y le agarró la pantorrilla al mismo tiempo que otra extensión de frías escamas se alzaba a toda velocidad para enroscarse en su rodilla.</p>
<p>Todo fue tan rápido que una parte de ella todavía iba hacia la raíz que la había agarrado mientras otra intentaba echarse atrás. Atrapada entre el lugar que había abandonado y aquel al que se dirigía, no tenía nada que la ayudara a mantenerse en pie.</p>
<p>Instintivamente, Jennsen fue a coger el cuchillo, pero mientras lo hacía la cosa se retorció violentamente, arrojándola al sudo, de bruces. Alargó los brazos para frenar la caía El agua espumeaba bajo ella. Sujetó a duras penas las lejanas raíces del borde del agua, raíces auténticas, húmedas pero ásperas y leñosas bajo sus dedos desesperados.</p>
<p>Pero al mismo tiempo que frenaba la caída, aferrando desesperadamente las raíces que se hallaban apenas a su alcance, se vio envuelta en el abrazo de una serpiente enorme que emergía de debajo de ella entre las revueltas aguas.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">21</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Jennsen tiré con todas sus fuerzas, usando las raíces para intentar liberarse. Chilló mientras los anillos del animal la retorcían, obligándola a soltar las raíces, y la hacían caer de espaldas. Ella alargó frenéticamente los brazos atrás, chapoteando, tanteando, intentando aferrarse a otro asidero. Alargó el brazo, luego volvió a estirarse, agarrándose a gruesas raíces con una mano primero y luego con la otra, justo a tiempo de impedir que la arrastraran bajo el agua.</p>
<p>La cabeza, salió de las profundidades para ascender furtivamente por su estómago, como para inspeccionar la obstinada presa. Era la serpiente más grande que Jennsen había visto nunca. El cuerpo, cubierto de escamas verdes irisadas, brillé tenuemente bajo la débil luz mientras los músculos a lo largo de su poderoso tronco se flexionaban. La luz creaba intermitentemente listas relucientes a lo largo de toda su longitud. Las franjas negras que discurrían hacía atrás sobre los feroces ojos amarillos creaban la impresión de que llevaba una máscara. Agitando de un lado a otro la roja lengua, la cabeza verde oscuro se deslizó bacía arriba, entre sus pechos yendo hacia el rostro.</p>
<p>Coa un grito de horror, empujó la cabeza a un lado. En respuesta el musculoso cuerpo se retorció y contrajo, forcejeó con ella, arrastrándola a aguas más profundas. Los dedos de Jennsen se aferraron a las raíces. Con todas sus fuerzas intentó izarse fuera del agua, pero la serpiente era demasiado pesada y demasiado fuerte.</p>
<p>Intentó dar patadas, pero la criatura le sujetaba ambas piernas. Los anillos la comprimieron, tiraron de ella y la arrastraran más adentro. Tosiendo agua, Jennsen luchó contra el pánico que intentaba dominarla, la misma ferocidad, con la misma tenacidad, como sí ese pánico, también fuera una cosa viva.</p>
<p>Necesitaba el cuchillo. Pero para alcanzar el cuchillo, tendría que soltar las raíces. Pero si se soltaba, la bestia la arrastraría al fondo, bajo las negras aguas, y la ahogaría.</p>
<p>Una mano, se dijo. Eso era todo lo que necesitaba, una mano. Poda coger el cuchillo si soltaba una mano. Pero mientras la implacable serpiente ascendía sin pausa por su cuerpo, sujetándola ya por el estómago, el pánico inmovilizó sus dedos.</p>
<p>Cuando la amplia cabeza plana de la serpiente emergió del agua y una vez más empezó a ascender lentamente por su cuerpo, Jennsen sujetó la raíz tan fuerte como pudo con la mano izquierda y, con desesperada resolución, dejó que la derecha se soltara y la introdujo bajo la capa. La ropa mojada se le pegó al cuerpo y no consiguió pasar la mano por debajo. La mandíbula de la serpiente presionó contra su pecho, como para indicarle que, a continuación, iba a comprimirle los pulmones para que no pudiera respirar.</p>
<p>La muchacha metió el estómago y empujó con los dedos, intentando introducirlos por debajo de la serpiente, pero el pesado cuerpo apretó con poder paralizador contra su torso, impidiéndole meter la mano bajo la capa para coger el cuchillo.</p>
<p>Mientras forcejeaba furiosamente para conseguir el arma, retorciéndose, arrastrando los dedos, la serpiente dio un bandazo de improviso, colocando los pesados aros más arriba, inmovilizando su brazo contra el cuerpo.</p>
<p>Con una mano todavía aferraba con fuerza la raíz que tenía detrás, pero el peso de la criatura era tal que parecía como si fuera a desencajarle el brazo si no se soltaba. La muchacha tenía la certeza de que soltarse sería lo peor que podría hacer. Pero el peso era demasiado. La serpiente tiraba de ella con tal fuerza que temió que la piel se desgarrara de las yemas de sus dedos.</p>
<p>No obstante todos sus esfuerzos, sintió que los dedos resbalaban de la raíz. Lágrimas de dolor aparecían en sus ojos. No tuvo elección. Soltó la raíz.</p>
<p>Se sumergió en las negras profundidades de las aguas. Finalmente, los pies entraron en contacto con el fondo. Usó el impulso para ir a donde la arrastraban, dejando que las piernas se doblaran, y luego, con energía alimentada por el terror, se impulsó en las raíces sumergidas. Mientras su cuerpo giraba a toda velocidad, agarró las raíces del lado opuesto.</p>
<p>la serpiente rodó con ella, girándola de espaldas. Jennsen chilló al torcérsele el hombro. Pero, en medio de todo el movimiento, el chapoteo, los giros, el atragantarse con el agua, la serpiente aflojó por un breve instante la presión sobre ella. Jennsen no lo desperdició. Agarró la empuñadura de plata.</p>
<p>Mientras la amplia cabeza, con la lengua roja entrando y saliendo de la boca, volvía a ir hacia su rostro. Jennsen alzó el cuchillo, apretando la punta de la hoja hacia arriba, bajo la mandíbula del reptil La serpiente se detuvo, pareciendo reconocer la amenaza que representaba el afilado extremo. Ambas se quedaron quietas, mirándose fijamente la una a la otra. La muchacha sintió una aturdida sensación de alivio al empuñar por fin el cuchillo, incluso aunque ahora se hallaran en un punto muerto.</p>
<p>Estaba sobre la espalda, yaciendo en el agua con la pesada serpiente enroscada a ella. No podría equilibrarse ni usar su propio peso para que la ayudara. Su brazo estaba débil por el forcejeo y le dolía por haber estado retorcido. Estaba exhausta. Con todo aquello en su contra, no sería fácil eliminar a un animal tan grande y poderoso. Incluso si estuvieran en terreno seco, una tarea así resultaría difícil.</p>
<p>Aquellos ojos amarillos la vigilaban. Se preguntó si sería una serpiente venenosa. Aún no le había visto los colmillos. Si la criatura iba a por su rostro, se preguntó si ella sería lo bastante rápida como para detenerla.</p>
<p>—Lamento haberte pisado —dijo; en realidad no creía que la serpiente pudiera comprenderla; en cierto modo, hablaba consigo misma, razonando en voz alta—. Las dos nos hemos asustado la una a la otra.</p>
<p>La serpiente permaneció totalmente inmóvil mientras la observaba. La lengua permaneció dentro de las fauces. La cabeza, alzada varios centímetros por la punta del cuchillo, probablemente notaba el afilado extremo. Quizá concebía la amenaza de la hoja como un colmillo. Jennsen lo ignoraba, simplemente sabía que sería mejor no tener que luchar con una criatura así.</p>
<p>Estaba dentro del agua, los dominios de la serpiente, y fuera de los suyos. Con cuchillo o sin cuchillo, el resultado no era seguro. Incluso si la mataba, el peso de la criatura, los anillos apretados a su alrededor en un abrazo mortal, todavía podían arrastrarla al fondo y ahogarla. Era mejor separarse sin librar batalla, si era posible.</p>
<p>—Márchate —murmuró con suma seriedad—. O tendré que matarte.</p>
<p>Alzó la punta del cuchillo para hacerse comprender en aquel lenguaje que estaba segura que la serpiente podría comprender.</p>
<p>Empezó a experimentar un dolor punzante en las piernas a medida que notaba cómo la opresión disminuía. Centímetro a centímetro, la cabeza se retiró. Los anillos cubiertos de escamas se aflojaron y se escabulleron de su cuerpo y día se sintió repentinamente vigorosa. Jennsen siguió a la cabeza mientras ésta retrocedía, manteniendo la punta del arma bajo las fauces de la criatura, preparada a la menor señal de amenaza, para hundirla con todas sus fuerzas. Finalmente, el ofidio volvió a deslizarse dentro del agua.</p>
<p>En cuanto estuvo libre de su peso, gateó apresuradamente hasta tierra firme. Descansó sobre manos y rodillas, con el cuchillo bien sujeto, respirando entrecortadamente, recuperando el aliento mientras dejaba que sus destrozados nervios se tranquilizaran. No tenía ni idea de lo que pensó la serpiente, ni por qué, ni si la misma cosa funcionaría en otro momento y lugar; pero aquel día había funcionado, y murmuró una oración agradecida a los buenos espíritus. Si tenían algo que ver con su liberación de las garras de la muerte, no quería dejar de expresar su gratitud.</p>
<p>Con el dorso de la temblorosa mano, Jennsen se secó las lágrimas de miedo de las mejillas antes de erguirse sobre sus piernas tambaleantes. Giró y miró en dirección a las quietas aguas negras situadas bajo las hojas y musgos colgantes. Contemplándolo en retrospectiva, recordó que sus pies habían tocado raíces sumergidas. Mirando atrás a la extensión de agua que había cruzado, pudo ver que tal vez el agua había ascendido unos pocos metros. A lo mejor el suelo se había hundido. En cualquier caso, de haber andado con cuidado por la zona poco profunda, en lugar de haber intentado saltar a la raíz, que resultó ser una serpiente, podría haber resultado menos problemático.</p>
<p>En el camino de vuelta, pensó en hacerse con un bastón que la ayudara a vadear la zona baja, para palpar por delante, y tendría cuidado de no pisar una serpiente.</p>
<p>Todavía sin aliento, Jennsen se dio la vuelta en dirección al oscuro camino que se abría ante ella. Todavía tenía que llegar a donde vivía la hechicera, y malgastaba el tiempo permaneciendo allí de pie sintiendo pena de sí misma. Sebastián necesitaba ayuda, no que ella se lamentara de su suerte.</p>
<p>Volvió a ponerse en marcha, empapada hasta los huesos. Afortunadamente aunque era invierno, en la ciénaga hacía calor. Al menos no se congelaría, Recordó que estaba mojada cuando ella y Sebastián huyeron de su casa después de que asesinaran a su madre.</p>
<p>El suelo estaba a pocos centímetros por encima de las extensiones de agua estancada, pero, con la profusión de raíces entrelazadas a través de él, era lo bastante firme para sostener su peso. El agua sólo cubría tramos cortos y poco profundos. A pesar de eso, Jennsen avanzó con cuidado, vigilando que las raíces situadas justo bajo la superficie no fueran serpientes al acecho. Sabía que las serpientes de agua podían ser muy peligrosas. Una serpiente venenosa, aunque sólo midiera treinta centímetros, podía matar a una persona. Como con las arañas, el tamaño era irrelevante si el veneno era letal.</p>
<p>Llegó a otra zona en la que surgía vapor a través de fisuras en el suelo.</p>
<p>Depósitos de colores, en su mayoría amarillos, formaban costras alrededor de las aberturas por las que se elevaba el vapor. El olor le produjo arcadas, y tuvo que buscar un modo de rodearla que le permitiera respirar. Los matorrales eran espesos y estaban repletos de espinas.</p>
<p>Con el cuchillo, consiguió cortar varias de las ramas más gruesas y abrirse paso hasta una repisa de roca. Siguiendo el estrecho saliente, bordeó una oscura charca de agua. La superficie se movió con lentas ondulaciones mientras algo bajo ella seguía sus movimientos. Mantuvo el cuchillo a mano, intentando pisar con cuidado y mantenerse ojo avizor por si algo se abalanzaba sobre ella surgiendo del agua. Cuando intentó sujetarse a algo y se desprendió una roca suelta, que casi le hizo perder el equilibrio, arrojó la piedra al agua a la cosa que no podía ver Esta continuó siguiéndola hasta que Jennsen llegó al otro lado, donde pudo trepar a terreno más alto, que la condujo al interior de una vegetación espesa de retoños altos.</p>
<p>Le recordó una travesía por un campo de tallos de maíz. Más allá, entre los tallos, distinguió un movimiento. No sabía qué podía ser, pero no quería averiguarlo y aceleró el paso. Al poco, corría por la densa vegetación, esquivando tallos y agachándose para pasar bajo ramas.</p>
<p>Los árboles volvieron a crecer muy juntos, y no tardó en volver a tener que avanzar entre una maraña de raíces. Parecían no acabar nunca, y el avance era decorosamente lento. El día transcurría despacio. Cuando llegaba a zonas despejadas, o al menos lo bastante despejadas, trotaba para ahorrar tiempo. Hacía horas que estaba en la ciénaga. Tenía que ser casi el mediodía.</p>
<p>Tom le había dicho que creía que se podría tardar un día en ir y volver de la ciénaga, Pero ella llevaba tanto tiempo viajando que empezó a preocuparle haber pasado de largo la casa de la hechicera. Al fin y al cabo, no había modo de saber la extensa que era la ciénaga. Podría fácilmente haber pasado por su lado y no haberla visto. Empezó a inquietarla que hubiera ocurrido justo eso.</p>
<p>¿Y si no conseguía encontrar la casa? ¿Qué haría, entonces? No le hacía ni pizca de gracia la idea de pasar la noche en la ciénaga. No había forma de saber qué dase de criaturas saldrían por la noche. No creyó que existiera la menor posibilidad de encender un fuego, y la idea de estar en aquel lugar a oscuras, sin la esperanza de disponer siquiera de la luz de la luna o las estrellas, le produjo un terror intenso.</p>
<p>Cuando por fin emergió en la orilla de un amplio lago, Jennsen se detuvo para recuperar el aliento. Árboles, rechonchos en la parte baja, allí donde emerjan del agua, se alzaban como una serie de postes que sostenían un techo bajo de vegetación. La luz era ligeramente más brillante.</p>
<p>A la derecha había una pared rocosa que no proporcionaba ni un solo asidero, y mucho menos un modo de atravesarla. Descendía directamente al interior del agua, sugiriendo lo profundo que debía de ser aquel extremo.</p>
<p>Escudriñando la orilla del lado izquierdo, se sobresaltó al descubrir unas pisadas. Corrió hacia ellas y se inclinó sobre una rodilla para inspeccionar las depresiones sobre el blando suelo. Por el tamaño parecían hechas por un hombre, pero no eran recientes. Siguió las pisadas a lo largo de la orilla y en unos cuantos sitios encontró escamas de un pescado que se había limpiado allí mismo. La maleza situada más allá era espesa, enmarañada, pero la hierba y el terreno seco del borde del lago proporcionaban un buen sendero, y las pisadas, esperanza.</p>
<p>Siguió las pisadas por un sendero muy marcado a través de un bosquecillo de sauces y ascendió a un terreno más elevado. Al atisbar por una abertura en la vegetación, distinguió, a lo lejos, entre los árboles, más allá de la maraña de matorrales y el velo de enredaderas, en lo alto de una elevación situada al frente, una casa apartada. Un humo de leña se alzaba de la chimenea para mezclarse con la niebla gris de lo alto, casi como si el mismo humo creara las cenicientas nubes.</p>
<p>En la penumbra gris de la oscura ciénaga, la luz procedente de una ventana en el lateral de la casa brillaba como una joya dorada, un faro para dar la bienvenida a los extraviados, a los desesperados, a los abandonados e indefensos. La visión del final de su viaje, tras tanto terror, le arrancó lágrimas de alivio. Las lágrimas podrían haber sido de alegría, de no ser por su extrema necesidad.</p>
<p>Jennsen avanzó apresuradamente por el sendero, ascendió a través de la maleza enmarañada, dejó atrás cortinas de enredaderas, y no tardó en alcanzar la casa. Estaba colocada sobre unos cimientos de piedra, encajados concienzudamente, sin argamasa. Las paredes estaban construidas con troncos de cedro. El tejado sobresalía por encima de un porche estrecho que discurría por el lateral, con peldaños que descendían por la parte trasera al sendero que conducía al lago desde el que ella había venido.</p>
<p>Ascendiendo los peldaños de dos en dos hasta el estrecho porche y siguiendo éste para dar la vuelta a la casa llegó a una puerta flanqueada por pilares de resistentes troncos que sostenían un sencillo pero acogedor pórtico. Desde la puerta, descendiendo por amplios escalones, había un sendero amplio y bien cuidado que cruzaba la ciénaga situada al frente. Ése era el camino por el que acudía la gente cuando era invitada a visitar a la hechicera. Comparado con el camino por el que ella había entrado, parecía una carretera.</p>
<p>Sin perder tiempo, Jennsen llamó. Impaciente, golpeó con los nudillos otra vez. El golpeteo quedó interrumpido cuando la puerta se abrió hacia el interior. Un hombre de edad se quedó mirándola, con sorpresa. El cabello gris empezaba a reemplazar al castaño oscuro y parecía haber dejado paso a unas cuantas entradas, pero seguía siendo abundante. El hombre no en enjuto ni fornido, y tenía una altura corriente. Las ropas no eran las de un trampero o de un hombre que viviera en una ciénaga, sino las de un artesano; los pantalones marrones, limpios y cuidados, no eran burdos, sino de una tela de urdimbre tupida más cara. Motas doradas centelleaban en su camisa verde. Era el dorador, Friedrich.</p>
<p>El rostro perspicaz la escudriñó con más atención, tomando nota del cabello rojo bajo la capucha.</p>
<p>—¿Que estás haciendo aquí? —preguntó.</p>
<p>Su voz profunda encajaba bien con su imagen, pero no era excesivamente amistosa.</p>
<p>—Vine a ver a Althea, si se me permite.</p>
<p>Los ojos del hombre giraron hacia el sendero, luego regresaron a ella.</p>
<p>—¿Cómo has llegaste aquí?</p>
<p>A juzgar por su expresión suspicaz, Jennsen razonó que tenía algún modo de saber si alguien había pasado por el sendero. La muchacha conocía la existencia de tales indicios; su madre y ella los usaban para asegurarse de que nadie se les acercaba a hurtadillas. Jennsen señaló al otro lado de la casa.</p>
<p>—He venido por el otro camino. Por detrás. Del otro lado del lago.</p>
<p>—Nadie puede ir más allá del lago, ni siquiera yo. —Las cejas de hirsutos cabellos negros y grises se fruncieron sin ni siquiera tomar en cuenta tus palabras o hacerle más preguntas—. Mientes.</p>
<p>Jennsen se quedó atónita.</p>
<p>—No miento. He venido por detrás. Es urgente que vea a vuestra esposa, Althea.</p>
<p>—No se te ha invitado a venir aquí. Debes marcharte. No te desviarás del sendero esta vez. si sabes lo que te conviene. Ahora, ¡vete!</p>
<p>—Pero es una cuestión de vida o muerte. Debo...</p>
<p>La puerta se cerró de golpe ante sus narices.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">22</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Jennsen permaneció inmóvil, con la puerta repentinamente cerrada a centímetros de su rostro. No sabía qué hacer. Estaba demasiado anonadada para sentir nada.</p>
<p>Del interior, le llegó la voz de una mujer.</p>
<p>—¿Quién es, Friedrich?</p>
<p>—Ya sabes quién era. —La voz de Friedrich no se parecía en nada a la que había usado al hablar con Jennsen; en aquellos momentos era tierna, respetuosa, familiar.</p>
<p>—Bien, déjala entrar.</p>
<p>—Pero, Althea, no puedes...</p>
<p>—Déjala entrar, Friedrich. —La voz de la mujer lo regañaba sin ser en absoluto severa.</p>
<p>Jennsen sintió que la embargaba una sensación de alivio. El puñado de razones que empezaban a florecer en su interior mientras se preparaba para volver a llamar se desvaneció. La puerta se abrió, mis despacio en esta ocasión.</p>
<p>Friedrich la contempló, no como un hombre denotado y reprendido, sino como un hombre que acude a enfrentarse al destino con dignidad.</p>
<p>—Por favor entra, Jennsen —dijo con una voz más sosegada, más bondadosa.</p>
<p>—Gracias —respondió ella con un hilo de voz, un tanto sorprendida y levemente inquieta al ver que sabía su nombre.</p>
<p>Tomó nota de todo mientras lo seguía por el interior de la casa. No obstante el calor de la ciénaga, el pequeño fuego que chisporroteaba en la chimenea de piedra, daba al aire un olor dulce junto con una bienvenida sensación de sequedad. Esa era la sensación, más que calor... sequedad. El mobiliario era sencillo pero bien fabricado y adornado con motivos tallados. La habitación principal sólo tenía dos ventanas pequeñas, en paredes laterales opuestas. Había habitaciones en la parte trasera y en una de ellas una mesa de trabajo, cubierta de ordenadas herramientas, aparecía colocada ante otra pequeña ventana.</p>
<p>Jennsen no recordaba la casa, si es que realmente se trataba del mismo lugar. Su recuerdo de haber ido a casa de Althea era más una impresión de rostros cordiales que un recuerdo de un lugar. Las paredes, decoradas con cosas para regalarse la vista, parecían familiares. De niña, habría reparado en tales lujos visuales. Había tallas de pájaros, peces y animales por todas partes, bien colgando por sí mismas, o agrupadas sobre pequeños estantes. Eso sería lo más cautivador para una niña pequeña.</p>
<p>Algunas de las tallas estaban pintadas, algunas se habían dejado sin decorar, pero las plumas, escamas y pelaje se habían tallado con una textura tan delicada que parecían animales convertidos mágicamente en madera. Otras tallas eran más estilizadas y estaban bellamente cubiertas por una capa de oro. Un espejo en un pared, colocado muy bajo, estaba enmarcado con una estrella llena de rayos luminosos, cada rayo pintado de oro y plata.</p>
<p>Yendo hacia la chimenea había un enorme almohadón rojo y dorado colocado en el suelo. La mirada de Jennsen se vio atraída por un tablero cuadrado con una Gracia dorada sobre él que descansaba en el suelo, junto al almohadón, Era como la Gracia que ella dibujaba a menudo, pero aquella, lo sabía, era autentica. Había unas piedrecitas amontonadas a su lado.</p>
<p>En una silla de hermosa factura, con un respaldo alto y brazos esculpidos, estaba sentada una mujer menuda de enormes ojos oscuros que resaltaban aún más sus cabellos dorados, salpicados de gris. La melena le rodeaba el rostro y descendía para descansar sobre sus hombros. Las muñecas reposaban sobre los brazos de la silla mientras los largos dedos delgados reseguían con elegancia la cuna de la espiral tallada en el extremo.</p>
<p>—Soy Althea —La voz era dulce, pero estaba dotada de un claro tono de autoridad; la mujer no se levantó.</p>
<p>Jennsen le dedicó una reverencia.</p>
<p>—Señora, por favor, perdonad que haya venido sin ser invitada y de un modo tan inesperado.</p>
<p>—Puede que hayas venido sin invitación, pero no es una visita inesperada, Jennsen.</p>
<p>—¿Conocéis mi nombre?</p>
<p>Jennsen comprendió demasiado tarde lo estúpida que sonaba la pregunta. La mujer era una hechicera, A saber lo que sus poderes eran capaces de discernir.</p>
<p>Althea sonrió, componiendo una expresión muy agradable.</p>
<p>—Te recuerdo. Una no olvida a alguien como tú.</p>
<p>Jennsen no estaba segura de lo que eso significaba, pero dijo «gracias» de todos modos.</p>
<p>La sonrisa del rostro de Althea se ensanchó, arrugándole los ojos.</p>
<p>—Vaya, pero si eres igual que tu madre. De no ser por el cabello rojo, pensaría que había retrocedido en el tiempo, a cuando la vi por última vez, cuando tenía justo la edad que tienes tú ahora. —Alzó la mano ante ella—. Y tú sólo eras así de alta.</p>
<p>Jennsen sintió que su rostro se tomaba tan rojo como sus cabellos. Su madre había sido hermosa, no sólo sensata y cariñosa. Ella no creía poder compararse con una mujer tan atractiva, o estar nunca a la altura del ejemplo que dejó su madre.</p>
<p>—¿Y cómo está ella?</p>
<p>Jennsen tragó saliva.</p>
<p>—Mi madre..., mi madre ya no está. —Angustiada, la mirada de Jennsen bajó al suelo—. La asesinaron.</p>
<p>—Lo siento mucho —dijo Friedrich, de pie detrás de ella, y posó una mano en su hombro en señal de condolencia—. Realmente lo siento. La conocía, un poco, de palacio. Era una buena mujer.</p>
<p>—¿Cómo sucedió? —preguntó Althea.</p>
<p>—Finalmente dieron con nosotras.</p>
<p>—¿Dieron con vosotras? —La frente de Althea se crispó—. ¿Quiénes?</p>
<p>—Quién iba a ser, los soldados d'haranianos. Los hombres del lord Rahl. —Jennsen echó la capa hacia atrás, mostrando a ambos el mango del cuchillo—. Esto procedía de uno de ellos.</p>
<p>La mirada de Althea examinó el cuchillo, luego regresó al rostro de Jennsen.</p>
<p>—Lo siento mucho, querida.</p>
<p>Jennsen asintió.</p>
<p>—Pero tengo que advertiros. Fui a ver a vuestra hermana, Lathea...</p>
<p>—¿La viste antes de que muriera?</p>
<p>Jennsen la miró de hito en hito, sorprendida.</p>
<p>—Sí, lo hice.</p>
<p>Althea meneó la cabeza con una sonrisa entristecida.</p>
<p>—Pobre Lathea, ¿Cómo estaba? Quiero decir, ¿tenía una buena vida?</p>
<p>—No lo sé. Tenía una casa bonita, pero a ella sólo la vi brevemente. Tuve la impresión de que vivía sola. Fui a verla porque necesitaba ayuda. Recordé que mi madre mencionó el nombre de una hechicera que nos había ayudado, pero supongo que confundí los nombres. Acabé en casa de vuestra hermana. Ella ni siquiera quiso hablar conmigo. Dijo que no podía hacer nada, que habíais sido vos quien me había ayudado antes. Por eso tuve que venir aquí.</p>
<p>—¿Cómo has llegado? —Preguntó Friedrich mientras indicaba el sendero que salía por la puerta delantera—. Debes haberte desviado del sendero.</p>
<p>—No he venido por ahí, sino por el camino de atrás.</p>
<p>Althea frunció el entrecejo.</p>
<p>—No hay un camino por atrás.</p>
<p>—Bueno, no hay un sendero propiamente dicho, pero me abrí pasó por allí.</p>
<p>—Nadie puede entrar por ese lado —insistió Althea—. Hay cosas allí atrás que protegen ese lado.</p>
<p>—Lo sé. Tuve un encuentro con una serpiente enorme...</p>
<p>—¿Viste la serpiente? —inquinó Friedrich.</p>
<p>Jennsen asintió.</p>
<p>—La pisé accidentalmente. Pensé que era una raíz. Tuvimos nuestros más y nuestros menos.</p>
<p>Los dos la miraban fijamente de un modo que puso nerviosa a la muchacha.</p>
<p>—Sí, sí —repuso Althea, mostrando despreocupación por la serpiente a la vez que agitaba una mano, como para apartar tan insignificante noticia—, pero, sin duda, tuviste que ver otras cosas...</p>
<p>Jennsen pasó la mirada de los ojos asombrados de Friedrich al entrecejo fruncido de Althea.</p>
<p>—No he visto nada aparte de la serpiente.</p>
<p>—La serpiente no es más que una serpiente —dijo Althea, desestimando la temible bestia con otro ademán impaciente—. Hay cosas peligrosas ahí atrás. Cosas que no dejarían pasar a nadie. A nadie. ¿Cómo en el nombre de la Creación, pudiste abrirte paso ante ellas?</p>
<p>—¿Qué dase de cosas?</p>
<p>—Cosas mágicas —respondió Althea con tono sombrío.</p>
<p>—Lo siento, pero todo lo que os puedo decir es que conseguí pasar, y en ningún momento vi nada, excepto la serpiente. —Frunció el entrecejo mientras volvía a pensar—. Aunque, sí vi cosas en el agua: cosas oscuras bajo el agua.</p>
<p>—Peces —se mofó Friedrich.</p>
<p>—Y en los matorrales... vi cosas en los matorrales. Bueno, no las vi, exactamente, pero vi que los matorrales se movían y sé que habla algo ahí. Permanecieron ocultos, no obstante.</p>
<p>—Esas cosas —dijo Althea— no se ocultan en matorrales. No temen a nada. No se ocultan de nada. Habrían salido y te habrían hecho pedazos.</p>
<p>—No sé por qué no lo hicieron —replicó Jennsen.</p>
<p>Lanzó una veloz mirada por la ventana a las extensiones de turbias aguas estancadas bajo una umbría maraña de enredaderas, sintiendo una punzada de preocupación por el viaje de vuelta. Con la vida de Sebastián en juego, le contrariaba la conversación sin sentido de la hechicera sobre lo que había en la ciénaga. Al fin y al cabo, ella la había cruzado, así que no era tan imposible como los dos querían que creyese.</p>
<p>—¿Por qué vivís aquí, de todos modos? Quiero decir, si sois tan sabia y todo eso, entonces ¿por qué vivís aquí en una ciénaga con serpientes?</p>
<p>Althea enarcó una ceja.</p>
<p>—Prefiero que mis serpientes no tengan brazos ni piernas.</p>
<p>Jennsen aspiró hondo y volvió a empezar.</p>
<p>—Althea, he venido porque necesito desesperadamente vuestra ayuda.</p>
<p>La hechicera sacudió la cabeza como si no quisiera oírlo.</p>
<p>—No puedo ayudarte.</p>
<p>Jennsen se quedó anonadada al ver que rechazaban su petición tan de plano.</p>
<p>—Pero debéis hacerlo.</p>
<p>—De verdad.</p>
<p>—Por favor, me ayudasteis antes. Necesito ayuda otra vez. El lord Rahl está cada vez más cerca. Apenas si he conseguido escapar viva. Estoy desesperada y no sé qué más hacer. Ni siquiera sé realmente porque mi padre quería matarme para empezar.</p>
<p>—Porque eres un descendiente suyo que carece del don.</p>
<p>—Eso es. Acabáis de pronunciar justo el motivo por el que no tiene sentido: no poseo el don. En ese caso, ¿qué amenaza podía yo representar? Si él era un mago poderoso, ¿qué daño podía yo hacerle? ¿Qué amenaza podía representar yo? ¿Por qué deseaba tanto matarme?</p>
<p>—El lord Rahl destruye cualquier descendiente que no sea poseedor del don.</p>
<p>—Pero ¿por qué? Tiene que existir una razón. Si al menos supiera eso, podría ser capaz de descubrir el modo de hacer algo al respecto.</p>
<p>La hechicera volvió a negar con la cabeza.</p>
<p>—No lo sé. El lord Rahl no viene a discutir sus asuntos conmigo.</p>
<p>—Después de ver a vuestra hermana y que ella no quisiera ayudarme, regresé para preguntarle justo eso, pero la habían asesinado los mismos Hombres que van tras de mí. Debieron de temer que podría decirme algo, así que la asesinaron. —Jennsen se echó los cabellos hacia atrás—. Lamentó lo de vuestra hermana, realmente lo lamento. Pero ¿no os dais cuenta? Estáis en peligro, también, por lo que sabéis sobre mí.</p>
<p>—No puedo imaginar por qué querrían hacerle daño, —Frunciendo el entrecejo, Althea miró al vacío mientras reflexionaba—. Lo que dices sobre que podría saber algo, no tiene sentido. Jamás estuvo involucradla en nada. Lathea sabía menos que yo. No habría podido saber nada de por qué Rahl el Oscuro podría haber querido librar al mundo de tu presencia. No podría haberte contado nada.</p>
<p>—Bueno, incluso aunque él pensara que aquellos de nosotros que nacemos sin el don éramos inferiores y no valíamos nada..., si quería exterminar a los alfeñiques de la carnada, por así decirlo..., ¿por qué estaría su hijo, mi hermanastro, tan interesado también en matarme? Yo no podía hacerle daño a mi padre, y no puedo hacerle daño a su hijo, mas también Richard envía escuadras en mi busca.</p>
<p>Althea siguió sin mostrarse convencida.</p>
<p>—¿Estás segura de que son los hombres de lord Rahl los que hacen eso? No veo en las piedras...</p>
<p>—Entraron en mi casa. Mataron a mi madre. Los vi... luché con ellos. Eran soldados d'haranianos. ¿Por qué querría lord Rahl matar a mi madre? ¿Por qué me quiere ver muerta la Casa de Rahl?</p>
<p>—No conozco la respuesta. —Althea alzó las manos y volvió a dejarlas caer sobre el regazo—. Lo siento, pero es la verdad.</p>
<p>Jennsen se arrodilló ante la mujer.</p>
<p>—Althea, por favor, incluso aunque no sepáis el motivo, sigo necesitando vuestra ayuda. Vuestra hermana no me quiso ayudar, dijo que sólo vos podíais. Dijo que sólo vos podéis ver los agujeros en el mundo. No sé lo que eso significa, pero sé que tiene algo que ver con la magia. Por favor, necesito ayuda.</p>
<p>La hechicera pareció perpleja.</p>
<p>—Y ¿qué deseas que haga?</p>
<p>—Ocultadme. Como hicisteis cuando era pequeña. Lanzad un hechizo sobre mí de modo que no sepan quién soy o dónde encontrarme..., para que no puedan seguirme. Simplemente quiero que me dejen tranquila. Necesito el hechizo que me ocultará del lord Rahl.</p>
<p>»Pero no es sólo para mí. Lo necesito para ayudar a un amigo, también. Necesito el hechizo para ocultar mi auténtica identidad, de modo que pueda volver a entrar en el Palacio del Pueblo y sacarlo de allí.</p>
<p>—¿Sacarlo de allí? ¿Qué quieres decir? ¿Quién es ese amigo?</p>
<p>—Se llama Sebastián. Me ayudó cuando aquellos hombres asesinaron a mi madre. Me salvó la vida. Me trajo aquí, a veros. Vuestra hermana dijo que debíamos preguntar en palacio dónde podíamos encontraros. Hizo ese largo viaje conmigo, me ayudó a llegar aquí, para que pudiera venir a veros y obtener la ayuda que necesito. Fuimos a palacio a buscar a Friedrich para que yo averiguara dónde vivíais, y mientras estábamos allí los guardias se llevaron prisionera a Sebastián.</p>
<p>»¿No os dais cuenta? Me ayudó y, debido a eso, lo apresaron. Sin duda lo torturarán. Me estaba ayudando..., es culpa mía... Por favor, Althea, necesito vuestra ayuda para sacarlo. Necesito un hechizo que me oculte, de modo que pueda entrar otra vez y rescatarlo.</p>
<p>Incrédula, Althea la miró de hito en hito.</p>
<p>—¿Por qué crees que un hechizo conseguiría eso?</p>
<p>—No lo sé. No sé nada de la magia. Simplemente sé que necesito vuestra ayuda..., que necesito un hechizo para ocultar mi auténtica identidad.</p>
<p>La mujer meneó la cabeza, como si estuviera tratando con una auténtica lunática.</p>
<p>—Jennsen, la magia no funciona como tú crees. ¿Es que piensas que puedo lanzar un encantamiento y entonces podrás entrar en palacio y los guardias caerán de algún modo bajo ese hechizo y empezarán a abrirte las puertas...?</p>
<p>—Bueno, no sé...</p>
<p>—Desde luego que no lo sabes. Por eso te digo que no funciona de ese modo. La magia no es una llave que abre puertas. La magia no es algo que... paf... resuelve espontáneamente los problemas. La magia sólo agravaría los problemas. Si tienes un oso en tu tienda, no invitas a otro a entrar. Dos osos no serían mejores que uno solo.</p>
<p>—Pero Sebastián necesita mi ayuda. Necesito la ayuda de la magia para ayudado.</p>
<p>—Si entraras ahí, como piensas, y usaras alguna especie de... —Agitó una mano a un lado y a otro como intentando pensar en una palabra para describirlo—. No lo sé, polvo mágico o algo, para abrir las puertas de la prisión y sacar a tu amigo, ¿qué crees que sucedería? ¿Que los dos podríais marchar entonces alegremente y eso sería el final de todo?</p>
<p>—Bueno, no sé... exactamente...</p>
<p>Althea se incliné al frente, sobre un codo.</p>
<p>—¿No te parece que las personas que gobiernan el palacio querrían saber cómo sucedió eso, para impedir que volviera a suceder? ¿No crees que algunas personas totalmente inocentes, cuyo trabajo es custodiar las puertas, se verían en muchos problemas por permitir que un prisionero escapara y que podrían sufrir por ello? ¿No crees que los funcionarios de palacio querrían atrapar al fugado? ¿No crees que, puesto que se usaron tales medidas para sacarlo, cualquiera que fuera la amenaza que ellos creyeran que ese amigo tuyo podía representar, tras una fuga así, pensarían que tiene que ser aún más peligroso de lo que creían? ¿No crees que algunas personas perfectamente inocentes podrían acabar heridas de resultas de las medidas extremas tomadas para prender a ese prisionero huido? ¿No crees que enviarían a un ejército y a los que poseen el don para que rastrearan el territorio antes de que él pudiera llegar muy lejos?</p>
<p>»¿No crees siquiera —dijo finalmente la hechicera en el más serio de los tonos— que un mago tan poderoso como el lord Rahl de toda D'Hara podría tener preparada una sorpresa muy desagradable y dolorosa, y prolongadamente fatal, para cualquiera que osara utilizar el hechizo de una lastimosa y vieja hechicera contra él... y dentro de los muros de su propio palacio, además?</p>
<p>Jennsen contempló con fijeza los oscuros ojos de la mujer.</p>
<p>—No había pensado en eso.</p>
<p>—Me estás diciendo algo que ya sé.</p>
<p>—Pero... ¿cómo puedo recuperar a Sebastián? ¿Cómo puedo ayudarlo?</p>
<p>—Debes encontrar un modo de sacarlo, si es que se le puede sacar para empezar, pero debe hacerse de un modo que tome todo lo que he dicho, y más, en cuenta. Abrir un agujero en la pared para que salga por él a la libertad liberaría a los sabuesos, ¿no es cierto? Os acarrearía problemas muy parecidos a los que producida la magia. En su lugar debes pensar en un modo que los convenza de soltarlo por su propia voluntad. Entonces no os perseguirán para recuperarlo.</p>
<p>Aquello tenía sentido.</p>
<p>—¿Cómo puedo conseguir tal cosa?</p>
<p>La hechicera se encogió de hombros.</p>
<p>—Si se puede hacer, apostaría a que puedes hacerlo. Al fin y al cabo, has vivido para convertirte en una joven magnífica, has escapado a escuadras, me has encontrado y has conseguido llegar aquí, ¿no? Has conseguido mucho. Sólo tienes que poner a trabajar tu mente. Pero uno no empieza tomando un palo y golpeando un nido de avispas.</p>
<p>—Pero no veo cómo puedo hacerlo sin la ayuda de la magia. Soy una don nadie.</p>
<p>—Una don nadie —se mofó Althea mientras se recostaba en el asiento; empezaba a convertirse en una maestra impaciente con un alumno que no se sabe bien la lección—. Eres alguien; eres Jennsen, una chica lista con un cerebro. No deberías arrodillarte ante mí y alegar ignorancia, diciéndome lo que no puedes hacer a la vez que me pides que haga las cosas por ti.</p>
<p>»Si quieres ser una esclava en la vida, entonces sigue yendo por ahí, pidiendo a otros que hagan las cosas por ti. Te complacerán, pero descubrirás que el precio es tu libertad, tu vida misma. Lo harán por ti, y, en consecuencia, serás esclava suya para siempre, al haber regalado tu identidad por un mísero precio. Entonces, y sólo entonces, serás una don nadie, una esclava, porque tú misma y nadie más habrás hecho que así sea.</p>
<p>—Pero, a lo mejor, en este caso, es diferente...</p>
<p>—El sol sale por el este; no hay excepciones, sólo porque tú lo desees. Sé de lo que hablo, y te lo digo, la magia no es la respuesta. ¿Qué crees? ¿Si tuvieras un hechizo por el que ellos no supieran que eras la hija de Rahl el Oscuro, se desvivirían entonces ellos por abrirte las puertas? No abrirán la puerta de la celda de tu amigo, a menos que crean que debe abrirse. No cambiaría nada un hechizo que te convirtiera en un conejo de seis patas; seguirían sin abrir las puertas que quieres que abran.</p>
<p>—Pero la magia...</p>
<p>—La magia es una herramienta, no una solución.</p>
<p>Jennsen se recordó que debía mantenerse serena a pesar de que deseaba agarrar a la mujer por los hombros y zarandearla hasta que accediera a ayudarla. Al contrario que con Lathea, no tenía intención de perder su oportunidad de obtener esa ayuda.</p>
<p>—¿Qué queréis decir con que la magia no es una solución? La magia es poderosa.</p>
<p>—Tienes un cuchillo. Me lo mostraste.</p>
<p>—Es cierto.</p>
<p>—¿Y cuando tienes hambre agitas tu cuchillo ante el rostro de alguien y les exiges su pan? No. Los engatusas para que te den el pan entregándoles una moneda a cambio.</p>
<p>—¿Os referís a que pensáis que se les puede sobornar?</p>
<p>Otro suspiro.</p>
<p>—No. De todo lo que sé, te puedo decir que no se les puede sobornar... al menos en el sentido convencional. No obstante, el principio no carece por completo de algún paralelismo.</p>
<p>»Cuando Friedrich desea pan, no usa su cuchillo para coger el pan de aquellos que lo tienen; al menos no en el sentido en que tú deseas usar la magia, Él utiliza e! cuchillo como una herramienta para tallar figuras y luego las dora. Vende lo que ha creado con su cuchillo, y luego cambia esa moneda por el pan.</p>
<p>»¿Entiendes? Si usara el cuchillo, la herramienta, para solucionar directamente el problema de obtener pan, eso le resultaría más perjudicial al final. Sería un ladrón y lo perseguirían como a tal. Usa el cuchillo como instrumento para crear algo con la ayuda de tu mente, solucionando así el problema de obtener pan.</p>
<p>—¿Queréis decir, entonces, que necesito usar la magia indirectamente? ¿Qué debo usar la magia como una herramienta que me ayude?</p>
<p>Althea resopló.</p>
<p>—No. criatura. Olvida la magia. Debes usar la cabeza. La magia crea problemas. Usa la cabeza.</p>
<p>—Lo hice —dijo Jennsen—. No fue fácil, pero usé la cabeza para venir a veros para obtener ayuda. Es un hechizo lo que necesito ahora corno herramienta que me ayude... que me oculte. De ese modo, será, una herramienta, como sugerís.</p>
<p>Althea desvió la mirada al interior de la chimenea, contemplando las ondulantes llamas.</p>
<p>—No puedo ayudarte de ese modo.</p>
<p>—No creo que lo comprendáis. Me persiguen hombres poderosos. Simplemente necesito un hechizo que oculte mi identidad..., como hicisteis cuando era pequeña, cuando vivía en palacio, con mi madre.</p>
<p>La anciana siguió con la vista fija en la chimenea.</p>
<p>—No puedo hacer eso. No tengo el poder.</p>
<p>—Pero lo tenéis. Ya lo hicisteis, una vez. —Toda una vida de frustración, miedo, pérdida y futilidad salió a la superficie, arrastrando con ella lágrimas de amargura—. ¡No he viajado hasta aquí, ni padecí todas estas privaciones, para que me dijeseis no! Lathea me dijo que no, me dijo que sólo vos podéis ver los agujeros en el mundo, y que sólo vos me podíais ayudar. Debo obtener vuestra ayuda, vuestro hechizo, para que me oculte. Por favor, Althea. Os suplico por mi vida.</p>
<p>Althea no quiso mirarla a los ojos.</p>
<p>—No puedo conjurar un hechizo como ése para ti.</p>
<p>Jennsen contuvo las lágrimas.</p>
<p>—Por favor, Althea, sólo quiero que me dejen tranquila. Vos tenéis el poder.</p>
<p>—No tengo lo que has inventado en tu mente para mí. Te he ayudado del único modo que puedo.</p>
<p>—¿Cómo podéis quedaros aquí sentada sabiendo que otras personas están sufriendo y muriendo... y no ayudar? ¿Cómo podéis ser tan egoísta, Althea? ¿Cómo sois capaz de no ayudar cuando lo necesito?</p>
<p>Friedrich pasó una mano bajo el brazo de Jennsen, poniéndola en pie.</p>
<p>—Lo siento, pero has pedido lo que querías. Ya has oído lo que Althea tiene que decir. Si eres sensata, usarás lo que has aprendido para que te ayude. Es hora de que te vayas.</p>
<p>Jennsen se desasió.</p>
<p>—¡Todo lo que quiero es la ayuda de un hechizo! ¡Cómo puede ser tan egoísta!</p>
<p>Los ojos de Friedrich llamearon furiosos, aunque su voz no lo hiciera.</p>
<p>—No tienes derecho a hablarnos de ese modo. No sabes nada al respecto, ni de los sacrificios que ha hecho. Es hora de que...</p>
<p>—Friedrich —dijo Althea en voz baja—, ¿por qué no nos preparas un poco de té?</p>
<p>—Althea, no hay ningún motivo por el que debas explicar nada... y mucho menos a ella.</p>
<p>Althea alzó la cabeza para sonreírle.</p>
<p>—No pasa nada.</p>
<p>—¿Explicar qué? —preguntó Jennsen.</p>
<p>—Mi esposo puede que te parezca severo, pero es porque no quiere agobiarte. Sabe que algunas personas se marchan de aquí descontentas con la información que les doy. —Sus ojos oscuros se volvieron hacia su esposo—. ¿Nos haces ese té?</p>
<p>El rostro de Friedrich se contrajo con una sufrida expresión, antes de asentir con resignación.</p>
<p>—¿Qué queréis decir? —Preguntó Jennsen—. ¿Qué información? ¿Qué es lo que no me estáis contando?</p>
<p>Mientras Friedrich iba a la alacena y sacaba una tetera y tazas, Althea hizo una seña a Jennsen para que se sentara sobre el almohadón, frente a ella.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">23</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Jennsen se puso cómoda sobre el almohadón rojo y dorado, frente a la hechicera.</p>
<p>—Hace muchos años —empezó a decir Althea, enlazando las manos en el regazo, sobre su vestido estampado en blanco y negro—, más de los que creerías, viajé con mi hermana al Viejo Mundo, más allá de la gran barrera situada en el sur.</p>
<p>Jennsen decidió que, por el momento, podría ser mejor mantenerse callada y averiguar lo que pudiera, en lugar de sacar a relucir lo que ya sabía: que el nuevo lord Rahl, decidido a conquistar territorio, había destruido la gran barrera del sur para poder invadir el Viejo Mundo, y que Sebastián había subido desde el Viejo Mundo para intentar hallar un modo de ayudar al emperador, Jagang el Justo, a detener a los invasores d'haranianos. Pensó que si tal vez lo comprendía todo un poco mejor, quizá podría dar con un modo de convencer a Althea de que la ayudara.</p>
<p>—Fui al Viejo Mundo para ir a un lugar llamado el Palacio de los Profetas —explicó Althea; Jennsen también había oído hablar de él a Sebastián—. Poseo un don para una forma muy primitiva de profecía, y quería aprender lo que pudiera sobre él, mientras que mi hermana deseaba aprender sobre remedios y cosas así. También quería averiguar cosas sobre personas como tú.</p>
<p>—¿Yo? —Inquirió Jennsen—. ¿Qué queréis decir?</p>
<p>—Los antepasados de Rahl el Oscuro no eran distintos de él. Todos eliminaron a sus descendientes sin el don. Lathea y yo éramos jóvenes y llenas de ardor por ayudar a aquellos que lo necesitaban, y también a aquellos que creíamos que eran perseguidos injustamente. Queríamos utilizar nuestro don para ayudar a cambiar el mundo y hacerlo mejor. Si bien cada una esperaba estudiar cosas diferentes, las dos fuimos por motivos muy parecidos.</p>
<p>Jennsen pensó que eso se parecía mucho a cómo se sentía, y era justo la clase de ayuda de la que hablaba, pero también comprendió que no era precisamente aquél el momento para decirlo. En su lugar, preguntó:</p>
<p>—¿Por qué tuvisteis que viajar hasta el Palacio de los Profetas para aprender esas cosas?</p>
<p>—Las hechiceras que hay allí son famosas por tener experiencia, en magos, y magia, y sobre todo, en cuestiones relacionadas con este mundo y con los mundos situados más allá.</p>
<p>—¿Mundos más allá? —Jennsen señaló con la mano el espacio fuera del círculo exterior dorado de la Gracia, situada a poca distancia—. ¿Os referís al mundo de los muertos?</p>
<p>Althea se recostó hacia atrás mientras reflexionaba.</p>
<p>—Bien, sí, pero no exactamente. ¿Comprendes la Gracia? —Aguardó a que Jennsen asintiera—. Las hechiceras del Palacio de los Profetas tienen conocimientos sobre las interacciones del don, el velo entre mundos y sus relaciones interdependientes; el modo en que todo encaja entre sí. Las llaman las Hermanas de la Luz.</p>
<p>Jennsen recordó con un sobresalto que Sebastián había dicho que las Hermanas de la Luz estaban con el emperador Jagang en la actualidad. Sebastián se había ofrecido a llevar a Jennsen a las Hermanas de la Luz. Había dicho que creía que podrían ayudarla. Sin duda tenían algo que ver con la Luz del Creador, y especialmente con el don.</p>
<p>Otra idea le pasó por la cabeza.</p>
<p>—¿Esto tiene algo que ver con lo que Lathea dijo? ¿Qué podíais ver los... agujeros en el mundo, como ella lo llamó?</p>
<p>Althea sonrió con el placer de una maestra que ve a un alumno coqueteando con el descubrimiento.</p>
<p>—Ésa es la punta del diente. Verás, los hijos sin el don del lord Rahl... de cualquier lord Rahl si nos remontamos en el tiempo miles de años... son diferentes de cualquier otra persona. Sois agujeros en el mundo para aquellos de nosotros que poseemos el don.</p>
<p>—¿Qué significa eso, exactamente: agujeros en el mundo?</p>
<p>—Estamos ciegos ante vosotros.</p>
<p>—¿Ciegos? Pero vos me veis. Lathea también podía verme. No comprendo.</p>
<p>—No ciegos con los ojos. Ciegos con nuestro don. —Extendió un brazo, moviéndolo en dirección a Friedrich, que estaba junto al fuego con una tetera de hierro, y luego en dirección a la ventana—. Hay cosas vivas por todas partes. Las ves con tus ojos... ves a Friedrich y a los árboles y cosas así..., igual que lo hago yo, igual que lo hace todo el mundo. —Alzó un dedo para recalcar lo que quería decir—. Pero a través de mi don, yo también las veo.</p>
<p>—Mientras que nuestros ojos pueden percibirte, nuestro don no. Rahl el Oscuro no podía verte más de lo que puedo verte yo. Ni tampoco puede el nuevo lord Rahl. Para aquellos de nosotros con el don, eres un agujero en el mundo.</p>
<p>—Pero, pero —tartamudeó Jennsen, desconcertada—, eso no tiene sentido. Me ha estado persiguiendo. Ha enviado hombres tras de mí..., tenían mi nombre en un trozo de papel.</p>
<p>—Puede que te persigan, pero sólo en el sentido convencional. No pueden encontrarte con magia. El don de lord Rahl no puede verte. Tiene que usar espías, sobornos y amenazas para localizarte, además de usar su ingenio y su astucia. De no ser así, podría enviar alguna criatura mágica a recoger tus huesos para él y ponerle fin a esto, en lugar de enviar hombres con tu nombre escrito en un pedazo de papel.</p>
<p>—¿Quieres decir que soy invisible para él?</p>
<p>—No. Yo sé quién eres. Recuerdo tu cabello rojo. Te reconocí porque recuerdo a tu madre, y te pareces a ella. Te conozco de esos modos... como cualquiera conoce y reconoce a alguien. Rahl el Oscuro, de estar vivo, podría reconocerte si recordara a tu madre. Otros que lo conocieron podrían muy bien ver algo de él en ti, como hago yo, además de la belleza de tu madre. Él podría reconocerte en todos esos modos comunes. Se te puede encontrar por medios corrientes. Desde luego, si él o alguien con el don pusiera efectivamente los ojos en ti, se darían cuenta de que eres una hija sin el don de un Rahl... porque podrían verte.</p>
<p>—Pero, no podría encontrarte con Magia, Eso no lo puede hacer. Para aquellos de nosotros con el don, eres en muchos aspectos un agujero en el mundo.</p>
<p>Jennsen fruncía el entrecejo, pero sólo lo advirtió cuando Althea golpeó entre sí los pulgares.</p>
<p>—Cuando estuve en el Palacio de los Profetas —dijo por fin la mujer—, conocí a una mujer allí, una hechicera, como yo, llamada Adie. Había viajado sola al Viejo Mundo desde una tierra lejana para aprender. Pero Adie era ciega.</p>
<p>—¿Ciega? ¿Podía viajar sola siendo ciega?</p>
<p>Althea sonrió al recordar a la mujer.</p>
<p>—Ah, sí. Con el uso de su don, en lugar de los ojos. Todas las hechiceras, todas las personas con el don, poseen habilidades únicas. Además de eso, en algunas el don es más potente, como las personas con grandes músculos son más fuertes que yo. Como Friedrich. Él es bastante más fuerte en musculatura. Tú tienes cabello como otras personas, pero el tuyo es rojo. Algunas lo tienen rubio, o negro, o castaño. No obstante lo que las personas tienen en común, cada una tiene atributos diferentes.</p>
<p>»Sucede de modo parecido con el don. No es sólo distinto en sus aspectos, sino que también el poder difiere. Con algunos es muy fuerte, con algunos es débil. Cada uno de nosotros es un individuo. Todos somos únicos en nuestra habilidad, nuestro don, lo mismo que tú eres única en otros modos.</p>
<p>—¿Y qué pasó con vuestra amiga, Adie?</p>
<p>—Ah, bueno, los ojos de Adie estaban completamente blancos, ciegos, pero había aprendido el truco de ver con el don. El don le decía más cosas sobre el mundo que había a su alrededor de lo que me decían a mí mis ojos. Adie podía ver mejor a la gente con su don de lo que yo podía hacerlo con mis ojos. De un modo muy parecido a como cuando la gente que no posee el don se queda ciega, ésta depende mucho más del oído y por lo tanto aprende a oír más de lo que oímos tú o yo.</p>
<p>»Adie hacía eso con su don. Veía mediante la percepción de la chispa infinitesimal del don del Creador que todo posee..., esto es, la vida misma, y más: la Creación.</p>
<p>»La cuestión es que, para mí, para Rahl el Oscuro, para Adie, tú no existes. Eres un agujero en el mundo.</p>
<p>Por motivos que Jennsen no pudo comprender en un principio, una sensación de terror la inundó. Y luego la sensación de terror empezó a tomar forma. Notó que los ojos se le llenaban de lágrimas.</p>
<p>—¿El Creador no me dio vida, como a todos los demás? ¿Llegue a la existencia de otro modo? ¿Soy alguna clase de... monstruo? ¿Mi padre quería hacerme matar porque soy alguna monstruosidad de la naturaleza?</p>
<p>—No, no, criatura —respondió Althea al tiempo que se inclinaba al frente y pasaba una reconfortante mano por los cabellos de la joven—, eso no es en absoluto lo que quería decir.</p>
<p>Jennsen intentó con todas sus fuerzas contener ese nuevo terror. A través de la visión llorosa vio que el rostro preocupado de Althea la contemplaba.</p>
<p>—No soy siquiera parte de la Creación. Por eso el don no puede percibirme. El lord Rahl sólo quería librar al mundo de un error de la naturaleza, de una cosa malvada.</p>
<p>—Jennsen, no pongas palabras donde yo no las he puesto. Escúchame, ahora.</p>
<p>Jennsen asintió mientras se secaba bajo los ojos.</p>
<p>—Estoy escuchando.</p>
<p>—Sólo porque seas diferente eso no te hace malvada.</p>
<p>—¿Exactamente qué soy, entonces, si no un monstruo que no ha sido tocado por la Creación?</p>
<p>—Mi querida niña, tu eres un pilar de la Creación.</p>
<p>—Pero dijisteis...</p>
<p>—Dije que aquellos que tienen el don no pueden verte con él. No dije que no existieras, o que no fueras como el resto de nosotros, una parte de la Creación.</p>
<p>—Entonces ¿por qué soy una de esas... cosas? ¿Uno de esos agujeros en el mundo?</p>
<p>Althea negó con la cabeza.</p>
<p>—No lo sé, criatura. Pero el que no lo sepamos no demuestra que sea algo maligno. Un búho puede ver por la noche. ¿Te convierte en malvada que la gente no pueda verte y que un búho sí? Las limitaciones de una persona no le confieren maldad a otra. Eso demuestra simplemente una cosa; la existencia de limitaciones.</p>
<p>—Pero ¿toda la descendencia de lord Rahl es así?</p>
<p>La mujer lo meditó con cuidado antes de responder.</p>
<p>—Los genuinamente carentes del don, sí. Aquellos que nacen con algún aspecto diminuto del don no lo son. Ese aspecto puede ser tan infinitesimal e inservible que ni siquiera lo reconocería nadie. A todos los efectos prácticos, a esos descendientes se les consideraría desprovistos del don, excepto que tendrían esa cualidad que les impediría ser como tú: agujeros en el mundo. Eso también los hace vulnerables. Esa clase de descendencia se puede localizar mediante la magia y por lo tanto puede ser eliminada.</p>
<p>—¿Podría ser entonces que la mayoría de los descendientes del lord Rahl son así, y que los que son como yo, agujeros en el mundo, son en realidad los más raros?</p>
<p>—Sí —admitió Althea en voz queda.</p>
<p>Jennsen percibió un trasfondo de tensión en aquella respuesta de una sola palabra.</p>
<p>—¿Estáis sugiriendo que hay algo más en todo esto que simplemente el que seamos agujeros en el mundo para los que tienen el don?</p>
<p>—Sí. Ésa fue una de las razones por las que fui a estudiar con las Hermanas de la Luz. Quería comprender mejor la interrelación del don con la vida como la conocemos...| con la Creación.</p>
<p>—¿Descubristeis algo? ¿Os pudieron ayudar las Hermanas de la Luz?</p>
<p>—Desgraciadamente, no. —Althea miró al vacío, meditabunda—. Algunas pocas se mostraron de acuerdo conmigo, pero he llegado a sospechar que todas las personas, con la única excepción de los que son como tú, poseen esa imperceptible chispa de magia que, si bien intangible de cualquier otro modo, las conecta con los que tienen el don. y de ese modo con el mundo más grande de la Creación.</p>
<p>—No comprendo que podría significar eso para mí, o para cualquier otro.</p>
<p>Althea meneó la cabeza.</p>
<p>—Hay más en esto, Jennsen, de lo que yo sé. Sospecho que hay algo mucho más importante involucrado.</p>
<p>A la muchacha no se le ocurría qué podía ser.</p>
<p>—¿Cuántos hijos nacen careciendo por completo del don?</p>
<p>—Por lo que he averiguado, es sumamente raro que nazca más de un hijo de cada lord Rahl con el don tal y como nosotros lo conocemos: su semilla no concibe más que a un auténtico heredero. —Althea alzó un dedo mientras se inclinaba hacia adelante—. Pero es posible que, mientras que los demás carecen del don en el sentido convencional, muchos posean esa parte invisible y estéril chispa del don, de modo que son detectados y destruidos antes de que otros, como yo, conozcamos su existencia.</p>
<p>»Es totalmente posible que aquellos que son como tú sean los auténticamente raros, como lo es el único heredero dotado con el don, y que sea ese el motivo de que sobrevivieras, de modo que los que son como yo nos diéramos cuenca de tu existencia, conformado nuestra idea de qué clase es la rara y cuál la corriente. Como dije, creo que hay mucho más en todo esto de lo que sé o puedo comprender. Pero aquellos que son realmente como tú, desprovistos de incluso ese destello imperceptible del don, son...</p>
<p>—Pilares de la Creación —dijo Jennsen en tono sarcástico.</p>
<p>Althea lanzó una risita divertida.</p>
<p>—Quizá eso suena mejor.</p>
<p>—Pero para los que tienen el don, somos agujeros en el mundo.</p>
<p>La sonrisa de Althea languideció.</p>
<p>—Así es. De estar Adie aquí, ciega como era, si te colocaras delante de ella lo vería todo, excepto a ti. Estaría ciega ante ti. Para Adie, que sólo puede ver con el don, realmente serías un agujero en el mundo.</p>
<p>—Eso no hace que me sienta muy bien conmigo misma.</p>
<p>La sonrisa de la hechicera regresó.</p>
<p>—¿No te das cuenta, criatura? Para uno que está ciego, todo el mundo es un agujero en el mundo.</p>
<p>Jennsen lo meditó.-Entontes es sólo una cuestión de percepción. Algunas personas simplemente carecen de la capacidad para percibirme de cierto modo.</p>
<p>Althea asintió.</p>
<p>—Eso es. Pero debido a que los que tienen el don a menudo usan su habilidad de un modo inconsciente, como tú usas tu visión, resulta muy perturbador para los que tienen el don tropezarse con alguien como tú.</p>
<p>—¿Perturbador? ¿Por qué es perturbador?</p>
<p>—Es muy inquietante que los sentidos no se pongan de acuerdo.</p>
<p>—Pero de todos modos me ven. así que ¿por qué los inquieto?</p>
<p>—Bueno, imagino que si oyeras una voz pero no encontraras un punto de origen para ella...</p>
<p>Jennsen no tuvo que imaginarlo. Comprendía perfectamente lo inquietante que era.</p>
<p>—O imagina —siguió la hechicera— que pudieses verme, pero cuando alargases el brazo para tocarme, tu mano me atravesara como si yo no estuviera aquí. ¿No te inquietaría eso?</p>
<p>—Supongo —concedió Jennsen—. ¿Hay alguna otra cosa sobre nosotros que sea diferente? ¿Aparte de que seamos agujeros en el mundo para aquellos que tienen el don?</p>
<p>—No lo sé. Es sumamente raro tropezarse con alguien como tú que siga vivo, Si bien es posible que existan otros, y en una ocasión oí un rumor de que uno vivía con los sanadores llamados los raug'moss, sólo te conozco a ti.</p>
<p>Cuando Jennsen había sido muy pequeña, había visitado a los sanadores, a los raug'moss, con su madre.</p>
<p>—¿Conoces el nombre?</p>
<p>—Drefan fue el nombre que me susurraron, pero no sé si es cierto. Incluso aunque lo sea, la posibilidad de que siga vivo sería remota. El lord Rahl es el lord Rahl. Él es su propia ley, Rahl el Oscuro, como la mayoría de sus antepasados, probablemente engendró muchos hijos. Ocultar la información sobre la paternidad de un niño así es peligroso. Pocos se arriesgarían, así que la mayoría de los que eran como tú salían a la luz y eran eliminados inmediatamente. El resto acaba por ser encontrado.</p>
<p>Pensando en voz alta, Jennsen preguntó:</p>
<p>—¿Podría ser que fuéramos así como una forma de protección? Hay animales que poseen características especiales al nacer para que los ayuden a sobrevivir. Los cervatos, por ejemplo, tienen manchas que los camuflan, para hacerlos invisibles a los depredadores..., convertirlos en agujeros en el mundo.</p>
<p>La idea hizo sonreír a Althea.</p>
<p>—Supongo que podría ser una explicación tan buena como cualquiera. Conociendo la magia, no obstante, yo esperaría que la razón fuera más compleja. Todo busca el equilibrio. Los ciervos y los lobos establecen un equilibrio; las manchas de los cervatos ayudan a éstos a sobrevivir, pero eso amenaza la existencia de los lobos que necesitan comida. Si los lobos devoraran a todos los cervatos, entonces los ciervos se extinguirían, y los lobos, si no tuvieran otra fuente de alimento, también se extinguirían porque habían alterado el equilibrio entre ellos y los ciervos. Coexisten en un equilibrio que permite sobrevivir a ambas especies, pero a expensas de algunos individuos.</p>
<p>»Con la magia, el equilibrio es crítico. Lo que en la superficie parece sencillo a menudo tiene causas mucho más complejas. Sospecho que, con aquellos que son como tú, tiene lugar una forma intrincada de equilibrio, y que ser un agujero en el mundo es simplemente un indicio de algo.</p>
<p>—Y quizá por ese equilibrio del que hablas, algunos poseedores del don son capaces de verme... Vuestra hermana dijo que podíais ver los agujeros en el mundo.</p>
<p>—No, no puedo en realidad. Simplemente aprendí unos cuantos trucos, de un modo muy parecido a como hizo Adie. —Jennsen frunció el entrecejo, sintiéndose desconcertada otra vez, así que Althea preguntó—: ¿Puedes ver un pájaro en una noche sin luna?</p>
<p>—No. Si no hay luna, es imposible.</p>
<p>—¿Imposible? No, no del todo. —Althea señaló hacia el cielo, moviendo la mano como para sugerir el paso de algo en lo alto—. Verás que las estrellas se oscurecen allí por donde pase el pájaro. Si observas los agujeros en el cielo, en cierto modo estarás viendo pájaros.</p>
<p>—Un modo diferente de ver. —Jennsen sonrió ante una idea tan inteligente—. Así pues, ¿es así como veis a los que son como yo?</p>
<p>—Esa comparación es el modo más fácil en que puedo explicártelo. Ambos, no obstante, tienen limitaciones. Sólo funciona para ver pájaros de noche si vuelan contra un fondo de estrellas, si no hay nubes, y cosas así. Con los que son como tú, es muy parecido. Simplemente aprendí un truco que me ayudara a ver a los que son como tú, pero es muy limitada.</p>
<p>—¿Cuándo fuisteis al Palacio de los Profetas, aprendisteis cosas sobre vuestra habilidad para la profecía? ¿Quizá eso podría ayudarme de algún modo con lo que necesito hacer?</p>
<p>—Nada relacionado con la profecía te seria de utilidad.</p>
<p>—Pero ¿por qué no?</p>
<p>Althea ladeó la cabeza, como para cuestionar si Jennsen había estado prestando atención.</p>
<p>—¿De dónde procede la profecía?</p>
<p>—De los profetas.</p>
<p>—Y los profetas tienen un don muy potente para esa habilidad. La profecía es una forma de la magia. Pero los que tienen el don no pueden verse con su don, ¿recuerdas? Para ellos, eres un agujero en el mundo. Por lo tanto, la profecía, ya que se produce a través de los profetas, tampoco puede verte.</p>
<p>»Poseo una brizna de capacidad para la profecía, pero no soy una profeta. Cuando estaba con las Hermanas de la Luz, puesto que tales cosas eran uno de mis campos de interés, pasé décadas en sus sótanos estudiando profecías. Las habían escrito grandes profetas a lo largo de los tiempos. Puedo decirte, tanto por experiencia personal, como por todo lo que leí, que las profecías están tan ciegas ante vosotros como lo estaría Adie. En lo que concierne a las profecías, los de su clase jamás existieron, no existen y nunca existirán.</p>
<p>Jennsen se sentó hacia atrás, sobre los talones.</p>
<p>—Un auténtico agujero en el mundo...</p>
<p>—En el Palacio de los Profetas, conocí a un profeta, Nathan, y, si bien no aprendí nada sobre los que son como tú, aprendí algo sobre mi talento. Sobre todo, aprendí lo limitado que es. Con el tiempo, las cosas que aprendí allí vinieron a perseguirme.</p>
<p>—El Palacio de los Profetas se creó hace muchos miles de años y no se parece a ningún otro lugar que conozco. Un hechizo único rodea todo el palacio y sus jardines, y distorsiona el modo en que los que se hallan bajo ese hechizo envejecen.</p>
<p>—¿Os cambió a vos, de algún modo?</p>
<p>—Ah. sí. Cambia a todo el mundo. El envejecimiento se vuelve más lento para los que viven bajo el hechizo del Palacio de los Profetas. Mientras que los que estaban fuera del palacio seguían con sus vidas y envejecían unos diez o quince años, los que estábamos dentro del palacio envejecíamos sólo un año.</p>
<p>Jennsen mostró una expresión escéptica.</p>
<p>—¿Cómo podría ser tal cosa?</p>
<p>—Nada permanece nunca igual. El mundo está en constante cambio. El mundo en la época de la gran guerra de hace tres mil años era muy diferente. EJ mundo ha cambiado desde entonces. Cuando se alzó la gran barrera al sur de D'Hara, los magos eran diferentes. Poseían un poder inmenso en aquel entonces.</p>
<p>—Rahl el Oscuro tenía un poder inmenso.</p>
<p>—No. Rahl el Oscuro, poderoso como era, no era nada comparado con los magos de esa época. Podían controlar poderes con los que Rahl el Oscuro sólo pudo soñar.</p>
<p>—Así pues, los magos como ésos, con esa clase de poder, ¿se han extinguido todos? ¿No han nacido magos como dios desde entonces?</p>
<p>Althea miró al vacío mientras respondía en tono grave.</p>
<p>—Desde esa gran guerra no había nacido uno así. Incluso los mismos magos han empezado a nacer con menos frecuencia. Pero por primera vez en tres mil años, uno así ha nacido otra vez. Tu hermanastro, Richard, es ese hombre.</p>
<p>Resultaba que su perseguidor era mucho más temible de lo que Jennsen lo había considerado, incluso en su más que vivida imaginación. No era extraño pues que hubieran asesinado a su madre y que los hombres de lord Rahl le pisaran tanto los talones a Jennsen. Ese lord Rahl era más poderoso y peligroso de lo que había sido su padre.</p>
<p>—Puesto que esto era un acontecimiento tan trascendental, algunos de los que vivían en el Palacio de los Profetas conocían la existencia de Richard mucho antes de que naciera. Había mucha expectación sobre él, el mago guerrero.</p>
<p>—¿Mago guerrero? —A Jennsen no le gustó como sonaba aquello.</p>
<p>—Sí. Hubo una gran controversia sobre el significado de la profecía de su nacimiento; incluso sobre el significado del término «mago guerrero». Mientras estaba en el palacio, tuve una oportunidad en dos breves ocasiones de encontrarme con el profeta del que te he hablado. Nathan. Nathan Rahl.</p>
<p>Jennsen se quedó boquiabierta.</p>
<p>—¿Nathan Rahl? ¿Queréis decir, un auténtico Rahl?</p>
<p>Althea sonrió no sólo ante el recuerdo, sino ante la sorpresa de Jennsen.</p>
<p>—Oh, sí, un auténtico Rahl. Dominante, poderoso, listo, encantador e inconcebiblemente peligroso. Lo mantenían encerrado tras escudos mágicos impenetrables, donde no podía causar daño, aunque en ocasiones lograba hacerlo. Sí, un auténtico Rahl. Más de novecientos años tenía.</p>
<p>—Eso es imposible —insistió Jennsen antes de tener tiempo de pensárselo mejor.</p>
<p>Friedrich, de pie junto a ella, mirándola, carraspeó. Entregó una raza de té humeante a su esposa y luego le pasó otra a Jennsen. Con la pregunta en los ojos, Jennsen volvió a mirar a Althea.</p>
<p>—Yo tengo cerca de doscientos años —dijo la hechicera.</p>
<p>Jennsen se limitó a mirarla con asombro. Althea parecía vieja, pero no tanto.</p>
<p>—En parte, esta cuestión de mi edad y el modo en que el hechizo retrasó mi envejecimiento es el motivo de que tuviera que ver contigo y con tu madre cuando eras pequeña. —Althea suspiró y tomó un sorbo de té—. Lo que me devuelve a la historia de la que hablábamos, a lo que tu querías saber... por qué no te puedo ayudar con magia.</p>
<p>Jennsen tomó un sorbo de su bebida, luego alzó la mirada hacia Friedrich. que parecía tan mayor como Althea.</p>
<p>—¿Vos también tenéis esa edad?</p>
<p>—No —respondió él burlón—, Althea me arrebató de la cuna.</p>
<p>Jennsen vio las miradas que intercambiaban, la clase de ojeadas íntimas entre dos personas que están muy unidas. Pudo ver en los ojos de la pareja que cada uno podía interpretar la más leve expresión del otro. Su madre y ella habían sido así, capaces de ver sus pensamientos en el más ligero movimiento de ojos de la otra. Era la clase de comunicación que creía que facilitaba no sólo la familiaridad, sino el amor y el respeto.</p>
<p>—Conocí a Friedrich al regresar del Viejo Mundo. Yo sólo había envejecido hasta tener aproximadamente la misma edad que Friedrich, Desde luego, había vivido mucho más tiempo, pero mi cuerpo no había envejecido para mostrarlo porque había estado bajo el hechizo del Palacio de los Profetas.</p>
<p>»Cuando regresé, me dediqué a ciertas cosas, y una de ellas fue cómo podría ayudar a aquellos que eran como tú.</p>
<p>Jennsen estaba pendiente de cada palabra.</p>
<p>—¿Fue entonces cuando conocisteis a mi madre?</p>
<p>—Sí, Veras, el hechizo del palacio, el hechizo que alteraba el tiempo, suscitó una idea de cómo podría ayudar a los que son como tú. Sabía que la forma normal de lanzar telarañas... mágicas,., alrededor de los de tu clase no parecía funcionar. Otros lo habían intentado pero fracasado; la descendencia fue eliminada. Se me ocurrió la idea, en su lugar, de lanzar la telaraña, no sobre ti, sino sobre aquellos que entraban en contacto contigo y tu madre.</p>
<p>Jennsen se inclinó al frente, expectante, sintiéndose segura de que finalmente llegaba al núcleo de lo que podría ser la ayuda que buscaba.</p>
<p>—¿Qué hicisteis? ¿Qué clase de magia?</p>
<p>—Usé magia para alterar la percepción de las personas del tiempo.</p>
<p>—No comprendo. ¿Qué hicisteis?</p>
<p>—Bueno, el único modo en que Rahl el Oscuro podía buscarte era, tal y como te he explicado, usando medios normales. Hice ajustes en esos medios normales. Hice que aquellos que te conocían percibieran el tiempo de un modo distinto.</p>
<p>—Sigo sin comprender, ¿Cómo... qué... les hicisteis percibir? El tiempo es el tiempo.</p>
<p>Althea se inclinó al frente con una sonrisa astuta.</p>
<p>—Les hice creer que acababas de nacer.</p>
<p>—¿Cuándo?</p>
<p>—Todo el tiempo. Cada vez que encontraban algún rastro de información sobre ti, como una criatura engendrada por Rahl el Oscuro, te percibían, e informaban sobre ti, como una recién nacida. Cuando tenías dos meses, diez meses, cuatro años, cinco años, seis años, seguían buscando a un recién nacido. El hechizo ralentizaba su percepción del tiempo, en relación únicamente contigo, de modo que siempre buscaban una criatura recién nacida, en lugar de una chica que iba creciendo.</p>
<p>»De este modo, hasta que cumpliste los seis, te oculté justo bajo sus narices. Eso hizo que los cálculos de todos se alteraran en seis años. Hasta el día de hoy, cualquiera que sospechase que existías creería que tienes unos catorce años más o menos, cuando en realidad tienes más de veinte, porque pensaban que eras una recién nacida cuando finalizó el hechizo, cuando tenías seis años.</p>
<p>Jennsen se alzó sobre las rodillas.</p>
<p>—Pero eso podría funcionar. Sólo tenéis que volverlo a hacer. Si lanzaseis un hechizo como ése ahora, como el que conjurasteis cuando era pequeña, funcionaría igual, ¿verdad? Entonces no sabrían que soy adulta. No me estarían persiguiendo. Estarían buscando a una recién nacida. Por favor, Althea, sólo volved a hacerlo. Haced lo que hicisteis en una ocasión.</p>
<p>Por el rabillo del ojo, Jennsen vio que Friedrich, sentado ahora ante su mesa de trabajo en la habitación trasera, apartaba la mirada. Por la expresión en el rostro de Althea, Jennsen supo que de algún modo había dicho lo que no debía, y precisamente lo que la hechicera había contado con que diría.</p>
<p>La muchacha comprendió que aquello había sido una especie de trampa, y que ella había caído de pies juntillas.</p>
<p>—Era joven y experta en mi habilidad con la magia —dijo Althea, y en sus ojos oscuros centelleó la chispa del recuerdo de aquella época espléndida de su vida—. En miles de años, pocos habían cruzado la gran barrera y regresado. Yo lo había hecho. Había estudiado con las Hermanas de la Luz, había tenido audiencias con su Prelada, y con el gran profeta. Había logrado cosas que pocos otros habían conseguido. Tenía más de cien años y era todavía joven, con un esposo apuesto y encantador, con el que acababa de casarme, que me creía capaz de ir andando hasta la luna y regresar si me apetecía.</p>
<p>»Había superado con creces los cien años de edad, sin embargo era todavía joven y vigorosa, con toda una vida por delante; con la sabiduría de la edad, pero todavía joven. Era hábil, muy hábil, y poderosa. Tenía experiencia, era una gran entendida, y era atractiva, con muchos amigos y un círculo de personas pendientes de cada uno de mis mundanos dictámenes.</p>
<p>Con largos y elegantes dedos, Althea alzó el repulgo de la falda, dejando, al descubierto las piernas.</p>
<p>Jennsen se echó hacia atrás ante la visión.</p>
<p>Comprendió, entonces, porque Althea no se había levantado antes; tenía las piernas atrofiadas, eran huesos resecos cubiertos por una seca capa de carne pálida, como sí hubieran muerto años atrás, pero no los hubieran enterrado nunca porque el resto de ella seguía vivo. Jennsen no sabía cómo la mujer podía evitar chillar bajo aquel suplicio constante.</p>
<p>—Tenías seis años —dijo la hechicera con una voz terriblemente tranquila y queda— cuando Rahl el Oscuro finalmente descubrió lo que había hecho. Era un hombre muy ingenioso. Mucho más astuto que una joven hechicera de cien años y pico.</p>
<p>»Únicamente tuve tiempo de decir a mi hermana que advirtiera a tu madre, antes de que me atrapara.</p>
<p>Jennsen recordaba haber huido. Cuando era pequeña, su madre y ella habían huido de palacio. Había sido de noche. Había sido poco después de que hubiera llegado un visitante a su puerta. En el oscuro corredor, había habido susurros. Y luego habían huido.</p>
<p>—Pero, no... no os mató. —Jennsen tragó saliva—. Os mostró clemencia..., os perdonó la vida.</p>
<p>Althea lanzó una risita carente de humor. Era una risa hueca provocada por el encuentro con una idea profundamente ingenua.</p>
<p>—Rahl el Oscuro no siempre mataba a aquellos que le disgustaban. Prefería, en su lugar, que vivieran mucho tiempo; la muerte habría sido una liberación, ¿sabes? Si estaban muertos, ¿cómo podían arrepentirse, cómo podían padecer, cómo podían servir de ejemplo a otros? No puedes imaginar, y no puedo ni empezar a contártelo, el terror de tal captura, de la larga caminata para ser conducida ante él, o lo que fue estar en poder de aquel hombre, lo que fue alzar los ojos para contemplar aquel rostro sereno, sus fríos ojos azules, y saber que estabas a merced de alguien que carecía de toda misericordia. No puedes imaginar lo que fue saber en aquel único instante terrible, que todo lo que una era, todo lo que tenia, todo lo que había esperado en la vida, estaba a punto de cambiar para siempre.</p>
<p>»El dolor fue lo que se podría esperar, supongo. Quizá mis piernas puedan atestiguarlo en parte.</p>
<p>—Lo siento tanto... —musitó Jennsen entre lagrimas.</p>
<p>—Pero el dolor no fue lo peor. En absoluto. Me despojó de todo lo que tenía, pero que yo daba por sentado. Hizo a mi poder, a mi don, algo peor que lo que hizo a mis piernas. No puedes verlo... eres ciega a ello. Yo lo veo cada día. Eso duele, te lo aseguro, no puedes ni imaginarlo.</p>
<p>»No obstante, ni siquiera todo eso fue suficiente para Rahl el Oscuro. Su venganza ante lo que había hecho para ocultarte sólo había empezado. Me desterró aquí, a este lugar sumergido y hediondo de aguas termales y vapores nauseabundos. Me encerró aquí, colocando a mi alrededor una ciénaga repleta de monstruosidades creadas por el mismo poder que me había arrebatado. Me quería cerca, ¿sabes? Me visitó en varias ocasiones, sólo para contemplarme en mi prisión.</p>
<p>»Estoy a merced de esas cosas de ahí fuera a las que da vida mi propio don, un don al que ya no tengo acceso. Jamás podría arrastrarme fuera de aquí sólo con la ayuda de los brazos, pero incluso si lo intentara, o si tuviera la ayuda de otra persona, esas bestias, creadas por mi propio poder, me destrozarían. No puedo hacer que se retiren ni siquiera para salvarme.</p>
<p>»Dejó un sendero, en la parte delantera, para que pudieran traerse provisiones y suministros, de modo que no me faltaran las cosas que necesitara. Friedrich tuvo que construirnos una casa, aquí, porque no me puedo marchar. Rahl el Oscuro me deseó una larga vida... una vida que podía pasar padeciendo por haberlo contrariado.</p>
<p>Jennsen se estremeció mientras escuchaba, incapaz de decir nada. Althea alzó una mano para indicar con un dedo largo y lleno de gracia la habitación trasera.</p>
<p>—Ese hombre, que me ama, tenía que presenciarlo todo. Friedrich se vio así condenado a una vida de dedicación a una esposa tullida a la que amaba, que ya no podía ser una esposa para él en lo concerniente a la carne.</p>
<p>Pasó una mano por sus huesudas extremidades, con ternura, como viéndolas como habían sido en una ocasión.</p>
<p>—Nunca he vuelto a disfrutar de la alegría de estar con mi esposo como lo está una mujer con un hombre. Mi esposo nunca volvió a poder compartir y disfrutar de los íntimos encantos de!a mujer que ama.</p>
<p>Hizo una pausa para recuperar la compostura antes de seguir.</p>
<p>—Como parte de mi castigo, Rahl el Oscuro me dejó con el poder de usar mi don de un único modo y el cual me perseguiría cada día: la profecía.</p>
<p>Jennsen no pudo evitar preguntarle, pensando que ése podría ser una brizna de consuelo para mujer.</p>
<p>—Esa parte de vuestro don... ¿no puede proporcionaros algo de alegría?</p>
<p>Los oscuros ojos volvieron a clavarse en ella.</p>
<p>—¿Disfrutaste del último día con tu madre... el día antes de su muerte?</p>
<p>—Sí —dijo finalmente la muchacha.</p>
<p>—¿Reíste y charlaste con ella?</p>
<p>—Sí.</p>
<p>—¿Y si hubieses sabido que al día siguiente iban a asesinarla? ¿Y si lo hubieses visto, mucho antes de que sucediera? ¿Días, semanas o incluso años antes?;Si supieses lo que iba a suceder, cada espantoso detalle? Si vieras, mediante el poder de tu magia, la horrenda visión, la sangre, la agonía. la muerte. ¿Te complacería eso? ¿Habrías sentido igualmente esa alegría?</p>
<p>—No —respondió Jennsen con un hilo de voz.</p>
<p>—Así que ya lo ves, Jennsen Rahl, no puedo ayudarte, no porque sea egoísta, como tú dijiste, sino porque aunque quisiera hacerlo, no me queda poder para lanzarte un hechizo. Debes encontrar en ti misma la capacidad para ayudarte. Sólo de ese modo podrás tener éxito en la vida.</p>
<p>»No puedo darte un hechizo para resolver tus problemas. He pasado una buena parte de mi vida padeciendo debido al último hechizo que lancé para ti. De ser sólo yo, lo soportaría de buena gana, ya que hada aquello en lo que creía; esto es culpa de un hombre malvado, no culpa de una criatura inocente. Sin embargo padezco cada día porque no fue sólo mi vida la que se perdió, sino la de Friedrich, también. Podría haber...</p>
<p>—Podría haber nada. —Él se había acercado por detrás de Jennsen—. He considerado cada día de mi vida un privilegio porque tú estás en ella. Tu sonrisa es el sol dorado por el Creador mismo, e ilumina mi pequeña existencia. Si éste es el precio de todo lo que he ganado, entonces lo pago de buen gana. No devalúes la calidad de mi dicha, Althea, minimizándola o quitándole importancia.</p>
<p>Althea volvió a bajar la mirada hacia Jennsen.</p>
<p>—¿Lo ves? Ésta es mi tortura diaria: saber lo que no he podido ser, hacen para este hombre.</p>
<p>Jennsen se hundió, sollozando, a los pies de la mujer.</p>
<p>—La magia —murmuró Althea desde arriba— es una inconveniencia que no necesitas.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">24</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Jennsen estaba sumida en la desesperanza. La ciénaga sólo estaba allí porque estaba bajo sus pies, a su alrededor, sobre ella, pero su mente estaba en un revoltijo más confuso y enmarañado que todas las cosas retorcidas que la rodeaban. Tanto de lo que creía había resultado estar equivocado. Eso significaba que no sólo había perdido muchas de sus esperanzas, sino también posibles soluciones.</p>
<p>Peor aún, Jennsen se había encontrado cara a cara con el padecimiento, las penurias y la congoja que su existencia había acabado causando a otros que habían intentado ayudarla.</p>
<p>A través de las lágrimas apenas podía ver el camino y avanzaba casi a ciegas por el lodazal.</p>
<p>De vez en cuando tropezaba, gateaba cuando caía, sollozando presa de una desgarradora pena cada vez que se detenía, sostenida por la rama de un viejo árbol retorcido. Era como una repetición del día del asesinato de su madre —la angustia, la confusión, la locura de todo ello, la amarga desesperación—, sólo que en esta ocasión era por la vida torturada de Althea.</p>
<p>Avanzando a trompicones por la espesa maleza, Jennsen se agarraba a enredaderas para sostenerse mientras lloraba. Desde la muerte de su madre, encontrar a la hechicera y obtener su ayuda había proporcionado a la vida de la joven una dirección, un objetivo. Ahora no sabía qué hacer. Se sentía perdida, en medio de su vida.</p>
<p>Jennsen avanzó en zigzag por una zona donde el vapor surgía de unas fisuras. Por todas partes a su alrededor, bramaba un vapor enfurecido liberado del interior de la tierra en ondulantes nubes. Pasó penosamente junto al hedor de esos respiraderos en ebullición y regresó al interior de la espesa maleza. Matorrales llenos de espinas le arañaron las manos, hojas amplias le acuchillaron el rostro. Al llegar a un oscuro estanque que recordaba vagamente, Jennsen avanzó arrastrando los pies por la repisa, agarrándose a unas nocas para sujetarse, sin dejar de llorar mientras caminaba por el borde. Un trozo de roca se desprendió en su mano. Luchó por mantener el equilibrio mientras intentaba agarrarse a otra sujeción. Logró estabilizarse justo a tiempo de evitar una caída.</p>
<p>Echó un vistazo de reojo entre su borrosa visión, a la oscura extensión de agua, y se preguntó si no sería mejor dejarse caer, que se la tragara aquel lugar profundo v acabar de una vez. Parecía un abrazo dulce, un delicado final. Parecía la paz que buscaba. Paz por fin.</p>
<p>Si pudiera simplemente morir allí, en el acto, esa lucha imposible finalizaría El dolor y la pena acabarían. Quizá, entonces, podría estar con su madre y los otros buenos espíritus del inframundo.</p>
<p>Dudaba, no obstante, que los buenos espíritus acogieran personas que se mataban. Acabar con una vida, excepto para defender la propia, estaba mal. Si Jennsen se rindiera, todo lo que su madre había hecho, todos sus sacrificios, serian en vano. Su madre, aguardando en la eternidad, podría no perdonar a Jennsen por arrojar su vida por la borda.</p>
<p>También Althea lo había perdido casi todo por ayudarla. ¿Cómo podía Jennsen hacer caso omiso de tal valentía..., no sólo la de Althea, sino la de Friedrich también? A pesar de la carga que arrastraba, no podía desperdiciar su vida.</p>
<p>Se sentía, no obstante, como si le hubiera robado a Althea su posibilidad de vivir. A pesar de lo que la mujer había dicho, Jennsen sentía una sensación de ardiente vergüenza por lo que Althea había padecido. La hechicera estaría encerrada en aquella miserable ciénaga para siempre, pagando cada día el precio de haber intentado ocultarla de Rahl el Oscuro. La mente podría decirle a Jennsen que fue cosa de Rahl el Oscuro, pero su corazón decía lo contrario. Althea no recuperaría nunca su vida, nunca sería libre de andar, libre de ir a donde quisiera, libre de disfrutar de la alegría de su don.</p>
<p>¿Qué derecho tenía Jennsen a esperar que otros la ayudaran, de todos modos? ¿Por qué tenían otros que perder la vida, la libertad, por ella? ¿Qué le daba el derecho de pedirles tal sacrificio? La madre de Jennsen no fue la única en sufrir debido a ella. Althea y Friedrich estaban encadenados a la ciénaga, a Lathea la habían asesinado y Sebastián estaba en aquellos momentos prisionero. Incluso Tom, que la esperaba arriba, en el prado, había dejado de ganarse la vida para acudir en su ayuda.</p>
<p>Tantas personas habían intentado ayudarla y pagado un precio terrible. ¿De dónde había sacado ella la idea de que podía encadenar a otras personas a sus deseos? ¿Por qué tendrían ellas que renunciar a sus vidas y necesidades por las de ella? Pero ¿cómo podía seguir adelante sin su ayuda?</p>
<p>Dejando atrás la repisa y el profundo estanque, Jennsen siguió avanzando penosamente por una interminable maraña de raíces que parecía como si quisieran atrapar deliberadamente sus pies. En dos ocasiono, cayó de bruces. Las dos veces se levantó y siguió adelante.</p>
<p>La tercera vez que cayó, se golpeó el rostro con tanta fuerza que el dolor la aturdió. Se pasó los dedos por el pómulo, la frente, pensando que se debía haber roto algo. No halló sangre, ningún hueso que sobresaliera. Tendida allí, entre las raíces que eran como otras tantas serpientes enroscadas a su alrededor, sintió vergüenza por todos los problemas que había acarreado.</p>
<p>Y luego cólera.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>Recordó las palabras de su madre: «Jamás te eches la culpa porque ellos sean malvados».</p>
<p>Jennsen se izó sobre ambos brazos. ¿Cuántos otros podrían haber intentado ayudar a aquellos que eran como Jennsen y pagado con sus vidas? ¿Cuántos más lo harían? ¿Por qué no podían ellos, como Jennsen, tener sus propias vidas?</p>
<p>El lord Rahl era el responsable de tantas vidas arruinadas.</p>
<p><i>Jennsen. Entrega.</i></p>
<p>¿Es que no cesaría nunca?</p>
<p><i>Grushdeva du kalt misht.</i></p>
<p>Sebastián sólo era el último. ¿Lo estaban torturando en aquel mismo instante debido a ella? ¿Pagaría con su vida, también, por ayudarla?</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>Pobre Sebastián. Sintió una punzada de añoranza por él. Había sido tan bueno al ayudarla. Tan valiente. Tan fuerte.</p>
<p><i>Tu vash misht. Tu vask misht. Grushdeva du kale misht.</i></p>
<p>La voz, insistente, autoritaria, resonó en su cabeza, murmurando aquellas palabras que no tenían sentido. ¿Es que jamás podría tener su propia vida... ni siquiera su propia mente? ¿Es que siempre tenían que perseguirla lord Rahl, esa voz?</p>
<p><i>Jenn...</i></p>
<p>—¡Déjame tranquila!</p>
<p>Tenía que ayudar a Sebastián.</p>
<p>Volvía a estar en movimiento, colocando un pie delante del otro, apartando enredaderas y ramas a un lado, abriéndose camino entre la maleza. La espesa niebla y el tupido dosel de hojas hacían que estuviera tan oscuro como si fuera de noche. No tenía ni idea de lo avanzado que podía estar el día. Había tardado mucho en llegar a casa de Althea y había permanecido allí durante un largo rato. Por lo que sabía, podría estar a punto de oscurecer. En el mejor de los casos, sería entrada la tarde. Le quedaban varias horas antes de llegar al prado, donde aguardaba Tom.</p>
<p>Había ido allí en busca de ayuda, pero aquella ayuda había sido una invención de su propia mente. Había dependido de su madre toda su vida, y luego había esperado que Althea la ayudara. Tenía que aceptar que en cosa suya hacer lo que fuera necesario para ayudarse a sí misma.</p>
<p><i>Jennsen. Entrega.</i></p>
<p>—¡No! ¡Déjame en paz!</p>
<p>Estaba tan cansada En aquellos momentos también estaba furiosa.</p>
<p>Jennsen siguió avanzando por la ciénaga, chapoteando en el agua, pasando sobre raíces y rocas. Tenía que ayudar a Sebastián. Tenía que regresar junto a él. Tom aguardaba. Tom la llevaría de vuelta.</p>
<p>Pero ¿cómo iba a sacarlo? Había contado con que Althea la ayudaría. Ahora sabía que no podía existir tal ayuda.</p>
<p>Jadeando por el esfuerzo, se detuvo al llegar a la extensión de agua donde había estado la serpiente. Contempló la silenciosa extensión de aguas quietas, pero no vio nada. Ninguna raíz que en realidad fuera una serpiente sobresalía por encima de la superficie. No podía distinguir si algo acechaba en las oscuras sombras que descendían sobre las orillas.</p>
<p>La vida de Sebastián pendía de un hilo. Jennsen se metió en el agua.</p>
<p>A mitad de camino, recordó que se había prometido que cogería un bastón para mantener el equilibrio. Se detuvo, dudando si debería o no retroceder para hacerse con uno. Retroceder era recorrer exactamente la misma distancia que si seguía adelante, así que siguió andando. Palpando con el pie, encontró un suelo firme de raíces, raíces auténticas, y avanzó con cuidado sobre ellas. Siempre que permaneciera sobre las raíces el agua le llegaba sólo hasta las rodillas y podía sostener las faldas en alto para mantenerlas secas mientras vadeaba las turbias aguas.</p>
<p>Algo chocó contra su pierna. Jennsen se estremeció. Vio el destello de unas escamas. Su pie resbaló. Con alivio descubrió que no era más que un pez que se alejaba veloz.</p>
<p>Intentando mantener el equilibrio, no perder pie, Jennsen penetró en aquellas negras profundidades insondables. Sólo tuvo tiempo de lanzar una corta exclamación antes de encontrarse bajo el agua.</p>
<p>La oscuridad la envolvió. Vio un remolino de burbujas mientras descendía. Sorprendida, pateó frenéticamente, intentando encontrar el fondo. algo, cualquier cosa, para detener su descenso. No había nada. Estaba en aguas profundas, lastrada por sus prendas mojadas. Y las pesadas botas la arrastraban hacia abajo.</p>
<p>Jennsen agitó desesperadamente los brazos. Chapoteó en b superficie justo el tiempo suficiente para tomar aire con un jadeo antes de volver a sumergirse. La impresión la sobresaltó. Con todas sus fuerzas, movió los brazos, intentando nadar hacia la superficie, pero sus ropas eran como una red a su alrededor, reduciendo y dificultando sus movimientos. Coa la ojos desorbitados por el terror y los rojos cabellos flotando, veía haces de luz que ondulaban y centelleaban, taladrando Las lóbregas profundidades de su alrededor.</p>
<p>Todo sucedía a una velocidad espantosa. A pesar del modo en que intentaba aferrarse a la vida, ésta se le escapaba de entre los dedos. No parecía real.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>Unas formas se movieron cerca de ella. Los pulmones le dolían por falta de aire. Althea decía que nadie podía atravesar la ciénaga entrando por detrás; que había bestias allí que destrozarían a cualquiera. Jennsen había tenido suerte una vez. Aterrada, vio que una forma oscura se acercaba más. No iba a tener suerte una segunda vez.</p>
<p>No quería morir. Había pensado en dejarse morir, pero supo en aquel momento que quería vivir. Era su única vida. No quería perderla.</p>
<p>Intentó nadar hacia la superficie, hacia la luz, pero todo parecía tan lento, tan espeso, tan pesado.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>La voz sonaba apremiante.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>Algo chocó contra día. Vio destellos de un verde irisada. Era la serpiente.</p>
<p>De haber podido, habría chillado. Esforzándose, pero incapaz de escapar, sólo pudo contemplar cómo la oscura extensión de la criatura que tenía debajo se enroscaba a su alrededor.</p>
<p>Jennsen estaba demasiado agotada para luchar. Los pulmones le ardían por falta de aire mientras se veía a sí misma hundiéndose entre los haces de luz, alejándose más y más de la superficie, de la vida. Intentó nadar hacia aquella luz y aquel aire, pero sus pesados brazos se limitaron a agitarse, igual que algas a la deriva en el agua. Le sorprendió, ya que sabía nadar.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>Iba a ahogarse.</p>
<p>Unos anillos oscuros la rodearon.</p>
<p>Con toda la ropa puesta, la gruesa capa, el cuchillo, las botas y cansada como estaba, por no mencionar la sorpresa y la falta de aire, su capacidad para nadar había quedado anulada.</p>
<p>Le dolía.</p>
<p>Había pensado que ahogarse sería el dulce abrazo de unas aguas delicadas. No lo era. Dolía más de lo que había dolido nunca nada. La sensación de asfixia era horripilante. El dolor que aplastaba su pecho era insoportable. Deseó desesperadamente que cesara. Forcejeó en el agua contra el dolor, el pánico, consumida por la apremiante necesidad de aire. Tenía la garganta cerrada herméticamente, aterrada por la posibilidad de tragar agua.</p>
<p>Le dolía.</p>
<p>Jennsen notó los anillos de la serpiente bajo ella, tocándola, acariciándola. Se preguntó si debería haberla matado cuando había tenido la oportunidad. Supuso que podría sacar el cuchillo. Pero estaba tan débil.</p>
<p>Le dolía.</p>
<p>Los anillos empujaron contra ella. En la silenciosa oscuridad, Jennsen había dejado de forcejear. No había motivo.</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>Se preguntó por qué la voz no le pedía que se entregara, como siempre hacía. Consideró que era paradójico, puesto que estaba finalmente resignada, que la voz no lo pidiera, que se limitara a decir su nombre.</p>
<p>Sintió que algo le golpeaba el hombro. Algo duro. Otra cosa le golpeó la cabeza. Luego el muslo.</p>
<p>La estaban empujando contra la orilla, donde las raíces descendían al interior del agua. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, aferró las raíces y tiró con repentina desesperación. La cosa situada debajo de ella siguió empujando con suavidad hacia arriba.</p>
<p>Jennsen salió a la superficie. El agua corrió a raudales fuera de su cabeza en un repentino torrente. Con la boca totalmente abierta, inhaló violentas bocanadas de aire, y luego se izó lo suficiente para alzar los hombros y depositarlos sobre las nudosas raíces. No podía arrastrarse el trecho que faltaba para salir del agua, pero al menos tenía la cabeza fuera, y podía respirar. Las piernas le colgaban a la deriva, flotando en el agua.</p>
<p>Con la respiración entrecortada y los ojos cerrados, Jennsen se aferró a las raíces con dedos temblorosos para no resbalar de nuevo al agua. Las desesperadas bocanadas de aire resultaban maravillosas a medida que le llenaban los pulmones. Con cada aliento, sentía que sus fuerzas regresaban.</p>
<p>Por fin, centímetro a centímetro, una mano delante de la otra, tirando de las raíces, consiguió arrastrarse hacia arriba hasta quedar sobre la orilla.</p>
<p>Se dejó caer de costado, jadeando, tosiendo, tiritando, contemplando cómo el agua lamía la orilla a sólo unos centímetros de distancia. La simple satisfacción de respirar aire le producía una sensación mareante.</p>
<p>Vio entonces que la cabeza de la serpiente asomaba a la superficie, con elegancia, en silencio. Los ojos amarillos de la negra franja la observaron. Ambas se miraron fijamente durante un tiempo.</p>
<p>—Gracias —murmuró Jennsen.</p>
<p>La serpiente, tras haberla visto allí sobre la orilla, visto que respiraba, que estaba viva, volvió a sumergirse en el agua.</p>
<p>La joven no tenía ni idea de lo que había pensado la criatura, o por qué ésta no había vuelto a intentar matarla, cuando tenía una oportunidad. Quizá, tras la primera vez, pensaba que podría ser demasiado grande para devorarla, o que podría defenderse.</p>
<p>Pero ¿por qué la había ayudado? ¿Podría ser una señal de respeto? A lo mejor simplemente la consideraba una competidora en lo referente a comida, y la quería fuera de su territorio, pero sin desear volver a pelear con ella. Jennsen no tenía ni idea de por qué la había empujado a la superficie, pero la serpiente la había salvado. Ella odiaba a las serpientes, y ésta la había salvado de ahogarse.</p>
<p>Una de las cosas que mis había temido había sido su salvación.</p>
<p>Todavía intentando recuperar el aliento, por no mencionar el poner en orden las ideas tras haber estado tan cerca de franquear el velo que conducía a la muerte, volvió a ponerse en movimiento, a cuatro gatas, reptando a terreno mis alto mientras el agua le chorreaba por las ropas y los cabellos. No podía ponerse en pie todavía, no confiaba en sus piernas, aún, así que anduvo a gatas. Era una sensación agradable simplemente ser capaz de moverse. No pasó mucho tiempo antes de que se hubiera recuperado lo suficiente como para avanzar sobre los pies, tambaleantes. Tenía que seguir moviéndose. Se le acababa el tiempo.</p>
<p>Andar la reanimó aún más. Siempre le había gustado andar. La hizo volver a sentirse viva, como si fuera su antiguo yo. Sabía que quería vivir. Y que Sebastián viviera.</p>
<p>Apresurando el paso a través de la maraña de enredaderas y matorrales llenos de espinas, sobre las raíces retorcidas y entre los árboles, su preocupación se mitigó cuando llegó por fin al lugar donde la roca empezaba a ascender desde el suelo cubierto de musgo. Inició la ascensión por la columna vertebral de roca, aliviada por haber hallado aquel punto de referencia en medio de la ciénaga y de estar ascendiendo lucia del húmedo fondo cenagoso. Oscurecía por momentos y recordó que era un largo camino hasta arriba. Jennsen no quería de ninguna de las maneras pasar la noche en la ciénaga, pero tampoco quería ponerse a escalar el espinazo de roca en la oscuridad.</p>
<p>Aquellos temores la espolearon. Mientras hubiera luz suficiente, tenía que seguir avanzando. Cuando dio un traspié, recordó que había zonas en las que el suelo descendía vertiginosamente a los lados y se reprendió, diciéndose que debía tener más cuidado. Ninguna serpiente servicial la atraparía si caía en picado desde un precipicio.</p>
<p>Mientras proseguía con el ascenso, se dedicó a repasar mentalmente rodo lo que Althea le había contado, esperando que algo de todo aquello pudiera serle útil. No sabía si podría sacar a Sebastián, pero sabía que tenía que intentarlo; ella era su única esperanza. Él le había salvado la vida antes; ella tenía que salvársela a él ahora.</p>
<p>Deseaba desesperadamente ver su sonrisa, sus ojos azules, las tiesas puntas de su pelo blanco. No soportaba la idea de que lo torturaran. Tenía que liberarlo de sus garras.</p>
<p>Pero ¿cómo iba a conseguir una tarea tan imposible? Primero, tenía que regresar allí, decidió. Era de esperar que, para entonces, se le hubiera ocurrido un modo.</p>
<p>Tom la llevaría de vuelta a palacio. Tom estaría esperando, preocupado. Tom. ¿Por qué la había ayudado Tom? La importancia de aquella pregunta asomaba a su mente como un mojón que conducía a una respuesta, como el espinazo de roca que conducía arriba y fuera de la ciénaga. Simplemente ella no sabía adonde conducía.</p>
<p>Tom la había ayudado. ¿Por qué?</p>
<p>Concentró la mente en aquella pregunta mientras avanzaba penosamente por la empinada elevación. Él dijo que no podría vivir consigo mismo si la veía partir al interior de las llanuras Azrith sola, sin provisiones; dijo que ella moriría y que él no podía permitir que sucediera. Eso parecía un sentimiento bastante decente.</p>
<p>No obstante, ella sabía que había algo más. Parecía decidido a ayudarla, casi como si fuera una obligación. Nunca había cuestionado realmente qué tenía ella que hacer, únicamente el método para hacerlo, luego hizo lo que pudo para ayudarla.</p>
<p>Tom dijo que debía contarle al lord Rahl que la había ayudado, contarle que era un buen hombre. Aquel recuerdo no dejaba de incordiarla. A pesar de que había sido un comentario hecho espontáneamente, lo había dicho en serio. Pero ¿qué había querido decir?</p>
<p>Se dedicó a darle vueltas mientras ascendía por la elevación rocosa, entre los árboles, entre las ramas y las hojas. Animales, distantes criaturas desconocidas, gritaron a través del aire húmedo. Otros, más lejos, respondieron con los mismos chillidos y silbidos resonantes. El olor de la ciénaga se alzaba hasta ella en cálidas oleadas de aire.</p>
<p>Jennsen recordó que Tom había visto su cuchillo cuando ella había estado buscando la bolsa que le habían robado. Había echado la capa hacia atrás y descubierto que habían cortado la correa de cuero de la bolsa de monedas. Él había visto el cuchillo entonces.</p>
<p>Jennsen hizo una pausa en su ascensión y se irguió. ¿Podría ser que Tom pensara que ella era alguna especie de... representante, o agente, del lord Rahl? ¿Podría ser que pensara que se hallaba en una importante misión? ¿Podría ser que pensara que ella conocía al lord Rahl?</p>
<p>¿Era el cuchillo lo que le había hecho pensar que ella era alguien especial? Tal vez había sido su insistente determinación de emprender un viaje aparentemente imposible. Desde luego sabía lo importante que ella consideraba que era. Quizá se debía a que le había dicho que era una cuestión de vida o muerte.</p>
<p>Jennsen siguió adelante, agachándose bajo unas gruesas ramas que descendían hasta quedar muy cerca de la superficie rocosa. Una vez al otro lado, se irguió y miró a su alrededor, reparando en que la oscuridad descendía rápidamente. Con una renovada sensación de urgencia, gateó a toda prisa por la empinada ladera.</p>
<p>Recordó el modo en que Tom había mirado sus cabellos rojos, la gente a menudo se sentía inquieta ante ella debido a sus cabellos rojos. Muchos pensaban que poseía el don debido a ellos. A menudo había tropezado con personas que la temían debido a sus cabellos rojos, y había usado aquel miedo deliberadamente para que la ayudara a mantenerse a salvo. Aquella primera noche, con Sebastián, le había hecho pensar que poseía alguna especie de habilidad mágica para protegerse en el caso de que el albergara intenciones hostiles. Había usado el miedo de la gente para mantener a raya a los hombres en la posada.</p>
<p>Todas aquellas cosas empezaron a dar vueltas en la mente de Jennsen mientras seguía ascendiendo sin pausa, jadeando ante el agotador esfuerzo. La oscuridad empezaba a envolverla. No sabía si conseguiría llegar al final en tales condiciones, pero sabía que tenía que intentado. Por Sebastián, tenía que seguir andando.</p>
<p>Justo entonces, algo oscuro se alzó veloz, justo ante su rostro. Soltó un grito entrecortado y estuvo a punto de caer mientras la oscura criatura se alejaba con un aleteo. Murciélagos. Posó una mano sobre su desbocado corazón. Latía tan veloz como las alas de aquellas aves. Aquellas criaturas habían salido a atrapar los insectos que tanto abundaban en el aire.</p>
<p>Reparó, entonces, que en su sorpresa, fácilmente podría haber dado un paso atrás y caer. Resultaba aterrador el modo en que un momento de distracción en la oscuridad, un susto, una piedra suelta o un resbalón, podían arrojarla por encima de aquel borde del que había posibilidad de regresar. No obstante, sabía que permanecer en la ciénaga de noche podría resultar igual de fatal.</p>
<p>Cansada por los esfuerzos del día y los repentinos sobresaltos, ascendió, dando traspiés en la oscuridad, palpando la roca, tanteando el camino con las manos, para intentar permanecer en la cresta y no desviarse hacia lo que sabía que eran precipicios abruptos a ambos lados. También la inquietó que todavía pudieran salir criaturas en la oscuridad para agarrarla justo cuando pensaba que ya casi se había librado de la ciénaga.</p>
<p>Althea había dicho que nadie podía entrar en la ciénaga por la parte de atrás. Una nueva preocupación se apoderó de la muchacha: quizá después de oscurecer, Tom podría estar en peligro. Al amparo de la oscuridad, una de las criaturas podría aventurarse fuera de la ciénaga para asaltarlo. ¿Y si al llegar al prado se encontraba a Tom y a sus caballos atacados por los monstruos creados a partir de la magia de Althea? ¿Qué haría ella, entonces?</p>
<p>Ya tenía suficientes preocupaciones, así que se dijo que era mejor que no se inventara otras nuevas.</p>
<p>De improviso, Jennsen salió con un traspié a una zona a campo abierto en la que ardía una fogata. Se la quedó mirando con fijeza, intentando entender lo que veía.</p>
<p>—Jennsen! —Tom se puso en pie de un salto y corrió hacia ella. Le rodeó los hombros con su enorme brazo para sostenerla—. Queridos espíritus, ¿estás bien?</p>
<p>Ella asintió, demasiado agotada para hablar, pero él no vio el gesto de asentimiento, pues corría ya hacia el carro. Jennsen se dejó caer, sentándose pesadamente sobre el suelo cubierto de hierba, recuperando el aliento, sorprendida de estar allí por fin, y aliviada más allá de lo que podía expresar de estar fuera de la ciénaga.</p>
<p>Tom regresó corriendo con una manta.</p>
<p>—Estás empapada —dijo mientras la cubría con la manta—. ¿Qué sucedió?</p>
<p>—Me di un baño.</p>
<p>Paró de secarle la cara con una esquina de la manta para mirarla con expresión severa.</p>
<p>—No quiero decirte cómo debes hacer las cosas, pero no creo que ésa fuera una buena idea.</p>
<p>—La serpiente estaría de acuerdo contigo.</p>
<p>La frente de Tom se crispó mientras acercaba más el rostro a ella.</p>
<p>—¿Serpiente? ¿Qué sucedió ahí dentro? ¿Qué quieres decir con que la serpiente estaría de acuerdo conmigo?</p>
<p>Luchando aún por recuperar el aliento, Jennsen agitó una mano, desestimando la pregunta. Había tenido tanto miedo de que la atrapara la oscuridad allí abajo que prácticamente había ascendido corriendo la empinada ladera durante la última hora, además del esfuerzo requerido por el resto del trayecto. Estaba agotada.</p>
<p>El miedo que había sentido empezaba a poder mis que ella, los hombros empezaron a temblarle y se dio cuenta entonces de que aferraba el musculoso brazo de Tom como si le fuera la vida en ello. Él parecía no advertirlo, o si lo hacía, no hizo ningún comentario. Jennsen se echó hacia atrás, a pesar de lo reconfortante que era sentir la fuerza de su compañero, su figura sólida y fiable, su sincera preocupación.</p>
<p>Tom, con gesto protector, la arrebujó más en la manta.</p>
<p>—¿Conseguiste llegar a casa de Althea?</p>
<p>Ella asintió, y cuando él le entregó un odre de agua, bebió con avidez.</p>
<p>—Lo juro, jamás había oído que nadie consiguiera salir de esa ciénaga... excepto entrando por el otro lado, cuando los invitan. ¿Viste algunas de las bestias?</p>
<p>—Una serpiente, más gruesa que tu pierna, se enroscó a mi cuerpo. Le pude echar una buena mirada... una mirada más prolongada de lo que quería, en realidad.</p>
<p>Él soltó un silbido.</p>
<p>—¿Te ayudó la hechicera? ¿Obtuviste lo que necesitabas de ella? ¿Todo está bien, pues? —Se detuvo súbitamente, y pareció frenar su curiosidad—. Lo siento. Estás helada y mojada. No debería estar haciendo tantas preguntas.</p>
<p>—Althea y yo tuvimos una larga charla. No puedo decir que obtuve lo que necesitaba, pero conocer la verdad es mejor que perseguir ilusiones.</p>
<p>La preocupación se dejó ver en los ojos del hombre y en el modo en que se aseguró de que la cálida manta la cubriera bien.</p>
<p>—¿Si no conseguiste la ayuda que necesitabas, qué harás ahora?</p>
<p>Jennsen sacó su cuchillo, a la vez que inspiraba hondo pata fortalecer su resolución. Cogiendo el arma por la hoja, la sostuvo en alto, ante el rostro de Tom, de modo que la empuñadura quedara iluminada por la luz de la fogata. El metal labrado que componía la elaborada letra «R» centelleó como si estuviera cubierto de piedras preciosas. Lo sostuvo ante ella como un talismán, como una proclamación oficial forjada en plata, como una exigencia desde las altas esferas que no se podía rechazar.</p>
<p>—Debo regresar a palacio.</p>
<p>Sin una vacilación. Tom la tomó en sus enormes brazos, como si no pesara más que una oveja, y la transportó hasta el carro. La alzó por encima del lateral y la depositó con delicadeza en la parte posterior, entre el montón de reías y mantas.</p>
<p>—No te preocupes..., te llevaré de vuelta allí. Tú hiciste la parte difícil. Ahora, descansa en esas mantas, que te darán calor, y deja que te lleve de vuelta allí.</p>
<p>Jennsen se sintió aliviada al ver confirmadas sus sospechas. Aunque, en cierto modo, ello hacia que se sintiera sucia, como si volviera a caer en la ciénaga. Le estaba mintiendo, utilizando. Eso no estaba bien, pero no sabía qué otra cosa hacer.</p>
<p>Antes de que él diera media vuelta, le agarró del brazo.</p>
<p>—Tom, no te da miedo ayudarme, cuando estoy involucrada en algo tan...</p>
<p>—¿Peligroso? —terminó él por ella—. Lo que hago no es gran cosa comparado con el riesgo que corriste ahí dentro. —Indicó con un ademán sus rojos cabellos enmarañados—. Yo no soy nada especial, como tú, pero me alegro de que me permitieses hacer mi pequeña contribución.</p>
<p>—No soy ni con mucho tan especial como crees que soy. —De improviso se sintió muy poca cosa—. Sólo hago lo que debo.</p>
<p>Tom estiró algunas mantas de la parte trasera para taparla.</p>
<p>—Veo a mucha gente. No necesito el don para saber que eres especial.</p>
<p>—Sabes que esto es un asunto secreto, y que no puedo decirte qué estoy haciendo. Lo siento, pero no puedo.</p>
<p>—Desde luego que no puedes. Únicamente las personas especiales llevan una arma tan especial. No espero que digas una palabra y tampoco preguntarla.</p>
<p>—Gracias, Tom.</p>
<p>Sintiéndose aún más detestable por utilizarlo como lo hacía, sobre todo siendo él un hombre tan sincero, Jennsen le oprimió el brazo en señal de gratitud.</p>
<p>—Puedo decirte que es importante, y que tú eres una gran ayuda.</p>
<p>Él sonrió.</p>
<p>—Envuélvete en esas mantas y sécate. Pronto estaremos de vuelta en las llanuras Azrith Por si lo olvidaste, es invierno. Mojada como estás, te congelarías.</p>
<p>—Gracias, Tom. Eres un buen hombre.</p>
<p>Jennsen se dejó caer otra vez sobre las mantas, demasiado exhausta por todo lo pasado para seguir incorporada por más tiempo.</p>
<p>—Cuento con que se lo digas al lord Rahl —dijo él con su espontánea carcajada.</p>
<p>Tom apagó rápidamente la hoguera y luego trepó al pescante del carro. Sin malicia, él la estaba ayudando, a pesar de que debía intuir que existía algún riesgo. La muchacha temía pensar qué podrían hacerle si lo atrapaban ayudando a la hija de Rahl el Oscuro. Él creía que estaba ayudando al lord Rahl, y estaba haciendo lo contrario sin ni siquiera conocer el riesgo que corría.</p>
<p>Antes de que aquello finalizara, ella le haría correr un riesgo aún mayor.</p>
<p>Pese a su temor de que iban a toda velocidad de vuelta al palacio del hombre que quería matarla, el nudo en el estómago que le producía la ansiedad de lo que aguardaba más adelante, la decepción de no haber conseguido la ayuda que había esperado, la congoja producida por todo lo que Althea le había contado, el frío que hacía que sus ropas mojadas parecieran de hielo y las sacudidas del carro, Jennsen no tardó en quedar profundamente dormida.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">25</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Balanceándose sobre el pescante del carro, Jennsen contempló cómo la inmensa meseta se aproximaba paulatinamente. El sol de la mañana iluminaba las imponentes murallas de piedra del Palacio del Pueblo, haciendo que desprendieran un resplandor color pastel. Aunque el viento había cesado, el aire matutino seguía siendo glacial. Tras la hedionda putrefacción de la ciénaga, la joven agradeció aquel aroma, seco y pedregoso de la llanura.</p>
<p>Con las yemas de los dedos, Jennsen se restregó la frente, intentando mitigar las sordas punzadas de su dolor de cabeza. Tom había conducido toda la noche y ella había dormido en la parte trasera del traqueteante carro, pero no bien ni tampoco lo suficiente. Aunque al menos había dormido algo, y habían conseguido regresar.</p>
<p>—Es una lástima que el lord Rahl no esté ahí.</p>
<p>Arrancada con un sobresalto de sus pensamientos privados, Jennsen abrió los ojos.</p>
<p>—¿Qué?</p>
<p>—El lord Rahl. —Tom indicó con la mano a la derecha, hacia el sur—. Es una lástima que no esté aquí para ayudarte.</p>
<p>Había señalado al sur, la dirección del Viejo Mundo. En alguna ocasión, la madre de Jennsen había mencionado el vínculo que conectaba a los d'haranianos con el lord Rahl. Mediante magia antigua y arcana, los d'haranianos podían percibir dónde estaba el lord Rahl. Si bien la fuerza del vínculo variaba entre las gentes de D'Hara, todos lo compartían en cierto grado.</p>
<p>Lo que el lord Rahl adquiría a partir del vínculo, Jennsen no lo sabía, pero lo consideraba como unas cadenas de dominación más con las que controlaba a sus súbditos. En el caso de su madre, sin embargo, eso las había ayudado a evitar las garras de Rahl el Oscuro.</p>
<p>Por las descripciones de su madre, Jennsen era consciente de la existencia de ese vínculo, pero por alguna razón nunca lo había sentido. A lo mejor era tan débil en ella como lo era en algunos d'haranianos, que sencillamente no lo percibía. Su madre decía que no tenía nada que ver con el nivel de devoción hacia el lord Rahl, que era puramente un vínculo mágico, y, como tal, estaba gobernado por criterios distintos a los sentimientos que uno albergara por el hombre.</p>
<p>Jennsen recordó las veces en las que su madre se quedaba de pie en el umbral de la casa, o ante una ventana, o se detenía en el bosque, y miraba lejos, hacia el horizonte. Jennsen sabía que en esos momentos su madre estaba percibiendo a Rahl el Oscuro a través del vínculo, dónde estaba, a qué distancia. Era una lástima que le indicara sólo donde estaba el lord Rahl mismo, y no las bestias que enviaba tras ellas.</p>
<p>Tom, siendo d'haraniano, sentía el vínculo con el lord Rahl de forma natural, y acababa de dar a Jennsen una información valiosa. El lord Rahl no estaba en su palacio. La noticia le dio esperanzas. Era un obstáculo menos, una cosa menos de la que preocuparse.</p>
<p>El lord Rahl estaba lejos en el sur, probablemente en el Viejo Mundo combatiendo a las gentes de allí, como Sebastián le había contado.</p>
<p>—Sí —dijo por fin—, una lástima.</p>
<p>La zona de mercado bajo la meseta estaba ya muy concurrida, jirones de polvo flotaban por encima del gentío reunido allí y sobre la carretera que iba al sur. Se preguntó si Irma, la mujer de las salchichas, estaría allí. Jennsen echaba de menos a Betty. Deseaba tanto ver agitarse su colita, oír sus balidos de júbilo al volver a reunirse con su amiga de toda la vida.</p>
<p>Tom dirigió a su tiro hacia el mercado, al lugar donde había estado instalado vendiendo su cargamento de vino. A lo mejor Irma iría al mismo lugar. Jennsen tendría que volver a dejar a Betty para poder subir por la entrada. Sería una larga ascensión subir por todos aquellos escalones, y luego tenía que averiguar dónde retenían a Sebastián.</p>
<p>Mientras el carro retumbaba por el duro sudo de las llanuras Azrith. Jennsen miró fijamente la calzada vacía que ascendía sinuosa por el costado de la meseta.</p>
<p>—Toma esa calzada —dijo.</p>
<p>—¿Qué?</p>
<p>—Toma la calzada que sube a palacio.</p>
<p>—¿Estás segura, Jennsen? No creo que sea sensata Es sólo para asuntos oficiales.</p>
<p>—Toma esa calzada.</p>
<p>En respuesta, él instó a los caballos a ir a la izquierda, lejos de su ruta hacia el mercado, y en dirección al pie de la calzada. Por el rabillo del ojo le vio lanzar veloces miradas a su inescrutable pasajera.</p>
<p>Soldados apostados en la base de la meseta, donde la calzada iniciaba su ascenso, los observaron acercarse. Cuando el carro estuvo más cerca, Jennsen sacó su cuchillo.</p>
<p>—No te pares —dijo a Tom.</p>
<p>Él le dirigió una mirada atónita.</p>
<p>—¿Qué? Debo hacerlo. Tienen arcos, ¿sabes?</p>
<p>Jennsen siguió mirando fijamente al frente.</p>
<p>—Tú sigue adelante.</p>
<p>Cuando llegaron junto a los soldados, Jennsen alargó el cuchillo hacia ellos, sosteniéndolo por la hoja, de modo que el mango sobresaliera por encima del puño. Mantuvo el brazo extendido hacia fuera, recto y rígido, de modo que los soldados pudieran verla empuñadura. No los miró, sino que mantuvo la vista fija en la carretera ante ella, mostrándoles el cuchillo corno si no quisiera ni tomarse la molestia de hablar con ellos.</p>
<p>Cada par de ojos contempló con atención aquel cuchillo con la elaborada letra «R» en él cuando pasó ante sus ojos con un centelleo. Nadie se movió para detener el vehículo, o para colocar una flecha en el arco. Tom soltó un silbido quedo. El carro se balanceó y traqueteó mientras seguía su marcha.</p>
<p>La calzada discurría de un lado a otro mientras ascendía ininterrumpidamente a la meseta. En algunos lugares había un espacio amplio, pero de vez en cuando se estrechaba, obligando al carro a pasar pegado al vertiginoso precipicio. Cada curva cerrada les ofrecía una nueva panorámica, una nueva vista de toda la extensión de las llanuras Azrith desplegándose a sus pies. A una gran distancia de allí, las llanuras quedaban bordeadas por montañas de un azul negruzco.</p>
<p>Cuando llegaron al puente tuvieron que detenerse; el puente estaba alzado. Su fe en sí misma y en su plan flaqueó al darse cuenta de que eso, y no su osado farol, era probablemente el motivo de que los soldados de la base la hubieran dejado pasar tan fácilmente. Sabían que no podía cruzar el abismo a menos que los guardias bajaran el puente. Sabían que no podía irrumpir en palacio, y al mismo tiempo no tenían que cuestionar a una mujer que tenía lo que muy bien podía ser un pase oficial, o algo pareado, entregado por el mismísimo lord Rahl. Peor aún, vio que, de ese modo los soldados aislaban, en un lugar sin escapatoria o esperanza de rescate por parte de refuerzos, a las personas que consideraban intrusos potenciales.</p>
<p>Cualquier incursión hostil quedaría detenida en seco allí, y con toda probabilidad, sería eliminada allí mismo.</p>
<p>No era de extrañar que Tom hubiera estado en contra de usar esa calzada.</p>
<p>Estimulados por el esfuerzo de la ascensión, los enormes caballos agitaron las cabezas ante la interrupción. Un hombre se adelantó y tomó el control de los bocados de los animales para mantenerlos quietos. Se acercaron soldados al carro. Jennsen iba sentada en el lado del precipicio, y aunque vio a hombres custodiando su flanco, la mayoría de los hombres se acercaron por el lado de Tom.</p>
<p>—Buenos días, sargento —saludó Tom.</p>
<p>El hombre inspeccionó el interior del carro y, tras hallarlo vacio, alzó los ojos hacia las dos personas del pescante.</p>
<p>—Buenos días.</p>
<p>Jennsen sabía que no era el momento de mostrarse tímida. Si fallaba ahí, todo se habría perdido. No sólo no habría esperanza para Sebastián, sino que probablemente ella iría a reunirse con él en una mazmorra. No podía permitirse perder el coraje. Cuando los soldados estuvieron lo bastante cerca, alargó el brazo por delante de Tom para inclinar el cuchillo en dirección al sargento, mostrándole la empuñadura como si exhibiera un pase real.</p>
<p>—Bajad el puente —dijo antes de que el hombre les preguntara.</p>
<p>El sargento contempló con atención el mango del cuchillo antes de encontrarse con la mirada desafiante de la muchacha.</p>
<p>—¿Qué asunto os trae?</p>
<p>Sebastián le había dicho cómo marcarse un farol. Le había explicado que ella ya lo había hecho toda su vida, que era algo natural en ella. Ahora tenía que hacerlo de un modo deliberado si quería salvarlo, y salir viva ella misma. No obstante lo de prisa que le martilleaba el corazón, mostró al hombre una expresión severa pero vacía.</p>
<p>—Asuntos del lord Rahl. Bajad el puente.</p>
<p>Le pareció que el hombre se quedaba algo desconcertado por su tono, o era posible que lo preocuparan sus inesperadas palabras. Vio que su cautela aumentaba, tensando las facciones, Con todo, el sargento se mantuvo firme.</p>
<p>—Necesito un poco más que eso, señora.</p>
<p>Jennsen hizo girar el cuchillo, haciéndolo pasar por encima, por debajo y por entre los dedos, el bruñido metal centelleando bajo la luz del sol, hasta que fue a detenerse bruscamente con el mango hacia arriba, en su puño una vez más, con la elaborada «R» de cara al soldado. Con un gestó deliberado, empujó la capucha de la capa hacia atrás, exponiendo la melena de rojos cabellos a los rayos del sol de la mañana y a las miradas de asombro de los hombres. Pudo ver en sus ojos que la insinuación había sido comprendida con toda claridad.</p>
<p>—Sé que tenéis un trabajo que cumplir —dijo Jennsen con terrible calma—, pero yo también. Estoy a cargo de un asunto oficial para el lord Rahl. Estoy segura de que podéis comprender lo contrariado que se sentiría el lord Rahl conmigo si yo discutiera sus asuntos con cualquiera que preguntara por ellos, por lo tanto, no tengo intención de hacerlo, pero os puedo decir que no estaría aquí si no fuera una cuestión de vida o muerte. Me hacéis perder mi valioso tiempo, sargento. Ahora, bajad el puente.</p>
<p>—¿Y cuál es vuestro nombre, señora?</p>
<p>Jennsen se inclinó aún más por delante de Tom para mirar más directamente al soldado con el ceño fruncido.</p>
<p>—A menos que bajéis ese puente, sargento, y ahora mismo, me recordaréis para siempre como Problemas, enviada por el lord Rahl en persona.</p>
<p>El sargento, respaldado por unas cuantas docenas de hombres con picas, además de ballestas, espadas y hachas, no se acobardó. Miró a Tom.</p>
<p>—¿Cuál es vuestra parre en esto?</p>
<p>Tom se encogió de hombros.</p>
<p>—Simplemente conduzco el carro. Si yo fuera vos, sargento, ésa es una dama a la que no querría retrasar.</p>
<p>—¿Eso eso así?</p>
<p>—Lo es —respondió Tom con convicción.</p>
<p>El sargento miró a Tom a los ojos durante un largo rato y con expresión inquisitiva. Finalmente, examinó de nuevo a Jennsen, y a continuación se dio la vuelta e hizo un gesto de asentimiento.</p>
<p>Jennsen indicó con el cuchillo en dirección a palacio, situado al final de la carretera.</p>
<p>—¿Dónde está el lugar donde tenemos a los prisioneros?</p>
<p>Mientras los mecanismos empezaban a repiquetear y el puente iniciaba el descenso, el hombre volvió a girar hacia Jennsen.</p>
<p>—Preguntad a los guardias de lo alto. Ellos os lo podrán indicar, señora.</p>
<p>—Gracias —respondió ella con tono concluyente, volviendo a sentarse hacia atrás, muy erguida, y dirigiendo los ojos al frente, mientras aguardaba a que bajara de todo el puente.</p>
<p>Una vez que éste se hubo posado con un golpe sordo, el sargento les hizo una seña para que siguieran adelante. Tom le dio las gracias con un movimiento de cabeza e hizo chasquear las riendas.</p>
<p>Jennsen tenía que representar su papel durante todo el trayecto, si quería que aquello tuviera una posibilidad de funcionar. Descubrió que su actuación contaba con la ayuda de su muy real cólera. La perturbaba, no obstante, que Tom hubiera tenido algo de parte en el éxito del farol. No contaría con su ayuda durante todo el tiempo, así que decidió que sería sensato mantener la cólera bien a la vista de los otros guardias.</p>
<p>—¿Quieres ver a los prisioneros? —preguntó Tom.</p>
<p>Jennsen comprendió que en ningún momento había dicho por qué tenía que regresar a palacio.</p>
<p>—Sí. Han hecho prisionero a un hombre por equivocación. He venido a ocuparme de que le liberen.</p>
<p>Tom controló a los caballos con las riendas, desviándolos para que el carro sorteara una curva muy pronunciada.</p>
<p>—Pregunta por el capitán Lerner —dijo por fin.</p>
<p>Jennsen le dirigió una rápida mirada, sorprendida de que le hubiera ofrecido un nombre en lugar de una objeción.</p>
<p>—¿Es un amigo tuyo?</p>
<p>Las riendas se movieron de un modo apenas perceptible, con consumada precisión, guiando a los caballos para tomar la curva.</p>
<p>—No sé si lo llamaría amigo. He tratado con él una o dos veces.</p>
<p>—¿Vino?</p>
<p>Tom sonrió.</p>
<p>—No. Otras cosas.</p>
<p>Aparentemente no tenía intención de decir qué otras cosas eran ésas. Jennsen contempló toda la extensión de las llanuras de Azrith y las lejanas montañas mientras subían por la ladera de la meseta. En algún lugar más allá de aquellas llanuras, de aquellas montañas, se encontraba la libertad.</p>
<p>En la cima, la calzada se allanó ante un enorme portal por el que se atravesaba el sólido muro exterior del palacio. Los guardias apostados ante la puerta les hicieron señas con la mano para que pasaran, luego hicieron sonar silbatos en una serie de notas cortas, en dirección a otros hombres, ocultos, que estaban al otro lado de los muros. Jennsen comprendió que su llegada había sido anunciada.</p>
<p>Casi se quedó sin aliento cuando abandonaron el corto túnel que atravesaba el enorme muro exterior. En el interior, unos jardines opulentos se extendieron ante ellos. Céspedes y setos bordeaban la calzada, que describía una curva en dirección a una colina de escalones situada a casi un kilómetro de distancia. Los jardines del interior de las murallas estaban abarrotados de soldados con elegantes uniformes de cuero y cotas de mallas. Flanqueando su ruta, muchos sostenían picas en alto, exactamente en el mismo ángulo. Aquellos hombres no holgazaneaban por allí. Nada que ascendiera por la calzada los cogería por sorpresa.</p>
<p>Tom tomó nota de todo con tranquilidad, Jennsen intentó mantener la vista hacia adelante. Intentó parecer indiferente.</p>
<p>Ante la colina de peldaños aguardaban unos cien soldados, Tom introdujo el carro en el hueco que habían formado. Jennsen vio, de pie en los escalones situados por encima de los soldados, a tres hombres con túnicas. Dos llevaban hábitos plateados. Entre ellos, un peldaño por encima, había un hombre de más edad vestido de blanco, con ambas manos introducidas en las mangas, ribeteadas de galón dorado que centelleaba a la luz del sol.</p>
<p>Tom hecho el freno del carro mientras un soldado acudía a coger a los caballos. Antes de que Tom pudiera iniciar el descenso del pescante, Jennsen posó una mano en su brazo para detenerlo.</p>
<p>—Hasta aquí has llegado.</p>
<p>—Pero tu...</p>
<p>—Has hecho suficiente. Has ayudado en la parte que necesitaba. Puedo apañármelas desde aquí hasta que salga.</p>
<p>La comedida mirada azul del hombre recorrió a los guardias que rodeaban el carro. Pareció reacio a acceder.</p>
<p>—No creo que hiciera ningún daño si yo también fuera.</p>
<p>—Preferiría que regresaras con tus hermanos.</p>
<p>Él echó una veloz mirada a la mano de la muchacha, posada sobre su brazo, antes de alzarla para mirarla a los ojos.</p>
<p>—Si ése es tu deseo... —Su voz descendió hasta ser apenas más que un susurro—. ¿Volveré a verte?</p>
<p>Sonó más como una petición que como una pregunta. Jennsen no tuvo valor para negarle algo tan simple, y menos después de lo que había hecho por ella.</p>
<p>—Tendremos que bajar al mercado a comprar caballos. Pasaré por tu puesto, justo después de que haya conseguido sacar a mi amigo de ahí dentro.</p>
<p>—¿Prometido?</p>
<p>En voz apenas audible, le respondió:</p>
<p>—Tengo que pagarte por tus servidos... ¿recuerdas?</p>
<p>Su sonrisa reapareció.</p>
<p>—Jamás he conocido a nadie como tú, Jennsen. Yo... —Reparó en los soldados, recordando entonces dónde estaba, y carraspeó—. Me alegro de que me permitierais hacer mi pequeña parte, señora. Espero que mantengáis vuestra palabra respecto al resto.</p>
<p>Él ya se había arriesgado bastante al conducirla hasta allí, Jennsen deseó fervientemente que en su breve sonrisa él viera lo muy agradecida que estaba por su ayuda, ya que no pensaba que pudiera permitirse mantener la promesa de verlo antes de que se marchara.</p>
<p>Con la poderosa mano agarrándola del brazo para detenerla y decirle una última cosa, Tom musitó con voz solemne:</p>
<p>—Acero contra acero, que él sea la magia contra la magia.</p>
<p>Jennsen no tenía la más remota idea de a qué se refería. Clavando los ojos en su intensa mirada azul, le respondió con un firme asentimiento.</p>
<p>No deseando que los soldados sospecharan que pudiera ser en realidad una persona afable, Jennsen volvió la cabeza y descendió del carro para ir a detenerse frente al hombre que parecía estar al mando. Le permitió sólo una mirada somera al cuchillo antes de volver a guardarlo en la funda que pendía de su cintura.</p>
<p>—Necesito ver al hombre que está a cargo de los prisioneros. El capitán Lerner, si mi memoria no me falla.</p>
<p>Las cejas del hombre se juntaron.</p>
<p>—¿Queréis ver al capitán de los guardias de la prisión?</p>
<p>Jennsen respondió a la pregunta con un seco movimiento de la mano.</p>
<p>—No tengo todo el día. Necesitaré una escolta, desde luego. Con vos y algunos de vuestros hombres será suficiente.</p>
<p>Mientras empezaba a subir los escalones, echó una mirada de soslayo y vio que Tom le guiñaba un ojo. Eso le dio nuevos ánimos. Los soldados se habían separado para dejar partir a su carro, así que chasqueó las riendas e instó a los enormes caballos a ponerse en marcha. Jennsen odio ver desaparecer su reconfortante presencia, pero apartó la mente de sus temores.</p>
<p>—Vos —dijo, indicando con la mano al hombre de la túnica blanca—, llevadme a donde encerráis a los prisioneros.</p>
<p>El hombre, cuya parte superior de la cabeza se traslucía a través de los cada vez más escasos cabellos, alzó un dedo, enviando a la mayoría de los guardias de vuelta a sus puestos. El oficial de rango misterioso y una docena de sus soldados permanecieron detrás de ella.</p>
<p>—¿Puedo ver el cuchillo? —inquirió el hombre de blanco con voz afable.</p>
<p>Jennsen sospechó que el hombre, capaz de hacer retirar a tantos soldados, debía de ser alguien importante. La gente importante en el palacio del lord Rahl podría poseer el don. Se le ocurrió que si realmente posen el don, la verla como un agujero en el mundo. También se le ocurrió que aquél era un mal momento para efectuar una confesión precipitada, y aun peor para intentar salir huyendo hacía la puerta. Ojalá no poseyera el don y sólo fuera un funcionario de palacio.</p>
<p>Muchos de los soldados seguían observando con atención. Jennsen sacó ni cuchillo de la vaina con tranquilidad y, sin una palabra, pero con una expresión que indicaba bien claro que se le empezaba a agotar la paciencia, alzó el arma ante los ojos del hombre para que pudiera ver la elaborada «R» de la empuñadura.</p>
<p>El hombre contempló con desdén el arma antes de devolver su atención a Jennsen.</p>
<p>—¿Y es auténtico?</p>
<p>—No —soltó Jennsen—: lo fundí mientras estaba sentada ante la hoguera anoche. ¿Vais a llevarme al lugar donde tenéis a los prisioneros o no?</p>
<p>Sin mostrar ninguna reacción, el hombre extendió amablemente una mano.</p>
<p>—Si queréis seguirme por aquí, señora...</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">26</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Las vestiduras blancas del funcionario de palacio ondularon tras él mientras ascendía la colina de escalones, flanqueado por los dos hombres de las túnicas plateadas. Jennsen mantuvo lo que juzgó que era una distancia arrogante por detrás de éstos. Cuando el hombre de blanco advirtió cómo se había quedado atrás, aminoró el paso para permitirle alcanzarlos. Ella redujo el paso en consecuencia, conservando la distancia. El hombre volvió a mirar nerviosamente atrás, luego fue aun más despacio. Ella aminoró aún más su marcha, hasta que los tres hombres de las túnicas, Jennsen y los soldados que iban detrás de ella se hallaron deteniéndose tediosamente en cada escalón.</p>
<p>Cuando alcanzaron el siguiente rellano, el hombre volvió a mirar de reojo. Jennsen gesticuló impaciente, y él comprendió por fin que no tenía intención de andar a su lado, sino que esperaba que él encabezara el destile. El hombre accedió, apresurando el paso, permitiéndole tener la distancia que exigía, resignado a ser su humilde pregonero.</p>
<p>La docena de soldados ascendió la escalera con pasos melindrosos, intentando mantener la distancia con ella. Resultaba algo imprevisto y embarazoso para sus escoltas. Eso era lo que ella deseaba, al igual que sus cabellos rojos, esa distracción les daba algo en que pensar, algo por lo que preocuparse.</p>
<p>A intervalos, la suave ascensión de escalones de mármol quedaba interrumpida por amplios rellanos que proporcionaban a las piernas un descanso antes de seguir ascendiendo. En lo alto de la escalera, había unas altas puertas de latón con grabados más allá de unas columnas colosales. La fachada del palacio que se alzaba imponente ante ellos era una de las visiones mas magníficas que Jennsen había visto jamás, pero su mente no estaba puesta en la intrincada arquitectura de la entrada. Pensaba en lo que había en el interior.</p>
<p>Dejaron atrás las sombras de las altísimas columnas y siguieron adelante. cruzando la entrada; la docena de soldados todavía iba por detrás de ella, en medio de un tintineo de armas, cintos y cotas de malla. El sonido de sus botas sobre el pulido suelo de mármol resonó en las paredes de una espléndida entrada bordeada de pilares estriados.</p>
<p>En el interior de palacio, personas ocupadas en sus asuntos, de pie, conversando en grupos de dos y tres, o pascando por las galerías, hacían un alto para contemplar la insólita procesión, se detenían para observar a los funcionarios con sus túnicas blanca y plateadas, y a la docena de guardias a respetaos distancia que escoltaban a una mujer de cabellos rojos. Por la vestimenta de ésta, en especial en comparación con las prendas pulcras y limpias de los demás, era evidente que la mujer acababa de llegar de viaje. Más que sentirse avergonzada por sus ropas, Jennsen se convenció de que aumentaban su misterio.</p>
<p>Después de que el hombre de blanco susurrara algo a los dos que llevaban las túnicas plateadas, éstos asintieron y marcharon al frente a toda prisa, desapareciendo tras una esquina. Los guardias siguieron andando, manteniendo la distancia que ella les marcaba.</p>
<p>La procesión avanzó a través de un laberinto de corredores pequeños y descendió por unas estrechas escaleras de servicio. Jennsen y sus escoltas efectuaron una serie de giros en vestíbulos que se cruzaron en su camino, recorriendo pasillos poco iluminados que daban a amplias antecámaras, y descendieron intermitentemente por una variedad de escaleras, hasta que la joven perdió todo sentido de la orientación. Por el estado polvoriento de algunas de las deslucidas escaleras y de los vestíbulos, comprendió que el hombre de blanco la llevaba por un atajo a través del palacio para poder conducirla a donde quería ir con la mayor rapidez posible.</p>
<p>Eso, también, resultaba tranquilizador, porque significaba que la tomaban en serio. Eso le dio confianza para representar su papel. Se dijo que era importante, que era una representante personal del mismísimo lord Rahl, y que no la iba a refrenar nadie. Ellos estaban allí con el único propósito de ayudarla. Era su trabajo. Su deber.</p>
<p>Puesto que de nada servía intentar recordar todos los giros y vueltas que daban, dedicó su mente al asunto que la aguardaba, a lo que haría y diría, repasándolo todo mentalmente.</p>
<p>Se recordó que no importaba en qué condiciones estuviera Sebastián, ella tenía que ceñirse necesariamente a su plan. Mostrarse sorprendida, prorrumpir en lágrimas, abalanzarse sobre él, gemir, no les haría ningún bien a ninguno de los dos. Esperó que cuando lo viera, fuera capaz de recordar todo aquello.</p>
<p>El hombre de blanco comprobó que ella seguía allí antes de iniciar el descenso por una encajonada escalera de piedra, óxido de un apagado tono rojo se dejaba ver a través de la pintura desconchada de la barandilla de hierro. El incómodo y empinado tramo de escaleras descendía girando sobre sí mismo, para finalizar en un corredor inferior iluminado por la fantasmagórica luz vacilante de unas antorchas colocadas en conos pedestales en el suelo.</p>
<p>Los dos hombres de las túnicas plateadas que se habían adelantado los esperaban en el fondo. Un humo neblinoso flotaba cerca de las vigas bajas del techo, haciendo que el lugar apestara a brea quemada. Jennsen distinguió su propio aliento en el frío aire y fue consciente, con toda crudeza, de lo muy abajo que se hallaban en el Palacio del Pueblo. Le sobrevino un breve y desagradable recuerdo, las aguas oscuras y sin fondo de la ciénaga, y sintió una opresión parecida en el pecho al imaginar el inconcebible peso que había sobre su cabeza.</p>
<p>Siguiendo por el lóbrego corredor de piedra a la derecha le pareció que veía puertas espaciadas regularmente. En algunas de éstas parecía como si hubiera dedos agarrados a las pequeñas aberturas. Del fondo de aquel pasillo, en la oscuridad, llegó una tos seca y resonante. Mientras dirigía la mirada hacia el invisible origen del sonido, tuvo la sensación de que aquél era un lugar al que no se enviaba a los hombres para castigados, sino a morir.</p>
<p>Ante una puerta revestida de hierro que cerraba herméticamente el corredor que iba hacia la izquierda había un hombre de complexión fuerte, con los pies separados, las manos entrelazadas a la espalda y la barbilla en alto. Su porte, su tamaño, el modo en que su mirada pétrea se trabó con la de Jennsen, hizo que ésta sintiera que se le cortaba la respiración.</p>
<p>Quiso huir. ¿Por qué pensaba que era capaz de hacer aquello? Al fin y al cabo, ¿quién era ella? Sólo una don nadie.</p>
<p>Althea había dicho que eso no era cierto, a menos que ella misma hiciera que así fuese. Jennsen deseó tener tanta fe en sus propias habilidades como Althea parecía tener en ella.</p>
<p>Mirando a Jennsen fijamente a los ojos, el hombre de la túnica blanca atendió una mano a modo de presentación.</p>
<p>—El capitán Lerner. Como solicitasteis. —Volvió la cabeza hacia el capitán y extendió la otra mano en dirección a Jennsen—. Una enviada personal del lord Rahl. Según dice.</p>
<p>El capitán dedicó al hombre de blanco una sonrisa sombría.</p>
<p>—Gracias —dijo ella a quienes la habían escoltado—. Eso será todo.</p>
<p>El hombre de blanco abrió la boca para hablar, luego, al encontrarse con la expresión de los ojos de Jennsen, se lo pensó mejor e hizo una reverencia. Con los brazos extendidos como una gallina conduciendo polluelos, escoltó de vuelta a los otros dos hombres de túnicas plateadas y a los soldados fuera con él.</p>
<p>—Busco a un hombre que oí que había sido hecho prisionero —dijo Jennsen al hombretón que estaba de pie ante la puerta.</p>
<p>—¿Por qué motivo?</p>
<p>—Alguien se confundió. Lo hicieron prisionero por error.</p>
<p>—¿Quién dice que fue un error?</p>
<p>Jennsen extrajo el cuchillo de la vaina de su cinturón y lo sostuvo por la hoja, mostrando con indiferencia el mango al hombre.</p>
<p>—Lo digo yo.</p>
<p>Los férreos ojos del hombretón tomaron nota brevemente del dibujo de la empuñadura. Con todo, mantuvo la misma posición, cortando el paso a la puerta de hierro que conducía al pasillo situado al otro lado. Jennsen dio vueltas al cuchillo entre sus dedos, lo atrapó por la empuñadura y lo devolvió con soltura a la funda de su cinturón.</p>
<p>—Yo lleve uno, también —dijo él, señalando con un movimiento de cabeza el cuchillo que ella había devuelto a su funda—. Hace unos años.</p>
<p>—Pero ¿ya no? —Aplicó una suave presión a la cruz hasta que oyó como el arma se acomodaba perfectamente con un clic. La oscuridad a su espalda le devolvió el eco de aquel suave sonido.</p>
<p>—Acaba resultando cansado —respondió él con un encogimiento de hombros— poner en peligro la vida por el lord Rahl todo el tiempo.</p>
<p>Jennsen temió que pudiera preguntarle algo sobre el lord Rahl, algo que no pudiera responder, pero que debiera poder responder, y buscó obstaculizar esa posibilidad.</p>
<p>—Servisteis bajo Rahl el Oscuro. Eso fue antes de mi época. Debe de haber sido un gran honor haberle conocido.</p>
<p>—Es evidente que no conociste a ese hombre.</p>
<p>La joven temió haber suspendido su primera prueba. Había creído que todos los que le servían serían leales seguidores, y pensó que sería más seguro dar por buena esa suposición. No lo fue.</p>
<p>El capitán Lerner giró la cabeza y escupió. Volvió a mirarla desafiante.</p>
<p>—Rahl el Oscuro era un bastardo retorcido. Me habría gustado meterle su cuchillo entre las costillas y retorcerlo.</p>
<p>No obstante su angustia, Jennsen no le mostró más que una expresión serena.</p>
<p>—Entonces ¿por qué no lo hicisteis?</p>
<p>—Cuando todo el mundo está loco, no sale a cuenta estar cuerdo Finalmente les dije que me estaba haciendo demasiado viejo y acepté un puesto aquí abajo. Alguien mucho mejor de lo que yo fui jamás envió finalmente a Rahl el Oscuro con el Custodio.</p>
<p>Jennsen se sintió confundida ante tan inesperada confesión. No sabía si el hombre había odiado realmente a Rahl el Oscuro, o si únicamente lo decía para demostrar lealtad al nuevo lord Rahl, Richard, que había matado a su padre y asumido el poder. Intentó poner sus ideas en orden sin delatarse.</p>
<p>—Bueno, Tom dijo que no erais estúpido. Imagino que sabía de lo que hablaba.</p>
<p>El capitán lanzó una carcajada, un sonido espontáneo, prohijado y vibrante que inesperadamente hizo sonreír a Jennsen.</p>
<p>—Tom debería saberlo.</p>
<p>Se llevó el puño al corazón en un saludo y el rostro se suavizó con una sonrisa nada forzada. Tom había vuelto a ayudarla.</p>
<p>Jennsen se llevó el puño al corazón, devolviendo el saludo. Parecía lo correcto.</p>
<p>—Me llamo Jennsen.</p>
<p>—Encantado, Jennsen. —Soltó un suspiro—. Quizá, de haber podido conocer al nuevo lord Rahl, como tú, todavía podría estar sirviendo contigo. Pero ya lo había dejado para entonces y bajado aquí. El nuevo lord Rahl lo ha cambiado todo, todas las normas; ha puesto rodo el mundo patas arriba, supongo.</p>
<p>Jennsen temió estar pisando terreno peligroso. No sabía a qué se refería el hombre y temía dar una respuesta. Simplemente asintió y siguió adelante.</p>
<p>—Ya veo por qué Tom dijo que serías la persona a la que debía ver.</p>
<p>—¿De qué va todo esto, Jennsen?</p>
<p>Ella tomó aire profundamente como sin darle importancia, preparándose. Lo había pensado de cien modos distintos, del delante y del revés. Estaba lista para llegar a ello desde cualquier ángulo.</p>
<p>—Ya sabes que aquellos de nosotros que servimos al lord Rahl de este modo no siempre podemos permitir que todo el mundo sepa lo que hacemos, o quiénes somos.</p>
<p>El capitán Lerner asentía.</p>
<p>—Desde luego.</p>
<p>Jennsen cruzó los brazos, intentando parecer relajada, a pesar de lo mucho que le martilleaba el corazón. Había acertado al escoger la suposición más arriesgada; no se había equivocado al hacerla.</p>
<p>—Bueno, tenía a un hombre trabajando conmigo —prosiguió Jennsen— y oí que lo habían hecho prisionero. No me sorprendería. El tipo destaca en medio de una multitud..., pero para lo que hacíamos, eso era lo que necesitábamos. Por desgracia, debió llamar la atención de los guardias también. Debido a la misión y a las personas con las que teníamos que vérnoslas, iba bien armado, de modo que eso podría haber puesto nerviosos, a los hombres que lo detuvieron.</p>
<p>»No ha estado aquí antes, de modo que no sabría en quién confiar, y además, estamos buscando a unos traidores.</p>
<p>El capitán fruncía el entrecejo mientras se frotaba la mandíbula.</p>
<p>—¿Traidores? ¿En palacio?</p>
<p>—No lo sabemos con certera. Sospechamos que anclan infiltrados por ahí... eso es lo que buscamos... de modo que él no se atrevería a confiar en nadie aquí. Si los oídos equivocados se enteraban de quién era en realidad, ello nos pondría en peligro al resto de nosotros. Dudo que haya querido daros su nombre auténtico, aunque podría haberlo hecho: Sebastián. Con el peligro que corremos, sabría que cuanto menos diga, menos riesgo existe para los otros miembros de nuestro equipo.</p>
<p>El hombre miró al vacio, al parecer ensimismado en su relato.</p>
<p>—Ningún ningún prisionero ha dado ese nombre. —La frente se frunció en concienzuda reflexión—. ¿Qué aspecto tiene?</p>
<p>—Unos cuantos atas más que yo. Ojos azules. Pelo blanco y corto.</p>
<p>El capitán reconoció la descripción al instante.</p>
<p>—Ese.</p>
<p>—¿Mi información era correcta, entonces? ¿Lo tenéis?</p>
<p>Quiso agarrar al hombre por la coraza de cuero y zarandearlo. Quiso preguntar si habían lastimado a Sebastián. Quiso chillarle que soltara a Sebastián.</p>
<p>—Sí, lo tenemos. Si es el mismo hombre del que hablas, claro. Encaja con la descripción, al menos.</p>
<p>—Bien. Lo necesito. Tengo un asunto urgente para él. No puedo permitir ninguna demora. Necesitamos partir al instante antes de que el rastro se enfríe más. Sería mejor si se le libera sin demasiada publicidad. Debemos escabullimos del modo más disimulado posible, con tan poco contacto con los soldados como pueda ser posible. Los traidores podrían haber conseguido infiltrarse en el ejército.</p>
<p>El capitán Lerner cruzó los brazos y suspiró mientras se inclinaba un poco hacia ella, mirándola como un hermano mayor miraría a su hermanita.</p>
<p>—Jennsen, ¿estás segura de que es uno de tus hombres?</p>
<p>Jennsen temió exagerar el farol.</p>
<p>—Fue elegido especialmente para esta misión porque los soldados no sospecharían que era uno de nosotros. Mirándolo, jamás lo imaginarías. Sebastián ha demostrado una habilidad especial para acercarse a los infiltrados sin que ellos se huelan que es uno de nuestros hombres.</p>
<p>—Pero ¿estás segura del corazón de este hombre? ¿Estás realmente segura de que no pondría al lord Rahl en una situación de peligro?</p>
<p>—Sebastián es uno de los míos, eso sí lo sé, pero no estoy segura de que el hombre que tenéis sea mi Sebastián. Supongo que tendría que verlo para estar segura. ¿Por qué?</p>
<p>El capitán miró al vacío mientras meneaba la cabeza.</p>
<p>—No lo sé. Pasé muchos años llevando el cuchillo, como empiezas a hacer tú, y yendo a lugares donde no puedes llevar el cuchillo, y acabas calando a la gente. No tengo que decirte que estar en tal peligro todo el tiempo en ocasiones te proporciona un sexto sentido respecto a la gente. Algo en ese tipo del pelo blanco hace que los míos se ericen.</p>
<p>Jennsen no supo qué decir. El capitán era el doble de corpulento que Sebastián, de modo que no podía ser la presencia física de éste aquello que lo había inquietado. Desde luego, el tamaño no era un indicador válido de una amenaza potencial. Jennsen podría muy bien vencer al capitán en una pelea con cuchillos. A lo mejor el capitán Lerner percibía lo letal que era Sebastián con las armas. Los ojos del capitán habían estado muy atentos a cómo los dedos de la muchacha manejaban el cuchillo.</p>
<p>Quizá el capitán podía saber por pequeños detalles que Sebastián no era d'haraniano. Eso podía resultar conflictivo, pero Jennsen había ideado un plan para explicarlo.</p>
<p>—¿Sigue Tom con lo suyo? —preguntó el hombre.</p>
<p>—Ah, ya conoces a Tom. Está vendiendo vino, con la ayuda de Joe y Clayton.</p>
<p>El capitán la miró fijamente con incredulidad.</p>
<p>—¿Tom... y sus hermanos? ¿Vendiendo vino? —Sacudió la cabeza mientras una sonrisa burlona aparecía en su rostro—. Me gustaría saber qué trama en realidad.</p>
<p>Jennsen se encogió de hombros.</p>
<p>—Bueno, eso es justo lo que vende en estos momentos, desde luego. Los tres viajan por ahí, comprando mercancías, trayéndola aquí para venderla.</p>
<p>Él lanzó una carcajada al oírlo y le asestó una palmada en el hombro.</p>
<p>—Eso suena a como querría él que lo contaran. No me sorprende que confíe en ti.</p>
<p></p>
<p>Jennsen se sentía totalmente confundida y no quería en lo más mínimo verse arrastrada aún más a una peligrosa charla sobre Tom, o no tardaría en descubrirla. En realidad ella no sabía mucho sobre Tom; aquel hombre, al parecer, sí.</p>
<p>—Supongo que será mejor que vea a este tipo que tenéis. Si es Sebastián, necesito patearle el trasero y hacer que se ponga en camino.</p>
<p>—De acuerdo —dijo el capitán Lerner, asintiendo—. Si es tu hombre, al menos por fin sabré su nombre. —Se volvió hacia la puerta revestida de hierro mientras hurgaba en el bolsillo en busca de una llave—. Si es él, tiene suerte de que hayas venido anees de que una de esas mujeres de rojo se presentara para hacerle preguntas. Soltaría más que su nombre entonces. Se habría ahorrado a sí mismo y a ti muchos problemas si nos hubiera contado que era lo que hacía desde el principio.</p>
<p>Jennsen sintió una mareante sensación de alivio al enterarse de que ninguna mord-sith había torturado a Sebastián.</p>
<p>—Cuando llevas a cabo un trabajo para el lord Rahl, mantienes la boca cerrada —replicó—. Sebastián conoce el precio de nuestro trabajo.</p>
<p>El capitán gruñó su asentimiento mientras hacía girar la llave. El pestillo se abrió con un chasquido cavernoso.</p>
<p>—Por este lord Rahl, mantendría la boca cerrada... incluso aunque fuera una mord-sith la que hiciera las preguntas. Pero tú debes conocer al nuevo lord Rahl mejor que yo. así que imagino que no necesito decírtelo.</p>
<p>Jennsen no comprendió, pero tampoco preguntó. El capitán empezó a tirar de la puerta, que se abrió lentamente, mostrando un largo corredor iluminado por unas pocas velas dispuestas a lo largo de toda su extensión. A ambos lados había puertas con pequeñas aberturas con barrotes. Cuando pasaron junto a algunas de aquellas aberturas, media docena de brazos surgieron por ellas, implorando, intentando tocarlos, agarrarlos. De la oscuridad de otras surgió un clamor de voces gritando maldiciones horribles e imprecaciones. Por las manos que intentaban alcanzarlos y el coro de voces, comprendió que cada sala contenía a grupos de hombres.</p>
<p>Jennsen fue tras el capitán, adentrándose más en la prisión. Cuando aquellos ojos veían que era una mujer, los hombres le chillaban obscenidades. Le escandalizaron las cosas lascivas y vulgares que le gritaban, las risas burlonas; pero ocultó sus sentimientos, sus miedos, y mantuvo una máscara de serenidad.</p>
<p>El capitán Lerner se mantenía en el centro del pasillo, apartando de un manotazo de vez en cuando alguna mano alargada.</p>
<p>—Vigila —advirtió.</p>
<p>Jennsen estaba a punto de preguntar por qué cuando alguien le arrojó algo lodoso. Falló, salpicando la pared opuesta. Se sintió consternada al ver que eran heces. Varios hombres más hicieron lo mismo y Jennsen tuvo que agacharse y echarse a un lado para que no le acertaran. El capitán pateó de improviso una puerta de un hombre que iba lanzar más. El sonido de la patada resonó a lo largo de todo el pasillo, actuando como advertencia suficiente para los demás presos. El iracundo capitán no volvió a emprender la marcha hasta que estuvo seguro de que su amenaza era comprendida.</p>
<p>Jennsen no pudo evitar preguntar en un susurro:</p>
<p>—¿De qué se acusa a todos estos hombres?</p>
<p>El capitán la miró de soslayo.</p>
<p>—Diferentes cosas. Asesinato, violación..., cosas así. Unos pocos son espías..., la clase de hombres que persigues.</p>
<p>El hedor del lugar provocó náuseas a la joven. El virulento odio de los prisioneros era comprensible; pero, sin importar lo mucho que compadeciera a los cautivos del lord Rahl, el comportamiento que mostraban solo servía para sustentar cualquier acusación. Jennsen se mantuvo pegada a los talones del capitán Lerner cuando éste se introdujo por un pasillo lateral.</p>
<p>De una repisa tallada en la piedra, el capitán recogió un farol que encendió con una vela cercana. La luz de la lámpara sólo sirvió para arrojar un poco más de luz a una pesadilla y hacer que resultara aún mis aterradora. Imaginó con espanto que la descubrían y acababa en aquel lugar. No podía dejar de pensar en lo que sería verse encerrada en una sala con hombres como aquéllos. Sabía lo que le harían. Jennsen tuvo que recordarse que debía respirar con más calma.</p>
<p>Fue necesario abrir otra puerta, que los condujo a un corredor bajo con las puertas situadas mucho más juntas. Supuso que eran celdas que contenían a una sola persona. Una mano codiciosa, mugrienta y cubierta de llagas abiertas, salió disparada de una abertura para arrapar su capa. La muchacha se deshizo de la mano y siguió avanzando.</p>
<p>El capitán Lerner abrió otra puerta situada al fondo y entraron en un espacio más pequeño aún, apenas más ancho que los hombros del oficial. La retorcida y angosta abertura, como una fisura en la roca, puso la carne de gallina a Jennsen. Ninguna mano surgió de las aberturas de las puertas en aquel lugar. El capitán se detuvo y alzó la lámpara para mirar por el pequeño agujero de la puerta de la derecha. Satisfecho con lo que vio, le entregó la lámpara a ella y luego abrió la puerta.</p>
<p>—Ponemos a los prisioneros especiales en esta sección —explicó.</p>
<p>Tuvo que usar ambas manos y todo su peso para tirar de la puerta. Ésta se movió con una chirriante protesta. Dentro, Jennsen se sorprendió al ver que solo había una diminuta habitación vacía con una segunda puerta. Por eso no asomaban las manos. Las celdas tenían dobles puertas, para hacer la huida aún más improbable. Tras abrir con la llave la segunda puerta, el capitán volvió a coger la lámpara.</p>
<p>El oficial se agachó para pasar por la pequeña entrada, empujando la luz ante él. La mole de su cuerpo en la puerta la dejó a Jennsen momentáneamente a oscuras. Una vez al otro lado, el hombre alargó una mano para ayudarla de modo que no tropezara con el elevado umbral. Jennsen agarró la manaza del hombre y entró en la celda. Era más grande de lo que esperaba, con aspecto de haber sido tallada en la sólida roca de la meseta. Los surcos excavados en los muros de roca daban testimonio de lo difícil que había sido la tarca. Ningún prisionero podría escapar excavando un túnel.</p>
<p>Sobre un banco tallado en la pared opuesta estaba sentado Sebastián. Los ojos azules del joven se clavaron en ella desde el mismo instante en que entró, y en aquellos ojos a Jennsen le pareció ver lo mucho que él quería salir de allí. Sin embargo, el joven no mostró ninguna emoción ni dijo nada. Por las apariencias, nadie se daría cuenta de que la conocía.</p>
<p>Había doblado pulcramente la capa y la había usado como almohada sobre la fría piedra. A poca distancia había un tazón de agua. Sus ropas estaban en buen estado, sin mostrar indicios de que le hubieran maltratado.</p>
<p>Era tan agradable ver su rostro, sus ojos, su pelo blanco terminado en punta. El prisionero se lamió los labios, los hermosos labios que tan a menudo le habían sonreído. En aquel momento» no obstante, no se atrevía a sonreír. Jennsen había estado en lo cierto. Sí que quería abalanzarse sobre él, rodearlo con sus brazos, gemir aliviada al verlo vivo e ileso.</p>
<p>El capitán indicó con la lámpara.</p>
<p>—¿Es él?</p>
<p>—Sí, capitán.</p>
<p>Los ojos de Sebastián estaban fijos en ella mientras la joven se adelantaba. Jennsen tuvo que hacer una pausa para asegurarse de tener la voz bajo control.</p>
<p>—Todo va bien, Sebastián. El capitán Lerner, aquí presente, sabe que eres uno de los nuestros. —Palmeó la empuñadura del cuchillo—. Puedes confiar en que mantendrá en secreto tu identidad.</p>
<p>El capitán Lerner le tendió una mano.</p>
<p>—Me alegro de conocerte, Sebastián. Lamento este embrollo. No sabíamos quién eras, Jennsen me ha explicado tu misión. Yo serví en el pasado, así que comprendo la necesidad de mantener el secreto.</p>
<p>Sebastián se puso en pie y estrechó la mano del hombre.</p>
<p>—No pasa nada, capitán. No puedo culpar a nuestros hombres por hacer su trabajo.</p>
<p>Sebastián no conocía su plan. Parecía aguardar a que día le diera el píe. Jennsen hizo un gesto de impaciencia y preguntó algo que sabía que él no podría responder y, de ese modo, le hizo saber que era lo que quería que dijese.</p>
<p>—¿Estableciste contacto con alguno de los infiltrados antes de que te detuvieran los guardias? ¿Averiguaste la identidad de alguno de ellos y obtuviste su confianza? ¿Conseguiste algunos nombres?</p>
<p>Sebastián comprendió lo que quería y suspiró convincentemente.</p>
<p>—Lo siento, no. Acababa de llegar y no tuve oportunidad antes de que los guardias... —Su mirada descendió al suelo—. Lo siento.</p>
<p>Los ojos del capitán Lerner se movieron del uno al otro.</p>
<p>Jennsen adoptó un tono paciente.</p>
<p>—Bueno, no puedo culpar a los guardias por no querer correr riesgos en palacio. No obstante, debemos ponernos en marcha. Hice algún progreso en nuestra búsqueda y descubrí algunos contactos nuevos importantes. No puede esperar. Estos hombres recelan y necesito que entres en contacto con ellos. No es probable que dejen que una mujer los invite a unos tragos..., se harían una idea equivocada..., así que te lo dejaré a ti. Tengo otras trampas que colocar.</p>
<p>Sebastián asentía como si le fuera totalmente familiar la imaginaria tarea.</p>
<p>—De acuerdo.</p>
<p>El capitán extendió un brazo.</p>
<p>—Entonces, será mejor que os pongáis en marcha.</p>
<p>Sebastián, siguiendo a Jennsen al exterior, echó una rápida mirada atrás.</p>
<p>—Necesitaré mis armas, capitán. Y todas las monedas que había en mi bolsa. Es dinero del lord Rahl, y lo necesito para cumplir sus órdenes.</p>
<p>—Lo tengo todo. No falta nada... tenéis mi palabra.</p>
<p>En el exterior, en el limitado pasillo, el capitán Lerner tiró de la puerta para cerrarla. Él sostenía la luz, de modo que Jennsen y Sebastián lo esperaron, Cuando ella inició la marcha, el capitán alargó con suavidad el brazo por delante de Sebastián para cogerla del brazo, deteniéndola.</p>
<p>Jennsen se quedó paralizada, temiendo respirar. Notó cómo la nano de Sebastián se deslizaba alrededor de su cintura hasta la empuñadura del cuchillo.</p>
<p>—¿Es cierto lo que dice la gente? —preguntó el hombre.</p>
<p>Jennsen volvió la cabeza para mirarle a los ojos.</p>
<p>—¿A qué te refieres?</p>
<p>—Me refiero, sobre el lord Rahl. Sobre como es... no sé, diferente. He oído hablar a hombres..., hombres que lo han conocido, que han combatido con él. Hablan sobre cómo maneja esa espada suya, cómo pelea y todo eso, pero más que nada, hablan sobre él como hombre. ¿Es cierto lo que dicen?</p>
<p>Jennsen ignoraba a qué se refería. Temía moverse, decir cualquier cosa, al no saber en qué modo responder a la pregunta. No sabía qué contaba la gente, en especial los soldados d'haranianos, sobre el nuevo lord Rahl.</p>
<p>Sabía que Sebastián y ella podían matar al hombre, allí, en aquel momento. Poseerían el elemento sorpresa. Sebastián, con la mano sobre su cuchillo, sin duda lo estaba pensando.</p>
<p>Pero de todos modos todavía tendrían que conseguir salir de palacio. Si lo mataban, era probable que no tardaran en descubrir el cuerpo. Los soldados d'haranianos eran cualquier cosa menos descuidados. Incluso aunque ocultaran el cadáver del capitán de los guardias de la prisión, una comprobación de los prisioneros no tardaría en revelar que Sebastián no estaba. Sus posibilidades de escapar, entonces, serían remotas.</p>
<p>Aunque, lo peor era que no se creía capaz de matar a aquel hombre. A pesar del hecho de que era un oficial d'haraniano, ella no le quería ningún mal. Parecía una buena persona, no un monstruo. A Tom le caía bien, y el capitán respetaba a Tom. Apuñalar a un hombre que intentaba matarlos era una cosa, pero esto sería algo totalmente distinto. No podía hacerlo.</p>
<p>—Sacrificaríamos la vida por ese hombre —dijo Sebastián en tono vehemente—. Hubiese dejado que me torturarais y matarais antes de haber dicho una palabra, por temor a que pusiera en peligro al lord Rahl.</p>
<p>—Tampoco yo —añadió Jennsen en voz queda— pienso en otra cosa que no sea el lord Rahl. Incluso sueño con él.</p>
<p>Había dicho la verdad, pero una verdad calculada para engañar. El capitán sonrió, mirando a lo lejos con una satisfacción interior mientras sus dedos le soltaban el brazo.</p>
<p>Jennsen percibió cómo la mano de Sebastián se apartaba del cuchillo.</p>
<p>—Supongo que eso lo dice todo —indicó el capitán en la casi oscuridad—. He servido largo tiempo. Había perdido la esperanza de atreverme a soñar con algo así. —Vaciló, luego volvió a hablar—: ¿Y su esposa? ¿Es realmente una Confesora, como dicen? He oído contar cosas sobre las Confesoras, de la época anterior a los límites, pero nunca supe si era realmente cierto.</p>
<p>¿Esposa? Jennsen no sabía nada sobre que el lord Rahl tuviera una esposa. No podía ni concebirlo con una esposa, o imaginar cómo podría ser tal mujer. Jennsen no era capaz siquiera de concebir por qué el lord Rahl, un hombre que podía poseer a cualquier mujer que quisiera y luego desentenderse de ella a voluntad, se molestaría en tomar una esposa.</p>
<p>Y qué podía ser una «Confesora» era un total misterio para Jennsen, pero el mismo título de «Confesora» parecía de mal agüero.</p>
<p>—Lo siento —dijo Jennsen—. No la he conocido.</p>
<p>—Tampoco yo —indicó Sebastián—. Pero he oído casi lo mismo que tú.</p>
<p>EJ capitán sonrió con una mirada vaga.</p>
<p>—Me alegro de haber vivido para ver que finalmente llegaba un lord Rahl como éste para gobernar D'Hara como se la debe gobernar.</p>
<p>Jennsen volvió a ponerse en marcha, inquieta por las palabras del hombre, inquieta porque a éste le complaciera que este nuevo lord Rahl fuera a conquistar y gobernar el mundo entero en nombre de D'Hara.</p>
<p>La muchacha estaba ansiosa por salir de la prisión y de palacio. Los tres avanzaron rápidamente de vuelta por los estrechos corredores, de vuelta a través de puertas de hierro y dejando atrás a prisioneros que alargaban las manos. La advertencia que les gruñó el capitán los acalló en esta ocasión.</p>
<p>Tras cruzar a toda prisa la última puerta revestida de hierro ante las escaleras, todos se detuvieron bruscamente. Una mujer alta y atractiva, con una única larga trenza rubia, los aguardaba allí de pie, bloqueando su ruta de escape. La expresión de su rostro era la de un rayo a punto de caer.</p>
<p>Iba vestida de cuero rojo.</p>
<p>No podía ser otra cosa que una mord-sith.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">27</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">La mujer tenía las manos entrelazadas tranquilamente a la espalda, pero su expresión era cualquier cosa menos despreocupada. Sus botas resonaron en los muros de piedra cuando se adelantó, como un oscuro nubarrón acercándose, como una nube de tormenta que no conocía el miedo.</p>
<p>A Jennsen se le puso la carne de gallina, desde las rodillas hasta el cogote, donde su aterciopelado pelo se erizó.</p>
<p>Con paso regular y comedido, la mujer describió toda una vuelta alrededor de ellos, mirándolos de arriba abajo, como un halcón describiendo circuitos, inspeccionando ratoncitos. Jennsen vio un agiel, el arma de las mord-sith, colgando de una fina cadena en la muñeca derecha de la mujer. Letal como sabía la joven que podía ser tal arma, ésta no parecía otra cosa que una delgada vara de cuero que no medía ni treinta centímetros.</p>
<p>—Un funcionario muy inquieto vino a verme —dijo la mord-sith con voz aterciopelada; su mortífera mirada se movió de Sebastián a Jennsen—. Pensaba que yo debía bajar aquí y ver qué estaba pasando. Mencionó a una mujer de cabellos rojos. Parecía pensar que podría crear alguna clase de problema. ¿Qué crees que le preocupaba tanto?</p>
<p>El capitán, que estaba detrás de Jennsen, se adelantó, colocándose a un lado.</p>
<p>—No sucede nada que os deba inquietar...</p>
<p>Con un veloz giro de muñeca, el agiel saltó a su mano y apuntó al rostro del capitán.</p>
<p>—No te he preguntado a ti. Le he preguntado a esta joven.</p>
<p>La mirada desafiante regresó a Jennsen.</p>
<p>—¿Por qué supones que dijo que era necesario que yo bajara aquí? ¿Eh?</p>
<p><i>Jennsen.</i></p>
<p>—Porque —respondió Jennsen, incapaz de desviar la mirada de los fríos ojos azules— es un imbécil pedante y no le gustó que yo no quisiera fingir que no lo era, sólo porque iba vestido de blanco.</p>
<p>La mujer sonrió. No fue con humor, sino con sombrío respeto por la veracidad de lo que Jennsen había dicho.</p>
<p>Su sonrisa se esfumó cuando echó una veloz mirada a Sebastián. AI devolver su mirada a Jennsen, ésta pareció capaz de cortar acero.</p>
<p>—Pedante o no, eso no cambia el hecho de que se está liberando a un prisionero sin otra razón que tu palabra.</p>
<p>Jennsen.</p>
<p>—Mi palabra es suficiente. —Jennsen alzó con irritación el cuchillo de su cinturón y mostró brevemente la empuñadura a la mujer—. Esto respalda mi palabra.</p>
<p>—Eso —dijo la mord-sith con un siseo aterciopelado— no significa nada.</p>
<p>Jennsen notó que su rostro enrojecía.</p>
<p>—Significa...</p>
<p>—¿Crees que somos estúpidos? —El ajustado traje de cuero rojo de la mord-sith crujió cuando ésta se inclinó más cerca—. ¿Crees que si vienes aquí y simplemente muestras ese cuchillo, nuestra capacidad de razonamiento se evaporará?</p>
<p>La ajustada prenda de cuero mostraba un cuerpo tan bien torneado como poderoso. Jennsen se sintió pequeña y fea ante aquella criatura perfecta. Peor, se sintió totalmente incompetente de mantener su historia ante una mujer tan segura de sí misma, una mujer que parecía capaz de ver directamente a través de sus mentiras. Más sabía que si titubeaba en aquel momento, Sebastián y ella podían considerarse muertos.</p>
<p>La muchacha dio a su voz todo el tono amenazante que pudo.</p>
<p>—Llevo este cuchillo por el lord Rahl, en su nombre, y tú te doblegarás ante él.</p>
<p>—¿De veras? ¿Por qué?</p>
<p>—Porque este cuchillo demuestra la confianza que el lord Rahl ha puesto en mí.</p>
<p>—Ah. ¿Así que sólo porque llevas ese cuchillo, se supone que debemos creer que el lord Rahl te lo entregó? ¿Qué confía en ti? ¿Cómo podemos saber que no encontraste el cuchillo? ¿Eh?</p>
<p>—¿Encontrarlo? Es que te has vuelto...</p>
<p>—O a lo mejor ni y este prisionero emboscasteis al auténtico propietario..., lo asesinasteis..., por el simple motivo de poner las manos en un objeto codiciado, esperando que os proporcionaría credibilidad.</p>
<p>—No sé cómo puedes creer tal...</p>
<p>—¿O a lo mejor eres una cobarde y asesinaste al propietario mientras dormía? O es posible que ni siquiera tuvieras el valor para eso, y se lo comprases a los asesinos que lo mataron. ¿Es eso lo que hiciste? ¿Sencillamente lo obtuviste del auténtico asesino?</p>
<p>—¡Claro que no!</p>
<p>La mord-sith se inclinó más cerca aún, hasta que Jennsen sintió el aliento de la mujer en su rostro.</p>
<p>—Quizá engatusaste al hombre al que pertenecía para que yaciera entre tus dulces muslos mientras tu socio, aquí presente, lo robaba. ¿O a lo mejor eres una simple furcia y fue el regalo de un ladrón asesino a cambio de tus favores?</p>
<p>Jennsen retrocedió.</p>
<p>—Yo... yo no haría...</p>
<p>—Mostramos una arma así no demuestra nada. El hecho es que no sabemos a quién pertenece el cuchillo.</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>—Es mío —insistió Jennsen. La mord-sith se irguió y enarcó una ceja.</p>
<p>—¿De veras?</p>
<p>El capitán cruzó los brazos. Sebastián de pie junto a Jennsen, no se movió. Jennsen luchó por contener las lágrimas de pánico. En su lugar, se esforzó por mostrar un rostro desafiante.</p>
<p><i>Jennsen. Entrega.</i></p>
<p>—Tengo asuntos importantes que realizar en nombre del lord Rahl —masculló la muchacha—. No tengo tiempo para esto.</p>
<p>—Ah —se mofó la mord-sith—, asuntos... en nombre del lord Rahl. Bien, eso realmente suena importante —Cruzó los brazos—. ¿Qué asuntos?</p>
<p>—Es cosa mía, no tuya. La sonrisa insolente regresó.</p>
<p>—¿Asuntos mágicos? ¿Es eso? ¿Magia?</p>
<p>—No es cosa tuya. Cumplo el mandato del lord Rahl y harías bien en recordarlo. No le satisfará saber que te entrometiste. La ceja volvió a enarcarse.</p>
<p>—¿Entrometerme? Mi querida jovencita. Es imposible que una mord-sith se entrometa. Si fueras quien dices que eres, lo sabrías. Las mord-sith existen sólo para proteger al lord Rahl. ¿Sería una negligencia en el cumplimiento de mi deber, no crees, si pasara por alto tan curiosos tejemanejes?</p>
<p>—No... ya te dije...</p>
<p>—Y sí el lord Rahl se encuentra con que se está muriendo desangrando, y me pregunta qué sucedió, antes de que muera puedo responderle que una chica con una bonito cuchillo se presentó aquí y exigió que se liberara a un prisionero muy sospechoso y poco comunicativo, y que, bueno, todos nos sentimos tan encandilados por el cuchillo y por sus enormes ojos azules que todos nos limitamos a pensar que debíamos concederle lo que nos pedía. ¿Es eso más o menos?</p>
<p>—Por supuesto que tienes que...</p>
<p>—Haz algo de magia para mí. —La mujer alargó la mano y examinó algunos de los rojos cabellos de Jennsen entre un dedo y el pulgar—. ¿Eh? Un poco de magia para demostrar quién eres. Un hechizo, un encantamiento, una exhibición deslumbrante de tu arte. Haz caer algunos rayos, si quieres. Si no eso, ¿entonces tal vez sólo una simple llama revoloteando en el aire?</p>
<p>—Yo no...</p>
<p>—Haz un poco de magia, bruja. —La voz sonó como una orden implacable.</p>
<p><i>Entrega.</i></p>
<p>Enojada con la voz, pero aún más con la mord-sith, Jennsen apartó la mano de sus cabellos de un manotazo.</p>
<p>—¡Basta ya!</p>
<p>Más rápido de lo que parecía posible, Sebastián se abalanzó sobre la mujer, pero, más veloz aún, ésta giró el agiel. La mord-sith estrelló el extremo contra el hombro de Sebastián mientras él aún volaba hacia ella.</p>
<p>El joven lanzó un grito cuando el arma lo frenó en seco. La mujer presionó con calma el agiel contra su hombro, haciéndole caer. Sebastián chilló mientras yacía hecho un ovillo sobre el suelo.</p>
<p>Jennsen se arrojó sobre la mord-sith. En un veloz movimiento, la mujer se irguió y colocó el agiel ante el rostro de Jennsen, deteniéndola. A sus pies, Sebastián se retorció presa de un dolor insoportable.</p>
<p>Pensando sólo en Sebastián, sólo en llegar hasta él, sólo en ayudarlo, Jennsen sujetó el agiel, apartándolo a él y a la mano de la mujer, y se arrodilló sobre una rodilla junto al joven. Éste había rodado sobre el costado, abrazándose, tembloroso, como si le hubiese alcanzado un rayo.</p>
<p>Se tranquilizó bajo las delicadas manos de la joven mientras ésa le decía que permaneciera inmóvil. Cuando se recuperó un tanto e intento incorporarse, Jennsen le pasó un brazo por detrás de los hombros y lo ayudó. El caído se recostó en ella, jadeando, padeciendo a todas luces los prolongados efectos del dolor producido por el arma. Pestañeo, intentando aclarar sus ojos llorosos, luchando por enfocar la visión. Jennsen, horrorizada por lo que el contacto con el agiel podía hacer, acarició con una mano el rostro de Sebastián. Le alzó la barbilla, intentando ver si la reconocía, si estaba bien. Él apenas pudo sentarse por sí solo, pero le dedicó un leve asentimiento de cabeza.</p>
<p>—Poneos en pie. —La mord-sith se alió imponente ante ellos—. Los dos.</p>
<p>Sebastián no podía, aún. Jennsen se incorporó de un salto, enfrentándose desafiante a la mujer.</p>
<p>—¡No toleraré esto! ¡Cuando le cuente esto al lord Rahl, hará que te azoten!</p>
<p>La mujer tenía el entrecejo fruncido. Extendió el agiel.</p>
<p>—Tócalo.</p>
<p>Una vez mis, Jennsen agarró el arma y la empujó a un lado.</p>
<p>—¡Basta ya!</p>
<p>—Funciona —rezongó la mord-sith para sí—. Sé que lo hace... lo percibo.</p>
<p>Se giró y presionó el horrible artefacto contra el brazo del capitán. Este lanzó un alarido y cayó de rodillas.</p>
<p>—¡Para ya!</p>
<p>Jennsen sujetó la roja vara, echándola hacia atrás lejos del capitán.</p>
<p>—¿Cómo haces eso? —inquirió la mord-sith, mirándola atónita.</p>
<p>—¿Hacer qué?</p>
<p>—¿Tocarlo sin que sientas dolor? Nadie es inmune al contacto con un agiel... ni siquiera el mismísimo lord Rahl.</p>
<p>Jennsen comprendió que algo sin precedentes había sucedido. No lo comprendía, pero supo que mientras la situación fuera confusa, ella tenía que aprovechar la oportunidad.</p>
<p>—Querías ver magia... ya la has visto.</p>
<p>—Pero cómo...</p>
<p>—¿Crees que el lord Rahl me permitiría llevar el cuchillo si no fuese competente?</p>
<p>—Pero un agiel...</p>
<p>El capitán se ponía ya en pie.</p>
<p>—¿Qué es lo que os pasa? Lucho por la misma causa que vos.</p>
<p>—Y esa causa es proteger al lord Rahl —replicó con brusquedad la mujer, y alzó el agiel—. Éste es mi medio de protegerlo. Debo saber qué va mal, no vaya a ser que le falle.</p>
<p>Jennsen alargó la mano y cerró los dedos alrededor del arma, sujetándola con fuerza mientras trababa la mirada con la mord-sith. Se dijo que debía recordar quién se suponía que era y seguir fingiendo, intentó pensar qué haría si realmente fuera un miembro de la élite del lord Rahl.-Comprendo tu preocupación —dijo con determinación, decidida a no dejar escapar la inesperada oportunidad que se le brindaba, incluso aunque no comprendiera aquello del todo—. Sé que quieres proteger al lord Rahl. Compartimos esa devoción y deber sagrado. Nuestras vidas le pertenecen. Tengo una ocupación vital, lo mismo que tú: proteger al lord Rahl. No sabes todo lo que hay involucrado en esto y no tengo tiempo de empezar siquiera a explicártelo.</p>
<p>»Ya estoy harta de esto. La vida del lord Rahl está en peligro. No dispongo de más tiempo. Si no me dejas hacer mi trabajo, entonces le estás poniendo en peligro, y te quitaré de en medio como haría con cualquier amenaza a su vida.</p>
<p>La mord-sith meditó las palabras de Jennsen. Qué podía estar pensando, Jennsen no tenía ni idea, pero precisamente ese concepto —pensamiento— era uno que Jennsen jamás había atribuido a aquellas mujeres. Siempre había considerado que eran unas asesinas estúpidas. En los ojos de aquella mujer, Jennsen veía cognición.</p>
<p>Finalmente, la mord-sith se inclinó al frente y; pasando la mano por debajo del brazo de Sebastián, lo ayudó a ponerse en pie. Una vez que éste consiguió permanecer erguido, la mujer se volvió hacia Jennsen.</p>
<p>—Soportaría de buen grado los azotes... y cosas mucho peores... si ello ayudara a proteger al lord Rahl. Poneos en marcha... y hacedlo rápido. — Dedicó a Jennsen una leve pero cálida sonrisa y luego una firme palmada en un lado del hombro—. Que los buenos espíritus te acompañen. —Vaciló—. Pero, necesito saber cómo es que no sientes el poder del agiel. Algo así... sencillamente no es posible.</p>
<p>A Jennsen la desconcertó que una persona tan malvada, osara invocar el nombre de los buenos espíritus. La madre de Jennsen era un buen espíritu ahora.</p>
<p>—Lo siento, pero eso es parte de lo que no tengo tiempo de empezar a contarte, y además, la seguridad del lord Rahl depende de que lo mantenga en secreto.</p>
<p>La mujer clavó la mirada en ella largo y tendido.</p>
<p>—Me llamo Nyda —dijo por fin—. Júrame que harás lo que dices y que lo protegerás.</p>
<p>—Lo juro, Nyda, Ahora, tengo que irme. No puedo demorarme más tiempo... por ningún motivo.</p>
<p>Antes de que Jennsen pudiera moverse, la mord-sith sujetó en su puño un trozo del vestido y la capa de la joven a la altura del hombro.</p>
<p>—Éste es un lord Rahl que no podemos permitirnos perder, o todos lo perdemos todo. Si alguna vez descubro que me estás mintiendo, te prometo dos cosas. Primero, jamás existirá un agujero lo bastante profundo para que te escondas en el que yo no te encuentre, y, segundo, tu muerte superará la peor pesadilla que pueda tener alguien. ¿Queda claro?</p>
<p>Jennsen sólo pudo asentir en silencio ante la expresión de feroz determinación de los ojos de Nyda.</p>
<p>La mujer se dio la vuelta y empezó a ascender los peldaños.</p>
<p>—En marcha, pues.</p>
<p>—¿Estás bien? —preguntó el capitán a Sebastián.</p>
<p>Sebastián se sacudió el polvo de las rodillas mientras marchaba hacia la escalera.</p>
<p>—Habría preferido recibir los azotes a eso, pero supongo que viviré.</p>
<p>El capitán le mostró su simpatía con una mueca mientras se acariciaba su brazo.</p>
<p>—Tengo tus cosas aquí arriba, guardadas bajo llave. Tus armas y tu dinero.</p>
<p>—El dinero del lord Rahl —lo corrigió Sebastián.</p>
<p>Jennsen estaba ansiosa por abandonar el palacio. Ascendió a toda prisa los peldaños, esforzándose por no echar a correr.</p>
<p>—Ah —dijo la mord-sith desde más arriba en la escalera; la mujer se había detenido, con la mano sobre la oxidada barandilla mientras ellos ascendían a toda prisa tras ella—. Olvidé decírtelo.</p>
<p>—Olvidaste decir ¿qué? —Preguntó Jennsen—. Tenemos prisa.</p>
<p>—¿Ese funcionario que vino a buscarme? ¿El de la túnica blanca?</p>
<p>—¿Sí? —inquinó Jennsen mientras la alcanzaba.</p>
<p>—Después de venir a buscarme, iba a ir en busca del mago Rahl, para que viniera a verte también.</p>
<p>Jennsen se sintió palidecer.</p>
<p>—El lord Rahl está muy lejos en el sur —se burló el capitán mientras ascendía la escalera detrás de ellas.</p>
<p>—No el lord Rahl —dijo Nyda—. El mago Rahl. El mago Nathan Rahl.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">28</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">Jennsen recordó aquel nombre, Nathan Rahl. Althea había dicho que lo había conocido en el Viejo Mundo, en el Palacio de los Profetas.</p>
<p>Era un auténtico Rahl, dijo, y también dijo que era poderoso e inconcebiblemente peligroso, de modo que lo mantenían encerrado tras escudos mágicos impenetrables donde no pudiera causar daño, aunque en ocasiones todavía conseguía hacerlo. Althea había dicho que Nathan Rahl tenía más de novecientos años.</p>
<p>De algún modo, el anciano mago había escapado de aquellos escudos mágicos impenetrables.</p>
<p>Jennsen agarró a la mord-sith del codo.</p>
<p>—Nyda, ¿qué hace él aquí?</p>
<p>—No lo sé. No lo he visto.</p>
<p>—Es importante que no nos vea. —Jennsen empujó suavemente a Nyda al frente, instándola a darse prisa—. No tengo tiempo para explicarlo, pero es un hombre peligroso.</p>
<p>En lo alto de la escalera. Nyda miró en ambas direcciones antes de nabar la mirada con Jennsen.</p>
<p>—¿Peligroso? ¿Estás segura?</p>
<p>—¡Si!</p>
<p>—De acuerdo. Venid conmigo entonces.</p>
<p>—Necesito mis cosas —dijo Sebastián.</p>
<p>—Aquí. —El capitán indicó una puerta.</p>
<p>Mientras Nyda montaba guardia, Sebastián siguió al capitán Lerner al interior. Jennsen, con las rodillas temblorosas, permaneció en la entrada, observando cómo el capitán depositaba el farol en el suelo y abrió una segunda puerta. Él y Sebastián entraron en la habitación simada al otro lado, llevándose la lámpara. Jennsen oyó unas breves palabras y los sonidos de unas cosas que eran retiradas de unas estanterías.</p>
<p>Mientras transcurrían los minutos» a Jennsen casi le parecía oír los pasos del mago. Si los atrapaba, las armas de Sebastián no les servirían de nada. Si el mago Rahl los veía, reconocería a Jennsen por lo que era... un agujero en el mundo, la descendiente sin un ápice del don de Rahl el Oscuro. Ningún farol la sacaría de aquello. La habrían cogido por fin.</p>
<p>Sebastián salió por delante del capitán.</p>
<p>—Marchémonos.</p>
<p>Parecía simplemente un hombre cubierto con una capa verde, igual que antes. Pocos sospecharían la colección de armas que llevaba encima. Sus ojos azules y el pelo blanco erizado le daban un aspecto distinto al de otras personas; quizá por eso los guardias lo habían detenido.</p>
<p>El capitán agarró a Jennsen del brazo.</p>
<p>—Como ella dijo... —indicó con la cabeza en dirección a la mord-sith— que los buenos espíritus te acompañen siempre.</p>
<p>Le entregó el farol. Jennsen le susurró su sincero agradecimiento antes de apresurar el paso para seguir a los otros dos por el corredor, dejando al capitán atrás.</p>
<p>Nyda los condujo por vestíbulos oscuros y a través de estancias vacías. Pasaron a la carrera a través de una estrecha hendidura sin techo; al menos. cuando Jennsen alzó los ojos no pudo ver nada, excepto oscuridad en lo alto. El suelo parecía un lecho de roca. La pared de la derecha era de piedras encajadas normales y corrientes. A la izquierda, no obstante, el pasillo estaba bordeado de colosales bloques de granito con motas rosas. Cada uno de los bloques de lisa superficie era más grande que cualquier casa en la que Jennsen hubiera vivido, sin embargo las juntas eran tan herméticas que ningún cuchillo podría haberse deslizado entre ellas.</p>
<p>Al final del pasillo se agacharon para cruzar una puerta baja y salir a una pasarela estrecha de hierro sobre la que se habían tendido tablones. La angosta pasarela franqueaba una amplia sima en el lecho de roca de la mesera. Jennsen pudo ver a la luz de su farol que los muros de roca vertical de cada lado descendían en picado, perdiéndose en las profundidades. La luz del farol no era suficiente para que pudiera ver el fondo. Estar allí, de pie en el estrecho tramo de pasarela suspendido sobre el enorme vacío, la hizo sentir tan diminuta como una hormiga.</p>
<p>La mord-sith, un mano sobre la barandilla de hierro mientras cruzaba el puente, se detuvo y volvió la cabeza.</p>
<p>—¿Por qué es peligroso el mago Rahl? —Era evidente que la pregunta le había estado rondando por la cabeza—. ¿Qué problemas te puede causar? —El tono crispado de su voz retumbó en los circundantes muros de roca.</p>
<p>Detenida allí, en el centro de la pasarela sobre el negro abismo, Jennsen podía sentir cómo el puente se balanceaba bajo sus pies, y el movimiento la estaba mareando. La mord-sith aguardaba. Jennsen intentó pensar en algo que decir. Una mirada atrás al rostro inexpresivo de Sebastián le indicó que éste no tenía ideas, así que decidió a toda prisa mezclar un poco de la verdad, por si Nyda sabía alguna cosa sobre el hombre.</p>
<p>—Es un profeta. Escapó de un lugar donde estaba retenido, un lugar donde no podía hacer daño a nadie. Lo tenían encerrado porque es peligroso.</p>
<p>La mord-sith se echó la larga trenza rubia por delante del hombro, pasando la mano a lo largo de toda su longitud mientras meditaba las palabras de Jennsen. Estaba claro que no tenía intención de moverse, aun.</p>
<p>—He oído que es un hombre bastante interesante. —En sus ojos volvía a brillar una expresión desafiante.</p>
<p>—Es peligroso —insistió Jennsen.</p>
<p>—¿Por qué?</p>
<p>—Puede perjudicar mi misión.</p>
<p>—¿Cómo?</p>
<p>—Ya lo he dicho..., es un profeta.</p>
<p>—La profecía podría ser un beneficio. Podría ayudarte en tu misión de proteger al lord Rahl. —La expresión ceñuda de la mord-sith se acrecentó—. ¿Por qué no ibas a querer esa ayuda?</p>
<p>Jennsen recordó lo que Althea le dijo sobre la profecía.</p>
<p>—Podría decirme cómo moriré, incluso el día exacto. ¿Qué sucedería si tú fueras quien debía proteger al lord Rahl contra una amenaza que estaba próxima, y supieras que al día siguiente ibas a morir de un modo horrible? Supieras la hora exacta, los atroces detalles... Podría colocarte en un estado de temor paralizante, y en ese pánico por saber exactamente cuándo y cómo ibas a morir, no serías la persona más adecuada para proteger la vida del lord Rahl.</p>
<p>El entrecejo fruncido de la mujer se aflojó ligeramente.</p>
<p>—¿Realmente piensas que el mago Rahl te diría algo así?</p>
<p>—¿Por qué crees que lo tenían encerrado? Es peligroso. La profecía podría resultar peligrosa para aquellos como yo que protegemos al lord Rahl.</p>
<p>—O tal vez podría ayudar —indicó Nyda—. Si supieras que algo iba a suceder, podrías impedirlo.</p>
<p>—Entonces no sería una profecía, ¿verdad?</p>
<p>Nyda se pasó la mano por la trenza mientras consideraba esas palabras.</p>
<p>—Pero si supieras de alguna predicción nefasta, quizá podrías apartar a un lado la profecía y evitar el desastre.</p>
<p>—Si se pudiera desviar una profecía, eso haría que fuera incorrecta. Si fuera incorrecta, si fuera una profecía no cumplida, entonces no sería más que las estúpidas palabras vacías de un anciano, ¿verdad? Entonces ¿cómo se podría distinguir la profecía de los desvaríos de cualquier lunático que afirmara ser un profeta?</p>
<p>»Pero no son desvaríos sin sentido —insistió Jennsen—. Es profecía. Si este profeta quisiera perjudicar mi misión, podría contarme algo terrible sobre mi futuro. Si yo supiera algo terrible, podría fallarle al lord Rahl.</p>
<p>—Te refieres —inquirió Nyda—, ¿a qué crees que sería como si yo pinchara con mi agiel a alguien? ¿Les haría echarse atrás?</p>
<p>—Sí. Sólo que si conocemos una profecía, y nos echamos atrás, por así decirlo, es al lord Rahl a quién se haría correr peligro debido a nuestra debilidad y temor.</p>
<p>Nyda soltó la trenza y volvió a posar la mano sobre la barandilla.</p>
<p>—Pero yo no me echaría atrás, sabiendo cómo iba a morir, en especial si era la vida del lord Rahl la que salvaba. Como una mord-sith, siempre estoy preparada para morir. Toda mord-sith desea morir peleando por el lord Rahl, no vieja y desdentada en la cama.</p>
<p>Jennsen se preguntó si la mujer estaba loca, o sí realmente podía sentir tal devoción.</p>
<p>—Un valiente alarde —intervino Sebastián—. Pero ¿estarías dispuesta a apostar la vida del lord Rahl?</p>
<p>Nyda lo miró fijamente a los ojos.</p>
<p>—¿Si fuera mi vida la que estaba en juego? Sí. No me echaría atrás si supiera cómo y cuándo iba a morir.</p>
<p>—Entonces admito que eres una mujer mejor que yo —dijo Jennsen.</p>
<p>Nyda asintió lúgubremente.</p>
<p>—No esperaría que fueras igual que yo. Puede que lleves el cuchillo, pero no eres una mord-sith.</p>
<p>Jennsen deseó que Nyda siguiera adelante. Si no podía convencer a la mujer, y tenía que pelear con ella, aquél sería un muy mal lugar donde hacerlo. La mord-sith era fuerte y veloz. Estando Sebastián detrás, éste podía ser de poca ayuda. Además de eso, a Jennsen le daba vueltas la cabeza, aferrada al oscilante puente sobre el abismo. No le gustaban los lugares altos, y nunca se había enorgullecido de su sentido del equilibrio.</p>
<p>—Haría todo lo que pudiera para no fallarle al lord Rahl en una situación como ésa —dijo Jennsen—, pero no puedo jurar que no lo hiciera. No me gustaría que la vida del lord Rahl dependiera de la respuesta.</p>
<p>Nyda asintió con resignación.</p>
<p>—Eso es sabio. —Finalmente se dio la vuelta y reanudó la marcha por la pasarela—. No obstante, yo intentaría cambiar la profecía de todos modos.</p>
<p>Jennsen soltó un silencioso suspiro mientras avanzaba con pasos muy lentos, siguiéndola a poca distancia. De algún modo que no comprendía, sus palabras estaban influyendo en la mord-sith mis de lo que parecía posible.</p>
<p>Echó un vistazo por encima del borde pero siguió sin ver el fondo.</p>
<p>—La profecía no se puede cambiar, o dejaría de ser profecía. La profecía proviene de profetas que poseen ese don.</p>
<p>Nyda volvía a tener la trenza sobre el hombro y la acariciaba.</p>
<p>—Pero si es un profeta, entonces conoce el futuro y, como dijiste, eso no se puede cambiar o no sería profecía; así que no haría mis que decirte lo que va a suceder. No puede cambiarlo, tú no puedes cambiarlo. Va a suceder tanto si te lo cuenta como si no. Si contártelo hiciera que no pudieras proteger al lord Rahl, entonces él ya vería tal acontecimiento, así que está predestinado a suceder y sería parte de la profecía.</p>
<p>Jennsen se apartó un mechón de pelo de los ojos mientras avanzaba por el puente, sujetando la barandilla con fuerza. Su mente trabajaba frenéticamente para dar con una respuesta lógica. No tenía ni idea de si las cosas que decía eran ciertas o no, pero pensaba que sonaban convincentes y parecían funcionar. El problema era que Nyda no paraba de hacer preguntas que a Jennsen cada vez le costaba más responder. Se sintió casi como si descendiera al vacío que había abajo, cada intento de trepar consiguiendo sólo que resbalara más al interior. Hizo todo lo posible por mantener cualquier indicio de desesperación fuera de su voz.</p>
<p>—Pero ¿no lo ves? Los profetas no lo ven todo sobre todo el mundo, como si todo el mundo y cada cosa individual que sucede fuera una gran obra de teatro que debe representarse de acuerdo con un guión que el profeta ya ha leído. Un profeta sólo vería algunas cosas... quizá incluso algunas cosas que él eligiera. Pero en otras cosas, cosas que no ve, podría intentar ejercer una influencia.</p>
<p>Nyda volvió la cabeza para mirarlos con el entrecejo fruncido.</p>
<p>—¿A qué te refieres?</p>
<p>Jennsen intuyó que su única seguridad radiaba en mantener a Nyda preocupada por su lord Rahl.</p>
<p>—Quiero decir que si quisiera lastimar al lord Rahl, podría decirme algo que hiciera que me acobardara, incluso sin ver tal acontecimiento.</p>
<p>El entrecejo fruncido de Nyda se tomó más severo.</p>
<p>—¿Te refieres a que podría mentir?</p>
<p>—Sí.</p>
<p>—Pero ¿por qué querría el mago Rahl hacer daño al lord Rahl? ¿Qué motivo podría tener?</p>
<p>—Ya te dije que es peligroso. Por eso lo tuvieron encerrado en el Palacio de los Profetas. Quién sabe qué otras cosas sabían sobre él que nosotros no sabemos, cosas que les hicieron mantener bajo llave a ese hombre.</p>
<p>—Eso sigue sin contestar por qué el mago Rahl querría hacerle daño a lord Rahl.</p>
<p>Jennsen se sintió como si estuviera en una pelea a cuchillo... intentando protegerse de la afilada cuchilla verbal de aquella mujer.</p>
<p>—No es sólo la profecía..., es un mago. Tiene el don. No sé si está interesado en lastimar al lord Rahl, a lo mejor no, pero no quiero arriesgar la vida al lord Rahl para descubrirlo. Sé lo suficiente sobre magia para saber que no me gusta liarme con cosas mágicas que me superan. He antepuesto la vida del lord Rahl. No estoy diciendo que creo que Nathan Rahl se haya propuesto hacerle daño, simplemente digo que es mi trabajo proteger al lord Rahl y no quiero correr el riesgo con la magia, con una magia que no puedo rechazar.</p>
<p>La mujer abrió con el hombro la puerta situada al final de la pasarela.</p>
<p>—No puedo discutir eso. No me gusta nada que esté relacionado con la magia. Pero si el lord Rahl está peligro debido a ese mago profeta, será mejor que te quedes aquí para que podamos investigarlo.</p>
<p>—No sé si Nathan Rahl representa una amenaza, pero tengo asuntos apremiantes que sé con seguridad que implican un grave peligro para el lord Rahl. Mi responsabilidad es ocuparme de eso.</p>
<p>Nyda probó una puerta pero la halló cerrada con llave, así que siguió avanzando por el destartalado pasillo.</p>
<p>—Pero si tus sospechas sobre Nathan Rahl son correctas, entonces debemos...</p>
<p>—Nyda, yo espero que tú puedas controlar a este Nathan Rahl por mí. Yo no puedo hacerlo todo. ¿Lo vigilarás por mí?</p>
<p>—¿Deseas que lo mate?</p>
<p>—No. —A Jennsen le sorprendió lo dispuesta que parecía la mord-sith a cometer tal acción—. Desde luego que no. Simplemente me refiero a prestar atención, no perderle de vista, eso es todo.</p>
<p>Nyda llegó a otra puerta. En esta ocasión la palanca se alzó. Antes de abrirla, la mord-sith se volvió hacia los dos. A Jennsen no le gustó la expresión de sus ojos mientras la mirada de la mujer pasaba del uno al otro.</p>
<p>—Todo esto es una locura —declaró Nyda—. Muchas cosas carecen de sentido. Demasiadas no encajan. No me gusta cuando las cosas no tienen sentido.</p>
<p>Aquélla era una criatura peligrosa que en cualquier momento podía volverse contra ellos. Jennsen tenía que hallar un modo de dejar zanjado el tema de una vez por todas. Recordó lo que el capitán Lerner había dicho, lo convencido que había estado, y dijo las palabras con voz queda a Nyda.</p>
<p>—El nuevo lord Rahl lo ha cambiado todo, todas las reglas..., ha puesto todo el mundo patas arriba.</p>
<p>Nyda soltó por fin un profundo suspiro. Una sonrisa pensativa y melancólica afloró a sus labios.</p>
<p>—Sí, lo ha hecho —dijo en voz baja—. Maravilla de maravillas. Por eso daría mi vida por protegerlo, ése es el motivo de que me preocupe tanto.</p>
<p>—Yo también. Y tengo que hacer mi trabajo.</p>
<p>Nyda se dio la vuelta y les condujo por una oscura escaleta de caracol que descendía a través de la roca. Jennsen sabía que el relato que contaba no era convincente por completo y la dejó perpleja que funcionara.</p>
<p>Un largo trayecto descendiendo por escaleras interminables y avanzando por corredores oscuros, atajando de vez en cuando por pasillos atesados de soldados, los condujo aún mis abajo. La mano de Sebastián sobre su espalda durante gran parte del viaje fue un reconfortante consuela y un alivio. Jennsen apenas podía creer que hubiera podido libelarla Pronto estarían fuera del palacio y a salvo lejos de allí.</p>
<p>En alguna parte del interior de la meseta, emergieron dentro de la zona pública central. Nyda los había llevado abajo por una ruta mis directa y les había ahorrado tiempo. Jennsen prefería permanecer dentro de los corredores ocultos, pero, al parecer, aquellos atajos finalizaban en aquel lugar dentro de la zona común. Tendrían que finalizar el descenso entre el gentío.</p>
<p>Puestos pequeños que vendían comida bordeaban el camino a lo largo de la ruta mientras muchedumbres avanzaban a paso lento en su larga ascensión al palacio situado arriba. Jennsen recordó su paso ante los vendedores situados frente a las balaustradas de piedra que daban al nivel de abajo en su primera visita a palacio. Los olores, tras los unos polvorientos en los que habían estado, eran una tentación mis allí de lo soportable.</p>
<p>Soldados que patrullaban a poca distancia advirtieron su presencia mientras descendían, moviéndose a contra corriente de la multitud. Como todos los soldados que Jennsen había visto en palacio, eran fornidos, musculosos, con los ojos alerta. Vestidos con corazas de cuero y cotas de malla, y con armas colgando de los cintos, eran una visión amedrentadora. En cuanto se dieron cuenta de que Nyda los escoltaba, los soldados dedicaron su atención a otras personas.</p>
<p>Al ver que Sebastián se subía la capucha, Jennsen comprendió que sería una buena idea ocultar sus cabellos y lo imitó. El aire era helado y varias personas llevaban tas cabezas cubiertas con capuchas o sombreros, de modo que no levantaría sospechas.</p>
<p>Cuando alcanzaron el extremo opuesto de un largo rellano, justo mientras giraban para descender el siguiente tramo de escalones, Jennsen alzó los ojos. En el otro extremo del rellano, un hombre alto, bastante anciano, con la cabeza cubierta de pelo totalmente blanco que le colgaba hasta las amplias espaldas acababa de descender por la escalera. Incluso a pesar de ser viejo, resultaba aún un hombre sorprendentemente apuesto. No obstante la edad, se movía con energía.</p>
<p>El hombre alzó los ojos. Su mirada se encontró con la de Jennsen.</p>
<p>El mundo pareció detenerse en aquellos ojos de un azul celeste intenso.</p>
<p>Jennsen se quedó paralizada. Había algo en él que parecía vagamente familiar, algo en aquellos ojos que captó su atención.</p>
<p>Sebastián se había detenido dos peldaños por debajo de la muchacha. Nyda estaba junto a ella. La mirada de la mord-sith siguió la de Jennsen.</p>
<p>La feraz mirada de halcón del hombre estaba fija en Jennsen, como si ellos fueran las dos únicas personas de todo el palacio.</p>
<p>—Queridos espíritus —musitó Nyda—. Ése tiene que ser Nathan Rahl.</p>
<p>—¿Cómo lo sabes? —preguntó Sebastián.</p>
<p>La mujer ascendió un peldaño, pasando junto a Jennsen, con la atención fija en el hombre.</p>
<p>—Tiene los ojos de un Rahl, de Rahl el Oscuro. He visto esos ojos en suficientes pesadillas.</p>
<p>La mirada de Nyda resbaló hacia Jennsen. Frunció el entrecejo.</p>
<p>Jennsen comprendió dónde había visto los ojos del hombre: en el espejo.</p>
<title style="page-break-before:always; text-indent: 0em;">
<p style="line-height:400%">29</p>
</h3>
<p style="margin-top:5%">A lo lejos, al otro lado del rellano, Jennsen vio que los ojos del mago se abrían de par en par. Su mano se alzó, señalando a través del gentío.</p>
<p>—¡Deteneos!</p>
<p>Profirió el grito con una voz profunda y potente. Incluso por encima del bullicio que la envolvía, Jennsen pudo oír con claridad cómo resonaba aquella voz.</p>
<p>—¡Deteneos!</p>
<p>Nyda la miraba fijamente, como si la chispa de reconocimiento estuviera apenas a un instante de distancia. Jennsen la agarró del brazo.</p>
<p>—Nyda, tienes que detenerlo.</p>
<p>Nyda apartó los ojos para mirar por encima del hombro al hombre que marchaba apresuradamente hacia ellos. Volvió a mirar a Jennsen.</p>
<p>Jennsen recordó que Althea había dicho que podía ver algo de un Rahl en el aspecto de Jennsen, y que otras personas que conocieran a Rahl el Oscuro podrían reconocerla.</p>
<p>La muchacha aferró un trozo de cuero rojo.</p>
<p>—¡Detenlo! ¡No escuches nada de lo que dice!</p>
<p>—Pero él podría únicamente...</p>
<p>Sujetando con más fuerza el pedazo de cuero rojo. Jennsen zarandeó a la mujer.</p>
<p>—¿Es que no has oído nada de lo que he dicho? Podría impedirme ayudar al lord Rahl. Podría intentar embaucarte. Detenlo. Por favor, Nyda, la vida del lord Rahl corre un grave peligro.</p>
<p>Invocar el nombre del lord Rahl volvió a inclinar la balanza a su favor.</p>
<p>—Marchaos —dijo Nyda—. De prisa.</p>
<p>Jennsen asintió y corrió escaleras abajo. Sólo tuvo tiempo para echar una ojeada. Vio las largas piernas del profeta avanzando a grandes zancadas hacia ellos, con la mano extendida, gritándoles que se detuvieran. Nyda, empuñando el agiel, corrió hacia él.</p>
<p>Jennsen escudriñó la zona por si había soldados, luego volvió la cabeza para mirar, intentando descubrir si Nathan Rahl seguía yendo hacia ellos, intentando ver si Nyda lo detenía. Sebastián le agarró la mano, tirando de ella en una precipitada carrera escalones abajo. Jennsen no tuvo oportunidad de echar otra ojeada al mago.</p>
<p>No se había dado cuenta de cómo podría afectarla ver a alguien que estuviera emparentado con ella. No había esperado verlo en los ojos del hombre. Únicamente habían estado ella y su madre, antes. Era la más extraña de las sensaciones —una especie de añoranza melancólica— ver a aquel hombre que en cierto modo era de su sangre.</p>
<p>Pero si la atrapaba, su destino quedaría sellado.</p>
<p>Juntos. Sebastián y ella corrieron escaleras abajo, esquivando la gente que ascendía. Algunas personas les rezongaban que miraran por dónde iban, o los maldecían por correr. En cada rellano, eludían el gentío y bajaban como una exhalación el siguiente tramo de peldaños.</p>
<p>Cuando alcanzaron un nivel en el que había soldados de guardia, aminoraron la marcha. Jennsen se cubrió un poco más la cabeza con la capucha, asegurándose de que sus cabellos quedaran ocultos, junto con parte del rostro, temiendo que la gente pudiera reconocerla como la hija de Rahl el Oscuro. La ansiedad le producía un nudo en el estómago al haber descubierto que, también, tenía eso de lo que preocuparse.</p>
<p>El brazo de Sebastián alrededor de su cintura la apretaba contra él mientras el joven se abría paso entre el caudal de personas. Para evitar a los soldados que se movían junto a ellos cerca de las balaustradas, había guiado a Jennsen al costado donde estaban los bancos, lo que los llevaba más cerca de los puestos y los obligaba a zigzaguear entre hileras de gente.</p>
<p>El rellano estaba atestado de personas que compraban. El aire estaba inundado del aroma de carnes y especias que surgía de algunos puestos. En los bancos había parejas sentadas, comiendo, bebiendo, sonriendo o charlando animadamente. Otros, sencillamente, observaban cómo pasaba la gente. Existían espacios en sombras entre puestos y pilares, donde algunas parejas se sentaban muy pegadas en bancos cortos o, donde no había bancos, permanecían muy juntas en la oscuridad, abrazándose, besándose.</p>
<p>Cuando Jennsen y Sebastián alcanzaron el borde del rellano, a punto de iniciar el descenso, distinguieron a una gran patrulla de soldados que subía por la escalera. Sebastián vaciló. Ella supo que debía de estar pensando en la última vez que los soldados repararon en él. Aquel era un grupo numeroso; sería imposible no pasar cerca de ellos. Mientras ascendían resueltamente por la escalera, los hombres miraban atentamente a todo el mundo.</p>
<p>Jennsen dudó de que su verborrea pudiera volver a sacar jamás a Sebastián de una celda. Era probable, puesto que lo acompañaba, que en esta ocasión la cogieran para interrogarla. Si la detenían, Nathan Rahl sellaría su destino. Sintió que una sensación de pánico, de fatalidad, se cernía sobre ella.</p>
<p>Jennsen, no deseando separarse de Sebastián, lo agarró del brazo y tiró hacia atrás de él por el rellano, más allá de las parejas en los bancos, más allá de aquellos que formaban filas en los mostradores, más allá de las personas de pie en las sombras, abrazándose, y al interior de uno de los oscuros huecos vacíos. Jadeando por el esfuerzo de la larga carrera, introdujo los hombros en el estrecho escondrijo que quedaba al fondo, entre la parte posterior de un puesto y un pilar. Hizo girar a Sebastián de cara a ella, de modo que el joven diera la espalda a los soldados.</p>
<p>Llevando la capucha subida, como la llevaba, no verían gran cosa de él, y, si por casualidad reparaban en ellos, sólo verían lo suficiente como para advertir que ella era una mujer. No parecerían mis que un pareja corriente. Jennsen rodeó con los brazos la cintura de Sebastián de modo que parecieran como cualquiera de las otras parejas que pasaban unos instantes a solas.</p>
<p>Había más silencio en el interior de su pequeño refugio. El sonido de sus entrecortadas respiraciones ahogaba las voces situadas no muy lejos. La mayoría de la gente no podía verlos, y los que podrían hacerlo estaban dedicados a otras ocupaciones. A Jennsen le había hecho sentir incomoda y violenta contemplar parejas muy acarameladas como Sebastián y ella lo estaban ahora, de modo que pensó que le sucedería lo mismo a otras personas. Dio la impresión de que no se equivocaba; nadie presto la menor atención a una joven pareja abrazándose y evidentemente deseando estar a solas.</p>
<p>Las manos de Sebastián estaban sobre su cintura y ella le rodeaba la espalda con las suyas, representando ambos su papel mientras esperaban a que pasaran los soldados. La muchacha no tema palabras para expresar lo agradecida que estaba porque los buenos espíritus la hubiesen ayudado a sacar a Sebastián.</p>
<p>—Jamás pensé que volvería a verte —murmuro él, por primera vez a solas con ella desde que había sido liberado, por primera vez capaz de decir lo que quería. Jennsen aparto la mirada de la gente que pasaba, para clavarla en sus ojos, y vio lo muy en serio que lo decía.</p>
<p>—No podía dejarte ahí.</p>
<p>El sacudió la cabeza.</p>
<p>—No puedo creer lo que hiciste. No puedo creer el modo en que conseguiste convencerlos para que te dejaran entrar en ese lugar. Los tenías comiendo de tu mano. ¿Cómo conseguiste algo así?</p>
<p>Jennsen tragó saliva, sintiéndose al borde de las lágrimas debido a la avalancha de emociona: el miedo, la euforia, el pánico, el triunfo.</p>
<p>—Tenía que hacerlo. Tenía que sacarte. —Echó un vistazo para asegurarse de que no había nadie cerca antes de seguir—: No podía soportar la idea de que atuvieras ahí dentro, de lo que podrían hacerte. Fui a ver a Althea, la hechicera, en busca de ayuda...</p>
<p>—¿Así a como lo conseguiste, entonces? ¿Con su magia?</p>
<p>Jennsen negó con la cabeza mientras lo miraba a los ojos.</p>
<p>—No, Althea no pudo ayudarme... es una larga historia. Me contó que había estado en tu tierra natal, en el Viejo Mundo. —Sonrió—. Como dije, es una larga historia, para otro momento. Tiene que ver con los pilares de la Creación.</p>
<p>Sebastián enarcó una ceja.</p>
<p>—¿Quieres decir que realmente ha estado allí?</p>
<p>—¿Qué?</p>
<p>—Los Pilares de la Creación... ¿realmente fue allí cuando estuvo en el Viejo Mundo? —Siguió con la mirada a un soldado distante durante un momento—. Dijiste que tiene algo que ver en cómo te ayudó. ¿De verdad vio el lugar?</p>
<p>—¿Qué...? No... no pudo ayudarme. Dijo que tenía que hacerlo por mí misma. Yo ataba aterrada por ti. No sabía qué hacer. Entonces, recordé lo que me dijiste sobre marcarse faroles.</p>
<p>Jennsen frunció el entrecejo, bizqueando con curiosidad.</p>
<p>—¿A qué te refieres con eso de que ella viera...</p>
<p>Pero enlomes sus palabras, sus pensamientos mismos, se desvanecieron cuando él la miró a los ojos y le dedicó aquella maravillosa sonrisa suya.</p>
<p>—Nunca había visto a nadie hacer nada parecido.</p>
<p>Resultó inesperadamente fantástico saber que ella lo había sorprendido, agradado.</p>
<p>El contacto con los brazos del joven resultaba tan agradable, tan poderoso. Apremiados en las sombras, él la oprimía contra sí y ella percibía mi aliento cálido en la mejilla.— Sebastián..., estaba tan asustada. Temía tanto no volver a verte. Tenía tanto miedo por ti.</p>
<p>—Lo sé.</p>
<p>—¿También estabas asustado?</p>
<p>El asintió.</p>
<p>—Sólo podía pensar en que ya no volvería a verte nunca más.</p>
<p>El rostro del joven estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba de su tez. Notaba toda la longitud del cuerpo del hombre, las piernas, el torso, presionado contra ella mientras sus labios la rozaban. El corazón le latía a un ritmo Frenético.</p>
<p>Pero entonces él se echó hacia atrás, como si hubiese cambiado de idea. Ella agradeció que la mantuviera abrazada porque, comprendiendo que casi la había besado, no estaba segura de que las piernas la hubieran sostenido. Qué sensación tan embriagadora habría sido un beso robado en las sombras de aquel modo. Casi un beso.</p>
<p>Se oían pies que pasaban lentamente cerca de ellos, pero la gente parecía estar a kilómetros de distancia. Jennsen se sentía completamente sola con Sebastián, débil en sus brazos. Segura.</p>
<p>Él la atrajo más cerca, entonces, como vencido, como atenazado por algo que ya no podía dominar. Ella vio en sus ojos una especie de rendición impotente. La besó.</p>
<p>Jennsen permaneció totalmente inmóvil, sorprendida de que realmente él lo estuviera haciendo, besándola, abrazándola, tal y como ella había visto que hacían los amantes.</p>
<p>Entonces sus propios brazos se tensaron y ella lo abrazó también, y le devolvió los besos.</p>
<p>Jamás había imaginado una sensación tan maravillosamente intoxicante.</p>
<p>En toda su vida, Jennsen no había creído nunca que algo así pudiera sucederle. Había soñado con ello, por supuesto, pero sabía que no era mis que una fantasía, algo reservado a otros. Jamás pensó que pudiera sucederle a ella. A Jennsen Rahl.</p>
<p>Y ahora, mágicamente, sucedía.</p>
<p>Un gemido desvalido escapó de su garganta mientras él La sujetaba con fuerza, abrazándola con fiereza mientras la besaba con apasionado abandono. Era totalmente consciente de la presencia del brazo del joven rodeando la parte baja de su espalda, del otro brazo tras los hombros, de sus propios pechos aplastados contra los duros músculos del pecho de su compañero, de la boca de él presionada contra la de ella, de su propio gemido de necesidad en respuesta al de ella.</p>
<p>Inesperadamente, todo finalizó. Fue casi como si él hubiese recuperando la compostura y obligado a sí mismo a retirarse. Jennsen jadeó, recuperando el aliento. Le gustaba la sensación que le producía estar en sus brazos. Separados unos centímetros, se miraron a los ojos.</p>
<p>Fue todo tan sorprendente, tan rápido, tan inesperado. Tan confuso. Tan cómo debía ser.</p>
<p>Deseó fundirse en otro abrazo, en otro delicioso beso, pero cuando él comprobó quién había a su alrededor, quién podría estar observando, ella recuperó la compostura, recordando dónde estaban y por qué estaban apretujados en el interior del oscuro hueco.</p>
<p>Nathan Rahl iba tras ellos. Únicamente Nyda se interponía entre ellos. Si él le contaba quién era Jennsen, y ella le creía, entonces todo el ejército iría tras ellos.</p>
<p>Tenían que salir de allí.</p>
<p>Cuando Sebastián se apartó de ella, sus dudas se vieron arrastradas al vacio.</p>
<p>La mirada del joven recorrió la multitud mientras miraba para asegurarse de que nadie les vigilaba.</p>
<p>—Vamos.</p>
<p>La mano de Sebastián encontró la suya y de improviso tiraba ya de ella fuera del refugio que proporcionaba aquel oscuro rincón.</p>
<p>Jennsen se sentía aturdida por una avalancha de emociones confusas, que lo abarcaban todo, desde el miedo y la vergüenza a la más vertiginosa exaltación. La había besado. Un beso de verdad. Un beso entre hombre y mujer. A ella, a Jennsen Rahl, la mujer más buscada de D'Hara.</p>
<p>Casi ni percibió los peldaños mientras descendían. Intentó parecer normal, parecer como cualquier otra persona que sencillamente abandonaba el palacio tras una visita. No se sentía normal, no obstante. Sentía como si cualquiera que la mirara pudiera darse cuenta de que él acababa de besarla.</p>
<p>Cuando un soldado se giró inesperadamente en dirección a ellos, sujetó el brazo de Sebastián con ambas manos, apretando la cabeza contra su hombro, y sonrió al hombre como en un saludo informal. Fue una distracción suficiente para que pasaran por su lado y estuvieran lejos antes de que al soldado se le ocurriera mirar a Sebastián.</p>
<p>—Has tenido una gran rapidez mental —murmuró Sebastián, soltando aire.</p>
<p>Una vez dejado atrás el soldado, volvieron a apresurar el paso. Las cosas interesantes que ella había visto al entrar eran en aquellos momentos una masa borrosa. No le importaba nada de todo ello. Simplemente quería salir. Quería salir del lugar en el que habían encarcelado a Sebastián, donde los dos estaban en peligro constante. Se hallaba mas agotada por la incesante tensión de estar allí de lo que lo había estado debido a los peligros corridos en la ciénaga.</p>
<p>Finalmente, las escaleras tocaron a su fin. La luz que penetraba por las enormes fauces de la espléndida entrada dificultaba la visión, pero la abertura que conducía fuera de la meseta fue una visión grata. Juntos, cogidos de la mano, corrieron hacia la luz.</p>
<p>Grupos de personas pululaban por la zona, deteniéndose ante los puestos, observando a los paseantes, contemplando embobadas el tamaño del palacio, mientras otras muchas pasaban por su lado de camino a iniciar la ascensión de la escalera. Soldados colocados cerca de los laterales vigilaban a la gente que entraba, así que Sebastián y ella se dirigieron hacia el centro. Los soldados no parecían tan interesados en los que salían como en los que entraban.</p>
<p>La fría luz diurna les dio la bienvenida fuera de la torre de roca. El mercado bajo la meseta era un hervidero, tal y como lo había sido antes. Las improvisadas calles ante tiendas y tenderetes estaban abarrotadas de gente que miraba o en ocasiones se detenía para efectuar una compra. Otras personas avanzaban en dirección a la entrada del Palacio del Pueblo, con tratos que cerrar, con ilusiones, con mercancías pequeñas, con dinero. Los vendedores ambulantes pascaban entre los visitantes, voceando las maravillas de sus artículos.</p>
<p>Jennsen le había contado que los caballos y<i> Betty</i> habían desaparecido, así que Sebastián la condujo a un cercado próximo lleno de caballos de todas clases. El hombre que vigilaba los caballos estaba sentado sobre un cajón de embalaje. Había sillas de montar dispuestas en una fila a lo largo de la improvisada cerca.</p>
<p>—Quisiéramos comprar unos caballos —dijo Sebastián, acercándose y comprobando el estado de los animales.</p>
<p>El hombre alzó los ojos, bizqueando bajo la luz del sol.</p>
<p>—Pues muy bien.</p>
<p>—Bueno, ¿vendéis o no?</p>
<p>—No —dijo el hombre y volvió la cabeza y escupió, luego se secó la barbilla con el dorso de la mano—. Estos caballos pertenecen a gente. Se me paga para que los vigile, no para que los venda. Si me pongo a venderlos, podría acabar despellejado vivo.</p>
<p>—¿Sabéis quien podría vender caballos?</p>
<p>—Lo siento, no puedo decir que lo sepa. Mirad por ahí.</p>
<p>Le dieron las gracias y siguieron adelante por las improvisadas calles, buscando zonas despejadas donde pudiera haber caballos estacados. A Jennsen no le importaba tener que andar —así era como su madre y ella acostumbraban a viajar—, pero comprendía la urgencia de Sebastián por encontrar un caballo. Tras conseguir escapar por los pelos, y además con el mago, Nathan Rahl, intentando detenerlos, necesitaban alejarse lo más posible del Palacio del Pueblo tan rápido como pudieran.</p>
<p>En un segundo puesto obtuvieron la misma respuesta que en el primero. Jennsen estaba hambrienta, y deseaba conseguir algo que comer, pero sabía que sería mucho mejor que prosiguieran con su huida en lugar de quedarse por allí para comer algo y acabar muertos con el estómago lleno. Sebastián, sujetándola con fuerza de la mano, tiró de ella para pasar entre puestos, atajando por las atestadas calles, en dirección a unos caballos guardados en un recinto polvoriento.</p>
<p>—¿Vendéis caballos? —preguntó Sebastián a un hombre que los vigilaba.</p>
<p>El hombre, con los brazos cruzados, estaba apoyado contra un poste.</p>
<p>—No, no tengo ninguno para vender.</p>
<p>—Gracias de todos modos —respondió Sebastián, asintiendo.</p>
<p>El hombre agarró la capa del joven antes de que se marcharan. Se inclinó más cerca.</p>
<p>—¿Vais a abandonar la zona?</p>
<p>Sebastián se encogió de hombros.</p>
<p>—Vamos de vuelta al sur. Pensamos que no estaría mal conseguir un caballo mientras visitábamos el palacio.</p>
<p>El hombre se inclinó ligeramente y miró con atención en ambas direcciones.</p>
<p>—Después de oscurecer, venid a verme. ¿Pensáis estar por aquí hasta entonces? Tal vez pueda ayudaros.</p>
<p>Sebastián asintió.</p>
<p>—Tengo algunos asuntos que me mantendrán aquí todo el día. Regresaré una vez oscurezca.</p>
<p>Tomó a Jennsen del brazo y la hizo seguir por la atestada calle. Tuvieron que hacerse a un lado para dejar pasar a dos hermanas embelesadas con unos collares que habían comprado mientras el padre andaba tras ellas con un montón de artículos que habían adquirido. La madre vigilaba a las chicas mientras tiraba de un par de ovejas. Jennsen sintió una punzada de dolor al pensar en<i> Betty</i>.</p>
<p>—¿Estás loco? —susurró a Sebastián, desconcertada por el hecho de que Sebastián dijera al hombre que volverían después de oscurecer—. No podemos quedarnos aquí todo el día.-Por supuesto que no podemos. El hombre ése es un criminal. Puesto que tuve que preguntarle si vende caballos, sabe que tengo dinero para comprar uno y le gustaría despojarme de él. Si regresamos allí después de oscurecer probablemente tendrá amigos ocultos en las sombras aguardando para liquidarnos.</p>
<p>—¿Es un ladrón? ¿Lo dices en serio?</p>
<p>—Este lugar está lleno de ladrones. —Sebastián se inclinó con una mirada severa—. Esto es D'Hara: un lugar donde los codiciosos y los perversos se aprovechan de los débiles, donde a la gente no le preocupa en absoluto el bienestar de su prójimo, y aún menos el futuro de la humanidad.</p>
<p>Jennsen comprendía a que se refería. En su camino al Palacio del Pueblo, Sebastián le había hablado sobre el hermano Narev y sus enseñanzas, su esperanza de un futuro en el que el sino de la humanidad no fuese padecer, un futuro donde no existiera el hambre, ni la enfermedad, ni la crueldad. Donde cada hombre se preocupara de su prójimo. Sebastián decía que, junto con la ayuda de Jagang el Justo y la voluntad de la gente buena y decente, la Fraternidad de la Orden ayudaría a lograrlo. A Jennsen le costaba imaginar un mundo tan maravilloso, un mundo lejos del lord Rahl.</p>
<p>—Pero, si ese hombre es un ladrón, ¿por qué le has dicho que regresarás?</p>
<p>—Porque si no lo hiciera, si le dijera que no podía esperar, entonces podría hacer una seña a sus camaradas. No sabríamos quiénes son pero ellos nos conocerían y es probable que hallaran un lugar donde pudieran sorprendernos.</p>
<p>—¿Realmente lo piensas?</p>
<p>—Como te he dicho, este lugar está lleno de ladrones. Vigila o podrías encontrarte con que te han cortado la bolsa del cinturón sin que te dieras cuenta.</p>
<p>Ella estaba a punto de confesar que eso ya había sucedido cuando oyó que gritaban su nombre.</p>
<p>—¡Jennsen!¡Jennsen!</p>
<p>Era Tom. Corpulento como era, destacaba como una montaña entre estribaciones, pero de todos modos mantenía la mano en alto, agitándola en dirección a ella, como si temiera que tuviera problemas para distinguirlo.</p>
<p>Sebastián se inclinó más cerca.</p>
<p>—¿Lo conoces?</p>
<p>—Me ayudó a sacarte.</p>
<p>Jennsen no tuvo tiempo para explicar nada más antes de dedicar una sonrisa de reconocimiento al hombretón que agitaba el brazo en su dirección. Tom, feliz como un cachorrillo al verla, corrió a su encuentro en medio de la calle. La muchacha vio a sus hermanos de vuelta ante su mesa.</p>
<p>Tom luda una amplia sonrisa.</p>
<p>—Sabía que vendrías, tal como prometiste. Joe y Clayton dijeron que estaba loco al pensar que lo harías, pero les dije que mantendrías tu promesa de pasar antes de marcharte.</p>
<p>—Yo... yo acabo de salir del palacio, justo ahora —Palmeó la capa en el lugar donde ésta ocultaba el cuchillo—. Me temo que tenemos prisa y debemos ponemos en camino.</p>
<p>Tom asintió con gesto cómplice. Agarró la mano de Sebastián y le dio un fuerte apretón, como si fueran amigos que hacía tiempo que no se veían.</p>
<p>—Soy Tom. Tú debes de ser el amigo al que Jennsen ayudaba.</p>
<p>—Eso es. Soy Sebastián.</p>
<p>Tom ladeó la cabeza para indicar a Jennsen.</p>
<p>—Es increíble, ¿verdad?</p>
<p>—Nunca he visto a nadie como ella —le aseguró Sebastián.</p>
<p>—Un hombre no necesitaría nada mis con una mujer como ésta a su lado —indicó Tom.</p>
<p>El hombretón le colocó entre ambos, pasando un brazo sobre sus hombros, impidiendo cualquier escapatoria, y los guió de vuelta a su puesto.</p>
<p>—Tengo algo para los dos.</p>
<p>—¿A qué te refieres? —preguntó Jennsen.</p>
<p>No tenían tiempo para ningún retraso. Era necesario que se marcharan antes de que el mago saliera en su busca... o enviara tropas tras ellos. Ahora que Nathan Rahl la había visto, podía describirla a los guardias. Todo el mundo sabría qué aspecto tenían.</p>
<p>—Pues algo —respondió Tom enigmáticamente.</p>
<p>Jennsen alzó la cabeza para sonreír al hombretón rubio.</p>
<p>—¿Qué es lo que tienes?</p>
<p>Tom introdujo la mano en el bolsillo y sacó una bolsa, que le tendió.</p>
<p>—Bueno, en primer lugar, recuperé esto para ti.</p>
<p>—¿Mi dinero?</p>
<p>Tom sonrió de oreja a oreja, contemplando la expresión de asombro de los ojos de la muchacha mientras los dedos de ésta tocaban la familiar bolsa de desgastado cuero.</p>
<p>—Te satisfará saber que el caballero que la tenía se mostró reacio a desprenderse de ella, pero puesto que no era suya, al final vio la luz de la razón, junto con unas cuantas estrellas.</p>
<p>Tom le dio un golpecito en el hombro como para indicar que ya podía figurarse qué más quería decir con aquello.</p>
<p>La mirada de Sebastián la siguió mientras ella echaba la capa hacia atrás y ataba la bolsa alrededor del cinturón. La expresión del joven indicia que no le costaba nada imaginar qué le había sucedido a la bolsa.</p>
<p>—Pero ¿cómo lo encontraste? —preguntó Jennsen.</p>
<p>Tom se encogió de hombros.</p>
<p>—El lugar parece grande a los visitantes, pero cuando vienes aquí a menudo, averiguas quiénes son las personas que acuden habitualmente y sabes a qué se dedican. Reconocí tu descripción del ratero. A primeras horas de esta mañana pasó tan campante, con su cantinela, intentando engañar a otra mujer. En el momento en que pasaba, vi su mano por debajo de los paquetes de la mujer, deslizándose dentro del chal, así que lo agarré por el cuello de la camisa. Mis hermanos y yo tuvimos una larga charla con el tipo sobre devolver cosas que hubiera «descubierto» que no le pertenecían.</p>
<p>—Este lugar está lleno de ladrones —dijo Jennsen.</p>
<p>Tom meneó la cabeza.</p>
<p>—No juzgues el lugar por un solo hombre. No me malinterpretes... los hay. Pero la mayoría de tipos de por aquí son honrados. Tal como yo lo veo, adondequiera que vayas siempre habrá ladrona. Siempre ha sido así, siempre lo será. Al hombre al que más temo es al que predica la virtud y una vida mejor mientras utiliza las buenas intenciones de la gente para ocultar a sus ojos la luz de la verdad.</p>
<p>—Supongo que es así —repuso ella.</p>
<p>—Quizá la virtud y una vida mejor son un objetivo digno de tales medios —dijo Sebastián.</p>
<p>—Por lo que he visto de la vida, un hombre que predica un modo mejor a expensas de la verdad es un hombre que no quiere otra cosa que ser él el amo y tú el esclavo.</p>
<p>—Comprendo lo que quieres decir —reconoció Sebastián—. Supongo que soy afortunado al no tener tratos con personas así.</p>
<p>—Da gracias por eso —indicó Tom.</p>
<p>En la mesa, Jennsen dio la mano tanto a Joe como a Clayton.</p>
<p>—Gracias por ayudar. No puedo creer que recuperarais mi bolsa.</p>
<p>Sus sonrisas tenían mucho en común con la de Tom.</p>
<p>—Fue la mayor diversión que hemos tenido desde hace un tiempo —dijo Joe.</p>
<p>—No sólo eso —añadió Clayton—, sino que no podemos agradeceré lo bastante que mantuvieras a Tom ocupado, de modo que pudiéramos pasar un par de días visitando el palacio. Ya era hora de que Tom nos diera un descanso.</p>
<p>Tom posó una mano en la espalda de Jennsen, instándola a rodear la mesa, en dirección a su carro, situado algo más allá. Sebastián siguió a ambos entre los barriles de vino y el puesto situado al lado que vendía artículos de cuero, donde, antes. Irma había vendido salchichas.</p>
<p>Detrás del carro de Tom, Jennsen vio los enormes caballos de éste. Luego, más allá, vio los otros animales.</p>
<p>—¿Nuestros caballos? —La muchacha se quedó boquiabierta—. ¿Nos conseguiste nuestros caballos?</p>
<p>—Ya lo creo —respondió Tom, sonriendo orgulloso—. Encontré a Irma esta mañana cuando vino al mercado con otro cargamento de salchichas. Llevaba los caballos con ella. Le dije que habías prometido venir a verme hoy antes de marchar, así que se alegró de tener una oportunidad de devolvértelos. Todas vuestras provisiones están ahí con ellos.</p>
<p>—Eso es buena suerte —dijo Sebastián—. No sé cómo podemos agradecértelo como te mereces. Tenemos mucha prisa por ponemos en marcha.</p>
<p>Tom indicó la cintura de Jennsen, donde guardaba el cuchillo bajo la capa.</p>
<p>—Me lo figuré.</p>
<p>Jennsen miró a su alrededor, sintiendo un desaliento creciente.</p>
<p>—¿Dónde está<i> Betty</i>?</p>
<p>Tom frunció el entrecejo.</p>
<p>—¿<i>Betty</i>?</p>
<p>Jennsen tragó saliva.</p>
<p>—Mi cabra,<i> Betty</i> —Tuvo que hacer una poderoso esfuerzo para mantener la voz firme—. ¿Dónde está<i> Betty</i>?</p>
<p>—Lo siento, Jennsen. No sé nada sobre una cabra. Irma sólo llevaba los caballos. —La expresión de Tom decayó—. No se me ocurrió preguntar por nada más.</p>
<p>—¿Sabes dónde vive Irma?</p>
<p>Tom inclinó la cabeza.</p>
<p>—Lo siento, no. Apareció esta mañana y tenía vuestros caballos y cosas. Vendió las salchichas y aguardó durante un rato antes de decir que tenía que marchar a casa.</p>
<p>Jennsen le agarró de la manga.</p>
<p>—¿Cuánto hace de eso?</p>
<p>Tom se encogió de hombros.</p>
<p>—No lo sé. ¿Un par de horas?</p>
<p>Volvió la cabeza hacia sus hermanos. Ambos asintieron.</p>
<p>La mandíbula de Jennsen se puso a temblar, y la joven temió hablar. Sabía que Sebastián y ella no podían permanecer por allí aguardando. Con el mago tan cerca, intentando detenerla, sabía que tendrían suerte de salir de allí con sus vidas. Regresar era impensable.</p>
<p>Una rápida mirada al rostro de Sebastián lo confirmó.</p>
<p>Las lágrimas afloraron a sus ojos.</p>
<p>—Pero... ¿no averiguaste dónde vivía?</p>
<p>Tom clavó la mirada en el suelo mientras negaba con la cabeza.</p>
<p>—¿No le preguntaste si tenía nada mis que nos perteneciera?</p>
<p>Él volvió a negar con la cabeza.</p>
<p>Jennsen quiso chillar y aporrearle el pecho con los puños.</p>
<p>—¿Se te ocurrió preguntarle al menos cuándo regresaría?</p>
<p>Tom negó con la cabeza.</p>
<p>—Pero le prometimos dinero por vigilar nuestros caballos —dijo Jennsen—. Diría cuando regresaría para que se le pudiera pagar.</p>
<p>Contemplando todavía sus pies, Tom respondió:</p>
<p>—Me dijo que se le debía dinero por vigilar los caballos. Le pague.</p>
<p>Sebastián sacó dinero, contó unas monedas de plata y se las tendió a Tom. Tom las rechazó, pero Sebastián insistió, y finalmente arrojó el dinero sobre la mesa para saldar la deuda.</p>
<p>Jennsen contuvo la desesperación que sentía.<i> Betty</i> había desaparecido.</p>
<p>Tom pareció desconsolado.</p>
<p>—Lo siento.</p>
<p>Jennsen sólo pudo menear la cabeza. Se limpió la nariz mientras contemplaba cómo Joe y Clayton les ensillaban los caballos, los sonidos del mercado parecían lejanos. En un estado de total aturdimiento, apenas notaba el frío. Al ver los caballos había creído...</p>
<p>En aquellos momentos, sólo podía pensar en<i> Betty</i> balando angustiada. Si es que<i> Betty</i> seguía viva.</p>
<p>—No podemos quedarnos —respondió Sebastián con suavidad a la mirada suplicante que le dedicó—. Lo sabes tan bien como yo. Tenemos que ponernos en marcha.</p>
<p>La muchacha volvió a mirar a Tom.</p>
<p>—Pero te hablé sobre<i> Betty</i>. —La desesperación se abrió peso en su voz—. Te dije que Irma tenía nuestros caballos y mi cabra,<i> Betty</i>. Te lo dije... sé que te lo dije.</p>
<p>Tom no fue capaz de mirarla a los ojos.</p>
<p>—Lo hiciste, si señora. Lo siento, pero simplemente me olvidé de preguntarle. No puedo mentirte y decirte otra cosa o dar una escusa. Me lo dijiste. Lo olvidé.</p>
<p>Jennsen asintió y posó una mano sobre su brazo.</p>
<p>—Gracias por conseguir nuestros caballos, y toda la otra ayuda. No podría haberlo hecho sin ti.</p>
<p>—Tenemos que marcharnos —insistió Sebastián, comprobando las alforjas y asegurando las solapas—. Tardaremos tiempo en abrirnos paso a través del gentío.</p>
<p>—Os daremos una escolta —dijo Joe.</p>
<p>—La gente se aparta de nuestros enormes caballos de tiro —explicó Clayton—. Vamos. Conocemos el modo más rápido de salir. Seguidnos y os haremos pasar entre la multitud.</p>
<p>Ambos hombres acercaron un caballo de modo que pudieran subirse a un barril y montar a pelo, luego condujeron con habilidad los enormes animales fuera del estrecho paso entre tenderetes y barriles, sin ni siquiera darle un empellón a nada. Sebastián permaneció de pie aguardándola, sujetando las riendas de sus caballos.<i> Robín</i> y<i> Pete</i>.</p>
<p>Al pasar por su Lado, Jennsen se detuvo y alzó la mirada para mirar a Tom a los ojos, compartiendo con él un momento privado y mudo en medio de todas las personas que los rodeaban. Estiró el cuerpo y lo besó en la mejilla, luego mantuvo la propia mejilla contra la de él por un instante. Las yemas de los dedos de Tom rozaron apenas su hombro. Al apartarse, la mirada melancólica del hombre permaneció puesta en su rostro.</p>
<p>—Gracias por ayudarme —musitó ella—. Habría estado perdida sin ti.</p>
<p>Tom sonrió entonces.</p>
<p>—Fue un placer, señora.</p>
<p>—Jennsen —dijo ella.</p>
<p>El asintió.</p>
<p>—Jennsen. —Carraspeó—. Jennsen, lo siento...</p>
<p>La muchacha, conteniendo las lágrimas, acercó los dedos a los labios del hombretón para acallarlo.</p>
<p>—Me ayudaste a salvar la vida de Sebastián. Fuiste un héroe para mí cuando necesité uno. Gracias desde lo más profundo de mi corazón.</p>
<p>Él introdujo las manos en los bolsillos mientras volvía a dirigir la mirada al suelo.</p>
<p>—Que tengas un viaje sin peligros, Jennsen, adonde quiera que vayas en tu vida. Gracias por permitirme formar parte de una pequeña parte de ella.</p>
<p>—Acero contra acero —respondió ella, sin comprender siquiera por qué lo decía, aunque de algún modo le pareció que sonaba correcto—. Me ayudaste en eso.</p>
<p>Tom sonrió entonces, con una expresión de intenso orgullo y gratitud.</p>
<p>—Que él sea la magia contra la magia. Gracias, Jennsen.</p>
<p>La muchacha palmeó el cuello musculoso de<i> Robín</i> antes de colocar la bota en un estribo e izarse sobre la silla. Dirigió al hombretón una última mirada. Quedándose junto a sus cosas. Tom contempló cómo Jennsen y Sebastián seguían a Joe y a Clayton al interior de la riada de gente. Sus dos enormes escoltas, chillando y silbando, apartaban a la gente de en medio, creando un sendero al frente. La gente se detenía y miraba al oír el alboroto que se aproximaba, luego se hacían a un lado al ver los enormes animales.</p>
<p>Sebastián, lanzándole una severa mirada de exasperación, se inclinó hacia ella.</p>
<p>—¿Qué farfullaba ese hombretón estúpido sobre magia? —le susurró.</p>
<p>—No lo sé —respondió ella en voz baja, luego, con un suspiro, añadió—: Pero me ayudó a sacarte de tu prisión.</p>
<p>Quiso decirle que Tom podría ser un hombretón, pero no en ningún estúpido. Aunque no lo hizo. Por algún motivo, no quería hablar sobre Tom con Sebastián. Incluso a pesar de que Tom la había estado ayudando a rescatar a Sebastián, lo que habían hecho juntos, por algún motivo, le parecía algo privado.</p>
<p>Cuando por fin alcanzaron el extremo del mercado, Joe y Gavión les dijeron adiós con la mano mientras Jennsen y Sebastián espoleaban los caballos al frente, al interior de las frías y vacías llanuras de Azrith.</p>
<p></p>
<h2>This file was created</h2>
<h2>with BookDesigner program</h2>
<h2>bookdesigner@the-ebook.org</h2>
<h2>21/12/2010</h2>
<!-- bodyarray -->
</div>
</div>
</section>
</main>
<footer>
<div class="container">
<div class="footer-block">
<div>© <a href="">www.you-books.com</a>. Free fb2 and epub library</div>
<div>
<ul wire:id="VRNncUhuMAHbTWAK3LAR" wire:initial-data="{"fingerprint":{"id":"VRNncUhuMAHbTWAK3LAR","name":"elements.menu","locale":"en","path":"book\/T-Goodkind\/La-Espada-De-La-Verdad-13-La-Estirpe-De-Rahl-El-Os","method":"GET","v":"acj"},"effects":{"listeners":[]},"serverMemo":{"children":[],"errors":[],"htmlHash":"700fed0d","data":{"class":"footer-list"},"dataMeta":[],"checksum":"fcbfc17aa36f4fcad9e630f30a031ff754b2336eff16579437285654abfcc63d"}}" class="footer-list">
<li class="active"><a href="/">Home</a></li>
<li><a href="/addbook">Add book</a></li>
<li><a href="/contact">Contacts</a></li>
<li><a href="/privacy-policy">Privacy policy</a></li>
<li><a href="/terms-of-use">Terms of Use</a></li>
</ul>
<!-- Livewire Component wire-end:VRNncUhuMAHbTWAK3LAR --> </div>
<div>
<!-- MyCounter v.2.0 -->
<script type="text/javascript"><!--
my_id = 144773;
my_width = 88;
my_height = 41;
my_alt = "MyCounter";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="https://get.mycounter.ua/counter2.2.js">
</script><noscript>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://mycounter.ua/"><img
src="https://get.mycounter.ua/counter.php?id=144773"
title="MyCounter"
alt="MyCounter"
width="88" height="41" border="0" /></a></noscript>
<!--/ MyCounter -->
</div>
</div>
</div>
</footer>
<!--THEME TOGGLE-->
<!--./THEME TOGGLE-->
<script src="/reader/js/vendor/modernizr-3.11.7.min.js"></script>
<script src="/reader/js/vendor/jquery-3.6.0.min.js"></script>
<script src="/reader/js/vendor/jquery-migrate-3.3.2.min.js"></script>
<script src="/reader/js/vendor/bootstrap.min.js"></script>
<script src="/reader/js/plugins/slick.min.js"></script>
<script src="/reader/js/plugins/countdown.min.js"></script>
<script src="/reader/js/plugins/jquery-ui.min.js"></script>
<script src="/reader/js/plugins/jquery.zoom.min.js"></script>
<script src="/reader/js/plugins/jquery.magnific-popup.min.js"></script>
<script src="/reader/js/plugins/counterup.min.js"></script>
<script src="/reader/js/plugins/scrollup.js"></script>
<script src="/reader/js/plugins/jquery.nice-select.js"></script>
<script src="/reader/js/plugins/ajax.mail.js"></script>
<!-- Activation JS -->
<script src="/reader/js/active.js"></script>
<script src="/livewire/livewire.js?id=90730a3b0e7144480175" data-turbo-eval="false" data-turbolinks-eval="false" ></script><script data-turbo-eval="false" data-turbolinks-eval="false" >window.livewire = new Livewire();window.Livewire = window.livewire;window.livewire_app_url = '';window.livewire_token = 'yMfEUv30p43IKRi9wDNuDybK56bPsL0Yl9r4a9Qa';window.deferLoadingAlpine = function (callback) {window.addEventListener('livewire:load', function () {callback();});};let started = false;window.addEventListener('alpine:initializing', function () {if (! started) {window.livewire.start();started = true;}});document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {if (! started) {window.livewire.start();started = true;}});</script>
<script>
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
this.livewire.hook('message.sent', (message,component) => {
//console.log(message.updateQueue[0].method);
$('#mainloader').show();
} )
this.livewire.hook('message.processed', (message, component) => {
//console.log(message.updateQueue[0].method);
//console.log(component.listeners);
setTimeout(function() {
$('#mainloader').hide();
}, 500);
})
});
window.addEventListener('cngcolortheme',event=>{
document.documentElement.setAttribute('data-theme', event.detail.message)
});
</script>
<script>
function setdownload(catalogid,bookformat,bookletter,transliterauthor,transliterbook) {
Livewire.emit('setDownloadValue', catalogid,bookformat,bookletter,transliterauthor,transliterbook);
}
window.addEventListener('todownloadpage',event=>{
document.getElementById("downloadhref").click();
});
</script>
</body>
</html>