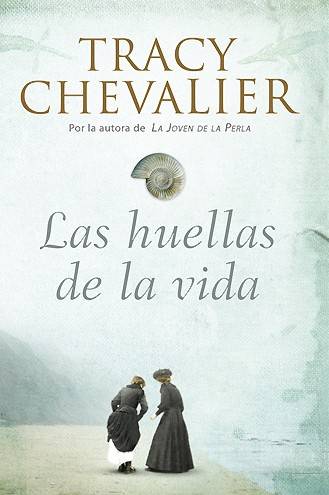
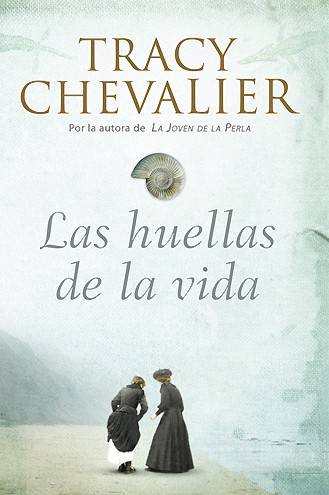
Tracy Chevalier
Las huellas de la vida
Para mi hijo, Jacob.
1 Distinta de todas las rocas de la playa

A lo largo de toda mi vida han caído rayos sobre mí. Solo uno fue de verdad. No debería acordarme, pues no era más que un bebé, pero me acuerdo. Estaba en un prado donde había caballos y jinetes haciendo cabriolas. De repente estalló una tormenta, y una mujer -que no era mamá-me cogió y me cobijó bajo un árbol. Mientras ella me abrazaba fuerte, alcé la vista y vi el dibujo formado por las hojas negras contra un cielo blanco.
Entonces hubo un ruido, como si todos los árboles se desplomaran a mi alrededor, y una luz brillante, muy brillante, que era como mirar al sol. Un zumbido recorrió todo mi ser. Parecía que hubiera tocado un ascua caliente, y olía a carne chamuscada y notaba que había dolor, pero no era doloroso. Me sentía como un calcetín vuelto del revés.
Alguien empezó a tirar de mí y a gritar, pero yo no oía nada. Me llevaron a otro sitio, luego sentí algo caliente alrededor, no una manta, sino algo húmedo. Era agua, sabía que era agua: nuestra casa estaba a la orilla del mar y lo veía por las ventanas. Entonces abrí los ojos y es como si desde ese momento no se hubieran cerrado.
El rayo mató a la mujer que me sujetaba y a dos niñas que estaban a su lado, pero yo sobreviví. Dicen que antes de la tormenta yo era una niña callada y enfermiza, y después de eso me volví animada y despierta. No sé si están en lo cierto, pero el recuerdo de ese rayo todavía recorre mí ser como un escalofrío. Jalona los momentos importantes de mi vida: cuando vi el primer cráneo de cocodrilo que encontró Joe y cuando encontré su cuerpo; cuando descubrí los otros monstruos en la playa; cuando conocí al coronel Birch. En otras ocasiones siento el rayo caer y me pregunto a qué se debe. A veces no lo entiendo, pero acepto lo que me dice el rayo, pues el rayo soy yo. Entró en mí cuando era un bebé y no se ha ido.
Cada vez que encuentro un fósil siento la resonancia del rayo, una pequeña sacudida que me dice: «Sí, Mary Anning, eres distinta de todas las rocas de la playa». Por eso me dedico a buscar fósiles: para sentir ese rayo y esa diferencia todos los días.
2 Una actividad sucia y misteriosa impropia de una dama

Mary Anning destaca por sus ojos. Era evidente ya la primera vez que la vi, cuando ella no era más que una niña. Sus iris son castaños y brillantes, y tiene la tendencia del buscador de fósiles a estar siempre a la caza de algo, incluso en la calle o en una casa donde no hay posibilidades de encontrar nada de interés. Eso le da un aire vigoroso, hasta cuando está quieta. Mis hermanas me han dicho que yo también paseo la vista en lugar de fijar la mirada, pero ellas no lo dicen a modo de halago, como hago yo con Mary.
Vengo observando desde hace tiempo que las personas destacan por un rasgo concreto, una parte de la cara o del cuerpo. Mi hermano John, por ejemplo, destaca por sus cejas. No es solo que formen unas matas prominentes sobre los ojos, sino que además son la parte de su rostro que más se mueve, siguiendo el curso de sus pensamientos cuando frunce el entrecejo o lo desarruga. Es el segundo de los cinco hermanos Philpot, y el único varón, por lo que se convirtió en responsable de cuatro hermanas después de la muerte de nuestros padres. Semejante circunstancia haría mover las cejas a cualquiera, aunque ya de niño era serio.
Mi hermana menor, Margaret, destaca por sus manos. Aunque las tiene pequeñas, en proporción los dedos son largos y elegantes, y toca el piano mejor que el resto de nosotros. Suele agitarlas cuando baila, y duerme con los brazos estirados por encima de la cabeza, incluso cuando hace frío en la habitación.
Frances es la única de las hermanas Philpot que se ha casado, y destaca por su busto, lo que supongo que explica ese hecho. Las Philpot no somos famosas por nuestra belleza. Somos de constitución delgada y facciones pronunciadas. Además, el dinero de la familia solo daba para casar con holgura a una hermana, y Frances se llevó el gato al agua y dejó Red Lion Square para convertirse en la esposa de un comerciante de Essex.
Siempre he admirado a los que destacan por sus ojos, como Mary Anning, pues parecen conocer mejor el mundo y su funcionamiento. Por ese motivo me llevo mejor con mi hermana mayor, Louise. Tiene los ojos grises, como todos los Philpot, y habla poco, pero cuando fija los ojos en ti, te das cuenta.
Siempre he querido destacar también por los ojos, pero no he tenido esa suerte. Tengo una mandíbula prominente y, cuando aprieto los dientes -con más frecuencia de la que debería, ya que el mundo suele decepcionarme-, se tensa y afila como la hoja de un hacha. Una vez, en una fiesta oí a un posible pretendiente decir que no se atrevía a pedirme un baile por miedo a cortarse con mi cara. Nunca me he recuperado de ese comentario. Eso explica por qué estoy soltera y por qué bailo en contadas ocasiones.
Siempre he deseado destacar por los ojos en lugar de la mandíbula, pero he comprendido que las personas no cambian el rasgo por el que destacan, como tampoco cambian de carácter. Por eso me veo obligada a cargar con esta mandíbula marcada que espanta a la gente y la deja petrificada como los fósiles que recojo. O eso me parece.
Conocí a Mary Anning en Lyme Regis, donde ella ha residido toda su vida. Desde luego no era el lugar donde yo esperaba vivir. Los Philpot nos criamos en Londres, por supuesto, concretamente en Red Lion Square. Aunque había oído hablar de Lyme, como se oye hablar de los lugares de veraneo cuando se ponen de moda, nunca lo habíamos visitado. Por lo general íbamos a ciudades de Sussex como Brighton o Hastings durante el verano. Cuando nuestra madre vivía, insistía en que respiráramos aire puro y nos bañáramos en el mar, pues suscribía las opiniones del doctor Richard Russell, que había escrito un ensayo sobre los beneficios del agua del mar, tanto para bañarse como para bebería. Yo me negaba a beber agua del mar, pero a veces nadaba. Me sentía como en casa a orillas del mar, aunque nunca pensé que acabaría siendo así literalmente.
Dos años después del fallecimiento de nuestros padres, mi hermano anunció una noche durante la cena su compromiso con la hija de un amigo abogado de nuestro difunto padre. Besamos y felicitamos a John, y Margaret tocó un vals al piano para celebrarlo. Esa noche lloré en la cama, como imagino que hicieron también mis hermanas, ya que nuestra vida en Londres tal como la conocíamos había tocado a su fin. Cuando mi hermano se casara no tendríamos ni espacio ni dinero para vivir todos en Red Lion Square. Naturalmente, la nueva señora Philpot querría ser el ama de su propio hogar y llenar la casa de niños. Tres hermanas eran demasiadas, sobre todo porque era poco probable que nos casáramos. Louise y yo sabíamos que estábamos destinadas a quedarnos solteras. Como teníamos poco dinero, debíamos conquistar un marido con nuestro aspecto y carácter, que sin embargo eran demasiado peculiares para servirnos de ayuda. Aunque sus ojos realzaban e iluminaban su rostro, Louise era muy alta -mucho más que la mayoría de los hombres-y tenía las manos y los pies grandes. Además, era tan callada que desconcertaba a sus pretendientes, que creían que los estaba juzgando. Probablemente así era. En cuanto a mí, era bajita y flaca y poco atractiva, y no sabía coquetear, sino que intentaba hablar de temas serios, y eso también espantaba a los hombres.
Así pues, teníamos que trasladarnos, como ovejas que han de desplazarse de un pasto a otro. Y John debía ser nuestro pastor.
A la mañana siguiente mi hermano dejó sobre la mesa del desayuno un libro que le había prestado un amigo.
– He pensado que este verano tal vez os gustaría pasar las vacaciones en un sitio nuevo en lugar de visitar otra vez a nuestros tíos de Brighton -propuso-. Un pequeño recorrido, por así decirlo, por la costa del sur. Ahora que es imposible viajar al continente debido a la guerra con Francia, están apareciendo muchos lugares turísticos en la costa. Tal vez haya algunos que os gusten incluso más que Brighton. Eastbourne, por ejemplo, o Worthing. O, más lejos, Lymington, o la costa de Dorset: Weymouth o Lyme Regis.
John recitaba esos lugares como si estuviera enumerando una lista que tenía en la cabeza, haciendo una pequeña marca al lado de cada uno a medida que los nombraba. Así funcionaba su metódica mente de abogado. Era evidente que había pensado con detenimiento adonde quería que fuéramos, aunque nos conduciría hasta allí con delicadeza.
– Echad un vistazo a ver qué os gusta.
John tamborileó los dedos sobre el libro. Aunque no dijo nada, todas comprendimos que estábamos buscando no solo un lugar de veraneo, sino también un nuevo hogar donde pudiéramos vivir en unas circunstancias ligeramente mermadas, y no como indigentes londinenses.
Cuando se hubo marchado a su despacho, cogí el libro.
– Guía de balnearios y playas para 1804 -leí en voz alta para que Louise y Margaret lo oyeran.
Al hojearlo hallé entradas de poblaciones inglesas por orden alfabético. Por supuesto, Bath, que estaba de moda, tenía la más larga, cuarenta y cinco páginas, junto con un gran mapa y una vista panorámica desplegable de la ciudad, con sus fachadas uniformes y elegantes rodeadas de colinas. Nuestro querido Brighton contaba con veintitrés páginas y una descripción entusiasta. Busqué las ciudades que había mencionado nuestro hermano, algunas de las cuales eran poco más que pueblos pesqueros con pretensiones, merecedoras de tan solo dos páginas llenas de tópicos. John había dibujado un punto en el margen de cada una de ellas. Imagino que había leído todas las entradas del libro y elegido las más convenientes. Se había documentado.
– ¿Qué tiene de malo Brighton? -preguntó Margaret.
Yo estaba leyendo sobre Lyme Regis e hice una mueca.
– Aquí tienes la respuesta. -Le entregué la guía-. Fíjate en lo que ha marcado John.
– «Lyme está frecuentado principalmente por personas de clase media -leyó Margaret en voz alta-, que acuden allí no siempre en busca de la salud perdida, sino a menudo para sanear sus fortunas maltrechas o restaurar sus rentas agotadas.» -Dejó caer el libro sobre su regazo-. Brighton es demasiado caro para las hermanas Philpot, ¿no?
– Puedes quedarte aquí con John y su mujer -propuse en un acceso de generosidad-. Supongo que podrán acoger a una de nosotras. A lo mejor no nos destierran a todas a la costa.
– Tonterías, Elizabeth, no vamos a separarnos -afirmó Margaret con una lealtad que me hizo abrazarla.
Ese verano recorrimos la costa como John había propuesto, acompañadas de nuestra tía y nuestro tío, nuestra futura cuñada y su madre, y John cuando le fue posible. Nuestros compañeros de viaje hacían comentarios como «¡Qué jardines más espléndidos! Envidio a los que viven aquí todo el año y pueden venir cuando les apetece», o «Esta biblioteca pública está tan bien surtida que cualquiera diría que estamos en Londres», o «¿A que el aire de aquí es muy suave y fresco? Ojalá pudiera respirarlo todos los días del año». Era indignante que otras personas opinaran sobre nuestro futuro tan a la ligera, sobre todo nuestra cuñada, que iba a tomar posesión de la casa de los Philpot y no tenía que plantearse seriamente vivir en Worthing o Hastings. Sus comentarios acabaron resultando tan irritantes que Louise empezó a dispensarse de acompañarnos en las salidas en grupo, mientras que yo hacía observaciones cada vez más airadas. Tan solo Margaret disfrutaba de la novedad de los lugares desconocidos, aunque solo fuera para reírse del barro de Lymington o del rústico teatro de Eastbourne. La localidad que más le gustó fue Weymouth, pues debido a la afición del rey Jorge por la ciudad era más popular que las otras; estaba comunicada con Londres y Bath por medio de varios coches diarios y continuamente llegaban personas elegantes.
Por lo que a mí respecta, estuve de mal humor durante gran parte del viaje. Que alguien sepa que pueden obligarlo a mudarse a un sitio puede hacer que este pierda todo encanto como destino de vacaciones. Resultaba difícil no contemplar cualquier lugar turístico como inferior a Londres. Incluso Brighton y Hastings, ciudades que antes me encantaba visitar, parecían carentes de vitalidad y atractivo.
Cuando llegamos a Lyme Regis solo quedábamos Louise, Margaret y yo: John había tenido que volver a su despacho y se había llevado a su prometida y su madre, y nuestro tío había sufrido un ataque de gota que lo obligó a regresar cojeando con mi tía a Brighton. Fuimos a Lyme con los Durham, una familia que habíamos conocido en Weymouth; nos acompañaron en el coche y nos ayudaron a instalarnos en nuestro alojamiento de Broad Street, la calle principal de la ciudad.
De todos los sitios que visitamos ese verano, Lyme me pareció el más atractivo. Cuando llegamos era septiembre, un mes estupendo en todas partes; su temperatura templada y su luz dorada consiguen dulcificar el lugar turístico más sombrío. Tuvimos la suerte de contar con buen tiempo y de vernos libres de las expectativas de nuestra familia. Por fin podía formarme mi propia opinión del lugar donde tal vez acabaríamos viviendo.
Lyme Regis es un pueblo que se ha sometido a su geografía en lugar de obligar al terreno a someterse a él. Sus colinas son tan empinadas que los coches no pueden bajar por ellas; los pasajeros se apean en el Queen's Arms de Charmouth o en los cruces de Uplyme y prosiguen el viaje en carros. La estrecha carretera desciende hacia la costa y luego da la espalda al mar para dirigirse de nuevo colina arriba, como si solo quisiera echar un vistazo al mar antes de huir. El final, donde el pequeño río Lym desemboca en el mar, forma la plaza del centro del pueblo. El Three Cups -la posada más importante-se encuentra allí, frente a la aduana y el salón de celebraciones, que, aun siendo modesto, cuenta con tres arañas de cristal y una bonita ventana salediza con vistas a la playa. Las casas se extienden desde el centro a lo largo de la costa y río arriba, mientras que las tiendas y los puestos del mercado ocupan Broad Street. No es una localidad bien planificada como Bath, Cheltenham o Brighton, sino que serpentea a un lado y otro, como si tratara de escapar de las colinas y el mar sin conseguirlo.
Pero Lyme no acaba ahí. Es como si hubiera dos pueblos juntos, unidos por una pequeña playa de arena con casetas alineadas que esperan la llegada de visitantes. El otro Lyme, en el extremo occidental de la playa, no evita el mar, sino que lo abraza. Está dominado por el Cobb, un largo muro de piedra gris que se curva como un dedo hasta el agua y protege la orilla, con lo que crea un puerto tranquilo para los barcos pesqueros y buques mercantes procedentes de todas partes. El Cobb tiene varios metros de altura y es lo bastante ancho para que tres personas caminen por él cogidas del brazo, como hacen muchos visitantes, ya que ofrece una bonita vista del pueblo y de la espectacular costa, con colinas ondulantes y acantilados verdes, grises y marrones.
Bath y Brighton son lugares hermosos a pesar de sus alrededores, pues los edificios uniformes de piedra lisa crean un artificio que resulta agradable a la vista. Lyme es hermoso por sus alrededores y a pesar de sus casas anodinas. Me gustó de inmediato.
A mis hermanas también les agradó Lyme pero por motivos distintos. El de Margaret era sencillo: ella era la reina de los bailes de Lyme. A sus dieciocho años, era lozana y alegre, y todo lo guapa que podía ser una Philpot. Tenía unos preciosos tirabuzones morenos y unos brazos largos que le gustaba levantar para que la gente admirara sus gráciles líneas. Si bien tenía la cara un poco alargada, la boca un poco fina y los tendones del cuello un poco marcados, eso no importa demasiado a los dieciocho años. Importaría más adelante. Al menos no tenía la mandíbula afilada como yo ni la desgracia de ser tan alta como Louise. Ese verano había pocas que le hicieran sombra en Lyme y los caballeros le prestaban más atención que en Weymouth o Brighton, donde tenía más competidoras. Margaret estaba encantada de ir de baile en baile, y llenaba los días intermedios con partidas de cartas y tés en los salones de celebraciones, baños en el mar y paseos por el Cobb con los amigos que había hecho.
A Louise no le gustaban los bailes ni las partidas de cartas, pero no tardó en descubrir una zona cerca de los acantilados del oeste del pueblo con una flora sorprendente y unos senderos agrestes y apartados que habían formado las rocas caídas y que estaban cubiertos de hiedra y musgo. Ese descubrimiento satisfizo tanto su interés por la botánica como su carácter retraído.
En cuanto a mí, hallé la actividad a la que me dedicaría en Lyme paseando una mañana por Monmouth Beach, al oeste del Cobb. Habíamos quedado con nuestros amigos de Weymouth, los Durham, para buscar una singular cornisa rocosa de la playa llamada el Cementerio de Serpientes, la cual solo quedaba al descubierto cuando bajaba la marea. Estaba más lejos de lo que creíamos, y costaba caminar por la orilla pedregosa con zapatos finos. Tenía que mantener la vista clavada en el suelo para no tropezar con las rocas. Al pisar entre dos piedras me fijé en un guijarro decorado con unas rayas. Me incliné a cogerlo: la primera de las miles de veces que haría ese gesto a lo largo de mi vida. Tenía forma de espiral, con rugosidades e intervalos lisos alrededor de la columna, y parecía una serpiente enroscada, con la punta de la cola en el centro. Su dibujo regular resultaba tan agradable a la vista que pensé que debía quedármelo, aunque no tenía ni idea de lo que era. Solo sabía que no podía ser un guijarro.
Se lo enseñé a Louise y Margaret, y luego a la familia de Weymouth.
– Ah, es una piedra de serpiente -declaró el señor Durham.
Estuve a punto de soltarla, aunque la lógica me decía que la serpiente no podía estar viva. Sin embargo, no podía ser una simple piedra. Entonces caí en la cuenta.
– Es un… fósil, ¿no?
Pronuncié la palabra con cierta vacilación, pues no estaba segura de si la familia de Weymouth la conocerían. Naturalmente, había leído sobre fósiles y visto algunos expuestos en una vitrina del Museo Británico, pero ignoraba que pudieran hallarse tan fácilmente en la playa.
– Eso creo -dijo el señor Durham-. Se encuentran muchos por esta zona. Algunos vecinos los venden como curiosidad. Los llaman curis.
– ¿Dónde está la cabeza? -preguntó Margaret-. Parece que se la hubieran cortado.
– Puede que se le haya caído-apuntó la señorita Durham-. ¿Dónde ha encontrado la piedra de serpiente, señorita Philpot?
Señalé el lugar y todos echamos un vistazo, pero no hallamos ninguna cabeza de serpiente. Al poco rato los demás perdieron el interés y continuaron andando. Yo busqué un poco más antes de seguir al grupo, abriendo de vez en cuando la mano para contemplar mi primer espécimen de Jo que aprendería a llamar amonites. Resultaba extraño estar sujetando el cuerpo de un animal, fuera el que fuese, y sin embargo me gustaba. Asir su forma sólida era reconfortante, como agarrarse a un bastón o al pasamanos de una escalera.
Al final de Monmouth Beach, poco antes de Seven Rocks Point, donde la línea de la costa desaparecía de la vista, encontramos el Cementerio de Serpientes. Era un saliente liso de piedra caliza en el que había marcas en forma de espiral, líneas blancas sobre la piedra gris, de cientos de animales como el que yo sostenía, solo que aquellos eran enormes, cada uno del tamaño de un plato llano. Era una imagen tan extraña y desoladora que todos nos quedamos mirándolos en silencio.
– Deben de ser boas constrictor, ¿no creen? -comentó Margaret-. ¡Son enormes!
– En Inglaterra no hay boas constrictor -señaló la señorita Durham-. ¿Cómo habrán llegado aquí?
– Puede que las hubiera hace cientos de años -observó la señora Durham.
– O hace incluso mil años, o cinco mil -aventuró el señor Durham-. Podrían ser así de antiguas. Quizá después emigraron a otras partes.
A mí no me parecían serpientes ni ningún otro animal que conociera. Seguí caminando por el saliente con cuidado de no pisar a las criaturas, aunque a todas luces habían muerto hacía mucho tiempo y no eran tanto cuerpos físicos como dibujos en la roca. Costaba imaginar que un día habían estado vivas. Era como si siempre hubieran estado en la piedra.
Si viviéramos aquí, podría venir a ver esto cuando me apeteciera, pensé. Y buscar en la playa piedras de serpiente de menor tamaño y otros fósiles. Era algo. Era suficiente para mí.
Nuestro hermano quedó encantado con nuestra elección. Aparte de que Lyme era económico, William Pitt el Joven había pasado una temporada en el pueblo durante su juventud para recobrar la salud; a John le reconfortaba que un primer ministro británico tuviera tan buena opinión del lugar al que iba desterrar a sus hermanas. Nos mudamos a Lyme en la primavera del año siguiente; John nos consiguió una casita de campo situada muy lejos de las tiendas y la playa, en lo alto de Silver Street, que es la calle en la que desemboca Broad Street colina arriba y que lleva fuera del pueblo. Poco después John y su flamante esposa vendieron nuestro hogar de Red Lion Square y, con la ayuda del dinero de la familia de ella, compraron una casa recién construida en la cercana Montague Street, próxima al Museo Británico. Nosotras no pretendíamos que nuestra elección nos cercenara el pasado, pero así fue. En Lyme solo podíamos pensar en el presente y el futuro.
Al principio Morley Cottage nos causó mala impresión, con sus habitaciones pequeñas, sus techos bajos y sus suelos desiguales tan diferentes de los de la casa de Londres donde nos habíamos criado. Era de piedra, con el tejado de pizarra, y tenía un salón, un comedor y una cocina en la planta baja, y dos dormitorios arriba, así como una habitación en la buhardilla para Bessy, nuestra criada. Louise y yo decidimos compartir una habitación y ceder la otra a Margaret, pues se quejaba cuando nos quedábamos leyendo hasta tarde: Louise sus libros de botánica, y yo mis obras sobre historia natural. En la casa no había espacio suficiente para el piano de nuestra madre, el sofá ni la mesa de caoba. Tuvimos que dejarlos en Londres y comprar muebles más pequeños y sencillos en Axminster, y un minúsculo piano en Exeter. La reducción física del espacio y el mobiliario era un reflejo de nuestra propia contracción: habíamos pasado de una familia considerable con varios criados y muchas visitas a formar un grupo reducido con una única criada para cocinar y limpiar, en un pueblo con muchas menos familias con las que alternar.
Sin embargo, no tardamos en acostumbrarnos a nuestro nuevo hogar. De hecho, al cabo de un tiempo nuestra casa de Londres nos parecía demasiado grande. Como tenía los techos altos y las ventanas muy grandes, resultaba difícil de calentar, y sus dimensiones eran superiores a las que en realidad necesitábamos; la opulencia resulta irritante cuando no se es opulento. Morley Cottage era una casa de mujeres, con el tamaño y las expectativas de una mujer. Naturalmente, ningún hombre vivió allí con nosotras y por eso es fácil pensar de esa forma, pero creo que un hombre de nuestra posición social se habría sentido incómodo. Así se sentía John cada vez que venía de visita; se daba golpes en la cabeza con las vigas, tropezaba en los umbrales desiguales de las puertas, tenía que agacharse para mirar por las ventanas, que eran bajas, vacilaba en la empinada escalera. Únicamente el hogar de la cocina superaba en tamaño a las chimeneas de Bloomsbury.
También nos acostumbramos al círculo social de Lyme, más reducido. Es un lugar solitario; la ciudad más próxima de cualquier dimensión es Exeter, que se halla a cuarenta kilómetros al oeste. En consecuencia, sus habitantes, pese a adaptarse a las expectativas sociales del momento, son peculiares e impredecibles. Pueden ser de miras estrechas, pero también tolerantes. No es de extrañar que haya varias sectas disidentes en el pueblo. Naturalmente, la iglesia principal, la de Saint Michael, sigue perteneciendo a la Iglesia de Inglaterra, pero hay otras capillas que acogen a los que cuestionan la doctrina tradicional: metodistas, baptistas, cuáqueros y congregacionalistas.
Hice unos pocos amigos en Lyme, pero me atraía más el espíritu obstinado del lugar como un todo que las personas concretas…, hasta que conocí a Mary Anning, claro está. Durante años las Philpot fuimos para la gente del pueblo seres trasplantados de Londres, nos miraban con recelo y también con cierta indulgencia. No éramos ricas -ciento cincuenta libras al año no permitían muchos placeres a tres solteras-, pero desde luego sí más pudientes que muchos vecinos de Lyme, y como londinenses cultas hijas de un abogado inspirábamos cierto respeto. Estoy segura de que el hecho de que ninguna de las tres tuviera marido hacía reír mucho a la gente, pero al menos esbozaban sus sonrisas de suficiencia a nuestra espalda, no en la cara.
Si bien Morley Cottage era una vivienda corriente, ofrecía unas vistas estupendas de la bahía de Lyme y las colinas del este que bordeaban la costa, interrumpidas por el pico más alto, Golden Cap; en los días despejados se divisaba la isla de Portland, que acechaba en el agua como un cocodrilo, totalmente sumergido a excepción de la cabeza, larga y plana. Solía levantarme temprano y quedarme junto a la ventana con la taza de té contemplando cómo el sol salía y daba nombre al Golden Cap, y el espectáculo mitigaba el dolor que todavía sentía por habernos mudado a aquella charca remota y destartalada de la costa sudoccidental de Inglaterra, lejos del mundo animado y vital de Londres. Cuando el sol bañaba las colinas pensaba que podía aceptar e incluso sacar provecho de nuestro aislamiento. Sin embargo, cuando estaba nublado, soplaban vientos fuertes o el día era simplemente de un gris monótono, me desesperaba.
No hacía mucho que nos habíamos instalado en Morley Cottage cuando tuve la certeza de que los fósiles iban a ser mi pasión. Porque debía encontrar una pasión: tenía veinticinco años, era poco probable que llegara a casarme y necesitaba una afición con que ocupar mis días. A veces ser una mujer resulta muy tedioso.
Mis hermanas ya habían reclamado su territorio. Louise se ponía a cuatro patas en el jardín de Silver Street para arrancar hortensias, que consideraba vulgares. Margaret daba rienda suelta a su afición por las cartas y los bailes en los salones de celebraciones de Lyme. Siempre que podía nos convencía a Louise y a mí de que fuéramos con ella, aunque no tardó en encontrar acompañantes más jóvenes. No hay nada que ahuyente tanto a los posibles pretendientes como unas hermanas solteronas que se dedican a hacer comentarios mordaces cubriéndose la boca con los guantes. Margaret acababa de cumplir diecinueve años y todavía abrigaba grandes esperanzas sobre sus posibilidades en los salones, aunque se quejaba del provincianismo de los bailes y los vestidos.
En cuanto a mí, bastó el descubrimiento inicial de un amonites dorado reluciendo en la playa entre Lyme y Charmouth para que sucumbiera a la seductora emoción de hallar tesoros inesperados. Empecé a frecuentar las playas, aunque por aquel entonces pocas mujeres se interesaban por los fósiles. Se consideraba una actividad sucia y misteriosa, impropia de una dama. Me daba igual. No deseaba impresionar a nadie con mi feminidad.
Sin duda los fósiles son una afición peculiar. No interesan a todo el mundo, porque son solo restos de animales. Si nos paráramos a pensarlo, nos asombraría tener en las manos un cuerpo muerto largo tiempo atrás. Además, no son de este mundo, sino de un pasado que resulta muy difícil imaginar. Ese es el motivo por el que me atraen, pero también por el que prefiero recoger peces fosilizados, con los llamativos dibujos de sus escamas y aletas, pues recuerdan los peces que comemos todos los viernes, y por lo tanto parecen formar parte del presente en mayor medida.
Fueron los fósiles los que hicieron que entrara en contacto con Mary Anning y su familia. Apenas había recogido un puñado de especímenes cuando decidí que necesitaba una vitrina en la que exponerlos como es debido. Yo siempre he sido la más organizada de los Philpot: la que metía las flores de Louise en jarrones, la que colocó la porcelana que Margaret trajo de Londres. Esa necesidad de ordenar me llevó al taller que Richard Anning tenía en un sótano de Cockmoile Square, en la parte inferior del pueblo. La palabra «plaza» es excesiva para referirse al diminuto espacio abierto, del tamaño aproximado del salón de una buena familia. Justo a la vuelta de la esquina de la plaza principal del pueblo, adonde iba la gente elegante, Cockmoile Square se componía de casas destartaladas donde vivían y trabajaban los artesanos. En una esquina de la plaza se hallaba la pequeña cárcel del pueblo, con el cepo colocado delante.
Me habían recomendado a Richard Anning como un buen ebanista, pero habría acabado en su establecimiento de todas formas, aunque solo hubiera sido para comparar mis fósiles con los de la mesa que la joven Mary Anning tenía delante del taller. Era una niña alta y delgada, con los miembros recios de una chiquilla acostumbrada a trabajar en lugar de jugar con muñecas. Tenía una cara bastante anodina y poco atractiva, dotada de interés por unos ojos como guijarros, castaños y audaces. Cuando me acerqué estaba examinando con sumo cuidado una cesta con especímenes, escogiendo amonites que lanzaba a continuación a distintos cuencos como si se tratara de un juego. A tan temprana edad ya sabía distinguir los diversos tipos de amonites comparando las líneas de sutura en torno a los cuerpos en espiral. Alzó la vista de su labor con una expresión vivaz y llena de curiosidad.
– ¿Quiere comprar curis, señora? Tenemos algunas que están muy bien. Mire, aquí hay un lirio de mar muy bonito. Solo cuesta una corona.
Alzó un precioso ejemplar de crinoideo, cuyos largos brazos se extendían, en efecto, como las hojas de un lirio. No me gustan los lirios. Su aroma dulce me resulta empalagoso, prefiero fragancias más fuertes: hago que Bessy ponga a secar mis sábanas sobre un arbusto de romero en el jardín de Morley Cottage, mientras que tiende la de mis hermanas sobre lavanda.
– ¿Le gusta, señora…, señorita? -preguntó Mary.
Me sobresalté. ¿Tan evidente era que no estaba casada? Desde luego que sí. En primer lugar, no iba acompañada de un marido que me cuidara y mimara. Pero había advertido que las mujeres casadas tenían otro rasgo distintivo: la tremenda suficiencia derivada del hecho de no tener que preocuparse por su futuro. Las mujeres casadas estaban asentadas como gelatina en un molde, mientras que las solteronas como yo éramos amorfas e impredecibles.
Toqué mi cesta.
– Ya tengo mis propios fósiles, gracias. He venido a ver a tu padre. ¿Está en casa?
Mary señaló con la cabeza hacia una escalera que descendía hasta una puerta abierta. Tuve que agacharme para entrar en una habitación oscura y sucia, repleta de maderas y piedras, con el suelo cubierto de virutas y polvo de piedra granuloso. El olor a barniz eran tan fuerte que estuve a punto de dar media vuelta, pero ya no podía, pues Richard Anning me miraba fijamente, clavándome en el sitio con su nariz puntiaguda y bien proporcionada como si fuera un dardo. No me gusta la gente que destaca por su nariz: lo desplazan todo al centro de la cara y me siento atrapada por su concentración.
Era un hombre ágil de estatura media, cabello moreno y lustroso, y mandíbula recia. Sus ojos eran del tono azul oscuro que oculta cosas. Siempre me molestó lo apuesto que era, dado su carácter duro y burlón, además de la rudeza de sus modales en ocasiones. Sin embargo, no legó su atractivo a su hija, que podría haberlo aprovechado mejor que él.
Estaba sentado sobre un pequeño armario con puertas de cristal y tenía en la mano un pincel mojado en barniz. Tomé antipatía a Richard Anning desde el principio porque no dejó el pincel y apenas echó un vistazo a mis especímenes cuando le describí lo que quería.
– Una guinea -dijo.
Era una cantidad escandalosa para una vitrina destinada a guardar especímenes. ¿Acaso creía que podía aprovecharse de una solterona de Londres? Quizá creía que yo era rica. Por un momento, mientras miraba con furia su agraciado rostro, consideré la posibilidad de esperar a que mi hermano tratara con él la próxima vez que viniera de Londres. Pero podían pasar muchos meses hasta entonces; además, no podía depender de mi hermano para todo. Tendría que abrirme paso en Lyme sin que los artesanos se rieran a mi espalda.
Al echar un vistazo al taller no me cupo la menor duda de que Richard Anning necesitaba el trabajo. Debía sacar provecho de tal circunstancia.
– Es una lástima que pida una suma tan exorbitante -dije mientras envolvía los especímenes en muselina para guardarlos de nuevo en la cesta-. Habría puesto su nombre en un sitio destacado de la vitrina y todos los que miraran mi colección lo habrían visto. En fin, tendré que acudir a alguien más razonable.
– ¿Se los va a enseñar a otros?
Richard Anning señaló mi cesta con la cabeza, y su incredulidad me hizo decidirme: buscaría a alguien en Axrninster, o incluso en Exeter si no me quedaba más remedio, antes que ofrecer el trabajo a aquel hombre. Sabía que nunca llegaría a simpatizar con él.
– Que tenga un buen día, señor -dije dando media vuelta para subir por la escalera.
Sin embargo, mi teatral salida se vio frustrada por Mary, que, plantada en la entrada, me cerraba el paso.
– ¿Qué curis tiene? -preguntó con la mirada clavada en mi cesta.
– Desde luego, nada que pueda interesarte -murmuré, al tiempo que la apartaba de un empujón para salir a la plaza.
Me molestaba que me hubiera ofendido el tono de Richard Anning. ¿Por qué debía importarme la opinión de un ebanista? A decir verdad, creía que mis ejemplares eran bastante buenos teniendo en cuenta que era novata en la búsqueda de fósiles. Había hallado un amonites entero, así como partes de otros, y la vara larga de un belemnites con la punta intacta, no rota como solía suceder. No obstante, cuando pasé furiosa ante la mesa de los Anning vi que sus fósiles superaban a los míos en variedad y belleza. Estaban enteros y pulidos, eran variados y abundantes. Sobre la mesa se exponían especímenes que ni siquiera sabía que fueran fósiles: una especie de bivalvos, una piedra en forma de corazón que tenía un dibujo, una criatura con cinco largos brazos ondulantes.
Mary había pasado por alto mis desagradables palabras y me había seguido al exterior.
– ¿Tiene alguna verti?
Me detuve, de espaldas a ella, a la mesa, y al maldito taller.
– ¿Qué es una verti?
Oí un susurro junto a la mesa, ruido de piedras al entrechocar.
– Están en el lomo de los cocodrilos -respondió Mary-. Algunos dicen que son los dientes, pero papá y yo sabemos que no es verdad. Mire.
Me volví para ver la piedra que me mostraba. Era más o menos del tamaño de una moneda de dos peniques, aunque más gruesa, y redondeada pero con lados cuadrados. Tenía la superficie cóncava y el centro como si alguien lo hubiera pellizcado cuando todavía estaba blando. Me acordé del esqueleto de un lagarto que había visto en el Museo Británico.
– Una vértebra -la corregí cogiendo la piedra-. Se llama así. Pero en Inglaterra no hay cocodrilos.
Mary se encogió de hombros.
– No se ven. A lo mejor se han ido a otra parte. A Escocia, por ejemplo.
No pude por menos de sonreír.
Cuando me dispuse a devolverle la vértebra, Mary miró alrededor para ver dónde estaba su padre.
– Quédeselo -susurró.
– Gracias. ¿Cómo te llamas?
– Mary.
– Eres muy amable, Mary Anning. Lo guardaré como oro en paño.
Y eso hice. Fue el primer fósil que puse en mi vitrina.
Resulta curioso pensar ahora en nuestro primer encuentro. Nunca habría imaginado que Mary llegaría a importarme más que cualquiera de mis hermanas. ¿Cómo puede una dama de veinticinco años y clase media pensar en trabar amistad con una niña trabajadora? Sin embargo, había algo en ella que me atraía. Por supuesto, compartíamos el interés por los fósiles, pero había algo más. Ya de niña Mary magnetizaba con sus ojos, y yo quería aprender cómo se hacía.
Mary vino a vernos unos días más tarde, pues había descubierto dónde vivíamos. No es difícil encontrar a alguien en Lyme Regis; solo hay unas pocas calles. Apareció en la puerta trasera cuando Louise y yo estábamos en la cocina, arrancando los tallos de las flores de saúco que acabábamos de coger para elaborar cordial. Margaret, que estaba practicando un paso de baile alrededor de la mesa, intentaba convencernos de que hiciéramos champán con las flores, pero no nos ayudaba; de lo contrario tal vez yo me hubiera mostrado más receptiva a su propuesta. Como no dejaba de parlotear, al principio no nos percatamos de que la pequeña Mary estaba apoyada contra el marco de la puerta. Fue Bessy, que entró en la cocina resollando con el azúcar que le habíamos mandado comprar en la tienda, quien la vio primero.
– ¿Quién es esa? ¡Largo de aquí, niña! -gritó hinchando sus carrillos fofos.
Bessy había venido con nosotras de Londres y disfrutaba quejándose de su nueva situación: la cuesta empinada desde el pueblo hasta Morley Cottage, la cortante brisa marina que le congestionaba el pecho, el impenetrable acento de los lugareños que conocía en el mercado, las ronchas que le provocaban los cangrejos de la bahía de Lyme. Mientras que en Bloomsbury Bessy parecía una chica callada y seria, Lyme había sacado de ella una obstinación que expresaba con los carrillos. Las Philpot nos reíamos de sus quejas a su espalda, aunque más de una vez estábamos tentadas de echarla, cuando no era ella misma quien amenazaba con marcharse.
El genio de Bessy no tuvo el menor efecto: Mary no se movió del umbral de la puerta.
– ¿Qué están haciendo?
– Cordial de flores de saúco -contesté.
– Champán de flores de saúco -me corrigió Margaret agitando la mano.
– Nunca lo he probado -dijo Mary observando aquellas flores que parecían de encaje y oliendo el aroma a moscatel que inundaba la habitación.
– Aquí hay muchas flores de saúco en junio -señaló Margaret-. Deberíais hacer algo con ellas. ¿No es eso lo que hacen los pueblerinos?
Torcí el gesto al oír el tono de superioridad que había empleado mi hermana, pero Mary no parecía ofendida. La niña no apartaba la vista de Margaret, que ahora daba vueltas por la habitación bailando un vals; inclinando la cabeza ora sobre un hombro, ora sobre el otro, moviendo las manos al ritmo de la música que tarareaba.
Que Dios la asista, pensé. La niña va a admirar a la más tonta de nosotras.
– ¿Qué quieres, Mary? -No pretendía ser tan brusca.
Mary Anning se volvió hacia mí, aunque miraba una y otra vez a Margaret.
– Papá me manda a decirle que hará la vitrina por una libra.
– ¿Ahora sí? -Ya no me entusiasmaba la idea de encargar una vitrina si era Richard Anning quien iba a hacerla-. Dile que me lo pensaré.
– ¿Quién es nuestra visita, Elizabeth? -preguntó Louise sin apartar las manos de las flores de saúco.
– Es Mary Anning, la hija del ebanista.
Al oír el nombre, Bessy, que estaba junto a la mesa desmoldando una tarta de frutas que había dejado enfriar, se volvió y miró boquiabierta a Mary.
– ¿Tú eres la niña del rayo?
Mary bajó la vista y asintió con la cabeza.
Todas la miramos. Incluso Margaret dejó de bailar para mirarla. Habíamos oído hablar de la niña a la que había alcanzado un rayo, pues la gente seguía hablando del incidente años después. Era uno de esos milagros que proliferan en los pueblos pequeños: niños que parecen haber muerto ahogados y, tras escupir un chorro de agua como una ballena, resucitan; hombres que se despeñan por acantilados y vuelven a aparecer ilesos; niños arrollados por coches que se levantan con solo un rasguño en la mejilla. Tales milagros cotidianos mantienen unidas a las comunidades y les brindan las leyendas con las que asombrarse. Al conocer a Mary no se me había pasado por la cabeza que pudiera ser la niña del rayo.
– ¿Recuerdas cuando te alcanzó el rayo? -preguntó Margaret.
Mary se encogió de hombros, visiblemente incómoda por nuestro repentino interés.
A Louise tampoco le había gustado nunca esa clase de atención e hizo un esfuerzo por poner fin al escrutinio.
– Yo también me llamo Mary. Me pusieron los nombres de mis abuelas, pero la abuela Mary no me caía tan bien como la abuela Louise. -Hizo una pausa-. ¿Quieres ayudarnos?
– ¿Qué tengo que hacer? -Mary se acercó a la mesa.
– Primero lávate las manos -le ordené-. ¡Louise, mira qué uñas!
Mary tenía las uñas bordeadas de barro gris y los dedos arrugados por el contacto con la piedra caliza. Era un estado al que mis dedos llegarían a habituarse.
Bessy seguía mirando de hito en hito a Mary.
– Bessy, vaya a limpiar al recibidor mientras trabajamos aquí -le recordé.
Ella gruñó y cogió la fregona.
– Yo no tendría en mi cocina a una niña a la que le ha caído encima un rayo.
Chasqueé la lengua en señal de desaprobación.
– Se está volviendo tan supersticiosa como los pueblerinos a los que tanto desprecia.
Bessy volvió a hinchar las mejillas al tiempo que golpeaba la jamba de la puerta con la fregona. Louise y yo nos miramos y sonreímos. Margaret empezó a bailar de nuevo un vals alrededor de la mesa, canturreando.
– ¡Por el amor de Dios, Margaret, baila en otra parte! -exclamé-. Vete a bailar con la fregona de Bessy.
Margaret se rió, cruzó la puerta pirueteando y se alejó por el pasillo, para decepción de nuestra joven visitante. Louise ya había mandado a Mary que arrancara los tallos de las flores, con cuidado de sacudir el polen en el cazo, no en el suelo de la cocina. Una vez que hubo entendido lo que debía hacer, la cría trabajó sin pausa y solo se detuvo cuando Margaret apareció con un turbante verde lima.
– ¿Una pluma o dos? -preguntó, y se acercó a la cinta que le atravesaba la frente primero una pluma y luego otra.
Mary la observó con los ojos como platos. Por aquel entonces los turbantes todavía no habían llegado a Lyme…, doy fe de que fue Margaret quien los puso de moda entre las mujeres de la localidad, y al cabo de unos años eran una imagen habitual en Broad Street. No estoy segura de que combinen con los vestidos estilo imperio tan bien como otros tocados, y creo que al verlos algunas se reían por lo bajo, pero ¿acaso la moda no está pensada para divertir?
– Gracias por ayudarnos con las flores de saúco -dijo Louise una vez que hubimos puesto a macerar las flores en agua caliente con azúcar y limón-. Cuando esté listo, podrás quedarte con una botella.
Mary Anning asintió con la cabeza y se volvió hacia mí.
– ¿Puedo ver sus curis, señorita? El otro día no me las enseñó.
Vacilé, pues me daba un poco de vergüenza enseñarle lo que había encontrado. Ella tenía un aplomo increíble para ser tan solo una niña. Supongo que se debía a que trabajaba desde una edad temprana, pero también me sentí tentada de achacarlo al rayo. Sin embargo, no podía mostrar mi renuencia, de modo que llevé a Mary al comedor. Al entrar en la estancia la mayoría hace comentarios sobre la impresionante vista de Golden Cap, pero Mary ni siquiera echó un vistazo por la ventana. Fue directa al aparador, donde había colocado mis hallazgos, para gran indignación de Bessy.
– ¿Qué es eso? -Señaló las tiras de papel que había al lado de cada fósil.
– Etiquetas. Indican dónde y cuándo encontré el fósil, en qué estrato de roca y lo que supongo que pueden ser. Es lo que hacen en el Museo Británico.
– ¿Ha estado allí? -Mary miraba cada etiqueta con el entrecejo fruncido.
– Por supuesto. Crecimos cerca del museo. ¿Tú no anotas dónde los encuentras?
Mary se encogió de hombros.
– No sé leer ni escribir.
– ¿Vas a ir al colegio?
La niña volvió a encogerse de hombros.
– A la escuela dominical, tal vez. Allí enseñan a leer y escribir.
– ¿En la iglesia de Saint Michael?
– No, no pertenecemos a la Iglesia de Inglaterra. Somos congregacionalistas. La capilla está en Coombe Street.
Mary cogió un amonites del que me sentía especialmente orgullo-sa, pues se hallaba entero, sin desconchaduras ni grietas, y tenía unas rugosidades uniformes en su espiral.
– Puede sacar un chelín por este amo si lo limpia bien -dijo.
– Oh, no voy a venderlo. Es para mi colección.
Mary me miró con extrañeza. Caí en la cuenta de que los Anning no debían de recoger fósiles para coleccionarlos. Un buen espécimen significaba para ellos un buen precio.
Mary dejó el amonites y cogió una piedra marrón casi tan larga como su dedo, pero más gruesa, con leves marcas en espiral.
– Esa es rara -dije-. No estoy segura de qué es. Podría ser solo una piedra, pero parece… distinta. Pensé que debía cogerla.
– Es un bezoar.
– ¿Un bezoar? -Fruncí el entrecejo-. ¿Qué es eso?
– Una bola de pelo como las que se encuentran en el estómago de las cabras. Papá me ha hablado de ellas. -La dejó y a continuación cogió la concha de un bivalvo denominado Gryphaea, que los lugareños comparaban con las uñas de los pies del diablo-. Todavía no ha limpiado esta grifi, señorita.
– Le he quitado el barro.
– ¿Y la ha rascado con una cuchilla?
Fruncí el entrecejo.
– ¿Con qué clase de cuchilla?
– Oh, un cortaplumas sirve, pero es mejor una navaja de afeitar. Se utiliza para sacar del interior el cieno y otras cosas y darle forma. Le enseñaré cómo hacerlo.
Arrugué la nariz. La idea de que una niña me enseñara a hacer algo me parecía ridícula. Sin embargo…
– Está bien, Mary Anning. Ven mañana con tus cuchillas y enséñame. Te daré un penique por cada fósil que limpies.
Mary resplandeció al oír que le pagaría.
– Gracias, señorita Philpot.
– Ahora vete. Al salir pide a Bessy que te dé un trozo de tarta de frutas.
Una vez que se hubo marchado, Louise dijo:
– Se acuerda del rayo. Lo he visto en sus ojos.
– ¿Cómo va a acordarse? ¡Era apenas un bebé!
– Un rayo debe de ser difícil de olvidar.
Al día siguiente Richard Anning accedió a hacerme una vitrina por quince chelines. Fue la primera de las muchas que he tenido, pero él solo llegaría a hacerme cuatro antes de morir. He tenido vitrinas de mejor calidad y acabado, cuyos cajones se deslizan sin atascarse y que no necesitan que las junturas se vuelvan a encolar después de una época de sequía. Pero acepté los defectos de su factura porque sabía que el cuidado que no ponía en sus obras lo ponía en los conocimientos sobre fósiles de su hija.
Poco después Mary había encontrado un lugar en nuestra vida. Limpiaba mis fósiles y, tras averiguar que me gustaban los peces fósiles, me vendía los que ella y su padre hallaban. A veces me acompañaba a la playa cuando salía en busca de fósiles y yo, aunque no se lo decía, me sentía más tranquila con ella a mi lado, pues me preocupaba que la marea me dejara incomunicada. A Mary eso no le daba miedo, ya que tenía una sensibilidad especial para las mareas que yo nunca llegué a adquirir. Tal vez para poseer esa habilidad había que crecer tan cerca del mar como para poder zambullirse en el agua dando un salto desde la ventana. Mientras que yo consultaba los calendarios de mareas de nuestro almanaque antes de salir a la playa, Mary siempre sabía el estado de la marea, si estaba alta o baja, si era muerta o viva, y qué parte de la playa quedaba expuesta a su efecto a una hora determinada. Yo únicamente caminaba sola por la playa cuando la marea estaba bajando, pues sabía que disponía de unas cuantas horas de tranquilidad, aunque también entonces perdía la noción del tiempo, como ocurre asimismo cuando se va de caza, y al volverme descubría que el mar se acercaba con sigilo. Cuando estaba con Mary, ella seguía mentalmente el movimiento del mar.
También valoraba la compañía de Mary por otros motivos, puesto que me enseñó muchas cosas: que el mar dispone las piedras de tamaño similar en franjas a lo largo de la orilla, y qué fósiles se pueden encontrar en cada franja; cómo distinguir en la cara de un acantilado las grietas verticales que advierten de un posible desprendimiento de tierras; por dónde acceder a los caminos de los acantilados que podíamos usar si la marea nos dejaba incomunicadas.
Además me venía bien como compañera. En algunos aspectos, en Lyme se gozaba de mayor libertad que en Londres; por ejemplo, podía pasear por el pueblo sola, sin necesidad de que me acompañaran mis hermanas o Bessy, como ocurría en Londres. Sin embargo, en la playa no solía haber nadie, aparte de algunos pescadores que examinaban las nasas de los cangrejos, o personas que rebuscaban entre los desechos y que yo sospechaba que eran contrabandistas, o viajeros que caminaban entre Charmouth y Lyme cuando la marea estaba baja. No se consideraba un lugar para que una dama anduviera sola, ni siquiera en una localidad de mentalidad independiente como Lyme. Años después, cuando ya era mayor y más conocida en el pueblo, y me preocupaba menos lo que los demás pensaran de mí, iba sola a la playa. Pero por aquel entonces prefería tener compañía. A veces convencía a Margaret o a Louise de que vinieran conmigo, y de vez en cuando hasta encontraban fósiles. Aunque Margaret no soportaba mancharse las manos, se lo pasaba bien buscando trozos de pirita de hierro, pues le gustaba su brillo. Louise se quejaba de la falta de vida de las rocas comparadas con las plantas que tanto le gustaban, pero a veces trepaba por los acantilados y examinaba briznas de hierba marina con la lupa.
Pasábamos gran parte de nuestro tiempo en la playa de un kilómetro y medio de largo que había entre Lyme y Charmouth. Al este, más allá de la casa de los Anning, al final de Gun Cliff, la costa se curva bruscamente a la derecha de tal forma que la playa queda fuera de la vista del pueblo. El litoral está bordeado a lo largo de varios cientos de metros por Church Cliffs, unos acantilados compuestos de lo que se denomina caliza liásica: capas de piedra caliza y esquisto con un tinte gris azulado que forman franjas. La playa gira entonces suavemente a la derecha antes de discurrir en línea recta hacia Charmouth. Tras esa curva, muy por encima de la playa, se alza Black Ven, un enorme desprendimiento de tierras que ha creado una capa inclinada de esquisto entre los acantilados y la orilla. Tanto Church Cliffs como Black Ven contienen muchos fósiles, y los van soltando poco a poco a la playa. Fue allí donde Mary encontró muchos de sus mejores especímenes. También fue donde vivimos algunos de nuestros mayores dramas.
Cuando llegó nuestro segundo verano en Lyme, Margaret se había adaptado perfectamente a su nueva vida. Era joven, el aire del mar daba lozanía a su tez, y era nueva, y por lo tanto objeto de gran atención entre el círculo de aficionados a las diversiones. Pronto tuvo sus parejas favoritas de whist, sus compañeras preferidas de baño, y familias que desfilaban con ella por el Cobb. Durante la época estival se organizaban bailes todos los martes en los salones de celebraciones, y Margaret, que no se perdía una pieza, llegó a convertirse en una de las asistentes favoritas por la ligereza de sus pies. Louise y yo la acompañábamos a veces, pero no tardó en encontrar amigas más interesantes con las que ir: familias de Londres, Bristol o Exeter que pasaban en Lyme parte del verano, así como unos cuantos vecinos selectos de Lyme. Louise y yo nos alegrábamos de no tener que ir. Desde que había oído un comentario hiriente sobre mi mandíbula años atrás no me sentía cómoda bailando y prefería quedarme sentada mirando o, mejor aún, leyendo en casa. Ciento cincuenta libras al año a repartir entre tres hermanas no dan para comprar libros, y la biblioteca pública de Lyme contenía sobre todo novelas, pero pedí que todos mis regalos de Navidad o cumpleaños fueran libros de historia natural. Prescindía de un chal nuevo para comprarme un libro. Y los amigos de Londres me prestaban algunos.
Mis hermanas no se quejaban de que añoraran la vida londinense. A Margaret le convenía más ser el centro de atención en un lugar modesto que tener que esforzarse para que se fijaran en ella entre las miles de chicas de la sociedad londinense. Louise también parecía más contenta, pues la tranquilidad se avenía bien con su carácter. Adoraba el jardín de Morley Cottage, con su vista de la bahía de Lyme y un enorme tulipero de cien años en un rincón. El jardín era mucho mayor que el que teníamos en Red Lion Square. Allí, como es natural, teníamos jardineros, mientras que ahora Louise se encargaba de la mayor parte del trabajo, y ella así lo prefería. El clima también suponía un reto para ella, pues el viento salobre exigía plantas más resistentes que las que crecían con la suave lluvia de Londres: verónica, uva de gato, enebro, salvia, armenia marítima y cardo de mar. Y sus arriates de rosas eran más bonitos que cualquiera de los que yo había visto en Bloomsbury.
De las tres yo era la que más pensaba en Londres. Echaba de menos el intercambio de ideas. En Londres formábamos parte de un amplio círculo de familias de abogados y los acontecimientos sociales resultaban intelectualmente estimulantes además de entretenidos. Solía sentarme con mi hermano y sus amigos durante la cena mientras hablaban del futuro de Napoleón, de si Pitt debía volver a ser primer ministro, o de qué había que hacer con el tráfico de esclavos. Incluso alguna que otra vez intervenía en la conversación.
Sin embargo, en Lyme no oía charlas de esa índole. Aunque los fósiles me mantenían ocupada, había pocas personas con las que pudiera hablar del tema. Cuando leía a Hutton, Cuvier, Werner, Lamarck u otros filósofos naturales, no podía acudir a mis amigos para preguntarles qué opinaban de las ideas radicales de esos hombres. La clase media de Lyme estaba rodeada de fenómenos naturales dignos de atención, pero no mostraban demasiada curiosidad por ellos. Hablaban del tiempo y las mareas, la pesca y las cosechas, los visitantes y la temporada estival. Cualquiera habría dicho que estarían preocupados por Napoleón y la guerra con Francia, aunque solo fuera por su efecto en la pequeña industria de construcción naval de Lyme. Sin embargo, las familias de la localidad hablaban de las reparaciones del maltrecho rompeolas, o del balneario recién abierto, al que le iba tan bien que seguro que otros iban a imitarlo, o de si la harina del molino del pueblo era lo bastante fina. Los veraneantes que conocíamos en los salones de celebraciones, en la iglesia o tomando té en casa de otras familias a veces se animaban a departir de temas de mayor enjundia, pero en general viajaban para escapar de esa clase de conversaciones y disfrutaban de las noticias y los chismes locales.
Me sentía frustrada sobre todo porque los fósiles que hallaba eran muy intrigantes y me suscitaban preguntas que deseaba formular. Por ejemplo, ¿qué eran exactamente los amonites, los fósiles más visibles y llamativos de los que se encontraban en Lyme? Dudaba que fueran serpientes, como muchos creían ciegamente. ¿Por qué se hacían una bola? No había oído hablar de ninguna serpiente que hiciera tal cosa. ¿Y dónde tenían la cabeza? Cada vez que encontraba un amonites lo miraba detenidamente, pero no veía ni rastro de una cabeza. Era muy extraño que hallara tantos fósiles de ellos en la playa, pero no viera ninguno vivo.
Sin embargo, eso no parecía preocupar a los demás. Esperaba que un día alguien me dijera mientras tomábamos el té: «¿Sabe una cosa, señorita Philpot? Los amonites me recuerdan bastante a los caracoles. ¿Cree que pueden ser una especie de caracol que no hayamos visto antes?». En lugar de eso se dedicaban a hablar del barro de la carretera de Charmouth, o de lo que iban a ponerse para el próximo baile, o del circo ambulante que iban a ir a ver a Bridport. Si decían algo sobre fósiles, era para poner en tela de juicio mi interés.
– ¿Cómo pueden gustarle tanto unas simples piedras? -me preguntó en cierta ocasión una nueva amiga que Margaret trajo de los salones de celebraciones.
– No son simples piedras -traté de explicarle-. Son cuerpos de animales que vivieron hace mucho tiempo y que han acabado convertidos en piedra. Cuando encontramos uno, estamos descubriendo algo que ha permanecido oculto durante miles de años.
– ¡Qué horror! -exclamó ella, y se volvió para oír a Margaret tocar el piano.
Las visitas solían volverse hacia Margaret cuando Louise les resultaba demasiado callada y yo demasiado rara. Margaret sabía entretenerlas.
Solo Mary Anning compartía mi entusiasmo y curiosidad, pero era demasiado pequeña para participar en tales conversaciones. Durante aquellos primeros años a veces tenía la impresión de que estaba esperando a que ella creciera para poder disfrutar de la compañía que tanto deseaba. Y estaba en lo cierto.
Al principio pensé que podría hablar de fósiles con Henry Hoste Henley, señor de Colway Manor y miembro del Parlamento por Lyme Regís. Vivía en una gran casa apartada, al final de una avenida de árboles en las afueras de Lyme, a un kilómetro y medio más o menos de Morley Cottage. Lord Henley tenía una gran familia; aparte de su esposa y muchos hijos, también había miembros de la familia Henleyen Chard, varios kilómetros tierra adentro, y Colway Manor rebosaba de invitados. A nosotras nos invitaban de vez en cuando: a cenar, al baile de Navidad o a presenciar el inicio de las partidas de caza, cuando lord Henley repartía oporto y whisky antes de que los cazadores se marcharan a caballo.
Los Henley eran lo más parecido a la pequeña aristocracia que había en Lyme, pero lord Henley todavía tenía barro en las botas y mugre debajo de las uñas. También tenía una colección de fósiles y, cuando se enteró de que me interesaban, hizo que me sentara a su lado en una cena para que pudiéramos hablar. Al principio me entusiasmé, pero a los pocos minutos descubrí que lord Henley no sabía nada de fósiles, aparte de que se podían coleccionar y de que le hacían parecer sofisticado e inteligente. Era la clase de hombre que se guiaba por sus pies más que por su cabeza. Intenté soltarle la lengua preguntándole qué creía que era el amonites. Lord Henley se rió entre dientes y bebió un buen trago de vino.
– ¿No se lo ha dicho nadie, señorita Philpot? ¡Son gusanos! -Dio un golpe con la copa en la mesa, una señal para que se la rellenara un criado.
Medité sobre su respuesta.
– Vaya, entonces, ¿por qué están siempre enroscados? Nunca he visto a ningún gusano vivo adoptar esa forma. Ni a ninguna serpiente, que, según algunos, es lo que son.
Lord Henley movió los pies por debajo de la silla.
– No creo que haya visto a mucha gente tumbada boca arriba con las manos cruzadas sobre el pecho, ¿verdad que no, señorita Philpot? Pero así es como enterramos a las personas. Los gusanos se enfoscan al morir.
Reprimí un bufido, pues imaginé unos gusanos reunidos para enrollar a uno de sus.muertos, como nosotros preparamos a los nuestros cuando fallecen. Era a todas luces una idea ridícula, y sin embargo lord Henley no se planteaba ponerla en duda. Aun así, no insistí en el tema, ya que Margaret, sentada al final de la mesa, me estaba haciendo señas con la cabeza, y el hombre sentado frente a mí había arqueado las cejas al oír nuestra indiscreta conversación.
Ahora sé que los amonites eran animales marinos parecidos al moderno nautilo, con conchas protectoras y tentáculos similares a los de los calamares. Ojalá hubiera podido decírselo a lord Henley en aquella cena, cuando habló con tanta seguridad de los gusanos enroscados. Pero en aquella época carecía de los conocimientos y de la confianza en mí misma necesarios para corregirlo.
Más tarde, cuando me enseñó su colección, lord Henley mostró mayor ignorancia al no ser capaz de distinguir un amonites de otro. Cuando señalé uno que tenía líneas rectas e incluso líneas de sutura que atravesaban la espiral, mientras que en otro cada línea tenía dos protuberancias que resaltaban la forma de espiral, me dio una palmadita en la mano.
– Es usted una dama muy inteligente -dijo al tiempo que meneaba la cabeza, lo que restaba valor al cumplido.
Intuí que no íbamos a reflexionar juntos sobre los fósiles. Yo poseía la paciencia y la capacidad de observación necesarias para estudiarlos, mientras que el interés de lord Henley era mucho más superficial, y no le gustaba que se lo recordaran.
James Foot era amigo de los Henley, y nuestros caminos debieron de cruzarse en Colway Manor, seguramente en el baile de Navidad, al que asistía la mitad de West Dorset. No obstante, Louise y yo oímos hablar de él por primera vez la mañana siguiente a un baile de verano en los salones de celebraciones, durante el desayuno.
– No puedo probar bocado -declaró Margaret tras tomar asiento y apartar un plato de pescado ahumado-. ¡Estoy demasiado agitada!
Louise puso los ojos en blanco y yo sonreí sin levantar la vista de la taza de té. Margaret solía hacer esa clase de afirmaciones después de un baile y, aunque nos reíamos al oírlas, jamás la habríamos mandado callar, pues constituían nuestra principal diversión.
– ¿Cómo se llama esta vez? -pregunté.
– James Foot.
– ¿De veras? ¿Y son sus pies a lo único que puedes aspirar?
Margaret me miró haciendo una mueca y cogió una rebanada de pan del portatostadas.
– Es un caballero -declaró mientras desmigajaba la tostada en trocitos minúsculos que más tarde Bessy tendría que echar al césped para los pájaros-. Es amigo de lord Henley, tiene una granja cerca de Beaminster y baila muy bien. ¡Me ha pedido el primer baile del martes!
Observé cómo toqueteaba la tostada. Aunque había oído de sus labios palabras similares muy a menudo, advertí algo distinto en Margaret. Parecía más segura y más dueña de sí misma. Tenía la cabeza gacha, como si estuviera reprimiendo otras palabras, y se hallaba replegada en sí misma, atenta a los nuevos sentimientos que trataba de entender. Y aunque no dejaba quietas las manos, sus movimientos eran más controlados.
Está preparada para encontrar marido, pensé. Clavé la vista en el mantel -de lino amarillo claro, con las esquinas bordadas por nuestra difunta madre y ahora salpicado de migas-y pronuncié una breve oración para pedir a Dios que favoreciera a Margaret como había hecho con Frances. Cuando levanté la vista miré a Louise a los ojos, cuya expresión debía de ser un reflejo de la mía, triste y esperanzada a un tiempo; aunque era posible que la mía fuera más triste que esperanzada. Había dirigido a Dios muchas oraciones que no habían sido atendidas, y en ocasiones me preguntaba si habían llegado a su destinatario y si este las había oído.
Margaret siguió bailando con James Foot y nosotras seguimos oyendo hablar de él durante el desayuno, la comida, el té y la cena, cuando salíamos a pasear, o mientras intentábamos leer por la noche. Al final Louise y yo acompañamos a Margaret a los salones de celebraciones para verlo con nuestros propios ojos.
Me pareció muy agradable a la vista, más de lo que esperaba…, aunque ¿por qué no iba a dar Dorset hombres tan atractivos como los que se veían en Londres? Era alto y delgado, y todo en él irradiaba pulcritud y elegancia, desde el cabello rizado y recién cortado hasta las manos, finas y pálidas. Llevaba un bonito frac del mismo color que sus ojos: marrón chocolate. La prenda combinaba de maravilla con el vestido verde claro que lucía Margaret; ese debía de ser el motivo por el que se lo había puesto ella, que además se había tomado la molestia de persuadirme de que le cosiera una cinta verde oscuro en la cintura y le confeccionara un nuevo turbante con plumas teñidas a juego. De hecho, desde la llegada de James Foot a Lyme Margaret se preocupaba todavía más por su atuendo: se compraba guantes y cintas, blanqueaba sus escarpines a fin de quitarles las rozaduras, escribía a nuestra cuñada para pedirle que le mandara tela de Londres. Louise y yo no prestábamos tanta atención a nuestra ropa y lucíamos tonos apagados -Louise, azul oscuro y verde; yo, malva y gris-, pero dejábamos gustosamente que Margaret diera rienda suelta a su pasión por los colores pastel y los estampados de flores. Y si el dinero solo llegaba para adquirir un único vestido, insistíamos en que se lo comprara ella. Ahora me alegro, pues estaba preciosa bailando con James Foot, con su vestido verde y plumas en el cabello. Me quedé sentada mirándolos, satisfecha.
Louise lo estaba menos. No dijo nada en los salones de celebraciones, pero más tarde, cuando nos preparábamos para acostarnos -habíamos dejado a Margaret bailando después de que unos amigos nos prometieran que la acompañarían a casa-, declaró:
– A él le preocupan mucho las apariencias.
Coloqué el gorro de dormir sobre mi pobre cabello y me metí en la cama.
– A Margaret también.
Aunque era tarde para leer, no apagué la vela y observé cómo las telas de araña ondeaban en el techo con el calor que desprendía la llama.
– No se trata de su ropa, aunque sea un reflejo de su forma de pensar -dijo Louise-. Quiere que las cosas sean formales.
– Nosotras somos formales -protesté.
Louise apagó su vela.
Sabía a qué se refería. Yo también lo había notado cuando me presentaron a James Foot. Era educado y franco… y convencional. Traté de comportarme con él de la forma más insulsa posible. Mientras hablábamos, posó la mirada en el escote deshilachado de mi vestido violeta y tuve la impresión de que en su mente se formaba un juicio, una información que guardaría para reflexionar sobre ella más adelante.
Pensando en Margaret intenté conducirme con la mayor corrección cuando James Foot nos visitó un día en Morley Cottage. El también se mostró muy atento. Pidió a Louise que le enseñara el jardín y se ofreció a mandarle esquejes de sus hortensias cuando observó que no tenía ninguna. Ella no le dijo que las detestaba. Mostró interés por examinar mi colección de fósiles, y sabía más del tema que Henry Hoste Henley. Cuando me recomendó que fuera a Eype, situada hacia el este, en la costa, cerca de Bridport, a buscar ofiuras, añadió que podía visitar la granja que él tenía cerca. Yo, por mi parte, reprimí el deseo de hacerle algunas preguntas sobre fósiles y dejé que condujera la conversación, que fue bastante agradable.
Cuando se marchó, Margaret estaba tan aturdida que la llevamos al mar para que se bañara, con la esperanza de que el frío la espabilara. Louise y yo nos quedamos en la orilla mientras ella chapoteaba.
Habíamos empujado mar adentro la caseta de playa movible, un pequeño armario colocado sobre un carro, para ofrecerle intimidad, y Margaret nadaba con la caseta puesta entre ella y la orilla, guardando su pudor. Un par de veces vislumbramos un brazo o una salpicadura cuando pateaba el agua.
Eché un vistazo a los guijarros, aunque no esperaba encontrar fósiles entre trozos de pedernal.
– Creía que la visita había ido muy bien -comenté, consciente de mi escaso entusiasmo.
– No se casará con ella -aseguró Louise.
– ¿Por qué no? Margaret es tan buena como cualquier otra, y mucho mejor que muchas.
– Margaret aportaría poco dinero al matrimonio. Puede que a él eso no le importe, pero, si no hay dinero, el carácter de la familia con la que emparenté cobra importancia.
– Pero hoy nos hemos portado bien, ¿no? Hemos hablado de sus temas favoritos, nos hemos mostrado agradables pero no demasiado inteligentes. Y él se ha mostrado interesado por nosotras…, ha pasado un buen rato contigo en el jardín.
– No hemos coqueteado con él.
– Desde luego que no. ¡Gracias a Dios, eso hemos podido dejárselo a Margaret!
Aunque protesté, sabía a qué se refería Louise. Las mujeres deben entablar conversaciones chispeantes con el pretendiente de su hermana, adoptar una ligera intimidad que preludia un vínculo familiar. A pesar de que me había propuesto actuar ante James Foot, me había mostrado torpe y apagada, en lugar de como un miembro de la familia que se conduce con cordialidad natural. Él temería cada ocasión -como ya me ocurría a mí-en la que tuviéramos que repetir esas conversaciones. Me había resultado tedioso tener que andar con pies de plomo para complacer a un caballero durante una tarde. Des-pues de poco más de un año en Lyme, había llegado a apreciar la libertad de la que podía disfrutar allí una solterona sin familiares varones. A esas alturas me parecía más natural que veinticinco años de vida convencional en Londres.
Por supuesto, Margaret opinaba de forma distinta. Observé cómo flotaba boca arriba por un momento, moviendo las manos como si fueran algas. Debía de estar contemplando el cielo vespertino, que empezaba a teñirse de rojo, y pensando en James Foot. Me estremecí.
Tal vez habría logrado moderar mi conducta por el bien de Margaret y me habría acostumbrado a la compañía de James Foot sin considerarla siempre una carga. Sin embargo, pocas semanas más tarde tuve un encuentro con él en la playa que dio al traste con todos mis intentos previos de ser una hermana benevolente.
Richard Anning acababa de regalar a su hija un martillo especial que él mismo había fabricado, con las puntas de madera revestidas de metal. Mary tenía muchas ganas de enseñarme a usarlo para abrir de un tajo piedras de forma romboidal llamadas nódulos a fin de dejar al descubierto amonites cristalizados y, a veces, peces. No le dije que nunca había manejado un martillo, pero debió de darse cuenta al ver la torpeza de mis primeros intentos por blandido. No hizo ningún comentario; se limitó a corregirme hasta que mejoré, como una joven profesora con una paciencia sorprendente.
Aunque era un día agradable de septiembre, soplaba una brisa fría que me recordó que el otoño ya había ahuyentado al verano. Estaba arrodillada, dando golpes secos al borde de un nódulo que había colocado sobre una piedra plana. Mary, inclinada hacia delante, observaba y me daba indicaciones.
– Dele, señorita Elizabeth. No demasiado fuerte o no la partirá bien. Ahora corte esa punta para que pueda apoyarla y sujetarla. ¡Oh! ¿Se ha hecho daño, señorita?
Se me había resbalado el martillo y me había golpeado en la punta del dedo índice. Me lo metí en la boca para chuparlo y aliviar el dolor.
En ese momento oí detrás un ruido de piedras y cometí el error de volverme con el dedo todavía en la boca. A unos metros de distancia, James Foot me miraba con una expresión extraña de repugnancia en la cara cubierta de una máscara de cortesía. Me saqué el dedo de la boca con el sonido de un taponazo que me hizo ruborizar de vergüenza.
James Foot me tendió la mano para ayudarme. Mientras me ponía en pie con dificultad, Mary retrocedió, sabiendo instintivamente la distancia respetuosa que debía guardar pero sin dejar de ser mi guía y acompañante.
– Estaba abriendo esta piedra para ver si tiene un amonites dentro -expliqué.
Sin embargo, James Foot no bajó la vista hacia el nódulo. Estaba mirando fijamente mis guantes. Solía ponérmelos -como, por otro lado, toda dama cuando salía de casa, hiciera el tiempo que hiciese-, para protegerme las manos del frío y del barro seco. Durante mis primeras salidas en busca de fósiles había estropeado varios pares, que habían quedado manchados de arcilla de caliza liásica y agua del mar. Ahora reservaba unos para usarlos en la playa. Eran de cabritilla color marfil y estaban sucios y endurecidos por el agua; les había cortado los dedos hasta los nudillos para manipular objetos con mayor facilidad. Eran raros y feos, pero útiles. Llevaba conmigo un par de guantes más respetables que me ponía cuando se acercaba alguien, pero James Foot no me había dado tiempo a enfundármelos.
Él iba muy elegante con un frac cruzado de color burdeos con botones plateados y cuello de terciopelo marrón, a juego con los guantes. Sus botas de montar relucían, como si el barro no se atreviera a acercarse a ellas.
En ese momento reconocí para mis adentros que no sentía la menor simpatía por James Foot, con sus botas impolutas, su cuello y sus guantes a juego, y su mirada enjuiciadora. Jamás podría confiar en un hombre cuyo rasgo dominante era su ropa. No me inspiraba simpatía, y sospechaba que yo tampoco a él, aunque era demasiado educado para mostrarlo.
Junté las manos a la espalda para que no tuviera que seguir mirando mis ofensivos guantes.
– ¿Dónde está su caballo, señor? -No se me ocurrió nada mejor que decir.
– En Charmouth. Un muchacho se lo ha llevado a Colway Manor. He decidido hacer a pie el último trecho por la playa aprovechando el buen tiempo.
Detrás de James Foot, Mary me hacía señas con la mano. Cuando la miré, se frotó la mejilla vigorosamente. Fruncí el entrecejo.
– ¿Qué ha encontrado hoy? -preguntó James Foot.
Vacilé. Para enseñarle lo que había encontrado tenía que volver a mostrar mis manos enguantadas.
– Mary, ve a por la cesta y enseña al señor Foot lo que hemos encontrado. Mary sabe mucho de fósiles -añadí mientras la niña llevaba la cesta a James Foot y sacaba una piedra gris en forma de corazón que tenía grabado un delicado dibujo de cinco pétalos.
– Es un erizo de mar -dijo Mary-. Y esto es una uña del diablo. -Le tendió un bivalvo con forma de garra-. Pero el mejor de todos es el belemnites, el mayor que he visto en mi vida. -Sacó un belemnites muy bien conservado de al menos diez centímetros de largo y dos de ancho, con la punta ahusada.
James Foot lo miró y se puso colorado. No entendí el porqué hasta que Mary se echó a reír entre dientes.
– Parece lo que tiene mi hermano…
– Basta, Mary -logré interrumpirla a tiempo-. Guárdalo, por favor.
Yo también me sonrojé. Quería decir algo, pero pedir disculpas solo contribuiría a empeorar las cosas. Estoy segura de que James Foot pensó que me había propuesto incomodarlo.
– ¿Irá esta noche a los salones de celebraciones? -pregunté en un intento de dejar a un lado el tema del belemnites.
– Supongo que sí…, a menos que lord Henley tenga otros planes para mí.
Por lo general James Foot se mostraba categórico respecto a lo que iba o no iba a hacer, de modo que tuve la sensación de que estaba preparando el camino para huir. Yo creía saber el motivo, pero para asegurarme dije:
– Le diré a Margaret que lo busque.
Aunque James Foot no se movió, dio la impresión de que retrocedía al oír mis palabras.
– Iré si puedo. Por favor, salude a sus hermanas de mi parte. -Se despidió con una inclinación y echó a andar por la playa en dirección a Lyme.
Observé cómo sorteaba una charca entre las rocas y murmuré:
– No se casará con ella.
– ¿Cómo dice, señora?
Mary Anning estaba perpleja. Y ahora me llamaba «señora». Solterona o no, había dejado atrás la condición de «señorita». Una dama recibía el tratamiento de «señorita» cuando todavía tenía posibilidades de casarse.
– Nada, Mary. -Me volví hacia ella-. ¿Qué querías antes? No parabas de moverte y frotarte la cara como si te picara.
– Tiene barro en la mejilla, señorita Elizabeth. Pensé que querría limpiárselo para que el caballero no la mirara tan fijamente.
Me toqué la mejilla.
– Vaya por Dios, lo que faltaba. -Saqué un pañuelo y escupí en él, y acto seguido me eché a reír por no llorar.
James Foot no acudió a los salones de celebraciones esa noche. Margaret se llevó una decepción, pero no se inquietó hasta el día siguiente, cuando él avisó -aunque no personalmente-de que habían reclamado su presencia en Suffolk para que se ocupara de unos negocios de la familia y que estaría ausente unas semanas.
– ¿Qué familia? -preguntó Margaret al pobre mensajero, uno de los muchos primos de lord Henley-. ¡No me dijo que tuviera familia en Suffolk!
Lloró y se sintió abatida, y encontró un pretexto para visitar a los Henley, que no pudieron o no quisieron ayudarla. Yo dudaba queja-mes Foot les hubiera dicho por qué había perdido el interés por Margaret; cuando menos, no les habría hablado de mis guantes o el belemnítes. Era un caballero y nunca mencionaría algo así. En todo caso, a los Henley debía de haberles quedado claro que no éramos una familia adecuada con la que emparentar.
Margaret siguió asistiendo a los bailes de los salones de celebraciones y a las partidas de cartas, pero había perdido lustre, y las ocasiones en que fui con ella advertí que había bajado del peldaño superior de la escala social por la que había estado ascendiendo. El desaire de un caballero, justificado o no, causa un perjuicio sutil a una joven dama. A Margaret ya no le pedían todos los bailes, y los cumplidos sobre su vestido, su cabello y su tez eran menos frecuentes. Cuando concluyó el verano parecía fatigada y abatida. Louise y yo la llevamos a Londres unas semanas con la intención de animarla, pero Margaret sabía que algo había cambiado. Había perdido su mejor oportunidad de casarse e ignoraba por qué.
Nunca le hablé de mi encuentro con James Foot en la playa. Tal vez a Margaret le habría consolado saber que mi excentricidad había contribuido a la decisión de James Foot de no seguir cortejándola. Pero también habría pensado que, aunque yo hubiera dejado los fósiles y me hubiera comprado guantes nuevos, no habría sido suficiente. Un hombre elige a una mujer tras una compleja reflexión sobre esta y su familia; se necesita algo más que una hermana rara para dar al traste con los cálculos. James Foot había decidido que los Philpot no teníamos ni el dinero ni la posición social necesarios para que él pretendiera a Margaret. Mis guantes sucios y un fósil de forma sugerente no habían hecho más que confirmar la determinación que ya había tomado.
Estaba disgustada por Margaret, pero no lamentaba la retirada de James Foot. Sospechaba que siempre me habría mirado como si tuviera los guantes sucios. Y sí me juzgaba a mí, ¿cómo juzgaría a mi hermana? ¿La despojaría de toda su vitalidad? No habría soportado que mi hermana se hubiera casado con un hombre semejante.
Años más tarde me topé con James Foot en Colway Manor. A Margaret siempre le entraba dolor de cabeza cuando nos invitaban a sus fiestas y cenas, y Louise y yo no asistíamos sin ella por lealtad. El caso es que en cierta ocasión fui allí para hablar con lord Henley de unos fósiles de los Anning y me tropecé con James Foot y su esposa, que llegaban cuando yo me marchaba. Ella era menuda y pálida y temblaba como una hoja; jamás habría llevado un turbante a un baile. Entonces supe que era mejor que Margaret hubiera escapado a ese destino.
Margaret había alcanzado la cumbre de su potencial durante el verano de James Foot. Al siguiente la trataron como un hermoso vestido guardado en un armario que ha pasado de moda; el escote es ahora demasiado alto o bajo, la tela está un pelín descolorida, el corte ya no resulta tan favorecedor. Nos sorprendió que algo así pudiera ocurrir en Lyme con la misma facilidad que en Londres, pero poco podíamos hacer para remediarlo. Margaret conservó a sus amigos y trabó nuevas amistades entre los veraneantes, pero ya no volvía por las noches con un brillo especial en los ojos ni se ponía a bailar en la cocina. Con el tiempo los turbantes que insistía ni llevar dejaron de parecer tan atrevidos y se convirtieron en una excentricidad de aquella Philpot. No logró escapar casándose como Frances y se quedó soltera como Louise y yo. Hay destinos peores.
3 Como buscar un trébol de cuatro hojas

No recuerdo ni un solo momento en que no estuviera en la playa. Mamá solía decir que cuando nací la ventana estaba abierta y que lo primero que vi cuando me alzaron fue el mar. La parte trasera de nuestra casa de Cockmoile Square daba al mar, cerca de Gun Cliff, de modo que en cuanto aprendí a andar salía a las rocas con mi hermano Joe, que era unos años mayor, para que cuidara de mí y vigilara que no me ahogara. Según la época del año había muchas otras personas, unas caminando hacia el Cobb, otras mirando los barcos o acercándose a la orilla en las casetas de playa movibles, que se me antojaban una suerte de letrinas con ruedas. Algunos incluso se metían en el agua en noviembre. Joe y yo nos reíamos de los nadadores porque salían empapados, ateridos de frío y acobardados, como gatos mojados, pero ellos hacían ver que les sentaba bien. Me peleé con el mar durante años. Incluso yo, para quien los ciclos de las mareas eran algo tan natural como los latidos de mi corazón, me veía sorprendida por el avance sigiloso del mar mientras buscaba curis y tenía que vadear las aguas o trepar por los acantilados para regresar a casa. Sin embargo, nunca me bañaba a propósito, como las damas londinenses que venían a Lyme por motivos de salud. Siempre he preferido la tierra firme, las rocas antes que el agua. Doy gracias al mar por darme peces para comer y por arrancar fósiles de los acantilados o extraerlos del fondo del mar. Sin él los huesos yacerían eternamente en sus tumbas de piedra y no tendríamos dinero para la comida y la vivienda.
Hasta donde me alcanza la memoria, siempre estaba buscando curis. Papá me llevaba a la playa, me enseñaba dónde debía mirar y me decía qué eran los distintos fósiles: vertis, uñas del diablo, serpientes de santa Hilda, bezoares, rayos, lirios de mar. Pronto aprendí a buscarlos sola. De todos modos, cuando sales con alguien de búsqueda no estás a su lado en todo momento. No puedes meterte en sus ojos; tienes que usar los tuyos y mirar a tu manera. Dos personas pueden inspeccionar las mismas rocas y ver cosas distintas. Una verá un trozo de pedernal; la otra, un erizo de mar. Cuando era niña e iba con papá, él encontraba vertis en un lugar que yo había revuelto de arriba abajo. «Mira -decía, y se acercaba para coger una que había justo a mis pies. A continuación se reía de mí y gritaba-: ¡Tienes que fijarte más, muchacha!» A mí no me molestaba, porque era mi padre, y era lógico que hallara más que yo y me enseñara lo que debía hacer. No habría querido ser mejor que él.
Para mí, buscar curis es como buscar un trébol de cuatro hojas: no es cuestión de fijarse mucho, sino de que algo aparezca de forma distinta. Si recorriera con la vista un campo de tréboles vería 3, 3, 3, 3,4, 3,3. Las cuatro hojas me llamarían la atención. Lo mismo ocurre con las curis; camino sin rumbo por la playa paseando la mirada por las piedras sin pensar, y de pronto saltan a la vista las líneas rectas de un bele, o las rayas y la curva de un amo, o el grano del hueso en el pedernal liso. Su dibujo destaca, mientras que el resto es una masa confusa.
Cada persona busca de forma distinta. La señorita Elizabeth examina la cara de los acantilados, los salientes rocosos y las piedras desprendidas con tal atención que cualquiera diría que le va a explotar la cabeza. Encuentra cosas, claro está, pero le cuesta mucho más. No tiene tan buen ojo como yo.
Mi hermano Joe usaba un método distinto y detestaba el mío. Es tres años mayor que yo, pero cuando era pequeño a veces parecía que me sacara muchos más. Era como un adulto bajito, lento, serio y prudente. Nuestro trabajo consistía en buscar curis y llevárselas a papá, pero a veces también las limpiábamos si papá estaba ocupado con sus vitrinas. A Joe no le gustaba salir cuando hacía mucho viento. Aun así, encontraba curis. Se le daba bien, aunque no quisiera buscarlas. Tenía buen ojo. Su método consistía en centrarse en una zona de la playa, dividirla en cuadrados idénticos y recorrer cada uno de ellos de arriba abajo a un paso constante. Encontraba más que yo, pero yo encontraba las piezas raras: las costillas y los dientes de cocodrilo, los bezoares y los erizos de mar, cosas que nadie esperaría descubrir.
Papá los buscaba usando una vara larga que metía entre las rocas para no tener que inclinarse. Lo aprendió del señor Crookshanks, el amigo que le enseñó todo cuanto sabía de las curis. Se arrojó por el Gun Cliff, detrás de nuestra casa, cuando yo solo contaba tres años. Papá dijo que tenía demasiadas deudas y que ni siquiera las curis habrían podido impedir que acabara en el asilo para pobres. Claro que papá tampoco aprendió del error del señor Crookshanks. Siempre estaba buscando lo que él llamaba el monstruo que pagaría todas nuestras deudas. Durante años encontramos dientes y vertis y lo que parecían costillas, además de unos extraños cubitos del tamaño de un grano de maíz y otros huesos que ignorábamos qué eran pero que creíamos que debían de ser de un animal grande como un cocodrilo. La señorita Elizabeth me enseñó uno una vez que estaba limpiando curis para ella. Tenía un libro de un Frances llamado Cuvier con dibujos de toda clase de animales y sus esqueletos.
Papá no buscaba tanto como nosotros porque tenía que hacer vitrinas, pero salía cuando podía. Prefería las curis a la carpintería, lo que disgustaba a mamá, ya que los ingresos eran impredecibles y cuando iba de búsqueda se alejaba de Cockmoile Square y de la familia. Seguramente ella sospechaba que a papá le gustaba más estar solo en la playa que en una casa llena de bebés gritones, pues algunos chillaban mucho. Todos berreaban menos Joe y yo. Mamá nunca iba a la playa, salvo para gritar a papá cuando iba a buscar fósiles los domingos y la avergonzaba en la capilla. Eso no disuadía a mi padre, que sin embargo accedió a no llevarnos a Joe y a mí a buscar fósiles los domingos.
Aparte de nosotros solo había otra persona que vendiera curis: un anciano mozo de cuadra llamado William Lock, que trabajaba en el Queen's Arms de Charmouth, donde cambiaban de caballos las diligencias que cubrían el trayecto entre Londres y Exeter. William Lock descubrió que podía vender fósiles a los viajeros mientras estiraban las piernas y echaban un vistazo al lugar. Puesto que los fósiles eran conocidos como «curiosidades», o «curis», todo el mundo empezó a llamarle Capitán Curi. Aunque buscaba y vendía fósiles desde hacía años -más incluso que papá-, no usaba martillo, sino que cogía lo que hallaba al alcance de la mano o desenterraba cosas con la pala que llevaba. Era un viejo malo que me miraba de un forma rara. Nunca me acercaba a él.
De vez en cuando veíamos al Capitán Curi en la playa, pero hasta que la señorita Elizabeth vino a Lyme no había más buscadores de curis que nosotros. Por lo general yo iba con Joe o con papá, pero a veces bajaba a la playa con Fanny Miller. Tenía mi misma edad y vivía río arriba, más allá de la fábrica de telas, en lo que llamábamos Jericho. Su padre era leñador y vendía madera a papá, y su madre trabajaba en la fábrica. Al igual que nosotros, los Miller eran miembros de la capilla congregacionalista de Coombe Street. Lyme estaba lleno de disidentes, aunque también había una iglesia como es debido, la de Saint Michael, donde siempre intentaban convencernos de que volviéramos. Sin embargo los Anning no poníamos los pies allí; estábamos orgullosos de pensar de forma distinta de la tradicional Iglesia de Inglaterra, aunque ignoraba en qué estribaban esas diferencias.
Fanny era una niña muy guapa, menuda, rubia y delicada, con unos ojos azules que yo envidiaba. Solíamos entretenernos con juegos de dedos durante las misas de los domingos cuando nos aburrían y correteábamos río arriba y abajo persiguiendo palos y ramas que habíamos convertido en barcos, o bien cogiendo berros. A pesar de que Fanny siempre prefería el río, a veces iba conmigo a la playa entre Lyme y Charmouth, aunque nunca llegaba a Black Ven, pues el acantilado de allí le parecía peligroso y temía que le cayeran piedras en la cabeza. Construíamos pueblos con guijarros y en ocasiones llenábamos los agujeros que unas pequeñas almejas llamadas dátiles de mar hacían en los salientes rocosos. Al mismo tiempo, yo estaba atenta por si veía curis, de modo que no me limitaba a jugar.
Fanny tenía buen ojo, pero no lo aprovechaba. Le gustaban las cosas bonitas: trozos de cuarzo blanco, piedrecitas listadas, pedazos de pirita. Las llamaba «sus joyas». Encontraba esos tesoros, pero se negaba a tocar buenos ejemplares de amos y beles aun sabiendo que yo los quería. Le asustaban. «No me gustan», decía estremecida, y nunca sabía explicar por qué, aparte de decir «Son feos» cuando yo le insistía, o bien «Mamá dice que son de las hadas». Según ella, un erizo de mar era el pan de las hadas y, si lo ponías en un estante, la leche no se agriaba. Yo le contaba lo que me había enseñado papá: que los amos eran serpientes que habían perdido la cabeza, que los beles eran rayos que Dios había arrojado y que las grifís eran las uñas de los pies del diablo. Eso la asustaba todavía más. Yo sabía que no eran más que cuentos. Si el diablo se hubiera despojado de tantas uñas de los pies, tendría que haber tenido miles de pies. Y si el rayo daba lugar a tantos beles, estaría tronando todo el día. Pero Fanny no pensaba en eso y se aferraba a su miedo. He conocido a muchas personas como ella, a las que asusta lo que no entienden.
De todos modos quería a Fanny, pues por aquel entonces era mi única amiga de verdad. Nuestra familia no era popular en Lyme, porque a la gente le parecía extraño el interés de papá por los fósiles. También a mamá se lo parecía, aunque ella le defendía cuando oía hablar de él en el mercado o a la puerta de la capilla.
Sin embargo, Fanny dejó de ser mi amiga, a pesar de todas las joyas que le llevé de la playa. Los Miller no solo recelaban de los fósiles, sino también de mí, sobre todo cuando empecé a ayudar a las Philpot, de las que la gente del pueblo se burlaba diciendo que las damas londinenses eran demasiado raras hasta para encontrar marido en Lyme. Fanny nunca me acompañaba cuando iba a la playa con la señorita Elizabeth. Se comportaba de forma cada vez más extraña conmigo, hacía comentarios sobre la cara huesuda de la señorita Elizabeth y los ridículos turbantes de la señorita Margaret, y señalaba los agujeros de mis botas y el barro que yo tenía debajo de las uñas. Empecé a dudar de que fuera mi amiga.
Un día que fuimos a la playa, Fanny estaba tan arisca que dejé que la marea nos aislara como castigo por su malhumor. Cuando vio que la última franja de arena junto al acantilado desaparecía bajo una ola espumosa, rompió a llorar.
– ¿Qué vamos a hacer? -decía una y otra vez entre sollozos.
Miré alrededor, sin el menor deseo de consolarla.
– Podemos caminar por el agua o trepar hasta el camino del acantilado -dije-. Tú eliges.
La verdad es que no me apetecía andar casi medio kilómetro a lo largo del acantilado hasta donde empezaba el pueblo, en un terreno más elevado. El agua estaba helada y el mar agitado, y no sabía nadar, pero no se lo dije.
Fanny miraba con el mismo temor tanto el mar revuelto como la pendiente que teníamos delante.
– No sé qué elegir -chilló-. ¡No lo sé!
Dejé que llorara un poco más antes de conducirla por el camino desigual, tirando de ella hasta la cima, donde está el sendero del acantilado que va de Charmouth a Lyme. Una vez que se hubo recuperado, Fanny se negó a mirarme y, cuando nos acercamos al pueblo, echó a correr, y yo no hice el menor intento por alcanzarla. Nunca había sido cruel con nadie, y me reprochaba a mí misma lo que había hecho. Ese fue el inicio de la sensación que a partir de entonces tuve de que no formaba del todo parte de la gente de Lyme que me correspondía. Cada vez que coincidía con Fanny Miller -en la capilla, en Broad Street, en el río-, sus grandes ojos azules se tornaban duros como el hielo que se forma en un charco, y se ponía a hablar de mí disimuladamente con sus nuevas amigas. Me sentía aún más marginada.
Los problemas empezaron de verdad cuando tenía once años y perdimos a papá. Algunos dicen que fue culpa suya por caerse una noche en que volvía a Lyme por el camino del acantilado. Él juró que no había bebido, pero todos notamos que olía a alcohol. Tuvo suerte de no matarse, pero hubo de guardar cama durante meses. No podía hacer vitrinas, y las curis que Joe y yo encontrábamos daban poco dinero, de modo que la deuda que él había acumulado aumentó mucho más. Mamá decía que la caída lo debilitó de tal forma que fue incapaz de combatir la enfermedad que sufrió meses más tarde.
Sentí su pérdida, pero no tuve tiempo para pensar mucho en ella, pues dejó deudas y ni un solo chelín en el bolsillo de la familia: mamá, embarazada de una criatura que nació un mes después de que enterráramos a papá, Joe y yo, Nosotros dos tuvimos que sostener a mamá y casi llevarla en volandas hasta la capilla de Coombe Street el día del funeral. La condujimos allí y nuestra llegada fue un espectáculo, pues entramos tambaleándonos con mamá para asistir a un funeral que ni siquiera podíamos costear. Hubo que hacer una colecta en el pueblo y la mayoría acudió para ver qué habían pagado.
Después acostamos a mamá y fui a la playa, como casi todos los días, hubiera niñera o no, aunque esperé hasta que se quedó dormida. Se hubiera disgustado de haber sabido adónde iba. Para ella, el hecho de que papá se hubiera caído por el acantilado cuando debería haber estado en su taller era una prueba divina de que no deberíamos haber dedicado tanto tiempo a las curis.
Eché a andar hacia Charmouth atenta a la marea, que estaba subiendo, pero lo bastante despacio para que no me pillara. Dejé atrás Church Cliffs y la parte estrecha donde la playa forma una curva y luego se ensancha, con el imponente Black Ven, una masa de franjas grises, marrones y verdes de roca y hierba como el pelaje de un gato atigrado que desciende de forma paulatina, no a plomo como la cara escarpada de Church Cliffs. El lodo de la caliza básica se desliza hacia la playa y deposita tesoros para quienes estén dispuestos a excavar.
Rebusqué en el lodo, como había hecho durante años con papá. Era reconfortante buscar junto a los acantilados. Podía olvidarme de que él había muerto y pensar que, si miraba alrededor, lo vería detrás de mí, inclinado sobre las piedras o hurgando en una veta de roca del acantilado con su palo, trabajando en su mundo mientras yo trabajaba en el mío. Por supuesto, no estaba allí ese día, ni ningún otro después, por más que alzara la mirada para verlo.
En la caliza liásica no encontré más que fragmentos de beles, que guardé pese a que con la punta rota no servían de nada. Los turistas solo compran beles largos, a ser posible con la punta intacta. Pero cuando cojo algo me cuesta soltarlo.
Sin embargo, en las rocas descubrí un amonites entero. Encajaba perfectamente en la palma de mi mano, y cerré los dedos sobre él para apretarlo. Quería enseñárselo a alguien; todos queremos enseñar nuestros hallazgos para que se vuelvan reales. Pero papá -que habría sabido lo difícil que era encontrar un amo tan perfecto-no estaba allí. Cerré los ojos para contener las lágrimas. Quería conservar el amonites de la mano para siempre, apretarlo y pensar en papá.
– Hola, Mary. -Elizabeth Philpot estaba a mi lado, oscura contra la luz gris del cielo-. No esperaba verte hoy aquí.
No podía distinguir su expresión, y me pregunté qué opinaría de que estuviera en la playa, en lugar de consolando a mamá en casa.
– ¿Qué has encontrado?
Me levanté con dificultad y le mostré el amo. La señorita Elizabeth lo cogió.
– Ah, un bonito ejemplar. Liparoceras, ¿no?-A la señorita Elizabeth le gustaba emplear lo que ella llamaba nombres científicos. Yo a veces pensaba que lo hacía para presumir-. Las puntas de las costillas están todas intactas, ¿no? ¿Dónde lo has encontrado?
Señalé las rocas que había a nuestros pies.
– No te olvides de anotar dónde lo has descubierto, en qué estrato de la roca y la fecha. Es importante registrarlo. -Desde que yo había aprendido a leer y escribir en la escuela dominical de la capilla, la señorita Elizabeth siempre me daba la lata para que hiciera etiquetas-. ¿Crees que la marea nos va a cerrar el paso?
– Tenemos pocos minutos, señora. Yo me marcharé enseguida.
La señorita Elizabeth asintió con la cabeza, consciente de que preferiría regresar sola. No le molestó; a los buscadores de fósiles a menudo nos gusta estar solos.
– Ah, Mary -dijo al tiempo que se volvía para marcharse-. Mis hermanas y yo sentimos mucho lo de tu padre. Mañana me pasaré por tu casa. Bessy ha hecho una tarta, Louise un tónico para tu madre y Margaret una bufanda de punto.
– Son ustedes muy amables -murmuré.
Tenía ganas de preguntarle de qué nos servían las bufandas y los tónicos, cuando lo que necesitábamos era carbón, pan, dinero, pero las Philpot siempre se habían portado bien conmigo y sabía que no debía quejarme.
Una ráfaga de viento levantó el ala del sombrero de la señorita Elizabeth de tal forma que le dio la vuelta. Se lo colocó bien y, tras arroparse con el chal, frunció el entrecejo.
– ¿Dónde tienes el abrigo, muchacha? Hace mucho frío para andar sin él.
Me encogí de hombros.
– No tengo frío.
En realidad sí tenía frío, pero no lo había notado hasta que ella lo dijo. Había olvidado ponerme el abrigo, que de todas formas me quedaba pequeño y no me permitía mover los brazos, cuando lo que necesitaba era tenerlos libres. Ese día no estaba para pensar en abrigos.
Esperé hasta que la señorita Elizabeth llegó a la curva de la playa desierta para ponerme en camino, apretando todavía el amo en la mano. Su espalda recta a lo lejos me hacía compañía y en cierto modo me brindaba consuelo. No vi a nadie más hasta que llegué a Lyme. Un grupo de londinenses que pasaban en el pueblo los últimos días de la temporada paseaba por Gun Cliff, por detrás de nuestra casa. Cuando me crucé con ellos, una señora me preguntó:
– ¿Has encontrado algo?
Abrí la mano sin pensar. La mujer se quedó boquiabierta y cogió el amo para enseñárselo a los demás, que se detuvieron a admirarlo.
– Te doy media corona por él, muchacha.
La dama entregó el amo a un hombre y abrió un monedero. Yo quería decirle que no estaba en venta, que era mío y me ayudaría a recordar a papá, pero ella ya me había puesto la moneda en la mano y se alejaba. Me quedé mirando el dinero y pensé: Aquí está el pan de una semana. Evitará que vayamos al asilo para pobres. Papá así lo habría querido.
Corrí hacia casa apretando la moneda con fuerza. Era la prueba de que todavía podíamos hacer negocio con las curis.
Mamá no volvió a quejarse de que buscáramos fósiles. No tuvo tiempo: apenas se hubo recobrado del golpe de la muerte de papá, nació el bebé, al que llamó Richard, como papá. Al igual que todos los bebés anteriores, era un llorón. Nunca se encontraba bien, y mamá tampoco; tenía frío y estaba cansada por culpa de aquel niño que no dormía bien y comía mal. Fue el llanto del bebé -y también las deudas-lo que un día, meses después de la muerte de papá, empujó a Joe a salir al frío gélido que tanto detestaba. Necesitábamos fósiles. Yo también quería salir, a pesar del frío, pero tenía que quedarme en casa paseando al bebé arriba y abajo para que dejara de llorar. Era tan gritón que costaba tomarle cariño. Solo se callaba cuando lo estrechaba entre mis brazos y caminaba de un lado a otro cantándole «Don't Let Me Die an Old Maid».
Estaba cantando los últimos versos por sexta vez -«Venid viejos o jóvenes, venid tontos o listos. / No me dejéis morir solterona, y tomadme por piedad»-cuando Joe abrió la puerta tan de golpe que me sobresalté. Noté la corriente de aire frío, que hizo que el niño se pusiera a llorar.
– ¡Mira lo que has hecho! -grité-. Se estaba calmando y vienes tú y lo despiertas.
Joe cerró la puerta y se volvió hacia mí. Entonces advertí su entusiasmo. Por lo general mi hermano no se emociona con nada; su cara es como una piedra, apenas muestra ninguna expresión o cambio. Esta vez, sin embargo, tenía los ojos iluminados como si el sol brillara a través de ellos, las mejillas encendidas y la boca abierta. Se quitó el gorro y se revolvió el cabello de tal forma que le quedó de punta.
– ¿Qué pasa, Joe? -pregunté-. ¡Chist, pequeño, chist! -Me coloqué al bebé sobre el hombro-. ¿Qué pasa?
– He encontrado algo.
– ¿Qué? Enséñamelo, -Miré para ver qué había traído.
– Tienes que venir conmigo. Está en el acantilado. Es grande.
– ¿Dónde?
– Al final de Church Cliffs.
– ¿Qué es?
– No lo sé. Algo… distinto. Una quijada larga con muchos dientes. -Joe parecía casi asustado.
– Es un cocodrilo -declaré-. Debe de serlo.
– Ven a verlo.
– No puedo. ¿Qué hago con el bebé?
– Tráelo.
– No puedo; hace mucho frío.
– ¿Y si se lo dejas a los vecinos?
Negué con la cabeza.
– Ya han hecho bastante por nosotros; no podemos pedirles otro favor, y menos por algo así.
Nuestros vecinos de Cockmoile Square recelaban de las curis. Envidiaban el poco dinero que ganábamos con ellas, al tiempo que se preguntaban por qué alguien querría gastarse un solo penique en un trozo de piedra. Yo sabía que solo debíamos pedirles ayuda cuando la necesitáramos de verdad.
– Cógelo un momento.
Entregué el bebé a Joe y fui a ver a mamá a la habitación contigua. Dormía profundamente, con tal placidez que no tuve valor para dejarle al bebé llorón al lado. Así pues, nos lo llevamos envuelto en tantos chales como admitió la criatura.
Mientras caminábamos con cuidado por la playa -más despacio que de costumbre, pues llevaba al bebé en brazos y no podía ayudarme de las manos para mantener el equilibrio al andar sobre las piedras-, Joe me explicó que estaba buscando curis entre los derrubios que habían dejado las tormentas. Me contó que no estaba buscando en los riscos, pero que cuando se levantó después de escarbar entre las rocas desprendidas le llamó la atención una hilera de dientes incrustados en una veta de la cara del acantilado.
– Aquí.
Joe se detuvo donde había dejado cuatro piedras amontonadas, tres a modo de base y una encima, la señal que usábamos los Anning para localizar nuestros hallazgos cuando teníamos que abandonarlos. Dejé en el suelo al bebé, que ahora apenas gimoteaba del frío que tenía, y observé las capas de roca que Joe señalaba. Estaba tan emocionada que ni siquiera notaba el frío.
Enseguida vi los dientes, justo debajo del nivel del mar. No estaban colocados en hileras regulares, sino desordenados entre dos piezas largas y oscuras que debían de haber sido la boca y la quijada de la criatura. Esos huesos se unían en un extremo y formaban un hocico largo y puntiagudo. Pasé un dedo por encima. Sentí como si me atravesara un rayo al ver ese hocico. Allí estaba el monstruo que papá había buscado durante años pero que nunca vería.
Sin embargo, me esperaba un rayo todavía mayor. Joe posó el dedo en un gran bulto situado por encima de donde se unía la quijada. La piedra lo cubría en parte, pero parecía redondo, como un panecillo en un plato. A juzgar por la curva, cualquiera habría dicho que formaba parte de un amonites, pero no había ninguna espiral. En cambio se veían placas de hueso sobrepuestas alrededor de una gran cuenca vacía. Me quedé mirando la cuenca y tuve la impresión de que esta me miraba a su vez.
– ¿Es eso el ojo? -pregunté.
– Creo que sí.
Me estremecí; uno de esos escalofríos que recorren el cuerpo cuando no se tiene frío y que es imposible contener. No sabía que los ojos de los cocodrilos fueran tan grandes. El del dibujo que me había enseñado la señorita Elizabeth tenía ojillos de cerdito, no aquellos ojos enormes de búho. Mirar aquel ojo hizo que me sintiera rara, como si hubiera un mundo de curiosidades que ignoraba: cocodrilos con ojos enormes, serpientes sin cabeza y rayos arrojados por Dios que se convertían en piedra. A veces tenía esa misma sensación de vacío cuando miraba el cielo lleno de estrellas o las aguas profundas en las contadas ocasiones en que iba en barca, y no me gustaba: era como si el mundo fuera demasiado extraño para que yo lo entendiera. En tales momentos tenía que ir a la capilla y quedarme allí hasta que pensaba que podía dejar que Dios se ocupara de todos aquellos misterios, y la preocupación desaparecía.
– ¿Cómo es de largo? -pregunté, tratando de imaginarme al monstruo.
– No lo sé. Solo el cráneo debe de medir un metro o un metro veinte. -Joe pasó la mano sobre la roca que había a la derecha de la quijada y el ojo-. No veo el cuerpo.
Trozos de esquisto suelto se precipitaron por el acantilado y fueron a parar cerca de nosotros. Alzamos la vista y retrocedimos, pero no cayó nada más.
Eché un vistazo al bebé, envuelto en su capullo como una oruga. Había dejado de lloriquear y contemplaba el cielo gris con los ojos entornados. No sabía si estaba mirando las nubes que se deslizaban a toda prisa.
Playa abajo, en Charmouth, dos hombres arrastraban un bote de remos hasta la orilla para revisar las nasas. Joe y yo nos apartamos rápidamente del acantilado, como niños sorprendidos mirando un plato de pasteles. Se hallaban demasiado lejos para ver dónde estábamos o qué hacíamos, pero preferimos ser prudentes. Aunque había pocas personas que buscaran fósiles como nosotros, sin duda a la gente le interesaría algo como el cocodrilo. Y ahora lo veía con tal claridad en el acantilado, con su bosque de dientes y su ojo como un plato, que estaba segura de que pronto lo descubriría alguien más.
– Tenemos que sacar el coco -dije.
– Nunca hemos sacado algo tan grande -repuso Joe-. ¿Cómo vamos a picar un metro y pico de piedra?
Tenía razón. Yo había empleado mi martillo para extraer amos de las rocas de la playa y del acantilado, pero por lo general dejábamos que el viento y la lluvia erosionaran el acantilado y desprendieran las curis por nosotros.
– Necesitamos ayuda -dije, aunque no me gustaba reconocerlo.
Habíamos recibido mucha ayuda de los vecinos del pueblo tras la muerte de papá y no podíamos pedirles nada más sin pagar, sobre todo si tenía que ver con las curis. Fanny Miller no era la única que detestaba los fósiles.
– Preguntaremos a la señorita Elizabeth qué podemos hacer.
Joe frunció el entrecejo. Al igual que papá y mamá, siempre había desconfiado de Elizabeth Philpot. No entendía qué interés podía tener por las curis una dama como ella, ni por qué deseaba relacionarse conmigo. Cuando encontraba una curi, Joe no sentía lo mismo que la señorita Elizabeth y yo, que experimentábamos la sensación de es-lar descubriendo un mundo nuevo. Incluso entonces, ante algo tan asombroso como el cocodrilo, comenzaba a perder el entusiasmo y solo veía problemas. Yo quería hablar con la señorita Elizabeth no solo porque podía ayudarnos, sino sobre todo porque sabía que se emocionaría tanto como yo.
Estuvimos largo rato picando el cocodrilo con mi martillo y hablando de lo que íbamos a hacer. Nos quedamos tanto tiempo que nos sorprendió la marea y tuvimos que trepar por los acantilados hasta Lyme, lo que no resultó fácil con el bebé en brazos. Pobre criatura. Murió el verano siguiente. Siempre me he preguntado si el hecho de llevarlo a la playa con aquel frío lo debilitó. Claro que a mamá se le habían muerto tantos hijos que a nadie le extrañó que aquel no durara. Pero yo podría haberme quedado en casa con él y haber ido a ver el coco al día siguiente. Así es la búsqueda de fósiles: te domina, como el hambre, y solo importa lo que encuentras. E incluso una vez que lo encuentras de inmediato empiezas a buscar de nuevo porque podría haber algo mejor esperando.
Sin embargo, yo no había visto nada mejor que lo que Joe descubrió aquel día. Hizo que el rayo recorriera todo mi ser, como si despertara de un largo sueño. Me alegraba de verlo. Solo deseaba haberlo descubierto yo en lugar de Joe. Fue una sorpresa para todos que Joe encontrara un espécimen tan raro, pues no era propio de él buscar algo nuevo. Eso se me daba bien a mí. Traté de no sentir celos, pero era difícil. La gente no tardó en olvidar que había sido Joe quien lo había encontrado y en convertirlo en mi coco. Yo no los saqué de su error, y a Joe no pareció importarle. Se alegró de renunciar a la criatura y volver a ser simplemente Joe Anning en lugar de un buscador de fósiles capaz de hallar un monstruo. Era duro para él formar parte de una familia de la que se hablaba y a la que se juzgaba tanto. Si hubiera podido dejar de ser un Anning, creo que lo habría hecho. Como no podía, se guardaba para sí sus pensamientos.
A la mañana siguiente llevamos a la señorita Elizabeth a ver el cráneo. Era uno de esos días fríos y despejados que hacen que las rocas se vean con nitidez, pero no duró mucho, pues el sol invernal apenas se alzó por encima del horizonte más allá de la bahía de Lyme. A pesar del frío, no hubo que convencer a la señorita Elizabeth, que salió enseguida de casa, aunque su criada Bessy se puso a murmurar y la señorita Margaret dijo nerviosamente que los invitados que esperaban no tardarían en llegar. A medida que me hacía mayor, la señorita Margaret empezaba a parecerme un poco tonta, y prefería el carácter callado de la señorita Louise y la aspereza de la señorita Elizabeth. A esta le traían sin cuidado los invitados y quiso ver el monstruo.
Cuando llegamos al final de Church Cliffs, me quedé boquiabierta al ver con qué claridad se distinguía su contorno en la cara del acantilado. La señorita Elizabeth guardó silencio. Se quitó los guantes elegantes y se puso los de trabajo, con las puntas cortadas, para deslizar los dedos por el morro largo y puntiagudo y la masa confusa de dientes. En el extremo donde se unían las quijadas arrancó una lasca.
– Mirad -dijo-, tiene la boca un poco curvada hacia arriba como si estuviera sonriendo. ¿Te acuerdas del dibujo del cocodrilo que te enseñé en el libro de Cuvier?
– Sí, señora. ¡Pero fíjese en el ojo!
Golpeando con cuidado con el martillo dejé al descubierto una parte mayor del anillo de huesos que se superponían como gigantescas escamas de pez alrededor de un centro vacío donde debía de haber estado el globo ocular.
La señorita Elizabeth lo observó.
– ¿Estáis seguros de que eso es el ojo?
Parecía inquieta.
– No sé qué otra cosa puede ser -contestó Joe.
– No es como el ojo del dibujo de Cuvier.
– Puede que este lo tuviera malo -señalé-. Algo así como una enfermedad. O quizá el Frances no lo dibujó bien.
La señorita Elizabeth resopló.
– Solo una muchacha como tú se atrevería a poner en duda el trabajo del mejor anatomista zoológico del mundo.
Fruncí el entrecejo. No me gustaba el tal Cuvier.
Por fortuna, la señorita Elizabeth no se explayó hablando de mi estupidez, y tampoco del ojo del coco. Le preocupaban más los asuntos prácticos.
– ¿Cómo vais a sacarlo del acantilado? Debe de medir un metro veinte como mínimo.
– Tendremos que picar como nunca, ¿verdad, Joe?
Mi hermano se encogió de hombros.
– Un metro veinte de roca… ¿No será demasiado para vosotros? Necesitáis hombres que os ayuden. Hombres fuertes. -La señorita Elizabeth se quedó pensativa-. ¿Qué me decís de los hombres que están construyendo en la playa el pasaje hasta el Cobb? Tal vez ellos podrían hacerlo.
– Tal vez, señora -dije-, pero no tenemos dinero para pagarles.
– Os adelantaré el dinero. Ya me lo devolveréis cuando hayáis vendido el espécimen.
Me animé.
– Oh, ¿lo dice en serio, señorita Elizabeth? Le estaríamos muy agradecidos, ¿verdad, Joe?
Pero mi hermano no estaba escuchando.
– ¡Mary, señorita Philpot, apártense! -susurró-. ¡Viene el Capitán Curi!
Volví la cabeza. Por el recodo que ocultaba Lyme a la vista se acercaba el único buscador de fósiles que podría pensar en echar mano a nuestro coco. Aunque la mayoría respetaba los hallazgos de los demás, al Capitán Curi le daba igual quién veía algo primero. Una vez cogió un gigantesco amonites que Joe y yo habíamos empezado a sacar de un acantilado en Monmouth Beach, y se rió en nuestras narices cuando le dijimos que nos pertenecía. «Pues no haberlo dejado. Soy yo el que ha acabado de excavar, así que me lo quedo», dijo. Cuando papá fue a hablar con él, juró incluso que lo había visto antes y que lo había señalado, y que Joe y yo habíamos hecho mal al excavar, dado que el hallazgo era suyo.
El Capitán Curi no debía ver el coco. De lo contrario, tendríamos que vigilarlo a todas horas. Me aparté del cráneo, cogí un buen nódulo y me acerqué a la orilla, donde había una piedra laja perfecta para golpear con el martillo. Joe echó a andar en dirección a Charmouth y se detuvo a unos quince metros para escarbar entre unos trozos de pirita en busca de un amo piritizado. «Serpientes doradas» los llamábamos. La señorita Philpot se alejó varios pasos y empezó a examinar el suelo; al cabo de unos minutos se arrodilló para coger una piedra. Por debajo del ala del sombrero observé cómo el Capitán Curi se aproximaba al coco de la cara del acantilado, con la pala al hombro. Ahora que yo había dejado al descubierto el ojo, el cráneo parecía mirar de hito en hito y sonreír para llamar la atención. El Capitán Curi echó un vistazo al acantilado y se paró justo donde habíamos estado nosotros. Joe dejó de remover las piedrecitas con los pies y yo dejé de golpear con el martillo.
El Capitán Curi se inclinó para coger algo. Cuando se enderezó, su cara quedó a escasos centímetros del ojo del monstruo. Empezó a palpitarme muy deprisa el corazón. A continuación el anciano alzó un guante.
– Señorita Philpot, ¿es suyo? Es demasiado elegante para Mary.
– Creo que es mío, señor Lock -respondió la señorita Elizabeth.
Nunca lo llamaba Capitán Curi, sino por su apellido, del mismo modo que llamaba Joseph a Joe, amonites en lugar de piedras de serpiente a los amos, y belemnites en lugar de rayos a los beles. Era así de formal.
– Tráigamelo, por favor.
El anciano se acercó para entregárselo. Una vez que se hubo alejado del coco, volví a respirar.
– ¿Ha encontrado algo? -preguntó cuando la señorita Elizabeth le dio las gracias.
– Solo una Gryphaea. Uña del diablo para usted.
– Enséñemela…
El Capitán Curi se agachó a su lado. La búsqueda de fósiles pro-duce esas reacciones en la gente: derriba las normas. En la playa un mozo de cuadra puede hablar con una dama como jamás se le ocurrí-ría hacer en otra parte.
Me acerqué a toda prisa para rescatarla.
– ¿Qué hace aquí, Capitán Curi? -pregunté.
El se rió entre dientes.
– Lo mismo que tú, Mary: buscar curis para ganar unos peniques. Claro que ahora tú los necesitas más que yo, habida cuenta de la situación en que os ha dejado vuestro padre, ¿no? Toma. -Me arrojó algo. Era una serpiente dorada.
– Esto es lo que pienso de sus curis, Capitán Curi. -Me volví y la lancé tan lejos como pude. Aunque la marea estaba baja, logré que cayera en el agua.
– ¡Oye!
El Capitán Curi me fulminó con la mirada. A nadie le gusta ver cómo los demás desperdician sus curis. Es como arrojar monedas al mar.
– Te has vuelto muy desagradable -dijo-. Debe de ser por culpa del relámpago que te cayó. Deberías haber llevado encima un rayo para evitar que te alcanzara. Te has vuelto tan mala que acabarás convertida en una solterona vieja y amargada a la que ningún hombre querrá mirar.
Abrí la boca para replicar, pero la señorita Elizabeth se me adelantó.
– Ya va siendo hora de que se marche, señor Lock -dijo.
El Capitán Curi apartó de mí sus ojos brillantes para mirar a la señorita Elizabeth.
– La próxima vez no me molestaré en cogerle el guante, señora -dijo con desdén.
Joe regresó en ese momento, de modo que el anciano no dijo nada más y, echándose la pala al hombro, continuó caminando por laplaya en dirección a Charmouth, lanzando miradas hacia atrás de vez en cuando.
– Mary, has sido muy grosera con él -observó la señorita Elizabeth-. Me avergüenzo de ti.
– ¡El fue más grosero conmigo! ¡Y con usted!
– Aun así, debes respetar a tus mayores; de lo contrario pensarán lo peor de ti.
– Lo siento, señorita Philpot. -No lo sentía en absoluto.
– Quedaos aquí los dos hasta que suba la marea -ordenó la señorita Elizabeth-, sin perder de vista a la criatura, para aseguraros de que William Lock no vuelve y la descubre. Yo iré al Cobb a contratar a los hombres para que saquen el cocodrilo mañana…, si es un cocodrilo. De todos modos, ¿qué otra cosa podría ser?
Me encogí de hombros. Su pregunta me inquietó, aunque no sabía por qué.
– Es una criatura de Dios, desde luego -señaló Joe.
– A veces me pregunto…
– ¿Qué se pregunta, señora? -inquirí.
La señorita Elizabeth nos miró a mí y a Joe y pareció salir de su ensimismamiento, como si acabara de percatarse de que estaba con nosotros. Negó con la cabeza.
– Nada. Es un cocodrilo de aspecto extraño.
Echó un vistazo al cráneo una vez más antes de marcharse.
Los gemelos Davy y Billy Day vinieron a la tarde siguiente a excavar. Fue una lástima que la marea se hallara muy baja poco después del mediodía, pues la playa estaba más transitada a esa hora que por la mañana temprano poco antes del anochecer. Habríamos preferido excavar cuando no hubiera nadie alrededor, al menos hasta que hubiéramos sabido qué teníamos y lo hubiésemos protegido.
Los Day eran unos picapedreros que construían carreteras y hacían reparaciones en el Cobb. Tenían el torso como una coraza, brazos recios y piernas cortas y robustas, y caminaban hinchando el pecho y apretando el trasero. Apenas hablaron ni mostraron la menor sorpresa cuando vieron el cocodrilo que los miraba desde la cara del acantilado con su ojo como un plato. Se lo tomaron como el trabajo que era, como si estuvieran picando un bloque de piedra que se usaría para adoquinar una calle o levantar un muro, y no hubiera un monstruo dentro.
Deslizaron las manos por la piedra alrededor del cráneo palpando las fisuras naturales en que podrían clavar cuñas. Permanecí callada, pues tenían más experiencia que yo picando roca. Aprendería mucho de ellos a lo largo de los años, una vez que la búsqueda de fósiles empezó a requerir la extracción de grandes especímenes del acantilado o de salientes de piedra que quedaban al descubierto con la marea baja. Los Day se encargarían de sacar muchos monstruos para mí cuando yo no podía.
Se lo tomaron con calma, pese a que la luz de la tarde no duraría, a que la marea se acercaba sigilosamente y a que solo disponían de medio día libre para el trabajo. Antes de cada golpe examinaban la superficie de la roca. Una vez que decidían dónde colocar la cuña de hierro, hablaban del ángulo y de la fuerza necesaria antes de emplear el martillo. A veces los golpecitos eran delicados y no parecían tener ningún efecto sobre la roca. Luego Billy o Davy -era incapaz de distinguirlos-usaba toda su fuerza para asestar un golpe que arrancaba otro trozo de acantilado.
Mientras trabajaban, se congregó una multitud: personas que llevaban rato en la playa y niños que parecían saber que estábamos allí casi antes de que llegáramos. Entre ellos se hallaba Fanny Miller, que no me miró en ningún momento y se quedó atrás con sus amigas. En Lyme resulta imposible guardar secretos; el pueblo es demasiado pequeño y la necesidad de entretenimiento, demasiado grande. Ni siquiera un día invernal de frío gélido impedía a la gente salir a contemplar algo nuevo. Los niños corrían por la orilla, hacían saltar piedras en el agua y escarbaban en el barro y la arena. Algunos adultos buscaban fósiles, aunque pocos sabían lo que hacían. Otros charlaban, y unos cuantos hombres daban consejos a Davy y Billy sobre cómo debían picar la roca. No todos permanecieron las cuatro horas que tardaron los gemelos en sacar el cráneo, pues cuando el sol se ocultó tras los acantilados hizo todavía más frío. Pero fueron bastantes lo que se quedaron.
Entre ellos estaba el Capitán Curi, que había venido por la playa desde Charmouth. Cuando por fin los Day consiguieron extraer el cráneo en tres partes -dos del morro y el ojo, y una con lo que había en la cabeza detrás de la cuenca ocular-y lo colocaron sobre unas angarillas hechas con una tela extendida entre dos palos, el Capitán Curi se acercó con los demás a examinar el monstruo. Se fijó sobre todo en el revoltijo de vertis que había en la parte posterior del cráneo. Su presencia hacía pensar en la existencia de un cuerpo que debía de haberse quedado en el acantilado. Estaba demasiado oscuro para escudriñar el agujero que había dejado el cráneo en el acantilado. Tendríamos que volver a buscar el cuerpo cuando hubiera luz.
Me molestaba que el Capitán Curi fuera tan fisgón, pero no me atrevía a mostrarme maleducada con él de nuevo, pues me daba miedo.
– No me gusta que ese hombre esté aquí -susurré a la señorita Elizabeth-. No me fío de él. ¿Por qué no pide a los Day que lleven el cráneo a casa, señorita?
Billy y Davy se habían sentado en una roca y se iban pasando de uno a otro una jarra y una hogaza de pan. No parecían dispuestos a moverse, a pesar de que estaba anocheciendo y de que la escarcha comenzaba a cubrir las rocas y la arena.
– Se merecen un descanso -afirmó la señorita Elizabeth-. La marea les obligará a ponerse en movimiento dentro de poco.
Finalmente los hermanos se limpiaron la boca y se levantaron. Una vez que hubieron cogido las angarillas, el Capitán Curi desapareció en la penumbra en dirección a Charmouth. Nosotros echamos a andar en dirección opuesta, de vuelta a Lyme, siguiendo a los Day como si llevaran un ataúd a la tumba. De hecho tomamos el camino que atravesaba el cementerio de Saint Michael y continuamos por Butter Market hasta Cockmoile Square. A lo largo del trayecto la gente se detenía a mirar los trozos de piedra de las angarillas y se oía murmurar la palabra «cocodrilo» por la calle.
Al día siguiente volví corriendo a Church Cliffs en cuanto me lo permitió la marea, pero el Capitán Curi había llegado antes. Estaba dispuesto a caminar por el agua y helarse los pies para ser el primero. No podía enfrentarme a él porque estaba sola; Joseph había sido contratado para trabajar una jornada en el molino de Lyme, uno de cuyos empleados había caído enfermo, y no podía renunciar a la oportunidad de ganar el pan de un día para la familia. Me escondí y observé cómo el Capitán Curi hurgaba en el gran agujero que había dejado el cráneo en el acantilado. Lo maldije y albergué la esperanza de que cayera una roca y le diera en la cabeza.
Entonces se me ocurrió una idea muy perversa, y me avergüenza decir que la llevé a cabo. Nunca he contado a nadie lo mal que me porté aquel día. Corrí por la playa y subí sigilosamente por el camino de Church Cliffs hasta el punto situado justo encima del agujero del cocodrilo.
– Maldito seas, Capitán Curi -susurré, y empujé por el borde una roca suelta del tamaño de mi puño.
Tendida en el suelo para asegurarme de que no me veía, lo oí gritar y sonreí. No quería hacerle daño, pero sí asustarlo.
Supuse que el anciano no se acercaría al acantilado y que se quedaría mirando para ver si caía algo más. Elegí una roca de mayor tamaño y la arrojé junto con un puñado de tierra y guijarros para que pareciera un pequeño desprendimiento. Esta vez no oí nada, pero permanecí tumbada. Estaba segura de que si el Capitán Curi se enteraba de lo que estaba haciendo, me castigaría.
De pronto caí en la cuenta de que cabía la posibilidad de que subiera a mirar. Aunque era normal que cayeran rocas, el Capitán Curi era desconfiado por naturaleza. Me aparté reptando del acantilado y bajé por el camino a toda prisa. Me oculté justo a tiempo detrás de unas matas de hierba alta cuando él pasaba con cara de furia. De algún modo había adivinado que las piedras no habían caído de forma natural. Permanecí escondida hasta que desapareció y a continuación bajé a la playa por el camino y corrí a lo largo del acantilado hasta el agujero del cocodrilo. Con suerte podría echar un vistazo antes de que el anciano volviera para comprobar si era necesario que los hermanos Day excavaran de nuevo.
A la luz del día resultaba fácil ver dentro del agujero que habían hecho Billy y Davy. El cráneo había salido torcido y el cuerpo, dependiendo de lo largo que fuera, podía extenderse varios metros dentro de la piedra. Con una cabeza de un metro veinte de largo, podía medir perfectamente entre tres y cinco metros. Me metí a gatas en la cavidad y palpé la zona donde recordaba que terminaban las vertis del cráneo. Toqué una hilera de piedras redondeadas y empecé a escarbar para arrancarles la tierra y el barro.
En ese momento el Capitán Curi se acercó corriendo por detrás hecho una furia.
– ¡Tú! No me sorprende encontrarte aquí, pequeña bruja.
Lancé un grito y, tras saltar del agujero al suelo, me pegué al acantilado, aterrada de verme a solas con él.
– Apártese de mí… ¡Es mí coco! -exclamé.
El Capitán Curi me agarró el brazo y me lo retorció a la espalda. Era fuerte para su edad.
– ¿Conque intentando matarme, muchacha? ¡Te voy a dar una buena lección! -Tendió la mano hacia atrás para coger la pala.
Nunca llegué a saber qué lección me habría dado pues en ese instante el acantilado acudió en mi ayuda. Durante los años transcurridos desde entonces lo he visto a menudo como mi enemigo. Sin embargo, ese día el acantilado lanzó una lluvia de rocas, algunas del tamaño de las que yo había hecho rodar, acompañadas de un deslizamiento de guijarros. El Capitán Curi, que tenía la intención de hacerme daño, se convirtió de repente en mi salvador al apartarme del acantilado de un tirón justo antes de que una roca se desplomara donde yo había estado.
– ¡Deprisa! -gritó, y cogidos de la mano corrimos hacia el agua dando traspiés hasta situarnos a una distancia prudencial.
Cuando miramos hacia atrás, vimos que toda la parte superior del acantilado donde yo había estado poco antes se había desmoronado; había dejado de ser tierra sólida para convertirse en un río de piedras. El rugido de las rocas era como el trueno que había oído siendo un bebé, pero duró más y recorrió mi ser como las tinieblas, no como el zumbido intenso del rayo. Las rocas y los guijarros siguieron cayendo al pie del acantilado durante al menos un minuto. El Capitán Curi y yo permanecimos inmóviles, mirando y esperando.
Cuando por fin el acantilado dejó de moverse y se quedó en silencio, rompí a llorar. No solo porque había estado a punto de morir, sino también porque el desprendimiento de piedras tapaba por completo el agujero donde se hallaba el cuerpo del cocodrilo. Necesitaríamos excavar durante años para llegar hasta él. El Capitán Curi sacó del bolsillo una petaca de peltre, desenroscó el tapón, bebió un trago y me la ofreció. Me enjugué con la manga los ojos y la nariz y bebí. Nunca había probado el alcohol. Me abrasó la garganta y me hizo toser, pero dejé de llorar.
– Gracias, Capitán Curi -dije al devolverle la petaca.
– Los martillazos de ayer debieron de resquebrajar el acantilado y hacer que se desmoronara. Antes cayeron unas piedras, pero yo pensaba… -El Capitán Curi no terminó la frase-. Tendrás que trabajar lo indecible para sacar lo que haya ahí. -Señaló con la cabeza el desprendimiento de rocas-. Mi pala también está ahí dentro. Tendré que comprarme otra.
Era casi cómica la rapidez con que el trabajo duro lo disuadía de buscar algo. Ahora volvía a ser mí cocodrilo… enterrado bajo un montón de escombros.
4 Esto es una abominación

A lo largo de la vida he conocido a muchas personas por las que he sentido desprecio, pero ninguna me ha indignado más que Henry Hoste Henley.
Lord Henley me visitó al día siguiente de que los Day sacaran el ‹ raneo. No utilizó el limpiabarros y dejó un rastro de lodo en el recibidor. Cuando Bessy anunció su llegada, Louise había salido, Margaret estaba cosiendo y yo escribiendo a nuestro hermano para contarle los sucesos del día anterior en la playa. Margaret soltó un gritito, se inclinó ante lord Henley y, tras disculparse, subió dando traspiés a su habitación. Aunque veía a menudo a los Henley en la iglesia de Saint Michael cuando iba a misa, no esperaba que el hombre quebrantara la seguridad de su casa, donde no tenía que lucir el rostro alegre y desenfadado que mostraba en público.
Lord Henley quedó tan sorprendido por la repentina salida de Margaret que resultó evidente que ignoraba lo ocurrido entre ella y su amigo James Foot. De acuerdo, había sucedido años antes y puede que creyera que Margaret lo había superado. O tal vez lo había olvidado: no era la clase de hombre que recuerda lo que preocupa a las mujeres.
Sin embargo, ese no era el caso de Margaret. Una solterona no olvida nunca.
Al parecer tampoco se había percatado de que rechazábamos siempre las invitaciones a Colway Manor, pues de lo contrario no habría venido a nuestra casa. Lord Henley era un hombre de escasa imaginación, al que resultaba imposible ver el mundo a través de los ojos de otro. Por ese motivo su interés por los fósiles era ridículo: para apreciar de verdad los fósiles se requiere un esfuerzo de imaginación del que él no era capaz.
– Disculpe a mi hermana, señor -dije-. Poco antes de que usted llegara había estado quejándose de que tenía tos. No querría contagiar su enfermedad a un invitado.
Lord Henley asintió con cierta impaciencia. Estaba claro que la salud de Margaret no era el motivo de su visita. Ante mi insistencia se sentó en el sillón que había junto a la lumbre, pero en el borde, como si fuera a levantarse en cualquier momento.
– Señorita Philpot -dijo-, tengo entendido que ayer descubrió algo extraordinario en la playa. Un cocodrilo, si no me equivoco. Me gustaría mucho verlo. -Miró alrededor, como si esperara que ya estuviera expuesto en la habitación.
No me sorprendió que se hubiera enterado del hallazgo de los Anning porque si bien era demasiado distinguido para formar parte del círculo de chismosos de Lyme, a menudo contrataba a canteros, ya que tenía un terreno que lindaba con los acantilados, de los que extraía piedra para la construcción. En efecto, había obtenido la mayoría de sus mejores especímenes gracias a los picapedreros, que le reservaban los hallazgos que encontraban en la piedra, sabedores de que él les pagaría más. Los Day debían de haberle contado lo que habían sacado para los Anning.
– Su información es casi correcta, lord Henley -repuse-. Fue la joven Mary Anning la que lo encontró. Yo me limité a supervisar la extracción. El cráneo está en su casa, en Cockmoile Square.
Ya estaba dejando a Joseph al margen del descubrimiento, como ocurriría durante generaciones. Tal vez era inevitable dado su carácter retraído, que le impedía corregir a la gente cuando hablaban de la criatura como un descubrimiento exclusivo de Mary.
Lord Henley conocía a los Anning, pues Richard Anning le había vendido varios especímenes. Sin embargo, no era la clase de hombre que ponía los pies en su taller, y a todas luces le decepcionó que el cráneo no estuviera en Morley Cottage, una casa más aceptable para recibir sus visitas.
– Dígales que me lo traigan para que pueda verlo -pidió, al tiempo que se levantaba de un salto, como sí de repente hubiera caído en la cuenta de que estaba perdiendo el tiempo con personas irrelevantes.
Yo también me puse en pie.
– El cráneo pesa bastante, señor. ¿Le han dicho los Day que mide más de un metro? Les costó mucho llevarlo de Church Cliffs a Cockmoile Square. Desde luego, los Anning no pueden transportarlo a Colway Manor.
– ¿Más de un metro? ¡Espléndido! Mandaré mi coche a buscarlo mañana por la mañana.
– No estoy segura.
Me interrumpí. Ignoraba qué pensaban hacer Mary y Joseph con el cráneo y decidí que era mejor no hablar en su nombre hasta que lo supiera.
Lord Henley parecía creer que el espécimen era de su propiedad y que podía reclamarlo. Tal vez lo era: los acantilados donde había sitio hallado se encontraban en sus tierras. No obstante, debía pagar a los buscadores por el trabajo y la destreza que les habían permitido localizar y extraer el fósil. Yo no compartía esa actitud posesiva del coleccionista que paga a otros para que busquen especímenes que luego él exhibirá. Como advertí un brillo codicioso en los ojos de lord Henley, juré que tendría que pagar a Mary y Joseph un buen precio por el cocodrilo, pues sabía que preferiría tratar conmigo antes que con los Anning.
– Hablaré con la familia y veré qué puedo hacer, lord Henley. No le quepa la menor duda.
Cuando se hubo marchado y Bessy se puso a barrer el lodo que había dejado, Margaret bajó con los ojos enrojecidos. Se sentó al piano y empezó a tocar una canción melancólica. Le di unas palmaditas en el hombro y traté de consolarla.
– No habrías sido feliz con esa gente.
Margaret movió el hombro para apartar mi mano.
– Tú no sabes cómo me habría sentido. ¡Que a ti te dé igual no casarte no significa que los demás pensemos lo mismo!
– Nunca he dicho que no quiera casarme. Simplemente no ha ocurrido: no soy la clase de mujer que los hombres eligen por esposa; carezco de atractivo y soy demasiado seria. Me he resignado a estar sola. Pensaba que tú también.
Margaret estaba llorando de nuevo. Yo no podía soportarlo, pues acabaría por contagiarme el llanto, y yo nunca lloro. La dejé sola para refugiarme en el comedor con mis fósiles. Ya la consolaría Louise cuando volviera.
Al cabo de un rato utilicé la visita de lord Henley como pretexto para ir a Cockmoile Square. Quería hablar con los Anning del interés del caballero por el cráneo y enterarme de qué había encontrado Mary en la playa, ya que me había dicho que iba a buscar el cuerpo del cocodrilo. Cuando llegué, fui primero a la cocina para conversar con la madre de Mary. Molly Anning, una mujer alta y flaca, llevaba una cofia y un delantal blanco mugriento. Estaba junto al fogón, removiendo algo que olía a caldo de rabo de buey, mientras un bebé berreaba sin excesiva convicción en un cajón colocado en el rincón.
Dejé el paquete que llevaba.
– Bessy ha hecho muchos bizcochos con frutos secos y he pensado que tal vez le apetecería probarlos, señora Anning. También he traído un trozo de queso y otro de pastel de cerdo.
En la cocina hacía frío, pues el fuego del fogón ardía débilmente. Debería haber llevado también carbón. No le dije que Bessy había preparado los bizcochos porque yo se lo había mandado. Por más penurias que sufrieran los Anning, a Bessy no le caían bien y consideraba -supongo que como otras buenas familias de Lyme-que nuestra relación con ellos nos degradaba.
Molly Anning me dio las gracias en un murmullo, pero no alzó la vista. Yo sabía que no tenía un concepto muy elevado de mí, pues encarnaba lo que ella no deseaba para Mary: soltera y obsesionada con los fósiles. Comprendía sus temores. Mi madre no habría deseado para mí la vida que llevaba; y yo tampoco unos años antes. Sin embargo, ahora que la estaba viviendo no me parecía tan mala. En algunos aspectos gozaba de mayor libertad que las mujeres casadas.
El bebé seguía gimoteando. De los diez niños que había dado a luz Molly Anning, solo tres habían sobrevivido, y no parecía que ese fuera a durar mucho. Miré alrededor buscando una niñera o una criada, pero naturalmente no había ninguna. Me obligué a acercarme al pequeño y di una palmadita al cuerpo envuelto en pañales, lo que le hizo llorar aún más. Nunca he sabido qué hacer con los bebés.
– Déjelo, señora -gritó Molly Anning-. Los mimos no harán más que empeorar las cosas. Dentro de poco se calmará.
Me aparté del cajón y miré alrededor tratando de no revelar la consternación que me producía el desaliño de la habitación. Por lo general las cocinas son la parte más acogedora de una casa, pero la de los Anning carecía de la calidez y la sensación de hallarse bien abastecida que animan a alguien a quedarse. Había una mesa baqueteada con tres sillas dispuestas de cualquier modo alrededor y un estante con unos cuantos platos desportillados. No se veían ni pan ni pasteles ni jarras de leche como en nuestra cocina, y sentí un repentino cariño por Bessy. Por más que gruñera, tenía la cocina siempre llena de comida, y esa abundancia procuraba un bienestar que se extendía por Morley Cottage. Las hermanas Philpot percibíamos durante todo el día la sensación de seguridad que Bessy creaba. Carecer de dicha seguridad debía de roer las tripas tanto como el hambre de verdad.
Pobre Mary, pensé. Todo el día pasando frío en la playa para luego regresar a un lugar como este.
– He venido a ver a Mary y Joseph, señora Anning -dije-. ¿Están en casa?
– Joe ha ido hoy a trabajar al molino. Mary está abajo.
– ¿Ha visto el cráneo que trajeron ayer de la playa? -no pude por menos de preguntar-. Es extraordinario.
– No he tenido tiempo.
Molly cogió una col de una cesta y empezó a picarla furiosamente. Destacaba por las manos, aunque no como Margaret por sus gestos frívolos. Las de Molly siempre estaban trabajando: removiendo, limpiando, poniendo orden.
– Está abajo -insistí-. Merece la pena echarle un vistazo. Solo será un momento. Vaya a verlo, si quiere; yo vigilaré la sopa y cuidaré del bebé.
Molly Anning soltó un resoplido.
– Conque cuidará del bebé, ¿eh? Me gustaría verlo. -Dejó escapar una risita que me hizo ruborizar.
– Sacarán una buena suma por el cocodrilo cuando lo hayan limpiado. -Empecé a hablar del cráneo de la única forma que sabía que le interesaría.
Efectivamente, Molly Anning alzó la vista, pero no tuvo ocasión de contestar porque en ese instante Mary subió por la escalera.
– ¿Ha venido a ver el cocodrilo, señorita Philpot?
– Y a ti también, Mary.
– Pues baje, señora.
Había estado en el taller de los Anning varias veces durante los años que llevábamos en Lyme para encargar vitrinas a Richard Anning, recoger o dejar especímenes que Mary limpiaba, aunque casi siempre era ella quien venía a mi casa. Cuando Richard Anning trabajaba de ebanista, la habitación era un campo de batalla entre los elementos que representaban las dos vertientes de su vida: la madera con que se ganaba el sustento y la piedra que alimentaba su interés por el mundo natural. A un lado de la habitación, apoyadas contra la pared había todavía láminas de madera bien cepilladas, así como tiras de chapa más pequeñas. Sobre el suelo, cubierto de virutas de madera, yacían cubos de barniz viejo y herramientas. En esa parte de la habitación apenas se había tocado nada durante los meses transcurridos desde la muerte de Richard Anning, aunque sospechaba que los Anning habían vendido parte de la madera para comer y no tardarían en vender el resto junto con las herramientas.
En la otra mitad de la habitación había unos largos estantes donde se amontonaban trozos de roca con especímenes que el martillo de Mary debía extraer. Tanto en los estantes como en el suelo había también, sin ningún orden discernible a la tenue luz de la estancia, cajas de diversos tamaños que contenían trozos de belemnites y amonites, astillas de madera fosilizada, piedras con vestigios de escamas de pez y muchos otros ejemplares de fósiles apenas revelados, incompletos o de calidad inferior que no se podían vender.
En todo el taller, cubriendo por igual madera y piedra, había una capa finísima de polvo. La piedra caliza y el esquisto desmenuzados forman un barro pegajoso y, al secarse, un polvo ubicuo, casi tan suave y fino como el de talco, que parece arena cuando lo pisas y que se pega a la piel. Yo lo conocía bien, al igual que Bessy, que se quejaba amargamente porque tenía que ir limpiándolo detrás de mí cuando llevaba a casa especímenes de los acantilados.
Me estremecí, en parte por el frío que hacía en el sótano, donde no había lumbre, pero también porque el desorden de la habitación me molestaba. En la búsqueda de fósiles había aprendido a ser disciplinada y no coger todos los trozos que encontraba, sino solo especímenes enteros. Tanto Bessy como mis hermanas se habrían rebelado contra el aumento continuo de fósiles incompletos en el espacio disponible. Morley Cottage debía ser nuestro refugio frente al rigor del mundo exterior. Para poder tener fósiles en casa, había que domeñarlos: limpiarlos, catalogarlos, etiquetarlos y colocarlos en vitrinas, donde podían contemplarse tranquilamente, sin que el orden de nuestra vida diaria se viera amenazado.
El caos del taller de los Anning indicaba en mi opinión algo peor que la falta de limpieza doméstica. Allí se respiraba confusión ideológica y desorden moral. Sabía que Richard Anning tenía ideas políticas subversivas y que años después de su muerte todavía circulaban historias elogiosas sobre él, como la de la protesta que había encabezado contra el precio del pan. La familia era disidente…, algo común en Lyme, que, tal vez debido a su aislamiento, parecía constituir un refugio de cristianos independientes. No sentía la animadversión hacia los disidentes, pero me preguntaba si, ahora que el padre había fallecido, a Mary no le vendría bien un poco más de orden en su vida…, físico, ya que no espiritual.
Sin embargo, estaba dispuesta a soportar aquella suciedad y confusión para ver lo que había en el centro del taller, colocado sobre una mesa y rodeado de velas, como una ofrenda pagana. Aun así, no había suficientes velas para iluminarlo bien. Me propuse encargar a Bessy que les llevara unas cuantas la próxima vez que bajara al pueblo.
En la playa, con tantas personas alrededor, no había tenido oportunidad de examinar bien el cráneo. Ahora, contemplado en su totalidad, no como una mera silueta, parecía la maqueta irregular y accidentada de un paisaje montañoso, con dos montículos que se alzaban como túmulos de la Edad del Bronce. La sonrisa del cocodrilo, ahora que la veía por entero, parecía de otro mundo, sobre todo a la luz parpadeante de las velas. Me sentí como si estuviera contemplando a través de una ventana un pasado remoto en el que acechaban criaturas tan extrañas como aquella.
Observé el cráneo en silencio durante largo rato, rodeando la mesa para inspeccionarlo desde todos los ángulos. Todavía estaba atrapado en la piedra y habría que proceder con suma delicadeza con las cuchillas, las agujas y las brochas de Mary, amén de dar algún que otro martillazo.
– Ten cuidado de no romperlo cuando lo limpies, Mary -dije para recordarme que estábamos ante un trabajo, no ante una escena de una de las novelas góticas con las que tanto disfrutaba Margaret pasando miedo.
Mary torció el gesto, indignada.
– Desde luego, señora. -Sin embargo, su seguridad era solo aparente, pues vaciló-. Pero costará mucho trabajo y no sé cuál es la mejor forma de proceder. Ojalá estuviera papá aquí para decirme qué debo hacer. -La importancia de su tarea parecía abrumarla.
– Te he traído el libro de Cuvier para que te sirva de guía, aunque no sé hasta qué punto te ayudará.
Lo abrí por la página del dibujo del cocodrilo. Lo había estudiado antes, pero ahora, al ver el cráneo con la ilustración en la mano, no me cupo la menor duda de que aquello no era un cocodrilo…, ni ninguna especie de la que tuviéramos conocimiento. El morro del cocodrilo no es puntiagudo, su mandíbula inferior es desigual, sus dientes tienen varios tamaños y sus ojos son muy pequeños. Aquel cráneo tenía la mandíbula larga y lisa, y los dientes, regulares. Las cuencas oculares me recordaban las rodajas de piña que me habían servido en casa de lord Henley la noche en que descubrí lo poco que sabía este de fósiles. Los Henley cultivaban piñas en su invernadero, y para mí eran un placer desacostumbrado, que ni siquiera la ignorancia de mi anfitrión logró amargarme.
Sí no era un cocodrilo, ¿qué era? No compartí mi preocupación sobre el animal con Mary, como había empezado a hacer en la playa, antes de pensármelo mejor; era demasiado joven para unas preguntas tan inquietantes. Hablando de fósiles con los habitantes de Lyme había descubierto que pocos querían ahondar en terrenos desconocidos; preferían aferrarse a sus supersticiones y dejar las preguntas sin respuesta a la voluntad divina, en lugar de buscar una explicación razonable que tal vez pusiera en tela de juicio el pensamiento establecido. De ahí que llamaran a aquel animal «cocodrilo», en lugar de considerar la otra posibilidad: que era el cuerpo de una criatura que ya no existía en la faz de la tierra.
Era una idea demasiado radical para que la mayoría se la planteara. Incluso a mí, que me consideraba libre de prejuicios, me desazonaba un poco pensar en ello, pues implicaba que Dios no había planeado qué iba a hacer con todos los animales que había creado. Si estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados dejando que se extinguieran sus criaturas, ¿qué conclusión cabía extraer respecto a los seres humanos? ¿Íbamos a extinguirnos también? Observando aquel cráneo con sus enormes ojos redondos me sentía como si estuviera en el borde de un precipicio. No era justo llevar a Mary conmigo hasta allí.
Dejé el libro al lado del cráneo.
– ¿Has ido a buscar el cuerpo esta mañana? ¿Has encontrado algo?
Mary negó con la cabeza.
– El Capitán Curi estaba fisgoneando. Pero no por mucho tiempo… ¡Hubo un desprendimiento de rocas!
Se estremeció, y advertí que le temblaban las manos. Cogió el martillo como si quisiera darle algún uso.
– ¿Se encuentra bien el señor Lock?
Aunque no tenía en mucha estima al anciano, no quería que se muriera, y menos por culpa de las rocas que tanto miedo nos daban a mí y a otros buscadores de fósiles.
Mary soltó un resoplido.
– No le ha pasado nada, pero el cuerpo del cocodrilo ha quedado enterrado bajo un montón de piedras. Habrá que esperar.
– Es una lástima.
Oculté mi decepción tras esa frase lacónica. Había deseado con toda el alma ver el cuerpo de aquel animal, que podía ofrecer algunas respuestas.
Mary dio unos golpecitos con el martillo en el borde de la roca y se desprendió un trocho de piedra adherida a la mandíbula. Parecía menos preocupada que yo por aquel retraso, tal vez porque estaba más acostumbrada a tener que esperar para conseguir las cosas más básicas: comida, calor, luz.
– Mary, lord Henley ha venido a visitarme para preguntar por el cráneo -dije-. Le gustaría verlo, con idea de comprarlo.
Ella me miró, con los ojos brillantes.
– ¿De verdad? ¿Cuánto va a pagar?
– Supongo que podrías conseguir cinco libras. Yo puedo acordar las condiciones por ti. Creo que prefiere que lo haga yo. Pero…
– ¿Qué, señorita Elizabeth?
– Sé que necesitáis dinero ahora, pero, si esperáis hasta que encontréis el cuerpo y lo unís a la cabeza, creo que podríais vender el espécimen entero por más dinero que si está en dos partes. El cráneo es extraordinario tal como está, pero sería espectacular unido al cuerpo.
Incluso mientras lo decía era consciente de que se trataba de una decisión demasiado difícil para Mary. ¿Qué niña puede mirar más allá del pan que llenará su estómago en el presente y ver los campos de trigo que pueden alimentarla durante los años venideros? Tendría que sentarme con su madre y plantearle el asunto.
– ¡Mary, el señor Blackmore quiere ver el coco! -gritó Molly Anning por la escalera.
– ¡Dile que vuelva dentro de media hora! -repuso Mary-. La señorita Philpot todavía no ha acabado. -Se volvió hacia mí-. No ha dejado de venir gente a verlo en todo el día -añadió con orgullo.
Los pies de Molly aparecieron en la escalera.
– El reverendo Gleed de la capilla también está esperando. Dile a la señorita como se llame que hay más gente que quiere verlo. Ni que esto fuera una tienda y acabáramos de recibir vestidos nuevos -murmuró.
Entonces se me ocurrió una idea que permitiría a los Anning ganar un poco de dinero con la cabeza de cocodrilo hasta que dieran con el cuerpo. Y no tendrían que llevar el cráneo a Colway Manor para que lord Henley lo viera.
A la mañana siguiente Mary, Joseph y dos de sus amigos más fuertes llevaron el cráneo a los salones de celebraciones, en la plaza principal, a la vuelta de la esquina de la casa de los Anning. Durante gran parte del invierno los salones apenas se usaban, para desesperación de Margaret. El salón principal tenía una gran ventana salediza que daba al sur, al mar, y dejaba entrar suficiente luz para que el espécimen se viera con claridad. Un torrente continuo de visitantes pagó un penique para verlo. Cuando llegó lord Henley -yo había mandado a un muchacho con un mensaje para invitarlo-, Mary quiso cobrarle también, pero la miré con el entrecejo fruncido y se sumió en un silencio hosco que temí disuadiera a lord Henley de una posible compra.
No tenía por qué preocuparme. A lord Henley no podía impórtale menos lo que pensara la niña. De hecho, apenas se fijó en ella e hizo como que examinaba el espécimen con una lupa que traía. Mary sintió tal curiosidad por usarla que se le pasó el berrinche y no se apartó de lord Henley. No se atrevía a pedírsela, pero cuando él me la ofreció dejé que la utilizara. De igual modo, él me dirigía a mí sus preguntas sobre dónde y cómo se había extraído el cráneo, y yo contestaba por ella.
Solo cuando el caballero se interesó por el paradero del cuerpo, Mary se me adelantó.
– No lo sabemos, señor -respondió-. Hubo un desprendimiento de rocas y, si está allí, ha quedado enterrado. Estaré pendiente. Solo hace falta una buena tormenta que lo saque.
Lord Henley se la quedó mirando. Supongo que se preguntaba por qué hablaba la muchacha; se había olvidado de su participación en el descubrimiento. Además, Mary no estaba en absoluto presentable, ni para un caballero ni para nadie: su cabellera morena estaba enmarañada y apelmazada por la intemperie y la falta de un buen cepillado, tenía las uñas melladas y bordeadas de lodo, y los zapatos cubiertos de barro seco. En el último año había crecido sin un vestido nuevo, y la falda le quedaba demasiado corta, y las muñecas le asomaban mucho por los puños. Al menos tenía la cara radiante de entusiasmo, a pesar de las mejillas curtidas por el viento y la suciedad de su piel. Yo estaba acostumbrada a su aspecto, pero al verla con los ojos de lord Henley me ruboricé de vergüenza. Si aquella era la responsable del espécimen que lord Henley reclamaba, este se sentiría muy preocupado por el buen estado del fósil.
– Es un ejemplar espléndido, ¿verdad, lord Henley? -intervine-. Solo hay que limpiarlo y prepararlo, tareas que supervisaré yo, naturalmente. ¡Piense en lo imponente que quedará algún día unido al cuerpo!
– ¿Cuánto tiempo necesitará para limpiarlo?
Lancé una mirada a Mary.
– Un mes como mínimo -aventuré-. Tal vez más. Nadie ha manipulado un animal tan grande hasta ahora.
Lord Henley dejó escapar un gruñido. Miraba el cráneo como si fuera una pierna de venado preparada con salsa de oporto. Saltaba a la vista que quería llevárselo a Colway Manor de inmediato; era la clase de hombre que tomaba una decisión y no quería esperar a los resultados. Sin embargo, incluso él era consciente de que el espécimen necesitaba ciertos cuidados…, en parte para presentarlo de la mejor forma posible, pero también para su conservación. El cráneo había permanecido entre capas de roca del acantilado que lo habían protegido de la exposición al aire y mantenido húmedo. Ahora que estaba libre, no tardaría en secarse y empezar a agrietarse a medida que se contrajera, a menos que Mary lo sellara con el barniz que su padre aplicaba a los armarios que hacía.
– Muy bien -dijo él-. Un mes para limpiarlo. Tráigamelo entonces.
– No entregaremos el cráneo hasta que aparezca el cuerpo -declaró Mary.
Fruncí el entrecejo y le hice un gesto con la cabeza. Mi intención era persuadir con tacto a lord Henley de que pagara por el cráneo y el cuerpo juntos, y Mary entorpecía mis delicadas negociaciones. La niña no me hizo el menor caso y añadió:
– La cabeza se quedará en Cockmoile Square.
Lord Henley me miró.
– Señorita Philpot, ¿por qué tiene esta niña voz y voto en el destino del espécimen?
Tosí llevándome el pañuelo a la boca.
– Fue ella quien lo encontró, señor…, ella y su hermano…, así que supongo que su familia tiene cierto derecho.
– ¿Dónde está el padre, pues? Debería hablar con él, no con una… -Lord Henley hizo una pausa, como si pronunciar las palabras «mujer» o «muchacha» fuera demasiado indigno para él.
– Murió hace unos meses.
– La madre, entonces. Traiga a la madre. -Lord Henley habló como si ordenara a un mozo de cuadra que le trajera su caballo.
Costaba imaginar a Molly Anning negociando con él. El día anterior había accedido a que yo intentara convencer a lord Henley de que esperara a tener el espécimen completo. No habíamos hablado de que ella se encargara de los tratos comerciales. Suspiré.
– Corre a buscar a tu madre, Mary.
Esperamos a que regresaran en un silencio embarazoso, refugiándonos en el examen del cráneo.
– Tiene unos ojos bastante grandes para ser un cocodrilo, ¿no cree, lord Heniey? -aventuré.
Él se movió arrastrando las botas.
– Es muy sencillo, señorita Philpot. Este es uno de los primeros modelos que hizo Dios antes de que decidiera dar a los siguientes unos ojos más pequeños.
Arqueé las cejas.
– ¿Quiere decir que Dios lo rechazó?
– Quiero decir que Dios deseaba una versión mejor, el cocodrilo que hoy conocemos, y lo sustituyó.
En mi vida había oído nada semejante. Tenía ganas de seguir preguntándole al respecto, pero sus afirmaciones eran siempre tan terminantes que no admitían preguntas. Me hizo sentir como una idiota, incluso sabiendo que él era más idiota que yo.
Fue un alivio que Molly Anning nos interrumpiera. Por fortuna no trajo al bebé llorón, sino que llegó acompañada de Mary y de un olor a col.
– Soy Molly Anning, señor -dijo limpiándose las manos en el delantal y mirando alrededor, pues nunca había entrado en los salones de celebraciones-. Yo llevo la tienda de fósiles. ¿Qué desea?
Tenía la misma estatura que lord Henley, y su mirada penetrante pareció empequeñecer un poco al hombre. También a mí me sorprendió la mujer. No sabía que llamaran «tienda» al taller, ni que Molly Anning tuviera algo que ver con ella. Sin embargo, al haber perdido al marido se veía obligada a asumir nuevas tareas. Llevar un negocio parecía una de ellas.
– Quiero llevarme este espécimen, señora Anning. Si su hija lo permite -añadió lord Henley con cierto sarcasmo-. Pero su hija tiene que rendir cuentas ante usted, ¿no?
– Por supuesto. -Molly Anning echó apenas un vistazo al cráneo-. ¿Cuánto va a pagar?
– Tres libras.
– Eso… -comencé a decir.
– Supongo que habrá muchos caballeros dispuestos a pagar más -me interrumpió Molly Anning-, pero aceptaremos su dinero, si está usted de acuerdo, como depósito por el animal entero cuando Mary lo encuentre.
– ¿Y si no lo encuentra?
– Oh, ya lo creo que lo encontrará. Mi Mary siempre encuentra cosas. Es así de especial; siempre lo ha sido, desde que le cayó encima el rayo. Fue en su prado, ¿verdad, lord Henley?
Me asombraron varias cosas: que Molly Anning hablara con tanta confianza con un miembro de la pequeña aristocracia; que le hubiera dejado fijar el precio de forma bastante inteligente, lo que había desconcertado a lord Henley y había permitido a la mujer hacerse una idea del precio de un objeto cuyo valor desconocía, y que tuviera la astucia de hacer que el rayo que había caído sobre su hija pareciera responsabilidad de lord Henley. Sin embargo, lo más sorprendente es que había elogiado a su hija justo cuando Mary lo necesitaba. Había oído decir a algunas personas que Molly Anning era un ser peculiar; ahora entendía a qué se referían.
Lord Henley apenas supo qué decir. Intervine para echarle una mano.
– Naturalmente, los Anning le entregarán la cabeza por tres libras si el cuerpo no aparece dentro de, digamos, dos años.
Lord Henley desplazó la mirada de Molly Anning a mí.
– De acuerdo -contestó a la postre poniendo la mano sobre su trofeo.
Después del descubrimiento del cráneo empecé a tener problemas para dormir y soñaba con los ojos de los animales que había visto: caballos, gatos, gaviotas, perros. En todos se percibía cierta opacidad, la falta del brillo otorgado por Dios, que me hacía despertarme asustada.
El domingo me quedé en la iglesia de Saint Michael una vez acabada la misa, tras indicar por señas a Bessy y mis hermanas que se marcharan.
– Os alcanzaré luego -dije, y aguardé de pie en el fondo de la iglesia a que el párroco terminara de despedirse de los demás feligreses.
El reverendo Jones era un hombre poco agraciado, con la cabeza cuadrada y el cabello cortado casi al rape, cuyos labios finos se retorcían incluso cuando las demás partes de su cuerpo permanecían inmóviles. Únicamente había intercambiado con él los cumplidos de rigor, pues era aburrido en las misas, tenía la voz aflautada y sus sermones eran mediocres. No obstante, era un hombre de Dios, y esperaba que pudiera darme consejo.
Finalmente solo quedó una muchacha barriendo el suelo. El reverendo Jones recorría los bancos recogiendo los himnarios y comprobando que nadie se había olvidado guantes o devocionarios. No me vio. De hecho, tenía la sensación de que no quería verme. Una vez acabados sus deberes pastorales del día, sin duda estaba pensando en la comida que le esperaba y la cabezada que echaría después junto al fuego. Cuando carraspeé y alzó la vista, no pudo evitar que su boca se estirara en una breve mueca.
– Señorita Philpot, ¿es suyo este pañuelo? -Alzó una bola de tela blanca, probablemente con la esperanza de deshacerse de mí enseguida.
– Me temo que no, reverendo Jones.
– Ah. ¿Está buscando otra cosa, quizá? ¿Un monedero? ¿Un botón? ¿Una horquilla?
– No. Me gustaría tratar un asunto con usted.
– Entiendo. -El reverendo Jones frunció los labios-. Me servirán la comida dentro de poco y tengo que acabar con esto. ¿No le importa…?
Siguió caminando entre los bancos, colocando bien los cojines. Mientras lo seguía, oía cómo la muchacha pasaba la escoba por el suelo.
– Quería preguntarle qué piensa de los fósiles.
Al tratar de captar su atención levanté la voz más de lo que pretendía en la iglesia vacía. La muchacha dejó de barrer, pero el reverendo Jones avanzó por el pasillo hasta el pulpito de roble, donde cogió su pañuelo y se lo metió en el bolsillo.
– ¿Que qué pienso de los fósiles, señorita Philpot? No pienso nada.
– Pero ¿sabe lo que son?
– Son esqueletos atrapados en las rocas durante tantos años que se convierten en piedra. La mayoría de las personas cultas lo sabe.
– Pero los esqueletos… ¿son de animales que todavía existen?
El reverendo Jones caminó presuroso hacia el altar, donde recogió unos ciriales y la sabanilla. Me sentía como una idiota siguiéndolo por el templo.
– Por supuesto que existen -afirmó-. Todos los seres que Dios creó existen.
Abrió una puerta que había a la izquierda del altar y que daba a una pequeña sacristía donde se guardaban las cosas de la iglesia. Por encima de su hombro divisé sobre una mesa una jarra con la etiqueta «Agua bendita». Me quedé en el umbral mientras el reverendo Jones colocaba los ciriales y la sabanilla en un armario.
– Creo que no entiendo su pregunta, señorita Philpot -dijo volviendo la cabeza.
Abrí el bolso y eché en la palma de mi mano unos trozos de fósiles que llevaba por casualidad. La mayoría de mis bolsillos y bolsos contenían fósiles. El reverendo Jones torció la boca en un gesto de repugnancia al mirarlos: amonites, bastones de belemnites, un trozo de madera fosilizada, un fragmento del tallo de un crinoideo. Reaccionó como si mis zapatos hubieran dejado un rastro de excrementos de caballo en la iglesia.
– ¿Por qué lleva eso encima?
Haciendo caso omiso de su pregunta, le mostré un amonites.
– Me gustaría saber dónde están las versiones vivas de estas criaturas, reverendo Jones, porque no he visto ninguna.
Mientras contemplábamos el fósil, sentí por un momento que su espiral me absorbía y me hacía retroceder cada vez más lejos en el tiempo hasta que el pasado se perdía en su centro.
La reacción del reverendo Jones al observar el amonites fue más prosaica.
– Tal vez no las ha visto porque viven en el mar y las olas no arrastran sus cuerpos a la orilla hasta que mueren.
Dio media vuelta, cerró la puerta y echó la llave girándola con destreza, un gesto con el que parecía disfrutar.
Me coloqué delante de él para evitar que se fuera corriendo a comer. De hecho, no podía moverse, pues lo había acorralado en un rincón. Ante la imposibilidad de escapar de mí y mis incómodas preguntas se mostró aún más inquieto que cuando le había enseñado el amonites. Movió la cabeza a un lado y a otro.
– Fanny, ¿has acabado ya? -gritó. No obtuvo respuesta. La muchacha debía de haber salido a tirar la basura que había recogido.
– ¿Se ha enterado de que los Anning han encontrado en los acantilados una cabeza de cocodrilo y la tienen expuesta en los salones de celebraciones? -pregunté.
El reverendo Jones se obligó a mirarme a la cara. Tenía los ojos entornados como si oteara el horizonte aun cuando no apartaba la vista de los míos.
– Sí, lo sé.
– ¿La ha visto?
– No tengo el menor deseo de verla.
No me sorprendió. El reverendo Jones no mostraba curiosidad por nada que no fuera lo que le esperaba en el plato.
– El espécimen no se parece a ningún animal que viva hoy día -señalé.
– Señorita Philpot…
– Alguien, un miembro de esta parroquia, de hecho, ha insinuado que es un animal que Dios rechazó en favor de un modelo mejor.
El reverendo Jones se quedó horrorizado.
– ¿Quién ha dicho eso?
– Eso no importa. El caso es que me preguntaba si hay algo de verdad en esa teoría.
El reverendo Jones se bajó las mangas de la chaqueta y frunció los labios.
– Señorita Philpot, me sorprende. Creía que usted y sus hermanas estaban versadas en la Biblia.
– Así es…
– Deje que se lo explique: solo tiene que leer las Escrituras para hallar respuesta a sus preguntas. Venga. -Me condujo al pulpito, donde descansaba la Biblia que había leído.
Cuando empezó a hojearla, la chica se acercó.
– Reverendo Jones, ya he acabado de barrer.
– Gracias, Fanny. -El reverendo Jones se la quedó mirando un momento y acto seguido agregó-: Hay algo más que me gustaría que hicieras, muchacha. Acércate a la Biblia. Quiero que leas algo en voz alta a la señorita Philpot. Te daré otro penique. -Se volvió hacía mí-. Fanny Miller y su familia se unieron a la iglesia de Saint Michael hace unos años después de haber sido congregacionalistas, ya que les inquietaba sobremanera la afición de los Anning por los fósiles. La Iglesia de Inglaterra es más clara en su interpretación bíblica que algunas iglesias disidentes. Habéis hallado mucho consuelo aquí, ¿verdad, Fanny?
Fanny asintió con la cabeza. Tenía los ojos grandes y de un azul cristalino, coronados por unas cejas suaves y oscuras, que contrastaban con su cabello rubio. Nunca destacaría por los ojos, aunque eran su mejor rasgo, sino por su frente, arrugada por el temor mientras miraba la Biblia.
– No tengas miedo, Fanny -añadió el reverendo Jones para tranquilizarla-. Lees muy bien. Te he oído en la escuela dominical. Empieza aquí. -Señaló un pasaje con el dedo.
Ella leyó en un susurro titubeante:
Entonces dijo Dios: «Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y bajo el firmamento». Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua y todas las aves. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo: «Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves en la tierra». Y atardeció y amaneció el día quinto.
– Excelente, Fanny, ya puedes parar.
Pensé que el reverendo había acabado de rebajarme después de hacer que una niña ignorante leyera un fragmento del Génesis, pero él mismo continuó:
– «Entonces dijo Dios: "Produzca la tierra seres vivientes de diferentes especies, bestias, reptiles y animales salvajes de diferentes especies ". Y así fue».
Dejé de escuchar tras unas cuantas frases. De todas formas, las conocía y no soportaba su voz de oboe, que carecía de la gravedad que cabía esperar de un hombre de su posición. A decir verdad, prefería el recitado indocto de Fanny. Mientras él leía posé la mirada en la página. A la izquierda de las palabras bíblicas había anotaciones en rojo de los cálculos cronológicos de la Biblia realizados por el obispo Ussher. Según él, Dios creó el cielo y la tierra la noche anterior al 23 de octubre de 4004 a.C. Siempre me ha asombrado su precisión.
– «…Y atardeció y amaneció el día sexto.»Cuando el reverendo Jones terminó, permanecimos en silencio.
– ¿Lo ve, señorita Philpot? Es así de simple -afirmó. Parecía mucho más seguro ahora que tenía la Biblia -. Todo lo que ve alrededor es tal y como Dios lo dispuso al principio. No creó bestias y luego se deshizo de ellas. Eso parecería indicar que Dios cometió un error, y naturalmente Dios es omnisciente e incapaz de equivocarse, ¿verdad?
– Supongo -asentí.
El reverendo Jones torció la boca.
– ¿Lo supone?
– Desde luego, quería decir -me apresuré a corregirme-. Lo siento; es solo que estoy confundida. Dice usted que todo cuanto vemos alrededor es exactamente como Dios lo creó. Que las montañas y los mares y las rocas y las colinas…, el paisaje es tal y como era al principio.
– Por supuesto. -El reverendo Jones echó un vistazo a su iglesia, ordenada y silenciosa-. Ya hemos acabado por hoy, ¿verdad, Fanny?
– Sí, reverendo Jones.
Pero yo no había acabado.
– Entonces cada roca que vemos es como Dios la creó al principio -insistí-. Y las rocas se crearon antes que los animales, como dice el Génesis.
– Sí, sí.
El reverendo Jones comenzaba a impacientarse; su boca mascaba una paja imaginaria.
– Si es así, ¿cómo se metieron los esqueletos de los animales en las rocas y se transformaron en fósiles? Si Dios creó las rocas antes que los animales, ¿por qué hay cuerpos en las rocas?
El reverendo Jones me miró de hito en hito, con la boca finalmente inmóvil en una línea recta y tensa. La frente de Fanny Miller era un campo de surcos. Un banco crujió en el silencio.
– Dios colocó los fósiles en las rocas cuando las creó para poner a prueba nuestra fe -respondió por fin el reverendo-. Como a todas luces está poniendo a prueba la suya, señorita Philpot.
Es mi fe en usted la que está siendo puesta a prueba, pensé.
– Y ahora tengo que irme. Llego muy tarde a comer -prosiguió el reverendo Jones.
Cogió la Biblia, un gesto que parecía dar a entender que yo podía robarla. «No me haga preguntas difíciles», podría haber dicho.
Nunca volví a mentar los fósiles al reverendo Jones.
Lord Henley casi tuvo que esperar los dos años acordados para que apareciera el cuerpo del cocodrilo. Al principio, cuando coincidía con él en la iglesia, en los salones de celebraciones o en la calle, me gritaba: «¿Dónde está el cuerpo? ¿Lo han desenterrado ya?». Yo tenía que explicarle que seguía sepultado por las rocas desprendidas y que no era fácil de mover. Él no parecía entenderlo, hasta que un día Mary y Joseph Anning y yo lo llevamos a verlo. Se sorprendió y enfadó mucho.
– Nadie me dijo que estaba sepultado debajo de tantas rocas-afirmó, pisando con fuerza una burbuja de barro-. Me han engañado, señorita Philpot, usted y los Anning.
– En absoluto, lord Henley -repuse-. Recuerde que le dijimos que se podía tardar dos años en extraerlo, y que si transcurridos esos dos años el cuerpo permanecía enterrado usted recibiría el cráneo igualmente.
Seguía enfadado y no escuchaba. Se montó en el caballo gris que llevaba a todas partes y se alejó galopando por la playa, salpicando agua.
Fue Molly Anning quien refrenó a lord Henley. Se limitó a dejarle vociferar. Cuando el caballero se quedó sin palabras y sin aliento, la mujer dijo:
– Si quiere recuperar sus tres libras, se las daré ahora mismo. Muchos harán cola para comprar ese cráneo, y por un precio mejor.
Se metió la mano en el bolsillo del delantal como si contuviera algo más que aire; hacía largo tiempo que había gastado el dinero. Por supuesto, lord Henley se echó atrás. Yo envidiaba la seguridad que mostraba Molly ante un hombre como aquel, pero nunca se lo dije, pues habría replicado con desprecio: «Y yo envidio sus ciento cincuenta libras al año».
Con el tiempo el interés de lord Henley por el cocodrilo se desvaneció. Se requiere paciencia para buscar fósiles. Solo Mary, William Lock y yo seguimos atentos, examinando el desprendimiento de rocas después de cada tormenta y cada marea viva. Mary intentaba llegar primero, pero a veces se le adelantaba William Lock.
Afortunadamente, una fiebre mantuvo al mozo de cuadra postrado en la cama y nos permitió a Mary y a mí ir temprano el día en que lo encontró. Durante dos días había habido una fuerte tormenta, cuya violencia disuadió a todo el mundo de aventurarse a salir. Al tercer día desperté al alba en medio de un silencio extraño, y lo supe. Salí de la cálida cama, me vestí a toda prisa, me puse la capa y el sombrero y salí corriendo.
El sol no era más que una esquirla a la altura de Portland, y en la playa desierta atisbé una figura conocida a lo lejos. Cuando llegué al final de Church Cliffs vi que el desprendimiento había desaparecido; la tormenta había limpiado a fondo la playa como si esperara la llegada de un invitado especial. Encaramada al saliente que había dejado el agujero, Mary daba martillazos al acantilado. Cuando la llamé se volvió.
– ¡Está aquí, señorita Philpot! ¡Lo he encontrado! -gritó, al tiempo que bajaba de un salto.
Sonreímos. Durante aquel breve instante, antes de que empezara todo el alboroto, paladeamos la soledad del amanecer y la pureza de haber hallado el tesoro juntas.
Los Day tardaron tres días en extraer el cuerpo, trabajando en medio de las mareas. Colocaban los pedazos en la playa a medida que los sacaban, y era como observar un mosaico que alguien creaba ante nuestros ojos. Al igual que había ocurrido cuando desenterraron el cráneo, se congregó una multitud para observar cómo trabajaban los Day e inspeccionar el cocodrilo. Algunos estaban fascinados y especulaban sobre su origen. Otros disfrutaban del espectáculo, pero lanzaban miradas sombrías al hallazgo.
– Es un monstruo, eso es lo que es -murmuraba un hombre.
– ¡El cocodrilo irá a vuestra cama y os comerá si no os portáis bien! -gritaba una mujer a sus hijos.
– ¡Santo Dios, qué feo es! -exclamaba otra-. ¡Que venga lord Henley y lo encierre en su mansión!
Lord Henley también acudió a verlo, pero ni siquiera se apeó de su montura.
– Excelente -declaró mientras el caballo trotaba de lado como para guardar las distancias con los trozos de piedra-. Mandaré mi coche en cuanto esté listo.
Parecía haber olvidado que se tardarían varias semanas en limpiar y montar el espécimen. Y aún tenía que convenir un precio antes de que los Anning se lo entregaran.
Yo esperaba participar en las negociaciones, pero poco después de que el espécimen se hubiese trasladado al taller descubrí que Molly Anning ya había cerrado el trato, y que lord Henley les había pagado veintitrés libras. Además, Molly Anning logró astutamente que renunciara a cualquier derecho a otros fósiles que encontraran en su finca. Incluso lo había escrito en una nota que él firmó, cuando yo pensaba que era analfabeta. Yo no lo habría hecho mejor.
Solo cuando el cuerpo estuvo limpio y colocado junto al cráneo vimos por fin lo que era la criatura: un impresionante monstruo de piedra de cinco metros que no se parecía a nada de lo que tuviéramos conocimiento. No era un cocodrilo. No solo tenía los ojos grandes, el morro largo y plano y los dientes regulares, sino que además tenía aletas en lugar de patas, y su torso era una urdimbre alargada y cilíndrica de costillas a lo largo de una recia columna vertebral. Me recordaba un poco a un delfín, a una tortuga o a un lagarto, pero no coincidía del todo con ninguno de esos animales.
No podía por menos de recordar lo que había dicho lord Henley -que la criatura era un modelo rechazado por Dios-y las palabras del reverendo Jones. No sabía qué pensar. La mayoría de los que venían a ver el espécimen lo llamaba cocodrilo, como los Anning. Resultaba más sencillo pensar que lo era, tal vez una especie poco común que vivía en otra parte del mundo…, África, quizá. Sin embargo, yo tenía la certeza de que era algo distinto y, después de verlo entero, dejé de referirme a él como el cocodrilo y pasé a llamarlo simplemente la criatura de Mary.
Joseph Anning construyó una armazón de madera en la que, una vez que Mary hubo limpiado y barnizado los huesos, fijaron con cemento los trozos de piedra caliza que contentan a la criatura. A continuación la muchacha aplicó al espécimen una capa de argamasa para resaltar los huesos y dar a la criatura un aspecto pulido. Quedó contenta con su obra, pero, una vez trasladada esta a Colway Manor, no tuvo noticias de lord Henley, que parecía haber perdido el interés por el ejemplar, como un cazador que no se molesta en comer el venado que ha matado. Claro que lord Henley no era un cazador, sino un coleccionista.
Los coleccionistas tienen una lista de piezas que desean obtener, una vitrina de curiosidades que llenar con el trabajo de otros. En ocasiones van a la playa, pero miran los acantilados con el entrecejo fruncido, como si contemplaran una exposición de cuadros insulsos. No saben concentrarse, pues todas las rocas les parecen iguales: el cuarzo semeja sílex, el beef, huesos. Encuentran poco más que unos pedazos de amonites y belemnites rotos y se consideran expertos. Luego compran a los buscadores lo que necesitan para completar su lista. No poseen un verdadero conocimiento de los objetos que coleccionan, o ni siquiera tienen interés. Saben que está de moda y eso les basta.
Los buscadores dedicamos horas y horas, día tras día, haga el tiempo que haga, con la cara quemada por el sol, el cabello enmarañado por el viento, los ojos siempre entornados, las uñas melladas, las puntas de los dedos desgarradas y las manos agrietadas. Tenemos las botas bordeadas de barro y con manchas del agua del mar. Nuestra ropa acaba mugrienta al final de la jornada. A menudo no encontramos nada, pero somos pacientes y trabajadores y no nos desanimamos cuando regresamos a casa con las manos vacías. Puede que nos interese algo en particular -una ofiura intacta, un belemnites con la bolsa pegada, un pez fósil con todas las escamas en su sitio-, pero cogemos igualmente otras cosas y estamos abiertos a cuanto nos ofrecen los acantilados y la playa. Algunos, como Mary, venden sus hallazgos. Otros, como yo, nos quedamos con ellos. Etiquetamos los especímenes, anotamos dónde y cuándo los encontramos, y los exponemos en vitrinas. Estudiamos y comparamos ejemplares, y extraemos conclusiones. Los hombres redactan sus teorías y las publican en revistas especializadas, que yo leo pero en las que no puedo colaborar.
Lord Henley dejó de coleccionar fósiles una vez que tuvo la criatura de Mary. Tal vez la considerara la cumbre de su labor de coleccionista. Quienes se dedican a los fósiles más en serio saben que la búsqueda no acaba nunca. Siempre habrá más especímenes que descubrir y estudiar, pues, como ocurre con las personas, cada fósil es único. Nunca hay suficientes.
Por desgracia, mi trato con lord Henley no terminó ahí. Aunque nos saludábamos con un gesto cuando nos veíamos por la calle o en la iglesia, durante un tiempo apenas intercambiamos palabra. La siguiente vez que hablamos, nuestra conversación fue vehemente.
Empezó en Londres. Viajábamos allí todos los años por primavera, cuando las carreteras estaban lo bastante transitables. Era nuestro regalo por haber superado otro invierno en Lyme. A mí no me importaban demasiado las tormentas y el aislamiento, pues eran condiciones idóneas para buscar fósiles. Sin embargo, Louise no podía trabajar en el jardín, de modo que se sentía frustrada y se volvía aún más callada. Con todo, lo peor era ver a Margaret cada vez más triste y melancólica. Era una persona estival; necesitaba que el calor, la luz y la variedad la estimularan. Detestaba el frío, y Morley Cottage era una cárcel en la que se sentía atrapada, ya que no había ninguna actividad en los salones de celebraciones una vez acabada la temporada ni llegaban nuevos visitantes en busca de diversión. Durante los meses invernales disponía de demasiado tiempo para pensar en el paso de los años y en la pérdida de sus posibilidades y, poco a poco, de su belleza. Ya no poseía la redondez lozana de la juventud, estaba más delgada y tenía arrugas. Al llegar marzo Margaret siempre estaba ajada como un camisón gastado por el uso excesivo.
Londres era su tónico. Nos brindaba a todas una dosis de antiguas amistades y modas nuevas, fiestas y buena comida, novelas recientes para Margaret y revistas de historia natural para mí, y la alegría de tener a un niño en casa, Johnny, nuestro sobrinito, que suponía una grata distracción frente a la madurez en ciernes. Llegábamos a finales de marzo y por lo general nos quedábamos un mes o seis semanas, dependiendo de lo hartas que acabáramos de nuestra cuñada y ella de nosotras. Pese a ser demasiado tímida para manifestarlo abiertamente, la esposa de nuestro hermano se mostraba más irritable conforme pasaban las semanas y buscaba pretextos para quedarse en su habitación o en el cuarto de juegos de Johnny. Creo que pensaba que la vida en Lyme nos había vuelto demasiado vulgares, mientras que a nosotras nos parecía que ella estaba demasiado preocupada por lo que opinaban los demás. Lyme había alentado en nosotras un espíritu independiente que sorprendía a los londinenses más conservadores.
Salíamos mucho: visitábamos a amigos, íbamos al teatro, a la Real Academia de Bellas Artes y, por supuesto, al Museo Británico, que estaba tan cerca de la casa de nuestro hermano que el edificio se veía desde las ventanas de la sala de estar del primer piso. Yo siempre me inclinaba tanto sobre las vitrinas que contenían la colección de fósiles que empañaba el cristal con el aliento, hasta que los guardas fruncían el entrecejo. Incluso doné un magnífico espécimen completo de Dapedium, un pez fósil que me gustaba especialmente. En agradecimiento, Charles Konig, el conservador del Departamento de Historia Natural, me permitió entrar gratis en el museo durante el mes que lo visité. En la etiqueta se aludía al coleccionista simplemente como Philpot, soslayando mi sexo.
Una primavera, durante nuestra estancia en Londres, empezamos a oír comentarios elogiosos del museo de William Bullock en el recién construido Lgyptian Hall de Piccadilly. Su creciente colección contenía obras de arte, antigüedades, objetos arqueológicos de todo el mundo y una colección de historia natural. Mi hermano nos llevó a todos un día. El exterior era de estilo egipcio, con ventanas muy grandes y puertas con los lados inclinados, como la entrada de una tumba, columnas estriadas coronadas con rollos de papiro y, en la cornisa que se extendía sobre la entrada, estatuas de Isis y Osiris que contemplaban Piccadilly desde sus pedestales. La fachada del edificio estaba pintada de un llamativo amarillo, con la palabra MUSEO anunciada en un gran letrero. Me pareció demasiado efectista entre unos edificios de ladrillo por lo demás sobrios, pero, por otra parte, ese era el objetivo.
Tal vez al haberme acostumbrado a las sencillas casas encaladas de Lyme semejante novedad me resultó irritante. La colección del Egyptian Hall era todavía más llamativa. En el vestíbulo oval se exponía un surtido de piezas curiosas de todo el mundo. Había máscaras africanas y tótems con plumas de las islas del Pacífico; figuritas de barro que representaban guerreros decoradas con cuentas; armas de piedra y capas forradas de pieles procedentes de los climas septentrionales; una barca larga y estrecha llamada kayak, en la que solo cabía una persona, con unos remos tallados y decorados con dibujos hechos a fuego en la madera. En un sarcófago abierto pintado con pan de oro se exponía una momia egipcia.
La siguiente sala era mucho más espaciosa y albergaba una colección de cuadros poco convincentes «de los antiguos maestros», según nos dijeron, aunque me parecieron copias hechas por alumnos mediocres de la Real Academia. Mayor interés revestían los pájaros disecados, desde el sencillo herrerillo común inglés hasta el exótico alcatraz patirrojo traído por el capitán Cook de las Maldivas. Margaret, Louise y yo los observamos encantadas, pues desde que nos habíamos trasladado a Lyme reparábamos más en las aves que cuando residíamos en Londres.
Sin embargo, el pequeño Johnny, aburrido de los pájaros, había seguido avanzando con su madre hasta el Pantherion, la sala más amplia del museo. Desapareció y al cabo de apenas un instante regresó corriendo.
– ¡Tía Margaret, ven! ¡Tienes que ver al elefante, es enorme!
Agarró a su tía de la mano y la llevó a la sala contigua. Los demás los seguimos, perplejos.
Ciertamente, el elefante era enorme. Yo nunca había visto ninguno, y tampoco un hipopótamo, un avestruz, una cebra, una hiena o un camello. Todos estaban disecados y agrupados bajo un tragaluz abovedado en el centro de la estancia, en un espacio cercado con hierba y palmeras que representaba su hábitat. Nos quedamos mirándolos, pues constituían un espectáculo insólito.
Johnny, que era demasiado pequeño para apreciarlo, se cansó enseguida y se dedicó a correr por la sala. Mientras yo observaba una boa constrictor enroscada en una palmera, se acercó a la carrera.
– ¡Es tu cocodrilo, tía Elizabeth! ¡Ven a verlo!
Me tiró del brazo y señaló una pieza expuesta al fondo de la sala. Mi sobrino sabía de la existencia de la bestia de Lyme, que, al igual que otros, insistía en llamar cocodrilo. Por su cumpleaños le había regalado dos acuarelas pintadas por mí, una del fósil y otra de cómo imaginaba que debía de haber sido la criatura viva. Acompañé a Johnny, con curiosidad por ver un cocodrilo real y compararlo con lo que había encontrado Mary.
Pero Johnny no se equivocaba: era en efecto «mi» cocodrilo. Me quedé boquiabierta. La criatura de Mary yacía en una playa de arena junto a un estanque bordeado de juncos. Cuando Mary lo extrajo, estaba aplastado, con los huesos desordenados, pero ella había considerado que debía dejarlo como lo había encontrado, en lugar de intentar reconstruirlo. Al parecer William Bullock no tenía las mismas reservas, ya que había separado todo el cuerpo de las piedras que lo contenían, cambiado de sitio los huesos de forma que las aletas tuvieran formas claras y colocado las vértebras en línea recta; incluso había añadido lo que seguramente eran costillas de escayola donde faltaban algunas. Lo peor era que le había puesto un chaleco, de modo que las aletas asomaran por los agujeros de los brazos, y le había colocado un monóculo descomunal en uno de los prominentes ojos. Junto al morro había un tentador surtido de animales de los que debía de alimentarse un cocodrilo: conejos, ranas, peces. Por lo menos no habían conseguido abrirle la boca para meterle una presa en el estómago.
La etiqueta rezaba:
COCODRILO PETRIFICADO
Hallado por Henry Hoste Henley
en lo más remoto de Dorsetshire
Siempre había dado por supuesto que el espécimen seguía en una de las múltiples salas de Colway Manor, colocado en una pared o sobre una mesa. Verlo en una exposición en Londres, dispuesto en un efectista cuadro vivo tan ajeno a lo que yo sabía de él, y con lord Henley como autor del descubrimiento, fue toda una sorpresa que me dejó paralizada.
Louise habló en mi nombre cuando el resto de la familia se acercó a Johnny y a mí.
– Esto es una abominación -dijo.
– ¿Por qué lo compró lord Henley si iba a entregarlo a este…circo? -Miré alrededor y me estremecí.
– Supongo que habrá obtenido unos buenos beneficios -apuntó mi hermano.
– ¿Cómo ha podido hacer esto con el espécimen de Mary? Mira, Louise, le han enderezado la cola, con lo que ella se esforzó por conservarla como la había encontrado. -Señalé la cola, que ya no tenía tres cuartas partes enroscadas.
Tal vez lo más triste de presentar la criatura de Mary de aquella forma vulgar era que degradaba en extremo la experiencia de su contemplación. En Lyme la gente quedaba impresionada por su rareza y guardaba un respetuoso silencio. En el museo de Bullock era solo una pieza expuesta entre otras muchas, y ni siquiera la que más asombro inspiraba. Aunque no soportaba verlo colocado y vestido de un modo tan ridículo, me irritaron los visitantes que se limitaban a echarle un vistazo antes de volver corriendo hacia animales más vistosos como el elefante o el hipopótamo.
John habló con un guarda y descubrió que el espécimen llevaba expuesto desde el otoño anterior, lo que significaba que lord Henley solo lo había tenido unos pocos meses antes de venderlo.
Estaba tan indignada que no pude disfrutar del resto del museo. Johnny se cansó de mi mal humor, como les ocurrió a todos menos a Louise, que me llevó a Fortnum's a tomar una taza de té para que pudiera despotricar sin molestar al resto de la familia.
– ¿Cómo pudo venderlo? -repetí una vez más removiendo furiosamente el té con la cucharilla-. ¿Cómo pudo coger algo tan excepcional, tan extraordinario, tan ligado a Lyme y a Mary, y vendérselo a un hombre que lo viste como a un muñeco y lo luce como algo digno de risa? ¿Cómo se atreve?
Louise posó una mano sobre la mía para evitar que causara algún desperfecto a la taza. Solté la cucharilla y me incliné hacia delante.
– Creo… creo que no es un cocodrilo, Louise -dije-. No tiene la anatomía de un cocodrilo, pero nadie está dispuesto a decirlo públicamente.
Los ojos grises de Louise no se turbaron y continuaron fijos en mí.
– Si no es un cocodrilo, ¿qué es?
– Un animal que ya no existe.
Aguardé un instante para ver si Dios hacía que el techo se desplomara sobre mí. Pero no pasó nada, salvo que el camarero se acercó a rellenar las tazas.
– ¿Cómo puede ser?
– ¿Conoces el concepto de extinción?
– Lo mencionaste cuando estabas leyendo a Cuvier, pero Marga-ret te hizo callar porque le disgustaba.
Asentí con la cabeza.
– Cuvier afirma que algunas especies animales desaparecen cuando dejan de estar preparadas para sobrevivir en la tierra. Es una idea inquieta para algunas personas porque invita a pensar que Dios no interviene en el proceso, que creó a los animales y se quedó de brazos cruzados dejando que murieran. Luego están los que, como lord Henley, aseguran que esa criatura es un modelo previo de un cocodrilo, que Dios creó y rechazó. Algunos piensan que Dios utilizó el diluvio universal para deshacerse de los animales que no quería. Pero esas teorías dan a entender que Dios podía cometer errores y que tuvo que corregirlos. ¿Lo entiendes? Todas esas ideas disgustan a algunos. Para muchas personas, como el reverendo Jones, es más fácil aceptar la Biblia al pie de la letra y decir que Dios creó el mundo con todas sus criaturas en seis días, que este sigue siendo exactamente como entonces y con todos sus animales. Los cálculos del obispo Ussher, que data la creación del mundo hace seis mil años, les resultan reconfortantes, en lugar de restrictivos y un poco absurdos.
Cogí una lengua de gato del plato de galletas colocado en la mesa y la partí en dos sin dejar de pensar en mi conversación con el reverendo Jones.
– ¿Cómo explica él entonces la criatura de Mary?
– Piensa que esos animales nadan cerca de la costa de Sudamérica y que todavía no los hemos descubierto.
– ¿Podría ser eso verdad?
Negué con la cabeza.
– Los marineros los habrían visto. Hace cientos de años que navegamos por el mundo y nunca se ha visto una criatura semejante.
– Así pues, crees que lo que hemos visto en el museo es el cuerpo fosilizado de un animal que ya no existe. Desapareció, por motivos que pueden o no ser designios de Dios. -Louise pronunció estas palabras con cautela, como si deseara dejarlas muy claro tanto para sí misma como para mí.
– Sí.
Louise rió entre dientes y cogió una galleta.
– Desde luego algunos fieles de la iglesia de Saint Michael se llevarían una buena sorpresa si lo oyeran. ¡El reverendo Jones podría expulsarte y mandarte a una iglesia disidente!
Me acabé la lengua de gato.
– La verdad es que no creo que los disidentes se diferencien mucho de él. Puede que discrepen de la doctrina de la Iglesia de Inglaterra, pero los que conozco en Lyme interpretan la Biblia tan al pie de la letra como el reverendo Jones. Jamás aceptarían la idea de la extinción. -Suspiré-. Es preciso estudiar la criatura de Mary, y deben hacerlo anatomistas como Cuvier, de París, o geólogos de Oxford o Cambridge. Ellos podrían dar respuestas convincentes. ¡Pero eso no va a pasar mientras esté disfrazada de exótico cocodrilo de Dorset en el museo de Bullock!
– Sería aún peor si estuviera en Colway Manor -apuntó Louise-. Por lo menos aquí la verá más gente. Y si las personas adecuadas (tus distinguidos geólogos) la ven y reconocen su valor, puede que la consideren digna de estudio.
No lo había pensado. Louise siempre era más sensata que yo. Fue un alivio hablar con ella, y me brindó un poco de consuelo, pero no el suficiente para sofocar mi furia contra lord Henley.
Cuando regresamos a Lyme al mes siguiente fui a hablar con él, incluso antes de ver a Mary Anning. No anuncié mi visita ni dije a mis hermanas a dónde iba. Caminé a buen paso por los campos que separaban Morley Cottage de Colway Manor sin fijarme en las flores silvestres y los setos en flor que tanto había echado de menos en Londres. Lord Henley no se hallaba en casa, pero me indicaron que fuera a un linde de su finca, donde estaba supervisando la excavación de una zanja de drenaje. Había llovido durante nuestra ausencia, y cuando llegué al lugar tenía los zapatos y el dobladillo del vestido empapados, y manchados de barro.
Lord Henley observaba cómo trabajaban sus hombres a lomos de su caballo gris. Me molestó que no hubiera desmontado para estar entre ellos. A esas alturas, cualquier cosa que hubiera hecho me habría enojado, pues había tenido un mes entero para alimentar mi ira. Sin embargo, sí se apeó de la montura por mí, me saludó con una reverencia y me dio la bienvenida a Lyme.
– ¿Qué tal su estancia en Londres?
Mientras hablaba, lord Henley miraba fijamente mi falda llena de barro, pensando a buen seguro que su mujer jamás se presentaría en público con una ropa tan sucia.
– Muy bien, lord Henley. Gracias. Sin embargo, me asombró algo que vi en el museo de Bullock. Creía que el espécimen que compró a los Anning seguía en Colway Manor, pero descubrí que lo había vendido al señor Bullock.
A lord Henley se le iluminó la cara.
– Ah, ¿así que el cocodrilo está expuesto? ¿Qué aspecto tiene? Confío en que hayan escrito mi nombre correctamente.
– Su nombre estaba allí, sí. Sin embargo, me sorprendió no ver ninguna mención a Mary Anning, y tampoco a Lyme Regis.
Lord Henley no se inmutó.
– ¿Por qué debería figurar el nombre de Mary Anning? No era la dueña.
– Fue Mary quien lo encontró, señor. ¿Es que lo ha olvidado?
Lord Henley resopló.
– Mary Anning es una trabajadora. Encontró el cocodrilo en mis tierras; Church Cliffs forma parte de mis propiedades, ya lo sabe. ¿Cree que esos hombres -añadió señalando con la cabeza a los trabajadores que cargaban barro-son los dueños de lo que hay en este terreno simplemente porque están cavando aquí? ¡Desde luego que no! Me pertenece a mí. Además, Mary Anning es una mujer. Es una pieza de repuesto. He de representarla, como hago con muchos vecinos de Lyme que no pueden representarse a sí mismos.
Por un momento, el aire pareció chirriar y zumbar y la cara porcina de lord Henley se hinchó ante mí. Era mi ira, que lo distorsionaba todo.
– ¿Por qué armó tanto alboroto para conseguir el espécimen si iba a venderlo? -pregunté una vez que hube dominado mis emociones.
El caballo empezaba a impacientarse y lord Henley le acarició el cuello para calmarlo.
– Ocupaba mucho espacio en mi biblioteca. Está mucho mejor donde está.
– Desde luego, si tan escaso interés tenía por él. No esperaba una conducta tan voluble en usted, lord Henley. Le degrada. Buenos días, señor.
Me volví sin llegar a ver qué efecto causaban mis pobres palabras, pero mientras me alejaba por el campo dando traspiés oí sus carcajadas. No me gritó, como habrían hecho otros hombres. Sin duda se alegró de deshacerse de mí, una solterona desaliñada que esparcía barro y bilis.
Maldecía mientras caminaba, primero para mis adentros, y luego en voz alta, pues no había nadie que pudiera oírme.
– Maldito, seas, condenado imbécil.
Nunca había pronunciado semejantes palabras en voz alta, pero estaba tan enfadada que tenía que hacer algo fuera de lo normal. Estaba furiosa con lord Henley por pisotear un descubrimiento científico; por convertir un misterio del mundo en algo banal y ridículo; por echarme en cara mi sexo como si fuera algo de lo que avergonzarme. Sí, claro, una pieza de repuesto.
Pero estaba más enfadada conmigo misma. Llevaba nueve años viviendo en Lyme Regis y había llegado a valorar mi independencia y franqueza. Sin embargo, no había aprendido a plantar cara a los lord Henley del mundo. No podía decirle qué opinaba que hubiera vendido la criatura de Mary de forma que él lo entendiera. En cambio, él me había puesto en ridículo y había conseguido que me sintiera como si fuera yo quien había hecho algo malo.
– Imbécil. ¡Condenado imbécil! -repetí.
– ¡Oh!
Alcé la vista. Estaba cruzando un pequeño puente sobre el río cuando Fanny Miller apareció por el camino que llevaba al centro del pueblo. Era evidente que me había oído, pues tenía las mejillas encendidas y la frente arrugada, y sus ojos de niña estaban muy abiertos, como charcos poco profundos.
Le lancé una mirada furibunda y no me disculpé. Fanny se alejó a toda prisa, mirando hacia atrás de vez en cuando como si temiera que fuera a seguirla soltando más improperios. Pese a estar escandalizada, seguro que se moría de ganas de contar a su familia y amigos lo que había dicho la rara de la señorita Philpot.
Aunque temía contar a Mary lo ocurrido con la criatura, nunca he sido partidaria de aplazar las malas noticias; la espera no hace sino empeorar las cosas. Aquella tarde acudí a Cockmoile Square. Molly Anning me indicó que fuera a la bahía Pinhay, al oeste de Monmouth Beach, donde un visitante había encargado a Mary que extrajera un amonites gigantesco.
– Lo quiere usar como adorno de jardín -añadió Molly Anning soltando una risita-. Qué tontería.
Me estremecí. En el jardín de Morley Cottage había un amonites gigantesco, de treinta centímetros de diámetro, que Mary me había ayudado a sacar; yo se lo había regalado a Louise por Navidad. Sin duda Molly Anning no lo sabía, pues nunca había visitado nuestra casa de Silver Street. «¿Por qué subir la colina si no hay necesidad?», solía decir.
Sin embargo, Molly Anning estaría encantada con el dinero del amonites. Desde que habían vendido el monstruo a lord Henley Mary había buscado en vano otro espécimen completo. Solo había hallado piezas tentadoras -quijadas, vértebras fusionadas, un abanico de huesecillos de una aleta-que proporcionaban un poco de dinero, pero mucho menos que si las hubiera descubierto todas juntas.
La encontré cerca del Cementerio de Serpientes -ahora yo lo llamaba el Cementerio de Amonites-, que me había atraído a Lyme años antes. Había logrado desprender el amonites de un saliente y estaba envolviéndolo en un saco para arrastrarlo por la playa; un trabajo duro para una chica, incluso para una avezada.
Mary me saludó con alegría, pues solía decir que me echaba de menos cuando me marchaba a Londres. Me contó lo que había encontrado durante mi ausencia y lo que había conseguido vender, y qué otras personas habían salido a buscar fósiles.
– ¿Qué tal por Londres, señorita Elizabeth? -preguntó por último-. ¿Se ha comprado vestidos? Veo que lleva un sombrero nuevo.
– Sí. Qué observadora eres, Mary. Tengo que contarte algo que he visto en Londres.
Respiré hondo y le expliqué que había ido al museo de Bullock y había descubierto la criatura, describiéndole con toda franqueza el estado en que se encontraba, hasta el chaleco y el monóculo.
– Lord Henley no debería haberlo vendido a alguien que lo iba a tratar de forma tan irresponsable, por muchas personas que lo vean -concluí-. Espero que no acudas a él con futuros descubrimientos. -No le conté que acababa de hablar con lord Henley y que se había reído de mí.
Mary me escuchó, y sus ojos castaños solo se abrieron de par en par cuando mencioné que habían enderezado la cola de la criatura. Por lo demás, su reacción no fue la que yo esperaba. Pensaba que se enfadaría porque lord Henley había sacado provecho de su hallazgo, pero de momento estaba más interesada por la atención que se prestaba a la criatura.
– ¿Había muchas personas mirándolo? -preguntó.
– Bastantes. -No añadí que otras piezas expuestas eran más populares.
– ¿Muchas, muchas? ¿Más que el número de habitantes de Lyme?
– Muchas más. Lleva expuesto varios meses, así que supongo que lo habrán visto miles de personas.
– Todas esas personas han visto mi coco.
Mary sonrió y contempló el mar con los ojos muy brillantes, como si divisara en el horizonte una cok de espectadores que esperaban para ver su siguiente hallazgo.
5 Nos convertiremos en fósiles, atrapados en la playa para siempre

El descubrimiento del cocodrilo lo cambió todo. A veces intento imaginarme mi vida sin esas grandes y llamativas bestias escondidas en los acantilados y los salientes. Si solo encontrara amos, beles, lirios y grifis, mi vida habría resultado tan insignificante como esas curis, sin sobresaltos que me alteraran y me proporcionaran alegría y dolor a un tiempo.
No fue solo el dinero de la venta del cocodrilo lo que cambió las cosas. Fue el saber que había algo que buscar y que yo tenía más posibilidades de encontrarlo que la mayoría; esa era la diferencia. Ahora podía mirar al frente y ver no unas rocas elegidas al azar y juntadas de cualquier manera, sino una pauta de lo que podía ser mi vida.
Cuando lord Henley nos pagó veintitrés libras por el cocodrilo entero, yo deseaba muchas cosas. Quería comprar tantos sacos de patatas que llegaran al techo. Quería comprar montones de lana y encargar vestidos nuevos para mamá y para mí. Quería comer una tarta entera cada día y quemar tanto carbón que el carbonero tuviera que venir todas las semanas a rellenar la carbonera. Eso era lo que deseaba. Creía que mi familia deseaba lo mismo.
Un día, una vez cerrado el trato con lord Henley, la señorita Elizabeth vino a ver a mamá y se sentó con ella y Joe a la mesa de la cocina. No habló de lana ni de carbón ni de tartas, sino de trabajos.
– Creo que a la familia le vendría muy bien que Joe se hiciera aprendiz -dijo-. Ahora que tiene dinero para pagar la cuota de aprendizaje, debería hacerlo. Decida lo que decida, tendrá unos ingresos más regulares que vendiendo fósiles.
– Joe y yo estamos buscando más cocos -la interrumpí-. Podemos ganar bastante con ellos. Desde que lord Henley tiene el suyo, hay mucha gente rica como él interesada en conseguir uno. ¡Piense en todos esos caballeros de Londres dispuestos a pagar dinero contante y sonante por nuestros descubrimientos!
Acabé gritando, pues tenía que defender mi magnífico plan, que consistía en que Joe y yo nos hiciéramos ricos buscando cocodrilos.
– Calla, niña -ordenó mamá-. Deja hablar a la señorita Philpot.
– Mary -comenzó a decir la señorita Elizabeth-, no sabes si hay más criaturas…
– Sí lo sé, señora. Piense en todos los trozos que encontramos antes de dar con el coco: vertis, dientes y pedazos de costillas y quijadas que no sabíamos qué eran. ¡Ahora lo sabemos! Ahora tenemos el cuerpo entero y podemos ver de dónde vienen esas partes, cómo debía de ser el cuerpo. He hecho un dibujo para que señalemos dónde va cada pieza. ¡Estoy segura de que hay muchos cocodrilos en los acantilados y los salientes!
– Si hay tantos especímenes como dices, ¿por qué no has encontrado ningún otro hasta ahora?
Lancé una mirada fulminante a la señorita Elizabeth. Siempre se había portado bien conmigo: me encargaba la limpieza de sus curis, nos traía comida, cabos de vela y ropa vieja, me animaba a ir a la escuela dominical para que aprendiera a leer y escribir, compartía sus hallazgos conmigo y mostraba interés por lo que yo encontraba. Si no hubiera pagado a los hermanos Day, no habríamos podido sacar el cocodrilo del acantilado, y había sido ella quien, junto con mamá, había negociado con lord Henley.
Entonces, ¿por qué me llevaba la contraria justo cuando la búsqueda de fósiles se había vuelto emocionante? Yo tenía la certeza de que los monstruos estaban allí, dijera lo que dijese Elizabeth Philpot.
– Hasta ahora no sabíamos lo que estábamos buscando -insistí-. Cuál era su tamaño, qué aspecto tenían… Ahora que lo sabemos, Joe y yo podemos encontrarlos fácilmente, ¿verdad, Joe?
Joe no contestó. Estaba jugueteando con un trozo de cuerda, dándole vueltas entre los dedos.
– Joe?
– No quiero buscar cocodrilos -murmuró-. Quiero ser tapicero. El señor Reader se ha ofrecido a contratarme.
Me quedé tan sorprendida que enmudecí.
– ¿Tapicero? -intervino la señorita Philpot rápidamente-. Es un buen oficio, pero ¿por qué has elegido ese antes que otros?
– Porque estaré en un taller, no a la intemperie.
Recuperé el habla.
– Joe, ¿es que no quieres buscar cocos conmigo? ¿No fue emocionante desenterrarlo?
– Hacía frío.
– ¡No seas tonto! ¡El frío no importa!
– A mí sí.
– ¿Cómo puede preocuparte el frío cuando esas criaturas están ahí fuera esperando a que las encontremos? Son como un tesoro esparcido por toda la playa. ¡Podríamos hacernos ricos con los cocos! ¿Y dices que hace mucho frío?
Joe se volvió hacia mamá.
– Quiero trabajar para el señor Reader, mamá. ¿Qué te parece?
Mamá y la señorita Elizabeth habían guardado silencio mientras Joe y yo discutíamos. Supongo que no tenían necesidad de meter baza, pues era evidente que Joe había tomado la decisión que ellas querían. Me levanté de un brinco sin esperar a oír lo que decían y bajé corriendo al taller. Prefería trabajar en el coco antes que escuchar su plan para alejar a Joe de la playa. Tenía trabajo que hacer.
Con la cabeza y el cuerpo juntos de nuevo, el monstruo medía casi cinco metros y medio de largo. Sacarlo del acantilado había sido un calvario y durante tres días los Day y yo habíamos trabajado a brazo partido cuando la marea lo permitía. El espécimen entero era demasiado grande para colocarlo sobre la mesa, de modo que lo habíamos extendido en el suelo. A la luz tenue del taller, era un revoltijo de huesos petrificados. Me había pasado un mes limpiándolo, pero todavía debía desprenderlo de la roca. Tenía los ojos irritados de tanto mirarlo y frotármelos cuando me entraba polvo.
Por aquel entonces era demasiado joven para entender la decisión de Joe, pero más tarde me di cuenta de que había optado por una vida normal. No quería que hablaran de él como hablaban de mí, con desprecio por llevar ropa rara y pasar mucho tiempo a solas en la playa sin más compañía que las rocas. Quería lo que tenían los demás habitantes de Lyme -seguridad y la posibilidad de ser respetable-, y aprovechó la ocasión que se le brindaba de hacerse aprendiz. Nada podía hacer yo al respecto. Si me hubieran ofrecido una oportunidad como a Joe -si las chicas pudieran aprender un oficio-, ¿habría elegido lo mismo y me habría convertido en sastra, carnicera o panadera?
No. Llevaba las curis en la sangre. Por más desventuras que haya llegado a sufrir estando en esas playas, no habría abandonado las curis por nada del mundo.
– Mary.
La señorita Philpot me miraba fijamente. No contesté; seguía enfadada con ella por haberse puesto de parte de Joe. Cogí una cuchilla y empecé a raspar una verti. Formaba parte de una larga hilera, arrimadas unas a otras como una fila de platillos.
– Joseph ha tomado una decisión acertada -afirmó-. Será lo mejor para ti y para tu madre. Eso no significa que tú no puedas seguir buscando fósiles. Ahora que sabes lo que buscas no necesitas que Joseph te ayude a encontrarlos. Puedes hacerlo tú sola y luego contratar a los Day para que los saquen, como hicimos con este. Yo puedo ayudarte hasta que seas lo bastante mayor para tratar con los hombres. También me he ofrecido a ayudar a tu madre en la parte comercial, pero dice que se encargará ella sola. Se las apañó bastante bien con lord Henley.
La señorita Philpot se arrodilló junto al coco y pasó una mano por las costillas, que estaban todas aplastadas y entrecruzadas como una cesta de mimbre.
– Qué hermoso es -murmuró con un tono más tierno y menos racional que el que había empleado antes-. No deja de asombrarme lo grande y extraño que es.
Estaba de acuerdo con ella. El cocodrilo hacía que me sintiera rara. Desde que trabajaba en él iba a la capilla con mayor regularidad, pues en ocasiones, estando sola en el taller con la criatura, tenía la sensación de que había cosas en el mundo que no entendía y necesitaba consuelo.
Había perdido a Joe, pero eso no significaba que estuviera sola en la playa. Un día que caminaba por la orilla del mar hacia Black Ven vi a dos desconocidos buscando junto a los acantilados. Apenas levantaron la vista, tal era el entusiasmo con que blandían los martillos y escarbaban en el barro. Al día siguiente había cinco hombres, y dos días después, diez. No conocía a ninguno. Oyéndoles hablar me enteré de que buscaban cocodrilos. Por lo visto el mío los había animado a venir a las playas de Lyme, atraídos por la promesa de un tesoro. Durante los años siguientes Lyme se llenó de buscadores de fósiles. Me había acostumbrado a que la playa estuviera desierta y a mi propia compañía, o a la de la señorita Elizabeth o Joe, y entre aquellos desconocidos a menudo me sentía como si estuviera sola, tan solitarios eran cuando buscaban. Ahora se oían golpes de martillos contra la piedra por toda la orilla entre Lyme y Charmouth, así como en Monmouth Beach, y había hombres midiendo, mirando con lupa, tomando notas y dibujando bocetos. Era cómico. Pese al alboroto que armaban, nunca encontraban un coco completo. Alguno soltaba un grito y los demás se acercaban a toda prisa a mirar, pero al final no era nada, o solo un diente, un trozo de quijada o una verti…, si tenían suerte.
Un día pasé junto a un hombre que hurgaba entre las piedras y de repente cogió una roca redonda y oscura.
– Una vértebra, creo -gritó a su compañero.
No pude evitarlo: tuve que corregir su error, aunque él no había pedido mi opinión.
– Es beef, señor -dije.
– ¿Beef? -El hombre frunció el entrecejo-. ¿Qué es beef?
– Es como llamamos al esquisto que se ha calcificado. A veces sus trozos parecen vertis, pero tiene líneas verticales en las capas, como las fibras de la ropa, que no se ven en las vertis. Además, las vertis son más oscuras. Todas las partes del coco lo son. ¿Lo ve? -Saqué una verti que había encontrado y se la enseñé-. Mire, señor, las vertis tienen seis lados, como esta, aunque no siempre se ven bien hasta que están limpias. Y son cóncavas, como si alguien las hubiera pellizcado en el centro.
El hombre y su compañero tocaron la verti como si fuera una moneda preciosa… y en cierto modo, lo era.
– ¿Dónde has encontrado esto? -preguntó uno.
– Por allí. Tengo más.
Les mostré lo que había encontrado y se quedaron asombrados. Cuando ellos me enseñaron sus hallazgos, vi que la mayoría era beef que hubo que tirar. Se pasaron todo el día acercándose a mí con supuestas curis para que les diera mi opinión. No tardaron en enterarse otras personas, que me llamaban aquí y allá para que les dijera qué habían encontrado. Luego me preguntaban dónde debían mirar, y poco después me vi encabezando grupos de buscadores de fósiles por la playa.
Así es como acabé frecuentando la compañía de geólogos y otros caballeros interesados por el tema, pasando por alto sus errores y buscando curis para ellos. Unos pocos eran de Lyme o Charmouth: Henry de la Beche, por ejemplo, que acababa de mudarse a Broad Street con su madre y era tan solo unos cuantos años mayor que yo. Pero la mayoría venía de más lejos: de Bristol, de Oxford, de Londres.
Nunca había estado en compañía de caballeros cultos. A veces la señorita Elizabeth venía con nosotros y me facilitaba las cosas, pues era mayor y pertenecía a su clase, y podía hacer de intermediaria cuando era necesario. Al principio me ponía nerviosa cuando me hallaba sola con ellos, ya que no sabía cómo debía actuar y qué podía decir. Pero me trataban como a una criada, un papel que podía interpretar sin la menor dificultad, aunque era una criada que a veces hablaba con total franqueza y los sorprendía.
Sin embargo, siempre resultaba embarazoso estar con caballeros, y cada vez más a medida que crecía y la redondez de mi pecho y mis caderas aumentaba. Entonces la gente empezó a hablar.
Tal vez habrían hablado menos sí yo hubiera sido más sensata. Pero no sé qué me pasó cuando empecé a crecer que me volví un poco tonta, como suele ocurrirles a las chicas cuando dejan atrás la infancia. Comencé a pensar en los caballeros, y miraba sus piernas y la forma en que se movían. Empecé a llorar sin saber por qué y a gritar a mamá sin motivo. Comencé a preferir a la señorita Margaret antes que a las otras dos hermanas Philpot, pues se mostraba más comprensiva con mis estados de ánimo. Me contaba historias de las novelas que leía, me ayudaba a arreglarme el cabello y me enseñó a bailar en el salón de Morley Cottage, aunque nunca llegué a bailar con un hombre. A veces me quedaba fuera de los salones de celebraciones y miraba por la ventana salediza cómo bailaban bajo las arañas de cristal, e imaginaba que era yo quien daba vueltas y vueltas con un vestido de seda. Me disgustaba tanto que echaba a correr por el paseo, la calle que los hermanos Day habían construido a lo largo de la playa para unir las dos partes del pueblo. Llegaba hasta el Cobb, por el que podía caminar de arriba abajo mientras el viento secaba mis lágrimas sin que nadie me siguiera y chasqueara la lengua en señal de desaprobación por mi atolondramiento.
Mamá y la señorita Elizabeth se desesperaban conmigo, pero no podían corregirme porque yo no creía que me hubiera descarriado. Me estaba haciendo adulta, y era duro. Fueron necesarios dos breves encuentros con la muerte, con una dama y un caballero, para que la señorita Elizabeth me sacara del lodazal y yo ingresara de verdad en el mundo adulto.
Ambos tuvieron lugar en el mismo tramo de la playa, justo al final de Church Cliffs, antes de que la orilla tuerza hacia Black Ven. Estábamos a principios de primavera y yo caminaba por la playa con la marea aún baja, buscando curis y pensando en un caballero al que había ayudado el día anterior, y que me había sonreído con unos dientes blancos como el cuarzo. Estaba tan absorta en las rocas y mis pensamientos que no vi a la dama hasta que casi la pisé. Me paré en seco, notando una sacudida en el estómago, como cuando alguien aparta a un niño pataleando del objeto que desea y recibe un puntapié.
Yacía donde la había dejado la marea, boca abajo, con algas enredadas en su cabello moreno. Su elegante vestido estaba empapado y cubierto de arena y barro. Incluso en ese estado vi que costaba más que toda la ropa de los Anning junta. Permanecí a su lado largo rato, observándola para ver si respiraba y me ahorraba ver la muerte en su rostro. Pensé que tendría que tocarla y darle la vuelta para saber si estaba muerta y si la conocía.
No quería tocarla. He pasado la mayor parte de mi vida recogiendo cosas muertas en la playa. Si la mujer hubiera sido de piedra como un coco o un amo, le habría dado la vuelta enseguida. Pero no estaba acostumbrada a tocar la carne muerta de una persona. No obstante, sabía que debía hacerlo, de modo que respiré hondo, la agarré rápidamente del hombro y la puse boca arriba.
Supe que era una dama en cuanto vi su hermoso rostro. Algunos se rieron de mí cuando lo dije, pero lo advertí en su noble frente y sus facciones delicadas y dulces. Yo la llamaba la Dama, y en efecto lo era.
Me arrodillé junto a su cabeza, cerré los ojos y recé a Dios para que la acogiera en Su seno y la confortara. A continuación la arrastré y la trasladé hacia el acantilado para que el mar no volviera a llevársela mientras iba en busca de ayuda. Pero no podía dejarla toda desaliñada: habría sido irrespetuoso. Ya no me daba miedo tocarla, aunque tenía la piel fría y dura como la de un pez. Le quité las algas del cabello y se lo desenmarañé. Le enderecé las extremidades, le estiré el vestido y le crucé las manos sobre el pecho como había visto colocadas las de otros difuntos. Incluso empecé a disfrutar del ritual; así de rara era en aquella época de mi vida.
Entonces vi que llevaba una fina cadena al cuello y tiré de ella. De debajo del vestido salió un dije de oro, pequeño y redondo con las iniciales MJ grabadas con bonitas letras. No había nada dentro: el mar se había llevado cualquier retrato o mechón de cabello que contuviera. No me atreví a cogerlo para ponerlo a buen recaudo. Si alguien me hubiera visto con él me habría acusado de ladrona. Escondí el dije y confié en que nadie lo encontrara y se lo robara durante mi ausencia.
Cuando consideré que la Dama estaba presentable, pronuncié otra breve oración, le lancé un beso y volví corriendo a Lyme para avisar de que había encontrado a una dama ahogada.
La amortajaron en la iglesia de Saint Michael y publicaron una nota en el Western Flying Post para ver si alguien la identificaba. Yo iba a verla todos los días. No podía evitarlo. Llevaba flores que cogía en la orilla del camino -narcisos y primaveras-y las colocaba alrededor de la Dama, y arrancaba algunos pétalos para esparcirlos sobre su pecho. Me gustaba quedarme sentada en la iglesia, aunque casi nunca íbamos allí a rezar. Reinaba el silencio y la Dama yacía plácida y hermosa. A veces lloraba un poco por ella o por mí misma.
Durante aquellos días que pasé con la Dama fue como si me hubiera atacado una enfermedad, aunque no tenía fiebre ni escalofríos. Hasta entonces nada había despertado en mí sentimientos tan intensos, si bien no estaba segura de lo que sentía. Solo sabía que la historia de la Dama era trágica y que tal vez la mía, si tenía una, también lo sería. Ella había muerto y, si yo no la hubiera encontrado, podría haberse convertido en un fósil, sus huesos transformados en piedra, como los objetos que yo buscaba en la playa.
Un día llegué y la tapa del ataúd de la Dama estaba cerrada con clavos. Me puse a llorar porque no podía ver su hermoso rostro. Todo me hacía llorar. Me tumbé en un banco y lloré hasta quedarme dormida. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando desperté Elizabeth Philpot estaba sentada a mi lado.
– Mary, levántate y vete a casa, y no vuelvas aquí -me indicó con voz queda-. Esto ha durado demasiado.
– Pero…
– En primer lugar, es desagradable.
Se refería al olor, que a mí no me molestaba, pues había olido cosas peores en la playa, y también en el taller cuando llevaba pedazos de piedra caliza y los dátiles de mar de los agujeros se morían al cabo de varios días fuera del agua.
– No me importa.
– Este sentimentalismo es propio de las novelas góticas que lee Margaret. No te pega. Además, la han identificado y su familia va a venir para llevársela. Un barco procedente de la India naufragó a la altura de Portland. Ella iba a bordo con sus hijos. Imagínate, hacer una travesía tan larga para acabar muriendo justo al final.
– ¿Saben quién es? ¿Cómo se llama?
– Lady Jackson.
Di unas palmadas, contenta de haber adivinado que era una dama.
– ¿Cuál es su nombre de pila? ¿A qué corresponde la M del dije?
La señorita Elizabeth vaciló. Creo que temía que su respuesta alimentara mi obsesión, pero no sabe mentir.
– A Mary.
Asentí con la cabeza y rompí a llorar. De algún modo lo sabía.
La señorita Elizabeth dejó escapar un sonoro suspiro, como si se contuviera para no gritarme.
– No seas ridícula, Mary. Claro que es una historia triste, pero tú no la conocías, y el hecho de que tengáis el mismo nombre no significa que os parezcáis en nada.
Me tapé la cara con las manos y seguí llorando, de vergüenza ahora más que de otra cosa, por no ser capaz de controlarme delante de la señorita Elizabeth. Permaneció sentada conmigo un rato más, hasta que se dio por vencida y me dejó llorando. Yo no se lo dije, pero lloraba porque lady Jackson y yo sí nos parecíamos. Las dos nos llamábamos Mary y yo, como ella, iba a morir. Por muy hermosa o poco agraciada que sea una persona, al final Dios se la lleva.
Después de que vinieran a buscar a lady Jackson, durante una semana fui incapaz de tocar las curis de la playa pensando en lo que habían sido: pobres animales que habían muerto. En ese breve período de tiempo me permití ser tan tímida y supersticiosa como Fanny Miller, mi antigua compañera de juegos. Evitaba a los caballeros que buscaban fósiles y me escondía en Monmouth Beach, un lugar más tranquilo.
Pero, si no había curis, no había comida en la mesa. Mamá me ordenó que volviera a la playa y dijo que no me dejaría entrar si regresaba con la cesta vacía. No tardé en ahuyentar a la muerte, hasta la siguiente ocasión, cuando se acercó mucho más.
Aquella primavera encontré por fin un segundo cocodrilo. Tal vez tardé tanto en hallar uno a causa de todos los caballeros a los que ayudaba. Elizabeth Philpot debía de alegrarse de estar en lo cierto cuando decía que los acantilados no entregaban sus monstruos tan fácilmente como yo creía. Di con él una tarde de mayo en que me encontraba en Gun Cliff, ni siquiera pensando en cocodrilos, sino en mi estómago vacío, pues no había probado bocado en todo el día. La marea estaba subiendo y me disponía a volver a casa cuando resbalé en un saliente cubierto de algas. Caí a cuatro patas y antes de levantarme noté una serie de bultos bajo la mano. Eso fue todo: estaba tocando una larga hilera de vertis. Fue tan sencillo que ni siquiera me sorprendí. Representó un alivio encontrar aquel coco, pues demostraba que había más de uno y que podía ganarme la vida con ellos. Aquel segundo cocodrilo trajo dinero, respeto y un nuevo caballero a mi vida.
Había pasado una o dos semanas desde que trasladamos el coco al taller. Yo tenía que estar limpiándolo, pero la noche anterior había habido tormenta y junto a Black Ven se había producido un pequeño desprendimiento de tierras al que quería echar un vistazo. No había hombres en la zona, la señorita Elizabeth estaba resfriada y Joe se ha Haba contando tachuelas o pintando madera de negro o lo que fuera que hacen los tapizadores, de modo que me encontraba sola en la playa. Estaba rebuscando en el desprendimiento, llenándome las uñas y los zapatos del lodo de la caliza liásica, cuando un ruido me hizo alzar la vista. Un hombre venía de Charmouth por la playa a lomos de un caballo negro. La luz radiante del sol recortaba su silueta, de modo que me costaba distinguirlo, pero cuando se acercó más vi que montaba una yegua, un percherón, y que llevaba una capa sobre los hombros encorvados, un sombrero de copa y un saco al lado. En cuanto vi que el saco era azul, supe que era William Buckland.
Dudaba que él me reconociera, pero yo sí me acordaba de él: solía comprar curis a mi padre cuando yo era pequeña. Lo recordaba bien por el saco azul que siempre llevaba consigo para meter especímenes. Era de tela gruesa, por suerte, pues siempre estaba rebosante de las rocas que cogía el señor Buckland. Se las enseñaba a papá, pero él no les veía utilidad al no contener fósiles. No obstante, el señor Buckland siempre se mostraba tan entusiasmado con sus piedras, como con todo lo demás.
Se había criado a pocos kilómetros de distancia, en Axminster, y conocía bien Lyme, aunque ahora vivía en Oxford, donde daba clases de geología. También se había ordenado sacerdote, aunque yo dudaba que alguna iglesia lo aceptara. William Buckland era demasiado impredecible para ser párroco.
Había venido a ver el cráneo del cocodrilo cuando lo expusimos en los salones de celebraciones, pero, aunque me sonrió, solo habló con la señorita Philpot. Dos años después, una vez que hubimos unido la cabeza y el cuerpo del coco, lo limpiamos y se lo vendimos a lord Henley, me enteré de que el señor Buckland había ido a verlo a Colway Manor. Y desde que los caballeros venían a buscar fósiles a la playa lo veía de vez en cuando entre ellos. Sin embargo, no se fijaba mucho en mí, de modo que me sorprendió oírle gritar:
– ¡Mary Anning! ¡Precisamente la chica que quería ver!
Nadie había pronunciado nunca mi nombre con tal entusiasmo. Me levanté, perpleja, y tiré rápidamente del dobladillo de mi falda, que me había remetido en la cinturilla para evitar que se manchara de barro. Solía hacerlo cuando la playa estaba vacía. No podía consentir que el señor Buckland viera mis tobillos huesudos y mis pantorrillas manchadas de barro.
– ¿Señor?
Me incliné en una especie de reverencia, aunque no muy elegante. En Lyme no había muchas personas a las que saludara con una reverencia; solo lord Henley, y no pensaba volver a hacerlo desde que sabía que había vendido mi coco y ganado con él mucho más dinero del que nos había pagado. Ahora apenas doblaba la rodilla en su presencia, aunque la señorita Philpot me susurraba que fuera educada.
El señor Buckland desmontó y caminó sobre los guijarros dando traspiés. La yegua debía de estar tan acostumbrada a las continuas paradas que se quedó quieta sin necesidad de que la atara.
– Me he enterado de que has encontrado otro monstruo y he venido de Oxford a verlo -declaró echando un vistazo al desprendimiento de tierras-. He cancelado las últimas clases para venir pronto.
Mientras hablaba, no dejaba de moverse y de mirar cosas. Cogió un terrón de barro, lo examinó, lo soltó y cogió otro. Cada vez que se agachaba yo veía su coronilla calva. Tenía la cara redonda como un bebé, los labios gruesos y los ojos brillantes, los hombros caídos y una pequeña barriga. Viéndolo me entraron ganas de reír, aunque no había contado ningún chiste.
Parecía impaciente y expectante, mirando aquí y allá, y me di cuenta de que creía que el cocodrilo seguía en la playa.
– No está aquí, señor. Lo llevamos al taller. Lo estoy limpiando -añadí con orgullo.
– ¿Lo estás limpiando? Bien hecho, bien hecho.
El señor Buckland pareció decepcionado por no poder ver al cocodrilo, pero enseguida se le pasó.
– Entonces vayamos a tu taller, Mary, y de camino me enseñas dónde desenterraste a la criatura.
Mientras andábamos por la playa en dirección a Lyme reparé en todos los martillos y sacos que colgaban de su pobre y paciente yegua. Además, atada a la brida llevaba una gaviota muerta.
– Señor, ¿para qué quiere esa gaviota? -pregunté.
– ¡Ah, pediré que me la asen para cenar en el Three Cups! He comido toda clase de especies del reino animal, como erizos, ratones de campo y serpientes, pero en todo este tiempo no he probado una gaviota común.
– ¿Ha comido ratones?
– Oh, sí. Están bastante buenos con pan tostado.
Arrugué la nariz al pensarlo, y también a causa del olor del pájaro.
– ¡La gaviota apesta, señor!
El señor Buckland olisqueó.
– ¿De veras? -Para ser tan buen observador del mundo natural, a veces pasaba por alto lo obvio-. No importa, pediré que la hiervan y usaré el esqueleto para mis clases. Bueno, ¿qué has encontrado hoy?
El señor Buckland se entusiasmó mucho con las cosas que le enseñé: unos amos dorados, la cola escamosa de un pez que pensaba regalar a la señorita Elizabeth y una verti del tamaño de una guinea. Me hizo tantas preguntas, entremezcladas con sus pensamientos, que empecé a sentirme como un guijarro que rueda de un lado a otro a merced de la marea. Luego insistió en que diéramos la vuelta y regresáramos al desprendimiento de tierras en busca de más curis. La yegua y yo lo seguimos hasta que de repente se detuvo a un tiro de piedra del desprendimiento y anunció:
– No, no, no tengo tiempo; he de ver al doctor Carpenter en el Three Cups dentro de poco. Volveremos por la tarde.
– Es imposible, señor. La marea habrá subido.
El señor Buckland se quedó perplejo, como si la marea alta careciera de importancia.
– Cuando la marea esté alta no podremos llegar al desprendimiento por este lado de la playa -le expliqué-. Los acantilados impiden el acceso.
– ¿Y viniendo de Charmouth?
Me encogí de hombros.
– Podríamos hacerlo…, pero primero tendríamos que ir por la carretera hasta Charmouth. O tomar el camino de los acantilados, pero ahora no es seguro, como puede ver, señor. -Señalé con la cabeza hacia el desprendimiento.
– Podemos ir en mi yegua hasta Charmouth; para esto está. Nos llevará en menos que canta un gallo.
Vacilé. Aunque había acompañado a caballeros a la playa, nunca había montado a caballo con ninguno. Sin duda daría que hablar a la gente del pueblo. Aunque a mí la alegría del señor Buckland me parecía inocente, tal vez a otras personas no se lo pareciera. Además, no me gustaba la idea de estar en la playa con la marea alta, cercada entre el acantilado y el mar. Si se produjera otro desprendimiento, no habría adonde escapar.
Resultaba difícil discutir con el señor Buckland, pues su entusiasmo podía con todo. Sin embargo, no tardé en descubrir que cambiaba de opinión tan a menudo que cuando llegamos a Lyme se le habían ocurrido una docena de ideas nuevas para pasar la tarde, y ese día no volvimos al desprendimiento de la playa.
El señor Buckland no llegó a ver de dónde había extraído el segundo coco, pues la marea había cubierto el saliente cuando pasamos por allí. Sí le enseñé el acantilado del que había salido el primero, e hizo un pequeño dibujo. Paraba continuamente a mirar cosas -absurdas, algunas, como marcas de amos en cornisas rocosas que seguramente había visto muchas veces -, de modo que tuve que recordarle que el doctor Carpenter lo estaba esperando en el Three Cups y que había un espécimen más interesante en el taller.
– ¿Sabía que el doctor Carpenter me salvó la vida cuando era un bebé? -añadí.
– Es lo que hacen los médicos: administrar remedios a los bebés cuando tienen fiebre.
– No, fue más que eso, señor. Me alcanzó un rayo, ¿sabe?, y el doctor Carpenter dijo a mis padres que me bañaran en agua templada…
El señor Buckland se detuvo en la roca de la que se disponía a saltar.
– ¿Te alcanzó un rayo? -exclamó, con los ojos muy abiertos de fascinación.
Yo también me paré, avergonzada tras haber sacado el tema a colación. Casi nunca hablaba del rayo con nadie, pero había querido presumir delante de aquel inteligente caballero de Oxford. Fue lo único que se me ocurrió que pudiera impresionarlo. En realidad, era absurdo, pues más adelante resultó que yo lo superaba a la hora de buscar e identificar fósiles, y sus escasos conocimientos de anatomía a veces me hacían reír. Sin embargo, entonces no lo sabía, de modo que pasé un rato embarazoso mientras el señor Buckland me preguntaba qué me había sucedido en aquel prado cuando era una criatura.
Sin embargo, tuvo su efecto, pues saltaba a la vista que el señor Buckland me respetaba por mi experiencia.
– Es verdaderamente extraordinario, Mary-dijo al final-. Dios te perdonó y te ofreció una experiencia casi única en el mundo. Tu cuerpo albergó el rayo, y está claro que se vio beneficiado. -Me miró de arriba abajo, y me ruboricé por su atención.
Por fin llegamos a casa y dejé al señor Buckland en el taller, brincando alrededor del cocodrilo y haciéndome preguntas a voz en grito incluso cuando subí a la cocina. Mamá estaba junto al fogón hirviendo ropa blanca de otra familia. Haciendo la colada ganaba dinero para comprar carbón con el que mantener el fuego encendido para lavar otro montón de ropa blanca. No le gustaba que la hiciera reparar en ese círculo vicioso.
– ¿Quién hay abajo? -preguntó al oír la voz del señor Buckland-. ¿Te ha pagado dos peniques por verlo?
Negué con la cabeza.
– El señor Buckland no es hombre de peniques.
– Ya lo creo que sí. No dejes que nadie vea esa cosa sin pagar. Un penique a los pobres y dos a los ricos.
– Pues pídeselos tú.
Mamá frunció el entrecejo.
– Ahora mismo.
Tras darme el palo que usaba para remover la ropa blanca, se secó las manos en el mandil y bajó. Me puse a revolver la colada, encantada de librarme durante un rato de las preguntas del señor Buckland, aunque habría sido divertido ver cómo se las apañaba mamá con él. Tenía buena mano con los demás caballeros. A Henry de la Beche, por ejemplo, le daba órdenes como a un hijo más. Sin embargo William Buckland pudo incluso con mi madre, que subió al cabo de un buen rato agotada del parloteo constante del hombre y sin los dos peniques. Meneó la cabeza.
– Tu padre solía decirme que, cuando ese hombre venía al taller, dejaba el trabajo que estuviera haciendo y se ponía cómodo para echar una siesta mientras el señor Buckland hablaba. Quiere que bajes a contarle cómo lo estás limpiando y qué vamos a hacer con él. Dile que queremos una buena suma, ¡y que no queremos que nos vuelva a engañar ningún caballero!
Cuando bajé, el señor Buckland estaba saliendo por la puerta que daba a Cockmoile Square.
– Ah, Mary, solo será un momento. Voy a buscar al doctor Carpenter para que lo vea. Y a otras personas que seguro que estarán muy interesadas.
– ¡Mientras no sea lord Henley! -grité a su espalda.
– ¿Por qué no?
Le expliqué lo ocurrido con el primer coco, que había acabado con un monóculo, un chaleco y la cola enderezada, tal como lo había descrito la señorita Philpot.
– ¡Menudo imbécil! -exclamó el señor Buckland-. Debería haberlo vendido a Oxford o al Museo Británico en lugar de al museo de Bullock. Estoy seguro de que yo habría conseguido convencerlos de que lo compraran. Es lo que pienso hacer con este.
Sin preguntar, el señor Buckland sustituyó a mamá y a la señorita Elizabeth como responsable de la venta del cocodrilo. Antes de que mamá pudiera detenerlo había escrito cartas entusiastas a posibles compradores. Al principio ella se enfadó, pero no cuando él dio con un caballero rico de Bristol que nos pagó cuarenta libras por la criatura; los museos se habían negado a comprarlo. Eso compensó todo lo que mamá y yo tuvimos que soportar al señor Buckland. Y es que anduvo por Lyme todo el verano, entusiasmado con la idea de que había cocodrilos sepultados en los acantilados y las cornisas a la espera de que alguien los sacara. Mientras tuvimos el cocodrilo en el taller, se pasaba el día entero entrando y saliendo como si fuera su casa, trayendo a caballeros que se dedicaban a fisgonear, a tomar medidas, dibujar y hablar de mi coco. Me fijé en que el señor Buckland no lo llamó cocodrilo ni una sola vez. Era como la señorita Elizabeth a ese respecto. Empecé a aceptar que se trataba de otra cosa, aunque hasta que supimos qué era seguí llamándolo cocodrilo.
Un día que el señor Buckland y yo estábamos solos en el taller, me preguntó si podía limpiar una parte del coco. Siempre estaba dispuesto a probar cosas nuevas. Le di mis pinceles y mi cuchilla, incapaz de decirle que no, pero temía que causara algún daño importante al cocodrilo. No lo hizo, pero fue porque se paraba una y otra vez para examinarlo y hablar del cocodrilo, hasta que me entraron ganas de gritar. Teníamos que comer; teníamos que pagar el alquiler. Todavía quedaban deudas de papá, y la idea de acabar en el asilo para pobres nos acompañaba siempre. No podíamos perder el tiempo hablando. Teníamos que vender el cocodrilo.
Por fin logré interrumpirlo.
– Señor -dije-, déjeme a mí el trabajo mientras usted habla, o esta criatura no estará lista nunca.
– Tienes toda la razón, Mary. Desde luego que sí.
El señor Buckland me dio la cuchilla y se puso cómodo para ver cómo yo rascaba una de las costillas a fin de desprender la piedra caliza que tenía adherida. Poco a poco apareció una línea clara y, como trabajé con sumo cuidado, la costilla no quedó mellada ni rayada, sino lisa e intacta. Por una vez el señor Buckland permaneció callado, y eso me animó a formular la pregunta que quería plantear desde hacía varios días.
– Señor, ¿es este uno de los animales que llevaba Noé en su arca?
El señor Buckland se quedó sorprendido.
– Vaya, Mary, ¿por qué preguntas eso?
No empezó a parlotear como de costumbre, y al ver que aguardaba a que yo hablara me acobardó. Me concentré en la costilla.
– No lo sé, señor. Solo pensaba…
– ¿Qué pensabas?
Tal vez había olvidado que yo no era uno de sus alumnos, sino tan solo una chica que trabajaba para ganarse el pan. Aun así, por un instante me comporté como una estudiante.
– La señorita Philpot me ha enseñado unos cocodrilos dibujados por Cruver… Cuver…, el Frances que hace todos esos estudios sobre animales.
– ¿Georges Cuvier?
– Sí. Comparamos sus dibujos con este animal y descubrimos que había muchas diferencias entre ellos. Este tiene el morro largo y puntiagudo como un delfín, mientras que el de los cocodrilos es redondeado. Tiene aletas en lugar de garras, y además vueltas hacia fuera en lugar de hacia delante como las patas del cocodrilo. Y, cómo no, tiene los ojos muy grandes. Ningún cocodrilo los tiene así. Por eso la señorita Philpot y yo nos preguntamos qué podría ser si no era un coco. Y como el otro día les oí a usted y a un caballero que trajo, el reverendo Conybeare, hablar del diluvio universal -añadí, aunque ellos habían usado las palabras «anegación» y «diluviano», y había tenido que preguntar a la señorita Elizabeth qué significaban-, pensé: Si esto no es un cocodrilo, que Noé debió de llevar en el arca, ¿qué es? ¿Creó Dios algo que estaba en el arca pero de lo que no tenemos conocimiento? Por eso le preguntaba, señor.
El señor Buckland permaneció tanto tiempo callado que yo no sabía qué pensar. Empecé a temer que no comprendiera a qué me refería, que debido a mi ignorancia no lograra hacerme entender por un estudioso de Oxford. De modo que le hice otra pregunta un tanto distinta.
– ¿Por qué iba a crear Dios animales que ya no existen?
El señor Buckland me miró con sus grandes ojos, en los que advertí un atisbo de preocupación.
– No eres la única persona que se plantea esa pregunta, Mary -contestó-. Muchos eruditos están debatiendo el asunto. El propio Cuvier cree en la extinción de determinados animales, por medio de la cual desaparecen de la faz de la tierra. Sin embargo, yo albergo ciertas dudas. No entiendo por qué Dios iba a querer exterminar lo que ha creado. -Entonces se animó, y la preocupación se desvaneció de sus ojos-. Mi amigo el reverendo Conybeare dice que, aunque las Escrituras explican que Dios creó el cielo y la tierra, no describen cómo lo hizo. Está abierto a distintas interpretaciones. Por eso estoy aquí: para estudiar esta criatura extraordinaria y encontrar otras que poder estudiar a fin de hallar una respuesta mediante la observación detenida. La geología siempre ha estado al servicio de la religión para estudiar las maravillas de la creación y asombrarnos de la genialidad de Dios. -Deslizó la mano por la columna vertebral del coco-. Dios, en Su infinita sabiduría, ha salpicado el mundo de misterios para que los hombres los resuelvan. Este es uno de ellos, y es un honor para mí asumir esa tarea.
Sus palabras sonaban bien, pero no me había dado ninguna respuesta. Tal vez no la había. Reflexioné un instante.
– Señor, ¿cree que el mundo se creó en seis días, como dice la Biblia?
El señor Buckland meneó la cabeza; ni un sí ni un no.
– Hay quien afirma que la palabra «día» no debe interpretarse literalmente. Si pensamos en cada uno de los días como una época durante la cual Dios creó y perfeccionó distintas partes del cielo y la tierra, entonces desaparecen algunas de las tensiones existentes entre la geología y la Biblia. Después de cinco épocas, durante las cuales tuvieron lugar la estratificación de rocas y la fosilización de animales, fue creado el hombre. Por ese motivo no hay fósiles humanos, ¿sabes? Y una vez que hubo personas, el sexto día, cayó el diluvio, y cuando cesó, el mundo quedó tal como lo vemos hoy día, en todo su esplendor.
– ¿Adonde fue a parar toda el agua?
El señor Buckland no respondió de inmediato y volví a advertir el atisbo de incertidumbre en sus ojos.
– A las nubes de donde había venido la lluvia -contestó.
Yo sabía que debía creerlo, pues daba clases en Oxford, pero sus respuestas no me parecían satisfactorias. Era como comer y no tener nunca suficiente alimento. Me puse a limpiar el coco de nuevo y no hice más preguntas. Parecía que siempre iba a tener una sensación de vacío con respecto a mis monstruos.
El señor Buckland permaneció en Lyme hospedado en el Three Cups, durante gran parte del verano, incluso mucho después de que hubiéramos limpiado, empaquetado y enviado a Bristol el segundo cocodrilo. A menudo pasaba a buscarme por Cockmoile Square o me pedía que me reuniera con él en la playa. Daba por sentado que yo lo acompañaría para ayudarlo, enseñarle dónde era posible encontrar fósiles y en ocasiones buscarlos por él. Su mayor interés era dar con otro monstruo, que pensaba llevarse a Oxford para su colección. Aunque yo también lo deseaba, no estaba segura de qué sucedería si llegábamos a descubrirlo estando juntos. Como tenía buen ojo, era más probable que yo lo viera primero. En ese caso, ¿debería el señor Buckland pagarme por él? No estaba claro, ya que nunca hablábamos de dinero, si bien el señor Buckland se apresuraba a darme las gracias cuando encontraba curis para él. Ni siquiera mamá sacaba a relucir el tema. El señor Buckland parecía estar por encima del dinero, como todo erudito, y vivir en un mundo donde el dinero no importaba.
En esa época Joe estaba en plena formación como aprendiz y nunca venía conmigo a la playa a menos que hubiera que levantar algo pesado o utilizar el martillo. A veces mamá nos acompañaba al señor Buckland y a mí y se quedaba sentada haciendo punto mientras nosotros explorábamos. Pero él quería ir más lejos, y ella tenía que lavar ropa y ocuparse de la casa y de la tienda, pues todavía teníamos una mesa con curis delante del taller, como papá, y mamá se dedicaba a venderlas a los turistas.
Otras veces la señorita Elizabeth venía a buscar fósiles con nosotros. Sin embargo, no era lo mismo que cuando las dos íbamos a la playa como con otros caballeros, de los que nos reíamos a sus espaldas al ver que cometían repetidamente errores de principiante, como coger beefo confundir un trozo de madera fosilizada con un hueso. El señor Buckland era más listo, y también más amable, y me di cuenta de que a la señorita Elizabeth le gustaba. En ocasiones tenía la sensación de que éramos dos mujeres que compelían por su atención, pues yo ya no era una niña. Cuando alzaba, la vista y la sorprendía mirando al señor Buckland me entraban ganas de tomarle el pelo, pero sabía que se ofendería. La señorita Elizabeth era inteligente, una cualidad que el señor Buckland valoraba. Podía hablar con él de fósiles y geología, y leía los artículos científicos que le prestaba. Pero tenía cinco años más que él, era demasiado mayor para formar una familia, y carecía del dinero o la belleza para tentarlo. Además, él estaba enamorado de las piedras, y sin duda prefería acariciar un pedazo de cuarzo a coquetear con una dama. La señorita Elizabeth no tenía ninguna posibilidad. Claro que yo tampoco.
Cuando estábamos los tres juntos, la señorita Elizabeth se mostraba más callada que de costumbre y hablaba con mayor sequedad. Luego se disculpaba y echaba a andar sola por la playa, y la veía a lo lejos, con la espalda muy recta, incluso cuando se agachaba a examinar algo. O decía que prefería buscar en la bahía Pinhay o en Monmouth Beach antes que en Black Ven, y desaparecía.
Así pues, la mayoría de las veces el señor Buckland y yo estábamos solos. Aunque nuestro único objetivo era buscar curis, el hecho de que estuviéramos juntos tan a menudo acabó siendo intolerable incluso para la gente de Lyme. Al final nos convertimos en objeto de murmuraciones…, alimentadas, estoy segura, por el Capitán Curi. En los años transcurridos desde el desprendimiento que había estado a punto de matarnos a los dos y que había enterrado el primer cocodrilo, me había dejado en paz. Sin embargo, no había logrado encontrar un coco entero y todavía le gustaba espiarme. Cuando empecé a buscar fósiles con el señor Buckland, el Capitán Curi se puso celoso. Cuando nos cruzábamos con él en la playa, donde armaba mucho ruido golpeando la cornisa rocosa con la pala, hacía comentarios maliciosos.
– ¿Se lo pasan bien los dos juntos? -decía-. ¿Les gusta estar solos?
El señor Buckland, interpretando erróneamente su atención como interés, se acercaba a toda prisa para enseñarle los fósiles que habíamos encontrado y lo desconcertaba con sus términos científicos y sus teorías. El Capitán Curi lo escuchaba incómodo y luego ponía alguna excusa para escapar. Se alejaba por la playa dando zancadas, volviendo la cabeza para mofarse de mí, dispuesto a contarle a todo el mundo que nos había visto juntos.
A mí me traían sin cuidado las habladurías, pero un día mamá oyó a alguien decir en el mercado que yo era la puta de un caballero. Se encaminó de inmediato hacia Church Cliffs, donde el señor Buckland y yo estábamos sacando la quijada de un cocodrilo.
– Recoge tus cosas y ven conmigo -ordenó, sin responder siquiera al saludo del señor Buckland.
– Solo disponemos de una hora para cavar antes de que suba la marea, mamá. Mira, aquí puedes ver todos los dientes.
– Haz lo que te digo.
Consiguió que me sintiera culpable pese a no haber hecho nada. Me levanté rápidamente y me sacudí el barro de la falda. Mamá lanzó una mirada asesina al señor Buckland.
– No quiero verle aquí solo con mi hija. -Nunca la había oído dirigirse a un cabañero con tan poco respeto.
Por suerte el señor Buckland no se ofendía fácilmente. Tal vez no la entendió bien, pues no era hombre que pensara como la gente del pueblo.
– ¡Señora Anning, hemos encontrado una quijada extraordinaria! -exclamó-. Venga, toque los dientes. Son tan regulares como las púas de un peine. Se lo prometo, no estoy haciendo perder el tiempo a Mary. Estamos embarcados en un tremendo descubrimiento científico.
– Me dan igual sus descubrimientos-murmuró mamá-. Tengo que pensar en la reputación de mi hija. Esta familia ya ha sufrido bastante…, solo nos faltaría ver arruinado el futuro de Mary por culpa de un caballero al que solo le interesa lo que pueda conseguir de ella.
El señor Buckland me miró como si nunca hubiera pensado en mí de ese modo. Me ruboricé y encorvé la espalda para ocultar mis pechos. A continuación él se miró el torso, como si de repente estuviera reconsiderando su persona. Habría resultado cómico de no haber sido trágico.
Mamá echó a andar por la playa sorteando los charcos.
– Vamos, Mary -dijo volviendo la cabeza.
– Espere, señora -gritó el señor Buckland-. Por favor. Siento el mayor de los respetos por su hija. No desearía poner en peligro su reputación. ¿Lo que le preocupa es que estemos solos? Porque si es así, el problema tiene fácil solución. Buscaré un acompañante. Si lo pido en el Three Cups, estoy seguro de que nos proporcionarán a alguien.
Mamá se detuvo, pero no se volvió. Estaba reflexionando. Yo también. Sus palabras me habían hecho pensar en mí de una manera distinta. Tenía futuro. Un caballero podía interesarse por mí. Cabía la posibilidad de que no fuera siempre tan pobre y necesitada.
– Está bien -dijo mamá por fin-. Si la señorita Elizabeth o yo no estamos presentes, traiga a otra persona. Vamos, Mary.
Recogí la cesta y el martillo.
– Pero ¿y la quijada, Mary? -El señor Buckland parecía un poco desesperado.
Anduve hacia atrás para poder mirarlo.
– Pruebe usted solo, señor. Ha cogido fósiles durante años, no me necesita.
– ¡Sí te necesito, Mary, sí te necesito!
Sonreí. Me volví y seguí a mamá balanceando la cesta.
Así fue como Fanny Miller entró de nuevo en mi vida. Cuando el señor Buckland vino a buscarme a la mañana siguiente, Fanny estaba detrás de él, tan abatida como un cochero bajo la lluvia. No levantó la vista de sus botas, cuyas suelas restregaba sobre los adoquines de Cockmolle Square para limpiarse el barro. Al igual que yo, se estaba convirtiendo en una mujercita; sus curvas eran un poco más suaves que las mías y tenía el rostro en forma de huevo, enmarcado por un sombrero, muy ajado, adornado con una cinta azul que hacía juego con sus ojos. Aunque pobre, era tan guapa que me entraron ganas de darle una bofetada.
El señor Buckland, sin embargo, no pareció reparar en eso, y tampoco en la mirada glacial que nos cruzamos.
– Mira -dijo-, he traído una acompañante. Trabaja en la cocina del Three Cups, pero me han dicho que pueden prescindir de ella durante unas horas mientras está baja la marea. -Sonrió, satisfecho consigo mismo-. ¿Cómo te llamas, muchacha?
– Fanny -respondió ella en voz tan baja que dudé que el señor Buckland la hubiera oído.
Suspiré, pero no podía hacer nada. Después del escándalo que había armado mamá para que el señor Buckland buscara una acompañante, no podía quejarme de su elección. Tendría que aguantar a Fanny, y ella a mí. Seguro que le hacía tan poca gracia como a mí que la hubieran mandado a la playa con nosotros, pero necesitaba el trabajo y estaba dispuesta a hacer lo que le ordenaran.
Nos dirigimos a Church Cliffs, al lugar donde estaba la quijada, seguidos de Fanny. Mientras el señor Buckland y yo trabajábamos, ella se quedó sentada a cierta distancia, examinando con atención las piedras que había a sus pies. Quizá seguían gustándole los guijarros brillantes. Parecía tan aburrida y asustada que casi me daba lástima.
Y también al señor Buckland. Tal vez él consideraba que la inactividad era un mal que todo el mundo deseaba evitar. Al verla jugar con las piedras se acercó para hablar de «subterraneología», como le gustaba llamar a la geología.
– Fanny, ¿verdad? -dijo-. ¿Quieres que te diga qué son las piedras que estás ordenando? La mayoría son piedra caliza y sílex, pero esa blanca tan bonita es cuarzo, y la marrón de la raya, arenisca. A lo largo de la playa hay varias capas de roca, como estas. -Cogió un palo y dibujó en la arena las distintas capas de granito, piedra caliza, pizarra, arenisca y creta-. Estamos hallando estas capas de roca por toda Inglaterra, y también en Europa, siempre en el mismo orden. ¿No es sorprendente?
Al ver que Fanny no contestaba añadió:
– Tal vez te gustaría ver lo que estamos extrayendo.
Fanny se acercó de mala gana y miró la cara del acantilado. No parecía haber superado el miedo a que cayeran rocas.
– ¿Ves esta quijada? -El señor Buckland pasó los dedos por encima-. Preciosa, ¿verdad? El morro está partido, pero el resto sigue intacto. Será un magnífico modelo para mis clases sobre descubrimientos fósiles.
Miró detenidamente a Fanny como si quisiera disfrutar de su reacción, y se quedó perplejo al ver que hacía una mueca de repugnancia. Le costaba entender que los demás no sintieran lo mismo que él ante los fósiles y las rocas.
– Supongo que viste las criaturas que descubrió Mary cuando se expusieron en el pueblo -continuó.
Fanny negó con la cabeza.
El señor Buckland intentó una vez más despertar su interés.
– ¿Te gustaría ayudarnos? Puedes coger los martillos. O, si lo prefieres, Mary te enseñará a buscar otros fósiles.
– No, gracias, señor. Ya tengo un trabajo.
Cuando Fanny regresó a su asiento seguro lejos del acantilado, su cara rebosaba desdén. Si yo hubiera sido una niña pequeña, la habría pellizcado. Pero bastante castigo era para ella estar en la playa con nosotros, permitiendo con su presencia el descubrimiento de las cosas que más despreciaba. Debía de resultarle insoportable, y habría preferido fregar un montón de cacharros en la cocina del Three Cups.
Más tarde apareció la señorita Elizabeth, que iba en busca de fósiles. Frunció el entrecejo al ver a Fanny, que había sacado una labor de encaje, aunque yo no me explicaba cómo podía mantenerla limpia con tanto barro como había alrededor.
– ¿Qué hace aquí? -preguntó la señorita Elizabeth.
– Es nuestra carabina -respondí.
– ¡Ah! -La señorita Elizabeth la observó un instante y meneó la cabeza-. Pobre muchacha -murmuró antes de alejarse.
Usted tiene la culpa de que esté aquí, pensé. Si no estuviera tan rara con el señor Buckland, se quedaría con nosotros y libraría a Fanny de su tormento. Y a mí del tormento de tenerla ahí sentada recordándome la clase de mujer que nunca seré.
Fanny nos acompañó durante todo el verano. Normalmente se sentaba en las rocas, apartada de nosotros, o nos seguía a cierta distancia cuando caminábamos. Aunque no se quejaba, yo sabía que no le gustaba ir muy lejos, a Charmouth o más allá. Prefería los alrededores de Lyme, como Gun Cliff o Church Cliffs, porque en ocasiones iba a verla alguna amiga, y entonces Fanny se animaba y se sentía más a gusto. Las dos se quedaban sentadas y nos miraban por debajo del sombrero sin dejar de cuchichear y soltar risitas tontas.
El señor Buckland trataba de despertar en Fanny el interés por nuestros hallazgos o de enseñarle lo que debía buscar, pero ella siempre decía que tenía otras cosas que hacer y sacaba una labor de encaje, de costura o de punto.
– Cree que son cosa del demonio -le expliqué por fin un día en voz baja cuando Fanny lo rechazó una vez más y se sentó con su labor de encaje-. Le dan miedo.
– ¡Eso es absurdo! -dijo el señor Buckland-. Son criaturas de Dios procedentes del pasado y no hay por qué tener miedo.
Estaba arrodillado, y al ver que se levantaba como si se dispusiera a acercarse a ella le cogí el brazo.
– Por favor, señor, déjela. Es mejor así.
Eché un vistazo a Fanny y observé que miraba fijamente mi mano posada en la manga del señor Buckland. Parecía estar pendiente siempre que él me tocaba la mano al pasarme un fósil o yo lo agarraba del codo cuando tropezaba. Se quedó pasmada al ver que el señor Buckland me daba un abrazo la tarde que conseguimos sacar del acantilado la quijada del coco. En ese sentido, su compañía empeoraba aún más las cosas, pues sospecho que Fanny hacía correr muchos rumores. Habríamos estado mejor solos, sin una testigo que informara de todo lo que veía y no acertaba a entender. La gente del pueblo continuaba mirándome de forma rara y se reía de mí a mis espaldas.
Pobre Fanny. No debería ser tan dura con ella, pues pagó un precio muy alto por acompañarnos.
Mi actividad se realiza mejor cuando hace mal tiempo. La lluvia desprende los fósiles de los acantilados, y las tormentas dejan las cornisas rocosas limpias de algas y arena, de modo que es posible ver más cosas. Joe abandonó los fósiles por la tapicería a causa del mal tiempo, pero yo era como papá: no me importaban el frío ni la lluvia siempre y cuando encontrara curis.
Al señor Buckland también le gustaba ir a la playa cuando llovía. Fanny tenía que acompañarnos, y se arrebujaba como una desdichada en su chal, acurrucada entre las rocas para protegerse del viento. En tales días solíamos ser las únicas personas que había en la playa, pues con el mal tiempo los turistas preferían ir a los balnearios, que tenían agua caliente, o jugar a las cartas y leer el periódico en los salones de celebraciones, o beber en el Three Cups. Solo los buscadores de fósiles serios salían con la lluvia.
Un día lluvioso de finales de verano me encontraba en la playa con el señor Buckland y Fanny. No había nadie más, aunque el Capitán Curi pasó por allí y se puso a fisgonear para ver qué hacíamos. El señor Buckland había descubierto una serie de bultos en Church Cliffs, no muy lejos de donde habíamos extraído la quijada, y creía que podía corresponder a una hilera de vertis del mismo animal.
Estaba trabajando la piedra del acantilado con un cincel para dejar al descubierto los huesos cuando el señor Buckland se alejó. Al poco rato Fanny vino a mi lado y supuse que el señor Buckland debía de estar orinando en el agua. Siempre iba a hacer sus necesidades lo bastante lejos para que yo no lo viera a fin de ahorrarme una situación embarazosa. Yo estaba acostumbrada, pero era algo que siempre molestaba a Fanny, y así fue la vez que se acercó al acantilado. El señor Buckland seguía dándole un poco de miedo, aun cuando ya hacía varias semanas que trataba con él. La cordialidad y las continuas preguntas del caballero resultaban excesivas para alguien como Fanny.
Al verla me dio lástima. Llovía mucho y las gotas le caían por el borde del sombrero a la cara. Con ese tiempo no podía coser ni tricotar, y no hay nada peor que no tener nada que hacer cuando llueve.
– ¿Por qué no te limitas a volver la cabeza cuando él va allí? -dije tratando de ser amable-. No se la va a sacar delante de tus narices. Es demasiado caballeroso.
Fanny se encogió de hombros.
– ¿Has visto una alguna vez? -dijo al cabo de un minuto. Creo que era la primera pregunta que me hacía en diez años. Tal vez la lluvia la había vencido.
Recordé el belemnites que la señorita Elizabeth había enseñado a James Foot en la playa años antes y sonreí.
– No. Solo la de Joe cuando éramos pequeños. ¿Y tú?
No pensaba que fuera a responder, pero dijo:
– Una vez, en el Three Cups, un hombre se emborrachó tanto que se bajó los pantalones en la cocina creyendo que era el retrete.
Las dos nos reímos. Por un momento me pregunté sí empezaríamos a llevarnos mejor.
No tuvimos ocasión. No hubo ningún aviso, no cayeron guijarros ni se oyó el crujido de una piedra al partirse. Fue tan repentino que estábamos riéndonos de las partes viriles junto al acantilado y un instante después este se desplomó y me vi lanzada al suelo y sepultada por la gruesa arcilla rocosa.
Aunque no recuerdo haberlo hecho, me había tapado la boca con la mano cuando el acantilado se me vino encima, y eso me brindó un poco de espacio para respirar. No veía nada, y pese a mis esfuerzos no podía moverme, pues la arcilla estaba fría y mojada y pesaba y me apresaba con fuerza. Ni siquiera podía gritar. Lo único que podía hacer era pensar que iba a morir y preguntarme qué me diría Dios cuando me viera.
Transcurrió un largo rato durante el que no pasó nada. Luego oí escarbar y noté unas manos que me arañaban y me limpiaban los ojos, y cuando los abrí vi la cara de terror del señor Buckland y pensé que tal vez no iba a reunirme con Dios todavía.
– ¡Oh, Mary! -gritó.
– Señor. ¡Sáqueme, señor!
– Yo… yo… -El señor Buckland intentaba retirar las piedras y el barro, pero no podía moverlos-. Pesa demasiado, Mary. No puedo sacarte sin herramientas. -Estaba aturdido, como si no pudiera pensar con claridad.
En ese momento oímos un grito. Nos habíamos olvidado de Fanny. Se hallaba a unos pocos metros y no estaba tan enterrada como yo, pero tenía sangre en la cara. Siguió gritando, y el señor Buckland se levantó de un brinco para acercarse a ella. La arcilla que la apresaba estaba más suelta, y el señor Buckland consiguió retirar la cantidad suficiente para sacar a Fanny. Le limpió la sangre de la cara y al hacerlo le arrancó el sombrero de la cabeza, pues estaba asustado y sus movimientos eran torpes. Una ráfaga de viento se lo llevó rodando por la playa. La pérdida del sombrero pareció disgustar a Fanny más que ninguna otra cosa.
– ¡Mi sombrero! -exclamó-. Necesito mi sombrero. ¡Mamá me matará si lo pierdo! -Entonces volvió a gritar cuando el señor Buckland intentó moverla.
– Tiene la pierna rota -dijo él entre jadeos-. Debo dejaros para ir a pedir ayuda.
En ese preciso instante una parte del acantilado se desplomó más allá y cayó al suelo con un gran estruendo. Fanny volvió a chillar.
– ¡No me abandone, señor! ¡Por favor, no me abandone en este sitio dejado de la mano de Dios!
Yo tampoco quería que me dejara, pero no lo dije.
– Será mejor que la coja a ella si puede, señor. Puede salvar al menos a una de las dos.
El señor Buckland se quedó horrorizado.
– Oh, no creo que deba hacerlo. No sería correcto.
Al parecer incluso a él, que comía ratones y llevaba un saco azul y orinaba en el mar, le daba reparo coger en brazos a una chica. Pero no era momento de preocuparse por lo que era o no correcto.
– Rodéele los hombros con un brazo, ponga el otro debajo de sus rodillas y levántela, señor -le indiqué-. Es menuda; incluso un estudioso como usted debería poder con ella.
El señor Buckland hizo lo que le dije y la cogió en brazos. Fanny volvió a gritar, de dolor y vergüenza. Dejó caer los brazos y apartó la cara de él.
– ¡Por el amor de Dios, Fanny, agárrate a él! -grité-. Ayúdalo o no podrá llevarte.
Fanny me obedeció y le echó los brazos al cuello y sepultó la cara en su pecho.
– Llévela al balneario, es el sitio más cercano, y mande aquí agente con palas. -En otras circunstancias no se me habría ocurrido dar órdenes a un caballero, pero el señor Buckland no parecía saber qué hacer-. Deprisa, señor, por favor. No quiero quedarme aquí sola.
Asintió con la cabeza, y otra parte del acantilado se desmoronó con gran estruendo. El señor Buckland se estremeció, con el terror pintado en la cara. Lo miré a los ojos.
– Señor, rece por mí. Y si muero, dígales a mamá y a Joe…
– N… n… no digas eso, Mary. Volveré enseguida.
El señor Buckland se negó a seguir escuchando y se alejó con paso vacilante, mientras Fanny me miraba con los ojos vidriosos por encima de su hombro. Ahora que se había abandonado a los brazos del caballero, le daba igual todo. Más tarde el doctor Carpenter le encajaría la pierna, pero la rotura era fea y el hueso no acabó de soldar bien, de modo que quedó con una pierna más corta que la otra. Nunca podría caminar grandes distancias ni permanecer mucho rato de pie, y tampoco ir a la playa, aunque lo cierto es que jamás le había gustado. Cuando la veía andar cojeando por Broad Street hacia el Three Cups, agachaba la cabeza, temerosa de aquella mirada azul.
Claro que en aquel momento, inmovilizada bajo la tierra desprendida, yo no sabía nada de eso. Observé cómo el señor Buckland avanzaba por la playa zigzagueando con Fanny en brazos, no lo bastante deprisa en mi opinión, y me pregunté por qué siempre rescataban a las guapas antes que a las feas. Así era el mundo: con sus ojos grandes y sus delicadas facciones, Fanny se había salvado; en cambio yo continuaba atrapada en el barro, mientras el acantilado amenazaba con desmoronarse encima de mí.
Tuve mucho tiempo para pensar. Pensé en el señor Buckland, en lo extraño que era que un hombre ordenado sacerdote y tan interesado por lo que había hecho Dios en el pasado, en lugar de hallar consuelo en las oraciones, las hubiera eludido. Cerré los ojos y pronuncié una larga oración para que Dios me salvara, para que me dejara seguir viviendo y ayudando a mamá y a Joe, para que encontrara más cocos, para que tuviera suficiente comida y carbón, incluso para que algún día tuviera un marido e hijos.
– Y, por favor, Dios, haz que el señor Buckland corra. Haz que encuentre a alguien enseguida y vuelva.
Aunque el señor Buckland caminaba de buen grado kilómetros y kilómetros por los acantilados y cuando estaba en Lyme iba y venía a pie de Axminster, nunca andaba deprisa. Tenía barriga de erudito, y me preocupaba que con Fanny en brazos no consiguiera regresar a tiempo para salvarme.
Ahora reinaba el silencio. El viento había amainado y una lluvia finísima me salpicaba la cara. De vez en cuando oía el sonido débil de la rocalla al despeñarse por el acantilado. No podía verla, pues caía detrás de mí y no podía volver la cabeza del todo. Eso era lo peor, oírla y no saber si se desplomaba cerca o si me iba a sepultar.
El barro que me inmovilizaba estaba frío y pesaba y me oprimía el pecho, por lo que me costaba respirar. Cerré los ojos durante unos minutos pensando que el sueño tal vez hiciera que el tiempo transcurriera más deprisa. Pero no pude dormirme, de modo que me dediqué a imaginar al señor Buckland camino de Lyme. Ahora está pasando por donde encontramos el primer coco, pensaba. Ahora está pasando por el saliente con las marcas de amos. Ahora ha llegado a la curva donde empieza el sendero. Ahora ya ve el balneario de Jefferd. A lo mejor el señor Jefferd está allí y viene corriendo, más deprisa que el señor Buckland. Seguí mentalmente el camino hasta allí y regresé -y Lyme no estaba tan lejos-, pero no acudió nadie.
Abrí los ojos. El señor Buckland era un punto que avanzaba por Church Cliffs. Me parecía increíble que no hubiera llegado más lejos. Sin embargo, era difícil saber cuánto tiempo había transcurrido: podían haber sido cinco minutos u horas. Miré hacia el otro lado, en dirección a Charmouth. No había barcas ni pescadores revisando las nasas de los cangrejos, pues el mar estaba demasiado encrespado. No había un alma. Y la marea subía poco a poco.
Renuncié a seguir mirando alrededor en busca de ayuda y empecé a fijarme en lo que tenía más cerca. El desprendimiento había creado un revoltijo de rocas atrapadas en un lodo gris azulado. Eché un vistazo a las piedras que tenía al lado y a poco más de un metro reparé en una forma conocida: un círculo de escamas óseas superpuestas del tamaño de mi puño. Un ojo de cocodrilo. Parecía que me estuviera mirando fijamente. Al verlo, grité de sorpresa, y a varios centímetros del ojo advertí un movimiento. Fue muy leve. Volví a gritar y se movió de nuevo. No era más que un punto rosa que asomaba del lodo, pero como la lluvia me caía en los ojos me costaba ver qué era. Pensé que quizá se tratara de un cangrejo hurgando en el barro.
– ¡Eh! -grité una vez más, y se movió.
No era un cangrejo, sino un dedo. Me sentí tan aliviada y mareada a un tiempo que creo que me desmayé. Cuando recobré el conocimiento miré el punto de nuevo, pero ya no se movía. Carraspeé.
– ¿Quién anda ahí? -dije, aunque no lo bastante alto-. ¿Quién anda ahí? -repetí alzando la voz tanto como pude.
El dedo se movió. Me alegré tanto de no estar sola que me eché a reír.
– ¿Toe? ¿Eres Joe?
El dedo no se movió.
– ¿Mamá? ¿Señorita Philpot?
No hubo movimiento. Estaba segura de que no podía ser ninguno de ellos, pues habría sabido que se hallaban en la playa. Pero ¿quién más podía andar allí con aquel tiempo? Pensé que tal vez fuera un niño de Lyme que había querido espiar a Mary Anning y al hombre al que ayudaba con la esperanza de ver algo escandaloso de lo que informar luego. Sin embargo, me parecía poco probable. Lo habríamos visto si estaba en la playa. A menos que hubiera estado en el acantilado…, lo que significaba que el desprendimiento lo había arrastrado hasta la playa. Era un milagro que estuviera vivo.
Al pensar en el acantilado y el desprendimiento caí en la cuenta de quién debía de ser.
– ¿Capitán Curi? -Me acordé de que lo había visto antes.
Mientras el dedo se movía, vi que el mango de su pala asomaba del lodo que lo había enterrado. Estaba tan contenta de saber que se encontrara allí que todo el desprecio que sentía por él se desvaneció.
– ¡Capitán Curi! El señor Buckland ha ido a por ayuda. Vendrán a sacarnos.
El dedo se movió, pero menos que antes.
– ¿Estaba en lo alto del acantilado y se ha caído con el desprendimiento?
El dedo no se movió.
– Capitán Curi, ¿me oye? ¿Se ha roto algún hueso? Creo que Fanny se ha roto la pierna. El señor Buckland se la ha llevado. Volverá dentro de poco.
Hablaba para ocultar mi terror.
El dedo se quedó tieso, apuntando al cielo. Sabía lo que eso significaba y empecé a llorar.
– ¡No se vaya! ¡Quédese conmigo! ¡Por favor, quédese, Capitán Curi!
Entre el Capitán Curi y yo, el ojo de coco nos observaba. El Capitán Curi y yo nos vamos a volver como el coco, pensé. Nos convertiremos en fósiles, atrapados en la playa para siempre.
Al cabo de un rato dejé de mirar el dedo del Capitán Curi, entonces tan inmóvil como las rocas rodeadas de lodo. No quería ver cómo la marea subía a un ritmo constante, de modo que alcé la vista al cielo blanco y apagado, en el que flotaban unas cuantas nubes de color estaño. Después de pasar la mayor parte de mi vida mirando las piedras del suelo, resultaba extraño contemplar aquel vacío. Divisé una gaviota que volaba en círculos muy por encima. Parecía que no fuera a acercarse nunca, que siempre sería un punto en las alturas. Mantuve la vista fija en ella y no volví a mirar el dedo ni el cocodrilo.
Reinaba tal silencio que deseé hacer ruido para romperlo. Deseé que el rayo me atravesara y me devolviera la vida de una sacudida, pues estaba experimentando lo contrario a esa sensación: una lenta oscuridad se extendía poco a poco por mi cuerpo.
Había habido muchas muertes en nuestra familia: las de papá y todos los niños. Había pasado la mayor parte de mi vida recogiendo cadáveres de animales. Sin embargo, no había pensado mucho en mi propia muerte. Incluso cuando visitaba a lady Jackson pensaba más en su fallecimiento que en el mío, y en la muerte como un drama en el que recrearme. Pero morir no era ningún drama. Morir era algo frío, duro y doloroso, y aburrido. Duraba demasiado. Estaba agotada y comenzaba a aburrirme de ella. Ahora tenía tiempo de sobra para pensar en si moriría a causa de la marea creciente, ahogada como lady Jackson, o si el barro me impediría respirar como al Capitán Curi, o si me caería encima una roca. No pude seguir pensando en eso durante mucho rato porque resultaba demasiado doloroso, como al tocar un trozo de hielo. Traté de pensar en Dios y en cómo me ayudaría a salir de allí.
No se lo he dicho a nadie, pero pensar en El no hizo que sintiera menos miedo.
El barro pesaba mucho y me costaba respirar. Mi respiración se volvió cada vez más lenta, así como los latidos de mi corazón, y cerré los ojos.
Cuando recobré el conocimiento alguien retiraba con una pala el lodo que me rodeaba. Abrí los ojos y sonreí.
– Gracias. Sabía que vendría. Gracias por venir a por mí.
6 Un poco enamorada de él

Texto. Cabría pensar que cuando alguien salva la vida a otra persona queda unido a ella para siempre. No fue eso lo que nos ocurrió a Mary y a mí. No la culpo a ella, pero el hecho de sacarla de la rocalla y el lodo aquel día usando la pala del Capitán Curi, mientras la marea subía y caían piedras a ambos lados, pareció separarnos en lugar de unirnos más.
Fue un milagro que Mary sobreviviera, y casi ilesa, sobre todo teniendo en cuenta la terrible muerte del Capitán Curi, asfixiado a escasos centímetros de ella. Tenía contusiones por todo el cuerpo, y unos cuantos huesos rotos: unas costillas y la clavícula. Hubo de guardar cama durante unas semanas…, no las suficientes para satisfacer al doctor Carpenter, pero se negó a reposar más tiempo y poco después volvió a aparecer en la playa, bien vendada para mantener los huesos en su sitio. Me asombró que estuviera dispuesta a salir a buscar fósiles tras lo sucedido. Y no solo eso, sino que además no cambió de costumbres y volvió a pasear al pie de los acantilados, donde se había desprendido la tierra. Cuando le dije que Molly y Joseph Anning entenderían que no quisiera regresar a la playa, Mary declaró:
– Me ha alcanzado un rayo y he quedado sepultada bajo un desprendimiento de tierras, y he sobrevivido a ambas cosas. Dios debe de tener otros planes para mí. Además -añadió-, no puedo dejarlo. Aparte de las deudas de su padre, que años después la familia todavía trataba de saldar, ahora debían dinero al doctor Carpenter. Este tenía cariño a Mary por su interés común por los fósiles, así como porque su consejo le había salvado la vida cuando le cayó encima el rayo. Sin embargo, los Anning tenían que pagarle los cuidados que había prestado a Mary, y también a Fanny Miller, como había insistido su familia. Los Anning no habían protestado ante esta exigencia. Más sorprendente aún: no esperaban que William Buckland pagara los cuidados de Fanny, y Molly Anning no me dejó escribirle al respecto en su nombre.
– Él puede correr con los gastos mejor que usted -argumenté cuando fui a visitar a Mary para prestarle una Biblia que quería leer mientras estaba convaleciente-. Además, Fanny estaba en la playa por su culpa.
Molly Anning siguió contando los peniques que había conseguido con la venta de fósiles.
– Si el señor Buckland hubiera considerado que debía pagar, se habría ofrecido antes de volver a Oxford. No pienso correr detrás de él por su dinero.
– Creo que ni siquiera se paró a pensarlo. Es un estudioso, no un hombre práctico. Pero estoy segura de que sí se lo planteáramos liquidaría la deuda y pagaría al doctor Carpenter tanto por el tratamiento de Mary como por el de Fanny.
– No.
La obstinación de Molly Anning revelaba cierto orgullo. No me había percatado de que lo tuviera. Medía la mayoría de las cosas pollas monedas que representaban y la distancia que interponían entre los Anning y el taller, pero en ese caso concreto creo que consideraba que el dinero no era lo importante. Con o sin la participación de William Buckland, los Anning habían puesto en peligro a una chica inocente, que a la postre había acabado tullida. Fanny ya no podía aspirar a un buen matrimonio, ni a ningún otro. Su belleza podía compensar muchas cosas, pero la mayoría de los hombres de clase trabajadora necesitaban una mujer capaz de andar un kilómetro. Ninguna suma de dinero compensaría lo que Fanny había perdido. Molly Anning asumió la deuda como una especie de castigo.
Mary nunca hablaba de la media hora que permaneció sepultada antes de que yo la encontrara, pero la experiencia la cambió, A menudo veía en sus ojos una expresión distante, como si estuviera escuchando a alguien que la llamaba desde lo alto de Black Ven, o a una gaviota que gritaba en el mar. La muerte se había posado a su lado en la playa, se había llevado al Capitán Curi mientras a ella la perdonaba, y le había recordado su presencia y los límites de la muchacha. En algún momento de la vida todos empezamos a pensar que un día habremos de morir, pero normalmente cuando somos más mayores de lo que Mary era entonces.
Por otro lado, el contacto de Mary con la muerte se produjo en una época en que estaba madurando. Un día ayudé a Molly Anning a quitarle las vendas que le sujetaban los huesos rotos y descubrí que bajo el vestido poco favorecedor tenía una figura femenina, con una cintura, unos pechos y unas caderas bien proporcionados. Tal vez tenía los hombros un poco caídos debido a su fascinación por la tierra, los nudillos en carne viva y los dedos ásperos y agrietados. No poseía la elegancia de Margaret a su edad, pero era una joven lozana que podía atraer a los hombres.
Ella también había empezado a notarlo. Se cuidaba más de lavarse la cara y las manos, y pidió a Margaret un poco del ungüento que había preparado para evitar que se me secaran las manos por el contacto con el lodo de la caliza liásica. Elaborado con cera de abejas, trementina, lavanda y milenrama, se aplicaba en las heridas y la piel agrietada, pero Mary se lo ponía en las manos, los codos y las mejillas, y empecé a asociarla con aquella fragancia, una curiosa combinación de lo medicinal y lo floral.
Mary siempre tendría el cabello de un castaño mate y siempre lo llevaría alborotado por el viento, en lugar de lucir los tirabuzones que estaban de moda. Pero al menos se peinaba el flequillo a diario y se recogía el resto en un moño que cubría con una cofia y un sombrero. No estoy segura de que le sirvieran de mucho los esfuerzos por mejorar su aspecto, pues su reputación se había visto muy dañada después de haber pasado tanto tiempo con el señor Buckland, pese a la compañía de la desdichada Fanny. En otras circunstancias el accidente del desprendimiento de tierras tal vez hubiera despertado cierta compasión por Mary, pero las heridas de Fanny provocaron mucha indignación entre la clase trabajadora, que comenzó a considerar que Mary era la mala. Si esta intentaba suavizar sus codos y domar su cabello, no podía ser para cazar a algún hombre de Lyme que le gustara. Había transgredido demasiado abiertamente las normas que dictaban cómo debía comportarse una chica de su posición. Ahora que su conducta había tenido consecuencias tangibles, como era la cojera de Fanny, las impresiones vagas se endurecieron hasta convertirse en opiniones severas.
Mary prestaba poca atención a lo que los demás decían de ella, un rasgo que yo admiraba y que me desesperaba al mismo tiempo. Quizá envidiaba un poco que manifestara su desprecio por el funcionamiento de la sociedad con una libertad que una mujer de mi clase no podía permitirse. Incluso en un lugar de mentalidad independiente como Lyme, me daba perfecta cuenta de los juicios que se formaban sobre aquellos que se salían demasiado de lo establecido.
Tal vez a Mary no le interesaba la clase de vida que Lyme había decidido para ella. Había pasado mucho tiempo con personas de condición superior…, sobre todo conmigo, pero también con William Buckland y varios caballeros que acudían a Lyme tras oír hablar o ver las criaturas que Mary había encontrado. Eso se le había subido a la cabeza y había alimentado en ella la esperanza de que podría ascender en el mundo. No creo que pensara seriamente en ninguno de esos hombres como posible pretendiente: la mayoría de los caballeros la veían como poco más que una criada entendida. William Buckland apreciaba su talento más que los demás, pero estaba demasiado absorto en sus cavilaciones para fijarse en ella como mujer. Un hombre como él debía de ser de lo más frustrante, algo que yo no tardaría en descubrir.
Y es que el interés de Mary por los hombres despertó el mío, que creía muerto pero que, como descubrí, solo estaba aletargado, un rosal que únicamente necesitaba unos pocos cuidados para florecer. En cierta ocasión invité a William Buckland a cenar en Morley Cottage para enseñarle mí colección de especímenes. Aceptó con un entusiasmo cuyo motivo sospeché que eran mis fósiles, pero me permití pensar que también iba dirigido a mí. La idea de que él y yo nos casáramos no era tan disparatada. De acuerdo, yo le llevaba varios años y era demasiado mayor para tener muchos hijos, pero no era imposible. Molly Anning había dado a luz a su último hijo a los cuarenta y seis años. William Buckland y yo éramos de una posición social similar y nuestros intereses intelectuales eran parecidos. Por supuesto, yo no era tan culta como él, pero leía muchísimo. Sabía lo bastante de geología y fósiles para ser una esposa que lo apoyara en su profesión.
Margaret, que enseguida veía las posibilidades románticas incluso de una vieja solterona, alentó tales pensamientos hablando sin cesar de los vivaces ojos del señor Buckland y preguntándome una y otra vez qué vestido pensaba ponerme para la cena. Lo que había empezado como un interés cordial alcanzó tal grado de discreta agitación que cuando llegó el día estaba hecha un manojo de nervios.
Lo esperamos durante dos horas, oyendo a Bessy carraspear y armar ruido con las cazuelas en la cocina, antes de darnos por vencidas y sentarnos ante una cena ya pasada que me obligué a comer. Como mínimo se lo debía a Bessy por el esfuerzo especial que había hecho. La criada amenazaba con dejarnos una vez más, y sin duda se habría marchado si yo me hubiera negado a comer. Tampoco mostré mi desilusión ante mis hermanas, aunque tragaba cada bocado como si fuera plomo.
Al día siguiente no busqué a William Buckland, pero me lo encontré en la playa, por una vez sin Mary. Me saludó afectuosamente, y cuando le dije que me había llevado una decepción al no verlo el día anterior se quedó sorprendido.
– ¿Tenía que cenar con usted, señorita Philpot? ¿Está segura? Porque, verá, ayer me enteré de que un hombre había encontrado una larga serie de vértebras en Seatown y tuve que ir a verlas. Y me alegro de haber ido, porque todas están bien conservadas, aunque son muy distintas de las vértebras de la criatura de Mary. Me pregunto si serán de otro animal.
Impenitente en su desatino social, tampoco advirtió que estaba molesta. Para él, era de lo más normal anteponer la contemplación de unas vértebras poco comunes a una cena con unas damas.
Me limité a decir «Buenos días, señor» y me marché. Fue entonces cuando entendí que solo una mujer lo bastante bella para distraerlo o lo bastante paciente para aguantarlo lograría casarse con William Buckland.
Pensé que eso supondría el fin de mi nuevo interés por los hombres. Jamás habría imaginado que aparecería el coronel Birch.
El verano que el coronel Birch llegó a Lyme, Mary se encontraba en un estado extraño, atraída por esto y aquello. Por un lado, la criatura que ella y Joseph habían descubierto se había hecho muy famosa. Charles Konig compró el espécimen original al museo de Bullock y lo expuso en el Museo Británico. Lo llamó ictiosaurio, que significa «pez lagarto», ya que anatómicamente está a medio camino entre ambos.
Konig y otros especialistas lo estudiaron y publicaron artículos en los que conjeturaban que el ictiosaurio era un reptil marino, pues respiraba en el aire como un mamífero pero nadaba como un pez. Leí esos escritos, que me prestó William Buckland, con gran interés y reparé en que en ninguno se abordaban cuestiones espinosas como la extinción o la intervención de Dios en la desaparición del animal. De hecho, no planteaban ningún asunto religioso. Tal vez imitaban a Cuvier, que nunca mencionaba los designios divinos en sus textos. Para mí fue un alivio aceptar al ictiosaurio como lo que era: un antiguo reptil marino con su propio nombre.
A Mary le costó más, y a menudo lo llamaba cocodrilo, como casi todos los vecinos de Lyme, aunque al final se decidió por icti. Para la muchacha, el nuevo nombre científico alejaba a su criatura de ella en mayor medida que la distancia física. Los eruditos hablaban del animal en reuniones y escribían sobre él, y Mary quedaba excluida de su actividad. Contaban con ella para encontrar especímenes, pero no para participar en su estudio. Además, la búsqueda estaba resultando difícil: no hallaba un ictiosaurio completo desde hacía más de un año, aunque exploraba a fondo Church Cliffs y Black Ven a diario.
Un día propuse que fuéramos a buscar ofiuras y crinoideos a la playa cerca de Seatown, a varios kilómetros al este de Charmouth. Rara vez íbamos tan lejos, pero pensé que a Mary le vendría bien cambiar de lugar y propuse Seatown para que por una vez dejara de recorrer de arriba abajo la misma playa en busca de un monstruo esquivo. Elegimos un día soleado en que las mareas eran propicias para empezar temprano. Mary dejó atrás Church Cliffs y Black Ven de muy buena gana, pero cuando llegamos a Gabriel's Ledge, un poco más allá de Charmouth, empezó a volverse para mirar hacia atrás una y otra vez, como si los acantilados la llamaran.
– He visto un destello allí detrás -insistía-. ¿No lo ha visto?
Yo negaba con la cabeza sin detenerme, confiando en que me siguiera.
– Ahí está otra vez -exclamó Mary-. Mire, señorita Philpot. ¿Cree que viene a por nosotras?
Un hombre caminaba a zancadas por la playa. Aunque había más personas aprovechando el tiempo templado y la espléndida luz matutina, él las sorteaba como si supiera exactamente cuál era su objetivo, y éramos nosotras. Era alto y andaba muy tieso, con unas botas altas y una larga chaqueta roja de soldado. Los botones de latón del uniforme destellaban con el sol. No suelo inmutarme al ver a un hombre, pero el hecho de que aquel estuviera claramente decidido a alcanzarnos me provocó una emoción que recordaré durante mucho tiempo.
Sonrió al acercarse. Era un hombre imponente de unos cincuenta años, con el porte erguido de los militares que tan agradable resulta en un varón. Tenía el rostro curtido y los ojos entrecerrados para protegerlos del sol y el viento, a pesar de lo cual resultaba atractivo. Cuando se quitó su sombrero ladeado y se inclinó, vi la raya de su tupida cabellera morena, salpicada de canas.
– Damas -anunció-, llevo toda la mañana buscándolas. Me alegro de haberlas encontrado por fin.
Volvió a ponerse el sombrero, cuyas plumas blancas se agitaron. Tenía una cabellera tan espesa y ondulada que el sombrero corría el peligro de caérsele de la cabeza.
Nunca he confiado en un hombre que destaca por su cabello. Es propio de hombres vanidosos y presumidos.
– Soy el coronel Birch, antiguo miembro del Primer Regimiento de Caballería. -Hizo una pausa para mirarnos a una y a otra, y por último centró su atención en Mary-. Y tú debes de ser la extraordinaria Mary Anning, que ha encontrado varios especímenes de ictiosaurio.
Mary asintió con la cabeza, incapaz de dejar de mirarlo.
Naturalmente, cualquiera que hubiera oído hablar de Mary sabía que era joven y de baja extracción social, de modo que era imposible confundirme con ella, con los veinte años que le llevaba grabados en la cara, con mi ropa y mi porte más refinados. Aun así, sentí que se me clavaba el puntiagudo dardo de los celos porque un hombre atractivo no había recorrido la playa por mí.
Por ese motivo me mostré más quisquillosa de lo que pretendía.
– Supongo que querrá que busque uno para usted, como quien encarga a un tratante de grabados que le consiga un cuadro para colgarlo en una pared.
Mary me lanzó una mirada furiosa, pues semejante grosería era impropia de mí, pero el coronel Birch se echó a reír.
– Pues da la casualidad de que, en efecto, deseo que Mary me ayude a encontrar un ictiosaurio, si está dispuesta.
– ¡Por supuesto, señor!
– Tendrá que pedir permiso a su madre y su hermano -apunté-. Lo contrario sería del todo inapropiado. -No podía reprimir los comentarios mordaces.
– Oh, no se preocupe. Dirán que sí -intervino Mary.
– Por supuesto, hablaré con tu familia -afirmó el coronel Birch-. No tienes nada que temer de mí, Mary…, ni usted, señorita…
– Philpot.
Como es lógico, había dado por sentado que era una solterona. ¿Acaso una dama casada estaría en la playa, lejos de casa, buscando fósiles? Me agaché a coger algo que vi en la arena. Solo era un pedazo de beef con la misma forma que un hueso de las aletas de un ictiosaurio, pero le presté más atención de la que merecía para no mirar al coronel Birch.
– Vayamos a preguntar a mamá -propuso Mary.
– Mary, íbamos camino de Seatown, ¿recuerdas? -dije, para refrescarle la memoria-. A buscar ofiuras y lirios de mar. Si vuelves a Lyme, desperdiciaremos el día.
El coronel Birch metió baza.
– Si me lo permiten, las acompañaré a Seatown. Si no me equivoco, está bastante lejos para que vayan solas.
– A once kilómetros -solté-. Somos perfectamente capaces de recorrer esa distancia. Lo hacemos todos los días. Volveremos en coche.
– Las acompañaré al coche -declaró el coronel Birch-. No me gustaría tener remordimientos de conciencia por dejar solas a dos damas indefensas.
– No necesitamos…
– ¡Gracias, coronel Birch! -me interrumpió Mary.
– ¿Lirios de mar, ha dicho? -preguntó el coronel Birch-. Yo tengo unos bonitos especímenes de pentacrinites. Se los enseñaré algún día, si lo desean. Están en mi hotel, en Charmouth.
Fruncí el entrecejo por lo inapropiado de su invitación. Mary, en cambio, había perdido el juicio.
– Me gustaría verlos -afirmó-. Yo tengo otros crinoideos en casa. Puede venir a verlos cuando quiera, señor. Crinoideos y amos y trozos de coco… ictiosaurio, y toda clase de fósiles.
La muchacha ya estaba enamorada de él. Meneé la cabeza y me alejé por la playa con paso airado, un tanto inclinada como si buscara ejemplares, aunque caminaba demasiado deprisa para encontrar nada. Un instante después ellos me siguieron.
– ¿Qué es una ofiura? -preguntó el coronel Birch-. Nunca he oído hablar de algo semejante.
– Tiene forma de estrella, señor -explicó Mary-. En el centro se dibuja el contorno de una flor de cinco pétalos, y de cada pétalo sale un brazo largo y ondulado. Cuesta mucho encontrar una con los cinco brazos intactos. Un coleccionista me ha pedido una que no esté rota. Por eso hemos venido tan lejos. Normalmente nos quedamos entre Lyme y Charmouth, en los alrededores de Black Ven y los salientes que hay cerca del pueblo.
– ¿Es allí donde encontraste el ictiosaurio?
– Uno allí y otro en Monmouth Beach, al oeste de Lyme. Pero es posible que haya otros aquí. No he buscado en esta zona. ¿Ha visto algún ictiosaurio, señor?
– No, pero he leído sobre ellos y he visto dibujos.
Resoplé.
– He venido aquí a pasar el verano para ampliar mi colección, Mary, y espero que puedas ayudarme… ¡Mira!
El coronel Birch se detuvo. Me volví a mirar. Se agachó y cogió un pedazo de crinoideo.
– Muy bien, señor -dijo Mary-. Iba a echarle un vistazo, pero usted se me ha adelantado.
El se lo ofreció.
– Para ti, Mary. No te privaría de un espécimen tan bonito. Es un regalo.
Ciertamente era un buen ejemplar, desplegado en abanico como el lirio que le da nombre.
– Oh, no, señor, es suyo -dijo Mary-. Usted lo ha encontrado. No podría aceptarlo.
El coronel Birch le cogió la mano, le puso el crinoideo en la palma y le cerró los dedos.
– Insisto, Mary.
El coronel mantuvo la mano sobre el puño de la muchacha y la miró.
– ¿Sabías que los crinoideos no son plantas, como parecen, sino animales?
– ¿De verdad, señor?
Mary le miraba fijamente a los ojos. Claro que sabía lo que eran los crinoideos. Yo se lo había enseñado.
Di un paso adelante.
– Coronel Birch, me veo obligada a pedirle que muestre el debido respeto o tendré que exigirle que se marche.
El coronel Birch dejó caer la mano.
– Le pido disculpas, señorita Philpot. El descubrimiento de fósiles me entusiasma de tal modo que me cuesta controlarme.
– Pues debe controlarse, señor, o perderá los privilegios que solicita.
Asintió con la cabeza y retrocedió hasta situarse a una distancia respetuosa. Caminamos en silencio durante un rato. Sin embargo el coronel Birch era incapaz de permanecer callado mucho tiempo, y poco después él y Mary se rezagaron mientras él le preguntaba cuáles eran sus fósiles preferidos, qué métodos de búsqueda empleaba, incluso qué creía ella que era el ictiosaurio.
– No lo sé, señor -dijo Mary de su hallazgo más espectacular-. Parece que el icti tiene un poco de cocodrilo, algo de lagarto y algo de pez. Y una parte propia. Esa parte es la peliaguda. Cómo encaja ahí.
– Espero que tu ictiosaurio tenga su sitio en la gran cadena del ser de Aristóteles -repuso el coronel Birch.
– ¿Qué es eso, señor?
Chasqueé la lengua. Mary no necesitaba que se lo explicara, pues yo misma le había descrito la teoría. Estaba coqueteando con él. Claro que a él le encantaba contar lo que sabía. Como a todos los hombres.
– El filósofo griego Aristóteles propuso que todos los seres, desde las plantas más ínfimas hasta la perfección representada por el hombre, podían ordenarse a lo largo de una escala, en una cadena de la creación. Así pues, tu ictiosaurio debe de quedar entre un lagarto y un cocodrilo, por ejemplo.
– Es muy interesante, señor. -Mary hizo una pausa-. Pero eso no explica la parte del icti que no se parece a ningún otro animal, que no coincide con las categorías. ¿Dónde encaja eso en la cadena, si es distinto de todo lo demás?
El coronel Birch se detuvo de repente, se agachó y cogió una piedra.
– ¿Es esto…? Oh, no, no lo es. Me he equivocado. -Lanzó la piedra al agua.
Yo sonreí. Él podía deslumbrar con su atractiva cabeza y su mata de cabello, pero sus conocimientos eran superficiales, y Mary acababa de echarlos por tierra.
– ¿Y a usted, señorita Philpot, qué le gusta coleccionar?
Con dos pasos enérgicos el coronel Birch me había alcanzado, evitando la pregunta embarazosa de Mary. Yo no deseaba su atención, pues no estaba segura de poder soportarla, pero no podía ser maleducada con él.
– Peces -contesté lo más brevemente posible.
– ¿Peces?
Aunque no quería conversar con él, no pude evitar presumir un poco de mis conocimientos.
– Principalmente Eugnathus, Pholidophorus, Dapedius e Hybodus… El último es un antiguo tiburón -añadí viendo que ponía cara de no entender al oír las palabras en latín-. Son los nombres científicos, claro está. Las distintas especies todavía no se han identificado.
– La señorita Philpot tiene una gran colección de peces fósiles en su casa -terció Mary-. La gente va a verla a todas horas, ¿verdad, señorita Elizabeth?
– ¿De verdad? Fascinante -murmuró el coronel Birch-. Debería visitarla para ver sus peces.
Se mostraba prudente para que no pudiera acusarlo de falta de educación, pero su tono destilaba cierto sarcasmo. Prefería el llamativo ictiosaurio al discreto pez. Como la mayoría de las personas. No entienden que la forma y la textura nítidas de un pez, con sus escamas superpuestas, su piel rugosa y sus aletas bien formadas, componen un espécimen de gran belleza; bello por su sencillez y definición. Con sus botones relucientes y su vigoroso cabello, el coronel Birch jamás entendería esas sutilezas.
– Más vale que caminemos -solté-, o la marea nos pillará antes de llegar a Seatown. Mary, si no dejas de hablar, no encontrarás la ofiura para el coleccionista.
Mary frunció el entrecejo, pero yo estaba ya harta de aguantar al coronel Birch. Me volví y eché a andar a buen paso hacia Seatown sin mirar al suelo en busca de fósiles.
El coronel Birch tenía previsto quedarse varias semanas para aumentar su colección y, aunque se alojaba en Charmouth, venía a Lyme todos los días. Se creía con derecho a exigir el tiempo de Mary de forma repentina y absoluta. Ella iba con él todos los días. Al principio yo los acompañaba, pues, aunque a Mary le daba igual, a mí me preocupaba lo que pensara el pueblo. Cuando estábamos los tres juntos, trataba de hallar el ritmo agradable de cuando estaba a solas con Mary, cada una concentrada en su búsqueda pero sintiendo la presencia reconfortante de una compañera cerca. El coronel Birch desbarataba dicho ritmo, ya que le gustaba seguir a Mary y hablar. Prueba de la habilidad de la muchacha para encontrar fósiles es que logró dar con algo aquel verano a pesar de tenerlo parloteando al lado. Sin embargo, ella lo aguantaba. Más que aguantarlo, lo adoraba. No había lugar en la playa para mí junto a ellos. Podría haber sido perfectamente un caparazón de cangrejo vacío. Los acompañé tres veces y tuve suficiente.
El coronel Birch era un farsante. Para ser exacta, debería decir que el teniente coronel Birch era un farsante. Ese era uno de sus muchos embustes: omitir la palabra «teniente» para asignarse un grado superior. Tampoco reveló que hacía mucho tiempo que se había retirado del regimiento de caballería, aunque cualquiera que supiera un poco del tema podía advertir que llevaba el antiguo uniforme, con casaca larga y calzones de cuero, en lugar de la chaqueta más corta y los pantalones gris azulado de los soldados actuales. Se recreaba en la gloria del regimiento de caballería en Waterloo sin haber participado en la batalla.
Peor aún: durante aquellos tres días que fui a la playa con él descubrí que no sabía buscar fósiles. No mantenía la vista fija en el suelo como Mary y yo, sino que observaba nuestras caras y seguía nuestras miradas de forma que, cuando nos deteníamos y nos inclinábamos, alargaba la mano para coger lo que estábamos mirando antes que nosotras. Solo empleó ese método conmigo una vez antes de que mi mirada fulminante lo detuviera. Mary era más tolerante, o estaba cegada por sus sentimientos, y dejaba que le robara muchos especímenes y se los arrogaba como propios.
El diletantismo del coronel Birch me consternaba. A pesar de su declarado interés por los fósiles y de su constitución militar supuestamente robusta y preparada para toda clase de penalidades, no hurgaba en el barro en busca de especímenes. Los conseguía gracias a su cartera o su encanto, o se apropiaba de los ajenos. Al final del verano poseía una buena colección, pero todas las piezas las había encontrado y se las había dado Mary, o lo había encaminado hacia las que ella veía. Al igual que lord Henley y otros hombres que acudían a Lyme, era un coleccionista, no un buscador, y compraba sus conocimientos en lugar de adquirirlos con sus ojos y sus manos. Yo no entendía por qué Mary lo encontraba interesante.
Sí lo entendía. Yo también estaba un poco enamorada de él. A pesar de todas mis quejas, me resultaba muy atractivo: no solo físicamente, ya que en efecto lo era, sino porque su interés por los fósiles parecía genuino e intenso. Cuando no estaba coqueteando con Mary, tenía la capacidad -y las ganas-de hablar de los orígenes del ictiosaurio y lo que significaba la extinción. También tenía una idea clara del papel de Dios, sin parecer irrespetuoso ni blasfemo.
– Estoy seguro de que Dios tiene mejores cosas que hacer que velar por todos los seres vivos de la tierra -afirmó una vez que volvíamos a Lyme por el camino del acantilado, después de que la marea nos hubiera dejado aislados-. Ha hecho un trabajo asombroso creando lo que ha creado; sin duda ahora no necesita seguir el progreso de cada uno de los gusanos y tiburones. Lo que le interesa somos nosotros, y lo ha demostrado creándonos a Su imagen y semejanza y mandándonos a Su hijo.
El coronel Birch hacía que pareciera tan evidente y sensato que deseé que el reverendo Jones pudiera oírlo.
Era, pues, un hombre que reflexionaba sobre los fósiles y hablaba de ellos, que nos animaba a nosotras, mujeres, a buscarlos y al que le traía sin cuidado que yo destrozara regularmente mis guantes. Mi ira hacia él no se debía tanto a la irritación por su incapacidad para buscar fósiles en lugar de coleccionarlos, como a la indignación que me producía el hecho de que ni por un momento me considerara -a mí, que era de una edad más próxima a la suya y de su misma clase social-una dama a la que podía cortejar.
Pensara lo que pensase de él, no me correspondía a mí decidir qué hacía o dejaba de hacer Mary con el coronel Birch. Era Molly Anning la que debía intervenir. A lo largo de los años Molly y yo habíamos llegado a entendernos, de modo que ella se mostraba menos desconfiada y yo menos intimidada. Aunque la mujer apenas había ido a la escuela y no veía nada poético ni filosófico en nuestros descubrimientos, aceptaba la importancia que tenían para mí y los demás. Puede que midiera esa importancia por las monedas que permitían dar de comer a su familia, vestiría y cobijarla, pero no ridiculizaba su valor. Los fósiles se habían convertido en una mercancía, tan importante como los botones, las zanahorias, los barriles o los clavos. Si le parecía raro que yo no vendiera los especímenes que encontraba, no lo mostraba. Al fin y al cabo, en su opinión yo no tenía ninguna necesidad. Louise, Margaret y yo no podíamos permitirnos despilfarres, pero no nos preocupaban el alguacil ni el asilo para pobres. Los Anning, en cambio, vivían al borde de la inanición, y eso agudiza el ingenio. Molly Anning se convirtió en una vendedora bastante astuta, capaz de sacar unos chelines de más de aquí y allá.
Envidiaba mis ingresos y mi posición en la sociedad -la sociedad que había en Lyme-, pero también me compadecía, pues no había conocido varón ni sentido la seguridad del matrimonio ni el amor de un bebé en mis brazos. Eso contribuía a contrarrestar la envidia y le permitía ser neutral y razonablemente tolerante conmigo. Por lo que a mí respecta, admiraba su cabeza para los negocios y su capacidad para superar las dificultades. Casi nunca se quejaba, aunque tenía todo el derecho, habida cuenta de la dura vida que llevaba.
Por desgracia Molly Anning se dejó arrastrar por el encanto del coronel Birch casi tanto como su hija. Yo siempre había pensado que sabía juzgar el carácter de la gente, y habría dicho que se percataría de que Birch era un intrigante codicioso. Tal vez, al igual que Mary, consideraba que el hombre representaba la primera oportunidad real -y posiblemente la única-de que su hija abandonara la dura vida de su clase para ascender a un mundo mejor y más próspero.
No creo que el coronel Birch pretendiera cortejar a Mary en un principio. Lo que lo llevó a Lyme fue, como a otros muchos, la fiebre por encontrar tesoros en la playa, donde había huesos antiguos con vestigios de mundos pasados tan valiosos como la plata. Cuesta dejar de buscarlos una vez contagiado. No obstante, al coronel Birch se le presentó además la oportunidad excepcional de pasar días enteros con una mujer sin acompañante, y no pudo resistirse.
Sin embargo, primero tenía que ganarse a la madre. Lo consiguió coqueteando desvergonzadamente con ella, y tal vez por una vez en la vida Molly Anning perdió la cabeza. Oprimida por la pobreza y la pérdida, Molly había disfrutado de pocos momentos de felicidad durante los tres años transcurridos desde la muerte de Richard Anning, y vivía acosada por la preocupación por el dinero y el temor a que la mandaran al asilo para pobres. Ahora un atractivo soldado jubilado con un elegante uniforme le besaba la mano y elogiaba cómo gobernaba la casa y le pedía permiso para ir a la playa con su hija. Molly, que se había indignado tanto con William Buckland porque llevaba inocentemente a Mary a los acantilados, olvidó toda su cautela a cambio de un beso en la mano y un par de palabras amables. Tal vez simplemente estaba cansada de decir que no.
En la tienda donde Molly Anning vendía fósiles a los turistas empezaron a escasear incluso los especímenes básicos como amonites y belemnites, pues Mary ya no los cogía. Dejaba los nódulos para que otros los abrieran y hacía caso omiso de los coleccionistas que le pedían erizos de mar, Gryphaeas u ofiuras. Cuando veía buenos ejemplares se los daba al coronel Birch o lo animaba a cogerlos. Sin embargo, Molly no se quejaba a su hija. Yo les ayudaba en la medida de lo posible entregándoles lo que encontraba, pues ante todo me interesaban los peces fósiles y dejaba los otros especímenes a los demás. Pero los Anning comenzaban a quedarse sin recursos y estaban contrayendo deudas con el panadero y el carnicero y, dentro de poco, cuando llegara el frío, también con el carbonero. Aun así, Molly Anning no decía nada; tal vez contemplaba el tiempo que Mary pasaba con el coronel Birch como una inversión de futuro.
Traté de hablar con Mary del coronel Birch, ya que su madre no quería escuchar. Cuando la marea estaba alta no podían salir, y él se quedaba en el Three Cups o iba a los salones de celebraciones, a los que Mary, naturalmente, no podía entrar. La muchacha ayudaba entonces a su madre, limpiaba los especímenes del coronel Birch o simplemente deambulaba por Lyme pensando en las musarañas. Un día me encontré con ella cuando iba por Sherborne Lane, un pequeño callejón que llevaba del centro del pueblo a Silver Street. Lo tomaba cuando no me sentía lo bastante sociable para saludar a todo el mundo en Broad Street. Mary bajaba por el callejón con la vista fija en Golden Cap y una sonrisa en el rostro, que resplandecía con una llamativa alegría interior. Por un momento estuve tentada de creer que el coronel Birch la cortejaba en serio.
Al verla tan feliz mi corazón celoso se retorció, de modo que cuando me saludó no me contuve.
– Mary -dije bruscamente, sin recurrir a las frases triviales que aligeran ese tipo de conversación-, ¿te paga el coronel Birch por el tiempo que le dedicas?
Mary meneó la cabeza, como si intentara despertarse, y me miró a los ojos con suma atención.
– ¿A qué se refiere?
Pasé la cesta que llevaba de un brazo al otro.
– Ocupa todo tu tiempo. ¿Te paga por eso, o al menos por los fósiles que le buscas?
Mary entornó los ojos.
– Nunca me preguntó eso cuando acompañaba al señor Buckland, a Henry de la Beche o a los demás caballeros a los que he ayudado. ¿Acaso el coronel Birch es distinto?
– Sabes que sí. En primer lugar, los otros buscaban sus fósiles, o te pagaban por los que encontrabas. ¿Te paga el coronel Birch?
Los ojos de Mary dejaron entrever un atisbo de duda, que ocultó con una expresión de desprecio.
– Él busca sus propias curis. No tiene por qué pagarme.
– ¿Ah, no? Entonces, ¿qué ejemplares has encontrado para vender? -Como Mary no contestaba, añadí-: He visto la mesa de curis de tu madre, Mary. Hay pocas. Está vendiendo amonites rotos que antes habrías tirado al mar.
La euforia de la muchacha había desaparecido por completo. Si esa era mi intención, había tenido éxito.
– Estoy ayudando al coronel Birch -declaró-. Eso no tiene nada de malo.
– Debería pagarte. De lo contrario, te está utilizando en su provecho y os está dejando a ti y a tu familia más pobres.
Debería haberme callado en ese momento, cuando mis palabras podían haber ejercido un efecto positivo. Pero no pude resistirme a presionarla más.
– El comportamiento del coronel no dice mucho a favor de su carácter, Mary. No te conviene relacionarte con ese hombre, porque acabará haciéndote daño. El pueblo ya habla de vosotros, y esta vez es peor que cuando ayudabas a William Buckland.
Mary me lanzó una mirada asesina.
– Tonterías. Usted no lo conoce como yo. ¡Más vale que deje de escuchar los chismes, o usted también se convertirá en una chismosa!
Pasó por mi lado dándome un empujón y se alejó a toda prisa por Sherborne Lane. Nunca se había mostrado tan maleducada conmigo. Parecía que hubiera dado el gran paso de plegarse a mi opinión como una chica trabajadora a tratarme como una igual.
Después me sentí mal por lo que había dicho y cómo lo había dicho, y como penitencia decidí ir con Mary y el coronel Birch a la playa para acallar las lenguas afiladas de Lyme. Mary aceptó el gesto de buena gana, pues el amor la volvía indulgente.
Por ese motivo estaba con ellos en Black Ven cuando por fin hallaron el ictiosaurio que tantas ganas tenía el coronel Birch de añadir a su colección. Ese día no encontré gran cosa, pues estaba distraída por el comportamiento de Mary y el coronel Birch, que se mostraban más afectuosos que semanas antes: se tocaban el brazo para llamar la atención al otro, hablaban en susurros, se sonreían. Por un momento me pregunté horrorizada si Mary había sucumbido por completo a él. Pero enseguida pensé que, de ser así, no se esforzaría tanto para que pareciera que le tocaba el brazo de forma inconsciente. No conozco a ningún matrimonio que se toque con tanta ansia. No tienen necesidad.
Estaba reflexionando sobre eso cuando vi que Mary se paraba en un saliente y miraba hacia abajo, como la había visto hacer cientos de veces. Fue la naturaleza de su quietud la que me indicó que había descubierto algo.
El coronel Birch siguió andando unos pasos, se detuvo y volvió atrás.
– ¿Qué pasa, Mary? ¿Has visto algo?
Ella vaciló. Tal vez si se hubiera percatado de que yo estaba mirando no habría hecho lo que hizo a continuación.
– No, señor -respondió-. Nada. Es solo que… -Soltó el martillo, que cayó al suelo con un sonido metálico-. Lo siento, señor, me he mareado un poco. Debe de ser el sol. ¿Puede cogerme el martillo?
– Por supuesto.
El coronel Birch se inclinó para recogerlo, quedó paralizado y se hincó de rodillas. Alzó la vista hacia Mary, como si tratara de descifrar la expresión de su rostro.
– ¿Ha encontrado algo, señor?
– ¡Creo que sí, Mary!
– Es una vértebra dorsal, ¿verdad? Mire, señor, si la mide sabrá lo larga que es la criatura. Cada dos centímetros y medio de diámetro equivalen a un metro y medio de longitud. Esta tendrá unos cuatro centímetros de diámetro, así que la criatura debe de medir unos dos metros y medio de largo. Eche una ojeada a ver si puede desenterrar otras partes en el saliente. Tome, use mi martillo.
Le estaba regalando el ictiosaurio, y él lo sabía. Me aparté, asqueada. Mientras rastreaban entusiasmados el contorno de la criatura en la cornisa, me dediqué a abrir piedras al azar, solo para mantenerme ocupada, hasta que me llamaron para que fuera a ver el hallazgo del coronel Birch. Apenas lo miré, y fue una lástima, porque tal vez era el mejor ictiosaurio que encontró Mary, y siempre resulta impresionante verlos en su entorno natural antes de que los extraigan de la piedra. Sin embargo, tuve que mostrarme educada y darle la enhorabuena.
– Bien hecho, coronel Birch -dije-. Será una pieza fascinante para su colección.
Imprimí a mi voz una levísima nota de sarcasmo, pero ninguno de los dos la captó, ya que el coronel había cogido a Mary en brazos y la hacía girar como si se hallaran en un baile de los salones de celebraciones.
Pasaron las dos semanas siguientes supervisando cómo los hermanos Day desenterraban el ictiosaurio y limpiándolo en el taller; Mary se encargó del trabajo delicado para dejarlo presentable. Trabajaba tanto en el espécimen que tenía los ojos enrojecidos. Yo no la visité mientras lo preparaba, pues no quería verme atrapada en el pequeño espacio del taller con el coronel Birch. De hecho, lo evité lo mejor que pude. Sin embargo, no lo bastante bien.
Una tarde Margaret me convenció de que fuera a jugar a las cartas a los salones de celebraciones. Casi nunca iba allí, pues estaba lleno de damas jóvenes y hombres que las cortejaban, y de madres que los vigilaban. Las selectas amistades que había trabado en Lyme eran de carácter más intelectual, como el joven Henry de la Beche o el doctor Carpenter y su esposa. Normalmente nos reuníamos en casa de uno u otro, no en los salones de celebraciones, pero Margaret necesitaba una compañera e insistió.
En mitad de una partida entró el coronel Birch. Por supuesto, reparé en él de inmediato, y él en mí; advirtió mi mirada antes de que pudiera desviarla y vino directo a mí. Incapaz de escapar respondí a su saludo de la forma menos expresiva posible, aunque eso no lo disuadió de quedarse a mi lado charlando con quienes observaban la partida. Los otros jugadores me miraron con cara de sorpresa y regocijo, y empecé a jugar mal. En cuanto tuve oportunidad fingí que me dolía la cabeza y me levanté de la mesa. Esperaba que el coronel Birch ocupara mi sitio, pero me siguió hasta la ventana salediza, donde los dos nos quedamos contemplando el mar. Vimos un barco que estaba a punto de atracar en el Cobb.
– Es el Unity -dijo el coronel Birch-. Mañana zarpará hacia Londres con el ictiosaurio a bordo.
Pese a que no deseaba entablar conversación, no pude contenerme.
– ¿Ha acabado entonces Mary de trabajar en el espécimen?
– Está colocado en su armazón. Esta misma tarde Mary le ha dado una capa de yeso para rematarlo. Cuando esté seco, lo preparará para el envío.
– ¿Usted no partirá en el Unity? -No estaba segura de si quería que se quedara o se fuera, pero tenía que saber qué pensaba hacer.
– Yo iré en coche. Pararé primero en Bath y luego en Oxford para ver a unos amigos.
– Ahora que tiene lo que vino a buscar supongo que no hay motivos para que se quede.
Por más que intenté hablar con firmeza, me tembló la voz. No añadí que sus prisas por partir una vez obtenido su tesoro denotaban poco tacto. Contemplé las olas que rompían y se mecían debajo de la ventana, pues la marea estaba alta. Noté la mirada del coronel Birch posada en mí, pero no me volví hacia él. Tenía las mejillas encendidas.
– He disfrutado mucho con nuestras conversaciones, señorita Philpot -afirmó-. Las echaré de menos.
Entonces me volví y lo miré a la cara.
– Hoy tiene los ojos muy oscuros -añadió-. Oscuros y sinceros.
– Me voy a casa -dije, como si él me hubiera preguntado-. No, no me acompañe, coronel Birch. No quiero que lo haga.
Me alejé de él. Parecía que toda la sala nos estaba observando. Fui a buscar a mi hermana y sentí verdadero alivio al comprobar que él no me seguía.
Creo que los meses posteriores a la partida del coronel Birch fueron los más duros para los Anning; más duros todavía que los que siguieron a la muerte de Richard Anning, pues al menos entonces contaban con la compasión del pueblo. Ahora la gente simplemente pensaba que se habían buscado las desgracias.
No entendí la verdadera magnitud del daño que el coronel Birch había causado a la reputación de Mary hasta que, poco después, oí lo que decía la gente. Un día fui a la panadería; Bessy se había olvidado de comprar el pan y se había negado a bajar de nuevo la colina. Cuando entré oí a la mujer del panadero -un Anning, primo lejano de Mary-decir a un cliente:
– Se pasaba los días en la playa con ese caballero. Dejaba que cuidara de ella.
Se echó a reír entre dientes de un modo muy vulgar, pero se interrumpió al verme. Aunque no había pronunciado ningún nombre, yo sabía a quién se refería: saltaba a la vista por la inclinación desafiante de su barbilla, como si me retara a que la reprendiera por ser tan crítica y mezquina.
No acepté el desafío. Habría sido como maldecir una inundación. Señalé un pan, arqueé las cejas y dije con voz resonante:
– No, hoy no necesito pan duro. Vendré otro día que me haga falta.
Sin embargo, la satisfacción que me proporcionó el comentario fue solo momentánea, pues Simeón Anning era el único panadero de Lyme y tendríamos que seguir comprando a su esposa si queríamos comer pan, porque a Bessy le salía duro como un ladrillo las veces que intentaba hacerlo. Además, mis palabras eran poco convincentes e insignificantes, y de poca ayuda eran para Mary. Salí de la tienda con la cara colorada, y aún me ruboricé más al oír las risas a mi espalda. Me pregunté si alguna vez sería capaz de defenderme sin sentirme como una idiota.
Mientras Molly y Joseph Anning sufrían físicamente aquel invierno, durante el cual pasaron muchos días con una sopa floja y una lumbre aún más floja, Mary apenas se percataba de lo poco que comía o de los sabañones que tenía en las manos y los pies. Ella sufría por dentro.
Seguía viniendo a Morley Cottage, pero prefería la compañía de Margaret, pues mi hermana podía brindarle la empatía de la que Louise y yo carecíamos. Nosotras no habíamos perdido a un hombre como les había ocurrido a Mary y Margaret, y el fingimiento no era propio de nosotras. No es que por aquel entonces Mary considerara que había perdido al coronel Birch. Durante mucho tiempo tuvo esperanzas, y simplemente echaba de menos su persona y la presencia constante que había representado en su vida durante todo el verano. Deseaba hablar de él con alguien que lo conociera y lo viera con buenos ojos, o que al menos no criticara amargamente su carácter como yo. Margaret había coincidido con el coronel Birch varias veces en los salones de celebraciones, había jugado a cartas e incluso bailado con él en dos ocasiones. Mientras yo trabajaba en mis fósiles en la mesa del comedor, oía a Mary pedir una y otra vez a Margaret en la habitación contigua que describiera los bailes, lo que llevaba puesto el coronel Birch, cómo eran sus andares y su contacto, de qué habían charlado. Luego le pedía que le hablara de las partidas de cartas, a qué habían jugado, si él había ganado o perdido, y lo que había dicho. Margaret no había reparado en esos detalles, pues para ella el coronel Birch no había sido un compañero digno de recordar. La vanidad y la seguridad de aquel hombre eran excesivas incluso para Margaret. Sin embargo, se inventaba detalles que añadía a lo poco que recordaba, hasta que surgió un retrato del coronel Birch en sus momentos de ocio. Mary estaba pendiente de cada detalle, para almacenarlos y analizarlos detenidamente más adelante.
Yo quería mandar a Margaret callar, ya que el patetismo de aquella chica que se alimentaba de las migajas de los bailes elegantes y las triviales partidas de cartas de otra me perturbaba hasta el punto de imaginar a Mary junto a los salones de celebraciones, con la cara pegada al frío cristal para ver a los bailarines. Aunque nunca la había visto hacerlo, no me habría sorprendido descubrir que se había dado tal situación. Sin embargo, me mordía la lengua, pues sabía que Margaret tenía buena intención y proporcionaba a Mary el poco consuelo que tenía en la vida en ese momento. También daba gracias porque Margaret nunca le contaba que yo había estado brevemente con el coronel Birch en los salones de celebraciones, ya que Mary habría querido que rememorase cada detalle de aquella tarde.
Si bien no hubiera sido correcto que Mary tomara la iniciativa de comenzar una relación epistolar, esperaba y confiaba en tener noticias del coronel Birch. Ella y Molly Anning recibían cartas de vez en cuando, de William Buckland para preguntar por un espécimen, de Henry de la Beche para darles cuenta de su paradero o de otros coleccionistas a los que habían conocido y que querían pedirles algo. Molly Anning incluso mantenía correspondencia con Charles Konig, del Museo Británico, que había comprado el primer ictiosaurio de Mary a William Bullock y estaba interesado en adquirir otros. Todas esas cartas seguían llegando, pero entre ellas nunca se vislumbraba la letra enérgica y descuidada del coronel Birch. Porque yo conocía su letra.
No podía decirle a Mary que yo sí había tenido noticias del coronel Birch. Me mandó una carta un mes después de partir de Lyme. Naturalmente, en ella no se declaraba, aunque al abrirla me temblaban las manos. Me pedía que tuviera la bondad de buscarle un espécimen de Dapedium como el que había donado al Museo Británico, ya que esperaba incorporar algunos peces fósiles a su colección. Leí la misiva a Margaret y Louise.
– ¡Menudo caradura! -exclamé-. ¡Después de despreciar mis peces, ahora me pide uno, y encima uno muy difícil de encontrar!
Pese a lo enfadada que parecía, en el fondo me complacía que el coronel Birch hubiera descubierto el valor de mis peces hasta el punto de querer uno.
Aun así, hice ademán de tirar la carta al fuego. Margaret me detuvo.
– No -suplicó alargando la mano para cogerla-. ¿Estás segura de que no pone nada sobre Mary? ¿No lleva posdata o un mensaje en clave para ella o que aluda a ella? -Echó un vistazo a la misiva, pero no encontró nada-. Guárdatela, al menos para saber dónde vive.
Mientras decía eso Margaret leyó la dirección -una calle de Chelsea-; sin duda la memorizó por si yo quemaba la carta más adelante.
– Está bien, la guardaré -prometí-. Pero no pienso contestarle. No se merece una respuesta. ¡Y nunca tendrá un pez mío!
No le contamos a Mary que el coronel Birch me había escrito. La habría destrozado. Yo no esperaba que un carácter tan fuerte como el de Mary pudiera revelarse tan frágil, pero todos somos vulnerables a veces. De modo que ella siguió esperando, hablando del coronel Birch y pidiendo a Margaret que le describiera su conducta en los salones de celebraciones, y Margaret la complacía, aunque le dolía mentir. Y poco a poco la lozanía desapareció de las mejillas de Mary, la luz radiante de sus ojos se apagó, sus hombros se encorvaron como antaño y su mandíbula se endureció. Me entraron ganas de llorar al verla incorporarse a las filas de las solteronas a una edad tan temprana.
Un día soleado de invierno recibí una visita inesperada en Silver Street. Estaba en el jardín con Louise, que echaba de menos el trabajo durante los meses de frío y buscaba algo que hacer: esparcir mantillo alrededor de las plantas, observar el estado de los bulbos que había plantado, rastrillar las hojas que habían caído al jardín o podar de nuevo los rosales, que seguían creciendo. El frío no nos molestaba tanto como antes, y al sol hacía un calor sorprendente. Yo estaba acabando una acuarela de las vistas de Golden Cap; la había empezado meses antes y la había retomado con la esperanza de que la luz oblicua del sol invernal confiriera al cuadro el elemento mágico del que carecía.
Estaba pintando de amarillo las nubes cuando apareció Bessy.
– Ha venido alguien a verla -murmuró.
Se apartó para dejar a la vista a Molly Anning, que en los muchos años que llevábamos viviendo allí nunca se había aventurado a venir a Silver Street.
El desprecio de Bessy me irritó. A pesar de mi amistad con los Anning, Bessy adoptaba de buena gana las opiniones del resto de Lyme sobre esa familia, incluso habiendo visto lo bastante a Mary para formarse un juicio propio. Me puse en pie y la castigué diciendo:
– Bessy, traiga una silla para la señora Anning y otra para Louise, y té para todas, por favor. ¿Le importa que nos quedemos en el jardín, Molly? No hace mucho frío al sol.
Molly Anning se encogió de hombros. No era la clase de persona que disfrutaba sentada al sol, pero no iba a impedir que otras lo hicieran.
Miré a Bessy con las cejas arqueadas, ya que permanecía junto a la puerta, visiblemente furiosa por tener que servir a alguien que consideraba inferior.
– Vamos, Bessy. Haga lo que le he pedido, por favor.
Bessy refunfuñó. Cuando hubo entrado en casa oí a Louise reír entre dientes. A mis hermanas les resultaba muy divertido el mal carácter de Bessy, pero a mí me preocupaba que nos abandonara, como a menudo daban a entender sus hombros caídos. A pesar de los años transcurridos, insistía en dejar claro que nuestra mudanza a Lyme había sido un desastre. Para ella mi relación con los Anning representaba todo lo que había de caótico y malo en Lyme. Su barómetro social seguía rigiéndose por los valores de Londres.
A mí me daba igual, salvo que eso supusiera perder a una criada. A Louise tampoco le importaba. Supongo que Margaret llevaba allí una vida de lo más convencional, asistiendo de vez en cuando a los salones de celebraciones, visitando a otras buenas familias de Lyme y haciendo obras de caridad para los pobres. Llevaba a todas partes el ungüento que había preparado para aliviar mis manos agrietadas y se lo ofrecía a quien lo necesitara.
Señalé mi silla.
– Siéntese, Molly. Bessy traerá otra.
Molly Anning negó con la cabeza, incómoda ante la idea de sentarse mientras yo permanecía en pie.
– Esperaré.
Parecía entender que Bessy opinara que no debíamos recibir a los Anning en casa; de hecho, tal vez estuviera de acuerdo con ella y ese fuera el motivo, no la ascensión de la colina, por el que no había venido a Morley Cottage durante todo ese tiempo. Vi que estaba mirando mí acuarela y me dio vergüenza; no por la calidad de la pintura, que ya sabía que no era buena, sino porque lo que para mí había sido un placer ahora se me antojaba una frivolidad. La jornada de Molly Anning comenzaba temprano y acababa larde, y sus días se componían de horas y horas de trabajo agotador. Apenas tenía tiempo para contemplar el paisaje, y menos aún para sentarse a pintarlo. Tanto si pensaba eso como si no, no dejó traslucir nada y se acercó a observar cómo Louise podaba los rosales. Esa era una actividad menos frívola, aunque no mucho, pues las rosas tenían escasa utilidad aparte de adornar un jardín y alimentar a las abejas. Tal vez Louise sintió lo mismo que yo, pues se apresuró a acabar la tarea y dejó la podadera.
– Voy a ayudar a Bessy a traer la bandeja -dijo.
Cuando tuvimos más sillas, una mesita en la que colocar la bandeja y, por último, la bandeja -todo ello acompañado de los resoplidos y suspiros de Bessy-, empecé a lamentar mi decisión de tomar el té en el jardín. También se me antojaba frívola, y no pretendía armar tanto lío. Además, cuando nos sentamos el sol se escondió detrás de una nube e inmediatamente empezó a hacer frío. Me sentí como una idiota, pero me habría sentido todavía peor si hubiera dicho que debíamos entrar en casa y volver a meter los muebles y el té. Me arrebujé en el chal y mantuve la taza de té entre las manos para entrar en calor.
Molly permaneció inmóvil, sin hacer ningún comentario, entre el trajín de tazas, platillos, sillas y chales que se desarrollaba alrededor. Yo parloteé del tiempo extraordinariamente benigno y de la carta que me había enviado William Buckland para anunciar que vendría al cabo de pocas semanas, y le expliqué que Margaret no podía acompañarnos porque había ido a llevar su ungüento a una mujer que acababa de dar a luz y tenía molestias al amamantar al recién nacido.
– Ese ungüento es muy útil -fue el único comentario que hizo Molly.
Cuando le pregunté qué tal le iba, reveló el motivo de su visita.
– Mary no se encuentra bien -dijo-. No ha estado bien desde que se marchó el coronel. Quiero que me ayude a solucionarlo.
– ¿A qué se refiere?
– Cometí un error con el coronel. Sabía que lo estaba cometiendo, pero lo hice de todas formas.
– Seguro que usted no…
– Mary trabajó con el coronel durante todo el verano, encontró un buen coco y toda clase de curis para su colección, y no recibió ni un solo penique. Yo tampoco le pedí nada porque pensaba que al final le daría algo.
Mi sospecha de que el coronel Birch no había entregado ningún dinero a los Anning quedó así confirmada. Retorcí las puntas de mi chal, enfurecida por la desfachatez de aquel hombre.
– Pero no le dio nada -continuó Molly Anning-. Se marchó con su coco y sus curis y lo único que le regaló fue un dije.
Yo sabía lo del dije: Mary lo llevaba bajo la ropa, pero lo sacaba para enseñárselo a Margaret cada vez que hablaban del coronel Birch. Contenía un mechón de la espesa cabellera de aquel hombre.
Molly Anning tomó un trago de su té como si estuviera bebiendo cerveza.
– Y no ha mandado ni una carta desde que se fue, así que le he escrito yo. Ahí es donde necesito su ayuda.
Metió la mano en el bolsillo del abrigo viejo que llevaba -seguramente había sido de Richard Anning-y sacó una carta doblada y sellada.
– Ya está escrita, pero no sé si llegará a sus manos tal como está. La recibiría si se la mandara a un sitio como Lyme, pero Londres es muy grande. ¿Sabe dónde vive? -Molly Anning me puso la carta delante. «Coronel Thomas Birch, Londres» se leía como únicas señas.
– ¿Qué le dice en la carta?
– Le pido dinero por los servicios de Mary.
– ¿No menciona… el matrimonio?
Molly Anning frunció el entrecejo.
– ¿Por qué iba a hacerlo? No soy tonta. Además, eso tendría que decirlo él, no yo. En su día me extrañó lo del dije, pero no ha mandado ninguna carta, así que… -Negó con la cabeza como para descartar la idea ridícula del matrimonio y retomó el tema menos espinoso del pago por los servicios prestados-. No solo nos debe todo el tiempo que robó a Mary, sino también las pérdidas de ahora. Ese es el otro asunto del que quería hablarle señorita Philpot. Mary ya no encuentra curis. Este verano fue bastante malo porque le daba al coronel todo lo que encontraba, pero desde que él se marchó tampoco trae curis a casa. Cuando le pregunto por qué, dice que no hay nada. A veces voy con ella, solo para ver, y lo que veo es que ha cambiado.
Yo también me había percatado las veces en que había acompañado a Mary a la playa. Parecía incapaz de concentrarse. Cuando la miraba, la veía con la vista perdida en el horizonte, o más allá de la silueta de Golden Cap, o en el montículo lejano de Portland, y sabía que estaba pensando en el coronel Birch, no en los fósiles. Cuando le preguntaba, se limitaba a decir: «Hoy no tengo buen ojo». Yo sabía qué le pasaba: Mary había encontrado algo más interesante que los huesos de la playa.
– ¿Qué podemos hacer para que vuelva a encontrar curis, señorita Philpot? -dijo Molly Anning pasándose las manos por el regazo para alisar la falda raída-. Es lo que he venido a preguntarle; eso y cómo puedo hacer llegar la carta al coronel Birch. He pensado que si le escribía y él mandaba dinero Mary se pondría contenta y le iría mejor en la playa. -Hizo una pausa-. Estos últimos años he escrito muchas cartas para pedir dinero (los del Museo Británico se toman su tiempo para pagar), pero nunca pensé que tendría que mandar una a un caballero como el coronel Birch.
Cogió la taza y se bebió de un trago el resto de té. Supongo que estaba pensando en que él le había besado la mano, y maldiciéndose por haberse dejado engañar.
– ¿Por qué no nos deja la carta y nosotras la mandamos a Londres? -propuso Louise.
Molly Anning y yo la miramos con gratitud. Era una buena solución: para Molly porque se quitaba de encima la responsabilidad de que la carta llegara a su destino, y para mí porque podía decidir qué hacer sin tener que revelarle que el coronel Birch me había escrito.
– Y llevaré a Mary a buscar fósiles -apunté-. Cuidaré de ella y la animaré. -Y pondré en su cesta todos los fósiles que encuentre hasta que recobre el juicio, añadí para mis adentros.
– No le diga a Mary lo de la carta -ordenó Molly al tiempo que tiraba de su abrigo.
– Desde luego que no.
Molly me miró, y sus ojos oscuros escudriñaron mi rostro.
– No siempre he confiado en ustedes -dijo-. Ahora sí.
Cuando se hubo marchado -en apariencia más animada tras haberse librado del peso de la carta-, me volví hacia Louise.
– ¿Qué vamos a hacer?
– Esperar a Margaret -fue su respuesta.
Cuando nuestra hermana regresó por la tarde, las tres nos sentamos junto al fuego y hablamos de la carta de Molly Anning. Margaret estaba en su elemento. Se trataba de la clase de situación que mostraban las novelas de autoras como la señorita Jane Austen, a la que Margaret estaba convencida de haber conocido mucho antes en los salones de celebraciones, la primera vez que visitamos Lyme. En uno de los libros de la señorita Austen incluso aparecía Lyme Regis, pero yo no leía obras de ficción, por más que ella tratara de persuadirme de que lo intentara. La vida era mucho más complicada, y no acababa tan bien como las novelas, en las que la heroína se casaba con el hombre adecuado. Las hermanas Philpot éramos la encarnación de esa vida deslucida. No necesitaba que ninguna novela me recordara lo que me había perdido.
Margaret tenía la carta entre las manos.
– ¿Qué pone? ¿De verdad solo pide dinero? -Le dio la vuelta una y otra vez, como si fuera a abrirse por arte de magia para revelar su contenido.
– Molly Anning no perdería el tiempo escribiendo sobre otra cosa -contesté, consciente de que mi hermana estaba pensando en el matrimonio-. Y no nos mentiría.
Margaret deslizó los dedos sobre el nombre del coronel Birch.
– Aun así, el coronel Birch debe verla. Puede que le recuerde lo que ha dejado atrás.
– Se acordará de que me mandó una carta y no le contesté. Si pongo la dirección, sabrá que yo he intervenido; en Lyme nadie más tiene sus señas.
Margaret frunció el entrecejo.
– No se trata de ti, Elizabeth, sino de Mary. ¿No quieres que el coronel reciba la carta? ¿Prefieres que viva sin saber absolutamente nada de las circunstancias de Mary? ¿No deseas lo mejor para ambas partes?
– Pareces una de tus escritoras de novelas -le espeté, y acto seguido me interrumpí. Tenía en las manos un ejemplar del Geological Society Journal que el señor Buckland me había mandado. Respiré hondo para calmarme-. Creo que el coronel Birch no es un hombre honrado. Si enviamos la carta alimentaremos las esperanzas de Molly Anning.
– ¡Tú y Louise ya las habéis alimentado aceptando la carta y prometiéndole que se la haríais llegar!
– Es cierto, y empiezo a arrepentirme de haberlo propuesto. No quiero participar en un acto tan infructuoso y humillante. -Sabía que mis argumentos cambiaban a cada minuto.
Margaret me miró agitando la carta.
– Tienes celos de Mary porque fue en ella en quien se fijó.
– ¡No tengo celos! -Lo dije con tal aspereza que Margaret agachó la cabeza-. Es ridículo -añadí tratando de suavizar el tono.
Siguió un largo silencio. Margaret dejó la carta y me cogió la mano.
– Elizabeth, no debes impedir que Mary consiga algo que tú no has sido capaz de lograr.
Aparté mi mano de la suya.
– No es por eso por lo que pongo reparos.
– ¿Por qué, entonces?
Suspiré.
– Mary es una joven trabajadora, sin más educación que lo poco que le hemos enseñado nosotras y la iglesia, e hija de una familia pobre. El coronel Birch pertenece a una familia de buena reputación de Yorkshire con una finca y un escudo de armas. Jamás se plantearía en serio casarse con Mary. Lo sabes perfectamente. Molly Anning también lo sabe; por eso solo le ha escrito para pedirle el dinero. Incluso Mary lo sabe, aunque nunca lo dirá. Lo único que haces es alentarla. El coronel la utilizó para aumentar su colección… de balde. Eso es todo. Mary tiene suerte de que no le hiciera algo peor. Pedirle dinero, o reanudar la relación, tan solo alargaría la agonía de los Anning. No debemos consentirlo solo para satisfacer las ideas románticas que abrigáis Mary y tú.
Margaret me lanzó una mirada furibunda.
– Tu señorita Austen no permitiría que ese matrimonio tuviera lugar en las novelas que tanto te gustan -continué-. Si no puede ocurrir en la ficción, sin duda no ocurrirá en la vida real.
Por fin logré que lo entendiera. A Margaret se le descompuso el rostro y rompió a llorar. Los fuertes sollozos sacudieron todo su cuerpo. Louise la abrazó, pero no dijo nada, pues sabía que yo tenía razón. Margaret se aferraba a la magia de las novelas porque alimentaban la esperanza de que Mary -y ella misma-todavía podía tener la oportunidad de casarse. Aunque mi experiencia vital era limitada, sabía que algo así no iba a suceder. Era doloroso, pero la verdad suele serlo.
– No es justo -dijo Margaret con voz entrecortada cuando los sollozos remitieron por fin-. El coronel no debería haberle prestado tanta atención. No debería haber pasado tanto tiempo con ella ni haberla halagado, ni haberle regalado el dije ni haberla besado…
– ¿La besó? -Se me clavó un dardo de los celos que tanto me esforzaba por ocultar incluso a mí misma.
Margaret se arrepintió de haberlo mencionado.
– ¡No debía decírtelo! ¡No debía decírselo a nadie! Por favor, no digáis nada. Mary me lo contó porque…, en fin, es agradable contárselo a alguien. Es como revivir el momento. -Se quedó callada, sin duda recordando los besos que había recibido en el pasado.
– No lo sabía -repuse, tratando de limitar la mordacidad de mi voz.
Esa noche no dormí bien. No estaba acostumbrada a tener el poder de influir en la vida de los demás, y no era una carga fácil de llevar, como lo habría sido para un hombre.
Al día siguiente, antes de llevar la carta a la oficina de correos de Coombe Street, le puse la dirección del coronel Birch. A pesar de haber discutido con Margaret argumentando que no debíamos alentar que el coronel Birch y Mary reanudaran su relación, al final no pude actuar como si fuera Dios y decidí dejar que Molly Anning le escribiera lo que quisiera.
La administradora de correos echó un vistazo a la carta y luego me miró con las cejas arqueadas; me marché antes de que tuviera la oportunidad de decir algo. Estoy segura de que por la tarde corría por todo el pueblo el rumor de que la desesperada señorita Philpot había escrito al canalla del coronel Birch.
Los Anning esperaron una respuesta, pero no recibieron ninguna carta.
Confiaba en que aquello supusiera el final de nuestro trato con el coronel Birch y que no volviéramos a verlo. Tenía sus fósiles -excepto el Dapedium, que no pensaba mandarle-y podía dedicarse a coleccionar otra cosa que estuviera de moda, como insectos o minerales. Es lo que hacen los caballeros como el coronel Birch.
No se me había pasado por la cabeza que podía tropezarme con él en Londres. Tal como había dicho Molly Anning, la capital no era Lyme. En Londres vivía un millón de personas, en comparación con las dos mil de Lyme, y yo casi nunca iba a Chelsea, donde sabía que tenía su residencia el coronel, salvo para acompañar a Louise en su peregrinación anual al jardín botánico. No esperaba que la marea fuera a desenterrar dos guijarros tan distintos uno al lado del otro.
Realizamos nuestro viaje anual a Londres en primavera, ansiosas por escapar de Lyme una temporada, ver a nuestra familia, visitar a amigos e ir a tiendas, galerías y teatros. Cuando no hacía buen tiempo solíamos ir al Museo Británico, en Montague Mansión, cerca de la casa de nuestro hermano. Como lo habíamos visitado a menudo deslíe que éramos niñas, conocíamos muy bien la colección.
Un día que llovía mucho nos separamos para ir cada una a la sala donde se exponían sus piezas favoritas. Margaret estaba en la galería, viendo la colección de camafeos y sellos de piedra, y Louise en el piso superior, con el exquisito florilegio de Mary Delany, una colección de cuadros de plantas hechos con papel recortado. Yo estaba en el salón, donde se encontraba la colección de historia natural, repartida en varias salas; en la mayoría se exponían rocas y minerales, pero recientemente habían abierto cuatro salas más con fósiles. Había bastantes especímenes de la zona de Lyme, entre ellos unos cuantos peces que yo había donado.
El primer icriosanrio de Mary también estaba allí, expuesto en una larga vitrina de cristal, por fortuna sin chaleco ni monóculo, aun-que todavía quedaban restos de escayola aquí y allá, seguía teniendo la cola enderezada y el nombre de lord Henley aún figuraba en el rótulo. Ya lo había visto varias veces y había escrito a los Anning para describir su nueva ubicación.
Reinaba el silencio en la sala, donde solo había otro grupo de visitantes que caminaban entre las vitrinas. Estaba examinando el cráneo identificado por Cuvier como el de un mamut cuando oí una voz conocida en el otro extremo de la estancia.
– Querida, cuando haya visto este ictiosaurio comprenderá hasta qué punto es superior mi espécimen. -Cerré los ojos un instante para apaciguar mi corazón.
El coronel Birch había entrado por la puerta del lado opuesto, ataviado como siempre con su anticuada chaqueta roja de soldado y acompañado de una dama un poco mayor que yo que iba cogida de su brazo. Por su vestido oscuro parecía una viuda. Lucía una expresión afable e inamovible, y era una de esas pocas personas que no destacan por ningún rasgo.
Me quedé paralizada cuando se aproximaron al ictiosaurio de Mary. Me hallaba de espaldas a ellos y, pese a la cercanía, el coronel Birch no reparó en mí. Oí toda su conversación o, mejor dicho, todo lo que dijo el coronel Birch, pues su acompañante apenas habló, salvo para expresar su conformidad.
– ¿Se da cuenta de que es un batiburrillo de huesos comparado con el mío? -declaró-. ¿Que las vértebras y las costillas están aplastadas en un amasijo? Además, está incompleto. Mire, ¿ve la escayola descolorida en las costillas y en la espina dorsal? Son las partes que rellenó el señor Bullock. El mío, en cambio, no necesita relleno. Puede que no sea tan grande como este, pero lo encontré intacto, sin un solo hueso fuera de su sitio.
– Fascinante -murmuró la viuda.
– Y pensar que creían que era un cocodrilo… Yo nunca lo creí, por supuesto. Siempre supe que era otro animal, y que debía encontrar uno.
– Y naturalmente lo encontró.
– Estos ictiosaurios son uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia.
– ¿De verdad?
– Que nosotros sepamos, ya no quedan ictiosaurios, no existen desde hace mucho tiempo. Eso significa, querida, que los estudiosos tienen la misión de descubrir cómo desaparecieron esas criaturas.
– ¿Y qué piensan?
– Algunos han propuesto que murieron en el diluvio universal; otros opinan que alguna catástrofe, como un volcán o un terremoto, acabó con ellos. Fuera cual fuese la causa, su existencia influye en nuestro conocimiento de la edad del mundo. Creemos que puede tener más de los seis mil años que le atribuyó el obispo Ussher.
– Entiendo. Qué interesante.
La voz de la viuda temblaba un poco, como si las palabras del coronel Birch perturbaran sus ideas ordenadas, que eran a todas luces insustanciales y no solían verse cuestionadas.
– He estado leyendo sobre la teoría de las catástrofes de Cuvier -prosiguió el coronel Birch alardeando de sus conocimientos-. Cuvier propone que el mundo se ha formado a lo largo del tiempo a partir de una serie de terribles desastres, una violencia de tal magnitud que ha creado montañas, abierto mares y exterminado especies. Cuvier no menciona la intervención de Dios, pero otros han interpretado esas catástrofes como sistemáticas: una regulación divina de la creación. El diluvio universal sería el más reciente de esos acontecimientos, lo que nos lleva a preguntarnos si nos aguarda otro.
– Pues sí -repuso la viuda con un hilo de voz, cuya vacilación me hizo apretar los dientes.
Pese a lo mucho que me irritaba, el coronel Birch sentía curiosidad por el mundo. Si yo hubiera estado a su lado, habría dicho algo más que «Pues sí».
Tal vez habría seguido de espaldas a ellos y dejado que el coronel Birch desapareciera definitivamente de nuestras vidas, de no haber sido por lo que dijo a continuación.
– Al ver todos estos especímenes me viene a la memoria el verano pasado, cuando estuve en Lyme Regis. Adquirí bastante destreza buscando fósiles, ¿sabe? No solo encontré el ictiosaurio completo, sino también fragmentos de muchos otros y una gran colección de pentacrinites…, los lirios de mar que le enseñé. ¿Se acuerda?
– No estoy segura.
El coronel Birch rió entre dientes.
– Por supuesto que no, querida. Las mujeres no están preparadas para fijarse en esas cosas.
Me volví.
– ¡Me gustaría que Mary Anning le oyera decir eso, coronel Birch! Creo que ella no estaría de acuerdo.
El coronel Birch se sobresaltó, si bien su porte militar le impedía revelar excesivo asombro. Hizo una reverencia.
– ¡Señorita Philpot! Qué sorpresa… y qué alegría, cómo no…, encontrarla aquí. La última vez que coincidimos hablamos de mi ictiosaurio, ¿verdad? Permita que le presente a la señora Taylor. Señora Taylor, esta es la señorita Philpot, a la que conocí durante mi estancia en Lyme. Los dos compartimos el interés por los fósiles.
La señora Taylor y yo nos saludamos con una inclinación de la cabeza y, aunque su cara no perdió su expresión afable, sus facciones parecieron colocarse de tal forma que advertí que tenía los labios finos y rodeados de arrugas como las que se forman en un bolso al cerrarlo tirando de los cordones.
– ¿Cómo va todo por el precioso Lyme? -preguntó el coronel Birch-. ¿Siguen sus habitantes peinando las costas a diario en busca de tesoros antiguos, de pruebas de la existencia de moradores de otras épocas?
Supuse que era una manera rebuscada de preguntar por Mary, formulada con poesía barata. Sin embargo, yo no tenía necesidad de responder con poesía. Prefería la prosa clara.
– Mary Anning sigue buscando fósiles, si es lo que desea saber, señor. Y su hermano la ayuda cuando puede. Pero lo cierto es que a la familia no le van bien las cosas, porque durante muchos meses han encontrado poco de valor.
Mientras yo hablaba, el coronel Birch siguió con la mirada al otro grupo de visitantes, que se dirigían a la sala siguiente. Tal vez deseaba poder marcharse con ellos.
– Ni han recibido remuneración alguna por los servicios prestados a otros, como ya sabrá por la correspondencia -añadí alzando la voz, a la que imprimí además una nota de mordacidad que hizo que la boca de la señora Taylor se frunciera como si hubieran tirado con fuerza de sus cordones.
En ese preciso instante entraron por el lado opuesto de la sala Margaret y Louise, que venían a buscarme, pues nos esperaban en casa dentro de poco. Se detuvieron al ver al coronel Birch, y Margaret palideció.
– Me gustaría mucho hablar más extensamente de los Anning con usted, coronel Birch -declaré.
Ya era bastante desagradable encontrarme cara a cara con ese hombre engreído y verlo presumir ante su amiga viuda de los fósiles que no había encontrado, pero fue su desprecio a la capacidad de observación de las mujeres -negándonos de ese modo a Mary y a mí todo mérito de lo que habíamos hallado a lo largo de los años-lo que me llevó a abandonar mi decisión de mantenerlo fuera de la vida de los Anning. Él les debía mucho, estaba dispuesta a decírselo. Tenía que decirle lo que pensaba.
No obstante, antes de que pudiera seguir Margaret se acercó presurosa a nosotros tirando de Louise. Me vi interrumpida por las presentaciones entre mis hermanas y la señora Taylor, así como por las palabras banales dirigidas al coronel Birch y las pronunciadas por él; estoy segura de que eso es exactamente lo que pretendía Margaret. Esperé hasta que la conversación de cortesía hubo acabado antes de repetir:
– Me gustaría hablar con usted, señor.
– Estoy seguro de que hay mucho de lo que hablar -repuso el coronel Birch con una sonrisa de inquietud-, y me encantaría hacerles una visita a todas -añadió señalando con la cabeza a mis hermanas-, pero por desgracia dentro de poco tengo que viajar a Yorkshire.
– Entonces tendrá que ser ahora. ¿Le parece bien? -Indiqué con un gesto otro rincón de la sala, lejos de los demás.
– Oh, no creo que el coronel Birch… -comenzó a decir Margaret.
Pero la interrumpió Louise, que cogió del brazo a la señora Taylor y dijo:
– ¿Le gustan los jardines, señora Taylor? Si es así, tiene que ver el florilegio de la señora Delany; le encantará. Vamos a verlo las tres.
Louise tuvo que echar mano de toda su buena voluntad para arrastrar a la señora Taylor a través del salón hacia la salida. Margaret las siguió lanzándome miradas de advertencia. Tenía la cara todavía pálida, pero con dos manchas coloradas en las mejillas.
Una vez que se hubieron marchado, el coronel Birch y yo nos quedamos solos en la larga sala, cuyas ventanas arrojaban una luz gris de lluvia sobre nosotros. Su actitud ya no era de indiferencia, sino que parecía preocupado y un poco molesto.
– Bien, señorita Philpot.
– Bien, coronel Birch.
– ¿Recibió mi carta en la que le pedía un Dapedium para mi colección?
– ¿Su carta? -Me pilló desprevenida, pues no estaba pensando en esa misiva-. Sí, la recibí.
– ¿Y no me contestó?
Fruncí el entrecejo. El coronel Birch pretendía desviar la conversación del tema que yo quería tratar y convertirla en una crítica a mi comportamiento en lugar del suyo. Su táctica era sucia y me enfureció, de modo que mi respuesta fue directa como un puñal.
– No, no le contesté. No me merece usted ningún respeto y jamás le daría uno de mis peces fósiles. No sentí la necesidad de expresar esos sentimientos por escrito.
– Entiendo.
El coronel Birch enrojeció como si le hubieran propinado una bofetada. Creo que nadie le había dicho a la cara que no lo respetaba. De hecho, era una experiencia nueva para los dos: desagradable para él, espantosa y emocionante para mí. Con los años la vida en Lyme había vuelto más osados mis pensamientos y palabras, pero nunca me había mostrado tan temeraria y maleducada. Bajé la vista y me desabotoné y volví a abotonar los guantes para hacer algo con mis temblorosas manos. Eran nuevos, de una mercería del Soho. A finales de año también estarían destrozados por el lodo y el agua del mar de Lyme.
El coronel Birch posó la mano en la vitrina de cristal que tenía más cerca, como si necesitara serenarse. La vitrina contenía varios bivalvos que en otras circunstancias tal vez habría examinado; ahora los miró como si nunca hubiera visto uno.
– Desde que usted se marchó Mary no ha encontrado ni un solo espécimen de valor -dije-, y a la familia le quedan pocas existencias para vender, ya que la muchacha le entregó a usted todo lo que encontró el verano pasado.
El coronel Birch levantó la vista.
– Eso es injusto, señorita Philpot. Yo encontré mis especímenes.
– No los encontró, señor. No los encontró. -Alcé la mano para detenerlo cuando trató de interrumpirme-. Puede que crea que encontró todos aquellos fragmentos de quijada, costillas, dientes de tiburón y lirios de mar, pero fue Mary la que lo condujo hasta ellos. Ella los localizaba y luego lo llevaba a usted para que los viera. Usted no sabe buscar. Usted sabe recoger, coleccionar. Son cosas distintas.
– Yo…
– Lo he visto en la playa, señor, y eso es lo que usted hace. Usted no encontró el ictiosaurio. Mary lo descubrió y dejó caer el martillo al lado para que usted lo recogiera y viera el espécimen. Yo estaba delante. Es el ictiosaurio de Mary, y usted se lo ha arrebatado. Su conducta me produce vergüenza ajena.
El coronel Birch no intentó interrumpirme, sino que se quedó inmóvil, con la cabeza gacha, haciendo un mohín.
– Tal vez usted no se dio cuenta de lo que ella hacía -continué con más delicadeza-. Mary es un alma generosa. Siempre está dando, aunque no pueda permitírselo. ¿Le pagó alguno de los especímenes?
Por primera vez el coronel Birch parecía arrepentido.
– Insistió en que eran míos.
– ¿Le pagó su tiempo, como su madre le pidió en una carta hace unos meses? Tengo conocimiento de esa carta porque yo misma escribí su dirección. Me sorprende que me reprenda por no contestar a su carta, señor, cuando usted no respondió a una que trataba temas mucho más importantes que coleccionar peces fósiles.
El coronel Birch permaneció en silencio.
– ¿Sabe, coronel Birch, que este invierno me enteré de que los Anning estaban a punto de vender la mesa y las sillas de su casa para pagar el alquiler? ¡La mesa y las sillas! Habrían tenido que sentarse en el suelo para comer.
– No… no tenía ni idea de que sufrieran tales penalidades.
– Logré convencerlos de que no vendieran los muebles adelantándoles el dinero de los futuros peces fósiles que Mary encuentre para mí. Habría preferido dárselo; por lo general busco mis propios especímenes, nunca pago por ellos. Pero los Anning se negaron a aceptar limosnas de mí.
– No tengo dinero para pagarles.
Sus palabras fueron tan escuetas que no se me ocurrió qué decir. Nos quedamos callados. Dos mujeres entraron en la sala cogidas del brazo, nos vieron, se miraron y salieron de nuevo apresuradamente. Debieron de pensar que teníamos una riña de enamorados.
El coronel Birch deslizó la mano por el cristal de la vitrina.
– ¿Por qué me escribió, señorita Philpot?
Fruncí el entrecejo.
– No le escribí. Ya hemos dejado eso claro.
– Usted me escribió para hablarme de Mary. Era una carta anónima, pero la remitente se expresaba con fluidez y afirmaba conocer bien a Mary, de modo que supuse que debía de ser usted. La firmaba «Alguien que solo desea lo mejor para ambas partes», y me animaba a que me planteara… casarme con Mary.
Me lo quedé mirando; las palabras que había citado me recordaron algo que había dicho Margaret. Me acordé de sus mejillas encendidas al salir de la sala, de que había memorizado la dirección del coronel Birch que aparecía en la carta, y de sus conversaciones con Mary sobre el coronel Birch. Había tenido la osadía de escribirle en nombre de Mary. No bastaba con la carta de Molly sobre el dinero; Margaret quería que también se hablara de matrimonio. Maldije la intromisión de mi hermana y su afición a las novelas.
Suspiré.
– Yo no escribí esa carta, pero sé quién lo hizo. Dejemos de lado la idea del matrimonio. Naturalmente, es imposible. -Traté de expresarme con la mayor claridad, pues aquella era mi oportunidad de ayudar a Mary-. No obstante, debe comprender que ha robado a los Anning su sustento y la reputación de Mary. Por su culpa están vendiendo sus muebles.
El coronel Birch frunció el entrecejo.
– ¿Qué quiere que haga, señorita Philpot?
– Devuélvale lo que ella encontró; al menos el ictiosaurio, que les proporcionará dinero suficiente para pagar sus deudas. Es lo mínimo que puede hacer, por muy apurado que esté económicamente.
– Yo no… Tengo mucho cariño a Mary, ¿sabe? Pienso mucho en ella.
Resoplé.
– No sea ridículo. -Me resultaba intolerable su estupidez-. Esos sentimientos son de todo punto inapropiados.
– Tal vez. Pero es una joven extraordinaria.
No era fácil decirlo, pero me obligué a hacerlo.
– Debería pensar en alguien de una edad más próxima a la suya y de su misma clase. Alguien… -Nos miramos de hito en hito.
En ese momento la señora Taylor entró por el lado opuesto de la sala, seguida por mis hermanas y con cara de confiar en que el coronel Birch la rescatara. Mientras se acercaba presurosa para cogerlo del brazo, únicamente pude decir en un susurro:
– Debe hacer lo que es honrado, coronel Birch.
– Creo que nos esperan en otro sitio -anunció la señora Taylor, que por fin se mostró firme y dominó con su boca.
A continuación se marcharon, no sin antes prometer que nos visitarían en Montague Street. Yo sabía que eso no iba a ocurrir, pero me limité a asentir con la cabeza y me despedí de ellos agitando la mano.
En cuanto se fueron, Margaret rompió a llorar.
– ¡Lo siento, no debería haber escrito aquella carta! ¡Me arrepentí nada más mandarla!
Louise me miró perpleja. No di a Margaret un abrazo fraternal de perdón. Para eso tendrían que pasar varios días, pues las intromisiones merecen castigo.
Al salir del Museo Británico me sentía más ligera, como si hubiera pasado al coronel Birch una carga que había llevado a cuestas. Por lo menos había hablado en nombre de los Anning, no solo en el mío. Ignoraba si cambiaría algo.
No tardé en averiguarlo.
Fue mi hermano quien vio el anuncio de la subasta. John llegó una tarde a casa de su despacho y se reunió con nosotras en la sala de estar: una habitación del primer piso demasiado recargada y con grandes ventanas que daban a la calle. Éramos muchos los que lo esperábamos allí: aparte de nosotras, las hermanas de Lyme, y nuestra cuñada, también estaba nuestra otra hermana, Frances, que había venido de Essex con sus dos hijos, Elizabeth, de ocho años, a la que habían puesto mi nombre, y Francis, de tres. Los pequeños corrían detrás de Johnny, que entonces era un orgulloso muchachito de once años adorado por sus primos. Los niños estaban tostando pastas de té en la lumbre, que habíamos encendido únicamente con ese fin, ya que era una tarde cálida de mayo. Johnny disfrutaba acercando tanto las pastas al fuego que acababan ardiendo, y los más pequeños lo imitaban, y con el caos que se armó mientras apagábamos las llamas y regañábamos a los niños por el peligro y el desperdicio no me fijé en la expresión de mi hermano hasta que los críos se hubieron calmado.
– Hoy he visto en el periódico algo que estoy seguro de que te interesará -me dijo John con el entrecejo fruncido.
Me tendió el periódico doblado de tal forma que se viera un anuncio en un recuadro. Cuando le eché una ojeada me sonrojé. Alcé la vista y advertí que mis hermanas tenían la mirada posada en mí. Incluso Johnny me miraba fijamente. Puede resultar desconcertante convertirse en centro de atención de tantos Philpot.
Me aclaré la garganta.
– Al parecer el coronel Birch va a vender su colección de fósiles -expliqué-. La semana que viene, en el museo de Bullock.
Margaret se quedó boquiabierta. Louise me lanzó una mirada comprensiva y cogió el periódico para leer el anuncio.
Reflexioné sobre la noticia. ¿Sabía el coronel Birch cuando coincidimos en el Museo Británico que iba a vender su colección? Lo dudaba, habida cuenta del orgullo posesivo con que había hablado de su ictiosauro a la señora Taylor. Además, me lo habría dicho, ¿no? Por otra parte, yo había manifestado con tal claridad mi descontento con su conducta que era poco probable que quisiera contarme que tenía pensado ganar dinero con sus fósiles. Todos los especímenes que Mary le había entregado contribuirían a llenar sus bolsillos vacíos. Mis palabras no habían tenido el más mínimo efecto sobre él. Aquella prueba cruel de mi impotencia me anegó los ojos de lágrimas.
Louise me devolvió el periódico.
– El material en venta puede verse antes de la subasta -dijo.
– No pienso acercarme al museo de Bullock -solté mientras sacaba un pañuelo para sonarme la nariz-. Sé perfectamente lo que hay en esa colección. No necesito verla.
Sin embargo más tarde, cuando John y yo estábamos solos en su estudio hablando de la economía de las hermanas de Lyme, interrumpí su árido discurso sobre números.
– ¿Me acompañarás al museo de Bullock? -No lo miré al hacer la pregunta, sino que mantuve la vista clavada en el nautilo liso que había encontrado en Monmouth Beach y le había regalado como pisapapeles-. Solos tú y yo, sin toda la familia como si fuéramos de excursión. Solo quiero entrar a echar un vistazo, nada más. Nadie tiene por qué saberlo. No quicio que armen revuelo.
Me pareció que una expresión de lástima asomaba a su rostro, pero la ocultó rápidamente con el semblante inexpresivo que solía adoptar como abogado.
– Yo me encargo del asunto -dijo.
John no hizo mención alguna a la visita durante varios días, pero yo conocía a mi hermano y confiaba en que lo organizaría todo. Una noche, durante la cena, anunció que las hermanas de Lyme debíamos pasar por su despacho esa semana para echar un vistazo a unos documentos que había redactado para nosotras.
Margaret hizo una mueca.
– ¿No puedes traerlos a casa?
– Tiene que ser en el despacho, porque ha de estar presente un colega para actuar como testigo -explicó John.
Margaret protestó, y Louise empujó un trozo de pescado por el plato. A las tres nos parecía aburrido el despacho. De hecho, aunque quería y respetaba a mi hermano, en ocasiones me resultaba aburrido; tal vez más desde que vivíamos en Lyme, pues la gente de allí era muchas cosas, pero casi nunca aburrida.
– Claro que no hace falta que vayáis todas -añadió John lanzándome una mirada-. Puede ir solo una en representación de las otras.
Margaret y Louise se miraron entre sí y me miraron a mí, con la esperanza de que alguna se ofreciera voluntaria. Aguardé un intervalo adecuado y suspiré.
– Iré yo.
John asintió con la cabeza.
– Para que te resulte más leve, después cenaremos en mi club. ¿Te viene bien el jueves?
El jueves era el primer día en que se mostraban los artículos de la subasta, y el club de John estaba en el Malí, no muy lejos del museo de Bullock.
El jueves John ya tenía redactado un documento que yo debía firmar, de modo que aquella farsa no era una mentira. Y en efecto cenamos en su club, pero brevemente, solo un plato, para llegar al Egyptian Hall con tiempo. Me estremecí cuando entramos en el edificio amarillo, sobre cuya puerta todavía montaban guardia las estatuas de Isis y Osiris. Al ver el ictiosaurio de Mary varios años atrás había jurado que no volvería allí, por muy tentadoras que fueran las piezas expuestas. Ahora me estaba tragando ese juramento.
Los fósiles del coronel Birch se mostraban en una de las salas de menor tamaño del Egyptian Hall. Aunque dispuestos como una colección del museo y separados en grupos de especímenes similares -pentacrinites, fragmentos de ictiosaurio, amonites, etcétera-, no estaban tras un cristal, sino colocados en mesas. El ictiosaurio completo se exponía en el centro de la sala, y resultaba tan impresionante como en el taller de los Anning.
Lo que más me sorprendió no fue contemplar los fósiles de Lyme trasladados a Londres -pues ya había presenciado ese fenómeno en el Museo Británico-, sino ver atestada la sala. Por todas partes había hombres cogiendo fósiles, examinándolos y hablando de ellos con otros. La sala vibraba de interés, y se me contagió esa vibración. Sin embargo, no había ninguna otra mujer, de modo que agarré el brazo de mi hermano, ya que me sentía incómoda y sabía que llamaba la atención.
Al cabo de pocos minutos empecé a reconocer a algunas personas, sobre todo hombres que habían ido a Lyme por los fósiles y pasado por Morley Cottage para ver mis especímenes. El conservador del Museo Británico, Charles Konig, estaba junto al ictiosaurio completo, tal vez comparándolo con el espécimen que había comprado un año antes a Bullock. Miraba la sala con perplejidad. Estoy segura de que le habría entusiasmado tener tantos visitantes en las salas de fósiles de su museo, pero su colección no estaba en venta, y era la posibilidad de convertirse en propietario lo que hacía bullir la sala.
Al otro lado de la estancia vi a Henry de la Beche, y me dirigía hacia él cuando oí que alguien me llamaba por mi nombre. Me sobresalté, temiendo que fuera el coronel Birch, que venía a justificarse. Sin embargo, cuando me di la vuelta me sentí aliviada al ver un rostro amigo.
– Señor Buckland, qué alegría verlo -dije-. Me parece que no conoce a mi hermano. Le presento a John Philpot. Este es el reverendo William Buckland. Viene a menudo a Lyme y comparte mi pasión por los fósiles.
Mi hermano lo saludó con una inclinación.
– He oído hablar mucho de usted, señor. Tengo entendido que imparte clases en Oxford.
William Buckland sonrió.
– En efecto, señor. Es un placer conocer al hermano de una dama a la que tengo en tan gran estima. ¿Sabía que su hermana sabe más que nadie de peces fósiles, señor? Es una mujer muy inteligente. ¡Incluso Cuvier podría aprender de ella!
Me ruboricé al oír aquellos elogios tan poco frecuentes, y más en labios de un hombre como él. Mi hermano pareció sorprendido y me miró de reojo, como si buscara pruebas de la excepcionalidad de la que William Buckland hablaba y que yo le había ocultado hasta entonces. Como muchos, John consideraba extraña y caprichosa mi fascinación por los peces fósiles, y por eso nunca había conversado con él sobre los conocimientos que había adquirido a lo largo de los años. John no esperaba que yo pudiera recibir aliento de una persona tan distinguida. Yo tampoco. Recordé que durante un tiempo había pensado en William Buckland como posible pretendiente. Mientras que pensar en el coronel Birch me provocaba dolor, al imaginar ahora a William Buckland como mi marido me entraban ganas de reír.
– Parece que todo el mundillo científico se está preparando para la subasta -prosiguió el señor Buckland-. Ha venido Cumberland, y también Sowerby, Greenough y su amigo Henry de la Beche. ¿Conoció al reverendo Conybeare cuando estuvo de visita en Lyme? -Señaló a un hombre que había a su lado-. Quiere realizar un estudio sobre el ictiosaurio y presentar sus conclusiones en la Sociedad Geológica.
El reverendo Conybeare hizo una inclinación. Su rostro era severo y sagaz, con una nariz larga que parecía apuntarme como un dedo.
William Buckland bajó la voz.
– El barón de Cuvier me ha encargado que puje por varios especímenes. Concretamente quiere un cráneo de ictiosaurio para su museo de París. Tengo echado el ojo a uno, ¿desea que se lo enseñe?
Mientras él hablaba, divisé en el otro lado de la sala al coronel Birch, que mostraba una quijada a un corrillo de hombres. Me estremecí de dolor al verlo.
– Elizabeth, ¿te encuentras bien? -preguntó mi hermano.
– Sí.
Antes de que pudiera apartarme a un lado para evitar que me viera el coronel Birch, este alzó la mirada de la quijada que sostenía y reparó en mí.
– ¡Señorita Philpot! -exclamó. Tras dejar la quijada empezó a abrirse paso entre la multitud.
– John, estoy un poco mareada -dije-. Hay mucha gente y hace calor… ¿Podemos salir a tomar el aire?
Sin esperar una respuesta me encaminé presurosa hacia la puerta. Por suerte un muro de visitantes me separaba del coronel Birch y logré escapar antes de que pudiera alcanzarme. Una vez en la calle, me metí en un callejón lleno de basura que en otras circunstancias me habría aterrado, pues lo prefería a tener que hablar cortésmente con el hombre que me repugnaba y atraía al mismo tiempo.
Cuando salimos a Jermyn Street, al lado de una tienda donde John solía comprar sus camisas, mi hermano me cogió la mano y la enlazó en su brazo.
– Eres de lo más rara, Elizabeth.
– Supongo que sí.
No dijo nada más. Buscó un cabriolé para que nos llevara de vuelta a Montague Street; durante el trayecto habló de negocios y no mencionó dónde habíamos estado. Por una vez me alegré de que mi hermano mostrara escaso interés por el drama de los sentimientos humanos.
Sin embargo, a la mañana siguiente, durante el desayuno, mientras leía un artículo que me había mandado William Buckland titulado «La relación entre la geología y la religión explicada», John deslizó dentro un catálogo de la subasta con la lista de los especímenes que el coronel Birch tenía pensado vender. Le eché una ojeada haciendo ver que leía el artículo del señor Buckland.
La visita al museo de Bullock debería haber bastado para satisfacer mi curiosidad con respecto a la subasta. No necesitaba ver de nuevo los fósiles ni a los entusiasmados compradores. Y desde luego no necesitaba ver al coronel Birch ni oír cómo justificaba sus actos. No quería oírlo.
La mañana de la subasta me desperté temprano. De haber estado en Lyme me habría levantado y me habría sentado junto a la ventana con vistas a Golden Cap, pero en Londres no me sentía cómoda dando vueltas tan temprano por la casa de mi hermano. Así pues, me quedé tumbada en la cama, mirando al techo y tratando de no despertar a Louise al moverme.
Luego mis hermanas y yo repasamos en la sala de estar la lista de las compras que habíamos hecho y de las cosas que aún no habíamos adquirido, pues la semana siguiente regresábamos a casa. Siempre comprábamos en Londres artículos que era imposible conseguir en Lyme: guantes y sombreros buenos, botas bien confeccionadas, libros, material artístico, papel de calidad. Yo estaba inquieta y nerviosa, como si esperara invitados. Mis sobrinos se hallaban con nosotras, y sus juegos infantiles me estaban crispando los nervios, hasta que regañé a Francis por reírse a carcajadas. Todo el mundo me miró.
– ¿Te encuentras mal? -preguntó mi cuñada.
– Me duele la cabeza. Creo que iré a descansar. -Me levanté haciendo caso omiso de los murmullos de preocupación-. Estaré mejor cuando haya dormido un poco. Por favor, no me despertéis para comer ni para avisarme si salís. Bajaré más tarde.
Una vez en mi habitación, me senté y durante varios minutos dejé que mi cabeza asimilara lo que mi corazón ya había decidido. Después corrí las cortinas para dejar a oscuras el dormitorio y coloqué las almohadas debajo de la ropa de cama de forma que si alguien se asomaba pensara que era mi silueta. Dudaba que Louise, con su buena vista, se dejara engañar, pero tal vez se compadecería de mí y no diría nada.
Me abroché el sombrero y la capa y bajé sigilosamente por la escalera. Oí ruido de cacerolas y la voz de la cocinera en la cocina, y las risas de los niños arriba, y me sentí culpable -además de un poco tonta-por escabullirme de aquella forma. En mi vida había hecho nada semejante y me parecía ridículo hacerlo ahora, a los cuarenta y un años. Debería haberme limitado a anunciar que iba a la subasta y haber buscado un acompañante adecuado como Henry de la Beche. Sin embargo, no podía hacer frente a las preguntas, a las explicaciones y justificaciones que tendría que dar. No sabía si podría explicar por qué tenía que asistir a la subasta. No tenía pensado pujar por ningún espécimen -los pocos peces fósiles que el coronel Birch había logrado recoger eran inferiores a los míos-, y a buen seguro me disgustaría al ver el arduo trabajo de Mary repartido de forma tan insensible. Aun así, consideraba que debía presenciar ese acontecimiento decisivo. Al fin y al cabo, al parecer hasta el gran Cuvier iba a tener un espécimen de Mary dentro de poco, aunque no supiera que era ella quien lo había encontrado. Tenía que estar allí por Mary.
Cuando abría la pesada puerta principal me quedé helada al oír un sonido a mi espalda. Tras haber inventado un pretexto tan claro como un dolor de cabeza, ¿qué podía decir a los criados o a mis hermanas si me pillaban?
Mi sobrino Johnny me miraba desde la escalera. Me llevé un dedo a los labios. Johnny abrió los ojos de par en par, pero asintió con la cabeza. Bajó sigilosamente el resto de escalones.
– ¿Adónde va, tía Elizabeth? -susurró.
– Tengo que hacer un recado. Un recado secreto. Te lo contaré luego, Johnny. Te lo prometo, siempre y cuando tú me prometas que no le dirás a nadie que he salido. ¿Guardarás nuestro secreto?
Johnny asintió con la cabeza.
– Bien. ¿Y qué haces tú aquí abajo?
– Tengo que decirle algo sobre la sopa a la cocinera.
– Ve, pues. Te veré más tarde.
Johnny se dirigió hacía la escalera que descendía a la cocina, pero se detuvo y observó cómo salía por la puerta principal. No estaba segura de que fuera a guardar el secreto, pero tenía que confiar en él.
Cerré la puerta tras de mí con un golpecito seco, bajé por los escalones y me alejé a toda prisa sin mirar atrás para ver si había alguien asomado a una ventana. No aflojé el paso hasta que doblé la esquina y la casa de mi hermano desapareció de la vista. Entonces me detuve, me llevé el pañuelo a la boca y respiré hondo. Era libre.
O eso pensaba. Mientras avanzaba por Great Russell Street dejando atrás el Museo Británico, me percaté de que había otras mujeres que paseaban acompañadas, en parejas o grupos, con doncellas, maridos, padres o amigos. Salvo alguna que otra criada, solo los hombres iban solos. Aunque en Lyme lo hacía bastante a menudo, nunca había caminado sola por una calle de Londres; siempre me acompañaban mis hermanas o mi hermano, amigos o una criada. En Lyme se preocupaban menos por las conveniencias sociales, pero allí se esperaba que una dama de mi posición fuera acompañada. Tanto los hombres como las mujeres se me quedaban mirando, como si fuera un ser extraño. De repente me sentí expuesta, noté el aire a mi alrededor frío e inmóvil y vacío, como si caminara con los ojos cerrados y corriera el riesgo de chocar contra algo. Me crucé con un hombre que me miró con un destello en sus ojos negros, y con otro que parecía dispuesto a darme los buenos días, hasta que vio mi cara madura y poco atractiva y cambió de opinión.
Había pensado ir al museo de Bullock a pie, pero al ver la recepción que se me dispensaba en una calle razonablemente tranquila y familiar como Great Russell Street comprendí que no podía atravesar sola el Soho hasta Piccadilly. Miré alrededor por si pasaba algún coche de punto, pero ninguno paró cuando levanté la mano. Tal vez no esperaban que una dama hiciera tal cosa.
Me planteé pedir ayuda a algún hombre, pero todos me miraban tanto que se me quitaron las ganas. Al final detuve a un muchacho que corría detrás de los caballos recogiendo excrementos y prometí darle un penique si me conseguía un coche. Sin embargo, mientras lo esperaba lo pasé casi peor que cuando iba caminando, pues llamaba todavía más la atención estando parada. Los hombres se acercaban furtivamente mirándome de arriba abajo y susurrando. Uno me preguntó si me había perdido; otro se ofreció a compartir un carruaje conmigo. Tal vez ambos pretendían ayudarme de corazón, pero a esas alturas todos me parecían siniestros. Nunca he detestado ser mujer y al mismo tiempo he detestado a los hombres tanto como durante esos minutos que pasé sola en las calles de Londres.
El muchacho regresó por iin con un coche de punto y me sentí tan aliviada que le di dos peniques. El interior estaba mal ventilado y olía mal, pero también estaba oscuro, silencioso y vacío; me recosté y cerré los ojos. Ahora sí me dolía la cabeza de verdad.
Entre mi decisión tardía de salir de casa y el tiempo que había perdido buscando un coche, cuando llegué al museo la subasta estaba ya muy avanzada. La sala se encontraba abarrotada, con todos los asientos ocupados y dos filas de personas de pie al fondo. Saqué provecho de mi sexo, pues ningún hombre estaba dispuesto a quedarse sentado habiendo una mujer de pie. Me ofrecieron varios asientos y acepté uno de la última fila. El caballero sentado a mi lado me saludó afablemente con un gesto, en reconocimiento de nuestro interés común. Aunque en esta ocasión me hallaba sola en lugar de acompañada de mi hermano, me parecía que llamaba menos la atención, pues todo el mundo miraba hacia la parte delantera de la sala, donde se estaba llevando a cabo la subasta.
El señor Bullock, un hombre fornido con el cuello grueso, se hallaba ante un atril. Representaba el papel de subastador como si interpretase un personaje en el escenario, arrastrando las palabras y acompañándolas de gestos teatrales de los brazos. Contribuía a avivar la emoción de la sala, a pesar del interminable surtido de pentacrinites del coronel Birch. Me había sorprendido ver tantos en el catálogo, pues sabía que al coronel Birch le gustaban mucho. Debía de estar muy endeudado para desprenderse de ellos, así como del ictio-saurio.
– ¿El último espécimen les ha parecido excelente? -vociferó el señor Bullock levantando otro pentacrinites-. Pues echen un vistazo a este. ¿Lo ven? Ni una grieta, ni una melladura; conserva la forma en toda su misteriosa perfección. ¿Quién puede resistirse a sus encantos femeninos? Yo no, damas y caballeros. De hecho, voy a hacer algo muy poco habitual y empezar la puja ofreciendo dos guineas. ¿Qué son dos guineas si puedo regalar a mi mujer, y a mí mismo, un ejemplo tan magnífico de la belleza de la naturaleza? ¿Alguien desea privarme de esta belleza? ¿Qué? ¿Usted, señor? ¡Cómo se atreve! Tendrá que ser a cambio de dos libras y diez chelines, señor. ¿Sí? ¿Usted ofrece tres libras? Que así sea. No puedo competir por esta belleza como estos caballeros. Espero que mi mujer me perdone. Al menos sabemos que es por una buena causa. No nos olvidemos de por qué estamos aquí.
Su método de subasta era poco ortodoxo. Yo estaba acostumbrada al tono más suave y discreto de los subastadores que venían a vender el contenido de las casas de Lyme. Pero, por otra parte, ellos subastaban platos de porcelana y trincheros de caoba, no los huesos de animales antiguos. Tal vez se requería un tono distinto. Y su estilo era efectivo. El señor Bullock vendía todos los pentacrinites, todos los dientes de tiburón, todos los amonites, por un precio muy superior al que yo esperaba. De hecho, los postores mostraban una generosidad sorprendente, sobre todo cuando empezaron a subastarse partes de ictiosaurio: quijadas, hocicos y vértebras. Fue entonces cuando los hombres que yo conocía participaron en la puja. El reverendo Conybeare compró cuatro grandes vértebras unidas; Charles Konig, una quijada para el Museo Británico. William Buckland cumplió su misión y adquirió parte del cráneo de un ictiosaurio para la colección del barón de Cuvier en el Museo de Historia Natural de París, además de un fémur. Y los precios eran muy elevados: dos guineas, cinco guineas, diez libras.
El señor Bullock encomió en dos ocasiones más el mérito de la subasta, lo que me hizo removerme en mi asiento. Decir que el bolsillo del coronel Birch era una buena causa me enfureció, y al ver la gran estima de que gozaba aquel hombre me entraron ganas de salir corriendo. Sin embargo, si me hubiera levantado y me hubiese abierto paso a empujones entre la barrera de hombres que había detrás, habría llamado la atención más de lo que podía soportar, y me había costado tanto esfuerzo llegar allí que me quedé sentada echando chispas.
– Lo que el coronel Birch ha hecho es extraordinario -susurró el hombre que tenía al lado cuando hubo una pausa.
Asentí con la cabeza. Aunque no compartía su admiración, no deseaba discutir con un desconocido sobre el carácter del coronel Birch.
– Es muy generoso de su parte -continuó el hombre.
– ¿A qué se refiere, señor? -pregunté.
Sin embargo, no oyó mis palabras, pues en ese preciso instante el señor Bullock gritó como el jefe de pista de un circo:
– Y ahora el espécimen más excepcional de la colección del coronel Birch. Un animal sumamente misterioso ha llegado al museo de William Bullock. De hecho, su hermano embelleció este museo durante varios años para satisfacción de un inmenso público que lo contempló con admiración. Entonces lo llamamos cocodrilo, pero algunos de los mejores cerebros británicos lo han estudiado detenidamente y han confirmado que se trata de otro animal, todavía no descubierto en el mundo. Hoy han visto partes de él en venta: vértebras, costillas, quijadas, cráneos. Ahora verán cómo encajan todas esas partes en un espécimen completo, perfecto, espléndido. ¡Damas y caballeros, les presento el ictiosaurio de Birch!
El público se puso en pie cuando trajeron el ejemplar. Incluso yo me levanté y estiré el cuello para mirar, aunque ya lo había estudiado a conciencia en el taller de los Anning, tal era la efectividad de las dotes escénicas del señor Bullock. No fui la única. William Buckland también estiró el cuello, al igual que Charles Konig, Henry de la Beche y el reverendo Conybeare. Todos nos sentíamos atraídos por el embrujo de la bestia.
En efecto, era una pieza extraordinaria. Como en el caso de los otros especímenes vendidos, el artificial marco londinense, en una sala elegantemente amueblada y pintada con colores llamativos, muy distinta del frío aire marino y los tonos severos y naturales de Lyme, hacía que el ictiosaurio pareciera todavía más singular y fuera de lugar, como sí procediera de otro mundo: un mundo más antiguo, más riguroso y ajeno. Costaba imaginar que una criatura como aquella hubiera vivido en el mundo de los seres humanos, o que ocupara un lugar en la gran cadena del ser de Aristóteles.
La subasta se animó aún más y el Real Colegio de Cirujanos compró el ictiosaurio por cien libras. Mary estaría contenta, pensé, aunque era más probable que se enfureciera al pensar que le habían robado esa cantidad.
El ictiosaurio era el último artículo de la subasta. Llevaba una hora y media fuera de casa; si conseguía encontrar rápido un coche de punto, estaría de vuelta en mi habitación sin que nadie reparara en mi ausencia. Me levanté, preparándome para salir de forma que los hombres de la sala a los que conocía no me vieran. Sin embargo, en ese preciso instante el coronel Birch se puso en pie en la primera fila. Se dirigió hacia el atril y vociferó por encima de la algarabía general:
– ¡Caballeros! Caballeros… y damas.
Me había visto. Me quedé paralizada.
– Estoy abrumado por su interés y su generosidad. Como ya anuncié antes -prosiguió, dejándome clavada en el sitio con su mirada, de forma que no me quedó más remedio que escuchar lo que tenía que decir-, he subastado mi colección con el fin de recaudar dinero para una familia muy respetable de Lyme: los Anning.
Di un respingo como un caballo asustado, pero logré reprimir un grito ahogado de sorpresa.
– Han tenido ustedes la amabilidad de responder de forma muy generosa. -El coronel Birch no apartaba la vista de mi cara, como si deseara tranquilizarme-. Lo que no les dije antes, damas y caballeros, es que fue la hija de esa familia, Mary Anning, quien descubrió la mayoría de los especímenes que integraban mi colección, incluido el espléndido ictiosaurio que acaba de ser vendido. Ella es… -hizo una pausa-… posiblemente la joven más extraordinaria que he tenido el privilegio de conocer en el mundo de los fósiles. Me ha ayudado mucho, y puede que a ustedes también los ayude en el futuro. Cuando admiren los especímenes que han comprado hoy, recuerden que fue ella quien los encontró. Gracias.
Mientras una oleada de murmullos recorría la sala, el coronel Birch me saludó con un gesto de la cabeza antes de apartarse a un lado y quedar engullido por una multitud de abrigos y sombreros de copa. Comencé a abrirme paso hacia la puerta. Por todas partes había hombres mirándome; no como lo habían hecho en la calle, sino con una curiosidad más intelectual.
– Disculpe, ¿es usted la señorita Anning? -preguntó uno.
– Oh, no. -Negué enérgicamente con la cabeza-. No. -Se quedó decepcionado, y sentí una punzada de rabia-. Soy Elizabeth Philpot -declaré-, y colecciono peces fósiles.
No todo el mundo oyó mis palabras, pues alrededor la gente no dejaba de murmurar «Mary Anning». Noté una mano en el hombro, pero no me volví. Abriéndome paso a empujones entre los hombres que tenía delante llegué por fin a la calle. Logré dominarme hasta estar a salvo en un coche de punto que se alejaba de Piccadilly, sin nadie que pudiera verme. Entonces yo -que nunca lloro-empecé a sollozar. No por Mary, sino por mí misma.
7 Como la marea cuando alcanza el punto más alto en la playa y luego baja

Todavía recuerdo la fecha en que llegó su carta: el 12 de mayo de 1820. Joe la anotó en el catálogo, pero la habría recordado de todas formas.
A esas alturas ya no esperábamos ninguna carta. Hacía meses que él se había ido. Yo había empezado a olvidar cómo era, el sonido de su voz, su forma de caminar, las cosas que decía. Ya no hablaba con Margaret Philpot de él, ni preguntaba a la señorita Elizabeth si había oído hablar de él a los otros caballeros que buscaban fósiles. Ya no llevaba el dije; lo guardé y no lo sacaba para mirar y acariciar su mechón de cabello.
Tampoco iba a la playa. Me había ocurrido algo. No encontraba curis. Salía y era como si estuviera ciega. Nada brillaba; ya no había minúsculos destellos de rayos ni dibujos que destacaran entre las formas caprichosas.
Mamá y la señorita Philpot intentaban ayudarme. Incluso Joe dejaba su trabajo para venir a buscar fósiles conmigo, aunque yo sabía que prefería estar a cubierto tapizando sillas. Y cuando venía a Lyme el señor Buckland, que nunca se percataba de lo que les pasaba a las personas, era amable conmigo, me llevaba hasta los especímenes que encontraba, me enseñaba dónde creía que debíamos mirar y se quedaba a mi lado más de lo habitual; de hecho, hacía todas las cosas que normalmente yo hacía por él en la playa. También me entretenía con las historias de sus viajes al continente con el reverendo Conybeare y sus payasadas en Oxford, como la del oso domesticado que tenía por mascota y al que vistió para presentárselo a otros catedráticos. O la del amigo que había traído de un viaje un cocodrilo en salmuera, de modo que el señor Buckland tuvo ocasión de añadir un nuevo miembro del reino animal a su lista de degustaciones. No podía evitar sonreír al escuchar sus historias.
Él era la única persona que lograba atravesar la niebla aunque fuera brevemente. Empezó a hablarme de cosas que habíamos descubierto a lo largo de los años y que no pertenecían al icti: vertis más anchas y gruesas, y aletas más planas de lo que deberían ser. Un día me enseñó una vertí con un trozo de costilla que estaba unida más abajo que en la verti de un icti.
– ¿Sabes una cosa, Mary? Creo que puede que haya otro animal ahí fuera -dijo-. Un animal con la espina dorsal, las costillas y las aletas como las del ictiosaurio, pero con una anatomía más parecida a la de un cocodrilo. ¿A que sería estupendo encontrar otra criatura de Dios?
Por un momento se me despejó la mente. Observé el rostro bondadoso del señor Buckland, todavía más redondo y regordete que cuando lo conocí, con los ojos brillantes y la frente rebosante de ideas, y estuve a punto de decir: «Sí, yo también lo creo. Hace años que me pregunto si existirá otro monstruo». Pero no lo dije. Antes de que pudiera hacerlo, mi mente volvió a abismarse como una hoja que se posara en el fondo de un estanque.
Mamá y Joe iban a buscar fósiles mientras yo me quedaba al cuidado de la tienda. La primera vez que mamá fue con Joe a Black Ven me sorprendió. Me lanzó una mirada extraña al marcharse, aunque no dijo nada. Había salido conmigo alguna que otra vez, pero siempre para hacerme compañía, no para buscar. A ella se le daba bien la parte comercial: escribir cartas a los coleccionistas, reclamar lo que se nos debía y describir los especímenes en venta, convencer a los turistas de que compraran más de lo que tenían intención de adquirir en la tienda. Ella nunca iba a buscar curis. No tenía buen ojo ni paciencia. O eso pensaba yo. Me quedé pasmada cuando volvieron horas después y mamá, toda orgullosa, me tendió una cesta cargada de especímenes. Había sobre todo amos y beles; las curis más fáciles de ver para un principiante, ya que sus rayas regulares destacan entre las rocas. Pero también había encontrado algunos pentacrinites, un erizo de mar en mal estado y, lo más sorprendente, parte del omóplato de un icti. Podíamos conseguir tres chelines por ese hueso solo y comer durante una semana.
Cuando fue al retrete, acusé a Joe de meter en la cesta de mamá todo lo que él había encontrado para luego decir que era de ella. Negó con la cabeza.
– Los ha encontrado ella sola. No sé cómo lo consigue, porque busca sin orden ni concierto.
Más tarde mamá me contó que había hecho un trato con Dios: si El le enseñaba dónde había curis, ella no volvería a poner en duda Su juicio, como había hecho tantas veces durante años con todas las muertes y deudas que había tenido que padecer.
– Debe de haberme escuchado -afirmó mamá-, porque no he tenido que esforzarme mucho para encontrarlas. Estaban en la playa, esperando a que las cogiera. No sé por qué armabas tanto jaleo cuando ibas a buscarlas, ni por qué necesitabas tanto tiempo. No es tan difícil encontrar curis.
Me entraron ganas de discutir con ella, pero no estaba en situación porque ya no iba a buscar curis. Y era verdad que cuando mamá salía a la playa siempre llenaba la cesta. Ya lo creo que tenía buen ojo, solo que no quería reconocerlo.
Todo eso cambió el 12 de mayo de 1820. Yo estaba sentada detrás de nuestra mesa en Cockmoile Square, enseñando lirios de mara una pareja de Bristol, cuando vino un chico con un paquete para Joe. Quería un chelín a cambio, pues era más grande que una carta normal. Yo no tenía ningún chelín y estaba a punto de despachar al muchacho cuando vi la letra que había estado esperando todos aquellos meses. Conocía su letra porque, de la misma forma que la señorita Elizabeth me había enseñado a mí, yo le había enseñado a él a escribir etiquetas de los especímenes que encontraba: una descripción de la pieza, el nombre científico si se sabía, dónde y cuándo lo había hallado, en qué capa de las rocas, y otros datos que podían resultar útiles.
Arrebaté el paquete al muchacho y lo examiné. ¿Por qué iba dirigido a Joe? Nunca habían sido muy amigos. ¿Por qué no me escribía a mí?
– No puedes quedártelo hasta que pagues, Mary. -El chico tiró del paquete.
– Ahora no tengo el chelín, pero lo conseguiré. ¿No puedes dármelo y te lo quedo a deber?
Tiró otra vez del paquete. Yo lo estreché contra mi pecho.
– No voy a soltarlo. Hace meses que espero esta carta.
El muchacho soltó una risotada burlona.
– Es de tu amorcito, ¿eh? El viejo con el que ibas por ahí y que te dejó, ¿verdad?
– ¡Cierra el pico, niño! -Me volví hacia el caballero, consciente de que con aquel escándalo delante de los clientes no vendería ni una curi-. Lo siento, señor. ¿Ha decidido lo que quiere?
– Desde luego -contestó la señora por su marido-. Queremos un chelín de crinoideos. -Sonrió al tiempo que me tendía una moneda.
– ¡Oh, gracias, señora, gracias! -Entregué el chelín al chico y le dije-: ¡Y ahora lárgate!
El hizo un gesto grosero mientras se alejaba y pedí disculpas de nuevo a la pareja. Aunque la señora había sido muy comprensiva con respecto al paquete, tardó un buen rato en elegir los crinoideos y tuve que contener la impaciencia. Luego hube de envolverlos en papel, y el hombre me pidió que los sujetara con un trozo de cuerda mayor, pero yo la tenía toda enredada y pensé que iba a volverme loca para desenmarañarla. Cuando por fin acabé, la señora me susurró antes de marcharse:
– Espero que la carta traiga buenas noticias.
Entré y me senté en el polvoriento taller con el paquete en el regazo. Leí la dirección de nuevo: «Don Joseph Anning, Tienda de fósiles, Cockmoile Square, Lyme Regis, Dorsetshire». ¿Por qué había escrito a mi hermano? ¿Y por qué enviaba un paquete envuelto en papel de estraza en lugar de una carta? ¿Qué podía mandar el coronel Birch a mi hermano?
¿Por qué no me lo había mandado a mí?
Como la marea estaba subiendo, supuse que Joe y mamá volverían al cabo de media hora. No sabía cómo iba a aguantar allí sentada esperando a que regresaran, por poco que fuera. No podía soportarlo.
Miré el paquete. Le di la vuelta, conté hasta tres y arranqué el sello. Joe se iba a enfadar, pero no pude evitarlo. Estaba segura de que en realidad era para mí.
Junto con una carta doblada había un folleto del tamaño de los cuadernos de ejercicios que yo usaba para practicar la redacción de cartas en la escuela dominical. En la primera página ponía:
Catálogo de
una pequeña pero espléndida colección
de fósiles clasificados
de la formación de caliza liásica
de Lyme y Charmoulh, en Dorsetshire,
que se compone principalmente de huesos
que ilustran la
osteología del ictiosaurio, o proteosaurio,
y de especímenes de
zoófitos, llamados pentacrinites,
legítima propiedad del coronel Birch,
coleccionados con oneroso costo,
que serán subastados
por el señor Bullock
en el Egyptian Hall, en Piccadilly,
el lunes 15 de mayo de 1820,
a la una en punto.
Examiné la página sin acabar entender su contenido. Solo cuando pasé las hojas del catálogo y leí la lista de especímenes -recordaba y sabía dónde había sido hallado cada uno de ellos-, empecé a comprender. Se proponía vender hasta la última de las curis que tanto trabajo me había costado encontrar para que aumentara su colección solo por la satisfacción de saber que él las iba a tocar: todos los pentacrinites que tanto le gustaban, los amos y trozos de langostas, los peces que debería haber regalado a Elizabeth Philpot, el extraño insecto crustáceo que nunca había visto antes y que habría estudiado más detenidamente con la lupa de las Philpot si él no hubiera querido quedárselo; todos los fragmentos de ictis, quijadas y dientes y cuencas oculares y vertis, todos acabarían desperdigados.
Y, por supuesto, el icti, el espécimen más perfecto que había visto jamás, el ejemplar por el que me había quedado levantada noche tras noche para limpiarlo y montarlo lo mejor posible. Lo había hecho todo por él, y ahora se disponía a venderlo, como lord Henley había vendido mi primer icti. Y el señor Bullock estaba otra vez por medio. Me zumbaba tanto la cabeza que pensé que me iba a estallar. Estrujé el catálogo con las manos deseando romperlo. Lo habría hecho si hubiera ido dirigido a mí, en lugar de a Joe. Habría roto en mil pedazos y arrojado a la lumbre tanto el catálogo como la carta.
La carta. Todavía no la había leído. Sentía tal dolor detrás de los ojos que no sabía si podría leer en ese momento. Pero la desdoblé, la alisé, me froté los ojos y posé la vista en las palabras. Empecé a leer.
Al terminar tenía un nudo en la garganta que me impedía tragar y el rostro encendido como si hubiera recorrido de punta a punta Broad Street a la carrera. Cuando entraron mamá y Joe, lloraba de tal modo que parecía que fuera a salírseme el corazón.
Todas las semanas venían tres diligencias de Londres, y cada una me trajo una pieza del rompecabezas de lo que había sucedido allí.
Primero llegó el artículo del periódico. Nunca teníamos dinero para diarios, pero ese día mamá volvió a casa con uno.
– Tenemos que saber si podemos permitirnos este periódico -fue su razonamiento.
Me temblaban tanto las manos que apenas podía pasar las páginas. En la tercera encontré la siguiente nota, que leí en voz alta a mamá y Joe:
En la subasta de la colección de fósiles del teniente coronel Thomas Birch, ex miembro del Regimiento de Caballería, organizada ayer por el señor Bullock en el Egyptian Hall, en Piccadilly, se ha recaudado una cifra superior a cuatrocientas libras. La colección incluía un espécimen poco común de ictiosaurio que fue vendido al Real Colegio de Cirujanos por cien libras. El teniente coronel Birch anunció que el dinero conseguido sería entregado a la familia Anning de Lyme Regis, que le ayudó a reunir la colección.
Era breve, pero bastaba. Al ver la noticia se me enfriaron las manos.
Mamá normalmente era prudente con el dinero y no hacía planes hasta tenerlo en las manos. Sin embargo, ver la noticia en el periódico le pareció una prueba suficiente de que estaba en camino y empezó a hablar con Joe de qué haríamos con él.
– Saldaremos nuestras deudas -afirmó Joe-. Luego nos plantearemos comprar una casa más arriba de la colina, lejos de las inundaciones. -Cockmoile Square quedaba a menudo anegada por el río o el mar.
– Yo no tengo ninguna prisa por mudarme -repuso mamá-, pero sí necesitamos muebles nuevos. Y luego necesitarás dinero para montar un negocio de tapicería como es debido.
Hablaron y hablaron, haciendo planes con los que una semana antes no se habrían atrevido a soñar, solazándose en el lujo de poder tirarse un pedo en las puertas del asilo para pobres, en palabras de mamá. Resultaba cómico lo rápido que pasaron de ser pobres a pensar como ricos. No despegué los labios mientras hablaban, y tampoco ellos esperaban que dijera nada. Los tres sabíamos que íbamos a recibir ese dinero gracias a mí. Yo había hecho mi parte, y parecía que fuera una reina y pudiera ponerme cómoda y dejar que mis cortesanos se encargaran de todo.
De todas formas no me apetecía hablar, pues no tenía la cabeza para hacer planes. Solo quería escapar a los acantilados para estar sola y pensar en el coronel Birch y en el sentido de sus acciones. Quería evocar el beso que me había dado, rememorar cada rasgo de su cara y recordar su voz y todas las cosas que me había dicho, y todas las formas en que me había mirado, y todos los días que habíamos pasado juntos. Eso era lo que quería hacer mientras seguía sentada a la única mesa que teníamos…, aunque no por mucho tiempo, al parecer, pues si mamá se salía con la suya compraríamos para el comedor unos muebles de caoba que no desmerecerían de los de lord Henley.
Saqué el dije y empecé a ponérmelo de nuevo bajo la ropa. No quería hablar del coronel Birch con mamá y Joe porque no sabía cuáles eran sus intenciones respecto a mí. No lo decía en la carta, que al fin y al cabo iba dirigida a Joe como el hombre de la familia y, por lo tanto, era formal en lugar de afectuosa. El coronel Birch quería hacer las cosas como es debido. Pero ¿qué hombre daría cuatrocientas libras a una familia sin tener alguna intención?
Cuando llegó la siguiente diligencia de Londres yo estaba en Charmouth, esperándola. Había empezado a ir a la playa de nuevo en busca de curis. A la hora de llegada del coche subí por el camino, aunque no había comentado a mamá ni a Joe que tenía previsto ir, y tampoco me había parado a pensar en lo que haría cuando viera al coronel Birch. Simplemente fui y me quedé sentada a la puerta del Queen's Arms, donde aguardaban otras personas para recibir a pasajeros o tomar la diligencia hacia Exeter. Me miraban de forma extraña, lo cual no era ninguna novedad, pero en lugar de mofa había en sus ojos asombro y respeto, algo que no experimentaba desde que había descubierto el primer ictiosaurio. La noticia de nuestra fortuna se había extendido.
Cuando apareció la diligencia, mi estómago se agitó como un pez en el fondo de un barco. Pareció tardar un año en ascender por la larga cuesta que atravesaba el pueblo. Cuando por fin se detuvo y se abrió la portezuela, cerré los ojos y traté de sosegar mi corazón, que se había unido al estómago, ambos convertidos en peces que se agitaban.
Entonces bajó Margaret Philpot, luego la señorita Louise y por último la señorita Elizabeth. No esperaba a las Philpot. Normalmente la señorita Elizabeth me escribía para decirme en qué diligencia iban a venir, pero no había recibido ninguna carta. Me pregunté si también se apearía el coronel Birch, pero sabía que la señorita Elizabeth no viajaría en el mismo carruaje que él.
Nunca me he sentido tan decepcionada como en ese momento.
Pero eran mis amigas, de modo que me acerqué a saludarlas.
– Oh, Mary -gritó Margaret echándome los brazos al cuello-, ¡qué noticia te traemos! ¡Es tan impresionante que apenas puedo hablar! -Se llevó un pañuelo a la boca.
Yo me aparté de ella riendo.
– Ya lo sé, señorita Margaret. Me he enterado de lo de la subasta. El coronel Birch ha escrito a Joe. Y hemos visto la noticia en el periódico.
La señorita Margaret torció el gesto y me sentí un poco mal por haberle privado de la satisfacción de darme una noticia tan espectacular. Pero no tardó en recobrarse.
– Oh, Mary -dijo-, vuestra suerte ha cambiado por completo. ¡Me alegro mucho por vosotros!
La señorita Louise también me sonrió, pero la señorita Elizabeth se limitó a decir:
– Me alegro de verte, Mary. -Y dio un besito al aire acercando los labios a mi mejilla. Como siempre, olía a romero, aun cuando había pasado dos días en la diligencia.
Una vez que las Philpot hubieron subido con su equipaje a un carro para ir a Lyme, la señorita Margaret gritó:
– ¿No vienes con nosotras, Mary?
– No puedo. -Señalé la playa-. Tengo que coger curis.
– ¡Ven a vernos mañana, entonces!
Y despidiéndose con la mano me dejaron sola en Charmouth. Fue entonces cuando experimenté de verdad la decepción por no haber encontrado en la diligencia al coronel Birch, y volví a la playa sintiéndome abatida y en lo más mínimo como una chica cuya familia iba a recibir cuatrocientas libras.
– Vendrá en la próxima -dije en voz alta para consolarme-. Vendrá y será mío.
Cuando las Philpot me invitaban, por lo general acudía enseguida. Siempre me había gustado Morley Cottage, pues era cálida y estaba limpia y llena de comida y olores deliciosos de los guisos de Bessy, aun cuando ella me mirara con cara ceñuda. Las vistas de Golden Cap y la costa elevaban el ánimo, y podía contemplar los peces de la señorita Elizabeth. La señorita Margaret tocaba el piano para entretenernos y la señorita Louise me daba flores para que las llevara a casa. Lo mejor de todo era que la señorita Elizabeth y yo hablábamos de fósiles y hojeábamos libros y artículos juntas.
Sin embargo, no tenía ganas de ver a la señorita Elizabeth. Había cuidado de mí durante la mayor parte de mi vida y se había hecho mi amiga cuando otras no habían querido, pero al bajarse de la diligencia en Charmouth había percibido en ella desaprobación y no alegría por volver a verme. Claro que tal vez no estaba pensando en mí. Tal vez se sentía avergonzada. Y debería: se había equivocado por completo con respecto al coronel Birch y debía de sentirse mal, aunque no lo dijera. Yo podía permitirme ser generosa y pasar por alto su mal humor, pues amaba a un hombre que iba a sacarme de la pobreza y a hacerme feliz, mientras que ella no tenía a nadie. Pero no pensaba ir tras ella para que me agriara la felicidad.
Hallé motivos para justificar por qué no iba a Silver Street. Tenía que encontrar curis para compensarlos meses en que no había salido a buscarlas. O me empeñaba en limpiar la casa para cuando el coronel Birch viniera a vernos. O iba a la bahía de Pinhay en busca de un pentacrinites, ya que él había vendido todos los suyos. Luego iba a esperar las diligencias que venían de Londres, aunque él no se bajó de ninguna de las tres que llegaron.
Volvía de ver la tercera diligencia, atajando por el cementerio de Saint Michael desde el camino del acantilado, cuando me encontré con la señorita Elizabeth, que venía por el otro lado. Las dos dimos un respingo, como si deseáramos haber visto a la otra antes para dar media vuelta y no tener que saludarla.
La señorita Elizabeth me preguntó si había ido a la playa, y tuve que reconocer que había ido a Charmouth y no había buscado fósiles. Ella sabía que era el día que llegaba la diligencia; vi en su cara que adivinaba por qué había acudido allí y trataba de ocultar su descontento. Cambió de tema, y hablamos un poco de Lyme y de lo que había sucedido durante su ausencia. Sin embargo, era una situación violenta, no nos sentíamos a gusto juntas como en el pasado, y al cabo de un rato nos quedamos en silencio. Me sentía rígida, como si llevara demasiado tiempo sentada sobre una pierna y se me hubiera dormido. Por eso adopté una postura extraña. La señorita Elizabeth también tenía la cabeza inclinada, como si todavía tuviera tortícolis del viaje desde Londres en carruaje.
Cuando me disponía a poner alguna excusa para marcharme a Cockmoile Square, la señorita Elizabeth pareció tomar una decisión. Cuando va a decir algo importante adelanta el mentón y aprieta la mandíbula.
– Quiero hablarte de lo que ocurrió en Londres, Mary. No debes decir a nadie que te lo he contado. Ni a tu madre ni a tu hermano, y menos aún a mis hermanas, porque no saben lo que presencié.
A continuación me refirió con todo detalle lo sucedido en la subasta: los fósiles que se vendieron, las personas que asistieron y qué compró cada cual, e incluso me explicó que Cuvier, el Frances, quería un espécimen para París. Dijo que el coronel Birch había anunciado al final que era yo quien había encontrado los fósiles. Mientras ella hablaba me sentía como si estuviera escuchando un discurso sobre otra persona, una tal Mary Anning que vivía en otro pueblo, en otro país, al otro lado del mundo, y que coleccionaba algo que no eran fósiles: mariposas o monedas antiguas.
La señorita Elizabeth frunció el entrecejo.
– ¿Estás escuchando, Mary?
– Sí, señora, pero no estoy segura de haber oído bien.
La señorita Elizabeth me miró fijamente con una expresión triste y seria en sus ojos grises.
– El coronel Birch ha mencionado tu nombre en público, Mary. Ha dicho a algunos de los coleccionistas de fósiles más interesados del país que te busquen. Vendrán a pedirte que los lleves a la playa como hiciste con el coronel Birch. Debes prepararte y procurar no… comprometer más tu reputación.
Dijo esto último con los labios tan apretados que fue un milagro que salieran las palabras.
Me puse a toquetear un liquen adherido a la lápida junto a la que me encontraba.
– No me preocupa mi reputación, señora, ni lo que los demás piensen de mí. Amo al coronel Birch y estoy esperando a que vuelva.
– Oh, Mary.
En el rostro de la señorita Elizabeth se reflejó una serie de emociones -era como observar unas cartas al ser repartidas una tras otra-, pero sobre todo había rabia y tristeza. Las dos combinadas dan lugar a los celos, y entonces comprendí que Elizabeth Philpot tenía celos de la atención que el coronel Birch me prestaba. No debía tenerlos. Ella no tenía que vender o quemar muebles para seguir teniendo un techo sobre la cabeza y calentarse. Ella tenía muchas mesas en lugar de una sola. Ella no tenía que ir todos los días a la playa, aunque hiciera mal tiempo o se encontrara mal, y buscar curis durante horas y horas, hasta que la cabeza le diera vueltas. Ella no tenía sabañones en las manos y los pies, ni las puntas de los dedos llenas de cortes y arañazos, y grises del barro incrustado. Tampoco tenía vecinos que hablaban de ella a sus espaldas. Debería haberme compadecido y, sin embargo, me envidiaba.
Cerré los ojos por un instante, apoyándome en la lápida.
– ¿Por qué no se alegra por mí? -dije-. ¿Por qué no puede decir: «Espero que seas muy feliz»?
– Yo… -La señorita Elizabeth tragó saliva, como si se le atragantaran las palabras-. Espero que seas feliz -logró decir por fin, aunque con voz ahogada-. Pero no quiero que te pongas en evidencia. Quiero que pienses con sensatez en las posibilidades de tu vida.
Arranqué el liquen de la piedra.
– Tiene celos de mí.
– ¡No!
– Sí los tiene. Está celosa porque el coronel Birch me cortejó. Usted lo amaba y él no se fijó en usted.
La señorita Elizabeth parecía acongojada, como si la hubiera abofeteado.
– Basta, por favor.
Pero era como si un río hubiera crecido dentro de mí y se hubiera desbordado.
– Él ni siquiera la miraba. ¡Era yo la que le interesaba! ¿Y por qué no iba a interesarle? ¡Soy joven y tengo buen ojo! Toda su educación y sus ciento cincuenta libras al año y su champán de flores de saúco y sus ridículos tónicos, y sus ridículas hermanas con sus turbantes y sus rosas. ¡Y sus peces! ¿Qué importan los peces cuando hay monstruos en los acantilados esperando a que los encuentren? Pero usted no los encontrará porque no tiene buen ojo. Es una solterona vieja y marchita que nunca conseguirá un hombre ni un monstruo. Y yo sí. Era tan agradable y tan terrible decir esas cosas en voz alta que pensé que tal vez estaba enferma.
La señorita Elizabeth se quedó inmóvil. Era como si estuviera esperando a que pasara una ráfaga de viento. Cuando hubo amainado y acabé, respiró hondo, aunque lo que salió de sus labios fue casi un susurro, sin fuerza.
– Te salvé la vida una vez. Te desenterré del barro. Y me lo pagas así, con unos pensamientos tan crueles…
El viento regresó como un vendaval. Grité con tal ira que la señorita Elizabeth retrocedió.
– ¡Sí, me salvó la vida! Y siempre sentiré la carga de estarle agradecida. Nunca seré igual que usted, haga lo que haga. Por muchos monstruos que encuentre y mucho dinero que gane, nunca estaré a su altura. Así pues, ¿por qué no me deja al coronel Birch? Por favor. -Estaba llorando.
La señorita Elizabeth me miró con sus penetrantes ojos grises hasta que vertí todas mis lágrimas.
– Te libero de la carga de tu gratitud, Mary -dijo-. Al menos puedo hacer eso. Te desenterré aquel día como habría hecho por cualquiera, y como toda persona que hubiera pasado por allí habría hecho. -Hizo una pausa y advertí que estaba pensando en lo que iba a decir a continuación-. Pero tengo que decirte algo -prosiguió-, no con la intención de herirte, sino para advertirte. Si esperas algo del coronel Birch te llevarás una decepción. Tuve ocasión de verlo antes de la subasta. Nos encontramos en el Museo Británico. -Se interrumpió-. Lo acompañaba una dama. Una viuda. Parecía que estuvieran comprometidos. Te lo digo para que no albergues esperanzas. Eres una chica trabajadora y no puedes aspirar a más de lo que tienes. Mary, no te vayas.
Pero ya había dado media vuelta y echado a correr, tan rápido y lejos de sus palabras como pude.
No fui a esperar la siguiente diligencia de Londres cuando llegó a Charmouth. Era una tarde agradable y había muchos turistas, y yo estaba detrás de la mesa que teníamos a la puerta de casa, vendiendo curis a los transeúntes.
No soy supersticiosa, pero tenía la certeza de que el coronel Birch vendría, pues, aunque él no lo sabía, era mi cumpleaños. Nunca había recibido un regalo de cumpleaños y por fin iba a tener uno. Mamá decía que el dinero de la subasta era el obsequio, pero para mí él era el regalo.
Cuando el reloj de la torre del mercado dio las cinco, empecé a imaginar el recorrido del coronel Birch mientras seguía vendiendo. Lo vi apearse del carruaje y alquilar un caballo en los establos, para a continuación cabalgar por la carretera hasta atajar por uno de los prados de lord Henley, cerca de Black Ven, en dirección a Charmouth Lañe. Seguiría hasta Church Street y dejaría atrás la iglesia de Saint Michael para llegar a Butter Market. Una vez allí, tan solo tendría que doblar la esquina y entraría en Cockmoile Square.
Cuando alcé la vista, apareció tal como sabía que haría, a lomos de su caballo castaño alquilado, y me miró.
– Mary -dijo.
– Coronel Birch. -Lo saludé con una profunda reverencia, como si fuera una dama.
El coronel Birch desmontó, me cogió la mano y la besó delante de los turistas que hurgaban entre las curis y los vecinos del pueblo que pasaban. No me importó. Cuando levantó la vista, inclinado todavía hacia mi mano, advertí incertidumbre tras su alegría, y supe que Elizabeth Philpot no me había mentido en lo tocante a la viuda. Pese a que me había negado a creerla, la señorita Elizabeth no era persona que mintiera. Aparté la mano con la mayor delicadeza posible. Entonces la sombra de la incertidumbre se convirtió en una auténtica llama de pena, y nos quedamos mirándonos sin hablar.
Al percibir un movimiento detrás del coronel Birch desvié la mirada de sus ojos tristes y vi a una pareja que venía cogida del brazo por Bridge Street: él, corpulento y fuerte; ella, subiendo y bajando a su lado como un barco en un mar encrespado. Era Fanny Miller, que se había casado hacía poco con Billy Day, uno de los picapedreros que me habían ayudado a sacar a los monstruos. Incluso los picapedreros se dejaban cazar. Fanny se nos quedó mirando. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apretó el brazo de su marido y se alejó por la calle todo lo rápido que le permitió su cojera.
Entonces supe qué iba a hacer con el coronel Birch, tanto si había viuda como si no. Sería el regalo que me haría a mí misma, pues era probable que no tuviera otra ocasión. Me despedí de él con un gesto de la cabeza.
– Vaya a ver a mi madre, señor. Le está esperando. Lo veré más tarde.
No quería ver cómo entregaba el dinero. Aunque lo agradecía, no quería verlo. Solo deseaba verlo a él. Cuando hubo atado al caballo y entrado en casa, recogí las curis y a continuación eché a andar deprisa hacia Butter Market para recorrer el camino del coronel Birch al revés. Sabía que se hospedaría, como siempre, en el Queen's Arms, en Charmouth, y que por lo tanto volvería a realizar aquel trayecto. Cuando llegué al prado de lord Henley que lindaba con Charmouth Lañe, me encaminé hacia los escalones que permitían cruzar la cerca y me senté en uno a esperar.
El coronel Birch montaba a caballo con la espalda tan recta que parecía un soldadito de plomo. Como el sol estaba bajo detrás de él y proyectaba una sombra alargada delante, no le vi la cara hasta que se paró a mi lado. Cuando vio que subía hasta el peldaño superior y me mantenía en equilibrio allí, me cogió la mano para que no me cayera.
– Mary, no puedo casarme contigo -dijo.
– Lo sé, señor. No importa.
– ¿Estás segura?
– Sí. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo veintiuno y esto es lo que deseo.
No era una buena amazona, pero ese día no me dio miedo subir a lomos del caballo ni cabalgar entre los brazos del coronel Birch.
Me llevó tierra adentro. El coronel Birch conocía los alrededores mejor que yo, pues casi nunca iba al campo, ya que me pasaba todo el tiempo en la playa. Cabalgamos entre las sombras del atardecer, iluminadas aquí y allá por haces de luz del sol, hasta la carretera principal que llevaba a Exeter. Cuando las hubimos cruzado, nos dirigimos a los campos, que comenzaban a oscurecerse. No nos susurramos palabras dulces por el camino como las parejas que se cortejan, pues no nos estábamos cortejando. Y yo me relajé entre sus brazos, ya que el caballo se bamboleaba y la silla de montar se me clavaba y tenía que concentrarme para no caerme. Pero estaba donde quería estar y no me importaba.
Nos esperaba un huerto al final del prado. Me tumbé con el coronel Birch sobre un manto de flores de manzano que cubrían el suelo como nieve. Allí averigüé que el rayo puede venir de lo más profundo del cuerpo. No me arrepiento de haberlo descubierto.
Esa noche descubrí algo más, que me vino a la cabeza después. Estaba tumbada entre sus brazos mirando el cielo, donde contaba cuatro estrellas, cuando él me preguntó:
– ¿Qué vas a hacer con el dinero que he dado a tu familia, Mary?
– Saldar las deudas y comprar una mesa.
El coronel Birch soltó una risita.
– Qué práctica eres. ¿Vas a comprarte algo para ti?
– Supongo que me compraré un sombrero. -El mío acababa de quedar aplastado bajo nuestros cuerpos.
– ¿Y algo más ambicioso?
Me quedé callada.
– Por ejemplo, podrías mudarte a una casa con una tienda más grande -continuó el coronel Birch-. Broad Street arriba, por ejemplo, hay un buen local, con una ventana grande y más luz para exponer tus fósiles. Así tendrías más clientes.
– Así pues, espera que siga buscando y vendiendo curis, ¿no, señor? Que no me case y que me dedique a llevar una tienda.
– Yo no he dicho eso.
– No pasa nada, señor. Ya sé que usted no se va a casar conmigo. Nadie quiere como esposa a alguien como yo.
– No pretendía decir eso, Mary. Me has entendido mal.
– ¿De verdad, señor?
Me aparté de su hombro dándome la vuelta y me quedé tumbada en el suelo. Parecía que el cielo se había oscurecido mientras hablábamos, y habían aparecido más estrellas.
El coronel Birch se incorporó con rigidez, pues era mayor y debía de resultarle incómodo estar tendido en el suelo. Me miró. Estaba demasiado oscuro para ver su expresión.
– Estaba pensando en tu futuro como buscadora de fósiles, no como esposa. Hay muchas mujeres (la mayoría, de hecho) que pueden ser buenas esposas, pero solo hay una como tú. Cuando organicé la subasta en Londres conocí a muchas personas que afirmaban saber mucho de fósiles: qué eran, cómo llegaron aquí, qué significaban. Pero ninguna sabe la mitad de lo que sabes tú.
– El señor Buckland sí. Y Henry de la Beche. ¿Y qué me dice de Cuvier? Aseguran que ese Frances sabe más que todos nosotros.
– Es posible, pero ninguno posee el instinto que tú tienes, Mary. Puede que seas autodidacta y que tus conocimientos procedan de la experiencia en lugar de los libros, pero no por eso son menos valiosos. Has pasado mucho tiempo con los especímenes; has estudiado su anatomía y visto sus variaciones y matices. Por ejemplo, reconoces la singularidad del ictiosaurio, que no se parece a nada que hayamos imaginado.
Pero yo no quería hablar de mí ni de curis. Había tantas estrellas ahora que no podía contarlas. Me sentía muy pequeña, clavada en el suelo contemplándolas. Empezaban a hacerme sentir insignificante.
– ¿A cuánta distancia cree que están esas estrellas?
El coronel Birch alzó la cara.
– A mucha. Más de lo que podemos imaginar.
Tal vez se debía a lo que me acababa de pasar, al rayo que había venido de dentro, que me hacía concebir pensamientos más vastos y extraños. Contemplando las estrellas tan lejanas empecé a tener la sensación de que había un hilo entre la Tierra y ellas. Había otro hilo que conectaba el pasado con el futuro, en un extremo del cual estaba el icti, muerto mucho tiempo atrás y esperando a que yo lo encontrara; ignoraba qué había en el otro extremo. Los dos hilos eran tan largos que no podía medirlos, y en el punto donde ambos se unían estaba yo. Mi vida conducía a ese momento, y luego se alejaba de nuevo, como la marea cuando alcanza el punto más alto en la playa y luego baja.
– Todo es tan grande, tan antiguo y lejano… -dije incorporándome movida por la fuerza de ese pensamiento-. Que Dios me asista, porque tengo miedo.
El coronel Birch me puso una mano en la cabeza y me acarició el cabello, que se me había enmarañado de estar tumbada en el suelo.
– No hay nada que temer -dijo-. Estás aquí conmigo.
– Solamente ahora -dije-. Solo en este momento, y luego volveré a estar sola en el mundo. Es duro cuando no tienes a quien agarrarte.
Él no tenía respuesta a mis palabras, y yo sabía que nunca la tendría. Me tumbé de nuevo y contemplé las estrellas hasta que tuve que cerrar los ojos.
8 Una aventura en una vida poco aventurera

Es raro que me sorprenda algo publicado en el Western Flying Post. La mayor parte de las noticias son predecibles: una descripción de una subasta de ganado en Bridport, una crónica de una asamblea pública para hablar del ensanchamiento de la carretera de Weymouth, o advertencias de la presencia de carteristas en la feria de Frome. Leo con cierta distancia incluso los artículos de sucesos más insólitos en los que hay vidas que sufren cambios -un hombre deportado por robar un reloj de plata, un fuego que arrasa medio pueblo-, pues me producen poca impresión. Naturalmente, si el hombre me hubiera robado el reloj a mí o medio Lyme se hubiera incendiado, tendría más interés. Aun así, leo el periódico fielmente, pues al menos me permite enterarme de lo que pasa fuera, en lugar de estar confinada en un pueblo encerrado en sí mismo.
Una tarde de mediados de diciembre Bessy me trajo el periódico cuando guardaba reposo junto a la chimenea. Rara vez caía enferma, y mi debilidad me irritaba tanto que me había vuelto tan gruñona como Bessy. Suspiré cuando lo dejó en la mesita que tenía al lado junto con una taza de té. De todos modos, era una forma de entretenerme, pues mis hermanas estaban ocupadas en la cocina preparando una gran cantidad del ungüento de Margaret para colocarlo en cestas de Navidad junto con tarros de mermelada de escaramujo. Yo había querido incluir un amonites en cada cesta, pero Margaret consideraba que no despertaban un espíritu festivo e insistió en poner conchas bonitas en su lugar. A veces me olvido de que la gente ve los fósiles como los huesos de los muertos. De hecho, es lo que son, pero suelo contemplarlos más bien como obras de arte que nos recuerdan cómo era el mundo en otra época.
Presté poca atención a lo que leí hasta que me topé con una breve nota intercalada entre las noticias de dos incendios, uno de un granero y el otro de una repostería. Decía lo siguiente:
El miércoles por la tarde Mary Anning, la conocida especialista en fósiles, cuyo trabajo ha enriquecido los Museos Británico y de Bristol, así como las colecciones privadas de muchos geólogos, encontró al este del pueblo, justo al pie del célebre Black Ven Cliff, unos restos que fueron extraídos en el curso de esa noche y la mañana siguiente para someterlos a examen, cuyo resultado es que dicho espécimen parece ser muy diferente de los ejemplares descubiertos en Lyme, tanto del ictiosaurio como del plesiosaurio, y se asemeja bastante a la estructura de una tortuga. Todavía no se ha desvelado toda la configuración ósea debido a su reciente extracción.
Serán los grandes geólogos quienes decidan el término por el que será conocida la criatura. El gran Cuvier será informado cuando todos los huesos queden al descubierto, pero seguramente será bautizada en Oxford o Londres, una vez que se haya elaborado un informe preciso. Sin duda los directores de los Museos Británico y de Bristol estarán deseosos de poseer esos vestigios del «gran Herculano».
Mary lo había encontrado por fin. Había encontrado el nuevo monstruo cuya existencia habían conjeturado ella y William Buckland, y yo tenía que enterarme por el periódico, como si no fuera nadie ni tuviera nada que ver con la joven. Incluso los del Western Flying Post se habían enterado antes que yo.
Es duro tener un altercado en un pueblo del tamaño de Lyme Regis. Lo había descubierto cuando las Philpot dejamos de relacionarnos con lord Henley: acabamos topándonos con él en todas partes, de modo que casi se convirtió en un juego esquivarlo en Broad Street, por el camino del río o en la iglesia de Saint Michael. Proporcionamos al pueblo cotilleos y diversión durante años, por lo que deberían habernos dado las gracias.
Con Mary la ruptura fue mucho más dolorosa, ya que le tenía cariño. Después de nuestra pelea en el cementerio, me arrepentí casi de inmediato de lo que había dicho y deseé haber dejado que el coronel Birch le hablara personalmente de la viuda con la que era posible que se casara. Nunca olvidaré la expresión de traición y desesperación de su rostro. Por otra parte, sus comentarios sobre mis celos, mis hermanas y mis peces me dolieron como unos latigazos cuyo escozor tarda en desaparecer.
Sin embargo, era demasiado orgullosa para ir a disculparme, y suponía que ella también. Deseaba que Bessy entrara en el salón con una mueca reveladora y anunciara que tenía visita. Pero eso no ocurrió, y una vez que hubo pasado el tiempo de la reconciliación, resultó imposible recuperar nuestra antigua relación.
No es fácil separarse de alguien, ni siquiera cuando te ha dicho cosas imperdonables. Durante al menos un año me dolía en lo más hondo verla en la playa, en Broad Street o en el Cobb. Comencé a evitar Cockmoile Square y a tomar callejones para ir a misa, y el sendero de la iglesia para ir a la playa. Ya no iba a Black Ven, donde Mary buscaba fósiles habitualmente, sino en dirección contraria, más allá del Cobb, hasta Monmouth Beach. Allí no había muchos peces fósiles y por lo tanto encontraba menos, pero al menos era más difícil toparme con ella.
No obstante, me sentía sola. Durante años Mary y yo habíamos pasado mucho tiempo juntas buscando fósiles. Algunos días no nos hablábamos durante horas, pero su presencia cercana, inclinada sobre el suelo, hurgando en el barro o abriendo rocas, era un consuelo. Cuando ahora miraba alrededor todavía me sorprendía ver que no había nadie más que yo en la playa desierta. Esa soledad me provocaba una melancolía que detestaba, y hacía comentarios mordaces para quitármela de encima. Margaret empezó a quejarse de que me había vuelto más irritable, y Bessy amenazaba con marcharse cuando me mostraba sarcástica con ella.
No solo echaba de menos a Mary en la playa. También añoraba su compañía cuando me sentaba a la mesa para sacar el contenido de mi cesta y presumir de lo que había encontrado. Ahora solo tenía oportunidad de hacerlo en las contadas ocasiones en que me visitaban Henry de la Beche, William Buckland o el doctor Carpenter, o cuando alguien venía a ver mi colección y mostraba más que un simple interés por los fósiles porque estaban de moda. Sin los conocimientos y el aliento de Mary, tenía la sensación de que mi estudio de los fósiles se estaba resintiendo.
Al mismo tiempo, tenía que ver cómo Mary se hacía cada vez más popular entre los forasteros. Estos la buscaban, y empezó a llevar a los turistas de excursión por Black Ven. Con el dinero de la subasta del coronel Birch y la fama creciente de Mary, al menos los Anning se estaban librando de las deudas que les había dejado Richard Anning muchos años antes. Mary y Molly Anning se compraron vestidos y adquirieron muebles adecuados, así como carbón para calentarse. Molly Anning dejó de hacer la colada de otras familias y empezó a llevar como es debido la tienda de fósiles, que se convirtió en un establecimiento concurrido. Debería haberme alegrado por ellos, pero tenía envidia.
Durante un tiempo me planteé incluso marcharme de Lyme e ir a vivir con mi hermana Frances y su familia, que se habían mudado hacía poco a Brighton. Cuando mencioné la posibilidad a Louise y Margaret, ambas se mostraron horrorizadas.
– ¿Cómo puedes pensar en dejarnos? -exclamó Margaret, mientras Louise se quedaba callada y pálida.
Incluso encontré a Bessy lloriqueando mientras preparaba una masa para pasteles, y tuve que tranquilizarlas a todas diciéndoles que Morley Cottage siempre sería mi casa.
Me costó mucho tiempo, pero al final me acostumbré a no disfrutar de la compañía y la amistad de Mary. Era como si la muchacha viviera en Charmouth o en Seatown o en Eype. Resultaba sorprendente que consiguiéramos evitarnos en un pueblo tan pequeño. Claro que ella estaba tan ocupada con los nuevos coleccionistas que la habría visto menos aunque no hubiera querido. Si bien me adapté a su ausencia, en mi corazón persistió un dolor sordo, como una fractura que, pese a haberse curado, todavía causa molestias en los días de lluvia.
Sin embargo, me encontré con ella una vez en que me resultó imposible escapar. Caminaba por el paseo con mis hermanas cuando vi que Mary venía en sentido contrario, seguida de un perrito blanco y negro. Ocurrió tan rápido que no pude escabullirme. Mary se sobresaltó al vernos, pero siguió avanzando hacia nosotras, como si estuviera decidida a no dejarse intimidar. Margaret y Louise la saludaron, y ella las saludó a su vez. Las dos evitamos mirarnos a los ojos.
– ¡Qué perrito más bonito! -exclamó Margaret agachándose para acariciarlo-. ¿Cómo se llama?
– Tray.
– ¿De dónde lo has sacado?
– Me lo ha regalado un amigo para que me haga compañía en la playa. -Mary se puso colorada, lo que nos reveló de qué amigo se trataba-. Solo se deja acariciar por las personas que le caen bien. Si alguien no le cae bien, gruñe.
Tray olfateó el vestido de Louise y luego el mío. Me puse rígida, creyendo que gruñiría, pero el animal me miró y se puso a jadear.
Siempre había pensado que a los perros no les caían bien las personas que no caían bien a sus dueños.
Aparte de ese encuentro, logré evitarla, aunque a veces la veía a lo lejos, seguida de Tray, en la playa o el pueblo.
Hubo una ocasión en que sentí brevemente la tentación de reanudar nuestra amistad. Pocos meses después de nuestra pelea, me enteré de que Mary había descubierto un montón de huesos desordenados que ella había unido especulando sobre su colocación, aunque el espécimen carecía de cráneo. Yo quería verlo, pero los Anning se lo vendieron al coronel Birch y se lo enviaron antes de que me armara de valor para visitar Cockmoile Square. Solo pude leer acerca de él en los artículos que publicaron Henry de la Beche y el reverendo Conybeare, en los que llamaban a esa criatura hipotética plesiosaurio, «cercano al lagarto». Tenía el cuello muy largo y unas enormes aletas, y William Buckland lo comparó con una serpiente unida al caparazón de una tortuga.
Ahora, según el periódico, Mary había hallado otro espécimen, y sentí nuevamente la tentación de visitar Cockmoile Square. Después de leer la breve nota, me asaltaron una serie de preguntas que quería plantearle. ¿Qué parte había descubierto primero? ¿Qué tamaño tenía el espécimen y en qué estado se encontraba? ¿Estaba completo? ¿Tenía cráneo? ¿Por qué había pasado toda la noche trabajando en él? ¿A quién esperaban vendérselo: al Museo Británico, al de Bristol, o al coronel Birch una vez más?
Mi deseo de verlo era tan grande que llegué a levantarme para coger mi capa. No obstante, en ese momento Bessy apareció con otra taza de té para mí.
– ¿Qué está haciendo, señorita Elizabeth? No se le ocurrirá salir con el frío que hace, ¿verdad?
– Yo…
Al mirar la cara ancha de Bessy, con sus mejillas rojas y acusado-ras, comprendí que no podía decirle a donde quería ir. Bessy se alegraba de que Mary y yo ya no fuéramos amigas, y diría muchas cosas acerca de mi deseo de visitar Cockmoile Square que yo no tenía energía para rebatir. Tampoco podía explicárselo a Margaret y Louise, que me habían animado a reconciliarme con Mary y luego, al ver que no lo hacía, habían dejado correr el asunto y nunca pronunciaban su nombre.
– Iba a la puerta a ver si ha llegado el correo -dije-. Pero me siento un poco mareada. Creo que me iré a la cama.
– Acuéstese, señorita Elizabeth. No le conviene ir a ninguna parte.
Rara es la vez que considere acertada la precaución de Bessy.
William Buckland llegó dos días después. Margaret y Louise habían ido a entregar las cestas de Navidad a varias personas, pero yo estaba todavía demasiado enferma para salir de casa. Louise me había mirado con cara de envidia cuando se marcharon; esas visitas siempre le resultaban aburridas, como a mí. Solo Margaret disfrutaba de las visitas de cortesía.
Acababa de cerrar los ojos cuando Bessy entró para anunciar que había venido a verme un caballero. Me incorporé, me froté la cara y me alisé el cabello.
William Buckland entró con paso ágil.
– ¡Señorita Philpot! -exclamó-. No se levante… Parece muy cómoda ahí, junto al fuego. No quería molestarla. Si lo desea volveré más tarde.
Sin embargo, se puso a mirar alrededor con la clara intención de quedarse, y me levanté para tenderle la mano.
– Señor Buckland, qué alegría. Hacía mucho tiempo que no lo veía. -Señalé con la mano el sillón de enfrente-. Por favor, siéntese y cuénteme qué noticias tiene. Bessy, traiga té para el señor Buckland, por favor. ¿Viene de Oxford?
– Llegué hace unas horas. -William Buckland tomó asiento-. Por fortuna el trimestre acaba de finalizar y pude partir en cuanto recibí la carta de Mary.
Se levantó de un salto -no aguantaba sentado mucho tiempo-y comenzó a pasearse de un lado a otro. Su frente, cada vez más ancha, debido a las entradas, relucía a la luz del fuego.
– Es extraordinario, ¿verdad? ¡Bendita sea Mary, ha encontrado un espécimen espectacular! Ahora contamos con una prueba incontrovertible de la existencia de otra criatura nueva sin tener que adivinar cómo era su anatomía, como en el pasado. ¿Cuántos animales antiguos más podemos hallar? -El señor Buckland cogió un erizo de mar de la repisa de la chimenea-. Está muy callada, señorita Philpot -añadió, al tiempo que lo examinaba-. ¿Qué opina? ¿Acaso no es espléndido?
– No he visto el espécimen -confesé-. Solo he leído acerca de él…, aunque en la nota del periódico pone muy poco.
El señor Buckland se me quedó mirando.
– ¿Qué? ¿No ha ido a verlo? ¿Por qué? He venido de Oxford como un rayo y usted no es capaz de bajar la colina. ¿Le apetece ir ahora? Voy a volver y puedo acompañarla. -Dejó el erizo de mar y me tendió el codo para que me agarrara.
Suspiré. Me habría resultado imposible hacer entender al señor Buckland que Mary y yo ya no teníamos nada que ver. Aunque lo consideraba un amigo, no era un hombre sensible a los sentimientos ajenos. Para el señor Buckland la vida consistía en la búsqueda de conocimiento, no en la expresión de emociones. A sus casi cuarenta años, no daba señales de que fuera a casarse, lo que no sorprendía a nadie, pues ¿qué mujer podría soportar su comportamiento imprevisible y su profundo interés por los muertos antes que por los vivos?
– Me temo que no puedo ir con usted, señor Buckland -dije-. Tengo el pecho congestionado y mis hermanas me han ordenado que me quede junto a la lumbre. -Al menos eso era verdad.
– ¡Qué lástima! -El señor Buckland volvió a sentarse.
– En el periódico pone que el hallazgo de Mary no se parece ni al ictiosaurio ni al plesiosaurio… o, cuando menos, a como se supone que era el último.
– Oh, no, es un plesiosaurio -afirmó el señor Buckland-, pero este tiene cabeza, y es exactamente como la habíamos imaginado: muy pequeña comparada con el resto del cuerpo. ¡Y las aletas! He hecho prometer a Mary que será lo primero que limpie. Pero no le he dicho por qué he venido a verla, señorita Philpot. El motivo es que quiero que convenza a los Anning de que no vendan ese espécimen al coronel Birch como hicieron con el último. El se lo vendió al Real Colegio de Cirujanos, y preferiríamos que este no fuera a parar allí también.
– ¿Lo vendió? ¿Por qué iba a hacerlo? -Clavé los dedos en los brazos del sillón. Cualquier mención al coronel Birch me ponía tensa.
El señor Buckland se encogió de hombros.
– Tal vez necesitaba el dinero. No es malo que el ejemplar se muestre en una exposición pública, pero esa institución está llena de hombres interesados en explotar los plesiosaurios de forma ramplona. Conybeare es un estudioso mucho más digno de confianza. Quizá desee llevarlo a la Sociedad Geológica para impartir una conferencia sobre él como ha hecho en otras ocasiones. Creo que mucha gente asistiría a ese acto. ¿Sabía, señorita Philpot, que en febrero seré nombrado presidente de la sociedad? Tal vez haga coincidir su conferencia con mi investidura.
– Según el Post, los Anning se están planteando venderlo al Museo de Bristol o al Museo Británico.
Me avergonzaba un poco citar la nota del periódico a alguien que había visto el espécimen con sus propios ojos. Era como describir Londres a partir de una guía turística a alguien que ha vivido allí.
– Eso revela los deseos del periódico más que los de la familia Anning -repuso William Buckland-. No, Molly Anning acaba de mencionarme al coronel Birch y se ha negado a considerar mis propuestas.
– ¿Le ha dicho usted que el coronel Birch vendió el primer espécimen, y seguramente por una bonita cantidad?
– No ha querido escucharme. Por eso he acudido a usted.
Observé mis manos. Pese a llevar mitones y aplicarme el ungüento de Margaret a diario, las tenía ásperas y agrietadas, con los dedos arrugados y barro debajo de las uñas.
– Tengo poca influencia sobre los Anning y las personas a las que deciden vender sus especímenes. La familia lleva ahora su negocio, y mi intromisión no sería bien recibida.
– No obstante, ¿lo intentará, señorita Philpot? Hable con ella. Seguro que respeta su opinión…, como hacemos todos.
Suspiré.
– Señor Buckland, si quiere que Molly Anning le escuche, ha de hablarle en la lengua que ella entiende. Nada de museos y artículos científicos, sino dinero. Busque un coleccionista que le pague bastante más que el coronel Birch y se lo venderá encantada.
El señor Buckland se quedó sorprendido, como si no se le hubiera ocurrido pensar en el dinero.
– Bueno -dijo, decidido a cambiar de tema-, he dejado en el rellano un maletín con unos peces que seguro que nunca ha visto, y la aleta dorsal de un Hybodus que le va a asombrar. ¡Tiene unos picos en la espina dorsal que parecen dientes! Venga, se lo enseñaré.
Cuando se hubo marchado volví a sentarme junto al fuego y me quedé pensando. Ahora que William Buckland había mostrado tal entusiasmo por el plesiosaurio, deseaba verlo más que nunca. Si no lo veía mientras estaba en Lyme, tal vez no tuviera otra oportunidad, sobre todo si el señor Buckland encontraba un comprador privado que lo guardara en su casa, inaccesible para alguien como yo.
Durante las semanas siguientes Mary estaría limpiando y preparando el espécimen; se separaría de él en contadas ocasiones, difíciles de predecir. No sabía cómo podía llegar hasta él sin verla a ella. Pero no podía ver a Mary. Me había acostumbrado a evitarla, a no pensar en el sentimiento de superioridad que experimentaba respecto a mí. No quería volver a abrir esa herida.
Sin embargo, el domingo se me presentó una oportunidad inesperada. Caminábamos por Coombe Street en dirección a la iglesia de Saint Michael cuando vi que los tres Anning entraban en la capilla congregacionalista. Estaba acostumbrada a ver a Mary a lo lejos. Ya no me entraban ganas de echar a correr, pues ella también hacía todo lo posible por eludirme.
Una vez en la iglesia, me senté con mis hermanas y Bessy, y mientras el reverendo Jones pronunciaba una oración acompañado de los fieles, pensé en la casa vacía de los Anning, justo a la vuelta de la esquina.
Empecé a toser, primero de forma aislada y luego con mayor insistencia, hasta que pareció que tenía un picor persistente en la garganta del que no lograba librarme. Los parroquianos se removían en sus bancos y echaban ojeadas alrededor, y Margaret y Louise me miraban con preocupación.
– Me duele la garganta a causa del frío -susurré a Louise-. Será mejor que me vaya a casa. Quedaos vosotras… No me pasará nada.
Salí al pasillo antes de que pudieran protestar. El reverendo Jones observó cómo me marchaba a toda prisa, y juraría que sabía que estaba anteponiendo los fósiles a la iglesia.
Una vez fuera descubrí que Bessy me había seguido.
– Oh, Bessy, no hace falta que me acompañe -dije-. Vuelva dentro.
Bessy negó con la cabeza tercamente.
– No, señora. Tengo que encender la lumbre para que no se enfríe.
– Puedo encenderla yo. Lo hago algunos días cuando me levanto antes que usted, como bien sabe.
Bessy frunció el entrecejo, molesta porque le había recordado que a veces la pillaba en falta.
– La señorita Margaret me ha dicho que vaya con usted -murmuró.
– Pues vuelva dentro y dígale a Margaret que la he mandado yo. Seguro que prefiere quedarse para saludar a sus amigas luego, ¿verdad?
Me había fijado en que los chismorreos entre las criadas después de misa eran muy animados.
Advertí que Bessy se sentía tentada, pero debido a su desconfianza natural me miró de hito en hito con los ojos entornados.
– No pensará ir a la playa, ¿verdad, señorita Elizabeth? Porque, con el resfriado que tiene, no se lo voy a permitir. ¡Y es domingo!
– Por supuesto que no. La marea está alta. -No tenía ni idea del estado del mar.
– Ah.
Aunque llevaba casi veinte años viviendo en Lyme, el comportamiento de las mareas seguía siendo un misterio para Bessy. Con unas cuantas palabras más la convencí de que volviera a entrar en la iglesia.
Cockmoile Square y Bridge Street estaban desiertas, puesto que la mayor parte del pueblo se encontraba en la iglesia o durmiendo. No podía vacilar, o me pillarían o bien perdería el valor. Bajé presurosa por la escalera del taller de Mary, saqué la llave de reserva que había visto esconder a Molly Anning debajo de una piedra, abrí la puerta y entré. Sabía que no debía hacer aquello, que era mucho peor que acudir a escondidas a la subasta del museo de Bullock en Londres, pero no podía evitarlo.
Oí un gañido. Tray se acercó a mí y me olfateó los pies meneando el rabo. Vacilé un instante antes de acariciarlo. Tenía el pelo áspero como la cascara de un coco y cubierto de polvo de caliza liásica, como perro de los Anning que era.
Lo esquivé para mirar el plesiosaurio, cuyas partes estaban extendidas en el suelo. Tenía unos dos metros y setenta centímetros de longitud y la mitad de anchura, que abarcaba la envergadura de sus enormes aletas con forma de rombo. Su cuello de cisne representaba una gran parte de su longitud, y al final había un cráneo que sorprendía por su pequeño tamaño, de aproximadamente trece centímetros de largo. El cuello era tan largo que resultaba incongruente. ¿Podía tener un animal el cuello más largo que el resto del cuerpo? Deseé haber llevado mi libro de anatomía de Cuvier. El cuerpo era una masa cilíndrica de costillas, rematado por una cola mucho más corta que el cuello. En conjunto tenía un aspecto tan inverosímil como el ictio-saurio con su enorme ojo. Mirándolo me estremecí y sonreí al mismo tiempo. También me sentí profundamente orgullosa de Mary. Fueran cuales fuesen nuestras diferencias, me alegraba mucho de que hubiera hallado algo que nadie había encontrado antes.
Lo rodeé sin dejar de mirarlo hasta saciarme, pues era poco probable que volviera a verlo. Luego eché un vistazo al taller, en el que tanto tiempo había pasado y que no veía desde hacía unos años. No había cambiado. Seguía habiendo pocos muebles, mucho polvo y cajas rebosantes de fósiles a la espera de atención. Encima de una de esas pilas descansaba un fajo de papeles con la letra de Mary. Eché una ojeada a la primera hoja y luego cogí el montón y me puse a hojearlo. Era una copia de un artículo que el reverendo Conybeare había escrito sobre los especímenes de Mary para la Sociedad Geológica. Se componía de veintinueve páginas de texto y ocho de ilustraciones, que Mary había reproducido concienzudamente. Debía de haber dedicado semanas enteras a la tarea, noche tras noche. Yo no había visto ese artículo, y no pude por menos de leer algunos fragmentos y desear llevarme prestada su copia.
Sin embargo, no podía quedarme todo el día en el taller leyéndolo. Salté al final para leer la conclusión y allí descubrí una nota escrita con letra pequeña al pie de la última página. Rezaba así: «Cuando escriba un artículo solo habrá un prólogo».
Al parecer Mary se sentía lo bastante segura para criticar la verborrea del reverendo Conybeare. Es más, tenía pensado escribir su propio artículo científico. Su osadía me hizo sonreír.
Entonces Tray ladró, la puerta se abrió y apareció Joseph Anning en la entrada. Podría haber sido peor. Podría haber sido Molly Anning, cuyo recelo inicial hacia mí se habría reavivado. Claro que también podría haber sido Mary, ante la cual no habría podido justificar aquella intromisión.
Aun así, era terrible. Nadie entra en casa ajena a menos que sea un ladrón. Ni siquiera una solterona inofensiva hace tal cosa.
– Joseph, yo… yo… lo siento mucho -dije tartamudeando-. Quería ver lo que ha encontrado Mary. Sabía que no podía venir cuando ella estuviera aquí; habría sido demasiado incómodo para ambas. No debería haber entrado. Es imperdonable, lo siento.
Habría salido corriendo, pero Joseph permanecía en la entrada, y la luz detrás de él mantenía su cara en la sombra, de tal forma que no podía ver su expresión, si es que tenía alguna. Joseph Anning se caracterizaba por no mostrar nunca sus emociones.
Se quedó muy quieto por un momento. Cuando por fin avanzó un paso, no tenía el entrecejo fruncido, como era de esperar. Tampoco sonreía. Sin embargo, fue educado.
– He vuelto a por otro chal para mamá. En la capilla hace frío. -Resultaba extraño que Joseph considerara que me debía una explicación por estar allí-. Bueno, ¿qué le parece, señorita Philpot? -añadió señalando con la cabeza el plesiosaurio.
Yo no esperaba que se mostrara tan razonable.
– Es realmente extraordinario.
– Yo lo detesto. No es natural. Me alegraré cuando desaparezca. -Aquel era Joseph de pies a cabeza.
– El señor Buckland me ha dicho que ha estado en contacto con el duque de Buckingham, que está interesado en comprarlo.
– Puede. Mary tiene otros planes.
Me aclaré la garganta.
– No… ¿El coronel Birch? -No quería oír la respuesta.
Pero Joseph me sorprendió.
– No. Mary lo ha dejado correr; sabe que no se casará con ella.
– Ah. -Me sentí tan aliviada que estuve a punto de reír-. ¿Quién, entonces?
– No quiere decirlo, ni siquiera a mamá. Últimamente se le han subido mucho los humos. -Joseph negó con la cabeza en señal de desaprobación-. Mandó una carta y dijo que teníamos que esperar la respuesta antes de decirle nada al señor Buckland.
– Qué raro.
Joseph cambió el peso del cuerpo de un pie a otro.
– Tengo que volver a la capilla, señorita Philpot. Mi madre necesita el chal.
– Desde luego.
Eché un último vistazo al plesiosaurio y dejé el artículo que había copiado Mary sobre el montón de piedras de la caja. Al hacerlo mis ojos divisaron la cola de un pez. Luego vi una aleta, y otra cola, y me di cuenta de que la caja estaba llena de peces fósiles. Entre ellos había pegado un trozo de papel con las letras EP escritas por Mary. Los guardaba para mí. Debía de pensar que un día volveríamos a ser amigas, que me perdonaría y yo también querría perdonarla. Se me llenaron los ojos de lágrimas.
Joseph se apartó para que pudiera salir. Me detuve al pasar junto a él.
– Joseph, te agradecería mucho que no les dijeras a Mary ni a tumadre que he estado aquí. No hay necesidad de disgustarlas, ¿verdad?
Joseph asintió con la cabeza.
– De todas formas le debo un favor.
– ¿Por qué?
– Fue usted la que recomendó que me hiciera aprendiz después de vender el coco. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pensé que cuando empezara no tendría que buscar curis nunca más, pero siempre hay algo que me hace volver. Cuando vendamos este… -añadió señalando con la cabeza el plesiosaurio-, pienso dejar las curis para siempre. Me dedicaré a la tapicería y nada más. Estaré encantado si no tengo que volver a la playa. Así que guardaré el secreto, señorita Philpot.
Joseph esbozó una breve sonrisa; la única que he visto en su cara. El gesto sacó a la luz el atractivo heredado de su padre.
– Espero que seas muy feliz -dije, pronunciando las palabras que no había sido capaz de decir a su hermana.
Llamaron a la puerta de casa cuando estábamos comiendo. Fueron unos golpes tan repentinos y sonoros que las tres nos sobresaltamos, hasta el punto de que Margaret volcó su sopa de berros.
Por lo general dejábamos que Bessy acudiera a la puerta con sus andares pesados, pero había tal apremio en aquellos golpes que Louise se levantó de un brinco y recorrió el pasillo a toda prisa para abrir. Margaret y yo no vimos a quién hizo pasar, pero oímos cuchicheos en el pasillo. Al cabo Louise asomó la cabeza por la puerta.
– Molly Anning ha venido a vernos -anunció-. Dice que esperará a que acabemos de comer. La he dejado calentándose junto a la lumbre. Voy a decirle a Bessy que avive el fuego.
Margaret se levantó de un salto.
– Voy a llevarle un plato de sopa a la señora Anning.
Miré el mío. No podía quedarme sentada comiendo mientras un Anning esperaba en la otra habitación. Me levanté también, pero me detuve indecisa en la puerta del salón.
Louise acudió en mi rescate, como de costumbre.
– Coñac, tal vez -dijo al pasar a mi lado, seguida de una Bessy rezongona.
– Sí, sí. -Fui a buscar la botella y una copa.
Molly Anning estaba sentada junto al fuego, inmóvil, el centro de toda la actividad que se desarrollaba en torno a ella, como cuando había venido a vernos con la carta dirigida al coronel Birch. Bessy atizaba el fuego y miraba con expresión ceñuda las piernas de nuestra visitante, que consideraba un estorbo. Margaret le colocaba una mesita al lado para la sopa, mientras Louise movía el cubo del carbón. Yo rondaba con la botella de coñac, pero Molly Anning negó con la cabeza cuando le ofrecí. No dijo nada mientras comía la sopa, sorbiéndola como si no le gustaran los berros y la engullera solo para complacernos.
Mientras rebañaba el plato con un trozo de pan, noté las miradas de mis hermanas posadas sobre mí. Habían hecho su papel y ahora esperaban que yo hiciera el mío. Sin embargo, era incapaz de despegar los labios. Hacía mucho tiempo que no hablaba con Mary ni con su madre.
Me aclaré la garganta.
– ¿Ocurre algo, Molly? -logré decir finalmente-. ¿Están bien Joseph y Mary?
Molly Anning tragó el último trozo de pan y se pasó la lengua por los labios.
– Mary está en cama -dijo.
– Vaya por Dios, ¿está enferma? -preguntó Margaret.
– No, es tonta, nada más. Tenga.
Sacó del bolsillo una carta arrugada y me la entregó. La abrí y la alisé. Nada más echarle una ojeada vi que era de París. Reparé en las palabras «plesiosaurio» y «Cuvier», pero no me atrevía a leer el contenido. No obstante, como Molly parecía esperar que lo hiciera, no me quedó más remedio.
Jardín du Roi
Musée National d'Histoire Naturelle
París
Estimada señorita Anning:
Le agradezco la carta que envió al barón de Cuvier referente a la posible venta al museo del espécimen que ha descubierto en Lyme Regis, y que considera que podría ser un esqueleto casi completo de plesiosaurio. El barón de Cuvier ha examinado con interés el dibujo que adjuntó y opina que ha unido usted dos ejemplares distintos, tal vez la cabeza de una serpiente de mar y el cuerpo de un ictiosaurio. El estado desordenado de las vértebras situadas justo por debajo de la cabeza parece indicar la desunión de los dos especímenes.
El barón de Cuvier sostiene que la estructura del citado plesiosaurio se aparta de algunas de las leyes anatómicas que él mismo ha establecido. En concreto, el número de vértebras es demasiado grande para un ejemplar como ese. La mayoría de los reptiles tienen entre tres y ocho vértebras cervicales, pero, según su dibujo, su criatura parece tener al menos treinta.
Dadas las dudas del barón de Cuvier respecto al espécimen, no consideraremos su compra. Tal vez en el futuro su familia tenga más cuidado al recoger y presentar especímenes, mademoiselle.
Atentamente,
JOSEPH PENTLAND
Ayudante del barón de Cuvier
Lancé al suelo la carta.
– ¡Es indignante!
– ¿Qué pasa? -preguntó Margaret, participando del dramatismo.
– Georges Cuvier ha visto un dibujo del plesiosaurio de Mary y ha acusado a los Anning de falsificación. Cree que la anatomía del animal es imposible y dice que Mary debe de haber unido dos especímenes distintos.
– La muy tonta se lo ha tomado como un insulto -explicó Molly Anning-. Dice que ese Frances ha arruinado su reputación como buscadora de fósiles. Por eso se ha metido en la cama y dice que ya no tiene motivos para levantarse a buscar curis, porque nadie las va a comprar. Está tan mal como cuando esperaba que el coronel Birch le escribiera. -Molly Anning me miró de reojo para evaluar mi reacción-. He venido a pedirle que me ayude a sacarla de la cama.
– Pero…
¿Por qué me lo pide a mí?, tenía ganas de preguntar. ¿Por qué no a otra persona? Sin embargo, tal vez Mary no tuviera más amigas a las que su madre pudiera acudir. Nunca la había visto con otras personas de Lyme de su edad y de su misma clase.
– El problema -comencé a decir-es que puede que Mary tenga razón. Si el barón de Cuvier cree que el plesiosaurio es una falsificación y hace pública su opinión, la gente podría dudar de los otros especímenes. -Molly Anning no pareció reaccionar ante esa idea, de modo que me expresé con mayor claridad-. Es posible que vean disminuir las ventas si la gente se pregunta por la autenticidad de los fósiles de los Anning.
Por fin logré que Molly Anning me entendiera, pues me lanzó una mirada colérica, como si fuera yo quien hubiera insinuado tal cosa.
– ¡Cómo se atreve ese Frances a amenazar nuestro negocio! Tendrá usted que ajustarle las cuentas.
– ¿Yo?
– Habla Frances, ¿no? Conoce la lengua, y yo no, así que tendrá que escribirle.
– Pero esto no tiene nada que ver conmigo.
Molly Anning se limitó a mirarme, al igual que mis hermanas.
– Molly -añadí-, Mary y yo no hemos tenido mucha relación en los últimos años…
– ¿Y a qué se debe? Mary nunca me lo ha dicho.
Miré alrededor. Margaret se había inclinado hacia delante en la silla, y Louise me lanzaba la mirada de los Philpot, ambas esperando a que hablara, pues nunca había dado una explicación suficiente del motivo de nuestra ruptura.
– Mary y yo… no estamos de acuerdo en algunas cosas.
– Pues ahora puede hacer las paces con ella ajustándole las cuentas a ese Frances -declaró Molly Anning.
– Dudo que pueda hacer algo. Cuvier es un científico poderoso y muy respetado, mientras que ustedes son… -Una familia pobre y trabajadora, quería decir, pero me abstuve. No hacía falta decirlo para que Molly Anning entendiera a qué me refería-. De todas formas, a mí tampoco me escuchará, ya le escriba en Frances o en nuestra lengua. No sabe quién soy. De hecho, no soy nadie para él. -Ni para la mayoría de la gente, pensé.
– Podría escribirle un hombre -propuso Margaret-. El señor Buckland, por ejemplo. El conoce a Cuvier, ¿no?
– Tal vez debería escribir al coronel Birch para pedirle que le escriba él -apuntó Molly Anning-. Estoy segura de que lo haría.
– El coronel Birch no. -Empleé un tono tan brusco que las tres me miraron-. ¿Sabe alguien más que Mary ha escrito a Cuvier?
Molly Anning negó con la cabeza.
– Entonces, ¿nadie más está al corriente de su respuesta?
– Solo Toe, pero él no va a decir nada.
– Bueno, ya es algo.
– Pero la gente se enterará. Al final el señor Buckland y el reverendo Conybeare y el señor Konig y todos esos hombres a los que vendemos curis sabrán que ese Frances cree que los Anning somos unos farsantes. ¡Puede que el duque de Buckingham se entere y no nos pague!
A Molly Anning empezaron a temblarle los labios, y temí que fuera a echarse a llorar; una imagen que no creía pudiera soportar.
Para evitarlo dije:
– Molly, voy a ayudarles. Tranquila, no llore. Nosotras nos ocuparemos.
No tenía ni idea de lo que iba a hacer, pero pensé en la caja llena de peces fósiles del taller de Mary, esperando a que me ablandara, y supe que debía intervenir. Medité un momento.
– ¿Dónde está ahora el plesiosaurio?
– A bordo del Dispatch, rumbo a Londres, si no ha llegado ya. El señor Buckland lo llevó al puerto. Y el reverendo Conybeare se encargará de recogerlo. Este mes pronunciará un discurso en la cena anual de la Sociedad Geológica.
– Ah.
De modo que ya lo habían enviado. Los hombres estaban ahora a cargo de él. Tendría que acudir a ellos.
Margaret y Louise creían que me había vuelto loca. Ya era bastante grave que quisiera viajar a Londres en lugar de limitarme a escribir una carta contundente, pero ir en invierno, y en barco, era una locura. Sin embargo, hacía tan mal tiempo, y las carreteras estaban tan llenas de barro, que solo los coches correo llegaban a Londres, pero hasta estos sufrían retrasos, y además estaban llenos. El barco era un medio de transporte más rápido, y el que salía todas las semanas zarpaba justo cuando a mí me venía bien.
Por otra parte, sabía que los hombres a los que deseaba ver estarían cegados por su interés por el plesiosaurio y no prestarían atención a mi carta, por muy elocuente o apremiante que fuera. Debía verlos en persona para convencerlos de que ayudaran a Mary enseguida.
Lo que no dije a mis hermanas era que me hacía ilusión ir. Sí, me daban miedo el barco y el estado del mar. Haría frío y la travesía sería agitada, y tal vez estuviera mareada la mayor parte del tiempo, pese al tónico contra los mareos que me había preparado Margaret. Al ser la única mujer a bordo, dudaba que fuera a contar con la solidaridad o el consuelo de la tripulación o los demás pasajeros.
Además, no tenía ni idea de si mi intervención cambiaría la situación de Mary. Solo sabía que me había invadido la ira al leer la carta de Joseph Pentland. Mary había sido muy generosa durante mucho tiempo y obtenido muy pocas ganancias -aparte de la subasta repentina y disparatada del coronel Birch-, mientras los demás se quedaban con lo que ella encontraba y se hacían famosos como filósofos naturales. William Buckland daba clases sobre las criaturas en Oxford, Charles Konig las había llevado al Museo Británico y había recibido elogios por ello, el reverendo Conybeare e incluso nuestro estimado Henry de la Beche pronunciaban conferencias en la Sociedad Geológica y publicaban artículos sobre ellas. Konig había tenido el privilegio de poner nombre al ictiosaurio, y Conybeare al plesiosaurio. Ninguno de ellos habría tenido nada a lo que poner nombre sin Mary. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo aumentaban las sospechas en torno a las aptitudes de Mary cuando aquellos hombres sabían que la muchacha los superaba a todos.
También tenía intención de hacer las paces con Mary. Al menos iba a pedirle que perdonara mis celos y mi desprecio.
Pero había algo más. Aquella era una oportunidad de tener una aventura en una vida poco aventurera. Nunca había viajado sola, pues siempre iba con mis hermanas, mi hermano u otros familiares, o bien con amigos. Pese a que su compañía me brindaba seguridad, también era un fastidio que a veces amenazaba con asfixiarme. Así pues, me sentía muy orgullosa observando desde la cubierta del Unity -el mismo barco que había llevado el ictiosaurio del coronel Birch a Londres-cómo Lyme y mis hermanas empequeñecían hasta desaparecer y dejarme sola.
Navegamos directamente mar adentro en lugar de bordear la costa, pues había que sortear la peligrosa isla de Portland. Por lo tanto, no llegué a ver de cerca los lugares que conocía bien: Golden Cap, Bridport, Chesil Beach, Weymouth. Una vez que dejamos atrás Portland, seguimos mar adentro hasta rodear la isla de Wight antes de acercarnos finalmente a la costa.
La travesía por mar era muy diferente de los viajes en diligencia a Londres, en los que Margaret, Louise y yo íbamos apretujadas entre desconocidos dentro de una caja mal ventilada, que traqueteaba, daba sacudidas y se detenía cada dos por tres para cambiar de caballos. Era un acto colectivo, y tan incómodo que, a medida que envejecía, tardaba cada vez más días en recuperarme.
Viajar a bordo del Unity era una experiencia mucho más solitaria. Me sentaba sobre un pequeño barril en cubierta, apartada, y observaba cómo la tripulación trabajaba con las cuerdas y las velas. No tenía ni idea de lo que hacían, pero los gritos que se dirigían unos a otros y la seguridad con que realizaban sus tareas disipaban el temor que me producía estar en el mar. Además, me olvidaba de las preocupaciones de la vida diaria, y lo único que se esperaba de mí era que no estorbara a los hombres. No solo no me mareaba, ni siquiera cuando el barco se movía mucho, sino que además me lo estaba pasando muy bien.
Me había angustiado el hecho de ser la única mujer en el barco -los otros tres pasajeros eran hombres que tenían negocios en Londres-, pero la mayor parte del tiempo pasaba inadvertida, si bien el capitán era bastante amable, aunque taciturno, cuando cenaba con él por las noches. Nadie parecía sentir la más mínima curiosidad por mí, aunque un pasajero -un hombre de Honiton-habló gustosamente de fósiles cuando se enteró de mi interés por el tema. Sin embargo, no le dije nada del plesiosaurio, ni de la visita que tenía previsto hacer a la Sociedad Geológica. El solo sabía de lo básico -amonites, belemnites, crinoideos, Gryphaeas-y tenía pocas cosas provechosas que decir, pero se aseguraba de decirlas todas. Por suerte, no soportaba el frío y se quedaba bajo cubierta muy a menudo.
Hasta que embarqué en el Unity, siempre había pensado en el mar como una frontera que me mantenía en mi lugar en tierra. Ahora, sin embargo, se convirtió en un espacio abierto. De vez en cuando veía otra embarcación, pero la mayor parte del tiempo no había más que cielo y agua en movimiento. A menudo miraba al horizonte, sumida en una calma silenciosa por el ritmo del mar y por la vida en el barco. Proporcionaba una extraña satisfacción escrutar aquella línea lejana, que me recordaba que pasaba gran parte de mi vida en Lyme buscando fósiles con la vista clavada en el suelo. Esa búsqueda constante puede limitar la perspectiva de una persona. A bordo del Unity no me quedaba más remedio que ver el ancho mundo y mi lugar en él. A veces imaginaba que estaba en la playa y miraba el barco, y que veía en la cubierta una figura menuda de color malva que observaba, atrapada entre el cielo gris claro y el mar gris oscuro, cómo el mundo pasaba ante sí, sola y tenaz. No esperaba sentirme así, pero nunca había sido tan feliz.
Soplaban vientos suaves, pero avanzábamos de forma continua aunque lenta. La primera vez que vi tierra fue el segundo día, cuando los acantilados de creta del este de Brighton aparecieron destellando. Hicimos una breve escala allí para descargar tela de la fábrica de Lyme, y me planteé preguntar al capitán Pearce si podía desembarcar para ver a mi hermana Frances. Sin embargo, para gran sorpresa mía, en verdad no sentía el menor deseo de hacerlo, ni de mandarle un mensaje para informarla de que estaba allí, sino que quería quedarme a bordo viendo a los habitantes de Brighton caminar de un lado a otro por el paseo marítimo. Aunque Frances hubiera aparecido por allí, no sé si la habría llamado. Prefería no alterar el delicioso anonimato de estar en la cubierta sin nadie que me buscara.
Al tercer día habíamos dejado atrás Dover, con sus inhóspitos acantilados blancos, y bordeábamos el cabo de Ramsgate cuando vimos por babor un barco encallado en un banco de arena. Mientras nos acercábamos oí a un miembro de la tripulación decir que era el Dispatch, el barco que transportaba el plesiosaurio de Mary.
Busqué al capitán.
– Oh, sí, es el Dispatch -me confirmó-. Ha encallado en Goodwin Sands. Debió de intentar virar demasiado bruscamente.
Parecía indignado y carente de toda solidaridad mientras ordenaba a los hombres que echaran el ancla. Poco después dos marineros partieron en un bote hacia el barco escorado, donde se reunieron con unos cuantos hombres que habían aparecido en la cubierta. Los marineros hablaron con ellos unos minutos antes de volver remando. Me incliné para tratar de oír lo que decían al capitán.
– ¡Ayer transportaron el cargamento a la costa! -vociferó uno-. Lo llevarán por tierra a Londres.
Al oír esas palabras la tripulación prorrumpió en abucheos, pues no tenían un gran respeto por los viajes por tierra, tal como había descubierto durante la travesía. Les parecían lentos, agitados y sucios a causa del barro. Otros -los cocheros, por ejemplo-podían replicar que el mar era lento, agitado y húmedo.
Fuera quien fuese quien tuviera razón, el plesiosaurio de Mary se encontraba ahora en medio de un largo convoy de carros que avanzaban ruidosamente por Kent hacia Londres. Pese a haber partido una semana antes que yo, el espécimen probablemente llegaría a Londres después, demasiado tarde para la reunión de la Sociedad Geológica.
Arribamos a Londres en la madrugada del cuarto día y atracamos en un muelle de Tooley Street. La relativa calma que había reinado a bordo dio paso al caos del desembarque a la luz de las antorchas, de los silbidos y los gritos, de los coches y los carros que se alejaban traqueteando llenos de personas y cargamento. Era todo un impacto para los sentidos después de cuatro días en los que habíamos seguido el ritmo constante de la naturaleza. La gente, el ruido y las luces también me recordaron que había ido a Londres por un motivo, no para disfrutar del anonimato y la soledad mientras contemplaba el vasto horizonte.
Permanecí en la cubierta escudriñando el muelle en busca de mi hermano, pero no estaba. La carta que le había enviado justo en el momento de partir debía de haberse quedado por el camino, encallada en el barro, y debía de haber perdido su carrera contra mí. Aunque nunca había estado en los muelles de Londres, había oído hablar de ellos, de lo atestados que estaban, de lo sucios y peligrosos que eran, sobre todo para una dama sola a la que no esperaba nadie. Tal vez debido a la oscuridad, que lo volvía todo más misterioso, los hombres que descargaban el Unity, incluso los marineros a los que había llegado a conocer a bordo, me parecían ahora mucho más violentos y duros.
No sabía si desembarcar. Sin embargo, no había nadie a quien acudir en busca de ayuda: los demás pasajeros -incluso el hombre presuntuoso de Honiton-se habían marchado con una prisa poco caballerosa. Podría haberme dejado llevar por el pánico. Antes del viaje tal vez lo hubiera hecho. Pero algo había cambiado en mí durante el tiempo que había pasado en la cubierta observando el horizonte: ahora era responsable de mí misma. Era Elizabeth Philpot y coleccionaba peces fósiles. I,os peces no siempre son bonitos, pero tienen una forma agradable, son prácticos y destacan por sus ojos. No hay nada vergonzoso en ellos.
Cogí mi maleta y bajé del barco entre una veintena de hombres ajetreados, muchos de los cuales me silbaban y gritaban. Antes de que alguno pudiera hacer algo más que chillar, me dirigí a toda prisa a la aduana, aunque tambaleándome debido a la impresión de estar de nuevo en tierra.
– Me gustaría pedir un coche de caballos, por favor -dije a un sorprendido oficinista, al que interrumpí cuando estaba marcando artículos de una lista. Tenía un bigote que se agitaba como una polilla sobre su boca-. Esperaré aquí mientras va a buscarlo -añadí dejando en el suelo la maleta.
No adelanté la barbilla ni apreté la mandíbula, sino que le dirigí la mirada de los Philpot.
Me buscó un coche.
Las oficinas de la Sociedad Geológica se hallaban en Covent Garden, no muy lejos de la casa de mi hermano, pero para llegar había que pasar por Saint Giles y Seven Dials, con sus mendigos y ladrones, y no me entusiasmaba la idea de ir a pie. Por consiguiente, la tarde del 20 de febrero de 1824 esperaba en un coche de caballos frente al número 20 de Bedford Street, con mi sobrino Johnny al lado. Había nieve en la calle y nos arrebujábamos en la capa para protegernos del frío.
A mi hermano le horrorizó que hubiera viajado a Londres en barco a causa de Mary. Cuando se despertó en plena noche y me vio en la puerta, se quedó tan sorprendido que casi me arrepentí de haber ido. Arrumbadas discretamente en Lyme, mis hermanas y yo rara vez le dábamos motivos de preocupación, y no me gustaba hacerlo ahora.
John hizo todo cuanto pudo para convencerme de que no fuera a la Sociedad Geológica, salvo prohibírmelo expresamente. Al parecer solo estaba dispuesto a permitirme actuar de forma extraña una vez, cuando me acompañó a ver los artículos de la subasta del coronel Birch. Afortunadamente no había descubierto que también había asistido a la subasta. No quería ayudarme en una acción tan extravagante y arriesgada.
– No te dejarán entrar porque eres una mujer y sus estatutos no lo permiten -comenzó, empleando primero el argumento legal. Estábamos en su estudio, con la puerta cerrada, como si John intentara proteger a su familia de mí, su imprevisible hermana-. Incluso en el caso de que te dejen entrar, no te escucharán porque no eres un miembro. Por lo tanto -añadió levantando una mano cuando yo traté de interrumpirlo-, no tienes derecho a hablar ni a defender a Mary. No te corresponde a ti hacerlo.
– Es mi amiga -repuse-, y si yo no me pongo de su parte nadie más lo hará.
John me miró como si fuera una cría que intentara convencer a la niñera de que le dejara comer más pudin.
– Has sido una insensata, Elizabeth, Has venido hasta aquí y has enfermado por el camino…
– No es más que un resfriado.
– … por el camino, y has hecho que nos preocupáramos sin necesidad. -Ahora recurría al sentimiento de culpa-. Y todo en balde, porque no vas a conseguir que te escuchen.
– Al menos puedo intentarlo. Lo que sería una insensatez es venir hasta aquí y no intentarlo siquiera.
– ¿Qué quieres exactamente de esos hombres?
– Quiero recordarles que Mary emplea métodos cuidadosos para encontrar y conservar fósiles, y convencerlos de que accedan a defenderla públicamente del ataque de Cuvier contra su reputación.
– No lo harán -aseguró John deslizando un dedo por la espiral del nautilo que hacía las veces de pisapapeles-. Puede que defiendan el plesiosaurio, pero se negarán a hablar de Mary. Ella solo busca fósiles.
– ¡Que solo busca fósiles! -Me interrumpí.
John era un abogado de Londres, con una forma determinada de pensar. Yo era una solterona terca de Lyme, con opiniones propias. No conseguiríamos ponernos de acuerdo ni ninguno de los dos lograría convencer al otro. De todas formas, él no era mi objetivo; debía reservar mis palabras para hombres más importantes.
John no se avendría a acompañarme a la reunión, de modo que no se lo pedí, sino que recurrí a otra opción: mi sobrino. Johnny era ahora un joven alto y larguirucho que destacaba por sus pies, tenía un cariño residual a su tía y una viva afición por las travesuras. No había contado a sus padres que me había descubierto escabulléndome de la casa para ir a la subasta celebrada en el museo de Bullock, y ese secreto compartido nos unía. En esa intimidad confiaba ahora para que me ayudara.
Tuve suerte, pues John y mi cuñada iban a cenar fuera la noche del viernes en que tendría lugar la reunión de la Sociedad Geológica. No le había dicho cuándo se iba a celebrar el acto, que él creía que sería la semana siguiente. El día de la cena me fui a la cama por la tarde, aduciendo que el resfriado había empeorado. Mi cuñada frunció los labios, un gesto que indicaba claramente que desaprobaba mi insensatez. No le gustaban las visitas inesperadas ni los problemas que, pese a mi vida tranquila en Lyme, parecían seguirme. Detestaba los fósiles, el desorden y las preguntas sin respuesta. Cada vez que yo sacaba a colación temas como la posible edad de la tierra, retorcía las manos en su regazo y cambiaba de tema en cuanto se lo permitía su educación.
Cuando ella y mi hermano se hubieron marchado, salí sigilosamente de mi habitación y fui a buscar a Johnny para explicarle qué necesitaba de él. Se puso a la altura de las circunstancias de forma admirable: para justificar su salida inventó una excusa que satisficiera a los criados y fue a buscar un coche en el que me metió a toda prisa sin que nadie de la casa lo descubriera. Era ridículo que yo tuviera que llegar a ese extremo para emprender cualquier acción que se saliera de lo normal.
Sin embargo, era un alivio tener compañía. Ahora estábamos en Bedford Street sentados en el coche, frente a la sede de la Sociedad Geológica, después de que Johnny hubiera ido a comprobar que sus miembros todavía estaban cenando en las habitaciones del primer piso. A través de las ventanas delanteras veíamos las luces encendidas y alguna que otra cabeza inclinada. La reunión formal comenzaría dentro de media hora aproximadamente.
– ¿Qué hacemos, tía Elizabeth? -preguntó Johnny-. ¿Asaltamos la ciudadela?
– No, esperaremos. Todos se levantarán para que puedan retirar los platos. En ese momento entraré a buscar al señor Buckland. Van a nombrarlo presidente de la sociedad, y estoy segura de que me escuchará.
Johnny se recostó y apoyó los pies en el asiento de enfrente. Si yo hubiera sido su madre, le habría dicho que los bajara, pero lo bueno de ser tía es que puedes disfrutar de la compañía de tu sobrino sin tener que preocuparte por su comportamiento.
– Tía Elizabeth, no me ha dicho por qué es tan importante ese plesiosaurio -dijo-. Entiendo que quiera defender a la señorita Anning, pero ¿por qué está todo el mundo tan entusiasmado con esa criatura?
Me estiré los guantes y me coloqué bien la capa sobre los hombros.
– ¿Te acuerdas de cuando eras un niño y te llevamos al Egyptian Hall a ver los animales?
– Sí, me acuerdo del elefante y del hipopótamo.
– ¿Te acuerdas del cocodrilo de piedra que viste y que tanto me disgustó? ¿El que está ahora en el Museo Británico y al que llaman ictiosaurio?
– Claro. Lo he visto en el Museo Británico, y usted me ha hablado de él -respondió Johnny-, pero confieso que recuerdo mejor el elefante. ¿Por qué?
– Cuando Mary descubrió el ictiosaurio estaba contribuyendo a una nueva forma de pensar, aunque entonces ella no lo sabía. Era una criatura que nunca habíamos visto y que no parecía existir ya, sino que se había extinguido: la especie había desaparecido. Ese fenómeno llevó a algunas personas a plantearse que el mundo cambia, aunque de forma lenta, en lugar de ser constante, como se creía antes.
»A1 mismo tiempo, los geólogos estaban estudiando las distintas capas de roca, reflexionando sobre cómo se formó el mundo y preguntándose por su antigüedad. Desde hace años algunos hombres se preguntan si el mundo tiene más historia que los seis mil años calculados por el obispo Ussher. Un erudito escocés llamado James Hutton propuso incluso que el mundo es tan antiguo que no tiene «principio ni fin» y que es imposible determinar su antigüedad. -Hice una pausa-. Será mejor que no comentes nada de lo que estoy diciendo a tu madre. No le gusta oírme hablar de estas cosas.
– No lo haré. Continúe.
– Hutton creía que es la acción volcánica lo que modela el mundo. Otros han propuesto que lo ha formado el agua. Recientemente algunos geólogos han tomado elementos de uno y otro y han afirmado que una serie de catástrofes han dado forma al mundo, y que la última de ellas sería el diluvio universal.
– ¿Qué tiene eso que ver con el plesiosaurio?
– Es una prueba concreta de que el ictiosaurio no fue un caso único de extinción, sino que hay otros…, tal vez muchos animales extinguidos. Eso, a su vez, apoya la teoría de que la tierra cambia constantemente. -Miré a mi sobrino. Johnny observaba con expresión ceñuda los livianos copos de nieve que se arremolinaban en el exterior. Tal vez se parecía más a su madre de lo que yo creía-. Lo siento… No quería disgustarte con la conversación.
Negó con la cabeza.
– No, es fascinante. Me estaba preguntando por qué ninguno de mis profesores habla de eso en clase.
– Es demasiado aterrador para muchos, ya que va en contra de nuestra creencia en un Dios omnisciente y todopoderoso, y plantea preguntas sobre Sus intenciones.
– ¿Usted qué cree, tía Elizabeth?
– Yo creo… -Pocas personas me habían preguntado qué creía. Era estimulante-. No me incomoda interpretar la Biblia en sentido figurado en lugar de literalmente. Por ejemplo, creo que los seis días del Génesis no son días literales, sino distintos períodos de la creación, de modo que hicieron falta muchos miles, o cientos de miles de años para crearlo. Eso no degrada a Dios; simplemente le da más tiempo para construir este mundo tan extraordinario.
– ¿Y el ictiosaurio y el plesiosaurio?
– Son animales de hace muchísimo tiempo. Nos recuerdan que el mundo está cambiando. Desde luego que está cambiando. Veo cómo cambia cuando hay desprendimientos de tierras en Lyme que modifican la línea de la costa. Cambia cuando se producen terremotos y erupciones volcánicas e inundaciones. ¿Por qué no habría de cambiar?
Johnny asintió con la cabeza. Era un alivio hablar de esas cosas a alguien que me escuchaba sin ser tildada de ignorante o blasfema. Tal vez él estaba tan libre de prejuicios porque era joven.
– Mire.
Señaló las ventanas de la sede de la Sociedad Geológica. Unas figuras taparon la luz cuando los hombres se levantaron de las mesas.
Había llegado el momento de utilizar la fuerza de mis ojos. Respiré hondo y abrí la portezuela del coche. Johnny salió de un salto y me ayudó a bajar, entusiasmado con la idea de entrar en acción por fin. Llegó a la puerta en dos zancadas y llamó con energía. La abrió el mismo hombre que la primera vez, pero Johnny lo trató como si no hubiera hablado antes con él.
– La señorita Philpot desea ver al profesor Buckland -anunció. Tal vez creía que mostrando semejante confianza se le abrirían todas las puertas.
Sin embargo, el portero no se dejó engañar por su seguridad juvenil.
– No se permite entrar a mujeres en la sociedad -repuso sin tan siquiera mirarme. Era como si no existiera.
Comenzó a cerrar la puerta, pero Johnny puso el pie en la jamba para impedirlo.
– Bueno, entonces el señor John Philpot desea ver al profesor Buckland.
El portero lo miró de arriba abajo.
– ¿Para qué?
– En relación con el plesiosaurio.
El portero frunció el entrecejo. La palabra no le decía nada, pero parecía complicada y seguramente importante.
– Le daré el recado.
– Solo puedo hablar con el profesor Buckland -afirmó Johnny con altivez, disfrutando de cada instante.
El portero no pareció inmutarse. Tuve que dar un paso adelante y obligarlo a que me mirara y reconociera mi presencia.
– Puesto que guarda relación con el tema de la reunión que está a punto de empezar, haría bien en informar al profesor Buckland de que estamos esperando para hablar con él. -Lo miré fijamente a los ojos, con toda la firmeza y determinación que había descubierto en mí a bordo del Unity.
Surtió efecto: un instante después el portero bajó la vista y me dedicó una brevísima inclinación de la cabeza.
– Aguarden aquí -dijo, y nos cerró la puerta en las narices.
Estaba claro que mi éxito era limitado, pues no venció la prohibición de la entrada a mujeres y tuvimos que quedarnos fuera con el frío. Mientras esperábamos, los copos de nieve cubrieron mi sombrero y mi capa.
Unos minutos después oímos unos pasos que bajaban ruidosamente por la escalera y, cuando la puerta se abrió, vimos la cara de entusiasmo del señor Buckland y el reverendo Conybeare. Me decepcionó ver a este último, ya que no era ni de lejos tan agradable y cordial como el señor Buckland.
Creo que ellos también se llevaron una pequeña decepción al vernos.
– ¡Señorita Philpot! -exclamó el señor Buckland-. Qué sorpresa. No sabía que estaba en la ciudad.
– Llegué hace solo dos días, señor Buckland. Reverendo Conybeare. -Saludé a ambos con un gesto de la cabeza-. Este es mi sobrino, John. ¿Podemos entrar? Hace mucho frío aquí fuera.
– ¡Claro, claro!
Cuando el señor Buckland nos hizo pasar, el reverendo Conybeare frunció los labios, a todas luces molesto por el hecho de que una mujer franqueara el umbral de la Sociedad Geológica. Pero él no era el presidente -el señor Buckland iba a recibir tal nombramiento en unos momentos-, y por lo tanto no dijo nada y nos saludó con una inclinación. Su larga nariz estaba colorada, no sabía si a causa del vino, de haber estado sentado junto al fuego o de su mal humor.
La entrada de la sede era sencilla, con un suelo elegante de baldosas blancas y negras y solemnes retratos colgados de George Greenough, John MacCulIoch y otros presidentes de la sociedad. Dentro de poco un retrato de William Babington, el presidente saliente, se uniría a los demás. Esperaba ver algo que reflejara el interés de la sociedad: fósiles, cómo no, o rocas. Pero no había nada. Las cosas interesantes estaban escondidas.
– Dígame, señorita Philpot, ¿tiene noticias del plesiosaurio?-preguntó el reverendo Conybeare-. El portero ha dicho que era posible. ¿Va a honrar la criatura a los asistentes con su presencia?
Entonces comprendí el motivo de su entusiasmo: no era el apellido Philpot, sino la mención del espécimen desaparecido, lo que les había hecho bajar corriendo por la escalera.
– Hace tres días pasé junto al Dispatch y vi que estaba encallado. -Traté de que se notara que estaba bien informada-. Su cargamento está siendo transportado por tierra y llegará con la rapidez que permitan las carreteras.
Los dos hombres se desanimaron al oír algo que no era nuevo para ellos.
– Vaya, entonces, ¿qué hace usted aquí, señorita Philpot? -inquirió el reverendo Conybeare. Para ser un párroco, era bastante áspero.
Me erguí y traté de mirarlos a los ojos con la misma seguridad que había mostrado ante el oficinista del muelle y el portero de la Sociedad Geológica. Sin embargo, resultaba más difícil, ya que eran dos personas las que me miraban…, aparte de Johnny. Además, ellos eran más cultos y poseían mayor confianza en sí mismos. Podía tener cierto poder sobre un oficinista o un portero, pero no sobre alguien de mi clase. En lugar de centrar mi atención en el señor Buckland -quien, como futuro presidente de la sociedad, era el más importante de los dos-, miré a mi sobrino como una tonta y dije:
– Quería hablar con ustedes de la señorita Anning.
– ¿Le ha ocurrido algo a Mary? -preguntó William Buckland.
– No, no, está bien.
El reverendo Conybeare frunció el ceño, e incluso el señor Buckland, que no era dado a los mohines, arrugó el entrecejo.
– Señorita Philpot -comenzó a decir el reverendo Conybeare-, nos disponíamos a celebrar una sesión en la que tanto el señor Buckland como yo vamos a pronunciar discursos importantes (más aún, históricos) ante la sociedad. Seguro que su consulta sobre la señorita Anning puede esperar a otro día mientras nos concentramos en asuntos más acuciantes. Y ahora, si me disculpa, voy a revisar mis apuntes. -Sin esperar a oír mi respuesta, se volvió y empezó a subir por la escalera alfombrada.
Parecía que el señor Buckland fuera a hacer lo mismo, pero él era más lento y amable, y tardó un instante en decir:
– Hablaré con usted gustosamente en otra ocasión, señorita Philpot. ¿Puedo visitarla un día de la semana que viene, por ejemplo?
– ¡Señor -terció Johnny-, monsieur Cuvier cree que el plesiosaurio es falso!
Al oírlo el reverendo Conybeare se detuvo. Dio media vuelta en la escalera.
– ¿Qué ha dicho?
Johnny, un chico listo, había pronunciado las palabras adecuadas. Por supuesto, aquellos hombres no querían oír hablar de Mary. Era la opinión de Cuvier sobre el plesiosaurio lo que les interesaba.
– El barón de Cuvier cree que el plesiosaurio que encontró Mary no es auténtico -expliqué mientras el reverendo Conybeare bajaba por la escalera y se acercaba a nosotros con expresión adusta-. El cuello tiene demasiadas vértebras, y opina que infringe las leyes fundamentales que rigen la anatomía vertebral.
El reverendo Conybeare y el señor Buckland se miraron.
– Cuvier ha insinuado que los Anning crearon un animal falso añadiendo el cráneo de una serpiente de mar al cuerpo de un ictiosaurio. Afirma que son unos falsificadores -agregué, llevando la conversación al punto que más me preocupaba.
De inmediato deseé no haberlo hecho al ver las expresiones que mis palabras suscitaron en ambos caballeros. Sus rostros mostraron sorpresa, que dio paso a cierto recelo, más notable en el caso del reverendo Conybeare, pero también patente en las facciones benignas del señor Buckland.
– Por supuesto, ustedes saben que Mary jamás haría algo semejante -les recordé-. Es una persona honrada y conoce (gracias a ustedes, debo añadir) la importancia de mantener los especímenes tal como se encuentran. Sabe que sirven de poco si se manipulan.
– Por supuesto -asintió el señor Buckland, cuyo rostro se relajó, como si lo único que necesitara fuera un apunte de una mente sensata.
El reverendo Conybeare, en cambio, seguía con el entrecejo fruncido. Estaba claro que mis palabras habían topado con sus dudas.
– ¿Quién habló a Cuvier del espécimen? -preguntó.
Vacilé, pero no había forma de evitar la verdad.
– Le escribió la propia Mary. Creo que le mandó un dibujo.
El reverendo Conybeare resopló.
– ¿Mary le escribió? Me horroriza pensar cómo sería la carta. ¡Esa muchacha es prácticamente analfabeta! Habría sido mucho mejor que Cuvier se hubiera enterado después de la conferencia de esta noche. Buckland, debemos presentarle nuestros argumentos con dibujos y una descripción detallada. Hemos de escribirle usted y yo, y tal vez también alguien más, para que Cuvier tenga varios puntos de vista. Johnson, de Bristol, por ejemplo. Se mostró muy interesado cuando le hablé del plesiosaurio en la institución a principios de mes, y me consta que ha mantenido correspondencia con Cuvier en el pasado.
Mientras hablaba, el reverendo Conybeare deslizaba la mano arriba y abajo por la barandilla de caoba, desconcertado todavía por la noticia. Si no me hubiera irritado con su recelo respecto a Mary, quizá habría sentido lástima de él.
El señor Buckland reparó también en el nerviosismo de su amigo.
– Conybeare, no irá a desistir de pronunciar su discurso, ¿verdad? Muchos invitados han venido expresamente a oírlo: Babbage, Gordon, Drummond, Rudge, incluso McDownell. Ya ha visto la sala: está abarrotada. Es la mejor concurrencia que he visto nunca. Naturalmente, puedo entretenerlos con mis divagaciones sobre el megalosaurio, pero imagine lo impactante que sería si los dos habláramos de esas criaturas del pasado. ¡Juntos les ofreceremos una noche que no olvidarán jamás!
Chasqueé la lengua en señal de desaprobación.
– Esto no es un teatro, señor Buckland.
– En cierto sentido sí lo es, señorita Philpot. ¡Qué espectáculo más maravilloso les hemos preparado! Nos disponemos a mostrarles la prueba incontrovertible de la existencia de un mundo pasado maravilloso, de las criaturas más imponentes que ha creado Dios…, aparte del hombre, claro está. -El señor Buckland se estaba animando con aquel tema.
– Tal vez debería reservar sus pensamientos para la conferencia -señalé.
– Por supuesto. Bueno, Conybeare, ¿sigue conmigo?
– Sí. -El reverendo Conybeare adoptó un aire más seguro-. En mi ponencia he abordado algunas de las preocupaciones de Cuvier respecto al número de vértebras. Además, usted ha visto la criatura, Buckland. Usted cree en ella.
El señor Buckland asintió con la cabeza.
– Entonces ustedes también creen en Mary Anning -intervine-. Y la defenderán de las injustas acusaciones de Cuvier.
– No entiendo qué tiene que ver eso con esta conferencia -replicó el reverendo Conybeare-. Ya mencioné a Mary cuando hablé del plesiosaurio en la Institución de Bristol. Buckland y yo escribiremos a Cuvier. ¿No es suficiente?
– Ahora mismo todos los geólogos de renombre y otras personas interesadas están en esa sala. Una declaración suya afirmando que tiene plena confianza en la capacidad de Mary como buscadora de fósiles contrarrestaría todos los comentarios del barón de Cuvier que pudieran oír más adelante.
– ¿Por qué iba a querer poner en duda públicamente la capacidad de la señorita Anning y, más importante aún, el mismo espécimen del que me dispongo a hablar?
– Está en juego la reputación de una mujer, así como su medio de vida; un medio de vida que le proporciona a usted los especímenes que necesita para sustentar sus teorías y aumentar su propia reputación. A buen seguro eso debe de importarle lo bastante para decir lo que piensa, ¿no?
El reverendo Conybeare y yo nos miramos de hito en hito. Podríamos habernos quedado así toda la noche de no haber sido por Johnny, que se había impacientado con toda aquella cháchara y quería más acción. Sorteó al reverendo Conybeare y saltó a la escalera.
– Si no accede a limpiar el buen nombre de la señorita Anning, subiré y contaré a los caballeros de la sala lo que ha dicho Cuvier -exclamó-. ¿Qué le parecería eso?
El reverendo Conybeare hizo ademán de agarrarlo, pero Johnny subió varios escalones más hasta situarse fuera de su alcance. Debería haber reprendido a mi sobrino por su mala conducta, pero me sorprendí resoplando para ocultar la risa. Me volví hacia el señor Buckland, el más razonable de los dos.
– Señor Buckland, sé que siente un gran aprecio por Mary y que reconoce lo mucho que todos le debemos por su enorme habilidad para encontrar fósiles. También comprendo que esta noche es muy importante para usted, y no querría echarla a perder. Pero en algún momento de la conferencia tendrá ocasión de expresar su apoyo a Mary, ¿no? Podría reconocer sus esfuerzos sin necesidad de mencionar al barón de Cuvier. Y cuantío los comentarios de este se hagan por fin públicos, los hombres de arriba entenderán su declaración de confianza, en todo su sentido. De esa forma todos quedaremos contentos. ¿Sería eso aceptable?
El señor Buckland meditó la propuesta.
– No podrá constar en las actas de la sociedad -señaló a la postre-, pero estoy dispuesto a decir algo extraoficialmente si eso la complace, señorita Philpot.
– Así es. Gracias.
Él y el reverendo Conybeare se volvieron hacia Johnny.
– Basta ya, muchacho -murmuró el reverendo Conybeare-. Baja.
– ¿Ya está, tía Elizabeth? ¿Bajo? -Johnny pareció decepcionado por no poder cumplir su amenaza.
– Hay algo más -dije. El reverendo Conybeare soltó un resoplido-. Me gustaría oír lo que dice sobre el plesiosaurio en la conferencia.
– Me temo que no se permite la asistencia de mujeres a las reuniones de la sociedad. -El señor Buckland parecía casi compungido.
– Podría escucharles desde el pasillo. No tiene por qué saberlo nadie más que ustedes.
El señor Buckland se quedó pensativo un momento.
– Al fondo de la sala hay una escalera que lleva a una de las cocinas. Los criados la usan para subir y bajar los platos, la comida y demás. Podría quedarse en el rellano. Desde allí podría oírnos sin que nadie la viera.
– Sería un detalle. Gracias.
El señor Buckland hizo un gesto con la mano al portero, que había estado escuchando con rostro impasible.
– Acompañe a la dama y el joven al rellano del fondo, por favor. Vamos, Conybeare, ya les hemos hecho esperar demasiado. ¡Van a pensar que hemos ido y vuelto de Lyme!
Los dos hombres subieron presurosos por la escalera, dejándonos a Johnny y a mí con el portero. Nunca olvidaré la mirada aviesa que me lanzó desde lo alto el reverendo Conybeare antes de volverse para entrar en la sala de reuniones.
Johnny rió entre dientes.
– ¡Parece que no ha hecho un amigo nuevo, tía Elizabeth!
– No me importa, pero temo que por mi culpa haya perdido la serenidad. Bueno, lo sabremos dentro de un momento.
No, no alteré al reverendo Conybeare. Como párroco estaba acostumbrado a hablar en público, y logró recurrir a ese pozo de experiencia para recobrar la ecuanimidad. Mientras William Buckland cumplía con los diversos procedimientos de la reunión -aprobar las actas de la sesión anterior, proponer nuevos miembros, enumerar las diversas publicaciones y los especímenes donados a la sociedad desde la última sesión-, el reverendo Conybeare debía de haber echado un vistazo a sus apuntes y haberse tranquilizado con respecto a los detalles de sus afirmaciones, y cuando empezó a hablar su voz sonaba firme y llena de autoridad.
Solo pude juzgar su discurso por su voz. Johnny y yo estábamos sentados en unas sillas colocadas en el rellano, al fondo de la sala. Aunque dejamos la puerta entreabierta a fin de poder oír, no veíamos más allá de los caballeros que se hallaban de pie delante de la puerta en la atestada sala. Me sentía aislada tras un muro de hombres que me separaban del acto principal.
Por fortuna, la voz que empleaba el reverendo Conybeare para hablar en público llegaba hasta nosotros.
– Me satisface sobremanera hablar ante esta sociedad de un esqueleto casi perfecto de Plesiosaurus -comenzó-, un nuevo género fósil que, a partir del estudio de varios fragmentos hallados desunidos, me creí autorizado a proponer en mil ochocientos veintiuno. Gracias a la generosidad de su dueño, el duque de Buckingham, ese nuevo espécimen se halla por un tiempo a disposición de mi amigo el profesor Buckland para su investigación científica. El magnífico ejemplar descubierto recientemente en Lyme ha confirmado lo acertado de mis anteriores conclusiones en todos los puntos básicos relacionados con la estructura del esqueleto.
Mientras que la sala se mantenía caldeada gracias a dos lumbres de carbón y el calor corporal de sesenta personas, Johnny y yo nos helábamos en el rellano. Me arrebujé en la capa, pero sabía que estar allí sentada no haría ningún bien a mi pecho debilitado. Aun así, no podía marcharme en un momento tan importante.
Acto seguido el reverendo Conybeare abordó el rasgo más sorprendente del plesiosaurio: su larguísimo cuello.
– El cuello posee exactamente la misma longitud que el cuerpo y la cola juntos -explicó-. Puesto que su número de vértebras sobrepasa el de las aves de cuello más largo, incluso el cisne, se aparta de las leyes hasta ahora consideradas universales en los animales cuadrúpedos. Menciono esta circunstancia tan pronto porque constituye el rasgo más destacado e interesante del reciente descubrimiento, y convierte a este animal en una de las aportaciones más curiosas e importantes que la geología ha realizado a la anatomía comparativa.
A continuación pasó a describir la bestia en detalle. A esas alturas yo estaba reprimiendo la tos, y Johnny bajó a la cocina para traerme vino. Debió de gustarle lo que vio abajo más que lo oía en el rellano, pues después de ofrecerme un vaso de burdeos desapareció de nuevo por la escalera del fondo, seguramente con la intención de sentarse junto al fuego y coquetear con las muchachas del servicio contratadas para el acto.
El reverendo Conybeare descubrió la cabeza y las vértebras, y se explayó hablando del número de estas que tenían los distintos tipos de animales, como monsieur Cuvier había hecho en su crítica a Mary. Mencionó a Cuvier de pasada unas cuantas veces; la influencia del gran anatomista se puso de relieve a lo largo de toda la charla. No me extrañaba que el reverendo Conybeare se hubiera mostrado tan consternado por la respuesta de Cuvier a la carta de Mary. Sin embargo, a pesar de lo inverosímil de su anatomía, el plesiosaurio había existido. Si Conybeare creía en la criatura, también debía de creer en lo que Mary había hallado, y la mejor forma de convencer a Cuvier era apoyarla. Me parecía evidente.
Sin embargo, a él no se lo parecía. De hecho, hizo todo lo contrario. En plena descripción de las aletas del plesiosaurio, el reverendo Conybeare añadió:
– Debo reconocer que en un principio erré al afirmar que los bordes de las aletas estaban formados por huesos redondeados, cuando no es así. No obstante, cuando se halló el primer espécimen en mil ochocientos veintiuno, los huesos en cuestión se encontraban sueltos y fueron colocados y pegados con posterioridad en la disposición actual siguiendo una conjetura de la propietaria.
Tardé un instante en comprender que estaba aludiendo a Mary, insinuando que esta había cometido errores al juntar los huesos del primer plesiosaurio. El reverendo Conybeare solo se tomó la molestia de referirse a ella -aunque de forma anónima-para verter críticas sobre su persona.
– ¡Qué poco caballeroso! -murmuré, más alto de lo que pretendía, pues varias cabezas de la fila que tenía delante se volvieron como si intentaran localizar el origen de aquel exabrupto.
Me encogí en mi asiento y escuché aturdida cómo el reverendo Conybeare comparaba el plesiosaurio con una tortuga sin caparazón y especulaba acerca de su torpeza tanto en tierra como en el mar.
– Por consiguiente, ¿no cabe concluir que debía de nadar sobre la superficie o cerca de ella, con su largo cuello arqueado hacia atrás como un cisne, y que de vez en cuando se zambullía para atrapar a los peces que flotaban a su alcance? Tal vez acechaba en bajíos a lo largo de la costa, oculto entre las algas, estirándose desde una considerable profundidad de modo que sus fosas nasales quedaran a la altura de la superficie, a fin de protegerse del ataque de enemigos peligrosos.
Terminó con un floreo estratégico que debía de habérsele ocurrido al iniciarse la sesión.
– No puedo por menos de felicitar al público científico porque el descubrimiento de este animal se haya realizado en el momento en que el ilustre Cuvier se encuentra consagrado a sus investigaciones sobre los ovíparos fósiles, las cuales está a punto de publicar: él aportará al tema el orden y la lucidez que nunca ha dejado de introducir en los campos más oscuros y complejos de la anatomía comparada. Gracias.
Con tales palabras el reverendo Conybeare establecía una relación de lo más favorable entre él y el barón de Cuvier, de forma que fueran cuales fuesen las críticas que el Frances planteara no parecieran dirigidas a él. No me uní a los aplausos. Tenía el pecho tan cargado que me costaba respirar.
A continuación dio comienzo un animado debate, del que no pude seguir todas las intervenciones, ya que estaba mareada. Sin embargo, sí oí al señor Buckland carraspear al final.
– Me gustaría expresar mi gratitud a la señorita Anning -dijo-, que descubrió y extrajo el magnífico espécimen. Es una lástima que este no haya llegado a tiempo para esta charla tan ilustre e instructiva del reverendo Conybeare, pero, una vez que esté instalado aquí, los miembros y amigos de la sociedad podrán examinarlo cuando lo deseen. Se quedarán asombrados y encantados cuando vean este revolucionario descubrimiento.
Es todo cuanto conseguirá Mary, pensé: un breve agradecimiento entre un montón de palabras de gloria dedicadas a la bestia y al hombre. Su nombre nunca constará en las publicaciones ni en los libros científicos, y se olvidará. Que así sea. La vida de una mujer siempre consiste en transigir.
No tenía necesidad de escuchar más. Me desmayé.
9 El rayo que supuso mi mayor felicidad

La vi marcharse por pura casualidad. Joe me obligó a levantarme. Vino a mi habitación una mañana que mamá estaba fuera. Tray estaba tumbado a mi lado en la cama.
– Mary -dijo.
Me di la vuelta.
– ¿Qué?
Durante un rato no dijo nada y se limitó a mirarme. A cualquier otra persona le habría parecido inexpresiva la cara de Joe, pero yo noté que le molestaba que me quedara en la cama sin estar enferma. Se estaba mordiendo la cara interior del carrillo; unos pequeños mordiscos que le tensaban la mandíbula si uno sabía dónde mirar.
– Ya puedes levantarte -dijo-. La señorita…, mamá va a arreglarlo.
– ¿Arreglar qué?
– Tu problema con ese Frances.
Me incorporé agarrando la manta para taparme, pues hacía muchísimo frío, incluso con el calor de Tray a mi lado.
– ¿Cómo va a hacerlo?
– No me lo ha dicho. Pero deberías levantarte. No quiero tener que volver a la playa.
Me sentí tan culpable que obedecí, y Tray se puso a ladrar de alegría. Yo también me sentí aliviada. Después de pasar un día en la cama estaba aburrida, pero necesitaba que alguien me dijera que me levantara antes de hacerlo.
Me vestí, cogí el cesto y el martillo, y llamé a Tray, que se había quedado conmigo en la cama y estaba impaciente por salir. Cuando el coronel Birch me lo regaló, poco antes de marcharse de Lyme para siempre, me prometió que Tray me sería fiel. Y estaba en lo cierto.
Cuando salí mi aliento formó una nube de vaho alrededor de mi cara del frío que hacía. El cielo gris amenazaba nieve. La marea estaba alta y era imposible llegar a Black Ven y Charmouth, de modo que fui en la otra dirección, donde todavía habría una franja de tierra junto a los acantilados de Monmouth Beach. Aunque casi nunca encontraba monstruos en aquellos acantilados, a veces regresaba a casa con amonites gigantescos, como los que estaban incrustados en el Cementerio de Amonites, pero desprendidos de los acantilados. Tray corría delante de mí por el paseo, haciendo ruido con sus patas sobre el hielo. A veces reculaba para olfatearme y asegurarse de que lo seguía y no volvía a casa. Era agradable estar fuera, por mucho frío que hiciera. Era como si hubiera dejado atrás una fiebre brumosa y entrado en un mundo sólido y nítido.
Al pasar por delante del extremo del Cobb vi atracado el Unity, que estaba siendo cargado para un viaje. Era algo de lo más normal, pero lo que me llamó la atención entre los hombres que corrían de un lado a otro fueron las siluetas de tres mujeres: dos con sombrero y la tercera con un inconfundible turbante con plumas.
Tray se acercó a mí corriendo y ladrando.
– Chisss, calla, Tray.
Lo cogí temiendo que miraran en mí dirección y me vieran, y me escondí detrás de un bote de remos volcado que se usaba para llevar a la gente a los barcos anclados.
Estaba demasiado lejos para distinguir las caras de las hermanas Philpot, pero vi que la señorita Margaret entregaba a la señorita Elizabeth algo que esta se metió en el bolsillo. Luego hubo abrazos y besos, y la señorita Elizabeth se alejó de sus hermanas y avanzó por el tablón que conducía a bordo, donde los hombres que corrían arriba y abajo interrumpieron su actividad, y por último apareció en la cubierta.
No recordaba que la señorita Elizabeth hubiera viajado nunca en barco, ni siquiera en una embarcación pequeña, a pesar de vivir a orillas del mar y de buscar fósiles muy a menudo en sus playas. En realidad, yo tampoco lo había hecho salvo una o dos veces. Aunque podían ir a Londres en barco, las Philpot siempre preferían ir en coche. Hay personas que están hechas para el agua y otras para la tierra. Nosotras somos personas de tierra.
Me entraron ganas de echar a correr por el Cobb y llamarlas, pero no lo hice. Me quedé detrás del bote, con Tray gimiendo a mis pies, y observé cómo la tripulación del Unity desplegaba las enormes velas y soltaba amarras. La señorita Elizabeth se quedó en la cubierta: una figura intrépida y erguida con una capa gris y un sombrero morado. Había visto zarpar barcos de Lyme muchas veces, pero no llevando a bordo a alguien que significara tanto para mí. De repente el mar me pareció un lugar traicionero. Me acordé del cuerpo de lady Jackson, arrastrado años antes por el mar desde un buque naufragado, y me entraron ganas de gritar a la señorita Elizabeth para que volviera, pero era demasiado tarde.
Procuré no angustiarme y ocuparme de mis cosas. No busqué en los periódicos noticias de naufragios, ni referencias a la llegada del plesiosaurio a Londres ni a las dudas de monsieur Cuvier respecto al animal. Sabía que era poco probable que esto último apareciera en la prensa, pues para la mayoría carecía de importancia. Había ocasiones en que deseaba que el Western Flying Post se hiciera eco de las cosas que a mí me preocupaban. Quería ver titulares como «La señorita Elizabeth Philpot ha llegado sana y salva a Londres»; «La Sociedad Geológica celebra el descubrimiento del plesiosaurio de Lyme»; «Monsieur Cuvier confirma que la señorita Anning ha descubierto un nuevo animal».
Una tarde me encontré con la señorita Margaret junto a los salones de celebraciones, adonde se dirigía para jugar a whist, pues incluso en invierno jugaban una vez a la semana. A pesar del frío, llevaba uno de sus anticuados turbantes con plumas, que la hacían parecer una solterona avejentada y excéntrica con un extraño sombrero. Eso lo pensaba incluso yo, que había admirado a la señorita Margaret toda mi vida.
Cuando le di los buenos días, se sobresaltó como un perro al que le pisan el rabo.
– ¿Sabe…, sabe algo de la señorita Elizabeth?
La señorita Margaret me miró extrañada.
– ¿Cómo sabes que se ha ido?
No le dije que la había visto embarcar.
– Todo el mundo lo sabe. Lyme es demasiado pequeño para guardar secretos.
La señorita Margaret suspiró.
– No hemos recibido carta de ella, pero hace tres días que no funciona el correo porque las carreteras están en muy mal estado. Nadie ha recibido cartas. Sin embargo, un vecino que acaba de venir de Yeovil ha traído un ejemplar del Post con la noticia de que el Dispatch encalló cerca de Ramsgate. Es el barco que zarpó antes que el de Elizabeth. -Se estremeció, y las plumas de avestruz de su turbante temblaron.
– ¿El Dispatch? -grité-. ¡Pero si es el que lleva el plesiosaurio! ¿Qué le ha pasado?
Tuve una terrible visión: mi espécimen se hundía en el fondo del mar y desaparecía para siempre; todo mi trabajo, además de las cien libras del duque de Buckingham, perdido.
La señorita Margaret frunció el entrecejo.
– En el periódico ponía que los pasajeros y el cargamento están a salvo y que los están transportando a Londres por tierra. No hay por qué preocuparse…, pero podrías pensar en los que iban a bordo antes que en el cargamento, por muy valioso que sea para ti.
– Desde luego, señorita Margaret. Desde luego que pienso en esas personas. Dios las bendiga. Pero me pregunto dónde está mi… el plesi… del duque.
– Y yo me preguntó dónde está Elizabeth -añadió la señorita Margaret con los ojos inundados de lágrimas-. Sigo pensando que no deberíamos haberla dejado subir a ese barco. Si es tan fácil encallar como le sucedió al Dispatch, ¿qué habrá sido del Unity? -Estaba llorando, y le di unas palmaditas en el hombro. Pero ella no buscaba consuelo y me apartó lanzándome una mirada furibunda-. ¡Elizabeth no se habría ido de no haber sido por ti! -exclamó, antes de dar media vuelta y entrar a toda prisa en los salones de celebraciones.
– ¿Qué quiere decir? -grité mientras se alejaba-. ¡No lo entiendo, señorita Margaret!
Sin embargo, no podía seguirla hasta los salones. No era un lugar para alguien como yo, y los hombres de la puerta me dirigían miradas poco amistosas. Me quedé cerca, con la esperanza de vislumbrar a la señorita Margaret por la ventana salediza, pero no apareció.
Así fue como me enteré de que la señora Elizabeth se había marchado a Londres por mí. Pero no supe por qué hasta que la señorita Louise vino a explicármelo. Casi nunca visitaba nuestra casa, ya que prefería las plantas vivas a los fósiles, pero dos días después de mi encuentro con la señorita Margaret apareció en la puerta del taller, agachando la cabeza porque era muy alta. Yo estaba limpiando un pequeño ictiosaurio que había encontrado poco antes de descubrir el plesi. No estaba entero -el cráneo estaba roto en pedazos y no tenía aletas-, pero la columna y las costillas se encontraban en buen estado.
– No te levantes -dijo la señorita Louise, pero insistí en quitar los pedazos de roca que había sobre un taburete y en limpiarlo antes de que se sentara.
Entonces vino Tray y se tumbó a sus pies. No empezó a hablar de inmediato -la señorita Louise nunca había sido muy habladora-, sino que se dedicó a observar los montones de rocas colocados en torno a ella en el suelo, todos con fósiles aún pendientes de limpiar. Aunque siempre había tenido especímenes a mi alrededor, ahora había aún más, ya que se habían ido amontonando mientras preparaba el plesi. No dijo nada del desorden ni de la capa de polvo que lo cubría todo. Otros tal vez lo habrían hecho, pero supongo que ella estaba acostumbrada a la suciedad que implicaban la jardinería y los fósiles de la señorita Elizabeth.
– Margaret me ha dicho que te vio y que preguntaste por nuestra hermana. Hoy hemos recibido una carta. Elizabeth ha llegado sana y salva a casa de nuestro hermano en Londres.
– ¡Oh, cuánto me alegro! Pero… la señorita Margaret dijo que la señorita Elizabeth había ido a Londres por mí. ¿Por qué?
– Pensaba acudir a la reunión de la Sociedad Geológica para pedir a los miembros que te apoyaran contra la acusación del barón de Cuvier.
Fruncí el entrecejo.
– ¿Cómo sabe ella eso?
La señorita Louise vaciló.
– ¿Se lo han dicho los hombres? ¿Ha escrito Cuvier a Buckland o a Conybeare y ellos han escrito a la señorita Elizabeth? Ahora estarán todos en Londres hablando del tema, de… de los Anning y de lo que hacemos con los especímenes. -Me temblaban tanto los labios que no pude decir más.
– Tranquila, Mary. Tu madre vino a vernos.
– ¿Mamá? -Si bien me alivió saber que no se había enterado por los hombres, me sorprendió que mamá hubiera ido a mis espaldas.
– Estaba preocupada por ti -continuó la señorita Louise-, y Elizabeth decidió que intentaría ayudaros. Margaret y yo no entendíamos por qué tenía que ir en persona en lugar de escribirles, pero insistió en que era mejor.
Asentí con la cabeza.
– Tiene razón. Los hombres no siempre responden enseguida a las cartas. Mamá y yo lo hemos comprobado. A veces me paso un año entero esperando una respuesta. Cuando quieren algo se dan prisa, pero pronto se olvidan de mí. Cuando yo quiero algo… -Me encogí de hombros, y a continuación negué con la cabeza-. No puedo creer que la señorita Elizabeth haya ido hasta Londres en barco por mí.
La señorita Louise no dijo nada, pero me miró tan fijamente con sus ojos grises que tuve que bajar la vista.
Unos días más tarde decidí ir a Morley Cottage para pedir perdón a la señorita Margaret por haberle arrebatado a su hermana. Llevé una caja llena de peces fósiles que había estado guardando para la señorita Elizabeth. Sería mi regalo para cuando volviera. Ese momento tardaría en llegar, pues era probable que se quedara en Londres para su visita anual de primavera, pero era un alivio saber que los peces estarían allí esperando su regreso.
Con la caja en brazos recorrí Coombe Street y subí por Sherborne Lañe y hasta lo alto de Silver Street, maldiciéndome por ser tan generosa, pues pesaba mucho. Sin embargo, cuando llegué a Morley Cottage la casa estaba cerrada a cal y canto; las puertas tenían la llave echada, las persianas estaban bajadas y no salía humo de la chimenea. Llamé a la puerta principal y a la trasera durante un buen rato, pero no hubo respuesta. Cuando volvía a la parte delantera para mirar por la rendija de las persianas salió una vecina de las Philpot.
– Es inútil que mires -dijo-. No están aquí. Se fueron ayer a Londres.
– ¡A Londres! ¿Por qué?
– Fue muy repentino. Se enteraron de que la señorita Elizabeth ha enfermado y lo dejaron todo para irse.
– ¡No!
Cerré los puños y me apoyé contra la puerta. Al parecer siempre que encontraba algo perdía otra cosa. Encontré un ictiosaurio y perdí a Fanny. Encontré al coronel Birch y perdí a la señorita Elizabeth. Encontré la fama y perdí al coronel Birch. Ahora que creía haber vuelto a encontrar a la señorita Elizabeth, la perdía de nuevo, tal vez para siempre.
Me negaba a aceptarlo. El trabajo de mi vida consistía en hallar huesos de animales que se habían perdido. No podía creer que no fuera a encontrar de nuevo a la señorita Elizabeth.
No llevé la caja con fósiles de vuelta a Cockmoile Square, sino que la dejé en el jardín de la señorita Louise, junto al gigantesco amontes que la señorita Elizabeth había traído con mi ayuda de Monmouth Beach. Estaba segura de que un día los examinaría cuidadosamente y elegiría los mejores para su colección.
Quería subir a la siguiente diligencia con destino a Londres, pero mamá no me dejó.
– No seas boba -dijo-. ¿Cómo podrías ayudar tú a las Philpot? Les harías perder el tiempo atendiéndote a ti en lugar de a su hermana.
– Quiero verla y pedirle perdón.
Mamá chasqueó la lengua.
– Hablas como si se estuviera muriendo y quisieras hacer las paces con ella. ¿Crees que estando allí con la cara larga y pidiéndole perdón la ayudarás a ponerse bien? ¡La mandarás a la tumba más rápido!
Yo no me lo había planteado de aquel modo. Era un razonamiento raro pero sensato, como mi madre.
De modo que no fui, pero juré que un día viajaría a Londres solo para demostrar que podía hacerlo. Mamá escribió a las Philpot para preguntarles si había novedades, pues su letra resultaría menos ofensiva a la familia que la mía. Yo quería preguntar también por la acusación de Cuvier y la reunión de la Sociedad Geológica, pero mamá se negó, porque no era de buena educación pensar en mí en un momento como ese. Además, eso recordaría a las Philpot el motivo por el que la señorita Elizabeth había viajado a Londres y se enfadarían conmigo otra vez.
Dos semanas después recibimos una carta breve de la señorita Louise, en la que nos informaba de que la señorita Elizabeth ya había pasado lo peor. Sin embargo, la neumonía le había debilitado los pulmones, y los médicos opinaban que no podría vivir en Lyme debido al aire húmedo del mar.
– Tonterías -dijo mamá con un resoplido-. ¿Por qué vienen entonces tantos turistas, si no es por el aire y el agua del mar, que tan buenos son para la salud? Volverá. Es imposible mantener a la señorita Elizabeth lejos de Lyme.
Después de haber desconfiado durante años de las Philpot de Londres, ahora mamá era su mayor defensora.
A pesar de lo convencida que parecía mi madre, yo no estaba tan segura. Me alegraba de que la señorita Elizabeth hubiera sobrevivido, pero al parecer la había perdido de todas formas. Sin embargo, poco podía hacer yo, y una vez que mamá hubo escrito para decir lo mucho que nos alegrábamos todos, no volvimos a tener noticias de las Philpot. Tampoco supe qué había sido de monsieur Cuvier. No me quedó más remedio que vivir con la duda.
A mamá le gusta repetir el viejo refrán que dice que siempre llueve sobre mojado. Yo no estoy de acuerdo con ella en lo referente al tiempo. He ido a la playa durante años y años en días en los que el suelo ni siquiera se mojaba porque caían cuatro gotas de vez en cuando, y el cielo no acababa de decidir qué quería hacer.
Sin embargo, en el caso de las curis tenía razón. Podíamos ir a la playa durante meses y años sin encontrar ningún monstruo. Podíamos sentirnos humillados de lo pobres que éramos, el frío y el hambre que pasábamos, y lo desesperados que estábamos. Otras veces, en cambio, encontrábamos más de las que necesitábamos o más de las que podíamos abarcar. Eso fue lo que ocurrió cuando llegó el Frances.
Fue uno de esos espléndidos días de finales de junio en los que sabes por el sol y la brisa cálida que por fin ha llegado el verano y puedes empezar a despedirte de la opresión en el pecho que te ha tenido todo el invierno y la primavera luchando contra el frío. Estaba en las cornisas rocosas de Church Cliffs extrayendo un estupendo ejemplar de Ichthyosaurus tenuirostris; eso lo sé ahora porque los hombres han identificado y puesto nombre a cuatro especies, y las reconozco de un vistazo. No tenía cola ni aletas, pero sí unas vértebras muy juntas y una quijada larga y estrecha que acababa en punta, con unos dientes pequeños y finos que se encontraban intactos. Mamá había escrito al señor Buckland para pedirle que informara al duque de Buckingham, quien sabíamos que quería un icti para que hiciera compañía al plesi.
Alguien se acercó a mí mientras trabajaba. Estaba acostumbrada a que los turistas se plantaran a mi lado para ver lo que hacía la famosa Mary Anning. A veces les oía hablar a cierta distancia. «¿Qué crees que ha encontrado? -decían-. ¿Es uno de esos animales? ¿Un cocodrilo o, qué fue lo que leí, una tortuga gigante sin caparazón?»Aunque sonreía para mis adentros, no me molestaba en corregirlos. A la gente le costaba entender que en el mundo habían vivido animales que ni siquiera podían imaginar y que ya no existían. Yo había tardado años en aceptar la idea, incluso habiendo visto las pruebas claramente con mis propios ojos. Aunque ahora que había encontrado dos tipos de monstruos me respetaban más, la gente no iba a cambiar de opinión tan solo porque Mary Anning se lo dijera. Era algo que había aprendido acompañando a los turistas curiosos. Querían encontrar tesoros en la playa, querían ver monstruos, pero no querían reflexionar sobre cómo y cuándo habían vivido esas criaturas. Tales pensamientos les llevarían a poner en tela de juicio su idea del mundo.
El espectador se movió de tal forma que tapó el sol y su sombra se proyectó sobre el icti, y tuve que alzar la vista. Era uno de los corpulentos hermanos Day; Davy o Billy, no sabía cuál. Dejé el martillo, me limpié las manos y me levanté.
– Siento molestarte, Mary -dijo-, pero Billy y yo queremos enseñarte algo en Gun Cliff.
Miraba el acti mientras hablaba, inspeccionando mi trabajo, supongo. Con los años había mejorado mi técnica para sacar especímenes de la roca y ya no necesitaba que los Day me ayudaran tanto, salvo a veces para llevar losas de piedra al taller.
Sin embargo, valoraba su opinión, y me alegró ver que parecía satisfecho con lo que había hecho hasta entonces.
– ¿Qué habéis encontrado?
Davy Day se rascó la cabeza.
– No lo sé. Una de esas tortugas, a lo mejor.
– ¿Un plesi? -dije-. ¿Estás seguro?
Davy desplazó el peso del cuerpo de un pie al otro.
– Bueno, podría ser un cocodrilo. Nunca he sabido qué diferencia hay.
Los Day habían empezado a extraer piedras de la caliza liásica y a menudo encontraban cosas en los salientes rocosos de Lyme. No les interesaba saber qué desenterraban. Sabían que ellos y yo ganábamos dinero, y eso era lo único que les importaba. La gente solía acudir a mí para que les ayudara con lo que encontraban. Normalmente se trataba de un trozo de icti: una quijada, unos dientes, unas cuantas vértebras fusionadas.
Recogí el martillo y la cesta.
– Quédate aquí, Tray -ordené chasqueando los dedos y señalando el lugar.
Tray vino corriendo de la orilla, donde había estado persiguiendo las olas. Enroscó su cuerpo blanco y negro hasta hacerse un ovillo y apoyó la barbilla sobre una roca que había al lado del icti. Era un perrito manso, pero gruñía cuando alguien se acercaba a uno de mis especímenes.
Doblé el recodo que ocultaba Lyme a la vista siguiendo a Davy Day. El sol iluminaba las casas apiñadas en la colina y el mar era plateado como un espejo. Los barcos amarrados en el puerto se hallaban esparcidos como palos, abandonados tal como el agua los había dejado en el fondo al bajar la marea. Mi corazón rebosaba de cariño por esas imágenes. «Mary Anning, eres la persona más famosa de este pueblo», me dije. Sabía bien que estaba demasiado llena de orgullo y que tendría que ir a la capilla para pedir perdón por mis pecados. Pero no podía evitarlo: había recorrido un largo camino desde que la señorita Elizabeth contrató por primera vez a los Day para que nos ayudaran, muchos años antes, cuando yo era joven, pobre e ignorante. Ahora la gente venía a visitarme y escribía sobre lo que yo encontraba. Resultaba difícil no volverse engreída. Incluso los vecinos de Lyme se mostraban más simpáticos conmigo, aunque solo fuera porque atraía a los turistas y a un número mayor de clientes.
Sin embargo, había una cosa que evitaba que me hinchara demasiado, una espinita que llevaba clavada en el corazón. Encontrara lo que encontrase, y dijeran lo que dijesen de mí, Elizabeth Philpot ya no estaba en Lyme para compartirlo conmigo.
– Es aquí.
Davy Day señaló el lugar donde estaba sentado su hermano con un trozo de empanada de carne de cerdo en la manaza. A su lado había un montón de piedra cortada sobre un armazón de madera que usaban para transportarla. Billy Day alzó la vista con la boca llena y lo saludé con un gesto de la cabeza.
Me sentía un poco incómoda con él desde que se había casado con Fanny Miller. Billy no decía nada, pero a menudo yo me preguntaba si Fanny pronunciaría palabras duras sobre mí delante de él. No tenía celos de ella precisamente; los picapedreros no se consideran un buen partido para ninguna mujer, salvo para las más desesperadas. Aun así, su matrimonio me recordaba que mi situación era peor y que nunca me casaría. Fanny disfrutaba constantemente de lo que yo solo había experimentado una vez con el coronel en el huerto. Tenía la fama para consolarme, y el dinero que proporcionaba, pero nada más. No podía odiar a Fanny, pues yo tenía la culpa de que estuviera lisiada, pero ya no podía mostrarme cordial con ella ni sentirme cómoda en su presencia.
Eso mismo me ocurría con muchas personas de Lyme. Había fracasado. Nunca sería una dama como las Philpot; nadie me llamaría nunca señorita Mary. Sería simple y llanamente Mary Anning. Aun así, tampoco era como las demás personas trabajadoras. Estaba en medio, y siempre lo estaría. Eso me hacía sentir libre, pero también sola.
Por fortuna los salientes rocosos me proporcionaron muchas cosas en las que pensar aparte de mí. Davy Day señaló una piedra, y al inclinarme distinguí una hilera muy clara de vértebras de casi un metro de largo. Era tan evidente que me eché a reír. Había estado sobre aquellos salientes cientos de veces y no lo había visto. No dejaba de sorprenderme lo que se podía encontrar allí. Había cientos de cuerpos alrededor, a la espera de que un par de ojos perspicaces los descubrieran.
– Estábamos nevando la carga a Charmouth cuando Billy tropezó con la roca -explicó Davy.
– Tropezaste tú, no yo -afirmó Billy.
– Fuiste tú, idiota.
– Yo no…, tú.
Dejé que los hermanos discutieran y me puse a examinar las vértebras con creciente emoción. Eran más largas y gruesas que las de un icti. Seguí la hilera hasta el lugar donde debían de estar las aletas y vi suficientes indicios de la existencia de largas falanges para convencerme.
– Es un plesiosaurio -anuncié.
Los Day dejaron de discutir.
– Una tortuga -concedí, pues nunca aprenderían aquella larga y extraña palabra.
Davy y Billy se miraron y luego se volvieron hacia mí.
– Es el primer monstruo que encontramos -dijo Billy.
– Así es -asentí. Los Day habían descubierto amonites gigantescos, pero nunca un icti o un plesi-. Os habéis convertido en buscadores de fósiles.
Los Day dieron un paso atrás al mismo tiempo, como si quisieran distanciarse de mis palabras.
– Oh, no, somos picapedreros -repuso Billy-. Comerciamos con piedra, no con monstruos. -Señaló con la cabeza los bloques de piedra que debían entregar en Charmouth.
Me quedé asombrada de mí suerte. ¡Seguramente allí había un espécimen entero y los Day no lo querían!
– Entonces os pagaré el tiempo que tardéis en desenterrarlo y me lo quedaré -propuse.
– No sé… Tenemos que entregar las piedras.
– Entonces, después. Yo sola no puedo sacarlo… Como ya has visto, estoy trabajando en un ict… un cocodrilo.
No sabía si eran imaginaciones mías, pero parecía que por una vez los Day no estaban de acuerdo. A Billy le preocupaba tener algo que ver con el plesi. Me aventuré a adivinar el problema.
– ¿Vas a dejar que Fanny decida lo que debes hacer, Billy Day? ¿Acaso cree que una tortuga o un cocodrilo va a darse la vuelta para pegarte un mordisco?
Billy agachó la cabeza mientras Davy se reía.
– ¡Lo tienes calado! -exclamó Davy, y volviéndose hacia su hermano añadió-: Bueno, ¿vamos a sacar esto o vas a dejar que tu mujer te tenga cogido por las pelotas?
Billy frunció los labios como una bola de papel.
– ¿Cuánto vas a pagarnos?
– Una guinea -contesté rápidamente, sintiéndome generosa, y esperando también que la cantidad pusiera fin a las quejas de Fanny.
– Primero tenemos que llevar estas piedras a Charmouth -dijo Davy. Era su forma de decir que aceptaba.
Ahora había tantas personas en la playa buscando fósiles, especialmente en un día soleado como aquel, que tuve que ir a buscar a mamá para que vigilara el plesi a fin de que nadie lo reclamara como suyo. Los veranos eran ahora así, y la culpa era en parte mía por hacer famosas las playas de Lyme. Solo en invierno la playa quedaba desierta, pues el frío cortante y la lluvia ahuyentaban a la gente. Entonces podía pasarme el día entero allí sin ver un alma.
Los Day trabajaron deprisa y sacaron el plesi en dos días, más o menos al mismo tiempo que yo acababa de extraer mi icti. Como me encontraba muy cerca, podía ir de un lado a otro para darles instrucciones. No era un mal espécimen, pero le faltaba la cabeza. Al parecer los plesis perdían la cabeza fácilmente.
Acabábamos de llevar los dos especímenes al taller cuando mamá me llamó desde la mesa colocada en la plaza.
– ¡Mary, han venido a verte dos forasteros!
– Vaya por Dios, esto está demasiado abarrotado -murmuré.
Di las gracias a los Day y les hice salir para que mi madre les pagara, e indiqué a los visitantes que entraran. ¡Menudo espectáculo se encontraron! Los dos especímenes de monstruos estaban colocados por trozos en el suelo; ocupaban tanto espacio que los hombres apenas pudieron entrar y se quedaron en el umbral, con los ojos muy abiertos. Sentí que un pequeño rayo me recorría el cuerpo, un rayo que no podía explicar, y entonces supe que no se trataba de una visita normal y corriente.
– Disculpen el desorden, caballeros -dije-, pero acabo de traer dos animales y todavía no he tenido ocasión de colocarlos. ¿En qué puedo servirles?
Sabía que debía de estar horrorosa, con la cara manchada de barro de caliza liásica y los ojos irritados de trabajar con ahínco para sacar el icti.
El joven -no mucho mayor que yo; era atractivo, con los ojos azules y hundidos, la nariz larga y el mentón fino-reaccionó primero.
– Señorita Anning, soy Charles Lyell -dijo sonriendo-, y quien me acompaña es monsieur Constant Prévost, de París.
– ¿París? -grité. No pude contener el tono de pánico.
El Frances observó las piedras dispuestas en el suelo y luego me miró.
– Enchanté, mademoiselle -dijo haciendo una reverencia.
Si bien parecía un hombre bondadoso, con el cabello ondulado, unas largas patillas y arrugas en torno a los ojos, su voz era seria.
– ¡Oh!
Era un espía. Un espía de monsieur Cuvier que había venido a ver lo que estaba haciendo. Clavé la vista en el suelo, mirándolo como él debía de verlo. Había dos especímenes, uno al lado del otro: un icti sin cola y un plesi sin cabeza. La cola del plesi estaba separada de la pelvis y no costaría nada desplazarla para completar el icti. O bien podía coger la cabeza del icti, quitar algunas vértebras al cuello del plesi y colocar la cabeza. Quienes conocían bien las dos criaturas no se dejarían engañar, pero los idiotas tal vez se lo tragaran. Dadas las pruebas que tenía delante, era bastante fácil que monsieur Prévost llegara a la conclusión de que me disponía a unir los dos monstruos incompletos para formar un tercer monstruo entero.
Necesitaba sentarme, abrumada por lo repentino de la situación, pero no podía delante de aquellos hombres.
– Los reverendos Buckland y Conybeare le mandan recuerdos -continuó Charles Lyell, sin saber que estaba echando leña al fuego al mencionar sus nombres-. Fui alumno del profesor Buckland en Oxford y…
– Señor Lyell, señor… monsieur Prévost -lo atajé-, les aseguro que soy una mujer honrada. ¡Jamás falsificaría un espécimen, piense lo que piense el barón de Cuvier! ¡Y estoy dispuesta a jurarlo sobre la Biblia! No tenemos ninguna Biblia en casa… Teníamos una pero nos vimos obligados a venderla. Pero puedo llevarlos ahora mismo a la capilla y el reverendo Gleed me oirá jurarlo sobre la Biblia, si sirve de algo. O podemos ir a la iglesia de Saint Michael, si lo prefieren. El párroco no me conoce bien, pero me dejará una Biblia.
Charles Lyell trató de interrumpirme, pero yo no podía parar.
– Sé que estos especímenes no están completos, y les juro que los dejaré tal como los encontré y que no trataré de intercambiar sus partes. La cola de un plesiosaurio encajaría en un ictiosaurio, pero yo nunca haría eso. Y, claro está, la cabeza de un icti es demasiado grande para encajar en el extremo del pescuezo del plesi. No daría resultado. -Estaba farfullando, y el Frances en particular parecía perplejo.
De pronto me derrumbé y tuve que sentarme; me daba igual que los caballeros estuvieran delante. Estaba acabada. Allí mismo, ante unos desconocidos, me eché a llorar.
Aquello disgustó al Frances más que cualquier palabra. Comenzó a parlotear en su idioma, y el señor Lyell lo interrumpía a veces ha-blando también en Frances, pero más despacio, mientras yo solo era capaz de pensar en que debía decir a mamá que pagara a los Day tan solo una libra, pues había sido demasiado generosa e íbamos a necesitar todos los chelines porque no podría buscar ni vender más monstruos. Tendría que volver a las ridículas curis, los amos y los beles y las grifis de mi juventud. Y ahora ya no vendería tantas, pues había muchísimos buscadores que vendían sus propias curis. Seríamos pobres de nuevo, y Joe nunca llegaría a montar su propio negocio, y mamá y yo nos quedaríamos para siempre en Cockmoile Square y no nos mudaríamos más arriba, a un sitio con una tienda mejor. Lloré por mi futuro hasta que no me quedaron lágrimas y los hombres se callaron.
Cuando estuvieron seguros de que había terminado de llorar, monsieur Prévost sacó un pañuelo de su bolsillo, e inclinándose sobre las losas de piedra para no pisar los especímenes, me lo tendió como si fuera una bandera blanca sobre un campo de batalla de roca. Al ver que yo vacilaba, lo agitó para animarme y me dedicó una son-risita que le formó unos profundos hoyuelos en las mejillas. De modo que lo cogí y me enjugué los ojos con la tela más suave y blanca que había tocado jamás. Olía a tabaco y me hizo estremecer y sonreír, pues volvió a caer el rayo, solo un poco. Hice ademán de devolvérselo, manchado de barro, pero él no quiso aceptarlo y me indicó por señas que me lo quedara. Fue entonces cuando empecé a pensar que tal vez monsieur Prévost no era un espía. Doblé el pañuelo y me lo metí debajo de la cofia, ya que era el único sitio de la habitación que no estaba sucio.
– Señorita Anning, déjeme hablar, por favor -dijo Charles Lyell con cierta vacilación, temiendo quizá que rompiera a llorar de nuevo.
No lo hice; había acabado. Entonces me percaté de que me había llamado señorita Anning en lugar de Mary.
– Tal vez debería explicarle que nos ha traído aquí. Monsieur Prévost me acogió amablemente el año pasado cuando visité París. Me presentó al barón de Cuvier en el Museo de Historia Natural y me acompañó en expediciones geológicas por la zona. Así pues, cuando me escribió para anunciar que venía a Inglaterra, me ofrecí a llevarlo a algunos de los enclaves geológicos más importantes del sur del país. Hemos entrado en Oxford, Birmingham y Bristol, y hemos viajado hasta Cornualles y regresado pasando por Exeter y Plymouth. Naturalmente, deseábamos venir a Lyme Regís para visitarla, ir a las playas donde busca fósiles y ver su taller. De hecho, monsieur Prévost acaba de decirme que está muy impresionado por lo que ve aquí. El mismo se lo diría, pero por desgracia no habla nuestra lengua.
Mientras el señor Lyell hablaba, el Frances se acuclilló junto al ictiosaurio y deslizó un dedo por sus costillas, que estaban casi completas y bellamente espaciadas como barrotes de hierro. No podía quedarme allí sentada mientras él estaba agachado con los muslos tan cerca de mí. Cogí una cuchilla, me arrodillé junto a la quijada del icti y empecé a raspar el esquisto que tenía pegado.
– Nos gustaría examinar con mayor detenimiento los especímenes que ha encontrado, si es posible, señorita Anning -prosiguió el señor Lyell-. También nos gustaría ver el lugar del que proceden… estos ejemplares y el plesiosaurio que descubrió en diciembre. Un espécimen excepcional, con un cuello y una cabeza extraordinarios.
Me quedé paralizada. Me parecía sospechoso que sacara a colación la parte más preocupante del plesi.
– ¿Lo ha visto?
– Por supuesto. Estaba presente cuando llegó a la sede de la Sociedad Geológica. ¿No se ha enterado de lo que ocurrió?
– No me he enterado de nada. A veces me siento como si estuviera en la luna, porque apenas me entero de lo que pasa en el mundo científico. Una persona me iba a mantener informada, pero… Señor Lyell, ¿conoce a Elizabeth Philpot?
– ¿Philpot? No, no he oído ese apellido, lo siento. ¿Debería conocerla?
– No, no. -Sí, pensé. Sí, debería conocerla-. ¿Qué estaba diciendo… del plesiosaurio?
– Llegó a Londres más tarde de lo previsto -explicó el señor Lyell-, casi dos semanas después de la reunión de la sociedad en la que el reverendo Conybeare habló de él. Debe saber, señorita An-ning, que en la reunión el reverendo Buckland elogió su técnica de recogida de fósiles.
– ¿De verdad?
– Ya lo creo. El caso es que cuando por fin llegó el plesiosaurio los hombres no pudieron subirlo por la escalera porque era demasiado ancho.
– Un metro ochenta de ancho medía el armazón. Lo sé porque lo construí yo. Tuvimos que colocarlo de lado para sacarlo por la puerta.
– Desde luego. Se pasaron casi un día entero intentando subirlo a las salas de conferencias. Sin embargo, al final hubo que dejarlo en la entrada, donde muchos miembros de la sociedad acudieron a verlo.
Vi que el Frances avanzaba a gatas entre el icti y el plesi para llegar a la aleta delantera de este. Moví la cabeza en su dirección.
– ¿Lo ha visto él?
– No en Londres, pero cuando fuimos de Oxford a Birmingham, paramos en Stowe House, adonde lo ha llevado el duque de Buckingham. -El señor Lyell, aun siendo educado como correspondía a un caballero, hizo una pequeña mueca-. Es un espécimen espléndido, pero está bastante apretado entre la extensa colección de objetos brillantes del duque.
Guardé silencio, con la mano en la quijada del icti. De modo que aquel pobre espécimen iría a parar a la casa de un hombre rico, donde pasaría inadvertido entre todos los objetos de plata y oro. Me habría echado a llorar.
– Entonces ¿él.… -pregunté señalando con la cabeza a monsieur Prévost-va a decirle a monsieur Cuvier que el plesiosaurio no es falso? ¿Que de verdad tiene la cabeza pequeña y el cuello largo, y que no hemos juntado dos animales distintos?
Monsieur Prévost alzó la vista del plesi que estaba examinando con una expresión de interés que me hizo pensar que entendía nuestra lengua mejor de lo que la hablaba.
El señor Lyell me sonrió.
– No es necesario, señorita Anning. El barón de Cuvier estaba plenamente convencido de la autenticidad del espécimen antes de que monsieur Prévost lo viera. Ha mantenido abundante correspondencia sobre el plesiosaurio con varios de sus defensores: el reverendo Buckland, el reverendo Conybeare, el señor Johnson, el señor Cumberland…
– Yo no los llamaría defensores precisamente -murmuré-. Les caigo bien cuando necesitan algo.
– La respetan mucho, señorita Anning -afirmó Charles Lyell.
– Bueno.
No iba a discutir con él sobre lo que los hombres pensaban de mí. Tenía trabajo pendiente. Empecé a rascar de nuevo.
Constant Prévost se levantó, se limpió el polvo de las rodillas y habló con el señor Lyell.
– A monsieur Prévost le gustaría saber si ya tiene comprador para el plesiosaurio -explicó el señor Lyell-. Si no es así, le gustaría comprarlo para el museo de París.
Dejé la cuchilla y me acuclillé.
– ¿Para Cuvier? ¿Monsieur Cuvier quiere comprar uno de mis plesis? -Me quedé tan asombrada que los dos hombres se echaron a reír.
Mamá no tardó en hacerme bajar de la nube en la que estaba flotando. -¿Cuánto van a pagar los franceses por la curi? -preguntó en cuanto los hombres se fueron a cenar al Three Cups y pudo abandonar la mesa del exterior-. ¿Son más desprendidos o la quieren más barata que un inglés?
– No lo sé, mamá…, no hemos hablado de cifras -mentí. Ya encontraría una ocasión mejor para decirle que me interesaba tanto el Frances que había accedido a vendérselo por solo diez libras-. Me da igual cuánto pague -añadí-. Solo sé que monsieur Cuvier tiene una opinión lo bastante buena de mi trabajo para querer más. Eso es suficiente pago para mí.
Mamá se apoyó en la jamba y me lanzó una mirada maliciosa.
– Así que crees que el plesi es tuyo, ¿verdad?
Fruncí el entrecejo, pero no contesté.
– Lo encontraron los Day, ¿no? -continuó, implacable como siempre-. Ellos lo encontraron y lo desenterraron, y tú se lo compraste como el señor Buckland o lord Henley o el coronel Birch te compraban especímenes que luego decían que eran suyos. Te has convertido en una coleccionista como ellos. O en una tratante, porque se lo vas a vender a otra persona.
– Eso no es justo, mamá. He buscado fósiles toda mi vida. Y encuentro la mayoría de mis especímenes. Yo no tengo la culpa de que los Day encontraran uno y no supieran qué hacer con él. Si ellos lo hubieran sacado, lo hubieran limpiado y lo hubieran vendido, sería suyo, pero no lo querían y acudieron a mí. Yo supervisé su trabajo y les pagué por él, y ahora tengo el plesi aquí. Soy responsable de él, y por eso es mío.
Mamá se pasó la lengua por los dientes.
– Siempre te has quejado de que no tenías el reconocimiento de los hombres, que decían que las curis eran suyas después de comprártelas. ¿Significa eso que vas a decir al Frances que ponga los nombres de los Day junto con el tuyo en la etiqueta cuando lo exponga en París?
– Por supuesto que no. De todas formas, tampoco van a incluir el mío en la etiqueta. Nadie lo ha hecho nunca. -Dije esto para tratar de desviar la conversación del argumento de mi madre, pues sabía que tenía razón.
– A lo mejor la diferencia entre los que buscan fósiles y los coleccionistas no es tan grande como has dado a entender durante todos estos años.
– ¡Mamá! ¿Por qué me das la tabarra cuando acabo de recibir una buena noticia? ¿No puedes dejarlo estar?
Mamá suspiró y se enderezó la cofia preparándose para volver con los clientes de la mesa.
– Lo único que una madre quiere es ver a sus hijos bien situados. Te he visto preocupada por el reconocimiento durante todos estos años. Más valdría que te preocuparas por el dinero. Eso es lo que de verdad importa. Las curis son un negocio.
Aunque sabía que su intención era buena, me dolieron sus palabras. Sí, necesitaba que me pagaran por lo que hacía, pero ahora los fósiles eran para mí algo más que dinero: se habían convertido en una forma de vida, un mundo entero de piedra del que yo formaba parte. A veces pensaba incluso en mi cuerpo una vez que hubiera muerto y en que se transformaría en piedra miles de años después. ¿Qué pensarían de mí si me desenterraban?
Con todo, mamá estaba en lo cierto: ahora no solo me dedicaba a buscar y encontrar fósiles, sino que también los vendía, y ya no estaba claro lo que hacía. Tal vez ese era el auténtico precio de la fama.
Lo que más deseaba en el mundo era subir por Silver Street hasta Morley Cottage, sentarme a la mesa del comedor de las Philpot, llena de peces fósiles de la señorita Elizabeth, y hablar con ella. Bessy me pondría bruscamente una taza de té delante y se marcharía, y observaríamos cómo cambiaba la luz en Golden Cap. Alcé la mirada hacia la acuarela que la señorita Elizabeth había pintado de esa vista y me había regalado poco antes de nuestra discusión: árboles y casitas en primer plano, y a lo lejos, las colinas de la costa bañadas en una luz suave. No había personas en el cuadro, pero a menudo tenía la impresión de que yo estaba en alguna parte, fuera de la vista, buscando curis en la playa.
Los dos días siguientes estuve ocupada con el señor Lyell y monsieur Prévost, llevándolos a la playa para mostrarles de dónde habían salido los animales y enseñarles cómo buscar otras curis. Ninguno de los dos tenía buen ojo, aunque encontraron algunas cosas. Incluso entonces me acompañó la suerte, pues descubrí otro ictiosaurio delante de ellos. Estábamos en un saliente cercano al emplazamiento del otro icti cuando vi un trozo de quijada y unos dientes prácticamente debajo del pie del Frances. Desprendí unos pedazos de roca con el martillo para dejar a la vista el ojo, las vértebras y las costillas. Era un buen espécimen, excepto la cola, que estaba aplastada como si le hubiera pasado por encima la rueda de un carro. Confieso que fue un placer emplear el martillo para sacar a la criatura ante sus ojos.
– ¡Señorita Anning, es usted una auténtica prestidigitadora! -exclamó el señor Lyell.
Monsieur Prévost también quedó impresionado, aunque no podía expresarlo en nuestra lengua. Yo estaba encantada de que no pudiera hablar, pues de ese modo disfrutaba de su compañía sin tener que preocuparme por lo que pudieran significar sus bonitas palabras.
Los hombres querían ver más, así que fui a buscar a los Day para que desenterraran el icti mientras yo los llevaba al Cementerio de Amonites de Monmouth Beach y luego a la bahía Pinhay a buscar crinoideos. Hasta que se marcharon para dirigirse a Weymouth y Portland no tuve ocasión de trabajar en el plesi. Tendría que limpiarlo deprisa, pues monsieur Prévost pensaba partir hacia Francia al cabo de diez días. Tendría que trabajar día y noche a fin de tenerlo listo, pero merecería la pena. Así era este olido: durante meses cada día había sido igual que el anterior, aparte de los cambios de tiempo, mientras buscaba fósiles en la playa. Y de repente aparecían tres monstruos y dos desconocidos, y tenía que trabajar horas y horas para preparar un espécimen.
Tal vez porque pasaba las horas enteras en el taller hasta que el plesi estuvo acabado y los hombres se hubieron marchado, no me enteré hasta que el resto de los vecinos de Lyme ya lo sabían. Mamá me llamó a gritos una mañana desde su posición privilegiada en la mesa para que saliera.
– ¿Qué pasa, mamá? -pregunté malhumorada, y al apartarme el cabello de los ojos me manché la frente de barro.
– Es Bessy -dijo ella, señalándola con el dedo.
La criada de las Philpot caminaba por Coombe Street. Eché a correr tras ella y la alcancé cuando estaba a punto de entrar en la panadería.
– ¡Bessy! -grité.
Dio media vuelta y refunfuñó al verme. Tuve que agarrarla del brazo para evitar que se escabullera. Puso los ojos en blanco.
– ¿Qué quieres?
– ¡Han regresado! Han… ¿Se encuentran…? ¿Se encuentra bien la señorita Elizabeth?
– Escúchame bien, Mary Anning -dijo Bessy volviéndose hacia mí-. Déjalas en paz, ¿me oyes? Eres la última persona a la que quieren ver. No se te ocurra acercarte a Silver Street.
Nunca le había caído bien a Bessy, de modo que no me sorprendieron sus palabras. Solo quería averiguar si eran ciertas. Traté de descifrar su expresión mientras hablaba. Parecía preocupada, nerviosa y enfadada. No me miraba a la cara, sino que volvía la cabeza a un lado y otro, como si esperara que apareciese alguien para salvarla.
– No voy a hacerles daño, Bessy.
– ¡Sí! -masculló ella-. No te acerques a nosotras. No eres bien recibida en Morley Cottage. Estuviste a punto de matar a la señorita Elizabeth. Una noche se puso tan mala que creímos que la perdíamos. No habría pillado la pulmonía de no haber sido por ti. Y desde entonces no ha vuelto a ser la misma. ¡Así que déjala en paz! -Bessy me apartó de un empujón y entró en la panadería.
Eché a andar por Coombe Street en dirección al taller, pero al llegar a Cockmoile Square no me dirigí a la mesa tras la cual estaba mi madre, sino que me metí en Bridge Street, crucé la plaza dejando atrás los salones de celebraciones y el Three Cups, y enfilé Broad Street. Si tenía prohibido acercarme a las hermanas Philpot, quería oírlo de sus labios, no de los de Bessy.
Era día de mercado, y los puestos de venta se extendían hasta la mitad de Broad Street. El lugar estaba atestado y abrirse paso a empujones era como intentar caminar por el agua cuando sube marea. Sin embargo, seguí avanzando, pues sabía que debía hacerlo.
Con tanta gente como había tardé en verla: caminaba colina abajo con sus pasitos rápidos y la espalda erguida. Fue como divisar una forma imprecisa en el horizonte que al acercarse se transforma en el contorno claro de un barco. En ese momento sentí que el rayo me atravesaba y me paré en seco, dejando que la multitud del mercado se separara y empujara en torno a mí.
Elizabeth Philpot estaba rodeada de gente, pero iba sola, sin la compañía de sus hermanas. Estaba más flaca, casi esquelética, con su vestido malva, que ahora le quedaba holgado, y un sombrero que enmarcaba una cara delgada. Tenía más marcados los pómulos y sobre todo la mandíbula, larga, recta y fuerte como la de un icti. Pero caminaba a buen paso, como si supiera bien adonde se dirigía, y cuando se aproximó más advertí que sus ojos grises destellaban, como si una luz brillara a través de ellos. Volví a respirar, pues había estado conteniendo el aliento sin darme cuenta.
Al verme se le iluminó el rostro como Golden Cap cuando el sol lo acaricia. Entonces eché a correr apartando a empellones a la gente, aunque no parecía avanzar un solo milímetro. Cuando por fin llegué hasta ella la rodeé con los brazos y rompí a llorar delante de todo el pueblo; Fanny Miller nos miraba desde un puesto de verduras, y mamá vino a ver qué me había pasado, y todos los que antes murmuraban sobre mí a mis espaldas ahora hablaban abiertamente, y me daba igual.
No dijimos nada. Nos limitamos a abrazarnos, deshechas en lágrimas las dos, aunque la señorita Elizabeth no lloraba nunca. A pesar de todo lo que me había pasado -encontrar los ictis y plesis, ir con el coronel Birch al huerto, conocer a monsieur Prévost-, aquel fue el rayo que supuso mi mayor felicidad.
– Me he escapado de mis hermanas e iba a buscarte -dijo la señorita Elizabeth cuando por fin nos soltamos. Se enjugó los ojos-. Me alegro mucho de estar en casa. Nunca pensé que echaría tanto de menos Lyme.
– Tenía entendido que el médico le había dicho que no podía vivir cerca del mar porque tiene los pulmones delicados.
La señorita Elizabeth respiró hondo, contuvo el aliento y lo exhaló.
– ¿Qué saben los médicos de Londres del aire del mar? El aire de Londres es inmundo. Aquí estoy mucho mejor. Además, nadie puede separarme de mis peces. Por cierto, gracias por la caja de peces que me dejaste. Son una maravilla. Ven, vamos al mar. Lo he visto muy poco, porque Margaret, Louise y Bessy no me dejan salir de casa. Se preocupan demasiado por mí.
Echó a andar por Broad Street y la seguí de mala gana.
– Se enfadarán conmigo por permitírselo -dije-. Ya están enfadadas porque enfermó por mi culpa.
La señorita Elizabeth resopló.
– Tonterías. Tú no me obligaste a sentarme una noche en un rellano donde había mucha corriente, ¿verdad? Ni a ir en barco a Londres. Soy la única responsable de esas locuras. -Lo dijo como si no se arrepintiera de nada de lo que había hecho.
A continuación me habló de la reunión de la Sociedad Geológica y me contó que el señor Buckland y el reverendo Conybeare habían accedido a escribir a Cuvier, y que el señor Buckland había dicho cosas bonitas de mí a todos los caballeros reunidos, aunque no constaban en las actas. Yo le hablé de monsieur Prévost y del plesiosaurio que iba a formar parte de la colección de monsieur Cuvier en el museo de París. Era maravilloso volver a hablar con ella, pero mientras charlábamos sentía una gran inquietud, pues sabía que tenía que hacer algo difícil. Debía pedir perdón.
Caminábamos por el paseo cuando me coloqué delante de ella y la obligué a detenerse.
– Señorita Elizabeth, le pido perdón por todo lo que dije -solté-. Por ser tan orgullosa y tan engreída. Por burlarme de sus peces y de sus hermanas. Me porté fatal con usted y estuvo mal, después de todo lo que ha hecho por mí. La he echado mucho de menos durante estos años. Y cuando se fue a Londres por mí y estuvo a punto de morir…
– Basta. -Elizabeth Philpot levantó una mano-. En primer lugar, quiero que me llames Elizabeth.
– Yo… Está bien. E… Elizabeth.
Resultaba muy extraño no decir «señorita».
La señorita Elizabeth echó a andar de nuevo.
– Y no hace falta que me pidas disculpas por el viaje a Londres. Al fin y al cabo, fui yo quien decidió hacerlo. Y te estoy agradecida. Ir a Londres en el Unity ha sido la mejor experiencia de mi vida. Me cambió parabién, y no me arrepiento en lo más mínimo.
En efecto, había algo distinto en ella, aunque no sabía exactamente de qué se trataba. Era como si se sintiera más segura. Si alguien la estuviera dibujando emplearía líneas claras y firmes, mientras que antes habría empleado trazos tenues, y más sombreado. Era como un fósil que ha sido limpiado y expuesto para que todo el mundo vea cómo es.
– En cuanto a nuestra riña, yo también dije cosas de las que me arrepiento -continuó-. Tenía celos, como bien dijiste, y no solo por el coronel Birch, sino también por tus conocimientos sobre fósiles…, tu capacidad para encontrarlos y entender lo que son. Yo nunca tendré esas dotes.
– Oh.
Aparté la vista, pues me costaba sostener su mirada brillante y sincera. Con tanto andar y hablar, habíamos acabado al pie del Cobb. Las olas rompían contra él y levantaban nubes de espuma que obligaban a las gaviotas a alzar el vuelo.
– ¿Sabes qué? Me gustaría ver el Cementerio de Amonites -declaró la señorita Elizabeth-. Hace mucho tiempo que no voy.
– ¿Está segura de que puede ir tan lejos, señorita Elizabeth? No debe cansarse después de haber estado enferma.
– Deja de preocuparte. Margaret y Bessy ya se preocupan bastante. Gracias a Dios, Louise no tanto. Y llámame Elizabeth. Seguiré insistiendo hasta que te acostumbres.
De modo que seguimos caminando por la playa cogidas del brazo y hablando hasta que al final no quedó más que decir, como una tormenta que se calma, y bajamos la vista al suelo, donde las curis aguardaban a que las encontráramos
10 Juntas y en silencio

Mary Anning y yo estamos buscando fósiles en la playa, ella sus animales y yo mis peces. No apartamos la vista de la arena y las rocas mientras caminamos a distinto paso, primero una delante, y luego la otra. Mary se detiene para abrir un nódulo y averiguar qué alberga su interior. Yo hurgo en el barro en busca de algo nuevo y milagroso. Hablamos muy poco, pues no nos hace falta. Vamos juntas en silencio, cada una en su mundo, consciente de que la otra anda cerca, siempre.
Epilogo La paciencia del lector

El nombre de Mary Anning salió a la luz por primera vez en un entorno científico en 1825, en Francia, cuando Georges Cuvier lo añadió al pie de una ilustración de un espécimen de plesiosaurio en la tercera edición de su libro Discours sur les révolutíons de la surface du globe. Fue mencionada por primera vez en Gran Bretaña en un artículo escrito por William Buckland sobre los coprolitos, en 1829; para entonces ella y Buckland habían descubierto que los bezoares eran las heces de los ictiosaurios y los plesiosaurios. También descubrió el primer pterodáctilo completo (ahora denominado pterosaurio) en Gran Bretaña, y el Squaloraja, un animal intermedio entre el tiburón y la raya, que se convirtió en un espécimen tipo.
Mary Anning no se casó y vivió con su madre hasta la muerte de Molly en 1842. En 1826 se mudaron de Cockmoile Square a una casa con una tienda de Broad Street. El perro de Mary, Tray, murió a causa de un desprendimiento de tierras en 1833; ella se libró por poco. Mary murió de cáncer de pecho en 1847, a los cuarenta y siete años. Está enterrada en el cementerio de la iglesia de Saint Michael, de la que se había hecho parroquiana. Su ictiosaurio y su plesiosaurio se hallan expuestos en el Museo de Historia Natural de Londres, y el plesiosaurio acéfalo que Cuvier le compró está expuesto en la Galería de Paleontología del Museo Nacional de Historia Natural de París.
En 1834 el científico suizo Louis Agassiz fue a Lyme y estudió la colección de peces fósiles de Elizabeth Philpot. Dio las gracias tanto a Elizabeth como a Mary Anning en su libro Recherches sur les poissons fossils y puso los nombres de ambas a unas especies de peces. Elizabeth sobrevivió a Mary Anning y a sus hermanas, y murió en 1857 a los setenta y ocho años. Su sobrino John heredó sus bienes, y en 1880 la esposa de este donó la colección de fósiles de los Philpot al Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford, donde todavía hay cajones llenos de sus magníficos especímenes. Thomas, sobrino nieto de Elizabeth, fundó con posterioridad el Museo Philpot en Lyme Regis. Muy apropiadamente, el museo se encuentra hoy día en un espléndido edificio construido en el lugar que ocupaba la casa de los Anning en Cockmoile Square, donde entre muchos tesoros relacionados con la historia de la ciudad se expone el martillo para fósiles que le fabricó a Mary su padre.
Joseph Anning se hizo tapicero profesional en 1825, se casó en 1829 y tuvo tres hijos. Al parecer Mary Anning no congeniaba con su mujer. Joseph logró la vida respetable que tanto deseaba, se encargaba de supervisar las ayudas concedidas a la parroquia, de la que llegó a ser coadjutor.
El coronel Thomas James Birch se convirtió en Thomas James Bosvile en 1824, cuando heredó el título y el patrimonio de su familia en Yorkshire. Falleció en 1829.
William Buckland encontró finalmente una mujer con la que casarse en 1825; iba sentada delante de él en un coche leyendo un libro de Cuvier. Siguió comiendo distintas especies del reino animal y trató de conciliar la geología con sus creencias religiosas. Más adelante se convirtió en decano de la Escuela de Westminster, pero hacia el final de sus días padeció una enfermedad mental y tuvo que ser ingresado en un manicomio.
Entre 1830 y 1833 Charles Lyell publicó Elementos de geología, que se convirtió en el texto fundamental de la geología moderna; Charles Darwin llevaba consigo esta obra en sus famosos viajes a bordo del Beagle.
Jane Austen visitó Lyme en septiembre de 1804, y no hay ningún motivo por el que no pudiera coincidir con Margaret Philpot en los salones. De hecho, conoció a Richard Anning, ya que fue a su taller para preguntarle cuánto le cobraría por el arreglo de la tapa rota de un baúl. Según una carta que escribió a su hermana, Anning pedía mucho y encargó el trabajo a otro profesional.
Las huellas de la vida es una obra de ficción, pero muchas de las personas que figuran en ella existieron realmente y ciertos episodios, como la subasta del coronel Birch y la reunión de la Sociedad Geológica en la que Conybeare habló del plesiosaurio, tuvieron lugar de verdad. Y, en efecto, Mary escribió al pie de un artículo que había copiado: «Cuando escriba un artículo solo habrá un prólogo». Por desgracia, no llegó a escribir ninguno.
Las posturas del siglo XXI respecto al tiempo y nuestras expectativas de un relato son muy distintas de la vida de Mary Anning. Ella se pasaba día tras día, año tras año, haciendo lo mismo en la playa. He tomado los hechos de su vida y los he condensado para que encajen en una narración que no agote la paciencia del lector. De ahí que los acontecimientos, pese a estar dispuestos en orden, no siempre coincidan exactamente con las fechas y períodos de tiempo reales. Además, cómo no, he inventado muchas cosas. Por ejemplo, si bien surgieron rumores sobre Mary y Buckland y Mary y Birch, no hay pruebas de que hubiera algo entre ellos. Es ahí donde solo un novelista puede intervenir.
Me gustaría dar las gracias a las siguientes personas y entidades: al personal de las bibliotecas de la Sociedad Geológica y el Museo de Historia Natural de Londres; al personal del Museo Philpot de Lyme Regis, el Museo del Condado de Dorset y el Centro de Historia de Dorset, de Dorchester; al Museo del Dinosaurio de Dorchester, don-de descubrí a Mary Anning; a Philippe Taquet, del Museo Nacional de Historia Natural de París; a Paul Jeffery, del Museo de Historia Natural de la Universidad de Oxford; a Maureen Stollery, por su ayuda con la genealogía de los Philpot; a Alexandria Lawrence, Jonny Geller, Deborah Schneider, Susan Watt, Carole DeSanti y Jonathan Drori.
Pero sobre todo me gustaría dar las gracias a tres personas. Hugh Torrens, que sabe de Mary Anning más que nadie, se mostró muy cordial conmigo. Jo Draper, que lleva su erudición con ligereza y gran sentido del humor, se portó conmigo como una santa abriendo los archivos del Museo Philpot y mandándome información sobre todo. Paddy Howe, extraordinario buscador de fósiles, me dio muchos fósiles, me llevó a la playa entre Lyme y Charmouth a buscar más, y me instruyó con paciencia, inteligencia y amenidad.
Tracy Chevalier

***
