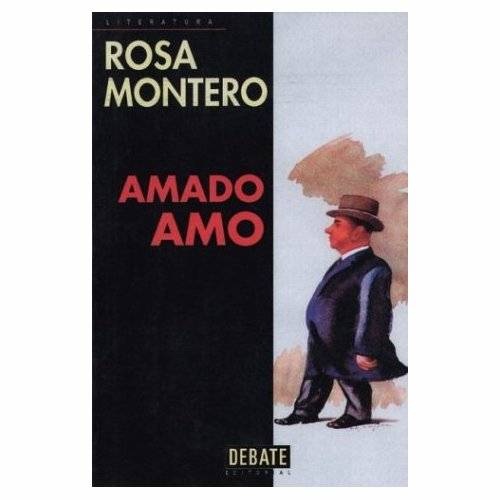
Rosa Montero
Amado Amo
1
Al entrar en el aparcamiento subterráneo casi se empotró contra la trasera de un automóvil rojo. El otro conductor sacó la cabeza por la ventanilla: una coronilla rala, unas mejillas blancas y enrojecidas, unos ojos hinchados. Perdona, chico, pero hay un cretino que ha ocupado mi plaza. Era Matías. César dio marcha atrás para facilitarle la maniobra, y el coche rojo retrocedió zumbando, derrapando y rasguñándose el costado contra una de las columnas de hormigón. Matías se apeó hecho una furia: Maldita la leche que, me cago en la, hay que joderse con el. Mascullaba imprecaciones mitad para sí, mitad para César; y también para el magullado alerón del auto, y sobre todo para el encargado del aparcamiento, que venía ahora hacia ellos envuelto en un mono untado de grasa: despacio, muy despacio, como si quisiera dar tiempo a que Matías se vaciara de maldiciones; o quizá simplemente por fastidiar. Que quién ha sido el imbécil que ha metido un coche en mi plaza. El tipo se rascó la barbilla, se encogió de hombros: Son órdenes, yo no sé nada. ¿Órdenes? ¿Qué órdenes? A mí me han dicho que a partir de hoy esa plaza es del señor Martínez, respondía cazurramente el otro, escupiendo de cuando en cuando alguna brizna invisible de materia, como si tuviera en la lengua una hebra de tabaco que no acabara de expulsar. Matías abrió la boca, la cerró. Y César pensó: Está acabado. Quién lo ha ordenado, preguntó el mediomuerto con voz ronca. El señor Pibu, dijo el encargado, yo no sé nada. Pittbourg, el subdirector administrativo. Matías parpadeó, tragó saliva ruidosamente, dio media vuelta, empezó a caminar hacia la salida con pasos de ciego. César entregó las llaves de su coche al empleado y corrió tras su colega. Por debajo de los rosetones de sus mejillas, Matías mostraba un semblante fosforescentemente lívido; las venillas moradas de su nariz parecían el mapa de una cuenca hidrográfica. No te preocupes, Matías, empezó a decir César. E inmediatamente se dio cuenta de que Matías estaba en realidad tan preocupado que la frase resultaba algo brutal: era como mentarle la chepa a un giboso. No te enfades, Matías, rectificó entonces, porque el enfado era siempre una emoción más digna, la furia era un atributo de los dioses. Venga, hombre, Matías, no te cabrees, a mí también me quitaron la plaza del aparcamiento hace unos meses, no es para ponerse así. ¿No?, musitó Matías, lanzándole una fugaz mirada de reojo. No, hombre, ya sabes que siempre ha habido problemas con el garaje porque no hay plazas suficientes, yo ahora le doy las llaves al encargado y santas pascuas, es incluso más cómodo. Eso decía César, mentiroso y magnánimo.
Porque César callaba que su caso era distinto, que en realidad a él nadie le había quitado la maldita plaza. César no tenía horario fijo, era una de las estrellas de la Casa, poseía una situación privilegiada. Y había sido el mismo Morton quien un día le dijo: ¿No te importa que otra persona ocupe tu sitio en el garaje? Como tú vienes tan poco por aquí es una pena desperdiciar así el espacio… Matías se había parado junto a la puerta de salida, rebuscaba en sus bolsillos torpemente, sacaba un pañuelo muy arrugado con el que enjugarse el sudor frío. De un manotazo peinó hacia atrás sus grasicntos y escasos cabellos. Después se volvió hacia el empleado, que estaba al fondo de la planta, allá a lo lejos: ¡Hablaré con Pittbourg, esto no va a quedarse así!, gritó escupiendo perdigones de saliva y jirones de orgullo. Y el hombrecillo del mono se encogió de hombros, despectivo.
De verdad te digo, sin plaza es mucho más cómodo, le entregas la llave al encargado y luego a final de mes le das una propina, insistía César mientras subían las escaleras, embriagado de generosidad y fortaleza. En realidad se veía venir, se dijo: cómo no había caído antes. Llevaba una semana oyendo hablar mal de Matías, casualmente. Y César había aprendido que la vida de las empresas estaba llena de casualidades de este tipo. Un buen día, unas cuantas personas parecían descubrir de modo coincidente y súbito los gravísimos defectos de Fulano; defectos que, de la noche a la mañana, se convertían en la comidilla de la Casa. Pero lo más curioso era que, a los pocos días de este espasmo chismoso, el Fulano resultaba indefectiblemente degradado, o arrinconado, o incluso despedido. O perdía la plaza de aparcamiento, como el pobre Matías. Ahora César recordaba al menos a dos o tres personas a las que había oído criticar a Matías en la última semana, y esto sin pararse a pensar mucho. Veamos. Uno fue Miguel, naturalmente: ¿A que no sabéis la última de Matías?, soltó mientras tomaban el aperitivo, aunque, que César supiese, nunca se había comentado que hubiera una penúltima, ni una antepenúltima, ni tan siquiera una primera. Después fue Quesada, por supuesto, en la reunión preparatoria para la campaña de la Ford; y a César ya le había extrañado que Matías no estuviera presente. Ese día, al final de la reunión, Quesada habló de modo casual sobre el alcoholismo de Matías y sobre unos límites intraspasables que a lo que se ve se habían traspasado. Morton cabeceaba gravemente, dibujando triángulos en un papel con su pluma Mont-Blanc. Y entonces Nacho, oh, sí, ahora lo recordaba, Nacho recogió el testigo de Quesada y añadió alguno de sus afilados comentarios. Acero puro.
Llamaron al ascensor. A su lado, Matías resoplaba y jadeaba quizá por el esfuerzo de las escaleras; se llevó una mano al pecho, como si le doliese. Hay que dejar de fumar, bromeó César mientras encendía un cigarrillo. ¿Y dices que tú le das las llaves al encargado? Eso es. Pero yo tengo que hablar con Pittbourg, insistió Matías empecinadamente. Pobre infeliz, se dijo César. En cierto modo se merecía la derrota. Ahí estaba, a su lado, con ojos deslumbrados y sudando como un mal escolar ante el maestro. No era un mal tipo; es decir, era tan mediocre que le fue imposible ser muy malo. Pertenecía Matías a esa clase de gentes que hacían de sus empresas un proyecto afectivo; y que hablaban de los balances anuales de la firma con más cariño del que emplearían para las calificaciones escolares de sus chicos. Matías era tan antiguo en la Casa como él, había entrado en la agencia veinte años atrás, cuando ésta se llamaba Rumbo y era aún un pequeño negocio íntegramente español. Luego había ido mejorando junto con la firma, y cuando la agencia fue absorbida por la Golden Line Matías ya se andaba por los niveles directivos. Era uno de esos hombres de ánimo mísero y orgullo pequeño a quienes el éxito esclaviza a un estado de gratitud abyecta. Y así, Matías había sido para Quesada un cancerbero fiel, un delator leal: sólo que delataba no por medrar personalmente, sino para mayor gloria de la agencia. En fin, concluyó despiadadamente César, viéndole alejarse pasillo adelante, hundido y cabizbajo: En fin, que se fastidie. Además, no cabía la menor duda de que el asunto era ridículo. Tanta tragedia por una menudencia semejante, por unos metros cuadrados de garaje. Desde luego él, César, no se lo había tomado de ese modo. Claro que lo suyo era distinto. Como tú vienes tan poco por aquí es una pena desperdiciar así el espacio, le dijo Morton. Sonriendo. Pero había algo en el tono que raspó sus oídos. ¿Eso de que vengo tan poco es un reproche?, respondió César con forzada jovialidad. Morton le palmeó la espalda amistosamente; un día vas a escupir los pulmones de tanto fumar, comentó con afabilidad arrugando la nariz ante el cigarro; y añadió: Me han dicho que estás preparando una exposición. ¿Qué quieres decir?, había preguntado entonces César con demasiado ímpetu. ¿Qué quieres decir?, y afortunadamente reprimió lo que seguía: Insinúas quizá que no trabajo en la agencia porque estoy pintando. Pero aun así, aun cortada a la mitad, había sido una pregunta demasiado emocional. ¿Que qué quiero decir? Estás muy susceptible, César; y los ojos de Morton eran un agujero azul oscuro. Perdona, tuvo que disculparse él; es que no, no estoy preparando ninguna exposición, no, no estoy pintando, llevo años sin poder pintar, atrancado, parece que se me ha acabado la inspiración. A Morton se le pusieron los ojos casi negros y tan sólo dijo: Ya veo. Y fue como si dijera: Hace cuatro años que no ganas ni un premio, hace tres que no realizas una campaña como es debido, hace dos que no me das una sola idea original, hace uno que los anunciantes ya no me preguntan por ti, no te piden, no se acuerdan de ti, te han olvidado. Aunque quizá Morton no quisiera insinuar nada de esto y las sospechas de César no fueran sino un reflejo de su paranoia. Porque últimamente, tenía que reconocerlo, César no se encontraba bien. Andaba muy inseguro. Acongojado. Un problema de nervios.
Ahora bien, un momento. Un momento. No había que perder la calma. A fin de cuentas él no era como Matías. Infeliz Matías mediomuerto. Encorbatado cadáver laboral. Él, César, en cambio, era una figura en Golden Line. Uno de sus cuadros estaba colgado en el Museo de Arte Contemporáneo. Su nombre aparecía en el libro Veinte años de publicidad. Él, César Miranda, era una estrella. Quizá declinante, pero estrella. No había comparación posible con Matías. Ahora decían que Matías era un alcohólico, y desde luego lo era. Pero lo había sido durante años, y tampoco se podía decir que la empresa fuera precisamente un paraíso de moderación. Miguel, por ejemplo. Miguel bebía disparatadamente. Y en la reputación de Quesada también cabían unas cuantas borracheras colosales. Quizá medio apagada, pero estrella.
Meses atrás, cuando la Golden Line se mudó a este rutilante y moderno edificio, Matías trajo un día a su hija subnormal para enseñarle la Casa. La niña tenía trece o catorce años y apenas si se le notaba la tara; era gordita y saludable, y con otro padre hubiera podido ser incluso guapa. Pero palmoteaba regocijadamente todo el rato y de su boca siempre abierta colgaban unos hilillos de saliva. Matías la paseó por las dos plantas de la agencia, le enseñó el estudio de diseño industrial, con sus maquetas, prototipos y cacharros raros que parecían juguetes; la metió en la sala de proyección y le pasó unos cuantos anuncios, y por último la llevó a su propio despacho: Aquí trabaja papá.
Quizás agonizante, pero estrella.
La niña chillaba y palmoteaba embelesada, mientras las secretarias le daban caramelos sacados de insondables cajones y los ejecutivos le acariciaban distraídamente la cabeza mongólica. En general se podía decir que en aquella ocasión el personal se portó muy amablemente con Matías; muy respetuosamente, incluso, aunque para entonces el hombre había empezado ya su decadencia. Y ahora, hundido definitivamente por debajo de la línea de flotación, a Matías le quitaban de la noche a la mañana su plaza de garaje. Por lo menos eso, se dijo César; por lo menos debo evitar convertirme en un ser tan patético.
2
Al abrir los ojos observó que la luz se agolpaba al otro lado de las persianas bajadas, empujándolas, se diría que hinchándolas, casi reventándolas con ese sol que se filtraba a presión por las rendijas. De modo que con toda seguridad era muy tarde, el día probablemente estaba en su apoteosis y el Deber aporreaba su ventana con un clamor de luz: Arriba, gandul, inútil, zángano. César cerró los párpados y se dio media vuelta en la deshecha cama. Por las mañanas, su cama era un lugar acogedor, una blanca armadura frente al mundo, el último refugio. Por las noches, en cambio, era una pista de despegue para Dios sabe qué remotos e inhóspitos lugares. Llevaba una eternidad sin dormir como es debido. Para poder cerrar los ojos sobre sus miedos tenía que atiborrarse de píldoras; y aun así transcurrían horas antes de conquistar el sueño. Por eso se levantaba tan tarde por las mañanas; por eso y porque no lograba encontrar una razón suficiente para ponerse en pie. César cogió el reloj que estaba en la mesilla y puso la esfera bajo uno de los densos y polvorientos rayos de sol: Las doce y cuarto. Se tumbó en la cama de nuevo. Se le estaba escapando la mañana. Tenía tantas cosas que hacer que de sólo pensarlo sentía náuseas. Recoger el traje gris de la tintorería, si es que los empleados no se lo habían rifado para entonces, porque llevaba allí quizá medio año; avisar a los albañiles para que arreglaran la gotera de la cocina; llevar el coche al taller antes de que se rompiera definitivamente; llamar a su agente fiscal, archivar papeles y facturas, renovarse el carné de conducir y un sinfín de recados semejantes. Esto sin contar con el correo acumulado desde hacía meses, las llamadas telefónicas que recogía puntualmente su contestador automático y que él ignoraba, los amigos a los que ya no veía porque no encontraba tiempo para telefonearles. Responsabilidades todas ellas en sí terriblemente enojosas, pero que, magnificadas por el inmenso retraso en el cumplimiento que arrastraban, habían terminado por adquirir una dimensión de pesadilla. Y a esto había que añadir el agobio del trabajo, o cabría mejor decir del no trabajo; su necesidad de hacer en la agencia algo que mereciera la pena y su imposibilidad de conseguirlo; y esos lienzos impolutos en los que no era capaz de dibujar una raya. Oh, oh, oh. César se sentía un gusano y la cama era su acogedor capullo. Miró la hora: La una y cinco. El problema era que el paso del tiempo no le convertiría en mariposa.
Cerró los ojos, fatigado de tanto no hacer. Si tuviera un horario; si tuviera alguna obligación concreta; si pudiera creer en la necesidad de sujetarse a una responsabilidad determinada: entonces le sería fácil arrojarse fuera de la cama, en las mañanas, y comenzar sus días con un talante emprendedor y ejecutivo. Pero César había perdido la fe en las pequeñas rutinas; y se le antojaban absurdos los gestos cotidianos que para otras personas formaban el entramado de la vida. Por eso se despertaba siempre tan tarde y, lo que era aún peor, se pasaba después horas y horas intentando cargarse de convicciones para ponerse en pie; para escapar de esas sábanas tibias y un poco sudadas que le abrazaban como abraza una amante celosa: dulce pero asfixiantemente. Un café, un café y un cigarrillo. La una y veinticinco. Quizá mereciera la pena levantarse para tomar un café y fumarse el primer cigarrilo de la mañana. En la penumbra de la habitación reverberaban los ruidos diurnos del vecindario, tan conocidos; el taconeo de la señora de arriba al regreso de la compra; el violento abrir y cerrar de puertas de los niños contiguos, que volvían del colegio hambrientos y peleones como chinches; la radio atronadora del jubilado sordo. Nunca se lo había propuesto seriamente, pero lo cierto es que, ahora, a veces lamentaba no haber tenido hijos. Se imaginó a sí mismo levantándose animosamente a las ocho de la mañana para llevar a sus chicos a la escuela: era una imagen confortable y cálida. Claro que la escena paternofilial conllevaría otras obligaciones menos gratas; la rutinaria convivencia familiar; ver televisión todas las noches; y los sábados, que es cuando vendría la canguro, ir a cenar a un restaurante con otra pareja. A ser posible un compañero de trabajo y en situación ascendente dentro de la empresa. O incluso con Quesada y su mujer; una bonita cena de matrimonios con Quesada. Andando el tiempo, y tras unas cuantas visitas a los restaurantes de moda, César podría invitar a Quesada a su propia casa. El subdirector vendría con una botella de rioja y acariciaría la cabecita rubia de su hijo, el hijo de César; Quesada palmearía las mejillas del niño con su mano de ogro aún engrasada por los cacahuetes del aperitivo, y todo resultaría de lo más decente y apropiado.
El tener hijos, en fin, conllevaría la falta de libertad para moverse; para entrar y salir; para viajar; para ligar; incluso para trabajar, para crear, para pintar cuando se sintiese en la necesidad de hacerlo. Ahora bien: llevaba años sin tirar una línea, sin pergeñar una mísera idea. ¿De qué le servía libertad tan estéril? Bien podía haberse dedicado a cuidar, en el entretanto, una docena y media de rapaces. Pero éste era un razonamiento también absurdo: ¿A qué venía tanto pensar si hubiera sido mejor tener un hijo? Como si la decisión hubiera dependido de él. Ninguna mujer quiso nunca dejarse embarazar con su semilla. Al menos que él supiera. César se arrebujó en las sábanas, sintiéndose pequeño y desgraciado. La dictadura femenina de lo maternal: qué poder tan abusivo y repugnante. Ahí estaban ellas, decidiendo tiránicamente de quién querían parir y a quién condenarían a una esterilidad eterna. Mujeres: dueñas de la sangre, hacedoras de cuerpos, despiadadas reinas de la vida. Nunca podría perdonar a las mujeres su prepotencia de ser madres. Las dos y cuarto. Tenía intención de acercarse por la agencia, pero ya no le daba tiempo a ir antes de la hora del almuerzo. Las dos y veinte: un café y un cigarrillo. Arriba. Se quedó un rato sentado en el borde de la cama, sintiendo el frío del suelo contra los pies descalzos, mirándose los pelos de los huevos: le habían empezado a salir canas. Sobre todo un cigarrillo. La inmensa mayoría de los días se levantaba tan sólo urgido por la necesidad de aspirar esa primera calada, humo caliente que atravesaba su garganta, que invadía sus pulmones, que calmaba la tóxica sed de su cerebro. El primer cigarrillo siempre le mareaba.
Se puso los zapatos y chancleteó en cueros hasta la cocina, guiñando dolorosamente los ojos al entrar en la deslumbrante habitación. La ventana no tenía persianas y el día penetraba en el cuarto de un modo avasallador, rebotando en los platos sucios, en la blancura de la nevera, en la superficie de cristal de la mesa. Abrió el grifo del agua caliente y se llenó una taza; echó dos cucharadas de café instantáneo, removió cuidadosamente con el mango de un cuchillo y se bebió el brebaje. Las secretarias de la oficina de enfrente estaban soltando risitas y haciéndole muecas, como siempre. Como si no hubieran visto nunca un hombre desnudo. Carraspeó, tosió, escupió en la pila. Encendió la radio y prendió al fin su primer cigarrillo de la mañana. O de la tarde. Apagó la radio y se dirigió cansinamente hacia el estudio.
Un día Morton le había dicho: Qué envidia me das, viviendo solo. Era un tópico estúpido, pero Morton no era estúpido y la frase en sus labios no parecía un tópico. Así es que César se sintió halagado. Pero venga, Morton, ¿y Miriam?, bromeó entonces, para disimular su envanecimiento.
Oh, no. Morton movía la mano en el aire, como borrando invisibles malentendidos. No, no, no. No lo digo por eso: por las mujeres. Lo digo por esto: por la libertad y por el tiempo. Y Morton señalaba con la barbilla hacia sus telas; sus cuadros; sus bocetos chinchetados en la pared; su estudio, del que entonces César se sintió tan orgulloso, con el techo de placas de vidrio que dejaban pasar una luz opalina y radiante. Qué tenía Morton, qué maldito ungüento le había ungido, qué hacía que cualquier cosa que él dijera gozase la propiedad instantánea de elevarte al séptimo cielo. O de hundirte en la miseria. Y eso que jamás levantaba la voz. Jamás gritaba Morton, jamás perdía la compostura; estaba demasiado bien educado para ello.
Respiró hondo y abrió de un empujón la puerta del estudio. Sorprendentemente todo seguía igual. La luz algo más lúgubre, manchada por la mucha porquería que se acumulaba sobre el vidrio. Encendió la cadena de alta fidelidad y dio la vuelta a la misma cinta que se encontraba en la platina: era Billie Holiday. Un estudio de techo traslúcido, un exquisito equipo de música, los quejidos de la Holiday; y él pintando furiosamente en medio de tan resplandeciente espacio. Esta era la fantasía de su adolescencia; la dorada ensoñación de su futuro. Pero el futuro había llegado y había estallado entre sus dedos como una burbuja de agua. Llevaba un mes sin entrar en el estudio.
Y aquí, claro, te pasarás las horas muertas, había dicho Morton. Pero ahora más que pasar las horas muertas se dedicaba a matar horas. A estrangularlas. Asfixiarlas lentamente. Se coge a la hora por la parte más delgada de su estructura temporal y se aprieta vigorosamente hasta que entrega, agonizante, su último minuto. Ahí estaban las telas. Bastidores enormes recostados contra la pared, de cuando pensó que sus ideas iban a ser tan grandes que necesitaba pasarse a la pintura métrica. Y bastidores diminutos de cuando decidió que, para salir del atasco, nada mejor que intentar atrapar la realidad en sus pizcas. Pero todos los lienzos permanecían en blanco. Bueno, todos no; estaba también ese cuadro pequeño medio emborronado con lo que era una copia de Jasper Johns, y ese grande manchado con lo que era una copia de su propia obra quince años atrás. Y además había papeles desgarrados, bocetos rotos, espátulas y pinceles sin limpiar; y un olor a cerrado, a aburrimiento y a horas difuntas. Cortó a Billie Holiday en mitad de un virtuosismo laríngeo. En realidad no le gustaba.
Las cuatro menos veinte. Sería cuestión de ir empezando a pensar en comer algo. Encendió otro cigarrillo y brincó para librarse de las pequeñas brasas que le cayeron sobre el pecho desnudo. Entró en el cuarto de baño y se contempló en el espejo: pálido, esquelético. Con esas carnes desmayadas que solían empezar a criar los hombres de su edad; unas carnes en las que podías hundir el dedo fácilmente, como en una pelota poco hinchada. Hundió el dedo en su muslo. Lo sacó. Lo hundió de nuevo. La zona empezó a ponerse roja. Siempre había sido escuchimizado, pensó César, pero ahora se estaba poniendo escuchimizado y blando, qué desgracia. Morton hacía tenis. Y squash. Y pesas, creía César, en los fines de semana; una actividad muy norteamericana, desde luego, aunque Morton fuera inglés. Y aristócrata, pese a su nombre de asesino de película mala. Además, claro, era el jefe máximo de la empresa. Cuando vinieron hace unos años los directivos de la Casa Madre, allá en Los Ángeles, César descubrió súbitamente que incluso Morton poseía un jefe. Hubiera debido sentirse gratificado ante tal constatación, pero en realidad fue una revelación aniquilante: algo así como comprender que Dios no existe. O que nuestro Dios es menos poderoso de lo que soñábamos; porque, a fin de cuentas, es la magnitud de nuestros dioses, de nuestros reyes y de nuestros jefes lo que nos da la medida de lo que somos. A César le costó bastantes meses poder perdonar a Morton que no fuera el Mejor. Luego se le fue olvidando. Porque a la postre todo se olvida. Incluso el éxito; o sobre todo el éxito.
Encendió la pequeña radio estereofónica y se sentó en la taza. Sus juguetes electrónicos, como decía Paula. Debajo del lavabo, al alcance de la mano, se apilaba una torre inestable de libros y revistas. Cogió distraídamente la primera. Era un número viejo de Al Día, una de esas publicaciones femeninas; probablemente estaba ahí por lo de la campaña de compresas. Empezó a hojearla: bodas, divorcios, novios, escándalos. Yo soy muy romántica y el día que encuentre a un hombre será para siempre, decía una joven starlet Con un cuerpo de gacela y su sonrisa de ángel, Blanca nos franquea la puerta de su bonito chalé en la sierra, decía el entrevistador de la romántica. Seguro que después se la tiró, se dijo César. Al principio, Morton incluso venía a su casa. No estaba tan desordenada como ahora, desde luego. A veces venía, cuando estaba nervioso; o cansado; o preocupado. Sin avisar llamaba desde abajo. Soy Morton, ¿estás ocupado?, decía por el interfono con su castellano de acento perfecto, ¿puedo subir? Fue así desde el primer día, sin que Morton se rebajara nunca a soltar una de esas zafias disculpas del tipo es que pasaba por aquí. César siempre le admiró por eso: por ese elegante silencio en el que él creyó ver la sensibilidad de Morton. Aunque ahora, quién sabe, ahora César empezaba a pensar que quizá se comportaba así porque era jefe; que poseía esa naturalidad para la invasión que proporciona el mando. Porque en realidad Morton invadía su casa, su territorio, sus dominios; lo hacía sin previo aviso y convencido de que sería bien recibido. Y siempre lo fue, en efecto. Por ahí andaba aún la última botella de JB que César le había comprado, todavía con la mitad del contenido; porque César prefería el Black and White. Un día de esos tendría que beberse el JB, o verterlo por el sumidero de la pila; Morton no había venido por casa en los últimos tres años, y era muy improbable que volviera. ¿SABÍA USTED… que, según el doctor Kedar Adour, la modelo que inspiró la enigmática sonrisa de la Mona Lisa de Da Vinci pudo haber padecido una parálisis facial por la contracción de un nervio del oído? Ahí estaba el anuncio de compresas. A doble página, con la foto a sangre. La modelo saltando como una gacela, mejor dicho volando, en mitad de un firmamento cuajado de estrellas que, poco a poco, hacia la parte superior de la foto, se convertía en un cielo azul y soleado. Simplex: de la Noche al Día, Y nada más, tan sólo este texto en todo el anuncio, el muy cabrón. Sólo el logotipo de Simplex, y el pantalón ajustado hasta parecer una segunda piel, y las piernas abiertas de par en par de la modelo, como una primera bailarina en el salto más prodigioso y descoyuntante de la Historia. Y ese firmamento tan bien hecho, ese fondo perfecto, esa imagen a medias mágica, a medias hiperrealista, que atrapaba inmediatamente el ojo del lector, con la chica flotando en el líquido y hondo mar de estrellas. El muy hijo de perra. Era un buen anuncio. Era una campaña formidable. Y con esa modelo que se había sacado de quién sabe dónde, a la que el público había adorado en cuanto asomó la cara por televisión. De la noche al día. Desde luego el cabrón de Nacho tenía ideas. Consejos prácticos: Si quieres que tus jerséis de angora no pierdan pelo, mételos durante un par de horas en el congelador de la nevera antes de estrenarlos. No ya angora, sino auténtico cachemir, ése era el tejido que Nacho solía usar; soberbios chalecos, y chaquetas, y jerséis, convenientemente desgastados y arrugados, resplandecientes de elegancia natural. Prendas empapadas de distancia y señorío hasta la última de sus fibras, ropas que Nacho vestía fácilmente con el mismo sentido de clase con que el caballero medieval se embutía en su armadura labrada. El cachemir era su coraza de niño de Neguri, de cachorro de la alta sociedad. Guardaba unas extravagantes propiedades internas, el cachemir. Si se lo ponía él, por ejemplo; si se vestía con el par de chalecos de este género que se habla comprado, el resultado no era el mismo. Por eso él prefería seguir usando los vaqueros, y los jerséis informes, y las chaquetas amplias de la época hippy, aquel paréntesis de la Historia durante el cual todos querían parecer pobres, incluidos los señoritos de Neguri. Así, cuando menos, César resultaba anticuado, pero no plebeyo. Echó una ojeada medrosa al reloj de pulsera: las cinco. Dios-dios-dios-dios. Con la de cosas que tenía que hacer; y además quería darse una vuelta por la agencia. SIN PÍLDORAS, SIN HACER EJERCICIOS Y SIN PASAR HAMBRE. César movió los pies de sitio en un intento de desentumecer las piernas, acorchadas por la incomodidad de la postura. Aunque en realidad, ¿para qué quería ir a la agencia? Para que le vieran: hacía tres días que ni tan siquiera se asomaba por allí. Pero, ¿servía de algo, engañaba a alguien por el hecho de pisotear un poco la mullida moqueta de la empresa? Las pantorrillas le hormigueaban horriblemente a medida que la paralizada corriente sanguínea iba recuperando territorio. Tenía que presentar ideas para la campaña de los cafés. Eso sería en el brainstorming de mañana, de todos los jueves. ¿Y tú qué opinas, César?, había preguntado Morton el jueves pasado. César había tragado saliva, sabiéndose amenazado por todas esas miradas que súbitamente convergieron en él. Hacía un tiempo inmemorial que Morton no le consultaba para nada, de modo que la pregunta le pilló con la guardia baja y las defensas rotas. ¿Y tú qué opinas, César? Dios mío, si ni tan siquiera estaba atento, si no sabía bien de qué estaban hablando. Quesada escrutándole, Nacho contemplándole, Miguel taladrándole y los ojos de Morton como brasas. Y ese repentino y ávido silencio en la sala de juntas, ese paladear de la tragedia ajena. Titubeó unos instantes, luchando contra el pánico, sintiéndose como el escolar que no se sabe la lección y que es pillado en falta. Perdona, pero no estaba atento, balbució al fin. Parece que últimamente andamos bastante despistados, comentó Quesada en tono glacial. Sí, eso parece, rubricó Morton con una sonrisa pequeña y afilada. Y luego pasaron a otra cosa, olvidándose de él, dejándole a solas con el incendio que se le había declarado en las orejas: una hoguera auricular y abochornada. Estuvo a punto de hacer un gesto disparatado a su vecino de mesa, algo así como girar las pupilas dentro de las órbitas, o poner los ojos en blanco, o hinchar los carrillos y luego soplar el aire suavemente: algún guiño feroz y aturullado ejecutado a espaldas del maestro. Pero pudo controlarse justo a tiempo. Así es que se limitó a quedarse ahí hundido en la desesperación y en el asiento, echando humo por las orejas e incapaz de entender las palabras que oía. SIN PÍLDORAS, SIN HACER EJERCICIOS Y SIN PASAR HAMBRE. Lo había probado todo para adelgazar sin resultado alguno. Cada día estaba más gorda y mi angustia iba en aumento. Entonces probé NOFAT y perdí DIEZ KILOS EN DOS SEMANAS. Un mes más tarde había adelgazado 15 kilos más, consiguiendo ESA FIGURA IDEAL QUE SIEMPRE HABÍA SOÑADO. Gracias a NOFAT ahora SOY FELIZ. Señora de Benigno, Manila, Filipinas.
Había un placer sombrío, un fulgor de harakiri en esa manera de asesinar el tiempo, de estrangular las horas; en la incalculable estupidez de consumir la tarde sentado en el retrete, fumando como un suicida y machacándose las entendederas con la lectura de una revista horrenda. Aunque más que leerla la devoraba, la apuraba hasta la última coma de sus textos como quien apura la cicuta. SIN PÍLDORAS, SIN HACER EJERCICIOS Y SIN, ¡Gracias, NOFAT! He conseguido adelgazar 16 kilos FÁCILMENTE en un TIEMPO RÉCORD cuando ya había perdido las esperanzas de dejar de ser gorda. Ahora MI MARIDO ME QUIERE COMO EL PRIMER DÍA. Y lo mejor es que NO SE VUELVE A ENGORDAR. Señora de Brown, Miami, Florida. SIN PÍLDORAS, SIN HACER EJERCICIOS. Ahí estaba él, César, hundido en la insensatez de esas hojas impresas, ahora releyendo morosamente la revista de atrás hacia delante, mientras el reloj galopaba, y se le escapaba la vida, y él, César, sentía la dolorosa satisfacción de quien ejerce el mal conscientemente. Así es que aguantó un tiempo infinito repasando los reportajes y eternizándose con cada pie de foto, hasta que al fin, GRACIAS NOFAT, miró la hora y comprobó que eran las siete menos cuarto. Mierda, ya no le daba tiempo a pasarse por la agencia. Le dolían las nalgas, a estas alturas sin duda profundamente repujadas con los perfiles de la tabla del retrete. Pasó las páginas con desaliento. Ahí estaba de nuevo el anuncio de compresas de Nacho, en medio de un centelleo de estrellas. Se estremeció: se le habían quedado los riñones fríos. La primavera es una estación de clima traicionero. Eso, y el haber agotado el paquete de cigarrillos, fue lo que le decidió al fin a levantarse.
Metió la mano en el montón de ropa que había en el suelo, a los pies de la cama, y sacó unos pantalones vaqueros y una camisa y una camiseta medio sucias. Tampoco merecía la pena ponerse ropa completamente limpia, puesto que no se había duchado. Si Paula quisiera salir esa noche con él, entonces sí se ducharía. Ahora que lo pensaba, era una idea estupenda lo de cenar con Paula. En un buen restaurante. De repente sentía un hambre insoportable. Las siete y veinte; todavía podría encontrarla en la agencia. Se abalanzó sobre el teléfono, marcó, consiguió localizarla. Lo siento, César, pero he quedado para ir al cine, dijo ella. Pero mujer, con quién, dale una excusa. Lo siento, César, pero no. Estaba muy rara Paula últimamente. Un año atrás jamás le hubiera dicho que no. Anda y que te den por el culo, pensó, furioso, mientras colgaba el auricular. Pero inmediatamente después se dijo: Tengo que cuidar a Paula un poco más.
En la nevera sólo había huevos, así es que César escalfó cuatro en la sartén. Ahora, después de comer algo, podría ponerse a leer un buen libro. O esas revistas italianas de diseño que tenía tan atrasadas. ¡O el periódico, coño! Llevaba tres días sin saber qué desastres pasaban por el mundo. Encendió la radio de la cocina, porque en el silencio le parecía oír el jadeo asfixiado de las horas. Cálmate, César, se dijo: Cálmate. En realidad no es tan terrible; todos los jueves presentas tus ideas y algunas de ellas no están mal y son aceptadas. Es verdad que son ideas viejas, antiguas ocurrencias tuyas remozadas, o incluso hábiles copias; siempre fuiste bueno en el copiar, y los demás no se darán cuenta de que es copiado. Pero había otra parte en él que decía: Eso se nota, eso siempre se nota.
Se fue a comer los huevos frente al televisor, para echarle una ojeada al telediario y consolarse con las desgracias mundiales. Después vino un aburridísimo debate entre representantes de la administración, de la patronal y de los sindicatos sobre la negociación salarial. Luego un programa concurso familiar tan entretenido como estúpido; un telefilm abominable; el resumen de noticias del día; la meliflua charla de un cura; el himno nacional y una bandera flamígera tras la efigie del Rey; la carta de ajuste; una sopa de puntos grises acompañada por un pitido desquiciante. En total, casi cinco horas meritoriamente desperdiciadas ante la pantalla. El plato que había contenido la comida estaba cubierto de colillas y apestaba a grasa quemada. César volvía a tener hambre. Se puso en pie, apagó el aparato y fue a la cocina a freírse otro par de huevos y a tomarse una aspirina.
En realidad era absurdo, absurdo y verdaderamente denigrante el que le afectara de tal modo la opinión de Morton. El jueves pasado, tras quedar en evidencia frente a todos, César se había sentido enfermo de indignidad. Su única obsesión durante el resto del brainstorming fue la de encontrar el modo de disculparse ante Morton, de limpiar su imagen enfangada. Perdona, Morton, pero llevo varios días sin dormir bien y… Oh, no, no, qué excusa tan horrible. Perdona, Morton, pero estaba pensando en… No estaba atento porque… Me he distraído con… ¡Lo siento, Morton, pero no me encuentro bien, estoy en crisis! Pero los directivos no tenían derecho a estar en crisis. Un directivo en crisis era un ser profundamente sospechoso: algo malo tendría, algún fallo en las virtudes básicas, alguna enfermedad moral se enroscaría en su ánimo. Y además, hasta tenían razón en desconfiar. Porque un directivo en crisis era como un lanzador de cuchillos con el mal de Parkinson: con qué talante, con qué norte, con qué temple iba ese ejecutivo crítico a decidir las supremas decisiones de la empresa. ¿No perdería semejante ejemplar un tiempo precioso enfangándose en las morbosidades de la duda? ¿Y no se engolfaría quizás en la lucubración de sus propios pesares en vez de dedicar todas sus energías al trabajo? Estaba claro: la única crisis que se podía permitir un ejecutivo era la crisis coronaria. Palpándose el corazón, que a veces le dolía y se le agitaba en el pecho como un pájaro atrapado, César se dijo que él no se iba a librar ni tan siquiera de ésa.
La una de la madrugada. La noche se extendía ante él como un desierto oscuro en el que fuera fácil perderse para siempre. La cama le esperaba, sucia y revuelta, como si se hubiera acabado de levantar. Como si fuera el lecho de un enfermo. Y cuando se tumbó en ella casi se sorprendió de no encontrarla aún tibia. En fin, afortunadamente al día siguiente le tocaba venir a Encarna, la asistenta.
En ocasiones se le disparaba la imaginación: la loca de la casa, como decía Alejandro Dumas. Y, en efecto, tan sólo pergeñaba disparates. Por ejemplo: César imaginaba que, en el transcurso de un brainstorming, él exponía una idea maestra para anunciar detergentes, que era un campo tan esclerotizado y tan difícil; su novísimo concepto revolucionaría este tipo de publicidad; sería citado en los libros especializados; le copiarían en todo el mundo; la historia de los detergentes tendría un antes y un después de César; y Morton le demostraría su admiración y su cariño. O bien: sus enemigos se enfrentarían con él abiertamente; Quesada, Miguel, Nacho, todos intentaban hundirle por medio de comentarios mordaces y desde luego injustos; pero él sabía contestarles con lucidez y dignidad, probando públicamente que mentían, que manipulaban, que engañaban, que eran unos arribistas carroñeros; y Morton, comprendiéndolo todo, le demostraría su admiración y su respeto. O incluso llegaba a fabular situaciones extremas, la agencia se incendiaba, había un terremoto, se hundía el edificio. O quizá Morton atravesaba una etapa difícil con los suprajefes de Los Ángeles; Quesada, Miguel, Nacho y el resto de los ambiciosos sin escrúpulos renegarían de él, y sólo César le mantendría su apoyo leal y honesto; luego, claro está, las cosas se arreglarían y Morton le demostraría su…
Éstas y otras locuras andaba imaginando el jueves pasado, por ejemplo, después de que le llamaran la atención. Pero sobre todo se devanaba la cabeza pensando en cómo acercarse a Morton al final de la reunión y explicarle el asunto, perdona Morton pero. ¿Por qué le importaba tanto la opinión de Morton sobre él? ¿Por qué los jefes controlaban no sólo el trabajo, sino el nivel de autoestima de sus subordinados? ¿Por qué los jefes adquirían ese aterrador poder moral, siendo como solían ser tan inmorales? ¡Los jefes eran los dioses de un mundo ateo, los reyes absolutistas de una sociedad republicana! César se sentó en la cama, asfixiado de énfasis. Los jefes eran los dictadores de la democracia. César resopló. Le dolía el estómago. Se trataba a sí mismo demasiado mal; por ejemplo, no debería fumar tanto, se dijo mientras encendía un cigarrillo. En la mesilla tenía varios ejemplares de Rip Kirby y de El Principe Valiente\ escogió al azar una aventura del caballero de Thule y empezó a hojearla por vigésima vez, deleitándose ante esas viñetas tan delicadas y minuciosas: Aleta, Val, los gemelos; el trazo rico y seguro del genial Harold Foster. Y el enigma mayor de todos: ¿Por qué se despreciaba a sí mismo en lugar de despreciarlos a ellos? Los conocía de sobra; sabía bien de sus malas artes, de su voracidad sin fondo; de las insidias con que acosaban a sus víctimas y de la crueldad con que trituraban a los débiles. Ahí estaba Matías, por ejemplo, un cadáver patético que se empeñaba en seguir caminando, como los pollos a los que cortan la cabeza y aún atinan a dar tres o cuatro espasmódicos traspiés. Ahí estaba Matías, que ya no acudía a las reuniones de los jueves, trasladado de despacho, privado no sólo de plaza de garaje, sino también, y poco después, de ventana y secretaria; ahora nadie se detenía a hablar con él por los pasillos, y, a la hora del aperitivo y del almuerzo, todos desaparecían como por ensalmo para no tener que compartir mesa con él. Son crueles, son maquiavélicos, son terriblemente mentirosos, le dijo una vez a Morton hace ya tiempo, refiriéndose a Quesada y a los otros. Y Morton sonreía con gesto malicioso: Venga, venga, no exageres. Era la época en que Morton aún venía a visitarle, en que César aún se caía simpático a sí mismo. Por entonces César pensaba: Morton no es culpable. Le tienen acorralado, le tienen equivocado, los directivos le han cercado y le confunden, contándole mentiras tendenciosas. Como el rey shakespeariano engañado por las intrigas palaciegas. Por eso César se esforzaba en decirle: No conoces la empresa, tus capataces ejercen el terror sin tú saberlo. ¡Basta ya!, se reía abiertamente Morton, sin duda algo enfadado; dime hechos concretos, dime casos, a qué te refieres, a quién aterran. Y entonces César intentaba explicarle las humillaciones ajenas de las que él era testigo cada día, la inseguridad, el miedo. Le hablaba de Pepe, que llevaba cuatro años pegando letraset; o de Paula, que era la única persona de antes de la absorción que todavía no había sido ascendida; le citaba a Horacio, a Ricardo, a Manolo. Y Morton iba deshaciendo implacablemente su alegato: ¿Ése? Pero si ése no da ni golpe… Pero si ése es un inútil… Y en cuanto a Paula, en fin, es una chica muy simpática y ya sé que a ti te gusta, pero no es precisamente una lumbrera. Y entonces César se callaba. ¿Cómo sabes que son unos inútiles, quién te lo ha dicho, por qué confías tanto en la información que te dan tus directivos? Eso era lo que César hubiera querido contestarle, la pregunta que se le moría entre los labios; pero al llegar a este punto guardaba silencio, derrotado, sin fuerzas para contrarrestar la maraña de tendenciosos datos. Y también porque al final siempre le surgía alguna duda: ¿Y si él tiene razón, y si me estoy equivocando? Pepe un sinvergüenza, Horacio un vago, Ricardo un inútil y Paula Pobrepaula en las mismísimas antípodas de la esencia lumbrera. Morton hablaba con tanto aplomo, con tanta seguridad en lo que decía.
Ahora, en cambio, sospechaba que Morton era tan culpable como todos; o quizá más. Morton era como el capo de la mafia, que no tenía necesidad de mancharse las manos; ya estaban Quesada y los demás para manipular las inmundicias, sus lugartenientes criminales. Aunque no. Probablemente todo esto era mentira, una exageración, un desvarío. Si ahora Morton viniera a tomarse un JB a su casa; hipótesis imposible, desde luego; si ahora Morton viniera a tomarse un JB a su casa y él le hablara del caso de Matías, César sabía bien cuál hubiera sido la respuesta: ¿Matías? Pero hombre, si nos hemos portado demasiado bien con él, en serio te lo digo, demasiado. ¿Matías? Pero César, si es un alcohólico, si es un destrozo de persona, si está absolutamente acabado; debíamos haberlo despedido, porque Golden Line no es una institución benéfica; pero, ya ves, nos ha dado pena y ahí sigue. Oh, sí, sí, sí, Morton, tienes tanta razón, es tan sensato lo que dices. Pero, ¿por qué no invitasteis a Matías a la Convención del pasado año? ¿Por qué creasteis un nuevo cargo por encima de él? ¿Por qué empezó a beber Matías? Aunque no: seguramente Morton estaba en lo cierto. Matías estaba alcoholizado, eso era todo. Y empezó a beber hacía mil años. Simplemente no era digno de su cargo, padecía una debilidad morbosa, una enfermedad del alma; se descascarillaba fácilmente. Lo mismo que él, César, reo de un delito de desidia; perezoso, estéril, vergonzosamente improductivo. ¡También él era culpable! No había sabido estar a la altura de sus propias circunstancias. Artista pop, publicista mimado, directivo de éxito.
Lo había tenido todo para aspirar al triunfo más rotundo, pero falló por lo más fácil: se le acabó el resuello. Y aquí estaba ahora, a las dos de la madrugada, leyendo tebeos del Príncipe Valiente. Por supuesto que sí, sin duda era culpable. El jueves pasado, cuando terminó la reunión, César intentó acercarse a Morton: Perdonamortonpero, disculpamortonesque, las frases le ardían en los labios mientras se aproximaba a él, sorteando grupos de personas puestas en pie que le miraban. Todos le miraban a él, a César. Y César necesitaba imperiosamente que Morton le absolviera; ni siquiera disculparse, ya no quería ni eso; sólo hablar con él un intante, reencontrar la antigua complicidad, renovar su permiso de existencia: Perdonamortonpero. Morton iba ya hacia el pasillo hablando con Quesada, César se colocó ante ellos. Disculpa, dijo Morton, agarrando a Quesada del brazo y sorteando a César limpiamente. Desaparecieron los dos corredor adelante enfrascados en su asunto, que sin duda era profesional y serio y no como el suyo, envidió César desesperadamente. La sala de juntas estaba todavía llena porque el Rey solía salir siempre el primero; y ahí permanecían todos los demás, mirándole como se contempla a un bicho raro. Vaya, César, tienes todo el aspecto del hombre que acaba de perder un tren, exclamó jocosamente Nacho. Pequeñas risas alrededor. Y Nacho de nuevo, obsequioso, suave, rematando: ¿Querías algo importante de Morton? Yo voy ahora a comer con él, si quieres le digo algo de tu parte. Entonces César hubiera querido gritar: Llevo veinticinco años de profesión y he sido el mejor durante diez; y cuando yo empecé en este oficio tú aún te meabas los calzones. Eso es lo que César deseaba gritar, y quizá lo hubiera hecho de no ser por el burbujeo que le subía nariz arriba, por la inundación que le apretaba la garganta. Así es que respiró hondo y soltó un nonono, no es nada. Y pensar que fue él quien metió a Nacho en la empresa, gimió César mientras hacía trizas, apenas consciente, el viejo tebeo del Príncipe Valiente.
3
César estaba tan elegante como todos los demás, por lo menos tan elegante como Miguel o como Quesada, pero el maldito perro parecía haberlo descubierto con su olfato infrahumano, el maldito perro le había seleccionado a él y sólo a él de entre los ejecutivos presentes, todos iguales en sus trajes de doble botonadura, todos aparentemente idénticos bajo la envoltura de franela gris o alpaca azul marino. La ropa de César procedía de la mejor boutique de hombre de la ciudad; por una vez no tenía manchas y ni tan siquiera arrugas, porque acababa de recoger el traje del tinte tras varios meses de destierro; los zapatos, italianos, estaban recién lustrados: Encarna la asistenta lo había hecho. Incluso vestía unos sobrios calcetines de ejecutivo, de esos cuyo elástico deja una marca violácea bajo la rodilla, un surco que es como el contraste de calidad del directivo. Además: no había llegado ni demasiado pronto ni demasiado tarde; se había parapetado inmediatamente tras un whisky, como todos; y se había instalado confortablemente en un rincón discreto. Pues bien, a pesar de todo eso el perro lo había reconocido; se había dado cuenta de su condición de forastero, de su penosa extranjería interior. En fin, algo debía de haberle delatado, porque el maldito perro se había abalanzado directamente sobre César. Era un teckel diminuto de enredado flequillo y ojos malignos tras las greñas.
Lo sabía. César sabía que no debía haber venido. Pero, ¿cómo negarse? Voy a dar una fiesta en casa para celebrar lo del Globo de Oro de Milán, vendrás, ¿verdad?, dio por sentado Nacho. Claro, claro, por supuesto, contestó César; y además felicitó a Nacho por el premio con efusividad excesiva. De modo que ahora estaba aquí, sintiéndose como un cordero en la guarida de un león y repartiendo sonrisas mentirosas. Nacho había invitado a todo el mundo, incluso a Matías, a quien César veía ahora al otro lado de la sala, junto al ventanal, en el centro de un metro cuadrado de soledad. Y pese a todo el maldito perro le había escogido a él, César; quizá Matías apestaba demasiado a muerto. Apenas si había transcurrido un mes desde su encuentro en el aparcamiento subterráneo, desde que le quitaron la plaza del garaje. Pero tan breve espacio de tiempo había sido suficiente para acabar con los alientos de Matías. La desgracia se había cerrado sobre él con la misma rapidez con que se cierran las aguas de una charca sobre una piedra que se hunde. Matías había sido destituido, trasladado, humillado, apuntillado. Y hasta el teckel parecía haberse dado cuenta de que era un cadáver sin redención posible.
Está bien, pensó César, me he equivocado. He hecho mal viniendo a esta maldita fiesta. Pero entonces todos hubieran pensado que envidiaba a Nacho su Globo de Oro. Y lo envidiaba, ¡sí! Desesperadamente, amorosamente lo envidiaba. Pero no era eso lo peor. Lo peor era estar ahí, en la fiesta, fingiendo un regocijo inexistente; lo peor era carecer de la hombría necesaria para aguantar abiertamente el peso de su enemistad con Nacho. Porque eran, sin duda, adversarios feroces; y Nacho no detendría su ascensión carnicera hasta haber degollado definitivamente a César. ¿A qué venía, entonces, este guardar las formas tan cobarde, este penoso paripé, el estar bebiendo y comiendo mansamente de la mano de tu asesino, tu verdugo? No confundas las cosas: eso no es falta de hombría sino de dignidad, le decía Paula en ocasiones.
Entonces, ¿qué crees tú que es la hombría?, contestaba él. Oh, un invento, una mentira, una convención que vosotros mismos habéis creado. A veces Paula le sacaba de quicio con su feminismo tan latoso.
Vaya, parece que le has gustado al perrito, ironizó Quesada, apareciendo repentinamente junto a César. Está entusiasmado contigo, repetía Quesada con un aliento peligrosamente inflamable. Pues sí, ya ves, caigo bien, en fin, masculló César hurtando la nariz e intentando quitarse el animal de encima. Pero se trataba de un monstruo pequeño y obcecado, una perseverante bestia. Ahí estaba, haciendo equilibrios sobre sus dos patitas posteriores, abrazándose a sus pantorrillas, masturbándose frenéticamente contra sus mejores pantalones. Maldito chucho. Sacaba una lengüecita rosa y jadeaba. Te digo que lo has enamorado, repetía Quesada beodamente. Que sí, que ya lo veo. César probó a caminar un poco, pero el muy rijoso le iba siguiendo los talones. Sacudió entonces la pierna de modo discreto, pero el maldito perro reiniciaba el asunto tan pronto como dejaba de moverse. Y no era cuestión de que se enterara todo el mundo; es decir, no podía estarse pataleando todo el rato. Qué demonios habría sospechado el perro en él para escogerle con tanta decisión en medio de este bosque de piernas todas iguales.
No debía haber venido. Incluso le dolía el ver la casa tan cambiada, del mismo modo que dolía el encontrar a un antiguo amor y comprobar que no se reconoce la ropa que viste. Ese cuadro, por ejemplo: ese cuadro no estaba. Ni el gran rectángulo de sofás blancos. Ni los linos que tamizaban la luz cenital de la claraboya. Todo muy original, muy personal, muy bello; con ese refinamiento primordial que no te venden en las tiendas, que no se adquiere con dinero, sino que es consustancial en los cachorros de la clase superior. Nacho había crecido viendo cosas bellas, pinturas exquisitas, muebles singulares, jarrones de la dinastía Ming, copas de Bohemia. Cómo le envidiaba César ese precoz conocimiento de lo hermoso. Nacho había escuchado desde pequeño los conciertos de Brahms, las óperas de Mozart, los estudios de Bach, quizás una sinfonía de Stravinski o el meticuloso piano de Satie; ricas tramas musicales que resonarían por la casa mientras el niño Nacho jugaba al escondite con sus primos; porque los hijos de la clase alta se cultivaban así, como por ósmosis. Nacho habría visto, desde muy chico, la lujosa biblioteca familiar; las estanterías de nogal; los miles y miles de volúmenes. Libros encuadernados en piel, con los filos dorados, con fino papel biblia, con grabados preciosos. Libros para perderse, para investigar, para atisbar la inmensidad del mundo. Cómo le envidiaba César ese privilegio cultural. Del mismo modo que los gimnastas de élite comenzaban a contorsionarse siendo críos, o que las grandes figuras del ballet empezaban a ejercitarse en la niñez, así los ricos trabajaban la musculatura de su sentido estético desde la infancia, de suerte que al llegar a la madurez estaban muy por delante de los demás mortales, tan inalcanzables en eso como lo eran Nuréiev o la Comaneci en el dominio de sus cuerpos. Al principio, cuando aún lo creía amigo, Nacho le escuchaba decir todo esto y se reía: Estás equivocado, César, los ricos de este país son en general unos analfabetos, unos bestias. Pero César sabía que había que empezar desde temprano para llegar tan alto; y se desesperaba con la colosal intuición de sus propias carencias.
César ha enamorado a un perro y… haciéndose una paja con su pierna, oyó decir allá a lo lejos a Quesada con una pituda voz de chufla, sus palabras medio borradas en la distancia por el oleaje de las conversaciones. Y, en efecto, la bestezuela seguía jadeando y restregándose, mirándole con ojillos de loco. ¿No se cansaría nunca? ¿No se sentiría tentado a probar suerte y aventura en otras piernas? Por ejemplo: las sólidas extremidades inferiores de Pittbourg, que estaba charlando en un pequeño corro justo al lado; rotundas pantorrillas de ex-jugador de soccer arropadas en una franela estupenda; además tenía vueltas en los bajos del pantalón, lo cual sin duda proporcionaría a la pequeña bestia una superficie de refrote interesante. ¿No le apetecería experimentar placeres nuevos? Pero no; el maldito chucho era un animal fiel, en apariencia. Y por otra parte no era un chucho, sino sin duda un bicho de pedigrí finísimo, medio kilo de perro pertrechado de certificados, papeles acreditativos y diplomas de alcurnia, porque seguramente el puñetero monstruo poseía un árbol genealógico más frondoso que el del plebeyo César, seguro que del teckel se conocían al menos media docena de generaciones previas, mientras que César se perdía en las oscuridades en cuanto que pasaba a sus abuelos. Si hubiera tiendas de personas, lo mismo que existían las de animales, su cotización de hombre de clasificación indefinida sería sin duda inferior que la de ese monstruo de lujuria. O aún peor: algo le hacía sospechar a César que él no encontraría comprador. Se imaginó a sí mismo en un enorme hangar, encerrado en su jaula solitaria; por delante de los barrotes pasarían los clientes sin mirarle, atraídos por los ejemplares de las cajas vecinas, que eran todos hombres provistos de un fenotipo claro, nítidos en sus características vitales, perfectamente reconocibles, socialmente adecuados. Y los compradores, como Tessa, la mujer de Nacho, sí, Tessa estaba allí, al otro lado de las rejas de su jaula; los compradores, en fin, verificarían escrupulosamente la pureza de los ejemplares de la tienda, Tessa escrutando la dentadura ejecutiva de los hombres, su pedigrí del éxito. Y los clientes irían vaciando las jaulas vecinas, que se volverían a llenar y se volverían a vaciar, mientras él, César, envejecía en su rincón, del mismo modo que el cachorro feúcho y de raza mestiza permanecía meses y meses en la tienda sin que nadie lo quisiera, creciendo descuidado de todos dentro de un cajón, hasta convertir su jaula en un recinto demasiado estrecho para sus dimensiones de adulto olvidado. Ni siquiera Paula, a la que ahora veía César entrar en el hangar, ni siquiera Paula, se temía, sería capaz de mirar al cachorro como éste necesitaba ser mirado.
Paula estaba en efecto al otro lado de la sala, seguramente acababa de llegar. César se extrañó, porque le había dicho que no pensaba venir; y en cualquier caso se había retrasado bastante. La contempló casi con ternura, miope y parapetada detrás de un vaso de algo y de un cigarrillo, mirando a la concurrencia con ese gesto casi feroz que la extrema timidez le confería. No siempre era tan tímida, sólo a veces; como ahora, cuando entraba en un vasto salón lleno de gente. Le asustaban las muchedumbres, como a él; por eso César le había propuesto que vinieran juntos esa noche. En fin, mejor tarde que nunca. César puso rumbo hacia Paula y dio dos o tres brazadas en el mar de gentes; pero chocó con el iceberg Smith, el gerente, tan enorme, calvo y lívido como una masa de hielo. Oh, oh, amigo Sisar, gruñó encantado el iceberg, agarrando a su víctima del brazo. El maldito perro volvió a trepar por la pantorrilla de César. Globo de Oro muy importante, decía Smith; Globo de Oro muy interesante, muy bueno para la agencia, yo ahora meter Globo de Oro en la book de este año, ¡más clientes! ¡más dinero! ¿Comprendes? Y César decía que sí, que comprendía, e intentaba encontrar el modo de zafarse, perdona Smith, pero iba al servicio, rest-room, toilette; y al fin Smith abría la garra, soltaba su magullado brazo, no sin antes despedirse con su broma habitual del ¡Ave Sisar! bramada con los talones juntos y la mano en alto; broma que siempre provocaba en César angustiosos deseos de matarlo o morirse. Pero como Smith era el gerente se limitó a sonreírle.
Se alejaba a toda prisa de Smith, con el maldito perro aún enredado entre sus piernas, cuando advirtió que Paula ya no estaba sola. Ahora se encontraba con Morton y con Nacho; y con un puñado de aduladores oficiales. César detuvo su avance en seco; el perro se estrelló contra su pantorrilla derecha. No quería sumarse a un grupo así; no quería tener que sonreír a Nacho; no quería que Morton pensase que le andaba buscando. No quería confundirse con la corte. Dio un trago a su copa, sin saber qué hacer.
Claro que su posición había empeorado sensiblemente, pensó César. Ahora se encontraba en medio de la sala, había perdido el refugio de su acogedor rincón y se sentía expuesto a un riesgo indefinido. No debía haber venido. Esta casa, que antes fue un cobijo para él, era ahora una trampa. Aunque no, siempre fue una trampa; sólo que él no se había dado cuenta. Te has portado tan bien con Nacho, decía Tessa por entonces agitando su melena de oro auténtico. Porque Tessa era una andaluza rubia. Había nacido rubísima a fuerza de que sus padres, y sus abuelos, y los abuelos de sus abuelos, vivieran como rajaes y se alimentaran opíparamente. O quizá tuviera algún antepasado inglés y desde luego lord. ¿Por qué se casaban siempre entre sí? Los ricos. Los aristócratas. ¿Por qué, aunque se manifestaran como los más desprejuiciados, los más modernos y demócratas, siempre se casaban entre sí? Nobles con nobles, apellidos con apellidos, fortunas con fortunas. O acaso apellidos con fortunas y viceversa. Y él, César, que no tenía ni una cosa ni otra, ¿qué podía hacer?
Por entonces venía muy a menudo a verlos; desde luego todos los fines de semana. Ni siquiera tenía que avisar: era como de la familia. Y eso era precisamente lo que cautivaba a César: el esplendor hogareño que aquí se respiraba, la domesticidad perfecta. El jardín siempre húmedo en verano, el fuego de leña olorosa en los inviernos; la calma y la belleza que saturaban el ambiente. Todo era adecuado e impecable; todo parecía tener un sentido, incluso el gesto más banal. Aquí Tessa, y Nacho, y los niños, se movían como si supieran para qué; con la misma determinación que los personajes de una película. Y luego estaba la luz: esas lámparas que irradiaban un halo de luz equilibrado y cálido, un círculo de oro dentro del cual era obvio que jamás podría pasarte nada malo. César no había conseguido instalar una luz semejante en su casa. Ni aun gastándose el dinero locamente, comprándose la última línea de lámparas halógenas o los focos más caros del mercado. Sus luces eran siempre insuficientes o demasiado nítidas; y desde luego frías e inhumanas. Ni aun habiendo progresado económicamente, como era su caso; ni aun invirtiendo las ganancias de su vida entera, en fin, en comprar las mejores lámparas del mundo, podría adquirir César siquiera un metro cúbico de ese aire dorado y exquisito, de esa luz suculenta. Porque para eso debía de ser necesario el haber nacido tan rico como Nacho. Cómo le envidiaba César esa temprana intimidad con la armonía.
Él, en cambio. La primera luz eléctrica que conservaba su memoria era una bombilla colgando de un cable pelado. Así era en la cocina, y en el comedor, y en el pequeño cuarto en el que César dormía. Bombillas sin aliento que en vez de iluminar repartían sombras. Estaban tan altos los techos, tan sucias las paredes, tan descascarillada y vieja la pintura. En algún momento el piso debió de estar limpio, debió de ser coqueto: cuando sus padres lo alquilaron, tras la boda. Los pobres imbéciles se casaron a finales de 1935; la guerra les desbarató la vida y cualquier proyecto de decoración ulterior, si es que tenían alguno. Para cuando César nació, en 1942, exactamente nueve meses después de que su padre saliera de la cárcel, la casa era ya una ruina mugrienta. De su infancia recordaba la decadencia física constante: los cristales de las ventanas que se rompían y que eran reemplazados por cartones; los grifos que goteaban y que nadie arreglaba; las sillas desencoladas a las que sólo les quedaban tres patas, y en las que había que aprender a sentarse esquinadamente para mantener el equilibrio y no caerse. Una bandeja ennegrecida y otrora plateada, los residuos de una vajilla de té en vidrio con los filos de oro y un cenicero de porcelana roto y cuidadosamente pegado constituían los únicos restos arqueológicos de un mundo mejor definitivamente ido; mementos de cuando el padre de César era regente en los talleres de un periódico, de cuando la casa aspiraba a ser feliz. Pero el padre salió enfermo de la guerra o de la cárcel y no volvió a trabajar como regente. Y los picaportes de las puertas se soltaban, los baldosines se rajaban, los somieres se rompían, las persianas de madera se remendaban con cuerdas o permanecían definitivamente caídas, cegando las ventanas; la cisterna del retrete no funcionaba y los marcos de las puertas se iban pelando de cal de los portazos. Vivían en la apoteosis de la ruina.
Resultaba increíble que el perrito siguiera dale que te dale. Era un fenómeno, un sátiro incansable. César sacudió contundentemente la pierna, intentando desembarazarse del mal bicho; el perro gruñó y se revolvió, enfadado. ¡Señor Miranda! César miró alrededor. ¡Señor Miranda!, repitió la voz reprobadoramente: era la señora Smith, que le observaba con ojos de disgusto, con la boca de disgusto, con cara de disgusto, con pecho de disgusto, enormemente disgustada toda ella, derramando disgusto sobre César en avasalladoras oleadas. ¡No le da pena, señor Miranda, pobre perrito! El pobre perrito lleva una hora haciéndose una paja con mi pierna, estuvo tentado a contestar. Pero no, cómo iba a decirle esa barbarie; y más teniendo a Smith al lado, oh, oh, ahí estaba Smith, junto a su mujer, mirándolo, se habría dado cuenta de que no había ido a los servicios, de que César le había mentido, que se había escapado de él, que le había rehuido. ¡Rehuir al Gerente General! César se agachó y acarició con efusividad al maldito perro.
A su padre le recordaba en la cama, enfermo; o bien sentado en la única silla con cuatro patas que quedaba y pegando suelas en silencio. Porque trabajaba como zapatero remendón. Se lo contó una vez a Nacho y a Tessa; con ellos, el ser hijo de un zapatero remendón resultaba incluso exótico. Tienes un mérito increíble, eres fabuloso, exclamaba entonces Tessa sacudiendo el oro viejo de su pelo. Y él, César, se lo creía. Creía que Nacho y Tessa le admiraban; que apreciaban su mayor experiencia, que respetaban su profesionalidad y su trabajo. ¡Pero si César incluso había estado coqueteando con Tessa! De un modo platónico, sin llegar a nada, un simple juego; como el profesor que mantiene a raya, con enternecida pero halagada superioridad, el apasionado arrobo de una alumna. Qué manera de hacer el ridículo, Dios mío. Ahí seguían: Paula, Morton, Nacho y los demás moscones obsequiosos. Ahora acababa de unirse a ellos Quesada, que estaba contando algo. Algo de lo que todos se desternillaban, se apretaban los costados, abrían inverosímilmente las mandíbulas. ¿Sería posible que…? César sintió un golpe de frío en el cogote. Aguzó el oído, intentando atrapar las palabras por encima del barullo general. ¿No estaría Quesada contando que…? ¿Y ese gesto que estaba haciendo ahora, señalándose hacia el pie, que provocaba tamaña hilaridad entre los oyentes? Estiraba César el cuello desesperadamente, como si el ver mejorara de algún modo su audición. ¿No estaría Quesada repitiendo otra vez lo del maldito chucho? César ha enamorado a un perro; o bien: César ha enamorado a tu perro, Nacho. Tu perro se ha quedado prendado de César, aunque te parezca difícil; o quizá: Tu teckel ha descubierto por fin que César es un perro. ¿Por qué se reían todos tanto? Le parecía estar oyéndolos: El pobre César estará contento porque llevaba mucho tiempo sin tener éxito con nadie. ¿Lo había dicho? ¿Lo había dicho Nacho de verdad? ¿Lo había escuchado César, lo había adivinado de sus labios? Y Paula, ¿por qué le traicionaba y se reía? ¿O quizá lo estaba imaginando todo? Bebió de un golpe lo que le quedaba en el vaso y se sintió enfermo: llevaba tres copas y normalmente tomaba poco alcohol. El animal seguía brincando en su tobillo, estúpido además de rijoso, porque por mucho que se meneaba no conseguía refrotarse del modo apropiado. Y ahora que lo pensaba bien, ¿no resultaba sorprendente que el maldito perro le hubiera escogido precisamente a él? ¿De entre un centenar de piernas todas igual de apetecibles? ¿No era hasta demasiado sorprendente? ¿Incluso se podría decir que sospechoso? ¿No podría Nacho…? O quizá Tessa. ¿No podrían haber enseñado al animal para que fuera a refrotarse exactamente contra él, César, y no contra otro? Era una malignidad posible, incluso fácil; bastaba con educar al perro dándole a olfatear alguna prenda suya; y seguro que César se había olvidado algo en esta casa, de cuando se quedaba a dormir; o de cuando venía a la piscina. El bañador de las palmeras, por ejemplo; ¿no era cierto que no había vuelto a encontrarlo? Exacto, exacto, era el bañador de las palmeras, lo había buscado sin éxito por todas partes, cómo no se le ocurrió antes que se lo había dejado en casa de Nacho. César se estremeció, sintiéndose como la víctima de un conjuro vudú. Le desasosegaba el pensar que sus prendas personales andaban dando vueltas por ahí, por el mundo grande y enemigo; tanta fragilidad, tanta intimidad al descubierto. El teckel le escrutaba con sus ojillos como botones de vidrio coloreado.
Calma calma calma, se dijo César. Estás desbarrando, amigo. Estás verdaderamente desquiciado. Morton, Paula y los demás siguen charlando al otro lado de la sala. Y se ríen. Pero Smith te está mirando, la señora Smith te está mirando, Miguel te está mirando, Pittbourg te está mirando, incluso Matías te está mirando. ¡Compórtate! Te miran porque te saben distinto, como el perro. Así es que actúa como una persona normal. Engáñales fingiendo que eres como ellos. Enciende un cigarrillo; camina hacia la mesa con el animal pegado a tus talones; coge un nuevo vaso de whisky y bebe un poco; sonríe a Smith, sonríe a la señora Smith, sonríe a Miguel, sonríe a Pittbourg, sonríe incluso a Matías; levanta el vaso en un mudo y simpático brindis por encima de las cabezas de la gente: así. ¿Te das cuenta? Piensan que todo marcha bien, ya van dejando de mirarte, se desentienden de ti; Smith, la señora Smith, Miguel, Pittbourg, incluso Matías. Todos vuelven a lo suyo. Por esta vez, César, te has salvado.
César bebió un trago más largo mientras el corazón le traqueteaba en el pecho. Oh, sí, tenía los nervios desquiciados; sospechar que el perro estaba adiestrado era un pensamiento absurdo, una idea demente y peregrina. Aunque imposible no era, eso desde luego; estaba claro que el animal era susceptible de ser amaestrado: César había visto perros, en los circos, ejecutando actos increíbles. O sea que no era imposible, pero sí muy improbable; que Tessa y Nacho se dedicaran a tan rocambolescas maniobras no resulta razonable. Claro que, bien mirado, ¿por qué no iba a resultarlo? ¿No se habían empeñado con anterioridad en maniobras si cabe más rocambolescas y rastreras? Por ejemplo: la guerra camuflada que Nacho había emprendido contra él sin declararla jamás abiertamente. Una conflagración oculta, un secreto a voces; probablemente César fue el último en darse cuenta de que estaba siendo sitiado torpedeado acuchillado. Él sólo sabía que el aire se espesaba por momentos y que de cuando en cuando se caía en el cráter reciente de un obús. Hasta que un día se descubrió a sí mismo en mitad de un círculo vacío; los demás empleados de la agencia habían hecho un corro alrededor y contemplaban con avidez el espectáculo: y él, César, se hallaba en el centro de esa arena de gallos, frente a Nacho. Fue una revelación que le llenó de náusea y de pavor.
Cómo pudo tardar tanto en comprenderlo. Por ejemplo: el quedarse sólo a la hora de comer. Tantos años llevaba César en la Golden Line , tantos años incluso desde antes, desde que la agencia se llamaba Rumbo. Tantos años almorzando con sus compañeros en alguno de los tres o cuatro restaurantes de la zona, y de pronto empezaban a pasar cosas extrañas, de pronto todo el mundo desaparecía subrepticiamente de la agencia a la hora de comer y César se descubría súbitamente solo, rezagado, descolgado de todos los demás. Y entonces bajaba a buscarlos por los restaurantes de los alrededores y a veces los encontraba sentados en una animada mesa en la que no sobraba ni una silla. Hola, César, decían entonces sus viejos compañeros, un poco rígidos, un poco titubeantes, un poco ruborosos. Vaya, hombre, César, intenta acomodarte en algún sitio, añadía Nacho con ademanes de anfitrión, rutilante y encantador. Y al principio César se sentaba, y era como si la silla tuviera puntas de cuchillos. Así es que después se fue acostumbrando a comer solo; a veces coincidía con ellos en el mismo restaurante, él devorando cualquier cosa en la barra y ellos comensales alegres al otro lado del salón, sus antiguos compañeros revoloteando ahora con arrobo en torno a Nacho, un chico tan joven, tan guapo, tan bien educado, tan encantador, tan prometedor y tan brillante.
Por ejemplo: el que Nacho se hiciera cargo de la campaña de bronceadores que había empezado él. ¡Pero si al principio César intentó incluso alegrarse! Porque, cuando trajo a Nacho a la agencia, César tuvo que luchar con todo empeño para que lo aceptaran. Los americanos, el propio Quesada e incluso Morton encontraban que Nacho era demasiado moderno; que, viniendo como venía de Alemania, no sabía adaptarse al mercado español; en fin, que no servía. Pensaron echarlo varías veces durante el período de prueba, y fue César quien consiguió que al final se le firmara el maldito contrato. Porque él, César, sabía que Nacho era muy bueno. Así es que, cuando le comunicaron que Nacho iba a quedarse con lo de los bronceadores, César quiso pensar: Esto quiere decir que ya confían en él. Quiso pensar: Estupendo, así se demuestra que yo tenía razón respecto a Nacho. Quiso pensar: Me alegro por él, es tan buen amigo, tan buen chico. Pero a César le palpitaban las sienes, le temblaban las piernas, y sintió que se le escapaba a presión, como el vapor se escapa de una tetera hirviendo, la tenue sustancia que compone la propia estimación; y se iba desinflando por momentos, cada vez más arrugado y más pequeño.
Por ejemplo: los apuñalamientos por la espalda. El que Nacho se hubiera pasado dos semanas trabajando secretamente tarde y noche para presentar un crítica demoledora a su campaña de bronceadores y un proyecto alternativo. Cosa de la que César no se enteró hasta que transcurrieron muchos meses. Y que sin embargo conocía de cabo a rabo todo el mundo. Oh, qué imbécil había sido César, qué ridículo, paseándose durante tanto tiempo por la agencia con sus cuernos laborales y su inocencia, la risible inocencia del cabrón.
¡Por ejemplo! La malevolente astucia de Nacho, su asombrosa habilidad para contaminar el aire. César fue un profesional estupendo, decía Nacho a veces; o quizá: César estuvo entre los mejores de su tiempo; con qué dominio utilizaba Nacho el tiempo pasado de los verbos, qué arteramente le enterraba con sus pretéritos perfectos e imperfectos. Para luego añadir, en la segunda fase de la insidia: Claro que en su tiempo era fácil, casi no había competencia. Cianuro endulzado con almíbar. Era un elegante carnicero. Y ya por último el ensañamiento a sus espaldas: Siento tener que decirlo, pero lo que ha propuesto César esta mañana me parece terriblemente antiguo, en realidad se ha copiado a sí mismo, ya hizo ese tríptico hace diez años para una campaña de aceiteros. Todo el día, todos los días, todas las semanas de todos los meses del último año: Nacho había dedicado todos los instantes de su vida a combatir a César, machaconamente, obsesivamente, sin piedad. Y no se limitaba a perseguirle en el terreno laboral; Nacho quería más, quería arrebatarle los amigos, desprestigiarle también humanamente, arruinar sus relaciones afectivas. Aniquilarle. Como un vampiro que se alimentase de su sangre, como un cáncer creciendo a expensas de sus vísceras. Hace un montón de tiempo que no veo a César, comentaba por ejemplo a sus colegas: Hay que ver qué bien vive, no da ni clavo, no viene nunca por la agencia y seguro que cobra bastante más de lo que estáis cobrando vosotros, que os pasáis el día trabajando. Porque Nacho estaba siempre en Golden Line; temprano por la mañana, por la tarde, por la noche; tomando copas a la salida de la agencia con Quesada, con Pittbourg o Miguel. Nacho ubicuo, perenne, contumaz. Lleno de salud y de energías. Joven verdugo infatigable. Y César, en cambio: César se sentía tan cansado. Cuando César empezó a enterarse de las maniobras de Nacho; cuando comenzaron a llegar a sus oídos los comentarios que el otro hacía a sus espaldas, fue cuando se descubrió a sí mismo en medio de la arena ensangrentada. Quiso retroceder, pero el corro de espectadores lo impedía. Quiso salir huyendo, pero ahí enfrente estaba Nacho con sus espolones plateados, enormes garras artificiales de las que goteaba una sustancia oscura y negra. Él, en cambio, pobre avechucho César, tenía las uñas rotas y las plumas raídas; y el pánico impregnado de pena hacia sí mismo del cobarde que es obligado a combatir. Iba a perder; en realidad ya había perdido. El sol resultaba cegador y el ruido del silencio era terrible.
A la edad en que Nacho estaba estudiando arquitectura, él, César, trabajaba coloreando letras en una agencia; y tenía que hacer verdaderos esfuerzos económicos para poder ir de vez en cuando a Francia a comprar libros de arte contemporáneo o revistas de diseño. Porque en la España franquista no había nada. Nacho, en cambio, se había librado de la sordidez de la posguerra y se había criado en las vanguardias; hablaba inglés, francés, alemán; había vivido en Nueva York, había trabajado en Hamburgo durante año y medio en el departamento creativo del Stern. No era justo. No era justo. No era justo.
Ahora Paula y Nacho se habían quedado solos; conversaban animadamente allá a lo lejos. Qué tendría que contarle Nacho a Paula. Y por qué escuchaba Paula tan sonriente. A veces, cuando César se quejaba de las humillaciones recibidas, Paula le decía que aún podía darse por contento, que ella y las demás sí que se encontraban relegadas, que por ser mujer nunca conseguiría nada. Y entonces soltaba la vieja retahíla, que si ella era la única persona proveniente de la antigua agencia que jamás había sido ascendida, que si promocionaban a gente incomparablemente más inepta, que sí nunca le daban una oportunidad, que si se apropiaban de sus ideas. Quizá Paula tuviera razón, y además César se apresuraba a concedérsela para calmar sus ánimos; pero de algún modo pensaba en su interior que era distinto, que en el caso de una mujer todo eso no era tan importante, que el drama que él vivía ella jamás podría entenderlo. Porque el que Paula no fuera ascendida a fin de cuentas no era una injusticia tan enorme. Las mujeres carecían de ambición. Ése es el problema, reflexionó César, sintiendo las uñitas del teckel rasguñándole la pierna. Ésa era la clave del asunto: que él no tenía ambiciones. ¡No tenía ambiciones suficientes! Se espantó de la enormidad que estaba pensando. ¡Un directivo sin ambiciones! Como un guerrero sin coraje, un santo sin fe, un trapecista con vértigo. Al principio se lo decía a Nacho. Nacho, decía César, ten cuidado con ellos; ten cuidado con Quesada, con Miguel, con todas esas aves de rapiña; a mí me odian porque yo no voy asesinando por el poder como asesinan ellos, y seguramente te odiarán a ti del mismo modo. Y Tessa sacudía su melena mineral y exclamaba: Eres maravilloso, César. Hasta que un día César se enteró de que Nacho repetía sus conversaciones a Quesada. No, César no asesinaba por poder, pero desde luego deseaba ver a Nacho muerto. Nacho muerto y él refulgiendo como primera estrella de la agencia; Nacho muerto y remuerto y él obteniendo el Globo de Oro. Aunque no: mejor sería que se desprestigiara. Que abusara de la confianza de la empresa, y lo pillaran. Que hiciera unas campañas desastrosas. ¡Que cometiera un desfalco! Que se peleara con el mejor cliente. Que, cegado por su ambición, intentara ocupar el puesto de Morton, y Morcón, en justa defensa, le arrojara sin más miramientos a la calle. Nacho despedido, Nacho deshonrado, Nacho muerto y dejándole vivir.
Ahora Nacho y Paula se habían callado. Simplemente estaban el uno ante el otro y se miraban. ¡Deberían prohibir que la gente se contemplara así, tan impúdicamente frente a todos! Agarrados a sus copas vacías se miraban. El perrito seguía trepando por la pierna de César, persiguiendo un placer imposible. Años después de que su padre muriera, César se enteró de que había estado en la cárcel, de que había sido un rojo: en casa nunca se hablaba de política. En medio de toda la gente se miraban. César pegó una patada al teckel, lo lanzó volando por los aires a más de un metro de distancia. Smith miró, Quesada miró, la señora Smith miró, Pittbourg miró, Miguel miró, Morton miró, incluso Matías miró, mientras Paula y Nacho se seguían contemplando mutuamente. Cómo has podido hacer una cosa así, exclamaba Tessa mientras recogía del suelo el puñado de pelos gimoteante, nunca te creí capaz de comportarte de este modo. Y vosotros, calló César con sobrehumano esfuerzo, Y vosotros.
4
Lo peor era la manera en que le había mirado. O mejor dicho: el que no le hubiera mirado en absoluto. César había coincidido en el ascensor con Morton, y ocho pisos daba para mucho. Hola, César, qué tal, dijo Morton en el tono retórico de quien no quiere ser contestado. Bien, respondió César, exultante de jovialidad fingida, mientras el aparato se ponía en marcha. Del bajo al primero hubo una micra de segundo muy angustiosa: Morton observaba la punta de sus zapatos y callaba empecinadamente. Del primero al segundo César pensó que quizá no se había mostrado lo suficientemente encantador, de modo que reforzó su sonrisa: un animoso gesto que le colgaba de la nariz como una bandera de armisticio. Pero Morton estaba ahora entretenido en limpiarse de motas las solapas. Del segundo al tercero César dijo: Vaya, vaya. Y Morton basculó el peso de su cuerpo de un pie al otro. Del tercero al cuarto César preguntó que qué tal el otro día en casa de Nacho, aunque por nada del mundo hubiera querido mencionar el tema, e incluso le horrorizaba la eventualidad de tener que hablar de ello. Menuda la armaste con el perro, respondió Morton del cuarto al quinto. Así es que del quinto al sexto César sonrió forzadamente y del sexto al séptimo advirtió que sus manos estaban empapadas de sudor. Del séptimo al octavo Morton bostezó: Qué sueño tengo. El ascensor se detuvo, se abrieron las puertas, Morton salió con paso apresurado: Hasta luego, César. Hasta luego aunque estaba seguro de que no iba a verle más en todo el día; y posiblemente tampoco al día siguiente, y ni siquiera al otro. Hasta el jueves, que era cuando se celebraba el brainstorming no tendría otra oportunidad de hablar con Morton. César se sintió en peligro. Entró en la agencia con el mismo calambre de estómago con que, en la niñez, entraba a las clases de matemáticas de don Emiliano. No se sabía la lección. Nunca sería capaz de aprendérsela correctamente. Jamás podría colmar las exigencias. Don Emiliano repartía de cuando en cuando algún sopapo, pero su especialidad radicaba en el desprecio. Odiaba a sus alumnos con una pasión pura y democrática, porque los alcanzaba a todos por igual; y era un artista a la hora de saber comunicar su inquina a los muchachos. Con don Emiliano, César obtuvo un conocimiento fundamental: aprendió para siempre jamás a ser culpable.
Y ahora la culpabilidad se le subía a las sienes y empezaba a martillearle metódicamente la cabeza. Era la jaqueca, que se introducía silenciosa y subrepticiamente en su cerebro para convertirse en huésped indeseable. Unos meses atrás, César había acudido al médico por la frecuencia con que le atacaban las neuralgias cuando venía a la agencia. ¿Sería alguna alergia? ¿Una incompatibilidad extraña con el material de la moqueta? ¿Quizás un pernicioso efecto del aire acondicionado? ¿Las luces, que estaban mal dispuestas? Y el médico se sonreía y le aconsejaba que cambiara de carácter o de trabajo. César cambió de analgésicos. Ahora usaba Dolalgial. Se tomó dos píldoras en la máquina de agua de las recepcionistas.
Estaban raros. ¿No estaban muy raros todos, en la agencia? Las recepcionistas, por ejemplo: nada de sonrisas ni de bromas. Y Smith, al cruzarse con él en el pasillo, ¿no había estado terriblemente seco? César sintió un conato de pánico: ¿Habría empezado ya el final? Echó una mirada alrededor: una enorme planta diáfana, con mamparas de cristal aquí y allá conformando secciones y cubículos. La planta de arriba, la de administración y gerencia, era distinta; pero en ésta tan sólo Morton y Quesada tenían derecho a despachos privados, con muros auténticos y ventanas a la calle; espacios cerrados que garantizaban la intimidad. Los demás, en cambio, permanecían bien a la vista: de una sola ojeada se sabía quién estaba y quién no estaba en su mesa, quién trabajaba o quién leía los periódicos. Camino de su rincón, César fue contemplando atentamente a sus compañeros; y sonrió a todo el mundo con el máximo encanto de que se sentía capaz. Pero los colegas respondían ceñudamente o incluso no respondían en absoluto. César los hubiera abrazado, los hubiera besado, les hubiera explicado lo mucho que los quería, embargado repentinamente por un ataque de ese anhelante amor que suele nacer de la necesidad. Pero comprendió que resultaría ridículo y se abstuvo. Entró en su despacho angustiadísimo.
Porque, desde luego, Morton había estado muy extraño. Seco y cortante. Como enfadado. Oh, oh, qué horror, Morton estaba disgustado con él, eso era seguro. Hora, César, qué tal, había dicho al principio. Un saludo convencional expresado en un tono distante. ¡Pero si ni tan siquiera le había mirado a la cara! Y ese penoso silencio que se extendía entre ambos. Morton estaba enfadado. Él, que siempre defendió a César contra los ataques de Quesada y de los otros. ¡Morton estaba decepcionado! Menuda la armaste con el perro, había dicho cuando él tuvo la lamentable ocurrencia de sacar el tema. Menuda la armaste. Llevas un montón de tiempo sin dar ni clavo, podría haber dicho también en el mismo tono reprobatorio. Menuda la armaste, me has decepcionado. Ése era el mensaje de su frase. Y, luego, ese bostezo despectivo; para demostrar el aburrimiento que le producía César; quizá para humillarlo. Y ese modo de salir corriendo en cuanto que el ascensor llegó al octavo piso. Había defraudado a Morton. César se sintió como si hubiera suspendido el Juicio Final. No has estudiado suficiente, tronaba un Dios de cejas enredadas y muy gruesas. Perezoso, inútil, vago, coreaban los malditos querubines. César levantó la mirada del book de dibujos que estaba fingiendo estudiar. Más allá de las mamparas de cristal el mundo se extendía tan apacible como un campo minado. Estaban raros sus compañeros. Los veía removerse inquietos sobre sus mesas, reunirse de tres en tres por los rincones, comentar secretos de los que César se hallaba siempre excluido. Quizás estuvieran hablando de él, precisamente. Sabéis que César le dio una patada al perro de… O más probablemente: César no sirve para nada, ya va siendo hora de que se acabe el insultante privilegio que mantiene. Aunque no, lo más seguro era que supiesen que Morton le había despedido. Han despedido a César, sabéis, lo que pasa es que él aún no se ha enterado. Hablaban y hablaban por las esquinas y todo el mundo conocía las claves del enigma menos él.
Sonó el teléfono. Conchita descolgó. Que es un tal Francisco Ríos, que dice que le ha dejado a usted un book anunció lúgubremente la secretaria mientras clavaba la mirada en la puerta. Dígale que no he venido, que llame a última hora de la mañana, por favor. Que no ha venido y que le telefonee usted más tarde, repetía ella en el auricular malevolentemente y sin esforzarse en disimulos. Conchita era una veterana, procedía de los tiempos de Rumbo y para su desventura había sido la fiel secretaria de Matías; de modo que cuando su jefe cayó en desgracia ella le siguió al abismo. En la empresa no se fiaban ahora de ella, porque era inteligente, sabía mucho y se encontraba furibunda. Por eso se la habían adjudicado a César: porque él no venía casi nunca por la agencia, de modo que Conchita no tenía nada que hacer. Se lo había dicho Quesada una tarde, como vendiéndole el favor: Que te vamos a mandar una secretaria, César. Y él se había quedado boquiabierto. Pero luego comprendió que tan sólo se trataba de un castigo. Un castigo para Conchita, que había sido demasiado lenguaraz tras la destitución de Matías; y un castigo quizá también para él, César. Conchita le odiaba, considerándole uno de sus verdugos, o quizá su torturador personal y más directo. Odiaba que no viniera por el despacho y que no le diera ningún tipo de trabajo. Y quizá también le despreciara. Sí, eso era, le despreciaba por inútil. Conchita era para César como uno de esos espejos de aumento en los que, cuando uno se asoma a ellos, sólo ve enormes poros negros y espinillas de tamaño colosal.
Pero veamos: si se analizaba la conversación con calma tampoco había sido tan terrible. Hola, César, qué tal, había dicho Morton; era un saludo convencional pero agradable. Incluso personalizado y casi íntimo. Holacésarquétal, en realidad estaba bastante bien, Morton podría haber dicho simplemente hola, por ejemplo. O también: Hola, César. Y: Hola, qué tal. O incluso: Qué tal, César. O sólo: Qué tal. Pero no. Morton había dicho las tres cosas, hola-César-qué tal, en realidad sonaba bastante afectuoso. Sobre todo teniendo en cuenta que era temprano por la mañana y que se trataba de una conversación de ascensor, que son siempre absurdas y banales. Menuda la armaste con el perro. Esa frase tampoco tenía por qué ser necesariamente reprobatoria; era César quien había metido la pata al sacar el tema de la fiesta; y Morton había respondido con una observación humorística. Menuda la armaste con el perro. Era una construcción coloquial, sonaba a complicidad y no a censura. Por otra parte, era evidente que Morton estaba cansado; por eso bostezó y dijo: Qué sueño tengo. Nada más natural, pues, que el hecho de que se mantuviera más bien callado. Y además: que Morton bostezara tan abiertamente ante él, ¿no era una prueba de confianza? ¿De intimidad, incluso?
Conchita tenía los brazos cruzados sobre el pecho y clavaba la vista, desafiante, en un punto perdido del espacio situado a cosa de un palmo por encima de la cabeza de César. Con esto quería decir: Miradme, aquí estoy sin hacer nada, me habéis enterrado viva en la tumba de la pasividad. Conchita contemplaba obcecadamente la pared y mantenía sus brazos bien cruzados porque temía que, si bajaba los ojos o apoyaba sus codos en la mesa, algún paseante pudiera confundir su postura y creer, siquiera por un horrible instante, que se encontraba ocupada en algún trabajo. Cuando la única ocupación que le quedaba era la ostentación de su inactividad. Así es que se sentaba muy tiesa y escrutaba la nada durante horas. César sentía cómo el aire por encima de su cabeza se iba poniendo incandescente de resultas de la tórrida mirada de Conchita.
César pasó distraídamente otras dos hojas del book e intentó concentrarse. Vamos, vamos; el tal… cerró el book para ver el nombre en la tapa… Francisco Ríos volvería a telefonear un poco más tarde; querría saber qué le habían parecido sus dibujos, sus anuncios, sus carteles. Seguro que era un muchacho joven hambriento de gloria y lleno de ansias laborales. Un adicto al trabajo. César pasó una hoja más, y entonces su propio nombre pareció saltar de la página y agredir su retina, su propio nombre escrito en uno de los anuncios, un cesarmiranda agazapado entre las líneas de texto, cesarmiranda golpeando su atención. Pero no, qué tontería: cuando César miró el texto con más cuidado, comprobó rápidamente que no ponía César Miranda, sino Casas Modernas. Era curioso: siempre se sobresaltaba cuando veía su nombre en los papeles. Siempre temía que fueran a hablar mal de él. Siempre le embargaba un vago presentimiento de desastre. Y en ocasiones acertaba: como cuando algún crítico de arte le despellejaba sin clemencia; y a veces algún periodista le lanzaba una andanada envenenada sin que viniera a cuento. Claro que también había referencias amables: César Miranda, el brillante artista pop… Qué desasosiego andar en tantas bocas como la servilleta de un hotel.
No siempre fue así. No siempre se había sentido César así de enano y de gusano. Cuando las cosas empezaron a ir mal.
Cuando las cosas empezaron a ir mal, que quizá fuera en el mismo momento en que nació, aunque César solía fechar el giro infausto de su vida unos cuantos años atrás, poco antes de que llegase Nacho. Pues bien, cuando las cosas comenzaron a ir mal él se defendió brillantemente. Al principio César pensaba: Me tienen envidia porque soy mejor que ellos. Y se decía: No me merecen. Y varias veces le tentó la idea de abandonar la Golden Line. Me marcharé, decía, y entonces se darán cuenta de lo que están perdiendo. Pero pasaron los días, las semanas, y él se fue acostumbrando a la pequeña indignidad, como esas mujeres que se emparejaban con un bruto, y que, a fuerza de padecer brutalidad, terminaban convertidas en víctimas perfectas, ajenas a sí mismas, amoldadas a la paliza o al insulto por una morbosa dependencia. Y después llegó Nacho. No estaban mal las cosas del tal… Francisco Ríos. A estas alturas cualquier joven imberbe parecía tener mejores ideas que él.
La verdad, César hubiera podido soportar mucho mejor a Conchita si entre su odio y él hubiera habido más espacio. Pero tal y como era ahora el despacho apenas si había sitio para las dos mesas. Ahí estaban, el uno contra el otro, condenados a verse; la mesa de Conchita pegada a la suya, la cara de Conchita justo enfrente. Con sólo extender un brazo podría tocarla. César se sintió incluso tentado a agitar los dedos por delante de los ojos en trance de Conchita. Sacudir airosamente las falanges como el mago que rescata a su ayudante de una hipnosis profunda. Hale hop, y la mujer rompería su molde de piedra y se convertiría en persona. Aunque no, sería mejor no arriesgarse; porque César sospechaba que Conchita ocultaba un talante de Gorgona y temía despertar su mirada letal y fulminante.
A César le habían achicado el despacho dos veces. De pronto llegaban un par de hombres fornidos y en media hora cambiaban las puertas y movían todas las mamparas, con la facilidad de quien monta y desmonta un gran mecano. La primera vez fue cuando dimitió de su cargo de director de arte: No te molestará que reduzcamos un poco tu despacho, le explicó Morton, de ahora en adelante apenas si lo vas a necesitar. Claro que no, a mí esas tonterías no me importan, respondió entonces él con orgullosa sinceridad. Así es que llegaron los hombretones y corrieron las paredes. Le quitaron uno de los armarios, parte de la ventana y un puñado de metros de moqueta, de modo que ya no tenía lugar para el sofá. Además clausuraron la puerta que daba al antedespacho de la secretaria, abriendo otra entrada, en cambio, que comunicaba este antedespacho con la pecera de Miguel. Que era su vecino de panel y quien más se estaba favoreciendo de los corrimientos de mamparas. A Miguel, recién ascendido, fueron a parar su armario, su media ventana y su suelo robado. Pero a César no le importaba nada de eso. Se sentía inmensamente feliz tras liberarse de las responsabilidades de su cargo. Le fastidiaban, sin embargo, los malévolos comentarios de la gente. Vaya, parece que te han quitado la secretaria. Hombre, por lo visto te están achicando la guarida. ¿Y qué ha sido del sofá que antes tenías? Comentarios que se hicieron más sarcásticos e impúdicos tras la segunda reestructuración, cuando se quedó sin ventana y sin el segundo armario y le dejaron el despacho reducido al microscópico chiscón que ahora tenía. Chico, César, quién te ha visto y quién te ve. ¿Han pasado por aquí los jíbaros? Muy acogedor, tu nuevo despacho; sólo que para estornudar tendrás que salir fuera. Incluso cuando no le importaba de verdad, incluso al principio, cuando el prescindir de secretaria fue para él un alivio y su dimisión un proyecto largamente acariciado, César se revolvía ante el escozor de los aguijonazos y se esforzaba en permanecer indiferente frente a sus sonrisas insultantes.
Era cierto que a menudo los castigos y las recompensas de la empresa se manifestaban así, en palmos de ventana y metros de moqueta. Cada vez que los hombretones entraban en la agencia la actividad laboral se detenía, y todos, entre sobrecogidos y fascinados, atendían al correr y descorrer de mamparas, a la ceremonia de enaltecimiento o de degradación. Como quien asiste a un desfile triunfal o a una ejecución pública. Maquiavélico juego éste, el del espacio intercambiable; porque todo empequeñecimiento de despacho solía corresponderse con un engrandecimiento en otro sitio, de modo que la ruina de éste suponía la consagración de aquél o viceversa, lo cual, amén de ejemplarizar la ceremonia, fomentaba eficazmente las inquinas personales. Porque era difícil perdonar al que te robaba la moqueta.
Con Matías, por ejemplo, fue aún peor: le sacaron de su despacho y le metieron en lo que en la agencia era popularmente conocido como la nevera o el cementerio de elefantes, un cubículo rectangular y amplio que ya albergaba a otras tres personas y una considerable cantidad de resquemor y tristeza. Y había que ver a Matías cruzando la planta camino de su nuevo destino, escoltado por un silencio horrible y abrazado como un náufrago a una papelera llena de cajas de clips, pisapapeles de propaganda, bolígrafos sin capuchón, agendas de años diversos, pegamentos, tijeras, grapadoras, carpetas, fotos de su hija, parches para callos del Doctor Scholl, cartuchos de recambio para la pluma, correspondencia atrasada, sobres de alkaseltzer, betún para zapatos y todo ese cúmulo de inimaginable porquería que van criando los cajones de una mesa de despacho tras muchos años de haber estado sentado frente a ella.
Mira que mandarle el book a él, a César, como si él pudiera hacer algo; el chico éste, el tal Francisco Ríos, estaba fatal informado. César había dejado el puesto de director de arte hacía cuatro años. ¡Y lo dejó por propia voluntad, porque él lo quiso! Pero la socarronería de los demás le levantaba ampollas. Eso, el que él hubiera abandonado el cargo por decisión personal, no parecía impresionar a nadie. Era como si más allá del Poder tan sólo existieran el llanto y el rechinar de dientes; y ay de aquel que se lanzara a los infiernos por propia voluntad, porque entonces sería considerado más torpe, más loco o más cobarde.
Estaban todos muy raros hoy, muy raros. Había más corrillos que los habituales, una tensión distinta en el ambiente. Quesada entró en el contiguo despacho de Miguel y se sentó en el sofá. En el que antaño fue sofá de César. Los veía a través del cristal, Quesada y Miguel hablando animada y conspiradoramente. Un momento: ¿le estaban mirando? César no se atrevía a contemplarlos directamente a través de la mampara. ¿Le estaban mirando? ¿Quesada y Miguel le miraban y hablaban algo sobre él? Empezaron a sudarle las palmas de las manos. Pasó una hoja del book, y otra, y llegó al final, y tuvo que volver a abrir el álbum por el principio, mientras atisbaba a los vecinos con el rabillo del ojo. ¿Estaban de verdad hablando de él? Los cubículos estaban bien aislados y no conseguía entender sus palabras. La excitación le levantó de la silla como un muñeco de resorte, y una vez en pie se vio obligado a buscar una finalidad a su movimiento para no ponerse en evidencia. Decidió ir al retrete. La cabeza le dolía tanto que le resultaba asombroso el no haber muerto de ello.
En los servicios se tomó otros dos dolalgiales con un buche de agua del lavabo. Además de un nolotil que le ofreció Pepe, que también padecía de jaquecas. Dicen que hoy es el día, ya veremos, comentó Pepe mientras se sacudía morosa y meticulosamente. ¿El día de qué?, preguntó César. Oh, claro, era una tía estupenda, disimuló Pepe al ver entrar a Miguel; ya me contarás qué tal te va con ella, añadió saliendo apresuradamente del retrete. Qué pasa, hombre, ¿tienes un ligue nuevo?, dijo Miguel con la confraternidad del cazador. Y César: No, sí. Tú sí que vives bien, insistía el otro. Sí, no, farfulló él, y le inquietó no saber si el tú sí que vives bien encerraba un doble sentido, una intención aviesa.
Lo primero que hizo al salir de los servicios fue buscar a Pepe. Estaba frente a su tablero, rodeado por los otros dibujantes. Cuando le vio llegar empezó a mover las cejas y a hacer gestos horribles con los ojos: Vaya, César, decía abalanzándose sobre él, ¿tienes dinero suelto?, agarrándole de un brazo sin dejar de bizquear, invítame a un café en la máquina, arrastrándole imperiosamente hacia el pasillo. Es que no me fío de estos tíos, susurró Pepe cuando estuvieron lo suficientemente lejos de todo el mundo, son unos espías de Quesada. Pepe llevaba años castigado pegando letraset: no era de extrañar que hubiera adquirido el desesperante hábito de no contemplar jamás a sus interlocutores, sino que barría incesantemente los alrededores con una mirada alerta y vigilante, como si sus ojos fueran los reflectores de una peculiar prisión ocupada por un único preso. Pepe no sabía a ciencia cierta el porqué de su condena, del mismo modo que César desconocía con exactitud la causa del odio que le profesaba Quesada, porque la empresa impartía su justicia desde el más total de los secretos. Y así, casi nunca se sabía si algo se había hecho mal o bien, sino tan sólo si una persona se encontraba en gracia o en desgracia, estados mortificantes o beatíficos que los empleados debían adivinar a través de pequeños signos revelados, de indicios tales como una alentadora sonrisa de Morton durante el brainstorming que Miguel se detuviera a contarte un chiste en el pasillo o que Quesada se interesara por la salud de tu hijo pequeño, buenísima señal aun en el caso de que no tuvieras hijos. O, por el contrario, los síntomas funestos: un desdeñoso comentario a tu trabajo soltado en público por alguno de los esbirros de Quesada, un retraso inexplicable e inexplicado en conseguir audiencia con Morton, o el que uno de tus más encarnizados enemigos viniera a palmearte ostentosamente las espaldas y a llamarte maestro en mitad de la agencia. Estas señales no eran sino los barruntos de lo que después vendría: promociones fulgurantes o indefinidas condenas a pegar letraset. De modo que todo el mundo, cuando advertía los indicios de un cambio de estado, intentaba analizar, comprender y adivinar el porqué del mismo; qué había hecho bien Fulano, qué había hecho mal Mengano, para imitar o evitar las causas de tal mudanza. Y a menudo los mismos interesados tenían que devanarse la cabeza intentando comprender qué les pasaba, por qué se habían convertido de la noche a la mañana en apestados. Lo cual, el caer en súbita desgracia, constituía el principal temor de los empleados de la agencia, la Gran Amenaza, la versión laboral del acabóse. Ello hacía que todos anduvieran olfateando el aire como perdigueros en tensión, a la caza de algún aroma de desgracia, sopesando y aquilatando cada gesto y cada monosílabo de los jefes por ver de descifrar el sentido oculto de las cosas; y ello hacía también que en la agencia imperaran los usos sociales más conservadores, esto es, reír las gracias de los mandos, censurar las costumbres de los censurados y opinar siempre lo mismo que opinaban los jerarcas. Por ejemplo, ahora todo el mundo practicaba el squash, porque un día Morton había manifestado que era un deporte muy sano y relajante; y, tras una etapa de apogeo, nadie jugaba ya al mus, porque Quesada había dicho que se trataba de un pasatiempo pueblerino y muy vulgar.
Pensando en todo esto, César apenas si atendía al susurrante monólogo de Pepe. Hoy van a hacer públicos los cambios, los nuevos nombramientos y los ascensos, le había explicado Pepe, para engolfarse después en su retahíla de antiguos agravios. Y César le dejaba hablar mientras contemplaba a sus compañeros al otro lado de las mamparas de cristal, más nerviosos hoy que nunca, claro, más tensos hoy que antes, claro, más inseguros, más inquietos, más ávidos, más amedrentados, claro, claro, claro, claro, ahí estaban todos ellos susurrando entre sí por las esquinas, mirando subrepticiamente por encima de sus hombros, haciendo extraños gestos con los ojos, bizqueando como bizqueaba Pepe, ¡paranoicos! Todos paranoicos, claro, porque el mensaje de la empresa era siempre ambiguo y fomentaba la hostilidad y la paranoia. Al menos una vez al año, la Golden Line anunciaba drásticos cambios en la empresa: ascensos, descensos, promociones, nombramientos y despidos. La noticia recorría vertiginosamente la agencia en un boca a boca extraoficial, y durante algunas semanas el personal se esforzaba más que nunca en hacer méritos. Semejantes conmociones, había leído César en un libro norteamericano sobre dirección de empresas, galvanizaban a los trabajadores, dinamizaban la mecánica laboral y aumentaban la productividad; no había nada peor para una firma, advertía el manual, que el hecho de que los empleados se sintieran seguros en sus puestos. Y Pepe, a todo esto, empeñado en volver a contar a César la flagrante injusticia de su caso. Mientras hablaba, Pepe le sujetaba por las solapas con unos dedos manchados de tinta y nicotina; y César estaba empezando a hartarse de él. No era muy inteligente, Pepe; o no estaba muy cuerdo. La verdad, era un tipo francamente inaguantable; puede que Morton tuviera toda la razón al mantenerle pegando letraset durante años. ¿O quizá Pepe no era antes así y se había ido embruteciendo en el castigo? Pero era tan torpe, tan egoísta, tan maniático. ¿No merecía él, César, un trato más afable? A fin de cuentas, ¿no pertenecía él, César, al olimpo de ejecutivos de la Casa, no era una de las estrellas de la agencia, no había ocupado uno de los más altos cargos directivos? ¿Y no resultaba en verdad admirable que él, César, siguiera tratando a Pepe amablemente, desayunando, tomando el aperitivo e incluso conspirando con él como si Pepe no fuera uno de los notorios apestados de la agencia? ¿No era éste un comportamiento magnánimo y merecedor de gratitudes? Pues bien, Pepe, en su egocentrismo, no parecía darse cuenta de la generosidad de César; y no sólo no le agradecía la deferencia, sino que, por el contrario, alardeaba de un orgullo desdeñoso y displicente. ¡Orgullo en un apestado! Inconcebible. De modo que cuando Pepe empezó a ironizar sobre lo mucho que ganaba César y lo bien que vivía, éste se despidió abruptamente y lo dejó plantado en el pasillo. Sí, seguramente la empresa tenía razón y Pepe no mereciera otro destino.
Conchita, por ejemplo. Oh, oh, al entrar en su despacho César la había sorprendido hojeando subrepticiamente una revista femenina. Pero, claro, cuando le vio llegar cerró el ejemplar y asumió de nuevo su posición de esfinge. Que ha llamado Francisco Ríos. ¿Y quién es ése? El chico del book, explicaba Conchita con la mirada empotrada en el marco de la puerta. Hoy van a hacer públicos los cambios en la Casa, comentó César en voz alta sin saber muy bien por qué. A mí ya no me afecta nada de eso, respondió ella amargamente, y un suspiro que parecía un temblor de tierra agitó su poderoso pecho. Fue una fisura que se cerró enseguida. Le he dicho que telefonee más tarde. ¿A quién? A Francisco Ríos, el del book.
Conchita, por ejemplo. Una buena secretaria. Y veterana. Incluso demasiado veterana. Porque estaba llena de manías, desde luego. ¿No era ridículo que una persona se empeñara en contemplar la pared durante horas? ¿No resultaba comprensible que una empresa moderna no confiara en semejante ser? Apliquemos la sensatez, se dijo César; la agencia no era un nido de intrigas florentinas, como su imaginación temía en los peores momentos. Por ejemplo: nada más natural que el hecho de que Morton le saludara esa mañana soltando un holacésarquétal. Era una frase coloquial, amistosa, intrascendente; porque ésa era la clave, la intrascendencia del asunto, el que para Morton el trayecto en ascensor no era sino eso, un breve trayecto en ascensor. Mientras que él, César, estaba llenando de misterios lo evidente y deduciendo cataclismos de la nada. Qué obsesión, qué inquietud, qué imaginación tan enfermiza: la realidad era mucho más simple que el laberinto que inventaba su miedo. Resultaba ridículo, por no decir patético, el buscar secretas intenciones. Y, sobre todo, ¿quién era Morton para que él, César, un hombre adulto, una persona hecha y derecha, se preocupara tanto de su opinión sobre él? ¿Qué era ese tal Morton para cernirse de modo tan amenazador sobre su vida? ¿Qué puñetas pintaba el susodicho Morton en la apreciación que César tenía del mundo y de sí mismo? ¡Nada! Morton no era nadie, no era nada, un simple jefe de una simple agencia de una simple etapa en la existencia de César. César había nacido, había crecido, se había despellejado las rodillas de pequeño, había llorado en ocasiones por algún mal de amor o un mal de orgullo, había reído, había temblado de miedo, había soñado, había conocido el sabor de la muerte al perder a los suyos, se había sentido deshacer en el disparo de un orgasmo, había sudado o tiritado, había aprendido la añoranza, había querido, había odiado, había experimentado el dolor físico, había bebido un agua deliciosamente fresca tras pasar mucha sed. La vida era inmensa, honda y ancha, y en ella Morton apenas si era una mota de polvo en el camino. César no iba a perder su tranquilidad de alma por tan poco.
Ahí estaban, Ahí estaban todos, saliendo en animada conversación del despacho de Morton. Todos los mandos, todos los directivos. Menos él. Claro que él, César, había dimitido de su cargo; no había razón alguna para que le convocaran a una reunión cuya finalidad consistía en comunicar los cambios a los jefes para que éstos, a su vez, los trasladaran a sus subordinados. Él, César, ya no tenía subordinados y por ende carecía de información. En un mundo en el que saber era poder y no saber era el destierro. Un destierro de despacho liliputiense y secretaria furibunda. Ahí estaban todos, en fin, saliendo de la reunión suprema; y por la agencia se extendía un silencio que parecía un siseo, una avidez amedrentante.
¿Molesto?, preguntó Matías inútilmente después de colarse en el despacho. Conchita y Matías se saludaron mutuamente con emocionadas sonrisas de martirio. ¿Molesto?, repitió sentándose en un pico de la mesa, porque no había otro lugar donde instalarse; su nariz era un incendio de enrojecidas venas, una tela de araña ensangrentada. No molestas, respondió César maldiciendo in perfore su suerte, qué quiere de mí esta ruina humana, por qué viene ahora a fastidiarme. Porque somos los dos únicos directivos que no hemos acudido hoy al despacho de Morton, se contestó a sí mismo de inmediato. ¿No te han convocado a la reunión?, estaba preguntando Matías precisamente. Claro que no, respondió César muy airado. A mí tampoco, dijo el otro en voz baja. Y César de nuevo, furioso y escocido: Pero lo mío es distinto, porque yo dimití voluntariamente de mi cargo. Matías parpadeó y Conchita soltó una descarga de odio puro; César lo sintió llegar, un intenso vaivén de odio arañando su columna vertebral. Se estremeció, sabiéndose culpable. Quiero decir que lo mío no tiene importancia, pero que en tu caso, con todo lo que has hecho por la empresa durante años, es verdaderamente escandaloso, añadió César intentando arreglarlo. Pero Matías había cambiado ya de tema: Ayer le dije a Quesada que estaba dejando de beber y me contestó que tendríamos que tomar unas copas para celebrarlo, ¿tú qué crees que quiso insinuar con eso? Bueno, farfulló César, pues no sé, sería una broma, te diría lo primero que se le pasó por la cabeza, pretendería resultar chistoso. Pero Matías insistía con angustia: No, mira, es que él dijo que tendríamos que tomar unas copas para celebrarlo, ¿te parece que no se creyó que había dejado la bebida? Oh, Dios, se dijo César, qué cosa tan patética. Entonces Conchita se levantó, cogió del brazo a Matías, lo arrastró hacia la puerta, invíteme a un café, andando, venga. ¿Y tú, Conchita, por qué crees que respondió eso?, aún le oyó decir César mientras la secretaria le empujaba pasillo adelante. No, no era culpa de Conchita, ni de Matías, ni de Pepe. Era culpa del sistema, pensó César. Sus peores sospechas eran ciertas.
Ahí estaban todos, al otro lado del cristal, con el destino dibujado en la cara. Los agraciados por la fortuna de un ascenso se pavoneaban arriba y abajo por la sala, encendían cigarrillos, se palmeaban mutuamente las espaldas, hablaban desenfadadamente con los jefes y se apresuraban a quedar para el almuerzo con sus nuevos compañeros de categoría, desertando de la mesa de sus antiguos colegas y de ahora en adelante subalternos. Mientras que los heridos por la indiferencia o el castigo permanecían cabizbajos en sus mesas, las espaldas apesadumbradas, la mirada huidiza, la boca masticando protestas no dichas. Ahora, en los primeros momentos, se apreciaban bien todas las gradaciones y matices, la euforia de una matrícula de honor, la satisfacción de un notable, la decepción de un aprobado pelado, la depresión de un suspenso, la desesperación total del cero. Los escolares aplicados ascendían a la gloria empresarial y los escolares perezosos se hundían en el infierno de los pillos. Sonó el teléfono, lo cogió: era Paula, con la voz entrecortada por la ira. ¡Que lo han vuelto a hacer! ¿El qué? ¡El ascender a dos recién llegados, a dos inútiles, el dejarme a mí en la cola! ¡Pero yo no lo aguanto más, de ésta no paso…! César murmuró unas cuantas palabras de consuelo, intentó mostrarse solidario. Pero en realidad se sentía muy lejos del conflicto, expulsado del campo de batalla. Frotó un lápiz contra el teléfono, estrujó ruidosamente un papel ante el auricular y asumió un tono de perfecta inocencia: ¿Qué dices? ¿Qué dices, Paula? ¡Hay interferencias, no te oigo! Cuando colgó aún se escuchaban, exasperados, los gritos de Paula. En ese momento César no se sentía con ánimos para aguantar sus quejas. Hola, César, qué tal, había dicho Morton; y su tono no era irritado, ni somnoliento, ni indiferente. Era mucho peor: era una voz compadecida. Morton sabía que César carecía de futuro; había dejado de confiar en él. Él, César, le había decepcionado; y su decepción le entristecía, del mismo modo que un padre se entristece al ver cómo se pierde su hijo preferido. El corazón de César se lanzó a un galope furioso dentro del pecho; y César mismo se hubiera puesto a relinchar de la vergüenza y angustia que sentía. Si le hubiera podido explicar, si le hubiera podido contar, si le hubiera podido decir. Cuando fue nombrado director de arte, por ejemplo. Cuando Morton nombró a César director de arte, el subdirector del departamento, que aspiraba al cargo, decidió operarse de una antigua desviación de tabique nasal y dejar solo a César durante tres semanas para que se estrellase. El tercero de a bordo, por su parte, que era un hombre de Quesada, consideró oportuno enfermar de una gripe lentísima. Y Quesada mismo trasladó a la secretaria del departamento e hizo todo lo posible por retrasar las peticiones de personal, sustitutos, presupuestos, adquisición de material y etcétera. El resultado fue que César se pasó un mes contestando llamadas de teléfono de gentes que le preguntaban cosas que él no sabía, escribiendo sus propias cartas a dos dedos sobre asuntos urgentes de los que nadie le había informado, tomando decisiones fundamentales y en apariencia inaplazables sobre campañas publicitarias que desconocía por completo y sintiéndose, en suma, al borde del suicidio. Un día rechazó el original de un dibujante que luego resultó ser hijo de Smith, de modo que tuvo que llamarle y disculparse. Y otro día se encerró en el retrete para disimular un agudo ataque de pánico. Si Morton supiera todo lo que César había soportado.
Cuando dejó el cargo, por ejemplo. Cuando dejó el cargo y Quesada empezó a quitarle cuentas y a dejarle sin campañas, hasta el punto de que César hubo de telefonear a algunos de sus clientes más antiguos y pedirles que por favor le reclamaran. Si hubiera podido explicarle a Morton todo esto, quizá no le despreciaría ahora tanto. Pero esas cosas no se podían contar, no era lícito acudir al maestro para quejarse de Juanito, que te había tirado del pelo; de Pepito, que te había robado el chocolate; de Paquito, que había copiado de tu examen. Eso, el ser flojo de lengua y de redaños, no era un comportamiento honroso, no era una actitud viril. Por eso Morton no sabía.
Menuda la armaste con el perro, había dicho Morton, y la frase poseía ese tono de íntima exasperación con que la esposa reconviene al marido cuando cree que sus patochadas le han puesto también a ella en evidencia. Porque Morton le había apoyado siempre, oh, sí, sí, siempre. Y ahora él, César, le había fallado de ese modo, dejándole en una posición en cierta medida desairada. Era evidente que Morton estaba al tanto de todas las críticas que se habían formulado contra César, quizá su nombre incluso había salido ya en varias reuniones, quizá Quesada y los demás habían exigido a Morton la cabeza de César. Y Morton, decepcionado, se habría dejado al fin convencer por unos y por otros y habría dejado de ampararlo. Por eso no se atrevía a mirarle a los ojos en el ascensor: por la turbación que se siente ante un ser que antaño fue querido y que hoy nos ha desencantado. Y por eso había dicho: Qué sueño tengo, e incluso había fingido bostezar; por una delicadeza final, por compasión postrera, para que él, César, pudiera tomar el cansancio de Morton como justificación de su silencio, cuando lo cierto era que Morton callaba porque él le había defraudado. Morton callaba porque le había visto al fin como en el fondo era y se había arrepentido de apreciarlo.
5
Mirándola dormir, César se acordaba de Clara; a ambas les sentaba bien el sueño. Clara, de espaldas y dormida, era mucho más acogedora de lo que jamás llegó a ser despierta y cara a cara. En cuanto a la chica que ahora ocupaba su cama, el sopor casi parecía devolverle su cualidad de objeto deseable. Con el pelo rizado extendido sobre la almohada como el fondo de terciopelo oscuro de un joyero sobre el que se ofreciera un camafeo en perfil de la muchacha. Todo sumamente poético y muy vacío.
Previamente cambió las sábanas, aun a sabiendas de que la cosa iba a salir fatal. No era la misma casa, pero sí la misma cama que compartió durante tres años con Clara. Y el desnivel que ahora provocaba que la chica se deslizara hacia él había sido excavado pacientemente por el cuerpo de Clara en la materia del colchón. Por entonces él había deseado que Clara ahondara indefinidamente el hoyo, que horadara hasta la destrucción ese colchón y muchos otros, que el futuro se extendiera ante ellos como una tonelada de colchones a destrozar por muchas noches de sueños compartidos. O de insomnios sobrellevados conjuntamente. O de gripes mutuamente mimadas. De noche, Clara Bella Durmiente se entregaba entera y sin reservas al abrazo con que César la envolvía. A veces César la sentía respirar entre sus brazos, pequeña y cobijada, frágil como una niña a la que hubiera él de proteger; y en otras ocasiones se agarraba a ella y a su espalda caliente como el náufrago se aferra al último madero. Dormida, Clara bella y nocturna siempre respondía y era lo que él quería que fuese. Pero de día se miraban el uno al otro desde los extremos opuestos de una distancia sideral. Furiosos de comprobarse una vez más tan lejos.
La chica había venido a entrevistarle para un reportaje que estaba haciendo sobre publicidad. Hacía años que César prescindía de ligar así, con semejante precipitación. Pero la muchacha era tan joven, se la veía tan admirativa e impresionada. Es decir, reunía justamente todas las características que hubieran debido retraer a César; y sin embargo siguió adelante cerrilmente. El momento cumbre de su debilidad fue cuando se levantaron de la mesa del café en donde habían estado haciendo la entrevista. Bastante malo había sido ya el prolongar la cita con cerca de dos horas de charla insustancial, mientras la tarde moría al otro lado de los ventanales del café y el camarero servía a la chica una infinidad de cocacolas. Que estaba en primer curso de periodismo, contaba la muchacha. Que gracias a un amigo de su padre, subdirector de una revista, había empezado a hacer algún que otro trabajo. Que su familia era del sur y que ella vivía en la ciudad en un apartamento con dos amigas. Que le gustaba mucho hacer entrevistas. Que en cambio a su hermano, el único que tenía, le gustaban las motos sobre todo. ¿César había tenido moto alguna vez? Fuera del café la acera estaba adquiriendo un color azul profundo y el semáforo parecía una herida en la creciente oscuridad. A César le pinchaba la próstata, o quizá fuera alguna otra víscera adyacente y fatigada. Cómo, ¿que no había tenido moto nunca? Qué extraño, porque ella pensaba que César debía de haber hecho de todo en la vida. Ella, desde luego, quería hacerlo todo; participar en carreras de coches, tirarse en paracaídas, ir en canoa por la selva; y sobre todo viajar, recorrerse de arriba a abajo el mundo. ¿César había estado en muchos países? En ese momento, César consiguió pagar al camarero e incluso levantarse del asiento, gastando en semejante esfuerzo sus energías restantes. La chica también se puso en pie, sus rizos agitándose en torno a su cabeza como una llamarada negra, sus mejillas de rica nata enrojecidas por un rubor coqueto. Entonces César cayó en el momento cumbre de su debilidad y la invitó a cenar. Aunque el desencadenante de tamaño error no había sido la suntuosa melena, ni la linda cara acalorada, ni tan siquiera el tibio olor a animalito joven de la chica, sino la contemplación de los restos del café que el propio César había tomado, el platillo sucio, la espuma reseca, la taza llena de cenizas y un puñado de apestosas colillas sobrenadando en café frío. Fue entonces cuando César dijo: Quieres que nos vayamos juntos a cenar. Y ella contestó que sí. Desde ese instante estaba claro que terminarían en la cama.
La chica respiraba ahora quietamente a su lado, ovillada en el hueco de Clara, mientras él, César, fumaba pitillo tras pitillo y dejaba correr la madrugada. A las dos, cuando se durmió la chica, había sentido el impulso irresistible de telefonear a Paula. Pero no estaba en casa. Así es que había vuelto a llamar a las dos y media y de nuevo a las tres, y luego se había propuesto esperar hasta las cuatro. Era la hora más silenciosa de la noche y la niña dormía con la envidiable tranquilidad de la niñez. Además del orfidal, naturalmente. Hubiera podido ser su hija.
Clara también dormía un poco así: como quien muere. César quería que Clara fuera una mujer a la medida de sus deseos, y Clara quería que César se comportara como el hombre de sus sueños. Aparte de esta ambición inane, poco más tenían en común. Quizás una edad similar, por entonces arañando los cuarenta; y un pasado sentimental poco boyante. Ahora bien, mientras que César llegaba a la relación herido de la nada, Clara venía enferma de lo mucho. A sus espaldas había grandes catástrofes amorosas, historias repelentes y pasiones frustradas. Por ello buscaba en César el reposo, el mimo y el aburrirse juntos por las tardes. Pero luego, cuando llegaba el aburrimiento de verdad, Clara se desesperaba y echaba fuego por las fauces como un dragón colérico. Y entonces le miraba. Cuando César la descubría mirándole con ojos pensativos, siempre se sentía como un insecto atrapado por las pinzas de un científico. De una entomóloga que sopesaba, calibraba, escudriñaba, analizaba, descuartizaba y a la postre despreciaba a su modesta víctima, que en vez de mariposa era una simple polilla algo panzona. Los ojos de Clara se anegaban entonces de un resplandor opaco, un barniz de nostalgia en el que se reflejaban antiguos élitros tornasolados, bellas alas de lepidópteros añejos, memorias de un pasado insectívoro e inquieto. Cuando Clara salía de estos trances solía arrojarse en sus brazos, en los brazos de César, emotiva y altamente sentimental, haciendo votos de felicidad eterna. No me vas a dejar nunca, ¿verdad?, decía Clara; envejeceremos juntos, ¿no es así?, pasearemos al sol de media tarde cogidos del brazo y renqueando con nuestros bastones de abuelitos, ¿qué te parece? Y se aferraba convulsivamente a él, asustada de sí misma. Porque había algo más que les unía, y era la avidez de ambos por el tiempo; el modo en que celebraban ansiosamente cada semana, cada mes, cada año que pasaban juntos, como si el simple transcurso de los días pudiera dar entidad y justificación a la pareja que formaban, como si necesitaran de una memoria común para sentirse irremediablemente unidos. Así es que César le acariciaba el pelo y le decía: Yo estaré enfermo de próstata y tú serás una viejecita insoportable. Éstos eran sus mejores momentos.
Luego estaba la distancia, la imposibilidad de cruce que encierran las líneas paralelas. Muchas veces, cuando él llegaba a casa animado y feliz, encontraba a Clara amurallada tras un hosco silencio. Taciturna y enfadada con la vida. Y la convivencia, entonces, se reducía a deambular a solas por la casa, doblando las esquinas con cuidado para no chocar con el cuerpo crispado del contrario. Otras veces, en cambio, ella venía a soplarle el cogote y a mordisquearle las orejas, pero él la rechazaba ásperamente, herido por el despego erótico de Clara. Porque Clara no deseaba hacer el amor con él; o no lo deseaba casi nunca; o cuando lo hacía parecía estar cumpliendo un ríspido deber. Te quiero más de lo que he querido nunca a nadie, decía o mentía Clara, pero tengo la libido muy baja. A él, en cambio, le emocionaba el cuerpo de ella, la suave curva de la espalda entrevista mientras Clara se desnudaba por las noches, los delicados huesos de las caderas, los pechos redondos y pequeños. Entonces él se quedaba muy quieto en la cama mientras Clara se dormía a su lado, y cuando empezaba a escuchar la densa respiración del sueño se agarraba a ella, a su olorosa espalda, a su carne tibia, más acogedora ahora de lo que nunca fuera. Y en todo este proceso César no pasaba ya necesidad sexual, pasaba pena. Aunque quizá también ella estuviera penando por entonces, se decía ahora César, porque en ocasiones él se había despertado en mitad de la noche y había advertido cómo Clara le besaba suavemente los hombros, le recorría la espalda con un dedo amoroso y le prodigaba, en fin, caricias dulcísimas en la creencia de que César seguía dormido. Estaban tan lejos el uno del otro que a veces César pensaba que hombres y mujeres pertenecían a especies animales diferentes. Por ejemplo, ¿qué futuro podía tener la relación sentimental entre un pulpo y una pájara? ¿O la loca pasión entre una ostra y un camello? Cuánta ansiedad de amor desperdiciada.
Las cuatro. César volvió a marcar el número de Paula y el timbre resonó en el vacío. Pero cómo, seguía sin estar, no era posible. La noche estaba girando en el gozne decisivo de la alta madrugada; más allá de las cuatro ya no eran horas de volver a casa; más allá de las cuatro se abría la puerta a los terrores, desde el accidente mortal a la infidelidad sexual. Más allá de las cuatro el mundo se poblaba da amantes ignorados. Por todos los santos. César decidió seguir marcando una y otra vez el telefono de Paula: alguna vez regresaría.
Paula resoplaba por las noches. No era que roncase, sino que a veces respiraba pesadamente. Sonoramente. Y tampoco es que fuera un ruido objetivamente muy molesto; pero a César, que padecía de insomnio, le sacaba de quicio. De modo que él se pasaba las noches haciéndose las Quince Leguas De Giros En El Lecho, vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha, con la cabeza sitiada por pensamientos siempre crueles y las orejas torturadas por el satisfecho barritar de Paula. Porque para un insomne no hay desesperación mayor que estar junto a alguien capaz de dormir plácidamente. Así es que César se pasaba las horas chascando la lengua por ver de acallar los resoplidos; y, en efecto, en un primer momento Paula paraba, a veces masticaba brevemente el aire, en ocasiones se removía un poco, soltaba unos pequeños ruidos personales y después se podía gozar de unos segundos de absoluto silencio. Pero al poco empezaba otra vez el rugir de sus pulmones, primero tímidamente y luego ya en triunfal orquestación, como un animalillo asustadizo que sale de su guarida y que al principio tan sólo osa mostrar la punta del hocico, pero que, una vez ganada confianza, se sienta a la entrada de su cueva a atusarse placenteramente los bigotes. De modo que César volvía a chascar la lengua y allá se iba el bichejo, despavorido, a ocultarse en las profundidades de la tierra. Pero la tranquilidad no duraba mucho tiempo. En el transcurso de esas largas noches, César siempre sintió a Paula como un animalillo algo molesto.
Y ahora no estaba en casa para contestar a su llamada. Eran ya las cuatro y veinte de la madrugada.
César sabía que con Paula no llegaría nunca a nada. O sea, a nada más. Se conocían de antiguo, pero se empezaron a acostar en los tristes días de la ruptura con Clara. Y aunque desde entonces habían pasado cinco años, la relación conservaba todavía el mismo carácter del inicio, la apariencia de ser algo coyuntural y pasajero, un producto de la necesidad más que de la voluntad, una azarosa y momentánea unión de soledades. Al principio Paula le decía: Vamonos a vivir a Marruecos. O bien: Huyamos, escapémonos de la agencia, tomemos el primer avión que vuele hacia Venecia. O incluso: ¿Por qué no cogemos el coche y nos vamos conduciendo hasta la Costa? Proyectos todos ellos ciertamente enardecidos y más bien disparatados que nunca fueron llevados a cabo y que hicieron temer a César que quizá Paula aspirase a crear algo más entre los dos. Lo aspirara o no, lo cierto es que nunca terminó de concretarlo; y además Paula abandonó pronto esa obsesión viajera, y pasó a una etapa que pudiera ser calificada de doméstica. Fue la época en que convenció a César de la conveniencia de comprarse un piso, y fue ella misma quien se encargó de la parte más enojosa del asunto, desde encontrar el apartamento adecuado a contratar y dirigir a los obreros que hubieran de reformarlo. Más, luego, el inmenso agobio de adquirir los muebles de cocina, recorrerse todas las tiendas de tapicería de la ciudad, colgar las cortinas y lograr que un electricista le instalara los focos. Por último, cuando ya todos los cuartos de baño tenían toallero y todos los toalleros tenían toallas, cuando no quedaba un punto de luz sin su bombilla ni un armario en la casa sin vestir, entonces Paula pareció entrar en una tercera fase, y empezó a viajar a Marruecos-Venecia- La Costa de la noche a la mañana y por sí sola; de pronto un día soltaba abruptamente que se iba a los carnavales venecianos, y a su regreso se pasaba una semana hablando de la belleza de San Marcos, del estrépito abigarrado de las máscaras y de lo feliz que había sido. Y a juzgar por sus palabras cada vez se lo pasaba mejor y estaba más contenta, aunque a César, ahora que reflexionaba sobre ello, le parecía que Paula mostraba una melancolía progresiva, que se la iba comiendo la tristura. Y ahora César lamentaba el no haberle dicho nada en su momento. Si Paula descolgara el teléfono; si Paula contestara la llamada, César le diría: ¿Te pasa algo? De pronto sentía la imperiosa necesidad de comunicarse con Paula, de explicarle que la quería, que la echaba de menos, que estaba profundamente agradecido por todas sus atenciones con él durante años. Pero César marcaba y marcaba, las agujas del reloj devoraban la noche y al otro extremo de la línea no había nada.
Que estaba agradecido. Qué frase tan curiosa. César jamás hubiera empleado semejante expresión refiriéndose a Clara. Por ejemplo: la última vez que cogió la gripe. La última vez que César cayó enfermo, Paula se trasladó a su casa para cuidarlo. Le exprimía zumos de limón, le preparaba las pastillas, entornaba las persianas para que la fiebre se disolviera en la penumbra, cocía sustanciosos caldos de gallina. Y dormía por las noches en el sofá. Paula se había portado siempre tan bien con él. De modo que, cuando ella entraba en la habitación trayendo la comida humeante en la bandeja, a César le embargaba la gratitud; era un sentimiento sereno, reconfortante y cálido. Pero en gripes más antiguas, en dolencias añejas, en la Era de Clara: entonces, cuando Clara acudía a su lecho de enfermo y colocaba una mano siempre fresca sobre su frente siempre hirviente; cuando repeinaba su pelo empapado de sudor; cuando lo arropaba con un mohín de labios; cuando la sabía pendiente de él, en fin, César experimentaba un aturullamiento singular, la angustiosa expectación de quien se siente a punto de descubrir el profundo secreto de las cosas. Como si pudiese intuir el sentido del mundo y la razón de ser de todo lo que en el mundo era. Y entonces César comprendía de modo fulminante que al fin había encontrado su lugar en el espacio, que su sitio en la eternidad era ése, postrado en cama y lleno de miasmas pero con la mano de Clara en su mejilla. Era un estallido de lucidez que duraba muy poco, y luego, pasado el paroxismo, César no alcanzaba a recordar qué era lo que le había excitado tanto, por qué se había creído al borde de la Revelación Humana; del mismo modo que, despiertos, no entendemos la lógica de un razonamiento que en sueños nos pareció impecable. Pero en cualquier caso no era precisamente gratitud lo que Clara alumbraba.
Le dolía el dedo de tanto marcar inútilmente; y le martilleaba la cabeza con la jaqueca habitual. ¿Alguna cuita más? Oh, sí: se sentía enfermo, le ardía el pecho, estaba envenenado de tanto fumar. Encendió un nuevo cigarrillo y el humo entró en sus pulmones como una estampida de búfalos. La habitación estaba azul, azul del humo frío de tabaco, niebla apestosa. Era un aire denso y chamuscado que ennegrecía las esquinas. La chica, sin embargo, parecía respirar perfectamente en ese ambiente irrespirable: seguía durmiendo junto a él sin exhalar un ruido. Oh, Dios, ¿podía ser quizá la luz del día lo que iluminaba la ventana? Ese resplandor, ¿lo producían tan sólo las farolas o tenía algo que ver el sol primero? Eran las seis menos cuarto de la mañana; Paula ya no iba a aparecer por su casa, eso era seguro. Pero aun así siguió llamando.
Habían ido a cenar, él y la chica, a un restaurante caro. La muchacha estaba animadísima: sólo le faltó palmotear cuando trajeron el escultural carro de dulces. Su entusiasmo general era insultante: todo era nuevo para ella, todo le parecía interesante. Junto a la chica, César se sentía como el ajado y amargo chaperón que acude a un Baile de Debutantes para escoltar a una doncella. Aunque doncella desde luego no era; el carnal parecía ser el único conocimiento que la chica poseía del mundo adulto. Hablaba con naturalidad de los dos novios que ya había tenido: en fin, o sea, amantes. Dos muchachos muy jóvenes, muy inexpertos, muy tontos. Eso fue hace mucho tiempo, antes de que la chica se independizara y se fuera a vivir con una amiga el mes pasado. Charlaba y charlaba la muchacha brincando con vivacidad de un tema a otro, y los encorbatados ejecutivos que cenaban junto a ellos la miraban con ojos descarados y golosos. La chica era espectacular y resultaba obvio que esa noche estaba en pie de guerra. Los ejecutivos aquilataban sus carnes y sus curvas, y luego contemplaban a César con una mezcla de admiración y de desprecio, cómo se las habrá arreglado el mequetrefe para llevarse a esa belleza. Me envidian, se dijo César. Y ese pensamiento le animó bastante. Aunque en el fondo sabía que la noche estaba condenada.
Al principio temió vagamente el defraudarla. Que no se le empinara, por ejemplo. O no aguantar bastante. O resultar ridículo en comparación con sus dos amantes adolescentes, con sus dos fabulosos sementales. En fin, la panoplia de miedos habituales. Pero luego comprendió que lo que le asustaba de verdad era lo que verdaderamente sucedió. Esto es: el aburrimiento total, un tedio existencial y sin alivio. Habían hecho el amor, ni mal ni bien, sin convicción y sin misterio. Y después la chica se había puesto a gorjear como un mirlo feliz, se sentaba sobre sus talones en la cama, se levantaba a poner un disco, se volvía a sentar, encendía un cigarrillo y lo apagaba inmediatamente tras toser de un modo aparatoso, se iba a la cocina y traía pan y una pizca de queso, se tumbaba de costado sobre la colcha y llenaba la cama de migas, se ponía en pie de un salto para cambiar la música, se tumbaba boca abajo en la alfombra, daba puñetazos a la almohada, entraba en el cuarto de baño y se bebía dos vasos de agua uno tras otro. Y todo esto sin dejar de charlar animadamente de sus cosas, de sus compañeros de facultad, de sus profesores, de sus amigas, de las monjas del colegio al que iba antes, de sus padres, de su hermano y de las motos de su hermano. Transcurrida hora y media de amena conversación post-coito, César bostezó ostentosamente y aseguró estar muy cansado. ¿No tienes sueño?, le preguntó a la chica. Oh, no, qué va, ni pizca, respondió ella, estoy demasiado nerviosa y excitada. Así es que siguieron hablando de motos por un rato. Espera, dijo César; seguro que tú en tu casa tomas colacao antes de dormirte, con un vaso de leche bien caliente. Ah, pues sí, se sorprendió la chica. Y César le dijo que se pusiera cómoda y que aguardara, que eso le ayudaría a dormir y que él se lo prepararía en un momento.
Cosa que desde luego hizo, en la cocina, con un bote de cacao que llevaba una eternidad en el armario. Y con el añadido de una pastilla de orfidal que previamente machacó y mezcló cuidadosamente al chocolate. El cálido brebaje olía a merienda escolar o a piel de madre, y desde luego la chica se lo bebió todo como una niña dócil; como Caperucita cayendo en la trampa del Lobo Feroz; como Blancanieves mordiendo la manzana emponzoñada que le ofreciera la pérfida madrastra. Bueno, bueno, tampoco era para tanto, se dijo César; a fin de cuentas el orfidal era un somnífero muy suave y absolutamente inocuo. A los cinco minutos la chica estaba durmiendo como una bendita, con sus rizos desbordando la almohada como si fueran hiedra. Fue entonces cuando César empezó a llamar a Paula.
Sí, ya era indudable, además de irremediable: amanecía. La luz diurna avasallaba el mundo, todavía adormilada y sucia. Paula le engañaba. César escuchó el rugir del camión de la basura, que siempre llegaba en torno al alba. Paula estaba pasando la noche con otro. Ahora el camión masticaba mierda justo frente a su ventana en medio de un estruendo colosal, puntual como la alondra de Romeo y Julieta pero en versión adaptada a la cochambre de los tiempos modernos. Cómo había sido Paula capaz de hacerle eso, marcharse por ahí dejándole tan solo.
Años atrás había habido otro amanecer inacabable, cuando Clara no regresó una noche y él esperó y esperó durante horas, sentado en la cama y releyendo hasta la náusea la misma página de una novela de Patricia Highsmith. Deberías intentar dormir, se decía César entonces, mientras al otro lado de la ventana se extinguían las estrellas y una línea de luz color rojiza se pegaba a los tejados de las casas; deberías intentar dormir, se repetía, porque es indigno que cuando Clara llegue te encuentre despierto como si la estuvieras vigilando. Además tenía el presentimiento de que, si se dormía, no sucedería nada malo; abriría los ojos a la mañana siguiente y Clara estaría allí, tibia y enroscada a su costado. Era como en las noches de Reyes de su infancia, cuando el sueño era la condición necesaria del milagro y había que dormirse urgentemente para no turbar la llegada de los Magos. Pero el maldito sueño no acudía. Las tapas del libro de la Highsmith estaban mojadas de sudor.
Clara apareció cerca de las ocho. Afuera acababa de inaugurarse un día azul y cegador, la apoteosis del verano. Ella venía pálida y noctámbula bajo su piel tostada. Se sentó en la cama, junto a César, y comenzó a llorar. Vete, dijo él; te quiero mucho, respondió ella. Vetevetevete, repitió César casi gritando, y Clara se puso en pie, sacó una bolsa del armario, y empezó a llenarla con unas cuantas ropas. Qué precisos son sus movimientos, se decía él, no duda a la hora de escoger esa falda o la otra, tenía decidido con anterioridad qué iba a llevarse; y estos pensamientos le quemaban la cabeza produciéndole un dolor incluso físico. Y sin embargo Clara seguía llorando, mientras se movía de acá para allá iba soltando un reguero de lágrimas por la habitación y en la punta de su nariz bailaba un moco. Desapareció unos instantes en el cuarto de baño, la escuchó sonarse, apareció de nuevo. Afuera el termómetro subía rápidamente. Clara se acercó a la cama con la bolsa en la mano, la nariz colorada y la cara hecha una pena. No te creas que hay otro hombre, no lo hay, no es ése el problema, dijo con voz ronca. Me da lo mismo, mintió César. Clara abrió la boca, empezó a llorar de nuevo, farfulló lo siento y salió veloz y arrasada en hipos por la puerta. Para volver a entrar un segundo más tarde, porque se había olvidado la cartera. Me vas a echar de menos, vaticinó él con el tono de quien maldice a un enemigo. Lo sé, contestó ella. Y desapareció definitivamente. César la escuchó cerrar la puerta de entrada, taconear en el descansillo, llamar al ascensor; la imaginó saliendo del portal, parpadeando bajo el estallido de luz, perdiéndose calle abajo para siempre. César seguía aferrado con ambas manos al libro abierto de la Highsmith; y, en la sobada página que tantas veces había leído en el transcurso de la noche, un hombre asesinaba interminablemente a su mujer. Aquel fue un verano francamente horrible.
César apagó la lámpara de la mesilla, porque por la ventana entraba ya claridad suficiente. La chica se removió a su lado; la luz cayó sobre su mejilla de rica nata, un poco arrebolada por el sueño. Tan bella y tan estúpida. Aunque no; simplemente tan joven. El estúpido era él, por forzar un encuentro imposible. Así, en la descarnada luz diurna, se sentía casi un pervertido. ¡Pero si le llevaba más de veinticinco años, más de un cuarto de siglo! Miraba César a la chica, tan intacta, y se preguntaba cuánto le quedaría por vivir y desvivirse; cuántas madrugadas llegarían los Reyes Magos a ofrecerle el envenenado regalo del conocimiento. Paula seguía sin contestar; ni siquiera se había tomado la molestia de regresar a su casa para mudarse de ropa. O quizá hubiera salido con un repuesto de bragas en el bolso, como solía hacer cuando venía a dormir con él. Porque a César no le complacía mucho el ser invadido en su vida, su casa y sus armarios por los objetos de Paula; así es que, en los cinco años que llevaban más o menos juntos, Paula tan sólo había conquistado el derecho a traerse un cepillo de dientes. Sí, se decía César ahora, quizá la había tratado de un modo demasiado egoísta. Aunque la verdad era que no tenía gran cosa que darle. Los tiempos habían sido muy duros últimamente.
A Clara, en cambio, le había ofrecido lo mejor de sí mismo: su edad adulta, su triunfo, la culminación de ser quien era. Qué pena que Clara no hubiera sido capaz de apreciar un regalo tan costoso: le había llevado toda una vida el llegar a ese punto de sazón. Antes César se sentía orgulloso de su soltería; la soledad le parecía un principio creativo y un producto de su voluntad y de su sentido ético. Ahora, en cambio, sin saber muy bien ni cómo ni por qué, César empezaba a sentir su soledad como un error, un fracaso, un castigo. Morton, Quesada, Nacho; todos tenían mujer e hijos, un centro vital, una familia, un hogar con lámparas de luz caliente y protectora. Mientras que él, en cambio, era distinto. Qué desoladora le parecía ahora esa distinción antaño tan honrosa. Si Paula le dejaba, no habría nadie en el mundo que se preocupara de verdad por él; nadie a quien volver de regreso de un viaje; nadie capaz de recordar la fecha de su cumpleaños. Eran ya las nueve y diez de la mañana, de modo que César marcó el directo de Paula de la agencia. Sí, contestó al fin ella al otro lado, y el sonido de su voz dejó sin habla a César. ¿Sí?, repitió Paula, y cuando César se identificó ella pareció muy sorprendida: Qué haces tú despierto tan temprano. Era absurdo, pero ahora a César no se le ocurría qué demonios decirle, y daba vueltas a las palabras, y se cambiaba el auricular de oreja a oreja, y preguntaba tonterías, y llegó un momento en que Paula dijo: Qué te pasa. Pero él respondió que no ocurría nada. Al despedirse le dijo que la quería, y por el silencio de ella comprendió que hubiera sido mejor no decir nada. Cuando colgó el auricular sentía náuseas. Apagó la colilla de su último cigarrillo directamente contra el suelo, porque el cenicero estaba lleno a rebosar. Olió la punta de sus dedos; apestaban a nicotina. Náuseas de nuevo. Toda la sangre que le quedaba en su maldito cuerpo parecía haberse acumulado en su sien izquierda, en donde palpitaba con torturantes, eléctricos trallazos. La chica rebulló a su lado, abrió unos ojos achinados por la hinchazón del sueño, sonrió confiadamente, le acarició la cara; hola, tú, hombre, dijo, ¿qué tal has dormido? Por qué te fuiste, Clara.
6
En realidad Quesada, Miguel y los demás no eran tan malos. ¡Pero si César incluso los había visto llorar como personas! Lágrimas reales, lagrimones de agua. Quesada lloró el día que murió el señor Zarraluque, el anterior propietario de Rumbo, su primer jefe, su mentor. Llegó a la agencia la infausta noticia de que al señor Zarraluque se le había parado su corazón de piedra, y a la media hora Quesada estaba ya congestionado de alcohol y duelo, con los ojos inyectados en sangre y un estertor de llanto estremeciendo su corpachón enorme. No se recataba Quesada en mostrar su dolor, en hacer ostentación pública del mismo, porque el sufrimiento le redimía, le dignificaba, humanizaba su reputación de fiera, de igual manera que siempre resultó muy oportuno, por ejemplo, el retratar al general Franco acariciando las cabecitas de sus nietos, como prueba irrefutable de que también el dictador era capaz de atesorar los más tiernos y delicados sentimientos. Así es que Quesada permanecía derrumbado sobre su mesa de despacho, moqueando con desconsuelo como un niño grande, o cabría decir como un niño aterradoramente inmenso, balbuciendo incoherencias y agitando sus manazas mojadas de llanto. César acudió a visitarle, palmeó sus espaldas convulsas, le manifestó sus más profundas condolencias y cumplió, en fin, con la función que se esperaba de él, que consistía en levantar acta de la pervivencia de los sentimientos en la más honda hondura de su jefe. Y así se pasaron un largo rato, Quesada llorando del mismo modo que hacía casi todo, esto es, como un energúmeno, y César convertido en un testigo necesario.
Miguel, en cambió lloró contra sí mismo, se traicionó en las lágrimas. Fue al principio de haber sido nombrado subdirector de área, al principio de su primer ascenso fuerte. Ya llevaba tiempo comportándose de una manera extraña, pero la subdirección fue su prueba de fuego. Quesada le encargaba todo el trabajo sucio, los despidos, las amenazas, las mentiras, el apretar las tuercas de los potros, ser capataz de esclavos, mamporrero. Por entonces apenas si se hablaban ya, pero César lo veía enflaquecer, hundirse de hombros y de pecho como si tuviera que acarrear pesos tremendos, perder el lustre de la cara y quedarse gris como una pizarra polvorienta. Un día se escucharon unas voces terribles en la agencia: Eso es mentira, sois unos sinvergüenzas. Se trataba de Constantino, a quien al fin estaban despidiendo. Claro, era ya bastante mayor; venía de Rumbo, y sin duda había perdido por completo la comba de los tiempos; hacía años que ya no servía para mucho. Fue Miguel el encargado de decírselo, quién sabe con qué argumento, con qué sinceridad o con qué excusa. Eso es mentira, sois unos sinvergüenzas, chillaba Constantino, descompuesto. Estaba en el despacho de Miguel y sus gritos atravesaban limpiamente las paredes de cristal. Constantino de pie, congestionado, Miguel sin levantarse de su asiento y hablando queda e inaudiblemente hacia su propio estómago. Eso es mentira, sois unos sinvergüenzas, repitió Constantino roncamente mientras salía del despacho, el paso arrollador y la mirada vacía como una res en estampida. Entonces, al quedarse solo, Miguel hundió la vista en los papeles que tenía sobre su mesa, con las orejas como carbones y la punta de la nariz tan amarilla como un cirio. Después giró el sillón y se puso a llorar de cara a la ventana; apretaba los párpados, arrugaba la boca, el ceño y las mejillas se le retorcían como los rasgos de una máscara griega. Y la barbilla se le movía sola, blandamente. César le vio porque sus despachos estaban contiguos. Y Miguel vio que César le había visto. Apretó los puños, gimió como un perro, quería contenerse y no podía. Con Quesada, César había sido un espectador bien apreciado: las lágrimas de Quesada requerían testigos. Pero Miguel lloraba por sí mismo, y César supo que jamás le perdonaría el haberlo visto.
Antes, al principio, Miguel ya había soltado la lágrima delante de él una o dos veces. O, para ser más exactos, encima de él. Por entonces Miguel era un sentimental; y cuando bebía dos copas, cosa que hacía con cierta asiduidad, se colgaba del cuello de César y le soplaba, moqueaba y lloriqueaba lo mucho que le quería, a él y a media Humanidad. Porque el alcohol lo embargaba de un amor ecuménico. Miguel era un tipo menudo y barbilampiño, medio rubiato; sus ojos eran dos pequeños botones azules cosidos demasiado juntos en lo alto de una nariz larguísima. En conjunto tenía algo de muñeco de trapo; de estar flojo de huesos. No era tonto: simplemente era bueno. Entró en Rumbo justamente en la etapa final, cuando empezó la crisis y comenzaron los rumores sobre la posible compra de los americanos; una situación que acongojaba a Miguel profundamente, porque era hombre inseguro y medroso. Mari Tere, su mujer, su novia eterna del pueblo, tenía los mismos miedos, la misma angustia, idéntica falta de enjundia corporal y una cara redonda como una galleta. Luego, claro, Mari Tere adelgazó, y se vistió mejor, y se cortó el pelo de otro modo, y de todas formas Miguel se divorció de ella y hoy había venido a la iglesia con su nueva mujer, una rubia teñida y de apariencia atómica.
Porque, ahora que se fijaba, se daba cuenta de que todas eran rubias. Las mujeres de los directivos, de los jefes. Los primeros bancos eran un maizal. Rubia teñida y atómica la de Miguel, rubia teñida y anémica la de Quesada, rubia natural y atlética la de Morton, fofamente rubia la de Smith, espléndida rubia de oro la de Nacho: o sea, Tessa. En medio de semejante mar de espigas, la ex-mujer de Matías, melena lacia y negra, traje negro, parecía un cuervo en un trigal. Llevaba de la mano a la niña subnormal vestida de un blanco inmaculado, como en los lutos tropicales. La niña sonreía al cura y chupaba con fruición una piruleta. Todo resultaba de lo más conmovedor, decente y apropiado. Había sido una suerte que la mujer de Matías se hubiera separado de él hacía unos meses, porque así existía una causa lógica y concreta para explicar la insensatez de su suicidio. ¡Quería tanto a la niña! Y además, no era hombre capaz de vivir solo; la separación le había deshecho. Cierto era que el pobre Matías andaba mal de antes, que bebía mucho, que estaba acabado. Interesante lucubración ésta, pensó César: ¿Cuál sería la cronología en su desgracia? Es decir: ¿Bebía porque le iba mal en el trabajo, o le iba mal en el trabajo porque bebía? ¿Su mujer le dejó por ser alcohólico? ¿O quizá porque había fracasado? Incluso cabía suponer que rompieran por cualquier otro motivo y que ése fuera el origen de su alcoholismo y su fracaso. Las posibilidades combinatorias de los distintos sufrimientos resultaban francamente atractivas. ¿Y si introdujera la variante de la niña mongólica? Por ejemplo: Matías empezaba a beber por el dolor de tener una hijita subnormal. La bebida arruinaba su carrera en la agencia. El fracaso profesional provocaba la ruptura de su matrimonio. Matías se tomaba una botella de lejía.
Porque se había suicidado así, el muy bestia.
De ese modo se gestaban las grandes desgracias, solapadamente, poco a poco, en la calma de una bella tarde de agosto, por ejemplo; con el sol ya muy bajo, adormilado; con la luna asomándose en un rincón del cielo y los moscardones agujereando el aire quieto; con los campos amarillos y en reposo llenos de sombras largas. Pues bien, incluso en tardes así, en las que parecía poder olerse la felicidad, se estaba organizando la desdicha por abajo, tu desdicha, la apropiada para ti, la diseñada a tu medida, y ahí crecía y latía y esperaba su momento, agazapada como un cáncer en el interior de las horas hermosas.
Un momento, un momento: ¿Había dicho el cura algo acerca de él, de César? ¿Acababa de mencionar su nombre en mitad del memento de difuntos? Pero no, qué absurdo, era imposible. Era una alucinación, una manía, el producto de su desquiciamiento. A veces César se descubría hablando solo. No es que esto le importara o preocupara mucho, pero resultaba algo incómodo cuando se ponía a discursear yendo en el coche y sobre todo parado en un semáforo; en esas ocasiones era habitual que los conductores vecinos o los peatones se le quedaran mirando con una curiosidad desfachatada. Entonces él intentaba disimular fingiendo que cantaba, pero intuía que no engañaba a casi nadie. A César le irritaba sobremanera el estúpido asombro de las gentes, porque estaba convencido de que casi todo el mundo hablaba consigo mismo en voz alta; que era uno de esos vicios secretos, como la masturbación, que todos practican pero ocultan. Tonterías, exclamó César precisamente a media voz, y sus compañeros de banco le lanzaron una ojeada inquieta. Vaya, pensó mientras se removía en el asiento, esta vez me he excedido, estoy demasiado nervioso últimamente. César se encontraba en un lateral de la iglesia y desde su sitio podía ver diagonalmente las primeras filas de la nave principal. Quesada permanecía con los ojos bajos, Miguel estaba bostezando disimuladamente, y a Morton, que era sin duda el más sensible, se le veía cejijunto y pálido. Quizá se sintiera culpable; quizá sospechara que, de no haber degradado a Matías, este costoso funeral no habría llegado a celebrarse nunca. Porque eso sí, la Golden Line se había portado rumbosamente a la hora de contratar las exequias, con decenas de coronas de flores y el fino detalle de unos niños cantores. Se ve que la mala conciencia había aflojado los bolsillos. Aunque en realidad no parecían estar muy torturados. Recordaba ahora César el impacto que el suicidio había producido en la agencia, primero la incredulidad, luego el sobrecogimiento, más tarde la irritación y por último las bromas macabras, y le parecía estar escuchando aún los comentarios más o menos aviesos de los colegas. Que cuando se bebió la lejía estaba como una cuba y seguro que se creyó que era un vaso de ginebra. Que de todas formas padecía una cirrosis galopante y el médico le había vaticinado una muerte muy próxima. Que ya eran ganas de fastidiar y estremecer al prójimo. En el fondo casi todos estaban furiosos con Matías.
Y él, César, también. Oh, sí, lo confesaba, se sentía insultado por el desplante suicida de Matías. Porque el mal bicho se había matado con ese fin, para insultar. Para dejarles a todos un tizne de culpabilidad en la conciencia. Pero por Dios, cómo se había atrevido, cómo había sido capaz de cometer un acto tan extremado y tan absurdo. Las gentes decentes no se mataban. Los compañeros de oficina no se suicidaban. Era una putada, hombre. Y menos mal que ahí se encontraba la ex-mujer, o sea, la viuda, para acarrear con el peso de las acusaciones. Era más bien gruesa, con las cejas muy negras y el semblante muy blanco. Quizá se tratara de una lividez circunstancial, aunque la niña también había heredado esa palidez ultraterrena; la piruleta de fresa que ésta chupaba había manchado su boca y su barbilla con churretes y regueros color sangre. Los niños del coro coreaban, el cura ejecutaba sus pases mágicos y el maldito funeral no se acababa nunca. Pobre Matías.
Y sin embargo no eran tan malos. Quesada, por ejemplo. César nunca había tratado a Quesada íntimamente; jamás formó parte de su pequeña corte etílica, jamás acudió, tras salir de la agencia, al pub cercano en donde su grupo de fieles le rendía una pleitesía cotidiana. Desplante que, por otra parte, jamás le perdonó Quesada. Pero, en fin, al margen de que nunca hubieran sido amigos, César conocía bien la trayectoria del Subdirector General de Golden Line. La llevaba escrita en su cara, en sus arrugas, en su piel espesa y cuarteada. Porque Quesada era media tonelada de hombre y su cutis tenía la misma textura y delicadeza que la paletilla de un rinoceronte. Contaban los rumores que, de adolescente, había subsistido descargando camiones en el mercado de Legazpi, mientras hacía el bachillerato por su cuenta; y resultaba casi enternecedor el imaginarlo de muchachon grandón pero aún aniñado, estudiando trabajosamente un libro de texto muy sobado y recorriendo las líneas, para ayudarse en la lectura, con un dedazo índice del tamaño de una berenjena, rota la uña y manchada la yema con el jugo pegajoso de las verduras medio podridas. Quesada era un perfecto ejemplar de self-made-man.
Técnicamente su puesto de Subdirector General era un descenso, puesto que en Rumbo había llegado a ser director máximo. Así fue como César le conoció, cuando él fue fichado como joven prometedor y con ideas. Pero todo el mundo sabía que la agencia era en realidad dirigida por el señor Zarraluque, que era el presidente y propietario; un hombre muy rico perteneciente a la gran burguesía vasca, como Nacho. Ésa era la gran cruz de Quesada: estaba condenado a ser el segundón, el eterno ejecutor de las órdenes de otro. Quesada se amargaba, se resentía, conspiraba. Pero era incapaz de rebelarse abiertamente, como si en el fondo de sí mismo anidase la terrible certidumbre de que había nacido para ser mandado; o incluso para ser maltratado. Porque los veteranos de la Casa recordaban la manera en que el señor Zarraluque humillaba a Quesada; cómo le gritaba y le insultaba delante de todo el mundo; o aquel bochornoso día, por ejemplo, en que le hizo salir del ascensor. Porque el señor Zarraluque era hombre chapado a la antigua, es decir, de costumbres entre faraónicas y feudales, y no permitía que nadie subiera con él en el ascensor, ni aunque fuera su propio director. La vida con el señor Zarraluque, en fin, había sido para Quesada una auténtica tortura, pero no parecía que con Morton la cosa hubiera mejorado sensiblemente. Porque, sí, el oprobio ya no era tan zafio y evidente, y Morton no le perseguía a gritos por la agencia. Pero la ceremonia de las humillaciones persistía, más sutil, más sofisticada, más profunda. Causaba asombro el ver a un hombre tan primorosamente bien educado como Morton destilando un desprecio tan frío y tan venenoso como el que a veces empleaba con Quesada. Y no en medio de la agencia, como el señor Zarraluque, pero sí delante de los otros directivos, de los íntimos; de César, en las épocas en que Morton y él se veían habitualmente; y ahora con toda seguridad delante de Nacho. Eso, el derecho a asistir a las periódicas humillaciones de Quesada, era como una prueba de confianza para los demás ejecutivos. Puede que Morton utilizara dichos actos semipúblicos como demostración de su capacidad de mando y como aviso a los restantes jefes: Mirad lo que soy capaz de hacer con el Subdirector General, podría querer decir, así es que vosotros ya podéis andaros con cuidado. O quizá simplemente se tratase de un espectáculo que Morton Augusto Emperador ofreciera graciosamente a sus generales y prefectos, como quien programa una entretenida merienda de cristianos por los leones. Esto está fatalmente hecho, es una estupidez, eres un verdadero inútil, decía por ejemplo Morton a Quesada, sin levantar la voz, siseante como una víbora. No entiendo cómo se pueden hacer tan mal las cosas, no sirves para nada. Y Quesada enrojecía hasta la raíz del pelo, balbucía excusas inconexas, balanceaba el corpachón sobre sus estremecidas piernas. Ciertamente había algo en él que avivaba los sadismos, que incitaba a la masacre. Quizá fuera el placer de ver temblar a un hombretón de su tamaño; aunque probablemente el mayor atractivo residía en su debilidad, en su abyecta sumisión, en la indignidad con que aguantaba todo. Salía luego Quesada del despacho de Morton, con los ojillos nublados de lágrimas y hundidos más que nunca en la masa de su cara granítica, y empezaba a conspirar y a beber, a beber y a conspirar, cada vez más amargado y más reseco, sin llegar nunca a poner en marcha el plan perfecto para dar un golpe de estado en toda regla, sino limitándose a escaramuzas parciales y desperdigándose en una guerra de guerrillas que, él lo sabía, no llegaría nunca a colocarle en el lugar del califa. No era de extrañar que anduviera un poco loco, porque pasaba del casi máximo poder a la casi máxima miseria en lo que dura un parpadeo.
A Miguel, en cambio, le conocía muy bien. O al menos conoció muy bien al Miguel que existía antes de ahora. César y él se hicieron amigos casi enseguida. De Miguel le gustaba su timidez, su delicadeza, su afectividad. Al segundo whisky Miguel se le colgaba del cuello como una estola y se ponía estupendo: ¿Has visto, César? Desde que Morton se compró un Alfa Romeo todos los directivos se están comprando coches de esa marca, debe de ser un virus. Miguel tenía un fino sentido del humor cuando se animaba lo bastante. Ayudó mucho a César cuando se marchó Clara; y cuando sucedieron las otras desgracias de aquel año nefasto. Venía a casa a visitarle y se sentaba junto a él durante horas, encendiéndole los cigarrillos, preparándole café y bocadillos de queso, entreteniéndole con el relato de su vida en el pueblo. Los chicos de su edad, que eran tan brutos; él, Miguel, siempre así de canijo y poca cosa, el estudioso hijo del tendero; un verdadero fracaso a la hora de subirse a los árboles, de cazar sapos a pedradas, de revolcarse con las chicas en las eras. Pese a lo cual se ennovió con Mari Tere, la hija del farmacéutico, uno de los mejores partidos del pueblo; pero a él le gustaba más la Puri, la de las cabras, la de las rodillas fuertes y la camisa sucia, una chica que olía a leche, a sudor y a carne. Porque Mari Tere sólo olía a incienso y a las pastillas juanola que vendía su padre. Eso decía Miguel, con sus ojos como cuentas azules brillando en lo alto de la estrecha cara. César debió intuir ya entonces, a raíz de todas esas confidencias, la insondable ambición que albergaba tan desmedrado cuerpo. ¡Pero si incluso fue capaz de casarse con la pobre Mari Tere con el único fin de progresar! Y sin embargo Miguel había sido tan amable con César cuando los tiempos malos; le preparaba bocadillos de queso y le obligaba a alimentarse. Quizá su boda con Mari Tere fuera sincera; sí, seguramente se quisieron, antes de la separación, durante mucho tiempo. Habían vivido juntos una docena de años, habían tenido tres hijos. ¿No era eso lo que se entendía por quererse? Clara no había deseado un hijo de él, de César. Y cuando se quedó accidentalmente embarazada había abortado. Sí, al principio Miguel era un tipo encantador. Por entonces se veían mucho con Constantino; al salir de la agencia solían irse los tres a tomar un vermut en la tasca cercana, y ahí reían durante un par de horas, porque Constantino era un hombre castizo y sandunguero y su conversación abundaba en chascarrillos. Era un tipo curioso, Constantino; le gustaba vivir bien, una buena vida muy modesta, de partidas de cartas, tapas con los amigos y siesta por las tardes, y más allá de estos pequeños placeres carecía por completo de ambiciones. Había sido un pionero en el campo de la publicidad en España, pero arrojó la toalla muy temprano; en realidad, César había llegado a la agencia más o menos en sustitución de Constantino, cosa que a éste no pareció importarle. Era mayor que ellos, su salud no era del todo buena; y, sobre todo, prefería tomarse una ración de gambas en un bar. Así es que Constantino dio voluntariamente marcha atrás y se pasó a la reserva sin plantear ningún problema, e incluso ayudó y aconsejó atinadamente a César. Hubo cierta grandeza en ese gesto. Pero años después, César no sabía bien por qué, Constantino llegó a parecerle un fracasado. Fue cuando Miguel le despidió.
Por lo visto primero había que remojarse la boca y la garganta con aceite. Para poder beberse una botella de lejía. Previamente había que hacer unas gárgaras de aceite para que el líquido cáustico no achicharrara la boca y la garganta, porque la quemazón impediría tragar una cantidad suficiente y uno correría el riesgo de no matarse del todo. Con el sencillo y útil truco del aceite, en cambio, la solución corrosiva resbalaba fácilmente por el gaznate abajo y, si uno bebía muy deprisa, se podía trasegar casi un litro de lejía antes de que se encendiera el infierno en las entrañas, antes de que las visceras se quemaran, se pegaran, se fundieran, se perforaran y desaparecieran al fin, disueltas en el fuego químico del líquido. Eso fue exactamente lo que Matías hizo. La verdad, César nunca hubiera creído capaz al pobre tonto de Matías de ejecutar un acto tan bárbaro. Matías borrachín, un Matías de servil lengua de trapo, ese hombre del que todo el mundo se reía. En el coche llevaba una pegatina que decía: Ser español un orgullo, ser madrileño un título. Y en su despacho, hasta que le mudaron al cementerio de elefantes, tenía una banderita del Real Madrid. Con su mástil de madera y todo, y acabado en una punta metálica. ¡Suicidarse Matías! Abominable. El suicidio estaba bien para los personajes de un melodrama, en las películas y en los libros, pero no casaba con los vecinos de vida, con los colegas barrigones y ridículos. Seguramente estaba borracho. Matías debía de estar borracho hasta los huesos, como decían todos, y se bebió la lejía por error.
Lo descubrió la portera por los gritos que daba. Cuando tiraron la puerta abajo llevaba ya más de una hora abrasándose por dentro. Quizá se tratara de un autocastigo, reflexionaba César; a fin de cuentas se mató bebiendo. A él, en cambio, le correspondería una muerte por consunción, por inactividad letal. Sería cosa de meterse en la cama y esperar a pudrirse. César suspiró, aliviado, porque el procedimiento sonaba menos aterrador que la lejía. La niña subnormal se había acabado el caramelo y ahora enarbolaba el palo de la piruleta como quien enarbola una batuta, dirigiendo los movimientos del cura cual si fuera una orquesta y dando de cuando en cuando la entrada al catafalco. Todos, sacerdote incluido, habían hecho como si creyeran que Matías había muerto de infarto.
Ahora sí, ahora sí que estaban hablando de él, se sobresaltó César; ahí, dos bancos más adelante: incluso se habían vuelto para mirarle. Eran dos tipos de administración, relativamente nuevos, los conocía de vista. Dos treintañeros ambiciosos, de la nueva generación de tiburones. Cada hornada era más cruel e implacable que la anterior, quizá porque el pastel a repartir se hacía progresivamente más pequeño. Le miraban, se susurraban algo y quizá se sonreían. Puede que supieran lo que él no sabía; por ejemplo, que no le iban a invitar a la Convención Anual. La Convención se celebraría al mes siguiente. Dos días de charla y buena comida en un hotel. Iban todos, todos los que eran alguien en la agencia; y a la clausura aparecía un delegado de la casa central americana. No ser convocado para la Convención era el baldón definitivo, el destierro final. Matías fue excluido de la lista el año pasado.
Unos días antes, precisamente, César había pasado mucho miedo. Estaba en su casa cuando sonó el teléfono, y él, quién sabe por qué, lo descolgó. Era la secretaria de Morton. ¿No has oído mis recados en el contestador?, gruñó la chica; llevo dos días intentando localizarte. Pero César se podía pasar semanas sin escuchar los mensajes y sin descolgar nunca el teléfono. Así es que contestó que tenía el aparato algo averiado. Pues bien, que Morton quería verle. No, ella no tenía la menor idea de por qué. No, ahora Morton había tenido que salir de la agencia, volvería a última hora de la tarde, que César viniera para entonces. Y la chica colgó, dejándole asfixiado de expectación y angustia.
Hacía meses que Morton no le llamaba a su despacho. En las interminables horas que le separaban del encuentro, César se devanó los sesos intentando adivinar los motivos de la cita. Repasó mentalmente su comportamiento en los últimos días, por ver si había hecho algo peor que lo habitual. Bastaba con que se pusiera unos instantes a pensar en ello para que encontrara motivos suficientes como para ser despedido fulminantemente varias veces. Desde el hecho de que llevaba una semana sin aparecer por la Golden Line hasta el último trabajo entregado, un estudio de renovación de imagen para los jabones Torres que, ahora que lo pensaba César, quizá fuera bastante malo. Todo esto sin contar con que hubiese sucedido alguna auténtica catástrofe, como ocurrió aquella vez que un diseñador francés le acusó de plagio; en aquella ocasión los tribunales le declararon inocente, pero siempre cabía la horrible posibilidad de que César hubiera copiado a alguien sin darse cuenta; en la última campaña institucional de la Patata, por ejemplo.
Estos lúgubres pensamientos le amargaron el día y le llenaron de terrores. Cuando entró en el despacho de Morton estaba ya agotado de tanto temer e incluso ansioso del descanso que le produciría el oír al fin la confirmación de la sentencia. Pero Morton estaba de pie mirando a través de la ventana. Hola, César, dijo en voz muy queda. Se le veía pálido y tenía los ojos hundidos en las órbitas, esos ojos azul oscuro que en ocasiones parecían negros. Ésta era una de esas ocasiones. Matías se ha suicidado, dijo Morton. Y contó morosamente el cómo. ¿Conoces a su mujer? César respondió que no. El funeral organizado por la agencia será tal día, explicó Morton, espero verte por allí. Y eso fue todo. César no entendía aún por qué le había hecho acudir a su despacho. Quizá le llamaba para alguna otra cosa y el suicidio de Matías se había cruzado por en medio: a fin de cuentas, habían tardado dos días en localizarlo. Pero puede que simplemente quisiera hacer lo que hizo, hablarle de la lejía y del aceite. Quizá, por algún raro mecanismo del alma, Morton necesitaba a César esa tarde. Pensando en esto, César experimentaba el mismo desfallecimiento interior, la misma languidez que el adolescente enamorado. Que es un fatal burbujeo en las entrañas, como el comienzo de un cólico sentimental.
Así ejercía Morton su tiranía, a través de la seducción; y todos, incluido Quesada, le amaban además de odiarlo. Aunque la seducción quizá fuera un atributo inherente al mando; porque incluso el indeseable señor Zarraluque provocaba cierta conmoción interna cuando palmeaba tu espalda apreciativamente. El Poder poseía esa energía secreta, esa asombrosa alquimia: la capacidad de aparejar amor y sufrimiento. Y así, en todo subalterno parecía existir una pulsión de entrega hacia sus mandos. Como el perro que lame la mano que le azota, o el campesino bolchevique que llora tras haber degollado a su señor. Amado amo.
El que personas adultas se mostraran tan sensibles a la opinión que pudiera tener de ellos un jefe al que posiblemente despreciaban, era un enigma que César no alcanzaba a descifrar. Constituía uno de esos vergonzosos misterios del vivir, como el querer más a la chica que más te maltrata o el gritar como un energúmeno a esa madre abnegada que te sigue como una esclava por la casa. Porque, a poco que se pensara sobre ello, ¿no resultaba indigno el ponerse a temblar como una hoja por el simple hecho de que Morton le llamara? Ahora bien, ¿quién no temblaba ante sus jefes? ¿No temblaba Miguel ante Quesada y Quesada ante Morton? Y en lo que respecta a Morton, ¿temblaría él también ante los Delegados de Los Ángeles? ¿Y los Delegados a su vez ante el Vicedirector de Delegados, y el Vicedirector de Delegados ante el Director, y el Director ante el Supra Subgerente, y el Supra Subgerente ante el Gerente Máximo y Supremo? ¿No era el mundo precisamente eso, una cadena de subordinados temblorosos que a su vez eran jefes de otros subordinados temblequeantes? ¿No consistía el vivir en temer a alguien, en una jerarquizada sucesión de humillaciones? Y el Gerente Máximo y Supremo de Los Ángeles, ¿no temblaría ante nadie? ¿Quizá ante el magnate que poseía la empresa? ¿Y el maldito magnate? ¿Carecerían de verdad los magnates de jefes? ¿Del mismo modo que carecía de ellos el señor Zarraluque, también ultramillonario y poderoso? Y si la sustancia de la vida era el temblor, ¿no resultaban francamente inhumanos todos los potentados, los dueños del mundo, los magnates? ¿Francamente asquerosos? ¿Todos esos tipos que no tenían jefes y que por lo tanto desconocían la medida de su propia indignidad? ¿Como el señor Zarraluque, hijo de ricos, nieto de ricos, bisnieto de ricos, rico desde la más recóndita memoria genética de su sangre? ¿Tan rico desde siempre que jamás se había visto en la tesitura de tener que rendir cuentas a nadie? ¿No era más ajeno el señor Zarraluque al ser humano que un chimpancé peludo? ¿No ignoraban todos estos magnates la experiencia del doblegamiento, que, junto con la de la muerte, formaba el núcleo fundamental de la existencia? Y por último, ¿no resultaba un agravio añadido el que, junto a la mortificación de ser mandado, coexistiera la certeza de que había unos cuantos que se libraban de semejante oprobio?
Podía verlos en los primeros bancos. Erguidos, encorbatados, enfundados en sus elegantes trajes oscuros, ceñudos e imponentes. Pero todos ellos se morían de miedo frente a alguien; cada cual tenía su capataz, su amo, su tirano. Incluso Morton. Lo cual era una reflexión tan corrosiva como el pensar, siendo adolescente, que tu primera novia también iba al retrete. Sólo que la niña subnormal de Matías podía vivir creyendo que era libre; ahora le estaba sacando la lengua al cura.
No lo había entendido. Antes no lo había comprendido, se dijo César. Ahora, en cambio, lo veía todo súbitamente claro, flotando como una revelación paulina en el aire cargado de incienso de la iglesia. Ahí estaba, el diseño básico del mundo, el esqueleto de la cosa. Las reglas primordiales. Ya se lo había dicho Miguel en una ocasión, años atrás. Tú tienes suerte, dijo; tú, César, eres un artista, gustas a los clientes y al público, te has hecho famoso, y por eso en la agencia te respetan y te consienten todo; pero yo, que no tengo tu creatividad, ¿qué voy a hacer? Eso dijo Miguel entonces, cuando todavía eran amigos. Y poco después empezó a acuchillar espaldas para abrirse camino hacia la cima. En aquel momento César no comprendió el sentido de las palabras de Miguel, e incluso llegó a sentirse algo molesto; porque él no pensaba que en la agencia le consintieran todo, y en esos primeros tiempos trabajaba como un burro de carga. Pero ahora estaba claro, era evidente. Lo que quería decir Miguel era que, para triunfar, él necesitaba pagar su ascenso en carne y sangre; y que sólo unos cuantos afortunados podían llegar al éxito sin abonar el habitual peaje de vilezas. Sin vender su alma al diablo. Sin dominar ni ser dominado.
César lo había buscado en el diccionario unos días antes. El significado del verbo dominar. Y ahí, en el María Moliner, aparecía una despampanante lista de voces afines. Dominar era achantar, achicar, acobardar, acogotar o acoquinar, ponía en el libro. Era aguantarse, aherrojar, ahogar, amansar, amedrentar, anonadar, apabullar, apagar, aplastar, apocar, apoderarse, asfixiar, atemorizar, atenazar y avasallar. Y aún más, proseguía el diccionario, alfabetizando meritoriamente el recuento de espantos: también era chafar, cohibirse, constreñirse, contenerse, domar, empequeñecer, hipnotizar, imperar, imponerse, manejar, predominar, preponderar, refrenarse, reprimirse, sofocar, sojuzgar, someter, subyugar, sujetar, tiranizar y violentarse. Y, por añadidura, en fin, y como remate del asunto, podía ser confundir, conquistar, derrotar, gobernar, humillar, intimidar, mandar, oprimir, someter y vencer. Qué razón tiene, reflexionaba César, para quien la lectura de dicha página del diccionario había resultado tan apasionante y vívida como la de un diario autobiográfico. Porque, ¿no había experimentado César de cerca, ya fuera como víctima o testigo, el auténtico escozor de estos vocablos? En su cotidianeidad en la Golden Line , ¿no se había sentido más de una vez achantando, achicado, acobardado, acogotado y demás etcéteras? Y siguiendo con las otras letras del alfabeto, ¿no conocía también César lo que era estar chafado, cohibido, domado, empequeñecido, hipnotizado (¡oh, sí, esa mesmerización que le hacía amar rendidamente a Morton!), reprimido, sofocado, sojuzgado, sometido y violentado? Amén de confundido, derrotado, humillado, oprimido y, sin lugar a dudas, vencido. Vencido en toda regla.
Ahora lo entendía todo, sí. Ahora César había conseguido al fin captar el dibujo de la conjura de las cosas. Esa tela de araña cuyos innumerables hilos se relacionaban todos entre sí, jerárquicamente, geométricamente, unidos por la intangible sustancia del Poder, el fino tejido de la dominación. Y no cabían opciones, sólo se podía ser hilo de telaraña o mosca atrapada y pataleante.
¡Pero si hasta los Cielos tenían escalafón! Porque, y hablando de dominaciones, ¿no eran ellos el cuarto coro de los ángeles? ¿Por encima, en mando y fuste, de Virtudes, Potestades, Principados, Arcángeles y Ángeles de a pie, dicho en orden descendente hacia la nada? ¿Pero también por debajo, sometidos y fastidiados, de los Tronos, los Querubines y los poderosos Serafines, que eran la élite angelical, los directivos máximos? ¿Y no estaban dichos Serafines, a su vez, bajo el gobierno de Dios Padre? Y Dios mismo, ¿no tendría a nadie a quien temer? ¿No resultaba aterrador que el propio Paraíso se ordenase en una estricta escala de poder, como explicó Seudo-Dionisio el Areopagita con todo lujo de detalles en su libro De la jerarquía celestial? ¿Y no serán los Cielos, por consiguiente, un pudridero de ambición e intrigas, con los Principados conspirando para ascender a Potestades, las Potestades haciéndoles la vida imposible a las Virtudes, las Virtudes difamando a las Dominaciones y así sucesivamente en un infinito encanallamiento por medrar? ¿Celebrarían los ángeles una Convención Anual? ¡Y en realidad la situación era aún peor! Porque también los demonios tenían rangos, y había que ascender por una escala de Súcubos e íncubos, de Belfegores y Leviatanes, para poder aproximarse a Lucifer. Ni en el infierno se libraba uno del azote jerárquico.
Con el señor Zarraluque, sin embargo, era distinto. Al señor Zarraluque le importaba un comino la empresa, y si Rumbo no se hundió en la más mísera ruina fue porque había sido una firma pionera en el campo publicitario español, y durante mucho tiempo apenas si tuvo competencia. Para el señor Zarraluque, que se aburría de ser rico, el trabajar era una abominación sin nombre, una ocupación de baja estofa, una horterada. El señor Zarraluque había salido algo crapuloso y calavera, y se inventó Rumbo con la intención de poder hincar el diente a las modelos. Más que un hombre de negocios era un sátrapa de Persia. Bajo su férula reinaban la arbitrariedad y la desidia; y tan pronto rodaban las cabezas como se subsistía durante meses en una atonía perezosa. La única tarea que se respetaba escrupulosamente era la de bajar todos los días a la una en punto a tomar un interminable aperitivo.
Pero luego, a finales de los sesenta, las cosas empezaron a moverse. Surgió la competencia y el mundo comenzó a cambiar con rapidez. Poco después de que muriera Franco, un chico que era repartidor de telegramas se empeñó en subir en el mismo ascensor que el señor Zarraluque; y cuando éste intentó echarlo airadamente el muchacho le tildó de viejo loco. Fue el acabóse. Algún tiempo después el señor Zarraluque vendió la agencia a la Golden Line y, mientras en el resto del país empezaban a soplar vientos de eficacia y competitividad, ellos entraron directamente en la moderna e implacable lucha empresarial de la mano de sus nuevos dueños norteamericanos, pasando así del más rancio feudalismo al capitalismo más avanzado en un santiamén y saltándose un buen puñado de estados sociales intermedios. A César, particularmente, le hubiera gustado vivir la Ilustración.
Un día Quesada le había dicho: No soy tan hijo de puta como tú te crees. Y lo soltó aparentemente sin venir a cuento, es decir, sin que César le hubiera ofendido, insultado o discutido. No soy tan hijo de puta como tú te crees, rumiaba Quesada alicaída y rencorosamente, con la cabeza hundida entre los pesados hombros como si se la hubieran clavado a martillazos. César conocía bien los rumores que circulaban por la agencia, que él mismo había escuchado, cuchicheantes, en los tiempos de Rumbo. Porque se decía que Quesada había sido el Celestino del señor Zarraluque; que fue así, a fuerza de abrir mujeres para que fueran fácilmente poseídas por el sátrapa, como había ido escalando Rumbo arriba; al margen de su capacidad profesional, que la tenía, pero a la que el señor Zarraluque no debió de prestar gran atención. En realidad Quesada siempre hizo lo que se esperaba de él. Que en esa ocasión consistía en tumbar hembras para que las montara otro, y que luego, en la era de Morton, se reducía poco más o menos a hacer de esbirro. Quesada había empezado en Rumbo de botones, y debía al señor Zarraluque su ascensión a las más altas cimas del organigrama y de la infamia. Y ni siquiera pudo librarse Quesada de su sino de alcahuete cuando al fin llegó a ser director de la agencia, porque César recordaba cómo insistía Quesada en ocasiones para que se contratara a tal o cual chica, o cómo aparecía en alguno de los rodajes para mosconear a una modelo; y todos sabían que ésta era una labor depredadora que Quesada no estaba desempeñando para sí mismo, sino a beneficio de su mentor y jefe, cuyos caprichos se estaban volviendo, con los años, cada vez más extravagantes y exigentes.
No soy tan hijo de puta, le había dicho en aquella ocasión, con los ojillos brillantes de melancolía. Cincuentón ya, malencarado, la piel acorazada hecha un destrozo. Nunca llegaría a nada, o sea, a nada más, y él lo sabía. Era un simple descargador de camiones a las órdenes de una oficialidad de buena cuna. No soy tan hijo de puta como tú te crees, soltó abruptamente sin que mediara provocación alguna, y César, que desde luego consideraba a Quesada un mal bicho, pensó que su subdirector se estaba volviendo paranoico. Como Pepe, como Miguel, como todos los demás, incluido él mismo; porque todos se estaban cociendo vivos en el espeso caldo persecutorio que imponía la empresa. E incluso estuvo a punto de preguntarle a Quesada si también él creía escuchar su nombre por las calles, como le sucedía a César. Tomás Quesada, musitó César a media voz al abandonar su asiento en la iglesia, por ver si su subdirector se sentía mentado. Por fastidiarle, por perseguirle. Tomás Quesada, Tomás Quesada, repitió susurrante como quien bisbisea un conjuro, mientras se ponía a la cola de los pésames y avanzaba paso a paso hacia la mano extendida de la viuda. Quesada se iba ya, enfundado en su costoso traje azul marino de doble botonadura, colosal de apariencia y envergadura pero con la mirada huidiza del ladrón. Tomás Quesada, murmuró César a la viuda, en tono condolido, cuando se inclinó sobre su muñeca helada y gruesa. Y en ese instante comprendió que, cuando vio años atrás a su subdirector bañado en lágrimas, Quesada no estaba llorando el fallecimiento del señor Zarraluque, sino la muerte ya remota de su propia inocencia.
7
No siempre fue así, estaba intentando explicar César al hombre joven. No siempre fue así, repetía mientras el tipo apuntaba algo en un papel con una letra microscópica. Acabó de escribir, levantó la cara y miró a César. Le decía que no siempre fue así, al principio yo estaba convencido de que eran los demás quienes se equivocaban; lo cierto es que enseguida alcancé bastante éxito, me hice popular, colgaron un cuadro mío en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿conoce el museo?, en fin, todo vino casi de golpe, y, la verdad, yo creo que en alguna medida me desbordó la situación. ¿Orina usted bien?, preguntó el hombre, aprovechando el punto de respiro del contrario. César cerró la boca y cabeceó que sí, que orinaba estupendamente. ¿Y el color? ¿Qué color? El de la orina. Cielos, y yo qué sé, color cerveza. Pero había cervezas rubias, cervezas rojizas, cervezas espesas y muy negras, y el joven médico parecía empeñado en saber el cromatismo exacto del asunto. Qué estúpido soy, pensó César con irritación; y se arrepintió de haber venido.
Era el chequeo anual que pagaba la agencia, una revisión rutinaria y gratuita. Hacía años que César no utilizaba estos servicios, y en realidad no sabía muy bien por qué se le había ocurrido recurrir a ellos ahora. Durante un par de horas su cuerpo había sido pinchado, radiografiado, tocado, estrujado, palpado, golpeado, tironeado y escrutado por diversos seres vestidos de blanco y en apariencia mudos. Fue después, cuando le introdujeron en un despachito y se encontró frente a un joven que semejaba humano y que le hablaba, cuando a César, aún en ayunas, mareado de tanto fumar, estremecido todavía por el análisis de sangre y, en suma, en condiciones de debilidad manifiesta, se le destapó la enfermedad moral. Y empezó a hablar. En su descargo hay que decir que, fuera de los calcetines y los zapatos, César se encontraba totalmente desnudo; una breve bata hospitalaria, abierta por la espalda, apenas si ocultaba sus vergüenzas. Tan frágil, tan expuesto.
De modo que sí, habló. El médico era un muchacho amable, un tipo comprensivo. O eso le había parecido a César al principio, cuando empezó a interrogarle sobre su estado de salud. Por ejemplo, le había preguntado si era un hombre nervioso; y César había contestado que sí, oh, sí, que estaba últimamente muy angustiado. Y había hablado. El médico le contemplaba atentamente, interesadamente, ¡quizás incluso afectuosamente!, y él, César, hablaba y hablaba. Pero ahora, de pronto, el tipo sólo parecía interesarse en el color de la orina y en la frecuencia de las deposiciones. Como si quisiera humillarlo tras el aluvión de confidencias. Como si deseara recordarle que no era más que un paciente en su rutina. César se removió con incomodidad en el asiento. El áspero tejido de la bata rozó su piel desnuda. Se encontraba tan ridículo así vestido. El médico seguía apuntando algo en sus papeles, repentinamente frío y desdeñoso. Qué estúpida debilidad la suya, pensó César, al haberse sincerado de ese modo. Apretó los labios, dispuesto a no añadir palabra; y se irguió en la butaca con toda la dignidad que el mandil hospitalario permitía. Pero en ese momento el hombre se levantó de la mesa sin siquiera mirarle; vuelvo enseguida, masculló confusamente; y desapareció a toda prisa por la puerta. César permaneció unos instantes calibrando el silencio, sopesando la ausencia, sorprendido aún de la rápida fuga. Después dejó salir muy despacito el aire con el que, momentos antes, había hinchado de orgullo sus pulmones. Ahí quedó César, desinflado, callado y expectante.
Qué necio había sido. Cuanto más lo pensaba César, más se lamentaba de su impulso hablador. ¡Pero si incluso le había contado lo de Clara! En fin, no con detalles. Sólo que desde que ella se había ido todo había empeorado sin remedio. Parecía tan buen chico el médico, al principio. Tan acogedor y tan humano. Para luego tornarse en un extraño. Quizás en un enemigo. ¿A dónde se habría ido ahora ese maldito?
César cruzó las piernas. Las descruzó. Se mordió las uñas, a falta de un cigarrillo. Se levantó y miró por la ventana. Abajo había un pequeño jardín, un banco de madera, un estanque sin agua. Tardaba demasiado en volver, el medicucho. El reloj se había quedado junto a sus ropas, pero César calculó que debían de haber pasado al menos diez minutos. Ahora bien, un momento. ¿Y si el tipo se hubiese ido para siempre? ¿Y si hubiera dado por terminada la visita? Al marcharse, ¿había dicho de verdad vuelvo enseguida? ¿O César había entendido mal el bisbiseo y en realidad había dicho puede irse? ¿Qué se esperaba de él? ¿Qué debía hacer? ¿No estaría poniéndose en ridículo al aguardar en esa habitación como un imbécil? El desasosiego le trepó como un escalofrío por la columna vertebral. Qué situación tan absurda, se dijo César con progresivo enojo: permanecer olvidado como un mueble en la consulta de un hospital. Se acercó de puntillas a la puerta y abrió la hoja cautelosamente: en el largo pasillo no se veía a nadie. ¿Qué sería lo correcto, quedarse o irse? Cerró y volvió a la silla. No se sentía muy bien, ahora se estaba dando cuenta; en realidad se encontraba bastante mareado. Seguramente era cosa del estómago vacío. Y puede que también del desconcierto.
Pero qué estúpido. Cómo había podido hablar tan abiertamente con el médico, sabiendo como sabía que este servicio hospitalario trabajaba habitualmente para la Golden Line. Era más que probable que el tipo conociera a Morton, a Quesada; y que les contara todas las barbaridades que él había dicho. Porque César había hablado largo y tendido de la agencia. Incluso había llegado a compararla con el Ejército. Cuando a él le había tocado hacer el servicio militar, había explicado César, se había pasado un mes acarreando piedras de una esquina a otra del cuartel. Ahí, en un rincón del patio, había dos toneladas de rocalla. Fragmentos pétreos venidos de quién sabía dónde. Pues bien, César y sus compañeros de infortunio tenían que recoger las piedras, atravesar el patio y depositarlas en la esquina de enfrente, hasta trasladar todo el montón. Y una vez apilada primorosamente la rocalla en su nuevo emplazamiento, se les ordenaba volver a colocarla en el sitio original. Era, César se dio cuenta con el tiempo, un juego infinito; y generaciones de quintos se habían roto las uñas con las piedras. No se podía decir que fuera una tarea físicamente brutal; los pedazos de roca no eran grandes y, aunque se trataba de un trabajo duro, resultaba menos agotador que las maniobras. Pero lo que lo convertía en insoportable era el absurdo; la inutilidad del acarreo; la indignidad de tener que obedecer una orden demente. Ahora bien, ¿pensaba el joven doctor que semejante actividad era realmente inútil? Porque si lo pensaba se estaba equivocando totalmente. El acarrear piedras durante una eternidad de una esquina a la otra y viceversa poseía su lógica, una lógica sin duda morbosa pero exacta. Porque así se disciplinaba al ser humano en la obediencia ciega; se le rompía el orgullo, se le humillaba en su capacidad crítica, se le quebrantaba la razón. Era un molde de servidumbre. Y ése era el método que aplicaba la Golden Line y todas las Golden Line que en el mundo hubiere. Así se había expresado César, más o menos. Todo eso le había dicho al joven médico. Qué ingenuidad la suya, qué torpeza.
Vuelvo enseguida. Puede irse. César repitió varias veces las frases a media voz, calibrando la posibilidad de confusión, el emborronamiento de las sílabas, la superposición de fricativas. Vuelvoenseguidapuedeirse. Si se decía lo suficientemente deprisa y sin vocalizar correctamente, las palabras terminaban resultando indistinguibles. Ése era el sino de su vida, reflexionó César amargamente: debatirse en un malentendido interminable. En el cuarto hacía un calor enfermizo, un bochorno de estufa. César se levantó de nuevo, abrió la puerta. Quedarse o irse. Cuál sería el comportamiento adecuado. Qué demonios esperaba el mundo de él. Si se quedaba podrían pasar horas antes de que entrara una enfermera; o incluso el médico. ¡Pero todavía está usted aquí!, exclamarían asombrados, mirándole como quien mira a un pobre tonto. Ahora bien, si se marchaba probablemente el joven doctor regresaría al instante. ¡Dónde se habrá metido este cretino!, bufaría el doctor, estupefacto; y le mandaría buscar por todos los corredores de la casa. Decidiera lo que decidiese, César estaba convencido de que terminaría haciendo el ridículo. Cerró la puerta con cuidado y regresó a su silla.
Quesada. ¡Fue cosa de Quesada! Oh, sí, ahora lo recordaba todo, pensó César con súbita y desfalleciente comprensión. Fue Quesada quien, días antes, le había dicho que tenía un aspecto horrible. ¿Qué te pasa, César?, trompeteó en mitad de la agencia, tienes la cara gris, pareces enfermo, ¿por qué no te haces un chequeo? Había sido Quesada. César gimió bajito y se agarró al asiento.
Calma, calma. No podía ser. Pero, ¿y si era? ¿No se había comportado en realidad el joven doctor de un modo extraño? ¿Al principio tan accesible y tan atento? ¡Interrogándole de modo solapado! Y después, una vez obtenida la información, recuperando su frialdad profesional de esbirro médico. Y el comentario de Quesada, por otra parte, ¿no era de una amabilidad muy sospechosa? ¿Y si estuviera todo previsto y programado? ¿Si le hubieran enviado al hospital para demostrar su incapacidad técnicamente? Ha dicho que la Golden Ltne es un molde de servidumbre, informaría ese médico-espía. Y sí, por todos los santos, sí, sí, sí; él, César, había explicado que la Golden Line era un molde de servidumbre, que rompía el orgullo, que quebrantaba la razón. ¡Antisocial, carente de espíritu de empresa! Eso es lo que dirían de él. Es un inadaptado, concluirían. Cómo se le podía haber ocurrido a César soltar semejante panfleto al enemigo. Si además en el fondo ni tan siquiera se lo creía. Se secó el sudor de las manos en la bata. Hacía tanto calor que resultaba difícil respirar.
Tenía que irse. Huir. Librarse de esa trampa maquiavélica. Porque además, quién sabe, quizá le estuvieran probando en ese instante. El médico se había marchado hacía muchísimo, y puede que todo formara parte de una especie de test psicológico, como los que hacían en el departamento de personal. Para comprobar si él, César, tenía suficiente capacidad de iniciativa. Huir, Se levantó y salió al pasillo.
Sus ropas. Dónde estarían sus ropas. Porque al llegar se había desnudado en un pequeño cuarto; y luego una enfermera le había llevado de acá para allá durante horas. El corredor estaba lleno de puertas, todas cerradas, todas idénticas; imposible recordar detrás de cuál se encontraba su traje, su dignidad y la salida. El pantalón de pana. La gastada camisa de franela. La chaqueta de mezclilla. Añoraba sus ropas con la misma desesperación con que el náufrago añora un trago de agua fresca. En el pasillo no se veía un alma. Caminó al azar hacia la derecha. La primera puerta tenía un cartel metálico en donde podía leerse Rayos X. La siguiente era la consulta de un tal doctor Peláez. La tercera puerta carecía de signos exteriores. Apoyó la mano en el picaporte. Escuchó el silencio durante un largo rato. Suspiró. Tragó saliva. Abrió la hoja.
Lo primero que vio fue una masa de carne blanquecina semioculta entre unos paños verdes. Luego escuchó un gritito, las carnes retemblaron y un hombre se volvió hacia él con rostro enojado. Qué hace usted aquí, salga inmediatamente, empezó a gritarle una enfermera súbitamente materializada junto a César. Pero él no podía apartar la mirada de la caverna rojiza y vegetal que ocupaba el centro de la montaña de carne. Dónde están mis ropas, balbució; y la enfermera le empujaba, el ginecólogo fruncía el ceño con disgusto, la gordísima paciente intentaba de modo infructuoso apearse de la camilla paritoria. Vayase, fuera, insistía la chica, y el pasillo se encontraba ahora tan lleno de gente como si fuera el metro, y todos le contemplaban del mismo modo que contemplarían a un sátiro en calcetines, zapatos y bata hospitalaria. ¿A dónde iba usted?, exclamó el joven médico, que también formaba parte del tumulto. Como tardaba usted tanto, se excusó César, tironeándose del mandil por detrás para taparse el culo. Pero hombre, si sólo he estado fuera unos minutos, se me habían acabado los formularios, decía el tipo con cierta irritación, arrastrándole por el corredor hacia el despacho, sentándole en la silla, instalándose de nuevo frente a él. Bueno, acabemos de una vez, dijo el joven doctor cogiendo un impreso y desenroscando la pluma. ¿Tiene usted pesadillas? ¿Descansa bien por las noches? César sentía ganas de vomitar y estaba harto. ¿Cómo duerme?, insistía el tipo. Y el siempre insomne César, temiendo que le considerara loco, respondió con aplomo total: Como los ángeles.
8
La asistenta se había despedido, de modo que César se metió en una cama sin hacer. No es que le importara demasiado, pero el enredo de sábanas arrugadas parecía hacer juego con el estado de su ánimo. Que era sucio y cansado. Eran las doce y media de la noche. César tenía el habitual insomnio, paquete y medio de tabaco y su vieja colección de tebeos del Príncipe Valiente. Se los sabía de memoria, pero encendió un cigarrillo y empezó a hojear un ejemplar.
Esa mañana había creído sentir deseos de pintar.
En realidad se había levantado casi eufórico, perseguido por una imagen poderosa: la esquina de una habitación de muros encalados y suelo de baldosas rotas. Todo vacío. Y en medio, protagonizando el cuadro, el aire. Un aire casi tangible, antiguo, mohoso, sin lugar a dudas ominoso, sustancia primordial, fluido vivo. César lo había soñado; había visto, durmiendo, ese rincón eterno. Y por la mañana saltó de la cama excitadísimo, pensando que eso era lo que él ahora quería: pintar luces y espacios, sombras en las que cupiera el mundo entero. Entonces se tomó dos cafés seguidos, y se lanzó a su estudio. Cuando abrió la puerta de la habitación casi se quedó ciego del caudal de sol que entraba por las grandes ventanas. Un sol arrasador que disolvía la densidad del aire, que le quitaba todo secreto y toda enjundia. Incluso el recuerdo de su esquina soñada parecía perder fuerza, empalidecer, banalizarse. Se instaló César ante el lienzo blanquísimo y tuvo que entrecerrar los ojos de dolor. Dolor de la retina, pero sobre todo dolor de entendimiento. Porque no sabía, no podía. Qué locura, él no tenía ni idea de cómo se podía atrapar en un cuadro ese aire metafísico, esa nada tan llena. César no era buen dibujante; jamás había pasado por una escuela; lo suyo era el color y el concepto. Él era un artista pop; o eso era la última vez que se comportó como un artista. Y ahora, de repente, a los cuarenta y cinco años, quería dar un salto mortal y ponerse a pintar como Antonio López García. Resultaba ridículo: nadie podría jamás tomarle en serio.
Desearía irse a plantar patatas, por ejemplo. César era un hombre de ciudad, un producto de barrio, y era incapaz de distinguir un roble de una encima, las lechugas de las malas hierbas. Para él el campo había sido esa extensión plana que se veía al otro lado de las ventanillas del coche cuando se desplazaba de una ciudad a otra. Pero ahora, mientras pasaba sin ver las páginas del Príncipe Valiente y se asfixiaba de melancolía, César sentía unos deseos irrefrenables de mudarse a una vida más sencilla. De refugiarse en la serenidad rural. De abandonar la publicidad y la ferocidad competitiva y dedicarse a plantar patatas, o remolacha, o nabos. El mito del regreso a la Arcadia de los hippies siempre le pareció a César una inmensa tontuna, pero ahora empezaba a considerar que el destripar terrones podía ser el único remedio para la enfermedad ejecutiva. Porque en el campo no necesitabas estar luchando constantemente para mantener tu identidad; en el campo sencillamente eras. Se era labrador o pastor o vaquero desde el nacimiento hasta la muerte; mientras que el directivo tenía que conquistar su espacio y su sustancia cada día. Qué situación tan envidiable: levantarse al alba, atender el ganado, arar los campos, talar un árbol, regresar a casa felizmente cansado hasta los huesos, comer con apetito hogazas crujientes; dormir, en fin, el sueño sin sueños de los justos, el sueño fácil y profundo de aquellos que saben quiénes son. Y tener por enemigos al hielo y al granizo, y no a tus compañeros de despacho.
O incluso: Por qué no una secta, la contemplación meditativa, el monasterio. Sin abandonar su ateísmo anticlerical y militante, César sentía ahora envidia, sin embargo, de todos esos tipos que habían disuelto el yo en una idea. Monjes católicos o budistas, células de un cuerpo colectivo que habían resuelto así, en el amparo de depender de otros, los terrores de lo individual. Si hasta ingresar en los Haré Krishna, esas criaturas azafranadas y pelonas que César siempre había considerado detestables, empezaba a antojársele más rentable, en cómputos de felicidad, que seguir siendo directivo en la Golden Line. Claro que quizá también se diese esa lucha de mutua dominación entre los Krishna; a lo mejor también se encelaban los unos a los otros por ver quién tocaba mejor los crótalos, quién bisbiseaba hare-hare con tono más pesadamente monocorde o quién tenía la pelada cabeza más redonda. No quedaban paraísos en la tierra.
Podría tomarse un valium. Podía tomarse un valium y un par de mogadones y dejar en paz a Val y a Aleta en su reino de Thule. En su tebeo. Que se fueran a la mierda Morton, Quesada y los demás; que no le invitaran a la Convención si no querían. Un valium y dos mogadones era un cóctel irresistible, una combinación perfecta. Pero a César le asustaba un poco su creciente dependencia de la química. Quería poder dormirse sin venenos. La noche era un mundo terrible.
De joven, en cambio, la noche le gustaba. Era su rincón, su espacio. Se quedaba estudiando en su habitación cuando todo el mundo se dormía. Primero se acostaba su padre, si es que ese día se encontraba mejor y se había levantado; y en ocasiones el ahogado y acezante ronquido paterno atravesaba el pasillo y llegaba hasta su cuarto de muchacho. Luego, mucho después, se acostaba su madre. César la escuchaba trastear en la cocina durante largo rato. Lavando platos en la pila de piedra. Reordenando cachivaches a la mortecina luz de la bombilla. Ahora que César lo pensaba, no sabía en qué consumía su madre tanto tiempo, puesto que la casa estaba en condiciones catastróficas y no parecía que los intentos de orden y limpieza dejaran una huella apreciable en el desastre. Aunque quizá también la madre, como él, estuviera buscando unos momentos de intimidad. Con el enfermizo y tiránico esposo ya dormido. Con el saludable y tiránico hijo encerrado en su cuarto. Sola en la noche frente a la vieja pila. A lo mejor era feliz entonces.
Luego César la escuchaba chancletear por el pasillo; detenerse un momento ante su puerta cerrada para decirle buenas noches; y entrar de puntillas en el dormitorio en donde su marido ejecutaba un estruendoso solo de bronquios. Cómo podría dormir su madre con semejante ruido. Era entonces cuando César se sentía a sus anchas, rey de su vida y de la noche; encendía un par de cigarrillos clandestinos comprados por la tarde a la pipera, dibujaba en un bloc, estudiaba un poco y alguna que otra vez se masturbaba. En aquella época estaba convencido de que la vida le iba a deparar aventuras tremendas. El solo misterio de poder algún día conocer carnalmente a una mujer le dejaba las piernas flojas y la ansiedad estremecida. Ahora, en cambio, se libraba de las chicas dándoles colacao con un somnífero.
Estaban una vez en casa de unos amigos, Clara y él. Los amigos tenían jardín, y una pequeña piscina circular; y por encima de las tapias se veía el campo. Era verano, atardecía; Clara estaba en sus rodillas, en traje de baño y con la piel recalentada por el sol. Ea, ea, decía César, acunándola como si fuera una niña pequeña, ea, ea, y ella le seguía el juego, repantigándose en sus brazos y sonriendo. Alrededor de ellos revoloteaban torpemente las avispas, atraídas por el agua de la piscina. La carne de Clara ardía como un pan recién horneado; su cuello olía a crema de broncear y a cloro. Esto es la felicidad, pensó César entonces: permanecer así, con ella entre los brazos, mientras el campo que se extendía ante ellos amarilleaba y luego llegaba el invierno y se volvía duro y gris, y después estallaba con los primeros brotes de la primavera, y pasaban así los años y la vida.
Poco antes de que las cosas acabaran entre ellos empezó a suceder lo de los grifos. Una noche César se despertó de madrugada, sacado de su ligero sueño por el sonido, inusual a esa horas, de un gorgoteo acuoso. Se mantuvo un buen rato en la cama, sin decidirse a espabilarse, intentando adivinar a qué podría deberse semejante ruido. Descartó la lluvia: sonaba demasiado a riachuelo; y a los vecinos: se escuchaba desde muy cerca, justo en casa. Al cabo se levantó y entró en el cuarto de baño; uno de los grifos del lavabo estaba abierto. Pero abierto del todo: el agua fluía abundante y sonoramente, se arremolinaba en la pileta de porcelana, se escapaba desagüe abajo con gran profusión de flatulencias. Imposible no haber escuchado nada la noche anterior, en el larguísimo lapso de tiempo que César empleó en dormirse. Y además, ¿quién se había dejado el grifo abierto? Él estaba casi seguro de haber sido el último en usar el cuarto de baño y de haber cerrado convenientemente el agua. César contemplaba el rebotar del chorro, tan escandaloso en el silencio de las horas pequeñas, y se sentía cada vez más desconcertado. Cerró el grifo: funcionó perfectamente, de modo que no se pudo consolar con la hipótesis de una rotura en las tuercas, en las arandelas, en el simple interior del mecanismo. Contempló el lavabo durante largo rato y pudo comprobar que ni tan siquiera goteaba. Resultaba absurdo, pero lo cierto era que el incidente le dejó desasosegado, inquieto; era una de esas cosas inexplicables que se atravesaban en la razón del mismo modo que una espina de pescado quedaba atrancada en el gaznate. Tardó horas en retomar el sueño.
Volvió a suceder días más tarde. Esta vez era el grifo de la bañera; el del agua caliente, así es que cuando César entró en el cuarto de baño la habitación estaba saturada de vapor y el empañado espejo no devolvió imagen alguna de él. Cortó el agua, regresó al dormitorio y despertó a Clara, un poco histérico: en esa ocasión estaba seguro de no haberse dejado el grifo abierto. Clara refunfuñó adormilada y le miró entre légañas como se mira a un loco. Por supuesto que no he utilizado el baño desde ayer por la mañana, gruñía ella: Y además el dejarse un grifo abierto no es cosa para montar tal cirio. Ciertamente César se sentía ridículo; así es que se calló y se acostó de nuevo. Pero no pudo volver a retomar el sueño en esa noche.
Desde entonces adquirió la maniática costumbre de revisar los grifos de la casa varias veces antes de irse a la cama; e incluso había ocasiones en que, tras llevar ya un buen rato acostado, la inquietud le traicionaba y se volvía a levantar para comprobar una vez más que todo estaba en orden. Además, bastaba con que Clara se diera media vuelta en sueños para que César despertara de un brinco, temiendo que ella pudiera haberse levantado para ir al baño y olvidado de cerrar convenientemente las espitas. Y había veces en que Clara regresaba a la cama en mitad de la noche y César tenía que esperar a que se durmiera de nuevo para poder ir a hacer las comprobaciones necesarias. Con todo ese trajín César apenas descansaba, porque al amanecer, cuando los terrores empalidecían con el sol, los vecinos de la casa de al lado, que estaban de reformas y con obreros, empezaban a dar martillazos en los muros, impidiendo cualquier posibilidad de conciliar el sueño. Fueron unas semanas agotadoras.
La cosa culminó una noche, cuando César se despertó súbitamente con la sensación de que se avecinaba una catástrofe. Boca arriba en la cama, escuchó durante unos instantes el pulso de la oscuridad: no se alcanzaba a oír ningún tronar de agua. Y sin embargo en el silencio había algo líquido y terrible; más que un sonido, una intuición. Que se convirtió en certidumbre en cuanto que César saltó de la cama y metió ambos pies en agua helada. Empezó a gritar, despertó a Clara; los dos, trepados a la balsa de emergencia que era el lecho, contemplaron con estupefacto horror cómo les rodeaba un palmo de mar, cómo la casa entera era un naufragio. Armándose de valor, chapoteando entre las aguas, acudieron al cuarto de baño y comprobaron que el tapón de la bañera se encontraba alevosamente puesto y el grifo abierto al máximo. La tina estaba llena y rebosaba ahora mansamente, sin apenas ruido, convirtiendo el piso en un océano. Tardaron horas en achicar la inundación, y desde luego la moqueta jamás llegó a recuperarse del todo. Ni la moqueta ni el ánimo de César. El día anterior, se enteraron luego, se había matado uno de los obreros en la casa vecina; estaba cortando algo con sabe Dios qué máquina, cuando la hoja saltó y se le clavó en el corazón. Había sido ahí, pared con pared; quizá sucedió mientras Clara y él hacían el amor; quizás escucharon su último estertor y lo confundieron con un estornudo. Se había tratado de un accidente impensable, francamente imposible. Un verdadero asesinato de la Providencia. Una de esas cosas inexplicables que se atraviesan en la comprensión del mundo, del mismo modo que una espina de pescado que se atraviesa en la garganta y llega a asfixiar al comensal. Era el horror que se escondía en las horas vulgares.
La madre de César ya estaba gravemente enferma por entonces; apenas si duró unos meses más. Todo se acumuló en un año, como un ataque conjunto y programado que incluyera desembarco, rebelión interna y bombardeo. La marcha de Clara. La muerte de su madre. La imposibilidad de pintar. La llegada de Nacho.
Ya eran casi las tres. La madrugada avanzaba con un aburrimiento inexorable. En el cenicero no cabían más colillas; la maldita neuralgia volvía a morder su ceja izquierda. Si movía demasiado deprisa la cabeza los sesos parecían estrellarse dolorosamente contra las paredes de la caja craneal, como si su cerebro hubiera decidido suicidarse a golpes, harto de esa jaqueca inaguantable. Ya le dolía por la tarde, cuando Paula llegó. Pero se tomó un puñado de optalidones y se alivió bastante. Paula apareció a eso de las seis; venía buscando, dijo, un ejemplar de las normas internas de la agencia, ¿acaso César poseía una copia? Los analgésicos habían dejado a César algo acorchado, pero así y todo supo al momento y sin ningún género de dudas que deseaba a Paula desesperadamente. Ahí estaba, frente a él, morena, un poco gordita, los ojos muy negros y brillantes, tan saludable y comestible toda ella. Vamonos a la cama, dijo. Pero Paula cambiaba de conversación, ponía pretextos. Llevaban varias semanas casi sin verse. Qué te pasa conmigo, por qué no quieres, se exasperaba César. Y ella. Pero no, no pasa nada, lo que ocurre es que en este momento me preocupan otras cosas. Y volvía a retomar el tema de las normas internas, ese librillo directamente traducido de la casa central americana, tan absurdo y humillante en sus precisiones laborales. Las empleadas deberán vestir siempre falda e ir provistas de medias, sostenía el panfleto, por ejemplo; aunque, a decir verdad, la Golden Line española no aplicaba el reglamento a rajatabla. Que necesitaba un ejemplar de las normas, insistía Paula. Que si ya estaba harta de que en la agencia la explotaran. Que si lo peor de no ser jamás ascendida era que todos los imbéciles acababan siendo jefes suyos. Y a César se lo llevaban los demonios, se le nublaba la vista, los bajos le pesaban como el plomo, se abrasaba de hambre paulina: Olvídate de todo eso y ven a la cama, le imploraba. Ella, sin embargo, se mantenía implacable: Déjame, nunca me has tomado en serio cuando se trata de hablar de mi trabajo. Pero César sólo podía pensar en la bola de angustia que tenía instalada en el estómago y que él intentaba empujar hacia su sexo: Vamos a echar un polvo, anda; y sus manos se alargaban hacia los senos de ella, hacia su cuello, sus caderas, la redonda carne de los brazos. Entonces Paula se desasía, se ponía en píe y empezaba a dar grandes zancadas por la habitación con la mirada centelleante, esta vez se van a enterar, esos fascistas, porque son unos fascistas, he hablado con un periodista amigo mío que trabaja en la sección de economía del Noticias Hoy y va a sacar un artículo sobre las irregularidades de la agencia; pero para completarlo necesitaría esas normas internas tan ridiculas. Y a César le entraban ganas de llorar, porque lo único que él quería era sentirse dentro de ella y menos solo. Cómo era posible que hubiera habido épocas en las que era ella, Paula, quien más le perseguía, y él, César, quien se dejaba querer cómodamente, cuando ahora Paula se le antojaba la mujer más fervientemente deseable. Cásate conmigo, Paula, soltó César sin venir a cuento, de repente. Pero ella no le hizo el menor caso y siguió hablando de lo suyo. Cásate conmigo, lo estoy diciendo en serio. Paula se detuvo en mitad de una frase, abrió mucho la boca, se la tapó con una mano, se echó a reír con grandes carcajadas y luego se quedó mirándole muy seria, casi se diría que furiosa. Te has liado con Nacho, eres su amante, dijo entonces César. Pero qué tontería, tú estás loco, contestó ella.
En los últimos meses de la enfermedad su madre ya no salía de casa, es decir, del piso antiguo y oscuro que había heredado de sus padres, con las paredes empapeladas y desvencijados muebles de madera negra. Se pasaba las horas sentada en el sillón frente al televisor; o bien dormitando en esa cama tan grande como una barca en donde había nacido y en donde iba a morir. César le había puesto una enfermera para que le administrara las dosis cada vez más fuertes de calmantes y para que le hiciera compañía; porque él se sentía incapaz de estar con ella. No podía soportar el ver a su madre ahí, tan amarilla y consumida, malgastando sus últimos días frente al televisor del mismo modo que había malgastado su existencia. Moría igual que había vivido: como un animalito. Y a César le espantaba su docilidad, la pasividad con la que se enfrentaba a la desgracia, y que se manifestaba incluso en los estoicos suspiros con que aguantaba un dolor, él lo sabía, cada día más insoportable. Y aun siendo todo esto horrible -la consunción, el sufrimiento físico, la agonía-, lo que en verdad llenaba a César de zozobra era la absoluta inutilidad de la vida de su madre, su existencia gris y sin sentido, ya sin redención posible frente al cercano fin.
No siempre fue así; es decir, no siempre consideró César a su madre como la culminación del desperdicio. Porque, siendo él un niño, ella era un personaje formidable. Recordaba César ahora el mundo de prodigios que ella sabía crear; cómo el oscuro pasillo se llenaba, a su conjuro, de caballeros y dragones; cómo merendaban los dos, en ocasiones, en el espléndido palacio del Rey Midas, que era la mesa del comedor cubierta de mantas e iluminado su interior por una vela; o cómo el padre enfermo, agriado y casi siempre en cama, era el mago Merlín, de todos conocido por su mal carácter y su sabiduría inmensa. Aunque para el niño César quien poseía de verdad la llave del saber era la madre. Era ella quien conocía cómo curar un resfriado; o cómo hacer, en la cocina, deliciosos pastelitos de huevo y azúcar para comer después en los salones del Rey Midas; y cómo pintar, con lápices de colores, los cartones con los que tapaba los cristales rotos, convirtiendo esas ventanas en las más bonitas que César había visto. Para su madre, para esa madre superlativa de la primera infancia, todo era posible: ¿Que César quería ser de mayor explorador y descubrir lo más secreto de África? ¡Pues claro que sí, nada más fácil! ¿Que César sería capaz de enfrentarse y vencer a una manada de leones? Su madre no lo dudaba lo más mínimo. ¿Qué quizá cuando creciera un poco César podría casarse con Liz Taylor? Desde luego: en cuanto que Liz le conociera lo amaría. Todas las maravillas del mundo estaban ahí, al alcance de la mano; bastaba desear algo con suficiente intensidad para obtenerlo.
Luego, cuando César creció y llegó a la altura de los picaportes de las puertas, empezó a darse cuenta de que los cartones pintarrajeados que cubrían las ventanas no eran en realidad un adorno original, sino un producto de la más pura miseria; algo a ocultar, avergonzado, en las escasas ocasiones en que venía a casa un amiguito. Y descubrió que, en contra de lo que decía su madre, no bastaba con desear las cosas ardientemente. Nada era posible: su madre había mentido. Esa madre que no era ya una criatura fabulosa, sino una mujer cansada y con ojeras a la que el padre vociferaba todo el día; un ser incapaz de rebelarse ante un destino injusto. Por eso César empezó a tratarla del modo dictatorial que la trataba el padre: por mentirosa, por derrotada, por sumisa. Y a los catorce años ya le gritaba con el mismo desprecio masculino, avivado por la dócil resignación de ella. Así se fue construyendo un abismo insalvable entre la madre y César.
Las cinco menos cuarto de la mañana. César se levantó, se fue al cuarto de baño, bebió un vaso de agua, meó un poco. El ruido de la cisterna fue un escándalo. Rebuscó en el armario de las medicinas hasta que encontró unos supositorios de cibalgina bastante derretidos; se puso dos, porque la mitad se le quedó en los dedos, y volvió a la cama sujetándose las doloridas sienes con las manos. La habitación olía a guarida de tigre fumador; y las sábanas estaban húmedas de insomnio.
No te da vergüenza, le había dicho por la tarde a Paula. No te da vergüenza, tanto hablar de feminismo y de progresismo y luego te lías con ese hijoputa de Nacho. Y ella insistía que no, que no era cierto. No sabía muy bien César por qué le indignaba tanto esa sospecha. Dolerle sí, claro, cómo no; pero ¿indignarse así? ¿Por qué le parecía que, si abría sus piernas para Nacho, Paula estaría traicionando sus más altos principios, cuando además César jamás había tomado muy en serio los principios de Paula? Teniendo en cuenta que él, César, no era guapo, no era joven, no tenía éxito, carecía de dinero y estaba deprimido y amargado, ¿no resultaba lógico que Paula se enamorara de un hombre que sí era guapo y joven y rico y triunfador y por supuesto alegre, porque cómo no estar alegre teniendo todo lo demás? Y sin embargo, ¿no le parecía a César que Paula le debía a él, y sobre todo se debía a ella, la dignidad de ser fiel a sí misma? ¿No decía siempre Paula que le repugnaban los hombres competitivos y machistas, que no soportaba a los ejecutivos agresivos, que estos tiburones de empresa eran unos tipos deleznables, que ella prefería con mucho al perdedor? ¿Y no era él, César, el perdedor más absoluto que Paula podía soñar en encontrar? Pero, claro, todo ese fárrago teórico debía de ser mentira. Porque las mujeres, a fin de cuentas, siempre se enamoraban del triunfador tradicional. ¿Acaso no había sucedido lo mismo con Clara? ¿No era razonable pensar que Clara le había abandonado por ser poco competitivo, poco luchador, poco agresivo? Y entonces, ¿era posible que la trampa laboral fuera tan amplia y tan maléfica? ¿Y que al fracasar en la empresa fracasaras también en lo sexual, en lo afectivo, en lo sentimental; con los hijos, con los amigos, con la familia, con la amante? ¿Como Matías y su botella de lejía? ¿No se apresuraban todos a adquirir las mujeres apropiadas a su estatus? Como la rubia teñida de Miguel, frescachona y repintada porque al enclenque Miguel le encendían las mujeres ostentosas y un poco putas. O como la rubia teñida de Quesada, asténica y más bien lánguida porque el tosco Quesada quería alardear de esposa fina. ¿No eran ambas, no eran todas esas mujeres un derivado del cargo, un beneficio añadido al salario, pura materia laboral, equiparables a una paga extra o a un trienio? Cómo podía haberle hecho Paula una faena semejante, sabiendo bien, como sabía, el maquiavélico comportamiento de Nacho hacia él. Había algo infinitamente más doloroso que el hecho de que tu novia te traicionara con tu mejor amigo, y era que se fuese con tu peor enemigo. En su obsesión por acabar con César, Nacho había dinamitado su posición en la agencia, había envenenado sus relaciones amistosas y ahora le arrebataba a Paula, como el procónsul que, en el desfile del triunfo, encadenaba a su carro a la esposa del caudillo bárbaro vencido. Pensando en estas cosas, a César se le revolvían las entrañas. Cómo has podido hacerme esto, le repetía a Paula, ya gritando. No es cierto, no es verdad, insistía ella muy bajito. Hasta que al fin se calló y le miró muy seria. Entonces César sufrió un vértigo, un mareo, un ataque de pánico. Está bien, te creo, te creo, no tienes nada que ver con Nacho, soy un idiota, farfulló apresuradamente; espérate, perdóname, quédate conmigo un poco más. Pero Paula ya se marchaba, quizá triste, quizá furiosa, sin lugar a dudas pensativa: Dejémoslo por hoy, César, ya hablaremos otro día. Y César no quería hablar ni ese día ni nunca, tan sólo deseaba creerle y poder guarecerse en el cobijo de su vientre. Así es que la acompañó, desolado y solícito, hasta la puerta, y, ya en el umbral, le regaló la hermosa pitillera de diseño italiano que acababa de comprarse el día anterior. Como quien sacrifica un preciado bien a un dios pagano. Ya sabes que yo no fumo, dijo Paula, desconcertada. No importa, quédatela, a mí me encanta, dijo César.
Un día, poco antes del fin, César había ido a visitar a su madre. Estaba sentado junto a ella, oliendo su decrepitud, recién llegado y loco por marcharse. Era un atardecer de otoño y frente a ellos bailoteaban y chillaban unos cerditos y un lobo feroz en los dibujos animados de la televisión. Su madre permanecía con los ojos fijos en la pantalla, delgadísima ya, con su habitual traje de florecitas colgándole como un pingo de los huesudos hombros y los brazos recogidos en el regazo como si estuviera acunando su enorme vientre inflamado. César escrutaba sus emaciados rasgos, calculando cuánto tiempo quedaba: tan sólo semanas, quizá días; de cuando en cuando un espasmo de dolor recorría el rostro de la mujer con un culebreo silencioso. César se dijo para sí que no podía soportarlo, y se sintió cayendo hacia el terror. En Navidades, comenzó a decir nerviosamente, en Navidades, cuando estés mejor, vamos a hacer un viaje a la costa, al sol, a ver el mar; y mientras hablaba César se hundía más y más en el pánico, como quien chapotea en un pantano. En cuanto que te pongas buena vamos a hacer muchas cosas juntos, ya verás, insistía enfebrecido y sin oírse. Entonces su madre giró lentamente la cabeza, clavó en él unos ojos sin fondo que lo abarcaban todo y sujetó una de las manos de César entre sus propias manos descarnadas. Tranquilízate, hijo, decía la madre mientras le acariciaba blandamente. Tranquilízate, hijo, no es tan terrible, no debes tener miedo. Y así, cobijado en el sólido hueco de las manos maternas, mientras el lobo perseguía a los cerditos en el televisor y la tarde moría en la ventana, César sintió que traspasaba una puerta, que penetraba en un espacio interior en donde, rescatada a través de la distancia, resplandecía intacta la magia poderosa de su madre. Y, lo mismo que cuando era un niño chico, César se dejó apaciguar por su sabiduría y se supo a salvo de lo desconocido y del misterio. Así permaneció un buen rato, lloroso y sin hablar, embriagado de intimidad y de reencuentro.
Las siete. Ya había amanecido. César chasqueó la lengua, gruesa de sueño y de tabaco, de sabor abominable, seguramente maloliente. Pero no había nadie alrededor que pudiera oler su aliento. Ahora, con las sombras de las esquinas convenientemente contrarrestadas por la potente luz diurna, César empezaba a advertir que la somnolencia se acercaba, como un paciente depredador a punto de alcanzar su fatigada presa. Llegó la hora de dormirse, se dijo bostezando; y arrojó al suelo el montón de tebeos del Príncipe Valiente que había sobre la cama. Ahora caería en un sueño agotado y profundo, frío como una tumba, y se despertaría como siempre demasiado tarde. Tan tarde que la luz se agolparía al otro lado de las persianas bajadas, empujándolas, se diría que hinchándolas, casi reventándolas con ese sol que se filtraría a presión por las rendijas, que se clavaría en él como una flecha luminosa, delatándole, señalándole, conminándole, gandul, inútil, zángano, para vivir así te daría lo mismo el estar muerto.
9
Lo de la cita ya era en sí bastante malo, pero César alcanzó el colmo de la desazón cuando el ordenanza de la agencia empezó a repartir los sobres azules del correo interior. Cuando César se encontraba muy angustiado la tensión parecía hincharle las cuerdas vocales como si tuviera un ataque feroz de amigdalitis. Ahora se encontraba así, sin ir más lejos; como si se hubiera tragado una bola de billar. Carraspeó y rugió un par de veces intentando desatar el nudo que atenazaba su laringe; Conchita despegó los ojos de la pared y le contempló con expresión profundamente airada: quizá había tomado sus afanes respiratorios por regüeldos. Conchita estaba hoy particularmente belicosa. Que el señor Morton le quiere ver a usted a eso de las siete, le había dicho nada más llegar; y por el desprecio que impregnaba su voz era evidente que el hecho de que Morton reclamara la presencia de César no era para ella sino una prueba más de la connivencia de éste con el Gran Enemigo. Porque, en su calidad de desterrada interior, de apestada subsidiaria, Conchita no contaba con fuentes de información directas y por tanto no podía saber que César se encontraba en el mismo umbral de la desgracia. O eso se temía él.
Desde luego los síntomas eran verdaderamente preocupantes; la Convención se echaba encima y parecía como si se hubiera fraguado una conjura general para no tocar el tema en su presencia. Y así, bastaba con que César se acercara a la máquina del café para que el corrillo de ejecutivos allí presentes callara de modo súbito y todos se pusieran a soplar sus vasos con una unanimidad muy sospechosa. Porque cuando él se alejaba pasillo adelante podía escucharles retomar alegremente la conversación, haciendo bromas y cabalas, generalmente obscenas, sobre el fin de semana que les ocuparía la Suprema Reunión Empresarial. Y en los retretes, César les había oído repetir las sobadas anécdotas de la Convención pasada, ¿os acordáis de cuando a Miguel se le rompió el micrófono y nadie le advirtió que no se le entendía una palabra?, y ese os acordáis jamás incluía a César, no ya como si él no estuviera ahí, meando sonoramente junto a ellos, sino aún mucho peor, como si él no hubiera asistido ni a la Convención pasada ni a ninguna. Tal parecía que la Golden Line estaba borrando la existencia de César del mismo modo que Stalin borró a Trotsky de las páginas de la enciclopedia rusa; y a César no le era costoso imaginar un enjambre de siniestros empleados orwellianos alterando laboriosamente las actas de las Convenciones a las que él había asistido; e incluso alcanzaba a ver un segundo destacamento de sicarios destruyendo los vídeos de sus mejores campañas, enterrando los premios que había conseguido y quemando en una pira la totalidad de sus cuadros, incluyendo el que estaba colgado en el Museo de Arte Contemporáneo. Porque la Historia la escribían los vencedores; y si la Golden Line pensaba acabar con él, procurarían convencer a todo el mundo de que César Miranda no sólo era en la actualidad una calamidad evidente, sino que antes tampoco había llegado a ser gran cosa. Maniobra fácil ésta, dada la fragilidad de la memoria.
Por ejemplo: un día César se encontraba en el bar de la esquina, tomando el aperitivo con unos compañeros de la agencia. Uno de los presentes, un recién llegado, un jovenzuelo hambriento de victorias, sacó a colación a Constantino. Pues anoche conocí a un tipo muy chistoso, contaba el cachorro encendiendo con ampulosidad una pipa. Anoche, fue en la partida de poker, se llamaba Constantino y era un hombre ya mayor, el tío empezó a decir que si él había poco menos que montado la Golden Line , vamos, si le hubierais oído hablar os hubierais desternillado de risa, le estuvimos tomando el pelo un rato largo, vosotros que sois antiguos a lo mejor le conocisteis, por lo visto trabajó primero en Rumbo. Y César, secamente: Sí, claro que lo conozco. A lo que el joven depredador añadió: Pues oye, el tío no tenía ni idea de lo que era la publicidad. Y ahí fue donde César explotó. Que si Constantino era mejor profesional que todos ellos, que si había sido un pionero en España, que si a él, César, se lo había enseñado todo, que cómo era posible que la gente olvidara a un hombre así, que qué sabía un mocoso como él de todo esto. El mocoso le miraba estupefacto, los compañeros en edad y catadura del mocoso le miraban estupefactos, Paula le miraba estupefacta, el dueño del bar le miraba estupefacto, la estupefacción cundía por doquier en torno al vociferante César, pero éste, aun percatándose del pasmo general, no era capaz de cortar la febril catilinaria ni de contener el galope de sus sentimientos. Porque sus emociones se habían disparado de un modo convulsivo, con una furia que sacudía a César y que no dejaba de asustarlo, puesto que cuando Constantino fue despedido él no había dicho palabra ni se había sentido de ese modo, y ahora, en cambio, bastaba un comentario banal de un pobre idiota para que le ahogara la congoja y estuviera a punto de romper en lágrimas. Aunque al final se las arregló para aguantar el llanto. Tan sólo Paula, que le sirvió un nuevo vaso de vermut y cambió de conversación rápidamente, debió de darse cuenta de la inminencia del diluvio.
Paula.
César respiró hondo y se esforzó en pensar en Constantino, cuánto tiempo sin verlo, cómo estaría ahora, qué tal andaría de su úlcera de estómago, sus caderas redonditas y graciosas, sus carnosas caderas cabalgadas por Nacho.
Paula, Paula, Paula.
Alto ahí, era una obsesión morbosa, era dañino, no podía seguir alimentando esa demencia. Paula había dicho que no tenía nada que ver con Nacho y él le creía. Lo demás era producto de su inseguridad, de una debilidad perniciosa y estúpida. Se sentía en verdad tan débil, tan inerme. Como expuesto a una desgracia irreparable. El día amenazaba algo siniestro. Incluso la luz, ahora que lo pensaba, era distinta. Miró por la ventana: el cielo parecía desplomarse bajo el peso de unas densas nubes de color chocolate. Era un cielo increíble. Nunca había visto unas nubes así. La nuca se le empapó de sudor frío. Contempló a Conchita. Permanecía impertérrita mientras él se debatía contra el pánico en ese apocalíptico atardecer marrón oscuro. César respiró profundamente. Calma, calma. Mejor sería concentrarse en los peligros reales, en lo concreto. En la cita con Morrón, por ejemplo. Una cita a hora fija, cosa bastante absurda e inusual. Porque normalmente la secretaria de Morton llamaba y decía: Que venga Fulano a ver al señor Morton. Y el Fulano en cuestión atravesaba inmediatamente la agencia, perdiendo el culo, camino del despacho del Sumo Sacerdote. Cuanto más recapacitaba sobre ello, más ominosas le parecían las circunstancias de esta cita. Claro que quizás estuviera exagerando, se dijo mientras carraspeaba para hacer girar la bola de billar en su garganta; la vez pasada también se asustó mucho y luego resultó que sólo le quería contar lo de la muerte de Matías. Repasó mentalmente la lista de empleados de la casa con la esperanza de que se hubiera suicidado algún otro; pero no, no era posible, porque los había visto a todos en la agencia esa misma mañana. César resopló, angustiado: Qué demonios querría Morton de él.
Y ahora, además, estaba empezando a ponerse nerviosísimo con el asunto del correo interior. Porque el ordenanza ya había efectuado dos viajes al antedespacho de Morton, al cuarto de las secretarias, para recoger allí los grandes sobres azulones del correo interior e irlos repartiendo por la agencia. Un sobre para cada jefe, para cada mando, incluyendo los intermedios. Del nivel cinco para arriba, calculó rápidamente César; o sea, lo habitual en estos casos. Porque debían de ser las invitaciones para la Convención. Las convocatorias oficiales. Al otro lado de las mamparas de cristal, César veía a los demás abrir sus sobres y escudriñar el contenido; estaban demasiado lejos para advertir si sus rostros adquirían una expresión beatífica. El ordenanza se afanaba de acá para allá, la pila de sobres de sus brazos iba menguando velozmente y el hombre ni siquiera hacía ademán de venir hacia su zona. Pero un momento, un momento: ahora se detenía en mitad de la agencia, leía el nombre escrito en el último sobre, miraba alrededor, giraba su corpachón noventa grados, apuntaba con su barriga voluminosa hacia el rincón de César y sí, ahora sí, ahora navegaba hacia acá con la esperanza azul entre sus manos. Ya llegaba. Ya se le oía el jadear asmático. Ya llamaba a la puerta, aunque a través del cristal se veía perfectamente su presencia. Ya asomaba su cabeza por el quicio. Venga, termine de una vez, démelo ya, pensaba César. Pero el viejo miró a Conchita y dijo: Señorita Conchita, ¿sabe usted a dónde ha ido don Miguel? A lo que ella respondió en tono hermosamente bíblico: ¿Acaso soy yo la secretaria del señor Martínez? En eso apareció Miguel camino de su despacho, que era exactamente el contiguo al cuchitril de César, y entonces el ordenanza le entregó el último sobre azul que poseía, y que cayó en manos de Miguel, César hubiera podido jurarlo, con el aleteo de una paloma herida. De modo que ya estaba. Le habían dejado fuera de la Convención. Se había acabado el juego. Por la nuca de César ascendía una marea helada. Un sudor de adrenalina y miedo. Él nunca fue un tipo muy ambicioso; nunca se había propuesto de un modo consciente el ascender a cima alguna. El azar y su buena estrella le habían encumbrado: de repente se encontró siendo el virrey de un territorio que no había pensado en conquistar. Pero ahora las tropas enemigas le estaban echando del trono a puntapiés. César gimió. Conchita le miró suspicazmente. Ni siquiera podía agonizar en paz y sin testigos.
Ahora bien, ¿y si todo esto fuera una simple paranoia, un producto de la inquietud y la neurosis? César se refrotó las doloridas sienes e intentó enfriar su alarma. En realidad los sobres interiores podían contener una circular sin importancia; por ejemplo, alguna advertencia administrativa para los usuarios del aparcamiento. Y como él, César, carecía de plaza de garaje, no necesitaba recibir el sobre azul. Se acordó entonces César del pobre Matías, de su cara de alcohólico y sobre todo de anónimo, de su coche rojo chafándose irremisiblemente contra las columnas de hormigón del subterráneo en aquel día infausto en que le privaron de su plaza. El comienzo del fin. Las raspaduras del coche rojo todavía debían de seguir adheridas a la pared del aparcamiento como un tiznón de sangre.
Ya lo decía Clara, que era una brillante economista: Qué te esperabas, vivimos en un mundo homicida. La sociedad moderna, discurseaba ella, se había ido gestando en la Europa de los inicios industriales, con niños enclenques trabajando dieciséis horas diarias, mineros escupiendo sus pulmones podridos y obreras embarazadas tan agotadas y desnutridas que se iban camino del parto al cementerio. Pero había sido en Estados Unidos, y en el transcurso de los últimos cien años, donde rusos, irlandeses, italianos, polacos, galeses y demás tribus humanas se habían dado cita para construir sobre esa tierra nueva el modelo perfecto de colectividad depredadora. Recordaba ahora César una tarde en la que Clara se apasionó hablando de todo esto; porque ella poseía una dilatada biografía de activismo izquierdista y, a veces, en vez de conversar soltaba mítines. Aquel día Clara acababa de regresar de Londres de abortar; y César se encontraba sentado frente a ella, bebiendo cerveza y rabiando por decirle: Por qué me has hecho esto, por qué me has rechazado, por qué lo has desbaratado, también era mi hijo. Pero las palabras se le estrangulaban camino de la boca y César sólo hablaba del land run, del capitalismo y de Oklahoma. Antes de partir hacia Londres, Clara le había dicho llorando que no quería tener hijos ni de él ni de nadie, que no quería ser madre. Pero un amigo común la había visto el verano pasado con un tripón tremendo, grávida y feliz, preñada de otro. A estas alturas ya habría dado a luz. Este pensamento le resultaba a César tan insoportable como el súbito calambre en una carie.
El land run más famoso, bien lo sabía César de tanto oírselo contar a Clara, sucedió el 22 de abril de 1889 en Oklahoma. Ese día, un vasto territorio arrebatado a los indios fue parcelado y entregado gratuitamente a los colonos: bastaba con llegar a una parcela antes de que llegara ningún otro. El Ejército marcó una línea imaginaria en el límite del terreno, retuvo allí a los aspirantes a granjeros y, a las doce en punto, dio la salida para la gran carrera. Decenas de miles de hombres, de mujeres y niños se lanzaron colinas adelante. Iban a caballo, en burro, a pie, en carromato o diligencia; eran una horda de hambrientos y desposeídos y sabían que había muchos más individuos que terreno. Así es que galoparon hasta reventar los caballos, corrieron hasta desvanecerse de fatiga, se arrastraron por el barro cuando no pudieron más, se pegaron, se acuchillaron, se masacraron mutuamente para conseguir su rectángulo de polvo en propiedad. La carrera de la tierra, peroraba Clara encendida de justicia social, no la ganaba el más honesto ni el más inteligente, y ni siquiera el más rápido; triunfaba el más fuerte, el más cruel, el más insolidario e inhumano. Aquel que, por no detenerse, cortaba en dos con las ruedas de su carro al competidor que caía ante él en el barullo; aquel que apaleaba, amedrentaba y expulsaba de la parcela a un hombre más débil o quizá menos asesino; o aquel, incluso, que mataba alevosamente y por la espalda. Y esta apoteosis del abuso, en fin, no había sido el único land run de la reciente historia americana; en años sucesivos los indios fueron despojados de nuevos territorios y se perpetraron más carreras. De modo que lo del 22 de abril en Oklahoma no se trató de la calamitosa ocurrencia de un general fulminantemente degradado a raíz de aquello, ni del delirio político de un congresista cuya estrella hubiera declinado desde entonces. Es decir, remachaba Clara levantando un índice acusador y fino, no fue producto de un error, sino de una voluntad perversa, del deseo de construir una sociedad sobre esas bases; y la carnicería como vía natural de selección les pareció a lo que se ve de perlas. Eso decía Clara. Y sí, quizá tuviera razón. Así estaba el mundo como estaba, se dijo con gran congoja César. Así andaban todos, corriendo desesperadamente hacia la nada, atropellando al que marchaba delante, coceando al vecino, mutilando al caído, destripando al colega por ser un competidor de la parcela. Llenando la pradera, en fin, de un tumulto de muerte; esa inmensa pradera antes cohabitada pacíficamente por los bisontes y el espíritu del sabio Manitú y ahora enpequeñecida por el veneno de tantas rencillas. Si todos se callaran un momento, pensó César; si las máquinas, si los coches, si la actividad se detuviera un solo instante, podría escucharse el estruendoso jadear de todos los corredores que en el mundo somos, un respirar de asfixia que sonaría al fragor de las olas del mar contra la costa. Miguel, por ejemplo, se preguntaba César observando disimuladamente y de reojo el despacho contiguo: ¿no estaba Miguel bastante ahogado? ¿No se le veía acodado en la mesa, casi cabría decir derrumbado, y verdaderamente sin resuello? Y los otros, los demás, al otro lado de los separadores de cristal, en la gran sala, ¿no andaban todos boqueantes como barbos sin suficiente oxígeno? ¿Y cogiéndose los costados para aguantarse la punzada del correr, el doloroso flato? Pero no, no, era mentira. Todos estaban muy tranquilos. Y respirando por la nariz, como Dios manda. Tranquilos y felices con el sobre azul sobre sus mesas. En ocasiones César pensaba que esas cosas sólo se le ocurrían a él y se sentía muy solo.
¡No podía más! Tenía que ver el contenido de esos sobres como fuese. No resistía ni un instante más de incertidumbre. Era ya casi la hora de ir a ver a Morton y tenía la garganta como un papel de lija. No iba a poder hablar de puro miedo. Quizá no iba a ser capaz ni de tenerse en pie, porque las rodillas le temblaban. Se sentía tan mareado como si se hubiera bebido una botella de coñac, y con idénticas ganas de vomitar. La única ventaja estribaba en que no veía doble: tener a dos Conchitas frente a él hubiera sido demasiado. Tenía que leer el maldito sobre azul y salir de dudas. Quizás si entraba en el despacho de Miguel y le decía: Me siento enfermo no puedo más dime la verdad me habéis echado. O mejor sería utilizar un tono despreocupado y alegre: Oye, Miguel, por pura curiosidad, ¿ese sobre azul es la invitación para la Convención o no? O incluso: entrar en el despacho de Miguel a la carrera gritando ¡fuego, fuego!, y esperar a que se desalojara la habitación para echarle una ojeada subrepticia al papelucho. La tarde caía sobre él como una guillotina. Y el color del mundo era imposible.
Calma, César, se dijo: Estás histérico. Se sentó muy erguido en la silla y empezó a respirar con el diafragma espaciosamente y hasta dentro; era un método de relajación que le había enseñado una vez un antiguo amigo suyo, un chico macrobiótico, orientalista, partidario de la meditación trascendental y hombre obsesionado por la salud que había muerto atropellado por un borracho varios años atrás. Así es que César movía el diafragma, se llenaba el estómago de aire, contraía los músculos, se vaciaba cuidadosamente y mientras hacía todo esto pensaba: Dios mío, qué loco estoy. Aspiración, espiración. No me va a pasar nada malo. Aspiración. Los sobres azules no tienen nada que ver con la Convención. Espiración. Nadie está pensando en echarme. Aaaaaaspiración. Y aunque me echaran: se puede vivir perfectamente sin la maldita Golden Line. Expiracioooooón.
Una noche, hacía algunos meses ya, él estaba con Paula. Una noche César se despertó en plena madrugada. No es que este hecho resultara en sí extraordinario, porque el dormir de César siempre fue muy frágil. Pero aquella noche se despertó muy poco a poco y asfixiado por una horrible certidumbre: que no sabía dónde estaba, que no conocía esa casa extranjera, que no recordaba quién era ese ser remoto que resoplaba en la cama junto a él. Luchaba César desesperadamente por desprenderse de las sombras del sueño, pero sólo para descubrir, con progresivo pánico, que las sombras de la vigilia eran aún más espesas. Llegó un momento en que se sentó en la cama, sabiéndose totalmente despierto pero atrapado aún en esa realidad de pesadilla, sin reconocerse, sin comprender dónde se hallaba o quién era él, convertido en la esencia misma de la soledad, la llaga de una conciencia perdida en la inmensidad de un universo ajeno. Y así permaneció, sepultado en el miedo y la noche, durante un tiempo eterno. Hasta que, lentamente, fue recuperando la casa como suya, las nalgas de Paula, su memoria. Pero la consistencia del mundo quedó dañada tras el largo viaje, y desde entonces César arrastraba el conocimiento de la desolación.
Nacho asomó la cabeza por la puerta. Ahí estaba, tan sonriente y encantador como una alimaña. Tengo entendido que vas a ver a Morton, dijo Nacho. Eso parece, musitó César, sorprendido. Y bajó la cabeza fingiendo estar atareado con unos papeles. Pero Nacho no se iba: seguía contemplándole y sonriendo. ¿Quieres un cigarrillo?, preguntó; y César contestó que no y se puso a abrir los cajones de su mesa para simular actividad. Estaban llenos. ¡Sus cajones estaban llenos de objetos que él desconocía! Alguien había metido en su mesa las pertenencias de un extraño. ¿Qué es esto?, chilló César sacando un montón de carpetas que estaba seguro de no haber visto en su vida. Conchita le miró airadamente y se encogió de hombros: Y yo qué sé. Vienes tan poco por aquí que hasta se te olvida lo que tienes en los cajones, rió Nacho mientras cogía un cigarrillo de una preciosa pitillera de diseño italiano que se había sacado ostentosamente del bolsillo. La mesa ya no era su mesa, los cajones no eran sus cajones, Paula no era su Paula y el mundo ni siquiera tenía la decencia de conservar su color habitual. La vida era un lugar horrible. Chico, no sé cómo puedes ver nada con esas gafas de sol que llevas puestas, dijo Nacho. César se quitó las gafas con mano torpe y el aterrador atardecer marrón oscuro recuperó su tonalidad gris y banal. Se puso en pie; estaba sudando, las piernas le temblaban. Era la hora de la cita con Morton. Salió del despacho sin añadir palabra.
Sorprendentemente Morton le recibió enseguida; pero más sorprendentemente fue ver que Quesada estaba con él. Holacésar, saludaron los dos con amplias sonrisas, aunque Quesada llevaba semanas sin siquiera mirarle. César se sintió como un cobaya a punto de ser enviado en una cápsula espacial hacia Neptuno. Holahola, respondió prudentemente él, las mandíbulas contraídas, la boca seca; y se sentó en el borde mismo del sofá de invitados. Pues vosotros diréis.
Pero no parecían tener gran cosa que decirle. Quesada estaba sentado frente a él; Morton permanecía de pie, dando vueltas a un mechero de oro entre los dedos. César encendió un cigarrillo; Quesada le advirtió que ya tenía uno prendido y a medio consumir en el cenicero; César mencionó algún lugar común acerca de su despiste y se rió sin gana alguna. En la pradera empezaba a soplar una brisa muy suave y el ruido del tumulto se acercaba.
Mira, dijo Morton, quiero que leas esto. Y tendió a César un montón de papeles. Fotocopias de las normas internas de la agencia, documentos confidenciales. No hace falta que te lo leas todo, sólo la carta. La carta era del director de publicidad del Noticias Hoy. Querido Morton, ha sucedido algo que quisiera que, uno de nuestros redactores ha, como verás por los papeles que te adjunto estáis, naturalmente no lo vamos a publicar aunque, nuestras buenas relaciones comerciales y amistosas priman sobre, el secreto profesional nos impide facilitarte el nombre del informante pero, cuídate de los cuervos que, a ver cuándo repetimos la última comida en, un fuerte abrazo de. César levantó la cabeza. Alguien nos quiere hundir, explicó Morton. Es esa hija de puta, rugió Quesada. Es Paula, sabemos que es Paula quien lo ha hecho.
Cada vez veía a menos gente. César cada vez trataba a menos gente y su círculo de soledad era más ancho. No es que le importara mucho. Las personas que conocía le parecían cada vez más aburridas. Pero a veces, cuando estaba cenando solo en un restaurante porque se había cansado de comer huevos fritos en su casa; cuando de pronto se daba cuenta de que llevaba quizá dos o tres días sin hablar con nadie; cuando caía en la cuenta de que no tenía familiar alguno, ni siquiera un miserable primo, y que no había nadie en el mundo a quien pudiera considerar como algo suyo; entonces, cuando recapacitaba en todo esto, en fin, le dolía el estómago. Como si en su barriga tuviera un agujero que estuviera devorándole por dentro.
Ya sabes que el delegado de Los Ángeles va a venir para la Convención; no sé si a él se le va a poder convencer de todo esto. ¿De qué?, preguntó César, aturdido. Te lo acabo de decir, de tu inocencia; como todo el mundo sabe que estás liado con Paula… que lo has estado. Como llevas una vida tan independiente y tan al margen de la empresa. Como hay gente que considera que no te encuentras integrado en Golden Line, que no participas en la agencia. Yo no pienso así, ya me conoces. Pero hay gente que murmura, en fin, ya sabes. Quesada era como un muro de granito frente a César en donde rebotaba y reverberaba la suave voz de Morton.
Era cierto. Él no acudía al rito etílico de cada atardecer. Él no dedicaba sus fines de semana a acompañar a Quesada a las carreras o a Miguel al Casino. A cambio de esto, de esta lejanía física y alcohólica, los contornos de César se iban haciendo cada vez menos firmes, más confusos. Cartas que antes llegaban a su nombre eran ahora remitidas a Nacho; los clientes que antes querían conocer a César se deleitaban ahora sacudiendo la mano de su rival; los organizadores de cenas oficiales, cócteles y demás actos sociales, que siempre persiguieron obcecadamente a César, habían cambiado ahora el norte de su obsesión y andaban a la caza del muchacho de moda. Incluso los compañeros de la agencia le llamaban muchas veces Nacho inadvertidamente; ay, perdón, decían al darse cuenta del error, disculpándose con humillante énfasis; para después volverse a equivocar al instante siguiente y llamarle de nuevo por el nombre del otro, de su sucesor, de su enterrador, de su caníbal. Nacho le había devorado y ahora César ya no sabía bien dónde tenía el alma. La misma Paula le había llamado Nacho hacía dos días.
Claro que estamos seguros de que es cosa de Paula, y tú también lo sabes, dijo Morton. No quiero ponerme rojo, pensó César. No quiero ponerme rojo, se desesperaba interiormente, mientras sentía subir un imparable rubor por sus mejillas. Y Morton, magnánimo: Escucha, no me importa que lo supieras; no ibas a venir a delatar a tu chica, eso lo entiendo; pero el asunto ha llegado lejos, es muy grave. Muy grave, repitió Quesada en tono lúgubre, agitando el látigo por encima de su cabeza cuadrada, azuzando el tiro de mulas de su carro, inconmovible, arrollador, dispuesto a triturar cualquier obstáculo. Queremos despedir a Paula, estamos en nuestro derecho a hacerlo, como comprenderás es justo. Pero no tenemos pruebas de que ella haya dado todo este material a Noticias Hoy. Y es ahí donde tú puedes ayudarnos.
En realidad tenían razón, se dijo César; le dolía la cabeza y se sentía confundido. En realidad Paula se había comportado mal, se había excedido. Morton continuaba hablando y su voz parecía llegar desde muy lejos: Por supuesto que pensamos llegar a un acuerdo con ella; no queremos escándalos. Pero nos gustaría tener un triunfo en la mano por si Paula pretendiera acudir a los tribunales. Un testigo en su contra. Es decir, tú, César. En realidad, se repitió atolondradamente César, Paula se merecía el despido. No tienes más que firmar aquí; y te garantizo que guardaré el papel en la caja fuerte y que sólo lo sacaré en caso necesario. Si todo marcha bien no lo sabrá nadie, o casi nadie; pero comprenderás que tenemos que cubrirnos las espaldas. Con qué propiedad hablaba Morton, pensó César; Morton suave, Morton cortés, un Morton tan delicado como las criaturas celestiales, como un querubín ávido de poder, como un serafín implacable y tirano, Ángel de Perdición de los humanos.
César cogió la carta que Morton le tendía: era una declaración jurada comprometiéndose a testificar en contra de Paula en el caso de que se fuera a juicio. La hoja tembló imperceptiblemente entre sus dedos. ¿Quieres una copa?, preguntó Morton. Y César quiso un coñac y se lo bebió de un trago. No estás obligado a firmar, naturalmente, decía Morton; pero te agradeceríamos mucho que lo hicieras; a fin de cuentas es la primera vez que la Golden Line te pide algo, ¿no es así? No, no era así, había algo radicalmente falso en el razonamiento, pero César no sabía encontrar la falla, la fisura. Cabeceó afirmativamente sin musitar palabra, porque el polvo de los otros corredores le estaba ahogando. Y además, proseguía Morton, tampoco te lo voy a negar, creo que sería francamente bueno para ti. César se estaba quedando atrás, la masa de los competidores se alejaba, por delante y por detrás de él no había más que desierto y soledad, un campo agostado por el tropel de tantos pies ansiosos. Sintió un frío infinito. Cogió la Mont-Blanc que Morton le ofrecía y firmó entumecidamente al pie de la carta. Muy bien, sonrió Morton, muy bien, sonrió Quesada. Por cierto, ten, se había traspapelado, dijo Morton, entregándole un sobre azul de correo interior que esperaba con pulcritud sobre la mesa. César lo abrió: era la convocatoria para la Convención. Carajo, se dijo sorbiéndose las lágrimas, a fin de cuentas Paula me traicionó primero.