

Annotation
Con esta novela concluye la magnífica trilogía sobre el rey Arturo y Ginebra iniciada con Ginebra y seguida por Lanzarote, publicadas en esta misma colección.
Arturo intenta designar a su hijo Mordred como heredero del trono, sin advertir que es un joven malvado y ansioso de venganza.
Galahad, hijo de Lanzarote, será finalmente el elegido. Pero la búsqueda final del santo Grial deparará un torrente de aventuras a todos los protagonistas...
Rosalind Miles
GALAHAD
EL HIJO DEL SANTO GRIAL
Trilogía de Ginebra III

Para el que oye el silencio
de las estrellas
Mapa de Gran Bretaña

Árbol genealógico de Arturo y Ginebra
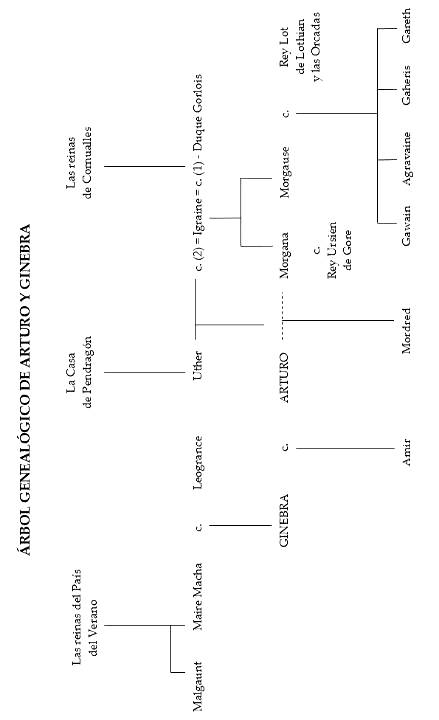
«Aconteció en los tiempos de Uther Pendragón, rey de toda Inglaterra, que se prendó de la reina de Cornualles, una hermosa dama llamada Igraine. Así pues, dio muerte al duque Garlois, esposo de Igraine, y Merlín lo llevó en presencia de Igraine al castillo de Tintagel, y Uther yació con ella, engendrando al niño que se llamaría Arturo.
»Después Uther tomó a la reina Igraine como esposa, y se deshizo de las dos hijas de ésta a su antojo. A la mayor, Morgause, la casó con Lot, monarca de Lothian y las Orcadas; a la menor la internó en un convento. Y como ésta aprendió allí mucho de nigromancia, la gente la llamaba hada Morgana.
»Y cuando la reina concibió a su hijo, el infante Arturo fue entregado a Merlín para que lo criara como si fuera suyo. Pero transcurridos dos años el rey Uther enfermó y murió, y sus enemigos usurparon su reino y se apropiaron de sus tierras. Y después de muchos años Merlín convocó a todos los nobles y vasallos en Londres para demostrar quién debía ser, por derecho propio, el heredero del trono, y Arturo arrancó la espada de la piedra.
»Y cuando Arturo era rey, sucedió que quiso tomar una esposa. Dijo a Merlín: "Amo a Ginebra de Camelot, que tiene en su casa la Tabla Redonda, y es la dama más bella y valiente de cuantas hoy viven." Y Merlín contestó: "Mi señor, si no la amarais tanto, os encontraría una damisela que os complacería más." Y Merlín advirtió al rey en secreto que sir Lanzarote se enamoraría de Ginebra, y ella a su vez le correspondería, pero el corazón del rey estaba ya decidido.
Así pues, contrajeron nupcias y gobernaron juntos con alborozo. Y de ellos nació un hijo, que Arturo llevó a la guerra, y el niño pereció porque a su edad no estaba aún preparado para esas lides.
»Más tarde el rey concibió un gran amor por su hermanastra el hada Morgana, hija de su madre, y yació con ella y engendró en ella un hijo llamado Mordred. Al descubrir que estaba encinta, Arturo la dio por esposa al rey Ursien de Gore. Y cuando ella alumbró al niño, Arturo ordenó que todos los recién nacidos fueran conducidos a alta mar en un barco. Y el barco naufragó y los niños se ahogaron, y se recobraron todos sus cuerpos salvo uno, el de Mordred, que nunca fue hallado.
»Y sir Lanzarote del Lago, hijo del rey Ban de Benoic, en Pequeña Bretaña, llegó a la corte, y superó a los demás hombres en todos los torneos y hechos de armas. En adelante, la reina lo tuvo en gran estima, y sir Lanzarote amó a la reina más que a cualquier otra de las damas que había conocido a lo largo de su vida.
»Aun así, por consideración y aprecio a Arturo, no podían abandonarse a los placeres de la carne ni mancillar la noble hermandad de los caballeros. Así que la reina dijo a Lanzarote: "Mi dulce y buen amigo, con todo el dolor de mi corazón, debo pediros que os vayáis."
»Y sir Lanzarote fue de acá para allá en busca de aventuras, y la reina se entregó de nuevo a su amor por el rey. Pero de tiempo en tiempo la falsa hechicera Morgana acechaba al rey para procurar su desdicha.
»Así y todo, el rey se esforzó para vivir en paz con los de su sangre, y deseó que sus dos hermanas estuvieran en paz con él. Con tal propósito, otorgó su favor, por encima de todos los demás caballeros de la Tabla Redonda, a los cuatro hijos de su hermana la reina Morgause: sir Gawain, sir Agravaine, sir Gaheris y sir Gareth. A pesar de ello, la maldad anidó en el corazón de sir Agravaine, que asesinó a sir Lamorak, paladín de su madre la reina de las Orcadas, y Morgause, al saberlo, se mesó los cabellos e hirió el rostro y murió. Tras lo cual sir Agravaine fue desterrado del reino hasta el final de sus días.
»Y aun siendo grande el amor entre Ginebra y el rey, nunca más concibieron un hijo. Recordó entonces Merlín al hijo extraviado de Arturo, y se propuso dar con el pequeño Mordred para que la Casa de Pendragón pudiera perpetuarse.
«Entretanto sir Lanzarote proseguía sus viajes, hasta que llegó a un lugar llamado Astolat, donde moraba una hermosa doncella que se prendó hasta tal punto de él que no veía más alternativa que casarse o morir por su amor. Ante lo cual la reina sucumbió a los celos, y fueron muchos sus padecimientos antes de descubrir la verdad.
»Y finalmente el amor que existía entre ellos no pudo contenerse más. Una afectuosa ternura fluyó entre la reina y su caballero, y gozaron el uno del otro grandemente, sin comparación. Aun así, en ningún momento olvidaron el amor que ambos sentían por el rey Arturo.
»Acaeció después que la Señora del Lago temió que las sagradas reliquias de Avalón pudieran ser robadas. Así pues, Ginebra juró hallar un lugar seguro donde ocultarlas, y sir Lanzarote emprendió la búsqueda. Y la búsqueda fue larga, y las reliquias se perdieron, y nunca supo la reina adonde se dirigía su caballero, ni dónde podía encontrarlo.
»Y también Merlín inició su propia búsqueda, y halló al pequeño Mordred, y lo condujo ante el rey Arturo, y el rey lo aceptó como hijo. Y transcurrieron los años, y Mordred se hizo hombre, y Ginebra tuvo noticia de una incipiente agitación en el reino...»
MORTE D'ARTHUR
1
Las torrenciales lluvias de marzo azotaban la ladera del monte. Pero en el corazón de la roca el ambiente permanecía seco y cálido. En el interior de la morada subterránea, bajo el alto techo abovedado, un sinfín de velas proyectaba su luz oscilante sobre las paredes, con colgaduras de terciopelo rojo sanguíneo recogidas mediante cordones de plata dorada. Cubrían el suelo de piedra alfombras orientales de colores ámbar y añil, granate, rosa y negro. En el hogar resplandecía y susurraba un tenue fuego, cuyo humo se elevaba hasta perderse en el vacío.
En el centro de la cámara, Merlín yacía en un peculiar triclinio, mirando fijamente el techo a través de los párpados cerrados. A su alcance había una varita mágica de madera de tejo dorado que vibraba por sí sola con un suave zumbido semejante al de una abeja. Merlín tenía las manos fláccidas a los costados, con las palmas hacia arriba y los dedos extendidos, prestas a atrapar sus sueños en cuanto aparecieran. En torno a su cabeza brillaba un semicírculo de velas, cuyas llamas temblaban y mudaban de color, anunciándole que el momento se acercaba.
—Sí, sí —musitó, tenso—. Estoy preparado. Venid a mí.
Súbitamente sus pulgares comenzaron a contraerse. Por un segundo su mente quedó en blanco para prevenirlo contra la atávica señal de peligro inminente. Encerró los pulgares en sus puños para contenerlos. Las contracciones se intensificaron.
—¡No! —gimió.
No, era todavía Merlín; no era posible. Con febril esfuerzo, recobró la serenidad necesaria para entrar en el sueño despierto, el sueño mágico que había aprendido de los druidas hacía mucho tiempo, disponiéndose a proyectar su espíritu al exterior del cuerpo como tantas otras veces. En cuanto diera aquel largo y difícil salto de fe, su ser espiritual penetraría en el plano astral y accedería a los secretos del Otro Mundo. Cuando tuviera que regresar, cuando su alma errante se sometiera de nuevo a las cadenas del cuerpo, sabría cómo afrontar lo que se avecinaba.
—¡Venid a mí! ¡Venid!
Sí, por fin.
Notaba el forcejeo de su alma por liberarse, deseosa de lanzarse al vacío. La transición se produciría de un momento a otro, sí, sí...
Merlín, Merlín, atended...
Una serie de dolores punzantes traspasó sus pulgares. Gimiendo, el viejo hechicero abrió los ojos y se obligó a incorporarse. Era ineludible. Su espíritu no alzaría el vuelo mientras aquella amenaza se cerniera sobre él. ¿Un mal inminente? ¿Dónde residía el peligro?
Bajando al suelo sus pies descarnados, se irguió con cierta dificultad y empezó a pasearse por su caverna, ajeno a la misteriosa belleza de la morada y los libros y tesoros que allí había acumulado a lo largo de los años. Mascullando y moviéndose de manera convulsiva, fue a detenerse por fin ante una cortina de seda colgada en la pared. Detrás había una lámina de cristal de forma irregular con un grueso marco. En sus tenebrosas profundidades vio agitarse un reflejo y se obligó a interrogar a la imprecisa silueta del interior.
—¿Peligro, pues? —preguntó entre dientes.
Peligro, fue la respuesta.
—¿Para Arturo?
Para Arturo.
Merlín enmudeció de miedo. ¿Cómo era posible? Había dejado a Arturo feliz y rebosante de salud hacía sólo tres lunas. Sin duda Arturo no era ya un joven, y el anciano hechicero detestaba las arrugas cada vez más pronunciadas en el rostro de su antiguo pupilo, por quien tanto afecto sentía, y las canas que se propagaban por su cabello. Pero para ser un caballero de más de cuarenta años, Arturo se conservaba espléndidamente. Su fornido cuerpo había salido casi indemne de torneos y batallas. Sus delicadas facciones mantenían la expresión afable que lo caracterizaba, y en sus ojos grises se apreciaba aún su natural bondad, y ahora mucha más sabiduría.
Arturo...
Con otra punzada en el corazón, Merlín evocó al muchacho que Arturo había sido. Jamás un joven más hermoso había hollado la tierra, a excepción de Uther Pendragón, padre de Arturo y pariente y querido señor de Merlín. Merlín interrumpió sus pensamientos, asaltado de nuevo por amargos recuerdos. En fin, Uther había bajado a los Infiernos hacía mucho tiempo. Todos se habían ido, todos los reyes de la casa de Pendragón. Ni el dolor ni el llanto los devolverían a la vida.
Pero Arturo...
Merlín observó otra vez la sombra vagamente perfilada en el espejo y se mesó los bucles largos y grises.
—¿Cómo puede estar Arturo afligido? —se lamentó—. Posee cuanto su corazón deseaba. Encontré al niño y lo llevé junto a él.
¿El niño?, objetó la imagen del cristal.
—Ya no es un niño, lo sé —replicó Merlín con vehemencia—. Es un hombre hecho y derecho. Pero ¿cómo puede venir de ahí el peligro? Arturo lo adora. Ahora Mordred lo es todo para él.
Pero la indistinta silueta vacilaba aún en el cristal.
El niño, el niño, el niño.
—¡Oh, Dioses! —exclamó Merlín, golpeándose la cabeza con los puños. Habían pasado veinte años desde que el joven Mordred dejó de ser niño. Si el niño en cuestión no era él, la silueta debía de referirse a otro niño que estaba por llegar.
¿Un hijo de Ginebra, quizá?
Merlín se apartó del espejo y se dejó caer en el triclinio. La reina no concebía un hijo desde hacía mucho tiempo, pero seguía en edad fértil. Muchas mujeres daban a luz después de los cuarenta, y ello era aún más probable en el caso de Ginebra, alta y bien formada, afortunada en la vida y el amor. ¿Podía ser de ella el niño que su espíritu anunciaba?
¡Oh, Dioses! En torno a su cabeza, las llamas de las velas palpitaron y adquirieron tonos azules y amarillos, remedando su angustia. ¡Sí, Ginebra, debería haberlo imaginado!
¡Ginebra!
El viejo hechicero dio rienda suelta a su cólera. ¡Si Arturo hubiera elegido a otra mujer por esposa! Podría haberse unido en matrimonio a una princesa cristiana, una muchacha dulce y callada, sumisa a sus designios como un pájaro enjaulado. Pero no, había tenido que escoger a una soberana con su propio reino, una mujer nacida y educada para gobernar. Una y otra vez Ginebra había cogido a Arturo por sorpresa. Y esta no sería la última.
—¿Cuánto tiempo más, Dioses? ¿Cuánto tiempo? —se quejó Merlín, golpeándose el pecho. ¿Cuándo se vería libre de la eterna misión de salvar a la Casa de Pendragón, asegurando su continuidad hasta que su nombre quedara grabado por siempre en las estrellas? Había hallado al hijo perdido y dado un heredero a Arturo. En esos momentos otro niño sería causa de gran confusión, o de algo peor. Un hijo varón incitaría a la rebelión e induciría a los nobles sin escrúpulos y los reyes desafectos a poner en tela de juicio el derecho de Mordred como legítimo heredero.
Y una hija...
Peor aún, mucho peor. Merlín se llevó las manos a la cabeza. El País del Verano había estado siempre bajo el reinado de una mujer. Ginebra era la última de un linaje que se remontaba hasta la Grande, la Diosa que había creado el mundo entero. Para quienes permanecían anclados en la antigua fe, una hija debería ser la sucesora al trono en virtud del derecho de matriarcado, nacería para asumir el mando. La hija de Ginebra prevalecería sobre el hijo de Arturo. Y la estirpe de Pendragón sería barrida, reducida a un mero parpadeo en el ojo infinito del tiempo.
—¡No!
Merlín deambuló a rastras por su caverna, maldiciendo y lamentándose hasta el agotamiento. Toda su vida, todas sus muchas vidas, había luchado por Pendragón, y siempre para acabar viendo amenazada su obra. Una vez más debía abandonar su refugio cálido y seguro y echarse al camino. Debía cerrar la puerta secreta de la ladera con poderosos sortilegios para que nadie irrumpiera en su guarida de la montaña. Los inclementes vientos azotarían sus costados desprotegidos y enmarañarían su larga melena, los grises bucles que con tanto cuidado peinaba y perfumaba a diario. Los aguaceros serían las únicas sábanas de su lecho; los fríos senderos, su única morada, compartida con la liebre y el búho de la medianoche; y nadie sabría cuándo podría regresar a casa.
Pero todo sería en beneficio de Arturo.
Y de su hijo.
Un rayo de esperanza iluminó el marchito corazón del anciano. Acaso Ginebra alumbrara a un hijo a imagen de Arturo, un muchacho de constitución robusta y cuerpo bien proporcionado, de cabellos relucientes y una sobrecogedora expresión de sinceridad en la mirada. Y quizá él, el viejo Merlín, pudiera quedarse al niño bajo su tutela, arrebatárselo a Ginebra como en otro tiempo había arrancado a Arturo de los brazos de su madre Igraine. En tal caso el futuro de Pendragón estaría asegurado. Y él, Merlín, asumiría la educación de un nuevo rey supremo.
—¡Sí!
El anciano se levantó de pronto lleno de entusiasmo. Echando atrás la cabeza, emitió un grito mudo. La mula blanca que pastaba en la ladera de la montaña lo oiría y se acercaría a la puerta. Llamar a la mula, vestirse con su indumentaria de viaje, reunir unos cuantos efectos personales... y pronto, muy pronto, estaría en camino, y lejos.
Lejos.
Notó reanimarse su viejo corazón ante la perspectiva. Fuera, al aire libre, vestido de verde con su varita mágica en la mano, volvería a formar parte del agreste bosque, a ser una más de las montaraces criaturas que siempre lo habían aceptado como una de ellas. Y sentía ya el reclamo del camino. Las vías de comunicación no eran a la sazón tan transitables como las calzadas por las que habían emprendido la retirada las legiones romanas, pero le servirían. Y ningún ser vivo, ni los Antiguos que crearon el mundo, conocía los tortuosos senderos y ocultas veredas tan bien como Merlín.
—En marcha, pues, viejo necio —se reprendió—. Vete ya, abandona tu plácido rincón al calor del fuego.
No había tiempo que perder si daba crédito a sus pulgares, si debía averiguar qué amenaza se cernía sobre Arturo y acudir una vez más al rescate del rey, si debía descubrir el significado del augurio y encontrar al niño.
Encontrar al niño.
Sí, ése era su cometido.
Con el pulso acelerado, Merlín inició los preparativos.
Avalón, Avalón, isla sagrada, hogar.
La niebla se aferraba a la ladera como un ser vivo. La figura embozada descendía con sumo cuidado pese a haber recorrido aquel mismo sendero un millar de veces. Cuando despuntara el alba, los colosales pinos y los plateados manzanos de la pendiente se verían con mayor claridad. Pero a esa hora, en la oscuridad previa al amanecer, debía confiar en sus pies, no en sus ojos, para hallar el camino.
Frente a ella, las aguas quietas del lago despedían un negro resplandor, eternas, impenetrables, palpitantes de vida. A su derecha, un solitario fanal señalaba el espigón donde aguardaban dos barqueros y un muchacho de cabellera desgreñada, contemplando los tres con actitud reverente a la figura cubierta con un velo mientras se aproximaba.
Los barqueros se acercaron a recibirla y le dirigieron un silencioso saludo con la mirada a través de tupidos flequillos de pelo negro. Cohibidos, la ayudaron a subir al bote y se pusieron en marcha con determinación, uno remando, otro impulsando el bote desde la popa con una pértiga, mientras el muchacho se afanaba en soltar y recoger las amarras. A continuación apagó el fanal, y la bruma nocturna los envolvió en su frío abrazo.
La barca avanzó a oscuras. Se oían sólo el chapoteo regular de los remos y el ululato de despedida de un ave acuática. La mujer, sentada en la proa, saboreaba el intenso olor a vida de aquellas aguas y miraba al frente sin miedo. A menudo viajeros incautos se perdían en el lago y bogaban en círculo hasta que la Grande se apiadaba de ellos y los convertía en aves de pantano condenadas a lamentar por siempre su desventura. Pero aquellos barqueros conocían las aguas del lago tan bien como los propios patos salvajes.
Detrás del bote una lluvia plateada salpicó la oscuridad cuando el barquero de mayor estatura extrajo su larga pértiga. Mantenía fijos en ella sus pequeños ojos, húmedos pero cordiales como los de un campañol. Ella le devolvió la mirada.
—¿Os envía la Señora? —preguntó el barquero en la tosca lengua de los Antiguos.
—En visita a la reina —confirmó la mujer. También su voz poseía la quebradiza cadencia propia de quien rara vez articula palabra.
Acuclillado en el fondo del bote, el muchacho la observaba con atención, ardiendo en deseos de hablar.
—¿Vais a Camelot?
En su imaginación, la mujer vio el gran castillo con sus numerosos estandartes de vivos colores, su ciudadela blanca y sus estilizados chapiteles, sus torres techadas de oro.
—Sí —asintió.
En la orilla opuesta otro fanal les hizo señas para indicarles el rumbo. Allí, en tierra firme, una joven vestida con pieles sujetaba una montura, una yegua pinta de ojos grandes y dóciles. Era lo mejor que podían proporcionarle, la mujer del velo bien lo sabía. Pero para la mensajera de la Señora nada era demasiado bueno. Subió a lomos del animal y cogió las riendas. La pequeña yegua volvió confiada la cabeza y preguntó sin palabras: ¿Adonde vamos? La amazona le acarició el cuello suave y caliente. Hasta el final, querida mía, fue su callada orden.
Uno por uno, los moradores del lago se desvanecieron en la creciente claridad del amanecer. Por un momento la viajera permaneció inmóvil, despidiéndose de las aguas quietas y refulgentes del lago, y de la isla verde que flotaba en la bruma, colmada de manzanos en flor y alegrada por los trinos de los pájaros.
—Adiós, Avalón.
Las palabras surgieron de su garganta como un conjuro. Luego se adentró en el alba con su montura a la vez que una bruma plateada la envolvía como un amante y la ocultaba a la vista de todos.
2
La hora había llegado. Gracias a Dios, por fin había llegado. El rey Pelles alzó la cabeza, apartándola de sus manos entrelazadas, y contempló las primeras luces con ciego júbilo. Tres días de ayuno y tres noches de oración le habían permitido por fin oír la palabra: la palabra de Dios, revelándole qué debía hacer.
Por la ventana de la cámara vio el cielo encapotado y lluvioso sobre el castillo, que amenazaba aguanieve antes de acabar el día. El tiempo era desapacible para primavera, pero el rey Pelles nunca prestaba atención a lo que el cielo pudiera deparar. Siempre hacía frío en el reino de Terre Foraine, incluso en los infrecuentes veranos cálidos en que el sol agostaba las flores doradas de la aulaga y caldeaba fugazmente aquellas tierras septentrionales barridas por los vientos.
Y dentro del castillo de Corbenic el frío era aún más intenso que fuera. Los viejos muros de piedra desprendían una frialdad húmeda, incluso a aquella altura, en el campanario cubierto de hiedra donde el rey tenía su refugio y mantenía al mundo a raya. Abajo, en las mazmorras donde se hallaban hacinados aquellos a quienes el rey odiaba, el agua rezumaba de las paredes de roca viva y un cieno verdoso se extendía por todas partes. Allí, en un mundo donde jamás penetraban los rayos del sol, había pozos sin fondo que abastecían a vivos y muertos, suministrando agua dulce al castillo en cantidad suficiente para resistir el asedio más largo y envolviendo los cuerpos de los condenados en un misericordioso abrazo final.
Desde su elevado refugio, donde no se oían los gritos ni los lamentos, el rey Pelles rezaba a menudo por las almas pecadoras de los cautivos a quienes se había visto obligado a encerrar por negarse a aceptar al Dios único y verdadero. Pero esa mañana no había lugar para ellos en sus pensamientos. Durante sus plegarias y meditaciones, transportado por la unión mística del ayuno voluntario y la falta de sueño, el rey había tenido la visión que anhelaba desde hacía tanto tiempo. Después de muchos años, había llegado el momento.
Se levantó con el vigor de un hombre de la mitad de su edad y se volvió hacia el otro ocupante del aposento. Su esquelético cuerpo se movía con renovada fuerza y sus ojos brillaban en el fondo de las cuencas de su rostro huesudo.
—¡Teófilo! —exclamó.
El monje, que dormitaba en un banco adosado a la pared, se puso en pie y se tambaleó por un instante.
—¿Mi señor?
—Una carta, Teófilo —anunció el rey con fervor—. He visto qué debemos hacer. Iremos a la corte. Debemos enviar un mensaje al rey Arturo de inmediato. Tomad el caballo más veloz de los establos.
—Mi señor.
Con una reverencia, el monje se retiró. El chacoloteo de sus sandalias se desvaneció escalera abajo. Pelles permaneció inmóvil, apretándose las sienes palpitantes con ambas manos.
—Oh, Padre celestial —oró—, ¿veremos por fin Tu llegada?
Acercándose apresuradamente a la mesa, cogió pluma y pergamino y empezó a escribir, sin preocuparse de si la tinta se secaba en la punta o si cada nueva pluma que usaba raspeaba más que la anterior. Por fin alzó en su mano la carta concluida.
—Bien —musitó—. Bien.
Llegó un leve sonido del otro lado de la puerta. Pelles reconoció aquellos pasos aun antes de oír la voz.
—Pasad, hija mía.
—Padre.
Siempre aquel tono quejumbroso en su voz, siempre, advirtió el rey Pelles por milésima vez. No tenía importancia. Ya lo perdería cuando acudieran a la corte.
—¿Sí, Elaine?
Entró una joven de rostro ovalado y pálido sobriamente vestida de gris. Era de la misma estatura que su padre, y había heredado también su complexión, delgada y huesuda. Tenía los pechos firmes y las caderas tan rectas que apenas se apreciaban. Pero por encima del cuello del vestido, semejante al hábito de una monja, asomaba una cara de facciones tan bellas que encandilarían a un santo, ojos de mirada soñadora, tez nacarina y unos rizos en las sienes tan suaves y rubios como los de un niño. Al verla, Pelles notó, como de costumbre, que el corazón le brincaba en el pecho y volvía a encogérsele al cabo de un instante. Su madre nunca moriría mientras Elaine viviera.
Su madre.
Pero ya era demasiado tarde para lamentarse de eso.
—¿Me habéis llamado, padre?
—Sí. —Pelles señaló el pergamino que tenía en la mano—. Ha llegado la hora.
Dios bendito, ¿había llegado por fin el momento que Elaine llevaba aguardando toda su vida? Aunque permaneció en silencio, el asombro se reflejó en su mirada.
Pelles cogió el lacre y se extrajo el sello real del esquelético dedo.
—¿Habéis hablado con el niño? —preguntó a su hija.
—No. —Elaine negó con la cabeza, ceñida por una toca—. Pero está preparado. Siempre lo ha sabido. —Su rostro se iluminó lentamente—. ¿Partimos, pues? ¿Cuándo? —Enfebrecida, comenzó a pensar en las tareas pendientes—. Debo...
—No debéis hacer nada —aseveró Pelles con serenidad.
Ajena a las palabras de su padre, Elaine dejó que su mente y su lengua se desbocaran.
—Necesitará una armadura nueva —dijo casi para sí— y un caballo mejor. El gris le ha hecho un buen servicio hasta ahora, pero necesitará una montura más digna de la corte del rey Arturo. —Soltó una desagradable risotada—. Y de la reina Ginebra. La reina verá...
—Hija, atendedme.
Al instante Elaine enmudeció y bajó la vista, advirtiendo un inequívoco tono de amenaza en la voz de su padre. Recordaba aún las puertas cerradas a cal y canto de su infancia y las plegarias y el llanto ahogado. Su madre estaba recluida por razones de salud, le decían; no se había recobrado del parto tras el nacimiento de Elaine. Pero un día dejaron de oírse los sollozos y súplicas. Entonces Elaine comprendió pese a su corta edad que su madre había muerto porque no deseaba vivir.
El rey Pelles la llevó a la capilla donde yacía su madre y la obligó a contemplar su cuerpo sin vida en el interior del féretro. Sujetándole las manos contra el rostro del cadáver, frío como el mármol, le explicó que su madre había defraudado al Señor y le arrancó la promesa de que ella nunca haría lo mismo. Con la voz empañada, Pelles estrechó a la niña y susurró que Dios la había llamado a ocupar el lugar de su madre.
Desde entonces Dios había llamado a Elaine muchas veces por mediación de su padre. Poco después de la muerte de su madre, en las visiones de una noche de llanto y ayuno, el rey previó un gran destino para ella si era capaz de someterse. Ése había sido el pecado de su madre, inculcó Pelles a Elaine, la incapacidad de ceder a los designios del Señor.
A partir de ese momento Pelles controló la vida de su hija noche y día. Elaine nunca debía abandonar el castillo, insistía el rey, porque estaba destinada a pertenecer a un solo hombre, y una virgen elegida por Dios debía mantenerse pura. Dormía en una habitación de la que sólo él poseía la llave, y todos los días la despertaban al amanecer para ayunar y rezar por el perdón de sus pecados. Elaine añoraba mucho a su madre y en sueños notaba un fugaz roce, un beso, pero su padre le decía que no confiara en ilusiones maléficas. Debía obedecerlo y someterse a él, ya que sólo él podía guiarla para cumplir su destino y la voluntad de Dios. Y justo era que la guiase, se decía ella quejumbrosamente intentando llenar el permanente vacío de su corazón. En Corbenic y en el vecino reino de Listinoise todos sabían que el rey Pelles era un elegido del Señor.
Y también ella había sido elegida, llegado el momento, para concebir al sagrado niño. Y ahora su hijo era el instrumento de la voluntad divina. La hora había llegado. Sintió henchirse de júbilo su corazón.
—Mandad, padre —dijo. Hizo una reverencia y agachó la cabeza.
Pelles aprobó la humilde actitud de su hija con un gesto de asentimiento.
—Llamad a la dama Brisein.
Se oyó un seco carraspeo procedente de la puerta.
—Estoy aquí, mi señor.
Una anciana entró en la cámara. Ajada por la edad, ocultaba su encorvada figura bajo un vestido y un manto de gruesa tela negra. Sin embargo sus movimientos inducían a pensar que aquel cuerpo de miembros largos había sido en otro tiempo tan ágil y flexible como una serpiente, y en sus ojos de azabache ardía un misterioso fuego. Al hablar, su voz reflejaba un vigor que discordaba con su decrépita apariencia y anticuada indumentaria.
—Estaba en el patio cuando ha bajado el hermano Teófilo, y él me ha puesto al corriente de vuestro propósito.
—¿Mi propósito? —exclamó el rey, enfervorizado—. ¡Mío no, dama Brisein, de Dios! Habéis estado al lado de mi hija desde que nació. Vos sabéis mejor que nadie que fue elegida para llevar en su vientre al niño sagrado, como cáliz de Dios aquí en la tierra.
Los negros ojos de la dama Brisein se posaron en Elaine como sanguijuelas.
—Y también crié a ese niño —agregó la anciana con su extraña voz imperiosa—. La voluntad de Dios hecha carne en este mundo.
—¡Sí, sí! —afirmó Pelles con vehemencia—. Y ahora es el propio Dios quien dirige nuestros esfuerzos. La verdad me fue revelada anoche después de tomar el bebedizo que me trajisteis para finalizar el ayuno.
Algo se agitó en las profundidades de los ojos oscuros de la mujer.
—Era sólo una tisana de hierba luisa, mi señor, simplemente eso. —Tras una breve pausa, añadió—: Mezclada con un par de hierbas más para darle sabor.
—¡Me abrió la mente, mi buena Brisein! —exclamó Pelles—. Vuestro leal y cristiano servicio me permitió escuchar las consignas del Señor.
La dama Brisein alzó las manos en un ademán de modesto alborozo.
—¡Alabado seáis, mi señor!
Observando con atención, Elaine se preguntó por qué su vieja aya no parecía sorprendida. Pero tanto ella como su padre conocían los caminos de Dios, se lamentó en lo más hondo de su insignificante alma. Ellos se cuentan realmente entre los escogidos del Señor mientras que yo, como mi padre no se cansa de repetir, no soy más que una mujer ignorante y pecadora. Por eso he tenido que expiar mis pecados ante él todas las noches durante tantos años de desdicha.
¡Pero ahora... ahora...!
En sus preciosos ojos brilló una nueva esperanza. Pronto también yo estaré entre los elegidos. Cuando llevemos al niño ante la reina, todos sabrán quién me eligió para sí, y verán que la reina no es la única mujer que ha tenido a su caballero.
Mi niño...
Mi caballero...
Amedrentada, sofocó en su interior aquellos pensamientos altivos y pecaminosos y trató de apaciguar los voraces anhelos de su alma. Hasta entonces debo doblegarme a la voluntad del Altísimo, como insiste mi padre. Pero cuando nos hallemos en presencia de la reina...
—¡Elaine!
—¿Sí, mi señor?
—¡Hija, escuchadme y obedeced!
—Os escucho, mi señor, os escucho.
Postrándose de rodillas, Elaine ocultó sus débiles esperanzas y acató una vez más la voluntad de su padre.
3
En Camelot, el sol salió tarde, envuelto en sangre. Una siniestra luz bañó la antigua ciudadela del País del Verano, tiñendo de rojo las murallas blancas que dominaban el valle. Un viento inclemente se filtraba por los rincones y arrastraba con un susurro las hojas caídas de los árboles. Corriendo de un lado a otro del castillo, los sirvientes coincidían en que todo aquello era un mal augurio. Si sir Gawain y sus hermanos pensaban que podían persuadir a la reina, estaban muy equivocados.
—Al rey, quizá sí —opinó el capitán de la guardia al final del turno de noche, y tomó un largo trago de su ponche de cerveza matutino—. Puede que convenzan al rey. Al fin y al cabo, son de su misma sangre, y sir Gawain siempre ha gozado del favor del rey. Pero a la reina... —Se interrumpió.
De pie alrededor del brasero en el rojo amanecer, los jóvenes soldados de la guardia escuchaban, esperando aprender. Para ellos, el rey y la reina eran personajes envueltos en un halo de misterio y dignos de un profundo respeto. Una mujer alta y hermosa vestida de blanco y oro, un hombre enorme y fornido ataviado de rojo y azul, eso era lo único que sabían. El capitán, en cambio, sabía más cosas, y parecía inclinado a contárselas.
—¿La reina? —lo incitó a seguir el más audaz del grupo—. ¿La reina Ginebra?
Sonriendo, el capitán rodeó la jarra de ponche con las manos para calentárselas, sin darse cuenta de que el bienestar que sintió de pronto procedía de su corazón.
—En el País del Verano hemos tenido reinas durante más de cinco mil años, y Ginebra ha sido la mejor de todas. Lleva veinte años reinando en Camelot... desde antes de que vos nacierais —añadió, mirando al soldado de menor edad, un joven todavía imberbe.
El muchacho se sonrojó al verse convertido en centro de atención.
—¿Y qué ocurre, pues, con sir Gawain? —quiso saber.
—Ah, nada, es un buen hombre. —El capitán rió entre dientes con expresión de complicidad—. Un tanto brusco, quizá, en particular con las mujeres, pero tan leal como el que más. Tanto él como sus hermanos.
Se produjo un silencio mientras los soldados recordaban a las tres poderosas figuras que habían entrado a caballo en el patio entre la bruma del amanecer.
—Pero si son leales al rey —comentó el joven guardia—, ¿qué pueden querer de él que no esté dispuesto a concederles?
El semblante del capitán se ensombreció.
—No preguntéis, muchacho —repuso con acritud—. No preguntéis.
Ginebra contemplaba el ígneo sol desde la ventana. Abajo, los campos y el bosque dormían aún bajo la fría bruma, y el pueblo se arracimaba al resguardo de las murallas del imponente castillo.
A sus espaldas oyó los pasos de su doncella, tan suaves y familiares como los de un gato.
—He preparado un vestido de más abrigo, mi señora. Hoy la sala de audiencias estará fría.
—Gracias, Ina.
Ginebra abandonó el mirador y volvió a entrar en la cámara de paredes blancas y techo bajo, los aposentos privados de las reinas del País del Verano desde tiempos inmemoriales. A un lado, relucían sobre una mesa sus perfumes y lociones: espliego, esencia de pachuli y aceite de almendras. Al fondo, en la oscuridad, se alzaba una maciza cama cuyo dosel presentaba los colores rojo y oro de la divisa real. Apoyado contra la pared, había un espejo grande y empañado, y los troncos de madera de manzano que ardían en la chimenea impregnaban el aire del aroma de la primavera.
En el centro de la estancia, Ina sostenía un largo vestido dorado con cuello blanco de piel y mangas que caían hasta el suelo. Observando aproximarse a Ginebra, la doncella se quedó maravillada una vez más. ¿Existiría otra mujer de la edad de Ginebra que pudiera jactarse de conservar el esbelto cuerpo de su juventud? Alta, dotada de una cadera amplia y generosos pechos, Ginebra no había perdido el fino talle que tanto había admirado Arturo cuando la conoció, como la propia reina había dicho a Ina en confianza por aquel entonces. Viéndola, nadie habría dicho que había alumbrado a un niño.
Lo había alumbrado y perdido. Y la reina se acercaba a la época de la vida en que no podría volver a concebir. ¿Acaso se debía a eso su aparente tristeza aquella mañana? ¿O era por el desagradable asunto de sir Gawain?
Un amor posesivo e intenso se adueñó del corazón de Ina. ¡Dioses del cielo, qué osadía la de aquel corpulento caballero! Pero de nada servía lamentar los designios de los Grandes. Briosamente, Ina deslizó el vestido sobre los hombros de Ginebra y le ajustó las mangas con fuertes tirones.
Ginebra percibió la devoción de Ina en sus enérgicos retoques y le dirigió una fugaz sonrisa. Personalmente, no sentía mucho interés por la imagen que el espejo le mostraba en ese momento, una figura alta con un vestido rojo de seda, un manto blanco y dorado, y alhajas de oro adornando el cuello, las muñecas y los estilizados dedos de ambas manos. Sabía que su rostro reflejaba la historia de su vida y que las arrugas dibujadas en el ángulo exterior de sus ojos revelaban sus cuarenta y tantos años. Pero se mantenía bastante bien para una mujer que había sobrellevado tantas desdichas.
—¿La corona, mi señora? —preguntó Ina. Situándose detrás de Ginebra, la doncella alzó los brazos y le colocó en la cabeza el aro de ópalo y oro—. ¡Perfecto! —susurró, embelesada. Su rostro pequeño se contrajo como un puño—. Espero que salgáis airosa de la audiencia, mi señora. Son rencorosos, esos hombres. Todos los hijos de Lot lo son.
—No todos —replicó Ginebra con expresión ceñuda—. Gawain fue el primer compañero del rey, y jura que será el último. Y también Gaheris y Gareth son hombres de honor.
Ina negó con la cabeza.
—Son orcadianos, mi señora —se limitó a decir—, hombres sanguinarios. Y bien sabéis qué desea Gawain ahora.
Un súbito desánimo asaltó a Ginebra.
—Sí, Ina, lo sé —musitó.
La sala de audiencias había ido llenándose paulatinamente a lo largo de la mañana, conforme corrió la voz de lo que se avecinaba. En esos instantes, ya cercano el mediodía, se arremolinaban en la majestuosa estancia ropajes de piel y terciopelo, rozándose con susurrantes sedas y plateadas cotas de malla. Dispersos entre los deslumbrantes hombres y mujeres de la nobleza se veían los toscos hábitos negros de numerosos monjes, moviéndose en pequeños grupos como nubes en un día soleado.
Frente al estrado con los tronos vacíos, de espaldas al público, se erguían tres enormes figuras. Sir Gawain y sus hermanos aguardaban en absoluto silencio al rey y la reina. Gawain desplazó el peso del cuerpo de una a otra pierna y ahogó un gemido. ¡Dioses, encontrad una solución favorable!, rogó con fervor. ¡No permitáis que cometa errores!
Pero ¿cómo podía cometerlos? Un visaje de ira se dibujó en su cara. Los lazos de sangre estaban por encima de todo. Los príncipes de las Orcadas eran cuatro, los cuatro hijos de Lot, y desde hacía diez años había sólo tres. Ya era hora de reparar la brecha abierta en la familia de las Orcadas.
Aunque los otros dos no opinaban lo mismo. Gawain dejó escapar un suspiro y lanzó un vistazo a Gaheris, de pie junto a él. En Gaheris, el tercero del clan, el cabello castaño rojizo de su madre había derivado hacia un vivo color rojo, y de la tez blanca de ella procedía la nívea palidez de él. Y sus ojos azules eran tan claros como el cielo matutino después de llover. Pero a la sazón una sombría expresión dominaba su semblante. Pues sus hermanos, como Gawain bien sabía, pensaban que estaba loco.
—¿Por qué removerlo todo de nuevo? —había protestado Gaheris—. Agravaine ya está bien donde está. ¿Por qué no dejarlo allí? No hará más que causar problemas si lográis que regrese.
Y también Gareth, el menor de los cuatro, movió su enorme y rubia cabeza en un temeroso gesto de negación y suplicó a Gawain que lo pensara mejor.
—Agravaine es un alborotador por naturaleza, hermano, de sobra lo sabéis.
Malditos sean los dos, clamó Gawain mudamente desde el fondo de su corazón. Yo soy el hermano mayor y el jefe del clan. Somos los hijos de Lot, y el rey Lot obró siempre según su voluntad. Tras dar vueltas y más vueltas, los pensamientos de Gawain regresaron al punto de partida: los lazos de sangre estaban por encima de todo. ¿Por qué tanta discusión, pues?
En las colosales puertas de bronce se reflejaron dos formas en medio de un borroso revuelo de rojo y oro.
—¡Atención! ¡Atención todos! —anunció de pronto el chambelán con voz potente, imponiéndose al murmullo de la muchedumbre—. ¡El rey y la reina! ¡Abrid paso al rey y la reina!
¡Cuánta gente!, pensó Ginebra. Aferrándose a la mano grande y reconfortante de Arturo, entró con él en la atestada sala. Nobles, caballeros y damas empujaban desde todas direcciones, y también los poderosos terratenientes y los reyes vasallos los recibieron con reverencias. Ginebra sonrió y devolvió los saludos inclinando la cabeza, advirtiendo la presencia de muchos rostros conocidos y pensando: ¡Cuánta gente! Hoy ha venido toda la corte.
Mientras atravesaban la sala, miró de reojo a Arturo, siempre complacida de tenerlo a su lado en tales ocasiones. Él la descubrió mirándolo y sonrió, y Ginebra sintió una vez más en su interior aquella repentina efusión de amor, aquella palpitación en su corazón. Gracias a los Dioses, se dijo, los años lo habían tratado bien. La expresión de dolor ya nunca abandonaría sus ojos, y la ilusión de la juventud había desaparecido de su semblante hacía mucho tiempo. Pero su mirada penetrante no había perdido un ápice de intensidad y su cabeza, apenas salpicada por algunas canas, llevaba sin esfuerzo la corona de Pendragón. La túnica de vivo color escarlata y la capa ondeante pendían de sus anchos hombros con la misma gracia de siempre, y la antigua espada de mando colgaba de un cinturón de igual diámetro que el que se ceñía en su juventud. Aún se ponía al frente de las tropas en la batalla y permanecía invicto en las justas. Viendo a todos los hombres presentes en la sala, no había la menor duda de quién era el rey.
Llamó su atención un grupo de hábitos monacales negros en la parte central de la sala. ¡Y qué numerosos son también los cristianos!, pensó Ginebra, reprimiendo un escalofrío de aversión. Cuando los hombres de Cristo trajeron su fe del este, contaban sólo con una mísera iglesia en Londres y se apiñaban en la cripta para darse calor. Ahora aquellos escasos precursores eran los líderes de su Iglesia y difundían la palabra de su Dios por todo lo largo y ancho de las islas brumosas. Londres, York y Canterbury eran sus bastiones, y reinos enteros se postraban de rodillas ante el Dios Padre.
Pero allí, en el País del Verano, seguía prevaleciendo la Diosa. Allí el pueblo veneraba a los Antiguos que habían creado el mundo y a la Grande que era la Madre de todos ellos. A Ella se remontaba la línea sucesoria de las reinas del País del Verano, manteniéndose el derecho del matriarcado. Aquél era un reino donde las mujeres nacían para gobernar. Los cristianos predicaban la soberanía de los hombres, pero llevaban años sin causar problemas a Ginebra. A decir verdad, la reina apenas notaba su presencia. Reconfortaban a Arturo, y para ella bastaba con eso.
Continuaron avanzando hacia el estrado. Frente a ellos, el intenso sol procedente de la ventana del fondo se proyectaba en encarnadas franjas sobre los tres hermanos de las Orcadas. Poco más allá, junto al trono de Arturo, se hallaban los tres caballeros acompañantes del rey, sir Kay, sir Bedivere y sir Lucan, cuyas atentas miradas revelaban sus presentimientos ante lo que se avecinaba. Detrás de ellos, Ginebra vio las cabezas blancas de dos caballeros de mayor edad, sir Niamh y sir Lovell, que habían servido a su madre. Eran los únicos caballeros de la difunta reina que aún vivían.
Entre ellos se encontraba un joven alto y sonriente, con cierto aire místico y magnífico con sus vestiduras azules y doradas, los colores de la realeza. La expresión de Arturo se iluminó al ver su atractivo rostro.
—¡Mordred! —exclamó.
Con garboso ademán, Mordred dio un paso al frente y saludó con una profunda reverencia. Si su deseo era poner de manifiesto que era el hijo del rey, pensó Ginebra sarcásticamente, lo había conseguido. Bajo la suntuosa capa y la exquisita túnica se dibujaba un cuerpo esbelto y musculoso y unas piernas de jinete. Gruesos brazaletes de oro rodeaban sus muñecas y una pequeña corona de oro sujetaba su espeso cabello negro azulado. Sus ojos poseían ese mismo color zafíreo, y su amplia y blanca sonrisa llegaba a todos los corazones en la corte.
Excepto a uno. Ginebra exhaló un suspiro entrecortado. Nunca había sentido aprecio por Mordred, y no lo sentiría en ese momento. Aquel joven era un recuerdo vivo de la traición de Arturo, cuando éste sucumbió a su hermanastra Morgana, que lo llevó hasta su lecho seduciéndolo mediante artes de hechicería. Mordred fue el resultado, un hijo de la lujuria. Ginebra había vencido la cólera hacía mucho tiempo, jurando aceptar al muchacho por amor a Arturo. De modo que durante muchos años había sonreído y guardado silencio, mientras Mordred crecía hasta convertirse en la mayor satisfacción de Arturo. Pero nunca había confiado en el hijo del hada Morgana.
Pero ¿qué había hecho Mordred para ganarse su desconfianza? Ginebra se contuvo. No ha hecho nada, ¿recuerdas? No es él la causa de tus actuales temores.
Ascendieron por los peldaños hasta el estrado y ocuparon sus tronos. Arturo se volvió y posó su mano en la de ella afectuosamente.
—No tengáis miedo, amor mío. Nada se hará contra vuestra voluntad, ni siquiera por los de mi sangre.
Ginebra inclinó la cabeza.
—Gracias, mi señor.
Arturo hizo una seña al chambelán.
—Comencemos.
Gawain se acercó al trono.
—Hace diez años, mi señor —empezó, respirando con dificultad—, desterrasteis a mi hermano Agravaine. Hemos venido a rogaros que le permitáis regresar a la corte.
—¿Indultar a Agravaine? —dijo Arturo con severidad.
Un murmullo recorrió la sala ante la mención de aquel nombre.
—Sí, mi señor. —Gawain enrojeció—. Ha pagado ya su deuda de sangre. Vaga desde hace años por tierras extranjeras. Y anhela ya volver a pisar su país natal.
—Gawain, vuestro hermano mató a un caballero de la Tabla Redonda, y ese delito se castiga con la muerte. —Con expresión sombría, Arturo movió la cabeza en dirección a Ginebra—. Sólo gracias a la intercesión de la reina se le conmutó esa pena por el destierro.
Ginebra cerró los puños, pensando: Y eso no significaba que diez años atrás hubiera sido bien recibido su regreso. Sólo con una condena de por vida puede pagarse otra vida.
—Mi señor, Agravaine se tropezó con Lamorak en plena noche —insistió Gawain con obstinación—. Actuó en defensa propia.
¿En defensa propia?, pensó Ginebra, indignada, agarrándose con fuerza a los fríos brazos de bronce del trono. Mentira, todo mentira, Gawain, y bien lo sabéis, digáis lo que digáis.
—Y la muerte de sir Lamorak no es lo único que pesará en la conciencia de Agravaine mientras viva. —En la voz de Arturo se percibía claramente el dolor del recuerdo—. ¿Acaso habéis olvidado la muerte de vuestra madre, la reina? La aflicción por la pérdida de Lamorak le costó también a ella la vida.
El carnoso rostro de Gawain enrojeció aún más a causa de la ira.
—Nuestra madre nos ocultó su amor por su caballero. Agravaine no pretendía matar a su elegido. Os aseguro que no hay motivos para que pague también por la muerte de nuestra madre. —Guardó silencio por un instante, creando sin proponérselo un ambiente de intensa expectación. Nadie se movió en la sala—. En cuanto a sir Lamorak... —Gawain lanzó un furioso suspiro—. Mi señor, todo el mundo sabe que mató a mi padre hace mucho tiempo. Nuestro hermano vio en ello una venganza de familia, una deuda justa. Y han pasado ya más de diez años desde entonces. Los muertos reposan en paz en sus tumbas. Permitid que mi hermano regrese y viva, os lo suplico. Ahora su mayor deseo es serviros.
Ginebra se inclinó hacia él. Quiere que su hermano vuelva, y eso lo comprendo, pensó. Pero hay algo más. Apretó la mano de Arturo. Arturo, Arturo, atended.
—Sir Gawain —dijo Ginebra con voz clara—, ya nos habéis explicado por qué, en vuestra opinión, debe volver Agravaine. —Hizo una pausa para mayor énfasis—. Pero ¿por qué precisamente ahora? ¿Por qué consideráis que éste debe ser el momento de su regreso?
Sin querer, Gawain lanzó una mirada a Mordred, de pie junto al trono de Arturo. Lo que yo pensaba, se dijo Ginebra, viendo confirmadas sus sospechas.
De pronto también Arturo frunció el entrecejo.
—Ya habéis oído a la reina, Gawain —prorrumpió, apartando su mano de la de Ginebra—. ¿Por qué ahora?
Gawain respiró hondo.
—Como todos sabemos, mi señor, el príncipe Mordred será armado caballero en Pentecostés. En mi juventud os juré lealtad y jamás os he defraudado. —Por un instante un destello de veneración tornó casi hermoso el rostro de Gawain—. Únicamente pido que me permitáis repetir ese juramento ante el príncipe Mordred, vuestro hijo. Y os ruego que mi hermano desterrado pueda hacerlo también.
¡Vaya, Gawain, muy astuto! Ginebra, inmóvil en el trono, dejó volar el pensamiento. Como todo el mundo sabe, el rey nombrará a Mordred su heredero en cuanto éste sea armado caballero. ¿Sois vos, Gawain, o vuestro maquinador hermano quien desea estar en esa ceremonia para recibir el sol naciente? ¿Planeáis incluso ayudar a nacer a ese nuevo sol, quizá? Observó los ojos de Gawain mientras éste posaba la mirada en Mordred y la dirigía de nuevo hacia Arturo. No, Gawain ama a Arturo. No tiene el menor deseo de ver a Mordred en su lugar. Si alguien alberga malas intenciones, ése es Agravaine. No debe volver.
Ginebra se inclinó hacia el trono contiguo.
—Arturo —dijo con tono apremiante.
Pero en los ojos de Arturo asomaban ya lágrimas de júbilo mientras alargaba el brazo en busca de la mano de Mordred.
—Tened en muy alta estima a estos buenos caballeros, hijo mío —aconsejó con la voz empañada—. Son de nuestra sangre. No tendremos otros como ellos.
Una fría certidumbre asaltó a Ginebra. Arturo se propone indultar a Agravaine, pensó, y agarró del brazo a su esposo.
—¡Aguardad, Arturo! Recordad su crimen.
De pronto una sensación de náusea le nubló la vista, y en medio de esa bruma vio aproximarse a Agravaine con su andar arrogante, mirando alrededor como un cazador tras su presa. Iba armado para el combate cuerpo a cuerpo, con una espada corta de temible aspecto, dagas al cinto y un escudo en el brazo izquierdo. Recorrió con sigilo los pasillos de palacio, sonriente y pálido como un espíritu vengador. Lo seguía un grupo de caballeros, todos armados para la matanza y sonriendo como él. Súbitamente Ginebra supo que se encaminaban hacia los aposentos de la reina, estaban ya ante la puerta, estaban allí...
—¡Ginebra!
Volvió en sí con un violento sobresalto. Arturo la observaba con una mezcla de inquietud y enojo. Mordred se inclinó sobre ella con visible preocupación.
—Gracias a los Dioses, mi señora —dijo—. Creíamos que os ocurría algo.
Ginebra alzó una mano para indicarle que se apartara.
—Arturo... —intentó decir con voz ronca.
El rey movió la cabeza en un gesto de negación.
—Ha llegado la hora del perdón, Ginebra. —Acercó la cabeza a la reina—. Si Gawain puede perdonar la muerte de su madre, también nosotros podemos.
Arturo, tened cuidado, pensó Ginebra. Los orcadianos no aman a nadie más que a sí mismos. Agravaine buscará el favor de Mordred, y os harán a un lado. Tomó aire.
—No confío en ellos, Arturo. —La sacudió otro repentino temblor. Y en Agravaine menos que en nadie, añadió para sí.
Pero Arturo le daba ya unas palmadas en la mano.
—Descuidad, Ginebra —dijo con tono tranquilizador—. ¿Cómo es eso que tantas veces os he oído decir? «¿Debemos buscar el amor y la comprensión, no el rencor ni el odio?»
—Eso es lo que la Señora enseña en Avalón —respondió Ginebra, aún aturdida—. «La religión debe ser bondad. La fe debe ser amor.»
—Que así sea, pues —afirmó Arturo, y rió entre dientes—. Y Agravaine debe regresar. —Una sonrisa de otros tiempos iluminó su cara de delicadas facciones—. Chambelán, sois testigo de nuestro real decreto —declaró—. Nuestro pariente Agravaine, desterrado hace más de diez años, queda ahora indultado.
Arturo, oh, Arturo, se dijo Ginebra, escuchando en silencio las sonoras frases de su esposo.
Sir Gawain abrazó a sus hermanos, y los tres lloraron de alegría. Arturo los contempló con una expresión radiante, primero a ellos y luego a toda la corte, regocijándose en su facultad para dispensar benevolencia.
Fuera, el sol se abría paso entre las nubes e inundaba la sala de haces de oro. A su pesar, Ginebra notó un resquicio de esperanza en su corazón. Acaso todo salga bien, se dijo.
Pero concluida la audiencia, hizo llamar a Ina, se despojó de uno de sus anillos y lo depositó en la palma de la mano de su doncella. Ina enarcó las cejas en un gesto de interrogación que ambas entendían.
—Sí —musitó Ginebra—. Mandad a alguien a buscar a Lanzarote.
4
Había un cielo aborregado, de color amarillo y aspecto untuoso. Las nubes se deslizaban y desgajaban, arrastradas por un viento de poniente, y no se veía ni rastro del sol. Bors salió al patio con paso firme. No necesitaba recrear la mirada en la pulcra plaza empedrada, las macizas torres y las altas almenas para saber que amaba aquel lugar como su propia vida. Joyous Garde era lo más parecido a un hogar que conocía. ¿Por qué debían marcharse?
A través del patio se acercaba una figura alta y delgada con una soñolienta sonrisa en el semblante. Como de costumbre, le brincó el corazón en el pecho al ver a su hermano, pese a que a menudo afirmaba con negro humor que debería haberlo ahogado al nacer. Desde muy temprana edad, Lionel había sido el más alto y apuesto de los dos, y también el mejor luchador con diferencia. Al lado de Lionel, rubio, risueño y desenvuelto, Bors pasaba casi inadvertido. Pero Bors sabía que las pocas personas que le importaban conocían bien su valía. Y miró a Lionel con intensa devoción y profundo orgullo.
Nada de lo cual saltaba a la vista en su lacónico saludo y ceñuda expresión.
—Y bien, hermano —dijo, lanzando una ojeada al inestable cielo—, ¿dónde está Lanzarote?
Lionel se detuvo. Sabía que a Bors no le gustaría el mensaje que debía transmitirle.
—Dice que partamos sin él, y ya nos alcanzará. —Observó el cielo—. Está pensando en la reina. Desea regresar a Camelot antes de lo previsto.
—Siendo así, hoy no lo veremos. —Con el rostro tenso, Bors giró sobre sus talones—. En marcha, pues.
¿Por qué Bors estaba siempre irritado?, se preguntó Lionel con pesar mientras se disponían a irse. Lanzarote amaba a la reina desde hacía años. Eso nunca cambiaría.
Y conocía la razón. Ninguna otra mujer poseía aquel aire de primavera temprana, aquella desbordante capacidad de amor y esperanza. Incluso los años la favorecían, las pequeñas huellas del dolor en torno a los ojos, las arrugas que conferían a su mirada una profundidad inquietante. Hallarse junto a ella era sentir el baile de la lluvia en el viento, ver el centro dorado del amanecer en verano, compartir el festín de las almas ávidas en el gran salón por la noche a la luz de las velas y con la última copa de vino. Hablar con ella era como abrir los pétalos de una rosa. Una sensación de fervor iluminó el espíritu de Lionel como una sonrisa. Sí, entendía por qué Lanzarote amaba a Ginebra.
Sabía asimismo que Bors nunca lo comprendería. Para Bors, Ginebra había hechizado a Lanzarote, aprovechándose de su juventud. Bors jamás habría elegido para su primo por amante a aquella reina adorable y perturbadora.
Hombro con hombro, avanzaron por el resbaladizo empedrado hacia el patio inferior. El castillo era un hervidero de gente. Caballeros y criados los saludaban al pasar. Finalmente Bors rompió el silencio, como Lionel esperaba.
—¿Por qué tiene Lanzarote tanta prisa por partir? ¿Os lo ha dicho?
—No. Pero ya sabéis que la reina aguarda con desasosiego el día en que Mordred será armado caballero. Probablemente Lanzarote está preocupado por eso.
—Ginebra simplemente envidia a Mordred por la influencia que ejerce sobre el rey —prorrumpió Bors—. Será armado caballero, y se nos ha ordenado a todos que asistamos a la ceremonia. ¿Qué demonios puede hacer Lanzarote respecto a eso?
Lionel dejó escapar un cauto susurro de asentimiento.
—Nada, hermano. —Era consciente del malestar de Bors por verse obligado a abandonar Joyous Garde y no quería exasperarlo aún más saliendo en defensa de Ginebra—. Bueno, ¿adonde cabalgaremos hoy?
En el patio inferior, más de veinte caballos de ojos brillantes asomaban impacientes la cabeza por encima de las puertas de sus cuadras y resoplaban como si dijeran «Elegidme a mí.» Nubes blancas y rosadas flotaban sobre las altas almenas y las murallas del castillo resplandecían bajo la luz de la mañana. Bors sonreía. ¿Hubieran imaginado siquiera al llegar de Francia que Lanzarote tendría un castillo tan magnífico, una propiedad tan imponente? Pero Joyous Garde le pertenecía por su valor y fortaleza. Lo había conquistado ateniéndose al código de la caballería y las reglas de la guerra.
—¿Estáis listo, hermano? —preguntó Lionel, señalando con el mentón hacia el lado opuesto del patio.
Bajo la mirada atenta del caballerizo mayor, los mozos sacaban de los establos a los dos animales escogidos para el paseo, un cerril corcel negro y una yegua de aspecto dócil.
—El gran zaino da mucho trabajo, eso es innegable —explicó el caballerizo efusivamente—. Es aún muy joven, y sir Lanzarote lo quiere sin desbravar. Pero necesita ejercicio. —Miró con optimismo a los dos hermanos—. Sin duda ofrecerá un paseo interesante a quien lo monte.
Bors se echó a reír, notando mejorar su ánimo.
—Os cedo a esa bestia negra, hermano. Yo me quedaré con la pequeña yegua.
Dirigió un vistazo al cielo. Los vientos de primera hora de la mañana habían cesado su atormentada persecución y un tenue sol de primavera penetraba a través de las nubes. Bors observó de soslayo a Lionel, alegrándose de ver la sonrisa de su hermano. Acaso todo saliera bien. Acaso las cosas salieran bien.
¿Agravaine indultado?
Sintiendo un martilleo en la cabeza, Ginebra abandonó la sala de audiencias con Arturo en medio del rumor de voces de la multitud. Veía ya a Gawain y sus hermanos marcharse en dirección al patio con zancadas largas e impacientes. Un instante después oyó alejarse sus caballos al galope, los cascos resbalando en el empedrado por la premura de los jinetes. No tardarían en llegar a la costa y reunirse con Agravaine, dondequiera que se hallara oculto. Así que ya habíais dado órdenes de partir, Gawain. Aun antes de la audiencia sabíais que Arturo accedería a vuestra súplica, fuera cual fuera mi opinión.
Notó intensificarse el martilleo de su cabeza, y ya en el patio agradeció la fresca caricia del aire en su piel ardiente. El rojo amanecer había dado paso a un mediodía perfecto, con un cielo de color nomeolvides salpicado de diminutas nubes blancas.
Arturo sonrió.
—Sería un pecado desperdiciar un día tan espléndido. —Apretó la mano de la reina—. Con vuestro permiso, Ginebra, saldré a cazar al sur del castillo y después proseguiré la partida en el Bosque Profundo.
Kay intervino sin darle tiempo a responder.
—Pero regresaremos antes del anochecer, ¿no, mi señor?
—¡Por todos los Dioses, Kay! —Arturo soltó una carcajada al ver el ceño de Kay—. A menudo dormíamos al raso cuando éramos jóvenes. Supongo que no somos aún demasiado viejos para volver a hacerlo.
—Claro que no, mi señor —masculló el leal Bedivere, cuyo ligero dejo delataba todavía, después de tanto tiempo, su origen galés.
Riendo, Lucan echó atrás sus cabellos rubios como el oro y se acercó al rey. Tanto él como Bedivere conocían los dolores que ocasionaba aún a Kay la herida de la pierna, recibida hacía ya años.
—Mi señor, Pentecostés se nos echa encima, y uno de nosotros debería quedarse para supervisar los preparativos del festejo. —Señaló con la cabeza a Mordred, que permanecía en silencio junto a Arturo—. Si deseáis que todo salga bien cuando vuestro hijo sea armado caballero, quizá sea conveniente que Kay vuelva al castillo después de la cacería para cerciorarse de que las cosas marchan como es debido.
—¿Para la ceremonia, queréis decir? Sí, tenéis razón —exclamó Arturo—. Deseo que todo esté en orden para satisfacción de mi hijo. —Se volvió hacia Mordred con cara de adoración—. Mi hijo —repitió con voz casi inaudible.
Un vivo dolor traspasó el corazón de Ginebra al percibir la admirativa expresión de su esposo. Arturo, habría deseado decir, recordad a Amir. También nosotros tuvimos un hijo. Amor mío, no os vayáis de casa; quedaos a mi lado.
Arturo le cogió la mano y se la llevó a los labios.
—Ciertamente soy un hombre bienaventurado —declaró, radiante—, teniendo tal hijo, tales caballeros y tal reina. ¡Adiós, mi señora!
Tras una elegante reverencia se marchó.
Agravaine indultado.
Y Arturo dice «mi hijo Mordred, mi único hijo...».
Colérica, Ginebra entró con paso enérgico en los reales aposentos, sumida en sus cavilaciones. En cuanto cruzó la puerta, oyó la voz de Ina.
—Mi señora, una mensajera ha venido de Avalón.
Ginebra se detuvo al instante.
—¿Cómo?
—Es la doncella mayor de la Señora, la sacerdotisa Nemue.
—¿Dónde está?
—En la orilla del río, ha dicho. Allí os espera.
Fuera del castillo, el tortuoso camino atravesaba el pueblo y se ensanchaba al llegar al llano. En el prado ribereño, botones de oro y cardaminas salpicaban la hierba.
La ondulada superficie del agua fluía plácidamente bajo el sol de mediodía. En la margen opuesta, dos cisnes entrelazaban sus cuellos largos y blancos en actitud amorosa. Los cisnes se emparejan de por vida, pensó, y languidecen cuando los separan, como los amantes. Inhaló el aroma de aquella agua llena de vida, y un latente y familiar dolor se apoderó de su corazón. Oh, Lanzarote.
En la orilla, grupos de sauces lloraban sobre el río, hendiendo la lenta corriente con sus dedos largos y verdes. Casi invisible entre los árboles, la sacerdotisa se hallaba de pie con la mirada fija en el río, absorta en sus pensamientos. Ataviada con ligeras vestiduras de cambiantes tonalidades de gris y verde, se había despojado del velo que normalmente cubría su cabeza y sus facciones aparecían transfiguradas por la luz moteada que se filtraba entre las ramas. Su tez poseía la luminosa palidez de quienes pasan mucho tiempo bajo tierra y sus ojos eran tan claros como las aguas del lago. Ginebra se detuvo. ¿Cuántos años habían pasado desde su juventud en Avalón, cuando Nemue era la primera de las doncellas? El tiempo se desvaneció cuando Ginebra volvió a ver la figura etérea y erguida envuelta en resplandeciente seda, el brillante cabello que caía como una cascada hasta el dorado bastón de madera de manzano que empuñaba.
Ginebra corrió hasta ella.
—Estáis lejos de Avalón, pero nos alegra teneros aquí.
La sacerdotisa señaló hacia el río y clavó la mirada en Ginebra.
—Al final, todos los ríos van a parar a Avalón.
Su voz era tan fría como el agua recién salida de un manantial y sus palabras golpeaban el oído como gotas de lluvia. Ginebra asintió con la cabeza esforzándose por dominar su creciente inquietud. La doncella mayor era más alta de lo que Ginebra recordaba, y más profunda la bondad de su mirada. Muy pronto, cuando su poder y su belleza fueran insoportables a la vista, Nemue debería cubrirse el rostro. Ginebra contuvo la respiración. ¿Acaso Nemue estaba transformándose para ocupar el lugar de la Señora?
La sacerdotisa le leyó el pensamiento.
—La Señora es la de siempre —dijo con delicadeza—. No es ese el motivo de nuestra preocupación.
Otra posibilidad cobró forma de pronto en la mente de Ginebra.
—¿Se debe a los cristianos?
—Sí. —Nemue desvió la mirada—. Nuevamente planean edificar en Avalón.
—¡Dioses del cielo! —exclamó Ginebra con voz ahogada—. Tienen sus celdas, sus almacenes, su iglesia, ¿qué más quieren?
—Una nueva iglesia, una gran iglesia de piedra, para pregonar su gloria a los cuatro vientos.
—¿Dónde?
El rostro de Nemue, blanco como un nenúfar, se tensó.
—En lo alto del Tor.
—¿Cómo? —Oh Diosa, oh Madre, no. ¿Sobre el cuerpo de la Madre que yacía dormida? ¿Profanando los costados verdes de la Madre con sus muros de adobe? Ginebra reprimió la ira—. ¿Han empezado ya a talar los manzanos?
Nemue movió la cabeza en un gesto de negación, y todo un mundo de ancestral tristeza asomó a su semblante.
—Las flores se marchitan en Avalón. Mueren los árboles, y pronto no existirán manzanares. —La sacerdotisa hizo una pausa—. La Señora se ha planteado llevarse Avalón al mundo entre los mundos. Pero el espíritu de la Madre nunca abandonará la Isla Sagrada. —La voz de Nemue subió de volumen a medida que hablaba—. Dentro de un millar de años se conocerá aún a la Señora y a la Gran Diosa a quien sirvió. Nuestra fe, basada en el amor y la verdad, jamás se extinguirá. Pero os repito, Ginebra, que eso no os atañe.
Ginebra se esforzó por obedecer la voluntad de la sacerdotisa.
—Os escucho. Hablad.
Nemue volvió la cabeza en otra dirección.
—¿Cuándo visteis por última vez a vuestro caballero?
¿Lanzarote?, se preguntó Ginebra. No sabía qué esperaba oír, pero desde luego aquello la cogió por sorpresa.
—Hace mucho tiempo —susurró finalmente. Demasiado tiempo, pensó.
—¿Está en Joyous Garde?
Ginebra asintió.
—Vendrá en Pentecostés para asistir al festejo de los caballeros y la ceremonia en que Mordred velará las armas. —Ginebra cerró los ojos—. Pero hasta entonces, por amor a Arturo... —Fue incapaz de continuar, pero las frases se formaron con toda claridad en su mente: Por el amor que siento por Arturo, nuestras vidas deben permanecer separadas. Nuestro amor lo avergonzaría ante la corte. Así pues, Lanzarote se retira a sus posesiones para mantener alta la honra. Y cuando nos encontramos, nuestro amor arde aún con mayor intensidad que antes—. ¿Por qué lo preguntáis? —dijo Ginebra con el corazón encogido—. ¿Ha vaticinado la Señora que algún peligro se cierne sobre él?
—Quizá. —Nemue fijó la mirada en el rostro de Ginebra—. Ha llegado a conocimiento de la Señora que las reliquias han salido de su escondrijo.
¡Las reliquias!
A Ginebra se le cortó la respiración. Cerrando los ojos, volvió a ver los antiguos tesoros de la Diosa, los objetos sagrados de su veneración desde el origen de los tiempos. Durante su juventud en Avalón, ella había sido una de las pocas privilegiadas que vieron las cuatro antiguas piezas de oro macizo escondidas en lo más hondo de la cueva secreta: la gran fuente de la abundancia, la copa de la amistad con dos asas, la espada de la justicia y la lanza de la defensa.
—Las reliquias —repitió, tratando de recobrar la serenidad—. ¿Han sido halladas?
—No. Nadie ha vuelto a verlas desde que desaparecieron. Pero la Señora me envía a deciros que debéis hablar con vuestro caballero y obrar con cautela.
—¿Hablar de qué? Nos contó ya cuanto sabía.
Nemue le dirigió una extraña mirada.
—Nos contó cuanto creía saber. —La sacerdotisa se llevó la mano a una bolsa de terciopelo que llevaba prendida a la cintura—. La Señora os manda esto. Usadlo cuando venga Lanzarote.
Ginebra cogió el arrugado objeto y comenzó a pasearse de un lado a otro.
—¿Qué puede decirnos ahora, después de tanto tiempo? Han pasado ya diez años... no, doce, o quizá más. Ya sabéis cuánto tiempo dedicó a buscar las reliquias cuando se perdieron. A estas alturas no debe quedar rastro alguno de ellas.
—Al contrario.
Ante los ojos de Ginebra, la figura de Nemue empezó a brillar y expandirse, y su resplandor eclipsó el cielo.
—En doce años muchas cosas crecen, y antiguos secretos salen a la luz. —La sacerdotisa alzó un brazo, y su dedo extendido añadió énfasis a cada palabra—. Hablad con vuestro caballero. Averiguad qué semilla plantó, y qué ha crecido sin ser visto en la oscura sima del tiempo. ¿Decís que estará aquí en Pentecostés? Pues hablad con él entonces.
5
Ensombrecido por los tejos y empapado por un repentino chubasco de primavera, el camposanto se veía fresco y radiante bajo la luz de la mañana. El joven monje avanzó con cuidado sobre las resbaladizas piedras y entró silenciosamente en la celda del abad.
En el reducido espacio se respiraba el olor acre de continuadas horas de encierro y trabajo. Como el monje sabía, el abad permanecía encorvado sobre su mesa desde las vísperas. Los candiles habían ardido hasta el amanecer, y el hedor a rancio del sebo consumido flotaba aún en torno al padre abad. ¿Cuándo dormía?, se preguntó el monje, pero de inmediato alejó ese pensamiento de su cabeza. Mientras los demás oraban, su superior bregaba sin descanso.
El monje dejó escapar un ligero carraspeo.
—Padre, el emisario de Roma ha llegado. Ahora se encuentra en el pabellón de huéspedes.
—¿De Roma? —El abad apartó la mirada de sus papeles y, frotándose los ojos con los dedos de una mano en actitud de desconcierto, levantó la dolorida cabeza. Llevaba tantos años concentrando sus esfuerzos en aquellas islas frías y húmedas que casi había olvidado la querida ciudad de la Madre Iglesia con sus sombrías callejas y sus plazas bañadas por el sol—. ¿El legado pontificio? Decidle que ahora mismo voy a recibirlo.
—Sí, padre —respondió el monje, y se retiró con una reverencia.
El abad se quedó en la silla por un instante poniendo sus pensamientos en orden. ¿Dominico aquí? Alabado sea el Señor. El consejero del Papa no podía haber venido en momento más oportuno.
Se puso en pie y abandonó la celda. Fuera, la hierba del camposanto estaba limpia y muy verde y las gotas de lluvia pendían aún como cristales de las hojas de los árboles. Apresurándose, el abad respiró hondo y dio sinceras gracias. Era siempre un placer salir de la estrecha celda de piedra y ver la luz del día. Frente a él, el pabellón de los huéspedes de la abadía, de paredes blancas y escasa altura, presentaba un aspecto acogedor a la sombra de la iglesia. Algunos de los monjes de menor edad rodeaban al recién llegado, ayudándolo a bajar de la mula y descargar el equipaje del percherón. El abad apretó el paso. Sí, era un auténtico placer tener allí a su viejo amigo.
Aun así, ¿qué era en realidad Domenico, un amigo o un adversario? Ambos trabajaban al servicio de Dios desde hacía décadas, pero los puntos de vista de Londres y Roma no siempre coincidían. Y Domenico era la voz de Roma, el susurro papal transmitido desde el mismísimo trono de san Pedro. Durante años el abad se había opuesto a los intentos de Roma para trasladarlo de Londres a York o Canterbury e instalarlo en uno de los altos cargos de las islas. ¿Acaso sería esa misión lo que había llevado allí una vez más a su antiguo compañero de justas?
El abad se apresuró aún más para presentar sus respetos a Domenico, consciente de que juntos formaban una dispar pareja. El hombrecillo que se apeaba en ese momento de la mula con rígidos movimientos tenía la piel curtida de un campesino, sonrisa de niño y un flequillo de cabellos quemados por el sol que caía sobre sus ojos azules de mirada inocente. Por contraste, el abad era un hombre esbelto de estatura considerable, cara pálida y austera, frente amplia y noble y mirada penetrante, rasgos que, unidos, le conferían el porte de un elegido de Dios y un príncipe de la Iglesia.
Sin embargo, el verdadero príncipe de su credo era el legado pontificio y no él. Era cierto que Domenico vestía aún el humilde hábito negro de su orden, reacia a engalanarse con las sedas y el púrpura propios de su rango. Pero un observador atento habría advertido que su hábito, aunque sencillo, era de la más delicada lana y el cordón que le ceñía la cintura era de seda trenzada. Su afable sonrisa escondía una mente aguda como un cepo y su mirada cándida era un mar de insondables profundidades.
—Dios esté con vos, padre —saludó cordialmente el recién llegado.
El abad movió la cabeza en un gesto de afecto.
—Agradezco la amabilidad de vuestra visita.
Domenico le dirigió una franca mirada.
—Vuestra misión es de la máxima importancia, ¿no? —comentó—. En Roma se consideró que necesitabais cierto apoyo.
—Así es —respondió el abad, ensombreciéndose su voz más y más a cada palabra—. La fiesta de Pentecostés no es un gran acontecimiento en sí misma, pero en esta ocasión se prevé que Arturo nombre heredero al príncipe.
Domenico asintió con la cabeza.
—Sí, debemos estar presentes. —Observó al abad con expresión inquisitiva—. ¿No hay señales de descendencia en la reina?
—¿En Ginebra? —El abad nunca aceptaría a la consorte pagana de Arturo como legítima reina—. La concubina, sí. Es estéril. Dios ha secado su vientre.
—¿Y qué hay de Merlín? —interrogó Domenico—. ¿Tiene influencia sobre el rey? En Roma se dice que Arturo aún lo aprecia.
—En efecto. Pero no se ha visto por aquí a ese viejo hechicero desde hace años. —El abad se encogió de hombros en ademán de desprecio—. Cuentan que se retiró a descansar en su cueva de una montaña galesa. Por nosotros, puede proseguir con su reposo hasta el día del Juicio Final.
Domenico se echó a reír, pero de inmediato adoptó un semblante serio.
—Y en cuanto a Mordred, el príncipe, el heredero, ¿podemos contar con él? ¿Es de los nuestros?
El abad tomó aire pensativamente.
—Es hijo de Arturo, y Arturo lo ama, o incluso diría que lo adora. Salen juntos de caza, comen juntos, pasan muchas horas juntos y, naturalmente, asisten juntos a la iglesia y Mordred reza al lado de Arturo.
Domenico asintió con expresión de sagacidad.
—Pero ¿quién sabe hasta qué punto es sincera la fe del joven?
—Vos lo habéis dicho: ¿Quién sabe?
Domenico guardó silencio por un instante para reflexionar.
—¿Qué edad tiene?
—Poco más de veinte años, y es apuesto y educado.
—¿Y está casado? ¿Prometido, tal vez?
El abad negó con la cabeza.
—No, ni es probable que llegue a estarlo a corto plazo.
Los ojos de color azul cielo de Domenico se oscurecieron.
—¿Acaso no le atraen las mujeres?
—Todo lo contrario. —Una débil risa brotó de los labios del abad—. La mitad de las damas de la corte están locas por sus hermosos ojos oscuros.
—¿Por qué, pues, no está aún prometido?
—Su padre no lo aceptaría —se limitó a responder el abad—. Arturo sigue de cerca sus pasos. Hay mucho en juego.
Domenico convino con él.
—Son varios los reinos que tienen a Arturo por rey supremo.
—Así es. —Los claros ojos del abad se volvieron hacia el pasado—. ¿Quién habría imaginado que el inexperto joven proclamado aquí mismo, en este camposanto, resistiría el paso del tiempo? ¿Que Arturo viviría el tiempo suficiente para convertirse en el mayor de los reyes cristianos?
—¡Y todo a partir de un engaño muy poco cristiano! —Domenico rió con ganas y señaló en dirección al otro extremo del camposanto—. Helo ahí, ¿no? El supuesto milagro.
El abad siguió la mirada del legado y asintió sombríamente.
—El mismo.
Ambos contemplaron un gran bloque de piedra asentado como un ser vivo justo a la entrada del camposanto, a un paso de la verja. Estaba cubierto de musgo y un reguero de liquen surgía de la hendidura de la parte superior. El abad dejó escapar una breve risa.
—Merlín necesitó un milagro para llevar a Arturo al trono. El viejo necio no tenía nada más en lo que sustentar su absurda creencia de que Pendragón volvería.
Domenico rió de nuevo.
—Y les dio un Pendragón. Pasados veinte años, todos recuerdan que Arturo extrajo la espada de la piedra.
—Pamplinas. —El abad hizo un gesto de desdén—. No fue más que un truco propio de las tierras galesas, donde Merlín nació. Allí los jóvenes endurecen sus espadas para el combate probándolas en las piedras, los árboles o cualquier cosa. Los más fuertes logran encontrar la veta débil en cualquier roca y clavar en ella su arma.
Domenico rió complacido.
—En tal caso, claro está, sólo aquellos que saben cómo entró la espada pueden sacarla.
—Y ése es todo el milagro.
—Y le permitió hacerse con el trono. —Domenico fijó su intensa mirada en el padre abad—. Y partiendo de ese oscurantismo inicial difundisteis el reino de Dios. Gracias a vuestro apoyo a Arturo por aquel entonces, ahora hay grandes iglesias y abadías en estos pagos donde antes se vivía en la más profunda ignorancia.
Un destello asomó a los ojos hundidos del abad.
—Y donde se veneraba a la Gran Madre. ¡La Gran Ramera! —Contrajo los labios en un lívido visaje—. La supuesta Diosa en la que cree la propia Ginebra. El espíritu que, según ellos, mora en lagos y bosques. El reinado de la Madre, que en su opinión otorga a las mujeres derecho de pernada para elegir a los hombres a su antojo.
Domenico observó al abad con expresión burlona.
—Sin embargo vuestra labor en ese terreno va por buen camino, ¿no es así?
El abad negó con la cabeza.
—Ahora tenemos una iglesia en la Isla Sagrada. Y la Señora permanece oculta. No se atreve a dejarse ver. Pero quedan muchas cosas por hacer.
—Pero no por vos, aquí en este lugar. —El legado hizo una pausa. A continuación añadió con delicadeza—: No podéis oponeros eternamente a la voluntad de Dios.
El abad se tensó.
—¿Adonde me enviaréis? ¿A Canterbury o a York?
Domenico extendió las manos.
—Primero a un sitio y después al otro, todo a su debido tiempo. —Desplegó una radiante sonrisa—. A menos que Dios dé a entender al Sumo Pontífice que debéis saltaros la sede menor y pasar directamente a Canterbury para situaros allí al frente de nuestra Iglesia.
El abad acalló la queja que brotó espontáneamente de su alma. Dios mío, rogó, no permitáis que parta ahora de aquí; aún no he acabado mi labor. Se armó de valor para expresar su postura.
—Oíd antes lo que tengo que deciros, os lo suplico, y luego juzgad vos mismo si he terminado ya aquí o no. Nos ha llegado noticia de algo que creíamos ya pasado y olvidado... otro milagro, si es cierto.
El legado abrió los ojos desmesuradamente.
—¿De qué se trata?
—Las llamadas reliquias han salido de nuevo a la luz.
—¿Nuestro Santo Grial? —Domenico lanzó una ronca carcajada de incredulidad—. ¿Después de tantos años?
—Hemos oído hablar de una visión, y corren firmes rumores de que los tesoros han sido hallados. Si podemos hacernos con esas reliquias de la Diosa y darles un uso sagrado...
—Debemos hacerlo. —Domenico no necesitaba más charla. Enfervorizado, dijo—: Pensemos. ¿Dónde serán reveladas?
El abad sonrió. Ya había tenido tiempo de reflexionar a ese respecto.
—En Camelot, ¿dónde si no?
—Y también nosotros estaremos presentes.
—En la ceremonia en que Mordred será armado caballero.
—Como príncipe cristiano.
—Si es que Mordred puede llegar a ser tal cosa.
—Y si no puede...
—Sí. Nosotros sabremos qué conviene hacer.
—Y entretanto...
—Encontraremos el Grial.
Tan unidos estaban ambos por un mismo deseo que apenas sabían quién preguntaba y quién respondía. Domenico fue el primero en retroceder un paso y sonreír.
—Estamos de acuerdo, pues —musitó.
—En efecto lo estamos —confirmó el abad con ardor—. Iremos a Camelot en busca del Grial personalmente.
El legado se echó a reír.
—Por lo que veo, de momento no seréis destinado a Canterbury ni a York —comentó con sorna—. Pero ¿cómo voy a disuadir a Su Santidad una vez más? —Se atusó los cabellos quemados por el sol—. No obstante, creo que nos perdonará si conseguimos el Santo Grial.
6
—¿Mi señora?
—¡Lanzarote! ¿Recibisteis el anillo?
—Estaba ya en camino.
Ginebra no lo esperaba tan pronto. Al encontrarlo aguardándola en los aposentos reales cuando regresó de su paseo a caballo, se le cortó la respiración de la alegría.
Oh, amor mío...
Se saludaron como siempre hacían, en un remolino de delicados besos y brillantes lágrimas. Más tarde habría tiempo para los abrazos ávidos e intensos que ambos ansiaban, los afectuosos y frenéticos intentos por aliviar aquel anhelo que jamás se agotaba. Pero siempre que el destino los llevaba a uno a los brazos del otro, los momentos iniciales eran mudos, tiernos y conmovedores.
¡Oh Dioses, qué grato contacto!, se dijo Ginebra, estrechando su cuerpo alto y esbelto, embebiéndose de la suavidad de su jubón de cuero y los aromas a campo de su capa y su pelo. La torques de oro de caballero que llevaba al cuello era el único adorno de Lanzarote, y había cabalgado sin descanso para llegar a su lado, Ginebra lo sabía. Sabía asimismo que había elegido la túnica verde que lucía porque a ella le gustaba el realce que daban los colores del bosque a su piel morena y su cabello castaño. Todavía entre los brazos de Lanzarote, Ginebra recorrió con las yemas de los dedos los ángulos y contornos de su agraciado rostro. Su sonrisa, pensó... la luz de sus ojos... la inclinación de su cabeza. Cada vez que se reunían, Ginebra lamentaba la traición de su frágil memoria. Su fuerza, su magnífico porte... ¿cómo podría olvidarlo?
—¡Oh, amor mío! —dijo, temblorosa.
—Callad, mi reina.
Por el momento le bastaba con abrazarla, sentir su cabeza en el hueco del cuello que tan vacío se le antojaba cuando ella no estaba. Luego dejó que sus manos descendieran por aquel cuerpo que había amado durante tanto tiempo y lo apretó contra el suyo. Ginebra vestía un holgado vestido de color vino, y su sedosa textura era un placer para el tacto. Las manos de Lanzarote subieron de nuevo por la espalda de ella, acariciando las vértebras de su columna como si fuera un collar de perlas, hasta que sus dedos alcanzaron el suave hoyuelo de la nuca. Luego cogió su rostro entre las manos y la atrajo hacia sí para darle un largo beso.
Ginebra exhaló un suspiro anhelante, pero de pronto se apartó de él y fue a tomar asiento.
—Agravaine ha sido readmitido en la corte, ¿lo sabíais? —anunció con tono airado.
Lanzarote, familiarizado con sus súbitos cambios de humor, no se ofendió.
—No, mi señora —contestó con paciencia, reprimiendo sus deseos—. ¿Por eso me mandasteis llamar?
—¡Sí! —Ginebra se puso en pie de un brinco, y el susurro de su falda pareció hacerse eco de su respuesta—. Me odia porque aconsejé a Arturo que lo desterrara. Pero ahora no es ese el motivo de mi temor.
—Contadme, pues.
Con el rostro tenso y pálido, Ginebra comenzó a pasearse en torno a Lanzarote.
—Ya sabéis que Arturo ha elegido a Mordred para sucederle en el trono. Sin embargo Agravaine podría aún estropear esos planes. Es hijo de la hermana de Arturo, y para quienes creen en la Diosa eso da derecho a ceñir la corona. Podría frustrar los deseos de Arturo y acogerse al derecho de matriarcado.
—Pero, mi señora... —empezó a decir Lanzarote, intentando atenuar la verdad. No obstante, de inmediato optó por no fingir—. El príncipe Mordred también puede hacer valer el matriarcado. Es hijo del rey y también de su hermana. Eso le otorga derechos sucesorios por vía tanto materna como paterna.
—¡Lo sé! —exclamó Ginebra, y las lágrimas brotaron de sus ojos a la vez que volvía furiosamente la cabeza.
De un par de zancadas, Lanzarote se plantó a su lado y la tomó entre sus brazos.
—Mi señora... mi reina... —Le cubrió la cara de besos y le acarició el pelo—. ¿Es por Amir? ¿Sentís aún que vuestro hijo debería ser el futuro rey?
—No —respondió ella entre sollozos.
Pero Lanzarote supo que, en el fondo de su alma, la respuesta era sí. Nunca la había amado tan intensamente como en ese instante.
—¿A qué se debe, pues, vuestro pesar, mi señora? —preguntó con ternura.
—Es el propio Mordred quien me preocupa —admitió Ginebra a través del llanto.
—No confiáis en él.
—¡Es hijo de Morgana!
—¿Es a Morgana a quien teméis? —insistió Lanzarote, viendo enrojecerse el rostro blanco de Ginebra como un lirio ahogado en su propia sangre. Le acarició la cabeza, hundiendo los dedos en su pelo—. La hermana del rey no ha dado señales de vida desde hace años.
Una intensa cólera asomó a los ojos de Ginebra.
—Morgana nunca renunciará a la venganza.
—Pero han pasado ya muchos años desde la injusticia que sufrió.
—¡Y aún no se ha resarcido! —repuso Ginebra a voz en grito—. Por si no lo recordáis, Uther arruinó su vida entera. Y no fue ella la única víctima. Quiere vengar también a su madre y su hermana. Utilizará a Mordred contra Arturo. Acosará a Arturo hasta la muerte.
—¿Alguien ha visto a Morgana? ¿Tenéis alguna razón para pensar que ha reaparecido?
—No —contestó ella con expresión pensativa—. Pero no olvidéis, Lanzarote, que Uther violó a su madre y mató a su padre para traer a Arturo al mundo. Más tarde Arturo se volvió contra ella y le arrebató a su hijo. Decidme si no tiene sobrados motivos para desear venganza.
Lanzarote le rozó la mejilla con los dedos.
—Mi señora, acaso el rencor de la reina Morgana se apague en cuanto vea que su hijo será rey.
—¡Que si lo será! Tendrá el reino de Arturo y también el mío, amén de todos los reinos menores que nos rinden vasallaje como reyes supremos. —Ginebra rió con sarcasmo—. Mi madre y yo hemos sido poco fértiles. No tengo ninguna hija que pueda adquirir el derecho de matriarcado, y ella no tiene más familia que yo. En Cornualles se mantiene aún la soberanía de las reinas, sí, pero la madre de Arturo está en el ocaso de su vida. No abandonará su reino para ocupar el trono del País del Verano si yo muero. Así que Mordred me sucederá como rey supremo.
Lanzarote le apretó la mano.
—Tranquilizaos, pues. La reina Morgana ya no tiene razón alguna para perseguiros.
Ginebra retiró la mano con repentina frialdad.
—¿Acaso necesita una razón?
Lanzarote adivinó en el acto que Ginebra había cambiado de tema.
—¿Qué ocurre, mi señora? —preguntó con aspereza.
«Debéis hablar con vuestro caballero y obrar con cautela.» La voz de Nemue palpitaba aún en los oídos de Ginebra.
—Ha llegado a conocimiento de la Señora que las reliquias han sido halladas. Debemos tener una visión. La Señora nos ha enviado lo que necesitamos.
Lanzarote cerró los ojos y notó en la mejilla un soplo de viento del Otro Mundo. Lo que haya de ser está escrito en las estrellas.
Estrechó aquellas manos que quería más que las suyas propias.
—Hacedlo, mi reina —dijo con voz ronca. Y su alma añadió: cueste lo que cueste.
7
Ginebra se levantó del diván. Fuera, un atardecer tan aterciopelado como la piel de un melocotón cubría el paisaje de esperanzas y sueños venideros. El semblante de Lanzarote aparecía severo y pálido en la luz menguante. Ella lo tomó de la mano y lo llevó al lado del fuego. En la chimenea había una bolsa gastada y descolorida de terciopelo con letras rotas bordadas en hilo de oro. Ginebra la cogió y, alisando la tela, leyó en voz alta las antiguas runas:
—Yo soy los ojos que buscáis. Convertidme en pasto de las llamas para que vuestra ciega mirada pueda ver.
Lanzarote notó que una sombra le oprimía el corazón.
—¿Qué debemos hacer?
—Volver al pasado. Al momento en que se perdieron las reliquias.
Lanzarote gimió y echó atrás la cabeza.
—Ya os conté todo lo que sabía.
Todo lo que creíais saber, pensó Ginebra, pero dijo:
—Contadlo una vez más.
Lanzarote deseó llorar, pero se obligó a narrar nuevamente la trillada historia.
—Ocurrió hace diez años, cuando los cristianos decidieron por primera vez que querían las reliquias.
—Doce años, casi trece —rectificó Ginebra.
Él la miró con asombro.
—¿Tanto tiempo ya?
—Continuad. A partir de las fechas en que los cristianos iniciaron su gran ofensiva contra Avalón.
—Sostenían que las reliquias eran su Santo Grial. La Señora nos solicitó ayuda para alejar de allí los tesoros. Mi misión consistió en sacarlas de la Isla Sagrada y encontrar un lugar seguro donde ocultarlas.
—Os vi partir en esa búsqueda —dijo Ginebra, asintiendo con la cabeza, y sus ojos volvieron a anegarse en lágrimas con el recuerdo de aquella siniestra mañana, el gran cofre que contenía las reliquias cargado por dos mulas, y Lanzarote despidiéndose de ella. A continuación su corcel blanco desapareció en el amanecer, y a Ginebra no le quedó más que el frío beso de la bruma—. ¿Y después?
—Y después cabalgué durante muchas jornadas, escondiéndome de día y viajando sólo de noche. En todo ese tiempo no yací en lecho alguno, sino que dormí siempre al lado de las reliquias como si fueran mi único hijo.
—Adelante.
—Al final pasé por unas extrañas tierras del norte. La marcha era penosa y el frío arreciaba día a día. No vi casas, ni siquiera una choza donde comprar alimento. Llevaba días sin comer, y cuando llegué al castillo, me pareció suficientemente seguro para pedir refugio durante una noche...
Era ya tarde cuando vio el castillo a través de los árboles. A lo largo de todo el día el bosque se había hecho más denso a cada paso, hasta el punto de que Lanzarote creyó que moriría allí. Al anochecer, perdió el sentido del tiempo, y el hambre le anuló la facultad del pensamiento. Cuando vio una luz más adelante, lo tomó por una señal de los seres fantásticos o un espejismo.
En ese momento se habría dejado caer a tierra, reacio a perturbar a los moradores del bosque en sus ritos nocturnos. Pero el caballo lo impulsó a seguir como si se sintiera atraído hacia aquel lugar. Finalmente el bosque se tornó menos espeso, y Lanzarote llegó a un llano donde se alzaba un enorme castillo en lo alto de un peñasco. Baja, lóbrega y extensa, la inquietante mole anidaba en la cresta rocosa como una torre de vigilancia. Las murallas estaban desmoronándose, las quebradas almenas parecían dientes rotos, y un solitario campanario dominaba el recinto.
En la puerta trasera apareció de inmediato una anciana vestida de negro, totalmente despierta y con los ojos brillantes pese a lo avanzado de la hora. Había sido alta en otro tiempo pero se había encorvado con la edad, y su extrema palidez ponía de manifiesto que nunca veía la luz del sol. Pero en sus labios rojos y carnosos se traslucía la mujer que había sido en su juventud, y su actitud era la de una persona acostumbrada a mandar. Aun antes de que Lanzarote se presentara, ella dio orden al guardia de que abrieran las puertas de par en par y le permitieran la entrada.
—Por aquí, mi señor —dijo la mujer haciendo una ladeada reverencia y clavando en él su penetrante mirada de mirlo.
En un abrir y cerrar de ojos hizo descargar las reliquias de las mulas y llamó a un par de criados para que las acarrearan. Condujo a Lanzarote hasta una cámara donde había ya preparados un barreño de agua caliente y perfumada para que se limpiara el polvo y la suciedad del camino. Permaneció junto a Lanzarote mientras este se cercioraba de que el cofre llegaba sin percance, comprobaba las cuerdas y nudos y cerraba él mismo la puerta de la cámara al salir con la llave que ella le ofreció. Luego lo guió hasta un gran salón donde ardía un centenar de velas en plena noche.
Allí, sentados a una larga mesa con comida suficiente para una legión, se hallaban un avejentado rey y su bella hija. La anciana lo llevó primero a conocer al viejo. Lanzarote vio a un hombre pálido y apergaminado en un sólido trono de madera labrada, la corona de oro macizo casi demasiado pesada para su cabeza. Estaba demacrado hasta el punto de parecer al borde de la inanición, la imagen misma de la muerte. Pero en sus ojos hundidos se advertía un brillo de locura y temblaba por efecto de la energía helada en sus venas. Hizo una seña a Lanzarote para que se aproximara a la vez que dirigía un gesto de asentimiento a la anciana que lo había acompañado hasta allí.
—Veo que habéis conocido a la dama Brisein —dijo el viejo con una voz aguda y cascada como el sonido de una roca al romperse—. Es el aya de mi hija y, de hecho, gobernanta de la casa. Bienvenido al castillo de Corbenic, caballero desconocido. —Guardó silencio por un instante—. Aunque no desconocido para nosotros. Sois sir Lanzarote del Lago. —Señaló a la doncella sentada junto a él—. Ésta es Elaine, mi hija. Y yo soy Pelles, rey de Terre Foraine.
La doncella se levantó con actitud vacilante. Era de igual estatura que su padre, pero parecía cohibida por su presencia y de inmediato bajó la vista. Su vestido recordaba a las campánulas silvestres vueltas hacia la luz en un amanecer soleado y se adhería a sus pechos y caderas como una segunda piel. Y su rostro —un óvalo perfecto de carne delicada y luminosa que resplandecía con luz interior— habría atraído la mirada de cualquiera. Un tenue arrebol daba color a sus mejillas redondeadas y rizos rubios de un cabello tan fino como el de un recién nacido se perseguían entre sí sobre su frente en encantador desorden.
—Bienvenido seáis, mi señor. —La doncella lo saludó con una reverencia y, al erguirse, lo miró tímidamente a los ojos.
La fuerza de su mirada traspasó a Lanzarote como un rayo, y él advirtió fugazmente un destello de cruda lujuria en su semblante. Pero en el acto desechó la idea, avergonzado. Aquella muchacha era una virgen de absoluta pureza. ¡Pobre del hombre que albergara tales pensamientos!
El festín prosiguió. Lanzarote se vio obsequiado con exquisitos manjares y vinos, y gradualmente sus sentidos quedaron saciados uno a uno. Le inquietaba que estuvieran cenando tan entrada la noche y que diera la impresión de que esperaran su llegada. O más aún: que supieran de antemano que llegaría. Pero tomó tales preocupaciones por delirios debidos al hambre, la soledad y la falta de sueño.
Más tarde, Lanzarote no recordaba de qué había hablado el rey, pero sí sabía que lo había mantenido subyugado a lo largo de toda la velada, agitando sus despeinados bucles blancos cada vez que movía la cabeza y fijando en él su mirada impenetrable y centelleante. Sabía asimismo que Elaine habló poco, pero su voz grave poseía una inesperada potencia, y notó que lo observaba sin cesar. A medida que se consumían las velas, vio que también ella era pálida e incandescente, y lo miraba con igual fijeza que su padre, aunque siempre apartaba la vista cuando intuía que él se volvería hacia ella. ¿Qué queréis de mí, doncella?, anhelaba preguntar Lanzarote, pero no se atrevió.
Por fin concluyó la cena, y Lanzarote pudo retirarse a reposar. Su anciano anfitrión lo despidió expresándole fervorosamente sus buenos deseos.
—Dios os de la mejor de las noches, sir Lanzarote —entonó con desaforado entusiasmo— y atienda vuestras plegarias. —Agarró a su hija con mano de hierro y la empujó hacia Lanzarote—. Hija, desead una buena noche a vuestro caballero, y decidle que sumaréis vuestras oraciones a las de él.
Un apagado rubor salpicó la cara y el cuello de Elaine.
—No puedo llamar a sir Lanzarote «mi caballero» —protestó con vivo dolor en la voz.
—¡Id, necia, y llamadlo como os plazca! —ordenó Pelles entre dientes—. ¡Pero no podéis oponeros a la voluntad de Dios!
—Mi señor —terció Lanzarote—, dejad hablar a la doncella. Todo el mundo sabe que estoy al servicio de la reina Ginebra, y seré su caballero hasta el final de mis días. Pero si otra dama requiere mi ayuda, me tiene a su entera disposición.
El anciano recobró la compostura y soltó una carcajada.
—Perdonadme —se excusó—. He perdido el control. —De un salto se volvió hacia la dama Brisein, que permanecía pacientemente junto a la puerta—. Os ruego que acompañéis a este cansado caballero hasta su lecho. Mañana al amanecer interrumpiremos nuestro ayuno.
—Muy bien, mi señor —respondió la mujer, y abandonó el salón con una reverencia.
Agradecido, Lanzarote se despidió y la siguió. Los pasillos parecían más largos que cuando los habían recorrido un rato antes. Por primera vez reparó en los cortinajes apolillados de las paredes, las telarañas presentes en todos los rincones, y las siluetas vestidas de negro y marrón que correteaban como ratas alrededor. A sus oídos llegaban breves gemidos de terror, gritos lejanos procedentes de algún profundo agujero bajo tierra. Pero debían de ser sencillamente los crujidos de un viejo castillo lamentándose del esplendor perdido, pensó Lanzarote.
Al llegar por fin a su cámara, exhaló un suspiro de alivio. Con la dama Brisein a su lado, sacó la llave y abrió la maciza puerta.
—Os traeré una bebida, señor —dijo la anciana, y se alejó renqueando.
Una vez dentro del aposento, Lanzarote se acercó de inmediato al cofre rodeado de cuerdas. Supo al instante que los nudos permanecían intactos. Aun así, decidió que se aseguraría de que las reliquias seguían allí antes de dormirse.
La dama Brisein regresó con una humeante jarra en la mano.
—Las noches son frías en Corbenic —explicó, dejando el recipiente en la mesa junto a la cama—. Es mejor que lo toméis caliente. Os ayudará a conciliar el sueño.
—Gracias, buena mujer —respondió Lanzarote, guiándola con firmeza hasta la puerta y echando la llave en cuanto salió.
A continuación desató las toscas cuerdas y abrió el cofre. Negro y nudoso, era de madera de espino exquisitamente trabajado, y duro como la piedra. En su interior, las preciosas reliquias estaban envueltas en seda y enterradas en paja para mayor protección.
Examinó uno por uno los sagrados objetos: la gran fuente redonda de la Diosa, la copa de la amistad con dos asas, la espada de la justicia y la lanza de la defensa. El oro resplandeció en la penumbra nocturna de la cámara, e insufló un poco de calor en su triste corazón. Se sentó y pensó durante largo rato en Ginebra. Luego, cuerda a cuerda y nudo a nudo, rehízo las ataduras del cofre hasta dejarlas como antes. Todo iba bien, se dijo con valor. Quizá aún acabara todo bien.
Sentía un profundo cansancio y le dolían todas las articulaciones del cuerpo. Cogió el brebaje que le había ofrecido la vieja Brisein y lo bebió.
El líquido dulce y espeso le calentó la garganta y le reconfortó el corazón. Mientras yacía al lado de las reliquias, una docena de jubilosos pensamientos se abrieron paso en su cerebro. Vio a Ginebra el día que se conocieron, radiante bajo la luna en lo más hondo del bosque. La vio contemplarlo con ojos de apasionado deseo, y luego en los momentos de lánguida dicha en que ya eran dos amantes en la cresta de una ola de placer. Vio a sus queridos primos Bors y Lionel atravesar a caballo las arboledas de Joyous Garde para darle la bienvenida cuando regresaba a casa.
Después Joyous Garde se desplegó ante sus ojos: el ancho y refulgente foso con sus cisnes de plumas plateadas, los jardines, las fuentes y los estandartes de vivos colores que ondeaban en lo alto. Luego se vio paseando con Ginebra en Joyous Garde, llevándola hasta una pérgola para robarle un beso más dulce que el aroma de las madreselvas que los rodeaban. Soñó que Ginebra era por fin suya, su verdadero amor, su esposa, en su propia casa, y que cuanto deseaba en el mundo se hallaba entre los brazos de ella. Tendido en frío suelo de piedra, sin más compañía que el cofre de las reliquias, Lanzarote se sintió feliz como nunca en la vida.
No se dio cuenta de cuándo dejó de soñar despierto y se quedó dormido. Pero despertó aterido y tembloroso poco antes del alba. La cámara olía como la guarida de una gata salvaje, y se notó la piel húmeda de rocío. De pronto se sintió vacío por dentro, como si le hubieran chupado la vida, y violentas náuseas cercanas a la agonía le revolvían el estómago.
Frente a él, una ventana abierta golpeaba contra la pared. Aun entre las brumas del sueño, recordó que la había cerrado antes de dormirse. Tambaleándose, fue primero a comprobar la puerta y luego el precioso cofre. La puerta estaba cerrada y la llave seguía en su cinturón. Las cuerdas y nudos del cofre permanecían tal como los había atado la noche anterior. Sin embargo tenía aún la sensación de que el corazón iba a estallarle en el pecho. Luchó febrilmente por desatar el cordaje y abrió la tapa.
En un primer instante se negó a dar crédito a sus ojos. Nada había en el cofre. Desesperado, sacó la paja hasta vaciarlo. Las reliquias habían desaparecido. Y no tenía pista alguna para saber cómo habían salido de allí o adonde habían ido a parar.
8
—¡Diosa, Madre, no!
Al oírse su grito, el castillo aún dormido acudió en su auxilio. La primera en cruzar la puerta fue la dama Brisein, el tocado negro en su sitio, el vestido sin una sola arruga, el manto sobre los hombros, completamente despierta pese a la hora. Brisein alertó a la guardia, que, con Lanzarote al frente, registró el castillo desde el refugio del rey en lo alto del campanario hasta las tétricas catacumbas de la fortaleza. Allí abajo, las teas iluminaron cavernosos rincones donde nunca había llegado la luz. Con el ruido y la claridad, ciegas y esqueléticas criaturas se pusieron torpemente en pie con la esperanza de recobrar la libertad, sólo para redoblar sus gritos cuando las puertas se cerraron sumiéndolos de nuevo en la más absoluta oscuridad.
Lo que allí encontró llenó de rabia el alma de Lanzarote, permitiéndole juzgar al rey Pelles por lo que era y comprender el miedo perceptible en el semblante de su hija. Y las reliquias no aparecieron por ninguna parte. Finalmente tuvo que abandonar la infructuosa búsqueda y regresar al gran salón, donde aguardaba el rey con su séquito. Por cortesía a su anfitrión, no exigió la liberación de los cautivos, ni cuestionó siquiera el inhumano trato a que Pelles los sometía. Además, esa mañana Pelles estaba fuera de sí, a ratos llorando, a ratos riendo, e intercalando delirantes carcajadas mientras manifestaba ira y pesar por la pérdida de las reliquias. Pero Lanzarote aprovechó la primera oportunidad para volverse hacia la princesa Elaine, sentada junto a su padre.
La doncella estaba aún más pálida que la noche anterior y parecía hondamente afligida de ver partir a Lanzarote.
—Adiós, mi señor —dijo con la voz empañada por el llanto y la vista baja. Sin embargo se traslucía en su actitud una extraña exaltación idéntica a la de su padre. Cuando él se despidió, le apretó la mano con fuerza y musitó—: Hasta que volvamos a reunirnos.
Jamás, juró Lanzarote en el fondo de su alma cuando se alejaba al galope. Pero una voz proveniente del Otro Mundo advirtió: Jamás es demasiado tiempo para hacer previsiones.
Desde el primer pueblo al que llegó mandó un mensaje a Ginebra: «Os he defraudado y las reliquias se han perdido.» Dedicó después doce meses a buscarlas. Demasiado tarde averiguó que la intrincada espesura donde se había extraviado aquella fatídica noche era el Bosque Herido de Terre Foraine. Así y todo, registró cada clara, miró debajo de cada hoja. Hecho esto, cabalgó por todo lo largo y ancho de Corbenic. En ese tiempo conoció a muchas personas honradas y decentes, cuya única flaqueza era el miedo que su rey les inspiraba. Pero en ningún sitio halló el menor rastro de las reliquias de la Grande, los tesoros perdidos de Avalón. Las reliquias de las Diosas se habían evaporado como si nunca hubieran existido.
—Y todo eso ya lo sabéis —concluyó Lanzarote con desaliento, casi ronco tras el extenso relato.
Se frotó la cara con la mano y notó el polvo del camino y el asomo de barba que no había tenido tiempo de afeitarse. Soy un infeliz, pensó con una tristeza demasiado profunda para las lágrimas. Defraudé a la Señora y defraudé a mi amor.
Dios, Madre, ayúdanos.
Ginebra lo miró fijamente. La luz del crepúsculo se había hecho cada vez más débil mientras él narraba sus recuerdos, y la última claridad del día le daba un aire de animal atrapado, casi salvaje. «Hay más», había dicho Nemue. Ginebra se serenó para formular la pregunta que nunca antes había formulado.
—¿Me lo contasteis todo respecto a esa noche?
Ginebra supo la respuesta al instante. La ira y la vergüenza inflamaron las atractivas facciones de Lanzarote, que se puso en pie de un salto y se refugió en la penumbra.
—Hablad —insistió ella.
—Cuando desperté aquella mañana —dijo Lanzarote con voz áspera y entrecortada—, estaba tendido en la cama.
—¿No en el suelo donde os quedasteis dormido?
—No. —Lanzarote titubeó—. Y noté en la cámara un olor desagradable, fétido, como el de una gata en celo. —Tomó aire—. Y otro detalle que era difícil de creer.
—¿Qué?
Lanzarote se encogió de hombros en un gesto de desesperación.
—Cuando desperté en la cama, las sábanas habían desaparecido.
—¿Desaparecido? ¿Dónde estaban?
El volvió a contraer los hombros.
—¿Quién sabe? Viendo que las reliquias también habían desaparecido, no pensé más en las sábanas.
Pero se esconde aquí algún repugnante secreto en el que Lanzarote no se atrevió a ahondar, pensó Ginebra. Hay más. Me consta que hay algo más.
—Proseguid —exigió con tono implacable.
—Aquella noche soñé...
Soñó con ella, adivinó Ginebra. Una atroz punzada de dolor le traspasó el corazón.
—¡Decidme con qué soñasteis!
—Fue intrascendente, mi señora —respondió él, con voz baja y sosegada—. No hay razón para recordarlo ahora.
—¡Decídmelo!
Lanzarote apretó los puños.
—Como gustéis, señora —dijo entre dientes—. Allá vos si me obligáis a hablar.
En poniente, la morada luz crepuscular se hizo más oscura. Lanzarote empezó a hablar con una voz que ella desconocía.
—Soñé que yacía con la mirada fija en la puerta y vi girar el picaporte hasta que la puerta se abrió sin llave. Entonces la vieja dama del castillo trajo a la doncella a la habitación. Prenda por prenda, la despojó de toda su ropa hasta que quedó desnuda como llegó al mundo ante mis ojos. Después la dama Brisein, valiéndose de poderosos conjuros, la forzó a acostarse en la cama. Y yo, que aún yacía en el suelo...
—Fuisteis hasta ella. —Ginebra apenas podía articular palabra—. Os metisteis en la cama con Elaine.
El rostro de Lanzarote era una máscara. Se limitó a mover la cabeza en un casi imperceptible gesto de asentimiento.
—¿Y la poseísteis?
Lanzarote gimió y echó atrás la cabeza.
—Sólo en sueños.
—La conocisteis. —El dolor de Ginebra era inimaginable—. ¡Hicisteis el amor a otra mujer, no a mí!
—¡Eso nunca! —exclamó él—. Algún ser malévolo puso ese sueño en mi cerebro. Era una doncella. Jamás le habría arrebatado la virginidad. —Se retorció dolorosamente las manos—. ¿Y cómo iba a desearla? ¡Os amo a vos!
—¡Pero en sueños la poseísteis! —Ginebra no pudo contenerse—. ¿Se portó bien en la cama, Elaine?
—¡Señora!
Ginebra se abalanzó sobre él, lanzando zarpazos como un gato.
—¿Os gustó más que yo?
Seguramente, pensó Ginebra. ¿Era su cuerpo joven y firme? Un torbellino de carne joven inundó su mente. Vio la locura de los apasionados abrazos, besos que desgarraban el alma, fuertes miembros gozosamente entrelazados.
—¡La amasteis, Lanzarote!
Él la agarró de las muñecas para impedir que llegara a su rostro con las manos.
—¡Ya basta!
Un nuevo dolor se apoderó de Ginebra.
—¿Por qué no me lo habíais contado antes?
—¡Por esto! —Lanzarote soltó una furiosa carcajada—. Por vuestros arrebatos de celos, que tan caros nos costaron en el pasado. Creísteis que os engañé con la doncella de Astolat. Casi rompisteis mi corazón y el vuestro antes de comprender que estabais equivocada. ¡Y desde entonces veis rivales en todas partes!
—¡No, no!
Pero sabía que él tenía razón. Siempre imaginaba a mujeres que yacían en espera de Lanzarote, y veía crecer la avidez y el deseo en sus ojos. Siempre temía que se cansara de ella y eligiera a una mujer que pudiera considerar suya. Sin embargo ¿cómo podía quejarse si eso ocurriera, estando ella atada a Arturo, con quien todavía compartía el lecho? Asaltada por una súbita aflicción, se echó a llorar.
—Oh, Lanzarote, ¿es eso todo?
—Os he dicho todo lo que sé —respondió él, y su iracundo suspiro casi partió el alma a Ginebra.
Pero por encima de su pesar oyó la voz de Nemue, clara y fría como el agua sobre las piedras: «En doce años muchas cosas crecen, y antiguos secretos salen a la luz. Hablad con vuestro caballero. Averiguad qué semilla plantó, y qué ha crecido sin ser visto en la oscura sima del tiempo.»
—La Señora dijo que hay algo más. Por esa razón nos envió esto.
Cogió la bolsa que estaba sobre la chimenea y extrajo un puñado de pequeñas gemas rotas, destellos de luz irisada en la habitación oscura. Obligando a Lanzarote a sentarse en el suelo junto a ella, arrojó las resplandecientes esquirlas a las llamas. El fuego exhaló un suspiro y un penetrante dulzor impregnó el aire. El fuego perdió viveza y extrañas formas brillaron en las refulgentes ascuas.
La primera era un lóbrego castillo en lo alto de un peñasco. Lanzarote, sobresaltado, dio un respingo.
—¡Corbenic! —masculló, su voz a medio camino entre un susurro y una maldición.
Ginebra le cogió la mano y se la apretó con fuerza.
—¡Callad!
En las almenas del castillo estaba el rey Pelles, alto y demacrado, delirando bajo la luna. A su lado había una mujer joven vestida de gris como una monja, su cabeza cubierta para protegerla de las miradas de los hombres. Pese a su visible aflicción, en sus ojos dolidos se advertía también una expresión triunfal.
Es Elaine, pensó Ginebra. Pero ¿a qué se debe su velado júbilo?
De pronto apareció un caballero a través del bosque en la oscuridad. Lo seguían lentamente dos mulas, cargadas con un pesado cofre. El caballero se dirigió a la puerta del castillo, observado desde arriba por el rey y su hija.
—Es tal como os he contado —musitó Lanzarote—. Llegué allí de noche. Ignoraba que ellos me veían.
El rastrillo estaba bajado, todas las ventanas cerradas y la puerta trasera atrancada. Entonces se abrió un portillo sobre la entrada y una mujer asomó la cabeza. La luna mostró hasta el menor detalle de las facciones de la dama Brisein: el rostro alargado y pálido, los ojos negros y chispeantes, los labios carnosos y morados. «Bienvenido, sir Lanzarote», dijo.
—¡No!
Con una repentina sensación de ahogo, Ginebra se puso en pie. Luchando por respirar, se convulsionó y cayó desplomada.
9
Mordred salió con paso enérgico por la mañana temprano y cruzó el patio con aire decidido. El sol lucía a su espalda, el olor a heno recién segado flotaba desde los campos y un cielo totalmente despejado anunciaba un día perfecto. Sí, la vida era bella.
El castillo bullía ya de actividad como una colmena. Pero incluso los criados más ocupados encontraban tiempo para saludar al príncipe.
—Buenos días, mi señor.
—Señor, que el día os sea propicio.
—Igualmente... igualmente. —Con la sonrisa siempre a punto, Mordred devolvía todos los saludos sin detenerse.
—¡Oh, señor! —exclamó al verlo una joven lavandera que salía de una callejuela adyacente, y casi se le cayó la pesada cesta que acarreaba.
Mordred le guiñó un ojo alentadoramente y siguió adelante, evaluando de manera inconsciente los encantos de la muchacha. Era de corta estatura y tez en exceso rubicunda, pero había mostrado una grata excitación al verlo y tenía una prometedora figura, además de unos pechos suficientemente grandes y firmes para complacer a cualquier hombre.
Deberías avergonzarte, Mordred, se dijo, y reprimió sus impulsos con una risa abochornada. ¿Mirando con lujuria a las criadas? ¿Es eso propio de un príncipe? Estaba ya acostumbrado a atraer la atención como hijo del rey, pero debía admitir que el entusiasmo que generaba su presencia había aumentado y las sonrisas y reverencias eran más efusivas desde que había corrido la voz de que sucedería a Arturo en el trono.
Las agraciadas facciones de Mordred se contrajeron en una sonrisa. Claro que lo sucedería, ¿quién iba a ser su heredero, si no? Nunca había dudado que ese momento llegaría.
Así que ahora ve a los aposentos del rey, pensó con satisfacción, para estar allí cuando Arturo despierte, como todas las mañanas. Luego visitarían juntos los establos. Arturo desearía probar los nuevos corceles y después probablemente salir de caza. Habría muchas cosas que el rey quería hacer. Poniéndolas en orden en su mente, Mordred cruzó el patio empedrado con andar resuelto.
Frente a él, los muros blancos de los aposentos reales parecían invitarlo a acercarse bajo la rosada luz. Se hallaba casi en el umbral de la puerta cuando reclamaron su atención cuatro hombres corpulentos que entraban en el patio. Vestidos de rojo y negro, atravesaban la puerta del castillo, aparentemente extenuados tras un largo viaje. Eran los colores de las Orcadas, advirtió Mordred con vivo interés. El regreso del hermano proscrito, el hijo malvado.
—Príncipe Mordred —llamó Gawain—, ¿deseáis saludar a mi hermano Agravaine, que acaba de volver de Oriente?
Se adelantó una figura alta, delgada y vigilante, moviéndose como una garza a punto de atacar. Tenía menos de cuarenta años, poco más o menos como Gawain, pero su rostro presentaba profundas arrugas por el mucho tiempo pasado bajo el sol. También su espesa cabellera, prematuramente blanca, le confería una apariencia de mayor edad. Sólo sus ojos negros, brillantes y alertas, revelaban que era uno de los cuatro hermanos de las Orcadas, y no el padre.
—Bienvenido —dijo Mordred cortésmente. Pero el enjuto desconocido se limitó a asentir con indiferencia. Movido por una creciente curiosidad, el príncipe preguntó—: ¿De Oriente, señor?
El recién llegado volvió a asentir.
—De Tierra Santa.
Una punzada traspasó el espíritu aventurero de Mordred.
—¿Habéis combatido contra los sarracenos?
—En sus ciudadelas más sagradas —contestó Agravaine, encogiéndose de hombros—, que les arrebatamos por la fuerza de las armas e hicimos nuestras.
Mordred disimuló su envidia.
—He oído decir que son enemigos dignos de nuestras espadas.
La mirada de Agravaine se posó en un apuesto paje que en ese momento cruzaba el patio, un joven de suaves mejillas a medio camino entre niño y hombre.
—Tienen... artes poco comunes. —Un misterioso destello asomó a sus ojos por un breve instante—. Uno puede aprender mucho de ellos si así lo desea.
Gawain desplazó el peso del cuerpo de una a otra pierna.
—No siempre estuvisteis entre sarracenos, hermano —dijo con exagerado entusiasmo.
—Cierto. —Agravaine dejó escapar una risotada áspera como un graznido—. Viví en el desierto durante un tiempo. —Fijó en Mordred sus ojos oscuros—. Unido a una hermandad de hombres de mentalidad afín.
Mordred lo miró con cara de incomprensión.
—¿Ingresasteis en un monasterio?
Otra ronca carcajada.
—No, nada más lejos. Éramos mendicantes. Tuve que pedir por caridad el pan que me comía. —Sus ojos mordían como serpientes—. Fueron tiempos difíciles, ciertamente. Pero descubrí qué es capaz de hacer un hombre para conservar la vida. Eso resultó muy útil en Tierra Santa. Es una lección que todo hombre debería aprender.
Una vehemente sensación de rivalidad asaltó a Mordred.
—Sois afortunado. Habéis visto cosas que nosotros nunca veremos desde aquí —dijo, y desvió la mirada, intentando dominar el conflicto entre resentimiento y desesperación.
¡Vaya, vaya!, pensó Agravaine, sonriendo. El joven príncipe ansia acción y quiere ver su espada teñida de sangre. Entretanto el rey lo mantiene en la corte, sin enfrentarse contra nada más fiero que un jabalí en una cacería. Y Gawain dice que aún no ha sido armado caballero. Sí, la situación puede serme propicia.
—Según me han comentado, príncipe, pronto seréis armado caballero —dijo con cautela.
Los ojos de Mordred se iluminaron.
—No lo bastante pronto.
Agravaine enarcó las cejas con expresión comprensiva.
—¿Y todavía velan los novicios la noche previa como en mis tiempos?
Mordred rió con despreocupación.
—¿Os referís a la noche de ayuno en la iglesia para purificar nuestra alma? Sí, naturalmente. La Iglesia insiste en ello.
—Saldréis airoso, príncipe, como mis hermanos —afirmó Gawain con rotundidad—. No es una prueba más difícil que las que encontraréis en el camino cuando seáis caballero.
Agravaine encogió nuevamente sus huesudos hombros.
—Si deseáis aprender, príncipe, yo puedo enseñaros algunas cosas.
—Enseñarme ¿qué? —preguntó Mordred, dando un respingo.
—Ah, movimientos para el combate, por ejemplo, nuevas fintas y molinetes. No hay en el mundo luchador más escurridizo que un sarraceno.
Gawain no pudo contener más su alarma.
—¡Hermano, aquí no nos gustan esos viles trucos! En la corte del rey Arturo seguimos las reglas de la caballería.
Agravaine esbozó una sonrisa.
—Nada de trucos, os lo prometo —dijo suntuosamente—. Sólo el manejo de las armas, hermano, destreza con la hoja. —Se volvió de nuevo hacia Mordred—. Hacedme llamar cuando queráis.
—Mañana —contestó Mordred con audacia—. Después del mediodía, cuando el rey se retire a descansar. Nos veremos a esa hora. —Dirigió una apresurada reverencia a los cuatro caballeros—. Debo acudir junto al rey. Buen día tengáis, señores.
Entornando los ojos, Agravaine observó alejarse con andar brioso la flexible figura de Mordred, de largos miembros y ondeante melena de cabello negro azulado.
Gawain miró a su hermano, que permanecía atento a Mordred, siguiendo todos sus movimientos.
—¿Agravaine? —dijo con recelo.
Agravaine distendió el entrecejo y desplegó su más encantadora sonrisa.
—Ya voy, hermano —contestó.
—¡Morgana! ¡Morgana! ¡Morgana!
—¡Callad, señora! Callad, mi amor.
Lanzarote estrechó a Ginebra entre sus brazos, acariciándole el pelo y cubriéndole de besos el rostro. Pero ella, tendida en el suelo, siguió temblando de miedo, con la visión de Morgana horadándole la mente.
¡Morgana!
Disfrazada de anciana encorvada, haciéndose pasar por la abnegada dama Brisein al servicio del rey Pelles, pero con los inconfundibles y funestos ojos de Morgana, que después de tantos años volvía para atormentarlos.
Con notable esfuerzo, Ginebra se incorporó.
—La anciana del castillo era Morgana desde el principio dijo con voz ronca, entre sollozos—. ¿No la reconocisteis? ¡No ha cambiado!
—No la conocía personalmente. —Lanzarote se mesó los cabellos—. Cuando llegué a la corte, ella se había marchado hacía ya mucho tiempo.
Ginebra lo miró fijamente. Era cierto. Lanzarote formaba parte de su vida desde hacía tantos años que ni siquiera recordaba el momento exacto en que llegó a ella. Pero en efecto nunca había visto a Morgana. ¿Cómo iba a reconocerla?
—Así que me engañó. —Lanzarote seguía el hilo de sus propios pensamientos—. Quería las reliquias. Pero ¿por qué?
—Morgana se crió en Cornualles, y allí prevalece el derecho del matriarcado —explicó Ginebra con voz vacilante—. Fue una de las Hijas de la Diosa. Se decía que algún día ocuparía el lugar de la Señora. —Tomó aire—. Una vez que las reliquias abandonaron su refugio sagrado, era previsible que Morgana intentara apoderarse de ellas.
La mente de Lanzarote se ensombreció.
—¿Podría habérselas entregado al rey Pelles o su hija... para favorecer su proyecto de cristianización?
Ginebra lanzó una feroz carcajada.
—Morgana odia a los cristianos. El rey Uther la internó de niña en un convento y allí la flagelaron y mataron de hambre durante casi veinte años. Nunca permitiría que las reliquias acabaran en sus manos.
Los Grandes quieran que así sea, rogó Lanzarote para sus adentros.
Ginebra se puso en pie.
—Pero podría tratar de utilizarlas contra Arturo para fraguar su venganza.
—¿Por el pecado del padre de Arturo?
—¡Y por el del propio Arturo! —exclamó Ginebra—. El rey Uther fue el primero en irrumpir en la vida de Morgana. Pero Arturo la amó, y ese amor se convirtió en odio. Luego le arrebató a Mordred y deseó su muerte. Ordenó que todos los niños perecieran en el mar, y sólo los Dioses saben cómo sobrevivió Mordred.
Lanzarote agachó la cabeza.
—La reina Morgana ha sufrido agravios que exceden su capacidad de perdón...
Ginebra lo interrumpió, y la histeria se adueñó nuevamente de su voz.
—Lanzarote, ¿qué ocurrió realmente en Corbenic?
Él contuvo su genio.
—Ya os lo he contado... y no pocas veces.
—¡No os creo! —repuso Ginebra a voz en cuello—. ¿Recordáis ese extraño olor en la habitación, y la desaparición de las sábanas? Alguien estuvo allí con vos esa noche.
—¡No Elaine! —Lanzarote intentó cogerle las manos—. Fue sólo un sueño. Ya os lo he dicho... una pesadilla.
Ella se apartó bruscamente.
—La anciana os sirvió un bebedizo esa noche —masculló—. Eso significa que estabais bajo los efectos de alguna poción. Dormisteis hechizado. No os hubierais enterado.
—¿No me habría enterado de que tenía a una mujer en la cama? —replicó Lanzarote, tan furioso que le costaba articular las palabras.
—Lanzarote...
—Ya habíais dudado de mí antes, respecto a la doncella de Astolat —reprochó él con un tono de voz que ella había aprendido a temer—. Echasteis pestes de mí y me prohibisteis acercarme a esta corte. Yo fui sincero, y vos no tuvisteis fe en mí. —Por la palidez de Ginebra, Lanzarote supo que sus argumentos habían dado en el blanco. Prosiguió con la voz entrecortada—. Y los dos sufrimos. Os ruego, mi señora, que no vuelva a ocurrir. Nunca he obrado con falsedad. Nunca os he sido infiel, mi señora, amor mío. Esta misma noche regresaré a Corbenic para averiguar la verdad.
—Pero debéis estar aquí el día que Mordred será armado caballero. Sois uno de sus partidarios, y Arturo depende de vos.
Lanzarote asintió con convicción.
—Si cabalgo sin descanso, volveré a tiempo.
Ginebra guardó silencio por un momento para hacer acopio de valor.
—Marchad, pues —consintió con voz firme—, si no queda más remedio. —Le dedicó una de sus sonrisas de otros tiempos—. Y hasta entonces...
—¡Señora! —Lanzarote le besó el cuello y acarició la piel sedosa de la garganta. Ella se excitó de inmediato y recorrió su cuerpo con las manos—. ¡Oh, señora! —Como siempre, Lanzarote reaccionó a su contacto. Con mano experta, le desató la delantera del vestido y acercó los labios a sus pechos a la vez que los liberaba de la seda que los escondía. Amarla era la gran bendición de su vida; el hecho de que ella lo amara a él era un misterio inescrutable—. Amor mío...
Todavía me ama, pensó Ginebra llena de júbilo, percibiendo los sentimientos de él en su respiración ronca y anhelante. Arqueó la espalda para responder al delicado roce de su boca. Lanzarote se despojó rápidamente de su propia ropa y le desprendió a ella el vestido.
—Ma belle! —susurró desde el fondo de la garganta—. Mon amour!
Ya desnuda, Ginebra se vio asaltada por una visión de la joven Elaine, de su cuerpo puro y virginal, sin ninguno de los estragos de los partos o la edad. Luego notó las manos fuertes de Lanzarote en torno a la cintura, sus pulgares en los hoyuelos de las caderas. Con ternura, Ginebra recorrió con los dedos las viejas heridas que tan bien conocía, la larga e irregular cicatriz del muslo, los pálidos y arrugados verdugones de hombros y brazos. Pese a adorar su desnudez desde hacía más de diez años, no había disminuido su apetito por su cuerpo esbelto y flexible, su miembro largo y fuerte.
Ámame, ámame ahora, pensó. Gimiendo ya ante lo que se acercaba, lo atrajo hacia sí. Y de pronto la invadió un dolor igualmente inevitable, los áridos amaneceres después de despertar, las noches de voraz deseo insatisfecho, la sorda aflicción de los días de soledad. En todos estos años, se dijo, nunca hemos compartido el lecho, nunca hemos sabido qué es yacer juntos y despertar en paz como los verdaderos amantes. Las lágrimas brotaron de su alma abrumada y se derramaron por su rostro. En un gesto de pasión, Lanzarote se las enjugó con sus besos y la penetró con una fuerza implacable.
En un segundo, la pena de Ginebra dio paso a un jadeante alborozo, y se estrechó contra él besándolo y gimiendo. Coronaron juntos la cima de un placer muy cercano al dolor. Luego la creciente ola rompió sobre sus cabezas y los arrastró hasta la orilla.
Saciados, yacieron juntos, fundiéndose en un amor que iba más allá del contacto de sus pieles y llegaba a los más recónditos rincones de sus almas. Al cabo de un rato se pusieron en movimiento sin hablar. Lanzarote la ayudó a ponerse el vestido, y con cada roce de sus dedos sentía ella el ilimitado amor que los unía. Ginebra deseó proclamar a gritos desde los tejados la fe y la sinceridad de su caballero. ¿Cómo podía haber dudado de él?
Cuando llegaba la hora de las despedidas, la separación les resultaba cada vez más difícil.
—Lanzarote...
—Sin palabras.
Él le selló los labios con el dedo y se marchó en silencio. En el horizonte lejano, el lucero vespertino difundía su tenue resplandor a través de la oscuridad. Pronto Ginebra tendría que bajar al gran salón y hablar y comportarse como si nada ocurriera. Se aproximó a la ventana para encender la vela que allí había. Diosa, Grande, ilumina a mi amor, rogó. Protégelo en el largo y penoso camino que ha de recorrer, y devuélvemelo sano y salvo.
Las recientes palabras de Lanzarote resonaban aún en sus oídos: «Nunca os he sido infiel, mi señora, amor mío.» La idea le proporcionó escaso consuelo ahora que él se había ido. Súbitamente el destello en la mirada de Elaine la asaltó de nuevo como una obsesión, y el miedo inundó su alma.
10
Merlín avanzaba por el bosque a lomos de su mula, tamborileando con los dedos y tarareando con un zumbido agudo y monótono como el de una abeja. De vez en cuando se mordía las puntas de los pulgares. Taciturno, contemplaba ir y venir a las criaturas salvajes. Normalmente habría estado en comunión con ellas, pero en esos momentos le flaqueaba el ánimo. ¿Cuál era la amenaza que oscurecía los días de Arturo?
Sobre él, un sol radiante cubría de fuego el bosque. Bajo los árboles, relucientes enjambres de efímeras danzaban frenéticamente aguardando la llegada del verano, época en que se aparearían y morirían. El irregular dibujo proyectado por la luz a través del follaje fundía y desdibujaba el camino, hasta que Merlín tuvo la impresión de que el mundo se desintegraba bajo sus pies. Aquel viaje lo llevaba a territorios desconocidos, lugares que nunca antes había hollado.
Cerró los ojos. Él estaba ya allí cuando el primer Pendragón surgió de las brumas del tiempo. Había cruzado aquellas neblinosas islas en innumerables ocasiones siempre al servicio de esa atribulada estirpe. Había sacrificado sus propios anhelos, su amor, su vida, por la continuidad de los Pendragón. Y sus esfuerzos aún no habían concluido.
Su amor... su vida...
Se mesó los rizados cabellos grises y profirió una maldición. En ese instante no quería pensar en la mujer espíritu, que sólo acudía a él en la oscuridad de su alma. Y no necesitaba mayor oscuridad que la que ya afrontaba.
Arturo... el peligro... el niño...
Hastiado, concentró de nuevo su mente en el camino. Semanas de cavilaciones no habían arrojado la menor luz sobre el asunto, sirviendo sólo para ennegrecer aún más el crepúsculo de su corazón.
Arturo.
El niño.
Un espeso miasma anegó su alma. Para distraerse, hizo inclinarse los árboles de ambos lados del camino hasta que sus copas se unieron como amantes y se besaron y acariciaron. Los abedules eran tan tímidos como cándidas vírgenes, y susurraban y rehuían el vehemente abrazo de los fresnos. El espino, en cambio, era el árbol de la Diosa, y se volvía hacia el roble con franco e inequívoco placer y ofrecía sus flores blancas a su lujurioso pretendiente cuando este, gimiendo hasta las raíces, le tendía las ramas.
De pronto, un recuerdo sacudió la mente de Merlín. Se vio a sí mismo como un joven druida, loco de amor por la Diosa y ciego de deseo. Anhelaba ser poseído por Ella, despedazado y creado de nuevo por completo. Sin embargo, pese a haber ayunado y estudiado y vagado por tierras inhóspitas en busca de su objetivo, nunca se había convertido en uno de Sus elegidos a diferencia de otros.
Y después habían llegado los cristianos, y el mundo entero se había tambaleado, obligando a sus habitantes a desplazarse por distintos caminos. Todo eso había ocurrido muchas vidas antes. Pero aún recordaba el dolor del amor insatisfecho, los gemidos de su alma. Devolvió a los árboles su verdadera naturaleza con una sensación de pesimismo aún mayor.
Cuando el sendero oculto inició su descenso hacia el camino principal a Camelot, el bosque empezó a tornarse menos espeso. Reacio a abandonar la fresca sombra, Merlín mantuvo a su mula al abrigo de los árboles. Al pasar junto a un espino, le rozó la cara una suave hebra de madreselva.
—Ánimo —musitó una voz—. Estáis cerca de vuestra meta.
Merlín aguzó el oído. Desde muy temprana edad había tenido la facultad de oír el leve susurro de las luciérnagas en la noche y las órdenes de las hacendosas hormigas a su bien adiestrada tropa. En ese instante captó un lejano zumbido y el chacoloteo lento y rítmico de los cascos de los caballos. Una llama amarilla de triunfo iluminó sus ojos.
—Gracias, vieja Madre —dijo entre dientes.
¡Sí!
Aún era el Merlín de siempre. Había oído el mensaje.
Fueran quienes fueran aquellos viajeros, eran las personas que andaba buscando. Y dondequiera que se hallaran, estaban en sus manos.
Al cabo de un segundo sintió las punzadas en los pulgares. Cuidado, Merlín, advirtió su voz interior. Pero ya no podía echarse atrás. Temerariamente, se tiró de las articulaciones sin misericordia, haciendo crujir sus nudillos más allá del umbral del dolor, y espoleó a la mula.
Pero aún habría de pasar otro día más antes de alcanzarlas. Descendiendo todavía por el sendero oculto hacia el camino principal, vio a lo lejos a un anciano, dos mujeres y un joven, cargados con más equipaje del que seguramente necesitaban y custodiados por un grupo de hombres bien armados.
El anciano cabalgaba solo al frente de los demás, absorto en sus pensamientos y aparentemente ajeno a quienes lo seguían.
Detrás de él viajaban las dos mujeres en palafrenes de escasa altura. La más joven, a juzgar por su sombrío continente, era la hija del anciano; la de mayor edad era sin duda su doncella. Pero el jinete que cerraba la marcha se diferenciaba totalmente del resto. Al verlo, Merlín notó que le hervía la sangre en las venas.
Tenía el aspecto de alguien que nunca ha sido joven, alguien nacido ya con una vida a las espaldas. Irradiaba la clara e intensa incandescencia de un fuego interior y la mirada de sus grandes ojos semejaba provenir de otro mundo. Sin embargo su vieja alma se hallaba alojada en el cuerpo de un muchacho, alto y esbelto como un junco, un adolescente en el que no obstante se perfilaba el apuesto hombre que llegaría a ser. Tenía los ojos claros y muy separados como un niño y el cabello rubio y lacio, cortado como el de un paje. Vestía un jubón de malla plateada y una túnica blanca, y el sol de la mañana lo bañaba en oro puro.
Por contraste, la anciana dama de compañía parecía sólo medio viva. Sentada a mujeriegas en un viejo jamelgo, la encorvada figura asida al borrén delantero de la silla era poco más que un saco de huesos y tela. Llevaba hundidos los estrechos hombros por efecto del cansancio y mantenía sus ojos vacíos fijos en el suelo con expresión ausente. Merlín la desechó con un somero vistazo. No era más que el esqueleto de lo que en otro tiempo había sido.
La mujer joven a lomos del palafrén blanco vestía de blanco y gris con la austeridad de una monja. Un velo cubría su cara pálida, tenía la vista baja, y un mohín de descontento arqueaba sus labios. No parecía advertir lo que para Merlín resultaba evidente: la reverente adoración manifiesta en la firme mirada del muchacho. Pero a Merlín bastó observar por un momento sus exquisitas facciones, los rizos claros que escapaban al tocado y el brillo de los ojos a medio camino entre el anochecer y el alba, para adivinar a quién había salido el joven rubio. Sin duda el muchacho era su hijo.
Y sin embargo...
Merlín contuvo el aliento. El muchacho no era idéntico a su madre sino que recordaba a otra persona, alguien en su día tan joven y ardiente como él ahora, con el mismo aire de serena caballerosidad.
Pero ¿a quién exactamente le recordaba?
Merlín siguió adelante, esforzándose por precisar ese recuerdo, tan frágil como un sueño fugaz, y sabiendo que lo conseguiría.
Y muy pronto.
El cuerpo de Merlín se convulsionó de la cabeza a los pies y se le erizó el vello. Y de repente se repitieron las punzadas de dolor en los pulgares. Pero aquel hermoso muchacho no podía entrañar una amenaza. Impertérrito, Merlín se encaminó hacia el jefe del grupo.
De cerca, el anciano no parecía en absoluto un viejo decrépito perdido en sus ensoñaciones, sino un hombre en pie de guerra contra sí mismo y contra el mundo entero. Su manera de mover la cabeza a uno y otro lado como un halcón y su penetrante mirada eran propias de una persona que veía enemigos en todas partes. ¿Qué puede temer?, se preguntó Merlín irritado. Sin embargo es obvio que algo teme.
—¡Señor! —se anunció.
—¿Quién llama? —prorrumpió el anciano con una peligrosa mirada.
Al final de la pequeña columna, el pálido joven sonrió.
—Es Merlín, mi señor, no un enemigo. —Saludó al viejo hechicero con una cortés reverencia—. Vuestra presencia nos honra, señor.
Merlín asintió con la cabeza, hondamente satisfecho de saberse reconocido.
—¿Vais a Camelot?
—Allá vamos —contestó el anciano. Esbozó una ufana sonrisa—. Soy Pelles, rey de Terre Foraine.
Indistintos recuerdos flotaron en la mente de Merlín. Terre Foraine se encontraba en la costa septentrional, y Pelles era un rey cristiano, que tenía entre algodones desde hacía veinte años a una hija del destino, encarnación de una profecía.
Merlín mostró los dientes en una sonrisa.
—Os conozco, señor.
El rey Pelles forcejeó con el caballo para obligarlo a volver la cabeza.
—Y éstas son mi hija, la princesa Elaine, y su doncella, la dama Brisein. Llevo a mi nieto a la corte del rey Arturo. —Un intenso rubor asomó a sus hundidas mejillas—. Se llama Galahad. Es el mejor caballero del mundo.
Sorprendido, Merlín oyó su propia voz a través de las brumas del tiempo: «Recordad que debéis dejar un puesto en la Tabla Redonda para el caballero que ha de venir. Será hijo del más extraordinario caballero del mundo, y está destinado a la mayor aventura de todas. Llamad a su asiento el Asiento Peligroso, ya que serán muchos los peligros que arrostrará y todos los superará. A su debido tiempo también él será el caballero más extraordinario, y cuando él llegue, la Tabla Redonda estará completa.»
Esto le había profetizado a Ginebra desde su celda de cristal hacía muchas vidas. Y para quienquiera que hubiese oído sus palabras, éstas eran la verdad absoluta.
«Y entonces la profecía de Merlín se cumplirá.»
A Merlín se le puso carne de gallina. ¿Sería ese muchacho, ese niño, aquel a quien el destino enviaba para completar la Tabla Redonda, para ocupar el Asiento Peligroso tal como él había soñado hacía tantas vidas?
Hizo el esfuerzo de hablar.
—¿Un caballero superior a Lanzarote? ¿Superior a Arturo, el rey? —Su mente era un avispero de punzantes temores.
Una ininteligible luz iluminó el rostro de la mujer de menor edad.
—¡Superior a todos ellos! —exclamó—. ¡Mi hijo es puro!
¿Una virgen y un caballero?
—¿Sir Galahad ya, joven? —preguntó Merlín, dirigiéndose al muchacho—. ¿Puedo saber vuestra edad?
El muchacho inclinó cortésmente la cabeza.
—Soy muy joven para ese honor, en efecto —admitió con humildad—. Dieciséis es la edad más habitual.
—Por Dios, ¿qué decís? —saltó Pelles con vehemencia—. Yo mismo lo armé caballero la pasada Pascua. Arturo debe admitirlo en la hermandad de la Tabla Redonda. Ocupará su asiento en la fiesta de Pentecostés.
—Que se nos echa ya encima. El príncipe Mordred ya debe de estar velando las armas. —Merlín miró a Galahad—. Así que la Tabla Redonda, ¿eh, muchacho? Perteneceréis a una hermandad muy poderosa. —Algo rozó nuevamente la periferia de su memoria. ¿A quién le recordaba aquel muchacho? ¿A quién? No importaba. Ya se acordaría. Con el rabillo del ojo, advirtió que Pelles hacía una furtiva seña a los hombres de armas—. Vais bien protegido, señor. —Los ojos amarillos de Merlín lanzaron una corrosiva mirada—. Pero el rey Arturo ha limpiado de bandidos este territorio. ¿Qué teméis?
Un resplandor vesánico afloró al rostro del anciano.
—Los enemigos de Cristo están en todas partes.
Del camino principal llegó el ruido atronador de unos cascos de caballo. Un jinete cabalgaba hacia el norte a rienda suelta con temeraria rapidez, sin preocuparse de su integridad física.
Merlín alargó el cuello para atisbar la blanca nube de polvo. El caballero llevaba los colores de Lanzarote, notó, y el cordel rucio que montaba parecía también el de Lanzarote.
—En cuanto a ese caballero, podéis estar tranquilo, os lo aseguro. Y yo mismo me encargaré de que lleguéis sanos y salvos a Camelot.
El rey Pelles lo contempló con expresión triunfal.
—¡Nuestro Señor nos envía a Merlín para que cuide de nosotros! —exclamó, sonriendo como un lunático.
—Quizá —concedió Merlín, y también se echó a reír. Sí, los acompañaría hasta Camelot a todos, el viejo rey loco, su desdichada hija y el hermoso joven, e incluso al cascarón vacío de la decrépita dama. Arturo se alegraría de ver cumplida la profecía.
Pero Ginebra...
Merlín ahogó la risa hasta que se le saltaron las lágrimas. La reina Ginebra no recibiría con agrado a aquel variopinto grupo. Ya que Merlín acababa de descubrir a quién le recordaba el rostro del muchacho.
En las copas de los árboles, el espíritu rió también. En torno a ella, las tiernas hojas se marchitaban con su abrasador aliento. Y eso no hacía más que aumentar sus carcajadas. ¡Que los pájaros se cayeran de las ramas! ¡Que el sol diera marcha atrás en su trayectoria y volviera hacia la noche! La naturaleza entera debía temer y reverenciar al hada Morgana.
Con concupiscente satisfacción, enroscó su cuerpo al tronco más cercano, y la risa brotó de su vientre hasta sus blancos y afilados dientes. Sí, Merlín tenía razón, como tantas veces, y el orgullo de Ginebra sufriría un doloroso revés. ¿Qué más daba si la reina del País del Verano había padecido ya la traición de Arturo y la muerte de Amir? El espíritu dejó escapar un bufido de desdén y, acariciando la corteza áspera del árbol, se retorció de rabia. Ginebra nunca sufriría lo suficiente.
Pero Merlín sólo tenía razón respecto a lo que él veía. Y aquellos ojos dorados de aguda vista debían permanecer a oscuras. Cuando la oscuridad descendía sobre él, no era ya un señor de la luz, sino sólo un hombre abrumado por sus pesares que intentaba buscar alivio al dolor. ¡Sí! Pesares y dolor, eso merecía Merlín, pues también él tenía pecados que expiar.
Morgana lanzó un suspiro, alzó el vuelo y volvió a posarse en su rama. Pronto, muy pronto, penetraría de nuevo en el viejo cuerpo de la dama Brisein. Pese a estar ajado y torcido como un árbol moribundo, cumpliría su función. Y Merlín había considerado a la anciana Brisein un cascarón vacío, indigno de su atención. ¡Qué necios eran los hombres! Ningún hombre era capaz de entrever su propia forma oculta dentro de Brisein, ni siquiera Merlín, que a menudo había retozado con ella.
Sí, Merlín, sí, me has amado hasta la locura y no has deseado a ninguna otra mujer cuando te envolvía la oscuridad.
El lobo guarecido en la cueva lejos de allí percibió el olor de Morgana y respiró aquel efluvio caliente a voraces bocanadas. Con los ojos encendidos, ella se acarició los pechos blancos y turgentes y los sinuosos costados. Merlín había sido su allegado en muchas vidas anteriores. Ya era hora de dar por terminada esa relación. En el pasado Merlín le había dado placer y enseñado muchas cosas. Y el pasado era el futuro cuando giraba la rueda del tiempo.
Pues su afán de venganza seguía vivo. Uther y Arturo debían pagar.
Y su aullido aún malograba las cosechas y provocaba el parto prematuro a las vacas. Y aún no conocía a su hijo.
¡Así será!, clamó su alma inquieta y atormentada. Que Merlín conduzca a Galahad hasta Camelot, y los acontecimientos tomarán su propio rumbo. Ni siquiera el viejo hechicero podía impedir el avance de esa rueda. Y después Mordred, Mordred, será tu turno, dijo entre dientes, otra vez llena de júbilo.
El ruido de cascos en el camino principal llevó su regocijo a cotas aún mayores. Abajo, un caballero espoleaba su montura, galopando recto como una flecha hacia el norte. Detrás de él, Pelles y sus acompañantes salían lentamente de entre los árboles para dirigirse a Camelot. Adiós, Lanzarote. Cabalga hasta Corbenic en vano.
Todo sería en vano.
El espíritu emitió un silbido de satisfacción. Una nube de vapor envenenó a las aves que volaban hacia Camelot.
Todos sus esfuerzos serían en vano, porque ella se saldría con la suya.
11
Aún no amanecía pero sin duda la vigilia no podía prolongarse mucho más. Aterido de frío y amargado, Kay se arrebujó en su capa, deseando hallarse en cualquier otro lugar antes que allí. En el patio, frente a la capilla, una tenue llovizna empapaba todos los rincones del atrio donde había buscado refugio junto con Lucan y Bedivere. La noche había sido más propia de noviembre que de junio, y los amenazadores restos de nubosidad anunciaban un día lluvioso. ¿Era tan espantoso el tiempo cuando Arturo y él fueron armados caballeros?
No, pero aquél era otro mundo. Kay alejó resueltamente de su memoria esos interminables días azules y dorados de su juventud con su alto y huesudo compañero de aventuras, un muchacho siempre amable y nunca pusilánime. Pero eso ocurrió antes de que supieran que Arturo era rey. Y mucho antes de que Arturo tuviera un hijo.
Y un hijo que en esos momentos velaba las armas para convertirse en caballero. Más aún, camino de suceder a Arturo en el trono. Así que era justo que otros caballeros de la Tabla Redonda lo acompañaran en su vigilia, ante la iglesia donde él y los demás novicios guardaban ayuno durante toda la noche. Arturo así lo había querido, como todo el mundo sabía. Era bueno ver que Mordred cumplía la voluntad de Arturo.
Era bueno, sí. Kay exhaló un suspiro tan profundo que se le estremecieron las entrañas. ¿Por qué, pues, aborrecía aquella ceremonia? Debía regocijarse con Arturo y alegrarse de que tuviera un hijo. Sin embargo suspiró de nuevo. Dioses del cielo, ¿adonde los llevaría todo aquello?
De pie junto a la figura pequeña y encogida de Kay y, como este, haciendo lo posible por protegerse de la fina lluvia, Bedivere oyó el suspiro y lanzó a Lucan una elocuente mirada. Lucan bostezó y se irguió para echar un vistazo al cielo. El primer resplandor del alba bañaba ya el este. Despreocupadamente, dio una palmada en el hombro a Kay y le frotó la nuca fría y mojada.
—Pronto terminará —dijo afectuosamente— y entonces veremos cómo lo ha sobrellevado Mordred. Al menos cuenta con el apoyo de sus amigos.
Junto a la puerta de la iglesia, todavía en la penumbra, los escuderos y pajes de Mordred aguardaban a su señor. Dispersos por el patio, corrillos de caballeros permanecían atentos a la capilla. En la creciente claridad, se veían ya los destellos de las espadas y las cotas de malla plateada.
—¿Quién hay ahí? —preguntó Kay, alargando el cuello para ver.
Bedivere sonrió.
—Caballeros que eran ya viejos cuando Arturo aún era un niño. —Señaló en dirección a dos cabezas blancas, muy juntas y enfrascadas en una conversación—. Sir Niamh estaba aquí cuando llegamos a Camelot.
—Y también sir Lovell —añadió Kay con una seca risotada—. Era el paladín de la reina, ¿recordáis?, y lo llamaban Lovell el Intrépido. —Miró alrededor, yendo a fijarse en otro grupo—. Y allí están Sagramore y Dinant con Helin y Erec... ¿y quién hay detrás?
—Es Tor —dijo Lucan, divisando a un hombre alto y armado hasta los dientes—. El rey le ha ordenado que vuelva de la costa sajona. Últimamente los noruegos no representan un gran peligro, y Arturo quería que todos los caballeros estuvieran presentes en la ceremonia.
Kay recorrió el patio de parte a parte con una mirada inquisitiva.
—Allí está Ladinas, de charla con Griflet y los gemelos terribles.
—¿Balin y Balan? —Lucan soltó una carcajada—. ¿Y están conversando? Por lo general, siempre andan peleándose.
Kay dejó escapar un gruñido.
—Bueno, por lo visto la Tabla Redonda se ha reunido al completo. —Esbozó una acre sonrisa—. Incluso están los niños de armas.
Cerca de la puerta de la iglesia había media docena de jóvenes caballeros, su cháchara y sus risas cada vez más estridentes a medida que otros se unían al grupo. Sin cicatrices ni arrugas, jugueteando como cachorros, superaban apenas los veinte años y algunos ni siquiera llegaban. Sus inmaculadas túnicas y sus intactas espadas capturaron los primeros rayos del sol, poniéndose en el patio aún más de manifiesto el cruel contraste entre ellos y los caballeros de mayor edad. Kay reparó por vez primera en las numerosas cicatrices que surcaban el rostro de Tor y su escaso cabello, así como en la panza oronda y caída de Sagramore.
—¡Grandes Dioses! —masculló incrédulo—. ¿Nos hacemos viejos?
—¡Helos ahí! —anunció Lucan, y su semblante se tornó de pronto más severo—. Los seguidores de Mordred. —Señaló a un joven esbelto de facciones angulosas que saludaba ruidosamente a otro joven al verlo acercarse ufano como un pavo real—. Y sus cabecillas, Vullian y Ozark. Esperemos que sea capaz de meterlos en cintura.
Bedivere movió la cabeza en un gesto de desolación. Su suave dejo galés no hizo más que conferir mayor contundencia a sus palabras.
—No sienten la caballería como la sentíamos nosotros.
—Entonces a nosotros nos corresponde enseñarles —declaró Kay— si no queremos que Mordred herede un mundo peor que este cuando nos hayamos ido.
—¡Por todos los Dioses, Kay, no digáis eso! —protestó Lucan, y echando atrás la cabeza, prorrumpió en carcajadas—. Aún no estamos acabados. Como tampoco lo están ellos —agregó, señalando con la mano—. Señores, ahí tenemos a los orcadianos.
Se aproximaban cuatro corpulentas figuras, todas en distintas combinaciones de negro y rojo. Pero mientras que Gawain y sus dos hermanos menores lucían túnicas carmesí y escarlata y calzas oscuras con motas de un rojo encendido, el hombre enjuto y curtido que seguía a Gawain vestía sólo de negro. Únicamente una banda de un rojo sangre sobre el pecho rendía tributo a los colores de su clan.
—¡Es Agravaine! —exclamó Kay con súbito interés—. Bien, demos la bienvenida al hijo que vuelve a casa. —Maldiciendo el dolor de la pierna y renqueando por el resbaladizo empedrado, salió al paso a los hermanos de las Orcadas—. Saludos a todos, buenos señores —dijo con tono sarcástico—. Agravaine, veo que estáis de nuevo entre nosotros. ¡Gran noticia!
En los labios de Agravaine se dibujó una parca sonrisa y en su mirada se advirtió el mismo sarcasmo que en las palabras de Kay.
—Saludos, Kay —respondió con voz áspera y desapacible—. No habéis cambiado. Aun así, me complace recibir vuestra bienvenida.
—Vestido así, no seréis muy bienvenido aquí —replicó Kay mordazmente, indicando la oscura indumentaria de Agravaine—. Se diría que vais a asistir al entierro de un amigo.
Agravaine le dedicó otra distante sonrisa.
—En Oriente, los hombres mueren por exponerse demasiado tiempo al sol. Llevo estas ropas desde hace diez años, y no pienso abandonarlas por vosotros.
—Al igual que Kay, ciertas cosas no cambian, Agravaine —terció Lucan, acercándose desde detrás con una comedida sonrisa—. Seguís siendo el de siempre, veo.
Agravaine movió la cabeza en un gesto de asentimiento.
—Soy como soy, y no tengo otra manera de ser. No obstante, sí he cambiado. —Alzó la vista, y por un momento pareció echar fuego por los ojos—. He cumplido mi penitencia, Lucan.
—Como ha reconocido el propio rey permitiéndoos regresar —puntualizó con diplomacia Bedivere. Dio un paso al frente y, fijando su cordial mirada en Agravaine, le tendió la mano—. Y nos alegramos de que estéis de nuevo entre nosotros.
Gawain le asestó una enérgica palmada en la espalda a su sombrío hermano.
—Ahí tenéis, Agravaine —dijo con entusiasmo—, volvéis a pertenecer a la Tabla Redonda.
Siempre y cuando no matéis a más caballeros de Arturo, deseó añadir Kay con resentimiento pero se contuvo, conformándose con una última pulla:
—Y vuestro regreso no podría haber sido más oportuno. Es una gran suerte que estéis aquí para agasajar a nuestro nuevo caballero justo cuando va a ser designado heredero del rey. Sin duda el príncipe Mordred tomará buena nota de vuestra lealtad.
Agravaine dirigió la mirada hacia donde señalaba la mano de Kay. Agazapada a la sombra de la torre del homenaje, la baja iglesia de piedra titilaba bajo el sol naciente. A través de la ventana redonda situada sobre las labradas puertas de roble se veía la llama eterna, que ardía sobre el altar como un ojo de dragón. Mientras la observaban, perdió intensidad hasta casi apagarse y al instante volvió a brillar.
—La vigilia ha concluido —anunció Gawain con gravedad—. Ahora sabremos cómo lo ha sobrellevado Mordred.
Detrás de él, Gareth exhaló un suspiro quejumbroso. Lanzó una mirada interrogativa a Gaheris, como diciendo: ¿Os acordáis, hermano?
—Sí, lo recuerdo —respondió Gaheris con aspereza. Su blanca piel se sonrojó hasta las raíces del cabello—. Diez horas postrado de rodillas, hasta que las losas del suelo parecían cuchillos hincándose en mis huesos. ¿Cómo iba a olvidarlo?
—Pero superasteis la prueba, hermano —dijo Gawain con semblante ceñudo—. Como todos nosotros. —En su desproporcionado rostro apareció una expresión de enojo: ¿De qué se quejan estos dos?
—¿De verdad, hermano? —intervino Agravaine con vivo interés—. Pues yo pensaba que la ceremonia para ser armado caballero se decretó después de uniros vos a Arturo cuando accedió al trono. No sabía que también vos velasteis armas.
Gawain se puso de mil colores. Muy propio de Agravaine, pensó con indignación. Se aclaró la garganta.
—Es cierto —admitió con dificultad— que cuando yo entré en la orden de la caballería, sólo se juraba ante nuestros señores. Les ofrecíamos nuestra lealtad y nuestras espadas, y ellos se comprometían a tomarnos bajo sus auspicios. Pero cuando Arturo llegó, eran tantos los caballeros desgobernados y malos señores sueltos en el reino que decidió que la caballería quedara sujeta al control de la Iglesia.
Lucan se echó a reír y dirigió la mirada hacia Gaheris y Gareth.
—Así que los cristianos instauraron una vigilia para todos los aspirantes a caballero, a fin de que expiaran sus pecados. Había que vestirse de blanco y hacer penitencia toda la noche si se deseaba ser caballero de Cristo al día siguiente. En tanto que nosotros, pecadores impenitentes, cuando nos convertimos en caballeros —explicó, abarcando con una sonrisa a Kay, Gawain y Bedivere—, no teníamos más que la torques de oro de la caballería en torno al cuello, y la solemne promesa de Arturo como nuestro señor. —Se produjo un embarazoso silencio. La amplia sonrisa de Lucan se desvaneció tan deprisa como la nieve de verano—. Y me pregunto quién moriría antes por él, vosotros o nosotros.
—Vamos, Lucan —protestó Gawain, nervioso—, no hay necesidad de hablar de muerte. Estamos aquí para honrar al príncipe Mordred.
—Y ahí viene —anunció la suave voz de Bedivere.
Las puertas de la iglesia se abrieron con un chirrido de hierro. Dos monjes tonsurados aparecieron tras ellas, forcejeando con la vieja madera de roble para hacer girar sobre los goznes las enormes hojas. A continuación, empezaron a salir los demás monjes en un interminable desfile de hábitos negros, todos con cirios encendidos, uniendo sus voces para entonar el primer oficio del día:
—Beatus vir, qui non abiit...
Bienaventurado sea el hombre que no se deja aconsejar por los impíos, tradujo Kay para sí mientras los monjes cantaban. ¿Alude eso a Mordred? ¿Será un hombre bienaventurado, libre de todo mal? Por favor, Dios, que así sea.
Un violento tirón en la manga precedió a la voz de Lucan junto a su oído.
—¡Helo ahí!
A la compacta falange de monjes cantores siguió otra columna formada por aquellos que cantaban el contrapunto, vestidos igualmente de negro. Entre ellos, como una criatura atrapada en ámbar, apareció Mordred. En sus ojos se advertía una mirada tan lúgubre como la de un hombre venido del infierno. La pálida luz de la mañana iluminó su rostro atormentado, sus miembros entumecidos y sus movimientos envarados como los de un muerto salido de la tumba. Pero se mantenía en pie. Había sufrido y había resistido. Había superado la prueba.
Un clamor de reconocimiento surgió de los presentes. Con un asomo de sonrisa, Mordred alzó una blanca mano en respuesta antes de que sus escuderos y ayudantes se abalanzaran sobre él para llevárselo de allí.
—¡Listo! —exclamó Gawain, mirando hacia el sol con los ojos entornados—. Ahora podrá disfrutar de la recompensa. Ahora disponen de una hora aproximadamente para administrarle el baño caliente y los refrigerios tonificantes, y adecentarlo. Luego nos reuniremos todos en el gran salón.
—Habiéndonos adecentado antes también nosotros para honrar al rey —comentó Kay con acritud, observando la oscura vestimenta de Agravaine. Pero mientras hablaba, no dejaba de estremecerse a causa del frío y la humedad. Las brumas de la noche le habían calado hasta los huesos.
—Permitid que os ayude, Kay —dijo Agravaine solícitamente. Se acercó a él y lo cogió del brazo con una amable sonrisa—. Estas guardias nocturnas son demasiado para vos. Si no andáis con cuidado, os costarán la vida.
—¡Mi señora! No os esperábamos. Su Majestad no ha terminado aún sus devociones matutinas.
—No importa. —Ginebra entró en los aposentos del rey con una sonrisa tranquilizadora—. Aguardaré.
A través de una puerta abierta vio a Arturo de rodillas, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas en oración. Sobre él, como si estuviera a punto de desprenderse de la cruz de un momento a otro, pendía un Cristo con los ojos en blanco y contorsionada pose, y a juzgar por el contraído rostro de Arturo, era obvio que estaba pugnando con su alma.
Ginebra lo observó allí de rodillas y sintió un profundo pesar. Oh, Arturo, se dijo, ¿por qué os postráis ante este profeta fracasado, este rey dios importado de Oriente? Vos mismo nacisteis ya rey entre los hombres, y siempre habéis sido un dios para mí. Cuando os conocí, fue como salir del agua para sumergirme en vino tinto. Hicisteis de mí una mujer, y yo os hice un hombre.
Y juntos trajimos la paz a estas tierras, y entre los dos engendramos al hijo más hermoso del mundo.
La luz procedente de la ventana iluminaba el cabello canoso de Arturo. Ginebra recordó los tiempos en que su rubia cabeza brillaba más que el sol y deseó acariciar su atribulada cara y atusar sus enmarañados rizos. Sintió que el corazón se le encogía a causa de un ya antiguo y conocido dolor. Oh, Arturo, Arturo...
Seguía siendo su marido. Y al pensar en ello la asaltó otra antigua aflicción.
Oh, Lanzarote...
Infinitas motas de polvo danzaban en los rayos de sol que atravesaban la cámara. En el oblicuo haz de oro líquido, vio alejarse al galope una figura rumbo al sol poniente. De pronto aquel raudo y precipitado viaje a Corbenic se le antojaba un dislate, siendo tan inminente la ceremonia en que Mordred se convertiría en caballero. Lanzarote no regresaría a tiempo.
Y si Morgana estaba en Corbenic, como ambos temían, quizá Lanzarote ya nunca volviera. Ginebra cerró los ojos. Que la Diosa te acompañe, amor mío, y vele por tu rápido regreso a casa.
—¿Ginebra? —De pie ante ella, Arturo la miraba con expresión de sorpresa—. ¿Qué os trae a mis aposentos?
—Ah... —Ella procuró serenarse—. He venido a saludaros, Arturo. Antes de los actos formales siempre sois vos quien viene a visitarme y darme apoyo. Pero hoy es un día especial, y merecéis que os honre.
—Os lo agradezco, Ginebra. Sois muy considerada conmigo.
Arturo le cogió la mano y la guió a la gran cámara, rehusando los ofrecimientos de vino y dulces que le hacían los criados para interrumpir el ayuno e indicándoles que se retiraran.
—Así estaremos a solas —dijo con tono jovial, apretándole la mano afectuosamente por un momento.
Sin embargo, advirtió Ginebra, tenía el semblante muy pálido y la forzada sonrisa que se dibujó en sus labios no llegó a reflejarse en la mirada. Además, se movía con dificultad, y al reparar en ello, la asaltó el pensamiento que siempre intentaba alejar de su mente: ¿Cuánto tiempo hace que no me llama a su lecho? Demasiado para él, aunque no para mí, concluyó Ginebra con un asomo de temor. Su antigua herida se ha recrudecido. Eso debe de ser.
Dioses del cielo, ¿cuánto hacía que Arturo recibió aquella herida entre las piernas que de vez en cuando amenazaba su virilidad? Lo habían tratado los mejores médicos druidas, consiguiendo de hecho sanarlo. Pero en épocas de tensión el mal volvía para atormentarlo.
Ginebra alzó la mano y le tocó la profunda arruga formada entre sus cejas.
—Estáis preocupado —dijo.
Arturo desvió la vista.
—Hoy, Ginebra, cuando Mordred sea armado caballero... ¿Recordáis, mi señora? Lo decidimos de común acuerdo.
—Sí. —Ginebra respiró hondo para hacer acopio de valor—. Arturo, ya sé que cuando lo traigáis a la Tabla Redonda, le asignaréis...
No, pensó Ginebra, me niego a decir el «puesto de Amir». Mi querido hijo ya no está entre nosotros.
—El Asiento Peligroso —añadió Arturo con brusca premura—. Sí, y además hoy lo nombraré sucesor mío.
Ginebra levantó la mano.
—Arturo, ambos sabemos desde hace años que esto ocurriría. A decir verdad, lo sabemos desde que Mordred llegó, y a estas alturas es lo que todos en Camelot prevén. Y él os adora. Desea comportarse como un buen hijo. Y demostró su lealtad cuando recuperó vuestra vaina, la vaina de vuestra espada, y os la devolvió intacta, ¿recordáis?
—¿Mi vaina? —Arturo rió abochornado—. La vaina de vuestra madre, querréis decir.
—Ha sido vuestra desde el instante en que ella os la obsequió el día de nuestra boda. Yo deseaba que la tuvierais para que os protegiera como la había protegido a ella.
Reacia a continuar, Ginebra guardó silencio. Los recuerdos y reproches se amontonaban en su mente. Sabéis, pensó, que desde tiempos remotos esa vaina poseía la facultad de proteger de la pérdida de sangre a quien la llevara. Y también Morgana lo sabía. Por eso os la robó, para herirnos a ambos. Y Mordred la recuperó y os la trajo a fin de asegurarse vuestro amor. Todo eso ocurrió porque amasteis a vuestra hermanastra Morgana estando casado conmigo. Y si algo bueno se desprendió de ello, si os dio un hijo y ahora Mordred os ama, es más de lo que merecéis.
¡Ya basta!, la reprendió su propio corazón. En voz alta, dijo:
—¿Qué os preocupa?
—¿Preocuparme? No, nada —respondió Arturo, y se echó a reír.
Sin embargo eludió la mirada de Ginebra, y ésta vio en ese detalle la plena confirmación de sus sospechas. Teme que Mordred no sea digno del nombre Pendragón, pensó. Se da cuenta de que nadie conoce cómo es Mordred. Y debe de preguntarse si Mordred se conoce a sí mismo.
Oh, Arturo. Oh, amor mío.
—En todas partes se comenta que el hijo de Arturo será un rey generoso y noble —dijo con sutileza. Fijando la mirada en su esposo, añadió—: ¿Empezáis vos a albergar alguna duda, quizá? —Mientras hablaba, la incertidumbre la invadió también a ella. ¿Acaso era sólo su envidia lo que la impulsaba a intuir un engaño en el fondo de la cándida mirada de Mordred, a presentir que su aguda inteligencia escondía algo? Tomó aire—. Arturo, ¿habéis pensado... o temido...?
—No, Ginebra —atajó Arturo con aspereza—. Y no vacilaré ahora. El día ha llegado, la fiesta está preparada, y han llegado invitados hasta de Roma. ¿Sabéis que el Papa ha enviado a su propio legado junto con el padre abad para honrarnos? —Miró a Ginebra con expresión severa—. Pero por encima de todo eso se encuentra el hecho de que Mordred está destinado al éxito. Es un Pendragón. Lleva la señal.
—Así es, en efecto.
Ginebra cerró los ojos. Sí, pensó, lleva el tatuaje de los Pendragón, que vos y Merlín tenéis en torno a la muñeca, y que Mordred ha ocultado entre su cabello negro azulado. Un par de dragones de ese mismo tono de negro, enzarzados en un combate a muerte, ambos atacando y engulléndose mutuamente las colas, ambos desgarrando y devorando la carne del otro.
¡Basta ya, basta!, repitió su voz interior. Mordred acababa de nacer cuando Morgana grabó en su piel la marca de Pendragón. No debe culparse a un niño de los actos de su madre.
Arturo seguía hablando.
—Es designio de Dios —lo oyó decir Ginebra—. Mordred es el único descendiente vivo de nuestra estirpe, y mi único heredero.
Sólo porque nuestro hijo Amir murió, se dijo Ginebra.
—Es cierto —afirmó, reuniendo fuerzas de algún modo para articular palabra—. Mordred es vuestro heredero natural. No tenéis otro hijo que pueda sucederos.
Su mente vagaba por un desierto de dolor. Ni una hija que me suceda a mí, siguiendo la tradición de las reinas. A mi madre la llamaban el Cuervo de la Batalla y la Señora de la Luz. Pero yo soy estéril, y su línea acaba en mí. Así y todo, aún soy la hija de Maire Macha, y su espíritu perdurará mientras yo viva.
Un tono distinto y extraño alteró la voz de Arturo.
—Además, los romanos eran partidarios del reinado de los hombres. Construyeron un poderoso imperio sobre las espaldas de los hombres.
—¿Los romanos construyeron un imperio? —Sobresaltada, Ginebra abandonó sus lucubraciones—. ¿Es ese vuestro sueño?
La crispada risa de Arturo demostró a Ginebra que había puesto el dedo en la yaga.
—¿Tan absurdo os parece?
—¿Un imperio? ¿Para vos o para Mordred?
Arturo frunció el entrecejo.
—Los romanos extendieron sus dominios desde Italia hasta estas islas brumosas, conquistando todo el territorio que mediaba entre uno y otro punto —dijo, procurando controlar su irritación—. Sin duda un gran caudillo britano podría emular su ejemplo y repetir la maniobra en sentido opuesto aprovechando las vías que ellos dejaron al partir.
—Arturo, pensad...
—¡No, Ginebra! —Un peculiar brillo apareció en los ojos de Arturo—. Las calzadas romanas siguen ahí para que otros las recorran. Podríamos levantar un imperio de aquí a Roma, sobre todo con amigos como Lanzarote y sus primos en Pequeña Bretaña, aliados nuestros desde los tiempos de mi padre.
Ginebra se golpeó la cabeza con los puños.
—¡Arturo! —exclamó, alarmada—. ¿Qué locura es esa? Cuando subisteis al trono, en estas tierras todos guerreaban por su propio interés, y las viudas y huérfanos sufrían y morían de hambre en vano. Nosotros pusimos fin a todo eso, y ahora nuestro pueblo vive sin miedo. Pero vos, o Mordred —se obligó a añadir—, debéis estar aquí, en vuestro reino para mantener la paz. La ausencia del soberano entrañaría aún un grave riesgo.
Arturo se agitó molesto y finalmente le volvió la espalda.
—Creo que os equivocáis, Ginebra.
Ella lanzó una estridente carcajada.
—Arturo, de sobra conocéis la afición de los celtas por luchar entre sí. —Su mirada se ensombreció, y ella misma notó que su voz adquiría la aspereza de un graznido de cuervo—. Abandonad estas costas, y os auguro que todos vuestros súbditos y tierras se verán sumidos en un baño de sangre.
—¡Ya es suficiente! —Aunque mantuvo la voz serena, Arturo no pudo evitar que la cólera se trasluciera en su rostro—. No toleraré que habléis así. Estáis deseándole mala suerte a Mordred sin darle tiempo siquiera a intentar realizar sus esperanzas.
Las esperanzas de Mordred, pensó Ginebra. ¿Quién sabe cuáles serán?
—Arturo, en cuanto a Mordred, no deberíamos olvidar que es hijo de Morgana.
—No quiero oír hablar más del asunto. —Arturo se acercó a Ginebra y clavó en ella una fría mirada—. Independientemente de quién sea su madre, es hijo mío. —Exhaló un entrecortado suspiro—. Y he tomado una decisión.
Ginebra sintió un hondo desánimo.
—Obrad con cautela, Arturo, os lo ruego.
El le cogió las manos.
—Siempre veis el lado oscuro, Ginebra. —Intentó esbozar una sonrisa—. Creedme, amor mío, no hay nada que temer. —Apretó los labios y echó atrás la cabeza—. Hoy anunciaré el nombramiento de Mordred como mi heredero. Y Mordred nos sorprenderá a todos, os lo aseguro.
12
En el gran salón, todas las vigas se habían adornado con guirnaldas de plantas y hojas. El fresco aroma del bosque impregnaba el aire, y las tiernas ramas goteaban aún la savia del verano. Entre los robustos maderos del techo colgaban los pendones de los caballeros, formando una cortina de colores rojo, azul, plateado, blanco y negro. En lo más alto, el estandarte de Pendragón se imponía al resto, con el dragón rojo gruñendo e irguiéndose sobre las patas traseras.
En el centro de la espaciosa y fresca estancia enlosada, la Tabla Redonda se hallaba ya a punto para la reunión de los caballeros. Su amplia superficie circular, resplandeciente como la luna, se sostenía firmemente sobre numerosos caballetes. Alrededor estaban las enormes sillas de respaldo alto, cada una con su dosel de madera, y el nombre del ocupante escrito en este con letras doradas.
Bajo la bóveda de ramas recién cortadas, los caballeros se congregaban ya junto a la mesa, charlando en voz baja mientras aguardaban el inicio de la ceremonia. Recorriendo los nombres de los doseles con la mirada, Lucan experimentó una súbita sensación de pérdida. Sir Mador y sir Patrice, hermanos y excelentes hombres, ya desaparecidos. Lucan apretó los dientes y contuvo un suspiro. Demasiados de los caballeros cuyos nombres estaban grabados en oro nunca volverían. Pero la vida de un caballero era corta. Inconscientemente, elevó al cielo la plegaria del soldado: Dioses, permitidme morir de pie. Y permitidme ver mi propia muerte.
—¿Os acechan aciagos pensamientos, hermano?
Pese a conocer de sobra la voz cadenciosa y suave de Bedivere, Lucan se sobresaltó.
—¡No digáis necedades! —gruñó a la defensiva—. ¿Por qué iba a estar preocupado?
—Por nada —repuso Kay, que se acercaba renqueando desde atrás, reprimiéndose de añadir: Nada, salvo nuestro reino, nuestro rey y nuestra casa real. Aquel día alteraría el futuro de todos ellos. Echando una ojeada a los doseles, leyó entre dientes—: Sir Niamh, sir Lovell, sir Dinant, sir Tor. —Todos estaban allí, todos los nombres que conocía desde hacía veinte años. Pero ¿cómo? El nombre de Mordred no aparecía en ningún dosel. Kay respiró hondo. Solo había un lugar, pues, donde el nuevo caballero podía sentarse.
Pero ¿pretendía realmente Arturo someter a su hijo a la prueba de ocupar aquel asiento? Mirando de reojo a Lucan y Bedivere, adivinó que los otros compañeros del rey estaban pensando lo mismo. Los tres pares de ojos se volvieron hacia la única silla sin nombre, el Asiento del Peligro, con su advertencia inscrita arriba en vivo color dorado:
He aquí el Asiento Peligroso, para el caballero que habrá de venir. Será el más extraordinario caballero del mundo, y cuando llegue, se cumplirá la profecía de Merlín.
¿Sería acaso Mordred, ese caballero?, se preguntó Kay, debatiéndose entre el temor y la esperanza. Recordaba aún la visión de Merlín a la que debía su nombre esa silla, y la honda convicción compartida por Arturo y Ginebra de que debía de referirse a Amir. Por el bien de Arturo, Kay imploró a los Antiguos que en esta ocasión sí fuera Mordred el caballero predestinado.
—¿Cómo? —masculló Lucan—. ¿Ha de ser Mordred el caballero sin par?
—Sí, y mucho más que eso —dijo Bedivere, dirigiendo una elocuente mirada hacia el estrado, donde se había colocado una tercera silla junto a las del rey y la reina. Era de menor tamaño que los dos enormes tronos idénticos de bronce desde los que habían reinado las soberanas del País del Verano y sus consortes desde el origen de los tiempos; pero en cuanto el rey hiciera sentar en ella a Mordred, habría un nuevo poder en el reino. El príncipe participaría de las labores de gobierno con el rey y la reina.
—¡Vaya! —exclamó Lucan al verla—. Así que era verdad.
—Más que verdad —agregó Kay con rabia y desasosiego, aunque ignoraba cuáles eran las causas de esos sentimientos—. Y eso no es todo.
Señaló en dirección a la puerta, junto a la que esperaban de pie los otros caballeros. Sagramore y sus seguidores bromeaban con los veteranos sir Niamh y Lovell el Intrépido; Dinant interrogaba a Tor sobre sus aventuras contra los sajones; Griflet discutía con Ladinas, Helin, Balin y Balan. Cada uno de ellos era el centro de un animado grupo, pero de pronto todos quedaron en silencio y desviaron su atención hacia el único que no mostraba el menor interés en ellos. Nadie habría sabido explicar cómo ocurrió, ya que entró discretamente con sus hermanos, pero todos tuvieron conciencia de que Agravaine estaba en el gran salón tan pronto como llegó.
Horas antes, en el crepúsculo matutino, Sagramore no había advertido la presencia del polémico recién llegado y no quería perdérselo por segunda vez. Enrojecido ya por la agitación que el acontecimiento suscitaba, el orondo caballero se abalanzó sobre el cuarto hermano cuando entraba silenciosamente en el salón.
—¡Agravaine! —exclamó efusivamente—. ¡Así que habéis vuelto! He oído decir que pensáis llevar al príncipe a la palestra para enseñarle algunos de los trucos sucios que aprendisteis en Oriente.
El ancho rostro de Gawain se contrajo como un puño a punto de asestar un golpe.
—Cuidado con lo que decís, Sagramore —saltó con actitud hostil.
Agravaine, por el contrario, conservaba la calma.
—El príncipe Mordred no tiene nada que aprender de mí. Es tan hábil en la lucha como el que más.
—Es digno hijo de su padre —afirmó Sagramore, complacido. Señaló el nuevo trono instalado junto a los otros dos—. Y para nosotros será un orgullo servirle cuando sea rey.
¿Qué había dicho Sagramore?
¿Cuando Mordred sea rey...?
Eso significaría que Arturo no lo sería ya.
Un temor tan negro como el aliento de un murciélago flotó en el aire y una inefable sensación se apoderó de todos los caballeros. Nadie despegó los labios.
Agravaine los observó en silencio. Cuando Arturo ya no estuviera, ¿sería Mordred el rey supremo? Una expresión demasiado fugaz para poder interpretarse asomó a su rostro y desapareció. Mirando a Sagramore, asintió con la cabeza.
—No os equivocáis, señor. El príncipe Mordred es digno hijo de su padre.
¿Mordred, rey supremo?
¿El hijo del hada Morgana en el trono de su padre?
¡Sí!
Entre las vigas del salón, el espíritu lanzó una de sus desapacibles carcajadas, sabiendo que los oídos de barro de los mortales no podían oírla. Aquél había sido su deseo desde el principio. No podían oponerse a ella y sus planes, a punto ya de realizarse.
Ahora, maulló como un gato.
¿A quién le convenía elegir?
Con una mirada ávida, examinó los cuerpos reunidos abajo mientras los caballeros se aproximaban a la Tabla Redonda en grupos de dos o tres. Estaba el viejo sir Niamh, con una alegre sonrisa en los labios, pero ya tan envejecido y demacrado que nadie caería en la cuenta aunque todo un ejército de espíritus usurpara su anciano cuerpo. O su compañero de armas, el viejo sir Lovell, otro cascarón viviente. O Dinant, un hombre tan inclinado a la lascivia y el engaño que ni siquiera echaría de menos su alma.
¿En quién le convenía entrar para ver a su hijo armado caballero?
Una alegre y bulliciosa multitud llenaba el gran salón, pero todos guardaron silencio en cuanto sonaron las trompetas.
—¡El rey y la reina! —anunció el chambelán.
Tras el aviso, las trompetas volvieron a sonar. Sonriendo e inclinando la cabeza a uno y otro lado para saludar, Ginebra entró en el salón con Arturo. Como siempre, los monjes de Arturo empeñaban el esplendor de la reunión con sus hábitos negros, y destacaba en primera fila el antiguo antagonista de Ginebra, el abad de Londres, acompañado de un hombre de baja estatura y piel curtida por el sol, ataviado con suntuosas vestiduras, que debía de ser el legado pontificio llegado de Roma que Arturo había mencionado. Más allá, a través del pasillo que se abrió entre la muchedumbre, Ginebra vio la Tabla Redonda. Sobre el Asiento Peligroso, las letras doradas resplandecían y palpitaban: «... para el caballero que habrá de venir. Será el más extraordinario caballero del mundo...».
Arturo, pensó ella.
Mientras subían al estrado, Ginebra lo miró y le estrechó la mano. En respuesta, él la recompensó a su vez con un afectuoso apretón. Arturo lucía un jubón blanco con el dragón rojo bordado en el pecho, una capa roja, elegantes calzas y botas negras, y la torques alrededor del cuello. Su ancho cinturón y sus brazaletes tenían incrustaciones de oro, y Excalibur pendía a su costado en la preciosa vaina de oro. Ginebra sonrió. Sí, la vaina de las reinas del País del Verano estaba en el lugar que le correspondía. Sobre todo lo demás, resplandecía la antigua corona del rey Uther, adornada con la bestia de Pendragón, un dragón de vistosas esmeraldas con rubíes por ojos.
Arturo miraba por encima de las cabezas de la gente con un aire de tensa exaltación que Ginebra nunca antes había visto en él. Se lo notaba pálido y lúgubre pero al mismo tiempo radiante y trascendente. Para Ginebra, no parecía ya el hombre con quien se había casado, el esposo a quien había amado, sino un ser atemporal; no un simple mortal, sino alguien que caminaba al lado de los Dioses. En cierto modo, aquel día sería también un rito de iniciación para el propio Arturo.
Volvió a oírse un metálico toque de trompetas.
—¡El príncipe! —entonaron los heraldos—. ¡Saludad al príncipe!
Al fondo del salón apareció una figura de blanco, enmarcada por las grandes puertas de bronce dorado. Con un caballero a cada lado, inició el largo y lento paseo hasta el estrado real. Uno de sus acompañantes era Gawain, inconfundible por su gran estatura y corpulencia. El otro, aunque también muy alto, era mucho más ágil y esbelto. ¡Lanzarote! Había cumplido su promesa: había regresado a tiempo.
Notando que sus ojos se anegaban en lágrimas, Ginebra se obligó a contenerlas. Lanzarote cruzó una breve mirada con Ginebra, y ella adivinó por la sombría expresión de sus ojos que su veloz viaje a Corbenic había sido en vano. Lo observó el tiempo suficiente para advertir que estaba agotado tras la terrible cabalgada. Pero no debía mirarlo. Ése era el día de Arturo.
Y también de Mordred. Caminando envarado después de la dura prueba de la vigilia, Mordred avanzaba hacia ellos por el pasillo central. Lo seguían el maestro de novicios y varios pajes y escuderos, que acarreaban los avíos propios de un caballero: espada, armas, arnés y espuelas. En la pechera de la nívea túnica de Mordred, el dragón resplandecía como la sangre. Tenía el rostro tan blanco como sus ropas, pero torcía los labios en una extraña sonrisa triunfal. En sus ojos ardía el fuego del Otro Mundo, revelando claramente sus pensamientos: Ya nada puede impedirme acceder al trono.
—Venid, príncipe Mordred —indicó el chambelán—. Acercaos y haced vuestro juramento.
Juntos, Mordred y el maestro de novicios ascendieron por los peldaños del estrado. Mordred tenía un intenso brillo en la mirada y el semblante transfigurado por sus grandes ilusiones. Me equivocaba, pensó Ginebra en un impulso de su afectuoso corazón. Mordred parece agradecido, humilde, incluso asustado. Será leal a Arturo. Será sincero.
El atávico ritual de la caballería dio comienzo. Mordred se hincó de rodillas y cruzó los brazos ante el pecho. Susurrando palabras de amor, Arturo se inclinó para bendecir la cabeza agachada ante él.
—Hijo mío —musitó con voz tan débil que sólo Ginebra y Mordred lo oyeron.
Hijo mío, repitió Mordred para sí.
Mordred tenía el corazón henchido de júbilo, consciente de que aquél era el momento culminante de su vida. Arturo lo había reconocido ante la corte. «Hijo mío», había dicho. Mordred dejó gozosamente que esas palabras resonaran en sus oídos.
Y luego las oyó de nuevo, pero esta vez en el interior de su mente: Hijo mío. La voz era apenas un soplo, pero Mordred tuvo la sensación de que la conocía desde hacía mucho tiempo. Volvían a él desde los días de su más tierna infancia, y una alegría que jamás había experimentado fluyó por sus venas. Tomó la mano que Arturo le tendía y besó sus nudillos surcados de cicatrices.
—Mi señor —dijo con voz ronca—, aceptad mis servicios. A partir de este instante, mi vida os pertenece.
Arturo casi no podía hablar.
—Mío sois —susurró—. Nada excepto la muerte anulará este vínculo.
En el sepulcral silencio resonó el eco de un suspiro procedente de Avalón y propagado por el plano astral. Por encima de este sonido, se elevó el etéreo canto de Excalibur en su vaina al cinto de Arturo. Éste desenfundó la gran espada, y el metal destelló en el aire.
La hoja de Excalibur tocó ligeramente el hombro izquierdo de Mordred, y luego el derecho. Cuando la hoja descendió sobre él por tercera vez, alzó el rostro y miró a su padre con lágrimas en los ojos.
—¡Levantaos, sir Mordred! —indicó el chambelán, y toda la corte vio que también Arturo lloraba.
Mordred se puso en pie y se echó a los brazos de Arturo. Los dos hombres se estrecharon en un fuerte abrazo y se abandonaron al llanto sin pudor. Finalmente, Arturo se separó de su hijo y sonrió a Ginebra.
—Señor, la reina os armará.
—Sir Mordred...
Ginebra dio un paso al frente y cogió la espada y el escudo de manos del maestro de novicios. Mordred se volvió hacia ella, ensimismado y con indicios de fatiga en la mirada.
—Todo irá bien, sir Mordred —musitó ella para darle aliento.
—Gracias al amor del rey.
Ginebra se sintió profundamente conmovida al ver que a Mordred, mientras hablaba, volvían a escapársele las lágrimas. Le hizo una seña para que se acercara.
—Señor, con vuestro permiso.
—Majestad.
Mordred inclinó la cabeza.
Ginebra alzó los brazos para pasar la correa dorada del arnés por encima del hombro de Mordred y le ciñó el pesado cinto. A su derecha, un escudero sostenía un almohadón con borlas sobre el que había dos dagas con la empuñadura en forma de dragón con ojos de esmeraldas. Otro se arrodilló a los pies de Mordred con unas espuelas de oro.
Ginebra enfundó las dagas en las vainas doradas prendidas del cinturón e indicó al escudero que le calzara las espuelas.
—Sir Mordred de Pendragón, bienvenido seáis a la hermandad de los caballeros de la Tabla Redonda.
—¡Bienvenido! —saludaron todos los caballeros a una desde la Tabla Redonda.
Arturo cogió a Mordred de la mano y lo hizo volverse de cara a la concurrencia.
—¡Os entrego a sir Mordred, mi buen hijo! —anunció—. La estirpe de Pendragón ha cristalizado en él. Ha llegado la hora de que se cumpla nuestro destino.
Un murmullo de agitación recorrió el salón. Sosteniendo en alto la mano de Mordred, Arturo bajó con él del estrado, seguido de Gawain y Lanzarote. Pasaron junto a las sillas de los otros caballeros y se detuvieron ante el Asiento Peligroso. Arturo leyó en voz alta y sonora las frases grabadas en el dosel.
—«He aquí el Asiento Peligroso, para el caballero que habrá de venir...»
¿Está Mordred destinado a ocupar el asiento de Amir? ¿Será realmente el caballero más extraordinario del mundo?, se preguntó Ginebra, conteniendo la respiración y recordando sus sueños malogrados. De pronto la invadió una impetuosa sensación de amor por Arturo. Diosa, Madre, te ruego que así sea por el bien de Arturo.
—Tomad asiento, pues, sir Mordred —dijo Arturo con voz tensa y vibrante.
Un vivo nerviosismo se adueñó de todos los caballeros. Ginebra vio moverse los labios de Kay en una muda invocación, y sir Niamh miraba con extrema concentración a Mordred, inclinándose hacia él. Mientras Ginebra lo observaba, una llamarada enrojeció las mejillas del anciano. ¿Acaso estaba enfermo?
Flanqueado por Gawain y Lanzarote, Mordred se dirigió hacia la silla. Arturo cogió la silla por el respaldo para apartarla, y ahogó una exclamación. La silla no se movió. Lo intentó de nuevo, ayudándose del peso del cuerpo. Una expresión de angustia se abrió paso hasta su franco semblante.
—Mi señor.
Al instante, Lanzarote estaba junto a Arturo. Pero la silla permaneció inamovible en su sitio. A continuación, también Gawain acudió en ayuda de Arturo y Lanzarote. Al final, forcejeando y gruñendo como un ser vivo, la poderosa silla cedió a la fuerza de los dos caballeros.
Arturo distendió el ceño. Alborozado, indicó a Mordred que tomara asiento. Mordred avanzó como si estuviera en trance, su frente, como la de Arturo, cubierta de una fina película de sudor. Tras una reverencia a los otros caballeros, se agarró al borde de la mesa con ambas manos y se sentó lentamente.
Entre los presentes se oyó un general suspiro de alivio, seguido de gritos de satisfacción.
—¡Sir Mordred, sir Mordred! —entonaron con súbita alegría.
Gawain y Lanzarote, entre las sonrisas de sus compañeros, fueron discretamente a ocupar sus lugares. Los caballeros compartieron en silencio un breve momento de relajación y luego se volvieron todos a una para honrar al nuevo caballero.
—¡Sir Mordred, sir Mordred! —aclamaban desde todos los rincones del salón.
Arturo, ya más sereno, levantó los brazos y los bendijo a todos.
—Ahora demos gracias a Dios por habernos concedido este momento. Mi hijo ha vencido al Asiento Peligroso y es el más extraordinario caballero.
El gran salón casi se vino abajo con la clamorosa ovación que siguió a sus palabras. A medida que aumentaba el bullicio, Ginebra sintió que le daba vueltas la cabeza y perdía el conocimiento. El aire se enrareció, y Ginebra apenas podía respirar. Al mirar alrededor, advirtió que también a otros les faltaba el aire.
Vio a Lanzarote llevarse las manos a la garganta y dirigir luego hacia ella la mirada como diciéndole: Esperad ahí, señora, voy en vuestro auxilio. Lanzarote dio un paso hacia el estrado y se perdió de vista. Un intenso destello la cegó y de inmediato un rayo de negra noche cayó sobre ellos como una mortaja.
—¡Diosa, Madre, sálvanos! —exclamó Ginebra.
Resueltamente, buscó a tientas los peldaños del estrado en la oscuridad. Pero la multitud prorrumpió en un confuso fragor de gritos, y Ginebra supo que no era seguro moverse. Por encima del creciente pánico oyó el gutural bramido de Arturo, como el de un toro herido.
—¡Mi hijo! ¡Salvad a mi hijo!
De repente la oscuridad se desvaneció tan deprisa como había llegado. El sol de junio volvió a bañar el gran salón, y se produjo un silencio absoluto mientras la gente, parpadeando, evaluaba la situación. Los monjes de Arturo estaban postrados en el suelo, lloriqueando, balbuceando y sosteniendo en alto sus cruces. El legado pontificio y el abad, uno al lado del otro, oraban de rodillas. Los caballeros de la Tabla Redonda empuñaban sus espadas y dagas, y Lanzarote se hallaba a medio camino del estrado. Sólo Agravaine y Mordred permanecían como antes: Agravaine conservaba su poco natural calma y Mordred estaba atónito y paralizado.
—¡Hijo mío! —gritó Arturo, abalanzándose hacia Mordred.
En ese instante el aire se hizo denso y de nuevo reinó la oscuridad. El Asiento Peligroso tembló y, de una violenta sacudida, arrojó a Mordred al suelo. Cayó de bruces con un ruido sordo y no se levantó.
En el salón se oyó el alarido de una mujer, un sonido espeluznante. Pero en torno a Mordred nadie se movió. En medio de la consternación general, fue el viejo sir Niamh el primero en moverse. Mientras descendía apresuradamente del estrado, Ginebra vio agitarse a un espíritu furioso contra los confines de la ajada carne del anciano. Estremeciéndose de ira, sir Niamh señaló a Mordred, tendido en el suelo.
—¡Salvadlo, necios! —gritó con voz chirriante.
Pero Mordred empezaba a alzar lentamente la cabeza. Arturo, llorando de alivio, se acercó de inmediato a él. Tras dirigir una breve mirada a Ginebra, Lanzarote fue en auxilio de Arturo. Gawain se encontraba ya al lado del rey. Juntos, ayudaron a Mordred a ponerse en pie.
Mordred estaba lívido, su rostro despojado de toda expresión por la fuerza sobrenatural que lo había lanzado al suelo como a un perro. Pero en sus ojos negros ardía ya un vivo fuego azul.
—¡Estoy ileso! —exclamó, apartándose de Arturo—. Ya estoy preparado, mi señor. Llevadme al trono.
Más tarde Ginebra, afligida, se preguntaría si fue ese el momento en que su mundo se trastrocó y todo lo que amaban se perdió. Arturo, con los brazos abiertos, se disponía a abrazar a Mordred, pero al oírlo se contuvo y dio un paso atrás.
—Ahora no, hijo —respondió con un tono de voz distinto al de minutos antes—. Todavía no.
—¿Qué queréis decir? —preguntó Mordred, trémulo.
Arturo extendió las manos.
—Acabáis de sufrir una caída... un golpe en la cabeza... No podéis estar bien —pretextó, pero su semblante revelaba una duda más grave y profunda.
—¡En la vida había estado mejor! —aseguró Mordred.
—No es el momento oportuno —repuso Arturo, frunciendo el entrecejo.
Mordred echó atrás la cabeza como un lobo acorralado.
—¡Soy vuestro hijo! ¿Acaso me repudiáis ahora?
—¡Eso nunca! —rugió Arturo con igual cólera—. Pero el Asiento Peligroso se ha manifestado contra nosotros dos. Era mi intención colocaros en la silla de los reyes, y la mano del destino ha demostrado que estábamos los dos equivocados.
—Padre —suplicó Mordred, postrándose de rodillas y mesándose los cabellos—. No me humilléis ante toda esta gente. Concededme lo que me corresponde por derecho de nacimiento. Reconocedme como hijo vuestro.
Arturo se acercó a él con paso resuelto y lo obligó a levantarse.
—Sois mi hijo —declaró con infinita ternura—. Eso todos lo saben. Esperaremos a una mejor ocasión para entronizaros como sucesor mío.
—¡Ha de ser ahora! —exigió Mordred a voz en cuello—. ¡Ahora!
—¡No! —Un negro nubarrón ensombreció el rostro de Arturo—. ¡Mi decisión es inapelable! Recordad quién es aquí el rey.
—Vos... vos... —dijo Mordred, pero la rabia le impidió continuar. Con los ojos desorbitados, se arrojó al suelo.
De pronto rasgó el aire un agudo chillido, semejante al de una mujer traicionada. Sir Niamh, de pie cerca de ellos, temblaba con una fuerza demasiado grande para resistirse.
—¡Arturo! —exclamó con tono acusador y delirante. Sacó la daga del cinto y avanzó hacia él con paso trémulo. Un hilo de espuma caía de sus labios contraídos, y su cuerpo se sacudía en convulsiones que era incapaz de controlar. Alzó una esquelética mano en ademán de repulsa—. ¡Traidor! —gritó, y cayó desplomado sin conocimiento.
Lanzarote estaba junto a él cuando golpeó el suelo. Pero la boca abierta de Niamh era un negro vacío, una caverna donde antes había morado su alma. Arqueó el débil pecho, dejó escapar un último aliento con un gemido, y entregó el alma.
13
El sol entraba a raudales por la ventana. En el firmamento, una estrella fugaz brilló por un instante y desapareció, dejando una difusa estela de destellos. Ginebra desvió la mirada, presa de un pesar demasiado intenso incluso para el llanto. El alma del anciano Niamh había pasado al plano astral, iniciando su largo viaje al mundo del placer. Pero allí abajo, en la tierra, sólo cabía esperar aflicción y peligros.
Sobre sus cabezas, el espíritu buscó refugio entre las vigas, acurrucándose bajo las ramas allí colgadas para lamerse la herida. Un tajo encarnado y palpitante surcaba su corazón, y ella lo miraba horrorizada, llorando de dolor.
—¡Arturo! —aulló—. ¡Has traicionado a tu hijo!
¡Qué débil y mezquino demostraba ser, ese hombre al que en otro tiempo había amado! ¡Y sir Niamh era un viejo frágil y necio! Con aquel cuerpo bajo su absoluto control, daga en mano, a sólo un paso de Arturo, y había fracasado.
—¡Habría podido traspasarle el corazón a Arturo, como él me hizo a mí! —clamó Morgana a las estrellas.
Colérica, buscó un bálsamo para su gran herida. Mordred aún sería rey, ella misma se aseguraría de que así fuese. Y Arturo pagaría por aquello, y por todo lo demás.
Claro que pagaría. Pagaría durante toda la eternidad y más aun.
Los restos de lo que había sido sir Niamh yacían en el suelo. Arturo, paralizado, contemplaba aquel mortal despojo caído a sus pies. De rodillas junto a Niamh, Lanzarote buscó el pulso en el consumido cuello del anciano. Al cabo de un momento, alzó la vista para mirar a Ginebra y movió la cabeza en un gesto de negación.
Ginebra oyó un sollozo junto a ella.
—Fue paladín y elegido de vuestra madre antes que yo. Fue el mejor de todos cuantos lidiamos por el favor de la antigua reina año tras año. La veneró durante toda su vida.
Ginebra se volvió hacia sir Lovell y vio sus ojos empañados.
—Será enterrado junto a ella en la colina de las Reinas. Mi madre disfrutará de su amor en el mundo de las estrellas, tal como lo disfrutó en este. —Dirigiéndose a los caballeros que se hallaban más cerca, dijo—: ¿Señores?
Obedeciendo las instrucciones de Ginebra, levantaron con delicadeza al viejo guerrero, lo cubrieron con su capa y se lo llevaron del gran salón. Toda la corte permaneció en silencio mientras lo veía marchar.
Ginebra no podía hablar con Lanzarote. Pese a que los ojos castaños de éste ardían con la más viva llama, no había la menor esperanza de cruzar palabra en el concurrido salón. Lo observó con una punzada de dolor cuando se acercó a Arturo, que seguía de pie junto a Mordred como un oso herido.
Pero Arturo se disponía ya a ocuparse de su hijo.
—¡Sir Vullian! ¡Sir Ozark! —llamó con voz grave, mirando alrededor.
¡No, Arturo!, habría sido capaz de advertir Ginebra a voz en grito. Los jóvenes compañeros de Mordred no te han jurado lealtad. Alimentarán su rencor y sólo harán que sembrar discordia.
Se aproximó a él con el corazón en la mano.
—Un momento, mi señor...
—¿Nos ha llamado Vuestra Majestad? —Dos figuras se separaron del gentío—. ¿Qué deseáis?
Abatido, Arturo señaló a Mordred.
—El príncipe.
Ginebra se detuvo, obligándose a conservar la calma. Un centenar de ojos y oídos estaban pendientes de sus palabras.
—¿Por qué no pedís a sir Kay, sir Lucan y sir Bedivere que atiendan ellos a Mordred? —sugirió.
Arturo se volvió hacia ella con mirada inexpresiva.
—Ya he dado órdenes, Ginebra.
Ozark y Vullian ayudaban ya a Mordred a levantarse del suelo. Con los brazos extendidos sobre los hombros de sus compañeros, el príncipe pendía entre ellos como Cristo crucificado. Tras dirigir a su padre una lúgubre mirada, volvió la espalda, y los tres abandonaron el salón.
Arturo. Oh, Arturo.
Ginebra cogió la fría mano de Arturo y se dispuso a conducirlo al estrado. Llorando, rezando y alargando los brazos para tocarle la cola del vestido, la gente les abrió paso.
Arturo temblaba como un hombre con un acceso de fiebres. Además, caminaba con dificultad, notó Ginebra. Sin duda la herida volvía a atormentarlo.
—¿Por qué, Ginebra? —masculló—. ¿En qué me he equivocado?
Ginebra prefería no mirar su semblante apesadumbrado.
—Mordred no estaba destinado a ocupar el Asiento Peligroso —respondió con serenidad—. No es el caballero sin par. Ahora ya lo sabemos.
Arturo lanzó un gemido.
—Dios bendito, perdona mi insensatez, mi pecaminoso orgullo. —Movió la enorme cabeza en un gesto de desesperación—. ¿Y por qué me ha acusado Niamh de traición? Jamás lo traicioné.
—Pensad en la gente, Arturo —dijo Ginebra con tono perentorio—. Está asustada y afligida. Debemos demostrar nuestra fe en que todo saldrá bien.
—¿Saldrá bien, Ginebra? —preguntó, lamentándose como un niño extraviado—. ¡Si Merlín estuviera aquí!
Subieron al estrado y se sentaron en sus respectivos tronos.
La gente empezaba a serenarse. Las damas se alisaban las faldas de seda y los caballeros y nobles ya casi volvían a ser dueños de sí mismos. El padre abad y el legado pontificio estaban erguidos y atentos. Incluso los monjes habían recobrado la dignidad, y se arreglaban los arrugados hábitos mirando a los druidas por encima del hombro. En un momento Ginebra pronunciaría unas palabras tranquilizadoras, y ella y Arturo podrían retirarse.
Su mente se aceleró. Luego mandaría a alguien en busca de Lanzarote para oír qué había ocurrido en el castillo de Corbenic. Averiguaría la verdad sobre su mal sueño y Elaine. Y quizá lo estrechara entre sus brazos esa misma noche.
—¡Vuestras Majestades! —Era el chambelán—. Unos desconocidos solicitan permiso para entrar.
Ginebra percibió un viento frío procedente de un lugar lejano. Se puso tensa.
—¿Quiénes son?
—El jefe del grupo dice que trae saludos de alguien a quien conocéis, alguien que camina por los montes bajo la lluvia y el viento, velando siempre por Pendragón.
—¡Merlín! —La esperanza se reflejó en el semblante de Arturo—. Un mensajero de Merlín, no puede ser otro. —Dirigiéndose al chambelán, dijo—: ¡Hacedlo pasar de inmediato! ¡Sin pérdida de tiempo!
—Mi señor.
Con una seña, el chambelán transmitió la orden a sus subordinados. Toda la corte miró en dirección a la puerta mientras la guardia franqueaba el paso a los desconocidos. El primero en entrar fue un anciano rey de aspecto irascible, con un presuroso andar impropio de su edad. En sus ojos se veía el brillo del fanatismo, y el gastado jubón negro que vestía hacía resaltar su extrema palidez. La austeridad monacal de su indumentaria contrastaba curiosamente con las exquisitas pieles que llevaba y el crucifijo de oro macizo que colgaba de su cuello. Adornaban su corona rubíes del tamaño de ciruelas y el cabello le caía por la espalda como una cascada de nieve. Había envejecido unos veinte años desde la última vez que Ginebra lo vio, pero lo habría reconocido en cualquier caso. Era el rey Pelles de Terre Foraine. ¿Qué hacía allí? Seguía a Pelles una mujer con un hábito blanco como el de una monja, pero la opulencia de la tela contradecía la sencillez del vestido. Llevaba las manos entrelazadas en recatada actitud y ocultas por las largas mangas, pero avanzó por el salón con un sensual susurro de seda, y los hombres volvían la cabeza para verla pasar. Cayendo desde el alto tocado, un vaporoso velo, blanco como el marfil, enmarcaba su rostro, cubría el cuello y los hombros y flotaba tras ella como una estela. Su tez poseía la palidez de un lirio y mantenía baja la mirada.
Diosa, Madre, pensó Ginebra, ésta es la princesa virgen, Elaine, la hija de la antigua profecía... pero ¿quién es el joven que la acompaña?
Al igual que un caballero, el muchacho vestía cota de malla plateada, pero no exhibía insignia alguna en el jubón ni la túnica. Desde el clarísimo cabello rubio hasta la punta de su espada dorada, brillaba con luz propia. Ofrecía la apariencia de alguien que nunca come ni duerme, libre de la tiranía de la carne. Sus ojos dorados eran del Otro Mundo y su espíritu parecía deseoso de desprenderse de su envoltorio terrenal. En su frágil hermosura, era el vivo retrato de su madre, a quien contemplaba de vez en cuando con la adoración de un niño. Pero su aspecto ardiente y a la par melancólico, su andar ágil y vigoroso, la forma de su cara y el despreocupado balanceo de su melena espesa y brillante no los había heredado de su madre. No, se dijo Ginebra, esos rasgos no podían ser de la piadosa Elaine.
¿De quién eran, pues?
¡Diosa, Madre, decid que no es posible!
Luego apareció en el salón una dama vieja y renqueante, seguida de una cuadrilla de hombres de armas cargados con un gran cofre. Y detrás de ella, pasando casi inadvertido a la distraída mirada de Ginebra...
—¡Merlín! —prorrumpió Arturo, levantándose al instante.
—¡Quedaos donde estáis, mi rey y señor! —exclamó el hechicero—. ¡Que nadie se mueva!
Merlín avanzó hacia el estrado, vestido con una toga negra azulada como un cielo tormentoso en la montaña. A cada paso, su espíritu crepitaba, despidiendo destellos verdes y azules. Una ancha diadema de oro le rodeaba la frente y mantenía recogido su enmarañado cabello. Dragones de oro pendían de sus orejas y unas turmalinas tan azules como el crepúsculo, ensartadas en una cadena de oro, colgaban de su cuello.
En la mano sostenía una varita de tejo dorado que, con silbidos y murmullos, ordenaba a la gente permanecer inmóvil. Cuando alzó los dos brazos, no se movió ni ratón. Sus ojos amarillos planearon como un águila sobre la concurrencia y sus palabras resonaron con potencia suficiente para llegar a todos. No obstante, Ginebra sabía que el viejo mago se dirigía a ella.
—Dioses y Grandes, oíd la historia que voy a relatar —comenzó con vibrante voz de bardo—. Hace mucho tiempo, hallándome en paz en mi celda de cristal, tuve un sueño. El rey fundaría la más noble orden de caballeros, y cada uno de sus miembros dejaría su nombre grabado para la posteridad. Pero incluso entonces escuché el mandato de los Antiguos: recordad que debéis preparar un asiento para el muchacho que habrá de venir. Será hijo del más extraordinario caballero del mundo y está destinado a realizar la mayor aventura de todas. Debía quedar un asiento libre para él hasta que el tiempo nos lo trajera. «Llamadlo el Asiento Peligroso», fueron las palabras que oí en mi éxtasis, ya que se enfrentará con numerosos peligros y los superará todos. Será el mejor caballero del mundo, y cuando llegue, la Tabla estará completa.
Se produjo un retumbante silencio. Ginebra, casi fuera de su mente y su cuerpo, apenas podía respirar. «Será hijo del caballero más extraordinario del mundo», repitió para sí. Sólo hay un hombre que merezca ser descrito así.
—Con vuestra licencia, mi rey —dijo Merlín. Se acercó a Galahad, cogió su delgada muñeca y le alzó el brazo—. Os traigo a sir Galahad, el caballero sin par. Ha venido a ocupar su puesto en la Tabla Redonda.
La gente que rodeaba la gran mesa se fundió como la nieve en verano. Merlín cerró su mano como una garra en torno al antebrazo del muchacho y lo arrastró hacia el Asiento Peligroso. La corte entera contempló la escena como si estuviera en trance. El anciano y el muchacho se encontraban a dos pasos de Arturo cuando éste habló.
—¡Merlín! —clamó con visible aflicción—. En otro tiempo esa silla estuvo destinada a Amir. Luego pareció que era Mordred el elegido. Sin embargo hoy... —Tras un titubeo, se serenó para proseguir—. Hoy hemos averiguado que no era así. —Alzó la voz en un angustiado bramido—. ¿Quién es ese joven que viene a sustituirlos?
—¿Quién, mi señor? —terció el rey Pelles con tal fuerza que hizo temblar los estandartes suspendidos del techo—. Galahad es nieto de un rey nacido de una estirpe de reyes. Es un caballero cristiano, armado como tal por mí mismo. Es vástago de una virgen pura, tan libre de pecado como María, Madre de Dios.
—¡Y es hijo del caballero más extraordinario del mundo! —añadió Elaine con una voz grave y arrobada más cautivadora que los estridentes alaridos de su padre. Paseó por la corte sus grandes ojos, oscuros como el crepúsculo—. Su padre está hoy aquí. Y es demasiado noble para repudiar a su hijo.
—¿Aquí en este mismo instante? —vociferó Arturo—. Según vos, señora, ¿quién engendró a este joven caballero?
Ginebra extendió una mano enerve. ¡No, Arturo, no preguntéis!
Un destello de triunfo iluminó el semblante de Elaine. A continuación bajó la vista. Se estremeció, y sobre el largo cuello su cabeza trémula semejó una tembladera. Sólo Ginebra reparó en su disimulada sonrisa.
—¿Quién es? —inquirió Arturo con un rugido de desesperación, desconcertado por la calma de Elaine—. ¡Tened cuidado con vuestras acusaciones, señora!
—¡Yo no acuso a nadie! —repuso ella, extasiada—. El propio caballero sabe que digo la verdad.
Volvió su cara pálida para mirar a su hijo y luego extrajo algo de una de sus mangas. Era una tela de una longitud interminable, blanca como su vestido primero y luego teñida de rojo.
¡Diosa, Madre, no!, suplicó Ginebra en sus adentros. ¡Oh, confiado corazón mío!
Elaine sostuvo en alto ante la corte la sábana manchada de sangre.
—Un hombre aquí presente sabe que ésta es la prueba de mi virginidad —anunció—. Él me desvirgó y engendró a mi hijo. Es el mejor caballero del mundo. Y yo estaba destinada a pertenecerle por designio del Señor.
—¿El mejor caballero? ¿Y está aquí? —repitió Arturo, boquiabierto, e intentó reír con aplomo—. Bueno, ése es...
Todas las miradas se centraron en Lanzarote. Y nadie tuvo que preguntar si aquél era su hijo.
14
Pero Merlín permanecía ajeno a todo salvo sus propios intereses.
—¡Os traigo al caballero virgen! —exclamó en un rapto de júbilo—. ¡El elegido! —Se aproximó a Arturo, fijando en él sus ojos de ágata—. Los propios Grandes velan por el niño sin padre. Como lo fuisteis vos. Como lo fui yo en mi día.
Se produjo un inquietante silencio. Nadie movió ni un dedo.
Merlín se volvió hacia Galahad con una sonrisa inhumana y lo señaló.
—Y aquí está ahora. Tanto él como yo somos hijos únicos de princesas de la sangre. —Mostró sus dientes amarillos—. Nuestras madres fueron elegidas para una misión que excedía su capacidad de comprensión.
Está loco, concluyó Ginebra sin ánimo siquiera para enfurecerse. ¿Por qué iban las mujeres a ser elegidas si ellas tienen el derecho de elegir? Pero el pensamiento se desvaneció ante la angustia que la asaltaba.
Lanzarote, mi amor, mi señor, mi vida, pese a vuestras protestas y juramentos me traicionasteis. Igual que Arturo con Morgana cuando lo amaba aún con todo mi corazón. Lanzarote yació con ella, con Elaine, esa monja pálida y beata. Y Elaine tiene un hijo en tanto que yo soy estéril y estoy privada del hijo que tuve. Y ahora viene aquí en actitud triunfal, tal como Morgana, que dio un hijo a Arturo para triunfar sobre mí.
Buscó los ojos de Lanzarote y movió la cabeza en un desesperado gesto de negación: No, decidme que no es posible. Decid que no es así.
En respuesta, sólo recibió de él una mirada de fuego líquido.
Os lo ruego, amado, le imploró Ginebra.
Pero el fuego se había extinguido en la mirada de Lanzarote, dejando un negro vacío donde debía haber estado su alma.
—¿Galahad elegido? —entonó el rey Pelles con entusiasmo—. Decís verdad, Merlín. Nuestro caballero virgen fue en efecto elegido por el mismísimo Dios Todopoderoso, destinado a una elevada misión que ninguno de nosotros conoce aún. —Señaló a Arturo, pero Ginebra tuvo la impresión de que su triunfal mirada iba dirigida exclusivamente a ella—. Os presentaremos pruebas, y vos mismo dad fe a vuestros ojos.
Volviéndose, hizo una seña a sus hombres para que colocaran el gran cofre a sus pies. Cojeando, la anciana vestida de negro se adelantó y abrió la tapa.
¡Aguardad!, pensó Ginebra. ¡Aguardad un momento! ¿Quién es esa mujer? ¿Qué hace? ¡Arturo, Arturo, ordenadles que esperen!
Aturdida, Ginebra movió los labios y descubrió que no podía hablar. Miró a Lanzarote pero nada pudo adivinar de su mirada negra y vacía. A su lado, Arturo permanecía inmóvil, con el cuello estirado y la enorme cabeza al frente, petrificado como uno de los Grandes en el fin del mundo.
La anciana se inclinó sobre el cofre y pareció susurrar a lo que éste contenía. En el salón se oyó un zumbido semejante al pulso de la propia vida o el canto de los seres fantásticos al amanecer. De pronto una fragancia etérea inundó el aire, el dulce aroma de todas las rosas exhalado en lugares desiertos muy lejanos en el espacio y el tiempo.
En la Tabla Redonda, Lucan, Kay y Bedivere echaron mano a sus espadas, pero luego se abstrajeron en la remembranza de placenteros recuerdos olvidados hacía mucho. Gaheris y Gareth oyeron los gritos de las gaviotas en las costas de los eternos veranos de su infancia, y Tor y Sagramore, los relinchos de los caballos en el claro de un bosque en las montañas. Aquellos que se hallaban en la nave del gran salón se sintieron alimentados de leche y miel y bañados en oro.
A los oídos de Ginebra llegaron el suave chapoteo de las aguas de Avalón y el arrullo de las palomas bajo las frondosas sombras de la isla. Verde, todo era verde, y deseó tenderse en la fresca hierba de una hondonada.
El susurro de la anciana había subido de volumen hasta convertirse en un monótono sonsonete.
—Advene demogorgon alla baal princips noctis, domines tenebrae sint mihi propitii...
Ginebra respiraba con dificultad. ¿Dónde había oído antes esas poderosas palabras? Arturo, Arturo, debemos impedirle que siga de inmediato.
—¡Mirad!
¿Quién había alzado la voz? ¿El rey Pelles o la anciana? Estaban los dos al lado del viejo cofre exquisitamente labrado y decorado con formas metálicas de cruces, peces y símbolos orientales. En el salón, un conjuro musitado reverberó en el ambiente y una cegadora luz dorada se propagó por todos los rincones. En la blanca bruma, el cofre y la Tabla Redonda se estremecieron al mismo tiempo, y cuando Ginebra volvió a mirar, destellos de oro cubrían la superficie de la Tabla.
No... no es posible...
Ginebra se esforzó por enlazar los últimos hilos sueltos de pensamiento.
Diosa, Madre, ¿es posible? ¿Es esta vuestra voluntad?
En la Tabla Redonda, resplandeciente bajo el sol, se alzaba una enorme copa de la amistad, de tamaño suficiente para dar de beber a los Grandes en su salón. Al lado, había una maciza fuente de oro con frutas y maíz repujados en el borde exterior. Entre estas dos piezas, tomando su luz del resplandor perlado de la Tabla Redonda, descansaban una larga lanza y una espada, ambas de delicado oro.
Las reliquias de la Diosa, pensó Ginebra, perdidas en Corbenic y ahora restituidas a nosotros.
Ginebra apenas pudo contener su júbilo. Una sensación de sobrecogimiento y admiración se propagó entre la concurrencia como una sutil neblina.
—¡Alabado sea Dios! —proclamó alguien, y su estentórea voz aterrorizó a todos los presentes. El padre abad dio un paso al frente con un brillo hostil en la mirada—. ¡El Santo Grial! ¡Demos gracias al Señor por devolvernos el Grial!
¿Cómo?, pensó Ginebra. ¿Qué dice?
El rey Pelles se abalanzó hacia la Tabla Redonda, haciéndose eco de las palabras del abad.
—¡La copa y la fuente del propio Cristo! —anunció a gritos—. ¡Las que compartió nuestro Señor en su Ultima Cena en este mundo! —Señaló las armas del poder, la espada y la lanza—. ¡Y los instrumentos de Su Pasión, con los que padeció por nuestros pecados!
El agudo y penetrante zumbido rasgó de nuevo el aire. De un extremo a otro del salón el resplandor dorado dio paso a una penumbra ambarina. Diminutos puntos de luz surgieron en la trémula oscuridad, flotando como luciérnagas en torno a Galahad.
El rostro de Galahad se vio transfigurado por una intensa dulzura y bañado en luz nacarada. Cuando se movió, lenguas de fuego flamearon sobre él y los puntos de luz formaron un halo alrededor de su cabeza.
—¡Venid, muchacho! —dijo Merlín entre dientes.
Gimiendo, el viejo hechicero lo cogió de la mano y lo acompañó hasta la Tabla, lanzando al aire libremente sus ensalmos y conjuros. Frente a ellos, el Asiento Peligroso emitió un amenazador fulgor cuando se aproximaron. Pero se rindió a Merlín con un lamento en cuanto éste apoyó una mano en el respaldo. Merlín apartó la silla de la mesa, y Galahad se sentó.
En la Tabla Redonda, las reliquias resplandecieron, palpitaron y parecieron aumentar de tamaño para darle la bienvenida. En el centro, la gran copa de la amistad se llenó de llamas procedentes del cielo y los rubíes del contorno adquirieron un brillo tan rojo como la sangre.
—¡Ginebra! ¡Ginebra! ¡Mirad!
Ella no podía moverse. Tuvo la impresión de que oía la voz de Arturo desde el fondo de un lago. Era consciente de que se ahogaría a menos que nadara hasta él.
—Es el Grial, Ginebra —volvió a hablar Arturo con la voz trémula de júbilo—. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos redimidos. El deseo de Cristo se ha cumplido. La Tabla Redonda está completa.
¡No, Arturo, no!, quiso gritar Ginebra. Ésta es la Tabla de la madre, no la del Dios traído de Oriente. Los cristianos no pueden apropiarse de nuestras reliquias. Todo esto y mucho más bullía en su mente. ¿Por qué no podía hablar?
—¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Su Nombre!
Rodeado de monjes que corrieron junto a él desde todas direcciones, el padre abad se abrió paso hacia la Tabla blandiendo su pesado crucifijo de pedrería. Una vez allí, besó la cruz con actitud reverencial y la dejó ante la copa de la amistad. A sus espaldas, el legado pontificio había adoptado una pose de fuerza, con los pies separados, las piernas apuntaladas y los brazos en alto. También él oraba con voz potente.
—Oh, Dios Padre, Te damos gracias por la bendición con que nos has honrado en esta casa de paganos, esta corte ignorante...
—¡Amén!
—... que a partir de ahora será un lugar cristiano.
—¡Amén!
Ginebra oyó entonces rezar también a Galahad, su atiplada voz elevándose por encima de los demás sonidos.
—Dios Padre, Tú que alejas de este mundo el pecado, permite que Tus santos designios se realicen a través de este Tu humilde servidor. Concédeme el honor de cumplir la misión que me ha sido asignada: servir a los pobres, los débiles, las viudas y los huérfanos. Permite que Tu Grial traiga esperanza y curación a quienes sufren, y nos libere de las tinieblas del miedo. Acepta mi vida para hacer con ella lo que desees, y permite que yo muera para que otros vean Tu luz.
A un lado de la Tabla Redonda se oyó un susurro, casi inaudible entre el vocerío de los cristianos:
—Tene, tene, dominus noctis tu crescam in totis malis, sint mecutn proh superior...
Era la anciana de negro, la sirvienta de la princesa y el rey. Encorvada hacia la Tabla, musitaba aquellas palabras como si su vida dependiera de ello.
Ginebra sintió agitarse algo en el fondo de su alma. La anciana pronuncia las palabras del poder, pensó. Y este vil sacerdote cristiano predica contra la Grande ante Su propia Tabla Redonda.
Por fin, una furia reparadora fluyó por las venas de Ginebra. Henchida de ira, se puso en pie y bajó del estrado como una exhalación. A sus espaldas, oyó las protestas de Arturo, pero en ese instante le inspiraron sólo indiferencia. Corrió por el salón apartando a los cortesanos como si fueran sombras o cosas irreales. Ya cerca de la Tabla Redonda, cruzó una mirada con Lanzarote, pero sólo vio en él a un desconocido.
En la Tabla, las reliquias retrocedieron, huyendo de ella como seres vivos. Como en respuesta a una muda llamada, una gota de sangre apareció en la punta de la lanza. Luego la espada y la fuente quedaron salpicadas de sangre, y la copa de la amistad se llenó a rebosar de la misma sustancia de color rojo rubí y palpitó como un corazón. Y Ginebra tuvo la impresión de que constituían un peligro incomparable.
Diosa, Madre, invocó, líbranos de todo mal.
En torno a la Tabla Redonda, los caballeros seguían paralizados en sus sillas, atónitos por lo ocurrido. Frente a ella, Kay y Bedivere se hicieron a un lado al verla acercarse. Pasando con ímpetu entre ellos, llegó a la Tabla, cogió la espada de la justicia y el poder y la mantuvo entre sus manos pese a que la empuñadura le quemaba las palmas. En ese instante de dolor, el grito de guerra de su madre brotó espontáneamente de su garganta. Clamando sangre, blandió alrededor la resplandeciente arma. Mientras cortaba el aire, la espada se disolvió en su mano y dejó una estela de centellas doradas.
La angustiada voz del Abad resonó en el salón.
—¡Señor, protege el Santo Grial de esta bruja malévola!
—¡Amén! —gimotearon los monjes, santiguándose y contemplando la escena con los ojos abiertos como platos—. ¡Amén, amén!
—¡Silencio! —ordenó Ginebra, y su voz se impuso a todas las demás. Clavando una mirada colérica en el abad, declaró—: Vuestro único propósito es aniquilar el matriarcado. Pensáis que la vuestra es la única fe verdadera. Pero permitidme que os diga, monje, que la verdad está por encima de todos nosotros. —Señaló las reliquias—. Y esto no es más que un truco, una farsa. Vuestra codicia por apropiaros de estos tesoros os lleva a ver el condenado Grial donde no existe.
—¡Falso! —replicó el abad—. El Santo Grial está hoy aquí entre nosotros, enviado por Jesús y la bienaventurada Virgen María, reina del cielo, y será nuestro. —Se abalanzó hacia la Tabla Redonda con las manos ya abiertas.
—¡Atrás! —aulló Ginebra.
Jadeando, sin volverse, buscó a tientas la lanza y la notó estremecerse y rehuir de su mano. Los dedos se le chamuscaron hasta que percibió el olor de su propia carne quemada, pero la agarró con desesperada furia, y al cabo de un momento también la lanza menguó y quedó reducida a un largo hilo de polvo brillante. Tendió ambas manos hacia la fuente, y el abad dejó escapar un penetrante alarido. Entretanto, el susurro de la anciana ascendió hasta alcanzar un tono agudo y enfebrecido.
La fuente de oro forcejeó y se agitó entre las manos de Ginebra y al instante se desintegró. Sola entre los restos de las otras piezas, la copa de la amistad se hinchó y se elevó por sí sola en medio de un fogonazo de luz amarilla. Ginebra oyó un silbido, y una bocanada de azufre la cegó. Sentía en las manos un dolor casi insoportable. Pero, loca de rabia, se echó sobre la copa y aferró con las dos manos las asas anchas y elegantes.
Relámpagos como dardos le asaetearon las manos abrasadas, y un trueno oscureció el salón. Pero la copa de la amistad se convirtió en cenizas entre sus dedos, dejando en el aire un hedor como el del corazón putrefacto de la tierra. Luego el miasma ascendió y la fetidez desapareció. Un segundo después el sol entró a raudales en el salón, como la bendición de la Madre en una tierra baldía.
Perfilados por sus rayos, Arturo seguía paralizado en su trono y el rey Pelles semejaba una estatua de ira y consternación. A su lado, Elaine tenía el vestido cubierto de polvo y ceniza. Ginebra la miró, y un profundo desprecio invadió su alma. Deseó arrojarse sobre Elaine, desgarrarle las vestiduras, arañar su piel tersa y suave y obligarla a abandonar la corte desnuda entre azotes y escorpiones. Por el modo en que Lanzarote observaba a Elaine, cabía pensar que él compartía esos mismos sentimientos. Pero cuando su mirada y la de Ginebra se cruzaron, la asaltó la idea de que si él no era capaz de matar a Elaine, cualquier mujer lo haría.
¡Yacisteis con ella!, pensó Ginebra, atormentada. Dijisteis que fue un sueño. ¿Era acaso mentira, todo mentiras? ¿Realmente habéis viajado hoy hasta Corbenic como habéis dicho? ¿O sólo habéis ido hasta las afueras, donde os aguardaba vuestra amante, y habéis gozado de ella mientras yo lloraba y rezaba?
Al borde del vómito, se llevó las manos al estómago y se dio media vuelta. Galahad se levantó y, balanceándose de izquierda a derecha, alzó los brazos, recordando aún más que antes a un joven ángel de la muerte.
—Todo esto ha sido voluntad de Dios, que ha puesto a prueba nuestra fe —declaró envuelto en un claro resplandor—. Pero no debemos odiar sino amar. —Inclinándose, apoyó las palmas de las manos en la Tabla Redonda—. Ésta es la mesa de Dios, y Él nos unirá a todos.
Siguió un profundo silencio en el que no cabían las lágrimas ni los suspiros. Pero más tarde alguien aseguró haber oído un débil y melodioso lamento, semejante a la voz de una mujer muriendo de aflicción. Otros, en cambio, oyeron un airado rugido, la protesta de los cielos por lo que acababa de suceder. Instantes después la reluciente superficie de la Tabla Redonda perdió gradualmente su brillo como las estrellas antes del amanecer, y se oyó entonces un violento crujido. Ante las miradas de horror de los circunstantes, el gran disco del País del Verano se partió por la mitad. Ginebra sintió que su corazón se escindía también. La Tabla Redonda se había roto. La hermandad de Camelot había dejado de existir.
15
—¡Ginebra! —Con un furioso bramido, Arturo se puso en pie y saltó del estrado. Avanzó iracundo por el salón y se plantó ante su esposa con el rostro tenso—. Era el Grial, enviado para bendecir esta corte. Y lo habéis hecho desaparecer.
—Arturo, os habéis dejado engañar —contraatacó Ginebra—. Me ha bastado con tocar las reliquias para demostrar que eran falsas. No ha sido más que un vil truco.
Arturo soltó una colérica carcajada.
—¿Quién haría una cosa semejante?
Ginebra habría prorrumpido en gritos de rabia.
—Morgana, naturalmente. ¿Quién, si no?
—Pero el Grial se ha desvanecido a causa de vuestra intromisión. —Arturo se golpeó la cabeza con el puño—. ¿Y por qué había de partirse la mesa, sino por vuestra reacción?
Ginebra dio un paso al frente, dispuesta a encararse con él.
—Se ha partido, sí, pero pensad en vuestras propias acciones, Arturo.
—¡Era el Grial! ¡Hemos visto el Santo Grial!
Al lado de Ginebra se hallaba el abad, y sus monjes, boquiabiertos, se apiñaban alrededor con la secreta satisfacción de los niños que ven caer a otro en desgracia. Miró a Ginebra de arriba abajo con manifiesto desdén. Ahora os tengo en mis manos, señora, parecía pensar con hondo regocijo. Y que Dios me permita dar caza a todas las rameras paganas como vos.
—Era ciertamente el Santo Grial —afirmó con voz atronadora, centrándose en su misión—. Y sólo un acto de brujería ha podido hacerlo desaparecer.
¿Brujería?, repitió Ginebra para sí.
A duras penas resistía el intenso dolor de las manos. Pero no podía consentir aquel rebrote de las arcaicas propensiones al odio.
—Escuchadme, monje —dijo con voz firme—, y obedecedme. Las brujas no existen. Esas ideas son sólo gusanos que corroen la mente de los hombres. Yo soy aquí la reina, y vos debéis medir vuestras palabras.
El abad se sonrojó como si lo hubiera abofeteado. A través de sus ojos, Ginebra percibió llamaradas de fuego en su sutil cerebro.
—Aun así, Vuestra Majestad ha visto desaparecer los grandes tesoros —dijo el abad, esforzándose por mantener el control.
Arturo apretó las mandíbulas.
—Admitid al menos eso, Ginebra.
—¡No! —repuso ella—. Las reliquias ni siquiera han estado aquí. Ha sido un simple espejismo.
—Una visión del cielo —atajó el legado pontificio con una gélida mirada en sus claros ojos azules—. Un anuncio espiritual del propio Grial.
—¡Y ahora se ha esfumado! —Afligido y colérico, Arturo se paseó por un momento—. Habría purificado nuestra corte y renovado la hermandad de los caballeros.
Arturo, pensó Ginebra, ahora que la Tabla Redonda ha desaparecido, no existe ya tal hermandad.
—Nos habría servido de estímulo en nuestro nuevo objetivo de crear un imperio cuando Mordred y yo partamos de estas islas para expandir el dominio de los britanos hasta Roma.
Ginebra procuró alejar de su mente el dolor de las manos.
—Arturo...
Con el rostro tan ceniciento como su vestido, Elaine se sumó al lamento.
—Y la gran oportunidad que se nos ha brindado nunca se repetirá.
—Exacto, Ginebra, nunca —gruñó Arturo, y la agarró de la muñeca—. Hemos perdido para siempre una gran ocasión.
Una voz trémula resonó en el salón.
—Hemos perdido una ocasión, sí. Pero no para siempre, mi rey. —Galahad se acercaba a ellos, sus ojos cegados por el deseo—. Debemos iniciar una búsqueda, la búsqueda del Santo Grial. —Se postró de rodillas. En trance, prosiguió—: Rey Arturo, concededme el honor de encabezar esta sagrada búsqueda. El viaje puede llevarnos hasta Tierra Santa, donde el Grial adornó la Ultima Cena de Nuestro Señor en este mundo. Ofrecedme cuantos caballeros pueden emprender el camino conmigo. Cabalgaremos de un lado a otro hasta encontrar el Grial.
—¡Una búsqueda del Grial! —Arturo se contagió del entusiasmo de Galahad—. Para purificar nuestra Tabla Redonda y renovar nuestros juramentos.
—Y para aumentar a cada paso el honor y la dignidad de la caballería.
—¡Arturo, pensadlo bien! —exclamó Ginebra—. ¿Arriesgaríais la vida de los caballeros por un mal sueño?
—Os equivocáis, Ginebra. Lo que hemos visto era real —contestó Arturo, que ya no prestaba oídos más que a Galahad.
—Y a lo largo del camino, mi señor, vuestros caballeros harán el bien. —Galahad miró a Elaine con semblante esperanzado—. Y conquistarán la aprobación de aquellos a quienes aman y admiran.
—¿Todos vuestros caballeros lanzados a la aventura en nombre del Cristo resucitado? —El anterior rubor del abad había dado paso a una palidez comparable a la de Galahad. Una llama prendió en sus inexpresivos ojos—. Mi señor, ésa es sin duda la manera de servir a Dios.
Arturo fijó la mirada en la luz del sol que penetraba en el salón.
—¡Sí, una búsqueda! —declamó, enfervorizado—. Mis caballeros partirán de aquí para renovar y revivir sus votos. —De pronto se dio media vuelta para dirigirse a los caballeros, que lo contemplaban con estupefacción, algunos de pie, otros petrificados en sus asientos—. Jurasteis defender a los pobres y velar por el honor de viudas y huérfanos con vuestro poder y vuestra fuerza. Hicisteis voto de pobreza y castidad ante Dios, y estas sagradas verdades os conducirán hasta el Grial. Quizá lo encontréis en vuestros corazones, o acaso en la tumba donde José de Arimatea sepultó a Cristo. Viajad hasta Babilonia o Tierra Santa si es menester. Dejaos guiar por esta búsqueda hasta donde os lleve... hasta la muerte si ésa es la voluntad de Dios. Sed audaces y justos.
En la silenciosa corte se produjo un murmullo. Los caballeros cruzaron miradas y susurros entre sí, al principio un tanto temerosos, luego con creciente respeto. Gawain fue el primero en recoger el guante arrojado por Arturo.
—¡A los caballos! —exclamó—. Las Orcadas inician la búsqueda.
Gaheris y Gareth se levantaron al instante, impacientes por ponerse en marcha. Agravaine reaccionó con mayor lentitud, pero tampoco tardó en reunirse con los otros, dispuestos a partir.
—¡La búsqueda! ¡La búsqueda! —clamó la perpleja concurrencia.
—Id con Dios —dijo el abad con voz potente, alzando el crucifijo.
—Y sabed que tenéis todos la bendición del Santo Padre —añadió con fervor el legado pontificio.
—¡Amén! —entonaron todos los cristianos como un solo hombre.
El rey Pelles, sollozando, abrazó a Galahad mientras éste contemplaba extasiado el sol. Elaine, llorando de alegría, se arrodilló para orar. Y Ginebra supo que todo estaba perdido y las cosas nunca volverían a ser como antes.
—¡A los caballos!
Desde el sótano hasta las almenas, el castillo bullía de actividad. En los establos, los mozos y palafreneros saltaban como pulgas bajo los chasquidos del látigo del caballerizo mayor. Los herreros avivaban ya el fuego de sus forjas y los talabarteros preparaban sus parches de cuero, agujas y cordel de tripa para los arreglos que sin duda requerirían las guarniciones de algunos caballeros.
—¿Qué ocurre, señor? —preguntó un mozo con preocupación.
—¡No preguntes, muchacho! —bramó el caballerizo—. Tú ocúpate de los caballos. Todos los caballeros emprenden viaje.
En los aposentos de los caballeros, escuderos y pajes se hallaban en pleno ajetreo, unos aprovisionando las alforjas de sus señores, otros reuniendo las armas y abrillantando los escudos multicolores. Abriéndose paso por el pasillo central, Bors y Lionel no salían aún de su asombro.
—Tenía un hijo desde hacía años, y no sabíamos nada —masculló Bors.
—Él mismo no lo sabía —adujo Lionel, moviendo la cabeza en un gesto de perplejidad. Confuso, preguntó—: ¿Qué ocurrirá ahora?
—¿Cómo voy a saberlo? —Bors lanzó una feroz carcajada—. Lanzarote espera a que lo reciba la reina, y la reina atiende en estos momentos al rey...
—Así que lo esperaremos mientras ella lo espera a él —completó Lionel. Pese a su aparente serenidad, el tono de su voz delataba un profundo desasosiego.
La angustia de su discreto hermano irritaba sobremanera a Bors.
—Primero —gruñó— se marcha a Corbenic a todo galope y no nos permite acompañarlo. Luego se presenta aquí en el último momento, justo antes de la ceremonia.
—Y hemos tenido que prescindir del paje y bregar nosotros como desesperados para que estuviera listo a tiempo —agregó Lionel, asintiendo con la cabeza mientras recordaba el suceso.
Bors hizo chirriar los dientes.
—Y fuera cual fuese el motivo de ese precipitado viaje, cabe suponer que ha sido una pérdida de tiempo.
—Y ahora esto. —La piel de por sí clara de Lionel presentaba en ese instante una palidez anormal—. En cuanto termine su visita a la reina, tendrá que hacer algo por Elaine y el muchacho.
Bors, tenso, movió la cabeza en un gesto de asentimiento.
—Un caballero debe reconocer a su hijo. Tiene una deuda con el muchacho y su madre y ha de satisfacerla —declaró. Y después ¿qué? Ésa era la duda que lo atormentaba. Dioses del cielo, clamó en sus adentros atemorizado. ¿Qué será de nosotros?
—¡Bors! ¡Lionel!
Frente a ellos, Sagramore salía de sus habitaciones seguido de un escudero cargado al límite de sus fuerzas y un paje con un par de voluminosas alforjas.
—¡A los caballos! —exclamó efusivamente—. ¡Es la gran búsqueda! —Su expresión cambió de pronto—. Participáis también, ¿no?
Bors acogió el estridente saludo con una forzada sonrisa.
—¿Que si participamos en la búsqueda, preguntáis? Eso depende de Lanzarote.
—Y Lanzarote depende de la reina —bromeó Sagramore entre risas—, quien sin duda se alegrará de verlo marchar después de lo ocurrido hoy. ¿Quién habría imaginado que Lanzarote nada menos tenía un hijo en secreto? Afirmaba servir únicamente a la reina, pero esto habla por sí solo.
Bors apretó los dientes.
—No conocemos toda la historia, Sagramore.
—Conocemos más que suficiente. —Un destello de lascivia asomó a los ojos de Sagramore—. Un apuesto muchacho, y vivo retrato de Lanzarote. Y una bella mujer como la madre recluida durante tantos años. Cualquier hombre en su sano juicio...
—¿Adonde os dirigiréis, Sagramore? —lo interrumpió Lionel, alzando exageradamente la voz, consciente de que Bors lanzaría el puño contra la sonriente cara de Sagramore de un momento a otro.
—¿Adonde? —El fornido caballero guardó silencio por un instante—. ¡Ah, sí, la búsqueda! Cabalgad por todo lo largo y ancho de este mundo, ha ordenado el rey, hasta dondequiera que el camino os lleve. Dioses del cielo, ha pasado mucho tiempo desde que todos íbamos en pos de aventuras, caballeros andantes en busca de hazañas. —De nuevo sonriente, dio una palmada en el hombro a Bors—. No temáis a nada, ha dicho el rey. Arriesgadlo todo. Dios os protegerá hagáis lo que hagáis.
Bors habría gritado de ira. Sagramore era un necio. El rey no había dicho nada parecido. Abrió la boca dispuesto a contradecirlo cuando de pronto un alboroto en el pasillo atrajo todas las miradas. Frente a las habitaciones compartidas por los hermanos de las Orcadas, un grupo de criados se dispersaba para escapar de la ira de Gawain, que se abría paso entre ellos repartiendo golpes a diestra y siniestra y bramando como un toro herido.
—He dicho que partiremos, Agravaine, y eso significa que ha de ser esta misma noche.
Agravaine lo seguía, y su tranquila respuesta semejó la viva imagen de la sensatez.
—Sólo os he preguntado adonde iremos, hermano. Quizá sería mejor aguardar hasta mañana al amanecer.
La voz de Gawain rayaba en un alarido.
—¿Acaso estáis sordo? Gareth, bajad a los establos y aseguraos de que los caballos están en condiciones. Saldremos esta noche. Gaheris supervisad las tareas de los pajes, y vos, Agravaine, ocupaos de los escuderos. ¡Id ya! ¡Todos!
Saludando a los caballeros al pasar, los orcadianos recorrieron el pasillo y desaparecieron. Bors los observó alejarse, profundamente enojado. En todas las habitaciones veía a los ocupantes prepararse para la marcha o inmóviles entre sus efectos sin saber qué hacer.
Mirando alrededor, Bors apenas pudo contener la tristeza que rezumaba de su alma. ¿Todos los caballeros a vagar por los caminos? ¿De qué serviría? Por una puerta, vio a Kay, Lucan y Bedivere, los tres con las cabezas muy juntas en seria deliberación, y por otra a algunos de los jóvenes caballeros que asistían a Mordred, absortos también en su conversación. Bors rió con amargura. Allí estaba Dinant, siempre presto a la aventura sin darse cuenta de que había olvidado hacía tiempo cuál era el propósito de una aventura; a juzgar por el brillo de sus ojos, no iría más allá de la primera venta relativamente alejada, donde una mugrienta tabernera abriría para él sus descarnados muslos y le ofrecería lo que no podía obtener en la corte. En la habitación contigua Tor, impasible, guardaba sus austeros pertrechos en una gastada bolsa de piel.
Tor percibió la mirada de Bors y alzó la vista.
—Me voy, sí, de regreso a la costa sajona. —Movió su cabeza gris en un gesto de desolación—. No entiendo a qué viene tanta palabrería sobre la búsqueda del Grial en los viajes a Tierra Santa cuando tenemos trabajo de sobra, auténtico trabajo, para mantener a raya a los noruegos. —Señaló con el mentón a un grupo de caballeros jóvenes que entraba en ese momento—. Me acompañan unos cuantos muchachos. No todos piensan marchar tras los pasos de Galahad.
Bors siguió adelante. Tor tenía razón. Pero adondequiera que fueran la hermandad de la Tabla Redonda se dispersaría.
—¿Ginebra?
—Sí, Arturo, todavía estoy aquí.
La luz se desvanecía en los aposentos del rey, y Arturo, sumido en la mayor tristeza, permanecía encorvado sobre un débil fuego. Era un atardecer de junio húmedo pero no cálido, y bajo sus pies las losas exudaban gotas de agua. Los criados se habían retirado por orden de Arturo, y él y Ginebra mantenían un silencio que se prolongaba ya desde hacía casi una hora. En el lejano horizonte el sol se ponía en medio de un resplandor de peltre y oro, pero en la cámara real la penumbra se había hecho más densa, y Ginebra ya sólo veía la silueta del enorme cuerpo de Arturo. Deseaba quedarse a solas para curarse las heridas y su ira contra Arturo era indescriptible, pero no podía dejarlo solo en aquel estado.
Se levantó y encendió una vela. Arturo se estremecía como un hombre a punto de morir de frío. Se acercó a una mesa y le sirvió un ponche para reanimarlo. Tras volver a su silla, se obligó a acariciarle la mano. Al hacerlo, no obstante, su corazón protestó de tal modo que pensó que él lo oiría. Te ha traicionado, ¿y tú has de ofrecerle consuelo?, se dijo. Pretendía entregar las reliquias a los cristianos, ¿y tú debes cumplir con tus obligaciones y permanecer a su lado como la más humilde criada?
—¿Por qué, Ginebra? —musitó Arturo lánguidamente—. ¿Por qué se ha partido la Tabla Redonda?
—Porque pertenecía a la Diosa —respondió ella, pensando: Arturo, Arturo, ¿de verdad es necesario que te explique esto?—. Y Galahad ha intentado reclamarla para su Dios cristiano.
Arturo alzó la cabeza.
—Y Mordred también ha sido rechazado, arrojado al suelo. —Miró a Ginebra con cara de impotencia—. ¿Ha sido fruto de mi locura, la vanidad de un padre, pensar que Mordred estaba destinado al Asiento Peligroso?
Ginebra tardó unos segundos en responder. Pese a la rabia, no quería acrecentar el dolor de Arturo.
—Mordred no es un caballero sin par. Ahora lo sabemos.
—Y Galahad sí lo es. —Arturo esbozó una triste sonrisa—. Pero Lanzarote, claro está, es el mejor caballero del mundo. Es la personificación misma del honor. Jamás causaría un agravio.
—No —contestó Ginebra, pensando: Diosa, Madre, dame fuerzas para resistir esto.
—Así pues, no es extraño que su hijo sea también extraordinario.
—Galahad es aún muy joven. No ha tenido que superar ninguna prueba. —Procuró que su voz no trasluciera hostilidad—. Aún está por verse si realmente es extraordinario o no.
—Pero la idea de la búsqueda ha sido toda una inspiración —declaró Arturo con fervor—. Eso debéis admitirlo. —Tomó un largo trago de aquel ponche de color rubí, y la vida empezó a volver gradualmente a su desolado rostro.
—Arturo —dijo Ginebra, esforzándose por conservar la calma—, ¿sois consciente de que cuando los caballeros se hallen dispersos por el mundo se habrá terminado para siempre la hermandad de la Tabla Redonda?
—Después de lo que hemos visto hoy, Ginebra, ¿aún os corroe la duda? —La voz de Arturo recobraba ya su habitual energía—. ¿No es asombroso que Lanzarote tenga un hijo? —En la mirada de Arturo apareció una expresión que Ginebra apenas pudo soportar—. ¡Y además una amante secreta! —Rió con sorna como solían hacer los hombres al referirse a tales cuestiones—. ¡La princesa del Grial! Por lo visto, estaba destinado a la unión con Elaine. ¿Recordáis que en una ocasión hablamos de enlazarlos en matrimonio? A vos no os gustó la idea por aquel entonces, pero es obvio que Lanzarote tomó cartas en el asunto. En fin, es una hermosa mujer, eso no admite disputa.
Diosa, Madre, ¿por qué me torturáis así?, imploró Ginebra, clavándose las uñas en las palmas de las manos.
—Arturo, ése es un asunto que no nos atañe.
—¡Claro que nos atañe! —Arturo se inclinó hacia ella con actitud apremiante—. Debes ver la mano de Dios en todo esto. Galahad encontrará el Grial, nos lo han asegurado.
—¡Nos lo han asegurado los cristianos!
—Naturalmente —replicó Arturo, sorprendido—. Y los caballeros regresarán purificados por la sagrada búsqueda. Llegado ese momento, con la Tabla Redonda renovada...
—Pero, Arturo, ¿qué posibilidad existe de que eso ocurra? No hay tal Grial. Si acaso hemos visto algo, eran las reliquias de la Diosa.
Arturo desplegó una sabia sonrisa.
—Cada cual ha visto lo que quería ver, Ginebra, y eso no podéis negarlo.
—Y la Tabla Redonda no puede renovarse mediante la búsqueda —insistió Ginebra, furiosa.
—¿Qué queréis decir? —atajó Arturo con aspereza, levantando la cabeza.
—Arturo, la Tabla se ha roto. Nunca...
—¿No recordáis, Ginebra? —preguntó Arturo, alzando la mano con el lento ademán de quien acaba de realizar un descubrimiento—. La mesa ya había crujido antes, el día que Agravaine fue armado caballero.
Ginebra respiró hondo.
—Sí, es cierto —respondió pausadamente—. Pero aquella vez sólo se tambaleó sobre los caballetes y no sufrió daño alguno. Fue muy distinto. —Se cubrió los ojos con la mano.
¿Por qué se ha roto la mesa?, me pregunta. ¿Cómo es posible que no sienta este mismo dolor, este hondo pesar? Dioses del cielo, ¿acaso le han sorbido el seso los cristianos?
—¡Pero puede repararse! —exclamó Arturo efusivamente—. Haremos venir al mejor carpintero del reino, y la arreglará en un abrir y cerrar de ojos. Entonces tendremos el Grial, nuestros caballeros se habrán regenerado, y estaremos preparados para la mayor aventura de todas.
—Arturo... —musitó Ginebra con el corazón helado.
Él prosiguió sin escucharla, el rostro iluminado por un vivo resplandor, el colosal puño cerrado.
—¿Recordáis lo que os decía antes respecto a Mordred?
—¡Mordred! Dioses del cielo, me había olvidado de él. Debemos enviar a alguien para ver cómo se encuentra.
—No es necesario. —Arturo movió la cabeza en un confiado gesto de negación—. Está en compañía de sus caballeros. Dejémoslo en paz. Los jóvenes prefieren estar solos. Por supuesto, Mordred no emprenderá viaje para participar en la búsqueda.
—¿Por qué no, Arturo? Sin duda él deseará ir.
Arturo la miró con expresión ausente.
—No puede ir, Ginebra. Lo necesito aquí. Además, tengo otros planes para él. No, él y yo partiremos cuando la búsqueda del Grial concluya con éxito, y levantaremos un imperio que cualquier hijo heredaría con orgullo.
Mordred no es mi hijo, Arturo, pensó Ginebra con renacido dolor. Pero la asaltó una convicción más profunda que todas las demás.
—Esto es el final de la Tabla Redonda, Arturo, ¿no os dais cuenta?
—No, Ginebra, no es así —replicó con manifiesta euforia a la par que apuraba su copa—. A decir verdad, creo que estáis muy equivocada. La Tabla Redonda tendrá un nuevo cometido: existirá para mayor gloria de Dios. Una vez arreglada y restaurada, será más sólida que antes. Nadie se acordará de las antiguas proezas de los caballeros de la Tabla Redonda cuando Mordred sea el soberano de un reino que se extenderá desde aquí hasta Roma y un nuevo Camelot inicie la era de Cristo.
Arturo, Arturo...
Ginebra ya no podía hacer más que llorar. Se puso en pie, consciente de que había cumplido ya con su deber, al menos por aquel día. Arturo se había abismado en su propio mundo, y cuando ella se despidió, él apenas advirtió que se marchaba.
Resueltamente, salió al aire nocturno. Era hora de atender sus propias preocupaciones. Debo ver a Lanzarote, era la idea fija que resonaba en su mente. Pero ¿qué puedo decirle? ¿Qué puede decirme él a mí? Después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que ha salido a la luz... La invadió un súbito temor a verlo de nuevo. Aun así, debía hacerlo. Debía regresar a sus aposentos, donde él la aguardaba. Poco a poco, su maltrecha mente se centró otra vez en Lanzarote, y sus ansias de estar con él crecieron a cada paso. Debe de haber alguna razón para esto. Las acciones de los Grandes tienen siempre un propósito. Me traicionó porque fue víctima de un engaño. Por sí solo nunca habría elegido a una horrenda muchacha como esa. Lo amo desde hace mucho tiempo, y no puedo abandonarlo ahora. Si es capaz de volver a despertar mi amor y mi confianza, Diosa, Madre, ayudadme a perdonar. No lloraría, no mientras quedara un rayo de esperanza. En el firmamento, Venus se elevaba al oeste. Ginebra contempló por un instante la estrella del amor y siguió adelante con determinación, cruzando el patio bajo el crepúsculo. Y alrededor los fantasmas del dolor y la angustia se regodearon y bailaron sobre su cabeza, riéndose de los horrores que se avecinaban.
16
Los hilos morados del crepúsculo se entretejieron en el cielo dorado para crear un anochecer perfecto sobre Camelot. En los aposentos de los invitados, el rey Pelles se mecía sobre los talones y examinaba su obra. Sí, sin duda Galahad cumpliría las expectativas puestas en él.
En el mirador, Elaine rezaba arrodillada por el éxito de la sagrada búsqueda. Si alguna que otra lágrima escapó de sus ojos firmemente cerrados, el rey Pelles no lo notó ni le importaba. Su hija le traía ya sin cuidado. Con la ayuda de la vieja y encorvada dama Brisein, Pelles había convertido a su nieto en un milagro digno de admiración. Desechando a los criados, había preparado él mismo al muchacho.
En ese instante Galahad, alto y erguido, resplandecía cubierto de malla plateada de la cabeza a los pies. Llevaba una cruz de plata bordada en el jubón blanco, y otra dorada de mayor tamaño adornaba su escudo. Con su brazo izquierdo flexionado, sujetaba contra el cuerpo un casco de plata con un alto penacho, y con la otra mano enguantada empuñaba una estilizada espada de oro.
—¡El guerrero virgen hecho realidad! —musitó Pelles, extasiado. Alzó los puños al cielo—. ¡Tuyo es, Dios Padre! ¡Haz con él lo que desees!
Galahad inclinó cortésmente la cabeza. Pero si alguien hubiera observado su mirada con atención, habría advertido indicios de incertidumbre e incluso miedo.
—Hágase la voluntad de Dios —dijo.
—Arrodillaos —ordenó el anciano con tono perentorio.
Galahad se postró ante él. Su perlada mata de pelo cayó sobre su rostro, y el rey apoyó ambas manos sobre su cabeza gacha.
—Marchad en el nombre de Dios —declamó Pelles, cerrando los ojos—. Recorred el camino de la verdad y la vida aunque os guíe hasta el Santo Sepulcro. Hallad y traed el Grial. Y entonces habréis realizado vuestra misión en la vida.
—Amén.
El muchacho cogió la mano de su abuelo y se la llevó a los labios. En el mirador, Elaine seguía absorta en sus plegarias. Galahad se acercó a ella para despedirse.
—¿Madre?
Elaine alzó la vista y contempló a Galahad.
—¿Os vais ya?
—La hora ha llegado. —Galahad inclinó la cabeza y la miró con una sonrisa de esperanza—. Madre, dadme vuestra bendición. —Volviéndose hacia el rey Pelles, dijo—: Cuidad de ella, mi señor, os lo ruego.
—Yo... —empezó a decir Elaine, pero la pena le impidió hablar.
¿Era aquel el gran momento que su padre venía anunciándole entre promesas y amenazas desde hacía tantos años? ¿Se reducía a ver marchar a su hijo sin saber siquiera adonde? ¿El hijo que en realidad apenas podía considerar suyo, el niño que habían apartado de ella nada más nacer y moldeado como a un árbol joven a voluntad de su abuelo?
—Elaine...
Percibió una vez más el peso amenazador del descontento de su padre. Su tierna carne se estremeció, y gracias a años y años de severa disciplina logró por fin reunir valor para hablar.
—Yo os bendigo, hijo mío. Mis oraciones os acompañarán día y noche dondequiera que estéis.
—Adiós, mi señora.
—Dios esté con vos, Galahad.
Ya de pie, Elaine dio un paso al frente para abrazarlo, pero la cota de malla y el jubón de lino teñido le impidieron estrecharlo entre sus brazos. Optó, pues, por darle la mano y rozar su mejilla con un frío beso. Galahad se puso tenso, y su madre no adivinó que anhelaba su contacto como un niño famélico ansía alimento. De inmediato el rey Pelles, aferrándolo, lo apartó de Elaine, y las esperanzas de ella se desvanecieron en su pobre y sediento corazón casi antes de haber nacido.
—¡Ya está bien, ya está bien! —exclamó el rey Pelles, irritado—. Es hora de partir, muchacho. No hay tiempo que perder. Los hombres os prepararán el lugar de acampada para esta noche pero, aun así, debéis poneros ya en marcha.
—Con vuestro premiso, mi señor —dijo Galahad, alzando una blanca mano—, prefiero viajar sin la guardia. Son hombres con esposas e hijos, y no deseo poner sus vidas en peligro. No necesito dejar viudas y huérfanos a aquellos de quienes habrían de separarse. Ningún soldado acompañó a nuestro Señor en su recorrido.
—¿Cómo? Eso es un disparate, hijo. No lo consentiré. Los hombres irán con vos.
Elaine notó un nudo en el estómago. Su padre había montado en cólera, y ella pagaría los platos rotos.
—Si no queréis pensar en ellos —insistió Galahad sin titubeos—, pensad en la propia búsqueda. Para hallar el Grial, un hombre debe estar libre de pecado, y ha de evitar asimismo verse mancillado por los actos de los demás. Los hombres de la guardia son simples hijos de Eva. No podría exigir a mis acompañantes en la búsqueda una pureza de la que carecen.
—¿Eso creéis? Permitidme que os diga...
Elaine percibió la tensión en la voz de su padre al tragarse la ira y prepararse para contraatacar.
De nuevo la voz vibrante de Galahad rasgó el aire como el tañido de una campana.
—Mi señor, sólo digo la verdad.
—¿Me estáis desafiando? —bramó Pelles.
La límpida mirada de Galahad pareció traspasar al colérico anciano.
—Sois mi abuelo y mi rey —declaró sin una sola arruga de inquietud en la frente—. Si me ordenáis que parta con la guardia, obedeceré. Pero una vez en el camino seré dueño de mis pasos en esta búsqueda, y entonces les mandaré que regresen de inmediato. —Sonrió con expresión serena—. Decidme, pues, cuál es vuestra voluntad, mi señor.
—Joven...
Con amenazas e intentos de intimidación, el rey Pelles acompañó a su nieto hasta la puerta. Pero Elaine sabía que, por más que vociferase, no lograría imponer sus deseos a Galahad. Por primera vez en su vida, el rey Pelles había encontrado la horma de su zapato. Galahad no renunciaría a su genuino sentido de la caballería. Y Pelles, por su parte, no era hombre que encajara bien la derrota. Perdonaría al hijo del Grial, pero no a ella. El delicado ser interior de Elaine se encogió de miedo ante la noche que le esperaba. En cuanto Galahad se marchara, su padre daría rienda suelta a su ira.
Una lágrima de impotencia resbaló por su mejilla. Deseaba morir, estar muerta, ser ya un montón de huesos blanqueados y un rizo de cabellos rubios. Él no había acudido a verla, no la había mirado siquiera...
—Lloráis la ausencia de sir Lanzarote.
Era la dama Brisein quien, súbitamente rejuvenecida y llena de vida, había hablado junto a Elaine. ¿Cómo era posible que se reavivara de aquel modo cuando otras veces era un cascarón vacío y reseco? Elaine estaba ya acostumbrada a ese enigma y no le concedía importancia. Sin poder contenerse más, rompió a llorar a lágrima viva.
—Sí —musitó, convertida su alma en un tumulto de dolor.
La dama Brisein fijó en ella su hipnótica mirada.
—Teníais la esperanza de que os amara y volviera a vuestro lado al veros con el velo y el vestido blanco —prosiguió la voz, vieja y joven al mismo tiempo.
—Sí —respondió Elaine con un susurro no más audible que la caída de una hoja seca.
—Y en lugar de eso os ha ignorado para conceder sus atenciones a la reina.
—¡Lanzarote la ama! —exclamó Elaine con el corazón ardiendo—. Y es vieja. Pasa ya de los cuarenta, pronto cumplirá los cincuenta.
—Pero Lanzarote la ha preferido a vos. —Las palabras de Brisein eran como cuchilladas en el corazón herido de Elaine—. Os ha engañado pese a que le disteis un hijo, el hijo del Grial.
Incapaz ya de articular palabra, la princesa sólo pudo asentir con la cabeza.
La anciana apretó sus labios morados.
—Pero todavía deseáis verlo, y queréis también que vea y reconozca a su hijo. —La cascada voz de Brisein era un murmullo cautivador—. Queréis abrazar de nuevo a vuestro caballero.
Elaine apenas podía respirar.
—Aunque sólo fuera una vez...
—Posiblemente no tendremos más ocasión que esta —susurró la anciana—. Todos los hombres obran con falsedad. —Sus ojos parecían manchas de tinta—. Pero dejadlo en mis manos, mi querida señora, dejad en mis manos a vuestro falso caballero.
No vendrá.
Durante las horas de espera en los aposentos de Ginebra, Lanzarote había abrigado esa sospecha un centenar de veces, descartándola de inmediato como temor infundado, indigno de la confianza que la reina había depositado en él. Pero de pronto supo con certeza que sus esperanzas eran vanas. Fuera cual fuese el motivo que la entretenía en compañía del rey, no acudiría.
Por indicación de Ina, los criados entraban velas en la antecámara y preparaban el fuego. De repente los aposentos de la reina se le antojaron fríos y oscuros, muy distintos de la estancia cálida y bien iluminada que había llegado a amar. La doncella se acercó a él para rogarle que se quedara y ofrecerle un refrigerio, como había hecho ya en incontables ocasiones. Con unas breves palabras de agradecimiento y despedida, Lanzarote se marchó apresuradamente.
De pronto maldecía cada segundo que había pasado ocioso, contemplando el anochecer, en la cámara vacía. El muchacho. Debía ver al muchacho.
Pero primero... Apretando el paso, recorrió tan deprisa como pudo los interminables pasillos y atravesó patios y claustros abarrotados de gente. Desde príncipes hasta lacayos, todos hablaban maravillados de los sucesos del día. Allí por donde pasaba, Lanzarote advertía sonrisas de complicidad, algunas disimuladas, otras sin el menor recato, y oía los comentarios de aquellos que no se molestaban en ocultarle sus opiniones.
—¡Un hijo!
—Sí, doce o quince años, quizá más.
—Y un nido de amor, ¿no?
—Una bella mujer escondida en las tierras del norte...
Tuvo ganas de vomitar. Deseó matar a Elaine. ¡Cómo podía haber caído en semejante trampa! Se consumía de vergüenza, invadido por un profundo sentimiento de íntima violación. Esto mismo deben de padecer las mujeres cuando son forzadas, pensó de pronto.
En la siguiente esquina, varios hombres de armas allí reunidos se irguieron en actitud de respeto cuando lo vieron aparecer. Pero Lanzarote reparó en la expresión de sus miradas y se sintió sucio. ¿Se libraría algún día de aquella untuosa actitud de unos hombres que se complacían en la lascivia a costa de otro?
El aire fresco del anochecer fue en cierto modo un bálsamo para su alma. En torno a las murallas, las rosas de junio desprendían el dulce aroma de sus corazones en el crepúsculo. El delicado aroma de las madreselvas silvestres flotaba desde el bosque y los pájaros volvían a sus nidos. Cuando cayera la noche, los jóvenes amantes de Camelot aprovecharían la acogedora oscuridad para escabullirse y vagar por las verdes colinas y hondonadas donde deambulaban los seres fantásticos. Una vez más se sintió herido en lo más vivo por su cruel destino. Siendo tan hermosa la naturaleza en su conjunto, y él era criatura horrenda en el mundo.
En el ala opuesta del palacio, los aposentos de los caballeros se hallaban vacíos y a oscuras, y el abrumado espíritu de Lanzarote volvió a hundirse de nuevo. ¿Se habían marchado sin él? ¿Dónde podían estar? Al borde de la desesperación, corrió por el pasillo central hasta la pequeña cámara de paredes blancas situada al final. Allí, sentados en la penumbra, estaban Bors y Lionel, sentados con visible desánimo en el borde de la estrecha cama de Lanzarote, Bors con la cabeza entre las manos y Lionel con la mirada perdida. Junto a ellos, en el suelo, reposaban las alforjas, ya preparadas, y las espadas y lanzas aguardaban apoyadas contra la pared al lado de la puerta. Desconcertados y serios, se volvieron hacia Lanzarote cuando entró, y él vio incertidumbre y temor en sus miradas.
La vergüenza y la rabia desgarró otra vez su corazón.
—Me alegro de encontraros aquí —logró decir Lanzarote.
¿Dónde íbamos a estar?, dio a entender Bors con un gesto de tristeza y desconfianza.
Lanzarote reunió fuerzas para hablar.
—Nos uniremos a la búsqueda. Partiremos esta noche.
Bors apretó los labios. Deseó recordarle que debía de estar demasiado cansado después del viaje de ida y vuelta a Corbenic para salir esa misma noche, pero las palabras se ahogaron en su garganta.
Lionel miró a Bors y luego, volviéndose hacia Lanzarote, asintió con la cabeza.
—Muy bien.
—Vosotros os adelantaréis —prosiguió Lanzarote—. Yo he de acudir al lado de la reina.
La reina.
Siempre la reina.
¡Cómo no!
Bors, entumecido, se puso en pie.
—¿Os ha ordenado que os quedéis?
Lanzarote procuró que el resentimiento no se reflejara en su voz.
—He esperado, pero aún no la he visto. He venido a buscaros porque el muchacho debe de estar ya en camino, y tenéis que cabalgar con él.
—¿Con el muchacho? —preguntó Bors, simulando no comprenderlo—. ¿Con el joven Galahad, queréis decir?
Lanzarote miró a Bors a los ojos.
—Con Galahad, sí, mi hijo.
Se produjo un silencio que ninguno de ellos sabía cómo romper. Lanzarote sintió un vivo escozor en la garganta y los ojos.
—Os juro que ignoraba su existencia —dijo por fin con voz ronca—. Más aún, no conocía a su madre en el sentido que muchos piensan.
Los dos primos lo observaban como halcones.
—Cuando os conté lo ocurrido en Corbenic... —Lanzarote se interrumpió—. Os conté las cosas tal como fueron. —Se dio media vuelta y cerró los puños en un gesto de rabia—. ¡No os mentí!
La clara piel de Lionel se sonrojó hasta las raíces del cabello.
—Nunca lo hemos puesto en duda —repuso, indignado.
Bors tendió una mano y la apoyó en el brazo de Lanzarote.
—Pero ahora el muchacho está aquí —prosiguió Lanzarote con esfuerzo—. He de cuidar de él. He de ayudarlo.
Bors no pudo contenerse.
—¿Y qué dirá la reina acerca de eso? Os separáis de ella para emprender la búsqueda con el hijo de su rival, para ayudar a los cristianos a conseguir el Grial.
—¡El Grial no existe! —replicó Lanzarote con los labios casi inmóviles por la tensión—. No como lo conciben los cristianos. No está al alcance de sus mentes comprender lo que en realidad es. Nunca lo encontrarán, así que ayudar al muchacho no es una traición a la reina. Y es mi obligación velar por la seguridad de mi hijo.
Lanzando una mirada a Bors, Lionel dio un paso al frente.
—¡Claro que es vuestra obligación! Basta con que nos digáis qué podemos hacer por Galahad.
La boca de Lanzarote se contrajo en un espasmo de impotente lástima.
—Por lo visto, está decidido a partir en busca del Grial. Pero es muy joven, y si vaga solo por los caminos...
—¡Él solo por esos caminos llenos de forajidos y vagabundos, de caballeros deshonestos y gentes aún peores! —exclamó Bors, moviendo la cabeza en un furioso gesto de desesperación.
—Es una locura —afirmó Lionel, sonrojándose de nuevo—. Dioses del cielo, ¿en qué está pensando el rey Pelles?
—Debemos protegerlo —insistió Lanzarote en un susurro—. Es mi hijo. —Una breve sonrisa de vergüenza se dibujó en sus labios—. Vuestro sobrino. Un muchacho de nuestra misma sangre. ¿Iréis con él?
En el posterior silencio Bors tuvo la sensación de que su mundo se tambaleaba y oyó una nueva llamada procedente de más allá del plano astral. En el fondo de su corazón habría preferido estar emparentado con cualquier otra criatura de la tierra. ¿Debía asumir una carga que su alma leal le obligaría a llevar sobre los hombros por el resto de sus días? Miró a Lionel, que asintió con la cabeza. Logró esbozar una sonrisa.
—Muy bien, pues. Iremos.
Lanzarote notó que los ojos se le anegaban en lágrimas.
—Bajemos al patio antes de que se hayan marchado todos.
Bors cuadró los hombros.
—¿Partimos, pues, con Galahad?
Lanzarote se sintió henchido de un fervor que nunca antes había experimentado.
—Y defendedlo de cualquier peligro con vuestras propias vidas.
Lionel sonrió con tristeza.
—Bien sabéis que así lo haremos.
—¿Y vos, Lanzarote? —Bors respiró hondo. Tenía los nervios a flor de piel. ¿Veréis a la madre del muchacho?, deseaba preguntar. ¿Y a su abuelo, el viejo rey loco? ¿Cuánto tiempo más aguardaréis a la reina? ¿Os tendrá esperando hasta que os arrastréis ante ella? ¿Qué ocurre, Lanzarote? Pero nada de eso podía plantearse abiertamente. Por fin dijo—: ¿Cuándo vendréis tras nuestros pasos?
Lanzarote volvió la cabeza.
—No lo sé. He de ver a la reina. Cree que le mentí y la traicioné, y no me perdonará.
Sí, sí os perdonará, aseveró la insidiosa voz interior de Bors. Os perdonará porque nunca hallará otro caballero igual. Pero sorprendió a Lionel mirándolo y supo que su hermano menor le adivinaba el pensamiento. No sin esfuerzo, dominó su ira.
—Os perdonará —se limitó a decir.
—No. No después de haberla traicionado el rey con Morgana, quien tuvo también un hijo, mientras que mi señora perdió a Amir, y ahora yo tengo un hijo.
El recuerdo del dolor de Ginebra le resultó casi insoportable. Dolor y más dolor. ¿Cuándo terminaría? Cerró los ojos y ya no pudo contener las lágrimas por más tiempo.
—Quiero hablar con mi hijo, aunque sólo sea un momento.
—Venid, pues. —Bors se acercó a él y lo cogió del brazo con delicadeza—. Bajemos al patio —dijo con firmeza— y conozcamos a nuestro joven pariente. —Con los ojos empañados, sonrió a Lionel—. Y luego, hermano, partiremos en busca del Grial.
La guardia de los aposentos de la reina abrió las enormes puertas de par en par. Ginebra entró presurosa en su santuario y se le encogió el corazón. Miró alrededor, obligándose a conservar la calma, cegada por el dolor.
—Ina, ¿dónde está Lanzarote?
Con profundas arrugas de pesar en el pequeño rostro, la doncella se aproximó.
—Se ha marchado hace apenas unos instantes, señora.
—¿Se ha marchado?
Ginebra se llevó los nudillos a la boca y ahogó un aullido inhumano. Diosa, Madre, ¿cuál ha sido mi pecado? ¿Por qué he de sufrir de este modo?
Lágrimas de compasión empañaron los ojos de Ina.
—Señora, os ha esperado aquí durante todo el tiempo que habéis pasado con el rey.
Ginebra sintió una punzada en la cabeza y se quitó la corona.
—¿Por qué no se ha quedado?
—Los caballeros parten ya, señora. Probablemente deseaba ver a su hijo.
—¡Su hijo! —Repitió las palabras de Ina como un cuervo de mal agüero—. Sí, su hijo. —Rompió a llorar—. Me traicionó, Ina.
—No, señora, seguramente no —repuso Ina, incapaz de renunciar a su fe en Lanzarote.
—¡Sí! —exclamó Ginebra—. Igual que antes me traicionó Arturo.
—Debe de haber una explicación.
—¿Qué explicación podría haber? Y además me ha tenido engañada durante todos estos años.
—No os atormentéis, señora.
—Es él quien me atormenta. Quiso convencerme con ese estúpido pretexto del sueño. Y yo le creí. ¿Ha existido una mujer más necia que yo?
Se paseó por la cámara abriendo y cerrando los puños. Es un hombre despreciable, Ina, un vulgar rompecorazones. Es el hombre más vil de la tierra. Por mí, ya puede emprender esa búsqueda. No quiero volver a verlo más.
Nunca más.
Tuvo la sensación de que el espíritu se le partía en dos, y se apoyó en la doncella para no desplomarse.
—Ina, Ina, tengo que verle. Manda a alguien a por él. No, mejor ve tú misma. Tráelo aquí. Enloqueceré si no le veo esta noche.
17
En Camelot, el atardecer dio paso a un crepúsculo plateado a medio camino entre la noche y el día. Junto a los establos, Kay, Bedivere y Lucan observaban en silencio a los otros caballeros mientras partían. Tras una larga y tensa discusión en los aposentos de los caballeros, seguían sin saber qué hacer. Pero viendo a quienes marchaban, rebosantes de entusiasmo pese a no tener aún una clara idea de adonde irían ni por qué, llegaron a la conclusión de que había sido sensato esperar.
Al menos hasta que pudieran entrevistarse con el rey. Pero ¿sabía el propio Arturo lo que quería hacer?
Kay dejó escapar un gemido y se arrebujó bien con la capa. El anochecer era menos frío de lo que cabía prever un rato antes y había gran bullicio y algarabía. Los braseros de las herrerías resplandecían y crepitaban mientras grupos de muchachos accionaban vigorosamente los fuelles para mantener el calor, y las llamas iluminaban el cielo. Los sudorosos y esforzados herreros martillaban y herraban, y a cada golpe sobre el metal un surtidor de chispas salpicaba el pelaje de los caballos, mezclándose en el aire el olor acre del pelo de caballo chamuscado con el aroma dulzón de la paja y el heno de los establos. Grandes montones de boñigas daban fe de la febril actividad que se desarrollaba en el patio, y las enormes bestias piafaban nerviosas, resistiéndose a los mozos de cuadra cuando intentaban embridarlas y ajustarles las cinchas. Kay advirtió un destello de aprobación en los ojos de Lucan y supo que su compañero ardía en deseos de hacerse al camino. Pero el sol ya se había puesto, empezaba a notarse el relente, y a Kay le atraía menos que nunca pasar una noche en el duro suelo. Frotándose disimuladamente la pierna maltrecha, Kay ignoraba si padecía una enfermedad del cuerpo o el alma.
—Dioses del cielo —masculló—, soy demasiado viejo para estas cosas.
Bedivere rió con tristeza.
—A decir verdad, todos lo somos.
Lucan recordó el ingrato y reciente descubrimiento de que mechones de plata invadían sus cabellos de color rojo dorado.
—Hablad por vosotros —protestó, quizá con mayor efusividad de la necesaria. Señaló a los caballeros prestos para la marcha—. Podemos competir con cualquiera de ellos. Culminaríamos felizmente esta búsqueda.
—Gracias por incluirme en vuestra jactancia —saltó Kay, su rostro cetrino encendido de ira y pesar—, pero si nos vamos, ¿quién defenderá al rey? —En un ademán de desdén, apuntó con el dedo a Sagramore, que resoplaba y despotricaba mientras su paje y su escudero lo ayudaban a montar junto con su carga—. Cuando estos imbéciles se hayan marchado, ¿quién quedará aquí?
—Nosotros, no temáis —repuso Lucan. Con resolución, cerró su mente a los sueños de gloria y el nostálgico recuerdo de sus ya lejanos días de andanzas por los caminos—. Nuestro sitio está al lado del rey.
—Permaneceremos a su lado —declaró Bedivere parcamente.
Hasta la muerte, era el pensamiento que los tres compartían.
Fue Lucan el primero en romper el silencio.
—Y no todas las teas se dirigen hacia el camino —dijo, señalando con un elocuente gesto hacia el extremo opuesto del patio, donde una docena de caballeros jóvenes contemplaban con tensa atención a quienes partían. A juzgar por sus burlonas sonrisas y poco convincente jocosidad, se debatían entre el regocijo y la envidia mientras, uno tras otro, los demás caballeros montaban y emprendían la marcha con los escudos colgados de los caballos y los vistosos estandartes desplegados. Sin ocultar su desprecio, Lucan añadió—: Los compinches de Mordred. No se irán sin él.
—Y el rey no lo dejará marchar —completó Kay—. Menos aún ahora que se va todo el mundo y él se queda aquí solo.
—¿Y Lanzarote? —dijo Bedivere—. ¿Qué hará?
Kay volvió la cabeza.
—Probablemente tendremos ocasión de preguntárselo —comentó Kay con tono sarcástico, recorriendo el patio con la mirada—. Pronto aparecerá por aquí para sumarse a la calurosa despedida.
Cerca del arco que daba acceso a la puerta del castillo, Galahad aguardaba sereno mientras el rey Pelles zascandileaba alrededor como la encarnación misma del desasosiego. A su derecha se hallaban los hombres de armas del rey, sirviéndole con la imperturbable aceptación de quienes nunca tienen que tomar decisiones sobre su destino. Frente a ellos, el padre abad y el legado pontificio esperaban el momento de bendecir la búsqueda. Paseándose entre ellos de un lado a otro, el rey Pelles parecía tan agitado como una avispa furiosa.
Bajo la mirada atenta del anciano, los pertrechos de Galahad eran comprobados una y otra vez. Rehusando los ofrecimientos de los mozos de cuadra, Pelles tiraba compulsivamente del arnés y las alforjas, descargaba y volvía a cargar el contenido, desenvainaba espadas y dagas para examinarlas y las metía de nuevo en sus fundas. Incluso el enorme corcel gris, soportando el retraso con la misma paciencia que su amo, tuvo que someterse por enésima vez a la minuciosa inspección de ollares y orejas, patas y cascos.
Finalmente Galahad se acercó a su abuelo y le apoyó una mano en el brazo.
—Ya es hora, mi señor —anunció con calma—. La noche se nos echa encima, y tengo un largo camino por delante.
—¿Cómo? —prorrumpió el viejo rey, agarrando a Galahad con visible desesperación—. No, aún no estáis listo. No podéis partir.
—Ya es hora —repitió Galahad con una amable sonrisa.
—Ya es hora, en efecto —suscribió el legado pontificio con un gesto recriminatorio, clavando su intensa mirada azul en el rey Pelles—. Hágase la voluntad del Señor. —Señalando al padre abad, añadió—: Ahora mi colega bendecirá la búsqueda en nombre de Dios.
Galahad se aproximó a ellos e hincó la rodilla en el empedrado.
—El Señor está presente en mis palabras y en la verdad de mi corazón —invocó el padre abad. Su alma alzó el vuelo y oyó todos los coros de ángeles y arcángeles, querubines y serafines, mientras las puertas se abrían para anunciar la gloria venidera. Sus pulmones se llenaron del dulce aroma de la gracia celestial, y supo que estaba en éxtasis—. Hijo mío, en el día de hoy desciende sobre vos el manto de paz y protección de Dios. Vestíos la capa de la humildad y la armadura de la justicia, y el escudo del Señor os librará de todo mal a lo largo de vuestro viaje. Dejad que vuestra alma encuentre solaz en el conocimiento de que cumplís la voluntad de Dios. No cejéis hasta que vuestros pasos os lleven al Santo Grial.
—Y cuando tengáis la sagrada vasija de Cristo crucificado —completó el legado pontificio con una voz imperiosa que parecía provenir del firmamento—, traédnosla.
—¡Amén! —exclamó el abad.
—Amén —musitó Galahad con los labios pálidos.
El rey Pelles dio un brinco y se retorció de júbilo.
—¡Amén! —entonó, sacudiendo los huesudos brazos—. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!
No, no, mi hijo no debería postrarse ante sacerdotes cristianos. Al entrar en el patio con Bors y Lionel, Lanzarote vio a Galahad de rodillas, rodeado de hombres vestidos de negro. El lucero vespertino teñía de oro la cabeza inclinada del muchacho, y los criados y hombres de armas quedaban tenuemente iluminados por la luna naciente. Visto desde los claustros, la escena compuesta por Galahad y quienes se hallaban alrededor parecía detenida en el tiempo, una visión bañada por la luz ambarina del recuerdo. Lanzarote vio inclinarse sobre Galahad las siluetas envueltas en hábitos oscuros y apretó el paso.
—Ya podéis iros, señores —dijo, despidiendo a los monjes.
Llegando hasta el centro del grupo, colocó la mano bajo el brazo de Galahad para ayudarlo a levantarse. Galahad alzó la cabeza y abrió los ojos, y Lanzarote miró a su hijo a la cara por primera vez.
Inicialmente su cabello rubio como el de un recién nacido, su exangüe palidez y su carne translúcida fueron para Lanzarote como un golpe en el estómago por el extremo parecido con Elaine. Sintió náuseas y deseó darse media vuelta. Pero enseguida percibió adoración en la mirada del muchacho y supo sin sombra de duda que aquellos ojos eran una réplica de los suyos. Pesares y evocaciones tan afilados como dardos le hirieron en lo más vivo. En el espejo del tiempo, Lanzarote vio la apariencia espiritual y ardorosa de Galahad y supo cómo debía de ser él en su juventud. Con ese mismo aspecto, debió de embarcarse en su propia búsqueda y cabalgar hasta el País del Verano para hallar a su reina. Su fe lo había arrastrado hasta Camelot, y hasta Ginebra. Henchido de amor, confianza e ilusión, tal como Galahad en ese momento, se había arrodillado a los pies de la reina. ¿Acaso se había fijado ella entonces en aquellos puntos de luz que brillaban en las comisuras de sus labios, enarcándolos en un amago de sonrisa? Lanzarote se rió de sí mismo por dudarlo siquiera. Claro que se había fijado. Ginebra lo había visto como él veía ahora a Galahad.
Excepto que...
Cuando Lanzarote acudió en busca de Ginebra, era ya un hombre hecho y derecho, aún joven, sí, pero no un niño. Había conocido ya el amor y la vida y los placeres que la Diosa otorga. En cambio, aquel muchacho...
Aunque era cortés y se había educado en los principios de la caballería, su hijo seguía siendo un niño. Un niño ofrecido bajo juramento al Grial. Un sacrificio humano en el altar de su Dios.
Con un nudo en la garganta, Lanzarote se obligó a hablar.
—En cuanto a esta búsqueda... ¿os habéis comprometido mediante algún voto? ¿Debéis ir a toda costa?
—Sí debo, mi señor —contestó Galahad con rostro radiante.
Lanzarote ahogó su aflicción. Así pues, su hijo se marcharía tan pronto como había llegado, convirtiéndolo en padre y privándolo después de su presencia. Reprimió una irónica sonrisa. A muchos caballeros, como él bien sabía, les complacería que la prueba de una pasada indiscreción desapareciera tan fácilmente. Pero su alma se sumía en la más profunda pena sólo de pensarlo. ¿Qué ocurriría si de verdad pudiera actuar como padre de este muchacho?
Lanzarote respiró hondo.
—¿Nada puede persuadiros para que os quedéis en Camelot... aunque sea sólo por un tiempo?
Galahad le dirigió otra incandescente mirada.
—Nada, mi señor, pero me entristece negarme.
Lanzarote habría abierto la tierra en canal y desgarrado el cielo.
—Soy vuestro padre —dijo con la voz empañada, y señaló a Bors y Lionel a sus espaldas—. Estos dos buenos caballeros son vuestros parientes cercanos. Su padre y el mío eran hermanos, reyes de Benoic. Si os quedarais o al menos retrasarais un poco vuestra partida —insistió, horrorizado al percibir el sufrimiento que destilaba su propia voz—, tendríamos la oportunidad de conoceros y daros la bienvenida a nuestra familia.
—¡No! —El angustiado grito sacudió el aire. Plantándose frente a Lanzarote, el rey Pelles habló con voz entrecortada—. ¡No los escuchéis, hijo! Estáis consagrado a la búsqueda. Ya sólo por eso...
—Viejo señor —atajó Lanzarote, indignado—, quizá me calle respecto a la vileza que cometisteis conmigo cuando era vuestro invitado y abusasteis de mi confianza. Pero debo censurar lo que ahora estáis haciendo. No podéis llamar «hijo» a este joven. No es hijo vuestro sino mío, y responderá ante mí.
—Así lo haré, padre. —La voz pura y juvenil de Galahad cayó como agua fresca sobre una tierra en llamas. El amor reflejado en su mirada era casi vergonzoso, de tan desnudo y simple—. Sois mi padre y mi señor. Moriré feliz sabiendo que me habéis reconocido. Pero si he de estar a la altura de vuestra fama y honor, no puedo incumplir un juramento. He jurado llevar a cabo esta búsqueda desde el día en que nací.
No jurasteis vos. Otros os hicieron jurar. Y el juramento de un niño es obra de adultos, no una decisión salida de su propia alma. La vana protesta resonó en la mente de Lanzarote por un momento y luego se desvaneció. El muchacho ha jurado, advirtió con apremio su voz interior. No lo desacreditéis ahora.
—Muy bien. —Compuso el semblante en una sonrisa—. Pero no os opondréis a la única petición de vuestro padre. Contáis aquí con dos inestimables parientes, sir Bors y sir Lionel. Desean acompañaros en la búsqueda. Yo también me uniré a vos más tarde.
—¡No, no! —vociferó el rey Pelles—. Muchacho, habéis dicho que iríais solo, no lo olvidéis. Si necesitáis hombres, tomad los míos, no los de él. Sois el hijo del Santo Grial.
Pero Galahad mantenía la mirada fija en Lanzarote. Un resplandor vivo como el fuego transfiguró su rostro juvenil.
—¿Os uniréis a mí? ¿En la búsqueda?
—Lo haré.
Galahad se volvió hacia Bors y Lionel y los saludó con una humilde reverencia.
—Mis señores —dijo con una voz que delataba su corta edad—, ¿me acompañaréis? No puedo expresar con palabras lo honrado que me siento.
Bors y Lionel cruzaron una breve mirada y luego se acercaron ambos al muchacho para abrazarlo afectuosamente. Junto a ellos, el rey Pelles balbuceaba de rabia.
—¡No, no! ¡No son puros! No son de nuestra fe. ¡Hijo, hijo!
Una intensa lástima se agitó en el corazón de Lanzarote. Alzando la cabeza, examinó a los hombres del rey Pelles. Al frente, sin quitar ojo a Lanzarote, su capitán estaba listo para recibir órdenes. Lanzarote lo miró a los ojos.
—Escoltad al rey Pelles a sus aposentos —dijo con voz serena— y dad instrucciones a los criados para que Su Majestad sea tratado con todas las atenciones que merece. Aseguraos de que está cómodamente instalado y a gusto hasta que llegue el momento de regresar a Corbenic. Si surge algún contratiempo, acudid a mí. —Dirigió al capitán un asomo de sonrisa—. Pero confío en no volver a veros ni a vos ni a vuestros hombres.
—No será necesario, mi señor —contestó el capitán. Con actitud enérgica, hizo una seña a sus soldados. Formando un muro en torno al vociferante Pelles, se lo llevaron medio a rastras hasta perderse de vista.
Lanzarote miró de nuevo a Galahad. ¡Dioses del cielo!, clamó su alma. ¿He de separarme ya de él?
Desolado, apoyó la mano en el cuello del caballo.
—Una buena montura —comentó, notando ya crecer la distancia entre él y el muchacho, presintiendo la inminencia de un abismo de dolor, tinieblas y miedo—. Os llevará con paso seguro. Y vuestros parientes cabalgarán con vos, uno delante y otro detrás.
No había nada más que decir. Sin hablar, echó los brazos al cuello de Galahad. En un sombrío silencio se despidió de Bors y Lionel. Los mozos de cuadra tenían ya a punto sus caballos. Al cabo de un momento, los tres estaban en lo alto de sus sillas y se ponían en marcha.
—¡Adiós! —dijo con toda la potencia de su voz.
Y los tres devolvieron el saludo, las tres voces que más amaba en el mundo. Con una sensación de desgarro nueva para él, los contempló alejarse.
El patio de los establos estaba ya casi vacío. Desde el rincón al que se habían retirado, el abad y el legado lo observaron con severa expresión y se marcharon. Los últimos rezagados se apresuraron en sus preparativos y espolearon a sus monturas en pos de Galahad, Bors y Lionel, deseosos de seguir los pasos de los caballeros del Santo Grial. Los herreros y sus ayudantes habían desaparecido, y los mozos y palafreneros se escabullían dando gracias por poder ir ya a acostarse.
—¿Puedo ayudaros en algo, mi señor?
El caballerizo realizaba su ronda final. Quedando sólo unos cuantos jamelgos en las cuadras, animales demasiado ahogados o lisiados para salir a recorrer los caminos, su última inspección sería breve.
—No, gracias —respondió Lanzarote con una sonrisa—. No partiré esta noche.
—Buenas noches, pues, mi señor.
—Buenas noches.
Se levantó un viento racheado que azotó con furia a las nubes, impulsándolas a toda velocidad por el cielo turbulento. Poco a poco, apagaron las estrellas y la luna. Lanzarote se quedó inmóvil en aquella oscuridad que tan bien reflejaba la medianoche de su alma.
Nunca supo cuánto tiempo permaneció allí sumido en sus cavilaciones. Los tres saludos de despedida resonaban aún en su cabeza, las tres voces que más amaba en el mundo. ¿Que más amaba en el mundo? Sí, amaba a Galahad con una intensidad instintiva. En cuanto a Bors y Lionel, eran suyos, formaban parte de su vida, y él era de ellos, desde tiempos inmemoriales. Sin duda eran las tres voces que más amaba en el mundo.
Aparte de una.
¡Mi señora! El recuerdo lo golpeó como una espada a través del corazón. ¿Cómo convencería a Ginebra de que debía apoyar a Galahad en aquella búsqueda? Desde su punto de vista, ofrecer consuelo a los cristianos y favorecer sus intereses sería otra gran traición, comparable al hecho de haber yacido con Elaine. El objetivo de los cristianos era nada menos que robar las reliquias con la intención última de erradicar a la Diosa y todos sus seguidores. ¿Y Lanzarote se proponía ayudar a su hijo a tomar parte en aquello?
Dejó escapar un gemido. Si pudiera hablar con ella, se dijo con desesperación, si pudiera verla, si me escuchara... pero ya no me soporta. Dioses del cielo, nunca volverá a dirigirme la palabra, nunca volverá a admitirme en su presencia.
De pronto advirtió que había una mujer junto a él. Pese a ir embozada con su capa, Lanzarote la reconoció por el susurro que salió de sus labios.
—Venid con la reina. Quiere veros ahora mismo.
Lanzarote sintió el vivo escozor de las lágrimas en los ojos y la garganta. Diosa, Madre, os doy gracias, y os ruego que mi señora sea capaz de perdonarme.
—Debemos guardar silencio y ampararnos en la oscuridad, dice mi señora —musitó la voz—. Seguidme sin hablar, y os guiaré hasta allí.
Lanzarote vio ponerse en movimiento la desdibujada silueta de la mujer. El corazón le dio un vuelco. Vería a Ginebra. Quizá, después de todo, las cosas acabaran bien.
—Estoy a vuestro lado, Ina —susurró con júbilo—. Conducidme hasta mi señora. Os sigo, soy vuestro.
18
—¡Seguidme todos!
Mordred salió apresuradamente de sus aposentos, luchando contra una ciega sensación de asfixia. Recorriendo los pasillos en penumbra, no advirtió la oscuridad que lo había invadido. Sólo sabía que había sufrido unos desaires que ningún mortal toleraría.
—Estamos a vuestro lado, mi señor.
Tras él corrían Ozark, con su cara de hurón, Vullian y el resto de los jóvenes caballeros que se habían reunido para reconfortar al príncipe. Ozark y Vullian ponían ya en orden mentalmente las palabras y frases necesarias para proporcionar consuelo a su señor ante aquel nuevo giro en los acontecimientos. Pero Mordred, extraviado en un temible nuevo mundo de conmoción y vergüenza, se negaba a escuchar a sus seguidores. Desde que sabía que era hijo de Arturo, había contemplado el Asiento Peligroso como su destino. Verse rechazado por la gran silla, expulsado de ella como algo inmundo, caído de bruces ante toda la corte, era una humillación que jamás perdonaría.
Moviendo convulsivamente los bien formados labios, masticaba su ira y su amargura. Sólo una cosa podía haberlo salvado de aquella situación, y también eso le había sido denegado. Si Arturo lo hubiera cogido de la mano y lo hubiera llevado hasta el trono, instalándolo en el lugar ya preparado para él sobre el estrado, habría proclamado al mundo que Mordred, pese a todo, era aún su hijo, su heredero, el preferido, el elegido. Si Arturo hubiera aprovechado la ocasión, Mordred quizá habría pasado por alto la decepción y hallado consuelo en un título y unos honores que perdurarían más allá del recuerdo de su vergüenza.
Pero Arturo no se había dignado salvarlo. Había privado a Mordred de su derecho natural e incumplido sus obligaciones.
¡Y se lo imploré de rodillas!, pensó Mordred airado. Nunca, nunca más.
Había creído entonces que nada peor podía ya ocurrirle en la vida. Sin embargo lo peor estaba aún por llegar. Mientras Vullian y Ozark estaban con él en su cámara, procurando aplacar el sentimiento de agravio que lo hacía retorcerse en su lecho, habían llegado uno por uno los otros jóvenes caballeros con susurros de consuelo. Uno de ellos, Rutger o tal vez Blithil, se había atrevido a explicarle lo que todos sabían.
—Mi señor —masculló el caballero en cuestión, eludiendo la mirada de Mordred—, después de iros, ha venido un caballero desconocido y se ha sentado en la silla.
—¿Cómo? —dijo Mordred, horrorizado. ¿Otro hombre había ocupado el Asiento Peligroso, destinado a él?—. ¿Quién era? ¿Un gran guerrero? ¿Un rey de otras tierras?
—Por desgracia, no.
—¿Quién, pues? —preguntó Mordred a voz en grito. ¿Quién lo había derrotado?—. ¿Quién?
—Un muchacho de Corbenic. Un caballero que aún no ha superado prueba alguna, de unos doce años de edad, no más.
En ese instante se desencadenó en Mordred una furia sin límites. Ahora, mientras lo seguían por los pasillos, Ozark y Vullian cruzaron una mirada, vanagloriándose tácitamente de un trabajo bien hecho. Los dos compañeros se habían esforzado durante horas por devolver a Mordred aquella apariencia de calma, y cuando el príncipe obtuviera el reconocimiento que por derecho le correspondía, ellos recibirían también su recompensa. Y si el enojo de Mordred con su padre se convertía en ira declarada, eso podía ocurrir antes de lo que cabía esperar.
—Mi señor, hacéis bien en plantear vuestras quejas al rey —se aventuró a decir Vullian con actitud obsequiosa—. El rey tiene la obligación de dar respuesta a vuestras inquietudes.
Mordred soltó una carcajada que podría haberse tomado por un grito de dolor. ¿Qué necedad era aquella? Un rey nunca estaba obligado a nada. Un soberano era en sí mismo la ley. ¿Para qué servía, si no, reinar? Arturo no estaba obligado a hacer nada por su hijo.
¿Y qué se proponía, pues, Mordred? Su corazón se agitó y gimió.
—¡Seguidme! —ordenó de nuevo.
¡Y estad listo para atacar!, fue la orden secreta que se dirigió a sí mismo. Apoyó la mano en el reconfortante puño de la espada, envainada al cinto junto con las dagas de empuñadura en forma de dragón. Si algún hombre se reía o burlaba, el villano moriría. Y lo mismo valía para las mujeres, pensó Mordred con espíritu vengativo. ¿Por qué iba a perdonarles la vida a ellas?
Estaban ya en el claustro que conducía a los aposentos de Arturo. Las teas ardían con luz vacilante a causa del viento nocturno, proyectando figuras de sombra y sangre. Por un segundo, Mordred recordó la mirada infinita de Ginebra y la angustiada expresión de lástima que demudó su semblante cuando el Asiento Peligroso lo arrojó al suelo. Deseó buscar alivio a su dolor en el tierno regazo de Ginebra, echarse a sus brazos, notar alrededor su dulzura, dejar que ella curara sus mortales heridas.
¿Ginebra? Una burlona voz despertó en su interior y prorrumpió en carcajadas. La reina no os compadeció, Mordred.
Mordred hizo una mueca de dolor ante aquella muestra de desprecio por su reciente herida, aún en carne viva. Sintió lástima por mí. Lo sé.
El espíritu de Morgana se enroscó en torno a la cabeza de Mordred con profundo desdén. Os engañáis, afirmó, y lanzó otra risotada como un graznido. Ginebra sólo siente aprecio por sí misma.
Mordred negó con la cabeza, sacudiéndola como un perro. Siente aprecio por Arturo.
Y Arturo es vuestro enemigo. Sabía que no estabais destinado a ocupar el Asiento Peligroso.
¡No! ¡No! No puede ser. Una ira desenfrenada traspasó el corazón de Mordred, sustituida de pronto por una sensación de temor. ¿Había jugado Arturo con él desde el principio?
Sí, claro que sí. Nunca os ha querido. Así que ahora debéis continuar luchando, buscar venganza, castigarlo, hacerle pagar.
¡No!
¡Sí! Arturo es vuestro enemigo.
No.
Sí.
Seguido de cerca por sus caballeros, Mordred siguió adelante por los salones oscuros, poseído por el destino, impulsado por la voz de su madre que resonaba en su cabeza.
Pendragón.
Merlín cerró los ojos y dejó que el canto agudo y etéreo procedente de la cuna de sus sueños entrara y saliera de sus oídos ultraterrenales. Primero Mawther y luego Gawther, después Deither y el viejo Gwithin, reyes supremos de Pendragón en línea sucesoria desde el tiempo de los Antiguos, cuando los señores de Pendragón eran mitad hombres, mitad dioses. Más adelante, el título pertenecería a Uther, luego a Arturo, luego a Mordred... Sí, Mordred, tenía que ser él; no había ningún otro descendiente.
—¡Merlín! —Arturo, sentado en su silla, se inclinó hacia él con ademán acuciante. Las elegantes ropas con que se había ataviado para armar caballero a Mordred no tenían ya el esplendor de esa mañana—. Explicadme qué significa todo esto.
—¿Qué significa todo esto?
Merlín se llevó las yemas de los dedos a los labios. Inquieto, se paseó por la cámara tirándose de las puntas de sus largos bucles grises. La pesada toga, oscura como una tormenta, barría el suelo allí por donde pasaba y la varita de tejo pendía de su mano emitiendo un débil y triste zumbido.
No estaba dispuesto a admitir que no lo sabía. Era un señor de la luz, un espíritu de todo cuanto existe, que guiaba a las almas y determinaba los destinos con la misma naturalidad con que otros interpretaban el sentido de las piedras esparcidas junto al camino o echaban las runas. Había llevado a Pendragón desde las brumas de los orígenes hasta su poder y su gloria presentes. Había hecho a Arturo rey supremo de aquella tierra dorada. Era un druida del noveno círculo, en armonía con el águila y el ciego topo. Hinchó el pecho. Estoy vivo, en otro tiempo estuve muerto, soy la roca, soy el árbol, clamó al vacío. Soy Merlín. ¿Por qué ignoro la respuesta?
Parpadeó y la llama de sus ojos despidió destellos de un color rojo sangre.
—Estaba escrito que el hijo del Grial vendría —dijo de pronto—. Ha ocupado el Asiento Peligroso, y por mediación de él se ha cumplido la profecía. Eso no podemos ponerlo en duda.
Nervioso, Arturo abandonó la silla e irguió su colosal cuerpo.
—¿Y la búsqueda? También eso es cosa del destino, ¿no? ¿Por la gloria de Cristo?
Merlín encogió uno de sus esqueléticos hombros en un gesto de desdén.
—En este reino hay otros Dioses aparte del Dios llegado de Oriente. —Lanzó una carcajada—. Sin olvidarnos de la primera y más grande, la Magna Mater, la Madre de todos ellos.
Arturo dejó escapar un gemido.
—¿Por Pendragón, pues? ¿Servirá la búsqueda para renovar la Tabla Redonda y favorecernos?
—Arturo, olvidáis un detalle. —Se echó a reír de nuevo, arrugándose sus marchitas mejillas—. La fuerza de Pendragón no reside en la Tabla Redonda. A decir verdad, la Tabla nunca nos perteneció. Sí, hemos dado a conocer que fue de Uther en su día, pero recordad que los propios Grandes se la obsequiaron al País del Verano y sus reinas. La Tabla Redonda pertenece a Camelot y Ginebra. El Grial de los cristianos no puede causarle ningún perjuicio ni beneficio.
Arturo se deslizó los dedos entre el canoso cabello.
—Pero hemos visto el Grial antes de que se desvaneciera.
Merlín soltó un resoplido burlón.
—¡Luces titilantes, sombras de colores, formas en el humo!
Arturo palideció.
—¿Qué queréis decir?
El viejo hechicero clavó en Arturo su mirada de halcón.
—No hemos visto nada. Pensadlo bien. —Se inclinó, y su voz adquirió un tono delirante—. ¿Qué hemos visto? Nada favorable para Pendragón. Nada en beneficio vuestro o de vuestro hijo. Y él debería ser nuestra principal preocupación en estos momentos.
—Mordred, sí. —Los ojos de Arturo se anegaron en lágrimas—. Dice Ginebra que debería haber acudido junto a él. Pero yo no puedo enmendar lo ocurrido, ni insultarlo con palabras banales. Además... —Se balanceó y volvió la cabeza.
Un vivo dolor se despertó tras los ojos de Merlín. Después de tantas vidas sus propias angustias carecían de importancia para él, pero la aflicción de Arturo le resultaba insoportable.
—¿Además? —sondeó Merlín con delicadeza—. ¿Teméis que no esté a la altura de los planes que teníais para él? ¿Que no sea apto para sucederos?
Arturo alzó la cabeza.
—Merlín, yo...
De repente se oyó un grito en la cámara exterior.
—¡No me toquéis, miserable granuja! ¡Mi padre el rey os hará ahorcar si le negáis la entrada a su hijo!
—Príncipe Mordred...
—¡Fuera de mi camino!
La puerta se abrió de par en par e irrumpió Mordred. Detrás de él se apiñaban Ozark, Vullian y unos veinte jóvenes caballeros.
—¡Mordred! —exclamó Arturo con los ojos desorbitados—. Bien, pasad. —Esbozó una forzada sonrisa—. Nos complace veros. —Abandonando la sonrisa, fulminó a los seguidores de Mordred con la mirada—. Quizá vuestros caballeros tengan la bondad de esperar fuera.
Cuidado, Mordred, cuidado.
Mordred contuvo el aliento. Claro que andaría con cuidado. No necesitaba que la voz le dijera lo que debía hacer. Al ver a Arturo, lo invadió la misma sensación de afecto que siempre. Pero ahora sabía que no podía confiar en nadie.
—Por supuesto, mi señor —repuso con vehemencia, e indicó a sus hombres que se retiraran—. Disculpad esta intempestiva intromisión. —Saludó a Merlín con una reverencia y, cortésmente, hincó una rodilla en tierra—. Mi señor, vengo a pediros un favor—. Concededme permiso para emprender la búsqueda.
—¿Cómo? —dijo Arturo, pálido y con la respiración entrecortada—. No. No me pidáis eso. No es posible.
—Pero, mi señor —rogó encarecidamente Mordred con la mirada fija en Arturo—, se marchan todos los caballeros. Si me quedo aquí, sufriré una vergüenza aún mayor que la de hoy. —Con horror, notó que se le arrasaban los ojos en lágrimas. Imprimiendo más fuerza a su voz, añadió—: Me habéis armado caballero. Permitid que ponga a prueba mi espada.
—He dicho que no.
Pero si Mordred percibió la creciente cólera en el tono de Arturo, la pasó por alto.
—Mi señor, puedo vencer a Galahad y conseguir el Grial —prorrumpió—. Y conquistar así un honor que necesito de manera acuciante. —Lloraba ya sin contenerse. Avanzó un paso y se postró de rodillas ante Arturo—. ¡Padre, os lo suplico! ¡No me neguéis esto ahora!
Arturo, iracundo y distante, se mantuvo en sus trece.
—Señor, os lo niego. Y no quiero oír hablar más de ello.
La voz que Mordred temía bulló en su cabeza: Habéis jurado que nunca suplicaríais.
Mordred se levantó de un salto.
—¿Por qué? —vociferó—. ¿Por qué me tratáis así?
Arturo se aproximó a él.
—¡Cuidado con vuestras palabras, Mordred!
Pero Mordred hizo oídos sordos.
—¿Me prohibís partir? —aulló—. Si os tenéis por hombre, preparaos para defender vuestro buen nombre en el campo del honor. De lo contrario pregonaré a los cuatro vientos que me retenéis aquí únicamente porque sois demasiado viejo y pusilánime. —Al instante echó mano a la espada y desenvainó parte de la reluciente hoja—. ¡Os reto... a muerte!
¿A muerte?, repitió Merlín para sí, dándole un vuelco el corazón. Si Pendragón muere, será también mi muerte. Aterrorizado, se precipitó hacia ellos y trató de interponerse entre Arturo y la espada de Mordred.
—¡Escuchadme, los dos! —clamó. Sudoroso, supo que su esfuerzo era inútil. Su brazo extendido no le obedecía y los anillos de los dedos parecían en exceso pesados para su apergaminada mano.
Pero Arturo se había abalanzado sobre Mordred con la fuerza de un descomunal oso. De un poderoso zarpazo, desarmó al príncipe y lo derribó.
—Si queréis mi perdón, jovenzuelo, suplicádmelo de rodillas —gruñó—. Nadie desafía a Arturo y vive para contarlo.
Aturdido y vacilante, Mordred se puso de rodillas y, agachando vilmente la cabeza, pidió perdón. Con voz entrecortada, masculló disculpas y declaraciones de arrepentimiento. Oyendo su voz empañada por las lágrimas, Merlín casi se convenció de que Mordred hacía sinceramente las paces. Pero cuando el joven príncipe alzó la mirada, sus ojos eran manchas de tinta. No, peor aún, eran dos puntos de reluciente color negro, como la punta de la daga de un asesino bajo la luna de medianoche. Merlín ahogó una exclamación. Conocía aquellos ojos. ¿Dónde los había visto por última vez?
Había sido ese mismo día.
Hacía sólo unas horas, en el gran salón.
Un súbito espasmo sacudió su cuerpo. Como si mirara a través de un velo, vio nuevamente a Galahad y el rey Pelles y, detrás de ellos, a la anciana, la dama Brisein. Encorvada e inmóvil, mantenía la cabeza baja en muestra de sumisión ante la escena. Sólo había vida en sus ojos, dos negros puntos de fuego que atisbaban sin cesar en todas direcciones retorciéndose como gusanos.
Ojos negros... rostro alargado... y esa boca...
Lanzando un aullido desde lo más hondo de sus entrañas, Merlín palpó con desesperación el velo que la cubría. Donde segundos antes se hallaba la cara de la anciana, ahora había sólo un vacío. Las prendas negras estaban huecas, suspendidas en el aire. Se levantó una ráfaga de viento y por un instante el tiempo se detuvo. Al cabo de un momento, el alto tocado, el manto, el vestido negro y las enaguas cayeron al suelo en un rebujo.
Los ojos... los ojos...
¿Los de Mordred o los de Brisein?
La negrura de los ojos de Mordred succionó la vida del corazón de Merlín. Con un ahogado grito de terror, volvió a sentir las punzadas en los pulgares, la antigua señal del mal, con mayor intensidad que nunca. Apenas podía resistir aquel suplicio. Sus manos se hincharon, traspasadas por un creciente dolor.
—¿Y bien, señor? —inquirió Arturo con tono implacable.
Mordred dejó escapar unas lágrimas.
—Perdonadme, padre; soy todo vuestro —dijo, y sollozando, bajó la cabeza.
—¡Muy bien! —Un destello de afecto iluminó el rostro desolado de Arturo—. Venid aquí, hijo mío. —Ayudó a Mordred a ponerse en pie y lo estrechó entre sus brazos con tal fuerza que casi lo levantó del suelo.
—¡Arturo! —exclamó Merlín, tendiendo una mano hacia el rey. Al moverse, el dolor de los dedos se extendió rápidamente por sus brazos y estalló en su cerebro.
—Así pues, Mordred, no se hable más del tema, ¿de acuerdo? —propuso Arturo con tono efusivo—. Y no viviréis con vergüenza, hijo mío, a ese respecto no tenéis de qué preocuparos. Os aguarda un mundo mucho mayor que esta búsqueda. Dejad esa misión al muchacho que ha sentido la llamada del Grial. He trazado para vos un camino que eclipsará a todos los reyes de los britanos anteriores a vuestro tiempo.
Mordred alzó la vista con expresión interrogativa.
—¿Qué puede haber aparte del Grial?
Arturo soltó una carcajada triunfal al ver el semblante de Mordred.
—¡Nada menos que un poderoso imperio bajo nuestro control! Pensad esto, hijo mío. Roma era una sola ciudad cuando sus legiones conquistaron el mundo entero. Nosotros somos una isla formada por muchos reinos, ahora todos unidos, con guerreros comparables a cualquiera de los romanos. ¿No podríamos seguir la misma ruta que ellos en dirección opuesta y erigir un imperio que abarcara hasta Italia y más allá? —Dio a Mordred una palmada de aliento en el hombro—. Dejadlo en mis manos. Hace mucho tiempo que estos planes me rondan por la cabeza. No nos faltará honor ni acción, creedme.
—Gracias, padre —dijo Mordred sumisamente.
—Artu... —balbuceó Merlín en un nuevo intento.
Pero Arturo acompañaba ya a Mordred afectuosamente hacia la puerta.
—Id a descansar, hijo mío. Mañana saldremos de caza y todo volverá a ser como antes. No hablaremos de esto a nadie, ni siquiera a la reina. De hecho, la agasajaremos en el gran salón con mayor entusiasmo que nunca.
¡Arturo!, pensó Merlín. ¡Necio, necio y tres veces necio! Su mente gritaba enloquecida, pero tenía la lengua atada. Sentía crecer la tormenta en su interior como nubes por encima de escarpadas crestas montañosas de colores rojo sangre y negro azulado.
Tuvo la impresión de que se le partía la mente, y la diadema resbaló de su cabeza, soltándose su espesa mata de pelo rizado. Se aferró el collar de turmalinas, y la larga varita de madera labrada se le cayó de la mano con un gemido.
—Arturo —advirtió por fin con voz clara—, guardaos de Mordred, porque no es ya vuestro hijo. Percibo en él la negra furia de la traición, y adivino asimismo en su interior, bajo su piel, la presencia de otra criatura que conozco bien. Una criatura que los dos conocemos. Morgana ha venido en busca de su hijo y se ha alojado en su corazón. Ahora Mordred es vuestro enemigo, porque Morgana os odia, y él le pertenece en cuerpo y alma. Guardaos, Arturo, guardaos.
Tambaleándose, el viejo hechicero consideró sus palabras. Estaba satisfecho del discurso, pero sabía que en realidad no había salido de sus labios. Una profunda sima se había abierto entre su mente y su lengua. Su brazo izquierdo, todo su costado de hecho, permanecía también en silencio. Pronto, muy pronto, el silencio se adueñaría de todo su cuerpo, y dormiría eternamente.
Pero los ojos... Veía aún aquellos ojos.
Los ojos de Morgana.
Burlándose de sí mismo con negro humor, intentó gritar una vez más, consciente de que ningún sonido brotaba de su garganta. ¿Sería destruida toda su obra por los poderes superiores de una mujer? ¿Unos poderes más tenebrosos y antiguos que cualquiera de los que él conocía? ¿Era así como terminaba el mundo para un señor de la luz, en un lento tránsito hacia la inmovilidad primero, la inconsciencia después y por último la inexistencia?
—Arturo —musitó en un postrer intento, pues no se le ocurría una manera mejor de despedirse de la luz que pronunciando el nombre que más había amado en el mundo. Arturo, Arturo, Arturo, repitió para sí, dejando con placer que la palabra resonara en su mente.
Quizá Arturo lo oyó, ya que entró de nuevo en la cámara, llegando justo a tiempo de ver formarse su nombre afectuosamente en los labios de Merlín, quien al instante cerró los ojos y, con una sonrisa, se desplomó.
—¡Merlín! —bramó Arturo, abalanzándose hacia el anciano. Cogido a contrapié y esforzándose por mantener el equilibrio, sostuvo el peso muerto de Merlín sobre la pierna extendida. De inmediato notó que su antigua herida volvía a abrirse y sus músculos se desprendían del hueso como una tela. Sujetando aún a Merlín, cayó al suelo atormentado por el dolor—. ¡A mí, necesito ayuda! —gritó, llamando a los criados—. E id a por la reina. Deprisa, traed a la reina.
19
¡Diosa, Madre, haced que venga mi amor!
Ginebra volvió en sí con un sobresalto. Sumida en sus cavilaciones junto a la ventana, viendo caer la noche y aparecer en el cielo a las atribuladas estrellas, había perdido la noción del tiempo. ¿Cuánto rato había transcurrido desde que Ina salió por la puerta en busca de Lanzarote atendiendo a su desesperada orden? Más que suficiente, quizá incluso demasiado. Lanzarote podía presentarse allí en cualquier momento.
Entumecida, se acercó a la mesa adosada a la pared, ante la cual veía a su madre realzar su belleza en la época en que ella era aún una inocente niña. Los vistosos pomos de cristal soplado procedentes de tierras orientales despedían destellos rojos, azules y dorados, y un atisbo de la calidez de aquellas esencias llegó a su corazón. Apresuradamente se aplicó unas gotas de agua de rosas en las muñecas y sienes y se remojó los ojos hinchados. En una caja de madera de sándalo encontró un ungüento para las ampollas de las manos. Luego probó a ponerse un poco de colorete en las mejillas e, insatisfecha del resultado, volvió a quitárselo. Sin el diestro toque de Ina, los polvos de tenue color melocotón y clavel quedaban demasiado chillones en su pálida tez, resaltando aún más las amoratadas sombras que se extendían bajo sus afligidos ojos. Tras un último vistazo al espejo, se levantó y se apartó de la mesa. Cuando Lanzarote llegara, tendría que aceptarla tal como estaba.
Si es que viene, fue la amarga duda que asaltó su mente. Dejó escapar una risa sarcástica. Quizá no venga. Ina se había marchado hacía mucho rato, y a esas alturas ya debía de haberlo encontrado. Pero un hombre atrapado por un viejo amor y un hijo perdido durante años tenía buenas razones para eludir a una mujer que lo consideraba fiel. Quizá ha acudido junto a Elaine y está con ella en este preciso momento, haciéndole el amor en su lecho. Ginebra esbozó una sonrisa cercana a la locura. Pues si es así, que así sea. Ella sabía a qué atenerse.
Y sabía que estaba en peligro, ella y todos los demás. Fuera cual fuese el motivo que había inducido a Merlín a llevar a Galahad a la corte, el daño ya estaba hecho. Un profundo pesar descendió sobre ella como un negro nubarrón. La Tabla Redonda se había roto y sus caballeros se habían dispersado. El sueño dorado que en su día compartieron se había desvanecido. Y pronto tal vez Camelot también dejaría de existir si ella no lo salvaba.
Y tendría que hacerlo sola, sin más ayuda que la de Lanzarote... si era aún su caballero. Como ahora sabía, Arturo no estaba en condiciones. ¿Había llegado a curarse realmente su vieja herida de guerra? Sin duda volvía a amenazarlo. Y también su alma está enferma, pensó con igual certidumbre. Ha depositado su vida y sus esperanzas en Mordred, y ésa es una carga excesiva para cualquier joven.
En especial después del fallido intento de Mordred por ocupar el Asiento Peligroso. Ahora era Galahad el héroe del momento. Si el muchacho conseguía también el Grial, la deshonra de Mordred sería absoluta.
Sí, habrá que vigilar a Mordred, pensó Ginebra, riéndose de nuevo con amargura. Y también a los cristianos. Para ellos, soy una bruja, y siempre lo he sido. Y bien sé lo que acostumbran hacer los cristianos con las brujas.
De pie en el mirador, contempló la vista. Desde la torre de la reina, todo Camelot, con sus patios y arcadas, sus sólidas almenas, sus establos y chapiteles, parecía un mundo en miniatura. De pronto vio una silueta alta y caballeresca en la oscuridad, atravesando un claustro con aparente premura. Al igual que la encorvada figura femenina que lo guiaba a través de la noche, el hombre iba embozado de la cabeza a los pies. ¡Lanzarote! ¿O no era él? Ginebra no estaba segura. Pero la sola posibilidad bastó para que se le saltaran las lágrimas. Diosa, Madre, traedme a mi amor.
Volvió de inmediato al tocador y cogió un pomo de pachulí, el perfume del lejano Oriente por el que sentía especial predilección desde hacía tantos años. Su fragancia dulce y evocadora era el aroma mismo del amor entre ellos. Sin duda él recordaría las largas tardes en el bosque, tendidos ambos entre las campánulas, y las noches de felicidad absoluta, siempre demasiado cortas. Sus dedos temblaron mientras se extendía la balsámica crema por el cuello, la sangría de los brazos y entre los pechos. ¿Recordáis, amor mío?
De repente oyó unas pisadas al pie de la escalera.
¿Ya? Ginebra se dirigió hacia la puerta.
Entrad, amor mío, estaba a punto de decir. En ese momento una voz potente y asustada penetró en sus sueños.
—¡Majestad, es el rey! Está herido en su cámara y os reclama. Y Merlín ha muerto.
—Ya hemos llegado —anunció la débil voz en la oscuridad. Lanzarote apenas la oyó hasta que añadió en susurros—: Es la cámara de la reina, señor.
Enfrente Lanzarote distinguía sólo la contraída forma de la doncella entre las sombras.
—Gracias, Ina —dijo.
Diosa, Madre, llévame hasta mi amor.
Reprimiendo un gemido de alivio, dio gracias desde lo más hondo de su abrumado corazón. Tenía escasas esperanzas de que pudieran llegar hasta allí sin ser vistos. Había aún gran agitación en todo el palacio tras los acontecimientos del día, y las posibilidades de eludir a guardias y criados parecían remotas. No se explicaba cómo lo había logrado Ina.
¿Y cómo se escabulliría una vez concluida la cita? La doncella había dado tantos rodeos que Lanzarote no sabía dónde estaba. La oscuridad era tan profunda que, sin linterna, ni siquiera veía su propia mano ante la cara. Al instante alejó esos temores de su mente. Ina lo acompañaría por el mismo camino. La doncella poseía facultades del Otro Mundo, entre ellas ver en la oscuridad. Aunque, naturalmente, de noche se orientaba como nadie en los pasadizos de Camelot.
—Por aquí, mi señor —volvió a susurrar.
Oyó el chasquido de un pestillo, y la puerta se abrió silenciosamente, dando paso a una habitación en la más absoluta oscuridad. La negra silueta de la doncella se recortó en el umbral.
—Recordad, señor, que por expreso deseo de la reina no debéis pronunciar ni una sola palabra —le dijo al oído—. La corte está llena, y hasta las paredes oyen.
Lanzarote asintió con la cabeza.
—Si vos lo decís.
En el fondo sabía que ese propósito no podría mantenerse hasta el final. Tarde o temprano tendrían que hablar. Ginebra tenía que creerle y admitir que nunca la había engañado. Pero en ese momento su apesadumbrada alma aceptaría cualquier condición con tal de estar con ella, de tocarla. Exhausto y angustiado, sólo un pensamiento ocupaba su mente: Si puedo ver a mi señora y abrazarla de nuevo, puedo demostrarle que ella es mi mundo eterno.
Ginebra...
¿Y todos aquellos jóvenes caballeros habían partido raudos en busca del Grial? Lanzarote se habría echado a reír. Sólo un joven virginal como Galahad podía conceder más valor a una copa de oro que al amor de una mujer. Ginebra era el objetivo de su propia búsqueda, como lo había sido desde el principio. Sólo en el círculo de la Diosa podía un hombre encontrarse a sí mismo.
Perderse.
Encontrar a Ginebra.
Se tambaleaba de cansancio, pero sus ojos, sus brazos, sus entrañas estaban ávidas de ella.
Notó un tirón en la manga y un ligero empujón.
—Entrad, señor.
La puerta se cerró a sus espaldas. Permaneció inmóvil en una oscuridad tan profunda como si se hallara bajo tierra. Una densa fragancia saturaba el aire, y por un instante pudo respirar. Lo asaltó una repentina y penetrante sensación de peligro, e involuntariamente echó mano a la espada. Entonces apareció ante sus ojos una serie de luces titilantes, y vio los destellos de un fuego. Con dedos temblorosos se frotó los doloridos párpados. Dioses del cielo, su agotamiento era mayor de lo que creía. Sólo podía dar gracias a los Grandes de que su deseo por Ginebra fuera tan intenso.
Respirando ya más fácilmente, avanzó con cuidado. Quizá Ginebra se hubiera quedado dormida, y en tal caso intentaría despertarla con toda la delicadeza posible. Pero su corazón latía con tal fuerza que ella ya debía de haberlo oído. Y a cada inhalación de aquel aire fragante, le daba vueltas la cabeza.
Reconocería en cualquier parte aquel aroma, enebro y pino, el preferido de Ginebra. Pero ¿siempre perfumaba hasta ese extremo su cámara? Por un segundo creyó percibir también olor a algalia, el acre hedor de un gato. Pero supuso que lo engañaban sus sentidos.
La oscuridad parpadeó y unas pequeñas llamas temblaron ante sus ojos. Por un instante lo invadió de nuevo aquel inquietante pensamiento, el más íntimo temor de todo hombre: Estando tan exhausto, ¿defraudaría acaso a Ginebra?
Notó un movimiento en el aire junto a él, y un dedo suave le rozó los labios. Estuvo a punto de gritar de miedo.
—¿Mi señora? —preguntó con voz ahogada.
—Silencio.
Su voz era tan etérea como su presencia, que apenas alteraba la envolvente negrura. Pero en el interior de su cabeza el martilleo se hizo más intenso. Una gran debilidad se apoderó de él, y no supo dónde se hallaba. Si al menos pudiera tenderse, sólo tenderse...
Como en respuesta a su deseo, notó que lo guiaban hacia la cama. Un sonido a medio camino entre sollozo y risa brotó de su garganta.
—Oh, amor mío...
—Sin palabras.
Unos dedos de mujer, delicados y fuertes, comenzaron a despojarlo del cinto y la ropa. Ya sin la túnica y el jubón, fue empujado hacia la cama. Liberado también de las calzas y las botas, se estiró desnudo sobre la acogedora sábana. En la oscuridad, oyó el susurro de unas enaguas al resbalar hasta el suelo. Años de vivos recuerdos le permitieron evocar la imagen de Ginebra desvistiéndose como un lirio surgiendo de su vaina verde. Gimiendo, Lanzarote notó que su carne se agitaba y fortalecía.
El cuerpo de ella estaba ya junto al suyo, desnudo en el lecho. Lanzarote tendió los brazos hacia ella, y a sus labios afloraron palabras de arrepentimiento y pesar.
—Mi señora, yo...
—Chist.
Ella se estrechó contra su cuerpo y lo obligó a callar con un beso. En sus labios se advertía deseo pero también aprensión, y por un instante el corazón de Lanzarote flaqueó. ¿Qué ocurre aquí?, se preguntó. Recordó entonces que también ella había sufrido lo indecible a lo largo del día, horas y horas de ira y miedo. A pesar de todo, había enviado a Ina a buscarlo, señal de que aún lo amaba. Lanzarote se convenció de que Ginebra lo había perdonado, y aquel intenso beso era la prueba de que estaba renovando su amor y confianza. Por esa convicción, habría renunciado a la vida y afrontado sin pestañear la muerte. Sin embargo nunca se había sentido tan vivo. Casi al borde de la locura de tanto júbilo y gratitud, la envolvió con los brazos y la besó hasta embriagarse de sus labios y ahogarse en su amor.
Tuvo la impresión de que la fragancia de la cámara era aún más intensa que antes, casi asfixiante. Posó la mano en uno de sus pechos, y advirtió que el pezón lo esperaba ya, más duro y erecto que nunca, estremeciéndose con el contacto. Con fuerza y ternura a la vez, le acarició la piel suave de los pechos, dejándose llevar por el creciente deseo. Su propio cuerpo se abismaba en un mundo de sensaciones, desapareciendo de su mente todo rastro del mundo exterior. Acarició sus rincones más íntimos hasta que notó tensarse sus miembros y entrecortarse su respiración. A punto de perder el control, la tomó con vehemencia y se abandonó a ella. Estrechándolo, ella le abrió su cuerpo y lo dejó penetrar. Cabalgando en la sinuosa oscuridad, Lanzarote perdió la conciencia y ya no supo nada más.
20
Desde el castillo, el camino descendía tortuosamente a través del pueblo. Pronto los tres jinetes se adentraron en el bosque que circundaba Camelot y resguardaba la antigua ciudadela desde tiempo inmemorial. Sobre ellos, las copas de los musgosos y enormes robles y los primigenios tejos se entrelazaban formando una densa enramada. Bajo los altos pinos y las rectas hayas que alzaban sus brazos al cielo, cabalgaron por la viviente catedral verde techada de estrellas. En cada matorral y claro los envolvía el fragante incienso de la tierra viva, y bajo los cascos de los caballos el rico mantillo estaba aún caliente por el beso del sol y exudaba humedad. Más tarde, las suaves, secas y susurrantes hojas caídas de los árboles proporcionarían una agradable almohada para sus cansadas cabezas.
Demasiado agradable, quizá. Bors se palpó la espada y miró alrededor con atención. En el transcurso de los años, la blanda tierra de aquel bosque debía de haber sido el último lugar de descanso de muchos hombres que no tenían el menor deseo de reposar allí. Locos, forajidos, villanos y desheredados merodeaban por aquellos recónditos parajes, como todo el mundo sabía, y asaltaban sin temor a los viajeros. Ningún caballero en su sano juicio habría tomado aquella ruta después de anochecer. Pero Galahad había elegido ese camino sin atenerse a razones.
Y no sólo seres mortales moraban allí. Desde hacía rato Bors venía viendo con el rabillo del ojo ligeros movimientos y oyendo risas a lo lejos. Fuegos fatuos danzaban entre los árboles, titilantes luces que iban de un lado a otro y de pronto se perdían de vista. En una ocasión avistó el resplandor rojo y dorado de una hoguera y misteriosas figuras que bailaban en círculo, pero cuando volvió a mirar, todo había desaparecido. Pero, como era sabido, el bosque pertenecía a las criaturas fantásticas. Y dichas criaturas aprovechaban noches como aquella para salir a deambular.
«Cuidad de Galahad.» La voz de Lanzarote resonó de nuevo en la mente de Bors.
—Deberíamos ir pensando en hacer un alto —propuso—. No es seguro viajar de noche.
Galahad le dirigió una radiante sonrisa.
—Dios nos protegerá.
—¿Queréis decir que debemos continuar? —preguntó Bors, mirándolo fijamente.
—Hasta el final del camino —respondió Galahad, devolviéndole la mirada con expresión serena.
—Muy bien, primo —terció Lionel, y rió incómodo—. Pero tenemos que descansar.
—Sí, claro está —accedió Galahad con súbito arrepentimiento—. Perdonadme, pasaba por alto vuestras necesidades. No he pensado más que en el Grial durante toda mi vida.
—El Grial, sí. —Bors respiró hondo—. ¿Y dónde lo buscaremos? ¿Adonde vamos?
—A Oriente, ¿adonde, si no?
Oriente. Bors vio desplegarse los pensamientos de Lionel tan deprisa como los suyos. Eso implicaba atravesar el mar Estrecho hasta Francia o a su propio reino de Benoic y luego recorrer la Galia a caballo hasta Italia para tomar allí otro barco y cruzar el mar del Medio. O si escogían la ruta más larga, podían viajar por tierra sorteando tribus salvajes y acabar tomando de todos modos un barco ya a la altura de las tierras sarracenas. Dioses del cielo, tardarían uno o dos años...
—A Oriente —repitió Galahad con tono reverente. La certidumbre del muchacho volvió a brillar como una almenara en la noche. La esperanza y el anhelo iluminaban su joven rostro. Adquiriendo su tez pálida un resplandor sobrenatural, susurró—: La Tierra Santa, cuna y sepultura de Nuestro Señor, donde Jesús, en su infinita bondad, murió para expiar nuestros pecados. —Asintió con fervor—. Se nos ha mostrado el Grial para inspirarnos esta peregrinación. El Grial nos aguarda en su eterna morada.
En el bosque se oyó un leve rumor y el eco de un murmullo. Los azotó una brisa hostil surgida de entre los árboles. Por encima de ellos, desde las ramas, unos ojos redondos escudriñaban sin parpadear al que hablaba.
Un mal presentimiento cobró forma en el alma de Bors.
—¿Y si no lo encontramos?
—No temáis, querido primo —contestó Galahad, y esta vez el brillo de su sonrisa eclipsó las estrellas del firmamento—. Lo encontraremos.
El criado apenas podía hablar a causa de la premura y el miedo.
—¡Mi señora, acudid en auxilio del rey! ¡Ha sufrido una caída y me manda a buscaros!
Ginebra se levantó de un brinco.
—¿Dónde está?
—Seguidme, Vuestra Majestad.
—Apresuraos.
—Aquí, mi señora. El rey está aquí, y Merlín ha muerto.
El miedo dio alas a Ginebra, que se abrió paso rápidamente entre la vociferante muchedumbre. El grupo de criados que se apiñaba en el centro de la cámara se dispersó al verla acercarse, y allí estaba Arturo, tumbado en el suelo con los ojos cerrados y muy pálido. Tenía una pierna encogida bajo el cuerpo y la otra extendida por completo.
A su lado yacía Merlín, de costado, con una arrugada mejilla contra el frío suelo, un ojo cerrado y el otro abierto, redondo y vidrioso como la yema de un huevo. Arrodillado junto a ellos se hallaba Mordred, palpando el cuello de Arturo para tomarle el pulso. Al entrar, Ginebra advirtió algo en la mirada del príncipe que no llegó a reconocer. Pero cuando lo miró de nuevo, su semblante era la imagen misma del pesar y la preocupación.
Mordred se irguió.
—¡El rey! —exclamó angustiado, señalando la enorme figura que permanecía inmóvil a sus pies.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó Ginebra, que en dos zancadas se plantó junto a Arturo.
Mordred estaba lívido.
—No lo sé. Un momento antes me encontraba aquí con el rey y Merlín, y todo parecía en orden. Pero poco después de salir he oído el alboroto y he vuelto de inmediato.
—¿Habéis avisado a los médicos?
Mordred parecía confuso.
—No sabía qué hacer.
Ginebra alzó la mano.
—Traed a mi curandero druida —ordenó con tono perentorio—. Echad a Merlín en ese canapé y haced venir también a los médicos de Arturo. ¡Deprisa, no hay tiempo que perder!
Los criados se apresuraron a obedecer. Ginebra se arrodilló junto a Arturo, le cogió la mano y le acarició el rostro atormentado. El corazón le dio un vuelco al notar su piel fría.
—¿Cómo estáis? —le susurró al oído.
Arturo movió la cabeza en un gesto de negación, incapaz de hablar debido al intenso dolor.
—¿Es vuestra vieja herida?
Con la mandíbula tensa y los ojos cerrados, Arturo asintió.
—¿Lo soportaréis si intentamos moveros?
Arturo le apretó la mano, dando a entender: adelante.
Ginebra se puso en pie. Algunos de los criados de mayor confianza de Arturo se habían congregado alrededor en silencio, deseosos de ayudar. Dirigiéndose a cinco o seis de ellos, Ginebra ordenó:
—Llevad al rey a su cámara y acomodadlo en su cama.
Adelantándose a ellos, corrió hasta la habitación interior. Adosado contra la pared, el gran lecho, con sus colgaduras y su dosel de seda roja, parecía un barco a toda vela. Detrás entraron los criados, acarreando el robusto cuerpo de Arturo con la misma ternura que si fuera un recién nacido. Pero cuando lo dejaron en la cama, estaba aún más pálido que antes, resaltando su tez cenicienta contra las blancas sábanas. En su tensa frente, las gotas de sudor brillaban a la luz de las velas de un modo poco natural.
Ginebra volvió a cogerle la mano y se inclinó sobre él.
—Arturo, voy a asegurarme de que Merlín está bien atendido, y enseguida vuelvo.
—Ha muerto, Ginebra. Merlín ha muerto.
Su voz era como el estertor de un moribundo, débil y ronca, y su boca despedía un tenue hedor de descomposición.
—No habléis, Arturo —rogó Ginebra, alarmada—. Ya han ido a buscar a los médicos, y Mordred se quedará con vos hasta que lleguen.
Un ligero apretón en la mano fue nuevamente la única respuesta que obtuvo. Se apresuró a regresar a la antecámara, donde Merlín yacía ahora en el canapé. Con la ropa arreglada en torno al cuerpo y la varita otra vez en la mano, volvía a parecer el Merlín de siempre, el antiguo hombre con poder. Pero mientras que un lado de su rostro conservaba la habitual expresión de airado desdén, el otro estaba desencajado, como una puerta salida de su quicio. Un ojo, una mejilla y una parte de la boca presentaban un aspecto de flaccidez, como si los Dioses hubieran cortado los ligamentos de esa mitad de la cara.
Alrededor había un grupo de preocupados espectadores.
—Ha sido señalado —gimió desde atrás un viejo criado—. El Señor Oscuro ha venido de los Infiernos y lo ha escogido para llevárselo.
—¡Está muerto! —exclamó otro—. ¡Lord Merlín está muerto!
Ginebra lanzó un vistazo alrededor.
—¡Nada de palabras agoreras! —ordenó—. A menos que tengáis algún motivo para estar aquí, salid inmediatamente.
Los curiosos obedecieron de mala gana. Ginebra se volvió hacia Merlín con pesimismo. No era extraño que a Arturo se le hubiera abierto la antigua herida viendo que su más querido amigo caía fulminado y moría en sus brazos. Merlín había sido consejero, confidente y guía de Arturo. El anciano lo había llevado al trono y había sido para él lo más parecido a un padre. Arturo nunca se recuperaría de esa pérdida.
Junto al canapé había dos o tres miembros del séquito de Arturo, rezando de rodillas por el alma de Merlín. Otro colocó una vela cerca de su cabeza. La llama se agitó y parpadeó en la cuenca del ojo abierto de Merlín hasta que dio la impresión de que el anciano seguía vivo, exhibiendo su burlona sonrisa de siempre. Conmovida, Ginebra se dispuso a cerrar su párpado como último servicio al difunto.
Pero la correosa piel se resistió. El frío párpado se sacudió y contrajo bajo sus dedos como un ser vivo. Estremeciéndose, Ginebra apartó la mano y contempló el rostro dividido de Merlín bajo una nueva luz. El único ojo abierto del viejo hechicero la miró con el brillo áspero e irónico de costumbre.
—¡Venid! —llamó a un criado—. Aflojadle el cuello para que pueda palparle la garganta.
El hombre obedeció. Merlín tenía la piel húmeda y pegajosa como la de un sapo, y los pliegues de la papada le colgaban fríos bajo el mentón. Aun así, Ginebra detectó un latido, un débil pulso.
¡Merlín, maldito seáis!, pensó, y podría haberse echado a reír a carcajadas. ¿Vivo a pesar de todo? Embaucador hasta el final. Si provocáis la muerte de Arturo con esta farsa, yo misma acabaré con vuestra vida.
—¿Majestad?
Detrás de ella apareció un hombre de mediana estatura y anchas espaldas, vestido de blanco, con la marca sagrada entre las cejas. Era su curandero druida, un antiguo guerrero versado ahora en todo lo referente a los hombres y los Dioses.
Una sensación de alivio inundó su corazón.
—Os saludo, señor —susurró. Volviéndose al resto de los presentes, dijo—: Humedecedle la frente y frotadle las mejillas y muñecas. Y envolvedlo con mantas para que conserve el calor.
El druida, observando atentamente a Merlín, asintió con la cabeza.
—Esa es la manera de mantenerlo con vida —convino. Señalando hacia la cámara interior, preguntó—: Pero ¿y el rey?
—Por aquí, señor.
Dentro Mordred, inclinado sobre Arturo, le acariciaba la mano y hablaba al oído. Al acercarse el druida, Mordred retrocedió. Ginebra vio al curandero tocar la muñeca y la cabeza de Arturo, y los años se desvanecieron. Había estado de pie junto a aquella cama, al lado de aquel mismo hombre robusto... ¿hacía cuánto tiempo? ¿Cuándo había recibido Arturo esa herida? Hipnotizada, observó al recién llegado retirar las sábanas y apartar las ropas de Arturo para revelar la herida.
Su estado era peor de lo que Ginebra se había atrevido a imaginar. En el arranque de la pierna, peligrosamente cerca del órgano de la generación, una sangre negra manaba de la amoratada herida. Un profundo tajo había vuelto a abrirse en el ángulo del muslo. A un lado, el sexo contraído de Arturo, rosado e indefenso, parecía encogerse huyendo del dolor. El druida palpó la carne en torno a la cicatriz, y Arturo tembló y se cubrió los ojos con un brazo.
El faldón de la camisa de Arturo se había pegado a la herida. El druida la arrancó de un tirón, e hilos de sangre brotaron de los bordes del corte.
—¡Dioses del cielo! —exclamó Mordred, y conteniendo las arcadas, salió a toda prisa de la habitación.
El curandero recogió la camisa de Arturo por encima de la cintura. Sus recias manos hurgaban y exploraban.
—¿Desde cuándo tiene el rey esta herida?
—Hace diez... o quince años —respondió Ginebra, intentando serenarse.
—Un golpe de espada justo entre las piernas, ¿no? —El druida sondeó el alma de Ginebra con sus penetrantes ojos azules—. Y entonces temimos por su virilidad, ¿no es así?
Ginebra tragó saliva.
—Sí.
—¿Y nos equivocamos? —preguntó el curandero, prosiguiendo su exploración de la herida.
—Pues... sí. —Ginebra esbozó una lánguida sonrisa—. Gracias a los Dioses, el rey se restableció plenamente, y pudimos... pudimos reanudar nuestra vida conyugal.
De pronto el druida se quedó inmóvil.
—Pero ¿y últimamente?
—Ah...
Arturo, Arturo, lamentó el alma dolida de Ginebra. ¿Cuándo fue la última vez que me llevasteis a nuestra cama? ¿O me abrazasteis y me llamasteis «amor mío»? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que deseé o recibí con agrado vuestro contacto amoroso? En esta misma cámara, aquí en este lecho, cruzamos de un salto la tierra del verano y jugamos entre las estrellas. Aquí trajimos a la vida a nuestro querido Amir. Aquí fuimos cielo y tierra, y vos lo fuisteis todo para mí.
—Decíamos, mi señora, que cómo han ido las cosas últimamente —insistió el druida.
Ginebra volvió en sí con un sobresalto y recobró la calma para contestar.
—Disculpad. Desde hace un tiempo el rey se ha mostrado muy reservado. Y yo... ya no soy joven.
El druida asintió con la cabeza, pero siguió mirándola con expresión interrogativa.
—Los años pasan para todos. —Luego se concentró de nuevo en su trabajo o introdujo su dedo romo en la herida sangrante—. No me gusta ese color negro de su sangre. El rey lleva muchas lunas sufriendo con esto. Nos esperan días difíciles hasta que vuelva a ser el que era.
—Devolved la salud al rey cueste lo que cueste —contestó Ginebra de todo corazón.
Merlín, recordó Ginebra. ¿Cuál será su estado?
En la antecámara había media docena de venerables cabezas inclinadas sobre la figura yacente de Merlín. Cuando Ginebra entró, la acalorada discusión de los druidas subía de tono por momentos. Un joven médico se oponía al dictamen del resto.
—Hay señales de vida.
—Tonterías. Ha sufrido el ataque de los Dioses.
—Se percibe claramente el pulso...
—Está muerto, os lo aseguro. ¡Muerto!
—Eso deben decidirlo los Dioses, no nosotros.
Las apremiantes voces enmudecieron en cuanto apareció Ginebra. Las cabezas grises y blancas la saludaron simultáneamente con una reverencia. Sólo el médico de menor edad permaneció erguido.
—Vuestra Majestad.
—Y bien, señores, ¿qué hay de Merlín? —inquirió Ginebra con voz forzadamente serena—. ¿Cuál es vuestra opinión?
Las ancianas cabezas volvieron a moverse todas al mismo tiempo. A continuación, el portavoz del grupo se adelantó con los brazos cruzados y las manos enfundadas en las mangas.
—Lord Merlín ha muerto. Estamos todos de acuerdo.
—¿Todos?
Con una colérica mirada, el joven médico alzó el mentón.
—Yo creo haber detectado un fugaz indicio de vida.
—Gracias, señores —dijo Ginebra—. Ahora sé adonde debo llevarlo, dónde debe estar para sanarse.
Las horas pasaron mientras Ginebra atendía a los dos enfermos. Al final, sentía su cuerpo débil como el brillo menguante de las estrellas cerca del amanecer. Deseaba llorar, morir, esconderse en un agujero. Pero había hecho todo lo humanamente posible.
A Arturo se le habían aplicado los mejores ungüentos terapéuticos y vendado la herida, y al día siguiente volvería a suturársele para reparar los tejidos dañados. El médico druida permanecía alerta junto al lecho de Arturo, y el paciente dormía plácidamente después de tomarse los bebedizos del curandero. También Merlín descansaba, bien abrigado y vigilado en todo momento. Por la mañana, cuando Arturo fuera sometido al tormento de la aguja y el cuchillo, Ginebra trasladaría a Merlín al lugar donde podía curarse. La barca estaba ya encargada, y preparado el camino.
Pero esta noche...
Esa noche, o lo que quedaba de ella, era de Ginebra... y de Lanzarote.
Oh, amor mío.
Al borde del colapso debido al agotamiento, Ginebra abandonó los aposentos del rey con su guardia y atravesó patios y claustros de regreso a sus habitaciones privadas. Un único pensamiento la obsesionaba: Lanzarote.
Tenía la firme convicción de que esta vez él no la defraudaría. Horas antes, cuando Lanzarote había perdido la fe y se había marchado, ignoraba que también ella ansiaba estar con él, pero sus deberes la habían obligado a permanecer al lado del rey. Pero ahora que Ina, por orden de Ginebra, había ido en busca de Lanzarote, él sabría que todavía lo amaba. Lo amaba y lo odiaba, pero tenía que verlo, estar con él, estrecharlo de nuevo entre sus brazos.
Estará allí esperando, se dijo. Y habrá fuego en la chimenea, velas encendidas, una cama grande y vino caliente con miel.
En cada esquina encontraba indicios de actividad. Poca gente dormía en Camelot esa noche. ¿Era sensato, era seguro, ver a Lanzarote en esos momentos? Ginebra consideró el riesgo que corría y de inmediato le restó importancia. Por alguna razón, tenía la certeza de que Ina lo habría llevado hasta ella. Saludando a los centinelas de la puerta, entró.
Lanzarote, amor mío.
Despidió a la guardia y cruzó con ímpetu la puerta. No había luces ni fuego. Los aposentos de la reina estaban tan fríos como un cementerio a medianoche, y parecían igual de inhóspitos. En la estancia se respiraba la noche oscura del alma. Ina se hallaba sentada en la cámara interior, junto a los restos consumidos de un fuego. La doncella levantó el rostro ceniciento cuando Ginebra irrumpió.
—No está aquí, señora.
Ginebra echó atrás la cabeza y lanzó un aullido.
—¿Dónde está?
—No lo he encontrado por ninguna parte. He recorrido el castillo de punta a punta, y sólo hay un sitio donde puede estar. —Entumecida, Ina se puso en pie lentamente—. Debe de estar con ella, con la princesa de Corbenic.
21
¡Necios!
¡Necios!
¡Todos unos necios!
Encerrado en su cuerpo semiinactivo, Merlín evaluó su propio estado. Caliente, seguro y vivo —bien, bien—, y tendido en el canapé de la antecámara del rey, envuelto en pieles de cordero y atendido con los mejores cuidados. No podía quejarse. En la habitación contigua, Arturo dormía tranquilamente velado por su druida, un curandero en extremo apto que el propio Merlín habría hecho llamar. Merlín continuó con sus cavilaciones. Pronto instilaría en las mentes de quienes lo rodeaban la necesidad de trasladarlo a la cámara interior, donde estaría junto a su Arturo, el querido muchacho que llevaba siempre en su corazón.
Al menos hasta que regresara Ginebra.
Ginebra, sí.
Medio rostro de Merlín se contrajo, dibujándose en él su sarcástica sonrisa. El hecho de que debiera su salvación a Ginebra, su más enconada rival, bastaba para hacer reír a un muerto. Si hubiera dependido sólo de aquellos medicastros, aquel hatajo de cretinos, él reposaría ya en su tumba. ¡Y vaya un triste destino habría sido ese!
Dejó escapar una muda carcajada. Así que Ginebra había impedido que lo enterraran vivo. No obstante, era ya demasiado tarde para admirarla. Después de tantos años de pugna por el alma de Arturo, Merlín no descansaría hasta que Pendragón se afianzara definitivamente.
Pendragón.
Su meta.
Su misión.
Un objetivo que no guardaba relación alguna con la sinrazón que se había adueñado de Camelot.
Merlín volvió a reír en sus adentros, pero una lágrima de amargura brotó de su ojo abierto. La búsqueda del Grial sería el final de la Tabla Redonda, de eso no cabía duda. La rotura de la Tabla era sólo un eco de lo que Galahad había hecho.
¿Galahad?
El miedo retorció con su fría mano las entrañas de Merlín. ¿Podía afirmar con fundamento que Galahad había sido la causa? ¿O había sido él mismo, Merlín, el responsable? ¿Acaso llevar a Galahad a Camelot había sido la fatídica locura de la que ahora culpaba a otros? Con un esfuerzo sobrehumano, trató de atar los cabos de lo que sabía.
En primer lugar, tomó conciencia de la amenaza que se cernía sobre Arturo por las punzadas en los pulgares. Ahí se le advirtió que tuviera cuidado con la llegada de un niño. Al encontrarse con Galahad, se repitieron las punzadas en los pulgares. Sin embargo se creyó capaz de manejar al muchacho. No vio peligro alguno en el viejo rey y su séquito. Por el contrario, el hallazgo le pareció un golpe de suerte. Pero cuando intentó jugar sus cartas, todo se vino abajo.
¿Por qué?, se preguntó, atormentado. ¿Qué pasé por alto?
En una ocasión, viajando por Oriente, conoció a un sabio tan anciano que su voz era un susurro y su carne poco más que hierba. Ciego, con los ojos blancos como el cristal soplado, el profeta lo obsequió con un proverbio antes de entrar en trance: «Cuando el hombre sabio señala la luna, el necio mira el dedo.» Merlín lanzó un gemido. ¿Acaso había él observado el dedo y pasado por alto la luna? Sí, sí, se lamentó en un arrebato de indignación por su propia estupidez. Tan satisfecho de sí mismo como cualquier papanatas, se había equivocado con Galahad.
¿Y qué decir de Mordred? El alma de Merlín se sumió aún más en las tinieblas de una angustia superior a cualquier otra. Cuando Mordred se sublevó ante Arturo, éste reaccionó al desafío como un padre y un rey. Puso a Mordred en su sitio sin vacilar, los dos se reconciliaron, y eso debería haber sido causa de un desenfrenado júbilo. Sin embargo fue entonces cuando Merlín recibió la peor advertencia de todas. Esta vez cuando estallaron sus pulgares, estalló también su cerebro.
No se atrevía a pensar cuál podía ser el significado de aquello. ¿Sería Mordred, después de todo, una criatura de la oscuridad? ¿Era él el niño que sometería a Arturo? ¿Y había él, Merlín el bardo, acelerado la perdición de la estirpe de Pendragón en su empeño por salvarla?
¡Me maldigo!, gimió en las cavernas de su mente. Con brutal distanciamiento, notó que no podía alzar los puños para golpearse la cabeza. ¿Lo librarían los Dioses de aquella sepultura en su propio cuerpo? ¿O era ese el principio de su larga despedida, vivir atrapado en un féretro de carne?
En uno u otro caso, la decisión estaba en manos de los Grandes.
O tal vez...
Repentinos relámpagos traspasaron su cerebro maltrecho. O tal vez esa dolencia no provenía de los Dioses.
¿De quién, pues? Ningún hombre vivo lo odiaba hasta el punto de abatirlo de aquel modo. Todos sus enemigos habían muerto hacía ya muchas lunas.
Ningún hombre, pero ¿una mujer, quizá?
Una mujer, sí. De pronto lo vio claro. Tenía que ser eso.
Pero ¿a qué mujer había ofendido? Ninguna doncella confiada le había entregado su virginidad. Ninguna viuda lo maldecía por la muerte de su esposo. No había matado a ningún hombre en su propio provecho.
Un trueno resonó en su mente. En su propio provecho no, pero sí por Pendragón.
Y no se trataba de una mujer humana, sino de una que se movía entre las estrellas y la tierra.
Una luz cegadora surgida de lo más hondo de su cabeza lo partió en dos, y comprendió qué había pasado por alto. Y supo entonces quién lo había llevado a aquella situación.
¡Morgana!
Lanzó un alarido de desesperación desde el laberinto de su dolor. Sin embargo debía dar el salto. Fijando la mirada en la vela que ardía junto a su cabeza, precipitó su espíritu al vacío. Como un halcón, voló entre las titilantes estrellas hasta flotar libremente. Por fin, fue a posarse sobre el plano astral, y allí estaba ella, como siempre había estado.
En la oscuridad, Merlín no vio más que sus ojos inyectados en sangre. Ella se revolvió de inmediato, y Merlín sintió el calor abrasador de su estela de chispas. Ávidamente, absorbió su fuerte olor, deleitándose en su fetidez. ¿Desde cuándo la amaba?
¿Desde cuándo amaba a aquella mujer espíritu, amándola y odiándola por todo lo que había hecho?
—Y bien, Merlín —dijo ella con voz ronca—, ¿os habéis despedido de la tierra? ¿Habéis abandonado vuestra envoltura mortal?—Y se echó a reír.
Y en ese instante Merlín supo con absoluta certeza que ella había urdido todo aquello. Ella había encadenado la lengua terrenal de Merlín, suspendido aquel peso muerto sobre su pecho, y seccionado los hilos que conectaban su mente y su cuerpo. ¿Lo liberaría de esa esclavitud? Sólo cuando se cansara del juego. Y eso ocurriría sólo cuando viera realizados todos sus deseos.
Fueran cuales fueran. Algunos Merlín los conocía ya. Pero debía aún averiguar sus nuevos y cruciales impulsos. Y eso le exigiría seguirle el rastro como a un zorro.
—Vos —dijo Merlín con indulgente certidumbre—, vos erais la dama Brisein.
—¡Sí! —Su risa áspera reverberó en el vacío—. Claro que fui yo quien utilizó el cuerpo de esa vieja estúpida, naturalmente. Medio muerta como está, nunca me siente entrar y salir. Y a sir Niamh, ese viejo necio. También a él lo obligué a servirme.
Merlín asintió con la cabeza. ¿De qué se sorprendía? Ella siempre había sido capaz de mudar de forma y presentarse bajo cualquier apariencia, desde la de una modesta doncella hasta la de una diosa equina con ruedas de carro por ojos. Pero ¿por qué?
—¿Por qué habéis traído a Galahad a Camelot? ¿A qué venía el truco de las reliquias? ¿Por qué?
—Vamos, Merlín...
Estremeciéndose, Merlín notó clavarse en su oreja las uñas de ella. Pronto, muy pronto, lo derribaría, lo montaría y lo llevaría a la locura, el terror y el placer. Sus costados temblaron y sus marchitas entrañas se sacudieron. Ella siempre había sido su fuente de placer y su pesadilla.
—¿Por qué, Merlín? —dijo ella, abrasándole el cuello con su aliento—. Pensad, simplemente pensad. —El destello de sus dientes blancos iluminó la estrella más lejana—. Mediante Galahad puedo atacar a Ginebra, quien siempre ha confiado en la lealtad de Lanzarote. Haciendo aparecer y desaparecer las reliquias, atormento a los cristianos, un pobre pago por lo mucho que sufrí en la infancia a manos de ellos. Pero, por encima de todo, la búsqueda del Grial destruirá la Tabla Redonda y le romperá el corazón a Arturo. Como él y su padre rompieron el mío y el de mi madre Igraine. —Su regocijo borbotaba y siseaba como una olla puesta a hervir—. ¿Y aún me preguntáis por qué?
—¿Arruinaréis la vida a Arturo por llevar a cabo vuestra venganza?
—¡Sí!
—¡Pero amáis a Arturo!
—Nuestro amor será aún mayor después de la muerte. Sólo entonces estaremos juntos como planeé.
Merlín comprendió entonces que Morgana no respetaría nada, ni siquiera a sí misma. Los pecados de Uther hallarían por fin su castigo. El sueño dorado de Pendragón se había esfumado. El mundo se acababa, y Merlín debía acabarse también. El final se acercaba, lo presentía, estaba ya allí.
—¿Es por Mordred? —exclamó Merlín angustiado mientras la oscuridad invadía su alma—. ¿Todo esto se debe a él?
—¿Mordred? Mordred no es nada. Para mí no es nada.
—¡Morgana, es vuestro hijo!
Ella lanzó un grito como el aullido de los muertos vivientes.
—También es hijo de Arturo —replicó—. Y Arturo intentó matarlo cuando nació.
Desesperado, Merlín acometió una súplica final.
—Actuó de ese modo en un rapto de locura y miedo, no por odio a vos. Durante diez años y más Arturo ha amado a Mordred como se ama a cualquier hijo. —Reunió sus ya escasas fuerzas—. Mordred es el único descendiente de Pendragón. Heredará el nombre y el trono de Arturo.
—¿Pendragón? —repitió Morgana con un resoplido de ira, y se abalanzó sobre él mordiendo y desgarrando, hincándole dientes y garras—. Pendragón trajo la muerte a mi familia. Uther Pendragón tomó a mi madre contra su voluntad. De una violación perpetrada por un Pendragón nació vuestro precioso Arturo.
¡Me maldigo por haber pronunciado el nombre fatídico!, se lamentó Merlín en sus adentros. Pero ella leyó hasta el último matiz de sus pensamientos.
—Sí, maldecíos, viejo necio —gruñó—. Maldecíos a vos mismo y a todos los vuestros. Pendragón descenderá a la casa de la muerte.
—¡Jamás! —repuso Merlín con temeridad—. Puedo emplear contra vos una magia más antigua que la de los druidas.
—¡Fantasías! —Morgana vibró de cruel regocijo—. Pronto dejaréis de existir. La arcaica raza de los druidas está extinguiéndose. Y mis poderes son los más antiguos de la tierra.
Estaba perdido, ahora lo sabía. Pero, desesperado, realizó un nuevo intento.
—¿Y Mordred, vuestro hijo? ¿Aniquilaríais a vuestro propio hijo por acabar con Arturo?
—Sí. Y a vos también, Merlín, también a vos.
Morgana aulló, danzó y trazó figuras en el aire. Merlín sintió fundirse su mente, disolverse como pavesas de un fuego. Trató de resistirse, pero sabía que ella estaba succionándole el alma, dejándosela seca.
Merlín soltó una horrible carcajada. Morgana no le ahorraría esa tortura previa a la muerte, porque él había levantado la bruma en la que pereció su padre el duque Gorlois y había llevado a Uther hasta su madre Igraine. Merlín había cometido esas perversas acciones, y había llegado su hora. No sabía qué haría Morgana con su cuerpo, ya que lo mataría de la peor manera que conocía: arrebatándole la mente.
Notaba ya sus garras en el cerebro. Con las uñas chorreando sangre, Morgana arrancaba uno a uno sus pensamientos, sus planes, sus esperanzas y sus sueños dorados y los devoraba. Con delicadeza, troceó el contenido de su cráneo, y al final Merlín supo que estaba vacío. Era un hombre sin pensamiento, una criatura sin sentido, sin fe, sin función alguna.
¿Y qué hombre desearía vivir una vida así?, fue el último pensamiento consciente de Merlín. El abismo se abría ya ante él. Estaba destinado a las tinieblas, sin esperanza de retorno. Aun así, seguía siendo un druida del séptimo sello, un señor de la luz y un hijo elegido. Siempre había sabido que ese momento llegaría. La facultad última era la facultad de aceptar su sino, de irse al Más Allá como un héroe, no como un cobarde.
Y no se demoraría.
—¡Que los Dioses os bendigan, Arturo! —gritó—. ¡Y los Grandes protejan y conserven a Pendragón hasta el fin de los tiempos! Adieu.
Llorando, maldiciendo e invocando a sus Dioses, Merlín preparó su alma y saltó al abismo.
22
El primer asomo del alba acarició los párpados cerrados de Lanzarote. Notó cambiar de gris a rosa y a dorado la luz de la ventana, y una modesta sensación de asombro inundó su alma. Nunca sabría por qué lo había perdonado Ginebra, pero si ella aún lo amaba, quizá todo saliera bien.
Se estiró con perezoso y desacostumbrado abandono, saboreando el dolor de sus miembros. La cama era ancha; las frescas sábanas olían a espliego; la cámara estaba en silencio, y Lanzarote sentía la profunda paz del amor. Y había pasado toda una noche con Ginebra. ¿Cuántas veces había ocurrido eso desde que la amaba?
Ginebra.
Deseó abrazarla y declararle su amor en voz alta. Pero el más leve movimiento rompería aquel clima de trémula alegría. A su lado, percibía el cuerpo de Ginebra, dormida boca arriba, sus largas piernas extendidas hasta los pies de la cama. Yacía en plácido reposo. Una débil sonrisa de amor y aflicción cruzó los soñolientos labios de Lanzarote. Como todas las mujeres apasionadas, Ginebra dormía profundamente después de darlo todo y recibir su parte de placer.
Pronto Lanzarote abriría los ojos y emprendería el nuevo día. Debería marcharme, se lamentó. Por su seguridad y por la mía, debería marcharme o, mejor dicho, ya debería haberme marchado. Pero si ella se despertaba, podrían despedirse como era debido. Y su inminente y forzosa partida tras los pasos de su hijo en la búsqueda del Grial era una buena razón para despedirse de ella. Pero ¿cómo le explicaría a Ginebra que debía seguir a Galahad?
La búsqueda del Grial.
Ginebra lo aborrecería, le gritaría e insultaría. Para ella, el hecho de que él se pusiera del lado de los cristianos sería la traición máxima. Pero si Lanzarote quería conservar intacto su honor, no tenía alternativa. Debía convencer a Ginebra de que su propósito no era encontrar el Grial, ni daba el menor crédito a las patrañas de los cristianos. Pero no podía permitir que su hijo se fuera él solo a la aventura. No podía dejarse avergonzar por la valentía de un hijo. Si Ginebra se negaba a aceptarlo, que así fuese. Diosa, Madre, imploró con los ojos cerrados, dadme fuerzas para afrontar su ira.
Oyó cambiar el ritmo de la respiración de Ginebra, y su triste corazón se llenó de júbilo. Despertad amor mío, despertad y solazaos conmigo.
Lanzarote abrió los ojos y, alargando el brazo, le tocó la cadera.
—Mi señora, mi amor —musitó.
Volvió la cabeza hacia la mirada matutina de ella. Pero aquellos ojos no eran los de Ginebra. El rostro apoyado en la almohada pertenecía a una desconocida; el alborotado cabello no era la espesa melena de Ginebra sino una mata de pelo rubio y delicado como el de un niño. Era una desconocida, y sin embargo la conocía desde hacía muchos años, como había conocido al muchacho, al hijo del Grial.
Al instante, saltó de la cama lanzando una exclamación. Buscó a tientas la espada, la desenvainó y, aterrorizado, empezó a asestar tajos al aire. De pronto los demonios y monstruos se desvanecieron, y Lanzarote se quedó solo.
Solo salvo por el monstruo que yacía en la cama.
La mujer que ya en una ocasión le había robado la esencia y había regresado ahora para cebarse de nuevo en él, Elaine de Corbenic.
La imagen de Ginebra, esperándolo y llorando toda la noche, penetró en su mente como un toque de difuntos. Ya nunca lo perdonaría. Había dispuesto de una última oportunidad para ganarse su perdón y la había desperdiciado en una nueva traición, mucho peor que la primera.
Gracias a aquella... aquella criatura. Lanzarote era incapaz de pronunciar su nombre. Ella se incorporó en la cama, aferrando la sábana para cubrirse los pechos. ¿Y aquel repentino pudor? ¿Después de todo lo que había ocurrido esa noche? Lo invadió una intensa ira. Una virgen de nuevo, sin duda... hasta que decidiera volver a él. Un fervor asesino se adueñó de Lanzarote. Notó en la mano el peso de la espada, fría y fiel, y avanzó hacia la cama.
—¡No!
Totalmente desnuda, Elaine salió de la cama y se acercó a él, su cuerpo blanco como un cadáver en la tenue luz gris del amanecer. Sus ojos claros destilaban vanagloria y una sensación de poder.
—Todo lo que he hecho, lo he hecho por amor a vos —declaró a voz en grito, arrojándose a sus pies.
Tenía el vientre suave y redondo, los pechos delicados y generosos, los pezones hinchados tras una larga noche de amorosas caricias. Lanzarote deseó maltratarla, patearla, matarla a golpes.
Al cabo de un instante, el corazón se le encogió de pena ante todo aquello. Su padre la amaba; ella había puesto su afecto en Lanzarote; éste quería a Ginebra, y Ginebra amaba en vano. Tanto amor malgastado y condenado a errar el blanco, una interminable cadena de vidas rotas.
Elaine percibió el cambio de expresión en sus ojos y lo interpretó equivocadamente.
—¡No olvidéis que soy la madre de vuestro hijo! —advirtió en un arrebato de terror comparable al de Lanzarote—. Si me matáis, Galahad buscará venganza.
Lanzarote tiró la espada a un rincón.
—No os mataré, señora —respondió con voz ronca, casi incapaz de hablar—. Pero jamás volveré a ver vuestro rostro.
—¡No! —Elaine lo miró con los ojos desorbitados a causa del dolor—. Pero mi doncella dijo... prometió...
Lanzarote se sintió infinitamente viejo.
—¿Qué dijo?
Elaine tragó saliva como un niño azorado.
—La dama Brisein, mi doncella, dijo que volveríais a acudir a mi lado, que me amaríais, y todo acabaría bien.
—Mi señora...
En aquel momento Lanzarote casi podría haberla amado por su pueril sensación de confianza defraudada, el ultraje de la traición a una inocencia pura.
—Os mintió —aseguró Lanzarote.
—¡No!
Elaine rodeó con los brazos la cintura desnuda de Lanzarote. Este se apartó, sintiendo la misma repugnancia por aquel contacto que si lagartos y escorpiones se pasearan por su piel. Ella gimió y cayó torpemente al suelo. Desviando la mirada, Lanzarote se vistió a toda prisa. Cuando recuperó la espada, Elaine lloraba aún a lágrima viva tendida en la fría piedra. Lanzarote la cogió del brazo y la llevó a la cama.
—Acostaos y buscad consuelo, señora —dijo con forzada calma—. Vuestra doncella no tardará en venir. Que los Dioses permitan que regreséis sana y salva a Corbenic.
Ella se desprendió de su mano, abandonándose aún más al llanto. Un hondo reproche se adivinaba en cada línea de su larga espalda, en sus convulsos hombros y en sus temblorosos costados. Lanzarote movió la cabeza en un lúgubre gesto. A partir de ese instante, la aflicción era el destino de Elaine.
—No os pediré perdón, señora—dijo apesadumbrado—, pero aceptad esto como mi última despedida. Por grande que sea el dolor que os he causado, podéis tener la seguridad de que mi vida está también arruinada.
Fue el amanecer más sombrío de su vida. No se había planteado siquiera irse a la cama en toda la noche. Una al lado de la otra, ella e Ina habían esperado al alba, dormitando a ratos, sumidas en el silencio y el temor. Finalmente aparecieron en el cielo las primeras vetas de luz gris. Sentada en su silla, Ginebra flexionó los miembros entumecidos.
—Pronto estará aquí —masculló, irguiendo la espalda. No permitiría que él supiera lo dolida que se sentía.
Ina se puso en pie.
—¡Sin duda, señora! —exclamó con afectada alegría—. Dejadme que os prepare para el día que empieza.
Prepararme ¿cómo? Ginebra meditó por un momento. Tenía un vestido de un color azul grisáceo que le gustaba a Lanzarote. Ina le leyó el pensamiento y lo sacó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Es demasiado juvenil para mí?, se preguntó Ginebra, transmitiendo su duda a Ina sin necesidad de expresarla con palabras. No, señora, respondió la doncella con la mirada. Y Ginebra vio por sí misma que el suave tono azul de la tela sentaba bien a su tez y confería un poco de vida a sus inexpresivos ojos.
Lo complementó con un velo vaporoso como la neblina que descendía de las montañas con la llegada del invierno. Y perlas para el cuello y las orejas, para las muñecas y los dedos, perlas por todas partes, ya que las perlas simbolizaban las lágrimas de la Madre por el amor traicionado. Llevaría perlas durante el resto de su vida.
La luz era ya más intensa. Ina la observó con la cabeza ladeada.
—¿Un poco de color para la cara, señora?
—No.
—Señora, os lo ruego...
—No, Ina. Prefiero que me vea tal como soy.
—Pero no sois la de siempre cuando tenéis ese aspecto tan triste.
Al final Ginebra cedió y aceptó un toque de rosa en las mejillas, por lo demás blancas como el yeso. Pero aderezarse más sería tan estúpido como falso.
Dio las gracias a Ina y le indicó que podía retirarse.
—Con esto basta —dijo, y la brutal verdad cobró forma por sí sola en su mente: Al fin y al cabo, sólo vendrá a despedirse. Ningún caballero que ha obrado como él podría esperar otra cosa.
En ese preciso instante oyeron anunciar al guardia de la puerta:
—Sir Lanzarote desea ver a Su Majestad.
—Dejadlo entrar —ordenó Ina.
Lanzarote apareció en el umbral, alto, tenso y distante. Apartando la mirada, Ina hizo una breve reverencia y se escabulló.
A Ginebra le ardieron los ojos al verlo entrar en la habitación. Lo odió. ¿Cómo podía tener tan magnífico aspecto? Magnífico y a la vez pálido y demacrado en la etérea luz del amanecer. Lanzarote la miró a los ojos, y por un momento nada había cambiado. A continuación, ella vio la capa de viaje doblada en su brazo y reparó también en su túnica de cuero y sus robustas botas. Iba vestido para hacerse al camino. Abrumada por una honda aflicción, apenas pudo reunir fuerzas para hablar.
—Me habéis mentido y traicionado, Lanzarote —se obligó a decir por fin—. Esa mujer fue vuestra amante en Corbenic, la llevasteis a vuestra cama.
—Mi señora, escuchadme... —trató de explicar él con una mirada sobrecogedora.
Pero Ginebra no podía contenerse.
—¡Esa absurda historia del sueño a medianoche! Fue real, vuestra cita en Corbenic fue real, y falsas vuestras palabras.
Lanzarote cerró los puños.
—Señora, yo no...
—¡No mintáis!
—Señora, jamás os he mentido.
—Dijisteis que no había ocurrido nada entre vos y Elaine. Pero he visto la prueba, la prueba viva: vuestro hijo.
Atormentado, Lanzarote sacudió la cabeza.
—¡No lo sabía, tenéis que creerme!
Ginebra lanzó una cruel carcajada.
—¿Y sabéis con quien habéis pasado la noche?
Lanzarote contuvo la respiración.
—Anoche fui engañado. —Sentía el escozor de las lágrimas en la garganta—. Ina vino a mí en la oscuridad.
—¡Ina no!
—Y me llevó a vuestra cámara.
—¡A mi cámara no, Lanzarote! —replicó ella entre dientes. Se golpeó la cabeza con los puños en un gesto de rabia—. Anoche, después de lo ocurrido, toda la corte estaba despierta. ¿Pensáis que elegiría un momento así para enviar a Ina a buscaros? Nunca admitiría que eso precisamente había hecho.
—Creí que Ina conocería el camino para eludir a los guardias —prorrumpió Lanzarote—. Creí que venía a reunirme con vos.
—¿Me confundisteis con Elaine? Después de tantos años, ¿sois incapaz de distinguirnos? —Un perverso regocijo invadió a Ginebra—. ¿Queréis decir acaso que de noche todos los gatos son pardos?
Lanzarote se esforzó por mantener la calma.
—Mi señora, no asumiré yo solo toda la culpa. Otros nos manipulan sin que nos demos cuenta. En Corbenic, la vieja me drogó con un bebedizo. Y yo no accedí a lo ocurrido anoche.
—¡Vaya! ¿El caballero sin par ha sido víctima de las maquinaciones de una anciana? —dijo Ginebra con sorna, odiándose a sí misma tanto como a él.
—Nunca le he ofrecido mi amor a esa mujer —aseveró Lanzarote, golpeándose la palma de una mano con el puño de la otra—. Cuando la princesa llegó a la corte, me pareció detestable. —Su bronceada frente se tornó grisácea—. Y cuando sacó su prueba y agitó la sábana manchada de sangre ante la corte... —Cerró los ojos—. Os lo ruego, señora, apiadaos de mi vergüenza.
—¿Apiadarme de vos? —Ginebra volvió a notar que el dolor escapaba a su control—. Soy el hazmerreír de la corte, ¿y me pedís compasión? ¿No habéis oído las habladurías? —Dio rienda suelta a su pesar con una descarnada parodia—: «La reina se creía que era el único amor de sir Lanzarote. Y desde el principio tenía oculta a una amante, y también un hermoso hijo.»
—Aun así, hay algún consuelo en eso, señora, si es que deseáis encontrarlo —replicó Lanzarote, indignado—. Deberíamos alegrarnos de cualquier cosa que induzca a la gente a pensar que soy sólo vuestro. Si llegara a saberse que os he amado a escondidas, si alguien dijera al rey...
—¡Basta ya! —atajó Ginebra. En ese momento no resistía pensar en Arturo.
Inexorablemente, Lanzarote siguió adelante con la odiosa verdad.
—La princesa Elaine es joven y bella. A muchos hombres les complacería tenerla por amante. Si hago correr la voz de que anoche requirió mi presencia, vuestro honor quedaría protegido.
—¡Callad! —Ginebra rompió a llorar y se tapó los oídos con las manos—. Ni una palabra más. —De pronto tomó conciencia de que no lo soportaba más. No podía hablar más ni oír más, y de un momento a otro, presentía, tampoco podría ya respirar.
Posó en Lanzarote su trágica mirada, y él desfalleció. Nunca le había parecido más enigmática y hermosa que entonces. Era una flor silvestre perdida, sola en un claro del bosque. Deseó estrecharla contra su pecho y besarla en la boca hasta hacerla sangrar. Deseó tenderla en el suelo y penetrarla, llenarla de amor y consuelo contra el mundo. En muchas ocasiones había aliviado así sus pesares. Pero de repente cayó en la cuenta de que se había convertido en una desconocida para él.
La miró fijamente, y el dolor le cortó la respiración. Supo que ese recuerdo lo acompañaría como una herida durante el resto de su vida: su vestido azul, su velo plateado, sus perlas, sus ojos como el fin del mundo.
Permanecieron en silencio por un rato, notando crecer la distancia entre ellos hasta el punto de ruptura. Alrededor se extendía el páramo de su amor, desprovisto de esperanza.
Ginebra lo contempló como si fuera un fantasma.
—Todo ha terminado, Lanzarote, ¿no os dais cuenta? —dijo con voz firme—. Cuanto teníamos se basaba en una mentira. Pensábamos que éramos los únicos amantes del mundo. Pero durante años, una década o más, teníais a otra mujer, lo supierais o no. Y aún más, teníais un hijo.
Lanzarote enmudeció. Las palabras de Ginebra eran ciertas de la primera a la última.
—Y ahora —prosiguió ella— vuestro hijo os necesita, sean cuales sean los actos de su madre. Id con él.
Lanzarote agachó la cabeza para ocultar las lágrimas.
—Quizá podríamos haber superado todo esto, ¿quién sabe? —continuó Ginebra—. En Corbenic os hallabais hechizado, bajo los efectos de una droga, me consta. Allí no obrasteis por propia voluntad.
—Gracias —susurró él como si exhalara su último aliento.
Ginebra movió la cabeza en un remoto gesto de asentimiento.
—Pero no terminó ahí la cosa. Por la razón que sea, habéis vuelto a su cama. Al acostaros con ella anoche, aniquilasteis nuestro amor.
Una llamarada de ira avivó el consumido fuego de Lanzarote. ¿Y Arturo?, ansiaba replicar. Víctima de un engaño, fui conducido a la cama de otra mujer. Pero a lo largo de todos estos años vos habéis acudido una noche tras otra al lecho del rey, y yo he tenido que presenciarlo impasible y sonreír cuando él se os llevaba.
Pero no podía aumentar el tormento que ella ya padecía. El cuerpo de Ginebra parecía resquebrajarse a causa del dolor, a punto de romperse bajo tanta tensión.
—Id con vuestro hijo —repitió—. Id a Tierra Santa.
—Vaya a donde vaya el camino, debo seguir a Galahad —respondió Lanzarote—. Y él debe viajar en la dirección que le indique su búsqueda.
—Pero pase lo que pase, Lanzarote, no regreséis —dijo Ginebra, irguiéndose—. Id a vuestro reino, permaneced en Benoic. No penséis que podéis volver a mi lado. El sueño que compartimos durante tantos años ha terminado.
Lanzarote se hallaba inmóvil ante ella, incapaz de hablar o moverse. La visión de Ginebra se enturbió, y de pronto vio a Lanzarote solo, el último superviviente en un campo de batalla, en medio de la carnicería a que habían quedado reducidos sus años juntos, caídos alrededor todos los pensamientos y esperanzas de ambos, sus besos y tiernas promesas destrozados y sangrantes, descuartizados a hachazos miembro a miembro. Nada salvo sangre y dolor, dolor y sangre.
Ginebra cerró los ojos y deseó que él desapareciera. Se desvanecía ante sus ojos como un sonámbulo, un fantasma de la noche. Estaba perdiéndolo bajo la luz verdosa de la mañana.
—Marchaos. —Se dirigió hacia la puerta y la cruzó—. Sois libre. Todo aquello que tuvimos ya no existe. Id con ella si es ese vuestro deseo. Haced lo que gustéis. Nunca volveremos a vernos.
23
El mar despedía un olor limpio y penetrante. Frente a ellos, el pequeño barco se mecía sobre las olas, magnífico con sus velas desplegadas y gallardetes, todos revoloteando como doncellas en su primera fiesta de primavera. El sol de la mañana reverberaba en las aguas rizadas con destellos verdes y dorados. Bors, de pie en el muelle con Lionel y Galahad, experimentó un creciente entusiasmo. Él no era hombre de mar, y a cada ráfaga de aire salitroso rogaba a sus Dioses que tomaran eso en consideración. Pero el muchacho que llevaba dentro, enterrado durante muchos años bajo las responsabilidades del hombre consciente de sus deberes, empezaba a despertar con corazón jubiloso ante aquella aventura.
—¿A Benoic, pues, señores? —El capitán observó a los tres caballeros y luego alzó al cielo su curtido rostro. Pequeñas nubes blancas y redondas se perseguían alegremente por la vasta extensión de impoluto azul—. No podríamos tener mejor día —dictaminó con un pronunciado acento suroccidental—. La marea cambiará a mediodía, y zarparemos con ella.
A bordo del barco los marinos desplegaban más velas, moviéndose en torno a las jarcias con igual rapidez y seguridad que los monos. Sobre ellos, una bandada de gaviotas volaba en círculo y chillaba. El penetrante lamento bitonal traspasaba los oídos de Bors como una triste despedida. Pero ¿qué dejaba atrás que pudiera causarle pesar?
Deslumbrado por el sol, el capitán los miró con los ojos entornados.
—¿Navegaréis con nosotros?
Lionel se volvió hacia Bors.
—Lanzarote no ha llegado. ¿Debemos esperarlo?
—Dejamos mensajes a lo largo del camino —dijo Bors—. Pensaba que estaría ya aquí.
El capitán desplazó el peso de su fibroso cuerpo de una pierna a la otra y desvió la mirada.
—Señores, hay otros barcos y otras mareas. Podéis escoger.
—Gracias, capitán. —El tono enérgico de Galahad sorprendió a todos—. Pero navegaremos con vosotros. Los días del verano pasan deprisa, y no podemos retrasarnos. Es un asunto de Dios lo que nos impulsa.
El capitán asintió sin mucha convicción.
—Vuestras actividades, señor, no son de mi incumbencia. —Señalando las alforjas apiladas en el muelle, preguntó—: ¿Debemos embarcar vuestros bultos?
Galahad miró a Bors y Lionel.
—Zarpemos, primos —dijo con aplomo—. Sir Lanzarote nos encontrará si ésa es la voluntad de Dios. Entretanto mi Padre celestial desea que sigamos adelante.
—Muy bien —accedió Bors. Echó mano a su bolsa y fue depositando las monedas del pasaje en la encallecida mano del capitán a medida que las contaba. Luego, asombrado de sí mismo, lo observó alejarse para ordenar a su tripulación que subiera a bordo las alforjas. ¿Qué le había ocurrido?, pensó. ¿Quién habría dicho que él y Lionel podían soportar a aquel joven delgado y pálido y su continua palabrería cristiana?
Sin embargo, la infantil confianza de Galahad y su ferviente fe les había llegado al corazón. Honesto, perspicaz y leal hasta la médula, el muchacho era sin duda hijo de Lanzarote. Cuando no habían recorrido más de una milla de camino, su desinteresada cortesía se había puesto ya de manifiesto. En una mísera aldea había entregado el contenido de su bolsa a una mujer medio enloquecida de hambre que recogía bellotas en el bosque para dar de comer a sus famélicos niños. En otro punto, encontraron a un viejo sentado a la vera del camino, llorando porque había enviudado y sus maltrechas piernas no le permitían llegar a la casa de su hija. Montando al anciano viajero, mudo de agradecimiento, en su propio caballo, Galahad lo llevó hasta el lugar donde vivía la buena mujer, muchas millas más adelante. Aun así, la alegría reinaba siempre en el viaje. A Bors le recordaba los lejanos días de su juventud en Benoic, cuando los tres salían a cabalgar durante semanas, cazando todo el día bajo el abrasador sol del verano y sentándose por la noche junto a una fogata para asar las piezas cobradas.
—Nada podemos negaros —dijo Bors, sonriendo—. Pero cuando lleguemos a Benoic, seremos nosotros quienes os guíen. Vamos a la tierra de vuestros antepasados, reyes de Benoic desde tiempos inmemoriales.
Lionel apoyó la mano en el hombro de Galahad, casi de la misma estatura que él.
—Queremos cabalgar a campo traviesa para enseñaros el reino que un día será vuestro.
Galahad movió su rubia cabeza en un gesto de negación.
—Mío no, primo —dijo con radiante certidumbre—. Yo no reinaré en Benoic. Ni en Terre Foraine, pese a que mi abuelo, el rey Pelles, así lo querría. —Guardó silencio por un instante y sonrió de felicidad—. No pienso ocupar sitio alguno en esta tierra. Conozco mi destino. El mío es el reino de Dios.
Quizá deberían haber seguido a Galahad después de todo.
Sagramore fijó la mirada en el camino y trató de apartar de su mente ese pensamiento. A sus espaldas oía los familiares murmullos de su escudero y su paje, y supo que hablaban de eso mismo. Pero ¿qué sabía Galahad? Pese a sus aires, no más que el resto de los caballeros. Mientras que Sagramore, el recio caballero de quien todos se reían, sabía que su idea era mejor que las de los demás.
Incluso en ese momento, perdido en el bosque con la tarde ya avanzada, una amenaza de lluvia en el ambiente y ningún lugar donde pasar la noche, ese recuerdo dio ánimos al cansado corazón de Sagramore. Como todos sabían, Galahad se dirigía hacia Oriente en busca del Grial. Eso implicaba hacia el sur, siempre hacia el sur, y después tomar un barco para evitar la intransitable porción de tierra final. Pero sin duda era posible llegar a Oriente siguiendo la trayectoria del sol. Viajando hacia el este desde el punto donde se ponía el sol, con toda seguridad localizaría el Grial. ¿Dónde podía hallarse si no a lo largo del camino dorado?
Sagramore asintió con convicción. Al partir, se le había antojado una magnífica idea. Pero después de tantas semanas había empezado a decaer. Habían recorrido millas y millas, cabalgando a marchas forzadas y acampando al lado del camino, la vida pura y limpia de los peregrinos y los soldados de Cristo. Habían socorrido a los débiles y ayudado generosamente a los pobres, hasta tal punto que Sagramore comenzaba a contar con inquietud el dinero de su bolsa. En los últimos días, durante sus horas nocturnas de desvelo tendido en el duro y cada vez más frío suelo, Sagramore contemplaba la posibilidad de regresar a la corte sin un céntimo. Sin el Grial y con el rabo entre las piernas. Sagramore sabía que nunca superaría la vergüenza.
Una tenue neblina coronaba los montes y el aire vespertino era húmedo y frío, tan frío como el lúgubre ánimo que empezó a adueñarse del alma de Sagramore. ¿Dónde estaban las agradecidas doncellas, los dignos rivales y los maleantes vencidos que él había imaginado al inicio de aquella búsqueda? Había previsto grandes aventuras y magníficas recompensas, arriesgadas justas por el día y mullidos lechos de plumas por la noche, siendo él el agasajado huésped de algún hacendado o el amigo predilecto de una dama de elevada posición. ¡Y en cambio qué tedioso había sido el viaje, qué incómodo y doloroso cabalgar el día entero con la armadura completa, dispuesto a arrostrar el desafío que nunca llegaba! No se habían cruzado con un solo hombre digno de su espada. En lugar de eso, habían saltado de aldea en aldea, recibidos a su llegada por arrapiezos huraños y hambrientos y perseguidos al marcharse por un puñado de chuchos pulgosos.
Y ni rastro del Grial.
Sus pensamientos se centraron de nuevo en el hollado camino. Quizá, después de todo, deberían haber seguido a Galahad.
O tal vez todo aquello era una necedad, un engaño.
Había empezado a llover. Un hilo de agua descendía por el cuello de Sagramore. Entumecido, cambió de postura en la silla y miró al cielo, reprimiendo una maldición. No quedaba más de una hora de luz, y luego los esperaba otra noche lluviosa en aquel bosque perdido, sin un bocado que echarse al estómago. Sagramore se abismó en su propio desánimo.
—¡Señor! —gritó de pronto el paje, aterrorizado.
Sagramore alzó la mirada y se le heló la sangre. Unos cincuenta pasos más adelante bloqueaba el camino un caballero con armadura negra y actitud impasible a lomos de un caballo zaino. El enorme animal resopló y piafó, y el penacho negro del desconocido caballero se agitó amenazante. Llevaba en ristre la larga lanza negra. El daño que no causara la embestida de su brutal montura, lo causaría sin duda el arma.
El desconocido caballero se bajó la visera con un chasquido metálico.
—Aceptad mi desafío, señor —anunció con voz hueca desde el interior del yelmo—, o renunciad a seguir adelante. Éstas son las tierras del poderoso sir Howell Le Grand. Cuantos se aventuran a llegar aquí deben combatir por el derecho a pasar. A la mejor de tres caídas, y si es necesario la victoria se dirimirá echando pie a tierra.
Sagramore inclinó la cabeza en respuesta. No se le ocurrió ninguna razón honrosa para negarse. Se burló de sí mismo con una triste sonrisa. ¿Por qué se había imaginado en liza sólo con caballeros jóvenes e ilusos, ingenuos principiantes sin pericia, a quienes derrotaría fácilmente y le estarían después agradecidos? ¿Por qué no había concebido siquiera la posibilidad de encontrarse con un fogueado guerrero, un hombre que lucharía a muerte por su señor? De pronto lo asaltó la idea de que quizá muriera allí, en ese desafío. Se echó a reír. ¿Qué clase de destino era ese? El que los Dioses habían escrito para él hacía mucho tiempo, escrito y lacrado en las estrellas cuando la propia luna era aún fuego líquido, antes de que la Madre separara el mar del cielo y danzara sobre las olas para crear la tierra.
Que así fuera.
Extrañamente sereno, Sagramore se volvió hacia su escudero, que permanecía tras él lívido e inmóvil.
—El escudo y la lanza, por favor —dijo.
Con las piernas temblorosas, el joven desmontó del caballo y entregó torpemente las armas a su señor. Sagramore se ajustó el yelmo y ató las correas con una simple lazada. No necesitaba sujetárselo más firmemente. Sabía que no sobreviviría tres pases con aquel caballero. Él y su armadura no tendrían que soportar más que la primera carga.
Con los guanteletes calzados y la lanza en ristre, hizo una seña al caballero.
—En guardia —avisó.
El caballero negro asintió con la cabeza.
—¡Adelante!
Sagramore espoleó su caballo, pero cuando éste empezaba apenas a trotar, el otro corcel, bien adiestrado, avanzaba ya a un medio galope que levantaba una nube de hojas secas a su paso. Sagramore sintió temblar la tierra y oyó alzar el vuelo ruidosamente a los pájaros asustados. Vio destellos de sangre y fuego en los ojos negros del caballo. Justo por encima de la cabeza del animal y firme en la férrea mano del caballero negro, la lanza apuntaba a Sagramore con un ávido brillo. Sobriamente, en silencio, Sagramore dio gracias por el amor de sus padres, fallecidos hacía mucho tiempo, y ofreció su alma a los Dioses.
No obstante, cuando el desconocido caballero se aproximaba, Sagramore dirigió valerosamente la punta de su lanza al centro del pecho negro. Pero el escudo de su adversario desvió el golpe casi con desdeñosa facilidad. La lanza negra acertó de pleno en Sagramore con mortífera fuerza. Ahogando un grito, Sagramore notó que algo se rompía en su interior. Al instante salió despedido de la silla y voló por los aires. Al caer, oyó crujir sus pobres huesos.
Tendido en tierra, supo que no podía moverse. La pesada armadura se hincaba en su carne y le aplastaba las articulaciones. Alrededor, el aroma de la tierra mojada se mezcló con el olor acre de su sangre. Distintos dolores traspasaban su cuerpo, unos más intensos y otros menos, pero fueron confluyendo uno a uno.
—En pie, señor —oyó decir. Su escudero intentaba levantarlo y su paje, desconsolado, sollozaba junto a él.
Pero Sagramore sabía que nunca volvería a levantarse. Se acercaron unos sonoros pasos, y notó que le arrancaban el yelmo de la cabeza.
El caballero negro se erguía sobre él, espada en mano.
Sagramore trató de sonreír.
—Os ruego que seáis compasivo con mis acompañantes, señor —dijo. Deseó pedirle que tomara bajo su cargo al escudero y el paje, pero no pudo continuar. Rompiendo a toser, vomitó una bocanada de sangre y perdió la conciencia sin pronunciar una palabra más.
24
—¿Cómo va la búsqueda del Grial?
Se produjo un repentino silencio en los pasillos del Vaticano. El cardenal esbozó una estudiada sonrisa, pero en realidad le sorprendía que la voz hubiera corrido tan deprisa en el lugar más secreto de Roma.
—Bastante bien, Giorgio —respondió con cautela. Retrocedió un paso y contempló al rollizo monje—. ¿Cómo os habéis enterado?
La lejana salmodia de los monjes flotaba en el aire y alrededor los pasillos bullían de actividad. Con un amplio gesto de la mano, Giorgio abarcó a los afanosos clérigos que iban de un lado a otro y soltó una carcajada de franca satisfacción.
—Bonifacio, bien sabéis que Roma es como una aldea, plagada de chismes y oídos dispuestos a escucharlos.
Y sabéis asimismo que a mí no podéis engañarme, mi viejo amigo, deseó añadir, pero prefirió no herir el envarado amor propio del cardenal. Nunca olvidaría los años que él y Bonifacio, por entonces dos jóvenes monjes, pasaron en Avalón, aunando esfuerzos para hacer entrar en vereda a la isla de la Diosa. Para él no había mayor alegría que ser llamado a Roma, la madre de todas las ciudades, el centro del mundo. Pero Bonifacio, como Giorgio sabía, tenía puesto su corazón en aquella isla pagana. Su viejo amigo había sabido abrirse camino, y aquella esbelta y rígida aparición vestida de color escarlata que tenía ante sí era ya secretario del Papa, pertenecía al círculo de consejeros más allegados al Sumo Pontífice y ostentaba el rango de príncipe de la Iglesia. Giorgio, en cambio, no había pasado de maestro de canto del Vaticano, teniendo bajo su cargo el coro y la música sacra. Pero ambos sabían quién era el más feliz de los dos.
Percibiendo la compasión del monje, Bonifacio notó crecer su ira. ¡Virgen Santísima, vaya un aspecto el de Giorgio! Gordo y estúpido, y también avejentado, fruto de demasiadas buenas cenas y hermosos mancebos. Sin embargo, Giorgio tenía aún a Tomaso, su primer amor, entre su numeroso séquito, pese a que Tomaso no era ya un grácil muchacho sino un hombre tan orondo como el propio Giorgio. Y parecían encontrar juntos una felicidad que Bonifacio no alcanzaba a comprender.
Bonifacio irguió la espalda. Él debía buscar su júbilo en el servicio a Dios, y no podía malgastar el precioso tiempo de Dios quedándose allí de cháchara. Tras una lacónica despedida, se alejó apresuradamente de Giorgio por los pasillos del poder, inhalando el tranquilizador aroma a incienso. Abandonando los corredores principales, llegó por fin a una pequeña y recóndita puerta y, como de costumbre, entró sin llamar. Pero una vez dentro se postró de rodillas en actitud reverente.
—Vuestra Santidad —dijo, inclinando la cabeza.
Se hallaba en una reducida cámara con las paredes y el techo forrados de seda tan roja como las vestiduras cardenalicias. Tupidas cortinas impedían el paso a los rayos del sol y la luz de las velas reverberaba en el gran crucifijo de oro con su Cristo de mármol. Enfrente, bajo un imponente baldaquín, se alzaba un descomunal trono ocupado por un hombre corpulento vestido también de rojo. Por encima del hábito y la capa, su rostro grande y blanco parecía flotar como una luna soñolienta. Pero Bonifacio sabía que bajo aquella aletargada masa de carne se ocultaba un cerebro viperino, en continuo movimiento, como una lengua emponzoñada.
—Levantaos, hijo mío. —El Papa extendió una mano gruesa y cargada de sortijas—. ¿Qué nuevas tenemos acerca de la búsqueda?
—Nada bueno —respondió Bonifacio con expresión ceñuda.
El Papa enarcó las cejas.
—¿Y eso?
—No han encontrado el Grial.
—¿Esperábamos acaso que lo encontraran?
—¿Por qué no íbamos a esperarlo? —preguntó Bonifacio, teñido su enjuto rostro de un ligero rubor.
—Sin duda es mucho mejor que continúen buscándolo —adujo el Papa, abriendo las palmas de las manos—, que nuestros seguidores busquen eternamente aquello que quizá no sea posible hallar, ¿no os parece?
Una desagradable sensación recorrió las venas de Bonifacio.
—Pero ningún hombre debe esforzarse en vano. Es la verdadera vasija de Cristo y debe ser encontrada.
—Sí, naturalmente —convino el Papa con tono tranquilizador—. Pero entretanto tenemos una razón para enviar más monjes. —Algo se agitó por un instante en el fondo de sus pequeños ojos negros—. Esa es la isla donde el Grial salió a la luz. Ahora que la vasija de nuestro Señor se nos ha revelado aquí en la tierra, es lógico que procuremos proteger a los nuestros. Y si no son capaces de encontrar el Grial, necesitarán más ayuda.
—Más monjes —repitió Bonifacio, poniéndose de inmediato en funcionamiento su ágil mente.
Esa, pensó el Papa con benevolencia, era una de las virtudes del joven cardenal, su capacidad para captar una insinuación y emprender las acciones pertinentes sin pérdida de tiempo. Acarició los brazos de su trono. Con ese don, Bonifacio llegaría muy lejos, quizá incluso a aquella misma silla, el solio pontificio. Pero de momento...
—Más hombres —musitó el Papa—. En especial de aquellos que se unieron a la Iglesia al abandonar el servicio de las armas, monjes que hagan por nosotros lo que antes hicieron en Tierra Santa, combatir contra los infieles y asolar sus templos.
Los ojos de Bonifacio se iluminaron.
—¡Eso es! —exclamó con fervor—. Debemos emplear todos nuestros recursos en la guerra contra la isla. La marea está cambiando, pero esas tierras aún no son nuestras.
—Ni lo serán mientras una sola alma pagana rinda culto a la orilla de un lago o cuelgue ofrendas en las ramas de un árbol —añadió el Papa. Una sombra oscureció la luna que tenía por cara—. O mientras reinas paganas como Ginebra preserven el matriarcado.
—Arturo ha logrado grandes avances, pero no comprende que ahora se requiere el uso de la fuerza. —Bonifacio se puso tenso y mudó de color—. ¡Debemos aniquilar a la Diosa que sigue presente en la isla!
La Diosa. El recuerdo lo asaltó con una súbita punzada de dolor, y una vez más sintió el profundo pesar que en su juventud le causó abandonar aquella isla que quería más que a su vida. Aun hallándose en la sofocante cámara papal, volvió a oír el triste reclamo de las aves acuáticas y supo que también él estaba condenado a llorar eternamente por Avalón. Luego, por encima del sonido de las aves, se oyó una melodiosa voz femenina, más exquisita que las notas de cualquier órgano y más dulce que una madre con su hijo: «La religión debe ser bondad. La fe debe ser amor...»
Oh, Señora, Señora, nos disteis paz en Avalón.
Pero ¿por qué pensaba en aquella sacerdotisa ramera? Enojado consigo mismo, Bonifacio volvió a enrojecer y reprimió sus pensamientos. El Papa lo observaba impasible, aguardando sus siguientes palabras.
—¡Monjes guerreros, sí! —dijo Bonifacio con mayor estridencia de la que pretendía.
—Y albañiles y peones para construir iglesias en todas partes —puntualizó el Papa—. No conquistamos corazones sólo con la espada. Plagad las islas de guerreros y abejas obreras.
—Santo Padre, vuestra palabra es la ley. —Bonifacio volvió a arrodillarse para besar la enorme mano del Papa. ¡Guerra a los paganos!, pensó, y un pálido fuego calentó sus venas—. Así se hará, confiad en mí.
25
—Deberíamos haber seguido a Galahad —afirmó Agravaine.
Gawain lo miró y sintió endurecerse en su corazón un frío núcleo de hierro. Era cierto que se hallaban en lo más hondo de un enmarañado bosque, pero no se habían perdido. ¿Qué necesidad había de que Galahad les mostrase el camino? Por más aires que el muchacho se diera, no sabía más que cualquiera de los otros caballeros.
Sin embargo Agravaine venía haciendo comentarios como ese desde que salieron de Avalón. Siempre los acompañaba de una cordial sonrisa o una expresión de inocencia, pero Gawain veía cada vez con mayor claridad que inquietaban a Gaheris y Gareth y alteraban el orden natural de las cosas.
—Agravaine, ya os he dicho que aquí soy yo quien manda —dijo con tono amenazador—. Vos limitaos a seguirme y guardaos vuestros pensamientos, o si no, montad a caballo y preparaos para una caída.
Agravaine se irguió cuan alto era y echó un vistazo alrededor. El amplio claro donde él y sus hermanos habían desmontado se extendía llano y despejado bajo el sol del verano. Un ancho camino llevaba hasta el claro y continuaba en el extremo opuesto, perfecto para una carga. Estaban a muchas millas del poblado más cercano, rodeados de suficiente espesura para que pudiera ocurrir cualquier cosa sin que nadie se enterara.
Notaba en la espalda el sol de la mañana, intenso y caliente. Agravaine pensó que tenía la suerte de cara y sonrió.
—¿Es un desafío, hermano? —preguntó con despreocupación, volviéndose hacia Gawain—. ¿Por qué no ahora?
Gawain, sorprendido, soltó una carcajada.
—Saldréis vapuleado, Agravaine, os lo aseguro.
—Quizá no —repuso Agravaine, recordando todo lo que había aprendido durante sus muchos años en Oriente, y sonrió de nuevo.
Gawain nunca se había arredrado ante una pelea, pero en ese momento tenía un nudo en el estómago y las entrañas revueltas. Había competido en justas con sus hermanos desde que éstos contaban edad suficiente para cabalgar y con frecuencia había llevado a Agravaine a la palestra para darle su merecido tras alguna ofensa. Pero esta vez era distinto, y los cuatro lo sabían. Agravaine quería entrar en liza por el liderazgo del clan. Quería ver correr la sangre de Gawain.
Gawain contempló el sereno horizonte con clara conciencia de que el mundo que conocía se tambaleaba bajo sus pies. Lo que hiciera entonces determinaría las vidas de todos ellos en el futuro. Con brillantes gotas de sudor en la frente, carraspeó a modo de advertencia.
—Agravaine —empezó a decir con firmeza, hablando de hombre a hombre.
La sonrisa de Agravaine se propagó por todo su semblante como una mancha de aceite.
—¿A la mejor de tres caídas, hermano? —preguntó tranquilamente—. ¿Y pie en tierra si ha de dirimirse?
Estaba ya dicho y no podía retirarse. Tras un seco gesto de asentimiento, Gawain se dio media vuelta y se dirigió con determinación hacia su caballo. Gaheris, con el corazón en un puño, siguió a su hermano por el camino y lo ayudó con las armas. Sin hablar, le ajustó la enorme armadura y amarró fuertemente las correas del pesado yelmo. Gaheris no necesitó instrucciones de su hermano para ceñir al máximo cada pieza del arnés, pues ambos sabían que, para Gawain, aquél sería el peor combate de su vida. También en lúgubre silencio, ayudó a Gawain a montar, le entregó los guanteletes y la espada, y lo observó mientras afianzaba en el ristre el cabo de la lanza.
Al otro lado del claro, Gareth contaba los pasos de distancia necesarios para la carga, lamentando con toda su alma tener que actuar como escudero de Agravaine. El menor de los cuatro hermanos, conocido tanto por su colosal tamaño como por su corazón amable, nunca había sentido un miedo comparable al que lo invadía en aquel momento. En el mejor de los casos, la contienda entre sus dos hermanos sería prolongada y sangrienta. Gawain era un justador temible, dotado por los Dioses de una destreza y un peso extraordinarios. De todos los caballeros de la Tabla Redonda, sólo Lanzarote podía derribarlo. Pero Agravaine, aunque menos fuerte y corpulento, lucharía como un orcadiano, hasta la muerte. No daría ni esperaría cuartel.
Y peor aún, Gareth tenía la certeza de que si Agravaine vencía, mataría a Gawain, y Gaheris se vería obligado a retar a Agravaine. Y si Gaheris fracasaba en el intento, Gareth se quedaría solo. Antes del anochecer, la tierra de aquel claro estaría empapada de sangre y grajos y cuervos se darían un festín durante semanas.
Una funesta calma pendía sobre el bosque mientras los dos caballeros se preparaban. En el amplio claro, el sol doraba las hojas de hierba, creando un embalse de letárgico calor en medio de la frondosa espesura. Bajo las copas de los árboles, perezosos insectos zumbaban monótonamente en la plenitud del mediodía estival, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir.
Armados y montados, Gawain y Agravaine se saludaron y se dieron la espalda. Lentamente los caballos se alejaron un trecho por los tramos opuestos del camino y se volvieron, listos para cargar. Desde el claro, Gaheris alzó el brazo. El mundo se estremeció en torno a su eje.
—¡Al ataque! —bramó Gaheris a pleno pulmón a la vez que bajaba el brazo.
El eco de su voz se propagó por el bosque. Con creciente velocidad, los dos corceles avanzaron por el camino.
¿Estaba aquello sucediendo realmente? Pese al apremiante tableteo de los cascos del caballo, Gawain aún no daba crédito a sus sentidos. ¡Pensemos!, se instó con vehemencia. ¡Pensemos! Hasta la fecha siempre había derrotado a Agravaine en las justas. Pero sabía que esta vez su hermano no se rendiría. Un miedo semejante al viento surgido de una tumba serpenteó por su mente, y la siniestra idea cobró forma: Tendré que matarlo.
A través de la rejilla de la visera veía recortada contra el sol la veloz y oscura silueta de su hermano, y por delante de esta un trémulo punto de luz negra. Fascinado, Gawain observó oscilar en el aire la brillante punta de la lanza de Agravaine. Eso lo decía todo de sus supuestas nuevas habilidades, los trucos aprendidos en Oriente. Agravaine no era siquiera capaz de mantener firme la lanza, sino que la manejaba como un principiante o un débil anciano. Tendrás que esmerarte mucho más, hermano, pensó Gawain con regodeo mientras alzaba la lanza y apuntaba al blanco. Al cabo de unos segundos notó un violento golpe en el pecho y cayó a tierra.
De inmediato supo que se había fracturado una costilla. Sintió manar la sangre bajo el peto y por el costado y volver a montar le requirió un esfuerzo mucho mayor de lo que habría deseado. Agravaine ocupaba ya su posición en el camino, esperando para cargar de nuevo.
—¡Adelante! —indicó Gaheris.
Gawain era ya consciente de que no debía subestimar las triquiñuelas ni la pericia de Agravaine. Su caballo empezó a galopar con brío, excitado por el olor de la sangre, y Gawain experimentó la grata sensación de tener bajo su control la fuerza del animal. Con total frialdad, buscó el punto en el centro del peto de Agravaine donde asestaría la certera lanzada que provocaría la peor caída que su hermano recordaba. Luego se echó hacia adelante para sacar el máximo provecho a su mayor alcance y ser el primero en golpear. Pero Agravaine dominaba también el arte de convertirse en un blanco móvil. Amagando a izquierda y derecha, esquivó ágilmente el impacto, y Gawain casi acabó de nuevo descabalgado a causa del feroz impulso de su carga. Haciendo rechinar los dientes, Gawain pensó: Tanto esfuerzo para nada. Cuando ambos se cruzaban sin caer, percibió el olor de su propia sangre y la notó correr por su costado.
—¡Adelante! —avisó Gaheris por tercera y última vez.
Gawain apretó las mandíbulas. El esfuerzo para derribar a Agravaine le había abierto la herida del costado, y el dolor aumentaba a cada sacudida del caballo. Pero Gawain no le dio importancia. Concentró la mirada y todo su ser en la figura negra que avanzaba rápidamente hacia él por la hierba y aprestó la lanza. A la tercera va la vencida, hermano, juró en su alma. Agravaine estaba ya a corta distancia. Gawain soltó las riendas del caballo y lo espoleó con fuerza. Relinchando, el animal brincó hacia adelante, y Gawain golpeó a Agravaine, que voló de la silla por detrás de su montura.
Pero a Agravaine le sonreía aún la suerte. Cayó con la suavidad de un gato y se puso en pie al instante, ya espada en mano. Al desmontar, Gawain notó coagularse la sangre en la cintura. Sudaba copiosamente bajo el peso de la armadura. Debía zanjar la pelea cuanto antes, mientras aún le quedaran energías.
Sin embargo sus esperanzas de un pronto final se desvanecieron con el primer golpe. Dio en el hombro de Agravaine con la fuerza de una roca al despeñarse, y habría obligado a hincar las rodillas a cualquier otro caballero. En cambio, Agravaine simplemente se deslizó hacia atrás. ¿Cómo lo había hecho? Gawain movió la cabeza en un gesto de incredulidad. Viendo agacharse y zigzaguear a Agravaine por entre las barras de la visera, su imagen desdibujada bajo el sol no parecía un hombre sino un espejismo. Era como pelear contra una serpiente.
Un momento después Gawain se tambaleaba como consecuencia de un golpe bajo que ni siquiera había visto venir. Por primera vez, Gawain sintió un pánico que le atenazaba la garganta. Empuñando la espada con ambas manos, avanzó lanzando tajos a diestra y siniestra con una desesperación nacida del miedo y el dolor y logró derribar a Agravaine. Pero este, mientras se levantaba, le asestó otro golpe a traición, una cruel estocada en la cara interna del muslo. Con pesimismo, Gawain supo que Agravaine había sacado sangre otra vez.
Supo asimismo que para vencer debía emplearse a fondo. Siguieron peleando en medio del intenso calor. El sol implacable permanecía inmóvil en el cielo, bañándolos a ambos en oro fundido. Las criaturas más pequeñas del bosque habían enmudecido de pavor y hasta los árboles parecían contener la respiración. Gaheris y Gareth contemplaban la escena con creciente desesperación mientras sus dos hermanos atacaban y fintaban sin cesar, levantando la tierra con los pies como jabalíes. Bajo ellos, la hierba se había teñido de sangre, y en el cielo un cuervo solitario observaba y aguardaba con el brillo de la muerte en los ojos.
¿Qué, Agravaine? ¿Cómo? Jadeando, Gawain ahogaba expresiones de asombro. Una y otra vez Agravaine esquivaba sus golpes. Durante sus diez años en Oriente había aprendido traiciones que ningún caballero britano conocía. ¿Cómo podía combatirse contra un enemigo que se desvanecía en el aire a cada golpe de espada?
La sangre le manaba de numerosas heridas, y no podía ya ni contar las costillas que tenía rotas. Mantenía la espada sujeta por un mero espasmo instintivo, y en cuanto relajara la mano, el arma caería. Sólo le quedaba su resistencia, y en eso confió. Tarde o temprano Agravaine desfallecería.
Sin embargo era Gawain quien empezaba ya a flaquear, y ambos lo sabían. Había pagado muy cara su primera caída. Tambaleándose, debilitado por la pérdida de sangre, notó que la espada de Agravaine hallaba un resquicio en su armadura y volvía a hundirse en su piel. Era ya más de lo que podía soportar su carne atormentada. En lugar de rehuir el filo de la espada, se echó sobre él con un aullido, haciéndolo penetrar aún más en su hombro, y devolvió el golpe a Agravaine. Cuando Agravaine reculó bajo el peso de su hermano, se le enganchó una espuela en una mata de hierba y cayó de espaldas.
Al instante Gawain se plantó sobre él y lo inmovilizó, apoyando la punta de su espada en la garganta de su hermano. Notando hundirse el filo en la piel, Agravaine no opuso resistencia. Gawain se arrodilló a horcajadas sobre su hermano, fijó la mirada en el yelmo y levantó la visera con mano temblorosa. Agravaine lo miró impasible, su rostro bañado en sangre.
—¡Rendíos! —ordenó Gawain con voz ronca.
Un destello de alguna emoción que Gawain no supo reconocer asomó brevemente a las inexpresivas facciones de Agravaine.
—Me rindo.
—¿Cómo? —Gawain quedó atónito—. ¿Y juráis obedecerme?
Agravaine alzó la mirada con un brillo sobrenatural en los ojos.
—Lo juro.
Se produjo un silencio de estupefacción.
—Miente —acusó desde atrás una voz iracunda.
Gawain se volvió. Gaheris se hallaba inclinado sobre él, su piel blanca como la leche y sus claros ojos azules encendidos de rabia.
—Matadlo, Gawain.
—¿Cómo?
Gawain miró a Gareth. El miembro más joven del clan tenía lágrimas en los ojos y un mohín de pesar en los labios. Pero no eludió la expresión interrogativa de Gawain. Tras vacilar por un instante, afirmó con la cabeza y se dio media vuelta.
Gaheris permaneció de pie junto a Gawain.
—Éste es otro de sus miserables trucos —declaró con aspereza como si Agravaine no estuviera presente—. Ha cedido demasiado pronto, ¿no os dais cuenta? Miente para salvar el pellejo. —Agarró a Gawain por el hombro en lo más parecido a una demostración de amor fraternal que había tenido jamás—. Os habría quitado la vida si hubiera podido. Pretendía destruir nuestro clan. ¿Quién sabe qué más hará si le permitís vivir?
¿Matar a Agravaine? Gawain oyó la voz de las tinieblas en su corazón. Todos sabían que aquel momento llegaría desde hacía mucho tiempo, de hecho desde que Agravaine tomó conciencia de que era el segundo hijo. Agravaine había tentado a la muerte, y Gawain lo sabía. Si fuera posible que su hermano simplemente desapareciera, se esfumara...
Gawain retiró con un brusco ademán la punta de la espada.
—No puedo matar a un enemigo caído.
Gaheris lo miró con desesperación.
—¡Gawain!
Gawain se puso en pie. Las heridas se habían enfriado, y cada uno de sus movimientos provocaba un dolor distinto.
—Se ha rendido ante mí. No puedo quitarle la vida. Va contra las normas de la caballería.
Gaheris, incrédulo, abrió desmesuradamente los ojos.
—Sólo causará más dolor, como siempre ha hecho.
Gawain intentó encogerse de hombros, pero los músculos no le respondieron.
—Asumo la responsabilidad.
—Merece morir —terció Gareth, y se echó a llorar—. Mató a nuestra madre. Ella murió de pena cuando Agravaine mató a su amor.
—En tal caso, que sea el espíritu de nuestra madre su verdugo —repuso Gawain con voz ronca.
Se volvió hacia la figura que yacía inmóvil en tierra. Agravaine escuchaba las deliberaciones de sus hermanos con la misma tranquilidad que si estuviera tendido en la cama. Si ahora fuera yo el derrotado y Agravaine el vencedor, pensó Gawain, él me atravesaría el cuello. Pero sabía que yo nunca le quitaría la vida.
Sintió náuseas y temió vomitar. Se obligó a serenarse.
—Oídme, Agravaine. —Fijó la mirada en los ojos negros y vacíos de su hermano y dedicó sus últimas fuerzas a pronunciar aquellas funestas palabras—. Quedáis excluido de la búsqueda del Grial. Regresad a la corte, a las Orcadas, a donde queráis. Pero nunca volváis a llamarme hermano.
Bajó la espada manchada de sangre y se apartó. Gaheris, preocupado, corrió tras él, y Gareth los siguió con igual inquietud. Juntos acarrearon el descomunal peso de Gawain cuando éste empezó a tambalearse y, una vez guarecidos entre los árboles, lo tendieron cuidadosamente en el suelo.
Agravaine se levantó con cautela. Se examinó las heridas una por una, viendo que ninguna revestía gravedad suficiente para impedirle montar a caballo. Gawain, por el contrario, permanecería allí muchos días. Gaheris y Gareth estarían muy ocupados por una temporada, preparando una cama de helechos para el herido, plantando una tienda para protegerlo de la lluvia, cambiándole las vendas a diario y dejando que la naturaleza siguiera su curso hasta que aquel enorme cuerpo se restableciera.
Si llegaba a restablecerse. Agravaine sintió un reconfortante calor en el pecho. Sabía Dios cómo iban a encontrar en un bosque lo necesario para curarlo, telas de araña, boñigas de vaca y espeso vino tinto. Las heridas de Gawain se enconarían. Tal vez quedara marcado o lisiado de por vida. Tal vez muriera.
La vida era extraordinaria. Las posibilidades eran infinitas, y el juego acababa de comenzar. La sonrisa de Agravaine se extendió por todo su rostro. Al moverse sus facciones, un corte se abrió en su cabeza y un nuevo hilo de sangre cruzó su frente como el estigma de Caín.
—Bueno, hermano —masculló, saboreando la palabra—, esta vez no ha podido ser, según parece. Pero pronto llegará la hora, querido hermano, muy pronto.
26
Avalón, Avalón, isla mística, hogar...
Los remos golpeaban el agua como las alas de un pájaro herido. Ginebra, de pie en la proa de la barca, contemplaba la isla cada vez más cercana, verde sobre la quieta y plateada superficie del lago. Detrás de ella, en el fondo de la barca, Merlín yacía en paz, su largo cuerpo envuelto en el rojo real de Pendragón, su varita en la mano. Una diadema dorada mantenía recogidos sus bucles grises y perfumados, y cadenas de oro macizo adornaban su cuello y su cintura. Sus manos, entrelazadas sobre el pecho, lucían grandes anillos, cada piedra preciosa del tamaño de un huevo de tordo. Las ágatas que llevaba eran tan amarillas y extrañas como sus ojos. Pero nadie había vuelto a ver su mirada desde el día en que cayó fulminado.
Ginebra exhaló un suspiro. Desde el principio supo que debía trasladar allí a Merlín. Ya en una ocasión, hacía mucho tiempo, había enfermado de gravedad y lo habían llevado a Avalón para sanarse. Era cierto, como todo el mundo sabía, que Merlín tenía su propia morada subterránea, su cueva en Tierras Galesas, donde podía dormir a placer. Pero allí en Avalón descansaría en la cueva de cristal, el mejor remedio en el mundo para el restablecimiento de una mente rota.
—¡Señora, allí! —exclamó en la extraña lengua de los Antiguos uno de los barqueros, señalando hacia la orilla.
Desde la ladera del monte, una luz parpadeó a través de la bruma crepuscular como por arte de magia. Ginebra observó al morador del lago y vio brillar sus ojos negros tras el tupido y húmedo flequillo. ¿Quién cuidaría de aquella gente cuando la Señora se fuese? ¿Quién los comprendería cuando hablasen?
Contemplaron el fanal que descendía desde lo alto del Tor. Inquieto, el morador del lago dirigió la mirada hacia la forma inmóvil de Merlín, tendido a sus pies.
Como Ginebra sabía, todos los hombres temían al hechicero.
—No tengáis miedo —dijo Ginebra con dulzura, dirigiéndose a él en su tosca lengua—. Vienen a recibir a lord Merlín y llevarlo a casa.
Alrededor el aire era templado y reconfortante. Las aguas murmuraban al dividirse bajo la proa. El agradable olor a vida del lago se elevaba como una bendición sobre Merlín, sobre Ginebra, sobre todos aquellos que sufrían. En la orilla, todas las criaturas invisibles del lago, nutrias, fochas y ratones, ulularon y se escabulleron hacia sus tranquilos lechos. En el interior de la isla, sabía Ginebra, miles de alas blancas se posaban en sus perchas. Un afilado dardo de envidia la hirió en lo más vivo: ¡Oh, quién fuera una paloma torcaz para pasar el día entero cantando entre los árboles!
Se mordió el labio con fiereza. Era una mujer afortunada entre todas las mujeres y no tenía derecho a lamentarse. Afortunada por el hecho de poder considerar a Avalón su hogar.
Avalón, Avalón, isla mística, hogar.
Frente a ellos, la luz seguía guiándolos. Pero ¿dónde estaba Avalón ahora, su vasta masa verde? Parecía desvanecerse ante sus ojos a medida que se acercaban. ¿Y qué había sido del aroma de los manzanos en flor que siempre había anunciado la proximidad de la isla? Ginebra aguzó la vista en el plateado ocaso hasta que los ojos se le salieron de las órbitas. Allí estaba, apenas una forma oscura en la penumbra. Debería esperar al amanecer para contemplar de nuevo los lugares que llevaba en su corazón desde hacía tanto tiempo, los manzanares de colores rosa y blanco, los flancos verdes de la Madre en reposo alzándose sobre las aguas quietas como un cristal.
La vacilante llama del fanal se había detenido ya al pie del Tor, en un pequeño espigón donde atracaban las embarcaciones. Más allá de la luz, Ginebra avistó una figura familiar y supo que la Señora había enviado a su doncella mayor a recibirlos. Cuando se acercaban, la voz grave de Nemue, tan áspera y melodiosa como la de una nutria, les llegó en la oscuridad.
—Nos complace veros. Bienvenidos seáis.
Momentos después Nemue estrechaba a Ginebra entre sus brazos.
—¡Dioses del cielo! —susurró Ginebra con voz trémula—. ¡Qué alegría estar aquí!
Nemue asintió con la cabeza.
—Traed a Merlín.
Los hombres levantaron la litera de Merlín desde el fondo de la barca. Desde el espigón, impacientes manos la cogieron y llevaron a tierra. Otras velas se sumaron a la pequeña procesión cuando partió cuesta arriba. Ginebra se sintió reconfortada. A la luz de las llamas y las estrellas, llevaban a Merlín a casa.
Nemue ascendió junto a ella a través del anochecer aterciopelado.
—¿Cómo murió lord Merlín?
—No está muerto —respondió Ginebra con obstinación.
Una leve sonrisa iluminó el semblante de Nemue.
—Ya lo suponíamos.
Ginebra dejó escapar un suspiro.
—Todos dicen que estoy loca por aferrarme a esa idea.
Apenas sabía por dónde empezar. Un hombre como Merlín no moría como los demás mortales. Sin embargo no existía en el mundo ningún otro hombre como Merlín. ¿Significaba eso, pues, que no podía llegarle la muerte?
—Estáis confusa. —Nemue le dirigió una inteligente mirada—. Sin duda debéis de haber padecido mucho. Vuestro Arturo ha sufrido un cruel golpe, según hemos oído. Se le abrió e infectó la antigua herida, ¿no es así?
—Mi curandero druida consiguió suturarla —respondió Ginebra con el mismo tono inexpresivo—. Con el tiempo y las debidas atenciones, Arturo volverá a ser el de siempre.
—Pero el rey se recuperará antes si su viejo amigo recobra la salud. ¿Es por eso que os aferráis a la esperanza de que Merlín sigue vivo mientras otros sostienen que lo ha abandonado hasta el último aliento de vida?
—No —contestó Ginebra con brusquedad—. A decir verdad, no sé qué pensar. En un primer momento, cuando cayó fulminado, supusimos que se trataba de un ataque de los Dioses. Pero aun entonces uno de nuestros druidas detectó señales de vida. Mientras lo atendían, gritó y tuvo convulsiones, y dictaminaron que había sufrido un nuevo ataque. Desde entonces no ha respirado ni se ha movido.
—¿Conserva su carne el calor?
—No.
—¿Y tiene los miembros rígidos?
—Sí. —Ginebra se paró a reflexionar por un momento—. Pero no presenta indicios de descomposición. La marca del druida todavía palpita en su frente. Su cuerpo emana un intenso aroma a incienso. Cuando me senté a su lado la primera noche, sollozó como un niño por un rato, pero luego apareció en su rostro una expresión de dulzura. —Apretó los puños—. ¡Está vivo!
Nemue le tocó la mano.
—Habéis hecho bien en traer aquí a lord Merlín —dijo con su voz extraña y herrumbrosa—. Nadie debe ser enterrado por precipitación antes de llegar su hora. Y él es, de todos los hombres de la tierra, quien más probabilidades tiene de seguir con vida.
—¿Y eso por qué? —preguntó Ginebra, mirándola con asombro.
—Merlín es un señor de la luz —se limitó a responder Nemue—. Puede proyectar su alma al exterior y permanecer dormido durante siglos hasta que su alma regrese. —Sonrió a Ginebra como un ratón de agua—. Un verdadero señor de la luz nunca muere.
—Pero ¿por qué habrá decidido marcharse precisamente cuando Arturo más lo necesita?
—¿Quién sabe? —El rostro cetrino de Nemue se cerró como una flor—. Quizá para evitarles a ambos una aflicción aún mayor.
El tortuoso camino ascendía por la ladera del Tor. Sus pies seguían las huellas de aquellos que habían danzado por la gloria de la Diosa antes del origen de los tiempos. Se detuvieron ante un enorme espino tras el que se alzaba un gran disco de piedra blanca.
Un melodioso tarareo, casi inaudible, flotó en el aire. Nemue sonrió.
—Lord Merlín está cantando. Nuestro viejo amigo se alegra de regresar a su cueva de cristal.
Hizo una seña a los hombres. Dos de los más fornidos se adelantaron y apartaron la piedra. En la concavidad del monte había un espacio fresco y silencioso labrado en la roca viva. Una escalera descendente conducía al interior, donde fragmentos de cristal de cuarzo relucientes como diamantes revestían las paredes, el suelo y el techo abovedado. Cada una de las deslumbrantes facetas blancas despedía sus propios destellos, independientes del resto, y la celda era un remanso de refulgente paz. Era la cámara de curación de Avalón, una caverna llena de reflejos nuevos para un alma quebrantada.
Junto a la abertura había una liebre de grandes ojos marrones, observándolos con la amorosa atención de una madre, sin temor alguno. La melodía de Merlín volvió a vibrar en el aire. Ginebra miró a la liebre a los ojos y la asaltó una repentina convicción.
—Sus vestiduras de canto —dijo Ginebra de pronto—. Merlín debe ir a su lugar de reposo en todo su esplendor.
Nemue alzó su fría mirada.
—Que así sea.
Ginebra se volvió hacia quienes se hallaban a sus espaldas. Todas las pertenencias de Merlín habían viajado con él a Avalón, baúles llenos de libros de magia, joyas y ungüentos, las velas que disponía en círculo en torno a su cabeza. Cuando los criados abrieron el primer baúl, el dulce canto de Merlín subió de volumen. Parecía la música de las esferas celestiales. Con sumo respeto, envolvieron a Merlín con una larga capa de plumas blancas y negras, de cuervo y de cisne, adornadas con discos dorados. Cada una de esas pequeñas lunas reflejaba el último atisbo de mortecina luz y parecía devolver el eco del cadencioso canto de Merlín, palpitando y vibrando con cada nota de su voz.
En el interior de la cueva reverberaba ya el monótono zumbido, un canto agudo y etéreo de amor y pérdida. Hablaba de la belleza de la medianoche, la fuerza del brazo del guerrero, el esplendor de la virilidad bajo el tórrido sol de la mañana. Hablaba de la ternura del amor en la mirada del amante verdadero y del calor del fuego en el salón cuando fuera arreciaba la nevada. Aludía luego al final de la esperanza y la larga decadencia del corazón, cuando el cuerpo desfallece y todo debe descender a las tinieblas. Pero todas las almas, vivas y muertas —proseguía el himno de Merlín—, debían conocer la gloria en la mirada de un niño, la grata presencia del sol en el cielo, el capullo blanco en la rama, y el hogar donde nos aguardan los brazos de quien amamos.
Ginebra permanecía en trance. No se dio cuenta de que lloraba hasta que notó la humedad de las lágrimas en las mejillas.
—Merlín está preparado —anunció en su oído la voz ronca de Nemue—. El anciano está preparado para entrar en su última morada.
Ginebra no podía hablar. Nemue dio la señal. Con actitud reverente, los moradores del lago levantaron la litera y portaron a Merlín al interior. Le dejaron los libros a mano, y un círculo de velas encendidas, titilantes como estrellas, alrededor de la cabeza.
Uno a uno, fueron saliendo a la ladera. Merlín yacía en majestuoso sueño dentro de la resplandeciente cavidad.
—¡Adiós! —exclamó Nemue.
—¡Adiós! —repitieron al unísono los moradores del lago.
Dos de ellos hicieron rodar el gran disco de piedra para obstruir de nuevo la entrada. Un momento antes de cerrarse por completo, la liebre sonrió y se coló en la cueva por el resquicio. Ginebra le devolvió la sonrisa con el rostro bañado en lágrimas. Merlín no estaría solo.
Nemue le leyó el pensamiento.
—Cuidaremos de él —aseguró—. El viejo señor de la luz tendrá cuanto necesite. Y sobre todo lo ayudaremos a reencontrarse a sí mismo.
—Eso es lo que todos venimos a hacer en Avalón —dijo Ginebra con una forzada sonrisa.
—Por desgracia, no es así. —La sonrisa de Nemue se desvaneció—. Avalón ya no es lo que era. Pero la Señora os pondrá al corriente de eso. Os recibirá ahora mismo.
Una llorosa luna trepaba por el cielo. Juntas ascendieron entre los manzanos en flor y los antiquísimos pinos. Era una noche fría, y Ginebra, consternada, cayó en la cuenta de que nunca antes había tenido frío en Avalón. Al acercarse a la casa de la Señora, volvió a sentirse desorientada. Sin duda estaba aquí, pensó, justo donde nos encontramos ahora. ¿Adonde se ha ido?
En su tortuoso ascenso por la escarpada ladera de la montaña, el camino se adentró en una arboleda. Allí, Nemue cerró los ojos, alzó las manos con las palmas extendidas hacia la pared rocosa del monte y habló entre dientes para sí. El sudor humedecía su frente, y Ginebra percibió las palabras del poder. El aire se estremeció y cambió de forma, y la fachada de la casa de la Señora surgió ante sus ojos, la piedra blanca brillando a la luz de la luna como una criatura viva.
—¡Apresuraos! —apremió Nemue, guiándola hacia la puerta—. Los cristianos andan continuamente al acecho para descubrir la casa, y por eso ahora siempre la mantenemos oculta. Entrad. Yo esperaré aquí hasta que salgáis.
La puerta se entreabría ya para franquearle el paso. Ginebra entró sin miedo. En su juventud había oído contar en la casa de las doncellas que la casa de la Señora no era una casa sino un camino encantado para bajar al lago. Dentro, sin embargo, la cámara de techo bajo y abovedado conservaba siempre una agradable temperatura y no se oía más que un ligero murmullo de agua a lo lejos. Había sido admitida allí por primera vez cuando Arturo la cortejaba, y desde entonces había vuelto en momentos de dolor y pérdida, encontrando siempre socorro y consuelo. Pero esta vez sabía que su dolor no tenía remedio.
Aun así, aquel amplio y acogedor espacio le llegó al corazón. Las toscas y arcillosas paredes aún relucían como miel virgen, y los candiles en forma de dragón agazapado ardían en todas las hornacinas, proyectando los mismos charcos de luz dorada sobre las alfombras de los más vivos colores orientales. Contra la pared del fondo, erigido sobre un estrado, había un alto trono de largas patas y respaldo profusamente tallado. Varios perros de aguas de lustroso pelaje descansaban alrededor, sus collares tan imponentes y dorados como sus ojos. Una figura embozada ocupaba el trono, su cabeza apoyada en la mano.
Ginebra se sobresaltó.
—¡Señora!
La figura se levantó. Sutiles velos de gasa la cubrían de la cabeza a los pies, y todos sus movimientos se adivinaban bajo las vaporosas vestiduras. Sobre el velo del rostro llevaba la diadema de la Diosa, una medialuna perfecta de oro claro con perlas engastadas. La sortija de la Diosa refulgía en el dedo anular de su mano derecha, y en su otra mano sostenía una esfera de reluciente cristal de roca con ribetes de oro. Erguida y hermosa, aguardó en silencio a que Ginebra se acercara y volvió a sentarse, señalando cortésmente un banco colocado frente al trono para que también Ginebra tomara asiento.
—Bienvenida, mi querida Ginebra —saludó con voz sonora—. Siempre sois bienvenida en vuestro antiguo hogar. Pero lamento los pesares que os han traído hasta aquí.
Era una voz llena de autoridad, grave y musical, impregnada de toda la tristeza del mundo. En sus melifluos tonos, Ginebra percibía la blanca bruma sobre la montaña, el llanto de la madre por el hijo perdido, el interminable lamento del amante por las esperanzas defraudadas. La invadió una profunda aflicción, y las lágrimas brotaron de sus ojos como lluvia.
—Oh, Señora —dijo con la voz entrecortada a causa del dolor—, yo... Lanzarote...
La alta figura se inclinó hacia ella y le cogió la mano.
—Lo sé. Lo he leído en las estrellas.
—¿Cómo ha podido hacerme una cosa así?
Se oyó un rítmico suspiro.
—No preguntéis. El destino da vueltas a su antojo, y oscuras manos han hecho girar la rueda.
¡Morgana!, pensó Ginebra, conteniendo la respiración. Lo sabía.
La Señora movió lentamente la cabeza en un gesto de asentimiento.
—Habéis perdido a vuestro verdadero amor, y vuestro esposo sufre también. Y os encontraréis aún más mentiras antes de que vuestro camino esté despejado.
Ginebra sintió una sombría resignación.
—Señora, mi camino está ya de sobra despejado. Debo cuidar de mi esposo y despedirme de mi amor. —Guardó silencio por un instante, esforzándose por recobrar la serenidad—. Y también debo cuidar de Merlín. —Esbozó una melancólica sonrisa—. A causa de su amor por Arturo, Merlín y yo nunca fuimos amigos. ¿Cómo íbamos a serlo? Pero no lo abandonaré ahora. —Alzó la vista—. Está vivo, lo juro. Y deseo que siga con vida... por el bien de Arturo.
La Señora hizo un gesto de despreocupación con la mano, y sus finas vestiduras ondearon en el aire.
—Lord Merlín vivirá por siempre en los corazones y las mentes de los hombres. No temáis por él.
«No temáis por él», repitió Ginebra para sí. Como bien sabía, la Señora hablaba mediante acertijos.
—Pero ¿sí he de temer por alguna otra persona? —preguntó—. ¿Por quién?
—Por todos nosotros. —La Señora dejó escapar un profundo suspiro—. Misteriosos y fatídicos sucesos se avecinan. La rueda del destino ha empezado a rodar cuesta abajo. Muchos morirán antes de que termine su recorrido.
Ginebra percibió un viento del Otro Mundo. Era incapaz de articular palabra.
—El mundo tal como lo conocemos toca a su fin —continuó la Señora tristemente—. Las flores se marchitan en Avalón, Ginebra. Pronto no quedará ninguna.
Ginebra se estremeció como si hubiera recibido un aguijonazo.
—¿Cómo? Al llegar, he notado que no olía las flores, pero pensaba...
—Los manzanos están muriendo. —En su dolor, la Señora adoptó un tono severo—. Como la propia isla.
—¿Cómo? —repitió Ginebra, presa de un terror indescriptible.
—Las aguas del lago están bajando de nivel. Pronto el lago desaparecerá.
—¡No! —exclamó Ginebra, llevándose una mano a la frente en un gesto de desesperación—. Pero ¿qué será de los moradores del lago?
—Tendrán que aprender a vivir de la tierra, sin el pescado y las aves de los que ahora se alimentan.
—¡Morirán!
—Al final, todos debemos descender a las tinieblas. Algunos sobrevivirán.
—Pero ¿y vos y las doncellas, las personas consagradas a la Diosa?
—Lo mismo vale para todas nosotras.
Una punzada de dolor traspasó el corazón de Ginebra.
—¿Por qué, Señora? ¿Por qué?
—Los cristianos están trasvasando las aguas a otros cauces. Para recuperar las tierras inundadas, aducen, para el uso de los hombres. Sostienen que la isla continuará como siempre. Pero sin los torrentes que vierten su caudal en los pantanos, el lago morirá. —Lanzó un suspiro como el viento de las montañas—. Con el tiempo, será sólo un monte en medio del llano. El mundo olvidará que en su día fue la Isla de Cristal.
—¿Avalón dejará de existir? —musitó Ginebra con los ojos desorbitados por el miedo.
—Ah, y hay algo más.
Ginebra alzó la mirada. La voz de la Señora había adquirido de pronto un tono distinto.
—Seguidme —dijo la Señora, irguiéndose en toda su estatura.
Detrás del trono, un arco de escasa altura daba acceso a una ancha escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. Fascinada, Ginebra siguió el susurro de las vestiduras de la Señora escalera abajo. Alrededor, alas invisibles se agitaban en el aire. Sordos reclamos y leves correteos revelaban la presencia de otros muchos moradores en aquel mundo de la noche. Pisando con sumo cuidado las resbaladizas piedras, Ginebra bajó y bajó hasta que finalmente notó arena bajos los pies. De pronto le llegó el olor del agua cuya proximidad había presentido.
Percibió un movimiento unos pasos más adelante, y en torno se encendieron numerosas luces. Un millar de candiles en forma de dragón iluminaron las altas paredes y techos arqueados de roca viva. Los destellos de chispeantes cristales rojos y blancos se reflejaban en los pliegues naturales de la piedra, y ante los ojos de Ginebra se perfilaron los contornos de una vasta caverna con el suelo de arena blanca.
Ginebra reconoció de inmediato el santuario de la Diosa, y Su antigua cámara del tesoro, donde se guardaban las ofrendas hechas a ella desde el mundo exterior. Por la época que pasó en Avalón durante su juventud, sabía asimismo qué doncellas eran adiestradas para nadar hasta la superficie del lago, recoger las ofrendas arrojadas a sus aguas y sumergirse con ellas hasta las cavernas rocosas de las profundidades. Aun así, se sobrecogió al ver la abundancia de oro y plata. Desde su última visita a aquel lugar parecía haber muchas más copas, vasijas y grandes fuentes de reluciente metal. Había también calderos, espadas de bronce y cobre, piezas de peltre y piedras preciosas, todo ello objetos de gran belleza acumulados durante una vida o más. Ginebra paseó la mirada por las espadas y dagas con empuñaduras de pedrería, las sartas de fragmentos de coral y ámbar y de turquesas tan redondas como los ojos de un búho.
Y a la vez los tesoros parecían dispuestos en un espacio más amplio. Ginebra miró atónita alrededor. Sí, sin duda la caverna era mayor que la última vez que la vio. La Señora se hallaba en el centro de la gran cámara de piedra, de pie sobre una plataforma de roca entre dos pilas talladas que recibían las aguas de sendos manantiales, uno rojo y el otro blanco. Ante la mirada de Ginebra, la figura embozada abrió los brazos y empezó a girar en el palpitante vacío.
—¡El cuerpo de la Madre! —exclamó, abrazando el amplio espacio. Señaló el manantial rojo—. La sangre de la Madre, que nos fue dada para vos. —Con un movimiento ondulante, dirigió el brazo hacia el manantial blanco—. La leche de la Madre, que alimenta a cuantos vienen. El amor de la Madre que nos creó a todos.
—Así sea.
—Así sea, así sea, así sea...
Ginebra no había visto a las doncellas al fondo de la cueva. Cantando, empezaron a aproximarse con fuego en la mirada. Vestidas de blanco y coronadas con una luna de oro, cada una de ellas llevaba a un niño cogido de la mano. Eran los niños estrella de la Diosa, entregados por sus padres para servirle desde su más tierna infancia, del mismo modo que las doncellas estudiaban para llegar a ser sacerdotisas a su debido tiempo. Ginebra sintió un familiar tirón en el corazón. Amir era como estos robustos niños, pero la Diosa lo llamó a Su lado para servirla en el Otro Mundo.
Todavía cantando, cruzaron la cámara del tesoro y desaparecieron. Ginebra no salía de su estupefacción.
—¿Por qué están aquí abajo las doncellas? ¿Y adonde han ido?
La figura embozada advirtió su desconcierto y extendió la mano.
—Por aquí, Ginebra. Acompañadme.
La Señora guió a Ginebra hacia el fondo de la caverna y luego por una serie de pasadizos y arcos hasta otro espacio. Atravesaron un vergel repleto de flores plateadas y doradas manzanas y llegaron a un jardín donde jugaban las doncellas y los niños. Resonaban en el aire los trinos de los pájaros y los gritos de alegría. Más allá se extendía un radiante paisaje formado por praderas y boscosas colinas. Las ovejas pacían en los pastos y los setos estaban colmados de madreselvas y rosas silvestres. El perfume de las flores flotaba en el aire y un cálido sol veraniego lo iluminaba todo con sus rayos.
Ginebra deseó reír, llorar, pellizcarse y echarse a gritar. ¿Cómo era posible aquello, un mundo de eterno verano en el corazón del Tor? En la caverna sentía sobre ella la pesada masa del monte. Sin embargo allí estaban en un reino extraño, un país subterráneo.
—La tierra bendita.
Un súbito resplandor lo inundó todo. Ginebra se dio media vuelta. La Señora se había quitado el velo del rostro. Juvenil y a la vez sin edad definida, su cara reflejaba una sabiduría tan antigua como los montes y la ternura de un niño. Era todo lo que podía temerse y desearse. La Señora se mostraba en su verdadero esplendor. Al principio, Ginebra tuvo que cerrar los ojos. Pero cuando volvió a mirarla, vio el rostro de su madre, iluminado por una sonrisa afectuosa, alegre e imperecedera.
—Ya lo veis, pues.
Ginebra asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Notó en el brazo el cálido contacto de la mano de la Señora.
—¡Avalón vive! —le susurró al oído con su voz clara y palpitante—. Las personas consagradas a la Diosa abandonan la tierra por un lugar mejor. A partir de ahora habitaremos en el mundo entre los mundos. Nemue y algunas otras permanecerán sobre la tierra durante un tiempo. Cuando su labor haya concluido, vendrán a reunirse aquí con nosotras.
—¿Aquí?
—Hay sitio para cuantos deseen venir. Sólo se exige un sincero amor a la Madre. Todos aquellos que creen en ella nos encontrarán siempre aquí. Avalón perdurará lejos de la mirada de los hombres.
Lágrimas de alegría anegaron el alma de Ginebra.
—Bienaventurada sea la Grande, y vaya a Ella nuestra gratitud y nuestro júbilo.
—Y también las reliquias volverán a ser nuestras algún día. —La Señora sonrió al ver en el semblante de Ginebra una mezcla de duda y esperanza—. No, no se han perdido, como vos temíais. Lo que visteis en la ceremonia de investidura de Mordred fue un truco de Morgana, nada más que eso. Creó un espejismo para convencer a los cristianos de la existencia del Grial, y para destruir la Tabla Redonda y dispersar a todos los caballeros.
Aturdida, Ginebra movió la cabeza en un gesto de asentimiento.
—En efecto temía que las reliquias hubieran desaparecido para siempre.
—Al igual que Avalón, también las reliquias viven —aseguró la Señora, llevándose una mano al corazón—. Lo sé. Oigo su llamada.
—¿Cuándo las recuperaremos, Señora? —preguntó Ginebra, saltándosele de nuevo las lágrimas—. ¿Cuándo?
—¡Ay, Ginebra! —El adorable rostro de la Señora se ensombreció—. Mi visión flaquea. No puedo ver tan allá. —Irguió la espalda—. Pero el camino está libre de obstáculos. Permaneceré aquí, velando por la seguridad de Avalón. Y vos regresaréis a Camelot y aguardaréis.
27
El camino estaba despejado y lucía un sol invernal. Los días acortaban a medida que se acercaba el fin de año, pero quedaban aún muchas horas de viaje diarias. Sir Dinant obligó a su montura a levantar la cabeza y la espoleó. Con un poco de suerte, llegaría al pueblo más próximo antes del anochecer. Y para eso no faltaba ya mucho rato. Dinant sonrió sin ganas y alzó la vista al cielo. Dos horas, tres quizá si el cielo seguía sereno hasta la noche. De lo contrario...
Se negó a pensar qué ocurriría de lo contrario. Nunca he sido un hombre dado a pensar, se dijo con la clarividencia de una persona sencilla por naturaleza desbordada por las circunstancias. Antes de todo esto, no teníamos que pensar. Acudió a su mente la vida cómoda de otros tiempos, cuando cosas como aquella no inquietaban a nadie, cuando él y Sagramore estaban en el salón de los caballeros, bebiendo y comiendo hasta hartarse, contando ocurrencias con tosco humor y burlándose en broma de sus compañeros a cada momento.
Todo eso era agua pasada.
Y Sagramore...
Tampoco pensaría en Sagramore.
Dinant se puso tenso, y el desánimo se cebó en su alma. ¿Y todo por esta miserable búsqueda? ¡Qué necedad la suya al decidirse por seguir a los demás! Mucho más inteligente habría sido esbozar una noble sonrisa, jurar quedarse para reconfortar al rey y no moverse de palacio.
Airado, contuvo el impulso de clavar las espuelas a fondo en la yegua. Con eso, sólo conseguiría reventarla. Agotada como estaba, podía quedarse coja o algo peor. Podía desplomarse en aquel lugar inhóspito y lejano, y en tal caso ¿cómo saldría él de allí?
Después de tantos meses en el camino, empezaba a escasearle el dinero. Había tenido que deshacerse de su escudero y enviarlo de regreso a Camelot. Lo poco que aún le quedaba en la bolsa no bastaba para comprar un caballo. Así que más le valía cuidar al lastimoso jamelgo que tenía.
A lo lejos, en el horizonte, el pequeño pueblo sonreía bajo el sol. Dinant ladeó la cabeza para verlo mejor. Esta noche, se juró, dormiré en un lecho de plumas. Una posada en un apartado rincón como aquel no podía salir muy cara. Pero antes debía atravesar millas y millas de bosque virgen. Dinant echó un vistazo a la vegetación y se le encogió el corazón. Desde que se despidió de su escudero, había viajado solo. ¿Y a saber quién poseía el castillo de aquel bosque? Pues en un bosque de aquella extensión y espesura debía de haber un castillo, sin duda bajo el control de un señor brutal con caballeros para protegerlo de cuantos se acercaran. Dinant se tentó la espada, y sabía ya que tenía la lanza a mano. Nadie lo cogería desprevenido. Pero otros habían caído en aquel camino, demasiados para contarlos. ¿Qué le había contado Helin en aquella apestosa taberna cuando sus caminos se cruzaron casualmente?
De todos los caballeros de la Tabla Redonda, Helin nunca había sido su amigo. Pero curiosamente Dinant se alegró mucho de encontrarse con un compañero. Y Helin se moría de ganas de hablar. Con mirada de loco y aspecto descuidado, el caballero tenía una historia que contar.
—No, nadie ha hallado aún el Grial —había explicado Helin con voz ronca, sosteniendo una jarra de cerveza entre las manos—. A decir verdad, nadie ha estado cerca siquiera. Según mis últimas noticias, Galahad ha llegado a Tierra Santa. Y sólo él sabe el propósito de todo esto.
—¿Tan lejos ha llegado Galahad? ¿No él solo, seguramente? —dijo Dinant, quien, pese a su talante impasible, no quería ni pensar qué podía sucederle a un muchacho de doce años enfrentándose a los peligros del camino.
—No. Lo acompañan Bors y Lionel. —Helin tomó otro estimulante trago de cerveza—. Pero no Lanzarote. Me gustaría saber qué ha sido de él.
No obstante, Lanzarote era la única laguna que Helin se vio obligado a admitir. Viajando siempre sin apartarse de las vías principales y parando en todas las tabernas del camino, Helin había recabado mucha más información de la que Dinant deseaba conocer. Los nombres y destinos de otros caballeros brotaron de sus labios. Y cada uno de esos caballeros había sufrido, por lo visto, alguna desgracia.
—El pobre Eric fue asaltado y herido por unos forajidos. Sobrevivirá, pero nunca volverá a montar un caballo. Balin y su hermano Balan cabalgaban con escudos prestados. Cuando se encontraron en el camino y se desafiaron mutuamente, pelearon hasta la muerte antes de descubrir la verdad.
Helin hizo una pausa, contempló por un instante su bebida y luego miró alrededor. Dinant advirtió que sus ojos se posaban en el generoso busto de la complaciente tabernera y frunció el entrecejo. Helin debía saber que Dinant se la había reservado para compartir su lecho esa noche. La plata por una noche de inocuo placer se hallaba ya en manos del posadero, y el trato estaba cerrado. Por más que quisiera entrometerse, Helin no tenía nada que hacer al respecto. Pero una segunda ojeada le reveló a Dinant que los pensamientos de Helin no iban en esa dirección.
El semblante de Dinant se ensombreció cuando Helin reanudó su relato. Demasiados habían muerto en el camino para conocerse la cifra exacta. Los accidentes, equivocaciones y enfermedades se habían cobrado numerosas vidas. Enconadas lizas habían acabado con otras muchas, y la crueldad y las malas intenciones los acechaban por doquier. Sir Griflet se había extraviado en Oriente. Sir Almain había obtenido los dadivosos favores de la señora de un castillo, y el esposo de esta, al sorprenderlos juntos en la cama, le había extirpado los atributos viriles y le había cortado la garganta. Sir Ladinas había sido capturado por una banda de renegados. Viendo que no recibirían el rescate exigido por su liberación, lo dejaron morir de hambre.
Dinant miró a Helin y, tras apurar la última gota de cerveza, pidió otras dos jarras de aquel brebaje oscuro y espumoso. Con todo lo que había llegado a sus oídos, no era raro que Helin pareciera trastornado. La angustia pendía sobre él como un manto mientras contaba su historia.
—¿Y todo eso para qué? —concluyó, y soltó una risa nerviosa—. No hay ni rastro del Grial. —Alzó la vista al techo en un gesto de desesperación—. El Grial, sea lo que sea.
Dinant comprendió entonces que Helin había perdido la fe. No creía ya en el Grial si es que alguna vez había creído. Ya simplemente se dedicaba a vagar a ciegas, sin rumbo ni propósito alguno. Cuando reanudaron viaje al día siguiente, cada uno por su lado, Helin se despidió efusivamente de Dinant pero fue incapaz de mirarlo a los ojos. La melancolía se adueñó de Dinant cuando se puso en marcha. La aventura del Grial ha terminado para Helin, pensó. Buscará refugio en algún sitio seguro para pasar el invierno y regresará a la corte en primavera. Para él no supondrá un grave fracaso; lo sobrellevará. De todos modos, nadie esperaba que él encontrara el Grial.
Un viento invernal agitó las hojas caídas. Y Dinant llegó a la conclusión de que no deseaba ese final para sí mismo. Tampoco él se había hecho ilusiones de conseguir el Grial, pero volver a la corte con las manos vacías era una humillación que no había previsto. Sin embargo ¿cómo podía continuar con la búsqueda sin dinero, ni destino, ni esperanzas?
Advirtió de pronto un movimiento en el bosque, más adelante, e instantes después oyó una potente voz:
—¡Alto! Permaneced donde estáis o aceptad mi desafío a vida o muerte.
A unos cien pasos, había en el camino un caballero con armadura roja a lomos de un caballo rojo. La gloria de la liza enardeció a Dinant.
—¡En guardia! —bramó.
Tras bajarse la visera y empuñar la lanza, cogió las riendas del caballo e inició la carga. Al cabo de un momento vio que su adversario se daba media vuelta y huía. Con vivo entusiasmo, Dinant lanzó su grito de guerra y fue en su persecución.
El caballero rojo abandonó el camino y desapareció entre los árboles por un sendero adyacente. No podréis esconderos ahí, pensó Dinant complacido, contando ya el valor de su botín. Cuando atrapara a aquel medroso fugitivo, lo despojaría de las armas, la armadura y el caballo. El rojo no era el color que él hubiera elegido, pero un juego completo de pertrechos para un caballero le reportaría un buen dinero por estridente que fuera el color.
Dinant se habría frotado las manos y reído a carcajadas. Una vez resuelto de manera tan expeditiva uno de sus problemas, seguramente tampoco tardaría en encontrar solución a los otros. Persiguió tenazmente al caballero rojo en su precipitada huida a través del bosque.
—¡Defendeos o rendíos, cobarde! —gritó una y otra vez.
Finalmente el caballero rojo pareció oírlo y se volvió dispuesto a plantar cara. Sir Dinant siguió avanzando por el angosto sendero. De pronto, ante él, surgió de la espesa maleza una docena de hombres armados. Dinant volvió el caballo para huir, y vio que otra docena se acercaba por detrás.
Un círculo de brillantes lanzas apuntaba a su corazón. Maldiciendo, comprendió que había caído en una emboscada.
—¡Apartad de mi camino, bufones! —exclamó con tono altivo—. No podéis impedirme el paso. Soy caballero del rey Arturo y estoy comprometido con la búsqueda del Grial.
—Ya no —atajó el caballero rojo—. Para vos, se acabó la búsqueda. —Se levantó la visera del yelmo para exhibir una lupina sonrisa.
A Dinant se le heló la sangre.
—Señor... —empezó a decir.
El caballero rojo se limitó a reír.
—Para vos, se acabó —repitió como si hablara a un hombre corto de alcances—. Al menos, a este lado de la tumba. Acompañadme, pues, señor. Por aquí, si sois tan amable.
Sin aguardar la respuesta, hizo volver la cabeza a su montura y se adentró en el bosque.
28
El caballo renqueaba por la hierba helada. Tan blanco como la escarcha que se posaba entre los árboles, el enorme corcel reflejó los últimos rayos del sol y por un momento pareció brillar con luz propia. Guiándolo con delicadeza por la orilla del pétreo camino, Lanzarote olfateó el aire con profundo desánimo. Un caballo cojo, un camino solitario y una gélida noche por delante. Su panorama difícilmente habría podido ser más desalentador. Notaba ya en el rostro los efectos del cortante frío. Le dolía también el hombro a causa del golpe recibido al caer del caballo en el traspiés que al animal le había costado una lesión en una pata. Albergaba la esperanza de que la tenue luz que se avistaba a lo lejos en el camino fuera una posada, o de lo contrarío debería pasar una fría noche al raso. Sin duda la Madre estaba castigándolo por sus pecados.
¡Basta ya!, se dijo, sacudiendo la cabeza en un esfuerzo por aclararse la mente. De nada servía aumentar su amargura con tales pensamientos. Aún cabía la posibilidad de que las cosas mejoraran. Tan pronto como diera alcance a los otros... cuandoquiera que fuese...
¡Dioses del cielo! ¿Dónde se habían metido Bors, Galahad y Lionel? ¿A esas alturas ya debía haberlos encontrado? Los había seguido milla tras milla sin perder el rastro ni una sola vez, ya que ellos habían tenido la cautela de dejarle mensajes en cada etapa del camino. Pero ellos habían viajado a buen ritmo, en tanto que a Lanzarote le habían surgido contratiempos a cada paso. Desde la rotura de una brida hasta un acceso de fiebre, las circunstancias parecían haberse confabulado para retrasarlo.
No obstante, aún tenía la certeza de ir por el buen camino. En cada taberna, en cada pequeña aldea, en cada ermita del camino, sus leales primos habían dejado un mensaje para él. Imaginaba como si lo estuviera oyendo el tono de voz de Bors mientras daba las minuciosas indicaciones que debían transmitírsele a Lanzarote, y sabía que debía de haber repartido su dinero con generosidad para asegurarse de que sus palabras le llegaran tan fielmente. Bors, Lionel y ahora también Galahad... sólo de pensar en ellos se le anegaban los ojos en lágrimas. En todo caso, pronto se reuniría con ellos.
Pero no esa noche.
Esa noche tendría que buscar refugio en aquella taberna. Taberna y pocilga, a juzgar por el olor y los chillidos procedentes de detrás. Escrutó con escasa convicción la baja estructura que se recortaba en la penumbra. Poco más que un tugurio, ofrecía poco consuelo al viajero fatigado. Una única luz ardía tras la pequeña ventana sin cristales de la parte delantera, y sólo una tosca mata colgada sobre la puerta inducía a pensar que aquello era una taberna. Tras amarrar al caballo, Lanzarote se acercó al umbral y entró.
Al abrir la puerta, lo asaltó un penetrante hedor, mezcla de olores humanos y animales, mala cerveza y sebo rancio de candil. Dentro, se volvió hacia él media docena de personas acurrucadas en torno a una mesa a la luz de una vela. Aunque sus rostros de frente huidiza, mirada recelosa, tez enfermiza y mentón hundido presentaban todos un gran parecido, cada uno era más feo que el anterior. La más horrenda de todas era también la de mayor edad, una mujer para colmo, la matriarca —dedujo Lanzarote— de aquel poco agraciado clan.
La tabernera alzó la cabeza como una puerca montés a punto de embestir, pero de pronto se puso tensa y lo miró con atención, como si lo conociera. La misma expresión se dibujó en las caras de los hombres presentes en la pestilente estancia. Los objetos que había sobre la mesa pasaron rápidamente de mano en mano y desaparecieron.
Al instante, la mujer se aproximó a él con actitud solícita.
—Buenas noches, señor —saludó, prodigándole sonrisas con su rostro deforme y correoso—. Llegáis tarde para una noche de invierno como esta. No esperábamos ya a ningún viajero a estas horas.
De cerca, era aún más fea. Un diminuto ojo debía hacer el trabajo de dos, ya que tenía el otro enterrado en la cuenca, y en su boca abierta quedaba un solo diente. Un hirsuto vello negro y gris cubría la mitad inferior de su cara, y la barbilla se perdía en los marchitos pliegues de la papada. Bajo el desparramado busto y el grasiento mandil, sobresalía un poderoso vientre, y el sudor corría por su descomunal cuerpo pese al frío. Pese a ser más cerda que mujer, el comportamiento de los otros reveló a Lanzarote que era ella la dueña del establecimiento.
El ánimo de Lanzarote se desmoronó. ¿Dónde estaba el alegre tabernero, con la bulliciosa pandilla de compinches y la saludable esposa, que él tenía la esperanza de encontrar? En la chimenea debería haber ardido un vivo fuego, y flotado en el aire el aroma de un caldo o un asado de cerdo. Allí, en cambio, el único calor provenía de unos cuantos pedazos de turba humeante. Una olla pendía sobre las brasas, y una moza de mirada hosca y resentida removía sin cesar el contenido. Era tan flaca como gorda era su madre, pero viendo las facciones de ambas, no cabía duda de que eran de la misma sangre. Lanzarote la observó mientras hundía los dedos mugrientos en el estofado y se llevaba a los labios un trozo de grasa chorreante. Se le revolvía el estómago. Aunque eso le representara un penoso ayuno, no cenaría allí esa noche.
La tabernera dirigió una lasciva mirada a Lanzarote.
—Mi hija —dijo. Enseñando su solitario diente en una nueva sonrisa, señaló a las cinco o seis figuras congregadas en torno a la mesa—. Y mis hijos.
Lanzarote inclinó la cabeza en un sombrío saludo. Por desagradable que fuera el sitio, habría sido preferible a una noche a la intemperie. Pero con una familia tan numerosa no quedarían allí ni siquiera unos palmos de suelo libre junto al fuego. Lanzarote se resignó. Después de otra fría noche al raso, agradecería aún más un lecho caliente cuando se presentara la ocasión. Ningún hombre en su sano juicio lamentaría marcharse de allí; aquello no era mejor que un nido de ladrones.
Salgamos de nuevo a la noche, pues, decidió Lanzarote, antes de que la medianoche cubra la tierra de hielo. Primero, no obstante, formuló una pregunta:
—¿Dejaron los caballeros que me predecían alguna indicación sobre el camino que debo seguir?
La tabernera fijó en Lanzarote su único ojo, y una maldad tan vieja como las montañas recorrió su alma mezquina. Aquél era con toda seguridad el noble caballero, el que debía pasar por allí tras los pasos de los otros tres, como estos le habían anunciado. Había empleado el oro que le habían dejado en salvar de la horca a su hijo mayor, que había tenido la mala fortuna de matar a otro hombre de una paliza. Gastado ese dinero, la tabernera había soñado con recibir más. Y allí estaba el caballero, tan hermoso como el día con su magnífica armadura y su malla plateada, con una espada que debía de valer por sí sola sabía Dios cuántas coronas, y sin duda con un caballo de iguales cualidades amarrado fuera. Todo aquello al alcance de su mano, y nadie sabría nunca qué había sido del caballero. Sería una necia si dejaba escapar a aquella gallina de los huevos de oro.
—¿El camino que debéis seguir, señor? —La tabernera sonrió, y el diente destelló como una lápida en su ruinosa boca—. Los tres señores os dejaron un mensaje, sí, por cierto. Iban hacia el sur, rumbo al puerto, me pidieron que os lo dijese. Atravesarían el bosque hasta el camino principal que está al otro lado de la colina.
Una risa ahogada llegó del grupo reunido alrededor de la mesa. El hijo más feo y corpulento extrajo su cuchillo del cinturón y empezó a mondarse los dientes. Sin reparar en ello, la mujer continuó.
—Desde aquí debéis seguir por el camino hasta el pino caído y allí doblar a la izquierda por el sendero.
—Gracias, señora —dijo Lanzarote cortésmente, inclinó la cabeza y se marchó.
La llama de la solitaria vela se agitó y titiló. Viéndola vacilar al paso de Lanzarote, ninguno de los presentes se movió. Luego la vieja bruja comenzó a notar un picor en el dedo índice. Frotándoselo con el pulgar como si contara monedas, fijó la mirada codiciosamente en el vacío, más allá de las paredes manchadas de humo de su tugurio, imaginando ya una vivienda mejor.
—Espada, dagas, armadura, cota de malla plateada y sin duda un buen caballo. —Jubilosa, se sorbió la nariz—. ¿Y quién sabe qué llevará en las alforjas? Con un poco de suerte, en primavera tendremos una nueva pocilga para los cerdos y un nuevo techo para nosotros.
Contempló con semblante amoroso a su hatajo de siniestros hijos. Todavía hurgándose los dientes, el mayor respondió con una perversa sonrisa.
—Es vuestro, madre —dijo, su mente acelerada adelantándose ya a los acontecimientos. Caballo, silla, armadura, y todo de la mejor calidad, calculó. Nunca había caído en sus manos tan buen botín. Pero no podrían venderlo por los alrededores. Tendrían que ir a la ciudad o aún más lejos.
En la penumbra, otro hijo movió su enorme y mugrienta cabeza en un gesto de incertidumbre.
—No será presa fácil —protestó—. Parece un guerrero y va bien armado.
El hijo mayor se echó a reír con manifiesto desprecio.
—¿Tenéis miedo? ¿Siendo nosotros cinco contra un palo de escoba como ese? Lo trincharemos y traeremos los riñones a casa para el estofado.
Una extraña sensación hirió a la tabernera en lo más vivo. Pese a ser una mujer inmunda y madre de ladrones, el triste caballero había tocado alguna fibra en su corazón olvidada hacía mucho tiempo.
—¡Nada de sangre! —ordenó, sorprendiéndose a sí misma y a su progenie—. Y nada de violencia. Dejadlo vivir.
—¿Dejarlo vivo? —repitió el hijo mayor, desconcertado—. ¿Por qué, madre? ¡Los muertos no hablan!
—Y tampoco él hablará —repuso la tabernera con aplomo—. Nunca nos creará complicaciones. No volverá por aquí. Está demasiado interesado en alcanzar a los otros tres caballeros.
—Eso no lo sabéis —aseveró su hijo, mirándola con fijeza.
—Cierto. —La vieja bruja empezaba a cambiar de idea—. En fin, haced lo que os plazca. Seguramente parará a descansar en la ermita de la Señora. Podéis atacarlo por sorpresa mientras duerme. —Se rió con ganas de su propia necedad—. Pero hagáis lo que hagáis, hijos míos, no le desgraciéis esa hermosa cara.
Lanzarote salió a la oscuridad, complacido de respirar de nuevo el aire puro de la noche. Desató al caballo y, escrutando la tierra helada, lo llevó al camino. Pronto llegó a un árbol caído junto a un sendero que se adentraba en el bosque y, sin vacilar, giró por allí. Recordando el brillo en la mirada de la tabernera, no tenía la menor confianza en las palabras de la mujer, pese a sus sonrisas de roedor. Pero sabía que el camino principal pasaba por el otro lado de la colina, y ése era el mejor atajo.
El viento había amainado y bajo los árboles el frío era menos intenso. En el cielo, a través del ramaje deshojado, las estrellas parpadeaban y lo impulsaban a seguir. Contemplando aquellos trémulos puntos de luz, oyó alto y claro el canto eterno de los astros, y su alma con cada una de las lastimeras notas. He perdido a mi amor, mi vida, mi alma, mi querida Ginebra, la reina Ginebra.
Siguió y siguió sin detenerse. Pero cada paso que daba era ya más lento, y pensó que no alcanzaría a sus primos antes de su llegada a Tierra Santa. Bors, Lionel y Galahad continuarían solos la búsqueda. Avanzó penosamente absorto en su tristeza, sin otra idea en la mente que seguir caminando hasta el amanecer rojo y helado.
Empezaron a aparecérsele visiones. Vio cabalgar a tres jinetes hasta perderse de vista, y luego un paisaje soleado y un reluciente mar de arena. Vio una ciudad resplandeciente en lo alto de un monte, y en su interior un palacio dorado con puertas de plata y ventanas y torres de bronce. Pero una visión se grabó en sus párpados con especial fuerza: una cruz blanca en un promontorio de piedra. Alzándose allí en solitario, llevaba escrito un nombre que no alcanzaba a distinguir, desdibujándose las letras cuando forzaba la vista para leerlas.
Pero uno de ellos moriría en Tierra Santa, eso estaba claro. ¿Sería Bors, Galahad, Lionel o él mismo? Una aflicción mayor que ninguna otra que hubiera conocido penetró en su alma. De pronto el dolor y la fatiga atenazaban todas y cada una de sus articulaciones. Aquel extremo cansancio le impedía caminar, pensar e incluso respirar. Pero unió su voz al coro de estrellas para mantener alto el ánimo.
—Ginebra —cantó—, Ginebra la reina...
Las hojas muertas, endurecidas por la escarcha, crujían bajo sus pies. El caballo cojeaba aún, pero se movía ya con mayor soltura. Lanzarote le acarició tiernamente el testuz tibio y suave.
—Pronto, viejo amigo, muy pronto encontraremos un sitio donde descansar —prometió. Pero el fiel animal sabía que estaba demasiado cansado para detenerse.
Cuando Lanzarote vio un tenue resplandor entre los árboles, ignoraba cuánto tiempo llevaba caminando. Tirando del caballo, abandonó el sendero y se abrió paso entre la espesa maleza. En un pequeño claro había una construcción baja de piedra con el tejado de pedernal y musgo. La luz que había visto procedía del interior, unos haces dorados propagándose en la fría noche.
Quedándose inmóvil, Lanzarote se empapó de aquella imagen. Pese a la baja temperatura, una sensación de calor recorrió lentamente sus miembros, desapareciendo el hambre y la fatiga. Con fervor y miedo a la vez, se apresuró a desensillar el caballo y dejarlo pastar. Con sumo cuidado, depositó el arnés y sus pertrechos al abrigo de la pared y se aproximó a la puerta abierta.
Vio el interior de una sencilla ermita con un austero altar negro de basalto en el centro. Un exquisito paño de seda y oro adornaba la primigenia piedra e incontables velas ardían junto a las paredes. En el mundo exterior, la escarcha y el hielo tejían su cristalina magia para cubrir de blanco todas las ramas y tallos de hierba. Pero allí dentro, a la rosada luz de las velas, la vieja ermita resultaba tan cálida y acogedora como un afectuoso beso. Un agradable aroma emanaba de las antiguas piedras, y los almohadones y alfombras del suelo lo invitaban a yacer.
Una dulce sensación empezó a crecer en el alma de Lanzarote, abriéndole los ojos y la garganta. Júbilo y pesar se fundieron en su corazón, y no pudo contener las lágrimas. Sollozando, sumido en un dolor tan suave como la lluvia de verano, se desciñó la espada y se despojó de la armadura. Pieza a pieza, dejó sus armas de guerra junto a la puerta. Se le antojaban inapropiadas dentro de aquella morada de amor.
Una vez desarmado, la paz lo inundó como una bendición, y se volvió de nuevo hacia el altar. Piedra negra, pensó, como en todos los altares consagrados a la Diosa. ¿Dónde estoy? Reflexionando, echó un vistazo alrededor y advirtió que los cuatro ángulos de las paredes, las jambas y el dintel de la puerta que había cruzado eran de piedra azul, el mineral que los hombres empleaban en sus edificaciones para rendir culto a la Madre desde el origen de los tiempos.
Comprendió entonces que se hallaba en un lugar sagrado. Por el pedernal usado como material de relleno en las paredes y la cubierta de musgo del tejado, dedujo que algún ermitaño había aprovechado la estructura original de piedra azul y construido sobre ella su casa. Pero dondequiera que reposaran sus restos bajo la hierba de las inmediaciones, había muerto hacía mucho tiempo, y ahora la Grande había reclamado para sí el pequeño templo.
Permaneció inmóvil por un momento, regocijándose de estar allí. A continuación, se dirigió hacia el altar con actitud reverente y se postró de rodillas. Entrelazó las manos, se las llevó a los labios y, al notar el roce de sus propios dedos, soñó que besaba a Ginebra y su espíritu levantó el vuelo.
Ginebra...
No llegó a saber cuánto tiempo pasó allí en oración. La dulce fragancia del aire aplacó las necesidades de su cuerpo y le ensalzó el ánimo. Transportado por el cansancio y el hambre, su espíritu se desprendió del envoltorio humano y voló al plano astral. Y allí, entre las estrellas que ardían con frío fuego, Ginebra se acercó a él.
—Amor mío —creyó oírla decir.
—Habladme, señora —respondió él a voz en grito—; dejadme oír vuestra voz.
Resplandeciente como la luna, ella extendió sus blancas manos.
—Cuidad de mis tesoros —susurró con una tenue voz astral.
Lanzarote bajó la mirada y vio que Ginebra tenía las reliquias a sus pies.
—La copa de la amistad —musitó ella mientras las colocaba una por una sobre el altar, acariciando el oro como si fuera un niño— y la fuente con la que la Madre da de comer a quienes acuden a Ella. —Enfundados en unas mangas doradas, sus brazos destellaron cuando tocó la espada y la lanza—. Las armas de la verdad, a la que sólo llegamos mediante el amor.
Ante los ojos de Lanzarote, las reliquias brillaron y chispearon como estrellas incandescentes. Todo su ser palpitó al mismo ritmo que aquellos tesoros, desatada la fuerza de la propia naturaleza. Oyó la armonía eterna de las esferas musicales y la voz de su madre al arrullarlo junto a la cuna.
—Amor —susurraba la música.
—Amor —repetía como un eco la voz imperecedera de su madre.
—Amor —entonaban también el búho en la rama escarchada y la luciérnaga entre la hierba.
De pronto se oscureció su visión, y una figura negra como la del padre abad entró en la ermita, acompañada de un olor de rectitud, nauseabundo en aquel lugar limpio y sagrado.
El sacerdote ocupó su puesto ante el altar y alzó la copa de la amistad con las dos manos por encima de su tonsurada coronilla. Sus ojos claros relampaguearon y su crispado cuerpo destiló pasión, impregnando sus palabras.
—Sólo un cristiano llegará hasta el Grial —salmodió la negra aparición—. No sois vos el elegido, sir Lanzarote, hombre pecador. Estáis condenado al fracaso en esta prueba de santidad. Renunciad, pues, y abandonad este lugar.
Pero Lanzarote sólo pudo reír en silencio. Por encima y por detrás de la reseca figura del sacerdote, veía a Ginebra en el mundo entre los mundos. Vestida de luz de estrellas, con las lágrimas de la luna como corona, se inclinó desde el cielo y rozó sus labios con un beso. Un júbilo mayor que cualquier otro conocido fluyó por las venas de Lanzarote. Estaba ebrio de placer, rebosante de alegría vital.
—Oídme, monje —clamó en su euforia—, yo he conquistado el Grial. Todo hombre busca a la mujer de sus sueños, y aquel que accede al círculo de la Diosa ve cumplidos todos sus deseos. Ginebra es el sueño de todo el mundo. Ella es mi Grial, y no hay otro en esta tierra. Y pregonaré su amor a los cuatro vientos aunque nunca más vuelva a verla. —Prorrumpió nuevamente en carcajadas, demasiado feliz para contener su júbilo—. Marchaos vos, sacerdote, porque yo seguiré aquí con mi amor.
La negra visión lanzó un alarido y agitó los brazos. Pero, a ojos de Lanzarote, menguaba a cada grito. Observó al sacerdote mientras se encogía lentamente hasta desaparecer. Luego extendió los brazos y creyó que Ginebra corría hacia él. Estrechándola en un dichoso sueño, perdió la noción de sí mismo y se desvaneció.
Tendido en la fría piedra, soñó larga e intensamente, durmiendo como sólo lo hacen aquellos que, con el corazón partido y sin esperanza alguna, huyen de la conciencia. En la desnuda ermita no se movía ni un ratón. Lanzarote durmió más plácidamente que nunca en su vida.
Entretanto, al borde del claro, se reunían los lobos de dos piernas para arrancarle el corazón.
29
—¡El Grial! ¡El Grial! ¡El Grial!
Bors despertó al instante. Junto a él, oyó moverse también a Lionel en la oscuridad.
—¿Hermano? —susurró Lionel.
—Sí —respondió Bors en el acto, pese a que los dos sabían que no había nada que decir, ya que su búsqueda había cambiado de un modo que ninguno de ellos comprendía.
En el momento mismo en que avistaron Tierra Santa desde la cubierta del barco, Galahad había dejado de ser el joven ardiente que se había granjeado el aprecio de ambos. Negándose a comer y dormir, permaneció rígido en la proa, su mirada fija en el lejano horizonte, donde casas bajas de tejados blancos se dibujaban sobre la refulgente arena.
Antes de eso, Galahad se había ganado el corazón de cuantos viajaban a bordo mediante continuos gestos de cortesía y amor. El timonel solitario en una noche oscura, el viajero temeroso del mar, todos agradecían su serena compañía y su alborozo. Incluso había renunciado voluntariamente a su frugal ración cuando la comida empezó a escasear, y había cedido su capa al tembloroso grumete, que no paraba de toser a causa del frío.
—Allí a donde voy —había declarado Galahad alegremente—, no necesitaré capa.
Como era de esperar, entonces fue Galahad quien se enfrío, y ahora también él tosía, pero lo tomaba a broma. Al fin y al cabo, ¿cuál era el propósito de aquel viaje sino cumplir la voluntad de Dios y no pensar jamás en sí mismo?
Bajo cubierta, vomitando una y otra vez, Bors no se enteraba apenas de nada, ni le importaba hasta que llegaran a puerto. Pero en cuanto sus pies hollaron Tierra Santa, no pudo menos que advertir el cambio experimentado por el joven caballero. Siempre pálido, ahora Galahad parecía más translúcido cada día. Sencillamente olvidó las habituales necesidades de la carne, como si su cuerpo hubiera dejado de interesarle. No comía, sino que se alimentaba por lo visto de algún aroma procedente del interior de su alma, y en apariencia nunca tenía hambre. Sin embargo, la realidad era que estaba más delgado cada día.
Y cuando dormía, hablaba y llamaba a gritos, lo cual por sí solo bastaba para volver loco a cualquiera. Bors se revolvió inquieto en su camastro e intentó pensar. Si al menos no hiciera aquel calor infernal, quizá los estados de éxtasis de Galahad no fueran tan... Dios, Dios, se lamentó, ¿es esta vuestra Tierra Santa o estamos en el infierno?
¡Pero aquel calor! Bors no había conocido nada semejante. De día tenían que esconderse del sol abrasador. Incluso a esa avanzada hora de la noche en que los muertos vivientes salían de sus tumbas, el calor envolvía sus miembros como cobre fundido, casi impidiéndole el movimiento con su peso. Bors apartó del cuerpo los brazos sudorosos y pensó en frescos y frondosos bosques y umbríos claros. Tanto él como Lionel habían padecido los efectos del sol en forma de quemaduras en la piel, atroces dolores de cabeza e incluso luces bailando ante los ojos. Sólo Galahad seguía pálido e impasible, tan blanco como un lirio en medio del fuego.
Pese a su joven corazón, el muchacho tenía la mente en otros asuntos. Tan pronto como desembarcaron, preguntó:
—¿A qué distancia de aquí se encuentra el sepulcro de Nuestro Señor? —Al ver que Lionel, el tierno y afectuoso Lionel, se resistía, alegando las semanas de continuo mareo de Bors como justificación para un alto en el camino, Galahad dejó claro que el descanso y la recuperación estaban muy lejos de su pensamiento—. Muy bien, primos, ya nos veremos en el sepulcro de Cristo —se limitó a decir, y ellos no tuvieron más remedio que acompañarlo, ya que si bien había crecido y madurado durante sus muchos y largos meses de viaje, era aún un muchacho.
No ha cumplido aún los catorce, gimió Bors para sí. Es casi un niño. Si al menos yo hubiera tenido un hijo, sabría qué hacer. ¿Y por dónde andará Lanzarote? Él más que nadie debería estar aquí con su hijo. Pero, así las cosas, tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance.
Así que él y Lionel llevaron hacia el sur a su querido muchacho y luego hacia el este, siempre hacia el este, en dirección a Tierra Santa. El júbilo de Galahad aumentaba milla tras milla, y su salud empeoraba. Estaba tan pálido y débil que a duras penas se mantenía en la silla de montar. Además, tosía casi cada vez que tomaba aliento. Y a pesar de aquel entrecortado estertor en que se había convertido su respiración, se negaba a admitir que tuviera ataques de tos.
Bors oyó un zumbido en el aire justo encima de su camastro. Tiró de la sábana y se tapó hasta la cabeza a pesar de estar acalorado y empapado en sudor. Lo atormentaban las criaturas que salían por las noches a acribillarlos con sus aguijones. Al igual que el sol de aquellas tierras, su picadura era más de lo que podía resistir su delicada piel.
Desesperado, se obligó a pensar nuevamente en algo peor. Galahad estaba enfermo, de eso no había duda. Aquellos cuya carne desaparecía de los miembros estaban destinados a partir hacia el mundo entre los mundos. Y a la vez veían y oían cosas que escapaban a los demás. Como le ocurría al muchacho en ese mismo momento, soñando con el Grial.
Y ahora que Galahad desfallecía, ¿dónde estaba Lanzarote? ¿Por qué no los había alcanzado ya? Sólo una cosa podía haber impedido a Lanzarote reunirse con ellos. Y Bors no se atrevía a pensar en esa posibilidad.
—¿Todo bien, hermano? —preguntó Lionel en la oscuridad.
—Todo lo bien que permiten las circunstancias —gruñó Bors en respuesta—. Dormíos.
—¡El Grial! ¡El Grial! ¡El Grial! ¡Permitidme ver el Grial! —vociferó Galahad, agitándose febrilmente en su cama.
Acurrucado bajo la sábana, sofocado de calor, Bors elevó una desesperada súplica: Diosa, Madre, salvad a este hijo del Grial. O que su Dios de Oriente atienda su agónica plegaria.
—¿Dinant? Dioses del cielo, ¿sois vos, Dinant?
Tambaleándose en la oscuridad subterránea, Dinant levantó la cabeza. Nunca habría imaginado que encontraría a otro ser vivo en aquella fétida celda. Sin embargo conocía aquella voz que lo llamaba por su nombre tan bien como la suya propia.
—¿Ladinas? —Dinant lanzó una carcajada de incredulidad—. Helin me contó que habíais muerto de hambre.
—Sólo los Dioses saben cómo he sobrevivido —respondió la sonora voz en la oscuridad, y siguió una sepulcral risotada—. Pero ahora que estáis aquí, permitidme que os diga que esa posibilidad aún no puede descartarse.
—¿Cómo? —exclamó Dinant, y soltó una sarta de juramentos.
Estaba aún furioso consigo mismo, y esa rabia tardaría mucho en remitir. ¿Cómo podía haberse dejado engañar por el caballero desconocido y caer en semejante emboscada? Escupió indignado. Si algún caballero merecía su destino, ése era él.
Sentía aún la vergüenza de verse llevado a rastras hasta aquel castillo, maniatado y a pie detrás de su caballo. Sin embargo, cuando sus captores lo arrojaron a los sótanos de la torre del homenaje y lo encerraron en la más oscura mazmorra sin alimento ni agua ni consideración alguna por sus necesidades naturales, en realidad sintió alivio por el hecho de que su situación no fuera aún peor. Por supuesto, lo habían despojado de la armadura, las armas y cualquier indicio de su condición de caballero. Pero no lo habían desnudado ni azotado con ramas de espino. No le habían echado los perros por diversión, ni lo habían colgado de los pulgares. No lo habían... ¡Ya basta!, se recriminó. Podían aún infligirle todos esos tormentos. O dejarlo morir de hambre.
—¿Por qué nos retienen aquí? —Dinant notó el castañeteo de sus propios dientes, sin saber si se debía al frío o a la conmoción. Dioses, imploró, que no sea el tifus. Ni siquiera los más fuertes sobrevivían a esa enfermedad—. ¿Para qué nos quieren?
—Para exigir un rescate al rey —respondió Ladinas, y soltó una hueca carcajada.
—Entonces estamos salvados —dijo Dinant con renovado ánimo—. Como bien sabemos, el rey hará cualquier cosa por sus caballeros. Y Ginebra...
—En el supuesto de que el rey se entere... o la reina. En el supuesto de que les hagan llegar el mensaje.
Los tentáculos del miedo empezaron a enroscarse en torno al corazón de Dinant.
—¿Cómo?
Oyó un susurro en la paja extendida sobre el suelo y a unos pasos de él vio brillar los ojos enloquecidos de Ladinas en la total negrura de la mazmorra.
—¿Cuánto tiempo pensáis que llevo aquí? —preguntó su compañero de celda con voz ronca—. ¡Dioses del cielo, ya he perdido la cuenta! Hace tantos meses... un año, dos quizá.
—¡No, imposible! —replicó Dinant, pero sin convicción, y su voz se desvaneció.
—Caí en sus manos una o dos semanas después de iniciar la búsqueda del Grial. A estas alturas, algunos ya habrán llegado a Tierra Santa e incluso regresado. Hablaron de un rescate en cuanto me apresaron. Y después de tantas lunas sigo consumiéndome aquí.
Ladinas despedía un hedor espantoso. Dinant notaba en la cara su aliento fétido. Se obligó a conservar la calma.
—Pero ¿por qué iban a manteneros aquí?
Una risa de loco reverberó en las chorreantes paredes.
—Eso sólo los Dioses lo saben.
Diosa, Madre, sálvanos, sálvanos ya.
—¿Quiénes son esos hombres, Ladinas? ¿Lo sabéis?
—No. Pero ¿qué es un castillo sin prisioneros? —Sus desorbitados ojos volvieron a brillar en la cerrada oscuridad—. ¿Qué es una mazmorra sin cautivos pudriéndose en sus grilletes?
Deberíamos haber seguido a Galahad.
Gawain movió los doloridos hombros y, desesperado, contempló aquel yermo paraje. La búsqueda del Grial no los llevaba a ninguna parte, eso lo sabía ya. La zahiriente cantinela de Agravaine resonaba a cada paso en su mente para atormentarlo, del mismo modo que en los anocheceres brumosos como aquél despertaban en su cuerpo todas las heridas que había recibido a manos de su hermano. Habían tardado en cicatrizar, hasta el punto de que Gawain, finalmente, se vio obligado a admitir en el fondo de su alma que era ya demasiado viejo para aquello. Su siguiente combate difícil sería probablemente el último, ¿y después...? Apartó la idea de su pensamiento.
Deseaba llorar. Deberían haber seguido a Galahad, como había propuesto Agravaine. Pero el hecho de tener que dar la razón a Agravaine le dejaba un regusto amargo, como masticar endrinas en invierno a falta de una comida mejor.
Agravaine.
Una honda tristeza invadió a Gawain, y el pesar de su corazón lo hizo olvidar el dolor de su cuerpo. ¿Dónde se hallaría Agravaine? ¿Qué estaría haciendo en ese momento?
Al instante lanzó una sarcástica carcajada. Resultaba irónico que echara de menos aquella presencia lúgubre y silenciosa, que añorara a su detestable hermano como a un miembro amputado.
Echó una ojeada atrás, donde Gaheris y Gareth montaban a lomos de sus cansados caballos exactamente igual que él, con la mirada fija en el sol poniente. Al menos ellos, gracias a los Dioses, eran tan fiables como el sol que salía cada mañana y se escondía por las noches. Habían permanecido a su lado cuando decidió seguir rumbo al este. En el camino habían hecho cuanto cabía esperar, esforzándose por satisfacer todas las exigencias de la búsqueda. Habían socorrido a los débiles, sometido a los fuertes, y defendido a mujeres y niños en todas partes.
Y al final llegaron allí donde terminaba la tierra, y no había nada salvo el mar salado que salpicaba sus rostros y los chillidos de las aves. Media docena de míseras casuchas era el único indicio de vida humana. Pero también allí se comportaron como caballeros del Grial.
Reclamaron desesperadamente su amor tres mujeres a cuyos hombres había engullido la mar.
—Por vuestra culpa, desconocidos —se lamentaron—, no habrá niños aquí, y la aldea desaparecerá.
Pero Gareth, haciendo una reverencia a la cabecilla del trío como si fuera una reina, respondió con sutileza:
—Señora, no podemos aprovecharnos de vuestro amor. Nuestra búsqueda es pura, y también deben serlo nuestros corazones.
Maldito sea el muy bufón, pensó Gawain afectuosamente, reacomodándose en la silla de montar al notar que se le agitaba la virilidad. La cabecilla estaba dotada de unos pechos magníficos, e incluso la mujer de menor estatura, una joven flaca con pelo de rata, tenía una expresión en la mirada que cualquier hombre habría reconocido. Podrían haberse quedado a reposar allí, y realizado buenas acciones en compañía de aquellas tres mujeres, todo el tiempo que hubieran deseado. Pero sus virtuosos hermanos habían decretado lo contrario.
¿Y ahora qué? ¿Ahora hacia dónde? Gawain se mordisqueó con vehemencia el pulgar. Allí en el este no había más que acres de tierra anegada, mitad mar, mitad marisma. Su gran idea respecto al posible paradero del Grial había resultado errónea, y la búsqueda en sí carecía de sentido después de vagar durante tanto tiempo por los caminos. Meses y meses, demasiados para contarlos, habían volado con el viento como las flores del manzano en primavera. Y con igual rapidez y crueldad había menguado su dinero. Pronto, muy pronto, deberían regresar a la corte.
Pero esa noche... Gawain recobró el ánimo. Esa noche se alojarían como correspondía a unos caballeros de su orden y grado de parentesco con el rey.
—En la bifurcación, tomad el desvío de la izquierda —les había confiado el dueño de la última posada en plena borrachera—. Es un sendero muy estrecho, y muchos lo pasan de largo. Pero el camino de la derecha está vigilado por una tropa de caballeros. Subid hasta el castillo por el tortuoso sendero de la izquierda, y el señor os permitirá entrar. Tiene la manía de poner así a prueba a los desconocidos. Pero él personalmente no es dado al combate, y cuando vos y vuestros hermanos aparezcáis ante su puerta, tendrá la caballerosidad de franquearos el paso y trataros con los debidos honores.
Hombre que nunca eludía una buena liza, Gawain vaciló por un instante al llegar a la bifurcación. Pero una desacostumbrada prudencia lo indujo a doblar a la izquierda. Se merecían los tres una noche de descanso en mullidos lechos, además de manjares calientes y jarras rebosantes de vino con especias. Se acercaba ya a buen paso al castillo que el viejo había descrito: una sólida muralla en torno a una poderosa torre del homenaje, torreones en cada ángulo de las almenas y dos torres gemelas flanqueando el rastrillo de la puerta principal. Sabían que los centinelas de la entrada los habían visto acercarse. Momentos después, ya en la penumbra, les dieron la voz de alto.
—¡Deteneos! ¿Qué asuntos os traen por aquí?
—Somos caballeros del rey Arturo —bramó Gawain desde el otro lado del foso—. Deseamos transmitir a vuestro señor los saludos del rey y buscamos refugio para esta noche.
Una voz aflautada se sumó a la conversación.
—Bienvenidos al castillo de sir Brunor de Gretise, caballeros.
Bajo el arco del puente levadizo apareció el señor en persona, un individuo sonriente de corta estatura y edad indefinida. Lucía una magnífica armadura, con una gran espada al costado y un juego de dagas de plata al cinto, pero cada una de esas piezas permanecía tan impecable como el día en que fue forjada, ya que ningún caballero retaría a aquel extraño hombrecillo. Con sus diminutos miembros y sus movimientos espasmódicos, era obvio que los Antiguos lo habían enviado al mundo en un estado imperfecto e inacabado, aunque el destino había querido que fuera el último heredero de una familia noble. Tenía el cabello incoloro y erizado, y en sus separados ojos se advertía la curiosidad de un niño.
—¡Pasad! ¡Pasad! —dijo, instándolos a cruzar el foso con impacientes señas y aproximándose a estrecharles la mano aun antes de que desmontaran—. Os doy las gracias, señores, por honrar mi humilde morada con vuestra presencia —declaró con entusiasmo, brincando alrededor—. Mantengo aquí las tradiciones de la caballería, y recibir a unos representantes de la hermandad de la Tabla Redonda es para mí un honor que no puedo expresar con palabras. —Concluyó su alocución con una serie de nerviosos ademanes—. ¡Pasad! ¡Pasad!
Hasta ese punto todo iba bien, como Gawain contó más tarde en la corte de Arturo a cuantos quisieron escucharle. Una caballeresca acogida por parte de un señor que nunca sería caballero pero se esforzaba, a pesar de todo, por conservar las tradiciones. Una viril acogida, además, por parte de los caballeros que servían a su señor desafiando a los desconocidos por el derecho a atravesar sus tierras; se alegraron de ver caras nuevas en el salón de los caballeros y oír noticias de la búsqueda, los vivos y los muertos. Una discreta acogida por parte de los criados, pajes y escuderos, los cuales pasaron inadvertidos mientras los señores se sentaban a cenar, hasta que un rostro joven y adusto y luego otro llamaron la atención de Gawain.
También Gareth había reparado en los muchachos de mirada triste que servían la mesa con tan poca alegría.
—Habladme, señor, si no os importa de aquel escudero y aquel paje.
—¿Aquellos muchachos del fondo? —dijo sir Brunor, atendiendo a la pregunta de Gareth y observándolos a la trémula luz de las velas—. Ah, sí. Tuve que tomarlos a mi servicio el año pasado. Perdieron a su señor, un caballero andante que vino por estos pagos. Era de la corte de Arturo, como vosotros. Aceptó valientemente el reto de mi caballero, pero en la justa no fue rival para él y sufrió una mala caída. —Rió despreocupadamente, asintiendo con la cabeza como un niño—. Era un hombre grande y fuerte, a lomos de un excelente ruano. Pero demasiado grueso, demasiado grueso. Al caer, se rompió la espalda.
Gareth contuvo la respiración. Un mal presentimiento se había alojado ya en su tierno corazón, y también Gaheris había palidecido. Pero fue Gawain quien expresó en palabras sus temores.
—Señor, ¿se llamaba acaso Sagramore, ese caballero?
Pasaba ya de la medianoche cuando acabaron de oír la historia completa e interrogaron al paje y el escudero para conocer su versión. Después permanecieron largo rato en la capilla del castillo, llorando y rezando ante la lápida de la que pendían el estandarte y el escudo de Sagramore. Luego los acompañaron a las más refinadas cámaras, provista cada una de ellas de un cómodo lecho de plumas. Pero ninguno de los tres hermanos durmió bien esa noche. Y Gawain, como jefe del clan, fue quien peor durmió.
Uno a uno desfilaron por su memoria los tristes fantasmas de aquellos que ya no existían. Volvió a ver a Sagramore en el salón de los caballeros, corpulento y efusivo, divirtiéndose en compañía de sus iguales, y se preguntó cuál había sido el premio a esa alegre vida. Luego acudió Lamorak a su mente desde el plano astral, un rostro ya tan lejano en el tiempo.
—Recordad a vuestra madre, Gawain —dijo la brillante sombra—. Yo fui su paladín y morí por ella.
Por último vio a Morgause, su madre, con la misma forma femenina que había tenido en vida, el espeso cabello cayendo sobre los amplios pechos. Llevaba atavío real y la corona de las Orcadas, y tenía la expresión de una mujer enamorada.
—Lamorak y yo estamos ahora juntos para toda la eternidad —dijo con una luz estelar en la mirada—. Pero ¿por qué han de morir estos otros? ¿Por el Grial? ¿Qué es eso, Gawain?
Y Gawain descubrió de pronto que en realidad tampoco él lo sabía. En Camelot sólo había visto el apagado brillo del oro, el fogonazo, el montón de polvo incandescente. Sólo había sentido la llamada del camino, el impulso a la aventura, la emoción de la búsqueda. Luego comprendió lo equivocada que había sido su decisión, y que había arrastrado con él a sus hermanos en su error, y sufrió como nunca en su vida.
Cuando empezó a clarear, había tomado una decisión. Tan gris como el amanecer y súbitamente envejecido, Gawain llamó a sus hermanos y comenzó a hablar.
—Nunca encontraremos el Grial. —Gawain fijó la mirada en una visión de un mundo inferior—. Se acabó. —Nunca le había resultado tan difícil pronunciar dos palabras. Se sentía hastiado y exánime—. El Grial no existe. Volvemos a la corte.
Así terminó la búsqueda del Grial.
Uno a uno, o en grupos de dos o tres, los caballeros regresaron. Y se comprendió entonces que la búsqueda había provocado la disolución de la hermandad de la Tabla Redonda, desde el momento mismo en que los caballeros emprendieron el viaje. Se dispersaron por todo el mundo en busca del Santo Grial, ya que ninguno conocía su paradero. Algunos cabalgaron hasta los sagrados lugares en el corazón de las islas, donde los Antiguos habían dejado indicios de su presencia. Algunos rastrearon los montes y valles que los seres fantásticos elegían para esconderse y perturbaron la paz de los antiguos moradores de esas tierras, las enigmáticas y asustadizas especies nacidas de la unión entre los Antiguos y las primeras criaturas de los lagos, cuevas y bosques.
Otros cruzaron el mar y siguieron el camino de peregrinación hacia Tierra Santa en busca del Dios de Oriente. Otros viajaron hasta los confines del mundo donde acababa la civilización y habitaban seres semihumanos, salvajes casi desnudos, sin más indumentaria que barbáricas pieles descarnadas, que balbuceaban extrañas lenguas y, según rumores, devoraban a sus propios hijos. Allí vieron prodigios a los que nadie daba crédito, bestias del tamaño de una casa con cuernos curvos de marfil saliendo de la boca y grandes aves que capturaban ovejas en las laderas y arrebataban a niños ya crecidos de los brazos de sus madres.
Muchos años después seguían aún regresando caballeros, ancianos de mirada extraviada con historias que nadie creía. Pero muchos nunca volvieron a ver Camelot. A algunos los asaltaron en lugares lejanos y les robaron el caballo, la armadura y todas sus pertenencias. Despojados de los pertrechos de un caballero, abandonados a su suerte en tierras extrañas, no tuvieron más remedio que ganarse el pan con su trabajo, y ver alejarse su pasado año tras año hasta que Camelot quedó reducido a un sueño dorado. Otros supieron guardarse de tales enemigos, pero perdieron la fe después de buscar en vano el Grial durante años. Algunos enloquecieron a causa de la soledad y la desesperación hasta hallar por fin la paz en una tranquila ermita lejos del pueblo y la corte.
Muchos desaparecieron sin dejar rastro. Algunos se adentraron en oscuros bosques y se extraviaron. Otros cayeron en manos de ladrones, que los degollaron sin darles tiempo siquiera a hablar, o fueron capturados por piratas y vendidos como esclavos. No pocos fueron apresados con la intención de exigir por ellos un rescate, y cuando el rescate llegó, sus captores, por maldad, se negaron a ponerlos en libertad. A muchos se los llevó el tifus, y a muchos más la disentería.
Ninguna pérdida fue más llorada que la de Galahad, a quien nadie volvió a ver. Muchos rumores acompañaron su muerte, ya que su santidad fue motivo de admiración allí donde estuvo. Se dijo que ocupó el trono de una ciudad santa antes de morir, siendo venerado por los habitantes como puerta hacia Dios. Pasado un año fue llevado ante el Padre en las poderosas alas de un coro de ángeles. Otros caballeros oyeron otra versión: que exhaló su último aliento totalmente solo salvo por las benévolas atenciones de un peregrino, en cuyos brazos se quedó dormido. Pero una cosa era cierta: había pasado a engrosar las filas de quienes murieron en la búsqueda del Grial.
Y los supervivientes regresaron maltrechos a Camelot.
30
En la margen del río, los marchitos juncos tenían un color pardusco y los sauces habían perdido sus hojas plateadas. Un interminable otoño daba paso al invierno, y hacía ya demasiado frío para pasear por allí. De pie en la orilla, Ginebra contempló el uniforme llano que se extendía más allá del cauce. ¿Cuánto hacía que vivía sin Lanzarote, sin amor?
El ancho río fluía indiferente ante ella, rodeando Camelot, surcando sinuoso llanuras y praderas hasta Avalón.
Avalón.
Ginebra movió la cabeza en un lúgubre gesto de asentimiento. Todas las aguas desembocaban finalmente en Avalón. Esa idea era un leve consuelo y también algo más: una posibilidad de huida. ¡Qué feliz sería si pudiera penetrar en el río, unirme a sus onduladas aguas y dejarme arrastrar hasta el lago sagrado, para dejar de existir en la puesta de sol y flotar sin dolor hacia el infinito!
Meditando sobre las cosas muertas y agonizantes, Ginebra sólo vio desolación por doquier. Arturo se había recobrado en lo físico pero no en lo espiritual, y Ginebra temía que nunca volviera a estar restablecido. La Tabla Redonda seguía partida en dos, y ningún carpintero del reino había conseguido unir ambas mitades. Nada alteraba el monótono ritmo de sus días. Sin embargo, Ginebra se obstinaba en soñar: Algún día seré libre de esta triste carga, mi interminable vida. Hasta entonces debo esperar, esperar y resistir.
Pero Diosa, Madre, decidme hasta cuándo he de esperar. ¿Cuánto tiempo he de seguir viviendo con una aflicción así? El amor entre ella y Lanzarote había terminado, ¿qué razón había, pues, para continuar sufriendo por él? La ira se apoderó de ella, y lanzó la gruesa capa a tierra, sin importarle el frío. Ya había padecido más de lo que podía aguantar. Y las estaciones aún venían y se iban sin cesar.
Ya que el tiempo había corrido como las aguas del río, sin dejar huella. Cada día esperaba que ocurriera algo nuevo, y esperaba en vano. Ginebra se había ausentado de su propia vida, y se movía y obraba sin sentimiento alguno en el corazón. Cuando os marchasteis, os llevasteis mi vida con vos, dijo a Lanzarote pero no con tono de reproche. A menudo le hablaba así, olvidando que él no la oía, y nunca contestaría.
¿O acaso no podía contestar? ¿Había abandonado este mundo y descendido al espacio subterráneo? Temblando de miedo, buscó a tientas la capa y volvió a arrebujarse con ella. Mientras se ceñía los cordones, se fijó en sus propias manos, azules y arrugadas por el frío y la humedad. Manos de anciana, pensó. Bueno, al fin y al cabo ya soy una anciana.
Doncella, madre y por último vieja, ése es el camino de la Diosa desde el origen de los tiempos. Ay, Lanzarote. Nuestro amor era como una dulce manzana madurando al sol. Ahora el verano ha pasado, y vamos hacia la oscuridad.
Deseó llorar, pero ya no le quedaban lágrimas. Allí donde debían estar los manantiales de la naturaleza tenía sólo una descarnada sequedad interior. Cruzó los brazos ante el pecho. Soy vieja y estoy sola, sin un amante, sin un hijo. Mi vida es tan vacía y estéril como esos árboles deshojados.
Sin Lanzarote.
Antes, cuando se iba, siempre regresaba. Ginebra siempre sabía con certeza que volvería a verlo. Cada noche, cuando la estrella del amor aparecía en el cielo, encendía una vela en su ventana para guiar a Lanzarote. Y cada amanecer, le bastaba con cerrar los ojos para verlo en su ritual matutino, arrodillado de cara al sol naciente para renovar sus juramentos de lealtad a ella. Por entonces, la intensa pureza de su mutua devoción, la inquebrantable concentración del uno en el otro, hacía arder vivamente la llama de su amor estuvieran juntos o separados.
Pero ahora...
—Diosa, Madre —gimió—, déjame ser libre.
Libre, libre, libre... susurró burlonamente la brisa entre los juncos.
De repente una voz sonó a sus espaldas e interrumpió sus ensoñaciones.
—¿Señora? —Era Ina, que la acompañaba unos pasos más atrás—. Señora, mirad.
Ginebra se volvió. Dos hombres se acercaban por el camino desde Camelot. El más alto daba el brazo al de mayor edad para ayudarlo. Una ociosa idea acudió a la mente de Ginebra: Ese anciano se parece a Bors. Al instante recorrió su cuerpo un escalofrío de horror. ¡Es Bors! ¡Es el mismísimo Bors!
Aun a lo lejos, él adivinó el pensamiento de Ginebra por su semblante. Ella lo vio erguirse y desprenderse del brazo de Lionel.
—Vuestra Majestad —dijo con tono formal.
—Me alegro de veros, sir Bors —respondió Ginebra con voz trémula. Saludó a Lionel inclinando la cabeza—. A vos y a vuestro hermano. —Procuró no fijarse en el rostro macilento y arrugado de Bors, en sus hombros encorvados, en la enfermiza palidez que ni siquiera el lustre de una larga exposición al sol podía ocultar—. Lamento veros tan... —Su voz se desvaneció—. ¿Habéis estado enfermo?
Bors negó con la cabeza.
—Unas fiebres palúdicas que contraje en Oriente, señora, sólo eso. —Esbozó una forzada sonrisa—. Pronto volveré a ser el que era. —Lanzó una ojeada a Lionel, y una expresión de indescriptible sufrimiento oscureció su mirada—. En la medida en que cualquiera de nosotros pueda volver a ser el que era.
Lanzarote ha muerto, pensó Ginebra. Si alguien puede saberlo, son ellos, sus primos. Se le cortó la respiración. Un extraño sonido surgió de su boca.
Lionel la miró con inquietud.
—¿Majestad?
Ginebra, de algún modo, logró abrir la boca y mover los labios.
—Señor, sea lo que sea, decídmelo —contestó, y se interrumpió, incapaz de continuar.
—Por desgracia, señora, no puedo decir lo contrario. Ojalá pudiera. —Bors se encogió de hombros en un gesto de derrota y pareció envejecer de nuevo ante los atemorizados ojos de Ginebra—. Lo hemos dado por muerto.
¿Mi amor, muerto?, se dijo Ginebra. Sí, lo sabía. Ya no importa, porque pronto también yo moriré.
—¿Muerto? —Ina se abalanzó sobre Bors, vociferando sin control—. ¿Cómo murió? ¿Quién ha podido matar a sir Lanzarote?
Ina, Ina, no preguntéis, pensó Ginebra. La muerte se presenta cuando quiere.
—¿Lanzarote? —Esta vez fue Lionel quien habló, visiblemente sorprendido—. No, Lanzarote no. Nos referimos a Galahad.
Las voces llegaban a Ginebra como sonidos bajo el agua. ¿Acaso flotaba ya en el río, arrastrada por la corriente?
—¿Lanzarote? No. —Bors se apresuró a confirmar las palabras de su hermano—. No lo hemos visto desde el inicio de la búsqueda, pero no tenemos motivos para pensar que haya muerto.
Lionel, taciturno, reanudó su relato.
—No, es Galahad quien nos preocupa. Tuvimos que dejarlo en Tierra Santa. Él...
Mientras Lionel hablaba, Ginebra permaneció inmóvil como una estatua. ¿Galahad?, se dijo. ¿A mí qué más me da ese joven fanático? Sobre todo ahora que acaban de anunciarme que Lanzarote vive.
Deseó dar brincos en el aire, bailar y gritar de alegría. Pero debía tratar de aliviar el dolor de los hermanos. Ya que amaban a Galahad, de eso no había duda. Ginebra respiró hondo y procuró dirigirse a ellos con voz serena.
—¿Tuvisteis que dejar a Galahad? Contadme.
Bors se volvió hacia el río con la mirada perdida. ¿Cómo podía contar la verdad sobre la búsqueda, el milagro, el terror, la lástima?
—Teníamos ya el Grial casi a la vista —dijo con voz ronca—. Estábamos en Oriente, y el calor era espantoso... —Sintiéndose observado por Lionel, alzó la vista y miró a su hermano a los ojos. Y de pronto, inexplicablemente, se vio de nuevo allí.
El viaje había sido largo y agotador, y las circunstancias difíciles. Una vez cruzado el mar Estrecho, atravesaron Francia y se adentraron en territorios desconocidos.
Cuanto más al sur se hallaban, más a menudo tenían que cambiar de monturas a causa del calor. Aun así, avanzaban cada vez más despacio, condenados a cabalgar sobre reventados y lastimosos jamelgos.
—Esas gentes no cuidan de sus caballos como nosotros —había comentado Lionel con consternación.
Pero el júbilo de Galahad iba en aumento a diario, porque estaban ya en Tierra Santa, y cada noche tenía visiones del Grial.
—Llegaremos a una colina frente a las murallas de una ciudad —anunció con voz entrecortada—, y en lo alto veremos un castillo de oro con una torre de plata y puertas de nácar. Allí se encuentra el Grial, bajo la custodia de un anciano rey. Dentro del castillo del Grial, todos aquellos que creen sinceramente en Nuestro Salvador pueden probar la sangre de Cristo. Y si Dios quiere, yo estaré entre ellos.
Tales sueños alimentaban su alma y mantenían vivo su frágil cuerpo. No obstante, su físico se debilitaba más cada día a la par que su espíritu se enardecía y fortalecía. Tenía ya la carne translúcida, y los huesos de sus manos se transparentaban bajo la fina capa de piel. Había olvidado hasta tal punto el hábito de comer que ni siquiera sabía ya cómo hacerlo. De vez en cuando, en arranques de misteriosa energía, sus mejillas se sonrojaban, devolviéndole momentáneamente el aspecto de buena salud. Pero enseguida rompía a toser y la fiebre le iba y venía, y tras tales accesos le brillaban los ojos y permanecía en vela toda la noche.
En la última posada, el dueño se quejó de que Galahad iba a arruinarle el negocio, porque, en su agitación, no dejaba dormir a los otros huéspedes. Mandó llamar a una ensalmadora que vivía en el desierto, fuera del pueblo, para que hiciera callar al muchacho, o de lo contrario, dijo, se vería obligado a echarlos. Era una mujer vieja y pobremente vestida, cubierta de la cabeza a los pies con la indumentaria de color azul oscuro propia de su tribu, y tenía las manos y el rostro curtidos y arrugados como el cuero. Pero sus grandes ojos eran insondables pozos de amor y su mirada contenía toda la sabiduría de Oriente. A su pesar, Bors recobró el ánimo. Quizá las cosas acabaran bien, después de todo.
La anciana entró en la mísera habitación donde se alojaba Galahad, acompañada del reconfortante aroma de las hierbas medicinales. Matas recién cogidas de valeriana pendían de su cinto y una reluciente ampolla de cordial colgaba de su cuello. Acercándose al camastro en el que yacía el muchacho entre las sábanas revueltas y empapadas en sudor, lo observó con una mirada tan antigua como el tiempo. Le pellizcó la piel del dorso de la mano y le bajó los párpados inferiores. Luego se apartó de él y habló a Bors sin rodeos.
—Su sangre se ha vuelto blanca —dictaminó, impasible—.Y ya oís cómo tose. Las fiebres le han podrido los pulmones. No vivirá.
—¡Por amor de Dios! —exclamó Bors alarmado, lanzando una ojeada a la consumida figura tumbada en la cama. No delante del muchacho, suplicó mudamente a la anciana.
Pero Galahad se echó a reír.
—Os equivocáis, buena mujer —dijo con desenfado—. Viviré eternamente en el amor de Cristo. Me sentaré al pie de Su trono entre los querubines y serafines, y los ángeles y arcángeles volarán sobre mi cabeza. —Volvió a reírse de pura alegría—. Eso me decía mi madre cuando era niño. Y para demostrar que era digno de ella vine en busca del Grial.
—Morirá llorando por su madre —comentó la anciana con indiferencia—. Como todos los hombres. Pero la Gran Madre reclamó a este niño hace mucho tiempo. No puede hacerse nada por él.
Apenas la vieron marcharse. Una tristeza indescriptible impregnó el aire. Bors sentía el corazón a punto de estallarle y sabía que también Lionel ansiaba el desahogo de las lágrimas. Pero ninguno de los dos quería ser el primero en hablar.
—Debemos partir —declaró Galahad, y ambos se sobresaltaron al oír su voz—. Ahora comprendéis por qué he de seguir solo.
—¿Cómo? —dijo Bors—. ¿Solo?
Un momento antes no habría imaginado verdad más cruel que el veredicto que acababan de escuchar, y de pronto ahí la tenía.
—Mañana veré el Santo Grial —auguró Galahad con serenidad—. Y debo verlo yo solo. —Se volvió hacia Lionel y le cogió la mano—. Yo debo ir, y vosotros debéis quedaros atrás.
—¿Y abandonaros? —Lionel estaba horrorizado—. ¡Jamás!
—Es vuestra obligación, de los dos —insistió Galahad con delicadeza. El sudor cubría su frente por el esfuerzo de hablar.
—¿Por qué? —preguntó Bors con la voz empañada. Deseaba gritar.
—Porque dudáis. —De pronto la voz de Galahad se tornó clara y potente—. Y el castillo del Grial es sólo para quienes creen. Nadie que ponga en duda la verdad revelada por Cristo puede entrar.
Bors tuvo la sensación de que su alma se partía en dos. De repente sintió que no valía nada, menos que el polvo.
—Es cierto que dudo —contestó, desesperado—, pero Lionel sí puede acompañaros. Él ama y confía. No es como yo.
—No —admitió Galahad con una afectuosa sonrisa—. Pero no debéis separaros por mí. —La débil sonrisa se desvaneció, y Galahad cerró los ojos. Súbitamente se lo veía distante y temible—. Aceptad la realidad, Bors. Me marcharé esta noche.
Un aullido surgió del fondo de las entrañas de Bors.
—¿Qué le diremos a Lanzarote?
Un amago de sonrisa reapareció en los fríos labios de Galahad.
—La verdad. —Tosió—. ¿Qué, si no?
—Y así lo dejamos.
A Bors se le quebró la voz. El aire tembló y la vaga imagen de una habitación fétida y sofocante cobró forma ante los ojos de Ginebra. Por un momento vio en la cama el joven cuerpo, pálido y atormentado, su mirada perdida en el vacío en busca de un paraíso. Luego la visión se esfumó, y con ella el hedor a enfermedad y podredumbre. Respirando el aire fresco y limpio a la orilla del río, Ginebra intentó comprender la situación. Una tierra extraña, un muchacho moribundo, una dolorosa despedida... No era raro que Bors hubiera envejecido veinte años, ni que Lionel llorara de un modo poco frecuente en un adulto, con la impotencia de un niño.
Y pese a padecer tan cruel aflicción, la búsqueda no había terminado aún para aquellos dos buenos hombres, ni terminaría hasta que Galahad estuviera en paz. Una familiar ira palpitó en las venas de Ginebra, que maldijo mil veces aquella perversa búsqueda. Había destruido a cuantos caballeros habían participado, tanto a los muertos como a los supervivientes. Y destruiría también la mejor hermandad que el mundo había conocido.
Unos entrecortados sollozos escaparon de su boca antes de que consiguiera reunir fuerzas para hablar.
—¿Y Lanzarote? Habéis dicho que no se reunió con vosotros. ¿Dónde está?
Sin necesidad de cruzar palabra, Bors y Lionel se leyeron mutuamente el pensamiento.
Ginebra se llevó las manos a la cabeza.
—¿Creéis que ha muerto? —preguntó con voz ahogada, casi ciega de dolor—. ¡Sí lo creéis! A lo lejos se oyó una voz.
—¡Mi señora!
Se volvieron. En la creciente oscuridad, un criado corría por el llano en dirección a ellos agitando los brazos.
—Sir Gawain y sus hermanos han regresado. El rey reclama vuestra presencia en el gran salón.
31
—Sir Gawain y sus hermanos. ¡Han vuelto! —anunciaban a gritos los criados, corriendo de un lado a otro—. ¡Sir Gawain!
¡Gawain, Gawain!
Bajo la luz crepuscular, Agravaine apretó el paso en dirección a los aposentos del príncipe. Bienvenido a casa, Gawain, hermano mío, pensó con sorna; llevo mucho tiempo esperándoos. Ahora, Dioses, concededme buena suerte. Permitid que sea el primero en comunicar la noticia a Mordred.
Ante la puerta de las habitaciones de Mordred, Agravaine se encontró en la garganta la lanza del centinela antes de que pudiera presentarse.
—¿Quién va?
Con desdén, Agravaine apartó de un manotazo la mortífera punta.
—Un mensajero del rey.
—Dejadlo pasar —ordenó una voz imperiosa desde el interior.
Al entrar en la alargada cámara, Agravaine reprimió una sonrisa. Mordred había aprendido ya a vivir como un rey. En las paredes ardía el doble de antorchas de las que requería Arturo para iluminar cualquier estancia, y en cada rincón del enjalbegado espacio había un lustroso banco, un escabel enguatado o una tupida alfombra. En torno al vivo fuego, reclinadas en divanes o en el suelo sobre mullidos almohadones, yacían unas cuantas jóvenes, listas para interpretar alguna melodía cuando su señor lo deseara. Tenían a sus pies los instrumentos y libros de partituras, y una de ellas tañía desconsoladamente un arpa. Ataviadas con primaverales sedas de colores lirio y rosa, reaccionaron con expectación al entrar Agravaine. Pero de inmediato volvieron a languidecer, desilusionadas: aquel hombre no apartaría al príncipe de sus bélicos intereses para llevarlo a oír canciones junto al fuego.
Al fondo de la cámara, sobre un bajo estrado, Mordred ocupaba su trono, flanqueado por Ozark y Vullian. Sus otros caballeros se apiñaban a sus espaldas. Veinte pares de ojos curiosos y hostiles observaron con atención a Agravaine cuando se acercó.
—¡Sir Agravaine! —saludó Mordred cordialmente—. ¿Qué os trae por aquí?
Agravaine hizo un amago de reverencia.
—Noticias, señor —respondió, y con toda naturalidad lanzó una mirada a izquierda y derecha, abarcando con ella a los caballeros agrupados alrededor del trono. Era su manera de solicitar al príncipe una conversación en privado.
Mordred, sonriente, indicó a sus caballeros que se retiraran.
—Id a entretener a las damas, si sois tan amables. Vosotros, Vullian y Ozark, quedaros aquí conmigo.
Disimulando su resentimiento, los demás caballeros descendieron del estrado y fueron a reunirse con las muchachas en torno a la chimenea. Mordred escuchó por un momento la suave y lastimera canción que empezó a sonar y, alisándose el jubón de terciopelo, se inclinó hacia Agravaine. Tenía un brillo sobrenatural en el semblante. Una diadema de oro mantenía recogido su pelo negro, la torques de caballero resplandecía en su cuello, y sus ojos chispeaban. Miró a Agravaine con una expresión casi burlona, invitándolo a hablar.
—¿Y bien, señor?
—Gawain ha regresado. Él y mis otros dos hermanos están aquí.
—¿Y? —Mordred enarcó sus elegantes cejas en un gesto de frialdad—. ¿Qué tiene de particular esa noticia? Una docena de criados vendrán tarde o temprano a informarme. —Se echó a reír—. A menos que hayan encontrado el Grial, e imagino que si así fuera, ya nos habríamos enterado.
—Sin duda —convino Agravaine—. Pero, en cualquier caso, el rey los agasajará con especial entusiasmo por haber participado en la búsqueda del Grial. Partieron a la aventura, y sin duda han realizado grandes hazañas. —A diferencia de vos, príncipe, dio a entender Agravaine con la mirada—. Como héroes que son, se los aclamará en todas partes.
El rostro de Mordred se tensó.
—Así que ahora son héroes. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
—A partir de ahora serán hombres de fama, y son además los parientes más cercanos del rey. —Agravaine guardó silencio por un instante y luego volvió a la carga—. Los más cercanos y más queridos para él después de tan larga ausencia.
¿Más cercanos que yo?, se preguntó Mordred. ¿Más queridos para Arturo? La dolorosa sospecha se traslució claramente en su rostro.
Sí, Mordred, sí, corroboró la voz en el interior de su cabeza.
A ambos lados del trono, los dos caballeros lanzaron iracundas miradas a Agravaine. Con semblante sombrío, Vullian se inclinó para hablar.
—Señor, el rey nunca se olvidará de su propio hijo.
—¡Nunca! —suscribió Ozark porfiadamente.
—Ah, pero... —Agravaine alargó la pausa y se armó de valor para el siguiente paso—. Antiguamente, señores, el hijo de una hermana se consideraba el pariente más cercano de un hombre, más aún que el hijo de sus propias entrañas. Allí donde prevalece el matriarcado, el hijo de la hermana de un rey es el primero en la línea sucesoria. Nuestra madre era la hermana mayor de Arturo, y además una gran reina. Aquí son muchos quienes ven a Gawain como legítimo heredero del rey.
Mordred abrió la boca en una muda exclamación: ¡No es así! Vuestra madre contrajo matrimonio con el rey Lot y concibió a Gawain. Pero su hermana menor, Morgana, yació con el rey, y de esa unión nací yo. Tengo, pues, derecho al trono por partida doble, ya que deriva de mi madre y también de mi padre.
Agravaine le adivinó el pensamiento y tuvo que reprimir una carcajada. Así pues, ¿basáis vuestro derecho al trono en el incesto? Sabía que ésa era la pregunta que Mordred no se atrevía a plantearse. En los treinta años transcurridos desde el nacimiento del príncipe, muchos habían olvidado cómo vino al mundo. Muchos otros, nacidos después, ni siquiera estaban enterados. Todos aquellos que conocían la verdad habían decidido arrinconarla por tácito acuerdo. Sacar a relucir el espectro de la inmoralidad que había engendrado a Mordred únicamente serviría para perjudicarlo. No, el joven príncipe estaba atrapado por los fantasmas del pasado. No tenía más remedio que presentarse sólo como hijo de Arturo.
Lo cual convertía a Gawain en heredero según las leyes del matriarcado.
Sin lástima ni remordimientos, Agravaine vio reflejada en el rostro de Mordred su aciaga lucha interior. Arteramente, intentó sacar provecho de la situación.
—Y Gawain tiene aún otro poderoso vínculo con el rey —observó con tono pesaroso—. Estaba presente cuando Arturo extrajo la espada de la piedra, ¿recordáis? Vio al rey aclamado en aquella ocasión y se pronunció a su favor. Él y Arturo tienen un largo pasado en común. —Puso especial empeño en eliminar de su voz cualquier rastro de burla—. Siempre ha dicho que fue el primer compañero del rey, y será también el último.
—¿Que estará a su lado cuando al rey le llegue su hora, queréis decir? —aventuró Vullian de pronto. Miró a Ozark y vio su propia preocupación reflejada en el semblante de este. Si Gawain está allí cuando Arturo expire, ¿se apoderará de la corona ante las mismas narices del príncipe?
Era obvio que también Mordred compartía ese recelo. Agravaine observó crecer el temor en las tres atribuladas mentes y se regodeó. Procuró imprimir a su voz un tono razonable y sereno.
—Ya veis, pues, mi señor, por qué os conviene velar por vuestros intereses ahora que Gawain ha regresado.
Mordred lo miró fijamente. El brillo azulado y violáceo de su mirada había dado paso a una total negrura.
—Lo veo, sí.
Agravaine inclinó la cabeza.
—Perdonadme, pues, mi señor, si saco otro asunto a colación.
Mordred echó atrás la cabeza con expresión colérica.
—¿De qué se trata ahora?
Agravaine bajó la vista y exhaló un suspiro, haciendo acopio de fuerzas para el golpe definitivo. Ahora, Dioses, imploró, dadme vuestro apoyo mientras hago mi última jugada.
—Posiblemente Vuestra Alteza ya ha pensado en ello, pero cuando seáis rey, señor, ¿que pasará con... la reina Ginebra?
—¿Ginebra? —Mordred clavó en él una mirada tan negra como la tinta—. ¿Qué haré con ella, queréis decir? —Rió con afectación—. Tendremos que pensarlo. Observadla de cerca si no os importa, Agravaine, y luego hacedme saber vuestra opinión.
Con el corazón acelerado, Ginebra volvió a entrar a toda prisa en Camelot. En los aposentos del rey, encontró a Arturo vistiéndose precipitadamente para acudir al gran salón. Tenía una expresión radiante, y a Ginebra casi se le paró el corazón al advertir una ferviente esperanza en su mirada. Oh, Arturo, pensó, vuestras esperanzas se verán defraudadas, estoy segura.
—Ginebra, ¿sabéis ya que Gawain ha regresado? —preguntó Arturo, eufórico, cuando ella entró—. ¿Creéis que habrá encontrado el Grial?
Ginebra deseó echarse a llorar. El Grial no existe, Arturo. Todos lo saben, excepto vos.
—Pronto lo sabremos —contestó con voz ronca.
Indicando a los criados que se apartaran, Ginebra cogió la capa de Arturo de las manos de uno de ellos y se la colocó. El rojo de la seda dio realce a su piel, pero cuando Ginebra le acarició la cara, la notó fría. Lo observó afligida mientras se ceñía la corona. Le temblaban las manos de júbilo y estaba impaciente por salir.
—Apresuraos, Ginebra —apremió Arturo mientras las doncellas revoloteaban en torno a la reina, cepillándole la capa y el vestido y retocándole el peinado.
Ginebra les dio las gracias y las mandó a ocuparse de otros asuntos. En cualquier caso, poco podía hacerse para dar vida a su pálida tez o poner en su semblante una sonrisa como la de Arturo. ¿Qué importa ya?, se dijo. Sólo nos queda aceptar lo que el destino nos depare.
Pero como una reina, siempre como una reina.
Alzó la cabeza.
—Estoy preparada, Arturo —anunció.
Cuando entraron en el gran salón, Ginebra vio a Kay, Bedivere y Lucan abrazar a Gawain, y al tierno Bedivere llorar en el hombro de su viejo amigo. En silencio junto a ellos, se hallaban Bors y Lionel, sin intentar siquiera ocultar la emoción que sentían.
—¡Maldita sea, Gawain! —exclamó Lucan, entre la risa y el llanto—. Ya casi habíamos dado por perdido vuestro condenado pellejo.
—Y si descartábamos la idea era sólo por la convicción de que nunca os querrían en el Otro Mundo —añadió Kay en broma para disimular su alegría.
Al lado de ellos, un alborotado grupo de caballeros de menor edad rodeaba a Gaheris y Gareth. Sólo Agravaine permanecía a distancia, con semblante impasible mientras aguardaba a que decayera el calor de la bienvenida.
El saludo que Gawain le había dirigido hacía unos minutos no había pasado de ser una mera cortesía, y Agravaine se sentía aún dolido. «¡Vaya, Agravaine!», se había limitado a decir Gawain con absoluta frialdad, y al instante le había dado la espalda, desairándolo delante de toda la corte. Una corte mucho menos numerosa que antaño, sin duda, compuesta sólo de ancianos y muchachos desde que los caballeros la abandonaron para ir en busca del Grial. Aun así, una pública ofensa por parte de alguien de su misma sangre era algo intolerable para cualquier caballero. Pronto, hermano, muy pronto, pensó Agravaine, hirviendo de rabia.
Entrando en el salón junto a Arturo, Ginebra vio la figura alta y negra de Agravaine en medio de las sedas de vivos colores y advirtió que su siniestra mirada se apartaba de Gawain para posarse en ella. Mientras se abrían paso entre la gente, Agravaine no le quitó ojo, y Ginebra experimentó una nueva y desagradable sensación. Agravaine me observa, se dijo. Una fría y muda risa sacudió su alma. Podéis observarme hasta que vuestra vista se consuma, Agravaine. Mi amor no está ya en este mundo. Ya no hay nada que ver en mí.
—Vuestras Majestades...
Ginebra no lo había visto acercarse. Surgiendo súbitamente de entre la concurrencia para interponerse en su camino, el padre abad proyectó una oscura sombra, igual que Agravaine. Con su rostro anguloso y enjuto y su agresiva actitud, semejaba una garza abatiéndose sobre su presa. Lo seguían otros veinte monjes con hábitos negros, todos ellos con toscos cinturones de cuerda y sandalias en los pies curtidos y agrietados. Su sola presencia ofendía a la vista. Diosas, Grandes, si vosotras dotáis al mundo de tanta belleza, ¿por qué todos los cristianos sin excepción se muestran en tan extrema fealdad, un puñado de espantajos proclamando su fe a su Dios?
—Señor —dijo el abad, cortando el paso a Arturo y cogiéndole la mano para llevársela a los labios.
Arturo, siempre cortés, lo miró con cara de perplejidad.
—¿Sí, padre?
El abad abarcó a sus monjes con un amplio gesto.
—Ha llegado a nuestros oídos que el Grial ha sido hallado —respondió con tono perentorio—. Si es así, y Dios en Su infinita misericordia nos ha entregado el cáliz de la Pasión de Cristo, Vuestra Majestad debe...
—Permitidme aclarar, señor, que la palabra «debe» nunca ha de usarse ante un rey —lo interrumpió Ginebra con una fría sonrisa. Señalando a Gawain y sus hermanos, añadió—: Su Majestad desea dar la bienvenida a sus parientes. —Indicó al abad que se retirara—. Os atenderá en cuanto le sea posible.
En respuesta, el indignado monje le asestó una mirada de inquina. Ginebra mantuvo la vista fija en su lívido rostro. Bien, señor, id con vuestro Dios, pensó. La mía es una fe basada en el amor.
Al volver la cabeza, vio a Arturo y Gawain fundirse en un efusivo abrazo, llorando y estrechándose hasta parecer un solo hombre. La gente permaneció en silencio, contemplándolos con admiración.
Ginebra aguardó, sin miedo ni esperanza. Así que los monjes han oído decir que el Grial ha sido hallado, pensó. ¿Por Galahad? ¿Por un muchacho enloquecido a un paso de la muerte? Gloria a su Dios si eso es cierto.
En la corte enmudecida no se movía ni un alma. Gawain fue el primero en hablar, su voz empañada aún por el llanto.
—Arturo, mi señor, perdonadnos. Hemos recorrido grandes distancias, pero no hemos encontrado el Grial.
Arturo lo estrechó nuevamente contra su pecho.
—Dios será misericordioso, Gawain —afirmó con fervor. Volvió el rostro bañado en lágrimas hacia Gaheris y Gareth, quienes tampoco se molestaban en contener las lágrimas—. Dios os bendiga, señores —dijo, y alborozado los saludó con sendos apretones de manos—. He rezado noche y día por teneros a todos sanos y salvos en casa.
—Pero, señor... —protestó Gawain, dando un paso atrás.
Sin dejar de llorar, Arturo prorrumpió en vehementes carcajadas.
—Nada de peros, Gawain. Vos y vuestros hermanos estáis en casa, y no hay hombre en el mundo más querido para mí que vosotros.
Detrás del rey, a la debida distancia, con una afectada sonrisa de satisfacción, Mordred notó que se le helaba el corazón al escuchar esa frase. ¿No hay hombre en el mundo más querido? Las palabras y sus significados resonaron en su mente. Y una vez más la voz burlona y ronca que habitaba en su interior se hizo eco de ellas. No hay hombre más querido... Ese hombre no sois vos... No hay hombre más querido que Gawain... Ese hombre es Gawain...
Supo que sus esbirros y todos sus caballeros, de pie detrás de él, lo habían oído también. El sentido de esa afirmación no dejaba lugar a dudas. Una sensación de vergüenza pública consumía el alma de Mordred. El rey ha hecho su elección, y yo he perdido. Prefiere a Gawain como heredero, y yo estoy proscrito.
—¡Escuchadme, señor! —Gawain se mesó los despeinados cabellos con una mano trémula—. Sólo la Madre sabe cuánto nos alegramos de haber regresado. Pero también otros muchos caballeros emprendieron la búsqueda. —Sus grandes ojos azules se anegaron en lágrimas—. Me temo que ignoráis cuántos caballeros habéis perdido.
Arturo lo miró con los ojos desorbitados y, palideciendo, movió la cabeza en un lúgubre gesto de asentimiento.
—Contadme.
Gawain tragó saliva.
—Sagramore ha muerto.
—¿Cómo murió? —preguntó Arturo, cerrando los ojos—. ¿En combate? ¿Como un caballero?
—Naturalmente, mi señor. Tanto él como todos los demás.
Arturo ahogó una exclamación y su tez pálida adquirió una apariencia espectral.
—¿Los demás? —repitió.
—Y ojalá pudiera ahorraros lo peor de todo —agregó Gawain, lanzándole una mirada de angustia.
—¿Lo peor? —exclamó Arturo con voz entrecortada—. ¿A qué os referís?
Gawain alzó un brazo. Dos de sus escuderos se adelantaron portando entre ambos un baúl hondo de madera, de unos seis u ocho palmos de largo. Gimiendo, Gawain abrió la tapa.
Ginebra se quedó paralizada. El baúl contenía una espada dorada y un peto blanco y oro, cuidadosamente colocados sobre una base de paja. Entre ambas piezas, asomaba la cimera de un yelmo dorado, rematada con plumas blancas, y debajo Ginebra vio el contorno de un escudo alargado en forma de corazón.
Habría reconocido todo aquello en cualquier parte. Y sólo podía haber una razón por la que estaba allí en ese momento.
Blanco y oro, Lanzarote, los colores de nuestro amor.
¿Cómo perdisteis vuestras armas, amor mío?
¿Cómo os sorprendió la muerte?
—¡Lanzarote! —Arturo se abalanzó sobre el baúl con un bramido de dolor—. ¡Es la armadura de Lanzarote! En vida suya, nadie se la habría arrebatado. Si la traéis así, debe de estar muerto. ¿Cómo ocurrió, Gawain? ¿Dónde?
—Ahora mismo os lo cuento, mi señor. —El rostro amplio y carnoso de Gawain había perdido el color y su voz traslucía una aflicción milenaria—. La vimos en venta en el mercado de un remoto pueblo. Fue fácil seguir el rastro a los villanos que la habían llevado allí. Un hatajo de villanos, en efecto, y la peor era la madre. —Hizo una pausa para enjugarse las lágrimas de los ojos—. Eran ladrones y asesinos del primero al último. Los ahorcamos a todos, pero antes los obligamos a explicarnos lo ocurrido. Familia de víboras, tenían una miserable taberna y se dedicaban a asaltar a los viajeros en los alrededores. Les indicaban el camino a una ermita situada en lo más hondo del bosque, y allí podían atacarlos por sorpresa mientras dormían. Lanzarote fue uno más de los muchos buenos caballeros que mataron.
—¿Lo mataron? —Ginebra no reconoció su propia voz. Simplemente sabía que el grito había salido de ella.
Gawain se volvió hacia la reina y se desmoronó ante su mirada.
—Lo mataron, señora —se obligó a contestar—. Lo confesaron. Sabían bien de quién hablaban: «el caballero de blanco y oro». Así lo llamaban. El jefe me lo contó todo.
Gawain guardó silencio. Nunca revelaría la expresión de jactancia que vio en los ojos del brutal maleante al afrontar su muerte. «Le partí el cráneo como una manzana podrida, al primer golpe», había alardeado el hombre con sorna. «Lo hice yo mismo, y luego los otros se divirtieron un rato.» Luego soltó una horrenda carcajada y lanzó una mirada de desdén a su madre, que maldecía con virulencia entre sus hijos. «La vieja nos dijo que no le desgraciáramos la hermosa cara.» Escupió a los pies de su madre y rió de nuevo. «Vergonzoso, a su edad. Así que nos aseguramos de que no le quedara ni rastro de la cara.»
Instantes después el canalla estaba muerto. Y su historia, se juró Gawain, moriría con él. Nadie que amara a Lanzarote conocería las crueles circunstancias de su muerte. Ni la reina ni el rey se enterarían nunca.
—Lo mataron mientras dormía. Enterraron su cuerpo en el bosque. La armadura es lo único que hemos recuperado.
Ginebra no podía moverse. Un lamento infinito traspasaba su mente. ¿Muerto, amor mío? Lo sabía. Y ahora también yo estoy muerta.
—¿Lanzarote muerto y todos mis caballeros perdidos? —Arturo se llevó las manos a la cabeza y lanzó un interminable alarido que hizo temblar el gran salón. Luego se desplomó—. Están todos muertos, Ginebra —exclamó con voz ronca, tendiendo la mano para coger la de ella—. ¡Y la culpa es mía! ¿Por qué he de vivir ahora que ellos han desaparecido? ¡Llevadme a Caerleon y dejadme morir!
32
En un primer momento Ginebra pensó que la gran herida de Arturo había vuelto a abrirse, pero cuando lo trasladaron a su cámara, el más sabio de los médicos druidas negó con la cabeza.
—En cuanto al cuerpo, el rey goza de buena salud. Ahora la herida está en su mente.
—Llevadlo a Caerleon —le aconsejaban todos—. Si en algún sitio puede restablecerse, es allí.
En Camelot, algunos murmuraban que Arturo no merecía volver a ser el de antes. Aquél era su castigo, decía la gente, por dar crédito a los cristianos cuando todo el mundo sabía que las reliquias de la Diosa no eran el Santo Grial. Se había demostrado que la reina tenía razón desde el principio, y el rey debería haberla escuchado. Pero a Ginebra no le proporcionaba el menor consuelo que el tiempo le hubiera dado la razón. Sólo le preocupaba la tarea que tenía por delante.
Como todos sabían, era la peor época del año para viajar. En los cortos días invernales, los caminos estaban embarrados y el avance era lento; al amanecer, el sol salía tarde, apagado y mortecino, como si le molestara iluminar la tierra con sus rayos. Pasado un mes, la nieve cubriría montes y valles. Además, ellos se desplazaban con mayor lentitud, porque Arturo no podía cabalgar. Mientras los otros, a lomos de sus caballos, padecían el azote del cortante viento, Arturo yacía en una litera, sollozando día y noche.
—He perdido al más extraordinario caballero del mundo —lo oían lamentarse hora tras hora—. Y la hermandad de la Tabla Redonda ya no existe. ¡Oh, Lanzarote! ¡Griflet, Helin, Sagramore! ¡Cuánto significabais para mí!
Cabalgando junto a él, Ginebra oía todos sus gemidos, pero sus oídos permanecían cerrados, las palabras carecían de sentido para ella. Otra voz sonaba dentro de su cabeza, y escenas mucho más gratas desfilaban por su afligida mente. Volvió a ver una luna llena de verano sobre un bosque. Las ramas plateadas de los árboles dorados se inclinaban suavemente hasta besar la hierba verde y dulce, y una sutil bruma flotaba por encima del claro como volutas de humo mágico. Allí, rodeado por un círculo de viejos robles cubiertos de musgo, se erguía un desconocido, alto y adusto bajo la resplandeciente luz de la luna. La miró con unos ojos del Otro Mundo y se arrodilló para besarle la mano.
—Sois la mujer del sueño —dijo con su cadencioso acento, propio de las tierras que se extendían al otro lado del mar—. Soy Lanzarote. Mi espada es vuestra; mi vida está a vuestra disposición.
¿O acaso eso lo dijo más tarde, cuando su amor fluyó y refluyó a lo largo de los siguientes años? Dieciocho años, Lanzarote, dieciocho apacibles primaveras y dieciocho crudos diciembres, vinieron y se fueron, y yo seguía considerándote mío. Ahora te he perdido doblemente, has abandonado mis brazos y mi corazón.
Ginebra pensó en la tumba de Lanzarote en el bosque, en su largo cuerpo bajo una escasa capa de tierra arenosa y hojas muertas. Debéis de tener frío ahí, amor mío. Permitidme que os proporcione abrigo. Iré con vos, querido; no tardaré en haceros compañía. Aguardadme ahí, en el mundo entre los mundos. Permitidme cumplir con mis obligaciones aquí durante un tiempo. Luego estaremos juntos... y con Amir.
Amir.
El aire escapó de sus pulmones en un amago de suspiro.
Amir, sí. Volveré a ver a mi hijo. ¿Lo recordáis, amor mío? Lo perdí hace muchos años. También su tumba es fría; yace al lado del mar.
Fría, fría...
Pero tú, Amir, siempre has tenido el calor de mi corazón, ¿verdad, pequeño mío? ¿Me oyes, Amir? Pronto estaré contigo.
—¿Señora?
Ginebra oyó la voz de Ina a sus espaldas.
—¿Sí, Ina?
—Estabais hablando, señora. Pensaba que me llamabais.
Ginebra se echó a reír sin saber por qué.
—¿Hablando? No, en absoluto. ¿Qué tengo yo que decir?
¿Fue un suspiro el sonido que Ginebra oyó salir de los labios de Ina, o un ahogado sollozo?
—No lo sé, señora —respondió la doncella con voz débil—. Perdonad, debo de haber oído mal.
Después Ginebra vio entre los árboles diminutas luces en la lejanía, leves destellos en el aire húmedo del invierno, y oyó remotas risas, tan tenues y dulces como el tañido de una campana. Creyó ver estilizadas formas que brillaban en la oscuridad, bailando, festejando y divirtiéndose con total abandono. ¿Lanzarote? ¿Me oís, amor mío? Si pudiéramos llegar a ese lugar, me reuniría allí con vos. Así pasearíamos descalzos entre las flores, cogidos de la mano, y yaceríamos juntos, y nos besaríamos y arrullaríamos en paz.
Ginebra oyó de nuevo su propia risa, una risa necia. ¿Por qué la había alterado tanto Elaine, la princesa del Grial? ¿Por qué había dejado marchar a Lanzarote? ¿Qué era una noche, o incluso dos, en el lecho de otra mujer, cuando él en realidad había acudido allí engañado, contra su voluntad, víctima de hechizos y artimañas? Ella, Ginebra, había disfrutado durante dieciocho años de su amor, su cuerpo, su alma. ¿Debía preocuparle que una joven bruja se hubiera aprovechado de él y robado su mente por unas horas?
No, no, no, no...
Apenada, movió la cabeza en un vehemente gesto de negación y descubrió que no podía detenerse. No, no, no, no, no, no...
Pensaba que habíais defraudado mi amor, Lanzarote.
Pero os defraudé yo a vos.
No tuve fe, ni confianza.
No, no, no, no, no, no, no, no, no, no...
—¿Señora? —Volvía a ser Ina, esta vez con tono más apremiante—. Señora, debéis descansar. No os encontráis bien.
—¿Descansar? —De nuevo la extraña y estridente risa—. Pronto descansaré, ya lo veréis.
Dioses del cielo, ¿qué se había apoderado de la reina?
Cabalgando inmediatamente detrás de la litera del rey, Mordred observaba con atención a Ginebra, que se balanceaba ensimismada sobre el caballo que lo precedía. Su inquietud por el rey era lógica. El dolor por la pérdida de sus caballeros había perturbado la mente de Arturo, y nadie sabía cuándo volvería a ser el de antes. ¡Y, por todos los Dioses, aquel descabellado traslado a Caerleon, teniendo que viajar en la peor época del año! Mordred flexionó los pies ateridos dentro de las botas, masculló una maldición y contempló su blanco aliento condensado convertirse en hielo en el aire.
Pero quizá Agravaine tenía algo de razón. Fueran quienes fueran, las mujeres siempre pensaban en sí mismas. Las mujeres. Mordred recordó su último esparcimiento con una mezcla de lascivia y desprecio. Eran todas iguales, el mayor mal necesario del mundo, siempre obsesionadas con sus nimios planes y cábalas. Y una reina como Ginebra estaría preocupada por su país, su poder, la continuidad de su reinado. Debía de atenazarla un miedo mortal ante lo que pudiera ocurrir cuando faltara Arturo.
Involuntariamente, Mordred torció los labios en una sonrisa. En fin, Agravaine había extraído algunas conclusiones interesantes al respecto.
Agravaine. Mordred volvió a sonreír. Percibía la mirada de su nuevo seguidor clavada en su espalda. El príncipe de las Orcadas cabalgaba justo detrás de él, encabezando la marcha de los caballeros junto a sus hermanos, lugar de honor reservado a ellos como parientes predilectos de Arturo. Los caballeros en cuestión eran pobres y escasos por esas fechas, y tan pronto como llegaran a Caerleon quizá se iniciara la renovación de la Tabla Redonda. Antes de comenzar la búsqueda del Grial, un rey siempre podía cabalgar acompañado de una plétora de vistosos estandartes y relucientes lanzas. En ese momento seguían a Arturo ancianos y lisiados, y aquellos que habían fracasado en la búsqueda. Los héroes como Lanzarote habían muerto, y nunca volverían.
No importa, pensó Mordred. Se aclaró la garganta y escupió. En realidad, era mejor para él que la mayoría de los caballeros hubieran perecido. No conocían nada aparte de Arturo y las viejas costumbres. Pero se avecinaban cambios, y los más sagaces ya lo preveían.
Cambios.
Las cosas están cambiando, hijo mío. ¿Estáis preparado? ¿Qué haréis?
En el ojo interior de Mordred ardió un fuego negro azulado. El rey no puede negarme nada, contestó mudamente a la voz de su cabeza. Para él, soy más importante que Gawain. Puedo competir por su amor con Gawain y vencerlo. Y ahora está enfermo, así que debe delegar su poder en mí. Puedo investir yo en lugar de él a los nuevos caballeros, y se postrarán de rodillas ante mí y me jurarán lealtad.
¡Rey Mordred! ¡Mordred al trono! Mordred creyó ya oír las aclamaciones que el futuro le reservaba, y le dio vueltas la cabeza. Bajo su reinado, la nueva orden de caballería alcanzaría cotas nunca vistas en el pasado, y sus hazañas serían conocidas en todo el mundo. Arturo caería en el olvido y durante mil años se hablaría sólo del rey Mordred y la Tabla Redonda.
Antes de despellejar al oso, debéis cazarlo, eh, muchacho.
Sin previo aviso, las roncas carcajadas de Merlín resonaron en su mente. Con una mezcla de sorpresa y temor, Mordred dejó escapar un gruñido. ¿Cómo es posible, anciano?, preguntó al vacío con tono desafiante. ¿No habíais muerto? ¿Aún ronda por ahí vuestro espíritu? Pero nada se movió en el helado bosque. Como única respuesta, oyó el chacoloteo de los cascos de los caballos y el tintineo de los arneses. Con un violento respingo, Mordred se sacudió aquella incipiente premonición y trató de serenarse. Nada de eso tenía la menor importancia. Los hombres sensatos aprendían a extraer provecho de tales circunstancias.
Por eso precisamente envió a Vullian y Ozark en busca de Agravaine para que se lo llevaran aparte. Mientras los mozos abrevaban a los caballos y los caballeros y sus escuderos aguardaban tranquilamente en amigables grupos o se adentraban en el bosque para atender las necesidades de la naturaleza. Mientras sus dos adláteres charlaban con Agravaine, Mordred cruzó discretamente el claro, despidió a Vullian y Ozark con un gesto y, con aparente naturalidad, entró en conversación con Agravaine.
En unos minutos Mordred averiguó que el atento orcadiano había visto lo mismo que él, y otras cosas más.
—La reina actúa de un modo anormal en ella —declaró Agravaine como sin darle importancia, con la mirada perdida en la creciente oscuridad—. Pero ¿por qué?
Con unas cuantas frases crípticas, informó a Mordred de todo lo que sabía. Lo que sabía pero no comprendía plenamente. Mientras montaban en los caballos al inicio del viaje, había visto a Ginebra besar y hacer girar un anillo que llevaba en el dedo con tal abstraimiento que al final su doncella Ina, con lágrimas en los ojos, le había cogido la mano y quitado el anillo.
¿Qué anillo?
Agravaine lo ignoraba. Pero la reina lo llevaba desde hacía diez o veinte años.
¿Adonde había ido a parar el anillo?
La doncella lo había ensartado en una cadena que colgaba del cuello de su señora y después las dos se habían echado a llorar.
¿Por qué juguetearía así la reina con aquel anillo?
¿Quién sabía?
Pero valía la pena seguir el proceso con atención, ¿no?
Sin duda. Y así se haría.
Bien.
Satisfecho, Mordred prosiguió su paseo, y Agravaine desapareció en la oscuridad del bosque.
Desde su ventajosa posición en un pequeño claro al otro lado de los árboles, calentándose las manos con el aliento y apretando los brazos contra su cuerpo aterido, Gaheris lo observó marcharse. Junto a él, Gareth temblaba y daba patadas en la tierra, y Gawain descansaba sentado en un tronco caído, acodado en sus rodillas, con la enorme cabeza hundida entre las manos en pesarosa actitud.
Lanzarote. Gawain apenas podía contener el deseo de aullar de pena. La habría emprendido a cabezazos contra el árbol más cercano. Quizá eso le proporcionara algún alivio al torrencial dolor y los remordimientos de conciencia que lo atormentaban noche y día. Si hubierais venido con nosotros, viejo amigo, aún viviríais. Si os hubiera esperado en lugar de obstinarme en seguir adelante... si no hubiera desatendido nuestra hermandad de caballeros...
Gaheris, detrás de él, llamó su atención de un codazo.
—Mirad allí, hermano —señaló hacia el otro lado del claro—. Nuestro Agravaine está de coloquio con el príncipe.
Gareth se volvió también en esa dirección.
—Es cierto. —Se sonrojó y dejó escapar una risotada de sorpresa—. Sí, allá va. ¿Qué creéis que puede significar eso?
En los ojos azules de Gaheris apareció una expresión fría como el hielo.
—Problemas, ¿no os parece? —dijo, asestando otro codazo a su hermano mayor.
Y también Galahad, en cuya muerte tengo igualmente parte de culpa, pensó Gawain, y asintió de mala gana. Si hubiera pensado en cuidar de ese muchacho, estaría aún entre nosotros. Si teníamos que perder a Lanzarote, como mínimo contaríamos todavía con la presencia de su hijo.
Notó una fuerte palmada en la espalda y oyó una insistente voz.
—Gawain.
Gawain movió su desgreñada cabeza como un oso herido.
—¿Qué os pasa, Gaheris? —protestó, malhumorado. Agravaine, vestido de negro, se había perdido de vista entre los árboles—. ¿Agravaine hablaba con Mordred? ¿Y qué más da? El príncipe trata cortésmente a todo el mundo. —Los labios de Gawain se enarcaron en una lúgubre sonrisa—. Descuidad, hermano. Os aseguro que no tiene la menor importancia.
33
A lo largo de todo ese espantoso período, Caerleon dormitaba en su ciudadela de roca. El bosque primigenio se ceñía a sus murallas, protegiéndolos de las peores tormentas invernales. Las toscas piedras del viejo castillo, ya antiguas cuando el primer Pendragón lo conquistó habían resistido el viento y las inclemencias del tiempo durante un milenio. Aun así, los demonios nocturnos aullaban alrededor de sus altas torres, arrancaban sus estandartes de las almenas y descargaban nieve y granizo en sus patios y claustros. Y todo el invierno Ginebra cuidó de Arturo mientras éste recobraba poco a poco las fuerzas, y en todo ese tiempo perdido no pasó ni un instante sin que deseara que su vida acabase y se sintiera agonizar también ella.
A la postre, la tierra volvió a desperezarse y despertó lentamente. Una tardía y vacilante primavera descendió desde las montañas, y un sol amarillo pálido se adueñó del cielo. Fundió la nieve que bloqueaba los caminos, y los ríos fluyeron otra vez, sus aguas libres por fin de las cadenas de hielo. Entre los viajeros de la nueva estación, había un caballero, que regresó renqueante a Camelot, seguido de cerca por otro, y luego partieron ambos hacia Caerleon para reunirse con el rey.
—¡Griflet! —exclamó Arturo entre sollozos, estrechando al caballero contra su pecho—. ¡Y Ladinas! —Extendió su largo brazo para abarcar con él al otro recién llegado—. ¡Alabado sea Dios!
Ladinas lloró en el hombro de Arturo.
—Hemos perdido a Dinant.
—¿Cómo? —preguntó Arturo, poniéndose tenso.
—Un cruel señor nos encerró en la misma mazmorra. Dinant contrajo el tifus en el viciado ambiente de nuestra celda.
—¿Y cómo habéis sobrevivido vosotros dos?
A juzgar por su tez ictérica y el color amarillento del blanco de sus ojos, era obvio que Griflet padecía la enfermedad de Oriente de la que ya nunca sanaría por completo. Pero en su irónica sonrisa asomaba aún el viejo Griflet de siempre.
—Por milagro, mi señor —respondió—. Pero oiréis nuestro relato.
Temblando de la cabeza a los pies, Ladinas asintió con fervor.
—Hay mucho que contar.
Con sus historias tuvieron embelesada a la corte noche tras noche hasta el final del invierno, mientras las llamas de las velas oscilaban en las corrientes de aire del Gran Salón, el fuego crepitaba en las chimeneas, el ponche caliente llenaba las copas y, fuera, el aguanieve caía en la oscuridad como pequeños dardos. Los dos supervivientes devolvieron el calor al rostro de Arturo y el vigor a sus movimientos, y cuando llegó el buen tiempo, volvió a salir de caza.
Pero el recuento total de las bajas estaba aún pendiente. La tarea de confeccionar la lista de los fallecidos se encomendó a Gawain, Kay, Lucan y Bedivere.
Erec, Yvain, Helin... Enumeraron uno por uno los nombres de los caballeros y sus destinos.
—Muerto en una emboscada, colgado de un árbol hasta perecer de hambre, capturado por los sarracenos, cegado y hecho esclavo...
—¡Santo Dios, no! —Arturo volvió a sollozar lastimeramente—. ¿Tantos hombres perdidos? ¿Lanzarote desaparecido y todos mis buenos caballeros muertos?
Pero su espíritu no halló desahogo en las lágrimas. Pese a que montaba a diario y se esforzaba con denuedo por llegar a un pleno restablecimiento, la pérdida de sus caballeros era una herida que ya no cicatrizaría.
—Y ésa es la señal que Dios nos envía para hacernos saber que ha llegado la hora —observó el padre abad con semblante sombrío, mirando al grupo de monjes.
El círculo de atentos rostros le revelaba que sus oyentes lo escuchaban con los cinco sentidos. En otras circunstancias se habría sentido orgulloso de la sala capitular en la que se hallaban, una estancia de altos techos y paredes blancas que el rey había encargado para ellos cuando transformó la antigua capilla de Caerleon en una magnífica iglesia. Pero ya habría mejores ocasiones para eso.
—¿Y bien, hermano? —dijo bruscamente—. Hablad.
De pie ante ellos había un joven monje, enviado a la cámara privada de Arturo con el pretexto de rezar por su pronta recuperación en cada hora canónica, pero cuya verdadera misión consistía en espiar al rey.
—La reina ha atendido a su señor incansablemente —anunció el entusiasta joven— y el rey la ha tenido a su lado día y noche, buscando alivio a la aflicción en la compañía de su esposa. Pero esta noche ella sufría vahídos a causa de la fatiga y la tensión, así que el rey la ha mandado a reposar, al menos hasta la hora de la cena. —La emoción iluminaba sus ojos redondos, enclavados en una cara aún más redonda—. Por fin el rey se ha quedado a solas, padre.
El abad juntó las yemas de los dedos, formando un chapitel con las manos.
—Así pues, Arturo puede ser nuestro —susurró.
Para sus adentros, repitió su plegaria de los últimos veinte años: Señor, concededme el alma del rey. Escrutó las penetrantes miradas y los monacales rostros que lo rodeaban y tuvo la convicción de que luchaba con sus mejores efectivos. Todos eran conscientes de lo mucho que había en juego. Sus ojos se posaron en el monje sentado enfrente, un hombre de mirada impasible, casi de mediana edad.
—Hermano Silvestre, ¿os parece buen momento para comunicar al rey las noticias procedentes de Roma?
Silvestre asintió con la cabeza. Fueran cuales fuesen sus pensamientos, su expresión tranquila y su fibroso cuerpo no traslucieron nada. Señaló al monje sentado junto a él, una criatura fea y achaparrada con una mueca cruel en el rostro y aspecto más propio de un campo de batalla que de una iglesia.
—Estamos preparados, Iachimo y yo.
Iachimo enseñó los dientes rotos en una amplia sonrisa y movió la cabeza en un gesto de asentimiento. Reprimiendo un suspiro, el abad dio su beneplácito. Hágase la voluntad de Dios, pensó. Silvestre e Iachimo habían realizado juntos una buena labor, y seguirían haciéndolo. La deslumbrante fuerza de voluntad y la astucia de Silvestre en la lucha por captar corazones y mentes dependían de su ordinario compañero de un modo que nadie conocía. ¿Qué importancia tenía, pues, que todo en Iachimo delatara su turbio pasado? ¿Que gruñera en lugar de hablar y oliera igual que un perro? Señor, abridme vuestro corazón, rogó el abad. No me dejéis caer en el orgullo ni en el desdén. Necesitamos a esta clase de guerreros para difundir Vuestra santa palabra. Permitidme usar esta tosca herramienta en Vuestro eterno nombre.
Se inclinó en su silla, impaciente por actuar.
—Un empujón más —dijo, absorto en sus propias palabras—, una última ofensiva, y el rey será nuestro. Ahora se halla debilitado por la pérdida de tantos caballeros y necesita un emplasto para aliviar el dolor de las heridas de su corazón, y eso es precisamente lo que nosotros podemos administrarle. Y esta vez la reina no se opondrá a nosotros como en ocasiones anteriores, ya que tampoco ella está en su mejor momento.
Silvestre e Iachimo cruzaron una sonrisa cruel.
—Ginebra está desquiciada y ya no sabe lo que hace.
—Es el vicio de las mujeres —sentenció una voz áspera junto al abad—. Lo han heredado de su antepasada Eva, la que indujo al pecado a nuestro primer padre Adán.
—En efecto —convino el abad lacónicamente con expresión ceñuda.
El hermano Anselmo poseía sin duda una gran fuerza espiritual, así como un afilado conocimiento de las Escrituras. Pero su entrega a la lectura era tan antinatural como la opacidad y nula lucidez de Iachimo. Dios mío, ¿por qué no me mandas alguna vez a un hombre equilibrado?
—Su débil inteligencia, sí, ése es uno de los problemas de las mujeres, como lo es también el útero errante —puntualizó Rodri, el novicio y discípulo de Anselmo que cuidaba los libros de su maestro y compartía su celda—. El filósofo pagano nos advierte de ello.
Anselmo enarcó sus erizadas cejas.
—¿Os referís al Estagirita? —inquirió con aspereza.
—Sí, el mismo, Aristóteles —confirmó el novicio. Recorrió a los presentes con la mirada, dispuesto a explayarse sobre el tema—. Según el antiguo sabio, las partes internas de las mujeres no están fijas. Cuando les sobreviene la histeria, el útero se hincha y obstruye la garganta. —Un intenso brillo apareció en sus ojos minúsculos y redondos—. Son los órganos situados por debajo de la cintura los que rigen su comportamiento, en tanto que en los hombres permanece el intelecto, creado a imagen de Dios. Por eso todas las mujeres sucumben a la lujuria y las bajas pasiones, por eso están dominadas por el pecado y carecen de control sobre sus entrañas.
—Las mujeres son rameras, sí —atajó el abad, hirviendo de rabia. ¡Señor, ayúdame a refrenar los lascivos pensamientos de estos hombres!—. Pero no hace ninguna falta que un griego pagano venga a decírnoslo. La cuestión es: ¿Qué misión nos ha traído hasta aquí? Desde la propia reina Ginebra hasta la más humilde doncella, todas estas mujeres creen que su Diosa les ha concedido libre albedrío y el derecho a disponer de sus cuerpos a su antojo. Piensan que son ellas quienes han de elegir a sus parejas, en lugar de ser los hombres quienes las elijan a ellas. —Guardó silencio por un instante y, para su satisfacción, comprobó que contaba con la atención absoluta de todos los monjes—. Y mientras piensen eso, no accederán a someterse a los hombres. Pese a su debilidad, seguirán resistiéndose a los designios del Señor. —Alzó la vista al techo y un incandescente resplandor iluminó su rostro—. Por eso debemos acabar con la Gran Ramera en su sagrada isla. Debemos erradicar el culto a la Diosa en Avalón.
Se produjo un general murmullo de ferviente asentimiento.
—Y triunfaremos, hermanos —continuó el abad, hablando entre dientes—. Ante la amenaza de nuestra espada, la Gran Madre se ha visto obligada a abandonar los blancos páramos del norte y refugiarse a la orilla del mar Interior. Los lugares sagrados han sido profanados, y destruidos sus altares. En estas islas ya sólo se nos resiste este remo.
Silvestre esbozó una amarga y severa sonrisa.
—Y sólo porque aquí se encuentra Avalón. —Carraspeó con afectada modestia—. Pero ya conocéis, padre, nuestros avances en Avalón. Tanto el lago como el río prácticamente han desaparecido, y sólo un último canal llega a la supuesta isla. Los moradores del lago se han marchado, y la vieja bruja del lugar, que se hacía llamar la Señora, no ha vuelto a dar señales de vida.
—Bien, bien —dijo el abad, visiblemente tenso, desorbitando los ojos en una expresión de ávido deseo—. Ya sólo queda asegurarnos la colaboración de Arturo, y entonces estaremos en situación de actuar contra su rebelde reina.
—Reina no, padre —matizó Anselmo con un moralista fervor rayano en el fanatismo—. No en rigor, ya que una mujer nunca puede ejercer el poder sobre los hombres. Nuestro Señor lo prohíbe expresamente. Y no puede ser reina como consorte del rey Arturo porque no contrajeron matrimonio por los ritos de la Santa Iglesia. Es por tanto una ramera y vive en pecado...
—Gracias, hermano —lo interrumpió el abad con tono cortante. Ya habría tiempo para la teología cuando se ganara aquella guerra. De pronto se puso en pie, recogiéndose los faldones del hábito—. Vamos, pues. Todos —ordenó, encaminándose con paso enérgico hacia la puerta de la sala—. Reina o concubina, Ginebra ha dejado a solas a Arturo. No perdamos el tiempo en discusiones. Ha llegado el momento de la acción.
Encontraron a Arturo postrado de rodillas en su capilla privada, con las manos entrelazadas y la mirada fija en una talla de marfil de un Cristo atormentado. Bajo el crucifijo había un magnífico altar cubierto de púrpura y oro, y el paño tenía bordada una cruz de oro con un rubí cabujón en el punto de intersección que brillaba como un ojo perverso. Detrás, salmodiaba lastimeramente un único monje, y el empalagoso aroma del incienso impregnaba el aire.
En la cámara exterior rezaba un grupo de monjes, y los centinelas montaban guardia ante la puerta, atentos pero desconcertados. El padre abad y su séquito pasaron ante ellos sin mirarlos siquiera.
—Hijo mío.
—¿Padre?
Poniéndose en pie, Arturo recibió a la delegación calurosamente y sin sorprenderse.
—¿Venís a recordarme mis devociones? —preguntó. Abarcando la capilla con un amplio gesto, sonrió lánguidamente—. Como veis, estaba ya orando.
El abad negó con la cabeza.
—No, hijo —contestó con una inexplicable aflicción—. Nunca he tenido motivos para poner en duda la profundidad de vuestra fe. También me consta que esa fe se ha visto sometida a difíciles pruebas, como lo está ahora más que nunca.
—¿Ahora? —Arturo mudó de color—. Pues sí, así es. Mis buenos caballeros han muerto. ¿Teníais ya noticia de ese hecho, padre? —Hizo una mueca de pesar—. ¿Y del modo en que murieron?
—Sí —contestó el abad. Alzó la voz y, con una seña, pidió a sus monjes que se aproximaran—. El precio del pecado es siempre la muerte, me temo.
Arturo bajó la cerviz como un oso herido.
—¿Fue el pecado, pues, lo que les impidió llegar al Grial? ¿La causa de tal pérdida de vidas?
—El pecado, sí, con toda seguridad —declamó el abad—, o de lo contrario el Grial estaría ahora en nuestras manos.
—Un pecado que no puede pasarse por alto, mi señor —añadió Silvestre, inclinándose hacia el rey con ávido semblante.
—¡Tan negro como la pezuña de Satán! —exclamó Anselmo.
Un espasmo de terror recorrió el cuerpo de Arturo.
—¿El pecado condenado con el fuego eterno? —Abrió desmesuradamente los ojos mientras una nueva sospecha nacía en su mente—. ¿Os referís a mi propio pecado? —Soltó una escalofriante carcajada—. ¿Segaría Dios las vidas de mis caballeros por eso?
No recibió respuesta. Arturo se revolvió como una rata en una trampa. Alrededor ardía un círculo de miradas acusadoras. Se golpeó la frente con los puños.
—Dios sabe que he pecado —clamó con voz ronca. Por su expresión ausente se adivinaba que su cerebro estaba hurgando en el pasado—. Incumplí mi juramento a Ginebra... Yací con mi hermana... Maté a mi hijo.
El abad juntó las manos en ademán de oración.
—Esos son pecados suficientes para condenar a cualquier hombre —afirmó.
—Pero ¿no los he expiado ya? —preguntó Arturo, consumido por la angustia—. Bien sabéis que me he confesado en numerosas ocasiones. He hecho penitencia, he sufrido por mis pecados. —Se echó a llorar tan desconsoladamente como un niño—. ¿Mi arrepentimiento no ha bastado a los ojos de Dios? ¿Pesan aún esos pecados sobre mi cabeza? ¿Han muerto los mejores caballeros del mundo por mi culpa?
—¿Quién sabe, mi señor? —dijo el abad con fuego en la mirada—. Vuestros pecados son graves, eso no puede negarse. Pero pensad, señor, cómo se inició la búsqueda. El Grial apareció ante nosotros en Camelot y luego volvió a desvanecerse. ¿Y por qué?
Arturo, perplejo, alzó la vista.
—¿Por qué? Lo ignoro.
El abad se inclinó hacia él.
—Porque allí no podía permanecer en santidad. El bastión de la Diosa es un lugar pecaminoso.
Arturo lanzó un gemido.
—¿Qué debo hacer?
El abad extendió sus dedos largos y descarnados. .
—Quizá exista aún una manera de conciliar vuestro pecado y el pecado de Camelot con los intereses de Dios aquí en la tierra. —Señaló a los monjes que lo acompañaban—. ¿Recordáis al hermano Silvestre y el hermano Iachimo? Ambos se han dedicado a promover la causa de Cristo en la Isla Sagrada. Durante muchos años han mantenido una casa de Dios en Avalón, sumando sus plegarias cristianas al culto que se practica allí mientras yo dirigía las acciones de los cristianos en estos lares. Pero ahora Dios nos ha encomendado a todos una nueva misión. —Avanzó un paso, se arrodilló ante Arturo y agachó la cabeza. Un intenso rubor teñía sus enjutas mejillas—. Señor, dadme vuestra bendición porque debo abandonar este lugar. He recibido órdenes del Papa. Me han destinado a Canterbury, para ocupar allí el cargo de arzobispo.
—Dios esté con vos, padre —dijo Arturo fervorosamente. Ayudando al abad a levantarse, le besó las manos y saludó a sus acompañantes con una reverencia—. ¿Y el hermano Silvestre os sustituirá aquí, supongo?
—Así es, mi señor, si dais vuestro consentimiento —respondió el abad—. Y para facilitar su tarea desearía solicitaros un gran favor. —Se interrumpió. Nadie se movió. Percibió alrededor la fuerza de voluntad de los monjes, y su propia pasión fluyó por sus venas como fuego líquido. Dadme valor en esta hora, Dios mío, rogó, y se dispuso a acometer el lance más arriesgado de su vida. Con toda la potencia de su voz, dijo—: Un favor para la Iglesia de Cristo. Un favor que, a la vez, os salvará a vos, mi señor, en vuestra pugna por limpiaros el lodo del pecado. —Audazmente, dio el paso definitivo—. A vos, mi señor, y también a vuestra reina, la reina Ginebra. Desde hace un tiempo estamos muy preocupados por ella...
—¿Salvarme? —repitió Arturo, sobresaltado—. ¿A mí y a Ginebra? ¿Cómo?
El abad tomó aliento. Dios mío, suplicó, dad alas a mis palabras.
—Debemos obrar de la manera más correcta —declaró—. Oídme bien, Majestad, y os diré cómo...
34
Ginebra despertó inquieta de un pegajoso sueño. En un primer momento no reconoció su propia cámara, ni el dosel de su cama. No debería haberme dormido, pensó de inmediato. Sólo quería cerrar un rato los ojos antes de la cena, y ahora ya casi ha oscurecido.
Se incorporó en el lecho y procuró serenarse. Notando una ráfaga de aire frío de primavera, se volvió hacia la ventana y vio que estaba abierta.
¿Cómo es posible?
Debía de haber entrado Ina para abrirla.
Pero ¿por qué?
Estaba aterida de frío y sentía en la piel la humedad de la brisa vespertina. Al instante la asaltó un extraño pensamiento con la fuerza de un golpe. Habéis dejado indefenso a Arturo, y también a vos misma. No podrá protegeros si no puede protegerse él.
En el alféizar de la ventana se posó una paloma blanca. Agitó las alas con manifiesta angustia y miró fijamente a Ginebra con sus ojos grandes y lastimeros. El mensaje penetró de nuevo en la mente de Ginebra: ¿Por qué os habéis apartado de Arturo? ¡Id a su lado, id ahora mismo!
—Decidme, Madre, ¿por qué? —exclamó Ginebra, acongojada—. Protegerle ¿de qué?
Pero la paloma se limitó a desplegar su blanca cola y alzar el vuelo.
Ginebra cogió el vestido extendido a los pies de la cama.
—¡Ina, ayudadme! —llamó Ginebra con desesperación—. ¿Dónde estáis?
—¡Aquí estoy, señora! —contestó la doncella, entrando en la habitación con expresión temerosa.
—Aprisa, aprisa —ordenó Ginebra con la voz entrecortada—. Arregladme el vestido, retocadme el peinado. Debo acudir junto al rey.
Pero aun mientras Ina la atendía, Ginebra pensó: Ya debe de ser demasiado tarde.
Demasiado tarde, demasiado tarde.
Ginebra recorrió a grandes zancadas la distancia que la separaba de los aposentos del rey. Arturo estaba arrodillado ante el altar de su capilla, con los ojos cerrados y huellas de lágrimas en el rostro.
¿Demasiado tarde?
—¿Oráis, Arturo? —preguntó Ginebra, percibiendo un dejo de temor en su propia voz.
—Ginebra, bienvenida —respondió Arturo, y se puso en pie con una alegría que hirió el corazón de la reina—. Rogaba por el feliz desenlace de los designios de Dios aquí en la tierra.
¿Vuestro Dios o el mío, Arturo?, pensó Ginebra, pero bien sabía de qué Dios le hablaba.
—Querida mía —dijo Arturo, acercándose a ella y cogiéndole las manos con ternura—, deberíais descansar más. No tenéis buen aspecto.
¿Cómo voy a tener buen aspecto ahora que Lanzarote ha muerto?, protestó en su interior. Ya nunca me sentiré bien hasta que también yo haya muerto.
Se desprendió de él y se apartó. La asaltó entonces un súbito recelo, aunque desconocía el motivo.
—¿A qué os referís cuando decís «los designios de Dios aquí en la tierra?»
Ginebra notó al instante que Arturo rehuía su mirada.
—No estáis bien, Ginebra —insistió él, alejándose unos pasos—. También otros se han dado cuenta. El padre abad ha venido a expresarme su preocupación. Los monjes os han visto hablar sola.
—He estado... muy triste. —Respiraba con dificultad—. Atravesamos momentos muy difíciles. También vos sufrís —Reprimió la rabia. Sin duda los cristianos intentarán sacar provecho de la muerte de Lanzarote, pensó. Pero si los monjes han estado aquí, debo andar con cautela. Arturo les presta oídos, y ellos no me tienen el menor aprecio.
Arturo asintió, pesaroso.
—Pero procuraremos reparar los daños —declaró Arturo con ímpetu—. No hay pecado tan grande que nos prive del amor de Dios, ni que nos impida obtener Su perdón aquí en la tierra.
—¿Pecado? ¿Perdón celestial? —El recelo se adueñó nuevamente de Ginebra—. ¿De qué habláis?
Sabía que su tono era más corrosivo de lo que pretendía. Pero Arturo la observaba con una expresión muy distante.
—Pecado, Ginebra —repitió Arturo sombríamente—. Pecado y muerte. Mi pecado. —Exhaló un trémulo suspiro—. Y la muerte... —Titubeó y se interrumpió.
Una repentina lástima se adueñó de ella. Se refiere a Amir, pensó. Se quedó sin habla. Oh, Arturo, Arturo, ¿por qué no acudís a mí? ¿O acaso os he fallado alguna vez cuando más me necesitabais?
—Debería haberme dado cuenta —logró decir por fin— de que la pérdida de Lanzarote os llevaría a pensar en Amir.
Arturo movió la cabeza en un desesperado gesto de asentimiento.
—He de expiar mis culpas, debéis entenderlo, Ginebra. Por Lanzarote y por Amir.
—¿Por Lanzarote? —repitió ella, desconcertada—. Arturo, no os comprendo. ¿Cómo podéis ser responsable de la muerte de Lanzarote?
—La suya y la de todos mis caballeros —lamentó Arturo—. El abad me ha ayudado a ver las cosas con claridad.
—¡Diosa, Madre! —exclamó Ginebra.
—No os atormentéis por ello, Ginebra —dijo Arturo—. Podemos reparar el mal.
—¿Podemos? ¿Nosotros? —Ginebra se mesaba los cabellos—. ¿Qué tengo yo que ver en todo eso?
Arturo le cogió las manos.
—Tenéis mucho que ver —aseguró—. El padre abad me ha mostrado el camino. —Se interrumpió y rió afectadamente—. He de recordar que no debo seguir llamándolo así. Ahora es el arzobispo de Canterbury.
—¿Ah, sí? ¿Una gran autoridad religiosa, pues? ¿Tenemos que arrodillarnos ante él?
Si Arturo percibió el sarcasmo en su tono de voz, no dio señales de ello.
—Sí. El Papa le ha otorgado esa dignidad, mediante un comunicado escrito de su puño y letra, según me ha contado.
—Arturo —atajó Ginebra, implacable—, todo eso me trae sin cuidado. ¿Y cuál es, si puede saberse, la buena obra que servirá para reparar el mal?
—Una buena noticia, Ginebra. —Una sonrisa de júbilo iluminó el semblante de Arturo—. El arzobispo ha venido a solicitar permiso para construir una gran iglesia.
—¡Otra no! ¿No han construido ya bastantes en todo el reino?
—Un momento, Ginebra. Escuchadme. Superará a todas las iglesias erigidas hasta la fecha. Será la mayor de estas islas, quizá de toda la cristiandad.
Ginebra apenas podía contenerse.
—Así que ahora los cristianos desean exhibir su riqueza y su poder, ¿no? —Lanzó una áspera carcajada—. ¿Y eso qué nos importa a nosotros?
—Aguardad, amor mío. —Arturo esbozó una sonrisa de indulgencia—. ¿Conseguiré algún día convenceros de que los cristianos son buena gente? Esta nueva iglesia... Ginebra, no vais a creerlo. —Sus ojos se anegaron en lágrimas y su sonrisa adquirió un aire místico—. El arzobispo ha pedido permiso para dedicársela a Amir. —Hizo una pausa en actitud triunfal—. A Amir, Ginebra, nuestro hijo. ¿Qué os parece?
¿A Amir?, se dijo Ginebra, muda de asombro. ¿Mi hijo en boca de esos detestables cristianos, su memoria roída por esas sabandijas, ensuciada por esos gusanos? ¿La memoria de Amir, mi hijo Amir?
Aún cegada por el dolor, casi incapaz de respirar, supo que debía poner freno a aquello. Una iracunda protesta brotó de sus labios.
—Arturo, eso es absurdo. Nunca podrá haber una iglesia cristiana de San Amir.
Arturo dejó escapar una risotada poco convincente.
—Claro que no, Ginebra. Eso todos lo sabemos. Pero recordad que el nombre de Amir significa «amado».
—¿Cómo? —dijo Ginebra, confusa.
—«Amado», Ginebra. —Arturo volvió a abrir los ojos desmesuradamente en aquella expresión de satisfacción y triunfo que ella había llegado a temer—. ¿Y quién es el amado de Dios? San Miguel, el más resplandeciente de los ángeles, y el más querido por Dios. Será la santa iglesia de San Miguel, no de San Amir.
—¿Dónde? —preguntó Ginebra, pese a conocer ya la respuesta por el modo en que Arturo hablaba.
—Así que cuando me han solicitado permiso —prosiguió él como si no la hubiera oído—, se lo he concedido de inmediato.
Ginebra tuvo la sensación de que partes de su corazón y su cerebro se desgajaban.
—¿Dónde, Arturo? —insistió, agarrándolo furiosamente del brazo—. ¿Dónde construirán esa iglesia?
Arturo la miró a los ojos con una sonrisa de alborozo.
—Pues en Avalón, amor mío, en el lugar más sagrado de vuestro país. Como santuario a nuestro amado Amir, ¿dónde, si no?
Un lacerante dolor traspasó la mente de Ginebra. El recuerdo aún vivo de los días felices y las noches de tiernos susurros de su juventud la asaltó tempestuosamente, atormentándola. Por un instante eterno sintió todo el amor entre ellos tal como fue en otro tiempo. Y sin osar moverse ni respirar, notó que se desintegraba y alejaba de ella.
De pronto todos los vínculos existentes entre ambos, los dorados lazos que los habían unido a lo largo de tantos años se deshilacharon, quedando reducidos a un tenue hilo como el de una tela de araña. Por un momento interminable, esa fina hebra pendió en el tiempo y el espacio, hasta que por fin se rompió.
¿Una iglesia cristiana dedicada a Amir en Avalón?
Arturo la había traicionado del peor modo posible. Ya nada la ataba a aquel hombre, nada la retenía a su lado. Pese a llevar tantos años de vida en común, ya no quedaba entre ellos más que polvo y cenizas, huesos secos y tierra abandonada. Intentó hablar, pero la indignación le oprimía la garganta. Se hallaba perdida fuera del Edén, en la eterna tierra baldía de la confianza defraudada y la esperanza incumplida.
Oh, Arturo...
Amir...
Y Avalón, Avalón, isla sagrada, hogar...
Llegó un suspiro procedente de Avalón, como el último aliento del mundo. Ginebra creía oír ya los hachazos de los cristianos y sus gritos triunfales mientras los manzanos talados caían a tierra estrepitosamente. Veía alzar el vuelo a las palomas aterrorizadas. Veía las plateadas flores pisoteadas por los monjes. Nunca más ascenderían los fieles con pies ligeros por los sinuosos caminos de las laderas del Tor, atendiendo la llamada de sus corazones, para honrar a la Madre dormida con sus cánticos. Nunca más arrastraría Su fragancia a través del lago la brisa primaveral. El lago ya no existiría.
Nunca más, Arturo.
Nunca más.
—¿No creéis que deberíais habérmelo consultado antes? —preguntó con fatídica calma.
—Naturalmente. —Arturo la miró con total seriedad—. Ahora os lo estoy consultando.
—Arturo, difícilmente puede considerarse esto una consulta cuando ya habéis accedido. Les habéis dado permiso para llevar a cabo sus planes sin mi consentimiento.
—¿Vuestro consentimiento? —repitió Arturo con repentina ira—. ¿Es que no habéis escuchado ni una sola palabra? Debo pagar por mi pecado, y ésta es la manera. Mi pecado, Ginebra. Se me ofrece una oportunidad de salvar mi alma. —Hablaba sin piedad—. ¿Me lo reprocháis acaso, sabiendo que mi hijo no está ya entre nosotros, todos mis caballeros han desaparecido y también Lanzarote ha muerto?
Arturo no pudo continuar. Ginebra vio estremecerse sus hombros y desvió la mirada. No os lo reprocharía, pensó, si creyera las mentiras de los cristianos. Pero, por desgracia, vos sí las creéis mientras que yo nunca seré capaz.
Lívida de rabia, Ginebra procuró controlarse.
—Avalón me pertenece, Arturo —declaró con una voz clara como el tañido de una campana—. Es el corazón de mi reino, y no teníais derecho a entregárselo a esa gente. Habéis incumplido el compromiso que asumisteis cuando jurasteis ser mío. A la sazón prometisteis defender a la Madre y Su culto, y ahora os aliáis con los cristianos para erradicarla. Me habéis traicionado. Habéis condenado a la Señora y sus doncellas a caer en manos de hombres que las odian y, peor aún, habéis deshonrado a nuestro hijo.
—¿Deshonrado? Pero si será la iglesia más grande y suntuosa...
—La religión debería ser bondad, Arturo, bien lo sabéis. La fe es amor.
—¡Dios es amor! ¡Y Jesucristo Su único hijo!
Ginebra volvió la cabeza. Por un momento oyó marchar numerosos pies procedentes de Oriente, un ejército de fanáticos en movimiento. En su mente, un enjambre tras otro de musculosos monjes de mirada vesánica partían de Roma para colonizar el mundo entero. La intolerancia era su credo, y la muerte, su arma. Sólo aquellos que compartían su fe podían salvarse. Los demás estaban condenados.
—No —dijo Ginebra, sintiendo cómo se desvanecían su amor, su voluntad, su vida.
Arturo se golpeó la palma de una mano con el puño de la otra.
—¡Ginebra, escuchadme!
Ginebra posó en él los ojos. Si en su espíritu hubiera quedado un mínimo de sentimiento, aquella mirada colérica y penetrante de Arturo le habría resultado cómica. Pero estaba vacía como un cascarón. Sin mirarlo siquiera, se encaminó hacia la puerta.
—Adiós.
Furioso, Arturo la siguió con la vista.
—¿Adonde vais?
Ella no se volvió.
—A Avalón, ¿adonde, si no?
35
Avalón, Avalón, isla sagrada, hogar.
Debo llegar a Avalón.
¡Vamos, vamos!
Para no oírlo más, Ginebra abandonó a toda prisa la cámara de Arturo. En la antecámara Mordred, rodeado por sus caballeros, aguardaba para entrar. Al verla, su atractivo rostro mudó de expresión, y por un instante Ginebra se vio a sí misma a través de los ojos del príncipe, cruzando enfurecida la puerta, la cara bañada en lágrimas y el cabello ondeando sobre sus hombros. ¿Qué conclusiones extraería Mordred de aquello? A Ginebra le traía sin cuidado.
—¡Pasad, Mordred, pasad! —oyó decir a Arturo estentóreamente mientras se alejaba.
Mordred masculló alguna mordaz pregunta, y luego volvió a resonar la voz campechana y jovial de Arturo:
—¿La reina? Ah, se encuentra un poco indispuesta, pero nos acompañará durante la cena, y entonces recuperará su compostura habitual.
No, Arturo, no, pensó Ginebra. Nunca más.
Corriendo y hablando sola, atravesó la antecámara, indiferente a las atónitas miradas que la seguían.
Avalón, Avalón, allí es adonde debo ir.
Sí, ya estaba todo claro. Sabía qué debía hacer. Ella e Ina partirían a caballo de inmediato. Su guardia personal permanecía en estado de alerta, preparada para cualquier contingencia. Implicaría cabalgar toda la noche, pero eso lo habían hecho ya más de mil veces.
Debo llegar allí.
Deprisa, deprisa...
Cruzando el patio, apretó el paso sin otra idea en la mente que llegar a sus aposentos, ocuparse de los mínimos preparativos necesarios y marcharse. Fuera, el aire de la noche era puro y cortante, y un millón de estrellas resplandecían en el cielo, titilando en el vacío. Ginebra siguió sin detenerse. Deprisa, deprisa.
Y de pronto la voz de su difunta madre llegó a ella en un susurro a través de la oscuridad: No podéis iros.
—¿Cómo? —exclamó Ginebra.
Pequeña, escuchadme. No podéis iros.
—¿No puedo irme?
A Avalón no. Debéis quedaros aquí.
—Madre, madre, ¿cómo puedo quedarme?
Sois la reina. Una reina no puede marcharse.
—¡Pero una mujer no puede permanecer al lado de un hombre que la ha traicionado!
Podéis abandonar a un hombre. Pero no podéis abandonar a vuestro pueblo. Estáis casada con el reino.
Ginebra se mesó los cabellos.
—¡Madre! —gritó—. ¡Dejadme marchar!
Pero el eco repitió: No podéis iros.
En algún lugar, sabía Ginebra, su madre estaba con ella, paseándose por las mansiones de la oscuridad, llamándola por los salones del espacio y el tiempo. Un espíritu como el suyo encendería los fanales del cielo y deambularía por el plano astral derramando solaz. En vida había sido una de las almas más radiantes de la tierra, dotada de una alegría desbordante y una sonrisa con la que derretía el mundo. Siempre había amado a su pueblo más que a sí misma. Y si hubiera vuelto del mundo entre los mundos...
—¡Madre, no! —exclamó Ginebra—. ¡No puedo! ¡No puedo quedarme!
Despotricando, sollozando, arrancándose los cabellos y apartándose el velo, Ginebra continuó andando desesperadamente en la creciente oscuridad.
Y acercándose a ella a través de los claustros como un fantasma en la noche, Agravaine la observó pasar. Cualquier mujer que hablara sola, dirigiéndose a espíritus invisibles y llamando a su madre de aquel modo, no estaba en condiciones de ser reina, y menos aún consorte de un rey como Arturo, tan necesitado de consejos. Y sus hombres de armas trotaban detrás de ella tan confiados como necios o niños, no como soldados bien adiestrados, severos y cautos, listos para dar su vida.
Bien, daría noticia de aquello a Mordred, y pronto.
Pronto otra mano llevaría las riendas de aquel lugar.
Con un nuevo rey, las aguas volverían a su cauce.
—Ina, Ina, debemos...
Ginebra irrumpió por la puerta de sus aposentos y ahogó un grito de frustración al ver el ajetreo que tenía lugar en el interior. Tres o cuatro mujeres echaban romero y ruda en los braseros dispuestos en los rincones para aromatizar el aire. Otras dos preparaban la cama, ahuecando los almohadones y abriendo las sábanas para la noche. Otra ponía en orden el tocador, colocando en su sitio las esencias y pociones y guardando los afeites para el color en sus correspondientes tarros de cristal.
—¡Fuera de aquí, todas! —ordenó, impaciente—. Ina, ¿dónde estáis?
La puerta de la habitación contigua se abrió y allí apareció la doncella, sus ojos brillantes como los de un gato a la luz de las velas. Se llevó un dedo a los labios y apremió a Ginebra a entrar. Cuando la pesada puerta de roble se cerró a sus espaldas, entregó un papel a Ginebra.
—¡Mirad, señora!
Las negras runas desfilaron ante los ojos de Ginebra. Se esforzó por descifrar la descuidada caligrafía:
Traed a vuestra señora desde el castillo después del crepúsculo sin que nadie os vea. Este mensajero os ayudará a encontrar el camino. Hacedla venir sin nadie más, por el bien de su más querido amigo.
Ginebra, perpleja, mantuvo la mirada fija en el papel.
—Ina, ¿qué es esto? ¿Cuándo ha llegado?
—Hace un momento, señora. Subía del patio cuando me lo ha dado.
—¿Quién?
—Un hombre, no de la corte, bajo y moreno, asustadizo como un animal salvaje.
—¿De estas tierras?
—O quizá... —Ina titubeó.
—Hablad.
—Un morador del lago —dijo la doncella, estremeciéndose.
—¿Cómo? —Ginebra sostenía el mensaje en su mano trémula—. ¿Os ha hablado? ¿Habéis reconocido la lengua?
—No ha dicho ni una palabra. —Ina temblaba también—. Simplemente me ha puesto el mensaje en la mano y ha desaparecido.
—¿Y después de anochecer nos llevará a ese lugar?
Ina asintió con la cabeza.
—Por el bien de vuestro más querido amigo.
Ahora que mi matrimonio ha terminado no tengo ningún amigo, pensó Ginebra. Tuve un amante, pero lo dejé marchar, y ahora está muerto. No tengo ningún otro amigo.
Inquieta, Ina trató de interpretar la expresión de su rostro.
—¿No iréis?
Un momento, Ina, pensó. No sé...
Cuando salieron del viejo castillo enclavado en lo alto del peñasco, la luz de la luna se debilitaba ya bajo el resplandor de las estrellas. Los búhos habían visitado la alta torre, y todo el mundo dormía. Juntas se deslizaron entre las sombras como si ellas mismas fueran sombras, embozadas de la cabeza a los pies, y nadie las vio marcharse.
En silencio, descendieron por el tortuoso camino desde el castillo y entraron en el pueblo. Los apiñados edificios estaban tan juntos como cachorros acurrucados en una canasta, dormitando todos como una sola criatura. Recorrieron el laberinto de estrechas callejas ceñido a la base del peñasco, y no tardó en unirse otra sombra a las de ellas. El aire se agitó cuando una silueta baja y oscura se colocó a sus espaldas, caminando al mismo paso que ellas con pies sigilosos.
Atravesaron rápidamente el pueblo dormido, adentrándose por calles cada vez más estrechas. Finalmente llegaron a un callejón tan oscuro que ni siquiera veían por donde andaban. Al igual que una brisa del lago sagrado, su acompañante las adelantó y les hizo una seña para que lo siguieran. Llegaron a una puerta baja, tan antigua y nudosa que parecía formar parte del muro, y el hombre llamó con suavidad, descorrió el pasador y entró.
Ginebra vaciló por un momento ante la puerta abierta mientras su vista se acostumbraba a la tenue luz interior, procedente de un candil en forma de dragón. Frente a ellos, unos peldaños descendían hasta un suelo de tierra. En el lado opuesto, crepitaba alegremente el fuego de la chimenea y en el aire flotaba un leve aroma a madera de manzano. La tibia penumbra, el techo bajo y el intenso olor a limo que emanaba del suelo era tan acogedor como un cubil, pero los habitantes humanos también habían dejado su huella. Contra la pared había sillas y una mesa de madera, y al fondo una tosca colgadura ocultaba el espacio que debía de servir como dormitorio.
Una vieja envuelta en una harapienta capa las esperaba sentada a la mesa. Tenía la espalda encorvada por la edad, y unos guantes sin dedos dejaban a la vista las abultadas articulaciones de sus dedos contraídos. Llevaba un informe sombrero negro de ala ancha, y le cubría el rostro una cortina de pelo gris y desgreñado, tras el cual acechaban unos penetrantes ojos de mirada salvaje pero amistosa.
Entrad, creyó oír Ginebra. Bienvenida seáis.
En cuclillas junto a la anciana, se hallaba el mensajero que las había guiado hasta allí, un hombre de corta estatura y complexión robusta, con una espesa mata de pelo negro y revuelto que le caía sobre los ojos. Vestía con pieles de nutria y plumajes de aves acuáticas y, al moverse, despedía el característico olor acre del lago. Era sin duda un morador del lago, pero Ginebra nunca había visto a ninguno tan alerta y temeroso. Tenía la mano izquierda en torno a la empuñadura de la daga que llevaba al cinto, y con la derecha sujetaba una gruesa estaca. ¿Qué os ocurre? ¿Acaso os doy miedo?, pensó Ginebra, indignada. Deberíais saber que una reina no ataca a nadie. ¿Teméis a dos mujeres solas y desarmadas?
Tras indicar a Ina que permaneciera junto a la puerta, Ginebra se acercó a la mesa. Veía los ojos de la anciana a través del velo de cabello enmarañado, y de pronto su mirada le pareció tierna y melancólica. Una extraño presentimiento la asaltó súbitamente.
—¿Madre? —susurró.
Con una voz como el murmullo del viento en los árboles, la anciana dijo:
—¿Estáis sola?
—Sola, excepto por mi doncella.
—¿Nadie os ha visto venir?
—No.
—¿Nadie sabía adonde ibais?
—No.
—¿Ni siquiera vuestro esposo, el rey Arturo?
Ginebra esbozó una triste sonrisa.
—El menos que nadie.
La mujer movió lentamente la desgreñada cabeza en un gesto de asentimiento.
—Ahora el rey está del lado de los cristianos.
—Lo sé —respondió Ginebra entre dientes.
—¿No han atrapado también vuestra alma?
—¿Los cristianos? —Ginebra no pudo evitar reírse—. ¿Después de sentir el amor de la Diosa, ver Su fuerza en el viento de la montaña, oír Su palabra en las olas del mar y el llanto de todo recién nacido? ¿Después de darme la Madre a mi propia madre y el amor de mi señor más querido? —Se le quebró la voz al recordar el contacto de la mano de Lanzarote en el hombro, el roce de sus labios en la mejilla. Aun así, se aferró al cruel recuerdo con todo su corazón—. ¿Abandonaría todo eso por una fe en la que se veneran la tortura y la muerte? —preguntó, enfervorizada—. ¿Una fe en la que se prohíbe a la mujer el goce de su cuerpo y obliga también a los hombres a avergonzarse de su sexo?
La anciana volvió a asentir con la cabeza.
—Está bien. —Señaló a Ina—. ¿Podrías pedirle a vuestra doncella que espere fuera? He de deciros algo que sólo vos podéis oír.
El morador del lago estaba ya en pie. Ina lo siguió afuera en silencio. Al cerrarse la puerta, se agitó la llama del candil. El aire se estremeció, y la anciana irguió la espalda. Cuando se levantó, pareció aumentar de estatura ante los ojos de Ginebra.
—¿No habéis olvidado, pues, vuestros tiempos en Avalón?
Avalón, Avalón, Madre, Diosa, hogar...
—Eso nunca —aseguró Ginebra.
—¿Os acordáis de la isla sagrada y sus santos tesoros de amor y fe?
Ginebra notó crecer el dolor dentro de sí como las aguas de un río.
—Los recordaré mientras viva.
Los andrajos de la anciana se difuminaron en una tenue bruma, y la voz vieja y cascada se convirtió en un canto lírico.
—¿Y a las buenas amigas que allí dejasteis, en especial a una que os quería como una madre?
Oyendo aquella voz, el alma de Ginebra empezó también a cantar: Diosa, Madre, venid a mí, ayudadme...
La alta figura pareció iluminar toda la estancia. Sus vaporosas vestiduras resplandecieron como polvo de estrellas y el brillo de la luna envolvió su cabeza. Extendió una mano en ademán de impartir una bendición, y el aire empezó a oler a flores de manzano. Luego habló con una voz que Ginebra recordaba de sus sueños.
—Ginebra, pequeña, ¿me reconocéis?
36
—¡Señora! —Ginebra se postró de rodillas, farfullando loca de alegría—. Oh, Señora, perdonad que no os haya reconocido.
—No hay nada que perdonar, pequeña.
Lentamente, la Señora se retiró el sutil velo. Su rostro alargado, pálido y enérgico poseía aún la extraña belleza de la eternidad y el encanto de un nuevo amanecer, pero ahora una descarnada tristeza cincelaba sus facciones y una obsesión brillaba en sus ojos. Miró a Ginebra y señaló una silla para que tomara asiento.
—Sentaos, querida mía, pues tengo mucho que contar. He traído a un mensajero de una tierra ignota. Ha de comunicaros un doloroso mensaje.
—¿Qué mensajero? —preguntó Ginebra como embobada—. ¿Qué mensaje?
—Todo a su debido tiempo. Primero debemos haceros partícipe de malas nuevas que nos atañen a nosotras directamente.
Su voz traslucía una inconfundible aflicción. Ginebra se estremeció.
—¿Se trata de Merlín?
La Señora alzó una mano.
—La mente de Merlín todavía duerme, pero está bien. Descansa plácidamente entre nosotras, aguardando el momento de su retorno. Nemue y las doncellas gozan también de excelente salud. —Dejó escapar un suspiro sobrecogedor—. Pero por desgracia...
—¿Qué? —la instó a seguir Ginebra.
—Padecemos un pesar mayor que cualquier desdicha terrenal. Los cristianos han talado ya los últimos manzanos. Todas las flores han desaparecido.
Ginebra veía aún Avalón y sus cautivadores manzanares como un resplandor en la oscuridad, blancos sobre la superficie cristalina y refulgente del lago. Se le heló el corazón.
—¿Todos los manzanares han desaparecido? —Soltó una feroz carcajada—. Nunca creí que se atrevieran a tanto.
—Sí se han atrevido. Esos hombres se atreven a todo. Tienen el futuro a su favor.
—Pero vos los acogisteis en la isla cuando llegaron. ¿Cómo pueden pagaros así la confianza que depositasteis en ellos?
—Allí donde nosotras vemos fe y amor, ellos ven a un único Dios. En sus escrituras, El mismo se describe como un Dios celoso y se jacta de que no admitirá a otros dioses ante él. En su Libro Sagrado, enseña a sus seguidores los méritos de la cólera y la destrucción.
—¿Eliminarán, pues, todo aquello que nos es más querido?
Un dolor milenario afloró a los ojos de la Señora.
—Lamentablemente, no tenemos defensa posible. Contemplando el firmamento desde Avalón, vimos nuestro destino escrito en las estrellas. Se apoderarán de todos nuestros lugares sagrados y construirán allí sus iglesias. Se apropiarán de nuestros festejos especiales y los utilizarán para honrar a sus santos cristianos.
—¡Diosa, Madre, sí! —Ginebra revivió entonces la última escena en compañía de Arturo—. Señora, Arturo me ha contado que levantarán una iglesia en el Tor. Debemos impedírselo antes de que empiecen.
—Ginebra, las obras para la construcción de esa iglesia ya se han iniciado —anunció la Señora con grandes lágrimas en los ojos.
—¿Cómo?
—Asentaron los cimientos antes de pedir a Arturo su consentimiento. Saben que su máximo representante tiene a vuestro esposo en el bolsillo, que es dueño del alma y el corazón de Arturo y puede manipularlo a su antojo.
Ginebra asintió con expresión sombría.
—Arturo quiere ser magnánimo con todos. No comprende el daño que la bondad puede causar.
La voz de la Señora se tornó más severa.
—Ningún hombre debería anteponer la bondad cristiana a los intereses de su esposa —Cada una de sus palabras resonó como una sentencia—. Y menos aún despreciar a una reina... y menos aún el derecho del matriarcado.
Ginebra respiró hondo.
—Señora, no puedo seguir viviendo con Arturo después de esto —declaró con una forzada sonrisa y los ojos empañados—. Me mantendré en buenas relaciones con él, pero envejeceremos separados. En Caerleon tiene a Mordred y sus caballeros; tiene cuanto desea. Estoy segura de que vivirá hasta una avanzada edad.
Se produjo un silencio escalofriante.
—Por desgracia, eso no es posible.
Ginebra sintió la fría brisa de Avalón y se le encogió el alma.
La Señora clavó en ella su penetrante mirada.
—¿Recordáis la época en que Arturo deseaba casarse con vos? ¿La época en que os amaba tanto que se decidió por pedir vuestra mano?
Ginebra agachó la cabeza.
—Vinimos a Avalón a prometernos en matrimonio ante vos.
—Y él prometió amaros y honraros hasta el fin de vuestros días. —La Señora hizo una pausa—. También juró defender a la Diosa contra todos los hombres.
Asustada, Ginebra asintió con la cabeza.
—Sí.
—Lo juró por su honor, por su espada e incluso por su alma —afirmó la Señora, resonando su voz como los truenos que un día anunciarían el fin del mundo—. «Que pierda la vida y también el honor si falto a mi palabra», dijo entonces vuestro esposo.
Ginebra no podía moverse. Sintió gemir al cielo.
—Arturo hizo un triple juramento, y anunció su propio destino si faltaba a su palabra. Ahora que ha incumplido su juramento, habrá de afrontar su sino.
El pánico se adueñó de Ginebra.
—¡Señora, no!
—Ginebra, el destino gira a su antojo. Ni siquiera la Madre puede detener la rueda. Vos y él erais los únicos responsables de mantener vivo el sueño dorado. Arturo, sin vuestro consentimiento, ha optado por las tinieblas.
—¡Señora, ayudadnos! Seguramente aún puedo hacer algo.
—Imposible. —La Señora aumentaba de estatura mientras hablaba—. Ni vos ni yo podemos elegir su destino por él. El propio Arturo ha contado sus días, y ahora se le están agotando, como las arenas del tiempo. Manteneos firme, Ginebra, u os hundiréis con él.
Ginebra se mesó los cabellos.
—¡Pero sigue siendo mi esposo! Mis deberes me exigen...
—No tenéis ninguna obligación con él. —La voz de la Señora se tornó más lúgubre a cada palabra—. Vuestros únicos deberes son para con el reino. Ya no estáis casada con ese hombre. Al inclinarse del lado de los cristianos, ha cortado los lazos que lo unían a vos.
—¿Debo dejarlo morir, pues?
La Señora rió, y su risa sonó como el rumor de las hojas arrastradas por el viento en invierno.
—Todos tenemos que morir. No podéis evitar su muerte. El ascenso y la caída constituyen el ritmo de la danza de la vida. Arturo ha conocido tiempos de prosperidad. Luego tomó el camino que os ha llevado hasta este punto.
—¿A qué punto? —preguntó Ginebra con un grito de angustia.
—Al momento de la prueba.
—¿Qué puedo hacer, Señora?
—Sólo aferrarte a la fe.
—¿La fe? —Aquella se le antojó la palabra más amarga del mundo—. Señora, ¿en qué puedo creer ya?
—Creed en vos misma. El futuro va a depararos suplicios que ni siquiera imagináis. Pero todas permanecemos a vuestro lado en la prueba, vuestra madre, yo y la Grande a quien servimos. Buscad vuestra fuerza en nosotras, y lucharemos por vos. —La voz de la Señora se debilitaba por momentos—. Recordad: aquellos que creen siempre pueden penetrar en el sueño. No desfallezcáis, y os convertiréis en el sueño que perseguís.
—Señora, decidme qué debo hacer —insistió Ginebra entre sollozos.
Pero no obtuvo más respuesta que el viento que silbaba sobre las ruinas de Avalón.
La alta figura crecía, se desvanecía, se fundía con las sombras y el humo del fuego. La lejana voz añadió:
—Tenéis pendiente una última tarea. Os he mencionado ya a un mensajero de un país remoto. Os trae un mensaje de alguien que está más allá de la tumba. Escuchadlo y sabréis qué debéis hacer. —La Señora se disipaba gradualmente en el aire trémulo—. No temáis, Ginebra. Buscad apoyo en lo que sabéis. —En el profundo silencio, la voz sonó cada vez más grave—. Entretanto se aproxima la última batalla para Arturo y sus caballeros. Pronto se oirá el toque del cuerno que llamará a todos los hombres a la guerra, y las trompetas y tambores atronarán el campo de la muerte. Muchos miles descenderán al Otro Mundo, y cuanto hayan conocido quedará anegado por su propia sangre. —Hizo una pausa—. Una sola cosa quedará para Arturo. Cuando cruce el agua por última vez, allí lo veré.
37
Las sombras se arremolinaron, y la Señora desapareció. Un sonido semejante a la palabra «Adiós» quedó flotando en el aire. Ginebra sintió un profundo vacío en el alma.
Adiós, Señora.
Diosa, Madre, adiós.
¿Y qué debo hacer ahora?
Ginebra permaneció inmóvil en un sueño de dolor, perdida y sola. Sin previo aviso, un desconocido surgió de detrás de las colgaduras que se hallaban al fondo de la estancia. Ginebra no tenía fuerzas siquiera para asustarse. De pronto recordó las palabras de la Señora: «He traído a un mensajero de una tierra ignota. Ha de comunicaros un doloroso mensaje.»
Deseó echarse a reír, pensando: ¿Qué puede decirme peor que lo que ya he oído?
Alto, flaco y encorvado, cubierto de la cabeza a los pies, el desconocido avanzó en la penumbra. Con la cabeza gacha y el rostro oculto por la capucha de la capa, se mantuvo a cierta distancia de ella. Aun en la oscuridad, Ginebra advirtió que vestía pobremente. A juzgar por su tosca indumentaria, debía de ser un campesino o un peregrino. Algo en él conmovió a Ginebra.
—¿Vos sois el mensajero, señor?
—Sí. —Su voz forzada y anhelante no concordaba con aquel cuerpo que parecía haber sido saludable y vigoroso en otro tiempo.
Ginebra lo oyó toser y vio que volvía la cabeza. Está enfermo, pensó, quizá agonizante, y por eso se lo nota tan triste. Deseó llorar. Pese a su gran desdicha, era obvio que aquel desventurado había sufrido más que ella.
—¿Y bien, señor? ¿Tenéis un mensaje que darme?
El hombre movió lentamente la encapuchada cabeza en un gesto de asentimiento. Parecía cargar sobre sus hombros el peso de un sufrimiento indescriptible.
—Perdí mi medio de vida, señora, y me eché a los caminos. Más tarde conocí a un viajero en unas lejanas tierras, un caballero que había perdido tanto como yo y más aún.
Un mensaje de más allá de la tumba, había dicho la Señora.
Oh, amor mío, amor mío...
—¿Me traéis un mensaje de...? —Ginebra se interrumpió, incapaz de pronunciar aquel nombre. En un momento de locura, tuvo la impresión de que podía percibir de nuevo su presencia, oler su amado cuerpo, tender la mano en espera de su tierna caricia. Pero de inmediato la realidad de la pérdida se impuso en su conciencia con monstruosa fuerza. Asaltada por un recuerdo tan afilado como el cuchillo de un verdugo, enmudeció por completo, sin energía casi ni para respirar. Serenándose, hizo por fin acopio de valor para preguntar—: ¿Un caballero, decís?
Él asintió con la cabeza.
—De la corte del rey Arturo.
—Yo tuve a un caballero —se limitó a decir Ginebra—, el mejor del mundo. Y leal como no ha habido otro. —Se le anegaron los ojos en lágrimas—. Se marchó de mi lado.
El hombre emitió un sonido semejante a una violenta tos.
—Lo echasteis de vuestro lado.
Ginebra se sobresaltó como si hubiera recibido un aguijonazo.
—Sin duda debisteis de conocerlo bien si os contó eso. Decidme dónde lo encontrasteis.
—En Tierra Santa.
—Pero si murió antes de llegar allí.
—Falso. Murió en mis brazos. Deseaba haceros llegar esto.
El peregrino dio un paso al frente y dejó caer algo en la mesa con un ligero ruido. Aun antes de que sus apresurados dedos lo cogieran, Ginebra supo qué era. Un anillo de hombre, con rubíes engastados en el macizo oro en representación del amor eterno. Ella misma lo había encargado para él, eligiendo personalmente los brillantes cabujones e incluso el color del oro. Recordaba el momento en que se lo había puesto en el dedo a Lanzarote.
El dolor le impedía hablar. El peregrino volvió a apartarse de ella. El sonido de su voz quedaba ahogado por la capucha.
—Nuestros pasos coincidieron en un camino de Tierra Santa. Aquella noche nos alojamos en la misma posada y compartimos nuestras respectivas historias como suelen hacerlo los viajeros. Me contó que venía de la corte del rey Arturo. Servía a la reina Ginebra, la más extraordinaria dama del mundo. Pero ella lo desterró, y tuvo que marcharse. Sabía que no volvería a ver su país. —Inesperadamente, el peregrino se dio media vuelta—. ¿Por qué lo echasteis?
—Yo... —¿Quién era aquel hombre? No estaba dispuesta a contestarle—. Contadme cómo murió, os lo ruego.
—Cabalgamos juntos durante unos días —prosiguió el peregrino con su estertórea voz—. Allí adonde íbamos, hablaba sólo de vos. Cada anochecer, erais vos su lucero vespertino, y se arrodillaba para orar y renovar sus juramentos a vos.
Ginebra se echó a llorar a lágrima viva.
—Una noche —continuó el peregrino— tuvo un acceso de fiebre y se retiró a su cama. Al día siguiente escupía sangre al toser y apenas respiraba. Esa noche era ya evidente que no seguiría mucho tiempo en este mundo. Me arrodillé junto a su lecho, y me entregó ese anillo, haciéndome prometer que os transmitiría estas palabras: «Decidle a la reina que la he amado hasta el último día de mi vida. Nunca le fui infiel, salvo cuando me llevaron a ello mediante engaños. La princesa de Corbenic nunca fue mi amada. Tuvo un hijo mío contra mi voluntad.»
¿Estaba soñando, o aquella voz era idéntica a la de Lanzarote? El peregrino había reproducido con toda exactitud la cadencia y la dicción de Lanzarote al citar sus palabras. También su actitud, tensa y distante, era como la de Lanzarote en los momentos difíciles que habían vivido juntos. Ginebra se dio cuenta de que desvariaba, de que su mente se resistía a concentrarse en el verdadero contenido del mensaje. Escuchar a aquel hombre le exigía un esfuerzo casi insoportable, y sin embargo debía hacerlo.
—Murió aquella noche cuando el lucero se elevaba en el cielo. Pronunció vuestro nombre y luego sus labios quedaron yertos. Os bendijo, señora, con su último aliento. Pero no se irá en paz al Otro Mundo.
¿Cómo se atrevía a decir eso?
—¿Por qué no? —preguntó a voz en grito.
En ese momento el peregrino parecía más alto en la reducida habitación.
—Porque lo odiabais, y jamás lo perdonaréis.
Un estremecimiento de rabia y congoja recorrió el cuerpo de Ginebra.
—¡Una cosa debéis saber, peregrino! Jamás lo perdonaré, es cierto. —Se retorció las manos brutalmente, ajena al dolor—. Y soy consciente de que mis celos lo enviaron a la muerte. —Echó atrás la cabeza. Deseaba chillar y desgarrar el aire—. Pero ¿decís que lo odiaba? ¡Señor, ese hombre fue el gran amor de mi vida!
—Aun así, jamás lo perdonaréis.
Aquella voz se le antojaba tan parecida a la de Lanzarote que tenía la impresión de estar perdiendo la cordura.
—Si lo traté con crueldad, ya he pagado de sobra por ello. Si estuviera aquí ahora, me postraría de rodillas ante él para implorarle perdón. Pero pronto me reuniré con él en el mundo entre los mundos y allí tendré ocasión de decírselo en persona.
El peregrino se puso tenso.
—¿Cómo lo sabéis?
Ginebra alzó la cara, cegada por unas incontenibles lágrimas.
—Una vez me dijo que él y yo seríamos una misma cosa en todas las vidas que se nos conceden en esta tierra. Estábamos destinados a amarnos en este mundo, en el mundo que fue y en el mundo que sería. Si yo moría, me buscaría en los tres mundos hasta llegar a mí.
—¿No deseabais verlo muerto, pues?
—¿Desear verlo muerto? —Ginebra cerró los ojos—. Señor, moriría por traerlo de vuelta a la vida. Ahora mi única esperanza es seguir sus pasos.
—¿Y qué haréis?
Ginebra esbozó una sonrisa de hastío.
—Ah, existen muchas pociones... la cicuta, el matalobos... y muchos granujas desesperados que las venden.
El peregrino se llevó una mano a la cara oculta en las profundidades de la capucha, y Ginebra advirtió el brillo de una antigua cicatriz en su antebrazo. Este hombre fue en otro tiempo un guerrero, como Lanzarote, dedujo sin concederle especial atención. Lanzarote tenía una cicatriz igual que esa.
—¿Moriríais por él? —preguntó el peregrino, quebrándose su ronca voz.
Una radiante sonrisa se dibujó en los labios de Ginebra.
—Sí, y con mucho gusto. Al fin y al cabo, él murió por mí. Y la muerte es sólo un pequeño paso hacia la oscuridad. Luego estaré a su lado hasta el fin del mundo.
Hasta el fin del mundo...
En la pared del humilde habitáculo había una ventana abierta a la noche. Fuera, una estrella solitaria pendía entre las ramas de un árbol. Venus, el lucero del amor, brilla en poniente, se dijo Ginebra, soñando con Lanzarote. Cuando tenga la letal pócima, ¿será esto lo último que vea? Sí, que así sea. No me da miedo morir. Diosa, Madre, llevadme junto a mi amor.
Consciente de que la hora había llegado, sonrió plácidamente. Sin duda en aquella mísera parte del pueblo encontraría a un pobre boticario lo bastante desesperado para venderle lo que buscaba. Con renovada determinación, se dispuso a marcharse.
—Adiós, señor. Tal vez volvamos a vernos en un mundo mejor que este.
Inclinó la cabeza en un gesto de despedida y se volvió para encaminarse hacia la puerta.
Oyó entonces un sonido a sus espaldas que nunca habría esperado oír:
—¿Mi señora?
38
Diosa, Madre, perdonadme.
Se detuvo al instante, su mirada al frente, perdida en el vacío. ¿Cuántas veces había oído su adorada voz en el viento, en la lluvia, en los reclamos de las aves marinas? ¿Cuántas noches había pasado en vela hasta el doloroso amanecer, tendida en su lecho sin más lágrimas que derramar, soñando despierta que él la estrechaba entre sus brazos y pronunciaba su nombre?
Mi señora...
Siempre me llamaba así, incluso cuando estábamos solos. Y ahora este hombre ha venido a atormentarme con esas mismas palabras.
—¡Mi señora! —oyó de nuevo Ginebra, esta vez con un tono más apremiante.
El peregrino se plantó ante ella y se quitó la capucha. Ginebra volvió a ver los ojos que la perseguían en sus noches vacías, los pronunciados pómulos y mandíbula que había acariciado un millar de veces, la admirable boca que conocía mejor que la suya propia. Conmocionada, reparó en las arrugas dejadas por la aflicción en su rostro curtido y alargado y en los cabellos grises que ahora salpicaban sus sienes. Llevaba a cuestas su pesar como la capa de un peregrino, y sus enjutas facciones y consumido cuerpo traslucían un dolor demasiado profundo incluso para el llanto. Pero la penetrante mirada que mantenía fija en ella, la desolada hermosura y el esbelto talle no habían cambiado. Era...
Ginebra creyó que la mente iba a estallarle y dejó escapar una exclamación.
Él le cogió la mano y se la llevó a la cara. Ginebra notó en el dorso de los dedos el roce áspero de su barba de varios días.
—Señora, perdonad por presentarme de este modo —se disculpó Lanzarote con la voz quebrada—, pero tenía que saber si deseabais mi muerte.
Ginebra no podía articular palabra. Lanzarote, Lanzarote, Lanzarote, resonaba una y otra vez en su cabeza. ¿Habéis venido para llevarme al Otro Mundo? ¿Es esto una argucia, un espíritu errante enviado para castigarme y arrastrarme a los Infiernos? Con un gimoteo casi inaudible, intentó tomar aire. ¿Desear vuestra muerte, amor mío, cuando ni siquiera puedo creer que estáis vivo?
Lanzarote estrechó la mano de Ginebra entre las suyas y la besó con vehemencia.
—Nunca más volveré a separarme de vos, amor mío —dijo con su extraña voz descarnada—. Ni siquiera cuando llegue el fin del mundo.
Tenía las manos cálidas y tostadas por el sol, como siempre. La atrajo al refugio de sus brazos, y ella sintió una vez más la fortaleza de su pecho. La basta lana de su túnica arañó las mejillas de Ginebra mientras inhalaba el inconfundible aroma de su cuerpo. Aturdida, se atrevió a rodear su cintura con las manos. El cinto de cuero para la espada, los esbeltos costados, todo era real. Estaba vivo, estaba allí. Era...
Lanzarote.
Las lágrimas manaron de sus ojos con una fuerza reparadora. Un frágil júbilo se agitó en su corazón aliviado y débiles brotes de emoción se extendieron por sus venas. Sólo su lengua permanecía paralizada. No existían palabras para expresar lo que sentía.
Lanzarote la contempló a medio camino entre la risa y el llanto.
—¡Habladme! —pidió.
La claridad inundó el alma de Ginebra. Oyó en el cielo la armonía de las estrellas. Observó a Lanzarote con ojos desorbitados.
—Creía que habíais muerto —se obligó a decir, desbordándose de nuevo sus lágrimas—. Gawain encontró a los hombres que supuestamente os mataron.
—No a mí, por desgracia. —El semblante de Lanzarote se ensombreció—. A otro pobre viajero que murió en mi lugar.
Ginebra no podía apartar la mirada de su rostro.
—¿Cómo?
—Ni siquiera estoy muy seguro de cómo ocurrió —admitió con expresión pensativa—. Yo viajaba solo por el bosque y busqué refugio en una ermita. Cuando me quedé dormido, tenía la armadura junto a mí y el escudo bajo la cabeza. De pronto me desperté, convencido de que alguien me llamaba desde fuera.
¿Alguien?, se dijo Ginebra. Diosa, Madre, gracias, alabada seáis.
—Al principio pensé que me llamaba mi caballo —prosiguió Lanzarote—. El pobre animal cojeaba cuando lo dejé suelto para que paciera, así que fui a ver cómo estaba. Me di cuenta entonces de que no podía permanecer dentro de la ermita. Tendido en la piedra desnuda del suelo, casi me había quedado muerto de frío.
Gracias una vez más, Grande, por salvar a mi amor. Alabada seáis.
—Cuando encontré al caballo, descansaba plácidamente en la hierba. Me eché junto a él, recostado contra su flanco. Pasé así la noche entera, y su calor me mantuvo vivo. —Lanzó un suspiro—. Pero cuando volví a entrar en la ermita, todas mis cosas habían desaparecido, y aquel desconocido yacía asesinado en el suelo. Deduje, pues, que alguien había ido a robarme, matando a aquel pobre desdichado por equivocación.
—¿Y no sabéis quién era?
—Un caballero o un noble, a juzgar por su vestimenta. Pero, en suma, sólo un hombre extraviado en el bosque.
Ginebra se estremeció.
—Que la Madre esté con su espíritu dondequiera que se encuentre.
—Habría salido en persecución de los canallas que lo asesinaron, pero me habían quitado la silla de montar. También se habían llevado las alforjas y la armadura. No me quedaba más que lo puesto.
Y con aquel frío atroz, mi tierno amor, pensó Ginebra con el corazón encogido.
—¿Y qué hicisteis entonces?
—Conservaba aún todo mi dinero en una bolsa oculta bajo la pechera. Utilizando mi propio cinto a modo de dogal, guié al caballo a pie hasta el pueblo más cercano. Sabía que allí podría pertrecharme de nuevo y seguir mi camino. Luego, a lo largo del viaje, conseguí sustituir cuanto había perdido. —Hizo una pausa, recordando asuntos más tétricos—. Pero no podía dejar a aquel pobre infeliz pudriéndose en la ermita. Antes de irme, llevé su cuerpo al bosque y le di sepultura. La tierra estaba helada, así que no pude cavar una fosa, pero lo dejé en una hondonada y cubrí su cuerpo con hojas caídas. Se lo entregué a la Madre como esperaba que hiciera por mí cualquier otro caballero en tales circunstancias. Después seguí adelante tan deprisa como pude, temiendo no alcanzar a Galahad.
Ginebra sintió una punzada en el corazón por el modo en que él pronunciaba el nombre de Galahad. Lanzarote volvió la cabeza para toser una vez más.
—No os encontráis bien —dijo Ginebra.
Lanzarote quitó importancia a su mala salud con un gesto de despreocupación.
—En Oriente todos contrajimos una u otra enfermedad. Yo aún salí bien parado. Pronto me curaré.
Pero no antes de que vuestra frente se llene de arrugas y se consuman vuestras mejillas, pensó Ginebra. No antes de que vetas grises surquen vuestro cabello y oscuras ojeras tiñan de azul la blanca piel de vuestros párpados.
Ginebra alzó una mano para acariciarle la cara.
—Oh, amor mío...
Con la yema de un dedo, recorrió su frente atribulada y sus mejillas quemadas por el sol. Lanzarote tembló al notar su contacto y, poco a poco, volvió a acercarse a ella. Ginebra lo abrazó y atrajo hacia sí su cabeza para darle el primer beso. Sus labios se encontraron como desconocidos, tiernos y vacilantes. Al instante recordó el dulce sabor de su amor y, henchida de un intenso júbilo, se entregó con toda su alma a aquel abrazo.
Permanecieron aferrados el uno al otro como niños perdidos que vuelven a reunirse en un bosque oscuro. A lo lejos, empezó a ladrar un perro, y uno a uno los demás perros del pueblo respondieron con sus aullidos. Poco después se oyó el canto de un gallo.
Lanzarote levantó la cabeza.
—¿Ya amanece? —dijo, sorprendido.
Un vivo dolor traspasó a Ginebra ante la inminente separación.
—Debo irme. —Se obligó a abandonar el refugio de sus brazos—. Pero no soporto apartarme de vos.
—Mi señora... —susurró Lanzarote, y unas lágrimas de impotente agotamiento asomaron a sus ojos.
Al verlas, Ginebra sacó fuerzas de flaqueza y le cogió la mano.
—Venid a la corte esta mañana, tan pronto como os sea posible. Todo Caerleon se regocijará de saber que continuáis con vida. —Su ánimo creció al imaginar el inmenso júbilo que despertaría su imprevista aparición—. Y esta noche, amor mío, tan pronto como os sea posible, venid a mi lado.
39
—¡Señor! ¡Señor! ¡Venid a ver! ¡Allí! ¡Es Lanzarote!
—Deliráis, muchacho. Lanzarote está muerto.
—No, señor. En este mismo instante se acerca a caballo. El capitán de la guardia apoyó la espalda contra las duras piedras de su asiento en la garita y levantó la cabeza. Ante él tenía a uno de los reclutas de la última hornada, un joven de rostro rubicundo y ojos saltones, que brincaba de un pie a otro como loco. Los Dioses nos asistan si la fortaleza ha de estar vigilada por necios como este, pensó, mirándolo con expresión ceñuda.
—Muchacho, no valéis para centinela si no distinguís los hombres de las sombras, ni los héroes desaparecidos de un claro entre las nubes. Volved a vuestro puesto.
Escrutó al joven guardia con acre desaprobación. Dioses del cielo, en mis tiempos...
De improviso su mente se remontó treinta años atrás. Por aquel entonces, siendo él un muchacho de guardia, algo extraño surgió frente al castillo. Demasiado joven para beber, era el único aún consciente en las almenas de Caerleon cuando entre las sombras plateadas de la hora previa al amanecer se materializaron las formas de unos guerreros.
Pero en aquella ocasión se trataba de Arturo Pendragón y sus caballeros, y no de una fantasía como esta. El primero en aparecer por el camino fue el propio Arturo, espada en mano, y los otros cabalgaban tras él. Gawain, Kay, Bedivere y unos pocos más, y sin embargo tomaron Caerleon casi sin derramamiento de sangre, y Arturo perdonó la vida a los defensores y agasajó a todos los hombres de armas. Y también los muchachos recibieron muestras de la benevolencia del rey, que se tomó la molestia de saludarlos a todos; el capitán recordaba aún la enorme mano de Arturo en su cabeza cuando se acercó y le alborotó el pelo.
¡Pendragón, Pendragón á moi!
Una sonrisa asomó a sus labios al rememorar el momento. Sí, eran otros tiempos. No como ahora. En el presente el rey padecía el continuo acoso de los sacerdotes, y los cristianos pululaban permanentemente alrededor del trono. Para colmo, corría el rumor de que la reina se marchaba a Avalón, empujada a ello por el propio rey. Y sólo los Dioses sabían cuándo se celebraría otro torneo ahora que casi todos los caballeros de la Tabla Redonda habían perecido en la búsqueda del Grial.
Sus pensamientos tomaron un cariz pesimista. Si al menos volvieran a tener un auténtico rey...
—¡Señor! —insistió el joven guardia, saltando aún ante sus ojos.
El capitán se puso en pie con actitud amenazadora.
—Ya os lo he advertido, soldado...
—Señor —dijo el muchacho, temblando—, si vinierais a verlo vos mismo...
A ver la figura que se dibujaba contra el horizonte, deseó decir, la armadura plateada, el caballo blanco, los arreos dorados. Y sobre todo el sencillo estandarte que ondeaba al viento. Todos conocían el escudo de armas de Lanzarote del Lago.
El muchacho señaló hacia allí con la mano, incapaz de contener las lágrimas.
—Sólo os pido que lo veáis con vuestros propios ojos, señor, nada más.
Más tarde nadie sabía quién lo había visto primero, si el joven centinela desde la torre de vigilancia en su primer turno de guardia o los labradores que trabajaban los campos en el nacarado amanecer. Las criadas que lavaban la ropa en el vado lo saludaron por su nombre y le abrieron paso, sabiendo que no estaba destinado a ellas. Mientras cruzaba el pueblo, la noticia de su llegada le precedió, y las mujeres se apresuraron a salir de sus casas para besar sus estribos, lanzar rosas a su paso y pedirle que bendijera a sus hijos recién nacidos. Bors y Lionel, sus rostros contraídos por la esperanza y el miedo, bajaron al galope para recibirlo. Los tres lloraron largo rato cuando se encontraron, hablando con voz entrecortada por la aflicción, y permanecieron allí inmóviles durante una hora o más. Cuando entraron en el castillo, toda la corte sabía ya que Lanzarote había regresado.
—¡Lanzarote!
Aguardándolo estaban Gawain, Kay, Lucan y Bedivere, sus semblantes una rara mezcla de incredulidad y alegría. El corpulento orcadiano se abalanzó sobre él y casi lo tiró del caballo, mientras Bedivere sollozaba sin disimulo y Kay y Lucan se esforzaban por mantener el control.
—¡Habrase visto, hacernos sufrir de este modo! —bramó Gawain, estrechando a Lanzarote contra su pecho y apartándolo luego bruscamente para contemplarlo—. Creíamos que habíais muerto, villano, y así se lo dijimos al rey. Debería llevaros a la palestra por hacerme quedar en ridículo.
—Por quedar en ridículo no os preocupéis, Gawain, los Dioses ya se habían encargado de eso —atajó Kay con fiereza, trasluciéndose en su cetrino rostro intensas emociones que no deseaba sentir. Tendió una mano—. Amigo mío, el rey os ha echado de menos.
—Todos nosotros os hemos echado de menos —afirmó Bedivere con ternura—. Bienvenido seáis.
—Mis queridos amigos —dijo Lanzarote, y se volvió hacia Lucan.
Conservando aún algo de su antigua galanura, Lucan echó atrás su cabello rojizo y todavía abundante.
—Os ha entretenido alguna dama, supongo, viejo granuja —bromeó, conteniendo las lágrimas—. Bueno, nosotros no teníamos inconveniente en esperaros, pero sin duda el rey y la reina sí lo tendrán. Están ya preparados para recibiros en el gran salón.
Desde el estrado, el salón parecía un mar rojo y dorado. Todas las damas de la corte lucían sus más deslumbrantes vestidos, y todos los caballeros su más vistoso atuendo. Sólo los monjes oscurecían el paisaje como negros nubarrones. Plantado entre sus fieles, estaba el padre Silvestre, con el omnipresente Iachimo a sus espaldas. Uno o dos cortesanos advirtieron con preocupación la lúgubre presencia de los adustos monjes, pensando que había más que de costumbre. Pero el alborozo de la ocasión disipó tales pensamientos.
En su elevada posición por encima de todos ellos, Ginebra pugnaba por controlar su angustia. Una nueva duda invadía su alma. Sí, puedo sobrellevar esta situación, una ceremonia de bienvenida durante la cual Arturo tendrá puesta la atención en cualquier parte menos en mí. Cuando Lanzarote llegue, podré seguir cumpliendo con mi deber, sin caer en la tentación de tender la mano para acariciar la suya o mirarlo a los ojos más tiempo del debido o con sospechosa intensidad. Pero ¿y cuando esto acabe? ¿Acaso es posible volver a vivir como vivíamos antes?
A su lado, Arturo se revolvió con manifiesta crispación en su asiento, sin apartar la vista de la gran puerta arqueada.
—¿Dónde está Lanzarote, Ginebra? —preguntó entre dientes.
—No lo sé, Arturo.
Ginebra reprimió un suspiro de exasperación. Sentada junto a él, ataviada y entronizada como tantas veces, no salía de su asombro al ver que su esposo pasaba por alto lo ocurrido entre ellos y se comportaba exactamente igual que siempre. Al igual que en otras ocasiones, Arturo reaccionaba ante una crisis haciéndose el desentendido. Al reunirse esa mañana para asistir a la corte, nadie habría pensado que Ginebra se había separado de él la noche anterior con la intención de marcharse a Avalón para no volver. Pero así era Arturo. A él le bastaba con verla allí. ¿Por qué había supuesto Ginebra que esta vez las cosas serían distintas?
En cuanto a ella, había regresado furtivamente a Caerleon poco antes del amanecer. Desde entonces había permanecido encerrada en su cámara, riendo y llorando, pasando de la euforia a una total desesperación. A ratos, apenas podía respirar de alegría: ¡Está vivo! ¡Lanzarote no ha muerto! Y en otros momentos volvía a afrontar la inefable verdad: Nunca podré estar con él y amarlo como debería.
Y la consumía además una tristeza mayor que todo aquello: Mi matrimonio está acabado. Nunca volveré a amar a Arturo. Antes sentía algo por él, lo respetaba. Ahora me hallo atada para siempre a un hombre vacío, mientras el hombre de mi corazón ha de quedarse a un lado y esperar. Y quizá no obre justamente con ninguno de los dos, dividida como estoy entre ambos. Diosa, Madre, eso es lo peor de todo.
—¡Allí, allí! Es sir Lanzarote.
Un desbordante entusiasmo se adueñó de la gente. Arturo se levantó de inmediato y saltó del estrado. Instantes después tenía a Lanzarote entre sus brazos. Lanzarote mantuvo la cabeza gacha mientras Arturo lo abrazaba una y otra vez entre sollozos. Detrás de ellos, Bors, Lionel, Gawain, Kay y Bedivere alternaban la sonrisa y el llanto.
Situado entre los caballeros, Agravaine imitaba sus jubilosas sonrisas, pero un glacial desprecio se apoderaba de su alma. Era lo máximo que podía hacer para evitar reírse de Gaheris y Gareth, que contemplaban la escena con embobadas muecas de felicidad, o de Ladinas, que se tapaba la cara con la manga para ocultar su lloriqueo, o de Griflet, que se enjugaba los ojos sin el menor recato. Observó a Lanzarote, que mantenía una actitud contenida, exenta de alegría. ¿Y eso?, se preguntó su aguda mente. ¿Por qué? ¿Y qué vendrá ahora? Siempre fuisteis el favorito de Arturo, Lanzarote, su caballero adorado. Ahora que habéis vuelto de la tumba, ¿desplazaréis en la estima del rey a su propio hijo y heredero?
Dirigió su fría mirada hacia el estrado y la posó en Mordred. Sí, el príncipe exhibía una sonrisa bastante convincente, e incluso había logrado derramar una lágrima de alegría aparentemente sincera. Pero Agravaine se habría jugado un ojo a que Mordred estaba maldiciendo a Lanzarote y el día en que nació. Ya que una vez más el príncipe se quedaba al margen, tal como cuando regresó Gawain. Y allí estaba ahora Lanzarote, otro héroe retornado, en tanto que él, príncipe o no, se veía obligado a presentarse ante todos como un hombre sin méritos, el hijo que se había quedado en casa.
A juicio de Agravaine, Mordred perdía el tiempo esforzándose en aparentar satisfacción, pues Arturo sólo tenía ojos para el caballero recién llegado, y no descansaría hasta que oyera contar a Lanzarote cómo había escapado a la muerte.
—¡Gracias a Dios! —exclamó Arturo entre sollozos, abrazando de nuevo a Lanzarote—. ¿Y Galahad? —Señaló a Bors y Lionel—. Supimos por vuestros primos que planeabais seguir sus pasos. ¿Disteis por fortuna con él?
Lanzarote contuvo la respiración y procuró reprimir la tos.
—¿Por fortuna, mi señor? No lo sé.
Arturo alzó la mano para pedir silencio a la corte.
Ginebra vio ensombrecerse los ojos de Lanzarote, que desvió la mirada, haciendo acopio de fuerzas para hablar.
—Lo encontré, sí, eso es cierto...
Tenía que contar la historia. Pero ¿cómo podía contarla tal como fue? Las escenas vividas se amontonaban en su mente y le paralizaban la lengua. Después de perder la armadura en lo más crudo del invierno, no le había sido fácil sobrevivir. Pero eso no fue nada en comparación con las tribulaciones en Tierra Santa. Interminables días blancos bajo el inclemente sol, y noches de un frío intenso que se metía en los huesos. Viajando entre un pueblo orgulloso dominado por los adoradores de otro Dios, y siempre dispuesto a devolver un ataque. Atravesando un mísero territorio donde escaseaba la comida, y ni siquiera a cambio de oro era fácil conseguirla. Siguiendo adelante día tras día sin esperanza, impulsado sólo por la idea de encontrar a Galahad.
Lo alcanzó por fin en una de las colinas santas, cabalgando sin protección en las horas más calurosas del día. Vestido de blanco, inesperadamente más alto y adulto, se tambaleaba sobre el caballo y hablaba solo. Sin embargo el pálido joven, aunque consumido, reconoció a Lanzarote en el acto y lloró de alegría entre sus brazos. Después ya no volvieron a separarse.
Lanzarote pronto advirtió que el muchacho padecía una enfermedad incurable, y sus esperanzas respecto a su hijo se desvanecieron dolorosamente. El nacimiento de aquel niño le había costado el favor de Ginebra y su puesto en la corte, su verdadero amor y la vida que tantas satisfacciones le había dado perdidos en un instante. Y pronto perdería también a Galahad. Fue un trago amargo, y tuvo que apurarlo hasta la última gota.
Para Galahad, en cambio, no había más que gozosas visiones. Hablaba sin cesar del inminente hallazgo del Santo Grial. Había nacido con esa misión, su madre así se lo había dicho. Desde la más tierna infancia sabía que ése era su cometido. Sólo así la complacería, ya que ésa era la única manera en que ella complacería al viejo rey. Su abuelo, el rey Pelles, estaba emparentado en octavo grado con el propio Cristo, y Galahad en noveno grado. Todo ello constaba en las Sagradas Escrituras, que sólo los fieles sabían interpretar. Galahad estaba destinado a recuperar el Santo Grial, y colocarlo ante Jesucristo, a los pies de su trono.
—¿Y sabéis, padre? —exclamó Galahad—. Hay otras pruebas de la bondad de Dios para con vuestro hijo.
Y una de tales pruebas, afirmó Galahad con los labios lívidos y resecos, era que el Grial le había sido ya mostrado cuando estaba en compañía de Lionel y Bors. No sabía decir qué vieron exactamente, pero la escena se había revelado ante sus ojos: un gran monte surgiendo del agua, salpicado de templos de oro y plata, una luz emanando de una gran vasija sobre un altar, y una larga procesión con un rey enfermo...
El muchacho prosiguió con el relato, su voz reducida por el destino y la enfermedad al ronco estertor de un anciano.
—Y en el cielo había tres lunas y siete soles, y ángeles de la guarda atendían al doliente rey, cada uno con seis pares de alas... No, padre, no lloréis. Es verdad. Está todo escrito en el Buen Libro. —Galahad asintió con la cabeza, y en sus ojos volvió a verse de pronto una expresión de niño—. El libro de Cristo sobre el cielo y el infierno.
Permaneció en silencio por un rato, y luego, soltando una alegre carcajada, reanudó su historia.
Lanzarote observó el brillo en los ojos de su hijo, le tocó la ardiente frente, oyó su debilitada voz, y sólo pudo resignarse.
Continuaron el viaje, cabalgando de una miserable posada a otra, siempre en pos del Santo Grial. Llegó por fin la noche en que Lanzarote se quedó en vela, escuchando la tos de su hijo en la cama contigua. Tan pendiente estaba del quebrantado muchacho que había perdido de vista sus propios sufrimientos, el aire sofocante, la habitación maloliente, las pulgas.
De repente Galahad lanzó una exclamación, y el grito resonó como un rugido en la habitación. Lanzarote se puso en pie de un salto, espada en mano.
—¡Ahí, padre, mirad! —oyó decir a Galahad con voz estridente.
No había nada que ver. La oscuridad pendía en el aire como un velo. Lanzarote cayó de rodillas y buscó a tientas un trozo de pedernal en su alforja.
—¿Qué veis? —musitó.
—¡Una estrella! ¡Una estrella! —anunció Galahad en éxtasis—. Y en su centro una mesa de plata cubierta con un paño de oro. Y sobre la mesa un gran cáliz de cristal y nácar, ribeteado de oro y adornado con rubíes. ¿No lo veis? Es el Grial, padre, el Santo Grial, con el Rey Pescador y su séquito alado.
—¿Sí?
Tras revolver desesperadamente en la alforja, Lanzarote consiguió encender una luz, y vio a Galahad mecerse junto a su cama con una amplia sonrisa de alborozo en los labios y los ojos desorbitados.
—El Padre ha venido para llevar a Sus hijos a casa —declaró Galahad con voz entrecortada—. Jugaremos y cantaremos bajo el Árbol del Cielo, nacidos de nuevo en el amor de Cristo.
—Galahad, acostaos.
—El sol y la luna bailan alrededor de la tierra. En la tierra hay un monte, en el monte hay un castillo, en el castillo hay un altar y en el altar está el Grial. —Extendió los brazos—. Cristal, nácar, oro. Bañado en luz celestial. ¡Lo tengo, padre! Voy a llevarlo ante el trono de Cristo.
Galahad ya apenas se sostenía de pie. Lanzarote se acercó para sujetarlo, pero él lo apartó.
—¡Dejadme! Aquí soy el rey, ¿no os dais cuenta? —Abarcó el espacio que lo envolvía con un gesto de entusiasmo—. Esto es el Monte de la Salvación, donde todos los hombres deben arrodillarse ante mí. Mirad, ahí están Bors y Lionel, y... y todos los caballeros de la corte de Arturo... y uno de ellos tiene una hermana, una doncella muy santa, que será mi esposa en el cielo cuando nuestras almas se unan. —Los ojos se le anegaron en lágrimas—. Y mi madre estará allí, y se sentirá muy satisfecha.
Un murmullo de agua sonó en el aire. De pronto el fétido cuartucho de la posada olía a limpio, con un aroma dulce y puro. En plena noche, un rayo de sol hendió la oscuridad, y palomas blancas descendieron con un vigoroso aleteo por aquel camino de luz.
Galahad se postró de rodillas y, mirando al cielo, alzó las manos entrelazadas.
—Padre, a Vos encomiendo mi espíritu —declamó con una voz escalofriante—. He cumplido con mi deber. Os he traído el Grial.
Exquisitos perfumes impregnaron el aire: ¿Incienso o rosas, lirios o los misteriosos olores de la Iglesia cristiana? En su extrema aflicción, Lanzarote era incapaz de identificarlos. Sólo sabía que Galahad lo abandonaba.
Un estruendoso fragor llenó sus oídos. Pero Galahad, sabía Lanzarote, oía coros de ángeles y los cantos de las legiones de bienaventurados mientras las puertas del cielo se abrían para recibirlo. El muchacho le tocó la mano.
—Adiós —dijo, henchido de júbilo—. Cantaré por vos en el cielo.
Lanzarote gimió como si se le partiera el corazón.
—No os aflijáis por mí, señor —susurró Galahad, y le sonrió con toda la ternura de su alma—. ¿No veis las letras doradas en mi frente, donde Jesús ha puesto su sello? Es sólo la muerte de mi cuerpo lo que ahora nos hace sufrir. Pronto encontraré la vida del alma eterna.
Lanzarote se abalanzó hacia él y cogió su frágil cuerpo entre los brazos.
—Hijo mío, hijo mío —dijo con desesperación—. Antes que vuestro Dios Padre, existió la Madre, y Ella permanece. Está con nosotros en la aurora, en el ocaso, en el ululato del búho. Fortalece a las vírgenes cuando se encaminan hacia el lecho nupcial; atiende a las madres en el parto, nos consuela en nuestra última hora. Un hombre entra en el círculo de la Madre al nacer, y Ella lo acoge nuevamente en su seno cuando muere. Acudid a la Madre, os espera. —Abrazó con todas sus fuerzas al muchacho agonizante, sabiendo que ya no lo oía—. ¡Diosa, Madre! —exclamó a pleno pulmón—. Tomad a este niño, permitidle pasear entre Vuestras estrellas. No consintáis que las tinieblas de su fe sean un obstáculo en su camino hacia Vuestra luz...
Se interrumpió, llorando desconsoladamente. Tenía a Galahad en sus brazos como un peso muerto. Le besó los ojos y dejó en el suelo tan preciada carga. Vio entonces que movía los pálidos labios como si intentara hablar. Al instante le levantó la cabeza. Sus brillantes ojos se abrieron por un momento, y una lastimera sonrisa de esperanza iluminó su joven rostro.
—¿Madre? —musitó—. ¿Madre? ¿Me amaréis ahora?
Lanzarote sabía que nunca contaría esa parte a nadie, excepto a Ginebra cuando estuvieran a solas. Pero completó la historia con una apariencia de control. A su regreso de Oriente, fue derecho a Corbenic para comunicar la noticia al rey Pelles y a Elaine. Allí averiguó que de hecho la madre de Galahad lo había precedido en el tránsito al mundo entre los mundos. Tras abandonar la corte de Arturo, se negó a comer y se consumió encerrada en su aislada torre. Solo, el rey Pelles enloqueció de dolor, y ahora vivía absorto en sus visiones y desvaríos, bajo los rigurosos cuidados de sus monjes. El soberano del reino vecino tenía las miras puestas en Terre Foraine, y cuando Pelles muriese se anexionaría el territorio. Los cristianos habían prometido que seguirían practicado allí su culto para garantizar una transición sin complicaciones cuando llegara el momento.
La corte se sumió en un silencio de consternación.
—¿Todos desaparecidos, pues? ¿Todos? —preguntó Arturo con pesar—. ¿Y vuestro hijo Galahad expiró en vuestros brazos? No hay palabras para expresar tal pérdida. —Se volvió y alzó las manos, abarcando a toda la corte con su gesto—. Ya es suficiente por ahora, buenos súbditos. Como habéis oído, sir Lanzarote ha padecido un gran dolor. Hoy no habrá celebraciones en el gran salón. Lo agasajaremos por su regreso como merece en los días venideros.
—Pero ¿y el Grial?
El repentino exabrupto de aquella voz sibilante como el sonido de una víbora dejó paralizados a todos los presentes. El padre Silvestre avanzó hacia el estrado como un ángel vengador, el cuerpo erguido, las tensas manos entrelazadas y ocultas en las mangas. Dirigió una escueta reverencia a Arturo, pero mantenía la mirada fija en Lanzarote.
—Señor —dijo—, ha llegado a nuestros oídos que sir Galahad halló el Grial. ¿Dónde está? ¿Qué ha sido de la sagrada vasija?
Lanzarote se acercó a él, sosteniendo su mirada.
—El Grial no existe, monje —respondió con rabia contenida—. Existieron en otro tiempo las reliquias de la Diosa, de eso no hay duda. En su día vuestro Jesús ofreció un banquete a sus discípulos, y con toda seguridad la capa de su última cena también fue real. Pero el Grial que vio mi hijo era una simple visión, nada más. —Dejó escapar una carcajada de rabia y desesperación—. Murió por un sueño. Un sueño que ni siquiera era el suyo.
Temblando de ira, Silvestre lanzó un bufido. Detrás de él, Iachimo se adelantó también como un perro dispuesto a atacar.
Arturo levantó la mano.
—¡Ya basta! Padre, mañana ya encontraremos tiempo para esto.
Todavía inmóvil en el estrado, Ginebra observó a Arturo mientras despedía al monje y salía luego del salón en compañía de Lanzarote. Su esposo agasajaría a su amante en los aposentos reales, adivinó Ginebra, y finalmente le permitiría retirarse a su cama.
Salvo que la cama a la que Lanzarote irá no será la suya, pensó Ginebra.
La angustia la asaltó de nuevo. Se puso en pie y, acompañada por la guardia, abandonó el salón poco después que Arturo y Lanzarote. Aunque ella y Lanzarote sólo habían cruzado una breve mirada, Ginebra sabía que él no faltaría a su palabra.
Y su compromiso era acudir junto a Ginebra esa noche.
Frente al gran salón, la bulliciosa multitud no tenía intención de dispersarse todavía.
Todos hablaban con asombro y admiración del regreso de sir Lanzarote. Pero asimismo lamentaban el triste final de su hijo. También era objeto de comentario la felicidad del rey por el reencuentro, así como la evidente aflicción de la reina por la muerte de Galahad.
No obstante, una unión que había producido tan excelente hijo podría haber generado nuevos frutos. Sir Lanzarote debería haber contraído matrimonio con la princesa de Corbenic años atrás.
Ella le habría dado muchos hijos.
Pero ninguno como Galahad.
Y sin embargo...
Entretanto Agravaine permanecía a cierta distancia de la gente, poniendo en orden sus pensamientos. ¿Por qué parecía tan afligida la reina? Habría jurado que su tristeza no se debía a la muerte de Galahad. La pesarosa mirada que Ginebra dirigía alternativamente a Arturo y Lanzarote tenía sin duda otro origen.
Mordred había dicho que merecía la pena mantener vigilada a la reina.
También Mordred tenía más que perder que nunca, y era Mordred el objeto de la futura lealtad de Agravaine. Era obvio, pues, qué camino debía seguir.
Agravaine dio por zanjado el asunto tan pronto como vio claro dónde debía depositar sus corruptas lealtades. Continuaría vigilando a Ginebra por Mordred, y enfrentaría a la reina y el príncipe para provocar los cambios deseados. Crearía la gran ola sobre cuya cresta cabalgaría él para ver realizados sus objetivos.
Sonrió, gozando del momento, alimentándose del porvenir que preveía. Pese a los muchos y singulares placeres que había conocido en Oriente, ninguno podía compararse con aquel. Veía aún alejarse a Ginebra con su guardia, una mujer abismada en un sueño. Y en ese mismo sueño, se juró Agravaine, él le daría caza.
40
Lanzarote llegó ya bien entrada la noche, cuando Ginebra ya casi desesperaba. Paseándose de un lado a otro de la cámara, fue presa del pánico y pensamientos trastornados: Está muerto. No puede ser de otro modo. He soñado todo esto. Diosa, Madre, os ruego que no me lo devolváis para arrebatármelo de nuevo.
Entonces oyó el aviso de la guardia en la puerta exterior y el revuelo de la bienvenida en la antecámara cuando Lanzarote llegó acompañado de Bors y Lionel. Ginebra se quedó paralizada por el anhelo cuando Ina recibió a los caballeros y se ofreció a atender a los dos primos mientras se sentaban a esperar. Luego, por fin, la puerta se abrió, y allí estaba él.
Ginebra tuvo la sensación de que lo veía por primera vez. Vestido con una túnica de lana blanca y una resplandeciente capa dorada, nunca había estado más apuesto. La torques de oro de la caballería brillaba en su cuello; anchos brazaletes de oro ceñían sus muñecas, y una cinta de oro mantenía recogida su abundante cabellera. A Ginebra se le nubló la vista, y la invadió un súbito temor ante lo extraño de las circunstancias. Luce mis colores, pensó, los colores blanco y oro de la reina, pero ya no lo conozco. Rodeaba su cintura un holgado cinturón de cuero tachonado de oro, y su espada y sus espuelas se entrechocaban con un impaciente tintineo. Desde sus botas de suave piel hasta la apremiante mirada de sus ojos castaños, emanaba una luz interior. Era tan hermoso que Ginebra deseó volver el rostro, ocultarse. Debo de parecerle tan vieja, se dijo, atormentada. Y él, en cambio, continúa tan maravilloso como siempre.
—¡Mi señora!
Ginebra se estremeció. Lanzarote se acercó a ella con una expresión sombría en los ojos, y Ginebra supo que también él la veía como si nunca antes la hubiera visto. Jamás se había preparado con tanto esmero en las horas previas a su visita. Pero ahora el vestido verde azulado que había elegido pensando que daría realce a sus ojos, la larga capa blanca con las runas del amor bordadas en oro, las piedras preciosas que adornaban sus dedos, su garganta y su cintura se le antojaban excesivos y a la vez insuficientes. Debe de detestar mi aspecto, pensó con absoluta desesperación. Seguramente la imagen que recuerda de mí es muy superior a la presente realidad. Y también la cámara...
Ginebra miró alrededor, y su desánimo se acrecentó más aún. Esa mañana había enviado a los criados al bosque a por ramas tiernas, e Ina y ella habían decorado la habitación como una enramada. Luego la habían llenado de flores, y en el aire se percibía el aroma de las rosas y jacintos silvestres. Entre las verdes ramas había trenzado primorosamente largos zarcillos de madreselva, blancos y rosados, y oscuros tallos de hiedra como símbolo de la fidelidad. Antes de llegar él, Ginebra había contemplado su obra con tierno orgullo, como un lugar donde la reina de los seres fantásticos del bosque podría haber recibido a su amante. Pero ahora...
Ahora Lanzarote se hallaba ante ella y tendió una mano para coger la suya.
—Señora —dijo con tono de admiración—, ¿cómo es posible que sigáis tan encantadora? —Movió la cabeza en un gesto de pesar, y las lágrimas amenazaron con desbordarse de sus chispeantes ojos—. Mientras que yo...
A Ginebra se le partió el corazón. Alzó una mano para enjugarle las lágrimas y luego, sin pronunciar una sola palabra, lo guió hasta su cama.
Yacieron largo rato el uno en brazos del otro, llorando y susurrando lánguidamente mientras la luna se elevaba en el firmamento. A la postre, llegaron a un lugar demasiado profundo para el llanto. A salvo en el refugio de su abrazo, con la cabeza apoyada contra su pecho, Ginebra se embebió de la magia de aquel milagro: Lanzarote estaba vivo, estaba con ella, estaba allí. Notaba el familiar contacto de su cuerpo y reconocía la firmeza de sus costados, sus muslos, su cadera. La inolvidable curva de su cintura era más pronunciada a causa de la extrema delgadez, y en la mano con que empuñaba la espada tenía cicatrices que no había visto antes. Pese a todo Ginebra sentía correr la sangre impetuosamente por sus venas. Es Lanzarote, mi amor, y está aquí.
Sobre sus cabezas, las oscilantes ramas formaban un dosel de suave verdor. Ávidamente, Ginebra aspiró el fresco aroma del bosque y deseó hallarse con él en cualquier parte menos allí. Intercambiaron una a una intrascendentes noticias y, entrecortadamente, se desvelaron también el uno al otro la situación general. Con la voz aún enronquecida por la enfermedad, Lanzarote narró paso a paso su peregrinación por Tierra Santa, y luego Ginebra recorrió con él, palabra a palabra, el penoso camino de regreso.
Permanecieron largo tiempo en Tierra Santa mientras Lanzarote revivía con ella cada momento de la muerte de Galahad. Ginebra supo entonces que el hijo de Lanzarote estaría con ellos hasta el final de sus días, y agachó la cabeza y lo acompañó también en eso.
—Era un niño santo —musitó Ginebra—, y su vida fue perfecta, a pesar de la brevedad. Ninguno de nosotros podrá decir lo mismo cuando le llegue la hora.
Lanzarote la besó con fervor y lloró en su pelo.
Después volvieron a besarse, y Ginebra conoció el intenso éxtasis de redescubrirlo, mezclado con la reconfortante sensación de lo que ya conocía. Al principio sus mutuas caricias fueron tiernas y vacilantes, como las de amantes primerizos, y se rieron de su propia inseguridad. Pero pronto la mano de Lanzarote descendió por el cuerpo de Ginebra con mayor avidez, y ella experimentó una instantánea excitación ante aquellas viriles caricias. Se vio arquearse y crecer bajos sus manos. Transportado por un placer cada vez mayor, Lanzarote se adentró bajo el vestido de ella, apartando la sutil seda para dejar a la vista sus pechos.
—¡Oh, amor mío! —susurró él con voz gutural mientras le besaba una y otra vez los ansiosos pezones.
Tendida de espaldas sobre el colchón, Ginebra se abandonó a él. En silencio, Lanzarote se puso en pie de un brinco y se despojó de su ropa. Luego, con una peculiar reverencia, la ayudó a incorporarse y le quitó el vestido.
El primer impulso de Ginebra fue cubrirse. ¿Cuánto tiempo hace que no me ve desnuda?, se preguntó. Demasiado, demasiado. Recuerda mi cuerpo tal como era, pensó, sucumbiendo nuevamente al pánico, y después conoció también el cuerpo de Elaine...
Ese pensamiento la atormentó, pero no pudo apartarlo de su mente. Tengo más de cuarenta años, y ella era aún tan joven. Su carne debía de ser firme y suave, mientras que la mía ha envejecido y se ha secado de tanto añorarlo. Madre, Grande, permitid que me ame tal como antes me amaba. Diosa, Madre, quedaos junto a mí en estos momentos, sonreídnos esta noche.
Y después supo que la Madre había atendido su plegaria. Ya que Lanzarote se entregó a ella con los ojos del resplandeciente desconocido con el que soñaban sus doncellas y cuya aparición suplicaban en sus sueños. Como el rey de los seres fantásticos del bosque, la tomó para sí, prodigándole en susurros palabras de amor y elogio.
—Ma reine... mon coeur —le musitó al oído—. Ma belle, belle comme le ciel... la reine du ciel...
Ginebra supo entonces que ciertamente era su reina del cielo, su belleza, su amor, su amor en el corazón del amor.
Y entró en su abrazo como reina y mujer a la vez, y Lanzarote la poseyó larga y apasionadamente, como ella ansiaba. Su cuerpo esbelto y moreno la cubrió como un estandarte de amor, y ella se sintió dichosa y segura como nunca en su vida. Juntos se dejaron llevar por esa gran ola en la que dos se convierten en una sola cosa, y volvieron en sí, aún jadeantes, en la orilla opuesta. Después se abrazaron con la vehemencia de los náufragos que han sobrevivido a una atroz tempestad, y él le besó los ojos, la boca, los pechos y otra vez los ojos.
—Ya nunca más me separaré de vos, mi único amor —le susurró Lanzarote al oído, acompañando sus palabras con un centenar de besos y dulces gemidos.
Y Ginebra, rebosante de satisfacción, se quedó dormida.
41
Mordred atravesó los claustros con paso enérgico, observando las nubes con preocupación. Había amanecido hacía rato, y el sol se elevaba en el cielo. ¡Aligerad, por Dios!, se reprendió, enojado consigo mismo. Llegáis tarde. Por orden de Arturo, todos los caballeros debían acompañarlo a la cacería. Y nadie debía hacer esperar al rey, y menos su hijo.
¡Deprisa, deprisa!
No.
Mordred se serenó y siguió caminando con paso relajado y uniforme. De sobra sabía que no era conveniente andar por ahí con prisas y actitud furtiva: nada confería mayor apariencia de culpabilidad a un hombre. Debía producir la impresión de que estaba dando un brioso y saludable paseo matutino, y no saliendo a hurtadillas de un lecho prohibido.
Bueno, en realidad no tan prohibido. Al fin y al cabo, la mujer era una viuda, y tampoco él tenía lazos conyugales que respetar. Pero su compañera de placeres de la noche anterior supuestamente guardaba luto por su recién fallecido señor, en tanto que él, como todos sabían, era el hijo del rey. A decir verdad, el marido de ella había sido el más indigno de los caballeros de Caerleon, un joven frívolo y vanidoso que había recibido el beso de Excalibur únicamente porque su padre fue en otro tiempo uno de los más leales caballeros de Arturo. Y la muchacha que Mordred acababa de dejar dormida entre las sábanas revueltas de su cama había contraído matrimonio con aquel mequetrefe obligada por su padre. Cuando el aborrecido esposo murió, al caer del caballo en una borrachera, la joven viuda de generosos pechos, sin pérdida de tiempo, captó la atención de Mordred y se abrió de piernas para él, así que nadie podía acusar a Mordred de aprovecharse de su congoja. En todo caso, no beneficiaría en nada a su imagen que aquel episodio saliera a la luz. Razón de más, pues, para darlo por concluido prácticamente antes de que empezara.
La mujer vociferaría y aullaría, naturalmente. Todas lo hacían.
Mordred torció la boca en una mueca de desdén. ¡Qué necias eran las mujeres, y qué complacientes! ¡Y qué poco sabían lo mucho que les gustaba a los hombres oírlas gritar! Su sonrisa dio paso a un resuelto gesto de asentimiento. Sí, la dama en cuestión era ya agua pasada. Como lo eran todas, hasta la siguiente ocasión.
Su sonrisa se desvaneció. ¿Por qué se comportaba de ese modo, sabiendo cuáles serían las repercusiones si llegaban a conocerse aquellas escapadas suyas, si Arturo, la personificación misma del espíritu caballeresco, se enteraba de que su hijo frecuentaba a las rameras o, peor aún, que el heredero de Caerleon y Camelot se había convertido en un hombre que deshonraba a los caballeros de la Tabla Redonda acostándose con sus esposas y desflorando a las vírgenes a quienes había jurado proteger?
Un asomo de náusea convulsionó su alma. ¿Por qué, Mordred, por qué?
De inmediato acudió en su ayuda una febril necesidad de defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué no, si no tengo otra cosa que hacer? ¿Por qué no, si el rey me tiene atado de pies y manos como a un preso?
Dioses del cielo, juró en silencio mientras recorría los claustros del rey acompañado por el canto de los monjes. No habría llegado a aquella situación si Arturo le hubiera permitido participar en la búsqueda del Grial. Cualquier otro hombre habría hecho cosas peores que él, mucho peores. Y Mordred actuaba siempre con cautela, siempre. Despreocupadamente, recordó a la desvergonzada que lo hizo hombre. En su época de escudero, una joven criada del castillo, inepta y lasciva, lo cogió por sorpresa con la vehemencia de su lujuria, despojándolo de sus calzas y su virginidad en un único y hábil asalto. Más tarde, encandilada con la absurda esperanza de llegar a reina, intentó manipularlo, amenazándolo con delatarlo si no se casaba con ella. Enfrentándose a la fuerza con la fuerza, ahogando las amenazas de la estúpida fulana con sus propias amenazas y por último engatusándola hasta conseguir devolverle una apariencia de buen humor había sido la primera prueba de Mordred en el arte de someter las mentes y los corazones de aquellos nacidos para servirle.
Y había aprendido bien la lección, se recordó. En esa clase de errores incurrían en su juventud todos los caballeros, y probablemente le había ocurrido también en su día al propio Arturo. Después de esa primera experiencia Mordred se había andado con sumo cuidado, y no se había dejado comprometer nunca más.
Durante años se mantuvo casto y observó rigurosa y devotamente los ideales de la caballería. Honraría a todas las mujeres hasta que encontrara a la dama a quien poder amar, servir y convertir en su futura reina. ¡Valiente necio!, pensaba ahora con brutal desprecio de sí mismo. Debía de haber rechazado un millar de magníficas proposiciones en el esfuerzo por seguir fiel a sus juramentos. Y todo para llegar a ser un caballero fainéant, un inútil retenido allí por la voluntad de su padre.
Así pues, ¿por qué no buscar un momento de placer aquí y allá, siempre y cuando pudiera asegurarse el silencio y la discreción? Si la anterior noche de esparcimiento con la viuda ponía al descubierto su inconfesable secreto, se recordó, la culpa sería de él, no de ella, por haberse marchado demasiado tarde. Todas sus otras compañeras de juegos de los últimos tiempos mantendrían la boca cerrada, de eso tenía la total certeza. La joven doncella a las puertas del matrimonio cuya virginidad nunca echaría en falta su enamorado novio, la lujuriosa esposa cuyo marido se hallaba en tierras lejanas o la cortesana que buscaba privilegios para su esposo cuando Mordred fuera rey, todas ellas eran mujeres con sus propias y poderosas razones para desear mantener el secreto tanto como él. Sus deberes para con Arturo le parecían muy bien, pero por la noche necesitaba considerar suya su alma. Un alma que exigía la eterna novedad de la irresistible carne femenina, la cruel exuberancia de nuevos cuerpos bajo el suyo, nuevas criaturas sometidas a su íntima autoridad.
Pero ¿dónde estaba la mujer que en verdad podría considerar suya, la mujer digna de su dominación, la mujer de sus sueños? Sin duda el destino se la revelaría algún día, una mujer de sangre y fuego, hecha de pasión y lágrimas, una mujer leal y valiente hasta la médula.
Una mujer como Ginebra, se le ocurrió de pronto.
¿Ginebra?
¿Cómo?
Sobresaltado, Mordred no pudo evitar echar un vistazo alrededor. ¿La esposa de su padre?
Al instante se apresuró a enmendarse. ¡Estáis loco, se dijo con ira, si empezáis a pensar de ese modo! Dioses del cielo, la partida de caza estará ya a punto, todos los caballeros estarán ya esperando, ¡y os dedicáis a tales cavilaciones! Olvidaos de todo eso y presentaos ante el rey.
—La reina tiene buen aspecto. Y hace un día ideal para montar a caballo.
En el corrillo de caballeros, Lucan dio un codazo a Bedivere y dirigió su atención hacia Ginebra. Al otro lado del patio piafaba nerviosa una elegante yegua pinta, enjaezada con suntuosos arreos de color rojo real. Echando mano a las riendas, Ginebra acarició el suave cuello al animal para tranquilizarlo y luego se recogió la falda del vestido, lista ya para montar. Con el rostro arrebolado y los ojos radiantes, reía junto a Lanzarote. Algo más allá, Bors y Lionel aguardaban con el caballo de Lanzarote y los suyos propios, ambos con la mirada perdida, absortos en sus pensamientos.
Observándolos, Kay palideció, adquiriendo su tez un tono aún más amarillo. Dioses del cielo, ¿qué le pasaba a la reina? ¿Y por qué tenían Bors y Lionel ese aire ausente? Descubrió de pronto que prefería no saberlo, y la ira lo indujo a alejar esos pensamientos de su mente.
—La reina está perfectamente, Lucan —gruñó—. ¿Es que no podéis pensar en otra cosa que no sea el aspecto de una mujer?
—Mi viejo amigo, no hablamos de cualquier mujer —repuso Lucan de mejor humor que el que sentía—. Es la reina, la soberana de estas tierras. Su salud es también la nuestra.
Erguido en toda su imponente estatura junto a Kay, Gawain soltó una estentórea carcajada.
—Lucan, esas ideas están ancladas en vuestra vieja fe en la Diosa, pero no es lo que la gente piensa en realidad. —Lanzó un despreocupado vistazo a Ginebra—. Bien sabe Dios que todos deseamos buena salud a la reina. Y en Camelot aún creen que es la reina de reinas. Pero aquí en Caerleon no es más que una mujer y la consorte del rey. —Señaló a Arturo, en el extremo opuesto del patio—. Y mientras el rey esté contento, nosotros lo estamos también, ¿no es así, Kay?
Kay no contestó. Enfrente, vio arrodillarse a Lanzarote junto a Ginebra y entrelazar las manos a modo de escalón para ayudarla a montar. Desde el otro lado, Arturo se aproximaba en medio de un agitado enjambre de monjes con el detestable padre Silvestre a la cabeza, atosigando a Arturo con sus exigencias. ¿Acaso podía estar «contento» el rey en tales circunstancias?, se preguntó Kay quejumbrosamente. ¿Cómo podía estar contento cuando su esposa disfrutaba públicamente de las atenciones de otro hombre, y él se hallaba acosado y hostigado por sacerdotes?
Una negra sombra se proyectó sobre el empedrado, y apareció Agravaine.
—¿Preparado para la cacería, hermano? —dijo a Gawain con una cortés sonrisa.
Todos los presentes observaron a Gawain mientras respondía.
—Preparado como nunca. —Gawain hizo un notable esfuerzo por mantener las formas—. Y ahora que está aquí el rey, podemos partir en cuanto llegue Mordred.
Agravaine asintió con la cabeza.
—¿Y la reina? —preguntó con afectada indiferencia, sin olvidar ni por un instante las instrucciones de Mordred—. Por lo visto, sale a cabalgar, ¿no?
Lucan se rió con satisfacción.
—Sí, ella y su doncella van a pasear solas por el bosque. Llevaba mucho tiempo sin hacerlo, y le sentará bien.
Mientras hablaba, Ginebra salió por la puerta del patio seguida de Ina, no sin antes volverse para despedirse de Lanzarote con la mano. Tenía los ojos chispeantes y la boca arqueada en una radiante sonrisa, como si ocultara una secreta dicha. Lanzarote le dirigió una rígida reverencia y se volvió hacia Bors y Lionel, encontrándose con una feroz mirada del primero que lo obligó a desviar la vista. Se acercó a coger su caballo, que Lionel tenía sujeto, y se entretuvo en ajustar los estribos y la cincha. Ahora no, Bors, hizo entender a su primo al darle la espalda tan claramente como si lo hubiera expresado con palabras. Lo que sea que tenéis que decirme, decidlo más tarde, no aquí.
¿A qué venía todo aquello? La curiosidad de Agravaine despertó de pronto, desenroscándose como una serpiente. Tras el regreso de entre los muertos de su querido pariente, Bors debería haber sido el más feliz de los hombres. Y en cambio...
Agravaine miró a Bedivere, que contemplaba la escena situado en la periferia del grupo.
—Así que salimos todos de cacería en cuanto Mordred llegue, ¿no? —comentó con tono cordial.
Bedivere sonrió y movió la cabeza en un gesto de asentimiento.
—Y ahí lo tenemos.
Los dos se volvieron para observar la alta figura que salía del castillo y se abría paso apresuradamente bajo el sol por el concurrido patio.
—¡Mordred!
La expresión de júbilo en el rostro de Arturo no dejaba lugar a dudas.
—¿Dónde os habíais metido, bribón? —bramó, y su voz resonó en el patio—. Os habéis quedado dormido, ¿no? Y nosotros aquí esperándoos. A vuestra edad, yo nunca quería pasar en la cama más tiempo del imprescindible. Para mí, no había nada como salir de caza.
—En efecto se me han pegado las sábanas, señor —admitió Mordred con una sonrisa de autorreprobación—. Perdonadme. Soy un miserable holgazán.
Arturo se rió a carcajadas.
—No hay nada que perdonar. Pero daos prisa, o perderemos el día. —Se volvió hacia el padre Silvestre e inclinó la cabeza—. Me alegra oír que vuestros monjes avanzan a tan buen ritmo con la iglesia de Avalón. —Hizo una pausa—. La iglesia de San Miguel el Amado en el Tor. Será un muy apropiado monumento en memoria de... —De repente se le saltaron las lágrimas.
Se produjo un incómodo silencio. Abochornados, los caballeros permanecieron inmóviles alrededor, sin saber qué decir.
Mordred se adelantó.
—Padre, si Dios quiere, construiréis no una sino cien iglesias —proclamó con grandilocuencia—, pero ahora nos reclama la caza, y ya os he retrasado más de la cuenta. —Se volvió hacia los caballeros y alzó el brazo—. A vuestros caballos, señores.
El semblante de Arturo cambió en el acto.
—¡Esto es un hijo! —Echó los brazos al cuello de Mordred y lo estrechó contra sí—. ¡Andando, pues!
Con el rabillo del ojo, Agravaine vio a Lanzarote, Bors y Lionel ya montados, aguardando junto a la puerta. De nuevo notó agitarse el gusanillo en su interior. Cogió a Bedivere de la manga y, como sin darle importancia, señaló a los tres caballeros.
—¿No vienen con nosotros?
Bedivere sonrió y movió la cabeza en un gesto de negación.
—No, Lanzarote ha pedido permiso al rey para salir a cabalgar por su cuenta. Están aún afligidos por la pérdida de Galahad, dice Lanzarote, y prefieren pasear solos por el bosque.
—Sí, naturalmente.
Con aparente indiferencia, Agravaine se apartó de él. Pero en el fondo de su cerebro, viscosas criaturas permanecían alerta y trabajaban afanosamente.
Lanzarote va solo al bosque. La reina va sola al bosque.
La próxima vez que estéis los dos solos, queridos míos, lo sabré.
42
¡Dioses del cielo, cómo la amaba!
Lanzarote, en medio del bosque, tenía el corazón acelerado, y su alma suspiraba por Ginebra. Oía la llamada de la tierra seca bajo sus pies, y pronto, muy pronto, yacería allí con su amor. Alrededor, el sol se derramaba desde un cielo líquido, y los bulliciosos insectos y las pequeñas moscas doradas retozaban alegremente en el aire resplandeciente. A la sombra de los árboles se notaba un agradable frescor. Todo el bosque dormitaba bajo el calor del mediodía, emanando el penetrante aroma del saúco y la madreselva.
Lanzarote permanecía tan quieto que su cuerpo había olvidado hacía rato dónde se hallaba. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando a Ginebra? No le importaba, ya que ahora la espera formaba parte de ella y de su amor por ella. Su espíritu alzó el vuelo, y un millar de fugaces éxtasis se amontonaron en su mente. Ginebra, mi señora; Ginebra, la reina. Si muero ahora, pensó en su estupor, moriré feliz, porque mi señora viene a mí, me ama, pronto estará aquí.
El bosque siguió sumido en su sueño. Sólo se oía el zumbido grave y entrecortado de las criaturas aladas y el leve tintineo de los caballos al moverse. En armonía con la tierra, los tres animales pacían a placer, suspirando a cada bocado de dulce y lozana hierba veraniega. Junto a los caballos, Bors deambulaba por el claro, lamentando a cada paso que Lanzarote hubiera regresado.
—Hermano...
Sentado al pie de un árbol, recostado contra el tronco, Lionel observó el rígido porte de Bors, su rostro tenso y el brillo amarillento de su piel, y se arrepintió de haber despegado los labios. En realidad no deseaba decir nada. Y nada de lo que pudiera decir cambiaría las cosas.
Pero Bors se dio media vuelta de inmediato y saltó hacia él con desesperación.
—¿Sí?
—No, nada.
—Pensaba que habíais visto a la reina —dijo con expresión severa.
—No.
—En fin, ¿qué otra cosa cabía esperar? —Bors se golpeó la bota con la fusta en un gesto de rabia—. ¿Por qué iba a dignarse llegar a la hora Su Majestad, sabiendo que Lanzarote sería capaz de aguardarla aquí hasta que todos hayamos muerto?
Soltó una violenta risotada. El espíritu amable de Lionel rehuyó la ira de su hermano.
—Ginebra ha de andarse con cuidado —adujo torpemente—. Cuando se citan así, debe dar antes muchos rodeos.
—¿Con cuidado? —repitió Bors, su voz ahogada por la cólera, y procuró serenarse—. ¡Por todos los Dioses! ¡Pero si no hace más que delatarse a todas horas con su comportamiento!
—Hermano...
—Hermano, hermano... bien sabéis que lo que digo es cierto. Va por la corte sonriendo por cualquier cosa, exhibiendo su felicidad como una lechera enamorada.
—Eso no los delata —repuso Lionel con una vaga esperanza de que así fuera pero sin auténtica convicción—. La gente cree que su dicha se debe al restablecimiento del rey.
—¿El rey? —prorrumpió Bors—. Es un necio. No ve más allá de sus narices, está ciego como un topo. Se hunde cada vez más en las tinieblas por complacer a sus clérigos, y entretanto ha perdido a su esposa y ni siquiera lo sabe. —Iba de acá para allá con movimientos espasmódicos—. Pero es a Lanzarote a quien no alcanzo a comprender. ¿Por qué no es más consciente de lo que ocurre?
Lionel asintió con ademán pesaroso. También él había advertido con inquietud las fugaces sonrisas, las tiernas miradas furtivas, el modo en que la reina se apoyaba en el hombro de Lanzarote o le tocaba el brazo.
—Sé a qué os referís.
Mordiéndose el labio inferior, Bors continuó dando vueltas al asunto.
—Ya sabemos que la reina vive ajena a todo excepto sus propios deseos, pero Lanzarote debería ver que hay ojos en todas partes.
Una sombra de pesimismo oscureció la mente de Lionel.
—Y que Agravaine sigue sus andanzas con especial interés —comentó con temor.
Bors se detuvo al instante.
—¡Dioses, libradnos de los orcadianos! —imploró—. Son mala gente y llevan el rencor en la sangre. Agravaine con gusto jugaría una mala pasada a Lanzarote, y detesta además a Gawain. Gawain se enorgullece de ser el más querido pariente del rey, pero Mordred es su heredero... —Se interrumpió, asaltado por una nueva preocupación—. Mordred, otro que no se pierde detalle —gimió—. Debemos guardarnos también de él. —Lanzó una risotada de desesperación—. Si cualquiera de ellos llegara a saber que la reina se ha llevado a Lanzarote a la cama...
Lionel bajó la vista y lamentó no poder mentir. Pero habría sido incapaz de decir «Nunca lo sabrán» aunque le fuera la vida en ello.
Lanzarote, mi verdadero amor, venid a mi lado esta noche.
¿Cuan a menudo acudían estas palabras a los labios de Ginebra, y cuan a menudo él fruncía el entrecejo y se negaba?
—Mi señora, debemos ser cautos.
Aquel último verano fue maravilloso, mágico, pródigo en amor, pero el dolor estaba siempre presente.
—¡No me amáis!
—Más que a mi vida —aseguraba Lanzarote—. Pero he de pensar también en vuestra reputación.
Y en la paz de espíritu de Arturo, se abstenía de añadir. Pero Ginebra sabía que el afecto de Lanzarote hacia Arturo empeñaba sus horas de felicidad. En el presente, él ya no se atormentaba con el código de la caballería, que había dejado de lado. Nunca se lamentaba con la idea de que acostarse con ella era como matar a su señor, o de que amarla equivalía a violar los fraternales lazos que lo unían a los otros caballeros. Pero en el silencio de la tarde, mientras la tenía entre sus brazos en lo más hondo del bosque y absorbía su alma con sus besos, Ginebra oía sus pensamientos más profundos y sabía que esas angustias no habían desaparecido.
Sin embargo la plenitud del amor que sentían el uno por el otro bastaba para apartar todo aquello de su mente, al menos cuando estaban solos. Por extraño que pareciera, y más prodigioso que extraño, después de tantos años juntos eran otra vez como amantes recientes, dominados por un amor tan intenso y trémulo que no podía negarse. Así que ella le suplicaba a menudo «Venid a mi lado esta noche». Y Lanzarote, pese a sus temores, acudía a ella más a menudo de lo que debía, y con menor cautela de la que le convenía.
Ninguno de ellos reparaba en la oscura silueta oculta en el umbral de una puerta, el espía que observaba desde los claustros, la omnipresente sombra en la noche. Porque estaban enamorados, y la pasión los cegaba. Y en el fondo de sus corazones ambos intuían que el luminoso día se acercaba a su fin y después vendría la oscuridad.
Así que jugaban y reían y recorrían el camino que les estaba destinado desde hacía mucho tiempo, mientras los días pasaban como perlas ensartadas en una cadena de oro, con sus amaneceres rosados, sus purpúreos crepúsculos y sus noches estrelladas, mañanas como pétalos de rosa y atardeceres como violetas. Cada beso era el vuelo de una golondrina, cada unión carnal un banquete de fruta veraniega.
Aun entonces contaban los días, notando acercarse la siniestra sombra. Pero mientras el sol brillaba, danzaban como las efímeras, cuya vida dura sólo un día. Y así prosiguió a lo largo de aquel embriagador verano.
—¿Y bien? —Malhumorado, Mordred entró en la reducida habitación, indicando a Agravaine que lo siguiera—. ¿Queríais verme a solas? ¿Qué es tan urgente, pues? —Con inexplicable resentimiento, echó un vistazo alrededor—. Espero que haya merecido la pena venir a este horrible lugar.
En la lúgubre cámara se respiraba un aire frío y acre. Un oculto rincón de los aposentos del príncipe, destinado a las consultas privadas en torno a trascendentes asuntos de estado, la clase de reuniones —pensó Mordred con amargura— que él nunca mantenía. Pero contemplando la mesa de deliberaciones sin estrenar, las macizas sillas y la suntuosa pero descuidada alfombra sobre el polvoriento entablado del suelo, sintió que su ánimo mejoraba. Como mínimo, las paredes eran sólidas. En su última visita a aquella habitación, había yacido en ese mismo suelo con una gritona virgen, y por más que chilló y gimió, nadie oyó nada.
Al recordarlo, no pudo evitar un amago de regocijo. ¿Cómo se llamaba, la muchacha? Era un nombre cristiano, María o Ana, si la memoria no le engañaba. Tenía que entrar en un convento aquel mismo día, enviada allí por su padre, deseoso de que su adorada hija permaneciera casta. Si se quedaba encinta, su padre la mataría, de eso estaba segura. Pero la desdichada no sabía, en cambio, que eso a Mordred le traía sin cuidado.
—Decidles que ha sido una inmaculada concepción, igual que la de María —le había sugerido Mordred, viéndola llorar de miedo—. Sois novia de Cristo, y Dios se os apareció una noche.
Finalmente, la muchacha escapó por esa vez al destino de las mujeres, y siguió virgen a ojos de todos. Pero Mordred seguía recordando aquellas palabras como una de sus más jocosas ocurrencias. Volvió a reírse.
El rostro de Agravaine se tensó. Se ríe de mí, pensó. Sonriendo perversamente, se aseguró de que la puerta estaba cerrada y luego se volvió hacia el príncipe con una obsequiosa reverencia.
—Señor, la noticia que os traigo es difícil de anunciar y más difícil aún de creer. He supuesto que desearíais hablar de ello en privado.
—Hablad, pues.
Agravaine guardó silencio por un instante. Había ensayado aquella escena un millar de veces.
—La reina ha llevado a sir Lanzarote a su lecho.
—¿Cómo?
A Mordred se le salieron los ojos de las órbitas. Un mal presentimiento lo invadió, y empezó a temblar. Pero al mismo tiempo se reprochaba: Mordred, Mordred, ¿de qué os sorprendéis?
Agravaine le leyó el pensamiento y prosiguió sutilmente.
—Me encargasteis que los vigilara, señor, y eso he hecho. Sir Lanzarote yace con la reina día y noche. De día encubren sus visitas Bors y Lionel. De noche entra furtivamente en el jardín de la reina y sube a su cámara desde allí.
¿Por qué aquello tenía el mismo efecto en él que un golpe en el pecho? Mordred apenas podía respirar.
—¿Estáis seguro?
Una sonrisa de extrema frialdad se dibujó en los labios de Agravaine.
—Señor, podría daros las fechas y las horas de sus citas en la corte. Se ven también en el bosque, pero allí no he podido seguirlo. La reina zigzaguea como una avefría para ocultar su rastro, y a Lanzarote lo custodian Bors y Lionel. —Dejó escapar el aire de los pulmones con un silbido—. Pero son amantes, a ese respecto me jugaría la vida.
—¿La vida, Agravaine? Esperemos que no sea necesario llegar a ese punto. —Mordred recobraba lentamente la calma. ¿Qué más le daba a él con quién se acostara la reina? Cómo usar ese hecho contra ella era lo único que importaba—. ¿Sólo vos lo habéis visto?
—Sí.
—¿No hay, pues, otros testigos? ¿Ni pruebas? —dijo Mordred, y se rió con desdén.
Una convulsión sacudió el alma de Agravaine. Por norma, mataba a quienquiera que se riese de él. Pero ahora eso no podía hacerlo. Así que otros tendrían que pagar por ello. Movió la cabeza en un gesto de negación.
—Todavía no, mi señor.
Mordred se apartó de él y fue a sentarse en la silla más cercana.
—Es extraño —comentó con un tono desagradable—. Pensaba que los teníais a vuestra merced. —Alzó la cabeza y dirigió a Agravaine una zahiriente mirada—. Pero en realidad...
—Son astutos, mi señor, y obran con suma cautela. No ha sido fácil descubrirlo.
—En el supuesto de que exista —puntualizó Mordred con sorna—. Así que Lanzarote visita a Ginebra... ¿Y eso qué demuestra? Es la reina; él es su caballero. Así son las cosas en la corte. El rey vive acosado por sus monjes, que quieren que mande construir un centenar de iglesias en memoria de Amir. La vida cortesana ha ido anquilosándose, y no hay un solo torneo a la vista. La reina desea compañía, y Lanzarote debe obedecer.
Los ojos de Agravaine parecían puntos de fuego negro.
—Puedo demostrarlo, señor... con vuestra ayuda.
Mordred se puso tenso.
—¿Cómo?
—Acompañad al rey en una cacería que lo aleje a considerable distancia del castillo. Lanzarote presentará alguna excusa para quedarse. Proporcionadme una docena de hombres aptos, y en vuestra ausencia los sorprenderé in fraganti en la cámara de la reina. Los pondré en vuestras manos.
¡Excelente idea!, pensó Mordred con vivo entusiasmo. Cuando Lanzarote cayera en desgracia y Ginebra fuera repudiada, Arturo sería suyo y solamente suyo. Y en cuanto se adueñara de la voluntad de Arturo, también el reino le pertenecería. El rey Mordred sería ya una realidad, y no una remota esperanza.
Rey Mordred.
Dios salve al rey.
Cegado por el ferviente deseo, Mordred sintió que le daba vueltas la cabeza. Tuvo la sensación de que la voz de Agravaine le llegaba desde muy lejos.
—¿Lo haréis, mi señor?
—¿Que si lo haré? —Al igual que un topo, Mordred fijó la mirada en la oscuridad y tomó una decisión. Sonriendo, contestó—: Lo haré, claro que lo haré.
43
—¿Una cacería en el Bosque Herido? —Asaltado por un inusitado entusiasmo, Arturo entornó los ojos y recorrió a sus caballeros con una penetrante mirada—. ¿Y bien? ¿A qué vienen esas caras de asombro? Ya habéis oído al príncipe Mordred. —Soltó una carcajada de satisfacción—. No voy por allí desde hace veinte... no, treinta años.
—Y por una buena razón, mi señor —se apresuró a recordar Kay—. Es un largo viaje, demasiado para ir y volver en el día.
—¿Cómo? ¿Acaso pensáis que somos demasiado viejos para pasar una noche al raso? —objetó Arturo con semblante amenazador.
—¡Eso nunca, señor! —Desternillándose de risa, Gawain dio una cordial palmada en el hombro a Kay—. A Kay simplemente le asusta que su pierna maltrecha no resista el esfuerzo. Sólo por eso se queja de la gran distancia.
A Arturo le bastó escrutar brevemente el rostro de Kay para saber que así era.
—Iremos a paso tranquilo, Kay —prometió, conmovido al ver sus facciones contraídas en una pesarosa expresión—. Pero el Bosque Herido... ¡Dios santo, sería una magnífica cacería!
Venid a mi lado esta noche.
La reina lo había citado ya con dulce insistencia. Arrugando la frente, Lanzarote se dio media vuelta, se apartó de la ventana y se sentó en la estrecha cama. Sentado junto a él, Bors tenía la cabeza hundida entre las manos. Desde el austero camastro colocado contra la pared opuesta, Lionel los observaba con semblante atribulado. En los exiguos aposentos de los caballeros, se respiraba un palpable malestar.
Lanzarote movió la cabeza en un gesto de desolación.
—Debéis ir, vos y Lionel.
Bors no pestañeó siquiera.
—Nuestro sitio está a vuestro lado —masculló, empecinado.
Lanzarote sonrió.
—Pero yo estaré con la reina. —Hizo una pausa—. Y vos y Lionel ya habéis perdido demasiado tiempo a mi servicio. —Volvió la cabeza hacia la ventana abierta, a través de la cual penetraba el intenso aroma del otoño, arrastrado por la brisa desde el bosque—. El verano ha terminado, y pronto ya no habrá más cacerías. Disfrutaréis del viaje, y el rey confía en que lo acompañéis.
—¿Y vos?
—Le diré que no estoy en disposición de salir de caza.
Bors apretó los puños, procurando no mirar a Lanzarote.
—Primo, os lo suplico, no acudáis junto a la reina esta vez.
—¿Que no acuda junto a la reina?
Bors mantuvo la vista fija en el suelo. ¿Cómo podía convencer a Lanzarote de algo que él mismo era incapaz de precisar, una vaga sombra desvaneciéndose en la penumbra, la sensación de que alguien los observaba cuando de hecho no había nadie cerca? ¿No comprendéis lo afortunado que habéis sido durante todos estos años?, deseó preguntar a voz en grito. Pero ahora las cosas son distintas. El mundo ha cambiado, y nuestros tiempos han quedado atrás. Tarde o temprano saldrá todo a la luz.
Una voz de franca incredulidad llegó a sus oídos.
—¿Que no vaya a ver a mi señora Ginebra?
A su pesar, Bors alzó la vista. Acongojado por la expresión que descubrió en el rostro de Lanzarote, adivinó lo que diría a continuación.
—Es mi obligación, Bors. Mi obligación.
Así es.
Así es.
Buena caza, Arturo. Hoy no capturaréis más que dolor.
A gran altura, el espíritu planeaba en círculo sobre sus cabezas, riéndose del espectáculo. Abajo, la columna se adentraba en el bosque acompañada del tintineo de los arneses. Arturo encabezaba la marcha, flanqueado por Mordred y Gawain y seguido por una fila de animados caballeros.
Arturo contemplaba el paisaje con honda satisfacción. El sol surcaba el cielo entre las nubes blancas y el mundo entero se mostraba radiante a sus ojos. No vio la corneja que se cernía en el aire sobre ellos, el enorme cuervo negro que los observaba desde lo alto. Sólo vio los Montes Negros de las tierras galesas bajo el sol lejano, y las millas y millas de verdes y plácidos parajes que lo separaban de allí. Al final del camino los aguardaba la astuta presa y el alborozo de la veloz persecución, ojos medrosos y fieros colmillos corriendo a esconderse en la espesura, el excelente jabalí acorralado por fin, y por último el anochecer. Con tan numerosa partida de caballeros, se cobrarían dos jabalíes o incluso tres, y las generosas raciones de carne asada impregnarían con su aroma el aire de la noche. Rodeado de aquellos que tanto lo apreciaban, y sin una sola preocupación en el mundo, Arturo tuvo la sensación de que nunca en su vida había sido más feliz.
El cuervo que los había seguido desde Caerleon, los sobrevolaba ahora a baja altura. Cuando abandonaban el camino abierto para penetrar en el acogedor refugio formado por las copas de los árboles, la sombra del ave se proyectó sobre Arturo, que de pronto experimentó una extraña tristeza.
—Lanzarote debería estar aquí —se lamentó, exhalando un quejumbroso suspiro.
Mordred asintió compasivamente.
—Debería, sí. —Eligió las palabras con sumo cuidado—. Me temo que sir Lanzarote no es el que era. Su corazón no está ya con Vuestra Majestad.
Arturo le dirigió una mirada de sorpresa.
—¿Cómo?
Mordred adoptó una expresión de inquietud.
—¿Cuándo hasta la fecha había hecho ascos sir Lanzarote a una jornada de caza? —Mordred movió la cabeza en un gesto de desolación—. Y a menos que esté enfermo, su obligación es acompañar a su rey.
—Señor, con vuestro permiso. —Gawain espoleó al caballo para colocarse a la par—. Lanzarote es el alma más leal que existe —afirmó efusivamente. Volviéndose hacia Mordred, añadió—: Tomad esto en consideración, príncipe. Un hombre conoce al hijo cuya existencia ni siquiera conocía y un tiempo después ve morir al muchacho en sus brazos. —Prorrumpió en una de sus estridentes carcajadas—. Los hijos de las Orcadas no somos gente de corazón blando, pero pocos le encontraríamos placer a la vida tras una experiencia así.
«Los hijos de las Orcadas.» La frase llegó a oídos de Bors, que cabalgaba detrás de Gawain. De pronto se sobresaltó. Gawain está ahí delante con el rey, y Gaheris y Gareth ocupan también sus puestos en la fila, se dijo. Pero el día en que Lanzarote va a reunirse con la reina, ¿dónde está Agravaine?
Ante él, Arturo formulaba esa misma pregunta a Gawain.
—Trastornos de estómago, dice. —Gawain se echó a reír, regodeándose sin el menor disimulo—. Esta mañana me ha hecho llegar un mensaje para pedirme que presentara disculpas en su nombre a Vuestra Majestad. Pero ya conocéis a Agravaine... siempre tiene el humor avinagrado.
Bors sintió un espasmo de miedo en las entrañas. No se atrevía a mirar a Lionel a los ojos, pero oía los pensamientos de su hermano con igual claridad que los suyos propios. «Ya conocéis a Agravaine.»
Una aciaga premonición asaltó a Bors, que ahogó una exclamación de angustia.
¿Conocemos realmente a Agravaine?, se preguntó.
Diosa, Madre, ayúdanos. Si de verdad lo conociéramos...
¿Qué hora era?
Ginebra despertó en un cálido charco de oro. Normalmente se levantaba al amanecer o incluso antes, pero aquel día el sol se elevaba ya sobre el horizonte, derramando bendiciones sin mesura a través de la ventana. ¿Por qué la había dejado dormir Ina hasta tan tarde?
La dulce respuesta cobraba ya forma entre las brumas del sueño. Ina sabe que Lanzarote vendrá esta noche. A lo largo de todos estos años han sido tan contadas las ocasiones en que mi amor ha podido tenerme entre sus brazos la noche entera. Ina sabía que yo desearía estar descansada y contenta para cuando él llegue. Y si llegara en este mismo momento, no me parecería demasiado pronto.
Bostezó perezosamente y se estiró como un gato. Notó sus pechos, su carne, preparados y firmes. Extendía ya los brazos hacia él, y sus dedos soñaban con su piel, su cara, su pelo. Pero ¿en qué se entretendría hasta la llegada de Lanzarote? Rodó sobre el colchón, dejando vagar su mente, y llamó a Ina.
Aquel día el tiempo transcurrió de cien maneras distintas, todas ellas gratas. Con Ina, revisó su guardarropa vestido a vestido. Burlándose de sí misma se preguntó si Lanzarote la abandonaría si llegaba a desagradarle la ropa que ella se ponía. Finalmente se decidió por el vestido que de hecho tenía ya pensado desde el principio, uno de gran sencillez cuya belleza estribaba en el color de la seda, un auténtico verde bosque. Eligió joyas también sencillas, jugueteando con la idea de que así se vestiría para Lanzarote en Joyous Garde.
Ya que siempre había acariciado la débil esperanza de que algún día viviría con Lanzarote como su esposa. Compartirían el castillo de él y, como marido y mujer, tratarían con benevolencia a cuantos habitaban en millas y millas a la redonda. Mantenía ese frágil sueño guardado bajo llave en un profundo rincón de su mente, y nunca se lo había contado a Ina, y mucho menos a Lanzarote. Sin embargo, a la vez, sabía que el sueño nunca se realizaría.
Oyó la voz de la Señora desde algún lugar lejano, repitiéndose la advertencia de otro tiempo: Ay, Ginebra, no sois como las demás mujeres. El futuro os deparará un gran y poderoso amor, un amor que no podéis concebir... que no os atreveríais siquiera a imaginar...
Ese gran amor le había llegado, y lo conservaba aún, de hecho más vivo que nunca desde el regreso de Lanzarote. ¿Por qué, pues, había de esperar que se le concediera el más modesto consuelo de la convivencia bajo un mismo techo?
En cualquier caso, dispondremos de esta noche.
Esta noche será mío.
Se llevó a los labios el anillo que simbolizaba su compromiso con Lanzarote y besó el frío ópalo con corazón agradecido. Esa noche era un obsequio que ninguno de los dos esperaba, una rara ocasión que no pensaban que llegase. Esa noche sería uno de esos momentos que nunca olvidarían.
Así pues, había ordenado a Ina que perfumara la cámara con la fragancia de las reinas del País del Verano desde tiempos inmemoriales. Ahora el penetrante aroma del pachulí se desprendía de las cortinas, las alfombras y las colgaduras del dosel de la cama, y también de su propio cuerpo cuando se movía, de sus muñecas, sus sienes y su cuello. Su piel resplandecía, igual que cada mechón de su cabello claro. Doncella y señora rieron juntas de aquello. ¿Realmente necesitaban para sus afeites el caro azafrán importado de Oriente cuando Lanzarote la amaba tan incondicionalmente tal como era?
Cuando él llegó, Ginebra lo esperaba ya preparada, su vestido, su peinado y sus joyas todo lo exquisitos que podían ser, su corazón impaciente como una damisela en junio. Lanzarote había accedido a los aposentos reales dando un rodeo por pasillos secundarios que carecían de vigilancia en ausencia del rey, e instantes después de que Ginebra oyera el primer atisbo de sus sigilosos pasos, él se encontraba ya en sus brazos.
—¡Oh, amor mío!
Ginebra lo cubrió de besos y lo estrechó contra su corazón. Lanzarote vestía una sencilla túnica de lana y una capa, y cada fibra emanaba su adorable olor. Con Ina de guardia en la antecámara y sus hombres de armas apostados ante la puerta exterior, estaban realmente solos. Ginebra alzó el rostro para que él la besara, maravillándose del milagro de tenerlo allí. Lanzarote estaba allí, era suyo, y en las próximas horas no habría para ellos más que placer. Después Ginebra supo que no había sido más feliz en toda su vida.
Lanzarote la abrazó con vehemencia y la besó hasta cortarle la respiración. Cuando por fin la soltó, Ginebra reía y jadeaba al mismo tiempo.
—Lanzarote... —empezó a decir, y entonces advirtió la expresión de su rostro. Alarmada, exclamó—: ¿Qué ocurre?
Lanzarote le selló las labios con los suyos para impedirle seguir hablando y luego la atrajo hacia sí y le besó la cabeza una y otra vez. Percibiendo su agitada respiración, Ginebra supo que Lanzarote tenía algo que decirle. Cuando ella echó atrás la cabeza para mirarlo, una lágrima de Lanzarote le cayó en la cara.
—Mi señora... —titubeó él con la voz tan empañada que Ginebra habría prorrumpido en gritos de dolor.
—Sea lo que sea, no lo digáis —rogó ella—. Todavía no.
—Señora, he de... debo irme.
Ginebra dejó escapar un gemido y lo apartó de un violento empujón.
—Jurasteis que jamás me abandonaríais.
—Y jamás os abandonaré, al menos con el corazón. Pero este amor nuestro está poniéndoos en peligro. Hemos sido demasiado felices.
Ginebra se llevó la mano a la boca.
—¿Qué queréis decir?
Lanzarote desvió la mirada. Apenas sabía por dónde comenzar.
Porque mi primo, para vergüenza suya y mía, me suplicó que no viniera esta noche.
Porque Bors nunca me habría hablado así si no sintiera un profundo temor, no por sí mismo sino por nosotros.
Porque su advertencia me abrió los ojos a un centenar de detalles que me negaba a ver: la sombra bajo el arco en penumbra, la figura embozada en el claustro a medianoche, los ladridos de los perros del castillo a algún espía invisible.
A partir de ese momento, Lanzarote no pudo ya poner freno a la avalancha de recuerdos, cada uno como una sentencia de muerte. Percibía la presencia del enemigo con cada nervio y cada tendón de su cuerpo, y tenía la total certeza de que lo habían estado observando. Y cualquiera que hubiese permanecido atento a sus idas y venidas habría visto que frecuentaba la compañía de la reina. ¡Necio, Lanzarote!, se reprochó con inútil rabia. ¡Necio y ciego! Había delatado su amor y comprometido a la reina. Había puesto en peligro a lo único que amaba en el mundo.
¿Y qué podía decirle ahora a Ginebra? ¿Mi primo Bors opina que debemos separarnos? Los celos constituían como mínimo la mitad del amor de Ginebra. Ofendida, exhibía la cólera de una diosa. Ya de por sí sentía escaso aprecio por Bors. ¿Qué ocurriría si volcaba toda su ira en la cabeza de Bors?
Incluso en los más grandes amores, ciertas cosas debían mantenerse en secreto. Compadeciéndose de su propia debilidad y la de ella, Lanzarote le cogió las manos.
—He comprendido el peligro, señora, eso es todo.
El peligro.
Ginebra se sintió desfallecer. Se le nubló la vista, y el olor del agua le reveló que estaba de nuevo en Avalón. Pero a la luz de la luna vio que el lago era ahora una charca salobre, y el río que vertía en él sus aguas, poco más que una triste acequia. Sobre su negra superficie flotaba una barca aún más negra, y en ella yacía una figura envuelta en telas de color azabache. Cuatro reinas velaban a la forma dormida y un millar de destellos dorados surcaban la oscuridad. Diademas de oro sujetaban los velos de las cuatro mujeres, y también lucían adornos de oro en dedos, muñecas y cintura. En la barca, la durmiente amortajada llevaba una gran corona de oro, rematada por un dragón de rubíes con los ojos de esmeraldas.
Ginebra intentó hablar, pero de sus labios escapó sólo un gemido. La corona con su cresta de dragón... la conocía. Era...
Y conocía asimismo a todas las reinas, y a una muy en particular.
Al cabo de un momento la escena le estremeció y se desvaneció, devorada por el fuego. Grandes llamas lamían el lago, la barca, y toda su visión desapareció tras una cortina de fuego. Las llamaradas se acercaban ya a ella, lamiéndole los pies. El calor ascendió por su cuerpo y prendió en el cabello. Le ardía la cara, y la piel empezaba a agrietársele. Advirtió entonces que estaban quemándola viva en la hoguera, atada de pies y manos. Sus ojos estallaron, y sólo quedó su voz. Echó atrás la cabeza y aulló.
Salvadme.
Salvadme.
—Señora, señora...
Diosa, Madre, gracias.
Se hallaba en los brazos de Lanzarote, tendida en su cama. Tenía el rostro encendido y la frente bañada en sudor. Lanzarote le besaba los ojos y le acariciaba los miembros temblorosos. La tranquilizó con tiernas palabras y arrullos hasta que el horror desapareció.
Luego yacieron juntos sin hablar, pues él sabía que no debía preguntarle cuál había sido la visión. Menos aún deseaba conocer qué significado le atribuía Ginebra. Un rato después recobró la calma y tomó una copa de licor para fortalecer su pobre corazón. Lanzarote siguió estrechándola entre sus brazos, y en susurros acordaron que él debía marcharse. Regresaría a su reino con Bors y Lionel y permanecería allí hasta que las sospechas se disiparan. Ginebra sabía que habría de pasar mucho tiempo. Pero sabía asimismo que Lanzarote había tomado la decisión correcta.
Partiría a la mañana siguiente. Así que ésa sería su última noche juntos antes de una separación de por vida. Una noche inolvidable, sin duda, pero no en el sentido que ella preveía horas antes.
—Hacedme el amor ahora —suplicó Ginebra, y deslizó su mano en la de él.
Lanzarote respondió de inmediato a su contacto. Pero tras la primera oleada de pasión, no desearon ya apresurarse. Él la poseyó más lenta y tiernamente que nunca, cada beso como una lágrima, cada caricia una larga despedida. La llevó al éxtasis una y otra vez, hasta que Ginebra lloró en sus brazos y él reposó en silencio entre los de ella.
En la profunda sensación de paz que los invadió entonces, Ginebra casi olvidó su tenebrosa visión, el presentimiento de peligro inminente, y la ordalía del agua y el fuego. Se quedaron los dos dormidos, y ella soñó que viajaban cogidos de la mano a Joyous Garde albergando un millar de vanas esperanzas sobre el futuro.
Durmió tan profundamente que llegó casi a abstraerse de todo.
Pero cuando llegó el horror, supo que era real.
44
Se oyeron unos golpes.
—¡Traidores, despertad!
Ginebra olió en el aire el cercano amanecer. Pero en la cámara la oscuridad era aún total. Alguien aporreaba atronadoramente la puerta.
—¡Sir Lanzarote, traidor, entregaos!
Al instante abandonaron la cama y se vistieron.
—¿Qué ocurre? —farfulló Ginebra, aturdida.
—No importa —respondió él con voz ronca—. Están aquí.
—Pero ¿dónde está Ina? —preguntó ella, y simultáneamente supo la respuesta: maniatada o muerta. Temblando, señaló hacia la ventana—. Salid por allí.
Pero Lanzarote se encontraba ya a medio camino. Al cabo de un momento se volvió con semblante glacial.
—Abajo se han apostado cuatro de ellos.
—¿Quiénes son?
—Hombres de Mordred.
—¿De Mordred? —repitió Ginebra con voz entrecortada—. Pero ¿por qué? Mordred se ha marchado con el rey.
—¿Quién sabe?
—¡Abrid la puerta! —gritaban desde fuera. El fragor de los guanteletes de malla había cobrado mayor estridencia, y una docena de empuñaduras de espada se había sumado al insistente golpeteo.
Lanzarote, desesperado, echó un vistazo alrededor.
—Están todos armados, y yo sólo he traído mi espada. —Soltó una ronca y absurda risotada—. Y en la cámara de una dama no hay ninguna armadura en una ocasión como esta.
—Oh, Lanzarote —dijo Ginebra entre la risa y el llanto—, ahí fuera hay un escuadrón completo, y vos estáis solo. —El recuerdo de la visión de la noche anterior le abrasaba la mente, y de pronto comprendió su significado—. Os matarán, y yo iré a la hoguera.
Se tapó la boca con los puños para ahogar un grito. Diosa, Madre, tomad mi vida y dejad vivir a mi amado.
—¡Señora, señora! —Lanzarote corrió hasta ella y la abrazó—. Si muero, huid a Francia con Bors y Lionel. Estarán a vuestro servicio hasta el final de sus días. En Pequeña Bretaña podéis vivir en mis tierras como una reina. —La besó con fervor—. Sólo os pido que os acordéis de mí cuando estéis allí y recéis a la Madre por mi alma.
—¿Creéis que yo desearé vivir si vos morís? —Sollozando, lo apartó de sí y volvió a estrecharlo contra su pecho—. Amor mío, esperadme en el Otro Mundo.
—Señora, allí os estaré esperando. —Lanzarote esbozó una sesgada sonrisa—. Y ahora permitidme que venda mi vida tan cara como me sea posible. Pienso llevarme a unos cuantos conmigo. —Empuñó su espada y se enrolló la capa en torno al brazo—. Cuando abra la puerta, estad preparada para cerrar otra vez en el acto.
Fuera, los golpes eran ya ensordecedores, y los paneles de la puerta comenzaban a ceder. Lanzarote, con la mano en la llave, se dispuso a abrir. Por unos segundos escuchó el vocerío y las amenazas procedentes del exterior.
—Ya os oigo —dijo por fin con voz potente—. Ahora prestad atención.
Se produjo un silencio sepulcral, sin duda en respuesta a una seña del invisible cabecilla del grupo. A continuación sonó una voz que tanto Ginebra como Lanzarote conocían bien.
—Sir Lanzarote, no tenéis excusa alguna. Os hemos sorprendido en compañía de la reina. Debéis abrirnos. Dejadnos entrar, e intercederé por vos ante el rey. Lo persuadiré para que os trate con misericordia y perdone vuestra miserable vida.
¡Agravaine!, pensó Ginebra, llevándose las manos a la cabeza. ¡Oh, mi alma profética!
¿Cuánto tiempo hacía que aquel hombre aparecía en sus pesadillas?
—¡No le creáis! —advirtió a Lanzarote, formando las palabras con los labios desesperadamente.
Lanzarote se echó a reír.
—Jamás —musitó él con desdén, y se volvió de nuevo hacia la puerta—. Escuchad, señor, y contened a vuestros mastines. Voy a aceptar vuestro ofrecimiento de misericordia y salir de esta habitación.
—¿Desarmado? —preguntó Agravaine con voz ahogada desde el otro lado de la puerta.
—Desarmado —confirmó Lanzarote—. Me acojo a vuestros principios caballerescos.
—Contad con ello —respondió Agravaine—, por mi juramento como caballero.
—Muy bien.
Avisando antes a Ginebra con un tenso gesto de asentimiento, Lanzarote desechó la llave. Al abrir, se agachó y fintó a un lado. Un filo rehiló en el aire. Espada en mano, Agravaine irrumpió por la puerta con intención asesina.
—¡Me habéis prometido misericordia! —exclamó Lanzarote, agachándose de nuevo para esquivar la estocada—. ¡Ésa ha sido vuestra última mentira, Agravaine!
Irguiéndose, Lanzarote agarró a Agravaine por el cuello y, de un violento tirón, lo atrajo hacia el interior de la cámara. Los caballeros armados que lo acompañaban, apiñados detrás de él, permanecieron inmóviles, desconcertados por el imprevisto destino de su cabecilla. Antes de que reaccionaran, Ginebra cerró de un portazo y echó la llave. Perdiendo el equilibrio, Agravaine cayó de bruces. Al instante forcejeó por levantarse. Pero Lanzarote le plantó un pie en los riñones y hundió limpiamente su espada a través de los huesos del cuello.
Un leve e indistinto sonido escapó de la boca de Agravaine, seguido de una bocanada de sangre. Luego el largo torso se convulsionó, y Agravaine expiró. Ginebra contempló el alborotado cabello negro en el reluciente charco rojo que se extendía sobre las losas y, por un momento, un abrumador pesar invadió su corazón. ¡Qué muerte, Agravaine, revolcándoos en la traición y el engaño!, pensó. De repente se acordó de Morgause, la desaparecida madre de los orcadianos, y se redobló su pena. ¡Vaya hijo fuisteis para ella, Agravaine! ¡Y vaya un modo de morir, de bruces sobre la fría piedra, para el hijo de cualquier madre!
—¡Deprisa, señora!
Lanzarote, ya de rodillas, colocaba cara arriba el cuerpo de Agravaine. Con sus fuertes dedos, empezó a desabrochar febrilmente las correas y hebillas de la armadura del cadáver. Con apremio, señaló a Ginebra el escudo prendido del brazo de Agravaine.
—¡Deprisa, mi señora! ¡Tan deprisa como os sea posible!
Fuera, el momentáneo silencio había dado paso a una ruidosa demostración de cólera.
—¡Debemos entrar! —vociferaban—. ¡Tiene a Agravaine!
—¡Echemos la puerta abajo! ¿Con qué podemos derribarla?
Empezaron de nuevo a aporrear la puerta en medio de un gran alboroto. De pronto Ginebra y Lanzarote oyeron un ruido más seco y potente.
Por lo visto, un banco de la antecámara hacía las veces de ariete. Un sonoro chasquido les indicó que la puerta estaba a punto de ceder.
—¡Deprisa! —insistió Lanzarote, jadeando—. ¡Ayudadme!
Con la ayuda de Ginebra, Lanzarote se colocó la armadura del muerto pieza a pieza, guarneciéndose primero brazos y piernas y ajustándose luego el peto, las hombreras y la celada. Ginebra recordaría siempre su propio nerviosismo mientras pugnaba con las rebeldes correas de cuero, oyendo resonar en su cabeza los golpes del ariete.
—¿Preparada? —preguntó Lanzarote, ya armado y encaminándose hacia la puerta.
Ginebra asintió, cogió la espada de Agravaine y se situó detrás de Lanzarote para cubrirle el flanco.
A una señal de él, Ginebra abrió la puerta de par en par. En el umbral, con la espada y la daga a punto, aguardaba uno de los principales compinches de Mordred, Ozark, el de la cara de hurón. Ya con la espada en alto, Lanzarote le descargó tal golpe que el filo partió el yelmo de Ozark y se hendió en su cráneo. Con una fúnebre mueca, el caballero cayó muerto en el polvo. En el mismo movimiento, Lanzarote paró el ataque del caballero que estaba junto a Ozark y lo abatió de dos feroces acometidas. Con gritos de alarma, los caballeros restantes se apresuraron a lanzar a un lado el ariete y armarse contra el temible torbellino que había aparecido ante ellos. Pero Lanzarote, con tajos, estocadas y molinetes, luchó sin cesar hasta que todos yacían muertos y mutilados a sus pies.
Ginebra dejó caer su espada, notando que el terror daba paso a un angustioso estado de aturdimiento desconocido hasta entonces para ella. Aun así, cuando Lanzarote habló, Ginebra tuvo la impresión de que ya había oído aquellas palabras mil vidas antes.
—Para nosotros esto es el fin, mi señora, el fin de nuestro largo y sincero amor.
El fin...
Para nosotros es el fin...
Para nuestro amor...
Ginebra clavó en él la mirada. Tenía el peto, el yelmo y la espada manchados de sangre. En contraste con aquel vivo color rojo, su rostro parecía tan pálido como los de los cadáveres caídos a sus pies. Envainó la espada, arrojó al suelo los guanteletes y, exánime, volvió a entrar con ella en la cámara.
—A partir de ahora el rey será mi eterno enemigo —dijo con la voz empañada—. Y seguramente también vos, señora, seréis blanco de su ira. Venid conmigo a mi reino. Allí podré protegeros.
Oh, Lanzarote, pensó Ginebra, inmóvil.
Él le cogió las manos.
—Ahora estáis en peligro. Los cristianos...
—¿Qué pueden hacerme? Aquí soy aún la reina. —Volvió la cabeza con inconsciente altivez—. Una reina no puede abandonar su reino.
Lanzarote se dejó llevar por el cansancio y la frustración.
—¡Por todos los Dioses, señora, no estáis en Camelot!
—Pero estaré allí esta noche. —La invadió una tristeza semejante a la muerte—. Debo dejar a Arturo y ocupar de nuevo mi trono. Viviremos separados, cada uno en su propio reino, Arturo en Caerleon y yo en Camelot. Y vos... —Asustada, reparó de pronto en el rostro ceniciento y los temblorosos miembros de Lanzarote—. Amor mío, debéis marcharos. Alejaos de aquí antes de que regrese Arturo.
Él lanzó una carcajada de incredulidad.
—¿Marcharme? Eso sólo les serviría como prueba de mi culpabilidad. No, mi señora. Debo quedarme para defenderos.
—¡Lanzarote, recapacitad! —instó Ginebra con desesperación. Señaló el cadáver que yacía en el suelo—. Arturo podría condenaros a muerte por el asesinato de un miembro de su familia. Y aun si él no lo hace, los orcadianos jurarán vengar la muerte de Agravaine cuando se enteren de lo ocurrido.
Lanzarote esbozó una lúgubre sonrisa.
—Puedo vencer a Gawain. Incluso sería capaz de enfrentarme a los tres al mismo tiempo. He de permanecer aquí por vos.
—¡Los odios de sangre no se rigen por las normas de la caballería! A la menor ocasión, os tenderán una emboscada con cien hombres. Debéis iros si queréis salvar vuestra vida.
—No, mi señora.
—¡No permitiré que muráis! —aulló Ginebra, echando atrás la cabeza—. Por mi bien, si no por el vuestro, Lanzarote, os ordeno que os vayáis de aquí inmediatamente.
Lanzarote intentó cogerle la mano, pero ella la retiró.
—Ahora soy vuestra reina, no vuestra amante. Marchaos.
—¡Dioses del cielo! —gimió Lanzarote—. Señora, os preocupa que Gawain me mate, pero me matáis vos obligándome a dejaros.
—Ya basta.
—¿Debemos separarnos?
—Sí.
—Así sea, mi señora. —La estrechó entre sus brazos—. Pero oíd antes mi juramento. Estéis donde estéis, pensaré en vos. Mientras viva, cada día rezaré por vos al amanecer y os honraré con la mirada puesta en el lucero del amor al anochecer. En mis plegarias rogaré que algún día seáis mía. Hasta ese momento viviré siempre por vos. —Se besaron como nunca antes—. Adiós.
Cegada por las lágrimas, Ginebra sólo vio alejarse rápidamente una alta silueta con su reluciente armadura y manchas de sangre. Dejándose caer al suelo, se apoyó contra la pared, convencida de que su espalda, su cabeza y su corazón estaban sin duda a punto de romperse. Imperceptiblemente, el tiempo entró en una nueva dimensión. Ya sin lágrimas en los ojos, flotó a la deriva en las vastas regiones del dolor inexplorado, la vida sin Arturo, la vida sin Lanzarote...
Debo ir a Camelot.
Ay, pequeña, esta noche no llegaréis a Camelot.
¿A Avalón, pues, Madre?
Avalón ya no existe.
¿Dónde estaré, pues?
No tardaréis en saberlo. La rueda está girando, Ginebra, y vuestro destino se halla aquí.
Ignoraba cuánto tiempo pasó sentada en el suelo. Pero finalmente oyó acercarse unos pasos y alzó su vista nublada.
—Vuestra Majestad.
Ante ella se encontraba Mordred, acompañado de una cuadrilla de hombres armados. Una pesarosa sonrisa se dibujó en sus labios, pero sus ojos reflejaban la honda satisfacción que inundaba su alma. Su semblante exhibía una lasciva expresión del Otro Mundo, y Ginebra vio un claro parecido entre él y Morgana.
—Lady Ginebra, reina del País del Verano —dijo con voz sonora—, os detengo por orden de Su Majestad, acusada de traición al rey. Seréis trasladada a la Torre del Rey.
45
—Hablad. —Gawain, pálido, clavó una iracunda mirada en el hombre que se hallaba ante él—. Contádselo de nuevo al rey.
Gawain tenía enfrente a un maltrecho caballero, tembloroso y ensangrentado, con una enorme brecha en la cabeza y el brazo de la espada colgando inservible a un lado. Rió como un necio.
—Lo contaré hasta el Día del Juicio a quien quiera escucharlo. —Lanzó una nerviosa ojeada en dirección al trono, donde estaba sentado Arturo con semblante inexpresivo y la mirada perdida entre sus caballeros—. Siempre y cuando el rey...
—Señor, el rey no os culpará de nada —terció Kay, colérico. Echó un vistazo al leal grupo apiñado en torno a Arturo en la cámara privada de este y deseó con desesperación que aquella historia no hubiera salido de ese reducido círculo. Pero desgraciadamente cuando aquel hombre entró tambaleándose en el patio para recibir a la partida de caza, medio castillo estaba allí presente.
A esas alturas, la noticia debía de haber corrido ya por todo Caerleon. ¡Y vaya una noticia, Dioses del cielo! A Kay le daba vueltas la cabeza. Concentró su atención en el caballero herido, sin atreverse a mirar a Arturo—. Hablad al rey.
—Una docena de nosotros ha recibido orden de acompañar a sir Agravaine para prender a un traidor que había penetrado en los aposentos de la reina. —El caballero se interrumpió, asaltado por un acceso de tos bronca, y escupió sangre—. Yo era uno de los cuatro apostados bajo la ventana por si intentaba huir por allí. Hemos oído gritos y ruido de espadas en la cámara, y al cabo de un momento todo ha quedado en silencio. Pensando que nuestros hombres habían vencido, hemos decidido entrar. En el camino nos hemos tropezado con sir Lanzarote, que ha acometido contra nosotros hecho una furia y cubierto de sangre. Me ha dejado fuera de combate, ha matado en el acto a otros dos, y el tercero tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Al recobrar el conocimiento, he oído que regresaba la partida de caza y he salido a contaros lo que sabía.
Cuando el grupo oyó el relato en el patio por primera vez, quedó sumido en un profundo silencio. Arturo permaneció inmóvil a lomos de su caballo como un hombre atrapado en un mal sueño, y nadie se había atrevido a preguntar qué significaba todo aquello. En ese punto Mordred preguntó con vivo interés:
—¿Y la reina? ¿Qué ha sido de la reina?
El caballero herido movió la cabeza en un gesto de incertidumbre.
—Sir Agravaine y los otros han muerto. Pero, que yo sepa, la reina sigue en su cámara.
Mordred se volvió entonces hacia Arturo.
—Mi señor, si estas acusaciones de traición son ciertas, deberíamos proteger a la reina. Si está sola, quizá su vida corra peligro. —Se inclinó hacia su padre y le dio un apretón en el brazo—. Señor, permitidme que me lleve a unos cuantos hombres y me ocupe personalmente de esto.
Ensimismado, sin ver más que su propia oscuridad interior, Arturo pareció no oírlo. Esperando apenas un segundo la respuesta, Mordred dijo en voz alta:
—Gracias, mi señor.
De inmediato se apartó de Arturo con actitud triunfal, dispuesto a hacerse cargo de la situación.
En fin, que así sea, pensó Gawain, desconcertado. Tenía que hacerse, y pasara lo que pasara, era un cometido que ningún otro caballero desearía llevar a cabo. Menos que nadie él, Gaheris o Gareth... Con Agravaine muerto, todos los orcadianos habían sufrido también una grave herida.
Agravaine muerto. Gawain sabía que por fuerza era cierto, pero aún no lograba asimilarlo. Se golpeó con los puños la aturdida cabeza. ¡Pensad, hombre, pensad! El caballero herido conocía sólo una parte de la historia. Más, mucho más, saldría a la luz, de eso estaba seguro. Por todos los Dioses, ¿qué había hecho Agravaine esta vez?
Agravaine.
Siempre oscuridad, siempre dolor.
¿Había deshonrado a los orcadianos para siempre a los ojos del rey?
Gawain sintió un nudo de miedo y amargura en las entrañas. Pero en realidad sabía ya todo lo que necesitaba saber. Agravaine había participado en alguna confabulación contra la reina, pagando por ello con su vida.
Y contra Lanzarote, se dijo. No olvidéis que había intentado matar a Lanzarote.
Gawain tomó aire con vehemencia. Sólo a Agravaine se le habría ocurrido atacar a un caballero de la bondad y nobleza de Lanzarote. ¿Qué veneno, qué gusano, había corroído el alma de Agravaine? Merecía morir. De hecho, había cortejado a la muerte. Los orcadianos no clamarían venganza por Agravaine.
Debía comunicar su decisión a Gaheris y Gareth. ¿Dónde estaban? Allí, como dos espectros entre el grupo reunido alrededor del rey. En la mirada sin vida de Gaheris vio el reflejo de la suya propia, y sólo Gareth, el benévolo benjamín de la familia, lloraba por Agravaine. En torno, Kay, Bedivere, Lucan y los demás estaban pálidos por la conmoción. ¿Sir Lanzarote un traidor? ¿Sir Lanzarote visitando a la reina en secreto por las noches? No podía ser verdad.
¿Lanzarote un traidor?
¿Lanzarote con Ginebra?
Inaccesible como la cima de una montaña coronada de nieve en pleno invierno, Arturo permanecía paralizado en la silla de montar, intentando hallar alguna explicación. Pero aun después de oír aquellas palabras por segunda vez, seguía sin verles sentido.
Una traición al rey, había dicho el caballero herido. Sir Lanzarote atrapado en la cámara de la reina. Tenían vigiladas puertas y ventanas. Había estado allí dentro toda la noche.
Arturo movió lentamente la cabeza en un gesto de negación. Agravaine debía de saber algo: había tendido la trampa. Pero ahora estaba muerto, así que si algo sabía, se lo había llevado consigo a la tumba.
Pensamientos dispersos atormentaban su mente sin orden ni concierto como perros desgarrando su carne. ¿Traidores Lanzarote y Ginebra? ¿Juntos de noche, infieles a él, los dos?
¿Lanzarote y Ginebra?
¿Era posible?
¿Cuándo?
¿Desde cuándo?
Oh, Dios, no...
Se cubrió los ojos con la mano.
Gracias a Dios, Mordred se había ocupado de aquella abominable situación por él.
Mordred, sí.
Él debía de saber ya qué había ocurrido.
Llamaron a la puerta de la cámara exterior, y al instante se oyeron unos susurros. Lucan regresó y se inclinó ante el trono.
—Está aquí el padre Silvestre, mi señor, acompañado de sus monjes —anunció, esforzándose por disimular su desprecio—. Solicita una audiencia para deliberar sobre el destino de la reina.
Ginebra.
Y Lanzarote.
Arturo inhaló una bocanada de aquel aire viciado.
—¿Dónde está Mordred? —preguntó con voz ronca—. Lo quiero aquí. Mandad a alguien a buscarlo de inmediato.
En los árboles que bordeaban el camino, las hojas presentaban ya un color pardusco. En el bosquecillo donde se habían refugiado del viento, flotaba en el aire el dulzón olor a podredumbre del otoño, y pronto el mundo entero entraría en un período de oscuridad y descomposición. Bors se sentó en cuclillas al lado del fuego y procuró no dejarse abrumar por el horror de las circunstancias.
¿Cuánto tiempo hacía que preveía un desenlace así? ¿Cuántas veces había implorado en vano a Lanzarote que abandonara a la reina y emprendiera el regreso a Pequeña Bretaña mientras le quedara aún un poco de orgullo y dignidad? Y ahora se veían en el trance de tener que huir para salvar sus vidas como maleantes.
Urentes lágrimas de frustración le quemaban los ojos cerrados. Por fin había sucedido, y las graves consecuencias superaban con creces aun sus peores expectativas.
Alrededor oía los ligeros ruidos del campamento, los preparativos para la noche de los pajes y escuderos, las quedas voces de los caballeros que los habían seguido en cuanto Lanzarote partió. Cierto consuelo se abrió paso hasta su acongojado corazón. Eran los mejores de la Tabla Redonda, todos sin excepción, caballeros que sabían que Lanzarote no era un traidor y se jugarían la vida por unir sus destinos al de él.
Una docena de fogatas crepitaban en la oscuridad. Notando en la nariz el escozor provocado por el aroma acre y penetrante de la leña quemada, se zambulló en los recuerdos de su juventud. ¡Lanzarote, aquel era un mundo mejor que este! Pero ahora también este se ha acabado para nosotros.
Abrió los ojos. Lionel estaba sentado frente a él con expresión sombría, y Lanzarote se hallaba al otro lado del claro, apoyado contra un árbol en actitud meditabunda. Bors supo con toda certeza que pensaba en Ginebra.
En adelante sería incapaz de pensar en otra cosa. Desde el momento en que había irrumpido como loco en los aposentos de los caballeros mascullando «¡Apresuraos, primos! ¡Partimos de inmediato!», Ginebra era su única preocupación. Deberían haber viajado directamente hacia la costa, tomar un barco con rumbo a Francia y dejar atrás todo aquello. En lugar de eso, permanecían al acecho en aquel bosquecillo azotado por el viento, a corta distancia de Caerleon, en espera de que Lanzarote decidiera qué debía hacerse. Le traía sin cuidado que todas sus vidas peligraran. Mientras cabalgaban, no hablaba más que de Ginebra. Estaba rodeada de enemigos. Corría peligro. Debía protegerla. Ginebra. Ginebra. Ginebra.
—Regresará con ella, es inevitable —había sentenciado Lionel—. No la abandonará a su suerte.
Y en resumidas cuentas ¿qué era ella, la causante de tanto infortunio? Bors volvió la cabeza y dio rienda suelta a su aversión. Una trasnochada belleza que no podía amar plenamente a Lanzarote ni accedía a dejarlo marchar. Una amante celosa que se había asegurado de que su amado nunca tuviera una esposa, ni hijo, ni el consuelo de un hogar. Una fatídica amante que había devorado su vida.
Y responsable de la muerte de unos cuantos buenos caballeros, ya que por su culpa había perecido una docena de hombres cuyo único delito había sido obedecer a su señor. ¿Y cuántos más correrían la misma suerte? Bors dejó escapar un sonoro lamento. Por un segundo, desfilaron por su mente escenas que ni siquiera se atrevía a contemplar. En el negro abismo abierto ante sus ojos, vio la Tabla Redonda partida, caballeros muertos, la dorada hermandad disuelta, la aventura de su vida malograda...
—¿Primo?
Acercándose a él, Lanzarote le apoyó una mano en el hombro y lo miró con afectuosa preocupación. Pese a que nada había cambiado, Bors se sintió mejor al instante. Movió la cabeza en un gesto de negación y esbozó una forzada sonrisa.
—Estoy bien.
—Mi querido Bors —dijo Lanzarote, y soltó una breve carcajada que destilaba arrepentimiento—, si fuera verdad. —Se sentó entre los dos hermanos y tendió las manos hacia el fuego—. Vuestra bondad no puede expresarse con palabras. Si os hubiera escuchado, todos estaríamos lejos de aquí y a salvo.
En especial la reina, deseó añadir, pero se abstuvo. Le constaba que el temor y la desconfianza de Bors hacia Ginebra habían degenerado ahora en odio. Pero ¿cómo podía transmitirle aquel dolor, aquel miedo, más aún, aquella certidumbre, a un hombre que nunca había estado enamorado? La mujer que más quería en el mundo estaba sola e indefensa, rodeada de enemigos. Anteponiendo la seguridad de él a la suya propia, le había ordenado partir. Había concedido más valor a sus deberes para con Arturo que a su vida. Y obligando a Lanzarote a marcharse, había renunciado a su protección, impidiéndole salvarla de lo que se avecinaba.
Imposible. Su amor había sido imposible desde el principio.
Un férreo puño de dolor le oprimió el corazón. Pero ahora habían llegado al final.
Para ellos, era el final de la vida en Inglaterra, porque debían marcharse.
Y el final de Ginebra, idea que trató de eludir, pese a saber en el fondo de su alma que así era. Y Ginebra corría un grave peligro, peligro de muerte. La había perdido, y ella iba a morir.
Ahogó una exclamación de dolor y, casi sin proponérselo, se puso en pie de un salto.
—He de ir a comprobar que los caballos quedan en lugar seguro para pasar la noche. Y debo hablar con los caballeros que han tenido la generosidad de seguirme. —Se dio media vuelta—. Teníais razón, Bors. Deberíamos habernos marchado hace mucho tiempo.
—Aún no es demasiado tarde. —En un gesto de atrevimiento, Bors levantó la cabeza y miró a Lanzarote a los ojos—. Debemos irnos. Si salimos al amanecer, podremos zarpar con la marea de la mañana. —Contuvo la respiración. Diosa, Madre, suplicó, imprime fuerza a mis palabras.
—Es cierto —concedió Lanzarote con la mirada perdida, las últimas palabras de Ginebra resonando aún en sus oídos: Marchaos, Lanzarote, marchaos. Echó atrás la cabeza—. Bien, primos, partimos hacia Pequeña Bretaña, pues. Mañana con la primera luz del alba. Informaré a los hombres.
Se alejó. Bors cruzó una intensa mirada con Lionel y luego agachó la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. Llorando de alegría, entrelazó las manos y se las llevó a los labios. Pequeña Bretaña, su hogar, y la paz, lejos de todo aquello.
¡Diosa, Madre, gracias!
46
La cripta no era un sitio apto para cualquiera. A la mayoría de la gente le incomodaría aquella tibia oscuridad que jamás había conocido la luz del día, el laberinto subterráneo de pasadizos y celdas, las sonrientes calaveras apiladas contra las paredes o, sobre todo, el olor. Pero Iachimo se sentía como en casa en medio del empalagoso hedor a descomposición. Allí abajo nadie podía reprocharle que apestaba. Además, él era viejo amigo de los muertos. Así que se encontraba muy a gusto bajo aquel techo abovedado a la luz de las velas, sin la menor sensación de inquietud.
No, allí estaban francamente bien, dispuestos en torno a la mesa, él y Silvestre y el viejo loco de Anselmo y su carigordo mancebo. Rodri, lo llamaban, el discípulo del viejo, que había sido trasladado desde tierras galesas para cuidar de los libros de Anselmo y compartir su celda. Una velada risa sacudió el fornido cuerpo de Iachimo. En fin, todo el mundo sabía cuáles eran las verdaderas enseñanzas que Anselmo impartía a sus discípulos. Por lo que al anciano monje se refería, los pecados de la carne sólo tenían que ver con las mujeres.
Iachimo relajó sus robustos muslos y desplazó imperceptiblemente el peso del cuerpo en el banco de madera. La clave de la resistencia residía en efectuar ligeros y frecuentes movimientos, había averiguado a lo largo de toda una vida que había incluido vigilancias en condiciones mucho peores que aquella. Eso, y tener algo con lo que entretener la mente. Por ejemplo, ¿cómo podía ser Anselmo un hombre de tan gran inteligencia como se decía, un teólogo admirado por el Papa y destinado a arrojar al fuego del infierno a todos los paganos de aquellas islas, y sin embargo estar tan desesperado por ponerse a cuatro patas ante un muchacho o hacer que el muchacho abriera las piernas para él?
Iachimo dio vueltas a esa cuestión en su cenagosa mente. ¿Por qué Anselmo, con su supuestamente poderoso intelecto, no se daba cuenta de que un sodomita era la criatura más vil de este mundo? Incluso los imbéciles sabían, y Silvestre así se lo había dicho con frecuencia, que por designio divino debían ser las mujeres las receptoras de la semilla del hombre, y por eso eran criaturas inferiores en el universo creado por Dios. Los hombres, según decía Silvestre, debían saber que no convenía alterar el orden establecido por Dios. Así que cuando él y Silvestre se proporcionaban mutuo alivio a sus necesidades era exclusivamente porque no había mujeres a mano. Eso no era pecado, porque lo que se consideraba pecado para la mayoría no lo era para los fieles servidores de Dios. Y un pecado forzoso, tal como acudir a un hermano en la fe de Cristo cuando no podía accederse al recipiente designado para acoger la semilla, no era pecado en absoluto. Eso sostenía Silvestre, e Iachimo creía en sus palabras a pie juntillas.
Satisfecho de sí mismo y sus reflexiones, Iachimo fijó su mortecina mirada en su maestro y lo vio en plena oratoria. Pero Anselmo, por lo visto, no lo seguía con la debida atención. Una sombra oscureció la frente de Iachimo. ¿Qué estaba diciendo en ese momento?
—Pero ¿es eso cierto? —insistía Anselmo—. ¿Existe realmente constancia, como dicen, de la culpabilidad de la reina? Debemos asegurarnos de ello. —Posó la mano en su pila de textos, y acarició la Biblia colocada encima—. Las más insignificantes criaturas de Dios están protegidas de los falsos testimonios por la luz de la verdad divina.
—Padre, ¿me permitís hablar? —dijo Rodri, sentado junto a él. Sonrojado y tenso, el joven novicio no cabía en sí de entusiasmo por haber sido incluido en el restringido cónclave para decidir el destino de la reina. Sabía que estaba allí sólo para acarrear los libros de su maestro y ofrecerle un hombro fuerte donde apoyarse al andar; aun así, tenía la firme determinación de dejar su impronta.
Padre, sí, pensó Silvestre, asintiendo complacido. Aún no se había habituado al cambio de tratamiento. Miró fijamente a Rodri.
—Hablad.
—Señor, independientemente de esta nueva acusación, la reina es una mujer y una hija de Eva —declaró Rodri.
Silvestre se echó a reír.
—Bien observado.
Captando el obvio sarcasmo, Rodri se puso de mil colores.
—Y por tanto nacida para pecar —prosiguió, enfervorizado— y culpable por naturaleza contra Dios y el hombre.
Silvestre lo miró con los ojos desorbitados.
—¿Es así? —preguntó lentamente.
—Así consta en las Sagradas Escrituras —afirmó el novicio, animándose poco a poco—. Una bruja y una ramera, condenada de palabra por el propio Dios.
—¿En el Génesis? —inquirió el anciano con severidad.
Rodri inclinó la cabeza.
—Y también en el Levítico, maestro, y en diversas partes de las Escrituras.
—Y en las Epístolas de san Pablo. —Los ojos de Anselmo se iluminaron—. Sí, en efecto. —Dio a Rodri unas palmadas de aprobación—. La mujer es culpable, pues, con o sin este último hecho. Podemos apoyarnos en la palabra de Dios para...
—Para hacer lo que debemos hacer —atajó Silvestre. ¡Dios Todopoderoso, concédeme paciencia para tratar con estos hombres!, imploró. Cuando el arzobispo partió con rumbo a Canterbury, un suceso como aquél era lo último que habrían imaginado. Pero se había producido, tenían que afrontarlo, y ahora él era la máxima autoridad allí.
Cerró y abrió los puños. ¿Qué más daba si la acusación de adulterio era fundada o no? En todo caso, les brindaba la oportunidad que estaban esperando, la reina pagana puesta en bandeja. ¿Debían permitir que Anselmo los distrajera del verdadero objetivo con sus escrúpulos de conciencia?
Silvestre enseñó los dientes en una implacable sonrisa. Si de él hubiera dependido, habría actuado contra la reina hacía ya mucho tiempo, sin reparos ni vacilaciones. En el lugar de dónde él y Iachimo procedían, un oponente molesto simplemente habría desaparecido a la mayor brevedad. Pero la Madre Iglesia se andaba con demasiados melindres, como Silvestre había tenido ocasión de averiguar desde el principio. Sus enemigos tenían que señalarse y escarnecerse, condenarse y ajusticiarse públicamente. La sensatez y unas sólidas escrituras tenían que proclamar las intenciones de Cristo aquí en la tierra.
De ahí la presencia de Anselmo en aquella precipitada y secreta reunión en la cripta. Silvestre sabía que tenía que aniquilar a Ginebra. Y sabía que Anselmo, o Rodri, debían dar carta de naturaleza a sus acciones.
Silvestre respiró hondo.
—Esto es lo que sabemos hasta el momento. Se vio entrar a Lanzarote furtivamente en la cámara de la reina y permanecer allí con ella toda la noche. Con ese comportamiento, ella puso en evidencia impúdicamente su propio carácter, y sin duda traicionó a su señor y rey. El granuja en cuestión huyó, y pudieron seguirle el rastro hasta el camino de la costa, prueba concluyente de su culpabilidad. ¿Por qué iba a huir un hombre inocente?
Anselmo movió la cabeza en un gesto de asentimiento.
—Cierto.
—Así que la reina es una ramera —declaró Silvestre con rotundidad. Personalmente, le tenía sin cuidado lo que fuera la reina. En otro tiempo, él y Iachimo habían visto y poseído a mujeres de todo tipo, viejas, jóvenes, altas, bajas, algunas muertas de hambre y con los huesos marcados bajo la piel, otras tan rollizas que una vez tendidas en la cama, a duras penas podían cambiar de posición. Incluso con los ojos abiertos, eran todas iguales. Pero esta en particular era la reina. Tenía un poder que ellos debían arrebatarle, o de lo contrario fracasarían sus esfuerzos en aquel territorio—. Sabemos que es ramera de nacimiento y ramera por educación —prosiguió—. Concebida por una reina que creía que las mujeres tenían derecho de pernada sobre los hombres. Educada en Avalón por la Gran Ramera en persona. Es una ramera y una bruja, y debemos llevarla a la hoguera.
—¿Cómo, padre? —preguntó Rodri con un destello en la mirada.
—Necesitamos citas y versículos de las Sagradas Escrituras —respondió Silvestre—. Así que os pido, hermanos, que os concentréis en vuestros textos. Debemos hacer entender a Arturo qué clase de mujer es la reina, y cómo ha de obrar él al respecto.
—No tan deprisa —objetó Anselmo de improviso. Antes de continuar, carraspeó a modo de advertencia—. Aquí sólo somos tres hermanos, o quizá cuatro. Un rey es rey por designación directa de Dios. Si nos proponemos actuar contra una ramera de la realeza, en especial una que se hace llamar reina de Arturo, necesitamos autorización de las altas jerarquías. Debemos enviar un mensaje al arzobispo. —De pronto se le ocurrió una nueva idea, y los ojos casi se le salieron de las órbitas. Redujo su voz chirriante a un reverencial susurro—: Debemos notificárselo al Papa.
Enviadle un mensaje a san Miguel si os viene en gana o al mismísimo demonio, pensó Silvestre, enfurecido. Pero Jesús, María y José, ¿es que no se daba cuenta aquel viejo botarate de que no había tiempo?
—Muy cierto, hermano. —Silvestre procuró hablar con serenidad—. Pero nuestra mayor prioridad es mandar a la reina a la hoguera cuanto antes, y sólo lo conseguiremos si abordamos al rey antes de que se recupere de la conmoción.
Rodri entornó los ojos.
—Señor, otra idea —anunció, dirigiendo una respetuosa inclinación de cabeza a Silvestre—. ¿Habéis hablado con el príncipe Mordred?
Un amago de sonrisa iluminó el rostro de Silvestre. ¡Qué muchacho tan inteligente! Aquel joven monje llegaría lejos.
—El príncipe y yo ya hemos hablado —admitió Silvestre. Ensanchó la parca sonrisa para abarcarlos a todos—. Él y yo somos del mismo parecer. Alentado por él, he encargado ya los haces de leña y la estaca. —Se puso en pie, y lo envolvió el resplandor del osario—. La bruja arderá. La única duda es: ¿Cuándo?
Tres pasos... girar... dos más... girar otra vez... tres pasos... girar... dos más... girar otra vez... Ginebra se echó a reír. ¿Reina, y en prisión? Iba a enloquecer.
Y encerrada en una de las peores celdas de Caerleon, de eso no le cabía duda. En las propias paredes, otros habían dejado huella de su paso por allí en forma de sangre y lágrimas, el llanto de quienes veían su vida acortada y sus esperanzas incumplidas. El agujero de los traidores. La última cámara antes de la muerte. ¿Cuánto tiempo llevaría Mordred planeando esa venganza? ¿Por qué se había vuelto contra ella y Lanzarote?
Se golpeó la cabeza con los puños. ¿Por qué ella había accedido a marcharse con Mordred tan confiadamente? «Confiad en mí», le había susurrado al oído, y Ginebra pensó que quizá había malinterpretado como regodeo el brillo que en un primer momento advirtió en los ojos del príncipe. La conmoción y el dolor de esos instantes habían dado lugar a un centenar de pensamientos ilusorios: Mordred había acudido en su ayuda; buscaría a Ina y la traería junto a ella; se despedirían de Arturo y partiría hacia Camelot, como debía de haber hecho en realidad mucho antes.
Pero en aquella prolongada reclusión había tenido tiempo para meditar. ¡Necia!, se reprochó. Necia, Ginebra, ¿por qué habéis confiado en el hijo del hada Morgana?
La amargura invadió su alma. Si al menos hubiera llamado a su propia guardia cuando Mordred apareció con sus hombres para llevársela.
Si al menos hubiera exigido ver a Ina de inmediato en lugar de aceptar el pretexto de Mordred, que le había asegurado que su doncella estaba aún recobrándose tras permanecer varias horas atada y amordazada dentro de un baúl, al borde de la asfixia.
Si al menos hubiera exigido ver a Arturo, como esposa y como reina, ¿quién podría habérselo negado?
Si al menos se hubiera comportado como una reina, rehusando acompañar a los hombres que la habían conducido hasta allí.
Pero no había hecho nada de eso.
Nada, Ginebra.
Y por eso estáis aquí encerrada, como una vaquilla perdida en el redil comunal del pueblo.
¡Necia, necia y tres veces necia!
Golpeó su estúpida cabeza hasta que notó correr su propia sangre. En ese punto recuperó relativamente la calma.
Pronto, muy pronto, Mordred o Arturo la pondrían en libertad. O...
Un nuevo temor sacudió su frágil mente. O los cristianos... ¡Diosa, Madre, libradme de ellos!
47
Fueron a por ella cuando por fin había conseguido conciliar el sueño, agotada por los interminables paseos en el reducido espacio y exánime por las horas, no, días pasados en total soledad. Desde su miserable celda no veía la luz del sol. ¿Cuánto tiempo había estado allí?
Más que suficiente, sabía, para ofrecer el aspecto de una persona culpable. Desaseada, despeinada, privada de los servicios de las criadas e incluso de ropa para cambiarse, debía de parecer sucia y sospechosa a los ojos de la gente. Aun así, irguió la cabeza y se arregló el vestido de seda cuando oyó las botas y espuelas de los hombres que debían custodiarla hasta la sala de audiencias para ser juzgada.
A cada paso del camino la precedía el mismo griterío.
—¡La reina!
—¡Vayamos a ver a la reina!
Fuera del palacio, el clamor de la muchedumbre sonaba en el aire frío, pero en la sala de audiencias reinaba un profundo silencio. Ginebra posó la mirada en Arturo, sentado en el trono, y advirtió de inmediato que el de ella había sido retirado. ¿Soy culpable, pues, ya antes de celebrarse el juicio? Oh, Arturo, ¿es esta vuestra voluntad o la de Mordred? ¿Creéis que podéis apartarme sin más de vuestra vida y vuestra mente?
A un lado de Arturo se hallaban sus caballeros, en un compacto grupo, Gawain y sus dos hermanos, Lucan, Kay y Bedivere, todos mirándola con expresión afligida. Pero al otro... ¡Diosa, Madre!, imploró con el corazón encogido, al borde del desvanecimiento. Al otro lado de Arturo, Ginebra vio fila tras fila de negros monjes, con el detestable Iachimo plantado firmemente en medio y el padre Silvestre al frente.
A Ginebra se le revolvió el estómago y le dio vueltas la cabeza. En estos últimos días, Arturo, apenas me han proporcionado alimento, dijo en sus adentros. ¿Cómo voy a defenderme contra esto?
—Mi rey, barones y caballeros, y señores espirituales de este reino —comenzó Silvestre, tirándose del hábito negro, y su voz llenó la sala—. Por voluntad del rey y con su beneplácito, estamos aquí reunidos para acusar a la reina Ginebra de adulterio y traición contra el rey.
Gawain dio un paso al frente. Le temblaba el labio inferior y echaba hacia adelante la mandíbula en actitud amenazadora.
—Si una reina manda llamar a su caballero, monje, ¿es eso traición según vuestras normas? Sir Lanzarote podría haber estado en compañía de la reina sin ninguna intención perversa.
De pie ante el trono, Ginebra apenas pudo reprimir una exclamación de sorpresa. ¡Gawain, pensaba que erais mi enemigo! ¡Diosa, Madre, gracias!
Manteniéndose firme, Silvestre miró fijamente a Gawain.
—En atención a la voluntad del rey, señor, permitidme concluir mi acusación. Habrá tiempo de sobra para que tomen la palabra todos aquellos que lo deseen.
¿En atención a la voluntad del rey?, repitió Ginebra para sí. Ay, Arturo, ¿realmente tenéis voluntad propia?
Arturo, allí sentado, parecía un niño grande. Tenía las manos aferradas a los brazos del trono y, con la mirada fija en un punto, movía la cabeza en un continuo gesto de asentimiento como si hubiera perdido la razón. Apoyado en el respaldo de la gran silla labrada y revestida de bronce, Mordred a ratos observaba a Ginebra y a ratos susurraba al oído de Arturo. Por su parte, Arturo escuchaba con atención a Mordred y al mismo tiempo seguía con los cinco sentidos la perorata de Silvestre. En un sombrío instante, Ginebra lo comprendió todo. Arturo no era dueño de sí mismo. La vida de ella estaba a merced de la crueldad de otros dos hombres. Y ninguno de ambos tenía motivos para contenerse.
Su mente se tambaleó. De pronto percibía el olor de las llamas, sentía agrietarse su piel por el calor del fuego y oía crepitar su cabello encendido.
La voz de Silvestre siguió resonando en la sala.
—...sorprendida en su cámara con un caballero que no era su esposo, incumpliendo los votos del matrimonio, disponiendo a su antojo de su cuerpo cuando éste pertenecía sólo al rey. Con ese adulterio, ha violado los sacramentos por partida doble, ha cometido una ofensa contra su esposo y contra el mismo Dios.
—¡Alto ahí, monje! —saltó Ginebra con tono desafiante, casi incapaz de hablar por la indignación—. Sean cuales sean las acusaciones que se me imputan, el pueblo debe conocerlas. Lo que soy o hago, debe estar a la vista de todos. Es un derecho ancestral de las reinas. Y también mis súbditos tienen derecho a juzgarme si lo desean.
—¡Bien dicho, señora! —bramó alguien desde el grupo de caballeros.
Ginebra reconoció de inmediato la voz de Lucan. Ahora Lucan era caballero de Arturo, y lo sería hasta la muerte. Pero en otro tiempo había sido caballero de la madre de Ginebra, y con esas palabras daba a conocer a la reina que su inicial juramento de lealtad permanecía intacto.
Pero sabía asimismo que Lucan podría haberse ahorrado el esfuerzo. Silvestre era un fogueado luchador, presto a afrontar cualquier contingencia. Ginebra lo vio encorvar los hombros y cerrar los puños dispuesto a la acción.
—Pero, señora, ahora no estáis entre vuestros súbditos. —Hecha esta aclaración, retomó el hilo del discurso—. Demostraremos que Ginebra ha desarrollado un odio traicionero contra el rey. Me acompañan algunos monjes que pueden dar fe de ello. —Señaló en dirección a las apretadas filas negras y en particular al novicio Rodri, situado en medio—. Monjes de Avalón, de la nueva gran iglesia del rey, una iglesia construida por orden del propio Arturo para honrar la memoria de su único hijo, y que la reina planea destruir para restaurar el antiguo poder pagano.
—¡Dioses del cielo, eso es falso! —exclamó Ginebra con voz ahogada—. Si esto es un tribunal, aportad pruebas de lo que acabáis de decir. Es una mentira absoluta y maliciosa, desde la primera hasta la última palabra.
—Lamentablemente, señora —repuso Silvestre, lanzándole una mirada de franco desprecio—, no me corresponde a mí demostrar nada. Sois vos quien ha de defenderse de las inmundas y graves acusaciones que os han traído aquí. —Soltó una carcajada de desdén y continuó con su arenga a la corte—. Admito sin el menor reparo que esta mujer no siente inclinación alguna por las antiguas costumbres druidas. No tiene nada que ver con ellas el hecho de que las reinas de tiempos pasados cambiaran de consorte cuando les venía en gana y ofrecieran en sacrificio a los Dioses al joven repudiado. Por aquel entonces, los druidas colgaban de un árbol al rey del País del Verano y, valiéndose de cuchillos dorados, extirpaban sus atributos viriles para mezclar su sangre y su simiente en una sustancia con la que abonar la tierra y asegurarse así buenas cosechas en el reino al año siguiente. —Hizo una pausa teatral y extendió un dedo acusador hacia Ginebra—. Vos, señora, no tenéis necesidad de recurrir a esos ritos, porque habéis cambiado a vuestro consorte por otro hombre cuando habéis querido, sin importaros causar con ello la muerte de vuestro esposo.
—¡Yo no he matado a mi esposo! —contraatacó Ginebra con vehemencia—. ¡Ahí está sentado, vedlo con vuestros propios ojos!
—¡Vos y vuestro amante, los dos! —vociferó Silvestre—. Vos matasteis el honor de vuestro esposo cuando yacisteis con su caballero, y él mató a su señor cuando yació con vos.
—El honor es un contrato entre hombres —replicó Ginebra a voz en grito—. Las mujeres saben por sí mismas dónde reside su honor. —Ginebra se habría arrancado los cabellos—. ¡Y sólo la madre sabe qué hago aquí discutiendo con vos! —Dio un paso al frente, apartando las lanzas de los guardias que intentaban impedirle el paso—. ¡Arturo, esas acusaciones son falsas! Disolved este tribunal y ordenad a esta gente que se marche. No ha habido ninguna traición. Ni Lanzarote ni yo hemos conspirado nunca contra vos.
En la sala se produjo un repentino silencio. Silvestre hizo acopio de fuerzas para reanudar el ataque. Pero de pronto su sagacidad natural lo indujo a contenerse. Dejemos hablar a la ramera, pensó. Con su impertinente palabrería, se pondrá la soga al cuello ella misma. A todas les ocurre lo mismo.
Arturo se revolvió en el trono, fijando su mirada vacía en Ginebra.
—Lanzarote estaba en vuestra cámara, todo el mundo lo dice.
Gawain vio su oportunidad.
—Mi señor, un caballero puede estar en la cámara de una dama sin malas intenciones —insistió, inclinándose hacia el trono. Señalando a sus compañeros de armas, se aventuró a soltar una estentórea carcajada—. Como vos mismo, mi señor, yo y todos los caballeros aquí presentes, Lucan, Bedivere, Kay, visitamos en su día los aposentos de la reina.
El rostro de Arturo se iluminó débilmente.
—Es cierto.
—Muchas veces, mi señor —añadió Kay.
Lucan avanzó un paso con la mano en la empuñadura de la espada.
—Y Lanzarote es el paladín de la reina, el caballero que le juró lealtad hasta la muerte. Ella tiene derecho a recibirlo cuando le plazca.
—¿Eso creéis? —preguntó Arturo, relajándose a cada palabra su atormentado semblante. Por primera vez, dirigió la mirada a Ginebra.
Mordred contemplaba la escena con creciente ira y desesperación. ¿Y pensabais que los caballeros saldrían en defensa de Arturo y se volverían en contra de Ginebra? ¡Dioses del cielo, todavía la salvarán! Rápido, rápido, hacedles ver que Lanzarote fue admitido allí donde se negaba el acceso al rey, avivad los celos de Arturo. Explotad su lado más abyecto, todos los hombres lo tienen.
—Mi señor —dijo Mordred, inclinándose hacia adelante con expresión de perplejidad—, es cierto que la reina puede solicitar la presencia de su caballero a cualquier hora. Pero ¿reunirse con él a solas en plena noche? —Guardó silencio por un instante—. Disculpad la indiscreción, mi señor, pero ¿cuánto tiempo hace que no estáis vos a solas con la reina en sus aposentos por la noche?
Ginebra ahogó un grito de estupefacción. ¡Qué cruel sois, Mordred! ¡Qué cruel y artero! Bien sabéis que Arturo no viene ya a mi lecho. Bien sabéis que la grave herida que recibió entre las piernas mermó su virilidad y lo dejó prácticamente imposibilitado de por vida. Y ahora, para frustrar los esfuerzos de los caballeros por defenderme y aseguraros de que soy condenada a muerte, incitáis a Arturo con eso ante el tribunal.
—¿Como lo estuvo Lanzarote? —añadió Mordred con fingida inocencia.
Arturo se sonrojó y pareció faltarle el aliento. Miró a Ginebra como un toro herido.
—¿Por qué, Ginebra? ¿Por qué? ¿Por qué me habéis traicionado con Lanzarote?
—¡No os traicionamos, Arturo! —prorrumpió Ginebra, percibiendo en el paladar el gusto salobre de las lágrimas—. Intentamos defender vuestro honor, proteger vuestro nombre. Jamás pretendimos causaros deshonra ni daño alguno.
—¿No, señora? —inquirió Silvestre, abalanzándose hacia adelante como una rata—. Si es así, ¿por qué ha huido vuestro buen caballero?
—Porque yo se lo ordené —repuso Ginebra—. Y acertadamente, por lo que veo. Tenía razones sobradas para temer la mala voluntad de individuos como vos.
—¿Y dónde está ahora Lanzarote? —preguntó el monje, impertérrito.
—¿Quién sabe? —El potente bramido cogió a todos por sorpresa. Arturo se puso en pie con súbito vigor. Apesadumbrado, declaró—: En cualquier caso, he perdido a Lanzarote para siempre. Si es un traidor, ha escapado para salvar su vida. Y si no lo es, todo esto es una falsedad, y como hombre de honor, me odiará hasta el final de sus días. —Volvió la cabeza y se cubrió los ojos con la mano. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas—. Ahora veo el final... el final de la Tabla Redonda.
—¡Os equivocáis! —Ginebra extendió las manos hacia él—. ¡Arturo, escuchadme, os lo ruego!
Pero Mordred susurraba ya al oído de Arturo. Estáis ganando, estáis ganando, se regocijaba la voz en su cabeza. Después de esto, ya nada debéis temer de Gawain. Si el corpulento caballero hubiera aspirado al trono de Arturo, también él habría deseado deshacerse de Ginebra. En cambio, demasiado leal a Arturo para soportar la idea de la muerte de la reina, ha hablado en su favor. Mordred se habría reído a carcajadas. Gawain no intentaría sacar provecho de la situación en su propio interés. Y ahora Arturo era arcilla en las manos de su afectuoso hijo.
—Por desgracia, padre, es verdad —dijo con afectado pesar—. La mitad de los caballeros han huido ya con él.
—¿Cómo? —Arturo palideció. Cogiendo a Gawain del brazo, preguntó con voz trémula—: Gawain, ¿es eso cierto?
Gawain fue incapaz de mirarlo a los ojos.
—No lo sé, mi señor —masculló con la vista fija en el suelo.
—¿Kay? —rogó Arturo.
Kay cruzó una mirada de desesperación con Lucan y Bedivere. Luego dio un paso al frente, el más difícil que había dado en su vida.
—Es cierto.
Lucan salió en su ayuda.
—Cuarenta o más.
—¡Que Dios nos asista! —Temblando de ira, Arturo posó sus ojos ribeteados en Ginebra—. Mujer, ¿qué habéis hecho? Habéis dispersado a los caballeros de la Tabla Redonda. Habéis arruinado el trabajo de toda mi vida.
—¿El trabajo de toda vuestra vida? —Ginebra no pudo contener su indignación—. Arturo, hemos trabajado juntos durante muchos años, y la Tabla Redonda me pertenecía cuando nos casamos.
Con un gesto de la mano, restó valor a sus palabras como si ahuyentara a una mosca.
—Yo la convertí en lo que era, y vos la habéis roto, la habéis partido en dos.
Ginebra no pudo pasar aquello por alto.
—Arturo, la Tabla Redonda se partió cuando vos os empeñasteis en buscar un ocupante para el Asiento Peligroso, y se demostró que ni Mordred ni Galahad eran dignos de ese puesto. Desde entonces se halla dividida en dos mitades. Vos disgregasteis la hermandad cuando enviasteis a los caballeros en pos del Grial. Fue entonces cuando perdisteis a más de la mitad de vuestros caballeros. No me carguéis las consecuencias de vuestras obras.
—¡Ya basta! Con eso concluye el alegato de la reina en su propia defensa.
El momento había llegado, Silvestre lo presentía en todos sus nervios.
—A vos os corresponde, pues, dar un veredicto, mi señor —declamó. Dándose importancia, se aproximó al trono—. El delito de la reina no deja lugar a dudas. Sólo resta que pronunciéis la sentencia.
Ginebra intentó sacar fuerzas de flaqueza.
—¡Arturo, no!
—¡Sí! —declaró Arturo.
Un murmullo de entusiasmo surgió del grupo de clérigos.
—¡Mi señor! —Gawain hizo un desesperado intento por inclinar la balanza en favor de Ginebra—. El monje sostiene que Lanzarote estuvo en la cámara de la reina hasta el amanecer. Pero Lanzarote es, sobre todo, un hombre de honor. Os lo suplico, confiad en eso.
—Bien dicho, hermano —secundó Gaheris, dándole una palmada en el hombro a Gawain.
Gareth, sonrojado hasta las raíces del cabello, lanzó un gruñido de aprobación, y los demás caballeros expresaron también su apoyo.
—Tenéis razón, Gawain, naturalmente —convino Mordred con fingida emoción. Se inclinó hacia el corpulento caballero y, elevando la voz para que Arturo lo oyera, añadió—: Pero es el honor del rey lo que importa, ¿no os dais cuenta?
—Y el honor del rey sólo puede repararse con la muerte —afirmó Silvestre a pleno pulmón para que su voz llegara a todos los presentes.
—¡Medid vuestras palabras, monje! —advirtió Lucan horrorizado, echando mano a la espada—. ¡No podéis matar a una reina!
El resplandor de una pira funeraria se extendió por el rostro de Silvestre.
—Cierto, la persona de una reina es sagrada —admitió sin reparos y, como Lucan sospechó, demasiado deprisa—. La sangre de una reina no se derramaría. —Hizo una pausa—. No, su cuerpo sería quemado.
Sus palabras parecían proceder de otro mundo. Ginebra volvió la cabeza. ¿Quemada?, se dijo. No puede hacer una cosa así.
—Diosa, Madre... —exclamó Lucan, y se dio media vuelta, intentando contener las arcadas.
Alrededor, los caballeros enmudecieron de consternación.
—Por su traición —agregó Silvestre—, de común acuerdo con Lanzarote.
Lanzarote, pensó Ginebra, saliendo de su asombro. La desesperación le dio fuerzas para hablar.
—Arturo, tenéis la traición mucho más cerca, y no en Lanzarote, que siempre os ha amado fielmente con todo su corazón. —Alzó una mano trémula—. Fijaos en vuestro hijo, ahí sonriendo como una víbora. Mordred es vuestro mayor enemigo. —Guardó silencio por un instante para poner toda su alma en sus palabras—. Pensad, Arturo, pensad. Ya sabéis de quién es hijo. Preguntaos si Morgana ha dejado descansar alguna vez la malevolencia que siente contra nosotros.
Por la expresión de Mordred, Ginebra supo que había dado en el blanco. Pero su dardo había herido en lo más vivo a Arturo, que bramó como un oso agonizante.
—¡Morgana! ¡Hace veinte años que no pienso siquiera en ella!
Ginebra sabía que eso no era cierto. Pero sabía también que, al pronunciar aquel nombre, había firmado su propia sentencia de muerte.
—¡Morgana, sí! Ahora lo entiendo todo. Están los dos implicados en esto. Juntos, se han confabulado contra mí.
Por encima del hombro de Arturo, Ginebra vio la sonrisa de Mordred. Los demás contemplaban atónitos la escena.
—¡Es una traidora! ¡Los dos lo son! —clamó Arturo—. ¡A la hoguera con ella!
—¡Mi señor! —dijo Lucan, plantándose ante Arturo con la cabeza inclinada pero espada en mano—. Nombrad a alguien que os represente en la palestra. Lidiaré contra cualquier hombre en defensa de la reina. —Alzó la mirada, y su semblante traslució un profundo horror—. Aunque sea uno de mis compañeros, Kay, Gawain o Bedivere.
—Sir Lucan —terció Mordred, procurando disimular su regodeo—, olvidáis que nadie puede desafiar al soberano. Su palabra es la ley.
—¡Exactamente! —exclamó Arturo—. Y ya me he pronunciado. Ahora que se cumpla la ley.
Los monjes, como una larga serpiente negra, avanzaban ya hacia Ginebra.
Kay se puso tenso. Dioses del cielo, él personalmente no sentía gran simpatía por la reina, pero aquello se pasaba de la raya. A pesar del dolor, dobló su lisiada rodilla e inclinó la cabeza.
—Mi señor, en nombre de Dios, perdonad la vida a la reina.
Bedivere, sollozando, se arrojó a los pies de Arturo.
—Mi señor, os lo suplicamos, no cometáis tal atrocidad.
—¡Callaos todos! —vociferó Arturo, echando atrás la cabeza y poniendo los brazos en jarras. Tenía el rostro negro de ira—. ¿Os atrevéis a cuestionar mi sentencia?
La columna de monjes envolvía ya a Ginebra, y Silvestre encabezaba la marcha en dirección a la puerta.
—¡Vosotros! —Arturo señaló a los caballeros situados más cerca del trono—. Gawain, vos y vuestros hermanos, y también vosotros, Lucan, Kay y Bedivere, os ordeno que os encarguéis de la ejecución de la reina. Acompañad a los reverendos hermanos hasta el lugar elegido. Llevad a la reina hasta la hoguera y aseguraos de que se consuma entre las llamas.
48
Sabía que debía rezar, pero no encontraba las palabras adecuadas.
El padre Silvestre apareció a su lado con actitud expeditiva.
—Señora, acompañadme.
Alrededor, los monjes se cernían sobre ella como cuervos, empujándola hacia la pira. Ginebra veía en sus ojos la sed de muerte, su muerte, y supo que en esos momentos ninguna otra cosa los satisfaría.
Frente a la sala de audiencias, una cuadrilla de hombres con indumentaria de verdugos y las picas apuntadas hacia el suelo la aguardaba para escoltarla. Toda la ceremonia propia de la ejecución de un traidor estaba ya preparada. Ginebra ahogó una exclamación. ¿Tan seguro estaba Mordred del resultado desde el principio?
—Adelantaos con la reina —ordenó Mordred con tono imperioso—. Yo me quedaré con el rey.
—Como deseéis, mi señor. —Silvestre alzó un brazo—. Seguidme.
Rodeada por la guardia, Ginebra salió por la puerta principal. Los seguía una larga hilera de monjes y caballeros. En el patio los recibió una exaltada muchedumbre. La aparición de Ginebra desató una oleada de incontenibles remordimientos.
—¡Es la reina!
—¡Mirad qué han hecho con ella!
—¡La llevan a la hoguera!
Unos cuantos espectadores, hombres y también mujeres, trataron de romper el cordón formado por la guardia y fueron repelidos sin contemplaciones. Con gritos y lamentos, la multitud la siguió hasta el exterior del castillo y luego por la amplia calzada.
—¡Oh, mi señora! ¿Quién velará por nosotros en adelante?
—¡Diosa, Madre, escuchad nuestra plegaria! ¡Salvad a la reina!
Ahora toda la gente del pueblo había salido ya de sus casas y, sollozando y coreando su nombre, lanzaba juncos y hojas secas a sus pies. Una niña, tan menuda que pasaba casi inadvertida, se coló rápidamente entre los hombres que custodiaban a Ginebra y le puso algo en la mano. Ginebra se llevó los rosados pétalos a los labios: la última rosa.
Fuera del pueblo, en el nivelado campo de liza, se alzaba una alta estaca, recortándose su negra silueta contra el cielo. En la base había oscuros haces de leña apilados. Cerca, dos fornidos monjes preparaban afanosamente las antorchas junto a una cuba de brea. Ginebra las imaginó ya encendidas.
A través de un claro abierto entre las nubes, se veía una franja de cielo, teñido de rojo por un sol bajo y sanguíneo. El río que discurría por el llano, los lejanos bosques y el horizonte estaban bañados en ámbar y oro. Ginebra percibió la belleza de la vida como nunca antes, y el terror a la muerte cayó sobre ella, anegando su mente. Le temblaban de tal modo las piernas que apenas podía caminar, y tenía el corazón contraído como un puño de piedra. Si me desplomo aquí, en el camino, pensó, tendrán que llevarme a rastras hasta la pira.
No, no puedo dar un espectáculo así.
No me queda más alternativa que morir como una reina.
Apenas notó la hierba bajo sus pies. Cruzaron el llano y llegaron a la pira. Ginebra vio una plataforma erigida contra la gran estaca, para colocarla a cierta altura sobre las pilas de leña atada. Cuando la guardia formó un círculo en torno, situándose dentro los monjes y caballeros, Ginebra comprendió de inmediato la razón. La gente tenía que poder verla por encima de sus cabezas.
Verme morir, se dijo.
Ver la muerte del matriarcado y el advenimiento del nuevo Dios.
Los guardias cruzaron sus picas y entrelazaron los brazos, esforzándose por contener a la muchedumbre encolerizada. Pero el griterío era ensordecedor cuando los monjes, a empujones, la obligaron a subir por los peldaños. En lo alto la aguardaba Silvestre, sereno, triunfal, satisfecho de sí mismo, en compañía de Iachimo. Observó mientras la ataban a la estaca, y ella le leyó el pensamiento: dentro de una hora, quizá menos, el trabajo estará concluido.
Las ásperas cuerdas se le hendieron en las muñecas, los tobillos y el cuello. Pero, para ella, la cruel escoriación de la piel carecía ya de importancia. Desde allí arriba, el mundo se reducía a un mar de coronillas tonsuradas. Otros monjes habían acudido de Caerleon para engrosar la multitud congregada en torno a la pira, y los caballeros de Arturo apenas se veían entre el gentío. Dentro del círculo delimitado por los guardias, avistó a Kay, forcejeando por mantenerse en pie. Junto a él, le pareció reconocer a Bedivere y vio también fugazmente el cabello rojo dorado de Lucan. Pero las únicas caras que distinguió con toda claridad fueron las de los dos orcadianos de menor edad, Gaheris y Gareth. Estaban justo al otro lado del cordón de guardias, muy juntos. Gareth lloraba amargamente, y Gaheris lo rodeaba con el brazo para darle consuelo.
Empezaba a oscurecer y el aire era ya más frío. Un funesto viento le tironeaba del vestido. Sin duda avivaría el fuego, haciendo crepitar la leña y rugir las llamas. Ginebra se estremeció, y al mismo tiempo advirtió una sonrisa burlona y cruel en los labios de Iachimo. ¿Hace frío, señora?, parecía decir. Pronto, muy pronto, entraréis en calor.
—¡Dama Ginebra, no ya reina! —Era Silvestre, exultante, amenazador. Estaba demasiado cerca de ella, pero no podía escapar. Atada de pies y manos, no podía siquiera moverse. Iachimo entregó a Silvestre una voluminosa Biblia, y Ginebra vio que estaba abierta en el oficio de difuntos—. Mujer, estoy aquí para oír la confesión de tus pecados y acercarte al amor de Jesucristo.
Haciendo acopio de fuerzas, Ginebra lo miró a los ojos.
—¡Escupo sobre vos, monje! —exclamó con voz sonora—. Marchaos y dejadme morir en mi propia fe. Esta noche pasearé por el mundo que se extiende más allá de las estrellas. No necesito vuestra miserable confesión para salvar mi alma.
Silvestre dejó escapar una sarcástica risa.
—Como deseéis.
Se dio media vuelta y descendió por los peldaños, con Iachimo sonriendo a sus espaldas. Al pie de la pira, los dos fornidos monjes, remangados, impregnaban ya de brea las antorchas y se disponían a encenderlas. Segundos después, los haces de leña prendieron al contacto de las llamas, y Ginebra notó subir una oleada de aire caliente.
El clamor de la muchedumbre adquirió un tono más agudo, como el lastimero gemido del viento en el llano. La leña crepitó y el fuego saltó de haz en haz, desprendiéndose de cada uno de ellos una cegadora columna de humo gris verdoso. La desesperada carcajada de la muerte brotó de su garganta. Los cristianos han usado ramas verdes para esta hoguera, se dijo. Quieren que muera lentamente, sufriendo la abrasadora caricia de cada llama. Diosa, Madre, ayudadme a privarlos de ese placer. Dadme fuerzas para correr hasta vuestros brazos.
El griterío era ensordecedor. Surtidores de chispas se elevaban desde el fuego, y una densa humareda envolvió a Ginebra, ocultándola a la vista. Le escocían los ojos, la nariz y la garganta. Estaba asfixiándose, muriendo. Pronto, Madre, pronto.
Estaba ya en medio de una oscura nube, invisible al mundo. Con toda intención, comenzó a inhalar profundamente para acelerar su propia muerte. Al menos allí era libre de pensar en Lanzarote, libre de estar con él. Pronto, amor mío, muy pronto...
Respira, respira, no desfallezcas...
El Señor Oscuro, según decían, acudía en busca de sus elegidos. Penn Annywn, lo llamaban, aparecía al galope en su corcel negro y se llevaba al Otro Mundo las almas blancas. Ginebra oía ya los cascos del caballo. Estoy preparada, Señor de la Oscuridad. Venid a por mí, Penn Annywn.
A través de la neblina, Ginebra oyó penetrantes gritos y el ruido del acero. Pero el acre humo había entrado ya en lo más hondo de su cuerpo. Le ardían los pulmones y le corría fuego por las venas. El humo la cegaba y ya apenas podía respirar. Pronto, amor mío, muy pronto.
Ya que el Señor Oscuro se aproximaba, estaba ya allí. El chacoloteo de los cascos sonó junto a la pira, y Ginebra percibió una nueva presencia en la plataforma, agitando el aire. Una silueta oscura se acercaba a través de las arremolinadas columnas de humo. Empuñaba un cuchillo, y Ginebra supo que le cortaría la garganta, ya que su vida era el sacrificio que había ido a reclamar. Cerró los ojos y echó atrás la cabeza. ¡Hundid el filo en mi carne, Señor!, pensó. Estoy preparada. Voy a reunirme con mi amor.
Notó la fría hoja en el cuello y aguardó el golpe letal. En lugar de eso, sintió un apresurado beso, y escuchó unas entrecortadas palabras.
—¿Mi señora?
Ginebra supo entonces que sus plegarias habían sido atendidas, que su alma había abandonado el caparazón terrenal y vagaba en el Otro Mundo.
Pero ¿qué hacía allí Lanzarote? Ella pensaba que tendría que esperarlo en el Otro Mundo, pasear por el plano astral hasta que él llegara. Si había acudido junto a ella, ¿quería acaso decir que estaba muerto?
—¡Señora! ¡Señora! ¡Despertad!
Ginebra sintió desprenderse la cuerda que le oprimía el cuello. Una mano le sacudía bruscamente el hombro y, detrás de ella, un cuchillo cortaba las otras cuerdas.
—Señora, mantened las manos hacia adentro. La hoja está muy afilada.
¡Lanzarote!, pensó Ginebra.
Abrió los ojos. Junto a ella se hallaba Lanzarote, con el rostro ennegrecido por el humo y el yelmo salpicado de sangre.
—¡Aprisa! ¡Aprisa! —instó él con voz ahogada, dando un último tajo a las ataduras de ella—. ¡Ahora tirad vos para soltaros!
Diosa, Madre, gracias.
Una impetuosa sensación de fuerza recorrió sus venas. Encogiendo los puños, rompió las escasas hebras que aún mantenían sujetas sus manos. Lanzarote estaba ya de rodillas, asestando cuchilladas contra los nudos que le inmovilizaban los pies. Al cabo de un instante, Ginebra quedó libre, dispuesta a escapar.
—¡Por aquí!
Lanzarote la agarró de la muñeca y la arrastró hacia el borde de la plataforma. Abajo, en un tumultuoso revoltijo, caballeros montados peleaban contra los monjes y caballeros en tierra. Entre el humo y las llamas, tan cerca del fuego como le era posible, Bors aguardaba en su montura, sujetando el gran caballo gris de Lanzarote. A su lado, Lionel luchaba valientemente, repeliendo los ataques.
—¡Saltad! —apremió Lanzarote—. Yo os seguiré. ¡Saltad!
Ginebra no vaciló. Tras arrancarse el tocado, se recogió las faldas y saltó por el aire. Al traspasar la cortina de fuego, notó que le crepitaba la piel y se le prendía el cabello, pero al cabo de un segundo caía al suelo sin aliento. Había superado el círculo de leña en llamas, estaba fuera, viva y a salvo.
Pero enseguida advirtió que se encontraba en medio de otra clase de infierno. El fragor de las armas, los aullidos de cólera y los gritos de dolor vibraban en el aire mientras los caballeros de Lanzarote batallaban para abrirse paso entre la apiñada multitud. Los hombres de la guardia ofrecían escasa resistencia, y muchos se regocijaban abiertamente de su huida. En cambio los monjes, pese a estar desarmados, peleaban como posesos, cogiendo troncos encendidos de la hoguera para atacar a caballos y jinetes, derribando a los caballeros de sus sillas y golpeándoles brutalmente una vez caídos.
—¡Venid, señora, venid!
Lanzarote volvió a agarrarla de la muñeca y la ayudó a ponerse en pie, a la vez que con la mano libre le sacudía torpemente el pelo chamuscado. A rastras y empujones, la condujo hasta el caballo.
—¡Lanzarote!
A Bors se le saltaron las lágrimas cuando los vio aparecer a través del humo. No obstante, concentró toda su atención en mantener quieto al nervioso animal mientras Lanzarote saltaba sobre la silla y tiraba de Ginebra para subirla a la grupa.
—¡Adelante! —rugió Lanzarote.
Obligando al caballo a volver la cabeza, se puso en marcha flanqueado por Bors y Lionel, blandiendo los tres sus espadas desenfrenadamente para abrirse camino entre la turbamulta.
—Benoic! A moi, Benoic! —gritaba una y otra vez, reuniendo a sus caballeros a medida que avanzaba por el campo de liza.
Aferrada a su cintura, ocultando la cabeza tras su espalda, Ginebra nada veía del combate, salvo las víctimas de la matanza esparcidas por tierra. Monjes, caballeros y guardias yacían en una horrenda maraña de cabezas partidas, cuerpos destrozados y heridas sangrantes. Caballos sin jinete corcoveaban de un lado a otro, ajenos a aquellos que gemían bajo sus cascos.
Finalmente alcanzaron la periferia del área en torno a la pira donde se desarrollaba la refriega. Con un grito triunfal, Lanzarote traspasó la última fila de guardias y espoleó al caballo hacia el llano abierto. Enfrente se extendía el bosque, y más allá un camino sin obstáculos, la posibilidad de huida y la libertad, todo lo que Ginebra podía haber deseado. Tosiendo, se agarró con fuerza a Lanzarote mientras la desordenada formación avanzaba a todo galope en la penumbra del anochecer.
—¿Adonde vamos? —preguntó a voz en cuello para hacerse oír por encima del trepidante ritmo de los cascos del caballo.
—¡A Joyous Garde! —contestó Lanzarote, su voz rebosante de alegría—. Esta noche, amor mío, dormiréis plácidamente en mis brazos.
Prosiguieron su veloz viaje en la oscuridad, sollozando de alivio, riendo de satisfacción. Ya bien entrada la noche, llegaron al castillo de Lanzarote y, por primera vez en su larga relación, se fueron juntos a la cama sin tener que ocultarlo. En realidad, Ginebra no durmió plácidamente, ya que apenas pegaron ojo. Aún bajo los efectos del fuego y el terror a la muerte, tosió y se abrazó a él, temblorosa y necesitada de consuelo como un niño.
Así que él le contó las circunstancias que lo llevaron a regresar en su ayuda, incapaz de marcharse como les había prometido a ella y a Bors. Lionel había insistido en que él y Bors debían acompañarlo, y todos los caballeros secundaron la propuesta. Así que enviaron un paje con un caballo veloz para que les trajera noticias del castillo tan pronto como se conociera la suerte de Ginebra.
A pesar de eso, la condujeron con tal premura a la hoguera que Lanzarote logró de milagro llegar a tiempo de arrebatársela a las llamas. Y agazapados a la espera en el linde del lejano bosque, no se atrevieron a abandonar su escondrijo por temor a atacar demasiado pronto.
—Me atormenta pensar el miedo que debéis de haber pasado —declaró Lanzarote con tristeza, consciente de que el recuerdo ya nunca se borraría de su memoria.
Pero ella le acarició el brazo y le besó el rostro, pidiéndole que apartara esos pensamientos de su mente. Estaban juntos, y vivos, y con eso bastaba por el momento. A continuación, Ginebra se echó a reír con sinceras ganas pese al escozor provocado en su garganta por el humo, y suavemente saboreó el hechizo de sus labios.
Poco antes del amanecer hicieron el amor tierna y lentamente, por fin libres, verdaderos amantes, marido y mujer. Ambos sabían que en los días venideros conocerían las consecuencias de lo ocurrido, en su mayor parte tristes e ingratas. Pero de momento compartían un júbilo demasiado profundo para expresarlo con palabras, demasiado exaltado para cualquier cosa que no fuera la más tierna demostración de afecto mediante las más delicadas caricias. A la postre, se quedaron dormidos el uno en brazos del otro, con una honda sensación de gratitud que nunca antes habían experimentado.
Pero algunos no podrían conciliar el sueño esa noche. Al oeste, lejos de allí, Gawain lloraba arrodillado y juraba vengar la pérdida de los últimos orcadianos, muertos accidentalmente en la batalla alrededor de la pira. Los dos amantes no sabían que los hermanos de Gawain, Gaheris y Gareth, yacían al igual que ellos el uno en brazos del otro, pero encerrados en un sueño del que ya nunca despertarían. Tampoco sabían que Arturo había llamado a sus hombres a la guerra, jurando que llevaría a cabo una matanza a la que nadie sobreviviría.
49
Madre de todas las ciudades, reina de la tierra, amada Roma. El arzobispo aspiraba el aire cálido y seco y se solazaba en la contemplación de los reflejos de la luz en el cielo despejado. ¿Había acaso mejor época del año para pasear por las soleadas calles y las sombrías columnatas que esos meses invernales en que las islas que había dejado atrás se estremecían de frío y humedad?
Hombre avezado en la tarea de mantener a raya el pecado, el arzobispo rastreó rutinariamente su conciencia en busca de cualquier asomo, por mínimo que fuera, de concupiscencia o lujuria. Pero no, decidió, deleitarse sintiendo los rayos del sol en la nuca, los pies sin grietas ni llagas a causa de la escarcha y la nieve, y el exquisito aroma de la comida y la vida misma emanando de cada puerta abierta no era pecado sino sana aceptación de las cosas buenas concedidas por Dios.
Y qué bondadoso habéis sido conmigo, Señor, meditó con sincero agradecimiento mientras recorría los bulliciosos callejones y los sombreados paseos en dirección al poderoso Vaticano, que se extendía adormecido bajo el sol. Primero me llevasteis a las islas de los paganos y me otorgasteis el privilegio de capitanear la batalla contra su Diosa, su Madre de las Tinieblas, la Gran Ramera, una batalla que, por designio Vuestro, estábamos destinados a ganar. Después me trasladasteis desde mi humilde puesto a la sede de Canterbury, cuna de la verdadera fe, para ejercer desde allí el control sobre todas las islas paganas.
Y ahora...
Contuvo la respiración. Ahora, Señor, soy llamado de regreso a Roma por el Santo Padre en persona. Desde que abandonó en su juventud aquella ciudad tan querida para él, exiliado como monje al servicio de las islas sumidas en la ignorancia, no se había siquiera permitido soñar con el retorno. Al llegar allí la noche anterior, ya a avanzada hora, apenas había tenido tiempo de aceptar que estaba en Roma. Pero pronto pondría los pies en la roca de san Pedro y lo recibiría en audiencia el Papa, el vicario de Dios en el mundo, cuyo santo anillo besaría arrodillado ante él.
Cuidado, cuidado. Pensad siempre en el deber, no en el placer.
Siempre alerta, el arzobispo se santiguó por incurrir en el pecado del orgullo y volvió a centrar sus pensamientos en la misión que lo había llevado allí. Ofrecería un correcto informe de su gestión en las islas hasta la fecha, a ese respecto no albergaba la menor duda. El Santo Padre no cabría en sí de gozo al oír que el reino de los britanos estaba en buenas manos. Silvestre sabría manejar a Arturo y sometería a Avalón sin complicaciones. Y pronto, muy pronto, eliminarían hasta la última huella del culto a la Diosa en aquellas brumosas tierras.
—Su Eminencia el arzobispo de Canterbury.
—Cantuariensis in regium Anglorum Archepiscopus.
—Por aquí, señor.
Reverentemente, el Vaticano le abrió sus puertas. Cuando cruzó el umbral, resonaban en el vasto espacio el ferviente murmullo de las oraciones y la salmodia de los monjes. Flotaban en el aire los aromas de Arabia, incienso y mirra, y de las salas de lectura situadas a ambos lados, con las paredes cubiertas de libros, llegaban los efluvios del papel de vitela y la piel en su lento proceso de enmohecimiento. Era el olor de la santidad, el aliento de Dios. Temblando ante la inminencia de su encuentro con el Papa, el arzobispo respiró hondo para embeberse del aroma.
En el amplio pasillo, el tránsito aumentaba por momentos por la presencia de presurosos mensajeros. Envueltos en vestiduras de un color tan púrpura como las amapolas, dos cardenales se acercaron en la penumbra y, mirándolo con indiferencia, pasaron de largo sin interrumpir su conversación. Y de pronto el arzobispo llegó frente a una alta puerta labrada y dorada de dos hojas, que debía de acceder a los aposentos del Papa.
Mientras intentaba poner en orden sus pensamientos, la puerta se abrió y, tras ella, apareció otro cardenal.
—¿Arzobispo?
Él inclinó la cabeza.
—Vuestra Eminencia.
Naturalmente, el arzobispo lo había reconocido de inmediato, pero por respeto no podía saludar a un cardenal por su nombre de juventud, pese a que se advertían aún en su ascético rostro de delicadas facciones claros vestigios del monje rebosante de talento y fervor que había sido en otro tiempo. Por lo visto, también él había sabido abrirse paso en la jerarquía de la Iglesia desde su época de noviciado, hacía ya veinte, no, treinta años. La mente del arzobispo volvió súbitamente al pasado. Sí, también Bonifacio había desempeñado por entonces una excelente labor, había librado la honrosa y justa batalla. Aquel muchacho había sido el primer cristiano en Avalón, elegido para llevar la cruzada de la fe al campamento enemigo antes de ser reemplazado y reclamado en Roma. Y allí estaba ahora, nada menos que cardenal. Un admirable ascenso.
O quizá no.
Cuando el cardenal inclinó la cabeza y le indicó que entrara, el arzobispo cambió de idea. A juzgar por el triste arco formado por sus labios y la perceptible tensión en torno a los ojos, cabía pensar que Bonifacio no había conseguido acallar plenamente sus demonios, fueran cuales fuesen.
—Su Santidad os recibirá ahora mismo.
Con paso enérgico, el cardenal lo condujo al pasillo interior. No habléis de los viejos tiempos en las islas, parecía decirle con su severa espalda. Ya habrá ocasión para eso más tarde. O tal vez no.
Llegaron a otra puerta. Baja, hundida en el espeso muro y parcialmente oculta tras unas colgaduras, pasaba inadvertida en aquellos resonantes pasillos.
El cardenal reparó en su expresión de sorpresa y lo miró con curiosidad.
—La audiencia con Su Santidad será a puerta cerrada. Acaba de recibirse un mensaje de las islas, un asunto que requiere vuestra inmediata atención.
Llamó con golpes secos a la puerta, abrió y entró. Cruzando el umbral detrás de él, el arzobispo se encontró en una pequeña cámara. En ella, perdió de vista al cardenal por un instante, confundiéndose sus vestiduras con el color rojo de las paredes, alfombras y techo. Tupidas cortinas impedían el paso del sol a través de las ventanas, y un centenar de velas iluminaba el reducido espacio desde todos los rincones. Sus llamas alumbraban con luz trémula un enorme crucifijo colgado de la pared, una imagen de la Virgen María adornada con alhajas, e incontables lienzos de escenas sacras en marcos dorados. Con la respiración contenida, el arzobispo supo que se hallaba en el corazón mismo del Vaticano.
Ante él se alzaba un amplio estrado, cubierto por un gran baldaquín rojo. Pese a las exiguas dimensiones de la cámara, un descomunal trono, plantado bajo el baldaquín, se destacaba del resto del mobiliario. En él había sentado un hombre de desmesurada corpulencia, vestido del mismo color rojo que dominaba la habitación. Una mitra roja coronaba su enorme cabeza, una capa roja cubría sus hombros, y un mantelete bordado cubría su sotana roja. Sólo su rostro ancho y pálido ofrecía un contraste de color. Las manos blancas y carnosas reposaban inertes sobre los brazos del trono bajo el considerable peso de las joyas que lucían. En cambio, sus ojos resplandecientes y negros como el carbón rebosaban vida.
—Santo Padre —musitó el arzobispo, intimidado, al tiempo que se postraba de rodillas.
Lo envolvió el sonido líquido y sonoro de la lengua italiana.
—Levantaos, hijo mío, y prestad atención, porque no todo anda bien en las tierras que acabáis de abandonar.
Alarmado, el arzobispo se puso en pie de inmediato.
—Santo Padre, dejé en mi lugar al mejor hombre de que disponía...
El Papa alzó una mano.
—Y él ha mandado a su mejor hombre a buscaros.
A una señal del Pontífice, se abrió otra puerta al fondo de la cámara. Una figura achaparrada salió de las sombras y se acercó renqueando hasta que la luz de los candelabros iluminó su rostro. A juzgar por las magulladuras de su cara y por la pierna maltrecha, era obvio que el recién llegado había recorrido un largo camino a todo galope, sufriendo numerosas caídas.
El arzobispo palideció.
—¡Iachimo!
El Papa movió su enorme rostro en un gesto de asentimiento.
—Iachimo —confirmó el Pontífice con actitud impasible—, que ha viajado hasta aquí precipitadamente con una insólita historia que contar. El rey Arturo descubrió que su querida esposa no era casta. La condenó a morir en la hoguera, pero ella escapó, nada menos que con su amante, quien acudió en el último momento para rescatarla de las llamas. Y ahora se esconden en el castillo de él mientras el rey hace sonar el cuerno de la guerra por todo lo largo y ancho de su reino para reunir un ejército que le permita barrerlos de la faz de la tierra.
—¿Cómo? —exclamó el arzobispo, atónito—. Santo Padre, yo lo dejé todo en paz al partir. Estábamos ganando la batalla. Contábamos con el alma de Arturo. Teníamos el reino entero a nuestra disposición.
—Eso parecía creer vuestro sustituto, Silvestre —terció el cardenal Bonifacio con tono hostil—. Convenció a Arturo para que la condenara a morir quemada en la hoguera cuanto antes. —Apuntó a Iachimo con el pulgar en un gesto de desdén—. O eso afirma esta criatura, que conoce la mente de su maestro. Si puede llamarse «mente» a lo que concibió semejante plan.
—¡Dios nos asista! —gimió el arzobispo, deseando arrancarse los pulgares a dentelladas, hacerse trizas la cabeza contra el suelo. Silvestre le había parecido una elección digna y fiable. ¿Qué clase de locura se había adueñado de él? ¡Qué atroz disparate, convertir en mártir a la concubina! ¡Sublevar al pueblo, enemistarse con Lanzarote, dividir al país, multiplicar los rencores...! ¡Dios Todopoderoso, jamás verían el final de aquello!
Advirtió que dos pares de ojos seguían cada uno de sus movimientos y adivinaban, sin duda, cada uno de sus pensamientos.
El Papa fijó la mirada en algún punto por encima de él.
—Hay otra cosa —anunció.
El arzobispo se estremeció. Cuanto más empeoraba la situación, más tranquilo parecía el Sumo Pontífice.
—Decid, mi señor.
—Sir Gawain también persigue la muerte de Lanzarote, porque éste mató a sus hermanos al rescatar a la reina. Incitará al rey a acosar a Lanzarote hasta la misma tumba. La guerra es inevitable. —Los brillantes ojos negros descendieron hasta posarse de nuevo en el arzobispo—. Y bien, ¿qué pensáis?
El arzobispo movió la cabeza en un gesto de negación.
—Lanzarote es mejor guerrero que todos ellos. Derrotará a Gawain, y muy probablemente también a Arturo.
Bonifacio lanzó una iracunda carcajada.
—Después él y Ginebra reinarán en todo el territorio. Ella restaurará la antigua fe, y todo nuestro trabajo quedará en nada.
—Y la Gran Ramera se propagará de parte a parte —añadió el Papa, jugueteando pensativamente con los anillos—. Pero confiamos en que vos seréis capaz de poner freno a eso, como es vuestro deber.
Bonifacio volvió a reír con manifiesto sarcasmo.
—¡Si no es ya demasiado tarde!
La mirada del Papa era inescrutable, y su sonrisa incluso benévola. Pero el franco desdén que se traslucía en el semblante del cardenal Bonifacio espoleó el orgullo del arzobispo.
—Es mi deber, y cumpliré con él —repuso lacónicamente. Saludó al Papa con una reverencia—. Con vuestro permiso, Santo Padre, regresaré de inmediato. Aún estamos a tiempo de salvar a esos desdichados de sí mismos.
—¿Ahora habláis de salvarlos? —Un mordaz asomo de ironía iluminó la severa mirada del cardenal—. Hubo un tiempo en que también vos, señor, buscabais la muerte de la concubina.
—Eso era antes de asegurarnos el alma de Arturo. Ahora que lo tenemos de nuestro lado, no existe ya la necesidad de eliminar la influencia de Ginebra. Esa mujer ya no significa nada para él, y si se declara una guerra, perderemos hombres, monjes, monasterios. —Se llevó una mano a la cabeza—. ¡Quemar a Ginebra... dar caza a Lanzarote...! ¡Dios Santo, eso pone en peligro todos nuestros progresos!
El Papa clavó en él sus relucientes ojos oscuros, y el arzobispo supo que el Santo Padre había previsto todo aquello y mucho más. La gran figura vestida de rojo asintió con la cabeza, y en su redonda cara se dibujó una última sonrisa.
—Volveremos a solicitar vuestra presencia en Roma, pero ahora partid con nuestra bendición.
La enorme mano trazó en el aire un gesto de despedida; el cardenal Bonifacio hizo una reverencia, y el arzobispo fue acompañado hasta la puerta. Desde allí, sucesivos monjes lo guiaron hasta la verja exterior y la calle, y entretanto el arzobispo se aferró con desesperación a las últimas palabras del Papa: «Volveremos a solicitar vuestra presencia en Roma.»
El arzobispo cruzó las manos, hallando cierto consuelo en esa frase.
Pero de pronto, consternado, cayó en la cuenta de que no le había besado el anillo. Por suaves que hayan sido sus palabras, no me ha ofrecido la piedra de san Pedro. He sido juzgado y declarado inepto. He fracasado en mi labor. Y el infalible Pontífice de Dios no perdona.
Bajo la implacable luz del radiante sol invernal, el arzobispo supo que nunca más vería Roma. Nunca pasearía por sus calles en las frías horas de su vejez, cuando únicamente el sol pudiera proporcionar cierta alegría a sus decrépitos huesos. Nunca más rendiría culto a san Pedro en su roca, ni glorificaría la creación de Dios contemplando las palpitantes y bulliciosas calles de la ciudad. Exhalaría su último aliento en aquellas islas húmedas y apagadas donde unos rostros privados de sol serían lo último que viera y unos dedos pálidos y fríos sellarían sus párpados moribundos.
¡Las islas, Dios se apiade de mí!
Oyó de nuevo el rugido eterno del ávido mar y los lastimeros reclamos de las gaviotas. Su alma respondió con un grito desolado y vacilante, y en ese mismo instante comprendió la esencia del destino de Bonifacio y el suyo propio, ambos apartados para siempre del lugar donde tenían puesto el corazón, condenado al exilio eterno del estado de gracia y a lamentarse por ello hasta el día de su muerte.
50
La figura embozada se acercaba con sigilo, pero el centinela estaba alerta.
—¿Quién anda ahí?
—Un buen hombre.
Mordred se echó atrás la capa para descubrirse brevemente el rostro.
—¿Qué tal va la noche?
El centinela sonrió, dejando a la vista sus dientes rotos.
—Como todas las noches, señor. —Alzó la mirada en dirección al castillo que se alzaba sobre el llano, sus poderosas torres como grandes puños lanzados hacia el cielo—. Ellos no nos molestan, y nosotros no los molestamos a ellos.
Mordred siguió su mirada. Era cierto que el oscuro castillo parecía dormido. Ni una sola luz brillaba en la oscura y silenciosa mole, y ningún sonido llegaba de él a través del aire nocturno. A medida que avanzaba el invierno, todo parecía sumirse en el mismo plácido sueño. Pero estaban allí dentro, eso todo el reino lo sabía. En realidad, a esas alturas, tanto en el reino como fuera, todo el mundo sabía ya que sir Lanzarote tenía a la reina en Joyous Garde.
Cambiándose la lanza de mano, el centinela se planteó formular su pregunta, consciente de que no dispondría de otra oportunidad como aquella.
—Sir —dijo audazmente—, ¿cuándo asaltaremos el castillo? Los muchachos están cansados de esperar. Dicen que así nunca venceremos.
Y a los muchachos no les faltaba razón, pensó Mordred con amargura. Quizá debía mandarlos a hablar con el rey. Tal vez ellos obtuvieran mejores resultados que los alcanzados por él y Gawain durante las largas y tediosas semanas de asedio.
—Con tanto tiempo para aprovisionarse antes de nuestra llegada y su propio manantial dentro del castillo, pueden resistir todo el invierno —prosiguió el centinela—. Y mientras nosotros reuníamos nuestras tropas, caballeros y nobles acudieron en tropel a sir Lanzarote. —Se echó a reír—. Ahora cuenta con su propio ejército particular tras esas murallas.
De improviso, un doloroso revés le cruzó el rostro.
—Vigilad vuestra lengua, soldado, u os la cortaré —replicó Mordred con aparente naturalidad—. No os entrometáis en asuntos sobre los que deben decidir vuestros superiores. Cuando el rey ataque, vos seréis el último en saberlo. Limitaos a permanecer alerta en vuestro puesto y estar preparado cuando llegue el momento.
Dándose media vuelta, Mordred se alejó apesadumbrado. Aquel necio tenía razón, y los mismos argumentos que él había utilizado se le habían expuesto al rey una y otra vez. Pero el viejo oso había actuado a su ritmo desde el principio. Aun así, el momento llegaría.
Mordred continuó su paseo por el campamento dormido. La mayoría de las fogatas de los puestos de vigilancia eran ya poco más que ascuas dispersas en la oscuridad. Pero en todos los ejércitos hay hombres que no pueden dormir. Aquí y allá resplandecían las llamas de un fuego vivo, y alrededor un apretado grupo charlaba en voz baja. ¡Dioses del cielo, cómo me apetecería estar ahora junto al fuego!, se dijo Mordred, estremeciéndose pese a la túnica de lana, los guantes y la gruesa capa. El año llegaba a su época más cruda, y debían atacar pronto o corrían el riesgo de quedarse allí aislados en la nieve, un blanco inmóvil para los defensores del castillo.
No les quedaban más que unos cuantos días, una semana a lo sumo. Y pese a que el dolor había convertido a Arturo en un roi fainéant desde hacía un tiempo, el impotente herido incapaz de actuar, la insistencia del propio Mordred y de Gawain, que a diario le susurraban como cuervos al oído «venganza, venganza, venganza», finalmente acabaría cediendo.
Venganza, sí.
Mordred aminoró el paso. Como ocurría con frecuencia, su ronda por el campamento lo llevaba a la tienda de Gawain. En el presente, estaba en buenas relaciones con Gawain y se reía al recordar que tiempo atrás lo había considerado un rival en la lucha por el trono. Tras saludar con la cabeza al centinela apostado ante la tienda, se aproximó a la entrada y apartó la cortina. Dentro, una tea alumbraba con luz parpadeante un gran canapé revestido de pieles, una mesa y una silla de campaña. Un par de excelentes alfombras cubrían el suelo de tierra y tupidas colgaduras impedían el paso del frío exterior. En cada ángulo ardía un brasero cebado con carbón y hierbas aromáticas, calentando y perfumando el ambiente. Mordred sonrió. Para ser un zafio hijo de las islas, el tosco orcadiano sabía cuidarse.
En muchos sentidos. Sobre uno de los braseros había una olla de ponche caliente, emanando embriagadores efluvios con olor a miel, enebro y especias, y al lado dos copas, listas para beber.
Mordred echó un vistazo a la cama. Bajo las pieles apiladas, se recortaba un contorno curvo. La redondeada silueta se revolvió, y de pronto asomaron un brazo y un hombro desnudos. Mordred vio a continuación una melena alborotada, un par de ojos de mirada vacía y por último la cara pálida y afilada de una muchacha de once o trece años como mucho.
¡Dioses del cielo, Gawain, con esa edad podría ser vuestra nieta! Mordred volvió la cabeza, contrayendo los labios y la nariz en una mueca de aversión. Al igual que todos los hombres promiscuos, trazaba una precisa línea entre sus propias acciones, siempre aceptables, y las acciones de otros que iban más allá de lo tolerable. Sabía que el campamento generaba una continua afluencia de seguidores de todos los tamaños y edades, y también en todas las combinaciones concebibles: madres e hijas, gemelos o gemelas, cualquier cosa. Había visto a madres y padres, e incluso a hermanos mayores, ofrecer niños y niñas en venta a los aburridos soldados que permanecían ociosos ante el castillo asediado. Pero Mordred, virtuosamente, se mantenía al margen de todo aquello. ¿Comprar a una criatura? No, él esperaría hasta encontrar a una mujer, y una mujer digna de su elección. Y cuanto más dura fuese la espera, mayor sería luego su satisfacción.
Sin dirigir la palabra a la muchacha, se retiró. Ya sabía dónde hallar a Gawain. Asintiendo con la cabeza y sonriendo, saludando a los centinelas a su paso, Mordred se dirigió hacia la tienda de Arturo, levantada en el centro del campamento. El pabellón real se encontraba a cierta distancia de los que lo rodeaban y en lo alto exhibía el estandarte de Arturo. Pero a esa hora de la noche el dragón rojo pendía mustio en el asta.
Cuando se acercaba, vio movimiento en la entrada del pabellón, y al instante salió Gawain.
—Buenas noches, señor. ¿Necesitáis que os acompañe a vuestra tienda?
—Meteos en vuestros asuntos, soldado, o...
Con voz pastosa, Gawain profirió una andanada de juramentos. Ebrio e intratable como todas las noches, advirtió Mordred, y dispuesto a cualquier cosa, el llanto, la violencia, lo que fuese. Pero en el campamento a nadie se le habría ocurrido llevarle la contraria. Tanto caballeros, escuderos y pajes como el más humilde de los mozos de carga, conocían la locura de sir Gawain desde la muerte de sus hermanos.
—¿Mordred? ¿Sois vos?
—Yo mismo. ¿Cómo está el rey?
Gawain tenía los ojos enrojecidos a causa del alcohol y la aflicción.
—¿Cómo va a estar? —Miró a Mordred con recelo. De repente, como tantas otras veces, su humor cambió de nuevo y bramó—: Mejor que nunca. ¿Y sabéis por qué?
—Contadme —respondió Mordred con una jovial sonrisa de despreocupación.
Era capaz de manipular a Gawain. Durante las semanas de dolor por la pérdida de sus hermanos, Mordred lo había observado con detenimiento, y ahora sabía que su rival no tenía secretos para él. Sin embargo, como pronto descubrió, Gawain aún podía sorprenderle. Ya que Mordred no estaba preparado para la noticia que Gawain le dio.
—Pues porque mañana tendré a Lanzarote en la punta de mi espada —rugió Gawain, temblando de ira—. Pagará entonces por la muerte de mis hermanos. Veré consumada mi venganza.
—¿Cómo?
—Combatiré con el rey. Vos ocuparéis el flanco izquierdo.
—Gawain, ¿de qué me estáis hablando? —preguntó Mordred. De buena gana le habría asestado un puñetazo.
Gawain soltó una delirante carcajada.
—El rey ha accedido por fin. Mañana atacaremos.
Mañana atacarán.
Ginebra despertó sobresaltada, viendo la escena en la oscuridad tan claramente como si estuviera presenciándola en el llano. A través de dispersas volutas de sueño, vio mensajeros deslizarse en silencio de tienda en tienda y despertar a quienes dormían acurrucados en el suelo. Oyó los gemidos y ahogados juramentos y luego el tintineo del metal mientras los hombres cogían las armas destinadas a causar la muerte a otros. Después la visión empezó a disiparse. La llamada que la había despertado se desvaneció en la oscuridad a la par que la voz de su madre se dejaba oír una vez más en el aire nocturno: Escuchadme, pequeña. Mañana atacarán.
Salió de la cama y fue en busca de Lanzarote. Lo encontró en las almenas, contemplando el llano a oscuras. Cuando Lanzarote se volvió, su aspecto demacrado y las arrugas en torno a los ojos conmovieron a Ginebra. Oh, amor mío, estas últimas semanas conmigo han sido las más duras de vuestra vida. Pero, como siempre, el semblante de Lanzarote se iluminó al verla, y tendiéndole los brazos, la atrajo hacia sí.
Tenía las manos frías. Notando que Ginebra temblaba, Lanzarote abrió su amplia capa y la envolvió en ella.
—Se advierte cierta agitación —dijo, señalando hacia las fogatas dispuestas ante el castillo—. Mañana atacarán.
—¿Cómo lo sabéis?
—Por un centenar de detalles. Pero, sobre todo, porque no les queda otro remedio. Ningún asedio puede prolongarse eternamente. Después de tanto tiempo, los hombres deben de estar impacientes por entrar en acción.
Ginebra asintió con la cabeza.
—Y vosotros contraatacaréis.
Ginebra sabía que aquel momento llegaría. Lo habían estudiado y concertado en numerosas ocasiones, de común acuerdo con Bors, Lionel y los adalides de los caballeros de Lanzarote. Uno en particular, sir Angres de Fréhel, había propuesto encarecidamente desde el principio una audaz incursión. Llegado de Pequeña Bretaña, uno de los cientos de caballeros de Benoic que habían acudido a Joyous Garde en apoyo a Lanzarote, sir Angres no debía tributo al rey Arturo, el enemigo de su señor. Su única idea era acometer desde el castillo contra los sitiadores y obligarlos a abandonar el llano.
Pero Lanzarote había respirado hondo y negado con la cabeza. No se emprendería acción alguna que pusiera en peligro la vida de Arturo y sus caballeros. El rey debía parlamentar o atacar, no había otra alternativa. Su deuda de honor con el rey exigía que fuera él quien realizara el primer movimiento.
¿Y después? Ginebra no se atrevía a preguntarlo. Todo eso se había debatido también muchas veces.
Diosa, Madre, ayúdanos, rogó Ginebra. Salva a mi amor.
Lanzarote la abrazó con fuerza y le besó la cabeza.
—La hora se acerca, lo sé —dijo con serenidad—. ¿Me ayudaréis, pues, a armarme, señora?
La primera ofensiva se inició al romper el alba. Débil y rojizo, el sol asomó receloso por el horizonte, alumbrando a los hombres que avanzaban. Antes de que hubieran recorrido la mitad del llano, las puertas del castillo se abrieron. Como un río plateado de pendones flameantes y resplandeciente malla, Lanzarote y sus caballeros cabalgaron hacia las tropas asaltantes para desbaratar el ataque.
Lanzarote había decidido que Arturo no debía aproximarse al castillo. Si llegaba al pie de las murallas, sería imposible protegerlo desde arriba. En cuanto empezara a caer sobre jinetes y caballos la lluvia de piedras, flechas, lanzas, fuego y brea hirviendo, sería imposible ordenar a los defensores que evitaran herir al rey. Aunque Arturo llevara la vaina del País del Verano para guardarse de la pérdida de sangre, en una refriega a caballo como aquella, nadie estaría a salvo.
Paseándose por el adarve, Ginebra sintió desvanecerse sus esperanzas. Su alma cabalgaba junto a Lanzarote, pero su vida pendía de la punta de la lanza de Arturo. Lanzarote no lucharía contra el rey, y Arturo intentaría quitar la vida a Lanzarote.
Que así sea. La rueda está girando. Que empiece la batalla.
Aferrada al tosco borde del parapeto, Ginebra contempló el llano. En el aire frío y húmedo resonaban los gritos de guerra. Las primeras filas entablaron combate con sordo estrépito, estremeciéndose y mezclándose las líneas de ambos ejércitos bajo la brumosa luz.
Lanzarote iba de un lado a otro, abriéndose paso entre el tumulto.
—¡El rey! —gritaba una y otra vez—. ¡No hiráis al rey! ¡Quienquiera que encuentre al rey Arturo tiene prohibido herirlo so pena de muerte!
—¡Arturo no necesita vuestra compasión, Lanzarote!
Y de repente allí estaba, con la corpulencia de un oso, tan firme como siempre sobre la silla de montar y armado de pies a cabeza. El penacho rojo de Pendragón, el brillo de oro y plata de la vaina, la diadema dorada en torno al yelmo y el amenazador semblante eran inconfundibles. Galopando entre las filas, Arturo se había acercado tan rápidamente que sus cuatro acompañantes lo seguían rezagados. Con el corazón en un puño, Lanzarote hizo una lúgubre seña a Bors y Lionel, que lidiaban junto a él. Sabía que les complacía tan poco luchar contra Lucan, Kay, Gawain y Bedivere como a él matar al rey.
—¡Traidor! —clamó Arturo entre dientes a la vez que arremetía.
Lanzarote alzó la espada para defenderse.
—¡Os equivocáis, mi señor! Simplemente no podía dejar morir a la reina. Dejadme hablar, os lo ruego.
La única respuesta de Arturo fue un violento golpe que casi descabalgó a Lanzarote.
—¡Muerte al traidor! —exclamó Arturo—. ¡Defendeos o morid!
Desesperado, Lanzarote volvió a levantar la espada. ¿Cuánto tiempo podría resistir golpes como aquellos? A su lado, Bors y Lionel peleaban como posesos para mantener a raya a los acompañantes del rey, perdiendo terreno lentamente. En el flanco izquierdo, Mordred avanzaba sin cesar, combatiendo con una determinación propia de un hombre de mayor edad. Lanzarote lanzó un mudo gemido. Aun con la ayuda de sus caballeros de Pequeña Bretaña, su flanco estaba llevándose la peor parte. Sin embargo no debían vencer...
—¡Dios Santo, tened misericordia!
Con un grito escalofriante, Arturo cayó de la silla y quedó inmóvil en tierra.
—À moi, Benoic! ¡Fréhel! ¡Fréhel! À moi!
Como surgido de la nada, sir Angres apareció junto a Lanzarote, tirando triunfalmente de las riendas de su montura y blandiendo su lanza.
—Señor, lo he derribado para impedir que os matara —aulló, haciéndose oír por encima del fragor. Alzó la lanza sobre la figura postrada de Arturo, apuntando a la garganta—. Dadme vuestro permiso, señor, y pondré fin ahora mismo a esta guerra.
Detrás de Arturo, un grito de angustia se elevó sobre el campo de batalla.
—¡El rey! ¡El rey ha caído! —anunció Gawain—. Pendragón à moi!
—¡No! —rugió Lanzarote—. Retroceded, sir Angres, o dejad de servirme inmediatamente.
No esperó a ver si el caballero obedecía o no. Reclamando la atención de sus primos, lanzó a Bors las riendas de su corcel y saltó a tierra. Sin miedo a ser pisoteado por los cascos de los caballos, se arrodilló junto a Arturo e intentó levantarlo.
Pero el enorme cuerpo yació en sus brazos como un peso muerto, y cuando Lanzarote le alzó la visera, vio el color ceniciento de su cara. Despojándose de los guanteletes de malla, Lanzarote acarició el rostro de Arturo, le besó los ojos cerrados y exhaló en su boca el aire de los pulmones. Pero el rey tenía la piel tan fría como el barro y totalmente exangüe. Ni el torso extendido ni los fláccidos miembros daban señales de vida.
Lanzarote se meció sobre los talones y se echó a llorar. De pronto vio que Arturo abría los ojos, también anegados en lágrimas, y fijaba en él la mirada. Débilmente, Arturo movió la mano y trató de levantar la cabeza.
Lanzarote no se atrevió a hablar. Se puso en pie y, con un colosal esfuerzo, ayudó a Arturo a levantarse. A su lado, el leal Bors se inclinaba para auxiliarlo. A un paso de ellos, Lionel sujetaba el caballo de Arturo para que el rey volviera a montar. Enfrente, sir Angres cuestionaba aún con su iracunda expresión la orden de Lanzarote pero, a lomos de su caballo, defendía denodadamente al pequeño grupo de cualquier ataque.
Tambaleándose, Lanzarote acompañó a Arturo hasta su caballo, dejándolo apoyar el brazo en sus hombros. Luego entrelazó las manos y se las ofreció a modo de estribo para aupar su enorme peso. Bors le acercó su propio caballo. Apresurándose a montar, Lanzarote regresó junto al rey.
Arturo, con el rostro bañado en lágrimas, se tambaleaba en la silla.
—Ay, Lanzarote —dijo con la voz empañada—, ¿por qué tuvo que empezar esto?
—Mi señor, en vuestras manos está ponerle fin. —Lanzarote abarcó la escena con un desesperado movimiento de su espada, notando que los ojos se le humedecían de nuevo ante la visión de la sangre y el horror, los rostros destrozados y los miembros rotos—. Mirad, ya yacen muertos muchos buenos caballeros que aún podrían estar vivos. Hagáis lo que hagáis, nunca lucharé contra vos. Yo no os he traicionado, como tampoco lo ha hecho la reina. Os lo suplico, mi señor, hagamos las paces.
—¿Es eso cierto, Lanzarote? Quizá sí. —Arturo se apoyó pesadamente en el arzón delantero de la silla—. Sabe Dios que sois el alma más noble que existe. Me habéis perdonado la vida cuando podríais haber tenido mi corona. —Lanzó una risotada de incredulidad—. No encontraré cortesía semejante en ningún otro hombre.
Lanzarote cerró los ojos. ¡Dioses, permitid que acceda!
¡Mordred!
Al otro lado del campo de batalla, Mordred dio un brusco respingo al oír aquel zumbido en su cabeza. Igual que un mosquito en una ventana, volvió a sonar al cabo de un instante. ¡Mordred! ¡Allí! Fijaos, Arturo está haciendo las paces con Lanzarote. Id a decírselo a Gawain y confiad en que la sangre de las Orcadas ponga remedio a esto.
Mordred nunca discutía con la voz de su cabeza. Obligando a revolverse a su caballo, se abrió paso entre la muchedumbre hasta que vio la ancha espalda de Gawain lo bastante cerca para que el orcadiano lo oyese.
—Allí, Gawain —advirtió a voz en grito, señalando con la espada—. El rey y Lanzarote. ¿Lo veis?
En el centro del campo de batalla, el combate perdía ya intensidad.
—¿Hacer las paces? —dijo Arturo pensativamente, y Lanzarote vio formarse la decisión en su semblante.
Alrededor, los caballeros más cercanos hacían correr la voz, y las hostilidades cesaban gradualmente.
¡Accederá! Gracias, Diosa, gracias, y alabada seáis, pensó Lanzarote con la mente alborotada. Ya le parecía estar oyendo las benditas palabras en labios de Arturo.
—¡No! —La exclamación provenía de Gawain, que avanzaba loco de ira hacia Arturo—. Su sangre por la nuestra. Su vida por la nuestra. Me lo prometisteis, señor. Me prometisteis que Lanzarote pendería de la punta de mi espada. No me defraudéis ahora como él os defraudó a vos.
En lo alto de la muralla, Ginebra alargó el cuello para escuchar las voces que llegaban a ella a través del aire nacarado.
Oh, Arturo, Arturo, no flaqueéis.
Pero, con el corazón en la garganta, observó a Arturo volverse a uno y otro lado, y supo cuál sería su decisión con la sombría certidumbre de sus treinta años de matrimonio. En vano juraría Lanzarote que los hermanos de Gawain habían muerto por un desafortunado azar en la refriega ocurrida en torno a la pira, que él amaba a Gaheris y Gareth y jamás los habría atacado.
Sangre, sangre, sangre.
Ginebra oyó clamar venganza, y su vista se nubló. Vio avanzar un aluvión de sangre desde el horizonte. Oyó el rumor de grandes ríos que corrían por el llano hasta desembocar en un mar embravecido. El rojo manchó las nubes, eclipsó el sol y cayó como una lluvia en el campo de batalla, donde proseguían los enfrentamientos.
En el llano, dos únicos contendientes se convirtieron en el foco de atención.
—¡Combate singular! —propuso Lanzarote mientras Gawain cargaba en dirección a él con la espada en alto, sollozando, maldiciendo y jurando beber su sangre—. Exijo el derecho a responder yo solo a este ataque, y si pierdo, no habrá represalias contra la reina.
—Concedédselo, mi señor —bramó Gawain, descargando ya su primer golpe.
—Concedido —contestó Arturo con tono regio.
Oh, Arturo, se lamentó de nuevo Ginebra, echándose a llorar. Pues ya veía lo que se avecinaba. Y así fue. Se paseó por el adarve durante horas mientras Gawain acometía en vano una y otra vez contra Lanzarote, hasta que este, en el único golpe que devolvió en defensa propia, partió el cráneo de Gawain.
51
Oscuras nubes de cuervos y grajos planeaban sobre el llano, y el arzobispo y su comitiva veían a los muertos y heridos desde lo lejos. Algunos, dada su extrema gravedad, no habían podido ser trasladados, y sus trémulos alaridos y lamentos se oían con toda claridad. Otros, callados y quietos, aguardaban las atenciones de la cuadrilla de enterradores con la paciencia de quienes están más allá de las preocupaciones terrenas. Comparado con otros campos de batalla que había visto, aquel no era el peor. Aun así, el arzobispo sintió deseos de llorar, viendo a los caballeros de la Tabla Redonda enfrentados entre sí de aquel modo.
—Un momento, hermanos.
A la señal del arzobispo, la corta procesión de monjes a caballo se detuvo. Desde lo alto de la colina, el sinuoso camino descendía hasta el llano donde las secuelas de la batalla se desplegaban ante la vista en todo su horror. Frente a ellos, Joyous Garde, enclavado en su peñasco, ofrecía una imagen hermosa y serena bajo el tenue sol invernal. Algunos de los cadáveres, acarreados por los supervivientes, subían por el tortuoso camino de acceso y desaparecían tras las puertas del castillo; otros eran transportados en sentido opuesto, hacia las tiendas embreadas y los vistosos estandartes del campamento real.
—¿Ha cesado, pues, el combate? —se preguntó el arzobispo en voz alta—. ¿O esto es sólo una tregua para dar sepultura a los muertos?
Cabalgando a su lado, Silvestre aguzó el oído.
—Permitidme que lo averigüe, señor —dijo, y sin esperar el consentimiento del arzobispo, acicateó a su mula y se alejó al trote pendiente abajo.
La obediencia no era ya una de las virtudes monacales de Silvestre, pensó sombríamente el arzobispo. Pero sabía que su sucesor tenía la necesidad de sentirse útil.
Silvestre no había encajado bien el descontento del arzobispo y la reprobación del Papa. ¿Qué mal podía haber en un ataque contra los enemigos de la fe? Mortificado aún por la huida de Ginebra, consideraba contraproducente dejarla vivir. Si el Santo Padre así lo ordenaba desde Roma, habría que respetar su voluntad. Pero a Silvestre no tenía por qué gustarle la decisión papal.
—¡Es una bruja! —insistió, hablando entre dientes al arzobispo—. Los hermanos congregados en torno a la pira la vieron saltar de la plataforma y volar por el aire. Y ahora, después de tantas semanas en compañía de sir Lanzarote, es más ramera que nunca. Eso es fornicación declarada y también adulterio.
—Sir Lanzarote afirmará que simplemente la salvó de la hoguera —respondió el arzobispo con calma durante el viaje—. Y nosotros lo respaldaremos. Si nuestro objetivo es seguir prosperando en estas islas, la reina y el rey deben reconciliarse. —Miró con expresión severa a Silvestre y su eterna sombra, Iachimo—. Pensadlo bien, hermano. Aún podríamos perder Avalón. Preveo la construcción allí de una gran abadía a su debido tiempo, con un monasterio para nuestros monjes dotados de mayor talento. Sería uno de los principales centros espirituales de las islas, un centro de peregrinación para el mundo entero. Pero ahora, con la iglesia del Tor aún inacabada, podrían barrernos de allí y arrojarnos al mar interior.
Eso nunca, pensó Silvestre con desdén. Avalón es nuestra. La vieja ramera que habitaba allí había sido obligada a refugiarse en su madriguera. Y esta otra ramera, la reina, seguiría sus pasos, de eso también estaba seguro. Pero había muchas maneras de despellejar a un gato. A la postre, él se impondría a Ginebra.
Las averiguaciones de Silvestre en el campamento del rey confirmaron su opinión. Regresando junto a la vera del camino, esperó la llegada del arzobispo con semblante optimista. Cuando su superior se acercaba por la estrecha cuesta, Silvestre le salió al paso con brío, cargado de noticias.
—Se ha disputado una sola batalla, señor, entre los hombres del rey y sir Lanzarote, sin ventaja para ningún bando. El desenlace se ha decidido en combate singular entre sir Lanzarote y sir Gawain, y sir Gawain ha resultado herido.
El último superviviente de los orcadianos, el primer acompañante de Arturo.
—¿Herido de gravedad?
Silvestre asintió.
—Un solo golpe, pero en la cabeza.
El arzobispo cerró los ojos. Si Gawain muere, pensó, Arturo se negará a hacer las paces. Dios mío, ¿acaso encontráis solaz en poner obstáculos en nuestro camino?
Silvestre prorrumpió en carcajadas.
—Aun así, en el campamento dicen que una cabeza orcadiana es más dura que la mayoría. Sir Gawain todavía conserva la suya sobre los hombros.
Santo Dios, permitid que viva, rogó el arzobispo, o estas tierras se sumirán en un mar de sangre. Entumecido, se apeó de su mula.
—Llevadme en presencia del rey.
Y concededme, Señor, la elocuencia necesaria, pues son muchos los asuntos que he de tratar con Arturo antes del anochecer.
—¡Estáis espléndida, mi señora! —Gorjeando de satisfacción, la doncella dio los últimos retoques al tocado de Ginebra—. Tenéis unos cabellos tan claros... y ese vestido es precioso.
—Gracias —dijo Ginebra, sonriendo resueltamente para ocultar la tristeza de su corazón.
Por encantadoras que fuesen las doncellas de Joyous Garde, añoraba aún a Ina, sobre todo en momentos como aquel, momentos que no podía considerar buenos ni malos, porque lo uno y lo otro se hallaba entretejido de manera inextricable. Si al menos supiera qué había sido de Ina, le habría resultado más fácil sobrellevar la pérdida de su doncella. Pero no había tenido noticia de su encarcelamiento, y ya no la tendría.
Suspirando, despidió a las doncellas y las observó alejarse entre alegres risas y un susurro de faldas. El regocijo de las muchachas le llegó al alma. ¿Había sido ella tan joven alguna vez? Tensa e inquieta, se aproximó al espejo en la creciente penumbra. El rostro que le devolvía la mirada desde el cristal, tenía una extraña expresión de angustia. ¿Estaba más envejecida? No, envejecida no, pero sí asustada... y a la vez también radiante, más delicada, iluminada por una luz interior. Ginebra supo entonces qué vería Lanzarote cuando llegara: una mujer amada y enamorada, todas sus facciones moldeadas por el amor y el deseo. El tiempo que había pasado con Lanzarote había sido el más feliz desde la muerte de Amir. En muchos momentos del día la asaltaban temores y tribulaciones, y también dolor, por el fuego, por Arturo, por sí misma. Pero antes y después de esas ráfagas de aflicción la invadía el más elemental de los placeres, el simple disfrute del tiempo en compañía del hombre que amaba.
En ese instante, mientras lo esperaba atenta a cualquier sonido, oyó por fin sus pisadas en la escalera y corrió hacia la puerta. Pero su júbilo se desvaneció en el acto al ver su semblante. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué ocurre ahora?, se preguntó. La noche anterior Lanzarote había llorado en sus brazos por haber herido a Gawain mientras ella expresaba su furia contra Gawain por su sed de sangre. Pero no desearía la muerte de ese gran necio, se dijo.
—¿Se trata de Gawain? —preguntó Ginebra, procurando hablar con voz serena.
Lanzarote cruzó la puerta con aspecto cansino, sosteniendo en su mano un legajo.
—No. Gawain aún vive y, según dicen, se restablecerá.
—¿Qué sucede, pues?
Quedaron cara a cara en el centro de la habitación. Lanzarote empezaba a distanciarse ya de ella, presintió Ginebra. Cuando habló, una anormal formalidad atenazó su voz.
—Un heraldo, señora, con un mensaje del campamento.
—¿Sí? —dijo Ginebra, notando que el corazón se le contraía y le golpeaba el pecho como un puño.
—El rey Arturo exige que le devuelva a su esposa —respondió Lanzarote con tono inexpresivo.
—¿Cómo?
Él la miró fijamente por primera vez desde su llegada, y Ginebra vio dolor en el fondo de sus ojos.
—Quiere que regreséis. —Sonrió torciendo la boca—. Comprendo sus razones.
—Pero ¿por qué ahora?
—Por consejo de sus cristianos.
—¡Hace unas semanas querían quemarme viva!
—Esa decisión ha sido revocada por instancias superiores. —Con amargura, Lanzarote desplegó el legajo y esparció las hojas ante los ojos de Ginebra—. Bulas papales, mi señora. Interdictos del supremo tribunal de la cristiandad, solemnes e inapelables mandatos para que vuestro esposo se reconcilie con su reina.
Vuestro esposo, repitió Ginebra para sí, con una mueca de dolor por el asomo de crueldad que percibió en el tono de Lanzarote. Para ganar tiempo, se arrodilló y cogió las amplias hojas de papel de vitela cubiertas de finos trazos negros. Notó en sus manos la frialdad de los sellos de plomo estampados sobre las cintas rojas.
Se puso en pie. Pensad, Ginebra.
—Aún no están lo bastante seguros de sí mismos para matarme —declaró con tono lúgubre—. Temen la guerra, y que el pueblo se una contra ellos para luchar por el derecho de matriarcado si yo muero.
Lanzarote asintió con la cabeza.
—Y entretanto actúan como si sólo les importara la paz...
—...y la reconciliación del rey con su amada reina —completó Ginebra, molesta por la hostilidad de su propia voz.
Lanzarote permaneció inmóvil.
—Así pues, Vuestra Majestad, ¿qué debemos hacer?
Vuestra Majestad, advirtió Ginebra. Ha decidido ya que debo volver.
Volver con Arturo.
Volver a ser reina.
Ginebra vio desdibujarse a Lanzarote ante sus ojos. Por un momento fue de nuevo una niña.
—¿Y si no me marcho?
Lanzarote esbozó una sonrisa de infinita tristeza.
—Si no os marcháis, el rey nos mantendrá aquí sitiados, durante años si es menester, hasta que el hambre nos obligue a salir. Muchos caballeros morirán, y también yo moriré, porque no puedo luchar contra el rey, y tendría que rendirme. Yo y Bors y Lionel moriríamos como traidores.
No, se lamentó Ginebra.
—Eso podría soportarlo por salvaros la vida —prosiguió Lanzarote con voz firme—. Pero también vos seríais declarada culpable.
Ginebra, tensa, asintió con la cabeza.
—Lo sé. Así las cosas, vos simplemente me rescatasteis del fuego. Sois mi caballero, y por tanto era vuestro deber salvarme la vida... salvarme para entregarme al rey... —Se le quebró la voz.
—La mayoría de los súbditos del reino habría hecho lo mismo —dijo Lanzarote con voz queda—. Nadie deseaba vuestra muerte.
—Excepto Silvestre. Y ahora incluso los suyos dicen que obró mal. —Procuró que la amargura que sentía no se trasluciera en sus palabras—. Ahora sois un héroe por salvarme. Pero si me retenéis aquí, desafiando al rey, todo el mundo sabrá que me queríais para vos. ¡Y que también yo os quería! —Profirió una maldición y se mesó los cabellos—. Diosa, Madre, ¿por qué no puedo reconocer públicamente mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué?
—Oh, mi señora...
Lanzarote se acercó a Ginebra y la tomó entre sus brazos.
—Preguntáis por qué. Preguntad a los Grandes, preguntad a los Antiguos, por qué gira la rueda del destino. Sólo podemos dar gracias por la ternura de que hemos disfrutado.
Incomparable, convino Ginebra para sus adentros. Me trajisteis al jardín que florece tanto de noche como de día. Me disteis la plenitud, respondisteis a la llamada de mi corazón, al anhelo que me acompañaba desde el día de mi nacimiento entre los mundos.
Como vos hicisteis por mí, fue la contestación de Lanzarote, expresada mediante los delicados y regulares latidos de su corazón.
Ginebra permaneció en silencio entre sus brazos, y dejó volver su mente al breve y jubiloso amor que habían compartido, aquel precioso espacio extraído de dos vidas separadas. Allí habían paseado por el mundo entre los mundos, y allí había llegado al punto en que debían separarse de nuevo.
Ginebra alzó la cabeza y lo miró a la cara.
—¡Cuántas despedidas!
—Nunca os abandonaré, mi señora, bien lo sabéis.
Ella le dedicó la sonrisa más convincente que logró esbozar.
—Ahora ya lo sé.
Lanzarote cerró los ojos para contener el dolor.
—Así pues, mi señora, ¿qué debo hacer?
—Decid —contestó Ginebra con toda la naturalidad posible— que iré mañana, siempre y cuando el rey cumpla las condiciones del acuerdo de paz.
Lanzarote volvió a besarla tiernamente.
—El mensaje está ya preparado. Es la única solución honrosa. Ordenaré que lo envíen, y después... Oh, amor mío, amor mío, dispondremos aún de esta noche.
52
El rostro dormido de Lanzarote se perfiló en la primera claridad del amanecer. Ginebra recorrió con sus ojos soñolientos la adorada línea de su prominente mandíbula, las oscuras pestañas que lamían suavemente las medias lunas de sombra formadas bajo sus ojos, y la sensual forma de sus labios. Bajo la luz grisácea, su piel y su cabello se veían grises, y de pronto Ginebra pensó: Este mismo aspecto tendrá cuando muera. Se estrechó contra él, acercándose con delicadeza para no despertarlo. El olor cálido y reconfortante de la cama se elevó en torno a ella cuando se movió. Su cama, nuestra cama, se dijo.
No, nunca más.
Nunca volveremos a estar juntos de este modo.
Ginebra deseó arrancarse los ojos y escapar. Pero buscó un grano de consuelo en aquella montaña de dolor. Nunca me abandonará, lo ha jurado. Volveré a verlo, volveré a amarlo, sólo que no tan a menudo ni tan libremente como ahora.
Al otro lado de la ventana, Ginebra identificó de pronto el sonido que la había despertado. Una cuantas vetas plateadas surcaban el cielo por encima del horizonte, y una paloma piaba con toda su alma en el resplandeciente amanecer. Pájaro del amor, ¿cómo es que cantas en pleno invierno, cuando todo ha muerto? ¿O acaso, al igual que yo, lloras por tu amor? Volverá, no temas. Tiene que volver, así es el amor.
Los pájaros del amor se apareaban de por vida, como todo el mundo sabía. Separados, languidecían, pero nunca depositaban en otro su amor. La paloma había sido enviada para ayudarla, comprendió Ginebra. Apoyándose en un codo, se inclinó sobre el cuerpo dormido de Lanzarote.
—Despertad, amor mío —susurró—. Volved conmigo. Amadme por última vez.
Frente a la tienda de Gawain se palpaba el resentimiento. Renqueando hacia él, Kay hizo un último intento de disipar el tácito temor.
—No lo hagáis, Gawain.
—Escuchadlo, Gawain —instó Lucan, apresurándose a respaldar a Kay—. Sabéis que tiene razón.
De pie junto a su caballo, Gawain agarró las riendas. Tenía el rostro lívido y sus ojos eran dos diminutos puntos de dolor.
—No pienso perdérmelo, aunque sea lo último que vea en este mundo.
Kay, Bedivere y Lucan cruzaron miradas a espaldas de Gawain. Todos habían contemplado impotentes a Gawain cuando se arrancó el vendaje y se encajó el yelmo para cubrirse la terrible herida. En ese momento el corpulento caballero movía la cabeza con un inestable balanceo y hablaba con voz pastosa, arrastrando las palabras, pese a que los tres sabían que no había probado el alcohol. Al menos respecto a eso otro podíamos ocuparnos de él —meditó Lucan sombríamente—, acostándolo en su tienda y vigilándolo las veinticuatro horas del día. Pero para que recobre ahora la salud se requerirá algo más que nuestras burdas atenciones. Dioses del cielo, ¿por qué no hace caso a los médicos?
—Tenéis orden de guardar cama —recordó Kay con aspereza, disimulando su miedo.
—La orden no proviene del rey —masculló Gawain. Se agarró al arzón anterior de la silla de montar y flexionó la rodilla—. Ayudadme.
—No —replicó Lucan con rotundidad—. Dejad que sea el rey quien se ocupe de Lanzarote. Vos necesitáis reposo.
Gawain clavó una mirada de frío rencor en su compañero.
—Ya encontraré reposo en la tumba —dijo, y soltó una horrenda carcajada—, pero sólo si he visto antes allí a Lanzarote. ¡Tinieblas y demonios! —Lanzó un escalofriante alarido—. Mató a mis hermanos, y casi me ha matado a mí. ¿Puedo acaso descansar plácidamente en mi cama mientras no sepa qué le depara la suerte?
Gawain, sí, allí estaba, tal como Ginebra preveía, junto a Kay, Lucan, Bedivere y todos los caballeros, con Arturo y Mordred al frente. Aguardaban todos inmóviles mientras Ginebra cabalgaba hacia ellos. Los caballeros parecían ataviados para un torneo, y un centenar de pendones y estandartes confería a la escena la vistosidad de un día de mayo. Pero a un lado se avistaba una multitudinaria concentración de un color muy distinto. A la derecha de Arturo se sucedían filas y filas de monjes vestidos de negro. Ante ellos, orgullosamente erguidos sobre sus monturas como Arturo y sus caballeros, Ginebra divisó al arzobispo de Canterbury y el padre Silvestre, el hombre que la había llevado a la hoguera.
Así que los cristianos han venido en masa con sus máximos representantes a la cabeza. ¿Por qué será?
—¿Por qué hay tantos monjes? —susurró a Lanzarote, casi incapaz de mover los labios. ¿Otra hoguera?, se preguntó, asaltada por aquel omnipresente horror.
—Una demostración de fuerza, Vuestra Majestad, nada más —respondió él. De pronto el corazón se le encogió de dolor. El amor de su vida temblaba de miedo a su lado, y él no podía ofrecerle más que insustanciales frases hechas y un tratamiento formal y distante.
Deseó echarse a llorar. Pero los dos representarían bien su papel o morirían. No necesitaba volverse a comprobar la apariencia de Ginebra. Pese a su trágica mirada y su semblante afligido, la reina tenía el mismo magnífico aspecto de siempre. Lo sabía porque él la había vestido, prenda a prenda.
—Blanco y oro —había insistido Lanzarote—. Vuestro vestido blanco de seda y vuestra saya dorada, luego la túnica blanca de lana y la capa dorada. Vuestra pureza y realeza, mi señora, han de exhibirse y reafirmarse hoy ante todos. Sois Ginebra y no habéis cometido ninguna acción reprobable. Debéis lucir asimismo vuestras joyas, mi señora. En una ocasión como esta, tenéis que mostraros como una reina de la cabeza a los pies.
Llevaba también el séquito de una reina, el propio Lanzarote se había encargado que así fuera. Todas las mujeres contratadas por él para servirla y todos sus caballeros, con armadura completa, cabalgaban detrás de ellos en regia comitiva. Si Arturo intenta sorprendernos con alguna estratagema, pensaba Lanzarote, estaremos bien preparados. Por un desesperado instante concibió la esperanza de que Mordred les tendiera otra trampa. En tal caso, él y sus caballeros, contraatacarían, arrancaría a Ginebra de los brazos de Arturo para siempre y se la llevaría a Francia.
Pero en el acto pensó: El rey nunca se prestaría a eso. Arturo es la personificación del honor. Él no traiciona.
Junto a él, Ginebra percibió su hondo desasosiego. Se moría en deseos de tocarlo, volverse hacia él, pero no era ya momento para eso. ¿Qué pensaba Lanzarote? Ginebra no lo sabía. Pero sí tenía la total certeza de que aquello era para él un suplicio, como lo era también para ella. Alrededor había filas inmóviles de desconocidos. Enfrente se cernía el futuro de Ginebra, una hilera de hombres de mirada severa.
Se hallaban ya lo bastante cerca para ver el rostro de Arturo.
Mi esposo.
Ginebra contempló la idea como quien se palpa un diente roto. Pero no le causaba dolor alguno, ni quedaba nada donde antes estuvo el dolor. Esa otra vida era para ella agua pasada. El hombre que había sido su esposo ya no existía. Ginebra no conocía ya a aquella arrogante figura, aún alta pero demacrada y envejecida, situada entre sus caballeros y los monjes de su Iglesia.
—¡Alto ahí! —ordenó Mordred, resonando su voz en todo el llano.
Ginebra respondió a la completa reverencia del príncipe con un distante saludo y lo miró fríamente a los ojos. ¿Y bien, Mordred?, pensó. ¿Ya lo habéis conseguido? ¿Ya tenéis cuanto deseabais, a Arturo en el bolsillo y el poder en vuestras manos?
Arturo avanzó un par de pasos, flanqueado por Mordred y Gawain. Cuando Ginebra y Lanzarote se detuvieron, el arzobispo y Silvestre espolearon a sus monturas para ocupar una posición que les permitiera ver a ambos bandos.
Como si fueran a casarnos de nuevo, pensó Ginebra absurdamente. Quizá en su mente, así es.
El arzobispo alzó la vista al cielo y extendió las manos. Por el temblor de sus labios, era obvio que se disponía a pronunciar una grandilocuente perorata.
Pero Lanzarote no tenía intención de esperar a que hablara un cristiano.
—Mi señor —dijo, dirigiendo una profunda reverencia a Arturo—. Me exigisteis que os devolviera a vuestra esposa, y aquí está. La reina no os ha traicionado, señor. Tampoco yo. Anhelo la paz y el perdón de por vida para la reina, y libertad y alegría allí adonde vaya. Dadme vuestra real palabra de que será bien tratada, ése es mi único deseo. Sólo eso pretendía cuando la rescaté del fuego.
Arturo lanzó una mirada de soslayo a Mordred, quien sonrió y expresó su aprobación con un gesto.
—El deseo os es concedido —declaró Arturo con voz atronadora—. Os garantizo la paz en este territorio, y el pleno perdón para la reina.
—Acepto vuestra real palabra. —Lanzarote se inclinó para coger las riendas del caballo de Ginebra y se las ofreció simbólicamente a Arturo con otra reverencia—. Mi señor, recibid, pues, a Su Majestad de mis indignas manos.
¡No, Lanzarote, aguardad!, quiso advertir Ginebra.
Algo andaba mal, lo intuía.
—Un momento, señores. —Ginebra habló con toda la frialdad posible, mirando a Arturo a los ojos—. Paz en este territorio, habéis dicho, señor. ¿Paz para todos? —Señaló a Lanzarote y sus dos primos, ambos con semblante adusto detrás de ella—. ¿Para Lanzarote y toda su gente? ¿Para sir Bors y sir Lionel?
—Hasta los confines de nuestro reino —confirmó Arturo—, paz para todos.
La mirada de Arturo era inescrutable. Una intensa punzada de miedo traspasó a Ginebra. ¿Por qué no podía confiar en Arturo?
—¿Vuestra Majestad? —terció Lanzarote, mirando a Ginebra con airada expresión interrogativa pese a su aparente formalidad. ¿A qué viene esto ahora, mi señora?, quería dar a entender. Ya habéis oído al rey. Arturo no miente.
Sin embargo se advierte un secreto regocijo en el semblante de Mordred, observó Ginebra. También los ojos de Gawain centellean en su cabeza abierta. Parece un cadáver, pero una extraña euforia le impide permanecer quieto en la silla de montar. Es una trampa, Lanzarote. Es una trampa.
—Repetidlo, Arturo —insistió Ginebra—. ¿Juráis ante todos los hombres aquí presentes que Lanzarote podrá vivir con entera libertad hasta el fin de sus días?
—Y con nuestra bendición —contestó Arturo con un tono más cortante—. Hasta el último día de su vida.
Ginebra tenía los nervios a flor de piel.
—No os apoderaréis de su castillo, ni sus tierras, ni sus propiedades, ni...
—¡Ya basta! —Arturo se irguió sobre los estribos, indignado y amenazador—. ¿Qué ocurre, Ginebra? ¿Me creéis capaz de robar a otro hombre?
—¡Mi señora, nos avergonzáis a ambos! —susurró Lanzarote, y esa reprensión hirió a Ginebra mucho más que las palabras de Arturo.
—Traman algo contra vos, Lanzarote —advirtió ella sin apenas despegar los labios—. Hay un complot... algo. ¡Llevad cuidado!
—Señora, sois vos quien debe andar con más cuidado —musitó Lanzarote, inclinándose hacia ella. Entregando a Bors las riendas de su propio caballo, saltó a tierra y fingió ajustar la brida de la montura de Ginebra—. No debemos delatarnos en el último momento. Toda va bien, os lo aseguro. Vuestros temores son infundados. —Echó atrás la cabeza y la miró a la cara—. Vamos, pongamos fin a esto.
Cogiendo las riendas, tiró del caballo de Ginebra hasta colocarlo a la par de la montura de Arturo, devolviendo los saludos a Mordred y los caballeros con indiferencia. Frente a ellos, el arzobispo había extendido los brazos y alzado las manos al cielo.
—Demos gracias a Dios —proclamó con voz sonora—. Aquellos a quienes Dios ha unido, que no los separe el hombre.
Lanzarote saltó de nuevo a lomos de su caballo y se acercó a ellos sobre la hierba helada.
—Adiós, Vuestras Majestades. —Hizo una profunda reverencia—. Hasta nuestro próximo encuentro en la corte. —Volvió a inclinar la cabeza ante Arturo, esta vez acompañando el saludo con un floreo de la mano—. Con vuestro permiso, señor, tan pronto como ponga mis asuntos en orden aquí en Joyous Garde, os seguiré a Caerleon.
Tiró de las riendas del caballo para alejarse.
Gawain lanzó una risotada ronca y estúpida.
—No tan deprisa, Lanzarote —dijo.
Ginebra se llevó una mano a la boca. Lo sabía, pensó. No eran imaginaciones mías.
Lanzarote se detuvo en seco.
—¿Señor?
—Estáis desterrado, Lanzarote —anunció Gawain con su voz pastosa.
Lanzarote, súbitamente pálido, se volvió hacia Arturo.
—¿Es eso cierto, mi señor?
Arturo levantó el mentón.
—En castigo por las muertes de mis parientes —recitó, como si se tratara de una lección aprendida de memoria—, estáis desterrado de estas islas, para no regresar nunca más.
—¡Mi señor!
Mordred se inclinó hacia él con expresión apesadumbrada.
—Sir Lanzarote, escuchad al rey.
—Os habríamos perdonado por la muerte de Agravaine —prosiguió Arturo—. Trató de mataros, y cuando os atacó, estabais indefenso. Pero las muertes de Gaheris y Gareth no podemos perdonarlas. Pese a que iban desarmados, les quitasteis la vida.
—¡Falso! —El angustiado grito de Lanzarote hendió el aire sobre el llano—. Ni siquiera los vi. Ignoraba que estuvieran allí. Mi señor, la muchedumbre... el humo... Mientras cabalgaba entre el gentío, cayeron bajo mi espada.
—¡Como vos caeréis bajo la mía! —amenazó Gawain con un hilillo de saliva resbalando desde sus labios.
—Arturo, habéis dado vuestra palabra. —Ginebra apenas podía hablar a causa de la ira—. Habéis prometido a Lanzarote la libertad.
—Le he prometido que podrá vivir con entera libertad, sí. —Arturo sonrió como un colegial, consciente de que había resuelto bien la situación—. Y la tiene. Tiene entera libertad para vivir en Francia.
—Arturo, eso no es lo que él ha sobreentendido, y vos bien lo sabéis.
Lanzarote se sonrojó, aunque no habría sabido decir si debido al enojo o a la humillación.
—Señora, ya está bien —protestó—. Ahorraos las molestias. —Hizo una seña a sus primos y los hombres de la comitiva—. Según las normas de la caballería, señor, debéis concederme salvoconducto para abandonar vuestro reino. Entonces dejaré el país y nunca regresaré.
—Nunca en vuestra vida —sentenció Arturo con acerbo hincapié— mientras dure mi reinado.
¿Nunca?, repitió Ginebra para sí. Un rato antes pensaba que las cosas no podían empeorar ya más. Pero no había nada más cruel que la palabra «nunca».
De pronto Lanzarote se desdibujó ante ella, alejándose. Ginebra se sentía envuelta por una bruma. No podía ver su cara. Veía sólo una silueta gris sobre un caballo gris. Su voz le llegó como si hablara a gran distancia de ella.
—Adiós, pues, a la tierra que he amado durante tanto tiempo. Sólo los Dioses saben cuánto ha significado para mí. Ahora termina aquí mi búsqueda, y debo partir. Pero la recordaré cada amanecer y cada anochecer.
Y yo os recordaré a vos, amor mío, eternamente.
—Adiós, rey Arturo —prosiguió Lanzarote, ahora con voz más débil—. Y adiós, mi reina. Que los Dioses estén con vos adondequiera que vayáis. Volveremos a vernos allí donde se unen los mundos.
Os estaré esperando, dijo Ginebra en sus adentros.
Paralizada, lo observó marcharse antes de que quienes lo rodeaban empezaran a moverse. Ciegamente, cogió las riendas, esforzándose por comprender. ¿Desterrado? Diosa, Madre, ¿ha sido esta la última despedida?
De repente Ginebra advirtió la presencia de una alta figura junto a ella, y la voz de Arturo resonó en su oído.
—Ginebra, emprenderemos viaje hacia Caerleon esta noche.
Mordred apareció a su otro lado.
—Confío en que Vuestra Majestad no tenga inconveniente —comentó con una compasiva sonrisa.
Ignorándolo, se dirigió únicamente a Arturo:
—Como vos digáis.
Sí, Arturo, como vos digáis... Esa frase de esposa sumisa le revolvió el estómago. Pero así han de ser las cosas ahora, Ginebra, por Lanzarote y por Arturo, por el país, por vos misma.
—A Caerleon, pues —prorrumpió Arturo—. ¡Magnífico!
Mordred alzó una mano para transmitir la orden a las tropas.
—¡Adelante, por orden del rey! —anunció a cuantos se hallaban congregados en el llano—. ¡A Caerleon!
Lentamente, la gran masa de hombres montados se puso en marcha. Sin necesidad de espolearlo, el caballo de Ginebra empezó a moverse con el resto. Permaneciendo muy quieta en la silla y conteniendo la respiración, logró cierto alivio a las punzadas que le traspasaban el corazón. Pero no encontró antídoto alguno para el dolor de la mente.
Como vos digáis, Arturo.
Tomad mi cuerpo si lo deseáis, ya que ahora está muerto. Mi alma lo ha abandonado. Miradla, allá va, con Lanzarote.
Con Lanzarote, mi amor.
Adiós, amor.
53
Cuando llegaron a Caerleon, era ya entrada la noche y no había luna. Un puñado de estrellas salpicaban el refulgente cielo, y la bruma procedente del río lo cubría todo como un velo blanco. Cuando se acercaban al castillo, Ginebra creyó estar en otro mundo. ¿Conozco este lugar?, se preguntó. ¿He vivido aquí antes?
Hombres y caballos ascendieron por la cuesta y las estrechas calles del pueblo dormido. Las largas horas en la silla, cabalgando con aquel intenso frío, la habían dejado totalmente entumecida, tan muerta por fuera como por dentro. Madre, permitid que caiga del caballo y acabe todo para mí, suplicó en la tristeza de un sueño. Pero sabía que eso no ocurriría.
El ruido de los cascos de los caballos había despertado a los vecinos del pueblo. Aquí y allá aparecía el resplandor de las velas a medida que se abrían las ventanas de las casas y asomaban rostros con expresión de curiosidad. Después la gente corrió a las puertas, lanzando gritos de alegría.
—¡Es la reina! ¡Ha vuelto!
—¡Alabada sea! ¡El rey ha encontrado a la reina!
—¡Y la ha traído viva!
En las calles se formaron jubilosos corrillos entre risas, sollozos y aclamaciones.
—¡Oh, mi señora, no tenemos nada que ofreceros! —lamentó una mujer, debatiéndose entre el llanto y alborozo—. Deberíamos recibiros con antorchas y flores.
Pese al cortante y húmedo frío, Ginebra se quitó la capucha.
—Cuando me fui, echasteis bendiciones a mis pies —respondió—. No necesito más muestras de bondad de vuestras afectuosas manos.
—¡Oh, señora!
—Mirad, no ha cambiado.
Riendo y regocijándose, tendiendo las manos para tocar el estribo de su caballo o el dobladillo de su capa, la siguieron hasta la puerta del castillo. Cuando el mozo de cuadra la ayudó a desmontar en el patio, Ginebra se tambaleó y estuvo a punto de caerse, porque no se sentía los pies. Pero una nueva y frágil calidez la invadía. Así es como debo vivir ahora —se recordó—, buscando consuelo donde sea posible y dando gracias a los Grandes por el amor que nos dispensan.
En el patio, Arturo le deseó formalmente las buenas noches. Pese al largo y agotador viaje, estaba de buen humor.
—Encontraréis vuestros aposentos preparados —dijo con tono jovial—. Mañana, en el gran salón, celebraremos vuestro regreso.
—Como vos digáis, Arturo.
Ante sus aposentos despidió con una sonrisa al indeciso séquito. Su único deseo era quedarse a solas para llorar.
Los guardias abrieron la puerta y la acompañaron al interior.
—Bienvenida seáis, mi señora.
—Gracias. Buenas noches.
Cuando se cerró la puerta, vio arder en la chimenea un fuego de leña de manzano, el resplandor de hileras de velas encendidas, y una suave bata extendida ante la chimenea para mantenerla caliente. Al cabo de un momento, una figura menuda se abalanzó hacia ella y, llorosa, se postró ante sus pies.
—¡Mi señora! ¡Oh, mi señora!
—¡Ina!
Sollozando, se abrazaron, y así permanecieron durante un largo rato. Luego, con voz entrecortada y continuas interrupciones, la doncella la puso al corriente sobre todo lo ocurrido en su ausencia. Ginebra oyó por primera vez el relato de cómo los hombres de Agravaine ataron y amordazaron a Ina, que después fue retenida por Mordred hasta que Ginebra huyó. Posteriormente, aunque ya en libertad, la habían tratado como a una criminal hasta que ese mismo día llegaron los escoltas con la noticia de que la guerra había terminado y la reina volvía a Caerleon.
—Pero todo irá bien ahora que estáis aquí —concluyó Ina con voz trémula y una radiante sonrisa tras las lágrimas.
No todo, Ina, pensó Ginebra, pero se abstuvo de decirlo. Cogió la mano pequeña y fuerte de Ina.
—Bendita seáis, Ina. Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien.
La noche fue larga, y el camino difícil y pedregoso. Entre sollozos y plegarias, sus pensamientos flotaron a la deriva, ascendiendo en forma de volutas en el espacio delimitado por las colgaduras del dosel de la cama. Arturo es mi marido, y yo estoy unida en matrimonio al país. No puedo romper ninguno de estos lazos.
Si mantenemos la paz, el país y el pueblo prosperan. En tiempos de guerra, imperan la hambruna y la muerte.
Tengo mi reino y no he perdido a mi amor. Lanzarote será mío hasta que los mundos se unan y entrelacen y todas las cosas sean una sola. Entonces estaré con él en el lugar donde las almas fieles viven eternamente y nunca más han de separarse.
Hasta que llegue ese día lo tendré presente en todos y cada uno de mis pensamientos.
Ya que Lanzarote estaba con ella en ese instante, dentro de ella, en lo más hondo de su ser, dando vida a su espíritu y su corazón.
—Siempre estaréis conmigo, mi único amor —susurró en la oscuridad—. Si os olvido, me olvidaré también de mí misma, porque no hay nada en mí que no os haya dado.
Hacia el amanecer la venció el sueño. Cuando despertó, la dominaba una sombría sensación de paz.
—Debemos plantearnos esto como un nuevo comienzo —dijo a Ina, con frialdad y sin lágrimas en los ojos—. El rey ha organizado una gran celebración para esta noche. —Esbozó una forzada sonrisa—. Veamos cuan deslumbrante puede ser mi aspecto.
Al escoger el vestido, un magnífico damasco morado, Lanzarote acudió a su mente con una punzada tan intensa que se vio obligada a contener la respiración. Este nunca os gustó, amor mío. Lanzarote encontraba aquella tupida tela, tan oscura que parecía negra, demasiado lúgubre y majestuosa, poco apropiada para su Ginebra. No obstante, esa noche no pensaba en sí misma al elegir vestido, sino en Arturo y el reino. Las anchas mangas lucían ribetes de regia seda dorada, y sobre los hombros se puso una capa de armiño forrada de oro. En cuanto a las joyas, renunció a sus queridos ópalos y cristales. Esta noche me adornaré con perlas, el símbolo de las lágrimas.
Bajó al gran salón a tiempo de ver encenderse las primeras velas en la fría noche. Vivos fuegos caldeaban la vasta estancia de piedra, llena de cortesanos con vistosos atuendos que se habían congregado allí para darle la bienvenida. Mientras avanzaba entre la concurrencia al lado de Arturo, muchos de los caballeros y damas fueron incapaces de articular palabra, limitándose a saludarla con reverencias y volver la cabeza para ocultar su llanto. Otros se abrían paso hasta el centro del salón para postrarse de rodillas ante ella y besarle la mano, y en todos los rincones se oía el murmullo de las oraciones de agradecimiento.
Fuera gemía un intenso viento, y ráfagas de lluvia azotaban el tejado. Pero dentro un frágil consuelo parpadeaba en la noche con el rosado resplandor de cada vela. En el estrado, manteles rojos y dorados cubrían la mesa principal. Sobre ella, las ramas con bayas invernales, los relucientes platos y copas y las grandes fuentes con fruta confitada resplandecían como alhajas bajo la oscilante luz. Arturo la cogió de la mano para llevarla a su sitio, y una familiaridad perdida se agitó de nuevo en el corazón de Ginebra. Quizá lo consigamos, se dijo. Puede que aún seamos amigos.
En la mesa principal, los caballeros de Arturo aguardaban de pie junto a los asientos de él y ella, los dos tronos colocados frente a frente en los extremos.
—¡Majestad!
Las lágrimas en los ojos de Bedivere eran sinceras, sabía Ginebra. Junto a él, Kay le dirigió una envarada reverencia e intentó forzar una sonrisa, pero Ginebra lo perdonó de todo corazón, consciente de que Kay siempre había amado a Arturo, no a ella. Lucan inclinó la cabeza y le besó la mano tan afectuosamente como si Ginebra nunca se hubiera marchado. Sólo Gawain, esperando para ocupar su silla a la diestra de Arturo, parecía indiferente, saludándola con el pensamiento puesto en otra parte. Pero Ginebra se alegró de ver que su aspecto había mejorado. Su ancho rostro había recuperado parte del color, y sus ojos brillaban más que cuando estaba junto a Arturo en el llano frente a Joyous Garde.
—¡Por fin!
Con un suspiro de satisfacción, Arturo se acomodó en su trono. A su izquierda, Mordred se inclinó atentamente hacia Ginebra.
—Bienvenida, señora —dijo, dedicándole una de sus chispeantes y blancas sonrisas—. Nos complace que hayáis regresado.
—Gracias —contestó Ginebra, sonriendo fríamente. He de toleraros, Mordred, lo sé, pensó. Pero no me pidáis que vuelva a confiar en vos.
—¡Así se habla, hijo mío! —exclamó Arturo efusivamente, y cogió su copa—. ¡Señores, un brindis por la reina!
—Por la reina.
—Por la reina.
La velada fue transcurriendo. Tras el caldo sirvieron cabeza de cerdo, luego cisne salvaje, cochinillo y asado de jabalí. Ginebra no probó nada, excepto una copa de vino tinto. Alrededor, los caballeros comían y bebían sin mesura. Aun así, una extraña sensación de pesadumbre los envolvía, y una inquietante idea asaltó a Ginebra: Da la impresión de que la guerra en la que han combatido estuviera aún por venir, no terminada y vencida.
Una y otra vez sorprendió a Mordred observándola con algo inescrutable en las profundidades de su mirada. Y Kay estaba en exceso cortante, Bedivere muy apagado, y Lucan en íntima comunión básicamente con su copa y la jarra de vino más cercana. Gawain era de nuevo la única excepción, cada vez más animado a medida que avanzaba la noche. Los primeros brotes de inquietud crecieron hasta invadir por completo la mente de Ginebra. Algo ocurre, se dijo. Algo que escapa a mi comprensión...
Al final, Arturo dejó su copa y se recostó contra el respaldo del trono.
—Deberíamos ir despidiéndonos —anunció jovialmente—. Ahora que la reina ha vuelto, podremos dedicarnos con la moral bien alta a nuestro asunto a partir de mañana.
¿Qué asunto?, se preguntó Ginebra, inclinándose sobre la mesa.
—Arturo, estoy preparada para...
—No, no, Ginebra —se apresuró a atajar Arturo—. Esto no es de tu incumbencia.
—Pero la reina ha de estar informada —terció Mordred con un intenso brillo en la mirada.
A Ginebra le dio un vuelco el corazón. Pasando por alto el comentario de Mordred, volvió a apelar al rey:
—¿De qué habláis?
Arturo alzó la vista y la fijó en algún punto por encima de la cabeza de Ginebra.
—De una expedición militar, sólo eso.
¡Contra los sajones!, dedujo Ginebra con súbito alivio. Eso debe de ser. No tenemos otros enemigos. Curiosamente, llevan años sin causarnos problemas. Una avalancha de recuerdos inundó su mente. Arturo, alcanzamos el rango de rey y reina supremos repeliendo los ataques de esos hombres del norte. Preservamos estas islas para los britanos, vos y yo. Ginebra contuvo la respiración, asaltada por tiernos sentimientos.
—Los sajones —dijo tranquilamente, dirigiendo una sonrisa de aliento a Arturo—. ¿Después de tantos años? En fin, que los Grandes os acompañen.
—No tiene nada que ver con los sajones —repuso Arturo a voz en cuello—. Se trata de una cuestión entre familiares y amigos.
Ginebra lo miró con cara de desconcierto.
—¿Cómo?
Gawain soltó una brutal carcajada.
—Venganza, señora. Venganza por la muerte de mis hermanos.
Viendo la expresión de su rostro, Mordred se inclinó hacia ella servicialmente.
—Gaheris y Gareth, señora. Gawain va a declarar la guerra a Pequeña Bretaña por el asesinato de sus hermanos.
Oh, amor mío.
¡Diosa, Madre, no!
Ginebra hizo acopio de valor para hablar.
—Arturo...
Él alzó una mano para interrumpirla.
—Una expedición, Ginebra, sólo eso.
Ginebra ahogó una exclamación. Si es sólo eso, ¿por qué no me miráis a los ojos?
—¡Bebamos, muchachos! —Gawain agarró la copa más cercana y la levantó para el cruel brindis—. ¡Venganza por los orcadianos y paz para las almas de mis hermanos! —Apuró el vino de un trago y arrojó la copa al suelo—. Vamos en vuestra busca, Lanzarote. Combatiremos en vuestro propio territorio. No quedará a salvo un solo palmo de Benoic. En represalia por la muerte de mis hermanos, lo reduciremos a un páramo.
Junto a ella, Lucan dejó escapar un gemido de aflicción. Bedivere hundió la cabeza entre las manos y se echó a llorar. Ginebra lanzó una mirada de angustia a Arturo, que no la vio.
—Lo reduciremos ¿quiénes? —se obligó a decir.
Mordred movió la cabeza en un gesto de pesar.
—El rey está consternado por la pérdida de los hijos de su hermana. El mismo tomará el mando del ejército en la guerra contra Lanzarote. Es la mayor fuerza jamás vista en estas islas.
—Sois hombre muerto, Lanzarote —vociferaba Gawain en estado de ebriedad—, vos y también vuestros primos. Aunque os escondáis, os daremos caza por todo lo largo y ancho de vuestro reino, y moriréis allí donde os encontremos.
54
A Ginebra se le cortó la respiración. Observó a Arturo, que volvía la cabeza de Mordred a Gawain y de este a aquel cada vez que uno de ellos hablaba. Arturo, habéis perdido el juicio, y peor aún, también el alma, pensó Ginebra. Os habéis puesto en manos de hombres que tientan al destino y juguetean con la muerte, cuando deberíais haber elegido la vida. Nada puede salvaros de ellos si perdéis vuestra propia identidad.
—Así pues, Arturo —dijo por fin, recobrando el aliento necesario para hablar—, ¿ésa es la paz y buena voluntad que ofrecéis a todos?
Arturo abrió los ojos desmesuradamente.
—Paz en este reino —precisó con presunta superioridad moral. Lanzó una ojeada interrogativa a Mordred, que le dio su apoyo con un gesto de asentimiento—. Esas eran las condiciones pactadas. En este reino, dije, no en el de Lanzarote.
A Ginebra se le hizo un nudo en la garganta a causa de la ira.
—¿Y vuestra promesa de que Lanzarote podía vivir con entera libertad?
—Era una promesa sincera. —Arturo alzó la vista, indignado—. Podía vivir con entera libertad en Benoic. —Miró alrededor y prorrumpió en carcajadas.
—A fin de que pudiéramos seguirlo hasta allí —añadió Gawain, descargando el puño sobre la mesa en actitud triunfal.
¡Dioses y Grandes, ayudadme a sobrellevar este tormento!, rogó Ginebra.
Atraídos por el ruido, los otros caballeros y damas sentados a la mesa a cierta distancia de ellos les dirigieron miradas de curiosidad. Sin previo aviso, Ginebra se puso en pie.
—Señor, me retiro a mis aposentos. Con vuestro permiso, desearía que mañana me recibierais en audiencia.
Iría a verlo temprano, antes de la cacería.
Puesto que no pudo conciliar el sueño esa noche, no le representó un gran sacrificio abandonar sus habitaciones al romper el alba para cruzar el resbaladizo patio y los claustros abarrotados de afanosos monjes. La cobriza luz del sol se propagaba por el cielo y las brumas matutinas se extendían sobre la tierra húmeda como los dedos de un cadáver. Espíritus vengativos de un mundo más oscuro, los hermanos vestidos de negro se aprestaban ya para los oficios del día. El lastimero canto procedente de la capilla hirió sus oídos del mismo modo que los penetrantes efluvios de la tierra mojada invadieron su garganta hasta sofocarla.
En los aposentos del rey, Arturo estaba postrado de rodillas. ¿Rogáis permiso a vuestro Dios para matar a Lanzarote, Arturo?, deseó recriminarle a voz en grito. Él se puso en pie y se acercó a Ginebra con desenfado, pero cambió de expresión al ver el semblante de su esposa.
—Buenos días —saludó Arturo con tranquilidad.
Ginebra, incapaz de permanecer quieta, se apartó de él. Dioses del cielo, exclamó en sus adentros, con todos esos crucifijos y estatuas ha convertido su cámara en una capilla privada. Clavándose las uñas en las palmas de las manos, se volvió de cara a él.
—Arturo, ¿por qué queréis perseguir a Lanzarote? ¿Se debe acaso a que, negándose a acatar vuestra sentencia, me salvó de la hoguera?
Arturo desvió la mirada.
—Ésa fue una mala acción, condenaros a la hoguera. El arzobispo me ha hecho comprender que nunca debería haber dado mi consentimiento. —Lanzó una indecisa mirada a su esposa—. He de pediros perdón, dice el arzobispo. —No aguardó la respuesta de Ginebra—. No, no culpo a Lanzarote de ello. Os salvó la vida, y eso es digno de alabanza.
Dice el arzobispo, repitió Ginebra en su mente. Dice el arzobispo...
Arturo se dio media vuelta y se alejó unos pasos. Ginebra lo siguió.
—¿Buscáis, pues, venganza a título personal? —Vaciló por un instante pero de inmediato se armó de valor—. ¿Creéis que somos traidores, los dos, él y yo?
No se atrevió a decir «amantes» pero se había jurado que si Arturo abordaba directamente la cuestión, no le mentiría. Si deseaba conocer la verdad, la tendría.
Pero Arturo la miraba con relativa calma.
—No, supe que Lanzarote no os amaba de ese modo en cuanto os entregó a mí. Os ama como dama suya que sois, eso sí, naturalmente; al fin y al cabo, es vuestro caballero. Pero la clase de pasión adúltera de la que se hablaba... —Se echó a reír con fingido bochorno—. No, eso estaba sólo en la cabeza de Agravaine.
Ginebra tenía los nervios a flor de piel.
—¿Por qué vais a perseguirlo, pues?
Arturo adoptó una expresión más severa.
—Por Gaheris y Gareth.
Ginebra se habría mesado los cabellos.
—¡Pero si su muerte fue accidental!
—Su muerte fue culpa de Lanzarote. —Arturo tomó aire con un ronco estertor—. Así que, por su culpa, mi familia está en trance de desaparición. Eran los hijos de mi hermana, y los últimos de la línea sucesoria.
—Matar a Lanzarote no los devolverá a la vida.
—No, pero su sangre servirá de pasto a los espíritus de Gareth y Gaheris —replicó Arturo, muy pálido, con un destello de crueldad en la mirada.
Ginebra se sobresaltó.
—Arturo, ¿qué os pasa?
A Ginebra se le nubló la vista, y un rostro retornó a ella a través de las brumas del tiempo. Era Arturo con armadura de combate completa, cubierto de sangre, tal como se había presentado ante ella para reclamar su trono después de su primera gran batalla. A lo lejos oía vagamente los gritos del enemigo caído, las últimas maldiciones salidas de sus gargantas: ¡Tened cuidado! ¡Arturo Pendragón el Saqueador Rojo está aquí!
Ginebra volvió de nuevo al presente, con la náusea de la muerte todavía en su boca.
—¡Arturo, no debéis hacerlo!
Él soltó una brutal risotada.
—No me queda elección. ¿Acaso pensáis que puedo contener a Gawain? Ahora odia a Lanzarote tanto como en otro tiempo lo amó y honró.
—Pero si Lanzarote reparara el agravio —insistió Ginebra con vehemencia—, si ofreciera algo a cambio, si hiciera lo que Gawain le exigiera para pagar su deuda...
Arturo movió la cabeza en un gesto de negación.
—Gawain se ha comprometido mediante un juramento de sangre a poner fin a la vida de Lanzarote. Es la fe de las Orcadas. Nunca se retractará.
Nunca, repitió Ginebra para sí. Gawain nunca perdonará, y yo nunca volveré a ver a Lanzarote.
—Buena cacería, pues —masculló Ginebra, inclinando la cabeza—. Os dejaré con vuestra guerra.
Y también yo debo partir, pensó. Debo ir a Camelot tan pronto como os marchéis.
Se dio media vuelta para irse, pero se detuvo en seco al percibir el tono de voz de Arturo.
—Un momento, Ginebra —dijo de manera autoritaria—. Para que estéis bien atendida en mi ausencia, os he confiado a los especiales cuidados de Mordred.
Un escalofrío recorrió la piel de Ginebra.
—¿Cómo?
—He nombrado regente a Mordred. Reinará en mi lugar, y vos seguiréis siendo mi reina.
Ginebra no podía dar crédito a lo que oía.
—¿Reinará en vuestro lugar?
—Sí, le he otorgado plenos poderes reales —respondió Arturo—. Tiene también el sello real para proclamar sus decretos, y mis consejeros le han jurado lealtad. Las llaves del reino estarán en manos de Mordred hasta mi regreso.
Una repentina oscuridad descendió sobre ella, y se sintió desfallecer.
Mordred, pensó.
Y de pronto el príncipe apareció en la puerta de la cámara interior de Arturo, y Ginebra supo que había estado allí escuchando desde el principio. Vestido de verde para la cacería, con sus dagas al cinto y la espada enfundada en una pesada vaina al costado, presentaba un apuesto aire de la cabeza a los pies. Pese a quedarse junto a Arturo con la adecuada expresión de preocupación en sus ojos grandes y luminosos y una amplia sonrisa, algo en él despertó los recelos de Ginebra.
—Vuestra Majestad.
La exagerada reverencia con que saludó a la reina no era cortesía sino pura y simple insolencia. Ahora os tengo en mis manos, daba a entender.
—Una última cosa. —La estentórea voz de Arturo le llegó a través de la bruma—. Ginebra, quiero vuestra palabra de que cumpliréis mis deseos.
Ginebra se llenó de aire los pulmones para serenarse.
—¿Estáis pidiéndome que también yo jure lealtad a Mordred, como todos los demás?
—Lealtad no, Ginebra —respondió Arturo con fervor—. Sois la reina. Pero quiero que reinéis al lado de Mordred y respaldéis sus decisiones.
Dirigiendo la mirada hacia la ventana, contempló los invernales campos desiertos. Si me niego, reflexionó, Mordred sabrá que soy su enemiga. No tengo alternativa, ni siquiera tiempo para pensar.
—Naturalmente —contestó con firmeza—. Cumpliré vuestros deseos. —Se obligó a sonreír a Mordred—. Sois el regente del rey, y debéis reinar como el rey.
—Dios os bendiga, Ginebra —bramó Arturo.
Mordred sonrió también.
—Gracias, mi señora. Necesitaré vuestra ayuda.
¿Realmente me ha creído, Mordred? ¿Quién sabe?
Esa duda no la abandonaría, de eso estaba segura. Pero cuando Arturo se marchó, la apartó momentáneamente de su pensamiento. Permaneció al lado de Mordred mientras Arturo se despedía y, acompañado de todos sus caballeros, se ponía en marcha con actitud solemne. En el patio, se mantuvo en su puesto mientras salía un escuadrón tras otro, sonriendo y saludando con la mano y deseando a todos un buen viaje. Incluso habló relajadamente con Mordred acerca de trivialidades, intercambiando las cortesías de rigor como si todo continuara igual que antes. Pero nada alteraría ya el mensaje grabado en su corazón. Fue un error ignoraros, Mordred. No volveré a cometer la misma equivocación.
Bors estaba de pie en la proa del barco, su rostro blanco por efecto del salitre, sus nudillos azules de aferrarse al pasamanos. Incluso en ese momento, cuando la anhelada costa asomaba ya a la vista, le costaba creer que hubieran logrado escapar, que hubieran llegado a Pequeña Bretaña, que conservaran la libertad.
¡Dioses y Grandes, permitidnos llegar sanos y salvos a casa!
Las gaviotas volaban en torno al barco, lamentándose como almas en pena. Trazando círculos en el aire y descendiendo en picado, aquellas aves voraces y ruidosas habían localizado el barco mar adentro y los habían acompañado a lo largo de muchas millas hasta su hogar. Hogar... Bors tuvo que reprimir las lágrimas. Estaban allí, estaban a salvo, estaban en casa.
Asaltado por un sentimiento de culpabilidad, se enjugó los ojos con los nudillos y se recordó que nada era nunca tan sencillo. Lionel arrastraría durante mucho tiempo la pena de verse desterrado de las islas. Su hermano menor, como Bors bien sabía, adoraba aquellas tierras brumosas, los dulces pastos y las fértiles praderas, las sinuosas colinas y los campos en barbecho y las pequeñas casas de labranza. Era lo que había conocido durante toda su vida, y lo único que ahora quería. Después del espantoso viaje por Tierra Santa, nada deseaba más que pasar su vida entera en aquel lugar fresco y fragante. Bors se mordió el labio y, apesadumbrado, deambuló de un lado a otro. Sí, Lionel necesitaría mucho amor y afecto para recobrarse de aquello.
Y si Lionel sufría...
Bors cerró su mente. No se atrevía siquiera a pensar en el dolor de Lanzarote. Pasearía a su lado, hablaría con él y pasaría la noche en vela en su compañía tal como venía haciendo desde que abandonaron Joyous Garde. Pero pensar en la magnitud del sufrimiento de Lanzarote era algo que Bors no podía resistir. Perder a Ginebra precisamente cuando la tenía en sus brazos. Por un fugaz instante Bors se preguntó cómo debía de sentirse uno cuando amaba a otra persona hasta el punto de que separarse de ella era una especie de muerte. No sabía que en realidad así era su propio amor por Lanzarote.
—¡Eh! ¡Con más brío! ¡Echadnos un cabo!
Abajo, los marineros se preparaban para desembarcar. Bors no se había dado cuenta de que estaban ya tan cerca del muelle. Lionel acababa de aparecer tras él en cubierta, y también Lanzarote se abría paso hacia la proa.
Bors señaló al frente con la cabeza. Dudando que la voz fuera a salirle de la garganta, prefirió permanecer callado. Correspondió a Lanzarote romper el silencio que los atenazaba.
—En casa y a salvo —dijo con una sonrisa bañada en lágrimas—. Hoy por la noche estaremos en Benoic.
—Tenemos mucho de qué dar gracias —convino Lionel.
Lanzarote volvió la espalda a la costa y arrugó el entrecejo.
—Y mucho de qué cuidarnos.
Bors se puso tenso.
—¿A qué os referís?
Lanzarote abarcó el mar abierto con un gesto.
—No hemos dejado atrás a nuestros enemigos. Sean cuales sean los motivos que impulsan a Mordred, aún no ha alcanzado su objetivo. Y Gawain no renunciará a la venganza mientras viva. —Hizo una pausa—. No descansará hasta que me vea muerto.
Bors y Lionel cruzaron una mirada. Finalmente Bors se decidió a hablar.
—Nos seguirán hasta aquí, pues. ¿Es eso lo que queréis decir?
—Muy probablemente. —Sereno, Lanzarote contempló la superficie gris del mar—. Pero estaremos preparados. —Volvió a dirigir la mirada a tierra—. En el camino, alertaremos a todos los castillos y pueblos para que permanezcan en pie de guerra. No nos cogerán desprevenidos.
Se produjo un hondo silencio. Juntos, los tres primos observaron aproximarse la costa. Tras el pequeño puerto, los altos acantilados y los dormidos montes se sucedían hasta perderse de vista en el horizonte. Más allá, había millas y millas de bosques eternos, anchos ríos y resplandecientes lagos, y la larga y poderosa cordillera que constituía la espina dorsal del reino.
Hogar.
De pronto a Bors no le importó si Arturo los perseguía o no. Tampoco le importó la posibilidad de perder allí la vida, luchando al lado de Lanzarote. No había lugar mejor para morir que el lugar donde había nacido, ni mejor sitio para el reposo que los brazos de la madre tierra.
Alzó la vista al cielo con el corazón en paz. Que vengan, pensó. Que cometan las mayores atrocidades concebibles. Estamos aquí, estamos a salvo, estamos en casa.
55
Aquélla era la paz que había anhelado toda su vida. Durante todas sus muchas vidas, como niño demonio, bardo, druida, hechicero y señor de la luz. Era un estado de bienaventuranza. Merlín suspiró. Y sabía que por eso mismo no podía durar.
Postrado en su canapé de terciopelo, con el círculo de velas en torno a la cabeza, Merlín cerró los ojos para poder ver. Arturo, Arturo, Arturo, palpitó el nombre en su mente. Se aferró con denuedo a ese preciado pensamiento. El amor era la única defensa posible contra el frío.
Y el frío se acercaba, Merlín lo había sentido ya a lo lejos. En su celda empezaba a enfriarse el aire. Los mil millones de cristales incrustados en las paredes se estremecían y tenían un aspecto triste y apagado.
—No os asustéis, queridos míos —dijo para darles aliento.
Pero el miedo se acercaba, crecía, él mismo lo sentía.
Tenía los miembros ateridos y la carne trémula. Cuando comenzó a notar el cosquilleo en los pulgares, supo que ella estaba allí.
—Bienvenida, espíritu —saludó, tan afectuosamente como le fue posible, aun sabiendo que era inmune a las lisonjas.
Y estaba allí, disolviendo espacio y tiempo. Sintió fundirse y desvanecerse las paredes de su celda de cristal, y de pronto él mismo empezó a girar a través del resplandeciente infinito. Alrededor, las estrellas titilaban en un centenar de horizontes y las galaxias se precipitaban unas hacia otras para devorarse mutuamente en un flamígero abrazo. Ése era el universo de ella, ese mundo líquido que caía en cascada, siempre incandescente por el fuego de sus deseos y borboteante por sus lágrimas de dolor.
Descendió entonces la aterciopelada cortina de la noche, y el espíritu llevó a Merlín a un lugar más mullido y seguro. El magnífico hedor de su feminidad impregnó los sentidos de Merlín a través de las tibias tinieblas, y notó restregarse contra él sus puntiagudos pechos y contorsionarse sus flexibles costados. Sus pezones le abrasaron los dedos, pero qué deliciosa sensación...
De pronto sus ojos relucieron en la oscuridad.
—¿Me habéis olvidado, Merlín? —musitó su voz caliente.
Merlín rió con sincero cariño. Habría reconocido la textura de su piel y su fétido olor en cualquier parte.
—¿Olvidaros, Morgana? ¿Qué hombre podría borraros de su memoria?
—Vos, Merlín, con vuestros juegos eternos —replicó ella. Un aullido de furia vibró en sus labios—. O mejor dicho, principalmente con vuestro único gran juego. Pero ¿dónde está ahora vuestra poderosa casa de Pendragón?
Voló hasta él, gruñendo y escupiendo, rasgándole la ropa, mesándole los cabellos, arañándole la carne. Merlín notó desgarrarse sus prendas, y la lava líquida de la furia de Morgana le quemó la piel. Ahogó una exclamación de dolor, pero cuando ella lo tocaba, sus músculos se tensaban y sus viejas entrañas cobraban vida. Después de todo, ella era la única mujer capaz de excitarlo.
Pero Merlín no debía descender a esa oscuridad, esa desesperación. Arturo, Arturo, Arturo, volvió a aflorar a su mente. En un acto de valor, dominó los impulsos de su vieja y temblorosa carne. Quizá ella lo hubiera desnudado, pero Merlín tenía aún sus vestiduras de canto. Habéis traspasado el velo, se recordó con furia. Habéis perforado la nube de la inconsciencia, habéis roto el séptimo sello, sois un bardo.
En las regiones lejanas y tranquilas de su mente, cogió su gran capa de plumas negras y blancas, en parte de cuervo, en parte de cisne, y su toga de escamas doradas, resplandecientes fragmentos del sol y la luna. Proyectando su espíritu a través del aire, llamó a su voz de canto para que volviera hasta él desde el torrente de montaña donde jugaba, deslizándose con un rugido por los peñascos y adentrándose con un murmullo en lagos ocultos y silenciosos.
Estaba ya preparado.
—Ah, Morgana —cantó, recorriendo con la voz todos los tonos de la escala—. ¿Seréis libre alguna vez?
Un cegador destello le hirió la vista y le ampolló la piel.
—¿Libre de qué, viejo necio?
Animosamente, Merlín se mantuvo firme en su determinación.
—Libre de vos misma.
—¡Palabras! ¡Palabras! —chirrió el fantasma, surcando el cielo como una estrella fugaz—. Podéis atar los vientos, viejo, y obligar a retroceder a las aguas del mar, pero no intentéis engañarme. Habladme con claridad, Merlín, o callad.
Se sentía atormentada, como Merlín sabía, y el dolor de él no era nada en comparación. Cerrando sus puños con fuerza en torno a los martirizados pulgares, moduló su voz hasta darle el sonido dulce y grave de un arroyo bajo los árboles del bosque en un día soleado.
—Morgana, Morgana, ¿cuándo renunciaréis a la venganza?
Un ululante estallido fue la única respuesta. Merlín vio estrellas en colisión y mundos envueltos en llamas cuando ella rasgó el velo y campó sin control por el plano astral. Por encima de ella, sabía Merlín, los Antiguos debían de estar moviendo la cabeza en un gesto de desolación mientras los niños estrella corrían a esconderse. En la tierra, las mujeres abortarían y los hombres enloquecerían.
Dioses, rogó, dadme fuerzas. Proyectó su voz en espiral en torno a las esferas.
—Cierto es que habéis sido víctima de atroces crímenes. Arturo nació como fruto de una injusticia primigenia. Su padre tomó a vuestra madre para crear un hijo de Pendragón. Vuestro padre, vuestra madre y vuestra hermana fueron esparcidos al viento. Como resultado, vuestra vida se rompió en mil pedazos.
¡Sí, fui tratada injustamente!
Ella volvía a estar con Merlín, a horcajadas sobre su cuerpo viejo y encogido.
—¿Renunciar a la venganza? —Sus prodigiosos labios escupieron y gruñeron—. ¡Nunca mientras viva Arturo!
¡Qué extraña criatura es!, pensó Merlín, deslumbrado. Con un gran esfuerzo, perseveró en la tarea que tenía pendiente.
—Luego Arturo tuvo vuestro amor y lo rechazó. —Como bien sabía Merlín, después de treinta años esa terrible herida no había empezado siquiera a cicatrizar. Su corazón anheló el dolor infinito de ella. Extendiendo las manos, añadió—: Pero, Morgana, adorable Morgana, ¿no veis en eso una prueba más de lo inmaduro y necio que era Arturo entonces?
Morgana le hincó los dientes en los dedos, hundiéndolos hasta el hueso.
—¡Necio como nadie! Tales necios merecen morir.
El miedo y la ira cogieron por sorpresa a Merlín.
—Señora, eran otros tiempos, otra vida. Ahora ya todo el mundo sabe que os trató injustamente. Pero ¿a quién le importa si le hacéis o no pagar por ello? Oh, Grandes, juzgad los crímenes de Arturo Pendragón y encargaos de que se cumpla el castigo que la reina Morgana exige. —En ese punto cambió de tono—. Morgana, mi Morgana, ya es hora de que renunciéis a la venganza.
—¡Nunca!
Merlín notó que ella lo montaba, arañándole los costados, pero no se inmutó. Alzó la voz y la proyectó atronadoramente en torno a las estrellas.
—Así que ahora habéis predispuesto a Mordred en contra de Arturo y llevado a Gawain a la locura. Destruiréis la Tabla Redonda y mandaréis a todos sus caballeros a las eternas tinieblas. Haréis que el cielo se venga abajo sobre Caerleon y enterraréis Camelot en las entrañas de la tierra. ¿Y demostrará eso al mundo lo injustamente que habéis sido tratada? Os odiarán, Morgana, os odiarán. ¡Renunciad a la venganza!
—¡Intentó matar a mi hijo! —clamó Morgana, emprendiéndola a golpes con Merlín.
—Pero ahora ama a Mordred —adujo Merlín con desesperación—. Mordred sucederá a Arturo en el trono. Y también a Ginebra, ya que es el único heredero. Sólo tenéis que esperar, Morgana, y todo le llegará a su debido tiempo.
—Merlín, sois el mayor necio de todos. —Su voz era ahora mortífera—. No basta con que Mordred consiga el trono. Arturo y los demás deben sufrir como sufrí yo.
—Si aniquiláis a Arturo, vuestro sufrimiento nunca terminará. Vos y él sois uno, carne de la misma carne. Si acabáis con la vida de Arturo, también vos deberéis morir.
—¡No!
Su alarido rompió los grandes espacios del plano astral. Las nubes huyeron y las estrellas saltaron y se sacudieron en sus trayectorias. Gimiendo, Merlín sintió que los colmillos de Morgana le desgarraban la carne. En medio de una bruma de sangre y dolor, lo asaltó una macabra idea: Me destrozará y esparcirá mis pedazos en las tinieblas. Da igual. Así encontraré por fin la paz, seré libre de la rueda eterna.
Arturo, Arturo, Arturo, ése era su único pensamiento. Por el bien de Arturo, debía aceptar lo que se avecinaba; no había vuelta atrás. De pronto comprendió que no debía perder a Morgana, aunque ello significara el fin del mundo.
—¡Morgana! —gritó.
No recibió más respuesta que el fragor de los cielos.
—¡Venid junto a mí! —imploró.
Y súbitamente Merlín deseó que ella volviera a ser dulce y suave como lo había sido a veces, su carne generosa e indulgente, y no áspera y huesuda. Sollozando, tendió los brazos hacia ella y, con mano experta, la atrajo hacia sí. En la sedosa penumbra, unos dedos ligeros aletearon sobre su cuerpo, delicados besos rozaron sus ojos, sus costados, sus genitales. Supo entonces que ella, como siempre, había oído su monólogo interior, había leído sus pensamientos del primero al último. ¡Dioses, cómo amaba a aquella mujer! ¿A lo largo de cuántas eras ella había sido su orgullo, su pesadilla?
—¿Está decidido, pues? —preguntó él, llorando—. ¿Os proponéis enzarzarlos en una batalla en la Gran Llanura?
—¡Sí! —ronroneó Morgana, y le mordió una oreja.
—Todavía podéis contener la marea.
El espíritu se quedó inmóvil.
—¿Y a vos qué más os da? —Soltó una carcajada de desdén—. Al fin y al cabo, estaréis a salvo aquí en vuestra cueva de cristal.
Merlín guardó silencio por un momento. Su amor por aquella criatura de alma negra le causaba un profundo dolor. Grandes y señores de la luz, suplicó humildemente, dad a mis pensamientos la velocidad de las flechas y a mis palabras la fuerza del sol y la lluvia.
—Mi querida Morgana —dijo con ternura—, la seguridad se basa en el amor. Vos amáis a Arturo, y él es carne de vuestra carne. Es vuestro hermano, vuestro amante, vuestro elegido, y el padre de vuestro hijo.
Sus chillidos y gimoteos partían en dos el plano astral.
—¡Él mató nuestro amor! ¡Me abandonó a su odio!
Merlín realizó un último y desesperado intento.
—¡Pero lo amáis!
Ahora Morgana deliraba, giraba sin control.
—¡Y lo odio más aún! —Escupiendo azufre, despidiendo un olor fétido como un turón, se encogió formando un trémulo ovillo—. Arturo morirá. Todos morirán. Yo, el hada Morgana, así lo he escrito en las estrellas.
—¿El rey ha embarcado, decís?
En su euforia, Mordred empezó a pasearse de un lado a otro. Al cabo de un momento, se obligó a recobrar la compostura, diciéndose: un rey no se pasea de acá para allá.
Se dio media vuelta. Frente a él se hallaba el más veloz de sus jinetes, el caballero a quien había confiado la misión de traerle ese mensaje.
—Han zarpado con la marea de la mañana —explicó el caballero con una sonrisa—. A estas horas deben de estar a medio camino de Francia.
Sonreíd, Mordred, le ordenó la voz en su cabeza. Sonrió.
—¿Tenían un buen viento a favor?
—Casi un vendaval.
¡Alabados sean los Dioses! Mordred deseó brincar y lanzar los puños al aire. ¡Arturo se había ido, y Gawain también! Y antes de que regresaran... si regresaban...
Mordred se inclinó y dio una palmada en el hombro al caballero con mano regia.
—No olvidaré este servicio.
—Señor, estoy a vuestras órdenes —respondió el caballero con una reverencia, y tras dirigirle a Mordred una elocuente mirada, se retiró.
Mordred permaneció inmóvil, encandilado por aquella muestra de profundo respeto. Me ha visto como rey, se dijo, como el rey que estoy destinado a ser desde mi nacimiento. Él y otros muchos miles de súbditos volverán sus rostros hacia mí. Lanzó una sonora carcajada. La estrella de Arturo se desvanece ya por el oeste. Yo soy el nuevo sol naciente.
Por fin solo, se paseó a placer, recorriendo con vivo entusiasmo los aposentos reales. La marcha de Arturo con Gawain para declarar la guerra a Lanzarote implicaba que los tres hombres que se interponían en su camino estaban enfrentados entre sí, movidos por una destructiva cólera. ¿Podía darse una situación más idónea, más propicia?
Mordred rió de satisfacción. ¡Y qué brillante idea había sido apropiarse de la vaina de Arturo cuando el rey lo ocultó en la cámara interior para que escuchara su conversación con Ginebra! Apenas había necesitado unos segundos para acercarse al cofre donde, como él sabía, estaba guardada y deslizaría en el interior de su propia vaina, más ancha y pesada. Luego había salido allí con el preciado tesoro pendiendo a su costado bajo las mismas narices de Arturo y Ginebra. Así, cuando Arturo fuera a armarse para la batalla contra Lanzarote, descubriría que su amuleto de la fuerza había desaparecido. Por tanto, fuera quien fuese el perdedor, Mordred sería sin duda el vencedor. Ciertamente sus Dioses trabajaban por él con denuedo.
—¡Grandes, gracias! —exclamó. En su mente, veía desplegarse ante él un futuro prometedor y libre de obstáculos. Lanzarote derrotaría a Arturo y Gawain. Después Lanzarote se llevaría a Ginebra a Pequeña Bretaña, y él, Mordred, sería por fin rey. Levantando los brazos con alborozo, bramó—: ¡El rey Mordred! —Todo su cuerpo tembló al desatarse en él la pasión que había alimentado a lo largo de su vida.
El aire se estremeció y se hizo más frío. Tened mucho cuidado, advirtió la voz en su cerebro.
Mordred echó atrás la cabeza.
—¿Por qué? —preguntó, atemorizado—. Ahora ya lo tengo todo. Soy rey, tengo el reino, y también a Ginebra si así lo deseo.
¿Ginebra? Asaltado por un repentino miedo, se santiguó. ¿Por qué había pensado en ella? ¿Y con ese recelo?
Y de pronto, sin previo aviso, el demonio regresó a su mente. Tomadla, Mordred, propuso la sibilante voz. Ahora sois el rey. Ella es la reina, es vuestra.
¿Tomar a Ginebra?, repitió para sí en una muda protesta. Pero si está...
Amargas risas resonaron en su cabeza. Está casada, ¿es eso lo que os disuade? Ese detalle no impidió a Uther Pendragón tomar a la reina Igraine. Mató a su marido y echó a sus hijos del castillo. Las mujeres como Igraine y Ginebra sólo se presentan una vez.
Mordred se aferró la cabeza con las manos. Pero era imposible acallar aquella voz invisible. Es la esposa de vuestro padre, ¿es eso lo que teméis? Hijo mío, bajo todos los credos desde los tiempos del Antiguo Egipto, hombres y mujeres de la misma sangre han reinado juntos por el bien de sus países. Parejas como ésta han compartido el más delicioso amor.
El más delicioso amor...
Mordred se sonrojó. Sí, el amor con Ginebra sería sin duda delicioso.
El aire se movió y la voz habló de nuevo. El botín para el vencedor. Ginebra será vuestra si culmináis con éxito esta maniobra. Pero aún no habéis vencido, hijo mío. ¡Sed audaz y rápido pero, sobre todo, cuidadoso!
—¡Sí, sí! —vociferó Mordred.
Llamaron a la puerta, y entró el principal caballero de Mordred.
—Bienvenido, Vullian —saludó Mordred, falto de naturalidad.
Vullian mudó de expresión y echó un vistazo alrededor.
—¿Estáis solo, mi señor?
—Claro, claro —respondió Mordred con un gesto de indiferencia—. ¿Qué nuevas me traéis?
Vullian se acercó. En su pálida cara se traslucía la amargura que no lo había abandonado desde la muerte de Ozark. Mordred sabía que Vullian nunca se perdonaría por haber estado ausente en la emboscada frente a la cámara de la reina en que su compañero de armas había caído bajo la espada de Lanzarote. La venganza se había convertido en la obsesión de su vida. De momento Lanzarote no estaba a su alcance, pero se había mostrado más que dispuesto a mantener bajo vigilancia a Ginebra.
—La reina continúa en su cámara, mi señor, y no saldrá —informó Vullian—. Pero podéis tener la seguridad de que no esta dormida allí dentro.
Mordred sintió una extraña satisfacción.
—¿Pensáis que trama algo, pues?
—¿Quién sabe en qué andan metidas las mujeres? Pero tramará o planeará algo, no os quepa la menor duda. —Vullian se inclinó con expresión grave—. No os fiéis de ella, señor. Aún se considera reina. Pero aquí vos sois ahora el rey. Tendréis que darle una lección.
En los labios de Mordred se dibujó una amplia y prolongada sonrisa.
—¿Demostrarle quién manda aquí? ¿Dejarle probar la espuela?
Vullian hizo un gesto de grosera brutalidad.
—Como a una mala yegua.
En silencio, los dos se representaron la situación, trazando en sus mentes el procedimiento. Mordred fue el primero en volver a la realidad.
—Deberemos obrar con cautela —advirtió.
—¿Por qué, señor?
—Todavía conserva parte de su poder, lo cual ha de tenerse en cuenta. El pueblo la adora. Cometeríamos un grave error si no la tratáramos con respeto.
Vullian esbozó una mueca hostil.
—Uno de estos días recibirá el respeto que merece.
Mordred permaneció callado por un instante.
—Esta noche celebraré mi primera audiencia como regente. Invitaré a la reina a sentarse a mi lado.
—¿Qué mayor muestra de cortesía podría haber, mi señor? —dijo Vullian, y su sonrisa de lobo dio a Mordred todo el respaldo que necesitaba.
—Y después a una cena en privado para... conversar sobre el estado del reino.
—¿Para conversar sobre el estado del reino? —repitió Vullian, saboreando la frase—. ¿Cómo va a negarse?
—En vuestras manos lo dejo, pues. —Mordred se dio media vuelta, invadido por una sensación que era incapaz de identificar—. ¡Traedme aquí a la reina esta noche!
56
—¿Qué quiere, Ina?
De pie detrás de Ginebra, Ina examinaba atentamente a su señora en el espejo mientras le acomodaba el tocado y daba los últimos retoques a su cabello.
—Quizá sólo pretende presentaros sus respetos.
Ginebra esbozó una parca sonrisa.
—Bueno, pronto lo averiguaremos.
Escrutó su imagen en el cristal. ¿Qué querrá Mordred?, era la duda reflejada en su mirada cauta. ¿Por qué me ha pedido que asista esta noche a la audiencia? ¿Y que después cene con él? Diosa, Madre, ayudadme a aguzar los sentidos, a mantenerme en guardia.
—Dadme un aspecto elegante pero severo —había indicado a Ina un rato antes—. Sean cuales sean los deseos de Mordred, debo resistirme.
Una vez preparada, su oscuro vestido morado y su austero tocado parecían decir: Mordred, pensaos bien las cosas, porque no obtendréis nada de mí. No lucía joya alguna, ni se había avivado los colores de su rostro frío y triste. No tenía necesidad de seducir. Un pensamiento pasó fugazmente por su cabeza: Parezco una viuda.
Un sencillo velo para sujetarle el cabello fue el toque final. Mirándose, movió la cabeza en un gesto de asentimiento.
—Esto bastará.
Las manos de Ina quedaron suspendidas sobre los tarros del tocador.
—Señora, estáis demasiado pálida.
—Ina, voy a reunirme con mi enemigo. —Y mi esposo ya no me ama, pensó, y mi amante se ha marchado. Nunca más realzaré mis encantos. Irguió la espalda—. Debo irme.
—¡Su Majestad la reina!
—¡Abrid paso a la reina!
Los centinelas de la antecámara la saludaron como de costumbre, pero al otro lado de las grandes puertas de bronce el mundo había cambiado. En la sala de audiencias vio muchos rostros que apenas conocía. Y por encima de ellos, en el lugar de honor, Mordred aguardaba cómodamente arrellanado en el trono de Arturo.
Mordred.
Intentó matarme. ¡Y ahora usurpa el trono de Arturo!
Coléricas maldiciones resonaron en su cerebro: Mordred, que los Oscuros se os lleven, que...
—Por aquí, Majestad.
El adusto sir Vullian apareció de inmediato a su lado y la cogió del brazo para acompañarla hasta el estrado. Mientras atravesaban la concurrida sala, Ginebra recibió la más exagerada y postiza aclamación que jamás había oído.
—¡Reina Ginebra!
—¡Vuestra Majestad!
A su paso todo eran reverencias y besamanos. Obligada a seguir adelante a través de aquel mar de aduladores, Ginebra sintió que le daba vueltas la cabeza. ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Dónde están nuestros leales caballeros y antiguos amigos?
La respuesta acudió a su mente en el acto: Muchos perecieron en la búsqueda del Grial y el asedio a Joyous Garde. El resto está con Arturo al otro lado del mar, en Francia. Ahora que Mordred es el rey, debe tener una corte. Arturo le dejó las llaves del reino, y hay muchas almas venales.
—Mi señora Ginebra.
Mordred le tendió una mano desde el estrado para ayudarla a subir hasta el trono. Iba magníficamente vestido con los colores azul y rojo de la casa de Pendragón, pero tenía los dedos tan fríos como el hielo.
¿Está acaso asustado?, se preguntó Ginebra. Apenas pudo contener la risa. Vamos, Mordred, ¿no iréis a tenerme miedo?
—Mis señores y señoras —prorrumpió el chambelán, anunciando el comienzo de la audiencia.
Con reverencias y torpes genuflexiones, se acercaron al trono los primeros cortesanos. Ginebra, sentada junto a Mordred, contempló con incredulidad el patético espectáculo, dejando pasar las horas. Para su sorpresa, incluso sintió una punzada de compasión. Seres serviles y despreciables, Mordred, pensó. Como corte, no es gran cosa.
Por fin concluyeron los ademanes obsequiosos y las sonrisas esperanzadas, y se retiraron los últimos advenedizos. Sólo quedaron en la sala Mordred y sus caballeros. Mordred se volvió hacia Ginebra con una encantadora sonrisa en los labios.
—Ahora, señora, estoy a vuestra entera disposición.
Palabras, Mordred, nada más que palabras. Fríamente, Ginebra le ofreció la mano.
—Me habéis pedido que cene en vuestra compañía para hablar de asuntos de Estado.
Inclinando la cabeza, Mordred aceptó su mano y abandonó con ella la sala de audiencias.
—Por aquí, señora.
De pronto Ginebra adoptó una actitud más alerta. ¿Por qué este reducido comedor si tenemos salones mucho mayores?, receló. ¿Por qué tan tenue luz en lugar de las hileras de velas con que se debía recibir a una reina?
Pero cuando entraron, un grupo de juglares arrancó a interpretar una melodía, y Ginebra vio a una docena de caballeros de Mordred de pie contra las paredes. Súbitamente sus temores se le antojaron ridículos e incluso burdos. ¡Vaya!, se dijo. ¿Imaginabais acaso que Mordred tenía puestos sus ojos en vos? En el centro de la estancia había una mesa para dos, repleta de los más exquisitos manjares para tentar el apetito de una dama. En lugar de las carnes de jabalí, ternera, cerdo y cordero habituales en los banquetes de la corte, Mordred había encargado todo un despliegue de platos pequeños y resplandecientes con codornices y chanquetes, fruta y bayas y queso. Junto a los platos dorados, las copas de plata estaban ya servidas, y un fanal de cristal de roca brillaba ante el sitio reservado a Ginebra.
Sois un hombre astuto, Mordred, se dijo. Sabéis tratar a una reina.
Mordred la vio sonreír y de inmediato saltó junto a ella.
—¿Os complace, señora?
En guardia, Ginebra, se previno, borrando toda expresión de su semblante.
—Si os complace a vos, también a mí.
Ginebra procedió a tomar asiento a la mesa, ignorándolo intencionadamente mientras se arreglaba el vestido, las mangas y el velo. Mordred la observó con disimulo mientras ella se acomodaba, reparando en los elegantes movimientos de sus manos y la pose de la cabeza. Incluso la tristeza la favorecía, pensó maravillado, contemplando las conmovedoras sombras en torno a su boca y el indefinible aire de pérdida. Pero percibió, sobre todo, su actitud distante, su defensa consciente. Vullian tenía razón, se dijo, airado. Ginebra trama algo. ¡Dioses del cielo, reveladme cuáles son sus planes!
Un criado se había plantado junto a él, dispuesto a rellenarle la copa de vino. Sonreíd, Mordred, se instó. Al fin y al cabo, ¿qué podría hacer Ginebra? Se llevó la copa a los labios y echó una ojeada alrededor, sintiéndose reconfortado con lo que vio. El fuego crepitaba en la chimenea; los juglares cantaban como una bandada de pájaros salvajes; sus caballeros, junto a las paredes, ofrecían un magnífico aspecto, y la comida era digna de un rey.
El rey Mordred, agregó la voz dentro de su cabeza.
¡Sí!, convino él con mudo alborozo. Tomó un generoso trago de vino. El rey Mordred, cenando con la reina Ginebra. Casi sin darse cuenta, volvió a observarla con atención, embebiéndose de cada uno de sus gestos. ¿Por qué nunca se había fijado en la belleza de sus movimientos, delicados como los de un pájaro, en la profundidad de sus ojos de color crepúsculo?
—¿Más vino, mi señor?
Asintiendo con la cabeza, Mordred acercó la copa. Eran buenos sirvientes, aquellos; no había necesidad de indicarles las atenciones que requería la reina. Recorrió con una mirada ponderativa el blanco cuello, el prominente busto y la esbelta cintura de Ginebra. Mordred sintió dilatarse su alma. ¡Qué magnífica mujer!
Una mujer como pocas. Sin razón aparente, se acordó de la última mujer con quien se había acostado, y el recio vino se tornó agrio y frío en su boca. Temblando, apartó de su mente el recuerdo de la cara sonriente de aquella mujer, sus carnes blancas y mantecosas, y fijó la mirada en Ginebra. ¿Por qué había de rebajarse al licencioso abrazo de otra cuando podía yacer entre unos brazos como aquellos?
Volvió a coger la copa y la apuró, manteniendo en la boca por un momento aquel néctar rojo como la sangre. Furioso, ahuyentó la visión de piernas abiertas y pechos desnudos, un desfile de cuerpos sudorosos y nombres olvidados hacía mucho. Comparadas con Ginebra, todas aquellas amantes habían sido lo que el agua respecto al vino tinto. No era raro que Lanzarote la amara, ni que Arturo la considerase suya para siempre. Sin duda una mujer como Ginebra debía echar de menos a Lanzarote en esos momentos.
Examinándola por encima del borde de la copa, se fijó en su piel suave, las curvas de su cuerpo, su cabello largo y suelto. De pronto tomó una determinación. Ginebra era suya, sí, lo sabía desde el principio. Esa noche reclamaría su derecho y lo ejercería. Riéndose de sí mismo, comenzó a dar forma a la escena en su mente. Sí, Ginebra, sí. Su miembro aumentó de volumen y empezó a palpitar entre las piernas.
Diosa, Madre...
Alzando la vista, Ginebra sorprendió a Mordred observándola, y la expresión de su mirada era inconfundible. Se le revolvió el estómago. ¡No será capaz!, se dijo. No puede ser. ¡Mordred, no!
Con un colosal esfuerzo, recobró el control de sí misma y de la conversación al mismo tiempo.
—Así pues, príncipe, vos y yo estamos al frente del reino hasta el regreso de Arturo. ¿Deseabais hablar conmigo de asuntos de Estado?
Mordred se echó a reír, negándose a abandonar su sueño. Imaginaba ya sus propios dedos recorriendo lujuriosamente aquel blanco cuello, los generosos pechos liberándose de los confines del vestido, las caderas en sus manos, su cuerpo bajo el de él.
Levantó una mano, y la música se interrumpió. Los juglares guardaron sus instrumentos y se retiraron. Uno por uno, los criados y los caballeros desaparecieron también. Estaba a solas. Ginebra se preparó para lo que se avecinaba. De pronto la reducida cámara parecía una cárcel.
Mordred se inclinó sonriente hacia ella, y Ginebra sostuvo su mirada. Diosa, Madre, rogó, ayudadme a permanecer alerta, no me dejéis sola en este trance.
—Se hace tarde —comentó con toda la naturalidad posible— y ha sido un día agotador. —Recostándose contra el respaldo de la silla, se frotó los ojos con la mano—. Creo que será mejor que nos reunamos en otra ocasión. —Echó atrás la silla y se puso en pie sin prisas—. Os doy las buenas noches, príncipe.
Sosteniendo aún la copa en la mano, Mordred se levantó también, no sin cierta dificultad a causa de la bebida.
—Antes de que os marchéis, señora —dijo con un tono incitante—, pensad lo que representará para vos reinar conmigo.
Ginebra se obligó a reír con aparente despreocupación.
—Reino con Arturo, Mordred. Vos y yo sólo somos regentes del rey hasta que él regrese.
Mordred clavó en ella su mirada.
—Si regresa...
—¿Qué queréis decir?
Mordred se encogió de hombros.
—Ha declarado la guerra al mejor guerrero del mundo. Y aun si vuelve, cabe la posibilidad de que no esté en condiciones de reinar.
Eso os gustaría, ¿eh, Mordred?, pensó Ginebra. Irguió la espalda.
—Arturo es el rey, Mordred, aunque vos penséis lo contrario.
—Mi padre ha entrado en su decadencia, señora, sin duda ya lo habréis notado —dijo Mordred con fingida inquietud—. Vive en su propio mundo de sueños, sospechas, fantasías. Tener un rey senil sería en extremo perjudicial para todos nosotros. —Esbozó una modesta sonrisa—. Son muchos los que me han comentado que agradecerían la subida al trono de un nuevo soberano... un hombre de menor edad.
Ginebra reprimió su cólera.
—Eso debe decidirlo el rey.
—O la reina.
—¿Cómo?
Mordred se aproximó a ella, hablando con una peculiar vehemencia.
—Vos sois la reina, y representáis el espíritu de este país, su soberanía, su alma. Tenéis que uniros a un hombre más joven, se lo debéis a vuestros súbditos. —Mordred estaba ya muy cerca de Ginebra, tanto que ella le olía el aliento—. Más aún, señora, os lo debéis a vos misma.
A Ginebra se le hizo un nudo en el estómago.
—¡Mucho cuidado, Mordred!
Envalentonado, Mordred se interpuso en su camino.
—La propia Diosa toma un nuevo amante cada año, en las celebraciones de mayo. Vos sois la reina y la Diosa de este país. Usad vuestro poder. Elegid a un nuevo consorte, un hombre más joven. Elegidme a mí.
La cuestión estaba ya sobre el tapete. No era posible eludirla. Ginebra echó mano del último resto de autoridad.
—Mordred, os lo suplico, pensad bien lo que estáis diciendo. Soy la esposa de vuestro padre.
—¡Pero no sois de mi misma sangre! —adujo Mordred, y soltó una triunfal risotada.
—Tengo edad suficiente para ser vuestra madre.
—Señora, en la cama no hay nada como la relación entre un hombre joven y una mujer madura. —Esbozó una lasciva sonrisa—. Y vos sois la monarca, la incomparable soberana.
La ira acudió en auxilio de Ginebra.
—Pero la soberana está en su derecho de elegir a su compañero de cama.
Intentó apartarse de Mordred, pero él la agarró de la muñeca.
—Y me elegiréis a mí —insistió con voz perentoria y grave—. Haré por vos lo que Arturo jamás sería capaz de hacer. Expulsaré a esos miserables cristianos del reino. Mis caballeros los perseguirán a punta de espada por sus claustros. La Diosa prevalecerá nuevamente y restableceremos los antiguos ritos para devolver la fertilidad a la tierra. —Tomó un ávido sorbo de vino y alzó su copa—. Y bien, señora, ¿qué decís?
—Mordred, siempre seréis mi enemigo —replicó ella, su voz ahogada por el miedo y la rabia—. Sois fruto del vientre de Morgana. Ella me arrebató a mi esposo y mi hijo. Vos sois su venganza contra mí. —Lanzó un vistazo alrededor—. Muy probablemente está aquí con nosotros ahora, regodeándose de todo esto. ¿Estáis ahí, Morgana? Morgana, ¿estáis ahí? —Una delirante carcajada brotó de su garganta.
Está riéndose de mí, pensó Mordred. Una ira ciega invadió su cerebro y un grito ensordecedor empezó a oírse dentro de su cabeza. Estremeciéndose, vertió el contenido de la copa sobre Ginebra, salpicando su blanco cuello y el velo de manchas rojas como la sangre. Al instante, el vino tinto se extendió por su corpiño y su regazo.
—¡Reíos de mí, y será el último sonido que salga de vuestra boca! —amenazó Mordred con una voz sibilante que no era la suya. Arrojó la copa contra la pared—. Ahora yo reino aquí. Arturo ha muerto, ¿me oís? Os guste o no, os casaréis conmigo.
57
¿Arturo muerto?
Miente. No puede ser verdad.
Pero ¿por qué estoy tan segura?
Pensad, Ginebra, pensad, se reprochó. En voz alta, preguntó:
—¿Cómo? ¿Arturo muerto?
Mordred alzó la mano en arrogante ademán.
—Tengo hombres en todas partes —afirmó con altanería. Ladeando la cabeza, esbozó una extraña sonrisa—. Un pájaro me ha dicho que soy ya el rey.
De repente una sospecha penetró en la mente de Ginebra como el tañido de una campana: Pobrecillo, se ha vuelto loco. Llegó, pues, a la conclusión de que no debía contrariarlo ni poner en entredicho una sola de sus palabras, sino sonreír y darle la razón.
—Príncipe, vuestra proposición de matrimonio en un momento como éste es un gran honor para mí —declaró con toda la naturalidad posible—, y me retracto de todo aquello que pueda haberos ofendido. —Señalándose el arrugado vestido, afectó una expresión de tristeza—. Os ruego que me permitáis cambiarme. Podemos reanudar esta conversación mañana, cuando mi indumentaria sea más acorde con la trascendencia de la ocasión.
Mordred volvió a ser el de siempre al instante.
—Hasta mañana, pues —convino, y echándose hacia atrás el cabello negro azulado, le sonrió seductoramente.
Ginebra le devolvió la sonrisa. Mordred se rió de sí mismo. Le tendió la mano en actitud triunfal.
—Con vuestro permiso, señora. —Tras una reverencia, la acompañó a la puerta—. Llevad a la reina a sus aposentos —ordenó a los caballeros que esperaban fuera—. Y protegedla bien. Es la admirada soberana de este reino.
—Descuidad, señor —contestó uno de los caballeros con una sonrisa de complicidad.
Sobresaltada, Ginebra reconoció a Vullian y reprimió un asomo de miedo. ¿Cuándo lograría escapar a la vigilancia de aquellos hombres?
Una vez en su cámara, buscó desahogo en Ina, paseándose de un lado a otro mientras hablaba entre sollozos.
—¿Dice que el rey ha muerto? —preguntó Ina, balbuceando de asombro—. ¿Puede eso ser cierto?
Ginebra movió la cabeza en un gesto de negación.
—Sencillamente refleja los deseos de Mordred. Y si el pueblo le da crédito, sustituirá a Arturo en el trono.
El miedo asomó a la mirada de Ina.
—En tal caso, señora, Mordred os necesitará para que, como reina, secundéis sus pretensiones.
—Así es. Debemos ir a Camelot. A Camelot —repitió como si se tratara de una oración—. Sólo allí estaré a salvo por el momento.
Pero sabía que aún tardaría horas en encontrar una oportunidad para marcharse. Cualquier intento de huida al amparo de la oscuridad, cuando más alertas permanecían Vullian y sus hombres, entrañaría un alto riesgo de ser atrapada y conducida de nuevo al castillo bajo arresto. Pero, por otra parte, si se quedaba, contribuiría a que Mordred se adueñara aún más de la situación. Y si hacía correr el rumor de que Arturo había muerto...
¡Pensad, Ginebra, pensad! A lo largo de aquella noche de insomnio, perfiló el plan para escapar. Por fin sus irritados ojos percibieron la primera claridad del alba. Delgadas nubes semejantes a los barrotes de una celda oscurecían el incipiente amanecer, pero había llegado la hora de actuar. Apretando los dientes, solicitó la presencia de Vullian y lo trató como si fuera su caballero de confianza.
—Sir Vullian, tendríais la gentileza de dar los buenos días al príncipe Mordred de mi parte y decirle que voy a salir a montar un rato con mi doncella. —En una oportuna insinuación de recato, bajó la vista—. El príncipe será bien recibido si desea venir a cabalgar con nosotras. Pero, ante todo, le ruego el favor de su compañía esta noche.
Vullian le lanzó una mirada lasciva.
—Se lo diré, señora —aseguró, pensando: Le diré eso, y también lo pondré al corriente sobre el resto del juego que os traéis entre manos.
Sonriendo, repasó mentalmente las instrucciones que Mordred le había dado: «Lo intentará, Vullian; como que se llama Ginebra, lo intentará. Cuando lo haga, dejadla marchar. Se dirigirá hacia su propio reino, así que podemos seguirla más tarde y tomar también Camelot.» Sí, el príncipe era un hombre astuto, sin lugar a dudas. La idea era dejar que Ginebra pensase que llevaba ventaja. Pero Mordred se apoderaría de ella, de Camelot y de todo. Vullian volvió a sonreír.
¿Por qué habrá puesto Vullian esa cara?, se preguntó Ginebra. Pero no había tiempo para recelos. Únicamente teniendo las ideas claras y actuando con decisión cabía albergar alguna esperanza. Sólo dispondrían de una oportunidad para huir.
Pero ¿saldría Mordred tras ellas con una cuadrilla de hombres? ¿No sospecharía cuáles eran sus planes? En los establos, Ginebra tenía el corazón en un puño, y el rostro de Ina presentaba una palidez y una inexpresividad anormales. Ni siquiera después de cruzar la puerta del castillo, pese a que nadie las seguía, se atrevieron a echarse a galopar como habrían deseado.
—Sonreíd, Ina. Comportaos con naturalidad —ordenó Ginebra entre dientes—. Nos ven desde las almenas. Todavía podrían mandar a la guardia en nuestra persecución.
Pero una vez en el bosque dieron rienda suelta a los caballos. Jadeando, llegaron al primer cruce de caminos, donde habían previsto separarse.
—Sólo disponemos de unas horas hasta que Mordred descubra nuestras intenciones —dijo Ginebra con creciente euforia pese a sus temores—. Cabalgad hasta la costa, averiguad qué le ha ocurrido a Arturo, e informadle de la traición del príncipe. Luego, si os es posible, venid a Camelot. Pero llevad cuidado. Mordred reunirá un ejército y nos perseguirá. Probablemente tiene ya bajo su control muchas millas a la redonda.
—Así lo haré, señora —contestó Ina, envuelta en un resplandor sobrenatural, antes de volver la grupa del caballo y partir a todo galope por el sendero del bosque como si un centenar de Mordreds le pisara los talones.
Tarde o temprano, sabía Ginebra, Ina llegaría hasta Arturo si este aún vivía. Entonces, pasara lo que pasara, Arturo conocería la verdad, y eso por sí solo proporcionaba ya cierto consuelo a Ginebra.
Pero ¿qué podía hacer Arturo? Mordred, con Caerleon en sus manos, tenía a su entera disposición los recursos del tesoro. Ya en esos momentos debía de estar asegurándose los servicios de mercenarios, consciente de que todos los vasallos de Arturo le habían jurado lealtad. Tan pronto como tuviera el país en su poder, estaría en situación de arrebatarle el trono a Arturo, e incluso ordenar su muerte.
Ginebra siguió cabalgando sin detenerse, asaltada por aciagos pensamientos. Tambaleándose en la silla a causa de la fatiga, lamentó no haber dormido al menos un rato la noche anterior. Transcurrieron las horas hasta que por fin oscureció y cayó la noche con una lluvia de fulgurantes estrellas. Creyó ver una gran estrella surcar el firmamento pero, aturdida como estaba, quizá la hubieran engañado los ojos. Cuando por fin se recortaron contra el cielo las torres blancas de Camelot, el agotamiento apenas le permitió verlas. Agarrándose a las crines del caballo, ascendió por el camino y llegó hasta la puerta trasera.
—¡Abrid! —gritó con voz ronca—. Una viajera cansada implora vuestra ayuda.
En el interior de la torre de entrada, una voz áspera profirió una maldición.
—¡Largaos! Esto es Camelot. Aquí no admitimos a estas horas ni viajeros ni mendigos ignorantes.
Ginebra prorrumpió en carcajadas.
—¡Cómo, soldado! ¿Acaso no conocéis a vuestra reina?
Pero ni siquiera entonces pudo retirarse a descansar a sus aposentos. Tras perdonar al desdichado centinela y llamar a la guardia, tuvo que dar orden de que el castillo se preparara para un asedio o una guerra.
—¿Quién sabe cuánto tardará Mordred en presentarse aquí? —dijo a su consejo una vez que los nobles, tambaleantes y con cara de sueño, abandonaron sus camas—. Ejerce las funciones de gobierno en ausencia de Arturo, y se cree el rey. Recurriendo al dinero del tesoro, puede reunir un ejército tan numeroso como se le antoje.
El caballero de mayor edad la miró con una sabia sonrisa.
—Cierto, señora, pero no puede comprar lo que tenemos aquí.
Ginebra guardó silencio por un instante.
—¿A qué os referís?
—A unos hombres dispuestos a morir por vos y el derecho del matriarcado.
Ginebra dio un apretón a la arrugada mano del caballero, asaltada por unas repentinas lágrimas.
—Gracias, señor —dijo, pensando: Y con caballeros como este, ¿qué podemos temer?
Al echarse en la cama, oyó el toque del cuerno llamando a la guerra y supo que en esos momentos sonaba por todo lo largo y ancho del reino. Una o dos horas después, cuando llegaron las primeras provisiones para el asedio, la despertó el ruido de las carretas. El agua, al menos, nunca escaseaba en una tierra pródiga en lagunas subterráneas. Mientras seguía al capitán de la guardia en la ronda de inspección de los antiguos pozos del castillo, un pensamiento acudió por azar a su mente: Al final, todas las aguas van a parar a Avalón.
Avalón, Avalón, isla mística, hogar...
El recuerdo fue tan punzante como un dolor. ¿Habría desaparecido ya Avalón de la isla del lago? ¿Estaría ya en algún otro lugar, quizá allí donde se encontraba Arturo, al otro lado del mar? Eso había prometido la Señora muchos años atrás. «Cuando cruce el agua por última vez, allí lo veré.»
—Señora, estáis pálida. —A su lado, el capitán la miraba con cara de preocupación—. Permitidme que os acompañe arriba para que os dé el aire.
En sus aposentos, dio gracias por la paz y la tranquilidad que se respiraba entre aquellas paredes blancas.
—No recibiré visitas ni mensajeros al menos durante una hora —dijo a las criadas.
Mordred no tardaría en aparecer, de eso estaba segura. Y Ginebra debía descansar y recobrar las fuerzas de cara a la inminente batalla.
Extenuada, dejó que las doncellas le humedecieran la frente con un paño mojado y la ayudaran a ponerse una holgada bata antes de obligarlas a irse.
—Avisadme dentro de una hora —ordenó con una cansada sonrisa.
Pero hacía apenas un momento que habían salido por la puerta cuando la doncella de mayor rango volvió a entrar desaladamente. Ginebra advirtió la expresión de sobresalto de la mujer y contuvo la respiración. Pero nada la habría preparado para lo que oyó.
—Es el rey —anunció la doncella con voz entrecortada—. ¡El rey!
¡Dioses del cielo, Mordred no había perdido el tiempo! Ginebra se llevó las manos a la cabeza y se mesó los cabellos.
—¿El rey? No os atreváis a llamar así a Mordred, sea cual sea el título que él se atribuya. ¿Cómo ha entrado? ¡Dioses del cielo, todos sabéis que ahora es nuestro enemigo! —En su desesperación, recorrió la cámara con la mirada en busca de la espada de su madre—. ¡Llamad a los soldados! —Furiosa, contuvo unas repentinas ganas de llorar—. Hay sólo un rey en el País del Verano, y está lejos de aquí.
—Os equivocáis, Ginebra —dijo una lúgubre voz desde la antecámara.
¿Cómo?
Ginebra corrió a la puerta, reprimiendo las lágrimas. En primer lugar vio el rostro de Ina, rebosante de amor y alivio. Junto a Ina estaban Lucan, Kay y Bedivere. Y en el centro, alto y terrible, se hallaba Arturo, dominando la habitación como el destino vengador.
—¡Arturo!
Pronunciando palabras de consuelo, Ina la ayudó a sentarse.
Ginebra, perpleja, se frotó los ojos con la mano.
—Arturo, os hacía en Francia.
—Ay, Ginebra...
Exhalando un profundo suspiro, Arturo avanzó hacia ella.
—Acabamos de desembarcar. Estamos acampados en la Gran Llanura. No puedo quedarme mucho tiempo. He de regresar junto a Gawain —explicó Arturo. Ginebra advirtió entonces el preocupado semblante del rey, y que los tres caballeros que lo acompañaban compartían esa misma tribulación—. Gawain está peor, mucho peor. Nos aseguró que su estado de salud le permitía emprender el viaje sin el menor problema. Pero su herida... el movimiento del barco... Tuvimos que volver a puerto.
Se le anegaron los ojos en lágrimas. Sin darse cuenta, Ginebra se acercó a él para cogerle la mano.
—Lo siento, Arturo.
Él se aclaró la garganta y reanudó su relato.
—En fin, ahora lo atiende un médico. Lo hemos dejado en las mejores manos. Allí estará a salvo, al menos hasta que regresemos. —Su rostro se ensombreció y sus ojos grises adquirieron una nueva e insondable profundidad—. A diferencia de Mordred si lo que ha llegado a mis oídos es cierto. —Una mueca atroz se dibujó en su semblante—. ¿Sabéis qué otra fechoría ha cometido Mordred contra mí?
A Ginebra se le contrajo el estómago.
—No, Arturo, no lo sé.
—Me ha quitado la vaina que me regalasteis. Debió de robarla cuando se quedó a solas en mi cámara durante la conversación que sostuvimos vos y yo. Quiere que muera en la batalla, no puede haber otra razón. —Echó atrás la cabeza y aulló—. ¡Mordred! ¡Mi propio hijo, mi único hijo!
Presenciar tanto dolor resultaba casi insoportable para Ginebra. Y supo que no podía decir: Aún hay más, Arturo. Mordred me dijo que habías muerto y me propuso el matrimonio.
—Hablad con él, Arturo —aconsejó con voz firme—. Al menos intentad parlamentar antes de ir a la guerra. Viene hacia aquí con su ejército para tomar Camelot. No tardará en llegar.
El rojo anaranjado del sol poniente, las colinas sin árboles, millas y millas de piedra gris y, por encima de todo eso, el lastimero reclamo del alcatraz... Sí, era un placer hallarse de nuevo en su tierra. Gawain recorrió con la mirada el querido paisaje de su infancia y juventud y supo que era un hombre afortunado. ¡Dioses y Grandes, oró humildemente, qué privilegiados hemos sido por poder considerar nuestras las Orcadas! Y ahora que se pone el sol, ¿qué mejor lugar de reposo podría haber para el guerrero, el marino, el cazador de regreso a casa?
Sólo que él aún no había llegado a casa. El resplandeciente paisaje se esfumó, y Gawain vio en el rincón de la tienda de campaña al druida cuya misión consistía en mantenerlo a él en este mundo. Cada vez que su espíritu parecía a punto de partir, acudía el curandero con alguna poción, algún poderoso remedio. Pese al insoportable dolor de cabeza, Gawain se echó a reír. A juzgar por su aspecto, aquel druida había sido un fogueado guerrero antes de adoptar la vida de profeta y bardo. Lucharía por la vida de Gawain con todo el vigor que él mismo no tenía para salvarse.
Era extraño, meditó Gawain, lo dispuesto que estaba a aceptar la muerte. Pero Arturo y el druida tenían la firme determinación de mantenerlo vivo. Como la tenían asimismo Lucan y Bedivere y, más extraño aún, incluso Kay. Pues el renqueante caballero, contra lo que Gawain siempre había pensado, no lo envidiaba por haberse proclamado el primer compañero de Arturo y haber jurado ser el último. También a ese respecto se había equivocado Gawain: recaería en alguno de los otros el triste deber de sostener a Arturo entre los brazos cuando lo abandonase la vida y cerrarle los ojos afligidos.
Y allí estaban, entrando en la tienda en ese preciso momento.
¿Cuánto tiempo llevaban fuera? Gawain observó con los ojos entornados los rostros de Lucan, Kay y Bedivere mientras iban entrando en su cubil. ¿Por qué parecían todos tan apesadumbrados? Todo iba relativamente bien ahora que estaban allí.
—¿Qué tal sigue Gawain, doctor? —creyó oír preguntar a alguien. Pero eso ya no importaba. Debía hablar con Arturo antes de volver a casa. Y tenía que ser pronto, porque no le quedaba mucho tiempo.
Hizo acopio de fuerzas y notó correr la sangre por sus venas.
—Mi señor —llamó con voz clara.
Al cabo de un momento Arturo estaba de rodillas junto a su cama.
—Os oigo —se apresuró a decir—. Hablad.
Gawain abrió los ojos a un mundo teñido de sangre.
—Mi hermano Agravaine conspiró con el príncipe Mordred para eliminar a la reina, y pagó por ello con su propia vida. Más tarde murieron asesinados Gaheris y Gareth, y yo me volví contra Lanzarote. Mi sed de venganza me ha costado la vida, y el último de los orcadianos pronto descenderá al Otro Mundo. —Buscó a tientas la mano de Arturo, y este se la cogió de inmediato—. Ya está bien de derramamiento de sangre, mi señor. Haced las paces con vuestro hijo, os lo ruego.
A los oídos de Gawain llegó un gemido mezcla de dolor y rabia.
—¡No tengo ningún hijo!
—Y con sir Lanzarote —prosiguió Gawain.
—¡Nunca!
—Mi señor...
—Vuestra Majestad...
Elevándose por encima de los sollozos de Arturo, Gawain oyó las protestas de Lucan y los murmullos de consternación de Bedivere.
—Haced las paces —insistió Gawain—. Haced las paces.
El rumor de las olas en la costa eterna era ya más sonoro. Las nubes se dispersaron y el sol brilló en el oeste. Vio acercarse a Gaheris con el reluciente cabello agitado por el viento, y a Gareth con su permanente sonrisa. Detrás de ellos apareció Agravaine, y de pronto, ahora, aquí, sintió que lo estrechaban los cálidos brazos de su madre Morgause.
Sus ojos cegados vieron la luz del mundo donde el sol jamás se ponía. El aire limpio y puro que adoraba le rozó la piel y el mar reclamó con voz potente la presencia de su espíritu. Lanzando un profundo suspiro, Gawain preparó su alma para el último gran salto.
—Paz —dijo con toda claridad, y expiró.
Alegremente, como un pájaro, alzó el vuelo hacia el plano astral. Las estrellas corrieron a darle la bienvenida, y su espíritu cantó. Surcando los cielos y cabalgando sobre los vientos, no volvió la vista atrás. Libre por fin de su caparazón terrenal y volando hacia las islas del oeste, no llegó a saber que su última súplica había caído en oídos sordos. En su pabellón del campamento militar, con su ejército en estado de máxima alerta, Arturo permanecía postrado sobre el cadáver de Gawain, llorando, maldiciendo, clamando venganza, y jurando allanar el camino de su alma hacia Avalón con la sangre de Mordred.
58
—Vedlo con vuestros propios ojos, mis señores. —Recostándose en su silla, Mordred echó sobre la mesa el pesado pergamino con despreocupación—. La declaración de guerra del rey.
Dentro del pabellón, la tensión y la desconfianza se palpaban en el aire. Veinte pares de ojos se posaron en el flamígero dragón rojo y las negras líneas de escritura plasmadas en la parte inferior: «Yo, Arturo, hijo de Uther de la Casa de Pendragón, señor del Reino del Medio y su Ciudad de las Legiones, rey supremo de Bretaña y rey Dragón de estas islas...»
No se movió un alma. Incluso el sirviente situado junto al brasero que mantenía caliente el ponche permanecía tan inmóvil como si estuviera tallado en piedra. Por fin Vullian, al lado de Mordred, rompió el silencio.
—¿Cuándo nos convoca para la batalla, señor?
—Mañana al amanecer.
Siguió sin moverse nadie. Las antorchas enclavadas en los toscos tederos proyectaban su luz parpadeante sobre una docena de rostros amarillentos por el miedo. En otros semblantes, en cambio, se traslucían el frío cálculo o el crudo placer de la guerra. ¡Valiente hatajo de despreciables zorros y comadrejas!, pensó Mordred con aversión. Sin embargo aquellos hombres eran lo mejor que podía comprarse con dinero.
¡Tinieblas y demonios! Se llevó los dedos a las sienes para acallar la tormenta que rugía en su cabeza. Tras la huida de Ginebra, se había echado a reír al conocer la noticia. Salir en su persecución le había resultado divertido, y atacar Camelot era un juego bélico al que le complacía jugar. Ginebra era suya, de eso no había duda, y su resistencia no hacía más que avivar su pasión ante la inevitable conquista. Pero ¿qué malévolo capricho de los Antiguos había inducido a Arturo a volver de Francia?
Levantó una mano temblorosa.
—¡Más ponche!
Sin pérdida de tiempo, el criado recorrió el pabellón llenando una por una las copas de madera. Mordred apuró el contenido de la suya de un solo trago y repicó con ella en la mesa para que le sirvieran más.
—Ánimo, señores —dijo con siniestro énfasis—, el ejército del rey nos aguarda al otro lado de la llanura. No os pago por vuestro silencio. Quiero oír vuestras opiniones.
En la parte central de la mesa, un hombre de mirada severa se inclinó hacia adelante y alzó un dedo surcado de cicatrices para subrayar sus palabras.
—Señor, es cierto que el rey tiene bajo su mando una poderosa fuerza. Y llegó aquí antes que nosotros, así que ha apostado a sus huestes en las mejores posiciones. Pero nuestro ejército está más descansado, y además los superamos en número.
El caballero sentado junto a él asintió con la cabeza y abundó en el tema.
—Es cierto que el rey se ha situado en la parte alta del campo de batalla, con los montes a sus espaldas. Pero nosotros hemos hecho un buen despliegue en el centro de la llanura. Teniendo el bosque detrás, podemos mantener firmes nuestras posiciones.
Mordred frunció el entrecejo.
—Los hombres de Arturo son leales. Los nuestros combaten por un sueldo.
—Como vos mismo tendréis ocasión de comprobar, los sajones valen el oro que se embolsan —adujo Vullian con una sonrisa de admiración—. Son los mejores mercenarios que existen. Después de todo, ¿cuánto tiempo llevan asaltando nuestras costas? ¿Y cuánto hace que los tenéis a vuestra disposición para este momento, mi señor?
Se oyó un discreto carraspeo a la izquierda de Mordred.
—Señor, si el rey desea parlamentar, y si accede a vuestras razonables exigencias...
Mordred disimuló su ira. Aquel hombre se prestaría a cualquier cosa con tal de eludir un combate, como bien sabía. No obstante, incluso un cobarde y un oportunista podían serle de utilidad.
—¿Sí? —lo instó a seguir, lanzando una mirada alrededor.
Vullian movió la cabeza en un gesto de asentimiento.
—Señor, sólo exigís aquello que os corresponde por legítimo derecho: las riendas del reino ahora que el rey ha llegado a la vejez. Y si el rey cede...
Mordred esbozó una forzada sonrisa de aplomo.
—Debe ceder —se oyó decir. ¿Daba crédito él mismo a sus palabras? No lo sabía.
—Coincido con vos, señor. —El adulador se apresuró a tomar el hilo—. Seguramente el rey no pondrá en peligro las vidas de sus queridos súbditos por matar a su único hijo.
—No. —Mordred dejó escapar un sonoro suspiro—. Pero supongamos...
Pero supongamos que ahora lo arriesgáis todo por matarlo, entonó el espíritu, que no estaba ya en su mente sino fuera, titilando en los contornos de la tienda, atravesando las llamas de las antorchas, y flotando en los huecos donde el viento nocturno sacudía la lona y traqueteaba los mástiles. Eso era lo único que Mordred alcanzaba a ver, pero sabía que el espíritu estaba allí.
—¡No! —gimió contra su voluntad, incapaz de reprimirse a tiempo. Sobresaltado, echó una rápida ojeada alrededor. A juzgar por los rostros de los presentes, no se había puesto en evidencia. Pero si el espíritu estaba allí... Dioses del cielo, allí dentro... tenía que dar por concluida la asamblea de inmediato. Poniéndose en pie, anunció—: Señores, volveremos a reunimos mañana antes del amanecer. Acordaremos las condiciones de una negociación y decidiremos las posiciones de combate para cada uno de vosotros y vuestras tropas. Hasta entonces, buenas noches.
—Buenas noches, mi señor.
Tuvo la impresión de que en su mayoría estaban impacientes por salir de allí. Sólo Vullian mostró interés en quedarse, demorándose en la entrada de la tienda con una expresión interrogativa en los ojos. Pero Vullian había visto ya mucho, y conjeturado mucho más. Quizá incluso hubiera percibido la presencia del espíritu que acosaba a su señor noche y día. Mordred suspiró. No podía haber mejor razón para deshacerse de él en ese momento.
Con firmeza, Mordred acompañó a su más estrecho allegado hacia la puerta y, apartando las cortinas, señaló con la mano la oscuridad de la noche para invitarlo a salir.
—Mañana presentaos aquí antes que los demás, Vullian —ordenó, y se dio media vuelta.
—Buenas noches, señor —se despidió el caballero, y tras hacer una reverencia, desapareció entre las sombras del denso bosque de tiendas.
—Buenas noches.
Mordred apoyó una mano en el mástil de la entrada para recobrar la calma antes de volver a entrar. Al cabo de un momento, regresó al interior con determinación, cerró la cortina y pidió al criado que se retirara para enfrentarse a solas con el espíritu.
Pero el demonio se había marchado. En el pabellón reinaba un silencio sepulcral. Temblando de alivio, Mordred corrió a la cámara interior de la tienda y, arrodillándose, empezó a revolver la cama de campaña. Buscando a tientas bajo el colchón de paja, tocó con los dedos algo frío y duro. ¡Gracias, Dioses y Grandes! No necesitó sacarlo. De sobra sabía qué era.
Sus pulmones se vaciaron por completo con un vehemente suspiro. Aún de rodillas, apoyó la cabeza en la cama, conteniendo el impulso de llorar. Pero de inmediato se puso en pie. ¿A qué venía tal debilidad? ¿Creía acaso que alguien podía robarle la valiosa vaina ante sus mismas narices? ¿Llevársela del pabellón real, rodeado como estaba de hombres armados?
Volvió a la cámara principal y se acercó al brasero para calentarse.
—¡Sois un necio, Mordred! —se reprochó airado, alargando una mano hacia el ponche—. Un endeble y un necio. La vaina está a buen recaudo, y vos no tenéis nada que temer. Usadla mañana, y seréis invulnerable.
Desde allí, el mundo entero se extendía ante ella como un sueño. Cuando era aún demasiado joven para salir del castillo, su aya la llevaba a menudo al adarve para tomar el aire, y era aún uno de sus lugares preferidos en Camelot. Por aquel entonces, creía que las sólidas casas solariegas y las chabolas de adobe de los labradores que salpicaban el paisaje no eran reales, sino meros juguetes para su diversión. Aun en el presente identificaba cada una de las casas de paredes enjalbegadas, rediles y chozas dispersas por el mosaico de bosques, campos y colinas hasta donde alcanzaba la vista.
Pero no en una noche tan oscura como el interior de una tumba, una noche en que el intenso frío del invierno cuajaba el aire. Alrededor, una gélida bruma se adhería a las viejas piedras, y pegajosas volutas de niebla se enroscaban en las astas de los vistosos estandartes de Camelot. Ginebra se estremeció y se arrebujó aún más en el manto.
Al amanecer, pulularían por el adarve los soldados de la guarnición, armados y listos para repeler a las tropas de Mordred si se presentaban. Pero en esos momentos Ginebra no tenía más compañía que la de los centinelas apostados en las atalayas, como suspendidos en el aire, a medio camino entre el cielo y la tierra. A lo lejos, veía las fogatas de los dos ejércitos acampados en la Gran Llanura. Un millar de puntos de luz rojiza destellaba a cada lado, separados por un río de oscuridad. Al amanecer, los ejércitos cerrarían esa brecha con sangre, a menos que Arturo parlamentara y Mordred aceptara las condiciones.
Cosa poco probable.
Ginebra se estremeció. Nunca había visto una actitud tan implacable en Arturo. Una vez muerto Gawain, no parlamentaría. Y contando con el refuerzo de las tropas de Camelot, estaba decidido a barrer a Mordred de la faz de la tierra.
—¡Daré caza a ese bastardo y me beberé su sangre! —había exclamado entre dientes, con un intenso brillo en la mirada—. Eso será por Gawain. Luego iré a Francia y mataré también a Lanzarote.
Matar, matar, matar.
Ginebra creía que iba a estallarle la cabeza. Paz, Madre, suplicó. Tráenos la paz, no la muerte. Abajo, oía el bullicio de los preparativos para la guerra en el interior del castillo. Estar sola allí arriba, como un pájaro en su nido, era su única opción para disfrutar de un poco de sosiego en un sitio puro y limpio.
Aguzó la vista a través del aire negro y cortante, intentando apartar la oscuridad como una cortina para ver lo que tenía ante sí. Mañana acaecerá el fin de nuestro mundo. Diosa, Madre, déjame ver qué nos depara el futuro, descorre el velo. Pero la oscuridad se cerró aún más, mofándose de sus esfuerzos.
Y de pronto arreció el frío. La niebla se espesó, tejiendo un manto en torno a las murallas, y un cuervo lanzó un débil graznido en un bosque lejano. Ginebra permaneció inmóvil, dominada por un negro presentimiento: Esto es el fin... el fin... el fin...
Frente a ella, la oscuridad tembló y cobró forma. Retorciéndose entre las sombras, surgió una silueta alta y esbelta, cubierta de negro de la cabeza a los pies, con un rostro alargado y blanco, boca morada y ojos coléricos. De un color negro azulado, brillantes como los de una lechuza, esos ojos eran tan siniestros como Ginebra los recordaba y más aún.
—Morgana —dijo.
La figura se estremeció y fue a posarse con delicadeza en el suelo. Con un gesto de impaciencia, se echó atrás la voluminosa capucha y sacudió la cabeza, agitando el aire de la noche.
—¿Asustada, Ginebra? —Tenía la voz tan herrumbrosa y áspera como el clavo de una puerta. Soltó una cruel carcajada—. ¿Creéis que vuestra miserable vida corre peligro en mis manos? Podría haberos matado en cualquier momento en los últimos treinta años. En vuestra contaduría, en vuestra cámara, sentada en el trono, yo era el ratón escondido tras el revestimiento de madera, el gato que se frotaba contra vuestras piernas. —Sus enormes ojos llamearon—. He paseado a vuestro lado, he conversado con vos, he dormido junto a vos en vuestro lecho. Si aún estáis viva, me lo debéis sólo a mí.
Ginebra sintió una indescriptible congoja. Tan loca y triste como siempre, pensó. Oh, Morgana, ¿nunca cambiaréis?
Pero tuvo que recordarse que Morgana oía sus pensamientos.
—¿Y a qué habéis venido ahora, después de tantos años? —preguntó con tono amable. Y en el silencio que se alzó entre ellas como un muro, oyó formarse la respuesta y aventuró—: ¿Arturo?
Morgana emitió un sonido a medio camino entre la risa humana y un aullido.
—¡Sí! —exclamó. Deslizó una mano bajo sus nocturnas vestiduras y extrajo un objeto largo y delgado que resplandeció pese a que esa noche no brillaba una sola estrella en el firmamento.
Ginebra notó que la sangre se le subía a la cabeza.
—Es...
—¡Sí! —Morgana echó atrás la cabeza y aulló a la luna. Con desdén, añadió—: ¡Necia! ¿Qué iba a ser, si no?
Ginebra se había quedado sin habla. En trance, avanzó un paso y cogió el objeto de manos de Morgana. Palpitó entre sus palmas como un ser vivo, y de pronto Ginebra sintió calor a pesar del frío. Extasiada, recorrió con las yemas de los dedos los hilos de plata y oro entretejidos y contó las antiquísimas piedras preciosas que lo adornaban en toda su longitud. Unos cuantos conjuros rúnicos relucían en la franja central, y se cantaba misteriosas melodías de otro tiempo lejano. La vaina de mi madre, se dijo, el regalo del rey de las criaturas fantásticas a la primera reina. ¿Cuánto hacía que no consideraba suyo aquel objeto mágico?
Morgana escuchó su pensamiento.
—Se la regalasteis a Arturo el día de vuestra boda —dijo con fiereza—, y él me la regaló a mí.
Morgana, se la robasteis cuando él cometió con vos su gran injusticia, pero eso ya no importa. Ginebra no deseaba entrar en discusiones.
—Y vos se la disteis a Mordred —dijo, mirando a Morgana a los ojos—. Pero ahora se la habéis quitado, cambiándola por otra, ¿no?
—Pero ¿por qué? ¿Por qué se la habéis quitado ahora?
Morgana volvió el rostro.
—¡Ya lo sabéis!
¿Por Arturo?, pensó Ginebra.
—Pero sentís un odio mortal por Arturo desde hace muchos años.
—Ya no.
—¿Significa eso que renunciáis a la venganza?
—¡No! —vociferó Morgana—. Mató a mi padre.
Una profunda lástima embargó el corazón de Ginebra.
—Arturo no, Morgana, eso fue cosa de su padre, y el rey Uther murió hace mucho tiempo.
—¡Sí, sí, lo sé! —susurró Morgana enfervorizada—. ¿Me tenéis por necia? —Sus enormes ojos despedían un intenso resplandor.
—No. —Ginebra respiró hondo—. Pero creo... —Interrumpiéndose, pensó: Oh, Morgana, nunca me había dado cuenta pero ahora lo sé—. Creo que amáis a Arturo.
—¡No!
—Más que a nada en el mundo. —Ginebra no se atrevió a mirar aquel demacrado rostro que de repente buscó en el llanto desahogo a su dolor, aquella boca atormentada que parecía un higo aplastado—. Y más que a vuestro hijo —agregó con exagerado énfasis— si arrebatáis la espada a Mordred para salvar la vida a Arturo.
—¡Sí! —El alarido de Morgana reverberó en las almenas y hendió el cielo helado—. Mordred me traicionó al concebir la idea de casarse con vos. Desde el principio lo organicé todo para que reinara solo.
—Compadeceos de él, Morgana. Está loco.
—¡Loco no! —gritó Morgana—. Pero no es mío. De niño, era sangre de mi sangre, mi hijo, enteramente mío. Pero cuando se lo envié a Arturo, su personalidad se partió como un junco. Intentó vivir como yo, satisfaciendo sus deseos, y a la vez ser como Arturo, respetado y admirado.
Súbitamente se apartó de Ginebra y voló en torno a las almenas como un rayo de fuego.
—He tratado de aleccionarlo —se lamentó—. Me he metido en su cabeza. Le he susurrado al oído...
—¡Morgana! —Ginebra dio un paso al frente en ademán apremiante, deseando agarrarla de los cabellos—. ¡Mirad allí! —Señaló hacia los ejércitos acampados en la llanura—. Vuestro hijo y su padre lucharán a muerte mañana al amanecer. Vos los habéis llevado a esa situación. ¿Qué habéis decidido? ¿Cómo terminará esta batalla?
—¡No lo sé! —Un grito más potente que los anteriores resonó en las almenas y rasgó el gélido cielo. Los ojos de Morgana, grandes como ruedas de carreta, se iluminaron y giraron—. Ginebra, ¿es que no os dais cuenta? Lo que haya de ocurrir está escrito desde que nació el mundo. Los Antiguos lo tejieron en las estrellas hace mucho tiempo. Y las criaturas que hemos venido después no lo sabremos hasta que nuestro mundo termine.
59
Era aún de noche cuando se trasladó hasta el campamento de Arturo. Sin embargo había tanto ruido y tanta luz como si fuera de día. Alrededor de las fogatas, los hombres se dedicaban afanosamente a afilar sus espadas y preparar sus armaduras para la batalla. Unos cuantos reconocieron a Ginebra y la saludaron al pasar. Pero en su mayoría estaban demasiado absortos en sus tareas para fijarse en un carro de guerra con una mujer a bordo, cubierta de la cabeza a los pies para protegerse del frío.
Ginebra palpó la vaina que pendía a su costado. En el ambiente se respiraba la inminencia de la guerra. Había dejado atrás a Ina con órdenes tajantes de ocuparse del castillo y alertar a la guardia a la menor señal de alarma. No obstante, ahora que las cosas habían cambiado, quizá la paz fuera aún posible.
En el pabellón de Arturo, las velas encendidas casi se habían consumido por completo. La parpadeante luz de las llamas iluminaba a Lucan, Kay y Bedivere, sentados en torno a la mesa, y a Arturo, en la cabecera. Pese a su palidez, el rostro de Arturo reflejaba determinación y sus ojos chispeaban. Los tres caballeros presentaban la misma expresión de exaltación y albergaban una sensación de destino cercano.
—Ginebra. —Arturo se puso en pie y se acercó a cogerle las manos. Vestido con una majestuosa túnica del color rojo de Pendragón, parecía envuelto en llamas dentro de aquel reducido espacio. En su cuello, antebrazos y cintura refulgía el oro, y Excalibur emitía un suave zumbido a su costado.
—Mi señor. —Ginebra devolvió el saludo e inclinó la cabeza ante los caballeros cuando estos se levantaron—. Lamento interrumpir vuestra reunión táctica.
Arturo sonrió a sus acompañantes con inconsciente afecto.
—Ya hemos trazado nuestra estrategia. Estábamos a punto de despedirnos.
Kay se dirigió hacia la puerta, seguido de cerca por Lucan y Bedivere.
—Buenas noches, señor. Mi señora.
Tras las reverencias de rigor, se marcharon.
Sobre el brasero, la olla de ponche permanecía casi llena, impregnando el aire con su aroma exquisito y penetrante. Al lado, había una bandeja con queso y carne, prácticamente intacta.
—Deberíais comer algo, mi señor —aconsejó Ginebra, advirtiendo las azuladas ojeras de Arturo—. Necesitáis reponer fuerzas.
Arturo la miró con una tierna sonrisa.
—En cualquier caso, hoy saldré bien librado.
—No lo dudo. —Ginebra se despojó de la capa y se desprendió la vaina del cinto. Dando un paso al frente, la depositó en las manos de Arturo, notando palpitar su poder—. Ahora los propios Grandes luchan a vuestro favor. Os envían esto.
El cálido resplandor de la vaina inundó la tienda. Arturo quedó sobrecogido.
—¿Cómo ha llegado hasta vos, Ginebra? —musitó sin color en los labios.
—Me la ha traído Morgana. —Estaba decidida a contarle su encuentro en el adarve palabra por palabra—. Ha estado aquí esta noche.
—¿Morgana? —repitió Arturo, estremeciéndose de la cabeza a los pies.
—Precisamente en un momento como este.
—¿Cuándo?
—Hace una hora.
Arturo intentó devolverle la vaina.
—Debéis llevarla vos, Ginebra. Estaréis presente en la batalla, la necesitaréis. Perteneció a vuestra madre antes de que Morgana la robase.
Ginebra movió la cabeza en un gesto de negación.
—Arturo, sois vos quien corre mayor riesgo de ser atacado. Yo simplemente observaré la batalla desde la colina más cercana. Morgana la ha devuelto para salvaros a vos, no a mí. Y es vuestra, Arturo, siempre lo ha sido. —Se aproximó a él y apoyó la mano en su antebrazo, notando correr por sus venas un perdurable amor—. ¿Recordáis nuestra boda, hace ya tantos años? Os la di entonces, y ahora os la vuelvo a dar.
—Ginebra... —Arturo tenía los ojos anegados en lágrimas—. Os portáis bien conmigo.
Y mal, Arturo, pensó ella. Nos hemos hecho mucho daño mutuamente. Pero no debe haber más dolor.
—¿Y me la ha traído Morgana? —Arturo estrechó la vaina contra su pecho—. Sí debe de querer salvarme, pues. —Una carcajada de incredulidad alteró su perplejo semblante—. Ginebra, ¿significa eso acaso que renuncia a la venganza?
—Eso creo.
Arturo echó atrás la cabeza y se llevó una mano a los ojos.
—¡Ha terminado, pues! ¡Alabado sea Dios, por fin nos veremos libres de esa amenaza!
Un rayo de esperanza iluminó el corazón de Ginebra.
—Siendo así, ¿parlamentaréis con Mordred para evitar la guerra?
Se produjo un largo y poco halagüeño silencio. Finalmente Arturo atrajo hacia sí a Ginebra.
—Lo intentaré.
Bajo la capa de Arturo, Ginebra se sintió abrigada y segura. Rodeando con los brazos su cuerpo grande como el de un oso, permaneció inmóvil y dejó flotar su memoria hacia el pasado. Arturo la tenía abrazada de ese modo cuando le pidió que fuera su esposa, cuando se encontraban para hacer el amor, cuando él partía hacia algún lugar. Sus anchos hombros y sus musculosos costados, sus piernas fuertes y sus poderosos muslos, habían sido para ella tan familiares como los suyos propios. Parte de la reconfortante sensación de otro tiempo volvió a invadirla al notar el roce de su túnica contra la mejilla y el calor de sus brazos.
—Sois un buen hombre, Arturo. Habéis hecho grandes cosas.
—Pero aún quedan otras por delante.
Apartándose de él, Ginebra vio reflejarse una nueva preocupación en su rostro, tan rígido como si fuera de mármol.
—¿A qué os referís?
Arturo señaló la vaina.
—Mordred presentó batalla convencido de que vencería. Pero si esto está en mi poder, saldrá derrotado.
Permaneciendo a un paso de Arturo, Ginebra puso toda el alma en su mirada.
—En ese caso no debe combatir. Vos le disteis la vida. No deseáis matar a vuestro único hijo.
—Nos traicionó a los dos, Ginebra —repuso Arturo con expresión sombría—, y ya no confío en él. Pero le propondré que negociemos. Mandaré a Kay y los otros con el mensaje inmediatamente. Y a menos que vuelva a traicionarnos, haré las paces con él.
Diosa, Madre, gracias.
Ginebra se acercó de nuevo a él y le rodeó la cintura con los brazos.
—¿Y también con Morgana?
Arturo contuvo la respiración.
—Ginebra, ¿sois consciente de lo que me pedís?
Ginebra no estaba dispuesta a flaquear.
—Os ama, Arturo. Siempre os ha amado. La vaina es un ofrecimiento de paz por su parte. ¿Sois capaz de perdonarla y hacer las paces?
—¿Las paces? —Arturo exhaló un suspiro como el último viento de Avalón—. Sí, debo hacerlo. Al final, todos tenemos que esperar el perdón.
Guardaron silencio por un largo rato. Finalmente Arturo le cogió la barbilla entre los dedos y le volvió la cara hacia la suya.
—¿Recordáis cuando lucía en todos los torneos las cintas representativas de vuestro favor y proclamaba a mi dama la más bella del reino?
Ginebra sonrió con lágrimas en los ojos.
—Lo recuerdo.
—¿Y no queréis ayudarme ahora a ponerme la armadura? Pronto amanecerá.
—Os ayudaré. —Cruzó la tienda hasta el soporte donde estaban las resplandecientes piezas de plata repujada en oro—. Aquellos fueron días de gloria, Arturo, y el mundo no los olvidará. Juntos concebimos un buen sueño, y este nunca morirá.
Arturo afirmó bien los pies en tierra, y ella le ciñó el reluciente peto sobre la malla plateada.
—¿Aunque muramos cuando nos llegue nuestra hora? —dijo él, pero hablaba sin miedo. Alto y distante, parecía haber dejado atrás esos pensamientos para ir a un lugar mejor.
—Eso es inevitable. Toda vida se rige por el ritmo del auge y la caída, y por tanto debe terminar un día. —Ginebra experimentó también una extraña sensación de trascendencia—. Pero, ocurra lo que ocurra, nosotros hemos visto los días de esplendor.
Prendió firmemente la vaina de su madre en el cinto de Arturo y percibió cómo aparecía en torno a él su cálida protección, semejante a un escudo. Quedó por fin armado de la cabeza a los pies, con el yelmo de plata rematado en oro bajo el brazo y Excalibur oscilando ligeramente a su costado. Permanecieron juntos y a solas una última vez.
—Besadme, Ginebra —rogó él.
Y ella lo besó con todo su corazón.
El sol se elevó en el horizonte, veteado de intenso rojo. A baja altura, unos negros nubarrones anunciaban mal tiempo antes del anochecer. En la llanura, dos pequeños grupos de hombres montados se aproximaban lentamente a través de la vasta extensión de hierba.
Bajo el estandarte de Pendragón, Arturo encabezaba la marcha en su bando. Observando acercarse a Mordred y sus caballeros, con la oscura masa de su ejército dibujándose tras ellos, Arturo supo que había sido un acierto restringir la negociación a unos cuantos representantes por facción. Con dos fuerzas hostiles cara a cara y prestas a la batalla, a la mínima provocación se desencadenarían las hostilidades. Una vez iniciado, era difícil detener un conflicto sangriento mientras seguía su curso. Y Arturo rezaba ahora a su Dios para que les concediera la paz.
Pero el hombre prudente tenía esperanzas de paz, y se preparaba para la guerra. Arturo no necesitaba mirar atrás para saber que su ejército, al igual que el de Mordred, estaba listo para entrar en acción a la menor señal. En el terreno en ligera pendiente que se extendía tras él hacia las montañas, todas sus tropas se hallaban en orden de batalla. Si fracasaba la negociación, Mordred atacaría. Pero una demostración de fuerza contribuiría a convencerlo de que las conversaciones debían llegar a buen puerto.
—Tened armados y en el campo de batalla a todos vuestros hombres, no dejéis nada en reserva —había ordenado a sus capitanes antes de marcharse—. Y no perdáis de vista ni un instante a la partida de Mordred cuando nos reunamos. Si veis espadas desenvainadas, atacad de inmediato. —Rió sin ganas—. Significará que Mordred ha vuelto a las andadas. Si eso ocurre, mi vida estará en vuestras manos.
Sus leales capitanes asintieron, tomando la orden a conciencia. Ahora Arturo cabalgaba por la llanura con la tranquilidad de saber que, a sus espaldas, todos los soldados estaban listos para intervenir. Pero no debería ser necesario, se recordó. Acariciando la vaina que colgaba a su costado, percibió con júbilo su secreta palpitación. Ahora que Morgana se había aplacado, todo era muy distinto. Su venganza había terminado, gracias a Dios. Siendo así, seguramente podría mostrarse generoso con su hijo.
Así, él y Mordred parlamentarían y harían las paces. Después renunciaría a perseguir a Lanzarote y volvería a entregarse en cuerpo y alma a Ginebra. Con el recuerdo de los dulces placeres del pasado, se dibujó en sus labios una amplia sonrisa. Esa mañana las cosas habían sido como en los viejos tiempos de su juventud. ¿Cómo podía haberse olvidado del gran amor que habían compartido en Camelot durante aquellas primaveras ya lejanas? Dedicaría su vida a recuperar aquel amor.
Y en breve el invierno daría paso a la primavera. Saldrían juntos a montar y celebrarían las fiestas de mayo como antiguamente. Volverían a organizar bailes en el gran salón por las noches, e incluso torneos, aunque ahora él tendría que dejar paso a los jóvenes. Pero por otra parte sabía que aún era capaz de entrar en liza casi con el mismo ardor que antaño. Conservaba prácticamente intactas las fuerzas de su brazo derecho, y su fornido cuerpo permanecía incólume. Arturo rió para sí. Aun siendo un anciano, no resultaría fácil superarlo... Entre esperanzas, evocaciones y olvido, Arturo siguió adelante, abandonándose a sus sueños.
Al otro lado de la llanura, Mordred y sus caballeros, con tensión apenas contenida, observaban acercarse a Arturo. Mordred apoyó la mano en la vaina que pendía a su costado, y una reconfortante sensación corrió por sus venas. Al colocársela al cinto en aquel lúgubre amanecer, había encontrado faltos de brillo sus colores oro y plata. Pero sabía que tan pronto como empezara el combate, la vaina cobraría vida. Y en el campo de batalla él sería el único inmune a la pérdida de sangre. Sonrió con ávida satisfacción. Sí, soy invencible. Muerte a mis enemigos. Yo no moriré.
Junto a él, Vullian se inclinó en la silla de montar y aguzó la vista.
—El rey parece muy satisfecho de sí mismo.
Mordred movió la cabeza en un gesto de asentimiento.
—Sí —dijo con parsimonia. Un instante después el gusano del miedo comenzó a perforar su cerebro. ¿Por qué será? Arturo sabe algo. ¿Es acaso una trampa?
Temblando, Mordred escudriñó las fuerzas de Arturo, apostadas detrás de él, listas para atacar. ¿Qué había que temer? También sus propios hombres estaban en sus puestos, impacientes por entrar en acción, un sólido y reconfortante muro de protección a sus espaldas. No existía el menor riesgo de emboscada, ni posibilidad de juego sucio. Aun así, Mordred se sintió impulsado a extremar las precauciones.
—Vullian —dijo entre dientes—, regresad a las líneas y ordenad a todos los capitanes que observen la negociación como halcones. Si ven asomar una sola arma, significará que nos han traicionado. Decidles que, en tal caso, ataquen de inmediato sin esperar nuevas órdenes.
—Pero sin duda el rey jamás se rebajaría a eso —comentó Vullian con expresión de asombro.
—¡Obedeced! —masculló Mordred con un respingo.
Vullian se alejó a medio galope, apagándose gradualmente el sonido de los cascos del caballo. Apresuraos, Vullian, pensó Mordred. Mi padre me odia y mi vida está en vuestras manos.
A pesar de todo, inclinó la cabeza y ofreció una respetuosa sonrisa cuando Arturo, Kay, Lucan y Bedivere se detuvieron ante él junto con el resto de los caballeros. En silencio, todos los jinetes desmontaron y se plantaron cara a cara entre la hierba.
El rostro de Arturo era una máscara de ira y desprecio.
—Mordred —dijo entre dientes. El nombre sonó como una maldición.
Mordred echó atrás la cabeza.
—Escuchadme, padre, os lo ruego...
Arturo lanzó un bramido de cólera.
—¡Traidor, no toleraré que me llaméis «padre»!
—¡No soy un traidor! Simplemente reclamé lo que consideraba mío.
—¿Cómo? ¿El control absoluto del reino estando yo aún vivo? —gruñó Arturo—. ¡Jovenzuelo insolente!
Mordred se esforzó por contener su enojo.
—Sólo pretendía velar por la seguridad del país hasta vuestro regreso.
—Si es que regresaba.
—Cierto, padre, temía por vuestra vida —admitió Mordred con lágrimas en los ojos.
—Temíais que volviera vivo, no que muriera, supongo que eso queréis decir.
Mordred dio un paso al frente y se postró de rodillas.
—Os suplico que me perdonéis, y que reconozcáis públicamente que soy vuestro hijo.
Arturo soltó una risotada de desprecio.
—¿Y cómo puedo hacerlo?
—Concededme lo que es mío por legítimo derecho. —Mordred se puso en pie de un brinco—. Proclamadme heredero vuestro por todas las islas. Luego permitidme que me siente junto a vos en las audiencias, para que todo el mundo vea que me habéis elegido como sucesor.
Arturo guardó silencio por un instante.
—¿Eso es todo?
—Una cosa más, mi señor. —Mordred se armó de valor—. Ha llegado el momento de que tenga mis propias tierras. Adjudicadme uno de vuestros reinos menores para que gobierne allí como rey vasallo vuestro. Las Humberlands, pongamos, o Gore, el territorio que vos prefiráis.
—Y si accedo —dijo Arturo, poniendo énfasis en cada palabra—, ¿os retiraréis de esta guerra, disolveréis vuestro ejército y haréis las paces?
Mordred no pudo evitar que un destello triunfal asomara a su mirada.
—¡Lo haré!
Arturo cerró los ojos. Entrelazando las manos, rezó por un momento. Luego esbozó una sonrisa de hastío.
—Todo eso y más será vuestro a condición de que os reconciliéis conmigo y os comportéis como mi hijo.
Abrió los brazos. Vacilante, Mordred avanzó hacia él. Cuando rodeaba con los brazos la espalda de su padre, su mano tropezó con la vaina colgada al cinto de Arturo. Estremeciéndose de terror, identificó con las yemas de los dedos su característica textura y percibió su resplandor. ¡Tiene la vaina!, se dijo. ¿Cómo es posible? ¿Quién se la ha dado? Deseó echarse a gritar, a llorar.
Pero enseguida encontró una pizca de consuelo: ¡No combatiremos! La vida volvió lentamente al corazón de Mordred. Arturo me ha perdonado. Quizá incluso me ama. Tal vez aún acabe todo bien.
—¡Padre! —exclamó, y lloró sin control en el hombro de Arturo.
Kay, sinceramente conmovido, cruzó miradas con Lucan y Bedivere. ¡Paz, gracias a los Dioses! ¡Qué celebraciones esperaban esa noche a los dos ejércitos!
Llorando sin pudor, Arturo echó un brazo a los hombros de Mordred y lo atrajo a su lado.
—Haced venir a un escribano —ordenó a Kay—. Pondremos todo eso por escrito antes de irnos.
Mientras hablaba, el sol se abrió paso entre las nubes. Débiles rayos de luz se derramaron sobre la escena. Bedivere volvió la cara hacia el sol para que su calor le secara las lágrimas.
—Es un augurio —musitó—. La Madre nos sonríe.
Los dos jóvenes caballeros que cerraban el séquito de Mordred comentaban con entusiasmo la noticia.
—¿Nuestro príncipe ha conseguido, pues, lo que quería? —dijo uno, sonriente, sin apartar la mirada de Arturo y Mordred.
El otro se echó a reír.
—Oíd bien lo que os digo, no tardaremos mucho en llamarlo rey Mordred.
Asestó un puñetazo en el hombro a su compañero con juvenil alborozo. Al moverse, oyó un susurro entre la hierba, y una víbora silbó y huyó de debajo de su pie. Sin pensárselo dos veces, el caballero echó mano a su espada. Resultaba peligroso despertar a una víbora durante su invernación. Era mejor matarla en ese mismo momento antes de que inyectara su veneno a alguien con una mordedura.
Desenvainó la espada, y el sol se reflejó en la hoja. Cayó sobre la serpiente, rebanándole la cabeza. Pero el cuerpo siguió retorciéndose, negándose a morir. Y a su vez los dos ejércitos apostados a ambos lados de la llanura cobraron vida temiblemente. Gritos lejanos y el ronco toque de los cuernos de guerra empezaron a oírse en la llanura.
Arturo alzó la vista horrorizado.
—¿Qué ocurre?
Mordred se volvió y vio a su caballero con la espada fuera de la vaina.
—¡No! —exclamó—. ¡Guardad esa espada!
Pero al instante comprendió que era demasiado tarde. Desde el centro del campo de batalla, su ejército estaba ya en marcha. Vio ondear en la vanguardia el estandarte de Vullian, exhortando a los soldados a atacar. El caballero había cumplido las órdenes de Mordred al pie de la letra, era obvio.
—¡No! —clamó Mordred.
Arturo, aterrado, se volvió hacia él.
—¿Me habéis traicionado otra vez, Mordred? ¡Oh, día aciago!
—¡Mi señor! —avisó Lucan, alarmado—. ¡Montad! Debemos regresar a nuestras líneas.
—¡Oh, Mordred! —rugió Arturo—. ¡Traicionero hasta el final! Queríais mi muerte. ¡Pues bien, señor, venderé cara mi vida!
Saltó a lomos de su caballo y desenvainó la espada. Excalibur rehiló en su mano, sedienta de sangre. Detrás de él se oyeron los gritos de guerra de cien mil gargantas, avanzando al son de mil tambores, cuando también sus hombres, enardecidos al ver la espada, iniciaron la ofensiva. Aquellos situados en las primeras filas corrían ya pendiente abajo, ansiosos por entrar en la refriega.
—¡Pendragón! —bramó Arturo, blandiendo la espada—. ¡Pendragón à moi, y muerte a mi hijo bastardo! —Obligó a volver la cabeza al caballo y se alejó al galope.
—¡A mí nadie me llama bastardo! —repuso Mordred a voz en cuello. Estaba en el centro del campo de batalla, alzando un puño amenazador en dirección a la silueta en rauda retirada de Arturo—. ¡Con esas palabras, Arturo, habéis firmado vuestra sentencia de muerte!
60
Ginebra lo vio todo desde lo alto de la colina. En una lenta eternidad de tiempo, observó el abrazo entre Arturo y Mordred, y segundos después apareció el destello de la espada. La paz por la que había rezado nació y murió en el mismo aliento. Un fragor sordo se elevó desde la llanura. El horror había comenzado.
La tenue claridad de un rojo amanecer bañó en sangre toda la escena. Los dos ejércitos avanzaban por el campo de batalla. Ginebra vio a los hombres como soldaditos de juguete, precipitándose hacia su muerte. En el cielo, grajos y cuervos volaban en círculo y graznaban, tras abandonar sus ramas sobresaltados por los enloquecidos gritos de guerra y el ruido del acero al entrechocarse. Por encima del estrépito se elevaba el lamento de las trompetas y el atronador redoble de los tambores.
Las dos masas de guerreros se encontraron en el centro de la llanura. Lanzando gritos de desafío, las primeras filas se embistieron con un brutal impacto que Ginebra sintió en su propia piel. Se le revolvió el estómago al oír el inconfundible chasquido del metal afilado contra la carne trémula. ¿Cuánto tiempo hacía que no estaba en un campo de batalla como aquel? Llegaban ya los alaridos de los moribundos.
Allí donde más reñido era el combate, vio ondear el estandarte de Arturo con su enorme dragón rojo gruñendo y alentando a la refriega. Bajo él se hallaba Arturo, rodeado por sus caballeros, con Lucan, Kay y Bedivere guardándole las espaldas.
—¡Pendragón! ¡Por Pendragón! —llegó a sus oídos a través del aire brumoso.
—¡Por el príncipe! ¡Por el príncipe! —respondían los hombres de Mordred.
Pronto se puso de manifiesto la igualdad de fuerzas de ambos bandos. El ejército de Arturo, poderoso y bien adiestrado, se movía con la soltura propia de los soldados con muchos años de servicio. Pero las tropas de Mordred, más descansadas y jóvenes, peleaban dejándose llevar por un salvaje impulso y entraban en acción con mortífero entusiasmo. En su flanco, los mercenarios sajones hacían su propia guerra. A hachazos y estocadas, avanzando como un solo hombre, elegían por propia iniciativa sus objetivos y procedían a aniquilarlos con espantoso júbilo.
Fue transcurriendo el día. Ahora Ginebra veía caballeros extenuados por el combate caer de sus monturas y sucumbir en la lucha a pie, yendo a hundirse en un mar de sangre. También los caballos se tambaleaban a causa de la fatiga y perdían pie en la tierra hollada, desplomándose y revolcándose en el barro y los restos de la carnicería. Otros corrían sin jinete, pisoteando a los caídos, gritando como seres humanos por el dolor de las heridas. Los cuervos graznaban y sobrevolaban el campo de batalla a gran altura, atraídos por el olor acre de la sangre.
El sol ascendió lentamente en el cielo, alcanzando su cénit sin perder la escalofriante tonalidad roja del amanecer. Empujados por el viento, los negros nubarrones flotaban de un lado a otro, proyectando siniestras sombras sobre las hordas en pugna. Desde su posición elevada y externa a la refriega, Ginebra permanecía inmóvil, distante como una diosa. Pero ¿habían sentido alguna vez los Grandes, o incluso la Madre de todos ellos, viendo sufrir a sus vástagos, lo que ella sentía en ese momento?, se preguntó.
Un ligero rocío se posaba sobre la llanura. Ginebra lo vio extenderse hasta el pie de los montes y envolver lentamente la loma donde ella se hallaba. Ahora los helados dedos de la bruma le acariciaban el rostro y bajaban por su cuello. El campo de batalla se desdibujó hasta perderse de vista, y era difícil precisar las posiciones de los dos ejércitos. Un indistinto miedo se adueñó de ella. Sin duda el combate debería haber terminado ya si Arturo iba a proclamarse vencedor.
Una extraña quietud se cernió sobre la loma. En el silencio, Ginebra oía el susurro de la temblorosa bruma. Los grajos enmudecieron, y sus graznidos dieron paso al sonido de un cuerno mágico. A continuación llegó una serie de notas agudas y lastimeras y un millar de quejumbrosos suspiros. Notó en la cara el gélido beso de una ráfaga de viento, y el aire se enfrió. Luego la brisa levantó la bruma como si fuera una cortina, y Ginebra vio un resplandor sobrenatural.
En la ladera apareció una gran cuadriga de bronce, desde la cual tres regias y altas figuras contemplaban la batalla. Las tres vestían de negro de la cabeza a los pies, y sendas coronas de oro mantenían sujetos sus velos negros. Por sus caras pálidas y grandes ojos parecían seres del Otro Mundo. Sin embargo todas estaban intensamente presentes y vivas.
Al frente se hallaba Morgana que, presa de una honda aflicción, se inclinaba hacia adelante para ver mejor la refriega. De la llanura se elevó un profundo gemido primigenio, como si todo el campo de batalla se lamentara de su carga de dolor y muerte. De pronto, Mordred surgió de la ensangrentada penumbra, en encarnizado combate con un caballero sajón. Luchaba con vigor y entusiasmo, desenvuelto, invencible. De un tremendo golpe, abatió a su rival. Pero el sajón, al caer, lanzó una desesperada estocada, y la punta de su hoja alcanzó a Mordred bajo el brazo. No podía ser más que una herida superficial a través de una rendija de la armadura, un golpe sin fuerza, asestado por un moribundo, pero Mordred se quedó paralizado, contemplando con expresión de incredulidad su propia sangre. Súbitamente se arrancó la vaina del cinto, echó atrás la cabeza y aulló como un alma traicionada. Inclinada sobre el carro, Morgana se llevó las manos a las sienes y lanzó a su vez un lamento en respuesta. Ver la angustia de Mordred a través de la bruma de sangre y lágrimas la afligía mortalmente.
Detrás de Morgana había una mujer de muy avanzada edad, su cabello recogido sobre la frente como un manto de nieve. Tenía el rostro de Morgana, y sus grandes ojos revelaban también una vida donde se habían mezclado el esplendor y la pena. Su austera apariencia era la de una reina nacida para mandar, pero una perdurable belleza suavizaba sus facciones. Durante treinta años Ginebra la había conocido como madre de Morgana y también de Arturo, la reina de Cornualles, en otro tiempo la bella Igraine. Se le heló el corazón. Sólo existía una razón para que Igraine estuviera allí para saludar a su hijo.
La tercera ocupante del carro era la más alta, pese a que muchas mujeres se verían pequeñas al lado de Morgana e Igraine. Sus vestiduras negras eran de una majestuosidad nunca vista en este mundo, y se movían con ella como criaturas vivas. En su corona se distinguían los destellos del oro y el cristal, y llevaba el rostro cubierto con un velo. Aun así, Ginebra adivinó tras la gasa los contornos de unos ojos del Otro Mundo, un luminoso aspecto, una sonrisa con mil años de antigüedad. Y una vez más oyó una voz de su pasado en Avalón, la de la Señora en su primera despedida de Arturo cuando le hizo una promesa de por vida: «Volveremos a encontrarnos, rey Arturo, no temáis. Cuando crucéis el agua por última vez, allí os veré.»
Ginebra se aferró a la rueda de su carro y, sin lágrimas en los ojos, fijó la mirada en la bruma, sumida en un profundo dolor. Morgana, Igraine la madre de Arturo, y la propia Señora: una cuadriga de reinas llegadas de Avalón para llevarse a Arturo a casa.
De repente Morgana echó atrás la cabeza y lanzó un alarido. Era el grito de un alma extraviada aullando a la luna, el lamento de una madre llorando por sus hijos. La reina Igraine alargó los brazos hacia su hija para estrecharla contra su pecho.
—Callad, pequeña —dijo con ternura. Pero tenía los ojos anegados en lágrimas.
La Señora alzó los brazos sobre las dos y volvió el rostro hacia el cielo. El sol desaparecía en un horizonte manchado de sangre, y la primera estrella vespertina brillaba en el oeste. Su voz grave y musical repicó como la llamada del destino.
—Es la hora.
La espectral cuadriga descendió por la ladera, recogiendo los últimos rayos de sol a su paso. La Señora se volvió justo en el momento en que se perdía de vista.
—Venid, Ginebra —dijo—, seguidnos. Debéis estar con nosotras.
—¡Kay, Kay! —llamó Lucan a voz en cuello, tirando de las riendas del caballo y señalando con la espada—. ¡Por allí! ¡Id junto al rey!
Kay sofrenó a su corcel y se levantó la visera en respuesta al aviso de Lucan. Su rostro era irreconocible a causa de la sangre y el sudor, y sus ojos no reflejaban más que desesperación.
—Llevo intentándolo desde hace casi una hora —contestó—. Pero esa banda de sajones se me resiste una y otra vez.
—También a mí —dijo Lucan con pesimismo, contemplando la espantosa escena.
En todas partes, siluetas con armadura giraban y golpeaban con los movimientos lentos e incontrolados de los hombres al límite de sus fuerzas. Kay se tambaleaba en la silla y temblaba de la cabeza a los pies. El combate de aquel día habría podido costarle caro a Kay, como Lucan sabía. Si lo hubieran dejado solo, pronto habría caído a manos de un rival más fuerte o a causa del dolor de su pierna maltrecha.
—Colocaos detrás de mí —gritó Lucan—. No os separéis de mí. Llegaremos hasta él.
No muy lejos, veían a Arturo, luchando en tierra. Había perdido el caballo hacía rato, como muchos otros caballeros cuyos animales habían sido víctimas de las largas lanzas del enemigo o las espadas cortas de los sajones. Al igual que los caballos, el estandarte de Pendragón había caído también hacía tiempo. Allí donde yacía pisoteado, Arturo se hallaba en furioso combate contra un escuadrón de sajones, peleando espalda contra espalda con Bedivere.
Lucan se metió de nuevo en la refriega y Kay lo siguió. Tenían que llegar hasta el rey a toda costa. Nunca antes, se lamentó Lucan, se habían visto separados de Arturo en lo más reñido de una batalla, y en numerosas ocasiones había salvado la vida al rey por permanecer a su lado. ¿Había combatido Arturo alguna vez sin sus tres acompañantes para cubrirle las espaldas?
Pero aquella batalla no se parecía a ninguna otra. Lucan movió la cabeza en un desolado gesto de estupefacción. Desde el primer momento la matanza había alcanzado tal magnitud que se había deshecho la formación de inmediato, y a partir de ahí cada cual había tenido que arreglárselas por su cuenta para sobrevivir. Las tropas de Mordred habían demostrado ser mucho más feroces de lo que esperaban. Estaban en todas partes y continuamente les llegaban refuerzos. Era obvio que el príncipe había despilfarrado a manos llenas el tesoro de Arturo para reunir legiones de guerreros. Por cada uno de los soldados de Mordred que Lucan mataba, diez más ocupaban su lugar en el acto. Por más que hiriera y mutilara, Lucan tenía la impresión de que combatían contra un enemigo que se crecía con mayor vigor cuanto más se lo atacaba.
Entretanto, los sajones, hablando en susurros a sus armas e invocando a sus Dioses de la guerra, habían eliminado fila tras fila a los leales soldados de Arturo. Muchos hombres honrados, abnegados padres o afectuosos hijos habían dejado este mundo para pasear por el plano astral sin más aviso que un sonido como el beso de una amante, al separarles la cabeza del tronco de un solo tajo un hacha sajona. Para los hombres del norte, la guerra era su religión, y matar, su rito sagrado. Lucan sabía que esa noche aquellos guerreros yacerían, dormidos o muertos, satisfechos de que sus antiguos Dioses se solazasen en el festín que se habían dado a lo largo del día. Y ahora que habían saboreado el placer de la matanza, ¿quién podría contenerlos?
—¡El rey! —exclamó Lucan para dar aliento a Kay y a sí mismo mientras se abría paso, apartando aquellos pensamientos de su mente. Ya habría tiempo de sobra de limpiar el reino de asesinos del norte cuando se venciera la batalla. Si se vencía, era el temor que lo atormentaba con creciente insistencia. Pero no lo admitiría mientras le quedara aliento en el cuerpo y fuerza para manejar la espada—. ¡Pendragón!
Echó una ojeada por encima del hombro, tranquilizándose al ver que Kay continuaba tras él. Ante ellos, a unos pasos, Arturo derribó a su adversario sajón y lo despachó de un golpe certero. Con un inmisericorde uso de las espuelas, Lucan llegó por fin junto a Arturo.
Con la respiración entrecortada, saltó del caballo y agarró a Arturo del brazo.
—Mi señor —dijo, jadeando y levantándose la visera—. Aquí tenéis, coged la brida. Debéis volver a montar de inmediato.
—¿Pendragón?
Arturo se volvió hacia él, su rostro cubierto de sangre. Tenía el yelmo partido a la altura de la frente y había perdido la visera. En medio de tanta sangre, el blanco de sus ojos ofrecía un sorprendente contraste. Enormes tajos en la armadura indicaban dónde habían perforado el metal los filos de hachas y espadas. Pero su carne seguía intacta. La vaina que llevaba al cinto había evitado todas las heridas.
Eso significaba que la sangre de su rostro procedía de otras venas. Un repentino temor asaltó a Lucan. Debía de ser ese aspecto el que le había valido a Arturo el sobrenombre de Saqueador Rojo en su juventud. Y a juzgar por el número de cadáveres amontonados a sus pies, conservaba casi íntegra la fuerza de su brazo.
El combate perdía intensidad a medida que la luz disminuía y los soldados exhaustos no podían dar más de sí. Pero Lucan sabía que ése era el momento más peligroso. Los caballos se resistían a las órdenes de los jinetes, negándose a avanzar cuando cada paso los obligaba a pisar un cadáver.
—¡Montad, mi señor! —insistió Lucan.
Rápidamente arrastró a Arturo hasta su caballo, y Arturo saltó a la silla y se revolvió en medio de la refriega, con Bedivere a su lado. ¡Gracias a los Dioses!
Lucan dio una palmada en la grupa al caballo para alejarlo de allí cuanto antes, y retrocedió con la sensación de quien ha completado un trabajo bien hecho. No vio al sanguinario sajón que se aproximaba a Arturo para atacarlo por la espalda. Tomó conciencia del peligro al oír un grito de consternación de Kay, que se abalanzaba hacia Arturo para proteger su flanco. Sin aliento a causa del esfuerzo, Kay se arrojó a la brecha y recibió el pleno impacto del hacha asesina.
El golpe destinado a Arturo derribó a Kay del caballo. Delante de él, Arturo siguió avanzando sin darse cuenta de lo ocurrido.
—¡Kay!
Lucan saltó hacia la pequeña figura que resbalaba entre los caballos para caer en medio del caos de hombres y animales retorciéndose en tierra. Llegó justo a tiempo de ver a Kay lanzar su grito de agonía, intentar levantarse y desplomarse definitivamente.
—¡Diosa, Madre!
Tambaleándose, Lucan se acercó a Kay y lo rodeó con los brazos, levantándole la visera para ver el rostro de su viejo amigo. Kay le obsequió con un asomo de su sarcástica sonrisa, pero en sus ojos se desvanecía ya la luz.
—Adiós, hermano. —Lucan inclinó la cabeza—. Esperad un rato en el Otro Mundo, y os enviaré al villano que ha osado quitaros la vida o me reuniré allí con vos yo mismo.
—¡Id, pues! —exclamó una gutural voz sajona.
Antes de que Lucan alzara la vista, una venenosa lanza le traspasó el cuello. Un resplandeciente haz de luz inundó su cerebro, y Lucan perdió para siempre la conciencia.
—¡Diosa, Madre, gracias!
Siguiendo a Arturo de cerca y, al igual que él, ignorando qué había sucedido a sus espaldas, Bedivere profirió una exclamación de alivio. Tenía la impresión de que habían pasado horas desde la última vez que vio a Kay y Lucan en la refriega. Nunca se había sentido más impotente, más solo. Ahora, gracias a los Dioses, volvían a estar allí.
Bedivere continuó abriéndose paso entre la turbamulta a golpes de espada. No debo perder de vista al rey, se dijo atemorizado por milésima vez. Empezaba a invadirlo una ingrata sensación de fracaso. Desde el principio, las cosas no habían ido como debieran. No les habían dejado espacio para maniobrar, había demasiados hombres y pocos caballos. Pero ¿bastaba eso para explicar el desenlace de una batalla en la que los muertos se amontonaban de seis en seis y ningún bando tenía claras perspectivas de victoria?
Los muertos superaban ya en número a los vivos en el campo de batalla. El combate tocaba ya a su fin, y sólo las almas más resistentes permanecían en pie. Arturo no tardó en perder su segundo caballo, viéndose obligado a proseguir la lucha en tierra. A través de la brumosa penumbra, Bedivere vio a Arturo abatir a su rival y detenerse después, apoyándose pesadamente en la espada. Sorteando cadáveres, Bedivere recorrió la distancia que lo separaba de Arturo.
—¡Mi señor! —llamó a voz en grito.
Arturo ladeó la cabeza con una extraña expresión de loco.
—¿Quién sois? —preguntó con voz ronca, sus ojos muy brillantes.
—Bedivere, señor. —Echó un vistazo al campo de batalla, cada vez más vacío a medida que los supervivientes se retiraban con la llegada del crepúsculo—. Se ha acabado, mi señor. He venido para llevaros a casa.
—Todavía no.
Bedivere miró en la dirección que indicaba la mano extendida de Arturo. En el extremo opuesto del campo de batalla se hallaba Mordred, apoyado también en su espada como Arturo. Jadeante, se había levantado la visera para recobrar el aliento, y sangraba copiosamente, pero seguía vivo.
Bedivere cogió del brazo a Arturo.
—¡Venid, mi señor! —rogó—. Mañana podréis ocuparos del príncipe Mordred si lo deseáis. No hay un solo lugar en estas islas donde pueda esconderse.
Pero Arturo había ya besado a Excalibur y la blandía en círculo por encima de su cabeza. Sollozando, maldiciendo, jurando matarlo, se encaminó hacia Mordred por aquel mar de sangre.
—¡Aquí, traidor! —avisó—. ¡Defendeos o morid!
Mordred alzó la cabeza y vio quién lo retaba. En sus labios se dibujó una sonrisa de siniestra belleza.
—Padre —dijo, exultante—. Me habéis llamado bastardo. Ahora os toca morir.
61
En trance, Ginebra siguió a la cuadriga de las reinas ladera abajo. A bordo de su propio carro, libre de toda emoción o pensamiento, se dejó arrastrar por la rareza misma de aquella visión y por la sensación de que las estrellas les deparaban aún algún nuevo acontecimiento. Con el anochecer, llegó el relente y se espesó la bruma. Pero la espectral cuadriga con sus tres regias ocupantes continuó imperturbable su descenso a través de la oscuridad.
A lo lejos oía los gritos del campo de batalla, el penetrante ruido de las espadas, y los gemidos, plegarias e imprecaciones de los moribundos. Pero luego el fragor perdió intensidad hasta desvanecerse por completo, y viajaron durante un rato en silencio, sin más sonido que el suave zumbido de las ruedas.
Más adelante la bruma comenzó a disiparse, y una ligera brisa agitó el aire. Luego se oyó el susurro del viento entre unos árboles invisibles, y poco después el monótono murmullo de una corriente de agua, acompañado del limpio aroma de berros y juncos.
Habían llegado a la orilla del río que delimitaba el extremo opuesto de la llanura. Morgana se apeó de la cuadriga y ofreció la mano a Igraine para ayudarla a bajar. La Señora se adelantó e hizo una seña en la penumbra.
—Venid, Ginebra.
Ginebra siguió a las tres figuras altas y radiantes camino abajo. La bruma se movía a su paso, a veces tornándose más impenetrable, a veces apartándose para revelar algún paisaje. Llegaron junto al agua y allí doblaron río abajo. Al cabo de unos minutos, la Señora volvió a alzar la mano y señaló hacia un bosquecillo cuyas ramas pendían sobre el cauce del río. Su voz grave sonó como si fuera música en la noche.
—¡Allí!
Una embarcación larga y negra aguardaba junto a la orilla.
Coronas de flores adornaban sus majestuosos costados, y dentro había un féretro real con forma de dragón en actitud de lucha, con cabeza y pies de dragón. Un baldaquín negro protegía el féretro por arriba, y todo en la barca era negro.
De pie en la proa, había un barquero vestido de negro, ya listo para partir. A juzgar por sus brillantes ojos medio ocultos tras el alborotado flequillo y las húmedas prendas de piel de nutria, era uno de los moradores del lago. Ginebra ahogó una exclamación. ¿Un barquero de la Isla Sagrada esperándonos aquí?, se dijo. Respiró hondo para serenarse. Al final, todos los ríos van a parar a Avalón.
En silencio, las tres reinas subieron a bordo de la embarcación. Una tras otra, ocuparon sus puestos en torno al féretro.
—Venid, Ginebra —volvió a llamarla la Señora.
Ginebra se acercó al borde del agua. La alargada embarcación se hallaba a sólo un paso de ella, y la Señora la aguardaba, tendiéndole una mano. A través de los pliegues del velo de la Señora, se veía una inconfundible luz en su mirada y su sonrisa. Ginebra no podía moverse. Su madre le había sonreído así al despedirse, y lo único que Ginebra conservaba de ella era ese adiós indeleble. Cada noche rezaba por volver a verla algún día. De pronto, un pensamiento la asaltó como una lluvia de invierno: Pensaba que venían a por Arturo. ¿Han venido acaso a por mí?
La humedad del río calaba hasta los huesos. Ginebra siguió paralizada en la orilla.
¿Ha llegado mi hora?
¿La de Arturo?
¿La de Lanzarote?
Diosa, Madre, quedaos junto a mí en un momento como este.
—Ginebra —insistió la Señora, con voz suave pero también imperiosa.
—Sí, Señora.
Tomó aire y subió a la embarcación.
El sol se ponía envuelto en un resplandor rojo. En el horizonte lejano empezaban a verse las primeras estrellas. Crudamente iluminados en tonos azul cielo y rojo sangre, los dos hombres se hallaban cara a cara en la llanura.
Arturo blandía briosamente a Excalibur. Pese al cansancio, una rara energía calentaba sus venas.
—¡Vamos, señor! —instó.
Mordred, transfigurado, irguió la espalda. Se había preparado para aquel momento durante toda su vida. Confiado, levantó la espada y sacó la daga.
Arturo tenía la vaina, pero la juventud y la destreza podían vencer a un anciano.
Y Mordred, como Arturo bien sabía, mantenía casi intactas sus fuerzas. A lo largo de todo el día, incluso en lo más encarnizado del combate, sus Dioses habían guardado su espalda y cabalgado en la punta de su espada. Había recibido algún que otro golpe, pero apenas había perdido sangre. Y tenía treinta años menos que el rey. Sin duda Arturo se acercaba a la última etapa de su vida, como revelaban las arrugas de su frente y los contornos de su boca. La exaltada expresión de sus ojos y sus extraños movimientos ponían de manifiesto su extremo cansancio. Era evidente que apenas se tenía en pie. Mordred vio temblar el brazo en alto de Arturo, y su ánimo cobró alas.
—¡Vamos, pues! —dijo.
En respuesta, Arturo trazó un arco preciso y reluciente con Excalibur. Mordred paró el golpe ágilmente y se desplazó hacia un lado. Pero la cantarina espada había previsto su movimiento, y de nuevo destellaba en el aire y caía sobre él.
—¡Vaya! —exclamó Mordred, y ahogó una risa. Todos sus músculos y tendones se tensaron en preparación para el combate a muerte. Fintando, agachándose y moviéndose con pies ligeros, arremetió contra Arturo con una fuerza atroz, acertando en su lento blanco las más de las veces.
—¡Diosa, Madre, salvad al rey!
De pie junto a él, Bedivere contemplaba la pelea horrorizado. Con su notable corpulencia, Arturo se resentía ya de los esfuerzos del día. Comparado con su rival, más joven y menos pesado, parecía encadenado a la tierra. Sin embargo Excalibur ejercía su magia, y la vaina impedía que las heridas de Arturo sangraran. Pero fue, sobre todo, su inquebrantable resistencia lo que permitió a Arturo imponerse gradualmente a Mordred.
Finalmente, un certero golpe hizo hincar las rodillas a Mordred. El miedo asomó por primera vez a los ojos del príncipe. Sin aliento, humillado, trató de levantarse. Pero Arturo se le adelantó, poniéndole la punta de la espada en la garganta.
—Mordred —gimió Arturo—, fuisteis el bastardo fruto de mi ciega lujuria, y Dios me ha castigado justamente por mi pecado. Pero ningún hombre puede cometer una traición y esperar seguir con vida. Encomendaos a vuestros Dioses y preparaos para morir.
¡Bastardo!, repitió Mordred para sí. Me ha llamado bastardo. Su cerebro estaba a punto de estallar. No podía tolerarlo más. Con un movimiento felino, se puso en pie de un salto y clavó la daga bajo el peto de Arturo, desde el costado, hundiéndola a fondo para traspasarle el corazón.
Por propia iniciativa, Excalibur fue al encuentro de su garganta y su vena. Mordred lanzó un alarido y retrocedió tambaleándose y llevándose una mano al cuello en un vano intento por restañar el rojo torrente que salía a borbotones de la herida. Ahogándose en su propia sangre, cayó de rodillas y al cabo de un momento yacía en tierra en medio de un charco de sangre.
—¡Mordred!
Con un aullido de desesperación, Arturo arrojó la espada y corrió junto a Mordred. Llorando, lo cogió en sus brazos. Mordred parpadeó y trató de sonreír. Arturo le quitó el yelmo abollado, le cubrió la cara de besos y le acarició el pelo.
—Mi señor... —Con impotente dolor, Bedivere permaneció inmóvil junto a Arturo mientras este se lamentaba sobre el cuerpo de su hijo moribundo.
La respiración del joven se hizo más débil, y su rostro tenía la palidez de los condenados. Bedivere entrelazó las manos y empezó a rezar. El corazón de Mordred ya apenas latía. Su agonía no se prolongaría mucho más.
Arturo, súbitamente tenso, se dio una palmada en la cabeza.
—¡Que Dios me perdone por no haber pensado antes en esto! —exclamó.
Febrilmente, se llevó la mano a la vaina y se la arrancó del cinto. Luego se la acercó a los labios para pronunciar una plegaria y la depositó sobre el pecho de Mordred. La herida abierta en la garganta del príncipe cambió inmediatamente de color y la hemorragia cesó. Volvió a respirar con regularidad y en su rostro se advirtieron señales de vida.
Pero sin la preciada vaina, la sangre manó del costado de Arturo. Simultáneamente comenzaron a abrirse las otras heridas de su cuerpo. Se irguió cuan alto era con una expresión triunfal y satisfecha en la mirada.
—Vamos, Bedivere —dijo.
Bedivere vio un espíritu a punto de abandonar la vida. Frente a él sólo se extendía el camino hacia la muerte.
—¡No, mi señor! —exclamó, temblando de la cabeza a los pies.
—Ha llegado la hora —respondió Arturo—. No puede ser de otro modo.
Con una dulce sonrisa, se agachó para recoger a Excalibur. Besó la hoja y se la colgó al cinto. Luego apoyó una mano en la cabeza de Mordred en un gesto de despedida. Una gran luz de amor brilló en sus ojos.
—Adiós, hijo mío.
Dándose media vuelta, llamó a Bedivere a su lado.
—Ayudadme un poco más si no os importa. Después de esto no reclamaré vuestros servicios por mucho más tiempo.
—Mi señor, permitidme que os lleve a Camelot. Aún podemos salvaros a vos y el príncipe.
—No, nunca más. Todo ha terminado. Ahora somos sombras, criaturas de la oscuridad. —La sonrisa de Arturo se contagió de la tristeza de sus palabras. Echó un brazo al hombro de su caballero y señaló la bruma con una trémula mano—. Al río, Bedivere. Allí nos esperan.
62
La negra embarcación se deslizaba en la oscuridad. En el cielo, las estrellas titilaban y cantaban. Ginebra iba de pie en la proa, aguzando la vista en un vano intento por ver a través de la bruma. Detrás de ella, no se movía un alma.
Flotando en la oscura corriente del río, se sintió en armonía con el tiempo. De pronto vio toda su vida, sus amores y sus alegrías perdidas en otro mundo hacía una eternidad. Lanzarote acudió brevemente a su memoria. Luego Arturo lo desplazó.
Al cabo de un rato, la embarcación se aproximó a la orilla. En lo más hondo del bosque, Ginebra vio un tosco refugio formado por un grupo de viejas encinas, cuyas bajas ramas se entrelazaban a modo de techumbre, ofreciendo cierta protección contra la intemperie. Mientras miraban en dirección a los árboles, aparecieron dos figuras, una de ellas tambaleándose bajo el peso de la otra.
Ginebra ahogó un grito. Con la ayuda de Bedivere, Arturo acudía a la llamada de la Señora.
—¿Aquí, mi señor?
Sus voces llegaban claramente a través de los árboles. Desde la barca, Ginebra oía cada palabra.
—Dejadme en tierra —dijo Arturo con voz entrecortada.
Bedivere se apresuró a obedecer. Sabía que cada palabra suponía un doloroso esfuerzo para Arturo. Había acarreado el enorme cuerpo del rey desde el campo de batalla, reparando en el rastro de sangre que dejaban sus pisadas. Allí supo que habían llegado al límite de sus fuerzas. Y temió haber llegado también al fin del mundo.
Reprimiendo el miedo, depositó a Arturo con delicadeza en el refugio de encinas. Con un suspiro, Arturo se acomodó y cerró los ojos. Un millar de arrugas surcaban su ancho rostro contraído por el dolor. Pero por fin empezaba a invadirlo una cierta sensación de paz.
—Atended, Bedivere —dijo con voz ronca—. Mis días han terminado, y la hermandad de la Tabla Redonda toca a su fin. Caerleon se desmoronará, y Camelot no existe. Mi viaje ahora apunta al oeste, siguiendo al sol poniente.
—¡No! —exclamó Bedivere.
—No os aflijáis. Fuimos el más noble grupo que el mundo ha conocido. Nuestra historia perdurará cuando incontables hombres hayan muerto.
—¡No nos abandonéis, mi señor! —Sollozando, Bedivere se vio abandonado y solo, un caballero andante sin señor ni hogar—. Sois nuestro señor. Sin vos carecemos de hogar.
Arturo le apretó la mano.
—Id en busca de Lanzarote y poneos a su servicio. Con gusto aceptará vuestra espada. —Esbozó una espectral sonrisa—. Transmitidle mis más afectuosos saludos y suplicadle perdón en mi nombre por mi falta de fe. Decidle que nos reuniremos en el Otro Mundo.
Bedivere movió la cabeza en un gesto de desesperación.
—Pero, mi señor, dejadme traer a un médico, y viviréis. También el príncipe Mordred, a quien sin duda habéis salvado la vida. Con Kay y Lucan, reinstauraremos la Tabla Redonda. Y luego...
—No, Bedivere. Di mi vida por la de Mordred al usar la vaina para restañar sus heridas, pero serán los Dioses quienes decidan si aceptan o no el regalo. Ocurra lo que ocurra, está escrito en las estrellas. Ahora coged mi espada Excalibur e id a la orilla del río. Una vez allí, pronunciad una plegaria a la Madre y arrojad la espada al agua.
Bedivere se apresuró a extraer la espada del cinto de Arturo. Pero de pronto su mente puso en duda lo que acababa de oír. Ahogó una exclamación.
—¿Arrojar a Excalibur al agua?
—¡Sí! —Arturo hizo una mueca de dolor—. Ahora mismo, sin pérdida de tiempo.
Aferrando la poderosa espada, Bedivere se abrió paso entre la maleza, cegado por el miedo y la confusión. Recordaba como si hubiera sido ayer el día en que Arturo sacó la gran espada de las aguas del lago.
¿Arrojar a Excalibur al río? ¿Cómo podía hacer una cosa así?
Antes de llegar a la orilla, supo que era incapaz de obedecer al rey. Arturo estaba fuera de sí. Se recuperaría y volvería a necesitar a su Excalibur. Kay y Lucan no se lo perdonarían nunca si cometía semejante atrocidad. Tampoco él mismo se lo perdonaría nunca.
No oyó el arrullo de excitación de la espada de plata cuando se acercaban al agua. Optó por enterrarla cuidadosamente bajo la hierba, amontonando encima hojas muertas para ocultar su resplandeciente hoja.
—¿Qué habéis visto? —preguntó Arturo cuando volvió.
Diosa, Madre, perdonadme. Bedivere respiró hondo y se dispuso a decir su primera mentira.
—He visto correr las aguas del río y llorar los sauces.
—¡Oh, Bedivere! —protestó Arturo—. ¿Queréis engañarme? Volved y haced lo que os he ordenado.
—Pero ¿por qué, mi señor? —dijo Bedivere, desesperado.
—Porque sólo así podrá mi alma dejar este mundo. Sólo así concluirá nuestra historia, y los nombres de Arturo, Ginebra y la Tabla Redonda quedarán inscritos para siempre en las estrellas. —Alzó una mano trémula—. ¡Ahora id!
Bedivere se alejó llorando como un niño. ¿Poner fin a la Tabla Redonda, poner fin a la vida de Arturo? ¿Cómo podía él cargar con ese peso en su conciencia? Allí donde había escondido la espada, se sentó en la tierra y, rodeándose las rodillas con los brazos, dio rienda suelta a su aflicción.
—Soy su caballero. Juré proteger su vida. ¿Cómo voy a ponerle fin ahora?
Finalmente se serenó y se puso en pie. Cuando regresó junto a Arturo, estaba preparado.
—¿Y bien? —preguntó Arturo. Sus ojos brillaban en la oscuridad.
Bedivere cruzó los pulgares tras la espalda.
—He visto agitarse las aguas y crecer las olas oscuras.
La mirada de Arturo se ensombreció.
—¡Oh, Bedivere! —se lamentó—. Me habéis traicionado dos veces. ¿Lo hacéis sólo por la empuñadura alhajada de Excalibur, u os proponéis llegar a rey con ella cuando yo muera?
Bedivere se arrojó llorando a los pies de Arturo.
—Mi señor, no es por ninguna de esas cosas. Sencillamente no quiero ser el caballero que ponga fin a vuestra vida.
—¿Poner fin a mi vida? —La voz de Arturo era poco más que un estertor—. O condenar a mi alma a vagar por el mundo sin los mundos. Cuando recibí la espada de manos de la Señora, juré devolverla a la Diosa cuando llegara el momento. Sólo así podré entrar en Avalón... si no es ya demasiado tarde...
—Perdonadme, mi señor.
Abochornado, Bedivere volvió sobre sus pasos. En la orilla del río, sacó a Excalibur de su escondite y eligió un punto en la margen opuesta.
—Diosa, Madre —dijo—. Escuchad mi plegaria. Mi señor el rey Arturo os ofrece esta espada, y con ella su alma para su eterno descanso. Tened la bondad de aceptar este obsequio porque es lo único que posee.
Con actitud reverente, besó la hoja de Excalibur. Luego la hizo girar tres veces sobre su cabeza. A la tercera, soltó la empuñadura cubierta de piedras preciosas. La espada voló por el aire nocturno.
Trazó un resplandeciente arco a través de la bruma y descendió hacia la negrura que la esperaba abajo. Pero antes de entrar en el agua, una mano asomó a la superficie, seguida de un brazo blanco. La invisible criatura atrapó la espada y la sostuvo en posición vertical, vibrando en la bruma. A continuación devolvió solemnemente el saludo a Bedivere, haciéndola girar tres veces en el aire. Tras un floreo final, la espada se hundió bajo la rizada superficie. Las aguas borbotearon por un momento y luego quedaron quietas de nuevo.
Esta vez Arturo lo felicitó sin darle tiempo a hablar.
—Ya se ha terminado —dijo con un suspiro.
Bedivere movió la cabeza en un humilde gesto de asentimiento.
—Así es, mi señor.
—Llevadme hasta la orilla, y ya no iré más allá.
Al borde del agua, Arturo yació con una sonrisa en los labios pero cadavéricamente pálido. Una luz brilló en torno a él, y las arrugas desaparecieron de su rostro. Se volvió hacia Bedivere.
—Nada de lágrimas. Me habéis servido bien. —Su sonrisa se tornó aún más plácida y la luz que lo envolvía adquirió un resplandor más intenso—. Adiós.
—Oh, mi señor, ¿vais a dejarme aquí solo entre mis enemigos?
—Todos nuestros enemigos morirán con nosotros. El mundo que conocíamos ha terminado.
Bedivere gimió y se mesó los cabellos.
—¿Y qué será de mí, señor?
—Consolaos pensando que simplemente voy al valle de Avalón para curarme de mis graves heridas. Allí descansaré con mis caballeros hasta que regrese.
Cerró los ojos. El aire se estremeció y arreció el frío. El rostro de Arturo adquirió una pureza marmórea y su cuerpo se relajó en el sueño eterno.
Ya no había sitio alguno para él en la tierra. Bedivere se puso en pie.
—Diosa, Madre —clamó—, ¿dónde estáis?
Río arriba, los sauces temblaron al oír el grito de dolor de Bedivere. La Señora hizo una seña al barquero.
—Ha llegado la hora.
La majestuosa embarcación avanzó por el río y volvió a la orilla. Bedivere se postró de rodillas y alzó las manos en oración. Contempló maravillado a las cuatro regias figuras vestidas de negro, pero Ginebra advirtió que no conocía a ninguna de ellas. La bruma le nublaba la vista.
En silencio, el barquero levantó el cuerpo de Arturo y lo depositó en el féretro. Sollozando, Morgana e Igraine lo amortajaron con delicadeza y se dispusieron a velarlo, una a cada lado.
La Señora se acercó a Arturo y le cogió la mano.
—Bienvenido, mi señor. Ésta será la última vez que crucéis las aguas. —Alzó el brazo y señaló río abajo—. ¡A Avalón!
La embarcación se puso en movimiento. Ginebra se agarró a la proa y fijó la mirada en la noche.
63
Avalón, Avalón, isla mística, hogar.
Las negras aguas palpitaban acompasadamente, arrastrándolos en su corriente. Aquí y allá se oía el lamento de un búho o el reclamo de una garza. Arturo yacía en el féretro, su respiración estable, sus ojos cerrados por el sueño. Sus facciones se habían relajado, y todas las huellas de la batalla habían desaparecido de su vestimenta. Observándolo desde la proa, Ginebra recorrió los contornos que tanto había amado, la ancha frente y el fuerte mentón, los rasgos francos y valientes de la verdad y la confianza. El noble rostro de Arturo se había liberado del conflicto y los pesares, y Ginebra veía en él una vez más las elevadas ambiciones de su juventud, la voluntad de hacer el bien, el resplandor visionario. Ni siquiera ahora el abundante cabello rubio se veía gris, sino dorado con brillos de plata, y caía en bucles hasta los hombros como siempre.
Sentada junto a él, Morgana devoraba con los ojos la figura dormida, su ávida mirada iluminada por un famélico amor. Mantenía la mano de Arturo entre las suyas y, maravillada, le acariciaba de vez en cuando la cara o el pelo. Detrás de ella, Igraine velaba por los dos, con una mano en el hombro de Morgana y la otra apoyada ligeramente en la cabeza de Arturo. En la popa, la Señora permanecía erguida como un lirio, alumbrando la noche con su resplandor.
Siguieron río abajo, avanzando hacia el oeste en la oscuridad. Pero llegado un punto las arremolinadas brumas se disiparon como si se acercara la mañana, y cada partícula de aire adquirió una claridad plateada. Se adentraron en un amanecer dorado, flotando entre praderas sonrientes y campos bien cuidados. Un interminable sol veraniego iluminó los frondosos bosques de robles y fresnos, y las orillas se poblaron del color blanco del espino, el árbol de la Diosa, eternamente en flor.
El sol rebasó el meridiano e inició su descenso. Las brumas se levantaron de las aguas y cubrieron las orillas, y la corriente se tornó más lenta a medida que el río se ensanchaba. El sutil aire de la primavera y el aroma rosa y blanco de las flores de manzano llegaron a Ginebra desde muy lejos. «Los manzanos han desaparecido —había dicho la Señora—. Los cristianos han desviado los cauces de los arroyos, y el lago ya no existe.» Sin embargo todos sus sentidos le decían que Avalón estaba cerca. Avalón, Avalón, isla mística, hogar.
Continuaron deslizándose sobre las aguas hasta la puesta de sol, flotando por un río rojo y dorado. A través de la bruma Ginebra vio los contornos del Tor, el gran monte modelado a imagen de la Madre yaciendo dormida, ocultando los secretos del mundo en sus herbosos costados. Por lo que ella veía, los ríos y arroyos desembocaban en el lago y las aguas de este lamían las orillas de la isla como siempre. Pero en realidad no era capaz de distinguir las dulces aguas de las brumas de su memoria. Sólo sabía que la gran isla se elevaba majestuosamente sobre el agua eterna y brillante tan verde como el cristal.
El sol se ponía cuando llegaron al lago. Toda Avalón se abrió a ellos como un sueño, llamándolos a través del aire impregnado por el aroma de las flores. En la periferia de su audición, captó leves sonidos de trabajos de construcción, el ruido metálico de la paleta contra la piedra, una andanada de órdenes de algún monje y las voces de los hombres. A través de la bruma, vio alzarse una gran iglesia sobre el Tor, atendida por una poderosa abadía, residencia de un millar de criaturas vestidas de negro con las cabezas tonsuradas. Vio sus viveros de peces, sus hornos de pan y sus palomares, sus ricos tesoros, sus limosnas para los pobres. Pero todo eso se hallaba en otro tiempo y lugar.
La embarcación penetró silenciosamente en el lago. La isla se abrió para recibirlos, y surcando el agua cristalina, entraron en monte hueco, en el país del eterno verano en el corazón del Tor. Ante ellos se extendían luminosas arboledas, cada rama colmada de hojas plateadas y fruta dorada. A lo lejos, sobre la cueva de cristal de Merlín, Ginebra vio florecer en la ladera el espino blanco. Y en la orilla los esperaban Nemue y Merlín.
La doncella mayor vestía de vivo color verde, cayendo las sedas como la lluvia hasta las sandalias que calzaba. Como siempre, llevaba expuestos al aire los brazos y el cuello, y cubría su cabeza un velo de gasa verde tan vaporoso como las brumas del Tor. Miró a Ginebra con profundo afecto.
—Bienvenidos seáis, y en especial el rey Arturo.
Junto a ella, Merlín observaba con un intenso brillo en sus ojos dorados. Al igual que Nemue, vestía elegantemente de verde bosque, su toga de terciopelo y sus largas mangas adornadas de hiedra y brionia. Lucía en sus manos los habituales anillos, con piedras azules y amarillas del tamaño de huevos de mirlo, y una diadema de oro con la divisa de Pendragón sujetaba su cabello. Apoyado en su larga varita de tejo, parecía un rey de los pies a la cabeza, y saludó a Ginebra como a una reina. Sus ojos de ágata revelaban una sincera cortesía cuando alargó el brazo para ayudarla a saltar a tierra y se inclinó para besarle la mano. Pero cuando su mirada se posó en Arturo, no quedó lugar a dudas sobre su profundo amor.
Detrás de Merlín y Nemue se arracimaba un grupo de doncellas del lago, todas vestidas de blanco y coronadas con medias lunas de oro. Cantando, se acercaron para levantar el féretro de Arturo. Con Morgana e Igraine a los lados, lo transportaron a través de los árboles y monte arriba. Pero a la entrada de la cueva de Merlín el círculo de piedras blancas había desaparecido. El espino blanco cubría toda la colina, y la abertura se había perdido de vista.
La pequeña procesión se detuvo. Al frente, el anciano hechicero alzó la varita y musitó las palabras del poder. Al surtir efecto el conjuro, las flores de espino se estremecieron y la tierra se abrió. En la ladera aparecieron dos colosales puertas, cuyos paneles labrados representaban las hazañas de los caballeros de la Tabla Redonda escena por escena.
Merlín agarró con fuerza la varita y volvió a susurrar sobre ella. Las puertas se separaron lentamente, dejando a la vista el espacio interior.
—Diosa, Señora... —musitó Ginebra. Contuvo la respiración y los ojos se le anegaron en lágrimas. No podía haber lugar mejor para el reposo de Arturo.
Bajo la ladera había una caverna de techo alto, un gran salón formado por la naturaleza pero más suntuoso que la obra más sublime surgida de la mano del hombre. El techo se elevaba como las cúpulas de Camelot y las paredes estaban revestidas de resplandecientes cristales blancos y rojos. El amplio espacio abovedado era un lugar de curación, destinado a proporcionar descanso tras los conflictos y paz tras las heridas de la batalla. Y, con creciente alegría, Ginebra vio que no estaría solo.
En el interior de la cámara había una mesa de piedra, y a la cabecera un sólido trono. La rodeaban asientos de piedra tallada para los caballeros de Arturo, cada uno de ellos coronado por un dosel con el nombre de su ocupante. A Ginebra le dio un vuelco el corazón al advertir que en cada asiento descansaba una espectral figura dormida. La Tabla Redonda volvía a estar unida, y la hermandad dormiría allí eternamente.
A la derecha de Arturo se sentaba Mordred, sus ojos cerrados, su rostro casi demasiado hermoso para contemplarlo. A la izquierda de Arturo estaba Kay, su semblante dormido tan intacto como Ginebra lo recordaba antes de que la herida de la pierna lo dejara inválido de por vida y atormentado por un permanente dolor. Al lado de Kay, Lucan parecía también el de antaño. Su cabello dorado rojizo nacía de una frente sin arrugas, la torques de oro de la caballería brillaba en su cuello, y una juvenil sonrisa se dibujaba en sus labios.
Candiles en forma de dragón iluminaban el cálido espacio, arrojando su luz desde hornacinas de las paredes y titilando desde el techo como estrellas. Paralizada, Ginebra recorrió las hechizadas formas sentadas en torno a la mesa: Sagramore, Griflet y Tor, Ladinas, Helin, Erec, Balin y su hermano Balan. Estaban todos allí como lo habían estado en vida. Pálido y trascendente, sir Galahad había llegado al final de su búsqueda. Frente a él, sereno como nunca lo había visto en vida, reposaba Gawain con sus hermanos. Gareth y Gaheris poseían en la muerte renovada dignidad, pero de los cuatro príncipes de las Orcadas era Agravaine el más cambiado. Ginebra vio en su cara pálida al hombre que estaba destinado a ser antes de que la envidia y el rencor consumieran su alma; ahora la oscuridad había abandonado su rostro de pronunciadas facciones, y era un hijo del que cualquier madre se enorgullecería.
Su madre... sí, Ginebra tenía la certeza de que Morgause se encontraba también allí. Y todas las madres de todos los caballeros de Arturo reunidas con ellos en su último sueño. Ya que allí estaban, notó entonces Ginebra, el anciano sir Niamh y su antiguo rival sir Lovell, junto con el rey Pellinore y sir Ector, el padre adoptivo de Arturo y padre de sir Kay. Por ancianos que fueran, también ellos habían tenido madres en otro tiempo. Y las mujeres que había concebido a aquellos héroes estarían ahora con ellos.
Merlín miró a Ginebra y sonrió.
—Están aquí todos, del primero al último. —Señaló el trono vacío con la varita—. Sólo faltaba el rey.
Morgana, Igraine y las doncellas se congregaron alrededor. Con actitud reverente, sentaron a Arturo en su trono a la cabecera de la mesa, ceñida a su cabeza la corona de Pendragón. Las doncellas le colocaron en las manos el orbe y el cetro y fijaron su estandarte encima de él.
Merlín se volvió hacia Ginebra.
—Ahora debéis despediros. Arturo se quedará aquí con nosotros, para dormir en paz. Tiene cuanto necesita ahora que los Antiguos le han devuelto a sus caballeros y su hijo. Pero a vos aún os falta camino por recorrer. Debéis regresar al mundo sobre la tierra.
Ginebra sabía desde el principio que ese momento llegaría. Pero a la hora de la verdad temblaba de miedo. Bajo la atenta mirada de la Señora, Morgana e Igraine, rodeó la mesa hacia Arturo y besó su frente dormida.
—Adiós, esposo mío y amor mío —susurró—. Que vuestro Dios os guarde hasta que nos reunamos de nuevo. —Se le quebró la voz y se volvió hacia Merlín—. ¿Qué será de él?
—Descansará hasta el momento de su regreso.
—¿Regresará?
La amarilla mirada de Merlín se posó en Arturo, llena de amor.
—Se recobrará de sus graves heridas. Reposará aquí, en las profundidades de este monte hueco, hasta que llegue el momento en que el reino corra peligro. Entonces sonará el cuerno de la guerra, y el rey y sus caballeros cabalgarán otra vez.
El alma de Ginebra se reanimó.
—¿Su nombre seguirá vivo en estas islas, pues?
—Hasta el fin de los tiempos. —Merlín desplegó una magnífica sonrisa—. Ginebra, la idea misma de que Arturo vela por el reino infundirá ánimos a nuestro pueblo para superar las difíciles pruebas que están aún por venir. La isla padecerá el acoso de muchos enemigos terribles, pero incluso en la hora más oscura reinará el espíritu de Arturo. Vendrán voluntades superiores a ninguna conocida hasta la fecha, pero cuando el postrer enemigo invada nuestras costas, el rey y los caballeros acudirán a su encuentro con la pleamar y harán retroceder la marea.
—Gloria al rey...
En torno al trono comenzó a oírse un evocador canto. En tono semejante a los latidos de la propia tierra, las doncellas ensalzaron la grandeza de Arturo en el campo de batalla y su esplendor en tiempos de paz. La Señora se adelantó y colocó a Excalibur en la mesa ante él, la empuñadura hacia su mano, las alhajas emitiendo destellos bajo la luz plateada.
—¡Adiós, rey Arturo! —exclamó.
El canto místico prosiguió. Esta vez las doncellas recordaron la juventud de Arturo, cuando era hermoso y fuerte, cuando la viuda y el huérfano estaban a salvo bajo su protección, y los caballeros envilecidos y los nobles codiciosos se abstenían de cometer fechoría por miedo a su espada. Tan pronto ascendiendo como reduciéndose a un susurro, sus voces rememoraron los años en Camelot, con sus días soleados y sus noches plácidas y jubilosas. Contemplando la figura dormida de Arturo, Ginebra revivió su amor por él, como hombre y como rey, desde el día en que los unió el destino.
Y a continuación vio su vida al lado de Arturo ligada a la historia de las islas, tanto la historia pasada como la futura. Gracias a la acción de ambos, una docena de pequeños reinos dispersos por los bosques, azotados por el viento y la lluvia, se unía para constituir algo superior a todos ellos por separado. Una nación en ciernes había venido a la vida bajo su mandato conjunto como rey y reina. Arturo había participado en su última batalla, pero la historia seguiría. Aquellas gallardas islas, diminutas afloraciones de roca en el borde de la tierra perdurarían a lo largo de los siglos, adentrándose en la resplandeciente bruma del mundo venidero.
La visión de Ginebra creció y se expandió. Las paredes de la cueva se desvanecieron, y vio los jardines de Avalón, campos verdes salpicados de vistosas margaritas, praderas engalanadas con el brillo de los botones de oro y la alegría de los niños jugando, niños con túnicas verdes como el bosque y estrellas en el pelo. Uno de ellos era Amir, supo Ginebra. Aguardadme, hijo mío. Un día también yo estaré aquí.
Más allá de los jardines, veía la gruta de la Señora, la caverna de los manantiales blanco y rojo. Sobre el lejano altar, radiantes en la oscuridad, había cuatro objetos dorados, visibles sólo en sueños: la copa de la amistad, la fuente de la abundancia, la espada de la justicia y la lanza de la defensa.
—¡Las reliquias de la Diosa! —exclamó Ginebra, llena de júbilo y miedo—. ¿Cómo han llegado hasta aquí?
La Señora desplegó su ancestral sonrisa.
—Fijaos, Ginebra. —Señaló hacia la cueva de los caballeros. Inclinada sobre Arturo, Morgana lo contemplaba con franca adoración—. Las trajo Morgana. Las ha devuelto a Avalón, como obsequio para asegurarse la admisión en la isla.
—Morgana se las quitó a Lanzarote mientras dormía —dijo Ginebra—. ¡Ella las tenía desde entonces!
La Señora asintió con la cabeza.
—Lo esperaba en el castillo del rey Pelles aquella noche. Lo engañó presentándose ante él bajo la forma de la vieja dama Brisein. Pero las guardó a buen recaudo para nosotras, impidiendo que cayeran en manos de los cristianos. Ahora vuelven a estar en Avalón, que es el lugar al que pertenecen.
Con expresión reverente, Ginebra fijó la mirada en los sagrados objetos: la gran fuente de oro repujado, la sólida copa de dos asas, la espada dorada y la refulgente lanza. Con la ayuda de ellos, la Madre había alimentado y reconfortado desde tiempos inmemoriales a cuantos acudían a ella, enmendando los agravios que habían padecido y abogado por sus derechos. En ese momento brillaban en la oscuridad como la llama de la fe. El alma de Ginebra se estremeció con una nueva visión, una nueva fe. Allí donde vivieran y amaran mujeres, las reliquias las acompañarían, allanándoles el camino. En la gloria del amor de las mujeres por los hombres, por sus hijos y por las demás mujeres, aquellos objetos nunca morirían.
La Señora le leyó el pensamiento.
—Mi labor ha concluido. Las reliquias están ya a salvo hasta el final de los tiempos. Debo irme.
Ginebra se sobresaltó.
—Pero si nos dejáis, ¿qué será de Avalón?
La Señora se volvió y sonrió.
—Mirad de nuevo, Ginebra.
En el centro del salón, Morgana rodeaba la mesa dedicando una delicada caricia o un susurro a cada uno de los caballeros. Al igual que los héroes dormidos, tampoco ella era ya como había sido. Sus ojos negros rebosaban vida, y en su rostro, el sufrimiento había dado paso a una humilde alegría. Ofreciendo sus cuidados a los demás, olvidándose de sí misma, Morgana estaba más hermosa que nunca antes. En sus continuas miradas a Arturo se traslucía con toda claridad su júbilo.
Observándola, Ginebra tomó conciencia de la realidad.
—Éste es el destino de Morgana —dijo—. Por fin está con el único hombre que ha amado.
La Señora movió la cabeza en un gesto de asentimiento.
—El camino de Morgana para llegar hasta aquí ha sido largo y penoso. Debería haber venido a Avalón de niña. La reina Igraine sabía que Morgana poseía unos dones especiales. Pero, en lugar de eso, el rey Uther la puso en manos de los cristianos. Ahora se halla finalmente en el sitio al que estaba destinada.
Ginebra adivinó entonces lo que iba a suceder.
—Morgana se convertirá en la Señora cuando os hayáis ido.
—Como estaba escrito desde su nacimiento. Los Antiguos así lo decidieron cuando el mundo era aún muy joven. No temáis, Ginebra, nunca más será vuestra enemiga. Ahora tiene a Arturo, y con ello su vida ha alcanzado la plenitud. —La Señora dejó escapar un suspiro—. Del mismo modo que mi labor aquí ha concluido. Soy libre de irme.
Un escalofrío recorrió a Ginebra.
—¿Adonde iréis? —preguntó.
La Señora se descubrió el rostro. Era como un amanecer. Ginebra apenas soportó la cegadora luz que inundó la cueva. Pero la Señora se desvanecía ya ante sus ojos.
—Adiós, Ginebra.
Detrás de ella, Ginebra vio sucesivas líneas de radiantes puntos de luz, cada uno un ser luminoso, una entidad viva de amor. En medio le pareció distinguir el rostro de su madre, sonriéndole con luz de estrellas en los ojos. Diosa, Madre. Traspasada por un lancinante dolor, Ginebra alzó los brazos.
—¡Señora, llevadme con vos! ¡No me dejéis aquí!
Las palabras de la Señora se desgranaron en el aire como perlas.
—La lucha de Arturo ha terminado. La vuestra todavía no. Nos separan muchas millas de Camelot. Pero vuestro lugar está allí.
El aire se estremecía ya ante Ginebra. El salón se disgregaba, los vergeles de doradas manzanas se fundían en el aire. Ante ella surgió la pared de espino blanco que cubría la cueva de Merlín, y se halló, sola y temerosa, en la dormida ladera del monte. Anochecía, y el mundo estaba desnudo y frío.
Las últimas palabras de la Señora tintinearon como la música de las estrellas.
—También a vos os llegará la hora, Ginebra. Cuando sea vuestro ocaso, estaremos esperándoos. Pero vuestro día aún no ha terminado. ¡Marchad, pues, a Camelot!
64
Amanecía cuando Ginebra regresó a Camelot. Rendida de cansancio, detuvo a su caballo en la periferia de la Gran Llanura. En el centro del campo de batalla, una solitaria figura deambulaba sin esperanzas entre aquellos que auxiliaban a los heridos y enterraban a los muertos. Llorando, se agachaba de vez en cuando para examinar a alguno de los caídos, y luego se echaba a llorar de nuevo al comprobar que su búsqueda era infructuosa.
Una profunda pena embargó también a Ginebra.
—¡Bedivere! —llamó.
Bedivere se acercó, y Ginebra vio el fin del mundo escrito en su rostro. Se apeó del caballo.
—Buscáis a Kay y Lucan —dijo con delicadeza.
—Sí, mi señora —confirmó él. Estaba amoratado por el frío y los dientes le castañeteaban de tal modo que apenas podía hablar.
—Descansan en paz. Están con el rey.
—Claro... —Bedivere no le preguntó cómo lo sabía. Alzó el mentón—. Siendo así, mi labor aquí ha terminado. Sólo quería darle sepultura dignamente. Ahora debo obedecer la última orden del rey e ir en busca de sir Lanzarote para ofrecerle mis servicios.
—Sir Lanzarote. —Ginebra sintió una punzada de dolor al oír su nombre. Procuró conservar la calma—. Seguramente sir Lanzarote aceptará gustoso el ofrecimiento. —Su voz le sonó extraña incluso a ella. Hizo un nuevo intento—. Estará encantado de tener con él en Pequeña Bretaña a un caballero de estas islas que le recuerde los viejos tiempos.
Ya que pronunció un solemne juramento y nunca podrá regresar.
Nunca.
No pudo seguir hablando.
Bedivere advirtió su tristeza. Aproximándose a ella, le cogió la mano y se la llevó a los labios.
—Que la Madre os acompañe, Majestad, adondequiera que vayáis —musitó, acentuándose su dejo a medida que hablaba—. Y adondequiera que yo vaya, rezaré por vos.
—Que la Grande os bendiga, Bedivere, y os permita llegar pronto a vuestro destino —dijo Ginebra con la escasa voz que le quedaba—. Habéis sido leal al rey hasta su último deseo. Cumplisteis su orden, y así constará en los anales de la historia para la posteridad.
En palacio, encontró a Ina pálida y tensa, pero todo estaba en orden y la administración general bajo control.
—Me dejasteis órdenes de que asumiera la responsabilidad del castillo —dijo Ina tan pronto como terminaron los trémulos saludos iniciales—, y no ha habido el menor contratiempo desde que os marchasteis. Sabemos que la batalla en la Gran Llanura causó numerosas bajas, pero aquí en Camelot hemos estado en paz.
Paz. ¿Volveré a estar yo alguna vez en paz?
—Me alegra oírlo —respondió con una forzada sonrisa.
Ina frunció el entrecejo.
—Excepto por...
—¿Qué?
Ina hizo un furibundo gesto de aversión.
—Se trata de los cristianos, señora. En vuestra ausencia, han estado aquí a todas horas. De un momento a otro exigirán que los recibáis.
—¿Los cristianos?
¡Diosa, Madre, no!
Pero nunca era buen momento para tratar con hombres como aquellos. Se examinó el vestido, sucio del viaje, decidió olvidarse de sus huesos doloridos.
—Venid, Ina. Ayudadme a cambiarme. Luego los recibiremos y les diremos que se vuelvan por donde vinieron.
En la antecámara, Silvestre y Iachimo permanecían sentados impasiblemente en un banco mientras el arzobispo se paseaba de un lado a otro. Lleno de resentimiento, no podía evitar la sensación de que debería ser al contrario. Un superior debería delegar tales angustias, y no padecerlas él mismo.
¡Arturo muerto! Señor, ¿es Vuestra voluntad, o es obra del diablo? Por milésima vez el arzobispo, movido por la ansiedad, entrelazó las manos para rezar. El rey había sido un buen cristiano, y la pérdida de un alma tan noble les costaría muy caro. Pero Arturo había sido más que eso: había sido un amigo. El arzobispo se sorprendió y entristeció al recordar que muy pocas personas habían ocupado ese lugar en su corazón. Echaría de menos el espíritu magnánimo de Arturo, su bondad, su cortesía. No volvería a haber una presencia tan noble en su vida.
Ahora forcejeaba con una aflicción tan profunda por la muerte de Arturo que sin duda debía de ser pecado. En fin, ya se flagelaría por eso más tarde. Y otro pecado aún mayor era, con toda seguridad, haber consentido que aquella guerra tuviera lugar. ¿Cómo podía explicarlo en Roma? Sabía con absoluta certeza que aquello pondría fin a su período de sacerdocio en aquellas islas. Le esperaba una celda de penitente, lo sabía. ¡Pero, para colmo, tener que ver a la concubina al frente del reino! Después de tantos esfuerzos, después de tener la victoria al alcance de la mano, pasar a estar a merced de una ramera que se había librado por muy poco de morir en la hoguera.
Y el arzobispo había cometido aún otro grave error, se reprendió severamente, y ese error era haber dejado vivir a la concubina.
Contrajo los pálidos labios. Ginebra no debía restablecer el culto a la Diosa en el reino. Debía convencerla de que los cristianos siempre habían respetado la voluntad de Arturo. Así, quizá, les permitiría proseguir con la labor que habían iniciado. Su alma se sublevó ante la idea de tener que suplicar de aquel modo. Pero ahora esa mujer era la reina allí y, muertos Arturo y Mordred, también en Caerleon. ¿Qué alternativa le quedaba?
—¿Señor?
El arzobispo notó que la criatura con cara de gato que servía a la reina le había hecho una reverencia con aire insolente. Bajo el legítimo gobierno de los hombres, ella y las de su clase serían las primeras en probar el látigo.
Ina le leyó el pensamiento y lo miró a los ojos. Bajo cualquier legítimo gobierno, señor, vos y vuestros látigos no seríais admitidos. Le hizo otra reverencia.
—Su Majestad la reina Ginebra os recibirá ahora.
En la sala de audiencias, Ginebra estaba sola en su trono. A su lado, el trono vacío pedía a gritos la presencia de Arturo, sin saber, por lo visto, que había muerto. Ginebra se aferró a los fríos brazos de bronce y notó que se le helaba el corazón. En adelante, la vida será siempre así.
El chambelán golpeó el suelo con su bastón.
—El arzobispo de Canterbury, el padre Silvestre y el hermano Iachimo —anunció.
Agitando ruidosamente el hábito al andar, el arzobispo se plantó en el centro de la sala.
—Vuestra Majestad. —La reverencia con que la saludó habría sido digna de cualquier corte. ¿Por qué estaba Ginebra tan segura de que él acudía allí movido por el odio?—. Nuestras más sentidas condolencias a Vuestra Majestad por la muerte de vuestro esposo. El difunto rey...
—Un momento, señor. —Ginebra se inclinó hacia él—. Arturo no ha muerto. Simplemente está dormido, curándose de sus heridas hasta el día de su regreso.
—Señora, para los cristianos no existe tal sueño. Y el rey creía con nosotros que hay un único camino, una única verdad, una única vida.
Estos hombres ignorantes de estrechas mentes, pensó Ginebra. ¿Una única vida, cuando cada uno de nosotros vive muchas vidas en una, y Arturo vivirá para siempre? Ginebra sonrió.
—El rey Arturo vive. Nunca morirá.
Las cosas no iban por buen camino. De pie tras el arzobispo, Silvestre miró al frente y mantuvo su ira bajo control. Él se había mostrado contrario a aquella visita desde el principio. Esa mujer era su enemigo. Nunca la convencerían. Pero el arzobispo había insistido en que debían intentarlo. Y sólo había que escucharlo ahora, perdiendo terreno por momentos y luchando aún por mantenerse a flote. Bueno, se dijo Silvestre, gracias a Dios es su trabajo, no el mío. Reprimiendo una cruel sonrisa, Silvestre cruzó las manos tras la espalda y se dispuso a disfrutar de la turbación de su superior.
—Sea como fuere, señora, como viuda del rey, o heredera, podríamos decir, sin duda desearéis cumplir su voluntad —decía el arzobispo con firmeza—. Y el rey Arturo nos prometió...
—Disculpadme, señor, ¿habéis dicho que mi esposo ha muerto?
El arzobispo permaneció en silencio. Ya habían tratado esa cuestión antes. ¿Estaba burlándose de él? O quizá simplemente le costaba aceptar la verdad, como solía ocurrir con las mujeres.
—Sí, en efecto, mi señora —respondió con toda la autoridad posible—. El rey resultó muerto en combate. Sabemos que ha muerto.
—Siendo así, la muerte anula cualquier promesa, ¿no es cierto? Por consiguiente, yo no estoy obligada al cumplimiento de ninguna promesa de Arturo.
¡Era astuta, la muy zorra! El arzobispo contuvo la respiración.
—Pero el rey no habría deseado dejaros sola en el mundo, sin nadie que os guíe. La Iglesia será un segundo esposo para vos, el Santo Padre será el padre que perdisteis hace mucho tiempo.
Ginebra alzó una mano.
—En mi país, sacerdote, las mujeres no recurren a sus esposos y padres para que dirijan sus vidas. Haré todo aquello que en conciencia juzgue correcto.
Santo Dios, ¿demolerá nuestras iglesias, nos expulsará del reino? El arzobispo conoció entonces, por vez primera, la desesperación. Podría despojarnos de nuestros tesoros, incitar al populacho para que nos matara.
—No tengáis miedo, sacerdote. Estáis a salvo entre nosotros. —Ginebra identificó sus temores y no se molestó en ocultar su desdén—. Vuestro Dios destruye a los otros; nosotros, en cambio, tenemos fe en el amor. No nos juzguéis desde vuestros miserables principios.
—¡Escuchad, señora!
—No, sacerdote. En mi corte sois vos quien ha de escuchar. —Ginebra se puso en pie, hablando con tono cada vez más enérgico—. Dedicaos a vuestros asuntos con la seguridad de que vuestras iglesias y vuestras vidas no sufrirán daño alguno. Pero, por vuestra parte, no perseveréis en vuestro empeño de erradicar el derecho del matriarcado. Aprended a honrar a las mujeres, y cuando hayáis aprendido, seréis bien recibido aquí. Hasta entonces, abandonad mi corte y no penséis en volver.
Hizo una seña a la guardia. Lívido de ira, el arzobispo salió custodiado de la sala. Aquello no lo acallaría para siempre, y Ginebra bien lo sabía. Pero por el momento le había dado al arzobispo tiempo para reflexionar.
Pero ¿le dejaría cada audiencia aquella misma sensación de soledad y agotamiento? Sin dar apenas explicaciones, dio por concluida la sesión. Mientras regresaba a sus aposentos por los pasillos de palacio, le salieron al paso un centenar de personas reclamando un poco de su tiempo, algunas con lágrimas en los ojos, bien por Arturo, bien por sus propias vidas. ¿Había terminado la guerra? ¿Volvería el rey? Estas y un millar de preguntas más detuvieron sus cansados pasos.
Por fin halló el refugio de sus aposentos, donde la aguardaba Ina con su inconmensurable amor y sus muchas atenciones. Con presteza, la doncella la ayudó a quitarse la ropa y la envolvió en una suave bata. Luego le frotó las sienes y las muñecas con pachulí y la dejó cómodamente sentada en un gran canapé junto al fuego.
—Ahora descansad, señora. Os avisaré con tiempo suficiente para prepararos de cara a la cena en el gran salón.
La cena en el gran salón, repitió para sí. Sí, tendría que estar presente. En adelante debería ejercer como rey y reina ante sus súbditos.
—Muy bien, Ina.
Recostó la cabeza.
Cuando la doncella se disponía a marcharse, llamaron a la puerta. Ginebra permaneció tendida en el canapé mientras Ina iba a ver quién era. Tenía náuseas y estaba demasiado cansada para moverse. No le quedaban lágrimas que derramar y tenía la sensación de que nunca más lloraría. Necesitaba hacer acopio de fuerzas y pensar en los demás. Mi destino sigue siendo el mismo, pensó. Debo preocuparme por el reino.
La puerta se cerró al entrar nuevamente Ina. Oyó unos indecisos pasos en el suelo. Al cabo de un momento se detuvieron junto al canapé, y alguien le cogió la mano. Y volvió a oír la voz que no esperaba oír nunca más.
—¿Mi señora?
65
Ginebra no había abierto aún los ojos, y estaba ya entre sus brazos. El roce áspero de su capa en el rostro, a ella se le antojaba suave, y su adorado cuerpo era fuerte, duro y cálido. Se había quedado sin habla. No fue capaz de emitir más que un entrecortado gimoteo. Pero finalmente consiguió llorar, y su agobiado corazón se desbordó.
—Chisss, chisss —musitó Lanzarote para tranquilizarla, y poco a poco las lágrimas dejaron de afluir a sus ojos.
Pero su alma tardó aún largo rato en apaciguarse. Por miedo a que desapareciera, se aferró a él, tirándole de la túnica, agarrándole la mano.
—Pensaba que nunca volvería a veros —dijo con voz ahogada, sin aliento a causa del dolor.
—Nunca es demasiado tiempo para hacer previsiones.
—Pero Arturo os desterró, para nunca volver. —Los ojos de Ginebra se abrieron a nuevas perspectivas del dolor—. Perderéis el honor. Estáis incumpliendo un juramento.
Lanzarote se llevó un dedo a los labios.
—No exactamente. Recordáis las palabras del rey.
—¿Os referís a lo que os dijo cuando os marchabais? —preguntó Ginebra con creciente nerviosismo.
En realidad, lo recordaba todo como si estuviera oyéndolo en ese mismo instante, tanto la sentencia de Arturo como la aterrada reacción de ellos dos.
«—Lanzarote, estáis desterrado de estas islas, para no regresar nunca más.
»—Arturo, habéis dado vuestra palabra. Habéis prometido a Lanzarote la libertad.
»—Le he prometido que podrá vivir con entera libertad, sí. Y la tiene. Tiene entera libertad para vivir en Francia.
»—Entonces dejaré el país y nunca regresaré.
»—Nunca en vuestra vida... mientras dure mi reinado.»
Ginebra abrió desmesuradamente los ojos.
—¿«Mientras dure mi reinado»?
Lanzarote asintió con la cabeza.
—El propio rey dijo que mi exilio se prolongaría sólo hasta el final de su reinado.
—Y ahora que él nos ha dejado, podéis volver... —Tenía un nudo en la garganta—. ¿Sabéis que cayó en combate?
—Chisss —siseó Lanzarote con ternura, y Ginebra advirtió en sus ojos el brillo de las lágrimas contenidas—. Venid, señora.
Lanzarote tiró de sus manos para ayudarla a levantarse y la condujo hacia la cama. Con extrema delicadeza, la tendió sobre las sábanas y le acarició el rostro, besándole los ojos hasta enjugarle las lágrimas. A continuación, su boca encontró la de ella en una docena de besos, tiernos pero ávidos. Y Ginebra volvió a echarse a llorar, y él la abrazó esperando a que se le pasase.
Luego, con delicada persistencia, empezó a acariciarle el costado, circundando la cadera y rozando el pecho con extrema suavidad. Poco a poco, Ginebra se sintió reconfortada, como una niña extraviada al regresar junto a su madre. Inactiva, contempló las velas hasta sentirse en armonía con las parpadeantes llamas. Después, lentamente, el dorado calor la invadió también a ella.
Con sus besos, Lanzarote saciaba un apetito que la había acompañado toda su vida. El ritmo ancestral y dulce comenzó a palpitar en sus venas a medida que su languidez daba paso a una necesidad más acuciante. El contacto de Lanzarote, incluso su aliento, despertaba ahora en ella un agónico deseo. Su cuerpo familiar, tan querido para Ginebra como el suyo propio, la excitaba como nunca antes. Algo único y extraño se desarrollaba entre ellos, y sus espíritus se elevaban cogidos de la mano hasta un lugar distinto.
Aun así, en su relación se palpaba también una tristeza, una desesperación. El amor de él, la necesidad de ella, causaban en el alma de Ginebra una honda escisión. La palabra «nunca» palpitaba en su mente como los latidos del destino. Cada uno de sus miedos la impulsaba a buscar a Lanzarote con creciente avidez. Entonces él se detenía y la serenaba, obligándola a tomárselo con calma, negándose a apresurarse, por más que ella, anhelante, gimiera y llorara. Cuando por fin la tomó, ella se abrió a él como nunca antes. Lanzarote entró en su cuerpo y poseyó hasta su alma.
Después permanecieron tendidos sin hablar, contemplando un sol invernal hacia su ocaso. En la antecámara, como Ginebra sabía, Ina debía de estar encendiendo las velas y preparando el fuego. Pronto sería la hora de la cena, y el mundo exterior llamaría a su puerta. El mágico momento había terminado, casi pertenecía ya al pasado. Y el dolor que se anunciaba en el futuro era casi insufrible.
En la claridad del sol poniente, Ginebra observó su adorado perfil, llorando en sus adentros. ¿Cuántas veces había intentado capturarlo así, fijar esa imagen en su mente para llevarla consigo en los largos días de soledad? ¿Cómo podía resistir lo que tenía que hacer? Sabía que debía hablar, pero era incapaz de pronunciar una sola palabra. Sólo un poco más, se decía, sólo un momento...
—¿Mi señora? —dijo Lanzarote, soñoliento, mientras se desperezaba. Luego volvió a abrazarla.
—He de levantarme.
Lanzarote percibió la tensión en el cuerpo de Ginebra y sonrió.
—Señora, ahora podéis descansar. En adelante estaré siempre a vuestro lado. Os llevaré a mi reino, y gobernaremos allí como rey y reina. Sois mi señora, y ahora yo podré ser vuestro señor.
—No, Lanzarote —contestó Ginebra. Fue la decisión más difícil de su vida.
Lanzarote quedó atónito.
—¿No?
—No puedo marcharme con vos. —Una intensa amargura sacudió a Ginebra—. Arturo dormirá en paz eternamente en Avalón, pero ha dejado dos reinos sumidos en la destrucción. Los muertos, amontonados de seis en seis, cubren la Gran Llanura de Camelot. Caerleon ha perdido a sus barones y caballeros. Los reyes vasallos esperan mi intervención. ¿Quién pondrá remedio a las heridas de este país si yo me voy?
Lanzarote se sonrojó, enojado con ella y consigo mismo.
—No pretendía anteponer mi reino al vuestro. Aquí sin duda hay una gran labor pendiente, y estoy dispuesto a colaborar con vos en cada etapa del camino.
—No, Lanzarote —repitió Ginebra, con no menos dolor que antes.
—¿Cómo? —protestó él, airado—. ¿Estáis diciéndome que no puedo quedarme a vuestro lado?
Ginebra cerró los ojos.
—Sí. No podemos estar juntos. Debéis iros.
—¡Miradme! —Lanzarote se incorporó y la cogió por los hombros, loco de dolor—. No podéis hablar en serio.
—Lanzarote, yo... —empezó Ginebra, pero no pudo seguir.
Él la sacudió frenéticamente.
—¡Explicaos, señora!
—No tengo elección. Sencillamente ha de ser así.
En un arrebato de ira, Lanzarote la apartó de sí con vehemencia.
—Una reina siempre tiene elección. —Con la respiración entrecortada, se mesó desesperadamente los cabellos—. ¡No me amáis!
—¿Eso creéis? Hemos conocido ese momento en la esencia del amor en que dos corazones laten como uno solo.
Lanzarote estaba cegado por el asombro y la incredulidad.
—¿Y os comportáis así a pesar de eso?
—Oh, Lanzarote. —Ginebra se incorporó también—. Ni siquiera ahora soy libre. Todos saben que Arturo está en Avalón, que no ha muerto sino que duerme hasta que llegue la hora de su regreso. ¿Qué efecto causaría si yo viviera aquí en manifiesto adulterio con su caballero... su amigo?
Lanzarote le cogió las manos.
—No es necesario que se sepa públicamente. Podríamos mantener la cautela.
—Las personas más cercanas lo sabrían. ¿Cómo iba a exigir lealtad a los hombres de Arturo?
—Os proporcionaré batallones de hombres a mi servicio, caballeros de Benoic, que os jurarían lealtad hasta la muerte.
Ginebra negó con la cabeza.
—He de restablecer la Tabla Redonda y armar nuevos caballeros, hombres de estas islas, que darían su vida por esta tierra.
—¿El país? —repitió Lanzarote, colérico. Le chispeaban los ojos—. ¿Ése es mi rival, pues? ¿Vuestra amada tierra?
Ginebra se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Fuera, los resplandecientes montes y umbríos valles se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El verde paisaje se estremeció ante sus ojos, y vio a los seres fantásticos salir de sus huecas montañas y sus valles en el brumoso origen de los tiempos. Su labor había consistido en crear una tierra tan fantástica como ellos, y todo el mundo sabía que lo habían logrado con creces. Luego llegaron los primeros moradores al grupo de islas rodeadas por el mar, los oscuros hijos de los Antiguos, deslizándose en silencio por las marismas como nutrias, refugiándose en sus escondrijos secretos cuando se inició la invasión de los romanos. Después llegaron los guerreros, los hombres astados del norte, y luego nuevos invasores, trayendo fuego y sangre. Una ola tras otra rompió en la maltrecha costa, y la tierra sobrevivió a pesar de todo.
La tierra. Ginebra nunca se cansaría de la danza mística de cada estación, la fertilidad de la primavera y el verano, la madurez del otoño y la decadencia del invierno. La prímula al lado del camino siempre susurraría a su corazón, como oiría asimismo el poderoso rugido del roble. Los plácidos ríos y las relucientes brumas la llamarían, los fuertes vientos y la resplandeciente escarcha darían calor a su espíritu en los días más fríos.
La tierra. Sus aguas son la sangre de mi alma; sus soleados campos y boscosos montes, mi carne y mis huesos. Mis hermanas son las palomas posadas en los árboles; mis hermanos son el lince de ojos brillantes, el zorro, el oso. Al igual que los druidas, ahora oigo el bullicio de las hormigas mientras se disponen a emprender su trabajo, el ronroneo de las libélulas al aparearse y el zumbido de las mariquitas que se apresuran en volver a casa. Toda la progenie de la Madre es ahora mi familia, todos los reinos de los dioses están abiertos a mí a través del amor de la Madre.
Así que mi mayor anhelo es vivir en armonía con esta tierra querida, viendo sus montañas como mi propia columna vertebral, sus flores como mi corona y ornamento, sus piedras como mi pan, cuanto crece en ella como mi alimento. Y después de mí vendrán otros, hombres y mujeres que amarán y servirán a esta tierra y darán sus vidas por conservar sus verdes acres y lucharán contra los enemigos de esta tierra hasta el último aliento.
Y así será hasta el final de los tiempos.
—La tierra, sí —repitió ella, en trance—. Antes que con vos, antes que con Arturo, me casé con esta tierra. Es un matrimonio místico que nadie puede romper.
Se volvió hacia él y le tendió las manos. En una lucía el antiguo anillo de las reinas del País del Verano, usado por estas desde tiempos inmemoriales; en la otra, el ópalo que le había obsequiado Arturo en la primavera de su amor. Se llevó a los labios uno y después el otro.
Al alzar la vista, vio la afligida mirada de Lanzarote fija en ella.
—Sois el amor de mi vida —se limitó a decir Ginebra—, pero yo soy la madre de esta tierra.
De pronto Lanzarote sintió la implacable fuerza del amor de Ginebra, sintió que penetraba en cada una de sus fibras, que le separaba los tendones de los huesos. Supo, no obstante, que estaba destinado a amarla por más angustias y pesares que su propio corazón concibiera. Dejaros es una vieja herida de esta guerra, deseó decir Lanzarote. Pero no quería aumentar el sufrimiento que advertía en sus ojos.
—¡Así sea! —Echó atrás su alborotado cabello con una insensata carcajada—. En ese caso, señora, si he de marcharme, dadme algo que me sirva para recordaros. —Tendió los brazos. Con precaria serenidad y tono imperioso, añadió—: Venid a mí y permitidme que os ame una vez más antes de partir.
EPÍLOGO
Y ahí podría haber acabado la historia, y algunos sostienen que en efecto ése es el final. Pero los Antiguos, en su extrema sabiduría, nunca dejan tales cosas en manos de los mortales. El destino gira a su antojo, y nada puede detener la rueda.
La noche transcurrió en medio de ráfagas de recuerdos compartidos en susurros, besos sin límites y un millar de brillantes lágrimas. A lo largo de toda la noche la luna contempló sonriente sus estrechos abrazos, y al final Lanzarote montó en su corcel y partió. Los amantes se separaron llorando en un amanecer sin vida, el mundo giró, y empezó un día más gris.
Después Ginebra cabalgó hasta la Gran Llanura para asegurarse de que todos aquellos que habían caído en la última batalla de Arturo recibieran honrosa sepultura y todos los caballeros de Arturo fueran llorados como merecían. Se enterraron asimismo los restos de la Tabla Redonda, puesto que aquella gran hermandad de caballeros ya no existía.
A continuación la reina se entregó por entero a los vivos y la construcción de un nuevo reino. Primero convocó ante el trono a los seguidores de Mordred y les concedió un mes para abandonar el país, advirtiéndoles que si seguían allí transcurrido ese plazo, no esperaran misericordia por parte de ella.
El año entró en su etapa final, e intensos fríos cubrieron la tierra de hielo. La nieve y la escarcha bloquearon todos los caminos y ríos, y los montes y valles quedaron dormidos bajo sábanas de nieve. Las tempestades azotaron el mar Estrecho, y ningún barco pudo salir de puerto. Hombres y animales permanecieron acurrucados para darse calor, el fuego rugió por los cañones de las chimeneas, y el mundo entero se sumió en un sueño hechizado.
En todo el país, sólo la reina hizo acopio de fuerzas y emprendió viaje. Los días eran cortos, los caminos fríos e inhóspitos, pero el amor de sir Lanzarote la acompañaba allí adonde iba. En la noche de su separación, sus almas se habían besado en una unión superior a la que sus cuerpos habían conocido antes.
—Esta noche la Madre está con nosotros —había susurrado Ginebra al oído de Lanzarote.
—Sí —había contestado él, y luego la había amado de nuevo.
En su recorrido bajo la nieve, la lluvia y el granizo, Ginebra visitó todos los reinos uno por uno. En cada gran salón de cada rey vasallo, explicó que Arturo dormía en Avalón, y en todas partes fue aclamada como única soberana y reina suprema. Los reyes vasallos se apresuraron a postrarse de rodillas ante ella y jurarle lealtad hasta el día de su muerte. Y los hijos de estos le ofrecieron sus espadas, y a quienes consideró dignos del honor, los aceptó como miembros de la nueva Tabla Redonda, su propia hermandad de caballeros.
Después Ginebra renunció a los grandes salones donde corrían el vino y la hidromiel y donde los bardos reales cantaban a caballeros y reyes y reinas del pasado, y se centró en los pequeños hacendados y los agricultores, por pobres que fuesen, para instarlos a sembrar sus campos y abonar la tierra. En cada ruinosa casa de labranza o labrantío, huerto, establo o granero descuidados se detenía para dar aliento a aquellos cuyo trabajo debía infundir vida a la tierra. Y ellos, en respuesta al amor de la reina, se pusieron manos a la obra, cultivando y plantando y segando como nunca antes.
Al final regresó a Camelot en un mundo de floreciente verdor, los tiernos brotes de los cultivos alegrando ya la tierra famélica. Y deleitándose, en el frondoso milagro y el esplendor de la primavera, un día Ginebra descubrió que la Madre no reservaba su amor sólo a la tierra. En su última noche con Lanzarote, la Diosa había estado sin duda con ella. Una nueva vida surgía bajo el corazón de Ginebra.
Estaba encinta, y el niño que llevaba en su vientre era de Lanzarote. Y cuando la primavera dio paso al verano y las estaciones se sucedieron, Ginebra se llenó y floreció como la tierra. Al llegar el otoño, tras un parto largo y difícil que la puso a las puertas de la muerte, la Madre bendijo sus dolores con el fruto de sus entrañas.
—Tenemos una princesa —susurró Ina con una mirada radiante.
Y todos dieron por supuesto que la nueva señora del País del Verano debía llamarse Mair Macha, el Cuervo de la Batalla, como la madre de su madre en la línea sucesoria de las reinas.
Y un niño debía conocer a su padre, y un padre a su hija, el inesperado obsequio de la Grande. Así pues, tan pronto como la primavera abra las aguas del mar Estrecho, Ginebra se embarcará con rumbo a Francia. Desde su marcha Lanzarote nunca ha dejado de enviarle mensajes de amor y añoranza a los que ella ha contestado gustosamente. Ahora Gaheris tiene una noticia que no puede confiar a la pluma y la tinta.
Así que cuando lleguen las festividades de mayo con sus hogueras y sus flores, Ginebra acudirá a su lado. El país se halla en calma, todos los reinos están en paz, y todas las islas la conocen como su reina suprema. Una reina puede visitar a un rey vecino en interés de la paz. Y en bien del amor y la risa y el júbilo de los corazones unidos para no separarse nunca más.
Con el tiempo les llegará otro hijo, quizá más. Pero ahora ya amantes eternos, vagarán por siempre en el mundo más allá de los mundos. Ginebra nunca notará los cabellos grises en la espesa mata castaña de su siempre atractiva cabeza, y Lanzarote no verá las hebras de plata en la apretada melena de la señora que para él es toda oro. Mutuamente fascinados, han descubierto la entrada secreta a la casa del amor y ya nunca la abandonarán. Y las flores siempre se abrirán por ellos en Avalón y todos los verdaderos amantes encontrarán allí la paz.
Y en primavera, cuando los caminos del bosque vuelvan a ser transitables y los montes se vistan de intenso verde, Merlín despertará en las profundidades de su caverna. Llamará a su mula blanca y emprenderá de nuevo viaje, buscando, vigilando, guardando, porque ésa es la misión de Merlín. Viajará a la región lugdunense y luego a la Isla del Oeste, a cualquier parte donde se conserve la Antigua Fe. Nunca cejará en su eterna labor: a través de él, Pendragón vivirá para siempre, y Arturo nunca morirá. Y adondequiera que Merlín vaya, todos los bardos y druidas, todos los tejedores de sueños y todos los servidores de los Grandes, contarán leyendas de Arturo y Lanzarote y la reina Ginebra. Pues estos amantes, juntos concibieron un sueño dorado, y nunca morirá.
Aquí termina la historia sin principio ni final.
Anno Dominae Magna Mater MM
Los personajes
Añadidos a la lista de personajes
Abad, el padre: superior de la abadía de Londres donde Arturo fue coronado rey, jefe de los monjes cristianos en Bretaña, implacable enemigo del culto a la Madre y de la Señora del Lago, más tarde arzobispo de Canterbury.
Almain, sir: caballero de la Tabla Redonda, perdido en la búsqueda del Santo Grial.
Angres de Fréhel, sir: caballero de sir Lanzarote, llegado desde Benoic, en Pequeña Bretaña, para ayudar a Lanzarote en la batalla de Joyous Garde, y quien derriba del caballo a Arturo.
Anselmo: erudito cristiano y monje de la abadía de Londres, exégeta bíblico y consejero del padre abad.
Balan, sir: caballero del rey Arturo, hermano gemelo de Balin, perdido en la búsqueda del Santo Grial cuando él y su hermano se mataron mutuamente por error.
Balin, sir: caballero del rey Arturo, hermano gemelo de Balan, perdido en la búsqueda del Santo Grial cuando él y su hermano se mataron mutuamente por error.
Blithil, sir: caballero de la Tabla Redonda, seguidor de Mordred.
Bonifacio, cardenal: en otro tiempo monje de la abadía de Londres, enviado como primer emisario cristiano a la Señora del Lago en Avalón, posteriormente estrecho allegado y consejero del Papa de Roma.
Brisein, dama: primero aya y después dama de compañía de la princesa Elaine de Corbenic; anciana cuyo cuerpo es usurpado por el hada Morgana.
Brunor de Gretise, sir: caballero y señor de una vasta heredad que mantiene las costumbres de la caballería andante y aloja a Gawain y sus hermanos durante la búsqueda del Santo Grial.
Elaine, princesa: hija del rey Pelles de Terre Foraine y señor del castillo de Corbenic, madre del hijo de Lanzarote, Galahad, princesa del Santo Grial marcada por el destino para concebir al caballero virgen que encontraría el Santo Grial.
Erec, sir: caballero de la Tabla Redonda, perdido en la búsqueda del Santo Grial.
Galahad, sir: el Hijo del Santo Grial y el caballero virgen engendrado por sir Lanzarote y Elaine de Corbenic mediante las artes hechicerescas del hada Morgana, para cumplir una profecía hecha a su abuelo el rey Pelles de la Terre Foraine.
Griflet, sir: caballero del rey Arturo, dado por desaparecido en la búsqueda del Santo Grial.
Howell le Grand, sir: señor de una gran heredad donde sus caballeros desafían a cuantos pasan por allí, y donde muere sir Sagramore a causa de una mala caída.
Ladinas, sir: caballero de la Tabla Redonda, dado por desaparecido en la búsqueda del Santo Grial.
Mador de las Praderas, sir: caballero en otro tiempo del rey Arturo y enamorado de Ginebra, que abandonó la corte tras la muerte de su hermano.
Merlín: druida y bardo galés, vástago ilegítimo de la casa de Pendragón, hijo de una princesa Pendragón y un espíritu del Otro Mundo, consejero de Uther y de Arturo.
Ozark, sir: caballero de la Tabla Redonda, seguidor de Mordred, muerto en la emboscada preparada por Agravaine para atrapar a Ginebra y Lanzarote.
Patrise, sir: caballero de las Praderas, hermano de sir Mador; envenenado por Agravaine, quien en realidad deseaba asesinar a Mador o Gawain.
Pelles, rey: fanático rey cristiano de la Terre Foraine, padre de Elaine y abuelo de Galahad, obsesionado con la creencia de que el destino de su hija era concebir al caballero sin par que encontraría el Santo Grial.
Rodri: monje de la abadía de Londres, discípulo de Anselmo e impaciente por sucederlo.
Rutger, sir: caballero de la Tabla Redonda, seguidor de Mordred.
Sagramore, sir: caballero de la Tabla Redonda, muerto en una justa durante la búsqueda del Santo Grial.
Sarracenos: habitantes de la Tierra Santa y renombrados guerreros árabes en lucha contra los invasores cristianos.
Silvestre, hermano: monje enviado a Avalón en sustitución de Bonifacio y Giorgio para luchar por las reliquias de la Señora del Lago, destinado posteriormente a Londres para ocupar el puesto del padre abad cuando éste es nombrado arzobispo de Canterbury.
Teófilo: monje al servicio del rey Pelles en la corte de Corbenic, en la Terre Foraine.
Tor, sir: caballero de Arturo y defensor de la costa sajona.
Vullian, sir: caballero de la Tabla Redonda, seguidor y amigo de Mordred, enemigo de Ginebra.
Añadidos a la lista de lugares
Roma: capital de Italia y centro de la cristiandad, sede del Papa, sumo pontífice de la fe católica romana.
Datos del libro
Título original: The Child of the Holy Grail
Primera edición: septiembre, 2001
© 2000, Rosalind Miles
Publicado originalmente en Gran Bretaña por Simón &
Schuster UK Ltd., 2000
© de la traducción: Carlos Milla Soler
© 2001, Plaza & Janes Editores, S. A.
Travessera de Gracia, 47-49. 08021 Barcelona
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del
«Copyright», bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción
parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos
la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares
de ella mediante alquiler o préstamo públicos.
Printed in Spain — Impreso en España
ISBN: 84-01-32880-2
Depósito legal: B. 31.644 - 2001
Fotocomposición: Lozano Faisano, S. L.
Impreso en Limpergraf
Mogoda, 29. Barbera del Valles (Barcelona)
L 328802