
La maldición del rubí es el primer número de Sally en donde se nos presenta a una chica de 16 educada para ser una mujer independiente, en un siglo donde la mujer no lo era tanto. Sus conocimientos en economía, finanzas e inversiones igualan y superan a los mejores en su tiempo, como lo fué su padre.
En fin. Sally no será lo mejor del mundo, sin embargo logra conjugar aventuras infantiles y una trama un tanto detectivesca.

Philip Pullman
La maldición del rubí
Título original: The Ruby in the Smoke
© 2001, Oscar Vendrell e Imma Lizondo para NouText, por la traducción
Para
Marina y Sonia
Las Siete Bendiciones
Era una tarde fría y obscura de principios de octubre, en 1872. Un cabriolé se acercaba a las oficinas de Lockhart y Selby, Agentes Marítimos, en Cheapside. La ciudad estaba en plena efervescencia, y el viento, que soplaba con fuerza, contribuía a esa frenética actividad. Los carruajes colapsaban las calles. El ruido constante, monótono, del ir y venir de las pesadas ruedas de los carruajes, el repiqueteo de los cascos de los caballos y el tintineo de los arreos mostraban perfectamente la agitación reinante. A cada instante morían y nacían grandes negocios…, el preludio de inmensas fortunas. Los mensajeros, empapados de sudor y extenuados, más que correr volaban de un lado a otro, entre el banco y la compañía naviera, el agente de seguros y la Bolsa, el abogado y el financiero; casi tan rápido como las bolsas de cuero, bien cerradas y llenas de billetes, que salían succionadas por los tubos neumáticos que acababan de instalar en las paredes de Crouch's Emporium, La-Tienda-que-lo-Vende-Todo, en la esquina de Holborn y Chancery Lane.
Mientras un viento artificial recorría esos tubos metálicos, el viento del exterior, bajo el cielo gris, hacía ondear las banderas situadas en los edificios más altos, sedes de las empresas más importantes de la ciudad. De vez en cuando, pequeñas ráfagas juguetonas descendían en forma de remolinos para hacer volar y dejar caer, una y otra vez, los papeles y la suciedad esparcidos por el suelo. En toda la calle, la calma sólo existía en los ojos de la muchacha que salía del cabriolé.
Tenía unos dieciséis años, estaba sola y era extraordinariamente hermosa: delgada y pálida, con ojos de un marrón obscuro que contrastaba con el color de los suaves y dispersos mechones de cabello rubio que se escapaban de su gorra negra. Iba de luto. Se llamaba Sally Lockhart, y al cabo de quince minutos, ¡iba a matar a un hombre!
Observó el edificio durante unos instantes; luego subió tres escalones y entró. Atravesó un obscuro pasillo y vio la conserjería a su derecha, donde un anciano estaba sentado delante del fuego leyendo la revista Penny Dreadful. Sally dio unos golpecitos en el cristal, y el hombre se incorporó consciente de su negligencia, lanzando la revista a un lado.
– Discúlpeme, señorita -dijo-. No la he visto llegar.
– He venido a ver al señor Selby -dijo ella-. Pero no me está esperando.
– ¿Su nombre, por favor, señorita?
– Me llamo Lockhart. Mi padre era… el señor Lockhart.
De repente la actitud del conserje cambió y se tornó mucho más amable.
– La señorita Sally, ¿verdad? ¡Ya estuvo usted antes aquí, señorita!
– ¿Sí? Lo siento, no me acuerdo…
– Debe de hacer por lo menos diez años. Se sentó al lado del fuego y me contó cosas sobre su pony. ¿No se acuerda? Claro, ha pasado mucho tiempo… Siento mucho lo de su padre, señorita. Fue algo terrible, hundirse el barco de esa forma. Él era un auténtico caballero, señorita.
– Sí…, gracias. En parte es por mi padre que he venido. ¿Está el señor Selby? ¿Puedo verle?
– Bueno, siento tener que decirle que no está, señorita. Está en el Muelle de las Indias Occidentales por negocios. Pero el señor Higgs sí que está; es el secretario de la empresa, señorita. Estará encantado de hablar con usted.
– Gracias. Será mejor que lo vea, entonces.
El conserje hizo sonar una campana y apareció un muchacho bajito, con un aspecto desaliñado, que parecía acumular toda la suciedad que flotaba en el aire de Cheapside. Su chaqueta estaba llena de agujeros, le colgaba el cuello de la camisa y tenía el cabello erizado como si hubiera sufrido una descarga eléctrica.
– ¿Qué quieres? -dijo el chico, cuyo nombre era Jim.
– Compórtate -dijo el conserje. Lleva a esta señorita a ver al señor Higgs, y rápido. Es la señorita Lockhart.
Los penetrantes ojos del chico la inspeccionaron durante un instante, y luego se volvió, amenazante, hacia el portero.
– Tienes mi revista -dijo-. He visto que la escondías cuando el viejo Higgsy ha entrado antes.
– Yo no -dijo el conserje, sin convicción. Muévete y haz lo que se te manda.
– Ya la conseguiré, ya -dijo el chico-. Tú espera; no te creas que me vas a robar lo que es mío. Venga, vámonos -añadió, dirigiéndose a Sally, y se adelantó a ella sin apenas esperarla.
– Tendrá que perdonarle, señorita Lockhart -dijo el conserje-. No lo cogimos lo suficientemente joven como para domarlo a ése.
– Da igual -dijo Sally-. Gracias. Miraré dentro y me despediré antes de irme.
El chico la estaba aguardando al pie de la escalera.
– ¿El jefe Lockhart era su viejo? -dijo mientras subían por la escalera.
– Sí -dijo intentando decir más, pero sin encontrar las palabras.
– Era un buen tipo.
Fue un gesto de simpatía, pensó, y se sintió agradecida.
– ¿Conoces a alguien que se llame Marchbanks? -dijo la chica-. ¿Hay alguien que trabaje aquí que se llame Marchbanks?
– No. Nunca he oído ese nombre.
– Y… has oído hablar alguna vez de… -Ya estaban cerca del final de la escalera y ella se detuvo para acabar la pregunta-: ¿Has oído hablar alguna vez de Las Siete Bendiciones?
– ¿Eh?
– Por favor -dijo la chica-. Es importante.
– No, pues no -dijo él-. Suena como a un pub o algo así, ¿no? ¿Qué es?
– Sólo es algo que he oído. No es nada. Olvídalo, por favor -dijo la chica, y acabó de subir las escaleras-. ¿Dónde puedo encontrar al señor Higgs?
– Aquí -dijo mientras llamaba a la puerta de una forma exagerada. Sin esperar respuesta, el chico abrió la puerta y anunció la visita-: Una señora le viene a ver. Se llama Señorita Lockhart.
Sally entró y la puerta se cerró tras de sí. En la habitación se respiraba un aire enrarecido por el humo de un buen puro, y una elegancia excesiva, cargante, por las lujosas butacas de piel, el mobiliario de caoba, los tinteros de plata, los cajones con tiradores dorados y los pisapapeles de cristal.
Un hombre gordo, bien cebado, estaba intentando enrollar, haciendo esfuerzos casi sobrehumanos, un enorme mapa colgado de la pared.
Le brillaba la calva, sus botas relucían, y también la cadena de oro del pesado reloj que colgaba sobre su barriga. Su cara brillaba por el sudor, roja de tantos años de buen vino y abundante comida.
Acabó de enrollar el mapa y alzó la mirada. Su expresión era solemne y piadosa.
– ¿La señorita Lockhart? ¿La hija del difunto Matthew Lockhart?
– Sí -dijo Sally.
Extendió sus manos.
– Mi querida señorita Lockhart -dijo-, sólo puedo decirle lo mucho, lo muchísimo que lo sentimos todos nosotros cuando nos enteramos de su triste pérdida. Era un buen hombre; un empresario generoso; un caballero cristiano; un soldado valiente…, un…, hum…, una enorme pérdida, una triste y trágica pérdida.
Sally inclinó la cabeza con un gesto de agradecimiento. -Es usted muy amable -dijo la chica-. Pero me gustaría saber si le podría preguntar algo.
– ¡Mi querida chica! -Se había transformado en un ser afectuoso y simpático. Le acercó una silla y puso su amplio trasero encarado hacia el fuego, sonriendo alegremente como si se conocieran de toda la vida-. ¡Haré por usted cualquier cosa que esté a mi alcance, se lo aseguro!
– Bueno, no es que quiera que haga algo, es más sencillo que eso… Sólo… Bueno, ¿alguna vez mi padre mencionó a un tal señor Marchbanks? ¿Conoce a alguien con ese nombre?
Higgs pareció pensarlo muy detenidamente. -Marchbanks -dijo-. Marchbanks… Hay un suministrador de material para barcos en Rotherhithe que se llama así; deletreado Mar-jo-ri-banks, ¿sabe? ¿Podría tratarse de ése? Aunque no recuerdo que su pobre padre hubiera tenido nunca tratos con él.
– Puede ser -dijo Sally-. ¿Sabe su dirección?
– En el Muelle de Tasmania, creo -dijo el señor Higgs.
– Gracias. Pero hay algo más. Quizá le parezca una tontería… No quisiera importunarle, de verdad, pero…
– ¡Mi querida señorita Lockhart! Todo lo que se pueda hacer, se hará. Sólo debe decirme cómo puedo ayudarla.
– Bueno, ¿alguna vez ha oído la frase «Las Siete Bendiciones»?
Entonces sucedió algo inesperado.
El señor Higgs era un hombre gordinflón, bien alimentado; pero quizá no fueron tanto las palabras de Sally como los años de oporto, los puros habanos y las suculentas comidas que los precedían, lo que provocó un colapso en su corazón.
Dio un paso hacia delante; su cara se puso cada vez más morada, sus manos agarraron su chaleco y se desplomó con gran estrépito sobre la alfombra turca. Uno de sus pies dio hasta cinco patadas, debido a los movimientos espasmódicos de su cuerpo; era horrible. Su ojo abierto estaba pegado a la pata de la silla, labrada en forma de garra, donde Sally estaba sentada.
Ella no se movió. Ni gritó ni tampoco se desmayó; lo único que hizo fue cogerse el dobladillo de su vestido, por donde rozaba con la bóveda brillante del cráneo de ese hombre, y respirar profundamente, varias veces, con los ojos cerrados. Su padre le había enseñado esta técnica para superar situaciones de pánico. Y había hecho bien, porque funcionaba.
Ya calmada, se levantó con mucho cuidado y se alejó del cuerpo. Se sentía muy aturdida, pero sus manos -se dio cuenta de ello- no le temblaban en absoluto. «Bien -pensó-. Cuando estoy asustada, puedo fiarme de mis manos.» Este descubrimiento la complació absurdamente; y entonces oyó que alguien vociferaba en el pasillo.
– Samuel Selby, agente marítimo. ¿Lo entiendes? -dijo la voz.
– ¿No tengo que poner Lockhart? -dijo otra voz tímidamente.
– El señor Lockhart ya no existe. El señor Lockhart descansa a casi doscientos metros de profundidad bajo el agua en los mares del sur de China, maldito sea. Quiero decir que su alma descanse en paz. Dale una buena capa de pintura encima, ¿me oyes? ¡Tápalo con pintura! Y no me gusta el verde. Yo prefiero un color vistoso, bonito y alegre, con líneas onduladas alrededor. Con estilo, ¿me entiendes?
– Sí, señor Selby -fue la respuesta.
Se abrió la puerta, y el propietario de la primera voz entró. Era un hombre achaparrado, con un tupé que parecía paja, por el color del pelo, y unas patillas pelirrojas que desentonaban desagradablemente con el color subido de sus pómulos. Miró a su alrededor y no vio el cuerpo del señor Higgs, que estaba oculto tras el ancho escritorio de caoba. En cambio, clavó sus ojillos feroces en Sally.
– ¿Quién eres tú? -le pidió-. ¿Quién te ha dejado entrar?
– El conserje -respondió la chica.
– ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres?
– Soy Sally Lockhart. Pero. Pero…
– ¿Lockhart?
El profirió un silbido casi inaudible.
– Señor Selby, yo…
– ¿Dónde está Higgs? Él te podrá atender.
– Señor Selby…, está muerto…
El hombre se quedó mudo y miró hacia donde la chica estaba señalando. Entonces rodeó el escritorio.
– ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha sucedido?
– Hace un momento. Estábamos hablando y de repente… se desplomó. Quizá su corazón…, señor Selby.
– Oh, vaya. ¡Será idiota! No tú: él. ¿Por qué no ha tenido ni la decencia de morir en su propio despacho? Supongo que está muerto. ¿Lo has comprobado?
– No creo que aún esté vivo.
Selby arrastró el cuerpo hacia un lado y escrutó los ojos del muerto, que estaba mirando fijamente hacia el techo de un modo ciertamente desagradable. Sally no dijo nada.
– Más muerto que una momia -dijo Selby-. Ahora supongo que debemos llamar a la policía. Maldita sea. ¿Qué hacías tú aquí, de todas formas? Han empaquetado todas las cosas de tu padre y se las han enviado al abogado. Aquí no hay nada para ti.
Sally intuyó que debía ir con cuidado. Sacó un pañuelo y se enjugó ligeramente los ojos.
– Yo… Yo sólo quería ver el despacho de mi padre -dijo la chica.
Selby gruñó, mostrando desconfianza, abrió la puerta y llamó a gritos al conserje, escaleras abajo, para que avisase a la policía.
Un administrativo pasó por delante de la puerta, que estaba abierta, cargado hasta las cejas de libros de contabilidad y miró hacia dentro, estirando el cuello como si fuera una grúa. Sally se levantó.
– ¿Puedo irme ya?
– Será mejor que no -dijo Selby-. Eres un testigo presencial, deberías saberlo. Tendrás que dejar tu nombre y dirección, y te llamarán en su momento para interrogarte. Pero… ¿y tú por qué querías ver el despacho de tu padre?
Sally inspiró profundamente por la nariz y se tocó suavemente pero de forma exagerada los ojos. Se preguntaba si podría intentar producir algún sollozo. Quería irse y pensar; y estaba empezando a tener miedo de la curiosidad de ese pequeño hombre violento. Si el hecho de mencionar Las Siete Bendiciones realmente había matado al señor Higgs, no quería de ningún modo arriesgarse a experimentar cuál sería la reacción de Selby.
Pero ponerse a llorar era una buena idea. Selby no era lo suficientemente sutil para sospechar que se trataba de una treta y, con un cierto aire de repugnancia, le indicó con la mano que saliera.
– Oh, ve y siéntate en la conserjería -dijo él con impaciencia-. La poli querrá hablar contigo, pero no hay razón para que te quedes aquí lloriqueando. Anda, ve abajo.
Se fue. En el rellano se habían congregado dos o tres empleados y la miraron fijamente con curiosidad.
En la conserjería encontró al chico de los recados, reclamando su Penny Dreadful desde detrás del buzón.
– Tú tranquila -dijo-. No te delataré. He oído que has matado a Higgsy, pero no se lo voy a decir a nadie.
– ¡Yo no lo hice! -dijo la chica.
– Pues claro que lo hiciste. Estaba al otro lado de la puerta.
– ¡Estabas escuchando! Eso es horrible.
– No quise hacerlo. Me sentí cansado de golpe, y claro, me apoyé en la puerta y, no sé cómo, las palabras parecía que me entraban por las orejas -dijo con una sonrisa burlona-.
Murió de terror, Higgsy. Muerto de miedo. No sé que deben de ser Las Siete Bendiciones, pero él sabía muy bien de qué se trataba. Será mejor que pienses bien a quién preguntas sobre eso.
Sally se sentó en la silla del conserje.
– Ya no sé qué hacer -dijo la chica.
– ¿Hacer sobre qué?
Ella miró los ojos brillantes y la cara decidida del chico, y decidió confiar en él.
– Es esto -dijo la chica-. Me ha llegado esta mañana. -Abrió su bolso y sacó una carta arrugada-. Me la han enviado desde Singapur. Ese fue el último lugar donde estuvo mi padre, antes de que el barco se hundiera… Pero no es su letra. No sé de quién es.
Jim la abrió. La carta decía:
SALI TEN CUIDADO CON LAS SIETE BENDICIONES
MARCHBANKS TE AYUDARA
CHATTUM
CUIDADO CARIÑO
– ¡Caray! -dijo el chico-. Te diré lo que pasa: sea quién sea, no sabe escribir.
– Te refieres a mi nombre, ¿no?
– ¿Cómo te llamas?
– Sally.
– No. Me refiero a esto. -Le señaló la palabra CHATTUM.
– ¿Qué puede ser? ¿Lo sabes?
– Pues claro. C-H-A-T-H-A-M, Chatham, en Kent.
– Es posible.
– Y ese Marchbanks vive allí. ¿Qué te apuestas? Por eso lo pone en la nota. Oye -dijo él, viendo cómo Sally miraba hacia arriba-, no tienes que preocuparte por Higgsy, porque, si no hubieras sido tú, seguramente otra persona se lo hubiese dicho algún día. Era culpable de algo. ¡Ya lo creo! Y Selby también. No le has dicho nada, ¿verdad? Ella negó con la cabeza.
– Sólo te lo he dicho a ti. Pero no sé ni cómo te llamas.
– Jim Taylor. Y si quieres encontrarme, estoy en el 13 de Fortune Buildings, Clerkenwell. Te ayudaré.
– ¿De verdad lo harás?
– ¡Ya lo creo!
– Bueno, si… Si te enteras de algo, escríbeme a la atención del señor Temple, de Lincoln's Inn.
Se abrió la puerta y el conserje entró.
– ¿Está bien, señorita? -preguntó-. ¡Qué terrible suceso! ¿Otra vez tú? -le dijo a Jim-. Deja de merodear por aquí. La poli ha pedido un médico para certificar la muerte. Venga, lárgate y encuentra a un médico.
Jim guiñó el ojo a Sally y se fue. El conserje se acercó directamente al buzón y se puso a maldecir al no encontrar nada debajo.
– Será sinvergüenza el chaval -murmuró-. Me lo tenía que haber imaginado. ¿Desea una taza de té, señorita? No creo que el señor Selby haya pensado en eso, ¿verdad?
– No, gracias. Debo marcharme. Mi tía debe de estar ya un poco preocupada… ¿Quería verme el agente de policía?
– Creo que vendrá dentro de poco. Bajará cuando la necesite. ¿Qué…, hum…, cómo pasó lo del señor Higgs?
– Estábamos hablando sobre mi padre -dijo Sally- y de repente…
– Tenía el corazón débil -dijo el conserje-. A mi hermano le pasó lo mismo en las últimas Navidades. Después de una copiosa cena encendió un puro y luego perdió el sentido, y su cara acabó dentro del bol de frutos secos. Oh, vaya, le ruego que me disculpe, señorita. No pretendía molestarla con mis historias.
Sally le disculpó negando con la cabeza. Justo entonces llegó el policía, anotó el nombre y la dirección de la chica y se fue. Sally permaneció un minuto o quizá dos con el viejo conserje, aunque, recordando la advertencia de Jim, no le comentó nada sobre la carta de las Indias Orientales. Y fue una pena, porque él le hubiese podido decir algo.
Sally no tenía ninguna intención de matar a nadie, a pesar de llevar un arma en su bolso. La causa real de la muerte de Higgs, la carta, había llegado aquella misma mañana, enviada por el abogado a la casa de Peveril Square, Islington, donde Sally vivía. La casa pertenecía a un pariente lejano de su padre, una viuda severa, la señora Rees; Sally se alojaba allí desde el mes de agosto y no se sentía precisamente muy feliz. Pero no tenía otra opción. La señora Rees era el único familiar vivo que tenía.
Su padre había muerto hacía tres meses, al hundirse la goleta Lavinia en los mares del sur de China. Su objetivo era investigar algunas extrañas anomalías detectadas en los informes de los agentes de la compañía en el Extremo Oriente…, algo que debía ser investigado sin demora y que no se podía llevar a cabo desde Londres. Antes de partir, su padre ya le había advertido que podía ser peligroso.
– Quiero hablar con nuestro responsable en Singapur -había dicho él-. Es un holandés llamado Van Eeden. Sé que es de confianza. Si por casualidad no regreso, él te explicará el porqué.
– ¿No podrías enviar a otra persona?
– No. Es mi empresa y debo ir yo mismo.
– Pero padre, ¡tienes que volver!
– Por supuesto que volveré. Pero debes estar preparada para… para cualquier cosa. Eres una chica valiente. Ten la pistola a punto, mi niña, y piensa en tu madre…
La madre de Sally había muerto durante el Motín de la India, quince años atrás. Una bala que provenía del rifle de un cipayo atravesó su corazón al mismo tiempo que ella le disparaba con una pistola y le mataba. Sally sólo tenía algunos meses, y era su único hijo. Su madre había sido una mujer joven, romántica, luchadora y salvaje, que cabalgaba como un cosaco, disparaba como un campeón de tiro y fumaba (para escándalo y fascinación del regimiento) pequeños puros negros con una boquilla de marfil. Era zurda, y por esa razón empuñaba la pistola con la mano izquierda, y también por eso estrechaba a Sally con la derecha, y eso explica que la bala penetrara en su corazón sin alcanzar al bebé; aunque le rozó el bracito y le dejó una cicatriz. Sally no podía recordar a su madre, pero la quería; desde entonces había sido educada por su padre, de forma extraña, según los entrometidos. Un tiempo después, el capitán Matthew Lockhart dejó la Armada para iniciar la carrera de agente marítimo, lo que resultó ciertamente extraño. Lockhart se dedicaba a enseñar él mismo a su hija por las noches y le daba total libertad durante el día. Como resultado, sus conocimientos sobre literatura inglesa, francés, historia, arte y música eran nulos, pero en cambio tenía sólidos conocimientos de estrategia militar y de contabilidad, estaba familiarizada con el mundo de la Bolsa y dominaba una de las lenguas que se hablan en la India, el indostaní. Además, sabía montar a caballo perfectamente (aunque a su pony no le gustaría eso de trotar como un cosaco), y al cumplir catorce años su padre le había regalado una pequeña pistola belga, que llevaba a todas partes, y le había enseñado a disparar. Ahora era casi tan buena disparando como su madre. Sally era una chica solitaria, pero completamente feliz; la única mancha de su niñez fue la Pesadilla.
La asaltaba una o dos veces al año. Se asfixiaba por un calor insoportable -en medio de una intensa obscuridad- y en alguna parte, muy cerca, oía gritar a un hombre que sufría una agonía terrible. Después, liberada de la obscuridad, aparecía una luz temblorosa, algo parecido a una vela que alguien llevaba en la mano, alguien que se acercaba a ella apresuradamente, y entonces otra voz gritaba: «¡Mira! ¡Mírale! Dios mío…, mira». Pero ella no quería mirar. Era la última cosa en el mundo que quería hacer, y justo en ese instante era cuando se despertaba, bañada en sudor, sofocada y sollozando de miedo. Su padre acudía rápidamente, la calmaba y luego ella se dormía otra vez; pero necesitaba más o menos un día para superarlo.
Entonces llegó lo del viaje de su padre, y esas semanas en las que estuvieron tan alejados y, finalmente, el telegrama anunciando su muerte. El abogado de su padre, el señor Temple, se había encargado del asunto inmediatamente. La casa en Norwood se cerró, los criados recibieron las pagas que les correspondían y fueron despedidos, el pony se vendió. Al parecer había algunas irregularidades en el testamento de su padre o en el fideicomiso que él había dispuesto y, en consecuencia, Sally iba a obtener mucho menos dinero de lo que nadie hubiera pensado. Fue encomendada a la prima segunda de su padre, la señora Rees, y allí había vivido hasta esa misma mañana, justamente cuando recibió la carta.
Sally pensó, antes de leerla, que la debía de haber enviado el agente holandés, el señor Van Eeden. Pero el papel estaba rasgado, y la redacción era torpe e infantil; ¡un hombre de negocios europeo no podía escribir así! Además, no estaba firmada. Después se había acercado a la oficina de su padre con la esperanza de que alguien supiera lo que significaba.
Y había encontrado a alguien que lo sabía.
Volvió a Peveril Square (ella nunca pensó que fuera su casa) en el autobús de tres peniques y se preparó para enfrentarse con la señora Rees.
No le habían dado la llave de casa. Ésa era una de las formas que tenía la señora Rees de hacer que se sintiera una extraña: tenía que llamar al timbre cada vez que quería entrar, y la sirvienta que le abría la puerta siempre tenía aquel ademán de haber sido interrumpida de alguna tarea más importante.
– La señora Rees está en el salón, señorita -le dijo recatadamente-. Dice que la vaya a ver tan pronto como llegue.
Sally encontró a la mujer sentada delante de un fuego casi extinto, leyendo un tomo de sermones de su difunto esposo. No levantó la mirada cuando Sally entró, y la chica, de pie, miró detenidamente su cabello pelirrojo, desteñido, y su piel blanda y blanca como la de un muerto. La odiaba.
La señora Rees aún no había alcanzado la cincuentena, pero pronto había descubierto que el papel de vieja tirana le iba de perilla y representaba ese papel a la perfección. Se comportaba como si fuera una frágil señora de setenta años; nunca en toda su vida había movido un dedo ni había tenido el menor gesto de amabilidad con los demás, y si había aceptado la presencia de Sally era únicamente porque eso le daba la posibilidad de dominarla.
Sally se acercó al fuego y esperó, y finalmente habló:
– Perdone por haber llegado tarde, señora Rees, pero yo…
– Oh, llámame tía Caroline, tía Caroline -dijo la mujer, con rabia contenida-. He sido informada por mi abogado de que soy tu tía. No lo esperaba; ni tampoco lo había pedido; pero no renegaré de ello.
Su voz sonaba desafinada, y hablaba tan lentamente…
– La sirvienta me ha dicho que deseaba verme, tía Caroline.
– He estado pensando mucho sobre tu futuro, y la verdad es que no he llegado muy lejos. Me parece que tienes la intención de permanecer bajo mi tutela para siempre, ¿no es verdad? ¿O quizá cinco años serán suficientes, o diez? Sólo intento dejar las cosas bien claras. Es evidente que no tienes porvenir, Verónica. Me pregunto si lo has pensado alguna vez. ¿Qué sabes hacer?
Sally odiaba el nombre de Verónica, pero la señora Rees consideraba que Sally era nombre de criada y se negaba a usarlo. En ese instante se quedó muda, incapaz de hallar una respuesta educada, y vio que sus manos empezaban a temblar.
– La señorita Lockhart se está esforzando en comunicarse conmigo por telepatía, Ellen -dijo la señora Rees a la sirvienta, que permanecía de pie en la puerta, sumisa, con las manos entrelazadas y los ojos muy abiertos, dejando entrever su inocencia-. Supongo que debo entenderla sin la intervención del lenguaje. Mi educación, desgraciadamente, no me preparó para esta tarea; en mi época, utilizábamos las palabras con bastante frecuencia. Hablábamos cuando se nos hablaba, por ejemplo.
– Me temo que no sé hacer… nada, tía Caroline -dijo Sally en voz baja.
– ¿Insinúas que no tienes ninguna preparación? ¿O es que la modestia simplemente es una cualidad más de las muchas que reúnes? No puedo creer que un caballero de la talla de tu difunto padre te haya dejado tan poco preparada para la vida… ¿De veras no tienes ninguna formación?
Sally movió la cabeza en señal de impotencia. La muerte de Higgs, y ahora esto…
– ¡Vaya! -dijo la señora Rees, radiante por la humillación que le infligía-. Ya veo que incluso el modesto objetivo de institutriz no es válido para ti. Tendremos que pensar en algo aún más modesto. Posiblemente alguna de mis amigas (la señorita Tullett, quizá, o la señora Ringwood) podría, por caridad, encontrar a alguna señora que necesite una dama de compañía. Lo consultaré. Ellen, ya puedes traer el té, por favor.
La sirvienta hizo una reverencia y se retiró. Sally se sentó, apesadumbrada, dispuesta a aguantar otra noche de sarcasmo e insinuaciones, sabiendo que ahí fuera la esperaban peligros y misterios por resolver.
La red
Pasaron algunos días. Se inició una investigación, en la que Sally fue interrogada. La señora Rees había concertado una visita con su gran amiga, la señorita Tullett, justamente esa misma mañana, y pensó que ese inconveniente en sus planes era de lo más fastidioso, sobre todo porque era su última oportunidad de colocar a la muchacha. Sally respondió a las preguntas del juez con absoluta sinceridad: había estado hablando con el señor Higgs sobre su padre, explicó, cuando de repente murió. Nadie la presionó excesivamente. Estaba aprendiendo que, si fingía fragilidad y se mostraba asustada, enjugándose de vez en cuando los ojos con un pañuelo de encaje, podía evitar que le hicieran cualquier pregunta que la obligara a revelar cierta información. Detestaba tener que actuar de ese modo, pero no tenía otras armas, aparte de su pistola. Aunque ésta no tenía ninguna utilidad ante un enemigo desconocido.
En todo caso, nadie pareció sorprenderse por la muerte del señor Higgs. Se dictaminó que la defunción se había producido por causas naturales; las pruebas médicas habían confirmado la debilidad del corazón de aquel hombre y el caso se resolvió en menos de media hora. Sally volvió a Islington; todo volvió a la normalidad.
Pero algo sí había cambiado. Sin saberlo, Sally había sacudido el extremo de una red, y la araña que había en el centro se había despertado. Ahora, ajena a esa realidad, mientras estaba sentada en el incómodo salón de la señorita Tullett y escuchaba a la señora Rees hablando de sus defectos como si se tratara de un gato, tuvieron lugar tres hechos, cada uno de los cuales iba a sacudir la red un poco más y a dirigir los ojos fríos de la araña hacia Londres y hacia Sally.
En primer lugar, un caballero en una fría casa leía un periódico.
En segundo lugar, una anciana… -¿cómo debemos llamarla? Hasta que la conozcamos lo mejor será que le concedamos el beneficio de la duda y que la llamemos una dama anciana, invitó a tomar el té a un abogado.
En tercer lugar, un marinero desembarcó en circunstancias desafortunadas en el Muelle de las Indias Orientales y buscó una pensión.
El caballero en cuestión (sus sirvientes, en la época en que tenía una plantilla completa de empleados, le llamaban Comandante) vivía cerca de la costa, en una casa con vistas a una triste extensión de tierra que se inundaba cuando subía la marea y que parecía un pantano cuando bajaba; un paisaje siempre desolador. En la casa sólo se podía encontrar lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ya que la fortuna del Comandante había sufrido una importante merma y estaba ahora a punto de extinguirse.
Esa tarde, el Comandante se sentó frente a la ventana que daba a la bahía, en el gélido salón. La habitación miraba hacia el norte y se divisaba desde ella aquel monótono paisaje acuífero; aunque era una estancia gris y fría, algo le llevaba siempre a esa parte de la casa, para observar las olas y los barcos que pasaban a lo lejos. Pero en ese instante no estaba mirando el mar; leía un periódico que le había prestado el único sirviente que quedaba, una cocinera y ama de llaves tan afectada por la bebida y la mala reputación que sin duda nadie más se atrevería a darle empleo.
Pasó las páginas lánguidamente, encarando el papel hacia la tenue luz del día que aún entraba en la casa, con la intención de no encender las luces hasta el último momento para ahorrar gastos. Sus ojos recorrían las columnas de letras sin muestras de interés ni ilusión, hasta que le llamó la atención una historia, situada en una página interior, que le hizo incorporarse súbitamente.
El párrafo que más despertó su interés decía:
El único testigo de este triste suceso fue la señorita Verónica Lockhart, hija del difunto señor Matthew Lockhart, que había sido uno de los socios de la empresa. La propia muerte del señor Lockhart, en el naufragio de la goleta Lavinia, fue ampliamente descrita en estas páginas el pasado mes de agosto.
Lo leyó dos veces y se frotó los ojos. Entonces se levantó y empezó a escribir una carta.
Más allá de la Torre de Londres, entre el Muelle de Santa Catalina y la Nueva Cuenca de Shadwell, se extiende la zona conocida como Wapping: un barrio de muelles y almacenes; de edificios que se desmoronan y callejones infestados de ratas; de calles estrechas con construcciones inacabadas, donde las únicas puertas que existen llegan solamente a un primer piso, coronado éste por feas vigas salientes, cuerdas y poleas. Los muros de ladrillos construidos sobre las aceras quitan visibilidad a todos lados, y la brutal aparatosidad de todo lo que hay por encima causa la sensación de estar en una horrible mazmorra, propia de una pesadilla, mientras que la tenue luz que se filtra a través de la suciedad del aire, parece provenir de algún lugar muy lejano, como si atravesara una elevada ventana enrejada.
De todos los lúgubres rincones de Wapping, ninguno lo era tanto como el Muelle del Ahorcado. Hacía tiempo que ya no se utilizaba como muelle, pero aún conservaba el nombre. Ahora era una especie de laberinto atestado de casas y tiendas, cuyas trastiendas y habitaciones posteriores iban a parar directamente al río. Había un suministrador de material para barcos, una casa de empeños, una pastelería, un pub llamado El Marqués de Granby y una pensión. Pensión, en el East End, es una palabra que abarca una multitud de horrores. En el peor de los casos significa una habitación insoportablemente húmeda, con pestilencias venenosas, y una especie de catre de tijera situado justo en medio. Sus clientes habituales son los borrachos o los pobres que pueden permitirse el lujo de pagar un penique por el privilegio de desplomarse sobre ese catre y evitar así tener que dormir tirados en el suelo.
En el mejor de los casos, significa un lugar decente, limpio, donde cambian las sábanas cuando se acuerdan.
Entre un tipo de pensión y otro se encuentra la Pensión Holland. Allí, una cama compartida para pasar la noche puede costar tres peniques; si la cama es para una sola persona, cuatro peniques; una habitación individual, seis peniques, y el desayuno, un penique. Es imposible estar solo en la Pensión Holland. Cuando las pulgas no se dignan comerte vivo, los chinches te acogen con los brazos abiertos.
A esa casa llegó el señor Jeremiah Blyth, un fornido y misterioso abogado de Hoxton. El último negocio con el propietario de la pensión se había gestionado fuera de allí y ésa era la primera vez que visitaba el Muelle del Ahorcado.
Llamó a la puerta y le abrió una niña, cuyos ojos, obscuros y enormes, destacaban entre sus otras facciones. La niña sólo entreabrió la puerta y dijo en voz baja:
– ¿Sí, señor?
– Soy el señor Jeremiah Blyth -dijo el visitante-. La señora Holland me está esperando.
La chiquilla abrió la puerta lo justo para dejarle entrar y luego pareció desaparecer en la penumbra del vestíbulo.
El señor Blyth entró y tamborileó sobre su sombrero de copa, observó detenidamente un grabado polvoriento de la Muerte de Nelson e intentó no adivinar el origen de las manchas del techo.
En esos momentos apareció arrastrando los pies, precedida de un olor a col hervida y a gato viejo, la propietaria de la casa. Era una señora mayor de mejillas hundidas, labios fruncidos y ojos brillantes. Alargó una mano, que más parecía una garra, a su visitante y se puso a hablar, pero debía de hablar en turco porque no logró entender ni una sola palabra de lo que decía.
– Disculpe, señora, no he acabado de entender lo que… La señora murmuró algo y le indicó el camino hacia un diminuto salón, donde el olor a gato viejo se hacía más intenso y alcanzaba límites insospechados. Después de cerrar la puerta, abrió una cajita que estaba sobre la repisa de la chimenea y sacó de ella una dentadura postiza; enseguida se la ajustó a presión en su arrugada boca y cerró los labios. La dentadura era demasiado grande para su boca y tenía un aspecto absolutamente espantoso.
– Así está mejor -dijo-. Siempre me olvido la dentadura dentro. Era de mi pobre y querido marido, sí, lo era. Marfil auténtico. Fabricado para él en Oriente ya hace veinticinco años. ¡Fíjese qué maravilla!
Le mostró los mismos colmillos marrones y encías grises que enseñan los animales cuando gruñen. El señor Blyth dio un paso hacia atrás. -Y cuando murió, pobrecito -prosiguió la mujer-, iban a enterrar la dentadura con él, porque murió de repente, ¿sabe? Fue el cólera. Se fue en tan sólo una semana, mi pobre patito. Pero se la saqué de la boca de un golpe justo antes de que cerraran la tapa del ataúd. Porque pensé que se podía utilizar durante muchos más años.
El señor Blyth tragó saliva.
– Siéntese allí -dijo-. Como si estuviera en su casa. ¡Adelaide!
La niña apareció. No debía de tener más de nueve años, pensó el señor Blyth, y por lo tanto, según la ley, debería estar en el colegio, ya que el nuevo sistema educativo, que había entrado en vigor hacía sólo dos años, obligaba a que los menores de trece años fueran escolarizados. Sin embargo, la conciencia del señor Blyth era tan fantasmagórica como aquella niña, demasiado insustancial para empezar a preguntar, y olvidó cualquier posible reprensión al respecto. Así pues, tanto su conciencia como la niña permanecieron en silencio mientras la señora Holland le daba instrucciones para servir el té; y luego ambas desaparecieron de nuevo.
Al volver con su visitante, la señora Holland se inclinó hacia delante, le dio un golpecito en la pierna y dijo:
– ¿Y bien? Ha hecho los deberes, ¿verdad? No sea reservado, señor Blyth. Abra su maleta y haga a esta vieja partícipe del secreto.
– Claro, claro -dijo el abogado-. Aunque estrictamente hablando no existe ningún secreto como tal, ya que nuestro acuerdo se efectuará en términos perfectamente legales…
La voz del señor Blyth acostumbraba disminuir de intensidad gradualmente en vez de pararse al final del discurso que emitía; parecía sugerir que estaba abierto a cualquier propuesta alternativa que pudiera surgir en último momento. La señora Holland asentía enérgicamente.
– De acuerdo -dijo la mujer-. Todo en orden y legal. Nada de juego sucio. Justo lo que quería. Adelante pues, señor Blyth.
El señor Blyth abrió su maletín de piel y sacó algunos documentos.
– El miércoles pasado fui a Swaleness -dijo- y cerré el trato con ese caballero según las condiciones de las que ya hablamos en nuestra última reunión…
Hizo una leve pausa para dejar que Adelaide entrara en la habitación con la bandeja del té. La puso sobre la mesita, cubierta de polvo, hizo una reverencia a la señora Holland y se fue sin decir palabra. Mientras la señora Holland servía el té, el señor Blyth reanudó la conversación:
– Las… condiciones… para estar seguros. El objeto en cuestión debe depositarse en el banco de los señores Hammond y Whitgrove, en Winchester Street…
– ¿El objeto en cuestión? No sea reservado, señor Blyth. Hable sin tapujos.
Se sentía extremadamente molesto por tener que mencionar algo claramente. Bajó el tono de voz, inclinó su cuerpo hacia delante y miró a su alrededor antes de empezar a hablar. -El… rubí será depositado en el Banco Hammond & Whitgrove para que permanezca allí hasta la muerte del caballero; después, según las condiciones de su testamento, debidamente firmado como testigo por mí mismo y… por una tal señora Thorpe…
– ¿Quién es esa señora? ¿Una vecina?
– Una sirvienta, señora. En quien no se puede confiar del todo… La bebida…, ya se sabe; pero su firma es por supuesto válida. ¡Ejem! El rubí permanecerá, como le he dicho, en Hammond & Whitgrove, hasta la muerte del caballero; después de lo cual será de su propiedad…
– Y esto es legal, ¿verdad?
– Totalmente, señora Holland…
– ¿Sin pequeños y desagradables contratiempos? ¿No habrá sorpresas de última hora?
– Nada de eso, señora. Aquí tengo una copia del documento, firmado por el mismo caballero. Prevé, como puede observar, cualquier eventualidad…
La mujer le arrebató el papel de las manos y lo examinó con impaciencia.
– Me parece correcto -dijo la señora Holland-. Muy bien, señor Blyth. Soy una mujer justa. Ha hecho un buen trabajo y le pagaré sus honorarios. La dolorosa, por favor.
– ¿La dolorosa? Ah, sí…, por su puesto. Mi contable está preparando la cuenta en este momento, señora Holland. Me ocuparé de que sea debidamente enviada…
Se quedó aún unos quince minutos más antes de irse. Después de que Adelaide le mostrara el camino de salida, silenciosa como una sombra, la señora Holland se sentó por unos instantes en el salón, leyendo una vez más el documento que el abogado le había traído. Entonces guardó los dientes postizos, no sin antes limpiarlos en la tetera, se puso la capa y se marchó con la intención de ver el edificio del Banco Hammond & Whitgrove, en Winchester Street.
El tercero de nuestros nuevos amigos se llamaba Matthew Bedwell. Había sido el segundo de a bordo de un carguero en el Extremo Oriente, pero de eso ya hacía un año o más. En ese momento no tenía ni trabajo ni dinero.
Vagaba por el laberinto de obscuras calles detrás del Muelle de las indias Occidentales, con un petate colgado de un hombro y una delgada chaqueta bien ceñida para protegerse del frío, aunque de hecho estaba helado y no tenía ánimos suficientes para buscar algo más cálido que ponerse.
Tenía un trozo de papel en el bolsillo con una dirección escrita. De vez en cuando, lo sacaba para verificar el nombre de la calle donde estaba, antes de volver a guardarlo en el bolsillo y avanzar un poco más. Cualquiera que lo viera podría pensar que estaba borracho; pero no olía a alcohol, hablaba correctamente y sus movimientos no eran torpes. Una mirada más compasiva llegaría a la conclusión de que estaba enfermo o herido, y eso ya se acercaría más a la verdad. Pero si alguien hubiese podido leer sus pensamientos y hubiese sentido el caos que reinaba en ese obscuro lugar, habría pensado que era extraordinario que pudiera seguir adelante. Tenía dos ideas fijas en su mente: una de ellas era la que lo había traído a Londres después de recorrer más de 20.000 Km., y la otra, en conflicto con la anterior, la que lo había atormentado durante todo el camino. Por tanto, la segunda idea logró vencer a la primera.
Bedwell estaba atravesando un callejón en Limehouse, un lugar adoquinado y estrecho, con las paredes de ladrillos ennegrecidas por el hollín y agrietadas por la humedad, cuando vio una puerta abierta y a un hombre mayor que estaba en cuclillas, inmóvil, sobre un escalón. El viejo era chino. Estaba mirando a Bedwell, y cuando el marinero pasó por delante de él, volvió la cabeza ligeramente y dijo:
– ¿Quieres fumar?
Bedwell sintió que cada célula de su cuerpo tiraba de él hacia esa puerta. Se tambaleó y cerró los ojos; y entonces dijo:
– No, no quiero.
– Es opio de primera -dijo el chino.
– No, no -repitió Bedwell, y se obligó a seguir caminando para salir del callejón. Consultó de nuevo el trozo de papel; y otra vez avanzó no más de cien metros antes de volver a hacerlo. Lentamente pero con seguridad consiguió orientarse y encontrar el camino hacia el oeste, a través de Limehouse y Shadwell, hasta llegar a Wapping, Volvió a mirar el papelito e hizo una pausa. Estaba anocheciendo y se sentía bastante cansado. Cerca de allí había un pub, anunciado por un cartel de color amarillo estridente, que era lo único que alegraba la acera gris y que lo atrajo como una luz a una polilla.
Pagó por un vaso de ginebra y se la bebió a sorbos como si fuera una medicina, desagradable pero necesaria. No, decidió que esa noche no debía llegar más lejos.
– Estoy buscando una pensión -le dijo a la camarera-. ¿Crees que puedo encontrar una por aquí cerca?
– Dos puertas más abajo -respondió la camarera-. La pensión de la señora Holland. Pero…
– Da igual -dijo Bedwell-. Holland. Señora Holland. Me acordaré.
Se echó el petate al hombro otra vez.
– ¿Te encuentras bien, cariño? -dijo la camarera-. No parece que estés muy fino. Venga, hombre, tómate otra copa.
Bedwell movió la cabeza negativamente, como un autómata, y se fue.
Adelaide le abrió la puerta y le condujo en silencio a una habitación en la parte trasera de la casa, que daba al río. Las paredes estaban saturadas de humedad; la cama, sucia, pero él no se dio cuenta de nada. Adelaide le dio un trozo de vela y lo dejó solo; y tan pronto como la puerta se cerró, se puso de rodillas y abrió su petate muy bruscamente. Al cabo de un minuto más o menos, sus manos temblorosas se movieron con afán; luego se tendió en la cama, respiró profundamente y sintió que todo desaparecía y se empapaba de olvido. Al cabo de muy poco rato ya había caído en un profundo sueño. Nada le podría despertar durante al menos veinticuatro horas. Estaba a salvo.
Pero casi se había rendido en Limehouse; el viejo chino, el humo…, el fumadero de opio, claro. Y Bedwell era esclavo de esa potente droga.
Él durmió, y algo de gran importancia para Sally durmió con él.
El caballero de Kent
Tres noches más tarde, Sally tuvo la Pesadilla otra vez.
Pero eso ya no era una pesadilla, se dijo para sí misma indignada; era demasiado real…
El terrible calor. No podía moverse; estaba atada de pies y manos en la obscuridad…
Se oían pasos. Y los gritos, ¡empezaron tan de repente y tan cerca de ella! Unos gritos interminables, una y otra vez…
La luz. Una luz temblorosa que se acercaba a ella. Una cara detrás de esa luz, dos rostros blancos como la cera, sin expresión, con las bocas abiertas de horror, nada más…
Voces nacidas de la obscuridad: «¡Mira! ¡Mírale! ¡Dios mío!».
Y entonces la chica se despertó. O mejor, salió a la superficie como un nadador en peligro de morir ahogado. Sally escuchó sus propios sollozos y sus gritos sofocados, y recordó: «Ya no tienes padre. Estás sola. Debes continuar sin él. Debes ser fuerte».
Con gran esfuerzo, consiguió reprimir su llanto. Apartó la ropa de cama que la asfixiaba y se entregó al aire frío de la noche. Sólo después de recuperarse, ya tiritando intensamente, se tapó de nuevo, aunque le costó volver a conciliar el sueño.
A la mañana siguiente llegó otra carta. Logró escabullirse de la señora Rees después del desayuno y abrió la carta ya en su habitación.
La había enviado el abogado, igual que la anterior, pero el sello era británico esta vez, y estaba escrita muy correctamente. La chica sacó la única hoja de papel barato que había dentro y se incorporó con cierta brusquedad para leerla.
Foreland House
Swaleness
Kent
10 de octubre de 1872
Estimada señorita Lockhart:
No nos conocemos -usted nunca ha oído mencionar mi nombre- sólo el hecho de que, hace muchos años, conociera bien a su padre, puede justificar que le esté escribiendo. Leí en el periódico el desagradable suceso de Cheapside y recordé que el señor Temple de Lincoln's Inn solía ser el abogado de su padre. Espero que esta carta llegue a sus manos. Sé que su padre ya no está con nosotros; le ruego que acepte mi más sincero pésame.
Pero el hecho de su muerte, y determinadas circunstancias que últimamente han afectado a mis propios asuntos, me obligan a hablar con usted urgentemente. Por el momento solamente puedo explicarle tres hechos: el primero, que hay una relación con el Sitio de Lucknow; el segundo, que un objeto de incalculable valor está involucrado en el asunto; y finalmente, que su vida corre un gran peligro.
Le ruego, señorita Lockhart, que vaya con cuidado, y haga caso de esta advertencia. Por la amistad que me unía a su padre -por su propio bien- venga lo antes posible y escuche lo que tengo que decirle. Hay razones por las cuales me es imposible ir a verla. Déjeme firmar como lo que he sido, sin usted saberlo, durante toda su vida.
Su buen amigo,
George Marchbanks
Sally leyó la carta dos veces, atónita. Si su padre y el señor Marchbanks habían sido amigos, ¿por qué nunca había oído mencionar su nombre hasta la carta procedente del Extremo Oriente? ¿Y a qué peligro se refería?
Las Siete Bendiciones…
¡Claro que sí! Él debía de saber lo que su padre había descubierto. Su padre le había escrito sabiendo que una carta estaría segura allí.
Sally tenía un poco de dinero en el monedero. Se puso la capa, bajó las escaleras sin armar alboroto y salió de la casa.
Se sentó en el tren, con una sensación semejante a la de empezar una campaña militar. Estaba segura de que su padre lo habría planeado todo con la máxima frialdad, creando líneas de comunicación y centros de operaciones y forjando alianzas; pues bien, ella debía hacer lo mismo.
El señor Marchbanks afirmaba que era un aliado. Como mínimo podría contarle algo; nada era peor que no saber de qué se trataba esa amenaza que se cernía sobre ella…
Se fijó en los límites grises de la ciudad que daban paso a los límites también grises del campo, y contempló el mar a su izquierda. En ningún momento se divisaban menos de cinco o seis barcos deslizándose por el estuario del Támesis, algunos aprovechando el fuerte viento del este, mientras otros bajaban a toda máquina con el viento en contra.
El pueblo de Swaleness no era muy grande. Prefirió ir caminando y no coger ningún taxi desde la estación para ahorrar dinero, ya que el mozo de la estación de Foreland House le había dicho que no estaba muy lejos: a menos de dos kilómetros; «Tomando el camino que bordea el mar y después el del río», le dijo el chico. Se puso en marcha enseguida. El pueblo era triste y frío, y el río, un turbio riachuelo que serpenteaba entre las salinas antes de llegar a una lejana línea grisácea: el mar. Había marea baja; y en todo aquel panorama desolador sólo pudo ver a un ser humano.
Era un fotógrafo. Había preparado la cámara, junto con una tienda de campaña, una especie de laboratorio portátil que le servía para revelar las fotografías y que era necesaria para cualquier fotógrafo en esa época, justo en el centro de un estrecho camino al lado del río. Parecía un joven simpático, y como nada le indicaba el final del camino y no podía ver ninguna casa, decidió preguntarle qué dirección debía seguir.
– Es la segunda persona que ha pasado por aquí preguntándome lo mismo -dijo él-. La casa está allí; es una casa baja y alargada.
Le indicó el camino, señalando hacia un bosquecillo de árboles esmirriados a menos de un kilómetro más allá.
– ¿Quién era la otra persona? -preguntó Sally.
– Una señora mayor que tenía el mismo aspecto que una de las brujas de Macbeth -dijo el chico. Sally no entendió esta alusión y, viendo su perplejidad, el fotógrafo prosiguió-: Con la cara arrugada, ¿sabe? Y espantosa y todo eso.
– Ah, ya entiendo -contestó la chica.
– Mi tarjeta -dijo el joven.
Sacó una especie de papel de la nada, como si fuera un mago. Decía: «Frederick Garland, Artista Fotográfico», y le dio su dirección de Londres. Lo volvió a mirar; le gustaba ese chico; su rostro era divertido, tenía el pelo espeso, rubio, y estaba despeinado; su expresión era despierta e inteligente.
– Perdone que le pregunte -dijo ella-, pero ¿qué está fotografiando?
– El paisaje -respondió él-. No es gran cosa, ¿verdad? Quería algo tétrico, ¿sabe? Estoy probando una nueva combinación de productos químicos. Creo que será más sensible para captar este tipo de luz que los productos habituales.
– ¿Colodión? -dijo ella.
– Exacto. ¿Es fotógrafa?
– No, pero a mi padre le interesaba la fotografía… Bueno, debo seguir. Gracias, señor Garland.
El chico sonrió alegremente y volvió con su cámara.
El sendero describía una curva, siguiendo la orilla fangosa del río, y finalmente la condujo hacia la arboleda. Allí, tal como el fotógrafo le había indicado, estaba la casa, revestida de estuco desconchado y con algunas tejas del techo esparcidas por el suelo; el jardín estaba cubierto de maleza, totalmente descuidado.
Era el lugar más triste que había visto nunca. Sintió un leve escalofrío.
Se dirigió a la entrada y, justo cuando iba a llamar al timbre, se abrió la puerta y salió un hombre.
Se puso el dedo en los labios, pidiéndole que permaneciera en silencio, y cerró la puerta, esmerándose en no hacer ningún ruido.
– Por favor -dijo en voz baja-. No hable. Venga por aquí, rápido.
Sally le siguió, asombrada, mientras el hombre la conducía con rapidez hacia uno de los extremos de la casa, hasta llegar a una pequeña galería de cristal. Cerró la puerta después de que ella entrara, escuchó con atención y entonces alargó la mano.
– Señorita Lockhart -dijo él-. Soy el comandante Marchbanks.
Ella le dio la mano para saludarle. Ya era mayor, pensó, debía de tener unos sesenta años; tenía la tez amarillenta y la piel le colgaba por todas partes. Sus ojos eran obscuros y bonitos, aunque los tenía muy hundidos. Su voz le parecía curiosamente familiar y había una intensidad tan grande en su expresión que sintió cierto miedo, hasta que se dio cuenta de que él mismo también estaba asustado, mucho más que ella.
– He recibido su carta esta mañana -dijo Sally-. ¿Le escribió mi padre pidiéndole que me viera?
– No… -El hombre parecía sorprendido.
– Entonces… ¿le dice algo la frase «Las Siete Bendiciones»?
No tuvo ningún efecto. El comandante Marchbanks permaneció impasible.
– Lo siento -dijo él-. ¿Ha venido aquí para preguntarme eso? Lo siento muchísimo. El, su padre…
Ella le contó rápidamente el último viaje de su padre, y la carta que había recibido de Oriente, y la muerte del señor Higgs. Marchbanks se puso una mano en la cabeza en señal de preocupación; parecía terriblemente desconcertado y confundido.
Había una pequeña mesa de pino en la galería y una silla de madera junto a la puerta. Le ofreció la silla, y entonces habló en voz baja:
– Tengo un enemigo, señorita Lockhart, y ahora es también su enemigo. Ella (es una mujer) es muy, muy malvada. Está en esta casa ahora, por eso nos hemos tenido que esconder aquí fuera, y debe marcharse usted enseguida. Su padre…
– Pero ¿por qué?… ¿Qué le he hecho yo a esa mujer? ¿Quién es?
– Por favor…, ahora no se lo puedo explicar. Lo haré, créame. No sé nada sobre las causas de la muerte de su padre, nada de Las Siete Bendiciones, nada de los mares del sur de China, nada del comercio marítimo. Y quizá él no sabía nada de la desgracia que me ha caído encima y que ahora… No puedo ayudarla. No puedo hacer nada. Su padre se equivocó al confiar en mí…, una vez más…
– ¿Una vez más?
Vio una mirada de profunda amargura atravesando su rostro. Era la mirada de un hombre desesperado, y eso la asustaba.
Sally no podía dejar de pensar en la carta procedente de Oriente.
– ¿Ha vivido alguna vez en Chatham? -dijo ella.
– Sí. Hace mucho. Pero, por favor…, no tenemos más tiempo. Llévese esto…
Abrió un cajón de la mesa y sacó un paquete envuelto con un papel de color marrón. Medía unos quince centímetros de largo y estaba atado con una cuerda y sellado con lacre.
– Aquí podrá encontrar las respuestas que busca. Quizá, si él no le dijo nada sobre esto, yo tampoco debería… Se llevará una sorpresa cuando lo lea. Le ruego que esté preparada. Su vida corre peligro tanto si lo sabe como si no, así que al menos descubrirá el porqué.
La chica cogió el paquete. Sus manos temblaban exageradamente; él lo vio y durante un instante que resultó extraño las cogió entre las suyas e inclinó la cabeza hacia ellas.
Entonces una puerta se abrió.
El hombre se separó de un salto de la puerta, con la cara pálida, y una mujer de mediana edad los miró.
– Comandante…, está aquí, señor -dijo-. En el jardín.
La mujer tenía el mismo aspecto desdichado que él, y emanaba un fuerte olor a alcohol. El comandante Marchbanks hizo señas a Sally.
– Por la puerta -dijo él-. Gracias, señora Thorpe. Deprisa, ahora…
La mujer se apartó con cierta torpeza e intentó sonreír, mientras Sally pasaba no sin dificultades por delante de ella. El Comandante y Sally recorrieron con rapidez la casa; la chica quedó impregnada del triste sentimiento que surgía de las habitaciones vacías, de los suelos sin alfombras, de los ecos del pasado, la humedad y la desolación. El miedo del Comandante se contagiaba.
– Por favor -dijo Sally cuando llegaban a la puerta principal-, ¿quién es ese enemigo? ¡No sé nada! Tiene que decirme su nombre, al menos…
– La señora Holland -dijo susurrando mientras abría la puerta, que hizo un chasquido. El hombre miró afuera.
– Por favor, se lo ruego, ahora váyase. ¿Ha venido andando? Es joven, fuerte, rápida…, no se entretenga. Vaya directamente a la ciudad. Oh, lo siento tanto… Perdóneme. Perdóneme.
Pronunció esas últimas palabras muy intensamente, con un nudo en la garganta…
Sally ya estaba fuera y él cerró la puerta. Sólo había estado dentro unos diez minutos y ya se marchaba. Observó la austera pared de la casa, que se estaba cayendo a trozos, y pensó si su enemigo la estaría mirando.
Atravesó la maleza, sobrepasó la arboleda obscura y encontró el mismo camino que seguía el curso del río. La marea estaba subiendo; un flujo lento invadía la orilla fangosa. El fotógrafo ya no estaba allí, por desgracia. El paisaje era terriblemente desolador.
Se apresuró, muy consciente del paquete que llevaba en el bolso. A medio camino, en la orilla del río, se detuvo y miró hacia atrás. No sabía por qué lo había hecho, pero vislumbró una figura entre los árboles. Una mujer, vestida de negro. Una vieja. Estaba demasiado lejos como para verla claramente, pero parecía que apretaba el paso tras ella. Su pequeña silueta negra era lo único que podía distinguir entre toda aquella espesa y grisácea vegetación.
Sally también aceleró su paso aún más hasta que llegó al camino principal, y volvió a mirar hacia atrás. Parecía como si la pequeña silueta negra fuera subiendo como la marea; ya no estaba muy lejos de ella e incluso daba la sensación de que la estaba alcanzando. ¿Dónde se podía esconder Sally?
El camino que llevaba a la ciudad describía una ligera curva, separándose del mar, y pensó que si cogía un sendero lateral en ese momento, la mujer la perdería de vista y podría…
Entonces vio algo aún mejor. El fotógrafo estaba de pie frente al mar, al lado de su laboratorio de campaña, manipulando un raro instrumento. Miró hacia atrás; la pequeña figura negra estaba escondida al final, en una de las terrazas que daban al mar, junto a unas casas. Se dirigió apresuradamente hacia el fotógrafo, que la miró sorprendido, y luego la chica le dedicó una gran sonrisa.
– ¡Es usted! -dijo él.
– Por favor -dijo la chica-, ¿puede ayudarme?
– Por supuesto. Encantado. ¿Qué puedo hacer?
– Me están siguiendo. Esa vieja… me está siguiendo. Es peligrosa. No sé qué hacer.
Los ojos del chico brillaron de satisfacción.
– Entre en la tienda -dijo, mientras le franqueaba la entrada-. No se mueva o tirará todo al suelo. Y no se preocupe por el olor.
Ella siguió sus instrucciones, y el fotógrafo dejó caer la puerta de su tienda y ató las cuerdas para dejarla bien cerrada. El olor era intenso, bastante parecido al de las sales aromáticas. Sally estaba completamente a obscuras.
– No diga nada -dijo él en voz baja-. Ya le avisaré cuando se haya ido. Confíe en mí. Ya viene. Está cruzando la calle. Se está acercando…
Sally se quedó inmóvil, escuchando el grito de las gaviotas, el trote de los caballos y el lento avance de las ruedas de un carro que pasaba por el camino, y luego el sonido agudo del paso apresurado de unas botas con tachuelas. Se detuvo sólo a un metro más o menos de allí.
– Perdone, señor -dijo una voz, una voz cavernosa que pertenecía a una anciana que parecía respirar con cierta dificultad y que hacía chasquidos de una forma extraña.
– ¿Eh? ¿Cómo dice? -La voz de Garland era apagada-. Un momento. Estoy componiendo una fotografía. No puedo dejarlo hasta que esté del todo lista… -Se alejó-. Sí, dígame señora.
– ¿Ha visto a un chica joven por este camino? Va vestida de negro.
– Sí, la he visto. Tenía mucha prisa. Una chica bastante guapa, rubia, ¿es ésa?
– ¡Entiendo que un hombre tan atractivo como usted se haya fijado en ella, señor! Sí, ésa es, Dios la bendiga. ¿Sabe por dónde se ha ido?
– De hecho, me pidió que le indicara el camino para ir a Swan. Me comentó que quería coger el autobús de Ramsgate. Le dije que tenía diez minutos para cogerlo.
– ¿A Swan, dice? ¿Por dónde queda eso?
Le indicó el camino, y la vieja mujer le dio las gracias y se fue.
– No se mueva -le dijo en voz baja-. Aún no ha doblado la esquina. Me temo que tendrá que aguantar un poquito más el mal olor.
– Gracias -dijo la chica de modo formal-. Aunque no era necesario que me halagara de esa forma.
– ¡Oh, Dios mío! De acuerdo, lo retiro. Es usted casi tan fea como ella. Oiga, ¿qué está pasando?
– Pues no lo sé. Estoy metida en un buen lío. Es horrible. Pero no puedo explicárselo…
– ¡Chist!
Se acercaron unos pasos lentamente, pasaron por delante de la tienda y pronto dejaron de oírse.
– Era un gordo con un perro -dijo él-. Ya se ha ido.
– ¿Se ha marchado esa mujer?
– Sí, ha desaparecido. Con un poco de suerte se habrá ido a Ramsgate.
– ¿Puedo salir ya?
El chico desató los nudos de la puerta y la sostuvo para que saliera.
– Gracias -dijo ella-. ¿Qué le debo por haber utilizado su tienda de campaña?
El muchacho la miró muy sorprendido. Por un momento, Sally pensó que el chico iba a echarse a reír, pero después simplemente no aceptó que le pagara nada, de una forma muy educada. Sally sintió que estaba empezando a sonrojarse; no le hubiese tenido que ofrecer dinero. Se dio la vuelta rápidamente.
– No se vaya -dijo él-. No me ha dicho ni cómo se llama. Eso es lo único que quiero a cambio.
– Sally Lockhart -dijo mirando fijamente el mar-. Lo siento. No pretendía ofenderle. Pero…
– No me siento en absoluto ofendido. Pero, claro, no se puede pensar que se puede pagar todo. ¿Adonde se dirige ahora?
Se sintió como una chiquilla. No le gustaba esa sensación.
– Vuelvo a Londres -dijo ella-. Espero no encontrarme con esa mujer. Adiós.
– ¿Quiere que la acompañe? Ya casi he acabado de todas formas, y si esa comadreja es peligrosa…
– No, gracias. Debo irme.
Sally se fue. Le hubiese encantado la compañía del fotógrafo, pero eso era algo que nunca hubiese admitido. De alguna forma pensaba que eso de fingir que estaba desamparada, que funcionaba tan bien con otros hombres, en él ni por un instante hubiera surtido el mismo efecto. Por eso le había ofrecido pagarle: no quería deberle nada. Pero tampoco le había salido bien esta vez. Pensaba que no sabía absolutamente nada y que todo le salía mal. Y lo peor de todo: se sintió muy sola.
El motín
No había ni rastro de la mujer en la estación. Los únicos pasajeros del tren eran un sacerdote anglicano y su esposa, tres o cuatro soldados y una señora con dos niños.
A Sally no le costó demasiado encontrar un compartimiento vacío…
Esperó a que el tren saliera de la estación para abrir el paquete. Los nudos estaban cuidadosamente cubiertos por el lacre y se rompió una uña mientras intentaba quitarlo rascándolo.
Finalmente consiguió abrirlo y se encontró con un manuscrito. Parecía un diario. Era bastante grueso y sus páginas estaban completamente llenas. Lo habían envuelto toscamente con una cartulina gris, pero la endeble encuadernación se estaba desmontando y una parte entera del manuscrito se quedó en su mano. La volvió a poner en su sitio con cuidado y empezó a leer.
La primera página empezaba con estas palabras: «Narración de los sucesos acontecidos en Lucknow y Agrapur, 1856-1857; con el relato de la desaparición del rubí de Agrapur y el papel desempeñado por una niña llamada Sally Lockhart».
Se paró y volvió a leerlo. ¡Ella! Y un rubí…
Miles de preguntas se agolparon de repente en su cabeza, como un tropel de moscas acudiendo a un festín, y se sintió totalmente confundida. Cerró los ojos y esperó a calmarse; después los abrió y siguió leyendo:
En 1856, yo, George Arthur Marchbanks, servía en la Infantería Ligera del Duque de Cornualles, en el batallón 32, en Agrapur (Oudh). Algunos meses antes de que empezara el motín, tuve la ocasión de visitar al Maharajá de Agrapur en compañía de tres de mis oficiales, en concreto del coronel Brandon, el comandante Park y el capitán Lockhart.
Aunque la visita era aparentemente privada y sólo para divertirse, en realidad nuestro objetivo principal era mantener conversaciones secretas sobre asuntos de política con el Maharajá. El contenido de esas conversaciones no es relevante en este relato, excepto por el hecho de contribuir a la sospecha de que el Maharajá iba a ser secuestrado por una facción de sus súbditos; una sospecha que marcó, como mostraré, su destino durante los terribles sucesos del año siguiente.
Durante la segunda noche de nuestra visita a Agrapur, el Maharajá celebró un banquete en nuestro honor. Fuera o no fuera su intención impresionarnos con sus riquezas, ése fue ciertamente el efecto que nos produjo; nunca antes mis ojos habían visto tan pródiga ostentación de esplendor como el que nos encontramos esa noche.
La sala de banquetes tenía columnas de mármol exquisitamente esculpidas, con flores de loto en los capiteles, lujosamente recubiertos de láminas de oro. El suelo era de lapislázuli y ónice; en un rincón de la sala había una fuente reluciente de la que brotaba agua con perfume de rosas, y los músicos de la corte del Maharajá tocaban sus extrañas y lánguidas melodías detrás de un biombo con incrustaciones caoba. Los platos eran de oro macizo; pero la pieza principal de la exhibición era el rubí, de incomparable tamaño y brillo que relucía en el pecho del Maharajá.
Era el famoso rubí de Agrapur, sobre el que había oído mil historias. No pude contenerme y lo miré fijamente. Debo confesar que algo en su intensidad y belleza, en el líquido rojo como la sangre y el fuego que parecía contener, me fascinó y acaparó mi atención, por lo que estuve contemplándolo más de lo que permite una actitud cortés; a pesar de ello, el Maharajá, que se percató de mi curiosidad, nos explicó la historia de la piedra preciosa.
Había sido descubierto en Birmania hacía seis siglos y había sido entregado como tributo a Balban, rey de Delhi, que lo dejó como herencia a la casa real de Agrapur. A través de los siglos se había perdido, había sido robado, vendido, ofrecido a cambio de un rescate en innumerables ocasiones, y siempre había sido devuelto a sus verdaderos propietarios; había provocado innumerables muertes: asesinatos, suicidios, ejecuciones… Y una vez había causado una guerra en la que la población de una provincia entera había sido masacrada a cuchilladas Casi unos cincuenta años antes, había sido robado por un aventurero francés. Este hombre, pobre infeliz, pensó que no lo encontrarían si se lo tragaba, pero fue en vano: le abrieron en canal y le arrancaron la piedra del estómago.
Los ojos del Maharajá se encontraron con los míos mientras explicaba estas historias.
– ¿Le gustaría observarlo, Comandante? -preguntó-. Acérquelo a la luz y mire en su interior. ¡Pero tenga cuidado, no vaya a caerse!
Me lo entregó e hice lo que me había indicado. Mientras la luz de la lámpara caía sobre la piedra, sucedió un extraño fenómeno: el rojo resplandor que había justo en el centro parecía que empezara a girar y que se desprendiera del rubí como si fuera humo, y vi una serie de arrecifes y acantilados, un fantástico paisaje de desfiladeros, cumbres y abismos aterradores, cuyas profundidades eran imposibles de determinar.
Sólo una vez había leído algo sobre un paisaje semejante, y eran escritos sobre las alucinaciones y los horrores de la adicción al opio.
El efecto de esta extraordinaria visión coincidió perfectamente con lo que el Maharajá había vaticinado. Perdí el equilibrio repentinamente, preso de una sensación de vértigo indescriptible. El capitán Lockhart me cogió del brazo, y el Maharajá recuperó la piedra, riendo; y eso fue todo, el incidente se acabó con una broma.
Nuestra visita terminó poco después. No volví a ver al Maharajá hasta aproximadamente un año más tarde, y luego solamente en el momento en el que se produjo el horrible suceso con el que culmina esta narración; un suceso que me ha acarreado más vergüenza e infelicidad de lo que nunca antes hubiera imaginado. Ruego a Dios (si hay un Dios, y no una infinidad de demonios burlones) que me conceda el olvido; ¡y que sea pronto!
El año que transcurrió después de que viera por primera vez la piedra fue un tiempo de augurios y presagios, señales de una terrible tormenta que iba a estallar sobre nosotros en el motín; señales que, para un hombre, eran difíciles de descifrar. Relatar los horrores y la crueldad del motín no es el objetivo de este escrito. Otros han explicado la historia de este período de forma más elocuente que yo, con sus gestas heroicas brillando como almenaras en medio de escenas de auténticas y espantosas carnicerías; es suficiente decir que, aunque centenares de personas no lograron sobrevivir, yo sí, como también otras tres personas en cuyas vidas el rubí aún sigue desempeñando un papel fundamental.
Explicaré ahora lo que sucedió durante un determinado período de tiempo mientras se producía el Sitio de Lucknow, poco antes de recibir la ayuda de Havelock y Outram. Mi regimiento estaba defendiendo la ciudad y…
Sally alzó la mirada. El tren había entrado en la estación. La chica vio un cartel que ponía: «CHATHAM». Cerró el libro, con la cabeza llena de extrañas imágenes: un banquete dorado, muertes horripilantes y una piedra que intoxicaba como el opio…
«Otras tres personas» habían sobrevivido, dijo el Comandante, su padre y ella misma, pensó inmediatamente. Pero… ¿quién era la tercera?
Volvió a abrir el libro, aunque enseguida lo tuvo que cerrar apresuradamente porque la puerta del vagón se abrió y entró un hombre.
Iba vestido de forma elegante, con un traje de tweed de colores muy vivos y un llamativo alfiler en la corbata. Saludó a Sally quitándose el bombín, antes de sentarse frente a ella.
– Buenas tardes, señorita -dijo él.
– Buenas tardes.
Sally miró hacia el otro lado, al exterior de la ventana. No quería conversación y además había algo en la sonrisa afable de ese hombre que no le gustaba. Las chicas de la clase de Sally no solían viajar solas; eso era algo extraño e invitaba a malas interpretaciones.
El tren salió de la estación y el hombre sacó un paquete de sándwiches y empezó a comer, sin fijarse más en la chica.
Ella permaneció sentada, mirando fijamente las marismas, la ciudad en la lejanía, los mástiles de los barcos en el puerto y los astilleros más abajo, a la derecha.
El tiempo pasó.
Finalmente el tren entró en la estación del Puente de Londres, bajo un techo de cristal, obscuro por el humo adherido, y el sonido de la locomotora fue variando mientras echaba vapor y emitía fuertes silbidos, que resonaban junto con los gritos de los mozos de estación y el ruido metálico del traqueteo de los vagones.
Sally se incorporó y se frotó los ojos. Se había quedado dormida.
La puerta del compartimiento estaba abierta. El hombre se había ido y tenía el diario. Se lo había robado y había desaparecido.
La ceremonia del humo
Sally se puso de pie, alarmada, y se precipitó hacia la puerta. Pero el andén estaba lleno de gente y lo único que recordaba de aquel hombre era que iba con un traje de tweed y un bombín, y había muchísima gente vestida así…
Volvió al compartimiento. Su bolso estaba en la esquina donde se había sentado. Se agachó para cogerlo y entonces vio, en el suelo y justo debajo de donde terminaba el asiento, unas cuantas hojas de papel.
El manuscrito estaba mal encuadernado; esas hojas debían de haberse caído, seguramente mientras dormía, ¡y el ladrón no las había visto!
La mayoría estaban en blanco, pero en una de ellas había algunas líneas escritas, que eran la continuación de la página anterior. Decían así:
…un lugar en la obscuridad, bajo una cuerda anudada. Tres luces rojas brillan claramente en un punto, mientras la luna se refleja en el agua. Cógelo. Ahora te pertenece, por mi decisión de regalártelo y por las leyes de Inglaterra. Ante -quam haec legis, mortuus ero; utinam ex animo homi-num tam celeriter memoria mea discedat.
Sally, que no sabía latín, dobló el papel y lo guardó en su bolso; luego, absolutamente disgustada, se dirigió hacia la casa de la señora Rees.
Mientras tanto, en Wapping, se estaba celebrando una pequeña pero siniestra ceremonia.
Una vez al día, siguiendo las órdenes de la señora Holland, Adelaide llevaba un bol de sopa al caballero del segundo piso. La señora Holland no había tardado mucho en descubrir las ansias de Matthew Bedwell, y, siempre atenta para aprovechar cualquier oportunidad que se le presentase, se había despertado intensamente en ella su vieja y maligna curiosidad.
Su huésped escondía en su interior fragmentos de una historia muy interesante. Desvariaba, a veces empezaba a sudar, lamentándose de un gran dolor, mientras maldecía las visiones que le acechaban en las sucias paredes de su habitación. La señora Holland escuchaba pacientemente; le ofrecía pequeñas dosis de droga; le volvía a escuchar y le proporcionaba aún más opio a cambio de detalles sobre las cosas que decía mientras deliraba. Poco a poco toda la historia salió a la luz, y la señora Holland se dio cuenta de que tenía a su alcance una gran fortuna.
La historia de Bedwell ofrecía información sobre los negocios de Lockhart y Selby, Agentes Marítimos. La señora Holland aguzó el oído cuando oyó el nombre de Lockhart; tenía un gran interés por esa familia y la coincidencia la dejó asombrada. Pero mientras iba escuchando la historia, se dio cuenta de que se trataba de una versión totalmente nueva: la pérdida de la goleta Lavinia, la muerte del propietario, los sorprendentes grandes beneficios de la compañía procedentes de las relaciones comerciales con China, y miles de detalles más.
La señora Holland, a pesar de no ser una mujer supersticiosa, dio gracias al cielo por el golpe de suerte que le había reservado el destino.
En cuanto a Bedwell, estaba tan débil que no podía ni moverse. La señora Holland aún no estaba completamente segura de haberle sonsacado toda la información que flotaba en su cerebro, y por esa razón lo mantenía vivo, si es que podía decirse que estaba vivo. En el momento en que decidió que la habitación de atrás debía utilizarse para otros asuntos, la Muerte y Bedwell, que no se habían encontrado en los mares del sur de China, finalmente podrían tener una cita en el Támesis. Una dirección adecuada para la ocasión: el Muelle del Ahorcado.
Así pues, Adelaide, después de verter un poco de sopa caliente y grasienta en un bol, y de cortar torpemente una rebanada de pan para acompañarla, subió las escaleras hacia la habitación de la parte trasera de la casa. Todo estaba en silencio en el interior; creía que le encontraría dormido. Abrió la puerta y contuvo la respiración, porque odiaba la atmósfera viciada y el frío helado, húmedo, que salía como una vaharada cuando entraba en la habitación.
Bedwell estaba tumbado en el colchón, tapado con una áspera manta, pero no estaba dormido. Sus ojos la siguieron mientras dejaba el bol en una silla cercana.
– Adelaide -susurró.
– ¿Sí, señor?
– ¿Qué me has traído?
– Sopa, señor. La señora Holland dice que debe comer un poco porque le sentará bien.
– ¿Me has preparado una pipa?
– Después de la sopa, señor.
Ella no lo miró; los dos hablaban en voz muy baja. Se incorporó, apoyándose sobre uno de sus codos y, con dificultad, intentó levantarse; ella se echó hacia atrás, hasta tocar la pared, como si fuera un ser vaporoso, como si fuera una sombra. Sólo sus enormes ojos parecían estar vivos.
– Tráemela aquí -dijo él.
La chica le llevó el bol, le desmenuzó el pan y lo puso dentro de la sopa; luego se fue otra vez al fondo de la habitación mientras el hombre comía. Pero él no tenía apetito; después de un par de cucharadas, la apartó.
– No la quiero -dijo-. Esto es incomestible. ¿Dónde está la pipa?
– Debe tomársela, señor, porque si no, la señora Holland me matará -dijo Adelaide-. Por favor…
– Pues te lo comes tú. Te sentará bien -dijo él-. Venga, Adelaide, la pipa.
De mala gana, abrió el armario que, junto con la silla y la cama, eran los únicos muebles de la habitación. Sacó de su interior una larga y pesada pipa, que estaba dividida en tres partes. Él la miró fijamente mientras las ensamblaba; la niña la puso luego al lado de la cama y se dirigió de nuevo al armario. Cogió un objeto marrón y cortó un buen pedazo. -Tiéndase -dijo-. Le va a subir muy rápido. Debe tumbarse, o se caerá.
Hizo lo que la niña le dijo, tumbándose lánguidamente de lado. La luz grisácea y fría del anochecer intentando entrar a través de la suciedad de la minúscula ventana, daba a la escena un color sombrío semejante al de un viejo grabado de acero. Un insecto recorría muy lentamente la grasienta almohada, mientras Adelaide acercaba una cerilla encendida al trozo de opio. Pasó la droga, ensartada en un alfiler, por encima de la llama hasta que aparecieron burbujas y empezó a salir el humo. Bedwell aspiró por la boquilla y Adelaide mantuvo el opio encima del bol, y el humo, dulce y embriagador, se introdujo en la pipa.
Cuando dejó de salir humo, encendió otra cerilla y repitió el proceso. Lo odiaba. Adelaide odiaba los efectos que la droga producía en él, porque le hacía pensar que debajo de cada rostro humano se escondía el rostro babeante, con la mirada perdida, de un pobre diablo.
– Más -musitó él.
– No hay más -ella le susurró.
– Venga, Adelaide -se quejó-. Más.
– Sólo una vez más.
Volvió a encender una cerilla; de nuevo el opio volvió a burbujear, y el humo empezó a caer en el bol como un torrente que desaparece bajo tierra. Adelaide apagó la cerilla y la tiró junto a las otras que había en el suelo.
Bedwell aspiró una larga bocanada. Se había formado una capa espesa de humo en la habitación, y ella se sintió mareada.
– ¿Sabes? No tengo fuerzas para levantarme e irme -dijo Bedwell.
– No, señor -susurró ella.
Algo extraño pasó con su voz mientras los efectos del opio comenzaban a afectarle; perdió el tono de rudo marinero y se puso a hablar de un modo refinado y amable:
– Pienso en ello, a pesar de todo. Día y noche. Oh, Adelaide… ¡Las Siete Bendiciones! ¡No, no! Sois unos desalmados, unos diablos, dejadme…
Empezaba a delirar. Adelaide se sentó lo más lejos posible de él; no se atrevía a irse por miedo a que la señora Holland le preguntara qué le había dicho Bedwell, y a la vez temía quedarse, porque sus palabras le producían pesadillas. «Las Siete Bendiciones»; esa frase ya la había oído un par de veces últimamente, y en ambos casos habían sido sinónimo de terror.
Se detuvo a media frase. De repente, su rostro se transfiguró y adoptó una expresión lúcida y confiada.
– Lockhart -dijo él-. Ahora recuerdo. Adelaide, ¿estás aquí?
– Sí, señor -susurró.
– Intenta recordar algo por mí, ¿lo harás?
– Sí, señor.
– Un hombre llamado Lockhart… me pidió que encontrara a su hija. Una chica llamada Sally. Tengo un mensaje para ella. Es muy importante… ¿Podrías buscarla?
– No lo sé, señor.
– Londres es una gran ciudad. Quizá no podrías…
– Lo puedo intentar, señor.
– Buena chica. Oh, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? -prosiguió sintiendo su impotencia-. Mírame… Débil como un bebé… ¿Qué diría mi hermano?
Ahora ya casi no había luz; Adelaide parecía una madre velando a su hijo enfermo, vista a través de las distorsiones provocadas por el humo del opio. Se acercó a él y le enjugó el sudor de la cara con las sábanas sucias, y Bedwell le cogió la mano como muestra de agradecimiento.
– Un buen hombre… -musitó-, mi hermano gemelo. Somos idénticos. El mismo cuerpo, aunque su alma está limpia, Adelaide, mientras que la mía es toda corrupción y obscuridad. Es un sacerdote anglicano. Nicholas, el reverendo Nicholas Bedwell… ¿Tienes hermanos?
– No, señor. Ninguno.
– ¿Está viva tu madre? ¿Tu padre, quizá?
– No tengo madre. Pero tengo padre. Es sargento del Ejército.
Era mentira. Nadie sabía quién era el padre de Adelaide, ni siquiera su madre, que también había desaparecido quince días después de su nacimiento; pero Adelaide se había inventado un padre, y se había creado la imagen de que era el más maravilloso y galante de los hombres que jamás había visto en su desgraciada vida.
En una ocasión, uno de esos hombres arrogantes, que llevaba una gorra graciosa ladeada y tenía un vaso en la mano, le guiñó el ojo mientras estaba con unos compañeros en la entrada de un pub y se rió escandalosamente de algún chiste grosero. Ella no había oído el chiste. Lo único que retuvo su mente fue la imagen de un hombre, de esplendor heroico, apareciendo súbitamente en su obscura e insignificante vida como un rayo de sol. Ese guiño ya había sido suficiente para inventarse un padre.
– Buena gente -murmuró Bedwell-. Un buen grupo de gente.
Sus ojos se cerraron.
– Debería dormir, señor -susurró Adelaide.
– No se lo digas, Adelaide. No le digas nada de lo que te he contado. Es una mujer malvada.
– Sí, señor…
Y entonces, de nuevo empezó a delirar y la habitación se llenó de fantasmas y demonios chinos, y visiones de torturas y éxtasis envenenados, y abismos que se abrían angustiosamente bajo sus pies. Adelaide permaneció a su lado, cogiéndole la mano, y se puso a pensar.
Mensajes
Desde la muerte de Higgs, la vida en la oficina se había vuelto aburrida. Las rencillas entre el conserje y Jim, el chico de los recados, se habían diluido; el conserje ya no tenía más escondites y el muchacho ya no tenía más revistas baratas. Jim no tenía nada mejor que hacer esa tarde, de hecho, que lanzar trocitos de papel con una goma elástica al retrato de la reina Victoria, que estaba encima de la chimenea, en conserjería.
Adelaide llegó y dio un golpecito en el cristal, pero Jim al principio no se dio cuenta. Estaba enfrascado intentando mejorar su puntería. El viejo conserje abrió la ventanilla y le dijo:
– ¿Sí? ¿Qué quieres?
– ¿Está la señorita Lockhart? -susurró Adelaide.
Jim aguzó el oído y la miró.
– ¿La señorita Lockhart? -dijo el conserje-. ¿Estás segura?
Ella asintió.
– ¿Por qué la buscas? -dijo Jim.
– ¡Y a ti qué te importa, energúmeno! -dijo el anciano.
Jim lanzó una bolita de papel a la cabeza del conserje luego esquivó el cachete que éste pretendía propinarle como respuesta.
– Si tienes un mensaje para la señorita Lockhart, yo se lo haré llegar -dijo el chico-. Ven aquí un momento.
Llevó a Adelaide al pie de la escalera, fuera del alcance del oído del conserje.
– ¿Cómo te llamas? -le preguntó.
– Adelaide.
– ¿Por qué buscas a la señorita Lockhart?
– No lo sé.
– Vale, ¿quién te envía?
– Un señor.
Se agachó hacia ella, muy cerca, para escuchar lo que le iba decir, y percibió el aroma de la Pensión Holland en su ropa, y en ella, que iba muy sucia. Pero no era quisquilloso y se había acordado de algo importante.
– ¿Has oído alguna vez hablar -dijo él- de algo llamado Las Siete Bendiciones?
En las últimas dos semanas se lo había preguntado a varias personas, excepto a Selby; y siempre había obtenido la misma respuesta: no, no lo habían oído.
Pero ella sí. Estaba asustada. Pareció encogerse dentro de su raída capa y sus ojos se tornaron más obscuros que nunca.
– ¿Sabes algo? -susurró ella.
– Tú sí, ¿verdad?
Ella asintió.
– Bueno, ¿qué es? -prosiguió el chico-. Es importante.
– No lo sé.
– ¿Dónde has oído hablar de eso?
Torció la boca y apartó la mirada. Dos empleados salieron de sus despachos en la parte superior de las escaleras y los vieron.
– ¡Eh! -dijo uno de ellos-. Mira cómo liga Jimmy.
– ¿Quién es tu amorcito, Jim? -dijo el otro.
Jim miró hacia arriba y disparó tal ráfaga de insultos y palabrotas que habría hundido incluso a un acorazado. El chico no respetaba a los oficinistas; eran una clase de gente muy baja y vulgar.
– Cor, escucha eso -dijo el primer empleado, mientras Jim retomaba el aliento-. ¡Qué elocuencia!
– Esa forma de expresarse es lo que más admiro -añadió el otro-. ¡Le pone una pasión tan inhumana!
– Inhumano, tú lo has dicho -dijo el primero.
– Cállate la boca, Skidmore, y ocúpate de tus asuntos -dijo Jim-. No puedo perder el tiempo escuchándoos. ¡Ejem! -carraspeó, dirigiéndose a Adelaide-, vayamos fuera.
Ante los silbidos e insultos crecientes de los dos oficinistas, cogió la mano de Adelaide y tiró de ella violentamente mientras atravesaban el pasillo, hasta que salieron a la calle.
– No les hagas caso -dijo Jim-. Oye, me tienes que contar lo de Las Siete Bendiciones. Un hombre murió aquí dentro por eso.
Jim le contó lo que había sucedido. Ella no alzó la mirada, pero sus ojos se abrieron, sorprendidos.
– Tengo que encontrar a la señorita Lockhart, porque él me lo dijo -dijo ella cuando el chico había acabado-. Pero no le tengo que contar nada a la señora Holland; si no, me matará.
– Cuéntame qué diantres te dijo, ¡venga! Ella se lo contó, vacilante, poco a poco, ya que no tenía la fluidez verbal de Jim y, como no estaba acostumbrada a que la escucharan, no sabía el tono de voz que debía usar. Jim le tuvo que pedir varias veces que le repitiera lo que decía.
– De acuerdo -dijo al fin-. Iré a buscar a la señorita Lockhart y así podrás hablar con ella. ¿Vale?
– No puedo -dijo ella-. No puedo salir nunca. Sólo cuando la señora Holland me manda a buscar algo.
– ¡No digas tonterías! Quizá tengas que volver a salir…
– No puedo -dijo la niña-. Mató a la última chica que tuvo. Le arrancó todos los huesos. Me lo dijo.
– Bueno, y entonces ¿cómo vas a encontrar a la señorita Lockhart?
– No lo sé.
– ¡Maldita sea! A ver… Pasaré por Wapping por las noches cuando vuelva a casa; nos encontraremos en algún sitio y entonces me cuentas lo que sepas. ¿Dónde quedamos?
– Junto a las Escaleras Viejas -contestó ella.
– Vale. Al lado de las Escaleras Viejas, todas las noches, a las seis y media.
– Me tengo que ir ya -dijo ella.
– No te olvides -insistió el chico-. A la seis y media.
Pero Adelaide ya se había ido.
J 3, Fortune Buildings
Chandler 's Row
Clerkenwell
Viernes, 25 de octubre de 1872
Señorita S. Lockhart 9, Peveril Square Islington
Estimada señorita Lockhart:
Deseo informarla de que he descubierto algo sobre Las Siete Bendiciones. Hay un caballero apellidado Bedwell actualmente alojado en la Pensión Holland, en el Muelle del Ahorcado, en Wapping; ha estado fumando opio y hablando sobre usted. También ha mencionado Las Siete Bendiciones, pero no sé lo que significa. La propietaria es la señora Holland, que es de poca confianza.
Si viene al quiosco de música que hay en los jardines Clerkenwell mañana a las dos de la tarde, podré contarle más cosas.
Quedo a su disposición.
Su humilde y obediente servidor,
J. Taylor (Jim)
Así le escribió Jim, con sus mejores habilidades para la correspondencia comercial. Envió la carta un viernes, con la firme esperanza (estamos en el siglo XIX, al fin y al cabo) de que repartirían el correo antes de que acabase el día y de que Sally al día siguiente le respondería.
Pensión Holland Muelle del Ahorcado
Wapping
25 de octubre de 1872
Sr. D. Samuel Selby
Lockhart & Selby
Cheapside
Londres
Estimado señor Selby:
Tengo el honor de representar a un caballero que posee cierta información referida a sus operaciones comerciales en Oriente. Dicho caballero desea hacer público todo lo que sabe, y se verá obligado a publicarlo en la prensa si no llegan a un acuerdo antes. Como muestra de lo que conoce, me pidió que le mencionara la goleta Lavinia y aun marinero llamado Ah Ling.
Espero que esta propuesta sea de su interés y que le llegue lo más pronto posible…
Atentamente,
Sra. Holland
P.D.: Una respuesta rápida sería muy conveniente para todos.
Y así escribió la señora Holland, mientras volvía (con las manos vacías, pero no insatisfecha) de Swaleness.
Llovía. Sally se refugió, aunque de poco le sirvió, bajo un tilo casi sin hojas en los jardines Clerkenwell mientras esperaba a Jim. Su capa y su sombrero estaban completamente empapados, y las gotas de lluvia empezaron a resbalarle por el cuello. Para poder salir había tenido que desobedecer a la señora Rees; le aterrorizaba el recibimiento que le esperaba cuando volviese a casa.
Pero Sally no tuvo que esperar mucho. En ese momento Jim llegó corriendo, aún más mojado que ella, y la arrastró hacia el quiosco, situado en una zona de césped encharcada.
– Aquí abajo -dijo él, levantando una losa suelta, en un extremo del pequeño escenario.
El chico se sumergió en la penumbra como si fuera un topo. Ella le siguió con más cuidado a través de túneles repletos de sillas plegables, hasta que finalmente llegaron a una cueva, una especie de hondonada, donde Jim no tuvo más remedio que utilizar un trozo de vela para alumbrarse. Sally se puso delante de él. El suelo estaba lleno de polvo, aunque seco; sobre sus cabezas se oía el tamborileo de la lluvia. Jim colocó la vela cuidadosamente bien derecha entre ambos.
– ¿Bueno? -dijo él-. ¿Quieres que te lo explique, o no?
– ¡Pues claro que sí!
Jim repitió todo lo que Adelaide le había contado, aunque de una forma más contundente. Sabía expresarse muy bien, y todo gracias a la revista Penny Dreadful. -¿Qué te parece? -le dijo cuando acabó.
– ¡Jim, tiene razón! La señora Holland… Es el nombre de la mujer que el comandante Marchbanks me mencionó. Ayer, en Kent…
Ella le explicó lo que había sucedido.
– Un rubí -dijo el chico, impresionado. -Pero no veo cómo se puede relacionar con todo lo demás. Quiero decir que el comandante Marchbanks nunca había oído hablar de Las Siete Bendiciones.
– Y ese tipo del que habla Adelaide nunca dijo nada sobre un rubí. A lo mejor hay dos misterios y no uno. A lo mejor no hay ninguna relación.
– Sí que hay una relación -dijo Sally-. Yo y la señora Holland. Se produjo una pausa. -Tengo que ver a ese hombre -dijo Sally.
– No puedes. No mientras la señora Holland lo retenga. ¡Ah, sí! Casi se me olvidaba… Él tiene un hermano que es sacerdote. Su nombre es Nicholas. Son gemelos.
– El reverendo Nicholas Bedwel! -dijo Sally-. Me pregunto si podríamos encontrarlo. A lo mejor él podría sacar a su hermano de…
– Es adicto al opio -dijo Jim-. Y Adelaide dice que Bedwell tiene miedo de los chinos. Cuando ve a un chino en sus visiones, grita.
Se quedaron en silencio unos instantes.
– Ojalá no hubiese perdido ese manuscrito -dijo Sally.
– Nunca lo perdiste. Te lo robaron.
– ¿Crees que lo hizo ella? Pero si era un hombre. Subió al tren en Chatham.
– ¿Cómo alguien iba a querer un manuscrito viejo y roto sin saber lo que contenía? ¡Pues claro que lo hizo ella!
Sally parpadeó; ¿cómo era posible que ella no hubiese logrado atar cabos antes? Después de haberlo dicho, eso era evidente.
– O sea, que ahora ella tiene el libro -dijo ella-. ¡Jim, me voy a volver loca! ¿Para qué demonios lo quiere?
– No eres muy avispada -le contestó con cierta dureza-. Es el rubí lo que quiere. ¿Qué dice en el trozo de papel que se cayó del libro?
Ella se lo enseñó.
– Aquí lo tienes. Cógelo, dice quien lo ha escrito. Él está escondido en algún lugar fuera de su alcance y te está indicando dónde está la piedra. Y además te diré algo: si ella quiere el rubí, volverá a por esta hoja.
La noche siguiente, tres personas estaban sentadas en la cocina de la Pensión Holland; una vieja y cochambrosa estufa de leña, de hierro colado, alumbraba ligeramente la estancia. Una de ellas era Adelaide, pero Adelaide no contaba; estaba sentada en un rincón, olvidada. La señora Holland estaba sentada a la mesa, pasando las páginas del diario del comandante Marchbanks; y la tercera persona era un visitante, sentado en una butaca al lado de la estufa de leña, bebiendo de una taza de té mientras se rascaba una ceja. Llevaba un elegante traje a cuadros, un bombín marrón y un brillante alfiler en la corbata.
La señora Holland se puso la dentadura en su lugar y habló:
– Buen trabajo, señor Hopkins -dijo ella-. Extraordinario.
– Fue muy fácil -dijo el visitante con modestia-. Se quedó dormida, ¿sabe? Lo único que tuve que hacer fue cogerlo de su regazo.
– Muy bien. ¿Qué tal si le ofrezco otro trabajo?
– A su disposición, señora H. Siempre a punto para lo que desee.
– Hay un abogado que vive en Hoxton. Su nombre es Blyth. Se encargó de algunos asuntos míos la semana pasada, sólo que salió mal, porque no actuó con la prudencia que requería la situación. Es por eso que yo misma tuve que ir a Kent para arreglarlo.
– ¡Oh, ya veo! -dijo el hombre mostrando un sutil interés-. Le gustaría que le diera a ese abogado una buena lección, ¿me equivoco?
– Ha dado en el clavo, señor Hopkins.
– Bueno, creo que podré encargarme de eso -dijo con toda tranquilidad, mientras soplaba el té-. Es… curioso el manuscrito, ¿verdad?
– Para mí no -dijo la señora Holland-. Conozco ya toda la historia de memoria.
– ¿Ah, sí? -dijo el señor Hopkins con mucho tiento.
– Pero sí que podría ser interesante para esa jovencita. Estoy segura de que si leyese esto, sería un gran desastre. Todos mis planes se vendrían abajo.
– ¿De verdad?
– Así que creo que será mejor que tenga un accidente.
Se hizo el silencio. Él no sabía cómo ponerse en la silla.
– Bien -dijo él por fin-, no estoy seguro de que quiera saber nada sobre eso, señora Holland.
– Pues yo creo que no tiene otra opción, señor Hopkins -le respondió la señora, hojeando las páginas del diario-. Por Dios, estas páginas están sueltas. Espero que no haya perdido ninguna.
– No la entiendo, señora H., ¿qué quiere decir con eso de que no tengo otra opción?
Pero ella ya no le escuchaba. Sus ojos de anciana se habían concentrado en la lectura; leyó la última página del diario, volvió atrás, hojeó el resto, lo volvió a leer, sostuvo el manuscrito en alto y lo sacudió, y finalmente lo cerró de golpe profiriendo una maldición. El señor Hopkins se echó atrás, inquieto.
– ¿Qué sucede? -dijo él.
– ¡Estúpido! ¡Maldito idiota! ¡Es usted un auténtico inepto! ¡Ha perdido la página más importante de todo el maldito diario!
– Pensaba que había dicho que conocía su contenido de memoria, señora.
Le lanzó el diario de malas maneras.
– Lea esto, si puede. ¡Léalo!
La señora hincó un dedo, calloso y arrugado, en el último párrafo del manuscrito. Él lo leyó en voz alta:
– «Por tanto, he sacado el rubí del banco. Es la única oportunidad que me queda de redimirme y salvar algo de mi desastrosa vida. El testamento que hice, siguiendo las instrucciones de esa mujer, ha quedado invalidado; su abogado no consiguió encontrar ninguna solución a lo que ya estaba firmado. Moriré sin testamento. Pero quiero que tengas la piedra. La he escondido y, para asegurarme aún más, ocultaré el lugar exacto mediante un mensaje en clave. Está en…»
Ya no había nada más. Él la miró.
– Sí, señor Hopkins -dijo ella con una sonrisa-. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Él se encogió de miedo.
– No estaba en el diario, señora -dijo él-. ¡Se lo juro!
– He dicho algo acerca de un accidente, ¿verdad? El hombre tragó saliva.
– Bien, como he dicho antes, yo…
– Sí, hombre, sí, usted se encargará de que tenga un pequeño accidente. Lo hará muy bien, señor Hopkins. Una simple mirada al periódico de mañana y hará lo que yo quiera.
– ¿Qué quiere decir?
– Espere y lo verá -dijo ella-. Va a conseguir el trozo de papel, señor Hopkins, lo tiene que tener ella en alguna parte, y entonces la eliminará.
– No puedo hacerlo -respondió con tristeza.
– Por supuesto que lo va a hacer, señor Hopkins. No le quepa la menor duda.
Consecuencias financieras
Hopkins no tardó mucho en encontrar el artículo en el periódico. Parecía que la noticia fuera a abalanzarse sobre él, con las sirenas, los silbatos de los policías y el ruido metálico de unas esposas.
MUERTE MISTERIOSA DE UN COMANDANTE RETIRADO
EL AMA DE LLAVES ASEGURA HABER VISTO A UN HOMBRE CON UN TRAJE A CUADROS, UN SUPERVIVIENTE
La policía de Kent ha sido avisada esta mañana de la misteriosa muerte del comandante George Marchbanks, en Foreland House, Swaleness.
Su ama de llaves, la señora Thorpe, descubrió el cuerpo en la biblioteca de su vivienda, una casa aislada situada en las afueras del pueblo. Al parecer, le dispararon. Se ha encontrado una pistola descargada en los alrededores.
El comandante estaba retirado y el ama de llaves era la única sirvienta que tenía. Según la declaración realizada por el comisario Hewitt, del cuerpo de policía de Kent, se está siguiendo la pista de un hombre que lleva un traje a cuadros, un bombín y un alfiler de diamantes en la corbata. Dicho hombre visitó al comandante Marchbanks la mañana en que murió, por lo que se cree que debió de producirse una violenta discusión entre ellos.
El comandante Marchbanks era viudo y sin familia. Sirvió en la India durante muchos años…
Hopkins estaba ciego de ira y tuvo que sentarse para tranquilizarse y recuperar el aliento.
– Vieja bruja -murmuró-. Eres una mala pécora. Lo tenías todo calculado… ¡maldita perra! Te…
Pero estaba atrapado, y lo sabía. Si no hacía lo que ella quería, la señora Holland inventaría alguna prueba irrefutable que le enviaría directamente a la horca por un asesinato que él no había cometido. Empezó a respirar con cierta dificultad y fue inmediatamente a cambiarse de ropa; se puso un traje nuevo, azul obscuro, mientras se preguntaba a qué clase de juego estaba jugando la señora Holland. Si no había dudado en recurrir al asesinato, lo que buscaba debía de tener un valor incalculable.
La sirvienta de la señora Rees, Ellen, odiaba a Sally, y no sabía por qué. Seguramente debía de ser por envidia y despecho, y se sentía tan mal por tanta concentración de sentimientos negativos en su interior que, cuando encontraba una excusa para poder mostrar su antipatía, la aprovechaba sin pensarlo dos veces.
Hopkins le proporcionó esa excusa. La señora Holland había conseguido sonsacar a uno de los empleados del abogado la dirección de Sally y la refinada educación de Hopkins habían hecho el resto. Se presentó a Ellen como un inspector de policía y le dijo que Sally era una ladrona que había robado unas cartas, que era un asunto especialmente delicado, que el más mínimo escándalo en una familia tan bien considerada…, la más noble de la zona, etcétera. Todo eso, por supuesto, no tenía ningún sentido, pero era el tipo de cosas que llenaban las páginas de las revistas que Ellen leía, y mordió el anzuelo al instante.
Su conversación tuvo lugar al pie de la escalera. Pronto la convenció de que su deber con ella misma, con su señora y su país la obligaba a dejar entrar en secreto a Hopkins en la casa, cuando todo el mundo se hubiera ido a dormir. Así pues, hacia la medianoche, la sirvienta abrió la puerta de la cocina, y Hopkins, alentado por algunas copas de coñac, se encontró subiendo las escaleras hacia la habitación de Sally. Tenía ya experiencia en este tipo de asuntos, aunque él prefería robar carteras, un juego limpio y de hombres. Se movió muy sigilosamente. Hizo señas a la sirvienta para que se fuera a la cama y le dejara continuar con su trabajo, y esperó en el rellano hasta que estuvo seguro de que Sally estaba dormida. Una petaca de plata le acompañaba; bebió un par de largos tragos para tranquilizarse, antes de decidir que había llegado el momento de actuar.
Hizo girar el pomo de la puerta y la abrió, pero no demasiado, sobre todo porque Ellen le había dicho que chirriaba. La luz de la farola de gas que había en la calle se filtraba a través de las finas cortinas y dejaba ver casi toda la habitación. Se quedó bastante quieto durante dos minutos más, orientándose y fijándose especialmente en el suelo; no había nada peor que tropezar con un pliegue de la alfombra o una prenda de ropa que se le hubiese caído a Sally por despiste.
Lo único que se oía en la habitación era la respiración de Sally. De vez en cuando, también el traqueteo de algún taxi en la calle, pero nada más.
Entonces empezó a moverse. Sabía dónde guardaba sus papeles; Ellen había sido muy precisa con sus detalles. Hopkins vació el bolso de Sally encima de la alfombra; pesaba más de lo que esperaba. Y entonces encontró la pistola.
Primero la miró boquiabierto, pensando que había entrado en una habitación equivocada. Pero allí estaba Sally, durmiendo a tan sólo unos metros… Cogió el arma y la observó detenidamente.
– Qué preciosidad -musitó-. Ahora eres mía.
Se la metió en el bolsillo, como todos los papeles que encontró. Se levantó y miró a su alrededor. ¿Y ahora qué? ¿Tendría que registrar todos los cajones? Quizá estaban llenos de papeles… ¿Qué se suponía que debía hacer, entonces? Al fin y al cabo, de todas las malditas y estúpidas cosas que se le podían pedir que robara a un hombre, un trozo de un maldito papel ya era el colmo de los colmos. Y ahora la pistola, aunque ésta sí que valía la pena tenerla.
No iba a matar a Sally por todo eso. La miró. «Una chica hermosa -pensó-; sólo una chiquilla. Será una pena cuando la señora Holland la atrape. Ya se ocupará ella de simular sus propios accidentes; yo no voy a seguir más su juego.»
Se fue tan silenciosamente como había entrado y ni un alma le oyó salir.
Pero no fue muy lejos. Al doblar una esquina, dentro del obscuro laberinto de calles detrás de Holborn, un brazo rodeó su cuello, una patada le tiró al suelo y un fortísimo rodillazo se le incrustó en su barriga. Todo sucedió en un instante; el cuchillo que se clavaba entre sus costillas era frío, muy frío, y le heló el corazón de golpe; sólo tuvo tiempo de pensar: «No, en el desagüe, no, mi abrigo nuevo, el barro…».
Unas manos desgarraron su abrigo nuevo y buscaron en los bolsillos. Un reloj y una cadena; una petaca de plata; un soberano de oro y algunos peniques; un alfiler de diamantes en la corbata; algunos papeles; y ¿qué era eso? ¿Un arma? Una voz rió ligeramente y unos pasos se alejaron.
Al cabo de poco tiempo se puso a llover. Aún quedaba una brizna de angustia en el cerebro de Henry Hopkins, aunque poco a poco iba desapareciendo. Su sangre, lo único que lo mantenía con vida, se escapaba a borbotones por el orificio que tenía en el pecho, mezclándose con el agua sucia del desagüe, para después sumergirse en las alcantarillas y en la obscuridad…
– ¡Vaya! -dijo la señora Rees a la hora del desayuno-, nuestra querida señorita ya se ha decidido a bajar. Se hace extraño verte tan pronto; ni siquiera están preparadas las tostadas. Normalmente todo está ya frío cuando bajas. Pero bueno, tenemos beacon, ¿te gustaría comer un poco de beacon? ¿O es que te las ingeniarás para no dejarlo en el plato, como los riñones de ayer? El beacon no rueda tan bien como los riñones y me atrevo a decir que…
– Tía Caroline, me han robado -dijo Sally.
La vieja mujer la miró intensamente, muy sorprendida.
– No te entiendo -dijo la mujer.
– Alguien ha entrado en mi habitación y me ha robado algo. Bueno, muchas cosas.
– ¿Has oído eso, Ellen? -dijo la señora Rees a la sirvienta, que acababa de traer las tostadas-. La señorita Lockhart afirma que ha sido robada en esta casa. ¿Y culpa a mis sirvientes? ¿Culpa a mis sirvientes, señorita Lockhart?
Había formulado la pregunta con tanta rabia que Sally estuvo a punto de arrugarse ante ella.
– ¡No sé a quién he de echarle las culpas! Pero cuando desperté encontré todas las cosas que había en mi bolso desperdigadas por el suelo, y algunas ya no estaban. Y…
La señora Rees estaba furiosa. Sally no había visto nunca a nadie tan enfadado; pensó que la anciana se había vuelto loca y retrocedió un paso, asustada.
– Fíjate, Ellen, ¿lo ves? Así es como nos paga nuestra hospitalidad, ¡fingiendo que le han robado! Dime, Ellen, ¿alguien ha entrado esta noche en casa? ¿Has encontrado huellas o ventanas forzadas? ¿Han entrado en otras habitaciones? Dime, niña. Estoy perdiendo la paciencia. ¡Contéstame ya!
– No, señora -dijo la sirvienta con un susurro angelical, sin atreverse a mirar a Sally-. Se lo prometo, señora Rees. Todo está en su sitio, señora.
– Al menos puedo fiarme de tu promesa, Ellen. Entonces dime, Verónica -se volvió hacia Sally; su cara parecía ahora una especie de máscara de alguna tribu perdida, desencajada, con sus claros ojos, severos, casi saliéndose de las órbitas, y los labios, como de pergamino, mostrando todo el desprecio que sentía-, explícame, ¿cómo es que estos supuestos ladrones, que evidentemente no entraron en la casa, decidieron dedicarte precisamente a ti todas sus atenciones? ¿Qué es lo que tienes tú que alguien desearía?
– Algunos papeles -dijo Sally, que en esos momentos estaba temblando de arriba abajo. No podía entenderlo: la señora Rees parecía poseída.
– ¿Algunos papeles? ¿Algunos papeles? Maldita niña, papeles, ¡pues vayamos a ver la escena del crimen! ¡Vayamos a verla! No, Ellen, puedo levantarme sin ayuda. Aún no soy una vieja desvalida de la que puedan aprovecharse, ¡quítate de en medio, niña, quítate de en medio!
Se lo dijo a Sally, chillando. La muchacha estaba desconcertada, inmóvil entre la mesa y la puerta. Ellen, solícita, se apartó con astucia; la señora Rees se tambaleaba mientras subía las escaleras. Se detuvo delante de la habitación de Sally y esperó a que alguien le abriera la puerta. Y cómo no, una vez más Ellen acudió para satisfacerla, Ellen la cogió de la mano mientras entraba; la misma Ellen que por primera vez le dirigió a Sally, que las había seguido, una odiosa mirada de triunfo.
La señora Rees miró a su alrededor. La ropa de cama estaba amontonada en desorden; el camisón de Sally estaba por el suelo, al fondo de la habitación, y dos de sus cajones estaban abiertos, con la ropa metida en ellos sin ningún orden, de forma precipitada y a la fuerza. El patético montoncillo de cosas que estaba junto al bolso de Sally, en el suelo -un monedero, una moneda o dos, un pañuelo, una agenda de bolsillo-, casi ni se veía. A Sally no le hizo falta esperar las palabras de la señora Rees para darse cuenta de que no le iba a creer.
– ¿Y bien? -fueron sus palabras-. ¿Y bien, señorita?
– Me he debido de equivocar -dijo Sally-. Le ruego que me perdone, tía Caroline.
La chica habló de un modo muy respetuoso porque se le acababa de ocurrir una idea: algo diferente. Se agachó para recoger sus cosas y empezó a sonreír de forma burlona.
– ¿De qué te ríes, señorita? ¿Por qué sonríes de esa forma tan insolente? ¡No permitiré que te burles de mí!
Sally no dijo nada; empezó a doblar su ropa y a ponerla cuidadosamente encima de la cama.
– ¿Qué estás haciendo? ¡Respóndeme! ¡Respóndeme ahora mismo! ¡Eres una fresca! ¡Una maleducada!
– Me voy -dijo Sally.
– ¿Cómo? ¿Qué dices?.
– Me voy, señora Rees. No puedo quedarme aquí por más tiempo… No puedo ni quiero.
Tanto la señora Rees como la sirvienta se quedaron boquiabiertas y se apartaron cuando Sally se dirigió decidida hacia la puerta.
– Haré que vengan a recoger mis cosas -dijo ella-. Espero que tenga la amabilidad de enviármelas cuando le comunique mi nueva dirección. ¡Que pasen un buen día!
Y se fue.
De nuevo se encontró en la calle, sin saber qué era lo que debía hacer a continuación.
Sally ya no podía echarse atrás, lo sabía perfectamente. No podría volver nunca más a la casa de la señora Rees… ¿Adonde podría ir entonces? Siguió andando sin parar; salió de Peveril Square y pasó por delante del vendedor de periódicos; y eso le dio una idea. Con casi todo el dinero que le quedaba -tres peniques- compró un ejemplar del The Times y se sentó para leerlo en un cementerio de los alrededores. Sólo había una página que le interesaba, y no era precisamente la sección de anuncios para institutrices.
Después de haber escrito algunas notas en el margen del periódico, se dirigió con paso ligero al despacho del señor Temple, en Lincoln's Inn. Le pareció que esa mañana era espléndida, después de la persistente llovizna que había caído la noche anterior, y el sol le levantó el ánimo.
El empleado del señor Temple la dejó pasar. El abogado estaba muy ocupado en esos momentos, pero seguro que accedería a atenderla al menos cinco minutos. El señor Temple la recibió en su despacho; era un hombre calvo, flaco y enérgico. Se levantó para estrecharle la mano.
– ¿Cuánto dinero tengo, señor Temple? -le preguntó, después de saludarse.
Alcanzó un libro de gran tamaño y anotó algunas cifras.
– Cuatrocientas cincuenta libras al dos y medio por ciento en bonos del Tesoro; ciento ochenta acciones ordinarias en la Compañía Ferroviaria del Sureste y Londres; doscientas acciones preferentes en la Real Compañía de Correo Marítimo… ¿Está segura de que quiere saber todo esto?
– Todo, por favor.
Mientras el abogado recitaba las cifras, Sally seguía en el periódico la cotización de las acciones.
Temple continuó. No se trataba de una lista demasiado larga.
– Y los ingresos -concluyó-, redondeando…
– Cerca de cuarenta libras al año -se avanzó la muchacha.
– ¿Cómo lo sabía?
– Lo calculaba mientras usted iba leyendo la lista.
– ¡Dios mío!
– Y si no me equivoco, puedo controlar de alguna manera mi dinero, ¿verdad?
– Efectivamente. Demasiado, desde mi punto de vista. Traté de disuadir a su padre, pero nadie hubiese logrado hacerle cambiar de opinión, por lo que redacté el testamento según sus deseos.
– Entonces me alegro de que usted fracasara en su intento. Señor Temple, me gustaría que vendiera trescientas libras de Bonos del Tesoro y que comprara acciones, en partes iguales, en las siguientes compañías: Compañía Ferroviaria Occidental, Compañía del Gas, Luz y Carbón y C. H. Parsons, Ltd.
Se quedó atónito, pero tomó nota de sus instrucciones.
– Además -puntualizó ella-, sobre esas acciones preferentes de la Real Compañía de Correo Marítimo… le ruego que las venda y que compre acciones ordinarias en P &O. Eso debería incrementar los ingresos en algo más del cincuenta por ciento. Lo volveré a consultar dentro de un mes más o menos, cuando… cuando tenga tiempo. Supongo que se ha pagado de mi cuenta a la señora Rees.
– Se pagaron a la señora Rees… -pasó una página- cien libras cuando murió su padre. Era un legado, por supuesto, no un pago por un servicio prestado. Los administradores, uno de los cuales soy yo, llegamos a un acuerdo por el que los rendimientos del fideicomiso deberían pagarse en su nombre a la señora Rees mientras usted viviera en su casa.
– Ya veo -observó Sally.
O sea, que esa mujer había estado percibiendo todos los ingresos de Sally, ¡y encima la acusaba de vivir de la caridad!
– Bien -prosiguió la chica-, he estado hablando con la señora Rees y lo mejor será que a partir de ahora los beneficios me sean pagados a mí directamente. Me gustaría que se encargara de enviar el dinero a la cuenta que tengo a mi nombre, en el London and Midland Bank.
Dio la impresión de que Temple estaba desconcertado. Respiró profundamente y anotó lo que Sally le decía, pero no hizo ningún comentario.
– Por cierto, señor Temple, querría algo de dinero. Me parece que antes no ha mencionado ninguna cuenta corriente, pero estoy segura de que debe de haber alguna.
Volvió la página del libro de registro.
– Tiene veintidós libras, seis chelines y nueve peniques -dijo-. ¿Cuánto desea retirar?
– Veinte libras, por favor.
Abrió una pequeña caja de caudales y contó las monedas de oro.
– Señorita Lockhart, tan sólo una pregunta… ¿Ya sabe lo que está haciendo?
– Por supuesto, es lo que deseo hacer. Y además, tengo todo el derecho de hacerlo. Un día, señor Temple, le prometo que le contaré el porqué. Ah…, otra cosa…
Temple guardó la cajita y la miró de nuevo.
– ¿Sí?
– ¿Le mencionó mi padre alguna vez a un tal comandante Marchbanks?
– Sí, he oído mencionar ese nombre. Aunque creo que su padre y ese hombre perdieron el contacto durante mucho tiempo. Era un amigo de la época en que estuvo en el Ejército, tengo entendido.
– ¿Y le suena el nombre de señora Holland?
Movió la cabeza con un gesto negativo.
– ¿Y algo llamado Las Siete Bendiciones?
– ¡Qué nombre tan curioso! No, señorita Lockhart, no lo he oído nunca.
– Y… no le entretendré más, señor Temple, pero… ¿qué me dice de la participación de mi padre en Lockhart & Selby? Esperaba que tuviera algún valor.
El abogado se llevó la mano a la barbilla. Parecía incómodo.
– Señorita Lockhart, usted y yo tenemos mucho de que hablar. Ahora no puede ser…, estoy muy ocupado; pero espero que nos podamos ver dentro de una semana. Su padre era un hombre fuera de lo común y usted es una joven también muy poco convencional, si me permite decirlo. Se comporta como una verdadera mujer de negocios. Estoy impresionado. Eso es razón suficiente para comentarle ahora algo que tenía reservado para cuando fuera mayor: estoy preocupado por esa empresa y también por lo que hizo su padre antes de irse de viaje a Oriente. Tiene usted mucha razón: debería haber más dinero. Pero lo cierto es que vendió toda su participación, por un valor de diez mil libras esterlinas, a su socio, el señor Selby.
– ¿Y dónde está el dinero ahora?
– Eso es lo que me preocupa. Ha desaparecido.
La pasión por el arte
Había pocos lugares, en la Inglaterra de 1872, donde una chica joven pudiera ir sola para sentarse, reflexionar y quizá tomar un té. El té no era lo más importante; tarde o temprano, tendría que comer algo, y sólo había una clase de mujeres jóvenes, bien vestidas, que se movían con total libertad dentro y fuera de los hoteles y restaurantes. Sally no quería que la tomaran por una de ésas.
Como el señor Temple había dicho, era una jovencita poco convencional. Su educación le había dado una mentalidad abierta e independiente que hacía de ella una chica avanzada a su época; por esa razón salía a pasear y no tenía miedo de estar sola.
Se fue de Lincoln's Inn y paseó sin prisas junto al río, siguiendo su curso, hasta que encontró un banco, debajo de la estatua de un rey que llevaba un gran peluquín. Entonces se sentó para ver cómo pasaban los barcos.
Lo peor de todo había sido perder la pistola. Había copiado los tres papeles perdidos -el mensaje de Oriente, la carta del comandante Marchbanks y la única página que tenía del libro- en su diario; para que estuvieran a salvo. Pero la pistola había sido un regalo de su padre y, además, podría salvarle la vida algún día.
Lo que más necesitaba en esos momentos, no obstante, era hablar. Jim Taylor hubiera sido la persona ideal, pero era martes y debía de estar trabajando. Luego también estaba el comandante Marchbanks, aunque la señora Holland seguramente tenía vigilada su casa, como ya lo había hecho antes.
Entonces se acordó de la tarjeta que había guardado entre las hojas de su diario. ¡Gracias a Dios que el ladrón no se la había llevado!
FREDERICK GARLAND
Artista Fotográfico
45, Burton Street
Londres
Tenía algo de dinero, ahora. Llamó a un taxi y le dio la dirección al conductor.
Burton Street era una pequeña zona degradada, cerca del Museo Británico. El portal del número 45 estaba abierto; un cartel pintado que ponía: «W. y F. Garland, Fotógrafos» indicaba de qué clase de negocio se trataba. Sally entró y se encontró con una pequeña tienda, estrecha y polvorienta, abarrotada de todo tipo de artilugios y material de fotografía -linternas mágicas, botellas con productos químicos, cámaras y cosas por el estilo-, algunos en el mostrador y otros amontonados en los estantes. No salió nadie a atenderla, pero la puerta que daba al interior de la tienda estaba abierta y Sally pudo oír voces que sin duda mostraban que dentro tenía lugar una fuerte discusión. Una de las voces era la del fotógrafo.
– ¡No lo haré! -gritó él-. Odio a todos los abogados, por principios, y eso también va por los niñatos con la cara llena de granos que tienen como empleados.
– No te estoy hablando de abogados, ¡zoquete! -le contestó una voz de mujer, que también le hablaba de una forma muy exaltada-. Lo que necesitas es un contable, no un maldito abogado, y si no consigues cuadrar las cuentas, ¡nos vamos a quedar sin negocio!
– ¡No digas tonterías! No te quiero ni oír, ve a llorarle a tu madre, eres una histérica. Y tú, Trembler, espabila, que hay un cliente en la tienda.
Un hombre bajito y de piel arrugada salió a toda prisa, como si estuviera huyendo de un tiroteo. Cerró la puerta, pero el griterío continuó.
– ¿Qué desea, señorita? -preguntó, con una voz que mostraba su nerviosismo. Sus grandes bigotes tenían restos de sopa.
– He venido a ver al señor Garland. Pero si está ocupado…
Sally miró hacia la puerta y se encogió de miedo, como si temiese que la atravesara algún proyectil a gran velocidad.
– Supongo que no querrá que le vaya a buscar, ¿verdad, señorita? -suplicó-. Es que, sinceramente, no me atrevo.
– Bueno…, no. No creo que sea un buen momento.
– ¿Es para un retrato? Podemos reservarle hora para cuando quiera…
Mientras lo decía, consultaba la agenda.
– No. No, era para…
En ese momento, se abrió la puerta y el hombre bajito se escondió debajo del mostrador.
– Maldita pandilla de… -rugió el fotógrafo y entonces se paró de golpe. Se quedó de pie al lado de la puerta, la reconoció y le dedicó una amplia sonrisa. Sally se dio cuenta de que había olvidado lo increíblemente expresiva que era la cara del muchacho.
– ¡Hola! -saludó el chico, intentando ser lo más afable posible-. La señorita Lockhart, ¿verdad?
El muchacho entró de golpe, desequilibrado, en la tienda, empujado violentamente por una joven dos o tres años mayor que Sally. Su larga cabellera pelirroja resplandecía sobre sus hombros, tenía los ojos encendidos de ira y sostenía en la mano un fajo de papeles con el puño cerrado. Sally pensó que era muy guapa. Y sí que lo era, increíblemente atractiva.
– ¡Eres un desastre, Frederick Garland! -le espetó-. Todas estas facturas están pendientes desde Semana Santa y tú no mueves ni un solo dedo. ¿Se puede saber en qué te gastas el dinero? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?
– ¿Que qué es lo que hago? -Se volvió hacia ella, y su voz iba subiendo de tono progresivamente, con fuerza-. ¿Que qué hago? ¡Trabajo más duro que cualquier pandilla de holgazanes pintarrajeados que están en el escenario de un teatro! ¿Qué me dices de las lentes polarizadoras? ¿Te crees que estoy todo el día de brazos cruzados? Y el revelado con gelatina, ¿qué?
– Vete al infierno con tu maldito revelado con gelatina. ¿Holgazanes pintarrajeados? No dejaré que me insulte un don nadie, un daguerrotipista cuya única idea del arte es…
– ¿Daguerrotipista? ¿Un don nadie? ¿Cómo te atreves? ¡Estás mal de la cabeza!
– ¡Vagabundo! ¡Desgraciado!
– ¡Neurótica! ¡Verdulera!
Y un instante después se volvió hacia Sally, más calmado que un cura, y le dijo educadamente:
– Señorita Lockhart, permítame que le presente a mi hermana Rosa.
Sally parpadeó y sonrió. La joven le tendió la mano y también le sonrió. Por supuesto que eran hermanos; él no era ni la mitad de atractivo que su hermana, pero tenían la misma vitalidad y expresión enérgica.
– ¿He venido en un mal momento? -preguntó Sally.
El fotógrafo rió y el hombre bajito salió de detrás del mostrador como una tortuga sale de su caparazón.
– No -respondió la señorita Garland-, ¡qué va! Si desea hacerse una fotografía, ha llegado justo a tiempo. Puede ser que mañana ya hayamos cerrado para siempre.
Lanzó una mirada terrible a su hermano, que la evitó fácilmente.
– No, no quiero una fotografía -dijo Sally-. De hecho, sólo he venido porque… Bueno, conocí al señor Garland el viernes pasado y…
– ¡Ah! ¡Tú eres la chica de Swaleness! Mi hermano me lo ha contado todo.
– ¿Puedo volver con las placas ahora? -dijo el hombre bajito.
– Sí, ves, Trembler -dijo el fotógrafo, sentándose con calma en el mostrador mientras el hombre bajito se tocaba, nervioso, la ceja y volvía para dentro sin entretenerse.
– Está preparando algunas placas, ¿sabe, señorita Lockhart?, y estaba un poco preocupado. Mi hermana ha intentado asesinarme.
– Alguien debería hacerlo -comentó, pensativa.
– Enseguida se altera. Es actriz. No puede evitarlo.
– Siento interrumpir -dijo Sally-. No hubiese tenido que venir.
– ¿Está en apuros? -preguntó Rosa.
Sally asintió.
– Pero no quiero…
– ¿Es otra vez la bruja? -dijo el fotógrafo.
– Sí. Pero… -Se calló. «Me pregunto si debería…», pensó Sally.
– Habían dicho que…, lo siento, pero no pude evitar oírlo…, que necesitaban un contable…
– Eso es lo que cree mi hermana.
– ¡Pues claro que lo necesitamos! -estalló-. Este payaso de la fotografía nos ha metido en un buen lío y si no lo solucionamos pronto…
– ¡Qué exagerada! -exclamó él-. No tardaremos mucho en solucionarlo.
– ¡Pues venga! ¡A qué esperas! -le dijo, airada.
– No puedo. No tengo ni suficiente tiempo ni talento y, desde luego, no me apetece nada.
– Les iba a decir… -Sally prosiguió, dubitativa-: Le iba a decir que soy buena con los números. Solía ayudar a mi padre a preparar los balances y me enseñó todo lo necesario para llevar la contabilidad. ¡Estaría encantada de poder ayudarlos! Resulta que… vine aquí para pedir… pedir ayuda. Pero si puedo hacer algo a cambio, sería aún mejor, quizá. No lo sé.
Sally acabó de hablar sin convicción, ruborizada. Le había costado mucho soltar toda esta parrafada, pero estaba decidida a conseguirlo. Bajó la mirada.
– ¿Lo dice en serio? -preguntó la chica.
– De verdad. Sé que se me da bien la contabilidad; si no, no hubiera dicho nada.
– ¡Entonces estaremos encantados! -exclamó Frederick Garland-. ¿Lo ves? -le dijo a su hermana-. Te dije que no tenías que preocuparte por nada. Señorita Lockhart, ¿desearía comer con nosotros?
El almuerzo, en aquella vivienda bohemia, consistía en una jarra de cerveza, los restos de un cuarto de rosbif, una tartaleta de frutas y una bolsa de manzanas, regalada según Rosa por uno de sus admiradores la noche anterior, un mozo del mercado de Covent Garden. Se lo comieron, con la ayuda de un gran cuchillo de bolsillo y los dedos (y jarras vacías de productos químicos, para la cerveza), en la abarrotada mesa de trabajo del laboratorio, en la trastienda. Sally estaba encantada.
– Tendrá que perdonarlos, señorita, si me permiten decirlo -dijo el hombre bajito cuyo único nombre parecía ser Trembler-. No es falta de educación: es falta de dinero.
– Pero mira lo que se están perdiendo los ricos, Trembler -dijo Rosa -. ¡Ellos no pueden descubrir lo delicioso que es el rosbif y el plumcake cuando no hay nada más para comer!
– Oh, venga Rosa -dijo Frederick-, no nos morimos de hambre. Nunca nos ha faltado comida. Eso sí, no fregamos platos -dijo dirigiéndose a Sally-. Es cuestión de principios. Si no hay platos, no tenemos que fregarlos.
Sally se preguntaba cómo podían sobrevivir con sólo una sopa, pero no tuvo la oportunidad de decir nada; cuando por fin llegaba una pausa en la conversación, enseguida la acribillaban a preguntas, y antes de que acabaran de comer sabían tanto como ella sobre el misterio. O los misterios.
– De acuerdo -dijo Frederick, y de alguna forma, mientras comían el plumcake, habían empezado a tutearse sin darse cuenta-, dime entonces: ¿por qué no acudes a la policía?
– Pues de verdad que no sé por qué. Bueno…, sí lo sé. Parece que todo tiene alguna relación con mi nacimiento, o con la vida de mi padre en la India…, con mi pasado… De todas formas, prefiero mantenerlo en secreto hasta que averigüe más al respecto.
– Pues claro que sí -dijo Rosa-. ¡La policía es tan estúpida, Fred!… Acudir a ella es lo último que debería hacer.
– Te han robado -señaló Frederick-. Y además dos veces.
– Aún así, prefiero no hacerlo. Hay tantas razones… Aún no se lo he contado ni al abogado, que me han robado.
– Y ahora te has ido de casa -dijo Rosa-. ¿Dónde vas a vivir?
– No lo sé. Aún tengo que encontrar algún sitio donde alojarme.
– Bueno, eso es fácil. Aquí tenemos mucho espacio. De momento puedes utilizar la habitación del tío Webster. Trembler te mostrará dónde está. Ahora tengo que irme al ensayo. ¡Nos vemos después!
Y antes de que Sally le pudiera dar las gracias, ya había desaparecido.
– ¿Estás seguro? -preguntó Sally a Frederick.
– ¡Pues claro que sí! Y si queremos hacer las cosas como Dios manda, nos puedes pagar un alquiler.
Pensó en el día de la tienda de campaña y se sintió desorientada, pero Frederick ya no la miraba y estaba escribiendo algo en un trozo de papel.
– Trembler -dijo el chico-, ¿podrías ir a casa del señor Eeles y pedirle que te preste estos libros?
– De acuerdo, señor Fred. Pero aún tenemos que preparar las placas. Y el magnesio.
– Hazlo cuando vuelvas.
El hombre bajito se fue, y Sally le preguntó a Garland:
– ¿Trembler es su verdadero nombre?
– Se llama Theophilus Molloy, pero, en serio, ¿podrías llamar a alguien Theophilus? Yo no. Y sus compinches solían llamarle Trembler; supongo que de ahí se le quedó el nombre. Es un carterista fracasado. Le conocí cuando intentaba robarme la cartera. Se sintió tan aliviado cuando le pillé que un poco más y se pone a llorar de gratitud… y está con nosotros desde entonces. Bueno, creo que deberías leer el periódico. Veo que tienes un ejemplar del The Times. Echa una ojeada a la página seis.
Sally, sorprendida, lo hizo. Cerca del pie de la página vio un pequeño párrafo que informaba de la misma noticia que había aparecido en el periódico que Hopkins había leído el día anterior.
– ¿El comandante Marchbanks muerto? -exclamó la chica, perpleja-. No me lo puedo creer. Y ese hombre -el del traje a cuadros- ¡fue el que me robó el libro! ¡El hombre del tren! ¿Crees que también venía de…?
– Pero no subió en la estación de Chatham, ¿no? Desde luego, yo no lo vi en Swaleness. Quizá la señora Holland le envió un mensaje. Y entonces, anoche, regresó para recuperar el resto.
– Y también se llevó mi pistola.
– Es normal que lo hiciera, teniéndola a su alcance. Pero ¿no dices que guardas una copia de los papeles? Echémosles un vistazo.
Abrió su diario y pasó las páginas justo hasta el punto que buscaban. Él se inclinó para leer:
– «… un lugar en la obscuridad, bajo una cuerda anudada. Tres luces rojas brillan claramente en un punto mientras la luna se refleja en el agua. Cógelo. Ahora te pertenece, por mi decisión de regalártelo y por las leyes de Inglaterra. An-tequam haec legis…» ¡Dios mío!
– ¿Qué? ¿Sabes leer latín?
– ¿No sabes lo que dice?
– No, ¿qué es?
– Dice: «Cuando leas esto, estaré muerto. Que mi memoria sea…», ¿cómo es esa palabra? Hum…, «que yo sea olvidado pronto».
La chica sintió un escalofrío.
– Sabía lo que iba a ocurrirle -dijo Sally.
– Quizá no fue un asesinato -añadió Frederick-. Quizá fue un suicidio.
– Pobre hombre -dijo la muchacha-. Era tan infeliz…
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era esa casa fría y vacía, y la gran amabilidad con que la había tratado…
– Lo siento -musitó ella.
El movió la cabeza y le ofreció un pañuelo limpio. Después de que Sally se secara las lágrimas, Garland le dijo:
– Está hablando de un escondite, ¿te das cuenta? Te está diciendo dónde está el rubí y que te pertenece a ti.
– Las leyes de Inglaterra… Pensé que quizá se refería a algún tesoro encontrado…, pero en ese caso pertenecería a la Corona. No he podido descifrar lo que significa todo esto.
– Yo tampoco…, aún no. Y luego está el tipo que fuma opio, Bedwell. Quizá es más fácil tratar con… Ah, aquí está Trembler.
– Aquí tiene, señor Fred -dijo Trembler, que entró con tres grandes libros-. ¿Puedo ir a preparar las placas?
– Por supuesto, ¡aja!, Guía de sacerdotes anglicanos de Crockford. Bedwell… Bedwell… -Frederick hojeó las páginas de un solemne y voluminoso tomo hasta que encontró lo que estaba buscando-. Bedwell, reverendo Nicholas Armbruster. Nacido en 1842; educado en Rugby; licenciado en Letras por la Universidad de Oxford, 1864; sacerdote en St. John's, Summertown, Oxford.
– Son gemelos -comentó Sally.
– Exactamente. Creo que si alguien puede sacar a ese hombre de la pensión de la señora Holland, es su propio hermano. Iremos a visitarlo mañana a Oxford.
Durante el resto del día y de la noche le explicaron más cosas sobre la familia Garland. Frederick tenía veintiún años, Rosa dieciocho, y la casa y la tienda pertenecían a su tío, Webster Garland, que era, según Frederick, el mejor fotógrafo de la época. Estaba de viaje en Egipto, y Frederick se había hecho cargo de la casa; el resultado había sido el pobre estado de las cuentas, lo que tanto había enfurecido a Rosa. Trembler se lo había contado mientras Sally, sentada en la trastienda, comenzaba a sacar algo en claro de la contabilidad. Frederick había salido a las tres para hacer algunas fotografías en el Museo Británico y Trembler había empezado a hablar por los codos.
– Es un artista, señorita, ése es el problema -explicó Trembler-. Se puede ganar mucho dinero con la fotografía si se quiere, pero al señor Fred no le interesan los retratos y las bodas. Le he visto pasar hasta una semana entera sentado, más quieto que una estatua, en un solo sitio, esperando a que incidiera la luz correcta en una pequeño estanque de agua. Es realmente bueno, créame. Un día sé que inventará cosas, aunque eso significa gastar una cantidad de dinero que no se puede ni imaginar. La señorita Rosa es la que mantiene este negocio a flote.
Rosa era actriz, como Frederick había dicho, y en ese momento tenía un papel en Vivo o muerto, en el Queen's Theatre. Sólo un papel secundario, dijo Trembler, pero seguro que un día llegaría a ser una estrella. Con su físico y su temperamento, bueno, el mundo no podría resistirse a sus encantos. Hasta ahora las compensaciones eran escasas, aunque la mayor parte del dinero que entraba en el 45 de Burton Street eran los ingresos de la chica.
– Pero Frederick ha ganado bastante dinero -dijo Sally, mientras clasificaba un montón de recibos desordenados y facturas con garabatos, y ponía los ingresos en un lado y los gastos en el otro.
– En realidad, tenemos bastantes ingresos. Pero parece que todo se va tal como entra -dijo Rosa.
– Si encuentra la forma de que algo de ese dinero se quede aquí, señorita, les haría el favor más grande de su vida. Además, el señor Frederick es incapaz de hacerlo.
Sally trabajó en ello durante toda la tarde, y poco a poco consiguió poner un poco de orden en aquel caos de facturas arrugadas e impagas. Aquello le encantaba. Por fin había encontrado algo que entendía y podía manejar, ¡algo que entendía claramente y sin dificultades! Trembler le trajo una taza de té a las cinco, y de vez en cuando salía a la tienda para atender a algún cliente.
– ¿Qué es lo que vendéis mejor? -preguntó Sally. -Placas fotográficas y productos químicos. El señor Fred compró estereoscopios a unos grandes almacenes, hace algunos meses, cuando consiguió reunir algo de dinero por un invento. Pero no se venden. Lo que la gente quiere son las imágenes que se pueden ver con estos aparatos y él casi no ha hecho ninguna.
– Entonces debería hacer algunas.
– ¿Por qué no se lo dice usted? Yo lo he intentado miles de veces, pero no quiere escucharme.
– ¿Qué tipo de imágenes prefiere la gente?
– Los paisajes les encantan. Los paisajes estereoscópicos son muy diferentes de los normales. Después, las escenas humorísticas, sentimentales, románticas, religiosas… y las peligrosas. Y también las más sobrias, no crea. Pero él no quiere saber nada de todo esto. Dice que son vulgares.
Cuando Frederick regresó, a las seis, Sally ya había empezado a elaborar un completo estado de cuentas, exponiendo con precisión lo que había ganado y gastado durante los últimos seis meses, desde que Webster Garland se había ido a Egipto.
– ¡Magnífico! -exclamó alegremente mientras dejaba su cámara y la tienda de revelado, antes de cerrar la puerta del comercio.
– Aún tardaré un día más en tenerlo todo en orden -dijo Sally-. Y me tendrás que explicar lo que dicen estas notas. ¿Lo has escrito tú?
– Me temo que sí. Pero… ¿en general, cómo está todo? ¿Está bien o mal? ¿Estoy arruinado?
– Debes intentar que te paguen las facturas a tiempo. Te deben sesenta y seis libras y siete chelines desde hace meses, y veinte guineas del mes pasado. Si lo cobras, podrás pagar casi todo lo que debes. Pero debes hacerlo correctamente y llevarlo todo bien contabilizado.
– No tengo tiempo.
– Pues debes buscarlo. Es importante.
– Es demasiado aburrido.
– Entonces paga a alguien para que te lleve la contabilidad. Debes hacerlo, o te arruinarás. En realidad no necesitas más dinero, sólo tienes que arreglártelas con lo que tienes. Y creo que puedo encontrar diferentes formas de incrementar los ingresos, en algunos casos.
– ¿A ti te gustaría este trabajo?
– ¿A mi?…
La mirada del chico mostraba que su propuesta iba en serio. Sus ojos eran verdes; Sally nunca se había fijado antes.
– ¿Por qué no? -dijo él.
– Yo… no, no lo sé -contestó ella-. He hecho esto hoy porque… tenía que hacerse. A cambio de que me ayudaras a solucionar… Pero lo que quiero decir es que necesitas un asesor profesional. Alguien que, no sé, que pudiera hacerse cargo de la parte empresarial del negocio…
– Bueno, ¿te quieres hacer cargo tú?
Ella dijo que no con la cabeza; luego se encogió de hombros y, al final, acabó aceptando, y rápidamente se encogió de hombros de nuevo. El se rió y la chica se ruborizó.
– Mira -dijo Fred-, me parece que eres justo la persona que necesitaba para hacer este trabajo. Después de todo, tendrás que arreglar tu situación. No puedes vivir de unos ingresos tan escasos… ¿O es que quizá te gustaría ser institutriz?
La chica se estremeció y exclamó con contundencia:
– ¡No!
– ¿O enfermera o cocinera o algo similar? Pues claro que no. Lo tuyo es esto y parece que además eres especialmente buena haciéndolo.
– Me encanta este trabajo.
– Bien, ¿y entonces por qué dudas?
– De acuerdo. Lo… lo haré. Y gracias.
Se dieron la mano y acordaron las condiciones. En un primer momento, Sally recibiría como paga el alojamiento y la manutención gratis. Ella misma puntualizó que no cobraría dinero hasta que tuvieran ingresos. Y cuando la empresa empezara a tener beneficios, percibiría quince chelines a la semana.
Después de establecer las condiciones, Sally se sintió rebosante de alegría; y para celebrar el acuerdo al que habían llegado, Frederick pidió que trajeran un pastel de carne caliente de la carnicería que había en la esquina. Lo dividieron en cuatro partes, guardando un trozo para Rosa, y se sentaron a la mesa de trabajo del laboratorio para comérselo. Trembler preparó café. Mientras se lo bebía, Sally se preguntó qué era lo que hacía que esa casa fuera diferente de las demás. No era sólo que no fregaran los platos, o que comieran en la mesa del laboratorio a unas horas un poco raras. Trataba de encontrar una respuesta, sentada en una vieja butaca con el asiento hundido, al lado de la estufa, en la cocina. Trembler estaba leyendo el periódico en la mesa y Frederick silbaba suavemente mientras manipulaba productos químicos en un rincón. Sally aún no había logrado la respuesta cuando, mucho más tarde, llegó Rosa, que estaba muerta de frío e hizo un ruido tremendo al entrar. Trajo eufórica, una piña enorme. Despertó a Sally (que se había dormido sin darse cuenta) y regañó a los otros dos por no haberle mostrado su habitación. Aún estaba pensando lo que tenía de especial esa casa mientras se metía en la cama, pequeña y estrecha, temblando, tapándose rápidamente con las mantas: y fue justo antes de dormirse, cuando por fin dio con la respuesta. «Por supuesto -pensó-. No trataban a Trembler como si fuera un criado. Y no me tratan a mí como si fuera una niña. Somos todos iguales. Eso es lo extraño…»
Un viaje a Oxford
La señora Holland se enteró de la muerte de Henry Hopkins por una de sus compinches, una mujer que se traía entre manos asuntos turbios en el asilo de pobres de St. George, una o dos calles más abajo. Esa mujer se había enterado por una chica de la fábrica de su pensión, que tenía un hermano barrendero que trabajaba en la misma calle que el agente de periódicos, cuya prima había hablado con el hombre que había encontrado el cuerpo. Así es como las noticias de los crímenes se propagaban de un sitio a otro en Londres. La señora Holland se quedó casi sin habla de la rabia que sintió por la incompetencia de Hopkins. ¡Dejarse matar de esa forma, con tanta facilidad! Por supuesto, la policía sería incapaz de seguir la pista del asesino; pero ella sí tenía la intención de encontrarlo. La noticia se difundió por todas partes, filtrándose como el humo a través de callejones y patios, calles, muelles y dársenas: la señora Holland, del Muelle del Ahorcado, ofrecía una generosa recompensa a quien averiguara quién había matado a Henry Hopkins. Lanzó la oferta y esperó. Sin duda, algo tenía que suceder; y no iba a pasar mucho tiempo.
Ya había un ciudadano que se sentía acorralado por la señora Holland, y se trataba de Samuel Selby. La carta que ella le mandó lo cogió por sorpresa. Selby estaba convencido de que no podía hacerle chantaje; de hecho, ya se había asegurado totalmente de esconder cualquier posible pista. Y además, esa carta procedía de Wapping…
Estuvo uno o dos días aterrorizado, aunque luego reflexionó de nuevo. En esa carta, realmente, se decían cosas de las que nunca nadie debería haberse enterado. Pero había aún más cosas que lo incriminaban y no se mencionaban… ¿Dónde estaban las pruebas? ¿Y las facturas, los conocimientos de embarque, los documentos de los barcos que le hundirían definitivamente? No había ni rastro de todo eso.
«No -pensó-, quizá sabe menos de lo que parece. Pero será mejor que lo compruebe…»
Así pues, escribió una carta:
Samuel Selby
Agente marítimo
Cheapside
Martes, 29 de octubre de 1872
Sra. M. Holland
Pensión Holland
Muelle del Ahorcado
Wapping
Estimada Sra. Holland:
Le agradezco su atenta carta del 25 del corriente. Tengo el honor de informarle que la propuesta de su cliente me ha interesado y me gustaría poder concertar una entrevista con él en mi oficina el jueves 31 a las 10 de la mañana.
Su humilde y atento servidor
S. Selby
«Ya está -pensó mientras la echaba al buzón-, a ver qué es lo que trae» La verdad es que tenía sus dudas de que ese cliente existiera; parecía más una simple habladuría de los muelles que otra cosa. Simplemente eso.
El miércoles por la mañana hacía frío, y una ligera neblina flotaba en el aire. Frederick le anunció a Sally a la hora del desayuno (huevos escalfados) que iría con ella a Oxford. Así también aprovecharía para hacer algunas fotos, dijo él, y además, era conveniente que hubiera alguien con ella en el tren para mantenerla despierta, por si se quedaba dormida otra vez. El muchacho le hablaba de forma desenfadada, pero la chica sabía que Fred era consciente del peligro que corría. Sin su pistola se sentía aún más vulnerable, por lo que estuvo contenta de que la acompañara.
El viaje transcurrió rápidamente. Llegaron a Oxford hacia el mediodía y almorzaron en el Hotel del Ferrocarril.
Sally había hablado mucho en el tren -hablar con Frederick y escucharle parecía la cosa más natural y agradable del mundo-, pero en el restaurante se sintió, una vez sentada a la mesa delante de él, con los cubiertos, servilletas y vasos puestos, absurdamente cohibida.
– ¿Te pasa algo? -preguntó Frederick en un momento dado.
Sally había estado mirando fijamente al plato, intentando encontrar algún tema de conversación. Y ahora se ruborizaba.
– No, ¿por qué me tiene que pasar algo? -contestó como si fuera una niña mimada, y ella misma se dio cuenta de ello.
El muchacho arqueó las cejas y no dijo nada más.
La comida, en resumen, no fue precisamente un éxito, y se separaron inmediatamente después: ella para coger un taxi e ir a la Parroquia de St. John, y él para hacer fotografías de algunos edificios.
– Ten cuidado -dijo el muchacho cuando Sally se iba. A Sally le hubiese gustado volver atrás y explicarle por qué se había quedado en silencio durante el almuerzo, pero ya era demasiado tarde.
La Parroquia de St. John estaba situada a poco más de tres kilómetros del centro de Oxford, en el pueblo de Summertown.
El taxi la llevó hasta Banbury Road, pasando por los grandes chalés de ladrillo recién construidos en la zona norte de Oxford. La parroquia estaba junto a la iglesia, en una pequeña y tranquila calle, flanqueada por hileras de olmos.
La neblina matinal ya se había disipado a esas horas y la pálida luz del sol brillaba débilmente mientras Sally llamaba a la puerta.
– El párroco no está, pero el señor Bedwell sí, señorita -dijo la sirvienta que le abrió la puerta-. Por aquí, por favor, en el estudio…
El reverendo Nicholas Bedwell era un hombre rubio, bajo y robusto, con una expresión divertida en la cara. Sus ojos se abrieron completamente cuando Sally entró, y ella observó con sorpresa la mirada de admiración del sacerdote. Bedwell le ofreció una silla y arrastró su silla para sentarse frente a ella.
– Dígame, señorita Lockhart -dijo jovialmente-, ¿En qué puedo ayudarla? ¿Desea casarse?
– Le he venido a traer noticias de su hermano -contestó la chica.
Bedwell se puso en pie de un salto. Su rostro mostraba una súbita y desbordante excitación.
– ¡Lo sabía! -gritó él, golpeándose la palma de la mano con el puño-. ¿Está vivo? ¿Matthew está vivo? Sally asintió.
– Se aloja en una pensión, en Wapping. Al menos lleva allí una semana o diez días, creo, y… fuma opio. Pero me parece que está atrapado.
La cara del sacerdote se ensombreció de golpe y luego se desplomó sobre su silla. Sally le explicó brevemente cómo se había enterado y el sacerdote la escuchó en silencio, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras ella terminaba el relato.
– Hace dos meses recibí un telegrama -dijo él-. Me dijeron que estaba muerto, que su barco se había hundido. La goleta Lavinia, era el segundo de a bordo.
– Mi padre también estaba a bordo -añadió Sally.
– Oh, ¡mi pobre niña! -exclamó él-. Dijeron que no había habido supervivientes.
– Se ahogó.
– Lo siento muchísimo…
– Pero… ¿me ha dicho que sabía que su hermano estaba vivo?
– Somos gemelos, señorita Lockhart. Siempre, a lo largo de nuestras vidas hemos sentido las emociones del otro, hemos sabido lo que el otro hacía, y yo no tenía ninguna duda de que estaba vivo. ¡Tan cierto como que estoy sentado en esta silla! ¡Sin ninguna duda! Pero por supuesto que no sabía dónde estaba. Ha mencionado el opio…
– Quizá ésa es la razón por la que no puede escapar.
– Esa droga es una invención del diablo. Ha arruinado muchas vidas, echado a perder aún más fortunas y envenenado aún más cuerpos que el alcohol. A veces, ¿sabe?, he sentido el deseo, por voluntad propia, de dejar esta parroquia y todo por lo que he luchado y dedicar mi vida a la lucha contra esa droga… Mi hermano empezó a ser adicto al opio hace tres años, en Oriente. Yo… yo también lo sentí y si no lo deja, si nadie le ayuda, al final le matará.
Sally permanecía en silencio. El sacerdote se quedó ensimismado observando con furia las cenizas de la chimenea, como si fueran restos de esa droga. Sus puños se abrían y se cerraban lentamente; Sally se dio cuenta de que eran enormes, fuertes, espantosos. Su rostro parecía el de un luchador: tenía una cicatriz en la mejilla y la nariz un poco achatada. Aparte del hábito que llevaba, no se parecía en nada a un clérigo.
– Pero, ya ve -dijo Sally al cabo de un rato-, su hermano sabe algo sobre la muerte de mi padre. Tiene que saberlo. La niña dijo que él tenía un mensaje para mí.
El reverendo alzó la mirada de repente.
– Claro, lo siento, esto también la afecta a usted, ¿verdad? Bueno, ahora… pongámonos en marcha. Debemos sacarle de ese lugar lo más pronto posible. No puedo dejar la parroquia ni hoy ni mañana; tengo una misa de vísperas esta noche y un funeral mañana…
El reverendo estaba hojeando una agenda.
– El viernes lo tengo libre. Bueno, no del todo, pero nada que no se pueda aplazar. Hay un hombre en Balliol que puede celebrar el servicio por mí. Sacaremos a Matthew de allí el viernes.
– ¿Pero qué me dice de la señora Holland?
– ¿La señora Holland?
– Adelaide nos explicó que lo tiene atrapado y…
– Es el opio lo que lo tiene atrapado. ¡Esto es Inglaterra! ¡Aquí no se puede retener a nadie contra su propia voluntad!
Su expresión era tan feroz que Sally incluso se compadeció de cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino.
– Aún hay algo más -prosiguió, con más calma-. Necesitará esa asquerosa droga para ir tirando. Le traeré aquí y lo rehabilitaré, pero sin droga nunca lo conseguirá. Tengo que desintoxicarlo poco a poco…
– ¿Cómo lo sacará de allí?
– Con mis puños, si es necesario. Le voy a traer conmigo. Pero… ¿podría hacerme un favor? ¿Podría conseguir algo de opio?
– Lo podría intentar. Sí, lo haré. ¿Pero no lo venden en Oxford? ¿En la farmacia?
– Sólo en forma de láudano. Y el adicto necesita la goma, o la resina, o lo que sea esa endemoniada sustancia. De hecho, no quería preguntárselo, pero… si no puede, nos las arreglaremos sin droga.
– Claro que puedo intentarlo -dijo ella.
Metió la mano en el bolsillo y sacó tres soberanos.
– Tenga. Compre todo lo que pueda. Y si finalmente Matthew no la necesita, entonces al menos estará fuera del alcance de cualquier otro desgraciado.
La acompañó hasta la puerta y se dieron la mano.
– Gracias por haber venido -dijo él-. Es un gran alivio saber dónde está mi hermano. Así pues, iré el viernes a su casa en Burton Street. Espéreme allí hacia el mediodía.
Sally volvió andando a Oxford para ahorrarse el dinero del taxi. El camino era ancho y placentero, con mucho tráfico de carros y carruajes, casas tranquilas y jardines con mucha vegetación, que parecían pertenecer a un planeta totalmente distinto del lugar obscuro, misterioso y salpicado de muertes al que volvía. Pasó por delante de una casa donde tres jóvenes, el mayor prácticamente de su misma edad, estaban preparando una hoguera en un agradable aunque descuidado jardín.
Sus gritos y risas le provocaron una sensación de frío e indefensión; ¿dónde había ido a parar su infancia? Y a pesar de todo sólo hacía una hora o dos se había sentido muerta de vergüenza por comportarse como una niña, por no tener la desenvoltura de un adulto. Hubiese dado cualquier cosa para poder olvidarse de Londres, de la señora Holland y de Las Siete Bendiciones, y vivir en una de esas grandes y confortables casas con niños, animales, hogueras, lecciones y juegos…
Quizá tampoco era demasiado tarde para convertirse en institutriz, o en enfermera, o…
Pero la realidad era ésa. Su padre había muerto, algo iba mal y sólo ella podía solucionarlo. Apretó el paso y entró en la ancha calle de St. Giles, que llevaba al centro de la ciudad.
Aún quedaba una hora y media para encontrarse con Frederick.
Mientras esperaba, dio una vuelta por la ciudad, al principio sin rumbo, ya que los antiguos edificios de la universidad no le interesaban mucho.
Pero entonces vio una tienda fotográfica y se dirigió hacia allí enseguida. Se pasó una hora hablando con el propietario y examinando el género; salió con las ideas más claras y mucho más contenta, habiéndose olvidado completamente (al menos por unos instantes) de Wapping, el opio y el rubí.
– Sabía que teníamos que venir a Oxford -dijo Frederick en el tren-. No adivinarías nunca con quién he estado hablando esta tarde.
– Dímelo, venga -dijo Sally.
– Bueno, fui a ver a un antiguo amigo del colegio en New College. Y él me presentó a un chaval llamado Chandra Sen, que es indio. Es de Agrapur.
– ¿De verdad?
– Es matemático. Un tipo de temperamento muy científico y austero. Pero hablamos un poco de críquet, me cogió confianza y le pregunté lo que sabía sobre el rubí de Agrapur. Se quedó asombrado. Parece que hay más historias sobre esa piedra que sobre cualquier otra roca de la India. Y nadie la ha vuelto a ver desde el Motín. ¿Sabías que el Maharajá fue asesinado?
– ¿Cuándo? ¿Por quién?
– Fue durante esa época, evidentemente, porque su cuerpo fue encontrado después de la liberación de Lucknow. Pero nadie sabe quién lo hizo. El rubí desapareció y desde entonces aún no ha aparecido. Había tal confusión en esa época y tanta muerte y destrucción… Me preguntó cómo es que había oído hablar de eso y le expliqué que había leído algo en un viejo libro de viajes. Entonces me comentó algo muy extraño. Ni él mismo se lo creía, demasiado racional. Hizo referencia a una leyenda que cuenta que la maldad de la piedra persistiría hasta que descansara para siempre con una mujer que fuera su igual. Le pregunté qué significaba y me dijo con cierto desdén que no tenía ni idea, que sólo era una superstición. Buen chaval, pero bastante remilgado. Pero bueno, al menos nos hemos enterado de algo, aunque no sepamos lo que significa.
– El comandante Marchbanks decía al principio de su libro que el momento culminante fue… Me he olvidado de sus palabras exactas, pero… que fue horrible, creo…
– El asesinato del Maharajá. ¿Crees que fue obra suya?
– No. Imposible.
Sally negó con la cabeza y se quedó en silencio durante unos instantes.
Entonces dijo Fred:
– ¿Qué has averiguado? En la estación me dijiste que tenías algo que contarme.
Con un gran esfuerzo alejó la India de sus pensamientos.
– Fotografías estereográficas -dijo Sally-. Estuve más o menos una hora en la tienda de un fotógrafo. ¿Sabes cuánta gente entró en la tienda mientras yo estaba allí para comprar fotografías estereográficas? Seis personas, en sólo una hora. ¿Sabes cuánta gente ha entrado en tu tienda y las ha pedido?
– No tengo ni la menor idea.
– Trembler dice que es lo que más le solicitan. Y ¿por qué comprar todos esos estereoscopios si no vendes las fotografías?
– Pero vendemos cámaras estereográficas. La gente puede hacerse ella misma las fotografías.
– No quieren. Hacer fotografías estereográficas es cosa de profesionales. Y de todas formas, a la gente le gustan las fotografías de países lejanos y cosas de ese tipo…, porque ellos no pueden visitarlos.
– Pero…
– Quizá la gente las compraría como si fuesen libros o revistas. ¡Comprarían cientos de ellas! ¿Qué tipo de fotografías has hecho hoy?
– Estaba probando un nuevo objetivo Voigtlander de 200 milímetros, con un diafragma variable que estoy intentando ajustar.
– Pero ¿qué tipo de fotografías?
– Oh, edificios y otras cosas.
– Bien, podrías hacer fotografías estereográficas de lugares como Oxford y Cambridge y venderlas como una colección: «Universidades de Oxford», o «Puentes de Londres» o «Castillos famosos». Francamente, Frederick, podrías vender miles de fotografías.
El chico se estaba rascando la cabeza. Su pelo rubio estaba totalmente de punta; su cara, viva y expresiva como la de su hermana, reflejaba a la vez sentimientos contradictorios.
– No lo sé -dijo él-. Es bastante fácil, no es más difícil que hacer fotografías normales. Pero no las podría vender.
– Yo sí podría hacerlo.
– Ah, eso es diferente. Pero la fotografía está cambiando, ¿sabes? Dentro de algunos años ya no se utilizarán esas enormes y bastas placas de cristal. Haremos fotos con negativos en papel utilizando cámaras ligeras. Trabajaremos a velocidades increíbles. Se está investigando mucho en ese sentido… Bueno, yo también estoy trabajando en ello. Y entonces ya nadie volverá a interesarse por los viejos estereógrafos.
– Pero yo estoy hablando de ahora. En este momento, la gente las quiere y las paga. ¿Y cómo puedes hacer algo interesante en el futuro si no ganas ahora dinero?
– Bueno, puede que tengas razón ¿Tienes alguna idea más?
– Muchísimas. Para empezar, debemos colocar el género de forma diferente. Y hacer publicidad. Y…
Sally se calló y miró hacia fuera. El tren estaba pasando al lado del Támesis; estaba obscureciendo rápidamente y el río parecía gris y frío. «El agua pronto pasará por delante del Muelle del Ahorcado -pensó-. También nosotros iremos hacia allí.»
– ¿Qué pasa?
– Frederick, ¿Me podrías ayudar a conseguir opio?
Madame Chang
La tarde siguiente, Frederick acompañó a Sally al East End.
El año anterior había ayudado a su tío en un proyecto, y juntos habían fotografiado escenas de la vida londinense con una lámpara de magnesio experimental. La iluminación no había funcionado tan bien como esperaban, pero Frederick había hecho numerosas amistades durante el proyecto, entre las que estaba la propietaria de un fumadero de opio, en Limehouse: una mujer llamada Madame Chang.
– La mayoría de estos lugares son deplorables -dijo Frederick mientras se sentaban en el autobús-. Una tabla para tumbarse, una manta mugrienta y una pipa, y nada más. Aunque Madame Chang cuida a sus clientes y mantiene el lugar limpio. Creo que es porque ella no se droga.
– ¿Siempre son chinos? ¿Por qué el Gobierno no los detiene?
– Porque el Gobierno también está implicado en la producción de opio; lo vende y saca pingües beneficios.
– ¡No puede ser!
~¿No sabes nada de historia?
– Pues… no.
– Luchamos en una guerra contra el opio hace treinta años. Los chinos se negaban a que los comerciantes ingleses pasaran opio de contrabando a su país e intentaron prohibirlo; por esta razón fuimos a la guerra y los forzamos a aceptarlo. Ahora lo plantan en la India bajo supervisión gubernamental.
– ¡Pero es horrible! ¿Y nuestro Gobierno aún hace eso? No me lo puedo creer.
– Pues mejor que se lo preguntes a Madame Chang. Bajamos en la próxima; iremos andando hasta allí.
El autobús paró en la estación Muelle de las Indias Occidentales. Más allá de la entrada que daba acceso al muelle, se extendía una hilera de almacenes a lo largo de casi un kilómetro, a la izquierda; por encima de sus tejados, los mástiles de los barcos y los brazos de las grúas apuntaban hacia el cielo gris, como si fueran auténticos dedos esqueléticos.
Giraron a la derecha, hacia el río. Pasaron por la gran plaza en la que estaban las oficinas del puerto; la chica pensó que su padre debía de haber ido allí muchas veces por trabajo. Luego se encaminaron hacia abajo por un callejón, en medio de un laberinto de patios y callejuelas. Algunas de ellas ni siquiera tenían nombre, pero Frederick conocía perfectamente el camino y no dudó en ningún momento. Niños descalzos, andrajosos y mugrientos jugaban entre la basura y los densos riachuelos de agua pestilente que corrían por encima de los adoquines. Las mujeres que estaban en los portales se quedaban en silencio cuando pasaban por delante de ellas y los miraban fijamente con expresión hostil, cruzadas de brazos, hasta que se habían ido. Parecían muy viejas, pensó Sally; incluso los niños tenían cara de viejos, con la frente arrugada y los labios muy apretados.
Al cabo de un rato, vieron a un grupo de hombres en la entrada de un patio estrecho. Algunos estaban apoyados en la pared y otros estaban sentados en los escalones de las casas. Sus ropas estaban agujereadas y mugrientas; sus ojos, llenos de odio. Uno de ellos se levantó y otros dos se separaron del muro cuando Frederick y Sally se aproximaron, como si no quisieran dejarlos pasar. Frederick no aceleró el paso. Siguió andando sin detenerse hasta llegar a la entrada, y los hombres se apartaron en el último instante, mirando hacia otra parte.
– No tienen trabajo, pobre gente -dijo Frederick cuando habían doblado la esquina-. O se quedan en las esquinas, o van al asilo de pobres, y ¿quién escogería el asilo?
– Pero debe de haber trabajo en los barcos, o en el muelle o en alguna parte. La gente necesita trabajadores, ¿verdad?
– No, no los necesitan. ¿Sabes, Sally?, hay cosas en Londres que hacen que el opio parezca casi tan inofensivo como el té.
Sally supuso que se refería a la pobreza, y viendo lo que los rodeaba se dio cuenta de que tenía razón.
Entraron por una puerta baja, situada en una pared de un sucio callejón. Había un cartel al lado de la puerta, con algunos caracteres chinos de color negro sobre un fondo rojo. Frederick tiró de la campanilla y, tras un minuto, un anciano chino les abrió la puerta. Llevaba un vestido holgado de seda negra, un solideo y una trenza. Les hizo una reverencia y se apartó mientras entraban.
Sally miró a su alrededor. Estaban en un recibidor tapizado con un papel delicadamente pintado; la madera estaba lacada con un color rojo intenso y lustroso, y del techo colgaba un farol adornado. En el aire flotaba un olor dulzón y penetrante.
El sirviente se retiró y volvió luego con una señora china de mediana edad vestida con un atuendo exquisitamente bordado. Llevaba el pelo bien recogido hacia atrás, pantalones de seda negra bajo la bata y zapatillas rojas en sus diminutos pies. Se inclinó para saludarlos y les indicó que pasaran hacia una habitación.
– Les ruego que accedan a entrar en mi humilde lugar de trabajo -dijo ella.
Hablaba con una voz baja y musical, y casi sin acento.
– Ya lo he reconocido, usted es el señor Frederick Garland, el artista fotográfico, pero no he tenido aún el honor de conocer a su encantadora amiga.
Entraron en la habitación. Mientras Frederick le explicaba quién era Sally y lo que querían, la muchacha miraba a su alrededor con sorpresa. La iluminación era escasa; sólo provenía de dos o tres faroles chinos, en aquella obscuridad llena de humo. Todo lo que estaba pintado o lacado en la habitación era del mismo color rojo intenso, y los marcos de las puertas y las vigas del techo estaban grabadas con dragones enfurecidos y retorcidos, destacados en oro. A Sally le pareció de una ostentosidad opresiva: era como si la habitación hubiera tomado la forma de los sueños colectivos de todos aquellos que habían ido alguna vez allí en busca de olvido.
A intervalos, en las paredes -era una habitación grande y alargada- había divanes a ras de suelo y en cada uno de ellos estaba tumbada una persona, aparentemente dormida, ¡pero que en realidad no lo estaba!
Había una mujer, no mucho mayor que Sally; y allí otra, de mediana edad; también vestida de forma elegante. Y entonces uno de los durmientes se agitó y el viejo sirviente se acercó con una larga pipa y se arrodilló en el suelo para prepararla.
Frederick y Madame Chang hablaban en voz baja detrás de ella. Sally buscó un lugar para sentarse; se sentía mareada. El humo de la pipa que se acababa de encender flotaba hacia ella, dulce, tentador y curioso. Inhaló una vez y entonces otra y…
Todo se volvió negro de golpe. Un calor sofocante.
Estaba en la Pesadilla.
Se quedó quieta, con los ojos bien abiertos, buscando en la obscuridad. Un indescriptible temor convulsivo le oprimía el corazón. Intentaba moverse, pero no pudo… y a pesar de ello no sentía que estuviera atada; simplemente sus extremidades estaban demasiado débiles para moverse. Y sabía que, tan sólo hacía un momento, estaba despierta…
Estaba tan asustada… El miedo fue creciendo más y más. Era peor que nunca esta vez, porque lo veía todo con mucha más claridad. Sabía que en cualquier momento, junto a ella en la obscuridad, un hombre comenzaría a gritar. Sally chilló absolutamente aterrorizada. Y entonces empezó.
El grito rasgó la obscuridad como una espada afilada. Pensó que moriría de miedo. ¡Pero se oían voces! Eso era nuevo… No hablaban en inglés, y a pesar de ello las pudo entender.
– ¿Dónde está?
– ¡No está conmigo! Se lo ruego… Por el amor de Dios, lo tiene un amigo…
– ¡Que vienen! ¡Deprisa!
Y entonces un ruido horrible, el ruido de un objeto afilado hundiéndose en la carne…, una especie de sonido desgarrador, seguido de un grito sofocado y un gemido como si al hombre le hubieran sacado de golpe todo el aire de sus pulmones; y entonces el chorro de un líquido derramándose, que pronto se convirtió en un goteo.
Luz. Había una pequeña chispa de luz en alguna parte. (Oh, ¡pero ella estaba despierta, en el fumadero de opio! No podía ser…)
Y no pudo escapar del sueño. Todo sucedía sin parar y tenía que vivirlo. Sabía lo que venía a continuación: una vela parpadeante, una voz de hombre…
– ¡Mira! ¡Mírale! Dios mío…
¡Era la voz del comandante Marchbanks!
Siempre se había despertado justo ahí…, pero esta vez pasó algo más. La luz se acercó; alguien la sostenía. Vio la cara de un hombre joven, mirándola: altivo, con bigote obscuro, ojos brillantes y un hilo de sangre sobre su mejilla.
Se sintió presa del pánico. Se estaba volviendo loca. Pensó: «Voy a morir… Nadie puede estar tan asustado sin acabar muriendo o volviéndose loco…».
Notó a continuación un golpe seco en la mejilla. Oyó su sonido un segundo después; estaba completamente desorientada y todo se volvió obscuro de nuevo. Tuvo la sensación de encontrarse perdida…
Y entonces se despertó, de rodillas, con la cara bañada en lágrimas. Frederick estaba arrodillado a su lado, y sin pensárselo dos veces, Sally le abrazó fuertemente y empezó a sollozar. El muchacho hizo lo mismo y no dijo nada. Estaban en el vestíbulo. ¿Cuándo se había desplazado hacia allí? Madame Chang estaba de pie un poquito más allá, mirando atentamente.
Cuando vio que Sally había vuelto en sí de nuevo, la señora dio un paso hacia delante y se inclinó.
– Por favor siéntese en el diván, señorita Lockhart. Li Ching le traerá algún refresco.
Le dio unas palmaditas. Frederick la ayudó a sentarse en el diván de seda y el anciano le ofreció una taza de porcelana que contenía alguna bebida aromática bien caliente.
Sorbió la bebida y sintió que su cabeza se despejaba.
– ¿Qué ha sucedido? ¿Cuánto tiempo he estado…?
– Estabas bajo los efectos del opio -dijo Frederick-. Has debido de inhalar más de la cuenta. Pero caer bajo sus efectos tan rápido… no es muy normal, ¿verdad, Madame Chang?
– No es la primera vez que prueba el opio -dijo la dama.
– ¡Nunca en mi vida he fumado opio! -dijo Sally.
– Siento contradecirla, señorita Lockhart, pero usted ya ha inhalado opio antes. He visto miles de personas que lo han hecho y lo sé. ¿Qué vio en su delirio?
– Una escena que… ya había visto muchas otras veces. Una pesadilla. Están matando a un hombre y… y dos hombres más vienen y… ¿Qué puede ser, Madame Chang? ¿Me estoy volviendo loca?
La dama negó con la cabeza.
– El poder del opio es ilimitado. Oculta perfectamente los secretos del pasado… Ni unos ojos de lince podrían encontrarlos a plena luz del día; y luego los revela todos como si fueran un tesoro enterrado, cuando ya han sido olvidados. Lo que ha visto es un recuerdo, señorita Lockhart, no un sueño.
– ¿Cómo puede estar segura de que no es una fantasía? -preguntó Frederick-. ¿Realmente quiere decir que Sally ha estado bajo la influencia del opio antes, y que su pesadilla es un recuerdo del momento en que sucedió? ¿No es posible que sea tan sólo un sueño?
– Es posible, señor Garland, pero no es lo que ha sucedido. Puedo ver claramente lo que para usted es invisible, como un médico puede ver claramente la enfermedad de su paciente. Cientos de señales nos ayudan a interpretar esas cosas, pero si no se saben leer, no se ve absolutamente nada.
Su apacible figura hablaba desde la penumbra como la sacerdotisa de algún culto ancestral, llena de autoridad y de sabiduría. Sally sintió unas ganas terribles de volver a llorar.
Se levantó.
– Gracias por sus explicaciones, Madame Chang -dijo ella-. ¿Estoy… estoy en peligro por culpa de la droga? Ahora que la he inhalado una vez, ¿me creará adicción?
– La ha probado dos veces, señorita Lockhart -dijo la mujer-. Si está en peligro, no es por la droga, aunque ahora tenga el opio en su cuerpo. Le ha desvelado algo que no sabía; quizá deseará otra vez el opio, pero no será por su adicción, sino por lo que le puede mostrar.
Madame Chang hizo una reverencia para despedirse y Frederick se levantó y le tendió un brazo a la chica, mientras empezaba a dirigirse hacia la puerta. Sally, que aún estaba mareada, se agarró a él y, después de despedirse, se fueron.
En el exterior ya casi era de noche. El aire fresco le sentó muy bien a Sally, que respiraba profundamente sintiendo verdadero alivio, y pronto notó que el dolor de cabeza se desvanecía ligeramente.
Antes de que se dieran cuenta ya estaban en Commercial Road, en medio del bullicio… El tráfico, las farolas de gas, los escaparates iluminados hicieron que el fumadero de opio pareciese un sueño.
Pero ella aún temblaba y su cuerpo estaba completamente empapado de sudor.
– Cuéntamelo -dijo Frederick.
Desde que habían salido del fumadero, Garland había permanecido en silencio; parecía que supiese que ella lo necesitaba. «Puedo confiar en él», pensó Sally. Y por esa razón se lo contó todo.
– Pero Frederick, lo peor de todo fue… -dijo vacilante.
– Tranquila. Ahora estás a salvo. Pero ¿qué fue lo peor de todo?
– El hombre que hablaba. Había oído su voz en mis sueños muchas veces, pero hoy la he reconocido. Era el comandante Marchbanks; y el hombre que me miraba, Frederick, ¡era mi padre! ¡No lo entiendo! ¿Qué significa?
La sociedad estereográfica
Cuando regresaron de Limehouse, Sally se fue directamente a la cama y durmió durante muchas horas sin que ningún sueño la perturbase.
Se despertó justo después del amanecer. El cielo estaba despejado, limpio; parecía que la noche había hecho desaparecer todos los horrores de opio y asesinato, y Sally se sintió mucho más animada y confiada en sí misma.
Después de vestirse rápidamente y de encender la estufa de la cocina, decidió examinar el resto de la casa. De hecho, Rosa se lo había sugerido la mañana anterior: creía que desaprovechaban espacio. Quizá habría lugar para algún inquilino.
Sally pensó que tenía razón. La casa era mucho más grande de lo que parecía desde la calle. Tenía tres plantas, junto con un desván y un sótano, y un gran patio en la parte de detrás. Dos de las habitaciones estaban completamente llenas de aparatos fotográficos, además del cuarto de revelado y el laboratorio. La habitación contigua a la tienda, en la planta baja, había sido preparada como estudio para retratos formales. Luego Sally encontró una sala, en la planta superior, que contenía una cantidad inmensa de objetos de todas clases, y por un momento pensó que había ido a parar a un museo; pero finalmente dio con dos habitaciones tipo desván vacías y tres más de las cuales dos consideró que podrían ser muy confortables, si se amueblaban adecuadamente.
Sally les explicó el resultado de su exploración mientras desayunaban. Lo había preparado ella. Aquel día tocaba copos de avena, muy buenos para la salud, pensó.
– Frederick, ¿estás muy ocupado esta mañana?
– Más que nunca. Pero el trabajo puede esperar.
– Rosa, ¿tienes que ensayar?
– A la una. ¿Por qué?
– Y tú, Trembler, ¿tienes un rato?
– No lo sé, señorita. Tengo que ponerme a revelar.
– Bueno, no me extenderé mucho. Sólo quería deciros cómo podemos ganar dinero.
– Bueno, para esto -dijo Rosa- dispones de todo el tiempo que quieras. ¿Cómo podemos hacerlo?
– Es algo que pensé en Oxford el otro día. Se lo empecé a contar a Frederick en el tren.
– Hum… -dijo él-. Estereoscopios.
– No, no sólo los estereoscopios en sí, sino las fotos. Es lo que quiere la gente. He echado un vistazo al resto de la casa esta mañana y se me ha ocurrido lo que podríamos hacer. Hay una habitación llena de cosas extrañas, lanzas y tambores, ídolos y no sé cuántas cosas más…
– Es el despacho del tío Webster -dijo Rosa-. Ha estado coleccionando todo eso durante años.
– Bueno, pues eso es sólo una parte de la cuestión -Sally continuó-. La otra es Rosa. ¿Se podría contar una historia con fotografías? Con gente, actores, en situaciones dramáticas, como si fuera una obra de teatro, ¿con escenario y decorados?
Hubo un pequeño silencio.
– ¿Crees que se venderían? -preguntó Rosa.
– Se venderían como churros -dijo Trembler-. Dame mil y los venderé antes de la cena. ¡Pues claro que sí que se venderían!
– Publicidad -añadió Sally-. Podríamos conseguir una columna en todos los periódicos. Tenemos que ponerles un nombre ingenioso. Yo me ocuparé… es fácil. Bueno, ¿qué tal si las hacéis?
– Ningún problema -contestó Rosa-. ¡Es una idea maravillosa! Podrías fotografiar escenas de las obras más populares…
– ¡Y venderlas en el teatro!
– Canciones -dijo Trembler-. Fotografías para ilustrar las nuevas canciones de los espectáculos musicales.
– Con anuncios en la parte de atrás -dijo Sally-, así ganaremos dinero extra por cada foto que vendamos.
– Sally, ¡es una idea magnífica! -exclamó Rosa-. Y con todos estos complementos…
– Y en el patio hay suficiente espacio para crear un estudio de verdad. Como el de un artista, con el decorado, el escenario y todo tipo de cosas.
Todos dirigieron la mirada hacia Frederick, que no había dicho nada. Su expresión era de resignación. Extendió sus manos.
– ¿Qué puedo hacer yo? -dijo-. ¡Adiós al artista, entonces!
– Oh, no seas estúpido -le recriminó Rosa-. Convierte esto en arte.
El muchacho se volvió y la miró. Sally pensó: «Son como panteras, los dos. Se lo toman tan a pecho…».
– ¡Tienes razón! -exclamó el fotógrafo de repente, dando un golpe en la mesa.
– No puedo creerlo -dijo Rosa.
– Pues claro que Sally tiene razón, estúpida. Me he dado cuenta enseguida. Y lo haremos. ¿Pero qué me dices de las deudas?
– En primer lugar, nadie nos está presionando para que paguemos. Debemos bastante dinero, pero si demostramos a nuestros acreedores que estamos haciendo verdaderos esfuerzos para pagar, creo que saldremos adelante. En segundo lugar, también nos deben dinero a nosotros. Hoy mismo enviaré una carta de aviso a los morosos. Y en tercer lugar, Rosa ya mencionó la posibilidad de alquilar habitaciones. Tenéis sitio de sobras, incluso contándome a mí. Eso significa unos ingresos fijos, aunque sólo se trate de algunos chelines por semana. Y por último está el asunto de las existencias. Frederick, quiero que esta mañana me ayudes a deshacernos de todo lo que esté un poco anticuado o no sea útil. Lo liquidaremos; lo pondremos a la venta como oferta. Conseguiremos dinero rápido para poder pagar la publicidad. Trembler, ¿podrías empezar a organizar lo del patio? Necesitamos un espacio amplio y despejado. Y Rosa…
Sally se dio cuenta de que todos la miraban asombrados. Entonces Frederick sonrió y la muchacha sintió que se ruborizaba de vergüenza. Miró al suelo, confundida.
– ¡Lo siento! No pretendía daros órdenes… Pensé… No sé lo que pensé. Lo siento.
– ¡No digas tonterías! ¡Eso es lo que queremos! -dijo Frederick-. Necesitamos un jefe. Y ya lo tenemos.
– Voy a empezar ahora mismo -dijo Trembler, levantándose de la mesa.
– Y yo limpiaré los platos -dijo Frederick-. Aunque sólo por esta vez.
Los recogió y se fue.
Rosa dijo:
– ¿Sabes?, eres como dos personas muy diferentes.
– ¿De verdad?
– Cuando te haces cargo de algo eres muy contundente…
– ¿Yo?
– Y cuando no, eres tan tranquila que nadie diría que estás ahí.
– ¡Qué horrible! ¿Soy muy mandona? No pretendo serlo.
– No, no es eso lo que quiero decir. Ni de lejos. Lo que pasa es que parece que sepas justo lo que se debe hacer, mientras que Fred y yo no tenemos ni idea… Es fantástico.
– Rosa, ¡sé tan poco! No sé ni cómo hablar a la gente. Pero lo que sí sé… No sé cómo explicarlo. No es el tipo de cosas que las chicas saben. Me encanta hacer esto, no puedes imaginarte lo mucho que me gusta, pero no es… Es que me siento culpable. Como si tuviera que ser normal y saber coser y todas esas cosas.
Rosa se echó a reír. Estaba magnífica; los rayos de sol parecía que se estrellaran sobre su pelo como las olas contra una roca, desmenuzándose de golpe en miles de brillantes gotitas suspendidas en el aire.
– ¿Normal dices? -exclamó Rosa-. ¿Y qué crees que soy yo? Una actriz…, ¡algo no mucho mejor que una mujer de la vida! Mis padres me echaron de casa precisamente por eso, porque quería ser actriz. Y nunca he sido tan feliz…, igual que tú.
– ¿Te echaron de casa? ¿Y qué es lo que pasó con Frederick y tu tío?
– Fred tuvo una gran pelea con nuestros padres. Querían que él fuera a la universidad y todo eso. Mi padre es obispo. Fue espantoso. Y el tío Webster es una especie de viejo rebelde… A él no le tienen en cuenta, aunque no le importa ni lo más mínimo. Fred ha estado trabajando con él durante tres años. Es un genio. Los dos son genios. Sally, ¿alguna vez has hecho algo malo?
Sally parpadeó.
– Me parece que no.
– Entonces no te sientas culpable, ¿de acuerdo?
– De acuerdo… Tienes razón. ¡No lo haré!
– Si eres buena en algo, tienes que dedicarte a ello.
– ¡De acuerdo!
Rosa se puso en pie de un salto.
– Vamos a ordenar todo lo que nos servirá de accesorios. No les he echado un vistazo desde hace mucho tiempo…
Trabajaron durante todo la mañana; y Trembler, animado por el entusiasmo general, vendió un estereoscopio a un cliente que sólo había entrado para concertar cita para un retrato de medio cuerpo. Finalmente, a las doce, llegó el reverendo Bedwell.
Sally estaba detrás del mostrador en ese momento, escribiendo cartas de aviso para la gente que les debía dinero. Levantó la vista y vio la figura corpulenta del sacerdote de St. John; al principio no le reconoció, ya que llevaba un viejo abrigo de tweed y unos pantalones de pana, y se había quitado el alzacuello blanco. De hecho, no llevaba ni cuello, ni se había afeitado; su aspecto se había transformado de tal manera que más que un sacerdote apacible parecía un malvado rufián, y Sally estuvo a punto de pedirle que actuara en una función estereoscópica.
– Perdone -dijo el reverendo-. Ya sé que no es la ropa más adecuada para hacer una visita. Tengo mi hábito en un armario, en la consigna de Paddington. Sólo espero que pueda encontrar un compartimiento a la vuelta… No puedo presentarme en la parroquia vestido así.
Rosa entró y Sally los presentó, y de inmediato le invitó a almorzar. Bedwell la miró un instante y aceptó enseguida. Pronto estuvieron sentados a la mesa y, mientras comían el pan con queso y la sopa que Rosa había preparado, les explicó lo que había planeado.
– Cogeré un taxi hasta el Muelle del Ahorcado y le sacaré de esa pensión aunque sea a rastras. No se resistirá, pero puede que la señora Holland sí… De todas formas, lo traeré aquí, si me lo permiten, para que la señorita Lockhart pueda enterarse de lo que mi hermano tiene que contarle. Luego nos iremos a Oxford.
– Vendré con usted -dijo Sally.
– No, no vendrá -dijo él-. Mi hermano está en peligro y también lo estaría usted si estuviese cerca de esa mujer.
– Vendré yo -se ofreció Frederick.
– Magnífico. ¿Ha boxeado alguna vez?
– No, pero solía practicar esgrima en el colegio. ¿Cree que habrá pelea?
– Por eso me he vestido así. Es un poco embarazoso empezar a arrear puñetazos vestido de sacerdote. Aunque la verdad es que no sé lo que puede pasar.
– Tenemos un alfanje en el despacho del tío Webster -dijo Rosa-. ¿Queréis cogerlo? Y a lo mejor debería maquillarte de pirata, Fred, con un parche en un ojo, bigotes negros, espesos… y entonces ya estaríais preparados para estereografiaros juntos.
– Iré tal cual -dijo Frederick-. Si quiero bigote, dejaré que me crezca.
– ¿Su hermano es totalmente idéntico a usted? -preguntó Rosa-. Es que he conocido a algunos gemelos que decían que eran idénticos, pero al final no se parecían tanto.
– Absolutamente iguales, señorita Garland. Aparte del opio; ¿y quién sabe? Si hubiese sido tentado de la misma manera que él, a mí también me hubiese podido suceder lo mismo. Pero… ¿qué hora es? Tendríamos que irnos. Gracias por la comida. Estaremos de vuelta… ¡dentro de un rato! Se fue con Frederick, y Rosa se quedó sentada, pensativa, durante unos instantes.
– Gemelos idénticos -dijo ella-. ¡Qué oportunidad!… ¡Cielo santo! ¡Qué tarde es! No llegaré a tiempo… El señor Toole se pondrá furioso…
El señor Toole era el actor director con el que estaba ensayando y al parecer era muy estricto con la puntualidad y con todo tipo de normas. Se echó la capa por encima y se fue rápidamente.
Trembler volvió al patio y Sally se quedó sola. La casa estaba ahora vacía y tranquila.
El reverendo Bedwell se había dejado el periódico y Sally lo cogió para mirar anuncios. La Compañía Estereográfica de Londres había puesto a la venta nuevos retratos del señor Stanley, el famoso explorador, y el último retrato del doctor Livingstone. Su oferta incluía fotografías sobre más temas, pero no habían pensado en escenas dramáticas o historias explicadas en fotografías. Tendrían el mercado para ellos solos.
Entonces su mirada se detuvo en un pequeño anuncio en la sección de anuncios particulares.
DESAPARECIDA. Desaparecida, desde el martes, 29 de octubre, una JOVEN de 16 años; delgada, de pelo rubio y ojos marrones; llevaba un vestido negro de muselina y una capa negra, o un vestido verde obscuro holandés, y zapatos con hebillas de latón. Se llevó una maleta pequeña de piel negra, con las iniciales V. L. Les agradeceremos cualquier información que puedan aportar. Referencia: Sr. Temple, de Temple & King, Lincoln's Inn.
De repente, Sally sintió un escalofrío, como si todos los habitantes de Londres la estuvieran buscando. ¡Tendría que cambiar de ropa! Y no salir mucho de casa, aunque no iba a poder esconderse para siempre; seguramente, Londres era lo suficientemente grande para pasar desapercibida…
El problema era que ella no sabía hasta qué punto se podía fiar del señor Temple. Parecía un buen hombre y la verdad es que su padre había confiado plenamente en él, excepto en lo de las diez mil libras que faltaban (¿dónde diablos podrían estar?); pero eso no era suficiente para que ella también lo hiciera.
El abogado ya debía de haber averiguado que se había marchado de la casa de la señora Rees; quizá la preocupación del abogado por ella lo había llevado incluso a pedir su tutela en el tribunal de menores… ¿Y eso qué implicaría? Que tendría aún menos libertad que antes.
No, un día iría a ver al señor Temple y se lo explicaría todo; pero, hasta entonces, se quedaría con los Garland y se escondería.
Pero ¿por cuánto tiempo podría estar allí, sin dinero?
Tanto como quisiera, si trabajaba para conseguirlo.
Fregó los platos y se sentó para escribir una serie de anuncios, con la intención de enviarlos a los periódicos más importantes. Eso la volvió a animar. Luego apareció un cliente que quería hacerse un retrato con su prometida, y Sally siguió el ejemplo de Trembler y consiguió venderle un estereoscopio. Pronto tendrían la mejor selección de estereografías de Londres, le comentó ella. El hombre se fue impresionado.
Pero de nuevo se encontró inmersa en la Pesadilla: el calor agobiante, la obscuridad, el miedo atroz que le era tan familiar… Y otra vez lo nuevo: las voces…
– ¿Dónde está?
– ¡No está conmigo! Se lo ruego… Por el amor de Dios, lo tiene un amigo…
– ¡Que vienen! ¡Deprisa!
Voces que podía entender perfectamente, aunque no hablaban en inglés… Una sensación muy extraña, como si pudiera ver a través de las paredes. ¡Pues claro que sí! ¡Era indostaní! Su padre y ella lo habían utilizado como lenguaje secreto cuando era pequeña. ¿Qué podía ser lo que tenía un amigo? ¿Quizá el rubí? Era imposible saberlo. Y el rostro de su padre, tan joven, tan valiente; y la voz que ahora, después de ese desolador día de Swaleness, sabía que pertenecía al comandante Marchbanks…
Se sintió invadida por un escalofrío tan intenso que ni siquiera el calor que pudiera producir la estufa podría aliviarla. Algo había pasado en esos escasos minutos, hacía dieciséis años, algo que había originado durante ese tiempo persecuciones…, el peligro…, la muerte. Quizá más de una muerte. Y para saber más, debía volver a entrar en la Pesadilla…
Empezó a temblar; se sentó y aguardó a que volvieran.
Ese día, Jim Taylor se tomó una tarde libre sin permiso. No le resultaba muy difícil: sólo tenía que salir del edificio con un falso paquete, como si fuera a la oficina de correos y dejar uno o dos mensajes contradictorios por la oficina diciendo dónde iba y quién le había enviado. Ya había utilizado ese mismo truco alguna que otra vez, pero no quería hacerlo con demasiado frecuencia.
Cogió un tren en la estación del Puente de Londres que se dirigía al mismo lugar donde Sally había ido, hacia Swaleness. Quería echar un vistazo; y además, tenía una idea. Se le había ocurrido leyendo la revista Penny Dreadful, ¡y era una buena idea! Sólo hacía falta tener un poco de paciencia y una cierta habilidad persuasiva; si eso se cumplía, sabía que iría bien encaminado.
Sentado en el tren que volvía a Londres (con mucho más cuidado que Sally), se preguntó hasta dónde podría llegar todo ese asunto, aunque en realidad ya lo sabía. Después de todo, había algo en común con lo que sucedía en las historias de Relatos policíacos para chicos británicos o en Las aventuras de Jack Harkaway; la revista Penny Dreadful le demostró una vez más que era un excelente reflejo de lo que sucedía en la vida real. Y Penny Dreadful siempre dejaba muy claro lo que significaba todo aquello que procedía de Oriente: problemas.
Problemas sobre todo para Sally, con quien había establecido una fuerte amistad la semana anterior.
«De momento, no se lo explicaré -pensó Jim-. Será lo mejor. Más adelante.»
Mientras tanto, la señora Holland había recibido noticias. Jonathan Berry, uno de los delincuentes a quien recurría de vez en cuando para sus «trabajitos», la visitó más o menos a la misma hora en que el reverendo Bedwell llegaba a Burton Street.
Berry era un hombre enorme, medía casi dos metros y era de constitución fuerte; era tan grande que casi no cabía en el estrecho vestíbulo de la Pensión Holland y dejó a Adelaide completamente aterrorizada. La izó con una mano y la sostuvo en el aire cerca de su sucia oreja.
– La s-s-s-s-señora Holland está con el caballero, señor -le susurró Adelaide, empezando a gimotear.
– Dile que venga -gruñó Berry-. No hay ningún caballero aquí. ¡Me estás mintiendo, insecto!
La soltó, y Adelaide se escabulló como un ratón. Berry se rió; una risa siniestra que resonaba como un desprendimiento de rocas en una cueva.
A la señora Holland no le gustó demasiado que la interrumpiera. Bedwell estaba hablando, en medio del delirio, de un personaje llamado Ah Ling, un nombre que siempre le hacía estremecer de miedo; había mencionado por primera vez una embarcación -un junco- en su historia, y un cuchillo y luces bajo el agua y todo tipo de cosas. La señora maldijo a Berry y ordenó a la niña que se quedara y escuchara atentamente.
Adelaide esperó a que la vieja se marchara y luego se tumbó junto al marinero, que, entre sudores y murmullos, se ponía a gritar desesperadamente. La niña le cogió la mano.
– ¡Ah, Berry, eres tú! -dijo la señora Holland al visitante, después de haberse puesto la dentadura. ¿Hace mucho que has salido?
Se refería a la prisión de Dartmoor.
– Salí en agosto, señora.
Berry se comportaba tan educadamente como podía; incluso se había quitado su gorra grasienta y estaba retorciéndola con nerviosismo mientras se sentaba en la pequeña butaca que la señora Holland le había ofrecido en la sala de visitas.
– He oído que está interesada en saber quién mató a Henry Hopkins- prosiguió él.
– Podría ser, señor Berry.
– Bueno, pues, he oído que Solomon Lieber…
– ¿El prestamista de Wormwood Street?
– El mismo. Bueno, lo que decía: he oído que ayer llegó a sus manos un alfiler de diamantes, idéntico al que Hopkins solía llevar.
La señora Holland se levantó al instante.
– ¿Estás ocupado, Berry? ¿Te parece si vamos a dar una vuelta?
– Me encantaría, señora Holland.
– ¡Adelaide! -gritó la mujer desde el vestíbulo-. Voy a salir. No dejes entrar a nadie.
– ¿Un alfiler de diamantes, señora? -dijo el viejo prestamista-. Precisamente tengo por aquí uno que es precioso. ¿Es un regalo para su amigo? -preguntó mirando con los ojos bien abiertos a Berry.
Como respuesta, Berry le agarró de la bufanda de algodón que colgaba alrededor de su cuello y tiró de él violentamente hasta tirarlo de bruces sobre el mostrador.
– No te vamos a comprar ninguno, queremos saber quién te lo trajo ayer -dijo el matón.
– ¡Como usted diga, señor! ¡Ni se me ocurriría no decírselo! -dijo el viejo cogiendo aire, agarrado débilmente de la chaqueta de Berry para evitar ser estrangulado. El señor Berry le soltó y se estampó en el suelo.
– ¡Oh! Por favor, por favor no me hagan daño, por favor, señor, no me golpee, ¡se lo ruego, señor! Tengo esposa…
El prestamista estaba temblando y tartamudeaba sin cesar mientras se agarraba a los pantalones de Berry. El matón le apartó de un golpe.
– Trae a tu mujer aquí y le arrancaré las piernas -dijo con un gruñido. Busca ese alfiler, ¡rápido!
Al prestamista le temblaban las manos; abrió un cajón y sacó el alfiler.
– ¿Es éste, señora? -dijo Berry, cogiéndolo.
La señora Holland lo examinó atentamente.
– Sí, éste es. Dígame ahora quién lo trajo, señor Lieber. Ya sabe que si no lo recuerda, el señor Berry podría refrescarle la memoria.
Berry dio un paso hacia él y el viejo asintió rápidamente.
– Por supuesto que me acuerdo -dijo él-. Su nombre es Ernie Blackett. Un chaval joven, de Croke's Court, Seven Dials.
– Gracias, señor Lieber -dijo la señora Holland-. Veo que es un hombre con sentido común. Tiene que ir con cuidado a quién le presta su dinero. No le importa que me lleve el alfiler, ¿verdad?
– Es que… quiero decir que sólo hace un día que lo tengo… Es que no me está permitido venderlo aún…, es la ley, señora -dijo desesperado.
– Bueno, no lo estoy comprando -dijo la mujer- entonces ya está bien, ¿verdad? Buenos días, señor Lieber.
La señora Holland se fue, y Berry, después de haber vaciado unos cuantos cajones en el suelo como si no quisiera, de romper media docena de paraguas y de darle algunas patadas en las piernas al señor Lieber, también salió de la pequeña tienda.
– Seven Dials -dijo ella-. Vamos a coger el autobús, Berry. Mis piernas ya no son lo que eran.
– Tampoco las suyas -dijo Berry, gruñendo de admiración por la rapidez de su propio ingenio.
Croke's Court, en la zona de Seven Dials, era el laberinto más abarrotado e infame que se podía encontrar en todo Londres; pero su infamia era diferente de la de Wapping. La proximidad al río daba un cierto carácter náutico a los crímenes que se producían en los alrededores del Muelle del Ahorcado. En cambio, Seven Dials era simplemente un lugar sórdido en el centro de una metrópolis. Además, allí la señora Holland estaba fuera de su territorio. Sin embargo, la enorme presencia de Berry lo compensaba.
Utilizando sus encantos persuasivos, pronto encontraron el lugar que estaban buscando: un bloque de pisos habitado por un irlandés, su mujer y sus ocho hijos, un músico ciego, dos floristas, un vendedor de baladas impresas y de las últimas confesiones de asesinos, y un titiritero. La mujer del irlandés les indicó la habitación en cuestión. Berry derribó la puerta y, al entrar, vieron a un joven gordo durmiendo en un catre. Se movió, pero no se despertó.
Berry olfateó el ambiente.
– Es un borracho -dijo-. Un asqueroso borracho.
– Despiértale, Berry -ordenó la señora Holland.
Berry levantó el pie de la cama y la volcó, con el hombre encima, las mantas, el colchón y todo lo demás.
– ¿Qué pazzzza? -dijo el joven, con la almohada en la boca.
Berry le respondió recogiéndole del suelo y lanzándole contra el único mueble que había en la habitación, una cajonera desvencijada que se partió de inmediato, y el joven quedó tendido en el suelo, refunfuñando, entre los restos del mueble.
– ¡Vamos, levántate! -ordenó Berry-. ¿Es que no tienes modales?
El joven se levantó con dificultad, apoyándose en la pared. El miedo, sumado a lo que debía de ser una resaca considerable, había hecho que su cara adquiriera una curiosa tonalidad verdosa. Miró somnoliento a sus visitantes.
– ¿Quiénng sois? -consiguió decir.
La señora Holland chasqueó la lengua, enfadada.
– Bueno, por fin -dijo ella-, ¿Qué sabes sobre Henry Hopkins?
– Nara -contestó el joven, y Berry le golpeó-. ¡Irooooz! ¡Ay! ¡Dejarme en paz!
La señora Holland sacó el alfiler de diamantes.
– ¿Qué me dices de esto, eh?
Sus pequeños ojos se fijaron, con un gran esfuerzo, en el objeto.
– No lo he visto en mi vida -dijo él, y retrocedió.
Pero esta vez Berry sólo se limitó a hacer un gesto negativo con el dedo.
– Será mejor que te esfuerces en recordar -dijo él-. Nos estás decepcionando, ¿sabes?
Y entonces Berry le golpeó. El hombre cayó de rodillas, lloriqueando.
– Vale, vale, lo encontré. Se lo llevé a Lieber y me dio cinco libras. No sé más, ¡de verdad! -declaró gimiendo.
– ¿De dónde lo sacaste?
– ¡Ya os lo he dicho, lo encontré!
La señora Holland suspiró profundamente. Berry movió su cabeza mientras pensaba en la estúpida e inútil tozudez de la naturaleza humana, y luego le volvió a golpear. Esta vez el joven perdió los nervios. Atravesó rápidamente la habitación, como una rata, y rebuscó en la cajonera partida, hasta encontrar una pistola.
Los dos visitantes se quedaron mudos.
– Acércate y te juro que disparo -le amenazó el chico.
– Venga, vamos, adelante -dijo Berry.
– ¡Lo haré, lo haré!
Berry se acercó a él y le arrebató el arma como si cogiera una manzana de una árbol.
El joven se desplomó.
– ¿Le vuelvo a dar, señora? -preguntó Berry.
– ¡No! ¡No! ¡Basta ya! -gritó temblando-. ¡Os lo diré todo!
– Dale de todas formas -dijo la señora Holland, cogiendo la pistola. Una vez acabó con esta formalidad, prosiguió-: ¿Qué más le robaste a Henry Hopkins?
– El alfiler. La pistola -sollozó-. Un par de soberanos. Un reloj… y una cadena… y una petaca de plata.
– ¿Qué más?
– Nada más, señora, se lo juro.
– ¿Ningún trozo de papel?
El joven abrió la boca.
– ¡Aja! -dijo la señora Holland-. Berry, dale una buena paliza, pero que pueda hablar.
– ¡No, no! ¡Por favor! -gritó Ernie Blackett, mientras Berry levantaba el puño-. ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Tomad!
Hurgó en un bolsillo, sacó tres o cuatros pedazos de papel y se apartó, temblando. La señora Holland se los arrebató de un golpe y los examinó mientras Berry esperaba.
Ella alzó la vista.
– ¿Esto es todo? ¿No hay nada más?
– Nada de nada, lo juro, ¡de verdad!
– Ya. Pero antes no nos ha dicho la verdad -dijo la señora Holland sin piedad-. Ése es el problema. Bien, vámonos, Berry, nos llevaremos la pistola como recuerdo de nuestro buen amigo Henry Hopkins. Que descanse en paz.
La vieja salió cojeando hasta llegar a la puerta y esperó en el pestilente rellano a Berry, que aún estaba hablando con el chico.
– No me gusta ver a un joven de tu edad bebiendo -dijo con solemnidad-. Es la ruina de los jóvenes esto de la bebida. Noté que estabas bebido desde el mismo momento que entré. Un simple vasito de alcohol es el primer paso hacia la locura, las alucinaciones, el debilitamiento del cerebro y la decadencia moral. Te rompe el corazón ver cómo muchas vidas se han arruinado por culpa del alcohol. Aléjate de la bebida, éste es mi consejo. Venga, adelante, renuncia al alcohol, como yo hice. Serás una persona mejor si lo haces. Toma -buscó en uno de sus bolsillos-. Te dejaré un panfleto muy útil, que te ayudará a mejorar. Se llama «El lamento del borracho», escrito por Uno Que Ha Visto La Luz Bendita.
Metió el «valioso» documento en la mano temblorosa de Ernie Blackett y siguió a la señora Holland escaleras abajo.
– ¿Esto es todo, señora Holland?
– Sí, Berry. Esa maldita chica es más lista de lo que me pensaba, la pequeña zorra.
– ¿Eh?
– Nada, nada… Volvamos a Wapping, Berry.
Ernie Blackett tuvo suerte de haber conservado los papeles y de habérselos entregado a la señora Holland a tiempo. De otra forma, el siguiente paso de la vieja hubiera sido ordenarle a Berry que le registrara; y cuando encontraran los papeles, Ernie inmediatamente hubiera ido a parar, como Henry Hopkins, a esa esquina del más allá reservada para los criminales metropolitanos de poca monta, donde hubiesen podido conocerse un poquito mejor. Viendo cómo había ido todo, había salido bastante bien parado de la transacción, con sólo dos costillas rotas, un ojo amoratado y un panfleto de condena al alcohol como castigo.
Sustitución
Justo mientras la señora Holland y Berry subían al autobús para volver a Wapping, un taxi llegó al Muelle del Ahorcado. Frederick Garland pidió al conductor que esperara y el reverendo Bedwell llamó a la puerta de la Pensión Holland.
Frederick miró a su alrededor. La pequeña hilera de casas quedaba detrás de Wapping High Street y parecía que estuvieran tan enganchadas al río que un simple empujón sería suficiente para que cayeran dentro. La Pensión Holland era la más sucia, la más estrecha y la más decrépita de todas.
– ¿No hay nadie? -dijo mientras Bedwell llamaba a la puerta de nuevo.
– Se esconden, creo -contestó el sacerdote, intentando abrir la puerta, que estaba cerrada con llave-. Es raro. ¿Qué podemos hacer ahora?
– Subir por la ventana -dijo Frederick-. Sabemos que está dentro, después de todo.
Frederick observó los muros del edificio. Entre la Pensión Holland y la casa de al lado había un estrecho callejón de no más de un metro de anchura que iba a parar directamente al río, abarrotado de mástiles de barcos. En el primer piso, una pequeña ventana daba al callejón.
– ¿Puedes conseguirlo? -dijo el sacerdote.
– No pares de llamar a la puerta. Arma una bronca para que nadie se dé cuenta de que estoy aquí arriba.
Frederick ya tenía cierta experiencia como escalador, en Escocia y Suiza, y en tan sólo un minuto empezó a subir, apoyando la espalda en un muro y ejerciendo presión con los pies en el otro.
Abrir la ventana le costó un poco más y tuvo que hacer esfuerzos para no caerse, pero por fin logró entrar y se quedó inmóvil unos instantes en el rellano de la escalera, escuchando con atención.
El sacerdote seguía llamando a la puerta principal, pero en la casa no se oía ningún ruido. Frederick bajó corriendo las escaleras y abrió el cerrojo de la puerta.
– ¡Bien hecho! -dijo Bedwell, que entró rápidamente.
– No oigo a nadie. Tendremos que buscar por todas las habitaciones. Parece como si la señora Holland no estuviera en casa.
Fueron de una habitación a otra de la planta baja y después buscaron por el primer piso, pero no encontraron nada. Iban a seguir subiendo las escaleras cuando oyeron llamar a la puerta principal.
Se miraron.
– Espera aquí -dijo el sacerdote.
Bajó deprisa hacia la puerta. Frederick escuchaba desde el rellano de la escalera.
– ¿Tengo que esperar mucho? -preguntó el taxista-. Porque me deben algo de dinero, si no les importa. Este no es el mejor lugar de Londres para esperar.
– Tenga -dijo Bedwell-. Aquí tiene, y espere en la acera del otro lado del puente por donde vinimos. Si no estamos allí dentro de media hora, puede irse.
Cerró la puerta otra vez y volvió a subir las escaleras. Frederick levantó la mano.
– Escucha -susurró, señalando-. Allí dentro.
Subieron al siguiente piso con mucho cuidado, intentando no hacer ruido mientras andaban por aquel suelo sin alfombra. Se oía la voz de un hombre que murmuraba algo ininteligible detrás de una de las puertas y, en un momento dado, a una niña haciendo: «¡Chist! ¡Chist!».
Se quedaron fuera de la habitación unos instantes. Bedwell estaba escuchando con atención. Entonces miró a Frederick y asintió. El fotógrafo abrió la puerta.
El hedor a humo concentrado les hizo arrugar la nariz.
Una niña o, más que una niña, un par de ojos abiertos como platos, rodeados de suciedad, los miraba fijamente, aterrorizada. Y en la cama estaba tumbado el doble del sacerdote.
Bedwell se agachó hacia su hermano, lo cogió de los hombros y lo zarandeó. La niña se echó hacia atrás en silencio y Frederick se quedó sorprendido de la increíble similitud entre los dos hombres. No se trataba ni siquiera de parecido: realmente eran idénticos.
Nicholas intentaba levantar a su hermano, que movía la cabeza de un lado a otro y le empujaba para librarse de él.
– ¡Matthew! ¡Matthew! -dijo el sacerdote-. ¡Soy yo, Nicky! ¡Venga chico! ¡Reacciona, abre los ojos y mírame! ¡Mira quién soy!
Pero Matthew estaba en otro mundo. Nicholas lo dejó caer y lo miró con amargura.
– No tiene remedio -dijo el sacerdote-. Tendremos que llevarle a cuestas.
– ¿Eres Adelaide? -preguntó Frederick a la niña.
Ella asintió.
– ¿Dónde está la señora Holland?
– No sé -susurró.
– ¿Está en la casa?
Adelaide negó con la cabeza.
– Bueno, menos mal. Ahora escúchame, Adelaide, nos vamos a llevar al señor Bedwell de aquí.
Inmediatamente, la niña se aferró a Matthew, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos.
– ¡No! -gritó la niña-. ¡Ella me matará!
Y al oír su voz, Matthew Bedwell se despertó. Se incorporó y puso su brazo alrededor de ella… y entonces vio a su hermano y se quedó quieto, mudo.
– Está bien, compañero -dijo Nicholas-. He venido para llevarte a casa…
Los ojos del marinero miraron a Frederick, y Adelaide se agarró más fuerte que nunca a él, susurrando desesperadamente: «Por favor, no… no os vayáis… Me matará si no está aquí…, lo hará».
– Adelaide, tenemos que llevarnos al señor Bedwell -dijo Frederick con suavidad-. Él no está bien. No se pude quedar aquí. La señora Holland lo retiene contra la ley…I
– ¡Ella me dijo que no dejara pasar a nadie! ¡Me matará!
La niña estaba muerta de miedo y Matthew Bedwell le acarició el pelo, haciendo un gran esfuerzo por entender lo que estaba pasando.
Y entonces el sacerdote levantó la mano en señal de silencio. Se oían pasos y voces en la entrada, y entonces una vieja voz resquebrajada gritó: «¡Adelaide!».
La niña empezó a lloriquear, se fue a uno de los rincones de la habitación y se encogió. Frederick la cogió del brazo y le preguntó en voz baja:
– ¿Hay alguna escalera trasera?
Ella asintió. Frederick se volvió hacia Nicholas Bedwell y vio que el sacerdote ya estaba de pie.
– Vale. Iré y fingiré que soy él. La mantendré ocupada mientras te lo llevas de aquí por la parte de atrás. Todo irá bien, cariño -dijo a Adelaide-. Ella nunca notará la diferencia.
– Pero ella no está… -Adelaide empezó a hablar, con intención de decir algo sobre Berry; pero entonces la vieja gritó otra vez y la niña se calló de nuevo.
El sacerdote salió de la habitación rápidamente. Le oyeron correr por el rellano y luego bajar las escaleras, y entonces Frederick tiró de Matthew Bedwell. El marinero se puso en pie con dificultades. Todo su cuerpo temblaba.
– Venga -dijo Frederick-. Te sacaremos de aquí. Pero tienes que moverte con agilidad y permanecer en silencio.
El marinero asintió.
– Venga, Adelaide -murmuró él-. Enséñanos el camino, chiquilla.
– No me atrevo… -susurró Adelaide.
– Tienes que hacerlo -dijo Bedwell-. Si no, me enfadaré. Venga.
La niña hizo un esfuerzo para levantarse y salió corriendo de la habitación. Bedwell la siguió, cogiendo su petate de lona, y Frederick también, entreteniéndose un instante para escuchar. Oyó la voz del sacerdote y la respuesta resquebrajada de la señora Holland; ¿por qué todos la temían tanto?
Adelaide los condujo hacia abajo por una escalera aún más estrecha y sucia que la anterior. Se pararon en el callejón del piso inferior.
Se oía al sacerdote hablar, ahora con una voz más áspera y arrastrando las palabras, desde algún sitio cercano a la puerta principal. Frederick susurró a la niña:
– Enséñanos la salida trasera.
Temblando, la pequeña abrió la puerta de la cocina y entraron. Y se encontraron a Berry de cara.
El matón estaba preparando el té. Alzó la vista, les echó una mirada y logró fruncir levemente su voluminosa frente.
Frederick pensó con rapidez.
– Eeehhh… -dijo el fotógrafo, vacilante-. ¿Cuál es el camino para ir al patio trasero, compañero?
– Allí afuera -contestó el gigante, inclinando la cabeza.
Frederick empujó suavemente a Bedwell, que de nuevo se puso a caminar, y cogió de la mano a Adelaide, que le siguió contra su voluntad. Berry los miró sin decir nada mientras salían de la cocina, y se sentó para encender una pipa.
Se encontraron en un patio pequeño y obscuro. Adelaide se agarraba a la mano de Frederick, y éste notó que estaba temblando muchísimo.
Estaba pálida.
– ¿Qué te pasa? -preguntó él.
La niña no podía ni hablar. Estaba aterrorizada. Frederick miró a su alrededor; había un muro de ladrillos de casi dos metros de altura a un lado, y detrás, lo que parecía un callejón.
– Bedwell -dijo él-, salta y coge a la niña. Adelaide, te vienes con nosotros. No te puedes quedar aquí si tienes tanto miedo…
Bedwell trepó el muro.
Frederick se dio cuenta entonces de que ahora Adelaide tenía miedo a la altura del muro. La izó y se la pasó a Bedwell, y luego lo saltó él.
Bedwell se tambaleaba y parecía enfermo. Frederick miró hacia atrás; estaba preocupado por el sacerdote y por lo que pudiera pasar cuando la señora Holland descubriera la verdad. Pero por ahora tenía que cuidar de un enfermo y de una niña aterrorizada, y además podían salir tras ellos en cualquier momento.
– Venga -dijo él-. Hay un taxi esperándonos al otro lado del puente. ¡Vámonos!…
Frederick los obligó a darse prisa. Salieron del callejón y se marcharon.
Sally, atareada redactando un anuncio, se quedó sorprendida al ver entrar en la tienda a Frederick tambaleándose, llevando a cuestas a Bedwell, que estaba medio inconsciente. En un principio no vio a la niña que los seguía.
– ¡Señor Bedwell! -dijo ella-. ¿Qué ha sucedido? ¿O… es éste…?
– Éste es su hermano, Sally. Oye tengo que volver otra vez. El resto de la familia aún está allí, intentando hacerse pasar por su hermano…, pero hay un matón enorme en la casa… y tuve que coger el taxi para traer a estos dos aquí… Ah, por cierto, ésta es Adelaide. Se va a quedar aquí.
Dejó al marinero en el suelo y salió corriendo. El taxi se lo volvió a llevar a toda prisa.
Mucho más tarde, volvió. Vino con el reverendo Nicholas, que tenía un ojo amoratado.
– ¡Vaya pelea! -exclamó Frederick-. Sally, ¡tendrías que haberlo visto! Llegué justo a tiempo…
– Sin duda -dijo el sacerdote-. Pero ¿cómo está Matthew?
– En la cama, durmiendo. Pero…
– ¿Está bien Adelaide? -preguntó Frederick-. No la podía dejar allí. Estaba aterrorizada.
– Está con Trembler. ¡Su ojo, señor Bedwell! ¡Tiene un gran moretón! Venga y siéntese, déjeme echarle un vistazo. ¿Qué diablos ha pasado?
Fueron a la cocina, donde Adelaide y Trembler estaban tomando el té. Trembler sirvió una taza a cada uno de los hombres mientras el sacerdote explicaba lo que había sucedido.
– La entretuve hablando mientras los otros se escapaban. Entonces dejé que me acostara de nuevo. Fingí comportarme de forma incoherente. Salió para ir en busca de Adelaide, me levanté e intenté huir, y entonces me echó el gorila encima.
– Es un monstruo -dijo Frederick-. Pero aguantó bien. Oí la pelea desde la calle y entré por la fuerza hasta allí. ¡Qué pelea!
– Era fuerte, eso es todo. No era rápido, ni tenía técnica. En la calle o en el cuadrilátero, le hubiese dado su buen merecido, pero allí no había suficiente espacio; si me hubiese arrinconado, no habría salido con vida.
– ¿Y la señora Holland? -preguntó Sally.
Los dos hombres se miraron.
– Bueno, tenía una pistola -dijo Frederick.
– Garland le propinó un buen golpe en la cabeza al gigante con un trozo de madera que se había roto de la barandilla, y cayó al suelo como un saco. Entonces la señora Holland sacó la pistola. Me habría disparado si no le hubieses golpeado la mano -añadió el sacerdote a Frederick.
– Una pequeña pistola con la empuñadura de nácar -dijo Frederick-. ¿Siempre lleva una pistola? -preguntó a Adelaide.
– No sé -susurró la niña.
– Dijo que… -el fotógrafo se detuvo, con expresión triste, y entonces continuó dirigiéndose a Sally-: dijo que te encontraría, donde quiera que estés, y que te mataría. Me dijo que te lo dijera. Si sabe dónde estás, o sólo se lo imagina, es algo que ignoro. Pero ella no sabe quién soy yo ni dónde vivimos; no puede saberlo. Estás bastante segura aquí y Adelaide también. Nunca os encontrará.
– Sí que nos encontrará -susurró Adelaide.
– ¿Cómo lo va a hacer? -dijo Trembler-. Estás tan segura aquí como si estuvieras en el Banco de Inglaterra. Déjame decirte algo: a mí también me buscan, como a la señorita Sally o a ti, y aún no me han encontrado. Así que quédate con nosotros y estarás bien.
– ¿Es usted la señorita Lockhart? -preguntó Adelaide a Sally.
– Sí -contestó Sally.
– Ella me encontrará -dijo Adelaide susurrando-. Aunque estuviera en el fondo del mar, me encontraría y me sacaría. Lo haría.
– Bueno, pues no la dejaremos -dijo Sally.
– También te persigue a ti, ¿verdad? Ella dijo que iba a matarte. Envió a Henry Hopkins para prepararte un accidente, pero al final alguien le mató.
– ¿Henry Hopkins?
– Ella le dijo que te robara unos papeles. Y él tenía que preparar un accidente para acabar contigo.
– Así consiguió la pistola -dijo Sally desanimada-. Mi pistola…
– Tranquila -dijo Trembler, de forma poco convincente-. Ella no la encontrará aquí, señorita.
– Sí -volvió a repetir la niña-. Lo sabe todo. De todos. Lleva un puñal en su bolso y partió por la mitad a una niña. Me lo enseñó. No hay nada que no conozca, o nadie. Todas las calles de Londres y todos los barcos del muelle. Y ahora que me he escapado, afilará su cuchillo. Dijo que lo haría. Tiene un afilador y un ataúd para ponerme dentro y un lugar en el patio para enterrarme. Me enseñó dónde me pondría cuando me hubiera cortado a trocitos. La otra niña que tuvo está en ese patio enterrada. Odio salir allí afuera.
Los demás se quedaron en silencio. La vocecita de Adelaide se detuvo y la niña se sentó, inclinada, apoyando los codos sobre sus piernas y mirando al suelo.
Trembler extendió la mano por encima de la mesa.
– Toma -dijo él-. Cómete el bollo, sé buena chica.
Adelaide lo cogió y comió un poco.
– Voy a ver cómo está mi hermano -dijo Bedwell-, con vuestro permiso.
Sally se puso de pie inmediatamente.
– Le mostraré dónde está -dijo ella, y le llevó escaleras arriba.
– Completamente dormido -dijo cuando salió-. Le he visto así otras veces. Probablemente dormirá durante al menos veinticuatro horas.
– Bueno, se lo enviaremos cuando se despierte -dijo Frederick-. Al menos sabe dónde está. ¿Se quedará esta noche? Bien. ¡Vaya por Dios, tengo un hambre atroz! Trembler, ¿nos traes unos arenques ahumados? Adelaide, ya que vas a vivir con nosotros a partir de ahora, si quieres podrías ayudarnos con las tazas, los platos y todo lo demás. Sally…, necesitará algo que ponerse. Hay una tienda de ropa de segunda mano a la vuelta de la esquina… Trembler ya os enseñará dónde está.
Fue un tranquilo fin de semana. Rosa, sorprendida por la rapidez con que la casa se había llenado de inquilinos, se hizo rápidamente amiga de Adelaide, y además parecía que supiera algunas cosas que Sally ignoraba: cómo hacer que la niña se lavara, a qué hora debía irse a la cama y cómo desenredarle el pelo y escoger su ropa. Sally quería ayudar; tenía muy buenos sentimientos, pero no sabía cómo expresarlos, mientras que Rosa abrazaba y besaba a la niña sin dudarlo, o le arreglaba el pelo, o le hablaba sobre teatro; y Trembler le contaba chistes y le enseñaba juegos de cartas. Así que Adelaide enseguida les tomó confianza, pero se sentía incómoda con Sally y guardaba silencio cuando estaban las dos a solas. Sally hubiera podido sentirse herida por esa situación, pero, para evitarlo, Rosa siempre intentaba que participara en todas las conversaciones y que diera su opinión sobre el futuro de Adelaide.
– Oye, no sabe nada de nada -le dijo Rosa el domingo por la noche-. No sabe los nombres de ningún sitio de Londres, excepto de Wapping y Shadwell… ¡Ni sabía el nombre de la Reina! Sally, ¿por qué no le enseñas a leer y a escribir y todo eso?
– Creo que no podría…
– Pues claro que sí. Sería perfecto.
– Me tiene miedo.
– Está preocupada por ti, por lo que la señora Holland dijo. Y por Bedwell. Le ha ido a visitar muchas veces, ¿sabes? Ella tan sólo se sienta, le coge la mano y entonces se vuelve a marchar…
Matthew Bedwell no se despertó hasta el domingo por la mañana, y había sido Adelaide quien lo había hecho. Estaba tan desorientado que no podía asimilar dónde estaba o lo que había sucedido. Sally fue a verle después de que él hubiese tomado algo de té, pero el hombre no le hablaba. «No sé», le decía, o «Me he olvidado» o «No me acuerdo»; y por mucho que Sally se esforzara en hacerle reaccionar nombrando a su padre, la compañía, el barco, el señor Van Eeden -el agente de la compañía-, Bedwell no dijo una sola palabra. Sólo la frase «Las Siete Bendiciones» le provocaba alguna reacción, que no era muy alentadora; su cara enrojecía de golpe y empezaba a sudar y a temblar. Frederick le aconsejó que dejara pasar al menos un día.
El sábado por la tarde acudió a la cita que tenía con Jim, para decirle dónde estaba viviendo y por qué. Cuando se enteró del rescate de Bedwell y Adelaide, casi lloró de frustración por habérselo perdido. Jim juró que pasaría por allí tan pronto como pudiera para comprobar si sus nuevos amigos eran gente de fiar.
Durante ese mismo fin de semana hicieron las primeras estereografías artísticas y dramáticas. Realizar una estereografía era mucho más sencillo de lo que Sally había imaginado. Una cámara estereográfica era como una normal, aunque tenía dos objetivos, separados a la misma distancia que los ojos de una persona, que servían cada uno de ellos para tomar una imagen independiente. Cuando las dos imágenes se imprimían una al lado de la otra y se visualizaban a través del estereoscopio, que sólo era un instrumento con dos objetivos situados en el ángulo derecho para mezclar las imágenes en una, el espectador veía una fotografía en tres dimensiones. El efecto era casi mágico.
Frederick preparó primero algunas fotografías divertidas, para verlas por separado. El título de una de ellas era Un descubrimiento horrible en la cocina, y lo protagonizaban Rosa como la mujer que se desmaya, y Trembler como el marido conmocionado. Era la reacción a lo que Sally, como cocinera, les estaba enseñando: un armario repleto de escarabajos negros, casi tan grandes como un ganso. Adelaide había recortado escarabajos de papel marrón y los había pintado de negro. Trembler también quería una fotografía de Adelaide, así que lo disfrazaron, pusieron a la niña sobre su regazo y les hicieron una fotografía para ilustrar una canción sentimental.
– Estáis muy guapos -dijo Frederick.
Y así pasó el fin de semana.
En otra parte de Londres, las cosas no estaban tan tranquilas. Berry, por ejemplo, las estaba pasando canutas. La señora Holland le había hecho arreglar todo el desorden que se había producido en el vestíbulo, y luego tuvo que reparar las barandillas rotas. Cuando se atrevió a protestar, ella le dejó bien claro lo que pensaba de él:
– ¡Un hombre tan grande y fuerte, dejándose abatir por un simple domador de circo! ¡Y encima drogado! Cielos, me gustaría verte luchando como un animal salvaje, ¡no como una cucaracha!
– Oh, pare el carro, señora Holland -protestó el hombretón, nervioso, mientras clavaba un listón en la puerta rota-. Seguro que era un profesional. No es ninguna vergüenza que me ganen con técnica. Debe de haber luchado con los mejores, ése.
– Bien, pues ahora ha luchado con el peor de todos. Incluso la pequeña Adelaide se hubiera sabido defender mejor. Oh, Berry, tienes mucho que darme a cambio, sí, sí… Continúa y termina la puerta. Después te toca ir a pelar patatas.
Berry murmuró algo, pero sin permitir que ella le oyera. No se había atrevido a decirle que los había dejado pasar por la cocina. La vieja pensaba que Adelaide se había esfumado, pero la aparición repentina del fotógrafo de Swaleness le había recordado otra vez a Sally. Así que también tenía interés en Bedwell, ¿verdad? La señora Holland creyó que Sally había obrado astutamente y que había cambiado las verdaderas instrucciones, claras y explícitas, para encontrar el rubí por aquellos papeles sin sentido. Y ahora Sally ya tenía el rubí… Sin lugar a dudas. Pues bien, la señora Holland la encontraría. Y donde ella estuviera, también estaría el fotógrafo, y Bedwell, y una fortuna.
Su descontento fue aumentando progresivamente, como el número de tareas que encargó a Berry. El fin de semana, en su caso, fue realmente mucho peor.
Pero quizá el hombre más preocupado de todo Londres ese fin de semana era Samuel Selby. Se sentía abochornado por el hecho de haber pagado ya cincuenta libras a la señora Holland, sólo obteniendo a cambio la promesa de volver a ponerse en contacto con él, pronto, para hacer más negocios.
Y por eso refunfuñaba delante de su mujer y su hija, gritaba enojado a sus sirvientes, daba patadas al gato y se encerró, el sábado al anochecer, en la sala de billar de Laburnum Lodge, su casa en Dalston. Se puso un batín de terciopelo carmesí, se sirvió una gran copa de coñac e hizo algunas jugadas de billar mientras intentaba pensar en la manera de frustrar los planes de su chantajista.
Pero, de hecho, no conseguía entender cómo le había llegado a aquella mujer esa información.
Y tampoco podía hacerse una idea de cuánto sabía. La pérdida de la goleta Lavinia y la reclamación fraudulenta del seguro ya eran en sí mismas suficientemente perjudiciales; pero el otro negocio, el centro de todo, el negocio que Lockhart había estado a punto de descubrir… no había sido mencionado por aquella señora.
¿Quizá no lo sabía? Cincuenta libras era una suma insignificante, después de todo, comparada con las cantidades que estaban implicadas en el asunto…
¿O es que en realidad aún no se lo había dicho todo y lo reservaba para otra visita?
¿O es que su informador no le había contado todo por interés propio?
¡Al diablo!
Apuntó con precipitación el taco de billar hacia la bola blanca, falló, rasgó el tapete y rompió el taco brutalmente con su rodilla antes de dejarse caer en un sillón.
¿Y la chica? La hija de Lockhart… ¿tenía algo que ver con eso?
No lo podía saber.
¿Y el chico de los recados? ¿Y el conserje? No, absurdo. La única persona que lo sabía era Higgs, y Higgs…
Higgs había muerto mientras la hija de Lockhart estaba hablando con él. Muerto de miedo, según el jefe de contabilidad, que había oído por casualidad al médico. Ella debía de haber dicho algo que sobresaltó a Higgs…, algo que su padre le había contado; y Higgs, en vez de irse de la lengua, escogió morir.
Selby resopló, desdeñoso. Aunque ciertamente aquello era una especulación interesante; y quizá, al fin y al cabo, la señora Holland no era su principal enemigo.
Quizá sería mejor unirse a ella en vez de luchar contra ella. Era muy repelente, pero tenía cierto estilo, y Selby sabía reconocer a una tipeja dura de pelar cuando la veía.
¡Exacto! Cuanto más pensaba en ello, más le gustaba la idea. Se frotó las manos y mordió la punta de su habano; luego se puso un gorro para que el cabello no le oliera a humo, encendió el puro y se acomodó para escribir una carta a la señora Holland.
Había una persona cuyo fin de semana había ido tal como había previsto…, según los planes de la Compañía de Navegación a Vapor Oriental y Peninsular, ni más ni menos. Se trataba de un pasajero que viajaba a bordo del Drummond Castle, de Hankow. La travesía por el golfo de Vizcaya había sido dura, pero no había sufrido en absoluto. Parecía insensible a la mayoría de incomodidades del viaje y, mientras el barco avanzaba hacia el Canal a una velocidad media de diez nudos, permanecía en cubierta, en el lugar que había hecho suyo desde Singapur, leyendo las obras de Thomas De Quincey.
Ni el viento frío ni la llovizna le importaban lo más mínimo. De hecho, cuanto más helado era el aire y más gris era el cielo, mucho mejor se sentía. Comió y bebió con ganas mientras el barco se metía en una zona del Canal donde el oleaje era de lo más fastidioso, y fumó uno tras otro una serie interminable de puritos muy fuertes.
El domingo por la noche el barco rodeó la costa septentrional y empezó el último tramo del viaje hasta el estuario del Támesis. Avanzaba lentamente en aquellas aguas agitadas, y mientras anochecía, el pasajero se apoyó en la barandilla y miró atentamente las luces de la costa de Kent, a su izquierda, firmes, dulces y cálidas; observó la espuma blanquecina que surgía de la proa del barco y también la miríada de luces titilantes de las boyas y faros que guiaban a los pasajeros inocentes como él mismo entre los bancos de arena y los peligros del mar.
Y mientras lo pensaba, el pasajero soltó una carcajada.
Luces bajo el agua
En la oficina de Cheapside había pintores. La entrada estaba llena de cubos de cal y pintura, y los pasillos obstruidos por brochas y escaleras. El lunes por la tarde, antes de cerrar, el conserje llamó a Jim.
– ¿Qué quiere? -preguntó Jim, y se fijó en un mensajero que aguardaba junto a la chimenea de conserjería. Jim le miró con mala cara, observando detenidamente el sombrerito redondo que llevaba.
– Una carta para el señor Selby -dijo el conserje-. Llévala arriba y trata de comportarte.
– ¿Qué está esperando? -dijo Jim, señalando al mensajero-. Seguro que está esperando a su dueño, con el organillo, ¿no?
– No es asunto tuyo -dijo el mensajero.
– Cierto -dijo el conserje-. Es un chico educado, este chaval. Va a llegar lejos.
– Bueno, ¿y por qué no empieza ahora?
– Porque está esperando una respuesta, por eso.
El mensajero esbozó una sonrisa burlona y Jim se fue, con el ceño fruncido.
– Quiere una contestación, señor Selby -dijo en la oficina principal-. Está esperando abajo.
– ¿Está esperando? -dijo Selby, mientras abría el sobre. Sus mejillas estaban más encendidas que nunca, aquel día, y sus ojos, inyectados en sangre. Jim le observó con interés, preguntándose si el señor Selby estaba a punto de morir de apoplejía. Mientras le miraba, el fenómeno fue alterándose, y el rostro de Selby sufrió una transformación radical, como si del mar se tratara: la intensa marea de su color bajó de golpe y dejó en contrapartida un blanco grisáceo, bordeado por sus pelirrojas patillas. Selby se sentó repentinamente.
– ¡Acércate! -dijo con voz ronca-. ¿Quién está abajo? ¿Él mismo, en persona?
– Un mensajero, señor Selby.
– Oh. Ven aquí…, acércate un momento a la ventana con discreción y echa un vistazo.
Jim obedeció.
La calle estaba obscura, y las luces de las ventanas de la oficina y las de la parte delantera de los carruajes y autobuses brillaban alegremente en la penumbra.
– ¿Ves a un tipo bien afeitado, rubio, de tez morena y bastante fuerte?
– Hay cientos de personas allí abajo, señor Selby. ¿Qué debería de llevar puesto?
– ¡No sé qué diantres lleva puesto, chico! ¿Ves a alguien que esté esperando?
– A nadie.
– Hum… Bien, será mejor que escriba la respuesta, creo.
Garabateó algo con rapidez y lo metió dentro de un sobre.
– Dale esto -dijo él.
– ¿No va a escribir la dirección, señor Selby?
– ¿Para qué? El chico ya sabe adonde llevarla.
– Por si se muere en medio de la calle. Tiene pinta de estar un poco enfermo. No me extrañaría que la palmara antes de que acabe esta semana…
– ¡Venga, vete!
Así pues, Jim no pudo descubrir la identidad del hombre que ponía a Selby tan nervioso; entonces cambió su táctica con el mensajero.
– Aquí tienes -dijo Jim, haciéndose el simpático-, ¡Igual lo encuentras interesante! Si lo quieres, es tuyo.
Le ofreció un ejemplar andrajoso de The Skeleton Crew, or Wildfire Ned. El mensajero le echó un vistazo sin mostrar mucha emoción, lo cogió sin decir nada y se lo guardó en uno de sus bolsillos.
– ¿Dónde está la respuesta que estoy esperando? -dijo él.
– Ah, sí, qué tonto soy -dijo Jim-. Aquí tienes. Sólo que el señor Selby olvidó escribir el nombre del caballero en el sobre. Lo haré por ti, sólo dime cuál es -se ofreció, mojando la pluma en el tintero del conserje.
– ¡Que te den! -exclamó el mensajero-. Dámelo. Sé perfectamente dónde tengo que llevarlo.
– Bueno, ya sé que lo sabes -dijo Jim, entregándosela-. Sólo creí que así la cosa sería más formal.
– ¡A la mierda! -exclamó el mensajero, alejándose de la chimenea. Jim le abrió la puerta y se agachó para apartar algunos trastos que los pintores habían dejado en medio, bloqueando la salida. El conserje, mientras tanto, elogió al mensajero por su elegante uniforme.
– Sí, yo siempre digo que hay que tener gracia para llevar la ropa -dijo el visitante-. Si se viste bien, se puede llegar muy lejos.
– Sí, tienes mucha razón -dijo el conserje-. ¿Lo estás escuchando, Jim? Es un joven muy sensato.
– Sí, señor Buxton -contestó Jim, con respeto-. Lo recordaré. Por aquí…, te enseñaré la salida.
Poniendo una mano en señal de amistad sobre la espalda del mensajero, Jim le abrió la puerta que daba a la calle. El chico salió airadamente sin decir una palabra, pero no había andado ni cinco metros cuando Jim le llamó:
– ¡Eh! ¿No te has olvidado algo?
– ¿Qué? -dijo el chico volviéndose.
– Esto -dijo Jim, y le lanzó con su goma elástica una bola de papel completamente empapada de tinta. Le dio justo en medio de los ojos, salpicando su carga por toda la nariz, las mejillas y la frente, y el chico empezó a gritar rabioso. Jim se quedó en el escalón sacudiendo la cabeza.
– Vaya, vaya -dijo él-. No deberías utilizar ese lenguaje. ¿Qué diría tu mami? Mejor será que pares, o harás que me sonroje.
El mensajero apretó los dientes y los puños, pero con sólo ver los brillantes ojos de Jim y su tensa postura, echado hacia delante, esperándole, consideró que la dignidad era la mejor venganza; y se volvió y se fue sin decir nada. Jim le miró, con gran satisfacción, mientras la elegante americana granate, con su mano impresa con cal en la espalda, desaparecía entre la multitud.
– Hotel Warwick -le dijo Jim a Sally dos horas después-. Lo tenía inscrito en su gorra, el muy idiota. Y en todos sus botones. No me importaría nada ver lo que sucede cuando llegue al hotel con tinta y cal por todas partes. Hola, Adelaide -prosiguió-. He estado en Wapping.
– ¿Has visto a la señora Holland? -dijo la niña.
– Sólo una vez. Tiene a aquel matón encerrado, haciendo todo lo que antes te mandaba a ti. ¡Ja! ¡Ésta sí que es buena!
Estaban en la cocina, en Burton Street, y Jim estaba mirando las nuevas estereografías.
– ¿Cuál te gusta más? -dijo Sally, interesada en saber su opinión.
– Estas horribles y enormes cucarachas. Es para partirse de risa, sí señor. Deberíais hacer asesinatos. Deberíais representar Sweeney Todd o Red Barn.
– Lo haremos -dijo Sally.
– O «Jack talones de muelle surcando el cielo».
– ¿Quién? -dijo Frederick.
– Mira -dijo Jim, enseñándole un ejemplar de Chicos de Inglaterra. Frederick puso los pies encima del cubo del carbón y se acomodó para leerlo.
– ¿Y cómo está el tipo de arriba? -continuó Jim-. ¿Cómo se recupera?
– Casi no ha hablado -dijo Sally.
– ¿Qué le pasa? ¿Está asustado o algo por el estilo? Porque… me parece que aquí no corre peligro.
– Quizá sólo necesite un tiempo para recuperarse del opio. O quizá deberíamos darle más droga -dijo Sally, que era muy consciente de lo poco que les quedaba de la bola de resina en el armario de la cocina. Además, su Pesadilla también era prisionera de esa resina como un genio dentro de una lámpara, y sólo necesitaría una cerilla para liberarla.
– ¿Qué crees que quiere el hombre del Hotel Warwick? -dijo ella, cambiando de tema.
– El viejo Selby últimamente está muy nervioso. Creí que se iba a desplomar cuando leyó la carta, esta tarde. Los está engañando, y ellos se han dado cuenta; eso es todo.
– ¿Pero qué pueden estar haciendo? Frederick, ¿qué puede hacer una compañía naviera que vaya contra la ley? ¿Qué delitos pueden cometer?
– Contrabando -contestó él-. ¿Qué te parece?
– Podría ser -dijo Jim-. También puede tratarse de fraude. Hundir barcos y reclamar el seguro.
– No -se opuso Sally-. La compañía sólo tenía ese barco. No son propietarios de barcos, son agentes marítimos. Y este tipo de asuntos son muy fáciles de detectar, ¡por supuesto!
– Pasa siempre -dijo Jim.
– ¿Crees que fue hundido a propósito?
– ¡Pues claro que sí!
– ¿Para qué?
– Yo os lo diré -dijo la voz de Matthew Bedwell.
Estaba de pie en la entrada de la cocina; estaba pálido y temblaba. Adelaide se quedó boquiabierta y Frederick se levantó rápidamente para ayudarle a sentarse en la silla que había junto a la estufa.
– ¿Dónde estoy? -preguntó-. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo?
– Está en Bloomsbury -contestó Frederick-. Su hermano le trajo aquí hace tres días. Somos todos amigos… Está más o menos a salvo.
Bedwell miró a Adelaide, que no dijo nada.
– Adelaide se escapó -explicó Sally-. El señor Garland nos deja quedarnos aquí porque no tenemos ningún otro sitio adonde ir. Aparte de Jim.
Los ojos del marinero pasaron de uno a otro muy lentamente.
– Estabais hablando de la goleta Lavinia -dijo él-. Es eso, ¿verdad?
– Sí -dijo Sally-. ¿Qué nos puede contar?
Dirigió su atención a la chica.
– ¿Es usted la hija del señor Lockhart?
Sally asintió.
– Me pidió… me pidió que le diera un mensaje. Me temo que él está… Me temo que ellos… Quiero decir que… él está muerto, señorita. Lo siento. Me imagino que ya lo sabía.
Ella asintió de nuevo y notó que no podía hablar.
Bedwell miró a Frederick.
– ¿Mi hermano está aquí?
– Está en Oxford. Está esperando a que se recupere. Vendrá el miércoles, pero quizá usted podrá ir allí antes.
Bedwell se inclinó hacia atrás y cerró los ojos.
– Quizá -dijo él.
– ¿Tiene hambre? -preguntó Sally-. No ha comido nada durante días.
– Si tenéis algo parecido a un traguito de coñac en la casa, os estaré eternamente agradecido. Pero de momento no podría comer. Ni un poco de tu sopa, Adelaide.
– No era mía -dijo la niña con vehemencia.
Frederick le sirvió un poco de coñac.
– A vuestra salud -dijo Bedwell, y echó un buen trago-. Sí -prosiguió-, la Lavinia… Os diré lo que sé de esa goleta.
– ¿Y el mensaje? -dijo Sally.
– Forma parte de la historia. Empezaré en Singapur, cuando su padre embarcó.
– Yo era el segundo de a bordo de la Lavinia -empezó-. No tenía un gran amarradero, ya que sólo era un carguero, pequeño y viejo… Llevaba todo tipo de mercancías entre Yokohama y Calcuta, y entre cualquier lugar que estuviera en esa misma ruta. Yo estaba pasando una mala racha entonces… y allí estaba la goleta Lavinia, que necesitaba un segundo de a bordo, y yo, un trabajo… Navegué en la goleta durante dos meses, antes de que se hundiera. En ese momento tenía bastante mala fama, la Lavinia. No tanto ella como quizá sus propietarios. Dios sabe la gran cantidad de sinvergüenzas que hay en el mar de China, desde contrabandistas a piratas, pasando por una gran variedad de asesinos, despiadados y salvajes… Pero Lockhart y Selby eran otro tipo de ladrones. Peores, tal vez.
– No se refiere a mi padre, ¿verdad? -afirmó Sally con orgullo.
– No -dijo Bedwell-. Se lo aseguro. Su padre era un buen hombre… Lo supe al cabo de dos días de subir a bordo. Eran los otros, que utilizaban su nombre y el de la compañía, los responsables de esa mala fama.
– Pero… ¿a qué se debe esa mala fama? -preguntó entonces Frederick.
Bedwell miró su vaso y Sally le sirvió más bebida.
– No sé lo que sabéis de los chinos de las Indias Orientales -dijo él-. Existen todo tipo de redes que ejercen una gran influencia y presión: política, comercial, criminal… Y también sociedades secretas. Éstas empezaron, o eso decían, como una forma de organizar la resistencia frente a la dinastía Manchú, que gobierna China. Y me atrevo a decir que algunas de ellas actúan con fines honestos, de alguna manera para protegerse a sí mismos y a sus parientes, mezclado con algo de sus rituales. Pero hay otras sociedades mucho más siniestras. Me refiero a las Tríades.
– ¡Las conozco! -exclamó Jim de pronto-. ¡ La Sociedad del Dragón Negro! ¡Y los Hermanos de la Mano Escarlata! Leí una historia sobre ellos en Relatos policíacos para chicos británicos.
– Oh, cállate, Jim -dijo Sally-. Esto va en serio. Continúe, señor Bedwell.
– No creo que tu revista sepa ni la mitad de lo que ocurre realmente, muchacho. Asesinatos, torturas… Preferiría caer en manos de la Inquisición española que cruzarme con las sociedades Tríades.
– Pero ¿eso qué tiene que ver con Lockhart y Selby? -preguntó Sally.
– Los rumores decían que existía alguna relación entre la compañía (sus agentes y sus directores) y una de esas sociedades. Bajo las órdenes de sus dirigentes.
– ¿Qué? -dijo Frederick.
– ¿Todo ellos? -dijo Sally-. ¿Incluso un hombre llamado Hendrik van Eeden? Mi padre dijo que era de fiar.
– No sé quién es, señorita Lockhart. Pero hay docenas de agentes y, además, esto sólo era un rumor. Probablemente su padre tuviera razón.
– ¿Qué pasó cuando embarcó en la goleta?
– Lo primero que sucedió es que perdimos un cargamento. El señor Lockhart subió a bordo inesperadamente. Con él viajaba un sirviente, un individuo malayo llamado Perak. Nunca se separaba de él. Teníamos previsto cargar una mercancía de ropa pero, inesperadamente, fue cancelada. Nos ordenaron que saliéramos sin cargamento, pero también estas órdenes quedaron anuladas. Finalmente nos dirigimos a otro embarcadero y cargamos el barco de manganeso. Estuvimos en el puerto durante una semana.
– ¿Quién dio esas órdenes? -preguntó Frederick-, ¿El señor Lockhart?
– No, el agente local. El señor Lockhart estaba muy enfadado y no sabría decir la cantidad de veces que fue de un lado a otro. No paraba de ir y venir, entre el puerto y la oficina. Él no tenía la culpa; y a mí no me gustaba cómo iban las cosas…, no había ni la más mínima seriedad ni profesionalidad en todo lo que se hacía. A él tampoco le gustaba nada, y creo que adivinó mis pensamientos. Fue durante esa semana cuando empezamos a hablar. Perak, el sirviente, solía tomar notas… Había sido administrativo, me contó el señor Lockhart.
»Finalmente zarpamos de Singapur el 28 de junio, con la intención de navegar hasta Shangai llevando ese cargamento de manganeso. Y ya en esa primera tarde en el mar, vimos el junco negro.
»Hoy en día hay un gran tráfico marítimo en esos mares y, por supuesto, ver un junco en esa parte del mundo es de lo más normal, pero no me gustaba su aspecto. Una embarcación de gran altura sobre el agua, con las velas y el casco obscuros, como si nos estuvieran observando. Se mantuvo a distancia durante dos días y dos noches. Hubiésemos podido adelantarla fácilmente, porque con aquel casco cogían todo el viento al virar y evidentemente no podían hacerlo como una goleta. Hubiésemos tenido que alejarnos de ella navegando velozmente hacia el noreste, pero no lo hicimos.
»El hecho es que el capitán parecía estar perdiendo el tiempo a propósito. El señor Lockhart no era marino, si no, hubiese notado enseguida que íbamos demasiado lentos… Y el capitán, un hombre llamado Cartwright, hizo cuanto pudo para alejarme de él; aunque Lockhart pasaba la mayoría del tiempo en su camarote, escribiendo.
»Fueron unos días muy extraños. Navegábamos casi a la deriva, alejándonos cada vez más de las rutas marítimas establecidas, y poco a poco, el trabajo a bordo se iba acabando… Continué al lado del capitán, pero él intentaba evitarme. Los hombres estaban tumbados a la sombra, en cubierta, y nunca nos quitábamos de encima la presencia de un horrible casco negro en el horizonte. Continuaba avanzando lentamente, deslizándose a la deriva por el agua… Estaba empezando a volverme loco.
»Sucedió durante la segunda noche.
»Estaba haciendo guardia. Era hacia la una de la madrugada; un marinero llamado Harding estaba al timón, y ese enorme junco negro seguía aún a lo lejos, sin perdernos de vista, en la obscuridad. Era lo único obscuro. No había luna, pero sí estrellas… Nunca habéis visto las estrellas, si sólo las habéis visto en Inglaterra. En los trópicos no titilan débilmente, sino que iluminan todo el cielo; y el mar… estaba vivo, con fosforescencias. Nuestra estela y el oleaje de nuestra proa atravesando el agua formaban increíbles vías en forma de remolinos, constituidas por billones de puntos de luz blanca, y todo el mar a ambos lados estaba lleno de intensos movimientos brillantes…, los peces salían a la superficie, grandes nubes relucientes y capas de colores indefinidos, pequeños bancos y remolinos de luz allá abajo, en las profundidades… Sólo una o dos veces en la vida se puede tener la suerte de ver una noche como ésa… Es una imagen que deja sin respiración. Y el junco era lo único obscuro en todo aquel resplandeciente paisaje. Sólo había un pequeño farol amarillo aflautado balanceándose en lo alto del palo mayor; todo lo demás era completamente negro, como si fuera un recorte, como una marioneta en una de esas obras de sombras chinescas que se hacen por allí.
»Y entonces Harding, el timonel, me dice:
»-Bedwell, hay un hombre entre los botes salvavidas.
»Me asomé a la barandilla, con mucho cuidado para no hacer ruido, y vi con claridad una figura bajando hacia un bote que se tambaleaba en el agua, junto al barco. Estuve a punto de llamarle, pero todo ese resplandor me permitió reconocer su cara. Era el capitán.
»Le dije a Harding que se quedara donde estaba y bajé corriendo a toda prisa por las escaleras que llevaban al camarote del señor Lockhart. Estaba cerrado con llave… No me respondió cuando llamé a la puerta, así que le di una patada y la eché abajo. Y entonces… -Bedwell interrumpió el relato y miró a Sally-. Lo siento, señorita: le habían apuñalado.
Sally sintió una ráfaga de angustia que le subía por el pecho; los ojos se le inundaron de lágrimas; veía borrosa toda la habitación. Sacudió, furiosa, la cabeza.
– Continúe, por favor -musitó ella-. No se detenga.
– El camarote estaba completamente revuelto. Todos sus papeles estaban esparcidos por el suelo, habían hecho trizas la litera, su baúl estaba boca abajo… Era un caos. Y mientras, el capitán abandonaba el barco y el junco estaba cerca… Estuve a punto de volver para despertar a la tripulación, y justo entonces oí un débil lamento que procedía de la litera.
»Estaba vivo. Casi no podía moverse, así que intenté levantarle, pero él no quiso.
»-¿Quién le ha hecho esto, señor Lockhart? -le pregunté.
»Dijo algo que no pude entender y entonces susurró dos palabras que me helaron la sangre:
»-Ah Ling -dijo-. El junco negro es su barco. El capitán…
»No podía seguir hablando por el momento. Empecé a pensar desesperadamente. Ah Ling… Si era su barco, entonces no teníamos escapatoria. Ah Ling era el peor de los asesinos, un salvaje sanguinario de los mares del sur de la China. Había oído su nombre miles de veces y siempre que se mencionaba, la gente se estremecía de miedo.
»Y entonces el señor Lockhart habló otra vez:
«-Encuentra a mi hija, Bedwell. Mi hija Sally. Explícale lo que ha pasado…
»Lo siento, señorita Lockhart; su padre dijo entonces algunas cosas más, que eran incomprensibles… o que no pude oír con claridad…, no lo sé. Pero acabó diciendo:
»-Dile que tenga la pistola a punto.
»Esto es todo lo que puedo recordar con claridad. Dijo eso y luego murió.
El rostro de Sally se humedeció por las lágrimas. Esas palabras («Ten la pistola a punto») era lo que siempre le decía su padre antes de partir de viaje; y ahora la había dejado para siempre.
– Estoy bien -dijo Sally-. Le escucho. Debe contármelo todo. No me haga caso si lloro. Continúe, por favor.
– Deduje que había dictado una carta a su sirviente. Pero no creo que haya llegado nunca, ¿verdad?
– Sí que llegó- dijo Sally-. Así empezó todo.
Bedwell se rascó una ceja. Frederick, que vio el vaso del marinero vacío y al hombre bastante agotado, le sirvió lo que quedaba del coñac.
– Gracias. ¿Dónde estaba?… Sí, bien, lo que sucedió después fue que oí un extraño ruido, un repiqueteo sobre mi cabeza, como si se tratara de grandes pero suaves gotas de lluvia cayendo sobre la cubierta. Pero no era lluvia: eran unos pies desnudos que la recorrían y, al cabo de un instante, oí un grito salvaje que procedía de Harding, que estaba al timón. Y luego otro sonido, esta vez de alguien destrozando madera…
»Subí las escaleras que daban a cubierta y permanecí escondido en la penumbra para observar lo que sucedía.
»El barco se estaba hundiendo. Seis o siete demonios chinos estaban haciendo trizas los botes salvavidas, y dos o tres de nuestros tripulantes estaban tirados en el suelo, cubiertos de su propia sangre. El barco estaba ya tan escorado que vi a uno de esos cuerpos sin vida que se empezaba a mover, como si estuviera vivo, pero que en realidad resbalaba lentamente por la cubierta hacia el agua, que poco a poco iba subiendo para engullirlo…
»Aunque viviera cien años nunca olvidaré la imagen de ese barco. Aún la llevo dentro, incluso la veo más claramente que esta habitación; sólo tengo que cerrar los ojos y aparece ante mí… El mar lleno de luz, resplandeciendo con todos los colores del arco iris, como una enorme y lenta exhibición de fuegos artificiales, y como una lluvia de brillantes rayos todo aquello que caía en el agua, y una temblorosa línea de fuego blanco rodeando los límites del barco; el perfil obscuro e inmóvil del junco un poco más allá; y por encima, las estrellas, también de todos los colores: rojas y amarillas, y azules y blancas; y los muertos ensangrentados en la cubierta, y los piratas destrozando de forma salvaje los botes y la sensación de hundimiento, de caída lenta en ese gran baño de luz…
»Soy adicto a una droga terrible, señorita Lockhart; he pasado más días y noches sumido en sueños extraños de las que yo mismo pudiera imaginar; pero nada de lo que he visto bajo sus efectos me ha parecido más raro o más terrible que esos pocos minutos que pasé en la cubierta de la goleta Lavinia cuando se estaba hundiendo.
»Y entonces noté una mano que me agarraba la manga. Volví la cabeza y allí estaba el sirviente Perak, con el dedo en los labios.
»-Venga conmigo, Bedwell -me dijo susurrando, y le seguí, indefenso como un bebé. Sólo Dios sabe cómo lo había conseguido, pero había arriado y bajado al agua el bote del capitán, que estaba allí flotando, tambaleándose en la parte de popa de la goleta. Subimos a él y remamos para alejarnos de allí, sólo una pequeña distancia. ¿Hubiese tenido que quedarme? ¿Debería haberme enfrentado a esos piratas y sus alfanjes, desarmado? No lo sé, señorita Lockhart; no lo sé…
»Entonces los piratas se fueron, subieron a su bote y se alejaron remando. La Lavinia estaba a punto de hundirse y el resto de los tripulantes -los que no habían sido asesinados en la cubierta- intentaron soltar los botes salvavidas. Gritaron, enfurecidos y aterrorizados, cuando descubrieron que los habían destrozado. Un instante después, la goleta se hundió, con una rapidez inaudita, como si una gran mano la estuviera arrastrando hacia el fondo del mar. Se produjo un gran remolino y oímos los gritos de los marineros cuando caían al mar. El bote era pequeño, cabían siete u ocho bien apretados; podíamos salvar a alguno de ellos. Di media vuelta y remé hacia donde estaban.
»Pero cuando sólo nos faltaban cincuenta metros para alcanzarlos, aparecieron los tiburones. ¡Pobres diablos! No tenían forma de huir. Eran todos unos incompetentes, unos vagos, pero no había ninguna maldad en ellos; y ya estaban condenados antes de empezar el viaje…
»Muy pronto nos encontramos solos. El mar estaba cubierto de restos del naufragio, remos astillados y palos rotos. Vagamos a la deriva en medio de todo aquello, sintiendo… nada. Sintiendo todo el cuerpo entumecido. Sabéis, creo que incluso me quedé dormido.
»No tengo ni idea de cómo pasó esa noche; ni tampoco de por qué la suerte me volvió a acompañar al día siguiente, cuando un barco de pesca malayo nos recogió. No teníamos ni comida ni agua, no hubiésemos sobrevivido más de veinticuatro horas.
Nos dejaron en tierra en su pueblo y entonces nos dirigimos a Singapur. Y allí…
Bedwell se detuvo y se frotó los ojos por el cansancio. Pero los mantuvo cerrados y dejó la mano encima de ellos. Frederick dijo lentamente:
– ¿Opio?
Bedwell asintió.
– Me dirigí a un fumadero y me abandoné al humo. Una semana, dos semanas, ¿quién sabe? Perdí también a Perak. Lo perdí todo. Luego reaccioné, y conseguí embarcarme en un barco a vapor que se dirigía a Londres, y… bien, el resto ya lo conocen.
»Ahora ya saben por qué se hundió la goleta. No fue a causa de un arrrecife o de un tifón; ni por el seguro.
»Y esto es lo que creo: se había extendido la noticia de que el señor Lockhart estaba a bordo, buscando, haciendo preguntas. Alguien dio órdenes de crear confusión con respecto al cargamento que debíamos llevar para mantener el barco durante una semana en el puerto, mientras Ah Ling y su sanguinaria tripulación se apresuraban para salir a nuestro encuentro.
»Hundieron el barco simplemente para ocultar el asesinato de su padre. Una muerte aislada hubiese parecido sospechosa, pero una entre muchas en un naufragio, especialmente si no hay nadie que pueda observar…, bueno, parece más bien obra del Señor.
»Lo que no puedo entender son los dos días de navegación hacia Singapur. Pero una de las cosas que he aprendido en Oriente es que nada se hace sin ningún motivo; algo los hizo esperar hasta la noche del treinta, a pesar de que nos hubiesen podido atacar antes, en cualquier momento… Aunque creo que en realidad estaban esperando a que nos alejáramos de las rutas marítimas.
«Alguien lo organizó todo. Alguien poderoso y sin piedad; quizá de Singapur. Intuyo que la sociedad secreta de la que os he hablado está detrás de todo esto. Aplican los peores castigos a sus enemigos y a los que los traicionan.
– Pero ¿qué esconden…?
Se hizo el silencio.
Sally se levantó, cruzó la cocina y se dirigió hacia la estufa. Echó una pala llena de carbón sobre las ascuas y las removió hasta reavivar el fuego.
– Señor Bedwell, ¿es posible…?, cuando toma opio, quiero decir, ¿es posible que recuerde cosas que haya olvidado?
– Me ha pasado muchas veces. Como si las estuviera viviendo otra vez. Pero no necesito opio para recordar esa noche en la que la goleta Lavinia se hundió… ¿Por qué lo pregunta?
– Oh…, es algo que he oído. Pero hay otra cosa: esas sociedades secretas. Tríades… Se llaman así, ¿verdad?
– Eso es.
– ¿Y ha dicho que los agentes de la compañía eran miembros de una de ellas?
– Corrían rumores.
– ¿Sabe cuál era?
– Sí. Lo recuerdo. Y fue cuando oí hablar de Ah Ling, el pirata. Se decía que era el jefe de esa misma sociedad. Se llamaba Fan Lin Society, señorita Lockhart… «Las Siete Bendiciones».
La chica y las armas
A la mañana siguiente, Sally salió a dar un paseo y reflexionar sobre lo que Matthew Bedwell le había contado. El ambiente era frío y húmedo, y la neblina parecía que amortiguara el ruido del tráfico. Lentamente, la chica se iba acercando al Museo Británico.
Así que… su padre había sido asesinado…
Lo había sospechado desde el principio, por supuesto, y la historia de Bedwell no hacía más que confirmar lo que siempre había temido.
Aunque sabía sin lugar a dudas lo que significaba la frase «Las Siete Bendiciones», ese nuevo elemento comportaba una mayor dificultad para desentrañar el misterio. ¿Qué relación tenía esa sociedad con una compañía naviera? ¿Y qué secreto de gran valor se escondía detrás de la muerte de todos esos hombres? Higgs lo sabía, seguro, pero ¿y Selby? ¿Y quién era ese hombre desconocido, el del Hotel Warwick, que había asustado tanto a Selby con su carta?
Y luego el mensaje de su padre, antes de morir: «Ten la pistola a punto». Prepárate; eso es lo que significaba.
Lo había estado haciendo hasta entonces, y lo seguiría haciendo, pero el mensaje no iba más allá de esa advertencia. Sally deseaba que Bedwell pudiera recordar todo lo que Lockhart le había dicho; cualquier pista, por insignificante que pareciese, era mejor que nada. Bedwell estaba al cuidado de su hermano y eso le daba esperanzas de que podría recuperarse y, quizá, recordar algo. Lo deseaba con toda su alma.
Llegó al Museo Británico y subió, absorta en sus pensamientos, un tramo de las escaleras. Las palomas picoteaban bajo las columnas; tres chicas un poco más jóvenes que ella, acompañadas por la institutriz, subían las escaleras armando alboroto. Sally, perturbada por escenas de muertes repentinas y armas, se sentía muy lejos de la tranquilidad, la calma de ese lugar tan civilizado.
Decidió volver a Burton Street. Le iba a pedir algo a Trembler.
Le encontró en la tienda, poniendo en orden los marcos de fotografías que tenía en el escaparate. La muchacha oyó la risa de Rosa, que provenía de la cocina, y Tembler le dijo que el reverendo Nicholas había llegado.
– Sabía que le había visto antes -dijo él-. Hace dos o tres años, en el gimnasio Sleeper, justo cuando cambiaron las reglas del boxeo y se empezaba a pelear con guantes, por las nuevas normas del marqués de Queensberry, ¿sabe? Fue un combate con Bonny Jack Foggon, que era uno de los mejores a puño desnudo. Duró quince asaltos, él con los guantes puestos y Foggon sin ellos… y ganó Bedwell, aunque quedó muy magullado.
– ¿El otro peleaba sin guantes?
– Sí, por eso perdió. Los guantes protegen las manos y también la cara del contrincante, y después de quince asaltos, Bedwell pegaba mucho más duro que Foggon, aunque es cierto que Bonny Jack siempre había tenido buenos puños. Recuerdo que le dio un puñetazo que lo dejó tieso, un magnífico derechazo, y así terminó el combate. Fue el triunfo de las nuevas reglas del boxeo. El señor Bedwell aún no era reverendo, claro. ¿Quería alguna cosa, señorita?
– Pues sí… Trembler, ¿sabes dónde puedo conseguir un arma? ¿Una pistola?
El hombre miró hacia un lado echando un resoplido por debajo del bigote, un gesto que solía hacer cuando estaba sorprendido.
– Depende del tipo de arma que desee -contestó-. Supongo que se refiere a una de las baratas.
– Sí. Me quedan pocas libras. Y, claro, yo no puedo ir a una armería… probablemente no querrían vendérmela. ¿Me podrías comprar una?
– Supongo que sabe cómo se utiliza una pistola.
– Sí. Tenía una, pero me la robaron. Ya te lo conté.
– Es verdad. Bueno, veremos lo que puedo hacer.
– Si prefieres no hacerlo, puedo pedírselo a Frederick. Pero pensé que quizá conocerías a alguien…
– ¿A alguien metido en asuntos ilegales?
Ella asintió.
– Bueno, puede ser. Ya veremos.
Se abrió la puerta y Adelaide entró con nuevas estereografías, acabados de imprimir. La expresión de Trembler cambió y dibujó una sonrisa de oreja a oreja, mostrando todos sus dientes bajo el bigote.
– Aquí está mi encantadora muchachita -dijo con satisfacción-. ¿Dónde estabas?
– Con el señor Garland -respondió la niña que, al ver a Sally, añadió-: Buenos días, señorita.
Sally sonrió y fue a saludar a los demás.
El miércoles por la tarde, dos días después de que el desconocido hubiera desembarcado, la señora Holland recibió la visita de Selby.
Era una visita inesperada; la mujer no sabía cómo comportarse con una víctima del chantaje, así que lo hizo lo mejor que supo.
– Entre, señor Selby -dijo sonriendo, con su tez amarillenta y brillante-. ¿Desea tomar un té?
– Muy amable -murmuró el caballero-. Gracias.
Durante algunos minutos intercambiaron cumplidos, hasta que la señora Holland perdió la paciencia.
– Bien, vayamos al grano -dijo ella-. ¡Adelante! Veo que se muere de ganas de contarme algo, e intuyo que son buenas noticias.
– Es una mujer inteligente, señora Holland. Le tengo una gran admiración, aunque haga poco tiempo que nos conocemos. Usted sabe algo sobre mí, no lo negaré…
– No puede negarlo -dijo la señora Holland.
– No lo haría si pudiera. El hecho es que usted debe saber que hay peces más gordos que yo. Usted tiene en su poder sólo el extremo de algo. ¿Qué le parecería tener todo lo demás?
– ¿Yo? -preguntó mostrando una falsa sorpresa-. Yo no soy la parte implicada, señor Selby. Sólo soy la intermediaria. Deberé hacer la propuesta a mi interlocutor.
– Bien, de acuerdo -dijo Selby, con impaciencia-, deberá consultárselo a ese caballero, si usted insiste. Aunque no entiendo por qué no le deja de lado y se ocupa usted directamente del asunto… pero es su decisión.
– Exacto -dijo la mujer-. Bueno, ¿me lo va a contar todo?
– No todo a la vez, por supuesto que no. ¿Por quién me ha tomado? También yo debo tomar mis precauciones.
– ¿Qué desea entonces?
– Protección. Y el setenta y cinco por ciento.
– La protección se la garantizo; el setenta y cinco por ciento, ni hablar. El cuarenta, sí.
– Venga, afloje. ¿Cuarenta? Al menos el sesenta…
Acordaron que cada uno se llevaría el cincuenta por ciento, ya que así los dos sabían que aceptarían el trato. Y entonces Selby empezó a hablar. Su discurso duró un buen rato y al terminar la señora Holland se quedó en silencio, ensimismada, mirando fijamente la parrilla vacía que había en la chimenea.
– ¿Y bien? -le preguntó él.
– Oh, señor Selby. Usted está solo. Me parece que está atrapado en algo más grande de lo que esperaba.
– No, no… -replicó de forma poco convincente-. Simplemente estoy un poco cansado de cómo van las cosas ahora. El mercado no es lo que era.
– Y usted quiere escapar mientras aún pueda, ¿verdad?
– No, no… Sólo pensé, y también que podría ser ventajoso para usted, que podríamos unir nuestras fuerzas. Sería como si nos asociáramos.
La mujer se golpeó la dentadura con la cucharilla del té.
– Le diré algo. Si usted me hace un favor, yo aceptaré su propuesta.
– ¿Qué quiere que haga?
– Su socio, Lockhart, tenía una hija. Ahora debe de tener unos… unos dieciséis o diecisiete años.
– ¿Qué es lo que sabe de Lockhart? Me parece que usted sabe demasiado sobre algunos malditos asuntos.
Ella se levantó.
– Entonces, adiós -dijo ella-. Le enviaré la factura de mi interlocutor por la mañana.
– ¡No, no! -dijo rápidamente-. Le pido disculpas. No quería ofenderla. Lo siento, señora Holland.
Selby estaba sudando, lo que llamó la atención de la mujer, ya que aquel día hacía frío. Fingiendo que se calmaba, la señora Holland se sentó de nuevo.
– Bien, teniendo en cuenta que se trata de usted -ella prosiguió- no me importa decirle que yo y los Lockhart, padre e hija, somos viejos amigos. Conozco a esa chica desde hace años, aunque es cierto que últimamente hemos perdido el contacto. Entérese de dónde vive ahora y haré lo posible para que usted no salga perdiendo.
– Pero ¿cómo voy a descubrirlo?
– Ése es su problema, y es mi precio. Eso y el cincuenta por ciento.
El frunció el ceño, gruñó, retorció los guantes y golpeó el sombrero; pero estaba atrapado. Entonces se le ocurrió otra cosa.
– Veamos -dijo él-. Me parece a mí que le he contado muchas cosas. Eso es evidente. Creo que ahora le toca a usted aclararme algunos aspectos. Dígame, por ejemplo, quién es ese caballero para el que trabaja… ¿Y dónde ha conseguido enterarse de todo eso, en primer lugar?
La señora dobló el labio superior emitiendo un silbido de serpiente. Selby se echó atrás y entonces se dio cuenta de que la mujer estaba sonriendo.
– Demasiado tarde para preguntar eso -dijo ella-. Ya hemos cerrado el trato y eso no entraba en las condiciones.
El hombre no pudo hacer otra cosa que suspirar profundamente. Había sido un ingenuo y había caído en la trampa. Selby se levantó, consciente de su error, y se marchó, mientras la señora Holland sonreía ampliamente como si fuera un cocodrilo feliz de ver a un niño caer al agua.
Y diez minutos después, Berry le dijo:
– ¿Quién era el caballero que acaba de irse, señora Holland?
– ¿Por qué? -dijo ella-. ¿Le conoces?
– No, señora. Sólo que alguien le observaba. Un tipo de constitución fuerte, rubio, estaba esperándole cerca del cementerio municipal. Cuando el caballero salió, apuntó algo en una libretita y le siguió a distancia.
Los ojos reumáticos de la señora Holland se abrieron y luego sus párpados se cerraron.
– ¿Sabes, Berry? -dijo ella-. Nos hemos metido en un juego apasionante. No me lo perdería por nada del mundo.
Trembler no tardó mucho en conseguir un arma para Sally. Al día siguiente, mientras Adelaide estaba ayudando a Rosa a coser unas prendas, le hizo señas a Sally para que se acercara y puso un paquete envuelto en papel marrón encima del mostrador.
– Me ha costado cuatro libras -dijo él-. Y también tiene la pólvora y las balas redondas.
– ¿Pólvora y balas redondas? -dijo Sally, consternada-. Esperaba algo más moderno.
Le dio el dinero a Trembler y abrió el paquete. La pistola no medía más de quince centímetros, y tenía un cañón corto y rechoncho y un percutor grande y curvado. La empuñadura era de roble y se ajustaba a su mano perfectamente; parecía estar bastante bien equilibrada y la marca del fabricante, Stocker de Yeovil, ya la conocía. Debajo del cañón estaba impresa la licencia gubernamental, tal como debía ser. Sin embargo, la parte superior del cañón, en la zona del pistón, donde la cápsula de percusión explotaba, estaba muy desgastada por el uso.
Un paquete de pólvora, una bolsita de pequeñas balas de plomo y una caja de cápsulas de percusión completaban el arsenal.
– ¿Todo correcto? -dijo Trembler-. Las armas me ponen nervioso.
– Gracias, Trembler -contestó ella-. Tendré que probarla unas cuantas veces, pero eso es mejor que nada.
Hizo retroceder el percutor, para probar la fuerza que tenía el muelle, y miró dentro del estrecho tubo metálico por donde se desplazaba la llamarada del pistón que hacía explosionar la pólvora. Le hacía falta una buena limpieza. Debía de hacer tiempo que no se usaba; el cañón, pensó, era realmente muy frágil.
– Ya ha usado una pistola antes, ¿verdad? -dijo él-. Voy a limpiar el estudio; hoy tenemos sesión fotográfica.
El estudio era una habitación con cortinas de terciopelo, delante de las cuales los clientes tenían que adoptar posturas ciertamente incómodas en una butaca de crin, o bien posar cogidos de la mano junto a una aspidistra. Esa mañana tenía que venir una chica que deseaba una fotografía para enviársela a su prometido, un joven que trabajaba en el comercio de madera en el Báltico y regresaba a casa sólo dos veces al año. Rosa se había enterado de esto y de mucho más. Se pasaba largas horas hablando con la gente hasta que conseguía la información que deseaba.
La cliente llegó (acompañada de su madre) a las once. Sally las acompañó hasta el estudio, donde Frederick estaba preparando la gran cámara con la que hacía las fotografías, y aprovechó para pedirle prestado un poco de aceite; luego se fue a la cocina para engrasar el arma. Adelaide fue a la tienda para ayudar a Trembler y la dejó sola, pero Sally ni se dio cuenta. El olor del aceite, el tacto del metal, la sensación de eliminar poco a poco todo lo que obstruía los mecanismos de la pistola, para conseguir que volviera a funcionar correctamente, le producía un sentimiento interior de calma, de felicidad sosegada. Cuando finalmente la pistola ya estuvo a punto, la dejó encima de la mesa y se limpió las manos.
Ahora tendría que probarla. Inspiró profundamente y soltó el aire despacio. Estaba preocupada por el estado del cañón, demasiado desgastado. El mecanismo estaba en perfectas condiciones; el gatillo se movía sin dificultad; el percutor se soltaba y bajaba con una gran precisión hasta el punto justo; nada estaba doblado, ni torcido, ni tampoco roto. Pero si el cañón no podía contener la fuerza de la explosión, se arriesgaba a perder la mano derecha.
Echó un poco de pólvora, negra y arenosa, en el cañón y la apretó hacia el fondo con firmeza. Luego arrancó un pequeño trozo de tela azul del dobladillo del vestido que Rosa había estado cosiendo y envolvió una de las balas de plomo para asegurarse que estuviera perfectamente ajustada. La bala se mezcló en el cañón con la pólvora y después introdujo en él un pedacito más de tela para rellenarlo. Lo prensó todo hacia dentro con fuerza y cogió una cápsula de percusión de la caja: un pequeño cilindro de cobre con un extremo cerrado, relleno de un poco de fulminante, una combinación química que explotaba cuando era golpeada por el percutor. Tiró del percutor hacia atrás hasta que hizo die dos veces, colocó la cápsula encima del pistón y, con mucho cuidado, sostuvo el percutor mientras, con suavidad, apretaba el gatillo. Eso provocó que el percutor bajara, aunque se quedó a medio camino, justo en la posición de bloqueo.
Trembler y Adelaide estaban en la tienda; Frederick, en el estudio; Rosa se había marchado al teatro; no había nadie que, observándola, pudiese distraerla. Salió al patio. Había un cobertizo de madera. La puerta estaba desconchada y le podía servir de blanco.
Después de comprobar que no había nada en el cobertizo, excepto algunas macetas rotas y sacos vacíos, contó diez pasos desde la caseta y se volvió.
En el patio hacía frío, y Sally no llevaba suficiente ropa de abrigo; su mente era incapaz de librarse de imágenes de un brazo destrozado, de sangre saliendo a borbotones por heridas abiertas y huesos astillados; pero la mano que levantó para apuntar la pistola se mantuvo absolutamente firme. Estaba satisfecha.
Llevó hacia atrás el percutor con un die de más para desbloquearlo y apuntó al centro de la puerta.
Entonces apretó el gatillo.
El arma saltó en su mano, pero la chica ya lo tenía previsto y calculado. El gran bang y el olor de la pólvora eran diferentes de las detonaciones y los olores a los que estaba acostumbrada, aunque tenían algo de parecido, lo suficiente para provocar una agradable sensación placentera. En ese mismo instante se dio cuenta de que el cañón había resistido y que aún tenía el brazo y la mano en su sitio, y que el patio estaba tal como lo había encontrado antes del disparo.
Con la puerta del cobertizo incluida.
No veía ningún agujero de bala en ninguna parte. Desconcertada, examinó la pistola, pero estaba vacía. ¿Se había olvidado de poner la bala dentro? No, se acordaba del trocito de ropa del vestido azul. ¿Entonces que había pasado? ¿Dónde había ido a parar la bala? La puerta era lo suficientemente grande, eso estaba claro. De hecho, a esa distancia incluso hubiese podido darle a una tarjeta de visita.
Entonces vio el agujero. Estaba a medio metro de la puerta, hacia la izquierda, y a unos pocos centímetros del suelo; Sally había estado apuntando más o menos a la altura de sus ojos y se alegró de que su padre no hubiera visto ese disparo. Quizá el retroceso de la pistola fue lo que hizo que fallara. Sally rechazó esa idea de inmediato. Había disparado cientos de veces; sabía cómo disparar una pistola.
Llegó a la conclusión de que debía de ser la misma pistola. Un cañón ancho y corto, que no tenía nada que ver con un rifle, no era precisamente lo mejor para conseguir una gran precisión en el disparo. Suspiró. Al menos ahora tenía algo que hacía mucho ruido y olía a pólvora, y le podría servir para asustar a cualquiera que la quisiera atacar; pero, eso sí, sólo tendría una oportunidad…
La puerta de la cocina se abrió y Frederick salió corriendo.
– ¡Pero qué diablos…! -gritó.
– No pasa nada -dijo ella-. No se ha roto nada. ¿Habéis oído el ruido desde dentro?
– Pues claro que lo hemos oído. Mi querida cliente saltó de la silla y un poco más y no sale en la fotografía. ¿Qué estás haciendo?
– Estaba probando una pistola. Lo siento.
– ¿En pleno Londres? Eres una inconsciente, Lockhart. No sé cómo reaccionará la señora Holland, pero ¡por Dios que me habéis dejado aterrorizado!, como decía el duque de Wellington cuando se dirigía a sus soldados -dijo él en un tono más suave-. ¿Estás bien?
Frederick se acercó y le puso la mano sobre el hombro. Sally estaba temblando; tenía mucho frío. Se sentía mal y estaba enfadada consigo misma.
– Mírate -dijo él-. Estás temblando como una hoja. ¿Cómo puedes apuntar bien si estás tiritando de esa manera? Ven dentro para entrar un poco en calor.
– No tiemblo nunca cuando disparo -murmuró Sally, con un hilo de voz; y se dejó llevar adentro como si estuviera enferma. «¿Cómo puede ser tan estúpido? ¿Cómo puede estar tan ciego? -pensó ella, a la vez que se preguntaba-: Y yo ¿cómo puedo ser tan débil?»
No dijo nada, y se sentó a limpiar la pistola.
La Cabeza de Turco
La señora Holland, para cumplir su parte del trato con Selby, encargó a uno de sus hombres que lo protegiera. Era un chico que se pasaba todo el rato sentado en la oficina limpiándose las uñas, silbando de una forma horrible, acompañando a Selby a todas partes, registrando a todo el mundo que se le acercaba por si llevaba encima armas escondidas.
Jim estaba más que entretenido, y se las ingenió para que el guardaespaldas le registrara cada vez que entraba en su despacho; y lo hacía tantas veces como podía, hasta que Selby perdió la paciencia y le ordenó que no volviera más por allí.
Pero atormentar a Selby no era la única preocupación de Jim. Últimamente había pasado bastante tiempo en Wapping. Había conocido a un guarda de noche en el embarcadero del Muelle de Aberdeen, que le proporcionaba información sobre la señora Holland a cambio de ejemplares atrasados de Relatos policíacos para chicos británicos. Esa información no es que fuera precisamente muy interesante, pero era mejor que nada. Y, lo mismo sucedía con lo que le explicaban los mudlarks, niños y niñas que sobrevivían recogiendo trozos de carbón y algunos trastos del barro, durante la marea baja. Éstos a veces también echaban una ojeada a las barcas sin vigilancia, pero pocas veces se atrevían a alejarse demasiado de la orilla. Sabían perfectamente quién era la señora Holland y seguían de cerca todos sus movimientos con mucha atención. Por ejemplo, al día siguiente de que Sally probara su nueva arma, le contaron a Jim que la señora Holland y Berry habían salido por la mañana, hacia el oeste, con ropa de abrigo, y que aún no habían vuelto.
El origen de esta curiosa expedición se encontraba en los trozos de papel que la señora Holland había recibido, después de haber pasado por las manos de Ernie Blackett. Al principio ella había pensado que Sally se había inventado el mensaje a propósito para despistarla, pero cuanto más releía aquellas palabras, más parecía que tenían algún sentido. ¿Pero cómo diablos podía descubrirlo?
Finalmente, perdió la paciencia.
– Venga, Berry -dijo ella-. Nos vamos a Swaleness.
– ¿Para qué, señora?
– Una fortuna.
– ¿Dónde?
– ¡Maldita sea, ojalá lo supiera!
– Y entonces ¿por qué vamos?
– ¿Sabes qué, Jonathan Berry? -dijo gritando con todas sus fuerzas-. ¡Eres un estúpido! Henry Hopkins era un engreído y no se podía confiar en él, pero no era estúpido. No puedo soportar a los estúpidos.
– Lo siento, señora -balbució Berry, avergonzado, sin ni siquiera saber por qué razón.
La señora Holland tenía planeado visitar Foreland House e interrogar a aquella borracha del ama de llaves, si aún estaba allí, con la esperanza de que supiera algo. Pero después de recorrer un camino lleno de barro, soportando terribles ráfagas de viento gélido, encontraron la casa vacía y cerrada con llave. La señora Holland empezó a despotricar con fluidez durante unos diez minutos sin repetirse ni una sola vez. Después ya no habló más, malhumorada como estaba, durante casi todo el camino de vuelta hacia la ciudad. Aunque a medio camino, se paró de repente.
– Espera, espera -dijo ella-. ¿Cómo se llama ese pub que está al lado del puerto?
– ¿Un pub, señora? No recuerdo haber visto ninguno -contestó Berry educadamente.
– No, claro, no podrías, supongo, una bazofia como tú con ese cerebro de mosquito… Creo que se llama La Cabeza de Turco… Y si fuera así…
Fue la primera vez en todo el día que abrió la boca sin proferir ningún insulto, y Berry se sintió mucho más animado. Entonces la mujer examinó atentamente el papelito que llevaba encima.
– Vámonos -dijo ella-. ¿Sabes una cosa, Berry? Creo que ya lo tengo.
Metió el papel en el bolso y empezó a caminar muy deprisa. Berry fue detrás de ella como un perrito.
– Si te digo que te bebas una jarra de cerveza, tú te callas y te la bebes -dijo mucho más tarde-. No te tengo aquí como representante de una maldita reunión de una sociedad antialcohólica tomando un refresco, un hombre tan corpulento y fuerte como tú… ¿Que por qué? ¿No te das cuenta de que si no bebes cerveza, atraerás las miradas de todos los parroquianos? Haz lo que te digo.
Estaban fuera del local. Ya había obscurecido; la señora Holland había querido esperar hasta el anochecer. Habían pasado el resto de la tarde paseando por el puerto, donde los barcos de pesca iban subiendo lentamente con la marea, que iba inundando la cala. Berry había observado, perplejo, cómo la señora Holland hablaba con un viejo pescador tras otro…, haciendo preguntas sin sentido sobre las luces y las mareas y cosas semejantes. Esa señora era un prodigio de la naturaleza, sin lugar a dudas.
De todas formas, no iba a beber cerveza por nada del mundo.
– Tengo mis principios -dijo con terquedad-. Renuncié al alcohol, y eso es algo que me hace sentir orgulloso de mí mismo. No beberé cerveza.
La señora Holland le recordó, mediante un lenguaje rico y variado, que era un ladrón, un matón y un asesino, y que lo que ella sabía le podía llevar a la horca en tan sólo un mes. Pero Berry no cedía y al final la mujer tuvo que rendirse.
– De acuerdo -dijo, rabiosa-, tómate una limonada, entonces, y espero que esa cosa que tú llamas «tu conciencia» esté satisfecha. Entra y no digas ni mu.
Con la satisfacción y la tranquilidad de haber obrado correctamente, Berry la siguió al interior de La Cabeza de Turco.
– Un trago de ginebra para mí, cariño -pidió con voz meliflua al propietario-, y un vaso de limonada para mi hijo, que tiene el estómago un poco delicado.
El propietario les trajo las bebidas y, mientras Berry sorbía su limonada, la señora Holland entabló conversación con ese hombre.
Está magníficamente situado aquí, encarado al mar. Es un pub antiguo, ¿verdad? Con un viejo sótano, sin duda alguna.
Sí, ella había visto la pequeña ventana al lado de la escalera al entrar, al nivel del suelo, y se había apostado con su hijo que incluso desde allí abajo se podía ver el mar. ¿Tenía razón? ¿Sólo cuando la marea estaba alta? Fíjate, ¡qué cosas! ¡Qué pena que ahora esté obscuro, porque, si no, se lo podría demostrar a mi hijo! ¿Un vaso para el propietario? Venga; era una noche fría. Sí, qué pena que fuera de noche ahora y se tuvieran que ir dentro de un rato. A ella le gustaría ganar la apuesta. ¿Podría? ¿Cómo es eso? Había una boya en medio de la cala -se podía ver cuando había marea alta- y también había luces, allí, ¿en la boya? ¡Allí, Alfred! (le indicó a Berry, que estaba sentado, atontado). ¿Te convence o no?
Tras recibir una patada, Berry asintió con firmeza y, furtivamente, se frotó el tobillo.
– Sí, madre -dijo él.
Después de intercambiar un gran guiño con la señora Holland, el propietario los dejó pasar detrás de la barra y les indicó el camino.
– Bajad las escaleras -dijo él-. Echad un vistazo por la ventana y lo veréis.
La puerta del sótano estaba en un pequeño pasillo, en la parte trasera del establecimiento. La escalera estaba a obscuras y no se veían los peldaños. La señora Holland encendió una cerilla y miró a su alrededor.
– Cierra la puerta -le susurró a Berry.
El hombre obedeció, pero mientras lo hacía estuvo a punto de caerse encima de ella.
– ¡Cuidado! -exclamó ella. Sopló la cerilla y se quedaron en la escalera, a obscuras.
– ¿Qué estamos buscando? -musitó él.
– «Un lugar en la obscuridad» -susurró ella-. Eso es este sótano. «Bajo una cuerda anudada», eso es La Cabeza de Turco.
– ¿Qué?
– Una cabeza de turco es un tipo de nudo. ¿No sabías eso? No, claro que no. «Tres luces rojas»… Hay una boya allí fuera en la cala que destella tres veces. «Cuando la luna se refleja en el agua», cuando la marea está alta. ¿Ves? Todo encaja. Ahora todo lo que tenemos que hacer es buscar una luz…
– ¿Es esa de allí, señora Holland?
Berry señalaba un pequeño recuadro vagamente iluminado en la obscuridad.
– ¿Dónde? -dijo ella-. No veo nada. Quítate de en medio.
El hombre subió un peldaño para dejar sitio a la señora Holland, que se esforzó en mirar por la pequeña ventana.
– ¡Eso es! -exclamó ella-. ¡Eso es! Ahora, rápido: «Tres luces rojas brillan claramente en un punto»…
Dio media vuelta. Por un fenómeno extraño, uno de los cristales de la ventanita hacía de lente, enfocando los destellos del exterior en un mismo punto sobre la pared de piedra. Se dio cuenta que en ese punto la piedra cedía, así que puso sus ansiosas garras en la argamasa blanda.
Sacó la piedra. Era del tamaño de un ladrillo; se la dio a Berry e introdujo la mano en el agujero.
– Hay una caja -dijo ella, con voz temblorosa-. Enciende una cerilla, rápido. ¡Rápido!
Berry dejó la piedra en el suelo e hizo lo que le mandó, y vio que sacaba una cajita con incrustaciones de latón del agujero de la pared.
– ¡Agárrala fuerte, condenada! -se dijo, insultándose a sí misma.
Buscó la tapa a tientas, intentó abrirla, forzar el cierre. Y justo en ese momento se apagó la cerilla.
– Enciende otra -susurró la mujer con un gruñido-. El maldito propietario puede bajar en cualquier momento…
La luz brilló otra vez entre los dedos del hombre y le acercó la llama. La señora Holland intentó, violentamente, romper el cierre. Finalmente logró abrirla.
La caja estaba vacía.
– ¡Ha desaparecido!
Su voz era tranquila y sorprendida a la vez.
– ¿Desaparecido, señora Holland?
– El rubí, cabeza de chorlito. Estaba aquí, en esta caja, y alguien se lo ha llevado.
Con amargura metió la caja otra vez dentro del agujero, después de comprobar que no había nada más allí, y encajó la piedra en su sitio, justo cuando la puerta se abrió y la luz de una vela apareció en la escalera.
– ¿Todo bien? -se oyó la voz del propietario.
– Sí, gracias, cariño. He visto la luz, y también mi hijo. ¿Verdad, Alfred?
– Sí, madre. La he visto perfectamente.
– Se lo agradecemos mucho -dijo la señora Holland mientras salían del sótano-. ¿Sabe si ha bajado alguien aquí últimamente?
– No desde que el comandante Marchbanks bajó hace uno o dos meses. Estaba mirando los cimientos de los Tudor -dijo-. Un buen tipo. Murió la semana pasada.
– ¡Lo que son las cosas! -exclamó ella-. Y después de él, ¿nadie más ha estado aquí, entonces?
– Puede ser que mi hija haya dejado entrar a alguien, pero no lo sé, no está aquí ahora. ¿Por qué lo dice?
– No, por nada -dijo la señora Holland-. Es un lugar muy pintoresco, eso es todo.
– ¿Eso es todo? -dijo él-. Muy bien, entonces.
La señora Holland debía darse por satisfecha. Pero le comentó a Berry, mientras esperaban el tren:
– Sólo hay una persona que sabía dónde estaba el rubí: la chica. Hopkins está muerto y Ernie Blackett no cuenta… Es la chica. La encontraré, Berry. La encontraré y la destriparé, te juro que lo haré. Se me ha acabado la paciencia…
Proteger la propiedad
El viernes 8 de noviembre, Selby dio una vuelta por el río. Era parte de su trabajo, ocasionalmente, hacer inspecciones en los barcos del puerto, de los cargamentos de los almacenes y expedir certificados y conocimientos de embarque. Antes había sido un buen agente marítimo. Era activo y enérgico, y sabía determinar perfectamente el valor de las mercancías de todo tipo, del mismo Londres y también procedentes del extranjero. Tenía buen ojo para los barcos, y eran pocos, en aquel tiempo, los que sabían hacer negocios mejor que él.
Así que, cuando surgió la oportunidad de inspeccionar una goleta para reemplazar a la perdida Lavinia, Selby la aprovechó enseguida, con un gran sentimiento de alivio. Este era un trabajo que no comportaba ningún problema, sin asuntos turbios ni nada que ver con los negocios orientales: simplemente una inspección normal y corriente. El viernes por la tarde se dirigió hacia la estación de tren Blackwall, bien abrigado, para contrarrestar el frío, y con una petaca de coñac en un bolsillo interior, para poder valorar mejor la embarcación.
Le acompañó Berry. El anterior guardaespaldas había tenido problemas por un desafortunado asunto con un policía, un pub y un reloj robado; y como no había nadie mejor, la señora Holland había enviado a Berry a Cheapside.
– ¿Dónde vamos, señor Selby? -preguntó mientras bajaban del tren.
– Al río -dijo Selby, con absoluta brevedad.
– Ah.
Caminaron hasta el embarcadero de Brunswick, donde debía esperarlos una barca de remos para llevarlos a los astilleros, en la desembocadura de Bow Creek. La goleta estaba amarrada allí. El embarcadero estaba desierto; sólo había un esquife que se balanceaba al pie de las escaleras, con alguien que cogía los remos, con un abrigo verde en mal estado y un gran gorro.
Cuando llegaron, el barquero salió del esquife y ayudó a bajar a Selby. Entonces se volvió hacia Berry.
– Lo siento, señor, el barco sólo tiene capacidad para dos.
– Pero se supone que debo ir con él -dijo Berry-. Me lo han dicho. Son órdenes.
– Lo siento, señor. No hay espacio.
– Pero ¿qué haces ahí parado? -gritó Selby-. Muévete, venga. Soy un hombre ocupado.
– Dice que sólo hay sitio para dos, señor Selby -dijo Jonathan Berry.
– Bueno, sube a la barca y rema tú mismo -dijo Selby-. Pero llévame allí sin perder el tiempo.
– Lo siento mucho, señor -dijo el barquero-. Es política de la empresa no alquilar barcas sin un empleado a bordo. Lo siento, señor.
Selby gruñó con impaciencia.
– De acuerdo. ¡Tú, como sea que te llames, quédate aquí! No te alejes del embarcadero.
– Muy bien, señor Selby -dijo el guardaespaldas.
Se sentó en un noray, encendió una pipa corta y miró plácidamente cómo Selby se alejaba sobre la barca, deslizándose lentamente hacia las aguas turbias del río.
Y a la seis en punto, cuando ya iban a cerrar el embarcadero y lo encontraron aún sentado allí, esperando, por fin Berry se dio cuenta de que algo andaba mal.
– ¡Maldito pedazo de merluzo! -gritó la señora Holland, y entonces empezó a insultarle, llevó a cabo un largo y completo análisis de su carácter, recordó a sus antepasados y le pronosticó el futuro.
– ¡Pero me dijo que le aguardara allí! -protestó Berry.
– No te das cuenta de lo que pasa, ¿verdad? No te das cuenta de lo que has hecho, ¿verdad? ¡Pedazo de zoquete!
– Sólo porque usted no me había dicho nada -murmuró el gigante, pero no se atrevió a decirlo en alto.
La obsesión de la señora Holland por el rubí era tan grande que parecía que para ella no existiera nada más en el mundo. Su interés por Selby sólo había sido pasajero, prometedor por unos momentos, pero nada que ver con la increíble fascinación que sentía por el rubí. Expulsó a los pocos inquilinos que tenía en la pensión para vaciar la casa, y colgó un cartel que decía: «COMPLETO» en la puerta principal; envió espías por todos los rincones de Londres para buscar a Sally y Adelaide y, por si acaso, también al fotógrafo rubio.
Ponía a Berry en un estado de agudo nerviosismo: el mínimo gesto de la mujer lo enfurecía; con sólo una palabra lo asustaba, y su repentina aparición en una habitación lo hacia saltar como un niño que se siente culpable.
La señora Holland andaba por la casa murmurando y maldiciendo; merodeaba por los límites de su territorio, desde la Escalera Vieja de Wapping hasta la Cuenca de Shadwell; desde el Muelle del Ahorcado hasta la estación de Blackwell, fijando sus brillantes y atentos ojos en cada una de las chicas que veía pasar. No dormía mucho; se sentaba en la cocina a tomar té hasta que se adormecía un rato. Berry andaba de puntillas y le hablaba con mucha educación.
En cuanto a Sally, se sentía perdida.
Se había comprado un arma, pero no sabía quién era su enemigo. Y se había enterado de cómo había muerto su padre, pero no podía entender el porqué.
Y los días pasaban… Era consciente que esa primera visita a Cheapside había puesto en movimiento algo que ahora estaba fuera de control. Las cosas giraban a su alrededor de una forma confusa, como si estuviera andando a ciegas entre grandes y peligrosas máquinas, en una fábrica a obscuras… Sabía que la única forma de averiguar más cosas era arriesgarse a entrar en la Pesadilla de nuevo. Y no podía hacerlo; aún no.
La situación era de lo más irónica, porque eso le sucedía justamente cuando por primera vez tenía amigos, una casa llena de gente y un objetivo claro en la vida. Cada día que pasaba llevaba los negocios con mayor seguridad y se le ocurrían mil ideas distintas para prosperar. Desgraciadamente, la mayoría de ellas costaban dinero y no había capital disponible para ponerlas en práctica. Sally no podía utilizar el que le había dejado su padre, porque lo tenía que pedir a través del señor Temple; además, acudir a él podría significar perder la libertad inmediatamente.
Era más fácil pensar en Frederick. ¡Ese chico era una mezcla de frivolidad por pereza e ira apasionada, de despreocupación bohemia y perfeccionismo profesional! Frederick era un caso que podría fascinar a cualquier psicólogo. Sally pensó: «Debo pedirle que me enseñe fotografía. Pero aún no; primero debo resolver el misterio».
Le costó concentrarse de nuevo. Volvió a pensar en la obscuridad de la Pesadilla, en la señora Holland. Tanto la vieja como Sally pensaban constantemente la una en la otra; y cuando eso sucede, tarde o temprano, la gente acaba por encontrarse.
El sábado por la mañana temprano, un hombre y un chico, que estaban en una barca cargada de estiércol, divisaron un cuerpo en el agua, en el tramo del río conocido como Erith Reach. Con la ayuda de un gancho lo subieron a la barca y lo colocaron con cuidado encima de su estiércol flotante. Era el primer cadáver que veía el chico y estaba muy contento. Hubiese querido quedárselo durante un buen rato, para exhibirlo mientras navegaban y causar la admiración del resto de las embarcaciones que pasaran por su lado. Pero su padre atracó el bote en Purfleet y entregó el cuerpo a las autoridades. La barca con los excrementos de caballo continuó su camino hacia las granjas de Essex.
Los fines de semana, Jim pasaba mucho tiempo en Burton Street. Se había enamorado de Rosa, que enseguida le había ofrecido unos cuantos papeles en las historias de la Compañía Estereográfica. Jim representaba el papel de Oliver Twist; el de un chico en la cubierta de un barco en llamas; el de Puck; el de un príncipe en la torre, al lado de Frederick, que, de forma poco convincente, hacía el papel del tío malvado. Pero la verdad es que no importaba demasiado cómo estaba caracterizado Jim o si hacía un papel de bueno o de malo, porque sus rasgos eran tan pronunciados y definidos que la única expresión que la cámara podía captar era la del típico pillo con un rostro malicioso pero simpático.
Lo probaron una vez con la obra ¿Cuándo viste por última vez a tu padre?, y Frederick, mirando la escena a través del objetivo, dijo:
– Parece como si estuviera a punto de convencer a los parlamentarios de que compren género robado.
Aquel sábado, Jim había exclamado al entrar en la tienda:
– ¡Eeehhh! ¡Escuchadme todos! ¡Selby ha desaparecido! Esta mañana no ha venido al trabajo. Me apuesto lo que sea a que se lo han cargado. Me apuesto a que ese tipo del Hotel Warwick le ha cortado el pescuezo.
– No te muevas -dijo Rosa, con la boca llena de agujas.
El estudio se había convertido en Palestina, mediante unas cortinas negras decoradas.
Rosa estaba intentando vestir a Jim para que se pareciera al rey David, para unas series sobre la Biblia que Trembler estaba convencido de que se venderían muy bien a las misiones.
– ¿Cuándo fue la última vez que te lavaste las rodillas, Jim? -le preguntó Rosa.
– Apuesto a que el rey David tampoco se lavaba nunca sus malditas rodillas. Además, ¿quién va a mirar esa fotografía, de todas formas?
– Los caníbales -contestó Sally.
– Bueno, la roña ya me saltará cuando esté en la olla, ¿no? No parece que te importe mucho Selby. ¡Qué te apuestas a que está muerto!
– Es posible -dijo Rosa-. ¿Podrías parar de moverte un rato, por favor? Tenemos mucho trabajo…
Un cliente entró en la tienda y Sally salió a atenderle; cuando volvió, sonreía de oreja a oreja.
– ¡Escuchad! -dijo ella-. ¡Escuchad, es maravilloso! Ese hombre venía de parte de Chainey, los impresores. Quieren imprimir muchas de nuestras fotografías para ponerlas a la venta por todo Londres. ¡Esto funciona! ¿No os parece magnífico?
– ¡Excelente! -dijo Frederick-. ¿Y cuáles quieren?
– ¿Cuánto nos van a pagar? -preguntó Rosa.
– Le dije que volviera el lunes, porque hoy estábamos demasiado ocupados para hablarlo ahora, y que teníamos que valorar unas cuantas ofertas de otras empresas. Cuando vuelvan…
– ¡No me lo puedo creer! -exclamó Rosa-. ¡Pero no es verdad que hayamos recibido otras ofertas!
– Bueno, a lo mejor aún no. Pero muy pronto será así. Sólo me estoy anticipando un poco para poder subir el precio. Cuando vuelvan deberás ser tú, Frederick, el que negocie con ellos. No te preocupes, te explicaré lo que debes decirles.
– Espero que lo hagas, porque no tengo ni la más mínima idea de que lo que debería decirles… ¡Por cierto! Casi me olvidaba… ¿Has visto esto? Quería enseñártelo antes.
Y cogió un ejemplar de The Times.
– ¡Por el amor de Dios! -dijo Rosa, enfadada-. ¿Pero vamos a hacer algunas fotografías hoy o no?
– Pues claro que sí -dijo él-, pero esto podría ser importante. Escuchad: «Srta. Sally Lockhart. Si la señorita Sally Lockhart, hija del difunto Matthew Lockhart, señor de Londres y Singapur, pregunta por el señor Reynolds en el Hotel Warwick, en Cavendish Place, se enterará de algo que le puede interesar». ¿Qué os parece?
Jim silbó.
– Es él -dijo Jim-. Ése es el tipo que mató a Selby.
– Es una trampa -dijo Sally-. No iré.
– ¿Y si voy yo y finjo ser tú? -se ofreció Rosa.
– No vayas -dijo Jim-. Te cortará el cuello, como hizo con Selby.
– ¿Qué sabes de Selby? -preguntó Frederick-. Estás obsesionado, pequeño monstruo.
– Me apuesto lo que quieras -dijo Jim enseguida-, me apuesto media corona a que está muerto.
– Trato hecho. Escucha Sally, vendré contigo si quieres. El hombre no podrá hacer nada si yo también estoy.
– ¿Y si es una trampa del señor Temple? -preguntó Sally-. Parece que olvides que se supone que estoy escondida. Él es legalmente mi tutor, así que seguro que está poniendo en práctica todo tipo de estratagemas para encontrarme otra vez.
– Pero podría ser algo que tiene que ver con tu padre… -dijo Rosa-. Ten en cuenta que, para empezar, te ha llamado Sally, y no Verónica.
– Es verdad. ¿Y ahora qué hago? Es que no sé, no sé… Y además tenemos mucho trabajo. Venga, sigamos con esta fotografía…
El domingo por la tarde, Adelaide y Trembler fueron a dar un paseo. Pasaron por delante del Museo Británico, después por Charing Cross Road y contemplaron al almirante Nelson en su pedestal; luego pasearon por el centro comercial. Más tarde, intentaron visitar a Su Majestad la Reina, pero desgraciadamente no estaba en casa aquel día. Lo supieron simplemente observando si estaba izada la bandera situada en la parte más alta de Buckingham Palace; y no era el caso.
– Debe de estar en Windsor -dijo Trembler-. Es normal. Bueno. Vamos a comprar unas castañas calentitas.
Se compraron un cucurucho de castañas, pasearon por el parque y desmenuzaron unas cuantas para dárselas a los patos, que se deslizaban hacia los trocitos, peleándose, como si fueran pequeños buques de guerra. Adelaide nunca hubiese soñado una tarde como ésa. Reía y bromeaba como si se hubiera olvidado de todas sus desgracias. También Trembler estaba contento. Le enseñó a lanzar piedras de forma que rebotaran sobre la superficie del agua, hasta que un guarda del parque les llamó la atención y les informó de que eso estaba prohibido. Justo cuando el guarda volvió la espalda, Trembler le sacó la lengua y los dos se echaron a reír de nuevo.
Fue entonces cuando los vieron. Un joven trabajador de un aserradero, situado detrás de Wapping High Street, estaba paseando con su chica, una camarera de Fulham. En una ocasión el chico había entrado en contacto con uno de los inquilinos de la señora Holland, con motivo de un cargamento de tabaco robado de un almacén. Recordó que la mujer ofrecía una recompensa por saber algo del paradero de Adelaide. El joven tenía vista de lince y reconoció a la chiquilla al instante. Arrastró a su novia fuera del camino, decidido a seguir a Adelaide y a Trembler.
– ¡Eh! ¿Dónde me llevas? -le preguntó la camarera.
– Actúa con naturalidad -respondió el joven-. Tengo mis razones.
– Ya conozco «tus razones» -dijo la chica-. No voy a ir contigo detrás de los matorrales. ¡Para ya! ¡Volvamos atrás!
– Pues adiós -dijo él, dejándola sorprendida a pocos metros del camino.
Los siguió fuera del parque, mientras caminaban hacia Trafalgar Square. Luego los perdió de vista al final de St. Martin's Lane y entonces casi se los encontró de cara en Cecil Court, donde se pararon a mirar el escaparate de una tienda de juguetes. Volvió a seguirlos a una cierta distancia, hasta que llegaron al Museo Británico, y estuvo a punto de perderlos de nuevo en Coptic Street; no podía acercarse más a ellos para no ser descubierto, porque había mucha menos gente en la calle. Al final tuvo que arriesgarse porque estaba obscureciendo, y consiguió ver que doblaban la esquina de Burton Street. Cuando llegó a esa calle, habían desaparecido… pero la puerta de una tienda de fotografía se estaba cerrando.
«Bueno, mejor eso que nada», pensó; y regresó rápidamente a Wapping.
Las escaleras del rey Jaime
El representante de Impresiones Chainey se presentó el lunes, tal como Sally lo había acordado. Frederick, en un discurso bien ensayado, insistió en obtener unos derechos de autor del veinte por ciento, que se incrementarían hasta el veinticinco por ciento después de la venta de diez mil fotografías. El impresor se quedó sorprendido, ya que había ido a la tienda con la intención de realizar un pago único para comprar las fotografías en ese mismo momento, pero Sally, que ya lo había pensado, le dijo a Frederick que no cediera. El impresor aceptó y les encargó las series de sucesos históricos, de crímenes famosos y escenas de Shakespeare. También aceptó que Garland apareciera como el autor de las fotografías, y no Chainey; y el fotógrafo les indicó el precio fijo de venta al público por cada serie. Además, el impresor debía hacerse cargo de los gastos publicitarios.
El impresor se marchó, un poco perplejo, pero el contrato ya se había firmado. Frederick se frotó los ojos, incrédulo, incapaz de asimilar lo que acababa de hacer.
– ¡Lo has hecho muy bien! -le felicitó Sally-. Lo estaba escuchando todo. Te has mostrado firme en todo momento y sabías justo lo que tenías que decir. ¡Y esto sólo es el principio! ¡Estamos en el buen camino!
– Estoy hecho un manojo de nervios -dijo Frederick-. Realmente los negocios no son lo mío. ¿Por qué no te encargas tú, Sally?
– Lo haré, cuando tenga la edad suficiente para que me tomen en serio.
– Yo te tomo en serio. Ella le miró. Estaban solos en la tienda; los demás habían salido.
Él estaba sentado encima del mostrador; ella estaba a menos de un metro, con las manos apoyadas en el soporte de madera, construido por Tembler, destinado a exponer las estereografías.
En ese instante Sally se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y bajó la mirada al suelo.
– ¿Como una verdadera mujer de negocios? -dijo la chica, intentando mantener clara la voz.
– Te tomo en serio en todo. Sally, yo… Justo en ese momento se abrió la puerta y entró un cliente. Frederick bajó de un salto del mostrador y fue a atenderlo, mientras Sally se dirigió hacia la cocina, con el corazón palpitando aceleradamente. Lo que sentía por Frederick era tan confuso y arrebatador que no podía ser expresado en palabras; no se atrevía ni a pensar en lo que él había estado a punto de decirle… Un minuto más y lo hubiera descubierto.
La puerta de la cocina se abrió de golpe, Sally se volvió y allí estaba Jim.
– ¡Jim! -dijo ella-. ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que estar en el trabajo?
– He venido a recoger mis ganancias -dijo él-. ¿Recuerdas que hice una apuesta con el jefe? Bueno, pues tenía razón. ¡El viejo Selby está muerto!
– ¿Qué?
Frederick entró y se paró en seco.
– ¿Qué haces aquí, granujilla?
– He venido para darte la noticia. Para empezar, me debes media corona. El viejo Selby ha estirado la pata. Lo pescaron en el río el sábado. Ha venido un policía esta mañana… y la empresa está cerrada. Están investigando. Así que… más vale que me des mi dinero.
– ¿Qué sabe la policía? -preguntó Frederick.
– Se fue el viernes para inspeccionar una goleta, en alguna parte de los alrededores de Bow Creek. Subió a un esquife en el embarcadero Brunswick y nunca regresó. Y tampoco el barquero. Ese matón de la señora Holland le acompañó hasta el embarcadero, pero él no llegó a subir al esquife. Hay un testigo que dice que le vio esperándole allí todo el rato. ¿Qué os parece, eh?
– ¡Caray! -exclamó Frederick-. ¿Y crees que fue el hombre del Hotel Warwick?
– Pues claro que fue él. Es lógico.
– ¿Y se lo has contado a la policía?
– ¿Para qué? -dijo Jim con desdén-. ¡Que se espabilen ellos solitos!
– Pero Jim, es un asesinato…
– Selby era un sinvergüenza -dijo Jim-. Envió al padre de Sally a la muerte, ¿recuerdas? Se lo merecía. Esto no es un asesinato, es cuestión de ley natural.
Los dos miraron a Sally. Y la chica sabía que si decía: «Sí, vamos a la policía», los otros dos accederían. Pero algo en su interior le repetía insistentemente que, si lo hacían, nunca sabría toda la verdad.
– No -dijo ella-. Aún no.
– Es peligroso -añadió Frederick.
– Para mí -puntualizó la chica-, no para ti.
– Lo sé. Por eso me preocupo -replicó él, un poco molesto.
– No lo entiendes… y no te lo puedo explicar. Por favor, Frederick, deja que encuentre yo misma la solución a todo esto.
Él se encogió de hombros.
– ¿Qué piensas tú, Jim? -le preguntó el fotógrafo.
– Está loca, pero será mejor que haga lo que quiera…, tal vez tenga razón.
– De acuerdo… ¡Pero Sally, me tienes que prometer que siempre me dirás lo que vas a hacer o dónde estás! Si estás decidida a ponerte en peligro, me gustaría saberlo.
– De acuerdo. Lo prometo.
– Bueno, algo es algo. Jim, ¿qué vas a hacer hoy?
– No sé. Estar por ahí y molestar a la gente, supongo.
– ¿Quieres ver cómo se prepara una cámara fotográfica y se hace una fotografía?
– Sí, ¡vale!
– Pues ahí vamos…
Los dos se dirigieron al estudio y Sally se quedó sola. La chica cogió el periódico para echar una ojeada a las noticias financieras, aunque le llamó la atención un titular; leyó el artículo rápidamente y luego se levantó; estaba pálida y temblaba.
MISTERIOSO ATAQUE A UN CLÉRIGO
DOS HERMANOS DE OXFORD
IMPLICADOS EN UN MISTERIO DE ASESINATO
Una serie extraordinaria de sucesos, que culminaron con el asesinato del hermano de un clérigo de la parroquia local, tuvieron lugar en Oxford el pasado sábado.
El asesinado, Matthew Bedwell, vivía con su hermano gemelo, el reverendo Nicholas Bedwell, sacerdote de St. John, en Summertown.
Todo empezó con una cruel e injustificada agresión al reverendo Bedwell mientras iba a visitar a un anciano feligrés. Justo en el camino que llevaba a su casa, el sacerdote fue atacado con un puñal por un hombre de constitución fuerte.
A pesar de las heridas en los brazos y la cara, el reverendo Bedwell consiguió deshacerse del agresor, que pronto desapareció.
El sacerdote acudió al médico, pero, mientras tanto, alguien había enviado un mensaje a la Parroquia dirigido a su hermano, en el que supuestamente el reverendo le pedía que se encontrasen cerca de Port Meadow, junto al río.
Matthew Bedwell cayó en la trampa y salió de casa a las tres en punto. Nunca volvió a ser visto con vida. Poco después de las siete de la tarde, un barquero encontró su cuerpo en el río. Lo habían degollado.
La víctima de este atroz asesinato era un marinero que había regresado hacía poco de un viaje por las Indias Orientales. Los dos hermanos eran gemelos, totalmente idénticos. Se cree que este hecho podría explicar la agresión al reverendo Bedwell, aunque las circunstancias del crimen aún no han sido aclaradas.
Sally dejó el periódico sobre la mesa y salió corriendo para contárselo a Frederick.
Al cabo de un rato escribieron una carta al reverendo Bedwell y pasaron el resto del día trabajando en silencio. Nadie tenía mucho que decir, ni siquiera Jim tenía ganas de hablar.
Rosa se fue al teatro más pronto de lo habitual.
Jim los había ayudado tanto que lo invitaron a cenar. Antes de comer, Jim, Trembler y Adelaide fueron al Duque de Cumberland, el pub que había a la vuelta de la esquina, para comprar cervezas.
Mientras tanto Sally se puso a cocinar. Iban a comer kedgeree, una sabrosa comida hecha a base de pescado desmenuzado, huevos y arroz, que era uno de los dos únicos platos que sabía preparar.
Frederick acababa de llegar del laboratorio y Sally estaba poniendo la mesa cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe y Jim entró corriendo.
– ¡La señora Holland! -dijo Jim gritando enloquecido, casi sin aliento-. Tiene a Adelaide… Estaba escondida detrás de la esquina…, la agarró y se metió dentro de un taxi que la esperaba… ¡No pudimos evitarlo!
– ¿Dónde está Trembler? -dijo Frederick, tirando los cuchillos y los tenedores y cogiendo su abrigo.
– Ese gigante le echó al suelo -dijo Jim-. Estaba muy obscuro… Acabábamos de salir del pub y ya estábamos doblando la esquina… Ella estaba escondida…, ¡no podíamos ver nada! De repente salió del callejón y la agarró, y Trembler dejó caer las cervezas y cogió a Adelaide del otro brazo. Pero aquel gigante le ha pegado un golpe tan fuerte que lo ha dejado tendido en el suelo… Aún debe de estar allí… Vi que la metían dentro de un taxi y salieron a toda velocidad.
– Sally, quédate aquí -dijo Frederick-. No salgas para nada, no contestes si llaman a la puerta, no dejes entrar a nadie.
– Pero…
Era demasiado tarde. El fotógrafo ya se había ido, y Jim, detrás de él.
– ¿Y qué pasa con Trembler? -dijo a la cocina vacía.
Miró el kedgeree, que ya casi estaba a punto, y sintió cómo le caían lágrimas de impotencia. «¿Por qué debería quedarme? -pensó enfadada-. Al fin y al cabo es asunto mío.»
Se dejó caer en el sillón, mordiéndose los labios. No sabía qué hacer, y entonces oyó un ruido en la puerta y vio que la manilla giraba. Se armó de valor y alzó la vista, y se quedó sorprendida al ver a Trembler temblando, con la cara blanca y sangrando por una de sus mejillas. Se levantó de un saltó y le llevó hasta la butaca.
– ¿Qué ha pasado? -preguntó la chica-. Jim vino corriendo y dijo que la señora Holland había…
– La han cogido, los muy bastardos -explicó Trembler. Ahora su nombre tenía mucho sentido: estaba temblando más que ella en sus peores momentos-. La cogieron, pobrecilla, y la metieron dentro de ese maldito taxi. No pude detenerlos. Aquel gigante me atizó y me tumbó… Lo intenté, se lo juro señorita, lo intenté… Pero aquel tipo era demasiado grande para mí…
– Fred y Jim han ido a buscarla -dijo ella, retorciendo un trapo y aplicándolo sobre la herida que Trembler tenía en la cara-. La salvarán, no te preocupes. Fred no dejará que le pase nada malo. En menos de una hora la traerán aquí, sana y salva…
– Espero que tenga razón, señorita. Fue culpa mía. No hubiese tenido que dejarla venir. Es una chiquilla tan encantadora…
– No digas eso, hombre. No te eches la culpa. No la tiene nadie. Mira…, la cena está preparada y será mejor que comamos algo. ¿Qué me dices?
– No sé si podré. Se me ha quitado el apetito.
Sally tampoco tenía hambre, pero obligó a Trembler a comer algo y también ella hizo un esfuerzo. No hablaron mientras comían.
Entonces Trembler apartó el plato y dijo:
– Estaba muy sabroso. Realmente bueno.
En sólo cinco minutos ya habían comido.
– ¿Te duele mucho la mejilla? -le preguntó ella.
El ojo se le estaba hinchando.
– No sirvo para nada, para nada… -murmuró, mientras Sally le limpiaba la mejilla cuidadosamente, con un trozo de paño húmedo-. ¿Es que no puedo hacer nada bien?
– No seas tonto -dijo ella-. Este sitio se iría al traste sin ti, y tú lo sabes. Deja de compadecerte de ti mismo.
Ella dejó el paño y de repente se le ocurrió una idea. Tuvo que sentarse para no caerse, porque estaba temblando.
– ¿Qué sucede? -preguntó Trembler.
– Trembler, ¿me harás un favor?
– ¿Qué?
– Yo… -No sabía cómo decírselo-. Trembler, ¿sabes lo que pasó cuando fui al fumadero de opio con Fred?
– Sí. Nos lo contaste. ¿Por qué? ¿No estará pensando en ir otra vez allí!
– No, no hace falta. Tengo un poco de opio aquí… Cuando el señor Bedwell me pidió que comprara, yo…, bueno, me guardé un poco para mí. Sabía que tenía que volver a hacerlo. Ahora me siento más fuerte. No sabré lo que pretende la señora Holland hasta que yo lo descubra. Debo volver a mi Pesadilla, Trembler. Estaba dejando pasar el tiempo, esperando a que la señora Holland desapareciese, pero no lo ha hecho. Y me viene todo a la cabeza y… lo quiero hacer ahora. ¿Te quedarás conmigo?
– ¿Qué? ¿Que quiere fumar opio aquí?
– Es la única forma que tengo de descubrir la verdad. Por favor, te lo ruego Trembler. ¿Te quedarás a mi lado?
Él tragó saliva con dificultad.
– Por supuesto que lo haré, señorita. Pero supongamos que algo va mal… ¿Qué debo hacer?
– No lo sé. Yo confío en ti, Trembler. Sólo… coge mi mano, tal vez.
– De acuerdo, señorita. Lo haré.
Sally se levantó instantáneamente y le estampó un beso en la mejilla. Entonces se dirigió rápidamente al armario del rincón. El opio estaba envuelto en un trozo de papel detrás de una jarra. Había guardado un trozo del tamaño de la punta de su dedo meñique y no tenía ni idea de si era demasiado o insuficiente, ni tampoco de cómo debía fumarlo, ya que no tenía pipa…
Se sentó a la mesa y apartó los platos. Trembler cogió una silla, se sentó justo delante de ella y dirigió la lámpara hacia la mesa, de manera que iluminara perfectamente el mantel rojo. La estufa estaba encendida y hacía calor en la cocina, pero para sentirse más segura cerró la puerta con llave. Entonces desenvolvió el opio.
– La última vez -dijo ella- lo aspiré por casualidad del humo que salía de la pipa de alguien. A lo mejor no hace falta ni que lo fume directamente… Si sólo lo enciendo y aspiro el humo, como hice la otra vez… O quizá debería asegurarme. No tengo más… ¿Tú qué piensas?
– No lo sé, señorita -contestó él-. Mi madre solía darme láudano, de pequeño, cuando me dolían los dientes. No sé nada sobre el opio. Creo que la gente lo fuma como si fuera tabaco, ¿verdad?
– No lo creo. La gente que vi en el fumadero de Madame Chang estaba tendida en camas mientras un sirviente les sostenía la pipa y les prendía el opio. Quizá no podían aguantarla ellos mismos. Si lo pongo en un plato…
Se levantó, llevó un plato esmaltado a la mesa y luego cogió una caja de cerillas del estante que había encima de la estufa.
– Sólo tengo que sostener la cerilla encendida por debajo -dijo ella-. Entonces, si me quedo dormida o algo así, la cerilla caerá en el plato y no pasará nada.
Sally cogió un tenedor limpio, lo hincó en la bolita de resina pegajosa y la sostuvo por encima del plato.
– Ya empieza -dijo ella.
Encendió una cerilla y la mantuvo cerca del opio. Se dio cuenta de que no le temblaban las manos. La llama se retorcía alrededor de la droga, ennegreciendo su superficie; y entonces empezaron a brotar el humo y las burbujas. Sally se echó hacia delante, inhaló profundamente y al instante se sintió intensamente mareada.
Abrió y cerró los ojos, movió la cabeza de un lado a otro y se sintió cada vez peor, y en ese momento la cerilla se apagó.
La dejó caer en el plato y cogió otra.
– ¿Está bien, señorita? -preguntó Trembler.
– ¿Podrías encender la cerilla y mantenerla debajo del opio?
– De acuerdo. ¿Está segura de que quiere continuar?
– Sí. Debo hacerlo. Sólo tienes que ir encendiendo las cerillas y hacer que salga humo.
Trembler encendió una cerilla y la puso debajo de la droga. Sally se inclinó hacia delante, apoyando los brazos sobre la mesa y con el cabello echado atrás para que no cayera encima de la llama. Aspiró profundamente. El humo tenía un regusto dulce y amargo al mismo tiempo, pensó; y entonces empezó la Pesadilla.
Wapping en esa época era como una isla. En un lado se encontraba el río y, en el otro estaban el muelle y sus entradas. Para acceder a Wapping, por tanto, se tenía que atravesar uno de los puentes, cuyas estructuras no eran sólidas y espectaculares, de piedra y ladrillo como la del Puente de Londres, sino mucho más ligeras e inestables, de hierro y madera. Al cruzar se movía todo. Eran puentes giratorios o hidráulicos, y de vez en cuando se apartaban a un lado o se elevaban para dejar pasar a los barcos que entraban y salían del muelle. Había siete puentes de este tipo: siete entradas y siete salidas. Era fácil tener a un hombre vigilando en cada uno de ellos. Había mucha gente que le debía favores a la señora Holland y aún mucha más que la temía.
El taxi que llevaba a Frederick, con Jim agarrado a uno de los lados del carruaje por el entusiasmo, traqueteaba a través del puente giratorio llamado Entrada de Wapping, el camino que conducía al mayor de los dos muelles de Londres. Ni Frederick ni Jim repararon en los dos hombres que se escondían detrás de un torno, a su derecha.
– ¿Hacia dónde vamos, caballero? -gritó el conductor.
– Párese aquí -dijo Frederick-. Continuaremos a pie.
Pagaron al conductor, el taxi dio media vuelta y se alejó por donde habían venido. Frederick hubiera preferido que el taxi los esperara, pero no llevaba suficiente dinero.
– ¿Qué vamos a hacer? -dijo Jim-. Sé dónde vive. La he estado espiando.
– No estoy seguro -dijo Frederick-. Vayamos hacia allí y ya veremos lo que sucede…
Recorrieron rápidamente Wapping High Street, entre los altos y obscuros almacenes y las grúas y poleas que colgaban sobre sus cabezas, como si estuviera todo preparado para una ejecución múltiple. Al cabo de uno o dos minutos llegaron a la esquina del Muelle del Ahorcado y entonces Frederick alargó la mano, haciendo una señal a Jim para que se detuviera.
– Espera.
Miró detrás de la esquina y tiró con fuerza del brazo de Jim.
– ¡Mira! -susurró-. Justo a tiempo… Acaban de llegar…, están saliendo del taxi, y también está Adelaide…
– ¿Qué vamos a hacer? -susurró Jim.
– ¡Venga! ¡La agarramos y nos vamos corriendo!
Frederick empezó a correr y Jim le siguió. Estaban a tan sólo unos veinte metros de la entrada de la Pensión Holland, y Frederick era muy veloz. Se abalanzaron sobre la señora Holland cuando aún estaba buscando las llaves.
– ¡Adelaide! -gritó él, y la señora Holland se volvió-. ¡Corre! ¡Ve con Jim!
Jim se precipitó hacia Adelaide y la agarró de la mano. Intentó arrastrarla, pero la niña se echó hacia atrás, sin saber qué hacer.
– ¡Venga! -le gritó. Tiró de ella con más fuerza y finalmente Adelaide reaccionó. Corrieron hasta la esquina de la calle y desaparecieron. Fue entonces cuando Frederick se dio cuenta de por qué la señora Holland no se había ni movido y estaba sonriendo. Justo detrás del muchacho estaba Jonathan Berry, el gigante, blandiendo un bastón. Frederick miró a su alrededor… pero estaba atrapado. No podía escapar.
La esquina por la que Jim había doblado no era la que Adelaide hubiera escogido: era un callejón sin salida. Pero la niña estaba tan aturdida por el pánico que lo siguió sin más cuando el chico la agarró de la mano y tiró de ella. Se encontraban en Church Court. La calle describía una curva y Jim no podía ver ese final sin salida aunque, de todas formas, hubiera sido casi imposible verlo en la obscuridad. Llegaron al final de la calle, el chico tropezó con un montón de basuras, tanteó con sus manos el muro obscuro y empezó a maldecir, desesperado.
– ¿Dónde estamos? -dijo Jim-. ¿Qué hay al otro lado de este muro?
– Una iglesia -susurró la niña-. ¿La ves venir? ¿La ves venir?
– Frederick la entretendrá. Ahora vamos a saltar este maldito muro…
Examinó el muro a tientas, en la penumbra. No era muy alto -un metro y medio-, pero en la parte de arriba estaba lleno de pinchos de hierro; podía verlos por la débil luz de las ventanas de la iglesia, ahora que sus ojos se habían acostumbrado a la obscuridad. Oyó un coro cantando y se preguntó si la iglesia sería un buen lugar para esconderse.
Pero antes tendrían que saltar ese muro. Había un barril a un lado, en la esquina; Jim lo acercó al muro, haciéndolo rodar, y logró ponerlo derecho. Cogió a Adelaide, que estaba agachada junto al muro temblando de miedo, y la sacudió para que reaccionara.
– Venga, no seas tonta -dijo él-. Levántate ahora mismo. ¡Tenemos que escalar el muro!
– No puedo -dijo ella.
– Levántate de una vez, ¡puñeta! ¡Levántate!
La puso de pie de un tirón y la obligó a subirse al barril. Estaba temblando como un conejo asustado. Jim pensó que sería mejor decírselo con más suavidad:
– Si conseguimos pasar al otro lado, podremos regresar a Burton Street, con Trembler. Pero tienes que intentarlo, ¿de acuerdo?
Jim se agarró a la parte superior del muro y subió. El muro era grueso, por lo que había mucho sitio para ponerse de pie una vez arriba, sin tocar los pinchos de hierro; entonces se volvió y se inclinó hacia delante para ayudar a Adelaide.
– Remángate la falda para que no se enganche -dijo.
La niña obedeció, sin que pudiera parar de temblar ni un instante. Jim le tendió la mano y tiró de ella: era más ligera que una pluma.
Un segundo después se encontraban en el cementerio de la iglesia: las obscuras lápidas inclinadas, aquel césped repugnante, las verjas retorcidas que las rodeaban y ese enorme edificio, el de la iglesia, que se alzaba ante ellos. Dentro tocaban el órgano; parecía que hubiera un ambiente cálido y acogedor allí dentro y Jim tuvo la tentación de entrar. Prosiguieron su camino a través de las tumbas; rodearon la iglesia hasta que llegaron a la puerta principal, donde había una lámpara de gas sobre un soporte, que iluminaba débilmente ese espacio. Jim se dio cuenta de que estaban muy sucios.
– Será mejor que te bajes la falda -dijo el chico-. Estás ridícula.
Lo hizo. El chico miró a derecha e izquierda; la calle estaba vacía.
– Creo que será mejor que no volvamos por la misma calle por donde hemos venido -prosiguió-. El puente está demasiado cerca de su casa. ¿Sabes si se puede cruzar este maldito muelle por otro camino?
– Por la Dársena del Tabaco hay un puente -susurró la niña-. Subiendo por Old Gravel Lane.
– Vamos, entonces. Muéstrame el camino. Pero acuérdate: mantente en la obscuridad.
Adelaide le llevó hasta la fachada de la iglesia. Doblaron a la derecha y pasaron por delante de un asilo de pobres abandonado. Esas calles eran más estrechas que High Street, y lo que había a ambos lados parecían más casas adosadas que muelles y almacenes. Había poca gente por la calle; también pasaron de largo un pub que parecía tranquilo y del cual salía una luz difusa al exterior.
Mientras continuaban andando apresuradamente, Jim volvió a tener esperanzas de que conseguirían salir de allí. Aún les quedaba un largo camino por recorrer, a pie, hasta Burton Street, pero eso no importaba; una hora y media más no les iba a hacer daño. Al fin y al cabo, no les había ido tan mal.
Al llegar a la esquina de Old Gravel Lane, se pararon. Era una calle más ancha y mejor iluminada que la callejuela de la que salían. Empezaba a llover; Jim intentó divisar la salida, poniendo una mano sobre su frente, encima de sus ojos, y consiguió ver la sombra de dos o tres almacenes muy altos y, al fondo de la calle, un puente.
– ¿Es ése? -preguntó.
– Sí -dijo la niña-. Es el puente de la Dársena del Tabaco.
Con extrema cautela, doblaron la esquina y se dirigieron hacia el puente. Un carro pasó por delante de ellos, con una lona impermeable por encima del cargamento, pero ya había desaparecido antes de que Jim pudiera llamar al conductor y suplicarle que los llevaran. Uno o dos transeúntes los miraron con curiosidad -la niña asustada con una capa demasiado grande acompañada de un chico sin abrigo ni sombrero en esa noche lluviosa- pero la mayoría seguían su camino, con las cabezas gachas por la lluvia.
Casi ya habían conseguido llegar al puente cuando los descubrieron.
Había una caseta de vigilancia nocturna a la derecha. En la entrada, un fuego ardía en un brasero, silbando y chisporroteando por las dispersas gotas de lluvia que caían sobre él y que lograban eludir el toldo de lona, colgado de forma tosca, que lo cobijaba.
Dos hombres estaban sentados en la caseta y, de reojo, Jim vio que se levantaban cuando Adelaide y él se acercaron; y sólo pudo pensar: «¿Por qué se levantan?» cuando escuchó que uno de ellos decía:
– Venga, ¡es ella! ¡Es ella! ¡Es la niña que buscamos!
Sintió que Adelaide retrocedía y que luego se quedaba paralizada otra vez. Le agarró la mano mientras los hombres salían de la caseta, daban media vuelta y salían disparados por donde habían venido. No se podía girar por ningún lugar: los muros de los almacenes se alzaban diáfanos y obscuros a ambos lados.
– ¡Corre, por favor! ¡Corre, Adelaide! -gritó Jim.
Vio una abertura a su izquierda y se metió en ella sin pensarlo dos veces, arrastrando a la niña; doblaron la esquina a la izquierda y luego a la derecha hasta que perdieron de vista a aquellos hombres.
– Y ahora, ¿hacia dónde vamos? -dijo Jim jadeando-. Venga, rápido…, los puedo oír.
– Hacia Shadwell -respondió casi sin aliento-. Oh, aquellos hombres me quieren matar… ¡Voy a morir, Jim…!
– Cállate y no seas estúpida. No te van a matar. Nadie te va a matar. Sólo te lo dijo para asustarte, esa vieja bruja. Quiere a Sally, no a ti. Venga, ¿cómo podemos llegar hasta Shadwell?
Se encontraban en un pequeño lugar llamado Pearl Street, que era tan estrecho como un callejón. La niña miró a izquierda y derecha, indecisa.
– ¡Allí están! -Se oyeron unos gritos detrás de ellos y fuertes pasos resonaron en las paredes.
Una vez más escaparon. Pero Adelaide estaba agotada y Jim se estaba quedando sin resuello; otra esquina, y otra, y otra y aún se oían esos horribles pasos persiguiéndoles.
Desesperado, Jim se metió precipitadamente en un pasaje tan estrecho que casi no podía pasar por él, empujando a Adelaide para que no se detuviera. La niña tropezó. El chico se cayó encima de ella e intentaron recuperar el aliento en silencio.
Algo se movió en el callejón, un sonido fugaz, como si se deslizara una rata. Adelaide cerró los ojos y se aferró a Jim.
– Hola amigo -oyeron que decía una voz en la obscuridad.
Jim alzó la vista. Se encendió una cerilla y entonces Jim observó la cara sonriente de aquel tipo.
– ¡Gracias, Dios mío! -exclamó Jim-. Adelaide, ¡No pasa nada! ¡Es mi amigo Paddy!
Adelaide no podía ni hablar y estaba tan muerta de miedo que casi no podía ni moverse. Abrió los ojos y vio el rostro sucio y despierto de un chico que debía de tener la misma edad que Jim, vestido con algo que parecía un saco. No dijo nada y apoyó la cabeza en la pared mojada.
– ¿Ésta es la niña que busca la señora Holland? -preguntó Paddy.
– Te has enterado, ¿verdad? -dijo Jim-. Tenemos que sacarla de Wapping. Pero esa malvada bruja ha bloqueado todos los puentes con sus hombres.
– Tienes suerte, amigo. Has encontrado a la persona que necesitas -dijo el chico-. Conozco perfectamente ésta zona. Todo lo que se puede conocer, lo conozco.
Paddy era el cabecilla de la banda de los mudlarks. Había conocido a Jim un día en que él y sus amigos le habían estado insultando y bombardeando con piedras. Pero Jim tenía buenas intenciones, mejores que las de ellos, y su vocabulario era mucho más rico que cualquiera de esos niños, por lo que al instante se ganó su respeto.
– Pero ¿qué haces en esta zona? -susurró Jim-. ¡Creía que aún estabas en las orillas del río!
– Negocios, amigo. Eché el ojo a un barco carbonero en la Cuenca Vieja. Has tenido suerte, ¿eh? ¿Sabes nadar?
– No. ¿Y tú, Adelaide?
Ella negó con la cabeza. Todavía tenía la cara pegada al muro.
El callejón estaba cubierto y los protegía de la lluvia, que en esos momentos estaba cayendo con fuerza, pero un riachuelo helado bajaba por el callejón, procedente de un canalón, y estaba dejando el vestido de Adelaide empapado. Paddy, que iba descalzo, ni se dio cuenta.
– La marea está bajando -dijo él-. Tenemos que marcharnos.
– Venga -dijo Jim tirando de Adelaide. Siguieron a Paddy más allá del callejón, en la más absoluta obscuridad.
– ¿Dónde estamos? -susurró Jim.
– Debajo del matadero -les respondió, sin que le pudieran ver-. Hay una puerta justo aquí arriba.
Paddy se paró. Jim oyó que giraba una llave en la cerradura y entonces una puerta se abrió chirriando.
Entraron en una habitación profunda como una caverna, iluminada por la luz tenue de la llama de una vela en un rincón. Una docena de niños, vestidos con harapos, estaban durmiendo sobre montones de sacos, mientras que una chica de mirada salvaje, un poco mayor que Paddy, sostenía la vela.
Un olor espeso, a suciedad, flotaba en el aire.
– Hola, Alice -dijo Paddy-. Tenemos dos visitantes.
La chica se los quedó mirando fijamente, en silencio. Adelaide se agarró a Jim, que la calmó con la mirada, sin amedrentarse.
– Tenemos que sacarlos de Wapping -dijo Paddy-. ¿Está Dermot en la barcaza?
Alice dijo que no con la cabeza.
– Envía a Charlie para decírselo. Ya sabes a qué me refiero.
Ella le hizo un gesto a un chiquillo, que se fue corriendo al instante.
– ¿Vivís aquí? -preguntó Jim.
– Sí, pagamos el alquiler cazando ratas, que luego vendemos.
Jim miró a su alrededor y vio un montón de huesos de animales en un rincón, con algo que se removía entre ellos. Esa «cosa» saltó de repente hacia un lado, sobre algo, y se convirtió en un chico de cinco o seis años, casi desnudo, que se tambaleaba hacia Alice con una rata que se retorcía en sus manos. Ella la cogió sin decir palabra y la metió en una jaula.
– Podéis quedaros aquí si queréis -dijo Paddy-. Es un buen sitio.
– No, debemos marcharnos. Vamos, Adelaide.
Jim la agarró de la mano. Estaba preocupado: era tan pasiva, tan quieta… Le hubiese gustado ver que tenía más ganas de luchar por su vida.
– Entonces, por aquí -dijo Paddy y los llevó a una sala aún más grande y maloliente.
– Tenemos que ir con cuidado. Se supone que no podemos entrar, aquí. Las calderas están encendidas durante toda la noche, así que debe de haber algún vigilante rondando.
Atravesaron una infinidad de habitaciones y pasadizos; parando de vez en cuando para controlar si se oían pasos. No se oía nada. Finalmente llegaron a un sótano; en un rincón se encontraba el final de una rampa que se utilizaba para los desechos, por donde se echaban huesos, cuernos y pezuñas; estaba resbaladizo, sucio y grasiento, y echaba una peste nauseabunda.
– ¿Cómo lograremos subir? -preguntó Jim.
– ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? -dijo Paddy-, ¡Qué sabroso!, ¿eh? No tendrás manías, ¿verdad?
Le dio la vela a Adelaide y les mostró cómo subir la rampa cogiéndose por los lados. Jim cogió la vela y empujó a Adelaide hacia arriba, sin hacer caso de sus protestas. Un minuto después los tres estaban al aire libre y bajo la lluvia. Era en un patio adoquinado, rodeado por una verja y que daba a un callejón, en la parte trasera de un pub. Paddy se puso de puntillas para ver si había alguien en el callejón.
– Adelante -dijo él.
Parecía que no existiera ningún obstáculo para Paddy. La verja parecía robusta y perfectamente fijada, pero el chico sabía el lugar exacto donde encontrar un barrote suelto. Lo levantó y lo aguantó para que los otros dos pasaran rápidamente por debajo.
– El patio del Fox & Goose -dijo Paddy-. Las ratas que capturamos se las traemos al propietario. Ahora podemos pasar al otro lado de Wapping Wall y entonces ya habremos llegado al río. Ya queda poco.
Wapping Wall era una calle, no un muro, y se cruzaba en un momento; y prácticamente al otro lado estaba la entrada a la Escalera del Rey Jaime.
Jim pudo entrever una maraña de mástiles y aparejos, y el brillo del agua.
– Podemos coger un bote allí abajo -dijo Paddy-. Y después, es fácil: remas hasta llegar a casa. Bajad, yo me quedaré aquí arriba vigilando.
Jim y Adelaide bajaron por el callejón obscuro, entre los edificios, y se encontraron en un estrecho y pequeño muelle. Delante de ellos, las barcas estaban inclinadas encima del barro; las cuerdas que las amarraban llegaban hasta los norays del muelle, y la escalera de piedra llevaba justo hasta el borde del agua.
– ¿Dónde vamos, Paddy? -preguntó Jim volviéndose, y entonces se paró.
La señora Holland estaba allí arriba, junto a Paddy.
Jim cogió a Adelaide y la rodeó con sus brazos. Su mente iba a cien por hora. Sólo se le ocurrieron dos palabras y se las dijo a Paddy.
– ¿Por qué?
– Por dinero, colega -fue la respuesta-. Lo necesito para sobrevivir.
– Buen chico -dijo la señora Holland.
– Volveré -dijo Jim-. Volveré y te buscaré hasta encontrarte.
– Pues aquí te espero -contestó Paddy, metiéndose la moneda que la señora Holland le había dado. Y se esfumó.
– Bien, bien -dijo la señora Holland-. Parece que por fin te he encontrado, pequeña zorra. Ahora ya no puedes escapar. Berry está abajo, al pie de la escalera, y te retorcerá el pescuezo si lo intentas… Lo hace con los pollos, para distraerse. Una vez les ha arrancado la cabeza, corretean por ahí batiendo las alas aún durante unos cinco minutos más. He hecho una apuesta con él para ver cuánto tiempo durarías tú correteando sin cabeza, y te prometo que Berry tiene muchas ganas de ganar la apuesta. Yo que tú no intentaría huir. Estás atrapada, Adelaide. ¡Por fin te tengo!
Jim podía sentir cómo la niña temblaba como una hoja.
– ¿Para qué la quiere? -le preguntó, y sintió que se le helaba la sangre, porque por primera vez la señora Holland le miraba directamente a los ojos y sabía que esa mujer era realmente capaz de mandar que le arrancaran la cabeza a la niña para comprobar si seguía correteando sin ella. Era capaz de cualquier cosa.
– Quiero castigarla por haberse escapado. Quiero que sufra muchísimo, esa mocosa. Venga Berry, cógela.
Jim se volvió y vio a Berry que se acercaba subiendo las escaleras. La débil luz que había no le iluminaba aún la cara, así que parecía que no tuviera rostro, como si fuera una masa informe de maldad.
Adelaide agarró con más fuerza que nunca a Jim, que miraba a su alrededor desesperadamente para encontrar una salida. Pero no había ninguna.
– A quien quiere es a la señorita Lockhart, no a Adelaide -dijo él-. Quiere el rubí, ¿no es verdad? Adelaide no tiene ni la más remota idea de dónde está. Deje que se marche.
La única luz del húmedo muelle era el resplandor tenue de una lejana ventana; pero por un segundo, otra luz parecía resplandecer en los ojos de la señora Holland, que pasaron de Jim a Berry. El chico se volvió y vio al gigante levantando un bastón mientras se dirigía hacia ellos. Empujó a Adelaide detrás de él para protegerla.
– Inténtalo, amigo -dijo él, mirando fijamente a Berry con todo su atrevimiento. Jim tenía el bastón sobre su cabeza y opuso el brazo para protegerse, y toda la fuerza del bastón cayó sobre su codo. Casi se desmayó. Adelaide gritó, y vio cómo el gigante volvía a alzar el bastón; entonces Jim escondió la cabeza y el hombre le golpeó de nuevo violentamente. Berry lo apartó a un lado como si fuera una mosca y le propinó otro golpe con el terrible bastón, esta vez en el hombro. Jim, completamente aturdido por el dolor, casi no se daba ni cuenta de que se había caído al suelo.
Probó el sabor de la sangre y oyó gritar a la niña. Sabía que tenía que ayudarla; por esa razón había venido. Intentó mover la cabeza pero no pudo levantarse; sus brazos no le obedecían. Intentó vencer el dolor, pero se puso a llorar de impotencia. Adelaide le cogió, de la chaqueta, de la mano, del pelo; le cogía con fuerza y él no podía ni levantar los brazos para ayudarla… Berry la cogió del cuello con una mano y, con la otra, la separó de Jim. Adelaide boqueaba, intentando respirar; tenía los ojos fuera de las órbitas. El gigante gruñía como un oso, sus labios se abrían para mostrar unos enormes dientes rotos, sus ojos rojos brillaban y se le acercaban más, cada vez más. La tenía bien cogida y la levantó por encima de su cabeza.
– Déjala en el suelo -gritó Frederick Garland-. Déjala en el suelo ahora mismo, o te mato.
Berry se quedó parado. Jim volvió la cabeza de golpe. Frederick estaba allí de verdad, al lado del muro. Tenía la cara terriblemente masacrada, un ojo cerrado y la boca hinchada, una mejilla amoratada y ensangrentada y todo su cuerpo temblaba. La señora Holland seguía contemplando la escena sin moverse, tranquilamente
– ¿Cómo? -dijo Berry.
– Déjala en el suelo, o verás lo que es bueno -dijo Frederick.
– Creía que ya te había eliminado -dijo Berry.
– Estás perdiendo facultades, Berry -dijo la señora Holland-. Ve con cuidado, es un gallo de pelea, este tipo. Ya van cuatro veces que se cruza en mi camino. Lo quiero ver muerto, Berry. Tráeme a la niña.
Adelaide parecía un muñeco. Berry la dejó caer y la señora Holland la agarró al instante.
– Te matará, Fred -dijo Jim, agonizando.
– No podrá -dijo Frederick desafiante.
Entonces Berry corrió hacia el fotógrafo, y Frederick le esquivó. Jim estaba totalmente convencido de que Fred no podría salvarse, pero también sabía que era muy valiente.
Luego Frederick recibió un golpe en la cabeza y cayó al suelo, pero rodó hacia un lado y logró huir de las botas de Berry. «No tiene el bastón -pensó Jim-, debe de haberlo tirado al suelo al coger a Adelaide.» Mientras tanto Frederick consiguió apoyarse en el muro y barrer con las piernas a Berry.
El matón se desplomó como un árbol y Frederick, al instante, se lanzó sobre él, aporreándole, golpeándole, dándole patadas, intentando arrancarle los ojos y retorcerle los brazos, pero el fotógrafo estaba tan cansado y débil que su golpes eran como los de un niño. Berry levantó un brazo como si éste fuera una viga de roble y se quitó de encima a Frederick, tirándole hacia un lado. Jim reunió las últimas fuerzas que le quedaban y apoyó todo su peso sobre el brazo roto durante un instante, y se dio cuenta de que se había equivocado: sintió un dolor insoportable, inimaginable, y se desplomó. Se dio con la cabeza contra algo; era el bastón, pensó, y se desmayó.
Un momento después, Jim se despertó y vio que Frederick estaba de rodillas a sólo un metro, protegiéndose de una descarga de golpes que caían como rayos sobre sus hombros y cabeza. Fred también le golpeaba, pero fallaba tres golpes de cada uno que lograba dar. Estaba ya tan débil ahora, que sus puñetazos no hubiesen podido hacer daño ni a Adelaide. Jim se retorció e intentó alcanzar el bastón con el brazo bueno. «Voy a morir de dolor -pensó-, no puedo soportarlo… Pero mira a Fred… No parará, nada le puede parar… Es como yo, él es… es un buen tipo…»
– Fred, ¡cógelo! -gritó Jim, empujando el bastón lo suficiente para ponerlo a su alcance. Frederick lo sintió entre sus manos antes de que Berry viera lo que estaba sucediendo y el hecho de sentirlo parecía que le hubiese dado nuevas fuerzas. Lo cogió fuertemente, con las dos manos, y lo hincó en el estómago del gigante. Berry jadeó y Frederick le volvió a golpear, y se puso de pie, tambaleándose.
Estaba a casi un metro del borde del muelle. Frederick sabía que era su última oportunidad. Logró recuperar de su memoria lo que aún quedaba de sus clases de esgrima, se sostuvo en equilibrio y le atacó. Casi no podía ver; tenía los dos ojos inundados de sangre, pero sentía el bastón en las manos y oyó los gritos de Jim.
– ¡Así! ¡Así, Fred!
Golpeó a Berry otra vez y se limpió los ojos. Jim se lanzó a las rodillas del matón y se enredó en ellas, haciéndole caer, justo al borde del muelle. Frederick atacó de nuevo; Berry se levantó de rodillas y dirigió su puño hacia Jim, y le dio en la oreja. Jim se cayó, pero el gigante perdió el equilibrio. Frederick vio que había llegado su oportunidad y, con las últimas fuerzas que le quedaban, golpeó a Berry con el bastón.
Berry desapareció.
Jim aún estaba en el suelo, inmóvil. Frederick se dejó caer de rodillas y se sintió mareado, con náuseas. Luego, Jim se arrastró hasta el borde del muelle y miró hacia abajo. No se oía nada.
– ¿Dónde está Berry? -preguntó Frederick, con los labios hinchados y algunos dientes rotos.
– Allí abajo -dijo Jim.
Frederick se arrimó gateando hasta el borde. Había una plataforma de piedra, de un metro más o menos de ancho, al pie del embarcadero; Berry estaba tendido entre la plataforma y el barro. Tenía el cuello roto.
– Lo has conseguido -dijo Jim-. Lo hemos conseguido, le hemos matado.
– ¿Dónde está Adelaide?
Miraron a su alrededor. El muelle estaba vacío. Había parado de llover y los charcos brillaban por la luz tenue. Allí abajo, en el barro, las barcas más pequeñas empezaban a balancearse y luego, lentamente, se enderezaban definitivamente, como si se estuvieran levantando de sus tumbas; pero sólo era la marea, que estaba subiendo. Jim y Frederick estaban solos. Adelaide ya no estaba.
El Puente de Londres
Sally se despertó mucho más tarde. Las agujas del reloj de la cocina señalaban la medianoche y el fuego se había ido consumiendo. Trembler estaba dormido en la butaca. Todo seguía igual, excepto ella; había cambiado y, con ella, también el mundo entero había cambiado. Casi no podía creer lo que había descubierto… Eso lo explicaba todo.
Trembler se despertó, sobresaltado.
– ¡Dios mío, señorita! ¿Qué hora es?
– Medianoche.
– Ah… ¡Oh no! ¡Me he quedado dormido!
Ella asintió.
– No pasa nada.
– ¿Está bien, señorita? Lo siento muchísimo…
– No, no, tranquilo, estoy bien.
– Parece completamente conmocionada, como si hubiera visto un fantasma… Le prepararé un té. ¡Y pensar que le prometí que me quedaría despierto…! ¡Soy un patán, un estúpido!
Sally no le escuchaba. Trembler se levantó y le tocó el hombro.
– ¿Señorita?
– Tengo que encontrar el rubí. Tengo que encontrarlo.
Se levantó y se dirigió a la ventana; miró afuera distraída, golpeando suavemente el cristal con los dedos. Trembler se alejó, alarmado, mordiéndose el bigote. Entonces habló de nuevo.
– Señorita, espere a que el señor Frederick regrese…
Se oyó que alguien llamaba a la puerta. Trembler se levantó rápidamente para ir abrir y, un momento después, Rosa entraba en la cocina, muerta de frío, empapada y muy enfadada.
– ¿Por qué diantres teníais la puerta cerrada con llave? ¡Buf! ¡Qué noche! Y la casa medio vacía y ¡éramos unos cuantos!… Sally, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es este olor?
Arrugó la nariz, aún mojada, se secó la cara mientras miraba a su alrededor y vio las cenizas y las cerillas sobre la mesa.
– ¿Qué es esto? ¿No será opio?
Trembler volvió antes de que Sally pudiera hablar.
– Ha sido culpa mía, señorita Rosa -dijo rápidamente-. Yo permití que lo hiciera.
– ¿Y qué te ha pasado a ti? -Dejó caer su capa al suelo y se apresuró a mirar el ojo y la mejilla amoratados.
– ¿Pero qué diablos ha pasado? ¿Dónde está Fred?
– Adelaide no está -dijo Trembler-. La señora Holland vino con un tipo gigantesco y se la ha llevado. El señor Fred y ese chico, Jim, fueron a buscarla.
– ¿Cuándo?
– Hace horas.
– ¡Oh, Dios mío!… Sally, ¿por qué el opio?
– Tenía que hacerlo. Ahora debo encontrar el rubí, porque lo sé todo sobre esa piedra preciosa. Oh, Rosa, yo…
Su voz tembló, abrazó a Rosa y se puso a llorar. Rosa también la abrazó y, con suavidad, hizo que se sentara.
– ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué te preocupa?
Le acarició la cara con las manos, frías y húmedas. Sally movió la cabeza y se incorporó, secándose las lágrimas con la mano.
– Tengo que encontrar ese rubí como sea. Es la única forma de solucionar el problema. Tengo que solucionarlo…
– Espera aquí -dijo Rosa.
Subió las escaleras corriendo y volvió en menos de un minuto. Dejó caer algo encima de la mesa, algo pesado, envuelto en un pañuelo; algo que brillaba en los pliegues de lino.
– No me lo puedo creer -dijo Trembler.
Sally la miró completamente sorprendida.
– Fue Jim -explicó Rosa-. Él, ya sabes esas historias que siempre lee, creo que piensa como un novelista sensacional. Lo resolvió hace algún tiempo. Estaba en un pub, en Swaleness, parece… No puedo recordar los detalles, pero te lo ocultó porque pensó que tenía un maleficio y no quería que te causara ningún daño. ¿Sabes lo que piensa de ti, Sally? Te adora. Lo trajo el otro día y me lo dio porque pensó que yo sabría qué hacer con él. Me contó toda la historia justo antes de que me fuera al teatro…, por eso no tuve tiempo de explicártelo antes. Es a Jim a quien tienes que estarle agradecida. De todas formas…, aquí está.
Sally alargó la mano y abrió el pañuelo. En el centro de aquella blancura arrugada se encontraba una cúpula de sangre, una piedra del tamaño de la articulación superior de un dedo pulgar, que contenía todas las tonalidades de rojo que podían existir en el mundo. Parecía que atraía la luz de la lámpara, que la aumentaba y la cambiaba, que la expulsaba luego como si fuese una especie de calor visible; y dentro escondía el reluciente e indescriptible paisaje hipnótico de cavernas, barrancos, abismos, que tanto había fascinado al comandante Marchbanks. Sally sintió que su cabeza flotaba y que se le cerraban los ojos. Entonces envolvió con su mano la piedra. Era dura, pequeña, fría. Se levantó.
– Trembler -dijo Sally-, coge un taxi ahora mismo y ve al Muelle del Ahorcado. Dile a la señora Holland que tengo el rubí y que me encontraré con ella en el Puente de Londres, dentro de una hora. Eso es todo.
– Pero…
– Te daré el dinero. Hazlo, Trembler. Tú… te quedaste dormido durante la Pesadilla; te lo ruego, hazme este favor.
Sally se horrorizó cuando acabó de decirlo. Odiaba haberle hecho recordar su error. Trembler inclinó la cabeza y se puso el abrigo.
Rosa se levantó de un salto.
– Sally… ¡No lo hagas! ¡No debes! ¿Qué pretendes hacer?
– Ahora no te lo puedo explicar, Rosa. Pero pronto lo haré. Pronto entenderás por qué tengo que verla.
– Pero…
– Por favor, Rosa, confía en mí. Esto es muy importante, lo único importante, no puedes entenderlo… Yo no lo podía entender tampoco antes…
Sally señaló las cenizas de opio y se estremeció.
– Al menos déjame venir contigo -dijo Rosa-. No puedes ir sola. Cuéntamelo por el camino.
– No. Quiero verla a solas. Trembler, tampoco tú puedes venir. Dile solamente que acuda a la cita.
Trembler alzó la vista con sentimiento de culpabilidad, asintió y se marchó.
Rosa siguió:
– Te dejaré sola en el puente, pero iré hasta allí contigo. Creo que estás loca, Sally.
– No lo sabes… -empezó a decir Sally, y negó con la cabeza-. De acuerdo. Gracias. Pero prométeme que me dejarás sola cuando tenga que hablar con ella. Me tienes que prometer que no vas a interponerte, pase lo que pase.
Rosa asintió.
– Muy bien -dijo ella-. Me muero de hambre. Me comeré un bocadillo por el camino.
Rosa cortó una rebanada de pan y la untó generosamente con mantequilla y mermelada.
– Ya estoy preparada para cualquier cosa. Y también completamente empapada. Estás loca, loca de remate. Eres una lunática. Venga, tenemos un largo camino andando.
Sally oyó los relojes de la ciudad cuando daban la media: la una y media. Caminaba lentamente haciendo eses, sin hacer caso de los pocos peatones que había por la calle ni de los taxis que, con menos frecuencia, pasaban de vez en cuando.
Un policía la paró en una ocasión y le preguntó si se encontraba bien, evidentemente pensando que era otra de las pobres desgraciadas que creían que el río iba a ser la solución a todas sus penas; pero ella sonrió, le tranquilizó y el policía siguió su camino.
Pasó un cuarto de hora. Un taxi llegó a la parada donde éstos se cogían, al principio del puente, el que daba al norte, pero nadie bajó. El conductor se echó el abrigo por encima de los hombros y echó una cabezada, esperando a que llegara algún pasajero.
El río seguía su curso por debajo de ella. La muchacha se fijó en la marea, que subía, haciendo que los barcos también se elevaran, atados a los dos lados de las orillas, con sus luces de situación brillando. Unos instantes después escuchó el motor de una lancha de vapor de la policía, desplazándose río abajo desde del puente de Southwark. Sally observó cómo se acercaba y desaparecía por debajo de sus pies, y entonces se dirigió al otro lado del puente para ver cómo volvía a aparecer y seguía su trayectoria hacia abajo, lentamente, pasando por delante de la sombra obscura de la Torre de Londres y virando, al final, hacia la derecha. Se preguntó si la abarrotada orilla que tenía a su izquierda era Wapping, y si era así, cuál de esos negros muelles escondía la Pensión Holland.
El tiempo transcurrió; empezaba a hacer más frío. Los relojes dieron la hora otra vez.
Y entonces una figura apareció bajo la lámpara de gas, en el extremo norte del puente, una figura rechoncha y regordeta, vestida de negro.
Sally se enderezó y empezó un bostezo que se quedó a medio camino. Estaba de pie justo en medio del puente, para poder ser bien vista y, tras un momento de duda, la figura se dirigió hacia ella. Era la señora Holland. Sally la podía ver claramente. Incluso a esa distancia, los ojos de la vieja parecía que brillaran. Se iba acercando cruzando tramos de sombra y luz mientras avanzaba, cojeando un poco, respirando con dificultad, con una mano en la cintura, decidida, sin parar en ningún momento.
Avanzó hacia Sally y se quedó a tan sólo tres metros. El sombrero ladeado que llevaba la anciana ensombrecía la parte superior de su cara, dejando sólo al descubierto la barbilla y la boca. Movía la boca sin parar como si estuviera masticando algo pequeño y resistente. Pero aun así sus ojos seguían resplandeciendo en la obscuridad.
– ¿Y bien, cariño? -dijo la vieja, por fin.
– Usted mató a mi padre.
Los labios de la señora Holland se abrieron un poco, dejando ver su gran dentadura. Una lengua como de cuero, puntiaguda, se arrastró sobre todos esos dientes y se la recolocó.
– Bueno, bueno -dijo ella-. No puedes hacer tales acusaciones, señorita.
– Lo sé todo. Sé que el comandante Marchbanks… que el comandante Marchbanks era mi padre. Lo era, ¿verdad?
La señora Holland no respondió.
– Y me vendió, ¿verdad? Me vendió al capitán Lockhart, el hombre que creía… el hombre que creía que era mi padre. Me vendió a cambio del rubí.
La señora Holland permanecía inmóvil y en silencio.
– Porque el Maharajá regaló el rubí a mi… al capitán Lockhart como pago por protegerle durante el Motín. Es cierto, ¿verdad?
La vieja mujer asintió lentamente.
– Por eso los rebeldes creían que el Maharajá estaba ayudando a los británicos. Y mi p… y el capitán Lockhart dejó al comandante Marchbanks vigilando al Maharajá en… en algún lugar obscuro…
– En los sótanos de la Residencia Oficial del Representante del Gobierno Inglés en las Colonias -dijo la señora Holland-. Con algunas mujeres y niños.
– Y el comandante Marchbanks había estado fumando opio, y tuvo miedo, y huyó, y mataron al Maharajá y cuando volvió con mi… con el capitán Lockhart… se pelearon. El comandante Marchbanks le reclamó el rubí. Tenía deudas y no las podía pagar…
– El opio. ¡Qué pena! Fue el opio lo que le mató.
– ¡Usted le mató!
– Bueno, bueno. Quiero que me des el rubí, niña. Por eso he venido. Tengo derecho a recuperarlo.
– Se lo puede quedar… cuando me haya contado el resto de la historia. La verdad.
– ¿Y cómo sé que lo tienes?
Como respuesta, Sally sacó el pañuelo del bolso y lo puso sobre el parapeto, bajo la luz de gas. Luego desenvolvió el rubí para que quedara, rojo sobre blanco, justo en el centro del amplio borde de piedra del puente. La señora Holland dio involuntariamente un paso hacia delante.
– Un paso más y lo echo al río -dijo Sally-. Quiero la verdad. Ahora sé lo suficiente para poder juzgar si me está mintiendo. Quiero saber toda la verdad.
La señora Holland se puso frente a ella de nuevo.
– De acuerdo -dijo ella-. Tienes razón. Volvieron y encontraron al Maharajá muerto y Lockhart tiró al suelo a Marchbanks de un puñetazo por ser un cobarde. Entonces oyó a un niño que lloraba. Eras tú. La esposa de Marchbanks había muerto, una pobre mujer enfermiza. Lockhart dijo: «¿Esta pobre niña va a crecer con un cobarde como padre? ¿Un cobarde y un fumador de opio? Coge el rubí -dijo él-. Cógelo y desaparece, pero dame a la niña…».
La señora Holland dejó de hablar. Sally oyó los pesados pasos del policía que volvía.
Ninguna de las dos se movió; el rubí estaba en el parapeto, a plena vista. El policía se detuvo.
– ¿Todo va bien, señoras?
– Sí, gracias -dijo Sally.
– Una mala noche para estar fuera de casa. Podría ser que lloviera más, y no me extrañaría demasiado.
– A mí tampoco me sorprendería -dijo la señora Holland.
– Yo en su lugar me iría a casa. No me quedaría aquí fuera si no tuviera la obligación. Bueno, sigo con la ronda.
Se tocó el casco y siguió su camino.
– Continúe -dijo Sally.
– Así que Marchbanks cogió a la niña, que eras tú, de la cuna y se la dio a Lockhart. El opio y las deudas se arremolinaban en su cabeza. Y se embolsó el rubí y… eso es todo.
– No, no es todo. ¿Qué dijo la esposa de Lockhart?
– ¿Esposa? Él nunca tuvo esposa. Estaba soltero.
Así, la madre de Sally desapareció del mapa de repente. Borrada de un solo golpe; y era el peor golpe de todos, darse cuenta de que esa maravillosa mujer nunca había existido. Sally dijo con voz temblorosa:
– Pero tengo una cicatriz en el brazo. Una bala…
– No fue una bala: fue un cuchillo. El mismo cuchillo que mató al Maharajá, que su alma se pudra. Te iban a matar, sólo que los interrumpieron.
Sally se sintió débil.
– Venga, siga -dijo ella-. ¿Y usted? ¿Cómo entra usted en la historia? No olvide que sé una parte de la historia y, si no me dice la verdad…
Sally tironeó ligeramente la punta de su pañuelo. Era mentira: no tenía ni idea de cómo la señora Holland estaba implicada en la historia, pero observando el sobresalto de la vieja mujer cuando vio que acercaba la mano al rubí, Sally supo que conseguiría saber la verdad.
– A través de mi marido -dijo con voz ronca-. Horatio. Era soldado del Regimiento y se enteró de algo.
– ¿Cómo? -preguntó Sally, y empujó la piedra más hacia el borde del parapeto.
– Estaba allí abajo -dijo la señora Holland rápidamente, retorciéndose las manos con ansiedad-. Lo vio y se enteró de todo. Y después volvió a casa…
– Lo chantajeaba. Al comandante Marchbanks, mi verdadero padre. Le robó todo, ¿verdad?
– Él estaba avergonzado. Avergonzado, con una profunda amargura en su interior. Y no quería que nadie se enterara de lo que había hecho. ¡Vender a su propia hija por una joya! Algo espantoso.
– ¿Por qué odiaba a mi… al capitán Lockhart? ¿Qué es lo que le había hecho? ¿Por qué me quiere matar a mí?
La señora Holland apartó de golpe los ojos del rubí. ;
– Rebajó a mi Horatio a soldado raso -dijo ella-. Era sargento. Yo estaba orgullosa de eso. Convertirse en soldado raso de nuevo… fue una crueldad.
Su voz vibraba con un tono que mostraba injusticia.
– ¿Y por qué dice que el rubí es suyo? Si el Maharajá se lo dio al capitán Lockhart y él se lo dio al comandante Marchbanks, ¿qué derecho tiene usted sobre el rubí?
– El rubí me pertenece con más derecho que a todos vosotros. Me lo había prometido él mismo veinte años antes, el muy bastardo mentiroso. Me lo prometió.
– ¿Quién? ¿Mi padre?
– No… ¡el Maharajá!
– ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué?
– Se había enamorado de mí.
Sally se echó a reír. La idea era absurda; la vieja mujer se lo estaba inventando todo. Pero la señora Holland agitó el puño con furia y dijo como silbando:
– ¡Es verdad! Y Dios sabe que he hecho un trato contigo, señorita: la verdad a cambio del rubí, y ésta es la pura verdad ante Dios. Ahora me ves vieja y fea, pero veinte años antes del Motín, antes de casarme, era la chica más hermosa de todo el norte de la India. La bella Molly Edwards, me solían llamar. Mi padre era herrero de la compañía en Agrapur, un humilde trabajador civil, pero todos le venían a presentar sus respetos, los oficiales, y me echaban miraditas, y no sólo los oficiales lo hacían. El mismo Maharajá se enamoró de mí, maldito sea. ¿Sabes lo que quería?… Estaba completamente enamorado de mí, y yo le decía que no sacudiendo la cabeza, una cabeza llena de rizos negros… Tú piensas que eres guapa; pero comparada con lo hermosa que yo era antes, sólo eres una triste sombra de lo que fui. Tú no eres nada de nada. Nunca podrías compararte conmigo. Bueno, el Maharajá me prometió el rubí, así que cedí a sus deseos. Y a cambio, después él se rió y me echó de palacio; y nunca volví a ver el rubí hasta aquella noche en los sótanos de la Residencia…
– ¡Entonces fue usted quien lo vio todo! ¡Y no su marido!
– ¿Y qué más da ahora? Sí, lo vi todo. Más que eso: dejé entrar a los hombres que le mataron. Y entonces me reí yo, mientras él moría…
Sonrió mientras recordaba esa escena. Sally no podía ver nada de la belleza que esa mujer aseguraba haber tenido. No había quedado absolutamente nada…, nada más que crueldad y vejez. Y a pesar de todo Sally la creyó, y sintió pena…, hasta que recordó al comandante Marchbanks y su extraña y tímida amabilidad el día que se conocieron, la forma en que la había mirado… Era su hija… No, no sintió pena.
Sally cogió el rubí.
– ¿Es toda la verdad?
– Todo lo que importa. Dámelo…, es mío. Mío antes que tuyo, antes que de tu padre, antes de que fuera de Lockhart. Fui comprada por esa piedra, como tú. Las dos, compradas por un rubí… Ahora dámelo.
– Yo no lo quiero -dijo Sally-. Sólo nos ha traído muerte y desgracias. Mi padre quería que yo lo tuviera y no usted, pero yo no lo quiero. Se lo doy. Y si lo quiere -la chica alzó el brazo-, vaya a buscarlo.
Y lo lanzó por encima del parapeto. La señora Holland se quedó petrificada como una estatua.
Las dos oyeron el débil sonido, allá abajo, de la piedra chocando contra el agua; y entonces la señora Holland se volvió como loca.
Primero rió y sacudió la cabeza como una niña pequeña mientras se acariciaba el pelo con satisfacción, como si en lugar de un sombrero roñoso y viejo tuviera una cabellera preciosa de rizos brillantes y obscuros. Entonces dijo:
– Mi belleza. Mi bonita Molly. Tendrás un rubí por tus bellos brazos, por tus ojos azules, por tus rojos labios…
Entonces la dentadura postiza se le cayó. La vieja no se dio cuenta, pero sus palabras ahora eran incomprensibles. Y el sombrero se le ladeó, tapándole la mitad de la cara. Apartó a Sally de un golpe y, como pudo, se subió al parapeto. Se tambaleó por unos instantes. Sally, horrorizada, tendió la mano, pero sólo agarró el aire mientras la mujer se precipitaba al vacío.
Cayó sin gritar. Sally se tapó los oídos con las manos; pero más que oír el impacto, lo sintió en su interior.
La señora Holland estaba muerta.
Sally cayó de rodillas y empezó a llorar.
En el extremo norte del puente, el conductor de un taxi dio un golpecito al caballo con el látigo, sacudió las riendas y el vehículo empezó a moverse.
Se acercó a paso tranquilo a lo largo de la calzada y se paró al lado de Sally. Aún estaba llorando; levantó la mirada, pero sus ojos estaban cegados por la neblina de sus lágrimas. El rostro del conductor estaba escondido; el pasajero, si es que había alguno, no se veía.
Se abrió la puerta. Una mano se apoyó en el tirador, una gran mano morena con pelos rubios en el dorso y en los nudillos. Una voz que nunca antes había oído le dijo:
– Por favor entre en el carruaje, señorita Lockhart. Tenemos que hablar.
Se levantó, muda, pero aún con algunos sollozos, que le salían de forma automática: se había quedado absolutamente estupefacta.
– ¿Quién es usted? -logró preguntar la chica.
– Tengo muchos nombres. Hace poco visité Oxford bajo el nombre de Eliot. El otro día tuve una cita con el señor Selby, y el nombre que utilicé fue Todd. En Oriente a veces me conocen como Ah Ling; pero mi verdadero nombre es Hendrik van Eeden. Entre en el taxi, señorita Lockhart.
No tenía otra opción y la chica obedeció. Él cerró la puerta y el taxi se puso en marcha.
El Muelle de las Indias Orientales
Sally tenía bien sujeto el bolso sobre sus piernas. Dentro, cargada, llevaba la pistola que había comprado para el enemigo invisible. Y aquí estaba… Notó que el carruaje giraba a la derecha, dejaba el puente y se desplazaba hasta el Lower Thames Street, hacia la Torre. Se sentó temblando en un rincón, casi sin poder respirar, aterrorizada.
El hombre no le dijo nada, permaneció quieto. Podía sentir que sus ojos se clavaban sobre ella y se le ponía la piel de gallina. El coche giró a la izquierda y se desplazó a través de un laberinto de callejones, poco iluminados.
– ¿Hacia dónde vamos? -preguntó Sally con un hilo de voz.
– Al Muelle de las Indias Orientales-respondió el caballero-. Y entonces podrás irte o quedarte.
Su voz era suave y ronca. No se le distinguía ningún acento en particular, pero articulaba cada palabra detenidamente, como si intentara recordar su pronunciación exacta.
– No lo entiendo -dijo la chica.
Él sonrió.
Sally apenas podía ver su rostro, débilmente iluminado de forma intermitente por las luces de las lámparas de gas mientras el taxi recorría las calles. Era ancho y afable, pero sus ojos, brillando misteriosamente, la examinaban de pies a cabeza poco a poco. Sally sintió una sensación extraña, como si la estuviera tocando, y se encogió en su rincón y cerró los ojos.
El taxi dobló a la derecha por Commercial Road. El hombre encendió un puro y el vehículo se llenó de humo; la chica se estaba mareando y sintió ganas de vomitar.
– Por favor -dijo Sally-, ¿puedo abrir la ventana?
– Lo siento muchísimo -dijo el hombre-. ¡Qué poco considerado por mi parte!
Abrió la ventana y tiró el puro. Sally deslizó la mano dentro del bolso, en ese momento, pero él se volvió antes de que ella hubiese encontrado la pistola. Los dos permanecían en silencio. Sólo se oía el ruido de las ruedas en la calle y el repiqueteo de los cascos del caballo.
Pasaron algunos minutos. La chica miró por la ventana. Estaban atravesando la Cuenca de Limehouse, en el Canal de Regent, y vio los mástiles de los barcos y el resplandor del brasero de los vigilantes nocturnos. Luego continuaron hacia East India Dock Road.
En alguna parte, en la noche, no muy lejos de allí, estaba Madame Chang… ¿La hubiera ayudado si Sally la hubiese podido encontrar? Pero Sally nunca hubiera recordado cómo llegar hasta allí.
Su mano volvió a deslizarse muy lentamente dentro del bolso y esta vez encontró la pistola. Estaba muy preocupada, porque había estado lloviendo con mucha intensidad mientras iba al Puente de Londres, y el bolso estaba empapado. «Por favor, que la pólvora no se haya mojado…»
Transcurrieron aún diez minutos más en silencio y el taxi giró por una calle estrecha con una fábrica a un lado y un muro alto en el otro. La única luz que había provenía de una solitaria lámpara de gas, en la esquina de la calle. El taxi se apartó a un lado y se detuvo. Van Eeden se apoyó en la ventanilla y pagó al conductor. Sin decir ni una palabra, el conductor descendió y desenganchó el caballo. Sally sintió cómo el taxi se balanceaba mientras el conductor bajaba, oyó el tintineo de los arreos y una pequeña sacudida cuando dejaba los ejes en el suelo. Y luego oyó el suave repiqueteo de los cascos del caballo alejándose, doblando la esquina. Y entonces todo quedó en silencio de nuevo.
Sally había encontrado la pistola. Estaba apuntando hacia ella misma y, simulando que cambiaba de posición, dio la vuelta al bolso y la cogió por la empuñadura. Todo estaba tan húmedo…
– No tenemos más de media hora -dijo Van Eeden-. Hay un barco más allá del muro que va a zarpar cuando suba la marea. Puedes venir, viva, o puedes quedarte aquí, muerta.
– ¿Para qué me quiere, a mí?
– Oh, por supuesto -dijo él-. ¿Hace falta explicártelo? Ya no eres una niña.
Sally sintió frío.
– ¿Por qué mató a mi padre? -preguntó la chica.
– Porque se estaba inmiscuyendo en los negocios de mi sociedad.
– Las Siete Bendiciones.
– Exacto.
– Pero ¿cómo puede pertenecer a una sociedad secreta china? ¿No es usted holandés?
– Oh, sí, sólo en parte. El destino ha hecho que me parezca más a mi padre que a mi madre. Pero eso no importa. Mi madre era la hija de Ling Chi, que se ganaba la vida de una forma tradicional y respetable, llamémoslo «piratería». Me parece que fue lo más natural del mundo seguir el ejemplo de mi ilustre abuelo. Yo tenía todas las ventajas de una educación europea, así que obtuve un trabajo como agente de una empresa reconocida que se dedicaba al transporte de mercancías, y más tarde llegué a una serie de acuerdos beneficiosos para ambas partes
– ¿Ambas partes?
– La empresa de Lockhart & Selby y la sociedad Las Siete Bendiciones. El opio era el enlace. Tu padre se negó a aceptarlo; una política, a mi entender, con poca previsión y sin sentido, y eso le llevó a la muerte. No, a mí me satisfacía mucho el acuerdo al que había llegado, y me sentí muy contrariado cuando tu padre intentó arruinarlo todo.
– ¿Cuál era ese acuerdo? -preguntó Sally, intentando ganar tiempo. Su pulgar estaba sobre el percutor de la pistola; ¿podría secar la pólvora el calor de su mano? ¿Y el cañón? ¿Resistiría cuando disparara de verdad?
– El mejor opio -continuó Van Eeden- viene de la India, cultivado bajo la supervisión del Gobierno británico, y lleva un sello oficial, una especie de molde, para moldear la resina en tabletas reglamentarias con la aprobación y la bendición de Su Majestad. Todo muy civilizado. Pero esto exige que se venda con rapidez y a un precio elevado.
»Desgraciadamente, tu padre no quería meterse en ese negocio, así que yo ya no podía sacar ningún provecho de Lockhart & Selby.
»Así pues, bajo el nombre de Ah Ling, he interceptado barcos cargados de opio de la India. No se tarda más de una mañana en convencer a la tripulación de que colabore. Por la tarde se transfiere el cargamento a mi junco. Y durante una agradable noche, se hunde el barco y nos vamos.
– Y entonces Lockhart & Selby recogían el opio robado y lo vendían, supongo -dijo Sally-. Muy ingenioso. Buen trabajo.
– Demasiado obvio. Se hubiera descubierto tarde o temprano. No, ahora viene lo más bello de mi plan. Por un golpe de suerte, mi sociedad consiguió una de esas matrices tan valiosas del Gobierno británico. Así, con la ayuda del sello y una fábrica en Penang, junto con opio de baja calidad procedente de las colinas, transformaba un cargamento de una nave en tres o cuatro cargamentos, todos sellados, certificados y transportados por una compañía tan respetable como Lockhart & Selby.
– Lo adulteráis… ¿Y qué les pasa a los que fuman el opio?
– Mueren. Pero los que consumen nuestro opio, mueren más rápido, lo que es una bendición para ellos. Tu padre fue muy imprudente al decidir intervenir; me dio muchos quebraderos de cabeza. Estaba en Penang como Hendrick van Eeden; tuve que convertirme en Ah Ling y llegar a Singapur antes que tu padre… Sumamente difícil. Pero los dioses me han sido favorables. Todo está a punto de llegar a su fin.
Cogió el reloj del bolsillo de su chaleco.
– En el momento justo -dijo Van Eeden-. Y bien, señorita Lockhart, ¿se ha decidido ya? ¿Viene, o se queda?
Sally bajó la mirada y vio, horrorizada, el filo de un cuchillo sobre las piernas del hombre. Brillaba por la tenue luz que procedía del embarcadero que había detrás del muro. Su voz era suave y penetrante, como si hablara a través de un trozo de fieltro, y la chica notó que empezaba a temblar. «No, no, quieta, para de temblar», se dijo a sí misma. Pero esta vez no se trataba de un blanco en la pared, sino de un hombre, y el disparo le mataría…
Hizo retroceder el percutor con el pulgar. Se oyó un suave die imperceptible.
Van Eeden se inclinó hacia ella y acarició su mano brevemente. Ella la apartó, pero él fue más rápido: le tapó la boca con una mano, mientras con la otra le ponía el cuchillo sobre el pecho. La mano que tenía en la boca, perfumada, le provocó náuseas, empujó el bolso y lo situó entre ellos dos, apuntando a unos pocos centímetros del tórax del hombre. Sally oía su respiración. Estaba mareada del miedo que tenía.
– ¿Y bien? -dijo él con suavidad.
Y entonces apretó el gatillo.
La explosión hizo temblar el coche. El impacto separó a Van Eeden de la chica, echándole contra el asiento. El cuchillo cayó de sus manos y se las llevó al pecho. Abrió la boca una o dos veces, como si intentara decir algo. Luego se deslizó hacia el suelo y se quedó inmóvil.
Sally abrió la puerta y salió corriendo, sin mirar atrás, huyendo de lo que había hecho. Lloraba, temblaba, estaba muerta de miedo…
No podía ver hacia dónde se dirigía. Se oyeron unos pasos que se le acercaban, por detrás, corriendo, persiguiéndola.
Alguien estaba llamándola por su nombre. Ella gritó: «¡No! ¡No!» y no paró. Se dio cuenta de que aún tenía la pistola en la mano, la lanzó lejos, con expresión de odio. El arma rebotó encima de los adoquines mojados y desapareció por la alcantarilla.
Una mano le cogió el brazo.
– ¡Sally! ¡Para! ¡Sally, no! ¡Escucha! ¡Mírame, soy yo! Cayó al suelo y dejó salir de golpe todo el aire que se había acumulado en sus pulmones. Volvió la cabeza, miró hacia arriba y vio a Rosa.
– ¡Rosa…, oh, Rosa!, ¿qué he hecho? Se aferró a ella y se echó a llorar. Rosa la estrechó entre sus brazos con fuerza y la acunó como a un bebé, arrodillándose, sin preocuparse del asqueroso desagüe.
– Sally, Sally… Oí un disparo y… ¿Estás herida? ¿Qué has hecho?
– Le he ma… ma… matado. Le he matado. He sido yo. Y entonces empezó a llorar con más intensidad. Rosa la abrazó aún más fuerte y le acarició el pelo.
– ¿Estás… lo hiciste…, estás segura?-dijo ella, mirándola.
– Le disparé, Rosa -dijo Sally, con la cara apoyada en su cuello.
– Porque él iba a… iba a matarme, y… tenía un cuchillo. Ha matado a tanta gente. Mató a mi… oh, Rosa, ¡no le puedo llamar capitán Lockhart! Le quería mucho… Era mi padre, a pesar de todo, mi papá…
La desesperación de Sally se le contagió y Rosa también se puso a llorar. Sally no podía hablar. Pero, al final, Rosa la ayudó a levantarse.
– Escucha, Sally -dijo ella-, tenemos que encontrar a un policía. Tenemos que hacerlo… No digas que no…, debemos hacerlo. Ahora todo ha ido demasiado lejos. Y con la señora Holland y todo… No debes preocuparte. Se ha acabado todo. Pero ahora que ha terminado, debemos ir a la policía. Yo sé lo que sucedió…, puedo testificar a tu favor. No tendrás problemas.
– No sabía que estabas allí -dijo Sally con un hilo de voz, ya en pie, mirando su capa y su falda, que estaban sucias de barro.
– ¿Cómo te hubiera podido dejar sola, así, sin más? Me subí a otro taxi y os seguí. Gracias a Dios que había otro en la parada. Y cuando oí el disparo…
Ella movió la cabeza de un lado a otro; y entonces oyeron el sonido del silbato de algún policía.
Sally la miró.
– Procede del carro… -dijo ella-. Han debido de encontrarlo. Vamos…
La torre del reloj
Extraños sucesos en el Muelle de las Indias Orientales
MISTERIOSO TAXI VACIO
UN DISPARO EN LA NOCHE
Un inexplicable y misterioso suceso tuvo lugar cerca del Muelle de las Indias Orientales durante la madrugada del pasado martes.
El agente de policía Jonás Torrance, un experto agente de reputación intachable, estaba haciendo la ronda en el área del muelle cuando, aproximadamente a las dos y veinte, oyó un disparo.
Se apresuró a hacer un registro de la zona y en cinco minutos encontró un taxi, al parecer abandonado, en East India Dock Wall Road. No había ningún rastro del caballo o del conductor, pero cuando el agente miró dentro del vehículo, encontró indicios de una violenta pelea.
El suelo y el asiento estaban inundados de sangre. El agente Torrance estimó que la cantidad de sangre encontrada equivalía a un litro y medio o más.
En un examen más minucioso del taxi se encontró un cuchillo, como los que usan los marineros, bajo uno de los asientos. La hoja estaba afiladísima, pero no tenía rastros de sangre.
El agente fue en busca de refuerzos y se realizó una búsqueda en las calles adyacentes, pero no se pudo descubrir nada más. En estos momentos el caso sigue siendo un misterio.
– Intentamos decírselo -dijo Sally-. ¿Verdad, Rosa?
– Se lo dijimos hasta cuatro veces y él no nos escuchaba. ¡Ni una palabra entraba en su mollera! Al final nos ordenó que nos fuéramos y dijo que le estábamos estorbando, que no le dejábamos hacer su trabajo.
– Se negó a creerlo.
– Es un «experto agente de reputación intachable» -dijo Frederick-. Al menos es lo que dice en el periódico. Creo que tenía todo el derecho del mundo de echaros de allí, no sé de qué os quejáis. ¿Verdad, Bedwell?
Estaban sentados alrededor de la mesa, en Burton Street. Habían pasado tres días; el reverendo Bedwell había venido de Oxford para saber qué había pasado y había aceptado quedarse a cenar con ellos. Rosa también estaba allí, porque la obra de teatro en la que actuaba se había cancelado: el productor había perdido la paciencia antes de recuperar la inversión inicial y entonces la chica se había quedado sin trabajo. Sally sabía que los ingresos que tenían en Burton Street se resentirían por ello, pero no dijo nada.
El reverendo Bedwell primero pensó antes de responder a la pregunta de Frederick:
– Me parece que hiciste bien en ir directamente a la policía -dijo él-. Era lo que debías hacer, sin lugar a dudas. Y se lo intentasteis decir… ¿cuántas…? ¿Cuatro veces?
Rosa asintió:
– Pensó que estábamos locas y que le hacíamos perder el tiempo.
– Entonces creo que hicisteis lo que debíais, y su respuesta nos demuestra que la justicia está ciega. El desenlace es justo; le disparaste en defensa propia, al final y al cabo, y es un derecho que todos tenemos. ¿Y no hay rastro del hombre?
– Nada -respondió Frederick-. Quizá haya encontrado el camino hacia el barco, o esté muerto, o rumbo a Oriente en este momento.
Bedwell asintió.
– Bien, señorita Lockhart, creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer y que debería tener la conciencia tranquila.
Frederick dijo en voz baja:
– ¿Y la mía? Intenté matar a ese rufián de la señora Holland. De hecho, le dije que lo haría. ¿Eso es asesinato?
– Si la has querido matar en defensa de otra persona, tus acciones están justificadas. En cuanto a tus intenciones… eso, no puedo juzgarlo. Tendrás que vivir sabiendo que intentaste matar a un hombre. Pero yo mismo me peleé a puñetazo limpio con ese tipo y no me puedo juzgar con demasiada severidad.
La cara de Frederick estaba totalmente cubierta de moretones. Tenía la nariz rota y tres dientes menos; y le dolían tanto las manos que aún le costaba muchísimo coger cualquier cosa.
Sally, al verle así, se puso a llorar. Ahora se ponía a llorar por cualquier cosa.
– ¿Cómo se encuentra el jovenzuelo? -preguntó Bedwell.
– ¿Jim? Tiene un brazo roto, los ojos morados y una colección de moretones. Pero le tendrías que atacar con toda una caballería y un obús o dos para hacerle daño de verdad. Lo que más me preocupa es que ha perdido su trabajo.
– La empresa ha cerrado -dijo Sally-, Está en la ruina total. Hay un artículo sobre la empresa en el periódico de hoy.
– ¿Y la chiquilla?
– No se sabe nada -dijo Rosa-. Ni una palabra. Ni rastro. Hemos buscado por todas partes…, hemos ido a todos los orfanatos. Ha desaparecido.
No dijo lo que todos temían.
– Mi pobre hermano le tenía mucho cariño -dijo el clérigo-. Ella le mantenía vivo en ese horrible lugar… Bien, bien; debemos tener esperanza. Y en cuanto a usted, señorita Lockhart… bueno, ¿debería llamarla señorita Lockhart o señorita Marchbanks?
– Me he llamado Lockhart durante dieciséis años. Y cuando oigo la palabra padre, pienso en el señor Lockhart. No sé cuál es mi estado legal o lo que pueden hacer los rubíes en los tribunales… Así que soy Sally Lockhart y trabajo para un fotógrafo. Y eso es todo lo que importa ahora mismo.
Pero no. Pasó una semana y Adelaide aún no había aparecido, a pesar de las caminatas interminables de Trembler, que la buscó por todas las calles y rincones de la ciudad, preguntando por ella en colegios, asilos y fábricas. Además, Rosa no encontraba otro trabajo y, aún peor: la obra para la que había estado ensayando tampoco se representó. En ese momento no tenían más ingresos que los que procedían de las ventas de la tienda, y esa situación era casi la peor de todas; habían empezado a darse a conocer por sus imágenes estereográficas y necesitaban desesperadamente producirlas antes de que el público perdiera el interés. Pero no tenían dinero para invertir en el material necesario. Sally trató de llegar a acuerdos con un proveedor tras otro, pero ninguno de ellos les daba papel y productos químicos a crédito.
Reclamó, suplicó, explicó la situación utilizando al máximo su poder de persuasión, pero no consiguió casi nada. Una empresa les dejaba papel de revelado, pero no lo suficiente; ése fue su único logro.
En cuanto a la empresa impresora que iba a producir las estereografías, se negaron a pagar nada por adelantado y los derechos sobre las fotografías se saldarían en el futuro, según las expectativas de venta, pero no en esos momentos. En algún momento Sally tuvo que impedir que Frederick vendiera la cámara del estudio.
– Nunca vendas tus instrumentos de trabajo -le dijo-. No lo hagas por nada del mundo. ¿Cómo diablos vamos a recuperarlo? ¿Qué vamos a hacer cuando crezcamos si tenemos que invertir los primeros ingresos que consigamos en volver a comprar el equipo que nunca hubiéramos debido vender?
Frederick comprendió que tenía razón y la cámara se quedó en el estudio. De vez en cuando hacía algún retrato, pero el negocio con el que todos estaban tan ilusionados iba muriendo.
Sally sabía que tenía el dinero necesario para salvarlo todo. Pero también sabía que si intentaba utilizarlo, el señor Temple la encontraría y le pararía los pies, y lo perdería todo. Finalmente, una fría mañana de finales de noviembre, llegó una carta de Oxford.
Estimada Srta. Lockhart:
Debo pedirle que perdone mi poca memoria. Le escribo por la conmoción que me ha causado la muerte de mi pobre hermano y los trágicos sucesos que hemos sufrido todos. Sé que intenté mencionarlo el otro día que vine, pero se me olvidó, y sólo cuando llegué a Oxford me vino de nuevo a la mente.
Se acordará que su padre -es decir, el capitán Lockhart- le dio un mensaje a mi hermano para usted. El día de su muerte, mi hermano escribió algo en un trozo de papel, con la intención de enviárselo. Lo que nunca mencionó fue la parte final del mensaje, que, en su confusión, no había logrado recordar. Era muy corto, sólo estas palabras: «Dile que mire debajo del reloj».
No me dio más explicaciones, pero me aseguró que usted sabría lo que significaba el reloj. Eso era todo lo que Matthew recordó, pero insistió en que se lo escribiera y se lo contara. Ciertamente lo escribí, pero me olvidé de decírselo hasta este mismo instante en que le escribo.
Espero que tenga algún sentido para usted. Una vez más, acepte mis disculpas por no haberme acordado antes.
Reciba mis más cordiales saludos.
Sinceramente suyo,
Nicholas Bedwell
Sally sintió que su corazón latía a cien por hora. Sabía bien de qué reloj se trataba. En la casa de Norwood había, encima del establo, un reloj de torre, una enorme caja de madera tallada y pintada con un reloj que daba los cuartos y al que se le tenía que dar cuerda una vez por semana. Era absurdo tenerlo en el campo, pero a Sally le encantaba subir al pajar del establo y observar el lento movimiento de su mecanismo. Y debajo del reloj había una tabla suelta, en la pared de madera, que Sally un día había forzado; un perfecto escondite para sus secretos. «Mira debajo del reloj…» Bueno, podría ser que no tuviera ningún significado, pero no perdía nada si lo intentaba. Sin decir nada a los demás, compró un billete de tren y partió hacia Norwood.
La casa había cambiado en los cuatro meses que habían pasado desde que Sally se había ido. Habían pintado las ventanas y la puerta, y vio una nueva verja de hierro, y habían reemplazado el parterre circular de rosas, que estaba en medio del camino de entrada, por algo que parecía que iba a ser una fuente. Ya no era su casa y estaba contenta. El pasado había quedado atrás.
Los actuales propietarios eran unos señores llamados Green y su numerosa familia. El señor Green estaba en el trabajo cuando llegó Sally -en algún lugar de la ciudad-, y la señora Green, haciendo una visita a algún vecino. Pero una simpática institutriz, muy atareada, vio a Sally enseguida y no puso ninguna objeción a que echara un vistazo a los establos.
– Por supuesto que no les importaría -dijo ella-. Son muy amables… ¡Charles! ¡Estate quieto de una vez! -gritó a un chiquillo que estaba tirando el paragüero-. Por favor, pase, señorita Lockhart… Me tendrá que perdonar, pero debo… ¡Oh Charles! ¡Qué has hecho! ¿Quiere que la acompañe? No, claro, no hace falta, ya sabe dónde están.
Los establos no habían cambiado. Ese olor familiar y el sonido del reloj le produjo una intensa sensación de añoranza. Pero no había ido allí para recordar viejos tiempos. Enseguida encontró la caja en el escondite, un cofrecito de palisandro, ribeteado con latón, que había estado en el despacho de su padre durante años. Lo reconoció inmediatamente y lo cogió.
Se sentó en el suelo polvoriento y lo abrió. No tenía llave, sólo un simple cierre. La caja estaba llena de billetes.
Tardó unos instantes en darse cuenta de lo que tenía en las manos. Los tocó, asombrada. No podía ni imaginar la cantidad de dinero que había allí. Y entonces vio una carta.
22 de junio de 1872
Mi queridísima Sally:
Si estás leyendo esta carta, ha sucedido lo peor y yo estoy muerto. Mi pobre hija, tendrás que soportar mucho, pero tienes las fuerzas necesarias para superarlo todo y no rendirte nunca.
Este dinero, cariño, es para ti. Es exactamente hasta el último penique de la cantidad que invertí en Lockhart & Selby hace años, cuando Selby aún era un buen hombre. La empresa cerrará pronto. Yo mismo me aseguraré de que así sea. Pero recuperé esta cantidad, y es tuya.
No quería, ni debía, sacar más dinero. Tengo derecho a esta cantidad por ley, y puedes estar segura de que una gran parte de las actividades de la empresa han estado siempre, de forma honorable y rigurosa, fuera de toda sospecha…, pero sus negocios se mezclaron durante tanto tiempo, de forma inextricable, con la maldad, que no quiero nada más de ella.
La culpa es mía, por no haberme dado cuenta antes de la situación. Pero Selby se ocupaba de los negocios en Oriente, y yo, como un tonto, confié en él. Me corresponde a mí enmendar la situación. Afortunadamente tenemos un buen agente en Singapur. Le iré a ver y juntos arreglaremos todo el mal que se ha infiltrado en nuestra empresa.
Y ese mal, Sally, es el opio. Te parecerá extraño en alguien que hace negocios en Oriente. Todo el comercio actual de China tiene su origen en el opio. Pero yo lo detesto. Lo odio porque vi lo que pasó con George Marchbanks, que fue una vez mi mejor amigo. Y si estás leyendo ahora estas líneas, querida mía, sabrás quién era él y cuál fue el trato que hicimos.
Incluso el mismo rubí es impuro, porque la fortuna que se pagó por él procedía de los campos de amapolas de opio de Agrapur. Actualmente estos campos son más prósperos que nunca. El mal sigue aquí. En cuanto a Marchbanks, no le he visto desde entonces, pero sé que aún está vivo y sé que te dirá la verdad si te indico cómo encontrarle. Y sólo lo haré si no tengo ninguna esperanza de sobrevivir.
Coge el dinero, mi Sally, y perdóname por no habértelo dicho en persona. Perdóname también por haberme inventado a tu madre. Conocí una vez a una chica así y la quería muchísimo, pero se casó con otro; y ya hace tiempo que murió.
Te doy el dinero en metálico, porque sé que nunca lo sacarías de las manos de un abogado. Temple es un buen hombre y se encargará del resto de tu dinero fielmente; pero te considerará incapaz de hacerlo por ti misma y usará cualquier medio que le permita la ley de Inglaterra para controlarlo por ti, con la mejor intención. Pero con dinero en efectivo, tienes la libertad de usarlo como te parezca. Busca un pequeño negocio, alguno que necesite capital para crecer. Sé que escogerás bien. Yo me equivoqué al hacerlo: mis amigos, mi socio, todos me han decepcionado.
Pero una vez en mi vida escogí muy bien cuando te escogí a ti, querida mía, en lugar de una fortuna. Esa elección ha sido mi mayor orgullo y alegría. Adiós, mi Sally. Comprenderás lo que quiero decir al firmar, con mi amor más profundo,
Tu padre,
Matthew Lockhart
Dejó caer el papel e inclinó la cabeza. Todo la había conducido allí, hacia esa caja llena de dinero y la carta. Estaba llorando. La había querido muchísimo. Y lo había arreglado todo: habría un futuro y un trabajo para Jim… Podrían emplear a un detective para buscar a Adelaide. Podrían…
– Papá -susurró.
Oh, sabía que llegarían dificultades, cientos de ellas. Pero saldrían adelante. ¡Garland & Lockhart!
Se llevó la carta y el cofre y fue a coger el tren.
Philip Pullman
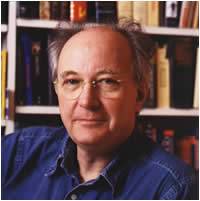
Philip Nicholas Outram Pullman nació el 19 de octubre de 1946 en Norwich (Reino Unido). Fue el mayor de dos hermanos y desde muy pequeño tuvo ocasión de vivir en distintos países (su padre era un piloto de la RAF que perdió la vida en un accidente aéreo en Kenia y cuyo trabajo le obligaba a pasar largas temporadas lejos de los suyos), lo que despertó en el futuro escritor el sentido de la imaginación y de la aventura, sentido que se vio atizado por las historias sacadas de la Biblia y de las anécdotas que le contaba su abuelo materno, que trabajaba como capellán en la prisión de Norwich Gaol. No en vano, Pullman siempre ha sostenido que la persona que más influencia ha ejercido en su vida fue su abuelo, con quien él y su hermano vivieron largas temporadas, pues su madre residía en Londres por motivos de trabajo y no disponía de tiempo suficiente para atender a sus hijos, lo que pudo provocar en el jovencísimo Pullman una cierta sensación de abandono que se convertiría en una constante en sus libros, en los que muchos de los personajes jóvenes tienen graves problemas en su relación con el mundo adulto en general y en la interacción con sus mayores en particular.
Tras enviudar de su primer marido, la madre de Philip y Francis volvió a casarse con otro piloto de la RAF y los dos hermanos se vieron empujados a abandonar la felicidad del pueblecito de sus abuelos maternos por Australia, hasta que la familia decidió regresar a Gales, donde su padrastro abandonó la Fuerza Aérea Británica para dedicarse a la aviación civil.
En 1965, con 19 años, Philip Pullman obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Exeter, en Oxford, y se licenció en Lengua y Literatura Inglesas. Sin embargo, su paso por la universidad resultó menos interesante de lo que había previsto pues, según declaraciones posteriores, los planes de estudio carecían de todo interés y las clases no ofrecían gran cosa. En 1972 Pullman vio satisfecha su ambición de convertirse en escritor cuando ganó un premio literario para narradores menores de 25 años que le permitió publicar su primera novela, The Haunted Storm, un «thriller metafísico», una obra de la que ahora el escritor prefiere no oír hablar, a la que siguió Galatea, aparecida en 1978.
Tras finalizar su formación, Pullman obtuvo trabajo de profesor en un colegio de Oxford. Responsable de la educación de chicos de edades comprendidas entre los 9 y los 13 años, uno de sus cometidos era organizar la función teatral anual del colegio y, puesto que el material de que disponía no era de su agrado, no tardó en ponerse a escribir sus propias obras, que hacían las delicias de sus jóvenes alumnos. Algunas de ellas se convertirían, con el tiempo, en libros como Spring-Heeled Jack, publicado en 1982, o El conde Karlstein, recientemente editado en castellano por Umbriel, que hacían las delicias de sus jóvenes alumnos.
En 1985 Pullman publicó La maldición del Rubí, la primera novela de lo que hasta la fecha constituye la tetralogía de Sally Lockhart, a la que siguieron Sally y la sombra del norte, El tigre en el pozo y La princesa de hojalata y en la que el autor da rienda suelta a las aventuras de una joven huérfana londinense de finales del siglo xix y recrea algunos de los escenarios más lúgubres de la época victoriana en la capital británica y en las colonias del Imperio. Pullman siempre ha reconocido la admiración que siente por las aventuras de Sherlock Holmes y se ha servido de la fascinación que en él despierta la sociedad decimonónica para proponer historias que narrativamente recuerdan algunas de las obras que tan en boga estuvieron durante la época, las llamadas penny dreadful, libros que presentaban argumentos muy melodramáticos con el objeto de arrastrar hasta sus páginas a verdaderas legiones de lectores.
Las aventuras de Lockhart combinan los elementos característicos de las primeras historias de detectives del siglo xix con elementos directamente tomados del cine y las novelas de aventuras del xx, ofreciendo una lectura muy personal de la cotidianidad de la vida en tiempos de la reina Victoria, lectura que despierta la curiosidad de los lectores actuales al proponerles una visión histórica que no se aleja demasiado de sus intereses ni de la realidad que los rodea. En su tetralogía, Pullman juega con un sentido trepidante de la acción, introduce multitud de giros argumentales para evitar que decaiga el progreso narrativo y utiliza sus páginas para poner de manifiesto algunas de las injusticias sociales que padecía la población inglesa menos favorecida y del velo de hipocresía bajo el cual la ciudadanía del momento avanzaba hacia los albores del siglo xx.
Los primeros libros para niños permitieron al escritor empezar a ganar dinero suficiente para cambiar de trabajo y aceptar un puesto en la universidad de Westminster, también en Oxford, donde se especializó en cursos para enseñar a contar historias dirigidas a un público infantil. Con la intención de ejemplificar la teoría de sus clases frente a sus estudiantes universitarios, Pullman se servía de la mitología griega y de las historias que componían el folclore de otras culturas, así buscaba captar y mantener el interés de sus discípulos. Muchas de esas historias aparecerían años después en los libros de la serie La Materia Oscura.
***
