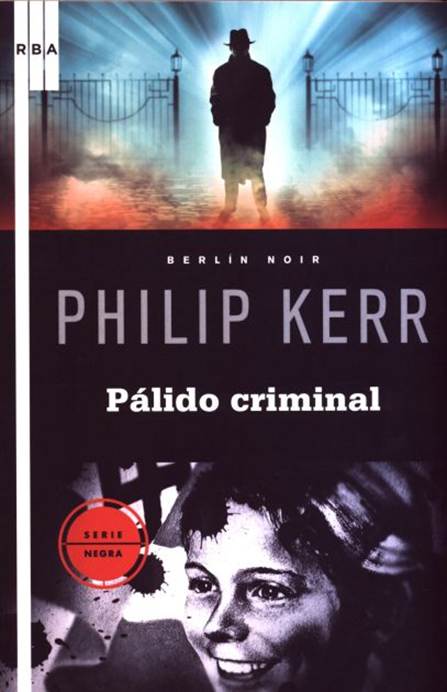
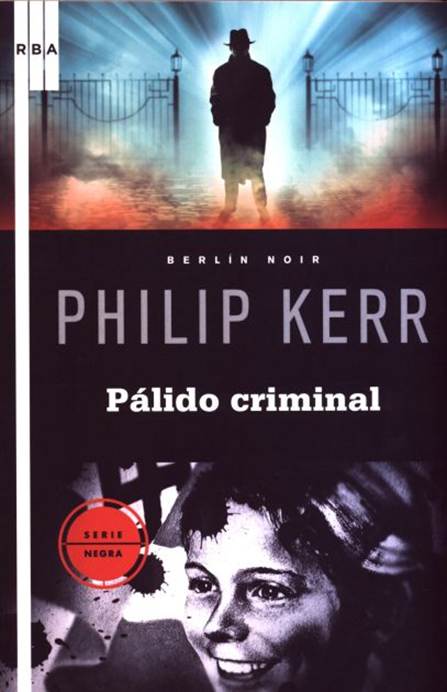
Philip Kerr
Pálido Criminal
(Berlín Noir 02)
Título original: Berlin Noir. The Pale Criminal
Traducción cedida por Random House Mondadori
© 1990, Philip Kerr
© de la traducción: 2001, Isabel Merino
Para Jane
«Hay muchas cosas en tu buena gente que me asquean, y no hablo de su maldad. Cómo desearía que poseyeran una locura que les llevara a perecer, igual que este pálido criminal. Querría que su locura se llamara verdad, lealtad o justicia, pero poseen su virtud a fin de vivir mucho y con una deprimente comodidad.»
Nietzsche
Primera parte
Sueles fijarte mucho más en la tarta de fresas del Kranzler’s Café cuando tu dieta te prohíbe incluso probarla.
Bueno, últimamente he empezado a sentirme igual respecto a las mujeres. Solo que no estoy a dieta, sino que me encuentro con que las camareras, sencillamente, no me hacen ningún caso. Y además, hay tantas bonitas por todas partes. Mujeres, quiero decir, aunque me follaría igual a una camarera que a cualquier otro tipo de hembra. Hubo una mujer hace un par de años. Estaba enamorado de ella, solo que desapareció. Bueno, es algo que le sucede a mucha gente en esta ciudad. Pero desde entonces solo he tenido asuntos ocasionales. Y ahora, si me vierais en Unter den Linden, moviendo la cabeza de un lado a otro, pensarías que tenía la mirada fija en el péndulo de un hipnotizador. No sé, puede que sea el calor. Este verano Berlín suda tanto como el sobaco de un panadero. O puede que sea yo, a punto de cumplir los cuarenta y empezando a babear cuando tengo una nena cerca. Cualquiera que sea la razón, mi ansia por procrear es absolutamente salvaje, algo que las mujeres te ven enseguida en los ojos y entonces ni se acercan a ti.
A pesar de todo, en el largo y tórrido verano de 1938, la violencia disfrutaba, insensible, de un cierto renacimiento ario.
1. Viernes, 26 de agosto
– Igual que un jodido cuco.
– ¿Qué?
Bruno Stahlecker levantó la vista del periódico.
– Hitler, ¿quién va a ser?
Se me encogió el estómago al sentir que se me venía encima otra de las profundas analogías de mi socio sobre los nazis.
– Sí, claro -dije con firmeza, deseando que esa muestra incondicional de comprensión le haría desistir de una explicación más detallada. Pero no hubo suerte.
– Apenas acaba de arrancar al polluelo austríaco del nido europeo y ya parece que el checoslovaco corre peligro -dijo, y golpeó el periódico con el dorso de la mano-. ¿Has visto esto, Bernie? Movimientos de tropas alemanas en la frontera de los Sudetes.
– Sí, ya me imaginaba que hablabas de eso.
Cogí el correo de la mañana y, sentándome, empecé a mirarlo. Había varios cheques y eso ayudó a calmar mi irritación contra Bruno. Aunque parecía difícil de creer, estaba claro que ya había bebido. Normalmente a solo un paso de ser monosilábico (lo cual prefiero, porque yo también soy un tanto taciturno), el alcohol siempre hacía que Bruno se volviera más charlatán que un camarero italiano.
– Lo raro es que los padres no se dan cuenta. El cuco sigue echando a los otros polluelos y los padres adoptivos siguen alimentándolo.
– Quizá confían en que cerrará el pico y se largará -dije con intención, pero Bruno era demasiado insensible para enterarse. Eché una ojeada al contenido de una de las cartas y luego volví a leerla, más despacio.
– Lo que pasa es que no quieren enterarse. ¿Qué hay en el correo?
– ¿Qué? Ah, algunos cheques.
– Bendito sea el día que nos trae cheques. ¿Algo más?
– Una carta. Anónima. Alguien quiere que me reúna con él en el Reichstag a medianoche.
– ¿Dice por qué?
– Asegura que tiene información sobre un antiguo caso mío. Una persona que desapareció y sigue desaparecida.
– Claro, las recuerdo a todas igual que me acuerdo de los perros con rabo; son algo muy poco corriente. ¿Vas a ir?
– Últimamente no duermo muy bien -dije encogiéndome de hombros-, así que, ¿por qué no?
– ¿Quieres decir aparte de que sea una ruina calcinada y no sea seguro meterse allí? Bueno, para empezar, podría ser una trampa. Alguien podría querer matarte.
– Entonces, a lo mejor la enviaste tú.
Se rió, incómodo.
– Tal vez debería ir contigo. Podría ocultarme, pero estar a tiro.
– ¿A tiro de bala? -Negué con la cabeza-. Si quieres matar a alguien no le pides que vaya a un sitio donde lo natural es que esté alerta.
Abrí un cajón del escritorio. A primera vista no hay mucha diferencia entre una Mauser y una Walther, pero cogí la Ma user. El ángulo de la culata, la forma general de la pistola hacen que tenga más solidez que la Wal ther, es algo más pequeña, y no le falta de nada en cuanto a capacidad para parar a alguien. Es una pistola que, igual que un cheque por una cifra sustanciosa, me daba una sensación de tranquila confianza en cuanto me la metía en el bolsillo. Blandí la Ma user en dirección a Bruno.
– Y sea quien sea el que me haya enviado la invitación a la fiesta, sabrá que llevaré mi hierro.
– ¿Y si hay más de uno?
– Coño, Bruno, tampoco hay que llamar al mal tiempo. Sé que hay riesgos, pero nuestro negocio es así. Los periodistas reciben boletines, los soldados reciben partes y los detectives reciben anónimos. Si hubiera querido recibir cartas lacradas, me habría hecho abogado.
Bruno asintió, jugueteó con el parche del ojo y luego trasladó los nervios a la pipa; esa pipa símbolo del fracaso de nuestra asociación. Detesto la parafernalia de fumar en pipa: la petaca, el retacador, la navaja y el mechero especial. Los fumadores de pipa son grandes maestros en manosear y toquetear, y una maldición tan enorme para nuestro mundo como un desembarco de misioneros cargados de sostenes en Tahití. No era culpa de Bruno, porque, a pesar de beber tanto y de sus irritantes costumbres, seguía siendo el buen detective que yo había rescatado de su olvidado destino en una remota comisaría de la Kri po en Spreewald. No, la culpa era mía: había descubierto que mi temperamento era tan incompatible para asociarme con alguien como para ser presidente del Deutsche Bank.
Pero, al mirarlo, empecé a sentirme culpable.
– ¿Te acuerdas de lo que decíamos en la guerra? Si lleva tu nombre y dirección escritos, puedes estar seguro de que te encontrará.
– Lo recuerdo -dijo, encendiendo la pipa y volviendo a su Völkischer Beobachter.
Lo miré leer extrañado.
– Tanto valdría que esperaras al pregonero como querer sacar de ahí alguna información de verdad.
– Cierto. Pero me gusta leer el periódico por la mañana, aunque sea un montón de mierda. Es una costumbre mía.
Nos quedamos callados durante un rato.
– Mira, aquí hay otro de esos anuncios: «Rolf Vogelmann, Investigador Privado. Especializado en personas desaparecidas».
– Nunca he oído hablar de él.
– Sí que has oído. Ya salía uno igual en los anuncios por palabras del viernes pasado. Te lo leí, ¿no te acuerdas? -Se sacó la pipa de la boca y me apuntó con la boquilla-. ¿Sabes?, a lo mejor tendríamos que anunciarnos, Bernie.
– ¿Por qué? Tenemos todo el trabajo que podemos hacer y más. Las cosas nunca nos habían ido mejor; así que, ¿quién necesita gastos extra? Además, es la reputación lo que cuenta en este tipo de negocio, no los centímetros de una columna en el periódico del partido. Es evidente que este Rolf Vogelmann no sabe qué coño está haciendo. Piensa en todo el trabajo que nos viene de los judíos. Ninguno de nuestros clientes lee esa clase de mierda.
– Bueno, si no crees que lo necesitemos, Bernie…
– Lo necesitamos tanto como un tercer pezón.
– Antes había quien pensaba que eso era señal de buena suerte.
– Y otros muchos creían que era razón suficiente para quemarte en la hoguera.
– La señal del diablo, ¿eh? -dijo con una risita cloqueante-. Oye, puede que Hitler lo tenga.
– Tan seguro como que Goebbels tiene una pezuña hendida. Coño, todos vienen del infierno. Todos y cada uno de esos cabrones.
Oí cómo resonaban mis pasos en la desierta Königsplatz mientras me acercaba al edificio del Reichstag. Solo Bismarck, frente a la entrada oeste, de pie en su pedestal, con la mano en la espada y la cabeza vuelta hacia mí, parecía preparado para oponerse a mi presencia allí. Pero, por lo que yo recordaba, nunca había sido un entusiasta defensor del Parlamento alemán -ni había pisado aquel lugar-, así que dudaba de que se hubiera sentido muy inclinado a defender una institución a la que su estatua, quizá simbólicamente, volvía la espalda. Y no es que quedara mucho en el recargado edificio de estilo renacentista por lo que ahora valiera la pena luchar. Con su fachada ennegrecida por el humo, el Reichstag parecía un volcán que hubiera presenciado su última y más espectacular erupción. Pero el fuego fue más que la mera ofrenda calcinada de la Re pública de 1918; también fue la más clara muestra de piromancia que se le podía dar a Alemania para anunciar lo que Adolf Hitler y su tercer pezón nos reservaban.
Me encaminé al lado norte, hasta lo que había sido el Portal V, la entrada pública por la que yo había pasado una vez, con mi madre, hacía más de treinta años.
Dejé la linterna en el bolsillo de la chaqueta. Lo único que le falta a un hombre que anda por la noche con una linterna en la mano para ser un blanco perfecto es pintarse unos círculos de color en el pecho. Y, además, entraba más que suficiente luz de la luna a través de lo que quedaba del tejado para que yo viera por dónde iba. Sin embargo, mientras cruzaba el vestíbulo norte y entraba a lo que había sido una sala de espera, amartillé la pistola ruidosamente para que quienquiera que me estuviera esperando supiera que iba armado. Y en el fantasmagórico, resonante silencio, sonó más fuerte que un escuadrón de la caballería prusiana.
– No vas a necesitar eso -dijo una voz desde la planta de tribunas que había por encima de mí.
– De todas formas, la conservaré por el momento. Puede que haya ratas por aquí.
El hombre soltó una risa burlona.
– Las ratas se fueron hace mucho tiempo. -La luz de una linterna me dio en la cara-. Vamos, Gunther, sube.
– Me parece que conozco tu voz -dije, empezando a subir las escaleras.
– A mí me pasa lo mismo. A veces reconozco mi voz, solo que no me parece conocer al hombre que la usa. Eso no es nada raro, ¿verdad? Al menos en estos tiempos.
Saqué la linterna del bolsillo y la dirigí al hombre que ahora retrocedía y entraba en la sala que yo tenía enfrente.
– Es interesante saberlo. Me gustaría oírte decir una cosa así en la Prinz Al brecht Strasse.
– Así que finalmente me has reconocido -dijo riendo de nuevo.
Lo alcancé al lado de una enorme estatua de mármol del emperador Guillermo I, que se erigía en el centro de un gran vestíbulo de forma octogonal, donde mi linterna puso de relieve sus rasgos. Tenían un algo cosmopolita, aunque él hablaba con acento berlinés. Algunos dirían que parecía más que un poco judío, considerando el tamaño de su nariz. Esa nariz que dominaba el centro de la cara como la varilla de un reloj de sol y tiraba del labio superior forzando una fina sonrisa desdeñosa. Llevaba el pelo rubio, que ya encanecía, muy corto, lo cual tenía por efecto acentuar la altura de la frente. Era una cara astuta y artera, y le iba perfectamente.
– ¿Sorprendido? -dijo.
– ¿De que el jefe de la policía criminal de Berlín me haya enviado una nota anónima? No, es algo que me pasa constantemente.
– ¿Habrías venido si la hubiera firmado?
– Probablemente no.
– ¿Y si hubiera sugerido que vinieras a la Prinz Al brecht Strasse en lugar de aquí? Admite que sentías curiosidad.
– ¿Desde cuándo la Kri po tiene que confiar en las sugerencias para llevar a la gente a la comisaría central?
– En eso tienes razón. -Sonriendo más abiertamente, Arthur Nebe sacó una petaca del bolsillo de la chaqueta-. ¿Un trago?
– Gracias. No me vendrá mal.
Eché un buen trago al claro alcohol de cereal proporcionado amablemente por el Reichskriminaldirektor y saqué mis cigarrillos. Después de encender los de ambos sostuve la cerilla en alto durante un par de segundos.
– No es un sitio fácil de incendiar -dije-. Un hombre solo, actuando sin ayuda alguna; debió de ser un cabrón muy ágil. Incluso así, calculo que Van der Lubbe necesitaría toda la noche para conseguir que su bonito fuego de campamento ardiera.
Di una calada al cigarrillo y añadí:
– Por ahí se dice que el Gordo Hermann le echó una mano; una mano con un trozo de madera encendida, quiero decir.
– ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir una cosa así de nuestro amado primer ministro? -Pero Nebe se reía al decirlo-. El bueno de Hermann, mira que cargarle la culpa oficiosamente. Claro que estuvo de acuerdo con el incendio, pero no fue idea suya.
– ¿Y de quién fue, entonces?
– De Pepe el Tullido.(1) Con aquel pobre capullo de holandés le cayó el premio gordo. Van der Lubbe tuvo la mala suerte de decidirse a incendiar este sitio justo la misma noche que Goebbels y sus muchachos. Pepe pensó que era su cumpleaños, y más cuando resultó que Lubbe era comunista. Lo único que olvidó fue que si arrestas a alguien, habrá un juicio, y eso supone que tendrás que pasar por esa irritante formalidad de presentar pruebas. Y desde el principio estuvo claro para cualquiera con la cabeza en su sitio que Lubbe no podía haber actuado solo.
– ¿Y por qué no dijo nada durante el juicio?
– Lo llenaron de no sé qué mierda para que se estuviera callado, amenazaron a su familia… ya sabes a qué me refiero. -Nebe esquivó un enorme candelabro de bronce, retorcido y caído en el sucio suelo de mármol-. Ven. Quiero que veas algo.
Me precedió hasta el gran salón de la Di eta, donde Alemania había visto su última apariencia de democracia. Elevándose muy por encima de nosotros estaba el esqueleto de lo que había sido la cúpula de cristal del Reichstag. Pero todo el cristal había saltado por los aires y, a la luz de la luna, el armazón de cobre parecía la tela de una araña gigantesca. Nebe enfocó con su linterna las vigas requemadas y partidas que rodeaban el salón.
– Resultaron muy dañadas por el fuego, pero aquellas medias figuras que sostienen las vigas… ¿llegas a ver que algunas soportan también letras del alfabeto?
– Apenas.
– Sí, bueno, algunas son irreconocibles. Pero si te esfuerzas todavía podrás ver que forman un lema.
– La verdad es que no puedo, no a la una de la madrugada.
Nebe no me hizo caso.
– Dice: «El país antes que el partido».
Repitió el lema casi con reverencia y luego me dirigió una mirada que supuse llena de significado.
Suspiré y sacudí la cabeza.
– Vaya, esto sí que es cargárselo todo. ¿Tú? ¿Arthur Nebe? ¿El Reichskriminaldirektor? ¿Un nazi hasta la médula? Que me parta un rayo.
– Camisa parda por fuera, sí -dijo-. No sé de qué color soy por dentro, no es rojo; no soy comunista. Pero tampoco es pardo. Ya no soy nazi.
– Coño, eres el mismo diablo cambiando de color.
– Lo soy ahora. Tengo que serlo para seguir vivo. Claro que no siempre fue así. La policía es mi vida, Gunther. La quiero. Cuando vi cómo la corroía el liberalismo durante los años de Weimar pensé que el nacionalsocialismo restablecería el respeto a la ley y el orden en este país. Pero ha sucedido lo contrario, ahora es peor que nunca. Fui yo quien ayudó a quitarle a Diels el control de la Ges tapo, solo para encontrarme con que lo sustituían Himmler y Heydrich, y…
– … y entonces sí que todo empezó a hacer agua. Ya me hago una idea.
– Está llegando el momento en que todos tendrán que hacer lo mismo. No cabe el agnosticismo en la Ale mania que Himmler y Heydrich nos tienen preparada. O das la cara por tus principios o sufres las consecuencias. Pero todavía se pueden cambiar las cosas desde dentro. Y cuando llegue el momento necesitaremos hombres como tú. Hombres dentro del cuerpo en quienes se pueda confiar. Por eso te he pedido que vinieras, para tratar de convencerte para que vuelvas.
– ¿Yo? ¿Volver a la Kri po? Bromeas. Mira, Arthur, tengo un buen trabajo, me gano muy bien la vida. ¿Por qué voy a tirar todo eso por la borda por el placer de volver a la policía?
– Puede que no tengas otra alternativa. Heydrich cree que podrías serle útil si volvieras a la Kri po.
– Ya veo. ¿Por alguna razón en particular?
– Hay un caso del que quiere que te encargues. Seguro que no tengo que contarte que Heydrich se toma su fascismo como algo muy personal. Y, por lo general, consigue lo que quiere.
– ¿Y ese caso de qué va?
– No sé qué intenciones tiene; Heydrich no me confía lo que piensa. Solo quería prevenirte, para que estuvieras sobre aviso y no hicieras ninguna estupidez, por ejemplo decirle que se vaya al infierno, que podría ser tu primera reacción. Los dos sentimos mucho respeto por tus cualidades como detective. Pero, además, da la casualidad de que yo quiero tener alguien en la Kri po en quien pueda confiar.
– Vaya, hay que ver lo que pasa cuando eres tan popular.
– Lo pensarás, ¿verdad?
– No veo cómo podría evitarlo. Será un cambio respecto a los crucigramas, supongo. De cualquier modo, gracias por el aviso, Arthur, te lo agradezco. -Me pasé la mano por la boca reseca, nervioso-. ¿Te queda algo de ese refresco? No me iría mal un trago. Que te den tan buenas noticias es algo que no pasa cada día.
Nebe me alargó la petaca y me lancé sobre ella como un bebé sobre el pecho de su madre. Era menos atractiva, pero casi igual de reconfortante.
– En tu carta de amor mencionabas que tenías cierta información sobre un antiguo caso. ¿O eso era solo el equivalente al perrito del pederasta?
– Hace un tiempo buscabas a una mujer. Una periodista.
– De eso hace ya bastante. Casi dos años. No la encontré. Fue uno de mis muy frecuentes fracasos. Quizá tendrías que informar a Heydrich de eso. Puede que lo convenciera para soltarme de sus garras.
– ¿Quieres la información o no?
– Vale, no hagas que me enderece la corbata para oírlo, Arthur.
– No es mucho, pero ahí va. Hace un par de meses, el propietario de la casa donde vivía tu cliente decidió volver a pintar los pisos, incluyendo el de ella.
– ¡Qué generoso por su parte!
– En el baño, detrás de una especie de panel falso, encontró todo el equipo de un toxicómano. Droga no había, pero sí todo lo que se necesita para satisfacer el hábito: agujas, jeringuillas, toda la parafernalia. Mira, el inquilino que ocupó el piso después de que tu cliente desapareciera era un sacerdote, así que no parece probable que las agujas fueran suyas, ¿verdad? Y si la dama se drogaba, eso podría explicar muchas cosas, ¿no te parece? Quiero decir que nunca se sabe qué puede hacer un drogadicto.
Moví la cabeza negando.
– Ella no era de ese tipo. Me habría dado cuenta de algo, ¿no crees?
– No necesariamente. No si estaba tratando de dejarlo. No si tenía mucho carácter. Bueno, mira, me informaron y pensé que te gustaría saberlo. Así que ahora puedes cerrar ese caso. Si tenía esa clase de secreto, a saber qué otras cosas pudo haberte ocultado.
– No, no había nada más. Le eché una buena mirada a sus pezones.
Nebe sonrió, nervioso; no muy seguro de si le estaba contando un chiste verde o no.
– ¿Y estaban bien, los pezones?
– Solo tenía dos, Arthur, pero eran preciosos.
2. Lunes, 29 de agosto
Las casas de la Her bertstrasse, en cualquier otra ciudad que no fuera Berlín, habrían estado rodeadas de un par de hectáreas de césped enmarcado en seto. Pero allí llenaban cada solar dejando muy poco espacio, o ninguno, para hierba o enlosado. A algunas de ellas no las separaba de la acera más que la anchura de la verja. En cuanto a arquitectura, exhibían una mezcla de estilos, que iban desde el palladiano al neogótico o el guillermino, y había algunas que eran tan vernáculas que resultaba imposible describirlas. Juzgada en su conjunto, la Her bertstrasse era como un asamblea de viejos mariscales y grandes almirantes vestidos con sus uniformes de gala y obligados a permanecer sentados en unos taburetes de campo exageradamente pequeños e inadecuados.
La casa con aspecto de enorme tarta nupcial donde me habían convocado hubiera encajado perfectamente en una plantación de Mississippi, una impresión aumentada por la criada, negra como un caldero, que abrió la puerta. Le enseñé mi identificación y le dije que me esperaban. Miró el carné tan recelosa como si hubiera sido el mismísimo Himmler.
– Frau Lange no me dijo nada sobre usted.
– Supongo que se olvidó -dije-. Mire, hace solo media hora que me llamó al despacho.
– Está bien -dijo a regañadientes-. Será mejor que entre.
Me acompañó a una sala que se habría podido considerar elegante si no fuera por el enorme hueso para perros, solo parcialmente roído, que había en la alfombra. Miré alrededor buscando al propietario, pero no estaba a la vista.
– No toque nada -dijo el caldero negro-. Voy a avisarle que usted está aquí.
Luego, murmurando y gruñendo como si la hubiera obligado a salir del baño, se fue, anadeando, a buscar a su ama. Me senté en un sofá de caoba con delfines tallados en los brazos. Al lado había una mesa a juego, con el tablero soportado por colas de delfín. Los delfines eran un recurso humorístico siempre popular entre los ebanistas alemanes, pero yo, personalmente, veía más sentido del humor en un sello de tres pfennigs. Llevaba allí unos cinco minutos cuando el caldero volvió a entrar balanceándose para decirme que Frau Lange me recibiría.
Recorrimos un pasillo largo y sombrío que albergaba un montón de peces disecados, uno de los cuales, un hermoso salmón, me detuve a admirar.
– Hermoso pez -dije-. ¿Quién fue el pescador?
Se volvió con impaciencia.
– Aquí no hay ningún pescador, solo peces. Vaya casa esta para peces y gatos y perros. Solo que los gatos son peores. Por lo menos los peces están muertos. A los perros y los gatos no se les puede quitar el polvo.
Casi automáticamente pasé el dedo por la vitrina del salmón. No parecía haber muchas pruebas de que quitar el polvo fuera una actividad frecuente; e incluso con mi comparativamente corto conocimiento del hogar de los Lange, era fácil ver que raramente se pasaba el aspirador por las alfombras, si es que se pasaba alguna vez. No es que, después del barro de las trincheras, un poco de polvo y unas cuantas migas por el suelo me molesten demasiado, pero, de cualquier modo, he visto muchas casas de los peores barrios de Neukólln y Wedding más limpias que aquella.
El caldero abrió unas puertas cristaleras y se hizo a un lado. Entré en una sala desordenada, que parecía ser en parte despacho, y las puertas se cerraron tras de mí.
Era una mujer grande, carnosa como una orquídea. La grasa le colgaba, pendulante, de la cara y los brazos de color melocotón, dándole el aspecto de uno de esos perros estúpidos, criados para que parezca que la piel les queda varias tallas demasiado grande. Su propio y estúpido perro era aún más informe que el Sharpei mal vestido al que ella se parecía.
– Ha sido usted muy amable viniendo a verme tan rápidamente -dijo.
Hice unos cuantos ruiditos deferentes, pero ella tenía la clase de aplomo que solo se consigue viviendo en una dirección de tantas campanillas como la Her bertstrasse.
Frau Lange se sentó en una chaise longue de color verde y extendió el pelo del perro por encima de su generoso regazo como si fuera una labor de punto que fuera a seguir tejiendo mientras me explicaba cuál era su problema. Supuse que estaría cerca de los cincuenta y cinco. No es que eso importara. Cuando las mujeres superan los cincuenta su edad deja de tener interés para nadie salvo para ellas mismas. Con los hombres sucede justamente lo contrario.
Sacó una pitillera y me invitó a fumar, añadiendo como advertencia:
– Son mentolados.
Creo que fue la curiosidad lo que me hizo coger uno, pero con la primera calada se me encogió el estómago y comprendí que había olvidado por completo lo asqueroso que es el sabor a mentol. Ella se echó a reír cloqueando cuando vio mi evidente incomodidad.
– ¡Apáguelo, hombre de Dios! Tienen un sabor horrible. No sé por qué los fumo, de verdad que no lo sé. Fume uno de los suyos o no conseguiré que me preste atención.
– Gracias -dije apagándolo en un cenicero del tamaño de un tapacubos-. Me parece que será lo mejor.
– Y ya que está en ello, sírvanos una bebida. No sé a usted, pero a mí me vendría bien.
Señaló hacia un secreter Biedermeier, cuya sección superior, con sus columnas jónicas de bronce, representaba un antiguo templo griego en miniatura.
– Hay una botella de ginebra ahí dentro -dijo-. No le puedo ofrecer nada salvo zumo de lima para mezclarla. Me temo que es lo único que bebo.
Era un poco temprano para mí, pero preparé dos combinados. Me gustó que tratara de hacer que me sintiera cómodo, aunque se suponía que ésa era una de mis habilidades profesionales. Pero es que Frau Lange no estaba nerviosa en lo más mínimo.Tenía todo el aspecto de ser una dama con un buen número de habilidades profesionales propias. Le alargué la bebida y me senté en una chirriante butaca de cuero que estaba al lado de la chaise longue.
– ¿Es usted un hombre observador, Herr Gunther?
– Soy capaz de ver lo que está sucediendo en Alemania, si se refiere a eso.
– No me refería a eso, pero me alegra saberlo, de todos modos. No, lo que yo quería decir era si es bueno viendo cosas.
– Vamos, Frau Lange, no hay necesidad alguna de actuar como un gato que da vueltas alrededor de la leche caliente. Vaya derecha al plato y bébasela. -Esperé un segundo, observando su creciente incomodidad-. Lo diré por usted si quiere. Lo que me pregunta es si soy bueno como detective.
– Me temo que no sé casi nada de esos asuntos.
– No hay razón alguna por la que tuviera que saber algo.
– Pero si he de confiar en usted, me parece que debería saber algo de sus credenciales.
Sonreí y dije:
– Como comprenderá, el mío no es un tipo de negocio en el que pueda mostrarle el testimonio de varios clientes satisfechos. La confidencialidad es tan importante para mis clientes como en un confesionario. Quizás incluso más importante.
– Pero entonces, ¿cómo puedes saber que has contratado los servicios de alguien que es bueno en lo que hace?
– Soy muy bueno en lo que hago, Frau Lange. Mi reputación es bien conocida. Hace un par de meses incluso me hicieron una oferta por mi negocio. Y si quiere saberlo, era una oferta muy buena.
– ¿Y por qué no vendió?
– En primer lugar, la empresa no estaba en venta. Y en segundo lugar, resultaría igual de malo como empleado que como patrón. De cualquier modo, es halagador que suceda una cosa así. Claro que todo esto no viene al caso. La mayoría de personas que quieren los servicios de un investigador privado no necesitan comprar la firma. Por lo general, suelen pedir a sus abogados que le busquen a alguien. Averiguará que me recomiendan varios bufetes de abogados, incluyendo aquellos a los que no les gustan ni mi acento ni mis modales.
– Perdóneme, Herr Gunther, pero la abogacía es una profesión demasiado sobrevalorada.
– No se lo discuto. Todavía tengo que encontrar un abogado que no sea capaz de robarle los ahorros a su madre; los ahorros y el colchón donde los esconde.
– En todas las cuestiones de negocios, siempre he descubierto que mi propio criterio era mucho más de fiar.
– ¿Cuál es su negocio exactamente, Frau Lange?
– Soy propietaria y directora de una editorial.
– ¿ La Edi torial Lange?
– Como le he dicho, pocas veces me he equivocado al seguir mi propio criterio, Herr Gunther. El negocio editorial tiene todo que ver con el gusto, y para saber qué se venderá, uno debe entender algo de los gustos de las personas a quienes vende. Mire, yo soy berlinesa hasta la médula y creo conocer esta ciudad y a su gente tan bien como cualquiera. Así que, volviendo a mi pregunta original, que tenía que ver con sus dotes de observación, respóndame a esto: si yo fuera forastera en Berlín, ¿cómo me describiría a la gente de esta ciudad?
– ¿Qué es un berlinés, eh? -dije sonriendo-. Es una buena pregunta. Hasta ahora ninguno de mis clientes me ha pedido que salte a través de un par de aros para demostrar qué perro tan inteligente soy. ¿Sabe?, por lo general no suelo hacer esa clase de exhibiciones, pero en su caso voy a hacer una excepción. A los berlineses les gusta que la gente haga excepciones por su causa. Espero que esté prestando atención porque he empezado mi actuación. Sí, les gusta que les hagan sentirse excepcionales, aunque al mismo tiempo quieren mantener las apariencias. En su mayoría, tienen el mismo aspecto. Una bufanda, sombrero y zapatos que podrían llevarte hasta Shanghai sin hacerte ni una rozadura. Da la casualidad de que a los berlineses les gusta andar, razón por la cual tantos tienen perro; un perro fiero si eres viril, un perro mono si eres otra cosa. Los hombres se peinan más que las mujeres y además se dejan crecer unos bigotes tan espesos que se podrían cazar jabalíes dentro. Los turistas piensan que a muchos berlineses les gusta disfrazarse de mujeres, pero es que en verdad son mujeres feas, que dan mala fama a los hombres. No es que ahora haya muchos turistas. El nacionalsocialismo los ha convertido en algo tan raro como Fred Astaire con botas militares.
»La gente de esta ciudad toma nata con casi cualquier cosa, incluyendo la cerveza, y la cerveza es algo que se toman muy en serio. Las mujeres prefieren que tenga una sólida capa de espuma, igual que los hombres, y no les importa pagarla ellas mismas. Casi todos los que conducen, conducen demasiado rápido, pero a nadie le pasaría por la cabeza saltarse un semáforo en rojo. Tienen los pulmones destrozados porque el aire es insano y porque fuman demasiado. Tienen también un sentido del humor que suena cruel si no lo entiendes y mucho más cruel si lo entiendes. Compran secreteres Biedermeier caros y tan sólidos como blocaos y cuelgan cortinillas en el interior de las cristaleras para ocultar lo que tienen allí dentro. Es una mezcla típicamente idiosincrásica de lo ostentoso y lo privado. ¿Qué tal lo estoy haciendo?
Frau Lange asintió.
– Aparte del comentario sobre las mujeres feas de Berlín, va perfectamente.
– No era pertinente.
– Ahora se ha equivocado. No se retracte o dejará de gustarme. Era pertinente. Ya verá por qué dentro de un momento. ¿Cuáles son sus honorarios?
– Setenta marcos al día, más gastos.
– ¿Y qué gastos podría haber?
– Es difícil de decir. Viajes, sobornos, cualquier cosa que aporte información. Le daré recibos de todo salvo de los sobornos. Me temo que en eso tendrá que aceptar mi palabra.
– Bueno, confiemos que tenga buen criterio para juzgar qué es lo que vale la pena pagar.
– Hasta ahora nadie se ha quejado.
– Y supongo que querrá algo por adelantado. -Me entregó un sobre-. Dentro encontrará mil marcos en efectivo. ¿Le parece satisfactorio? -Asentí-. Naturalmente, querré un recibo.
– Naturalmente -dije, y le firmé el papel que ella había preparado. «Muy profesional», pensé. Sí, sin ninguna duda era toda una dama-. Por curiosidad, ¿cómo fue que me eligió? No le preguntó a su abogado, y yo -añadí pensativo- no me anuncio, claro.
Se puso en pie, todavía con el perro en los brazos, y fue hasta el escritorio.
– Tenía una de sus tarjetas profesionales -dijo, entregándomela-. Es decir, mi hijo la tenía. La encontré hace por lo menos un año en el bolsillo de uno de sus trajes viejos, que iba a enviar al Socorro Invernal. -Se refería al programa de beneficencia organizado por el Frente Alemán del Trabajo-. La guardé, con intención de devolvérsela, pero cuando se lo comenté, me temo que me dijo que la tirara. Pero no lo hice. Supongo que pensé que podría serme útil en algún momento. Bueno, no me equivoqué, ¿verdad?
Era una de mis antiguas tarjetas, de la época anterior a mi asociación con Bruno Stahlecker. Incluso tenía el teléfono de mi vivienda anterior anotado en el dorso.
– Me gustaría saber de dónde la sacó -dije.
– Creo que me dijo que era del doctor Kindermann.
– ¿Kindermann?
– Le hablaré de él enseguida, si no le importa.
Saqué una tarjeta nueva de la cartera.
– No tiene importancia, pero ahora tengo un socio, así que será mejor que tenga una de las nuevas.
Le di la tarjeta y la dejó sobre el escritorio, al lado del teléfono. Mientras se volvía a sentar su cara adoptó una expresión seria, como si hubiera desconectado algo dentro de su cabeza.
– Y ahora será mejor que le diga por qué le he llamado -dijo con tono grave-. Quiero que averigüe quién me está chantajeando. -Se detuvo, removiéndose incómoda en la chaise longue-. Lo siento, no me resulta muy fácil.
– Tómese el tiempo que necesite. El chantaje pone nervioso a cualquiera.
Asintió y bebió un poco de ginebra.
– Bueno, hace unos dos meses, quizás algo más, recibí un sobre con dos cartas que mi hijo había escrito a otro hombre. Al doctor Kindermann. Por supuesto, reconocí la letra de mi hijo y, aunque no las leí, supe que eran de naturaleza íntima. Mi hijo es homosexual, Herr Gunther. Lo sé desde hace tiempo, así que no fue la horrible revelación que creía ese malvado. Era algo que dejaba claro en su nota, así como que tenía en sus manos varias cartas más como las que yo acababa de recibir y que me enviaría si le pagaba la suma de mil marcos. Si me negaba, no tendría otra alternativa que hacerlas llegar a la Ges tapo. Estoy segura de que no tengo que explicarle, Herr Gunther, que este gobierno tiene una actitud menos ilustrada hacia esos desgraciados jóvenes que la Re pública. Ahora cualquier contacto entre hombres, por inocente que sea, se considera punible. Si se pusiera al descubierto que Reinhart es homosexual, sin duda el resultado sería que lo enviarían a un campo de concentración por un período de hasta diez años.
»Así que pagué, Herr Gunther. Mi chófer dejó el dinero donde me dijeron, y al cabo de una semana, más o menos, recibí no un paquete de cartas, sino una sola. Iba acompañada de otra nota anónima que me informaba de que el autor había cambiado de opinión, que era pobre, que yo tendría que comprar las cartas de una en una, y que todavía le quedaban diez. Desde entonces me ha devuelto cuatro, que me han costado casi cinco mil marcos. Cada vez pide más que la vez anterior.
– ¿Y su hijo sabe todo esto?
– No. Y al menos de momento, no veo razón alguna para que los dos tengamos que sufrir.
Suspiré y estaba a punto de expresar mi desacuerdo cuando me detuvo.
– Sí, ya sé, va a decirme que así es más difícil atrapar a ese criminal, y que Reinhart puede tener información que podría ayudarle. Por supuesto, tiene toda la razón. Pero escuche mis razones, Herr Gunther.
»Para empezar, mi hijo es un chico impulsivo. Lo más probable es que su reacción fuera decirle a ese chantajista que se fuera al diablo, y no pagar. Eso llevaría, casi con toda certeza, a que lo arrestaran. Reinhart es mi hijo, y como madre lo quiero mucho, pero es un estúpido, y no tiene ni idea de pragmatismo. Imagino que el que me está chantajeando comprende muy bien la psicología humana. Y sabe lo que una madre viuda siente por su único hijo, especialmente si es rica y está bastante sola, como yo.
»En segundo lugar, conozco bastante bien el mundo de los homosexuales. El difunto doctor Magnus Hirschfeld escribió varios libros sobre el tema, uno de los cuales me siento orgullosa de haber publicado. Es un mundo secreto y traicionero, Herr Gunther, donde un chantajista tiene carta blanca. Es decir, que puede que ese malvado conozca a mi hijo. Incluso entre hombres y mujeres, el amor puede resultar una buena razón para el chantaje, y más aún si hay adulterio o corrupción de la raza, que parece ser lo que más preocupa a esos nazis.
»Debido a esto, cuando usted haya descubierto la identidad del chantajista, se lo diré a Reinhart y entonces será él quien decidirá lo que se haga. Pero hasta entonces él no sabrá nada de todo esto -Me miró, inquisitiva-. ¿Está de acuerdo?
– Su razonamiento es impecable, Frau Lange. Parece haber reflexionado sobre esto con mucha claridad. ¿Puedo ver las cartas de su hijo?
Asintiendo, extendió el brazo para coger una carpeta que había al lado de su asiento y luego vaciló.
– ¿Es necesario? Quiero decir, leer las cartas.
– Sí, lo es -dije con firmeza-. ¿Conserva las notas del chantajista?
Me entregó la carpeta.
– Todo está aquí -dijo-. Las cartas y los anónimos.
– No le pidió que se los devolviera.
– No.
– Eso es bueno. Quiere decir que estamos tratando con un aficionado. Alguien que hubiera hecho esto antes le habría pedido que le devolviera las notas con cada pago. Para impedir que acumulara pruebas contra él.
– Entiendo.
Eché una ojeada a lo que, con demasiado optimismo, había llamado pruebas. Las notas y los sobres estaban escritos a máquina en papel de buena calidad sin ningún rasgo distintivo y habían sido enviados desde diversos distritos en todo el oeste de Berlín -W.35,W. 40, E. 50- y todos los sellos conmemoraban el quinto aniversario de la llegada al poder de los nazis. Eso me dijo algo. El aniversario había tenido lugar el 30 de enero, así que quien chantajeaba a Frau Lange no debía de comprar sellos muy a menudo.
Las cartas de Reinhart Lange estaban escritas en ese papel tan caro que solo los enamorados se molestan en comprar; esa clase que cuesta tanto que tiene que tomarse en serio. La letra era pulcra y cuidadosa, incluso esmerada, que era más de lo que se podía decir del contenido. Quizás un empleado de una casa de baños otomana no habría encontrado nada censurable en ellas, pero en la Ale mania nazi las cartas de amor de Reinhart Lange bastaban para otorgar a su descarado autor un viaje a un KZ con el pecho lleno de triángulos de color rosa.
– Este doctor Lanz Kindermann -dije, leyendo el nombre en el sobre con perfume a lima-, ¿qué sabe de él exactamente?
– En una época, Reinhart se convenció de que debía seguir un tratamiento contra la homosexualidad. Primero probó varios preparados endocrinos, pero no le hicieron efecto. Parecía que la psicoterapia ofrecía más posibilidades de éxito. Creo que varios miembros de alto rango del partido y chicos de las Juventudes Hitlerianas se habían sometido al mismo tratamiento. Kindermann es psicoterapeuta y Reinhart lo conoció cuando ingresó en su clínica de Wannsee en busca de tratamiento. En lugar de recibirlo, empezó una relación íntima con Kindermann, que también es homosexual.
– Perdone mi ignorancia, pero ¿qué es exactamente la psicoterapia? Pensaba que era algo que ya no estaba permitido.
Frau Lange sacudió la cabeza.
– No estoy segura del todo. Pero creo que se hace hincapié en tratar los trastornos mentales como parte de la salud física en su conjunto. No me pregunte en qué difiere de ese Freud, salvo que él es judío y Kindermann es alemán y su clínica es exclusivamente para alemanes. Alemanes ricos, con problemas de drogas y alcohol, de esa clase que se siente atraída por las facetas más excéntricas de la medicina; la quiropráctica y todo eso. O esos otros que solo buscan un caro descanso. Entre los pacientes de Kindermann se cuenta incluso Rudolf Hess, el lugarteniente del Führer.
– ¿Conoce personalmente al doctor Kindermann?
– Solo lo he visto una vez. No me gustó. Es un austríaco arrogante.
– ¿No lo son todos? -murmuré-. ¿Cree que sería capaz de hacer un poco de chantaje? Después de todo, las cartas iban dirigidas a él. Si no es Kindermann, tiene que ser alguien que lo conozca perfectamente o, por lo menos, alguien que haya tenido la oportunidad de robarle las cartas.
– Confieso que no había sospechado de Kindermann por la simple razón de que las cartas los implican a los dos. -Se quedó pensativa un momento-. Ya sé que suena estúpido, pero nunca había pensado en cómo las cartas habrían llegado a caer en manos de otra persona. Pero ahora que usted lo menciona, supongo que las debieron de robar; a Kindermann, diría yo.
Asentí y dije:
– De acuerdo. Ahora déjeme que le haga una pregunta bastante más difícil.
– Ya sé lo que va a decir, Herr Gunther -dijo con un enorme suspiro-. Me va a preguntar si he pensado en la posibilidad de que mi propio hijo sea el culpable.
Me miró con ojo crítico y añadió:
– No me he equivocado con usted, ¿verdad? Es justo la clase de pregunta cínica que esperaba que me hiciera. Ahora sé que puedo confiar en usted.
– Para un detective ser cínico es tan necesario como para un jardinero tener mano con las plantas, Frau Lange. A veces ese cinismo me mete en líos, pero casi siempre me impide subestimar a las personas. Así que espero que me perdone si le digo que esta podría ser la mejor de las razones para no involucrarlo a él en la investigación, y que usted ya había pensado en ello.
La vi sonreír ligeramente y añadí:
– Ya ve que no la subestimo, Frau Lange. -Ella asintió-. ¿Cree que podría estar escaso de dinero?
– No, como director del consejo de la Edi torial Lange, tiene un salario considerable. Además, tiene rentas de un elevado fideicomiso que su padre estableció para él. También es verdad que le gusta jugar, pero peor que eso, a mi modo de ver, es que es el propietario de una cabecera totalmente inútil llamada Urania.
– ¿Cabecera?
– Una revista. Sobre astrología u otra tontería así. No ha hecho más que perder dinero desde el día que la compró. -Encendió otro cigarrillo y le dio una calada con los labios fruncidos como si fuera a silbar una melodía-. Pero sabe que si alguna vez necesitara dinero, solo tendría que venir a pedírmelo.
Sonreí con aire lastimero.
– Ya sé que no tengo un aspecto precisamente encantador, pero ¿alguna vez ha pensado en adoptar a alguien como yo?
Se echó a reír al oírme y añadí:
– Me parece que su hijo es un joven muy afortunado.
– Es un malcriado, eso es lo que es. Y ya no es tan joven. -Se quedó mirando fijamente al vacío, en apariencia siguiendo el humo del cigarrillo-. Para una viuda rica como yo, Reinhart es lo que en el mundo de los negocios llamamos un «líder en pérdidas». No hay decepción alguna en la vida que pueda compararse ni de lejos a la desilusión producida por nuestro propio hijo.
– ¿De verdad? He oído decir que los hijos son una bendición cuando nos vamos haciendo mayores.
– ¿Sabe una cosa?, para ser un cínico, está empezando a sonar muy sentimental. Es fácil ver que no tiene hijos. Así que déjeme que le corrija: los hijos son el reflejo de nuestra propia vejez. Son la forma más rápida de envejecer que conozco. El espejo de nuestro declive. Sobre todo del mío.
El perro bostezó y se bajó de un salto de su falda como si ya hubiera oído eso muchas veces. En el suelo se estiró y corrió hacia la puerta, donde se volvió y miró hacia su ama con aire expectante. Sin inmutarse ante aquella exhibición de arrogancia canina, Frau Lange se levantó para dejar que el animal saliera de la sala.
– Bueno, ¿y ahora qué hacemos? -dijo, volviendo a su chaise longue.
– Esperar a que llegue otra nota. Yo me encargaré de la próxima entrega de dinero. Pero hasta entonces me parece que sería buena idea si yo ingresara como paciente en la clínica de Kindermann durante unos días. Me gustaría saber un poco más sobre el amigo de su hijo.
– Supongo que eso es lo que quería decir al hablar de gastos, ¿no?
– Trataré de que sea una estancia corta.
– Procure que sea así -dijo, adoptando un tono de maestra de escuela-. La Clí nica Kindermann cuesta cien marcos al día.
– Muy respetable -dije soltando un silbido.
– Y ahora tendrá que disculparme, Herr Gunther -dijo-.Tengo que preparar una reunión.
Me guardé el dinero que me había dado y nos estrechamos la mano, después de lo cual recogí la carpeta que me había dado y encaminé mis pasos hacia la puerta.
Recorrí el polvoriendo pasillo y atravesé el vestíbulo.
Una voz bramó:
– Quédese donde está. Tengo que acompañarlo a la puerta. A Frau Lange no le gusta que no les abra la puerta a sus visitas yo misma.
Puse la mano en el pomo de la puerta y me encontré con algo pegajoso.
– Seguro que es debido a ese carácter tan agradable que tiene usted. -Abrí la puerta de golpe, irritado, mientras el caldero negro atravesaba anadeando el vestíbulo-. No se preocupe -dije examinándome la mano-. Siga con lo que sea que esté haciendo en este pozo de polvo.
– Llevo mucho tiempo con Frau Lange -gruñó-, y nunca ha tenido ninguna queja de mí.
Me pregunté si se trataría de chantaje; después de todo, no tiene sentido tener un perro guardián que no ladra. No se me ocurría modo alguno de que fuera una cuestión de afecto, no con esta mujer. Había más probabilidades de llegar a sentir afecto por un cocodrilo. Nos miramos fijamente unos segundos y luego dije:
– ¿La señora siempre fuma tanto?
La negra lo pensó un momento, preguntándose si sería una pregunta con trampa. Finalmente, decidió que no lo era.
– Siempre va con un pitillo en la boca, se lo digo yo.
– Bueno, eso lo explica todo -dije-. Con todo ese humo a su alrededor, apuesto a que ni siquiera sabe que está usted aquí.
Masculló un taco y me cerró la puerta en la cara.
Tenía mucho en que pensar mientras conducía a lo largo de la Kur furstendamm hacia el centro de la ciudad. Pensé en Frau Lange y aquellos mil marcos suyos que llevaba en el bolsillo. Pensé en un corto descanso en una bonita y cómoda clínica con los gastos pagados por ella y en la oportunidad que se me ofrecía, al menos durante un tiempo, de escapar de Bruno y de su pipa; por no hablar de Arthur Nebe y Heydrich. Puede que incluso curara mi insomnio y mi depresión.
Pero más que nada pensé en cómo podía haber llegado a darle mi tarjeta profesional y el número de teléfono de mi casa a una mariposilla austríaca de la que nunca había oído hablar.
3. Miércoles, 31 de agosto
La zona al sur de la König strasse, en Wannsee, alberga todo tipo de clínicas y hospitales privados, elegantes y lujosos, donde utilizan tanto éter en los suelos y ventanas como en los pacientes mismos. En lo que atañe al tratamiento, se inclinan a ser igualitarios. Un hombre podría tener la constitución de un elefante africano y no dejarían por ello de tratarle como si estuviera traumatizado por la guerra, asignándole un par de enfermeras de labios pintados para que le ayudaran con las marcas más selectas de cepillos de dientes y de papel higiénico, siempre y cuando pudiera pagarlo. En Wannsee, tu saldo en el banco importa más que tu presión sanguínea.
La clínica de Kindermann se levantaba a cierta distancia de una tranquila calle, en una especie de jardín grande, pero bien cuidado, que descendía suavemente hacia un pequeño estanque cerca del lago principal y que incluía, entre sus muchos olmos y castaños, un embarcadero soportado por columnas, un cobertizo para los botes y una extravagancia gótica tan pulcramente construida que llegaba a tener un aire bastante más sensato. Parecía una cabina telefónica medieval.
La clínica en sí misma era una mezcla tal de hastiales, entramados de madera, montantes, torre y torreta almenadas que era más un castillo en el Rin que un establecimiento sanitario. Al mirarla casi esperaba ver un par de horcas en el tejado y oír los alaridos procedentes de una celda distante. Pero todo estaba tranquilo, sin señales de que hubiera nadie por allí. Solo se oía el sonido lejano de una tripulación de cuatro remeros en el lago, al otro lado de los árboles, que provocó los estridentes chillidos de los grajos.
Mientras cruzaba la puerta principal decidí que habría más posibilidades de encontrar unos cuantos pacientes deslizándose sigilosamente por el exterior a la hora en que los murciélagos deciden lanzarse a la tenue luz del crepúsculo.
Mi habitación estaba en el tercer piso, con una vista excelente sobre las cocinas. Ochenta marcos diarios y era lo más barato que tenían; deambulando por allí no pude dejar de preguntarme si con cincuenta marcos más al día no habría tenido derecho a algo un poco más grande, algo así como un cesto para la colada. Pero la clínica estaba llena. Mi habitación era lo único que quedaba disponible, como me explicó la enfermera que me acompañó.
Era una monada. Igual que la mujer de un pescador del Báltico pero carente del encanto de la conversación campesina. Para cuando me había abierto la cama y me había dicho que me desnudara casi no podía respirar de tan excitado como estaba. Primero la criada de Frau Lange y ahora esta, tan alejada del lápiz de labios como un pterodáctilo. Y no es que no hubiera otras enfermeras más bonitas por allí. Había visto muchas abajo. Debían de haber decidido que con una habitación tan pequeña, lo mínimo que podían hacer era darme una enfermera muy grande para compensar.
– ¿A qué hora abre el bar? -pregunté.
Su sentido del humor no desmerecía de su belleza.
– Aquí no se permite el alcohol -dijo, arráncandome el cigarrillo, aún sin encender, de los labios-. Y está estrictamente prohibido fumar. El doctor Meyer vendrá a verle dentro de un momento.
– ¿Y quién es ese, un marinero de segunda clase? ¿Dónde está el doctor Kindermann?
– El doctor está en una conferencia en Bad Neuheim.
– ¿Y qué está haciendo allí? ¿Ha ingresado en una clínica? ¿Cuándo volverá?
– A finales de semana. ¿Es usted paciente del doctor Kindermann, Herr Strauss?
– No, no lo soy. Pero por ochenta marcos diarios esperaba serlo.
– El doctor Meyer es un médico muy capacitado, se lo aseguro.
Me miró frunciendo el ceño, impaciente, cuando se dio cuenta de que no había mostrado intención alguna de desnudarme, y empezó a chasquear la lengua con un ruidito como si estuviera tratando de ser amable con una cacatúa. Dando una fuerte palmada, me ordenó que me diera prisa y me metiera en la cama, ya que el doctor Meyer querría examinarme. Seguro de que era totalmente capaz de desnudarme ella misma, decidí no resistirme. Mi enfermera no solo era fea, además debía haber aprendido su manera de tratar a los pacientes en algún mercado de verduras.
Cuando se hubo marchado, me puse a leer en la cama. Una clase de lectura que no describiría como apasionante sino, más bien, como increíble. Sí, esa era la palabra: increíble. Siempre había habido revistas extrañas, ocultistas, en Berlín, como Zenit y Hagal, pero desde las orillas del Maas hasta los bancos del Memel no había nada comparable con los aprovechados que escribían para Urania, la revista de Reinhart Lange. Hojearla durante unos quince minutos fue suficiente para convencerme de que Lange debía de estar como una cabra. Había artículos titulados «Wotan y los auténticos orígenes del cristianismo», «Los poderes sobrehumanos de los habitantes perdidos de la At lántida», «La teoría de la glaciación explicada», «Ejercicios esotéricos de respiración para principiantes», «Espiritualismo y la memoria de la raza», «Doctrina de la Ti erra hueca», «El antisemitismo como legado teocrático», etc. Pensé que para un hombre que publicaba esta clase de estupideces, probablemente el chantaje a un progenitor fuera la clase de actividad rutinaria con que uno podía entretenerse entre dos revelaciones ariosóficas.
Incluso el doctor Meyer, que en sí mismo no era un testimonio evidente de lo normal, se. sintió impulsado a hacer un comentario sobre mis gustos en asuntos de lectura.
– ¿Suele leer este tipo de cosas? -preguntó, dando vueltas a la revista entre las manos como si hubiera sido alguna clase de curioso artefacto extraído de alguna ruina troyana por Heinrich Schliemann.
– No, la verdad es que no. Fue la curiosidad lo que me hizo comprarlo.
– Bien. Un interés anormal por lo oculto suele ser señal de una personalidad inestable.
– ¿Sabe?, es lo mismo que yo estaba pensando.
– Por supuesto, no todo el mundo estaría de acuerdo conmigo. Pero las visiones de muchas figuras religiosas modernas, como San Agustín o Lutero- probablemente tienen un origen neurótico.
– ¿De verdad?
– Sí, desde luego.
– ¿Qué opina el doctor Kindermann?
– Oh, Kindermann tiene algunas teorías muy poco corrientes. No estoy seguro de comprender su trabajo, pero es un hombre brillante. -Me cogió la muñeca-. Sí, sin duda alguna, un hombre muy brillante.
El doctor, que era suizo, llevaba un traje de tweed verde de tres piezas, una corbata de lazo que parecía una enorme mariposa, gafas y una perilla larga y blanca como la de un hombre santo de la In dia. Me subió la manga del pijama y colgó un pequeño péndulo encima por la parte interior de mi muñeca. Observó cómo oscilaba y giraba durante un rato antes de dictaminar que la cantidad de electricidad que emitía indicaba que me sentía anormalmente deprimido y ansioso por algo. Fue una actuación impresionante, pero a prueba de bombas, ya que era probable que la mayoría de la gente que ingresaba en la clínica se sintiera deprimida o ansiosa por algo, aunque solo fuera por los honorarios.
– ¿Qué tal duerme? -dijo.
– Mal. Un par de horas cada noche.
– ¿Alguna vez tiene pesadillas?
– Sí, y ni siquiera me gusta el queso.
– ¿Algún sueño repetitivo?
– Nada específico.
– ¿Y qué tal anda de apetito?
– De eso no puede decirse que tenga.
– ¿Y vida sexual?
– Igual que mi apetito. Nada que valga la pena mencionar.
– ¿Piensa mucho en las mujeres?
– Sin cesar.
Garabeteó unas cuantas notas, se acarició la barba y dijo:
– Voy a recetarle unas cuantas vitaminas y minerales extras, especialmente magnesio. Y además voy a ponerle una dieta sin azúcar, con muchas verduras crudas y algas kelp. Le ayudaremos a eliminar algunas de sus toxinas con unas tabletas para purificar la sangre. También le recomiendo que haga ejercicio. Tenemos una piscina excelente y quizá le apetezca probar un baño de agua de lluvia, que encontrará muy vigorizante. ¿Fuma?
Asentí.
– Procure dejarlo durante un tiempo. -Cerró el cuaderno-. Bueno, eso tendría que ser de ayuda en cuanto a su bienestar físico. Al mismo tiempo veremos si podemos lograr mejorar su estado mental con un tratamiento psicoterapéutico.
– ¿Qué es exactamente la psicoterapia, doctor? Perdóneme, pero pensaba que los nazis la habían condenado como algo decadente.
– Oh, no, no. La psicoterapia no es igual que el psicoanálisis. No confía en absoluto en la mente inconsciente. Ese tipo de cosas está bien para los judíos, pero carece de valor para los alemanes. Como usted mismo podrá apreciar, no se lleva a cabo ningún tratamiento psicoterapéutico aislado del cuerpo. Aquí nuestro objetivo es aliviar los síntomas de los desarreglos mentales cambiando las actitudes que los han hecho aparecer. A las actitudes las condiciona la personalidad, y la relación de la personalidad con el entorno. Lo único de sus sueños que me interesa es si los tiene o no. Tratarlo esforzándonos por interpretar sus sueños y descubrir su trascendencia sexual es, para decirlo francamente, un disparate. Vamos, algo decadente. -Soltó una risita amigable-. Pero ese es un problema para los judíos, no para usted, Herr Strauss. Ahora, lo más importante es que disfrute de una buena noche de sueño.
Diciendo esto, cogió su maletín y sacó una jeringuilla y una botellita que colocó en la mesita de noche.
– ¿Qué es eso? -pregunté aprensivo.
– Hioscina -me respondió, frotándome el brazo con un algodón humedecido en alcohol.
Noté el frío de la inyección según iba subiéndome por el brazo, como un fluido embalsamador. Segundos después de reconocer que tendría que encontrar otra noche para husmear por la Clí nica Kindermann, sentí cómo se aflojaban los cabos que me amarraban a la consciencia, que iba a la deriva, apartándome lentamente de la costa, y que la voz de Meyer estaba ya demasiado lejos para oír qué estaba diciendo.
Después de cuatro días en la clínica me sentía mejor de lo que me había sentido en cuatro meses. Además de mis vitaminas y de mi dieta de algas y verduras crudas, había probado la hidroterapia, la naturoterapia y un tratamiento en el solárium. Habían ampliado el diagnóstico de mi estado de salud mediante el examen del iris, las palmas y las uñas de las manos, examen que había revelado un déficit de calcio, y me habían enseñado una técnica de relajación autogénica. El doctor Meyer hacía progresos con su «enfoque a la totalidad» junguiano, como él lo llamaba, y se proponía atacar mi depresión con electroterapia. Y aunque seguía sin haber conseguido registrar el despacho de Kindermann, lo que sí tenía era una nueva enfermera, una auténtica belleza llamada Marianne, que se acordaba de que Reinhart Lange había estado en la clínica varios meses y que ya se había mostrado dispuesta a hablar de su jefe y de los asuntos de la institución.
Me despertaba a las siete con un vaso de zumo de pomelo y una selección casi veterinaria de píldoras.
Disfrutando de la curva de sus nalgas y de la plenitud de sus pechos, observé cómo descorría las cortinas para mostrar un hermoso día de verano y deseé que hubiera podido mostrar su cuerpo desnudo con la misma facilidad.
– ¿Qué tal está en este hermoso día? -le pregunté.
– Fatal -dijo con una mueca.
– Marianne, ¿no sabe que se supone que debe ser al revés? Soy yo quien se supone que tiene que sentirse fatal y usted quien tiene que interesarse por mi salud.
– Lo siento, Herr Strauss, pero estoy más que harta de este sitio.
– Bueno, ¿por qué no se mete aquí dentro a mi lado y me lo cuenta todo? Se me da muy bien escuchar los problemas de los demás.
– Apuesto a que también se le dan muy bien otras cosas -dijo riendo-. Tendré que ponerle bromuro en el zumo.
– ¿Para qué serviría eso? Tengo ya toda una farmacia dando vueltas por mi interior. No creo que otro producto químico supusiera mucha diferencia.
– Se sorprendería.
Era de Frankfurt, rubia, alta, de aspecto atlético, con un sentido del humor nervioso y una sonrisa un tanto afectada que indicaba falta de confianza en sí misma. Algo extraño, teniendo en cuenta su evidente atractivo.
– Toda una farmacia -dijo burlona-. Unas pocas vitaminas y algo para ayudarle a dormir por la noche. Eso no es nada comparado con otros.
– Cuénteme.
Se encogió de hombros.
– Algo para ayudarles a despertarse por la mañana y estimulantes para combatir la depresión.
– ¿Y qué usan para los mariquitas?
– Oh, esos… Antes les daban hormonas, pero no funcionaba. Así que ahora prueban con una terapia de aversión. Pero, pese a lo que dicen en el Instituto Goering sobre que es un trastorno que puede tratarse, en privado todos los médicos dicen que es difícil de influir en la afección básica. Kindermann tendría que saberlo. Me parece que él mismo es algo entendido. He oído que le decía a un paciente que la psicoterapia solo es útil para tratar las reacciones neuróticas que pueden derivarse de la homosexualidad, que ayuda a que el paciente deje de engañarse.
– Entonces lo único que tiene que preocuparle es el artículo 175.
– ¿Y eso qué es?
– El artículo del código penal alemán que dice que la homosexualidad es un delito. ¿Es eso lo que pasó con Reinhart Lange? ¿El tratamiento fue solo para las reacciones neuróticas asociadas? -Asintió y se sentó en el borde de la cama-. Hábleme del Instituto Goering. ¿Tiene algo que ver con el Gordo Hermann?
– Matthias Goering es su primo. Ese sitio existe para ofrecer psicoterapia con la protección del nombre de Goering. Si no fuera por él, en Alemania habría muy poca atención a la salud mental que valiera la pena mencionar. Los nazis habrían destruido la medicina psiquiátrica solo porque su mayor lumbrera es judío. Todo el asunto es un montón de hipocresía. Muchos de ellos continúan de acuerdo con Freud en privado, mientras lo denuncian en público. Incluso el llamado Hospital Ortopédico para las SS, cerca de Ravensbrück, no es más que una clínica mental para las SS. Kindermann es uno de los especialistas, además de ser uno de los miembros fundadores del Instituto Goering.
– ¿Y quién financia el Instituto?
– El Frente del Trabajo y la Luf twaffe.
– Claro. La caja de gastos del primer ministro.
Marianne frunció el ceño.
– ¿Sabe que hace muchas preguntas? ¿Qué es usted, un poli o algo por el estilo?
Me levanté y me puse el batín.
– Algo por el estilo -dije.
– ¿Está aquí trabajando en un caso? -Me miraba excitada, con los ojos como platos-. ¿Algo en lo que estuviera metido Kindermann?
Abrí la ventana y me asomé un momento. Era agradable respirar el aire fresco de la mañana, incluso los vapores que llegaban de las cocinas. Pero un cigarrillo era mejor. Cogí mi último paquete del alféizar de la ventana y encendí uno. Marianne se quedó un rato mirando con desaprobación el cigarrillo que tenía en la mano.
– No tendría que fumar, ya lo sabe.
– No sé si Kindermann está implicado o no -dije-. Eso es lo que esperaba averiguar cuando vine aquí.
– Bueno, no tiene que preocuparse por mí -dijo con rabia-. No me importa nada lo que pueda pasarle. -Se puso de pie, con los brazos cruzados y la boca fruncida con una expresión más dura-. Ese hombre es un cabrón. Hace solo unas semanas trabajé todo el fin de semana porque no había nadie más disponible. Me dijo que me lo pagaría el doble en efectivo. Pero sigue sin darme mi dinero. Esa es la clase de cerdo que es. Me compré un vestido. Fue una estupidez, tendría que haber esperado. Y ahora no puedo pagar el alquiler.
Estaba tratando de decidir si quería hacerme tragar aquella historia cuando vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Si era una actuación, era una actuación muy buena. En cualquiera de los dos casos, se merecía un cierto reconocimiento.
Se sonó y dijo:
– ¿Me daría un cigarrillo, por favor?
– Claro.
Le di el paquete y encendí un fósforo.
– ¿Sabe?, Kindermann conoció a Freud -dijo, tosiendo un poco al empezar a fumar-. En la Es cuela de Medicina de Viena, cuando estudiaba allí. Después de licenciarse, trabajó durante un tiempo en el Sanatorio Mental de Salzburgo. Es originario de Salzburgo. Cuando su tío murió en 1930, le dejó esta casa y decidió volver y convertirla en una clínica.
– Parece que le conoce bastante bien.
– El verano pasado su secretaria estuvo enferma un par de semanas. Kindermann sabía que yo tenía algo de experiencia como secretaria y me pidió que la sustituyera mientras Tarja estuviera ausente. Llegué a conocerlo bastante. Lo bastante como para que me desagradara. No voy a quedarme aquí mucho más tiempo. Me parece que ya he tenido bastante. Créame, hay muchos otros aquí que piensan lo mismo que yo.
– ¿Ah, sí? ¿Cree que alguien querría vengarse de él? ¿Alguien que pudiera tener algo contra él?
– Quiere decir algo serio, ¿verdad? No solo unas horas extras no cobradas.
– Supongo.
Marianne negó con la cabeza.
– No. Espere -dijo-, sí que hay alguien. Hace unos tres meses, Kindermann despidió a uno de los enfermeros por estar borracho. Era un tipo muy desagradable y no creo que nadie lamentara que se fuera. Yo no estaba aquí, pero me dijeron que le dijo unas cuantas cosas muy fuertes a Kindermann cuando se fue.
– ¿Cómo se llamaba ese enfermero?
– Hering, Klaus Hering, creo. -Miró el reloj-. Vaya, tengo que seguir con mi trabajo. No puedo quedarme aquí hablando con usted toda la mañana.
– Solo una cosa más -dije-. Necesito echar una ojeada al despacho de Kindermann. ¿Puede ayudarme? -Empezó a decir que no con la cabeza-. No puedo hacerlo si no me ayuda, Marianne. ¿Esta noche?
– No sé… ¿Y si nos cogen?
– El «nos» no entra en el asunto. Usted vigila, y si alguien la encuentra, dice que ha oído un ruido y que iba a ver qué pasaba. Yo tendré que correr el riesgo. Quizá diga que caminaba sonámbulo.
– Y se lo creerán, claro.
– Vamos, Marianne, ¿qué dice?
– De acuerdo, lo haré. Pero espere hasta después de medianoche, que es cuando cerramos con llave. Nos encontraremos en el solárium alrededor de las doce y media.
La cara le cambió cuando vio que sacaba un billete de cincuenta de la cartera. Se lo metí en el bolsillo superior del blanco y almidonado uniforme. Ella lo volvió a sacar.
– No puedo aceptarlo -dijo-. No debería dármelo.
Le cogí la mano, cerrándosela para que no pudiera devolverme el billete.
– Mire, es solo algo para ayudarla a capear el mal momento, hasta que le paguen las horas extras.
Se mostraba indecisa.
– No sé -dijo-. De alguna manera, no me parece bien. Es tanto como lo que gano en una semana. Hará mucho más que ayudarme a capear el mal momento.
– Marianne -dije-, es agradable poder llegar a fin de mes, pero es aún más agradable que sobre algo para el siguiente.
4. Lunes, 5 de septiembre
– El doctor me dijo que la electroterapia tenía temporalmente el efecto secundario de perjudicar la memoria. Por lo demás, me siento muy bien.
Bruno me miró con preocupación.
– ¿Estás seguro?
– Nunca me había sentido mejor.
– Bueno, mejor tú que yo, enchufado -dijo con un gruñido-. Así que cualquier cosa que consiguieras averiguar mientras estabas en ese sitio de Kindermann está temporalmente mal colocada dentro de tu cabeza, ¿no?
– No es tan grave como eso. Me las arreglé para echar un vistazo a su despacho. Y había allí una enfermera muy atractiva que me lo contó todo sobre él. Kindermann da conferencias en la Es cuela de Medicina de la Luf twaffe y es uno de los especialistas de la clínica privada del partido en la Ble ibtreustrasse. Por no hablar de su pertenencia a la Aso ciación Nacionalsocialista de Médicos y al Herrenklub.
Bruno se encogió de hombros.
– El tipo nada en oro, ¿y qué?
– Nada en oro, pero no es considerado exactamente un tesoro. No es muy popular entre el personal. Averigüé el nombre de alguien a quien despidió, que podría ser el tipo de persona que guarda rencor.
– No parece una razón de mucho peso, ¿verdad?, eso de que te despidan.
– Según mi enfermera, Marianne, era algo sabido por todos que le habían dado la patada por robar drogas de la farmacia de la clínica. Y que probablemente las vendía en la calle. O sea que no era precisamente un miembro del Ejército de Salvación, ¿sabes?
– ¿Ese tipo tiene un nombre?
Me esforcé un momento por recordar y luego saqué mi cuaderno del bolsillo.
– No pasa nada -dije-. Lo apunté.
– Un detective con una memoria deficiente… genial.
– No te sulfures, lo tengo. Se llama Klaus Hering.
– Veré si en el Alex tienen algo sobre él.
Cogió el teléfono y llamó. Solo le llevó un par de minutos. Le pagábamos cincuenta marcos al mes a un poli por el servicio. Pero Klaus Hering estaba limpio.
– ¿Y dónde se supone que ha de ir el dinero?
Me dio el anónimo que Frau Lange había recibido el día antes y que había hecho que Bruno me llamara a la clínica.
– El chófer de la señora me lo trajo en mano -explicó mientras yo leía la última composición de amenazas e instrucciones del chantajista-. Mil marcos metidos en una bolsa de papel de Gerson y dejados en la papelera que hay fuera del aviario del Zoo, esta tarde.
Miré por la ventana. Era otro día agradable y sin ninguna duda habría mucha gente en el Zoo.
– Es un buen sitio -dije-. Será difícil descubrirlo y más difícil aún seguirlo. Si recuerdo bien, hay cuatro salidas del Zoo.
Busqué un mapa de Berlín en el cajón y lo extendí sobre el escritorio. Bruno se acercó y miró por encima de mi hombro.
– ¿Cómo lo hacemos? -preguntó.
– Tú te encargas de la entrega y yo haré de mirón.
– ¿Quieres que me quede en una de las salidas después?
– Tienes una posibilidad entre cuatro. ¿Qué camino escogerías?
Estudió el mapa durante unos segundos y luego señaló la salida del canal.
– El puente Lichtenstein. Si fuera él, tendría un coche esperando al otro lado, en la Ra uch Strasse.
– Entonces será mejor que tú también tengas un coche allí.
– ¿Cuánto rato espero? Quiero decir, joder, el Zoo está abierto hasta las nueve de la noche.
– La salida del acuario cierra a las seis, o sea que apuesto a que aparecerá antes de esa hora, aunque solo sea para mantener todas sus opciones abiertas. Si no nos has visto para entonces, vete a casa y espera mi llamada.
Salí de la construcción de cristal del tamaño de un avión que es la estación del Zoo y crucé la Har denbergplatz hasta la entrada principal del Zoo de Berlín, que queda a muy poca distancia al sur del planetario. Compré una entrada que incluía el acuario y una guía para tener un aspecto más convincente de turista, y me encaminé hacia la casa de los elefantes. Un tipo extraño que estaba dibujando tapó el bloc con mucho secreto y se apartó al ver que me acercaba. Apoyándome en la baranda del recinto observé que ese curioso comportamiento se repetía una y otra vez según llegaban otros visitantes hasta que, paso a paso, el hombre se encontró de nuevo de pie a mi lado. Irritado por que supusiera que pudiera interesarme su lamentable dibujo, asomé la cabeza por encima de su hombro, blandiendo la cámara cerca de su cara.
– Quizá sería mejor que se dedicara a la fotografía -dije alegremente.
Dijo algo entre dientes y se marchó enfurruñado. «Allá va uno para el doctor Kindermann», pensé. Un auténtico majara. En cualquier representación o exhibición, el espectáculo más interesante siempre te lo ofrece la gente.
Pasaron otros quince minutos antes de ver a Bruno. Apenas pareció verme a mí o a los elefantes cuando pasó por mi lado llevando bajo el brazo la bolsa de los almacenes Gerson que contenía el dinero. Dejé que se adelantara un buen trecho y luego lo seguí.
En el exterior del aviario, una pequeña construcción de ladrillo rojo con entramado de madera y cubierta de hiedra que parecía más una cervecería de pueblo que el cobijo de unas aves de caza, Bruno se detuvo, echó una mirada alrededor y luego dejó caer la bolsa en una papelera que estaba al lado de un banco. Se alejó rápidamente hacia el este, en dirección al puesto que había escogido, sobre el canal Landwehr.
Un alto peñasco de arenisca, hábitat de un rebaño de ovejas africanas, estaba situado frente al de las aves. Según la guía, era uno de los puntos más importantes del Zoo, pero yo lo encontré demasiado teatral para ser una buena imitación del tipo de lugar en que esos andrajos trotadores habrían vivido en libertad. Se parecía más a lo que habríamos visto en el escenario de una de esas escandalosamente rimbombantes producciones de Parsifal, si eso fuera humanamente posible. Me detuve por allí un rato, leyendo la información sobre las ovejas y haciendo algunas fotos de esas criaturas tan sumamente carentes de interés.
Detrás de la roca de las ovejas había una elevada torre mirador desde la cual era posible ver la parte frontal del aviario y también la totalidad del Zoo, y pensé que parecerían diez pfennigs bien gastados para cualquiera que quisiera asegurarse de que no iba a meterse en una trampa. Con esta idea en mente iba deambulando alejándome del aviario y dirigiéndome hacia el lago cuando un chico de unos dieciocho años, de pelo oscuro y chaqueta deportiva gris, apareció desde el lado más alejado del aviario. Sin ni siquiera mirar alrededor sacó rápidamente la bolsa de Gerson de la papelera y la metió en otra bolsa, esta del almacén Ka-De-We. Luego, andando rápidamente, me pasó por delante; después de un intervalo razonable, le seguí.
Frente a la casa de los antílopes, de estilo morisco, el chico se detuvo brevemente al lado del grupo de centauros de bronce que se levantaba allí y yo, con toda la apariencia de alguien absorto en su guía, fui directamente hasta el Templo Chino, desde donde, oculto entre varias personas, me detuve para observarlo a hurtadillas. Volvió a ponerse en marcha y supuse que se dirigía hacia el acuario y la salida este.
Peces era lo último que uno esperaba ver en el gran edificio verde que conecta el Zoo con la Bu dapester Strasse. Un iguanodonte de piedra de tamaño natural se alzaba, con aire depredador, al lado de la puerta, por encima de la cual asomaba la cabeza de otro dinosaurio. Por todas partes, las paredes del acuario estaban cubiertas del tipo de animales prehistóricos que se hubieran tragado un tiburón entero. Solo por comparación con los otros habitantes del acuario, los reptiles, se podía preferir a esos adornos antediluvianos.
Al ver que mi hombre desaparecía por la puerta frontal y comprendiendo que en la oscuridad interior del acuario sería más fácil perderlo, apreté el paso. Una vez dentro, vi que eso era mucho más probable que posible, ya que el gran número de visitantes hacía difícil ver dónde había ido.
Dando por supuesto lo peor, me apresuré hacia la otra puerta que daba a la calle y casi choco con él cuando se apartaba de un tanque que albergaba a una criatura que más parecía una mina flotante que un pez. Vaciló unos segundos al pie de la amplia escalera de mármol que llevaba a los reptiles antes de dirigirse a la puerta y salir del acuario y del Zoo.
Fuera, en la Bu dapester Strasse, anduve detrás de un grupo de escolares hasta la An sbacher Strasse, donde me libré de la guía, me enfundé la gabardina que llevaba y giré hacia arriba el ala del sombrero. Son esenciales unas alteraciones mínimas de tu apariencia cuando sigues a alguien. Eso y permanecer a la vista. Solo si empiezas a ocultarte en portales tu hombre empezará a sospechar. Pero aquel tipo ni siquiera miró hacia atrás mientras cruzaba la Wit tenberg Platz y atravesaba la puerta frontal de la Ka ufhaus des Westens, el Ka-De-We, los grandes almacenes de Berlín.
Yo había pensado que había utilizado la otra bolsa solo para despistar a alguien que le siguiera, alguien que quizás estuviera esperando en una de las salidas vigilando si aparecía alguien con una bolsa de Gerson. Pero ahora comprendí que la bolsa iba a cambiar de manos.
La cervecería del tercer piso del Ka-De-We estaba llena de bebedores de la hora del almuerzo. Se sentaban estólidamente frente a sus platos de salchichas y unos vasos de cerveza tan altos como una lámpara de mesa. El chico con el dinero deambuló entre las mesas como si buscara a alguien y finalmente se sentó delante de un hombre vestido con un traje azul, que estaba sentado solo. Dejó la bolsa con el dinero al lado de otra idéntica que había en el suelo.
Encontré una mesa vacía, me senté a la vista de los dos y cogí un menú que fingí leer detenidamente. Se me acercó un camarero, le dije que todavía no me había decidido y se marchó.
Ahora el hombre del traje azul se puso en pie, dejó algunas monedas sobre la mesa, e inclinándose, cogió la bolsa con el dinero. Ninguno de los dos había dicho una palabra.
Cuando el del traje azul salió del restaurante, lo seguí, obedeciendo la regla número uno de todos los casos en que hay rescate: ir siempre detrás del dinero.
Con su impresionante pórtico en forma de arco y sus torres como minaretes, el Teatro Metropol de la Nol lendorfplatz tenía un aire casi bizantino. En los relieves al pie de los enormes contrafuertes aparecían entrelazadas hasta veinte figuras desnudas y parecía el lugar idóneo para probar tu destreza en un ara sacrificial de vírgenes. A la derecha del teatro había un gran portalón de madera y a la izquierda el aparcamiento, grande como un campo de fútbol, que se extendía hasta varias casas de vecinos de muchos pisos.
Fue a una de esas casas hasta donde seguí a Traje Azul y el dinero. Comprobé los nombres de los buzones del vestíbulo y me alegró encontrar un K. Hering en el número nueve. Entonces llamé a Bruno desde una cabina de la estación del U-Bahn al otro lado de la calle.
Cuando el viejo DKW de mi socio aparcó en el portal de madera, me senté en el asiento del pasajero y le señalé al otro lado del aparcamiento, donde todavía quedaban unos cuantos espacios libres, porque los que estaban más cerca del teatro los habían ocupado los que iban a la sesión de las ocho.
– Ahí es donde vive nuestro hombre -dije-. En el segundo piso, número nueve.
– ¿Sabes cómo se llama?
– Es nuestro amigo de la clínica, Klaus Hering.
– ¡Qué más se puede pedir! ¿Qué aspecto tiene?
– Más o menos de mi estatura, delgado, nervudo, cabello rubio, gafas sin montura, unos treinta años. Cuando entró llevaba un traje azul. Si sale, mira a ver si puedes entrar y encontrar las cartas de amor de nuestra mariposilla. Si no, quédate vigilando. Voy a ver a mi cliente para pedirle nuevas instrucciones. Si me da alguna, volveré esta noche. Si no, te relevaré mañana a las seis de la mañana. ¿Alguna pregunta? -Bruno negó con la cabeza-. ¿Quieres que llame a tu mujer?
– No, gracias. A estas alturas Katia ya está acostumbrada a mis horarios, Bernie. Además, que no esté allí ayudará a despejar el ambiente.Tuve otra discusión con mi hijo Heinrich cuando volví del Zoo.
– ¿Por qué ha sido esta vez?
– Porque se le ha ocurrido enrolarse en las Juventudes Hitlerianas motorizadas, solo eso.
– Tarde o temprano habría tenido que incorporarse a las Juventudes -dije encogiéndome de hombros.
– El muy puerco no tenía por qué tener tanta prisa, eso es todo. Podía haber esperado a que lo llamaran, como los demás chicos de su clase.
– Vamos, hombre, míralo por el lado bueno. Le enseñarán a conducir y a cuidar de un motor. No dejarán de convertirlo en nazi, claro, pero al menos será un nazi con un oficio.
En el taxi de regreso a la Ale xanderplatz, donde había dejado el coche, pensaba que la perspectiva de que su hijo adquiriera conocimientos de mecánica no era probablemente un gran consuelo para un hombre que, a la edad de Heinrich, había sido campeón juvenil de ciclismo. Y mi compañero tenía razón en una cosa: Heinrich era un puerco de la cabeza a los pies.
No telefoneé a Frau Lange para decirle que iba a verla y, aunque eran solo las ocho cuando llegué a la Her bertstrasse, la casa tenía un aspecto oscuro y poco acogedor, como si los que vivían allí hubieran salido o se hubieran ido a la cama. Pero este es uno de los aspectos más positivos de este trabajo. Si has resuelto el caso, entonces tienes la seguridad de un cálido recibimiento, sin importar lo poco preparados que estén para tu visita.
Aparqué, subí los peldaños hasta la puerta principal y tiré de la campanilla. Casi inmediatamente se encendió una luz en la ventana de encima de la puerta y, al cabo de un minuto más o menos, la puerta se abrió para mostrar la cara malhumorada del caldero negro.
– ¿Sabe qué hora es?
– Poco más de las ocho -dije-. La hora en que se están levantando los telones de todos los teatros de Berlín, en que la gente está todavía mirando la carta en los restaurantes y las madres empiezan a pensar que va siendo hora de meter a los niños en la cama. ¿Está Frau Lange en casa?
– No está vestida para recibir la visita de ningún caballero.
– Entonces no hay problema. No le he traído flores ni bombones. Y con toda seguridad no soy un caballero.
– Con eso no ha dicho más que la verdad.
– Es un regalo que le hago. Solo para ponerla de buen humor y que así haga lo que le dicen. Vengo por un asunto de trabajo, un asunto urgente, y ella querrá verme o saber la razón por la que no me dejaron entrar. Así que, ¿por qué no va y le dice que estoy aquí?
Esperé en la misma sala, en el sofá con los reposabrazos con delfines. No me gustó más que la primera vez, aunque solo fuera porque ahora estaba recubierto de los pelos de color rojizo de un gato enorme, que dormía en un cojín debajo de un largo aparador de roble. Todavía estaba sacándome los pelos de los pantalones cuando Frau Lange entró en la habitación. Llevaba un batín de seda verde que dejaba al descubierto la parte superior de los pechos, como si fueran la doble joroba de un monstruo marino de color rosa, zapatillas a juego y un cigarrillo sin encender entre los dedos. El perro permanecía pegado a sus talones encallecidos, arrugando la nariz ante el agobiante olor de lavanda inglesa que flotaba alrededor del cuerpo de Frau Lange, como si de una vieja boa de plumas se tratara. Tenía una voz aún más masculina de lo que yo recordaba.
– Dígame tan solo que Reinhart no ha tenido nada que ver -dijo imperiosamente.
– Nada en absoluto -respondí.
El monstruo marino se encogió un poco cuando ella lanzó un suspiro de alivio.
– Gracias a Dios -dijo-. ¿Y sabe quién me ha estado chantajeando, Herr Gunther?
– Sí. Un hombre que trabajó en la clínica de Kindermann. Un enfermero llamado Klaus Hering. Supongo que el nombre no le dirá nada, pero el doctor tuvo que despedirlo hace un par de meses. Sospecho que mientras trabajaba allí robó las cartas que su hijo le escribió.
Se sentó y encendió el cigarrillo.
– Pero si era contra Kindermann contra quien tenía algo, ¿por qué me lo hacía pagar a mí?
– Verá, solo es una suposición, pero diría que tiene mucho que ver con el dinero que usted tiene. Kindermann es rico, pero dudo que lo sea una décima parte de lo que es usted, Frau Lange. Además, la mayor parte de su dinero lo debe de tener inmovilizado en la clínica. Y también tiene bastantes amigos en las SS, así que Hering debe de haber decidido que era sencillamente menos peligroso exprimirla a usted. Por otro lado, quizá ya haya probado con Kindermann y haya fracasado. Como psicoterapeuta es probable que este pudiera explicar fácilmente las cartas de su hijo como fantasías de un antiguo paciente. Después de todo, no es inusual que un paciente se encariñe con su médico, aunque sea alguien tan odioso, al parecer, como Kindermann.
– ¿Lo conoce?
– No, pero eso es lo que me dijeron algunos empleados que trabajan en la clínica.
– Entiendo. Bueno, y ahora ¿qué hacemos?
– Según creo recordar, usted dijo que dependía de su hijo.
– De acuerdo. Supongamos que él quiere que usted siga llevando las cosas en nuestro nombre. Después de todo, ha resuelto el problema muy rápidamente. ¿Cuál sería el próximo paso?
– En este mismo momento, mi socio, Herr Stahlecker, tiene a nuestro amigo Hering bajo vigilancia en su piso de la Nol lendorfplatz. En cuanto Hering salga, tratará de entrar y recuperar sus cartas. Después de eso tiene usted tres posibilidades: la primera, olvidarlo todo; la segunda, poner el asunto en manos de la policía, en cuyo caso corre el riesgo de que Hering presente acusaciones contra su hijo; y la tercera, hacer que le den a Hering una buena paliza. Nada demasiado grave, ya sabe; solo un buen susto como advertencia y para que aprenda. Personalmente, yo siempre me inclino por la tercera opción. ¿Quién sabe?, puede que incluso recuperara algo de su dinero.
– Ah, sí que me gustaría ponerle las manos encima a ese desgraciado.
– Mejor me deja eso a mí, ¿eh? La llamaré mañana y entonces me dice lo que usted y su hijo han decidido hacer.
Con un poco de suerte, para entonces puede que incluso hayamos recuperado las cartas.
No necesité exactamente que me retorciera el brazo para tomarme el coñac que me ofreció para celebrarlo. Era excelente y se merecía que lo saboreara un poco, pero estaba muy cansado y cuando ella y el monstruo marino se sentaron a mi lado en el sofá sentí que era hora de retirarme.
Por entonces vivía en un piso grande en la Fa sanenstrasse, un poco al sur de la Kur fürstendamm y a corta distancia de todos los teatros y de los mejores restaurantes a los que nunca había ido.
Era una calle agradable y tranquila, toda blanca, llena de pórticos de imitación y atlantes sosteniendo unas recargadas fachadas sobre sus musculosos hombros. No era barato, pero aquel piso y mi socio habían sido mis dos únicos lujos en dos años.
El primero había resultado bastante mejor para mí que el segundo. Un vestíbulo impresionante, con más mármol que el altar de Pérgamo, llevaba hasta el segundo piso, donde yo tenía varias habitaciones con unos techos tan altos como tranvías. Los arquitectos y constructores alemanes nunca fueron conocidos por su cicatería con el dinero.
Con un dolor de pies tan punzante como el de un primer amor, me preparé un baño caliente.
Me quedé allí tendido mucho tiempo, mirando fijamente la vidriera de colores que, suspendida en ángulo recto del techo, servía, bastante innecesariamente, para ofrecer una cierta separación estética de las zonas superiores del cuarto de baño. Nunca dejó de intrigarme qué posible razón habría habido para que la construyeran.
Fuera de la ventana del baño un ruiseñor descansaba en el solitario pero altivo árbol del patio. Pensé que tenía mucha más confianza en su sencillo canto que en el que entonaba Hitler.
Me dije que era la clase de comparación simplista que a mi amado compañero y fumador de pipa le hubiera encantado.
5. Martes, 6 de septiembre
En la oscuridad sonó el timbre de la puerta. Borracho de sueño alargué la mano y cogí el despertador de la mesilla de noche. Decía que eran las 4. 30 de la mañana, y se suponía que aún faltaba una hora para levantarme. El timbre sonó de nuevo, solo que esta vez con más insistencia. Encendí la luz y salí al vestíbulo.
– ¿Quién es? -dije, a sabiendas de que, por lo general, solo la Ges tapo disfruta interrumpiendo el sueño de la gente.
– Halle Selassie -dijo una voz-. ¿Quién coño crees que es? Vamos, Gunther, abre de una vez. No tenemos toda la noche.
Sí, era la Ges tapo. No había modo de confundir sus modales de escuela de categoría.
Abrí la puerta y dejé que un par de barriles de cerveza con sombrero y abrigo entraran avasallándome.
– Vístete -dijo uno-. Tienes una cita.
– Joder, tendré que decirle un par de cosas a mi secretaria -repliqué bostezando-. Me había olvidado por completo.
– Qué tipo tan divertido -dijo el otro.
– ¿Qué pasa? ¿Es esta la idea que tiene Heydrich de una invitación amistosa?
– Reserva la boca para chupar el cigarrillo, ¿quieres? Ahora ponte el traje o te llevaremos en tu mierda de pijama.
Me vestí con cuidado, escogiendo mi traje más barato de andar por el campo y un viejo par de zapatos. Me atiborré los bolsillos de cigarrillos. Incluso cogí un ejemplar del Berliner Illustrierten Nachrichten. Cuando Heydrich te invita a desayunar siempre es mejor ir preparado para una visita incómoda y posiblemente indefinida.
Justo al sur de la Ale xanderplatz, en la Dir cksenstrasse, la central de la policía del Reich y los tribunales centrales de lo penal se levantaban frente a frente en incómoda oposición: la administración legal frente a la justicia. Eran como dos pesos pesados antes de una pelea; cara a cara, casi tocándose, mirándose fijamente para tratar de conseguir que el otro aparte la vista.
De los dos, el Alex, conocido también como el «Suplicio Gris», era el que tenía un aspecto más siniestro; había sido diseñado como una fortaleza gótica con una torre con forma de cúpula en cada esquina y dos torres más pequeñas sobre la fachada delantera y la trasera. Con sus 16. 000 metros cuadrados, era una perfecta demostración de fuerza, ya que no de mérito arquitectónico.
El edificio algo más pequeño que albergaba los tribunales centrales de Berlín tenía también un aspecto más agradable. Su fachada neogótica de piedra arenisca poseía algo bastante más sutil e inteligente que su oponente.
No había forma de saber cuál de los dos gigantes iba a resultar vencedor, pero cuando los dos luchadores han cobrado por dejarse abatir, no tiene sentido quedarse a ver el final de la pelea.
Empezaba a amanecer cuando el coche entró en el patio central del Alex. Era todavía demasiado temprano para que me preguntara por qué Heydrich me habría llevado allí, en lugar de a la Si po, el cuartel general de los servicios de seguridad en la Wil helmstrasse, donde él tenía su propio despacho.
Mis dos escoltas me acompañaron hasta una sala de interrogatorios y me dejaron solo. Se oían muchos gritos procedentes de la sala contigua y eso me dio algo en que pensar. Aquel cabrón de Heydrich… nunca hacía las cosas como uno esperaba. Saqué un cigarrillo y lo encendí, nervioso. Con el cigarrillo en la comisura de los labios, que tenía un sabor amargo, me levanté y fui hasta la sucia ventana. Lo único que alcanzaba a ver eran otras ventanas como la mía y, en el tejado, la antena de la emisora de radio de la policía. Apagué el cigarrillo en la lata de café de mezcla mexicana que servía como cenicero y volví a sentarme a la mesa.
Se suponía que tenía que ponerme nervioso. Querían que sintiera su poder. De ese modo Heydrich me encontraría mucho más dispuesto a estar de acuerdo con él cuando finalmente decidiera aparecer. Probablemente seguía en la cama, profundamente dormido.
Si así era como se suponía que tenía que sentirme, decidí hacer lo contrario. Así que en lugar de morderme las uñas y desgastar mis baratos zapatos andando arriba y abajo de la habitación, traté de practicar un poco de autorrelajación, o como fuera que el doctor Meyer la había llamado. Con los ojos cerrados, respirando profundamente por la nariz, con la mente concentrada en una forma geométrica sencilla, conseguí mantenerme tranquilo. Tan tranquilo que ni siquiera oí la puerta. Al cabo de un rato abrí los ojos y los fijé en la cara del polizonte que acababa de entrar. Cabeceó lentamente.
– Hay que decir que eres un tipo frío -dijo cogiendo mi revista.
– ¿Verdad que sí? -Miré el reloj. Había transcurrido media hora-. Has tardado bastante.
– ¿Sí? Lo siento. Me alegro de que no te hayas aburrido. Veo que esperabas estar aquí un tiempo.
– ¿No es eso lo que todo el mundo espera? -Me encogí de hombros, observando un forúnculo del tamaño de una tuerca que rozaba el borde del grasiento cuello de su camisa.
Al hablar, la voz le salió de lo más profundo y su barbilla llena de cicatrices descendió hasta tocar el amplio pecho, como si fuera un tenor de cabaré.
– Ah, sí -dijo-, eres un detective privado, ¿no? Un sabelotodo profesional. ¿Te importa que te pregunte qué tal se gana la vida un tipo como tú?
– ¿Qué pasa? ¿Es que los sobornos no llegan con bastante regularidad? -Forzó una sonrisa al oír aquello-. Me va bien.
– ¿No te encuentras algo solo? Quiero decir, aquí eres un poli, tienes amigos.
– No me hagas reír. Tengo un socio, así que cuento siempre con un hombro amigo donde llorar si lo necesito, ¿entiendes?
– Ah, sí, tu socio. Bruno Stahlecker, ¿no?
– Exacto. Te puedo dar su dirección si la quieres, pero creo que está casado.
– De acuerdo, Gunther. Ya has demostrado que no estás asustado. No es necesario que hagas toda una exhibición. Te recogimos a las cuatro y media. Ahora son las siete…
– Si quieres saber la hora exacta, no hay como preguntar a un policía.
– … pero todavía no has preguntado por qué estás aquí.
– Creía que estábamos hablando de eso.
– ¿Ah, sí? Supón que no sé nada. Eso no debería costarle mucho a un tipo listo como tú. ¿Qué hemos dicho?
– Joder, mira, tío, este pequeño espectáculo es todo tuyo, así que no esperes que sea yo quien levante el telón y haga funcionar la mierda de focos. Sigue con tu número y yo procuraré reír y aplaudir en los momentos adecuados.
– Muy bien -dijo, endureciendo la voz-. ¿Dónde estabas anoche?
– En casa.
– ¿Tienes una coartada?
– Sí, mi osito de peluche. Estaba en la cama, durmiendo.
– ¿Y antes de eso?
– Estaba con un cliente.
– ¿Te importa decirme quién es?
– Mira, no me gusta esto. ¿Qué estamos buscando? Dímelo ahora o no diré ni una maldita palabra más.
– Tenemos a tu socio abajo.
– ¿Qué se supone que ha hecho?
– Lo que ha hecho es arreglárselas para estar muerto.
Moví la cabeza, incrédulo.
– ¿Muerto?
– Asesinado, para ser más precisos. Así es como lo llamamos dadas las circunstancias.
– Mierda -dije, cerrando otra vez los ojos.
– Es mi espectáculo, Gunther. Y sí que espero que me ayudes con el telón y las luces. -Me dio en el pecho con el dedo-. Así que empieza a darme alguna jodida respuesta, ¿vale?
– Cabrón de mierda. No creerás que yo he tenido algo que ver con eso, ¿verdad? Joder, yo era su único amigo. Cuando tú y todos tus guapos amigos aquí en el Alex os las arreglasteis para que lo enviaran a un puesto perdido en el Spreewald, yo fui el único que no le falló. Era el único que valoraba que, pese a su torpe falta de entusiasmo por los nazis, era un buen policía.
Meneé la cabeza con amargura y juré de nuevo.
– ¿Cuándo lo viste por última vez?
– Anoche, hacia las ocho. Lo dejé en el aparcamiento de detrás del Metropol, en la Nol lendorfplatz.
– ¿Estaba trabajando?
– Sí.
– ¿Haciendo qué?
– Siguiendo a alguien. No, vigilando a alguien.
– ¿Alguien del teatro o que vivía en los pisos?
Asentí con la cabeza.
– ¿Cuál de las dos cosas?
– No te lo puedo decir. Por lo menos, no antes de que hablar con mi cliente.
– Ese del que tampoco me puedes hablar. ¿Quién te crees que eres, un sacerdote? Es un asesinato, Gunther. ¿No quieres coger al hombre que mató a tu socio?
– ¿Tú que crees?
– Creo que tendrías que considerar la posibilidad de que tu cliente tenga algo que ver. Y además, supón que te dice: «Herr Gunther, le prohíbo que hable de este desgraciado asunto con la policía». ¿Adónde nos lleva eso? -Negó con la cabeza-. No hay trato, Gunther. Me lo cuentas a mí o se lo cuentas al juez. -Se levantó y fue hacia la puerta-. Tú decides. Tómate el tiempo que necesites. Yo no tengo prisa.
Cerró la puerta al salir, dejándome con mi sentimiento de culpa por haberle deseado algún mal a Bruno y a su inofensiva pipa.
Alrededor de una hora más tarde, la puerta se abrió y un oficial de alto rango de las SS entró en la habitación.
– Me preguntaba cuándo aparecerías -dije.
Arthur Nebe suspiró y meneó la cabeza.
– Siento lo de Stahlecker -dijo-. Era un buen hombre. Naturalmente, querrás verlo. -Me hizo un gesto para que lo siguiera-. Y luego, me temo que tendrás que ver a Heydrich.
Más allá de un despacho exterior y una sala de autopsias donde un patólogo estaba trabajando en el cuerpo desnudo de una adolescente, había una sala larga y fría con hileras de mesas que se extendían frente a mí. En unas cuantas había cuerpos humanos, algunos desnudos, algunos cubiertos con una sábana y algunos, como Bruno, todavía vestidos, más parecidos a una maleta perdida que a algo humano.
Me acerqué y miré larga y detenidamente a mi socio muerto. Parecía como si se hubiera tirado una botella entera de vino tinto por encima de la pechera de la camisa y tenía la boca tan abierta como si lo hubieran apuñalado sentado en la silla del dentista. Hay un montón de formas de acabar con una amistad, pero ninguna resulta más permanente que esta.
– No sabía que llevara dentadura postiza -dije distraídamente, al ver brillar algo metálico en la boca de Bruno-. ¿Apuñalado?
– Una vez, en el corazón. Calculan que por debajo de las costillas y hacia arriba a través de la boca del estómago.
Levanté cada una de las manos y las inspeccioné atentamente.
– No hay otros cortes… -dije-. ¿Dónde lo encontraron?
– En el aparcamiento del Teatro Metropol -dijo Nebe.
Le abrí la chaqueta, observando la pistolera vacía, y luego le desabotoné la camisa, todavía pegajosa por la sangre, para inspeccionar la herida. Era difícil de decir sin que lo limpiaran, pero la entrada parecía dividida, como si hubieran retorcido el cuchillo en el interior.
– El que lo hizo sabía cómo matar a alguien con un cuchillo -dije-. Parece una herida de bayoneta. -Suspiré y meneé la cabeza-. Ya he visto bastante. No hay necesidad de que su mujer pase por esto. Yo haré la identificación oficial. ¿Se lo han dicho ya?
Nebe se encogió de hombros.
– No lo sé -dijo, e inició el regreso a través de la sala de autopsias-. Pero seguro que no tardarán en decírselo.
El patólogo, un tipo joven con un gran bigote, había dejado de trabajar en el cuerpo de la chica para fumarse un cigarrillo. La sangre del guante que le cubría la mano había manchado el papel del cigarrillo y tenía también un poco en el labio inferior. Nebe se detuvo y contempló la escena con profundo desagrado.
– ¿Qué? -dijo furioso-. ¿Otra?
El patólogo expulsó el humo perezosamente y puso mala cara.
– Solo estoy empezando, pero según todas las apariencias, sí -dijo-. Lleva todos los accesorios habituales.
– Ya lo veo. -Era evidente que a Nebe no le gustaba mucho el joven patólogo-. Espero que su informe sea bastante más detallado que el último… y más preciso. -Dio media vuelta bruscamente y echó a andar a paso rápido añadiendo por encima del hombro-: Y asegúrese de que lo tenga lo antes posible.
En el coche de Nebe, de camino a la Wil helmstrasse, le pregunté de qué iba todo aquello.
– En la sala de autopsias, quiero decir.
– Amigo mío -dijo-, me parece que eso es lo que estás a punto de averiguar.
El cuartel general del SD, el Servicio de Seguridad de Heydrich, en el número 102 de laWilhelmstrasse, parecía bastante inocuo desde el exterior. Incluso elegante. A cada extremo de una columnata jónica había una torre cuadrada de dos pisos y una arcada que llevaba al patio. Una pantalla de árboles dificultaba la vista de lo que había más allá y solo la presencia de dos centinelas delataba que era un edificio oficial.
El coche cruzó la entrada, continuó a lo largo de una cuidada extensión de césped, del tamaño de un campo de tenis y delimitada por arbustos, y se detuvo frente a un bello edificio de tres pisos con ventanas en forma de arco, grandes como elefantes. Unos guardias de asalto se precipitaron a abrir las puertas del coche y bajamos.
El interior no era del todo lo que yo había esperado del cuartel general de la Si po. Esperamos en un vestíbulo, cuya característica central era una recargada escalinata dorada, adornada con unas cariátides bien formadas y unas enormes arañas. Miré a Nebe, dejando que mis cejas lo informaran de que estaba favorablemente impresionado.
– No está mal, ¿eh? -dijo, y cogiéndome por el brazo me llevó hasta las puertas de cristal que se abrían sobre un magnífico jardín escénico.
Más allá, hacia el oeste, podía verse la moderna silueta de la Euro pa Haus, de Gropius, mientras que hacia el norte se distinguía claramente el ala sur del cuartel general de la Ges tapo en la Prinz Al brecht Strasse. Tenía buenas razones para reconocerlo, ya que una vez había estado detenido allí durante un tiempo por órdenes de Heydrich.
Por otro lado, resultaba bastante más peliagudo apreciar la diferencia entre el SD, o Sipo, como a veces se llamaba al Servicio de Seguridad, y la Ges tapo, incluso para la gente que trabajaba para las dos organizaciones. A mi entender, era igual que con la Boc kwurst y la Fran kfurter: tienen nombres especiales, pero su apariencia y su sabor son exactamente iguales.
Lo que era fácil de ver era que con este edificio, el Prinz Albrecht Palais, Heydrich se había forjado una buena posición. Quizá mejor incluso que la de su supuesto jefe, Himmler, que ahora ocupaba el edificio adyacente al cuartel general de la Ges tapo, en lo que antes había sido el Hotel Prinz Albrecht Strasse. No cabía duda de que el viejo hotel, ahora llamado SS Haus, era más grande que el Palais, pero igual que con las salchichas, el sabor pocas veces depende del tamaño.
Oí cómo Arthur Nebe daba un taconazo y al girarme vi que el príncipe coronado del terror del Reich se había unido a nosotros frente al ventanal.
Alto, esquelético, con su cara larga y pálida carente de expresión, como el yeso de una máscara mortuoria, y sus dedos como el hielo entrelazados a su espalda, recta como el palo de una escoba, Heydrich contempló el exterior durante unos momentos, sin hablar con ninguno de los dos.
– Vamos, caballeros -dijo finalmente-, hace un hermoso día. Demos un paseo.
Abriendo los ventanales se dirigió hacia el jardín y yo observé lo grandes que tenía los pies y lo arqueadas que eran sus piernas, como si hubiera montado mucho a caballo. Si había que fiarse de la insignia de caballería que llevaba en la cazadora, probablemente fuera así.
Al aire fresco y al sol pareció animarse un poco más, como si fuera algún tipo de reptil.
– Esta era la casa de verano del primer Federico Guillermo -dijo, comunicativo-. Y más recientemente la Re pública la utilizó para albergar a huéspedes importantes, como el rey de Egipto y el primer ministro británico. Me refiero a Ramsay MacDonald, claro, no al idiota del paraguas. Creo que es uno de los más bellos entre los palacios antiguos. Suelo venir a pasear por aquí. Este jardín conecta los cuarteles generales de la Si po y la Ges tapo, así que me resulta muy cómodo. Y es especialmente agradable en esta época del año. ¿Tiene usted un jardín, Herr Gunther?
– No -dije-. Siempre me ha parecido demasiado trabajo. Cuando dejo de trabajar, eso es exactamente lo que hago, dejar de trabajar, no empezar a cavar en un jardín.
– Lástima. En mi casa en Schlactensee tenemos un hermoso jardín con su propio campo de criquet. ¿Alguno de ustedes conoce el juego?
– No -dijimos al unísono.
– Es un juego interesante. Creo que es muy popular en Inglaterra. Nos ofrece una interesante metáfora para la nueva Alemania. Las leyes son simplemente arcos por debajo de los cuales hay que hacer pasar a la gente, con un grado de fuerza variable. Pero no puede haber movimiento alguno sin el mazo; el críquet es realmente el juego perfecto para un policía.
Nebe asintió pensativamente y el propio Heydrich parecía satisfecho por la comparación. Empezó a hablar con bastante libertad; brevemente sobre las cosas que odiaba: los francmasones, los católicos, los testigos de Jehová, los homosexuales y el almirante Canaris, jefe de la Ab wehr, el Servicio de Información del Estado Mayor alemán; y largamente sobre algunas de las cosas que le proporcionaban placer: el piano y el cello, la esgrima, sus clubes nocturnos favoritos y su familia.
– En la nueva Alemania -dijo-, de lo que se trata es de detener el deterioro de la familia, ¿saben?, y establecer una comunidad de sangre en la nación. Las cosas están cambiando. Por ejemplo, ahora solo hay 22.787 vagabundos en Alemania, 5.500 menos que al principio del año. Hay más matrimonios, más nacimientos y la mitad de divorcios. Podrían preguntarme por qué la familia es tan importante para el partido. Se lo diré. Los niños. Cuanto mejores sean nuestros hijos, mejor será el futuro de Alemania. Así que cuando algo amenaza a nuestros hijos, entonces tenemos que actuar rápidamente.
Cogí un cigarrillo y empecé a prestar atención. Parecía que finalmente iba a llegar al meollo del asunto. Nos detuvimos en un banco del parque y nos sentamos, yo entre Heydrich y Nebe, como hígado de pollo entre dos rebanadas de pan integral.
– No le gustan los jardines -dijo Heydrich pensativamente-. ¿Y los niños? ¿Le gustan?
– Me gustan.
– Bien -dijo-. A mi modo de ver, es esencial que nos gusten, haciendo lo que hacemos… incluso esas cosas que debemos hacer y que son difíciles porque nos parecen desagradables, ya que de lo contrario no lograremos expresar nuestra humanidad. ¿Comprende lo que quiero decir?
No estaba seguro de ello, pero asentí de todos modos.
– ¿Puedo hablarle con franqueza? -preguntó-. ¿En confianza?
– No faltaría más.
– Hay un maníaco suelto por las calles de Berlín, Herr Gunther.
– Pues no es fácil darse cuenta -dije encogiéndome de hombros.
Heydrich asintió con impaciencia.
– No, no me refiero a un guardia de asalto dando una paliza a algún viejo judío. Hablo de un asesino. Ha violado, matado y mutilado a cuatro chicas alemanas en otros tantos meses.
– No he visto nada en los periódicos sobre eso.
Heydrich se echó a reír.
– Los periódicos publican lo que les decimos que publiquen, y de esta historia está prohibido hablar.
– Gracias a Streicher y su periodicucho antisemita, solo culparían a los judíos -dijo Nebe.
– Exactamente -respondió Heydrich-. Y lo último que quiero es que haya disturbios antijudíos en esta ciudad. Ese tipo de cosas ofenden mi sentido del orden público. Me molestan como policía. Cuando decidamos liquidar a los judíos será de la forma adecuada; no será la chusma quien lo haga. Además, existen repercusiones económicas. Hace un par de semanas, en Nuremberg unos idiotas decidieron destruir una sinagoga. Y dio la casualidad de que estaba muy bien asegurada por una compañía alemana. La indemnización les costó miles de marcos. Así que ya ven, los disturbios raciales son perniciosos para los negocios.
– Entonces, ¿por qué me dice todo esto?
– Quiero atrapar a ese lunático, y atraparlo pronto, Gunther. -Dirigió una fría mirada a Nebe-. Según la mejor tradición de la Kri po, un hombre, un judío, ha confesado ser culpable de los asesinatos. Sin embargo, y dado que ya estaba detenido cuando se cometió el último crimen, parece que pueda ser inocente y que, en un exceso de celo, un miembro del amado cuerpo de policía de Nebe lo haya incrimado injustamente.
»Pero usted, Gunther, no tiene ningún interés político o racial en el asunto. Y por añadidura, tiene una considerable experiencia en el campo de la investigación criminal. Después de todo, fue usted, ¿no es así?, quien detuvo a Gormann, el estrangulador. Puede que hayan pasado diez años, pero todo el mundo sigue recordando el caso. -Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos, una sensación muy incómoda-. En otras palabras, quiero que vuelva, Gunther, que vuelva a la Kri po y que encuentre a ese loco antes de que vuelva a matar.
Tiré la colilla entre los arbustos y me levanté. Arthur Nebe me miró sin entusiasmo, casi como si no estuviera de acuerdo con el deseo de Heydrich de hacerme volver al cuerpo de policía y dirigir la investigación prefiriéndome a cualquiera de sus propios hombres. Encendí otro cigarrillo y pensé durante unos momentos.
– Diablos, debe de haber otros polis -dije-. ¿Por qué no el que atrapó a Kürten, la Bes tia de Düsseldorf? ¿Por qué no hacer que sea él?
– Lo hemos investigado -dijo Nebe-. Al parecer, Peter Kürten se entregó. Antes de eso, no puede decirse que la investigación fuera muy eficaz.
– ¿No hay nadie más?
Nebe negó con la cabeza.
– Ya ve, Gunther -dijo Heydrich-, volvemos a usted. Francamente, dudo que haya un detective mejor en toda Alemania.
Me eché a reír y sacudí la cabeza.
– Es usted bueno, muy bueno. Ese discurso sobre los niños y la familia fue muy bonito, general, pero, por supuesto, los dos sabemos que la verdadera razón para tapar este asunto es que hace que su moderno cuerpo de policía parezca formado por un hatajo de incompetentes. Malo para ellos y malo para usted. Y la verdadera razón de que quiera que vuelva no es que sea un detective tan bueno, sino que el resto son muy malos. El único tipo de crímenes que la Kri po actual es capaz de resolver son cosas como la corrupción racial o contar un chiste sobre el Führer.
Heydrich sonrió como un perro cogido en falta, entrecerrando los ojos.
– ¿Me está rechazando, Herr Gunther? -dijo sin alterarse.
– Me gustaría ayudarle, de verdad que me gustaría. Pero el momento es muy inoportuno. Verá, acabo de enterarme de que asesinaron a mi socio anoche. Puede que lo considere anticuado, pero me gustaría descubrir quién lo mató. De ordinario, lo dejaría en manos del Departamento de Homicidios, pero dado lo que acaba de decirme, eso no parece demasiado prometedor, ¿verdad? Casi me han acusado a mí de haberlo matado y, ¿quién sabe?, puede que me obliguen a firmar una confesión por la fuerza, en cuyo caso tendré que trabajar para usted a fin de escapar a la guillotina.
– Naturalmente, me he enterado de la desgraciada muerte de Herr Stahlecker -dijo, volviendo a ponerse de pie-. Y, por supuesto, querrá hacer indagaciones. Si mis hombres pueden serle de alguna ayuda, por incompetentes que sean, por favor, no vacile en decirlo. De cualquier modo, y suponiendo por un momento que este obstáculo no existiera, ¿cuál sería su respuesta?
Me encogí de hombros.
– Suponiendo que si me negara perdería mi licencia de detective privado…
– Naturalmente…
– … permiso de armas, permiso de conducir…
– Sin duda, encontraríamos alguna excusa…
– … entonces, probablemente, no tendría más remedio que aceptar.
– Excelente.
– Con una única condición.
– ¿Cuál?
– Que mientras dure la investigación, tendré el rango de Kriminalkommissar y se me permitirá llevar las indagaciones como yo quiera.
– A ver, un momento -dijo Nebe-. ¿Qué tiene de malo su anterior rango de inspector?
– Dejando aparte el salario -dijo Heydrich-, sin duda Gunther tiene mucho interés en verse libre al máximo de la interferencia de los oficiales de algo rango. Y tiene toda la razón, claro. Necesitará ese rango para superar los prejuicios que, sin duda, acompañarán su regreso a la Kri po. Tendría que haberlo pensado yo mismo. De acuerdo.
Volvimos al Palais. En el interior, un oficial del SD le dio a Heydrich una nota. La leyó y sonrió.
– ¿No es una coincidencia? -dijo con una sonrisa-. Parece que mi incompetente policía ha encontrado el hombre que asesinó a su socio, Herr Gunther. Dígame, ¿el nombre de Klaus Hering significa algo para usted?
– Stahlecker estaba vigilando su apartamento cuando lo mataron.
– Eso son buenas noticias. Lo único desafortunado es que parece que ese Hering se ha suicidado. -Miró a Nebe y sonrió-. Bueno será mejor que vayamos a echar un vistazo, ¿no le parece, Arthur? De lo contrario, Herr Gunther pensará que nos lo hemos inventado.
Es difícil formarse una imagen definida de un hombre que se ha colgado que no sea grotesca. La lengua, hinchada y asomando como un tercer labio, los ojos tan saltones como las pelotas de un perro de carreras… son cosas que tienden a influir un poco en tus ideas. Así que, dejando aparte la sensación de que no iba a ganar el premio de la sociedad de debates de la ciudad, no había mucho que decir sobre Klaus Hering salvo que tenía unos treinta años, que era de constitución esbelta, que tenía el pelo rubio y que, gracias en parte a su corbata, más bien tiraba a alto.
La cosa parecía estar bastante clara. Según mi experiencia, un ahorcamiento es casi siempre un suicidio; hay formas más fáciles de matar a un hombre. He visto unas pocas excepciones, pero siempre eran casos accidentales, en los que la víctima había sufrido el contratiempo de la inhibición del vago mientras practicaba alguna perversión sadomasoquista. Por lo general, estos inconformistas sexuales eran encontrados desnudos o vestidos con ropa de mujer y con una amplia muestra de revistas pornográficas al alcance de la pegajosa mano, y siempre eran hombres.
En el caso de Hering no había tales pruebas de muerte por accidente sexual. Llevaba una ropa que podía haber sido escogida por su madre, y sus manos, que le colgaban, fláccidas, a los lados, eran de una elocuencia total en cuanto a que su homicidio había sido autoinfligido.
El inspector Strunck, el policía que me había interrogado en el Alex, explicó el asunto a Heydrich y Nebe.
– Encontramos el nombre y la dirección de este hombre en el bolsillo de Stahlecker -dijo-. Hay una bayoneta envuelta en papel de periódico en la cocina. Está cubierta de sangre y, por su aspecto, yo diría que es el arma que lo mató. También hay una camisa manchada de sangre, que era la que Hering llevaba probablemente en el momento del crimen.
– ¿Algo más? -preguntó Nebe.
– La pistolera de Stahlecker estaba vacía, general -dijo Strunck-. Quizá Gunther pueda decirnos si esta era su pistola o no. La encontramos en una bolsa de papel junto con la camisa.
Me dio una Walther PPK. Me acerqué la boca del cañón a la nariz y olí la grasa. Luego deslicé el cerrojo y vi que ni siquiera había una bala en la recámara, aunque el cargador estaba lleno. A continuación bajé el seguro del gatillo. Las iniciales de Bruno estaban grabadas claramente en el negro metal.
– Es la pistola de Bruno, sin duda -dije-. Parece que ni siquiera llegó a tenerla en la mano. Me gustaría ver la camisa, por favor.
Strunck miró a su Reichskriminaldirektor para obtener su aprobación.
– Déjele que la vea, inspector -dijo Nebe.
La camisa era de C and A, y estaba muy manchada en la zona del estómago y en el puño derecho, lo cual parecía confirmar todo el cuadro.
– Verdaderamente parece que este es el hombre que mató a su socio, Herr Gunther -dijo Heydrich-. Volvió aquí y, una vez se hubo cambiado de ropa, se puso a pensar en lo que había hecho. Lo asaltaron los remordimientos y se colgó.
– Eso parece -dije, sin vacilar demasiado-. Pero, si no le importa, general Heydrich, me gustaría echar un vistazo a este sitio. Por mi cuenta. Solo para satisfacer mi curiosidad sobre un par de cosas.
– Muy bien. Pero no tarde mucho, ¿quiere?
Con Heydrich, Nebe y los policías fuera del apartamento, eché una ojeada más de cerca al cuerpo de Klaus Hering.
Aparentemente, había atado un trozo de cable eléctrico al pasamanos, se había pasado la soga por la cabeza y luego, sencillamente, se había arrojado de la silla. Pero solo un examen de las manos, muñecas y cuello de Hering podrían decirme si eso era lo que de verdad había sucedido. Había algo en las circunstancias de su muerte, algo que no podía precisar del todo, que me parecía discutible. Y el hecho de que hubiera decidido cambiarse de camisa antes de colgarse no era el aspecto menos importante.
Trepé por encima del pasamanos hasta una pequeña repisa formada por la parte superior del hueco de la escalera y me arrodillé. Inclinándome hacia adelante, podía ver bien el punto de suspensión detrás de la oreja derecha de Hering. El punto donde la ligadura se aprieta siempre es más alto y más vertical en un caso de ahorcamiento que en otro de estrangulamiento. Pero aquí había una segunda señal, más horizontal, justo por debajo de la soga, señal que parecía confirmar mis dudas. Antes de colgarse, a Klaus Hering lo habían estrangulado hasta matarlo.
Comprobé que el cuello de la camisa de Hering fuera de la misma talla que el de la camisa manchada que había examinado antes. Lo era. Luego, volví a pasar por encima del pasamanos y bajé unos cuantos peldaños. Poniéndome de puntillas alargué el brazo para estudiar las manos y las muñecas. Le abrí la apretada mano y vi la sangre seca y también un pequeño objeto brillante que parecía incrustado en la palma. Lo extraje de la carne y lo puse con cuidado en la palma de mi mano. El alfiler estaba torcido, probablemente debido a la presión del puño de Hering, y, aunque aparecía recubierto de sangre seca, el motivo de la calavera era inconfundible. Era la insignia de la gorra de un SS.
Me detuve un momento, tratando de imaginar qué habría pasado, seguro ahora de que Heydrich había tomado parte en todo aquello. ¿Acaso no me había preguntado en el jardín del Prinz Albrecht Palais cuál sería mi respuesta a su propuesta si «el obstáculo» que representaba mi deber de encontrar al asesino de Bruno desaparecía? ¿Y no había desaparecido tan definitivamente como era posible? Sin duda había previsto mi respuesta y ya había dado órdenes para que asesinaran a Hering cuando salimos al jardín a dar nuestro paseo.
Con estos y otros pensamientos en la cabeza, registré el piso. Fui rápido, pero concienzudo, levantando los colchones, mirando en las cisternas, levantando las alfombras e incluso hojeando una serie de manuales de medicina. Conseguí encontrar toda una hoja de los viejos sellos conmemorativos de la llegada al poder de los nazis que siempre aparecían en las notas de chantaje recibidas por Frau Lange. Pero de las cartas de su hijo al doctor Kindermann no pude encontrar ni rastro.
6. Viernes, 9 de septiembre
Era una sensación extraña estar de nuevo en el Alex, en una reunión para hablar de un caso, e incluso más extraño oír que Arthur Nebe se refería a mí como el Kommissar Gunther. Habían transcurrido cinco años desde el día de junio de 1933 en que, incapaz de tolerar por más tiempo las purgas de Goering en la policía, había dimitido de mi cargo de Kriminalinspektor para convertirme en el detective del Hotel Adlon. Unos cuantos meses más y probablemente me habrían echado, de cualquier modo. Si alguien me hubiera dicho entonces que volvería al Alex como miembro de la clase de oficiales de alto rango de la Kri po cuando aún seguía en el poder un gobierno nacionalsocialista, le habría dicho que estaba loco.
A juzgar por sus caras, la mayoría de las personas sentadas alrededor de la mesa habrían expresado, casi con total certeza, la misma opinión. Hans Lobbes, el Reichskriminaldirektor número tres y jefe del ejecutivo de la Kri po; el conde Fritz von der Schulenberg, segundo del director general de la policía de Berlín y representante de los chicos uniformados de la Or po. Incluso los tres oficiales de la Kri po, uno de Antivicio y dos de Homicidios que habían sido asignados a un nuevo equipo investigador que tenía que ser, a petición mía, pequeño, me miraban con una mezcla de temor y aversión. No es que los culpara por ello. En su opinión, yo era el espía de Heydrich. En su lugar, probablemente yo habría sentido lo mismo.
Había otras dos personas presentes, invitadas por mí, lo cual aumentaba el ambiente de desconfianza. Una de ellas, una mujer, era psiquiatra forense del Charité Hospital de Berlín. Frau Marie Kalau vom Hofe era amiga de Arthur Nebe, quien tenía también algo de criminólogo, y estaba destinada oficialmente a la central de policía como asesora en cuestiones de psicología criminal. El otro invitado era Hans Illmann, catedrático de Medicina Forense en la Uni versidad Friedrich Wilhelm de Berlín y anteriormente patólogo jefe del Alex hasta que su fría hostilidad hacia el nazismo obligó a Nebe a retirarlo. Como incluso Nebe admitía, Illmann era mejor que cualquiera de los patológos que trabajaban en la actualidad en el Alex, así que a petición mía le habían pedido que se hiciera cargo de los aspectos de medicina forense del caso.
Un espía, una mujer y un disidente político. Solo faltaba que la estenógrafa se pusiera en pie y cantara Bandera Roja para que mis nuevos compañeros creyeran que eran víctimas de una broma de mal gusto.
Nebe acabó su prolija presentación de mi currículum y la reunión quedó en mis manos.
– Odio la burocracia -dije meneando la cabeza-. La detesto. Pero lo que necesitamos aquí es una burocracia de información. Lo que sea relevante quedará claro más adelante. La información es la parte vital de cualquier investigación criminal, y si esa información está contaminada, entonces todo el cuerpo investigador resulta envenenado. No me importa que alguien cometa un error. En este juego, casi siempre estamos equivocados hasta que damos con la verdad. Pero si descubro que un miembro de mi equipo proporciona, a sabiendas, una información errónea, no se las tendrá que ver con un tribunal disciplinario; lo mataré yo. Y esta es una información de la que pueden estar seguros. Hay algo más que me gustaría decir. No me importa quién lo haya hecho. Judío, negro, mariquita, guardia de asalto, jefe de las Juventudes Hitlerimas, funcionario, obrero de la construcción de autopistas… tanto me da… siempre que lo haya hecho. Y esto me lleva al tema de Josef Kahn. Por si alguno de ustedes lo ha olvidado, es el judío que se confesó autor de los asesinatos de Brigitte Hartmann, Christiane Schulz y Zarah Lischka. Actualmente está en el manicomio municipal de Herzeberge, de acuerdo con el artículo 51, y uno de los propósitos de esta reunión es valorar su confesión a la luz del asesinato de la cuarta chica, Lotte Winter. Llegados a este punto, permítanme que les presente al profesor Hans Illmann, que ha aceptado amablemente actuar como patólogo en este caso. Para aquellos de ustedes que no lo conozcan, es uno de los mejores patólogos del país, así que somos muy afortunados de tenerlo con nosotros.
Illmann hizo un gesto de reconocimiento con la cabeza y siguió liando concienzudamene un cigarrillo. Era un hombre delgado, con pelo fino y oscuro, gafas sin montura y una pequeña perilla. Acabó de chupetear el papel y se introdujo el pitillo en la boca, tan perfecto como cualquier cigarrillo hecho a máquina. Me maravillé en silencio. La brillantez médica no tenía importancia alguna al lado de este tipo de delicada destreza.
– El profesor Illmann nos hará partícipes de lo que ha descubierto después de que el Kriminalassistant Korsch haya leído las notas relativas a cada caso.
Hice un gesto con la cabeza al hombre joven, moreno y robusto que estaba sentado frente a mí. Había algo artificial en su cara, como si se la hubiera preparado uno de los dibujantes de los servicios técnicos de la Si po, con tres rasgos bien definidos y poco más: cejas unidas en el entrecejo y aferradas a la frente prominente como si fueran un halcón preparándose para alzar el vuelo; una barbilla larga y huidiza y un bigotillo al estilo Fairbanks. Korsch carraspeó y empezó a hablar con una voz que era una octava más aguda de lo que yo esperaba.
– Brigitte Hartmann -leyó-. Edad, quince años, de padres alemanes. Desaparecida el 23 de mayo de 1938. Encontrado el cuerpo dentro de un saco de patatas, en un solar en Siesdorf, el 10 de junio. Vivía con sus padres en la Ur banización Britz, al sur de Neukólln, y había salido a pie de casa para coger el U-Bahn en la Par chimerallee. Iba a visitar a su tía en Reinickdorf. La tía tenía que recogerla en la estación de la Hol zhauser Strasse, pero Brigitte no apareció. El jefe de la estación de Parchimer no recordaba haberla visto subir al tren, pero dijo que se había pasado la noche bebiendo cerveza y que probablemente no se acordaría, tanto si había subido como si no.
Esto provocó una carcajada de los asistentes.
– Borracho asqueroso -gruñó Hans Lobbes.
– Esta es una de las dos chicas que ya han sido enterradas -dijo Illmann sin alterarse-. No creo que haya nada que yo pueda añadir a los resultados de la autopsia. Siga, Herr Korsch.
– Christiane Schulz. Edad, dieciséis años, de padres alemanes. Desaparecida el 8 de junio de 1938. Encontrado el cuerpo el 2 de julio, en el túnel del tranvía que conecta el Treptower Park, en la margen derecha del Spree, con el pueblo de Stralau, en la izquierda. A mitad del túnel hay un punto de mantenimiento, poco más que una arcada empotrada. Ahí es donde el ferroviario encontró el cuerpo, envuelto en una lona vieja. Parece ser que la chica era cantante y solía participar en el programa de radio nocturno de la BdM, la Li ga de Mujeres alemanas. La noche de su desaparición había estado en los estudios de la Ma suren-Strasse y había cantado un solo, el himno de las Juventudes Hitlerianas, a las siete. El padre trabaja en la fábrica de la In dustria Aeronáutica Arado, en Brandenburg-Neuendorf, y había quedado en recogerla de camino a casa, a las ocho. Pero tuvo un pinchazo y se retrasó veinte minutos. Cuando llegó a los estudios, no había ni rastro de Christiane y, suponiendo que se habría ido a casa por sus propios medios, volvió a Spandau. Al ver que a las nueve y media seguía sin llegar, y después de llamar a sus mejores amigas, avisó a la policía.
Korsch miró a Illmann y luego a mí. Se alisó el pretencioso bigotillo y pasó a la siguiente hoja de la carpeta que tenía abierta delante.
– Zarah Lischka -leyó-. Edad, dieciséis años, de padres alemanes. Desaparecida el 6 de julio de 1938. Encontrado el cuerpo el 1 de agosto, en una alcantarilla del Tiergarten, cerca de Siegessäule. La familia vivía en la An tonstrasse, en Wedding. El padre trabaja en el matadero de la Lan dsbergerallee. La madre la envió a algunas tiendas de la Lin dowerstrasse, cerca de la estación del S-Bahn. El tendero recuerda haberla atendido. Compró cigarrillos, aunque ni su padre ni su madre fuman, un poco de Blueband y pan. Luego fue a la farmacia de al lado: El farmacéutico también la recuerda. Compró tinte para el pelo Schwarzkopf Extra Blonde.
«Seis de cada diez chicas alemanas lo usan», pensé casi automáticamente.
Era curioso la clase de estupideces que recordaba. No creo que pudiera decir mucho de lo que era realmente importante en el mundo, excepto lo que sucedía en la zona de los Sudetes alemanes: los disturbios y las conferencias de Praga. Quedaba por ver si lo único que de verdad importaba después de todo era lo que estaba sucediendo en Checoslovaquia.
Illmann apagó el cigarrillo y empezó a leer sus notas.
– La chica estaba desnuda y tenía señales de que le habían atado los pies y las manos. Le habían dado dos puñaladas en la garganta. Pero, además, había indicios de que también la habían estrangulado, posiblemente para hacerla callar. Es probable que estuviera inconsciente cuando el asesino le cortó la garganta. Las magulladuras seccionadas por las heridas lo indican así. Y algo interesante: a juzgar por la cantidad de sangre acumulada encontrada dentro de la nariz y en el pelo, así como por el hecho de que la ligadura de los pies estaba muy apretada, mi conclusión es que la chica estaba colgada cabeza abajo cuando le cortaron el cuello. Como un cerdo.
– Dios santo -dijo Nebe.
– De mi estudio del informe del caso de las dos víctimas anteriores, parece muy probable que también se aplicara el mismo modus operandi. La sugerencia hecha por mi predecesor de que las dos estaban tendidas en el suelo cuando les cortaron la garganta es un patente sinsentido y no tiene en cuenta las escoriaciones de los tobillos ni la cantidad de sangre que quedaba en los pies. Es más, cae de lleno en la negligencia.
– Queda constancia de ello -dijo Arthur Nebe, escribiendo-. Su predecesor es, también en mi opinión, un incompetente.
– La vagina no estaba dañada y no había sido penetrada -continuó Illmann-. Por el contrario, el ano estaba muy distendido, permitiendo introducir dos dedos. Las pruebas en busca de espermatozoides fueron positivas.
Alguien soltó un quejido.
– El estómago estaba distendido y vacío. Parece que Brigitte comió apfelkraut y pan con mantequilla para almorzar, antes de ir a la estación. Todos los alimentos se habían digerido en el momento de la muerte. Pero la manzana, al absorber agua como lo hace, es difícil de digerir. Así pues, situaría la muerte entre las seis y las ocho horas después del almuerzo y, por ello, un par de horas después de haberse denunciado su desaparición. La conclusión obvia es que la raptaron y más tarde la asesinaron.
Miré a Korsch.
– La última, por favor, Herr Korsch.
– Lotte Winter -dijo-. Edad, dieciséis años, de padres alemanes. Desaparecida el 18 de julio de 1938. Encontrado el cuerpo el 25 de agosto. Vivía en la Pra gerstrasse y asistía a la escuela secundaria del barrio, donde estudiaba para los exámenes de grado medio. Salió de casa para su lección de equitación en Tattersalls, en el Zoo, y nunca llegó allí.
Encontraron el cuerpo dentro de una vieja canoa en un cobertizo para botes cerca del lago Muggel.
– Nuestro hombre se mueve, ¿no? -dijo el conde Von der Schulenberg en voz baja.
– Igual que la Pes te Negra -dijo Lobbes.
Illmann asumió el control de nuevo.
– Estrangulada -dijo-. Con el resultado de fracturas en la laringe, hueso hioides, tráquea y lóbulos de la tiroides, lo que indica un mayor grado de violencia que en el caso de la Schulz. Es ta chica era más fuerte, con una complexión más atlética, para empezar. Debió de haber presentado una mayor resistencia. En este caso la causa de la muerte fue el estrangulamiento, aunque la arteria carótida de la derecha del cuello estaba seccionada. Como en el otro caso, los pies mostraban señales de haber sido atados y, también, el cuerpo se había desangrado casi por completo.
– Suena como un vampiro hijo de puta -exclamó uno de los detectives de Homicidios. Miró a Frau Vom Hofe-. Perdone -añadió.
Ella hizo un gesto con la cabeza.
– ¿Alguna agresión sexual? -pregunté.
– Debido a lo desagradable del olor, hubo que irrigarle la vagina -anunció Illmann despertando más quejidos-, así que no pudo encontrarse esperma. No obstante, la entrada vaginal mostraba huellas de arañazos y había huellas de magulladuras en la pelvis, indicando que había sido penetrada… y con violencia.
– ¿Antes de cortarle la garganta? -pregunté.
Illmann asintió. En la sala se hizo el silencio. Illmann puso manos a la obra para liar otro pitillo.
– Y ahora ha desaparecido otra chica -dije-. ¿No es así, inspector Deubel?
Deubel se removió, incómodo en la silla. Era un tipo grande, rubio, con ojos grises y atormentados que parecían haber visto demasiado trabajo policial de altas horas de la noche, de ese que te exige ponerte unos gruesos guantes de piel para protegerte las manos.
– Sí, señor -dijo-. Se llama Irma Hanke.
– Bien, dado que es usted el oficial encargado de la investigación, ¿le importaría decirnos algo sobre ella?
– Proviene de una buena familia alemana -dijo encogiéndose de hombros-. Diecisiete años, vive en la Schloss Stras se, en Steglitz. -Hizo una pausa para consultar sus notas-. Desaparecida el miércoles 24 de agosto, cuando había ido a hacer una colecta para el Programa de Ahorro del Reich, a beneficio de la BdM.
Hizo otra pausa.
– ¿Y qué estaba recogiendo? -preguntó el conde.
– Tubos de pasta de dientes viejos, señor. Creo que el metal…
– Gracias, inspector. Conozco el valor de reciclado de los tubos de pasta de dientes.
– Sí, señor. -Volvió a consultar las notas-. Hay informes de que la vieron en la Fe uerbachstrasse, la Thor waldsenstrasse y la Mun ster Damm. La Mun ster Damm va hacia el sur paralela a un cementerio, y el enterrador dice que vio pasar por allí a una chica de la BdM que respondía a la descripción de Irma a eso de las nueve menos cuarto. Nunca llegó a casa.
– ¿Alguna pista? -pregunté.
– Ninguna, señor -dijo con firmeza.
– Gracias, inspector. -Encendí un cigarrillo y luego le di fuego a Illmann-. Muy bien, veamos -dije dando una calada al cigarrillo-; lo que tenemos son cinco chicas, todas casi de la misma edad y todas respondiendo al estereotipo ario que tanto conocemos y amamos. En otras palabras, todas tenían el pelo rubio, natural o no. Y después de que nuestra tercera doncella del Rin fuera asesinada, Josef Kahn hace que lo detengan por intento de violación de una prostituta. En otras palabras, trata de marcharse sin pagar.
– Típico de los judíos -dijo Lobbes, lo cual provocó algunas risas.
– Dio la casualidad de que Kahn llevaba un cuchillo, y bastante afilado, y que incluso tenía un historial delictivo poco importante por pequeños robos y abusos deshonestos. Muy oportuno. Así que el oficial de la comisaría de la Grol manstrasse que lo arrestó, un tal inspector Willi Oehme, decide arriesgarse con una jugada difícil. Tiene una charla con el joven Josef, que es un poco estúpido, y, con la ayuda de sus dulces palabras y sus gruesos puños, Willy consigue convencer a Josef para que firme una confesión.
»Señores, me gustaría presentarles a Frau Kalau vom Hofe. He dicho Frau porque no se le permite utilizar el título de doctora, aunque lo es, porque es muy evidente que es una mujer y todos sabemos, ¿no es así?, que el lugar de una mujer está en el hogar, produciendo reclutas para el partido y preparando la cena de su marido. En realidad es psicoterapeuta y una reconocida experta en ese pequeño e insondable misterio al que nos referimos como la «mente criminal».
Mis ojos miraron y se deleitaron con la atractiva mujer sentada al otro extremo de la mesa. Vestía una falda de color magnolia y una blusa blanca y llevaba el pelo recogido en un apretado moño alto en la nuca de la escultural cabeza. Sonrió al oír mi presentación y sacando una carpeta del portafolios, la abrió.
– Cuando Josef Kahn era un niño -dijo-, contrajo encefalitis letárgica aguda, que se dio en forma de epidemia entre los niños de Europa occidental entre 1915 y 1926. Esto le produjo un cambio general de personalidad. Después de la fase aguda de la enfermedad, los niños se vuelven cada vez más inquietos, irritables, incluso agresivos, y parecen perder todo sentido moral. Mendigan, roban, mienten y a menudo son crueles. Hablan sin cesar y resultan incontrolables tanto en la escuela como en casa. Se suele observar una curiosidad sexual anormal y problemas sexuales. Los adolescentes que han padecido encefalitis a veces muestran ciertos rasgos de este síndrome, especialmente en la carencia de control sexual, y este es ciertamente el caso de Josef Kahn. Está también afectado de la enfermedad de Parkinson, lo cual acarreará una creciente debilidad física.
El conde Von der Schulenberg bostezó y miró el reloj. Pero la doctora no desistió, sino que, por el contrario, pareció encontrar divertidos sus modales.
– Pese a su tendencia a la delincuencia -dijo-, no creo que Josef matara a ninguna de esas chicas. Después de analizar las pruebas forenses con el doctor Illmann, soy de la opinión de que los asesinatos muestran un nivel de premeditación del cual Kahn es sencillamente incapaz. Solo es capaz del tipo de asesinato frenético que le habría hecho dejar a la víctima en el mismo sitio en que cayó.
Illmann asintió:
– El análisis de su declaración revela una serie de discrepancias con los hechos conocidos -dijo-. Dice que usó una media para estrangularlas. No obstante, las pruebas muestran muy claramente que se usaron las manos desnudas. Dice que apuñaló a sus víctimas en el estómago. Según las pruebas, ninguna de ellas fue apuñalada, a todas les cortaron el cuello. Luego está el hecho de que el cuarto asesinato debió de producirse mientras Kahn estaba ya detenido. ¿Podría ser obra de un asesino diferente, alguien que copiara los tres anteriores? No, porque la prensa no ha publicado nada al respecto. Y no, porque las similitudes entre los cuatro son demasiado grandes. Son todos obra del mismo hombre. -Dirigió una sonrisa a Frau Kalau vom Hofe-. ¿Hay algo más que quiera añadir, señora?
– Solo que es imposible que ese hombre sea Josef Kahn. Y que Josef Kahn ha sido víctima de una forma de fraude que uno habría creído imposible en el Tercer Reich.
Había una sonrisa en sus labios mientras cerraba la carpeta y se recostaba en la silla para abrir su pitillera. Fumar, igual que ser médico, era otra de las cosas que se suponía que las mujeres no debían hacer, pero estaba claro que eso era algo que no le preocupaba lo más mínimo.
Fue el conde quien habló a continuación.
– A la luz de esta información, ¿podemos preguntar al Reichskriminaldirektor si la prohibición de publicar esta información va a ser levantada?
Su cinturón crujió al inclinarse sobre la mesa, aparentemente ansioso por oír la respuesta de Nebe. Hijo de un conocido general que ahora era embajador en Moscú, el joven Von der Schulenberg tenía unas relaciones impecables. Al no responder Nebe, añadió:
– No veo de qué manera se puede inculcar a los padres de Berlín que tienen hijas jóvenes que es necesaria la cautela sin recurrir a alguna forma de declaración oficial en la prensa. Naturalmente, me aseguraré de que todos y cada uno de los Anwärter del cuerpo sean conscientes de la necesidad de vigilancia en las calles. No obstante, sería más fácil para mis hombres de la Or po si contaran con una cierta ayuda por parte del Ministerio de Propaganda del Reich.
– Es un hecho aceptado en criminología -dijo Nebe sin alterarse- que la publicidad puede actuar como estímulo para un asesino de este tipo, como estoy seguro que Frau Kalau vom Hofe nos confirmará.
– Exacto -dijo ella-. A los asesinos en serie parece gustarles leer informaciones sobre ellos en la prensa.
– No obstante -continuó Nebe-, me ocuparé de telefonear al edificio Muratti hoy mismo y les preguntaré si no se podría preparar alguna cuña publicitaria encaminada a que las chicas fueran más conscientes de la necesidad de tener cuidado. Por otro lado, cualquier campaña así tendría que contar con la bendición del Obergruppenführer. Su máxima preocupación es que no se diga nada que pueda provocar el pánico entre las mujeres alemanas.
El conde asintió.
– Y ahora -dijo mirándome-, tengo una pregunta para el Kommissar.
Sonreía, pero yo no tenía ninguna intención de fiarme mucho de esa sonrisa. Me daba la impresión de que había aprendido su aire sarcástico y altanero en la misma escuela que el Obergruppenführer Heydrich. Mentalmente me puse en guardia, preparado para el primer asalto.
– Siendo el detective que tan inteligentemente resolvió el célebre caso de Gormann, el estrangulador, ¿querrá compartir ahora con nosotros sus primeras impresiones sobre este caso en particular?
La anodina sonrisa persistió más allá de lo que podría parecer cómodo, como si hiciera esfuerzos con su oprimido esfínter. Por lo menos, yo daba por supuesto que era apretado. Como adjunto de un anterior hombre de las SA, el conde Wolf von Helldorf, que tenía fama de ser tan homosexual como el finado jefe de las SA, Ernst Röhm, Schulenberg bien podría tener la clase de culo que habría tentado a un ratero corto de vista.
Viendo que aún podía sacarse más de esta insincera línea de indagación, añadió:
– ¿Quizás una indicación sobre el tipo de personaje que podemos estar buscando?
– Me parece que puedo ayudar al presidente administrativo en esto -dijo Frau Kalau vom Hofe.
La cabeza del conde se giró con rapidez en su dirección.
Ella buscó en su cartera y puso un libro grande sobre la mesa. Y luego otro, y otro, hasta que hubo una pila tan alta como una de las botas militares, muy bien lustradas, de Schulenberg.
– Previendo esa pregunta, me tomé la libertad de traer varios libros que tratan de la psicología criminal -dijo-. El delincuente profesional, de Heindl, el excelente Manual de delincuencia sexual, de Wulfen, Patología sexual, de Hirschfeld, El delincuente y sus jueces, de F. Alexander…
Aquello era demasiado para él. Recogió sus papeles de la mesa y se levantó, sonriendo nerviosamente.
– Quizás en otra ocasión, Frau Vom Hoffe -dijo. Luego dio un taconazo, se inclinó con fría formalidad ante todos los presentes y se fue.
– Cabrón -murmuró Lobbes.
– No pasa nada -dijo ella, añadiendo algunos ejemplares del Diario de la policía alemana a la pila de manuales-. No se puede enseñar a nadie lo que no quiere aprender.
Sonreí, apreciando su tranquila resistencia, así como los hermosos pechos que tensaban la tela de su blusa.
Cuando acabó la reunión, me demoré un poco a fin de quedarme solo con ella.
– El conde hizo una buena pregunta -dije-. Una a la cual no sabría cómo responder. Gracias por salir en mi ayuda como lo hizo.
– Por favor, no tiene importancia -dijo, empezando a colocar sus libros de nuevo en la cartera.
Cogí uno de ellos y le eché una ojeada.
– ¿Sabe? Me interesaría escuchar su respuesta. ¿Puedo invitarla a tomar algo?
Miró el reloj, sonrió y dijo:
– Sí, me encantaría.
Die Letze Instanz, al final de la Klos terstrasse, en la vieja muralla de la ciudad, era un bar de barrio muy popular entre los polis del Alex y los funcionarios de los juzgados del cercano Tribunal de Última Instancia, que le daba nombre al local.
Dentro, todo eran paredes recubiertas de madera marrón oscura y suelos de losa. Cerca del bar, con su enorme surtidor de cerveza de cerámica amarilla, en la parte superior del cual se erguía la figura de un soldado del siglo XVII, había un enorme banco de azulejos verdes, marrones y amarillos, todos con cuerpos y cabezas moldeadas. Tenía el aspecto de un trono muy frío e incómodo y en él se sentaba el propietario del bar, Warnstorff, un hombre de pelo oscuro y piel pálida que llevaba una camisa sin cuello y un amplio delantal de cuero que era también su bolsa para el cambio. Cuando llegamos me saludó calurosamente y nos acompañó a una mesa en la zona del fondo, adonde nos trajo un par de cervezas. En otra mesa un hombre estaba dando buena cuenta del trozo más enorme de codillo de cerdo que cualquiera de los dos había visto nunca.
– ¿Tiene hambre? -le pregunté.
– Ahora que lo he visto a él, no.
– Sí, comprendo lo que quiere decir. Desanima un poco, ¿verdad? Uno pensaría que está tratando de ganar la Cruz de Hierro por la forma en que pelea con ese trozo de carne.
Sonrió y nos quedamos callados un momento. Después, ella dijo:
– ¿Cree que habrá guerra?
Fijé la mirada en mi cerveza, como si esperara que la respuesta flotara hasta la superficie. Me encogí de hombros y moví la cabeza.
– La verdad es que, últimamente, no he seguido de cerca los acontecimientos -dije, y le conté lo de Bruno Stahlecker y mi vuelta a la Kri po-. ¿Pero no tendría que ser yo quien preguntara? Como experta en psicología criminal, debería conocer mejor la mente del Führer que la mayoría de personas. ¿Diría usted que su comportamiento fue compulsivo o irresistible dentro de la definición del artículo 51 del código penal?
Ahora le tocó a ella buscar inspiración en la jarra de cerveza.
– La verdad es que no nos conocemos lo suficiente para mantener esta conversación, ¿no? -dijo.
– Supongo que no.
– No obstante, le diré algo -añadió, bajando la voz-. ¿Ha leído alguna vez Mein Kampj?
– ¿Ese curioso libro que dan gratis a todos los recién casados? Es la mejor razón para permanecer soltero que conozco.
– Bueno, yo lo he leído. Y una de las cosas que observé es que hay un pasaje, que se extiende a lo largo de siete páginas, en el cual Hitler hace repetidas referencias a las enfermedades venéreas y a sus efectos. Es más, llega a decir que la eliminación de esas enfermedades es la Ta rea, con mayúsculas, a la que se enfrenta la nación alemana.
– Cielo santo, ¿me está diciendo que es sifilítico?
– No le estoy diciendo nada. Solo le informo de lo que está escrito en el gran libro del Führer.
– Pero ese libro es de mediados de los años veinte. Si ha tenido el rabo al rojo vivo desde entonces, su sífilis debe de ser terciaria.
– Podría interesarle saber que muchos de los compañeros de Josef Kahn en el Herzeberge Asylum son hombres cuya demencia orgánica es consecuencia directa de su sífilis. Se pueden hacer y aceptar declaraciones contradictorias. El humor varía entre la euforia y la apatía y existe una inestabilidad emocional general. El tipo clásico se caracteriza por una euforia demencial, delirios de grandeza y rachas de paranoia extrema.
– Joder, lo único que se ha dejado fuera es ese estúpido bigote -dije. Encendí el cigarrillo y le di unas caladas, desanimado-. Por todos los cielos, cambiemos de tema. Hablemos de algo más alegre, como nuestro amigo el asesino en serie. ¿Sabe?, estoy empezando a comprender su punto de vista, de verdad. Quiero decir, son las jóvenes madres del futuro a quienes está matando. Más máquinas productoras de niños que serán nuevos miembros del partido. Yo, por mi parte, estoy totalmente a favor de esos productos secundarios de la civilización del asfalto de los que no dejan de hablar; las familias sin hijos con mujeres eugenésicamente inútiles, por lo menos, hasta que nos hayamos librado de este régimen de porras de goma. ¿Qué importa un psicópata más entre tantos?
– Está diciendo más de lo que cree -dijo-. Todos somos capaces de practicar la crueldad. Todos y cada uno de nosotros somos criminales latentes. La vida es solo una lucha para mantener una piel civilizada. Muchos asesinos sádicos descubren que solo de vez en cuando explotan. Peter Kurten, por ejemplo. Parecía ser un hombre con un carácter tan amable que nadie que lo conocía podía creer que fuera capaz de consumar los horribles crímenes que cometió.
Revolvió en su cartera de nuevo y, después de limpiar la mesa, puso un delgado libro azul entre nuestros dos vasos.
– Este libro es de Carl Berg, un patólogo forense que tuvo la oportunidad de estudiar detenidamente a Kurten después de su arresto. Conozco a Berg y respeto su trabajo. Fundó el Instituto de Medicina Legal y Social de Düsseldorf y durante un tiempo fue el funcionario médico legal del Tribunal Penal de la ciudad. Este libro, El sádico, es probablemente una de las mejores descripciones de la mente de un asesino que nunca haya sido escrita. Se lo puedo prestar, si quiere.
– Sí, muchas gracias.
– Le ayudará a comprender -dijo-. Pero para entrar en la mente de un hombre como Kurten, debería leer este.
Rebuscó de nuevo en la bolsa de libros.
– Les Fleurs du mal -leí-, de Charles Baudelaire. -Lo abrí y miré los versos-. ¿Poesía? -dije enarcando las cejas.
– Oh, no ponga esa cara de desconfianza, Kommissar. Le hablo totalmente en serio. Es una buena traducción y encontrará mucho más en él de lo que podría esperar, créame -dijo con una sonrisa.
– No he leído poesía desde que estudié a Goethe en la escuela.
– ¿Y qué opinaba de él?
– ¿Es que los abogados de Frankfurt son buenos poetas?
– Es una crítica interesante -dijo-. Bueno, esperemos que tenga mejor opinión de Baudelaire. Y ahora me temo que debo irme. -Se levantó y nos estrechamos la mano-. Cuando haya terminado con los libros puede devolvérmelos en el Instituto Goering, en la Bu dapesterstrasse. Estamos justo al otro lado de la calle, frente al acuario del Zoo. De verdad que me gustaría conocer la opinión de un detective sobre Baudelaire -dijo.
– Será un placer. Y usted puede decirme cuál es su opinión del doctor Lanz Kindermann.
– ¿Kindermann? ¿Conoce a Lanz Kindermann?
– En cierto modo.
Me contempló con una mirada crítica.
– ¿Sabe?, para ser un Kommissar de la policía, es usted una caja de sorpresas. De verdad que lo es.
7. Domingo, 11 de septiembre
Prefiero los tomates cuando aún les queda algo de verde. Entonces son dulces y firmes, con una piel lisa y fresca, del tipo que se escogería para una ensalada. Pero cuando un tomate tiene ya algo de tiempo, le salen unas cuantas arrugas y se va haciendo demasiado blando para cogerlo, incluso empieza a saber un poco agrio.
Lo mismo sucede con las mujeres. Solo que aquella era, quizás, un poco demasiado verde para mí y, posiblemente, demasiado fresca para su propio bien. De pie a mi puerta, me recorrió de norte a sur y de este a oeste con una mirada impertinente, como si tratara de calibrar mi destreza, o mi torpeza, como amante.
– ¿Sí? -dije-. ¿Qué quieres?
– Estoy haciendo una colecta para el Reich -explicó, jugando con los ojos. Me mostró una bolsa de tela, como para corroborar su historia-. El Programa de Ahorro del partido. Ah, el conserje me dejó entrar.
– Eso ya lo veo. ¿Qué quieres exactamente?
Enarcó una ceja al oír aquello y me pregunté si su padre pensaría que ya no era lo bastante pequeña como para darle una buena azotaina.
– Bueno, ¿qué tiene?
En su tono había mofa contenida. Era bonita, con un estilo entre mohíno y sensual. En ropa de calle habría pasado por una mujer de veinte años, pero con las dos coletas y vestida con las gruesas botas, la larga falda azul marino, la pulcra blusa blanca y la chaqueta marrón de cuero de la BdM no le eché más de dieciséis.
– Veré qué puedo encontrar -dije, un tanto divertido ante sus modales de adulta, que parecían confirmar lo que se oía decir a veces de las chicas de la BdM, que eran sexualmente promiscuas y que tenían tantas probabilidades de quedar embarazadas en el campamento de las Juventudes Hitlerianas como de aprender costura, primeros auxilios e historia del pueblo alemán-. Me parece que será mejor que entres.
Entró despacio, como si arrastrara una capa de armiño, y examinó de forma somera el recibidor. No pareció muy impresionada.
– Bonito lugar -murmuró.
Cerré la puerta y dejé el cigarrillo en el cenicero de encima de la mesita.
– Espera aquí -le dije.
Entré en el dormitorio y hurgué debajo de la cama en busca de la maleta donde guardaba camisas viejas y toallas desgastadas, por no hablar de todo el polvo y la pelusa de alfombras sobrante. Cuando me puse en pie, sacudiéndome la ropa, ella estaba apoyada en la puerta, fumándose mi cigarrillo. Insolente, lanzó un perfecto anillo de humo en mi dirección.
– Creía que vosotras, las chicas de la Fe y la Bel leza, no fumabais -dije tratando de ocultar mi irritación.
– ¿Seguro? -dijo con una sonrisa de suficiencia-. Hay muchas cosas que no nos animan a hacer. Se supone que no debemos hacer esto, se supone que no debemos hacer lo otro. Casi todo parece ser pecaminoso en esta época, ¿no? Pero lo que yo digo siempre es: si no puedes hacer todas esas cosas malas cuando todavía eres joven para disfrutarlas, entonces, ¿qué sentido tiene hacerlas?
Se despegó de la puerta y salió afuera con aire decidido.
«Toda una putilla», pensé, siguiéndola a la sala.
Inhaló ruidosamente, como si estuviera sorbiendo una cucharada de sopa, y me lanzó otro anillo de humo a la cara. Si hubiera podido atraparlo le hubiera rodeado su bonito cuello con él.
– Además, no creo que por un pito de picadura se vaya a hundir el mundo, ¿verdad?
– ¿Parezco el tipo de imbécil que fuma cigarrillos baratos? -dije riendo.
– No, supongo que no -admitió-. ¿Cómo se llama?
– Platón.
– Platón. Le sienta bien. Bueno, Platón, puede besarme si quiere.
– No te andas por las ramas, ¿verdad?
– ¿No ha oído los motes que nos ponen a las BdM? La liga alemana del colchón, artículos de consumo para el hombre alemán.
Me rodeó el cuello con los brazos y puso en práctica toda una serie de gestos coquetos que probablemente habría practicado frente al espejo de su tocador.
Su aliento joven y caliente sabía a rancio, pero me permití igualar el nivel de su beso mientras, solo para ser amable, le presionaba los jóvenes pechos con las manos, pellizcándole los pezones. Luego acoplé las húmedas palmas de mis manos a su carnoso trasero y la atraje hacia lo que crecía en mi mente. Sus traviesos ojos se abrieron redondos cuando se apretó contra mí. No puedo decir, sinceramente, que no me sintiera tentado.
– ¿Sabes alguna buena historia para dormir, Platón? -dijo con una risita.
– No -respondí, estrechándola con más fuerza-. Pero sé muchas malas. Del tipo en que a la bella pero malcriada princesa el malvado ogro la cuece viva y la devora.
Un pequeño destello de duda empezó a surgir en el brillante iris azul de cada uno de sus corruptos ojos y la sonrisa empezó a perder su aire de total seguridad cuando le levanté la falda y empecé a tirar de las bragas hacia abajo.
– Ah, sí. Podría contarte muchas historias de esas -dije misterioso-. Historias que los policías les cuentan a sus hijas. Historias horribles, escalofriantes, que logran que esas chicas tengan la clase de pesadillas que hace que sus padres se sientan contentos.
– Cállese -dijo riendo nerviosamente-, me está asustando.
Segura ahora de que las cosas no estaban saliendo según sus planes, trató desesperadamente de alcanzar sus bragas cuando yo tiré de ellas hacia abajo con violencia para dejar a la vista el polluelo que anidaba entre sus piernas.
– Se sienten contentos porque significa que sus preciosas hijitas, estarán tan aterrorizadas que no entrarán nunca en la casa de un hombre desconocido, no vaya a ser que se convierta en un malvado ogro.
– Por favor, señor, no lo haga -dijo.
Le di un azote en el trasero y la aparté.
– Así que tienes suerte, princesa, de que yo sea un detective y no un ogro, de lo contrario ahora serías puré de tomate.
– ¿Es policía? -dijo, tragando con dificultad y con los ojos llenos de lágrimas.
– Exacto, soy policía. Y si te vuelvo a encontrar actuando como una prostituta aficionada, me encargaré de que tu padre te dé una buena tanda de bastonazos, ¿entendido?
– Sí -murmuró, y se subió rápidamente las bragas.
Recogí el montón de camisas y toallas viejas de donde las había dejado caer en el suelo y se las puse entre los brazos.
– Ahora sal de aquí antes de que me encargue yo mismo de la paliza.
Echó a correr hasta el vestíbulo y fuera del piso aterrorizada, como si yo hubiera sido el mismísimo Nibelungo encarnado.
Después de cerrar la puerta, el olor y el tacto de aquel cuerpo joven y delicioso y mi frustrado deseo de él permanecieron conmigo todo el tiempo que tardé en prepararme una bebida y darme un baño frío.
En aquel septiembre parecía que por todas partes la pasión, que ya chisporroteaba como un fusible en mal estado, se encendía fácilmente, y yo deseé que la sangre caliente de los alemanes de los Sudetes en Checoslovaquia fuera tan fácil de atajar como mi propia excitación.
Como policía, aprendes a dar por hecho un aumento de los delitos durante los meses de calor. En enero y febrero incluso los criminales más desesperados se quedan en casa, al lado del fuego.
Mientras leía El sádico, del profesor Berg, más tarde aquel mismo día, me pregunté cuántas vidas se habrían salvado sencillamente porque hacía demasiado frío o llovía demasiado para que Kürten se aventurara a salir a la calle. Con todo, nueve asesinatos, siete intentos de asesinato y cuarenta incendios provocados era un récord bastante impresionante.
Según Berg, Kürten, producto de un hogar violento, había llegado a la delincuencia muy temprano, cometiendo una serie de pequeños hurtos y sufriendo varios períodos de prisión hasta que, a los treinta y ocho años, se casó con una mujer de carácter fuerte. Siempre había tenido impulsos sádicos, torturando gatos y otros animales, y ahora se veía obligado a mantener esas tendencias dentro de una camisa de fuerza mental. Pero cuando su esposa no estaba en casa, a veces el demonio maligno de Kürten era demasiado poderoso para poder controlarlo y se veía empujado a cometer los horribles crímenes sádicos que le habían ganado tan infausta fama.
Este sadismo tenía un origen sexual, explicaba Berg. Las circunstancias del hogar de Kürten lo habían predispuesto a sufrir una desviación del impulso sexual y sus primeras experiencias habían ayudado a condicionar la orientación de ese impulso.
En los doce meses que pasaron entre la captura de Kürten y su ejecución, Berg se había reunido frecuentemente con él y había descubierto que era un hombre con una notable personalidad y talento. Poseía un considerable encanto e inteligencia, una memoria excelente y un agudo poder de observación. Más aún, Berg se sintió obligado a señalar la receptividad de aquel hombre. Otra característica destacada era su vanidad, que se manifestaba en su apariencia elegante y cuidada y en su placer por haber burlado a la policía de Düsseldorf mientras le apeteció hacerlo.
La conclusión de Berg no ofrecía mucho consuelo a ningún miembro civilizado de la sociedad: Kürten no estaba loco, según los términos del artículo 51, en tanto que sus actos no eran ni totalmente compulsivos ni plenamente irresistibles, sino crueldad pura y sin adulterar.
Si eso no era bastante malo de por sí, leer a Baudelaire hizo que me sintiera tan cómodo en mi alma como un buey en un matadero. No exigía un esfuerzo sobrehumano de imaginación aceptar lo dicho por Frau vom Hofe cuando sugirió que este poeta francés, tan gótico, ofrecía una explicación clara de la mente de un Landru, un Gormann o un Kürten.
Sin embargo, allí había algo más. Algo más profundo y universal que una mera clave para acceder a la psique del asesino en serie. En el interés por la violencia de Baudelaire, en su nostalgia del pasado y a través de su revelación del mundo de la muerte y la corrupción, oía el eco de una letanía satánica que era más contemporánea y veía el pálido reflejo de un tipo diferente de criminal, un criminal cuya ira tenía fuerza de ley.
No tengo mucha memoria para las palabras. Apenas puedo recordar las que forman el himno nacional. Pero algunos de los versos de Baudelaire permanecieron en mi mente como el persistente olor del almizcle y la brea mezclados.
Aquella noche fui a ver a la viuda de Bruno, Katia, a su casa en Berlín-Zehlendorf. Era mi segunda visita desde la muerte de Bruno y le llevaba algunas de sus cosas del despacho, así como una carta de la compañía de seguros acusando recibo de la reclamación que yo había hecho en su nombre.
Ahora había incluso menos que decir que antes, pero sin embargo me quedé durante toda una hora, con la mano de Katia en la mía y tratando de tragarme el nudo que tenía en la garganta con la ayuda de varios vasos de schnapps.
– ¿Cómo lo lleva Heinrich? -dije, incómodo, mientras oía el inconfundible sonido del chico cantando en su habitación.
– Sigue sin hablar de ello -dijo Katia, y su dolor cedió un tanto frente a su incomodidad-. Creo que canta porque quiere evitar tener que hacer frente a lo que ha pasado.
– El dolor afecta a cada uno de forma diferente -dije, tratando de encontrar una excusa. Pero no pensaba que eso fuera en absoluto verdad. La prematura muerte de mi padre, cuando yo no era mucho mayor que Heinrich ahora, había llevado añadido, como inevitable corolario, la inexorable lógica de que yo mismo no era inmortal. Normalmente, no habría sido insensible a la situación de Heinrich-. Pero ¿por qué tiene que cantar eso?
– Se le ha metido en la cabeza que los judíos tuvieron algo que ver con la muerte de su padre.
– Eso es absurdo.
Katia suspiró y sacudió la cabeza.
– Ya se lo he dicho, Bernie. Pero no quiere escuchar.
Al salir, me detuve a la puerta del chico, escuchando su joven y fuerte voz.
– «Cargad las armas y afilad los cuchillos. Matemos a esos bastardos judíos que envenenan nuestras vidas.»
Por un momento me sentí tentado de abrir la puerta y darle un buen puñetazo en la mandíbula a aquel joven matón. Pero ¿de qué serviría? ¿De qué servía hacer nada salvo dejarlo en paz? Hay muchas maneras de huir de lo que uno teme, y el odio no es una de las menos importantes.
8. Lunes, 12 de septiembre
Una insignia, una licencia, un despacho en el tercer piso y, salvo por el número de uniformes de las SS que había por todas partes, casi parecía que hubieran vuelto los viejos tiempos. Lástima que no hubiera muchos recuerdos felices, pero la felicidad nunca había sido una emoción abundante en el Alex, a menos que tu idea de una fiesta fuera trabajarte un riñón con la pata de una silla. Un par de veces, hombres que conocía de los viejos tiempos me paraban en el pasillo para saludarme y decirme que sentían mucho lo de Bruno. Pero sobre todo recibía la clase de miradas que saludarían a un enterrador en la sala de enfermos de cáncer.
Deubel, Korsch y Becker estaban esperándome en el despacho. Deubel estaba explicando a los oficiales a su mando la sutil técnica del puñetazo del cigarrillo.
– Exacto -decía-, cuando se va a meter el pito en el morro, le atizas un gancho. Una mandíbula abierta se rompe como si nada.
– Me alegra saber que la investigación criminal está a la altura de los tiempos modernos -dije al entrar-. Supongo que eso lo aprendiste en los Freikorps, Deubel.
El hombre sonrió.
– Ha estado leyendo mi boletín escolar, señor.
– He estado leyendo muchas cosas -dije, sentándome a mi escritorio.
– A mí nunca me ha gustado mucho leer.
– Me sorprende.
– ¿Ha estado leyendo los libros de aquella mujer, señor? -dijo Korsch-. Los que explican la mente criminal.
– Sobre esta mente no hay mucho que explicar -dijo Deubel-. Es un lunático hijo de puta.
– Puede -dije-, pero no lo cogeremos con botas militares ni nudilleras de metal. Podéis olvidaros de los métodos habituales, el puñetazo del cigarrillo y cosas por el estilo. -Clavé los ojos en Deubel-. Un asesino como este es difícil de atrapar porque la mayor parte del tiempo parece un ciudadano normal y actúa como tal. Y sin ninguno de los distintivos de la criminalidad ni un motivo obvio, no podemos confiar en que algún informador nos ayude a encontrarle la pista.
El Kriminalassistent Becker, cedido por la sección VB 3, Antivicio, hizo un gesto de desacuerdo con la cabeza.
– Si me perdona, señor -dijo-, eso no es del todo cierto. En lo que respecta a las desviaciones sexuales, hay unos cuantos informadores. Tapaculos y ninfas en su mayoría, es verdad, pero de vez en cuando cumplen.
– Apuesto a que sí -murmuró Deubel.
– De acuerdo -dije-. Hablaremos con ellos. Pero antes hay dos aspectos en este caso que quiero que todos examinemos. Uno es que las chicas desaparecen y sus cuerpos se encuentran en cualquier parte de la ciudad. Bien, eso indica que nuestro asesino va en coche. El otro aspecto es que, por lo que yo sé, no hemos recibido ningún informe de nadie que haya presenciado el rapto de una víctima. Nadie ha informado de haber visto cómo arrastraban a una chica, chillando y dando patadas, hasta la parte de atrás de un coche. Eso me parece una señal de que quizá fueran voluntariamente con el asesino. Que no tuvieran miedo. Ahora bien, es improbable que todas lo conocieran, pero sí que es posible que confiaran en él por lo que era.
– Un sacerdote, quizá -dijo Korsch- o un jefe de las Juventudes.
– O un poli -dije-. Es muy posible que sea cualquiera de esas cosas… o todas ellas.
– ¿Cree que podría ir disfrazado? -dijo Korsch.
Me encogí de hombros.
– Creo que no tenemos que cerrarnos a ninguna posibilidad. Korsch, quiero que compruebes todos los archivos para ver si puedes encontrar a alguien con un historial de agresiones sexuales y un uniforme, una iglesia o una matrícula de coche. -Vi cómo flaqueaba un poco-. Es un ingente trabajo, ya lo sé, así que he hablado con Lobbes, de la ejecutiva de la Kri po, y te asignará alguien para que te ayude. -Miré el reloj-. El Kriminaldirektor Müller le espera en VC 1 dentro de unos diez minutos, así que será mejor que se marche.
– ¿No se sabe nada todavía de la Han ke? -le pregunté a Deubel, después de marcharse Korsch.
– Mis hombres han mirado por todas partes -dijo-: terraplenes del ferrocarril, parques, solares… Hemos dragado el canal Teltow dos veces. No hay mucho más que podamos hacer. Encendió un cigarrillo e hizo una mueca-. Ya estará muerta. Todo el mundo lo sabe.
– Quiero que lleve a cabo una investigación puerta a puerta por toda la zona en donde desapareció. Hable con todo el mundo, y eso quiere decir todo el mundo, incluyendo sus compañeras de colegio. Alguien tiene que haber visto algo. Llévese algunas fotografías para refrescarles la memoria.
– Si me permite decirlo, señor -gruñó-, ese es un trabajo para los chicos de uniforme de la Or po.
– Esos cabezas cuadradas son buenos para arrestar borrachos y chulos -dije-, pero este es un trabajo que requiere inteligencia. Eso es todo.
Con otra mueca, Deubel apagó el cigarrillo de una forma que decía claramente cuánto le gustaría que el cenicero fuera mi cara, y se arrastró a regañadientes fuera del despacho.
– Será mejor que tenga cuidado con lo que dice de la Or po, señor -dijo Becker-. Deubel es amigo de Daluege, el Maniquí. Estuvieron en el mismo regimiento de las Freikorps en Stettin.
Los Freikorps eran organizaciones paramilitares, formadas por ex soldados después de la guerra para destruir a los bolcheviques en Alemania y proteger las fronteras alemanas de la invasión de los polacos. Kurt Daluege, el Maniquí, era el jefe de la Or po.
– Gracias, he leído su expediente.
– Antes era un buen policía. Pero ahora trabaja sin matarse y luego se va a casa. Lo único que Eberhard Deubel quiere de la vida es durar lo suficiente para ver a su hija casada con el director del banco local.
– El Alex tiene muchos como él -dije-. Tú tienes hijos, ¿verdad, Becker?
– Un hijo, señor -dijo orgulloso-. Norfried. Tiene casi dos años.
– Norfried, ¿eh? Eso suena muy alemán.
– Cosas de mi mujer, señor. Es una entusiasta de eso de los arios del doctor Rosenberg.
– ¿Y qué tal le sienta que trabajes en Antivicio?
– No hablamos mucho de lo que pasa en mi trabajo. Para ella soy solo un poli.
– Bien, háblame de esos informadores con desviaciones sexuales.
– Cuando estaba en la sección M2, la brigada de vigilancia de burdeles, solo utilizábamos a un par -explicó-. Pero en la de vigilancia de homosexuales, de Meisinger, los empleaban todo el tiempo; dependen de los informadores. Hace unos años había una organización de homosexuales llamada Liga de la Amis tad, con cerca de treinta mil miembros. Bien, Meisinger se hizo con la lista completa y, de vez en cuando, sigue presionando a alguno de ellos para conseguir información. También tiene confiscadas las listas de suscripción a diversas revistas pornográficas, así como los nombres de los editores. Podríamos probar con un par de ellos, señor. Luego, también está el carrusel del Reichsführer Himmler. Es un fichero giratorio, eléctrico, con miles y miles de nombres, señor. Siempre podríamos ver qué sale.
– Suena como algo que usaría una adivina gitana.
– Se dice que Himmler le tiene mucho apego a esa mierda.
– ¿Y qué hay de un hombre al que le guste tirarse a alguien? ¿Dónde están todas las fulanas de la ciudad ahora que se han cerrado los burdeles?
– En los salones de masaje. Si quieres metérsela a una chica, tienes que dejarle que primero te frote la espalda. Kuhn, el jefe de la M 2, no se mete mucho con ellos. ¿Quiere preguntarle a unas cuantas putas si han tenido que dar masajes a algún sonado últimamente, señor?
– Se me ocurre que es un sitio tan bueno como cualquier otro para empezar.
– Necesitaremos una orden E de búsqueda de personas desaparecidas.
– Será mejor que vaya y consiga una, Becker.
Becker era alto, con unos ojos azules, pequeños y cansados, el pelo escaso y amarillo que parecía un sombrero de paja, una nariz perruna y una sonrisa burlona, casi maníaca. Era la suya una cara de aspecto cínico, y esa era exactamente su personalidad. En la conversación diaria de Becker había más blasfemias contra la divina belleza de la vida que las que se encontrarían entre una manada de hienas famélicas.
Entendiendo que todavía era demasiado temprano para el negocio del masaje, decidimos probar con la brigada de libros porno, y desde el Alex fuimos hacia el sur, a Hallesches Tor.
El Wende Hoas era un edificio alto y gris cercano al ferrocarril S-Bahn. Subimos al último piso donde, con su sonrisa de maníaco bien perfilada, Becker abrió una de las puertas de una patada.
Un hombrecillo regordete y remilgado con monóculo y bigote levantó los ojos desde su silla y sonrió nerviosamente al vernos entrar en su despacho.
– Ah, Herr Becker -dijo-. Entre, entre… Oh, veo que ha traído un amigo. Excelente.
No había mucho espacio en la habitación, que olía a moho. Enormes pilas de libros y revistas rodeaban el escritorio y el archivador. Cogí una revista y empecé a ojearla.
– Hola, Helmut -dijo Becker con una risita, cogiendo otra revista. Gruñía de satisfacción mientras iba pasando las páginas-. Es guarro de verdad -dijo volviendo a reír.
– Sírvanse ustedes mismos, caballeros -dijo el hombre llamado Helmut-. Si están buscando algo especial, pídanlo. No lo duden.
Se recostó en la silla y sacó una caja de rapé del bolsillo de su sucio chaleco gris, que abrió con la sucia uña del pulgar. Tomó un pellizco, golosina que consumió de una forma tan ofensiva para el oído como cualquiera de los materiales impresos disponibles lo eran para la vista.
Con el máximo detalle ginecológico, pero muy mala fotografía, la revista que yo estaba mirando estaba dedicada en parte a textos destinados a poner a prueba los botones de la bragueta. Si había que creerlos, las jóvenes enfermeras alemanas copulaban sin pensárselo más que cualquier gata callejera.
Becker tiró su revista al suelo y cogió otra.
– «La noche de bodas de la virgen» -leyó.
– No es de su estilo, Herr Becker -dijo Helmut.
– ¿«Historia de un consolador»?
– Esa no está nada mal.
– «Violada en el U-Bahn.»
– Ah, esa sí que es buena. Sale una chica con la almeja más jugosa que he visto en mi vida.
– Y has visto unas cuantas, ¿eh, Helmut?
El hombre sonrió con modestia, mirando por encima del hombro de Becker mientras prestaba una mayor atención a las fotos.
– Muy parecida al tipo de chica del piso de al lado, ¿no cree?
Becker soltó un gruñido.
– Si da la casualidad de que vives al lado de la caseta de una perra en celo.
– Ah, muy bueno. -Helmut se echó a reír y empezó a limpiarse el monóculo. Al hacerlo, una mecha larga y muy gris de su lacio pelo castaño se despegó de la mal disimulada calva, como un edredón que resbala de la cama, y quedó colgando con un aspecto ridículo al lado de una de sus rojas orejas translúcidas.
– Estamos buscando a un hombre que disfruta mutilando a chicas jóvenes -dije-. ¿Tendrías algo a medida de los gustos de ese tipo de persona?
Helmut sonrió y negó con la cabeza con aire triste.
– No, señor, me temo que no. No nos interesa mucho trabajar para el sector sádico del mercado. Dejamos las palizas y la brutalidad para otros.
– Y una puta mierda -dijo Becker sarcástico.
Probé a abrir el archivador, pero estaba cerrado con llave.
– ¿Qué tienes ahí?
– Algunos papeles, señor, la caja para los gastos pequeños, los libros de contabilidad… cosas así. Nada que pueda interesarle, creo.
– Ábrelo.
– De verdad, señor, no hay nada que tenga interés ahí. -Las palabras se le helaron en los labios cuando vio el mechero en mi mano. Le di a la ruedecilla y lo coloqué debajo de la revista que había estado leyendo. Ardió con una lenta llama azul.
– Becker, ¿cuánto dirías que valía esta revista?
– Bueno, señor, son caras. Diez Reichsmarks cada una, por lo menos.
– Lo que hay en esta ratonera debe valer como mínimo un par de miles.
– Por lo menos. Qué lástima si hubiera un incendio.
– Espero que lo tenga asegurado.
– ¿Quiere ver dentro del archivador? -dijo Helmut-. Solo tenía que decirlo.
Le entregó la llave a Becker mientras yo dejaba caer la revista en llamas, sin causar ningún daño, dentro de la papelera de metal.
No había nada en el cajón de arriba aparte de una caja de dinero, pero en el de abajo había otro montón de revistas pornográficas. Becker cogió una y pasó la portada.
– «El sacrificio de la virgen» -dijo leyendo el títular-. Eche una ojeada a esto, señor.
Me mostró una serie de fotografías que representaban la degradación y castigo de una chica, que parecía en edad de estar en secundaria, a manos de un hombre viejo y feo que llevaba un tupé que no le iba bien. Los verdugones que su bastón había dejado en las nalgas desnudas de la chica parecían muy reales.
– Repugnante -dije.
– Compréndanlo, yo solo soy el distribuidor -dijo Helmut, sonándose con un pañuelo mugriento-; no las hago yo.
Una de las fotos era especialmente interesante. En ella la chica desnuda estaba atada de pies y manos y yacía en el altar de una iglesia como si fuera un sacrificio humano. Le habían penetrado la vagina con un enorme pepino. Becker miró con ferocidad a Helmut.
– Pero sabes quién las produce, ¿verdad?
Helmut solo permaneció en silencio hasta que Becker lo agarró por el cuello y lo abofeteó en la boca.
– Por favor, no me pegue.
– Probablemente te gusta, asqueroso pervertido -dijo con un gruñido, empezando a disfrutar de la tarea-. Venga, cuéntamelo a mí o se lo contarás a esto.
Sacó una corta porra de goma del bolsillo y la apretó contra la cara de Helmut.
– Es Poliza -gritó Helmut.
Becker le estrujó la cara.
– Repítelo.
– Theodor Poliza. Es un fotógrafo. Tiene un estudio en la Schif fbauerdamm, al lado del Teatro de la Co media. Él es quien buscan.
– Si nos has mentido, Helmut -dijo Becker incrustándole la porra en la mejilla-, volveremos. Y no prenderemos fuego solo a todo este material, sino a ti también. Espero que lo hayas entendido.
Lo apartó de un empujón.
Helmut se llevó el pañuelo a la boca que le sangraba.
– Sí, señor -dijo-, lo he entendido.
Una vez fuera, escupí en la cuneta.
– Te deja un repugnante sabor en la boca, ¿no es verdad, señor? Me alegro de no tener una hija, de verdad que sí.
Me hubiera gustado decir que estaba de acuerdo con él. Solo que no lo estaba.
Cogimos el coche y nos dirigimos hacia el norte.
¡Qué ciudad era aquella para los edificios públicos, tan inmensos como montañas de granito gris! Los construían así de grandes para recordarte la importancia del Estado y la comparativa insignificancia del individuo. Es justo la muestra de cómo empezó todo aquel asunto del nacionalsocialismo. Resulta difícil no sentirse apabullado por un gobierno, cualquier gobierno, que se aloja en unos edificios tan grandiosos. Y las largas y anchas avenidas que cruzaban rectas de un barrio a otro parecían no haber sido construidas para nada que no fueran columnas de soldados en marcha.
Recuperando rápidamente la estabilidad del estómago, le dije a Becker que detuviera el coche frente a una tienda de comida preparada en la Fri edrichstrasse y compré un plato de lentejas para cada uno. De pie en uno de los pequeños mostradores, contemplamos cómo las amas de casa berlinesas hacían cola para comprar salchichas, que descansaban enrolladas sobre el largo mostrador de mármol como si fueran los muelles oxidados de la suspensión de algún enorme automóvil, o brotaban de las paredes de azulejos en grandes manojos, como plátanos demasiado maduros.
Puede que Becker estuviera casado, pero no había perdido el gusto por las señoras e hizo algunos comentarios casi obscenos sobre la mayoría de las mujeres que entraron en la tienda mientras estuvimos allí. Y yo no había pasado por alto que se había quedado con un par de revistas pornográficas. ¿Cómo podría no haberlo visto? No había tratado de esconderse. Abofetear a alguien, hacer que la boca le sangre, amenazarlo con una porra de goma, llamarlo repugnante degenerado y luego quedarse con algunas de sus revistas guarras; eso era lo que significaba estar en la Kri po.
Volvimos al coche.
– ¿Conoce a ese tal Poliza? -pregunté.
– Nos hemos visto -dijo-. ¿Qué puedo decirle de él, excepto que es una mierda pegada al zapato?
El Teatro de la Co media de la Schif fbauerdamm estaba en el lado norte del Spree; era una reliquia con una torre en su parte superior, ornamentado con tritones, delfines y un surtido de ninfas desnudas, todo de alabastro. El estudio de Poliza estaba en un sótano cerca de allí.
Bajamos unas escaleras y recorrimos un largo callejón. A la puerta del estudio de Poliza nos tropezamos con un hombre vestido con un blazer de color crema, unos pantalones verdes, un fular de seda verde lima y un clavel rojo. No se había ahorrado ningún detalle ni dinero en su apariencia, pero el efecto de conjunto era tan carente de gusto que parecía una tumba gitana.
Poliza nos lanzó una mirada y decidió que no estábamos allí para venderle un aspirador. No era gran cosa corriendo. Tenía un culo demasiado gordo, unas piernas demasiado cortas y probablemente unos pulmones demasiado endurecidos. Pero para cuando nos dimos cuenta de lo que pasaba, ya estaba a unos diez metros callejón abajo.
– Cabrón de mierda -murmuró Becker.
La voz de la lógica tendría que haberle dicho a Poliza que estaba haciendo algo estúpido, que a Becker y a mí no iba a costarnos mucho atraparlo, pero debía de tenerla tan enronquecida por el miedo que le sonaría tan inquietantemente carente de atractivo como nosotros mismos.
Becker no contaba con ninguna voz de ese tipo, ronca o no. Gritándole a Poliza que se detuviera, echó a correr, con agilidad y potencia. Me esforcé por mantenerme a su lado, pero al cabo de solo unos pocos pasos me había sacado bastante delantera; algunos segundos más y habría alcanzado al hombre.
Entonces vi la pistola que llevaba en la mano, una Parabellum de cañón largo, y les chillé a los dos que se detuvieran.
Casi inmediatamente Poliza se paró en seco. Empezó a levantar los brazos como si quisiera taparse las orejas para no oír el ruido del disparo, volviéndose mientras caía y la sangre y un líquido acuoso brotaban, gelatinosos, del agujero de bala que tenía en el ojo, o en lo que quedaba de él.
Nos detuvimos al lado del cuerpo de Poliza.
– ¿Cuál es tu problema? -dije jadeando-. ¿Tienes callos? ¿Te aprietan los zapatos? ¿O pensabas que los pulmones no te aguantarían? Escucha Becker, te llevo diez años y podría haber atrapado a este tipo incluso vestido con un traje de buzo.
Becker suspiró y meneó la cabeza.
– Joder, lo siento, señor -dijo-. Solo quería darle en el brazo.
Miró contrito la pistola, casi como si no pudiera creerse que acababa de matar a un hombre.
– ¿Darle en el brazo? ¿A qué apuntabas, al lóbulo de la oreja? Escucha, Becker, cuando tratas de darle en un brazo a un tipo, a menos que seas Buffalo Bill, apuntas a las piernas, no tratas de hacerle un jodido corte de pelo. -Miré alrededor, incómodo, casi esperando que se hubiera reunido una muchedumbre, pero el callejón seguía vacío. Señalé la pistola con un gesto-. Además, ¿qué cañón es ese?
Becker levantó el arma.
– Una Parabellum de artillería, señor.
– Joder, ¿no has oído hablar de la Con vención de Ginebra? Esa pistola serviría para perforar buscando petróleo.
Le ordené que fuera a telefonear al furgón de la carne y, mientras no estaba, eché un vistazo al estudio de Poliza.
No había mucho que ver. Un surtido de instantáneas de entrepiernas abiertas secándose colgadas de una cuerda en el cuarto oscuro, un par de pilas de revistas como las que habíamos encontrado en el despacho de Helmut… nada que indicara que Poliza podía haber asesinado a las cinco chicas.
Cuando salí de nuevo vi que Becker había regresado con un policía de uniforme, un sargento. Los dos estaban mirando el cuerpo de Poliza como dos niños contemplando a un gato muerto en la cuneta; el sargento incluso empujaba el costado de Poliza con la punta de la bota.
– Justo a través de la ventana -le oí decir, con cierto tono de admiración-. Nunca creí que hubiera tanta gelatina ahí dentro.
– Qué porquería, ¿no? -dijo Becker sin mucho entusiasmo.
Los dos levantaron la mirada cuando me oyeron llegar.
– ¿Viene la furgoneta? -pregunté.
Becker asintió.
– Bien. Ya redactarás el informe más tarde. -Me dirigí al sargento-. Hasta que llegue, quédese aquí con el cuerpo, sargento.
Se enderezó.
– Sí, señor.
– ¿Has acabado de admirar tu labor?
– Señor -dijo Becker.
– Entonces, vámonos.
Volvimos al coche.
– ¿Adónde vamos?
– Me gustaría ir a un par de esos salones de masaje.
– Evona Wylezynska es con quien hemos de hablar. Es la dueña de varios salones. Se lleva el veinticinco por ciento de lo que sacan las chicas. Lo más probable es que esté en el que tiene en la Ric hard Wagner Strasse.
– ¿ La Ric hard Wagner Strasse? ¿Dónde diablos cae eso?
– Antes era la Se senheimerstrasse, que iba a dar a la Spre estrasse. Ya sabe, donde está la Ópera.
– Supongo que tenemos suerte de que a Hitler le guste la ópera en lugar del fútbol.
Becker sonrió. Conducir hasta nuestro destino pareció animarlo de nuevo.
– ¿Le importa que le haga una pregunta muy personal, señor?
– Adelante -dije encogiéndome de hombros-, pero si funciona, quizá tenga que meter la respuesta en un sobre y enviártela por correo.
– Bueno, es esta: ¿alguna vez se ha tirado a una judía?
Lo miré, tratando de atraer su mirada, pero él mantuvo los ojos fijos en la carretera.
– No, no lo he hecho. Pero sin ninguna duda no fueron las leyes raciales las que me lo impidieron. Supongo que nunca he conocido a una que quisiera tirárseme a mí.
– ¿O sea que no pondría objeciones si tuviera la oportunidad?
– No creo que lo hiciera -dije, encogiéndome de hombros.
Me callé, esperando que él continuara, pero no lo hizo, así que dije:
– ¿A qué viene la pregunta?
Becker sonrió por encima del volante.
– Hay una putilla judía en ese masajeadero a donde vamos -dijo con entusiasmo-. Una auténtica bomba.Tiene una almeja que es como el interior de un congrio, como un largo músculo succionador; de la clase que puede tragarte como si fueras una sardinilla y lanzarte afuera por el culo. La mejor jodida almejilla que he probado nunca. -Cabeceó dubitativo-. No creo que haya nada mejor que una buena judía en su punto. Ni siquiera una negra, señor.
– No tenía ni idea de que fueras tan amplio de miras, Becker -dije-, ni tan cosmopolita. Joder, apuesto a que hasta has leído a Goethe.
Becker se echó a reír al oírme. Parecía haberse olvidado por completo de Poliza.
– Una cosa sobre Evona -dijo-. No hablará hasta que nos hayamos relajado un poco, usted ya me entiende. Beber algo, tomarnos las cosas con calma. Hacer como si no tuviéramos prisa. En cuando empecemos a actuar como un par de estirados oficiales, bajará las persianas y empezará a dar brillo a los espejos de las habitaciones.
– Bueno, hay mucha gente así en estos tiempos. Como yo digo, la gente no acercará los dedos al fuego si calcula que se está cocinando algo.
Evona Wylezynska era polaca, con un corte de pelo a lo garçonne, que olía ligeramente a aceite de la In dia, y lucía un escote peligroso como un abismo. Aunque solo era media tarde, llevaba una négligé de gasa de color de melocotón encima de una combinación de raso a juego y zapatillas de tacón alto. Recibió a Becker como si hubiera venido para devolverle el alquiler.
– Querídisimo Emil -ronroneó-. Cuánto tiempo sin venir por aquí. ¿Dónde has estado escondido?
– Ya no estoy en Antivicio -explicó, besándola en la mejilla.
– ¡Qué lástima! ¡Tan bien que lo hacías! -Me echó una mirada abrasiva, como si fuera algo que pudiera manchar la lujosa alfombra-. ¿Y quién es este que nos has traído?
– No pasa nada, Evona. Es un amigo.
– ¿Y este amigo tiene un nombre? ¿Y no sabe que tiene que quitarse el sombrero cuando entra en casa de una señora?
Dejé pasar el comentario y me quité el sombrero.
– Bernhard Gunther, Frau Wylezynska -dije, y le estreché la mano.
– Encantada de conocerte, cariño, de verdad.
Su voz lánguida, con un fuerte acento, parecía surgir de algún lugar al final de su corsé, cuyo sugerente contorno casi se podía adivinar por debajo de la combinación. Cuando esa voz llegaba al mohín de su boca, iba cargada con más provocación que el gatito de un marica. La boca también me estaba causando unos cuantos problemas. Era la clase de boca que puede devorar una cena de cinco platos en Kempinski sin que se le estropee el carmín, solo que en esta ocasión parecía ser yo el objeto de interés de sus glándulas gustativas.
Nos hizo entrar en una cómoda sala que no hubiera avergonzado a un abogado de Potsdam y fue hasta la enorme bandeja de las bebidas.
– ¿Qué van a tomar, caballeros? Tengo absolutamente de todo.
Becker soltó una risotada.
– De eso no hay ninguna duda -dijo.
Sonreí fríamente. Becker estaba empezando a irritarme. Pedí un whisky escocés y, al darme el vaso, los dedos de Evona rozaron los míos.
Tomó un sorbo de su propia bebida como si fuera una desagradable medicina que hay que tragar rápidamente y me arrastró hasta un enorme sofá de piel. Becker se rió entre dientes y se sentó en un sillón a nuestro lado.
– ¿Y qué tal está mi viejo amigo Arthur Nebe? -preguntó.
Observando mi sorpresa, añadió:
– Oh, sí, Arthur y yo nos conocemos desde hace muchos años. Desde 1920, en realidad, cuando se incorporó a la Kri po.
– Sigue más o menos igual que siempre -dije.
– Dile que venga a visitarme alguna vez. Puede invadirme gratis cuando quiera. O disfrutar de un agradable masaje. Sí, eso es. Dile que venga a darse un masaje; se lo daré yo misma.
Se rió con ganas ante la idea y encendió un cigarrillo.
– Se lo diré -le prometí, preguntándome si lo haría y si a ella le importaría en cualquier caso.
– Y tú, Emil, ¿quizá te apetecería un poco de compañía? ¿Quizá a los dos os apetecería un pequeño masaje?
Estaba a punto de abordar el verdadero objeto de nuestra visita, pero me encontré con que Becker ya estaba aplaudiendo y cloqueando de nuevo.
– Eso es -dijo-, relajémonos un poco. Seamos amables y simpáticos. -Me lanzó una mirada elocuente-. No tenemos ninguna prisa, ¿verdad, señor?
Me encogí de hombros y negué con la cabeza.
– Siempre que no olvidemos lo que hemos venido a hacer -dije, procurando no quedar como un mojigato.
Evona Wylezynska se puso en pie y apretó un botón que había detrás de una cortina. Chasqueó la lengua, desaprobadora, y dijo:
– ¿Y por qué no olvidarlo absolutamente todo? Esa es la razón por la que la mayoría de mis caballeros vienen aquí, para olvidar sus preocupaciones.
Mientras estaba vuelta de espaldas, Becker frunció el ceño y negó con la cabeza. No estaba seguro de qué quería decirme.
Evona me puso la mano en la nuca y empezó a masajearme con unos dedos tan fuertes como las tenazas de un herrero.
– Hay mucha tensión aquí, Bernhard. -Me informó, seductora.
– No lo dudo. Tendría que ver de qué carro me hacen tirar en el Alex. Por no hablar del número de pasajeros que me han pedido que lleve.
Ahora me tocó a mí mirar significativamente a Becker. Luego cogí los dedos de Evona, los aparté de mi nuca y los besé amigablemente. Olían a jabón de yodo; hay mejores afrodisíacos olfativos que ese.
Las chicas de Evona entraron lentamente en la sala como una tropa de caballos de circo. Algunas llevaban solo combinaciones y medias, pero la mayoría iban desnudas. Tomaron posiciones alrededor de Becker y de mí y empezaron a fumar o a servirse bebidas, casi como si no estuviéramos allí en absoluto. Era más carne femenina de la que había visto en mucho tiempo, y tengo que admitir que mis ojos hubieran abrasado el cuerpo de cualquier mujer. Pero aquellas chicas estaban acostumbradas a que las miraran y permanecieron tranquilamente indiferentes a nuestras lascivas miradas. Una cogió una silla y, colocándola delante de mí, se sentó a horcajadas, de forma que me ofrecía una vista tan perfecta de sus genitales como pudiera haber deseado. Y para colmo se puso a flexionar las nalgas contra el asiento.
Casi inmediatamente Becker estaba de pie frotándose las manos como el más entusiasta de los vendedores ambulantes.
– Bueno, esto es estupendo, ¿verdad?
Rodeó con los brazos a un par de chicas, con la cara cada vez más roja por la excitación. Miró alrededor de la sala y, al no encontrar la cara que buscaba, dijo:
– Dime, Evona, ¿dónde está aquella encantadora máquina judía de fabricar niños que trabajaba para ti?
– Te refieres a Esther. Me temo que tuvo que marcharse.
Esperamos, pero no hubo señal alguna de que de la boca de Evona fuera a salir nada más que humo para ampliar lo que había dicho.
– ¡Es una verdadera lástima! -dijo Becker-. Le venía diciendo a mi amigo lo estupenda que era. -Se encogió de hombrós-. No importa. Hay muchas más en el lugar de donde vino, ¿no?
Haciendo caso omiso de la expresión de mi cara y todavía apoyándose en las dos prostitutas como si estuviera borracho, se dio la vuelta y se dirigió por el pasillo hasta una de las habitaciones, dejándome solo con las demás chicas.
– ¿Y cuáles son tus preferencias, Bernhard? -Evona chasqueó los dedos e hizo un gesto a una de las chicas para que se acercara-. Esta y Esther se parecen mucho -dijo, cogiéndola por el desnudo trasero y volviéndolo hacia mí, mientras lo acariciaba con la palma de la mano-. Tiene dos vértebras de más, así que el trasero le queda muy lejos de la cintura. Muy hermoso, ¿no cree?
– Muy hermoso -dije y, cortésmente, di un par de palmaditas en el trasero, frío como el mármol, de la chica-, pero para ser sincero, soy un tipo anticuado. Me gusta que una chica piense solo en mí y no en mi cartera.
– No, ya me parecía que no eras de esa clase -dijo Evona sonriendo. Le dio una palmada a la chica como si fuera su perro favorito-. Vamos, marchaos, todas.
Observé cómo salían disciplinadamente de la habitación y sentí algo que se acercaba mucho a la decepción por no parecerme más a Becker. Evona pareció darse cuenta de mi ambivalencia.
– No eres como Emil. A él le atrae cualquier chica que le muestre las uñas. Pienso que ese jodería con un gato con la espalda rota. ¿Qué tal la bebida?
– Perfecta -dije, haciéndola girar con efusión.
– Bueno, ¿hay algo más que pueda hacer por ti?
Noté la presión de su pecho en mi brazo y sonreí ante lo que se me ofrecía. Encendí un cigarrillo y la miré a los ojos.
– No finjas que te sientes desilusionada si te digo que busco información.
Sonrió, deteniendo sus avances, y alargó el brazo para coger su bebida.
– ¿Qué clase de información?
– Estoy buscando a un hombre, y antes de que te partas de risa por el chiste, el hombre que busco es un asesino con cuatro goles en su marcador.
– ¿Cómo puedo ayudarte? Yo llevo una casa de putas, no una agencia de detectives.
– No es raro que un hombre maltrate a una de tus chicas.
– Ninguno lleva guantes de seda, Bernhard, eso te lo puedo asegurar. Muchos se figuran que solo porque han pagado por el privilegio tienen licencia para arrancarle la ropa interior a una chica.
– Alguien que fuera más allá de lo que se considera un riesgo normal de la profesión, entonces. Puede que alguna de tus chicas haya tenido un cliente así. O sepa de alguien que lo haya tenido.
– Cuéntame algo más de tu asesino.
– No sé mucho -dije con un suspiro-. No sé su nombre ni dónde vive ni de dónde viene ni qué aspecto tiene. Lo que sí sé es que le gusta atar a las adolescentes.
– A muchos hombres les gusta atar a las chicas -dijo Evona-. No me preguntes qué le sacan a eso. Incluso hay algunos a quienes les gusta azotarlas, aunque yo no permito esa clase de cosas. Esa clase de cerdos tendrían que estar encerrados.
– Mira, cualquier cosa podría ayudarme. En este momento no tengo mucho en que apoyarme.
Evona se encogió de hombros y apagó el cigarrillo.
– ¡Qué diablos! -dijo-. Yo también fui adolescente una vez. Has dicho cuatro chicas.
– Puede que sean cinco. Todas entre quince y dieciséis años. Buenas familias y futuros brillantes hasta que ese maníaco las rapta, las viola, les corta el cuello y luego se deshace del cuerpo desnudo.
Evona estaba pensativa.
– Hubo algo -dijo con cautela-. Por supuesto, te darás cuenta de que es poco probable que el tipo de hombre que viene a mi casa o a cualquier casa como esta sea de la clase que se aprovecha de las adolescentes. Quiero decir, el objeto de un sitio como este es satisfacer las necesidades de un hombre.
Asentí, pero estaba pensando en Kürten y en cómo su caso desmentía lo que estaba diciendo. Decidí no insistir más.
– Como te he dicho, solo es una posibilidad muy remota.
Evona se levantó y se excusó un momento. Cuando volvió venía acompañada de la chica cuyo largo trasero me había visto obligado a admirar. Ahora llevaba una bata y parecía más nerviosa vestida que cuando estaba desnuda.
– Esta es Helene -dijo Evona sentándose de nuevo-. Helene, siéntate y cuéntale al Kommissar lo del hombre que trató de matarte.
La chica se sentó en la silla donde había estado Becker. Era bonita, con un aire cansado, como si no durmiera lo suficiente o tomara algún tipo de droga. Casi sin atreverse a mirarme a la cara, se mordisqueaba el labio y tiraba de una mecha de su largo pelo rojo.
– Vamos, adelante -la animó Evona-. No te comerá. Eso pudo hacerlo antes.
– Al hombre que buscamos le gusta atar a las chicas -le dije, inclinándome hacia adelante para alentarla-. Luego las estrangula o les corta el cuello.
– Lo siento -dijo al cabo de un minuto-. Esto me resulta difícil. Quería olvidarlo todo, pero Evona dice que han asesinado a unas adolescentes. Quiero ayudarle, de verdad que quiero, pero me cuesta.
Encendí un cigarrillo y le ofrecí el paquete. Lo rechazó con un gesto de la cabeza.
– Tómate el tiempo que necesites, Helene -dije-. ¿Es de un cliente de quien hablas? ¿Alguien que vino a darse un masaje?
– No tendré que declarar en un tribunal, ¿verdad? No diré nada si eso quiere decir ponerme de pie delante de un juez y decir que soy una chica de alterne.
– Al único que tendrás que decírselo será a mí.
La chica resopló sin demasiado entusiasmo.
– Bueno, usted parece de fiar, supongo. -Echó una mirada al cigarrillo que yo tenía en la mano-. ¿Puedo cambiar de opinión sobre ese pitillo?
– Claro -dije y le alargué el paquete.
La primera calada pareció galvanizarla. Se animó al ir contando la historia, un poco violenta y probablemente también un poco asustada.
– Una noche, hace alrededor de un mes, tuve un cliente. Le hice un masaje y cuando le pregunté si quería que se lo hiciera, me preguntó si podía atarme y que luego le hiciera un francés. Le dije que le costaría otros veinte y aceptó. Así que allí estaba yo, atada como un pollo al horno, después de hacerle el francés, y le pido que me desate. Me mira con esa expresión extraña en los ojos, me dice que soy una puta asquerosa o algo así. Bueno, ya estás acostumbrada a que los hombres te traten mal cuando has acabado, como si se sintieran avergonzados de sí mismos, pero vi que este era diferente, así que traté de mantener la calma. Entonces sacó el cuchillo y empezó a ponérmelo plano en el cuello, como si quisiera asustarme. Y yo estaba asustada, a punto de gritar hasta sacar los pulmones por la boca, solo que no quería espantarlo y que me cortara en aquel mismo momento y pensaba que quizá podría hablarle y convencerlo de que no lo hiciera.
Dio otra larga y trémula calada al cigarrillo.
– Pero fue como si eso fuera lo que esperaba para empezar a estrangularme, pensar que iba a ponerme a chillar, quiero decir. Me agarró por la garganta y empezó a asfixiarme. Si una de las otras chicas no hubiera entrado por equivocación, me hubiera borrado del mapa, de eso no hay ninguna duda. Las magulladuras del cuello me duraron casi una semana.
– ¿Qué pasó cuando entró la otra chica?
– Bueno, no estoy demasiado segura. Yo estaba más preocupada por volver a respirar que por ver que cogiera un taxi para regresar a casa sin problemas, ¿sabe qué quiero decir? Por lo que yo sé cogió sus cosas y salió echando pestes.
– ¿Qué aspecto tenía?
– Llevaba uniforme.
– ¿Qué clase de uniforme? ¿Podrías ser más concreta?
– ¿Quién se cree que soy, Hermann Goering? Mierda, no sé qué clase de uniforme era.
– Veamos, ¿era verde, negro, marrón o qué? Venga, chica, piensa; es importante.
Dio una calada con rabia y sacudió la cabeza con impaciencia.
– Un uniforme viejo, del tipo que llevaban antes.
– ¿Quieres decir como un veterano de la guerra?
– Sí, algo así, solo que más… prusiano, supongo. Ya sabe, el bigote engominado, las botas de caballería. Ah, sí, me olvidaba. Llevaba espuelas.
– ¿Espuelas?
– Sí, como si fuera a montar a caballo.
– ¿Recuerdas algo más?
– Llevaba una bota de vino colgada con un cordón del hombro, de forma que parecía como si llevara una corneta a la cadera. Pero dijo que estaba llena de schnapps.
Asentí, satisfecho, y me recosté en el sofá, preguntándome cómo habría sido acostarme con ella. Por primera vez observé la decoloración amarillenta que tenía en las manos, y que no era nicotina ni ictericia ni natural, sino la señal de que había trabajado en una fábrica de municiones. En una ocasión había identificado un cuerpo sacado del Landwehr por ese detalle. Otra cosa que había aprendido de Hans Illmann.
– Oiga, escuche -dijo Helene-, si alguna vez agarran a ese cabrón, asegúrese de que reciba la hospitalidad habitual de la Ges tapo, ¿lo hará? Empulgueras, porras de goma y todo eso.
– Señorita, puede contar con ello -dije, levantándome-. Y gracias por la ayuda.
Helene se puso en pie, con los brazos cruzados, y se encogió de hombros:
– Sí, mire, yo también fui adolescente una vez, ¿sabe lo que quiero decir?
Miré a Evona y sonreí.
– Sé lo que quiere decir.
Señalé con la cabeza hacia las habitaciones del pasillo.
– Cuando Don Juan haya acabado con sus investigaciones, dígale que he ido a interrogar al jefe de camareros de Peltzers. Y después puede que vaya también a hablar con el gerente del Jardín de Invierno para ver qué puedo sacarle. Luego lo más probable es que vuelva al Alex a limpiar mi pistola. ¿Quién sabe?, tal vez incluso me dé tiempo de hacer un poco de trabajo policial de pasada.
9. Viernes, 16 de septiembre
– ¿De dónde eres, Gottfried?
El hombre sonrió orgullosamente.
– De Eger, en los Sudetes. Dentro de pocas semanas podremos llamarlo Alemania.
– Imprudencia es como yo lo llamo -dije-. Dentro de pocas semanas, tu Sudetendeutsche Partei nos habrá metido en la guerra. La ley marcial ya ha sido declarada en la mayoría de los distritos del SDP.
– Los hombres deben morir por lo que creen.
Se recostó en la silla y arrastró una espuela por el suelo de la sala de interrogatorios. Me levanté, aflojándome el cuello de la camisa, y me aparté del rayo de sol que entraba por la ventana. Era un día de calor. Demasiado calor para llevar chaqueta, y mucho más el uniforme de un viejo oficial de la caballería prusiana. Gottfried Bautz, arrestado a primera hora de aquella misma mañana, no parecía sentir el calor, aunque su engominado bigote estaba empezando a mostrar signos de querer pasar a posición de descanso.
– ¿Qué hay de las mujeres? -pregunté-. ¿También tienen que morir?
Entrecerró los ojos.
– Me parece que será mejor que me diga por qué me han traído aquí, ¿no cree, HerrKommissar?
– ¿Has estado alguna vez en un salón de masaje de la Ric hard Wagner Strasse?
– No, me parece que no.
– No eres un hombre fácil de olvidar, Gottfried. Dudo que hubieras logrado ser más fácil de recordar si hubieras subido las escaleras montado en un semental blanco. Por cierto, ¿por qué llevas uniforme?
– Serví a Alemania y estoy orgulloso de ello. ¿Por qué no tendría que llevar uniforme?
Empecé a decir algo sobre que la guerra había acabado, pero no parecía tener mucho sentido en aquel caso, sobre todo con otra guerra en camino y con Gottfried tan sonado como estaba.
– Bien -dije-. ¿Estuviste o no en el salón de masaje de la Ric hard Wagner Strasse?
– Quizá. Uno no siempre se acuerda de la dirección exacta de sitios como ese. No tengo por costumbre…
– Ahórrame las referencias personales. Una de las chicas del salón dice que trataste de matarla.
– Eso es ridículo.
– Se muestra categórica, me temo.
– ¿Esa chica ha presentado una denuncia contra mí?
– Sí, lo ha hecho.
Gottfried Bautz se rió entre dientes, seguro de sí mismo.
– Vamos, HerrKommissar, ambos sabemos que eso no es cierto. En primer lugar, no ha habido una rueda de reconocimiento. Y en segundo lugar, incluso de ser así, no hay una puta en toda Alemania que se atreva a denunciar aunque solo sea haber perdido un caniche. No hay denuncia, no hay testigos y no consigo entender por qué estamos teniendo esta conversación.
– Ella dice que la ataste como si fuera un cerdo, la golpeaste en la boca y luego trataste de estrangularla.
– Ella dice, ella dice… Pero ¿qué mierda es esta? Es mi palabra contra la suya.
– Te olvidas del testigo, ¿no, Gottfried? La chica que entró mientras te estabas cargando a la otra. Como te he dicho, no eres un hombre fácil de olvidar.
– Estoy dispuesto a dejar que el tribunal decida quién dice la verdad -afirmó-. Yo, un hombre que ha luchado por su país, o un par de estúpidas putillas. ¿Ellas están dispuestas a hacer lo mismo? -Ahora estaba gritando y empezaba a brotarle el sudor de la frente, como si fuera el glaseado de un pastel-. Está usted picoteando en el vómito y lo sabe.
Me senté de nuevo y le apunté con el dedo al centro de la cara.
– No te pases de listo, Gottfried. No aquí. En el Alex se rompe más piel por esa razón que Max Schmelling, y no siempre vuelves a casa al final de la pelea. -Crucé las manos detrás de la cabeza, me recosté y miré con indiferencia al techo-. Te doy mi palabra, Gottfried. Esa putilla no es tan estúpida como para no hacer exactamente lo que yo le diga que haga. Si le mando que le haga un francés al juez en medio de un juicio público, lo hará. ¿Entiendes?
– Pues que le jodan -gruñó-. Quiero decir, si va a hacerme una jaula a medida, entonces no veo para qué necesita que le dé la llave. ¿Por qué cojones tendría que responder a sus preguntas?
– Como prefieras. Yo no tengo ninguna prisa. Yo voy a volver a casa, darme un buen baño y dormir toda la noche. Luego volveré y veré qué tal has pasado la noche. Bien, ¿qué puedo decirte? A este sitio no lo llaman el «Suplicio Gris» por nada.
– Está bien, está bien -gimió-. Adelante, haga sus preguntas de mierda.
– Hemos registrado tu habitación.
– ¿Les ha gustado?
– No tanto como a las cucarachas con las que la compartes. Encontramos una cuerda. Mi inspector cree que es de la clase especial para estrangular que se compra en Ka-De-We. Por otro lado, podría ser del tipo usado para atar a alguien.
– O podría ser del tipo que empleo para mi trabajo. Estoy empleado en la empresa de mudanzas Rochling.
– Sí, ya lo sé. Pero ¿por qué llevarse un trozo de cuerda a casa? ¿Por qué no dejarla en la camioneta?
– Iba a colgarme.
– ¿Qué te hizo cambiar de idea?
– Lo pensé un poco y entonces las cosas no parecieron estar tan mal. Eso fue antes de conocerle a usted.
– ¿Y qué hay del trapo manchado de sangre que encontramos en una bolsa debajo de la cama?
– ¿Eso? Sangre menstrual. Una conocida mía tuvo un pequeño percance.Tenía intención de quemarlo, pero me olvidé.
– ¿Puedes demostrarlo? ¿Esa conocida tuya corroborará tu historia?
– Por desgracia, no puedo decirle mucho de ella, Kommissar. Fue algo superficial, ya sabe. -Hizo una pausa-.
Pero seguro que hay pruebas científicas que confirmarán lo que le digo.
– Las pruebas determinarán si es sangre humana o no. Pero no creo que exista nada tan preciso como lo que indicas. No puedo asegurarlo, no soy patólogo.
Me levanté de nuevo y fui a la ventana. Cogí los cigarrillos y encendí uno.
– ¿Un cigarrillo?
Asintió y arrojé el paquete sobre la mesa. Dejé que diera la primera calada antes de lanzarle el ataque definitivo.
– Estoy investigando los asesinatos de cuatro, puede que cinco, chicas -dije con voz tranquila-. Por eso estás aquí. Ayudándonos en la investigación, como suele decirse.
Gottfried se levantó como un relámpago, con la lengua sobre el labio inferior y el cigarrillo rodando sobre la mesa donde lo había dejado caer. Empezó a negar con la cabeza sin cesar.
– No, no, no. No, ha cogido al hombre equivocado. Yo no sé absolutamente nada de esto. Por favor, tiene que creerme. Soy inocente.
– ¿Y qué hay de aquella chica que violaste en Dresde en 1931? Estuviste en chirona por aquello, ¿no es verdad, Gottfried? Como ves, he mirado tu historial.
– Fueron relaciones sexuales con una menor. La chica era menor de edad, eso es todo. Yo no lo sabía; ella dio su consentimiento.
– Veamos… ¿qué edad tenía: quince, dieciséis años? Es la misma edad de las chicas que han sido asesinadas. ¿Quién sabe?, a lo mejor es que te gustan jovencitas. Te avergüenzas de lo que eres y les transfieres tu culpabilidad a ellas. ¿Cómo pueden impulsarte a hacer esas cosas?
– No, no es verdad, le juro…
– ¿Cómo pueden ser tan repugnantes? ¿Cómo pueden provocarte de una forma tan desvergonzada?
– Basta, por amor de Dios.
– Inocente. No me hagas reír. Tu inocencia vale menos que la mierda de las cloacas, Gottfried. La inocencia es para los ciudadanos decentes, que respetan la ley, no para una rata de alcantarilla como tú que trata de estrangular a una chica en un salón de masaje. Ahora, siéntate y cierra la boca.
Se balanceó sobre los talones un momento y luego se dejó caer en la silla.
– No he matado a nadie -murmuró-; puede pensar lo que quiera, pero soy inocente, se lo juro.
– Puede que lo seas -dije-, pero me temo que no puedo hacer una tortilla sin romper unos cuantos huevos. Así que, inocente o no, tengo que encerrarte. Por lo menos hasta que compruebe lo que me has dicho.
Cogí la chaqueta y me dirigí a la puerta.
– Solo una pregunta más de momento -dije-. Supongo que no tendrás coche, ¿verdad?
– ¿Con lo que gano? Está usted de broma, ¿no?
– ¿Y qué hay de la camioneta de mudanzas? ¿Eres el chófer?
– Sí, soy el chófer.
– ¿La usas alguna vez por la noche?
No dijo nada. Me encogí de hombros y dije:
– Bueno, supongo que puedo preguntárselo a tu patrón.
– No está permitido, pero sí, a veces la cojo. Hago algún trabajo por mi cuenta, ya sabe, cosas así. -Me miró de frente-. Pero nunca la he usado para matar a nadie, si eso es lo que quiere sugerir.
– Pues no, no era eso, pero gracias por la idea.
Sentado en el despacho de Arthur Nebe, esperaba que acabara de hablar por teléfono. Tenía la cara seria cuando por fin colgó el aparato. Estaba a punto de decirle algo cuando se llevó un dedo a los labios, abrió el cajón del escritorio y sacó una cubretetera con la cual tapó el teléfono.
– ¿Para qué es eso?
– El teléfono está pinchado. Heydrich, supongo, pero nunca se sabe. Con la cubretetera nuestra conversación será privada. -Se recostó en la silla, bajo un retrato del Führer, y dejó escapar un largo y cansado suspiro-. Era uno de mis hombres que llamaba desde Berchtesgaden -dijo-. Las conversaciones de Hitler con el primer ministro británico no parecen ir demasiado bien. No creo que a nuestro amado canciller del Reich le importe si hay guerra con Inglaterra o no. No está haciendo ni una sola concesión. Por supuesto que esos alemanes de los Sudetes le importan una mierda. Ese asunto del nacionalismo es solo una tapadera. Todo el mundo lo sabe; lo que de verdad quiere es toda esa industria pesada austrohúngara. La necesitará si va a librar una guerra europea. Dios, cómo desearía que tuviera que lidiar con alguien más fuerte que Chamberlain. Vino con su paraguas, ¿sabe? Ese banquerillo de los huevos.
– ¿De verdad crees eso? Yo diría que el paraguas denota un hombre sensato. ¿Puedes llegar a imaginar siquiera que Hitler o Goebbels consiguieran excitar a una muchedumbre de hombres con paraguas? Es la misma absurdidad de los británicos lo que hace que sea tan difícil radicalizarlos, y la razón por la que tendríamos que envidiarlos.
– Es una bonita idea -dijo sonriendo con aire pensativo-. Pero háblame de ese tipo que has arrestado. ¿Crees que podría ser nuestro hombre?
Dejé que mi mirada vagara por la habitación unos segundos, esperando encontrar una convicción mayor en las paredes o el techo, y luego alcé las manos casi como si quisiera negar la presencia de Gottfried Bautz en una celda del sótano.
– Desde un punto de vista circunstancial, podría encajar en el molde. -Me concedí un único suspiro-. Pero no hay nada que lo relacione definitivamente con los crímenes. La cuerda que encontramos en su habitación es del mismo tipo que la usada para atar los pies de una de las chicas, pero es un tipo muy corriente de cuerda; nosotros usamos la misma aquí en el Alex.
»Un retazo de tela que encontramos debajo de su cama podría estar manchado de sangre de una de las víctimas; pero también podría ser sangre menstrual, como él asegura. Tiene acceso a una camioneta en la cual podría haber transportado y matado a sus víctimas con relativa facilidad. Tengo a unos cuantos agentes comprobándola minuciosamente, pero hasta ahora parece estar tan limpia como las manos de un dentista.
»Y luego, por supuesto, está su historial. Lo encerramos ya una vez por abusos sexuales; por tener relaciones sexuales con una menor. Más recientemente, es probable que tratara de estrangular a una prostituta a la que primero había convencido para que se dejara atar. Así que podría encajar en las características psicológicas del hombre que estamos buscando. -Cabeceé dubitativo-. Pero son más «podría ser» que los de ese Fritz Lang de los cojones. Lo que yo quiero son pruebas reales.
Nebe asintió dándose por enterado y puso los pies sobre el escritorio. Uniendo las puntas de los dedos, dijo:
– ¿Podrías elaborar una acusación en regla? ¿Hacer que se venga abajo?
– No es estúpido. Llevará tiempo. No soy un interrogador tan bueno y no estoy dispuesto a tomar ningún atajo. Lo último que quiero en este asunto es tener unos cuantos dientes rotos en la hoja de cargos. Es así como Josef Kahn logró que lo soltaran y lo enviaran a la casa de los grillos.
Cogí un cigarrillo americano del paquete que Nebe tenía en el escritorio y lo encendí con un enorme mechero de mesa en bronce, un regalo de Goering. El primer ministro siempre estaba regalando mecheros a quienes le habían rendido algún pequeño servicio. Los utilizaba igual que las niñeras utilizan los caramelos.
– Por cierto, ¿ya lo han soltado?
En la cara de Nebe apareció un gesto dolorido.
– No, todavía no -dijo.
– Ya sé que se considera un detalle sin importancia, eso de que no haya matado a nadie, pero ¿no crees que ya sería hora de que lo dejaran libre? Aún nos quedan algunos principios, ¿no?
Se levantó y dio la vuelta al escritorio hasta quedar delante de mí.
– Esto no te va a gustar, Bernie -dijo-. Igual que no me gusta a mí.
– ¿Por qué tendría que ser esto una excepción? Me imagino que la única razón de que no haya espejos en los lavabos es que así nadie puede mirarse a la cara. No van a soltarlo, ¿verdad?
Nebe se apoyó contra el borde del escritorio, cruzó los brazos y fijó la mirada en sus botas durante unos segundos.
– Peor todavía, me temo. Ha muerto.
– ¿Qué pasó?
– ¿Oficialmente?
– Puedes probar.
– Josef Kahn se quitó la vida en un momento de desequilibrio mental.
– Sí, eso sonaría muy bien. Pero tú sabes que no fue así, ¿verdad?
– No sé nada con certeza -se encogió de hombros-. Así que llámalo conjeturas con un cierto fundamento. Oigo cosas, leo cosas y llego a unas cuantas conclusiones razonables. Naturalmente, en tanto que Reichskriminaldirektor, tengo acceso a todo tipo de órdenes secretas del Ministerio del Interior. -Cogió un cigarrillo y lo encendió-. Por lo general, van camufladas bajo todo tipo de términos burocráticos que suenan inocuos. Bien, en este momento hay medidas para formar un nuevo comité que investigue las enfermedades constitucionales graves…
– ¿Te refieres a la que padece este país ahora?
– … con el objeto de fomentar «la eugenesia activa, de acuerdo con las ideas del Führer en este terreno». -Señaló con el cigarrillo al retrato que colgaba en la pared detrás de él-. Siempre que leas la expresión «las ideas del Führer en este terreno», sabes que tienes que coger tu releído ejemplar de su libro. Y allí descubrirás que habla de utilizar los medios médicos más modernos de que disponemos para impedir que los enfermos mentales y los degenerados físicos contaminen la salud futura de la raza.
– ¿Y eso qué coño significa?
– Yo había supuesto que significaba que a esos desgraciados se les impediría tener hijos. Y eso parece sensato, ¿no crees? Quiero decir que, si son incapaces de cuidar de sí mismos, apenas pueden estar en disposición de criar y educar a sus hijos.
– No parece que eso haya impedido la existencia de los jefes de las Juventudes Hitlerianas.
Nebe contuvo una carcajada y volvió a sentarse en la silla detrás del escritorio.
– Vas a tener que vigilar esa boca, Bernie -dijo divertido a medias.
– Ve a la parte cómica.
– Bueno, es esta. Una serie de informes recientes, quejas si quieres, presentadas a la Kri po por familiares de gente que está en instituciones me lleva a suponer que ya se está practicando de forma oficiosa algún tipo de eutanasia.
Me incliné hacia adelante y me llevé la mano al puente de la nariz.
– ¿No tienes nunca dolores de cabeza? A mí me dan dolores de cabeza. Es el olor lo que los provoca. La pintura huele mal y también el formaldehído del depósito de cadáveres. Pero lo peor son esos lugares podridos con olor a meados que te encuentras donde los lelos y los tipos raros duermen como pueden. Es un olor que recuerdo en mis peores pesadillas. ¿Sabes, Arthur?, pensaba que conocía todos los malos olores de esta ciudad; pero ese es el de la mierda del mes pasado frita con unos huevos de hace un año.
Nebe abrió otro cajón y sacó una botella y dos vasos. Se dirigió a la mesa y no dijo nada mientras servía un par de tragos largos.
Me lo eché al coleto y esperé a que el fiero espíritu buscara lo que quedaba de mi corazón y mi estómago. Asentí y dejé que me sirviera otro trago.
– Justo cuando piensas que las cosas no pueden ir a peor -dije-, descubres que siempre han sido mucho peores de lo que pensabas. Y entonces van y empeoran todavía más. -Vacié el segundo vaso y luego contemplé su forma vacía-. Gracias por decírmelo sin rodeos, Arthur. -Hice un esfuerzo para ponerme de pie-. Y gracias por el reconstituyente.
– Por favor, tenme informado sobre tu sospechoso -dijo-. Quizá tendrías que considerar la posibilidad de hacer que un par de tus hombres se turnen con él, al estilo del policía bueno y el policía malo. Nada de malos tratos, solo un poco de la anticuada presión psicológica. Ya sabes a lo que me refiero. Por cierto, ¿qué tal te llevas con tu equipo? ¿Todo va bien en ese terreno, sin resentimientos ni nada por el estilo?
Podría haberme vuelto a sentar para darle una lista de fallos más larga que una reunión del partido, pero la verdad es que él no la necesitaba. Yo sabía que en la Kri po había cien polis peores que los tres que yo tenía en mi grupo. Así que me limité a hacer un gesto de asentimiento y decir que todo iba bien.
Pero al llegar a la puerta del despacho de Nebe me detuve y pronuncié ciertas palabras automáticamente, sin ni siquiera pensarlo. Lo dije, y no por obligación, en respuesta a otra persona, en cuyo caso podría haberme consolado con la excusa de que solo trataba de pasar desapercibido y evitar problemas. Yo lo dije primero.
– ¡Heil Hitler!
– ¡Heil Hitler!
Nebe no levantó los ojos de lo que estaba escribiendo cuando masculló su respuesta, así que no pudo ver la expresión de mi cara. No podría decir qué aspecto tendría, pero, fuera cual fuera, nacía de que acababa de comprender que la única queja de verdad que tenía en el Alex era contra mí mismo.
10. Lunes, 19 de septiembre
Sonó el teléfono. Me arrastré desde el otro lado de la cama y contesté. Seguía tratando de saber qué hora era mientras Deubel hablaba. Eran las dos de la madrugada.
– Repítelo, por favor.
– Creemos que hemos encontrado a la chica desaparecida, señor.
– ¿Muerta?
– Como un ratón en una ratonera. Todavía no hay una identificación oficial, pero tiene el mismo aspecto que todas las demás, señor. He llamado al profesor Illmann. Viene de camino.
– ¿Dónde está, Deubel?
– En la Zoo Bah nhof.
El tiempo seguía templado cuando bajé al coche y abrí la ventanilla para disfrutar del aire de la noche y para acabar de despertarme. Para todo el mundo, excepto para Herr y Frau Hanke, que dormían en su casa de Steglitz, prometía ser un bonito día.
Conduje a lo largo de la Kur fürstendamm, con sus tiendas de formas geométricas y luces de neón, y giré hacia el norte por la Jo achimstaler Strasse, en cuyo extremo se levantaba el gran invernadero luminoso que era la estación del Zoo. Frente a ella había varios coches de la policía, una ambulancia innecesaria y unos cuantos borrachos que seguían empeñados en alargar la fiesta y a los que un poli de uniforme iba apartando.
Una vez dentro, crucé el vestíbulo central, donde se encontraban las taquillas, y me dirigí hacia la barrera que la policía había levantado frente a la zona de objetos perdidos y la consigna de equipajes. Mostré la placa a los dos hombres que vigilaban la barrera y seguí andando. Al dar la vuelta a una esquina, Deubel se me acercó.
– ¿Qué tenemos? -pregunté.
– El cuerpo de una chica dentro de un baúl, señor. A juzgar por el aspecto y el olor lleva ahí bastante tiempo. El baúl estaba en la consigna.
– ¿El profesor ha llegado?
– El y el fotógrafo. No han hecho mucho más que echarle una mirada. Queríamos esperar a que llegara usted.
– Me conmueve vuestra amabilidad. ¿Quién encontró los restos mortales?
– Yo, señor, junto con uno de los sargentos de uniforme de mi brigada.
– ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo hizo? ¿Consultó a un médium?
– Hubo una llamada anónima, señor, al Alex. El que llamó le dijo al sargento de guardia dónde encontrar el cuerpo y él se lo dijo a mi sargento. Él me llamó y vinimos directamente aquí. Localizamos el baúl, encontramos a la chica y le llamamos a usted.
– Una llamada anónima, dices. ¿A qué hora fue eso?
– Hacia las doce. Estaba a punto de acabar mi turno.
– Querré hablar con el hombre que recibió la llamada. Será mejor que compruebes que no acabe su turno y se marche, por lo menos hasta que haya redactado su informe. ¿Cómo has entrado aquí?
– El jefe de estación nocturno, señor. Guarda las llaves en su despacho cuando cierran la consigna. -Deubel señaló a un hombre gordo, de aspecto grasiento, que estaba de pie a unos metros de distancia, mordiéndose la piel de la palma de la mano-. Es aquel de allí.
– Parece que no le estamos impidiendo irse a cenar. Dile que quiero los nombres y direcciones de todos los que trabajan en esta sección y de la hora en que empiezan a trabajar por la mañana. Sea cual sea su horario de trabajo, quiero verlos a todos aquí a la hora normal de abrir, con todos sus informes y papeles.
Me concedí un momento, para armarme de valor para afrontar lo que venía a continuación.
– Vamos -dije-, llévame a donde está.
En la consigna de equipajes, Hans Illmann, sentado en un bulto grande con la etiqueta de «Frágil», fumaba uno de sus pitillos liados a mano y observaba cómo el fotógrafo de la policía preparaba el flan y el trípode con la cámara.
– Ah, el Kommissar -dijo mirándome y poniéndose de pie-. No hace mucho que hemos llegado y sabía que querrías que te esperáramos. La cena está un poco pasada, así que necesitarás esto. -Me dio un par de guantes de goma y luego miró, displicente, a Deubel-. ¿Nos acompaña a la mesa, inspector?
Deubel hizo una mueca.
– Prefiero no hacerlo, si no le importa, señor. Normalmente lo haría, pero tengo una hija de esa edad…
Asentí.
– Será mejor que vayas y despiertes a Becker y Korsch y hagas que vengan aquí. No veo razón alguna de que seamos los únicos en tener que dejar la fiesta.
Deubel dio media vuelta para marcharse.
– Ah, inspector -dijo Illmann-, ¿podría pedir a uno de nuestros amigos de uniforme que consiga algo de café? Trabajo bastante mejor cuando estoy despierto. Además, necesitaré a alguien que tome notas. ¿Cree que su sargento puede escribir de forma legible?
– Supongo que sí, señor.
– Inspector, la única suposición que es posible hacer sin peligro respecto a los niveles de educación que prevalecen en la Or po es la que afirma que un hombre sabrá rellenar un boleto de apuestas. Averígüelo, si no le importa. Preferiría hacerlo yo mismo a tener que descifrar más tarde los garabatos cirílicos de una forma de vida más primitiva.
– Sí, señor.
Deubel sonrió fríamente y se marchó a cumplir las órdenes.
– No pensé que fuera tan sensible -comentó Illmann, mirando cómo se iba-. Imagina un detective que no quiere ver el cuerpo. Es como si un bodeguero rehusara probar el borgoña que está a punto de comprar. Inimaginable. ¿De dónde diablos sacas a esos soplapollas?
– Fácil. Hacen una redada y reclutan a todos los que llevan pantalones de cuero. Es lo que los nazis llaman selección natural.
En el suelo, al fondo de la sala, descansaba el baúl que contenía el cuerpo, cubierto con una sábana. Acercamos un par de bultos grandes y nos sentamos.
Illmann retiró la sábana y el olor a cubil de animal que se alzó para saludarme me hizo estremecer y volver la cara automáticamente hacia el aire más respirable que había a mi espalda.
– Sí, no hay duda -murmuró-, ha hecho mucho calor este verano.
Era un baúl de gran tamaño, hecho con cuero azul de buena calidad, con cerrojos y tachuelas de bronce, del tipo que se ven cuando los cargan en esos transatlánticos de lujo que navegan de Hamburgo a NuevaYork. Para su solitaria ocupante, una chica desnuda de unos dieciséis años, solo había una clase de viaje, la clase más definitiva, en la que poder embarcarse. Envuelta en parte en lo que parecía un trozo de tela de cortina marrón, yacía boca arriba con las piernas dobladas hacia la izquierda y un seno desnudo arqueándose hacia arriba como si hubiera algo debajo de ella. La cabeza describía un ángulo imposible en relación con el resto del cuerpo, la boca abierta y casi sonriente, los ojos medio cerrados y, salvo por la sangre incrustada en los orificios de la nariz y la cuerda que le rodeaba los tobillos, casi podría haberse pensado que la chica estaba empezando a despertarse de un largo sueño.
El sargento Deubel, un tipo fornido con menos cuello que un tarro de confitura y un pecho que parecía un saco de arena, llegó con un cuaderno y un lápiz y se sentó un poco separado de Illmann y de mí, chupando un caramelo, con las piernas cruzadas con aire casi desenfadado, visiblemente indiferente a lo que teníamos delante.
Illmann le echó una mirada, calibrándolo, y luego hizo un gesto asintiendo, antes de empezar a describir lo que veía.
– Adolescente, mujer -dijo con solemnidad-, de unos dieciséis años, desnuda y yacente dentro de un baúl de gran tamaño y manufactura de calidad. El cuerpo está parcialmente cubierto con un tejido de cretona marrón y los pies están atados con un trozo de cuerda.
Hablaba lentamente, con pausas entre las frases para que el sargento tuviera tiempo de escribir lo que decía.
– Una vez retirada la tela del cuerpo, se revela que la cabeza está casi totalmente seccionada del torso. El cuerpo muestra señales de una avanzada descomposición, coherente con su permanencia en el baúl durante por lo menos cuatro o cinco semanas. Las manos no muestran señales de heridas causadas al defenderse; las estoy envolviendo para un posterior examen de los dedos en el laboratorio, aunque dado que está claro que se mordía las uñas, supongo que será una pérdida de tiempo.
Cogió dos bolsas de papel grueso de su maletín y le ayudé a sujetarlas cubriendo las manos de la muerta.
– Eh, ¿qué es esto? ¿Me engañan los ojos o es una blusa manchada de sangre lo que tengo delante?
– Parece su uniforme de la BdM -dije observando cómo cogía primero la blusa y luego una falda de color azul marino.
– Qué amable por parte de nuestro amigo el enviarnos su ropa sucia. Y justo cuando empezaba a pensar que se estaba volviendo un poco demasiado previsible. Primero la llamada anónima al Alex y ahora esto. Recuérdame que mire la agenda por si acaso fuera mi cumpleaños.
Algo más atrajo mi mirada y me incliné para sacar del baúl el pequeño trozo de cartulina rectangular.
– El carné de identidad de Irma Hanke -dije.
– Bueno, eso me ahorra el trabajo, supongo. -Illmann volvió la cabeza hacia el sargento-. El baúl también contenía la ropa de la muerta y su carné de identidad -dictó.
En el interior del carné había una mancha borrosa de sangre.
– ¿Crees que podría ser la huella de un dedo? -le pregunté.
Me cogió el carné de la mano y miró atentamente la mancha.
– Sí, podría serlo. Pero no veo qué importancia tiene. Una verdadera huella dactilar sería otra cosa. Sería la respuesta a muchas de nuestras plegarias.
Moví la cabeza negando.
– No es una respuesta. Es una pregunta. ¿Por qué se tomaría un psicópata la molestia de mirar la identidad de su víctima? Quiero decir que la sangre indica que probablemente ya estaba muerta, suponiendo que sea de ella. Entonces, ¿por qué se siente nuestro hombre obligado a averiguar su nombre?
– Quizá para poder decirlo en su llamada anónima al Alex.
– Sí, pero entonces, ¿por qué esperar varias semanas antes de hacer la llamada? ¿No te parece extraño?
– En eso tienes razón, Bernie. -Metió el carné de identidad en una bolsa y lo colocó con cuidado dentro del maletín antes de volver a mirar el baúl-. ¿Y qué tenemos aquí? -Levantó un saco pequeño, pero de aspecto pesado, y miró dentro-. ¿Y qué me dices de esto, no es extraño? -Lo sujetó abierto para que yo lo mirara. Eran los tubos de dentífrico vacíos que Irma Hanke había estado recogiendo para el Programa de Ahorro del Reich-. Nuestro asesino parece haber pensado en todo.
– Es casi como si ese cabrón nos desafiara a atraparlo. Nos lo da todo. Piensa en lo orgulloso que se sentirá si ni así podemos echarle el guante.
Illmann dictó algunas notas más al sargento y luego declaró que había acabado con la investigación preliminar en la escena del crimen, y que ahora le tocaba al fotógrafo. Quitándonos los guantes, nos alejamos del baúl y vimos que el jefe de estación se había ocupado del café. Estaba cargado y caliente, y yo lo necesitaba para eliminar el sabor a muerte que tenía pegado a la lengua. Illmann lió un par de cigarrillos y me alargó uno. El suntuoso tabaco sabía como néctar a la parrilla.
– ¿Dónde deja esto a ese checo loco que tienes? -dijo-. Ese que cree que es oficial de caballería.
– Al parecer, sí que fue oficial de caballería -dije-. Quedó un poco traumatizado en el frente oriental y nunca se recuperó del todo. De cualquier modo, no es ningún subnormal y, francamente, a menos que consiga pruebas sólidas no creo que pueda acusarlo de nada. Y no estoy dispuesto a enviar a nadie a la cárcel con una confesión marca Alexanderplatz. Y no es que él diga nada, que conste. Lo han interrogado todo el fin de semana y sigue manteniendo su inocencia. Veré si alguien de la consigna puede identificarlo como el tipo que dejó el baúl, pero si no, tendré que soltarlo.
– Imagino que eso disgustará a tu sensible inspector -dijo Illmann riendo entre dientes-, ese que tiene una hija. Por lo que me dijo antes, estaba casi seguro de que era solo cuestión de tiempo que pudierais acusarlo.
– Puedes darlo por seguro. Considera que la condena del checo por relaciones sexuales con una menor es la mejor razón para que yo le dejara llevárselo a una celda tranquila y bailar claque encima de él.
– Son tan agotadores esos métodos policiales… ¿De dónde diablos sacarán tanta energía?
– Es para lo único que tienen energía. Como Deubel me ha recordado, hace rato que tendría que estar durmiendo. Algunos de esos polis piensan que trabajan con el horario de los bancos. -Le hice una seña para que se acercase-. ¿Te has fijado alguna vez en que en Berlín la mayoría de delitos se cometen durante el día?
– Me parece que te olvidas de la llamada a tu puerta de madrugada que te ofrece ese amistoso vecino tuyo de la Ges tapo.
– Nunca encontrarás a nadie con un rango superior al de Kriminalassistent en el primer turno de vigilancia, y eso solo si se trata de vigilar a alguien importante.
Me volví para mirar a Deubel, que hacía todo lo que podía para parecer estar hecho polvo, listo para ingresar en el hospital.
– Cuando el fotógrafo haya terminado el retrato, dile que quiero un par de fotos del baúl con la tapa cerrada. Y además quiero que las copias estén listas para cuando aparezca el personal de la consigna. Servirá para refrescarles la memoria. Aquí el profesor se va a llevar el baúl al Alex en cuanto estén listas las fotos.
– ¿Y qué hay de la familia de la chica, señor? Es Irma Hanke, ¿verdad?
– Tendrán que hacer la identificación oficial, claro, pero no antes de que el profesor haya acabado con ella. Quizá pueda incluso adecentarla un poco para cuando la vea la madre.
– No soy un empleado de pompas fúnebres, Bernie -dijo Illmann fríamente.
– Venga, hombre. Te he visto coser un saco de carne picada antes de ahora.
– De acuerdo -suspiró Illmann-. Veré qué puedo hacer. Pero necesitaré casi todo el día; es posible que hasta mañana.
– Tómate el tiempo que quieras, pero quiero darles la noticia esta noche, así que mira a ver si puedes pegarle la cabeza a los hombros para entonces, ¿eh?
Deubel bostezó ruidosamente.
– Está bien, inspector. Has pasado la prueba. El papel de hombre cansado que necesita una cama es tuyo. Dios sabe que has trabajado muy duro para conseguirlo. En cuanto aparezcan Becker y Korsch puedes irte a casa. Pero quiero que montes una rueda de reconocimiento para el final de la mañana, a ver si los hombres que trabajan aquí en la consigna reconocen a nuestro amigo de los Sudetes.
– Sí, señor -dijo, más despierto ahora que su marcha a casa era inminente.
– ¿Cómo se llama aquel sargento de guardia, el que recibió la llamada anónima?
– Gollner.
– ¿No será el viejo Gollner el Tanque?
– Sí, señor. Lo encontrará en la casa cuartel de la policía, señor. Parece que dijo que nos esperaría allí porque los de la Kri po ya le habían hecho perder el tiempo otras veces y no quería tener que esperar sentado toda la noche hasta que apareciéramos.
– El mismo Tanque de siempre -dije, sonriendo-. De acuerdo, será mejor que no lo haga esperar, ¿eh?
– ¿Qué tengo que decirles a Korsch y Becker cuando lleguen? -preguntó Deubel.
– Dile a Korsch que revise toda la porquería que hay por aquí, que vea si no nos han dejado algún otro amable regalito.
Illmann carraspeó.
– Sería una buena idea que uno de ellos estuviera presente para observar la autopsia -dijo.
– Becker puede hacerlo. Parece gustarle estar cerca de un cuerpo de mujer. Por no hablar de sus excelentes aptitudes en lo que se refiere a las muertes violentas. Eso sí, profesor, asegúrate de no dejarlo solo con el cadáver; tanto podría pegarle un tiro como tirársela, según cómo se sienta en ese momento.
La Kle ine Alexander Strasse iba de norte a este hacia la Horst Wes sel Platz y en ella estaba la casa cuartel de los policías destinados al cercano Alex. Era un edificio grande, con pequeños apartamentos para los hombres casados y para los oficiales y habitaciones individuales para los demás.
Pese a que ya no estaba casado, el Wachmeister Fritz Gollner, el Tanque, tenía un pequeño apartamento de una sola habitación en la parte de atrás del cuartel, en el tercer piso, en reconocimiento a su largo y distinguido historial de servicio.
Un macetero en la ventana con plantas bien cuidadas era la única concesión a lo hogareño que había en el piso; las paredes estaban desnudas de todo salvo un par de fotografías en las cuales se veía a Gollner recibiendo una condecoración. Me invitó con un gesto a sentarme en el único sillón que había y él se sentó en la cama, pulcramente hecha.
– Oí que había vuelto -dijo en voz baja. Se inclinó y sacó un cajón de debajo de la cama-. ¿Cerveza?
– Gracias.
Cabeceó pensativo mientras hacía saltar los tapones de las botellas con los pulgares.
– Y ahora como Kommissar, me dicen. Dimite como inspector, se reencarna como Kommissar. Hace que creas en la jodida magia, ¿verdad? Si no lo conociera bien, diría que alguien le tiene metido en el bolsillo.
– ¿No nos pasa a todos? De una u otra manera.
– A mí no, y a menos que haya cambiado, a usted tampoco. -Se tomó un trago de cerveza, meditabundo.
El Tanque era de Emsland, en el este de Frisia, donde, dicen, la inteligencia es más rara que el pelo en un pez. Aunque quizá no fuera capaz de deletrear «Wittgenstein», y mucho menos de explicar su filosofia, el Tanque era un buen policía, de la vieja escuela de polis de uniforme, firmes pero justos, que hacía cumplir las leyes con un buen guantazo en la oreja si se trataba de un joven alborotador y menos inclinado a arrestar a alguien y arrastrarlo a una celda que a contarle un cuento para dormir, eficaz y administrativamente sencillo, con su puño del tamaño de una enciclopedia. Del Tanque se decía que era el poli más duro de la Or po y, viéndolo ahora sentado ante mí, en mangas de camisa, con el enorme cinturón crujiendo bajo el peso de su aún mayor barriga, no me costaba nada creerlo. La verdad era que el tiempo había quedado detenido en sus rasgos faciales, con la prominente mandídula, detenido alrededor de un millón de años antes de Cristo. El Tanque no podía haber tenido un aspecto menos civilizado aunque hubiese ido vestido con la piel de un tigre de dientes de sable.
Saqué los cigarrillos y le ofrecí uno. Lo rechazó con un gesto y cogió su pipa.
– Si quieres saberlo -dije-, yo creo que Hitler nos tiene a todos en el bolsillo de atrás de los pantalones. Y tiene intención de deslizarse montaña abajo sentado sobre su culo.
El Tanque succionó la cazoleta de la pipa y empezó a llenarla de tabaco. Cuando acabó sonrió y alzó la botella.
– Entonces brindemos por que haya rocas debajo de la jodida nieve.
Eructó con fuerza y encendió la pipa. Las nubes de acre humo, que flotaban hacia mí como la niebla del Báltico, me recordaron a Bruno. Incluso olía a la misma apestosa mezcla que él fumaba.
– Conocías a Bruno Stahlecker, ¿verdad, Tanque?
Asintió, todavía aspirando la pipa. Entre dientes masculló:
– Sí que lo conocía. Me enteré de lo que había pasado. Bruno era un buen hombre. -Se sacó la pipa de su boca de cuero viejo y contempló la evolución del humo-. Lo conocía muy bien, además. Estuvimos en infantería juntos y vimos bastante movimiento, además. Claro que él no era más que un crío entonces, pero nunca pareció preocuparle mucho, la guerra quiero decir. Era un valiente.
– El funeral fue el jueves pasado.
– Hubiera ido si hubiera tenido tiempo. -Reflexionó un momento-. Pero era allá abajo en Zehlendorf, demasiado lejos. -Acabó la cerveza y abrió otras dos botellas-. Al menos acabaron con el mierda que ló mató, según me han dicho, así que está bien.
– Sí, eso parece -dije-. Háblame de la llamada telefónica de anoche. ¿A qué hora fue?
– Justo antes de medianoche, señor. El tipo preguntó por el sargento de guardia. «Está hablando con él», le digo. «Escuche con atención -dice él-: a la chica desaparecida, Irma Hanke, la encontrarán en un baúl grande, de cuero azul, en la consigna de equipajes de la Zoo Bah nhof. «¿Quién es usted?», pregunto yo, pero ya había colgado.
– ¿Puedes describir su voz?
– Diría que era una voz educada, señor. Y acostumbrada a dar órdenes y que las obedezcan. Como un oficial. -Sacudió la cabezota-. Pero no sabría decirle la edad.
– ¿Algún acento?
– Un deje de Baviera.
– ¿Estás seguro de eso?
– Mi mujer era de Nuremberg, señor. Estoy seguro.
– ¿Y cómo describirías el tono de voz? ¿Nervioso? ¿Preocupado?…
– No sonaba como un chalado, si eso es lo que quiere decir, señor. Más frío que la meada de un esquimal congelado. Como le he dicho, justo como un oficial.
– ¿Y pidió hablar con el sargento de guardia?
– Esas fueron las palabras exactas.
– ¿Algún ruido de fondo? ¿Tráfico? ¿Música?… Ese tipo de cosas.
– Nada en absoluto.
– ¿Y qué hiciste entonces? Después de la llamada.
– Llamé a la telefonista de la Ofi cina Central de Teléfonos de la Fran zösische Strasse. Localizó el número en una cabina frente a la Bah nhof Kreuz Oeste. Envié un coche patrulla para que no dejaran acercarse a nadie hasta que un equipo del 5D llegara y comprobara si había huellas dactilares.
– Bien hecho. ¿Y luego llamaste a Deubel?
– Sí, señor.
Asentí y empecé mi segunda botella de cerveza.
– Supongo que en la Or po se sabe de qué va todo esto.
– Von der Schulenberg reunió a todos los Hauptmanns para informarnos a principios de la semana pasada. Nos comunicaron lo que muchos de los hombres ya sospechaban: que había otro Gormann en las calles de Berlín. La mayoría de los chicos creen que por eso ha vuelto usted al cuerpo. La mayoría de civiles que tenemos ahora no detectaría carbón en un montón de escoria. Pero aquel Gormann… Bueno, ese sí que fue un trabajo bien hecho.
– Gracias, Tanque.
– De todos modos, señor, no parece que ese chalado de los Sudetes que tienen detenido haya podido hacerlo, ¿verdad? Si no le importa que se lo diga.
– No, excepto que tuviera un teléfono en la celda. De cualquier modo, veremos si a la gente de la consigna de la Zoo Bah nhof les gusta su aspecto. Nunca se sabe, podría tener un socio fuera.
El Tanque asintió.
– Eso también es verdad -dijo-. Todo es posible en Alemania mientras Hitler cague en la Can cillería del Reich.
Unas horas más tarde estaba de nuevo en la Zoo Bah nhof, donde Korsch ya había repartido fotografías del baúl entre el personal de la consigna reunido allí. Miraban y miraban, sacudían la cabeza y se rascaban la pinchosa barbilla, pero ninguno de ellos recordaba que nadie hubiera dejado el baúl de cuero azul.
El más alto, que llevaba el guardapolvo de color caqui más largo y que parecía ser el encargado, sacó un cuaderno de debajo del mostrador metálico y me lo trajo.
– Presumo que anotan los nombres y direcciones de los que dejan el equipaje aquí -le dije sin demasiado entusiasmo.
Por regla general, los asesinos que dejan a sus víctimas en la consigna de una estación de ferrocarril no suelen dar su verdadero nombre y dirección.
El hombre del guardapolvo caqui, que tenía unos dientes tan estropeados que parecían los ennegrecidos aisladores de cerámica de los cables del tranvía, me miró con una tranquila seguridad y dio unos golpecitos con una uña en la tapa dura de su libro de registro.
– El que dejó ese jodido baúl estará aquí.
Abrió el libro, se humedeció un pulgar que un perro habría rechazado y empezó a pasar las grasientas páginas.
– En el baúl de su fotografía hay una etiqueta -dijo-, y en esa etiqueta hay un número, el mismo que está escrito con tiza en un lado del artículo. Y ese número estará en este libro, junto con una fecha, un nombre y una dirección.
Pasó varias páginas más y luego fue siguiendo la lista de nombres con el índice.
– Aquí está -dijo-. El baúl fue depositado aquí el viernes 19 de agosto.
– Cuatro días después de que la chica desapareciera -dijo Korsch en voz baja.
El hombre siguió a su dedo a lo largo de una línea hasta la página de al lado.
– Dice que el baúl pertenece a un tal Herr Heydrich, con la inicial R., del número 102 de la Wil helmstrasse.
Korsch soltó una carcajada.
– Gracias -le dije al hombre-. Ha sido muy amable.
– No le veo la gracia -gruñó él mientras se alejaba.
– Parece que alguien tiene sentido del humor -le dije a Korsch sonriendo.
– ¿Va a mencionar esto en el informe, señor? -preguntó con una sonrisa burlona.
– Es pertinente, ¿no?
– Solo que al general no va a gustarle.
– Se pondrá fuera de sí, diría yo. Pero verá, nuestro asesino no es el único que disfruta con un buen chiste.
De vuelta en el Alex recibí una llamada del jefe de lo que, en apariencia, era la sección de Illmann, VD1, Medicina Forense. Hablé con un tal SS Hauptsturmführer doctor Schade, cuyo tono era obsequioso, como era de esperar, sin duda convencido de que yo tenía cierta influencia con el general Heydrich.
El doctor me informó de que un equipo de huellas había recogido una serie de ellas de la cabina de teléfonos de Kreuz Oeste, desde la cual parecía que el asesino había llamado al Alex y que ahora eran asunto del VC1, la sección de Archivos. En cuanto al baúl y su contenido, había hablado con el Kriminalassistent Korsch y le informaría inmediatamente si se descubría alguna huella en él.
Le di las gracias por la llamada y le dije que mis investigaciones exigían la máxima prioridad y que cualquier otra cosa debía pasar a segundo lugar.
Al cabo de quince minutos de esta conversación recibí otra llamada, esta vez de la Ges tapo.
– Habla el Sturmbannführer Roth. Departamento 4B 1. Kommissar Gunther, está interfiriendo en el progreso de una investigación de la máxima importancia.
– ¿4B 1? No creo conocer ese departamento. ¿Me llama desde el Alex?
– Tenemos nuestra base en la Me inekestrasse, investigamos a los delincuentes católicos.
– Me temo que no sé nada de su departamento, Sturmbannführer, ni quiero saberlo. De cualquier modo, no veo cómo puedo estar obstaculizando una de sus investigaciones.
– El hecho es que lo está haciendo. ¿Ha sido usted quien ha ordenado al SS Hauptsturmführer doctor Schade que dé prioridad a su investigación sobre cualquier otra?
– Sí, exacto, he sido yo.
– Usted, como Kommissar, debería saber que la Ges tapo tiene prioridad sobre la Kri po cuando son necesarios los servicios del VD 1.
– No tengo noticias de esa prioridad. Pero ¿qué grave crimen se ha cometido que pueda exigir que su departamento tenga prioridad sobre una investigación por asesinato? ¿Acusar a un sacerdote de transustanciación fraudulenta, tal vez? ¿O de tratar de hacer pasar el vino de la comunión por la sangre de Cristo?
– Su frivolidad está completamente fuera de lugar, Kommissar. Este departamento está investigando las más graves acusaciones de homosexualidad entre los sacerdotes.
– ¿De verdad? Ahora que lo sé, seguro que esta noche dormiré mucho más tranquilo en mi cama. De todas formas, el propio general Heydrich ha dado la máxima prioridad a mi investigación.
– Sabiendo la importancia que concede a arrestar a los enemigos religiosos del Estado, me resulta bastante difícil creerlo.
– ¿Puedo sugerirle que llame a la Wil helmstrasse y le pida al general que se lo explique personalmente?
– Lo haré. No me cabe ninguna duda de que se sentirá muy inquieto ante su fracaso en apreciar la amenaza de la tercera conspiración internacional dedicada a causar la ruina de Alemania. El catolicismo no es una amenaza menor para la seguridad del Tercer Reich que el comunismo o el judaísmo mundial.
– Olvida usted a los hombres del espacio exterior. Con franqueza, me importa una mierda lo que le diga al general. VD1 es parte de la Kri po, no de la Ges tapo, y en todos los asuntos relacionados con esta investigación, la Kri po tendrá prioridad en los servicios de nuestro propio departamento. Me lo ha dado por escrito el Reichskriminaldirektor, igual que al doctor Schade. Así que, ¿por qué no coge su maldito caso y se lo mete por el culo? Un poco más de mierda ahí dentro no cambiará mucho lo mal que huele.
Colgué el teléfono de golpe. Después de todo, el trabajo tenía algunos aspectos agradables. Y no era el menos placentero tener la oportunidad de enviar a la mierda a la Ges tapo.
En la rueda de reconocimiento efectuada aquella misma mañana, el personal de la consigna de equipajes no identificó a Gottfried Bautz como el hombre que había dejado el baúl con el cuerpo de Irma Hanke y, con gran disgusto por parte de Deubel, firmé la orden para que lo dejaran en libertad.
Según la ley, el hotelero o el casero que los aloje debe informar a la comisaría de policía, en el plazo de seis días, de cualquier forastero que llegue a Berlín. De esta forma la Ofi cina del Censo de Residentes del Alex puede dar, por cincuenta pfennigs, la nueva dirección de cualquiera que resida en Berlín. La gente imagina que esta norma debe de ser parte de la Ley de Poderes Especiales nazi, pero la verdad es que existe desde hace tiempo. La policía prusiana siempre fue muy eficaz.
Mi despacho estaba a unas cuantas puertas de las oficinas del censo, en la sala 350, lo que significaba que en el pasillo siempre había mucho ruido, lo cual me obligaba a tener la puerta cerrada. Sin duda, esa era la razón de que me hubieran instalado allí, tan lejos del Departamento de Homicidios como fuera posible. Supongo que la idea era que mi presencia debía mantenerse aislada del resto del personal de la Kri po, para evitar que les contagiara algunas de mis actitudes de investigación policial más anárquicas. O quizás habían confiado en romper mi insubordinable espíritu si primero me rebajaban de forma espectacular. Incluso en un día soleado como aquel, mi despacho tenía un aspecto lúgubre. El escritorio de metal verde tenía los rebordes con más filos que una alambrada de púas y su única virtud era que hacía juego con el desgastado linóleo y las deslucidas cortinas, mientras las paredes habían adquirido el tono amarillento que dan un par de miles de cigarrillos.
Al entrar allí, después de robar un par de horas de sueño en mi apartamento y ver a Hans Illmann, que me esperaba pacientemente con una carpeta de fotografías, no tuve la impresión de que aquel sitio estuviera a punto de hacerse más agradable.
Felicitándome por haber tenido la previsión de comer algo antes de lo que prometía ser una reunión muy poco apetecible, me senté y lo miré.
– Así que aquí es donde te escondes -dijo.
– Se supone que solo es algo temporal -expliqué-; igual que yo. Pero, con franqueza, me va bien estar un poco alejado del resto de la Kri po. Aquí hay menos probabilidades de volver a convertirme en un elemento permanente. Y me atrevería a decir que también les conviene a ellos.
– Es difícil creer que sea posible causar tanta exasperación en toda la ejecutiva de la Kri po desde una mazmorra burocrática como esta.
Se echó a reír y, acariciándose la perilla, añadió:
– Tú y un Sturmbannführer de la Ges tapo le han causado todo tipo de problemas al pobre doctor Schade. Ha recibido llamadas de montones de gente importante: Nebe, Müller, incluso Heydrich. Qué halagador para ti. No, no te encojas de hombros tan modestamente. Tienes toda mi admiración, Bernie, de verdad.
Abrí un cajón del escritorio y saqué una botella y un par de vasos.
– Brindemos por ello -dije.
– Con mucho gusto. Me irá bien un trago después del día que he tenido. -Cogió el vaso lleno y tomó un sorbo agradecido-. ¿Sabes?, no tenía ni idea de que existiera un departamento especial en la Ges tapo destinado a perseguir a los católicos.
– Yo tampoco. Pero no puedo decir que me sorprenda mucho. El nacionalsocialismo solo permite una única clase de creencia organizada. -Señalé con la cabeza la carpeta que Illmann tenía sobre las piernas-. ¿Qué tienes ahí?
– La víctima número cinco, eso es lo que tenemos.
Me entregó el dossier y empezó a liar un pitillo.
– Son buenas -dije ojeando el contenido-. Tu hombre es un buen fotógrafo.
– Sí, supuse que las apreciarías. Esa de la garganta cortada es especialmente interesante. La carótida derecha está casi seccionada por completo gracias a un único corte perfectamente horizontal. Eso quiere decir que la chica estaba echada de espaldas cuando la cortó. De todos modos, la mayor parte de la herida está en el lado derecho del cuello, así que con toda probabilidad nuestro hombre es diestro.
– Tiene que haber sido todo un cuchillo -dije observando la profundidad de la herida.
– Sí, cortó la laringe casi por completo. -Lamió el papel del cigarrillo-. Algo extremadamente afilado, como una legra, diría yo. Pero, al mismo tiempo, la epiglotis estaba fuertemente comprimida, y entre ella y el esófago, a la derecha, había hematomas del tamaño de una pepita de naranja.
– Estrangulada, ¿verdad?
– Muy bien -dijo Illmann con una sonrisa-. Pero medio estrangulada, en realidad. Había una pequeña cantidad de sangre en los pulmones de la chica, que estaban parcialmente inflados.
– ¿Eso quiere decir que la ahogó para hacerla callar y luego le cortó el cuello?
– Se desangró hasta morir, colgada cabeza abajo como una ternera en el matadero. Igual que todas las demás. ¿Tienes un fósforo?
Le lancé el librillo por encima de la mesa.
– ¿Y qué hay de sus pequeñas partes sensibles? ¿Se la tiró?
– Se la tiró y la desgarró algo al hacerlo. Bueno, eso sería de esperar. La chica era virgen, diría yo. Incluso le dejó huellas de uñas en la membrana mucosa. Pero lo más importante es que encontré unos cuantos pelos púbicos foráneos, y no me refiero a que los trajeran de París.
– ¿Tienes el color?
– Castaño. No me pidas qué tono de castaño, no puedo ser tan específico.
– ¿Y estás seguro de que no son de Irma Hanke?
– Totalmente. Se destacaban en su almejita de un rubio perfectamente ario como mierda en un azucarero. -Se recostó y lanzó una nube de humo al aire por encima de la cabeza-. ¿Quieres que pruebe a comparar uno con un mechón de la mata de tu checo loco?
– No, lo solté a mediodía. Está libre de toda sospecha. Y da la casualidad de que tiene el pelo rubio -Ojeé el informe mecanografiado de la autopsia-. ¿Ya está?
– No del todo. -Dio una calada al cigarrillo y luego lo apagó en mi cenicero. Del bolsillo de su cazadora de tweed sacó una hoja de periódico doblada que desplegó encima del escritorio-. Pensé que debías ver esto.
Era la portada de un ejemplar antiguo de Der Stürmer, la publicación antisemita de Julius Streicher. Como avance, en la esquina superior a la izquierda se leía: «Número dedicado al asesinato ritual». No es que fuera necesario recordarnos qué era. La ilustración a plumilla lo decía con suficiente elocuencia. Ocho chicas alemanas, rubias, colgadas cabeza abajo, con la garganta cortada y la sangre cayendo en una enorme cáliz sostenido por la fea caricatura de un judío.
– Interesante, ¿no crees? -dijo Illmann.
– Streicher siempre está publicando esta clase de basura. Nadie se lo toma en serio.
Illmann hizo un gesto negativo y recuperó el cigarrillo.
– Ni por un segundo estoy diciendo que tendría que hacerlo. Creo tan poco en los asesinatos rituales como en Adolf Hitler el Pacificador.
– Pero aquí tenemos este dibujo, ¿verdad? -dije, y él asintió-, que es notablemente parecido al método empleado para asesinar a cinco chicas alemanas.
Volvió a asentir.
Miré más abajo de la página al artículo que acompañaba el dibujo y leí:
Se acusa a los judíos de llevarse a niños gentiles y a adultos gentiles, asesinarlos y desangrarlos. Se les acusa de mezclar esa sangre a su masa (pan sin levadura) y utilizarla para prácticas de magia supersticiosa. Se les acusa de torturar a sus víctimas, especialmente los niños, y durante la tortura chillan amenazas, maldiciones y lanzan maleficios contra los gentiles. Este asesinato sistemático tiene un nombre: se llama asesinato ritual.
– ¿Sugieres que Streicher puede tener algo que ver con los asesinatos?
– No sabía que estaba sugiriendo nada, Bernie. Me limité a pensar que tenía que informarte. -Se encogió de hombros-. Pero ¿por qué no? Después de todo, no sería el primer Gauleiter regional que cometiera un crimen. Recuerda, por ejemplo, al gobernador Kube de Kurmark.
– Se oyen contar muchas cosas sobre Streicher -dije.
– En cualquier otro país estaría en prisión.
– ¿Puedo quedarme con esto?
– Me gustaría que lo hicieras; no es el tipo de cosas que uno quiere dejar encima de la mesa de la sala. -Aplastó otro cigarrillo y se levantó para marcharse-. ¿Qué vas a hacer?
– ¿Con respecto a Streicher? No lo sé exactamente. -Miré la hora-. Pensaré en ello después de la identificación oficial. Becker viene hacia aquí con los padres de la chica. Será mejor que bajemos al depósito.
Fue algo que Becker dijo lo que me hizo acompañar personalmente a los Hanke a casa en coche después de que Herr Hanke identificara los restos de su hija.
– No es la primera vez que he tenido que dar malas noticias a una familia -comentó-. Es extraño, pero siempre esperan contra toda esperanza, aferrándose a un clavo ardiendo hasta el último momento. Y luego, cuando se lo dices, entonces es cuando les afecta. La madre se hunde, ¿sabe? Pero con estos dos, de alguna manera, ha sido diferente. Es difícil explicar qué quiero decir, señor, pero tuve la impresión de que ya se lo esperaban.
– ¿Después de cuatro semanas? Vamos hombre, lo que pasa es que ya se habían resignado, eso es todo.
Becker frunció el ceño y se rascó la coronilla de su despeinada cabeza.
– No -dijo lentamente-, fue más fuerte que eso, señor. Como si ya lo supieran, con toda certeza. Lo siento, señor, no me explico muy bien. Quizá no tendría que haberlo mencionado siquiera. Quizá me lo esté imaginando.
– ¿Crees en el instinto?
– Supongo que sí.
– Bien. A veces es lo único que un poli tiene para avanzar. Y además no tiene más remedio que confiar en él. Un poli que no confía en unas cuantas corazonadas de vez en cuando nunca se arriesga. Y sin arriesgarse no se puede esperar resolver un caso. No, has hecho bien en decírmelo.
Sentado a mi lado mientras conducía hacia el suroeste en dirección a Steglitz, Herr Hanke, que trabajaba como contable en la fábrica de la AEG en la Se estrasse, parecía todo menos resignado ante la muerte de su única hija. De todos modos, no descarté lo que Becker me había dicho. No quería tomar una decisión hasta poder formarme mi propia opinión.
– Irma era una chica inteligente -dijo Hanke con un suspiro. Hablaba con acento de Renania, con una voz idéntica a la de Goebbels-. Lo bastante inteligente para permanecer en la escuela y conseguir su Abitur, algo que quería hacer. Pero no era una comelibros; solo era una chica alegre y feliz en la escuela. Buena en los deportes. Acababa de ganar su insignia de deportista del Reich y su certificado de natación. Nunca le hizo daño a nadie.
La voz se le rompió al añadir:
– ¿Quién puede haberla matado, Kommissar? ¿Quién haría una cosa así?
– Eso es lo que yo tengo intención de averiguar -dije.
Pero la esposa de Hanke, sentada en el asiento de atrás, creía tener ya la respuesta.
– ¿No es obvio quién es el responsable? -dijo-. Mi hija era una chica de la BdM, elogiada en su clase de teoría racial como el ejemplo perfecto del tipo ario. Se sabía su Horst Wessel y podía citar páginas enteras del gran libro del Führer. Así que, ¿quién creen que la mató, a una virgen, sino los judíos? ¿Quién salvo los judíos le habrían hecho las cosas que le hicieron?
Herr Hanke se giró en su asiento y le cogió la mano a su esposa.
– Eso es algo que no sabemos, Silke, cariño -dijo-. ¿Verdad, Kommissar?
– Creo que es muy improbable -dije.
– ¿Lo ves, Silke? El Kommissar no lo cree ni yo tampoco.
– Yo veo lo que veo -dijo ella entre dientes-. Los dos se equivocan. Está tan claro como la nariz en la cara de un judío. ¿Quién sino los judíos? ¿No comprenden lo evidente que es? Es una acusación que se proclama a voz en grito inmediatamente, en cualquier lugar del mundo, cuando se encuentra un cuerpo que muestra todas las características de un asesinato ritual. Esta acusación solo se hace contra los judíos.
Recordé las palabras del artículo de Der Stürmer que llevaba doblado en el bolsillo, y mientras escuchaba a Frau Hanke se me ocurrió que tenía razón, pero de una forma que ella no podría ni soñar.
11. Jueves, 22 de septiembre
Sonó un silbato, el tren se sacudió y a continuación salimos lentamente de la estación Anhalter para el viaje de seis horas que nos llevaría a Nuremberg. Korsch, el otro único ocupante del compartimiento, ya se había puesto a leer el periódico.
– Mierda -dijo-, escuche esto. Aquí dice que el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Maxim Litvinoff, ha declarado en la Li ga de las Naciones en Ginebra que su gobierno está decidido a cumplir con su actual tratado de alianza con Checoslovaquia y que le ofrecerá su ayuda militar al mismo tiempo que Francia. Cristo, ahora sí que estamos listos, con ataques en los dos frentes.
Solté un gruñido. Había menos probabilidades de que Francia presentara una verdadera oposición a Hitler que de que declarara la ley seca. Litvinoff había escogido sus palabras con cuidado. Nadie quería la guerra. Es decir, nadie excepto Hitler, Hitler el Sifilítico.
Mis pensamientos volvieron a la reunión que había tenido el martes anterior con Frau Kalau vom Hofe en el Instituto Goering.
– Le he traído los libros que me dejó -expliqué-. El del profesor Berg es especialmente interesante.
– Me alegro de que lo piense -dijo-. ¿Qué me dice de Baudelaire?
– También, aunque me pareció mucho más aplicable a la actual Alemania; especialmente los poemas titulados «Spleen».
– Puede que ya esté preparado para Nietzsche -dijo, recostándose en la silla.
Era un despacho luminoso y agradablemente amueblado, con vistas al Zoo, al otro lado de la calle. Se podía oír a los monos gritando a lo lejos.
Siguió sonriendo. Era más atractiva de lo que yo recordaba. Cogí la solitaria fotografía que había en su escritorio y miré atentamente a un hombre apuesto y dos niños.
– ¿Su familia?
– Sí.
– Debe de ser muy feliz. -Volví a dejar la foto en su sitio-. De Nietzsche -dije cambiando de tema- no sé nada. Verá, no es que lea mucho; parece como si fuera incapaz de encontrar el tiempo. Pero sí que leí esas páginas de Mein Kampf, las que hablan de las enfermedades venéreas. Y eso que para hacerlo tuve que utilizar un ladrillo como cuña durante un tiempo para mantener la ventana del baño abierta. -Se echó a reír-. De todos modos, creo que tiene usted razón. -Empezó a hablar, pero la detuve con un ademán-. Lo sé, lo sé, usted no dijo nada. Lo único que me dijo fue lo que estaba escrito en el maravilloso libro del Führer. No me estaba ofreciendo un análisis psicoterapéutico de él a través de sus escritos.
– Exacto.
Me senté y la miré desde el otro lado de la mesa.
– Pero ¿esa clase de cosas es posible?
– Oh, sí, por supuesto.
Le alargué la página de Der Stürmer.
– ¿Incluso con algo como esto?
Me miró, ecuánime, y luego abrió su pitillera. Cogí un cigarrillo y luego encendí el suyo y el mío.
– ¿Me lo pregunta oficialmente? -dijo.
– No, claro que no.
– Entonces le diré que sería posible. Es más, le diría que Der Stürmer es obra no de una, sino de varias personalidades psicóticas. Los llamados editoriales, esas ilustraciones de Fino… solo Dios sabe el efecto que este tipo de basura estará teniendo en la gente.
– ¿Puede hacer alguna conjetura? Del efecto, quiero decir.
Frunció los hermosos labios.
– Es difícil de evaluar -dijo después de un momento-. Sin duda, para las personalidades más débiles, este tipo de cosas, absorbidas con regularidad, pueden corromper.
– ¿Corromper lo suficiente como para convertir a un hombre en asesino?
– No -dijo-, no lo creo. No convertirían a un hombre normal en asesino. Pero con un hombre ya dispuesto a matar… creo que sería muy posible que esta clase de historias y de dibujos tuvieran un profundo efecto en él. Y como usted sabe por haber leído a Berg, el propio Kürten era de la opinión de que con toda seguridad los reportajes de los crímenes más lascivos le habían afectado.
Cruzó las piernas, y el roce sibilante de sus medias atrajó mis pensamientos hasta su parte superior, hasta sus ligas y finalmente hasta el paraíso de encaje que imaginaba que existía allí. Se me encogió el estómago al pensar en deslizar mi mano hacia arriba, al pensar en ella, completamente desnuda, ante mí, pero sin dejar de hablarme de forma inteligente. ¿Dónde empieza exactamente la corrupción?
– Entiendo -dije-. ¿Y cuál sería su opinión profesional del hombre que ha publicado esta historia? Me refiero a Julius Streicher.
– Un odio como ese es casi sin ninguna duda el resultado de una gran inestabilidad mental. -Hizo una corta pausa-. ¿Puedo decirle algo en confianza?
– Por supuesto.
– ¿Sabe que Matthias Goering, el presidente de este Instituto, es primo del primer ministro?
– Sí.
– Streicher ha escrito muchas tonterías ponzoñosas sobre la medicina, y en especial la psicoterapia, como conspiración judía. Durante un tiempo el futuro de la salud mental en este país corrió peligro por su culpa. Por consiguiente, el doctor Goering tiene buenas razones para desear apartar a Streicher de su camino y ya ha preparado una evaluación psicológica de él siguiendo órdenes del primer ministro. Estoy segura de que puedo garantizarle la cooperación de este Instituto en cualquier investigación relativa a Streicher.
Asentí lentamente.
– ¿Está usted investigando a Streicher?
– ¿En confianza?
– Por supuesto.
– Sinceramente, no lo sé. Digamos que, en este mismo momento, siento curiosidad por él.
– ¿Quiere que le pida ayuda al doctor Goering?
Negué con un ademán.
– En esta fase no. Pero gracias por la oferta. Tenga la seguridad de que no la olvidaré. -Me levanté y fui hacia la puerta-. Apuesto a que tiene una magnífica opinión del primer ministro, siendo como es el protector del Instituto. ¿Estoy en lo cierto?
– Nos ha beneficiado mucho, es cierto. Sin su ayuda dudo que existiera el Instituto. Naturalmente, tenemos muy buena opinión de él por ello.
– Por favor, no crea que la culpo; no lo hago. Pero ¿no se le ha ocurrido nunca que su benéfico protector es tan susceptible de ir y cagarse en el jardín de otros como Streicher lo ha hecho en el suyo? ¿Lo ha pensado alguna vez? Se me ocurre que estamos viviendo en un barrio muy sucio y que todos vamos a encontrarnos con los zapatos llenos de mierda hasta que alguien tenga el buen sentido de meter a todos los perros vagabundos en la perrera pública. -Me despedí de ella tocándome el ala del sombrero-. Piense en ello.
Korsch se retorcía el bigote distraídamente mientras continuaba leyendo el periódico. Supongo que se lo había dejado crecer en un esfuerzo por parecerse más a alguien con personalidad, del mismo modo que muchas personas se dejan barba; no porque no les guste afeitarse -una barba exige tantos cuidados como una cara bien rasurada-, sino porque creen que hará que se parezcan a alguien a quien hay que tomar en serio. Pero en el caso de Korsch el bigote, apenas un trazo de lápiz para cejas, solo servía para poner de relieve lo huidizo de su semblante. Hacía que pareciera un chulo, un efecto que, no obstante, se contradecía con su carácter, un carácter que, en el plazo de dos semanas, yo había descubierto voluntarioso y fiable.
Al detectar mi atención, se vio obligado a informarme de que el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Josef Beck, había exigido una solución al problema de la minoría polaca de la región de Olsa, en Checoslovaquia.
– Igual que una banda de gángsters, ¿no es verdad, señor? -dijo-. Todos quieren su parte del pastel.
– Korsch -dije-, te has equivocado de profesión. Tendrías que haber sido locutor de los noticiarios de la radio.
– Lo siento, señor -dijo doblando el periódico-. ¿Ha estado alguna vez en Nuremberg?
– Una vez. Justo después de la guerra, pero no puedo decir que me gusten mucho los bávaros. ¿Y tú?
– Es la primera vez. Pero sé lo que quiere decir sobre los bávaros. Su extraño conservadurismo. Son un montón de tonterías, ¿no? -Miró por la ventana durante un minuto, contemplando el panorama del campo alemán. Volviendo a mirarme, continuó-: ¿Cree de verdad que Streicher podría tener algo que ver con esos asesinatos, señor?
– En este caso no es que nos sobren pistas, ¿verdad? Tampoco parece que el Gauleiter de Franconia sea lo que se dice popular. Arthur Nebe llegó a decirme que Julius Streicher es uno de los mayores delincuentes del Reich y que ya hay varias investigaciones en marcha contra él. Tenía interés en que habláramos personalmente con el comisario jefe de la policía de Nuremberg. Por lo que parece, no existe mucho cariño entre él y Streicher. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser extremadamente cautos. Streicher dirige su distrito como un déspota oriental, por no mencionar el hecho de que se trata de tú con el Führer.
Cuando el tren llegó a Leipzig, un joven jefe de una compañía naval de las SA entró en nuestro compartimiento, y Korsch y yo nos fuimos en busca del coche restaurante. Para cuando hubimos acabado de comer el tren estaba ya en Gera, cerca de la frontera checa, pero, pese a que nuestro compañero de viaje de las SA se bajó en esa parada, no había señal alguna de las concentraciones de tropas de que habíamos oído hablar. Korsch sugirió que la presencia del hombre de las SA navales significaba que iba a haber un ataque anfibio, y estuvimos de acuerdo en que esto era lo mejor para todo el mundo, dado que la frontera era montañosa en su mayor parte.
Caía ya la tarde cuando el tren entró en la estación Haupt, en el centro de Nuremberg. Fuera, al lado de la estatua ecuestre de algún aristócrata desconocido, cogimos un taxi que nos llevó hacia el este, siguiendo el Frauentorgraben paralelamente a las murallas de la ciudad antigua. Las murallas alcanzan una altura de siete u ocho metros y están dominadas a intervalos por grandes torres cuadradas. Esta alta muralla medieval y un gran foso seco y herboso que llega a los treinta metros de ancho ayudan a diferenciar el viejo Nuremberg del nuevo, que lo rodea sin penetrar en él en ningún momento.
Nuestro hotel era el Deustcher Hof, uno de los mejores y más antiguos de la ciudad, y desde nuestras habitaciones se dominaban unas vistas excelentes por encima de la muralla de los tejados, con su acusada inclinación, y sus regimientos de sombreretes de chimenea.
A principios del siglo XVIII, Nuremberg era la ciudad más grande del antiguo reino de Franconia, así como uno de los principales mercados de intercambio entre Alemania,Venecia y el Este. Seguía siendo la principal ciudad comercial y fabril del sur de Alemania, pero ahora tenía una nueva importancia, era la capital del nacionalsocialismo. Cada año, Nuremberg era la anfitriona de los multitudinarios mítines del partido, en un espacio que era fruto de la mente del arquitecto personal de Hitler, Speer.
Dado lo considerados que eran los nazis, no era necesario ir a Nuremberg para ver uno de esos orquestados acontecimientos, de modo que en septiembre la gente dejaba de ir al cine para no tener que presenciar, allí sentada, un rollo tras otro de película en la que no aparecía prácticamente otra cosa que el dichoso acontecimiento.
Según todos los informes, a veces llegaba a haber hasta cien mil personas en el Campo Zeppelin, de banderas ondeantes. Nuremberg, como cualquier ciudad de Baviera, que yo recuerde, nunca había ofrecido mucho en cuanto a auténticas diversiones.
Dado que no teníamos cita con Martin, el jefe de policía de Nuremberg, hasta las diez de la mañana siguiente, Korsch y yo nos sentimos obligados a pasar la tarde buscando algún espectáculo al que asistir; especialmente porque la Kri po pagaba la cuenta. Era una idea que tenía un encanto personal para Korsch.
– Esto no está nada mal -dijo entusiásticamente-. El Alex no solo paga mi estancia en un hotel elegante, sino que además también me regala las horas extras.
– Disfrútalo al máximo -dije-. No suele pasar que tipos como tú y yo lleguemos a actuar como los peces gordos del partido. Y si Hitler consigue su guerra, puede que tengamos que vivir de este pequeño recuerdo mucho tiempo.
Muchos de los bares de Nuremberg tenían el aspecto de lugares que podían haber sido la sede de pequeños gremios. Estaban llenos de recuerdos militares y otras reliquias del pasado, y las paredes estaban, a menudo, adornadas con viejos cuadros y curiosos souvenirs reunidos por generaciones de propietarios, que no tenían más interés para nosotros que un conjunto de tablas logarítmicas. Pero, por lo menos, la cerveza era buena, eso era algo que siempre se podía decir de Baviera, y en el Braue Flasche, de la Hall Platz, donde paramos para cenar, la comida era incluso mejor.
De vuelta al Deutscher Hof entramos en la cafetería para tomar un coñac y nos encontramos con una visión que nos dejó estupefactos. Sentadas a una mesa en un rincón, borrachas como cubas, había un grupo de tres personas, dos rubias descerebradas y, vestido con la cazadora de color marrón claro y una única hilera de botones de los cabecillas políticos del NSDAP, el Gauleiter de Franconia, el mismísimo Julius Streicher en persona.
El camarero que nos trajo las bebidas sonrió nerviosamente cuando le pedimos que nos confirmara si era realmente Julius Streicher quien estaba sentado en el rincón. Dijo que sí y se marchó rápidamente cuando Streicher empezó a gritar pidiendo otra botella de champán.
No era difícil entender por qué Streicher despertaba miedo. Aparte de su rango, que le daba bastante poder, el hombre tenía un cuerpo como el de un practicante del boxeo sin guantes. Sin apenas cuello, la cabeza calva, las orejas pequeñas, el mentón de aspecto sólido y unas cejas casi invisibles, Streicher era una versión suavizada de Benito Mussolini. Su evidente belicosidad ganaba aún mayor fuerza gracias a una enorme fusta de piel de rinoceronte que descansaba en la mesa delante de él, como una larga y negra serpiente.
Golpeó la mesa con el puño, de forma que todos los vasos y cubiertos vibraron sonoramente.
– ¿Qué cojones tiene que hacer un hombre para que le sirvan aquí, joder? -le chilló al camarero-. Nos morimos de sed. -Señaló a otro camarero-. Tú, te dije que nos vigilaras, tú, caraculo, y que en cuanto vieras una botella vacía, nos trajeras otra. ¿Es que eres estúpido o qué?
Volvió a golpear la mesa con el puño, para gran diversión de sus dos acompañantes que soltaron grititos de placer y convencieron a Streicher para que se riera de su propio malhumor.
– ¿A quién le recuerda? -preguntó Korsch.
– A Al Capone -dije sin pensarlo-. En realidad, todos ellos me recuerdan a Al Capone -añadí.
Fuimos tomando nuestro coñac y contemplamos el espectáculo, lo cual era mucho más de lo que habíamos esperado recién empezada nuestra visita; a medianoche, el grupo de Streicher y nosotros éramos los únicos que quedábamos en el café, ya que los demás se habían marchado, huyendo de los constantes juramentos del Gauleiter. Otro camarero se acercó a nuestra mesa para limpiarla y vaciar el cenicero.
– ¿Siempre está tan mal? -le pregunté.
El camarero soltó una risita amarga.
– ¿Esto? Esto no es nada -dijo-. Tendrían que haberlo visto hace diez días, cuando acabaron los mítines del partido. Armó la Di os es Cristo aquí.
– ¿Y por qué le permiten la entrada? -le preguntó Korsch.
El camarero lo miró con conmiseración.
– ¿Está de broma? Intente impedírselo. El Deutscher es su abrevadero favorito. No tardaría en encontrar cualquier pretexto para cerrarnos si nos atreviéramos a echarlo a la calle. O puede que algo peor que eso, ¿quién sabe? Dicen que suele ir al Palacio de Justicia de la Fur therstrasse y azotar con la fusta a los niños que hay encerrados en las celdas.
– Bueno, no me gustaría ser judío en esta ciudad -dijo Korsch.
– Tiene toda la razón -dijo el camarero-. El mes pasado convenció a una masa de gente para que quemaran la sinagoga.
Ahora Streicher empezó a cantar, acompañado de la percusión que le proporcionaban el tenedor y el cuchillo sobre el tablero de la mesa, que antes había despojado del mantel. La combinación de sus golpes, su acento, su borrachera y su completa incapacidad para entonar una melodía, por no hablar de los chillidos y risitas de sus dos invitadas, hicieron que a Korsch y a mí nos fuera imposible reconocer la canción. Pero se podría apostar a que no era de Kurt Weill y que tuvo el efecto de hacer que nos fuéramos a la cama.
A la mañana siguiente, anduvimos un corto trecho hasta la Jakob ’s Platz, donde, frente a una hermosa iglesia, se levanta una fortaleza construida por la vieja orden de los caballeros teutónicos. En su extremo sureste, incluye un edificio con cúpula que es la Eli sabeth-Kirche, mientras que en el suroeste, en la esquina con la Schlot fegergasse, están los antiguos cuarteles, ahora la comisaría central de la policía. Que yo sepa, no había ninguna otra comisaría de policía en toda Alemania que pudiera disfrutar de los servicios de su propia iglesia católica.
– De esa manera puedes tener la seguridad de arrancar una confesión de cualquiera, sea de una forma o de otra -bromeó Korsch.
El SS Obergruppenführer doctor Benno Martin, entre cuyos predecesores como jefe supremo de la policía de Nuremberg se contaba Heinrich Himmler, nos recibió en su lujoso despacho del piso superior. El aspecto de aquel lugar era tal que yo casi esperaba que nos recibiera con un sable en la mano y, de hecho, cuando se volvió hacia un lado observé que tenía la cicatriz de un duelo en la mejilla.
– ¿Y qué tal está Berlín? -preguntó con voz suave, ofreciéndonos un cigarrillo de su caja.
Su propio pitillo lo encajó en una boquilla de palisandro que más bien parecía una pipa y que sostenía el cigarrillo vertical, formando un ángulo recto con su cara.
– Las cosas están tranquilas -dije-. Pero es porque todos aguantamos la respiración.
– Exacto -dijo, y con un gesto señaló el periódico que había sobre la mesa-. Chamberlain ha volado a Bad Godesberg para proseguir las conversaciones con el Führer.
Korsch se acercó el periódico y echó un vistazo al titular. Luego volvió a dejarlo en su sitio.
– Hay demasiadas malditas conversaciones, si quieren que les diga la verdad -dijo Martin.
Solté un gruñido ambiguo.
Martin sonrió y apoyó la cuadrada barbilla en la mano.
– Arthur me ha dicho que hay un psicópata suelto por las calles de Berlín, violando y cortando la flor de la pureza alemana. También me ha dicho que tienen intención de echar una ojeada al más infame de los psicópatas de Alemania para ver si van de la mano. Me refiero, claro, a ese esfínter de cerdo, Streicher. ¿Estoy en lo cierto?
Respondí a su fría y penetrante mirada y se la sostuve.
Estaba dispuesto a apostar a que el general tampoco era ningún monaguillo. Nebe había descrito a Benno Martin como un administrador muy capacitado. Para un jefe de la policía nazi eso podía significar casi cualquier cosa, sin excluir un Torquemada.
– Exacto, señor -dije, y le mostré la portada de Der Stürmer-. Esto ilustra exactamente cómo fueron asesinadas las cinco chicas. Con la excepción del judío que recoge la sangre en un cáliz, claro.
– Claro -dijo Martin-. Pero no han descartado la posibilidad de que sea un judío.
– No, pero…
– Pero es la misma teatralidad de este modo de asesinar lo que le hace dudar de que sea uno de ellos, ¿estoy en lo cierto?
– Eso… y el hecho de que ninguna de las chicas sea judía.
– Puede que prefiera jóvenes más atractivas -dijo Martin con una sonrisa-. Puede que prefiera las rubias de ojos azules a las depravadas mestizas judías. O puede que solo sea una coincidencia. -Observó mi expresión de duda-. Pero usted no es un hombre que crea mucho en las coincidencias, ¿verdad Kommissar?
– No cuando se trata de asesinatos, no señor. Veo patrones donde otras personas ven coincidencias. O por lo menos lo intento. -Me recosté en la silla, cruzando las piernas-. ¿Está familiarizado con el trabajo de Carl Jung sobre el tema, señor?
Soltó un gruñido de desprecio.
– Por todos los santos, ¿a eso se dedica ahora la Kri po de Berlín?
– Creo que habría sido un buen policía, señor -dije sonriendo amablemente-, si me permite decirlo.
– Ahórreme la conferencia de psicología, Kommissar -dijo Martin con un suspiro-. Dígame tan solo qué patrón en concreto ve que pueda implicar a nuestro amado Gauleiter de Nuremberg.
– Verá señor, se trata de esto: se me ha ocurrido que alguien pudiera estar tratando de confeccionar una mortaja muy desagradable para meter dentro a los judíos.
Ahora fue el general quien enarcó una ceja.
– ¿De verdad le importa lo que les suceda a los judíos?
– Señor, me importa lo que les suceda esta noche a unas chicas de quince años en el camino de la escuela a casa. -Le entregué al general una hoja de papel mecanografiado-. Estas son las fechas en las cuales desaparecieron las cinco chicas. Confiaba en que pudiera decirme si Streicher o alguno de sus asociados estuvieron en Berlín en alguna de estas ocasiones.
Martin echó una ojeada a la hoja.
– Supongo que puedo averiguarlo -dijo-. Pero puedo decirle que allí es prácticamente persona non grata. Hitler lo mantiene aquí, apartado, para que las únicas personas a las que pueda molestar sean gente sin importancia, como yo. Por supuesto, eso no quiere decir que Streicher no visite Berlín en secreto alguna vez. Al Führer le gusta la conversación de sobremesa de Streicher, aunque no consigo imaginar por qué, ya que aparentemente también le gusta la mía.
Se volvió hacia la mesa llena de teléfonos que había al lado del escritorio y llamó a su ayudante, ordenándole que estableciera el paradero de Streicher en las fechas que yo le había dado.
– Según me pareció entender en Berlín, usted también tenía cierta información relativa a la conducta delictiva de Streicher -dije.
Martin se levantó y fue a su archivo. Riendo contenidamente sacó una carpeta tan gruesa como una caja de zapatos y volvió con ella al escritorio.
– No hay prácticamente nada que yo no sepa de ese cabrón -gruñó-. Sus guardias de las SS son hombres míos. Su teléfono está pinchado y tengo aparatos de escucha en todas sus casas. Incluso tengo fotógrafos de guardia constante en una tienda frente a la habitación en la que ve a una prostituta de vez en cuando.
Korsch dejó escapar un taco que era a la vez de admiración y sorpresa.
– Así pues, ¿por dónde quiere empezar? Podría llenar un departamento entero con las actividades de ese cabrón en esta ciudad. Denuncias por violación, pleitos por paternidad, agresiones a niños con ese látigo que lleva, soborno de funcionarios públicos, apropiación indebida de fondos del partido, fraude, robo, falsificación, incendio, extorsión… hablamos de un gángster, caballeros. Un monstruo que aterroriza a la gente de esta ciudad, no paga nunca sus cuentas, lleva las empresas a la bancarrota y arruina la carrera de hombres honrados que tuvieron el valor de enfrentarse a él.
– Tuvimos oportunidad de verlo nosotros mismos -dije-. Anoche, en el Deutscher Hof. Estaba de juerga con un par de señoras.
El general me dedicó una mirada cáustica.
– Señoras… está bromeando, claro. Sin duda alguna, no serían más que vulgares prostitutas. Las presenta a todo el mundo como actrices, pero son prostitutas. Streicher está detrás de buena parte de la prostitución organizada de esta ciudad.
Abrió la carpeta, que era como una caja, y empezó a pasar las hojas de denuncias.
– Abusos deshonestos, daños, cientos de acusaciones por corrupción… Streicher dirige esta ciudad como si fuera su reino personal, impunemente.
– Las acusaciones por violación suenan interesantes -dije-. ¿Qué sucedió?
– No se presentaron pruebas. Las víctimas fueron intimidadas o compradas. Verá, Streicher es un hombre muy rico. Aparte de lo que saca como gobernador del distrito, vendiendo favores, incluso cargos, hace una fortuna con ese repugnante periódico suyo. Tiene una circulación de medio millón de ejemplares, que a treinta pfennigs cada uno suman ciento cincuenta mil reichsmarks a la semana. -Korsch silbó-. Y eso sin contar lo que saca de publicidad. Ah, sí, Streicher puede pagarse un enorme montón de favores.
– ¿Hay algo más grave que las acusaciones de violación?
– ¿Quiere decir si ha asesinado a alguien?
– Sí.
– Bueno, no vamos a contar el linchamiento de algún judío aquí y allí. A Streicher le gusta organizarse un bonito pogromo particular de vez en cuando. Dejando aparte todo lo demás, le da la oportunidad de hacerse con un poco de botín extra. Y descartaremos también la chica que murió en su casa a manos de un practicante de abortos ilegales. Streicher no sería el primer alto cargo del partido que se procura un aborto ilegal. Eso nos deja con dos homicidios sin resolver que le señalan como implicado.
»Uno, un camarero de una fiesta a la que asistía Streicher, que decidió escoger aquella ocasión para suicidarse.
Un testigo vio a Streicher paseando por los jardines con el camarero menos de veinte minutos antes de que apareciera ahogado en el estanque. El otro, el de una joven actriz conocida de Streicher, cuyo cuerpo desnudo se encontró en el Luitpoldhain Park. La habían azotado hasta matarla con un látigo de cuero. ¿Saben?, yo vi el cuerpo y no le quedaba ni un centímetro de piel.
Volvió a sentarse, visiblemente satisfecho con el efecto que sus revelaciones habían tenido en Korsch y en mí mismo. Con todo, no pudo resistirse a añadir unos cuantos detalles obscenos más que se le ocurrieron.
– Y además, está la colección de pornografia de Streicher: él se jacta de que es la mayor de Nuremberg. Jactarse es lo que Streicher hace mejor: del número de hijos ilegítimos que ha engendrado, del número de sueños húmedos que ha tenido esa semana, de la cantidad de niños a los que ha azotado ese día… Incluso incluye ese tipo de detalles en sus discursos públicos.
Cabeceé y me oí suspirar. ¿Cómo habíamos llegado a este estado de cosas? ¿Cómo podía ser que un monstruo sádico como Streicher hubiera llegado a una posición de poder virtualmente absoluto? ¿Y cuántos más habría como él? Pero quizá lo más sorprendente era que yo siguiera teniendo la capacidad de asombrarme ante lo que sucedía en Alemania.
– ¿Y qué hay de los socios de Streicher? -dije-. Los redactores de Der Stürmer. Sus colaboradores personales. Si Streicher está tratando de colgarles el muerto a los judíos podría estar utilizando a otro para que hiciera el trabajo sucio.
El general Martin frunció el ceño.
– Sí, pero ¿por qué hacerlo en Berlín? ¿Por qué no hacerlo aquí?
– Se me ocurren un par de buenas razones -dije-. ¿Quiénes son los principales enemigos de Streicher en Berlín?
– Exceptuando a Hitler, y posiblemente a Goebbels, tiene donde escoger. -Se encogió de hombros-. Goering el primero, luego Himmler y Heydrich.
– Eso es lo que pensaba que diría. Ahí tiene su primera razón. Cinco asesinatos sin resolver en Berlín causarían una incomodidad máxima a, por lo menos, dos de sus peores enemigos.
Asintió.
– ¿Y la segunda razón?
– Nuremberg tiene un historial de asalto a los judíos -dije-. Los pogromos son bastante corrientes aquí. Pero Berlín sigue siendo comparativamente generosa en su trato a los judíos. Así que si Streicher hiciera recaer la culpa de los asesinatos en los jefes de la comunidad judía de Berlín, eso empeoraría las cosas para todos ellos; quizás incluso para los judíos de toda Alemania.
– Puede que haya algo de eso -admitió, cogiendo otro cigarrillo y colocándolo en su curiosa boquilla-. Pero llevará tiempo organizar esta clase de investigación. Naturalmente, doy por hecho que Heydrich garantizará la plena cooperación de la Ges tapo. Creo que el caso merece el más alto nivel de vigilancia, ¿no opina lo mismo, Kommissar?
– Ciertamente eso es lo que escribiré en mi informe.
Sonó el teléfono. Martin contestó y luego me pasó el aparato.
– Berlín -dijo-. Para usted.
Era Deubel.
– Ha desaparecido otra chica -dijo.
– ¿Cuándo?
– Anoche, alrededor de las nueve. Rubia, ojos azules, la misma edad que las otras.
– ¿Ningún testigo?
– Hasta ahora no.
– Volveremos en el tren de la tarde.
Le devolví el teléfono a Martin.
– Parece que nuestro asesino volvió a estar ocupado anoche -expliqué-. Ha desaparecido otra chica, más o menos a la hora en que Korsch y yo estábamos sentados en la cafetería del Deutscher Hof proporcionándole una coartada a Streicher.
Martin hizo un gesto con la cabeza.
– Habría sido mucho esperar que Streicher se hubiera ausentado de Nuremberg en todas las fechas que me ha dado -dijo-; pero no tire la toalla. Puede que aún consigamos establecer algún tipo de coincidencia que afecte a Streicher y a sus socios y que le satisfaga a usted y también a mí, por no hablar de ese tipo, Jung.
12. Sábado, 24 de septiembre
Steiglitz es un barrio próspero, de clase media, en el suroeste de Berlín. El ladrillo rojo del ayuntamiento señala su lado más oriental y el Jardín Botánico el oeste. Era en este extremo, cerca del Museo Botánico y el Instituto Fisiológico Planzen, donde vivía Frau Hildegard Steininger con sus dos hijos, Emmeline, de catorce años, y Paul, de diez.
Herr Steininger, muerto víctima de un accidente de automóvil, un brillante funcionario de banca del Privat Kommerz, estaba asegurado hasta la raíz del pelo y había dejado a su joven viuda bien acomodada en un piso de seis habitaciones en la Lep sius Strasse.
En el piso superior de un edificio de cuatro plantas, la vivienda tenía un balcón de hierro forjado en el exterior de un pequeño ventanal pintado de marrón, y no uno, sino tres tragaluces en el techo del salón. Era un lugar grande, aireado, amueblado y decorado con gusto y con un fuerte olor al café que ella estaba preparando.
– Siento obligarla a sufrir todo esto otra vez -le dije-. Solo quiero estar absolutamente seguro de que no pasamos nada por alto.
Suspiró y se sentó a la mesa de la cocina, abrió su bolso de piel de cocodrilo y sacó una pitillera a juego. Le di fuego y observé cómo su hermosa cara se tensaba un poco. Habló como si hubiera ensayado lo que estaba diciendo demasiadas veces como para ofrecer una buena actuación.
– Los jueves por la noche Emmeline va a una clase de danza con Herr Wiechert, en Potsdam. En la Gros se Weinmeisterstrasse, si quiere saber la dirección. Es a las ocho, así que sale de aquí a las siete y coge un tren en la estación Steglitz que tarda treinta minutos. Creo que tiene que hacer transbordo en Wannsee. Bueno, exactamente a las ocho y diez, Herr Wiechert me llamó para preguntar si Emmeline, estaba enferma porque no había llegado.
Serví el café y puse dos tazas sobre la mesa antes de sentarme delante de ella.
– Como Emmeline nunca, absolutamente nunca, llega tarde, le pedí a Herr Wiechert que me volviera a llamar tan pronto como llegara.Y me volvió a llamar, a las ocho y media y luego a las nueve, pero en ambas ocasiones fue para decirme que seguía sin haber señal alguna de ella. Esperé hasta las nueve y media y llamé a la policía.
Tomó su café con mano firme, pero no era difícil ver que estaba trastornada. Había una acuosidad en sus ojos azules y en la manga de su vestido de crespón azul se podía ver un pañuelo de encaje que parecía empapado.
– Hábleme de su hija. ¿Es una chica feliz?
– Tan feliz como puede serlo alguien que hace poco ha perdido a su papá.
Se apartó el pelo de la cara, algo que habría hecho no una, sino cincuenta veces mientras yo estaba allí, y miró fijamente y sin expresión el interior de la taza de café.
– Ha sido una pregunta estúpida -dije-, lo siento. -Saqué los cigarrillos y llené el silencio con el raspar de la cerilla y mi respiración obstaculizada por el placentero humo del tabaco-. Asiste a la escuela Paulsen Real Gymnasium, ¿verdad? ¿Todo va bien allí? ¿No tiene problemas con los exámenes o algo similar? ¿Nadie la intimida o la acosa?
– Puede que no sea la chica más brillante de la clase -dijo Frau Steininger-, pero es muy popular. Emmeline tiene montones de amigos.
– ¿Y la BdM?
– ¿La qué?
– La Li ga de Mujeres alemanas.
– Ah, eso. Todo va bien igualmente. -Se encogió de hombros y luego movió la cabeza, exasperada-. Es una niña normal, Kommissar. Emmeline no es de la clase que se escapa de casa, si eso es lo que está insinuando.
– Como ya le he dicho, siento tener que hacerle todas estas preguntas, Frau Steininger, pero son preguntas que tienen que hacerse; estoy seguro de que lo comprende. Es mejor que lo sepamos absolutamente todo.
Tomé un sorbo de café y luego contemplé los posos del fondo de la taza. ¿Qué significaría una forma como de vieira?, me pregunté.
– ¿Qué hay de novios?
Frunció el ceño.
– Por amor de Dios, tiene catorce años.
Apagó el cigarrillo con furia.
– Las chicas maduran antes que los chicos. Antes de lo que querríamos, quizá. -Cristo, ¿qué sabía yo de eso? «Escuchen al hombre que tiene todos esos malditos niños», pensé.
– Todavía no le interesan los chicos.
Me encogí de hombros.
– Oiga señora, cuando se canse de contestar a mis preguntas, me lo dice y dejaré de molestarla. Estoy seguro de que tiene muchísimas cosas más importantes que hacer que ayudarme a encontrar a su hija.
Me clavó los ojos durante un minuto y luego se disculpó.
– ¿Puedo ver la habitación de Emmeline, por favor?
Era la habitación normal de una chica de catorce años, por lo menos normal para una que asistía a una escuela de pago. Había un gran cartel de una producción de El lago de los cisnes en la Ope ra de París con un pesado marco negro colgado encima de la cama y un par de ositos de peluche muy manoseados sentados sobre el edredón de color rosa. Levanté la almohada. Allí había un libro, un romance de diez pfennigs del tipo de los que se puede comprar en cualquier esquina. No exactamente Emilio y los detectives.
Le di el libro a Frau Steininger.
– Como le he dicho, las chicas maduran antes.
Crucé la puerta de la oficina justo cuando Becker salía.
– ¿Has hablado con los técnicos? ¿Tenemos ya algo sobre el baúl? ¿O sobre el trozo de cortina?
Becker dio media vuelta y me siguió hasta el escritorio.
– El baúl lo fabricó Turner & Glanz, señor.
Sacó su bloc de notas y añadió:
– Friedrichstrasse, número 193a.
– Suena muy elegante. ¿Llevan una lista de las ventas?
– Me temo que no, señor. Parece que es común, especialmente entre los judíos que abandonan Alemania para marchar a América. Herr Glanz calcula que deben de vender tres o cuatro a la semana.
– ¡Qué suerte tiene!
– La tela de la cortina es de un tejido barato. Se puede comprar en cualquier sitio.
Empezó a rebuscar en mi bandeja de asuntos pendientes.
– Sigue, te estoy escuchando.
– ¿Entonces, aún no ha leído mi informe?
– ¿Te parece que sí lo he leído?
– Pasé toda la tarde de ayer en la escuela de Emmeline, el Paulsen Real Gymnasium.
Encontró su informe y lo agitó delante de mi cara.
– Debe de haberte resultado agradable, con todas esas chicas.
– Quizá debería leerlo ahora, señor.
– Ahórrame el esfuerzo.
Becker hizo una mueca y miró el reloj.
– Bueno, en realidad, señor… estaba a punto de marcharme. Se supone que voy a llevar a mis hijos a las atracciones del Luna Park.
– Te estás volviendo igual que Deubel. Por curiosidad, ¿se sabe dónde está? ¿Cuidando el jardín? ¿De compras con su mujer?
– Creo que está con la madre de la chica desaparecida, señor.
– Acabo de volver de su casa. No importa. Dime qué has averiguado y luego puedes marcharte.
Se sentó en el borde de mi mesa y cruzó los brazos.
– Lo siento, señor, olvidaba decirle algo más primero.
– ¿De verdad? Me parece que los polis del Alex olvidan un montón de cosas estos días. Por si necesitas que te lo recuerde, estamos investigando un asesinato. Ahora bájate de mi mesa y dime qué coño está pasando.
Se bajó de un salto y se puso firme.
– Gottfried Bautz está muerto, señor. Asesinado, por lo que parece. La casera encontró el cuerpo en el piso esta mañana temprano. Korsch ha ido allí para ver si averigua algo que nos sea útil.
Asentí en voz baja.
– Entiendo. -Solté una maldición y luego lo miré de nuevo. De pie allí delante como si fuera un soldado, se las arreglaba para tener un aspecto ridículo-. Por el amor de Dios, joder, Becker, siéntate antes de que el rigor mortis se apodere de ti y háblame de tu informe.
– Gracias, señor.
Acercó una silla, le dio media vuelta y se sentó a horcajadas con los brazos apoyados en el respaldo.
– Dos cosas -dijo-. Primera: la mayoría de las compañeras de clase de Emmeline Steininger creen que había hablado de escaparse de casa en más de una ocasión. Por lo visto, ella y su madrastra no se llevaban muy bien…
– ¿Su madrastra? Ella no lo mencionó en ningún momento.
– Parece que su verdadera madre murió hace doce años. Y además el padre murió hace poco.
– ¿Qué más?
Becker frunció el ceño.
– Has dicho que había dos cosas.
– Sí, señor. Una de las otras chicas, una chica judía, recordó algo que había sucedido hacía un par de meses. Dijo que un hombre vestido de uniforme detuvo el coche cerca de la verja de la escuela y le pidió que se acercara. Le dijo que si respondía a unas preguntas la acompañaría a casa en coche. Bueno, dice que fue y se acercó al coche y el hombre le preguntó cómo se llamaba. Ella le dijo que Sarah Hirsch. Entonces, él le preguntó si era judía y, cuando ella le dijo que sí, se marchó sin decir ni una palabra más.
– ¿Le ha dado alguna descripción?
Hizo una mueca y negó con la cabeza.
– Estaba demasiado asustada para decir nada. Yo iba acompañado de un par de polis de uniforme y me parece que la amedrantaban.
– ¿Podemos culparla por eso? Probablemente pensó que iban a arrestarla por prostitución callejera o algo parecido. Sin embargo, debe de ser inteligente si está en un Gymnasium. Quizás hablaría si sus padres estuvieran delante y si no fuera acompañado de los maniquíes. ¿Qué opinas?
– Estoy seguro de que lo haría, señor.
– Me encargaré yo mismo. ¿Te parezco un tipo paternal, Becker? No, será mejor que no contestes.
Sonrió afablemente.
– Está bien, nada más. Diviértete.
– Gracias, señor.
Se levantó y se dirigió a la puerta.
– Ah, Becker…
– ¿Sí, señor?
– Buen trabajo.
Cuando se hubo marchado, permanecí sentado durante bastante rato deseando ser yo quien se estuviera yendo a casa para llevar a mis hijos a pasar la tarde en el Luna Park. Hacía mucho que no me tomaba tiempo libre, pero cuando estás solo en el mundo, parece que ese tipo de cosas no importa tanto. Me mantenía precariamente al borde de un lago de autocompasión cuando alguien llamó a la puerta y Korsch entró en la habitación.
– Gottfried Bautz ha sido asesinado, señor -dijo inmediatamente.
– Sí, ya lo sé. Becker dijo que habías ido a echar una ojeada. ¿Qué ha pasado?
Korsch se sentó en la silla que antes había ocupado Becker. Parecía más animado de lo que nunca lo había visto antes, y estaba claro que algo le tenía muy excitado.
– Alguien pensó que su cerebro necesitaba airearse un poco, así que le proporcionaron un respiradero especial. Un trabajo muy pulcro. Entre los ojos. El forense que enviaron cree que con un arma bastante pequeña. Probablemente, una seis milímetros. -Se removió en la silla-. Pero la parte interesante es esta, señor: el que lo eliminó primero lo dejó frío de un puñetazo. Gottfried tenía la mandíbula partida limpiamente en dos y una punta de cigarrillo en la boca. Como si lo hubiera partido por la mitad de un mordisco. -Se detuvo, esperando que asimilara un poco lo que me decía-. La otra mitad estaba en el suelo.
– ¿El puñetazo del cigarrillo?
– Eso parece, señor.
– ¿Estás pensando lo mismo que yo?
Korsch asintió lentamente.
– Me temo que sí, señor. Y hay algo más. Deubel lleva una Little Tom de seis tiros en el bolsillo de la chaqueta. Dice que es por si alguna vez pierde su Walther. Una Little Tom dispara el mismo tipo de bala que mató al checo.
– ¿De verdad? -Enarqué las cejas-. Deubel siempre estuvo seguro de que incluso si no tenía nada que ver con nuestro caso, el sitio de Bautz era la cárcel.
– Trató de convencer a Becker para que hablara con algunos de sus amigos de Antivicio. Quería que los convenciera para que le pusieran la etiqueta roja a Bautz con cualquier pretexto y lo enviaran a un campo de concentración. Pero Becker no quiso saber nada de eso. Dijo que no podían hacerlo, ni siquiera con la declaración de la prostituta a la que intentó rajar.
– Me alegro de saberlo. ¿Por qué no me informaron de nada de esto antes? -Korsch se encogió de hombros-. ¿Has comentado algo de esto al equipo que investiga la muerte de Bautz? Me refiero al puñetazo del cigarrillo y a la pistola de Deubel.
– Todavía no, señor.
– Entonces nos encargaremos nosotros mismos.
– ¿Qué va a hacer?
– Eso dependerá de si sigue teniendo la pistola o no. Si tú hubieras agujereado a Bautz, ¿que harías con ella?
– Buscaría la fundición de hierro más cercana.
– Exacto. Así que si no me puede mostrar esa pistola para que la examine, entonces lo apartaré de esta investigación. Puede que no fuera suficiente para un tribunal, pero lo será para mí. En mi equipo no hay lugar para los asesinos.
Korsch se rascó la nariz, pensativo, evitando la tentación de hurgársela.
– Supongo que no tienes idea de dónde está el inspector Deubel, ¿verdad?
– ¿Alguien me busca?
Deubel entró por la puerta con aire despreocupado. La peste a cerveza que lo acompañaba era suficiente para explicar dónde había estado. De la comisura del labio le colgaba un cigarrillo sin encender. Clavó los ojos, agresivo, en Korsch y luego, con una aversión vacilante, en mí. Estaba borracho.
– He estado en el Café Kerkau -dijo con una boca que se negaba a moverse como él habría esperado-. No pasa nada, ¿sabe? No pasa nada, no estoy de servicio. Por lo menos, no durante otra hora. Estaré bien para entonces. No se preocupe por mí. Puedo cuidar de mí mismo.
– ¿De qué más has estado cuidando?
Se enderezó como una marioneta de la que tiran hacia atrás para ponerla recta sobre las vacilantes piernas.
– He estado haciendo preguntas en la estación donde desapareció la Ste ininger.
– No me refiero a eso.
– ¿No? ¿No? Bueno, pues, ¿a qué se refiere, Kommissar?
– Alguien ha asesinado a Gottfried Bautz.
– ¿Qué? ¿A ese checo cabrón? -Soltó una carcajada que era en parte eructo y en parte salivazo.
– Tenía la mandíbula partida, y el extremo de un cigarrillo en la boca.
– ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
– Es una de tus especialidades, ¿no? El puñetazo del cigarrillo. Te lo he oído contar a ti mismo.
– No lo tengo patentado, Gunther. -Dio una larga calada al cigarrillo apagado y entrecerró los nublados ojos-. ¿Me está acusando de cargármelo?
– ¿Puedo ver su pistola, inspector Deubel?
Durante unos segundos Deubel permaneció allí, de pie, despectivo, antes de llevar la mano a su sobaquera. Detrás de él, Korsch acercó lentamente la mano a su propia pistola y mantuvo la mano sobre la culata hasta que Deubel dejó la Wal ther PPK encima de la mesa. La cogí y olí el cañón, observando su cara para ver si mostraba alguna señal de saber que a Bautz lo habían matado con un arma de mucho menor calibre.
– Lo mataron de un disparo, ¿eh? -dijo con una sonrisa.
– Más bien lo ejecutaron -dije-. Parece que alguien le metió un tiro entre los ojos mientras estaba inconsciente.
– Me deja de una pieza -dijo Deubel moviendo la cabeza lentamente.
– No lo creo.
– Está meando fuera de tiesto, Gunther, y confiando en que las salpicaduras me ensucien el jodido pantalón. Claro que no me gustaba esa mierda de checo, igual que odio a cualquier pervertido que toca a los niños y hace daño a las mujeres. Pero eso no significa que haya tenido algo que ver con su asesinato.
– Hay una manera fácil de convencerme de ello.
– ¿Ah, sí? ¿Y cuál es?
– Enséñame esa pistolita de liguero que tienes. La Lit tle Tom.
Deubel levantó las manos con aire inocente.
– ¿Qué pistolita de liguero? No tengo ninguna pistola así. El único hierro que llevo es el que está encima de la mesa.
– Todos los que han trabajado contigo saben lo de esa pistola. Has alardeado de ella muchas veces. Muéstramela y estarás limpio, pero si no la tienes, entonces tendré que pensar que has tenido que deshacerte de ella.
– ¿De qué está hablando? Como he dicho, no tengo…
Korsch se puso de pie y dijo:
– Vamos, Eb. Tú mismo me enseñaste esa pistola hace solo un par de días. Incluso dijiste que nunca ibas sin ella.
– Tú, cabrón de mierda, te pones de su lado en contra de uno de los tuyos, ¿eh? ¿No te das cuenta? Él no es uno de los nuestros. Es uno de esos espías de mierda de Heydrich. Le importa una mierda la Kri po.
– Yo no lo veo así -dijo Korsch con voz tranquila-. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a ver esa pistola o no?
Deubel negó con la cabeza, sonrió y me apuntó con el dedo, amenazador.
– No puede probar nada. Nada de nada. Y lo sabe, ¿verdad?
Aparté la silla hacia atrás con la parte posterior de las piernas. Tenía que estar de pie para decir lo que iba a decir.
– Puede que no. De todos modos, estás fuera de este caso. A mí, particularmente, me importa un comino lo que te pase, Deubel. Por mí puedes arrastrarte de nuevo al estercolero del que hayas salido. Soy muy exigente en cuanto a la gente con la que trabajo. No me gustan los asesinos.
Deubel mostró los amarillentos dientes aún más. Su sonrisa parecía el teclado de un viejo piano muy desafinado. Subiéndose los lustrosos pantalones de franela, cuadró los hombros y sacó la barriga en mi dirección. Apenas pude resistir la tentación de darle un buen puñetazo en ella, pero le habría ido muy bien que yo empezara una pelea así.
– Tiene que abrir los ojos, Gunther. Dése una vuelta por las celdas y las salas de interrogatorio y vea lo que está pasando en este sitio. ¿Exigente en cuanto a la gente con la que trabaja? Pobre cerdo asqueroso. En este edificio hay personas a las que se les están dando palizas hasta matarlas. Probablemente ahora mismo, mientras hablamos. ¿De verdad cree que a alguien le importa un carajo lo que le pase a un mierda de pervertido? El depósito está lleno de ellos.
Me oí contestar, con lo que incluso a mí me pareció una rematada ingenuidad.
– A alguien tiene que importarle un carajo, de lo contrario no somos mejores que los criminales. No puedo impedir que otros lleven los zapatos llenos de mierda, pero sí que puedo limpiar los míos. Desde el principio sabías que así era como yo quería que fuese, pero tuviste que hacerlo a tu manera, a la manera de la Ges tapo, que dice que una mujer es una bruja si flota y que es inocente si se hunde hasta el fondo. Ahora sal de mi vista antes de que me sienta tentado de comprobar si mis influencias con Heydrich llegan hasta echarte de la Kri po de una patada en el culo.
Deubel soltó una risita burlona.
– Eres un puto maricón -dijo, y después de clavarle la mirada a Korsch hasta que su pestilente aliento a borracho le obligó a apartarse, se fue dando bandazos.
Korsch meneó la cabeza.
– Nunca me había gustado ese cabrón, pero no creía que fuera… -dijo volviendo a menar la cabeza.
Me dejé caer en la silla y alargué la mano hacia el cajón del escritorio y la botella que guardaba allí.
– Por desgracia, tiene razón -dije, llenando un par de vasos. Respondí a la intrigada mirada de Korsch con una amarga sonrisa-. Acusar a un policía de Berlín de asesinato… -Solté una carcajada-. Joder, es lo mismo que tratar de detener a alguien por estar borracho en la fiesta de la cerveza de Munich.
13. Domingo, 25 de septiembre
– ¿Está Herr Hirsch en casa?
El anciano que había abierto la puerta se enderezó y luego asintió.
– Yo soy Herr Hirsch -dijo.
– ¿Es usted el padre de Sarah Hirsch?
– Sí, ¿quién es usted?
Debía de tener por lo menos setenta años, era calvo, con el pelo blanco largo, cubriéndole el cuello de la camisa, y no muy alto, encorvado incluso. Era difícil imaginar que aquel hombre fuera el padre de una chica de quince años. Le mostré mi placa.
– Policía -dije-. Por favor, no se alarme. No estoy aquí para causarle ningún problema. Solo querría interrogar a su hija. Quizá pueda describir a un hombre, un criminal.
Recuperando un poco el color después de ver mis credenciales, Herr Hirsch se apartó a un lado y me hizo entrar sin decir nada en un recibidor lleno de jarrones chinos, bronces, fuentes con un dibujo azul e intrincadas tallas en madera de balsa guardadas en vitrinas. Las admiré mientras él cerraba y echaba la llave a la puerta y me comentaba que en su juventud había estado en la armada alemana y había viajado por Extremo Oriente. Consciente ahora del delicioso olor que llenaba la casa, me disculpé y dije que esperaba no interrumpir la comida de la familia.
– Todavía falta bastante para que nos sentemos a comer -dijo el anciano-. Mi esposa y mi hija aún están en la cocina.
Sonrió nerviosamente, sin duda poco acostumbrado a que los funcionarios públicos fueran corteses con él, y me acompañó a la sala.
– Bueno, ha dicho que deseaba hablar con mi hija Sarah, que quizá ella podría identificar a un criminal.
– Exacto -dije-. Una de las chicas de la escuela de su hija ha desaparecido. Es muy posible que la hayan raptado. Uno de mis hombres, al interrogar a las chicas de la clase de su hija, descubrió que hace varias semanas Sarah fue abordaba por un extraño. Me gustaría ver si recuerda algo de él. Si usted lo permite.
– Por supuesto. Iré a buscarla -dijo y salió de la habitación.
Era evidente que a la familia le gustaba la música. Al lado de un reluciente Bechstein negro había varios estuches de instrumentos y una serie de atriles. Junto a la ventana que daba a un amplio jardín había un arpa, y en la mayoría de las fotos de familia que había en el aparador aparecía una niña tocando el violín. Incluso el óleo que había sobre la chimenea representaba algo musical, un recital de piano, creía. Estaba de pie, mirándolo y tratando de imaginar la melodía, cuando volvió Herr Hirsch con su esposa y su hija.
Frau Hirsch era mucho más alta y joven que su marido, puede que no pasara de los cincuenta años y era una mujer esbelta y elegante, con un collar de perlas. Se secó las manos en el delantal y luego rodeó los hombros de su hija con el brazo como si quisiera insistir en sus derechos como madre frente a cualquier posible interferencia por parte de un Estado declaradamente hostil hacia los de su raza.
– Mi marido dice que ha desaparecido una chica de la clase de Sarah -dijo con calma-. ¿De quién se trata?
– De Emmeline Steininger -dije.
Frau Hirsch hizo que su hija se volviera hacia ella.
– Sarah -dijo riñéndola-, ¿por qué no nos habías dijo que una de tus amigas había desaparecido?
Sara, una adolescente con exceso de peso, pero sana y atractiva, que no podía encajar menos en el estereotipo racista que Streicher tenía de los judíos, ya que era rubia y de ojos azules, hizo un gesto de impaciencia con la cabeza, como un pequeño poni rebelde.
– Se ha escapado, eso es todo. Siempre hablaba de hacerlo. No es que me importe mucho lo que le pueda haber pasado. Emmeline Steininger no era amiga mía. Siempre estaba hablando mal de los judíos. La odio y no me importa que su padre haya muerto.
– Ya basta -dijo su padre con firmeza, probablemente no muy contento de oír hablar de padres que habían muerto-. No importa lo que dijera. Si sabes algo que pueda ayudar al Kommissar a encontrarla, tienes que decírselo. ¿Está claro?
Sarah hizo una mueca.
– Sí, papá -dijo, bostezando y dejándose caer en un sillón.
– ¡Sarah, por favor! -dijo la madre. Me sonrió, nerviosa-. Normalmente no se comporta así, Kommissar. Le ruego que la disculpe.
– No tiene importancia -dije con una sonrisa y sentándome en el taburete que había delante del sillón.
– El viernes, cuando uno de mis hombres habló contigo, Sarah, le dijiste que recordabas haber visto a un hombre rondando cerca de la escuela, hace unos dos meses. ¿Es así? -Asintió-. Entonces me gustaría que procuraras contarme todo lo que recuerdes de él.
Se mordisqueó una uña un momento y luego la observó pensativamente.
– Bueno, hace bastante tiempo de eso -dijo.
– Cualquier cosa que puedas recordar me será de ayuda. Por ejemplo, ¿qué momento del día era?
Saqué el cuaderno y me lo puse sobre las rodillas.
– Era la hora de irse a casa. Como de costumbre, yo iba a ir a casa sola. -Arrugó la nariz al recordarlo-. De cualquier modo, aquel coche estaba allí, cerca de la escuela.
– ¿Qué clase de coche?
Se encogió de hombros.
– No conozco marcas de coches ni nada de eso. Pero era uno grande, negro, con chófer.
– ¿Fue el chófer quien habló contigo?
– No, había otro hombre en el asiento de atrás. Pensé que eran policías. El que estaba sentado detrás tenía la ventanilla bajada y me llamó cuando crucé la verja. Yo iba sola. La mayoría de las demás chicas ya se habían marchado. Me pidió que me acercara y cuando lo hice me dijo que era… -Se sonrojó un poco y se detuvo.
– Sigue -dije.
– … que era muy guapa, y que estaba seguro de que mis padres estaban muy orgullosos de tener una hija como yo. -Miró, incómoda, a sus padres-. No me lo estoy inventando -dijo con algo que se parecía a la diversión-. De verdad, eso es lo que dijo.
– Te creo, Sarah -dije-. ¿Qué más dijo?
– Habló con el chófer y le preguntó si yo no era un hermoso ejemplo de las doncellas alemanas o algo estúpido por el estilo. -Se echó a reír-. Fue muy divertido. -Captó una mirada de su padre que yo no vi y se calmó de nuevo-. De cualquier modo, fue algo así. No puedo recordarlo exactamente.
– ¿Y el chófer le contestó algo?
– Le dijo a su jefe que podían acompañarme a casa en coche. Entonces el que estaba detrás me preguntó si me gustaría. Le dije que nunca había subido en uno de esos coches grandes y que sí que me gustaría…
El padre de Sarah suspiró.
– Pero Sarah, ¿cuántas veces te hemos dicho que no…?
– Si no le importa, señor -dije con firmeza-, quizás eso puede esperar hasta después. -Volví a mirar a Sarah-. ¿Y qué pasó entonces?
– El hombre me dijo que si respondía correctamente a unas preguntas, me llevaría a dar un paseo, como si fuera una estrella de cine. Bueno, primero me preguntó cómo me llamaba y cuando se lo dije me miró como si estuviera sorprendido. Por supuesto, fue porque comprendió que era judía, y esa fue su siguiente pregunta, si era judía. Estuve a punto de decirle que no, solo por divertirme, pero me asustaba demasiado que lo averiguara y meterme en problemas, así que le contesté que sí. Entonces se recostó en el asiento y le dijo al chófer que se pusiera en marcha. Ni una palabra más. Fue muy extraño… como si yo hubiera desaparecido.
– Muy bien, Sarah. Ahora dime, has hablado de que te parecieron policías. ¿Llevaban uniforme?
Asintió dubitativa.
– Empecemos por el color del uniforme.
– Una especie de verde, me parece. Ya sabe, como la policía, solo que un poco más oscuro.
– ¿Qué tipo de sombrero llevaban? ¿Como la gorra de la policía?
– No, eran gorras con visera, más parecidas a las de un oficial. Papá fue oficial en la armada.
– ¿Algo más? ¿Placas, galones, insignias en el cuello de la chaqueta? ¿Algo por el estilo?
A todo respondió negando con la cabeza.
– Está bien. Ahora el hombre con el que hablaste. ¿Cómo era?
Sarah frunció los labios y luego se tiró de un mechón de pelo. Miró a su padre.
– Mayor que el chófer -dijo-, unos cincuenta y cinco o sesenta años. De aspecto corpulento, sin mucho pelo, o puede que solo lo llevara rapado, y un pequeño bigote.
– ¿Y el otro?
Se encogió de hombros.
– Más joven. Un poco pálido. Rubio. No recuerdo mucho de él.
– Dime qué voz tenía, ese hombre del asiento de atrás.
– ¿Se refiere al acento?
– Sí, si puedes.
– No estoy segura -dijo-, me resulta bastante difícil situar los acentos. Oigo que son diferentes, pero no siempre puedo decir de dónde es esa persona. -Suspiró profundamente y frunció el ceño tratando de concentrarse-. Podría haber sido austríaco, pero supongo que también podría haber sido de Baviera. Ya sabe, anticuado.
– Austríaco o bávaro -dije, anotándolo en el cuaderno.
Estuve a punto de subrayar «bávaro», pero luego lo pensé mejor. No tenía sentido darle más importancia de la que ella le había dado, aun si bávaro me convenía más. En lugar de hacerlo, callé unos segundos, guardando mi última pregunta hasta estar seguro de que ella había acabado su respuesta.
– Ahora piénsalo atentamente, Sarah. Estás de pie al lado del coche. La ventanilla está bajada y estás mirando directamente al coche. Ves al hombre del bigote. ¿Qué más ves?
Cerró los ojos con fuerza y pasándose la lengua por el labio inferior se estrujó el cerebro para sacar un último detalle.
– Cigarrillos -dijo al cabo de un minuto-. No como los de papá. -Abrió los ojos y me miró-. Tenían un olor extraño. Dulce y bastante fuerte. Como hojas de laurel o de orégano.
Revisé mis notas y cuando estuve seguro de que no le quedaba nada por añadir me levanté.
– Gracias Sarah, me has sido de mucha ayuda.
– ¿Sí? -dijo alegremente- ¿De verdad?
– Sin ninguna duda.
Todos sonreímos y durante un momento los cuatro olvidamos quiénes y qué eramos.
En el coche, mientras me alejaba de casa de los Hirsch, me pregunté si alguno de ellos comprendía que, por una vez, era probable que la raza de Sarah la hubiera beneficiado… que ser judía probablemente le había salvado la vida.
Estaba contento con lo que había averiguado. Su descripción era la primera información de verdad en aquel caso. En la cuestión del acento, su descripción encajaba con la del Tanque, el sargento que había recibido la llamada anónima. Pero lo más importante era que significaba que, después de todo, tendría que conseguir que el general Martin, de Nuremberg, me diera las fechas en las que Streicher había estado en Berlín.
14. Lunes, 26 de septiembre
Miré por la ventana de mi piso a la parte trasera de los edificios colindantes y al interior de varias salas de estar donde cada familia estaba agrupada, expectante, alrededor de la radio. Desde la ventana de la parte frontal del piso veía que la Fa sanenstrasse estaba desierta. Entré en mi propia sala de estar y me serví un trago. A través del suelo me llegaba el sonido de música clásica desde la radio de la pensión que había abajo. Un poco de Beethoven proporcionaba una cierta elegancia a los discursos radiados de los líderes del partido. Es lo que siempre digo: cuanto peor es el cuadro, más lujoso es el marco.
Por lo general, no suelo escuchar las emisiones del partido; antes escucharía mis propias ventosidades. Pero la de esa noche no era una emisión corriente. El Führer iba a hablar en el Sportspalast de la Pot sdamerstrasse, y la opinión generalizada era que iba a declarar el verdadero alcance de sus intenciones hacia Checoslovaquia y los Sudetes.
Personalmente, hacía tiempo que había llegado a la conclusión de que Hitler llevaba años engañando a todo el mundo con sus discursos sobre la paz. Y había visto las suficientes películas del oeste en el cine para saber que cuando el hombre del sombrero negro se mete con el hombrecito que está a su lado en el bar, lo que anda buscando es una pelea con el sheriff. En este caso, daba la casualidad de que el sheriff era francés y no se necesitaba mucho para ver que no se sentía muy inclinado a hacer nada, salvo quedarse en casa y decirse que los disparos que oía al otro lado de la calle eran solo petardos.
Con la esperanza de equivocarme, encendí la radio y, como otros 75 millones de alemanes, esperé para averiguar qué iba a ser de nosotros.
Muchas mujeres dicen que, mientras Goebbels solo seduce, Hitler fascina. Me resulta difícil decir lo que pienso de esto. De todos modos, no se puede negar que los discursos del Führer tienen un efecto hipnótico en la gente. Sin duda, la muchedumbre congregada en el Sportspalast parecía apreciarlo. Supongo que había que estar allí para percibir realmente el ambiente. Como una visita a una planta de tratamiento de aguas residuales.
Para los que lo escuchábamos desde casa, no había nada que apreciar, ninguna esperanza en nada de lo que el oportunista número uno decía. Lo único era comprender horrorizados que estábamos un poco más cerca de la guerra que la víspera.
Martes, 27 de septiembre
Aquella tarde hubo un desfile militar en Unter den Linden, un desfile que tenía más aspecto de una revista de guerra que ninguno de los vistos antes por las calles de Berlín. Era una división mecanizada con todo el equipamiento para el campo de batalla. Pero con gran sorpresa mía, no hubo vivas, ni saludos ni ondear de banderas. La realidad de la belicosidad de Hitler estaba en la mente de todo el mundo, y al ver el desfile, la gente solo daba media vuelta y se alejaba.
Aquel mismo día, más tarde, cuando a petición suya me reuní con Arthur Nebe fuera del Alex, en las oficinas de Gunther and Stahlecker, investigadores privados (la puerta todavía estaba esperando que fuera el pintor de letreros a cambiar el nombre y reponer el original), le dije lo que había visto.
Nebe se echó a reír.
– ¿Qué dirías si te contara que la división que viste estaba formada por los probables liberadores de este país?
– ¿Es que el ejército está planeando un putsch?
– No puedo decirte mucho, salvo que algunos oficiales de alto rango de la Weh rmacht han estado en contacto con el primer ministro británico. En cuanto los británicos den la orden, el ejército ocupará Berlín y Hitler será sometido a juicio.
– ¿Cuándo será eso?
– Tan pronto como Hitler invada Checoslovaquia, los británicos le declararán la guerra. Ese será el momento. Nuestro momento, Bernie. ¿No te dije que la Kri po necesitaría hombres como tú?
Asentí lentamente.
– Pero Chamberlain ha estado negociando con Hitler, ¿no?
– Es el estilo británico: hablar, ser diplomáticos. No sería juego limpio si no procuraran negociar.
– De todos modos, debe de pensar que Hitler firmará algún tipo de tratado. Y lo que es más importante, Chamberlain y Daladier deben estar preparados para firmar algún tipo de tratado.
– Hitler no se marchará de los Sudetes, Bernie. Y los británicos no están dispuestos a incumplir su propio tratado con los checos.
Fui hasta el mueble de las bebidas y serví un par.
– Si los británicos y los franceses tuvieran intención de cumplir su tratado, entonces no habría nada de que hablar -dije dándole un vaso a Nebe-. Si quieres saber lo que pienso, le están haciendo el trabajo a Hitler.
– Por todos los santos, ¡qué pesimista eres!
– De acuerdo, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has enfrentado a la perspectiva de luchar contra alguien con quien no querías luchar? Puede que alguien más grande que tú. Puede que pienses que te van a dar una buena paliza. Puede que sencillamente no tengas estómago para la pelea. Tratas de librarte de la situación hablando, claro. El hombre que habla demasiado no quiere pelear en absoluto.
– Pero nosotros no somos más grandes que los británicos y los franceses.
– Pero ellos no tienen estómago.
Nebe alzó el vaso.
– Por el estómago de los británicos, entonces.
– Por el estómago de los británicos.
Miércoles, 28 de septiembre
– El general Martin ha enviado la información sobre Streicher, señor. -Korsch miraba el telegrama que tenía en la mano-. De las cinco fechas en cuestión, parece que se sabe que Streicher estaba en Berlín por lo menos en dos. Respecto a las otras dos de las que no se sabe nada, Martin no tiene ni idea de dónde estaba.
– Eso es lo que vale su jactancia sobre sus espías.
– Bueno, hay una cosa, señor. Parece que en una de las fechas se vio volver a Streicher del aeródromo Furth de Nuremberg.
– ¿Cuánto dura un vuelo entre aquí y Nuremberg?
– Un par de horas como mucho. ¿Quiere que lo compruebe en el aeropuerto de Tempelhof?
– Se me ocurre una idea mejor. Ponte en contacto con los chicos, de Propaganda en el Muratti. Pídeles que te den una bonita fotografía de Streicher. Mejor les pides una de todos los Gauleiters para no llamar demasiado la atención. Di que es para Seguridad de la Can cillería del Reich, eso siempre suena bien. Cuando la tengas, quiero que vayas a hablar con la chica de los Hirsch. Mira a ver si puede reconocer a Streicher como el hombre del coche.
– ¿Y si lo hace?
– Si lo hace, entonces tú y yo comprobaremos que hemos hecho un montón de nuevos amigos. Con una única y notable excepción.
– Eso es lo que me temía.
Jueves, 29 de septiembre
Chamberlain volvió a Munich. Quería volver a hablar. El sheriff fue también, pero parecía que solo iba a mirar para otro lado cuando empezara el tiroteo. Mussolini se lustró el cinturón y la cabeza y se presentó para ofrecer apoyo a su aliado espiritual.
Mientras estos hombres tan importantes iban y venían, una chica joven, de poca o ninguna importancia en el esquema general de las cosas, desapareció mientras hacía las compras de la familia en el mercado del barrio.
El mercado de Moabit estaba en la esquina de la Bre merstrasse con la Ar minius Strasse. Era un edificio de ladrillo rojo, casi del tamaño de un almacén, y era allí donde la clase obrera de Moabit -lo cual significa todos los que vivían en esa zona- compraba el queso, el pescado, los fiambres y otras provisiones frescas. Incluso había un par de sitios donde, de pie, se podía tomar una cerveza rápida y comer una salchicha. Estaba siempre lleno de gente y había por lo menos seis lugares por los que se podía entrar y salir del mercado. No era un sitio en el que se entra a dar una vuelta. La mayoría de gente va con prisa y no tiene tiempo para quedarse parado contemplando las cosas que no puede comprar; además, no hay ninguna de esas cosas en Moabit. Así que mi ropa y mi aire pausado me hacían destacar del resto.
Sabíamos que Liza Ganz había desaparecido allí porque un pescadero había encontrado una bolsa de la compra que la madre de Liza identificó más tarde como suya.
Aparte de eso, nadie había visto nada de nada. En Moabit la gente no presta mucha atención, a menos que seas un policía buscando a una chica desaparecida, e incluso entonces es solo curiosidad.
Viernes, 30 de septiembre
Por la tarde me convocaron al cuartel general de la Ges tapo en la Prin ze Albrecht Strasse.
Al mirar hacia arriba mientras cruzaba la puerta principal, vi una estatua sentada en un pedestal del tamaño de un neumático de camión, trabajando en un bordado. Volando por encima de su cabeza había dos querubines, uno rascándose la cabeza y el otro con aire desconcertado. Pensé que se debían preguntar por qué la Ges tapo había escogido aquel edificio en particular para montar el negocio. A juzgar por las apariencias, la escuela de arte que antes ocupaba el número 8 de la Prinz Al brecht Strasse y la Ges tapo, que en la actualidad tenía su sede allí, no tenían mucho en común más allá del chiste obvio que todo el mundo hacía sobre los montajes. Pero aquel día en concreto me sentía más intrigado sobre por qué Heydrich me habría convocado allí en lugar de en el Prinz Albrecht Palais, en la cercana Wilhelmstrasse. No dudé ni por un momento de que tendría una razón. Heydrich tenía una razón para todo lo que hacía, y yo estaba seguro de que, en este caso, esa razón me gustaría tan poco como todas las otras de que me había enterado.
Después de la puerta principal se pasaba un control de seguridad y luego se encontraba uno al pie de una escalera que era tan grande como un acueducto. Al final del tramo llegabas a un vestíbulo, que era sala de espera, con el techo abovedado y tres ventanas en forma de arco del tamaño de una locomotora. Debajo de cada ventana había un banco de madera del tipo que se ve en las iglesias y fue allí donde esperé, como me dijeron.
En el espacio que quedaba entre las ventanas, sobre un pedestal, descansaban dos bustos de Hitler y Goering. Me sorprendí un poco de que Himmler hubiera dejado allí la cabeza del Gordo Hermann, teniendo en cuenta cuánto se odiaban. Puede que Himmler la admirara como escultura. Y también puede que su esposa fuera la hija del Gran Rabino.
Después de casi una hora, Heydrich emergió finalmente de las dos dobles puertas que había frente mí. Llevaba un maletín y despidió a su asistente de las SS cuando me vio.
– Kommissar Gunther -dijo, y pareció encontrar un tanto divertido el sonido de mi rango en sus oídos. Me pidió que le acompañara a lo largo de la galería-. He pensado que podríamos volver a pasear por el jardín, como la otra vez. ¿Le importa acompañarme de vuelta a la Wil helmstrasse?
Pasamos por una arcada y luego bajamos por otra impresionante escalinata hasta el ala sur, de mala fama, donde lo que antes fueron talleres de escultura eran ahora celdas de la Ges tapo. Tenía buenas razones para recordarlas, ya que en una ocasión yo mismo había estado detenido allí, de modo que me sentí muy aliviado cuando cruzamos una puerta y nos encontramos al aire libre otra vez. Con Heydrich nunca se sabía.
Se detuvo un momento, mirando su Rolex. Empecé a decir algo, pero levantó el dedo índice y, casi como un conspirador, se lo llevó a los delgados labios. Nos quedamos allí, de pie, esperando, algo de lo que yo no tenía ni idea.
Al cabo de un minuto o algo así, sonó una descarga de disparos, que resonó por todo el parque. Y luego otra y otra más. Heydrich comprobó el reloj de nuevo, asintió y sonrió.
– ¿Continuamos? -dijo caminando por el sendero de grava.
– ¿Eso ha sido en mi honor? -dije, sabiendo muy bien que así era.
– ¿El pelotón de fusilamiento? -Soltó una risita-. No, no, Kommissar Gunther, tiene usted mucha imaginación. Y además, no creo en absoluto que usted necesite precisamente una demostración práctica del poder. Resulta que soy un fanático de la puntualidad. Se dice que es una virtud de los reyes, pero para un policía es simplemente el marchamo de la eficacia administrativa. Después de todo, si el Führer puede hacer que los trenes sean puntuales, lo menos que yo tendría que poder hacer es asegurarme de que unos cuantos sacerdotes son liquidados exactamente a la hora fijada.
Así que después de todo era una lección práctica, pensé. Era el modo en que Heydrich me hacía saber que conocía mi desacuerdo con el Sturmbannführer Roth, del 4B 1.
– ¿Qué ha pasado con los fusilamientos al alba?
– Los vecinos se quejaron.
– Ha dicho sacerdotes, ¿verdad?
– La Ig lesia católica representa una conspiración internacional, del mismo calibre que el comunismo o el judaísmo, Gunther. Lutero encabezó una Reforma, el Führer encabezará otra. Abolirá la autoridad de Roma sobre los católicos alemanes, tanto si los sacerdotes se lo permiten como si no. Pero ese es un asunto diferente, que será mejor dejar a los que están versados en su ejecución. No, yo quería verlo por cierto problema que tengo, y es que estoy sometido a un cierto grado de presión por parte de Goebbels y sus escritorzuelos de Muratti para que se dé publicidad a ese caso en el que usted está trabajando. No estoy muy seguro de cuánto tiempo más podré retrasarlo.
– Cuando me dieron este caso, general -dije, encendiendo un cigarrillo-, yo estaba en contra de que se prohibiera la publicidad. Ahora estoy convencido de que publicidad es exactamente lo que nuestro asesino ha estado buscando todo el tiempo.
– Sí, Nebe me ha dicho que está usted trabajando sobre la teoría de que podría tratarse de algún tipo de conspiración tramada por Streicher y sus amigos apaleadores de judíos para hacer caer un pogromo sobre las cabezas de la comunidad judía de la capital.
– Suena a fantasía, general, pero solo si no se conoce a Streicher.
Se detuvo y, metiendo las manos en lo más hondo de los bolsillos del pantalón, cabeceó.
– No hay nada de ese cerdo bávaro que pueda sorprenderme. -Dio una patada a una paloma con la punta de la bota y falló-. Pero quiero saber más.
– Una chica ha identificado una fotografía de Streicher como, posiblemente, el hombre que trató de hacerla subir a su coche al salir de la misma escuela de donde desapareció otra chica la semana pasada. Cree que el hombre podría tener acento bávaro. El sargento de guardia que contestó a una llamada anónima informándonos con exactitud de dónde podríamos encontrar el cuerpo de otra chica desaparecida dijo que el informador tenía acento de Baviera. Luego tenemos el motivo: el mes pasado la gente de Nuremberg redujo a cenizas la sinagoga de la ciudad. Pero aquí, en Berlín, lo único que hay son unas cuantas ventanas rotas y algunas agresiones, como mucho. A Streicher le encantaría ver que los judíos de Berlín reciben algo como lo que les dieron en Nuremberg. Y además, la obsesión de Der Stürmer con el asesinato ritual me lleva a compararla con el modus operandi del asesino. Si a todo esto añadimos la reputación de Streicher, empieza a parecer que tenemos algo.
Heydrich apretó el paso, adelántandose, con los brazos rígidos a los lados como si estuviera cabalgando en la Es cuela de Equitación de Viena, y luego se volvió para mirarme. Sonreía con entusiasmo.
– Conozco una persona que estaría encantada de ver la caída de Streicher. Ese cabrón imbécil ha estado haciendo discursos casi acusando al primer ministro de impotencia. Goering está furioso. Pero lo que usted tiene todavía no es suficiente, ¿verdad?
– No, señor. Para empezar, mi testigo es una chica judía. -Heydrich soltó un gruñido-. Y, claro está, el resto es en gran parte mera teoría.
– Pese a todo, me gusta su teoría, Gunther. Me gusta mucho.
– Me gustaría recordarle, general, que necesité seis meses para atrapar a Gormann, el Estrangulador. No llevo ni siquiera un mes trabajando en este caso.
– No disponemos de seis meses, me temo. Mire, déme una prueba, por pequeña que sea, para poder librarme de Goebbels. Pero necesito algo pronto, Gunther. Tiene otro mes, seis semanas como máximo. ¿Me he expresado con claridad?
– Sí, señor.
– Bien, ¿en qué puedo ayudarle?
– Haciendo que la Ges tapo vigile durante las veinticuatro horas del día a Julius Streicher -dije-. Una investigación secreta completa de todas sus actividades y sus socios conocidos.
Heydrich cruzó los brazos y apoyó la larga barbilla en la mano.
– Tendré que hablar con Himmler de eso. Pero no tendría que haber problemas. El Reichsführer odia la corrupción incluso más de lo que odía a los judíos.
– Bueno, eso es reconfortante sin ninguna duda, señor.
Seguimos andando hacia el Prinz Albrecht Palais.
– Por cierto -dijo, según nos acercábamos a su propio cuartel general-, acabo de recibir una noticia importante que nos afecta a todos. Los británicos y los franceses han firmado un acuerdo en Munich. El Führer ha conseguido los Sudetes. -Movió la cabeza maravillado-. Un milagro, ¿no es verdad?
– Sí que lo es -murmuré.
– Bueno, ¿no lo comprende? No va a haber guerra. Por lo menos, no de momento.
Sonreí torpemente.
– Sí, son realmente buenas noticias.
Lo comprendía perfectamente. No iba a haber guerra. No iba a haber ninguna señal de los británicos, y sin esa señal no iba a haber tampoco ningún putsch del ejército.
Segunda parte
15. Lunes, 17 de octubre
La familia Ganz, o lo que quedaba de ella después de una segunda llamada anónima al Alex informándonos de dónde podíamos encontrar el cuerpo de Liza Ganz, vivían al sur de Wittenau, en un pequeño piso en la Bir kenstrasse, justo detrás del Hospital Robert Koch, donde Frau Ganz trabajaba como enfermera. Herr Ganz trabajaba en las oficinas del Tribunal del Distrito de Moabit, que también estaba cerca.
Según Becker, eran una pareja de cerca de cuarenta años, muy trabajadora, con una jornada muy larga, por lo cual a menudo dejaban sola a Liza. Pero nunca la habían dejado como yo acababa de verla, desnuda en una mesa del Alex, con un hombre cosiéndole aquellas partes que había considerado necesario cortar en un esfuerzo por determinar todo lo que era suyo, desde su virginidad hasta el contenido de su estómago. Pero fue el contenido de su boca, de acceso más fácil, lo que confirmó algo que yo había empezado a sospechar.
– ¿Qué te hizo pensar en ello, Bernie? -me preguntó Illmann.
– No todo el mundo lía unos cigarrillos tan perfectos como los tuyos, profesor. A veces se queda una brizna en la lengua o detrás del labio. Cuando la chica judía que dijo haber visto a nuestro hombre habló de que estaba fumando algo con un olor dulce, como hojas de laurel o de orégano, tenía que estar refiriéndose al hachís. Probablemente así es como se las lleva sin que hagan ruido. Las trata como adultas ofreciéndoles un cigarrillo; solo que no es del tipo que esperan.
Illmann meneó la cabeza con evidente asombro.
– Y pensar que lo pasé por alto… Debo de estar envejeciendo.
Becker cerró la puerta del coche de golpe y se reunió conmigo en la acera. El piso estaba encima de una farmacia. Tuve la sensación de que iba a necesitarla.
Subimos las escaleras y llamamos a la puerta. El hombre que la abrió era moreno y de aspecto malhumorado. Al reconocer a Becker dejó escapar un suspiro y llamó a su mujer. Luego miró hacia dentro y vi que asentía gravemente.
– Será mejor que entren -dijo.
Yo lo observaba atentamente. Tenía la cara sonrojada y cuando lo rocé al pasar vi que tenía pequeñas gotas de sudor en la frente. Desde el interior del piso me llegó un olor cálido y jabonoso y supuse que acababa de tomar un baño.
Herr Ganz cerró la puerta, nos alcanzó y nos condujo a la pequeña sala de estar donde su esposa nos esperaba de pie, sin decir nada. Era alta y pálida, como si pasara mucho tiempo dentro de casa, y estaba claro que hacía poco que había llorado. Todavía conservaba el pañuelo húmedo en la mano. Herr Ganz, más bajo que su esposa, le rodeó los anchos hombros con el brazo.
– Este es el Kommissar Gunther, del Alex -dijo Becker.
– Herr y Frau Ganz -dije-, me temo que tienen que prepararse para la peor de las noticias. Hemos encontrado el cuerpo de su hija Liza esta mañana temprano. Lo siento mucho.
Becker asintió solemnemente.
– Sí -dijo Ganz-. Sí, eso pensaba.
– Naturalmente, tendrá que haber una identificación -le dije-. No es necesario que sea ahora mismo. Quizá más tarde, cuando se hayan recuperado.
Esperé que Frau Ganz se viniera abajo, pero al menos de momento parecía inclinada a mantenerse firme. ¿Sería por ser enfermera y bastante más inmune que el común de los mortales al sufrimiento y el dolor? ¿Incluso a su propio dolor?
– ¿Podemos sentarnos? -pregunté.
– Sí, por favor -dijo Ganz.
Ordené a Becker que fuera a preparar café para todos. Salió sin hacerse de rogar, deseoso de abandonar aquel ambiente lleno de dolor, aunque solo fuera por un momento.
– ¿Dónde la han encontrado? -preguntó Ganz.
No era el tipo de pregunta que me resultaba cómodo contestar. ¿Cómo les dices a unos padres que el cuerpo desnudo de su hija estaba dentro de una pila de neumáticos de automóvil en un garaje abandonado en la Ka iser Wilhelm Strasse? Le di una versión más aséptica, que solo incluía la ubicación del garaje. Al oírlo se produjo un claro intercambio de miradas.
Ganz estaba sentado con la mano sobre la rodilla de su esposa. Ella estaba tranquila, casi ausente, y quizá menos necesitada del café de Becker que yo.
– ¿Tienen alguna idea de quién pudo haberla matado? -dijo él.
– Estamos trabajando en una serie de posibilidades, señor -dije, viendo cómo recuperaba los viejos tópicos policiales una vez más-. Estamos haciendo todo lo que podemos, créame.
El ceño de Ganz se arrugó todavía más. Meneó la cabeza con furia.
– Lo que no consigo comprender es por qué no ha salido nada en los periódicos.
– Es importante impedir que haya otros asesinatos inspirados en este -dije-. Suele suceder en este tipo de casos.
– ¿Y no es igualmente importante impedir que otras chicas sean asesinadas? -dijo Frau Ganz. Tenía una mirada de exasperación-. Bueno, es verdad, ¿no? Otras chicas han sido asesinadas. Eso es lo que dice la gente. Puede que consigan que los periódicos no lo publiquen, pero no pueden impedir que la gente hable.
– Ha habido campañas de propaganda advirtiendo a las chicas para que estén en guardia -dije.
– Pues es evidente que no sirvieron de nada, ¿no? -dijo Ganz-. Liza era una chica inteligente, Kommissar. No de la clase que comete estupideces. Así que este asesino también debe de ser inteligente. Y tal como yo lo veo, la única forma de poner en guardia a las chicas es publicar la historia, con todo su horror. Para espantarlas.
– Puede que tenga razón, señor -dije tristemente-, pero no soy yo quien lo decide. Yo solo obedezco órdenes.
Era la típica excusa para todo de los alemanes en aquellos días, y me sentí avergonzado por usarla.
Becker se asomó desde la cocina.
– ¿Podríamos hablar un momento, señor?
Ahora me tocaba a mí alegrarme de salir de allí.
– ¿Qué pasa? -pregunté furioso-. ¿Has olvidado cómo se utiliza un hervidor?
Me pasó un recorte de periódico, del Beobachter.
– Échele una ojeada a esto, señor. Lo encontré en aquel cajón.
Era un anuncio de «Rolf Vogelmann. Detective Privado. Especializado en personas desaparecidas». El mismo anuncio que Bruno Stahlecker había usado para fastidiarme.
Becker señaló la fecha en la parte superior del recorte.
– Tres de octubre -dijo-, cuatro días después de que Liza Ganz desapareciera.
– No sería la primera vez que alguien se cansa de esperar que la policía encuentre algo -dije-. Después de todo, así es como yo me ganaba la vida de una manera comparativamente honrada.
Becker cogió unas tazas y platos y los puso en una bandeja junto con la cafetera.
– ¿Cree que lo habrán usado, señor?
– No perdemos nada con preguntarlo.
Ganz no lamentaba lo que había hecho, era la clase de cliente para el que no me habría importado trabajar.
– Como le decía, Kommissar, no había nada en los periódicos sobre nuestra hija y solo hemos visto a su compañero por aquí un par de veces. Así que conforme pasaba el tiempo nos preguntábamos exactamente qué esfuerzos se estaban haciendo para encontrar a nuestra hija. Lo peor es no saber nada. Pensamos que si contratábamos a Herr Vogelmann, entonces al menos estaríamos seguros de que alguien hacía todo lo que podía para tratar de encontrarla.
No quiero ser descortés, Kommissar, pero así es como son las cosas.
Tomé un sorbo de café e hice un gesto con la cabeza.
– Lo comprendo -dije-. Probablemente, yo habría hecho lo mismo. Solo desearía que ese Vogelmann hubiera conseguido encontrarla.
«Son de admirar», pensé. Probablemente, apenas podrían permitirse pagar los servicios de un detective privado, pero habían contratado a uno. Quizá les habría costado todos sus ahorros.
Cuando acabamos el café y estábamos a punto de marcharnos, les dije que al día siguiente, a primera hora de la mañana, les enviaría un coche de la policía para recoger a Herr Ganz y llevarlo al Alex para que identificara el cuerpo.
– Gracias por su amabilidad, Kommissar -dijo Frau Ganz, esforzándose por sonreír-. Todo el mundo es muy amable.
Su esposo asintió para mostrar que estaba de acuerdo. Inmóvil al lado de la puerta, era evidente que tenía ganas de perdernos de vista.
– Herr Vogelmann no quiso que le diéramos dinero. Y ahora usted va a enviar un coche para mi marido. No puedo expresarle lo mucho que lo agradecemos.
Le estreché la mano compasivamente y luego nos fuimos.
En la farmacia de abajo compré unos sobres de específicos y me tragué uno en el coche. Becker me miró con repugnancia.
– Joder, no sé cómo puede hacerlo -dijo estremeciéndose.
– Así hace efecto más rápido. Y después de lo que acabamos de hacer no puedo decir que note mucho el sabor. Detesto dar malas noticias. -Barrí la boca con la lengua para recoger los residuos-. Bien, ¿qué te parece? ¿Tienes la misma sensación que la otra vez?
– Sí. Él no hacía más que lanzarle miraditas significativas.
– Tú también lo hacías, si a eso vamos -dije moviendo la cabeza asombrado.
Becker sonrió de oreja a oreja.
– No estaba mal, ¿eh?
– Supongo que ahora me dirás qué tal sería en la cama, ¿no?
– Más su tipo que el mío, diría yo, señor.
– ¿Ah, sí? ¿Qué te hace decir eso?
– Ya sabe, del tipo que reacciona a la amabilidad.
Me eché a reír, a pesar del dolor de cabeza.
– Más bien del que reacciona a las malas noticias. Allí estamos nosotros con nuestros pies grandes y nuestras caras largas y lo único que puede hacer es poner una expresión como si estuviera en mitad del período.
– Es enfermera. Están acostumbradas a las malas noticias.
– También a mí me pasó por la cabeza, pero me parece que ella ya había llorado lo que tenía que llorar, y no hacía mucho. ¿Qué pasó con la madre de Irma Hanke? ¿Lloró?
– Joder, no, era más dura que el judío Süss. Puede que lloriqueara un poquito cuando fui la primera vez, pero me dieron la misma impresión que los Ganz.
Miré el reloj.
– Me parece que necesitamos un trago, ¿no crees?
Fuimos hasta el Café Kerkau, en la Ale xanderstrasse. Con sus sesenta mesas de billar, era donde iban a descansar muchos de los policías del Alex cuando acababan el servicio.
Compré un par de cervezas y las llevé hasta la mesa donde Becker estaba practicando algunas jugadas.
– ¿Juega? -preguntó.
– ¿Me estás poniendo a prueba? Esta era mi sala de estar.
Cogí un taco y observé cómo Becker golpeaba la bola blanca. Dio contra la roja, rebotó contra la banda y dio de lleno contra la otra bola blanca.
– ¿Le hace una apuesta?
– No después de ver eso. Tienes mucho que aprender en cuanto a lanzar el cebo. Ahora bien, si hubieras fallado…
– Fue un tiro con suerte, eso es todo -insistió Becker. Se inclinó hacia adelante y embocó un golpe tremendo que falló por medio metro.
Chasqueé la lengua.
– Lo que tienes en la mano es un taco de billar, no un bastón de ciego. Deja de tratar de darme lecciones, ¿quieres? Mira, si eso te hace feliz, apostaremos cinco marcos el juego.
Sonrió ligeramente y se encogió de hombros.
– ¿Veinte puntos le va bien?
Gané la serie y perdí el tiro inicial. Después de eso fue como si hiciera de canguro. Becker no había estado en los boy scouts cuando era joven, de eso no había ninguna duda. Después de cuatro partidas, tiré un billete de veinte en el tapete y pedí clemencia. Becker me lo devolvió.
– Está bien -dijo-. Ha dejado que le engañara.
– Eso es otra cosa que tienes que aprender. Una apuesta es una apuesta. Nunca juegues por dinero si no piensas coger el dinero. Alguien que te perdona la deuda puede esperar que tú se la perdones a él. Hace que la gente se ponga nerviosa, eso es lo que pasa.
– Me parece un buen consejo -dijo, y se embolsó el billete.
– Es como en los negocios -continué-. Nunca trabajes gratis. Si no vas a aceptar dinero por tu trabajo, entonces es que no vale mucho. -Devolví el taco al soporte y me acabé la cerveza-. No confíes nunca en alguien que se contenta con hacer el trabajo por nada.
– ¿Es eso lo que aprendió como detective privado?
– No, es lo que aprendí como hombre de negocios. Pero ya que lo mencionas, no me gusta que un detective privado intente encontrar a una chica desaparecida y luego se niegue a aceptar sus honorarios.
– ¿Rolf Vogelmann? Pero es que no la encontró.
– Déjame que te diga algo. En estos días desaparece mucha gente en esta ciudad y por muchas razones diferentes. Encontrar a una es la excepción, no la regla. Si yo hubiera roto la factura de cada cliente decepcionado que he tenido, ahora estaría fregando platos. Cuando eres un detective privado, no queda lugar para los sentimientos. El que no cobra, no come.
– Puede que ese Vogelmann sea más generoso que usted, señor.
Negué con la cabeza.
– No veo cómo se lo puede permitir -dije, desdoblando el anuncio de Vogelmann para volver a mirarlo-. No con estos gastos generales.
16. Martes, 18 de octubre
Era ella, sin duda. Era imposible confundir aquella cabeza dorada y aquellas piernas esculturales. Miré cómo salía con dificultad por la puerta giratoria del Ka-De-We, cargada de paquetes y bolsas, con aspecto de estar haciendo sus compras de Navidad en el último minuto. Llamó a un taxi, se le cayó una bolsa, se inclinó para recogerla y levantó la mirada para notar que el chófer no la había visto. Era difícil entender cómo había podido ser así. A Hildegard Steininger se la vería incluso con la cabeza metida en un saco. Tenía el mismo aspecto que si viviera en un salón de belleza.
Desde dentro del coche, la oí maldecir y, acercándome al bordillo, bajé la ventanilla del pasajero.
– ¿Necesita que la lleve a algún sitio?
Seguía mirando alrededor en busca de un taxi cuando respondió:
– No, gracias -dijo, como si la hubiera acorralado en una fiesta y estuviera mirando por encima de mi hombro para ver si se acercaba alguien más interesante.
No había nadie más, así que se acordó de sonreír, una sonrisa breve, y luego añadió:
– Bueno, si está seguro de que no es una molestia…
Bajé para ayudarla a cargar las compras en el coche. Sombrererías, zapaterías, una perfumería, un elegante diseñador de moda de la Fri edrichstrasse y la famosa tienda de alimentación del Ka-De-We. Pensé que era la clase de mujer a quien un talonario de cheques es el mejor remedio para cualquier cosa que la preocupe. Pero bien mirado, hay muchas mujeres así.
– No es ninguna molestia en absoluto -dije, siguiendo sus piernas con la mirada mientras se balanceaban al subir al coche, disfrutando durante un breve momento de la visión de la parte superior de sus medias y de sus ligas. «Olvídalo -me dije-. Es una mujer demasiado cara. Además, tiene otras cosas en que pensar; por ejemplo, si los zapatos hacen conjunto con el bolso y qué le habrá pasado a su hijastra desaparecida.»
– ¿Adónde? -pregunté-. ¿A casa?
Suspiró como si hubiera sugerido el albergue Palme para vagabundos de la Fro belstrasse y luego, con una sonrisita valiente, asintió. Nos encaminamos hacia el este, hacia la Bülow strasse.
– Me temo que no tengo noticias para usted -dije, fijando una expresión seria en mi cara y tratando de concentrarme en la carretera en lugar de en sus muslos.
– No, no pensé que las tuviera -dijo atentamente-. Casi han pasado cuatro semanas, ¿no es así?
– No abandone la esperanza.
Otro suspiro, bastante más impaciente.
– No van a encontrarla. Está muerta, ¿no? ¿Por qué nadie lo admite?
– Está viva hasta que descubramos otra cosa, Frau Steininger.
Giré hacia el sur, bajando por la Pot sdamerstrasse, y durante un rato los dos permanecimos en silencio. Entonces noté que sacudía la cabeza y respiraba como si acabara de subir un tramo de escaleras.
– ¿Qué debe de pensar usted de mí, Kommissar? -dijo-. Mi hija ha desaparecido, probablemente la han asesinado y aquí estoy yo gastando dinero como si no tuviera preocupación alguna en el mundo. Debe de creerme una mujer sin corazón.
– No creo nada de eso -respondí, y empecé a decirle que las personas se enfrentan a esas cosas de maneras diferentes y que si hacer unas cuantas compras servía para hacer que dejara de pensar en la desaparición de su hija durante un par de horas, no había nada malo en ello y nadie podía culparla. Pensaba que mi alegato era convincente, pero cuando llegamos a su piso, en Steglitz, Hildegard Steininger estaba llorando.
La cogí por el hombro y se lo apreté, aflojando la presión un poco antes de decir:
– Le ofrecería mi pañuelo si no lo hubiera utilizado para envolver los bocadillos.
Trató de sonreír a través de las lágrimas.
– Tengo uno -dijo, y sacó un cuadrado de encaje de la manga. Luego miró mi pañuelo y se echó a reír-. Sí que parece que haya envuelto los bocadillos en él.
Después de ayudarla a subir las compras, permanecí al lado de la puerta mientras ella buscaba la llave. Abrió la puerta, se volvió y sonrió con una sonrisa llena de gracia.
– Gracias por ayudarme, Kommissar -dijo-. De verdad, ha sido muy amable por su parte.
– No ha sido nada -dije, no pensando eso en absoluto.
«Ni siquiera me ha invitado a entrar para tomar una taza de café -pensé cuando ya volvía a estar sentado en el coche-. Me deja que la traiga hasta aquí y ni siquiera me invita a entrar.»
Pero hay muchas mujeres así, mujeres para las que los hombres son solo taxistas a quienes no tienen por qué dar propina.
El intenso aroma del perfume Bajadi de la señora me estaba jugando una mala pasada. Hay hombres a quienes no les afecta, pero a mí el perfume de una mujer me golpea justo en los shorts de cuero. Creo que cuando llegué al Alex, unos veinte minutos después, habría absorbido cada molécula de la fragancia de aquella mujer como si fuera un aspirador.
Llamé a un amigo que trabajaba en Dorlands, la agencia de publicidad. Conocía a Alex Sievers desde la guerra.
– Alex, ¿sigues comprando espacios de publicidad?
– Mientras el trabajo no nos exija tener cerebro, sí.
– Siempre es agradable hablar con alguien al que le gusta lo que hace.
– Por suerte, me gusta el dinero muchísimo más.
Seguimos así un par de minutos más hasta que le pregunté si tenía un ejemplar del Beobachter de aquella mañana. Le dije que mirara la página con el anuncio de Vogelmann.
– ¿Qué es esto? -dijo-. No puedo creer que haya gente de tu oficio que finalmente hayan conseguido entrar en el siglo XX.
– El anuncio ha aparecido por lo menos dos veces a la semana durante bastantes semanas -expliqué-. ¿Cuánto cuesta una campaña así?
– Con ese número de inserciones seguramente habrá algún tipo de descuento. Mira, déjame que lo mire. Conozco un par de tipos que trabajan en el Beobachter. Es probable que lo averigüe.
– Te lo agradecería, Alex.
– ¿Es que quieres anunciarte tú también?
– Lo siento, Alex, pero se trata de un caso.
– Lo entiendo. Espías a la competencia, ¿eh?
– Algo así.
Dediqué el resto de la tarde a leer los informes de la Ges tapo sobre Streicher y sus socios del Der Stürmer; sobre el asunto del Gauleiter con una tal Anni Seitz y otras, a escondidas de su esposa Kunigunde; sobre el asunto de su hijo Lothar con una inglesa llamada Mitford que era de noble cuna; sobre la homosexualidad del redactor jefe del Stürmer, Ernst Hiemer; sobre las actividades ilegales del dibujante del Stürmer Philippe Rupprecht en Argentina después de la guerra; y sobre cómo entre el equipo de redactores del Stürmer había un hombre llamado Fritz Brand que en, realidad era un judío de nombre Jonas Wolk.
Aquellos informes resultaban de una lectura fascinante y obscena del tipo que, sin duda, habría atraído a los propios seguidores de Der Stürmer, pero que a mí no me ayudaron nada a establecer una conexión entre Streicher y los asesinatos.
Sievers me llamó a eso de las cinco para decirme que los anuncios de Vogelmann le venían a costar entre trescientos y cuatrocientos marcos al mes.
– ¿Cuándo empezó a gastar toda esa pasta?
– A principios de julio. Solo que no es él quien la gasta.
– No me digas que se la dan gratis.
– No, alguien paga la factura.
– ¿Ah, sí? ¿Quién?
– Bueno, eso es lo curioso, Bernie. ¿Puedes pensar en alguna razón por la que la Edi torial Lange pagaría la campaña de publicidad de un detective privado?
– ¿Estás seguro de eso?
– Absolutamente.
– Es muy interesante, Alex. Te debo un favor.
– No es nada, solo que no te olvides de hablar conmigo primero si alguna vez te decides a anunciarte, ¿de acuerdo?
– Cuenta con ello.
Colgué el teléfono y abrí la agenda. Mi factura por el trabajo hecho para Frau Gertrude Lange había vencido hacía al menos una semana. Miré el reloj y pensé que si me daba prisa podría adelantarme al tráfico en dirección oeste.
Tenían pintores en la casa de la Her bertstrasse cuando llamé y la criada negra de Frau Lange se quejó muy irritada de toda esa gente que entraba y salía sin parar y no la dejaba descansar ni un momento. Nadie lo habría dicho al mirarla. Estaba aún más gorda de lo que yo la recordaba.
– Tendrá que esperar aquí en el vestíbulo mientras voy a ver si puede recibirle -me dijo-. En todos los demás sitios están pintando. Y no toque nada, ¿eh?
Se sobresaltó al oír un tremendo ruido que resonó por toda la casa y, rezongando algo sobre hombres con monos sucios trastornándolo todo, se marchó a buscar a su ama, dejándome por taconear sobre el suelo de mármol.
Parecía tener sentido que pintaran la casa. Probablemente lo hacían cada año, en lugar de hacer una limpieza a fondo. Pasé la mano por un bronce de art déco con un salmón saltando que ocupaba el centro de una enorme mesa redonda. Podría haberme gustado su suavidad al tacto de no ser porque estaba cubierto de polvo. Me volví, con una mueca, cuando el caldero negro entró anadeando. Me devolvió la mueca y luego la repitió al mirarme los pies.
– ¿Ha visto lo que sus botas han hecho en mi suelo limpio? -dijo señalando varias marcas negras que había dejado con los tacones.
Chasqueé la lengua con una teatral falta de sinceridad.
– Puede que consiga convencer a su ama para que compre otro nuevo -dije.
Estoy seguro de que soltó un taco entre dientes antes de decirme que la siguiera.
Recorrimos el mismo pasillo, que ahora había rebajado su lúgubre aspecto con un par de capas de pintura, hasta las dobles puertas de la sala de estar-despacho. Frau Lange, sus papadas y su perro me estaban esperando en la misma chaise longue, solo que ahora estaba recubierta con un material de un tono que era agradable a los ojos solo si podías concentrarte en un trozo de carbonilla que se te hubiera metido en ellos. Tener montones de dinero no suele ser ninguna garantía de tener también buen gusto, pero puede hacer que su falta salte mucho más a la vista.
– ¿No tiene teléfono? -dijo a través del humo del cigarrillo con un vozarrón resonante como una sirena en la niebla. Oí que soltaba una risita cloqueante-. Seguro que en otros tiempos fue cobrador de morosos o algo por el estilo. -Al darse cuenta de lo que había dicho, se llevó las manos a las carrilludas y colgantes mejillas-. Oh, Dios, no le he pagado la factura, ¿verdad? -Se echó a reír de nuevo y se levantó-. Lo siento muchísimo.
– No tiene importancia -dije, mirando cómo iba hasta el escritorio y cogía el talonario de cheques.
– Y además, no le he dado las gracias por la rapidez con que resolvió las cosas. Les he dicho a todos mis amigos lo bien que trabaja. -Me entregó el cheque-. He añadido algo extra. No puedo decirle lo aliviada que me sentí por librarme de aquel hombre horrible. En su carta me decía que parecía que se había colgado, Herr Gunther. Le ahorró el trabajo a otro, ¿eh?
Volvió a reírse, a carcajadas, como una actriz aficionada que actúa con un vigor excesivo para ser creíble. Sus dientes también eran falsos.
– Esa es una manera de verlo -dije.
No tenía ningún sentido contarle que sospechaba que Heydrich había dado órdenes de que mataran a Klaus He-ring a fin de acelerar mi incorporación a la Kri po. A los clientes no les gustan mucho los cabos sueltos. A mí tampoco me entusiasman.
En aquel momento recordó que su caso también le había costado la vida a Bruno Stahlecker. Dejó apagar sus carcajadas y, con una expresión más seria en la cara, puso manos a la obra para expresar sus condolencias; algo que también incluía el talonario. Por un momento tuve intención de decir algo noble relativo a los azares de la profesión, pero luego pensé en la viuda de Bruno y dejé que acabara de rellenar el cheque.
– Muy generoso -dije-. Me encargaré de que llegue a su esposa y su familia.
– Por favor, hágalo -dijo-. Y si hay algo más que yo pueda hacer por ellos, me lo hará saber, ¿verdad?
Le dije que sí.
– Hay algo que usted puede hacer por mí, Herr Gunther -dijo-. Se trata de las cartas que le di. Mi hijo me preguntó si podía recuperar esas últimas cartas.
– Sí, por supuesto, lo había olvidado.
Pero ¿qué es lo que había dicho? ¿Era posible que se refiriera a que las cartas que yo tenía todavía en la carpeta en el despacho eran las únicas que quedaban? ¿O quería decir que Reinhart ya tenía las demás? En tal caso, ¿cómo habían llegado a sus manos? Lo cierto es que yo no había conseguido encontrar ninguna carta más al registrar el piso de Hering. ¿Dónde habían ido a parar?
– Las traeré yo mismo -dije-. Por suerte ha recuperado las demás.
– Sí, ¿verdad?
Estaba claro, sí que las tenía él.
Empecé a ir hacia la puerta.
– Bueno, será mejor que me vaya, Frau Lange. -Agité los dos cheques en el aire y luego los metí en la cartera-. Gracias por su generosidad.
– De nada.
Fruncí el entrecejo como si se me acabara de ocurrir algo.
– Hay algo que me intriga -dije-. Algo que quería preguntarle. ¿Qué interés tiene su editorial en la agencia de detectives de Rolf Vogelmann?
– ¿Rolf Vogelmann? -repitió incómoda.
– Sí. Verá, me enteré por casualidad de que la Edi torial Lange financia la campaña de publicidad de Rolf Vogelmann desde julio de este año. Sencillamente, me preguntaba por qué me había contratado a mí cuando podría haberlo contratado a él con más razón.
Frau Lange parpadeó lentamente y negó con la cabeza.
– Me temo que no tengo ni la más remota idea.
Me encogí de hombros y me permití esbozar una sonrisa.
– Bueno, como le decía, solo me intrigaba, nada más. No tiene importancia. ¿Firma usted todos los cheques de su empresa, Frau Lange? Quiero decir, me preguntaba si podría ser algo que hubiera hecho su hijo, por su cuenta, sin decírselo a usted. Igual que comprar aquella revista de la que me habló. A ver, ¿cómo se llamaba?… Urania.
Claramente incómoda, Frau Lange empezaba a enrojecer. Tragó con dificultad antes de responder.
– Reinhart tiene poderes de firma en una cuenta bancaria limitada que se supone que cubre sus gastos como director de la empresa. No obstante, no sabría cómo explicar a qué viene esto, Herr Gunther.
– Bueno, puede que se haya cansado de la astrología. Puede que haya decidido convertirse en detective privado. A decir verdad, Frau Lange, hay veces en que un horóscopo es una forma tan buena como cualquier otra de descubrir algo.
– Esté seguro de que se lo preguntaré cuando lo vea. Estoy en deuda con usted por la información. ¿Le importaría decirme dónde la ha conseguido?
– ¿La información? Lo siento, una regla que obedezco estrictamente es la de la confidencialidad. Estoy seguro de que lo comprenderá.
Asintió secamente y me deseó buenas noches.
De vuelta al vestíbulo, el caldero negro seguía preocupada por su suelo.
– ¿Sabe qué le recomendaría? -dije.
– ¿Qué? -preguntó huraña.
– Creo que tendría que ir a visitar al hijo de Frau Lange a la revista. Tal vez podría prepararle un conjuro para hacer desaparecer esas señales.
17. Viernes, 21 de octubre
Cuando le sugerí la idea a Hildegard Steininger, se mostró poco entusiasmada.
– A ver si lo entiendo bien… ¿Quiere hacerse pasar por mi marido?
– Exacto.
– En primer lugar, mi marido ha muerto, y en segundo lugar, usted no se parece a él en nada, HerrKommissar.
– En primer lugar, cuento con que ese hombre no sepa que el verdadero Herr Steininger está muerto y, en segundo lugar, supongo que tampoco tendrá más idea que yo del aspecto que tenía su marido.
– Pero, vamos a ver, exactamente ¿quién es ese Rolf Vogelmann?
– Una investigación como esta no es más que la búsqueda de un patrón, un factor común. Aquí el factor común que hemos descubierto es que Vogelmann fue contratado por los padres de otras dos chicas.
– Otras dos víctimas, querrá decir -replicó-. Sé que han desaparecido otras chicas y que luego se las ha encontrado asesinadas, ¿sabe? Puede que no se diga nada en los periódicos, pero una siempre oye cosas.
– Otras dos víctimas, entonces -admití.
– Pero, sin duda, eso solo es una coincidencia. Escuche, puedo decirle que yo misma lo he pensado, eso de pagar a alguien para que busque a mi hija. Bien mirado, ustedes siguen sin encontrar ni rastro de ella, ¿no es así?
– Cierto. Pero puede que sea algo más que una coincidencia. Y eso es lo que me gustaría averiguar.
– Suponiendo que estuviera implicado en el asunto. ¿Qué ganaría con ello?
– No estamos hablando necesariamente de alguien racional. Así que no sé si el beneficio entra en sus cálculos.
– Bueno, me suena muy discutible -dijo-. Quiero decir, ¿cómo se puso en contacto con esas dos familias?
– No lo hizo. Ellas se pusieron en contacto con él después de ver su anuncio en el periódico.
– ¿No demuestra eso que si es un factor común, no lo es debido a lo que él haya hecho?
– Puede que él quiera que parezca así. No lo sé. De todos modos, me gustaría averiguar algo más, aunque solo sea para descartarlo.
Cruzó las largas piernas y encendió un cigarrillo.
– ¿Querrá hacerlo?
– Primero contésteme a esta pregunta, Kommissar. Y quiero una respuesta sincera. Estoy cansada de evasivas. ¿Cree que Emmeline puede seguir con vida?
Suspiré y negué con la cabeza.
– Creo que está muerta.
– Gracias. -Hubo silencio durante un momento-. ¿Es peligroso, lo que me pide que haga?
– No, no lo creo.
– Entonces, de acuerdo.
Ahora, sentados en la sala de espera del despacho de Vogelmann en la Nürnbur gerstrasse, bajo la vigilancia de una secretaria con aspecto de matrona, Hildegard Steininger representaba a la perfección el papel de esposa preocupada, cogiéndome la mano y sonriéndome de vez en cuando con la clase de sonrisa que suele reservarse para un ser amado. Incluso llevaba puesto el anillo de casada. Y yo también. Lo notaba extraño y apretado en el dedo después de tantos años. Había necesitado jabón para ponérmelo.
A través de la pared se oía cómo alguien tocaba el piano.
– Hay una escuela de música al lado -explicó la secretaria de Vogelmann. Sonrió amablemente y añadió:
– No les hará esperar mucho.
A los cinco minutos nos hicieron entrar en el despacho.
Según mi experiencia, el detective privado es propenso a varios achaques comunes: pies planos, venas varicosas, dolor de espalda, alcoholismo y, Dios no lo quiera, enfermedades venéreas; pero no es probable que ninguna de ellas, con la posible excepción de la gonorrea, influya negativamente en la impresión que cause a un cliente potencial. No obstante, hay una discapacidad, aunque sea una menor, que si se encuentra en un sabueso, da que pensar al cliente, y es la miopía. Si vas a pagarle a alguien cincuenta marcos diarios para que encuentre a tu abuela desaparecida, por lo menos quieres poder confiar en que el hombre que contratas para hacer el trabajo tenga una vista de lince para encontrar sus propios gemelos. Unas gafas de culo de botella como las que llevaba Rolf Vogelmann han de considerarse perniciosas para el negocio.
La fealdad, por otra parte, siempre que no llegue a alguna deformidad física especial y ultrajante, no tiene por qué ser una desventaja profesional, y por ello Vogelmann, cuyo desagradable aspecto era de cariz más general, probablemente conseguía picotear lo suficiente para ganarse la vida. Digo picotear y escojo mis palabras con cuidado, porque con su rebelde cresta pelirroja y rizada, el ancho pico que tenía por nariz y el gran peto que tenía por pecho,Vogelmann se parecía a una especie prehistórica de gallito, una especie que estaba pidiendo a gritos que la extinguieran.
Subiéndose los pantalones para ajustarlos al pecho, Vogelmann dio la vuelta al escritorio con sus grandes pies de policía para estrecharnos la mano. Andaba como si acabara de bajarse de una bicicleta.
– Rolf Vogelmann, encantado de conocerles -dijo con una voz aguda, como estrangulada y con un fuerte acento berlinés.
– Steininger -dije yo-. Y esta es mi esposa, Hildegard.
Vogelmann señaló dos sillones que estaban alineados frente al gran escritorio y oí cómo sus zapatos crujían cuando nos siguió por encima de la alfombra. No había mucho en cuanto a mobiliario. Un perchero para sombreros, un carrito con bebidas, un sofá largo y de aspecto destartalado, y detrás del sofá, una mesa apoyada en la pared con un par de lámparas y varias pilas de libros.
– Es muy amable por su parte recibirnos tan pronto -dijo Hildegard gentilmente.
Vogelmann se sentó y nos miró. Incluso separados por un metro de escritorio podía oler su aliento a yogur agrio.
– Bueno, su esposo mencionó que su hija había desaparecido y, naturalmente, di por supuesto que tendrían prisa. -Pasó la palma de la mano por encima de un bloque de papel y cogió un lápiz-. ¿Exactamente, cuándo desapareció?
– El jueves, 22 de septiembre -dije-. Iba hacia su clase de danza en Potsdam y salió de casa -vivimos en Steglitz- a las siete y media de la tarde. La clase empezaba a las ocho, pero no llegó allí.
Hildegard tendió la mano hacia la mía y se la estreché para consolarla.
Vogelmann asintió.
– Casi un mes, entonces -dijo meditabundo-. ¿Y la policía…?
– ¿La policía? -dije con amargura-. La policía no hace nada. No nos dicen nada. No hay nada en los periódicos. Pero uno oye rumores sobre que otras chicas de la edad de Emmeline también han desaparecido -hice una pausa-, y que han sido asesinadas.
– Ese es casi siempre el caso -dijo ajustándose el nudo de la barata corbata de lana-. La razón oficial de la prohibición impuesta a la prensa para que no informe de esas desapariciones y homicidios es que la policía quiere evitar el pánico. Además, tampoco desean animar a todos los maníacos que un caso como este suele generar. Pero la verdadera razón es sencillamente que se sienten incómodos por su propia y persistente incapacidad para capturar a ese hombre.
Sentí que la mano de Hildegard apretaba la mía con más fuerza.
– Herr Vogelmann -dijo-, lo que es más difícil de soportar es no saber qué le ha pasado. Si pudiéramos estar seguros de si…
– La comprendo, Frau Steininger. -Me miró-. ¿Debo entender que quieren que trate de encontrarla?
– ¿Lo haría, Herr Vogelmann? -dije-. Vimos su anuncio en el Beobachter y, sinceramente, es usted nuestra última esperanza. Estamos cansados de no hacer nada y esperar que pase alguna cosa. ¿No es así, cariño?
– Sí, sí, así es.
– ¿Tienen una fotografía de su hija?
Hildegard abrió el bolso y le dio una copia de la foto que ya le había dado a Deubel.
Vogelmann la miró fríamente.
– Muy guapa. ¿Cómo iba a Potsdam?
– En tren.
– ¿Y ustedes creen que debe haber desaparecido en algún lugar entre su casa de Steglitz y la escuela de danza, ¿es así? -Yo asentí-. ¿Algún problema en casa?
– Ninguno -dijo Hildegard con firmeza.
– ¿Y en la escuela?
Los dos negamos con la cabeza y Vogelmann garabateó unas cuantas notas.
– ¿Novios?
Miré a Hildegard.
– No lo creo -dijo-. He registrado su habitación y no hay nada que indique que se haya estado viendo con algún chico.
Vogelmann asintió, sombrío, y luego se vio atacado por un breve ataque de tos, por el cual se disculpó a través de la tela del pañuelo, que le dejó con la cara tan roja como el pelo.
– Después de cuatro semanas, supongo que habrán comprobado en casa de todos sus familiares y amigos para ver que no se haya quedado con ellos.
– Naturalmente -dijo Hildegard fríamente.
– Hemos preguntado por todas partes -dije-. He seguido cada metro del trayecto de ese viaje buscándola y no he encontrado nada.
Eso era verdad casi literalmente.
– ¿Qué ropa llevaba cuando desapareció?
Hildegard la describió.
– ¿Y llevaba dinero?
– Unos pocos marcos. No ha tocado sus ahorros.
– Está bien. Haré unas cuantas indagaciones y veré qué puedo averiguar sobre el asunto. Será mejor que me den su dirección.
Se la dicté y añadí el número de teléfono. Cuando acabó de escribir se puso de pie, arqueó la espalda con un gesto de dolor y luego anduvo arriba y abajo con las manos metidas en lo más hondo de los bolsillos como un escolar pillado en falta. Para entonces yo había decidido que no tendría más de cuarenta años.
– Váyanse a casa y esperen noticias mías. Me pondré en contacto con ustedes dentro de un par de días o antes si averiguo algo.
Nos levantamos para marcharnos.
– ¿Qué probabilidades cree que hay de encontrarla con vida? -preguntó Hildegard.
Vogelmann se encogió de hombros con desaliento.
– Tengo que admitir que no son muchas. Pero haré todo lo que pueda.
– ¿Qué es lo primero que va a hacer? -pregunté con curiosidad.
Comprobó de nuevo el nudo de la corbata y tensó la nuez de Adán por encima del botón del cuello. Aguanté la respiración cuando se volvió para mirarme.
– Bueno, empezaré por hacer copias de la fotografía de su hija. Y luego las pondré en circulación. Esta ciudad tiene muchos jóvenes huidos, ¿saben? Hay unos cuantos jóvenes a los que no les gustan mucho las Juventudes Hitlerianas y todo eso. Empezaré moviéndome en esa dirección, Herr Steininger.
Me puso la mano en el hombro y nos acompañó a la puerta.
– Gracias -dijo Hildegard-. Ha sido muy amable, Herr Vogelmann.
Yo sonreí y asentí cortésmente. El inclinó la cabeza, y cuando Hildegard cruzaba la puerta, precediéndome, vi cómo le miraba las piernas. No se le podía culpar por eso. Con su chaleco de lana beige, su blusa con fular a topos y su falda de lana de color burdeos, tenía aspecto de valer tanto como las indemnizaciones bélicas de todo un año.
Estreché la mano a Vogelmann y seguí a Hildegard al exterior, pensando que, si yo fuera de verdad su marido, la llevaría a casa para desnudarla y llevármela a la cama. Incluso fingir que estábamos casados era una sensación estupenda.
Era un sueño elegantemente erótico, de seda y encaje, el que recreaba para mí mismo mientras abandonábamos el despacho de Vogelmann y salíamos a la calle. El atractivo sexual de Hildegard era de un cariz mucho más estilizado que unas imágenes eróticas de pechos y nalgas dando botes. De cualquier modo, sabía que mi pequeña fantasía conyugal no era muy probable, ya que, casi con toda seguridad, el auténtico Herr Steininger, de haber estado vivo, no habría llevado a su hermosa y joven esposa a casa para hacer nada mucho más estimulante que tomar una taza de café recién hecho antes de volver al banco donde trabajaba. La verdad es que un hombre que se despierta solo pensará en tomar a una mujer casi con tanta seguridad como un hombre que se despierta con una esposa pensará en tomar el desayuno.
– Bueno, ¿qué le pareció? -dijo cuando volvíamos en el coche hacia Steglitz-. Me ha parecido que no era tan horrible como su aspecto. De hecho, era bastante comprensivo, de verdad. Sin duda, no peor que sus hombres, Kommissar. No sé por qué nos hemos molestado.
Dejé que continuara de esa guisa durante un par de minutos.
– ¿Le pareció totalmente normal que dejara de hacer tantas preguntas obvias?
– ¿Como cuáles? -dijo con un suspiro.
– Ni siquiera mencionó sus honorarios.
– Me atrevo a pensar que si él hubiera creído que no podíamos permitírnoslos, hubiera hablado de ellos. Y por cierto, no espere que sea yo quien se haga cargo de la cuenta por ese pequeño experimento suyo.
Le dije que la Kri po pagaba todos los gastos.
Al ver el inconfundible amarillo oscuro de una camioneta de cigarrillos, frené y salí del coche. Compré un par de paquetes y guardé uno de ellos en la guantera. Saqué uno para ella, luego otro para mí y encendí los dos.
– ¿No le pareció extraño que también olvidara preguntar la edad de Emmeline, a qué escuela iba, cómo se llamaba su profesor de danza, dónde trabajo yo… esa clase de cosas?
Expulsó el humo por la nariz como si fuera un toro enfurecido.
– No especialmente -dijo-, por lo menos, no hasta que usted lo ha mencionado. -Pegó un puñetazo en el salpicadero y soltó una palabrota-. ¿Y si hubiera preguntado a qué escuela iba Emmeline? ¿Qué haría usted si se presentara allí y averiguara que mi verdadero esposo está muerto? Me gustaría saberlo.
– No lo haría.
– Parece estar muy seguro. ¿Cómo lo sabe?
– Porque sé cómo trabajan los detectives privados. No les gusta presentarse justo después de la policía y hacer las mismas preguntas. Suelen preferir llegar a algo desde el otro lado. Dar unos cuantos rodeos antes de encontrar una vía de entrada.
– Así pues, ¿cree que este Rolf Vogelmann es sospechoso?
– Sí, sin duda. Lo suficiente como para destacar a un hombre para que vigile su despacho.
Soltó otro taco, mucho más grueso que antes.
– Es la segunda vez -dije-. ¿Qué le pasa?
– ¿Por qué tendría que pasarme nada? Nada de nada. Las señoras que viven solas no tienen nada que objetar a que se dé su dirección y su número de teléfono a alguien de quien la policía sospecha. Eso es lo que hace que la vida sea tan apasionante. Mi hija ha desaparecido, probablemente la han asesinado, y ahora yo tengo que preocuparme por que ese hombre horrible venga a casa una noche para charlar un rato conmigo.
Estaba tan furiosa que casi sacaba el tabaco de dentro del cigarrillo al inhalar. Pero, aun así, esta vez, cuando llegamos a su piso en la Lep sius Strasse, me invitó a entrar.
Me senté en el sofá y la oí orinar en el cuarto de baño. Me pareció que era extraño y que no encajaba en su carácter que no le preocupara una cosa así. Quizá no le importaba que yo lo oyera. No estoy seguro de que se molestara siquiera en cerrar la puerta.
Cuando volvió a la sala me pidió imperiosamente otro cigarrillo. Inclinándome hacia adelante, le ofrecí uno que me arrancó de los dedos. Lo encendió ella misma con un encendedor de mesa y dio unas caladas como las de un soldado en las trincheras. La miré con interés mientras recorría la sala arriba y abajo, como la imagen misma de la ansiedad materna. Saqué otro cigarrillo para mí y saqué un librillo de fósforos del bolsillo del chaleco. Hildegard me miró con rabia cuando inclinaba la cabeza hacia la llama.
– Pensaba que se suponía que los detectives podían encender los fósforos con las uñas.
– Solo los descuidados, que no pagan cinco marcos por una manicura -dije bostezando.
Imaginaba que se proponía algo, pero no tenía mayor idea de qué podía ser de la que tenía sobre los gustos de Hitler en materia de cortinas. La contemplé de nuevo largamente.
Era alta, más alta que la media, y con poco más de treinta años, pero tenía el aspecto patizambo, con los pies hacia dentro, de una chica de quince. No podía decirse que tuviera mucho pecho y todavía tenía menos trasero. La nariz quizá fuera un poco demasiado ancha, los labios algo demasiado gruesos y los ojos del color del espliego estaban demasiado juntos y, con excepción de su genio, no había nada en absoluto delicado en ella. Pero no cabía dudar de su belleza de piernas largas, que tenía algo en común con la más rápida de las potrancas del Hoppegarten. Probablemente, sería igual de difícil de controlar con las riendas, y si alguna vez llegabas a subirte a la silla, lo máximo que habrías logrado sería confiar en que te dejara llegar hasta la meta.
– ¿No se da cuenta de que estoy aterrorizada? -dijo, golpeando con el pie en el reluciente suelo de madera-. No quiero quedarme sola.
– ¿Dónde está su hijo, Paul?
– Ha vuelto al internado. Además, solo tiene diez años, así que no veo cómo podría venir en mi ayuda, ¿verdad?
Se dejó caer en el sofá a mi lado.
– Bueno, no me importa dormir en la habitación de su hijo unas cuantas noches -dije-, si de verdad tiene tanto miedo.
– ¿Lo haría? -preguntó, feliz.
– Claro -dije, y me felicité en secreto-. Será un placer.
– No quiero que sea un placer para usted -dijo, con la sombra de una sonrisa-. Quiero que sea un deber.
Por un momento casi olvidé por qué estaba allí. Incluso podría haber pensado que ella lo había olvidado. Solo cuando vi una lágrima en el rabillo de su ojo comprendí que de verdad tenía miedo.
18. Miércoles, 26 de octubre
– No lo entiendo -dijo Korsch- ¿Y qué hay de Streicher y su banda? ¿Seguimos investigándolos o no?
– Sí -dije-, pero hasta que la vigilancia de la Ges tapo arroje algún resultado de interés para nosotros, no hay mucho que podamos hacer en esa dirección.
– Entonces, ¿qué quiere que hagamos mientras usted mira por la ventana? -dijo Becker, al que le faltaba poco para permitirse una sonrisita que quizá me hubiera irritado-. Es decir, aparte de comprobar los informes de la Ges tapo.
Decidí no mostrarme muy susceptible sobre aquella cuestión. Eso habría sido sospechoso en sí mismo.
– Korsch, quiero que sigas de cerca las investigaciones de la Ges tapo. Por cierto, ¿cómo le va a tu hombre con Vogelmann?
Hizo un gesto de negación con la cabeza.
– No hay mucho que decir, señor. Ese Vogelmann casi nunca sale de la oficina. No es gran cosa como detective, si me permite decirlo.
– Desde luego no lo parece -dije-. Becker, quiero que me encuentres a una chica. -Sonrió y se miró la punta de los pies-. Eso no tendría que resultarte muy difícil.
– ¿Algún tipo de chica en particular, señor?
– De unos quince o dieciséis años, rubia, ojos azules, de la BdM y -dije dándole cuerda-… preferentemente virgen.
– Lo último puede ser un tanto difícil, señor.
– Tiene que tener los nervios bien templados.
– ¿Está pensando en ponerla como cebo, señor?
– Creo que siempre ha sido la mejor manera de cazar tigres.
– A veces la cabra acaba muerta, señor -dijo Korsch.
– Como he dicho, esa chica tiene que tener agallas. Quiero que sepa tanto como sea posible. Si va a arriesgar la vida, entonces tiene que saber por qué lo hace.
– ¿Dónde, exactamente, vamos a hacerlo, señor? -preguntó Becker.
– Dímelo tú. Piensa en unos cuantos sitios donde nuestro hombre pueda verla. Un sitio donde podamos vigilarla sin que nos vean. -Korsch tenía el ceño fruncido-. ¿Qué te preocupa?
Movió la cabeza con un gesto de desagrado.
– No me gusta, señor. Eso de utilizar a una chica como cebo. Es inhumano.
– ¿Qué sugieres que hagamos, utilizar un trozo de queso?
– Una calle principal -dijo Becker, pensando en voz alta-. Como la Ho henzollerndamm, pero con más coches, para aumentar las posibilidades de que la vea.
– Sinceramente, señor, ¿no cree que es un poco arriesgado?
– Claro que lo es. Pero ¿qué sabemos realmente de ese cabrón? Lleva coche, viste uniforme y tiene acento austríaco o bávaro. Aparte de eso, todo lo demás son conjeturas. No tengo que recordaros que se nos está acabando el tiempo. Bueno, es necesario que nos acerquemos, y tenemós que acercarnos rápido. La única manera es tomar la iniciativa, escoger nosotros su próxima víctima.
– Pero puede que tengamos que esperar para siempre -dijo Korsch.
– No dije que fuera fácil. Si cazas tigres, puedes acabar durmiendo en lo alto de un árbol.
– ¿Y qué hay de la chica? -continuó Korsch-. No propondrá que esté allí día y noche, ¿verdad?
– Puede hacerlo por las tardes -dijo Becker-. Por las tardes y hasta que empieza a oscurecer. No de noche, para estar seguros de que él la ve y de que nosotros lo vemos a él.
– Vas captando la idea.
– Pero ¿dónde encaja Vogelmann en todo esto?
– No lo sé. Es una sensación que tengo, eso es todo. Quizá no sea nada, pero quiero comprobarlo de todos modos.
Becker sonrió.
– De vez en cuando, un poli tiene que confiar en su instinto -dijo. Reconocí mi propia y poco inspirada retórica. -Todavía haremos de ti todo un detective -le animé.
Escuchaba sus discos en el gramófono Gigli con la avidez de alguien que sabe que se está volviendo sordo y no ofrecía ni pedía más conversación que un revisor del tren. Para entonces yo ya me había dado cuenta de que Hildegard Steininger era tan independiente como una pluma estilográfica, y me imaginaba que, probablemente, prefería al tipo de hombre que se imagina a sí mismo como poco más que una hoja de papel en blanco. Sin embargo, y casi a pesar de ella, seguía encontrándola atractiva. Para mi gusto, se preocupaba demasiado del tono de su pelo, que era como hebras de oro, del largo de sus uñas y del estado de sus dientes, que cepillaba sin cesar. Era más que medio presumida y más del doble de egoísta. Si le dieran a escoger entre hacer algo de su agrado o algo para agradar a los demás, confiaría en que su propia satisfacción haría feliz a todo el mundo. Pensar que lo uno era el resultado casi inevitable de lo otro resultaba para ella una reacción tan automática como el reflejo de la pierna cuando el médico golpea la rodilla con el martillo.
Era la sexta noche que me quedaba en su piso y, como de costumbre, ella había preparado una cena que era casi incomible.
– No tienes que comértelo si no quieres -dijo-. Nunca he sido una buena cocinera.
– Yo nunca he sido un buen invitado a cenar -repliqué, y me comí la mayor parte, no por cortesía sino porque tenía hambre y en las trincheras había aprendido a no ser muy exigente con la comida.
Ahora cerró el mueble del gramófono y bostezó.
– Me voy a la cama -dijo.
Dejé el libro que estaba leyendo a un lado y dije que yo también me iba a acostar.
En el dormitorio de Paul dediqué unos minutos a estudiar el mapa de España que estaba sujeto con chinchetas en la pared, documentando los avatares de las Legiones Cóndor, antes de apagar la luz. Parecía que todos los escolares alemanes quisieran ser pilotos de caza. Me estaba metiendo en la cama cuando llamaron a la puerta.
– ¿Puedo entrar? -dijo ella, deteniéndose desnuda en el umbral.
Durante unos segundos permaneció allí, enmarcada por la luz del vestíbulo como si fuera una maravillosa madonna, casi como si me estuviera permitiendo que calibrara sus proporciones. Con el pecho y el escroto cada vez más tensos, observé cómo se dirigía grácilmente hacia mí.
Mientras que su cabeza y su espalda eran pequeñas, sus piernas eran tan largas que parecía haber sido creada por un dibujante genial. Con una mano se cubría el sexo, y esa pequeña timidez me excitó mucho. La dejé así un rato mientras contemplaba la sencilla redondez de sus senos. Tenían unos pezones pequeños, casi invisibles y del tamaño de una nectarina perfecta.
Me incliné hacia adelante, aparté la pudorosa mano y luego, cogiéndola por las suaves caderas, hundí la boca en los lacios filamentos que cubrían su sexo como un manto. Al ponerme de pie para besarla noté que su mano descendía con premura para buscarme e hice una mueca de dolor cuando me empujó la piel hacia atrás. Era algo demasiado brusco para ser agradable, para ser tierno, así que respondí empujándola boca abajo sobre la cama, atrayendo sus frescas nalgas hacia mí y colocándola en la posición que me apetecía. Soltó un grito en el momento en que la penetré con fuerza y sus largos muslos temblaron maravillosamente mientras representábamos nuestra ruidosa pantomima hasta su desenlace.
Dormimos hasta que el amanecer se introdujo a través de la fina tela de las cortinas. Despierto antes que ella, me sorprendió su color, que era igual de frío que su expresión al despertar, la cual no cambió lo más mínimo mientras buscaba mi pene con la boca. Y luego, dándose la vuelta, se irguió hasta poner la cabeza en la almohada y abrió los muslos de par en par para que yo viera dónde empieza la vida y, de nuevo, la besé en aquel lugar antes de familiarizarlo con toda la potencia de mi ardor, apretándome dentro de su cuerpo hasta que pensé que solo mi cabeza y mis hombros se librarían de ser consumidos.
Finalmente, cuando ya no quedaba nada en ninguno de los dos, se acurrucó junto a mí y lloró hasta que pensé que iba a deshacerse en llanto.
19. Sábado, 20 de octubre
– Pensé que le gustaría la idea.
– No estoy seguro de que no me guste. Dame un segundo para que la rumie un poco.
– No queremos que esté plantada en algún sitio solo porque sí. Él se olería algo enseguida y ni se acercaría. Tiene que parecer natural.
Asentí sin demasiada convicción y traté de sonreír a la chica de la BdM que Becker había encontrado. Era una adolescente extraordinariamente bonita y yo no estaba muy seguro de qué era lo que más había impresionado a Becker, si su valentía o sus pechos.
– Vamos, señor, ya sabe lo que pasa -dijo-. Estas chicas siempre están paradas en las esquinas mirando esas vitrinas del Der Stürmer. Se excitan leyendo cosas sobre esos médicos judíos que abusan de unas vírgenes alemanas hipnotizadas. Mírelo de esta manera: no solo impedirá que se aburra, sino que, además, si Streicher o su gente está implicada, entonces es más probable que se fijen en ella allí, frente a una de esas Stürmerkästen, que en ningún otro sitio.
Miré incómodo la recargada vitrina, pintada de rojo, probablemente construida por algunos lectores leales, con sus vívidos eslóganes proclamando: «Mujeres alemanas, los judíos son vuestra destrucción», y los tres desplegables del periódico bajo el cristal. Ya estaba bastante mal pedir a una chica que actuara de cebo sin tener que exponerla, además, a esta clase de basura.
– Supongo que tienes razón, Becker.
– Sabe que la tengo. Mírela. Ya se ha puesto a leerlo. Le juro que le gusta.
– ¿Cómo se llama?
– Ulrike.
Fui hasta la Stürmer kästen donde se encontraba, canturreando en voz baja.
– ¿Sabes qué tienes que hacer, Ulrike? -le pregunté discretamente, sin mirarla ahora que estaba a su lado, sino fijando la vista en la caricatura de Fips con su inevitable y feo judío. Pensé que nadie podía tener ese aspecto. La nariz era tan grande como el morro de una oveja.
– Sí, señor -dijo alegremente.
– Hay policías por todas partes. No puedes verlos, pero todos te vigilan, ¿lo entiendes? -En su reflejo en el cristal vi que asentía con la cabeza. -Eres una chica muy valiente.
Al oír esas palabras empezó a cantar de nuevo, solo que más alto, y me di cuenta de que era el himno de las Juventudes Hitlerianas:
Nuestra bandera, ved cómo ante nosotros flamea,
nuestra bandera significa una era sin luchas,
nuestra bandera nos conduce a la eternidad,
nuestra bandera nos importa más que la vida.
Volví donde estaba Becker y entré en el coche.
– Es una chica notable, ¿verdad, señor?
– Sin ninguna duda. No te olvides de mantener las zarpas lejos de ella, ¿me oyes?
Becker era todo inocencia.
– Venga, señor, no creerá que sería capaz de intentar cazar a esa pajarita, ¿verdad?
Se sentó en el asiento del conductor y puso en marcha el motor.
– Creo que te follarías a tu tatarabuela, si de verdad quieres saber lo que pienso. -Eché una ojeada por encima del hombro-. ¿Dónde están tus hombres?
– El sargento Hingsen está en el primer piso de aquel bloque -dijo- y tengo un par de hombres en la calle. Uno está arreglando el cementerio, allá en la esquina, y el otro está limpiando ventanas ahí delante. Si nuestro hombre aparece, lo cogeremos.
– ¿Los padres de la chica están enterados?
– Sí.
– Han mostrado un gran espíritu cívico al dar su consentimiento, ¿no te parece?
– No hicieron exactamente eso, señor. Ulrike les informó de que se había presentado voluntaria para hacer esto al servicio del Führer y la Mad re Patria. Les dijo que sería poco patriótico tratar de impedírselo. Así que no tuvieron mucha libertad de elección. Es una chica con mucho carácter.
– Me lo imagino.
– Y muy buena nadadora, según dicen. Una futura candidata a las Olimpiadas, según su profesora.
– Bueno, confiemos en que llueva por si acaso tiene que nadar para librarse del peligro.
Oí sonar la campanilla en el vestíbulo y fui a la ventana. La abrí y me asomé para ver quién tiraba del cordón. Incluso desde una altura de tres pisos, reconocí la inconfundible cabeza pelirroja de Vogelmann.
– Eso es algo muy vulgar -dijo Hildegard-. Asomarte a la ventana como una pescadera.
– Pues da la casualidad de que quizás haya atrapado un pez. Es Vogelmann y se ha traído a un amigo.
Salí al rellano, accioné la palanca que tiraba de la cadena que abría la puerta de la calle y me quedé observando a los dos hombres que subían las escaleras. Ninguno de ellos hablaba.
Vogelmann entró en el piso de Hildegard con su mejor cara de enterrador, lo cual era una bendición, ya que la sombría mueca fijada en su maloliente boca significaba que, por lo menos durante un rato, la mantendría cerrada. El hombre que iba con él era una cabeza más bajo que Vogelmann, tenía alrededor de treinta y cinco años, pelo rubio, ojos azules y un aire severo, incluso académico. Vogelmann esperó hasta que todos estuvimos sentados para presentar al otro hombre como el doctor Otto Rahn, prometiendo que nos diría más sobre él enseguida. Luego suspiró profundamente y movió la cabeza apesadumbrado.
– Me temo que no he tenido suerte en la búsqueda de su hija Emmeline -dijo-. He preguntado a todo el mundo a quien podía preguntar y mirado en todas partes donde podía mirar. Sin resultado alguno. Ha sido muy decepcionante. Por supuesto -añadió después de hacer una pausa-, comprendo que mi propia decepción no vale nada comparada con la suya. No obstante, pensaba que, por lo menos, podría encontrar algún rastro de ella. Si hubiera algo, cualquier cosa, que ofreciera algún indicio de lo que pudiera haberle sucedido, entonces me sentiría justificado para recomendarles que me dejaran continuar con mis indagaciones. Pero no hay nada que me haga confiar en que no estaría malgastando su tiempo y su dinero.
Asentí con triste resignación.
– Gracias por ser tan sincero, Herr Vogelmann.
– Al menos pueden decir que lo intentamos, Herr Steininger -dijo Vogelmann-. No exagero cuando le digo que hemos agotado todos los métodos habituales de investigación.
Se detuvo para aclararse la garganta y, excusándose, se llevó el pañuelo a la boca.
– Dudo en proponerles esto, Herr y Frau Steininger, y, por favor, no crean que hablo en broma, pero cuando lo usual ha demostrado no servir de nada, seguramente no puede haber ningún daño en recurrir a lo inusitado.
– Tenía la impresión de que por esa razón le consultamos a usted -dijo Hildegard con sequedad-. Lo usual, como usted lo llama, era lo que esperábamos de la policía.
Vogelmann sonrió, incómodo.
– Me he expresado mal -dijo-. Debería haber hablado de lo ordinario y lo extraordinario.
El otro hombre, Otto Rahn, acudió en ayuda de Vogelmann.
– Lo que Herr Vogelmann está tratando de sugerir, con tanto tacto como es posible en estas circunstancias, es que consideren la posibilidad de contratar los servicios de un médium para encontrar a su hija.
Tenía un acento culto y hablaba con la velocidad de un hombre procedente de algún sitio como Frankfurt.
– ¿Un médium? -dije-. ¿Se refiere al espiritismo? -Me encogí de hombros-. No creemos en esa clase de cosas.
Quería saber qué diría Rahn para vendernos la idea.
Sonrió pacientemente.
– En estos tiempos apenas es una cuestión de creencias. El espiritismo es ahora más bien una ciencia. Se han producido descubrimientos muy sorprendentes desde la guerra, especialmente en la última década.
– Pero ¿no es ilegal? -pregunté suavemente-. Estoy seguro de haber leído en alguna parte que el conde Helldorf prohibió la adivinación profesional de cualquier tipo en Berlín en 1934, es decir, hace ya mucho tiempo.
Rahn no se alteró ni dejó que mis palabras le desviaran de su camino.
– Está muy bien informado, Herr Steininger. Y tiene razón, es cierto que el jefe superior de la policía la prohibió. No obstante, desde entonces la situación se ha resuelto satisfactoriamente y los profesionales racialmente puros que practican las ciencias parapsicológicas se han incorporado a las secciones de profesiones independientes del Frente Alemán del Trabajo. Fueron solo las razas mestizas, los judíos y los gitanos quienes dieron a las ciencias parapsicológicas mala fama. Es más, en la actualidad incluso el mismo Führer recurre a los servicios de un astrólogo profesional. Así que, como ve, las cosas han cambiado mucho desde Nostradamus.
Vogelmann asintió y soltó una risita cloqueante.
Así que esta era la razón de que Reinhart Lange patrocinara la campaña de publicidad de Vogelmann. Para conseguir algo de negocio para el sector de la bola de cristal. Y parecía una operación muy limpia. Tu detective no conseguía encontrar a tu persona desaparecida, después de lo cual y por mediación de Otto Rahn, te pasaban a otro poder aparentemente superior. Este servicio probablemente tenía como resultado hacerte pagar mucho más por el privilegio de averiguár lo que ya era obvio: que tu ser querido dormía con los ángeles.
«Sí, por supuesto -pensé-, una bonita representación.» Iba a disfrutar encerrando a esa gente. A veces se puede perdonar a alguien que vive del cuento, pero no a aquellos que se aprovechan del dolor y el sufrimiento de los demás. Era como robar las almohadillas de un par de muletas.
– Peter -dijo Hildegard-, no creo que tengamos mucho que perder.
– No, supongo que no.
– Me alegra mucho que piensen eso -dijo Vogelmann-. Uno siempre vacila antes de recomendar una cosa así, pero creo que en este caso realmente no hay otra alternativa.
– ¿Cuánto costará?
– Estamos hablando de la vida de Emmeline -me espetó Hildegard-. ¿Cómo puedes hablar de dinero?
– El coste es muy razonable -dijo Rahn-. Estoy seguro de que quedarán totalmente satisfechos. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Lo más importante ahora es que conozcan a alguien que puede ayudarlos. Hay un hombre, un gran hombre, con mucho talento, que posee una enorme capacidad psíquica. Podría ayudarles. Este hombre, como último descendiente de un largo linaje de hombres sabios alemanes, tiene una memoria de clarividencia ancestral que es única en nuestra época.
– Parece alguien maravilloso -musitó Hildegard.
– Lo es -dijo Vogelmann.
– Entonces lo organizaré para que se reúnan con él -dijo Rahn-. Da la casualidad de que sé que el próximo jueves está libre. ¿Estarán disponibles esa noche?
– Sí, estaremos disponibles.
Rahn sacó un cuaderno y empezó a escribir. Cuando acabó arrancó la hoja y me la dio.
– Aquí tiene la dirección. ¿Digamos a las ocho? A menos que me ponga en contacto con usted antes. -Asentí-. Excelente.
Vogelmann se levantó para marcharse mientras Rahn se inclinaba para buscar algo en su maletín. Le entregó una revista a Hildegard.
– Quizás esto también pueda ser de interés para ustedes -dijo.
Los acompañé a la puerta y cuando volví me la encontré absorta en la revista. No necesité mirar la portada para saber que era la Ura nia de Reinhart Lange. Ni tampoco necesité hablar con Hildegard para saber que estaba convencida de que Otto Rahn era sincero.
20. Jueves, 3 de noviembre
En la Ofi cina del Censo de Residentes apareció un Otto Rahn, procedente de Michelstadt, cerca de Frankfurt, cuyo domicilio actual era Tiergartenstrasse 8a, Berlín Oeste, 35.
Por otro lado, el VC1, Antecedentes Criminales, no tenía nada de él. Y tampoco el VC 2, el departamento que compilaba la lista de personas buscadas. Estaba a punto de marcharme cuando un SS Sturmbannführer de nombre Baum me llamó a su despacho.
– Kommissar, me ha parecido que le preguntaba a aquel oficial por alguien llamado Otto Rahn…
Le dije que estaba interesado en averiguar todo lo que pudiera sobre Otto Rahn.
– ¿De qué departamento es usted?
– De Homicidios. Lo busco porque quizá nos pueda ayudar en una investigación. -Entonces, ¿no es que sospechen que haya cometido un delito? Al percibir que el Sturmbannführer sabía algo de un Otto Rahn, decidí disimular un poco mis motivos.
– Por todos los santos, no -dije-. Como he dicho, solo puede ponernos en contacto con un testigo valioso. ¿Por qué? ¿Conoce a alguien de ese nombre?
– Sí, da la casualidad de que sí -dijo-. Es más bien un conocido. Hay un Otto Rahn que está en las SS.
El viejo Hotel Prinze Albrecht Strasse era un edificio notable de cuatro plantas con ventanas en forma de arco y columnas estilo corintio, con dos balcones largos, tamaño dictador, en el primer piso, rematados por un enorme y recargado reloj. Sus setenta habitaciones hacían que nunca hubiera pertenecido a la misma liga que los grandes hoteles como el Bristol o el Adlon, razón por la cual probablemente se lo habían quedado las SS. Llamado ahora SS Haus, y situado al lado del cuartel general de la Ges tapo, en el número 8, era también el cuartel general de Heinrich Himmler en tanto que Reichsführer SS.
En el Departamento de Registro del Personal del segundo piso, mostré mis credenciales y les expliqué mi misión.
– He sido requerido por la SD para que obtenga un certificado de Seguridad para un miembro de las SS a fin de que sea considerado para su promoción al servicio personal del general Heydrich.
El cabo de las SS que estaba de guardia se puso tenso al oír el nombre de Heydrich.
– ¿En qué puedo servirle? -dijo con entusiasmo.
– Deseo ver el expediente de ese hombre. Se llama Otto Rahn.
El cabo me pidió que esperara y luego entró en la sala de al lado, donde buscó el archivador adecuado.
– Aquí está -dijo, volviendo al cabo de unos minutos con la carpeta-. Me temo que tendré que pedirle que lo examine aquí. Solo se puede sacar un expediente de esta oficina con la autorización escrita del propio Reichsführer.
– Como es natural, ya estaba enterado -dije fríamente-. Pero estoy seguro de que me bastará una mirada rápida. Es solo un control rutinario de seguridad.
Me acerqué hasta un atril de lectura que había en el extremo más alejado de la oficina, donde abrí la carpeta para examinar el contenido. Era una lectura interesante.
SS Unterscharführer Otto Rahn, nacido el 18 de febrero de 1904 en Michelstadt, en Odenwald. Estudió Filología en la Uni versidad de Heidelberg, graduándose en 1928. Se incorporó a las SS en marzo 1936, fue ascendido a SS Unterscharführer en abril del 36; destinado a la Di visión SS Calaveras Oberbayern del campo de concentración de Dachau en septiembre del 37; trasladado a la Ofi cina Central para la Ra za y la Re población en diciembre del 38; orador y autor de Cruzada contra el Grial (1933) y Los siervos de Lucifer (1937).
Seguían varias páginas de anotaciones médicas y valoraciones de carácter, entre ellas una evaluación hecha por un SS Gruppenführer, un tal Theodor Eicke, quien describía a Rahn como «diligente, aunque dado a ciertas excentricidades». Según mis cálculos, eso podía abarcar casi cualquier cosa, desde el asesinato a la longitud del cabello.
Le devolví la carpeta al cabo y me dirigí a la salida del edificio. Otto Rahn. Cuanto más descubría de él, menos inclinado me sentía a creer que solo estaba practicando alguna complicada estafa mediante abuso de confianza.
Aquí tenía un hombre interesado en algo que no era solo el dinero. Un hombre para quien la palabra «fanático» no parecía inapropiada. Al volver a Steglitz, pasé en el coche por delante de la casa de Rahn en la Ti ergartenstrasse y no creo que me hubiera sorprendido ver a la Mu jer Escarlata y a la Gran Bes tia del Apocalipsis salir volando por la puerta principal.
Era de noche para cuando llegué a la Cas par-Theyss Strasse, que está justo al sur de la Kur fürstendamm, bordeando el Grunewald. Era una calle tranquila con chalés a los que les faltaba muy poco para ser algo más grandioso y que estaban ocupados principalmente por médicos y dentistas. El número 33, al lado de una pequeña clínica rural, ocupaba la esquina de la Pa ulsbornerstrasse, frente a una gran floristería donde quienes visitaban el hospital podían comprar flores.
Había un toque del Hombrecito de Pan de Jengibre en la extraña casa a la que nos había invitado Rahn. Los ladrillos del sótano y la planta baja estaban pintados de marrón y los del primer y segundo pisos eran de color crema. Una torre de forma heptagonal ocupaba el lado este de la casa, una logia de madera coronada por un balcón en la parte central, y en la oriental, un tejado de madera cubierto de musgo sobresalía por encima de un par de ojos de buey.
– Confío en que hayas traído un diente de ajo -le dije a Hildegard mientras aparcaba. Era evidente que no le gustaba mucho el aspecto de aquel lugar, pero siguió obstinadamente callada, convencida todavía de que todo era un asunto limpio.
Fuimos hasta una verja de hierro forjado que había sido decorada con una serie de símbolos zodiacales y me pregunté como interpretarían todo aquello los dos hombres de las SS que estaban de pie, fumando, debajo de uno de los muchos abetos que había en el jardín. Esta idea me ocupó solo un segundo antes de pasar a la cuestión más difícil de responder de qué hacían allí tanto ellos como varios coches de cargos del partido que había aparcados en la acera.
Otto Rahn abrió la puerta, saludándonos con calidez y comprensión, y nos acompañó hasta un guardarropa donde dejamos los abrigos.
– Antes de entrar -dijo-, debo explicar que a esta sesión van a asistir otras personas. Las proezas de Herr Weisthor como clarividente lo han convertido en el sabio más importante de Alemania. Me parece haberles comentado que hay un cierto número de miembros importantes del partido que apoyan el trabajo de Herr Weisthor (por cierto, estamos en su casa), así que, aparte de Herr Vogelmann y yo mismo, es probable que alguno de los otros invitados les resulte familiar.
Hildegard se quedó boquiabierta.
– ¿No estará hablando del Führer? -dijo.
Rahn sonrió.
– No, no es él, pero sí alguien muy cercano a él. Ha pedido que se le trate como a todos los demás a fin de facilitar un ambiente favorable para el contacto de esta noche. Por eso se lo he dicho ahora, para que no se queden demasiado sorprendidos; es al Reichsführer SS Heinrich Himmler a quien me estoy refiriendo. Sin duda habrán visto a los hombres de seguridad ahí fuera y se habrán preguntado qué pasaba. El Reichsführer es un gran patrocinador de nuestro trabajo y ha asistido a muchas sesiones.
Al salir del guardarropa, pasamos por una puerta insonorizada con piel verde tachonada y acolchada y entramos en una sala en forma de ele de gran tamaño y amueblada con sencillez. Al otro lado de la gruesa alfombra verde y en uno de sus extremos había una mesa redonda, y en el otro un grupo de unas diez personas de pie alrededor de un sofá y un par de sillones. Las paredes, allí donde eran visibles entre los paneles de madera de roble, estaban pintadas de blanco y las cortinas verdes estaban corridas. Había algo clásicamente alemán en aquella habitación, que era igual que decir que era tan cálida y acogedora como un cuchillo del ejército suizo.
Rahn nos ofreció unas bebidas y nos presentó, a Hildegard y a mí, a los presentes. Lo primero que detecté fue la pelirroja cabeza de Vogelmann; le saludé con un gesto y luego busqué a Himmler. Como nadie llevaba uniforme resultó un tanto difícil distinguirlo con su traje cruzado de color oscuro. Era más alto de lo que esperaba, y también más joven, quizá no tuviera más de treinta y siete o treinta y ocho años. Al hablar, parecía un hombre de modales suaves y, salvo por su enorme Rolex de oro, mi impresión general fue que lo podrías tomar por un director de escuela en lugar de por el jefe de la policía secreta alemana. ¿Qué tendrían los relojes de pulsera suizos que los hacía tan atractivos para los hombres con poder? Pero un reloj no era tan atractivo para este hombre en concreto como Hildegard Steininger, según parecía, y pronto los dos comenzaron a conversar animadamente.
– Herr Weisthor vendrá dentro de un momento -explicó Rahn-. Suele necesitar un período de meditación a solas antes de acercarse al mundo de los espíritus. Permítame que le presente a Reinhart Lange. Es el propietario de la revista que le dejé a su esposa.
– Ah, sí, Urania.
Así que ahí lo tenía, bajo y rechoncho, con un grano en una de sus sotabarbas y un labio inferior decididamente colgante, como desafiándote a besarlo o darle un tortazo. Su pelo rubio mostraba unas profundas entradas, aunque le confería también un aspecto infantil alrededor de las orejas. Apenas tenía cejas y los ojos estaban como medio cerrados, casi como hendiduras. Estos dos rasgos hacían que pareciera débil e inconstante, un poco al estilo de Nerón. Posiblemente no era ninguna de las dos cosas, aunque el fuerte olor a colonia que le rodeaba, su aire autosatisfecho y su forma de hablar un tanto teatral no hacían nada por corregir mi primera impresión. Mi tipo de trabajo me ha convertido en un juez de la personalidad rápido y bastante preciso, y cinco minutos de conversación con Lange fueron suficientes para convencerme de que no me había equivocado al juzgarlo. Aquel tipo no era más que un pequeño maricón insignificante.
Me disculpé y fui al lavabo que había visto al lado del guardarropa. Ya había decidido volver a la casa de Weisthor después de la sesión para ver si las otras habitaciones eran más interesantes que aquella en la que estábamos. No parecía haber perro en la propiedad, así que parecía que lo único que tenía que hacer era preparar mi entrada. Eché el cerrojo después de entrar y puse manos a la obra para soltar el pestillo de la ventana. Estaba atascado y justo cuando acababa de conseguir abrirlo llamaron a la puerta. Era Rahn.
– ¿Herr Steininger? ¿Está ahí?
– No tardo ni un segundo.
– Vamos a empezar dentro de un momento.
– Enseguida estoy con ustedes -dije, y dejando la ventana abierta un par de centrímetros, tiré de la cadena y regresé para unirme al resto de los invitados.
Había entrado otro hombre en la sala y comprendí que debía de ser Weisthor. De unos cincuenta y cinco años, vestía un traje de franela marrón claro con chaleco y llevaba un bastón muy adornado, con empuñadura de marfil y extraños dibujos tallados en la vara, algunos de los cuales hacían juego con su anillo. Físicamente, parecía una versión de Himmler con más años, con la pequeña pincelada del bigotillo, las mejillas como las de un hámster, la boca dispéptica y la barbilla hundida; pero era más robusto, y mientras el Reichsführer recordaba a una rata miope, Weisthor tenía más aspecto de castor, un efecto que se acentuaba por el hueco que tenía entre los dos dientes frontales.
– Usted debe de ser Herr Steininger -dijo, sacudiéndome la mano arriba y abajo-. Permítame que me presente. Soy Karl Maria Weisthor, y estoy encantado de haber tenido ya el placer de conocer a su encantadora esposa. -Hablaba muy ceremoniosamente, con acento vienés-. En eso, por lo menos, es usted un hombre muy afortunado. Esperemos que pueda serle de ayuda a ambos antes de que acabe la noche. Otto me ha informado de la desaparición de su hija Emmeline y de cómo la policía y nuestro buen amigo Rolf Vogelmann han sido incapaces de encontrarla. Como le he dicho a su esposa, estoy seguro de que los espíritus de nuestros remotos antepasados alemanes no nos abandonarán y nos dirán qué ha sido de ella, de igual modo que nos han informado de otras cosas antes.
Se volvió y señaló hacia la mesa.
– ¿Nos sentamos? -dijo-. Herr Steininger, usted y su esposa se sentarán junto a mí, uno a cada lado. Todo el mundo se cogerá de las manos, Herr Steininger. Esto incrementará nuestro poder consciente. Procure no soltarse, vea lo que vea y oiga lo que oiga, ya que eso puede hacer que se rompa la conexión. ¿Lo entienden ambos?
Asentimos y nos sentamos. Cuando el resto de los asistentes se hubo sentado, observé que Himmler se las había arreglado para situarse al lado de Hildegard, a la cual prestaba una intensa atención. Se me ocurrió que podría contarlo de otra manera e imaginé lo que se divertirían Nebe y Heydrich si les decía que Heinrich Himmler y yo habíamos pasado la noche cogidos de la mano. Pensando en ello casi me echo a reír y para disimular aparté la mirada de Weisthor y volví la cara hacia el otro lado para encontrarme frente a un hombre del tipo Sigfrido, alto y cortés, vestido con traje de etiqueta, con la clase de modales sensibles y cálidos que solo se consiguen bañándose en sangre de dragón.
– Me llamo Kindermann -dijo con voz adusta-, doctor Lanz Kindermann, a su servicio, Herr Steininger.
Me miró la mano como si fuera un trapo sucio.
– ¿No será el famoso psicoterapeuta? -dije.
– Dudo de que pueda llamárseme famoso -dijo sonriendo, pero con cierta satisfacción de todos modos-. Sin embargo, le agradezco el cumplido.
– ¿Es usted austríaco?
– Sí, ¿por qué lo pregunta?
– Me gusta saber algo de los hombres con quienes me cojo de la mano -dije y agarré la suya con firmeza.
– Dentro de un momento -dijo Weisthor-, le pediré a nuestro amigo Otto que apague las luces. Pero antes que nada, querría que todos cerráramos los ojos y respiráramos profundamente. El propósito de esto es que nos relajemos. Solo si estamos relajados los espíritus se sentirán lo bastante cómodos para ponerse en contacto con nosotros y ofrecernos el beneficio de lo que son capaces de ver. Quizá les ayude pensar en algo plácido, como una flor o una formación de nubes.
Se calló, de forma que el único sonido que se oía era la profunda respiración de las personas que había alrededor de la mesa y el tictac de un reloj en la repisa de la chimenea. Oí carraspear a Vogelmann, lo cual hizo que Weisthor hablara de nuevo.
– Traten de fluir al interior de la persona que tienen al lado de forma que podamos sentir el poder del círculo. Cuando Otto apague la luz, entraré en trance y permitiré que mi cuerpo quede bajo el control del espíritu. El espíritu controlará mi habla y todas las funciones de mi cuerpo, de forma que estaré en una posición muy vulnerable. No hagan ningún ruido brusco ni interrumpan. Hablen suavemente si desean comunicarse con el espíritu o permitan que Otto hable por ustedes. -Hizo otra pausa-. Otto, las luces, por favor.
Oí como Rahn se ponía en pie como si despertara de un profundo sueño y cruzaba sigilosamente la alfombra.
– A partir de este momento Weisthor no hablará a menos que sea bajo el espíritu -dijo-. Será mi voz la que oigan hablarle mientras esté en trance.
Apagó la luz y al cabo de unos segundos oí cómo regresaba al círculo.
Me esforcé por ver en la oscuridad y miré hacia donde estaba Weisthor, pero por mucho que lo intenté no conseguí ver nada más que las extrañas formas que bailan al fondo de la retina cuando se la priva de luz. Descubrí que aquello que Weisthor había dicho de las flores o las nubes me ayudaba a pensar en la Ma user automática que llevaba en la pistolera y en la bonita formación de munición de 9 mm que llevaba en la culata.
El primer cambio del que me di cuenta fue el de su respiración, que se hizo progresivamente más lenta y profunda. Al cabo de un rato era casi indetectable y, salvo por la fuerza con que me cogía la mano, podría haber dicho que había desaparecido.
Finalmente habló, pero fue con una voz que hizo que se me pusiera la piel de gallina y los pelos de punta.
– Aquí tengo a un rey sabio de hace mucho, mucho tiempo -dijo, y me asió la mano con fuerza-. De un tiempo en que brillaban tres soles en el cielo del norte. -Emitió un largo y sepulcral suspiro-. Sufrió una terrible derrota a manos de Carlomagno y su ejército cristiano.
– ¿Era sajón? -preguntó Rahn con voz suave.
– Sí, sajón. Los francos los llamaban paganos y les daban muerte por ello. Muertes atroces, llenas de sangre y dolor. -Pareció vacilar-. Es difícil decir esto. Dice que la sangre debe pagarse. Dice que el paganismo alemán vuelve a ser fuerte y debe vengarse de los francos y su religión, en nombre de los antiguos dioses.
Luego gruñó casi como si le hubieran golpeado y no dijo nada más.
– No se alarmen -murmuró Rahn-. A veces un espíritu se marcha de forma bastante violenta.
Al cabo de unos minutos, Weisthor volvió a hablar.
– ¿Quién eres? -preguntó con suavidad-. ¿Una chica? ¿Nos dices tu nombre, niña? ¿No?Venga…
– No temas -dijo Rahn-. Por favor, date a conocer.
– Se llama Emmeline -dijo Weisthor.
Oí que Hildegard daba un grito ahogado.
– ¿Te llamas Emmeline Steininger? -preguntó Rahn-. Si es así tu madre y tu padre están aquí para hablar contigo, niña.
– Dice que no es una niña -musitó Weisthor- y que una de esas dos personas no es nada suyo.
Me puse rígido. ¿Sería auténtico después de todo? ¿Tendría Weisthor facultades paranormáles?
– Soy su madrastra -dijo Hildegard temblorosa, y me pregunté si se habría dado cuenta de que Weisthor tendría que haber dicho que ninguno de nosotros era nada suyo.
– Dice que añora sus clases de danza, pero que sobre todo les añora a ustedes dos.
– Nosotros también te añoramos, cariño.
– ¿Dónde estás Emmeline? -pregunté. Hubo un largo silencio, así que repetí la pregunta.
– La han matado -dijo Weisthor con voz entrecorta-da-. Y la han escondido en algún lugar.
– Emmeline, tienes que tratar de ayudarnos -dijo Rahn-. ¿Puedes decirnos algo sobre el sitio donde te dejaron?
– Sí, se lo dirá. Dice que al otro lado de la ventana hay una colina. Al pie de la colina hay una bonita cascada. ¿Cómo? Hay una cruz o quizá otra cosa alta, como una torre, en la cima de la colina.
– ¿ La Kre uzberg? -pregunté.
– ¿Es la Kre uzberg? -dijo Rahn.
– No sabe cómo se llama -murmuró Weisthor-. ¿Dónde dices? Oh, qué horror. Dice que está en una caja. Lo siento, Emmeline, pero me parece que no te he oído bien. ¿No es una caja? ¿Un barril? Sí, un barril. Un viejo barril carcomido y maloliente en una vieja bodega llena de viejos barriles carcomidos.
– Podría ser una cervecería -dijo Kindermann.
– ¿Te refieres a la Cer vecería Schultheiss? -dijo Rahn.
– Cree que debe de serlo, aunque no parece un sitio al que vaya mucha gente. Algunos de los barriles son viejos y tienen agujeros. Ella puede ver a través de uno de ellos. No, cariño, no sería muy adecuado para guardar cerveza, estoy de acuerdo.
Hildegard musitó algo que no conseguí entender.
– Valor, querida señora -dijo Rahn-. Valor.
Y luego añadió en voz más alta:
– ¿Quién fue el que te mató, Emmeline? ¿Y puedes decirnos por qué?
Weisthor emitió un profundo gemido.
– No conoce sus nombres, pero cree que fue para el Misterio de la San gre. ¿Cómo averiguaste eso, Emmeline? Es una de las muchas cosas que aprendes cuando mueres, ya veo. La mataron como matan a sus animales y luego mezclaron su sangre con el vino y el pan. Cree que debe de haber sido para un rito religioso, pero de una clase que ella no había visto jamás.
– Emmeline -dijo una voz que pensé que debía de ser la de Himmler-, ¿fueron los judíos quienes te asesinaron? ¿Fueron judíos quienes usaron tu sangre?
Hubo otro largo silencio.
– No lo sabe -dijo Weisthor-. No dijeron quiénes ni qué eran. No se parecían a las imágenes que ella había visto de judíos. ¿Qué dices, cariño? Dice que quizá lo fueran, pero que no quiere causarle problemas a nadie, que no importa lo que le hicieron. Dice que si fueron los judíos, fueron malos judíos y que no todos los judíos habrían aprobado una cosa así. No quiere decir nada más sobre ello. Solo quiere que alguien vaya a sacarla de ese sucio barril. Sí, estoy seguro de que alguien lo arreglará, Emmeline. No te preocupes.
– Dígale que yo me encargaré personalmente de que se haga esta misma noche -dijo Himmler-. La niña tiene mi palabra.
– ¿Qué has dicho? Está bien. Emmeline dice que le agradezca su ayuda. Y que le diga a sus padres que los quiere mucho de verdad, pero que no se preocupen por ella, que nada puede devolvérsela, que ambos tienen que seguir su vida y dejar atrás lo que ha sucedido. Que procuren ser felices. Emmeline tiene que irse ahora.
– Adiós, Emmeline -dijo Hildegard sollozando.
– Adiós -dije yo.
De nuevo se hizo el silencio, si exceptuamos el sonido de la sangre que se agolpaba en mis oídos. Me alegraba de la oscuridad porque ocultaba mi cara, que debía mostrar mi furia, y me daba la oportunidad de respirar lenta y profundamente hasta recuperar una apariencia de tranquila tristeza y resignación. Si no hubiera sido por los dos o tres minutos que transcurrieron desde que acabó la representación de Weisthor hasta que se encendieron las luces, creo que los hubiera matado a todos a tiros allí mismo donde estaban sentados: Weisthor, Rahn, Vogelmann, Lange…
Mierda, habría asesinado a aquella gentuza solo por el placer de hacerlo. Les habría obligado a sujetar el cañón de la pistola con la boca y luego les habría saltado la tapa de los sesos en la cara de los otros. Un orificio de la nariz extra para Himmler; un tercer ojo para Kindermann.
Todavía respiraba pesadamente cuando se encendieron las luces, pero era fácil confundirlo con una demostración de dolor. La cara de Hildegard brillaba debido a las lágrimas, lo cual hizo que Himmler le rodeara los hombros con el brazo. Al cruzarse nuestras miradas, hizo un gesto de pesar con la cabeza.
Weisthor fue el último en ponerse en pie. Se tambaleó durante unos segundos, como si se fuera a caer, y Rahn lo sujetó por el codo.Weisthor sonrió y le dio unos golpecitos en la mano a su amigo con agradecimiento.
– Por su cara veo, querida señora, que su hija se presentó.
Hildegard asintió.
– Quiero darle las gracias, Herr Weisthor. Muchas gracias por ayudarnos.
Sollozó sonoramente y sacó el pañuelo.
– Karl, esta noche has estado magnífico -dijo Himmler-. Absolutamente extraordinario.
Se produjo un murmullo de asentimiento del resto de los asistentes, incluyéndome a mí. Himmler seguía moviendo la cabeza maravillado.
– Absolutamente extraordinario, de verdad -repitió-. Pueden tener todos la seguridad de que me pondré en contacto con las autoridades apropiadas y ordenaré que se envíe una patrulla de policía inmediatamente para registrar la Cer vecería Schultheiss en busca de la desgraciada niña.
Himmler me miraba fijamente ahora y yo asentí, mudo, en respuesta a lo que decía.
– No dudo ni por un segundo de que la encontrarán allí. Tengo la seguridad de que lo que acabamos de oír era la niña que hablaba con Karl, a fin de que los corazones de ustedes encuentren reposo. Creo que lo mejor será que se vayan a casa y esperen noticias de la policía.
– Sí, por supuesto -dije y, rodeando la mesa, cogí a Hildegard de la mano y la liberé del abrazo del Reichsführer. Luego estrechamos las manos de toda la asamblea, aceptamos sus condolencias y permitimos que Rahn nos acompañara a la puerta.
– ¿Qué puede uno decir? -dijo con pomposa gravedad-. Naturalmente, siento mucho que Emmeline haya pasado al otro lado, pero, como el mismo Reichsführer ha dicho, es una bendición saberlo con certeza.
– Sí -dijo Hildegard sollozando-. Es mejor saberlo, creo.
Rahn entrecerró los ojos y adoptó una expresión ligeramente dolida cuando me cogió por el brazo.
– Creo que también sería mejor, por razones obvias, que no dijera nada a la policía sobre lo sucedido esta noche si vinieran a decirle que la han encontrado. Me temo que podrían ponerle las cosas muy difíciles si les diera la impresión de que sabía que la habían encontrado antes que ellos mismos. Como no dudo que comprenderá, la policía no tiene muchas luces cuando se trata de entender este tipo de cosas y podrían hacerle todo tipo de preguntas difíciles de contestar. -Se encogió de hombros-. Quiero decir que todos tenemos preguntas respecto a lo que nos llega desde el otro lado. En verdad es un enigma para todos y un enigma para el que tenemos muy pocas respuestas todavía.
– Sí, entiendo que la policía podría mostrarse difícil -dije-. Puede contar con que no diré nada de lo que ha sucedido esta noche, y mi esposa tampoco.
– Herr Steininger, sabía que lo comprendería. -Abrió la puerta de la calle-. Por favor, no vacilen en ponerse en contacto con nosotros de nuevo si desean volver a establecer comunicación con su hija, pero yo esperaría un tiempo. No es bueno convocar a un espíritu con demasiada frecuencia.
Nos despedimos de nuevo y regresamos al coche.
– Sácame de aquí, Bernie -dijo Hildegard entre dientes mientras le abría la puerta del coche.
Cuando puse en marcha el motor, volvía a llorar, solo que esta vez era del impacto recibido y de puro horror.
– No puedo creer que haya gente tan… tan malvada -dijo sollozando.
– Siento que hayas tenido que pasar por esto -dije-. De verdad que lo siento. Habría dado cualquier cosa por evitártelo, pero era la única manera.
Conduje hasta el final de la calle y salí a la Bis markplatz, una tranquila intersección de calles de barrio con una pequeña extensión de hierba en el medio. Solo entonces me di cuenta de lo cerca que estábamos de la casa de Frau Lange en la Her bertstrasse. Vi el coche de Korsch y aparqué detrás de él.
– Bernie, ¿crees que la policía la encontrará?
– Sí, creo que sí.
– Pero ¿cómo pudo fingir que sabía dónde estaba? ¿Cómo podía saber todas aquellas cosas de ella? Eso de que le gustaba la danza…
– Porque él o uno de los otros la pusieron allí. Probablemente hablaron con Emmeline y le hicieron unas cuantas preguntas antes de matarla. Solo en aras de la autenticidad.
Se sonó y luego levantó los ojos.
– ¿Por qué hemos parado?
– Porque voy a volver allí para echar una ojeada. Para ver si puedo averiguar qué sucio juego se traen entre manos. El coche aparcado delante lo lleva uno de mis hombres. Se llama Korsch y te acompañará a casa.
Asintió.
Por favor, Bernie, ten cuidado -dijo con voz entrecortada, dejando caer la cabeza sobre el pecho.
– ¿Estás bien, Hildegard?
Buscó a tientas la manija de la puerta.
– Me parece que voy a vomitar.
Cayó de lado sobre la acera, vomitando en la cuneta y ensuciándose la manga al parar la caída con la mano. Salté del coche y corrí hasta la puerta del pasajero para ayudarla, pero Korsch llegó antes que yo y la sujetó por los hombros hasta que recuperó la respiración.
– Por todos los santos -dijo Korsch-, ¿qué ha pasado en ese sitio?
De cuclillas al lado de Hildegard, le enjugué el sudor de la cara antes de limpiarle la boca. Me cogió el pañuelo de la mano y permitió que Korsch la ayudara a sentarse de otra vez.
– Es una larga historia -dije- y me temo que tendrás que esperar un poco para que te la cuente. Quiero que la lleves a casa y luego me esperes en el Alex. Que Becker también esté allí. Tengo la sensación de que vamos a tener trabajo esta noche.
– Lo siento -dijo Hildegard-. Ya estoy bien.
Sonrió valientemente. Korsch y yo la ayudamos a salir del coche y, sosteniéndola por la cintura, la llevamos hasta el coche de Korsch.
– Tenga cuidado, señor -dijo él al sentarse al volante y poner en marcha el motor.
Le dije que no se preocupara.
Cuando se marcharon, esperé en el coche una media hora y luego volví andando por la Cas par-Theyss Strasse. Se estaba levantando un poco de viento y un par de veces cobró tanta intensidad entre los árboles que bordeaban la oscura calle que, de haber tenido un temperamento más imaginativo, quizás hubiera imaginado que tenía algo que ver con lo sucedido en casa de Weisthor. Lo de molestar a los espíritus y todo eso. En realidad, me sentía invadido por una sensación de peligro que el viento que gemía a través del cielo tormentoso no hacía nada por aliviar. Si acaso, la sensación se agudizó cuando volví a ver la casa de pan de jengibre.
Los coches ya habían desaparecido de la acera, pero pese a ello me acerqué al jardín con cautela, por si por alguna razón se hubieran quedado allí los dos hombres de las SS. Una vez seguro de que la casa no estaba vigilada, la rodeé de puntillas y fui hasta la ventana del cuarto de baño que había dejado abierta. Hice bien en no hacer ruido, porque la luz estaba encendida y desde el interior de la pequeña habitación se oía el inconfundible sonido de un hombre que hacía grandes esfuerzos en el retrete. Pegándome bien a la pared, oculto entre las sombras, esperé a que acabara y, finalmente, después de lo que parecieron diez o quince minutos, oí el sonido de la cadena y el agua al caer y vi que se apagaba la luz.
Pasaron varios minutos antes de que me pareciera seguro subirme a la ventana y empujarla hacia arriba. Pero aun antes de entrar en el cuarto ya habría deseado estar en otra parte o, por lo menos, llevar una máscara antigás, ya que el olor fecal que se ofreció a mi nariz era tal que habría revuelto el estómago de todo el personal de una clínica especializada en proctología. Supongo que es a eso a lo que los policías se refieren cuando dicen que el nuestro a veces es un trabajo nauseabundo. Por mi dinero que tener que quedarse quieto en un lugar donde alguien ha culminado un movimiento de vientre de proporciones auténticamente góticas es lo más nauseabundo que pueda haber.
El horrible olor fue la principal razón de que decidiera salir al guardarropa bastante más rápidamente de lo que hubiera sido seguro y que casi me viera el mismo Weisthor cuando pasaba cansinamente por delante de la puerta y cruzaba el vestíbulo hacia una sala del lado opuesto.
– Vaya viento que hace -dijo una voz, que reconocí como perteneciente a Otto Rahn.
– Sí -dijo Weisthor con una risita-.Todo colaboraba al ambiente, ¿no es verdad? Himmler estará especialmente complacido con este cambio de tiempo. Sin duda le atribuirá todo tipo de wagnerianas ideas sobrenaturales.
– Estuviste magnífico, Karl -dijo Rahn-. Incluso el Reichsführer lo comentó.
– Pero pareces cansado -dijo una tercera voz, que supuse sería la de Kindermann-. Será mejor que me dejes echarte una mirada.
Avancé deslizándome y miré por la rendija que quedaba entre la puerta y el marco. Weisthor estaba quitándose la chaqueta y colgándola del respaldo de una silla. Sentándose pesadamente, dejó que Kindermann le tomara el pulso. Parecía apático y pálido, casi como si realmente hubiera estado en contacto con el mundo de los espíritus. Pareció haber oído mis pensamientos.
– Fingirlo es casi tan cansado como hacerlo de verdad -dijo.
– Quizá tendría que ponerte una inyección -comentó Kindermann-. Un poco de morfina te ayudará a dormir. -Sin esperar respuesta, extrajo una botellita y una jeringuilla hipodérmica de un maletín médico y se dispuso a preparar la aguja-. Después de todo, no queremos que estés cansado para el próximo Tribunal de Honor, ¿verdad?
– Desde luego te necesitaré allí, Lanz -dijo Weisthor subiéndose la manga y mostrando un antebrazo tan magullado y marcado de señales de pinchazos que parecía que lo hubieran tatuado-. No podré superarlo sin cocaína. Encuentro que es maravillosa para aclarar la mente. Y necesitaré estar tan trascendentalmente estimulado que el Reichsführer SS encuentre lo que tengo que decir absolutamente irresistible.
– ¿Sabes?, por un momento pensé de verdad que ibas a hacer la revelación esta noche -dijo Rahn-. Realmente lo pusiste a prueba con todo eso de que la chica no quería causar problemas a nadie. Bueno, francamente, ahora casi lo cree.
– Solo en el momento oportuno, mi querido Otto -dijo Weisthor-. Solo en el momento oportuno. Piensa cuánto más espectacular será cuando lo revele en Wewelsburg. La complicidad judía tendrá la fuerza de una revelación espiritual y habremos acabado con esa tontería suya de respetar la propiedad y el imperio de la ley. Los judíos recibirán lo que se merecen y no habrá ni un solo policía que lo impida.
Hizo un gesto de asentimiento hacia la jeringuilla y observó, impasible, cómo Kindermann le introducía la aguja, suspirando con satisfacción cuando el émbolo acabó de bajar.
– Y ahora, caballeros, si son tan amables de ayudar a un anciano a llegar a su cama…
Observé cómo cada uno lo cogía de un brazo y lo ayudaba a subir las chirriantes escaleras.
Se me ocurrió que si Kindermann o Rahn tenían intención de marcharse entonces, quizá querrían ponerse el abrigo, así que me deslicé fuera del guardarropa, entré en la sala en forma de ele donde habían escenificado la falsa sesión y me escondí detrás de las gruesas cortinas por si acaso uno de ellos entraba allí. Pero cuando bajaron, se limitaron a quedarse charlando de pie en el vestíbulo. Me perdí la mitad de lo que dijeron, pero la esencia parecía ser que Reinhart Lange estaba dejando de serles útil. Kindermann hizo un débil intento de disculpar a su amante, pero sin poner mucho entusiasmo.
Era difícil superar el olor del cuarto de baño, pero lo que sucedió a continuación fue incluso más repugnante. No veía exactamente qué pasaba y no se les oía decir nada, pero el sonido de dos hombres ocupados en un acto homosexual es inconfundible y me dieron unas irresistibles náuseas. Cuando finalmente hubieron llevado su asquerosa conducta a su estrepitosa conclusión y se marcharon, cloqueando como un par de escolares degenerados, me sentía lo bastante débil para tener que abrir una ventana a fin de que entrara algo de aire fresco.
En el estudio de la puerta de al lado me serví un gran vaso del coñac de Weisthor, que me hizo un efecto mucho mejor que llenarme los pulmones del aire de Berlín, y con las cortinas corridas me sentí tranquilo para encender la lámpara de mesa y echar una ojeada por la habitación antes de registrar los armarios y los cajones.
Valía la pena mirar, además. El gusto de Weisthor en cuanto a decoración no era menos excéntrico que el del loco rey Luis. Había calendarios de aspecto extraño, escudos heráldicos, cuadros de dólmenes, Merlín, la espada clavada en la roca, el Grial y los Caballeros Templarios y fotografías de castillos, Hitler, Himmler y finalmente del mismo Weisthor de uniforme, primero como oficial de algún regimiento de la infantería austríaca y luego como oficial de alto rango de las SS.
Karl Weisthor estaba en las SS. Casi lo dije en voz alta, de tan fantástico como parecía. Y no era solamente un NCO como Otto Rahn, sino que, a juzgar por el número de estrellas que llevaba en el cuello, era por lo menos general de brigada. Y algo más por añadidura. ¿Cómo no había notado antes el parecido físico entre Weisthor y Julius Streicher? Era verdad que Weisthor tenía quizás unos diez años más que Streicher, pero la descripción dada por la chica judía, Sarah Hirsch, podía aplicarse tan fácilmente al uno como al otro; los dos eran gruesos, con poco pelo y bigotillo, y ambos tenían un fuerte acento del sur. Austríaco o bávaro, eso era lo que ella había dicho; bien, Weisthor era de Viena. Me pregunté si Otto Rahn sería el hombre que iba al volante del coche.
Todo parecía encajar con lo que yo ya sabía, y lo que había oído de la conversación en el vestíbulo confirmaba mi primera suposición de que el motivo que había detrás de los asesinatos era culpar a los judíos de Berlín. Sin embargo, tenía la impresión de que había algo más. Estaba la participación de Himmler. ¿Tenía razón al pensar que su segundo motivo era convertir al Reichsführer SS en creyente en los poderes de Weisthor, asegurando así la base de poder de este y sus perspectivas de ascenso dentro de las SS, quizás incluso a expensas del mismo Heydrich?
Era un hermoso trabajo de elaboración teórica. Ahora lo único que necesitaba era probarlo, y las pruebas tendrían que ser irrebatibles para lograr que Himmler permitiera que su propio Rasputín personal fuera juzgado por asesinato múltiple.Y mucho más si eso iba a revelar que el jefe superior de policía del Reich era la crédula víctima de un complicado engaño.
Empecé a registrar el escritorio de Weisthor, pensando que incluso en el caso de que encontrara lo suficiente para enterrarlo a él y a su malvado plan, no tenía intención de hacer que el hombre posiblemente más poderoso de Alemania apareciera como amigo suyo. No era una perspectiva agradable en absoluto.
Resultó que Weisthor era un hombre meticuloso con su correspondencia y encontré archivos de cartas que incluían copias de las que él mismo enviaba junto a las que recibía. Sentado a su escritorio, empecé a leerlas al azar. Si lo que buscaba eran confesiones de culpabilidad mecanografiadas, me vi decepcionado. Weisthor y sus socios habían desarrollado ese talento para el eufemismo que el trabajo en los cuerpos de seguridad o inteligencia parece fomentar.
Las cartas confirmaban todo lo que yo sabía, pero estaban muy cuidadosamente redactadas e incluían varias palabras en clave, de forma que quedaban abiertas a más de una interpretación.
K. M.Wiligut Weisthor
Caspar-Theyss Strasse, 33
Berlín Oeste
SS Unterscharführer Otto Rahn
Tiergartenstrasse 8a
Berlín Oeste
8 de julio de 1938
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
Querido Otto:
Es tal como yo sospechaba. El Reichsführer me informa de que el judío Heydrich ha impuesto una prohibición a la divul gación en la prensa de todos los asuntos relativos al Proyecto Krist. Sin cobertura en los periódicos no habrá medio legítimo de que podamos saber quién se ve afectado como resultado de las actividades del Proyecto Krist. A fin de poder ofrecer ayuda espiritual a aquellos afectados y así lograr nuestro objetivo, debemos idear rápidamente otro medio de vernos habilitados legítimamente para llevar a cabo nuestra participación. ¿Tienes alguna sugerencia?
¡Heil Hitler!,
Weisthor
Otto Rahn
Tiergartenstrasse, 8a
Berlín, Oeste
SS Brigadeführer K. M.Weisthor
Berlín Grunewald
10 de julio de 1938
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
Querido Brigadeführer:
He meditado mucho sobre lo que dices en tu carta y, con la ayuda del SS Hauptsturmführer Kindermann y del SS Sturmbannführer Anders, creo que he dado con la solución.
Anders tiene cierta experiencia en asuntos policiales y está seguro de que, en una situación surgida del Proyecto Krist, no sería extraño que un ciudadano contratara su propio agente de investigación, siendo la eficacia policial lo que es.
Por lo tanto, proponemos que, contando con los servicios y la financiación de nuestro buen amigo Reinhart Lange, contratemos los servicios de una, pequeña agencia de investigación privada, y luego sencillamente la anunciemos en la prensa. Todos somos de la opinión de que las partes interesadas contactarán con el mismo detective privado, quien, después de un intervalo prudente para, en apariencia, agotar sus indagaciones putativas, sacará a colación nuestra entrada en el asunto, por los medios que se juzguen apropiados.
Por regla general, a ese tipo de hombres solo le motiva el dinero y, por ello, siempre que nuestro agente esté suficientemente remunerado, creerá únicamente lo que desee, es decir, que somos un grupo de excéntricos. En caso de que en algún momento diera pruebas de poder ser conflictivo, estoy seguro de que solo necesitaríamos recordarle el interés del Reichsführer en el asunto para asegurarnos su silencio.
He elaborado una lista de candidatos adecuados y, con tu permiso, me gustaría ponerme en contacto con ellos lo antes posible.
¡Heil Hitler!
Tuyo,
Otto Rahn
K. M.Wiligut Weisthor
Caspar-Theyss Strasse, 33
Berlín Oeste
SS Unterscharführer Otto Rahn
Tiergartenstrasse 8a, Berlín Oeste
30 de julio de 1938
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
Querido Otto:
He sabido a través de Anders que la policía ha detenido a un judío como sospechoso de ciertos crímenes. ¿Cómo no se nos ocurrió que la policía, siendo lo que es, incriminaría a cualquiera, aunque fuera judío, por esos crímenes? En el momento oportuno de nuestros planes, ese arresto habría sido de gran ayuda, pero en este estadio, antes de haber tenido la oportunidad de demostrar nuestro poder a beneficio del Reichsführer y esperar influir en él en consecuencia, no es más que un incordio.
No obstante, se me ocurre que, en realidad, podemos sacar provecho de ello. Otro incidente del Proyecto Krist mientras ese judío está encarcelado no solo obligaría a ponerlo en libertad, sino que, además, pondría en una situación muy embarazosa a Heydrich. Por favor, ocúpate de ello.
¡Heil Hitler!,
Weisthor
SS Sturmbannführer Richard Anders
Orden de los Caballeros Templarios,
Berlín Lumenklub, Bayreutherstrasse, 22 Berlín Oeste
SS Brigadeführer K. M.Weisthor
Berlín Grunewald
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
Estimado Brigadeführer:
Mis indagaciones han confimado que en la central de policía, en la Ale xanderplatz, se recibió una llamada telefónica anónima. Además, una conversación con el ayudante del Reichsführer, Karl Wolff, indica que fue él, y no el Reichsführer, quien hizo esa llamada. Le disgusta profundamente engañar a la policía de esa manera, pero admite que no ve otro medio de ayudar en la investigación y proteger la necesidad de anonimato del Reichsführer.
Parece que Himmler está muy impresionado.
¡Heil Hitler!
Suyo,
Richard Anders
SS Hauptstürmführer Dr. Lanz Kindermann
Am Kleinen Wannsee
Berlín Oeste
Karl Maria Wiligut
Caspar-Theyss Strasse, 33
Berlín Oeste
29 de septiembre
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL
Mi querido Karl:
Hablemos primero de un asunto serio. Nuestro amigo Reinhart Lange está empezando a preocuparme. Dejando de lado mis propios sentimientos hacia él, creo que su resolución de colaborar en la ejecución del Proyecto Krist pueda estar debilitándose. El hecho de que lo que estamos haciendo esté en armonía con nuestra antigua herencia pagana ya no parece impresionarle como algo necesario, aunque desagradable. Si bien no pienso ni por un momento que nunca nos traicione, creo que tendría que dejar de formar parte de aquellas actividades del Proyecto Krist que, por fuerza, deben tener lugar dentro de esta clínica.
Por otro lado, continúo regocijándome en tu antigua herencia espiritual y espero con ilusión el día en que podamos continuar investigando a nuestros antepasados por medio de tu clarividencia autogénica.
¡Heil Hitler!
Siempre tuyo,
Lanz
Comandante
SS Brigadeführer Siegfried Taubert
SS School Haus
Wewelsburg, cerca de Paderborn
Westfalia
SS Brigadeführer Weisthor
Caspar-Theyss Strasse, 33
Berlín Grunewald
3 de octubre de 1938
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL:
REUNIÓN DEL TRIBUNAL DE HONOR
6-8 noviembre de 1938
Herr Brigadeführer:
Esta es para confirmar que el próximo Tribunal de Honor tendrá lugar aquí, en Wewelsburg, en las fechas arriba citadas. Como es habitual, la seguridad será estricta y durante las sesiones, además de los métodos habituales de identificación, se requerirá una contraseña para ser admitido en el edificio de la escuela. De acuerdo con su sugerencia esa contraseña será GOSLAR.
El Reichsführer considera que la asistencia es obligatoria para todos aquellos cuyo nombre aparece a continuación:
Reichsführer SS Himmler
SS Obergruppenführer Heydrich
SS Obergruppenführer Heissmeyer
SS Obergruppenführer Nebe
SS Obergruppenführer Daluege
SS Obergruppenführer Darre
SS Obergruppenführer Pohl
SS Brigadeführer Taubert
SS Brigadeführer Berger
SS Brigadeführer Eicke
SS Brigadeführer Weisthor
SS Oberführer Wolff
SS Sturmbannführer Anders
SS Sturmbannführer Von Oeynhausen
SS Hauptsturmführer Kindermann
SS Obersturmbannführer Diebitsch
SS Obersturmbannführer Von Knobelsdorff
SS Obersturmbannführer Klein
SS Obersturmbannführer Lasch
SS Unterscharführer Rahn
Landbaumeister Bartels
Professor Wilhelm Todt
¡Heil Hitler!
Taubert
Había muchas más cartas, pero ya me había arriesgado demasiado quedándome tanto rato. Y, además, me di cuenta de que, quizá por primera vez desde que dejé las trincheras en 1918, tenía miedo.
21. Viernes, 4 de noviembre
En el coche, mientras volvía desde casa de Weisthor al Alex, traté de encontrar sentido a lo que acababa de descubrir.
La parte de Vogelmann quedaba explicada y, hasta cierto punto, también la de Reinhart Lange. Y tal vez la clínica de Kindermann fuera el lugar donde habían matado a las chicas. Qué mejor lugar para matar a alguien que un hospital donde siempre hay gente entrando y saliendo con los pies por delante. Lo cierto era que su carta a Weisthor parecía indicarlo así.
Había un aterrador ingenio en la solución de Weisthor. Después de asesinar a las niñas, todas las cuales habían sido seleccionadas por su aspecto ario, se escondían los cuerpos de forma que fuera casi imposible encontrarlos; y más teniendo en cuenta la falta de policías disponibles para investigar algo tan corriente como la desaparición de una persona. Para cuando la policía se diera cuenta de que había un asesino en serie acechando en las calles de Berlín, lo que más les preocuparía sería que no se hablara de ello y evitar así que su fracaso en encontrar al asesino pareciera incompetencia, al menos durante el tiempo que necesitaran para encontrar un cabeza de turco conveniente, como Josef Kahn.
Pero ¿qué pasaba con Heydrich y Nebe? ¿Su asistencia a ese Tribunal de Honor de las SS era considerado obligatorio meramente en virtud de su rango? Después de todo, las SS tenían sus camarillas, igual que sucede con cualquier organización. Daluege, por ejemplo, el jefe de la Or po, al igual que su homólogo Arthur Nebe, se sentía tan predispuesto en contra de Himmler y Heydrich como estos en contra suya. Y estaba totalmente claro, por supuesto, que Weisthor y su facción eran hostiles al «judío Heydrich». Heydrich, judío. Era uno de esos bonitos casos de contrapropaganda que se basan en una absoluta contradicción para sonar convincentes. Ya había oído ese rumor antes, como la mayoría de polis del Alex y, como ellos, sabía dónde se había originado: el almirante Canaris, jefe de la Ab wehr, el Servicio de Información del Estado Mayor alemán, era uno de los adversarios más implacables de Heydrich y, sin duda alguna, el más poderoso.
¿O había alguna otra razón para que Heydrich tuviera que ir a Wewelsburg dentro de pocos días? Nada que tuviera que ver con él era nunca exactamente lo que parecía, aunque yo no dudaba ni por un segundo que disfutaría con la incomodidad de Himmler. Para él sería un hermoso y espeso baño de chocolate por encima del pastel, cuyo ingrediente principal era el arresto de Weisthor y los otros conspiradores anti-Heydrich dentro de las SS.
No obstante, para probarlo iba a necesitar algo más que los papeles de Weisthor; algo más elocuente e inequívoco que convenciera al propio Reichsführer.
Fue entonces cuando pensé en Reinhart Lange. La excrecencia más débil del maculado cuerpo del plan de Weisthor no iba a necesitar, seguro, un bisturí limpio y afilado para extirparla. Yo tenía todavía la uña sucia y astillada que haría la tarea; tenía dos de sus cartas a Lanz Kindermann.
De vuelta al Alex, fui derecho a la mesa del sargento de guardia y encontré a Korsch y a Becker esperándome, junto con el profesor Illmann y el sargento Gollner.
– ¿Otra llamada?
– Sí, señor -dijo Gollner.
– Bien, en marcha.
Desde el exterior, la Cer vecería Schultheiss, en Kreuzberg, con su uniforme ladrillo rojo, sus numerosas torres y torretas, así como el jardín de buen tamaño, parecía más una escuela que una fábrica de cerveza. De no ser por el olor, que incluso a las dos de la madrugada era lo bastante fuerte como para provocar picazón en la nariz, se podría haber esperado encontrar salas llenas de pupitres en lugar de barriles de cerveza. Nos detuvimos ante la caseta, en forma de tienda de campaña, del guardia.
– Policía -le chilló Becker al guardia de noche, que parecía un barril de cerveza también él. Tenía un estómago tan grande que dudo que pudiera alcanzar los bolsillos del mono, incluso queriendo-. ¿Dónde guardan los barriles de cerveza viejos?
– ¿Cuáles? ¿Habla de los vacíos?
– No exactamente. Hablo de los que probablemente necesitan algún tipo de reparación.
El hombre se llevó la mano a la frente como si saludara.
– Tiene toda la razón, señor. Sé exactamente a lo que se refiere. Por aquí, por favor.
Salimos de los coches y lo seguimos, recorriendo en sentido contrario la calle por la que habíamos llegado. Al cabo de un corto trecho, pasamos agachados por una puerta verde que había en la pared de la cervecería y bajamos por un corredor largo y estrecho.
– ¿No tienen cerrada esa puerta? -pregunté.
– No hay necesidad -dijo el vigilante-. Aquí no hay nada que valga la pena robar. La cerveza se guarda detrás de la verja.
Era una vieja bodega con un par de siglos de suciedad en el techo y en el suelo. Una bombilla desnuda en la pared añadía un toque amarillento a la penumbra.
– Bueno, es aquí -dijo el hombre-. Supongo que esto es lo que andan buscando. Aquí es donde dejan los barriles que hay que reparar. Solo que muchos de ellos nunca llegan a repararse. Algunos no se han movido desde hace años.
– Joder -dijo Korsch-, por lo menos habrá un centenar.
– Por lo menos -dijo nuestro guía riendo.
– Bueno, pues será mejor que nos pongamos manos a la obra, ¿no?
– ¿Qué es lo que buscan exactamente?
– Un abrebotellas -dijo Becker-. Vamos, sea buen chico y márchese, ¿quiere?
El hombre lo miró socarrón, dijo algo entre dientes y luego se marchó anadeando, con gran diversión por parte de Becker.
Fue Illmann quien la encontró. Ni siquiera quitó la tapa.
– Aquí. Este es, lo han movido, y hace poco. Y la tapa es de un color diferente que la de los otros. -Levantó la tapa, respiró hondo y luego iluminó el interior con la linterna-. Es ella, no hay duda.
Me acerqué y eché una larga mirada por mí mismo y otra por Hildegard. Había visto suficientes fotografías de Emmeline en el piso para reconocerla inmediatamente.
– Sácala de ahí lo antes posible, profesor.
Illmann me dirigió una mirada extrañada y luego asintió. Quizá notó algo en mi tono de voz que le hizo pensar que mi interés era algo más que profesional. Con un gesto llamó al fotógrafo de la policía.
– Becker -dije.
– ¿Sí, señor?
– Necesito que vengas conmigo.
De camino a casa de Reinhart Lange nos detuvimos en mi oficina para recoger las cartas. Serví un buen vaso de schnapps y le expliqué parte de lo que había ocurrido aquella noche.
– Lange es el eslabón débil. Les oí decirlo. Y lo que es más, es un marica. -Vacié el vaso y me serví otro, inhalando profundamente para aumentar el efecto, notando en los labios una sensación de hormigueo mientras mantenía la bebida contra el paladar durante un rato antes de tragarla. Me estremecí un poco al dejarla deslizarse por mi columna-. Quiero que le apliques un tratamiento de brigada Antivicio.
– ¿Sí? ¿Cómo de duro?
– Quiero que le hagas un jodido frac.
Becker sonrió y se acabó la bebida.
– ¿Qué lo deje más plano que una estera? Capto la idea. -Se desabrochó la chaqueta y sacó una corta porra de goma con la que se golpeó en la palma de la mano-. Lo acariciaré con esto.
– Bueno, confío en que sabrás utilizarla mejor que esa Parabellum que llevas. Quiero a ese tipo vivo. Cagado de miedo, pero vivo. Para que pueda contestar a unas preguntas. ¿Lo entiendes?
– No se preocupe -dijo-. Soy un experto con este bonito caucho. Solo lo despellejaré, ya verá. Los huesos podemos dejarlos para cuando usted diga.
– No hay duda de que esto te gusta, ¿verdad?, lo de acojonar a la gente.
Becker se rió.
– ¿A usted no?
La casa estaba en la Lützo wufer Strasse, con vistas sobre el canal Landwehr y lo bastante cerca del Zoo como para oír a los parientes de Hitler quejándose del nivel de los alojamientos. Era un elegante edificio de tres plantas, de estilo guillermino, pintado de color naranja y con una gran mirador cuadrado en el primer piso. Becker se puso a tirar de la campanilla como si trabajara a destajo. Cuando se cansó pasó a golpear el picaporte. Finalmente, se encendió una luz en el vestíbulo y oímos descorrerse un cerrojo.
La puerta se abrió con la cadena puesta y vimos la pálida cara de Lange atisbando nerviosamente desde detrás.
– Policía -dijo Becker-. Abra la puerta.
– ¿Qué sucede? -dijo tragando saliva-. ¿Qué quieren?
Becker dio un paso atrás.
– Cuidado, señor -dijo, y le dio una patada a la puerta con la suela de la bota.
Oí chillar a Lange como un cerdo cuando Becker dio la segunda patada. Al tercer intento la puerta se abrió con un tremento ruido de madera astillada para mostrar a Lange que huía escaleras arriba en pijama.
Becker fue tras él.
– No lo mates, por todos los santos -dije chillando.
– Oh, Dios, socorro -gorjeó Lange cuando Becker lo cogió por el tobillo y empezó a arrastrarlo por las escaleras. Retorciéndose, trató de librarse de Becker dándole patadas, pero no le sirvió de nada y, siguiendo a Becker, que tiraba de él, bajó rebotando por las escaleras sobre su gordo trasero. Cuando llegó abajo, Becker lo agarró por la cara y tiró de las mejillas hacia las orejas.
– Cuando digo que abras la puerta, abres la jodida puerta, ¿entiendes? -Luego puso toda la mano sobre la cara de Lange y le golpeó la cabeza contra la escalera-. ¿Lo has entendido, maricón? -Lange protestó a voz en grito y Becker lo cogió por el pelo y lo abofeteó dos veces, con fuerza-. He dicho que si lo has entendido, maricón.
– Sí -respondió aullando.
– Ya es suficiente -dije apartándolo por el hombro.
Se puso de pie respirando pesadamente y me sonrió.
– Dijo usted un frac, señor.
– Ya te diré cuándo necesita más de lo mismo.
Lange se secó el labio que le sangraba y contempló la sangre que le había manchado la palma de la mano. Tenía los ojos llenos de lágrimas pero seguía arreglándoselas para mostrarse indignado.
– Oigan -berreó-, ¿qué demonios es todo esto? ¿Qué creen que hacen metiéndose así en mi casa?
– Explícaselo -dije.
Becker le asió por el cuello del batín de seda y se lo retorció contra el rechoncho cuello.
– Te has ganado un triángulo rosa, gordito -dijo-. Un triángulo rosa con distintivo si hemos de fiarnos de las cartas a tu amigo Kindermann, el tapaculos.
Lange se arrancó la mano de Becker del cuello y lo miró furioso.
– No sé de qué está hablando -dijo entre dientes-. ¿Un triángulo rosa? ¿Qué significa eso, por todos los santos?
– Artículo 175 del código penal alemán -dije.
Becker citó el artículo de memoria:
– Cualquier varón que se permita practicar actividades delictivas indecentes con otro varón o consienta en participar en esas actividades, será castigado con la cárcel. -Le dio unos cachetes, como jugando, con el dorso de los dedos-. Eso quiere decir que estás arrestado, gordo tapaculos.
– Pero esto es ridículo.Yo nunca he escrito ninguna carta a nadie. Y no soy homosexual.
– Ah, no eres homosexual -dijo Becker, sarcástico-. Y yo no meo por el pito. -Del bolsillo de la chaqueta sacó las dos cartas que yo le había dado y las blandió ante la cara de Lange-. Y supongo que estas se las escribió al ratoncito Pérez, ¿verdad?
Lange hizo un amago de coger las cartas, pero no lo consiguió.
– Qué malos modales -dijo Becker abofeteándolo de nuevo, pero más fuerte.
– ¿De dónde las ha sacado?
– Yo se las di.
Lange me miró y luego volvió a mirarme.
– Un momento -dijo-. Lo conozco. Usted es Steininger. Estaba allí, esta noche, en… -Se calló a tiempo de no decir dónde me había visto.
– Exacto, estaba en la pequeña fiesta de Weisthor. Sé una buena parte de lo que está pasando. Y tú me vas a ayudar con el resto.
– Está malgastando el tiempo, quienquiera que sea. No voy a decirle nada.
Le hice un gesto a Becker, que empezó a golpearlo de nuevo. Yo observé, indiferente, mientras primero le daba con la porra en las rodillas y los tobillos y luego una vez, ligeramente, en la oreja, odiándome por mantener vivas las mejores tradiciones de la Ges tapo y por la fría y deshumanizada brutalidad que sentía en las entrañas. Le dije que parara.
Esperando que Lange dejara de lloriquear, anduve un poco por allí, husmeando. En completo contraste con el exterior, el interior de la casa de Lange era cualquier cosa menos tradicional. El mobiliario, las alfombras y los cuadros, de los que había muchos, eran todos del más caro estilo moderno, de la clase que es más fácil mirar que vivir con ella.
Cuando por fin vi que Lange se había controlado, le dije:
– Vaya casa que tiene. Puede que no coincida con mi gusto, pero, bien mirado, yo soy un poco anticuado. Ya sabe, uno de esos tipos torpes con las articulaciones redondeadas, el tipo que pone la comodidad personal por delante del culto a la geometría. Pero apuesto a que se siente cómodo aquí. ¿Crees que le gustará la trena del Alex, Becker?
– ¿Qué, el calabozo, señor? Muy geométrico, señor. Con todos aquellos barrotes de hierro.
– Sin olvidar a todos aquellos tipos tan bohemios que estarán allí y que le dan a Berlín su vida nocturna, famosa en el mundo entero. Los violadores, los asesinos, los ladrones, los borrachos… hay muchos borrachos en la trena, vomitando por todas partes…
– Es algo asqueroso de verdad, señor, no hay duda.
– ¿Sabes, Becker? No creo que podamos meter a alguien como Herr Lange allí. Me parece que no lo encontraría en absoluto de su gusto, ¿no crees?
– Cabrones.
– No creo que durara una noche, señor. Especialmente si encontráramos algo especial en su guardarropa para vestirlo. Algo artístico, como conviene a un hombre de la sensibilidad de Herr Lange. Quizás incluso un poco de maquillaje, ¿eh, señor? Tendría un aspecto muy agradable con un poco de carmín y colorete.
Soltó una risita, entusiasmado… era un sádico innato.
– Me parece que será mejor que hable conmigo, Herr Lange -dije.
– No me asustan, cabrones de mierda. ¿Lo oyen? No me asustan.
– Es una lástima. Porque, a diferencia del Kriminalassistant Becker, aquí presente, yo no disfruto especialmente con la perspectiva del sufrimiento humano. Pero me temo que no tengo alternativa. Me gustaría hacer las cosas bien, pero, francamente, no tengo tiempo.
Lo arrastramos escaleras arriba hasta el dormitorio, donde Becker escogió un conjunto del armario-vestidor de Lange. Cuando encontró colorete y carmín, Lange soltó un rugido y trató de atacarme.
– No -dijo chillando-, no me pondré eso.
Le cogí el puño y le retorcí el brazo a la espalda.
– Tú, cobarde llorica. Maldita sea, Lange, lo llevarás y te gustará o puedes estar seguro de que te colgaremos cabeza abajo y te cortaremos el cuello, como a todas esas chicas que tus amigos han asesinado. Y luego puede que echemos lo que quede de ti dentro de un barril de cerveza o de un baúl viejo y miremos qué tal se siente tu madre cuando tenga que identificarte después de seis semanas.
Le puse las esposas y Becker empezó a maquillarlo. Cuando acabó, comparado con él, Oscar Wilde habría tenido un aspecto tan modesto y conservador como el de un ayudante de tapicero de Hannover.
– Vamos -gruñí-, acompañemos a esta nena Kit-Kat de vuelta a su hotel.
No habíamos exagerado al hablar del calabozo nocturno del Alex. Probablemente sea igual en cualquier comisaria de policía de cualquier gran ciudad. Pero como el Alex es una comisaría de policía de una ciudad muy, muy grande, en consecuencia, el calabozo es también muy grande. De hecho, es enorme, tan grande como un cine corriente, salvo que no tiene asientos. Tampoco tiene literas ni ventanas ni ventilación. Solo un sucio suelo, sucias bacinillas, sucios barrotes, sucia gente y piojos. La Ges tapo metía allí a un montón de detenidos que no le cabían en la Prinz Al brecht Strasse. La Or po metía allí a los borrachos nocturnos para que se pelearan, vomitaran y durmieran la mona. La Kri po lo utilizaba igual que la Ges tapo utilizaba el canal; como sumidero para sus desperdicios humanos. Era un lugar horrible para un ser humano; incluso para uno como Reinhart Lange. Tuve que recordarme sin cesar lo que él y sus amigos habían hecho, pensar en Emmeline Steininger, metida en aquel barril como si fuera un montón de patatas podridas. Algunos de los prisioneros silbaron y lanzaron besos cuando vieron lo que traíamos y Lange se puso pálido de miedo.
– Dios santo, no irán a dejarme aquí -dijo-, aferrándose a mi brazo.
– Pues entonces, suéltalo todo -dije-. Weisthor, Rahn, Kindermann. Una declaración firmada y te conseguiré una bonita celda para ti solo.
– No puedo, no puedo, no sabe lo que me harían.
– No -dije, y señalé con la cabeza a los hombres de detrás de los barrotes-, pero sé lo que esos te harán.
El sargento de guardia abrió la enorme y pesada jaula y se apartó cuando Becker empujó a Lange dentro del calabozo.
Sus chillidos todavía me resonaban en los oídos cuando llegué de vuelta a Steglitz.
Hildegard estaba tumbada en el sofá, dormida con el cabello extendido sobre el cojín como si fuera la aleta dorsal de algún exótico pez rojo. Me senté y acaricié su suavidad de seda y luego la besé en la frente, notando el olor a alcohol de su aliento al hacerlo. Se despertó, se le abrieron los ojos, unos ojos tristes y anegados de lágrimas. Me puso la mano en la mejilla y luego en la nuca, atrayéndome hacia sus labios.
– Tengo que hablar contigo -dije resistiéndome.
Me puso un dedo en los labios.
– Sé que está muerta -dijo-. Ya he llorado todo lo que tenía que llorar. El pozo está seco.
Sonrió tristemente y le besé cada párpado tiernamente, alisándole el perfumado cabello con la palma de la mano, frotando los labios contra su oreja, mordisqueándole el cuello mientras ella me estrechaba entre sus brazos, más y más.
– Tú también has tenido una noche espantosa -dijo con dulzura-. ¿No es cierto, cariño?
– Espantosa -dije.
– Me preocupaba saber que habías vuelto a aquella casa horrorosa.
– No hablemos de eso.
– Llévame a la cama, Bernie.
Me rodeó el cuello con los brazos y yo la cogí, sujetándola contra mí como si fuera una inválida y, levantándola, la llevé al dormitorio. La senté en el borde de la cama y empecé a desabrocharle la blusa. Cuando se la hube quitado, suspiró y se dejó caer sobre el edredón. «Está un poco bebida», pensé, bajándole la cremallera de la falda y tirando de ella suavemente hacia abajo por las piernas vestidas con medias. Le quité la combinación y le besé los pequeños pechos, el vientre y luego la parte interior de los muslos. Pero parecía que las bragas le venían muy ajustadas o que se le habían quedado enganchadas entre las nalgas y se resistían a mis tirones. Le pedí que levantará el trasero.
– Rómpelas -dijo.
– ¿Qué?
– Que las rompas. Hazme daño, Bernie. Utilízame.
Hablaba con un ansia que la dejaba sin respiración y sus muslos se abrían y se cerraban como las mandíbulas de alguna enorme mantis religiosa.
– Hildegard…
Me golpeó con fuerza en la boca.
– Escucha, maldito seas. Hazme daño cuando te digo que me lo hagas.
La cogí por la muñeca cuando iba a golpearme de nuevo.
– He tenido suficiente por una noche -dije, cogiéndole la otra mano-. Basta.
– Por favor, tienes que hacerlo.
Negué con la cabeza, pero enrolló las piernas en torno a mi cintura y mis riñones se crisparon cuando sus fuertes muslos me apretaron más.
– Basta, por todos los santos.
– Pégame, estúpido cabrón. ¿Te había dicho que eras estúpido? Un típico poli cabezota. Si fueras un hombre, me violarías. Pero no tienes agallas, ¿verdad?
– Si lo que buscas es sentir dolor, entonces te llevaré al depósito de cadáveres. -Sacudí la cabeza, negándome, le separé los muslos y luego los aparté de mí-. Pero así no. Esto tiene que ser con amor.
Dejó de revolverse y durante un momento pareció reconocer la verdad de lo que yo le decía. Sonrió y luego, levantando la boca hacia mí, me escupió en la cara.
Después de aquello ya no quedaba nada más que marcharse.
Tenía un nudo en el estómago, frío y solitario igual que mi piso en la Fa sanenstrasse, y en cuanto llegué a casa me agencié una botella de coñac para deshacerlo. Alguien dijo una vez que la felicidad es lo negativo, la pura abolición del deseo y la extinción del dolor. El coñac me ayudó un poco. Pero antes de caer dormido, todavía con el abrigo puesto y sentado en el sillón, me parece que me di cuenta de lo positivamente que me había visto afectado.
22. Domingo, 6 de noviembre
Sobrevivir, especialmente en estos tiempos difíciles, tiene que contar como una hazaña de algún tipo. No es nada fácil conseguirlo. La vida en la Ale mania nazi exige que trabajes para lograrlo. Pero, habiendo hecho lo necesario, te queda el problema de darle algún sentido. Después de todo, ¿para qué sirven la salud y la seguridad si tu vida no tiene sentido?
No solo sentía lástima de mí mismo. Como muchas otras personas, yo estoy verdaderamente convencido de que siempre hay alguien que está peor. Además, en este caso lo sabía con certeza. A los judíos ya los perseguían, pero si Weisthor se salía con la suya, sus sufrimientos iban a ser llevados a un nuevo extremo. Y en ese caso, ¿en qué lugar nos dejaba eso a ellos y nosotros juntos? ¿En qué condiciones quedaría Alemania?
Me dije que en verdad no era asunto mío y que los judíos se lo habían buscado, pero incluso si fuera así, ¿qué valía nuestro placer al lado de su dolor? ¿Nuestra vida era más dulce a sus expensas? ¿Es que mi libertad me sabía mejor como resultado de su persecución?
Cuanto más pensaba en ello, más cuenta me daba de la urgencia, no solo de detener a los asesinatos, sino también de frustrar el objetivo declarado de Weisthor de convertir la vida de los judíos en un infierno, y más sentía que actuar de otra manera me degradaría en igual medida.
No soy ningún quijote, solo un hombre curtido, con un abrigo arrugado, de pie en una encrucijada, con una vaga idea de algo que podríamos decidirnos a llamar moralidad. Por supuesto, no soy demasiado escrupuloso en las cosas que podrían beneficiar mi bolsillo y tengo tanta capacidad para inspirar a un grupo de jóvenes matones a que hagan buenas obras como para ponerme en pie y cantar un solo en el coro de la iglesia. Pero de una cosa estaba seguro: ya estaba harto de mirarme las uñas cuando había ladrones en la tienda.
Tiré la pila de cartas encima de la mesa frente a mí.
– Las encontramos cuando registramos tu casa -dije.
Un Reinhart Lange muy cansado y desaliñado las contempló sin demasiado interés.
– A lo mejor te interesaría decirme cómo llegaron a tu poder.
– Son mías -dijo encogiéndose de hombros-. No lo niego. -Suspiró y hundió la cabeza entre las manos-. Mire, he firmado su declaración. ¿Qué más quiere? He cooperado, ¿no?
– Casi hemos acabado, Reinhart. Solo quedan un par de cabos sueltos que quiero atar. Por ejemplo, ¿quién mató a Klaus Hering?
– No sé de qué me está hablando.
– Tienes muy mala memoria. Le estaba haciendo chantaje a tu madre con estas cartas que le había robado a tu amante, que además da la casualidad de que también era su patrón. Debió de pensar que era mejor hablar con ella, por el dinero, supongo. Bueno, para abreviar, tu madre contrató a un detective privado para averiguar quién la estaba extorsionando. Y esa persona era yo. Eso fue antes de que volviera a ser un poli del Alex. Es una mujer astuta, tu madre; lástima que no heredaras algo de eso de ella. De cualquier modo, ella pensaba que era posible que tú y quienquiera que la estuviera chantajeando estuvierais liados sexualmente. Así que cuando averigüé cómo se llamaba, quiso que fueras tú quien decidiera qué hacer a continuación. Por supuesto, ella no podía saber que tú ya habías contratado a un detective privado con la fea forma de Rolf Vogelmann. O, por lo menos, Otto Rahn lo había hecho, utilizando el dinero que tú les proporcionabas. Fue una coincidencia que cuando Rahn buscaba un negocio para comprarlo me escribiera a mí. Nunca tuvimos el placer de discutir su propuesta, así que tardé bastante en recordar su nombre. Pero eso es otra historia. Cuando tu madre te dijo que Hering la estaba chantajeando, naturalmente lo hablaste con el doctor Kindermann y él te aconsejó que resolvierais el asunto vosotros mismos. Tú y Otto Rahn. Después de todo, ¿qué más da otra cabronada más, cuando ya se han hecho tantas?
– Yo nunca he matado a nadie, ya se lo he dicho.
– Pero estuviste de acuerdo en matar a Hering, ¿no es así? Supongo que tú conducías el coche. Probablemente incluso ayudaste a Kindermann a atar el cuerpo de Hering y hacer que pareciera un suicidio.
– No, no es verdad.
– Llevaban puestos los uniformes de las SS, ¿verdad que sí?
Frunció el ceño y dijo:
– ¿Cómo puede saber eso?
– Encontré una insignia de las SS clavada en la carne de la mano de Hering. Apuesto a que se resistió. Dime, ¿el hombre del coche también se resistió? El hombre del parche en el ojo. El que vigilaba el piso de Hering. A él también había que matarlo, ¿no?, no fuera que os reconociese.
– No…
– Todo muy limpio. Matarlo y hacer que parezca que lo había hecho Hering, y luego hacer que Hering se cuelgue en un arrebato de remordimiento. Y sin olvidaros de coger las cartas, claro. ¿Quién mató al hombre del coche? ¿Fue idea tuya?
– No, yo no quería estar allí.
Lo agarré por las solapas, lo levanté de la silla y empecé a abofetearlo.
– Basta, ya me he cansado de tus lloriqueos. Dime quién lo mató o hago que te fusilen antes de una hora.
– Lanz lo hizo, con Rahn. Otto lo sujetó por los brazos mientras Kindermann… él lo apuñaló. Fue horrible, horrible.
Lo dejé caer en la silla. Se echó hacia adelante encima de la mesa y empezó a sollozar sobre el brazo.
– ¿Sabes, Reinhart?, estás en un verdadero aprieto -dije, encendiendo un cigarrillo-. Haber estado allí te hace cómplice de asesinato. Y además, hay lo de estar enterado de los asesinatos de todas esas chicas.
– Ya se lo he dicho -lloriqueó-, me habrían matado. Yo nunca estuve de acuerdo, pero tenía miedo.
– Para empezar, eso no explica cómo te metiste en todo esto.
– No crea que no me he hecho la misma pregunta.
– ¿Y has encontrado alguna respuesta?
– Un hombre al que admiraba, un hombre en el que creía. Me convenció de que lo que estábamos haciendo era por el bien de Alemania, que era nuestro deber. Fue Kindermann quien me convenció.
– Al tribunal no le va a gustar, Reinhart. Kindermann no es una Eva muy convincente para ti como Adán.
– Pero es la verdad, se lo aseguro.
– Puede que sí, pero se nos han agotado las hojas de parra. Si quieres una defensa, será mejor que pienses en perfeccionar eso. Es un sólido consejo legal. Y déjame que te diga algo: vas a necesitar toda la ayuda legal que puedas conseguir. Porque, tal como yo lo veo, es probable que seas el único que necesite un abogado.
– ¿Qué quiere decir?
– Seré franco contigo, Reinhart. Tengo lo suficiente en esta declaración tuya como para mandarte directo al verdugo. Pero los demás… no sé. Todos son de las SS, conocidos del Reichsführer. Weisthor es amigo personal de Himmler y, bueno, me preocupa, Reinhart, me preocupa que tú vayas a ser el cabeza de turco. Desde luego, es probable que los otros tengan que dimitir de las SS, pero solo eso. Tú serás el que perderá la cabeza.
– No, no puede ser verdad.
Moví la cabeza asintiendo.
– Ahora bien, si hubiera alguna otra cosa, además de tu declaración, algo que pudiera librarte de la trampa del cargo por asesinato… Por supuesto, tendrás que correr el riesgo del artículo 175, pero puede que te libres con cinco años en un campo de concentración, en lugar de una sentencia de muerte inmediata. Tendrás una oportunidad. -Hice una pausa-. Así que, ¿qué me dices, Reinhart?
– Está bien -dijo, al cabo de un minuto-, hay algo.
– Cuéntamelo.
Empezó con vacilaciones, no del todo seguro de si hacía bien o no en confiar en mí. Ni yo mismo estaba seguro.
– Lanz es austríaco, de Salzburgo.
– Eso ya lo sospechaba.
– Estudió medicina en Viena. Cuando se licenció se especializó en enfermedades nerviosas y consiguió un puesto en el manicomio de Salzburgo, que es donde conoció a Weisthor. O Wiligut, como se hacía llamar por entonces.
– ¿Era uno de los médicos?
– Cielos, no. Era un paciente. De profesión soldado en el ejército austríaco. Pero también es el último de una larga lista de hombres sabios alemanes que se remonta hasta tiempos prehistóricos. Weisthor está dotado de una memoria clarividente ancestral que le permite describir las vidas y prácticas religiosas de los primeros alemanes paganos.
– Algo útil de verdad.
– Los paganos adoraban al dios germánico Krist, una religión que más tarde les robarían los judíos en forma del nuevo evangelio de Jesús.
– ¿Denunciaron el robo? -pregunté, y encendí otro cigarrillo.
– Usted quería que se lo contara -dijo Lange.
– No, no, por favor, sigue, te escucho.
– Weisthor estudiaba las runas, en las cuales una de las formas básicas es la esvástica. De hecho, las estructuras cristalinas, como la pirámide, son todas signos rúnicos, símbolos solares. De ahí viene la palabra «cristal».
– No me digas.
– Bueno, a principios de los años veinte,Weisthor empezó a mostrar signos de esquizofrenia paranoide, creyéndose que era víctima de los católicos, los judíos y los francmasones. Esto sucedió después de la muerte de su hijo, lo cual significaba que la línea de hombres sabios de Wiligut quedaba rota. Culpó a su mujer y, con el paso del tiempo, se volvió cada vez más violento. Finalmente, trató de estrangularla y lo declararon demente. En varias ocasiones durante su internamiento trató de matar a otros internos. Pero, gradualmente, bajo la influencia del tratamiento médico, se logró dominar su mente.
– ¿Y Kindermann era su médico?
– Sí, hasta que Weisthor fue dado de alta en 1932.
– No lo entiendo. ¿Kindermann sabía que Weisthor estaba loco pero lo dejó salir?
– La orientación de Lanz en psicoterapia es antifreudiana y vio en el trabajo de Jung material para la historia y la cultura de una raza. Su campo de investigación ha sido indagar en la mente inconsciente del hombre en busca de estratos espirituales que pudieran facilitar la reconstrucción de la prehistoria de las culturas. Eso es lo que le llevó a trabajar con Weisthor. Lanz vio en él la clave para su propia rama de psicoterapia jungiana que espera que le permitirá fundar, con la bendición de Himmler, su propia versión del Instituto de Investigación Goering. Es otra institución psicoterapéutica…
– Sí, lo sé.
– Bien, al principio la investigación era auténtica. Pero luego descubrió que Weisthor era un impostor, que estaba utilizando su llamada clarividencia ancestral como medio para destacar la importancia de sus antepasados a ojos de Himmler. Pero para entonces era demasiado tarde y no había precio alguno que Lanz no estuviera dispuesto a pagar para conseguir su Instituto.
– ¿Para qué necesita un Instituto? Ya tiene la clínica, ¿no?
– Eso no le basta. En su propio terreno quiere ser recordado en la misma categoría que Freud y Jung.
– ¿Y qué hay de Otto Rahn?
– Muy dotado académicamente, pero poco más que un fanático sin escrúpulos. Fue carcelero en Dachau durante un tiempo. Esa es la clase de hombre que es. -Se detuvo y se mordió las uñas-. ¿Me puede dar uno de esos cigarrillos, por favor?
Le lancé el paquete y observé cómo encendía uno con una mano que temblaba como si tuviera una fiebre muy alta. Al ver cómo lo fumaba, se habría pensado que era pura proteína.
– ¿Eso es todo?
Negó con la cabeza.
– Kindermann sigue teniendo el historial médico de Weisthor, en el que se demuestra su demencia. Lanz solía decir que era su seguro para garantizar la lealtad de Weisthor. Verá, Himmler no puede tolerar las enfermedades mentales. Por no sé qué tontería de la salud racial. Así que si llegara a conseguir ese historial, entonces…
– Entonces el juego se habría acabado definitivamente.
– Así que, ¿cuál es el plan, señor?
– Himmler, Heydrich, Nebe… todos se han ido a ese Tribunal de Honor de las SS en Wewelsburg.
– ¿Dónde coño está Wewelsburg? -preguntó Becker.
– Cerca de Paderborn -dijo Korsch.
– Me propongo seguirlos hasta allí. Ver si puedo dejar al descubierto a Weisthor y aclarar todo ese sucio asunto delante de Himmler. Me llevaré a Lange, solo para que sirva de evidencia.
Korsch se levantó y se dirigió a la puerta.
– De acuerdo, señor. Voy a buscar el coche.
– Me temo que no. Quiero que los dos os quedéis aquí.
Becker gimió sonoramente.
– Pero eso es ridículo, de verdad, señor. Es ganas de meterse en líos.
– Puede que no resulte de la forma que pienso. No olvidéis que ese tipo, Weisthor, es amigo de Himmler. Dudo que el Reichsführer acoja mis revelaciones con mucho entusiasmo. Peor aún, puede que las rechace por completo, en cuyo caso será mejor que yo sea el único en quemarse. Después de todo, no va a poder echarme del cuerpo de una patada, ya que solo pertenezco a él mientras dure el caso y luego voy a volver a mi negocio. Pero vosotros dos tenéis una carrera por delante. No una carrera muy prometedora, es cierto -dije sonriendo-. De cualquier modo, sería una lástima que los dos os ganarais el desagrado de Himmler cuando eso puedo hacerlo yo solo fácilmente.
Korsch intercambió una mirada con Becker y luego replicó:
– Venga, señor, no nos venga con historias. Eso que está planeando es peligroso. Nosotros lo sabemos y usted también lo sabe.
– No solo eso -dicho Becker-, además, ¿cómo va a llegar hasta allí con un prisionero? ¿Quién conducirá?
– Exacto, señor. Son más de trescientos kilómetros hasta Wewelsburg.
– Llevaré un coche oficial.
– Suponga que Lange trata de hacer algo durante el viaje.
– Irá esposado, así que dudo que me cause problemas. -Hice un gesto con la cabeza y cogí el sombrero y la chaqueta del perchero-. Lo siento, chicos, pero así es como lo voy a hacer.
Me dirigí hacia la puerta.
– Señor -dijo Korsch, y me tendió la mano. Se la estreché y después estreché la de Becker. Luego fui a recoger a mi prisionero.
La clínica de Kindermann tenía el mismo aspecto pulcro y bien cuidado que la primera vez que estuve allí, a finales de agosto. Si acaso, parecía más tranquila sin grajos en los árboles y sin botes que los espantaran en el lago. Solo se oía el sonido del viento y las hojas muertas que llevaba a través del sendero como si fueran langostas voladoras.
Puse la mano al final de la espalda de Lange y lo empujé con firmeza hacia la puerta principal.
– Esto es muy violento -dijo-, venir aquí, esposado, como si fuera un delincuente cualquiera. Aquí me conocen, ¿sabe?
– Un delincuente cualquiera, eso es lo que eres, Lange. ¿Quieres que te tape tu fea cabeza con una toalla? -Lo empujé de nuevo-. Escucha, solo mi bondad natural me impide hacerte entrar ahí con la polla colgando por fuera de los pantalones.
– ¿Y mis derechos civiles?
– Joder, ¿dónde has estado estos últimos cinco años? Esto es la Ale mania nazi, no la antigua Atenas. Ahora cierra esa boca de mierda.
Nos encontramos con una enfermera en el vestíbulo. Empezó a saludar a Lange y entonces vio las esposas. Le puse la placa delante de la asustada cara.
– Policía -dije-. Tengo una orden para registrar las oficinas del doctor Kindermann.
Era verdad, la había firmado yo mismo. Solo que la enfermera había ido al mismo campamento de vacaciones que Lange.
– No creo que pueda entrar ahí de esa manera -dijo-. Tendré que…
– Señora, hace solo unas semanas esa pequeña esvástica que ve en mi identificación fue considerada suficiente autoridad para que las tropas alemanas invadieran los Sudetes. Así que puede apostar a que me permitirá entrar en los calzoncillos del buen doctor si así me apetece. -Empujé de nuevo a Lange-. Vamos, Reinhart, muéstrame el camino.
El despacho de Kindermann estaba en la parte de atrás de la clínica. Si fuera un piso en la ciudad, se habría pensado que tiraba a pequeño, pero como sala privada de un médico era perfecta. Había un diván largo y bajo, un bonito escritorio de madera de nogal, un par de grandes cuadros de pintura moderna del tipo que parece mostrar el interior del cerebro de un mono y los suficientes libros de encuadernación cara como para explicar la escasez de piel para zapatos que sufría el país.
– Siéntate donde pueda vigilarte, Reinhart -dije-. Y no hagas movimientos bruscos. Me asusto con facilidad y entonces me pongo violento para disimular mi incomodidad. ¿Cuál es el término que usan los loqueros para eso? -Había un archivador de gran tamaño al lado de la ventana. Lo abrí y empecé a ojear las carpetas de Kindermann-. Conducta compensatoria -dije-; son dos palabras, pero me parece que se dice así.
»¿Sabes?, no te creerías algunos de los nombres que tu amigo Kindermann ha mencionado. Este archivo parece la lista de invitados a la noche de gala de la Can cillería del Reich. Espera un momento, esta parece ser tu carpeta. -La cogí y se la tiré encima de las piernas-. ¿Por qué no miras lo que escribió sobre ti, Reinhart? Puede que te explique por qué te viste mezclado con esos cabrones.
Se quedó mirando fijamente la carpeta sin abrir.
– En realidad es muy sencillo -dijo en voz baja-. Como le expliqué antes, me interesé en las ciencias psíquicas a raíz de mi amistad con el doctor Kindermann.
Levantó la cara hacia mí, desafiante.
– Te diré cómo te liaste con ellos -dije sonriéndole-. Estabas aburrido. Con todo tu dinero, no sabes qué hacer. Ese es el problema de los de tu clase, esa clase que ha nacido nadando en dinero. Nunca aprendéis el valor que tiene. Ellos sabían eso y te hicieron actuar como Juan el Tonto.
– No funcionará, Gunther. Lo que está diciendo es basura.
– ¿De verdad? Entonces es que has leído el informe y lo sabes seguro.
– Un paciente no debe leer nunca las notas que toma su médico. Sería poco ético incluso que abriera la carpeta.
– Se me ocurre que has visto mucho más de tu querido doctor que las notas, Reinhart. Y Kindermann aprendió ética con la San ta Inquisición.
Me di media vuelta y volví al archivador. Me quedé callado al tropezarme con otro nombre que conocía. El nombre de una chica a quien durante dos meses me había dedicado a buscar en vano. Una chica que fue importante para mí. Admitiré que incluso estuve enamorado de ella. El trabajo es así algunas veces. Una persona desaparece sin dejar huella, el mundo sigue su curso y te tropiezas con una información que, en el momento oportuno, habría aclarado el caso por completo. Dejando a un lado la evidente irritación que sientes al recordar lo lejos de la verdad que estabas, mayormente aprendes a vivir con ello. Mi negocio no encaja exactamente con quienes tienen una disposición pulcra. Ser un investigador privado te deja con más cabos sueltos en las manos que si fueras un tejedor de alfombras ciego. De cualquier modo, no sería humano si no admitiera que encuentro una cierta satisfacción en atar esos cabos. Pero este nombre, el nombre de la chica que Arthur Nebe mencionó hacía ya tantas semanas cuando nos reunimos una noche en las ruinas del Reichstag, significaba mucho más para mí que la mera satisfacción de descubrir una tardía solución a un enigma. Hay veces que un descubrimiento tiene la fuerza de una revelación.
– Ese hijo de puta -dijo Lange, mientras pasaba las páginas de su propio historial.
– Lo mismo estaba pensando yo.
– «Un neurótico afeminado» -citó-. ¿Yo? ¿Cómo podía pensar una cosa así de mí?
Pasé al siguiente cajón, escuchando solo a medias lo que decía.
– Dímelo tú, es tu amigo.
– ¿Cómo puede decir esas cosas? No puedo creerlo.
– Vamos, Reinhart. Ya sabes lo que pasa cuando nadas entre tiburones. Tienes que dar por hecho que te van a pegar un bocado en las pelotas de vez en cuando.
– Lo mataré -dijo lanzando los papeles con furia al otro lado del despacho.
– No antes que yo -dije, encontrando la carpeta de Weisthor finalmente y cerrando de golpe el cajón-. Bien. Ya la tengo. Ahora podemos salir de este sitio.
Estaba a punto de coger la manija de la puerta cuando un pesado revólver entró por ella, seguido de cerca por Lanz Kindermann.
– ¿Le importaría decirme qué coño está pasando aquí?
Volví a entrar en la habitación.
– Bueno, esto sí que es una sorpresa agradable -dije-, precisamente estábamos hablando de usted. Pensábamos que quizá se habría ido a su clase de Biblia en Wewelsburg. Por cierto, yo tendría cuidado con esa pistola si fuera usted. Mis hombres tienen este sitio bajo vigilancia. Son muy leales, ¿sabe? En la policía somos así ahora. Detestaría pensar en lo que harían si averiguaran que me ha pasado algo malo.
Kindermann miró a Lange, que no se había movido, y luego a las carpetas que yo tenía bajo el brazo.
– No sé cuál es su juego Herr Steininger, si ese es su verdadero nombre, pero creo que será mejor que deje todo eso en el escritorio y levante la manos.
Puse las carpetas en el escritorio y empecé a decir algo acerca de que tenía una orden de registro, pero Reinhart Lange ya había tomado la iniciativa, si es así como lo llamas cuando eres lo bastante insentato para echarte encima de un hombre que te apunta con una arma del calibre 45 amartillada. Sus primeras tres o cuatro palabras de vociferante indignación acabaron abruptamente cuando el ensordecedor disparo le arrancó la mitad del cuello. Con un gorgoteo horrible, Lange se retorció como un derviche danzante, agarrándose desesperadamente la garganta con las manos todavía esposadas y adornando el papel de la pared con rosas rojas mientras caía al suelo.
Las manos de Kindermann eran más adecuadas para un violín que para algo tan grande como un 45, y con la pistola amartillada se necesita el índice de un carpintero para hacer funcionar un gatillo de esa potencia, así que tuve un montón de tiempo para coger el busto de Dante que había en el escritorio de Kindermann y partírselo en pedazos en la cabeza.
Con Kindermann inconsciente, miré hacia donde Lange se había enroscado en un rincón. Con el ensangrentado antebrazo apretado contra lo que quedaba de su yugular, permaneció con vida algo más de un minuto y luego murió sin decir ni una palabra más.
Le quité las esposas y se las estaba poniendo a un Kindermann que gemía de dolor cuando, atraídas por el disparo, dos enfermeras entraron precipitadamente en la habitación y se quedaron mirando fijamente, aterrorizadas, la escena que tenían ante los ojos. Me limpié las manos en la corbata de Kindermann y luego me acerqué a su escritorio.
– Antes de que lo pregunten, aquí su jefe ha matado de un tiro a su amigo el mariquita. -Cogí el teléfono-. Telefonista, póngame con la comisaria de policía de la Ale xanderplatz, por favor.
Observé cómo una de las enfermeras le buscaba el pulso a Lange y la otra ayudaba a Kindermann a sentarse en el diván mientras yo esperaba la comunicación.
– Está muerto -dijo la primera enfermera. Las dos me miraban con desconfianza.
– Aquí el Kommissar Gunther -le dije a la telefonista del Alex-. Póngame con los Kriminalassistants Korsch o Becker, de Homicidios, lo antes posible, por favor.
Al cabo de una corta espera, Becker se puso al teléfono.
– Estoy en la clínica Kindermann -expliqué-. Nos detuvimos a recoger el historial médico de Weisthor y Lange se las arregló para que lo mataran. Perdió los nervios y un trozo del cuello. Kindermann llevaba un hierro.
– ¿Quiere que organice el furgón de la carne?
– Sí, esa es la idea. Solo que yo no estaré aquí cuando llegue. Sigo con mi plan original, salvo que ahora me voy a llevar a Kindermann en lugar de a Lange.
– De acuerdo, señor. Yo me encargo. O, por cierto, ha llamado Frau Steininger.
– ¿Ha dejado algún mensaje?
– No, señor.
– ¿Nada en absoluto?
– No, señor. Señor, ¿sabe lo que esa necesita, si no le importa que se lo diga?
– Prueba a sorprenderme.
– Me parece que necesita…
– Pensándolo mejor, no te molestes.
– Bueno, ya conoce el percal, señor.
– No, Becker, no exactamente. Pero mientras voy conduciendo, sin duda que pensaré en ello. Puedes estar seguro.
Salí de Berlín hacia el oeste, siguiendo las señales amarillas que indicaban tráfico de largo recorrido, en dirección a Potsdam y a Hannover.
La autobahn se bifurca desde la carretera circular en Lehnin, dejando la antigua ciudad de Brandeburgo al norte; más allá de Zeisar, la antigua ciudad de los obispos de Brandeburgo, la carretera continúa hacia el oeste en línea recta.
Al cabo de un rato me di cuenta de que Kindermann estaba sentado, derecho, en el asiento trasero del Mercedes.
– ¿Adónde vamos? -preguntó desanimado.
Eché una mirada por encima del hombro. Con las manos esposadas a la espalda, no creía que fuera tan estúpido como para tratar de golpearme con la cabeza, especialmente ahora que la tenía vendada, algo que las dos enfermeras de la clínica habían insistido en hacer antes de permitirme que me llevara al doctor.
– ¿No reconoce la carretera? -dije-. Vamos de camino hacia una pequeña ciudad al sur de Paderborn: Wewelsburg. Estoy seguro de que la conoce. Creí que no querría perderse su Tribunal de Honor de las SS por culpa mía.
Con el rabillo del ojo vi que sonreía y se recostaba en el asiento, o al menos lo intentaba.
– Eso me va muy bien.
– ¿Sabe?, me causó un gran inconveniente, HerrDoktor. Matar así, de un tiro, a mi testigo estrella. Iba a dar una representación especial para Himmler. Por suerte, hizo una declaración escrita antes, en el Alex. Y, por supuesto, tendrá usted que aprenderse el papel y sustituirlo.
– ¿Y qué le hace pensar que encajaré en ese papel? -dijo riendo.
– Detesto imaginar lo que podría pasarle si me decepciona.
– Mirándole, yo diría que está acostumbrado a que le decepcionen.
– Quizá. Pero dudo que mi decepción pueda compararse ni de lejos con la de Himmler.
– Mi vida no corre peligro por parte del Reichsführer, puedo asegurárselo.
– Si estuviera en su lugar, yo no confiaría demasiado en su rango ni en su uniforme, Hauptsturmführer. Será tan fácil de matar como Ernst Röhm y todos aquellos hombres de las SA.
– Conocí bastante bien a Röhm -dijo sin inmutarse-. Éramos buenos amigos. Quizá le interese saber que es un dato que Himmler conoce, con todo lo que una relación así entraña.
– ¿Me está diciendo que Himmler sabe que es marica?
– Claro. Si sobreviví a la Noc he de los Cuchillos Largos, creo que me las arreglaré para capear cualquier inconveniente que me haya preparado, ¿no le parece?
– Entonces, el Reichsführer se alegrará de leer las cartas de Lange. Aunque solo sea para confirmar lo que ya sabe. No subestime nunca la importancia que tiene para un policía confirmar la información. Me atrevo a decir que sabe todo lo relativo a la demencia de Weisthor, ¿verdad?
– Lo que hace diez años era demencia, hoy solo significa un trastorno nervioso susceptible de tratamiento. ¿De verdad cree que Herr Weisthor es el primer oficial de alto rango de las SS sometido a tratamiento? Trabajo como especialista en un hospital ortopédico especial en Hohenlychen, cerca del campo de concentración de Ravensbruck, donde muchos oficiales de las SS reciben tratamiento para un eufemismo que describe las enfermedades mentales. ¿Sabe?, usted me sorprende. En tanto que policía debería saber lo hábil que es el Reich en la práctica de esas hipocresías tan convenientes. Aquí está usted apresurándose a crear un gran despliegue de fuegos artificiales para el Reichsführer, contando solo con un par de petardos mojados. Se sentirá desilusionado.
– Me gusta escucharle Kindermann. Siempre me gusta ver el trabajo de otro. Apuesto a que es estupendo con todas esas ricas viudas que llevan sus depresiones menstruales a su elegante clínica. Dígame, ¿a cuántas de ellas les receta cocaína?
– El hidroclorido de cocaína siempre se ha utilizado como estimulante para combatir los casos más extremos de depresión.
– ¿Cómo evita que se conviertan en adictas?
– Es cierto que siempre hay un riesgo. Hay que vigilar por si aparece algún signo de dependencia. Es mi trabajo. -Hizo una pausa-. ¿Por qué lo pregunta?
– Pura curiosidad, HerrDoktor. Es mi trabajo.
En Hohenwarhe, al norte de Magdeburgo, cruzamos el Elba por un puente, más allá del cual, a la derecha podían verse las luces del casi acabado elevador de barcos Rothensee, destinado a conectar el Elba con el canal Mittelland, unos veinte metros más arriba. Al cabo de poco pasamos al vecino estado de Baja Sajonia, y en Helmstedt nos detuvimos a descansar y a poner gasolina.
Estaba oscureciendo, y al mirar el reloj vi que eran casi las siete de la tarde. Después de encadenar una de las manos de Kindermann a la manija de la puerta, le permití que orinara y atendí a mis propias necesidades sin alejarme demasiado. Luego metí la rueda de recambio en el asiento trasero, al lado de Kindermann, y la sujeté con la esposa a su muñeca izquierda, lo cuál le dejaba una mano libre. No obstante, el Mercedes es un coche grande y estaba lo bastante lejos de mí como para no tener que preocuparme. De cualquier modo, saqué la Wal ther de la sobaquera, se la mostré y luego la coloqué a mi lado en el asiento.
– Así estará más cómodo -dije-, pero si hace el más mínimo gesto, aunque sea para meterse el dedo en la nariz, se encontrará con esto.
Puse en marcha en coche y volví a la carretera.
– ¿Qué prisa tenemos? -dijo Kindermann irritado-. No consigo entender por qué está haciendo esto. Igual podría poner su pequeña representación en escena el lunes, cuando todo el mundo vuelva a Berlin. De verdad que no veo la necesidad de conducir toda esta distancia.
– Para entonces será demasiado tarde, Kindermann. Demasiado tarde para detener el pogromo especial que su amigo Weisthor tiene planeado para los judíos de Berlín. El Proyecto Krist, ¿no es así como lo llaman?
– Ah, ¿está enterado de eso, eh? Ha trabajado mucho. No me diga que es amigo de los judíos.
– Digamos que no soy muy favorable a la ley de Lynch y a la ley de la calle. Por eso me hice policía.
– ¿Para respetar y defender la justicia?
– Si quiere decirlo así, sí.
– Se está engañando. Lo que rige es la fuerza, la voluntad humana. Y para forjar esa voluntad colectiva es preciso darle un objetivo. Lo que estamos haciendo no es más que lo que hace un niño con una lupa cuando concentra la luz del sol sobre una hoja de papel y hace que se queme. Nos limitamos a usar un poder que ya existe. La justicia sería una cosa maravillosa si no fuera por los hombres. Herr… ¿cuál es su nombre?
– Me llamo Gunther, y puede ahorrarme toda esa propaganda del partido.
– Son hechos, Gunther, no propaganda. Es usted un anacronismo, ¿lo sabe? No pertenece a su tiempo.
– Según la poca historia que conozco, me parece que la justicia nunca estuvo muy de moda, Kindermann. Si yo no pertenezco a mi tiempo, si no sintonizo con la voluntad del pueblo, tal como usted la describe, entonces me alegro. Lo que nos diferencia a usted y a mí es que mientras usted desea utilizar la voluntad de ese pueblo, yo quiero verla frenada.
– Es la peor clase de idealista; es ingenuo. ¿De verdad cree que puede detener lo que les sucede a los judíos? Ha perdido ese tren. Los periódicos ya tienen la historia sobre los asesinatos rituales de los judíos en Berlín. Dudo que Himmler y Heydrich pudieran evitar lo que está en marcha, aunque quisieran.
– Puede que no sea capaz de detenerlo -dije-, pero quizá puedo tratar de posponerlo.
– Incluso si consigue convencer a Himmler para que estudie sus pruebas, ¿en serio cree que se sentirá feliz de que su estupidez se haga pública? Dudo que consiga usted mucho en cuanto a justicia por parte del Reichsführer SS. Se limitará a barrerlo todo debajo de la alfombra y dentro de poco todo se habrá olvidado. Y lo mismo sucederá con los judíos. Recuerde mis palabras. La gente de este país tiene muy mala memoria.
– Yo no -dije-, yo nunca olvido nada. Soy un jodido elefante. Tomemos a otro paciente suyo, por ejemplo. -Cogí una de las dos carpetas que había traído conmigo del despacho de Kindermann y la lancé al asiento de atrás-. Verá, hasta hace poco era detective privado. Y mira por dónde, resulta que aunque usted es un montón de mierda, tenemos algo en común. Esa paciente suya fue cliente mía.
Encendió la luz cenital y cogió la carpeta.
– Sí, la recuerdo.
– Hace un par de años desapareció. Por casualidad, estaba en las cercanías de su clínica en aquel momento. Lo sé porque se había encargado de aparcarme el coche cerca de allí. Dígame, HerrDoktor, ¿qué tiene que decir su amigo Jung sobre las coincidencias?
– Humm… coincidencia significativa, supongo que quiere decir. Es un principio que llama sincronía; que un suceso aparentemente fortuito puede ser significativo de acuerdo a un saber inconsciente que vincula un acontecimiento físico con un estado psíquico. Es bastante difícil de explicar en términos que usted pueda comprender. Pero no consigo ver que esta coincidencia pueda ser significativa.
– No, claro que no. Usted no tiene conocimiento alguno de mi inconsciente. Tal vez sea mejor así.
Después de aquello, permaneció callado durante bastante rato.
Al norte de Brunswick cruzamos el canal Mittelland, donde acababa la autobahn, y seguimos hacia el suroeste en dirección a Hildesheim y Hamelin.
– Ya no estamos lejos -dije sin volverme. No hubo respuesta. Salí de la carretera principal y conduje lentamente durante unos minutos por una estrecha pista que llevaba a una zona de bosque.
Detuve el coche y me volví. Kindermann estaba durmiendo tranquilamente. Con mano temblorosa, encendí un cigarrillo y salí. Se había levantado un fuerte viento y una tormenta eléctrica disparaba cables de plata a través del cielo negro y rugiente. Puede que esos cables fueran para Kindermann.
Al cabo de un par de minutos me incliné sobre el asiento delantero y cogí la pistola. Luego abrí la puerta trasera y sacudí a Kindermann por el hombro.
– Venga -dije dándole la llave de las esposas-, vamos a estirar las piernas otra vez.
Señalé el camino que teníamos enfrente, iluminado por los potentes faros del Mercedes. Caminamos hasta el borde de la luz y allí me detuve.
– Bien, ya está bien -dije. Él se volvió para mirarme-. Sincronía… me gusta. Una bonita palabra para algo que hace tiempo que me roe las entrañas. Soy un hombre reservado y lo que hago me hace valorar más aún mi propia intimidad. Por ejemplo, nunca jamás anotaría mi número de teléfono privado en una de mis tarjetas profesionales. No a menos que se la diera a alguien muy especial para mí. Así que cuando le pregunté a la madre de Reinhart Lange cómo me contrató a mí, en lugar de a otro tipo, me mostró justo esa tarjeta, que había sacado del bolsillo de Reinhart antes de enviar su traje a la tintorería. Naturalmente, eso empezó a darme qué pensar. Cuando ella encontró la tarjeta, temió que su hijo pudiera tener problemas y se lo mencionó. El le dijo que la había cogido del escritorio de su amigo Kindermann. Me pregunto si tendría alguna razón para hacerlo. Quizá no tuviera ninguna. Supongo que ya nunca lo sabremos. Pero fuera cual fuera esa razón, esa tarjeta situaba a mi cliente en su despacho el día en que desapareció para no volver a ser vista nunca más. Fíjese qué ejemplo de sincronía.
– Mire, Gunther, lo que sucedió fue un accidente; era adicta.
– ¿Y cómo llegó a serlo?
– La había estado tratando contra la depresión. Había perdido su empleo, una relación que tenía se había terminado. Necesitaba cocaína más de lo que parecía a primera vista; no había forma de saberlo solo mirándola. Para cuando me di cuenta de que se estaba habituando a la droga, era demasiado tarde.
– ¿Qué sucedió?
– Una tarde se presentó sin más en la clínica. Estaba en el vecindario y se sentía deprimida. Había un trabajo que quería, un trabajo importante, y que creía poder conseguir si yo le prestaba un poco de ayuda. Al principio me negué. Pero era una mujer muy persuasiva y, finalmente, acepté. La dejé sola un rato; me parece que hacía mucho tiempo que no se drogaba y tenía menos tolerancia a su dosis habitual. Debió de tragarse su propio vómito.
No dije nada. No era el contexto adecuado. La venganza no es dulce. Su verdadero sabor es amargo, ya que lo más probable es que te quede un regusto a compasión.
– ¿Qué va a hacer? -dijo, nervioso-. No irá a matarme, ¿verdad? Mire, fue un accidente. No puede matar a nadie por eso, ¿no?
– No -dije-, no puedo; no por eso. -Vi que soltaba un suspiro de alivio y empezaba a acercárseme-. En una sociedad civilizada no se dispara contra un hombre a sangre fría.
Excepto que esta era la Ale mania de Hitler y no era más civilizada que los mismo paganos venerados por Weisthor y Himmler.
– Pero por los asesinatos de todas esas pobres chicas, alguien tiene que hacerlo- dije.
Le apunté a la cabeza y apreté el gatillo una vez… y luego varias veces más.
Desde la estrecha carretera llena de curvas, Wewelsburg parecía un pueblo de campesinos típico de Westfalia, con tantos altares dedicados a la Vir gen María en los muros y al borde de los campos como piezas de maquinaria agrícola descansando frente a las casas mitad de madera y parecidas a las de los cuentos de hadas. Sabía que me iba a meter en algo pavoroso cuando decidí detenerme en una de ellas y preguntar el camino hasta la escuela de las SS. Los grifos voladores, los símbolos rúnicos y las palabras del alemán antiguo talladas o pintadas en oro sobre los marcos de las negras ventanas y dinteles me hicieron pensar en brujos y brujas, así que ya estaba casi preparado para la horrible visión que apareció en la puerta, envuelta en el humo de la leña y de la ternera friéndose.
Era una chica joven, de no más de veinticinco años, y si no fuera por el enorme cáncer que se le iba comiendo todo un lado de la cara, se podría decir que era atractiva. No vacilé más de un segundo, pero fue suficiente para despertar su ira.
– Bueno, ¿qué está mirando? -me increpó, con la boca hinchada que se ensanchaba en una mueca que dejaba al descubierto unos dientes ennegrecidos y el borde de algo más oscuro y más corrupto-. ¿Y qué horas son estas de llamar a la puerta? ¿Qué es lo que quiere?
– Siento molestarla -dije, concentrándome en el lado de su cara que no tenía huellas de la enfermedad-, pero me he perdido y confiaba en que pudiera orientarme para ir a la escuela de las SS.
– No hay ninguna escuela en Wewelsburg -dijo mirándome con suspicacia.
– La escuela de las SS -repetí débilmente-. Me dijeron que estaba por aquí cerca.
– Ah, eso -me espetó, y volviéndose desde la puerta, señaló hacia donde la carretera se hundía colina abajo-. Ahí está el camino. La carretera gira a la derecha y a la izquierda durante un trecho corto antes de llegar a una carretera más estrecha con una cerca que sube por una colina a la izquierda. La escuela, como usted la llama -añadió riéndose, burlona-, está allá arriba.
Y con eso me cerró la puerta de golpe en la cara.
Era agradable salir de la ciudad, me dije mientras volvía al Mercedes. La gente del campo tiene muchísimo más tiempo para intercambiar las cortesías habituales.
Encontré la carretera con la cerca y conduje colina arriba hasta una explanada empedrada.
Ahora era fácil ver por qué a la chica del trozo de carbón en la boca le había hecho tanta gracia, ya que lo que veían mis ojos se parecía tanto a lo que cualquiera reconocería como una escuela como un zoo se parece a una tienda de animales de compañía o una catedral a un salón de actos. La escuela de Himmler era en realidad un castillo de tamaño considerable, con sus torres con cúpulas, una de las cuales se elevaba sobre la explanada como la cabeza con yelmo de algún enorme soldado prusiano.
Me detuve al lado de una pequeña iglesia, a corta distancia de la cual había varias camionetas para tropas y varios coches de oficiales aparcados frente a lo que parecía el cuartel de la guardia del castillo, en el lado este. Durante un momento la tormenta iluminó todo el cielo y tuve una visión espectral en blanco y negro de todo el castillo.
Desde cualquier punto de vista, era un lugar impresionante, con un aspecto demasiado parecido a las películas de terror para resultar totalmente cómodo para quien quisiera entrar sin autorización. Aquella llamada escuela parecía una segunda casa de Drácula, Frankenstein, Orlac y un bosque lleno de hombres-lobo; era ese tipo de situación en la que me habría sentido impulsado a cargar mi pistola con cortos dientes de ajo de nueve milímetros.
Casi con total certeza había suficientes monstruos reales en el castillo de Wewelsburg para que no fuera necesario preocuparse de otros más extravagantes, y no me cabía duda alguna de que Himmler habría podido hacerle unas cuantas sugerencias al Doctor X.
Pero ¿podía confiar en Heydrich? Lo pensé durante bastante rato. Finalmente, decidí que casi con toda seguridad podía confiar en que era ambicioso y, dado que le iba a proporcionar los medios para destruir a un enemigo bajo la forma de Weisthor, no me quedaba otra alternativa que poner mi información y a mí mismo en sus blancas manos asesinas.
La pequeña campana de la iglesia tocaba medianoche cuando conduje el Mercedes hasta el final de la explanada y más allá, hasta el puente que se curvaba hacia la izquierda por encima del vacío foso en dirección a la verja del castillo.
Un soldado de las SS surgió de una garita de piedra para mirar mis papeles e indicarme por señas que siguiera adelante.
Frente a la puerta de madera me detuve y toqué la bocina del coche un par de veces. Había luces encendidas en todo el castillo y no parecía probable que fuera a despertar a nadie, vivo o muerto. Se abrió una puertecilla en el portón y un cabo de las SS salió para hablar conmigo. Después de escudriñar mis papeles a la luz de su linterna, me permitió pasar por la puerta y entrar en el portalón abovedado, donde repetí mi historia una vez más y presenté mis papeles, solo que esta vez a un joven teniente que parecía estar al mando del cuerpo de guardia.
Solo hay una manera de tratar a los jóvenes y arrogantes oficiales de las SS, que parecen haber sido creados especialmente con el matiz exacto de azul en los ojos y rubio en el pelo, y es ser más arrogante que ellos. Así que pensé en el hombre al que había matado aquella noche, y miré al teniente con el tipo de mirada fría y altanera que habría hecho desmoronar a un príncipe de la casa Hohenzollern.
– Soy el Kommissar Gunther -le dije secamente-, y estoy aquí por un asunto de la Si po de la máxima urgencia que afecta a la seguridad del Reich y que requiere la atención inmediata del general Heydrich. Haga el favor de informarle inmediatamente de que estoy aquí. Está esperando mi llegada, incluso hasta el punto de proporcionarme la contraseña de entrada al castillo durante estas sesiones del Tribunal de Honor.
Pronuncié la palabra y observé cómo la arrogancia del teniente rendía homenaje a la mía.
– Quiero insistir en lo delicado de mi misión, teniente -dije, bajando la voz-. Es imperativo que, en este estadio, solo el general Heydrich o su ayudante de campo sean informados de mi presencia en el castillo. Es posible que ya haya espías comunistas infiltrados en las sesiones. ¿Comprende?
El teniente asintió cortante y volvió a entrar en su oficina para hacer la llamada telefónica, mientras yo iba hasta el extremo del patio empedrado que se extendía bajo el frío cielo nocturno.
El castillo parecía más pequeño desde dentro, con tres alas con tejado, unidas por tres torres, dos de ellas con cúpula y la tercera más baja pero más ancha, almenada y provista de un mástil donde la enseña de las SS se agitaba ruidosamente por el cada vez más fuerte viento.
El teniente volvió y con gran sorpresa por mi parte se puso firme, dando un taconazo. Supuse que esto tenía más que ver con lo que Heydrich o su ayudante de campo le hubieran dicho que con mi propia personalidad dominante.
– Kommissar Gunther -dijo respetuosamente-, el general está acabando de cenar y le pide que espere en la sala de estar. Está en la torre oeste. ¿Querría seguirme, por favor? El cabo se encargará de su vehículo.
– Gracias, teniente -dije-, pero primero tengo que recoger unos documentos importantes que he dejado en el asiento delantero.
Una vez recuperado el maletín, que contenía el historial médico de Weisthor, la declaración de Lange y la correspondencia entre Lange y Kindermann, seguí al teniente a través del patio hacia el ala oeste. Desde algún lugar a nuestra izquierda podían oírse voces de hombres cantando.
– Suena casi como una fiesta -dije fríamente.
Mi escolta gruñó sin demasiado entusiasmo. Cualquier clase de fiesta es mejor que una guardia nocturna en noviembre. Pasamos por una gruesa puerta de roble y entramos en el enorme vestíbulo.
Todos los castillos alemanes tendrían que ser igual de góticos; todos los señores teutones tendrían que vivir y ufanarse en un lugar así; todos los matones arios inquisitoriales tendría que rodearse de igual cantidad de emblemas de una tiranía implacable. Además de las gruesas y pesadas alfombras, los gruesos tapices y los aburridos cuadros, había suficientes armaduras, soportes con mosquetes y panoplias con armas blancas como para librar una guerra contra el rey Gustavo Adolfo y todo el ejército sueco.
En contraste, la sala, a la que llegamos por una escalera de caracol de madera, estaba amueblada con sencillez y dominaba una espectacular vista de las luces de aterrizaje de un pequeño aeródromo a un par de kilómetros de distancia.
– Sírvase lo que quiera de beber -dijo el teniente, abriendo el mueble-bar-. Si necesita cualquier otra cosa, tire de la campanilla.
Luego dio otro taconazo y desapareció escaleras abajo. Me serví un generoso coñac y lo bebí de un trago. Estaba cansado después de tantas horas al volante. Con otro vaso en la mano, me senté rígidamente en un sillón y cerré los ojos. Seguía viendo la expresión de sobresalto de la cara de Kindermann cuando la primera bala lo alcanzó entre los ojos. Pensé que para entonces Weisthor estaría echándolo mucho de menos, a él y a su maletín de drogas. A mí mismo me habría venido bien una ayuda.
Tomé otro sorbo de coñac. Pasaron diez minutos y noté que cabeceaba.
Me quedé dormido y el aterrador galope de mi pesadilla me llevó ante hombres bestiales, predicadores de la muerte, jueces escarlata y ante los marginados del paraíso.
23. Lunes, 7 de noviembre
Cuando acabé de contarle a Heydrich mi historia, los rasgos normalmente pálidos del general estaban sonrojados de entusiasmo.
– Le felicito, Gunther -dijo-. Es mucho más de lo que esperaba. Y llega en el momento oportuno. ¿No estás de acuerdo, Nebe?
– Por supuesto, general.
– Puede que le sorprenda, Gunther -dijo Heydrich-, pero el Reichsführer Himmler y yo estamos actualmente a favor de mantener la protección policial a las propiedades judías, aunque solo sea por razones de orden público y comercio. Si se deja al populacho suelto por las calles, no serán solo las tiendas judías las que resulten saqueadas, sino también las alemanas. Por no hablar del hecho de que los daños tendrían que ser pagados por las compañías de seguros alemanas. Goering se subiría por las paredes. ¿Y quién podría culparle? La idea misma hace que cualquier planificación económica resulte ridícula. Pero, como usted dice, Gunther, si Himmler se convenciera de seguir el plan de Weisthor, entonces sin duda se inclinaría por no mantener esa protección policial, en cuyo caso yo tendría que secundar su postura. Así que tenemos que manejar esto con mucho cuidado. Himmler es tonto, pero es un tonto peligroso. Tenemos que poner a Weisthor en evidencia, pero de forma inequívoca y delante de cuantos más testigos mejor. -Hizo una pausa-. ¿Nebe?
El Reichskriminaldirektor se acarició un lado de su larga nariz y asintió, pensativo.
– No tenemos que mencionar la implicación de Himmler en absoluto, si podemos evitarlo de algún modo, general -dijo-. Estoy totalmente a favor de dejar al descubierto a Weisthor delante de testigos. No quiero que ese cabrón de mierda se libre del castigo. Pero al mismo tiempo, tenemos que evitar abochornar al Reichsführer delante de los oficiales de alto rango de las SS. Nos perdonará que destruyamos a Weisthor, pero no nos perdonaría que lo hiciéramos quedar como un asno.
– Estoy de acuerdo -dijo Heydrich. Se quedó pensativo un momento-. Esta es la sección seis de la Si po, ¿verdad?
Nebe asintió.
– ¿Cuál es la comisaría central del SD provincial más cercana a Wewelsburg?
– Bielefeld -respondió Nebe.
– Bien. Quiero que los telefonees inmediatamente. Haz que envíen un destacamento de hombres aquí antes de que amanezca. -Sonrió fríamente-. Solo por si Weisthor consigue que se crean esa acusación suya de que yo soy judío. No me gusta este sitio. Weisthor tiene muchos amigos aquí en Wewelsburg. Incluso oficia algún tipo de ridículas ceremonias de boda de las SS que tienen lugar aquí. Así que quizá necesitemos montar una exhibición de fuerza.
– El comandante del castillo,Taubert, estuvo en la Si po antes de que lo destinaran aquí -dijo Nebe-. Estoy bastante seguro de que podemos confiar en él.
– Bien. Pero no le diga nada de Weisthor. Solo siga con la historia original de Gunther sobre esos infiltrados del KPD y dígale que tenga un destacamento de hombres en alerta máxima. Y ya que está en ello, será mejor que disponga una cama para el Kommissar. Por Dios que se la ha ganado.
– La habitación de al lado de la mía está libre, general. Creo que es la habitación de Enrique I de Sajonia -dijo Nebe con una sonrisa.
– Es una locura -comentó Heydrich riendo-. Yo estoy en la del rey Arturo y el Santo Grial. Pero ¿quién sabe? A lo mejor hoy derrotaré por lo menos al hada Morgana.
La sala del tribunal estaba en la planta baja del ala oeste. Con la puerta de una de las habitaciones contiguas abierta una rendija, podía ver perfectamente lo que sucedía allí dentro.
La estancia tenía más de cuarenta metros de largo, el suelo de madera pulida sin alfombras, paredes de paneles de madera y un techo alto con vigas de roble y gárgolas talladas. Dominando la sala había una larga mesa de roble rodeada en sus cuatro lados por sillas de cuero de respaldo alto, en cada una de las cuales había un disco de plata y lo que yo suponía que era el nombre del oficial de las SS que tenía derecho a sentarse en ella. Con los negros uniformes y todo el ritual ceremonial que acompañaba el inicio de las sesiones del tribunal, era como espiar una reunión de la Gran Lo gia de los Francmasones.
El primer punto del orden del día era la aprobación por parte del Reichsführer de los planos para la reconstrucción de la torre norte que estaba en ruinas. Los planos los presentó el Landbaumeister Bartels, un hombrecillo gordo, con aspecto de búho, que estaba sentado entre Weisthor y Rahn. Weisthor parecía nervioso y era evidente que echaba en falta la cocaína.
Cuando el Reichsführer le preguntó su opinión sobre los planos, Weisthor respondió tartamudeando:
– En, ah… en términos de la, ah… importancia del culto del… ah… castillo -dijo- y, ah… de la importancia mágica en cualquier, ah… conflicto futuro entre, ah… el Este y el Oeste, ah…
Heydrich lo interrumpió, y enseguida fue evidente que no era para ayudar al Brigadeführer.
– Reichsführer -dijo con calma-, dado que estamos en un tribunal y que todos nosotros estamos escuchando al Brigadeführer con enorme fascinación, sería injusto, creo, para todos los presentes permitirle continuar sin poner en el conocimiento de los reunidos los muy graves cargos que se han hecho contra él y su colega el Unterschadührer Rahn.
– ¿Qué cargos son esos? -dijo Himmler con un cierto desdén-. No sé nada de ningún cargo pendiente contra Weisthor. Ni siquiera de ninguna investigación que le afecte.
– Eso es porque no había ninguna investigación sobre él. No obstante, una indagación totalmente independiente ha revelado su papel principal en una odiosa conspiración que ha tenido como resultado el asesinato perverso de siete escolares alemanas inocentes.
– Reichsführer -rugió Weisthor-, protesto. Esto es monstruoso.
– Estoy totalmente de acuerdo -dijo Heydrich-. Y usted es el monstruo.
Weisthor se puso en pie, temblando de pies a cabeza.
– Asqueroso judío embustero -escupió.
Heydrich se limitó a sonreír como con desgana.
– Kommissar -dijo en voz alta-, ¿haría el favor de entrar ahora?
Entré lentamente en la sala, y mis zapatos resonaron en el suelo de madera como si fuera un actor nervioso que va a hacer una prueba para una obra. Todas las cabezas se volvieron cuando entré, y cuando cincuenta de los hombres más poderosos de Alemania centraron sus miradas en mí, habría deseado estar en cualquier otro sitio que no fuera allí. Weisthor se quedó boquiabierto mientras Himmler empezaba a levantarse.
– ¿Qué significa esto? -rugió.
– Algunos de ustedes conocerán a este caballero como Herr Steininger -dijo Heydrich sin inmutarse-, el padre de una de las niñas asesinadas; algo que no es en absoluto. Trabaja para mí. Dígales quién es en realidad, Gunther.
– Kriminalkommissar Bernhard Gunther, Homicidios, Berlín-Alexanderplatz.
– Y dígales a estos caballeros, por favor, por qué ha venido aquí.
– Para arrestar a un tal Karl Maria Weisthor, también conocido como Karl Maria Wiligut, también conocido como Jarl Widar, y a Otto Rahn y Richard Anders, todos por los asesinatos de siete niñas en Berlín entre el 23 de mayo y el 29 de septiembre de 1938.
– ¡Embustero! -gritó Rahn, poniéndose en pie de un salto, junto con otro oficial que supuse que sería Anders.
– Siéntense -dijo Himmler-. Doy por supuesto que usted cree que puede probar lo que dice, Kommissar.
Si yo hubiera sido el mismo Karl Marx, no me habría mirado con más odio.
– Creo que sí, señor.
– Será mejor que esto no sea uno de sus trucos, Heydrich -dijo Himmler.
– ¿Un truco, Reichsführer? -respondió inocentemente-. Si son trucos lo que busca, estos dos malvados se los sabían todos. Trataban de hacerse pasar por médiums, para persuadir a personas de mentes débiles de que eran los espíritus quienes los informaban de dónde estaban escondidos los cuerpos de las niñas que ellos mismos habían asesinado. Y de no ser por el Kommissar Gunther, aquí presente, habrían intentado el mismo truco demencial con esta compañía de oficiales.
– Reichsführer -farfulló Weisthor-, eso es absolutamente ridículo.
– ¿Dónde están las pruebas que ha mencionado; Heydrich?
– Dije demencial y quise decir exactamente eso. Naturalmente no hay nadie aquí que pudiera haberse creído un plan tan absurdo como el suyo. No obstante, es característico de los dementes creer que están haciendo lo que es justo. -Sacó la carpeta que contenía el historial médico de Weisthor de debajo de su montón de papeles y la dejó frente a Himmler.
– Este es el historial médico de Karl Maria Wiligut, conocido también como Karl Maria Weisthor, un historial que estaba hasta hace poco en posesión de su médico, el Hauptsturmführer Lanz Kindermann…
– ¡No! -chilló Weisthor, y se lanzó hacia la carpeta.
– Contengan a ese hombre -gritó Himmler.
Inmediatamente los dos oficiales que estaban de pie al lado de Weisthor lo cogieron por los brazos. Rahn se llevó la mano a la pistolera, pero yo fui más rápido, quitando el seguro de la Ma user al tiempo que le apoyaba el cañón en la cabeza.
– Tóquela y le ventilaré el cerebro -dije, y a continuación le quité la pistola.
Heydrich siguió hablando, sin que en apariencia toda aquella conmoción le hubiera alterado. Había que reconocérselo; era tan frío como un salmón del mar del Norte… e igual de escurridizo.
– En noviembre de 1924, Wiligut fue internado en un manicomio de Salzburgo por intentar asesinar a su esposa. Después de examinarlo fue declarado demente y permaneció confinado bajo el cuidado del doctor Kindermann hasta 1932. Después de su puesta en libertad cambió su nombre por el de Weisthor, y el resto sin duda ya lo conoce, Reichsführer.
Himmler miró la carpeta un par de minutos. Finalmente, suspiró y preguntó:
– ¿Es esto cierto, Karl?
Weisthor, entre los dos oficiales de las SS, negó con la cabeza.
– Juro que es mentira, por mi honor como caballero y como oficial.
– Súbanle la manga izquierza -dije-. Ese hombre es un drogadicto. Kindermann le ha estado dando cocaína y morfina durante años.
Himmler hizo un gesto de asentimiento a los hombres que sujetaban a Weisthor, y cuando mostraron su antebrazo horriblemente lleno de cardenales, añadí:
– Si todavía no está convencido, tengo una declaración de veinte páginas hecha por Reinhart Lange.
Himmler siguió asintiendo. Poniéndose de pie, rodeó la silla y se detuvo frente a su Brigadeführer, el hombre sabio de las SS, y lo abofeteó con fuerza una vez y después otra.
– Quitadlo de mi vista -dijo-. Queda confinado en el cuartel hasta nuevo aviso. Rahn, Anders, eso va también para ustedes. -Alzó la voz hasta que casi alcanzó un tono histérico-. Fuera, he dicho. Ya no son miembros de esta orden. Los tres devolverán sus anillos con la calavera, sus dagas y sus espadas. Decidiré qué hacer con ustedes más tarde.
Arthur Nebe llamó a los guardias que estaban a la espera, y cuando aparecieron les ordenó que escoltaran a los tres hombres hasta sus habitaciones.
A estas alturas todos los oficiales de las SS que había en torno a la mesa estaban boquiabiertos de asombro. Solo Heydrich permanecía en calma, y su cara alargada no daba más pistas de la indudable satisfacción que sentía ante la aplastante derrota de sus enemigos que si hubiera estado hecha de cera.
Con Weisthor, Rahn y Anders enviados fuera bajo vigilancia, todos los ojos estaban ahora fijos en Himmler. Por desgracia, sus ojos estaban demasiado fijos en mí, y enfundé la pistola sintiendo que el drama todavía no había terminado. Durante varios e incómodos segundos se limitó a mirarme fijamente, recordando sin duda que yo lo había visto en casa de Weisthor, a él, el Reichsführer SS y jefe supremo de la policía alemana, crédulo, engañado, traicionado… falible. Para el hombre que se veía a sí mismo en el papel de Papa Nazi para el Anticristo de Hitler, era demasiado para soportarlo. Colocándose lo bastante cerca de mí como para que yo oliera la colonia de su rostro pequeño y puntilloso, muy bien rasurado, y parpadeando furiosamente, con la boca torcida en un rictus de odio, me dio una fuerte patada en la espinilla.
Gemí de dolor, pero seguí de pie, casi en posición de firmes.
– Lo ha echado a perder todo -dijo, temblando de ira-. Todo, ¿me oye?
– He cumplido con mi trabajo -gruñí.
Creo que me habría vuelto a dar un puntapié de no ser por la oportuna intervención de Heydrich.
– Puedo responder de ello -dijo-. Quizás, en estas circunstancias, sería mejor posponer esta sesión durante una o dos horas, por lo menos, hasta que haya podido recuperar su compostura, Reichsführer. Descubrir una traición tan flagrante en el interior de un foro tan querido para el Reichsführer como este sin duda le habrá causado una profunda conmoción. Como nos ha sucedido igualmente a todos nosotros.
Se produjo un murmullo de asentimiento a esas palabras, y Himmler pareció recuperar el control de sí mismo. Sonrojándose un poco, posiblemente con cierto bochorno, parpadeó y asintió secamente.
– Tiene toda la razón, Heydrich -musitó-. Una terrible conmoción, sin duda alguna. Tengo que pedirle disculpas, Kommissar. Como usted mismo ha dicho, se limitó a cumplir con su deber. Bien hecho.
Y diciendo esto giró sobre sus nada despreciables talones y salió con gallardía de la sala, acompañado por varios de sus oficiales.
Heydrich empezó a sonreír, con una sonrisa lenta, despreciativa, que no se extendió más allá de la comisura de los labios. Luego buscó mi mirada y me señaló que fuera hacia la otra puerta. Arthur Nebe nos siguió, dejando que los oficiales que quedaban hablaran a voces entre ellos.
– No hay muchos hombres que vivan para recibir una disculpa personal de Heinrich Himmler -dijo Heydrich cuando los tres estuvimos en la biblioteca del castillo.
Me froté la espinilla, que me dolía mucho.
– Bueno, puede estar seguro de que lo apuntaré en mi diario esta noche -dije-. Es lo que siempre he soñado.
– Por cierto, no ha mencionado qué le pasó a Kindermann.
– Digamos que murió de un disparo cuando trataba de escapar -dije-. Estoy seguro de que usted mejor que nadie sabrá lo que quiero decir.
– Es algo lamentable. Todavía podría habernos sido útil.
– Recibió el castigo que un asesino se merece. Alguien tenía que hacerlo. No creo que los otros cabrones reciban el suyo. La hermandad de las SS y todo eso, ¿no? -Me detuve y encendí un cigarrillo-. ¿Qué les pasará?
– Puede estar seguro de que están acabados para las SS. Ya oyó cómo lo decía el mismo Himmler.
– Bien, qué espantoso para todos ellos. -Me volví hacia Nebe-. Venga, Arthur, dime, ¿Weisthor se acercará siquiera a un tribunal o a una guillotina?
– No me gusta más que a ti -dijo, sombrío-, pero Weisthor está demasiado cerca de Himmler. Sabe demasiado.
Heydrich frunció los labios.
– Pero Otto Rahn, por el contrario, es simplemente un NCO. No creo que al Reichsführer le importara si le ocurriera algún accidente.
Meneé la cabeza amargamente.
– Bueno, al menos se ha acabado su sucio plan. En cualquier caso, nos salvaremos de otro pogromo durante un tiempo.
Heydrich parecía incómodo. Nebe se levantó y miró hacia fuera por la ventana de la biblioteca.
– Por todos los santos -chillé-, no querrás decir que va a seguir adelante, ¿verdad? -Heydrich hizo una mueca-. Pero si todos sabemos, que los judíos no tuvieron nada que ver con los asesinatos…
– Ah, sí -dijo alegremente-, eso es cierto. Y no se les culpará, tiene mi palabra. Puedo asegurarle que…
– Digáselo -dijo Nebe-. Merece saberlo.
Heydrich lo pensó un momento y luego se levantó. Cogió un libro de un estante y lo examinó con negligencia.
– Sí, tiene razón, Nebe. Creo que probablemente se lo merece.
– ¿Decirme qué?
– Recibimos un télex antes de que el Tribunal se reuniera esta mañana -dijo Heydrich-. Por pura coincidencia, un joven fanático judío ha atentado contra la vida de un diplomático alemán en París. Por lo visto quería protestar contra el trato recibido por los judíos polacos en Alemania. El Führer ha enviado a su médico personal a Francia, pero no se espera que nuestro hombre sobreviva. Como resultado, Goebbels ya está presionando al Führer para que, si ese diplomático muere, se permitan algunas expresiones de indignación pública contra los judíos en todo el Reich.
– Y todos ustedes mirarán para otro lado, ¿verdad?
– Yo no apruebo la anarquía -dijo Heydrich.
– Weisthor conseguirá su pogromo después de todo. Cabrones.
– No es un pogromo -insistió Heydrich-. No se permitirán saqueos; solo se destruirán las propiedades judías. La policía se asegurará de que no haya actos de rapiña. Y no se permitirá nada que ponga en peligro, del modo que sea, la seguridad de las vidas o las propiedades alemanas.
– ¿Cómo se puede controlar a la turba?
– Se pueden emitir directrices. Los que las desobedezcan serán detenidos y castigados.
– ¿Directrices? -Lancé con furia el paquete de cigarrillos contra la librería -¿Para una turba? Esa sí que es buena.
– Todos los jefes de policía de Alemania recibirán un télex con instrucciones.
De repente me sentí muy cansado. Quería irme a casa, que me apartaran de todo aquello. Solo hablar de una cosa así me hacía sentir sucio y deshonesto. Había fracasado. Pero lo que era infinitamente peor era que parecía que nunca se hubiera querido que tuviera éxito. Una coincidencia, lo había llamado Heydrich. ¿Sería una coincidencia significativa, según el concepto de Jung? No. No podía serlo. Nada tenía ya ningún significado.
24. Jueves, 10 de noviembre
«Demostración espontánea de la furia del pueblo alemán», así lo expresaba la radio.
Yo también estaba furioso, pero no había nada espontáneo en ello. Había tenido toda la noche para hacerme mala sangre. Una noche en la que había oído cómo se rompían ventanas y cómo resonaban gritos soeces por las calles y había olido el humo de los edificios incendiados. La vergüenza me mantuvo dentro de casa. Pero por la mañana, que entró radiante y soleada a través de las cortinas, sentí que tenía que salir y echar una ojeada por mí mismo.
No creo que lo olvide nunca.
Desde 1933, una ventana rota había sido algo así como un riesgo profesional para cualquier establecimiento judío, tan sinónimo del nazismo como las botas militares o la esvástica. Sin embargo, en esta ocasión era algo completamente diferente, algo mucho más sistemático que el ocasional vandalismo de unos cuantos matones borrachos de las SA. En esta ocasión se había producido una auténtica Walpurgisnacht de destrucción.
Había cristales por todas partes, como piezas de un enorme puzzle arrojado al suelo en un rapto de rabia por algún malhumorado príncipe de cristal.
A apenas algunos metros de la puerta de mi edificio había un par de tiendas de ropa donde vi el largo y plateado rastro de un caracol que se elevaba por encima del maniquí de un sastre, mientras que la red de una araña gigante amenazaba envolver a otro en una telaraña fina como el filo de una navaja.
Más allá, en la esquina con la Kur fürstendamm, me tropecé con un enorme espejo roto en cien pedazos, que me ofreció mi imagen hecha trozos, trozos que se hacían añicos y crujían bajo mis pies mientras andaba con cuidado calle abajo.
A aquellos que, como Weisthor y Rahn, creían en alguna relación simbólica entre el cristal y algún antiguo Cristo germánico del cual provenía su nombre, este espectáculo debía de parecerles apasionante. Pero a un vidriero debía de parecerle un permiso para imprimir dinero, y por la calle había mucha gente que lo decía.
En el extremo norte de la Fa sanenstrasse, la sinagoga cercana al ferrocarril S-Bahn seguía consumiéndose, una ruina desventrada y ennegrecida, de vigas carbonizadas y paredes destruidas. No soy clarividente, pero puedo decir que cualquier hombre honrado que la viera estaría pensando lo mismo que yo. ¿Cuántos edificios más acabarían del mismo modo antes de que Hitler acabara con nosotros?
Había guardias de asalto -un par de camiones llenos en la siguiente calle- que comprobaban unas cuantas ventanas más con las botas. Por precaución, decidí tomar otro camino y estaba a punto de dar media vuelta cuando oí una voz que me pareció reconocer.
– Salid de ahí, judíos cabrones -vociferó un muchacho.
Era Heinrich, el hijo de catorce años de Bruno Stahlecker, vestido con el uniforme de las Juventudes Hitlelianas motorizadas. Lo vi justo cuando lanzaba una enorme piedra contra otro escaparate. Se echó a reír encantado ante su propia destreza y dijo:
– Judíos de mierda.
Al mirar a su alrededor en busca de la aprobación de sus camaradas me vio a mí.
Mientras andaba hasta él pensé en todas las cosas que le diría si fuera su padre, pero cuando estuve a su lado le sonreí. Tenía más ganas de darle un buen tortazo con el revés de la mano.
– Hola, Heinrich.
Sus bonitos ojos azules me miraron con hosca desconfianza.
– Supongo que cree que puede reñirme -dijo-, solo porque era amigo de mi padre.
– ¿Yo? A mí no me importa una mierda lo que hagas.
– ¿Ah, no? Entonces, ¿qué quiere?
Me encogí de hombros y le ofrecí un cigarrillo. Lo cogió y yo encendí los dos. Luego le lancé la caja de fósforos.
– Ten -dije-, puede que los necesites esta noche. Quizá podrías probar con el Hospital Judío.
– ¿Lo ve? Ya me está echando un sermón.
– Todo lo contrario. He venido para decirte que he encontrado a los hombres que asesinaron a tu padre.
– ¿De verdad?
Algunos de los amigos de Heinrich, ahora muy ocupados en el pillaje de la tienda de ropa, le gritaron que fuera a ayudarlos.
– Enseguida voy -les respondió gritando también.
Y luego me preguntó:
– ¿Quiénes son? Los hombres que mataron a mi padre.
– Uno de ellos está muerto. Lo maté yo mismo.
– Muy bien.
– No sé qué va a pasar con los otros dos. En realidad, todo depende.
¿De qué?
– De las SS; de si deciden hacerles un consejo de guerra o no. Observé en su cara joven y atractiva una expresión de desconcierto.
– Ah, ¿no te lo había dicho? Sí, esos hombres, los que asesinaron a tu padre de una forma tan cobarde, eran todos oficiales de las SS. Verás, tenían que matarlo, porque si no era probable que hubiera tratado de impedirles que infringieran la ley. Eran malvados, ¿sabes, Heinrich?, y tu padre siempre hizo todo lo que pudo para encerrar a los hombres malvados. Era un gran policía. -Señalé con un gesto todos los escaparates rotos-. Me pregunto que habría pensado de todo esto.
Heinrich vaciló y se le hizo un nudo en la garganta cuando pensó en las consecuencias de lo que yo le estaba diciendo.
– ¿No fue… no fueron los judíos quienes lo mataron, entonces?
– ¿Los judíos? Por todos los santos, no -dije riendo-. ¿De dónde has sacado esa idea? Nunca fueron los judíos. Yo que tú no creería todo lo que lees en Der Stürmer, ¿sabes?
Cuando acabamos de hablar, Heinrich volvió con sus amigos con una considerable falta de entusiasmo. Sonreí tristemente al verlo, meditando en que la propaganda funciona en dos sentidos.
No había visto a Hildegard desde hacía una semana. A la vuelta de Wewelsburg traté de telefonearla un par de veces, pero no estaba, o si estaba no contestó. Finalmente decidí coger el coche y pasar por su casa.
Yendo hacia el sur por la Ka iserallee, cruzando Wilmersdorf y Friedenau, vi más de la misma destrucción, más de la misma expresión espontánea de la ira de la gente: letreros de tiendas con nombres judíos arrancados y tirados por el suelo y nuevos eslóganes antisemitas recién pintados por todas partes; y la policía siempre se mantenía al margen, sin hacer nada para impedir que se saqueara una tienda o para proteger de una paliza a su propietario. Cerca de la Wag häuselerstrasse pasé por delante de otra sinagoga en llamas, y los bomberos vigilaban para que las llamas no se extendieran a los edificios de al lado.
No era el mejor día para pensar en mí mismo.
Aparqué cerca del piso de la Lep sius Strasse. Entré, abriendo la puerta de la calle con la llave que ella me había dado y subí a pie hasta el tercer piso. Utilicé el llamador. Podía haber abierto también con mi llave, pero por alguna razón pensé que no le gustaría, considerando las circunstancias de nuestro último encuentro.
Al cabo de un rato, oí pasos y un joven comandante de las SS abrió la puerta. Podía ser alguien salido directamente de las clases de teoría racial de Irma Hanke: pelo rubio claro, ojos azules y una mandíbula que parecía forjada en hormigón. Llevaba la guerrera desabotonada, la corbata floja y no parecía que estuviera allí para vender ejemplares de la revista de las SS.
– ¿Quién es, cariño? -dijo Hildegard.
La observé mientras se acercaba a la puerta, al tiempo que buscaba algo en el bolso sin levantar la vista hasta que estuvo a solo unos metros.
Llevaba un traje de tweed negro, una blusa de crespón plateada y un sombrero negro con plumas que se alzaban desde su frente como el humo de un edificio en llamas. Era una imagen que me cuesta arrancarme de la cabeza. Cuando me vio se detuvo y la boca, perfectamente pintada, se le quedó entreabierta mientras trataba de encontrar algo que decir.
No había necesidad de muchas explicaciones. Eso es lo bueno de ser detective: me doy cuenta de todo enseguida. No necesitaba que me dijera el porqué. Puede que él hiciera mejor el trabajo de abofetearla que yo, estando en las SS como estaba. Cualquiera que fuera la razón, hacían muy buena pareja, y como pareja se enfrentaron a mí, con Hildegard enlazando el brazo de forma elocuente en el de él.
Hice un lento saludo con la cabeza preguntándome si debería mencionar que habíamos atrapado a los asesinos de su hijastra, pero cuando ella no lo preguntó, sonreí resignadamente, seguí moviendo la cabeza y me limité a devolverle las llaves.
Estaba a medio camino escaleras abajo cuando oí que me decía:
– Lo siento, Bernie, de verdad que lo siento.
Eché a andar hacia el sur hasta el Jardín Botánico. El pálido cielo de otoño estaba cubierto con el éxodo de millones de hojas, deportadas por el viento a rincones distantes de la ciudad, lejos de las ramas a las que una vez dieron vida. Aquí y allí, hombres con rostros de piedra trabajaban con demorada concentración para controlar esa diáspora arbórea, quemando las hojas muertas de los fresnos, los robles, los olmos, las hayas, los sicomoros, los castaños de Indias y los sauces llorones, y el acre humo gris quedaba suspendido en el aire como el último suspiro de las almas perdidas. Pero siempre había más, y más, así que los montones de basura en llamas no parecían disminuir nunca, y mientras permanecía allí de pie, contemplando las resplandecientes ascuas de las hogueras y respirando el caliente vapor de la caediza muerte, me parecía poder gustar el final definitivo de todas las cosas.
Nota del autor
Otto Rahn y Karl MariaWeisthor dimitieron de las SS en febrero de 1939. Rahn, un experimentado montañero, murió por congelación mientras caminaba por las montañas cercanas a Kufstein menos de un mes más tarde. Las circunstancias de su muerte nunca fueron explicadas adecuadamente. Weisthor fue confinado en la ciudad de Goslar, donde quedó al cuidado de las SS hasta el final de la guerra. Murió en 1946.
Un tribunal público, formado por seis Gauleiters, se reunió el 13 de febrero de 1940 con el fin de investigar la conducta de Julius Streicher. El tribunal del partido llegó a la conclusión de que Streicher era «indigno de liderar a la gente» y el Gauleiter de Franconia se retiró de las funciones públicas.
El pogromo de la Kris tallnacht [Noche de los Cristales Rotos] del 9 y 10 de noviembre de 1938 tuvo como resultado 100 judíos muertos, 177 sinagogas reducidas a cenizas y 7. 000 establecimientos judíos destruidos. Se ha calculado que la cantidad de cristal destruido fue igual a la mitad de la producción anual de vidrio de Bélgica, país de donde había sido importado. Se calculó que los daños alcanzaban cientos de millones de dólares. En los casos en que el seguro pagó sumas de dinero a los judíos, estas fueron confiscadas como compensación por el asesinato del diplomático alemán, Von Rath, en París. Esta multa ascendió a 250 millones de dólares.
Philip Kerr

***
